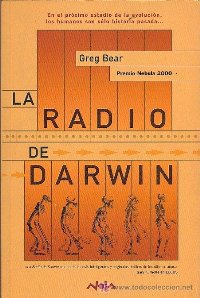
La es una intrigante especulación a partir de los actuales conocimientos biológicos y antropológicos, además de un ingenioso y bien tramado thriller que cuestiona casi todas nuestras creencias sobre los origenes del ser humano y su posible destino.
Tres hechos, que al principio parecen no estar relacionados, acabarán convergiendo para sugerir una novedad devastadora y sacudir los cimientos de la ciencia: la conspiración para ocultar los cadáveres de dos mujeres y sus hijos en Rusia, el descubrimiento inesperado en los Alpes de los cuerpos congelados de una familia prehistórica, y una misteriosa enfermedad que sólo afecta a mujeres gestantes e interrumpe sus embarazos.
Kaye Lang, una biológa molecular especialista en retrovirus, y Christopher Dicken, epidemiólogo del Servicio de inteligencia de Epidemias, temen que algo ha permanecido dormido en nuestros genes durante millones de años haya empezdo a despertar. Ellos dos junto al antropólogo Mictch Rafaelson, parecen ser los únicos capaces de resolver un rompecabezas evolutivo que puede determinar el futuro de la especie humana... si ese futuro sigue existiendo.
El premio Nebula, el equivalente en ciencia ficción al Oscar cinematográfico, avala el interés de esta obra, el más sugestivo thriller sobre la investigación genética y el futuro de la especie humana. Cinco premios Nebula, dos premios Hugo, el premio Apollo de Francia y el premio Ignotus en España garantizan la alta calidad e interés de la obra del brillante autor de y .
Premio Nebula 2000.
Novela Finalista del Premio Hugo 2000.
Grez Bear
La radio de Darwin
Dedicado a mi madre, Wilma Merriman Bear, 1915–1997.
PRIMERA PARTE
EL INVIERNO DE HERODES
1
Los Alpes, cerca de la frontera de Austria con Italia
AGOSTO
El pesado cielo de la tarde se extendía sobre las grises y negras montañas como un telón de fondo, del color pálido de los ojos de un perro Husky.
Con los tobillos doloridos y la espalda irritada por un lazo de la cuerda de nailon mal situado, Mitch Rafelson siguió tras la rápida figura femenina de Tilde por el borde entre el blanco glaciar y la nieve virgen recién caída. Entremezclados con las rocas heladas de la vertiente, columnas y picos de hielo viejo habían sido esculpidos por el calor de verano hasta formar afiladas cuchillas de color lechoso.
A la izquierda de Mitch, las montañas se elevaban sobre el desorden de peñascos negros que flanqueaban la quebrada rampa de la vertiente de hielo. A la derecha, bajo el resplandor del sol, el hielo se alzaba con brillo cegador hasta la perfecta catenaria del anfiteatro glacial.
Franco se encontraba a unos veinte metros en dirección sur, oculto por el borde de las gafas protectoras de Mitch. Mitch podía oírle pero no verle. Algunos kilómetros detrás, también fuera de la vista, se hallaba el vivac de fibra de vidrio y aluminio, naranja brillante, donde habían realizado su última parada de descanso. No sabía a cuantos kilómetros estaban del último refugio, cuyo nombre había olvidado; pero el recuerdo del sol brillante y del té caliente en la sala, el Gaststube, le devolvió algunas fuerzas. Cuando esta prueba terminase, se sentaría en el Gaststube con otra taza de té fuerte, y daría gracias a Dios por sentirse caliente y estar vivo.
Se estaban aproximando a la pared de roca y a un puente de nieve sobre una fosa excavada por el agua del deshielo. Esos torrentes, ahora congelados, se formaban durante la primavera y el verano, y erosionaban los márgenes del glaciar. Más allá del puente, pendiendo de una hendidura en la pared con forma de U, se alzaba algo similar a un castillo de gnomos vuelto del revés, o a un órgano esculpido en el hielo: una cascada congelada que se desparramaba en numerosas y gruesas columnas. Trozos de hielo desprendido y restos de nieve se amontonaban en torno al blanco sucio de la base; el sol hacía brillar la parte superior, blanca como la nata.
Franco se hizo visible, como surgiendo de entre la niebla, y se unió a Tilde. Hasta ese momento se habían mantenido a la altura del glaciar. Ahora, al parecer, Tilde y Franco se disponían a escalar el órgano.
Mitch se detuvo un momento y extendió el brazo para sacar su piolet. Se alzó las gafas protectoras, se agachó y se dejó caer sentado sobre el suelo, con un gruñido, para comprobar sus crampones. Los trozos de hielo de entre los ganchos cedieron a la presión de su navaja.
Tilde retrocedió unos metros para hablarle. Mitch alzó la cabeza para mirarla, las cejas, oscuras y gruesas, se le juntaron sobre la nariz respingona; los ojos, verdes y redondos, le parpadeaban por el frío.
—Esto nos ahorra una hora —dijo Tilde, señalando el órgano—. Es tarde. Nos has retrasado. —El inglés fluía preciso de sus finos labios, con un seductor acento austriaco. Su cuerpo era delgado y bien proporcionado; cabello rubio pálido oculto por un gorro Polartec de color azul; cara de elfo, con ojos claros de color gris. Era atractiva, pero no el tipo de Mitch; aún así, habían sido amantes ocasionales antes de la llegada de Franco.
—Te dije que llevaba ocho años sin escalar —repuso Mitch.
Franco estaba demostrando tener mucha práctica. El italiano se apoyaba en su piqueta, cerca del órgano.
Tilde lo pesaba y medía todo, elegía sólo lo mejor y descartaba la segunda opción. No obstante, nunca cortaba los lazos, por si llegaba el caso de que antiguas relaciones pudiesen resultar útiles. Franco tenía la mandíbula firme, dientes blancos, cabeza rectangular, el pelo oscuro y grueso rapado por los lados, nariz aguileña, piel olivácea, hombros anchos, brazos musculosos y buenas manos, muy fuertes. No era lo bastante listo como para manejar a Tilde, pero tampoco era tonto. Mitch podía imaginarse a Tilde saliendo de su espeso bosque austriaco atraída por la posibilidad de acostarse con Franco, claro sobre oscuro, como las capas de una tarta. Curiosamente, esta imagen no le producía ninguna sensación. Tilde hacía el amor con un rigor mecánico que había engañado a Mitch durante un tiempo, hasta que comprendió que ella simplemente repetía los movimientos, uno tras otro, como una especie de ejercicio intelectual. Comía del mismo modo. Nada la emocionaba profundamente; no obstante, en ocasiones podía ser muy ocurrente y tenía una sonrisa encantadora, que fruncía los extremos de esos labios finos y precisos.
—Debemos descender antes de la puesta de sol —dijo Tilde—. No sé lo que hará el tiempo. Son dos horas hasta la cueva. No está muy lejos, pero es una ascensión difícil. Si tenemos suerte, tendrás una hora para inspeccionar lo que hemos encontrado.
—Haré todo lo que pueda —dijo Mitch—. ¿A qué distancia estamos de las rutas turísticas? Hace horas que no veo ninguna señal roja.
Tilde se quitó las gafas para limpiarlas y le sonrió brevemente, sin calidez.
—No hay turistas aquí arriba. Incluso la mayoría de los buenos escaladores se mantienen lejos. Pero sé lo que hago.
—Diosa de la nieve —dijo Mitch.
—¿Qué esperabas? —contestó, tomándolo como un cumplido—. He escalado aquí desde que era niña.
—Todavía eres una niña —dijo Mitch—. ¿Veinticinco, veintiséis?
Tilde nunca le había confesado su edad a Mitch. Ella le observó como si fuese una joya que quizá reconsideraría comprar.
—Tengo treinta y dos. Franco tiene cuarenta, pero es más rápido que tú.
—Franco se puede ir al infierno —respondió Mitch sin ira.
Tilde sonrió de medio lado, divertida.
—Hoy estamos todos un poco raros —dijo, alejándose—. Incluso Franco lo siente. Pero otro Hombre de los Hielos… ¿Cuánto podría valer?
La sola idea dejó a Mitch sin respiración, y eso era lo que menos necesitaba en ese momento. La emoción se desvaneció mezclándose con el agotamiento.
—No lo sé —repuso.
Le habían abierto sus corazoncitos mercenarios en Salzburgo. Eran ambiciosos, pero no estúpidos; Tilde estaba absolutamente segura de que su hallazgo no era simplemente otro cadáver de alpinista. Ella debería saberlo. A los catorce años había ayudado a transportar dos cuerpos que habían sido escupidos de la lengua del glaciar. Uno de ellos tenía más de cien años.
Mitch se preguntó qué sucedería si realmente habían encontrado un auténtico Hombre de los Hielos. Tilde, estaba seguro, no sabría a la larga cómo manejar la fama y el éxito. Franco era lo bastante impasible para arreglárselas, pero Tilde, a su modo, era frágil. Como un diamante: podía cortar el acero, pero si se le golpeaba desde el ángulo equivocado se podía hacer pedazos.
Franco podría sobrevivir a la fama, pero ¿sobreviviría a Tilde? A pesar de todo, a Mitch le caía bien Franco.
—Quedan otros tres kilómetros —le dijo Tilde—. Vamos.
Tilde y Franco le enseñaron cómo escalar la cascada helada.
—Sólo fluye en pleno verano —dijo Franco—. Ahora lleva un mes helada. Observa la forma en que se congela. Es resistente aquí abajo. —Golpeó el hielo gris pálido de la masiva base del órgano con su piolet. El hielo resonó y saltaron unas cuantas esquirlas—. Pero es verglas, montones de burbujas, más arriba… blando. Se desprenden trozos grandes si lo golpeas mal. Alguien puede resultar herido. Tilde podría cortar algunos peldaños, tú no. Sube entre Tilde y yo.
Tilde iría delante; Franco reconocía honradamente que ella era la mejor escaladora. Franco mostró las cuerdas y Mitch les mostró que aún recordaba los lazos y nudos de cuando escalaba las Cascadas del Norte, en el estado de Washington. Tilde hizo un gesto y volvió a anudar el lazo al estilo alpino alrededor de su cintura y hombros.
—Puedes subir de frente la mayor parte del camino. Recuerda, tallaré peldaños si los necesitas —añadió Tilde—. No quiero que tires hielo sobre Franco.
Ella se puso en cabeza.
A mitad del ascenso, clavado a la pared con las puntas delanteras de sus crampones, Mitch llegó a un límite y el agotamiento pareció salirle a chorros por los pies, haciéndole sentir náuseas durante un momento. Luego se sintió renovado, como si se hubiese lavado en agua fresca, y respiró con más facilidad. Siguió a Tilde, clavando sus crampones en el hielo y acercándose mucho, agarrándose a cualquier saliente disponible. Apenas utilizaba el piolet. El aire era más cálido cerca del hielo.
Les llevó quince minutos ascender más allá de la mitad, hasta el hielo color nata. El sol llegaba a través de bajas nubes grises e iluminaba la helada cascada en un ángulo agudo, situando a Mitch en una pared de oro traslúcido.
Esperó a que Tilde les anunciase que estaba en lo alto y segura. Franco respondió, lacónico. Mitch se abrió camino entre dos columnas. Allí el hielo era realmente impredecible. Clavó las puntas laterales de los crampones y lanzó una nube de esquirlas sobre Franco. Franco maldijo, pero Mitch no se soltó o no se quedó colgando ni una vez, y eso era una bendición.
Ascendió de frente y se arrastró por el borde rugoso y redondeado de la cascada. Sus guantes resbalaban peligrosamente sobre riachuelos de hielo. Pateó con las botas, su pie derecho encontró un saliente de roca, se clavó en él, encontró más apoyo, esperó un momento para recuperar el aliento y subió como una morsa hasta donde estaba Tilde.
Peñascos grises a ambos lados marcaban el lecho del arroyo helado. Alzó la mirada hasta el estrecho valle rocoso, medio en sombras, donde un pequeño glaciar había descendido tiempo atrás desde el este, dejando su característica hendidura en forma de U. Los últimos años no había nevado mucho y el glaciar había avanzado, alejándose de la fisura, que ahora se encontraba a varias docenas de metros por encima del cuerpo principal del glaciar.
Mitch rodó sobre su estómago y ayudó a Franco a llegar arriba. Tilde permanecía a un lado, encaramada en el borde como si no supiese lo que era el miedo, perfectamente equilibrada, esbelta, espléndida.
Frunció el ceño ante Mitch.
—Nos estamos retrasando —dijo—. ¿Qué puedes averiguar en media hora?
Mitch se encogió de hombros.
—Debemos iniciar el regreso antes de que se ponga el sol —le dijo Franco a Tilde, y luego, sonriéndole, a Mitch—: No es un hijo de puta tan duro este hielo, ¿eh?
—No ha estado mal —respondió Mitch.
—Aprende rápido —le dijo Franco a Tilde, que miró al cielo—. ¿Habías escalado hielo alguna vez?
—No como ése —respondió Mitch.
Caminaron unas cuantas docenas de metros sobre el arroyo helado.
—Dos subidas más —dijo Tilde—. Franco, tú delante.
Mitch miró hacia arriba a través del aire cristalino, por encima del borde de la hendidura, hasta los picos aserrados de las montañas más altas. Todavía no sabía dónde estaba. Franco y Tilde preferían mantenerle en la ignorancia. Habían caminado al menos veinte kilómetros desde el Gaststube de piedra, con el té.
Volviéndose, avistó el vivac naranja, a unos cuatro kilómetros de distancia y cientos de metros por debajo. Se encontraba junto a un collado, en sombra.
La capa de nieve parecía muy fina. Las montañas acababan de pasar por el verano más caluroso de la historia moderna alpina, con creciente fusión glaciar, breves inundaciones en los valles, causadas por las fuertes lluvias y tan sólo ligeros restos de nieve de temporadas pasadas. El calentamiento global se había convertido últimamente en un cliché de los medios de comunicación; desde donde se encontraba y bajo su mirada inexperta, parecía muy real. Los Alpes podrían quedar desnudos en unas décadas.
El relativo calor y la sequedad habían abierto una ruta a la vieja cueva, y habían permitido a Franco y Tilde descubrir una tragedia secreta.
Franco indicó que estaba seguro y Mitch escaló centímetro a centímetro la superficie de la última roca, sintiendo como la gneis se rompía y astillaba bajo sus botas. Allí, la piedra era escamosa y en algunas zonas se deshacía con facilidad; la nieve había cubierto esa área durante mucho tiempo, posiblemente miles de años.
Franco le tendió una mano y ambos sujetaron la cuerda mientras Tilde trepaba. Se quedó en el borde, protegiéndose los ojos del sol directo, que estaba sólo a un palmo sobre el recortado horizonte.
—¿Sabes dónde te encuentras? —le preguntó a Mitch.
Mitch negó con la cabeza.
—Nunca he estado tan arriba.
—Un chico de los valles —dijo Franco con una sonrisa.
Mitch entrecerró los ojos.
Se encontraban sobre una superficie de hielo redondeada y resbaladiza, el dedo de un glaciar que antiguamente había descendido unos diez kilómetros formando varias cascadas espectaculares. Ahora, en esta sección, el flujo casi se había detenido. Poca nieve reciente alimentaba la cabecera del glaciar, en lo alto. Sobre el desgarrón helado de la rimaya, el muro de roca iluminado por el sol se elevaba varios cientos de metros, la cumbre más alta de lo que Mitch quería ver.
—Ahí —dijo Tilde, señalando las rocas situadas al otro lado, bajo un saliente. Con cierto esfuerzo, Mitch distinguió un pequeño punto rojo entre las sombras negras y grises: un banderín de tela que Franco había colocado en su última subida. Comenzaron a caminar sobre el hielo.
La cueva, una hendidura natural, tenía una pequeña abertura de un metro de diámetro, oculta artificialmente tras un muro bajo de piedras del tamaño de una cabeza. Tilde sacó su cámara digital y fotografió la abertura desde diversos ángulos, retrocediendo y caminando alrededor mientras Franco apartaba las piedras y Mitch observaba la entrada.
—¿A qué profundidad? —preguntó Mitch, cuando Tilde se reunió con ellos.
—Diez metros —dijo Franco—. Hace mucho frío ahí dentro, más que en un congelador.
—Pero no por mucho tiempo —dijo Tilde—. Creo que es el primer año que esta zona ha estado tan abierta. El próximo verano podría quedar por encima de la temperatura de congelación. El aire cálido podría penetrar aquí. —Hizo una mueca y se pellizcó la nariz.
Mitch se descolgó la mochila y buscó las linternas, la caja de pequeños cuchillos, los guantes de vinilo, todo lo que había podido encontrar en las tiendas del pueblo. Lo metió todo en una pequeña bolsa de plástico, la cerró, la guardó en el bolsillo de su chaquetón y miró a Franco y a Tilde.
—¿Bien? —dijo.
—Vamos —dijo Tilde, haciendo un gesto de avance con las manos. Sonreía ampliamente.
Mitch se agachó, se puso a cuatro patas y entró en la cueva el primero. Franco le siguió unos segundos después y Tilde justo detrás.
Mitch sujetaba la correa de la pequeña linterna con los dientes, avanzando con dificultad, veinte o treinta centímetros cada vez. Hielo y nieve pulverizada formaban un fino manto sobre el suelo de la cueva. Las paredes eran lisas y subían hasta una brecha estrecha cerca del techo. Allí ni siquiera podría ponerse en cuclillas.
—Se hace más ancho —le informó Franco.
—Una madriguera muy acogedora —dijo Tilde, con voz hueca.
El aire no olía a nada, vacío. Hacía frío, bastantes grados bajo cero. La roca le absorbía el calor incluso a través de la chaqueta aislante y los pantalones para la nieve. Pasó sobre una veta de hielo, lechosa sobre la roca negra, y lo rascó con los dedos. Sólido. La nieve y el hielo debían haber llegado al menos hasta esa profundidad cuando la cueva estaba cubierta. Justo al pasar la veta de hielo, la cueva comenzaba a empinarse. Sintió un débil soplo de aire procedente de otra grieta en la roca libre de hielo.
Mitch se sentía algo inquieto, no ante la idea de lo que estaba a punto de ver sino por el carácter poco ortodoxo e incluso delictivo de su investigación. El más pequeño error, cualquier filtración, cualquier comentario de que no habían seguido los canales adecuados y de que no se había asegurado que todo era legítimo y…
Mitch ya había tenido problemas con instituciones oficiales. Había perdido su trabajo en el Museo Hayer de Seattle hacía menos de seis meses, pero eso había sido un asunto político, ridículo e injusto.
Hasta ahora nunca había ofendido a la Ciencia… con mayúsculas.
Había discutido durante horas con Franco y Tilde en el hotel de Salzburgo, pero se habían negado a cambiar de idea. Si no hubiese decidido ir con ellos, habrían llevado a otra persona. Tilde había sugerido a un estudiante de medicina sin empleo con el que solía salir. Tenía una amplia selección de ex novios, todos ellos, al parecer, bastante menos cualificados y mucho menos escrupulosos que Mitch.
Fuesen cuales fuesen los motivos de Tilde o su moral, Mitch no era el tipo de persona capaz de rechazar su oferta y luego delatarlos; todo el mundo tiene sus límites, sus fronteras dentro de la jungla social. Los de Mitch comenzaban ante la idea de meter en líos a sus ex novias con la policía austriaca.
Franco puso unos de sus crampones sobre la suela de la bota de Mitch.
—¿Algún problema? —preguntó.
—No, nada —contestó Mitch y se arrastró otros veinte centímetros.
Una mancha de luz se formó inesperadamente en unos de sus ojos, como una gran luna desenfocada. Su cuerpo pareció aumentar de tamaño. Tragó con dificultad.
—Mierda —susurró, deseando que no significase lo que pensaba. La mancha se desvaneció y su cuerpo volvió a la normalidad.
La cueva se comprimía hasta convertirse en una estrecha garganta de unos treinta centímetros de altura y un par de palmos de ancho. Torciendo la cabeza, se agarró a una hendidura situada justo al otro lado del hueco y se arrastró. Su chaquetón se enganchó y pudo oír cómo se rasgaba al entrar para liberarse.
—Ésta es la peor parte —dijo Franco—. Yo apenas puedo pasar.
—¿Por qué os adentrasteis tanto? —preguntó Mitch, reuniendo valor en la cavidad, más amplia aunque todavía agobiante y oscura, a la que había accedido.
—Porque estaba aquí, ¿no? —dijo Tilde. Su voz sonaba como el canto de un pájaro lejano—. Yo reté a Franco y él me retó a mí. —Rió y el sonido despertó ecos en la penumbra.
El nuevo Hombre de los Hielos se reía con ellos, tal vez de ellos. Él ya estaba muerto. No tenía nada de lo que preocuparse, y mucho de lo que reírse, con tanta gente pasándolo fatal para ver sus restos mortales.
—¿Cuándo fue la última vez que estuvisteis aquí? —preguntó Mitch. Se planteó por qué no lo había preguntado antes. Tal vez no les había creído realmente hasta ese momento. Habían llegado tan lejos, sin mostrar ningún indicio de que estuviesen gastándole una broma, algo que, en cualquier caso, dudaba que Tilde fuese constitucionalmente capaz de hacer.
—Una semana, ocho días —respondió Franco. El paso era lo bastante amplio como para que Franco pudiese apretarse junto a las piernas de Mitch y éste le pudiese iluminar el rostro con la linterna. Franco le dirigió una amplia sonrisa mediterránea.
Mitch miró hacia delante. Vislumbraba algo más allá, oscuro, como un pequeño montón de cenizas.
—¿Estamos cerca? —preguntó Tilde—. Mitch, lo primero es sólo un pie.
Mitch intentó analizar gramaticalmente la frase. Tilde hablaba en pura métrica. Un «pie», comprendió, no se refería a la distancia, era un apéndice.
—Todavía no lo veo.
—Antes hay cenizas —dijo Franco—. Debe de ser eso. —Señaló el pequeño montón negro.
Mitch podía sentir el aire descendiendo lentamente frente a él, fluyendo a ambos lados, sin tocar la parte posterior de la cueva.
Avanzó con lentitud reverente, inspeccionándolo todo. La más mínima prueba que pudiese haber sobrevivido a una entrada anterior: esquirlas de piedra, ramitas, astillas, marcas sobre las paredes…
Nada. Se apoyó sobre las manos, aliviado, y gateó. Franco se impacientaba.
—Está justo delante —dijo Franco, tocándole con el crampón de nuevo.
—Maldita sea, me lo tomo con calma para no pasar nada por alto, ¿entiendes? —dijo Mitch. Contuvo el impulso de cocearlo como una mula.
—Vale —respondió Franco amistosamente.
Mitch podía ver el contorno de la cueva. El suelo se alisaba ligeramente. Olió algo vegetal, salado, como pescado fresco. El vello de la nuca se le erizó y se le nubló la vista. Viejas reacciones.
—Lo veo —dijo. Un pie sobresalía tras un reborde, doblado sobre sí mismo: muy pequeño, como el de un niño, arrugado y oscurecido, casi negro. La cueva se abría en ese punto, y había restos fibrosos secos y ennegrecidos esparcidos por el suelo: hierba, tal vez. Caña. Ötzi, el Hombre de los Hielos original, llevaba una capa de caña sobre la cabeza.
—Dios mío —murmuró Mitch. Otra mancha de luz sobre su ojo, desvaneciéndose lentamente, y un vago dolor en su sien.
—Es más grande hacia ese lado —señaló Tilde—. Cabremos todos y no los dañaremos.
—¿Los? —preguntó Mitch, enfocando hacia atrás con la linterna entre sus piernas.
Franco sonrió, su cara enmarcada por las rodillas de Mitch.
—La verdadera sorpresa —dijo—. Son dos.
2
República de Georgia
Kaye se acurrucó en el asiento del pasajero del pequeño Fiat quejumbroso, mientras Lado conducía por las inquietantes curvas y giros de la Carretera Militar de Georgia. A pesar de estar agotada y quemada por el sol, no conseguía dormir. Las largas piernas se le contraían a cada curva. Ante un chirrido de los gastados neumáticos se pasó las manos por el corto cabello castaño y bostezó deliberadamente.
Lado sintió que el silencio había durado demasiado. Miró a Kaye con los tiernos ojos marrones enmarcados por un rostro bronceado por el sol, con pequeñas arrugas; encendió un cigarrillo por encima del volante y levantó la barbilla.
—En la mierda está nuestra salvación, ¿no? —preguntó.
Kaye no pudo evitar sonreír.
—Por favor, no trates de animarme —dijo.
Lado no hizo caso del comentario.
—Dios nos bendice. Georgia tiene algo que ofrecer al mundo. Fantásticas cloacas. —Arrastraba las letras con acento elegante.
—Cloacas —murmuró ella—, clo-a-cas.
—¿Lo pronuncio bien? —preguntó Lado.
—Perfectamente —dijo Kaye.
Lado Jakeli era el director científico del Instituto Eliava, en Tbilisi, donde extraían bacteriófagos —virus que atacan sólo a las bacterias— del alcantarillado de la ciudad y el hospital cercano, de desechos agrícolas y de muestras obtenidas en todo el mundo. Ahora, Occidente, incluida Kaye, se presentaba humildemente para aprender de los georgianos algo más sobre las propiedades curativas de los fagos.
Había hecho buenas migas con el equipo del Eliava. Después de una semana de conferencias y visitas a laboratorios, algunos de los científicos más jóvenes la habían invitado a acompañarles a las ondulantes colinas y verdes pastos situados en la base del Monte Kazbeg.
Las cosas habían cambiado rápidamente. Esta misma mañana, Lado había conducido todo el trayecto desde Tbilisi hasta su campamento base, cerca de la antigua y solitaria iglesia ortodoxa de Gergeti. En un sobre llevaba un fax de las oficinas de los Cuerpos de Paz de las Naciones Unidas en Tbilisi, la capital.
Lado había vaciado toda una cafetera en el campamento y a continuación, siempre caballeroso, además de su principal aliado, se había ofrecido a llevarla hasta Gordi, una pequeña ciudad a unos ciento veinte kilómetros al suroeste de Kazbeg.
Kaye no había tenido elección. Inesperadamente y en el peor momento posible, su pasado la había alcanzado.
El equipo de las Naciones Unidas había revisado los registros de entrada y los historiales para encontrar especialistas médicos no georgianos con cierta experiencia. El suyo había sido el único nombre que había aparecido: Kaye Lang, treinta y cuatro años, propietaria, junto con su marido, Saul Madsen, de EcoBacter Research. A principios de los noventa había estudiado medicina forense en la Universidad del Estado de Nueva York, con la intención de dedicarse a la investigación criminal. Había cambiado de opinión al cabo de un año, se había pasado a microbiología y especializado en ingeniería genética; pero ella era la única extranjera en Georgia con algo remotamente parecido a la experiencia que necesitaba la ONU.
Lado conducía por uno de los paisajes más hermosos que ella había visto nunca. A la sombra del Cáucaso central, habían atravesado bancales, pequeñas granjas de piedra, silos de piedra e iglesias, pueblos con edificios de piedra y madera, casas con porches acogedores, bellamente tallados que se abrían a estrechos caminos de ladrillo, tierra o adoquín, pueblos salpicados de rebaños de ovejas y cabras pastando y espesos bosques.
Allí, incluso las extensiones aparentemente vacías habían sido invadidas y disputadas durante siglos, como todos los lugares que había visto de Europa, occidental u oriental. A veces se sentía agobiada por la proximidad de tanta compañía humana, por las sonrisas desdentadas de los viejos, por las mujeres paradas junto a las carreteras observando el tráfico que iba y venía desde mundos nuevos y extraños. Rostros amables surcados de arrugas; manos nudosas saludando al coche.
Todos los jóvenes estaban en las ciudades, dejando a los viejos al cuidado del campo, excepto en los centros turísticos de montaña. Georgia planeaba convertirse en una nación turística. Su economía se duplicaba cada año; su moneda, el lari, también se fortalecía y hacía tiempo que había reemplazado a los rublos; pronto reemplazaría a los dólares occidentales. Estaban tendiendo oleoductos desde el Caspio hasta el mar Negro, y en la tierra donde adquirió su nombre el vino se estaba convirtiendo en un importante producto de exportación.
En los próximos años, Georgia exportaría un vino nuevo y muy diferente: soluciones de fagos para sanar a un mundo que estaba perdiendo la guerra contra las infecciones bacterianas.
El Fiat invadió el otro carril mientras tomaba una curva sin visibilidad. Kaye tragó saliva, pero no dijo nada. Lado había sido muy atento con ella en el instituto. En ocasiones, durante la semana anterior, le había descubierto observándola con una expresión de antigua especulación, los ojos entrecerrados hasta formar dos ranuras, como un sátiro tallado en madera de olivo y teñido de marrón. Entre las mujeres que trabajaban en el Eliava, tenía fama de no ser de fiar, especialmente con las jóvenes. Pero a Kaye siempre la había tratado con toda corrección e incluso, como ahora, se preocupaba por ella. No deseaba verla triste, aunque no se le ocurriera ningún motivo por el que tuviese que sentirse alegre.
A pesar de su belleza, Georgia tenía demasiadas manchas en su haber: guerra civil, asesinatos, y ahora, fosas comunes.
Se adentraron en un muro de lluvia. Los limpiaparabrisas apartaban regueros negros, limpiando aproximadamente un tercio del campo de visión de Lado.
—Bien por Ioseb Stalin, que nos dejó las cloacas —comentó pensativo—. Un buen hijo de Georgia. Nuestra exportación más famosa, más aún que el vino. —Lado le dirigió una sonrisa forzada. Parecía a la vez avergonzado y a la defensiva. Kaye no pudo evitar sonsacarle.
—Mató a millones —murmuró—. Mató al doctor Eliava.
Lado forzaba la mirada entre las ráfagas intentando ver qué había más allá del capó. Redujo la marcha, frenó y rodeó una zanja lo bastante grande para esconder una vaca. Kaye lanzó un débil grito y se agarró al borde del asiento. No había barreras de protección en ese tramo y por debajo de la autopista se abría un precipicio de al menos trescientos metros que acababa en un río de aguas glaciares.
—Fue Beria quien declaró al doctor Eliava un enemigo del pueblo —explicó Lado con naturalidad, como si estuviese relatando una vieja historia familiar—. Beria era el jefe del KGB de Georgia en aquel momento, un hijo de puta local violador de niñas, no el lobo loco de todas las Rusias.
—Era un hombre de Stalin —replicó Kaye, tratando de no pensar en la carretera. No podía entender el orgullo que los georgianos sentían por Stalin.
—Todos eran hombres de Stalin o morían —dijo Lado. Se encogió de hombros—. Hubo un gran escándalo aquí cuando Kruschev dijo que Stalin era malo. ¿Qué sabemos nosotros? Nos había jodido de tantas formas durante tantos años que lo considerábamos como a un marido.
Eso le hizo gracia a Kaye. Lado se animó ante su sonrisa.
—Algunos todavía quieren volver a la prosperidad bajo el comunismo. O tenemos la prosperidad de la mierda. —Se frotó la nariz—. Yo elijo la mierda.
Durante la siguiente hora descendieron hasta colinas y mesetas menos aterradoras. Los letreros de la carretera, en la curvada escritura georgiana, mostraban las marcas oxidadas de docenas de agujeros de bala.
—Media hora, no más —dijo Lado.
La densa lluvia hacía difícil apreciar la frontera entre el día y la noche. Lado encendió los débiles faros delanteros del Fiat mientras se acercaban a un cruce y al desvío hacia la pequeña ciudad de Gordi.
Dos transportes de tropas armadas flanqueaban la autopista justo antes del cruce. Cinco guardias de paz rusos vestidos con impermeables y cascos en forma de orinal les hicieron señales para que parasen.
Lado detuvo el Fiat. Kaye podía ver otro foso unos metros más allá, justo en medio el cruce. Tendrían que subirse al arcén para rodearlo.
Lado bajó la ventanilla. Un soldado ruso de diecinueve o veinte años, con mejillas rosadas de querubín, se asomó al interior. Su casco goteó sobre la manga de Lado, quien le habló en ruso.
—¿Americana? —le preguntó a Kaye el joven ruso.
Ella le mostró su pasaporte, sus autorizaciones comerciales de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Independientes, y el fax solicitando, prácticamente ordenando, su presencia en Gordi. El soldado frunció el ceño al intentar leerlo, consiguiendo que se empapase. Retrocedió para consultar con un oficial que se protegía en la parte trasera del transporte más cercano.
—No quieren estar aquí —le susurró Lado a Kaye—. Y nosotros no les queremos. Pero pedimos ayuda… ¿A quién culpar?
La lluvia cesó. Kaye fijó la mirada en la penumbra neblinosa que se encontraba delante. Oyó grillos y pájaros por encima del ruido de los motores.
—Abajo, a la izquierda —le dijo el soldado a Lado, orgulloso de su inglés. Le sonrió a Kaye y les señaló con la mano a otro soldado, parado como un poste en la penumbra gris junto al foso. Lado pisó el embrague y el coche rodeó el gran socavón, pasó junto al tercer guarda de paz y enfiló la carretera lateral.
Lado mantuvo la ventanilla abierta durante todo el trayecto. El aire de la tarde, frío y húmedo, se arremolinaba en el coche y a Kaye se le erizaba el vello de la nuca. Los laterales de la carretera estaban cubiertos de abedules. Por un momento, el aire olió fétido. Había gente cerca. Entonces se le ocurrió a Kaye que tal vez no eran las alcantarillas de la ciudad las que despedían ese olor. Frunció la nariz y sintió un nudo en el estómago. Pero no era probable. Su destino estaba a un par de kilómetros pasada la ciudad, y Gordi estaba todavía a tres o cuatro kilómetros de distancia.
Lado llegó a un riachuelo y vadeó lentamente las rápidas aguas poco profundas. Las ruedas se hundieron hasta los tapacubos, pero el coche emergió sin problemas y continuó avanzando durante otros cientos de metros. Las estrellas se entreveían a través de las nubes pasajeras y las montañas se perfilaban como manchas oscuras sobre el cielo. El bosque surgió y pasó y a continuación vieron Gordi: edificios de piedra; algunas casas de madera de dos pisos, nuevas, con ventanas pequeñas; un aislado edificio cúbico de cemento, sin decoración; carreteras de asfalto deteriorado y viejos adoquines. Sin luces. Ventanas negras. Volvía a fallar la electricidad.
—No conozco esta ciudad —murmuró Lado.
Frenó bruscamente, sacando a Kaye de su ensueño. El coche giró ruidosamente en la plaza, rodeada por edificios de dos pisos. Kaye pudo distinguir un borroso cartel de Intourist en un hostal llamado El Tigre de Rustaveli.
Lado encendió la luz interior y sacó el fax con el mapa. Lo apartó disgustado y abrió de un empujón la puerta del Fiat. Las bisagras crujieron con un sonido metálico. Se asomó y gritó en georgiano:
—¿Dónde está la tumba?
Sólo le respondió la oscuridad.
—Genial —dijo Lado.
Cerró con fuerza un par de veces hasta que la puerta encajó. Kaye apretó los labios mientras el coche arrancaba con una sacudida. Descendieron, haciendo chirriar los cambios, por una callejuela de tiendas, oscura y con postigos cerrados de acero acanalado, y salieron por la parte posterior del pueblo, pasando dos chozas abandonadas, montones de gravilla y balas de paja esparcidas.
Al cabo de unos minutos avistaron luces, el brillo de linternas y una pequeña hoguera. A continuación oyeron el ruidoso zumbido de un generador portátil y voces altas en la oscuridad de la noche.
La tumba estaba más cerca de lo que indicaba el mapa, a menos de dos kilómetros de la ciudad. Se preguntó si los vecinos habrían oído los gritos, o si realmente habría habido gritos.
La diversión había terminado.
El equipo de Naciones Unidas llevaba máscaras de gas provistas de filtros industriales de aerosol. Los nerviosos soldados de la Seguridad de la República de Georgia tenían que conformarse con pañuelos anudados sobre el rostro. Tenían un aspecto siniestro, lo que en otras circunstancias habría resultado cómico. Los oficiales llevaban mascarillas quirúrgicas de tela.
El jefe del sakrebulo, el consejo local, un hombre bajo con grandes manos, una mata de pelo oscuro y tieso, y una nariz prominente, estaba junto a los oficiales de seguridad con cara de perro apaleado.
El jefe del equipo de Naciones Unidas, un coronel del ejército de Estados Unidos, de Carolina de Sur, llamado Nicholas Beck, los presentó con rapidez y le pasó a Kaye una de las máscaras de Naciones Unidas. Se sintió incómoda, pero se la puso. La ayudante de Beck, una cabo negra llamada Hunter, le pasó un par de guantes quirúrgicos de látex blanco. Al ponérselos, restallaron contra sus muñecas con el familiar sonido elástico.
Beck y Hunter condujeron a Kaye y a Lado lejos de la hoguera y los jeeps blancos, por un pequeño camino que descendía a través del bosque y los matorrales hasta las tumbas.
—El jefe del consejo tiene sus enemigos. Algunos vecinos de la oposición excavaron las zanjas y luego avisaron a las oficinas centrales de Naciones Unidas en Tbilisi —le informó Beck—. No creo que los chicos de la Seguridad de la República nos quieran por aquí. No logramos obtener ninguna cooperación en Tbilisi. Con tan poco tiempo, usted fue la única que pudimos encontrar con alguna experiencia.
Tres zanjas paralelas habían sido abiertas de nuevo y señaladas con luces eléctricas alimentadas por un generador portátil y colocadas sobre altos postes clavados en el suelo arenoso. Entre los postes, extensiones de cinta plástica roja y amarilla colgaban inmóviles en la quietud del aire.
Kaye rodeó la primera zanja y levantó su máscara. Frunciendo la nariz con anticipación, olfateó. No había ningún olor especial, aparte del de la tierra y el barro.
—Tienen más de dos años —dijo.
Le dio la máscara a Beck. Lado se paró unos diez pasos detrás de ellos, reacio a acercarse a las tumbas.
—Necesitamos estar seguros de eso —dijo Beck.
Kaye se acercó a la segunda zanja, se paró y enfocó el haz de su linterna sobre los bultos de tejido, huesos oscurecidos y tierra seca.
El suelo era arenoso y seco, posiblemente parte del lecho de un antiguo arroyo del deshielo de las montañas. Los cuerpos eran casi irreconocibles, huesos marrón claro mezclados con tierra, carne arrugada y ennegrecida. El color de la ropa se había desvanecido hasta confundirse con el terreno, pero esos retales y jirones no eran uniformes del ejército: eran vestidos, pantalones, abrigos. Los tejidos de lana y algodón no se habían descompuesto totalmente. Kaye buscó restos de fibras sintéticas; podían servir para fijar un máximo de antigüedad para las tumbas. A simple vista no pudo distinguir ninguno.
Enfocó la luz hacia las paredes de la zanja. Las raíces visibles más gruesas, segadas por las palas, tenían un centímetro de diámetro. Los árboles más cercanos se erguían como fantasmas altos y delgados, a unos diez metros.
Un oficial de mediana edad de la Seguridad de la República, con el impresionante nombre de Vakhtang Chikurishvili, de tipo robusto pero atractivo, con hombros anchos y nariz gruesa de boxeador, se acercó a ellos. No llevaba máscara. Sostenía algo oscuro. Kaye tardó un par de segundos en reconocer el objeto: una bota. Chikurishvili se dirigió a Lado en un georgiano cargado de consonantes.
—Dice que el calzado es antiguo —tradujo Lado—. Que esta gente murió hace cincuenta años, tal vez más.
Chikurishvili movió los brazos en torno con enfado y soltó un rápido chorro de palabras, en una mezcla de georgiano y ruso, dirigidas a Lado y a Beck.
Lado tradujo.
—Dice que los georgianos que los desenterraron son estúpidos. Que esto no es asunto de Naciones Unidas. Que esto sucedió mucho antes de la guerra civil. Que no son osetios.
—¿Quién ha dicho algo de osetios? —preguntó secamente Beck.
Kaye examinó la bota. La gruesa suela y los bordes superiores eran de cuero, los cordones colgaban medio podridos y con restos de tejido. El cuero estaba duro como una roca. Examinó el interior. Tierra, pero sin restos de tela o calcetines, la bota no se había retirado de un pie en descomposición. Chikurishvili le devolvió una mirada desafiante, a continuación sacó una cerilla y encendió un cigarrillo.
«Amañada», pensó Kaye. Recordó las clases a las que había asistido en el Bronx, clases que finalmente la habían alejado de la medicina forense. Las visitas de campo a escenarios de homicidios reales. Las máscaras para protegerse de la putrefacción.
Beck le habló al oficial en tono apaciguador, en torpe georgiano y mejor ruso. Lado repitió sus frases de forma correcta con amabilidad. A continuación, Beck tomó a Kaye del brazo y la acompañó hasta un amplio toldo de lona que habían levantado a pocos metros de las zanjas.
Bajo el toldo, dos desvencijadas mesas desplegables sostenían restos de cadáveres. «Trabajo de aficionados», pensó Kaye. Tal vez los enemigos del jefe del sakrebulo habían levantado los cuerpos y tomado fotos para probar sus denuncias.
Rodeó la mesa: dos torsos y un cráneo. Había bastantes restos de carne momificada sobre los torsos y unos ligamentos extraños como cuerdas secas y oscuras en el cráneo, rodeando la frente, ojos y mejillas. Buscó señales de insectos y encontró algunas larvas muertas de moscas azules en uno de los cuellos, pero no demasiadas. Los cuerpos se habían enterrado transcurridas pocas horas desde su muerte. Supuso que no habían sido enterrados en pleno invierno, cuando no se veían moscas azules. Claro que en Georgia los inviernos a esa altitud eran suaves.
Agarró una pequeña navaja de bolsillo que se encontraba junto al torso más cercano y despegó un jirón de tejido, algo que había sido algodón blanco, y después levantó el borde de un corte cóncavo, de piel endurecida, que había sobre el abdomen. Encontró agujeros de entrada de balas en la ropa y la piel que cubría la pelvis.
—Dios —exclamó.
En el interior de la pelvis, entre tierra y restos rígidos de piel seca, se veía un cuerpo más pequeño, enroscado, poco más que un montoncillo de huesos, el cráneo destrozado.
—Coronel —se lo mostró a Beck, cuyo rostro se endureció.
No era inconcebible que los cuerpos llevasen allí cincuenta años, pero de ser así se encontraban en sorprendente buen estado. Todavía había restos de lana y algodón. Todo estaba muy seco. Toda esa zona se había desecado. Las zanjas eran profundas. Pero las raíces…
Chikurishvili habló de nuevo. Su tono parecía más cooperador, incluso culpable. Muchas culpas amontonándose con el paso de los siglos.
—Dice que ambas son mujeres —le susurró Lado a Kaye.
—Ya lo veo —comentó ella.
Rodeó la mesa para examinar el segundo torso. Éste no tenía piel sobre el abdomen. Rascó la tierra para apartarla haciendo que el torso se balancease con un ruido de calabaza seca. Otro pequeño cráneo ocupaba la pelvis, un feto de unos seis meses, igual que el anterior. Faltaban las extremidades del torso; Kaye no podía saber si las piernas se habían quedado en la tumba. Ninguno de los fetos había sido expulsado por la presión de los gases abdominales.
—Ambas embarazadas —dijo. Lado lo tradujo al georgiano.
—Contamos unos sesenta individuos. A las mujeres parecen haberles disparado. Da la sensación de que a los hombres les dispararon o les golpearon hasta matarles —señaló Beck en voz baja.
Chikurishvili señaló a Beck y luego de nuevo al campamento y gritó, su rostro enrojecido bajo el brillo de las linternas.
—Jugashvili, Stalin.
El oficial dijo que las tumbas habían sido excavadas pocos años antes de la gran Guerra del Pueblo, durante las purgas. A finales de los años treinta. Eso les daría casi setenta años de antigüedad, agua pasada nada que incumbiese a Naciones Unidas.
—Quiere a Naciones Unidas y a los rusos fuera de aquí —dijo Lado—. Dice que es un asunto interno, no de los Cuerpos de Paz.
Beck se dirigió de nuevo al oficial georgiano, menos conciliador. Lado decidió que no quería estar en medio de ese intercambio y se apartó hasta donde se encontraba Kaye, inclinada sobre el segundo torso.
—Es un asunto desagradable —dijo.
—Demasiado tiempo —dijo Kaye suavemente.
—¿Qué? —preguntó Lado.
—Setenta años es demasiado. Dime sobre qué discuten. —Pinchó las extrañas tiras de tejido que rodeaban las cuencas de los ojos con la navaja. Parecían formar una especie de máscara. ¿Les habrían cubierto la cabeza antes de ejecutarles? No lo creía. Las uniones eran oscuras, fibrosas y resistentes.
—El hombre de Naciones Unidas está diciendo que los crímenes de guerra lo son siempre —le explicó Lado—. No hay periodo… ¿cómo se dice? Periodo de prescripción.
—Tiene razón —dijo Kaye. Le dio la vuelta al cráneo con delicadeza. El occipital había sido fracturado lateralmente y se había hundido un centímetro.
Volvió a centrar su atención en el pequeño esqueleto acurrucado en la pelvis del segundo torso. Había estudiado algo de embriología durante su segundo año en la facultad de medicina. La estructura ósea del feto parecía algo extraña, pero no quería dañar el cráneo intentando liberarlo de los restos de tierra y tejido reseco. Ya había manipulado demasiado.
Kaye se sintió mareada, enferma, no por los restos consumidos y resecos sino por lo que su imaginación reconstruía. Se enderezó e hizo un gesto para atraer la atención de Beck.
—A estas mujeres les dispararon en el estómago —dijo. «Muerte a todos los primogénitos. Monstruos furiosos»—. Asesinadas. —Apretó los dientes.
—¿Hace cuánto tiempo?
—Puede que él tenga razón en cuanto a la edad de la bota, si es que proviene de aquí, pero esta tumba no es tan antigua. Las raíces del borde de las zanjas son demasiado pequeñas. Mi opinión es que las víctimas murieron hace tan sólo dos o tres años. La tierra parece seca, pero aquí el terreno probablemente sea ácido y eso disolvería cualquier hueso de mayor antigüedad. Además están los tejidos, parecen lana y algodón y eso implica que la tumba sólo tiene unos años. Si se tratase de tejidos sintéticos, podría ser más antigua, pero en todo caso nos daría una fecha posterior a Stalin.
Beck se acercó a ella y levantó su máscara.
—¿Puede ayudarnos hasta que lleguen los otros? —preguntó en un susurro.
—¿Cuánto tiempo? —preguntó Kaye.
—Cuatro, cinco días —dijo Beck.
Unos pasos más allá, Chikurishvili miraba de unos a otros, con la mandíbula apretada, molesto, como si la policía se hubiese interpuesto en una pelea doméstica.
Kaye se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Se volvió y retrocedió, aspiró algo de aire y preguntó:
—¿Van a abrir una investigación sobre crímenes de guerra?
—Los rusos opinan que deberíamos hacerlo —dijo Beck—. Están deseando desacreditar a los nuevos comunistas de su país. Unas cuantas atrocidades del pasado podrían proporcionarles munición fresca. Si pudiese darnos una estimación más ajustada… ¿dos, cinco, treinta años, los que sean?
—Menos de diez. Probablemente menos de cinco. Estoy muy desentrenada —dijo—. Sólo puedo hacer unas cuantas cosas. Tomar algunas muestras de tejido. No una autopsia completa, por supuesto.
—Usted es mil veces mejor que dejar que los locales enreden por aquí —dijo Beck—. No me fío de ninguno. Tampoco estoy seguro de que los rusos sean de fiar. Todos tienen cuentas pendientes, de una forma u otra.
Lado mantuvo el rostro impasible y no comentó nada, tampoco le tradujo a Chikurishvili. Kaye notó lo que había sabido que sucedería, lo que había temido: aquella terrible sensación apoderándose de ella.
Había pensado que viajando y alejándose de Saul podría olvidar los malos momentos, los sentimientos negativos. Se había sentido liberada observando a los médicos y a los técnicos trabajar en el Instituto Eliava, haciendo tanto bien con tan pocos recursos, literalmente sacando salud de las cloacas. El triunfante y hermoso rostro de la República de Georgia. Ahora… la otra cara de la moneda. Papá Ioseb Stalin o las limpiezas étnicas, los georgianos tratando de eliminar a los armenios o a los osetios; los abjasianos tratando de eliminar a los georgianos. Los rusos enviando tropas, los chechenos involucrándose. Pequeñas guerras sucias entre antiguos vecinos con viejos rencores.
Esta guerra no la beneficiaría, pero no podía rehusar.
Lado frunció el ceño y miró de frente a Beck.
—¿Iban a ser madres?
—La mayoría de ellas —dijo Beck—. Y tal vez algunos de ellos iban a ser padres.
3
Los Alpes
El fondo de la cueva estaba abarrotado.
Tilde se encontraba bajo un saliente de roca, con las piernas encogidas, y observaba a Mitch mientras éste se arrodillaba ante aquellos a quienes habían venido a ver. Franco estaba agachado detrás de Mitch.
Mitch tenía la boca entreabierta, como un niño sorprendido. No fue capaz de hablar durante un rato. El fondo de la cueva estaba completamente tranquilo y silencioso. Tan sólo el haz de luz se movía mientras recorría las dos figuras con la linterna.
—No hemos tocado nada —dijo Franco.
Las cenizas oscuras, antiguos fragmentos de madera, hierba y cañas, tenían el aspecto de que un sólo soplo de aliento podría dispersarlas, pero todavía formaban los restos de una hoguera. La piel de los cuerpos se había mantenido mucho mejor. Mitch nunca había visto ejemplos más asombrosos de momificación por congelación. Los tejidos estaban duros y secos, el aire frío y seco había absorbido toda la humedad. Cerca de las cabezas, que se miraban una a otra, la piel y los músculos apenas se habían encogido antes de quedar rígidos en su posición. Los rasgos eran casi naturales, aunque los párpados se habían levantado y los ojos en su interior estaban arrugados, oscuros, indescriptiblemente dormidos. Los cuerpos también estaban completos; sólo cerca de las piernas parecía que la carne se había retorcido y oscurecido, tal vez debido a la brisa intermitente de lo alto del hueco. Los pies estaban apergaminados, como pequeños champiñones secos.
Mitch no podía creer lo que estaba viendo. Tal vez no había nada tan extraordinario en su postura… tendidos de lado, un hombre y una mujer mirándose uno al otro en el momento de su muerte, congelándose finalmente, al enfriarse las cenizas de su última hoguera. Nada inesperado en las manos del hombre, extendidas hacia el rostro de la mujer, los brazos de la mujer bajos frente al cuerpo, como si hubiese estado sujetándose el estómago. Nada extraordinario en la piel de animal entre ellos, o la otra piel amontonada a un lado del hombre, como si la hubiese apartado.
Al final, con el fuego apagado, muriendo de congelación, el hombre había sentido demasiado calor y se había quitado su manto.
Mitch bajó la mirada hasta los dedos curvados de la mujer y tragó saliva, intentando reprimir un nudo de emoción que no podía definir o explicar fácilmente.
—¿De cuándo son? —preguntó Tilde, interrumpiendo su concentración. Su voz sonaba crispada, clara, racional, como el sonido de un golpe de cuchillo.
Mitch se sobresaltó.
—Mucho tiempo —dijo suavemente.
—Sí, pero ¿como el Hombre de los Hielos?
—No como el Hombre de los Hielos —dijo Mitch. Le falló la voz. La mujer había sido herida, tenía un orificio a un lado, a la altura de las caderas. Manchas de sangre rodeaban la abertura y le pareció que podía distinguir sangre en las rocas que estaban bajo ella. Tal vez había sido la causa de su muerte.
No había armas en la cueva.
Se frotó los ojos para apartar la pequeña luna blanca que amenazaba con distraerle, miró de nuevo los rostros: narices cortas y anchas apuntando hacia arriba. La mandíbula de la mujer colgaba floja, la del hombre estaba cerrada. La mujer había muerto intentando aspirar aire. Eso no podía saberlo con certeza, pero no se cuestionó la observación, encajaba.
Finalmente, maniobró con cuidado en torno a las figuras, se inclinó, moviéndose muy despacio, manteniendo las dobladas rodillas un par de centímetros por encima de las caderas del hombre.
—Parecen antiguos —dijo Franco, sólo por provocar algún sonido en la cueva. Sus ojos brillaron. Mitch le miró y luego se centró de nuevo en el perfil del hombre.
Arco superciliar grueso, nariz ancha y aplastada, sin barbilla. Hombros anchos, estrechándose hasta una cintura comparativamente esbelta. Brazos gruesos. Las caras eran lisas, casi sin pelo. Toda la piel bajo el cuello, sin embargo, estaba cubierta de un fino vello oscuro, visible sólo al examinarlo de cerca. Alrededor de las sienes, el pelo parecía haber sido afeitado dándole forma, recortado con pericia.
«Vaya con las desaliñadas reconstrucciones de los museos.»
Mitch se inclinó, acercándose más. Sentía la densidad del aire frío en sus orificios nasales. Se apoyó con la mano contra el techo de la cueva. Había una especie de máscara entre los cuerpos, dos máscaras en realidad, una junto al hombre y la otra bajo la mujer. Los bordes de las máscaras estaban desgarrados. Ambas tenían agujeros para los ojos, orificios para respirar, la forma de un labio superior, cubierta por completo por un vello fino, y una pieza inferior todavía más peluda que debía haber rodeado el cuello y la mandíbula inferior. Debían de haberlas arrancado del rostro, aunque no faltaba piel en ninguna de las cabezas.
La máscara que se encontraba más próxima a la mujer parecía unida a su frente y sienes por delgados filamentos, como la barba de un mejillón.
Mitch era consciente de que se estaba centrando en pequeños misterios para evitar pensar en lo realmente imposible.
—¿De cuándo son? —preguntó de nuevo Tilde—, ¿puedes estimarlo ya?
—No creo que haya existido gente como ésta desde hace decenas de miles de años —dijo Mitch.
Tilde no pareció captar el significado de esta declaración de antigüedad.
—¿Son europeos, cómo el Hombre de los Hielos?
—No lo sé —respondió Mitch.
Sacudió la cabeza y levantó la mano. No quería hablar; quería pensar. Ese lugar era extremadamente peligroso, profesionalmente, mentalmente, desde cualquier punto de vista. Peligroso, irreal e imposible.
—Dime Mitch —le rogó Tilde con sorprendente amabilidad—, dime lo que ves. —Se estiró para apretarle la rodilla. Franco observó con madurez esa caricia.
—Son macho y hembra, ambos de aproximadamente ciento sesenta centímetros de altura —comenzó Mitch.
—Gente baja —dijo Franco, pero Mitch siguió hablando.
—Parecen pertenecer al género Homo, especie sapiens. Aunque no como nosotros. Podrían haber sufrido de algún tipo de enanismo, distorsión de los rasgos…
Se interrumpió y miró de nuevo a las cabezas, no vio ninguna señal de enanismo, aunque las máscaras le preocupaban.
Los rasgos característicos.
—No son enanos —dijo—, son neandertales.
Tilde tosió. El aire seco les irritaba la garganta.
—¿Cómo?
—¿Hombres de las Cavernas? —dijo Franco.
—Neandertales —repitió Mitch, tanto para convencerse a sí mismo como para corregir a Franco.
—Eso es una estupidez —dijo Tilde con voz furiosa—, no somos niños.
—No es una estupidez. Habéis encontrado a dos Neandertales bien conservados, un hombre y una mujer. Las primeras momias neandertales… de cualquier lugar. Jamás.
Tilde y Franco pensaron en ello durante unos segundos. Fuera, el viento silbaba más allá de la entrada de la cueva.
—¿Qué antigüedad? —preguntó Franco.
—Todos piensan que los neandertales desaparecieron entre cien mil y cuarenta mil años atrás —dijo Mitch—. Tal vez todos se equivocan. Pero yo dudo que hayan podido permanecer en esta cueva, en este estado de preservación, durante cuarenta mil años.
—Tal vez fueron los últimos —dijo Franco, santiguándose con reverencia.
—Es increíble —dijo Tilde sonrojándose—, ¿cuánto pueden valer?
Mitch sintió un calambre en la pierna y se apartó, agachándose junto a Franco. Se frotó los ojos con los nudillos enguantados. Hacía tanto frío. Estaba temblando. La luna de luz se hizo borrosa y cambió de lugar.
—No valen nada —dijo.
—No bromees —dijo Tilde—. Son excepcionales… no hay nada como ellos, ¿verdad?
—Incluso si pudiésemos… si pudieseis, quiero decir, sacarlos de esta cueva sin daños, intactos, y descender la montaña, ¿dónde los venderíais?
—Hay gente que colecciona esas cosas —dijo Franco—. Gente con mucho dinero. Ya hemos hablado con alguno sobre un Hombre de los Hielos. Seguramente un Hombre y una Mujer de los Hielos…
—Tal vez debería ser más claro —dijo Mitch—, si estos dos no se manejan de forma científicamente correcta, acudiré a las autoridades suizas, italianas, o donde demonios estemos. Lo contaré todo.
Otro silencio. Mitch casi podía oír pensar a Tilde, como un relojillo austriaco.
Franco golpeó el suelo de la cueva con su mano enguantada y miró a Mitch.
—¿Por qué quieres jodernos?
—Porque esta gente no os pertenece —dijo Mitch—. No pertenecen a nadie.
—¡Están muertos! —gritó Franco—. Ya no se pertenecen a sí mismos, ¿verdad?
Los labios de Tilde formaron una severa línea recta.
—Mitch tiene razón. No vamos a venderlos.
Algo asustado, Mitch habló precipitadamente.
—No sé qué más podrías planear hacer con ellos, pero no creo que vayáis a controlarlos, o a vender sus derechos, hacer muñecas Barbie de las Cavernas o lo que sea. —Inspiró profundamente.
—No, tampoco. Digo que Mitch tiene razón —remarcó Tilde lentamente.
Franco le dirigió una mirada inquisitiva.
—Esto es muy grande. Seremos buenos ciudadanos. Son los antepasados de todos. El Papá y la Mamá del mundo.
Mitch podía sentir el dolor de cabeza aproximándose. La mancha de luz había sido una señal familiar: un tren destrozacráneos acercándose. El descenso sería difícil o incluso imposible si iba a caer en una migraña, una verdaderamente atroz. No había traído ningún medicamento.
—¿Planeas matarme aquí? —le preguntó a Tilde.
Franco le miró y luego se volvió para mirar a Tilde, esperando una respuesta.
Tilde sonrió y se frotó la barbilla:
—Estoy pensando —dijo—. Vaya unos delincuentes seríamos. Famosos. Piratas de la prehistoria. Jo, jo, jo, y una botella de Schnapps.
—Lo que tenemos que hacer —dijo Mitch, suponiendo que eso había sido una respuesta negativa— es tomar una muestra de tejido de cada cuerpo, con la mínima intrusión. Luego…
Agarró la linterna y enfocó la luz más allá de las cabezas del hombre y la mujer que descansaban juntas, hasta el fondo de la cueva, unos tres metros más allá. Había algo pequeño allí, envuelto en piel.
—¿Qué es eso? —preguntaron él y Franco simultáneamente.
Mitch reflexionó. Podía agacharse y rodear con cuidado a la mujer sin alterar nada excepto el polvo. Por otra parte, sería mejor no tocar nada, salir de la cueva ahora y volver con verdaderos expertos. Las muestras de tejido serían evidencia suficiente, pensó. Se sabía bastante del ADN de los neandertales por los estudios efectuados en restos de huesos. Se podría confirmar y la cueva se mantendría sellada hasta…
Se apretó las sienes y cerró los ojos.
Tilde le palmeó el hombro y lo apartó con delicadeza.
—Yo soy más pequeña —dijo.
Reptó junto a la mujer hasta el fondo de la cueva.
Mitch la observó sin decir nada. Eso era lo más parecido a un verdadero pecado, el pecado de la curiosidad incontrolable. Nunca se perdonaría a sí mismo, pero, razonaba, ¿cómo podría detenerla sin dañar los cuerpos? Además, estaba siendo cuidadosa.
Tilde se agachaba tanto que su cara estaba sobre el suelo junto al bulto. Sujetó un extremo de la piel con dos dedos y lo desenvolvió lentamente. La garganta de Mitch se agarrotó de angustia.
—Ilumínalo —pidió Tilde.
Mitch lo hizo.
Franco enfocó su linterna también.
—Es una muñeca —dijo Tilde.
Desde la parte superior del bulto asomaba una carita, como una manzana oscura y arrugada, con dos pequeños ojos hundidos.
—No —afirmó Mitch—. Es un bebé.
Tilde se apartó unos centímetros y emitió un pequeño ¡hum! de sorpresa.
El dolor de cabeza de Mitch se abalanzó sobre él como un trueno.
Franco sostenía a Mitch por el brazo cerca de la entrada de la cueva. Tilde estaba todavía en el interior. La migraña de Mitch se había convertido en una auténtica Fuerza 9, con fosfenos y todo, y conseguir no enroscarse sobre sí mismo y ponerse a gritar suponía un gran esfuerzo. Ya había sufrido náuseas e intentado vomitar, a un lado de la cueva, y ahora estaba temblando violentamente.
Sabía con absoluta certeza que iba a morir aquí arriba, junto al umbral del descubrimiento arqueológico más extraordinario de todos los tiempos, dejándolo en manos de Tilde y Franco, que eran poco menos que ladrones.
—¿Qué está haciendo allí? —gimió Mitch, con la cabeza inclinada. Incluso el crepúsculo parecía demasiado brillante. Aunque estaba oscureciendo con rapidez.
—Nada que deba preocuparte —dijo Franco, sujetándole con más fuerza.
Mitch se soltó y buscó a ciegas en su bolsillo los viales que contenían las muestras. Se las había arreglado para tomar dos pequeños trozos de la parte superior de los muslos del hombre y la mujer antes de que el dolor alcanzase la intensidad máxima. Ahora apenas podía ver.
Obligándose a mantener los ojos abiertos miró al exterior, el celestial azul zafiro que cubría la montaña, el hielo, la nieve, acompañados por fogonazos en los bordes de sus ojos, como diminutos relámpagos.
Tilde salió de la cueva. Llevaba la cámara en una mano y un bulto en la otra.
—Tenemos bastante para probarlo todo —dijo.
Le habló en italiano a Franco, con rapidez y en voz baja. Mitch no entendió lo que decía, ni le importaba.
Sólo quería bajar la montaña, meterse en una cama caliente y dormir, esperar a que el extraordinario dolor, demasiado familiar pero siempre nuevo, se calmase.
La muerte era otra opción, no carente de atractivo.
Franco le anudó la cuerda con destreza.
—Vamos, amigo —dijo el italiano con un tirón suave a la cuerda.
Mitch avanzó tambaleándose, apretando los puños a los lados para evitar golpearse la cabeza con ellos.
—El piolet —dijo Tilde, y Franco soltó la piqueta de Mitch de su cinturón, donde se le enredaba con las piernas, y lo metió en la mochila.
—Estás en baja forma —dijo Franco.
Mitch cerró los ojos con fuerza; el crepúsculo estaba lleno de relámpagos y el estruendo era doloroso, su cabeza estallaba silenciosamente a cada paso. Tilde se puso delante y Franco la seguía de cerca.
—Seguiremos un camino diferente —dijo Tilde—. El hielo está deshaciéndose y el puente no es seguro.
Mitch abrió los ojos. La cresta era un filo herrumbroso de oscuridad contra el cielo ultramarino, que iba volviéndose negro estrellado. Cada inspiración estaba más fría y resultaba más difícil. Sudaba profusamente.
Avanzaba automáticamente. Intentó descender por una pendiente de roca punteada con zonas de nieve crujiente, resbaló, tirando de la cuerda y arrastrando a Franco un par de metros por la pendiente. El italiano no protestó, en vez de eso volvió a colocarle bien la cuerda y le tranquilizó como a un niño.
—Está bien, amigo. Mejor así. Mejor así. Ten cuidado.
—No puedo aguantar mucho más, Franco —susurró Mitch—. No he tenido una migraña en dos años, ni siquiera he traído pastillas.
—No importa. Sólo mira dónde pones los pies y haz lo que yo te diga.
Franco le gritó algo a Tilde. Mitch la sintió cerca y la miró con los ojos entrecerrados. Su rostro estaba enmarcado por las nubes y sus propias luces y chispas.
—Va a nevar —dijo ella—. Tenemos que darnos prisa.
Hablaron en italiano y alemán y Mitch pensó que hablaban de dejarle allí sobre el hielo.
—Puedo seguir —dijo—, puedo caminar.
Comenzaron a caminar de nuevo por la pendiente del glaciar, acompañados por el sonido del hielo descendiendo a medida que el antiguo y lento río avanzaba, agrietándose y retumbando, crujiendo y rompiéndose en su bajada. En algún lugar, manos gigantes parecían aplaudir. El viento aumentó y Mitch se volvió para evitarlo. Franco le hizo volverse de nuevo y le empujó amablemente.
—No hay tiempo para tonterías, amigo. Camina.
—Lo intento.
—Sólo camina.
El viento se convirtió en un puño contra su cara. Se inclinó hacia él. Cristales de hielo aguijoneaban sus mejillas. Trató de taparse con la capucha y sintió los dedos como salchichas dentro de los guantes.
—No puede hacerlo —dijo Tilde, y Mitch la vio caminar en torno a él envuelta en remolinos de nieve.
La nieve se enderezó de repente y todos se tambalearon cuando el viento les golpeó. La linterna de Franco iluminó millones de copos, que caían en ráfagas horizontales. Discutieron si construir una cueva en la nieve, pero el hielo estaba demasiado duro, llevaría demasiado tiempo excavarla.
—¡Vamos! ¡Sigamos bajando! —le gritó Franco a Tilde, y ella asintió en silencio.
Mitch no sabía adónde iban, ni le importaba demasiado. Franco maldecía en italiano, pero el viento ahogaba sus palabras, y Mitch, mientras se arrastraba hacia delante, subiendo y bajando sus botas, clavando sus crampones, tratando de mantenerse erguido, sabía que Franco estaba allí sólo por la presión en las cuerdas.
—¡Los dioses están enfadados! —gritó Tilde. Un grito medio de triunfo medio de broma, excitada e incluso exaltada. Franco debía haberse caído porque Mitch sintió un fuerte tirón desde atrás. Sin saber cómo, sostenía la piqueta en la mano y al inclinarse y caer sobre el estómago tuvo la claridad mental suficiente como para clavarla en el hielo frenando la caída. Le pareció ver a Franco balancearse durante un momento, unos metros más abajo. Mitch miró en esa dirección. Las luces habían desaparecido de su vista. Se estaba congelando, realmente congelándose y eso aliviaba el dolor de su migraña. Franco no era visible entre las rectas bandas paralelas de nieve. El viento silbó y chilló, y Mitch acercó la cara al hielo. La piqueta se deslizó de su agujero y resbaló dos o tres metros. Con el dolor desvaneciéndose se preguntó cómo podría salir vivo de aquella situación. Clavó los crampones en el hielo y se empujó hacia arriba por pura fuerza, remolcando a Franco. Tilde ayudó a Franco a ponerse en pie. Le sangraba la nariz y parecía conmocionado. Debía de haberse golpeado la cabeza contra el hielo. Tilde miró a Mitch. Sonrió y le palmeó el hombro. Tan amable. Nadie dijo nada. Compartir el dolor y el perverso calor que se deslizaba sobre ellos hacía que se sintiesen unidos. Franco sollozó, se lamió la sangre del labio y se acercó más. Estaban tan expuestos… La vertiente restalló por encima del chillido del viento, retumbó, crujió, hizo un sonido como el de un tractor sobre un camino de grava. Mitch sintió temblar el hielo bajo los pies. Estaban demasiado cerca de la vertiente y ésta estaba realmente activa, haciendo un montón de ruido. Dio un tirón a la cuerda de Tilde y la encontró suelta, cortada. Tiró de la cuerda tras él. Franco apareció entre el viento y la nieve, su rostro cubierto de sangre, los ojos brillantes tras las gafas. Franco se arrodilló junto a Mitch y luego se inclinó sobre sus manos enguantadas, rodó hacia un lado. Mitch lo sujetó por el hombro, pero Franco no se movió. Mitch se incorporó e intentó descender de cara. El viento soplaba desde arriba y lo tumbó hacia delante. Lo intentó de nuevo, inclinándose hacia atrás torpemente, y cayó. Arrastrarse era la única opción. Remolcó a Franco tras él, pero le resultó imposible seguir después de unos metros. Retrocedió hasta Franco y comenzó a empujarlo. El hielo era rugoso, no resbaladizo, y no le ayudaba. Mitch no sabía qué hacer. Tenían que apartarse del viento, pero no podía ver con la suficiente claridad dónde se encontraban como para elegir una dirección en concreto. Se alegraba de que Tilde los hubiese abandonado. Podría escapar y tal vez alguien tendría bebés con ella, por supuesto ninguno de ellos dos; ahora se encontraban fuera del ciclo evolutivo. Libres de toda responsabilidad. Lamentaba que Franco estuviese tan maltrecho.
—Eh, viejo amigo —le gritó al oído—, despierta y ayúdame un poco o moriremos.
Franco no respondió. Era posible que ya estuviese muerto, pero Mitch no creía que una simple caída pudiese matar a alguien. Mitch encontró la linterna sujeta a la muñeca de Franco, la desató, la encendió y enfocó los ojos de Franco mientras intentaba abrírselos con los dedos enguantados, lo que no resultaba fácil, pero las pupilas se veían pequeñas y extrañas. Sí. Se había golpeado con fuerza contra el hielo, lo que había causado la conmoción cerebral y la rotura de la nariz. De ahí salía toda esa sangre. La sangre y la nieve formaban una masa sobre el rostro de Franco. Mitch dejó de intentar hablarle. Pensó en cortar la cuerda y liberarse, pero no fue capaz de hacerlo. Franco se había portado bien con él. Rivales unidos sobre el hielo por la muerte. No creía que ninguna mujer encontrase la idea muy romántica. Según su experiencia, las mujeres no prestaban mucha atención a ese tipo de cosas. A la muerte sí, pero no a la camaradería entre hombres. Se sentía muy confuso y estaba entrando en calor con rapidez. El abrigo le daba mucho calor, y también los pantalones para la nieve. Por desgracia, sentía ganas de orinar. Aparentemente, el morir con dignidad estaba descartado. Franco gemía. No, no era Franco. El hielo vibró y a continuación saltó y ellos rodaron y resbalaron hacia un lado. Mitch vislumbró fugazmente el haz de la linterna iluminando un gran bloque de hielo que se elevaba, ¿o eran ellos los que caían? Sí, efectivamente, y cerró los ojos a la espera de lo que fuera a ocurrir. Pero no se golpeó la cabeza, aunque se quedó sin respiración. Aterrizaron sobre la nieve y el viento paró. Nieve espesa caía sobre ellos y dos pesados trozos de hielo aprisionaban una pierna de Mitch. Todo quedó en silencio y quietud. Mitch intentó levantarse pero un calor suave se lo impidió y la otra pierna estaba rígida. Estaba decidido.
Sin que mediara tiempo, abrió los ojos para contemplar el resplandor de un enorme y cegador sol azul.
4
Gordi
Lado, meneando la cabeza con preocupación, dejó a Kaye al cuidado de Beck para volver a Tbilisi. No podía ausentarse demasiado tiempo del Instituto Eliava.
El equipo de Naciones Unidas ocupó el pequeño Tigre de Rustaveli en Gordi, alquilando todas las habitaciones. Los rusos levantaron más tiendas y durmieron a medio camino entre el pueblo y las tumbas.
Atendidos por la afligida aunque sonriente encargada del hostal, una mujer corpulenta de pelo oscuro llamada Lika, los guardas de paz de Naciones Unidas tomaron una cena tardía consistente en pan y callos, acompañados de grandes vasos de vodka. Todos se retiraron a los dormitorios nada más terminar, excepto Kaye y Beck.
Beck acercó una silla a la mesa de madera y le ofreció un vaso de vino blanco. Ella no había probado el vodka.
—Es Manavi. Lo mejor que tienen por aquí; para nosotros, al menos. —Beck se sentó y eructó, cubriéndose la boca con la mano.
—Perdón. ¿Qué sabe de la historia de Georgia?
—No mucho —dijo Kaye—. Política reciente. Ciencia.
Beck asintió y cruzó los brazos.
—Nuestras madres muertas —dijo— podrían haber sido asesinadas durante las revueltas… la guerra civil. Pero no me suena ningún combate en Gordi o alrededores. —Hizo un gesto de duda—. Podrían ser víctimas de la década de los treinta, los cuarenta o los cincuenta. Pero usted dijo que no. Un buen detalle lo de las raíces. —Se frotó la nariz y a continuación se frotó la barbilla—. Para ser un país tan hermoso, tiene una historia bastante desagradable.
Beck le recordaba a Saul. La mayoría de los hombres de su edad le recordaban a Saul de alguna forma, doce años mayor que ella, allá en Long Island, lejos en más sentidos que la mera distancia física. Saul el brillante, Saul el débil, Saul cuya mente fallaba más a medida que pasaban los meses. Se enderezó y estiró los brazos, haciendo chirriar las patas de su silla sobre el suelo de baldosas.
—Me interesa más su futuro —dijo Kaye—. La mitad de las empresas médicas y farmacéuticas de Estados Unidos están peregrinando hasta aquí. La experiencia de Georgia podría salvar a millones de personas.
—Virus beneficiosos.
—Exacto —dijo Kaye—, fagos.
—Atacan sólo a bacterias.
Kaye asintió.
—Leí que los soldados georgianos llevaban consigo pequeños frascos llenos de fagos durante los disturbios —dijo Beck—. Los bebían si iban a entrar en combate, o los rociaban sobre las heridas o quemaduras mientras esperaban poder llegar a un hospital.
Kaye asintió.
—Han estado utilizando la terapia de fagos desde los años veinte, cuando Felix d'Herelle llegó aquí para trabajar con George Eliava. D'Herelle era descuidado. Los resultados parecían confusos entonces y enseguida aparecieron las sulfamidas y luego la penicilina. Hemos ignorado prácticamente a los fagos hasta ahora. Así que hemos acabado teniendo bacterias mortales resistentes a todos los antibióticos conocidos. Pero no a los fagos.
A través de las ventanas de la pequeña estancia, sobre los tejados de las casas bajas del otro lado de la calle, podía ver las montañas brillando a la luz de la luna. Quería irse a dormir, pero sabía que se quedaría despierta en la cama, dura y estrecha, durante horas.
—Por un futuro más agradable —dijo Beck. Alzó su vaso y lo vació de un trago. Kaye tomó un sorbo. La dulzura y la acidez del vino formaban una combinación deliciosa, como tarta de albaricoques.
—El doctor Jakeli me comentó que usted estaba escalando el Kazbeg —dijo Beck—. Es más alto que el Mont Blanc. Yo soy de Kansas. Allí no tenemos ni una montaña. Apenas algún peñasco. —Sonrió mirando hacia la mesa, como si le resultase incómodo afrontar su mirada—. Me encantan las montañas. Lamento apartarla de sus asuntos… y de su diversión.
—No estaba escalando. Sólo hacíamos senderismo.
—Intentaré librarla de esto en unos días —dijo Beck—. En Ginebra hay registros de personas desaparecidas y posibles masacres. Si encajan y podemos fecharlo en la década de los treinta, pasaremos el asunto a los georgianos y a los rusos. —Beck deseaba que las tumbas fuesen antiguas y ella no podía censurarle por ello.
—¿Y qué ocurrirá si son recientes? —preguntó Kaye.
—Traeremos un equipo de investigación de Viena.
Kaye lo miró fijamente, con seriedad.
—Son recientes —afirmó.
Beck apuró su vaso, se levantó y sujetó el respaldo de la silla con ambas manos.
—Yo opino lo mismo —dijo con un suspiro—. ¿Por qué abandonó la criminología? Si no es indiscreción…
—Aprendí demasiado sobre las personas —dijo Kaye. «Crueles, corruptas, sucias, desesperadamente estúpidas.»
Le habló a Beck del teniente de homicidios de Brooklyn que había sido su profesor. Era un cristiano devoto. Mientras les mostraba las fotografías de un crimen particularmente horrendo, con dos hombres, tres mujeres y un niño muertos, había dicho a los estudiantes: «Las almas de estas víctimas ya no están en sus cuerpos. No sintáis compasión por ellos. Compadeced a aquellos que quedan atrás. Sobreponeos. Seguid trabajando. Y recordad: trabajáis para Dios.»
—Sus creencias le mantenían cuerdo —dijo Kaye.
—¿Y usted? ¿Por qué cambió de especialidad?
—Yo no creía —dijo Kaye.
Beck asintió, flexionó sus manos sobre el respaldo de la silla.
—No tenía coraza. Bien, haga lo que pueda. Usted es todo lo que tenemos por el momento. —Le deseó buenas noches y se dirigió a las estrechas escaleras, subiendo con paso rápido y ligero.
Kaye permaneció sentada a la mesa durante varios minutos, luego caminó hasta la puerta de entrada al hostal, salió, se paró en los escalones de granito junto a la estrecha calle adoquinada y aspiró el aire nocturno, con su débil olor a alcantarillado. Sobre el tejado de la casa que estaba frente al hostal, podía ver la cumbre nevada de una montaña, con tanta claridad que casi parecía que pudiese extender el brazo y tocarla.
Por la mañana se despertó envuelta en cálidas sábanas y una manta que hacía tiempo que no se lavaba. Contempló algunos pelos sueltos, que no eran suyos, enredados en la gruesa lana gris junto a su cara. La pequeña cama de madera, con postes tallados y pintados de rojo ocupaba una habitación de paredes blancas de unos tres metros de ancho por tres y medio de largo, con una única ventana junto a la cama, una silla de madera y una mesa de roble natural con un lavamanos. Tbilisi tenía hoteles modernos, pero Gordi estaba apartada de las nuevas rutas turísticas, demasiado lejos de la Carretera Militar.
Salió de la cama, se lavó la cara con agua y se puso los vaqueros, la blusa y el abrigo. Estaba a punto de tocar el picaporte de hierro cuando oyó que golpeaban la puerta. Beck pronunció su nombre. Kaye abrió la puerta y lo miró fijamente.
—Nos echan de la ciudad —le dijo él, con gesto adusto—. Quieren que estemos de vuelta en Tbilisi mañana.
—¿Por qué?
—No nos quieren aquí. Han llegado soldados del ejército regular para escoltarnos. Les he dicho que usted es una asesora civil y no un miembro del equipo, pero les da igual.
—Vaya —dijo Kaye—. ¿Por qué este cambio?
Beck hizo un gesto de disgusto.
—El sakrebulo, el ayuntamiento, supongo. Preocupados por su pequeña y agradable comunidad. O tal vez venga de más arriba.
—Esto no suena a la nueva Georgia —dijo Kaye. Estaba preocupada por cómo podría afectar eso a su trabajo con el instituto.
—A mí también me sorprende —dijo Beck—. Hemos tropezado con algo delicado. Por favor, haga su maleta y reúnase con nosotros abajo.
Se volvió para irse, pero Kaye le sujetó el brazo.
—¿Funcionan los teléfonos?
—No lo sé —dijo—. Puede utilizar unos de nuestros teléfonos vía satélite.
—Gracias. Y… el doctor Jakeli debe de estar ya de vuelta en Tbilisi. Me molestaría hacerle venir de nuevo.
—Nosotros la llevaremos a Tbilisi —dijo Beck—, si es ahí donde quiere ir.
—Eso será perfecto —dijo Kaye.
Los cherokees blancos de Naciones Unidas brillaban al sol a la puerta del hostal. Kaye los miró a través de los cristales de la ventana del vestíbulo y esperó mientras la encargada sacaba un anticuado teléfono negro y lo enchufaba en la clavija junto al mostrador delantero. Levantó el auricular, escuchó y se lo tendió a Kaye: muerto. En pocos años más, Georgia saldría del atraso y alcanzaría al siglo veintiuno. Por ahora había menos de un centenar de líneas conectadas con el mundo exterior, y con todas las llamadas desviadas a través de Tbilisi, el servicio era esporádico.
La encargada sonrió con nerviosismo. Se había mostrado nerviosa desde que habían llegado.
Kaye llevó la bolsa al exterior. El equipo de Naciones Unidas constaba de seis hombres y tres mujeres. Kaye esperó junto a una mujer canadiense llamada Doyle, mientras Hunter sacaba el teléfono por satélite.
Primero hizo una llamada a Tbilisi para hablar con Tamara Mirianishvili, su contacto principal en el instituto. Después de varios intentos consiguió conectar. Tamara lo lamentó por ella y se preguntó a qué venía tanto jaleo, a continuación le dijo a Kaye que estarían encantados de que volviese y se quedase unos días más.
—Es una vergüenza que te mezclen en eso. Lo pasaremos bien y volveremos a animarte —dijo Tamara.
—¿Ha habido alguna llamada de Saul? —preguntó Kaye.
—Ha llamado dos veces —dijo Tamara—. Dice que preguntes algo más sobre biofilms, cómo funcionan los fagos en biofilms, cuando las bacterias están interrelacionadas.
—¿Nos lo contaréis? —preguntó Kaye en tono burlón.
Tamara le respondió con una risa cálida y tintineante.
—¿Quieres que te contemos todos nuestros secretos? ¡Kaye, cariño, todavía no hemos firmado ningún contrato!
—Saul tiene razón. Podría ser algo importante —dijo Kaye. Incluso en los peores momentos Saul miraba por su ciencia y sus negocios.
—Vuelve y te mostraré alguno de nuestros experimentos con biofilms, como excepción, sólo porque eres simpática —dijo Tamara.
—Genial.
Kaye le dio las gracias a Tamara y devolvió el teléfono al cabo.
Un coche oficial georgiano, un viejo Volga negro, llegó con varios oficiales del ejército, que salieron por el lado izquierdo. El mayor Chikurishvili de las Fuerzas de Seguridad salió por la derecha, con la cara más iracunda que nunca. Parecía como si fuese a explotar en una nube de sangre y saliva.
Un joven oficial del ejército —Kaye no tenía idea de qué rango tendría— se acercó a Beck y le habló en un ruso chapurreado. Cuando terminaron, Beck hizo una seña con la mano y el equipo de Naciones Unidas se subió a los Jeeps. Kaye acompañó a Beck.
Mientras se dirigían al oeste saliendo de Gordi, algunos habitantes se reunieron para verles marchar. Una niña pequeña junto a una pared blanca les saludó con la mano: pelo castaño, morena, ojos grises, fuerte y bonita. Una niña perfectamente normal y encantadora.
No hablaron mucho mientras Hunter les conducía hacia el sur por la autopista, dirigiendo la pequeña caravana. Beck miraba hacia delante, pensativo. La rígida amortiguación del Jeep rebotaba en las irregularidades del terreno y se hundía en los baches mientras giraba intentando esquivarlos.
Sentada en el asiento posterior derecho, Kaye pensó que acabaría mareándose.
En la radio sonaban melodías populares de Alania y un blues bastante bueno de Azerbaiyán y después un incomprensible programa hablado que Beck encontraba divertido a ratos. Se volvió para mirar a Kaye y ella intentó sonreír animosa.
Al cabo de unas cuantas horas se adormiló y soñó con colonias de bacterias creciendo en el interior de los cuerpos de las zanjas. Biofilms. Lo que la mayoría de la gente consideraba cieno. Pequeñas y laboriosas colonias bacterianas descomponiendo los cadáveres, que un día fueron descendientes evolutivos enormes y vivos, de vuelta a sus materiales de origen.
Hermosas construcciones de polisacáridos siendo derruidas desde el interior, intestinos y pulmones, corazón y arterias, ojos y cerebro. Las bacterias renunciando a su vida salvaje y urbanizándose, reciclándolo todo. Grandes ciudades basureros formadas por bacterias, alegremente ignorantes de la filosofía, la historia y el carácter de las masas muertas que reclamaban.
«Las bacterias nos hicieron. A ellas retornamos al final. Bienvenidos a casa.»
Despertó sudando. El aire se volvía cálido a medida que descendían por un valle largo y profundo. Qué agradable sería no saber nada del funcionamiento interno. Inocencia animal; la vida no analizada es la más dulce. Pero las cosas salieron mal, y surgieron la introspección y el análisis. La raíz de toda conciencia.
—¿Soñaba? —preguntó Beck, mientras paraban junto a una pequeña gasolinera y garaje, unidos por láminas de metal acanalado.
—Pesadillas —dijo Kaye—. Me implico demasiado en el trabajo, supongo.
5
Innsbruck, Austria
Mitch vio el sol azul danzar en torno a él y oscurecerse, y supuso que era de noche, pero el aire era ligeramente verdoso y en absoluto frío. Sintió un pinchazo de dolor en la parte superior del muslo y una sensación de malestar general en el estómago.
No estaba en la montaña. Parpadeó para aclarar la vista e intentó incorporarse para frotarse la cara. Una mano le detuvo y una suave voz femenina le dijo en alemán que fuese un buen chico. Mientras le ponía un paño frío y húmedo sobre la frente, la mujer le dijo, en inglés, que estaba algo magullado, sus dedos y su nariz se habían congelado y tenía una pierna rota. Unos minutos después volvía a dormir.
Inmediatamente después, despertó y consiguió incorporarse hasta quedar sentado sobre una crujiente y dura cama de hospital. Se encontraba en una habitación con otros cuatro pacientes, dos junto a él y otros dos enfrente, todos hombres, todos de menos de cuarenta años. Dos tenían piernas rotas sobre cabestrillos como los de las películas cómicas. Los otros dos tenían brazos rotos. Su propia pierna estaba escayolada, pero no en cabestrillo.
Todos los hombres tenían los ojos azules, eran fuertes y enjutos, atractivos, con rasgos aquilinos, cuellos delgados y mandíbulas alargadas. Lo observaban con atención.
Por fin veía la habitación con claridad: paredes de cemento pintadas, camas con cabezales lacados en blanco, una lámpara portátil sobre un soporte cromado que había confundido con un sol azul, suelo de baldosas jaspeadas de marrón, el aire cargado de vapor y antiséptico, un olor general a alcanfor.
A la derecha de Mitch, un hombre joven muy tostado por el sol, con las rosadas mejillas pelándosele, se inclinó hacia él y le habló.
—Eres el americano con suerte, ¿verdad? —La polea y las pesas que mantenían su pierna elevada chirriaron.
—Soy americano —dijo Mitch con voz ronca—, y debo de tener suerte, porque no estoy muerto.
Los hombres intercambiaron miradas solemnes. Mitch comprendió que su experiencia debía haber sido tema de conversación durante un tiempo.
—Todos estamos de acuerdo en que es mejor que sean otros alpinistas los que te informen.
Antes de que Mitch pudiese objetar que él no era realmente un alpinista, el joven tostado le dijo que sus compañeros habían muerto.
—El italiano con el que te encontraron, en el serac, se rompió el cuello. Y a la mujer la encontraron mucho más abajo, enterrada en el hielo.
Y luego, con ojos inquisitivos, ojos del mismo color que el cielo que Mitch había visto sobre la cresta de la montaña, el joven preguntó:
—Los periódicos y la televisión lo han dicho. ¿De dónde sacó el cadáver del bebé?
Mitch tosió. Vio una jarra de agua en una bandeja junto a su cama y bebió un vaso. Los alpinistas le observaban como duendes atléticos arropados en sus camas.
Mitch les devolvió la mirada. Trató de ocultar su consternación. No le serviría de nada el juzgar a Tilde ahora; de nada en absoluto.
El inspector de Innsbruck llegó al mediodía y se sentó junto a su cama, acompañado por un agente de la policía local, para interrogarle. El agente hablaba mejor inglés e hizo de traductor. Las preguntas eran rutinarias, dijo el inspector, formaban parte de la investigación del accidente. Mitch les dijo que no sabía quién era la mujer, y el inspector respondió, después de una pausa formal, que les habían visto juntos en Salzburgo.
—Usted, Franco Maricelli y Mathilda Berger.
—Ésa era la novia de Franco —dijo, sintiéndose enfermo y tratando de ocultarlo.
El inspector suspiró y frunció los labios con desaprobación, como si todo eso fuese trivial y sólo ligeramente irritante.
—Llevaba la momia de un niño pequeño. Es posible que sea una momia muy antigua. ¿Tiene alguna idea de dónde pudo conseguirla?
Deseó que la policía no hubiese examinado sus ropas, encontrado los viales y reconocido su contenido. Tal vez había perdido el paquete en el glaciar.
—Es demasiado increíble para explicarlo —dijo.
El inspector se encogió de hombros.
—No soy un experto en cuerpos enterrados en el hielo. Mitchell, le daré un consejo paternal. ¿Soy lo bastante viejo?
Mitch admitió que el inspector podría ser lo bastante viejo. Los alpinistas ni siquiera intentaban ocultar su interés por lo que sucedía.
—Hemos hablado con sus antiguos jefes, el Museo Hayer, en Seattle.
Mitch cerró los ojos por un momento, despacio.
—Nos han dicho que estuvo usted implicado en el robo de antigüedades del gobierno federal. El esqueleto de un hombre indio, el hombre de Pasco, muy antiguo. De hace diez mil años, hallado en los márgenes del río Columbia. Se negó a entregar estos restos al Cuervo de Ingenieros del Ejército.
—Cuerpo —le corrigió Mitch en voz baja.
—Así que le arrestaron y el museo le despidió porque hubo mucha publicidad.
—Los indios alegaban que los huesos pertenecían a un antepasado suyo —dijo Mitch, ruborizándose de ira ante el recuerdo—. Querían enterrarlos de nuevo.
El inspector leyó sus notas.
—Le fue denegado el acceso a sus colecciones en el museo y confiscaron los huesos de su domicilio. Con muchas fotos y más publicidad.
—¡Fue una estupidez legal! El Cuerpo de Ingenieros del Ejército no tenía derechos sobre esos huesos. Su valor era incalculable científicamente…
—¿Tal vez como el del este bebé momificado sacado del hielo? —preguntó el inspector.
Mitch cerró los ojos y apartó la mirada. Podía verlo todo con claridad. «Estupidez no es la palabra. Esto es el destino, pura y simplemente.»
—¿Va a vomitar? —preguntó el inspector, apartándose.
Mitch meneó la cabeza.
—Ya sabemos… Le vieron con la mujer en el Braunschweiger Hütte, a menos de diez kilómetros de donde le encontraron. Una mujer llamativa, hermosa y rubia, dicen los testigos.
Los alpinistas asintieron ante la descripción, como si ellos hubiesen estado allí.
—Lo mejor es que nos lo cuente todo y que nosotros lo oigamos primero. Se lo transmitiré a la policía italiana y la policía austriaca le interrogará y tal vez todo quede en nada.
—Eran conocidos míos —dijo—. Ella era… había sido… mi novia. Quiero decir, fuimos amantes.
—Sí. ¿Por qué volvió a contactar con usted?
—Habían encontrado algo. Pensó que yo podría decirles qué era lo que habían encontrado.
—¿Y?
Mitch comprendió que no tenía opción.
Bebió otro vaso de agua y a continuación le contó al inspector a grandes rasgos lo que había sucedido, con tanta precisión y claridad como fue capaz.
En vista de que no había mencionado los viales, él tampoco los mencionó. El oficial tomó notas y grabó su confesión en una pequeña grabadora.
Cuando terminó, el inspector dijo:
—Seguramente desearán saber dónde está esa cueva.
—Tilde… Mathilda tenía una cámara —dijo Mitch fatigado—. Tomó fotos.
—No encontramos ninguna cámara. Sería mucho más sencillo si supiese dónde está la cueva. Un descubrimiento así… muy emocionante.
—Ya tienen el bebé —dijo Mitch—. Eso debería ser lo bastante emocionante. Un bebé neandertal.
El inspector puso un gesto dubitativo.
—Nadie ha dicho nada de neandertales. ¿Puede ser eso una confusión? ¿O una broma?
Mitch ya había perdido todo lo que le importaba, su carrera, su posición como paleontólogo. Una vez más lo había fastidiado todo.
—Tal vez fuese la migraña. Estoy muy confuso. Por supuesto, les ayudaré a encontrar la cueva —dijo.
—Entonces no hay ningún crimen, simplemente una tragedia. —El inspector se levantó para marcharse y el agente se tocó la gorra en gesto de saludo.
Después de que se hubiese ido, el alpinista con las mejillas peladas le dijo:
—No te irás pronto a casa.
—Las montañas quieren que vuelvas —dijo el menos tostado de los cuatro, al otro lado de la habitación frente a Mitch, y asintió solemnemente como si eso lo explicase todo.
—Que os jodan —murmuró Mitch. Se volvió en la dura cama blanca, dándoles la espalda.
6
Instituto Eliava, Tbilisi
Lado, Tamara, Zamphyra y otros siete científicos y estudiantes se agrupaban en torno a las mesas de madera en el extremo sur del edificio del laboratorio principal. Todos alzaron sus copas de brandy en honor a Kaye. Las velas centelleaban por toda la habitación, reflejando los destellos dorados en las copas llenas de líquido color ámbar. Estaban todavía en medio de la cena y ésta era la octava ronda que Lado dirigía esa noche, como tamada, maestro de ceremonias, para la ocasión.
—Por la querida Kaye —dijo Lado—, que valora nuestro trabajo… ¡y promete hacernos ricos!
Conejos, ratones y pollos observaban con ojos soñolientos desde sus jaulas, detrás de la mesa. Largos bancos negros cubiertos de frascos, bandejas, incubadoras y ordenadores conectados a secuenciadores y analizadores, se hallaban en la penumbra del fondo del laboratorio.
—Por Kaye —añadió Tamara—, que ha visto más de lo que Sakartvelo, de Georgia, tiene que ofrecer… de lo que desearíamos. Una mujer valiente y comprensiva.
—¿Eres tú la encargada de dirigir el brindis? —preguntó Lado, molesto—. ¿Por qué nos recuerdas cosas desagradables?
—¿Y tú?, ¿hablando de hacernos ricos, de dinero, en un momento como éste? —le replicó Tamara, devolviéndole la reprimenda.
—¡Soy el tamada! —rugió Lado, en pie junto a la mesa plegable de roble, agitando el vaso y derramando el brandy ante estudiantes y científicos. Aparte de algunas sonrisas, ninguno de ellos dijo una palabra en desacuerdo.
—Está bien —reconoció Tamara—. Tus deseos son órdenes.
—¡No tienen ningún respeto! —se quejó Lado a Kaye—. ¿Destruirá la prosperidad nuestras tradiciones?
Los bancos formaban uves abarrotadas desde la perspectiva cada vez más limitada de Kaye. El equipo estaba conectado a un generador que traqueteaba suavemente en la explanada que había junto al edificio. Saul había proporcionado dos secuenciadores y un ordenador; el generador lo habían obtenido de Aventis, una gran multinacional.
La energía eléctrica urbana procedente de Tbilisi estaba cortada desde media tarde. Habían preparado la cena de despedida utilizando quemadores Bunsen y un horno de gas.
—Adelante, maestro de ceremonias —dijo Zamphyra con cariñosa resignación, haciéndole señas a Lado.
—Ya va. —Lado posó el vaso y se estiró el traje. Su rostro oscuro y arrugado, rojizo como una remolacha por el bronceado de las montañas, resplandecía a la luz de las velas como madera exótica. A Kaye le recordaba un troll de juguete que le encantaba cuando era niña. De una caja escondida bajo la mesa, Lado sacó un pequeño vaso de cristal intrincadamente tallado y biselado. Agarró un hermoso cuerno de íbice tallado en plata y se acercó a una gran ánfora apoyada en una caja de madera que se encontraba en una esquina detrás de la mesa. El ánfora, que hacía poco que había sido desenterrada en su pequeño viñedo en las afueras de Tbilisi, estaba llena de una inmensa cantidad de vino. Sacó un cazo de servir de la boca del ánfora y lo vació en el cuerno, una y otra vez, hasta siete, hasta que el cuerno estuvo repleto. Agitó el vino con delicadeza para dejarlo respirar. Parte del rojo líquido se derramó sobre su muñeca.
Finalmente, llenó el vaso hasta el borde con el cuerno y se lo entregó a Kaye.
—Si fueses un hombre —dijo—, te pediría que brindases y bebieses el cuerno completo.
—¡Lado! —exclamó Tamara, golpeándole el brazo, con lo que casi hizo caer el cuerno. Él se volvió fingiendo un gesto de sorpresa.
—¿Qué? —preguntó—: ¿No es un vaso precioso?
Zamphyra se puso en pie junto a la mesa para amonestarle con el dedo. Lado sonrió más ampliamente, pasando de troll a sátiro carmesí. Se volvió despacio hacia Kaye.
—¿Qué puedo hacer, Kaye, querida? —dijo con una reverencia, derramando más vino del cuerno—. Dicen que debes bebértelo todo.
Kaye ya había cubierto su cuota de alcohol y no confiaba en sí misma lo bastante para ponerse en pie. Se sentía deliciosamente abrigada y segura, entre amigos, rodeada por una antigua oscuridad repleta de ámbar y estrellas doradas.
Casi había olvidado las tumbas, a Saul y las dificultades que la esperaban en Nueva York.
Extendió las manos y Lado se inclinó con sorprendente gracia, contradiciendo su torpeza de un momento antes. Sin derramar ni una gota, depositó el cuerno de íbice en sus manos.
—Ahora tú —dijo.
Kaye sabía lo que se esperaba de ella. Se levantó solemnemente. Lado había dirigido muchos brindis esa noche, divagando poéticamente y extendiéndose durante muchos minutos con inventiva sin fin. Dudaba que pudiese igualar su elocuencia, pero lo haría lo mejor posible, y tenía muchas cosas que decir, cosas que zumbaban en su cabeza desde hacía dos días, desde que había vuelto de Kazbeg.
—No hay lugar en la Tierra como el hogar del vino —comenzó, elevando el cuerno. Todos sonrieron y alzaron sus copas—. Ningún lugar que ofrezca más belleza y más promesas para la enfermedad del corazón o del cuerpo. Habéis destilado el néctar de nuevos vinos para borrar la putrefacción y la enfermedad a la que está condenada la carne. Habéis preservado la tradición y el conocimiento de setenta años, salvándolo para el siglo veintiuno. Sois los magos y los alquimistas de la era microscópica, y ahora os unís a los exploradores del Oeste, con un tesoro inmenso que compartir.
Tamara tradujo, en un susurro audible, para los estudiantes y científicos que se agrupaban alrededor de la mesa.
—Me siento honrada de que me consideréis una amiga, una compañera. Habéis compartido conmigo este tesoro, y el tesoro de Sakartvelo… las montañas, la hospitalidad, la historia, y, ni último ni menos importante, el vino.
Levantó el cuerno con una mano.
—Gaumarjos phage! —pronunció al modo georgiano, phah-gay—. Gaumarjos Sakartvelos!
A continuación comenzó a beber. No pudo saborear el vino oculto en la tierra y avejentado en el terreno de Lado como se merecía, y se le humedecieron los ojos, pero no quería parar, tanto para no mostrar debilidad como para prolongar el momento. Lo vació trago a trago. El fuego se extendió desde su estómago a sus brazos y piernas, y el adormecimiento amenazaba con vencerla, pero mantuvo los ojos abiertos y continuó hasta el final del cuerno, luego le dio la vuelta, lo mostró y lo levantó.
—¡Por el reino de lo diminuto, y el trabajo que hacen por nosotros! ¡Las glorias, las necesidades, por las que debemos perdonar el… el dolor… —Se le entumeció la lengua y comenzó a balbucear. Se apoyó en la mesa plegable con una mano, y Tamara, en silencio y sin llamar la atención apoyó la suya para evitar que la mesa se inclinase—. Todas las cosas que… todo lo que hemos heredado. ¡Por las bacterias, nuestros valiosos contrincantes, las diminutas madres del mundo!
Lado y Tamara encabezaron los brindis. Zamphyra ayudó a Kaye a bajar, parecía una gran altura, hasta su silla de madera.
—Maravilloso, Kaye —le murmuró Zamphyra al oído—. Puedes volver a Tbilisi cuando quieras. Tienes tu casa aquí, lejos de la tuya propia.
Kaye sonrió y se secó los ojos, las emociones liberadas por el alcohol y el alivio de la tensión de los días pasados la habían hecho llorar.
A la mañana siguiente, Kaye se sentía deprimida y mareada, pero no experimentaba otras secuelas de la fiesta de despedida. Durante las dos horas que faltaban para que Lado la llevase al aeropuerto, caminó por los pasillos de dos de los tres edificios de laboratorios, casi vacíos a esa hora. El personal y la mayoría de los estudiantes licenciados que trabajaban de auxiliares estaban en una reunión especial en el Salón Eliava, discutiendo las diferentes ofertas hechas por compañías americanas, británicas y francesas. Era un momento importante y decisivo para el instituto; en los próximos dos meses probablemente tomarían las decisiones sobre cuándo y con quién formar alianzas. Pero por el momento no podían decirle nada. Lo anunciarían más adelante.
El instituto todavía mostraba los efectos de décadas de descuido. En la mayoría de los laboratorios, el grueso y reluciente esmalte blanco o verde pálido se había desconchado dejando ver el yeso agrietado de debajo. Las tuberías eran de los años sesenta como mucho; la mayoría eran de los años veinte o treinta. El brillo del plástico blanco y el acero inoxidable del material nuevo sólo servían para destacar más la baquelita y el esmalte negro o el latón y la madera de los antiguos microscopios y otros instrumentos. Había dos microscopios electrónicos guardados en uno de los edificios, bestias enormes sobre gruesas plataformas con aislamiento antivibración.
Saul les había prometido tres nuevos microscopios de efecto túnel de última generación para finales de año si EcoBacter resultaba elegida como uno de sus socios. Aventis o Bristol-Myers Squibb podrían sin duda mejorar la oferta.
Kaye caminó entre las mesas, mirando a través de los cristales de las incubadoras a los montones de placas petri que estaban dentro, con el fondo cubierto por películas de agar inundadas de colonias de bacterias, en ocasiones marcadas con claras zonas circulares, llamadas placas, donde los fagos habían eliminado a todas las bacterias. Día tras día, año tras año, los investigadores del instituto analizaban y catalogaban bacterias que se encontraban de forma natural y sus fagos. Por cada linaje de bacterias había al menos uno y a menudo cientos de fagos específicos, y a medida que las bacterias mutaban para eliminar a esos molestos intrusos, los fagos mutaban también para igualarlas, en una persecución sin fin. El Instituto Eliava poseía una de las mayores bibliotecas de fagos del mundo, y podían dar respuesta a muestras de bacterias produciendo fagos en cuestión de días.
En la pared, sobre el nuevo material de laboratorio, había carteles que mostraban las extrañas estructuras geométricas en forma de nave espacial de la cabeza y cola de los omnipresentes fagos en forma de T —T2, T4 y T6, como les habían llamado en los años veinte— cerniéndose sobre las comparativamente enormes superficies de bacterias Escherichia coli. Viejas fotografías, viejos conceptos… que los fagos simplemente atacaban a las bacterias, pirateando su ADN para producir nuevos fagos. Muchos fagos hacían sólo eso, efectivamente, mantener controladas a las poblaciones de bacterias. Otros, conocidos como fagos lisogénicos, se convertían en polizones genéticos, ocultándose en el interior de las bacterias e insertando sus mensajes genéticos en el ADN del anfitrión. Los retrovirus hacían algo muy similar en las plantas y animales.
Los fagos lisogénicos suprimían su propia expresión y desarrollo, y se perpetuaban en el interior del ADN bacteriano, transportados durante generaciones. Abandonarían el barco cuando su anfitrión mostrase claros signos de estrés, creando cientos o incluso miles de fagos por célula, saliendo de la bacteria anfitrión para escapar.
Los fagos lisogénicos eran poco útiles en la terapia con fagos. Eran poco más que depredadores. A menudo estos invasores víricos proporcionaban a sus anfitriones resistencia a otros fagos. A veces transportaban genes de una célula a la siguiente, genes que podían transformar la célula. Se sabía que fagos lisogénicos habían invadido bacterias relativamente inocuas, cepas benignas de Vibrio por ejemplo, y las habían convertido en virulentas Vibrio cholerae. Brotes de cepas mortales de E. Coli en vacas habían sido atribuidos a intercambios de genes productores de toxinas efectuados por fagos. El instituto dedicaba mucho esfuerzo a identificar y eliminar esos fagos de sus preparados.
Kaye, sin embargo, se sentía fascinada por ellos. Había dedicado gran parte de su carrera a estudiar los fagos lisogénicos en las bacterias y los retrovirus en simios y humanos. El uso de retrovirus ahuecados, como vehículos para genes correctores, era habitual en terapia génica e investigación genética, pero el interés de Kaye era menos práctico.
Muchos metazoos, formas de vida no bacterianas, portaban en sus genes los restos dormidos de antiguos retrovirus. Aproximadamente un tercio del genoma humano, nuestro historial genético completo, estaba compuesto de estos denominados retrovirus endógenos.
Había escrito tres artículos sobre retrovirus endógenos humanos, o HERV (Human Endogenos Retrovirus), sugiriendo que podrían contribuir a innovaciones en el genoma… y a mucho más. Saul estaba de acuerdo con ella.
—Se sabe que encierran pequeños secretos —le había dicho una vez, cuando empezaban a salir juntos.
Su noviazgo había sido extraño y encantador. El propio Saul era extraño y podía ser bastante encantador y amable a veces; sólo que nunca sabías cuándo iban a producirse esos momentos.
Kaye se paró un momento junto a un taburete metálico y apoyó su mano en el asiento. A Saul siempre le había interesado la visión global; ella, por el contrario, se había sentido satisfecha con resultados menores, incrementos metódicos de conocimiento. Tanta ambición había conducido a numerosos desacuerdos. Él había observado en silencio cómo su joven esposa conseguía mucho más. Sabía que eso le había dolido. No tener un gran éxito, no ser un genio, era un fracaso importante para Saul.
Levantó la cabeza y aspiró el aire: amoníaco, vapor, una ráfaga de olor a pintura fresca y madera procedente de la biblioteca contigua. Le gustaba ese viejo laboratorio, con sus antiguallas, su humildad y sus muchas décadas de esfuerzos y éxito. Los días que había pasado aquí, y en las montañas, estaban entre los más agradables de su vida reciente. Tamara, Zamphyra y Lado no sólo la habían hecho sentirse acogida, parecían haberse abierto a ella, instantánea y generosamente para convertirse en la familia de la extranjera errante.
Allí Saul podría conseguir un gran éxito. Un doble éxito quizá. Lo que necesitaba para sentirse importante y útil.
Se volvió y a través de la puerta abierta vio a Tengiz, el encorvado y viejo conserje del laboratorio, hablando con un joven bajo y grueso con pantalones grises y camiseta. Estaban en el pasillo, entre el laboratorio y la biblioteca. El joven la miró y sonrió. Tengiz sonrió también, asintió con la cabeza vigorosamente y señaló a Kaye con la mano. El hombre se adentró en el laboratorio como si le perteneciera.
—¿Es usted Kaye Lang? —le preguntó en inglés americano, con fuerte acento sureño.
Era varios centímetros más bajo que ella, aproximadamente de su edad, o algo mayor, con una fina barba negra y pelo oscuro y rizado. Sus ojos, también oscuros, eran pequeños e inteligentes.
—Sí —respondió.
—Encantado de conocerla. Me llamo Christopher Dicken. Soy del Servicio de Inteligencia Epidémica del Centro Nacional para Enfermedades Infecciosas de Atlanta… otra Georgia, muy lejos de aquí.
Kaye sonrió y le dio la mano.
—No sabía que iba a estar aquí —dijo—. ¿Qué es el CNEI, el CCE…?
—Estuvo usted en un lugar cerca de Gordi, hace un par de días —la interrumpió Dicken.
—Nos echaron de allí —dijo Kaye.
—Lo sé. Hablé con el coronel Beck ayer.
—¿Por qué le interesa?
—Puede que por nada importante. —Frunció los labios y alzó las cejas, luego sonrió de nuevo, encogiéndose de hombros y dejando el tema.
—Beck dice que las Naciones Unidas y todos los guardias de paz rusos han salido del área y vuelto a Tbilisi, ante la rotunda petición del Parlamento y del presidente Shevardnadze. Es extraño, ¿no le parece?
—Molesto para los negocios —murmuró Kaye. Tengiz escuchaba desde el pasillo. Lo miró frunciendo el ceño, más por desconcierto que como advertencia. Él se alejó.
—Sí —dijo Dicken—. Viejos conflictos. ¿De hace cuánto tiempo, en su opinión?
—¿El qué… la tumba?
Dicken asintió.
—Cinco años. Tal vez menos.
—Las mujeres estaban embarazadas.
—Sííí… —Alargó la respuesta, intentando adivinar por qué le interesaría esto a alguien del Centro de Control de Enfermedades—. Las dos que yo vi.
—¿No pudo ser una confusión? ¿Recién nacidos arrojados en la fosa?
—No —contestó—, estaban de seis o siete meses.
—Gracias. —Dicken extendió la mano de nuevo y se despidió educadamente. Se volvió para marcharse. Tengiz estaba paseando por el pasillo junto a la puerta y se apartó rápidamente al pasar Dicken. El investigador del Servicio de Inteligencia Epidémica se volvió hacia Kaye y le dirigió un breve gesto de saludo.
Tengiz ladeó la cabeza y exhibió una sonrisa desdentada, parecía tan culpable como el demonio.
Kaye corrió hasta la puerta y alcanzó a Dicken en el patio. Estaba subiendo a un pequeño Nissan de alquiler.
—¡Un momento, por favor! —llamó.
—Lo siento. Tengo que irme. —Dicken cerró con fuerza la puerta y puso en marcha el motor.
—¡Dios, sí que sabe cómo despertar sospechas! —dijo Kaye, alzando la voz lo suficiente como para que él la oyese a través de la ventanilla cerrada.
Dicken bajó el cristal y le sonrió con amabilidad.
—¿Sospechas sobre qué?
—¿Qué demonios está haciendo aquí?
—Rumores —dijo, mirando sobre su hombro para ver si había alguien cerca—. Eso es todo lo que puedo decirle.
Dio la vuelta sobre la grava con el coche y se fue, pasando entre el edificio principal y el segundo laboratorio. Kaye cruzó los brazos y frunció el ceño.
Lado la llamó desde el edificio principal, asomando por una ventana.
—¡Kaye! Ya hemos terminado. ¿Estás lista?
—¡Sí! —contestó Kaye, caminando hacia el edificio—. ¿Le has visto?
—¿A quién? —preguntó Lado, con rostro inexpresivo.
—Un hombre del Centro de Control de Enfermedades. Dijo que se llamaba Dicken.
—No he visto a nadie. Tienen una oficina en la calle Abasheli. Podrías llamar allí.
Meneó la cabeza. No había tiempo y en cualquier caso no era asunto suyo.
—No importa —respondió.
Lado se mostró extrañamente taciturno mientras llevaba a Kaye al aeropuerto.
—¿Son buenas o malas noticias? —preguntó ella.
—No estoy autorizado a revelarlo —respondió él—. Debemos mantener nuestras opciones abiertas, como dices. Somos como niños en el bosque.
Kaye asintió y miró hacia delante mientras entraban en el área de aparcamiento. Lado le ayudó a llevar sus maletas a la nueva terminal internacional, pasando filas de taxis con conductores de mirada penetrante aguardando impacientes. Había poca gente esperando ante el mostrador de facturación de la British Mediterranean Airlines. Kaye se sentía como si ya estuviese en una zona intermedia entre mundos, más cerca de Nueva York que de la Georgia de Lado, de la iglesia de Gergeti o del Monte Kazbeg.
Mientras esperaba su turno y sacaba su pasaporte y billetes, Lado esperó con los brazos cruzados, mirando los débiles rayos de sol a través de los ventanales de la terminal.
La azafata, una joven rubia con piel pálida como un fantasma, se entretuvo con los billetes y papeles. Finalmente la miró y le dijo:
—No despegar. No subir.
—¿Cómo dice?
La mujer miró al techo como si eso pudiese darle fuerzas o inteligencia y lo intentó de nuevo.
—No Bakú. No Heathrow. No JFK. No Viena.
—¿Qué ocurre, han desaparecido? —preguntó Kaye exasperada. Miró indecisa hacia Lado, que pasó sobre las cuerdas cubiertas de vinilo y se dirigió a la mujer en tono severo y reprobatorio, luego señaló a Kaye y arqueó las espesas cejas como diciendo, «¡una persona muy importante!».
Las pálidas mejillas de la joven adquirieron algo de color. Con infinita paciencia, miró a Kaye y empezó a hablar con rapidez en georgiano, algo sobre el tiempo, una tormenta de granizo acercándose, algo poco corriente. Lado tradujo con palabras aisladas: granizo, raro, pronto.
—¿Cuándo podré salir? —le preguntó Kaye a la mujer.
Lado escuchó la explicación de la azafata con expresión seria, después se enderezó y se volvió hacia Kaye.
—La próxima semana, el próximo vuelo. O volar a Viena, el martes. Pasado mañana.
Kaye decidió cambiar su reserva por Viena. Ya había cuatro personas en la cola detrás de ella, y mostraban a la vez signos de diversión e impaciencia. Por su indumentaria y su idioma probablemente no se dirigían ni a Nueva York ni a Londres.
Lado la acompañó por las escaleras y se sentó frente a ella en la resonante sala de espera. Necesitaba pensar y decidir qué hacer. Unas cuantas ancianas vendían cigarrillos occidentales, perfumes y relojes japoneses en pequeños puestos alrededor del perímetro. Cerca, dos hombres jóvenes dormían en bancos situados uno frente a otro, roncando a dúo. Las paredes estaban cubiertas con carteles en ruso, en la hermosa escritura curvada georgiana, y en alemán y francés. Castillos, plantaciones de té, botellas de vino, las repentinamente pequeñas y distantes montañas, cuyos puros colores sobrevivían incluso bajo las luces fluorescentes.
—Tienes que llamar a tu marido. Te echará de menos —dijo Lado—. Podemos volver al instituto… Serás bien recibida, ¡siempre!
—No, gracias —dijo Kaye, sintiéndose mal repentinamente.
No era una premonición, podía leer en Lado como en un libro. ¿Qué habían hecho mal? ¿Una compañía más grande había hecho una oferta más atractiva?
¿Qué diría Saul cuando se enterase? Todos sus planes se habían basado en su optimismo sobre ser capaces de transformar amistad y caridad en una sólida relación de negocios.
Estaban tan cerca.
—Está el Metechi Palace —dijo Lado—. El mejor hotel de Tbilisi… el mejor de Georgia. ¡Te llevaré al Metechi! Puedes ser una auténtica turista, ¡como en las guías! Tal vez te dé tiempo de tomar un baño termal… de relajarte antes de irte a casa.
Kaye asintió y sonrió, pero era evidente que no lo sentía.
De repente, impulsivamente, Lado se inclinó hacia ella y le apretó la mano entre sus dedos resecos y agrietados, endurecidos por tantos lavados e inmersiones. Le palmeó suavemente la rodilla con su mano y la de ella.
—¡No es el fin! ¡Es un principio! ¡Debemos ser fuertes e ingeniosos!
Eso hizo que los ojos de Kaye se llenasen de lágrimas. Miró de nuevo los carteles, el Elbrus y el Kazbeg envueltos en nubes, la iglesia de Gergeti, viñedos y campos de cultivo.
Lado levantó las manos, maldijo elocuentemente en georgiano y se puso en pie de un salto.
—¡Les diré que no es lo mejor! —insistió—. ¡Les diré a esos burócratas del gobierno que hemos trabajado contigo, con Saul, durante tres años y eso no va a cambiar en una noche! ¿Quién necesita un contrato en exclusiva? Te llevaré al Metechi.
Kaye sonrió agradecida y Lado se sentó de nuevo, inclinándose, sacudiendo la cabeza con desánimo y juntando las manos.
—Es una vergüenza —dijo—, las cosas que hay que hacer en el mundo actual.
Los dos jóvenes seguían roncando.
7
Nueva York
Casualmente, Christopher Dicken llegó al aeropuerto JFK la misma tarde que Kaye Lang, y la vio esperando para pasar la aduana. Ella estaba colocando su equipaje en un carrito y no reparó en él.
Parecía exhausta, pálida. El propio Dicken llevaba treinta y seis horas de viaje; regresaba de Turquía con dos maletas metálicas con cierre de seguridad y una bolsa de lona. Desde luego no quería tropezarse con Kaye en esas circunstancias.
Dicken no estaba seguro de por qué había ido a ver a Lang al Eliava. Tal vez porque ambos habían experimentado por separado el mismo horror en las afueras de Gordi. Tal vez para descubrir si ella sabía lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, la razón por la que le habían hecho volver; tal vez sólo para conocer a la atractiva e inteligente mujer cuya foto había visto en la página web de EcoBacter.
Mostró su identificación de Centro de Control de Enfermedades y el permiso de importación del Centro Nacional para Enfermedades Infecciosas a un agente de aduanas, rellenó los cinco impresos exigidos, y atravesó con paso cansado una puerta lateral que conducía a una sala vacía.
El efecto de la cafeína teñía todo de hostilidad. No había dormido ni un minuto durante el vuelo y había vaciado cinco tazas de café en la hora anterior al aterrizaje. Necesitaba tiempo para investigar, pensar y prepararse para la reunión con Mark Augustine, el director del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades.
Augustine estaba en Manhattan en estos momentos, dando una conferencia en un congreso sobre nuevos tratamientos contra el sida.
Dicken llevó las maletas hasta el aparcamiento. Había perdido la noción del tiempo en el avión y el aeropuerto; le sorprendió un poco descubrir que estaba anocheciendo en Nueva York.
Atravesó un laberinto de escaleras, ascensores y sacó su Dodge oficial del aparcamiento y encaró el desapacible cielo gris que cubría Jamaica Bay. El tráfico en la autopista Van Wyck era denso. Aseguró con cuidado las maletas precintadas en el asiento delantero. La primera contenía unos viales con sangre y orina de una paciente turca, protegidos por hielo seco, y muestras de tejido del feto que había abortado. La segunda contenía dos bolsas de plástico selladas con tejido epidérmico y muscular momificado, cortesía del oficial a cargo de la misión de los Cuerpos de Paz de Naciones Unidas en la República de Georgia, el coronel Nicholas Beck.
El tejido de las tumbas de las afueras de Gordi era una posibilidad remota, pero una idea empezaba a tomar forma en la mente de Dicken, una idea sorprendente e inquietante. Había pasado tres años persiguiendo al equivalente vírico de un boojum: una enfermedad de transmisión sexual que afectaba sólo a mujeres embarazadas e invariablemente provocaba abortos. Era una bomba de relojería potencial, justo lo que Augustine le había encargado encontrar: algo tan horrible, tan provocador que garantizase el aumento de la financiación del CDC.
Durante esos años, Dicken había ido una y otra vez a Ucrania, Georgia y Turquía, con la esperanza de reunir muestras y trazar un mapa epidemiológico. Una y otra vez, los funcionarios de salud pública de cada una de las tres naciones le habían puesto dificultades. Tenían sus razones. Dicken había recibido noticias de al menos tres, y posiblemente siete, fosas comunes con cuerpos de hombres y mujeres presuntamente asesinados para impedir que la enfermedad se extendiese. Conseguir muestras en los hospitales locales había resultado ser algo extremadamente difícil, incluso cuando los países tenían acuerdos formales con el CCE y la Organización Mundial de la Salud. Sólo se le había permitido visitar las tumbas de Gordi, y eso porque estaba bajo investigación de Naciones Unidas. Había obtenido las muestras de las víctimas una hora después de la partida de Kaye.
Dicken no se había enfrentado nunca antes a una conspiración para ocultar la existencia de una enfermedad.
Todo su trabajo podría haber sido importante, justo lo que Augustine necesitaba, pero estaba a punto de verse ensombrecido, si no completamente olvidado. Mientras Dicken estaba en Europa, su presa había aparecido ante el propio CCE. Un joven investigador del Centro Médico de UCLA, buscando un elemento común en siete fetos rechazados, había encontrado un virus desconocido. Había enviado las muestras a un equipo epidemiológico de San Francisco, financiado por el CCE. Los investigadores habían copiado y secuenciado el material genético del virus. Habían informado de inmediato a Mark Augustine de lo averiguado.
Mark Augustine le había pedido a Dicken que volviese.
Ya estaban empezando a extenderse los rumores sobre el descubrimiento del primer retrovirus endógeno humano infeccioso, o HERV. También había algunas noticias dispersas sobre un virus que causaba abortos. Hasta el momento nadie externo al CCE había relacionado ambas cosas. En el vuelo desde Londres, Dicken había pasado media hora muy cara conectado a Internet, visitando las principales páginas profesionales y grupos de noticias, sin encontrar en ningún lugar una descripción detallada del descubrimiento, pero sí una previsible expectación. No era de extrañar. Alguien podría acabar consiguiendo un Nobel por todo este asunto, y Dicken estaba dispuesto a apostar que ese alguien sería Kaye Lang.
Como cazador de virus profesional, Dicken llevaba tiempo fascinado por los HERV, los fósiles genéticos de antiguas enfermedades. Se había fijado en Lang por primera vez hacía dos años, cuando publicó tres artículos describiendo emplazamientos en el genoma humano, en los cromosomas 14 y 17, donde podían encontrarse partes de HERV potencialmente completos e infecciosos. Su artículo más detallado había aparecido en Virology: «Un modelo de la expresión, formación y transmisión lateral de los genes env, pol y gag cromosómicamente dispersos: Antiguos elementos retrovíricos viables en humanos y simios.»
La naturaleza del brote y su posible extensión eran secretos celosamente guardados por el momento, pero una minoría bien informada del CCE sabía esto: los retrovirus encontrados en los fetos eran genéticamente idénticos a los HERV que habían formado parte del genoma humano desde la bifurcación evolutiva entre los monos del Viejo y del Nuevo Mundo. Todos los seres humanos sobre la Tierra los portaban, pero ya no eran simplemente basura genética o fragmentos abandonados. Algo había estimulado a los segmentos dispersos de HERV para que se expresasen y a continuación combinasen las proteínas y el ARN codificado en su interior, formando una partícula capaz de abandonar el cuerpo e infectar a otro individuo.
Todos los fetos abortados sufrían severas malformaciones.
Estas partículas estaban provocando una enfermedad, probablemente la misma enfermedad que Dicken había estado siguiendo durante los últimos tres años. La enfermedad ya había recibido un apodo doméstico en el CCE: la gripe de Herodes.
Con la combinación de genio y suerte que caracterizaba la mayoría de las grandes carreras científicas, Lang había identificado precisamente la localización de los genes que aparentemente estaban causando la gripe de Herodes. Pero por ahora ella no tenía idea de lo que había sucedido; lo había visto en su mirada en Tbilisi.
Algo más había atraído a Dicken hacia el trabajo de Kaye Lang. Junto a su marido, había escrito artículos sobre la importancia evolutiva de los elementos genéticos móviles, también llamados genes saltadores: transposones, retrotransposones e incluso los HERV. Los elementos móviles podían cambiar en cualquier momento y situación y con la frecuencia con que se expresaban los genes, provocando mutaciones, y en definitiva alterando la naturaleza morfológica de un organismo.
Probablemente, los elementos móviles, retrogenes, habían sido en su momento los precursores de los virus; algunos habían mutado y aprendido cómo salir de la célula, envueltos en cápsides y cubiertas protectoras, el equivalente genético de los trajes espaciales. Unos cuantos habían regresado posteriormente como retrovirus, al igual que hijos pródigos; algunos de ellos, a lo largo de los milenios, habían infectado células germinales, óvulos o esperma o sus precursores, y de algún modo habían perdido su potencia. Éstos se habían convertido en HERV.
En sus viajes, Dicken había escuchado, de fuentes fiables en Ucrania, historias sobre mujeres con niños sutilmente y no tan sutilmente diferentes, sobre niños concebidos inmaculadamente, sobre pueblos enteros arrasados y esterilizados… a raíz de una plaga de abortos.
Eran sólo rumores, pero para Dicken resultaban sugerentes, e incluso convincentes. Cuando perseguía algo, confiaba en su agudo instinto. Las historias guardaban relación con algo en lo que había estado pensando durante casi un año.
Tal vez había habido una conspiración de mutágenos. Tal vez Chernobyl o algún otro desastre radiactivo de la era soviética había disparado la activación de los retrovirus endógenos causantes de la gripe de Herodes. Sin embargo, hasta ahora no había comentado con nadie semejante teoría.
En el Midtown Tunnel, un gran camión publicitario, decorado con felices vacas danzantes, hizo un mal viraje y casi le golpeó. Pisó a fondo el freno del Dodge. El chirrido de las llantas y el librarse por centímetros de la colisión le hizo sudar, y liberó toda su ira y frustración.
—¡Cabrón! —le gritó al invisible conductor—. ¡La próxima vez llevaré el Ébola!
No se sentía demasiado caritativo. El CCE tendría que hacerlo público, tal vez en unas semanas. Para entonces, si las previsiones eran exactas, habría más de cinco mil casos de gripe de Herodes sólo en Estados Unidos.
Y a Christopher Dicken no se le reconocería más mérito que a la labor de un buen soldado raso.
8
Long Island, Nueva York
La casa verde y blanca se erguía en lo alto de una pequeña colina, de tamaño medio pero majestuosa, de estilo colonial de los años cuarenta, rodeada por viejos robles, álamos y los rododendros que había plantado tres años antes.
Kaye había llamado desde el aeropuerto y había escuchado un mensaje de Saul. Estaba visitando un laboratorio cliente en Filadelfia y regresaría a última hora de la tarde. Ya eran las siete y la puesta de sol sobre Long Island era espectacular. Nubes esponjosas se liberaban de una masa de un gris ominoso que se desvanecía. Los estorninos convertían a los robles en ruidosas guarderías.
Abrió la puerta, metió su equipaje y tecleó el código para desactivar la alarma. La casa olía a rancio. Dejó las bolsas en el suelo al tiempo que uno de sus dos gatos, un naranja atigrado llamado Crickson, entraba en el vestíbulo desde el salón, las uñas resonando débilmente sobre el cálido suelo de teca. Kaye lo levantó en brazos y le rascó el cuello, y él ronroneó y maulló como un becerrillo enfermo. Al otro gato, Temin, no se le veía por ninguna parte. Kaye supuso que estaba fuera, cazando.
El salón hizo que su corazón diese un vuelco. Ropa sucia esparcida por todas partes. Envases de microondas vacíos desparramados por la mesa auxiliar y la alfombra oriental situadas delante del sofá. Libros, periódicos y páginas amarillas arrancadas de una vieja guía telefónica cubrían la mesa del comedor. El olor rancio procedía de la cocina: verduras estropeadas, restos de café, envoltorios de comida.
Saul había tenido una mala temporada. Como de costumbre, ella había vuelto justo a tiempo de recogerlo todo.
Abrió la puerta delantera y todas las ventanas.
Se frío un bistec y se preparó una ensalada verde con aliño envasado. Mientras abría una botella de pinot noir, Kaye se fijó en un sobre que estaba sobre la encimera de azulejos blancos, cerca de la cafetera. Dejó el vino descorchado para que respirase y abrió el sobre. Dentro había una postal de felicitación con un dibujo floral y una nota escrita por Saul.
Kaye,
Mi dulce Kaye, cariño cariño cariño lo siento mucho. Te he echado mucho de menos y en esta ocasión puede verse, por toda la casa. No limpies. Le pediré a Caddy que lo haga mañana y le pagaré un extra. Sólo descansa. El dormitorio está impecable. Me aseguré de ello.
Kaye dobló la nota con un suspiro de exasperación y contempló la encimera y los armarios. Se fijó en un ordenado montón de revistas y periódicos viejos, fuera de lugar sobre la tabla de cortar. Alzó las revistas. Debajo, encontró aproximadamente una docena de folios impresos y otra nota. Apagó el fuego y puso una tapa sobre la sartén para mantener el bistec caliente, a continuación tomó el montón de hojas y empezó a leer.
Kaye…
¡Has mirado! Te he dejado esto para hacerme perdonar. Es muy emocionante. Lo recibí de Virion y les pregunté a Ferris y a Farrakhan Mkebe de la UCI qué sabían del tema. No me lo contaron todo, pero creo que aquí está, exactamente como predijimos. Le llaman SHERVA, Activación de Retrovirus Endógenos Humanos Dispersos. No hay mucho que valga la pena en las webs, pero aquí está la discusión.
Kaye no sabía muy bien por qué, pero eso le hizo llorar. A través de las lágrimas, ojeó los papeles, y luego los puso en la bandeja, junto al bistec y la ensalada. Se sentía cansada y desecha. Llevó la bandeja a la salita para comer y ver la televisión.
Saul había ganado una pequeña fortuna hacía seis años patentando una variedad especial de ratón transgénico; había conocido a Kaye y se había casado con ella un año después, e inmediatamente había invertido la mayor parte de su dinero en EcoBacter. Los padres de Kaye habían contribuido también con una cantidad importante, justo antes de morir en un accidente de tráfico. Treinta trabajadores y cinco directivos ocupaban el edificio rectangular azul y gris situado en un polígono industrial de Long Island, rodeado de otra media docena de empresas de biotecnología. El polígono estaba a seis kilómetros de su casa.
No tenía que ir a EcoBacter hasta mañana al mediodía. Deseó que algo retrasase a Saul y así tener más tiempo para sí misma, para pensar y prepararse, pero esa idea le hizo llorar de nuevo. Agitó la cabeza, molesta por sus incontrolables emociones y se bebió el vino con los labios húmedos y salados por las lágrimas.
Todo lo que ella deseaba realmente era que Saul se curase, que mejorase. Quería recuperar a su marido, el hombre que había cambiado su perspectiva vital, su inspiración, su compañero y su centro estable en un mundo que giraba vertiginosamente.
Esparció salsa A-1 sobre lo que quedaba de la carne e inspiró profundamente.
Aquello podía ser algo importante. Saul tenía razón al estar emocionado. Daban muy pocos detalles, sin embargo, y ni una pista sobre dónde habían realizado el trabajo o dónde iba a publicarse o quién había filtrado la noticia.
Mientras se dirigía a la cocina, para dejar la bandeja, sonó el teléfono. Hizo una pirueta, deslizándose sobre los calcetines, mantuvo la bandeja en equilibrio sobre una mano y respondió.
—¡Bienvenida a casa! —dijo Saul. Su voz grave todavía la hacía estremecerse—. ¡Mi querida viajera! —Se mostró arrepentido—. Quería disculparme por cómo está todo. Caddy no pudo venir ayer. —Caddy era su asistenta.
—Me alegro de estar de vuelta —dijo ella—. ¿Estás trabajando?
—Estoy liado aquí. No puedo irme.
—Te he echado de menos.
—No recojas la casa.
—No lo he hecho. No mucho.
—¿Has leído los folios?
—Sí. Estaban escondidos sobre la encimera.
—Quería que los leyeses por la mañana con el café, es cuando estás más ágil. Para entonces debería tener noticias más sólidas. Estaré de regreso mañana sobre las once. No vayas al laboratorio enseguida.
—Te esperaré —dijo ella.
—Suenas agotada. ¿Un vuelo cansado?
—El aire acondicionado. Me sangra la nariz.
—Pobrecita Mädchen —dijo—. No te preocupes. Yo estoy bien ahora que estás aquí. ¿Te dijo Lado…? —Dejó la frase inacabada.
—Ni una pista —mintió Kaye—. Hice lo que pude.
—Lo sé. Ahora duerme bien, te lo compensaré. Se van a producir noticias increíbles.
—Sabes algo más. Cuéntame —dijo Kaye.
—Todavía no. Disfruta de la espera.
Kaye odiaba los juegos.
—Saul…
—Soy inflexible. Además, no lo he confirmado del todo. Te quiero. Te echo de menos. —Le envió un beso de buenas noches y después de múltiples adioses colgaron simultáneamente, una vieja costumbre. A Saul le entristecía ser el último en colgar.
Kaye examinó la cocina, agarró un estropajo y empezó a limpiar. No quería esperar a Caddy. Después de recogerlo todo hasta encontrarlo aceptable, se duchó, se lavó el pelo y lo envolvió en una toalla, se puso su pijama favorito, y encendió el fuego en la chimenea del dormitorio. Luego se sentó sobre unos cojines a los pies de la cama, dejando que el brillo de las llamas y la suavidad del tejido de rayón del pijama la reconfortasen. Fuera, el viento soplaba con fuerza y vio un relámpago aislado a través de las cortinas bordadas. El tiempo estaba empeorando.
Kaye se metió en la cama y se tapó hasta el cuello con el edredón.
—Al menos ya no me compadezco de mí misma —dijo con voz decidida. Crickson se colocó junto a ella, moviendo su esponjosa cola naranja sobre la cama. Temin se subió también de un salto, con mayor dignidad, aunque algo mojado. Condescendió a dejarse secar con la toalla.
Por primera vez desde que estuvo en el Monte Kazbeg, se sentía segura y equilibrada. «Pobrecita niña —se burló—, esperando a que vuelva su esposo. Esperando a que vuelva su verdadero esposo.»
9
Nueva York
Mark Augustine estaba de pie ante la ventana de la minúscula habitación del hotel, sosteniendo un tardío bourbon con hielo y escuchando el informe de Dicken.
Augustine era un hombre conciso y eficiente, con risueños ojos castaños, una cabeza firme con abundante pelo gris, una nariz pequeña y puntiaguda y labios expresivos. Su piel estaba permanentemente bronceada por los años pasados en África ecuatorial y en Atlanta, tenía una voz suave y melodiosa. Era un hombre duro y con recursos, aficionado al politiqueo, como correspondía a un director, y corría el rumor por el CCE de que tenía posibilidades de convertirse en el próximo Director de Servicios de Salud.
Cuando Dicken terminó, Augustine posó el vaso.
—Muy interesante —dijo, imitando la voz de Artie Johnson—. Un trabajo asombroso, Christopher.
Christopher sonrió, pero esperó la evaluación completa.
—Encaja con la mayor parte de lo que sabemos. He hablado con la Directora de Servicios de Salud —continuó Augustine—. Opina que tendremos que hacerlo público poco a poco, y pronto. Yo estoy de acuerdo. Primero dejaremos que los científicos se diviertan un poquito, dándole un aire romántico. Ya sabes, minúsculos invasores del interior de nuestros propios cuerpos… ¡Caray!, ¿no es fascinante? No sabemos qué pueden hacer. Ese tipo de historias. Doel y Davidson, de California, pueden exponer brevemente sus descubrimientos y realizar esa labor por nosotros. Han trabajado mucho. Se merecen algo de gloria. —Augustine volvió a levantar el vaso de whisky y agitó el hielo y el agua con un suave tintineo—. ¿Te dijo el doctor Mahy cuándo tendrán los resultados de tus muestras?
—No —dijo Dicken.
Augustine sonrió comprensivo.
—Preferirías haberlas seguido hasta Atlanta.
—Preferiría haberlas llevado yo y haber terminado el trabajo —dijo Dicken.
—Voy a Washington el jueves —comentó Augustine—, a respaldar a la directora de Servicios de Salud ante el Congreso. El representante del Instituto Nacional de la Salud podría estar allí. Todavía no hemos llamado al secretario de los SSA. Quiero que vengas conmigo. Les diré a Francis y a Jon que publiquen su nota de prensa mañana por la mañana. Hace una semana que está lista.
Dicken mostró su admiración con una sonrisa privada, ligeramente irónica. Los SSA, Servicios de Salud y Ayuda, eran la enorme sección del Gobierno que supervisaba al INS, Instituto Nacional de la Salud, y al CCE, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Georgia.
—Una máquina bien engrasada —dijo.
Augustine se lo tomó como un cumplido.
—Todavía estamos en el punto de mira. Hemos irritado al Congreso con nuestras posturas sobre el tabaco y las armas de fuego. Los bastardos de Washington han decidido que somos un buen blanco. Han recortado nuestro presupuesto un tercio para compensar otro descenso de impuestos. Ahora se acerca algo importante y no viene de África ni de la selva tropical; no tiene nada que ver con nuestros saqueos a la madre Naturaleza. Es una casualidad y viene del interior de nuestros benditos cuerpos. —Augustine sonrió como un lobo—. Se me eriza el pelo, Christopher. Esto es una señal de Dios. Tenemos que anunciarlo en el momento adecuado y con cierto sentido dramático. Si no lo hacemos bien, corremos el peligro real de que nadie en Washington le preste atención hasta que hayamos perdido toda una generación de bebés.
Dicken se preguntó qué podría aportar a ese tren imparable. Tenía que haber alguna forma en que pudiese promocionar su trabajo de campo, todos esos años persiguiendo boojums.
—He estado pensando en la posibilidad de mutaciones —dijo, con la boca seca. Expuso las historias sobre bebés mutantes que había escuchado en Ucrania y resumió alguna de sus teorías de activación de HERV inducida por radiación.
Augustine entrecerró los ojos y sacudió la cabeza.
—Sabemos lo de los defectos de nacimiento provocados por Chernobyl. No es nada nuevo —murmuró—. Pero aquí no hay radiación. No encaja, Christopher.
Abrió las ventanas de la habitación y el ruido del tráfico, diez pisos más abajo, aumentó. La brisa hacía ondular los visillos blancos.
Dicken insistió, tratando de defender su argumento, consciente al mismo tiempo de que su declaración era deplorablemente inadecuada.
—Hay una importante posibilidad de que Herodes haga algo más que provocar abortos. Parece surgir en poblaciones relativamente aisladas. Ha estado activo al menos desde la década de los sesenta. La respuesta política ha sido en ocasiones extrema. Nadie arrasaría todo un pueblo o mataría a docenas de madres y padres y a sus hijos aún no nacidos sólo por un aumento local de abortos.
Augustine se encogió de hombros.
—Demasiado vago —dijo, contemplando la calle abajo.
—Suficiente para una investigación —sugirió Dicken.
Augustine frunció el ceño.
—Estamos hablando de vientres vacíos, Christopher —dijo con calma—. Tenemos que jugar con una idea aterradora, no con rumores y ciencia ficción.
10
Long Island, Nueva York
Kaye oyó pasos subiendo las escaleras, se sentó en la cama y se apartó el pelo de los ojos a tiempo de ver a Saul. Se adentró de puntillas en el dormitorio, caminando sobre la alfombra, llevando un pequeño paquete envuelto en papel de regalo rojo y atado con un lazo, y un ramo de rosas y clavellinas.
—Maldición —dijo, al ver que estaba despierta. Dejó las rosas a un lado con un movimiento elegante y se inclinó para besarla. Entreabrió los labios, ligeramente húmedos sin resultar agresivos. Ésa era su señal para indicar que anteponía los deseos de ella, pero que él estaba interesado, mucho.
—Bienvenida a casa. Te he echado de menos, Mädchen.
—Gracias. Me alegro de estar aquí.
Saul se sentó en el borde de la cama, contemplando las rosas.
—Estoy de buen humor. Mi dama está en casa. —Sonrió ampliamente y se tendió junto a ella, alzando las piernas y colocando los pies con calcetines sobre la cama. Kaye podía oler las rosas, el aroma intenso y dulce, casi demasiado para esa hora de la mañana. Él le ofreció el regalo.
—Para mi brillante amiga.
Kaye se sentó mientras Saul le ahuecaba la almohada para que se apoyase. Ver a Saul en buena forma le provocaba el mismo efecto de siempre: esperanza y alegría de estar en casa, y la sensación de encontrarse un poco más centrada. Le pasó los brazos sobre los hombros, abrazándole con torpeza y escondiendo la cabeza en su cuello.
—Ah —dijo—, abre la caja.
Ella alzó las cejas, frunció los labios y deshizo el lazo.
—¿Qué he hecho para merecer esto? —preguntó.
—Nunca has comprendido realmente lo valiosa y maravillosa que eres —dijo Saul—. Tal vez es sólo porque te quiero. Tal vez es para celebrar que has vuelto. O… tal vez estamos celebrando otra cosa.
—¿Qué?
—Ábrelo.
Fue dándose cuenta, con creciente intensidad, de que llevaba semanas fuera. Apartó el papel rojo y le besó la mano despacio, con los ojos fijos en su rostro. Bajó la mirada hacia la caja. Dentro había un gran medallón con el conocido perfil de un famoso fabricante de municiones. Era un premio Nobel, hecho con chocolate.
Kaye se rió en alto.
—¿De dónde… lo has sacado?
—Stan me prestó el suyo e hice un molde —dijo Saul.
—¿Y no vas a decirme qué es lo que sucede? —preguntó Kaye, acariciándole la cadera.
—No durante un rato —dijo Saul. Bajó las rosas, se quitó el jersey y ella empezó a desabrocharle la camisa.
Las cortinas estaban cerradas todavía y la habitación no había recibido su ración de sol matinal. Estaban en la cama, con las sábanas, mantas y edredón revueltos a su alrededor. Kaye veía montañas en los pliegues, y avanzó con cuidado con los dedos sobre un pico floreado. Saul arqueó la espalda, haciendo sonar los cartílagos y aspiró una bocanada de aire.
—Estoy en baja forma —dijo—. Me estoy convirtiendo en un jockey de despacho. Tengo que hacer unas cuantas flexiones más.
Kaye separó el índice y el pulgar un par de centímetros, y luego los abrió y cerró rítmicamente.
—Ejercicios con tubos de ensayo —dijo.
—Cerebro izquierdo, cerebro derecho —se le unió Saul, sujetando sus sienes y moviendo la cabeza de un lado a otro—. Tienes que ponerte al día de tres semanas de chistes sacados de Internet.
—¡Pobre de mí! —dijo Kaye.
—¡El desayuno! —gritó Saul y saltó de la cama—. Abajo, recién hecho, esperando que lo recalentemos.
Kaye le siguió en bata. «Saul ha regresado —trataba de convencerse—. Mi verdadero Saul ha regresado.»
Se había detenido en el supermercado local para comprar unos cruasanes rellenos de jamón y queso. Colocó los platos entre tazas de café y zumo de naranja sobre la mesita de la galería posterior. Brillaba el sol, el aire estaba limpio después de la tormenta y hacía un calorcillo agradable. Iba a ser un día encantador.
Para Kaye, con cada hora del verdadero Saul, la atracción de las montañas se desvanecía como un sueño infantil. No necesitaba alejarse. Saul charló sobre lo que había sucedido en EcoBacter, sobre su viaje a California y Utah y luego a Filadelfia para hablar con sus clientes y laboratorios asociados.
—La FDA nos ha pedido otros cuatro ensayos preclínicos —dijo sarcástico—, pero al menos les hemos demostrado que podemos juntar bacterias antagonistas, en lucha por recursos limitados, y forzarlas a fabricar armas químicas. Hemos demostrado que podemos aislar las bacteriocinas, purificarlas, producirlas en masa en forma neutralizada y a continuación activarlas. Inocuas para las ratas, para los hámsteres y para los monos, efectivas contra cepas resistentes de tres patógenos peligrosos. Estamos tan por delante de Merck y Aventis que ni siquiera pueden escupirnos al culo.
Las bacteriocinas eran sustancias químicas producidas por bacterias, capaces de eliminar a otros tipos de bacterias. Eran armas nuevas y prometedoras en un arsenal de antibióticos que se debilitaba con rapidez.
Kaye escuchaba feliz. Todavía no le había contado las noticias que le había prometido; estaba acercándose a ese momento a su manera, tomándose su tiempo. Kaye lo conocía y no le dio la satisfacción de mostrarse ansiosa.
—Por si eso no fuese suficiente —continuó, con los ojos brillándole—, Mkebe dice que estamos a punto de encontrar una forma de bloquear toda la red de comunicaciones, control y órdenes del Staphylococcus aureus. Atacaremos a los pequeños cabrones desde tres direcciones diferentes a la vez. ¡Bum! —Apartó sus expresivas manos y cruzó los brazos como un niño satisfecho. Luego le cambió el humor—. Bien —dijo, con el rostro repentinamente inexpresivo—, ahora cuéntame claramente lo que ha pasado con Lado y el Eliava.
Kaye le miró durante un momento, con tanta intensidad que casi se le nubla la vista. Después bajó la mirada.
—Creo que se han decidido por otros.
—El señor Bristol-Myers Squibb —dijo Saul, alzando una mano con gesto de rechazo—, estructura corporativa fósil contra sangre nueva y joven. Se equivocan. —Miró al otro lado del jardín, hacia el mar, observando unos veleros que esquivaban las olas en la suave brisa de la mañana. Luego se terminó el zumo de naranja y se lamió los labios teatralmente. Casi se retorció sobre la silla, se inclinó hacia delante, la miró fijamente con sus ojos grises y le agarró las manos.
«Ahora», pensó Kaye.
—Lo lamentarán. En los próximos meses vamos a estar muy ocupados. El CCE ha dado la noticia esta mañana. Han confirmado la existencia del primer retrovirus endógeno humano viable. Han demostrado que puede transmitirse lateralmente entre individuos. Le llaman Activación de Retrovirus Endógenos Humanos Dispersos, SHERVA (Scattered Human Endogenous Retro Virus Activation). Borran la R para darle un efecto dramático. Eso lo deja en SHEVA. Un buen nombre para un virus, ¿no crees?
Kaye le miró interrogante.
—¿No es una broma? —preguntó, con voz débil—. ¿Lo han confirmado?
Saul sonrió y alzó los brazos como Moisés.
—Completamente. La Ciencia se dirige a la Tierra Prometida.
—¿Qué es? ¿Qué tamaño tiene?
—Un retrovirus, un auténtico monstruo de ochenta y dos kilobases, treinta genes. Sus componentes gag y pol están en el cromosoma 14, y su env está en el cromosoma 17. El CCE dice que debe ser un patógeno moderado, y los humanos muestran poca o ninguna resistencia ante él, así que debe de llevar mucho tiempo oculto.
Puso su mano sobre la de ella y la apretó suavemente.
—Tú lo predijiste, Kaye. Describiste los genes. Apuntan a tu candidato principal, un HERV-DL3 roto, y están usando tu nombre. Han citado tus artículos.
—¡Vaya! —dijo Kaye, palideciendo. Se inclinó sobre el plato, con la cabeza latiéndole.
—¿Te encuentras bien?
—Estoy bien —dijo, mareada.
—Disfrutemos de la intimidad mientras podamos —dijo Saul, triunfalmente—. Van a empezar a llamar todos los periodistas científicos. Les doy dos minutos hasta que revisen sus agendas y busquen en MedLine. Saldrás por el televisor, CNN, Good Morning America.
Kaye todavía no podía asumir el giro de los acontecimientos.
—¿Qué tipo de enfermedad causa? —consiguió preguntar.
—Nadie parece tenerlo claro.
La mente de Kaye zumbaba con posibilidades. Si llamaba a Lado al instituto y se lo contaba a Tamara y Zamphyra… podrían cambiar de opinión, elegir a EcoBacter. Saul seguiría siendo el verdadero Saul, feliz y productivo.
—Dios, somos sensacionales —dijo Kaye, sintiéndose todavía algo mareada. Estiró los dedos con afectación.
—Tú eres la sensacional, cariño. Es tu trabajo, y es genial.
Sonó el teléfono en la cocina.
—Debe de ser la Academia sueca —dijo Saul, asintiendo con solemnidad. Levantó el medallón y Kaye le dio un mordisco.
—¡Tonterías! —dijo feliz, y se levantó para contestar.
11
Innsbruck, Austria
El hospital trasladó a Mitch a una habitación individual como muestra de respeto a su reciente notoriedad. Se alegró de perder de vista a los alpinistas, aunque apenas importaba lo que sintiese o pensase.
Un entumecimiento emocional, casi completo, se había apoderado de él durante los últimos dos días. Ver su foto en los telediarios, en la BBC y en Sky World, y en los periódicos locales, le había demostrado lo que ya sabía: todo había terminado. Estaba acabado.
Según la prensa de Zürich, era el «único superviviente de una expedición de ladrones de cuerpos». En Munich era el «secuestrador de un antiguo Bebé de los Hielos». En Innsbruck le llamaban simplemente «científico/ladrón». Todos comentaban su ridícula historia sobre momias neandertales, amablemente divulgada por la policía de Innsbruck. Todos hablaban de su robo de «huesos de indios americanos», en el «noroeste de Estados Unidos».
Lo describían extensamente como un americano estrafalario, pasando una mala racha y desesperado por conseguir publicidad.
El Bebé de los Hielos había sido trasladado a la Universidad de Innsbruck, donde iba a ser estudiado por un equipo dirigido por Herr Doktor Professor Emiliano Luria. El propio Luria iría esa tarde para hablar con Mitch sobre el hallazgo.
Mientras necesitasen la información que tenía Mitch lo mantendrían al tanto, todavía lo considerarían en cierto modo un científico, investigador o antropólogo. Sería algo más que un ladrón. Cuando dejase de serles de utilidad, entonces llegaría el vacío más profundo y oscuro.
Contempló la pared con mirada vacía, mientras una voluntaria de edad avanzada introducía un carrito con ruedas en la habitación, repartiendo la comida. Era una sonriente mujer enana, de un metro y medio de altura, setenta y tantos años y la cara como una manzana arrugada, que hablaba apresuradamente en alemán con suave acento vienés. Mitch no entendía mucho de lo que decía.
La anciana voluntaria extendió la servilleta y se la colocó. Frunció los labios y se apartó para examinarle.
—Coma —aconsejó.
Frunció el ceño y añadió:
—Un maldito joven americano, ¿nein? No me importa quién es usted. Coma o se pondrá enfermo.
Mitch alzó el tenedor de plástico, la saludó con él y empezó a picotear el pollo y el puré de patatas del plato. Al salir, la vieja encendió el televisor que se encontraba en la pared frente a la cama.
—Demasiado silencio —dijo, agitando la mano adelante y atrás en su dirección, reprendiéndole con una bofetada a distancia. A continuación salió por la puerta, empujando el carrito.
El televisor sintonizaba Sky News. Primero vino un reportaje sobre la destrucción final, pospuesta durante años, de un gran satélite militar. Un vídeo espectacular, desde la isla Sajalín, siguió los llameantes últimos momentos del objeto. Mitch contempló las imágenes ampliadas de la oscilante y centelleante bola de fuego. Obsoleto, inútil, derribado envuelto en llamas.
Agarró el mando a distancia y estaba a punto de apagar el televisor de nuevo cuando el recuadro de una atractiva joven, con el pelo corto y oscuro cayéndole en ondas sobre la cara y ojos grandes, ilustró una historia sobre un importante descubrimiento biológico en Estados Unidos.
—Un provirus humano, oculto clandestinamente en nuestro ADN durante millones de años, ha sido asociado a un nuevo tipo de gripe que ataca sólo a las mujeres —comenzó el presentador—. A la doctora Kaye Lang de Long Island, Nueva York, bióloga molecular, se le atribuye el haber predicho este increíble invasor que procede del pasado de la humanidad. Michael Hertz está en Long Island en estos momentos.
Hertz se mostró solemnemente sincero y respetuoso durante la conversación con la joven, en el exterior de una casa grande y elegante, verde y blanca.
Lang mostraba cierta desconfianza hacia la cámara.
—Nos hemos enterado por el Centro para el Control de Enfermedades, y ahora por el Instituto Nacional de la Salud, de que esta nueva variedad de gripe ha sido identificada positivamente en San Francisco y en Chicago, y hay una identificación pendiente en Los Ángeles. ¿Piensa usted que ésta podría ser la epidemia de gripe que el mundo ha temido desde 1918?
Lang miró nerviosa a la cámara.
—En primer lugar, no es realmente una gripe. No se parece a ningún virus de la gripe, en realidad no se asemeja a ningún virus relacionado con resfriados o gripe… no es como ninguno de ellos. Y por el momento parece que sólo provoca síntomas en las mujeres.
—¿Podría describirnos usted este nuevo, o más bien muy antiguo, virus? —preguntó Hertz.
—Es grande, de unas ochenta kilobases, o sea…
—Más concretamente, ¿qué tipo de síntomas causa?
—Es un retrovirus, un virus que se reproduce transcribiendo su material genético ARN en ADN e insertándolo en el ADN de la célula anfitrión. Como el VIH. Parece bastante específico de los humanos…
Las cejas del periodista se alzaron con alarma.
—¿Es tan peligroso como el virus del sida?
—No he oído nada que me haga pensar que es peligroso. Lo hemos transportado en nuestro propio ADN durante millones de años; en ese sentido, al menos, no es como el retrovirus VIH.
—¿Cómo pueden saber nuestras espectadoras si tienen esta gripe?
—El CCE ha descrito los síntomas, y yo no sé nada más que lo que ellos han anunciado. Fiebre moderada, dolor de garganta, tos.
—Eso podría describir cientos de virus diferentes.
—Exacto —dijo Lang, y sonrió. Mitch estudió su rostro, su sonrisa, sintiendo una profunda punzada—. Mi consejo es que se mantengan atentas a las noticias.
—Entonces, ¿qué convierte a este virus en algo tan importante, si no mata y sus síntomas son tan suaves?
—Es el primer HERV, retrovirus endógeno humano, que se vuelve activo, el primero que escapa de los cromosomas humanos y se transmite lateralmente.
—¿Qué significa se transmite lateralmente?
—Significa que es infeccioso. Puede pasar de un humano a otro. Durante millones de años se ha transmitido verticalmente, pasando de padres a hijos a través de sus genes.
—¿Existen en nuestras células otros virus antiguos?
—Las estimaciones más recientes son que al menos un tercio de nuestro genoma podría consistir en retrovirus endógenos. En ocasiones forman partículas en el interior de las células, como si estuviesen tratando de salir de nuevo, pero ninguna de esas partículas había sido eficaz… hasta ahora.
—¿Es razonable decir que esos virus remanentes fueron domesticados o neutralizados hace mucho tiempo?
—Es algo complejo, pero podría decirse así.
—¿Cómo se introdujeron en nuestros genes?
—En algún momento de nuestro pasado, un retrovirus infectó células germinales, células sexuales como los óvulos o espermatozoides. No sabemos qué síntomas podría haber causado la enfermedad en aquel momento. De algún modo, a lo largo del tiempo, el provirus, la representación vírica enterrada en nuestro ADN, se fragmentó o mutó o simplemente se desactivó. Supuestamente, en la actualidad esas secuencias de ADN retrovírico son tan sólo chatarra. Pero hace tres años planteé que los fragmentos de provirus situados en diferentes cromosomas humanos podían representar en su conjunto un retrovirus activo. Todas las proteínas y el ARN necesarios que se encuentran flotando en el interior de la célula podrían combinarse para formar una partícula completa e infecciosa.
—Y así ha resultado ser. La ciencia especulativa marchando valientemente por delante de la ciencia real…
Mitch apenas oía lo que decía el periodista, en lugar de eso se fijaba en los ojos de Lang: grandes, todavía preocupados, pero sin perder detalle. Mirada intensa. Los ojos de una superviviente.
Apagó el televisor y se recostó para descansar, para olvidar. Le dolía la pierna dentro de la escayola.
Kaye Lang estaba a punto de conseguir una medalla de bronce, ganando una partida importante en el juego de la ciencia. Mitch, en cambio, había tenido en las manos la medalla de oro… y la había dejado caer, arrojándola al hielo, perdiéndola para siempre.
Una hora después le despertó un golpe autoritario en la puerta.
—Adelante —dijo, y se aclaró la garganta.
Un enfermero vestido de verde almidonado acompañaba a tres hombres y a una mujer, todos de mediana edad, todos con indumentaria conservadora. Entraron y ojearon la habitación como si estuviesen buscando posibles vías de huida. El más bajo de los tres hombres avanzó y se presentó. Le tendió la mano.
—Soy Emiliano Luria, del Instituto para Estudios Humanos. Estos son mis colegas de la Universidad de Innsbruck, Herr Professor Friedrich Brock…
Nombres que Mitch olvidó casi de inmediato. El enfermero trajo dos sillas más del pasillo y luego se quedó junto a la puerta en posición de descanso, con los brazos cruzados y elevando la nariz como un guarda de palacio.
Luria le dio la vuelta a la silla, el respaldo hacia delante, y se sentó. Los gruesos cristales redondos de sus gafas lanzaron destellos bajo la luz grisácea que se filtraba por las cortinas de la ventana.
Se fijó en Mitch con atención, emitió un débil hum y miró al enfermero.
—Estaremos bien solos —dijo—. Déjenos, por favor. ¡Nada de historias para los periódicos ni de malditas cacerías de cuerpos por los glaciares!
El enfermero asintió amablemente y salió de la habitación.
Luria le pidió a la mujer, delgada, de mediana edad, seria, con facciones fuertes y abundante pelo gris recogido en un moño, que se asegurase que el enfermero no estaba escuchando. Ella se acercó a la puerta y miró fuera.
—El inspector Haas de Viena me ha asegurado que no tienen mayor interés en este asunto —le dijo Luria a Mitch, después de haber cumplido esas formalidades—. Esto es entre usted y nosotros, y trabajaré con los italianos y suizos, si es preciso cruzar alguna frontera. —Sacó un gran mapa desplegable del bolsillo, y el doctor Block o Brock o como se llamase alargó una caja que contenía varias fotografías tomadas en los Alpes.
—Bien, joven —dijo Luria, con los ojos borrosos tras las gruesas lentes—, ayúdenos a reparar el daño que ha causado a la ciencia. Esas montañas, donde le encontraron, no nos resultan desconocidas. El verdadero Hombre de los Hielos fue hallado en una cordillera cercana. Han sido montañas muy transitadas durante miles de años, tal vez una ruta comercial, o sendas seguidas por los cazadores.
—No creo que siguiesen ninguna ruta comercial —dijo Mitch—. Creo que estaban huyendo.
Luria ojeó sus notas. La mujer se acercó más a la cama.
—Dos adultos, en muy buenas condiciones físicas, excepto por la herida que tenía la mujer en el abdomen.
—Una herida de lanza —dijo Mitch. La habitación quedó en silencio por un momento.
—He hecho algunas llamadas y he hablado con gente que le conoce. Me han dicho que su padre viene a sacarle del hospital y he hablado con su madre…
—Por favor, Professor, vaya al grano —dijo Mitch.
Luria arqueó las cejas y reordenó los papeles.
—Me han dicho que era usted un científico muy bueno, concienzudo, un experto en organizar y realizar excavaciones meticulosas. Usted encontró el esqueleto conocido como Hombre de Pasco. Cuando los nativos americanos protestaron y reclamaron al Hombre de Pasco como uno de sus antepasados, usted se llevó los huesos de allí.
—Para protegerlos. Habían aparecido en una ribera y estaban en la orilla del río. Los indios querían enterrarlos de nuevo. Los huesos eran demasiado importantes para la ciencia. No podía dejar que sucediese eso.
Luria se inclinó.
—Creo que el Hombre de Pasco murió de una herida de lanza infectada en el muslo, ¿no es así?
—Es posible.
—Parece tener olfato para antiguas tragedias —dijo Luria, rascándose la oreja con un dedo.
—La vida era muy dura entonces.
Luria asintió.
—En Europa, cuando encontramos un esqueleto, no tenemos esos problemas. —Sonrió a sus colegas—. No sentimos respeto por nuestros muertos… los desenterramos, los exponemos, les cobramos a los turistas por verlos. Así que para nosotros, esto no es necesariamente una mancha importante en su carrera, aunque parece haber provocado el fin de la relación con su institución.
—Corrección política —dijo Mitch, intentando no sonar demasiado cáustico.
—Es posible. Estoy encantado de escuchar a alguien con su experiencia… pero, doctor Rafelson, lamentablemente, lo que usted ha descrito es muy improbable. —Luria apuntó a Mitch con el bolígrafo—. ¿Qué parte de su historia es verdadera, y cuál es falsa?
—¿Por qué iba a mentir? —preguntó Mitch—. Mi vida ya se ha ido al infierno.
—¿Tal vez para mantener el contacto con la ciencia? ¿Para no verse apartado repentinamente de la antropología?
Mitch sonrío con tristeza.
—Puede que lo hiciese —dijo—, pero no me inventaría una locura como ésta. El hombre y la mujer de la cueva tenían claras características neandertales.
—¿En qué criterios basa la identificación? —preguntó Brock, interviniendo en la conversación por primera vez.
—El doctor Brock es un experto en neandertales —dijo Luria, respetuosamente.
Mitch describió los cuerpos lenta y cuidadosamente. Podía cerrar los ojos y verlos como si estuviesen flotando sobre la cama.
—Es consciente de que diferentes investigadores utilizan criterios diferentes para describir a los supuestos neandertales —dijo Brock—. Tempranos, tardíos, intermedios, de diferentes regiones, esbeltos o robustos, tal vez diferentes grupos raciales dentro de la subespecie. A veces las distinciones son tantas que un observador podría confundirse.
—No eran Homo sapiens sapiens. —Mitch se sirvió un vaso de agua y se ofreció a servir más vasos. Luria y la mujer aceptaron. Brock negó con la cabeza.
—Bien, si los encontramos, podremos resolver este problema fácilmente. Siento curiosidad por su opinión sobre la cronología en la evolución humana…
—No soy dogmático —dijo Mitch.
Luria meneó la cabeza, comme ci, comme ça, y revisó algunas páginas de notas.
—Clara, por favor, páseme ese libro grande de ahí. He marcado algunas fotos y planos, de dónde podría haber estado antes de que le encontrasen. ¿Le resulta familiar alguna de éstas?
Mitch agarró el libro y lo sostuvo abierto con torpeza sobre su regazo. Las imágenes eran luminosas, claras, hermosas. La mayoría habían sido tomadas a plena luz del día con el cielo azul. Miró las páginas marcadas y sacudió la cabeza.
—No veo ninguna cascada helada.
—Ningún guía conoce una cascada helada por las cercanías del serac, ni tampoco a lo largo de la masa principal del glaciar. Tal vez pueda darnos alguna otra pista…
Mitch meneó la cabeza.
—Lo haría si pudiese, Professor.
Luria guardó los papeles con decisión.
—Creo que es usted un joven sincero, tal vez incluso un buen científico. Le diré algo, si no va contándoselo a los periódicos o a la televisión, ¿de acuerdo?
—No tengo ningún motivo para dirigirme a ellos.
—La niña nació muerta o gravemente herida. La parte posterior de su cabeza está destrozada, tal vez por el impacto de un palo afilado endurecido al fuego.
Niña. El bebé había sido una niña. Por algún motivo, eso le conmovió profundamente. Bebió otro sorbo de agua. Toda la emoción de su situación actual, la muerte de Tilde y Franco… la tristeza de esa antigua historia. Los ojos se le llenaron de lágrimas, a punto de desbordarse.
—Lo siento —dijo, y se secó la humedad con la manga del pijama.
Luria le observó comprensivo.
—Eso le confiere a su historia cierta credibilidad, ¿no? Pero… —El profesor levantó la mano y apuntó al techo, concluyendo—: Aún así es difícil de creer.
—La niña no es, definitivamente, un Homo sapiens neandertalensis —dijo Brock—. Tiene rasgos interesantes, pero es moderna en todos sus detalles. Sin embargo, no es específicamente europea, más bien anatolia o incluso turca, pero eso es sólo una suposición por ahora. Y no conozco ningún espécimen tan reciente de esa clase. Sería increíble.
—Debo de haberlo soñado —dijo Mitch, apartando la mirada.
Luria se encogió de hombros.
—Cuando se encuentre bien, ¿le gustaría acompañarnos al glaciar y buscar de nuevo la cueva?
Mitch no lo dudó.
—Por supuesto —dijo.
—Intentaré arreglarlo. Pero por ahora… —Luria miró la pierna de Mitch.
—Al menos cuatro meses —dijo Mitch.
—No será un buen momento para escalar, dentro de cuatro meses. A finales de la primavera, entonces, el año que viene. —Luria se puso en pie y la mujer, Clara, recogió los vasos y los colocó sobre la bandeja de Mitch.
—Gracias —dijo Brock—. Espero que tenga usted razón doctor Rafelson. Sería un hallazgo maravilloso.
Al salir, se inclinaron ligeramente, con formalidad.
12
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta
SEPTIEMBRE
—Las vírgenes no pillan nuestra gripe —dijo Dicken, levantando la vista de los papeles y gráficas que estaban sobre la mesa—. ¿Es eso lo que me estás diciendo? —Arqueó las oscuras cejas hasta que su frente se llenó de arrugas.
Jane Salter se acercó y recogió los documentos de nuevo, nerviosa, extendiéndolos con solícita determinación sobre el escritorio. Las paredes de cemento de su despacho del sótano acentuaron el sonido crujiente. Muchas de las oficinas de los pisos inferiores de Edificio 1 del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades habían sido anteriormente laboratorios de experimentación, con animales y jaulas. Terraplenes de cemento sobresalían cerca de las paredes.
En ocasiones, a Dicken le parecía que todavía podía oler el desinfectante y la mierda de mono.
—Es lo más sorprendente que puedo extraer de los datos —confirmó Salter.
Era una de las mejores especialistas en estadística que tenían, un genio con los diversos ordenadores que hacían la mayor parte del seguimiento, desarrollo de modelos y registro de datos.
—Los hombres se contagian a veces, o dan positivo en las pruebas, pero son asintomáticos. Se convierten en vectores para las mujeres, pero probablemente no para otros hombres. Y… —Tamborileó con los dedos sobre la mesa—. No podemos hacer que nadie se infecte a sí mismo.
—Así que el SHEVA es un especialista —dijo Dicken, agitando la cabeza—. ¿Cómo demonios lo sabemos?
—Mira la nota al pie de página, Christopher, y el texto. «Mujeres con relación de pareja estable o aquellas que han mantenido numerosas relaciones sexuales.»
—¿Cuántos casos hasta ahora? ¿Cinco mil?
—Seis mil doscientas mujeres y sólo unos sesenta o setenta hombres, todos ellos parejas de mujeres infectadas. El retrovirus se transmite sólo cuando existe exposición reiterada.
—Eso no es tan raro —dijo Dicken—. En ese caso, es similar al VIH.
—Exacto —dijo Salter; le palpitaba la boca—. Dios les tiene manía a las mujeres. La infección comienza en la mucosa de los conductos nasales y los bronquios, a continuación se desarrolla una inflamación leve de los alvéolos, entra en la corriente sanguínea, ligera inflamación de los ovarios… y desaparece. Molestias, algo de tos, dolor de barriga. Y si la mujer se queda embarazada, hay muchas posibilidades de que sufra un aborto.
—Esa información debería ser suficiente para Mark —dijo Dicken—. Pero vamos a reforzarlo más. Necesita asustar a un grupo de votantes más significativo que el de las mujeres jóvenes. ¿Qué hay de los viejos? —La miró esperanzado.
—Las mujeres de edad avanzada no se contagian —dijo—. Nadie menor de catorce años o mayor de sesenta. Mira la distribución. —Se inclinó y señaló un gráfico circular—. La edad media es treinta y uno.
—Es una locura. Mark pretende que le encuentre algún sentido a todo esto y que refuerce la presentación de la directora de los Servicios de Salud antes de las cuatro de la tarde.
—¿Otra reunión informativa? —preguntó Salter.
—Con el jefe del gabinete y el consejero científico. Esto es válido, y preocupante, pero conozco a Mark. Vamos a echar otro vistazo a los informes… Tal vez encontremos unos cuantos miles de ancianos muertos en el Zaire.
—¿Me estás pidiendo que falsifique los datos?
Dicken sonrió con malicia.
—Pues jódase, señor —dijo Salter suavemente, ladeando la cabeza—. No tenemos más estadísticas de Georgia. Tal vez podrías llamar a Tbilisi —sugirió—. O a Estambul.
—Parece que lleven candados en la boca —dijo Dicken—. No fui capaz de sacarles mucho, y se niegan a admitir que tengan algún caso en este momento. —Miró a Salter directamente.
Ella frunció la nariz.
—Por favor, me basta con un pasajero anciano saliendo de Tbilisi y derritiéndose en el avión —sugirió Dicken.
Salter dejó escapar una explosión de risa. Se quitó las gafas, las limpió y volvió a colocárselas.
—No tiene gracia. Las gráficas parecen graves.
—Mark quiere acentuar el dramatismo. Está llevando este asunto como si tuviese un pez en el anzuelo.
—No tengo mucha idea de política.
—Yo no pretendo tenerla —dijo Dicken—, pero cuanto más tiempo paso aquí, más aprendo.
Salter echó un vistazo en torno a la habitación como si fuera a derrumbarse sobre ella.
—¿Hemos terminado ya, Christopher?
Dicken sonrió.
—¿Empiezas a sentir claustrofobia?
—Es esta habitación —dijo Salter—. ¿No los oyes? —Se inclinó sobre la mesa con expresión tétrica. Dicken no siempre era capaz de saber si Jane Salter bromeaba o hablaba en serio—. Los chillidos de los monos.
—Sí —dijo Dicken con cara seria—. Trato de pasar fuera todo el tiempo que puedo.
En el despacho del director, en el Edificio 4, Augustine revisó rápidamente las estadísticas, ojeando las veinte páginas de números y gráficos generados por ordenador y dejándolas sobre la mesa.
—Muy tranquilizador —dijo—. A este paso habremos cerrado para finales de año. Ni siquiera sabemos si el SHEVA provoca abortos en todas las embarazadas, o si sólo es un teratógeno moderado. Dios. Pensé que esta vez lo teníamos, Christopher.
—Es válido, es preocupante y es público.
—Infravaloras el odio que sienten los republicanos hacia el CCE —dijo Augustine—. La Asociación Nacional del Rifle nos odia. Las compañías tabacaleras nos odian porque les pisamos los talones. ¿Has visto esos malditos carteles al final de la autopista? ¿Junto al aeropuerto? «Por fin un pito que vale la pena chupar.» ¿Qué era… Camel? ¿Marlboro?
Dicken se rió y agitó la cabeza.
—La directora de los Servicios de Salud se dirige a la boca del lobo. No está muy contenta conmigo, Christopher.
—Siempre están los resultados que traje de Turquía —dijo Dicken.
Augustine levantó las manos y se reclinó hacia atrás en el sillón, sujetándose con los dedos al borde de la mesa.
—Un hospital. Cinco abortos.
—Cinco, de cinco embarazos, señor.
Augustine se inclinó hacia delante.
—Fuiste a Turquía porque tu contacto te dijo que tenían un virus que provocaba abortos. Pero ¿por qué a Georgia?
—Hubo una escalada de abortos en Tbilisi hace cinco años. No pude conseguir ningún tipo de información en Tbilisi, nada oficial. Estuve tomando algo con el encargado de una funeraria… extraoficialmente. Me dijo que habían tenido un fuerte incremento de abortos en Gordi por la misma época.
Augustine no conocía esta parte. Dicken no lo había puesto en su informe.
—Sigue —dijo, sólo ligeramente interesado.
—Se produjo algún tipo de problema, no quiso decirme exactamente qué. Así que… fui hasta Gordi y encontré a la policía acordonando la zona. Hice algunas preguntas en bares locales y oí algo de una investigación de Naciones Unidas, con los rusos implicados. Llamé a Naciones Unidas. Me dijeron que le habían pedido a una americana que les ayudase.
—Y era…
—Kaye Lang.
—Vaya por Dios —dijo Augustine, frunciendo los labios en una breve sonrisa—. La mujer del momento. ¿Conocías su trabajo sobre los HERV?
—Claro.
—Así que… crees que alguien de Naciones Unidas se tropezó con algo y necesitó su asesoramiento.
—La idea pasó por mi mente, señor. Pero la llamaron porque conocía algo de patología forense.
—Ya, ¿en qué estabas pensando?
—Mutaciones. Defectos congénitos inducidos. Virus teratogénicos, tal vez. Y me preguntaba por qué los gobiernos querrían matar a los padres.
—Así que volvemos a estar igual —dijo Augustine—. Otra vez elucubrando.
Dicken hizo un gesto.
—Me conoces lo suficiente como para no pensar tal cosa, Mark.
—A veces no tengo ni la más mínima idea de cómo consigues tan buenos resultados.
—No había terminado el trabajo. Me hiciste volver y dijiste que teníamos algo consistente.
—Dios sabe que me he equivocado antes —dijo Augustine.
—No creo que estés equivocado. Probablemente esto es sólo el principio. Pronto tendremos más datos.
—¿Es lo que te dice tu instinto?
Dicken asintió.
Mark frunció el ceño y juntó las manos sobre la mesa.
—¿Recuerdas lo que sucedió en 1963?
—Sólo era un bebé entonces, señor. Pero he oído hablar de ello. Malaria.
—Yo tenía siete años. El Congreso cerró el grifo a toda la financiación para la eliminación de enfermedades causadas por insectos, incluida la malaria. La decisión más estúpida en toda la historia de la epidemiología. Millones de muertos por todo el mundo, nuevas cepas más resistentes… un desastre.
—De todas formas, el DDT no hubiese funcionado mucho tiempo más, señor.
—¿Quién sabe? —Augustine levantó dos dedos—. Los humanos se comportan como niños, saltando de una pasión a otra. De repente, la salud mundial ya no está de moda. Tal vez hemos exagerado el problema. Empezamos a no hacer caso de la muerte de los bosques tropicales, el calentamiento global todavía está más templado que hirviente. No ha habido ninguna plaga devastadora a escala mundial, y el norteamericano medio nunca se sintió realmente culpable por todo el asunto del Tercer Mundo. La gente se está cansando del Apocalipsis. Christopher, si en nuestro campo no surge pronto una crisis que se pueda justificar políticamente, nos aplastarán en el Congreso, y podría volver a suceder lo de 1963.
—Lo entiendo, señor.
Augustine expiró ruidosamente por la nariz y alzó los ojos para mirar las hileras de luces fluorescentes del techo.
—La DSS opina que nuestra manzana está todavía demasiado verde para ponerla sobre la mesa del presidente. Así que sufre una oportuna migraña. Ha aplazado la reunión de esta tarde para la semana próxima.
Dicken reprimió una sonrisa. La imagen de la directora de Salud fingiendo una jaqueca era impagable.
Augustine fijó la mirada en Dicken.
—Está bien, hueles algo, ve a por ello. Comprueba los registros de abortos en los hospitales de Estados Unidos durante el último año. Amenaza a Turquía y a Georgia con denunciarles ante la Organización Mundial de la Salud. Diles que les acusaremos de romper los tratados de cooperación. Te apoyaré. Descubre quién ha ido a Oriente próximo y Europa y ha vuelto con SHEVA y tal vez sufrido uno o dos abortos. Tenemos una semana, y si no es en ti y en un SHEVA más mortífero, tendré que apoyarme en una espiroqueta desconocida que afecta a unos cuantos pastores de Afganistán… que mantienen relaciones con ovejas. —Augustine fingió temor—. Sálvame, Christopher.
13
Cambridge, Massachussets
Kaye estaba exhausta. Se sentía como una reina, durante la última semana la habían tratado con el respeto y la adoración amistosa con que los científicos saludan a aquel a quien, después de ciertas adversidades, se le ha reconocido el haber sabido ver más lejos. No había sufrido el tipo de críticas e injusticias que otros en el campo de la biología habían experimentado durante los últimos ciento cincuenta años, desde luego nada como lo que su héroe, Charles Darwin, había tenido que afrontar. Ni siquiera como lo que Lynn Margulis había tenido que aguantar con la teoría de las células eucariotas. Pero sí había tenido sus problemillas…
Cartas escépticas e irritadas en las revistas, de los genetistas más conservadores, convencidos de que estaba persiguiendo una quimera; comentarios durante los congresos, de hombres sonrientes y paternalistas y mujeres convencidas de que estaban más cerca de un descubrimiento importante… Más arriba en la escalera del éxito, más cerca del pódium del Conocimiento y del Reconocimiento.
A Kaye no le importaba. Eso era la ciencia, demasiado humana y era mejor que fuese así. Pero entonces había surgido la pelea personal de Saul con el editor de Cell, torpedeando cualquier posibilidad que pudiese haber tenido de publicar allí. En vez de eso, había acudido a Virology, una buena revista, pero un peldaño más abajo. Nunca había conseguido llegar hasta Science o Nature. Había ascendido un buen tramo, y luego se había atascado.
Ahora, al parecer, docenas de laboratorios y centros de investigación estaban deseosos de mostrarle los resultados del trabajo que habían realizado para confirmar sus especulaciones. Para su tranquilidad mental decidió aceptar invitaciones de aquellas facultades, centros y laboratorios que la habían alentado de alguna forma en los últimos años, y en particular, el Carl Rose Center for Domain Research, de Cambridge, Massachussets.
El Rose Center estaba en medio de cuarenta hectáreas de pinos plantados en los años cincuenta: un espeso bosque rodeando un edificio de laboratorios de forma cúbica; el cubo no se asentaba plano sobre el terreno sino que se elevaba por uno de los lados. Dos plantas de laboratorios quedaban bajo tierra, directamente por debajo y hacia el este de la parte elevada. Financiado en su mayor parte por las aportaciones de la inmensamente rica familia Van Buskirk de Boston, el Rose Center llevaba treinta años investigando en biología molecular.
A tres científicos del Rose les habían concedido becas del Proyecto Genoma Humano, el ambicioso y fuertemente subvencionado esfuerzo multilateral para secuenciar y entender la genética humana en su totalidad; para analizar arcaicos fragmentos genéticos, hallados en las denominadas regiones basura de los genes humanos, llamados intrones. La científica al frente de esta investigación era Judith Kushner, que había sido la directora de la tesis de Kaye en Stanford.
Judith Kushner medía aproximadamente un metro y sesenta y cinco centímetros, tenía el pelo negro rizado, una cara redonda y soñadora, que parecía estar siempre al borde de una sonrisa, y unos ojos oscuros pequeños y ligeramente saltones. Se la consideraba internacionalmente una verdadera experta, alguien capaz de diseñar cualquier experimento y conseguir que cualquier aparato hiciese lo que se suponía que debía hacer, en otras palabras, de realizar los experimentos reiterados necesarios para conseguir que la ciencia fuese realmente efectiva.
El que actualmente se pasase la mayor parte del tiempo rellenando papeles y aconsejando a estudiantes licenciados y posdoctorados era simplemente un indicativo de cómo funcionaba la ciencia moderna.
La asistente y secretaria de Kushner, una joven pelirroja dolorosamente delgada llamada Fiona Bierce, guió a Kaye a través del laberinto de laboratorios hasta el ascensor principal que las conduciría abajo.
El despacho de Kushner estaba en la planta cero, bajo tierra pero por encima del sótano: paredes sin ventanas, de cemento, pintadas de un agradable beige pálido. Las paredes estaban cubiertas de libros bien ordenados y revistas especializadas. Se oía el murmullo de fondo de los cuatro ordenadores situados en una esquina, incluido un superordenador de simulación donado por Mind Design, de Seattle.
—¡Kaye Lang, me siento tan orgullosa! —Al entrar Kaye, Kushner se levantó de la silla, radiante, y extendió los brazos para abrazarla. Canturreó y llevó a su antigua estudiante bailando por la habitación, sonriendo con júbilo profesoral—. Dime, ¿quién te dio la noticia?, ¿Lynn?, ¿el viejo en persona?
—Lynn me llamó ayer —dijo Kaye, ruborizándose.
Kushner le agarró las manos y se las levantó hacia el techo como un contendiente celebrando una victoria.
—¡Es fantástico!
—Realmente es demasiado —dijo Kaye y, ante la indicación de Kushner, se sentó junto a la gran pantalla plana del ordenador de simulación.
—Carpe diem! ¡Disfrútalo! —le aconsejó Kushner con vehemencia—. Te lo has ganado, cariño. Te he visto tres veces en el televisor. Jackie Oniama en la Triple C Network intentando hablar de ciencia, ¡muy divertido! ¿En persona se parece tanto a una muñeca?
—La verdad es que todos fueron muy amables. Pero estoy agotada de intentar explicar cosas.
—Hay mucho que explicar. ¿Cómo está Saul? —preguntó Kushner, ocultando cierta aprensión.
—Se encuentra bien. Todavía estamos intentando precisar si nos asociaremos con los georgianos.
—Si no se asocian con vosotros después de esto, es que todavía les queda mucho camino por recorrer para convertirse en capitalistas —dijo Kushner, y se sentó junto a Kaye.
Fiona Bierce parecía contenta limitándose a escuchar. Sonreía ampliamente.
—Bien… —dijo Kushner, mirando fijamente a Kaye—. No ha sido un camino muy largo, ¿verdad?
Kaye se rió.
—¡Me siento tan joven!
—Yo me siento muy envidiosa. Ninguna de mis estrafalarias teorías ha recibido ni de lejos tanta atención.
—Sólo chorros de dinero —dijo Kaye.
—Chorros y chorros. ¿Necesitas un poco?
Kaye sonrió.
—No querría comprometer nuestra posición profesional.
—Ah, el nuevo mundo de la biología rentable, tan importante, secreto y pagado de sí mismo. Recuerda, cariño, se supone que las mujeres hacen ciencia de forma diferente. Escuchamos y nos esforzamos y escuchamos y nos esforzamos, exactamente como la pobre Rosalind Franklin. Nada que ver con esos chicos alocados. Y todo ello por motivos de la más alta pureza ética. En fin… ¿cuándo pensáis salir a bolsa tú y Saul? Mi hijo intenta rentabilizar mi fondo de pensiones.
—Probablemente nunca —dijo Kaye—. Saul odiaría tener que dar cuentas a los accionistas. Además, antes debemos tener éxito, ganar algo de dinero, y todavía falta mucho para eso.
—Basta de trivialidades —dijo Kushner con firmeza—. Tengo algo interesante que enseñarte. Fiona, ¿podrías ejecutar nuestra pequeña simulación?
Kaye apartó la silla hacia un lado. Bierce se sentó junto al teclado del ordenador de simulación y flexionó los dedos como una pianista.
—Judith lleva tres meses trabajando como una esclava en este proyecto —dijo—. Se ha basado en gran parte en tus artículos, y el resto en datos de tres proyectos diferentes del genoma, y cuando se dio la alarma estábamos preparados.
—Fuimos directos a tus marcadores y encontramos las rutinas de ensamblaje —dijo Kushner—. La cubierta del SHEVA y su sistema universal de reparto humano. Esto es la simulación de una infección, basada en resultados del laboratorio de la quinta planta, el grupo de John Dawson. Infectaron hepatocitos en un cultivo de tejidos densos. Esto es lo que sucedió.
Kaye observó mientras Bierce volvía a iniciar la secuencia de ensamblaje simulada. Las partículas del SHEVA entraban en los hepatocitos, células de hígado en una placa de cultivo de laboratorio, y cortaban ciertas funciones celulares, colaboraban con otras, transcribían su ARN en ADN y lo integraban en el ADN de la célula; luego comenzaban a replicarse.
En brillantes colores simulados, nuevas partículas del virus se formaban a partir del citosol, el fluido interno de la célula. Los virus migraban a la membrana exterior de la célula y la atravesaban saliendo al mundo exterior, cada una de las partículas envuelta cuidadosamente en un pedacito de la propia piel de la célula.
—Consumen parte de la membrana, pero es todo bastante suave y controlado. Los virus provocan tensiones en las células, pero no las matan. Y al parecer, aproximadamente una de cada veinte partículas del virus es viable, cinco veces más que en el caso del VIH.
Repentinamente, la simulación cambió, ampliando la imagen y centrándose en las moléculas creadas junto con los virus, envueltas en embalajes de transporte celular llamados vesículas y liberadas junto a las nuevas partículas infecciosas. Llevaban comentarios en naranja brillante: «¿PGA?» y «¿PGE?».
—Páralo ahí, Fiona. —Kushner señaló y golpeó con el dedo las letras naranjas—. El SHEVA no carga con todo lo que necesita para provocar la gripe de Herodes. Seguimos encontrando grandes aglomeraciones de proteínas en las células infectadas por SHEVA, para las que no existe código en el SHEVA y que no se parecen a nada que yo haya visto antes. Y después… la aglomeración se rompe y quedan todas esas proteínas más pequeñas que no deberían haber estado ahí.
—Buscamos proteínas que pudiesen estar cambiando nuestros cultivos celulares —dijo Bierce—. Lo hicimos muy en serio. Nos tuvo desconcertados durante dos semanas, y entonces enviamos algunas células infectadas a una biblioteca comercial de tejidos para compararlos. Separaron las nuevas proteínas y descubrieron…
—Es mi historia, Fiona —dijo Kushner, agitando el dedo.
—Lo siento —dijo Fiona, sonriendo tímidamente—. ¡Es tan genial que pudiésemos hacerlo tan rápido!
—Finalmente decidimos que el SHEVA activa un gen en otro cromosoma. Pero ¿cómo? Seguimos buscando… y encontramos un gen activado por SHEVA en el cromosoma 21. Codifica nuestra poliproteína, lo que llamamos LPC (Large Protein Complex), el gran complejo proteínico. Un único factor de transcripción controla específicamente la expresión de este gen. Buscamos el factor y lo encontramos en el genoma del SHEVA. Un cofre del tesoro cerrado en el cromosoma 21, y las llaves necesarias en el virus. Están emparejados.
—Asombroso —dijo Kaye.
Bierce ejecutó la simulación de nuevo, esta vez centrándose en lo que sucedía en el cromosoma 21, la creación de la poliproteína.
—Pero Kaye, querida Kaye, eso no es ni mucho menos todo. Tenemos un misterio. La proteasa del SHEVA se divide en tres nuevas ciclooxigenasas y lipooxigenasas del LPC, que a continuación sintetizan tres diferentes y únicas prostaglandinas. Dos de ellas son nuevas para nosotros, la verdad es que resulta asombroso. Todas parecen muy potentes. —Kushner utilizó un bolígrafo para señalar las prostaglandinas saliendo de una célula—. Esto podría explicar los comentarios sobre abortos.
Kaye frunció el ceño, reflexionando.
—Calculamos que una infección total de SHEVA podría producir suficientes prostaglandinas de este tipo como para abortar cualquier embarazo en el plazo de una semana.
—Por si eso no fuese lo suficientemente extraño —dijo Bierce, y señaló las series de glicoproteínas—, las células infectadas fabrican éstas como subproducto. No las hemos analizado completamente, pero se parecen mucho a la FSH y a la LH, la hormona que estimula los folículos y la hormona luteinizante. Y estos péptidos parecen estar liberando hormonas.
—Los viejos amos ya conocidos del destino femenino. Maduración y liberación ovular.
—¿Por qué? —preguntó Kaye—. Si acaban de provocar un aborto… ¿por qué forzar una ovulación?
—No sabemos cuál se activa primero. Podría ser ovulación y a continuación aborto —dijo Kushner—. Recuerda que esto es una célula de hígado. Ni siquiera hemos empezado a investigar la infección en tejidos reproductores.
—¡No tiene sentido!
—Ahí está el reto —dijo Kushner—. Sea lo que sea tu pequeño retrovirus endógeno, está lejos de ser inofensivo, al menos para las mujeres. Parece algo diseñado para invadirnos, controlarnos y dejarnos bien jodidas.
—¿Sois los únicos que habéis trabajado en esto? —preguntó Kaye.
—Probablemente.
—Hoy mismo vamos a enviar los resultados al INS y al Proyecto Genoma —dijo Bierce.
—Y te informamos con antelación —añadió Kushner, apoyando la mano sobre el hombro de Kaye—. Quiero que tengas cuidado.
Kaye frunció el ceño.
—No entiendo.
—Cariño, no seas ingenua —dijo Kushner, con ojos preocupados—. Lo que estamos viendo podría ser una catástrofe de proporciones bíblicas. Un virus que mata bebés. Muchísimos bebés. Alguien podría considerarte una mensajera. Y ya sabes lo que les hacen a los mensajeros que traen malas noticias.
14
Atlanta
OCTUBRE
El doctor Michael Voight caminaba con paso rápido, con sus largas piernas de araña, por delante de Dicken, recorriendo el pasillo que conducía a la sala de residentes.
—Es curioso que lo pregunte —dijo el doctor Voight—. Nos estamos encontrando con muchas anomalías obstétricas. Ya hemos tenido unas cuantas reuniones por ese asunto. Pero no hemos estudiado el efecto de la gripe de Herodes. Vemos todo tipo de infecciones, gripe, por supuesto, pero todavía no tenemos las pruebas para detectar el SHEVA. —Se volvió a medias para preguntar—: ¿Una taza de café?
El Hospital de la Ciudad Olímpica de Atlanta tenía seis años de antigüedad, se había construido con presupuesto municipal y federal para aliviar la presión de los otros hospitales del casco urbano. Aportaciones privadas y una partida especial del presupuesto de las olimpiadas lo habían convertido en uno de los hospitales mejor equipados del estado, atrayendo a algunos de los mejores y más brillantes médicos jóvenes y también a unos cuantos veteranos descontentos. El mundillo de las aseguradoras médicas estaba afectando a los buenos especialistas, que habían visto desplomarse sus ingresos en la última década y cómo los métodos de atención a sus pacientes eran controlados por contables. Al menos, el Hospital de la Ciudad Olímpica les proporcionaba prestigio.
Voight condujo a Dicken al interior de la sala y le sirvió una taza de café de una cafetera de acero inoxidable. Voight le explicó que tanto los internos como los residentes podían utilizar la habitación.
—Suele estar vacía a esta hora de la tarde. Es la hora de más actividad ahí fuera, cuando la vida se agita y arroja a sus víctimas.
—¿Qué tipo de anomalías? —preguntó Dicken, impaciente.
Voight se encogió de hombros, apartó una silla de la mesa de formica y extendió sus largas piernas como Fred Astaire. El mono verde que llevaba crujió; estaba hecho de papel resistente, completamente desechable. Dicken se sentó y sostuvo la taza con ambas manos. Sabía que probablemente no le dejaría dormir, pero necesitaba la concentración y la energía.
—Me ocupo de los casos más graves, y la mayoría de los más extraños no me han sido asignados. Pero en las dos últimas semanas… ¿puede creer que hay siete mujeres que no pueden explicar sus embarazos?
—Soy todo oídos —dijo Dicken.
Voight extendió las manos y enumeró los casos.
—Dos de ellas tomaban píldoras anticonceptivas religiosamente, por así decirlo, y no les funcionaron… Lo que puede que no sea tan raro. Además, hay otra que no tomaba la píldora, pero dice que no tuvo relaciones sexuales. ¿Y adivina qué?
—¿Qué?
—Era virgo intacta. Tuvo hemorragia vaginal abundante durante un mes, luego eso pasó y empezó con nauseas matutinas, le desapareció el periodo, fue al médico y le dijeron que estaba embarazada. Vino aquí cuando todo iba mal. Una jovencita tímida que vive con un hombre anciano, una relación realmente peculiar. Insistía en que no había sexo de por medio.
—¿El segundo advenimiento? —preguntó Dicken.
—No blasfeme. Yo soy cristiano renacido —dijo Voight, con gesto de disgusto.
—Lo lamento —dijo Dicken.
Voight sonrió como disculpándose a medias.
—Luego viene su «viejo» y nos cuenta la verdadera historia. Al parecer está muy preocupado por ella, quiere que sepamos la verdad para que podamos tratarla. Ella ha estado dejándole acostarse en la misma cama y frotarse contra ella… Por cariño, ya sabes. Así es cómo se quedó embarazada la primera vez.
Dicken asintió. Eso no era demasiado sorprendente, la versatilidad de la vida y del amor.
Voight continuó.
—Tiene un aborto. Pero tres meses después vuelve, está embarazada de nuevo. De dos meses. Su anciano amigo viene con ella, dice que esta vez no ha estado frotándose contra ella ni nada, y que sabe que ella no ha estado saliendo con otros hombres. ¿Le creemos?
Dicken ladeó la cabeza y arqueó las cejas.
—Están sucediendo todo tipo de cosas extrañas —dijo Voight suavemente—. En mi opinión, más de lo habitual.
—¿Se quejan de enfermedades?
—Lo habitual. Resfriados, fiebre, malestar general. Creo que todavía debemos de tener un par de muestras en el laboratorio, si quiere echarles un vistazo. ¿Ha estado en el Northside?
—Todavía no —respondió Dicken.
—¿Por qué no va al hospital del centro? Allí tendrán muchos más cultivos que enseñarle.
Dicken sacudió la cabeza.
—¿Cuántas mujeres jóvenes con fiebre sin motivo o infecciones no bacterianas?
—Docenas. Eso tampoco es raro. No guardamos los análisis más de una semana; si dan negativo en infección bacteriana los tiramos.
—Bien. Veamos los cultivos.
Dicken se llevó el café y siguió a Voight hasta el ascensor. El laboratorio de biopsia y análisis estaba en el sótano, dos puertas más allá del depósito de cadáveres.
—Los técnicos del laboratorio se van a casa a las nueve. —Voight encendió las luces y buscó brevemente en un pequeño archivador de acero.
Dicken recorrió el laboratorio con la mirada: tres largas mesas blancas, equipadas con piletas, dos cabinas de aspiración de gases, incubadoras, armarios con botellas bien alineadas de cristal oscuro y claro, llenas de reactivos, montones ordenados de pruebas habituales dentro de cajas de cartón ligeras de color naranja y verde, dos neveras de acero inoxidable y un viejo congelador blanco, un ordenador conectado a una impresora de chorro de tinta con una nota pegada que decía NO FUNCIONA, y amontonadas en un cuarto trasero tras una puerta dividida horizontalmente, armarios de almacenamiento correderos, de acero, del habitual color gris.
—Todavía no los han metido en el ordenador; nos lleva unas tres semanas. Parece que falta una… Es el procedimiento actual del hospital, les damos la opción a las madres, pueden hacer que una funeraria se lleve los restos y organizar un funeral. Es mejor zanjarlo así. Pero teníamos un caso de indigencia por aquí, sin dinero ni familia… Aquí está. —Sacó una carpeta, entró en el cuarto de atrás, giró una rueda y encontró el estante con el número que figuraba en la carpeta.
Dicken esperó junto a la puerta. Voight salió con un frasco pequeño, lo sostuvo en alto, a la luz del laboratorio.
—No es el número, pero es del mismo tipo. Éste es de hace seis meses. Creo que el que estoy buscando todavía debe de estar en suero frío. —Le tendió el frasco a Dicken y se acercó a la primera nevera.
Dicken observó el feto: de doce semanas, aproximadamente del tamaño de su pulgar, enroscado sobre sí mismo, un diminuto extraterrestre pálido que había fracasado en su intento de adaptarse a la vida en la Tierra. Detectó las anomalías de inmediato. Las extremidades eran meros muñones, y había unas protuberancias en torno al hinchado abdomen que nunca había visto antes, ni siquiera en fetos con graves malformaciones.
El diminuto rostro parecía extrañamente vacío.
—Hay algo mal en su estructura ósea —dijo Dicken, mientras Voight cerraba la nevera. El médico sostenía otro feto en un frasco de cristal lleno de vaho, cubierto por un plástico sujeto con una goma elástica y marcado con una etiqueta adhesiva.
—Muchos problemas, sin duda —dijo Voight, intercambiando los frascos y observando el espécimen más antiguo—. Dios pone pequeños puntos de control en cada embarazo. Estos dos no superaron el examen. —Le miró expresivamente—. De vuelta a la guardería celestial.
Dicken no sabía si Voight estaba expresando lo que realmente pensaba o era el típico cinismo médico. Comparó el recipiente helado con el frasco que estaba a temperatura ambiente. Ambos fetos tenían doce semanas, eran muy similares.
—¿Puedo llevarme éste? —preguntó, tomando el recipiente frío.
—¿Y robárselo a nuestros estudiantes de medicina? —Voight se encogió de hombros—. Claro, digamos que es un préstamo al CCE, no debería ser un problema. —Miró el frasco de nuevo—. ¿Algo importante?
—Es posible —dijo Dicken. Sentía una punzada de tristeza y emoción. Voight le dio un recipiente más seguro y una pequeña caja de cartón, algodón y unos trozos de hielo en una bolsa de plástico sellada, para mantener el espécimen frío. Lo transfirieron con rapidez, utilizando dos depresores linguales de madera, y Dicken cerró la caja con cinta de embalar.
—Si aparecen más de éstos, comuníquenmelo de inmediato, ¿vale? —solicitó Dicken.
—Claro.
En el ascensor, Voight le preguntó:
—Parece preocupado. ¿Hay algo que sería preferible que supiese cuanto antes? ¿Algún dato que pueda ayudarme a atender mejor a mis pacientes?
Dicken sabía que había mantenido el rostro inexpresivo, así que sonrió a Voight y negó con la cabeza.
—Haga un seguimiento de todos los abortos —le dijo—. Especialmente los de este tipo. Cualquier correlación con la gripe de Herodes sería sólo una presunción.
Voight torció la boca, decepcionado.
—¿Todavía no hay nada oficial?
—Aún no —dijo Dicken—. Estoy basándome en una suposición muy arriesgada.
15
Boston
La cena de espagueti y pizza con los colegas de Saul del MIT estaba yendo muy bien. Saul había volado a Boston esa tarde y habían quedado en el Pagliaci. La conversación al comienzo de la noche en el oscuro restaurante italiano abarcaba desde el análisis matemático del genoma humano hasta un indicador caótico para el flujo de datos sistólico y diastólico en Internet.
Kaye se atiborró de palitos de pan y pimientos verdes antes de que llegase su lasaña. Saul picoteó algún trozo de pan con mantequilla.
Una de las celebridades del MIT, el doctor Drew Miller, apareció a las nueve en punto, imprevisible como siempre, para escuchar e interponer algún comentario sobre el candente tema de la actividad colectiva de las bacterias. Saul escuchaba con atención al legendario investigador, un experto en inteligencia artificial y sistemas autoorganizados. Miller se cambió de asiento varias veces y finalmente dio un golpecito en el hombro del antiguo compañero de cuarto de Saul, Derry Jacobs. Jacobs sonrió, se levantó para sentarse en otro sitio y Miller se acomodó junto a Kaye. Tomó un palito de pan del plato de Jacobs y contempló a Kaye con ojos grandes e infantiles. Frunció los labios y dijo:
—Ha conseguido molestar de verdad a los viejos gradualistas.
—¿Yo? —preguntó Kaye, riendo—. ¿Por qué?
—Los chicos de Ernst Mayr estarán sudando cubitos de hielo, si es que son lo bastante inteligentes. Dawkins está nervioso. He estado diciéndoles durante meses que todo lo que hacía falta era otro eslabón en la cadena y tendríamos un bucle de retroalimentación.
El gradualismo era la creencia de que la evolución actuaba mediante pequeños cambios, las mutaciones se acumulaban durante decenas de miles o incluso millones de años, normalmente perjudiciales para el individuo. Las mutaciones beneficiosas resultaban seleccionadas al conferir alguna ventaja y aumentar las posibilidades de obtener recursos y de reproducirse con éxito. Ernst Mayr había sido un brillante defensor de esta teoría. Richard Dawkins la había defendido elocuentemente para la síntesis moderna del darwinismo, a la vez que había descrito el llamado gen egoísta.
Saul lo oyó y se levantó para situarse junto a Kaye, inclinándose sobre la mesa para escuchar lo que Miller tenía que decir.
—¿Piensa usted que el SHEVA es un bucle? —preguntó.
—Sí. Un círculo cerrado de comunicación entre los individuos de una población, aparte del sexo. Nuestro equivalente de los plásmidos en las bacterias, pero, por supuesto, más parecido a los fagos.
—Drew, el SHEVA sólo tiene ochenta kb y treinta genes —dijo Saul—. No puede transportar mucha información.
Ella y Saul ya habían repasado todos los detalles antes de publicar el artículo en Virology. No habían hablado con nadie de sus teorías personales. A Kaye le sorprendió ligeramente que Miller sacase el tema. No se le conocía por ser un progresista.
—No es necesario que lleven toda la información —dijo Miller—. Sólo tienen que llevar un código de autorización. Una llave. Todavía no sabemos todo lo que hace el SHEVA.
Kaye miró a Saul y luego dijo:
—Díganos qué ha estado pensando, doctor Miller.
—Por favor, llámame Drew. En realidad no es mi área de trabajo, Kaye.
—No es propio de ti ser reservado, Drew —dijo Saul—. Y ya sabemos que no eres humilde.
Miller sonrió de oreja a oreja.
—Bien, creo que ya sospecháis algo. Estoy seguro de que tu mujer sospecha. He leído tus artículos sobre los transposones.
Kaye bebió el último sorbo de agua que le quedaba en el vaso.
—Nunca estamos seguros de qué decir y a quién —murmuró—, podríamos escandalizar o bien revelar demasiado.
—No deberías preocuparte por las teorías originales —dijo Miller—. Siempre hay alguien ahí fuera que va por delante de ti, pero normalmente no han hecho el trabajo. Es el que trabaja continuamente el que acaba haciendo el descubrimiento. Haces un buen trabajo y escribes buenos artículos, y esto es una gran oportunidad.
—Pero no estamos seguros de que sea la gran oportunidad —dijo Kaye—, podría tratarse simplemente de una anomalía.
—No pretendo obligar a nadie a ganar un premio Nobel —dijo Miller—, pero el SHEVA no es realmente un organismo que produzca una enfermedad. No tendría sentido desde una perspectiva evolutiva que algo se ocultase durante tanto tiempo en el genoma humano y luego acabase expresándose para provocar simplemente una gripe suave. El SHEVA es en realidad algún tipo de elemento genético móvil, ¿verdad? ¿Un promotor?
Kaye recordó la conversación con Judith sobre los síntomas que podría provocar el SHEVA.
Miller no tenía ningún problema en seguir hablando durante sus silencios.
—Todos piensan que los virus, y en particular los retrovirus, podrían ser mensajeros o disparadores evolutivos, o simplemente estímulos aleatorios —dijo Miller—. Desde que se descubrió que algunos virus transportaban fragmentos de material genético de un anfitrión a otro. Creo que hay un par de preguntas que deberíais formularos, si no lo habéis hecho ya. ¿Qué es lo que activa el SHEVA? Digamos que el gradualismo ha muerto. Tenemos estallidos de especiación adaptativa cada vez que se abre un nuevo nicho, nuevos continentes, un meteoro eliminando las especies antiguas… Sucede con rapidez, en menos de diez mil años; el habitual equilibrio puntuado. Pero hay un verdadero problema. ¿Dónde se almacenan todas estas propuestas de cambios evolutivos?
—Una pregunta excelente —dijo Kaye.
Miller la miró con ojos chispeantes.
—¿Ha pensado en eso?
—¿Y quién no? —dijo Kaye—. He estado dándole vueltas a lo de los virus y retrovirus como contribuyentes a la innovación genética. Pero siempre vuelvo a lo mismo. Puede que exista un ordenador biológico principal en cada especie, un procesador de algún tipo que acumula posibles mutaciones beneficiosas. Toma decisiones sobre qué, dónde y cuándo cambiará algo… Hace conjeturas, si lo prefiere así, basadas en índices de éxito de la experiencia evolutiva anterior.
—¿Qué activa un cambio?
—Sabemos que las hormonas vinculadas al nivel de estrés pueden afectar a la expresión de algunos genes. Esta biblioteca evolutiva de posibles nuevas formas…
Miller sonrió ampliamente.
—Sigue —la animó.
—Responde ante hormonas liberadas por el estrés —continuó Kaye—. Si un número suficiente de organismos se encuentran bajo condiciones de estrés, intercambian señales, alcanzan algún tipo de quórum y eso activa un algoritmo genético que compara las fuentes de estrés con una lista de adaptaciones, respuestas evolutivas.
—La evolución evolucionando —dijo Saul—. Las especies con un ordenador adaptativo pueden cambiar con mayor rapidez y eficacia que las viejas especies trilladas que no controlan ni seleccionan sus mutaciones, que dependen de la aleatoriedad.
Miller asintió.
—Eso está bien. Mucho más eficaz que el permitir simplemente que cualquier mutación antigua se exprese y probablemente destruya a un individuo o dañe una población. Digamos que el ordenador genético adaptativo, este procesador evolutivo, sólo permite que se utilicen cierta clase de mutaciones. Los individuos almacenan los resultados del trabajo del procesador, que serían, asumo… —Miró a Kaye en busca de ayuda, moviendo la mano.
—Las mutaciones que son gramaticalmente correctas —dijo ella—. Enunciados fisiológicos que no violan ninguna regla estructural importante en un organismo.
Miller sonrió beatíficamente, se agarró la rodilla y comenzó a balancearse suavemente adelante y atrás. Su gran cráneo cuadrado brillaba reflejando el rayo rojizo de una luz indirecta.
Estaba divirtiéndose.
—¿Dónde se almacenaría la información evolutiva? ¿Por todo el genoma, holográficamente, en sitios diferentes en diferentes individuos, sólo en las células germinales, o… en otro lugar?
—Identificadores almacenados en una sección de reserva del genoma en cada uno de los individuos —dijo Kaye, mordiéndose la lengua de inmediato. Miller, y Saul también, consideraban una idea como una especie de alimento que había que compartir y masticar bien para obtener algo útil de ella. Kaye prefería asegurarse antes de hablar. Buscó un ejemplo cercano—. Como la respuesta al calor en las bacterias, o la adaptación climática en una sola generación en las moscas de la fruta.
—Pero una reserva humana tiene que ser enorme. Somos mucho más complejos que las moscas de la fruta —dijo Miller—. ¿Puede que lo hayamos encontrado ya y no sepamos qué es?
Kaye le dio un toque en el brazo a Saul, exigiéndole prudencia. En ese momento disfrutaban de cierto reconocimiento, e incluso con un científico de la vieja guardia como Miller, con suficientes logros en su haber como para una docena de carreras, la ponía nerviosa hablar demasiado sobre sus últimas teorías. Podría difundirse: Kaye Lang dice esto y lo otro…
—Nadie lo ha encontrado todavía —dijo.
—¿No? —dijo Miller, examinándola con mirada crítica. Se sintió como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche.
Miller se encogió de hombros.
—Puede que no. Mi suposición es que se expresa sólo en las células germinales. En las células sexuales. Haploide a haploide. No se manifiesta, no empieza a funcionar a menos que exista confirmación por otros individuos. Feromonas. Contacto visual tal vez.
—Nosotros tenemos otra opinión —dijo Kaye—. Creemos que la reserva sólo transporta instrucciones para las pequeñas alteraciones que conducen a una nueva especie. El resto de los detalles siguen codificados en el genoma, instrucciones estándar para todo lo que está por debajo de ese nivel… Probablemente, funcionando igual de bien para los chimpancés que para nosotros.
Miller frunció el ceño y dejó de balancearse.
—Tengo que darle vueltas a eso un minuto. —Miró al techo—. Tiene sentido. Protege el diseño que se sabe que funciona, como mínimo. Así que pensáis que los cambios sutiles almacenados en la reserva se expresarán como unidades —dijo Miller—, ¿un cambio cada vez?
—No lo sabemos —dijo Saul. Dobló la servilleta junto al plato y le dio golpecitos con la mano—. Y esto es todo lo que vamos a contarte, Drew.
Miller sonrió ampliamente.
—He estado hablando con Jay Niles. Opina que el equilibrio puntuado se tambalea, y cree que se trata de un problema de sistemas, un problema de red. Inteligencia selectiva de red neuronal en acción. Nunca he confiado mucho en la cháchara sobre redes neuronales. Es sólo una forma de empañar el asunto, de no describir lo que tienes que describir —y añadió, con toda ingenuidad—: Creo que puedo ser de ayuda, si queréis.
—Gracias, Drew. Puede que te llamemos —dijo Kaye—. Pero por ahora nos gustaría probar hacerlo nosotros mismos.
Miller se encogió de hombros expresivamente, se golpeó la frente con los dedos y volvió al otro extremo de la mesa, donde tomó un palito de pan e inició otra conversación.
Durante el vuelo a La Guardia, Saul se desplomó en su asiento.
—Drew no tiene ni idea, ni idea.
Kaye levantó la vista de la copia de Threads que había tomado del compartimento del asiento.
—¿Sobre qué? A mí me pareció que iba muy bien encaminado.
—Si tú o yo o cualquiera en biología se atreviese a hablar de algún tipo de inteligencia detrás de la evolución…
—Ah —dijo Kaye, estremeciéndose un poco—, el misterioso vitalismo.
—Por supuesto, cuando Drew habla de inteligencia, o de mente, no se refiere a pensamiento consciente.
—¿No? —dijo Kaye, sintiéndose agradablemente cansada y llena de pasta. Volvió a meter la revista en el compartimento situado bajo la bandeja y reclinó el asiento hacia atrás—. ¿Qué quiere decir?
—Ya has trabajado sobre redes ecológicas.
—No fue el más original de mis trabajos —dijo Kaye—. ¿Y qué predicciones podemos hacer con las redes ecológicas?
—Puede que nada —dijo Saul—. Pero me ayuda a organizar mis ideas de forma útil. Nodos o neuronas formando una red y siguiendo los patrones de las redes neuronales, retroalimentando los nodos con los resultados de toda la actividad de la red, consiguiendo aumentar la eficacia de cada nodo y de la red en su conjunto.
—Desde luego queda muy claro —dijo Kaye, con expresión de desagrado.
Saul meneó la cabeza, admitiendo su crítica.
—Kaye Lang, eres más lista de lo que yo seré nunca —dijo. Ella lo observó con atención y sólo vio lo que más admiraba en él. Las ideas se habían apoderado del hombre; no le preocupaba el reparto de méritos, sólo el descubrimiento de una nueva verdad. Se le humedecieron los ojos, y recordó, casi con dolorosa intensidad, las emociones que Saul había despertado en ella durante su primer año juntos. Pinchándola, animándola, volviéndola loca hasta que ella conseguía explicarse con claridad y captaba la totalidad de una idea, de una hipótesis—. Acláralo tú, Kaye. Eso es lo que se te da bien.
—Bien… —Kaye frunció el ceño—. Así es como funciona el cerebro humano, o una especie, o, ya que estamos, un ecosistema. Y también es la definición más básica de pensamiento. Las neuronas intercambian montones de señales. Las señales pueden sumarse o restarse unas a otras, neutralizarse o cooperar para alcanzar una decisión. Siguen las reglas básicas de toda naturaleza: cooperación y competición; simbiosis, parasitismo, depredación. Las células nerviosas son nodos en el cerebro, y los genes son nodos en el genoma, compitiendo y cooperando para reproducirse en la siguiente generación. Los individuos son nodos en una especie y las especies son nodos en un ecosistema.
Saul se rascó la mejilla y la miró con orgullo.
Kaye agitó un dedo en señal de advertencia.
—Aparecerán creacionistas por todos los rincones, cacareando que finalmente hablamos de Dios.
—Todos tenemos nuestra cruz —suspiró Saul.
—Miller comentaba que el SHEVA cerraba el bucle de retroalimentación de los organismos individuales, es decir, de los seres humanos individuales. Eso convertiría al SHEVA en una especie de neurotransmisor —dijo Kaye, reflexionando.
Saul se acercó más a ella, gesticulando con las manos para describir volúmenes de ideas.
—Centrémonos. Los humanos cooperan para obtener ventajas, formando una sociedad. Se comunican sexualmente, químicamente, pero también socialmente, por medio del lenguaje, la escritura, la cultura. Moléculas y memes. Sabemos que hay moléculas olorosas, feromonas, que afectan al comportamiento; las hembras de un mismo grupo entran en estro simultáneamente. Los hombres evitan las sillas donde se han sentado otros hombres; las mujeres se sienten atraídas por esas mismas sillas. Sólo estamos depurando el tipo de señales que pueden enviarse, qué tipo de mensajes y qué pueden contener los mensajes. Ahora sospechamos que nuestros cuerpos intercambian virus endógenos, al igual que lo hacen las bacterias. ¿Es realmente tan sorprendente?
Kaye no le había hablado a Saul de su conversación con Judith. No quería estropearle la diversión tan pronto, especialmente contando con tan pocos datos, pero tendría que hacerlo. Se incorporó en el asiento.
—¿Y si el SHEVA tiene múltiples propósitos? —sugirió—. ¿Podría tener también efectos secundarios negativos?
—En la naturaleza todo puede ir mal —dijo Saul.
—¿Y si ya ha ido mal? ¿Y si se ha expresado de forma errónea, ha perdido por completo su propósito original y sólo nos pone enfermos?
—No es imposible —dijo Saul, de un modo que sugería educada ausencia de interés. Su mente seguía centrada en la evolución—. Realmente creo que deberíamos trabajar sobre esa idea la próxima semana y elaborar otro artículo. Tenemos el material casi listo, podríamos cubrir todos los puntos especulativos, incluir a algunos de los chicos de Cold Spring Harbor y de Santa Barbara… Incluso a Miller. No se rechaza una oferta de alguien como Drew. También deberíamos hablar con Jay Niles. Conseguir una base firme. ¿Deberíamos continuar, apostar nuestro dinero y atacar la evolución?
Siendo sincera, esa posibilidad asustaba a Kaye. Parecía muy peligroso y quería darle más tiempo a Judith para descubrir qué podía hacer el SHEVA. Además, no tenía ninguna relación con su negocio principal de búsqueda de nuevos antibióticos.
—Estoy demasiado cansada para pensar —dijo Kaye—. Pregúntamelo mañana.
Saul suspiró feliz.
—Tantos acertijos y tan poco tiempo.
Hacía años que Kaye no veía a Saul tan vital y contento. Tamborileaba con los dedos un ritmo rápido sobre el brazo del asiento y tarareaba suavemente para sí.
16
Innsbruck, Austria
Sam, el padre de Mitch, lo encontró en el vestíbulo del hospital, la bolsa, que era todo su equipaje, preparada y la pierna cubierta por una incómoda escayola. La operación había ido bien, le habían quitado los puntos hacía un par de días y la pierna se recuperaba según lo previsto. Le daban de alta.
Sam ayudó a Mitch a llegar hasta el aparcamiento, llevándole la bolsa. Empujaron hacia atrás todo lo posible el asiento delantero del lado derecho del Opel de alquiler. Mitch colocó la pierna con torpeza, algo incómodo, y Sam condujo entre el tráfico ligero de media mañana. Los ojos de su padre miraban a todos los lados, nervioso.
—Esto no es nada comparado con Viena —dijo Mitch.
—Ya, bueno, no sé cómo tratan aquí a los extranjeros. Supongo que no tan mal como en México —dijo Sam. El padre de Mitch tenía el pelo castaño y estropajoso y un ancho rostro irlandés, lleno de pecas, que parecía estar siempre a punto de sonreír. Pero Sam apenas sonreía, y tenía un brillo acerado en los ojos grises que Mitch nunca había aprendido a descifrar.
Mitch había alquilado un apartamento de un dormitorio en las afueras de Innsbruck, pero no había estado allí desde el accidente. Sam encendió un cigarrillo y lo fumó con rapidez mientras subían por la escalera de cemento hasta el segundo piso.
—Te manejas muy bien con la pierna —dijo Sam.
—No tengo mucha elección —respondió Mitch.
Sam le ayudó a doblar una esquina y estabilizarse con las muletas. Mitch buscó las llaves y abrió la puerta. El apartamento era pequeño, con techo bajo y desnudas paredes de cemento. Hacía semanas que no se encendía la calefacción. Mitch entró con dificultad en el baño y se dio cuenta de que tendría que cagar desde lo alto y con cierto ángulo; la escayola no cabía entre el inodoro y la pared.
—Tendré que aprender a apuntar —le dijo a su padre al salir, haciéndole reír.
—La próxima vez busca un baño más grande. Un poco desarreglado, pero limpio —comentó Sam. Se metió las manos en los bolsillos para calentarlas—. Tu madre y yo damos por supuesto que vienes a casa. Nos gustaría que lo hicieses.
—Probablemente sea lo que haga, por un tiempo —dijo Mitch—. Me siento algo desamparado, papá.
—Tonterías —murmuró Sam—. Nunca te has dado por vencido fácilmente.
Mitch miró a su padre con expresión cansada, luego se volvió sobre las muletas y contempló el pez de colores que Tilde le había regalado meses antes. Le había dado una pequeña pecera y una lata de comida y lo había colocado sobre la encimera de la cocina. Él lo había cuidado incluso después de que la relación terminase.
El pez había muerto y ahora era una pequeña balsa de detritus flotando en la superficie de la pecera medio llena. Marcas de suciedad en los bordes señalaban los diferentes niveles alcanzados a medida que el agua se había ido evaporando. Resultaba muy desagradable.
—Mierda —exclamó Mitch. Se había olvidado completamente del pez.
—¿Qué era? —preguntó Sam, observando la pecera.
—Lo que quedaba de una relación que casi acaba conmigo —dijo Mitch.
—Resulta bastante dramático —comentó Sam.
—Más bien bastante decepcionante —corrigió Mitch—. Tal vez debería de haber sido un tiburón. —Le ofreció una Calsberg a su padre, de la pequeña nevera que estaba junto al fregadero de la cocina. Sam tomó la cerveza y bebió aproximadamente un tercio de la botella, mientras recorría la sala.
—¿Tienes algún asunto pendiente aquí? —preguntó.
—No lo sé —dijo Mitch, llevando la maleta al ridículamente pequeño dormitorio de paredes desnudas y con una bombilla en el techo como única iluminación. La tiró sobre el jergón, dio la vuelta torpemente con las muletas y volvió a la sala.
—Quieren que les ayude a encontrar las momias.
—Entonces que te paguen el vuelo de vuelta —dijo Sam—. Nos vamos a casa.
A Mitch se le ocurrió comprobar el contestador automático. El contador de mensajes estaba en el máximo, treinta.
—Es hora de que vuelvas a casa y recuperes fuerzas —dijo Sam.
Eso sonaba muy bien, la verdad. Volver a casa a los treinta y siete años y quedarse allí sin hacer nada, dejar que mamá le preparase la comida y papá le enseñase como cebar anzuelos o lo que fuera que Sam hiciese ahora, visitar a sus amigos, volver a ser un niño, sin ninguna responsabilidad importante.
Mitch sentía el estómago revuelto. Presionó el botón de rebobinar del contestador automático. Mientras zumbaba enrollándose hacia atrás, sonó el teléfono y Mitch contestó.
—Perdone —dijo en inglés una voz masculina de tenor—, ¿es usted Mitch Rafelson?
—El mismo —contestó Mitch.
—Sólo voy a decirle esto y luego colgaré. Tal vez reconozca usted mi voz, pero… no importa. Han encontrado los cuerpos en la cueva. La gente de la Universidad de Innsbruck. Sin su ayuda, presumo. Todavía no se lo han dicho a nadie, no sé por qué. Estoy hablando en serio, no se trata de ninguna broma, Herr Rafelson.
Se oyó el clic característico y la línea quedó muerta.
—¿Quién era? —preguntó Sam.
Mitch aspiró e intentó relajar la mandíbula.
—Cabrones —dijo—. Sólo se meten conmigo. Soy famoso, papá. Un idiota chiflado y famoso.
—Tonterías —dijo de nuevo Sam, con la cara tensa de disgusto y rabia. Mitch contempló a su padre con una mezcla de amor y vergüenza. Éste era Sam en su faceta más preocupada y protectora.
—Salgamos de este agujero de ratas —dijo Sam, disgustado.
17
Long Island, Nueva York
Kaye le preparó el desayuno a Saul nada más amanecer. Parecía desanimado, sentado ante la nudosa mesa de pino, sorbiendo despacio una taza de café negro. Ya se había bebido tres tazas, una mala señal. Cuando estaba de buen humor, el verdadero Saul nunca tomaba más de una taza al día. «Si empieza a fumar otra vez…»
Kaye le sirvió huevos revueltos con tostadas y se sentó junto a él. Saul se inclinó hacia delante, sin hacer caso de ella, y comió despacio, deliberadamente, bebiendo sorbos de café entre bocado y bocado. Cuando terminó, hizo un gesto de disgusto y apartó el plato.
—¿Estaban mal los huevos? —preguntó Kaye en voz baja.
Saul la miró fijamente y negó con la cabeza. Se movía más despacio, tampoco una buena señal.
—Ayer llamé a Bristol-Myers Squibb —dijo—. No han cerrado ningún trato con Lado y el Eliava y, aparentemente, no esperan hacerlo. Hay algún lío político en Georgia.
—¿Pueden ser buenas noticias?
Saul sacudió la cabeza y volvió la silla hacia las cristaleras y el gris matinal del exterior.
—También llamé a un amigo que trabaja en Merck. Dice que se está cociendo algo con el Eliava, pero no sabe qué es. Lado Jakeli ha tomado un avión a Estados Unidos para reunirse con ellos.
Kaye se contuvo en medio de un suspiro y dejó salir el aire suavemente, de forma inaudible. Otra vez caminando sobre cáscaras de huevos… El cuerpo lo sabía, su cuerpo lo sabía. Saul sufría de nuevo, incluso más de lo que aparentaba. Había pasado por eso al menos cinco veces. En cualquier momento buscaría un paquete de cigarrillos, inhalaría la amarga nicotina para ajustar un poco la química de su cerebro, aunque odiaba fumar, odiaba el tabaco.
—Así que… estamos fuera —dijo Kaye.
—Aún no lo sé —contestó Saul. Entrecerró los ojos ante un breve rayo de sol—. No me comentaste lo de las tumbas.
Kaye se sonrojó como una niña.
—No —dijo, rígidamente—. No te lo comenté.
—Y no salió en los periódicos.
—No.
Saul echó hacia atrás la silla y se agarró al borde de la mesa, se incorporó a medias y efectuó una serie de flexiones inclinadas, con la vista fija en la superficie de la mesa. Cuando terminó, después de hacer treinta, se sentó de nuevo y se secó la cara con la toalla de papel doblada que estaba utilizando como servilleta.
—Dios, lo siento tanto, Kaye —dijo, con la voz ronca—. ¿Sabes cómo me hace sentir?
—¿El qué?
—Que mi mujer haya tenido que pasar por algo así.
—Sabes que estudié medicina forense en SUNY.
—Aún así, hace que me sienta mal —dijo Saul.
—Deseas protegerme —dijo Kaye, y puso la mano sobre la de él, acariciándole los dedos. Él apartó la mano despacio.
—De todo —dijo Saul, haciendo un gesto amplio con las manos, sobre la mesa, como abarcando el mundo—. De la crueldad y del fracaso. De la estupidez —comenzó a hablar más deprisa—. Es algo político. Somos sospechosos. Asociados a Naciones Unidas. Lado no puede unirse a nosotros.
—No daba la impresión de ser así. La política, en Georgia —dijo Kaye.
—¿No? ¿Fuiste con el equipo de Naciones Unidas y no te preocupó que eso pudiese perjudicarnos?
—¡Claro que me preocupó!
—Exacto. —Saul asintió y luego estiró la cabeza hacia atrás y hacia delante como para aliviar la tensión del cuello—. Haré alguna llamada más. Intentaré averiguar dónde se reúne Lado. Aparentemente, no tiene intención de visitarnos.
—Entonces continuaremos con la gente de Evergreen —dijo Kaye—. Tienen mucha experiencia y parte de su trabajo de laboratorio es…
—No es suficiente. Competiremos con el Eliava y con quienquiera que elijan como socio. Serán los primeros en conseguir las patentes y lanzarlas al mercado, se quedarán los beneficios. —Saul se frotó la mejilla—. Tenemos dos bancos y un par de socios y… mucha gente que esperaba que esto saliese bien, Kaye.
Kaye se puso en pie; le temblaban las manos.
—Lo siento —dijo—. Pero esas tumbas… Eran personas, Saul. Se necesitaba ayuda para descubrir cómo habían muerto. —Sabía que parecía que se estaba justificando y eso la confundía—. Estaba allí e intenté ser útil.
—¿Hubieses ido si no te lo hubiesen ordenado? —preguntó Saul.
—No me lo ordenaron —dijo Kaye—. No de forma explícita.
—¿Hubieses ido si no se hubiese tratado de algo oficial?
—Claro que no —contestó Kaye.
Saul extendió la mano y ella la agarró. Le apretó los dedos con fuerza casi dolorosa, luego su mirada se volvió cansada. La soltó, se levantó y se sirvió otra taza de café.
—El café no sirve de nada, Saul —dijo Kaye—. Dime cómo estás. Cómo te sientes.
—Me siento bien —contestó a la defensiva—. El éxito es la medicina que más necesito ahora mismo.
—Esto no tiene nada que ver con los negocios. Es como las mareas. Tienes que enfrentarte a tus propias mareas. Tú mismo me lo dijiste, Saul.
Saul asintió con la cabeza, pero no la miró.
—¿Irás al laboratorio hoy?
—Sí.
—Te llamaré desde aquí cuando investigue un poco. Fijemos una reunión con los jefes de equipo esta tarde, en el laboratorio. Pediremos pizza y unas cervezas. —Hizo un valiente esfuerzo por sonreír—. Tenemos que cambiar de estrategia, y pronto.
—Veré cómo van los nuevos proyectos —dijo Kaye. Ambos sabían que para que los proyectos actuales diesen algún fruto, incluyendo el trabajo sobre las bacteriocinas, se necesitaba al menos un año más—. ¿Cuánto falta para…?
—Deja que yo me preocupe de eso —dijo Saul. Se movió de lado sigilosamente como un cangrejo, agitando los hombros, burlándose de sí mismo de esa forma tan característica suya, y la abrazó con un brazo, escondiendo la cara en su hombro. Ella le apretó la cabeza.
—Odio esto, de verdad, de verdad, odio comportarme así.
—Eres muy fuerte, Saul —le susurró Kaye al oído.
—Tú eres mi fuerza —le dijo, y se apartó, frotándose la mejilla como un chiquillo al que han dado un beso—. Te quiero más que a la vida misma, Kaye. Lo sabes. No te preocupes por mí.
Por un momento, una locura salvaje y extraviada se reflejó en su mirada, acorralada, sin ningún lugar donde esconderse. Luego pasó, le venció el abatimiento y se encogió de hombros.
—Estaré bien. Lo superaremos, Kaye. Sólo tengo que hacer algunas llamadas.
Debra Kim era una mujer delgada, de rostro ancho y un suave casco de espeso cabello oscuro. Euroasiática, tendía a ser autoritaria a su estilo tranquilo. Kaye y ella se llevaban muy bien, aunque era quisquillosa con Saul y con la mayoría de los hombres.
Kim dirigía el laboratorio de aislamiento del cólera en EcoBacter con guante de acero envuelto en terciopelo. El laboratorio de aislamiento, el segundo laboratorio más grande de EcoBacter, funcionaba al nivel 3, más para proteger a los ratones supersensibles de Kim que a los trabajadores, aunque el cólera no era ninguna broma. En su investigación utilizaba ratones con severas inmunodeficiencias combinadas, SIC, privados genéticamente de sistema inmunológico.
Kim llevó a Kaye a la oficina exterior del laboratorio y le ofreció una taza de té. Charlaron de trivialidades unos minutos, mirando por un panel acrílico transparente los contenedores especiales de plástico estéril y acero situados a lo largo de la pared y a los activos ratones que se encontraban en su interior.
Kim trabajaba para encontrar una terapia efectiva contra el cólera basada en fagos. A los ratones SIC se les había dotado de tejido intestinal humano que no podían rechazar; de esta forma se convertían en pequeños modelos humanos ante la infección por cólera. El proyecto había costado cientos de miles de dólares y no había dado muchos resultados, pero Saul lo mantenía en marcha, todavía.
—Nicki, de nóminas, dice que nos quedan tres meses —dijo Kim de improviso, dejando la taza sobre la mesa y sonriendo forzadamente a Kaye—. ¿Es cierto?
—Probablemente —dijo Kaye—. Tres o cuatro. A menos que cerremos un acuerdo de sociedad con el Eliava. Eso resultaría lo bastante seductor como para atraer más capital.
—Mierda —dijo Kim—. La semana pasada rechacé una oferta de Procter and Gamble.
—Espero que hayas dejado alguna puerta abierta —dijo Kaye.
Kim sacudió la cabeza.
—Me gusta esto, Kaye. Preferiría trabajar contigo y con Saul antes que con casi cualquier otro. Pero a cada día que pasa no me voy haciendo más joven, y tengo en mente proyectos bastante ambiciosos.
—Como todos —dijo Kaye.
—Casi he conseguido desarrollar un tratamiento de dos frentes —comentó Kim, acercándose al panel acrílico—. He encontrado la conexión genética entre las endotoxinas y las adhesinas. El cholerae ataca las células de nuestra mucosa intestinal y las satura. El cuerpo se defiende desprendiendo las membranas mucosas. Diarreas de «agua de arroz». Puedo desarrollar un fago que lleve un gen que corte la producción de pili en el cólera. Si pueden producir toxinas, no pueden producir pili y no pueden adherirse a las células de la mucosa intestinal. Liberamos cápsulas del fago en las zonas afectadas y voilà. Incluso podemos utilizarlos en programas de tratamiento de aguas. Seis meses, Kaye. Sólo seis meses más y podremos entregárselo a la Organización Mundial de la Salud a setenta y cinco centavos la dosis. Tan sólo cuatrocientos dólares para tratar toda una planta de purificación de agua. Obtener un buen beneficio y salvar varios miles de vidas cada mes.
—Te escucho —dijo Kaye.
—¿Por qué es tan importante el tiempo? —preguntó Kim en voz baja y se sirvió otra taza de té.
—Tu trabajo no se detendrá aquí. Si tenemos que cerrar, puedes llevártelo contigo. Vete a otra compañía. Y llévate los ratones. Por favor.
Kim se rió y luego frunció el ceño.
—Eso es increíblemente generoso por tu parte. ¿Y que hay de vosotros? ¿Vais a resignaros a la situación hasta que os aplasten las deudas o a declararos en quiebra y aceptar trabajar para los de Squibb? Tú podrías conseguir trabajo con mucha facilidad, Kaye, sobre todo si te decides antes de que se apague la publicidad. Pero ¿qué hará Saul? Esta empresa es su vida.
—Tenemos alternativas —dijo Kaye.
Kim curvó las comisuras de los labios con gesto de preocupación. Puso la mano sobre el brazo de Kaye.
—Todos sabemos lo de sus ciclos —dijo—. ¿Le está afectando todo esto?
Esto provocó en Kaye un estremecimiento, como si intentase deshacerse de algo desagradable.
—No puedo hablar de Saul, Kim. Ya lo sabes.
Kim levantó las manos en el aire.
—Dios, Kaye, tal vez podríais aprovechar la publicidad para salir a bolsa, conseguir financiación. Algo que nos sacase del apuro durante otro año…
Kim no tenía mucha idea de cómo funcionaban los negocios. Era atípica en esto; la mayoría de los investigadores en biotecnología que trabajaban en empresas privadas sabían mucho de negocios. «Sin francos no hay monstruo de Frankenstein», había oído decir a uno de sus colegas.
—No podríamos convencer a nadie de que nos respaldase en una oferta pública —dijo Kaye—. El SHEVA no tiene nada que ver con EcoBacter, por ahora nada en absoluto. Y el cólera es cosa del Tercer Mundo. No resulta atractivo, Kim.
—¿No lo es? —dijo Kim, agitando las manos disgustada—. Bien, ¿y qué demonios resulta atractivo hoy día en la gran subasta mundial?
—Alianzas, beneficios altos y valor de mercado —dijo Kaye. Se puso en pie y dio unos golpecitos sobre el panel de plástico cerca de una de las jaulas para ratones. Los animales de su interior se levantaron y arrugaron la nariz.
Kaye entró en el laboratorio 6, donde había llevado a cabo la mayor parte de su trabajo de investigación. Un mes antes había pasado sus estudios sobre bacteriocinas a unos posdoctorados del laboratorio 5. En estos momentos, el laboratorio 6 lo estaban utilizando los ayudantes de Kim, pero se encontraban en un congreso en Houston, y el lugar estaba cerrado y las luces apagadas.
Cuando no estaba trabajando en antibióticos, su ocupación preferida habían sido los cultivos de Henle 407 obtenidos a partir de células intestinales; los había utilizado para estudiar meticulosamente algunos aspectos del genoma de los mamíferos y para localizar HERV potencialmente activos. Saul la había animado, puede que imprudentemente; podría haberse centrado por completo en la investigación de las bacteriocinas, pero Saul le había asegurado que era una chica de oro. Cualquier cosa que tocase beneficiaría a la compañía.
Ahora tenían gloria de sobra, pero no dinero.
La industria biotecnológica era implacable, como mínimo. Tal vez simplemente ella y Saul no tenían lo que se precisaba para triunfar.
Kaye se sentó en medio del laboratorio, en una silla rodante a la que por algún motivo le faltaba una rueda. Se apoyó hacia un lado, con las manos en las rodillas y las lágrimas deslizándose por las mejillas. Una vocecita persistente en la parte posterior de su cabeza le decía que eso no podía continuar. La misma voz seguía advirtiéndole de que había elegido mal en su vida personal, pero no podía imaginar que otra cosa podría haber hecho. A pesar de todo, Saul no era su enemigo; lejos de ser un hombre brutal o abusivo, era simplemente una víctima de un trágico desequilibrio biológico. Su amor por ella era puro.
Lo que había iniciado sus lágrimas era esa traicionera voz interior que insistía en que debía escapar de esa situación, abandonar a Saul, empezar de nuevo; no habrá un momento mejor. Podía conseguir un trabajo en el laboratorio de una universidad, solicitar financiación para un proyecto de investigación pura que se adaptase a su estilo, huir de aquella maldita y literal carrera de ratas.
Pero Saul se había mostrado tan cariñoso, tan bien cuando ella volvió de Georgia… El artículo sobre la evolución parecía haber reavivado su interés por la ciencia al margen de los beneficios. Y entonces… la recaída, el desánimo, la espiral descendente. El falso Saul, el Saul negativo.
No quería enfrentarse de nuevo a lo que había sucedido hacía ocho meses. La peor depresión de Saul había puesto a prueba sus propios límites. Sus intentos de suicidio, dos, la habían dejado exhausta y amargada, más de lo que quería admitir. Había fantaseado con vivir con otros hombres, hombres tranquilos y normales, hombres de una edad más cercana a la de ella.
Kaye nunca le había hablado a Saul de esos deseos, de esos sueños; se preguntaba si tal vez ella también debería ver a un psiquiatra, pero había decidido no hacerlo. Saul había gastado decenas de miles de dólares en psiquiatras, había probado cinco tipos de antidepresivos, una vez había sufrido pérdida completa de la función sexual y semanas de no poder pensar con claridad. En su caso, las drogas milagrosas no funcionaban.
¿Qué les quedaba? ¿Qué le quedaba a ella, en reserva, si la marea volvía y perdía al Buen Saul? Estar junto a Saul en los malos momentos había aniquilado sus otras reservas, una reserva espiritual, generada durante su infancia, cuando sus padres le habían dicho: «Eres responsable de tu vida, de tu comportamiento. Dios te ha dado ciertos dones, hermosos instrumentos…»
Sabía que ella estaba bien; una vez había sido autónoma, fuerte, con voluntad propia, y quería volver a sentirse así.
Saul tenía un cuerpo aparentemente saludable, y una buena mente intelectual, y sin embargo había ocasiones en que, a pesar de sí mismo, no podía controlar su existencia. ¿Qué decía eso sobre Dios y sobre el alma inefable, sobre el yo? Que unas simples sustancias químicas podían desvirtuarlos…
Kaye nunca había creído mucho en todo el asunto de Dios, nunca había tenido verdadera fe; los escenarios de los crímenes de Brooklyn habían debilitado su creencia en cualquier tipo de religión de cuento de hadas; debilitado y finalmente destruido.
Pero la última de sus presunciones espirituales, el último vínculo que mantenía con un mundo de ideales, era la idea de que controlabas tu propio comportamiento.
Oyó entrar a alguien en el laboratorio. Las luces se encendieron. La silla rota chirrió al girar. Era Kim.
—¡Estás aquí! —dijo Kim, pálida—. Te hemos buscado por todas partes.
—¿Dónde iba a estar? —preguntó Kaye.
Kim le tendió un teléfono inalámbrico.
—Es de tu casa.
18
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta
—Señor Dicken, esto no es un bebé. Nunca hubiese llegado a ser un bebé.
Dicken examinó las fotografías y los análisis del aborto del Crown City. El gastado y viejo escritorio de acero de Tom Scarry estaba situado al fondo de un pequeño cuarto de paredes azul claro lleno de terminales de ordenador contiguo al laboratorio de patología vírica de Scarry en el Edificio 15. La superficie de la mesa estaba cubierta de discos de ordenador, fotos y carpetas llenas de papeles. De alguna forma, Scarry se las arreglaba para seguir eligiendo en qué proyectos trabajaba; era uno de los mejores analistas de tejidos del CCE.
—Entonces ¿qué era?
—Puede haber empezado siendo un feto, pero casi todos los órganos internos están severamente infradesarrollados. La columna no se ha cerrado; podría interpretarse como un caso de espina bífida, pero aquí hay toda una serie de nervios que se extienden hasta una masa folicular situada donde debería haber estado la cavidad abdominal.
—¿Folicular?
—Como un ovario. Pero contiene sólo una docena de óvulos.
Dicken frunció las cejas. La agradable cadencia de Scarry hacía juego con un rostro amistoso, pero su sonrisa era triste.
—Entonces… ¿habría sido femenino? —preguntó Dicken.
—Christopher, este feto se abortó porque es la configuración de material celular más retorcida que he visto nunca. El aborto fue un acto de piedad. Podría haber sido femenino, pero algo salió muy mal durante la primera semana de embarazo.
—No entiendo…
—La cabeza está gravemente malformada. El cerebro es tan sólo una pizca de tejido en el extremo de una columna vertebral acortada. No hay mandíbula. Las cuencas de los ojos se abren hacia los lados, como las de un gatito. El cráneo se parece más al de un lémur, lo poco que queda del cráneo. Ninguna función cerebral hubiese sido posible después de las tres primeras semanas. No se podría haber establecido ningún tipo de metabolismo al cabo de un mes. Esto actúa como un órgano que obtiene sustento, pero no tiene riñones, un hígado muy pequeño, no hay ni estómago ni intestinos que puedan definirse como tales… Algo similar a un corazón, pero de nuevo, muy pequeño. Las extremidades no son más que muñones de carne. No es mucho más que un ovario con suministro de sangre. ¿De dónde demonios lo ha sacado?
—Del hospital Crown City —contestó Dicken—, pero no lo comente.
—Mis labios están sellados. ¿Cuántos de éstos tienen?
—Unos cuantos.
—Yo empezaría a buscar una fuente grave de teratógenos. Olvídese de la talidomida. Lo que sea que haya causado esto es una verdadera pesadilla.
—Ya —dijo Dicken, y se presionó el puente de la nariz con los dedos—. Una última pregunta.
—Bien. Después váyase y déjeme volver a una existencia normal.
—Dice que tiene un ovario. ¿Funcionaría el ovario?
—Los óvulos estaban maduros, si es lo que pregunta. Y uno de los folículos parece haberse roto. Lo puse en el análisis… —Hojeó unas páginas del informe y se lo mostró, impaciente y un poco molesto, más con la naturaleza que con él, pensó Dicken—. Aquí mismo.
—¿O sea que tenemos un feto que ovuló antes de ser abortado? —preguntó Dicken, incrédulo.
—Dudo que llegase tan lejos.
—No tenemos la placenta —comentó Dicken.
—Si consigue una, no me la traiga —dijo Scarry—. Ya estoy lo bastante espantado. Ah… otra cosa más. La doctora Branch entregó su informe de tejidos esta mañana. —Scarry le pasó un único folio a través de la mesa, levantándolo con suavidad para esquivar el resto del material.
Dicken lo agarró.
—Dios.
—¿Cree que el SHEVA puede haber hecho esto? —preguntó Scarry, golpeando el análisis.
Branch había encontrado altos niveles de partículas de SHEVA en el tejido fetal, por encima del millón de partículas por gramo. Las partículas se habían extendido por todo el feto, o comoquiera que se pudiese llamar a la extraña excrescencia; tan sólo en la masa folicular, el ovario, estaban virtualmente ausentes. Había una pequeña nota pegada al final de la página.
Estas partículas contienen menos de 80.000 nucleótidos de ARN monofilamentoso. Todas se encuentran asociadas a un complejo proteínico no identificado de 12.000+ kilodalton en el núcleo de la célula anfitrión. El genoma vírico muestra homología sustancial con el SHEVA. Hable con mi oficina. Desearía obtener muestras más recientes para un PCR y secuenciación más precisos.
—¿Y bien? —insistió Scarry—. ¿Esto lo ha causado el SHEVA o no?
—Tal vez —dijo Dicken.
—¿Ahora ya tiene Augustine lo que necesita?
La información circulaba con rapidez por el 1600 de Clifton Road.
—Ni una palabra a nadie, Tom —dijo Dicken—. Hablo en serio.
—Tranquilo, bwana. —Scarry se pasó un dedo por los labios, como cerrando una cremallera.
Dicken metió el informe y el análisis en una carpeta y miró el reloj. Eran las seis en punto. Era posible que Augustine estuviese todavía en su despacho.
Seis hospitales más del área de Atlanta, parte de la red de Dicken, estaban informando de altos índices de abortos, con restos fetales similares.
Cada vez se estaban efectuando más pruebas de SHEVA a las madres, y muchas resultaban positivas.
Aquello era claramente algo de lo que la Directora de Servicios de Salud desearía enterarse.
19
Long Island, Nueva York
Un camión de bomberos amarillo brillante y un vehículo rojo del servicio de emergencias estaban aparcados en el camino de grava. Sus luces giratorias, azules y rojas, destellaban e iluminaban las sombras del atardecer en las paredes de la vieja casa. Kaye pasó por delante del camión de incendios y aparcó detrás de la ambulancia, con los ojos muy abiertos, las palmas de las manos húmedas y el corazón en la garganta. No dejaba de susurrar:
—Dios, Saul. Ahora no.
Las nubes se arremolinaban desde el este, cubriendo el sol y alzando un muro gris tras las brillantes luces de emergencia. Abrió la puerta del coche, salió y contempló a los dos bomberos, que le devolvieron la mirada inexpresivos. Una brisa suave y más cálida le revolvió el pelo con delicadeza. El aire olía a humedad, ligeramente; podría haber tormenta esa noche.
Un joven paramédico se aproximó. Parecía profesionalmente preocupado y sostenía un bloc de notas.
—¿La señora Madsen?
—Lang —contestó—. Kaye Lang, la mujer de Saul. —Kaye se volvió para recuperar la calma y vio por primera vez el coche de la policía, aparcado al otro lado del camión de bomberos.
—Señora Lang, hemos recibido una llamada de una tal señorita Caddy Wilson…
Caddy abrió la puerta delantera y se quedó en el porche, seguida por un agente de policía. La puerta se cerró con fuerza tras ellos, un sonido familiar y amistoso, que de repente resultó siniestro.
—¡Caddy! —llamó Kaye. Caddy bajó apresuradamente la escalera, sujetándose la fina falda de algodón, mechones de pelo rubio pálido revoloteando. Tenía cuarenta y muchos, era delgada, con brazos fuertes y manos masculinas, rostro noble y atractivo, y grandes ojos castaños que ahora parecían a la vez preocupados por Kaye y asustados, como un caballo a punto de desbocarse.
—¡Kaye! Llegué esta tarde, como siempre…
El paramédico la interrumpió.
—Señora Lang, su marido no está en la casa. No le hemos encontrado.
Caddy miró al médico molesta, como si, más que a ningún otro, esta historia le correspondiese contarla a ella.
—La casa está en un estado increíble, Kaye. Hay sangre…
—Señora Lang, tal vez debería hablar antes con la policía…
—¡Por favor! —le gritó Caddy al paramédico—. ¿Es que no ve que está asustada?
Kaye le agarró la mano a Caddy y emitió un pequeño sonido de apaciguamiento. Caddy se secó las lágrimas con el puño y asintió, tragando un par de veces. El oficial de policía se les unió, era alto y con barriga, la piel de color negro oscuro, el pelo cuidadosamente peinado hacia atrás sobre una frente amplia y unos rasgos patricios; ojos sabios y cansados, algo amarillentos. A Kaye le pareció bastante impresionante, mucho más agradable que el resto de los que se encontraban en el patio.
—Señora… —comenzó el oficial.
—Lang —ayudó el paramédico.
—Señora Lang, su casa se encuentra en un estado bastante…
Kaye comenzó a subir las escaleras del porche. ¡Que decidiesen entre ellos las competencias y el procedimiento! Tenía que ver qué había hecho Saul para poder tener una idea de dónde podía estar, de qué podría haber hecho desde… De lo que podría estar haciendo en ese mismo momento.
El oficial de policía la siguió.
—¿Tiene su marido antecedentes de automutilación, señora Lang?
—No —respondió Kaye, con los dientes apretados—. Se muerde las uñas.
La casa estaba en silencio, excepto por las pisadas de otro agente de policía que bajaba las escaleras. Alguien había abierto las ventanas del salón. Las cortinas blancas ondeaban sobre el abarrotado sofá. El segundo agente, de unos cincuenta años, delgado y pálido, con los hombros caídos y expresión de hallarse perpetuamente preocupado, parecía más un empleado de una funeraria o un forense. Comenzó a hablar, con palabras distantes y fluidas, pero Kaye pasó junto a él y siguió subiendo las escaleras. El barrigudo la siguió.
Saul había atacado con violencia el dormitorio. Había arrancado los cajones y la ropa estaba esparcida por todas partes. Supo sin pensarlo realmente que había estado buscando la ropa interior adecuada, los calcetines adecuados, apropiados para una ocasión especial.
En la repisa de la ventana había un cenicero repleto de colillas. Camel, sin filtro. Los más fuertes. Kaye odiaba el olor a tabaco.
El baño estaba salpicado de sangre. La bañera estaba medio llena con agua rosada y había huellas ensangrentadas desde la alfombrilla amarilla, atravesando los azulejos blancos y negros, hasta el viejo suelo de teca y luego entrando en el dormitorio, donde dejaban de verse rastros de sangre.
—Histriónico —murmuró, mirando el espejo, el débil reguero de sangre sobre el espejo y el lavabo—. Dios. Ahora no, Saul.
—¿Tiene idea de adónde podría haber ido? —le preguntó el oficial barrigudo—. ¿Se ha hecho esto a sí mismo o hay alguien más implicado?
Esta vez era sin duda la peor que había visto. Debía de haber ocultado lo mal que se encontraba realmente, o la crisis había llegado sigilosamente, nublando cualquier resto de sentido y responsabilidad. Una vez había descrito la llegada de una intensa depresión como grandes mantas oscuras de sombras arrastradas por demonios con rostros inertes y ropas arrugadas.
—Es sólo él, sólo él —dijo, llevándose la mano a la boca para toser. Sorprendentemente, no se sentía mareada. Vio la cama, pulcramente hecha, la colcha blanca estirada y doblada con precisión bajo las almohadas, Saul tratando de poner orden y sentido en su mundo de oscuridad. Se detuvo junto a un pequeño círculo de salpicaduras de sangre en la madera, junto a su mesilla de noche—. Sólo él.
—El señor Madsen puede ponerse muy triste a veces —dijo Caddy desde la puerta del dormitorio, con la mano de largos dedos presionando con fuerza el oscuro zócalo de madera.
—¿Tiene su marido antecedentes de intentos de suicidio? —preguntó el sanitario.
—Sí —dijo—. Nunca nada tan…
—Parece que se cortó las muñecas en la bañera —dijo el policía delgado de aspecto triste. Asintió con la cabeza, comprensivo. Kaye decidió que le llamaría señor Muerte y al otro señor Toro. El señor Toro y el señor Muerte podían deducir de la casa tanto como ella, posiblemente más.
—Salió de la bañera —dijo el señor Toro—, y…
—Se vendó de nuevo las muñecas, como un romano, intentando alargar su tiempo en la tierra —dijo el señor Muerte. Le dirigió una sonrisa de disculpa a Kaye—. Lo siento señora.
—Y luego debió de vestirse y salir de la casa.
«Exacto», pensó Kaye. Tenían razón.
Kaye se sentó en la cama, deseando ser la clase de mujer que se desmaya, borrando esa escena en ese mismo momento y dejando que otros se hiciesen cargo.
—Señora Lang, podríamos encontrar a su marido…
—No se suicidó —dijo. Señaló la sangre, apuntando descuidadamente hacia el pasillo y el baño. Buscaba un resquicio de esperanza y pensó por un momento que lo había encontrado—. Fue grave, pero él… como usted dijo, se detuvo.
—Señora Lang… —comenzó el señor Toro.
—Deberíamos encontrarle y llevarle a un hospital —dijo Kaye, y ante esta repentina posibilidad, de que tal vez aún podían salvarle, le falló la voz y empezó a llorar en silencio.
—Falta el bote —dijo Caddy. Kaye se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Se arrodilló en el asiento de la ventana y miró hacia abajo, al pequeño muelle que sobresalía del dique rocoso, penetrando en las aguas verde-gris del estrecho. El pequeño bote de vela no estaba en su amarre.
Kaye se estremeció como si tuviese frío. Comenzaba a aceptar lentamente que esa vez iba a ser la definitiva. El ánimo y el rechazo no podían competir por más tiempo con la sangre y el desorden, con la realidad de un Saul malogrado, controlado por el Negativo/Falso y ensombrecido Saul.
—No puedo verlo —dijo Kaye con voz aguda, buscando entre las aguas picadas—. Tiene una vela roja. No está ahí fuera.
Le pidieron la descripción y una fotografía, y les proporcionó ambas cosas.
El señor Toro bajó, salió por la puerta delantera y se acercó al coche policial. Kaye le siguió parte del trayecto y se volvió para dirigirse al salón. No quería quedarse en el dormitorio. El señor Muerte y el paramédico se quedaron para hacerle más preguntas, pero tenía muy pocas respuestas. Un fotógrafo de la policía y un ayudante del forense subieron las escaleras con sus equipos.
Caddy lo observaba todo con preocupación y también con fascinación felina. Finalmente, abrazó a Kaye y dijo algo a lo que Kaye contestó, automáticamente, que estaría bien. Caddy quería marcharse, pero no se decidía a hacerlo.
En ese momento, el gato naranja, Crickson, entró en la habitación. Kaye lo agarró y lo abrazó; de repente se preguntó si habría visto lo sucedido, se detuvo y volvió a dejarlo con delicadeza en el suelo.
Los minutos se alargaban como si fuesen horas. La luz del día se desvanecía y la lluvia golpeaba contra las ventanas del salón. Finalmente, el señor Toro regresó y le tocó el turno de marcharse al señor Muerte.
Caddy observaba, sintiéndose culpable por su horror y fascinación.
—No les podemos limpiar lo de ahí arriba —le dijo el señor Toro. Le tendió una tarjeta—. Esta gente tiene un pequeño negocio. Se encargan de este tipo de cosas. No es barato, pero hacen un buen trabajo. Son marido y mujer. Cristianos. Buena gente.
Kaye asintió y aceptó la tarjeta. Ya no quería la casa; pensó en cerrar la puerta sin más y marcharse.
Caddy fue la última en irse.
—¿Dónde vas a pasar la noche, Kaye? —le preguntó.
—No lo sé —dijo Kaye.
—Puedes quedarte con nosotros, cariño.
—Gracias —dijo Kaye—. Hay una cama en el laboratorio. Creo que dormiré allí esta noche. ¿Podrías cuidar de los gatos? No puedo… ocuparme de ellos ahora.
—Por supuesto. Los buscaré. ¿Quieres que vuelva? —preguntó Caddy—. ¿Que limpie… ya sabes? ¿Han terminado los otros?
—Ya te llamaré —dijo Kaye, a punto de derrumbarse de nuevo.
Caddy la abrazó hasta hacerle daño y se fue a buscar a los gatos. Se marchó diez minutos después y Kaye se quedó sola en la casa.
Sin una nota, ni un mensaje, nada.
Sonó el teléfono. No contestó durante un rato, pero siguió sonando y alguien había desconectado el contestador, quizá Saul. Quizá fuese Saul, pensó sobresaltándose, odiándose por haber abandonado la esperanza por un momento, y levantando el auricular de inmediato.
—¿Es usted Kaye?
—Sí —contestó con voz ronca. Se aclaró la garganta.
—Señora Lang, soy Randy Foster de Industrias AKS. Tengo que hablar con Saul. Sobre el acuerdo. ¿Está en casa?
—No, señor Foster.
Una pausa. Embarazosa. ¿Qué podía decir? ¿A quién decírselo por ahora? ¿Y quién era Randy Foster, y de qué acuerdo hablaba?
—Perdone. Dígale que ya hemos terminado con los abogados y que los contratos están listos. Los enviaremos mañana. Hemos fijado una reunión para las cuatro de la tarde. Estoy deseando conocerla señora Lang.
Kaye murmuró algo y colgó el teléfono. Por un momento pensó que iba a derrumbarse, a derrumbarse de verdad. En vez de eso, despacio y con deliberación, volvió a subir las escaleras e hizo una maleta con la ropa que podría necesitar durante la semana siguiente.
Después abandonó la casa y condujo hasta EcoBacter. El edificio estaba casi vacío, era la hora de cenar y ella no tenía hambre. Utilizó su llave para abrir el pequeño despacho lateral donde Saul había colocado una cama y algunas mantas, dudó un momento antes de abrir la puerta. La empujó y entró despacio.
La pequeña habitación sin ventanas estaba oscura, vacía y fría. Olía a limpio.
Todo estaba en orden.
Kaye se desvistió y se metió bajo la manta de lana beige y las crujientes sábanas blancas.
La mañana siguiente, temprano, antes del amanecer, se despertó sudando y temblando; no enferma sino horrorizada por el espectro de su nuevo yo: una viuda.
20
Londres
Finalmente, los periodistas localizaron a Mitch en Heathrow. Sam estaba sentado frente a él, ante una mesa de la sala que rodeaba el bar de marisco, mientras cinco de ellos, dos mujeres y tres hombres, se amontonaban junto a la barrera de plantas de plástico de media altura que rodeaba la zona de mesas, y lo acribillaban con preguntas. Viajeros, curiosos e irritados, les observaban desde otras mesas o pasaban cerca arrastrando su equipaje.
—¿Fue usted el primero en confirmar que eran prehistóricos? —le preguntó la mujer de mayor edad, sujetando la cámara con una mano. Se apartó unos mechones de pelo teñido con henna, insegura, moviendo los ojos de un lado a otro, fijando finalmente la vista en Mitch, esperando su respuesta.
Mitch picoteó su cóctel de gambas.
—¿Cree que tienen alguna conexión con el Hombre de Pasco de Estados Unidos? —preguntó uno de los hombres, obviamente esperando provocarle.
Mitch no conseguía diferenciar a los tres hombres entre sí. Todos tenían treinta y tantos, vestían trajes negros arrugados y llevaban cuadernos taquigráficos y grabadoras digitales.
—Ésa fue su última catástrofe, ¿verdad?
—¿Le han expulsado de Austria? —preguntó otro de los hombres.
—¿Cuánto le pagaron los alpinistas fallecidos para que guardase el secreto? ¿Cuánto iban a cobrar por las momias?
Mitch se reclinó en la silla, se estiró ostensiblemente y sonrió. La mujer del pelo teñido lo grabó diligentemente. Sam agitó la cabeza y se encogió como si se encontrase bajo la lluvia.
—Pregúntenme por el niño —dijo Mitch.
—¿Qué niño?
—Pregúntenme por el bebé. El bebé normal.
—¿Cuantos lugares saquearon? —preguntó jovialmente la mujer del pelo teñido.
—Encontramos al bebé en la cueva, con sus padres —dijo Mitch. Se levantó, apartando la silla de hierro forjado con un chirrido desagradable—. Vámonos, papá.
—Bien —dijo Sam.
—¿Qué cueva? ¿La cueva de los hombres de las cavernas? —preguntó el hombre que se hallaba en medio.
—Hombre y mujer de las cavernas —corrigió la mujer joven.
—¿Piensa que lo secuestraron? —preguntó pelo teñido, humedeciéndose los labios.
—¡Secuestraron a un bebé, lo mataron, se lo llevaron a los Alpes, tal vez como alimento… quedaron atrapados en medio de una tormenta y murieron! —comentó con entusiasmo el hombre de la izquierda.
—¡Ésa sí que sería una historia! —dijo el hombre número tres, a la izquierda.
—Pregúntenles a los científicos —dijo Mitch y se dirigió al mostrador con las muletas, para pagar la cuenta.
—¡Ésos dan información como si se tratase de dispensas papales! —gritó a su espalda la mujer más joven.
21
Washington, D.C.
Dicken estaba sentado junto a Mark Augustine en el despacho de la directora de Salud Pública, la doctora Maxine Kirby. Ella era de mediana estatura, corpulenta, con perspicaces ojos almendrados sobre una piel color chocolate que mostraba tan sólo unas cuantas líneas de expresión, contradiciendo sus seis décadas; esas líneas, sin embargo, se habían vuelto más profundas durante la última hora.
Eran las once de la noche y ya habían repasado dos veces los detalles. Por tercera vez, el ordenador portátil volvió a iniciar la secuencia de gráficos y definiciones, pero sólo Dicken la contemplaba.
Frank Shawbeck, subdirector del Instituto Nacional de Salud, entró de nuevo en la habitación por la pesada puerta gris, después de haber hecho una visita al baño situado al fondo del pasillo. Todos sabían que a Kirby no le gustaba que otras personas utilizasen su cuarto de baño privado.
La directora de Salud Pública contempló el techo, y Augustine le dirigió a Dicken una breve mirada con el ceño fruncido, preocupado por si la presentación no había sido convincente.
La directora levantó una mano.
—Christopher, por favor, apaga ese cacharro. La cabeza me da vueltas. —Dicken pulsó la tecla ESCAPE del portátil y apagó el retroproyector. Shawbeck aumentó la intensidad de las luces del despacho y se metió las manos en los bolsillos. Adoptó una postura de respaldo incondicional en una esquina de la gran mesa de arce de Kirby.
—Esas estadísticas locales —dijo Kirby—, todas de hospitales de la zona, es un punto importante, está sucediendo en el vecindario… y todavía estamos recibiendo informes de otras ciudades y de otros estados.
—Continuamente —confirmó Augustine—. Intentamos ser todo lo discretos que podemos, pero…
—Empiezan a sospechar. —Kirby sujetó uno de sus dedos índices y contempló la uña pintada, algo desconchada. La uña era de color azul verdoso. La directora de Salud Pública tenía sesenta y un años, pero utilizaba esmalte de uñas para adolescentes—. En cualquier momento saldrá en las noticias. El SHEVA es algo más que una curiosidad. Lo mismo que la gripe de Herodes. La Herodes provoca mutaciones y abortos. Por cierto, ese nombre…
—Puede que sea demasiado directo. ¿A quién se le ocurrió?
—A mí —dijo Augustine.
Shawbeck estaba actuando de perro guardián. Dicken le había visto jugar al adversario con Augustine anteriormente, y nunca sabía hasta qué punto la actitud era genuina.
—Bien, Frank, Mark, ¿es ésta mi munición? —preguntó Kirby. Antes de que pudiesen responder, adoptó un gesto aprobador y especulativo, frunciendo los labios, y dijo—: Es condenadamente aterrador.
—Lo es —afirmó Augustine.
—Pero no tiene ningún sentido —añadió Kirby—. ¿Algo surge de nuestros genes y crea bebés monstruos… con sólo un enorme ovario? Mark, ¿qué demonios?
—No sabemos cuál es la etiología, señora —dijo Augustine—. Nos faltan medios; dadas las circunstancias, hemos reducido el personal al mínimo en todos los proyectos.
—Estamos reclamando más dinero, Mark. Ya lo sabes. Pero el ambiente en el Congreso no es bueno. No quiero que me pillen con una falsa alarma.
—Biológicamente, el trabajo es de la más alta categoría. Políticamente, es una bomba de relojería —dijo Augustine—. Si no lo hacemos público pronto…
—Maldita sea, Mark —dijo Shawbeck—. ¡No tenemos ninguna conexión directa! La gente que pilla esta gripe… ¡todos sus tejidos siguen inundados de SHEVA semanas después! ¿Qué pasa si los virus son viejos y débiles y no tienen ninguna relación? ¿Y si se expresan porque… —agitó la mano— hay menos ozono y todos recibimos más rayos UVA o algo así, como el herpes que aparece en las pupas de los labios? Tal vez sean inofensivos, tal vez no tengan nada que ver con los abortos.
—No creo que sea una coincidencia —dijo Kirby—. Hay demasiadas coincidencias en las cifras. Lo que quiero saber es ¿por qué el organismo no devora estos virus, por qué no se deshace de ellos?
—Porque se liberan continuamente durante meses —contestó Dicken—. Sea lo que sea lo que el cuerpo haga con ellos, continúan expresándose en diferentes tejidos.
—¿Qué tejidos?
—Todavía no estamos seguros —dijo Augustine—. Estamos mirando en la médula ósea y la linfa.
—No hay absolutamente ningún signo de viremia —añadió Dicken—. No hay inflamación del bazo ni de los ganglios linfáticos. Virus por todas partes, pero no provocan reacciones importantes. —Se frotó la mejilla, preocupado—. Me gustaría volver a revisar algo.
La directora de Salud Pública volvió a mirarle, y Shawbeck y Augustine; advirtiendo su concentración, se mantuvieron en silencio.
Dicken acercó la silla unos centímetros.
—Las mujeres agarran el SHEVA de sus parejas masculinas estables. Las mujeres solteras, las mujeres sin parejas estables, no agarran el SHEVA.
—Eso es una estupidez —dijo Shawbeck, con gesto de disgusto—. ¿Cómo demonios va a saber una enfermedad si una mujer convive con alguien o no? —Ahora fue Kirby quien frunció el ceño. Shawbeck se disculpó—. Pero ya sabe lo que quiero decir —dijo, a la defensiva.
—Está en las estadísticas —rebatió Dicken—. Lo hemos repasado minuciosamente. Se transmite de los hombres a sus parejas femeninas, mediante una exposición bastante prolongada. Los hombres homosexuales no lo transmiten a sus parejas. Si no hay contacto heterosexual, no hay contagio. Es una enfermedad de transmisión sexual, pero selectiva.
—¡Dios! —exclamó Shawbeck, sin que Dicken pudiese descifrar si la respuesta era de escepticismo o de asombro.
—De momento supondremos que es así —dijo la directora de Salud Pública—. ¿Qué ha provocado que el SHEVA aparezca ahora?
—Es evidente que el SHEVA y los humanos mantienen una vieja relación —dijo Dicken—. Podría tratarse del equivalente humano de un fago lisogénico. En las bacterias, los fagos lisogénico se manifiestan cuando las bacterias se ven sometidas a estímulos que pueden interpretarse como amenazas para la vida, es decir, estrés. Tal vez el SHEVA reacciona ante cosas que causan estrés a los humanos. Superpoblación. Condiciones sociales. Radiación.
Augustine le dirigió una mirada de advertencia.
—Somos mucho más complicados que las bacterias —concluyó.
—¿Crees que el SHEVA se manifiesta ahora debido a la superpoblación? —preguntó Kirby.
—Quizá, pero ésa no es la cuestión —dijo Dicken—. Los fagos lisogénicos pueden cumplir en ocasiones una función simbiótica. Ayudan a las bacterias a adaptarse a nuevas condiciones, e incluso a nuevas fuentes de alimento o de oportunidades, mediante el intercambio de genes. ¿Y si el SHEVA desempeña una función útil para nosotros?
—¿Manteniendo bajos los niveles de población? —aventuró Shawbeck con escepticismo—. ¿El estrés de la superpoblación hace que manifestemos pequeños expertos en abortos? ¡Vaya!
—Quizá. No lo sé —dijo Dicken, secándose las manos en los pantalones, nervioso. Kirby se fijó en eso y le miró con calma, algo incómoda por él.
—¿Quién lo sabe? —preguntó.
—Kaye Lang —contestó Dicken.
Augustine le hizo una ligera señal con la mano, que pasó inadvertida para la directora; Dicken caminaba sobre hielo muy frágil. Eso no lo habían discutido con anterioridad.
—Parece que se adelantó a todos los demás con lo del SHEVA —dijo Kirby. Con los ojos muy abiertos se inclinó sobre la mesa y le miró desafiante—. Pero Christopher, ¿cómo podías saber eso… en agosto, en la República de Georgia? ¿Tu intuición de cazador?
—Había leído sus artículos —dijo Dicken—. Lo que planteaba era intrínsecamente fascinante.
—Siento curiosidad. ¿Por qué te envió Mark a Georgia y Turquía? —preguntó Kirby.
—Casi nunca envío a Christopher a ningún lugar —dijo Augustine—. Tiene instinto de lobo cuando se trata de encontrar el tipo de presa al que nos dedicamos.
Kirby mantuvo la mirada sobre Dicken.
—No seas tímido, Christopher. Mark te tenía por ahí, explorando en busca de una enfermedad aterradora. Es de admirar, medicina preventiva aplicada a la política. ¿Y en Georgia coincidiste con la señora Kaye Lang por casualidad?
—Hay una oficina de CCE en Tbilisi —comentó Augustine, intentando echarle una mano.
—Una oficina por la que el señor Dicken no pasó, ni siquiera en visita social —dijo la directora, frunciendo las cejas.
—Fui para verla a ella. Admiraba su trabajo.
—Y no le contaste nada.
—Nada significativo.
Kirby se reclinó en el asiento y miró a Augustine.
—¿Podemos hacer que se una a nosotros? —preguntó.
—Tiene problemas en estos momentos —dijo Augustine.
—¿Qué tipo de problemas? —preguntó la directora.
—Su marido ha desaparecido, probablemente se ha suicidado —contestó Augustine.
—Eso fue hace un mes —dijo Dicken.
—Al parecer la situación es más complicada. Antes de su desaparición, el marido vendió la compañía, sin decirle nada, para devolver una aportación de capital de la que aparentemente ella no tenía ni idea.
Dicken no se había enterado de esas noticias. Era evidente que Augustine había estado haciendo sus propios sondeos sobre Kaye Lang.
—Jesús —dijo Shawbeck—. Entonces debe de estar hecha polvo. ¿La dejamos en paz hasta que se recupere?
—Si la necesitamos, la necesitamos —dijo Kirby—. Señores, no me gusta el aspecto del problema. Llámenlo intuición femenina, algo que tiene que ver con los ovarios, o lo que sea. Quiero todo el asesoramiento especializado que podamos conseguir. ¿Mark?
—La llamaré —dijo Augustine, accediendo con una rapidez poco habitual en él. Había percibido el viento y la dirección en que soplaba. Dicken se había salido con la suya.
—Hazlo —dijo Kirby, y se volvió en la silla para mirar a Dicken de frente—. Christopher, en serio, sigo pensando que ocultas algo. ¿De qué se trata?
Dicken sonrió y sacudió la cabeza.
—Nada con fundamento.
—¿Cómo? ¿El mejor cazador de virus del CNEI? Mark dice que confía en tu instinto.
—A veces Mark es demasiado cándido —comentó Augustine.
—Ya —dijo Kirby—. Christopher también debería ser cándido. ¿Qué te dice tu instinto?
Dicken estaba algo molesto por la pregunta de la directora, y se resistía a mostrar sus cartas mientras no tuviese una mano mejor.
—El SHEVA es muy, muy antiguo —repitió.
—¿Y?
—No estoy seguro de que sea una enfermedad.
Shawbeck dejó escapar un débil bufido de incredulidad.
—Sigue —le animó Kirby.
—Es un elemento antiguo de la biología humana. Ha estado en nuestro ADN desde mucho antes de que existiesen los humanos. Tal vez está haciendo lo que se supone que tiene que hacer.
—¿Matar bebés? —sugirió Shawbeck, cáustico.
—Regular alguna función de mayor entidad, en el ámbito de la especie.
—Sigamos con lo que es seguro —sugirió Augustine apresuradamente—. El SHEVA es la gripe de Herodes. Provoca defectos de nacimiento y abortos.
—En mi opinión la conexión es lo bastante sólida —dijo Kirby—. Creo que puedo convencer al presidente y al Congreso.
—Estoy de acuerdo —dijo Shawbeck—. Aunque con algunas reservas. Me pregunto si todo este misterio podría volverse contra nosotros.
Dicken se sintió aliviado. Casi había malgastado la mano, pero se las había arreglado para guardarse un as en la manga para utilizar más adelante; las huellas de SHEVA en los cadáveres de Georgia. Acababa de recibir los resultados de Maria Konig, de la universidad de Washington.
—Mañana veré al presidente —dijo la directora—. Me dedicará diez minutos. Dame las estadísticas locales en papel, diez copias, en color.
El SHEVA se convertiría pronto en una crisis oficial. En política sanitaria, una crisis solía solventarse utilizando la ciencia conocida y rutinas burocráticas de prueba y error. Hasta que la situación no demostrase ser realmente extraña, Dicken no pensaba que nadie pudiese creer sus conclusiones. Apenas podía creerlas él mismo.
Fuera, bajo el cielo color gris de la oscura tarde de noviembre, Augustine abrió la puerta del Lincoln oficial y dijo, por encima del coche:
—Cuando alguien te pregunta qué piensas realmente, ¿qué es lo que debes hacer?
—Seguir la corriente —dijo Dicken.
—Acertaste, niño prodigio.
Augustine condujo. A pesar de la torpeza de Dicken, parecía bastante satisfecho con la reunión.
—Sólo le faltan seis semanas para retirarse. Va a ofrecerle mi nombre al jefe de gabinete de la Casa Blanca como sugerencia para sustituirla.
—Enhorabuena —dijo Dicken.
—Con Shawbeck como reserva, por muy poco —añadió Augustine—. Pero con esto podría lograrlo, Christopher. Esto podría ser la entrada.
22
Nueva York
Kaye se sentó en el sillón de piel marrón oscuro, en el despacho suntuosamente panelado y se preguntó por qué los abogados caros de la Costa Este elegirían decorados tan elegantemente sombríos. Apretó con los dedos las tachuelas de latón que sujetaban el tapizado del apoyabrazos.
El abogado de Industrias AKS, Daniel Munsey, estaba de pie junto a la mesa de J. Robert Orbison, el abogado de Kaye y su familia durante treinta años.
El padre y la madre de Kaye habían muerto cinco años antes, y ella no había seguido pagando el anticipo anual a Orbison. Ante la desaparición de Saul y las sorprendentes noticias procedentes de AKS y del abogado de EcoBacter, que ahora se había unido a AKS, se había dirigido a Orbison, conmocionada. Se había encontrado con una persona decente y amable, que le aseguró que no le cobraría más de lo que siempre les había cobrado al señor y a la señora Lang durante sus treinta años de relaciones legales.
Orbison era delgado como un poste, con la nariz ganchuda, calvo, con manchas de edad en la cabeza y las mejillas, pelos en los lunares, labios húmedos y fláccidos y ojos azules acuosos, pero vestía un hermoso traje a rayas confeccionado a medida, con anchas solapas y una corbata que casi llenaba la V de su chaleco.
Munsey tenía treinta y pocos años, era moreno y atractivo, con voz suave. Llevaba un traje de lana liso, color tabaco, y sabía de biotecnología casi tanto como ella; más, en ciertos aspectos.
—Puede que AKS no sea responsable de los fallos del señor Madsen —dijo Orbison, con voz fuerte y amable—, pero dadas las circunstancias, creemos que su compañía le debe a la señora Lang cierta consideración.
—¿Consideración monetaria? —Munsey levantó las manos en gesto de desconcierto—. Saul Madsen no pudo convencer a sus inversores de que siguiesen financiándole. Al parecer, se había centrado en un acuerdo con un equipo de investigación de la República de Georgia. —Munsey agitó la cabeza, lamentándolo—. Mis clientes pagaron a los inversores. El precio fue más que justo, teniendo en cuenta lo que ha sucedido desde entonces.
—Kaye ha aportado mucho a la compañía. La compensación por los derechos de propiedad intelectual…
—Ha hecho una gran contribución a la ciencia, no a ningún producto que un comprador potencial pudiese adquirir.
—Considérelo entonces una compensación justa por contribuir al valor de EcoBacter como firma.
—La señora Lang no era copropietaria legal. Al parecer Saul Madsen nunca consideró a su mujer otra cosa que una empleada con capacidad ejecutiva.
—Fue una equivocación lamentable el que la señora Lang no se informase —admitió Orbison—. Confió en su marido.
—Creemos que tiene derecho a todos los bienes que formen parte de la herencia. Simplemente, EcoBacter ya no es uno de esos bienes.
Kaye apartó la mirada.
Orbison bajó la vista hacia el cristal que cubría la mesa.
—La señora Lang es una científica famosa, señor Munsey.
—Señor Orbison, señora Lang, Industrias AKS compra y vende negocios que funcionan. Con la muerte de Saul Madsen, EcoBacter ya no es un negocio que funcione. No tiene patentes valiosas a su nombre, ni relaciones con otras compañías o instituciones que puedan renegociarse sin nuestro control. El único producto que podría venderse, un tratamiento para el cólera, está actualmente en manos de una supuesta empleada. El señor Madsen fue notablemente generoso en sus contratos. Tendremos suerte si los activos físicos nos permiten recuperar el diez por ciento de nuestros costes. Señora Lang, ni siquiera podemos pagar la nómina de este mes. Nadie se está aprovechando.
—Pensamos que si le dan cinco meses, y utilizando su reputación, la señora Lang podría reunir un conjunto de patrocinadores financieros sólidos y relanzar EcoBacter. Los empleados son muy leales. Muchos han firmado cartas manifestando sus intenciones de quedarse con Kaye y ayudarla a empezar de nuevo.
Munsey levantó las manos de nuevo: no sirve.
—Mis clientes se guían por su instinto. Tal vez el señor Madsen debería haber elegido otro tipo de empresa a la que vender su compañía. Con todos los respetos a la señora Lang, y nadie la tiene en mayor estima que yo, no ha desarrollado ningún trabajo que tenga un interés comercial inmediato. Ya sabe que la biotecnología es un campo extremadamente competitivo, señora Lang.
—El futuro está en lo que podamos crear, señor Munsey —dijo Kaye.
Munsey negó con la cabeza, apenado.
—Personalmente yo invertiría sin dudarlo, señora Lang. Pero soy un sensiblero. El resto de las compañías… —Dejó la frase inacabada.
—Gracias, señor Munsey —dijo Orbison, y apoyó su larga nariz sobre las manos, reflexivo.
Munsey pareció quedarse confuso ante esta despedida.
—Lo lamento mucho, señora Lang. Todavía tenemos problemas con la «fianza de buen fin» y las negociaciones con las compañías de seguros por la forma en que desapareció el señor Madsen.
—No va a reaparecer, si es eso lo que les preocupa —dijo Kaye, fallándole la voz—. Lo han encontrado, señor Munsey. No va a regresar a reírse con nosotros y a explicarme cómo seguir con mi vida.
Munsey la miró.
Kaye no podía parar. Las palabras brotaban.
—Lo encontraron sobre las rocas del estrecho de Long Island. Su cuerpo se hallaba en un estado terrible. Tuvieron que identificarle por la alianza.
—Lo lamento profundamente. No me había enterado —dijo Munsey.
—La identificación final se realizó esta mañana —le comentó Orbison en voz baja.
—Lo siento muchísimo, señora Lang.
Munsey salió y cerró la puerta tras él.
Orbison la observó en silencio.
Kaye se secó los ojos con el dorso de las manos.
—No sabía cuánto significaba para mí, hasta qué punto nos habíamos convertido en un sólo cerebro, trabajando juntos. Pensaba que tenía mi propia mente y mi propia vida… y ahora, descubro que no es así. No me siento ni medio ser humano. Está muerto.
Orbison asintió.
—Esta tarde volveré a EcoBacter y asistiré a un velatorio con todo el personal. Les diré que es hora de buscar trabajo y que yo haré lo mismo.
—Eres inteligente y joven. Lo conseguirás, Kaye.
—¡Sé que lo conseguiré! —dijo con violencia. Se golpeó la rodilla con el puño—. Maldito sea. El muy… cabrón. Canalla. ¡No tenía derecho!
—No tenía derecho en absoluto —dijo Orbison—. Ha sido una sucia jugada hacerte pasar por esto. —Le brillaban los ojos con la misma rabia y simpatía que podría haber expresado en una sala de justicia, encendiendo sus emociones como una vieja lámpara de campamento.
—Sí… —contestó Kaye, pasando la mirada por la habitación, con furia—. Oh, Dios, va a ser tan duro. ¿Sabe qué es lo peor?
—¿Qué, querida? —preguntó Orbison.
—Parte de mí se alegra —dijo Kaye, y comenzó a llorar.
—Venga, venga —la calmó Orbison, de nuevo con aspecto viejo y cansado.
23
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta
—Momias neandertales —dijo Augustine. Atravesó con energía el pequeño despacho de Dicken y puso un papel doblado sobre la mesa—. El tiempo avanza. Y también Newsweek.
Dicken apartó un montón de fotocopias de los informes de autopsias de bebés y fetos del hospital de la zona norte de Atlanta durante los últimos dos meses y agarró el papel. Era un recorte del Atlanta Journal-Constitution, y los titulares decían: «Se confirma que la pareja de los hielos es prehistórica.»
Miró por encima el artículo, sin demasiado interés, lo justo para ser educado, y alzó la vista hacia Augustine.
—Las cosas se están caldeando en Washington —dijo el director—. Me han pedido que reúna un equipo de investigación.
—¿Estás al cargo?
Augustine asintió.
—Buenas noticias, entonces —dijo Dicken con precaución, presintiendo tormenta.
Augustine le miró, inexpresivo.
—Utilizamos las estadísticas que preparaste y alarmaron profundamente al presidente. La directora de Salud Pública le enseñó uno de los abortos. Una foto, por supuesto. Dice que nunca le ha visto tan preocupado por ningún asunto de salud nacional. Quiere que lo hagamos público inmediatamente, con todos los detalles. «Están muriendo bebés —dice—. Si podemos solucionarlo, hagámoslo, ya.»
Dicken esperó con calma.
—La doctora Kirby opina que ésta podría ser una operación de dedicación total. Podría proporcionar fondos adicionales, incluso más para esfuerzos internacionales.
Dicken se preparó para mostrarse consternado.
—No quieren distraerme designándome para sustituirla. —La mirada de Augustine se endureció.
—¿Shawbeck?
—Tiene la aprobación. Pero el presidente puede hacer su propia elección. Darán una conferencia de prensa sobre la gripe de Herodes mañana. «Guerra total contra un asesino internacional.» Es mejor que la polio, y políticamente es perfecto, no como el sida.
—¿Besa a los bebés y haz que se pongan bien?
Augustine no lo encontró gracioso.
—El cinismo no te pega, Christopher. Eres del tipo idealista, ¿recuerdas?
—Debe ser la atmósfera cargada —dijo Dicken.
—Ya. Me han pedido que tenga listo el equipo para que lo aprueben Kirby y Shawbeck mañana al mediodía. Por supuesto, tú eres mi primera elección. Me reuniré con unos colegas del INS y algunos cazatalentos científicos de Nueva York esta tarde. Cada director de agencia querrá su porción de este asunto. En parte, es mi trabajo darles cosas que hacer para que no intenten apoderarse de todo el problema. ¿Puedes ponerte en contacto con Kaye Lang y decirle que va a ser reclutada?
—Sí —dijo Dicken. Se le aceleró el corazón. Le faltaba aire—. Me gustaría elegir a unos cuantos personalmente.
—Espero que no sea un ejército completo.
—En principio no —dijo Dicken.
—Necesito un equipo —dijo Augustine—, no un grupo de jefecillos cada uno por su lado. Nada de prima donnas.
Dicken sonrió.
—¿Alguna diva?
—Sólo si no desafinan. Es hora de cantar el himno nacional. Quiero una revisión de antecedentes de cualquiera de ellos que huela mal. Martha y Karen de recursos humanos pueden encargarse de esa tarea. Nada de exaltados, ni impulsivos. Y nada de raritos.
—Por supuesto —dijo Dicken—. Pero eso me dejará fuera a mí.
—Niño prodigio. —Augustine se humedeció el dedo e hizo un símbolo en el aire—. Se me permite sólo uno. Prerrogativa del gobierno. A las seis en mi oficina. Tráete refrescos, vasos de plástico y un cubo con hielo del laboratorio, hielo limpio, ¿vale?
24
Long Island, Nueva York
Había tres furgones de mudanza junto a la entrada principal de EcoBacter cuando Kaye aparcó el coche. Pasó junto a dos hombres que transportaban una nevera de acero inoxidable de laboratorio frente al mostrador de recepción. Otro sostenía un contador de microplatos y, tras él, un cuarto acarreaba un PC. Las hormigas estaban devorando EcoBacter.
Aunque no importaba. De todas formas, la empresa ya estaba muerta.
Se dirigió a su despacho, que aún no habían tocado, y cerró enérgicamente la puerta tras ella. Sentada en el sillón azul, que había costado unos doscientos dólares, muy cómodo, encendió su ordenador personal y accedió a su cuenta en la página de ofertas de empleo de la Asociación Internacional de Empresas de Biotecnología. Lo que su agente de Boston le había comentado era cierto. Al menos catorce universidades y siete compañías estaban interesadas en sus servicios. Revisó las ofertas. Profesora numeraria, poner en marcha y dirigir un pequeño laboratorio de virología en New Hampshire… profesora de ciencias biológicas en una universidad privada en California, una institución cristiana, baptistas del sur…
Sonrió. Una propuesta de la facultad de medicina de UCLA para trabajar con un consagrado catedrático de genética, anónimo, en un equipo de investigación centrado en enfermedades hereditarias y su conexión con la activación provírica. Marcó esa opción.
Al cabo de quince minutos se recostó en el sillón y se frotó la frente con gesto dramático. Siempre había odiado buscar empleo. Pero no podía desaprovechar su fama momentánea; todavía no había conseguido ningún premio y puede que no sucediese en años. Era el momento de hacerse cargo de su vida y adentrarse en terreno seguro.
Había marcado tres de las veintiuna ofertas como interesantes para examinar con más calma y ya se sentía agotada y sudorosa.
Siguiendo una corazonada, revisó sus mensajes de correo electrónico. Allí encontró el breve mensaje de Christopher Dicken, del CNEI. El nombre le resultó familiar; entonces recordó y lanzó una maldición al monitor, al mensaje que encerraba, al rumbo que tomaba su vida, a toda aquella maldita bola de nieve.
Debra Kim golpeó el cristal transparente de la puerta de su despacho. Kaye maldijo de nuevo, en alto, y Kim se asomó, arqueando las cejas.
—¿Me gritas a mí? —preguntó inocentemente.
—Me han pedido que forme parte de un equipo del CCE —le respondió Kaye, golpeando la mesa con la mano.
—Trabajo gubernamental. Ofrecen un seguro sanitario genial. Libertad para hacer tus propias investigaciones siguiendo tu propia planificación.
—Saul odiaba trabajar para un laboratorio del gobierno.
—Saul era un individualista acérrimo —dijo Kim, y se sentó en el borde de la mesa de Kaye—. Ahora están sacando mi equipo. Supongo que no me queda nada que hacer aquí. Tengo mis fotos y mis discos y… Dios, Kaye.
Kaye se levantó y la abrazó mientras Kim lloraba.
—No sé qué haré con los ratones. ¡Ratones por valor de diez mil dólares!
—Encontraremos un laboratorio que los mantenga para ti.
—¿Cómo vamos a transportarlos? ¡Están repletos de Vibrio! Tendré que sacrificarlos antes de que se lleven el equipo de esterilización y el incinerador.
—¿Qué dicen los de AKS?
—Van a dejarlos en el almacén. No harán nada.
—Es increíble.
—Dicen que son mis patentes y que es mi problema.
Kaye volvió a sentarse, dio vueltas a la agenda en busca de inspiración, pero fue un gesto inútil. Kim no dudaba que podría conseguir trabajo en uno o dos meses, incluso que podría continuar sus investigaciones con ratones SIC. Pero tendrían que ser ratones nuevos, y podría perder de seis meses a un año de trabajo.
—No sé qué decirte —dijo Kaye, fallándole la voz. Alzó las manos, impotente.
Kim le dio las gracias, aunque Kaye no supo muy bien por qué. Se abrazaron de nuevo y Kim se fue.
Había poco, o nada, que pudiese hacer por Debra Kim o por cualquiera de los otros ex empleados de EcoBacter. Kaye sabía que ella tenía tanta responsabilidad en aquel desastre como Saul, responsable por ignorancia. Odiaba recaudar fondos, odiaba las finanzas, odiaba el buscar trabajo. ¿Existía alguna cosa práctica en este mundo que le gustase hacer?
Volvió a leer el mensaje de Dicken. Tenía que encontrar alguna forma de recobrar el aliento, levantarse y volver a unirse a la carrera. Un trabajo a corto plazo para el gobierno podía ser justo lo que necesitaba. No podía imaginar que querría de ella Christopher Dicken; apenas recordaba al hombre bajo y regordete de Georgia.
Utilizando su teléfono móvil (habían cortado las líneas telefónicas del laboratorio) llamó al número de Dicken en Atlanta.
25
Washington, D.C.
—Tenemos resultados de análisis de cuarenta y dos hospitales de todo el país —le dijo Augustine al presidente de Estados Unidos—. Todos los casos de mutaciones y subsiguiente rechazo de los fetos, del tipo que estamos estudiando, están claramente relacionados con la presencia de la gripe de Herodes.
El presidente estaba sentado en la cabecera de la gran mesa de madera pulida, en la Situation Room de la Casa Blanca. Alto y corpulento, su cabeza de rizado cabello blanco sobresalía como un faro. Durante la campaña le habían apodado cariñosamente «Algodoncito», convirtiendo un termino despectivo, utilizado por las jovencitas para referirse a hombres mayores, en una expresión de orgullo y cariño. A su alrededor se encontraban el vicepresidente, el portavoz del Congreso —un demócrata—, el representante de la mayoría del Senado —un republicano—, la doctora Kirby, Shawbeck, el secretario de Salud y Servicios Sociales, Augustine, tres asistentes presidenciales —incluyendo al jefe de gabinete, el representante de la Casa Blanca para asuntos de salud pública— y varias personas que Dicken no conseguía identificar. Era una mesa enorme y habían asignado tres horas a aquella reunión.
Dicken había dejado el teléfono móvil, el busca y el ordenador de bolsillo en el control de seguridad antes de entrar, como habían hecho todos los demás. Un «teléfono móvil» explosivo de un turista había causado daños considerables en la Casa Blanca justo dos semanas antes.
Se sentía algo decepcionado por la Situation Room, nada de pantallas murales ultramodernas, ni consolas de ordenador, ni representaciones gráficas amenazadoras. Tan sólo una habitación amplia y corriente, con una gran mesa y muchos teléfonos. No obstante, el presidente escuchaba con atención.
—El del SHEVA es el primer caso confirmado de transmisión de retrovirus endógenos de humano a humano —decía Augustine—. Sin ningún tipo de duda, la gripe de Herodes está causada por el SHEVA. Durante todos los años que he dedicado a la medicina y la ciencia, nunca he visto nada tan virulento. Si una mujer se encuentra en las primeras fases del embarazo y contrae la Herodes, su feto, su bebé, será abortado. Nuestras estadísticas muestran unas cifras en torno a los diez mil abortos que pueden ser atribuidos ya a este virus. De acuerdo con la información que tenemos actualmente, los hombres son el único origen de la gripe de Herodes.
—Un nombre horrible —dijo el presidente.
—Un nombre efectivo, señor presidente —dijo la doctora Kirby.
—Horrible y efectivo —admitió el presidente.
—No sabemos qué causa la manifestación en los hombres —dijo Augustine—. Aunque sospechamos que se trata de algún tipo de proceso activado por feromonas, tal vez en la pareja femenina. No tenemos ninguna pista de cómo detenerlo. —Repartió unos folios alrededor de la mesa—. Nuestros estadísticos nos dicen que podríamos enfrentarnos a más de dos millones de casos de gripe de Herodes en el próximo año. Dos millones de posibles abortos.
El presidente absorbió pensativo la información. Ya conocía casi todos los detalles por las reuniones anteriores con Frank Shawbeck y el secretario de Salud y Servicios Sociales. La repetición, pensó Dicken, era necesaria para ayudar a los políticos a comprender hasta qué punto los científicos se encontraban a oscuras.
—Todavía no consigo comprender cómo algo que procede de nuestro interior puede causar tanto daño —comentó el vicepresidente.
—El demonio interior —dijo el portavoz del Congreso.
—Aberraciones genéticas similares pueden ser la causa del cáncer —dijo Augustine.
A Dicken aquello le pareció algo impreciso y Shawbeck pareció opinar lo mismo. Ahora era el momento de soltar su arenga, como candidato principal al puesto de director de Salud Pública, en sustitución de Kirby.
—Nos enfrentamos a un problema nuevo para la medicina, sin duda —dijo Shawbeck—. Pero tenemos al VIH contra las cuerdas. Con esa experiencia en nuestro haber, confío en que podamos tener algún resultado en seis u ocho meses. Tenemos importantes centros de investigación por todo el país, y el mundo, centrados en este problema. Hemos diseñado un programa nacional que utiliza los recursos del INS, el CCE y el Centro Nacional para las Enfermedades Infecciosas y Alérgicas. Dividimos la tarta para comerla con más rapidez. Nunca hemos estado, como nación, más preparados para afrontar un problema de esta magnitud. Tan pronto como este programa esté listo, unos cinco mil investigadores en veintiocho centros se pondrán a trabajar. Conseguiremos la ayuda de empresas privadas e investigadores de todo el mundo. En este momento se está planificando un programa internacional. Todo empieza aquí. Todo lo que necesitamos es una respuesta rápida y coordinada de sus secciones respectivas, damas y caballeros.
—No creo que nadie en el Congreso se oponga a una ley extraordinaria de desviación de fondos —dijo el portavoz del Congreso.
—Tampoco en el Senado —añadió el representante de la mayoría—. Estoy impresionado por el trabajo que han realizado hasta ahora, pero caballeros, no me siento tan entusiasta sobre nuestra capacidad científica como me gustaría. Doctor Augustine, doctor Shawbeck, nos ha llevado unos veinte años empezar a controlar el sida, a pesar de gastar miles de millones de dólares en investigación. Lo sé. Perdí una hija por el sida hace cinco años. —Contempló los rostros que rodeaban la mesa—. Si esta gripe de Herodes nos resulta tan nueva, ¿cómo podemos esperar milagros en seis meses?
—Milagros no —dijo Shawbeck—. Empezar a comprenderla.
—Entonces ¿cuánto tiempo pasará hasta que tengamos un tratamiento? No pido una cura, caballeros. Pero ¿al menos un tratamiento? ¿Una vacuna como mínimo?
Shawbeck admitió que no lo sabía.
—Sólo podemos utilizar tan rápido como podamos el poder de la ciencia —dijo el vicepresidente, y miró en torno a la mesa ligeramente inexpresivo, preguntándose en qué se convertiría aquel asunto.
—Lo diré de nuevo, tengo mis dudas —dijo el representante del Senado—. Me pregunto si esto es una señal. Tal vez sea el momento de poner nuestra casa en orden y mirar en el interior de nuestros corazones, hacer las paces con nuestro Hacedor. Está claro que esta vez hemos molestado a fuerzas poderosas.
El presidente se tocó la nariz con un dedo, con expresión seria.
Shawbeck y Augustine tenían la suficiente experiencia como para permanecer callados.
—Senador —dijo el presidente—, rezo para que esté equivocado.
Tras concluir la reunión, Augustine y Dicken siguieron a Shawbeck por un pasillo lateral, pasando junto a los despachos del sótano hasta un ascensor en la parte posterior. Shawbeck estaba claramente enfadado.
—Qué hipocresía —murmuró—. Odio cuando invocan a Dios. —Agitó los brazos para relajar la tensión del cuello y dejó escapar una risa ahogada—. Yo voto por los extraterrestres. Llamemos a los de Expediente X.
—Me gustaría poder reírme, Frank —dijo Augustine—. Pero estoy demasiado asustado. Nos encontramos en territorio inexplorado. La mitad de las proteínas activadas por el SHEVA nos resultan desconocidas. No tenemos ni idea de lo que hacen. Esto podría hundirse como una piedra. Sigo preguntando, ¿por qué yo, Frank?
—Porque eres muy ambicioso, Mark —dijo Shawbeck—. Tú encontraste esta piedra en concreto y miraste lo que había debajo. —Shawbeck sonrió con cierta malicia—. No es que tuvieses muchas opciones… a la larga.
Augustine inclinó la cabeza hacia un lado. Dicken podía oler su nerviosismo. Él mismo se sentía algo mareado. «Estamos en apuros —pensó—, y damos palos de ciego».
26
Seattle
DICIEMBRE
No habiendo sido nunca del tipo de los que se quedaban quietos durante mucho tiempo, Mitch pasó un día con sus padres en su pequeña granja de Oregón y a continuación tomó un Amtrack para Seattle.
Alquiló un apartamento en Capitol Hill, echando mano de un antiguo fondo de pensiones, y le compró un viejo Buick Skylark por dos mil dólares a un amigo de Kirkland.
Afortunadamente, a esa distancia de Innsbruck, las momias neandertales sólo despertaban una moderada curiosidad en la prensa. Concedió una entrevista: al redactor científico del Seattle Times, que a continuación lo cambió todo y le etiquetó como agresor recurrente contra el discreto y decente mundo de la arqueología.
Una semana después de su regreso a Seattle, la Confederación de las Cinco Tribus del condado de Kumash volvió a enterrar al Hombre de Pasco en una complicada ceremonia en los márgenes del río Columbia, en el este del estado de Washington. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército cubrió la tumba con cemento para evitar la erosión. Los científicos protestaron, pero no invitaron a Mitch a unirse a la protesta.
Más que ninguna otra cosa, necesitaba tiempo para estar a solas y pensar. Podía vivir de sus ahorros durante unos seis meses, pero dudaba que eso fuese tiempo suficiente para que su mala reputación se enfriase y pudiese conseguir un nuevo empleo en algún lugar.
Mitch estaba sentado con la escayola extendida junto al ventanal del apartamento, observando a los peatones de Broadway. No podía dejar de pensar en el bebé momificado, la cueva, la mirada en el rostro de Franco.
Había puesto los tubos de cristal con las muestras de tejido de las momias en una caja de cartón llena de fotografías viejas y había guardado la caja en el fondo de un armario. Antes de hacer nada con esos tejidos tenía que tener claro qué se había descubierto realmente.
La furia farisaica no servía de nada.
Había visto la relación. La herida de la hembra encajaba con la lesión del bebé. La mujer había dado a luz a la niña, o tal vez había abortado. El hombre se había quedado con ellas, había recogido a la recién nacida y la había envuelto en pieles, aunque probablemente había nacido muerta. ¿Había agredido el hombre a la mujer? Mitch no lo creía. Estaban enamorados. Él se sentía muy unido a ella. Huían de algo. ¿Y cómo sabía todo eso?
No tenía nada que ver con percepción extrasensorial ni con canalizar espíritus. Mitch había pasado una parte importante de su carrera interpretando las ambigüedades de enclaves arqueológicos. A veces las respuestas le llegaban en inspiraciones a altas horas de la noche, o mientras estaba sentado sobre las piedras contemplando las nubes o las estrellas del cielo nocturno. En alguna ocasión, la respuesta le llegaba en sueños. La interpretación era una ciencia y un arte.
Día sí, día no, Mitch trazaba diagramas, escribía notas, hacía anotaciones en un pequeño diario de tapas de vinilo. Pegaba un trozo de papel en la pared del dormitorio y dibujaba un mapa de la cueva tal como la recordaba. Colocaba figuritas de papel representando a las momias sobre el mapa. Se sentaba y contemplaba el papel y las figuras recortadas. Se mordía las uñas hasta hacerse daño.
Un día bebió seis cervezas en una tarde, una de sus bebidas favoritas al final de un largo día de excavaciones, pero ahora sin excavaciones, sin propósito, sólo por hacer algo diferente. Se adormiló, se despertó a las tres de la madrugada y se fue a caminar por las calles, pasó por un Jack-in-the-box, un restaurante mexicano, una librería, un puesto de revistas y una cafetería Starbuck.
Volvió al apartamento y se acordó de revisar su correo. Había una caja de cartón. Subió las escaleras con ella, agitándola con suavidad.
Había pedido un número atrasado de National Geographic con un artículo sobre Ötzi, el Hombre de los Hielos, a una librería de Nueva York. La revista había llegado envuelta en periódicos.
Devoción. Mitch sabía que habían estado muy unidos. La forma en que yacían uno junto al otro. La posición de los brazos del macho. El macho se había quedado con la hembra cuando podría haber escapado. Qué demonios… utiliza las palabras correctas. El hombre se había quedado junto a la mujer. Los neandertales no eran subhumanos; en la actualidad estaba ampliamente aceptado que habían tenido lenguaje y organizaciones sociales complejas. Tribus. Habían sido nómadas, comerciantes mediante trueque, fabricantes de herramientas, cazadores y recolectores.
Mitch intentó imaginar qué podía haberles llevado a esconderse en las montañas, en una cueva tras capas de hielo, diez u once mil años atrás. Tal vez los últimos de su especie.
Habían tenido un bebé que resultaba prácticamente indistinguible de un niño moderno.
Rasgó el envoltorio de periódicos que rodeaba la revista, la abrió y pasó las páginas hasta el desplegable que mostraba los Alpes, los valles verdes, los glaciares, la señal sobre el lugar donde habían picado y cincelado para sacar al Hombre de los Hielos.
El Hombre de los Hielos se exhibía ahora en Italia. Se había producido una disputa internacional sobre dónde se había encontrado el cuerpo de cinco mil años de antigüedad, y después de que se hubiese completado la parte más importante de la investigación en Innsbruck, finalmente Italia lo había reivindicado.
Austria tenía un derecho claro sobre los neandertales. Se estudiarían en la universidad de Innsbruck, tal vez en el mismo edificio donde habían estudiado a Ötzi; almacenados a temperatura de congelación, con condiciones de humedad controladas, visibles a través de una pequeña ventana, tendidos uno junto al otro, como habían muerto.
Mitch cerró la revista y se presionó el puente de la nariz con dos dedos, recordando la horrible sensación de embrollo después de que descubriese al Hombre de Pasco. «Me enfurecí. Casi acabo en la cárcel. Me fui a Europa para probar algo nuevo. Encontré algo nuevo. Me vi atrapado y lo fastidié todo. Ya no me queda credibilidad. ¿Qué puedo hacer si me creo esta historia imposible? Soy un saqueador de tumbas. Un criminal, un canalla, por duplicado.»
Con pereza, estiró los arrugados envoltorios arrancados del New York Times. Se fijó en un artículo en la parte inferior derecha de una de las páginas. El titular decía: «Viejos crímenes salen a la luz en la República de Georgia.» Superstición y muerte a la sombra del Cáucaso. Mujeres embarazadas acorraladas en tres pueblos con sus maridos o parejas y obligadas por soldados o policías a excavar sus propias tumbas en las afueras de una ciudad llamada Gordi. Una columna de veinte centímetros junto a un anuncio de venta de acciones por Internet.
Cuando terminó de leerlo, Mitch sacudió la cabeza con furia y nerviosismo.
A las mujeres les habían disparado en el estómago. A los hombres les habían disparado en los testículos y les habían golpeado. El escándalo estaba haciendo tambalearse al gobierno georgiano. El gobierno afirmaba que los asesinatos habían sucedido bajo el régimen de Gamsajurdia, que había sido destituido a principios de los noventa, pero algunos acusados de estar implicados seguían ocupando puestos oficiales.
No estaba claro por qué habían sido asesinados esos hombres y mujeres. Algunos vecinos de Gordi acusaban a las mujeres muertas de haberse acostado con el diablo y afirmaban que sus muertes eran necesarias: estaban dando a luz a los hijos del demonio, y haciendo que otras madres abortasen.
Se especulaba que esas mujeres habían sufrido una aparición prematura de la gripe de Herodes.
Mitch fue saltando hasta la cocina, golpeándose los dedos desnudos que sobresalían de la escayola con la pata de una silla. Se tambaleó y maldijo, luego se agachó y rebuscó entre una pila de periódicos que estaba en una esquina, junto a los contenedores plásticos de reciclado de basura, gris, verde y azul. Encontró la sección A del Seattle Times de hacía dos días. Titulares: un comunicado sobre la gripe de Herodes del presidente, la directora de Salud Pública y el secretario de Salud y Servicios Sociales. Una columna lateral, del mismo redactor científico que había juzgado a Mitch con tanta dureza, explicaba la conexión entre la gripe de Herodes y el SHEVA. Enfermedad. Abortos.
Mitch se sentó en la desvencijada silla ante la ventana que daba a Broadway y observó cómo le temblaban las manos.
—Sé algo que nadie más sabe —dijo, y aferró con las manos los brazos de la silla—. ¡Pero no tengo ni la más mínima idea de cómo lo sé, ni qué demonios hacer!
Si había alguien inadecuado para tener semejante intuición, para hacer ese enorme y poco fundamentado salto mental, ése era Mitch Rafelson. Sería mejor para todos los implicados si se dedicaba a buscar caras sobre la superficie de Marte.
Era el momento o bien de rendirse y apoyarse en varias docenas de cajas de cerveza, instalándose en un lento y aburrido declive, o bien de construirse una plataforma sobre la que pudiese alzarse, cada uno de los tablones fruto de una cuidadosa investigación científica.
—Gilipollas —dijo junto a la ventana, con el trozo del periódico de embalar en una mano y los titulares de la primera página en la otra—. ¡Maldito… inmaduro… gilipollas!
27
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta
FINALES DE ENERO
El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y la débil y apagada luz solar entraba por la ventana del despacho de la directora. Mark Augustine se apartó de la pizarra que mostraba una red de nombres y líneas entrecruzadas, apoyó un codo sobre una mano y se frotó la nariz. En la parte inferior del complejo esquema, bajo Shawbeck, el director del INS y el todavía no anunciado sustituto de Augustine al frente del CCE, se encontraba el Equipo Especial para la Investigación de Provirus Humanos: EEIPH.
Augustine odiaba ese nombre y siempre lo llamaba el Equipo Especial; sólo el Equipo Especial.
Hizo un gesto con la mano señalando hacia las escaleras de la dirección.
—Aquí está, Frank. Me voy la próxima semana y salto hasta Bethesda, en la parte más baja de la jungla de los pizarrones. Treinta y tres escalones más abajo. Éste es el resultado. Burocracia en estado puro.
Frank Shawbeck se reclinó en su asiento.
—Podría haber sido peor. Pasamos la mayor parte del mes recortando el escalafón.
—No podría haber sido una pesadilla peor. Todavía es una pesadilla.
—Al menos tú sabes quién es tu jefe. Yo respondo ante el secretario de Salud y ante el presidente —dijo Shawbeck. Las noticias habían llegado dos días antes. Shawbeck se quedaría en el INS, pero ascendía a director—. Justo en medio del huracán. Sinceramente, me alegro de que Maxine haya decidido no apearse. Ella es mucho mejor pararrayos que yo.
—No te engañes. Ella es mucho mejor político que ninguno de nosotros. El rayo nos caerá encima a nosotros.
—Si cae —contestó Shawbeck, pero su gesto era serio.
—Nos caerá, Frank —insistió Augustine. Miró a Shawbeck con su característica sonrisa irónica—. La OMS quiere que coordinemos todas las investigaciones externas, y quieren venir a Estados Unidos a llevar a cabo sus propias pruebas. La Comunidad de Estados Independientes es un cadáver… Rusia la utilizó durante demasiado tiempo para imponerse a las repúblicas. Ahí no hay coordinación posible, y Dicken aún no ha conseguido sacarles ni pío a Georgia ni a Azerbaiyán. No se nos permitirá investigar allí hasta que la situación política se estabilice, sea lo que sea que signifique eso.
—¿Cómo están las cosas por allí? —preguntó Shawbeck.
—Mal, es todo lo que sabemos. No piden ayuda. Han sufrido la Herodes durante diez o veinte años, puede que más… y han estado manejando la situación a su modo, localmente.
—Con masacres.
Augustine asintió.
—No quieren que eso se haga público, y desde luego no quieren que digamos que el SHEVA comenzó entre ellos. El orgullo del nacionalismo reciente. Vamos a mantenerlo en secreto mientras podamos, con el fin de tener alguna fuerza en la zona.
—Dios. ¿Y qué hay de Turquía?
—Han aceptado nuestra ayuda y han dejado entrar a nuestros inspectores, pero no nos dejarán mirar en las zonas fronterizas con Irak ni con Georgia.
—¿Dónde está ahora Dicken?
—En Ginebra.
—¿Mantiene informada a la OMS?
—De cada paso que da —dijo Augustine—. Se envían copias a la OMS y a UNICEF. El Senado vuelve a protestar. Amenazan con retrasar los pagos a Naciones Unidas hasta que tengamos una imagen clara de quién está pagando qué en el marco mundial. No quieren que seamos nosotros quienes paguemos la factura del posible tratamiento que descubramos, y no se les pasa por la mente que podamos no ser nosotros quienes descubramos un tratamiento.
Shawbeck levantó la mano.
—Probablemente seremos nosotros. Tengo reuniones fijadas con cuatro consejeros delegados mañana, Merck, Schering Plough, Lilly y Bristol-Myers —dijo—. La próxima semana serán Americol y Euricol. Quieren hablar de aportaciones y subvenciones. Por si no fuese suficiente, el doctor Gallo llega esta tarde; quiere tener acceso a toda nuestra investigación.
—Esto no tiene nada que ver con el VIH —dijo Augustine.
—Afirma que podría haber alguna similitud en la actividad de los receptores. Es una suposición arriesgada, pero es famoso y tiene mucha influencia en el Congreso. Y aparentemente puede ayudarnos con los franceses, ahora que vuelven a cooperar.
—¿Cómo vamos a curar esto, Frank? Diablos, mi gente ha encontrado SHEVA en todos los primates, desde los monos verdes hasta los gorilas de montaña.
—Es demasiado pronto para ser pesimista —dijo Shawbeck—. Sólo han pasado tres meses.
—¡Tenemos cuarenta mil casos confirmados de Herodes sólo en la Costa Este, Frank! ¡Y no tenemos nada en perspectiva! —Augustine golpeó la pizarra con el puño.
Shawbeck sacudió la cabeza y levantó ambas manos, indicándole que se tranquilizase.
Augustine bajó la voz y hundió los hombros. Luego sacó un pañuelo y se limpió con cuidado el borde de la mano, donde había rozado la tinta de la pizarra.
—La parte positiva es que el mensaje se está extendiendo —dijo—. Teníamos dos millones de accesos a nuestra página web sobre la Herodes. ¿Pero escuchaste anoche a Audrey Korda en el Show de Larry King?
—No —dijo Shawbeck.
—Prácticamente dijo que los hombres eran la encarnación del diablo. Dijo que las mujeres no nos necesitaban para nada, que deberían ponernos en cuarentena… ¡ufff! —Hizo un gesto con la mano—. No más sexo, no más SHEVA.
Los ojos de Shawbeck brillaron como piedras húmedas.
—Tal vez tenga razón, Mark. ¿Has visto la lista de medidas extremas de la directora de Salud Pública?
Augustine se pasó la mano por el pelo.
—Espero por nuestro bien que no se filtre.
28
Long Island, Nueva York
Los restos de pasta de dientes parecían renacuajos azules sobre el fondo del lavabo. Kaye terminó de enjuagarse la boca, roció el lavabo con el chorro de agua para eliminar los renacuajos y se secó la cara con una toalla. Se quedó parada en la entrada del cuarto de baño y contempló la puerta cerrada del dormitorio principal, al fondo del pasillo.
Era su última noche en la casa; había dormido en la habitación de invitados. Otro furgón de mudanzas, pequeño, llegaría a las once de la mañana para sacar las pocas pertenencias que quería llevarse. Caddy adoptaba a Crickson y Temin.
La casa estaba en venta. Con el mercado en alza, conseguiría un buen precio. Al menos estaba a salvo de sus acreedores. Saul había puesto la casa a su nombre.
Eligió la ropa que iba a ponerse, ropa interior blanca, una combinación de blusa y suéter color crema y pantalones azules, y amontonó las pocas piezas de ropa que todavía no había metido en una maleta. Estaba cansada de distribuir cosas, apartando esto y aquello para la hermana de Saul, preparando bolsas para beneficencia y otras para la basura.
Le había llevado casi una semana eliminar los recuerdos de su vida en común que no quería llevarse y que la agente de propiedad inmobiliaria pensaba que podrían «teñir» la casa para los potenciales compradores. Amablemente le había explicado el efecto negativo de «todos esos libros científicos, las revistas… Demasiado abstracto. Demasiado frío. Una tonalidad muy poco adecuada».
Kaye se imaginó a parejas criticonas y estúpidas de fisgones esnobs de clase alta invadiendo la casa, muy arreglados, con trajes de tweed y mocasines, o seda y minifaldas de microfibra, esquivando cualquier muestra de verdadera individualidad o intelecto, pero que encontraban adorables los detalles de estilo de los suplementos dominicales. Bien, por sí sola, la casa estaba llena de ese encanto. Saul y ella habían comprado muebles, cortinas y alfombras que no ofendían abiertamente ese estilo. Sin embargo, su vida personal tendría que ser expurgada antes de que la casa pudiese ponerse en venta.
Su vida personal. Saul había acabado con su parte de todo tipo de vida. Ella estaba borrando la evidencia del tiempo que habían pasado juntos; AKS estaba disolviendo y dispersando su vida profesional.
Gracias a Dios, la agente no había mencionado el sangriento incidente de Saul.
¿Cuánto duraría el sentimiento de culpabilidad? Se detuvo en mitad de las escaleras y se mordió el pulgar. No importaba cuantas veces se dijese a sí misma que tenía que recuperarse de una vez y seguir su camino. Continuaba perdiéndose en un laberinto de asociaciones, sendas emocionales que conducían a una infelicidad aún más profunda. La oferta del equipo de investigación de Herodes era una vuelta a una trayectoria personal, su propia y nueva senda, apacible y sólida. Las singularidades de la naturaleza la ayudarían a recuperarse de las singularidades de su propia vida, y eso resultaba extraño, pero también resultaba aceptable, creíble; podía imaginarse su vida así.
El timbre de la puerta sonó armoniosamente, reproduciendo la melodía de «Eleanor Rigby». Una idea de Saul. Kaye terminó de bajar las escaleras y abrió la puerta. Judith Kushner estaba en la entrada, con el rostro tenso.
—Vine en cuanto descubrí una pauta —dijo Judith. Llevaba una falda de lana negra, zapatos negros y una blusa blanca. Su gabardina goteaba sobre los escalones.
—Hola, Judith —dijo Kaye, algo desorientada. Kushner sujetó la puerta, la miró como pidiéndole permiso para pasar y entró en la casa. Se quitó la gabardina y la colgó en un perchero de madera.
—Con lo de pauta quiero decir que he llamado a ocho conocidos, y Marge Cross ha contactado con todos ellos. Fue en persona hasta sus casas, les dijo que le quedaba de camino a una reunión de negocios no sé dónde; demonios, cinco de ellos viven en Nueva York, así que es una buena excusa.
—¿Marge Cross… de Americol? —preguntó Kaye.
—Y Euricol también. No creas que no utiliza su influencia en el extranjero. Dios, Kaye, es una mujer muy poderosa, ¡ya ha fichado a Linda y a Herb! Y sólo son los primeros.
—Por favor, Judith, más despacio.
—¡Fiona se puso hecha una furia cuando rechacé a Cross, te lo juro! Pero odio esta mierda de grupos empresariales, los odio con toda mi alma. Llámame socialista, o hija de los sesenta…
—Por favor —dijo Kaye, levantando las manos para detener el torrente—. Va a llevarnos una eternidad si no te calmas.
Kushner se detuvo y la miró.
—Eres lista cielo, puedes adivinarlo por ti misma.
Kaye parpadeó durante un par de segundos.
—¿Marge Cross, Americol, quiere su parte del SHEVA?
—No sólo puede llenar sus hospitales, puede suministrarles directamente cualquier droga que «su» equipo desarrolle. Programas de tratamiento exclusivos para las aseguradoras médicas asociadas a Americol. Además, anuncia un equipo formado por importantes especialistas, y el valor de su compañía se dispara.
—¿Y me quiere a mí?
—Recibí una llamada de Debra Kim. Dijo que Marge Cross iba a darle un laboratorio, acoger a sus ratones SIC y comprarle los derechos de patente de su tratamiento para el cólera, a muy buen precio, lo bastante para hacerla rica. Y todo sin que exista todavía ningún tratamiento. Debra quería saber qué debería decirte.
—¿Debra? —Las cosas se movían demasiado rápido para Kaye.
—Marge es una experta en psicología humana. Lo sé. Fui a la facultad de medicina con ella en los setenta. Lo compaginaba con un Master en administración de empresas. Mucha energía, fea como el pecado, sin líos de hombres, tiempo extra que tú y yo hubiésemos desperdiciado en citas… Dejó la camilla en 1987, y mírala ahora.
—¿Qué quiere de mí?
Kushner se encogió de hombros.
—Eres una pionera, una celebridad… demonios. Saul te ha convertido en una especie de mártir, especialmente entre las mujeres… Mujeres que van a buscar un tratamiento. Tienes buenas credenciales, publicaciones importantes, estás impregnada de credibilidad. Pensaba que podrían matar al mensajero, Kaye. Ahora creo que van a ofrecerte la medalla de oro.
—Dios mío. —Kaye entró en el salón de paredes vacías y se sentó en el sofá recién limpiado. La habitación olía a algún tipo de detergente, con una tenue fragancia a pino, como un hospital.
Kushner inspiró y frunció el ceño.
—Huele como si aquí viviesen robots.
—La agente inmobiliaria dijo que debía oler a limpio —dijo Kaye, ganando tiempo para recuperar sus facultades—. Y cuando limpiaron arriba… después de que Saul… dejó un fuerte olor. Amoníaco. Algo así.
—Jesús —susurró Kushner.
—¿Rechazaste una oferta de Marge Cross? —preguntó Kaye.
—Tengo bastante trabajo para ser feliz el resto de mi vida, cielo. No necesito una maquina de hacer dinero controlándome. ¿La has visto en televisión?
Kaye asintió.
—No te creas la imagen que proyecta.
Se oyó el ruido de un coche junto a la entrada. Kaye miró por la galería delantera y vio un Chrysler grande de color verde cazador. Un joven con traje gris bajó del coche y abrió la puerta trasera de la derecha. Debra Kim salió por ella, miró alrededor, protegiéndose la cara del viento frío que venía del agua. Empezaban a caer algunos copos de nieve.
El joven de gris abrió la puerta del lado izquierdo y apareció Marge Cross, con sus 180 cm de altura, cubierta por un abrigo de lana de color azul oscuro y el pelo, que empezaba a volverse gris, recogido en un moño. Le dijo algo al joven y él asintió, volvió junto al asiento del conductor y se apoyó en el coche mientras Cross y Debra Kim subían los escalones de la entrada.
—Estoy alucinada —dijo Kushner—. Trabaja a más velocidad que el pensamiento.
—¿No sabías que iba a venir?
—No tan pronto. ¿Debería escaparme por la puerta de atrás?
Kaye negó con la cabeza y por primera vez en muchos días no pudo evitar reír.
—No, me gustaría ver cómo os peleáis por mi alma.
—Te quiero, Kaye, pero no soy tan tonta como para discutir con Marge.
Kaye se acercó con rapidez a la puerta principal y la abrió sin darle tiempo a Cross a llamar al timbre. Cross le dirigió una sonrisa amplia y amistosa, con el rostro cuadrado y los pequeños ojos verdes rebosando calidez maternal.
Kim sonrió con nerviosismo.
—Hola, Kaye —dijo, sonrojándose.
—¿Kaye Lang? No nos han presentado —dijo Cross.
«Dios mío —pensó Kaye—. ¡Habla igual que Julia Child!»
Kaye preparó café instantáneo con aroma de vainilla sacado de una vieja lata y lo sirvió en el juego de porcelana china que dejaba en la casa. Cross se comportó en todo momento como si le estuviese sirviendo algo tan refinado y exquisito como correspondía a una mujer que valía veinte mil millones de dólares.
—He venido para hablarte directamente. Estaba deseando ver el laboratorio de Debra en AKS —dijo Cross—. Está desarrollando un trabajo muy interesante. Tenemos un puesto para ella. Debra mencionó tu situación…
Kushner le lanzó una mirada a Kaye, asintiendo levemente.
—Y francamente, hacía meses que deseaba conocerte. Tengo a cinco jóvenes que se encargan de leer lo que se publica y mantenerme informada, todos muy guapos e inteligentes. Uno de los más guapos e inteligentes me dijo, «lee esto». Tu artículo que predecía la expresión de antiguos provirus humanos. Impresionante. En estos momentos no podría ser más oportuno. Kim dice que estás valorando una oferta para trabajar con el CCE. Para Christopher Dicken.
—Para el Equipo Especial de la Herodes y Mark Augustine, en realidad —dijo Kaye.
—Conozco a Mark. Se le da bien delegar. Trabajarás para Christopher. Un chico muy inteligente. —Cross continuó, como si estuviese hablando de jardinería—. Intentamos poner en marcha una investigación de ámbito mundial y un equipo de investigación que trabaje en la Herodes.
«Encontraremos un tratamiento, tal vez incluso una cura. Ofreceremos tratamientos especiales en todos los hospitales de Americol. Pero venderemos los tests a cualquiera. Tenemos la infraestructura, Dios, tenemos los medios económicos… Nos asociaremos con el CCE, y tú podrás actuar como una de nuestras representantes en el Departamento de Salud y Asuntos Humanos y el INS. Será como el programa Apolo, el gobierno y la industria trabajando juntos a gran escala. Pero esta vez, allí donde aterricemos, nos quedamos. —Cross se volvió en el sofá para mirar a Kushner—. La oferta que te hice sigue en pie, Judith. Me encantaría que las dos trabajaseis con nosotros.
Kushner soltó una risita, algo frívola.
—Gracias pero no, Marge. Soy demasiado vieja para cambiar de hábitos.
Cross negó con la cabeza.
—Te resultará cómodo, te lo garantizo.
—No tengo muy claro lo de hacer dos trabajos a la vez —dijo Kaye—. Ni siquiera he empezado a trabajar para el Equipo Especial.
—Esta tarde tengo una reunión con Mark Augustine y Frank Shawbeck. Si quieres, puedes volar conmigo hasta Washington. Podemos reunirnos con ellos las dos juntas. Tú también estás invitada, Judith.
Kushner sacudió la cabeza, pero esta vez su sonrisa resultó forzada.
Kaye se quedó sentada en silencio durante unos segundos, mirándose las manos cruzadas, los nudillos y las uñas cambiando del blanco al rosa mientras apretaba y relajaba los dedos. Sabía lo que iba a decir, pero quería que Cross le diese más información.
—Nunca tendrás que preocuparte por conseguir financiación para ningún trabajo que te interese —dijo Cross—. Lo pondremos en el contrato. Confío en ti hasta ese punto.
«Sí, pero… ¿deseo ser una joya en tu corona, mi reina?», se preguntó Kaye.
—Me fío de mi instinto, Kaye. Ya he hecho que mi gente de recursos humanos te evalúe. Opinan que realizarás tu mejor trabajo en las próximas décadas. Trabaja con nosotros, Kaye. Nada de lo que hagas será pasado por alto o trivializado.
Kushner volvió a reírse y Cross les sonrió a ambas.
—Quiero salir de esta casa en cuanto pueda —dijo Kaye—. No pensaba irme a Atlanta hasta la semana que viene… Estoy buscando un apartamento allí.
—Le pediré a mi gente que se ocupe de eso. Te encontraremos algo agradable en Atlanta o en Baltimore, donde te sea más cómodo.
—Dios mío —comentó Kaye, con una sonrisa breve.
—Hay otra cosa que sé que es importante para ti. Saul y tú os esforzasteis mucho en la República de Georgia. Tengo contactos que pueden salvar esa colaboración. Me gustaría continuar con la investigación en la terapia con fagos. Puedo persuadir a Tbilisi para que retiren las presiones políticas. Resulta ridículo, en cualquier caso… Un montón de aficionados intentando administrar una investigación.
Cross le puso una mano sobre el brazo y le dio un apretón cariñoso.
—Vente conmigo a Washington, veamos a Mark y a Frank y reunámonos con cualquiera con quien quieras hablar. Hazte una idea de la situación. Date un par de días para tomar la decisión. Consulta a tu abogado, si lo deseas. Incluso prepararemos un borrador del contrato. Si no te convence, te dejaré con el CCE, sin reclamaciones ni resentimiento.
Kaye se volvió hacia Kushner y percibió en el rostro de su mentora la misma expresión que había puesto cuando Kaye le dijo que iba a casarse con Saul.
—¿Cuáles son las restricciones, Marge? —preguntó Kushner en voz baja, juntando las manos sobre su regazo.
Cross se recostó en el sofá y frunció los labios.
—Nada fuera de lo normal. El reconocimiento científico es para el equipo. El departamento de relaciones públicas de la empresa organiza todos los lanzamientos de prensa y revisa todos los artículos para controlar que la información se haga pública en el momento oportuno. Nada de comportamientos de prima donna. Los beneficios financieros se comparten mediante un acuerdo de derechos muy generoso. —Cross cruzó los brazos—. Kaye, tu abogado es algo mayor y no está muy versado en estos asuntos. Seguro que Judith puede recomendarte alguno mejor.
Kushner asintió.
—Le recomendaré uno muy bueno… si Kaye está considerando tu oferta seriamente. —Su voz sonaba algo desanimada, decepcionada.
—No estoy acostumbrada a que me cortejen con tantas cajas de bombones y ramos de rosas, os lo aseguro —comentó Kaye, apartando la mirada en dirección al extremo de la alfombra, más allá de la mesa del café—. Me gustaría saber qué espera de mí el Equipo Especial antes de tomar ninguna decisión.
—Si me acompañas al despacho de Augustine, sabrá cuáles son mis intenciones. Creo que lo aceptará.
Kaye se sorprendió a sí misma diciendo:
—Si es así, creo que me gustaría ir a Washington contigo.
—Te lo mereces, Kaye —dijo Cross—. Y te necesito. Lo que nos espera no va a ser ninguna broma. Quiero a los mejores investigadores, la máxima seguridad que pueda obtener.
Fuera nevaba con mucha más intensidad. Kaye podía ver que el chófer de Cross se había metido en el coche y estaba hablando por un teléfono móvil. Un mundo diferente, rápido, ocupado, conectado, con muy poco tiempo para pensar.
Puede que eso fuese justo lo que necesitaba.
—Llamaré al abogado —dijo Kushner. Y a continuación, dirigiéndose a Cross, añadió—: Me gustaría hablar con Kaye a solas un momento.
—Por supuesto —dijo Cross.
En la cocina, Judith Kushner agarró a Kaye por el brazo y la miró directamente con una intensidad que Kaye le había visto pocas veces.
—Te das cuenta de lo que va a ocurrir —dijo.
—¿Qué?
—Vas a ser una figura decorativa. Pasarás la mitad de tu tiempo en salones, dirigiéndote a personas con sonrisas expectantes, que te dirán a la cara todo lo que quieras oír y luego cotillearán a tu espalda. Te considerarán una de las mascotas de Marge, uno de sus protegidos.
—Oh, vaya —dijo Kaye.
—Creerás que estás haciendo un trabajo importante y luego un día te darás cuenta que has estado haciendo lo que ella ha querido y nada más, todo el tiempo. Cree que ése es su mundo, y funciona de acuerdo a sus reglas. Entonces desearás que alguien te rescate, Kaye Lang. No sé si podré ser yo. Y espero por tu bien que no vuelva a ser otro Saul.
—Te agradezco que te preocupes. Gracias —dijo Kaye en voz baja, pero con cierto desafío—. Yo también sigo mi instinto, Judith. Y además, quiero descubrir qué es realmente la Herodes. Eso no va a ser barato. Creo que tiene razón sobre el CCE. ¿Y si podemos… terminar nuestro trabajo con el Eliava? Por Saul. En memoria suya.
La intensidad de Kushner desapareció y se apoyó contra la pared, sacudiendo la cabeza.
—Muy bien.
—Haces que Cross parezca el diablo —dijo Kaye.
Kushner se rió.
—No es el diablo, pero tampoco es santa de mi devoción.
Se abrió la puerta de la cocina y entró Debra Kim. Pasó la mirada de una a otra, nerviosa, y a continuación dijo implorante:
—Kaye, es a ti a quien quiere. No a mí. Si tú no subes a bordo, encontrará alguna forma de deshacerse de mi trabajo…
—Voy a hacerlo —dijo Kaye, agitando las manos—. Pero Dios, no puedo irme ahora mismo. La casa…
—Marge se ocupará de eso por ti —dijo Kushner, como si tuviese que ayudar a una estudiante lenta, en una materia que tampoco a ella le gustara.
—Lo hará —afirmó Kim rápidamente, iluminándosele la cara—. Es asombrosa.
29
Laboratorio principal del Equipo Especial, Baltimore
FEBRERO
—¡Buenos días, Christopher! ¿Qué tal por Europa? —Marian Freedman mantuvo abierta la puerta trasera situada en lo alto de la escalera de cemento. Soplaba un viento muy frío en el callejón. Dicken se subió la bufanda de punto e hizo un gesto de frotarse los ojos, al tiempo que subía los escalones.
—Sigo con el horario de Ginebra. Ben Tice te envía recuerdos.
Freedman le saludó efusivamente.
—Europa se implica —dijo con dramatismo—. ¿Cómo está Ben?
—Muerto de cansancio. Analizaron la cubierta proteínica la semana pasada. Resultó más duro de lo que pensaban. El SHEVA no cristaliza.
—Debería haber hablado conmigo —dijo Marian.
Dicken se quitó la bufanda y el abrigo.
—¿Hay café caliente?
—En la sala. —Le guió por un pasillo de cemento pintado de un naranja extravagante y le indicó que atravesase una puerta situada a la izquierda.
—¿Qué tal el edificio?
—Apesta. ¿Te enteraste de que los inspectores encontraron tritio en las cañerías? El año pasado, esto era una planta de procesado de desechos clínicos, pero sea como sea, tenían tritio en las tuberías. No teníamos tiempo para protestar y empezar a buscar de nuevo. ¡Qué asco de oferta inmobiliaria! Así que… Nos gastamos diez de los grandes instalando monitores y haciendo reformas. Y además tenemos que guiar por todo el edificio a un inspector de radiaciones de la Comisión de Energía Nuclear con su detector cada dos días.
Dicken se paró junto al tablón de anuncios que había en la sala. Estaba dividido en dos secciones, la parte más grande era una pizarra, la más pequeña, a la izquierda, un corcho lleno de notas clavadas. «Se busca compañero para compartir piso. ¡Sale más barato!» «¿Puede recoger alguien a mis perros en cuarentena en el aeropuerto de Dulles el miércoles? Trabajo todo el día.» «¿Conoce alguien una buena guardería en Arlington?» «Necesito que alguien me acerque a Bethesda el lunes. Mejor alguno de metabolismo o de excreción: de todas formas tengo que hablar con alguien de esos departamentos.»
Se le humedecieron los ojos. Estaba cansado, pero ver cómo el equipo se ponía en marcha, cómo la gente se unía, desplazando a sus familias y cambiando de vida, viajando desde todo el mundo, le conmovía profundamente.
Freedman le ofreció un café en un vaso de plástico.
—Está recién hecho. Nuestro café es bueno.
—Diurético —comentó Dicken—. Debería ayudaros a eliminar el tritio.
Freedman hizo una mueca.
—¿Habéis inducido la expresión? —preguntó Dicken.
—No —respondió Freedman—. Pero los ERV dispersos de los simios se parecen tanto al SHEVA en su genoma que da miedo. Estamos confirmando lo que ya suponíamos: viene de muy antiguo. Entró en el genoma de los primates antes de que nosotros y los monos verdes nos escindiésemos.
Dicken se bebió el café rápidamente y se limpió los labios.
—Entonces no es una enfermedad —dijo.
—Guau. No he dicho eso. —Freedman le recogió el vaso y lo tiró a una papelera—. Se manifiesta, se extiende, infecta. Eso es una enfermedad, venga de dónde venga.
—Ben Tice ha analizado doscientos fetos rechazados. Todos tenían una gran masa folicular, parecida a un ovario, pero con sólo unos veinte folículos. Todos y cada uno…
—Lo sé, Christopher. Tres folículos rotos, o menos. Me envío su informe ayer por la tarde.
—Marian, las placentas son minúsculas, el amnios es sólo una bolsita, y después del aborto, que es increíblemente suave, muchas de las mujeres ni siquiera sienten dolor, ni siquiera desprenden el endometrio. Es como si siguiesen estando embarazadas.
Freedman empezaba a ponerse nerviosa.
—Christopher, por favor…
Entraron otros dos investigadores, dos jóvenes negros, reconocieron a Dicken, aunque nunca se habían visto, saludaron y se acercaron a la nevera. Freedman bajó la voz.
—Christopher, no voy a meterme entre Mark Augustine y tú cuando salten las chispas. Sí, has demostrado que las muestras de tejido de las víctimas de Georgia tenían SHEVA. Pero sus bebés no eran como estas cosas porta-óvulos deformes. Eran fetos con un desarrollo normal.
—Me encantaría conseguir uno para analizarlo.
—Pues si lo haces, llévatelo a otro sitio. No somos un laboratorio criminal, Christopher. Tengo aquí a ciento veintitrés personas, treinta monos verdes y doce chimpancés. Y tenemos una misión muy específica. Exploramos la expresión de virus endógenos en los simios. Eso es todo —le susurró a Dicken estas últimas palabras junto a la puerta. A continuación dijo, alzando la voz—: Venga, ven y echa un vistazo a lo que hemos hecho.
Guió a Dicken a través de un pequeño laberinto de cubículos-oficina, cada uno con su propio monitor de pantalla plana. Pasaron junto a varias mujeres con batas blancas de laboratorio y un técnico con mono verde. El aire olía a antiséptico hasta que Marian abrió la puerta de acero que conducía al laboratorio animal principal. Entonces Dicken pudo percibir el olor a pan viejo de la comida de mono, el hedor a orina y a heces y, de nuevo, el olor a jabón y a desinfectante.
Le llevó hasta una habitación espaciosa, con las paredes de cemento, donde había tres chimpancés hembras, cada una en un habitáculo individual cerrado, de plástico y acero. Cada habitáculo disponía de su propio sistema de ventilación y suministro de aire. Un operario del laboratorio había insertado una barra con abrazadera en el habitáculo más cercano, y la chimpancé intentaba apartarla. Lentamente, la abrazadera se cerró, sujeta por el operario, que esperó, silbando, hasta que la chimpancé se sometió al fin. La abrazadera la sujetaba casi acostada; ya no podía morder, y sólo agitaba un brazo entre las barras, lejos de donde el técnico de laboratorio iba a realizar su tarea.
Marian observó, inexpresiva, mientras sacaban al chimpancé del cubículo. La abrazadera giró sobre las ruedas de goma y un técnico tomó muestras de sangre y flujo vaginal. La chimpancé emitió chillidos de protesta y gesticuló. Tanto el técnico como el operario desoyeron sus chillidos.
Marian se acercó a la abrazadera y tocó el brazo de la chimpancé.
—Tranquila Kiki, tranquila bonita. Ésa es mi chica. Lo sentimos, cariño.
Los dedos de la chimpancé acariciaron repetidamente la mano de Marian. La chimpancé gesticulaba y se retorcía, pero ya no chillaba. Cuando la devolvieron a su encierro, Marian se volvió para enfrentarse al técnico y al operario.
—Denunciaré al próximo hijo de perra que trate a estos animales como si fuesen máquinas —dijo con voz ronca y dura—. ¿Queda claro? Intenta comunicarse. Ha sido violada y necesita sentir a alguien para tranquilizarse. Sois lo más parecido que tiene a amigos o familia. ¿Me entendéis?
El operario y el técnico se disculparon avergonzados.
Marian pasó enfadada junto a Dicken y le hizo un gesto con la cabeza para que la siguiera.
—Estoy seguro de que todo irá bien —dijo Dicken, alterado por la escena—. Confío plenamente en ti, Marian.
Marian suspiró.
—Volvamos a mi despacho y hablemos allí un poco más.
Durante el camino de vuelta al despacho, encontraron el pasillo vacío, con las puertas cerradas a ambos lados. Dicken gesticuló abiertamente mientras hablaba.
—Ben está de mi parte. Opina que es un suceso significativo, no sólo una enfermedad.
—Entonces, ¿se enfrentará a Augustine? ¡Toda nuestra financiación se basa en la idea de encontrar un tratamiento, Christopher! Si no es una enfermedad, ¿por qué vamos a buscar un tratamiento? La gente sufre, se siente enferma, y cree que estamos perdiendo bebés.
—Esos fetos rechazados no son bebés, Marian.
—Entonces, ¿qué demonios son? Tengo que continuar con lo que sé, Christopher. Si todos empezamos a teorizar…
—Estoy haciendo un sondeo —dijo Dicken—. Quiero saber qué opinas.
Marian se paró junto a su mesa, puso las manos sobre la superficie de formica, tamborileando con las uñas. Parecía exasperada.
—Soy bióloga molecular y especialista en genética. No sé una mierda sobre mucho más. Me lleva cinco horas cada noche leer una centésima parte de lo que necesitaría para mantenerme al día en mi propio campo.
—¿Te has conectado a MedWeb, Bionet, Virion?
—No me conecto demasiado excepto para bajarme el correo.
—Virion es un netzine algo informal de Palo Alto. Funciona sólo por suscripción privada. Lo dirige Kiril Maddox.
—Lo sé. Salí con Kiril en Stanford.
Eso sorprendió a Dicken, frenándole.
—Eso no lo sabía.
—¡Por favor, no se lo digas a nadie! Ya entonces era un gilipollas brillante y subversivo.
—Palabra de boy scout. Pero deberías echarle un vistazo. Hay treinta mensajes anónimos. Kiril me ha asegurado que todos son investigadores auténticos. Lo que se murmura no va de enfermedad ni de tratamiento.
—Sí, y cuando lo hagan público me uniré a ti para desfilar hasta el despacho de Augustine.
—¿Lo prometes?
—¡Ni lo sueñes! No soy una brillante investigadora con una reputación internacional que proteger. Soy el tipo de chica que trabaja en la cadena de montaje, con dificultades para llegar a fin de mes y una desastrosa vida sexual, a la que le encanta su trabajo y quiere conservar su empleo.
Dicken se masajeó la parte posterior del cuello.
—Está sucediendo algo. Algo realmente grande. Necesito una lista de gente en la que apoyarme cuando se lo diga a Augustine.
—Cuando lo intentes, quieres decir. Te expulsará del CCE de una patada en el culo.
—No lo creo. Espero que no. —Y a continuación le preguntó, con mirada maliciosa—. ¿Cómo lo sabes? ¿También salías con Augustine?
—Era un estudiante de medicina —contestó Freedman—. Me mantenía a una distancia segura de los estudiantes de medicina.
El Puma de Jessie se encontraba en un semisótano al final de la calle, con un pequeño letrero luminoso en la entrada, una placa en relieve de falsa madera y un pasamanos de bronce brillante. En el interior del largo y estrecho salón, un hombre fornido, con falso esmoquin y pantalones negros, servía cerveza y vino entre las mesas de madera, y siete u ocho mujeres desnudas intentaban bailar sobre un pequeño escenario, una después de otra, en general con poco entusiasmo.
Un cartel escrito a mano, colocado sobre la tarima de los músicos junto a la jaula vacía, decía que el puma estaba enfermo esa semana, así que Jessie no actuaría. Fotos del flexible felino y su neumática y sonriente dueña rubia ocupaban la pared que se encontraba detrás de la barra.
La sala, apenas de tres metros de ancho, estaba abarrotada, y llena de humo. Dicken se sintió mal desde el momento en que se sentó. Echó una ojeada a los espectadores y vio hombres mayores, con traje, en grupos de dos o tres, y jóvenes con vaqueros, solos, todos ellos blancos y sosteniendo vasos de cerveza.
Un hombre de cuarenta y muchos se acercó a una bailarina que salía del escenario y le susurró algo, a lo que ella asintió. A continuación él y sus amigos se dirigieron a una habitación trasera para divertirse en privado.
Dicken no había tenido más que un par de horas para sí mismo desde hacía un mes. Por casualidad tenía esa tarde libre, sin relaciones sociales, ningún sitio a donde ir excepto la pequeña habitación del Holiday Inn, así que se había acercado caminando hasta la zona de clubes, pasando junto a numerosos coches de policía y unos cuantos guardias en bicicleta y a pie. Había pasado un rato en una librería de una gran cadena, encontrando casi insoportable la perspectiva de pasar su noche libre simplemente leyendo, y sus pies le habían llevado de forma automática hasta donde había pretendido ir desde el primer momento, aunque sólo fuese para mirar a una mujer con la que no tuviese ninguna relación de trabajo.
Las bailarinas eran bastante atractivas, todas de unos veintitantos, impactantes en su brusca desnudez, con pechos, por lo que podía apreciar, poco naturales, y el vello púbico afeitado hasta formar un pequeño punto de exclamación. Ninguna de ellas le miró cuando entró. En unos minutos habría sonrisas por dinero y miradas por dinero, pero al principio no hubo nada.
Pidió una Budweiser, las alternativas eran Coors, Bud o Bud lite, y se apoyó en la pared. La mujer que se encontraba en el escenario en ese momento era joven, delgada, con pechos que sobresalían dramáticamente y no concordaban con su estrecha caja torácica.
La observó con poco interés después de diez minutos de contorsiones y miradas penetrantes, la mujer se cubrió con una bata de rayón que le llegaba hasta los muslos y descendió del escenario, mezclándose con la gente.
Dicken nunca había aprendido las reglas de este tipo de sitios. Sabía que había habitaciones privadas, pero no qué se permitía en ellas. Se encontró pensando menos en las chicas, el humo y la cerveza que en su visita de la mañana siguiente al Centro Médico de la Universidad Howard y en la reunión con Augustine y los nuevos miembros del equipo por la tarde… Otro día muy ocupado.
Miró a la chica que había subido al escenario, más baja y algo más rellena, con pechos pequeños y una cintura muy estrecha, y se acordó de Kaye Lang.
Dicken se terminó la cerveza, dejó un par de monedas sobre la mesa y apartó la silla. Una mujer pelirroja, medio desnuda, le ofreció su liga para que dejase un billete, levantándose la falda. Como un idiota, puso un billete de veinte dólares y la contempló con lo que esperaba que pareciese un aire de confianza indiferente, aunque sospechaba que no era más que una mirada tensa e insegura.
—Así se empieza, cariño —le dijo la chica, en voz baja pero firme. Echó una ojeada alrededor. Él era el pez más grande de la piscina en estos momentos, sin compañía—. Has estado trabajando demasiado, ¿verdad?
—Verdad —contestó.
—Creo que lo que necesitas es algo de baile en privado —añadió ella.
—Estaría bien —dijo Dicken, con la boca seca.
—Tenemos un lugar para esas cosas —le dijo ella—. ¿Conoces las reglas, cielo? Yo me encargo de las caricias. Los jefes quieren que te quedes tranquilito y sentado. Es divertido.
Sonaba horrible. Aún así, la acompañó a una pequeña habitación en la parte de atrás del edificio, una de las ocho o diez que había en el segundo piso, todas del tamaño de un dormitorio y sin muebles, excepto por una pequeña tarima y una o dos sillas. Se sentó en la silla mientras la chica se quitaba la bata. Llevaba un tanga diminuto.
—Me llamo Danielle —dijo. Se llevó un dedo a los labios cuando él comenzó a decir algo—. No me lo digas —añadió—, me gusta el misterio.
A continuación sacó un bulto de plástico de un pequeño bolsito negro que llevaba en el brazo y lo desenrolló con un movimiento experto de la muñeca. Se colocó una mascarilla quirúrgica sobre el rostro.
—Lo siento —dijo, con un susurró—. Ya sabes como son las cosas. Las chicas dicen que esta nueva gripe lo traspasa todo… la píldora, los preservativos, lo que sea. Ya ni siquiera tienes que hacer, ya sabes, nada peligroso, para meterte en líos. Dicen que todos los chicos la tienen. Ya tengo dos niños. Lo que menos necesito es perder tiempo de trabajo sólo para tener un pequeño monstruo.
Dicken estaba tan cansado que apenas podía moverse. Ella se subió al escenario y adoptó una pose.
—¿Te gusta rápido o lento?
Dicken se puso en pie, golpeando la silla sin querer. Ella frunció el ceño, estrechando los ojos y arqueando las cejas por encima de la mascarilla, de color verde quirófano.
—Lo siento —dijo Dicken y le tendió otro billete de veinte dólares. Después salió con rapidez de la habitación, dando traspiés a causa del humo. Casi se cayó al tropezar con un par de piernas junto al escenario, subió los escalones y se agarró al pasamanos un momento, inspirando profundamente.
Se secó las manos con fuerza en los pantalones, como si fuese él quien pudiese contagiarse.
30
Universidad de Washington, Seattle
Mitch se sentó en el banco y se estiró al sol. Vestía una camisa Pendleton de lana, vaqueros descoloridos y botas viejas de senderismo. No llevaba abrigo.
Los árboles desnudos alzaban sus ramas grises sobre el terreno cubierto de nieve. El ir y venir de los estudiantes había limpiado las aceras, dejando huellas entrecruzadas sobre el césped nevado. La nieve seguía cayendo lentamente desde las oscuras masas de nubes que surcaban el cielo.
Wendell Packer se acercó, saludando y sonriendo ligeramente. Packer tenía la misma edad que Mitch, cerca de los cuarenta, era alto y delgado, empezaba a perder pelo y poseía unas facciones regulares, sólo ligeramente afeadas por una nariz prominente. Llevaba puesto un jersey grueso y un chaleco deportivo de color azul oscuro, y sujetaba un pequeño maletín de piel.
—Siempre he querido hacer una película sobre este lugar —dijo Packer. Le estrechó la mano, nervioso.
—¿Qué tipo de película? —preguntó Mitch, que ya empezaba a sentirse aprensivo. Había tenido que obligarse a sí mismo a hacer la llamada y acercarse al campus. Intentaba acostumbrarse a pasar por alto el nerviosismo de los antiguos colegas y los amigos científicos.
—Sólo una escena. La nieve cubriéndolo todo en enero; los ciruelos en flor en abril. Una chica guapa caminando, justo ahí. Un fundido lento: rodeada de copos cayendo que se transforman en pétalos. —Packer señaló hacía el camino por el que pasaban estudiantes con prisa dirigiéndose a clase. Apartó el aguanieve que había sobre el banco y se sentó junto a Mitch—. Podías haber venido a mi despacho. No eres un paria, Mitch. Nadie va a echarte del campus.
Mitch se encogió de hombros.
—Me he vuelto un salvaje, Wendell. No duermo mucho. Tengo un montón de libros de texto en mi apartamento… me paso el día estudiando biología. Hay demasiado en lo que debo ponerme al día.
—Ya, bueno, despídete del élan vital. Ahora somos ingenieros.
—Quiero invitarte a comer y hacerte algunas preguntas. Y también quiero saber si podría acudir de oyente a algunas clases de tu departamento. Los libros no me aclaran lo suficiente.
—Puedo pedírselo a los profesores. ¿Alguna asignatura en particular?
—Embriología. Desarrollo de los vertebrados. Algo de obstetricia, pero eso queda fuera de tu campo.
—¿Por qué?
Mitch apartó la vista, contemplando la plaza y las paredes de ladrillo color ocre de los edificios que la rodeaban.
—Necesito aprender un montón de cosas para no hablar de más ni hacer ningún movimiento estúpido.
—¿Como qué?
—Si te lo dijese, pensarías que estoy loco.
—Mitch, uno de los mejores momentos que he tenido en años fue la excursión que hicimos con mis hijos para ver el Parque Gingko. Les encantó, todo el camino andando, buscando fósiles. Me pasé horas mirando al suelo. Me quemé la parte de atrás del cuello. Entendí por qué llevabas esa solapilla trasera en la gorra.
Mitch sonrió.
—Sigo siendo tu amigo, Mitch.
—Eso significa mucho para mí, Wendell.
—Hace frío aquí fuera —dijo Packer—. ¿Adónde me llevas a comer?
—¿Te gustan los asiáticos?
Se sentaron en el restaurante Pequeña China, en un reservado junto a la ventana, esperando que les sirviesen el arroz, los tallarines y el curry. Packer bebía una taza de té caliente; Mitch, perversamente, tomaba una limonada fría. El vapor empañaba la ventana que daba a la denominada Avenida gris, que no era una avenida en realidad sino la Calle Universidad, bordeando el campus. Unos cuantos chicos con chaquetas de cuero y pantalones flojos fumaban y dejaban las huellas de sus pies junto a un puesto de periódicos cerrado. Había dejado de nevar y las calles estaban heladas.
—Venga, dime por qué necesitas asistir a clases —dijo Packer.
Mitch sacó tres recortes de periódico sobre Ucrania y la República de Georgia. Packer los leyó con el ceño fruncido.
—Alguien intentó asesinar a la madre de la cueva. Y miles de años después, están asesinando a madres con la gripe de Herodes.
—Ah. Y crees que los neandertales… El bebé que encontraron cerca de la cueva. —Packer echó la cabeza hacia atrás—. Estoy algo confuso.
—Dios, Wendell, yo estuve allí. Vi al bebé dentro de la cueva. Estoy seguro de que los investigadores de Innsbruck ya han confirmado ese detalle, sólo que lo están manteniendo en secreto. Les he escrito y ni siquiera me han contestado.
Packer volvió a meditarlo, frunciendo el ceño profundamente, intentando reunir las piezas.
—Crees que tropezaste con una muestra de equilibrio puntuado. En los Alpes.
Una mujer baja, de cara redonda y hermosa, les trajo la comida y les dejó palillos junto a los platos. Cuando se fue, Packer continuó:
—¿Crees que en Innsbruck han comparado los tejidos y que no quieren hacer públicos los resultados?
Mitch asintió.
—Es algo tan poco convencional, como idea, que nadie dice nada. Es una suposición increíblemente arriesgada. Mira, no quiero extenderme… no quiero agobiarte con detalles. Sólo dame la posibilidad de descubrir si tengo razón o no. Probablemente esté tan equivocado que debería cambiar de profesión y dedicarme a la gestión de asfaltos. Pero… Estuve allí, Wendell.
Packer miró alrededor, apartó los palillos, echó unas gotas de salsa picante en su plato y hundió un tenedor en el arroz con carne de cerdo al curry. Con la boca llena, dijo:
—Si te dejo asistir a algunas clases, ¿te sentarás en la parte de atrás?
—Me quedaré fuera —dijo Mitch.
—Era una broma —dijo Packer—. Creo.
—Lo sé —contestó Mitch, sonriendo—. Ahora voy a pedirte otro favor.
Packer alzó las cejas.
—No te pases, Mitch.
—¿Tenéis a algún estudiante doctorado trabajando en el SHEVA?
—Claro —contestó Packer—. El CCE tiene un programa de investigación coordinada y nos hemos apuntado. ¿Te fijaste en todas esas chicas con mascarillas de gasa, en el campus? Nos gustaría contribuir a aportar algo de luz a todo este asunto. Ya sabes… ¿Por? —preguntó, mirando fijamente a Mitch.
Mitch sacó los dos viales de vidrio.
—Son muy importantes para mí —dijo—. No quiero perderlos.
Los sostuvo sobre la palma de su mano. Tintinearon suavemente, su contenido semejaba dos pequeños recortes de carne.
Packer apoyó el tenedor.
—¿Qué son?
—Tejido neandertal. Uno del macho y otro de la hembra.
Packer dejó de masticar.
—¿Qué cantidad necesitarías? —preguntó Mitch.
—No mucha —dijo Packer, con la boca llena de arroz—. Si fuese a hacer algo.
Mitch movió la mano y los viales se movieron lentamente adelante y atrás.
—Si fuese a confiar en ti —añadió Packer.
—Yo tengo que fiarme de ti —dijo Mitch.
Packer se volvió hacia las ventanas empañadas, los chicos seguían reunidos ahí fuera, riendo y fumando.
—¿Qué busco… SHEVA?
—O algo parecido.
—¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el SHEVA con la evolución?
Mitch golpeó los artículos del periódico.
—Explicaría toda esta historia sobre los hijos del diablo. Está sucediendo algo muy extraño. Creo que ya ha sucedido antes y que yo encontré la prueba.
Packer se limpió los labios pensativo.
—No puedo creerlo. —Agarró los viales de la mano de Mitch y los contempló de cerca—. Son tan jodidamente viejos. Hace tres años, dos de mis estudiantes doctorados llevaron a cabo un proyecto de investigación sobre las secuencias del ADN mitocondrial de tejido de huesos neandertales. Todo lo que quedaba eran fragmentos.
—Entonces podrás confirmar que éstos son auténticos —dijo Mitch—. Disecados y deteriorados, pero probablemente completos.
Packer puso los viales sobre la mesa con cuidado.
—¿Por qué debería hacerlo? ¿Sólo porque somos amigos?
—Porque si tengo razón, va a ser el mayor descubrimiento científico de nuestro tiempo. Al fin podríamos saber cómo funciona la evolución.
Packer abrió su cartera y sacó un billete de veinte dólares.
—Invito yo —dijo—. Los grandes descubrimientos me ponen muy nervioso.
Mitch lo miró consternado.
—Oh, lo haré —dijo Packer sonriendo—. Pero sólo porque soy un idiota y un primo. No más favores, por favor, Mitch.
31
Instituto Nacional de la Salud, Bethesda
Cross y Dicken se sentaron uno frente a otro en la amplia mesa de la pequeña sala de reuniones del Edificio Natcher, y Kaye se sentó junto a Cross. Dicken jugueteaba con un lápiz, sin levantar la vista de la mesa, como un chiquillo nervioso.
—¿Cuándo va a hacer Mark su gran entrada? —preguntó Cross.
Dicken alzó la mirada y sonrió.
—Yo diría que en unos cinco minutos. Puede que menos. No está muy contento con esta situación.
Cross se dio golpecitos en los dientes con una de sus largas uñas, que estaba astillada.
—Lo único que no le sobra es tiempo, ¿no es cierto? —preguntó Dicken.
Cross sonrió educadamente.
—No parece que haya pasado tanto tiempo desde Georgia —comentó Kaye, sólo por romper el silencio.
—Desde luego que no —dijo Dicken.
—¿Os conocisteis en Georgia? —preguntó Cross.
—Sólo brevemente —dijo Dicken. Antes de que la conversación pudiera continuar, entró Augustine. Vestía un caro traje gris que mostraba algunas arrugas en la espalda y las rodillas. Ya había debido de asistir a un montón de reuniones ese día, supuso Kaye.
Augustine le estrechó la mano a Cross y se sentó. Entrelazó las manos frente a él, con gesto relajado.
—Entonces, Marge ¿ya es un acuerdo firme? ¿Tú te quedas a Kaye y nosotros tenemos que compartirla?
—Todavía no hay nada definitivo —dijo Cross, de buen humor—. Antes quería hablar contigo.
Augustine no parecía convencido.
—¿Qué sacamos nosotros?
—Probablemente nada que no hubieseis conseguido de todas formas, Mark —dijo Cross—. Podemos definir ahora los puntos importantes del acuerdo y dejar los detalles para después.
Augustine se sonrojó ligeramente y tensó la mandíbula durante unos segundos, luego dijo:
—Me encanta negociar. ¿Qué es lo que necesitamos en realidad de Americol?
—Esta noche cenaré con tres senadores republicanos. Tipos del cinturón de la Biblia. No les preocupa mucho lo que haga yo, mientras cuide de sus benefactores. Les explicaré por qué creo que el Equipo Especial y toda la infraestructura de investigación debería recibir aún más dinero, y por qué deberíamos establecer una conexión intranet entre Americol, Euricol y algunos investigadores seleccionados del Equipo Especial y del CCE. Luego les explicaré los hechos de la vida. Lo de la Herodes, quiero decir.
—Se pondrán a gritar que es un «acto de Dios» —dijo Augustine.
—La verdad es que no lo creo —dijo Cross—. Puede que sean más inteligentes de lo que piensas.
—Ya se lo he explicado a todos los senadores y a la mayoría de los congresistas —dijo Augustine.
—Entonces haremos un buen equipo. Haré que se sientan sofisticados e informados, algo que sé que no se te da bien. Y si colaboramos… conseguiremos un tratamiento, posiblemente incluso una cura, en el plazo de un año. Te lo garantizo.
—¿Cómo puedes asegurar algo así? —preguntó Augustine.
—Como ya le dije a Kaye durante el vuelo hasta aquí, me tomé sus artículos muy en serio hace años. Puse a alguno de mis especialistas de San Diego a investigar la posibilidad. Cuando aparecieron las noticias sobre la activación del SHEVA y luego sobre la Herodes, estaba preparada. Se lo pasé a los chicos de nuestro programa Centinela. Más o menos lo que haces tú, Christopher, pero a escala corporativa. Ya conocemos la estructura de la cápside del SHEVA, cómo se introduce en las células humanas, a qué receptores se fija. El CCE y el Equipo Especial podrían obtener la mitad del reconocimiento y nosotros nos encargaríamos de que todo el mundo tuviese tratamiento. Lo haríamos por poco o nada, por supuesto, tal vez ni siquiera cubriendo costes.
Augustine la miró verdaderamente sorprendido. Cross soltó una risa ahogada. Se inclinó sobre la mesa como si fuese a darle un puñetazo y dijo:
—Te pillé, Mark.
—No me lo creo —dijo Augustine.
—El señor Dicken dice que quiere trabajar directamente con Kaye. Perfecto —concedió Cross.
Augustine cruzó los brazos.
—Pero esa intranet será algo genial. Directa, rápida, lo mejor que podamos construir. Estudiaremos cada maldito HERV del genoma para estar seguros de que el SHEVA no está duplicado en algún lugar, para pillarnos desprevenidos. Kaye puede dirigir ese proyecto. Las aplicaciones farmacéuticas podrían ser maravillosas, absolutamente maravillosas. —Le falló la voz por el entusiasmo.
Kaye se dio cuenta de que ella también se sentía entusiasmada. Cross era increíble.
—¿Qué te ha contado tu gente del HERV, Mark? —preguntó Cross.
—Muchas cosas —dijo Augustine—. Por supuesto, nos hemos concentrado en la Herodes.
—¿Sabéis que el gen más largo activado por el SHEVA, la poliproteína del cromosoma 21, se expresa de forma diferente en los simios y en los humanos? ¿Y que es uno de los tres únicos genes en toda la cascada del SHEVA que difiere en los simios y los humanos?
Augustine sacudió la cabeza.
—Estamos cerca de descubrirlo —dijo Dicken, y miró alrededor algo avergonzado. Cross no le hizo caso.
—Lo que estamos viendo es un catálogo arqueológico de la enfermedad humana, que se remonta a millones de años atrás —dijo Cross—. Al menos una maldita visionaria ya se había dado cuenta y vamos a adelantarnos al CCE hasta la última descripción… Dejaremos al margen a la investigación oficial, Mark, a menos que cooperemos. Kaye puede ayudar a mantener los canales de comunicación. Juntos podemos hacerlo mucho más rápido, por supuesto.
—¿Vas a salvar al mundo, Marge? —preguntó suavemente Augustine.
—No, Mark. Dudo que la Herodes sea mucho más que una molestia desagradable. Pero nos ataca donde más nos duele. Donde hacemos bebés. Todo el que ve la televisión o lee los periódicos está asustado. Kaye es famosa, es mujer y es presentable. Es justo lo que ambos necesitamos. Ése es el motivo por el que el señor Dicken y la directora de Salud Pública pensaron que podría ser útil, ¿no es así? ¿Aparte de su evidente capacidad?
Augustine se dirigió a Kaye.
—Supongo que no fue usted quien buscó a la señora Cross, después de haber aceptado trabajar para nosotros.
—No, no fui yo —dijo Kaye.
—¿Qué espera obtener de este acuerdo?
—Creo que Marge tiene razón —dijo Kaye, sintiendo una confianza en sí misma casi estremecedora—. Debemos cooperar y descubrir qué es esto y qué podemos hacer para solucionarlo.
«Kaye Lang, la guerrera corporativa, fría y distante, sin dudas. Saul, estarías orgulloso de mí.»
—Se trata de una investigación internacional, Marge —dijo Augustine—. Estamos organizando una coalición de veinte países diferentes. La OMS tiene un papel importante en esto. Nada de prima donnas.
—Ya he nombrado un comité administrativo para tratar ese tema. Robert Jackson va a dirigir nuestro programa de vacunación. Nuestras funciones serán transparentes. Hace veinticinco años que trabajamos a escala mundial. Sabemos cómo se juega, Mark.
Augustine miró a Cross y a continuación a Kaye. Extendió las manos como para abrazar a Cross.
—Querida —dijo, y se puso en pie para lanzarle un beso.
Cross cloqueó como una gallina vieja.
32
Universidad de Washington, Seattle
Wendell Packer le dijo a Mitch que se reuniese con él en su despacho del Edificio Magnuson. La habitación, en el ala E, era pequeña y de ambiente cargado, sin ventanas, repleta de estanterías de libros y con dos ordenadores, uno de ellos conectado al equipo que se encontraba en el laboratorio de Packer. La pantalla mostraba una larga serie de proteínas que estaban siendo secuenciadas, con bandas rojas y azules y columnas verdes en hermoso desorden, como una escalera torcida.
—Lo hice yo mismo —dijo Packer, alzando una tira impresa de papel continuo para mostrársela a Mitch—. No es que no me fíe de mis estudiantes, pero tampoco quiero arruinar sus carreras, y no quiero que vapuleen mi departamento.
Mitch tomó los papeles y los hojeó.
—Dudo que tengan mucho sentido a simple vista —dijo Packer—. Los tejidos son demasiado antiguos para conseguir secuencias completas, así que busqué genes pequeños específicos del SHEVA, y luego busqué los productos que se forman cuando el SHEVA se introduce en una célula.
—¿Los encontraste? —preguntó Mitch, sintiendo un nudo en la garganta.
Packer asintió.
—Tus muestras tienen SHEVA. Y no son simples contaminaciones procedentes de ti o de la gente con la que estabas. El virus está muy degradado. Utilicé las pruebas de anticuerpos que nos han enviado desde Bethesda, que identifican las proteínas asociadas con el SHEVA. Hay una hormona que estimula los folículos que es específica de la infección por SHEVA. Los resultados coinciden en un porcentaje del sesenta y siete por ciento. No está mal, considerando la antigüedad. Luego me basé en un poco de teoría de la información para diseñar y poner en práctica un método de análisis mejor, para el caso de que el SHEVA haya mutado ligeramente o difiera por otros motivos. Me llevó un par de días, pero conseguí una correspondencia del ochenta por ciento. Para asegurarme más, realicé una prueba Southwestern Blot con ADN del provirus de la Herodes. No hay duda de que tus especímenes tienen restos de SHEVA activado. El tejido del hombre está lleno.
—¿Estás seguro de que es SHEVA? ¿Sin ninguna duda, ni ante un tribunal?
—Considerando la fuente, no prosperaría en un tribunal. ¿Pero si se trata de SHEVA? —Packer sonrió—. Sí. Llevo siete años en este departamento. Tenemos el mejor equipo material que se puede comprar con dinero, y algunos de los mejores especialistas a los que ese equipo puede seducir para que trabajen con nosotros, todo gracias a tres tíos muy ricos de Microsoft. Pero… Siéntate, Mitch, por favor.
Mitch levantó la vista de los papeles y le miró.
—¿Por qué?
—Tú siéntate.
Mitch se sentó.
—Tengo algo más. Karel Petrovich, de Antropología, le pidió a Maria Konig, la chica que está al final de este pasillo, la mejor de nuestro laboratorio, que estudiase una muestra de tejido muy antiguo. ¿Adivinas de dónde sacó la muestra?
—¿De Innsbruck?
Packer sacó otra hoja de papel.
—Le pidieron a Karel específicamente que se dirigiese a nosotros. Nuestra reputación, supongo. Querían que buscásemos marcadores específicos y combinaciones de alelos de los que se utilizan habitualmente para determinar relaciones parentales. Nos dieron una pequeña muestra de tejido, más o menos un gramo. Querían un trabajo muy preciso, y lo querían rápido. Mitch, tienes que jurarme que guardarás un secreto absoluto sobre esto.
—Te lo juro —dijo Mitch.
—Sólo por curiosidad, le pregunté por los resultados a uno de los analistas. No me extenderé con detalles aburridos. El tejido era de un recién nacido. De hace al menos diez mil años. Buscamos los marcadores y los encontramos. Y comparé varios alelos con tus muestras de tejidos.
—¿Coincidían? —preguntó Mitch, fallándole la voz.
—Sí… y no. No creo que Innsbruck vaya a estar de acuerdo conmigo, o con lo que tú pareces insinuar.
—No insinúo. Lo sé.
—Ya, bueno, resulta muy extraño, pero ante un tribunal, yo podría librar a tu espécimen macho de la responsabilidad. Nada de pensión alimenticia para el niño prehistórico. Sin embargo la hembra sí. Los alelos encajan.
—¿Es la madre del bebé?
—Sin ninguna duda.
—¿Pero él no es el padre?
—Sólo he dicho que podría sacarlo del apuro ante un tribunal. Hay algunos detalles genéticos raros en todo esto. Cosas verdaderamente vaporosas, que no había visto en mi vida.
—Pero el bebé es uno de nosotros.
—Mitch, por favor, no me entiendas mal. No voy a apoyarte, no voy a ayudarte a escribir ningún artículo. Tengo un departamento que proteger, y mi propia carrera. Tú, más que nadie, deberías entenderlo.
—Lo sé, lo sé —dijo Mitch—. Pero no puedo continuar yo sólo.
—Déjame que te dé algunos detalles más. Sabes que el Homo sapiens sapiens es extraordinariamente uniforme, desde el punto de vista genético.
—Sí.
—Bien, no creo que el Homo sapiens neandertalensis fuese tan uniforme. Es un verdadero milagro que pueda decirte esto, Mitch, espero que lo entiendas. Hace tres años, nos hubiese llevado ocho meses hacer el análisis.
Mitch frunció el ceño.
—Creo que no te sigo.
—El genotipo del niño se parece mucho al tuyo y al mío. Es casi moderno. El ADN mitocondrial del tejido que me diste encaja con las muestras que tenemos de antiguos huesos neandertales. Pero me atrevería a decir, si no me piden que lo justifique demasiado, que el macho y la hembra de tus muestras son sus padres.
Mitch se sintió mareado. Se inclinó hacia delante en la silla y apoyó la cabeza entre las rodillas.
—Dios —dijo, con voz débil.
—Una candidata muy tardía para el puesto de Eva —dijo Packer. Levantó una mano—. Mírame, estoy temblando.
—¿Qué puedes hacer, Wendell? —preguntó Mitch, alzando la cabeza para mirarle—. Estoy sentado sobre la historia más importante de la ciencia moderna. Innsbruck va a silenciar el asunto. Puedo intuirlo. Lo negarán todo. Es la salida más fácil. ¿Qué hago? ¿Adónde voy?
Packer se secó los ojos y se sonó con un pañuelo.
—Encuentra a alguien que no sea tan conservador —dijo—. Gente que no pertenezca al mundo académico. Conozco a algunas personas en el CCE. Hablo bastante a menudo con una amiga que trabaja en sus laboratorios de Atlanta, una amiga de una antigua novia, en realidad. Seguimos manteniendo una buena relación. Ha realizado unos análisis de tejidos de cadáveres para un cazador de virus del CCE llamado Dicken, del Equipo Especial de la Herodes. Ha estado buscando rastros del SHEVA en tejidos de cadáveres. Lo que ya no debería sorprendernos.
—¿De Georgia?
Packer no lo entendió de inmediato.
—¿Atlanta?
—No, la República de Georgia.
—Ah… sí, de hecho —dijo Packer—. Pero también ha estado buscando evidencias de gripe de Herodes en archivos históricos. Décadas, siglos incluso. —Packer palmeó la mano de Mitch para llamar su atención—. ¿Crees que podría interesarle oír lo que sabes?
33
Centro Clínico Magnuson, Instituto Nacional de la Salud, Bethesda
Cuatro mujeres estaban sentadas en la habitación fuertemente iluminada. La habitación estaba equipada con dos sofás, dos sillas, una televisión, un reproductor de vídeo, libros y revistas. Kaye se preguntó cómo se las arreglarían los diseñadores de hospitales para crear siempre una atmósfera de esterilidad: madera de color ceniza, frías paredes de color blanco grisáceo, higiénicos paisajes en colores pastel representando playas, bosques y flores. Un mundo desinfectado y relajante.
Observó brevemente a las mujeres a través del cristal de la puerta lateral, mientras esperaba que Dicken y la directora del proyecto del centro clínico se reuniesen con ella.
Dos mujeres negras. Una de treinta y bastantes, corpulenta, sentada muy derecha en una silla, mirando algo en la televisión sin prestarle demasiada atención y con un ejemplar de Elle abierto sobre su regazo. La otra de, como mucho, veintipocos, muy delgada, con pechos pequeños y altos, y pelo corto trenzado hacia atrás, sentada con la mejilla en la mano y el codo apoyado sobre el brazo, mirando a nada en particular. Dos mujeres blancas, ambas de unos treinta años, una rubia teñida, con ojeras y aspecto cansado, la otra muy arreglada y con rostro inexpresivo, leían viejos ejemplares de People y Time.
Dicken se acercaba por el pasillo alfombrado de gris con la doctora Denise Lipton. Lipton tenía unos cuarenta años, era menuda, con rostro afilado y hermoso, y una mirada que parecía capaz de lanzar chispas cuando se enfadaba. Dicken las presentó.
—¿Preparada para ver a nuestras voluntarias, señora Lang? —preguntó Lipton.
—Tanto como puedo estarlo —contestó Kaye.
Lipton sonrió débilmente.
—No están muy contentas. En los últimos días les han hecho pruebas suficientes como para… bueno, como para que no estén muy contentas.
Las mujeres de la habitación alzaron la mirada al oír las voces. Lipton se estiró la bata y empujó la puerta.
—Buenas tardes, señoras —las saludó.
La reunión fue bastante bien. La doctora Lipton acompañó a tres de las mujeres a sus habitaciones, y dejó a Dicken y a Kaye para que hablasen más ampliamente con la cuarta, la mujer negra de mayor edad, la señora Luella Hamilton, de Richmond, Virginia.
La señora Hamilton preguntó si podía tomar una taza de café.
—He perdido mucho líquido. Cuando no son muestras de sangre son mis riñones haciendo cosas raras.
Dicken dijo que les traería una taza a cada una y salió de la habitación.
La señora Hamilton se centró en Kaye y la miró con atención.
—Nos han dicho que usted encontró este bicho.
—No —dijo Kaye—. Yo escribí unos artículos, pero en realidad no lo encontré.
—Es sólo un poco de fiebre —dijo la señora Hamilton—. He tenido cuatro hijos y ahora me dicen que éste no va a ser realmente un bebé. Pero que no me lo van a sacar. Dejemos que la enfermedad siga su curso, dicen. Sólo soy una rata de laboratorio, ¿verdad?
—Eso parece. ¿La tratan bien?
—Me dedico a comer —dijo, encogiéndose de hombros—. La comida es buena. No me gustan los libros ni las películas. Las enfermeras son agradables, pero esa doctora Lipton… Ésa es dura. Parece amable, pero creo que en realidad no le gusta la gente.
—Seguro que hace un buen trabajo.
—Ya, bueno, señora Lang, ocupe mi sitio una temporada y luego dígame que no tiene ganas de quejarse un poco.
Kaye sonrió.
—Lo que me cabrea es ese enfermero negro, ese hombre. Me trata todo el tiempo como si fuese una especie de ejemplo. Quiere que sea fuerte como su mami. —Miró a Kaye con ojos bien abiertos y sacudió la cabeza—. No quiero ser fuerte. Quiero llorar cuando me hacen las pruebas, cuando pienso en este bebé, señora Lang, ¿lo entiende?
—Sí —dijo Kaye.
—Siento lo mismo que sentía en mis otros embarazos a estas alturas. Me digo que tal vez sea un bebé y ellos se equivoquen. ¿Me convierte eso en una estúpida?
—Si han realizado las pruebas, saben lo que dicen —repuso Kaye.
—No me dejan ver a mi marido. Es parte del acuerdo. Él me pasó la gripe y este bebé, pero le echo de menos. No fue culpa suya. Hablo con él por teléfono. Parece que está bien, pero sé que me echa de menos. Me pone nerviosa estar lejos, ¿sabe?
—¿Quién cuida de sus hijos? —preguntó Kaye.
—Mi marido. Dejan que los niños vengan a verme. Eso está bien. Mi marido los acerca y ellos entran a verme mientras él se queda en el coche. Serán cuatro meses, ¡cuatro meses! —La señora Hamilton le dio vueltas a la fina alianza de oro que tenía en el dedo—. Dice que se siente muy solo, y los chicos a veces no son fáciles de llevar.
Kaye le agarró la mano.
—Sé lo valiente que está siendo, señora Hamilton.
—Llámeme Luella —dijo—. Se lo repito, no soy valiente. ¿Cómo se llama usted?
—Kaye.
—Estoy asustada, Kaye. Si descubre qué es lo que está sucediendo, venga y dígamelo cuanto antes, ¿lo hará?
Kaye se despidió de la señora Hamilton. Se sentía agotada y tenía frío. Dicken la acompañó hasta el piso de abajo y salió con ella de la clínica. Seguía mirándola cuando pensaba que ella no se daba cuenta.
Kaye le pidió que se detuviese un minuto. Cruzó los brazos y se quedó mirando hacia unos árboles que se encontraban tras una extensión de césped bien cuidado.
El césped estaba rodeado de zanjas. La mayor parte del campus del INS era un lío de pasos cortados y zonas en construcción, agujeros llenos de tierra y cemento y bosquecillos de barras de refuerzo sobresaliendo del terreno.
—¿Va todo bien? —preguntó Dicken.
—No —contestó Kaye—. Me siento fatal.
—Tenemos que hacernos a la idea. Está sucediendo en todas partes —dijo Dicken.
—¿Todas las mujeres se ofrecieron voluntarias? —preguntó Kaye.
—Por supuesto. Les pagamos los gastos médicos y una cantidad por día. No podemos obligar a nadie a hacerlo, ni aunque se trate de una emergencia nacional.
—¿Por qué no pueden ver a sus maridos?
—La verdad es que eso quizá sea culpa mía —dijo Dicken—. En la última reunión presenté algunas pruebas de que la Herodes provocará un segundo embarazo, sin relaciones sexuales. Van a informar esta tarde a todos los investigadores.
—¿Qué pruebas? Dios, ¿estamos hablando de concepción inmaculada? —Kaye se puso las manos en las caderas y se volvió para mirarlo de frente—. Has estado siguiendo esto desde que nos encontramos en Georgia, ¿verdad?
—Desde antes de Georgia. Ucrania, Rusia, Turquía, Azerbaiyán, Armenia. La Herodes empezó a afectar a esos países hace diez o veinte años, puede que incluso antes.
—¿Y luego leíste mis artículos y todo encajó? ¿Eres una especie de cazador furtivo científico?
Dicken hizo una mueca y negó con la cabeza.
—Para nada.
—¿Y yo soy el catalizador? —preguntó Kaye, incrédula.
—No es tan sencillo, Kaye.
—¡Me gustaría que me mantuviesen informada de lo que sucede, Chris!
—Christopher, por favor. —Dicken parecía incómodo, como si desease disculparse.
—Me gustaría que tú me mantuvieses informada de lo que sucede. Actúas como una sombra, siempre detrás, y aún así, ¿por qué será que tengo la sensación de que debes ser una de las personas con más poder en el Equipo Especial?
—Gracias, es un error de apreciación muy común —dijo Dicken, con una sonrisa irónica—. Intento no meterme en líos, pero no estoy seguro de que lo haga bien. A veces me escuchan, cuando las pruebas son consistentes, como sucede en este caso. Informes de hospitales armenios, incluso un par de hospitales de Los Ángeles y Nueva York.
—Christopher, tenemos dos horas hasta la próxima reunión —dijo Kaye—. Llevo dos semanas metida en conferencias sobre el SHEVA. Creen que han encontrado mi nicho. Una madriguera segura, buscando otros HERV. Marge me ha preparado un bonito laboratorio en Baltimore, pero… No creo que el Equipo Especial tenga mucho trabajo para mí.
—A Augustine le molestó mucho que te unieses a Americol —dijo Dicken—. Tenía que haberte avisado.
—Entonces, tendré que centrarme en trabajar con Americol.
—No es mala idea. Tienen recursos. Y a Marge parece que le gustas.
—Cuéntame más de cómo son las cosas… ¿en el frente? ¿Es así como lo llaman?
—«El frente» —afirmó Dicken—. A veces decimos que vamos a conocer a los soldados de verdad, la gente que está enfermando. Nosotros sólo somos trabajadores; ellos son los soldados. Ellos soportan la mayor parte del sufrimiento y la muerte.
—Me siento como si aquí estuviese de más. ¿Estás dispuesto a hablar con una intrusa?
—Encantado —dijo Dicken—. Sabes a lo que me enfrento, ¿verdad?
—A un monstruo burocrático. Creen que saben lo que es Herodes. Pero… un segundo embarazo, ¡sin sexo! —Kaye sintió un ligero escalofrío.
—Han racionalizado esa información —dijo Dicken—. Esta tarde vamos a discutir el posible mecanismo. No creen estar ocultando nada. —Hizo un gesto con la cara, como un niño que tuviese un secreto—. Si me preguntas cosas que no pueda responder…
Kaye bajó las manos de las caderas, exasperada.
—¿Qué tipo de preguntas no te está haciendo Augustine? ¿Y si estamos interpretándolo todo mal?
—Exacto —dijo Dicken. Se ruborizó y cortó el aire con la mano—. Exactamente. Kaye, sabía que tú lo entenderías. Mientras hablamos de qué sucedería si… ¿te importa si me desahogo contigo?
Kaye se echó hacia atrás ante esta perspectiva.
—Quiero decir, admiro tanto tu trabajo…
—Tuve suerte, y tenía a Saul —dijo Kaye, algo rígida. Dicken parecía vulnerable, y eso no le gustaba—. Christopher, ¿qué demonios estás ocultando?
—Me sorprendería que no lo supieses ya. Todos estamos evitando lo obvio, o lo que, en todo caso, resulta obvio para algunos de nosotros. —La observó atentamente con la mirada entornada—. Si te digo lo que pienso, y si tú estás de acuerdo en que es posible, en que es probable, tienes que dejarme decidir cuándo plantearlo. Esperaremos a tener todas las pruebas necesarias. He estado moviéndome en terreno de suposiciones durante un año, y estoy seguro de que ni Augustine ni Shawbeck quieren oír lo que pienso. A veces creo que no soy mucho más que el chico de los recados con un nombre más importante. Entonces… —Varió el peso de un pie a otro—. ¿Será nuestro secreto?
—Claro —dijo Kaye, mirándole a los ojos—. Dime qué crees que le va a suceder a la señora Hamilton.
34
Seattle
Mitch sabía que estaba dormido, o al menos, medio dormido. Eran pocas las ocasiones en que su mente procesaba los hechos de su existencia, sus planes, sus suposiciones, por separado y con obstinada independencia, y siempre sucedía en las fronteras del sueño.
A menudo había soñado con el lugar en que estaba excavando en ese momento, pero mezclando los marcos temporales. Esa mañana, con el cuerpo inerte y su mente consciente convertida en espectador de un teatro que la envolvía, vio a un hombre y una mujer jóvenes, cubiertos con pieles y calzados con sandalias andrajosas de caña y cuero, atadas a los tobillos. La mujer estaba embarazada. Al principio, los vio de perfil, como si se tratase de una exhibición giratoria en un museo, y se entretuvo un rato observándoles desde distintos ángulos.
Poco a poco, sus posibilidades de control terminaron, y el hombre y la mujer caminaron sobre la nieve reciente y el hielo azotado por el viento, bajo la brillante luz del día, la más brillante que había visto en un sueño. El resplandor del hielo les cegaba y ellos se protegían los ojos con las manos.
Al principio, los consideró simplemente personas como él. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esa gente no era como él. No fueron sus rasgos faciales los que despertaron sus sospechas. Fueron las formas intrincadas de la barba y el pelo facial del hombre, y la espesa y suave mata de vello que rodeaba el rostro de la mujer, dejando a la vista las mejillas, la barbilla huidiza y la frente baja, pero extendiéndose de lado a lado en la zona de las cejas. Bajo esa tupida banda, los ojos eran de un marrón profundo y cálido, casi negro, y su piel mostraba un rico tono oliváceo. Tenía los dedos grises y rosas, extremadamente encallecidos. Ambos tenían narices muy anchas.
«No son de los míos —pensó Mitch—. Pero les conozco.»
El hombre y la mujer sonreían. La mujer se agachó para agarrar un puñado de nieve. Se puso a mordisquearlo, sibilinamente, y luego, cuando el hombre no miraba, lo convirtió rápidamente en una bola y se la lanzó a la cabeza. Le alcanzó con fuerza y él se tambaleó dando un grito. La voz sonó clara y resonante, casi como la de un perro de caza. La mujer hizo gesto de agacharse, a continuación echó a correr y el hombre la persiguió. La tumbó en el suelo, a pesar de sus repetidos gruñidos de súplica y luego se echó atrás, alzó las manos al cielo y le gritó una retahíla de palabras. A pesar del timbre grave de su voz, profunda y modulada, ella no pareció impresionada. Agitó las manos ante él y frunció los labios, emitiendo sonoros chasquidos.
Con la secuencia lenta de un sueño, les vio descender en fila por un sendero embarrado, entre la llovizna de agua y nieve. A través del manto de nubes bajas podía ver fragmentos de bosque, un prado en un valle bajo ellos, y un lago, sobre el que flotaban amplias balsas de troncos con cubiertas de juncos.
«Les va bien —le dijo una voz en su interior—. Los miras ahora y no los conoces, pero les va bien.»
Mitch oyó un pájaro y se dio cuenta de que no era un pájaro sino el sonido de su teléfono móvil. Le llevó unos segundos dejar a un lado la parafernalia del sueño. Las nubes y el valle se rompieron como burbujas de jabón y gimió al tiempo que levantaba la cabeza. Tenía el cuerpo entumecido. Había estado durmiendo de lado, con un brazo doblado bajo la cabeza, y sus músculos estaban rígidos.
El teléfono seguía sonando. Contestó al sexto timbre.
—Espero estar hablando con Mitchell Rafelson, el antropólogo —dijo una voz con acento británico.
—Con uno de ellos, en todo caso —dijo Mitch—. ¿Quién es?
—Merton, Oliver. Soy el editor científico de The Economist. Estoy preparando un artículo sobre los neandertales de Innsbruck. Me ha costado encontrar su número de teléfono, señor Rafelson.
—No está en la guía. Estoy harto de que me atosiguen.
—Puedo imaginarlo. Escuche, creo que puedo demostrar que Innsbruck ha metido la pata en todo este asunto, pero necesito algunos detalles. Es su oportunidad para explicar lo sucedido a alguien comprensivo. Voy a estar en el estado de Washington pasado mañana, para hablar con Eileen Ripper.
—Bien —dijo Mitch. Consideró la posibilidad de colgar el teléfono sin más e intentar recuperar ese extraordinario sueño.
—Ella está trabajando en otra excavación en la garganta… ¿La garganta Columbia? ¿Sabe dónde queda la Cueva del Hierro?
—He realizado algunas excavaciones cerca de allí —dijo Mitch, estirándose.
—Ya, bueno, todavía no se ha filtrado a la prensa, pero se sabrá la semana que viene. Ha encontrado tres esqueletos, muy antiguos, nada tan extraordinario como sus momias, pero aún así, bastante interesante. Mi historia se va a centrar sobre todo en sus tácticas. En una época de apoyo a los indígenas, ha reunido un consorcio muy astuto para proteger a la ciencia. La señora Ripper solicitó el respaldo de la Confederación de las Cinco Tribus. Ya sabe quiénes son, por supuesto.
—Sí, lo sé.
—Tiene un equipo de abogados probono y también ha implicado a algunos congresistas y senadores. Nada parecido a su experiencia con el Hombre de Pasco.
—Me alegra oírlo —contestó Mitch, irritado. Se frotó los ojos—. Eso queda a un día en coche desde aquí.
—¿Tan lejos? Ahora estoy en Manchester. Inglaterra. Hice las maletas y me vine desde Leeds en coche. Mi avión sale aproximadamente dentro de una hora. Me gustaría mucho que pudiésemos hablar.
—Probablemente soy la última persona a la que Eileen querría ver por los alrededores.
—Fue ella quien me dio su número de teléfono. No está usted tan marginado como piensa, señor Rafelson. Le gustaría que le echase un vistazo a la excavación. Supongo que es del tipo maternal.
—Esa mujer es un torbellino —dijo Mitch.
—La verdad es que estoy muy emocionado. He visitado excavaciones en Etiopía, Sudáfrica y Tanzania. He estado dos veces en Innsbruck para intentar ver lo que me dejasen, que no ha sido mucho. Ahora…
—Señor Merton, lamento decepcionarle…
—Ya, bueno, ¿y qué hay del bebé, señor Rafelson? ¿Puede contarme algo más de ese extraordinario bebé que llevaba en la mochila la mujer?
—En esos momentos tenía un dolor de cabeza atroz. —Mitch estaba a punto de colgar el teléfono, a pesar de Eileen Ripper. Ya había pasado por situaciones similares demasiadas veces. Apartó el teléfono del oído. La voz de Merton sonaba aguda y metálica.
—¿Sabe lo que está sucediendo en Innsbruck? ¿Sabía que incluso se han peleado a puñetazos en los laboratorios?
Mitch volvió a acercar el teléfono.
—No.
—¿Sabía que han enviado muestras de tejido a otros laboratorios de diferentes países para intentar alcanzar algún tipo de consenso?
—Nooo —dijo lentamente Mitch.
—Me encantaría ponerlo al día. Creo que hay bastantes posibilidades de que pueda salir de este lío oliendo a rosas, o a lo que sea que crezca en el estado de Washington. Si le pido a Eileen que le llame, que le invite, si le digo que usted estaría interesado… ¿Podríamos vernos?
—¿Por qué no nos vemos en el SeaTac? Es por donde llega, ¿no?
Merton hizo sonar los labios.
—Señor Rafelson. No creo que rechace la oportunidad de oler la tierra y sentarse bajo una tienda de lona. La oportunidad de hablar de la más importante historia arqueológica de nuestra época.
Mitch encontró su reloj y miró la fecha.
—De acuerdo —dijo—. Si Eileen me invita.
Después de colgar el teléfono, fue al baño, se lavó los dientes y se miró al espejo.
Había pasado varios días dando vueltas abatido por el apartamento, incapaz de decidir qué hacer a continuación. Había conseguido la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de Christopher Dicken, pero todavía no había reunido el valor necesario para llamarle. Estaba quedándose sin dinero antes de lo que había esperado. Estaba posponiendo pedir un préstamo a sus padres.
Mientras preparaba el desayuno volvió a sonar el teléfono. Era Eileen Ripper.
Cuando terminó de hablar con ella, Mitch se sentó un momento en la destartalada silla del salón, a continuación se puso en pie y miró por la ventana que daba a Broadway. Fuera se estaba haciendo de día. Abrió la ventana y se asomó. La gente iba y venía por la calle, y había coches parados ante el semáforo en rojo en Denny.
Llamó por teléfono a su casa. Le respondió su madre.
35
Instituto Nacional de la Salud, Bethesda
—Ya ha sucedido con anterioridad —dijo Dicken. Partió un bollo por la mitad y lo introdujo en la superficie espumosa de su café expresso con leche. La enorme y moderna cafetería del edificio Natcher estaba casi vacía a esas horas de la mañana, y servían mejor comida que la cafetería del Edificio 10. Estaban sentados junto a los altos ventanales de cristal ahumado, lejos del resto de escasos clientes—. Concretamente, sucedió en Georgia, en Gordi, o cerca de allí.
La boca de Kaye formó una O.
—Dios mío. La masacre…
Fuera, el sol se filtraba a través de las nubes bajas de la mañana, extendiendo juegos de luz y sombras sobre el campus y el interior de la cafetería.
—Todos sus tejidos tienen SHEVA. Sólo conseguí muestras de tres o cuatro, pero está en todos.
—¿Y no se lo has dicho a Augustine?
—Me he estado apoyando en evidencias clínicas, informes recientes de los hospitales… ¿Qué diferencia habría si digo que el SHEVA se remonta a hace unos cuantos años, una década como mucho? Pero hace dos días conseguí unos expedientes de un hospital de Tbilisi. Ayudé a un interno de allí a conseguir unos contactos en Atlanta. Me habló de una gente que vive en las montañas. Supervivientes de otra masacre, ésta de hace unos sesenta años. Durante la guerra.
—Los alemanes no entraron en Georgia —dijo Kaye.
Dicken asintió.
—Las tropas de Stalin. Exterminaron a casi toda la población de un pueblo aislado, cerca del Monte Kazbeg. Hace dos años encontraron a algunos supervivientes. El gobierno de Tbilisi les protegió. Tal vez estaban hartos de purgas, o tal vez… Puede que no supiesen nada de Gordi, o de los otros pueblos.
—¿Cuantos supervivientes?
—Un médico llamado Leonid Sugashvili convirtió la investigación de lo sucedido en su cruzada personal. Lo que el interno me envió fue su informe, un informe que nunca llegó a ser publicado. Es muy minucioso. Estima que entre 1943 y 1991 unos trece mil hombres, mujeres e incluso niños fueron asesinados en Georgia, Armenia, Abjasia y Chechenia. Los asesinaron porque se pensaba que extendían una enfermedad que provocaba que las mujeres embarazadas abortasen. Los que sobrevivieron a las primeras purgas fueron perseguidos después… porque las mujeres estaban dando a luz a niños mutantes. Niños con manchas por todo el rostro, con ojos extraños, niños que podían hablar desde el momento en que nacían. En algunos pueblos, la policía local fue la que cometió los asesinatos. La superstición es difícil de erradicar. Los hombres y mujeres… madres y padres, eran acusados de acostarse con el diablo. No fueron demasiados, en cuatro décadas. Pero… Sugashvili piensa que podrían haberse producido sucesos de este tipo desde hace cientos de años. Decenas de miles de asesinatos. Culpa, vergüenza, ignorancia y silencio.
—¿Crees que el SHEVA provocó las mutaciones de los niños?
—El informe del médico dice que muchas de las mujeres asesinadas aseguraron que habían dejado de mantener relaciones sexuales con sus maridos y parejas. No querían tener hijos del diablo. Habían oído hablar de los niños mutantes de otros pueblos, y cuando tuvieron la fiebre y abortaron, intentaron evitar quedarse embarazadas. Casi todas las mujeres que habían abortado volvían a estar embarazadas treinta días después, no importaba lo que hicieran o dejaran de hacer. La misma información que empezamos a recibir de algunos de nuestros hospitales.
Kaye sacudió la cabeza.
—¡Es completamente increíble!
Dicken se encogió de hombros.
—No va a volverse más creíble ni más fácil —dijo—. Hace ya tiempo que dudo que el SHEVA se parezca a ningún tipo de enfermedad que conozcamos.
La boca de Kaye se tensó. Dejó la taza de café y cruzó los brazos recordando la conversación con Drew Miller, en el restaurante italiano de Boston, y a Saul diciendo que había llegado el momento de que abordasen el problema de la evolución.
—Puede que sea una señal —dijo.
—¿Qué tipo de señal?
—Una llave-código que libere una reserva genética, instrucciones para un nuevo fenotipo.
—No estoy seguro de entenderlo —dijo Dicken, frunciendo el ceño.
—Algo formado durante miles de años, decenas de miles de años. Suposiciones, hipótesis relacionadas con uno u otro rasgo, elaboraciones sobre un plan bastante rígido.
—¿Con qué fin?
—Evolución.
Dicken echó atrás la silla y puso las manos sobre las piernas.
—Guau.
—Fuiste tú el que dijo que no se trataba de una enfermedad —le recordó Kaye.
—Dije que no se parecía a ninguna enfermedad que hubiese visto. Sigue siendo un retrovirus.
—Leíste mis artículos, ¿verdad?
—Sí.
—Dejé escapar alguna insinuación.
Dicken reflexionó sobre eso.
—Un catalizador.
—Vosotros lo fabricáis, nosotras lo pillamos y lo sufrimos —dijo Kaye.
Las mejillas de Dicken enrojecieron.
—Intento que esto no se convierta en un conflicto entre hombre y mujer —dijo—. Ya hay bastantes problemas de ese tipo por ahí.
—Lo siento —dijo Kaye—. Puede que sólo esté intentando evitar el problema real.
Dicken pareció tomar una decisión.
—Me estoy extralimitando al mostrarte esto. —Buscó en su maletín y sacó un folio impreso con un mensaje de correo electrónico de Atlanta. Había cuatro pequeñas imágenes en la parte inferior del mensaje.
—Una mujer falleció en un accidente de tráfico en las afueras de Atlanta. Se le realizó una autopsia en el Hospital Northside y uno de los patólogos descubrió que estaba en el primer trimestre de embarazo. Examinó el feto, que era claramente uno de los de la Herodes. Después examinó el útero de la mujer. Encontró un segundo embarazo, muy reciente, el feto estaba en la parte inferior de la placenta, protegido por una fina capa de tejido laminar. La placenta ya había empezado a desprenderse, pero el segundo óvulo se encontraba a salvo. Habría sobrevivido al aborto. Un mes después…
—Un nieto —dijo Kaye— producido por…
—Una hija intermediaria. Que en realidad no es más que un ovario especializado. Que crea un segundo óvulo. Y ese óvulo se adhiere a la pared del útero de la madre.
—¿Y si sus óvulos, los de la hija, son diferentes?
Dicken sentía la garganta seca y comenzó a toser.
—Perdona. —Se levantó para servirse un vaso de agua y volvió caminando entre las mesas a sentarse junto a Kaye.
Siguió hablando, despacio.
—El SHEVA provoca la liberación de un complejo de poliproteínas. Se descomponen en el citosol que rodea al núcleo. LH, FSH, prostaglandinas.
—Lo sé. Judith Kushner me lo comentó —dijo Kaye, con voz apenas audible—. Unas provocan los abortos. Otras podrían alterar considerablemente un óvulo.
—¿Mutarlo? —preguntó Dicken, ciñéndose todavía al antiguo paradigma.
—No estoy segura de que ésa sea la palabra adecuada —dijo Kaye—. Suena a algo nocivo y aleatorio. No. Podemos estar hablando de un tipo diferente de reproducción.
Dicken terminó su vaso de agua.
—Esto no es exactamente algo del todo nuevo para mí —musitó Kaye para sí. Cerró los puños con fuerza y luego golpeó ligeramente la mesa con los nudillos, nerviosa—. ¿Estás dispuesto a defender que el SHEVA forma parte de la evolución humana? ¿Que estamos a punto de crear un nuevo tipo de humano?
Dicken examinó el rostro de Kaye, la mezcla de maravilla y nerviosismo, el terror peculiar de acercarse al equivalente intelectual de un tigre furioso.
—No me atrevería a exponerlo con tanta crudeza. Pero puede que sea un cobarde. Puede que se trate exactamente de eso. Valoro tu opinión. Y Dios sabe que necesito un aliado en este asunto.
El corazón de Kaye resonaba con fuerza en su pecho. Alzó la taza de café y el líquido frío se derramó.
—Dios mío, Christopher —emitió una risa de impotencia—. ¿Y si es cierto? ¿Y si todos estamos embarazados? Toda la especie humana.
SEGUNDA PARTE
LA PRIMAVERA DE SHEVA
36
Zona este del estado de Washington
Ancho y lento, el río Columbia se deslizaba como jade pulido entre muros de basalto negro.
Mitch salió de la carretera estatal 14, condujo durante unos ochocientos metros por un camino de tierra y grava entre matorrales y arbustos y giró junto a un viejo indicador metálico, abollado y oxidado, en el que se leía: Cueva del Hierro.
Dos viejas caravanas Airstream brillaban bajo el sol a unos cuantos metros del borde de la garganta. Alrededor de las caravanas había bancos de madera y mesas llenas de sacos de arpillera y herramientas para las excavaciones. Aparcó el coche a un lado del camino.
Una brisa fría le arrancó el sombrero de fieltro. Lo sujetó con una mano mientras caminaba desde el coche hasta el borde y se asomaba para observar el campamento de Eileen Ripper, unos quince metros más abajo.
Una joven rubia y baja, con vaqueros raídos y descoloridos y una chaqueta de piel marrón salía por la puerta de la caravana más cercana. Percibió de inmediato el perfume de la mujer en el aire húmedo procedente del río: Opium o Trouble o algún perfume similar. Se parecía mucho a Tilde.
La mujer se detuvo un momento bajo el toldo extendido y luego salió y se protegió los ojos del sol con la mano.
—¿Mitch Rafelson? —preguntó.
—El mismo —dijo—. ¿Está Eileen ahí abajo?
—Sí. Las cosas se están desmoronando.
—¿Desde cuándo?
—Desde hace tres días. Eileen realizó grandes esfuerzos para defender su posición. Aunque, a la larga, no ha servido de mucho.
Mitch hizo un gesto comprensivo.
—Sé lo que se siente —dijo.
—La mujer de las Cinco Tribus se fue hace dos días. Por ese motivo Eileen pensó que sería oportuno que viniese usted en este momento. Ahora nadie se enfadará por su presencia.
—Es agradable ser popular —comentó Mitch, y saludó tocándose el sombrero.
La mujer sonrió.
—Eileen no se siente muy bien. Anímela un poco. Personalmente, yo opino que es usted un héroe. Excepto tal vez por lo de esas momias.
—¿Dónde está?
—Justo bajo la Cueva.
Oliver Merton estaba sentado en una silla plegable a la sombra del toldo más amplio. De unos treinta años, con el pelo rojo fuego, rostro ancho y pálido, y nariz respingona, tenía aspecto de estar profunda y casi ferozmente concentrado, con los labios retraídos mientras pulsaba el teclado de un ordenador portátil con sus dedos índices.
«A dos dedos —pensó Mitch—. Un mecanógrafo autodidacta.» Examinó la ropa del hombre, claramente fuera de lugar en una excavación arqueológica: pantalones de tweed, tirantes rojos, una camisa blanca de vestir con el cuello duro.
Merton no alzó la vista hasta que Mitch llegó junto al toldo.
—¡Mitch Rafelson! ¡Encantado! —Merton dejó el ordenador en la mesa, se puso en pie de un salto y le ofreció la mano—. Esto está muy triste. Eileen está en lo alto de la pendiente, junto a la excavación. Seguro que está deseando verte. ¿Vamos hasta allí?
Los otros seis trabajadores del enclave, todos jóvenes en prácticas o estudiantes recién licenciados, les miraron con curiosidad al pasar. Merton caminaba delante de Mitch y subió por unos peldaños naturales esculpidos por la erosión del río durante siglos. Se detuvieron a unos seis metros por debajo del acantilado, donde una cueva vieja y con marcas de óxido se adentraba en una veta de basalto. Por encima y al este de la veta, se había derrumbado parte de un saliente de piedra erosionada, esparciendo grandes bloques por la pendiente, que descendía hasta la orilla.
Eileen Ripper estaba de pie junto a una valla que rodeaba una serie de hoyos cuadrados cuidadosamente excavados y marcados con rejillas topométricas, alambre y cuerda, en la parte oeste de la pendiente. Cerca de los cincuenta años, menuda y morena, con ojos oscuros hundidos y nariz fina, su rasgo más destacado eran unos labios generosos, que contrastaban de forma atractiva con un casquete de pelo oscuro, corto e ingobernable.
Se volvió al oír el saludo de Merton. No sonrió ni gritó. En su lugar, hizo un gesto de determinación, bajó con cuidado del talud y le ofreció la mano a Mitch. Se saludaron con un apretón firme.
—Ayer por la mañana recibimos los resultados de los análisis de radiocarbono —dijo—. Tienen más de trece mil años, quinientos arriba o abajo… y si comían mucho salmón, entonces tienen doce mil quinientos años. Pero los tipos de las Cinco Tribus dicen que la ciencia occidental intenta despojarles de la dignidad que les queda. Pensaba que podría razonar con ellos.
—Al menos lo intentaste —dijo Mitch.
—Siento haberte juzgado con tanta dureza, Mitch. Mantuve la calma durante mucho tiempo, a pesar de los indicios de problemas, y entonces esa mujer, Sue Champion… Pensaba que éramos amigas. Se encarga de asesorar a las tribus. Volvió ayer, con dos hombres. Los hombres fueron… tan chulos, Mitch. Como chiquillos demostrando que pueden mear por encima de la puerta del establo. Me acusaron de estar fabricando pruebas para apoyar mis mentiras. Dijeron que tenían al gobierno y la ley de su parte. La misma Némesis de siempre, la ARPTNA. —Se refería al Acta de Repatriación y Protección de las Tumbas de los Nativos Americanos. Mitch conocía perfectamente los detalles de esa norma.
Merton estaba de pie sobre la parte menos firme de la pendiente, intentando no resbalar, y pasaba la mirada con rapidez de uno a otro.
—¿Cuáles fueron las pruebas que fabricaste? —preguntó Mitch, quitándole importancia.
—No bromees de esa forma. —Pero la expresión de Ripper se suavizó y sujetó la mano de Mitch entre las suyas—. Tomamos muestras de colágeno de los huesos y lo enviamos a Portland. Hicieron análisis de ADN. Nuestros huesos son de una población diferente, que no está relacionada en absoluto con los indios modernos, y sólo remotamente emparentada con la momia de Spirit Cave. Caucásicos, si podemos utilizar un término tan impreciso. Pero probablemente no del tipo nórdico. Más bien ainu, creo.
—Es un descubrimiento histórico, Eileen —dijo Mitch—. Es excelente. Enhorabuena.
Una vez que había empezado, Ripper parecía incapaz de parar. Descendieron hasta las tiendas.
—Ni siquiera podemos empezar a hacer comparaciones raciales modernas. ¡Eso es lo que más me enfurece! Dejamos que nuestras estrafalarias nociones de raza e identidad empañen la verdad. Las poblaciones eran muy diferentes entonces. Pero los indios modernos no proceden de la gente a la que pertenecían nuestros esqueletos. Probablemente eran competidores de los ancestros de los indios actuales, y perdieron.
—¿Y ganaron los indios? Debería gustarles oír tal cosa.
—Piensan que intento dividir su unidad política. No les importa lo que sucedió realmente. ¡Quieren su mundo de fantasía y a la mierda la verdad!
—¿Me lo cuentas a mí? —preguntó Mitch.
Ripper sonrió a través de las lágrimas de desánimo y agotamiento.
—Las Cinco Tribus han interpuesto una demanda ante el Tribunal Federal de Seattle para llevarse los esqueletos.
—¿Dónde están los huesos ahora?
—En Portland. Los embalamos in situ y los enviamos ayer.
—¿Cruzando la frontera estatal? —preguntó Mitch—. Eso es secuestro.
—Es mejor que quedarse esperando a un puñado de abogados. —Sacudió la cabeza y Mitch le pasó un brazo por los hombros—. Intenté hacerlo bien, Mitch. —Se secó las mejillas con una mano llena de polvo, dejándose manchas de tierra, y se obligó a reír—. Ahora incluso he conseguido que los Vikingos estén molestos con nosotros.
Los Vikingos, un pequeño grupo compuesto en su mayoría por hombres de mediana edad que se apodaban a ellos mismos los adoradores nórdicos de Odín en el nuevo mundo, también se habían presentado ante Mitch, años antes, con sus ceremonias. Esperaban que Mitch pudiese demostrar sus reivindicaciones de que los exploradores nórdicos habían poblado gran parte de Norteamérica miles de años atrás. Mitch, siempre filosófico, les había dejado llevar a cabo un ritual sobre los huesos del Hombre de Pasco, todavía enterrado, pero finalmente había tenido que decepcionarles. El Hombre de Pasco era de hecho completamente indio, emparentado con los Na-Dene del sur.
Después de los análisis realizados por Ripper a sus esqueletos, los adoradores de Odín habían vuelto a marcharse decepcionados. En un mundo de frágiles autojustificaciones, la verdad no hacía feliz a nadie.
Mientras la luz del día se iba apagando, Merton sacó una botella de champaña, envases de salmón ahumado, pan fresco y queso. Algunos de los estudiantes de Ripper encendieron una gran hoguera, que crepitaba y chisporroteaba en la orilla del río, mientras Eileen y Mitch brindaban por su mutua locura.
—¿Dónde has conseguido todo esto? —le preguntó Ripper a Merton, que estaba colocando los abollados platos del campamento sobre la desnuda mesa de pino que se encontraba bajo el toldo más amplio.
—En el aeropuerto —dijo Merton—. El único lugar en el que me dio tiempo a parar. Pan, queso, pescado, vino… ¿qué más se puede pedir? Aunque no me vendría mal una cerveza.
—Tengo unas latas en el coche —dijo un chico robusto y medio calvo, de los de prácticas.
—El desayuno de los excavadores —dijo Mitch, aprobador.
—A mí no me incluyas —dijo Merton—. Y perdonad si os pido a todos que escarbéis a fondo. Todo el mundo tiene una historia que contar. —Aceptó el vaso de plástico lleno de champaña que le ofrecía Ripper—. Sobre razas, tiempo, emigración y lo que significa ser un ser humano. ¿Quién quiere empezar?
Mitch sabía que sólo tenía que quedarse callado un par de segundos y Ripper empezaría a hablar. Merton tomaba notas mientras ella hablaba de los tres esqueletos y de la política local. Hora y media después, empezaba a hacer mucho frío y se acercaron más al fuego.
—A las tribus altái les molestó que los del grupo étnico ruso desenterrasen a sus muertos —dijo Merton—. Hay revueltas indígenas por todas partes. Un tirón de orejas a los opresores coloniales. ¿Creéis que los neandertales tendrán portavoces manifestándose en Innsbruck en este momento?
—Nadie quiere ser un neandertal —contestó Mitch con sequedad—. Excepto yo. —Se volvió hacia Eileen—. He estado soñando con ellos. Mi pequeña familia nuclear.
—¿De verdad? —Eileen se inclinó hacia él, intrigada.
—Soñé que su gente vivía sobre grandes balsas en un lago.
—¿Hace quince mil años? —preguntó Merton, alzando una ceja.
Mitch percibió algo extraño en el tono del periodista y le miró con sospecha.
—¿Es una suposición, o han dado una fecha?
—Nada que hayan comentado públicamente —dijo Merton con desdén—. Sin embargo, tengo un contacto en la universidad… y me ha dicho que han determinado la antigüedad en quince mil años, sin lugar a dudas. A no ser —sonrió a Ripper— que comiesen mucho pescado.
—¿Qué más te ha dicho?
Merton dio puñetazos al aire dramáticamente.
—Pugilismo —dijo—. Violentas peleas en los cuartos de atrás. Tus momias violan todos lo principios conocidos de antropología y arqueología. No son estrictamente neandertales, es lo que alegan algunos miembros del equipo principal de investigación; son una nueva subespecie, Homo sapiens alpinensis, según uno de los científicos. Otro afirma que son neandertales esbeltos de la última etapa, que vivían en grandes comunidades y se volvieron menos fuertes y robustos, más parecidos a ti y a mí. Esperan poder justificar lo del niño.
Mitch bajó la cabeza. «No lo perciben de la misma forma que yo. No saben lo que yo sé.» Después volvió a alzarla y ocultó esas emociones. Tenía que mantener una cierta objetividad.
Merton se volvió hacia Mitch.
—¿Viste al bebé?
Eso hizo que Mitch diese un respingo en la silla. Merton le observó fijamente.
—No con claridad —dijo Mitch—. Sólo supuse, cuando dijeron que se trataba de un niño moderno…
—¿Podrían los rasgos infantiles enmarcar las características neandertales?
—No —dijo Mitch, y añadió, apartando la mirada—: Creo que no.
—Yo tampoco lo creo —coincidió Ripper. Los estudiantes se habían acercado para oír la conversación. El fuego crepitaba, silbaba y lanzaba a lo alto largos brazos anaranjados que abrazaban el frío y el silencio de la noche. El río mojaba la grava de la orilla con un sonido como el de un perro mecánico lamiendo una mano. Mitch sentía cómo el champaña le relajaba después de un largo y agotador día de viaje.
—Bueno, por poco probable que pueda ser, es más fácil que defender la ausencia de vínculo genético —dijo Merton—. La gente de Innsbruck tiene que admitir que la hembra y el bebé están relacionados. Pero hay importantes anomalías que nadie puede explicar. Esperaba que Mitchell pudiese aclararme algunas cosas.
Mitch se salvó de tener que fingir ignorancia gracias a una fuerte voz de mujer que llamaba desde lo alto del acantilado.
—¿Eileen? ¿Estás ahí? Soy Sue Champion.
—Demonios —dijo Ripper—. Pensé que a estas alturas ya estaría de vuelta en Kumash. —Colocó las manos formando un embudo y gritó hacia lo alto—. Estamos aquí abajo, Sue. Emborrachándonos. ¿Quieres acompañarnos?
Uno de los estudiantes subió por el camino que llevaba hasta lo alto del acantilado con una linterna. Sue Champion bajó tras él hasta la tienda.
—Un fuego agradable —comentó.
Medía aproximadamente un metro ochenta, era esbelta, incluso delgada, con el pelo largo y oscuro recogido en una trenza que le colgaba sobre el hombro en la parte delantera de la chaqueta de pana marrón. Champion parecía lista, elegante y algo tensa. Sonreía, pero su rostro mostraba las marcas del cansancio. Mitch miró a Ripper y vio determinación en su mirada.
—He venido para deciros que lo siento —dijo Champion.
—Todos lo sentimos —contestó Ripper.
—¿Habéis estado aquí fuera todo el tiempo? Hace frío.
—Somos muy abnegados.
Champion rodeó el toldo para acercarse al fuego.
—Mi despacho recibió vuestra llamada sobre los análisis. El presidente del consejo de las tribus cree que no es cierto.
—Contra eso no puedo hacer nada —dijo Ripper—. ¿Por qué os fuisteis sin más y me lanzasteis a vuestro abogado? Pensé que teníamos un acuerdo, y que si resultaban ser indios, llevaríamos a cabo las investigaciones básicas, con la mínima invasión, y se los entregaríamos a las Cinco Tribus.
—Bajamos la guardia. Estábamos cansados después de todo el follón que hubo con el Hombre de Pasco. Nos equivocamos. —Volvió a mirar a Mitch—. Yo le conozco.
—Soy Mitch Rafelson —dijo Mitch y le ofreció la mano.
Champion no la aceptó.
—Nos hizo correr mucho, Mitch Rafelson.
—Yo me siento igual —dijo Mitch.
Champion se encogió de hombros.
—Nuestra gente cedió en contra de sus más profundos sentimientos. Nos vimos forzados. Necesitamos el apoyo de los tipos de Olympia y la última vez les molestamos. Los representantes del consejo me enviaron porque estudié antropología. No hice un buen trabajo. Ahora todos están enfadados.
—¿Hay algo más que podamos hacer, fuera de los tribunales? —preguntó Ripper.
—El presidente me dijo que el conocimiento no es lo bastante importante como para molestar a los muertos. Deberías haber visto el dolor de los miembros del consejo cuando describí las pruebas.
—Pensé que los procedimientos habían quedado claros —dijo Ripper.
—Ya molestáis a los muertos en todas partes. Sólo os pedimos que dejéis en paz a los nuestros.
Las mujeres se contemplaron mutuamente con tristeza.
—No son vuestros muertos, Sue —dijo Ripper—. No se trata de vuestra gente.
—El consejo piensa que la ARPTNA sigue siendo aplicable.
Ripper alzó la mano. No serviría de nada volver a discutir sobre lo mismo.
—Entonces no nos queda nada que hacer excepto gastar más dinero en abogados.
—No. Esta vez vais a ganar —dijo Champion—. Tenemos otros problemas en estos momentos. Muchas de nuestras madres jóvenes están sufriendo la Herodes. —Champion frotó el borde del toldo de lona con una mano—. Algunos pensamos que no saldría de las ciudades, que sólo afectaría a los blancos, pero nos equivocamos.
Los ojos de Merton brillaron como pequeñas lentes ansiosas al resplandor del fuego.
—Lamento oírlo, Sue —dijo Ripper—. Mi hermana también tiene la Herodes. —Se puso en pie y apoyó la mano en el hombro de Champion—. Quédate un rato, tenemos café y cacao.
—Gracias, no. Me queda un largo trayecto de vuelta. Durante un tiempo no nos preocuparemos por los muertos. Debemos cuidar de los vivos. —Las facciones de Champion se relajaron ligeramente—. Algunos de los que están dispuestos a escuchar, como mi padre y mi abuela, dicen que lo que habéis descubierto es interesante.
—Benditos sean, Sue —dijo Ripper.
Champion miró hacia Mitch.
—La gente va y viene, todos vamos y venimos. Los antropólogos lo saben.
—Cierto —dijo Mitch.
—Será difícil explicárselo a los otros —añadió Champion—. Os mantendré informados de lo que nuestra gente decida hacer respecto a la enfermedad, si conocemos alguna medicina. Puede que podamos ayudar a tu hermana.
—Gracias —dijo Ripper.
Champion pasó la vista por el pequeño grupo reunido bajo el toldo de lona, saludó con la cabeza lentamente y luego hizo unos cuantos saludos breves adicionales, mostrando que había terminado lo que quería decir y estaba lista para irse. Trepó hasta el borde del acantilado acompañada por el joven robusto para iluminarle el camino.
—Extraordinario —dijo Merton, todavía con los ojos brillantes—. Intuición privilegiada. Puede que sabiduría nativa.
—No dejes que te afecte —dijo Ripper—. Sue es una buena persona, pero sabe tanto de lo que está sucediendo como pueda saber mi hermana. —Ripper se volvió hacia Mitch—. Dios, pareces enfermo —dijo.
Mitch se sintió algo mareado.
—He visto esa mirada en ministros del gobierno —comentó Merton suavemente—. Cuando soportan el peso de demasiados secretos.
37
Baltimore
Kaye recogió el bolso de viaje del asiento trasero del taxi y deslizó su tarjeta de crédito por el lector situado en el lado del conductor. Estiró la cabeza para contemplar el edificio de la más moderna torre de apartamentos de Baltimore, la Uptown Helix, treinta pisos situados sobre dos amplios cuadrángulos de tiendas y salas de cine, a la sombra de la torre Bromo-Seltzer.
Los restos de la nevada de la mañana formaban manchas de aguanieve sobre la acera. Para Kaye era como si aquel invierno no fuese a terminar nunca.
Cross le había dicho que el apartamento del piso veinte estaría completamente amueblado, que trasladarían y colocarían sus pertenencias, que habría comida en la nevera y la despensa, y que tendría cuenta en varios restaurantes de la planta baja: todo lo que deseara y necesitara, un hogar a sólo tres manzanas de las oficinas centrales de Americol.
Kaye se presentó al portero de la entrada para residentes, que le sonrió del modo en que los sirvientes sonríen a los ricos y le dio un sobre con las llaves de su apartamento.
—En realidad, yo no soy la propietaria —le dijo Kaye.
—Eso a mí me da igual —le contestó con la misma amabilidad deferente.
Subió en el lustroso ascensor de acero y cristal, atravesando el atrio de galerías comerciales hasta llegar a los pisos residenciales, tamborileando con los dedos en el pasamanos. Estaba sola en el ascensor. «Me protegen, me cuidan, me mantienen ocupada yendo de reunión en reunión, sin tiempo para pensar. Me pregunto en quién me he convertido.»
Dudaba de que ningún otro científico se hubiese sentido tan apremiado como se sentía ella ahora. Su conversación con Christopher Dicken en el INS la había empujado hacia un desvío que tenía poco que ver con el desarrollo de terapias para el SHEVA. Un centenar de elementos diferentes de su labor de investigación desde sus días de posgraduada habían aflorado repentinamente a la superficie de su mente, desplazándose como bailarines de un ballet acuático y ordenándose en atractivas configuraciones. Esas configuraciones no guardaban ninguna relación con la enfermedad o la muerte, sino con los ciclos de la vida humana… de toda clase de vida, en realidad.
Tenía menos de dos semanas antes de que los científicos de Cross presentasen su primera propuesta de vacuna, de entre unas doce, según el último recuento, que se estaban desarrollando por todo el país, en Americol y otros lugares. Kaye había infravalorado la velocidad con la que podía trabajar Americol, y había sobrestimado hasta qué punto la mantendrían informada. «Sigo siendo tan sólo una figura decorativa», pensó.
En ese tiempo tenía que conseguir entender qué estaba sucediendo en realidad, qué era lo que el SHEVA significaba realmente. Qué les sucedería al final a la señora Hamilton y a las otras mujeres de la clínica del INS.
Salió del ascensor en el piso veinte, encontró su número, el 2011, encajó la llave electrónica en la cerradura y abrió la pesada puerta. Una ráfaga de aire limpio y fresco, con olor a muebles, alfombras nuevas y a algo más, como a rosas y dulces, la saludó. Sonaba una música suave: Debussy, no podía recordar el nombre de la pieza, pero le gustaba mucho.
Un ramo de varias docenas de rosas amarillas se derramaba sobre un vaso de cristal en lo alto de una repisa baja situada en la entrada.
El apartamento era luminoso y alegre, con elegantes detalles de madera, bellamente amueblado con dos sofás y un sillón tapizados en ante. Y además Debussy. Dejó la bolsa sobre un sofá y entró en la cocina. Un frigorífico de acero inoxidable, cocina, fregadero, encimera de granito gris bordeado de mármol color rosa, caras lámparas móviles que lanzaban destellos de diamante por el cuarto…
—Maldita sea, Marge —musitó Kaye para sí.
Llevó la bolsa al dormitorio, la abrió sobre la cama, sacó sus faldas, blusas y un vestido para colgarlos en el armario, lo abrió y contempló el vestuario que contenía. Si no hubiese conocido ya a un par de los jóvenes acompañantes masculinos de Cross, no hubiese dudado, llegado ese punto, que las intenciones de Marge Cross respecto a ella eran algo más que profesionales. Revisó rápidamente los vestidos, los trajes chaqueta y las blusas de seda y lino, miró los estantes para zapatos, que contenían al menos ocho pares para todo tipo de ocasiones… incluso botas de montaña… y no pudo seguir.
Se sentó en el borde de la cama y dejó escapar un profundo y tembloroso suspiro. Se sentía fuera de lugar tanto social como científicamente. Se volvió para contemplar las reproducciones de Whistler situadas sobre el vestidor de madera, y el pergamino oriental, bellamente enmarcado en ébano con topes de bronce, que colgaba sobre la pared situada detrás de la cama.
—La florecilla de invernadero en la gran ciudad. —Sintió como se le contraía el rostro por la ira.
El teléfono que estaba en su bolso empezó a sonar. Se levantó de un salto, fue hasta el salón, abrió el bolso y contestó.
—Kaye, soy Judith.
—Tenías razón —le dijo Kaye bruscamente.
—¿Perdona?
—Tenías razón.
—Siempre tengo razón, cariño. Ya lo sabes. —Judith hizo una pausa antes de seguir, y Kaye supo que tenía algo importante que decirle—. Preguntaste sobre la actividad de los transposones en mis cultivos de hepatocitos infectados con SHEVA.
Kaye sintió que su columna se ponía rígida. Aquélla era la suposición no tan a ciegas que había hecho dos días después de la conversación con Dicken. Había indagado en los textos y se había puesto al día con una docena de artículos de seis diferentes revistas. Había repasado sus apuntes, en los que había plasmado las locuras de los breves momentos de extrema especulación.
Ella y Saul formaban parte de los biólogos que sospechaban que los transposones, fragmentos móviles de ADN dentro del genoma, eran mucho más que simples genes egoístas.
Kaye había escrito doce convincentes páginas en un cuaderno sobre la posibilidad de que fuesen reguladores cruciales del fenotipo, no egoístas, sino desinteresados; bajo ciertas circunstancias, podían guiar la forma en que las proteínas se convertían en tejido vivo. Cambiar la forma en que las proteínas creaban una planta o un animal vivo. Los retrotransposones eran muy similares a los retrovirus… de ahí el vínculo genético con el SHEVA.
En conjunto, podían ser los peones de la evolución.
—¿Kaye?
—Un segundo —dijo Kaye—. Déjame recuperar el aliento.
—Sí que deberías, cariño, mi querida ex alumna Kaye Lang. La actividad de los transposones en nuestros cultivos de hepatocitos infectados por SHEVA está ligeramente aumentada. Dan vueltas por ahí sin ningún efecto aparente. Resulta interesante. Pero hemos ido más allá. Hemos estado realizando pruebas con células madres embrionarias para el Equipo Especial de Investigación.
Las células madres embrionarias podían convertirse en cualquier tipo de tejidos, de forma similar a las primeras células de los fetos.
—Hemos conseguido estimularlas para que se comporten como óvulos humanos fertilizados —dijo Kushner—. No pueden crecer hasta convertirse en fetos, pero por favor que no se entere la FDA. En estas células madre, la actividad de los transposones es extraordinaria. Después del SHEVA, los transposones bullen como bichos sobre una parrilla caliente. Están activos en al menos veinte cromosomas. Si se tratase de una agitación aleatoria, la célula debería morir. La célula sobrevive, tan saludable como siempre.
—¿Se trata de una actividad regulada?
—Se activa por algo del SHEVA. Mi suposición es que se trata de algo en el gran complejo proteínico. La célula reacciona como si estuviese siendo sometida a un estrés extraordinario.
—¿Qué crees que significa, Judith?
—El SHEVA tiene planes para nosotros. Quiere cambiar nuestro genoma, puede que radicalmente.
—¿Por qué? —Kaye sonrió expectante. Estaba segura de que Judith vería la inevitable conexión.
—Este tipo de actividad no puede ser benigna, Kaye.
La sonrisa de Kaye se quebró.
—Pero la célula sobrevive.
—Sí —dijo Kushner—. Pero por lo que sabemos, los bebés no sobreviven. Es demasiado cambio de una sola vez. Durante años he estado esperando que la naturaleza reaccionase ante nuestro estúpido comportamiento medioambiental, que nos ordenase detener la superpoblación y dejar de agotar los recursos, que nos callásemos y dejásemos de enredarlo todo y que simplemente nos muriésemos. Una apoptosis a escala de la especie. Creo que ésta podría ser la advertencia final… un verdadero asesino de la especie.
—¿Vas a pasarle esa información a Augustine?
—No directamente, pero la verá.
Kaye contempló el teléfono durante un momento, aturdida; después le dio las gracias a Judith y le dijo que la llamaría más tarde. Le temblaban las manos.
Entonces no se trataba de evolución. Tal vez la madre naturaleza había considerado que los humanos eran un crecimiento maligno, un cáncer.
Durante un momento horrible, esa idea le pareció tener más sentido que lo que ella y Dicken habían estado discutiendo. Pero ¿y qué pasaba con los nuevos niños, los nacidos del óvulo liberado por las hijas intermedias? ¿Iban a resultar dañados genéticamente, a nacer aparentemente normales pero a morir poco después? ¿O simplemente serían rechazados durante el primer trimestre, como las hijas provisionales?
Kaye contempló la ciudad de Baltimore a través del grueso cristal de los ventanales. El sol de última hora de la mañana hacía relucir los tejados húmedos y las calles asfaltadas. Imaginó cada uno de los embarazos desembocando en otro igualmente inútil, úteros bloqueados por una cadena interminable de fetos horriblemente deformados.
Impidiendo la reproducción humana.
Si Judith Kushner tenía razón, había llegado la hora para toda la especie humana.
38
Oficinas centrales de Americol, Baltimore
28 DE FEBRERO
Marge Cross se situó a la izquierda de la tarima del auditorio mientras Kaye formaba una fila con otros seis científicos, preparados para afrontar las preguntas sobre la presentación.
Cuatrocientos cincuenta periodistas ocupaban por completo el auditorio. La directora de relaciones públicas de Americol para la zona este de Estados Unidos, Laura Nilson, joven, negra y muy concentrada, se estiró los bordes del elegante traje chaqueta color verde oliva y dio paso a las preguntas.
El periodista de asuntos científicos y sanitarios de la CNN fue el primero en tomar la palabra:
—Me gustaría dirigir mi pregunta al doctor Jackson.
Robert Jackson, director del proyecto de vacunas para el SHEVA de Americol, alzó la mano.
—Doctor Jackson, si este virus ha tenido tantos millones de años para evolucionar, ¿cómo es posible que Americol pueda anunciar una vacuna experimental después de menos de tres meses de investigación? ¿Son ustedes más inteligentes que la madre naturaleza?
La sala se llenó de un zumbido momentáneo, con una mezcla de risas y susurros. El nerviosismo era evidente. La mayoría de las mujeres jóvenes que se encontraban en el cuarto llevaban máscaras de gasa, aunque se había comprobado que esa precaución era inútil. Otras mascaban unas pastillas especiales de menta y ajo que se decía que prevenían el contagio del SHEVA. Kaye podía, incluso desde la tarima, percibir el peculiar olor que desprendían.
Jackson se acercó al micrófono. A los cincuenta años tenía el aspecto de un músico de rock bien conservado, vagamente atractivo, vestido con un traje que le quedaba sólo ligeramente ceñido y el pelo castaño liso encaneciendo en las sienes.
—Comenzamos nuestro trabajo varios años antes de que surgiese la gripe de Herodes —dijo Jackson—. Siempre hemos estado interesados en las secuencias de los HERV, debido a que, como usted ha indicado, hay mucha información oculta en ellas. —Hizo una pausa para intensificar el efecto de sus palabras, dirigiendo una breve sonrisa a la audiencia, mostrando su fuerza al permitirse expresar admiración por el enemigo—. Pero la verdad es que durante los últimos veinte años hemos aprendido cómo funcionan la mayor parte de las enfermedades, cómo están formados los agentes, qué les hace vulnerables. Mediante la creación de partículas vacías de SHEVA, incrementando el porcentaje de fallo del retrovirus hasta el cien por cien, conseguimos un antígeno inocuo. Pero las partículas no están estrictamente vacías. Las llenamos con una ribozima, un ácido ribonucleico con actividad enzimática. Esa ribozima también bloquea y divide varios fragmentos del ARN del SHEVA que todavía no se han ensamblado en la célula infectada. El SHEVA se convierte en un medio de transporte para una molécula que bloquea el propio mecanismo causante de la enfermedad.
—Señor… —intentó interrumpir el periodista de la CNN.
—No he terminado de responder a su pregunta —dijo Jackson—. ¡Ha sido una gran pregunta! —La audiencia rió—. Nuestro problema hasta ahora ha sido que los humanos no reaccionan con intensidad al antígeno del SHEVA. Así que nuestros progresos comenzaron cuando aprendimos a intensificar la respuesta inmune, añadiendo glicoproteínas asociadas a otros patógenos ante los cuales el organismo reacciona automáticamente con una defensa fuerte.
El periodista de la CNN intentó hacer otra pregunta, pero Nilson ya había pasado al siguiente de la lista: el joven corresponsal on-line para SciTrax.
—De nuevo para el doctor Jackson. ¿Saben ustedes por qué somos tan vulnerables al SHEVA?
—No todos somos vulnerables. Los hombres demuestran una fuerte respuesta inmune ante el SHEVA, que ellos no desarrollan. Esto explica el proceso de la gripe de Herodes en los hombres, un episodio rápido, de unas cuarenta y ocho horas, en el peor de los casos. Las mujeres, sin embargo, están casi universalmente expuestas a la infección.
—Sí, pero ¿por qué son las mujeres tan vulnerables?
—Creemos que la estrategia del SHEVA es a muy largo plazo, del orden de miles de años. Puede tratarse del primer virus que hayamos visto que se apoya en el crecimiento de las poblaciones en vez de en el de los individuos para su propagación. Provocar una fuerte respuesta inmune sería contraproducente, así que el SHEVA aparece sólo cuando las poblaciones se encuentran bajo estrés, o debido a algún otro acontecimiento activador que todavía no comprendemos.
El periodista científico del New York Times era el siguiente.
—Doctores Pong y Subramanian, ustedes se han especializado en el estudio de la gripe de Herodes en el sudeste asiático, donde se han contabilizado hasta el momento más de cien mil casos. Incluso ha habido disturbios en Indonesia. La semana pasada se extendió el rumor de que se trataba de un provirus diferente…
—Es totalmente erróneo —dijo Subramanian, sonriendo de forma educada—. El SHEVA es extraordinariamente uniforme. Si me permite una pequeña corrección, «provirus» se refiere al ADN vírico insertado en el material genético humano. Una vez que se ha manifestado, se trata de un simple virus o de un retrovirus, aunque en este caso sea uno muy interesante.
Kaye se preguntó cómo podía Subramanian centrarse exclusivamente en la ciencia mientras sus oídos captaban la singular y temible palabra «disturbios».
—Sí, pero mi próxima pregunta es ¿por qué los machos humanos reaccionan con una fuerte respuesta inmune ante los virus de otros machos pero no ante los suyos propios, si las glicoproteínas de la cubierta, los antígenos, de acuerdo con su nota de prensa, son tan simples e invariables?
—Muy buena pregunta. ¿Tenemos tiempo para un seminario de un día completo?
Hubo risas débiles. Pong continuó.
—Creemos que la respuesta masculina comienza después de la invasión celular, y que al menos un gen del SHEVA contiene sutiles variaciones o mutaciones, que causan la producción de antígenos en la superficie de ciertas células antes de que se produzca una respuesta inmune completa, por lo que el organismo se va adaptando a…
Kaye escuchaba sólo a medias. Seguía pensando en la señora Hamilton y las otras mujeres de la clínica del INS. La reproducción humana bloqueada. Habría reacciones extremas ante cualquier fallo; la carga sobre los científicos iba a ser enorme.
—Oliver Merton, de The Economist. Pregunta para la doctora Lang.
Kaye alzó la mirada y vio a un joven pelirrojo con un abrigo de tweed que sostenía el micrófono.
—Ahora que los genes que codifican el SHEVA, en los diferentes cromosomas, han sido patentados en su totalidad por el señor Richard Bragg… —Merton consultó sus notas— de Berkeley, California… Patente número 8.564.094 autorizada por la oficina de patentes de Estados Unidos y por la oficina de marcas registradas el 27 de febrero, ayer mismo, ¿cómo podrá cualquier compañía iniciar el desarrollo de una vacuna sin conseguir la licencia y pagar por los derechos?
Nilson se acercó al micrófono.
—No existe esa patente, señor Merton.
—Sí existe, en efecto —dijo Merton, frunciendo la nariz con irritación—. Y esperaba que la doctora Lang pudiese explicar la relación de su fallecido marido con Richard Bragg, y cómo encaja eso con su actual colaboración con Americol y el CCE.
Kaye se quedó sin habla.
Merton sonrió con orgullo ante la confusión.
Kaye entró en la habitación verde detrás de Jackson, seguida por Pong, Subramanian y el resto de los científicos. Cross se sentó en medio de un gran sofá de color azul, con expresión seria. Cuatro de sus abogados principales formaban un semicírculo alrededor del sofá.
—¿De qué demonios iba todo eso? —preguntó Jackson, extendiendo el brazo para señalar en la dirección en que se encontraba la tarima.
—El gallito ese tiene razón —dijo Cross—. Richard Bragg convenció a alguien de la Oficina de Patentes de que él había aislado y secuenciado los genes del SHEVA antes que nadie. Comenzó el proceso de patente el año pasado.
Kaye tomó una copia de un fax de la patente que le entregó Cross. Listado entre los inventores estaba el nombre de Saul Madsen; EcoBacter se encontraba en la lista de concesionarios, junto a industrias AKS, la compañía que había comprado y liquidado EcoBacter.
—Kaye, ahora dime, claramente —dijo Cross—. ¿Sabías algo de todo esto?
—Nada —contestó Kaye—. No sé de qué va, Marge. Yo especifiqué posiciones, pero no secuencié los genes. Saul nunca mencionó a Richard Bragg.
—¿Qué implica esto para nuestro trabajo? —preguntó furioso Jackson—. Lang, ¿cómo podías no saberlo?
—No hemos terminado con esto —dijo Cross—. ¿Harold? —Miró hacia el hombre de pelo gris e inmaculado traje de rayas que se encontraba más cercano a ella.
—Contraatacaremos con Genetron contra Amgen, «Concesión aleatoria de derechos de patente sobre retrogenes del genoma del ratón» —dijo el abogado—. Dennos un día y tendremos otra docena de motivos para impugnarla. —Señaló a Kaye y le preguntó—: ¿Recibe AKS o alguna de sus filiales fondos federales?
—EcoBacter solicitó una pequeña subvención federal —dijo Kaye—. Se aprobó, pero no llegó a recibirse.
—Podríamos conseguir que el INS invocase la ley Bayh-Dole —susurró con satisfacción el abogado.
—¿Qué pasa si es sólida? —interrumpió Cross, con voz baja y peligrosa.
—Es posible que pudiésemos conseguirle a la señora Lang una participación en la patente. Exclusión ilegítima de un inventor principal.
Cross golpeó con el puño los cojines del sofá.
—Entonces seremos optimistas —comentó—. Kaye, cielo, pareces un animal asustado.
Kaye levantó las manos en gesto defensivo.
—Marge, te lo juro, yo no…
—Lo que me gustaría saber es por qué mi equipo no se enteró de esto. Quiero hablar con Shawbeck y Augustine de inmediato. —Se volvió hacia sus abogados—. Averiguad en qué más está metido Bragg. Donde hay mierda puedes acabar pisándola.
39
Bethesda
MARZO
—Fue un viaje muy corto —dijo Dicken, al tiempo que dejaba un informe en papel y un disquete sobre la mesa de Augustine—. Los chicos de la OMS en África me comentaron que estaban manejando la situación a su modo, gracias. Dijeron que la cooperación de investigaciones pasadas no podía asumirse en ésta. Sólo tienen ciento cincuenta casos confirmados en toda África, o eso dicen, y no ven ninguna razón para alarmarse. Al menos, fueron lo bastante amables como para darme algunas muestras de tejidos. Las envié por barco desde Ciudad de El Cabo.
—Las tenemos —dijo Augustine—. Es extraño. Si creemos sus cifras, África está resultando mucho menos afectada que Asia o Europa o América del Norte. —Parecía preocupado, no enfadado, sino triste. Dicken nunca había visto a Augustine tan desanimado—. ¿Adónde nos llevará esto, Christopher?
—¿Te refieres a la vacuna? —preguntó Christopher.
—Me refiero a ti, a mí, al Equipo Especial. Tendremos más de un millón de mujeres infectadas a finales de mayo, sólo en Norteamérica. El consejero de Seguridad Nacional ha convocado a sociólogos para que predigan cómo va a reaccionar el público. La presión se incrementa semana a semana. Acabo de volver de una reunión con la directora de Salud Pública y el vicepresidente. Sólo estaba el vicepresidente, Christopher. El presidente considera que el Equipo Especial es un riesgo. El pequeño escándalo de Kaye Lang resultó completamente inesperado. Lo único bueno de todo eso fue ver a Marge Cross resoplando por la habitación como un tren de carga descarrilado. Nos están poniendo verdes en la prensa. «Chapuzas incompetentes en una era de milagros.» Ése es el tono general.
—No es sorprendente —dijo Dicken, y se sentó en la silla que estaba al otro lado de la mesa.
—Conoces a Lang mejor que yo, Christopher. ¿Cómo ha podido dejar que suceda esto?
—Pensaba que el Instituto Nacional de Salud iba a revocar la patente. Algún tipo de tecnicismo, prohibición de explotar un recurso natural.
—Sí, pero mientras tanto, ese hijo de puta de Bragg nos está haciendo quedar como imbéciles. ¿Era Lang tan estúpida como para firmar cualquier papel que su marido le ponía delante?
—¿Lo firmó?
—Lo firmó —dijo Augustine—. Sin ningún tipo de duda. Cediendo el control de cualquier descubrimiento basado en retrovirus endógenos humanos primordiales a Saul Madsen y todos sus socios.
—¿Socios sin especificar?
—Sin especificar.
—Entonces no es realmente culpable, ¿no? —preguntó Dicken.
—No me gusta trabajar con idiotas. Primero me molestó con lo de Americol y ahora está dejando al Equipo Especial en ridículo. ¿Por qué crees que el presidente no quiere reunirse conmigo?
—Es algo pasajero. —Dicken se mordió una uña, pero se detuvo cuando Augustine le miró.
—Cross dice que continuemos con las pruebas y dejemos que Bragg nos demande. Estoy de acuerdo. Pero por el momento, cortamos nuestra relación con Lang.
—Todavía podría sernos útil.
—Pues deja que sea útil de forma anónima.
—¿Me estás diciendo que debo mantenerme alejado de ella?
—No —dijo Augustine—. Que todo siga de perlas entre vosotros. Haz que se sienta acogida e informada. No quiero que vaya contando cosas a la prensa, a menos que sea para quejarse de cómo la trata Cross. Y ahora… pasemos a la siguiente noticia desagradable.
Augustine buscó en un cajón de su mesa y sacó una fotografía en blanco y negro.
—Odio esto, Christopher, pero entiendo por qué lo hacen.
—¿El qué? —Dicken se sentía como un chiquillo al que estaban a punto de regañar.
—Shawbeck le pidió al FBI que no perdiese de vista a algunas de nuestras personas clave.
Dicken se inclinó hacia delante. Hacía tiempo que había desarrollado un instinto de funcionario para mantener sus reacciones bajo control.
—¿Por qué, Mark?
—Porque se habla de declarar una situación de emergencia nacional e invocar la ley marcial. Todavía no se ha tomado ninguna decisión… puede tardar meses… Pero bajo estas circunstancias, todos debemos mantenernos puros como la nieve recién caída. Somos ángeles de curación, Christopher. La población depende de nosotros. No se permiten las faltas.
Augustine le tendió la foto. Lo mostraba a él de pie frente al Puma de Jessie, en Washington, D.C.
—Habría resultado muy embarazoso si te hubiesen reconocido.
El rostro de Dicken se sonrojó de vergüenza y rabia.
—Fui allí una vez, hace meses —dijo—. Me quedé quince minutos y me marché.
—Fuiste a una habitación posterior con una de las chicas —dijo Augustine.
—¡Llevaba puesta una mascarilla quirúrgica y me trató como a un leproso! —contestó Dicken, mostrándose más acalorado de lo que pretendía. El instinto le estaba fallando—. ¡Ni siquiera quería tocarla!
—Odio esta mierda tanto como cualquiera, Christopher —dijo Augustine, hierático—, pero no es más que el principio. Todos nos enfrentamos a un intenso escrutinio público.
—¿Entonces estoy sometido a vigilancia y examen, Mark? ¿El FBI va a pedirme mi agenda negra?
Augustine no sintió la necesidad de responder a esa pregunta.
Dicken se levantó y tiró la fotografía sobre la mesa.
—¿Qué será lo siguiente? ¿Tendré que decirte el nombre de cualquier persona con la que salga y qué es lo que hacemos juntos?
—Sí —dijo Augustine suavemente.
Dicken se detuvo en medio de la diatriba y sintió que la rabia lo abandonaba al igual que un gas. Las implicaciones eran tan amplias y amenazadoras que de repente no sentía nada más que una ansiedad helada.
—La vacuna no pasará las pruebas clínicas al menos hasta dentro de cuatro meses, incluso con el procedimiento de emergencia. Shawbeck y el vicepresidente propondrán nuevas medidas a la Casa Blanca esta tarde. Vamos a recomendar cuarentena. Apuesto a que vamos a tener que invocar algún tipo de ley marcial para conseguir que se cumpla.
Dicken se sentó de nuevo.
—Es increíble —dijo.
—No me digas que no habías pensado en esto —dijo Augustine. Tenía el rostro gris por la tensión.
—No tengo tanta imaginación —contestó Dicken en tono agrio.
Augustine se volvió para mirar por la ventana.
—Pronto llegará la primavera. La excitación de los jóvenes y todo eso. Un gran momento para anunciar la segregación de los sexos. Todas las mujeres en edad de procrear, todos los hombres. La Oficina de Presupuesto tendrá trabajo intentando descifrar cuánto afectará esa situación al Producto Interior Bruto.
Siguieron sentados en silencio durante unos minutos.
—¿Por qué empezaste con lo de Kaye Lang? —preguntó Dicken.
—Porque eso sé cómo manejarlo —dijo Augustine—. Este otro asunto… No me cites, Christopher. Entiendo la necesidad, pero no sé cómo demonios podremos sobrevivir a algo así, políticamente. —Sacó otra foto de una carpeta y la sostuvo para que Dicken lo viese. Mostraba a un hombre y una mujer en un porche frente a un vieja casa de piedra, iluminados por una única luz superior. Se estaban besando. Dicken no podía ver el rostro del hombre, pero vestía como Augustine y tenía la misma constitución.
—Sólo para que no te sientas mal. Está casada con un congresista —dijo Augustine—. Hemos terminado. Es tiempo de que todos maduremos.
Dicken se detuvo junto al exterior de las oficinas del Equipo Especial, en el Edificio 51, sintiéndose algo mareado. Ley marcial. Segregación de los sexos. Con los hombros caídos, caminó hasta el aparcamiento evitando las grietas de la acera.
Ya en el coche, vio que tenía un mensaje en el teléfono móvil. Marcó y lo recuperó.
Una voz desconocida intentó superar un auténtico odio hacia los buzones de voz, y después de unos cuantos intentos fallidos, sugirió que tenían amigos comunes, amigos de amigos, más bien, y posiblemente tenían intereses comunes.
—Me llamó Mitch Rafelson. Ahora mismo estoy en Seattle, pero espero hacer un viaje al Este pronto para ver a algunas personas. Si está interesado… en incidentes históricos relacionados con el SHEVA, casos antiguos, por favor, póngase en contacto conmigo.
Dicken cerró los ojos y sacudió la cabeza. Increíble. Parecía que todo el mundo estaba enterado de su loca hipótesis. Anotó el número de teléfono en un pequeño cuaderno de notas y se quedó contemplándolo con curiosidad. El nombre le sonaba familiar. Lo subrayó con el bolígrafo.
Bajó la ventanilla e inspiró profundamente. El día estaba mejorando y las nubes sobre Bethesda comenzaban a aclararse. El invierno terminaría pronto.
Contra lo que le indicaba su sentido común, cualquier sentido común que mereciese ese nombre, pulsó el número de Kaye Lang. No estaba en casa.
—Espero que se te dé bien bailar con las chicas grandes —murmuró Dicken para sí, y encendió el coche—. Cross es realmente una chica muy grande.
40
Baltimore
El nombre del abogado era Charles Wothering. Hablaba con un genuino acento de Boston, vestía con estilo informal, llevaba un gorro de lana de punto grueso y una larga bufanda color púrpura. Kaye le ofreció un café y él lo aceptó.
—Muy bonito —comentó, recorriendo con la mirada el apartamento—. Tiene buen gusto.
—Marge se encargó de decorarlo para mí —dijo Kaye.
Wothering sonrió.
—Marge no tiene nada de gusto para la decoración. Pero el dinero consigue maravillosos resultados, ¿verdad?
Kaye sonrió.
—No hay queja —dijo—. ¿Por qué le ha enviado? ¿Para… deshacer nuestro acuerdo?
—En absoluto —contestó Wothering—. Su padre y su madre han muerto, ¿no es así?
—Sí —dijo Kaye.
—Soy un abogado corriente, señora Lang, ¿puedo llamarte Kaye?
Kaye asintió.
—Corriente en lo que se refiere a asuntos legales, pero Marge me valora cuando se trata de juzgar el carácter de las personas. Lo creas o no, Marge no es muy buena en esas cosas. Muchas baladronadas, pero es un lío de pésimos matrimonios, que yo le ayudé a deshacer y a enviar al pasado para no volver a saber de ellos. Cree que necesitas mi ayuda.
—¿Cómo? —preguntó Kaye.
Wothering se sentó en el sofá y se sirvió tres cucharadas de azúcar del azucarero de la bandeja. Removió el café despacio para disolverlas.
—¿Amabas a Saul Madsen?
—Sí —contestó Kaye.
—¿Y cómo te sientes ahora?
Kaye lo pensó un momento, pero no apartó la mirada de los firmes ojos de Wothering.
—Me doy cuenta de cuántas cosas me estaba ocultando Saul, sólo para mantener nuestro sueño a flote.
—¿Cuánto contribuyó Saul a tu trabajo, intelectualmente?
—Depende de a qué trabajo te refieras.
—Tu trabajo sobre los virus endógenos.
—Sólo un poco. No era su especialidad.
—¿Cuál era su especialidad?
—Se consideraba a sí mismo como levadura.
—¿Perdona?
—Él contribuía a la fermentación. Yo aportaba el azúcar.
Wothering se rió.
—¿Te estimulaba? Intelectualmente, quiero decir.
—Me desafiaba.
—¿Cómo un profesor, o un padre, o… un socio?
—Socio —dijo Kaye—. No entiendo adónde conduce esto, Wothering.
—Te uniste a Marge porque no te sentías preparada para tratar con Augustine y su equipo tú sola. ¿Tengo razón?
Kaye le miró.
Wothering alzó una de sus pobladas cejas.
—No exactamente —dijo Kaye. Le ardían los ojos por el esfuerzo en no parpadear. Wothering parpadeó ostensiblemente y posó su taza.
—En pocas palabras, Marge me envió aquí para separarte de Saul Madsen todo lo que pueda. Necesito tu permiso para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre EcoBacter, AKS y tus contratos con el Equipo Especial.
—¿Es necesario? Estoy segura de que no hay más esqueletos en mi armario, Wothering.
—Nunca se es demasiado prudente, Kaye. Ya sabes que las cosas se están poniendo muy serias. Los errores de cualquier tipo pueden tener un impacto muy real en las decisiones políticas.
—Lo sé —dijo Kaye—. He dicho que lo lamento.
Wothering extendió la mano e hizo un gesto tranquilizador a la vez que golpeaba el aire con los dedos. En otra época, podría haberle dado golpecitos consoladores en la rodilla de modo paternal.
—Aclararemos este lío. —La mirada de Wothering se volvió dura—. No quiero reemplazar tu sentimiento de responsabilidad personal con la gestión y vigilancia personal automática de un buen abogado —añadió—. Eres una mujer adulta, Kaye. Pero lo que haré será desenredar los hilos, y luego… cortarlos. No le deberás nada a nadie.
Kaye se mordió los labios.
—Me gustaría dejar clara una cosa, señor Wothering. Mi marido estaba enfermo. Mentalmente enfermo. Lo que Saul hiciese o no hiciese no es un reflejo de mí… ni de él. Intentaba mantener su equilibrio y seguir con su trabajo y su vida.
—Lo entiendo, señora Lang.
—Saul me ayudó mucho, a su manera, pero no acepto ninguna insinuación de que no soy dueña de mí misma.
—No pretendía insinuar tal cosa.
—Bien —dijo Kaye, sintiendo que su estado de ligera irritación amenazaba con volverse ira—. Lo que necesito saber es: ¿todavía me considera útil Marge Cross?
Wothering sonrió e hizo un gesto con la cabeza indicando que comprendía su irritación y la necesidad de continuar con su tarea.
—Marge nunca da más de lo que toma, como seguramente descubrirás pronto. ¿Puedes explicarme esta vacuna, Kaye?
—Es una cubierta de varios antígenos que llevan una ribozima específica. Ácido ribonucleico con propiedades similares a las enzimas. Se adhiere a un fragmento del código del SHEVA y lo divide. Rompe su apoyo. El virus no puede replicarse.
Wothering sacudió la cabeza con asombro.
—Técnicamente genial —dijo—. Para la mayoría de nosotros resulta incomprensible. Dime, ¿cómo cree que Marge va a conseguir que mujeres de todo el mundo se planteen usarla?
—Publicidad y promoción, supongo. Dijo que prácticamente ya la había distribuido.
—¿En quién confiarán las pacientes, Kaye? Eres una mujer brillante a la que su marido engañó, ocultándole cosas. Las mujeres pueden sentir esa injusticia en sus vientres. Créeme, Marge hará lo que sea necesario para mantenerte en su equipo. Tu situación mejora día a día.
41
Seattle
Mitch se incorporó sobresaltado en la cama, empapado en sudor y gritando. Las palabras se le escapaban en un farfulleo gutural incluso después de despertar. Se sentó en un lado de la cama, con una pierna todavía enredada entre las mantas, y tembló.
—Chiflado —dijo—. Estoy chiflado. Chiflado hasta este punto.
Había vuelto a soñar con los neandertales. Esta vez había entrado y salido de la perspectiva del macho. Una especie de libertad fluida que le sumergía de inmediato en un estado emocional muy marcado y desagradable, y luego le apartaba a una posición de observador del confuso flujo de acontecimientos. Se había formado una multitud en un extremo del asentamiento, que en esta ocasión no estaba situado en un lago sino en un claro rodeado de un bosque espeso y antiguo. Habían agitado lanzas afiladas, endurecidas al fuego, frente a la mujer, cuyo nombre casi podía recordar… Na-lee o Ma-lee.
—Jean Auel, ve haciéndome sitio —murmuró mientras liberaba el pie de las mantas—. Mowgli, de la Tribu de Piedra, salva a su mujer. Dios.
Fue a la cocina a por un vaso de agua. Estaba pasando algún tipo de infección vírica… un resfriado, seguro, y no el SHEVA, considerando el estado actual de sus relaciones con mujeres. Tenía sequedad y mal sabor de boca, y le goteaba la nariz. Debía de haber pillado el resfriado durante su viaje a la Cueva de Hierro la semana anterior. Tal vez se lo había pasado Merton. Había llevado al periodista británico hasta el aeropuerto para tomar el vuelo a Maryland.
El agua sabía fatal, pero le limpió la boca. Contempló por la ventana la calle Broadway y la oficina de correos, prácticamente desiertas a aquella hora. Una nevada de marzo dejaba caer pequeños copos helados sobre las calles. La luz naranja de las lámparas de vapor de sodio transformaba la nieve acumulada en pilas de oro esparcidas por la calle.
—Nos estaban expulsando del lago, del pueblo —murmuró—. Íbamos a tener que vivir por nuestra cuenta. Algunos exaltados se estaban preparando para seguirnos, tal vez para intentar asesinarnos. Tendríamos…
Estaba temblando. Las emociones habían sido tan crudas y tan realistas que no podía desprenderse de ellas con facilidad. Miedo, ira, algo más… una especie de amor impotente. Sentía su rostro. Habían estado arrancándose una especie de piel de la cara, una especie de máscara. La marca de su crimen.
—Querida Shirley McLaine —dijo, presionando su frente contra el frío cristal de la ventana—. Estoy sintonizando con hombres de las cavernas que no viven en cavernas. ¿Qué me aconsejas?
Miró el reloj del vídeo, situado precariamente sobre la pequeña televisión. Eran las cinco de la mañana. Serían las ocho en Atlanta. Intentaría llamar de nuevo a ese número, y después intentaría conectarse con su portátil recién reparado y enviaría un mensaje de correo electrónico.
En el baño, contempló su imagen en el espejo. El pelo revuelto, el rostro sudado y grasiento, barba de dos días, vestido con una camiseta rota y calzoncillos.
—Un Jeremías bastante aceptable —dijo.
Luego comenzó otra limpieza general, sonándose la nariz y cepillándose los dientes.
42
Atlanta
Christopher Dicken había regresado a su casa en las afueras de Atlanta a las tres de la madrugada. Había estado trabajando en su despacho del CCE hasta las dos, preparando unos informes para Augustine sobre la propagación del SHEVA en África. Había permanecido despierto en la cama durante una hora, preguntándose cómo iba a ser el mundo durante los próximos seis meses. Cuando finalmente se quedó dormido, el timbre del teléfono móvil le despertó con la sensación de que tan sólo habían pasado unos minutos. Se sentó en la cama de matrimonio que había pertenecido a sus padres, y durante unos segundos no supo dónde se encontraba. De inmediato comprendió que no estaba en el hotel Hilton de Ciudad de El Cabo y encendió la lámpara. La luz de la mañana empezaba a filtrarse a través de las contraventanas. Después de que sonase por cuarta vez, consiguió sacar el teléfono del bolsillo de su abrigo, que se encontraba en el armario, y contestó.
—¿El doctor Chris Dicken?
—Christopher, sí. —Miró su reloj. Eran las ocho y cuarto. Había conseguido dormir sólo un par de horas y estaba seguro de que se sentía peor que si no hubiese dormido nada en absoluto.
—Me llamo Mitch Rafelson.
Esta vez Dicken recordó el nombre y su asociación.
—¿De verdad? —dijo—. ¿Dónde se encuentra usted, señor Rafelson?
—En Seattle.
—Entonces todavía es más temprano ahí. Tengo que volver a dormirme.
—Espere, por favor —dijo Mitch—. Lamento haberle despertado. ¿Recibió mi mensaje?
—Recibí un mensaje —contestó Dicken.
—Tenemos que hablar.
—Escuche, si es usted Mitch Rafelson, ese Mitch Rafelson, tengo que hablar con usted… tanto como… —Intentó encontrar una comparación ingeniosa, pero su mente no funcionaba correctamente—. No tengo ninguna necesidad de hablar con usted.
—Entendido… pero por favor escúcheme de todas formas. Ha estado usted siguiendo las huellas del SHEVA por todo el mundo, ¿no es así?
—Sí —dijo Dicken. Bostezó—. He dormido muy poco pensando en ello.
—Igual que yo —dijo Mitch—. Sus cadáveres del Cáucaso dieron positivo en las pruebas del SHEVA. Mis momias… las de los Alpes… las momias que se encuentran en Innsbruck han dado positivo en los análisis de SHEVA.
Dicken acercó más el teléfono a su oído.
—¿Cómo sabe eso?
—Tengo los informes de laboratorio de la Universidad de Washington. Necesito explicarle lo que sé a usted y a cualquiera que mantenga una mente abierta respecto a este asunto.
—Nadie mantiene la mente abierta respeto a esto —dijo Dicken—. ¿Quién le dio mi número?
—El doctor Wendell Packer.
—¿Le conozco?
—Trabaja usted con una amiga suya. Renée Sondak.
Dicken se frotó un diente con una uña. Pensó seriamente en colgar el teléfono. Su teléfono móvil estaba encriptado digitalmente, pero alguien podría decodificar la conversación si realmente tenía interés. La idea le enfureció. Las cosas estaban fuera de control. Todo el mundo había perdido la perspectiva y la situación no iba a mejorar si se limitaba a seguir la corriente.
—Estoy muy solo —dijo Mitch en medio del silencio—. Necesito que alguien me diga que no estoy completamente loco.
—Sí —dijo Dicken—. Sé lo que es eso.
Y a continuación, haciendo un gesto de decisión y plantando los pies en el suelo, consciente de que eso le iba a crear más problemas que ningún otro molino de viento con el que se hubiese enfrentado antes, dijo:
—Cuénteme más, Mitch.
43
San Diego, California
28 MARZO
El título del congreso internacional, montado en letras de plástico negras sobre el cartel anunciador del centro de convenciones, provocó en Dicken un estremecimiento de emoción, breve y muy necesario. Nada había conseguido emocionarlo mucho, en el sentido positivo de satisfacción causada por el trabajo, desde hacía un par de meses, pero el nombre del congreso fue más que suficiente.
CONTROLANDO EL ENTORNO VÍRICO:
NUEVAS TÉCNICAS DIRIGIDAS A LA CONQUISTA DE LAS ENFERMEDADES VÍRICAS
El cartel no era excesivamente optimista o sin fundamento. En unos cuantos años más, el mundo no necesitaría que Christopher Dicken se dedicase a perseguir virus.
El problema con el que se enfrentaban era que, cuando se trataba de enfermedades, unos cuantos años podía ser realmente mucho tiempo.
Dicken caminó hasta salir de la zona de sombra que producía el saliente de cemento del edificio, cerca de la entrada principal, y se quedó disfrutando del sol sobre la acera. No había vuelto a sentir el calor del sol desde el viaje a Ciudad de El Cabo, y le proporcionó una oleada de energía. Atlanta empezaba a caldearse por fin, pero la ola fría que atenazaba la Costa Este mantenía la nieve en las calles de Baltimore y Bethesda.
Mark Augustine se encontraba ya en la ciudad, alojado en el U.S. Grant, apartado de la mayoría de los cinco mil asistentes previstos, la mayor parte de los cuales llenaba los hoteles situados frente al mar. Dicken había recogido la documentación del congreso esa mañana: un grueso folleto encuadernado en espiral que contenía el programa, acompañado por un disco DVD-ROM, para echarle un vistazo con antelación al horario.
Marge Cross haría la presentación principal al día siguiente por la mañana. Dicken participaría en cinco mesas, dos de ellas relativas al SHEVA. Kaye Lang estaría en una de las mesas con Dicken, además de en otras siete, y daría una charla antes de la sesión plenaria del Grupo de Investigación Mundial para la Erradicación de Retrovirus, que se llevaría a cabo durante el congreso.
La prensa ya estaba anunciando la vacuna de ribozima de Americol como un avance fundamental. Tenía buen aspecto sobre una placa petri, realmente muy bueno, pero las pruebas en humanos todavía no habían comenzado. Augustine se encontraba sometido a una presión considerable por parte de Shawbeck, y Shawbeck se encontraba sometido a una presión considerable por parte de la administración, y todos estaban usando guantes de seda para relacionarse con Cross.
Dicken podía percibir en el aire cinco posibles desastres diferentes.
No había tenido noticias de Mitch Rafelson desde hacía unos días, pero sospechaba que el antropólogo ya se encontraba en la ciudad. Todavía no se habían conocido, pero la conspiración estaba en marcha.
Kaye había aceptado reunirse con ellos para mantener una conversación esa tarde o al día siguiente, dependiendo de cuando la liberase la gente de Cross de la ronda de entrevistas de relaciones públicas.
Tendrían que encontrar un lugar apartado de miradas curiosas. Dicken sospechaba que el mejor lugar sería justo en medio de todo el jaleo, y con ese fin llevaba una segunda bolsa con un distintivo del congreso, «invitado del CCE» en blanco, y un programa.
Kaye atravesó la abarrotada suite, pasando nerviosa la mirada de rostro en rostro. Se sentía como la espía de una película mala, intentando ocultar sus verdaderas emociones y desde luego sus opiniones, aunque ella misma apenas sabía qué pensar en estos momentos. Había pasado gran parte de la tarde en la suite de Marge Cross, o más bien en su planta privada, en el piso superior, reunida con hombres y mujeres que representaban a empresas filiales de Americol, con profesores de la UCSD, y con el alcalde de San Diego.
Marge la había apartado y le había prometido que habría personalidades todavía más impresionantes hacia el final del congreso.
—Mantente brillante y animada —le había dicho Cross—. No dejes que el congreso te agote.
Kaye se sentía como una muñeca en un escaparate. No le gustaba la sensación. Tomó el ascensor hasta la planta baja a las cinco y media, y se subió a un autobús que se dirigía a la inauguración. Tendría lugar en el zoo de San Diego, patrocinada por Americol.
Al bajar del autobús frente al zoológico, aspiró el olor a jazmín y a tierra mojada por los aspersores. La cola frente al mostrador de entrada era muy larga. Se dirigió a una puerta lateral y le mostró la invitación al guardia.
Cuatro mujeres vestidas de negro llevaban pancartas y desfilaban solemnes frente a la entrada del zoo. Kaye las vio justo antes de que le permitiesen entrar. Una de las pancartas decía: NUESTRO CUERPO, NUESTRO DESTINO: SALVAD A NUESTROS NIÑOS.
En el interior, el cálido crepúsculo pareció envolverla en magia. Hacía más de un año que no tenía vacaciones, las últimas con Saul. Desde entonces todo había sido trabajo y dolor, en ocasiones ambas cosas simultáneamente.
Uno de los guías del zoológico se hizo cargo del grupo de invitados de Americol y les ofreció una rápida visita. Kaye pasó unos segundos observando los flamencos rosa en su estanque, admiró cuatro cacatúas centenarias de cresta amarilla, incluida la actual mascota del zoológico, Ramsés, que observaba cómo pasaban los grupos de visitantes con somnolienta indiferencia. A continuación, el guía les mostró un pabellón lateral con un patio rodeado de palmeras.
Un grupo musical mediocre tocaba temas famosos de los años cuarenta bajo el pabellón mientras hombres y mujeres buscaban mesas a las que sentarse, portando platos del papel con comida.
Kaye se detuvo junto a una mesa de bufé llena de fruta y verduras, se sirvió una generosa ración de queso, tomates enanos, coliflor y champiñones en vinagre, y luego pidió una copa de vino blanco en el bar de pago.
Mientras sacaba dinero del monedero para pagar el vino, vio a Christopher Dicken por el rabillo del ojo. Iba acompañado de un hombre alto, de aspecto descuidado, vestido con una cazadora vaquera y tejanos desteñidos, que llevaba un maletín de piel desgastado bajo el brazo. Kaye inspiró profundamente, metió el dinero sobrante en el monedero y se volvió justo a tiempo de enfrentarse a la firme mirada de Mitch. A cambio, le saludó con una disimulada inclinación de cabeza.
Kaye no pudo evitar una risita al tiempo que Dicken apartaba la lona y se escabullían casualmente del recinto cerrado. El zoo estaba casi vacío.
—Me siento como una delincuente —dijo. Todavía llevaba la copa de vino, pero se las había arreglado para deshacerse del plato de verduras—. Pero ¿qué pensamos que estamos haciendo?
Había poca convicción en la sonrisa de Mitch. Su mirada le resultó desconcertante, triste e infantil a la vez. Dicken, más bajo y más grueso, parecía más inmediato y accesible, así que Kaye se centró en él. Llevaba una bolsa de una tienda de regalos y con un gesto elegante, sacó de ella un plano desplegable del mayor zoológico del mundo.
—Puede que estemos aquí para salvar a la especie humana —dijo Dicken—. Los subterfugios están justificados.
—Maldita sea —contestó Kaye—. Esperaba que se tratase de algo más razonable. ¿Crees que nos estarán escuchando?
Dicken hizo un gesto con la mano en dirección a los arcos bajos del recinto de los reptiles, de estilo español, como si agitase una varita mágica. Sólo quedaban unos cuantos turistas rezagados por el zoo.
—Todo despejado —dijo.
—Hablo en serio, Christopher —dijo Kaye.
—Si el FBI ha puesto micrófonos en los dragones de Komodo o en tipos con camisas hawaianas, estamos perdidos. Esto es todo lo que puedo hacer.
Los monos aulladores despedían el día con sonoros chillidos. Mitch les guió por un camino de cemento a través de una selva tropical. Lámparas de suelo iluminaban el camino y los humidificadores rociaban el aire sobre sus cabezas. El decorado se apoderó de ellos por unos momentos y nadie quería romper el hechizo.
A Kaye, Mitch le parecía todo brazos y piernas, el tipo de hombre que no encajaba en los salones. Su silencio la ponía nerviosa. Él se volvió y la observó con sus fijos ojos verdes. Kaye se fijó en su calzado: botas de montaña, con las gruesas suelas muy gastadas.
Sonrió incómoda y Mitch le devolvió la sonrisa.
—No estoy en mi terreno —dijo—. Si alguien va a empezar la conversación, debería ser usted, señora Lang.
—Pero tú eres el de la revelación —dijo Dicken.
—¿Cuánto tiempo tenemos? —preguntó Mitch.
—Tengo el resto de la tarde libre —dijo Kaye—. Marge nos quiere a su lado mañana por la mañana, a las ocho. Para un desayuno de Americol.
Bajaron por una escalera mecánica hasta un cañón y se detuvieron junto a una jaula ocupada por dos gatos monteses de Escocia. Los dos felinos, con manchas y aspecto doméstico, caminaban de un lado a otro, rugiendo suavemente en la penumbra.
—Yo soy el que está fuera de lugar aquí —dijo Mitch—. Sé muy poco de microbiología, lo justo para defenderme. Tropecé con algo magnífico y casi arruina mi vida. Tengo mala reputación, fama de excéntrico, y he perdido en dos ocasiones en el juego de la ciencia. Si fuesen inteligentes, ni siquiera se dejarían ver conmigo.
—Extraordinariamente franco —dijo Dicken. Alzó la mano—. Me toca a mí. He perseguido enfermedades por medio mundo. Tengo instinto en lo que se refiere a cómo se propagan, qué hacen y cómo actúan. Casi desde el principio sospeché que estaba tras la pista de algo diferente. Hasta hace muy poco he intentado llevar una doble vida, he intentado creer dos cosas contradictorias a la vez, y ya no puedo seguir haciéndolo.
Kaye terminó su copa de vino de un trago.
—Suena como si estuviésemos en un programa de autoayuda —comentó—. Muy bien. Mi turno. Soy una investigadora científica insegura que quiere mantenerse al margen de todos los detalles sucios, así que me aferro a cualquiera que me proporcione un lugar para trabajar y me proteja… y ahora ha llegado el momento de ser independiente y tomar mis propias decisiones. Tiempo de madurar.
—Aleluya —dijo Mitch.
—Adelante, hermana —dijo Dicken.
Alzó la mirada, dispuesta a enfadarse, pero ambos sonreían como a ella le gustaba, y por primera vez en muchos meses, desde los últimos buenos momentos con Saul, sintió que estaba entre amigos.
Dicken alzó la bolsa de plástico y sacó una botella de merlot.
—Los guardas de seguridad del zoo nos detendrán si nos pillan. Pero sería el menor de nuestros pecados. Algunas de las cosas que tenemos que decir sólo pueden comentarse si se está lo bastante borracho.
—Supongo que vosotros ya habréis intercambiado ideas —le dijo Mitch a Kaye mientras Dicken servía el vino—. He intentado leer todo lo que he podido para prepararme, pero sigo sin estar a la altura.
—No sé por dónde empezar —comentó Kaye. Ahora que se encontraban más relajados, la forma en que Mitch Rafelson la miraba, directa, honesta, examinándola de forma inconsciente, despertaba en ella algo que creía muerto.
—Empieza por dónde os conocisteis —dijo Mitch.
—En Georgia —contestó Kaye.
—La tierra natal del vino —añadió Dicken.
—Visitamos una fosa común —dijo Kaye—. Aunque no lo hicimos a la vez. Mujeres embarazadas con sus maridos.
—Mataron a los niños —dijo Mitch, con la mirada repentinamente perdida—. ¿Por qué?
Se sentaron ante una mesa de plástico junto a un puesto de refrescos cerrado, en la penumbra del cañón. Gallos marrones y rojizos asomaban entre los arbustos junto al camino de asfalto y las aceras de cemento beige. Un gato grande carraspeó y gruñó en su jaula, y el sonido retumbó de forma siniestra.
Mitch sacó una carpeta de su cartera de piel y extendió los papeles de forma ordenada sobre la mesa.
—Esto es lo que hace que todo encaje. —Puso la mano sobre dos de las hojas situadas a la derecha—. Son los resultados de los análisis efectuados en la Universidad de Washington. Wendell Packer me ha dado permiso para que os los enseñe. Pero si alguien lo comenta, podríamos meternos en un buen lío.
—¿Análisis de qué? —preguntó Kaye.
—Los genes de las momias de Innsbruck. Resultados de dos muestras de tejido, de dos laboratorios diferentes de la universidad. Yo le di muestras de los tejidos de los dos adultos a Wendell Packer. Innsbruck, a su vez, envió muestras de las tres momias a Maria Konig, del mismo departamento. Wendell pudo compararlos.
—¿Qué encontraron? —preguntó Kaye.
—Que los tres cuerpos eran realmente una familia. Madre, padre e hija. Yo ya lo sabía… los vi juntos en la cueva, en los Alpes.
Kaye frunció el ceño desconcertada.
—Recuerdo la historia. ¿Fuiste a la cueva a petición de dos amigos… alterasteis el lugar… y la mujer que te acompañaba se llevó al bebé en la mochila?
Mitch apartó la vista, con la mandíbula tensa.
—Puedo contarte lo que realmente sucedió —dijo.
—No importa —dijo Kaye, repentinamente cautelosa.
—Sólo para aclarar las cosas —insistió Mitch—. Debemos confiar unos en los otros si vamos a seguir juntos.
—Entonces cuéntamelo —dijo Kaye.
Mitch hizo un resumen de todo lo sucedido.
—Fue un completo lío —concluyó.
Dicken les miró a ambos fijamente, con los brazos cruzados.
Kaye aprovechó la pausa para revisar los análisis extendidos sobre la mesa, asegurándose de que los papeles no se mancharan de restos de salsa de tomate. Estudió los resultados de las pruebas de carbono 14, las comparaciones de marcadores genéticos y, finalmente, las pruebas positivas de SHEVA realizadas por Packer.
—Packer dice que el SHEVA no ha cambiado mucho en quince mil años —dijo Mitch—. Piensa que eso es asombroso, si se trata de ADN basura.
—No pueden ser basura —dijo Kaye—. Los genes se han conservado durante al menos treinta millones de años. Constantemente se renuevan, se prueban, se guardan… encerrados bien apretados, en cromatina protegidos por aislantes… Tienen que servir para algo.
—Si me lo permitís, me gustaría contaros mi opinión —dijo Mitch, con una mezcla de audacia y timidez que a Kaye le resultó desconcertante y atractiva al mismo tiempo.
—Adelante —le contestó.
—Se trataba de un caso de subespeciación —dijo—. No extrema. Un paso hacia una nueva variedad. Un bebé moderno nacido de neandertales de la última época.
—Parecido a nosotros —dijo Kaye.
—Exacto. Hace unas semanas estuve en el estado de Washington con un periodista llamado Oliver Merton. Está investigando las momias. Me contó que estaban surgiendo disputas en la Universidad de Innsbruck… —Mitch levantó la mirada y vio el gesto de sorpresa en el rostro de Kaye.
—¿Oliver Merton? —preguntó Kaye, frunciendo el ceño—. ¿Trabaja para Nature?
—Para The Economist, al menos en ese momento —contestó Mitch.
Kaye se volvió hacia Dicken.
—¿Se trata del mismo?
—Sí —dijo Dicken—. Se dedica al periodismo científico y a algún reportaje político. Ha publicado uno o dos libros —le explicó la situación a Mitch—. Merton levantó un gran revuelo en una conferencia de prensa en Baltimore. Ha ahondado mucho en las relaciones de Americol con el CCE y el asunto del SHEVA.
—Puede que se trate de una coincidencia —dijo Mitch.
—Tiene que serlo, ¿no? —preguntó Kaye, pasando la mirada de uno a otro—. Somos los únicos que han detectado una conexión, ¿verdad?
—Yo no estaría tan seguro —contestó Dicken—. Sigue Mitch. Pongámonos de acuerdo sobre si realmente existe una conexión antes de indignarnos por los entrometidos. ¿Por qué discutían en Innsbruck?
—Merton dice que han establecido la conexión del bebé con las momias adultas, lo que Packer confirma.
—Resulta irónico —comentó Dicken—. Naciones Unidas envió alguna de las muestras de Gordi al laboratorio de Konig.
—Los antropólogos de Innsbruck son muy conservadores —dijo Mitch—. Lo de enfrentarse de cara con la primera evidencia directa de especiación humana… —Meneó la cabeza con simpatía—. Yo estaría asustado si estuviese en su lugar. El paradigma no sólo cambia, sino que se parte en dos. Nada de gradualismo, ni de síntesis darwiniana moderna.
—No hay por qué ser tan radical —dijo Dicken—. En primer lugar, se ha hablado mucho de puntuaciones en el registro fósil, millones de años de estabilidad y luego cambios repentinos.
—Cambios que se producen a lo largo de un millón o cien mil años, en ocasiones en un período tan breve como unos diez mil años —dijo Mitch—. Pero no de la noche a la mañana. Las implicaciones son aterradoras para cualquier científico. Pero los marcadores no mienten. Y los padres del bebé tenían SHEVA en sus tejidos.
—Hum —dijo Kaye.
Los monos aulladores volvían a emitir continuos gritos musicales, llenando el aire nocturno.
—La mujer había sido herida por algo afilado, puede que por una lanza —comentó Dicken.
—Exacto —dijo Mitch—. Lo que provocó que el bebé naciese muerto o casi muerto. La madre murió poco después, y el padre… —Le falló la voz—. Lo siento, no me resulta fácil hablar de ello.
—Sientes lástima por ellos —dijo Kaye.
Mitch asintió.
—He estado teniendo sueños extraños sobre ellos.
—¿Percepción extrasensorial? —preguntó Kaye.
—Lo dudo —dijo Mitch—. Es sólo la forma en que trabaja mi mente, encajando las piezas.
—¿Crees que les expulsaron de la tribu? —preguntó Dicken—. ¿Que les perseguían?
—Alguien trató de matar a la mujer —dijo Mitch—. El hombre permaneció junto a ella, intentó salvarla. Eran diferentes. Tenían algo extraño en la cara. Trozos de piel alrededor de los ojos y la nariz, como máscaras.
—¿Estaban mudando la piel? Cuando estaban vivos, quiero decir —preguntó Kaye, temblándole los hombros.
—Alrededor de los ojos, la piel del rostro.
—Los cadáveres de Gordi —dijo Kaye.
—¿Qué pasa con ellos? —preguntó Dicken.
—Algunos tenían pequeñas máscaras de piel. Pensé que podía tratarse de algo… algo extraño causado por la descomposición. Pero nunca había visto nada semejante.
—Estamos adelantándonos —dijo Dicken—. Centrémonos en las pruebas de Mitch.
—Eso es todo lo que tengo —dijo Mitch—. Cambios fisiológicos lo bastante importantes como para catalogar al bebé en una subespecie diferente, de inmediato. En una generación.
—Eso tuvo que estar ocurriendo desde unos cien mil años antes de tus momias —dijo Dicken—. De forma que poblaciones de neandertales estuviesen viviendo con, o cerca de, poblaciones de humanos modernos.
—Eso creo —dijo Mitch.
—¿Crees que el nacimiento fue una aberración? —preguntó Kaye.
Mitch la contempló durante unos segundos antes de contestar.
—No.
—¿Es razonable suponer que lo que encontraste fue algo representativo, y no singular?
—Probablemente.
Kaye levantó las manos en gesto de exasperación.
—Mira —dijo Mitch—. Tengo instintos conservadores. Entiendo a los tipos de Innsbruck, ¡realmente los entiendo! Esto es algo muy extraño y totalmente inesperado.
—¿Tenemos un registro fósil continuo y gradual desde los neandertales a los cromagnones? —preguntó Dicken.
—No, pero tenemos etapas diferentes. El registro fósil normalmente no tiene nada de continuo.
—Y… eso se atribuye al hecho de que no conseguimos encontrar todos los especímenes necesarios, ¿no es así?
—Sí —dijo Mitch—. Pero algunos paleontólogos llevan mucho tiempo enfrentados a los gradualistas.
—Porque siguen encontrando saltos, en lugar de una progresión gradual —dijo Kaye—. Incluso cuando el registro fósil es mejor que el de los humanos u otros animales de gran tamaño.
Bebieron meditativos.
—¿Qué vamos a hacer? —preguntó Mitch—. Las momias tenían el SHEVA. Nosotros tenemos el SHEVA.
—Es muy complicado —dijo Kaye—. ¿Quién empieza?
—Escribamos lo que pensamos que está sucediendo realmente. —Mitch buscó en su cartera y sacó tres cuadernos de notas y tres bolígrafos. Los puso sobre la mesa.
—¿Cómo en el colegio? —preguntó Dicken.
—Mitch tiene razón. Hagámoslo —dijo Kaye.
Dicken sacó otra botella de vino de la bolsa de plástico y la descorchó.
Kaye tenía la tapa del bolígrafo entre los labios. Habían estado escribiendo durante diez o quince minutos, intercambiando los cuadernos y haciéndose preguntas. Empezaba a hacer mucho frío.
—La fiesta se acabará pronto —dijo.
—No te preocupes —contestó Mitch—. Te protegeremos.
Sonrió con tristeza.
—¿Dos hombres medio borrachos con la cabeza llena de teorías?
—Exacto —dijo Mitch.
Kaye había estado intentando no mirarle. Lo que sentía era muy poco científico o profesional. Poner por escrito sus ideas no resultaba fácil. Nunca había trabajado así con anterioridad, ni siquiera con Saul; habían compartido cuadernos, pero nunca habían mirado las notas del otro mientras las desarrollaban, mientras las escribían.
El vino la relajaba, eliminando parte de la tensión, pero no aclaraba su mente. Estaba atascada. Había escrito:
Poblaciones como redes gigantescas de unidades que compiten y cooperan a la vez, en ocasiones al mismo tiempo. Todo indica la comunicación entre individuos dentro de una población. Los árboles se comunican a través de sustancias químicas. Los humanos utilizan feromonas. Las bacterias intercambian plásmidos y fagos lisogénicos.
Kaye observó a Dicken, escribiendo incansablemente, tachando párrafos enteros. Rollizo, sí, pero obviamente fuerte y motivado, competente; rasgos atractivos.
Siguió escribiendo:
Los ecosistemas son redes de especies cooperando y compitiendo. Las feromonas y otras sustancias químicas pueden transmitirse entre especies. Las redes pueden tener las mismas características que los cerebros; los cerebros humanos son redes de neuronas. El pensamiento creativo es posible en cualquier red neuronal práctica lo suficientemente compleja.
—Echemos un vistazo a lo que hemos escrito —sugirió Mitch. Intercambiaron los cuadernos. Kaye leyó la página de Mitch:
Moléculas y virus transmisores llevan información de un individuo a otro. El individuo humano obtiene información de las experiencias de su vida; pero ¿se puede considerar esto evolución lamarckiana?
—Creo que este asunto de las redes induce a confusión —dijo Mitch.
Kaye estaba leyendo lo que había escrito Dicken.
—Es así como funciona todo en la naturaleza —contestó. Dicken había tachado la mayor parte de sus notas. Lo que quedaba era:
He estudiado las enfermedades durante toda mi vida; el SHEVA provoca cambios biológicos complejos, que no se parecen en absoluto a ninguna enfermedad que haya visto nunca. ¿Por qué? ¿Qué gana con ello? ¿Qué intenta hacer? ¿Cuál es el resultado final? Si surge cada diez mil o cien mil años, ¿cómo podemos defender la postura de que se trata de un problema orgánico separado, de una partícula puramente patógena?
—¿Quién va aceptar que todo en la naturaleza funciona como las neuronas en el cerebro? —preguntó Mitch.
—Eso responde a tu pregunta —dijo Kaye—. ¿Se trata de evolución lamarckiana, de la herencia de rasgos adquiridos por un individuo? No. Es el resultado de las interacciones complejas de una red, con propiedades emergentes similares al pensamiento.
Mitch sacudió la cabeza.
—Todo eso de las propiedades emergentes me confunde.
Kaye le miró durante unos segundos, provocada y exasperada al mismo tiempo.
—No es necesario postular la autoconciencia, el pensamiento consciente, para tener una red organizada que responde a su entorno y establece juicios sobre cómo deberían ser sus nodos individuales —dijo Kaye.
—Me sigue sonando a lo del fantasma en la máquina —contestó Mitch, haciendo un gesto de desagrado.
—A ver, los árboles desprenden señales químicas cuando son atacados. Las señales atraen a insectos que se alimentan de los bichos que les están atacando. Es hora de avisar al control de plagas. El concepto funciona a todos los niveles, en el ecosistema, en una especie, incluso en una sociedad. Todas las criaturas individuales son redes de células. Todas las especies son redes de individuos. Todos los ecosistemas son redes de especies. Todos interactúan y se comunican unos con otros en uno u otro grado, mediante la competición, la depredación y la cooperación. Todas estas interacciones son similares a los neurotransmisores atravesando sinapsis en el cerebro, o a las hormigas comunicándose en una colonia. La colonia cambia su comportamiento global basándose en las interacciones de las hormigas. Nosotros hacemos lo mismo, basándonos en cómo se comunican nuestras neuronas entre sí. Y la naturaleza actúa igual, de arriba a abajo. Todo está conectado.
Pero podía percibir que Mitch seguía sin creérselo.
—Tenemos que describir un método —dijo Dicken. Contempló a Kaye con una sonrisa de complicidad—. Hazlo simple. Tú eres el cerebro aquí.
—¿Qué dirige el equilibrio puntuado? —preguntó Kaye, todavía irritada por la falta de flexibilidad de Mitch.
—De acuerdo. Si existe algún tipo de mente, ¿dónde está la memoria? —preguntó Mitch—. Algo que almacena la información sobre el próximo modelo de ser humano, antes de que se libere en el sistema reproductivo.
—¿Basándose en qué estímulo? —preguntó Dicken—. ¿Por qué adquiere información? ¿Qué lo hace empezar? ¿Qué mecanismo lo activa?
—Nos estamos adelantando —dijo Kaye, suspirando—. En primer lugar, no me gusta la palabra mecanismo.
—De acuerdo, entonces… órgano, entidad, arquitecto mágico —dijo Mitch—. Sabemos a qué nos referimos. Algún tipo de almacenamiento de memoria en el genoma. En el que deban guardarse todos los mensajes hasta que se activen.
—¿Será en las células germinales? ¿En las células sexuales, esperma y óvulos? —preguntó Dicken.
—Dímelo tú —respondió Mitch.
—No lo creo —dijo Kaye—. Algo modifica un único óvulo en cada madre para producir una hija intermedia, pero será lo que contenga el ovario de la hija lo que dará lugar a un nuevo fenotipo. Los otros óvulos de la madre están al margen. A salvo, no modificados.
—Por si el nuevo diseño, el nuevo fenotipo, resulta un fracaso —añadió Dicken, asintiendo—. Está bien. Una memoria de reserva, actualizada durante miles de años por medio de… modificaciones hipotéticas, diseñadas de algún modo mediante… —Sacudió la cabeza—. Estoy echo un lío.
—Cada organismo individual es consciente de su entorno y reacciona ante él —dijo Kaye—. Las sustancias químicas y otras señales intercambiadas por los individuos provocan fluctuaciones en la química interna que afecta al genoma, específicamente a los elementos móviles de una memoria genética que almacena y actualiza combinaciones de hipotéticos cambios. —Sus manos se movían adelante y atrás como si pudiesen clarificar o persuadir—. Yo lo veo tan claro, chicos. ¿Qué es lo que no entendéis? El bucle de retroalimentación completo funciona así: el entorno cambia, provocando estrés en los organismos, en este caso en los humanos. Los diferentes tipos de estrés alteran el equilibrio de sustancias químicas relacionadas con el estrés en nuestros cuerpos. La memoria de reserva reacciona, y los elementos móviles cambian basándose en un algoritmo evolutivo establecido a lo largo de millones, o incluso miles de millones de años. Un computador genético decide cuál podría ser el mejor fenotipo para las nuevas condiciones que han causado el estrés. Vemos pequeños cambios en los individuos como resultado de esto, prototipos, y si los niveles de estrés se reducen, si los descendientes están sanos y son numerosos, los cambios se conservan. Pero de vez en cuando, cuando un problema del entorno es intratable… el estrés social continuado en los humanos, por ejemplo… se produce un cambio importante. Los retrovirus endógenos se expresan, transportando una señal, coordinando la activación de elementos específicos en el almacén de memoria genética. Y voilà. Equilibrio puntuado.
Mitch se presionó el puente de la nariz.
—Señor —dijo.
Dicken fruncía el ceño.
—Me resulta demasiado radical para digerirlo de golpe.
—Tenemos pruebas de cada paso del camino —dijo Kaye, con voz ronca. Bebió otro trago del merlot.
—Pero ¿cómo se transmite? Tiene que ser por las células sexuales. Algo tiene que pasar de padres a hijos durante cientos, miles de generaciones, antes de que se active.
—Puede que esté comprimido, compactado, en un código taquigráfico —dijo Mitch.
Ese comentario sobresaltó a Kaye. Miró a Mitch con una punzada de emoción.
—Es una locura, pero es genial. Como los genes coincidentes, sólo que más enrevesado. Enterrado en las repeticiones.
—No tiene que contener todo el conjunto de instrucciones para un nuevo fenotipo… —dijo Dicken.
—Sólo las partes que van a cambiarse —añadió Kaye—. O sea, sabemos que entre los chimpancés y los humanos puede que haya un dos por ciento de diferencia en el genoma.
—Y diferente número de cromosomas —añadió Mitch—. Eso constituye una diferencia importante.
Dicken frunció el ceño y se sujetó la cabeza entre las manos.
—Dios, esto se está volviendo muy profundo.
—Son las diez —dijo Mitch. Señaló hacia un guarda de seguridad que bajaba por el camino a través del cañón, claramente en su dirección.
Dicken tiró las botellas vacías a una papelera y volvió a la mesa.
—No podemos detenernos ahora. Quién sabe cuándo podremos volver a reunirnos.
Mitch estudió las notas de Kaye.
—Entiendo tu teoría de que el cambio en el entorno provoca estrés en los individuos. Volvamos a la pregunta de Christopher. ¿Qué es lo que activa la señal, el cambio? ¿Una enfermedad? ¿Depredadores?
—En nuestro caso, la superpoblación —contestó Kaye.
—Condiciones sociales complejas. Competición por los puestos de trabajo —añadió Dicken.
—Ustedes —llamó el guarda acercándose. Su voz retumbó en el cañón—. ¿Son de la fiesta de Americol?
—¿Cómo lo ha adivinado? —preguntó Dicken.
—No pueden estar aquí.
Mientras volvían, Mitch sacudía la cabeza dubitativo. No iba a darles ningún respiro: un caso realmente difícil.
—Los cambios suelen darse en los límites de una población, donde los recursos son escasos y la competencia es dura. No en el medio, donde todo es fácil.
—Ya no hay «límites», no hay fronteras para los humanos —dijo Kaye—. Ocupamos todo el planeta. Pero estamos constantemente estresados sólo para conseguir mantenernos al mismo nivel.
—La guerra es constante —añadió Dicken, repentinamente pensativo.
—Las primeras apariciones de la Herodes podrían haber ocurrido justo después de la Segunda Guerra Mundial. El estrés de un cataclismo social, de la sociedad desmoronándose de forma terrible. Los humanos deben cambiar o atenerse a las consecuencias.
—¿Quién lo dice? ¿Qué lo dice? —preguntó Mitch, palmeándose la cadera con una mano.
—Nuestro ordenador biológico en el ámbito de la especie —dijo Kaye.
—Ya estamos otra vez en el mismo punto… una red informática —dijo Mitch dubitativo.
—EL PODEROSO GENIO QUE SE ESCONDE EN NUESTROS GENES —entonó Kaye, imitando la voz de un presentador. Y luego añadió, recalcando con un movimiento del índice—: El Amo del Genoma.
Mitch sonrió, apuntándola a su vez con el dedo.
—Eso es lo que dirán, y nos expulsarán de la ciudad a carcajadas.
—Nos expulsarán del zoo —dijo Dicken.
—Eso nos provocará estrés —añadió Kaye digna.
—A centrarse, a centrarse —insistió Dicken.
—Deja eso —dijo Kaye—. Regresemos al hotel y abramos otra botella. —Extendió los brazos e hizo una pirueta. «Maldita sea —pensó—. Estoy exhibiéndome. Eh, chicos, estoy disponible, miradme.»
—Sólo como premio —dijo Dicken—. Tendremos que coger un taxi si ya se ha ido el autobús. Kaye… ¿qué pasa con el centro? ¿Cuál es el problema de estar en medio de la población humana?
Kaye dejó caer los brazos.
—Cada año más y más gente… —Se detuvo y su expresión se endureció—. La competencia es tan intensa. —El rostro de Saul. El Saul negativo, perdiendo e incapaz de aceptarlo, y el Saul positivo, entusiasta como un niño, pero aún así marcado por esa señal imborrable que decía: «Vas a perder. Hay lobos más duros e inteligentes que tú.»
Los dos hombres esperaban a que terminase de hablar.
Se dirigieron a la puerta. Kaye se secó los ojos con rapidez y dijo, con la voz más firme que pudo conseguir:
—Antes podían surgir una o dos o tres personas con una idea, o un invento brillante, que causaba conmoción. —Su voz se hizo más fuerte; sentía resentimiento e incluso ira, por Saul—. Darwin y Wallace. Einstein. Ahora hay cien genios por cada desafío, mil personas compitiendo para derribar los muros del castillo. Si eso sucede en el campo científico, que se encuentra en la estratosfera, ¿cómo será abajo en las trincheras? Una desagradable e interminable competición. Demasiadas cosas por aprender. Demasiado ancho de banda abarrotando los canales de comunicación. No podemos escuchar lo suficientemente rápido. Tenemos que andar de puntillas continuamente.
—¿Hasta que punto es eso diferente a enfrentarte a un oso o a un mamut? —preguntó Mitch—. ¿O a ver morir a tus hijos por una epidemia?
—Puede que se trate de sucesos que producen un tipo diferente de estrés, y afecten a otros compuestos químicos. Hace mucho tiempo que hemos dejado de desarrollar garras o colmillos. Somos individuos sociales. Todos nuestros cambios principales apuntan en dirección a la comunicación y la adaptación social.
—Demasiados cambios —dijo Mitch pensativo—. Todo el mundo lo odia, pero debemos competir o terminamos en la calle.
Se pararon frente a la puerta y escucharon a los grillos.
A su espalda, en el zoo, chilló un guacamayo. El sonido atravesó todo el parque Balboa.
—Diversidad —murmuró Kaye—. Demasiado estrés puede ser una señal de una catástrofe inminente. Todo el siglo veinte ha sido una enorme, frenética y extensa catástrofe. Desatemos un cambio importante, algo almacenado en el genoma, antes de que la raza humana fracase.
—No se trata de una enfermedad, sino de una actualización —dijo Mitch.
Kaye volvió a mirarle, sintiendo otro escalofrío de emoción.
—Exactamente —dijo—. Todo el mundo viaja a cualquier lugar en cuestión de horas o días. Lo que se inicia en un vecindario se extiende de inmediato por todo el planeta. El Genio está saturado de señales. —Volvió a extender los brazos, reprimiéndose más esta vez, pero apenas sobria. Sabía que Mitch la estaba observando, y que Dicken les observaba a ambos.
Dicken ojeó la carretera que estaba junto al amplio aparcamiento del zoo, intentando encontrar un taxi. Vio uno girando en redondo varias decenas de metros más allá y extendió la mano. El taxi se acercó a la zona de recogida.
Se subieron en él. Dicken iba delante. Mientras se alejaban del zoo, se volvió para decir:
—De acuerdo, así que alguna porción del ADN de nuestro genoma está construyendo pacientemente un modelo del nuevo tipo de humano. ¿De dónde obtiene las ideas, las sugerencias? ¿Quién le está susurrando «piernas más largas, cráneo más grande, los ojos marrones son mejores esta temporada»? ¿Quién nos dice lo que es atractivo y lo que no?
Kaye contestó rápidamente.
—Los cromosomas emplean una gramática biológica, integrada en el ADN, algo así como una plantilla sofisticada de las especies. El Genio sabe qué cosas puede decir que tengan sentido para el fenotipo de un organismo. El Genio incluye un editor genético, un corrector gramatical. Filtra la mayor parte de las mutaciones sin sentido antes de que lleguen a incluirse.
—Con esto nos metemos en terreno salvaje —dijo Mitch—, y no tardarán ni un minuto en derribarnos de un disparo. —Agitó las manos por el aire como si fuesen dos aeroplanos, poniendo nervioso al taxista, y luego precipitó con dramatismo la mano izquierda hasta golpear la rodilla, doblándose los dedos—. Aplastados —dijo.
El taxista los miraba con curiosidad.
—¿Son ustedes biólogos? —preguntó.
—Licenciados en la universidad de la vida —dijo Dicken.
—Ya lo pillo —comentó el taxista solemne.
—Hoy hemos ganado esto. —Dicken sacó la tercera botella de vino de la bolsa y su navaja suiza.
—Eh, en el taxi no —dijo el taxista serio—. No a menos que termine el turno y la compartamos.
Se rieron.
—Entonces en el hotel —dijo Dicken.
—Me emborracharé —dijo Kaye, y agitó el pelo ante los ojos.
—Montaremos una orgía —dijo Dicken, y se ruborizó intensamente—. Una orgía intelectual —añadió avergonzado.
—Estoy agotado —dijo Mitch—. Y Kaye tiene laringitis.
Kaye dio un gritito y sonrió.
El taxi paró delante del Hotel Serrano, justo al sur del centro de la convención, y les dejó salir.
—Yo me encargo —dijo Dicken. Pagó el trayecto—. Igual que del vino.
—Está bien —dijo Mitch—. Gracias.
—Necesitamos algún tipo de conclusión —dijo Kaye—. Una predicción.
Mitch bostezó y se estiró.
—Lo siento. No puedo seguir pensando.
Kaye le miró a través del pelo: las esbeltas caderas, los vaqueros ceñidos alrededor de los muslos, el rostro fuerte y cuadrado con las cejas formando una línea continua. No era realmente guapo, pero ella escuchaba a su propia química, un escalofrío que le recorría la espalda y que no prestaba atención a esos detalles. El primer signo del final del invierno.
—Hablo en serio —dijo—. ¿Christopher?
—Es obvio, ¿no? —dijo Dicken—. Lo que decimos es que las hijas intermedias no están enfermas, son una etapa de un proceso que nunca habíamos visto.
—¿Y eso qué significa? —preguntó Kaye.
—Significa que los bebés de la segunda fase estarán sanos, serán viables. Y diferentes, puede que sólo un poco —dijo Dicken.
—Eso sería fantástico —dijo Kaye—. ¿Qué más?
—Eso es suficiente, por favor. ¿No podemos dar por terminada la velada? —dijo Mitch.
—Es una pena —dijo Kaye.
Mitch le sonrió. Kaye le ofreció la mano y se las estrecharon. La palma de Mitch estaba seca como el cuero y endurecida por los años de excavaciones. Los orificios de su nariz se ensancharon al acercarse a ella, y podría haber jurado que también había visto como sus pupilas se dilataban.
El rostro de Dicken seguía ruborizado. Habló arrastrando un poco las palabras.
—No tenemos un plan de acción —dijo—. Si vamos a hacer un informe, tenemos que reunir todas las pruebas, y quiero decir todas.
—Cuenta con ello —dijo Mitch—. Tienes mi número de teléfono.
—Yo no lo tengo —dijo Kaye.
—Christopher te lo dará —dijo Mitch—. Me quedaré por aquí unos días más. Avisadme cuando estéis libres.
—Lo haremos —dijo Dicken.
—Llamaremos —dijo Kaye, mientras ella y Dicken se dirigían hacia las puertas de cristal.
—Un tipo interesante —comentó Dicken en el ascensor.
Kaye asintió con una breve inclinación de cabeza. Dicken la estaba observando con cierta preocupación.
—Parece brillante —añadió Dicken—. ¿Cómo demonios se habrá metido en tantos líos?
En su habitación, Kaye se dio una ducha caliente y se metió en la cama, agotada y algo más que ligeramente borracha. Su cuerpo se sentía bien. Se cubrió hasta la cabeza con las sábanas y la manta, se volvió hacia un lado y se quedó dormida de inmediato.
44
San Diego, California
1 DE ABRIL
Kaye estaba lavándose la cara, justo surgiendo de entre los chorros de agua, cuando sonó el teléfono.
Se secó el rostro y respondió.
—¿Kaye? Soy Mitch.
—Te recuerdo —dijo contenta, esperando no sonar demasiado alegre.
—Mañana regreso al norte. Pensé que podrías tener un rato esta mañana para vernos.
Había estado tan ocupada dando conferencias y asistiendo a mesas redondas en el congreso que no había tenido tiempo ni para pensar en la tarde del zoo. Se había metido en la cama cada noche completamente exhausta. Judith Kushner tenía razón: Marge Cross absorbía cada segundo de su vida.
—Me encantaría —dijo cautelosa. Él no había mencionado a Christopher—. ¿Dónde?
—Estoy en el Holiday Inn. El Serrano tiene una cafetería agradable. Podría acercarme y verte allí.
—Tengo una hora libre antes de tener que estar en ningún sitio —dijo Kaye—. ¿Quedamos abajo en diez minutos?
—Iré corriendo —dijo Mitch—. Te veo en el vestíbulo.
Sacó la ropa que iba a ponerse ese día, un traje de rayas de lino azul, de la siempre elegante colección de Marge Cross, y estaba decidiendo si cortar un ligero dolor de cabeza con un par de aspirinas cuando oyó gritos fuera, amortiguados por el doble cristal de la ventana. Los ignoró durante unos segundos y se acercó a la cama para volver la página del programa del congreso. Mientras ponía el programa en la mesa y rebuscaba la identificación en su bolso, se cansó de silbar sin melodía. Dio otra vuelta a la cama para agarrar el mando a distancia del televisor y presionó el botón de encendido.
El pequeño televisor del hotel produjo el indispensable ruido de fondo. Anuncios de tampones, suavizantes para el cabello. Su mente estaba ocupada en otras cosas; la ceremonia de clausura, su presencia en el pódium junto a Marge Cross y Mark Augustine.
Mitch.
Mientras buscaba unas medias en buen estado oyó como la mujer decía:
—… el primer bebé llegado a término. Recordamos a nuestros oyentes que esta mañana, una mujer no identificada de Ciudad de México, dio a luz al primer bebé científicamente reconocido de la segunda fase de la Herodes. Informando en directo desde…
Kaye se sobresaltó ante los sonidos del metal aplastándose y los cristales rompiéndose. Apartó los visillos de la ventana y miró en dirección al norte. West Harbor Drive, en el exterior del Serrano y del Centro de Convenciones, estaba ocupado por una densa multitud, una masa compacta y fluida que cubría los arcenes, el césped y los estacionamientos, absorbiendo los coches, las furgonetas del hotel y los autobuses. El ruido que producían era extraordinario, incluso a través del doble cristal: un rugido ronco y fuerte, como un terremoto. Sobre la masa flotaban recuadros blancos, y se agitaban y ondeaban bandas de color verde: pancartas y estandartes. Desde ese ángulo, diez pisos más arriba, Kaye no podía leer los mensajes.
—… aparentemente ha nacido muerto —continuaba la locutora de televisión—. Intentamos conseguir información de última hora de…
El teléfono volvió a sonar. Levantó el receptor y estiró el cordón para acercarse a la ventana. No podía dejar de mirar el río viviente que discurría bajo su ventana. Veía cómo balanceaban los coches y los volcaban a medida que avanzaba la multitud, los ruidos de cristales rotos aumentaban.
—Señora Lang, soy Stan Thorne, el jefe de seguridad de Marge Cross. Queremos que suba al piso veinte, al ático.
La masa que se retorcía abajo gritó con un sonido animal.
—Tome el ascensor rápido —dijo Thorne—. Si está bloqueado, suba por las escaleras. Pero suba ya.
—Ahora mismo voy —contestó Kaye.
Se puso los zapatos.
—Esta mañana, en Ciudad de México…
El estómago le dio un vuelco incluso antes de entrar en el ascensor.
Mitch se encontraba al otro lado de la calle frente al Centro de Convenciones, con los hombros encorvados y las manos en los bolsillos, fingiendo el aspecto más ajeno y anónimo que podía.
La multitud buscaba científicos, representantes oficiales, cualquiera que tuviese algo que ver con el congreso, y se dirigía hacia ellos, agitando carteles y gritándoles.
Se había quitado la identificación que Dicken le había proporcionado, y con sus vaqueros desteñidos, el rostro bronceado y el pelo color arena despeinado, no se parecía en absoluto a los desventurados científicos y representantes farmacéuticos de piel pálida.
Los manifestantes eran en su mayoría mujeres, de todos los colores y todos los tamaños, pero casi todas jóvenes, de edades comprendidas entre los dieciocho y los cuarenta. Parecían haber perdido todo sentido de disciplina. La ira se estaba apoderando de ellas con rapidez.
Mitch estaba aterrorizado, pero por ahora la multitud se dirigía hacia el sur, y él se encontraba libre. Se alejó con pasos rápidos y rígidos de Harbor Drive, bajó corriendo por la rampa de un aparcamiento, saltó un muro y se encontró en una zona ajardinada entre hoteles de muchos pisos.
Sin aliento, más por la ansiedad que por el ejercicio —siempre había odiado las multitudes—, cruzó la zona con dificultad, trepó por otro muro y descendió sobre el suelo de cemento de un aparcamiento. Unas cuantas mujeres con aspecto aturdido corrían torpemente hacia sus coches. Una de ellas llevaba una pancarta rota y abollada. Mitch leyó las palabras al pasar frente a ellas: NUESTROS CUERPOS, NUESTRO DESTINO.
El agudo sonido de las sirenas resonó a través del aparcamiento. Mitch empujó la puerta que conducía al ascensor justo cuando tres guardas de seguridad aparecieron por las escaleras. Dieron la vuelta a la esquina, con las pistolas levantadas, y le miraron.
Mitch levantó las manos y confió en que tuviese aspecto de ser inocente. Maldijeron y cerraron las puertas de cristal.
—¡Suba! —le gritó uno de ellos.
Subió las escaleras con los guardas a su espalda.
Desde el vestíbulo, mirando hacia West Harbor Drive, vio vehículos antidisturbios rodeando a la multitud, forzando lenta y firmemente a las mujeres a retirarse. Las mujeres coreaban consignas, voces enfadadas y compactas, como una onda de choque. Sobre uno de los camiones, las mangueras de agua se retorcían como las antenas de un insecto.
Las puertas de cristal del vestíbulo se abrían y cerraban a medida que los huéspedes mostraban las llaves al personal y se les permitía entrar. Mitch se dirigió al centro del vestíbulo y se detuvo en un patio interior, sintiendo la corriente del aire que entraba. Percibió un olor penetrante: miedo, ira y algo más, acre, como la orina de perro sobre una acera caliente.
Hizo que se le erizase el pelo. El olor de la violencia.
Dicken se encontró con Kaye en la planta superior. Un hombre con traje azul oscuro sostenía abierta la puerta de acceso al ático y examinaba sus identificaciones. Podían oírse débiles voces a través del auricular que llevaba en la oreja.
—Ya están abajo en el vestíbulo —le dijo Dicken—. Están enloqueciendo ahí fuera.
—¿Por qué? —preguntó Kaye, confusa.
—Ciudad de México —contestó Dicken.
—Pero ¿por qué disturbios?
—¿Dónde está Kaye Lang? —preguntó a gritos un hombre.
—¡Aquí! —Kaye levantó la mano.
Atravesaron una cola de hombres y mujeres aturdidos y locuaces. Kaye vio a una mujer en traje de baño riéndose, agitando la cabeza, sujetando una gran toalla de felpa blanca. Un hombre vestido con un albornoz del hotel estaba sentado sobre una silla con las piernas encogidas y ojos enloquecidos. Tras ellos el guarda gritó:
—¿Es la última?
—Compruébalo —respondió otro. Kaye nunca había supuesto que Marge tuviese tanto personal de seguridad en el hotel… unos veinte, pensó. Algunos iban armados.
En ese momento oyó el bramido agudo de Cross.
—¡Por el amor de Dios! ¡Si sólo se trata de un puñado de mujeres! ¡Son sólo un puñado de mujeres asustadas!
Dicken sujetó a Kaye por el brazo. Bob Cavanaugh, el secretario personal de Cross, un hombre esbelto de treinta y cinco o cuarenta años con pelo rubio y calvicie incipiente, les agarró a ambos y los pasó por el último control hasta el dormitorio de Cross. Se encontraba tumbada sobre la cama gigante, todavía vestida con el pijama de seda, observando el circuito cerrado de televisión. Cavanaugh le puso una bata de algodón ribeteada sobre los hombros. La imagen de la pantalla se movía hacia delante y hacia atrás. Kaye supuso que la cámara estaba en la tercera o cuarta planta.
Los vehículos antidisturbios lanzaron varios chorros de agua con las mangueras y obligaron a la masa de mujeres a retirarse, alejándolas de la entrada del centro de convenciones.
—¡Las están haciendo caer! —gritó Cross enfadada.
—Han destrozado el espacio de convenciones —dijo el secretario.
—Nadie esperaba una reacción semejante —añadió Stan Thorne, con los gruesos brazos cruzados sobre un vientre abundante.
—No —replicó Cross, con voz aflautada—. ¿Y por qué demonios no? Siempre he dicho que se trata de un tema visceral. Pues bien, ¡ahí está la respuesta visceral! ¡Es un maldito desastre!
—Ni siquiera plantearon sus peticiones —dijo una mujer delgada vestida con un traje verde.
—¿Qué demonios esperaban conseguir? —preguntó otra persona, que Kaye no podía ver.
—Dejarnos el mensaje bien claro —gruñó Cross—. Le han dado una patada en los huevos a los políticos. Quieren un remedio rápido, rápido, y que se acelere el procedimiento.
—Esto podría ser lo que necesitábamos —dijo un hombre menudo y delgado a quien Kaye reconoció: Lewis Jansen, el director de marketing de la división farmacéutica de Americol.
—Y que lo digas —exclamó Cross—. ¡Kaye Lang, acércate!
—Aquí —dijo Kaye, adelantándose.
—¡Bien! Frank, Sandra, quiero a Kaye en la tele en cuanto limpien las calles. ¿Quién es el más famoso aquí?
Una mujer mayor vestida con albornoz y que llevaba un maletín de aluminio, recitó de memoria los comentaristas de la televisión local y los colaboradores de otras cadenas.
—Lewis, ¿ha preparado tu gente alguna declaración?
—Mi gente se encuentra en otro hotel.
—¡Pues llámales! Hay que decirle a la gente que estamos trabajando todo lo rápido que podemos, no queremos apresurarnos demasiado con la vacuna para no causar daño a nadie… Mierda, contadles todo lo que hemos estado hablando en las conferencias. ¿Cuándo demonios aprenderá la gente a quedarse sentada y escuchar? ¿No funcionan los teléfonos?
Kaye se preguntó si Mitch se habría quedado atrapado en medio de los disturbios, si estaría bien.
Mark Augustine entró en el dormitorio, que empezaba a estar abarrotado de gente. El aire estaba cargado y caliente. Augustine saludó a Dicken con un gesto y sonrió cordialmente a Kaye. Parecía tranquilo y sereno, pero algo en su mirada traicionaba su camuflaje.
—¡Bien! —rugió Cross—. Ya estamos todos. Mark ¿qué ha pasado?
—Richard Bragg ha sido asesinado de un disparo, en Berkeley, hace un par de horas —dijo Augustine—. Había salido a pasear al perro. —Ladeó un poco la cabeza y frunció los labios con gesto amargo, dirigiéndose a Kaye.
—¿Bragg? —preguntó alguien.
—El imbécil de la patente —le contestó otra persona.
Cross se levantó de la cama.
—¿Está relacionado con las noticias sobre el bebé? —le preguntó a Augustine.
—Podría ser —dijo Augustine—. Alguien del hospital de Ciudad de México filtró la noticia. La prensa sacó un artículo diciendo que el bebé tenía graves malformaciones. A las seis de la mañana ya estaba en todas las cadenas.
Kaye se volvió hacia Dicken.
—Nació muerto —le dijo él.
Augustine indicó con el dedo hacia la ventana.
—Eso podría explicar la violencia. Se suponía que iba a tratarse de una manifestación pacífica.
—Pongámonos a ello, entonces —dijo Cross, en un tono más suave—. Tenemos trabajo que hacer.
Dicken parecía abatido mientras se dirigían hacia el ascensor. Habló a Kaye en voz baja.
—Olvidémonos de lo del zoo.
—¿De la discusión?
—Fue prematura. Éste no es el momento de arriesgar el cuello.
Mitch caminó por la calle llena de los restos de la manifestación, pisando trozos de cristal con las botas. Las barricadas de la policía, marcadas con cinta amarilla, bloqueaban el centro de convenciones y las entradas delanteras de los tres hoteles. Había coches volcados envueltos en cinta amarilla, como si se tratase de regalos. Los carteles y las pancartas cubrían el asfalto y las aceras. El aire todavía olía a gas lacrimógeno y a humo. Había policías vestidos con pantalones ceñidos de color verde oscuro y camisas caqui, y soldados de la Guardia Nacional con ropa de camuflaje, con las armas enfundadas, por toda la calle, y llegaban furgonetas con funcionarios públicos para inspeccionar los daños. La policía observaba a los escasos viandantes civiles a través de gafas de cristales oscuros, silenciosamente desafiantes.
Mitch había intentado regresar a su habitación en el Holiday Inn y varios funcionarios descontentos que colaboraban con la policía se lo habían impedido. Su equipaje, una maleta, seguía en la habitación, pero tenía la cartera consigo, y eso era lo único que realmente le importaba. Había dejado mensajes para Kaye y para Dicken, pero no había ningún lugar fijo al que pudiesen devolverle las llamadas.
El congreso parecía haber terminado. Los coches salían de los aparcamientos de los hoteles a docenas, y había largas colas de taxis esperando varias manzanas al sur a pasajeros que arrastraban maletas con ruedas.
Mitch no podía definir con exactitud la sensación que le producía todo aquello. Ira, ráfagas de adrenalina, una oleada amarga de exaltación animal ante los daños, los residuos típicos de haber estado tan cerca de una multitud violenta. Vergüenza, la fina capa de barniz social; después de escuchar lo de la muerte del bebé había sentido culpa por la posibilidad de haberse equivocado. En medio de todas esas emociones, lo que percibía con mayor intensidad era una desagradable sensación de encontrarse fuera de lugar. Soledad.
Después de esa mañana y ese mediodía, lo que más lamentaba era haberse perdido el desayuno con Kaye Lang.
Le había parecido que olía tan bien aquella noche. Sin perfume, con el pelo recién lavado, la fragancia de su piel, el olor a vino de su aliento, sutil y floral. Sus ojos algo adormilados, su aspecto al despedirse, cálida y cansada.
Podía imaginarse a sí mismo tendido junto a ella en la cama de la habitación del hotel con una claridad más propia de un recuerdo que de una fantasía. Memoria del futuro.
Buscó los billetes de avión en el bolsillo de la chaqueta, los llevaba siempre encima.
Dicken y Kaye constituían un cordón umbilical, un nuevo objetivo para su vida. Por algún motivo, dudaba que Dicken alentase el que esa conexión se mantuviese. No se trataba de que no le gustase Dicken; el cazador de virus parecía directo y muy agudo. A Mitch le gustaría trabajar con él y llegar a conocerle mejor. Sin embargo, no podía imaginar semejante situación. Puede que se tratase de instinto, más memoria del futuro.
Rivalidad.
Se sentó sobre un muro bajo de cemento frente al Serrano, sujetando la cartera con las dos manos. Trató de invocar la paciencia que había utilizado para permanecer tranquilo durante las largas y laboriosas excavaciones con posdoctorados conflictivos.
Con un sobresalto, vio a una mujer con traje azul salir del vestíbulo del Serrano.
La mujer se detuvo un momento en la zona sombreada, hablando con dos porteros y un policía. Era Kaye. Mitch cruzó la calle lentamente, pasando junto a un Toyota con todos los cristales rotos. Kaye le vio y le saludó con la mano.
Se reunieron en la plazoleta que estaba frente al hotel, Kaye tenía ojeras.
—Ha sido horrible —dijo.
—Lo he visto, estaba aquí fuera —dijo Mitch.
—Vamos a acelerar todo el proceso. Voy a grabar unas entrevistas para televisión y luego volveremos al Este, a Washington. Debe llevarse a cabo una investigación.
—¿Todo ha sido por lo del primer bebé?
Kaye asintió.
—Conseguimos información detallada hace una hora. El INS controlaba a una mujer que tuvo la gripe de Herodes el año pasado. Abortó una hija intermedia y se quedó embarazada un mes más tarde. Dio a luz con un mes de antelación y el bebé murió. Defectos graves. Ciclopía, aparentemente.
—Dios —dijo Mitch.
—Augustine y Cross… Bueno, no puedo hablar de ello. Pero parece que vamos a tener que rehacer todos los planes, tal vez incluso se lleven a cabo pruebas con humanos antes de lo previsto. El Congreso está pidiendo sangre a gritos, buscando culpables en todas partes. Es un gran lío, Mitch.
—Entiendo. ¿Qué podemos hacer?
—¿Nosotros? —Kaye sacudió la cabeza—. Lo que hablamos en el zoo ya no tiene sentido.
—¿Por qué no? —preguntó Mitch, tragando saliva.
—Dicken ha cambiado de opinión —dijo Kaye.
—¿Cambiado en qué sentido?
—Se siente fatal. Cree que nos hemos equivocado completamente.
Mitch ladeó la cabeza, frunciendo el ceño.
—Yo no lo veo así.
—Puede que se trate más de política que de ciencia —comentó Kaye.
—¿Y qué pasa con la ciencia? ¿Vamos a dejar que un nacimiento prematuro, que un bebé malformado…?
—¿Nos aplaste? —finalizó Kaye en su lugar—. Probablemente. No lo sé. —Miró a un lado y a otro de la calle.
—¿Se espera que nazcan otros bebés? —preguntó Mitch.
—No en varios meses —dijo Kaye—. La mayoría de los padres han optado por el aborto.
—No lo sabía.
—No se ha comentado mucho. Las agencias implicadas no revelan los nombres. Habría mucha oposición, ya puedes imaginarlo.
—¿Cómo te sientes tú?
Kaye se tocó el corazón y luego el estómago.
—Como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Necesito tiempo para volver a pensar las cosas, para trabajar algo más. Se lo pedí, pero Dicken no me dio tu número de teléfono.
Mitch sonrió con complicidad.
—¿Qué pasa? —preguntó Kaye, ligeramente irritada.
—Nada.
—Éste es el número de mi casa en Baltimore —le dijo, ofreciéndole una tarjeta—. Llámame dentro de un par de días.
Le puso la mano sobre el hombro y le dio un apretón suave, luego se volvió y regresó al hotel. Por encima del hombro, le grito:
—¡Lo digo de verdad! Llámame.
45
Instituto Nacional de la Salud, Bethesda
Kaye partió precipitadamente del aeropuerto de Baltimore en un Pontiac marrón anodino, sin matrícula oficial. Acababa de pasar tres horas en los estudios de televisión y seis en el avión, y sentía la piel como si le hubiesen aplicado barniz.
Dos agentes del Servicio Secreto la acompañaban en educado silencio, uno en la parte delantera y otro en el asiento de atrás. Kaye iba sentada detrás. Entre ella y el agente se sentaba Farrah Tighe, su recién asignada asistente. Tighe era unos cuantos años más joven que Kaye, con el cabello rubio retirado hacia atrás, un rostro amplio y agradable, brillantes ojos azules y anchas caderas, que tropezaban con sus compañeros en ese espacio reducido.
—Tenemos cuatro horas hasta tu reunión con Mark Augustine —dijo Tighe.
Kaye asintió, con la mente en otra parte.
—Solicitaste una entrevista con dos de las madres residentes del INS. No estoy segura de si podremos fijarlo para hoy.
—Hazlo —contestó Kaye enérgicamente, y añadió—, por favor.
Tighe la contempló con seriedad.
—Llévame a la clínica antes de nada.
—Tenemos dos entrevistas de televisión…
—Sáltatelas —dijo Kaye—. Quiero hablar con la señora Hamilton.
Kaye atravesó el largo pasillo que iba desde el aparcamiento hasta los ascensores del Edificio 10.
En el trayecto desde el aeropuerto hasta el campus del INS, Tighe le había resumido los acontecimientos del día anterior. A Richard Bragg le habían disparado siete veces en el torso y la cabeza cuando salía de su casa de Berkeley y había muerto en el acto. Habían arrestado a dos sospechosos, los dos hombres, los dos casados con mujeres embarazadas de bebés de la primera etapa de la Herodes. Los hombres habían sido arrestados a unas cuantas manzanas de distancia, borrachos, con el coche lleno de latas de cerveza vacías.
Al Servicio Secreto, siguiendo órdenes del presidente, se le había encargado proteger a miembros clave del Equipo Especial.
La madre del primer bebé de la segunda etapa que había llegado a término, nacido en Norteamérica, a la que se aludía como señora C, seguía en un hospital de Ciudad de México.
Había emigrado a México desde Lituania en 1996; había trabajado para una organización benéfica en Azerbaiyán entre 1990 y 1993. Actualmente estaba en tratamiento por la conmoción y por lo que los primeros informes médicos describían como un caso agudo de seborrea en el rostro.
El bebé muerto iba a ser enviado a Atlanta desde Ciudad de México, y llegaría al día siguiente por la mañana.
Luella Hamilton acababa de terminar un ligero almuerzo y estaba sentada en una silla junto a la ventana, contemplando un pequeño jardín y la esquina sin ventanas de otro edificio. Compartía habitación con otra madre que estaba en la planta baja, en una revisión. En esos momentos eran ocho las madres que formaban parte del estudio del Equipo Especial.
—Perdí el bebé —le dijo la señora Hamilton a Kaye en cuanto entró. Kaye rodeó la cama para abrazarla. Le devolvió el abrazo con manos y brazos fuertes, y emitió un débil gemido.
Tighe estaba junto a la puerta con los brazos cruzados.
—Una noche simplemente se deslizó fuera. —La señora Hamilton mantenía la mirada fija en la de Kaye—. Apenas lo sentí. Noté las piernas húmedas. Sólo sangré un poco. Me pusieron un monitor sobre el estómago y la alarma empezó a sonar. Me desperté y las enfermeras estaban allí y pusieron una pantalla de tela para que no pudiese ver lo que ocurría. No me la enseñaron. Vino un sacerdote, la reverenda Ackerley, de mi iglesia, estuvo acompañándome, ¿verdad que fue amable?
—Lo siento mucho —dijo Kaye.
—La reverenda me habló de esa otra mujer, en México, lo de su segundo bebé…
Kaye hizo un gesto de simpatía con la cabeza.
—Estoy tan asustada, Kaye.
—Lamento no haber estado aquí. Estaba en San Diego y no me enteré de que había abortado.
—Bueno, no es como si fuese mi médico, ¿verdad?
—He estado pensando mucho en usted. Y en las demás. —Kaye sonrió—. Pero sobre todo en usted.
—Ya, bueno, soy una mujer negra y grande, siempre destacamos. —La señora Hamilton no sonrió al decir aquello. Tenía expresión de cansancio y la piel con una tonalidad olivácea—. Hablé con mi marido por teléfono. Viene hoy y nos veremos, pero estaremos separados por un cristal. Me dijeron que podría irme después de que naciese el niño. Pero ahora dicen que quieren que me quede aquí. Dicen que voy a estar embarazada otra vez. Saben qué va a pasar. Mi niñito Jesús particular. ¿Cómo se las arreglará el mundo con millones de niños Jesús? —Empezó a llorar—. ¡No he estado con mi marido ni con ningún otro! ¡Lo juro!
Kaye le apretó la mano con fuerza.
—Es tan difícil —dijo.
—Quiero ayudar, pero mi familia lo está pasando muy mal. Mi marido se está volviendo loco, Kaye. Podrían llevar todo este asunto mucho mejor. —Miró por la ventana, sujetando la mano de Kaye con fuerza, y comenzó a balancearla con suavidad adelante y atrás, como si escuchase una melodía interna—. Ha tenido tiempo para pensar. Dígame, ¿qué está sucediendo?
Kaye fijó su mirada en la de la señora Hamilton e intentó pensar en algo qué contestar.
—Todavía estamos intentando averiguarlo —dijo finalmente—. Es una prueba.
—¿De Dios? —preguntó la señora Hamilton.
—De nuestro interior —contestó Kaye.
—Si lo envía Dios, entonces todos los pequeños Jesusitos van a morir excepto uno —dijo la señora Hamilton—. No tengo muchas probabilidades.
—Me odio a mí misma —dijo Kaye mientras Tighe la acompañaba al despacho de la doctora Lipton.
—¿Por qué? —preguntó Tighe.
—No estaba aquí.
—No puedes estar en todas partes.
Lipton se encontraba en una reunión, pero la interrumpió el tiempo necesario para hablar con Kaye. Se dirigieron a un despacho auxiliar, lleno de archivadores y con un ordenador.
—Le hicimos una exploración la noche pasada y comprobamos sus niveles hormonales. Estaba casi histérica. El aborto no fue muy doloroso, o nada en absoluto. Creo que quería que le doliese más. Tuvo el clásico feto de la Herodes.
Lipton sostuvo en alto una serie de fotografías.
—Si se trata de una enfermedad, es una enfermedad increíblemente organizada —comentó—. La seudoplacenta no es muy diferente de una placenta normal, excepto que es mucho más pequeña. Sin embargo, el saco amniótico es diferente—. Lipton señaló un proceso doblado a un lado del arrugado y encogido saco amniótico que había sido expulsado con la placenta—. No sé cómo lo llamaríais vosotros, pero parece una diminuta trompa de Falopio.
—¿Y las otras mujeres del estudio?
—Dos de ellas deberían abortar en unos días y las demás en las próximas dos semanas. He llamado a sacerdotes, un rabino, psiquiatras, incluso a sus amigos, siempre que se trate de mujeres. Las madres se sienten profundamente infelices. Eso no es ninguna sorpresa. Pero han accedido a continuar con el programa.
—¿Nada de contactos masculinos?
—Ningún hombre que haya pasado la pubertad —dijo Lipton—. Por orden de Mark Augustine, firmada conjuntamente por Frank Shawbeck. Algunas de las familias están hartas de este tratamiento. No las culpo.
—¿Hay alguna mujer rica entre ellas? —preguntó Kaye inexpresiva.
—No —dijo Lipton. Y sonrió sin ganas—. ¿Acaso lo dudaba?
—¿Está usted casada, doctora Lipton? —preguntó Kaye.
—Me divorcié hace seis meses. ¿Y usted?
—Soy viuda —contestó Kaye.
—Somos de las que tienen suerte, entonces —dijo Lipton.
Tighe señaló su reloj. Lipton miró de una a otra.
—Lamento estar entreteniéndolas —dijo la doctora, algo irritada—. Mi gente también está esperando.
Kaye alzó las fotografías de la seudoplacenta y del saco amniótico.
—¿Qué quiso decir cuando comentó que es una enfermedad terriblemente organizada?
Lipton se apoyó sobre un archivador.
—He tratado tumores, lesiones, bubas, verrugas y todos los pequeños horrores que las enfermedades pueden desarrollar en nuestros cuerpos. Hay una organización, eso seguro. Reajustes del flujo sanguíneo, alteraciones en las células. Puta avaricia. Pero este saco amniótico es un órgano altamente especializado, diferente a cualquier cosa que yo haya estudiado.
—¿No es producto de una enfermedad, en su opinión?
—No he dicho eso. Los resultados son alteraciones, dolor, sufrimiento y aborto. El bebé de México… —Lipton sacudió la cabeza—. No perderé el tiempo caracterizando esto como otra cosa. Se trata de una enfermedad nueva, una horriblemente inventiva, eso es todo.
46
Atlanta
Dicken subió la ligera pendiente desde el aparcamiento de Clifton Way, guiñando los ojos al mirar hacia el cielo despejado, con tan sólo unas cuantas nubes bajas. Esperaba que el aire fresco le despejase la cabeza.
Había regresado a Atlanta la noche anterior, había comprado una botella de Jack Daniels y se había encerrado en casa, bebiendo hasta las cuatro de la mañana. Caminando del salón al baño había tropezado con un montón de libros de texto, se había golpeado el hombro contra una pared y se había caído al suelo. Se había lastimado el hombro y la pierna, y sentía la espalda como si le hubieran pateado, pero podía caminar y estaba bastante seguro de que no era necesario que fuese al hospital.
Aún así, el brazo le colgaba medio doblado y tenía la cara color ceniza. Le dolía la cabeza debido al whisky. Le dolía el estómago por no haber desayunado. E internamente se sentía como una mierda, confuso y enfadado con todo, pero sobre todo, enfadado consigo mismo.
El recuerdo de la jam session intelectual en el zoo de San Diego le quemaba como un hierro al rojo. La presencia de Mitch Rafelson, un bala perdida que apenas hablaba, pero aún así parecía guiar la conversación, enfrentándose a sus alocadas teorías y a la vez espoleándoles; Kaye Lang, más encantadora de lo que la había visto nunca, casi radiante, con esa mirada de intrigada concentración y ningún maldito interés en Dicken más allá de lo profesional.
Rafelson le había aventajado claramente. Una vez más, después de haberse pasado toda su vida de adulto haciendo frente a lo peor que la Tierra podía arrojarle a un hombre, no era suficiente a los ojos de una mujer a la que pensaba que podría querer.
¿Y qué demonios importaba? ¿Qué importaba su ego masculino, su vida sexual, frente a la Herodes?
Dicken dio la vuelta a la esquina de Clifton Road y se detuvo, confuso durante unos segundos. El encargado del aparcamiento le había mencionado algo sobre piquetes, pero no le había insinuado las proporciones.
Los manifestantes ocupaban toda la calle desde la pequeña plazoleta y los árboles plantados frente a la entrada de ladrillo del Edificio 1 hasta las oficinas centrales de la Sociedad Americana contra el Cáncer y el Hotel Emory, al otro lado de Clifton Road. Algunos estaban de pie sobre los parterres de azaleas color púrpura; habían dejado un camino abierto para llegar hasta la entrada principal, pero bloqueaban el centro de visitantes y la cafetería. Había docenas de ellos sentados en torno a la columna que sostenía el busto de Higieia, con los ojos cerrados, meciéndose suavemente hacia los lados como si estuviesen rezando en silencio.
Dicken calculó que habría unos dos mil hombres, mujeres y niños, en vigilia, esperando que sucediese algo; la salvación o al menos la promesa de que el mundo no estaba a punto de acabar. Gran parte de las mujeres y bastantes hombres seguían llevando las máscaras, de color naranja o púrpura, que eliminaban todos los tipos de virus, incluido el SHEVA, según garantizaban al menos media docena de fabricantes oportunistas. Los organizadores de la vigilia —no se la denominaba manifestación— caminaban entre la gente con agua fresca y vasos de papel, folletos, consejos e instrucciones, pero los que celebraban la vigilia nunca hablaban.
Dicken caminó hasta la entrada del Edificio 1, a través de la multitud, sintiéndose atraído por ellos, a pesar de su sentido del peligro de la situación. Quería ver qué era lo que estaban pensando y sintiendo los soldados… la gente que se encontraba en el frente.
Había cámaras moviéndose despacio en torno o en medio de la multitud, o de forma más prudente por medio de los caminos libres, sostenían las cámaras a la altura de la cintura para captar primeros planos y luego las subían a los hombros para filmar el panorama, la escala.
—Dios. ¿Qué te ha sucedido? —le preguntó Jane Salter al cruzarse en el pasillo que conducía a su despacho. Llevaba una cartera y un montón de expedientes en carpetas verdes.
—Sólo un accidente —contestó Dicken—. Me caí. ¿Has visto lo que está pasando fuera?
—Lo he visto —dijo Salter—. Me da escalofríos. —Le siguió y se quedó en el marco de la puerta. Dicken la miró por encima del hombro, acercó el viejo sillón con ruedas y se sentó, con cara de niño decepcionado.
—¿Deprimido por lo de la señora C? —le preguntó Salter. Apartó un mechón de pelo oscuro con la esquina de una de las carpetas. El mechón volvió a caer hacia delante y esta vez no lo tuvo en cuenta.
—Supongo —dijo Dicken.
Salter se inclinó para posar la cartera, luego avanzó y dejó los expedientes sobre la mesa.
—Tom Scarry tiene el bebé —dijo—. Le hicieron la autopsia en Ciudad de México. Supongo que hicieron un trabajo minucioso. Volverá a hacerlo todo de nuevo, sólo para asegurarse.
—¿Lo has visto? —preguntó Dicken.
—Sólo un vídeo filmado mientras lo sacaban de la caja de hielo en el Edificio 15.
—¿Un monstruo?
—Básicamente —contestó Salter—. Un verdadero desastre.
—Por quién doblan las campanas —comentó Dicken.
—Nunca he entendido del todo tu postura en todo esto, Christopher —dijo Salter, apoyándose contra el marco de la puerta—. Pareces sorprendido de que se trate de una enfermedad verdaderamente desagradable. Sabíamos que iba a suceder algo así, ¿no?
Dicken sacudió la cabeza.
—He perseguido enfermedades durante tanto tiempo… Esta parecía diferente.
—¿En qué?, ¿más amable?
—Jane, anoche me emborraché. Me caí en mi casa y me lastimé el hombro. Me encuentro fatal.
—¿Una borrachera? Eso suena más típico de problemas amorosos que de un error de diagnóstico.
Dicken hizo un gesto amargo.
—¿Adónde vas con todo eso? —preguntó, señalando con el índice izquierdo hacia el montón de expedientes.
—Estoy llevando algunas cosas al nuevo laboratorio de admisión. Tienen cuatro mesas más. Estamos reuniendo personal y procedimientos para establecer un funcionamiento de autopsias ininterrumpidas, condiciones L3. El doctor Sharp está al mando. Yo ayudo al grupo que se encarga del análisis epitelial y neuronal. Me ocuparé de mantener sus notas en orden.
—¿Me mantendrás informado? ¿Si encuentras algo?
—Ni siquiera sé por qué estás aquí, Christopher. Nos dejaste colgados cuando te fuiste con Augustine.
—Echo de menos el frente. Las noticias siempre se reciben primero aquí —suspiró—. Sigo siendo un cazador de virus, Jane. Volví para revisar algunos papeles. Para ver si había olvidado algo crucial.
Jane sonrió.
—Bueno, esta mañana me enteré de que la señora C tenía herpes genital. De alguna forma pasó al bebé en una fase temprana de su desarrollo. Estaba cubierto de lesiones.
Dicken alzó la vista, sorprendido.
—¿Herpes? No nos lo habían comentado.
—Te dije que era un desastre —le dijo Jane.
El herpes podía cambiar toda la interpretación de lo sucedido. ¿Cómo había contraído el bebé herpes genital mientras estaba en el útero? Normalmente el herpes pasaba de madre a hijo en el canal del parto.
Dicken estaba trastornado.
El doctor Denby pasó junto al despacho y sonrió ligeramente, luego volvió atrás y se asomó a la puerta abierta. Denby era un especialista en crecimiento bacteriano, menudo y calvo, con cara de querubín y una elegante camisa color ciruela acompañada de una corbata roja.
—¿Jane? ¿Sabías que han bloqueado la cafetería desde el exterior? Hola, Christopher.
—Ya me he enterado. Es impresionante —contestó Jane.
—Ahora están preparando otra cosa. ¿Queréis venir a echar un vistazo?
—No si se trata de algo violento —dijo Salter con un estremecimiento.
—Eso es lo más asombroso. ¡Es pacífico y absolutamente silencioso! Como un ensayo sin la banda.
Dicken les acompañó. Subieron por el ascensor y las escaleras hasta la parte delantera del edificio. Siguieron a otros empleados y doctores hasta la sala que estaba junto a la exposición pública de la historia del CCE. Fuera, la multitud estaba moviéndose de forma ordenada. Los cabecillas utilizaban megáfonos para gritar las órdenes.
Un guarda de seguridad estaba apostado con las manos en las caderas, observando a la multitud a través del cristal.
—Miren eso —dijo.
—¿Qué ocurre? —preguntó Jane.
—Están separándose, chicos y chicas. Segregándose —contestó, con mirada de perplejidad.
Las pancartas estaban estiradas para que se pudiesen ver perfectamente desde el vestíbulo y desde las docenas de cámaras situadas fuera. Una ráfaga de viento hizo ondear uno de ellas. Dicken leyó lo que ponía: HAZTE VOLUNTARIO. SEPÁRATE. SALVA A UN NIÑO.
En cuestión de minutos, la multitud se había separado ante sus líderes como el mar Rojo ante Moisés, las mujeres y los niños a un lado, los hombres al otro. Las mujeres parecían ferozmente decididas. Los hombres tenían aspecto sombrío y avergonzado.
—Dios —murmuró el guarda—. ¿Me están diciendo que deje a mi mujer?
Dicken se sintió como si le estuviesen partiendo en dos. Volvió a su despacho y llamó a Bethesda. Augustine todavía no había llegado. Kaye Lang estaba visitando la Clínica Magnuson.
La secretaria de Augustine le informó de que también había manifestantes en el campus del INS, varios miles.
—Pon la televisión —le dijo—. Están llevando a cabo manifestaciones por todo el país.
47
Instituto Nacional de la Salud, Bethesda
Augustine condujo rodeando el campus por Old Georgetown Road hasta Lincoln Street y entró en un aparcamiento provisional para empleados cerca del Centro del Equipo Especial. Al Equipo Especial le habían asignado un edificio nuevo, a petición de la directora de Salud Pública, hacía tan sólo dos semanas. Aparentemente, los manifestantes no conocían este cambio y se concentraban ante las antiguas oficinas centrales y ante el Edificio 10.
Augustine caminó con rapidez bajo el calorcillo del sol hasta la entrada de la planta baja del edificio. La policía del campus del INS y los guardas de seguridad privados recién contratados hacían guardia en el exterior del edificio, hablando en voz baja. Estaban vigilando a algunos grupos de manifestantes que se encontraban a unos centenares de metros de distancia.
—No se preocupe señor Augustine —le dijo el jefe de Seguridad del edificio mientras mostraba la identificación para atravesar la entrada principal—. La Guardia Nacional estará aquí esta tarde.
—Oh, genial. —Augustine bajó la barbilla y presionó el botón del ascensor. En la nueva oficina, tres ayudantes y su secretaria personal, la señora Florence Leighton, maternal y muy eficiente, estaban intentando reestablecer la conexión de red con el resto del campus.
—¿Cuál es el problema? ¿Sabotaje? —preguntó Augustine, ligeramente agresivo.
—No —respondió la señora Leighton, tendiéndole un fajo de papeles—. Estupidez. El servidor ha decidido no reconocernos.
Augustine cerró de un portazo la puerta que conducía a su despacho, acercó el sillón y tiró los papeles sobre la mesa. Sonó el teléfono. Se estiró para apretar la tecla del intercomunicador.
—Florence, ¿puedes darme cinco minutos sin interrupciones, por favor, para ordenar mis ideas? —rogó.
—Es Kennealy, de parte del vicepresidente, Mark —contestó la señora Leighton.
—Genial otra vez. Pásamelo.
Tom Kennealy, responsable de comunicaciones técnicas del vicepresidente, otro cargo nuevo, creado la semana anterior, se puso al teléfono en persona y le preguntó a Augustine si estaba enterado de la magnitud de las protestas.
—Puedo verlo ahora mismo desde mi ventana —contestó.
—Según los últimos datos están manifestándose delante de cuatrocientos setenta hospitales —dijo Kennealy.
—Dios bendiga a Internet —comentó Augustine.
—Cuatro de las manifestaciones se han descontrolado, sin contar los disturbios de San Diego. El vicepresidente está muy preocupado, Mark.
—Dile que yo estoy más que preocupado. Son las peores noticias que podía imaginar, un bebé de la Herodes muerto al nacer.
—¿Y qué hay de lo del herpes?
—Olvídate de eso. El herpes no infecta a un bebé hasta que nace. No deben de haber tomado ninguna precaución en Ciudad de México.
—Eso no es lo que nos han contado. ¿Podríamos basarnos en esto para tranquilizar un poco los ánimos? ¿Si se tratase de un bebé enfermo?
—Está claro que se trataba de un bebé enfermo, Tom. Deberíamos centrarnos en la Herodes.
—Vale, está bien. Le he hecho un resumen de la situación al vicepresidente. Está aquí ahora mismo, Mark.
El vicepresidente se puso al teléfono. Augustine controló su tono de voz y le saludó con serenidad. El vicepresidente le dijo que el INS iba a recibir protección militar, nivel de protección de alta seguridad, al igual que el CCE y cinco centros de investigación del Equipo Especial a lo largo del país. Augustine podía visualizar el resultado, alambradas, perros policía, granadas de humo y gas lacrimógeno. Una atmósfera agradable para llevar a cabo una investigación delicada.
—Señor vicepresidente, no los eche del campus —dijo Augustine—. Por favor. Déjeles quedarse y protestar.
—El presidente dio la orden hace una hora. ¿Por qué cambiarla?
—Porque da la sensación de que están simplemente desahogándose. No es como lo de San Diego. Quiero tener una reunión con los organizadores, aquí, en el campus.
—Mark, no eres un experto en negociación —argumentó el vicepresidente.
—No, pero seré mucho mejor que un maldito escuadrón de soldados con ropa de camuflaje.
—Eso es jurisdicción del director del INS.
—¿Quién está negociando, señor?
—El director y el jefe de personal se han reunido con los dirigentes de la manifestación. No deberíamos dividir nuestros esfuerzos o nuestras declaraciones, Mark, así que ni siquiera te plantees el salir ahí fuera a hablar.
—¿Qué pasará si tenemos otro bebé muerto, señor? Éste nos llegó de ninguna parte, sólo supimos que estaba en camino hace seis días. Intentamos enviar un equipo para ayudar, pero el hospital se negó.
—Te han enviado el cuerpo. Eso parece demostrar espíritu de cooperación. Por lo que Tom me ha contado, nadie podría haberlo salvado.
—No, pero podríamos haberlo sabido con antelación y haber coordinado la difusión de la noticia.
—No quiero ningún tipo de división sobre este asunto, Mark.
—Señor, con el debido respeto, la burocracia internacional nos está matando. Ése es el motivo por el que las protestas son tan peligrosas. Nos culparán, tanto si somos responsables como si no lo somos… y francamente, me siento bastante mal en este momento. ¡No puedo ser responsable de algo en lo que no participo!
—Ahora te estamos pidiendo que participes, Mark. —La voz del vicepresidente sonaba controlada.
—Lo siento. Lo sé, señor. Nuestra relación con Americol está provocando todo tipo de problemas. El anuncio de la vacuna… de forma prematura, en mi opinión…
—Tom comparte esa opinión, y yo también.
«¿Y qué hay del presidente?», pensó.
—Lo agradezco. Pero el gato se nos ha escapado del saco. Mi gente me dice que hay un cincuenta por ciento de probabilidades de que las pruebas preclínicas fracasen. La ribozima es por desgracia demasiado versátil. Parece demostrar afinidad por al menos catorce tipos diferentes de ARN mensajero. Así que podemos detener el SHEVA para acabar con degradación de la mielina… esclerosis múltiple… ¡Por el amor de Dios!
—La señora Cross nos ha informado de que la han refinado y ahora es más específica. Me ha asegurado personalmente que nunca ha habido ningún riesgo de que pudiese provocar esclerosis múltiple. Eso no era más que un rumor.
—¿Qué versión va a dejarles probar la FDA, señor? Habrá que rehacer el papeleo…
—La FDA se está centrando en esta versión.
—Me gustaría establecer un equipo de evaluación independiente. El INS tiene a la gente necesaria, nosotros tenemos las infraestructuras.
—No hay tiempo, Mark.
Augustine cerró los ojos y se frotó la frente. Podía sentir cómo se le enrojecía el rostro.
—Espero que nos haya tocado una buena mano. —El corazón le latía con fuerza.
—El presidente va a anunciar esta noche que las pruebas se acelerarán —dijo el vicepresidente—. Si las pruebas preclínicas tienen éxito, pasaremos a las pruebas humanas en el plazo de un mes.
—Yo no aprobaría tal cosa.
—Robert Jackson dice que pueden hacerlo. La decisión está tomada. Es firme.
—¿Ha hablado el presidente con Frank sobre esto? ¿O con la directora de Salud Pública?
—Están en contacto continuo.
—Por favor, pídale al presidente que me llame, señor. —Augustine odiaba tener que pedirlo, pero un presidente más inteligente no hubiese necesitado que se lo recordasen.
—Lo haré, Mark. En cuanto a tu reacción… Sigue la postura oficial del INS, nada de divisiones ni de separación, ¿queda claro?
—No actúo por mi cuenta, señor vicepresidente —contestó Augustine.
—Hablaremos pronto, Mark —dijo el vicepresidente.
Kennealy volvió a ponerse al teléfono. Parecía molesto.
—Los soldados están subiendo a los vehículos en este momento, Mark. Espera un segundo. —Tapó el micrófono con la mano—. El vicepresidente acaba de salir de la habitación. Dios, Mark, ¿qué has hecho, escupirle?
—Le pedí que hiciese que el presidente me llamase —contestó Augustine.
—Eso sí que es diplomacia —dijo Kennealy con frialdad.
—¿Hará alguien el favor de avisarme si tenemos noticias de otro bebé fuera del país? —dijo Augustine—. ¿O dentro? Podría el Departamento de Estado coordinarse por favor con mi oficina día a día? ¡Espero no estar metiendo la pata también en esto, Tom!
—Por favor, no vuelvas a hablarle así al vicepresidente, Mark —dijo Kennealy y colgó.
Augustine apretó la tecla de llamada.
—Florence, necesito escribir una carta de presentación y un memorando. ¿Está Dicken en la ciudad? ¿Dónde está Lang?
—El doctor Dicken está en Atlanta y Kaye Lang está en el campus. En la clínica, creo. Tienes una reunión con ella dentro de diez minutos.
Augustine abrió el cajón de su mesa y sacó un cuaderno de notas. Había representado en él el esquema de los treinta y un niveles de mando que tenía por encima, treinta entre él y el presidente… una pequeña obsesión.
Tachó enérgicamente cinco de los niveles, luego seis, y a continuación subió hasta los últimos diez niveles y cargos, rompiendo el papel por ese punto. En la peor de las circunstancias, pensó que, planificándolo con cuidado, probablemente podría eliminar diez de esos niveles, incluso veinte.
Pero primero tenía que arriesgar el cuello y enviarles su informe y un memorando de presentación, y asegurarse de que estaba sobre todas las mesas antes de que la mierda empezase a salpicar.
No es que se estuviese arriesgando mucho. Antes de que alguno de los lacayos de la Casa Blanca, posiblemente Kennealy, preparando el camino para su promoción, susurrase al oído del presidente que Augustine no era un jugador de equipo, tenía el presentimiento de que habría otro incidente.
Un incidente desastroso.
48
Instituto Nacional de la Salud, Bethesda
Enterrarse a sí misma en trabajo era la única vía de acción que se le ocurría a Kaye en esos momentos. La confusión bloqueaba cualquier otra opción. Mientras abandonaba la clínica, caminando rápidamente ante los puestos situados fuera, llenos de vietnamitas y coreanos que vendían artículos de perfumería y baratijas, miró la lista de tareas del día anotadas en su agenda y marcó las reuniones y llamadas, primero Augustine, después diez minutos en el Edificio 15 con Robert Jackson para preguntarle por los sitios de interacción de la ribozima, una puesta al día con dos investigadores del INS de los Edificios 5 y 6 que la estaban ayudando en la búsqueda de retrovirus endógenos humanos similares al SHEVA; luego tenía que ver a otra media docena de investigadores para preguntarles su opinión…
Estaba a medio camino entre la clínica y el Centro del Equipo Especial cuando sonó su teléfono móvil. Lo sacó del bolso.
—Kaye, soy Christopher.
—No tengo tiempo y me siento fatal, Christopher —le espetó—. Dime algo que me anime.
—Si te sirve de consuelo, yo también me siento fatal. Ayer por la noche me emborraché y tenemos manifestantes en la entrada.
—También están aquí.
—Pero escucha, Kaye. Tenemos al bebé C en patología en estos momentos. Nació prematuro de al menos un mes.
—¿Prematuro? ¿Entonces era un niño?
—Niño, sí. Está plagado interna y externamente de lesiones de herpes. No tenía protección contra al herpes dentro del útero… el SHEVA induce algún tipo de acceso oportunista para el virus del herpes a través de la barrera placentaria.
—O sea que están confabulados… Todos unidos para provocar muerte y destrucción. Eso me anima mucho.
—No —dijo Dicken—. No quiero hablar de esto por teléfono. Mañana estaré en el INS.
—Dame algo en qué apoyarme, Christopher. No quiero pasar otra noche como las dos últimas.
—Puede que el bebé C no hubiese muerto si su madre no hubiese contraído el herpes. Puede que se trate de líneas independientes, Kaye.
Kaye cerró los ojos, todavía parada en medio de la acera. Miró alrededor buscando a Farrah Tighe; aparentemente había continuado caminando sin ella, por distracción, en contra de las instrucciones. Sin duda Tighe estaría buscándola frenética en ese mismo instante.
—Incluso si es así, ¿quién va a escucharnos ahora?
—Ninguna de las ocho mujeres de la clínica tienen ni herpes ni VIH. Llamé a Lipton y lo comprobé. Se trata de casos de análisis excelentes.
—No estarán fuera de cuentas hasta dentro de diez meses, si siguen la regla de un mes de intervalo.
—Lo sé. Pero estoy seguro de que encontraremos otros. Tenemos que hablar de nuevo… en serio.
—Estaré reunida todo el día y mañana debo estar en los laboratorios de Americol en Baltimore.
—Entonces esta noche. ¿O es que la verdad ya no significa mucho?
—No me des lecciones sobre la verdad, maldita sea —respondió Kaye. Vio los transportes de la Guardia Nacional entrando por Center Drive. Hasta ahora, los manifestantes se habían mantenido en el extremo norte; podía ver sus pancartas y estandartes desde donde se encontraba, junto a un colina baja cubierta de hierba. No oyó la siguiente frase de Dicken. Estaba fascinada por el movimiento de la distante multitud.
—… quiero darle a tu teoría una oportunidad justa —dijo Dicken—. El gran complejo proteínico no supone ningún posible beneficio para un único virus… Entonces ¿por qué utilizarlo?
—Porque el SHEVA es un mensajero —dijo Kaye en voz baja, como ensimismada y distraída—. Es la radio de Darwin.
—¿Cómo?
—Ya has visto los fetos de la primera fase de la Herodes, Christopher. Sacos amnióticos especializados… Algo muy sofisticado. No enfermos.
—Como dije, quiero seguir trabajando esta idea. Convénceme, Kaye. ¡Dios, si ese bebé C hubiese sido tan solo una casualidad!
Se oyeron tres estallidos sordos procedentes del extremo norte del campus, ligeros, como de juguete. Pudo oír cómo la multitud emitía un quejido de sobresalto y luego un grito agudo, distante.
—No puedo hablar, Christopher. —Colgó el teléfono con un chasquido y echó a correr. La multitud estaba a unos cuatrocientos metros, dispersándose, la gente retrocediendo y desparramándose por las calles, los aparcamientos y los edificios de ladrillo. No hubo más estallidos. Redujo la velocidad durante unos pasos, evaluando el peligro, y luego volvió a correr. Tenía que saber. Había demasiadas incertidumbres en su vida. Demasiadas vacilaciones e inacción, con respecto a Saul, con respecto a todo y con respecto a todos.
A quince metros de donde se encontraba, vio a un hombre robusto con traje marrón salir precipitadamente por la puerta trasera de uno de los edificios, moviendo los brazos y piernas como aspas. Su abrigo revoloteaba sobre la inflada camisa blanca y le daba un aspecto ridículo, pero era tan rápido como un murciélago salido del infierno y se dirigía directamente hacia ella.
Por un instante se asustó y cambió de dirección para evitarlo.
—¡Maldita sea, doctora Lang! —le gritó—. ¡Deténgase! ¡Pare!
Redujo la velocidad hasta un paso desganado, sin aliento. El hombre del traje marrón la alcanzó y le mostró durante un instante una identificación. Era del Servicio Secreto y se llamaba Benson, fue todo lo que alcanzó a ver antes de que cerrase la placa y volviese a guardársela en el bolsillo.
—¿Qué diablos está haciendo? ¿Dónde está Tighe? —le preguntó, con el rostro enrojecido y el sudor corriéndole por las mejillas marcadas de viruela.
—Necesitan ayuda —contestó—. Tighe está allá en…
—Eso han sido disparos. No se moverá de aquí aunque tenga que sujetarla personalmente. Maldita sea, ¡se suponía que Tighe no debía dejarla sola!
En ese momento, Tighe llegó corriendo hasta donde se encontraban. Tenía el rostro enrojecido de ira. Ella y Benson intercambiaron rápidos y bruscos susurros, y a continuación Tighe se situó junto a Kaye. Benson echó a correr hacia los grupos dispersos de manifestantes. Kaye continuó caminando, pero más despacio.
—Deténgase ahora mismo, señora Lang —dijo Tighe.
—¡Le han disparado a alguien!
—¡Benson se ocupará de eso! —insistió Tighe, interponiéndose entre ella y la multitud.
Kaye miró por encima de los hombros de Tighe. Había hombres y mujeres tapándose la cara con las manos, llorando. Vio carteles y pancartas tirados por el suelo. La muchedumbre se arremolinaba en completa confusión.
Los soldados de la Guardia Nacional, con ropas de camuflaje y los rifles automáticos preparados, se posicionaron entre los edificios de ladrillo a lo largo de la calle más cercana.
Un coche de la policía del campus pasó sobre el césped y entre dos altos robles. Vio otros hombres trajeados, algunos hablando por medio de teléfonos móviles y walkie talkies.
En ese momento se fijó en el hombre solo que estaba en medio, con los brazos extendidos como si intentase volar. Junto a él, una mujer yacía inmóvil sobre la hierba. Benson le dio una patada a un objeto oscuro que estaba tirado en la hierba: una pistola. El guarda de seguridad sacó su propia pistola y apartó con agresividad al hombre volador.
Benson se arrodilló junto a la mujer, comprobó el pulso en su cuello y alzó la vista, mirando alrededor, con rostro que lo decía todo. Luego miró hacia Kaye y vocalizó silenciosa y enfáticamente: «Vuelva atrás.»
—No era mi bebé —gritó el hombre volador. Delgado, blanco, con el pelo rubio corto y rizado, de veintimuchos, llevaba una camiseta negra y vaqueros negros colgándole de las caderas. Balanceaba la cabeza adelante y atrás, como si estuviese rodeado de moscas—. Ella me obligó a venir aquí. Ella me obligó. ¡No era mi bebé!
El hombre volador se apartó del guarda, agitándose como una marioneta.
—¡No puedo aguantar más esta mierda! ¡NO MÁS MIERDA!
Kaye contempló a la mujer herida. Incluso a veinte metros podía ver la sangre manchando su blusa alrededor del estómago, los ojos ciegos mirando al cielo con una especie de vacía esperanza.
Kaye olvidó a Tighe, a Benson, al hombre volador, a los soldados, a los guardas de seguridad y a la multitud.
Lo único que veía era la mujer.
49
Baltimore
Cross entró en el comedor para ejecutivos de Americol apoyándose sobre un par de muletas. Su joven enfermero apartó una silla y Cross se sentó con un suspiro de alivio.
En la habitación sólo estaban Cross, Kaye, Laura Nilson y Robert Jackson.
—¿Cómo ocurrió, Marge? —preguntó Jackson.
—Nadie me disparó —comentó con ligereza—. Me caí en la bañera. Siempre he sido mi peor enemiga. Soy muy torpe. ¿Qué tenemos, Laura?
Nilson, a quien Kaye no había visto desde la desastrosa conferencia de prensa sobre la vacuna, vestía un elegante y severo traje de tres piezas.
—La sorpresa de la semana es la RU-486 —dijo—. Las mujeres la están utilizando… a montones. Los franceses se han adelantado con una solución. Hemos hablado con ellos, pero dicen que presentarán la oferta directamente a la OMS y al Equipo Especial, que su esfuerzo es de tipo humanitario y que no están interesados en ninguna relación de negocios.
Marge le pidió vino a la camarera y se secó la frente con la servilleta antes de extendérsela sobre las rodillas.
—Qué generoso por su parte —murmuró—. Proporcionarán suministro para todas las necesidades mundiales y sin costes adicionales de I+D. ¿Funciona, Robert?
Jackson abrió una agenda electrónica y buscó entre sus notas utilizando un punzón.
—El Equipo Especial tiene informes no confirmados de que la RU-486 aborta el óvulo implantado de la segunda fase. Todavía no han dicho una palabra sobre el de la primera fase. Es algo anecdótico. Investigación callejera.
—Las drogas abortivas nunca han sido de mi agrado —dijo Cross, dirigiéndose a la camarera—. Tomaré la ensalada de maíz, con la vinagreta aparte, y café.
Kaye pidió un sándwich, aunque no tenía nada de hambre. Podía sentir cómo se avecinaba la tormenta… una desagradable conciencia personal de que estaba de un humor muy peligroso. Todavía se encontraba conmocionada por haber contemplado, dos días antes, el incidente del INS.
—Laura, pareces disgustada —dijo Cross, dirigiéndole una mirada a Kaye. Iba a dejar las quejas de Kaye para el final.
—Un terremoto tras otro —dijo Nilson—. Al menos yo no he tenido que experimentar lo mismo que Kaye.
—Horrible —asintió Cross—. Es un barril lleno de gusanos. ¿Y de qué tipo de gusanos se trata?
—Hemos pedido nuestras propias encuestas. Perfiles psicológicos, culturales, en todos los niveles sociales. Me estoy gastando hasta el último penique que me concediste, Marge.
—Es un seguro —dijo Cross.
—Da miedo —dijo Jackson simultáneamente.
—Sí, bien, podría comprarte a ti otra máquina Perkin-Elmer, eso es todo —dijo Nilson a la defensiva—. El sesenta por ciento de los hombres casados o con pareja que han sido encuestados no se creen lo que dicen los informes. Creen que es necesario que las mujeres tengan relaciones sexuales para que se queden embarazadas por segunda vez. Chocamos contra un muro de resistencia en ese punto, no lo admiten, incluso entre las mujeres. El cuarenta por ciento de las mujeres casadas o con pareja de algún tipo afirman que abortarían cualquier feto de la Herodes.
—Eso es lo que le dicen a un encuestador —murmuró Cross.
—Sin duda serían muchas las que tomarían una salida fácil. La RU-486 se ha probado y comprobado. Podría convertirse en el remedio casero de las desesperadas.
—Eso no es prevención —dijo Jackson, incómodo.
—De las que no utilizarían una píldora abortiva, más de la mitad cree que el gobierno intenta imponer abortos en masa a la nación, y puede que al mundo —continuó Nilson—. El que escogió el nombre de Herodes realmente sentenció el asunto.
—Augustine lo eligió —dijo Cross.
—Marge, nos dirigimos hacia un desastre social de primer orden: la ignorancia mezclada con el sexo y con la muerte de bebés. Si montones de mujeres con el SHEVA se abstienen de mantener relaciones sexuales con sus parejas y se quedan embarazadas de todas formas… Nuestros psicólogos y sociólogos afirman que veremos más violencia doméstica, así como una enorme escalada de abortos, incluso de embarazos normales.
—Hay otras posibilidades —dijo Kaye—. He visto los resultados.
—Sigue —la animó Cross.
—Los casos de principios de los noventa en el Cáucaso. Masacres.
—También he estudiado esa posibilidad —dijo Nilson eficientemente, revisando las notas de su cuaderno—. Realmente no sabemos demasiado, ni siquiera ahora. Hubo SHEVA en la población local…
Kaye la interrumpió.
—Se trata de algo mucho más complicado de lo que suponemos —dijo, fallándole la voz—. No nos enfrentamos a un perfil de enfermedad. Lo que vemos es una transmisión lateral de instrucciones genómicas orientadas a una fase de transición.
—¿Puedes repetirlo? No lo entiendo —dijo Nilson.
—El SHEVA no es un agente de enfermedad.
—Estupideces —dijo Jackson, estupefacto. Marge le hizo un gesto de advertencia con la mano.
—Seguimos levantando muros en torno a este tema. No puedo seguir apoyándolo, Marge. El Equipo Especial ha negado esta posibilidad desde el principio.
—No sé qué es lo que ha sido negado —dijo Cross—. Resume, Kaye.
—Vemos un virus, aún siendo uno que procede de nuestro propio genoma, y asumimos que se trata de una enfermedad. Lo observamos todo en términos de enfermedad.
—Nunca he conocido un virus que no causara problemas, Kaye —dijo Jackson, con la mirada entornada. Si estaba intentando avisarla de que estaba caminando sobre hielo frágil, no iba a funcionar.
—Tenemos la verdad delante de los ojos, pero no encaja en nuestras primitivas percepciones acerca de cómo funciona la naturaleza.
—¿Primitivas? —dijo Jackson—. Díselo a la viruela.
—Si esto hubiese aparecido dentro de treinta años —insistió Kaye—, puede que estuviésemos preparados… pero todavía actuamos como niños ignorantes. Niños a los que nunca les han explicado los hechos de la vida.
—¿Qué nos estamos perdiendo? —preguntó Cross con paciencia.
Jackson tamborileó con los dedos sobre la mesa.
—Ya se ha discutido.
—¿El qué? —preguntó Cross.
—No en ningún foro serio —replicó Kaye.
—¿El qué, por favor?
—Kaye está a punto de decirnos que el SHEVA es parte de una reordenación biológica. Los transposones saltando de un lado a otro y afectando al fenotipo. Es el rumor que circula entre los internos que han leído los artículos de Kaye.
—¿Y eso significa?
Jackson hizo una mueca.
—Déjame anticiparme. Si dejamos que los nuevos bebés nazcan, todos van a ser superhumanos de enormes cabezas. Prodigios de cabello rubio, mirada fija y habilidades telepáticas. Nos asesinarán y se apoderarán del planeta.
Kaye contempló a Jackson aturdida y casi a punto de llorar. Él le sonrió en parte para disculparse y en parte por la satisfacción de haber evitado cualquier posible debate.
—Es una pérdida de tiempo —dijo—. Y no tenemos tiempo que perder.
Nilson le dirigió a Kaye una mirada de prudente simpatía. Marge alzó la cabeza y miró al techo.
—¿Hará alguien el favor de contarme de qué va esto?
—De una auténtica estupidez —murmuró Jackson para sí mismo, colocándose la servilleta.
El camarero les trajo la comida.
Nilson colocó su mano sobre la de Kaye.
—Perdónanos, Kaye. Robert puede ser muy contundente.
—Es mi propia confusión lo que me afecta, no las groserías defensivas de Robert —contestó Kaye—. Marge, me han educado en los preceptos de la biología moderna. Me he encontrado con rigidez en la interpretación de datos, pero he crecido en medio del más increíble fermento que se pueda imaginar. A un lado los sólidos cimientos de la biología moderna, construidos cuidadosamente, bloque a bloque… —Gesticuló, imitando la construcción—. Y aquí el oleaje denominado genética. Estamos trazando los planos industriales de las células vivas. Descubrimos que la naturaleza no es sólo sorprendente, sino también increíblemente poco ortodoxa. A la naturaleza le tiene sin cuidado lo que nosotros pensemos o cuáles sean nuestros paradigmas.
—Todo eso está muy bien —dijo Jackson—, pero la ciencia es la forma en que organizamos nuestro trabajo y evitamos perder el tiempo.
—Robert, estamos hablando —dijo Cross.
—No puedo disculparme por algo que mi instinto me dice que es cierto —insistió Kaye—. Prefiero perderlo todo antes que mentir.
—Admirable —observó Jackson—. «Y sin embargo, se mueve», ¿no es así, querida Kaye?
—Robert, no seas gilipollas —dijo Nilson.
—Estoy en minoría, señoras —contestó Jackson, apartando la silla, molesto.
Dejó la servilleta sobre el plato, pero no se marchó. En vez de eso, cruzó los brazos y ladeó la cabeza, animando, o retando, a Kaye a continuar.
—Nos estamos comportando como niños que ni siquiera supiesen cómo se hacen los bebés —dijo Kaye—. Estamos siendo testigos de un tipo diferente de embarazo. No es nada nuevo… ha sucedido en muchas ocasiones con anterioridad. Se trata de evolución, pero dirigida, a corto plazo, inmediata, no gradual, y no tengo ni idea de qué tipo de niños producirá —añadió Kaye—. Pero no serán monstruos y no se comerán a sus padres.
Jackson levantó la mano en alto, como un niño en clase.
—Si estamos en manos de algún tipo de maestro artesano que trabaja con celeridad, si es Dios quien se encarga de dirigir nuestra evolución en estos momentos, diría que tendríamos que contratar a algún tipo de abogado cósmico. Se trata de negligencia del peor tipo. El bebé C fue una completa chapuza.
—Eso fue el herpes —dijo Kaye.
—El herpes no actúa así —contestó Jackson—. Lo sabes tan bien como yo.
—El SHEVA hace que los fetos sean particularmente susceptibles a las invasiones víricas. Se trata de un error, un error natural.
—No tenemos ninguna prueba de eso. ¡Pruebas, señora Lang!
—El CCE… —empezó Kaye.
—El bebé C fue una monstruosidad de la segunda etapa de la Herodes, con herpes añadido, como complemento —dijo Jackson—. De verdad, señoras, es suficiente para mí. Todos estamos cansados. Yo, personalmente, estoy agotado. —Se levantó, saludó con una ligera inclinación y salió del comedor.
Marge picoteó su ensalada con el tenedor.
—Esto parece ser un problema conceptual. Convocaré una reunión. Escucharemos tus pruebas, con detalle —dijo—. Y le pediré a Robert que traiga a sus propios expertos.
—No creo que haya muchos expertos que estén dispuestos a apoyarme abiertamente —dijo Kaye—. Desde luego no en estos momentos. La atmósfera está muy cargada.
—Se trata de algo fundamental en lo que respecta a la percepción del público —dijo Nilson pensativa.
—¿Cómo? —preguntó Cross.
—Si algún grupo, credo o corporación decide que Kaye tiene razón, tendremos que afrontarlo.
Kaye se sintió repentinamente muy expuesta y vulnerable.
Cross pinchó un trocito de queso con el tenedor y lo examinó.
—Si la Herodes no es una enfermedad, no sé cómo vamos a manejar la situación. Estaremos en medio de un suceso natural y un público ignorante y aterrorizado. El resultado sería un horror político y una pesadilla comercial.
A Kaye se le secó la boca. No tenía respuesta para aquel punto de vista. Era la verdad.
—Si no hay expertos que te apoyen —comentó Cross pensativa, mordisqueando el queso—, ¿cómo defenderás tu posición?
—Presentaré los datos, la teoría —contestó Kaye.
—¿Tú sola? —preguntó Cross.
—Probablemente podría encontrar a algunos más.
—¿Cuántos?
—Cuatro o cinco.
Cross comió en silencio durante unos segundos.
—Jackson es un gilipollas, pero es brillante, es un experto reconocido, y son cientos los que compartirían su punto de vista.
—Miles —dijo Kaye, esforzándose por mantener la voz firme—. Frente a mí y a unos cuantos chiflados, simplemente.
Cross la regañó con el dedo.
—No eres una chiflada, cariño. Laura, una de nuestras filiales desarrolló una píldora del día siguiente hace unos años.
—Eso fue en los noventa.
—¿Por qué la abandonamos?
—Cuestiones políticas y problemas de responsabilidades.
—Le habíamos puesto un nombre… ¿cómo la llamábamos?
—Algún bromista la apodó RU-Pentium —dijo Nilson.
—Recuerdo que obtuvo buenos resultados en las pruebas —dijo Marge—. Imagino que aún tenemos la fórmula y algunas muestras.
—Lo preguntaré esta tarde —dijo Nilson—. En un par de meses podríamos recuperarla y tener la producción en marcha.
Kaye aferraba con fuerza la parte del mantel que caía sobre su regazo.
En su momento había defendido apasionadamente el derecho de la mujer a elegir. Ahora no conseguía aclarar sus emociones.
—Que no se considere un comentario sobre el trabajo de Robert —dijo Cross—, pero hay una probabilidad superior al cincuenta por ciento de que las pruebas de la vacuna fracasen. Y esta información no debe salir de aquí, señoras.
—Los modelos de ordenador todavía predicen la esclerosis múltiple como efecto secundario a la ribozima —dijo Kaye—. ¿Recomendará Americol el aborto como alternativa?
—No por iniciativa propia —dijo Cross—. La esencia de la evolución es la supervivencia. En estos momentos nos encontramos en medio de un campo minado, y no pienso pasar por alto nada que pueda despejar una vía de salida.
Dicken respondió a la llamada en el cuarto de servicio que estaba junto al laboratorio principal de recepción y autopsia. Se quitó los guantes de látex mientras un joven técnico de ordenadores le sostenía el teléfono. El técnico estaba allí para ajustar una vieja estación de trabajo que se empleaba para grabar los resultados de las autopsias y hacer el seguimiento de las muestras por los diferentes laboratorios. Contempló a Dicken, vestido con la bata verde y la mascarilla quirúrgica, con cierta preocupación.
—No vas a pillar nada —le dijo Dicken al tiempo que agarraba el auricular del teléfono—. Al habla Dicken. Estoy en plena faena.
—Christopher, soy Kaye.
—Hola-a-a, Kaye. —No quería desembarazarse de ella; sonaba triste, pero sonase como sonase, escuchar su voz suponía un inquietante placer para Dicken.
—He fastidiado las cosas del todo —dijo Kaye.
—¿Cómo es eso? —Dicken le hizo un gesto con la mano a Scarry, que seguía en el laboratorio de patología. Scarry agitó los brazos impaciente.
—Tuve una discusión con Robert Jackson… una conversación con Marge y Jackson. No pude contenerme. Les dije lo que pensaba.
—Oh —respondió Dicken, haciendo una mueca—. ¿Cómo reaccionaron?
—Jackson se burló. En realidad me trató con desdén.
—Es un bastardo arrogante —dijo Dicken—. Siempre me lo ha parecido.
—Dijo que necesitamos pruebas sobre lo del herpes.
—Eso es lo que estamos buscando Scarry y yo ahora mismo. Tenemos una víctima de accidente en el laboratorio de patología. Una prostituta de Washington D.C., embarazada. Da positivo en Herpes labialis y en hepatitis A y VIH, además del SHEVA. Una vida dura.
El joven técnico guardó sus herramientas con el ceño fruncido y salió de la habitación.
—Marge va a copiar a los franceses con lo de la píldora del día siguiente.
—Mierda —dijo Dicken.
—Tenemos que hacer algo rápido.
—No sé con cuanta rapidez podemos actuar. Las jóvenes muertas con la mezcla adecuada de problemas no suelen aparecer rodando desde la calle a diario.
—No creo que ninguna acumulación de pruebas vaya a convencer a Jackson. Estoy al límite de mi ingenio, Christopher.
—Espero que Jackson no le vaya con el asunto a Augustine. Todavía no estamos preparados, y Mark ya está susceptible, por mi culpa —dijo Dicken—. Kaye, Scarry está dando vueltas por el laboratorio, tengo que dejarte. Anímate. Llámame.
—¿Ha hablado Mitch contigo?
—No —contestó Dicken, una verdad engañosa—. Llámame después a mi oficina. Kaye, estoy contigo. Te apoyaré en todo lo que pueda. Lo digo en serio.
—Gracias, Christopher.
Dicken colgó el auricular y se quedó quieto unos segundos, sintiéndose estúpido. Nunca se había sentido cómodo con este tipo de emociones. El trabajo se había convertido en todo su mundo porque cualquier otra cosa importante resultaba demasiado dolorosa.
—No se nos da muy bien esto, ¿verdad? —se preguntó a sí mismo en voz baja.
Scarry golpeó enfadado el cristal que separaba el despacho y el laboratorio.
Dicken se subió la mascarilla y se puso un nuevo par de guantes.
50
Baltimore
15 DE ABRIL
Mitch se encontraba de pie en medio del vestíbulo del edificio de apartamentos, con las manos en los bolsillos. Esa mañana se había afeitado cuidadosamente, contemplándose en el gran espejo del cuarto de baño comunitario de la Asociación de Jóvenes Cristianos, y la semana anterior había ido a la peluquería para que le arreglasen el pelo, para que se lo controlasen, más bien.
Llevaba vaqueros nuevos. Había revuelto la maleta hasta encontrar una americana negra. Hacía más de un año que no se arreglaba para impresionar a nadie, pero aquí estaba, pensando únicamente en Kaye Lang.
El portero no parecía impresionado. Estaba inclinado sobre el mostrador y observaba con atención a Mitch por el rabillo del ojo. Sonó el teléfono que se encontraba en el mostrador y contestó.
—Suba —dijo, señalando el ascensor con la mano—. Piso veinte. 2011. Tendrá que pasar el control del guarda que está arriba. Se lo toma en serio.
Mitch le dio las gracias y entró en el ascensor. Mientras la puerta se cerraba tuvo un instante de pánico y se preguntó qué demonios estaba haciendo. Lo último que necesitaba en medio de ese lío era una implicación emocional. En lo referente a las mujeres, sin embargo, lo manejaban amos secretos reticentes a divulgar tanto sus fines como sus planes inmediatos. Esos amos secretos ya le habían causado muchos problemas. Cerró los ojos, inspiró profundamente y se resignó a las próximas horas; que pasase lo que tuviera que pasar.
Cuando llegó al piso veinte, salió del ascensor y vio a Kaye hablando con un hombre de traje gris. Tenía el pelo oscuro y corto, un rostro grueso y fuerte, y nariz ganchuda. El hombre había detectado a Mitch antes de que éste les viese.
Kaye le sonrió.
—Pasa. La costa está despejada. Éste es Karl Benson.
—Encantado —dijo Mitch.
El hombre asintió, cruzó los brazos y se apartó, dejándole paso a Mitch, pero no sin una inhalación, como un perro que comprobase un determinado olor.
—Marge Cross recibe unas treinta amenazas de muerte cada semana —dijo Kaye mientras guiaba a Mitch al interior del apartamento—. Yo he recibido tres desde el incidente en el INS.
—Esto se está convirtiendo en un juego duro —comentó Mitch.
—He estado muy ocupada desde el lío de la RU-486 —dijo Kaye.
Mitch alzó las gruesas cejas.
—¿La píldora abortiva?
—¿No te lo comentó Christopher?
—Chris no me ha devuelto ninguna de mis llamadas —dijo Mitch.
—¿No? —Dicken no le había contado precisamente la verdad. A Kaye le resultó interesante—. Tal vez sea porque le llamas Chris.
—No en su presencia —dijo Mitch, sonrió y volvió a ponerse serio—. Como he dicho, no estoy enterado de nada.
—La RU-486 elimina el segundo embarazo del SHEVA si se utiliza en una fase inicial. —Observó su reacción—. ¿No lo apruebas?
—Dadas las circunstancias, parece equivocado. —Mitch echó un vistazo al mobiliario simple y elegante, y las reproducciones de arte.
Kaye cerró la puerta.
—¿El aborto en general… o esto?
—Esto. —Mitch percibió su tensión y se sintió durante un momento como si ella le estuviese sometiendo a un rápido examen.
—Americol va a facilitar su propia píldora abortiva. Si se trata de una enfermedad, estamos cerca de detenerla —dijo Kaye.
Mitch se acercó hasta el amplio ventanal, se metió las manos en los bolsillos y miró a Kaye por encima del hombro.
—¿Les estás ayudando a hacerlo?
—No —dijo Kaye—. Espero convencer a algunas personas clave, reajustar nuestras prioridades. No creo que vaya a tener éxito, pero hay que intentarlo. Aunque me alegro de que hayas venido. Puede que sea una señal de que mi suerte está mejorando. ¿Qué te trae a Baltimore?
Mitch se sacó las manos de los bolsillos.
—No soy una señal muy prometedora. Apenas puedo permitirme viajar. Mi padre me dejó algo de dinero. Dependo del subsidio paterno.
—¿Vas a algún otro sitio? —preguntó Kaye.
—No, sólo a Baltimore —contestó Mitch.
—Oh. —Kaye estaba de pie a su espalda, a un metro de distancia. Mitch podía ver su reflejo sobre el cristal, su traje beige brillante, pero no su rostro.
—Bueno, no es estrictamente cierto. Voy a Nueva York, a la SUNY. Un amigo de Oregón me consiguió una entrevista. Me gustaría dar clases, hacer investigación de campo durante el verano. Puede que empezar de nuevo en un lugar diferente.
—Yo fui a la SUNY. Me temo que ahora no conozco a nadie allí. A nadie con influencia. Siéntate, por favor. —Kaye le indicó el sofá, el sillón—. ¿Agua? ¿Zumo?
—Agua, por favor.
Mientras ella estaba en la cocina, Mitch aspiró el olor de las flores que se encontraban sobre la repisa, rosas, azucenas y clavellinas, luego rodeó el sofá y se sentó en un extremo. Sus largas piernas parecían no saber dónde ponerse. Cruzó las manos sobre las rodillas.
—No puedo limitarme a chillar, gritar y dimitir —dijo Kaye—. Se lo debo a la gente que trabaja conmigo.
—Entiendo. ¿Cómo está resultando la vacuna?
—Estamos muy avanzados en las pruebas preclínicas. Ya se están haciendo algunas pruebas clínicas aceleradas en Inglaterra y Japón, pero no me satisfacen. Jackson, él es quien está a cargo del proyecto de la vacuna, quiere que salga de su equipo.
—¿Por qué?
—Porque hablé demasiado en el comedor hace tres días. Marge Cross no pudo aceptar nuestra teoría. No encaja en el paradigma. No es defendible.
—La percepción de quórum —dijo Mitch.
Kaye le ofreció un vaso de agua.
—¿Qué es eso?
—Un hallazgo casual de mis lecturas. Cuando hay suficientes bacterias, cambian su comportamiento, se coordinan. Puede que nosotros actuemos igual. Simplemente no tenemos suficientes científicos de nuestra parte para conseguir un quórum.
—Puede —dijo Kaye. De nuevo se encontraba a un paso de distancia de él—. He estado trabajando la mayor parte del tiempo en los laboratorios del HERV y de genética de Americol. Descubriendo dónde se podrían expresar otros virus endógenos similares al SHEVA, y bajo qué condiciones. Estoy algo sorprendida de que Christopher…
Mitch la miró directamente y la interrumpió.
—Vine a Baltimore para verte —dijo.
—Oh —contestó Kaye en voz baja.
—No puedo dejar de pensar en la tarde que pasamos en el zoo.
—Ahora no parece real —comentó Kaye.
—A mí sí me lo parece —dijo Mitch.
—Creo que Marge me está apartando del calendario de conferencias de prensa —dijo Kaye, intentando perversamente cambiar de conversación, o ver si él permitiría el cambio—. Alejándome de la tarea de portavoz. Me llevará algún tiempo ganarme su confianza de nuevo. Sinceramente, me alegra distanciarme del escrutinio público. Va a haber un…
—En San Diego —la interrumpió—, reaccioné de forma muy intensa a tu presencia.
—Es halagador —contestó Kaye, y se volvió a medias, como para escapar. No se escapó, sino que rodeó la mesa y se detuvo al otro lado, de nuevo tan sólo a un paso de distancia.
—Feromonas —dijo Mitch, y se puso en pie, a su lado—. La forma en que huelen las personas es importante para mí. No usas perfume.
—Nunca lo hago —dijo Kaye.
—No lo necesitas.
—Espera —dijo Kaye, y se apartó otro paso. Levantó las manos y lo miró fijamente, con los labios apretados—. Puedo confundirme con facilidad en estos momentos. Necesito mantenerme centrada.
—Necesitas relajarte —dijo Mitch.
—Estar cerca de ti no resulta relajante.
—No te sientes segura sobre demasiadas cosas.
—Ciertamente, en lo que se refiere a ti no me siento segura.
Él extendió la mano.
—¿Quieres oler mi mano primero?
Kaye se rió.
Mitch se olió la palma de la mano.
—Jabón dial. Puertas de taxis. Hace años que no excavo. Mis callos se están suavizando. Estoy sin trabajo, endeudado y tengo reputación de ser un hijo de puta chiflado y sin ética.
—Deja de ser tan duro contigo mismo. Leí tus artículos, y las viejas historias de la prensa. No ocultas las cosas y no mientes. Te interesa la verdad.
—Me siento halagado —dijo Mitch.
—Y me confundes. No sé qué pensar de ti. No te pareces mucho a mi marido.
—¿Eso es bueno? —preguntó Mitch.
Kaye le contempló con mirada crítica.
—Hasta ahora.
—Lo habitual sería dejar que las cosas se desarrollasen despacio. Te invitaría a cenar.
—¿Pagando a medias?
—Con cargo a mi cuenta de gastos —dijo Mitch con ironía.
—Karl tendría que venir con nosotros. Tendría que aprobar el restaurante. Normalmente como aquí arriba, o en la cafetería de Americol.
—¿Karl espía tus conversaciones?
—No —dijo Kaye.
—El portero dijo que se lo tomaba en serio —dijo Mitch.
—Sigo siendo una mujer protegida —dijo Kaye—. No me gusta, pero es así. Quedémonos aquí y comamos. Después podemos pasear por el jardín del tejado, si ha dejado de llover. Tengo algunos entrantes congelados realmente buenos. Los conseguí en un mercado del centro comercial de abajo. Y una bolsa de ensalada. Soy una buena cocinera cuando tengo tiempo, pero no he tenido demasiado tiempo. —Volvió a dirigirse a la cocina.
Mitch la siguió, contemplando el resto de los cuadros que había en las paredes, los pequeños con marcos baratos que eran probablemente su propia contribución a la decoración. Pequeñas reproducciones de Maxfield Parrish, Edmund Dulac y Arthur Rackham; fotos de grupos familiares.
No vio ninguna foto de su marido muerto. Puede que las guardase en el dormitorio.
—Me gustaría cocinar para ti alguna vez —dijo Mitch—. Soy muy hábil con un hornillo de cámping.
—¿Vino? ¿Con la cena?
—Necesito un poco ahora —dijo Mitch—. Estoy muy nervioso.
—Igual que yo —dijo Kaye, y extendió las manos para mostrárselo. Temblaban—. ¿Produces este efecto en todas las mujeres?
—Nunca —dijo Mitch.
—Tonterías. Hueles bien —dijo Kaye.
Estaban separados por menos de un paso. Mitch cruzó la distancia, le tocó la barbilla, la alzó. La besó suavemente. Ella se apartó algunos centímetros, luego le sujetó su propia barbilla entre el pulgar y el índice, lo atrajo hacia abajo y le besó con más contundencia.
—Creo que puedo ser juguetona contigo —dijo. Con Saul nunca estaba segura de cómo reaccionaría él. Había aprendido a limitar su repertorio de comportamientos.
—Por favor —le contestó.
—Eres sólido —dijo. Tocó las arrugas que el sol había dejado en su cara, las patas de gallo prematuras. Mitch tenía un rostro juvenil y ojos brillantes, pero su piel era sabia y experimentada.
—Soy un loco, pero un loco sólido.
—El mundo sigue, nuestros instintos no cambian —dijo Kaye, nublándosele la mirada—. No estamos al mando. —A una parte de ella, de la que no había tenido noticias desde hacía mucho tiempo, le gustaba mucho ese rostro.
Mitch se golpeó la frente.
—¿Lo oyes? ¿Desde el interior?
—Creo que sí —dijo Kaye. Decidió arriesgarse—. ¿A qué huelo?
Mitch se inclinó sobre su cabello. Kaye jadeó ligeramente cuando le rozó la oreja con la nariz.
—A algo limpio y vivo, como una playa cuando llueve —le contestó.
—Tú hueles como un león —dijo Kaye. Él le acarició los labios y apoyó su oído junto a la sien de Kaye, como si escuchase.
—¿Qué oyes? —le preguntó.
—Tienes hambre —dijo Mitch, y sonrió, una sonrisa abierta y luminosa, de chiquillo.
El gesto resultó tan obviamente espontáneo que Kaye le tocó los labios con los dedos, encantada, antes de que su rostro volviese a adoptar la sonrisa casual protectora y agradable, pero controlada. Se apartó.
—Cierto. Comida. Pero antes vino, por favor —dijo, y abrió la nevera. Le tendió una botella de semillion blanco.
Mitch sacó una navaja suiza del bolsillo de sus pantalones, extendió el sacacorchos y extrajo el corcho con destreza.
—Durante las excavaciones bebemos cerveza, y vino cuando terminamos —dijo, sirviéndole un vaso.
—¿Qué tipo de cerveza?
—Coors. Budweiser. Cualquiera que no sea demasiado fuerte.
—Todos los hombres que conozco la prefieren fuerte o de producción limitada.
—No bajo el sol —dijo Mitch.
—¿Dónde estás alojado? —le preguntó.
—En la AJC —contestó.
—Nunca había conocido a un hombre que se alojase en la Asociación de Jóvenes Cristianos.
—No está tan mal.
Kaye bebió algo de vino, se humedeció los labios, se alzó acercándose más, de puntillas, y le besó. Él saboreó el vino en su lengua, todavía ligeramente fría.
—Quédate aquí —dijo Kaye.
—¿Y qué pensará el forzudo?
Ella sacudió la cabeza, le besó de nuevo y él la rodeó con los brazos, sosteniendo todavía la botella y el vaso. Derramó un poco de vino sobre su vestido. La hizo volverse, posó el vaso sobre el mostrador y a continuación la botella.
—No sé dónde parar —dijo ella.
—Yo tampoco —contestó Mitch—. Pero sé cómo tener cuidado.
—Vivimos en ese tipo de época, ¿verdad? —comentó Kaye con tristeza, y le sacó la camisa de los pantalones.
Entre las experiencias de Mitch, Kaye no era la mujer más bella que había visto desnuda, ni la más dinámica en la cama. Ese puesto le habría correspondido a Tilde, que, a pesar de su distanciamiento, había sido muy excitante. Lo que más le impresionaba en lo referente a Kaye era su completa aprobación de cada uno de sus rasgos. Desde los pechos pequeños y ligeramente caídos, la estrecha caja torácica, las amplias caderas, el pubis sedoso y tupido, las largas piernas, mejores que las de Tilde, pensó, hasta la mirada firme y examinadora mientras le hacía el amor.
Su aroma llenaba su nariz, su cerebro, hasta que se sintió como si flotase en un cálido y protector océano de placer. Con el preservativo puesto sentía muy poco, pero todos los demás sentidos lo compensaban, y era el roce de sus pechos, sus pezones duros como cerezas, sobre su torso lo que le hacía sentir oleadas de placer. Seguía moviéndose en el interior de Kaye, suministrándole instintivamente su flujo, cuando Kaye se mostró sobresaltada, se agitó, cerró los ojos con fuerza y gritó:
—¡Oh, Dios, Dios, Dios!
Hasta ese momento había permanecido casi en total silencio, y él la miró sorprendido. Kaye apartó la cara y lo abrazó reteniéndolo con fuerza, atrayéndolo, envolviéndolo con sus piernas, frotándose con fuerza. Mitch quería retirarse antes de que se desbordase el preservativo, pero ella seguía moviéndose, y él se encontró otra vez firme, y la satisfizo hasta oír un grito débil, en esta ocasión con los ojos abiertos, y el rostro distorsionado como si sintiese un gran deseo o dolor. A continuación, la expresión de Kaye se relajó, junto con el cuerpo, y cerró los ojos.
Mitch se retiró e hizo las comprobaciones: el preservativo seguía en su sitio. Se lo quitó y lo ató con destreza; lo dejó caer al lado de la cama para deshacerse de él más tarde.
—No puedo ni hablar —susurró Kaye.
Mitch se acostó a su lado, saboreando la mezcla de olores. No deseaba nada más. Por primera vez en años, se sentía feliz.
—¿Qué se siente al ser uno de los neandertales? —preguntó Kaye.
En el exterior iba cayendo la noche. El apartamento estaba en silencio excepto por el lejano y amortiguado sonido del tráfico en la calle.
Mitch se incorporó, apoyándose sobre un codo.
—Ya lo hemos comentado.
Kaye estaba tendida sobre la espalda, desnuda de la cintura para arriba, con una sábana cubriéndola hasta el ombligo, intentando oír algo mucho más lejano que el tráfico.
—En San Diego —asintió—. Lo recuerdo. Hablamos de que tenían máscaras. De que el hombre se quedó junto a ella. Pensabas que debía de haberla amado mucho.
—Así es —dijo Mitch.
—Debía de ser raro. Especial. La mujer del campus del INS. Su novio no se creía que se tratase de su bebé. —Las palabras empezaron a fluir por su boca—. Laura Nilson, la directora de relaciones públicas de Americol, nos dijo que la mayor parte de los hombres no se creerán que se trate de sus bebés. Probablemente la mayoría de las mujeres preferirá abortar a asumir el riesgo. Por ese motivo van a recomendar la píldora del día siguiente. Incluso si hay problemas con la vacuna, todavía podrán detenerlo.
Mitch parecía incómodo.
—¿No podemos olvidar durante un rato?
—No —contestó Kaye—. No puedo soportarlo más. Vamos a sacrificar a todos los primogénitos, exactamente como el faraón de Egipto. Si esto sigue adelante, nunca sabremos cómo habría sido la siguiente generación. Habrán muerto todos. ¿Quieres que sea eso lo que suceda?
—No —dijo Mitch—. Pero eso no significa que no esté tan asustado como cualquiera. —Sacudió la cabeza—. Me pregunto qué habría hecho yo si hubiese sido ese hombre, en el pasado, hace quince mil años. Debieron de expulsarlos de la tribu. O puede que huyesen. Tal vez sólo estaban paseando y se tropezaron con una partida de ataque y ella resultó herida.
—¿Es lo que crees?
—No —dijo Mitch—. La verdad es que no lo sé. No tengo poderes psíquicos.
—Estoy estropeando el momento, ¿verdad?
—Hum, hum.
—Nuestras vidas no nos pertenecen —dijo Kaye. Le acarició los pezones con los dedos, rozándole el vello del pecho—. Pero podemos levantar un muro durante un rato. ¿Te quedarás esta noche?
Mitch le besó la frente, y luego la nariz y las mejillas.
—Esta habitación es mucho más agradable que el cuarto de la AJC.
—Ven aquí —dijo Kaye.
—No puedo acercarme mucho más.
—Prueba.
Kaye Lang yacía temblando en la oscuridad. Le parecía que Mitch estaba dormido, pero, para asegurarse, le pellizcó ligeramente en la espalda. Se movió, pero no respondió. Estaba a gusto. A gusto junto a ella.
Nunca se había arriesgado tanto; desde la época de sus primeras citas siempre había buscado la seguridad y, esperaba, la protección, planificando un refugio en el que poder llevar a cabo su trabajo, desarrollar sus ideas con la mínima interferencia del mundo exterior.
Casarse con Saul había sido el paso definitivo. Edad, experiencia, dinero, habilidad para los negocios… Al menos eso había pensado. Ahora, el giro radical en la dirección opuesta era obviamente una reacción a lo anterior. Se preguntó cómo lo afrontaría.
Simplemente decirle a Mitch que todo había sido una equivocación, cuando se despertase por la mañana…
La idea la aterrorizó. No porque temiese que él pudiese hacerle daño; era el más amable de los hombres, y no mostraba ningún signo del conflicto interno que había afectado a Saul.
Mitch no era tan guapo como Saul.
Por otra parte, Mitch se mostraba completamente abierto y honesto.
Mitch la había buscado, pero estaba casi segura de que había sido ella quien lo había seducido a él. Desde luego no sentía que la hubiese forzado a nada.
—¿Qué demonios estás haciendo? —murmuró en la oscuridad. Estaba hablándole a ese otro yo, la obstinada Kaye, que raramente le decía lo que sucedía realmente. Salió de la cama, se puso la bata, fue hasta el escritorio del salón y abrió el cajón del medio, donde guardaba los papeles de sus cuentas.
Tenía seiscientos mil dólares, sumando los ingresos por la venta de la casa y su fondo de pensiones personal. Si dimitía de Americol y del Equipo Especial, podría vivir durante años con cierta comodidad.
Pasó unos minutos analizando gastos, presupuestos para emergencias, coste de alimentos y recibos mensuales en una pequeña hoja de papel, luego se estiró en la silla.
—Esto es una estupidez —dijo—. ¿Qué estoy planeando? —Y añadió, dirigiéndose a ese obstinado y secretista yo—: ¿Qué demonios pretendes?
No le diría a Mitch que se fuese por la mañana. Le hacía sentirse bien. Junto a él, su mente se calmaba, sus miedos y preocupaciones eran menos apremiantes. Tenía aspecto de saber qué estaba haciendo, y quizá lo supiese. Tal vez fuese el mundo el retorcido, el que ponía trampas y emboscadas, y obligaba a las personas a hacer malas elecciones.
Golpeó el papel con el bolígrafo, arrancó otra hoja de la libreta. Sus dedos empujaron el bolígrafo sobre el papel casi de forma inconsciente, dibujando una serie de marcos de lectura en los cromosomas 18 y 20 que podrían guardar relación con los genes del SHEVA. Habían sido identificados previamente como posibles HERV, pero habían resultado no tener las características definitorias de los fragmentos de retrovirus. Necesitaba analizar esos loci, esos fragmentos dispersos, para comprobar si podrían encajar unos con otros y expresarse; había estado posponiéndolo durante algún tiempo. Mañana sería el momento adecuado.
Antes de seguir adelante, necesitaba munición. Necesitaba armas.
Volvió al dormitorio. Mitch parecía estar soñando. Fascinada, se tendió en silencio junto a él.
Desde lo alto de una cumbre cubierta de nieve, el hombre vio a los chamanes y a sus ayudantes siguiéndolos a él y a su mujer. No podían evitar dejar huellas en la nieve, pero incluso en los prados bajos y a través del bosque habían sido rastreados por expertos.
El hombre había traído a su mujer, pesada y lenta a causa del niño, hasta esa altitud, con la esperanza de cruzar hasta otro valle al que había ido una vez de niño.
Volvió a mirar a las figuras que se encontraban a unos doscientos metros detrás. Luego miró los riscos y cumbres que se encontraban delante, como otras tantas hachas de piedra tiradas. Estaba perdido. Había olvidado el camino que conducía al valle.
La mujer apenas hablaba. El rostro que había contemplado en su día con tanta devoción estaba cubierto por la máscara.
El hombre se sentía lleno de amargura. A esa altura, la nieve húmeda se filtraba a través de los finos zapatos con su relleno de hierba. El frío le subía por las piernas hasta las rodillas y hacía que le doliesen. El viento atravesaba las pieles, incluso colocadas del revés, minaba sus fuerzas y le cortaba el aliento.
La mujer avanzaba con dificultad. Sabía que podría escapar si la abandonaba. La idea hizo que su rabia aumentase. Odiaba la nieve, a los chamanes, a las montañas; se odiaba a sí mismo. No conseguía odiar a la mujer. Ella había sufrido la sangre sobre sus muslos, la pérdida, y se lo había ocultado para no atraer la vergüenza; se había manchado el rostro con barro para ocultar las marcas. Y luego, cuando no pudo ocultarlas más, había intentado salvarle ofreciéndose ella misma a la Gran Madre, tallada en la ladera del valle. Pero la Gran Madre la había rechazado, y ella había vuelto a él, sollozando y gimiendo. No podía matarse a sí misma.
Su propio rostro mostraba las marcas. Eso le desconcertaba y le enfurecía.
Los chamanes y las hermanas de la Gran Madre; de la Madre Cabra y de la Madre Hierba; la Mujer Nieve; Leopardo, el Asesino Voceante; Chancro, el Asesino Silencioso; Lluvia, el Padre Sollozante; todos se habían reunido y habían tomado la decisión durante la época en que comenzaba el frío, pensando durante dolorosas semanas mientras los otros, los que tenían las marcas, permanecían en las cuevas.
El hombre había decidido huir. No conseguía confiar en los chamanes y las hermanas.
Mientras escapaban, habían oído los gritos. Los chamanes y las hermanas habían comenzado a matar a las madres y a los padres que mostraban las marcas.
Todos sabían cómo nacían los caraplanas. Las mujeres podrían ocultarlo, los hombres podrían ocultarlo, pero todos lo sabían. Los que criasen caraplanas sólo empeorarían las cosas.
Sólo las hermanas de los dioses y diosas engendraban de forma correcta, nunca engendraban caraplanas, porque iniciaban a los jóvenes de la tribu. Tenían muchos hombres.
Debía haber permitido que los chamanes aceptasen a su mujer como hermana, haberle permitido que adiestrase a los jóvenes también, pero ella sólo le quería a él.
El hombre odiaba las montañas, la nieve, la huida. Caminaba con dificultad, sujetando con fuerza el brazo de la mujer, empujándola en torno a una roca para que pudiesen encontrar un lugar donde esconderse. No estaba observando con atención. Estaba demasiado absorto en la nueva verdad, que las madres y padres del cielo y el mundo fantasmal que les rodeaba estaban todos ciegos o eran sólo mentiras.
Estaba solo, su mujer estaba sola, sin tribu, sin pueblo, sin ayuda. Ni siquiera Cabellos Largos ni Ojos Húmedos, los más amenazadores de los visitantes muertos, los más dañinos, se preocupaban por ellos. Empezaba a pensar que ninguno de los visitantes muertos era real.
Los tres hombres le sorprendieron. No los vio hasta que salieron de una hendidura en la montaña y le arrojaron las lanzas a la mujer. Les conocía, pero ya no eran sus compañeros. Uno había sido un hermano, otro un Padre Lobo. Ahora no eran nada de eso, y se preguntó cómo podía siquiera reconocerlos.
Antes de que pudiesen huir, uno de ellos les arrojó una lanza endurecida por el fuego y afilada, y la clavó en el vientre de la mujer. Ella volvió, introdujo las manos en las pieles y gritó. Él tenía piedras en las manos y estaba lanzándolas, agarró la lanza de uno de los hombres, la agitó ciegamente y se la clavó a uno de ellos en un ojo. Les hizo alejarse lloriqueando y gimiendo como cachorros.
Gritó al cielo, sostuvo a su mujer mientras ella intentaba recuperar el aliento, la llevó y la arrastró más arriba. La mujer le dijo con las manos y la mirada que, además de la sangre y del dolor, era el momento. El nuevo ser quería salir.
Buscó más arriba un lugar donde esconderse y vigilar la llegada del nuevo ser. Había tanta sangre, más de la que había visto nunca, excepto surgida de un animal. Mientras caminaba y portaba a la mujer, miraba sobre su hombro. Los chamanes y los otros aún no les seguían.
Mitch gritó, peleándose con las mantas. Sacó las piernas de la cama, las manos aferrando las sábanas, confundido por las cortinas y los muebles. Durante un momento no supo quién era ni dónde estaba.
Kaye se sentó junto a él y le abrazó.
—¿Un sueño? —preguntó, frotándole los hombros.
—Sí —dijo—. Dios mío. Nada de poderes psíquicos. Nada de viajes en el tiempo. El hombre no llevaba leña. Pero había una hoguera en la cueva. Las máscaras tampoco parecían las mismas. Pero era todo tan real.
Kaye le hizo tenderse de nuevo, y le acarició el pelo húmedo y las mejillas. Mitch se disculpó por despertarla.
—Ya estaba despierta.
—Vaya una forma de impresionarte —murmuró Mitch.
—No necesitas impresionarme —dijo Kaye—. ¿Quieres hablar del sueño?
—No —contestó—. Sólo era un sueño.
51
Richmond, Virginia
Dicken abrió la puerta del coche y salió del Dodge. La doctora Denise Lipton le entregó una identificación. Se protegió los ojos del brillo del sol y contempló el pequeño cartel situado sobre la desnuda pared de cemento de la clínica: Centro de Salud Femenina y Planificación Familiar Virginia Chatham. Un rostro les observó brevemente a través del pequeño ventanuco de cristal protegido con rejilla situado en medio de la robusta puerta metálica pintada de color azul. El intercomunicador se activó y Lipton les facilitó su nombre y su referencia. La puerta se abrió.
La doctora Henrietta Paskow se hallaba frente a ellos, firmemente plantada sobre sus gruesas piernas; la falda gris por debajo de la rodilla y la blusa blanca enfatizaban una recia sobriedad que la hacía parecer mayor de lo que era realmente.
—Gracias por venir, Denise. Hemos estado muy ocupados.
La siguieron a lo largo del pasillo amarillo y blanco, pasando frente a las puertas de las ocho salas de espera, hasta un pequeño despacho en la parte posterior. En la pared que se encontraba detrás de la mesa de madera colgaban fotografías con marcos de latón de una gran familia de niños.
Lipton se sentó en una silla metálica plegable. Dicken permaneció en pie. Paskow les acercó dos cajas llenas de carpetas.
—Hemos realizado treinta desde lo del bebé C —dijo—. Trece D y C y diecisiete de los de la mañana siguiente. Las píldoras actúan durante cinco semanas después del rechazo del feto de la primera fase.
Dicken revisó los informes. Eran directos y concisos, con notas del médico y la enfermera encargados del caso.
—No ha habido complicaciones importantes —dijo Paskow—. El tejido laminal supone una protección contra el lavado salino. Pero hacia el final de la quinta semana se ha disuelto y el embarazo resulta vulnerable.
—¿Cuántas peticiones ha habido hasta ahora? —preguntó Lipton.
—Hemos tenido seiscientas consultas. Casi todas tienen entre veinte y cuarenta años, y conviven con un hombre, casadas o no. Hemos remitido a la mitad de ellas a otras clínicas. Es un incremento significativo.
Dicken dejó las carpetas sobre la mesa.
Paskow le observó con atención.
—¿No lo aprueba, señor Dicken?
—No estoy aquí para aprobar o desaprobar —contestó—. La doctora Lipton y yo estamos haciendo entrevistas de campo para ver si nuestras cifras coinciden con la realidad.
—La Herodes va a diezmar a una generación completa —dijo Paskow—. Una tercera parte de las mujeres que acuden a nosotros ni siquiera dan positivo en los análisis de SHEVA. No han tenido ningún aborto. Simplemente quieren deshacerse del bebé, esperar unos años y ver qué sucede. El control de natalidad está convirtiéndose en un negocio boyante. Las clínicas de este tipo están llenas. Hemos montado dos nuevas salas en el piso de arriba. Muchos más hombres vienen con sus mujeres y sus novias. Puede que sea lo único bueno de todo esto. Los hombres se sienten culpables.
—No hay motivo para poner fin a todos los embarazos —dijo Lipton—. Las pruebas del SHEVA son muy exactas.
—Eso les decimos. No les importa —dijo Paskow—. Están asustadas y no confían en que nosotros sepamos qué puede ocurrir. Mientras tanto, cada martes y jueves, soportamos diez o quince piquetes de la Operación Rescate ahí fuera, clamando que la Herodes es un mito laico humanista, que no se trata de una enfermedad. Son sólo hermosos bebés innecesariamente asesinados. Dicen que se trata de una conspiración mundial. Están muy asustados y hacen mucho ruido. El milenio es joven.
Paskow había hecho copias de los informes estadísticos más importantes. Le tendió los documentos a Lipton.
—Gracias por su tiempo —dijo Dicken.
—Señor Dicken —les gritó Paskow mientras se iban—, una vacuna nos ahorraría muchos problemas a todos.
Lipton acompañó a Dicken hasta su coche. Una mujer negra de unos treinta años pasó junto a ellos y se detuvo ante la puerta azul. Se había envuelto en un abrigo de lana, a pesar de que el día era cálido. Estaba embarazada de más de seis meses.
—He tenido suficiente por hoy —dijo Lipton, pálida—. Regreso al campus.
—Tengo que recoger algunas muestras —dijo Dicken.
Lipton puso la mano sobre la puerta y añadió:
—Debemos informar a las mujeres que están en nuestra clínica. Ninguna de ellas tiene ninguna enfermedad venérea, pero todas han tenido la varicela y una de ellas tuvo hepatitis B.
—No tenemos constancia de que la varicela provoque problemas —dijo Dicken.
—Es un herpesvirus. Tus informes de laboratorio son aterradores, Christopher.
—Están incompletos. Maldita sea, casi todo el mundo ha tenido varicela, o mononucleosis, o herpes labial. Hasta ahora, sólo tenemos certeza respecto al herpes genital, la hepatitis y posiblemente el sida.
—Aún así tengo que decírselo —contestó Lipton y cerró la puerta con fuerza—. Se trata de ética, Christopher.
—Ya —dijo Dicken.
Liberó el freno de mano y encendió el motor. Lipton se dirigió a su propio coche. Al cabo de unos segundos, hizo un gesto de disgusto, apagó de nuevo el motor y se quedó sentado con el brazo asomando por la ventanilla, intentando decidir en qué debería invertir su tiempo las próximas semanas.
Las cosas no iban en absoluto bien en los laboratorios. Los análisis del tejido fetal y placentario de las muestras enviadas desde Francia y Japón mostraban vulnerabilidad a todo tipo de infecciones por herpesvirus. Ni un solo embarazo de la segunda fase había sobrevivido al nacimiento, de los 110 casos estudiados hasta el momento.
Era hora de aceptar la situación. La política de salud pública se hallaba en un momento crítico. Tendrían que tomarse decisiones y efectuar recomendaciones, y los políticos tendrían que reaccionar a esas recomendaciones con medidas que pudiesen ser explicadas ante un electorado claramente dividido.
Puede que no fuese capaz de salvar la verdad. Y en ese momento la verdad parecía algo muy lejano. ¿Cómo era posible que algo tan importante como un suceso evolutivo fundamental fuese desviado y pasado por alto con tanta efectividad?
En el asiento de al lado había amontonado una pila de correo de su oficina de Atlanta. No había tenido tiempo para leerlo en el avión. Alzó uno de los sobres y lanzó un juramento en voz baja. ¿Cómo no lo había visto inmediatamente? El remite y la letra eran lo bastante claros: el doctor Leonid Sugashvili le escribía desde Tbilisi, República de Georgia.
Abrió el sobre. Una fotografía en blanco y negro le cayó sobre el regazo. La recogió y examinó la imagen: figuras de pie ante una vieja y desvencijada casa de madera, dos mujeres con vestidos y un hombre con un mono. Parecían esbeltos, tal vez incluso delgados, pero no había forma de estar seguro. Las caras no se apreciaban.
Dicken desplegó la carta doblada que acompañaba a la foto.
Estimado doctor Christopher Dicken:
Me han enviado esta fotografía desde Atzharis AR, probablemente usted lo conoce como Adzaria. Fue tomada cerca de Batumi hace diez años. Se trata de supuestos supervivientes de las purgas por la que usted se interesaba. No se ve demasiado. Algunos dicen que todavía están vivos. Otros dicen que se trata de verdaderos extraterrestres, pero a ésos no les creo.
Los buscaré y le mantendré informado. El dinero es muy escaso. Agradecería el que su organización, el Centro para Enfermedades Infecciosas, pudiese prestarme apoyo financiero. Gracias por su interés. Creo que es posible que no se trate en absoluto de «abominables hombres de las nieves», ¡sino de personas reales! No he informado a la oficina de CCE en Tbilisi. Me han dicho que confíe únicamente en usted.
Atentamente,
Dicken volvió a examinar la fotografía. Era como no tener nada. Una quimera.
«La Muerte cabalga sobre un caballo blanco, segando bebés a diestro y siniestro —pensó—. Y yo me he aliado con un grupo de chiflados y excéntricos en busca de dinero.»
52
Baltimore
Mientras Kaye se duchaba, Mitch marcó el número de su apartamento de Seattle. Tecleó su código y escuchó los mensajes. Había dos llamadas de su padre, una llamada de un hombre que no se identificaba y a continuación una llamada de Oliver Merton desde Londres. Anotó el número al tiempo que Kaye salía del baño envuelta en una toalla.
—Disfrutas provocándome —le dijo. Ella se secó el pelo con otra toalla, contemplándole con una mirada fija y apreciativa que resultaba desconcertante.
—¿Quién era?
—Recogía mis mensajes.
—¿Antiguas novias?
—Mi padre, alguien que no conozco, un hombre, y Oliver Merton.
Kaye alzó una ceja.
—Puede que prefiriese a una antigua novia.
—Hum, hum. Me pregunta si me desplazaría hasta Beresford, Nueva York. Quiere que conozca a alguien interesante.
—¿Un neandertal?
—Dice que se encargará de mis gastos y del alojamiento.
—Suena genial —dijo Kaye.
—No he dicho que iría. No tengo ni la más ligera idea de qué es lo que se propone.
—Sabe bastante sobre mi especialidad —dijo Kaye.
—Podrías venir conmigo —dijo Mitch con una mirada que indicaba que sabía que eso era esperar demasiado.
—No he acabado aquí, aún me falta bastante —contestó—. Te echaré de menos si vas.
—¿Por qué no le llamo y le pregunto qué es lo que se guarda en la manga?
—De acuerdo —dijo Kaye—. Hazlo mientras preparo dos tazas de cereales.
La conexión con Londres tardó unos segundos.
El tono bajo del teléfono inglés fue interrumpido con rapidez por un entrecortado:
—Es tarde y estoy ocupado. ¿Quién demonios es?
—Mitch Rafelson.
—Vaya. Perdona un momento mientras me pongo algo encima. Odio hablar medio desnudo.
—¡Medio! —exclamó una mujer alterada en la misma habitación—. Diles que pronto seré tu esposa y que estás completamente desnudo.
—Shhh. —Luego en tono más alto y con el teléfono medio tapado Merton habló con la mujer.
«Está recogiendo sus cosas y saliendo de la habitación», pensó Mitch. Merton apartó la mano y acercó la boca al teléfono.
—Es necesario que hablemos en privado, Mitchell.
—Llamo desde Baltimore.
—¿A qué distancia está eso de Bethesda?
—Lejos.
—¿Colaboras con el INS?
—No —dijo Mitch.
—¿Con Marge Cross? Oh… ¿Kaye Lang?
Mitch hizo una mueca. El instinto de Merton era asombroso.
—Sólo soy un simple antropólogo, Oliver.
—De acuerdo. La habitación está despejada. Puedo hablar con libertad. La situación en Innsbruck se ha calentado mucho. Ha ido más allá de simples peleas. Ahora ni siquiera se soportan unos a otros. Ha habido una ruptura y uno de los directores quiere hablar contigo.
—¿Quién?
—En realidad, dice que ha estado de tu parte desde el principio. Dice que te llamó para avisarte de que habían encontrado la cueva.
Mitch recordó la llamada.
—No dejó ningún nombre.
—Tampoco lo hará ahora. Pero está al tanto de todo, es alguien importante y quiere hablar. Me gustaría estar presente.
—Suena a maniobra política —dijo Mitch.
—No dudo que le gustaría extender algunos rumores y ver cuáles son las repercusiones. Quiere verte en Nueva York, no en Innsbruck ni en Viena. En casa de un conocido, en Beresford. ¿Conoces a alguien allí?
—La verdad es que no —contestó Mitch.
—Todavía no me ha dicho qué pretende, pero… no es difícil unir unos cuantos eslabones y obtener una bonita cadena.
—Lo pensaré y te llamaré dentro de un rato.
A Merton no pareció hacerle mucha gracia tener que esperar aunque sólo fuese un rato.
—Serán sólo unos minutos —le aseguró Mitch. Colgó.
Kaye salió de la cocina con dos tazas de cereales y una jarra de leche en una bandeja. Se había puesto una bata negra que le llegaba justo por debajo de la rodilla, atada con un cordón rojo. La bata dejaba ver sus piernas, y cuando se inclinó hacia delante se le descubrió uno de los pechos.
—¿Rice Chex o Raisin Bran?
—Chex, por favor.
—¿Qué tal?
Mitch sonrió.
—Desearía poder desayunar contigo durante mil años.
Kaye se mostró a la vez confusa y halagada. Colocó la bandeja sobre la mesita de café y se estiró la bata, colocándosela con una torpeza avergonzada que Mitch encontró adorable.
—Sabes a qué me refería —le dijo ella.
Mitch la acercó con suavidad al sofá, haciendo que se sentase junto a él.
—Merton dice que hay una crisis en Innsbruck, un cisma. Un miembro importante del equipo quiere hablar conmigo. Merton va a escribir una historia sobre las momias.
—Le interesa lo mismo que a nosotros —dijo Kaye, pensativa—. Piensa que sucede algo importante. Y está rastreando todos los ángulos, desde mí hasta Innsbruck.
—No lo dudo —dijo Mitch.
—¿Es inteligente?
—Razonablemente. Puede que muy inteligente. No lo sé; sólo he pasado unas horas con él.
—Entonces deberías ir. Deberías descubrir qué es lo que sabe. Además, está más cerca de Albany.
—Cierto. En circunstancias normales haría la maleta y me subiría al próximo tren.
Kaye se sirvió la leche.
—¿Pero?
—No me gusta lo de hacer el amor y salir corriendo. Quiero pasar las próximas semanas contigo, continuamente. No apartarme de tu lado. —Mitch estiró el cuello y se lo frotó. Kaye alargó la mano para ayudarle con el masaje—. Suena demasiado posesivo —añadió Mitch.
—Quiero que seas posesivo —dijo Kaye—. Yo también me siento muy posesiva y muy protectora.
—Llamaré a Merton y le diré que no.
—No, no lo harás. —Le besó con intensidad y le mordió el labio—. Estoy segura de que tendrás cosas asombrosas que contarme. Yo estuve reflexionando mucho anoche y ahora debo llevar a cabo un trabajo que requiere concentración. Cuando lo haya terminado, puede que sea yo la que tenga algo asombroso que contarte, Mitch.
53
Washington, D.C.
Augustine hacía jogging por el paseo del Capitolio siguiendo el descuidado sendero que discurría bajo los cerezos, que en esos momentos se desprendían de sus últimas flores. Un agente con uniforme azul marino le seguía con zancadas firmes, volviéndose y corriendo en dirección contraria por un momento, para escrutar el camino que dejaban atrás.
Dicken estaba parado con las manos en los bolsillos de la chaqueta, esperando a que Augustine se aproximase. Había llegado en coche desde Bethesda hacía una hora, enfrentándose al tráfico de hora punta, odiando esa tontería de la clandestinidad con una sensación muy similar a la furia. Augustine se detuvo junto a él y corrió sin moverse del sitio, estirando los brazos.
—Buenos días, Christopher —dijo—. Deberías correr más a menudo.
—Me gusta estar gordo —respondió Dicken, enrojeciendo.
—A nadie le gusta estar gordo.
—Bien, en ese caso, no estoy gordo —dijo Dicken—. ¿A qué jugamos hoy, Mark? ¿A ser agentes secretos? ¿Informadores? —Se preguntaba cómo era que todavía no le habían asignado un agente. Supuso que todavía no lo consideraban una figura pública.
—Malditos expertos en control de daños —contestó Augustine—. Un hombre llamado Mitch Rafelson pasó la noche con nuestra querida señora Lang en su encantador apartamento de Baltimore.
El corazón de Dicken le dio un vuelco.
—Te paseaste por el zoo de San Diego en compañía de ambos. Le conseguiste una identificación para entrar en una fiesta privada de Americol. Todo muy jovial. ¿Les presentaste tú, Christopher?
—Podría decirse así —respondió Dicken, sorprendido al comprobar lo mal que se sentía.
—No fue algo muy prudente. ¿Conoces su historial? —preguntó Augustine incisivo—. ¿El ladrón de cadáveres de los Alpes? Está chiflado, Christopher.
—Pensé que podría tener algo que aportar.
—¿Para apoyar qué punto de vista en medio de este lío?
—Un punto de vista defendible —dijo Dicken evasivo, apartando la mirada. La mañana era fresca y agradable, y había bastante gente corriendo por el paseo, permitiéndose un poco de actividad al aire libre antes de encerrarse en sus oficinas gubernamentales.
—Todo el asunto apesta. Parece algún tipo de táctica evasiva para reorientar todo el proyecto, y eso me preocupa.
—Comentamos un punto de vista, Mark. Un punto de vista defendible.
—Marge Cross me dice que se está hablando de evolución —dijo Augustine.
—Kaye ha estado estudiando una explicación que implica evolución —dijo Dicken—. Sus artículos contienen todas las predicciones, Mark, y Mitch Rafelson ha estado llevando a cabo algunas investigaciones en esa misma línea.
—Marge opina que habrá graves repercusiones si esta teoría se hace pública —dijo Augustine.
Dejó de mover los brazos y empezó con los ejercicios de estiramiento del cuello, agarrando cada brazo con la mano opuesta y aplicando tensión, mirando a lo largo del brazo extendido mientras lo echaba hacia atrás todo lo que podía.
—No hay motivo para llegar a ese punto. Lo pararé aquí mismo y ahora. Esta mañana hemos recibido una copia del informe que va a hacer público el Instituto Paul Ehrlich, de Alemania; han encontrado formas mutadas del SHEVA. Varias. La enfermedad muta, Christopher. Tendremos que descartar las pruebas de la vacuna y empezar de nuevo. Eso deja nuestras esperanzas en muy mala situación. Puede que mi puesto no sobreviva a este desastre.
Dicken observó cómo Augustine daba saltos sin moverse del sitio, golpeando el suelo con los pies. Augustine se detuvo y recuperó el aliento.
—Podría haber veinte o treinta mil personas manifestándose en el paseo mañana. Alguien ha filtrado un informe del Equipo Especial sobre los resultados de la RU-486.
Dicken sintió que algo se rompía en su interior, un pequeño pop, la decepción combinada por lo de Kaye y por todo el trabajo que había realizado. Todo el tiempo perdido. No veía ninguna forma de evitar el problema de un mensajero que mutase, cambiando su mensaje. Ningún sistema biológico le daría nunca a un mensajero ese tipo de control.
Se había equivocado. Y también Kaye Lang se había equivocado.
El agente señaló su reloj, pero Augustine hizo un gesto de fastidio y sacudió la cabeza irritado.
—Cuéntamelo, Christopher —dijo Augustine—, y luego decidiré si te permito conservar tu maldito empleo.
54
Baltimore
Kaye caminó con paso firme desde su edificio hasta Americol, contemplando la altura de la torre Bromo-Seltzer, llamada así porque en algún momento mostró en lo alto un enorme frasco de antiácidos de color azul. Ahora sólo tenía el nombre, el frasco había sido eliminado hacía décadas.
Kaye no podía dejar de pensar en Mitch, pero curiosamente, eso no la distraía. Su mente estaba centrada; tenía una idea mucho más clara de qué era lo que debía buscar. El juego de sol y sombra le resultaba agradable mientras recorría los callejones que conectaban los edificios. Hacía un día tan hermoso que casi podía olvidar la presencia de Benson. Como siempre, la acompañó hasta la planta del laboratorio, luego se apostó junto a los ascensores y las escaleras, donde todo el que pasase tendría que someterse a su inspección.
Kaye entró en el laboratorio, y colgó el bolso y el abrigo sobre una barra donde se ponían a secar los frascos de vidrio. Cinco o seis de sus ayudantes se encontraban en la habitación contigua, comprobando los resultados de los análisis de electroforesis de la noche anterior. Se alegraba de tener algo de intimidad.
Se sentó ante el escritorio y accedió a la Intranet de Americol en el ordenador. Sólo le llevó unos segundos cambiar desde la página principal hasta el sitio privado de Americol sobre el Proyecto del Genoma Humano. La base de datos estaba magníficamente diseñada y era fácil de usar, identificando los genes principales, resaltando y explicando en detalle sus funciones.
Kaye introdujo su contraseña. En su trabajo inicial, había estudiado siete candidatos potenciales para la expresión y reensamblaje de partículas de HERV completas e infecciosas. Los genes candidatos que había considerado con mayores probabilidades de resultar viables habían resultado estar asociados al SHEVA, por fortuna, podría pensarse. Durante los meses de trabajo en Americol, había empezado a estudiar en detalle los otros seis candidatos y había planeado continuar con una lista de miles de genes posiblemente relacionados.
Kaye era considerada una experta, pero aquello en lo que era experta, comparado con la enormidad del mundo del ADN humano, consistía en un conjunto de chozas derruidas y aparentemente abandonadas en algunas ciudades pequeñas y casi olvidadas. Los genes HERV eran supuestamente fósiles, fragmentos dispersos en zonas de ADN de longitud menor al millón de pares de bases. Sin embargo, en distancias tan pequeñas, los genes podían recombinarse, saltar de posición en posición, con cierta facilidad. El ADN estaba en constante actividad, con genes cambiando de situación, formando pequeños nudos o fístulas de ADN, y replicándose; una serie de cadenas agitándose y retorciéndose, reordenándose constantemente, por motivos que de momento nadie comprendía totalmente. Y sin embargo, el SHEVA había permanecido notablemente estable a lo largo de millones de años. Los cambios que estaba buscando serían a la vez pequeños y muy significativos.
Si tenía razón, estaba a punto de derribar un paradigma científico fundamental, de dañar muchas reputaciones y provocar la batalla científica del siglo veintiuno, una guerra más bien, y no quería convertirse en una de las primeras víctimas por entrar en el campo de batalla sólo con media armadura. Las especulaciones sobre la causa no eran suficientes. Las declaraciones extraordinarias exigían pruebas extraordinarias.
Pacientemente, confiando en que pasaría al menos una hora antes de que alguien más entrase en el laboratorio, volvió a comparar las secuencias halladas en el SHEVA con las de los otros seis candidatos. Esta vez observó con atención los factores de transcripción que activaban la expresión de los grandes complejos proteínicos. Comprobó las secuencias varias veces antes de fijarse en lo que desde el día anterior sabía que debía estar allí. Cuatro de los candidatos contenían varios factores semejantes, todos sutilmente diferentes.
Contuvo la respiración. Por un momento se sintió como si estuviese al borde de un precipicio. Los factores de transcripción tendrían que resultar específicos para diferentes variedades de LPC. Eso implicaría que habría más de un gen codificando el gran complejo proteínico.
Más de una estación para la radio de Darwin.
La semana anterior, Kaye había solicitado las secuencias más exactas disponibles de algo más de cien genes de varios cromosomas. El director del grupo del genoma le había dicho que estarían disponibles esa mañana. Y había hecho bien su trabajo. Incluso a simple vista, podía percibir similitudes interesantes. Ante tanta información, sin embargo, la vista no era suficiente. Utilizando un software propio de Americol denominado METABLAST, buscó secuencias homólogas en líneas generales con el gen LPC conocido del cromosoma 21. Solicitó y se le autorizó utilizar la mayor parte de la potencia informática del ordenador central del edificio durante unos tres minutos.
Cuando se completó la búsqueda, Kaye tenía las correspondencias que había esperado y cientos de ellas más, todas enterradas en medio del denominado ADN basura, todas sutilmente distintas, ofreciendo un diferente conjunto de instrucciones, diferentes estrategias.
Los genes LPC eran comunes en los veintidós autosomas humanos, los cromosomas que no estaban relacionados con la diferenciación sexual.
—Copias de seguridad —susurró Kaye, como si pudiesen oírla—. Variaciones. —Y sintió un escalofrío. Se apartó de la mesa y caminó por el laboratorio—. ¡Dios mío! ¿Qué demonios estoy pensando?
El SHEVA en su forma actual no estaba funcionando correctamente. Los nuevos bebés estaban muriendo. El experimento, la creación de una nueva subespecie, estaba siendo frustrado por enemigos externos, otros virus, no domesticados, no asimilados en el pasado y no incorporados al equipo de herramientas humano.
Había hallado otro eslabón de la cadena de pruebas. Si quisieras que un mensaje fuese entregado, enviarías a muchos mensajeros. Y los mensajeros podrían llevar mensajes diferentes. Seguramente, un mecanismo complejo que gobernase la forma de una especie no se basaría en un único mensajero y un mensaje fijo. Alternaría automáticamente diseños ligeramente diferentes, con la esperanza de esquivar cualquier amenaza que pudiese surgir, cualquier problema que no pudiese percibir o anticipar directamente.
Lo que estaba viendo podría explicar las enormes cantidades de HERV y de otros elementos móviles, todos ellos diseñados para garantizar la eficacia y el éxito en la transición a un nuevo fenotipo, a una nueva variedad de humano. «Simplemente no sabemos cómo funciona. Es tan complicado… ¡entenderlo podría llevar toda una vida!»
Lo que la aterrorizaba era que en la situación actual, estos resultados podrían malinterpretarse completamente.
Apartó la silla del ordenador. Toda la energía que sentía por la mañana, todo el optimismo, la alegría por la noche pasada junto a Mitch, parecía hueco.
Podía oír voces al fondo del pasillo. La hora había pasado con rapidez. Se levantó y guardó los papeles con las situaciones de los genes candidatos. Tendría que entregárselos a Jackson; era su primera obligación. Luego tendría que hablar con Dicken. Tenían que planificar una respuesta.
Recogió su abrigo de la percha y se lo puso. Estaba a punto de salir cuando entró Jackson. Kaye lo miró sorprendida; nunca antes había bajado a su laboratorio. Parecía cansado y profundamente preocupado. Él también sostenía una hoja de papel.
—Pensé que debía ser el primero en informarte —dijo, agitando el papel bajo su nariz.
—¿Informarme de qué? —preguntó Kaye.
—De lo equivocada que puedes estar. El SHEVA está mutando.
Kaye terminó la jornada con una ronda de reuniones de tres horas con directivos y ayudantes, una letanía de fechas, plazos límite, las minucias del día a día de la investigación en un equipo pequeño de una gran corporación, mareante en las mejores circunstancias, pero en estos momentos casi intolerable.
La engreída condescendencia de Jackson al informarle de las noticias llegadas de Alemania casi había conseguido provocarla para replicarle de forma contundente, pero simplemente había sonreído, le había dicho que ya estaba trabajando en ese problema y se había marchado… Para encerrarse durante cinco minutos en el cuarto de baño de mujeres, mirando su reflejo en el espejo.
Caminó desde Americol hasta la torre de apartamentos, acompañada por el siempre alerta Benson, y se preguntó si la noche anterior había sido tan sólo un sueño. El portero abrió la amplia puerta de cristal, les sonrió educadamente a ambos e hizo un gesto amistoso en dirección al agente. Benson se unió a ella en el ascensor. Kaye nunca se había sentido cómoda con él, pero hasta ahora se las había arreglado para mantener una conversación educada. En ese momento, ante su pregunta de cómo le había ido el día, sólo fue capaz de contestar con un gruñido.
Cuando abrió la puerta del 2011 pensó por un momento que Mitch ya no estaba allí, y dejó escapar el aliento con un pequeño silbido. Había conseguido lo que quería y ahora volvía a estar sola para enfrentarse a sus fracasos, sus fracasos más brillantes y más devastadores.
Pero Mitch salió del pequeño despacho contiguo con una sonrisa de placer y se quedó frente a ella durante unos segundos, observando su expresión, valorando la situación, antes de abrazarla, con suavidad.
—Apriétame hasta que grite —le dijo Kaye—, he tenido un día realmente horrible.
Eso no le impedía desearlo. De nuevo el amor fue a la vez intenso y húmedo, y lleno de una gracia maravillosa que nunca había sentido con anterioridad. Se aferró a esos momentos y cuando ya no podían más, con Mitch tendido a su lado cubierto de sudor y las sábanas bajo ella incómodamente húmedas, sintió ganas de llorar.
—Se está volviendo muy duro —susurró, temblándole la barbilla.
—Cuéntamelo —le dijo Mitch.
—Creo que estoy equivocada, que estamos equivocados. Sé que no lo estoy, pero todo me indica que sí.
—Eso no tiene sentido —comentó Mitch.
—¡No! —exclamó—. Yo lo predije, deduje que sucedería, pero no fui lo bastante rápida, y me han vencido. Jackson me ha vencido. No he hablado con Marge Cross, pero…
A Mitch le llevó varios minutos conseguir que le diese todos los detalles de lo sucedido, e incluso así, sólo pudo entender a medias lo que decía. En resumen se trataba de que creía que las nuevas expresiones del SHEVA estaban estimulando diferentes variedades de LPC, grandes complejos proteínicos, por si la primera señal de la radio de Darwin no hubiese resultado efectiva o se hubiese encontrado con problemas. Jackson y casi todos los demás creían que se hallaban frente a mutaciones del SHEVA, quizá incluso más virulentas.
—La radio de Darwin —repitió Mitch, reflexionando sobre el término.
—El mecanismo de comunicación. El SHEVA.
—Hum, hum —asintió Mitch—. Creo que tu explicación tiene más sentido.
—¿Por qué tiene más sentido? Por favor, dime que no estoy simplemente siendo obstinada y que no me estoy equivocando.
—Piensa en los datos que tenemos —respondió Mitch—. Y vuelve a analizarlos desde un punto de vista científico. Sabemos que la especiación ocurre en ocasiones en pequeños saltos. Gracias a las momias de los Alpes, sabemos que el SHEVA estuvo activo en los humanos que estaban produciendo una nueva clase de bebés. La especiación es algo poco corriente, incluso en una escala de tiempo histórico, y el SHEVA era algo desconocido para la ciencia médica hasta hace muy poco. Sería una coincidencia excesiva que el SHEVA y la evolución a pequeños saltos no estuviesen conectados.
Kaye se volvió para mirarle de frente, y le acarició la mejilla y los ojos, haciéndole estremecerse.
—Lo siento —dijo—. Es tan maravilloso que estés aquí. Haces que me recupere. Esta tarde… Nunca me había sentido tan perdida… no desde la muerte de Saul.
—No creo que Saul llegase a saber nunca lo que tenía contigo —respondió Mitch.
Kaye dejó la frase entre ellos, durante unos segundos, intentando descubrir si ella misma entendía lo que significaba.
—No —respondió finalmente—. No era capaz de saberlo.
—Yo sé quién y qué eres —dijo Mitch.
—¿Lo sabes?
—Aún no —le confesó, sonriendo—. Pero me gustaría mucho intentarlo.
—Escúchanos… Cuéntame qué has hecho hoy.
—Fui hasta la AJC y recogí mis cosas. Tomé un taxi de vuelta y holgazaneé por aquí como un gigoló.
—Lo digo en serio —insistió Kaye, apretando su mano con más fuerza.
—Hice unas cuantas llamadas. Tomaré un tren a Nueva York mañana para reunirme con Merton y nuestro misterioso desconocido de Austria. Nos encontraremos en un lugar que Merton describe como «una vieja mansión maravillosa y totalmente obscena». Luego tomaré el tren a Albany para mi entrevista en la SUNY.
—¿Por qué en una mansión?
—No tengo ni idea —contestó Mitch.
—¿Volverás?
—Si quieres que lo haga.
—Quiero que vuelvas. No tienes que preocuparte por eso —dijo Kaye—. No vamos a tener mucho tiempo para pensar, mucho menos para preocuparnos.
—El amor de los tiempos de guerra es el más dulce —recitó Mitch.
—Mañana será mucho peor —añadió Kaye—. Jackson va a armar un escándalo.
—Déjale —contestó Mitch—. A largo plazo, no creo que nadie pueda detener lo que sucede. Puede que consigan hacer que vaya más despacio, pero no lo detendrán.
55
Washington, D.C.
Dicken estaba de pie en los escalones de entrada al Capitolio. Era una tarde cálida, pero eso no evitaba que sintiese frío. Oía un sonido similar al del mar, roto por olas de voces resonantes. Nunca se había sentido tan aislado como en esos momentos, tan distante, contemplando lo que debían de ser unos cincuenta mil seres humanos, que abarcaban desde el Capitolio hasta el monumento a Washington y aún más allá. La fluida masa presionaba contra las barricadas que se levantaban en la base de la escalinata, arremolinándose en torno a las carpas y plataformas de los portavoces, escuchando atentamente la docena de discursos que se estaban emitiendo, mezclándose lentamente como la sopa en un enorme caldero. Captó frases y fragmentos de discursos, entrecortados por el viento, incompletos pero sugestivos: frases en un lenguaje duro, que incrementaban la tensión de la multitud.
Dicken se había pasado la vida persiguiendo y tratando de entender las enfermedades que afectaban a esas personas, actuando como si, en cierto modo, él fuese invulnerable. Gracias a su habilidad y a algo de suerte nunca había pillado nada más que un brote de dengue, bastante desagradable, pero no fatal. Siempre había pensado en sí mismo como en alguien aparte, puede que algo superior, pero infinitamente compasivo. La fantasía de un loco instruido e intelectualmente aislado.
Ahora lo comprendía mejor. La multitud tenía el control. Si las masas no podían comprenderlo, entonces nada de lo que él hiciese, o Augustine, o el Equipo Especial, importaría demasiado. Y estaba bastante claro que la multitud no entendía nada. Las voces que llegaban hasta él hablaban de indignación ante un gobierno que asesinaba niños, denunciaban con rabia el «genocidio de la mañana siguiente».
Había pensado en llamar a Kaye Lang, para recuperar su compostura, su sentido del equilibrio, pero no lo había hecho. Eso había acabado, había terminado en todos los sentidos.
Dicken descendió los escalones, pasó junto a los periodistas, cámaras, grupos de funcionarios, hombres vestidos con trajes azules y marrones que llevaban gafas oscuras y micrófonos en la oreja. La policía y los soldados de la Guardia Nacional estaban decididos a mantener a la gente alejada del Capitolio, pero no impedían que nadie se uniese a la multitud.
Ya había visto a unos cuantos senadores bajar la escalera en un grupo compacto y unirse a la muchedumbre. Debían de haber percibido que no podían mantenerse apartados, superiores, no en estos momentos. Debían estar junto a su gente. Le habían parecido oportunistas y valientes al mismo tiempo.
Dicken pasó por encima de las barricadas y se mezcló con la gente. Había llegado el momento de contagiarse de esa fiebre y entender sus síntomas. Había mirado en su interior y no le había gustado lo que había visto. Era mejor ser uno de los soldados del frente, ser parte de la multitud, absorber sus palabras y olores y regresar infectado para poder ser así él mismo analizado y comprendido, y resultar útil de nuevo.
Sería una especie de conversión. Un final para el dolor de la separación. Y si la multitud le mataba, puede que eso fuese lo que merecía por sus fracasos y su distancia anterior.
Las mujeres más jóvenes llevaban máscaras coloreadas. Todos los hombres llevaban máscaras blancas o negras. Muchos de ellos iban enguantados. Bastantes hombres vestían monos negros ajustados con máscaras antigás industriales, conocidos como trajes-filtro, que varias compañías vendían garantizando que impedían el contagio del «virus maligno».
Las personas que se encontraban en ese extremo del paseo se estaban riendo, escuchando a medias al orador que estaba bajo la carpa más cercana, un defensor de derechos civiles de Filadelfia que tenía una voz rica y profunda, acaramelada. El orador hablaba de liderazgo y responsabilidad, de lo que el gobierno debería hacer para controlar esta plaga, y de dónde era posible, sólo posible, que hubiese comenzado la plaga, en las secretas entrañas del propio gobierno.
—Algunos gritan que comenzó en África, pero somos nosotros los enfermos, no los africanos. Otros gritan que se trata de una enfermedad maldita, que estaba profetizada, para castigar…
Dicken avanzó hasta llegar junto a la voz del más fanático de los predicadores televisivos. El predicador estaba fuertemente iluminado, un hombre grande y sudoroso con mandíbula cuadrada, vestido con un traje oscuro. Señalaba y caminaba por el escenario, exhortando a la multitud a que rezase pidiendo consejo, a que meditase y buscase en su interior.
Dicken pensó en su abuela, a la que le gustaban este tipo de cosas. Continuó avanzando.
Estaba oscureciendo y podía percibir que la tensión de la multitud aumentaba. En algún punto, fuera del alcance de su oído, había sucedido algo, se había anunciado algo. La oscuridad desencadenó un cambio de ambiente. Se encendieron las luces que rodeaban el paseo, coloreando a la multitud de un naranja espectral. Alzó la vista y pudo ver helicópteros a bastante altura, zumbando como insectos. Por un momento se preguntó si irían a lanzarles gases lacrimógenos o a dispararles, pero el trastorno no procedía de los soldados, la policía o los helicópteros.
El impulso llegó en una oleada.
Experimentó un ansia expectante, sintió que avanzaba y confió en que lo que estuviese alterando a la multitud le revelase algo nuevo. Pero no se trataba de ninguna noticia. Era simplemente una propulsión, primero en una dirección, luego en otra, y se dejó arrastrar por la masa compacta, tres metros hacia el norte, tres hacia el sur, como si estuviese atrapado en medio de un extravagante paso de baile.
El instinto de supervivencia de Dicken le indicó que era hora de olvidarse de la angustia existencial, de cortar el rollo psicológico y salir de aquel torrente. Oyó un aviso de prudencia procedente de un orador cercano. Escuchó al hombre que estaba junto a él, vestido con traje-filtro, murmurar a través de la máscara:
—Ya no hay sólo una enfermedad. Lo han dicho en las noticias. Hay una epidemia nueva.
Una mujer de mediana edad con un vestido floreado llevaba en las manos un pequeño Walkman TV. Lo levantó para que pudiesen verlo los que estaban alrededor, mostrando una cabeza enmarcada hablando en tono agudo. Dicken no pudo entender las palabras.
Caminó hacia el borde, despacio y educadamente, como si estuviese vadeando nitroglicerina. Tenía la camisa y la chaqueta empapadas de sudor. Algunas personas más, espectadores como él, percibieron el cambio y sus miradas se encendieron. La muchedumbre se sofocaba en su propia confusión. La noche era profunda y húmeda, no se podían ver las estrellas, y las luces naranjas a lo largo del paseo y alrededor de las carpas y las plataformas hacían que todo tuviese un aspecto peligroso.
Dicken se detuvo de nuevo junto a la escalinata del Capitolio, a veinte o treinta personas de las barricadas, donde había estado una hora antes. Policía montada, hombres y mujeres, sobre hermosos caballos marrones que ahora se veían de color ámbar bajo la luz artificial, se movían de un lado a otro del perímetro, docenas de ellos, más de los que había visto nunca. Los soldados de la Guardia Nacional se habían retirado, formando una línea, pero no una línea muy densa. No estaban preparados. No esperaban problemas; no tenían cascos ni escudos.
Las voces que le rodeaban susurraban, en voz baja…
—No puedo…
—Los niños tienen…
—Mis nietos…
—La última generación…
—Libro…
—Detenerlo…
Luego, una calma fantasmal. Dicken se encontraba a cinco personas del borde. No le dejarían moverse más allá. Rostros confusos y resentidos, como ovejas, con la mirada vacía y las manos empujando. Ignorantes. Asustados.
Sintió odio hacia ellos, deseó aplastarles la nariz. Era un idiota; no quería estar entre las ovejas.
—Perdóneme. —Ninguna respuesta. La muchedumbre había tomado una determinación; podía sentir sus latidos deliberados. La multitud esperaba, atenta, vacía.
Una luz destelló en el lado este y Dicken vio que el Monumento a Washington se volvía blanco, más brillante que los focos. Se oyó un trueno procedente del cielo. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la muchedumbre. Los rostros se alzaron.
Podía sentir el ansia de la multitud. Algo tenía que cambiar. Una única preocupación les apremiaba: algo tenía que cambiar.
Empezó a llover con fuerza. La gente levantó las manos por encima de sus cabezas. Surgieron las sonrisas. Los rostros aceptaron la lluvia y la gente viró lo mejor que pudo. Otros rechazaron a los que giraban y se detuvieron, consternados.
La multitud se contrajo, y de repente se expandió y lo lanzó hasta las barricadas. Se vio frente a un policía.
—Dios —exclamó el policía, retrocediendo tres pasos mientras la multitud empujaba las barricadas. El hombre a caballo intentó empujarles hacia atrás, adelantándose. Se oyó gritar a una mujer. La muchedumbre se adelantó y se tragó a los policías a caballo y a los de a pie, antes de que pudiesen alzar sus porras o desenfundar sus pistolas. Uno de los caballos fue empujado hasta los escalones y derribado, cayendo sobre la gente. El jinete rodó y una bota saltó por los aires.
—¡Soy del Equipo! —gritó Dicken y subió corriendo las escaleras pasando entre los guardas, que no le prestaron atención. Sacudió la cabeza y rió, feliz por haberse liberado, y esperó a que empezase el jaleo de verdad. Pero la multitud estaba justo detrás de él, y apenas tuvo tiempo para empezar a correr de nuevo, por delante de la gente, de los disparos perdidos, de la masa húmeda y maloliente que se extendía.
56
Nueva York
Mitch vio los titulares de la mañana en una pila del Daily News en la estación Penn:
DISTURBIOS FRENTE AL CAPITOLIO
Asalto al Senado.
Cuatro senadores fallecidos; docenas de muertos.
Miles de personas heridas
Él y Kaye habían pasado la noche anterior cenando a la luz de las velas y haciendo el amor. Muy romántico, algo que ya no se estilaba en las presentes circunstancias.
Se habían separado hacía tan solo una hora; Kaye se estaba vistiendo, eligiendo los colores cuidadosamente, con la perspectiva de un día difícil por delante.
Compró un periódico y subió al tren. Mientras se sentaba y lo abría, el tren comenzó a moverse, acelerando, y se preguntó si Kaye estaría a salvo, si los disturbios habrían sido espontáneos u organizados, si eso importaba.
El pueblo había hablado, o más bien, había gruñido. Estaban hartos de los fracasos e inacción de Washington. El presidente estaba reunido con sus asesores de seguridad, los jefes de estado mayor, los dirigentes de selectos comités y el presidente de la corte suprema. A Mitch eso le sonaba a que se estaban acercando a una declaración de ley marcial.
No quería estar en el tren. No veía qué podría hacer Merton por él, ni por Kaye; y no podía imaginarse dando clases de simple huesología, a estudiantes universitarios, y no volver a poner los pies en una excavación.
Dejó el periódico sobre el asiento y cruzó el pasillo hasta la cabina telefónica que estaba al final del vagón. Llamó al número de Kaye, pero ya había salido y no le pareció correcto llamarla a Americol.
Inspiró profundamente, intentando tranquilizarse, y volvió a su asiento.
57
Baltimore
Dicken se reunió con Kaye en la cafetería de Americol a las diez. La conferencia estaba fijada para las seis en punto, y se habían inscrito varios visitantes, entre ellos el vicepresidente y el asesor científico del presidente.
Dicken tenía un aspecto horrible. No había dormido en toda la noche.
—Ahora soy yo el que está hecho polvo —comenzó—. Creo que el debate ha terminado. Hemos perdido, se acabó. Podemos seguir gritando, pero no creo que nadie vaya a escucharnos.
—¿Y qué hay de la ciencia? —protestó Kaye—. Te esforzaste mucho para que siguiésemos peleando después del desastre de lo del herpes.
—El SHEVA muta —respondió Dicken. Golpeó la mesa con la mano de forma rítmica.
—Ya te he explicado de qué se trata.
—Sólo has demostrado que el SHEVA mutó hace mucho tiempo. Se trata tan sólo de un retrovirus humano, uno muy antiguo, con una forma lenta pero muy inteligente de reproducirse.
—Christopher…
—Vas a tener la oportunidad de que te escuchen —continuó Dicken. Terminó la taza de café y se levantó de la mesa—. No me lo expliques a mí. Explícaselo a ellos.
Kaye le miró, enfadada y sorprendida.
—¿Por qué has cambiado de idea después de tanto tiempo?
—Empecé buscando un virus. Tus artículos, tu trabajo, me sugirieron que podría tratarse de otra cosa. Podemos estar confundidos. Nuestro trabajo es buscar pruebas, y cuando es necesario tenemos que abandonar nuestras ideas más preciadas.
Kaye se puso en pie a su lado y le golpeó con un dedo.
—Dime que se trata sólo de ciencia.
—Por supuesto que no. Estuve en la escalinata del Capitolio, Kaye. Pude haber sido uno de esos pobres bastardos que murieron por los disparos o los golpes.
—No estoy hablando de eso. Dime que respondiste a las llamadas de Mitch después de nuestra reunión en San Diego.
—No lo hice.
—¿Por qué no?
Dicken la miró.
—Después de lo de anoche, cualquier asunto personal es algo trivial, Kaye.
—¿Lo es?
Dicken cruzó los brazos.
—Nunca podría presentarle a alguien como Mitch a alguien como Augustine y confiar en convencerle de nuestra idea. Mitch tenía información interesante, pero sólo demuestra que el SHEVA lleva mucho tiempo con nosotros.
—Él confió en nosotros.
—Confía más en ti, creo —comentó Dicken, apartando la mirada.
—¿Ha afectado eso a tus opiniones?
Dicken se enfureció.
—¿Ha afectado a las tuyas? No puedo ir a mear sin que alguien le cuente a otra persona cuánto tiempo he pasado en el baño. Pero tú… tú subes a Mitch a tu apartamento.
Kaye se encaró con Dicken.
—¿Augustine te dijo que me acosté con Mitch?
Dicken no se iba a dejar avasallar. Apartó con suavidad a Kaye y se echó a un lado.
—¡Odio esto tanto como cualquiera, pero es lo que hay que hacer!
—¿Según la opinión de quién? ¿Augustine?
—A Augustine también lo controlan. Estamos en medio de una crisis. Maldita sea, Kaye, a estas alturas debería ser evidente para todos.
—¡Nunca dije que fuese una santa, Christopher! Confié en que no me abandonarías cuando me metiste en todo esto.
Dicken bajó la cabeza y miró hacia un lado, y luego hacia el otro, desgarrado por la rabia y la tristeza.
—Pensé que podrías ser una buena compañera.
—¿Qué tipo de compañera, Christopher?
—Un… apoyo. Un igual intelectualmente.
—¿Una novia?
Durante un momento, el rostro de Dicken mostró la expresión de un chiquillo abrumado. Miró a Kaye con tristeza y anhelo a la vez. Apenas podía tenerse en pie de lo cansado que se encontraba.
Kaye se echó atrás y reflexionó. No había hecho nada para incitarle; nunca se había considerado a sí misma una belleza turbadora con un atractivo irresistible para los hombres. No podía haber imaginado la profundidad de los sentimientos de ese hombre.
—Nunca me dijiste que sintieses nada más que curiosidad —le dijo.
—Nunca soy lo bastante rápido y nunca digo lo que pienso —respondió Dicken—. No te culpo por no haberlo sospechado.
—Pero te duele que escogiese a Mitch.
—No puedo negar que me hace daño. Pero no afecta a mis opiniones científicas.
Kaye rodeó la mesa, sacudiendo la cabeza.
—¿Qué podemos salvar de todo esto?
—Puedes presentar tus pruebas. Simplemente no creo que vayan a resultar convincentes. —Se volvió y salió de la cafetería.
Kaye llevó la bandeja con los platos hasta la cinta transportadora que conducía a la cocina. Miró el reloj. Necesitaba una dosis fuerte de relación personal, de cara a cara; deseaba hablar con Luella Hamilton. Podía salir del INS y estar de vuelta antes de la reunión.
Llamó a un coche de la compañía desde el mostrador de seguridad de la planta baja.
58
Beresford, Nueva York
Mitch salió del enorme pabellón blanco que cubría la antigua estación de tren del pequeño pueblo de Beresford. Se protegió los ojos del sol de la mañana y contempló un llamativo macetero con narcisos amarillos situado junto a un contenedor de basura de color rojo. Había sido el único viajero que había descendido del tren.
El aire olía a grasa caliente, alquitrán y hierba recién cortada. Buscó con la mirada a alguien que hubiese ido a recogerle, esperando ver a Merton. El pueblo, visible al otro lado de las vías, accesible a través de un paso peatonal elevado, era poco más que una hilera de tiendas y el aparcamiento de Amtrack.
Un Lexus de color negro entró en el aparcamiento y Mitch vio a un hombre pelirrojo que salió del coche, miró a través de la reja que rodeaba la estación y le saludó.
—Se llama William Daney. Es el dueño de la mayor parte de Beresford, bueno, más bien, su familia lo es. Tienen una propiedad a diez minutos de aquí que podría competir con Buckingham Palace. Fui lo bastante ingenuo como para olvidarme de cuál es el tipo de realeza que América adora: dinero antiguo gastado de forma extravagante.
Mitch escuchó a Merton mientras el periodista conducía por una carretera sinuosa de dos carriles, rodeada de árboles espléndidos, robles y arces, con las hojas recientes de un verde tan intenso que le parecía formar parte de una película. El sol lanzaba destellos dorados sobre la carretera. Hacía cinco minutos que no se veía otro coche.
—Daney era aficionado a la navegación. Gastó millones perfeccionando un barco precioso y perdió unas cuantas carreras. Eso fue hace más de veinte años. Luego descubrió la antropología. El único problema es que odia la tierra. Le encanta el agua y odia la tierra, odia las excavaciones. A mí me encanta conducir en América. Pero esto es casi como conducir en Inglaterra. Incluso podría… —Merton se desvió brevemente atravesando la línea central e introduciéndose en el carril izquierdo— dejarme llevar por el instinto. —Corrigió la maniobra rápidamente y le sonrió a Mitch—. Lamento lo de los disturbios. Inglaterra todavía está relativamente tranquila, pero espero un cambio de gobierno en cualquier momento. Nuestro querido PM todavía no lo ha captado. Sigue pensando que el cambio al euro es su mayor problema. Odia el aspecto ginecológico de todo este lío. ¿Qué tal le va al señor Dicken? ¿Y a la señora Lang?
—Están bien —contestó Mitch, reacio a hablar mucho hasta ver en dónde se estaba metiendo. Le gustaba bastante Merton, lo encontraba interesante, pero no confiaba en él en lo más mínimo. Le molestaba que pareciese saber tanto de su vida privada.
La mansión de Daney formaba una curva de piedra grisácea de tres pisos de altura al final de un camino de ladrillo flanqueado por zonas de césped cuidadosamente recortado, perfecto como un campo de golf. Había unos cuantos jardineros podando setos, y una mujer mayor, vestida con pantalones de montar y un sombrero de paja grande y viejo, les saludó al pasar junto a ella.
—La señora Daney. La madre de nuestro anfitrión —comentó Merton, saludando por la ventana—. Vive en la casita de los caseros. Es una anciana agradable. No entra a menudo en las habitaciones de su hijo.
Merton aparcó frente a los escalones de piedra que conducían a la enorme puerta de entrada de doble hoja.
—Estamos todos —dijo—. Tú, yo, Daney y Herr Professor Friedrich Brock, anteriormente de la Universidad de Innsbruck.
—¿Brock?
—Sí. —Merton sonrió—. Dice que estuvo contigo en una ocasión.
—Así es —contestó Mitch—. Una vez.
La entrada a la mansión de Daney estaba en penumbra, un vestíbulo enorme recubierto de paneles de madera oscura. Tres rayos de sol paralelos caían desde un tragaluz sobre el suelo de piedra caliza oscurecido por los años, incidiendo sobre una gran alfombra de seda china, en medio de la cual se alzaba una mesa redonda cubierta con un centro de flores. A un lado de la mesa, en la sombra, había un hombre.
—William, éste es Mitch Rafelson —dijo Merton, cogiendo a Mitch por el codo y conduciéndole adelante.
El hombre que estaba en la sombra extendió una mano, que quedó iluminada por el sol, y tres anillos de oro brillaron en sus gruesos y fuertes dedos. Mitch le dio un apretón firme. Daney tenía cincuenta y pocos años, bronceado, con el cabello blanquecino retrocediendo ante una frente wagneriana. Tenía una boca pequeña y perfecta, predispuesta a la sonrisa, ojos marrón oscuro y mejillas suaves como las de un niño. Llevaba una chaqueta gris con hombreras que le ensanchaba los hombros, pero sus brazos tenían aspecto musculoso.
—Es un honor conocerle, señor —dijo Daney—. Yo se las hubiese comprado a sus amigos si las hubiesen puesto en venta, sabe. Y luego las hubiese devuelto a Innsbruck. Se lo he contado a Herr Professor Brock y me ha dado la absolución.
Mitch sonrió educadamente. Él había venido aquí por Brock.
—En realidad, William no posee restos mortales humanos de ningún tipo —aclaró Merton.
—Me contento con duplicados, moldes y esculturas —dijo Daney—. No soy un científico, tan sólo un aficionado, pero espero honrar al pasado intentando comprenderlo.
—Bienvenido a la Sala de la Humanidad —dijo Merton, haciendo un gesto elegante con la mano. Daney asintió con orgullo y les guió.
La exposición ocupaba un antiguo salón de baile en el ala este de la mansión. Mitch no había visto nada igual fuera de un museo: docenas de urnas de cristal dispuestas en hileras, con pasillos alfombrados en medio, conteniendo muestras y replicas de cada uno de los principales especímenes antropológicos. Australopithecus afarensis y robustus; Homo habilis y Homo erectus. Mitch contó dieciséis esqueletos neandertales diferentes, todos montados de forma profesional, y cinco de ellos con reproducciones en cera del aspecto que podrían haber tenido los individuos en vida. No había ninguna pretensión de evitar ofensas al pudor: todos los modelos estaban desnudos y sin cabello, eludiendo cualquier especulación sobre las ropas o los peinados.
Fila tras fila de simios sin pelo, iluminados por focos elegantes y respetuosamente suaves, contemplaban a Mitch con la mirada vacía cuando pasaba ante ellos.
—Increíble —exclamó Mitch a su pesar—. ¿Por qué nunca he oído hablar de usted, señor Daney?
—Me relaciono con pocas personas. La familia Leakey, Björn Kurtén, y pocos más. Mis amigos cercanos. Soy un excéntrico, lo sé, pero no me gusta hacer alarde de ello.
—Ahora formas parte de los elegidos —le comentó Merton a Mitch.
—El profesor Brock está en la biblioteca —añadió Daney, indicándoles el camino. A Mitch le hubiese gustado quedarse más tiempo en la sala. Las estatuas de cera eran extraordinarias y las reproducciones de los especímenes de primera clase, casi indistinguibles de los originales.
—No, en realidad estoy aquí. No podía esperar. —Brock salió de detrás de una de las urnas y se acercó—. Me siento como si le conociera, doctor Rafelson. Y tenemos conocidos comunes, ¿no es así?
Mitch le estrechó la mano a Brock, bajo la mirada radiante y aprobadora de Daney. Caminaron varios metros hasta la biblioteca adyacente, amueblada con el epítome de la elegancia eduardiana, tres niveles de pasillos con barandilla conectados por dos puentes de hierro forjado. Enormes pinturas de Yosemite y los Alpes, de atmósferas dramáticas, flanqueaban el único gran ventanal, orientado al norte.
Se sentaron en torno a una mesa redonda, grande y baja, situada en el medio de la habitación.
—Mi primera pregunta —comenzó Brock— es si sueña usted con ellos, doctor Rafelson. Porque yo sí, a menudo.
Daney sirvió el café él mismo, después de que lo trajese una joven robusta y sombría vestida con un traje negro. Les tendió a cada uno de ellos una taza de porcelana estilo Flora Dánica, diseños botánicos que mostraban las plantas microscópicas nativas de Dinamarca, basados en ilustraciones científicas del siglo diecinueve. Mitch examinó su platillo, adornado con tres dinoflagelados bellamente plasmados, y se preguntó qué haría si tuviese más dinero del que pudiese gastar en toda su vida.
—Ni yo mismo me creo los sueños —continuó Brock—. Pero esos individuos me obsesionan.
Mitch recorrió el grupo con la mirada, totalmente inseguro de qué se esperaba de él. Parecía muy posible que la asociación con Daney, Brock, e incluso Merton, se pudiese volver en su contra de alguna forma. Tal vez estuviese siendo excesivamente receloso, pero ya había tenido suficientes malas experiencias.
Merton percibió su incomodidad.
—Este encuentro es completamente privado y se mantendrá en secreto —le dijo—. No pienso escribir nada de lo que se diga aquí.
—A petición mía —añadió Daney, alzando las cejas enfáticamente.
—Quería decirle que puede que sus teorías sean correctas. Las teorías que se desprenden del hecho de que haya buscado a ciertas personas y de que haya analizado determinados aspectos de nuestras propias investigaciones —le dijo Brock—. Pero acabo de ser relegado de mis responsabilidades en lo que respecta a las momias de los Alpes. Las discusiones se han vuelto personales y bastante peligrosas para nuestras carreras profesionales.
—El doctor Brock opina que las momias representan la primera evidencia clara de un caso de especiación humana —continuó Merton, intentando desbloquear la situación.
—Subespeciación, en realidad —precisó Brock—. Pero la idea de especie se ha vuelto muy fluida en las últimas décadas, ¿verdad? La presencia de SHEVA en sus tejidos resulta muy sugerente, ¿no creen?
Daney se inclinó hacia delante, con las mejillas y la frente sonrojadas por la intensidad de su interés.
Mitch decidió que no podía mantener su reticencia ante esta compañía.
—Hemos encontrado otras pruebas —señaló.
—Sí, eso me han comentado Oliver y Maria Konig de la Universidad de Washington.
—No he sido yo, en realidad, sino gente con la que he hablado. Yo no he sido de mucha utilidad, me temo. Comprometido por mis propias acciones.
Brock descartó esto último.
—Cuando le llamé a su apartamento de Innsbruck, ya había disculpado su error. Podía comprender lo sucedido, y su historia sonaba auténtica.
—Gracias —respondió Mitch, sinceramente conmovido.
—Me disculpo por no haberme identificado en ese momento, pero espero que lo comprenda.
—Por supuesto.
—Dígame qué es lo que va a suceder —intervino Daney—. ¿Van a hacer público lo que han descubierto sobre las momias?
—Sí —dijo Brock—. Van a declarar que se ha producido una contaminación. Que las momias en realidad no están emparentadas. Los neandertales se etiquetarán como Homo sapiens alpinensis, y el bebé se enviará a Italia para que sea analizado por otro especialista.
—Eso es ridículo —exclamó Mitch.
—Sí, y no podrán mantener esa farsa eternamente, pero los próximos años el poder estará en manos de los conservadores, de la línea dura. Filtrarán la información que les convenga, a aquellos en quienes confíen, nadie que vaya a zarandear las cosas, a los que estén de acuerdo con ellos, como eruditos fanáticos defendiendo los manuscritos del mar Muerto. Confían superar esto con su reputación y su futuro profesional intactos, sin tener que enfrentarse a una revolución que les haría tambalearse, a ellos y a sus teorías.
—Increíble —murmuró Daney.
—No, humano, y todos nos dedicamos al estudio de lo humano, ¿no? ¿Acaso la hembra que analizamos no fue herida por alguien que no deseaba que su bebé naciese?
—Eso no lo sabemos —puntualizó Mitch.
—Yo lo sé —replicó Brock—. Tengo mi propia parcela de creencias irracionales, aunque sólo sea para defenderme de los fanáticos. ¿O no es eso lo que sueña, de una forma u otra, como si esos sucesos se encontrasen enterrados en nuestra propia sangre?
Mitch asintió.
—Puede que ése fuese el pecado original de nuestra especie, que nuestros ancestros neandertales deseasen detener el progreso, mantener su posición… asesinando a los nuevos niños. A aquellos que se convertirían en nosotros. ¿Es posible que ahora nosotros estemos haciendo lo mismo?
Daney sacudió la cabeza, refunfuñando por lo bajo. Mitch lo observó con interés y luego se volvió hacia Brock.
—Ha debido examinar los resultados de las pruebas de ADN —le dijo—. Deben ponerse a disposición de otros para su examen.
Brock se inclinó hacia un lado de la silla y levantó una carpeta. Tamborileó sobre ella de forma significativa.
—Tengo todo el material aquí, en DVD-ROM, gráficos, tablas, los resultados de diferentes laboratorios de todo el mundo. Oliver y yo pensamos ponerlos a disposición del público en la web, denunciar el encubrimiento y esperar que salten las chispas.
—Lo que realmente nos gustaría sería conseguir que quedase clara su importancia —añadió Merton—. Nos gustaría presentar pruebas concluyentes de que la evolución vuelve a llamar a nuestra puerta.
Mitch se mordió los labios, reflexionando.
—¿Han hablado con Christopher Dicken?
—Me dijo que no podía ayudarme —contestó Merton.
Mitch se sorprendió.
—La última vez que hablé con él parecía bastante entusiasta, incluso demasiado —comentó.
—Ha cambiado de opinión —dijo Merton—. Necesitamos contar con la doctora Lang. Creo que puedo convencer a algunos de los de la Universidad de Washington, desde luego a la doctora Konig y al doctor Packer, puede que incluso a uno o dos biólogos evolucionistas.
Daney asintió con entusiasmo.
Merton se volvió hacia Mitch. Tensó los labios y se aclaró la garganta.
—¿Esa mirada quiere decir que no lo apruebas?
—No podemos meternos en esto como si fuésemos universitarios en un club de debate.
—Pensaba que te gustaba meterte en líos —dijo Merton con tono ácido.
—Te equivocas —respondió Mitch—. Me gusta hacer las cosas con suavidad y siguiendo las reglas. Es a la vida a la que le gusta meterme en líos.
Daney sonrió.
—Bien dicho. Por mi parte, me encantaría involucrarme a fondo.
—¿Qué quieres decir?
—Es una oportunidad maravillosa —dijo Daney—. Me encantaría encontrar una mujer que estuviese dispuesta a arriesgarse y aumentar mi familia con uno de esos nuevos niños.
Durante varios segundos ni Merton, ni Brock, ni Mitch encontraron palabras para responderle.
—Una idea interesante —comentó Merton en voz baja, y le lanzó una mirada a Mitch, arqueando una ceja.
—Si intentamos provocar una tormenta fuera del castillo, puede que acabemos con más puertas cerradas que abiertas —admitió Brock.
—Mitch —dijo Merton, conciliador—, dinos, ¿qué deberíamos hacer a continuación… ajustándonos más a las reglas?
—Reunir un grupo de auténticos expertos —contestó Mitch, pensando intensamente durante unos segundos—. Packer y Maria Konig son un buen comienzo. Podemos reclutarlos entre sus colegas y contactos, los especialistas en genética y biología molecular de la Universidad de Washington, del INS, y de otra media docena de universidades y centros de investigación. Oliver, probablemente tú sepas a quiénes me refiero… posiblemente mejor que yo.
—Los más progresistas entre los biólogos evolucionistas —asintió Merton y frunció el ceño, como si esa frase constituyese un oxímoron—. Ahora mismo, eso se limita a biólogos moleculares y unos cuantos paleontólogos escogidos, como Jay Niles.
—Yo sólo conozco a conservadores —se quejó Brock—. En Innsbruck he estado tomando cafés con el grupo equivocado.
—Necesitamos una base científica —prosiguió Mitch—. Un quórum aplastante de científicos respetados.
—Eso llevará semanas, incluso meses —comentó Merton—. Todos tienen carreras que proteger.
—¿Y si financiamos más proyectos de investigación en el sector privado? —preguntó Daney.
—Ahí es donde el señor Daney podría resultar de ayuda —dijo Merton, observando a su anfitrión por debajo de sus hirsutas cejas pelirrojas—. Tiene los recursos para convocar un congreso de especialistas, y eso es lo que necesitamos. Rebatir las declaraciones públicas del Equipo Especial.
La expresión de Daney se nubló.
—¿Cuánto costaría? ¿Cientos de miles, millones?
—Más bien lo primero que lo segundo, supongo —respondió Merton, riéndose.
Daney les miró con preocupación.
—Es mucho dinero, y tendré que pedirle permiso a mi madre —dijo.
59
Instituto Nacional de la Salud, Bethesda
—La dejé marcharse —le dijo la doctora Lipton, sentada tras la mesa del despacho—. Dejé que se fueran todas. El director del departamento de investigación clínica dijo que teníamos información suficiente para aconsejar a nuestras pacientes e interrumpir los experimentos.
Kaye la contempló, sorprendida.
—Así, sin más… ¿Les permitió salir de la clínica e irse a casa?
Lipton asintió, marcándosele ligeramente el hoyuelo de la barbilla.
—No fue cosa mía, Kaye. Pero tuve que acceder. Estábamos más allá de los límites éticos.
—¿Y qué pasa si necesitan ayuda en sus casas?
Lipton bajó la mirada hacia la mesa.
—Les advertimos que era probable que sus hijos naciesen con defectos graves y que no sobreviviesen. Las remitimos a sus hospitales más cercanos para tratamiento externo. Estamos costeando todos sus gastos, incluso si se presentan complicaciones. Específicamente si se presentan complicaciones. Todas están dentro del período de eficacia.
—¿Están tomando la RU-486?
—Es su elección.
—Ésa no es la política establecida, Denise.
—Lo sé. Seis de las mujeres solicitaron que se les diese la oportunidad. Querían abortar. Llegados a ese punto, no podíamos continuar.
—Les dijiste…
—Kaye, nuestras directrices son claras como el cristal. Si existe la posibilidad de que los bebés puedan poner en peligro la salud de la madre, les proporcionamos los medios para terminar el embarazo. Yo apoyo su libertad de elección.
—Por supuesto, Denise, pero… —Kaye se volvió, examinando el despacho que ya conocía, los gráficos, los retratos de fetos en diferentes estados de desarrollo—. No puedo creerlo.
—Augustine nos pidió que retrasásemos la administración de la RU-486 hasta que se pudiese establecer una política clara al respecto. Pero el director del departamento de investigación es quien decide.
—Está bien —respondió Kaye—. ¿Quién no pidió la droga?
—Luella Hamilton —contestó Lipton—. Se la llevó y prometió presentarse a revisiones con su médico regularmente, pero no la tomó bajo nuestra supervisión.
—Entonces, ¿se acabó?
—Hemos sacado los dedos del pastel —le contestó Lipton con suavidad—. No tenemos elección. Éticamente, políticamente, nos culparán hagamos lo que hagamos. Optamos por la ética, y el apoyo a nuestras pacientes. Si fuese hoy, sin embargo… Tenemos nuevas órdenes de la Secretaría de Salud y Servicios Sociales. No recomendar el aborto y no proporcionar la RU-486. Abandonamos el asunto de los bebés justo a tiempo.
—No tengo la dirección personal de la señora Hamilton ni su número de teléfono —dijo Kaye.
—Yo tampoco voy a dártela. Tiene derecho a que se respete su intimidad. —Lipton la contempló—. No te salgas del sistema, Kaye.
—Creo que es el sistema el que va a expulsarme en cualquier momento —le contestó Kaye—. Gracias, Denise.
60
Nueva York
En el trayecto en tren hasta Albany, rodeado del olor a pasajeros, tejidos recalentados por el sol, plástico y desinfectante, Mitch se hundió en el asiento. Se sentía como si acabase de huir del País de las Maravillas. El entusiasmo de Daney por incorporar una «nueva persona» a la familia le fascinaba y le asustaba al mismo tiempo. La especie humana se había vuelto tan cerebral y había asumido tanto control de su biología, que esta antigua e inesperada forma de reproducción, de crear variedad en la especie, podía cortarse en seco o ser fomentada como si se tratase de algún tipo de juego.
Contempló por la ventana los pequeños pueblos, los bosques de árboles jóvenes, ciudades de mayor tamaño con grises suburbios de almacenes y fábricas, monótonos, sucios y productivos.
61
Oficinas Centrales de Americol, Baltimore
Kaye recogió los documentos que había solicitado a Medline por medio de la biblioteca: veinte copias de cada uno de los ocho artículos, todos pulcramente ordenados. Sacudió la cabeza y hojeó por encima los folios mientras subía al ascensor.
Le llevó otros cinco minutos adicionales atravesar los controles de seguridad de la décima planta. Los agentes le dieron el alto, escanearon su foto de identificación y luego le pasaron los detectores por las manos y el bolso. Finalmente, el responsable del servicio de seguridad del vicepresidente pidió que alguien que estuviese en la sala de ejecutivos respondiese por ella. Dicken salió, dijo que la conocía y pudo entrar en la sala con quince minutos de retraso.
—Llegas tarde —le susurró Dicken.
—Un atasco. ¿Sabías que habían interrumpido el estudio especial?
Dicken asintió.
—Están todos dando vueltas intentando no comprometerse. Nadie quiere acabar cargando con la culpa de lo que sea.
Kaye vio al vicepresidente sentado en la parte delantera, con el asesor científico a su lado. Había al menos cuatro agentes del servicio secreto en la habitación, lo que la hizo alegrarse de que Benson se hubiese quedado fuera.
En una mesa de la parte posterior se habían dispuesto refrescos, fruta, galletas, queso y verduras, pero nadie comía. El vicepresidente abrió una lata de Pepsi.
Mientras Dicken conducía a Kaye hasta una silla plegable en el lado izquierdo de la sala, Frank Shawbeck terminó de exponer el resumen de los descubrimientos de las investigaciones del INS.
—Le ha llevado cinco minutos —le dijo Dicken.
Shawbeck ordenó los documentos sobre el atril, se apartó de él y Mark Augustine se adelantó. Se inclinó sobre el atril.
—La doctora Lang ya está aquí —comentó con tono neutral—. Sigamos con temas sociales. Hemos sufrido doce disturbios importantes en diferentes puntos del país. La mayoría parecen haberse disparado por los anuncios de que vamos a proporcionar gratuitamente la RU-486. Ese plan no llegó a completarse, pero estaba siendo sometido a discusión.
—Ninguno de esos medicamentos es ilegal —intervino Cross irritada. Estaba sentada a la derecha del vicepresidente—. Señor vicepresidente, invité al representante de la mayoría del Senado a asistir a esta reunión y declinó la invitación. No asumiré la responsabilidad por…
—Por favor, Marge —la interrumpió Augustine—. Expondremos nuestras quejas en unos minutos.
—Lo siento —dijo Cross y cruzó los brazos.
El vicepresidente echó un vistazo por encima del hombro y examinó a la audiencia. Su mirada recayó sobre Kaye, y durante un momento pareció preocupado, luego volvió a mirar al frente.
—Estados Unidos es el único país que tiene que enfrentarse a la agitación civil —continuó Augustine—. Nos dirigimos hacia un desastre social de importantes proporciones. Hablando claramente, el público en general no comprende qué es lo que está sucediendo. Reaccionan de acuerdo a sus instintos básicos o de acuerdo a los dictados de demagogos. Pat Robertson, Dios le bendiga, ya ha recomendado que Dios fulmine a Washington con el fuego del infierno si se le permite al Equipo Especial continuar las pruebas con la RU-486. No es el único. Es bastante probable que el público le dé vueltas hasta encontrar algo, cualquier cosa, que les guste más que la verdad, y entonces se agrupará tras ese estandarte, y es probable que le dé un sentido religioso y que expulse a la ciencia por la ventana.
—Amén —dijo Cross. Las risas nerviosas se extendieron entre la reducida audiencia. El vicepresidente no sonrió.
—Esta reunión se fijó hace tres días. Los acontecimientos de ayer y hoy hacen todavía más urgente que mantengamos la unidad y la coordinación.
Kaye comprendió adónde quería llegar. Buscó a Robert Jackson y le localizó sentado junto a Cross. En ese momento, él torció la cabeza y desvió la vista hacia la izquierda durante un instante, mirándola directamente. Kaye sintió que se ruborizaba.
—Esto es por mí —le susurró a Dicken.
—No seas arrogante —le advirtió Dicken—. Hoy nos tocará a todos tragarnos algún sapo.
—Ya estamos paralizando los estudios sobre la RU-486 y sobre la que popularmente, y con bastante mal gusto, se conoce como RU-Pentium —añadió Augustine—. Doctor Jackson.
Jackson se puso en pie.
—Las pruebas preclínicas de todas nuestras vacunas e inhibidores de ribozimas no han demostrado eficacia contra las nuevas variedades halladas de SHEVA, lo que se conoce como SHEVA-X. Tenemos razones para creer que todos los nuevos casos de la Herodes de los tres últimos meses pueden atribuirse a infecciones laterales por SHEVA-X, que puede manifestarse en al menos nueve variedades distintas, todas con diferentes cubiertas de glicoproteínas. No podemos atacar al ARN mensajero del LPC en el citoplasma, porque nuestras ribozimas actuales no reconocen las formas mutadas. Resumiendo, estamos en un punto muerto en el tema de la vacuna. Probablemente no tendremos alternativas hasta dentro de unos seis meses.
Volvió a sentarse.
Augustine juntó los dedos simétricamente, formando un polígono flexible. La sala quedó en silencio durante un largo intervalo, absorbiendo las noticias y sus implicaciones.
—Doctor Phillips.
Gary Phillips, asesor científico del presidente, se levantó y se acercó al atril.
—El presidente desea que les manifieste su agradecimiento. Esperábamos haber podido conseguir mucho más, pero ningún esfuerzo investigador en ningún otro país ha obtenido mejores resultados que el INS y el Equipo Especial del CCE. Tenemos que comprender que nos enfrentamos a un oponente extremadamente hábil y versátil, y debemos hablar con una única voz, con determinación, para evitar llevar a nuestra nación a la anarquía. Por ese motivo he escuchado al doctor Jackson y a Mark Augustine. En estos momentos nuestra situación es muy delicada, públicamente delicada, y me han dicho que hay un desacuerdo potencialmente divisorio entre algunos miembros del Equipo Especial, especialmente dentro del equipo de Americol.
—No se trata de una división —dijo Jackson en tono ácido—. Sino de un cisma.
—Doctora Lang, me han informado de que no comparte algunas de las opiniones expresadas por el doctor Jackson y Mark Augustine. ¿Podría por favor exponerlas y clarificar su punto de vista, para que pudiésemos evaluarlo?
Kaye permaneció sentada por la sorpresa durante unos segundos, luego se levantó y consiguió decir:
—No creo que se me pueda escuchar con justicia en este momento, señor. Aparentemente soy la única persona en esta sala cuya opinión difiere de las declaraciones oficiales que obviamente están preparando.
—Necesitamos solidaridad, pero también necesitamos ser justos —contestó el asesor científico—. He leído sus artículos sobre los HERV, señora Lang. Su trabajo fue brillante e innovador. Es muy posible que la nominen para un premio Nobel. Se debe prestar atención a sus diferencias de opinión, y estamos dispuestos a escuchar. Lamento que nadie pueda permitirse el lujo de disponer del tiempo suficiente. Ojalá pudiésemos.
Le hizo un gesto indicándole que se adelantase. Kaye caminó hasta el atril. Phillips se apartó.
—He expresado mis opiniones en numerosas conversaciones con el doctor Dicken, y durante una conversación con la señora Cross y el doctor Jackson —dijo Kaye—. Esta mañana, he reunido un expediente de artículos de apoyo a mis teorías, algunos de ellos escritos por mí, y de pruebas obtenidas de trabajos de investigación del Proyecto Genoma Humano, de biología evolutiva e incluso de paleontología. —Abrió el maletín y le entregó el montón de carpetas a Nilson, que empezó a repartirlos.
—Todavía no tengo la prueba concluyente, que sostenga mis teorías —continuó Kaye, y bebió un sorbo del vaso de agua que le ofreció Augustine—. Las evidencias científicas obtenidas de las momias de Innsbruck aún no se han hecho públicas.
Jackson puso los ojos en blanco.
—Tengo informes preliminares de las pruebas reunidas por el doctor Dicken en Turquía y en la República de Georgia.
Habló durante veinte minutos, centrándose en los pormenores y en su trabajo sobre los elementos transposables y el HERV-DL3. Terminó vacilante describiendo el éxito de su búsqueda de las diferentes versiones del LPC el mismo día que se enteró por Jackson de que se habían encontrado mutaciones del SHEVA.
—Creo que los SHEVA-X son copias de seguridad, o respuestas alternativas al fracaso de la transmisión lateral inicial para producir niños viables. Los embarazos de la segunda fase inducidos por los SHEVA-X no estarán expuestos a la interferencia de virus herpes. Producirán niños viables y sanos. No tengo pruebas directas de esto último; no ha nacido todavía ningún niño de éstos, del que yo tenga conocimiento. Pero dudo que tengamos que esperar mucho. Deberíamos estar preparados.
Kaye estaba sorprendida de haber conseguido expresarse de forma tan coherente, aunque lamentablemente era consciente de que no podría conseguir que cambiasen de opinión.
Augustine la observaba con atención, con cierta admiración, y le sonrió brevemente.
—Gracias, doctora Lang —dijo Phillips—. ¿Alguna pregunta?
Frank Shawbeck levantó la mano.
—¿El doctor Dicken apoya sus conclusiones?
Dicken se adelantó.
—Las apoyé durante algún tiempo. Evidencias recientes me convencieron de que estaba equivocado.
—¿Qué evidencias? —gritó Jackson. Augustine meneó el índice en señal de advertencia, pero permitió la pregunta.
—Creo que el SHEVA está mutando de la forma en que lo hace un organismo causante de enfermedades —respondió Dicken—. No hay nada que me convenza de que no está actuando como un patógeno humano.
—¿No es verdad, doctora Lang, que formas previas de HERV, supuestamente no infecciosas, se han vinculado a determinados tipos de tumores? —preguntó Shawbeck.
—Sí, señor. Pero también están presentes de forma no infecciosa en otros muchos tejidos, incluyendo la placenta. Sólo ahora tenemos la oportunidad de comprender los diferentes papeles que pueden jugar estos retrovirus endógenos.
—No sabemos por qué están en nuestro genoma y en nuestros tejidos, ¿no es así, doctora Lang? —preguntó Augustine.
—Hasta ahora, no teníamos ninguna teoría que pudiese explicar su presencia.
—¿Aparte de su actividad como organismos causantes de enfermedades?
—Muchas sustancias de nuestros cuerpos son positivas y necesarias y aún así, en determinadas ocasiones, están implicadas en enfermedades —respondió Kaye—. Los oncogenes son genes necesarios que también pueden activarse y causar cáncer.
Jackson alzó la mano.
—Me gustaría zanjar esta discusión con un enfoque desde una perspectiva evolutiva —dijo—. Aunque no soy un biólogo evolucionista, y ni siquiera he interpretado nunca a ninguno en la televisión… —Se oyeron risitas entre la audiencia, pero tanto Shawbeck como el vicepresidente permanecieron serios— creo que absorbí lo suficiente del paradigma durante los años de instituto y de universidad. El paradigma consiste en que la evolución actúa por mutaciones aleatorias en el genoma. Esas mutaciones alteran la naturaleza de las proteínas o de otros componentes expresados por nuestro ADN, y normalmente son perjudiciales, provocando que el organismo enferme o muera. Sin embargo, a lo largo del tiempo, y bajo condiciones cambiantes, las mutaciones también pueden crear formas nuevas que confieran ventajas positivas. ¿Voy bien por ahora, doctora Lang?
—Ése es el paradigma —reconoció Kaye.
—Lo que usted parece estar implicando, sin embargo, es un mecanismo desconocido hasta ahora, a través del cual el genoma toma el control de su propia evolución, percibiendo de alguna forma cuándo ha llegado el momento de cambiar. ¿Es correcto?
—Tal como son las cosas —respondió Kaye— creo que nuestro genoma es mucho más listo que nosotros. Nos ha llevado decenas de miles de años llegar a un punto en que tenemos la esperanza de comprender cómo funciona la vida. Las especies del planeta han estado evolucionando, compitiendo y cooperando a la vez, durante miles de millones de años. Han aprendido a sobrevivir bajo condiciones que apenas podemos imaginar. Incluso los biólogos más conservadores saben que diferentes tipos de bacterias pueden cooperar y aprender unas de otras… pero ahora son muchos los que entienden que las diferentes especies de metazoos, plantas y animales como nosotros, hacen exactamente lo mismo cuando interpretan sus papeles en cualquier ecosistema. Las especies del planeta han aprendido a prever los cambios climáticos y a responder de forma anticipada, a partir con una cabeza de ventaja, y creo que en nuestro caso, nuestro genoma está respondiendo en este momento al cambio social y al estrés que provoca.
Jackson fingió reflexionar sobre esto antes de preguntar:
—Si usted fuese un director de tesis y uno de sus estudiantes le plantease la idea de basar su tesis en esta posibilidad, ¿le animaría a hacerlo?
—No —replicó Kaye de forma abrupta.
—¿Por qué no? —insistió Jackson.
—No se trata de un punto de vista muy extendido. La evolución ha sido un campo muy cerrado a nuevas ideas dentro de la biología, y sólo los muy valientes se atreven a desafiar el paradigma de la síntesis moderna del darwinismo. Ningún estudiante recién licenciado debería intentarlo por su cuenta.
—¿Charles Darwin estaba equivocado y usted tiene razón?
Kaye se volvió hacia Augustine.
—¿Está el doctor Jackson a cargo de este interrogatorio?
Augustine se acercó.
—Es una oportunidad para responder a sus oponentes, doctora Lang.
Kaye volvió a mirar a Jackson y a la audiencia, desafiante.
—No pretendo cuestionar a Darwin, siento un inmenso respeto por él. Darwin nos hubiese recomendado que no fijásemos nuestras ideas en piedra antes de asegurarnos de comprender todos los principios. Ni siquiera estoy rechazando la mayoría de los principios de la síntesis moderna; está bastante claro, todo lo que el genoma construya tiene que pasar la prueba de la supervivencia. Las mutaciones son una fuente de novedades inesperadas y en ocasiones útiles. Pero tiene que haber algo más para poder explicar lo que nos encontramos en la naturaleza. La síntesis moderna se desarrolló durante un período en el que tan sólo estábamos empezando a aprender la naturaleza del ADN y a sentar las bases de la genética moderna. Darwin se hubiese sentido fascinado al conocer lo que sabemos hoy en día, sobre los plásmidos y el libre intercambio de ADN, sobre la corrección de errores dentro del propio genoma, sobre copias y transposiciones y virus ocultos, sobre los marcadores y la estructura genética, sobre todos los tipos de fenómenos genéticos, muchos de los cuales no encajan del todo bien en las interpretaciones más rígidas de la síntesis moderna.
—¿Algún científico respetado apoya la teoría de que el genoma es una «mente» consciente, capaz de juzgar el entorno y determinar el curso de su propia evolución?
Kaye inspiró profundamente.
—Me llevaría varias horas corregir y desarrollar esa teoría tal como la ha expuesto usted. Pero, a grandes rasgos, la respuesta es que sí. Desafortunadamente, ninguno de ellos se encuentra aquí.
—¿No son polémicas sus opiniones?
—Por supuesto que lo son —dijo Kaye—. Todo es polémico en este campo. E intente evitar la palabra «mente», porque tiene connotaciones personales y religiosas que no conducen a nada. Yo utilizo el término red; una red perceptiva y adaptativa de individuos cooperando y compitiendo.
—¿Cree usted que esa mente o red podría ser en cierta forma el equivalente a Dios? —le planteó Jackson sin tono de suficiencia ni desdén, sorprendiéndola.
—No —dijo Kaye—. Nuestros propios cerebros funcionan como redes perceptivas y adaptativas, pero no creo que seamos dioses.
—Pero nuestros cerebros producen «mentes», ¿verdad?
—Creo que la palabra es de aplicación, sí.
Jackson levantó las manos con gesto de desconcierto.
—Con esto volvemos al principio. ¿Algún tipo de Mente, puede que con M mayúscula, determina la evolución?
—Vuelvo a repetir, el énfasis y la semántica tienen su importancia en este caso —respondió Kaye con calma, y se dio cuenta de que debería haber desestimado la pregunta sin más y no responderla.
—¿Ha conseguido alguna vez que se evaluase y publicase todo el alcance de sus teorías en alguna de las revistas más importantes?
—No —dijo Kaye—. He expresado algunos aspectos en mis artículos publicados sobre el HERV-DL3, que fueron evaluados.
—Muchos de sus artículos fueron rechazados por otras revistas, ¿no es cierto?
—Sí —contestó Kaye.
—Por ejemplo por Cell.
—Sí.
—¿Es Virology la revista más respetada dentro de su campo?
—Es una revista importante —dijo Kaye—. Ha publicado artículos muy importantes.
Jackson dejó pasar ese comentario.
—No he tenido tiempo para leer todo el material que nos ha entregado. Lo lamento —continuó, poniéndose de pie—. Hasta donde usted sabe, ¿alguno de los autores cuyos artículos ha incluido en el expediente coincidiría totalmente con usted en la teoría de cómo funciona la evolución?
—Por supuesto que no —dijo Kaye—. Se trata de un campo que está comenzando a desarrollarse.
—No sólo está comenzando a desarrollarse. Es infantil, ¿no es verdad, doctora Lang?
—Está en su infancia, sí —le replicó Kaye—. Infantil se adecuaría a aquellos que se empeñan en negar evidencias claras. —No pudo evitar mirar a Dicken. Él le devolvió la mirada con firmeza, aunque triste.
Augustine se adelantó de nuevo y levantó la mano.
—Podríamos seguir así durante días. Estoy seguro de que sería un debate interesante. Lo que debemos hacer, sin embargo, es juzgar si opiniones similares a las defendidas por la doctora Lang podrían resultar perjudiciales para las metas del Equipo Especial. Nuestra misión es proteger la salud pública, no discutir temas científicos controvertidos.
—Eso no es exactamente justo, Mark —intervino Marge Cross, levantándose—. Kaye, ¿no te parece que éste es un tribunal demasiado parcial?
Kaye soltó el aliento, a medias riendo y suspirando, bajó la vista y asintió.
—Ojalá hubiese tiempo —añadió Marge—. Realmente lo desearía. Esos puntos de vista resultan fascinantes, y comparto parte de ellos, querida, pero estamos irremediablemente envueltos en política y negocios, y debemos atenernos a algo que todos podamos apoyar y que el público pueda entender. Yo no veo apoyo en esta sala, y sé que no tenemos ni el tiempo ni la disposición para enzarzarnos en un debate público. Desgraciadamente, tenemos que conformarnos con ciencia de comité, doctor Augustine.
Augustine parecía obviamente molesto por esa caracterización.
Kaye miró al vicepresidente. Contemplaba la carpeta que tenía sobre las rodillas, que no había abierto, claramente incómodo por estar en medio de una pelea que no consideraba que tuviese nada que ver con él. Estaba esperando a que acabase la discusión.
—Lo entiendo, Marge —dijo Kaye. No pudo evitar que le temblase la voz—. Gracias por poner las cosas tan claras. No veo otra alternativa que la de dimitir del Equipo Especial. Eso hace que el valor que tenía para Americol se reduzca, así que te ofrezco mi dimisión también a ti.
En el pasillo, después de la reunión, Augustine llevó a Dicken aparte. Dicken había intentado alcanzar a Kaye, pero ésta ya se había alejado por el pasillo en dirección al ascensor.
—Esto no ha salido como me hubiese gustado —le dijo Augustine—. No quiero que se vaya del Equipo Especial. Simplemente no quiero que haga públicas esas ideas. Dios, puede que Jackson nos haya causado un perjuicio mayor…
—Conozco a Kaye Lang lo bastante bien —le interrumpió Dicken—. Se ha marchado definitivamente, y sí, está enfadada, y soy tan responsable como Jackson.
—¿Y qué demonios puedes hacer para arreglar las cosas? —le preguntó Augustine.
Dicken se encogió de hombros e hizo que le soltase el brazo.
—Nada, Mark. Callarme. Y no me pidas que lo intente.
Shawbeck se les acercó, haciendo una mueca.
—Hay otra manifestación prevista para esta tarde en Washington. Asociaciones de mujeres, cristianos, negros, hispanos… Están evacuando el Capitolio y la Casa Blanca.
—Dios Santo —exclamó Augustine—. ¿Qué intentan hacer? ¿Hundir el país?
—El presidente ha accedido a establecer protección total. El ejército regular y la Guardia Nacional. Creo que el alcalde va a declarar el estado de emergencia en la ciudad. El vicepresidente se trasladará a Los Ángeles esta tarde. Caballeros, nosotros también deberíamos salir de aquí.
Dicken oyó a Kaye discutiendo con su guardaespaldas. Se apresuró por el pasillo para ver qué sucedía, pero cuando llegó ya estaban en el interior del ascensor y la puerta se había cerrado.
Kaye se detuvo en el vestíbulo de la planta baja, con las manos en las caderas, hablando a gritos.
—¡No quiero que me proteja! ¡No quiero nada de esto! Le dije…
—No tengo elección, señora —respondió Benson, manteniéndose firme como un toro—. Estamos en alerta total. No puede volver a su apartamento hasta que lleguen más agentes, y eso llevará al menos una hora.
Los guardas de seguridad del edificio estaban cerrando las puertas delanteras y colocando barricadas. Kaye se volvió, vio las barricadas y a gente curioseando tras las puertas de cristal. Las compuertas de acero descendían lentamente sobre la entrada exterior.
—¿Puedo llamar por teléfono?
—Ahora no, señora Lang —le dijo Benson—. Me disculparía sinceramente si esto fuese culpa mía, ya lo sabe.
—¡Sí, como cuando le contó a Augustine quién estaba en mi apartamento!
—Se lo preguntaron al portero, señora Lang, no a mí.
—Entonces, de qué se trata ahora, ¿nosotros contra ellos? Yo quiero estar ahí fuera, con la gente real, no aquí…
—No deseará estar ahí fuera si la reconocen —dijo Benson.
—Karl, por el amor de Dios, ¡he dimitido!
El agente alzó las manos y negó con la cabeza firmemente: no importaba.
—Entonces ¿dónde voy a quedarme?
—La instalaremos junto a los otros investigadores, en la sala de ejecutivos.
—¿Con Jackson? —Kaye miró al techo y se mordió los labios, riéndose de desesperación.
62
Universidad del estado de Nueva York, Albany
Mitch contempló a través de la ventanilla del taxi la manifestación de estudiantes a lo largo de la avenida bordeada de árboles. La gente salía a montones de las casas y los edificios de oficinas que se encontraban en el recorrido de la manifestación.
Esta vez no llevaban pancartas ni estandartes, pero todos mantenían la mano izquierda en alto, con los dedos estirados y las palmas hacia delante.
El conductor, un inmigrante somalí, bajó la cabeza y echó un vistazo por la ventanilla de la derecha.
—¿Qué significa lo de llevar la mano en alto?
—No lo sé —respondió Mitch.
La manifestación les había cortado el paso en un cruce. El campus de la universidad estaba tan sólo a unas cuantas manzanas, pero Mitch dudaba de que consiguiesen llegar hasta allí.
—Da mucho miedo —comentó el taxista, volviéndose para mirar a Mitch—. Quieren que se haga algo, ¿no?
—Supongo —asintió Mitch.
El conductor sacudió la cabeza.
—No cruzaré esa línea. Es muy larga, señor. Le llevaré de vuelta a la estación, donde estará a salvo.
—No —dijo Mitch—. Déjeme aquí mismo.
Le pagó al taxista y se dirigió hacia la acera. El taxi dio la vuelta y se alejó antes de que otros coches le bloquearan el paso.
Mitch tensó la mandíbula. Podía sentir y oler la tensión, la electricidad social, que emanaba de la larga fila de hombres y mujeres, la mayoría jóvenes en la parte de delante, pero luego más y más viejos, que salían de los edificios, todos desfilando con la mano izquierda en alto.
No el puño, la mano. A Mitch le pareció un detalle significativo.
Un coche de la policía aparcó a pocos metros de donde se encontraba. Los dos policías se quedaron junto a las puertas abiertas, observando.
Kaye había bromeado sobre ponerse una máscara, el día que habían hecho el amor por primera vez. Habían hecho el amor tan pocas veces. A Mitch se le hizo un nudo en la garganta. Se preguntó cuántas de las mujeres de la manifestación estarían embarazadas, cuántas habían dado positivo en los análisis de exposición al SHEVA, y cómo habría afectado eso a sus relaciones.
—¿Sabe qué es lo que sucede? —le preguntó uno de los policías.
—No —contestó Mitch.
—¿Cree que se pondrá feo?
—Espero que no —respondió.
—No sabíamos nada de esto —gruñó el policía, y volvió a meterse en el coche patrulla.
El coche retrocedió, pero otros coches le cerraban el paso y no pudo continuar. Mitch pensó que habían hecho bien al no encender las sirenas.
Esta manifestación era diferente a la de San Diego. La gente aquí parecía cansada, traumatizada, casi más allá de la esperanza. Mitch deseó poder decirles que todo su miedo era innecesario, que lo que sucedía no era un desastre ni una plaga, pero ya no estaba seguro de qué creer.
Todas sus creencias y opiniones se desvanecían en presencia de esta inmensa marea de emoción y miedo.
No quería el trabajo de la SUNY. Quería estar con Kaye y protegerla; quería ayudarla a pasar por esto, profesionalmente y personalmente, y quería que ella le ayudase también.
No era buen momento para estar solo. El mundo entero estaba sufriendo.
63
Baltimore
Kaye abrió la puerta del apartamento y entró despacio. Cerró la gruesa puerta de un par de golpes con el pie, y luego se apoyó sobre ella para que quedase bien cerrada. Dejó el bolso y la cartera sobre una silla y se paró un momento, como si estuviese desorientada. No había dormido nada desde hacía veintiocho horas.
Fuera era casi mediodía.
El aviso luminoso del contestador parpadeó ante sus ojos. Recuperó los tres mensajes. El primero era de Judith Kushner, pidiéndole que le devolviese la llamada. El segundo era de Mitch, y dejaba un número de teléfono de Albany. El tercero era también de Mitch.
—He conseguido volver a Baltimore, pero no ha sido fácil. No podré entrar en el edificio y utilizar la llave que me diste. He intentado llamar a Americol, pero la centralita dice que no están atendiendo llamadas externas, o que no estás disponible, o algo así. Estoy muy preocupado. Aquí fuera, esto es un infierno, Kaye. Llamaré dentro de unas horas para ver si estás en casa.
Kaye se secó las lágrimas y maldijo en voz baja. Apenas podía ver con claridad. Se sentía como si estuviese atrapada en melaza y nadie le dejase limpiarse los zapatos.
La sede de Americol había estado sitiada por cuatro mil manifestantes durante nueve horas, cortando el tráfico alrededor del edificio. La policía había intervenido y había conseguido fragmentar a la multitud en grupos más pequeños y menos controlados, y habían estallado los disturbios. Se habían prendido fuegos y volcado coches.
—¿Adónde puedo llamarte, Mitch? —murmuró, levantando el teléfono del soporte de recarga. Estaba hojeando la guía telefónica, buscando el número de la AJC, cuando sonó el teléfono que tenía en la mano.
Se lo acercó al oído.
—¿Hola?
—Otra vez el oscuro intruso. ¿Cómo estás?
—Mitch, oh Dios, estoy bien, sólo muy cansada.
—He estado recorriendo todo el centro de la ciudad. Han quemado parte del centro de convenciones.
—Lo sé. ¿Dónde estás?
—A una manzana de ahí. Puedo ver tu edificio y la torre Pepto-Bismol.
Kaye se rió.
—Es la torre Bromo-Seltzer. Es azul, no rosa. —Inspiró profundamente—. No quiero que sigas aquí. Quiero decir, no quiero estar aquí contigo más tiempo. Mitch, no me estoy explicando bien. Te necesito desesperadamente. Ven, por favor. Quiero hacer las maletas y marcharme. El guardaespaldas todavía está aquí, pero en el vestíbulo, abajo. Le diré que te deje entrar.
—Ni siquiera intenté conseguir ese trabajo en la SUNY —dijo Mitch.
—Yo he dejado Americol y el Equipo Especial. Ahora estamos igual.
—¿Los dos somos unos vagabundos?
—Sin ocupación, sin raíces y sin ningún medio aparente de vida. Aparte de una generosa cuenta corriente.
—¿Adónde iremos? —preguntó Mitch.
Kaye buscó en su bolso y sacó las dos cajitas con las pruebas de SHEVA. Las había conseguido en el dispensario general de la séptima planta de Americol.
—¿Qué tal Seattle? Tienes un apartamento en Seattle, ¿verdad?
—Sí.
—Perfecto. Quiero estar contigo Mitch. Vayámonos a vivir para siempre jamás en tu apartamento de soltero de Seattle.
—Estás chiflada. Voy ahora mismo.
Kaye colgó y se rió aliviada, y a continuación rompió a llorar. Apretó el teléfono contra su mejilla hasta que se dio cuenta de que era una tontería y lo dejó en la mesa.
—Estoy realmente agotada —musitó para sí, dirigiéndose a la cocina. Se quitó los zapatos, descolgó una lámina de Parrish que había pertenecido a su madre, la dejó sobre la mesa de la cocina y luego descolgó el resto de láminas de su propiedad, su familia, su pasado.
En la cocina, se sirvió un vaso de agua fría de la nevera.
—A la mierda el lujo, a la mierda la Seguridad. A la mierda la propiedad. —Repasó una lista de otros diez artículos a los que repudiar, dejando en último puesto—: A la mierda mi maldita estupidez.
Entonces recordó que sería mejor que avisase a Benson de que iba llegar Mitch.
64
Atlanta
Dicken se dirigió a su antiguo despacho en el sótano del Edificio número 1, en el 1600 de Clifton Road. Mientras caminaba, abrió un paquete de vinilo con material nuevo: un pase especial de seguridad de ámbito federal, instrucciones recién impresas sobre nuevos procedimientos de seguridad y una relación de lugares de encuentro para las entrevistas programadas esa semana.
No podía creer que las cosas hubiesen llegado a ese punto. Las tropas de la Guardia Nacional patrullando el perímetro y el área, y aunque todavía no se había producido ningún incidente violento en el CCE, la centralita principal recibía cada día unas diez amenazas telefónicas.
Abrió la puerta de su despacho y se detuvo durante un momento en medio del cuarto, saboreando la tranquilidad y el silencio. Deseó poder estar en Lagos o en Tegucigalpa. Se sentía mucho más en casa cuando estaba trabajando en condiciones difíciles en países lejanos; incluso la República de Georgia había sido ligeramente más civilizada, y por lo tanto ligeramente más peligrosa, de lo que a él le gustaba.
Prefería con mucho los virus a los humanos descontrolados.
Dicken dejó el paquete sobre su mesa. Durante unos segundos no fue capaz de recordar por qué estaba allí. Había venido a recoger algo, para Augustine. Entonces lo recordó: los informes de las autopsias de los embarazos de la primera fase realizadas en el Northside Hospital. Augustine estaba trabajando en un plan tan secreto que ni siquiera Dicken sabía nada del asunto, pero se le estaban enviando copias de todos los expedientes relacionados con el HERV y el SHEVA que hubiese en el edificio.
Encontró los informes y se quedó pensativo, recordando la conversación de meses atrás con Jane Salter, sobre los gritos de los monos en esas viejas habitaciones del sótano.
Golpeó el suelo con el pie siguiendo el ritmo de una antigua y morbosa canción infantil y murmuró:
—Los bichos entran, los bichos salen, los monos gritarán y los simios chillarán…
Ya no había duda. Christopher Dicken era un jugador de equipo, y sólo esperaba sobrevivir con sus entrañas y sus emociones en orden.
Recogió el paquete y las carpetas y salió del despacho.
65
Baltimore
28 DE ABRIL
Kaye se colgó una bolsa del hombro. Mitch agarró las dos maletas y se detuvo junto a la puerta, que estaba abierta y sujeta por una cuña de goma. Ya habían cargado tres cajas en el coche, que estaba en el garaje del edificio.
—Me han dicho que me mantenga en contacto —dijo Kaye y le mostró a Mitch un teléfono móvil de color negro—. Marge corre con los gastos del teléfono. Y Augustine me ha pedido que no conceda entrevistas. Puedo vivir con esas limitaciones. ¿Y tú?
—Mis labios están sellados.
—¿Con besos? —bromeó Kaye, golpeándole con la cadera.
Benson les siguió hasta el garaje. Les observó mientras cargaban el coche de Mitch con una expresión de clara desaprobación.
—¿No le agrada mi idea de libertad? —le preguntó Kaye con expresión maliciosa al tiempo que cerraba la puerta del maletero con fuerza. La suspensión trasera del coche chirrió.
—Se lo lleva todo, señora —respondió Benson inexpresivo.
—Lo que no aprueba es la compañía con la que andas —le dijo Mitch.
—Bueno —bromeó Kaye deteniéndose junto a Benson y echándose el pelo hacia atrás—. Eso es porque tiene buen gusto.
Benson sonrió.
—Está usted haciendo una tontería al marcharse sin protección.
—Es posible —contestó Kaye—. Gracias por su vigilancia. Transmita mi gratitud.
—Sí, señora —dijo Benson—. Buena suerte.
Kaye le abrazó. Benson se ruborizó.
—Vamos —exclamó Kaye.
Pasó los dedos por el marco de la puerta del Buick, con el acabado azul gastado y sin brillo por el uso. Le preguntó a Mitch cuántos años tenía el coche.
—No lo sé —respondió Mitch—. Diez, quince años.
—Busca un concesionario —dijo Kaye—. Voy a comprarte un Land Rover recién salido de fábrica.
—Así me gusta, llevemos una vida de austeridad —le dijo Mitch, arqueando una ceja—. Creo que preferiría que no lo hiciésemos tan evidente.
—Me encanta cómo haces eso —comentó Kaye alzando dramáticamente sus mucho menos impresionantes cejas. Mitch se rió.
—Olvídalo entonces —añadió Kaye—. Conduce el Buick, acamparemos bajo las estrellas.
66
Cercanías de Washington, D.C.
El Falcon de pasajeros de la fuerza aérea se inclinó con suavidad hacia el este. Augustine bebía una Coca-Cola y miraba frecuentemente por la ventanilla, claramente nervioso por encontrarse en el aire. Dicken no conocía ese detalle sobre Augustine, nunca antes habían volado juntos.
—Podemos defender de forma convincente el que incluso aunque los fetos de la segunda fase del SHEVA sobreviviesen al nacimiento, serían portadores de una amplia variedad de HERV infecciosos —dijo Augustine.
—¿Basándose en qué pruebas? —preguntó Jane Salter. Tenía el rostro ligeramente sonrojado debido al calor que habían pasado en el avión antes del despegue; no parecía impresionarla mucho toda esa parafernalia militar.
—Basándome en una corazonada, he tenido a los investigadores del Equipo Especial cotejando resultados de biopsias durante las dos últimas semanas. Sabemos que los HERV se expresan bajo todo tipo de condiciones, pero hasta ahora las partículas nunca habían sido infecciosas.
—Todavía no sabemos para qué demonios sirven las partículas no infecciosas, si es que sirven para algo —dijo Salter. Los otros miembros del equipo, más jóvenes y con menos experiencia, se mantenían sentados en silencio, contentándose con escuchar.
—Para nada bueno —comentó Augustine, tamborileando sobre el brazo del asiento. Tragó saliva y volvió a mirar por la ventanilla—. Los HERV siguen produciendo partículas virales que no son infecciosas… hasta que el SHEVA codifica un equipo de herramientas completo, todo lo necesario para que un virus pueda ensamblarse y salir de la célula. Tengo la opinión de seis expertos, incluida la de Jackson, que afirman que el SHEVA podría «enseñar» a otros HERV cómo volver a ser infecciosos. Serían más activos en individuos cuyas células se estuviesen dividiendo con rapidez, o sea, fetos con SHEVA. Podríamos tener que enfrentarnos a enfermedades que no hemos visto en millones de años.
—Enfermedades que podrían no ser ya patógenas para los humanos —especuló Dicken.
—¿Podemos asumir ese riesgo? —preguntó Augustine. Dicken se encogió de hombros.
—Entonces, ¿qué vas a recomendar? —preguntó Salter.
—Washington ya está bajo toque de queda, e impondrán la ley marcial en cuanto a alguien se le ocurra romper una luna de cristal o volcar un coche. Nada de manifestaciones ni de discursos agitadores… Los políticos odian que se les linche. No tardará mucho. La gente corriente se comporta como el ganado, y ya ha habido relámpagos suficientes como para poner nerviosos incluso a los vaqueros.
—No es una comparación muy afortunada, doctor Augustine —dijo Salter con sequedad.
—Bueno, ya la mejoraré —contestó Augustine—. No funciono bien cuando estoy a siete mil metros.
—¿Crees que van a imponer la ley marcial —dijo Dicken—, y que podemos secuestrar a todas las mujeres embarazadas y arrebatarles sus bebés… como precaución?
—Es horrible —admitió Augustine—. La mayoría de los fetos, si no todos, probablemente morirán. Pero si sobreviven, creo que podremos defender el que habrá que secuestrarlos.
—Eso será como echar gas al fuego —dijo Dicken.
Augustine asintió pensativo.
—Me he estado devanando el cerebro intentando encontrar una solución diferente. Me encantaría escuchar alternativas.
—Puede que no debamos enturbiar más el agua en este momento —dijo Salter.
—No tengo intención de decir ni hacer nada ahora mismo. El trabajo continúa.
—Será mejor que andemos sobre seguro —añadió Dicken.
—Absolutamente —asintió Augustine con una mueca—. «Terra firma», y cuanto antes, mejor.
67
Saliendo de Baltimore
—Todo el mundo tiene motivos para protestar —comentó Mitch mientras salían de la ciudad por la carretera estatal 26, manteniéndose alejados de las grandes autopistas. Demasiadas manifestaciones, de camioneros, motoristas, incluso ciclistas, todos reclamando su oportunidad para ejercer la desobediencia civil, habían provocado el corte de las rutas principales. Tal como estaban las cosas, habían tenido que esperar veinte minutos en pleno centro mientras la policía limpiaba toneladas de basura arrojadas durante las protestas de los trabajadores de los servicios de limpieza.
—Les hemos fallado —dijo Kaye.
—Tú no les has fallado —replicó Mitch, mientras intentaba encontrar un camino lateral por el que poder girar.
—Lo estropeé todo y no fui capaz de convencerles —murmuró Kaye nerviosa, para sí misma.
—¿Algo va mal? —preguntó Mitch.
—Nada —contestó arisca—. Sólo todo el maldito planeta.
En West Virginia, entraron en un camping KOA y pagaron treinta dólares por una noche. Mitch montó la ligera tienda, que había comprado en Austria antes de conocer a Tilde, y un hornillo bajo un roble joven con vistas a un valle en el que dos tractores descansaban ociosos sobre un campo cuidadosamente labrado.
El sol se había puesto hacía veinte minutos y el cielo estaba moteado de pequeñas nubes. El aire comenzaba a enfriarse. Kaye sentía el pelo sucio y el elástico de las medias le hacía daño.
Otra familia había montado dos tiendas a unos cien metros de ellos, aparte de eso, el cámping estaba vacío.
Kaye entró en la tienda.
—Ven aquí —le dijo a Mitch. Se sacó el vestido y se tumbó sobre el saco de dormir que Mitch había desenrollado. Mitch dejó el hornillo en el suelo y metió la cabeza en la tienda.
—Dios, mujer —dijo con admiración.
—¿Puedes olerme? —le preguntó Kaye.
—Desde luego, señora —le respondió imitando el acento de Carolina del Norte del agente Benson. Se deslizó en el interior junto a ella—. Todavía hace algo de calor.
—Yo te huelo a ti —le dijo Kaye. Tenía una mirada ansiosa y seria. Le ayudó a quitarse la camisa, y él se deshizo de los pantalones antes de buscar el neceser con los útiles de afeitado, donde guardaba los condones. Mientras abría uno de los envoltorios, ella se inclinó sobre él y le besó en el pene erecto.
—Esta vez no —le dijo. Le pasó la lengua con suavidad y alzó la mirada—. Quiero sentirte, sin nada entre nosotros.
Mitch le sujeto la cabeza y le apartó la boca de su cuerpo.
—No —dijo.
—¿Por qué no? —preguntó Kaye.
—Eres fértil —le contestó Mitch.
—¿Cómo demonios lo sabes?
—Puedo verlo en tu piel. Puedo olerlo.
—Apuesto que sí —le respondió Kaye con admiración—. ¿Puedes oler algo más? —Se acercó más a él, colocándose sobre su cabeza y pasando la rodilla al otro lado.
—La primavera —contestó Mitch, devolviéndole el favor.
Kaye arqueó la espalda, medio se volvió y le acarició con habilidad, mientras él metía la cara entre sus piernas.
—Bailarina de ballet —dijo Mitch con la voz ahogada.
—Tú también eres fértil —dijo ella—. No me has dicho lo contrario.
—Hum.
Kaye volvió a elevar el torso, se apartó de él y se encaró con Mitch.
—Estás emitiendo.
Mitch mostró cara de asombro.
—¿Qué?
—Estás emitiendo SHEVA. Yo doy positivo.
—Buen Dios, Kaye. La verdad es que sabes cómo estropear el momento. —Mitch se apartó para sentarse en un extremo de la tienda—. No pensaba que pudiese pasar tan rápido.
—Algo opina que soy tu mujer —dijo Kaye—. La naturaleza dice que vamos a estar juntos durante mucho tiempo. Quiero que sea cierto.
Mitch se sentía completamente perdido.
—Yo también, pero no hay necesidad de comportarse como idiotas.
—Todo hombre quiere hacer el amor con una mujer fértil. Lo lleváis en los genes.
—Eso es una completa gilipollez —replicó Mitch, y se apartó de ella—. ¿Qué coño estás tramando?
Kaye se agachó y se apoyó sobre las rodillas. Aquella mujer le hacía palpitar la cabeza. Toda la tienda olía a ellos dos y no podía pensar con tranquilidad.
—Podemos demostrar que se equivocan, Mitch.
—¿Sobre qué?
—Antes me preocupaba que el trabajo y la familia no encajasen. Ahora no hay conflicto. Soy mi propio laboratorio.
Mitch negó con vehemencia.
—No.
Kaye se recostó a su lado, apoyando la cabeza en sus brazos.
—Muy directo, ¿no?
—No tenemos ni la más remota idea de qué va a suceder —dijo Mitch.
Los ojos se le llenaban de lágrimas calientes, medio por el temor, medio por otra emoción que no podía precisar… algo muy cercano al puro goce físico. Su cuerpo la deseaba con tal intensidad, la deseaba ahora mismo. Si cedía, sabía que sería el acto sexual supremo de toda su vida. Y si cedía ahora, temía no poder perdonárselo nunca.
—Sé que crees que estamos bien juntos, y sé que serás un buen padre —dijo Kaye entrecerrando los ojos. Levantó una pierna muy lentamente—. Si no hacemos algo ahora, quizá no suceda nunca, y nunca lo sabremos. Sé mi hombre. Por favor.
Mitch no pudo contener las lágrimas y escondió el rostro. Ella se enderezó a su lado y le abrazó, disculpándose, sintiendo sus estremecimientos. Él murmuró una serie confusa e incoherente de palabras sobre como las mujeres simplemente no lo comprendían, nunca lo comprenderían.
Kaye lo tranquilizó y se recostó a su lado. Durante un rato, la brisa agitó la lona de la tienda.
—No tiene nada de malo —dijo ella. Le limpió la cara y se inclinó, asustada de lo que había provocado—. Quizá sea lo único que está bien.
—Lo lamento —dijo Kaye con frialdad mientras cargaban el coche.
Una corriente fría de aire matutino llegaba desde la granja más allá del cámping. Las hojas del roble susurraban. Los tractores permanecían inmóviles frente a los perfectos y vacíos surcos.
—No hay nada que lamentar —dijo Mitch, agitando la tienda. La plegó y la metió en una larga bolsa de tela, luego, con ayuda de Kaye, retiró los palos de la tienda y los plegó.
No había hecho el amor durante esa noche, y Mitch había dormido muy poco.
—¿Sueños? —preguntó Kaye mientras bebían café caliente preparado en el hornillo de campamento.
Mitch negó con la cabeza.
—¿Y tú?
—No dormí más que un par de horas —dijo—. Soñé con el trabajo en EcoBacter. Un montón de gente entraba y salía. Tú estabas allí.
Kaye no quiso contarle que en el sueño no le había reconocido.
—No parece muy emocionante —respondió Mitch.
Mientras viajaban, no vieron apenas nada fuera de lo corriente, fuera de lugar. Se dirigieron hacia el oeste por la carretera de doble carril, pasando por pequeños pueblos, pueblos mineros, pueblos viejos, cansados, repintados y reparados, remendados, con sus viejas casonas de antiguos vecindarios ricos transformadas en bed-and-breakfasts para jóvenes acomodados de Filadelfia, Washington e incluso Nueva York.
Mitch encendió la radio y escucharon las noticias sobre vigilias con velas ante el Capitolio, ceremonias para honrar a los senadores muertos y funerales por el resto de los asesinados durante los disturbios. Se hablaba de los esfuerzos para conseguir una vacuna, de cómo los científicos pensaban que ahora la antorcha había pasado a manos de James Mondavi o tal vez a un equipo de Princeton. Jackson parecía estar en declive, y a pesar de todo lo que había sucedido, Kaye sintió pena por él.
Comieron en el High Street Grill de Morgantown, un restaurante nuevo decorado para parecer antiguo y consagrado, con artículos coloniales y gruesas mesas de madera recubiertas de plástico transparente. El cartel de la entrada delantera declaraba que el restaurante era «tan sólo algo más viejo que el milenio y mucho menos importante».
Kaye observaba atentamente a Mitch, mientras picoteaba el sándwich que había pedido.
Mitch rehuía su mirada y contemplaba a los clientes que les rodeaban, todos dedicados con decisión a llenar sus depósitos corporales. Las parejas de más edad permanecían en silencio; un hombre solitario dejó su gorro de lana sobre la mesa, junto a una taza de café espumoso; tres chicas adolescentes se sentaban en la barra tomándose un helado con ayuda de largas cucharillas de acero. El personal era joven y amable, y ninguna de las camareras llevaba máscara.
—Hace que crea que sólo soy un tipo normal —dijo Mitch en voz baja, contemplando el plato de chili que tenía delante—. Nunca he pensado que pudiese ser un buen padre.
—¿Por qué? —preguntó Kaye, también en voz baja, como si estuviesen compartiendo un secreto.
—Siempre he estado centrado en mi trabajo, en andar de un lado a otro e ir a donde hubiese algo interesante. Soy muy egoísta. Nunca pensé que ninguna mujer inteligente quisiese convertirme en padre, o en marido, ya que estamos. Alguna incluso dejó perfectamente claro que ése no era el motivo por el que estaba conmigo.
—Ya —respondió Kaye, prestándole toda su atención, como si cada palabra pudiese contener una respuesta esencial para resolver un enigma que la desconcertaba.
La camarera les preguntó si querían más té o si deseaban tomar algún postre. Respondieron que no.
—Esto resulta tan corriente —prosiguió Mitch, levantando la cuchara y trazando en el aire un arco que abarcaba el restaurante—. Me siento como un enorme insecto en medio de una sala de estar de Norman Rockwell.
Kaye se rió.
—Ya lo has hecho otra vez —comentó.
—¿Qué he hecho?
—La forma en que lo has dicho, ese comentario. Haces que me estremezca.
—Es la comida.
—No, eres tú.
—Necesito ser un marido antes de convertirme en padre.
—Te aseguro que no es la comida. Estoy temblando, Mitch —extendió la mano y él dejó la cuchara para sujetarla. Tenía los dedos fríos y le castañeteaban los dientes a pesar de que hacía calor dentro del restaurante.
—Creo que deberíamos casarnos —dijo Mitch.
—Eso suena bien.
Mitch extendió la mano.
—¿Te casarás conmigo?
Kaye contuvo el aliento durante unos segundos.
—Oh, Dios, sí —contestó con un débil suspiro de resolución.
—Estamos locos y no sabemos en lo que nos estamos metiendo.
—Cierto —asintió Kaye.
—Estamos a punto de intentar hacer algo nuevo, algo diferente a lo que somos nosotros —añadió Mitch—. ¿No te resulta aterrador?
—Absolutamente —respondió Kaye.
—Y si nos equivocamos, todo va a ser un desastre tras otro. Dolor. Tristeza.
—No nos equivocamos. Sé mi hombre.
—Lo soy.
—¿Me amas?
—Te amo de una forma que nunca había sentido antes.
—Tan rápido. Resulta increíble.
Mitch asintió con énfasis.
—Pero te amo demasiado para no ser algo crítico.
—Te escucho.
—Me preocupa eso que has dicho de convertirte tú misma en un laboratorio. Suena frío y puede que algo desproporcionado, Kaye.
—Espero que puedas entender más allá de las palabras. Entender lo que pretendo decir y hacer.
—Puede que sí —dijo Mitch—. Vagamente. El aire parece muy ligero en el lugar en que nos encontramos ahora mismo.
—Como si estuviésemos en lo alto de una montaña —dijo Kaye.
—No me gustan demasiado las montañas.
—Oh, a mí sí me gustan —dijo Kaye, pensando en las laderas y los picos nevados del monte Kazbeg—. Te dan libertad.
—Ya, te lanzas desde ellos y consigues tres mil metros de completa libertad.
Mientras Mitch pagaba la cuenta, Kaye se dirigió hacia los lavabos. Siguiendo un impulso, sacó la tarjeta telefónica y un trozo de papel de su cartera y levantó el auricular para hacer una llamada.
Llamaba a la señora Luella Hamilton a su casa de Richmond, Virginia.
Había conseguido sacarle el número a la centralita de la clínica.
Respondió una voz masculina suave y profunda.
—Perdóneme, ¿está la señora Hamilton?
—Estamos comiendo algo —dijo el hombre—. ¿Quién la llama?
—Kaye Lang. La doctora Lang.
El hombre murmuró algo y luego gritó:
—¡Luella!
Pasaron unos segundos. Más voces. Luella Hamilton se puso al teléfono, su aliento resonaba suavemente en el auricular, se oyó su voz, familiar y serena:
—Albert dice que es Kaye Lang, ¿es usted?
—Soy yo, señora Hamilton.
—Bueno, ahora estoy en casa, Kaye, y no necesito ningún control.
—Quería que supiese que ya no estoy con el Equipo Especial, señora Hamilton.
—Llámame Lu, por favor. ¿Por qué no, Kaye?
—Seguimos caminos distintos. Me voy al Oeste y estaba preocupada por ti.
—No hay motivo para preocuparse. Albert y los niños están bien y yo estoy perfectamente.
—Simplemente me interesaba. He estado pensando mucho en ti.
—Bueno, la doctora Lipton me dio esas pastillas que matan a los bebés antes de que se vuelvan muy grandes, dentro. Ya las conoce.
—Sí.
—No se lo dije a nadie, y lo estuvimos pensando, pero Albert y yo vamos a continuar. Dice que se cree parte de lo que dicen los científicos, pero no todo, y además, dice que soy demasiado fea para haber estado engañándole con otros a sus espaldas. —Dejó escapar una risa de incredulidad—. No sabe nada de las mujeres y las oportunidades que tenemos, ¿verdad, Kaye? —En voz baja y dirigiéndose a alguien que estaba junto a ella —añadió—: Deja eso. Estoy hablando.
—No —asintió Kaye.
—Vamos a tener este bebé —dijo la señora Hamilton, remarcando el tener—. Dígaselo a la doctora Lipton y a los de la clínica. Sea lo que sea, es nuestro, y vamos a darle una oportunidad de luchar.
—Me alegra oír eso, Lu.
—¿Sí, eh? ¿Tú también sientes curiosidad, Kaye?
Kaye se rió y sintió que la risa se le quebraba, amenazando con transformarse en lágrimas.
—Sí, la siento.
—Quieres ver a este bebé cuando nazca, ¿verdad?
—Me encantaría haceros a los dos un regalo —dijo Kaye.
—Eso es muy amable. ¿Por qué no encuentras un hombre y pillas esta gripe? Podríamos visitarnos y comparar, las dos, a los pequeños, ¿qué te parece? Y yo te haría un regalo a ti. —La sugerencia no contenía ni un atisbo de rabia, burla o resentimiento.
—Puede que lo haga, Lu.
—Nos llevamos bien, Kaye. Gracias por preocuparte por mí y ya sabes, por tratarme como si fuese una persona y no un ratón de laboratorio.
—¿Puedo volver a llamarte?
—Nos mudamos pronto, pero ya nos encontraremos, Kaye. Seguro que sí. Cuídate.
Kaye recorrió el pasillo desde los lavabos. Se tocó la frente. Estaba caliente. Tenía el estómago revuelto, también. «Pilla esta gripe, y nos visitaremos y compararemos.»
Mitch esperaba en el exterior del restaurante con las manos en los bolsillos, observando los coches que pasaban. Se volvió y le sonrió cuando oyó el ruido de la gruesa puerta de madera al abrirse.
—Llamé a la señora Hamilton. Va a tener el bebé.
—Muy valiente por su parte.
—La gente ha estado teniendo bebés durante millones de años —comentó Kaye.
—Sí. Es fácil. ¿Dónde quieres que nos casemos? —preguntó Mitch.
—¿Qué tal en Columbus?
—¿Qué tal en Morgantown?
—Perfecto —contestó Kaye.
—Si sigo pensando en esto mucho tiempo, no serviré para nada.
—Lo dudo —le dijo Kaye. El aire fresco hacía que se sintiese mejor.
Fueron en el coche hasta la calle Spruce, y allí, en la floristería Monongahela, Mitch le compró a Kaye una docena de rosas. Bordeando el edificio de la Magistratura del Condado y un centro de la tercera edad, cruzaron High Street, y se dirigieron hacia la alta torre del reloj y el mástil de la bandera del juzgado. Se detuvieron a la sombra de unos arces para examinar las lápidas inscritas dispuestas alrededor de la plaza del juzgado.
—«Dedicado a la memoria de James Crutchfield, de 11 años» —leyó Kaye. El viento hacía crujir las ramas, moviendo las hojas con un sonido que hacía pensar en voces susurrando o en antiguos recuerdos.
—«A mi amor durante cincuenta años, Mary Ellen Baker» —leyó Mitch.
—¿Crees que nosotros estaremos juntos tanto tiempo? —preguntó Kaye.
Mitch sonrió y la asió por el hombro.
—Nunca he estado casado —dijo—. Soy ingenuo. Yo diría que sí, que lo estaremos. —Pasaron bajo el arco de piedra que estaba a la derecha de la torre y atravesaron las puertas de entrada.
Dentro, en la Oficina del Funcionario de Registro, una habitación espaciosa cubierta de estanterías y de mesas que soportaban el peso de los enormes y gastados volúmenes de color negro y verde que contenían los registros de transacciones inmobiliarias, les entregaron los impresos que debían rellenar y les indicaron dónde podían hacerse los análisis de sangre.
—Es una ley estatal —les comentó la vieja funcionaria desde el otro lado de la gran mesa de madera. Sonrió con amabilidad—. Hacen pruebas de sífilis, gonorrea, VIH, herpes y esa nueva, SHEVA. Hace unos años intentaron que se eliminase el análisis sanguíneo como requisito, pero ahora todo ha cambiado. Esperas tres días y luego puedes casarte en una iglesia o en un juez de paz, en cualquier condado del estado. Unas rosas muy bonitas, por cierto. —Se colocó las gafas, que colgaban de una cadena dorada alrededor de su cuello y les observó con atención—. La prueba de mayoría de edad no será necesaria. ¿Por qué han tardado tanto?
Les entregó la solicitud y los impresos para los análisis.
—Aquí no conseguiremos la licencia —le dijo Kaye a Mitch al salir del edificio—. No pasaremos los análisis. —Se sentaron sobre un banco de madera junto a los arces. Eran las cuatro de la tarde y el cielo se estaba nublando con rapidez. Kaye apoyó la cabeza sobre el hombro de Mitch.
Mitch le acarició la frente.
—Tienes fiebre. ¿Te encuentras mal?
—Es sólo una prueba de nuestra pasión.
Kaye aspiró el aroma de las flores, levantó la mano al sentir las primeras gotas de lluvia y dijo:
—Yo, Kaye Lang, te tomó a ti, Mitch Rafelson, como mi legítimo esposo, en esta era de confusión y trastorno.
Mitch la contempló.
—Levanta tu mano —le dijo Kaye—, si me quieres.
Mitch comprendió lo que le pedía, le apretó la mano, preparándose para estar a la altura de la ocasión.
—Deseo que seas mi esposa, en la adversidad o en la catástrofe, para tenerte y conservarte, para amarte y respetarte, tengan o no alguna habitación libre en la posada, amén.
—Te quiero, Mitch.
—Te quiero, Kaye.
—Bien —concluyó Kaye—. Ahora soy tu esposa.
Cuando salían de Morgantown en dirección al suroeste, Mitch señaló:
—¿Sabes? Me lo creo. Creo que estamos casados.
—Eso es lo que importa —dijo Kaye. Se acercó más a él, acomodándose en el amplio asiento.
Esa noche, en las afueras de Clarksburg, hicieron el amor en una cama estrecha en una oscura habitación de hotel con paredes de hormigón. La lluvia de primavera caía sobre el tejado y goteaba desde los aleros con un sonido constante y tranquilizador. No llegaron a apartar la colcha, en vez de eso se tendieron juntos, desnudos, brazos y piernas en lugar de mantas, perdidos uno en el otro, sin necesidad de nada más.
El universo se convirtió en un lugar pequeño, brillante y cálido.
68
West Virginia y Ohio
La lluvia y la niebla les siguieron desde Clarksburg. Los neumáticos del viejo Buick azul producían un zumbido regular sobre la carretera mojada, avanzando y serpenteando entre cortes de piedra caliza y bajas colinas verdes. Los limpiaparabrisas apartaban regueros oscuros, que hacían que Kaye recordase el Fiat quejumbroso de Lado en la carretera militar de Georgia.
—¿Todavía sueñas con ellos? —le preguntó Kaye a Mitch, mientras él conducía.
—Estoy demasiado cansado para soñar —respondió Mitch. Le sonrió y volvió a centrarse en la carretera.
—Siento curiosidad por saber qué les sucedió —dijo Kaye en voz baja.
Mitch hizo una mueca.
—Perdieron a su bebé y murieron.
Kaye comprendió que había tocado un punto sensible y se disculpó.
—Lo siento.
—Te lo dije, estoy algo chiflado —dijo Mitch—. Pienso con la nariz y me preocupo por lo que les sucedió a tres momias hace quince mil años.
—No estás chiflado en absoluto —replicó Kaye. Sacudió la cabeza y luego dejó escapar un grito.
—¡Uau! —se asustó Mitch.
—¡Vamos a atravesar América! —gritó Kaye—. Viajaremos por el corazón del país y haremos el amor cada vez que paremos y descubriremos de dónde saca esta gran nación su energía.
Mitch golpeó el volante y se rió.
—Pero no lo estamos haciendo bien —añadió Kaye, con afectación—. No tenemos un enorme caniche.
—¿Cómo?
—Viajes con Charlie —aclaró Kaye—. John Steinbeck tenía una camioneta a la que llamaba Rocinante, y dormía en la parte trasera. Escribió sobre sus viajes con un enorme caniche. Es un libro genial.
—¿Charlie tenía personalidad?
—Desde luego que sí.
—Entonces yo seré el caniche.
Kaye fingió que le recortaba el pelo con los dedos.
—Apuesto que Steinbeck tardó más de una semana —dijo Mitch.
—No tenemos que darnos prisa —dijo Kaye—. No quiero que esto termine nunca. Me estás devolviendo la vida, Mitch.
Al Oeste de Athens, en Ohio, se detuvieron para comer en un vagón de tren de color rojo brillante convertido en restaurante de carretera. El vagón estaba situado sobre una plataforma de cemento y dos raíles al final de un camino lateral junto a la autopista estatal, en una zona de bajas colinas cubiertas de arces y cornáceas. La comida que servían en el interior, débilmente iluminado por las pequeñas bombillas de linternas de ferrocarril, era adecuada y nada más que eso: un batido de chocolate y una hamburguesa de queso para Mitch y empanada y té helado instantáneo amargo para Kaye. En la radio de la cocina, en la parte de atrás del vagón, sonaba Garth Brooks y Selay Sammy. Todo lo que veían de la desordenada cocina era un sombrero blanco de cocina moviéndose al ritmo de la música.
Cuando salieron del restaurante, Kaye se fijó en tres adolescentes desaliñados que caminaban por el sendero: dos chicas con faldas de color negro y mallas grises rotas, y un chico con vaqueros y un chubasquero gastado. El chico caminaba varios pasos por detrás de las chicas, como un cachorro rezagado y alicaído. Kaye se sentó en el interior del Buick.
—¿Qué estarán haciendo aquí?
—Puede que vivan aquí —contestó Mitch.
—Sólo está esa casa en lo alto de la colina, detrás del restaurante —comentó Kaye, suspirando.
—Empiezas a parecer una madre preocupada.
Mitch salió marcha atrás de la zona de gravilla que servía de aparcamiento y estaba a punto de girar para salir al camino cuando el chico les hizo una señal. Mitch paró y bajó la ventanilla. La ligera llovizna impregnó el aire de una humedad plateada con el aroma de los árboles y los gases del Buick.
—Perdón, señor. ¿Se dirige al oeste? —preguntó el chico. Sus fantasmales ojos azules flotaban en un rostro estrecho y pálido. Parecía preocupado y agotado, y bajo sus ropas su constitución semejaba un haz de ramillas, y un haz no demasiado grande.
Las dos chicas se mantenían atrás. La chica más baja y más morena se cubría la cara con las manos, atisbando entre los dedos como un chiquillo tímido.
Las manos del chico estaban sucias y tenía las uñas negras. Se dio cuenta de que Mitch las miraba y se las frotó incómodo contra los pantalones.
—Sí —dijo Mitch.
—Siento muchísimo molestarle. No se lo pediríamos, señor, pero es difícil encontrar transporte y está empezando a llover. Si se dirigen hacia el oeste, tal vez podrían llevarnos parte del trayecto, ¿sí?
La desesperación del chico y su torpe galantería poco acorde con su edad conmovieron a Mitch. Examinó al chico atentamente, indeciso entre la simpatía y la sospecha.
—Diles que entren —dijo Kaye.
El chico los miró sorprendido.
—¿Ahora?
—Vamos hacia el oeste. —Mitch señaló la autopista que estaba más allá de la larga verja metálica.
El chico abrió la puerta trasera y las chicas se acercaron corriendo. Kaye se volvió y apoyó el brazo en la parte posterior del asiento mientras subían y se sentaban.
—¿Adónde vais? —les preguntó.
—A Cincinnati —dijo el chico—. O tan cerca de allí como podamos —añadió esperanzado—. Un millón de gracias.
—Poneos los cinturones de seguridad —les dijo Mitch—. Hay tres ahí detrás.
La chica que ocultaba su rostro parecía no tener más de diecisiete años, con el pelo oscuro y fuerte, la piel color café, dedos largos y nudosos con las uñas cortas y astilladas pintadas de violeta. Su compañera, con el pelo rubio casi blanco, parecía mayor, poseía un rostro amplio y amable, pero mostraba una expresión vacía producto del agotamiento.
El chico no tenía más de diecinueve años. Mitch frunció la nariz involuntariamente; llevaban días sin bañarse.
—¿De dónde sois? —preguntó Kaye.
—De Richmond —dijo el chico—. Hemos estado haciendo autostop y durmiendo en el bosque o sobre la hierba. Ha sido duro para Delia y Jayce. Ésta es Delia. —Señaló a la chica que se tapaba la cara.
—Yo soy Jayce —dijo la rubia de forma ausente.
—Yo me llamo Morgan —añadió el chico.
—No parecéis lo bastante mayores como para andar por ahí por vuestra cuenta —dijo Mitch. Aumentó la velocidad del coche al entrar en la autopista.
—Delia no podía soportar quedarse donde estaba —dijo Morgan—. Quería irse a Los Ángeles o a Seattle. Decidimos ir con ella.
Jayce asintió.
—No es un plan muy elaborado —dijo Mitch.
—¿Tenéis algún pariente en el oeste? —les preguntó Kaye.
—Tengo un tío en Cincinnati —dijo Jayce—. Puede que nos acoja durante un tiempo.
Delia se recostó en el asiento, manteniendo el rostro oculto. Morgan se humedeció los labios y estiró el cuello para mirar la parte delantera del coche, como si quisiese leer algo escrito allí.
—Delia estuvo embarazada, pero su bebé nació muerto —dijo—. Eso le produjo algunos problemas en la piel.
—Lo lamento —dijo Kaye. Extendió la mano—. Me llamo Kaye, no tienes que esconderte, Delia.
Delia sacudió la cabeza, sin apartar las manos.
—Es feo —dijo.
—A mí no me molesta —dijo Morgan. Se mantenía en el extremo izquierdo del coche, arrimándose todo lo que podía, para dejar unos treinta centímetros de distancia entre él y Jayce—. Las chicas son más comprensivas. Su novio le dijo que se fuese. Un auténtico estúpido. ¡Vaya una pérdida!
—Es demasiado feo —dijo Delia en voz baja.
—Venga, cariño —dijo Kaye—. ¿Es algo que pueda solucionar un médico?
—Apareció antes de que naciese el bebé —dijo Delia.
—Está bien —dijo Kaye, tranquilizándola, y se estiró para apretarle el brazo.
Mitch miraba lo que sucedía por el espejo retrovisor, fascinado por esta faceta de Kaye. Gradualmente, Delia bajó las manos, relajando los dedos. El rostro de la chica estaba manchado y moteado, como si estuviese salpicado de pintura color marrón rojizo.
—¿Te hizo eso tu novio? —preguntó Kaye.
—No —dijo Delia—. Simplemente apareció y todo el mundo lo odiaba.
—Primero le salió una máscara —dijo Jayce—. Le cubrió la cara durante unas semanas, luego se le cayó y dejó esas marcas.
Mitch sintió un escalofrío. Kaye miró hacia delante y bajo la cabeza durante un momento, tranquilizándose.
—Delia y Jayce no quieren que las toque —dijo Morgan—. Ni aunque seamos amigos, es por la plaga. Ya sabéis. La Herodes.
—No quiero quedarme embarazada —dijo Jayce—. Tenemos mucha hambre.
—Pararemos y comeremos algo —dijo Kaye—. ¿Os gustaría daros una ducha y asearos?
—¡Oh, sí! —dijo Delia—. Sería genial.
—Parecéis personas decentes; sois de verdad muy amables —dijo Morgan, contemplando de nuevo la parte delantera del coche, esta vez para reunir valor—, pero tengo que deciros que estas chicas son mis amigas. No quiero que hagáis esto si es para que él pueda verlas desnudas. No lo admitiré.
—No te preocupes —le dijo Kaye—. Si fuese tu madre, estaría orgullosa de ti, Morgan.
—Gracias —contestó Morgan y bajó la vista hasta la ventanilla. Los músculos de su estrecha mandíbula se tensaron—. Es sólo lo que siento. Ya hemos soportado bastante mierda. A su novio le salió una máscara, también, y se volvió completamente loco. Jayce dice que le echaba la culpa a Delia.
—Lo hacía —dijo Jayce.
—Era un chico blanco —continuó Morgan—, y Delia es negra en parte.
—Soy negra —dijo Delia.
—Vivieron en una granja durante una temporada, hasta que él la obligó a marcharse —dijo Jayce—. La golpeaba, después del aborto. Luego volvió a quedarse embarazada. Él decía que lo ponía enfermo porque le había salido una máscara y el niño ni siquiera era suyo —esto último lo dijo mascullando entre dientes.
—Mi segundo bebé nació muerto —dijo Delia, con voz distante—. Sólo tenía la mitad de la cara. Jayce y Morgan no me lo enseñaron.
—Lo enterramos —dijo Morgan.
—Dios mío —dijo Kaye—. Lo siento muchísimo.
—Fue duro —dijo Morgan—. Pero bueno, todavía estamos aquí —apretó los dientes y su mandíbula volvió a tensarse rítmicamente.
—Jayce no debió decirme cuál era su aspecto —dijo Delia.
—Si era una criatura de Dios —dijo Jayce con voz apagada—, debió haber cuidado mejor de él.
Mitch se secó los ojos con la mano y parpadeó para ver con claridad la carretera.
—¿Te ha visto un médico? —preguntó Kaye.
—Estoy bien —dijo Delia—. Sólo quiero que las manchas desaparezcan.
—Déjame verlas de cerca, cariño.
—¿Es usted médico?
—Soy bióloga, pero no médico.
—¿Científica? —preguntó Morgan interesado.
—Sí —respondió Kaye.
Delia lo pensó durante unos segundos y luego se acercó hacia delante, apartando la mirada. Kaye le agarró la barbilla para observarla. Había salido el sol, pero un camión de gran tamaño pasó junto a ellos por la izquierda salpicando el parabrisas con los neumáticos. La luz húmeda proyectaba una débil sombra gris sobre las facciones de la chica.
Su rostro estaba cubierto por manchas sin melanina con forma de lágrima, principalmente en las mejillas, con varias marcas simétricas en el borde de los ojos y labios. Al alejarse de Kaye, las marcas cambiaron y se oscurecieron.
—Son como pecas —dijo Delia con optimismo—. A veces me salen pecas. Supongo que es mi sangre blanca.
69
Athens, Ohio
1 DE MAYO
Mitch y Morgan esperaban en el amplio porche blanco en el exterior de la consulta del doctor James Jacobs.
Morgan estaba inquieto.
Encendió el último cigarrillo que le quedaba y aspiró con intensidad, con los ojos semicerrados; luego se acercó a un viejo arce de corteza rugosa y se apoyó contra él.
Después de una parada para comer algo, Kaye había insistido en que buscasen a un médico en las páginas amarillas y en llevar a Delia para que le hiciese un reconocimiento. Delia había accedido a regañadientes.
—No hicimos nada malo —dijo Morgan—. No teníamos dinero, ella tuvo el bebé y allí estábamos. —Hizo un gesto con la mano en dirección a la carretera.
—¿Dónde fue eso? —le preguntó Mitch.
—En West Virginia. En los bosques, cerca de una granja. Era bonito. Un lugar agradable para que te entierren. ¿Sabes?, estoy muy cansado. Estoy harto de que me traten como a un perro con pulgas.
—¿Las chicas te tratan así?
—Ya sabes a qué me refiero —dijo Morgan—. Los hombres somos contagiosos. Dependen de mí, siempre estoy para lo que necesitan, y luego me dicen que tengo muchos piojos, y ya está. Ni siquiera me dan las gracias, nunca.
—Son los tiempos —dijo Mitch.
—Es una mierda. ¿Por qué nos ha tocado vivir ahora y no en otra época no tan mierdosa?
En la sala de reconocimiento, Delia estaba sentada al borde de la camilla, con las piernas colgando. Llevaba puesta una bata blanca con flores, abierta por la espalda. Jayce estaba en una silla frente a ella, leyendo un folleto sobre enfermedades relacionadas con el tabaco. El doctor Jacobs tenía unos sesenta años, era delgado, con una mata de pelo gris muy corto y rizado sobre una frente alta y noble. Tenía los ojos grandes, a la vez sabios y tristes. Le dijo a las chicas que volvería en seguida e hizo pasar a su asistente, una mujer de mediana edad con un moño de hermoso pelo rojizo, que sostenía una libreta de notas y un lápiz. El doctor cerró la puerta y se volvió hacia Kaye.
—¿No es usted pariente? —le preguntó.
—Las recogimos unos kilómetros al este de aquí. Pensé que debía verla un médico.
—Dice que tiene diecinueve años. No lleva ningún tipo de identificación, pero no creo que llegue a los diecinueve, ¿y usted?
—No sé mucho de ella —dijo Kaye—. Intento ayudarlas, no crearles problemas.
Jacobs ladeó la cabeza con simpatía.
—Dio a luz hace menos de una semana o diez días. Ningún trauma de importancia, pero sufrió algún desgarro y todavía tiene sangre en las mallas. No me gusta ver a chiquillos viviendo como animales, señora Lang.
—Tampoco a mí.
—Delia dice que se trataba de un bebé de la Herodes y que nació muerto. De la segunda etapa, por la descripción. No veo motivos para no creerla, pero hay que informar de estos asuntos. Al bebé debería habérsele realizado una autopsia. En este mismo momento se están estableciendo leyes, de ámbito federal, y Ohio va a seguirlas… La chica dice que estaba en West Virginia cuando se puso de parto. Creo que West Virginia está mostrando alguna resistencia.
—Sólo en determinados aspectos —dijo Kaye, y le habló sobre la exigencia de los análisis de sangre.
Jacobs la escuchó, luego sacó un bolígrafo de su bolsillo y comenzó a jugar con él, nervioso.
—Señora Lang, no estaba seguro de quién era usted cuando entró aquí. Le pedí a Georgina que mirase en la Web y buscase algunas fotos recientes. No sé qué está haciendo en Athens, pero creo que usted sabe más que yo de este tipo de asuntos.
—No necesariamente —dijo Kaye—. Las marcas de su cara…
—Algunas mujeres desarrollan manchas oscuras durante el embarazo. Luego desaparecen.
—No como éstas —dijo Kaye—. Nos dijeron que había tenido otros problemas de piel.
—Lo sé. —Jacobs suspiró y se apoyó en el borde de la mesa—. Tengo tres paciente que están embarazadas, probablemente con fetos de la segunda etapa de la Herodes. No me dejan que les haga la amniocentesis ni ningún tipo de ecografía. Son todas mujeres muy religiosas y creo que no quieren saber la verdad. Están asustadas y bajo mucha presión. Sus amigos las evitan. No son bien recibidas en la iglesia. Sus maridos no las acompañan a la consulta. —Señaló su cara—. Todas tienen la piel endurecida y suelta alrededor de los ojos, la nariz, las mejillas y los bordes de la boca. No se cae… todavía no. Están desprendiendo varias capas de dermis y epidermis facial. —Hizo una mueca y juntó los dedos, sujetando un trozo de piel imaginario—. Tiene una consistencia ligeramente correosa. Más feo que el pecado y muy intimidante. Por eso están nerviosas y por eso las evitan. Las está apartando de la comunidad, señora Lang. Les hace daño. Envío mis informes a las autoridades estatales y a los federales, y no recibo ninguna respuesta. Es como lanzar mensajes a una caverna oscura.
—¿Cree que las máscaras son algo común?
—Me atengo a los principios científicos básicos, señora Lang. Si lo veo más de una vez, y ahora aparece esta chica y lo veo de nuevo, procedente de otro estado… Dudo que se trate de algo aislado. —La observó con mirada crítica—. ¿Sabe usted algo más?
Kaye se sorprendió a sí misma mordiéndose los labios como si fuese una chiquilla.
—Sí y no —contestó—. He dimitido de mi puesto en el Equipo Especial de la Herodes.
—¿Por qué?
—Es demasiado complicado para explicarlo.
—Es porque lo han entendido todo mal, ¿verdad?
Kaye apartó la vista y sonrió.
—No diría eso.
—¿Ha visto esto con anterioridad? ¿En otras mujeres?
—Creo que vamos a verlo más a menudo.
—¿Y los bebés serán todos monstruos y morirán?
Kaye sacudió la cabeza.
—Creo que eso va a cambiar.
Jacobs volvió a guardarse el bolígrafo en el bolsillo, apoyó la mano sobre el cartapacio de la mesa, levantó una de las esquinas de piel y la dejó caer con suavidad.
—No enviaré ningún informe sobre Delia. No estoy seguro de qué podría decir o a quién. Creo que desaparecerá antes de que ninguna autoridad pueda hacer nada por ayudarla. Dudo que lleguemos a encontrar el lugar donde enterraron al bebé. Está agotada y debe alimentarse bien. Necesita un lugar donde poder quedarse y descansar. Le pondré una inyección de vitaminas, y le recetaré antibióticos y un suplemento de hierro.
—¿Y las marcas?
—¿Sabe lo que son los cromatóforos?
—Células que cambian de color. En las sepias.
—Estas marcas pueden cambiar de color —dijo Jacobs—. No se trata simplemente de una melanosis provocada por las hormonas.
—Melanóforos —dijo Kaye.
Jacobs asintió.
—Exacto. ¿Ha visto alguna vez melanóforos en un ser humano?
—No —dijo Kaye.
—Yo tampoco. ¿Adónde se dirige, doctora Lang?
—Hacia el oeste —le contestó. Sacó el monedero—. Me gustaría pagarle ahora.
Jacobs la miró con ojos tristes.
—No dirijo una maldita aseguradora, señora Lang. No hay coste. Le prescribiré las pastillas y usted se las comprará en una buena farmacia. Cómprele comida y busque un sitio limpio donde pueda descansar durante al menos una noche.
Se abrió la puerta y salieron Delia y Jayce. Delia estaba totalmente vestida.
—Necesita ropa limpia y un buen remojón en un baño caliente —dijo Georgina con firmeza.
Por primera vez desde que se habían encontrado, Delia sonrió.
—Me miré en el espejo —dijo—. Jayce dice que las marcas son bonitas. Y el doctor dice que no estoy enferma y que podré tener niños de nuevo si quiero.
Kaye se despidió de Jacobs con un apretón de manos.
—Muchas gracias.
Cuando salían por la puerta delantera, reuniéndose con Mitch y con Morgan en el porche, Jacobs le gritó:
—¡Vivimos y aprendemos, señora Lang! Y cuanto antes aprendamos, mejor.
El pequeño motel mostraba un enorme cartel rojo en el que se leía SUITES DIMINUTAS, $50, que resultaba claramente visible desde la autovía. Tenía siete habitaciones, tres de ellas libres. Kaye alquiló las tres y le dio a Morgan su propia llave. Morgan la aceptó, frunció el ceño y se la guardó en el bolsillo.
—No me gusta estar solo —dijo.
—No se me ocurría otra combinación —dijo Kaye.
Mitch pasó el brazo en torno al hombro del chico.
—Yo me quedaré contigo —dijo. Mirando con seriedad a Kaye—. Vamos a asearnos y a mirar la tele.
—Nos gustaría que te quedases en nuestra habitación —le dijo Jayce a Kaye—. Nos sentiríamos mucho más seguras.
Las habitaciones estaban en el límite de lo que podía considerarse limpio. Los cobertores acolchados sobre las camas mostraban zonas huecas, desgarrones y quemaduras de cigarrillo. Las mesitas de café tenían numerosos cercos y más quemaduras de cigarrillo. Jayce y Delia exploraron el lugar y se acomodaron como si se tratase de estancias principescas. Delia se apropió de la butaca naranja que estaba junto a la mesa con una lámpara integrada, de focos metálicos negros en forma de cono. Jayce se tendió sobre la cama y encendió la televisión.
—Tienen televisión por cable —dijo en voz baja y encantada—. ¡Podemos ver una película!
Mitch esperó a oír el ruido de la ducha para abrir la puerta de la habitación. Kaye estaba allí con la mano en alto, a punto de llamar.
—Estamos malgastando una habitación —dijo—. Hemos asumido ciertas responsabilidades, ¿verdad?
Mitch la abrazó.
—Tus instintos —le dijo.
—¿Y qué te dicen tus instintos? —le preguntó Kaye, enterrando la nariz en su hombro.
—Son chiquillos. Llevan semanas o meses en la carretera. Alguien debería avisar a sus padres.
—Puede que nunca hayan tenido auténticos padres. Están desesperados, Mitch. —Kaye se apartó para mirarle de frente.
—También son lo bastante independientes como para enterrar a un bebé muerto y seguir su camino. El médico debería haber llamado a la policía, Kaye.
—Lo sé. Y también sé por qué no lo hizo. Las reglas han cambiado. Piensa que la mayoría de los bebés van a nacer muertos. ¿Somos los únicos que tenemos esperanza?
El ruido de la ducha se detuvo y se oyó abrirse la puerta corredera. El pequeño cuarto de baño estaba lleno de vapor.
—Las chicas —dijo Kaye, y se dirigió hacia la puerta de al lado. Le hizo una señal a Mitch con la palma de la mano abierta que él reconoció inmediatamente como la de los manifestantes de Albany, y entendió por primera vez lo que había intentado expresar la multitud: una fe firme y una sumisión prudente a los designios de la Vida, fe en la sabiduría del genoma humano. No a la presunción de estar en una situación desesperada. No a los intentos ignorantes de utilizar poderes recién adquiridos para bloquear los ríos de ADN que llevaban generaciones fluyendo.
Fe en la Vida.
Morgan se vistió rápidamente.
—Jayce y Delia no me necesitan —dijo, de pie en medio de la habitación. Los agujeros en las mangas de su jersey negro eran incluso más evidentes ahora que tenía la piel limpia. Tenía el sucio chubasquero colgado del brazo—. No quiero ser una carga. Me iré ahora. Os lo agradezco, pero…
—Calla y siéntate, por favor —le dijo Mitch—. Se hace lo que quiere la señora. Y quiere que te quedes.
Morgan parpadeó sorprendido y luego se sentó en el borde de la cama. Los muelles rechinaron y el marco crujió.
—Creo que es el fin del mundo —dijo—. Realmente hemos hecho enfadar a Dios.
—No saques conclusiones precipitadas —le contestó Mitch—. Lo creas o no, todo esto ya ha sucedido antes.
Jayce encendió la televisión y se puso a mirarla desde la cama mientras Delia se daba un largo baño en la estrecha y gastada bañera. La chica canturreaba para sí misma, melodías de dibujos animados, Scooby Doo, Animanías, Inspector Gadget. Kaye estaba sentada en la butaca. Jayce había encontrado algo antiguo y tranquilizador en la televisión: Pollyanna, con Hayley Mills. Karl Malden estaba arrodillado sobre la hierba, reprochándose su obstinada ceguera. Era una interpretación apasionada. Kaye no recordaba que la película fuese tan conmovedora. La estuvo viendo con Jayce hasta que se dio cuenta de que la chica se había dormido. Entonces bajó el volumen y cambió a Fox News.
Dieron unas cuantas noticias breves sobre historias del mundo del espectáculo, un reportaje político de corta duración sobre las elecciones al Congreso y luego una entrevista con Bill Cosby sobre sus anuncios publicitarios para el CCE y el Equipo Especial. Kaye subió el volumen.
—Fui compañero de David Satcher, el antiguo director de Salud Pública, y deben de tener alguna especie de red de «viejos amigos» —le dijo Cosby a la entrevistadora, una rubia con gran sonrisa e intensa mirada azul—, porque hace años me convencieron, ese viejo amigo, para hablar sobre la importancia de su trabajo, sobre lo que estaban haciendo. Pensaron que tal vez podría volver a ser de ayuda.
—Se ha unido a un equipo selecto —dijo la entrevistadora—. Dustin Hoffman y Michael Crichton. Veamos su anuncio.
Kaye se inclinó hacia delante. Cosby volvió a aparecer contra un fondo negro, con una marcada expresión de preocupación en el rostro.
—Mis amigos del Centro de Control de Enfermedades y muchos otros investigadores por todo el mundo trabajan duro cada día para solucionar este problema al que todos nos enfrentamos. La gripe de Herodes. El SHEVA. Cada día. Nadie descansará hasta que se haya comprendido y podamos curarlo. Se lo aseguro, estas personas se preocupan, y cuando ustedes sufren, ellos sufren también. Nadie les pide que tengan paciencia. Pero para sobrevivir a esto, todos debemos actuar con inteligencia.
La entrevistadora apartó la mirada de la gran pantalla de televisión que estaba en el plató.
—Veamos un fragmento del mensaje de Dustin Hoffman…
Hoffman estaba de pie en medio de un plató cinematográfico vacío, con las manos metidas en los bolsillos de los pantalones beige hechos a medida. Saludó con una sonrisa amable, pero solemne.
—Me llamo Dustin Hoffman. Puede que recuerden que interpreté a un científico que se enfrentaba a una enfermedad mortífera en una película llamada Estallido. He estado hablando con los científicos del Instituto Nacional de la Salud y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, están trabajando con todas sus fuerzas, cada día, para combatir el SHEVA y conseguir que nuestros niños dejen de morir.
La entrevistadora interrumpió el clip.
—¿Qué están haciendo los científicos que no estuviesen haciendo el año pasado? ¿Qué hay de nuevo?
Cosby puso un gesto duro.
—Sólo soy un hombre que intenta ayudar a que superemos esta situación. Los médicos y los científicos son la única esperanza que tenemos, tomar las calles y ponernos a quemar cosas no hará que los problemas desaparezcan. Tenemos que estudiar la situación y trabajar juntos, y no enzarzarnos en peleas y dejarnos llevar por el pánico.
Delia estaba de pie en la puerta del baño, con las rollizas piernas desnudas bajo la pequeña toalla del motel, y el pelo envuelto en otra toalla. Contemplaba fijamente la televisión.
—No va a cambiar nada —dijo—. Mis bebés están muertos.
Mitch volvió de la máquina expendedora de Coca-Cola que estaba situada al final de la hilera de habitaciones y se encontró a Morgan caminando de un lado a otro en un trayecto en U alrededor de la cama. Mantenía los puños cerrados por la frustración.
—No puedo dejar de pensar —dijo Morgan. Mitch le tendió una Coca-Cola y Morgan la contempló, la agarró, y abrió la lata con furia—. ¿Sabes lo que hicieron, lo que hizo Jayce? ¿Cuándo nos hizo falta dinero?
—No quiero saberlo, Morgan —contestó Mitch.
—Es cómo me tratan. Jayce se fue y buscó un hombre dispuesto a pagar, y, ya sabes, ella y Delia se la chuparon y consiguieron el dinero. Dios, yo compartí la comida que compraron. Y la noche siguiente. Estábamos haciendo autostop y Delia empezó a tener el bebé. ¡No me dejaron tocarlas, ni siquiera abrazarlas, no están dispuestas a poner sus manos sobre mí, pero se la chupan a esos tíos por dinero, y les tiene sin cuidado si yo las veo! —Se golpeó la sien con el pulgar—. Son tan estúpidas, como animales de granja.
—Debéis de haberlo pasado muy mal por ahí fuera —dijo Mitch—. Estabais hambrientos.
—Me fui con ellas porque mi padre no es ninguna maravilla, ya sabes, pero no me pega. Trabaja todo el día. Ellas me necesitaban más que él. Pero quiero volver. No puedo hacer nada más por ellas.
—Lo entiendo —dijo Mitch—. Pero no te precipites. Buscaremos una solución.
—¡Estoy tan harto de esta mierda! —gritó Morgan.
En la habitación de al lado oyeron el grito. Jayce se sentó en la cama y se frotó los ojos.
—Ya está otra vez —murmuró.
Delia se estaba secando el pelo.
—A veces no es muy estable —comentó.
—¿Podéis dejarnos en Cincinnati? —preguntó Jayce—. Tengo un tío allí. Tal vez podáis enviar a Morgan de vuelta a casa.
—A veces Morgan parece un chiquillo —dijo Delia.
Kaye las observó desde la butaca, sintiendo que se le ruborizaba el rostro por una emoción que no acababa de comprender: solidaridad mezclada con profundo desagrado.
Minutos después se reunió con Mitch fuera, bajo el largo pasillo del motel. Se tomaron de la mano.
Mitch señaló con el pulgar sobre su hombro, hacia la puerta abierta de la habitación. Volvía a oírse la ducha.
—Es la segunda. Dice que se siente sucio todo el tiempo. Esas chicas no han tratado demasiado bien al pobre Morgan.
—¿Qué esperaba?
—Ni idea.
—¿Acostarse con ellas?
—No lo sé —dijo Mitch con calma—. Puede que tan sólo quiera que le traten con respeto.
—No creo que sepan cómo hacerlo —dijo Kaye. Le presionó el pecho con la mano, masajeándolo, con la mirada centrada en un punto lejano e invisible—. Las chicas quieren que las dejemos en Cincinnati.
—Morgan quiere ir a la estación de autobuses. Ya ha aguantado suficiente.
—La madre naturaleza no está siendo muy amable ni considerada, ¿verdad?
—La madre naturaleza siempre ha sido un poco hija de puta.
—Ahí se queda la idea de montar en Rocinante y recorrer América —dijo Kaye con tristeza.
—Quieres hacer algunas llamadas y volver a implicarte, ¿no es así?
Kaye levantó las manos.
—¡No lo sé! —gimió—. Es sólo que marcharnos y vivir nuestra vida parece tan irresponsable. Quiero aprender más. Pero ¿cuánto nos dirán… Christopher, o cualquiera del Equipo Especial? Ahora soy una intrusa.
—Hay una forma de poder seguir jugando, con reglas diferentes —dijo Mitch.
—¿El tipo rico de Nueva York?
—Daney. Y Oliver Merton.
—¿No vamos a Seattle?
—Sí —contestó Mitch—. Pero llamaré a Merton y le diré que estoy interesado.
—Sigo queriendo tener nuestro bebé —dijo Kaye, con los ojos muy abiertos y la voz frágil como una flor seca.
La ducha se detuvo. Oyeron a Morgan secándose y saliendo, canturreando y maldiciendo alternativamente.
—Es gracioso —dijo Mitch, en voz tan baja que apenas podía oírsele—. La idea me hacía sentir muy incómodo. Pero ahora… todo parece tan claro, los sueños, el conocerte. Yo también quiero que tengamos un bebé. Pero no podemos comportarnos como un par de ingenuos. —Inspiró profundamente, miró a Kaye a los ojos y añadió—. Adentrémonos en ese bosque con un mapa mejor.
Morgan salió al pasillo y les contempló con mirada seria.
—Estoy listo. Quiero irme a casa.
Kaye lo miró y se estremeció ante su intensidad. La mirada del chico parecía tener mil años.
—Te llevaré a la estación de autobuses —le dijo Mitch.
70
Instituto Nacional de la Salud, Bethesda
5 DE MAYO
Dicken se reunió con la directora del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, la doctora Tania Bao, en el exterior del Edificio Natcher, y caminó junto a ella desde allí. Menuda, vestida con precisión, con un rostro sereno y de edad indeterminada, facciones poco marcadas, nariz menuda, sonrisa fácil y hombros ligeramente encorvados, Bao podría haber pasado por una mujer de cuarenta años, cuando en realidad tenía sesenta y tres. Vestía un traje pantalón azul pálido y mocasines con borlas. Caminaba con pasos cortos y rápidos, pisando con fuerza el suelo desigual. Las obras interminables del campus del INS se habían paralizado por motivos de seguridad, pero ya habían levantado la mayoría de los caminos que iban del Edificio Natcher hasta el Centro Clínico Magnuson.
—El INS solía ser un campus abierto —comentó Bao—. Ahora vivimos con la Guardia Nacional observando cada uno de nuestros movimientos. Ni siquiera puedo comprarle juguetes a mi nieta en los puestos de vendedores. Me encantaba verles por las aceras y los pasillos. Ahora les han expulsado, como a los obreros.
Dicken se encogió de hombros, indicando que esas decisiones se encontraban más allá de su control. Su área de influencia ya ni siquiera le incluía a él mismo.
—He venido a escuchar —dijo—. Puedo transmitirle sus opiniones al doctor Augustine, pero no puedo garantizarle que vaya a aceptarlas.
—¿Qué ha sucedido, Christopher? —preguntó Bao, pensativa—. ¿Por qué no responden a lo que resulta tan obvio? ¿Por qué se muestra Augustine tan obstinado?
—Tiene usted mucha más experiencia que yo en asuntos de gestión —dijo Dicken—. Sólo sé lo que veo y lo que oigo en las noticias. Y lo que veo es una presión insoportable por todas partes. Los equipos de investigación de la vacuna no han conseguido nada. Sin embargo, Mark hará todo lo que pueda para proteger la salud pública. Quiere que centremos nuestros esfuerzos en luchar contra lo que él considera una enfermedad virulenta. Ahora mismo, la única opción disponible es el aborto.
—Lo que él considera… —dijo Bao con incredulidad—. ¿Y qué es lo que opina usted, doctor Dicken?
El tiempo se estaba volviendo veraniego, un clima cálido y húmedo que a Dicken le resultaba familiar e incluso consolador; hacía que una parte oculta y triste de sí mismo creyese estar en África, algo que hubiese preferido con mucho al curso actual de su existencia. Atravesaron una rampa provisional de asfalto para llegar al siguiente nivel de acera, pasaron por encima de una cinta amarilla de aviso de obras y entraron en el Edificio 10 por la entrada principal.
Dos meses antes, la vida de Christopher Dicken había empezado a hacerse pedazos. La comprensión de que una parte oculta de su personalidad podía afectar a sus opiniones científicas, que una combinación de frustración sentimental y presión laboral podía provocar que asumiese una postura que sabía falsa, había caído sobre él como un enjambre de abejas enfurecidas. De algún modo se las había arreglado para mantener una apariencia externa de calma, de seguir el juego, seguir al grupo, al Equipo Especial. Pero sabía que no podría continuar así por siempre.
—Creo en el trabajo —contestó Dicken, incómodo por haber tardado tanto en responder.
El haberse desmarcado sin más de Kaye Lang y no haberla apoyado en la emboscada que le tendió Jackson había sido un error incomprensible e imperdonable. Cada día que pasaba lo lamentaba más, pero era demasiado tarde para volver a unir los lazos rotos. Aunque todavía podía levantar un muro conceptual y trabajar diligentemente en los proyectos que le asignasen.
Tomaron el ascensor hasta la séptima planta, giraron a la izquierda y encontraron la pequeña sala de reuniones en medio de un largo pasillo de color beige y rosa.
Bao se sentó.
—Christopher, ya conoces a Anita y a Preston.
Saludaron a Dicken sin demasiada alegría.
—Me temo que no tengo buenas noticias —les informó Dicken, sentándose frente a Preston Meeker. Éste, al igual que el resto de sus colegas presentes en la habitación, representaba la quintaesencia de alguna especialidad en salud infantil, en su caso, crecimiento y desarrollo neonatal.
—¿Augustine sigue con ese plan? —preguntó Meeker, belicoso desde el principio—. ¿Sigue promoviendo la RU-486?
—En su defensa —dijo Dicken, deteniéndose un momento para organizar sus ideas, para representar su farsa de siempre de forma convincente—. No tiene alternativas. Los chicos del CCE que estudian retrovirus están de acuerdo en que la teoría de la expresión y complementación tiene sentido.
—¿Lo de los niños como portadores de plagas desconocidas? —Meeker frunció los labios y emitió un sonido despectivo.
—Es una postura muy defendible. Si le añades la probabilidad de que la mayoría de los nuevos bebés nacerán con deformidades…
—Eso no se sabe —dijo House.
Era la actual subdirectora del Instituto de Salud Infantil y Desarrollo Humano; el antiguo subdirector había dimitido hacía dos semanas. Mucha gente del INS con trabajos relacionados con el Equipo Especial de SHEVA estaba dimitiendo.
Con una punzada de dolor, Dicken pensó que de nuevo Kaye Lang demostraba ser una pionera al haber sido la primera en marcharse.
—Resulta indiscutible —dijo Dicken, y no le causó ningún problema el decirlo, porque era la verdad: todavía no había nacido ningún niño normal de una madre infectada por SHEVA—. De doscientos casos, la mayoría han informado de graves malformaciones. Y todos han nacido muertos. —Pero no todos tenían malformaciones, se recordó a sí mismo.
—Si el presidente accede a comenzar una campaña nacional promoviendo el uso de la RU-486 —dijo Bao—, dudo que al CCE se le permita seguir funcionando en Atlanta. En lo que se refiere a Bethesda, se trata de una comunidad inteligente, pero seguimos estando en el Cinturón de la Biblia. Ya he tenido piquetes en mi casa, Christopher. Vivo rodeada de guardias.
—Lo entiendo.
—Puede que sí, pero ¿lo entiende Mark? No responde a mis llamadas ni a mis mensajes de correo electrónico.
—Un aislamiento inaceptable —dijo Meeker.
—¿Cuántos actos de desobediencia civil serán necesarios? —añadió House, juntando las manos sobre la mesa y frotándoselas, recorriendo al grupo con la mirada.
Bao se levantó y tomó un rotulador para escribir sobre la pizarra. Rápida y casi ferozmente trazó las palabras en rojo brillante, señalando:
—Dos millones de abortos de la primera fase de la Herodes, el mes pasado. Los hospitales están desbordados.
—Visito esos hospitales —dijo Dicken—. Es parte de mi trabajo.
—También visitamos a los pacientes, aquí y en el resto del país —dijo Bao, tensando los labios por la irritación—. Tenemos a trescientas madres infectadas con SHEVA en este mismo edificio. A algunas de ellas las visito cada día. Nosotros no estamos aislados, Christopher.
—Lo siento.
Bao asintió.
—Se han recibido informes de setecientos mil embarazos de la segunda fase de la Herodes. Bueno, aquí es donde fallan las estadísticas, no sabemos qué es lo que está sucediendo —dijo Bao y contempló a Dicken—. ¿Qué ha pasado con todos los demás? No están informando. ¿Lo sabe Mark?
—Lo sé —contestó Dicken—. Mark lo sabe. Es una información delicada. No queremos reconocer cuánto sabemos hasta que el presidente decida la política a seguir respecto a la propuesta del Equipo Especial.
—Creo que puedo imaginarlo —dijo House, sarcástica—. Las mujeres con cultura y medios están comprando la RU-486 de forma ilegal, o abortando por otros medios, en diferentes fases del embarazo. Hay una auténtica revolución en la comunidad médica, en las clínicas para mujeres. Han dejado de enviar informes al Equipo Especial debido a las nuevas leyes que regulan los procedimientos para los abortos. Supongo que Mark intenta convertir en oficial lo que ya está sucediendo por todo el país.
Dicken hizo una pausa para ordenar sus ideas y apuntalar su tambaleante fachada.
—Mark no tiene control sobre la Cámara de Representantes ni sobre el Senado. Él habla y ellos no le hacen caso. Todos sabemos que los índices de violencia doméstica están subiendo. A las mujeres se las está obligando a abandonar sus hogares. Divorcios. Asesinatos. —Dicken dejó que el mensaje calase, al igual que lo había hecho en su propia mente durante los últimos meses—. La violencia contra las mujeres embarazadas está en su máximo histórico. Algunas incluso están utilizando quinacrina, cuando pueden conseguirla, para esterilizarse a sí mismas.
Bao sacudió la cabeza con tristeza.
Dicken continuó.
—Muchas mujeres saben que la salida más fácil es detener los embarazos de la segunda fase antes de que lleguen a término y aparezcan otros efectos secundarios.
—Mark Augustine y el Equipo Especial se resisten a describir esos efectos secundarios —dijo Bao—. Suponemos que te refieres a las membranas faciales y a los melanismos en ambos padres.
—También me refiero al paladar silbante y las deformaciones vomeronasales —contestó Dicken.
—¿Por qué aparecen también en los padres? —preguntó Bao.
—No tengo ni idea —respondió Dicken—. Si el INS no se hubiese quedado sin los casos de estudio clínico por un exceso de celo del personal, todos podríamos saber mucho más, y en condiciones medianamente controladas.
Bao le recordó a Dicken que nadie de la sala tenía nada que ver con el fin de los estudios clínicos del Equipo Especial en ese mismo edificio.
—Lo entiendo —dijo Dicken, y se odió a sí mismo con una ferocidad que apenas logró ocultar—. No estoy en desacuerdo. Se está poniendo fin a todos los embarazos de la segunda fase, excepto los de los pobres, los que no pueden acceder a una clínica o comprar las pastillas… o…
—¿O qué? —preguntó Meeker.
—Los devotos.
—¿Devotos de qué?
—De la naturaleza. De la opinión de que esos niños deben tener una oportunidad, a pesar de las probabilidades de que nazcan muertos o malformados.
—Augustine no parece creer que deba darse una oportunidad a ninguno de los niños —dijo Bao—. ¿Por qué?
—La Herodes es una enfermedad. Así es como se combaten las enfermedades.
«Esto no puede continuar mucho más. O bien dimitirás o te matarás intentando explicar cosas que no entiendes y en las que no crees.»
—Vuelvo a repetirlo, no estamos aislados, Christopher —dijo Bao, meneando la cabeza—. Pasamos por las salas de maternidad y por los quirófanos de esta clínica, y visitamos otras clínicas y hospitales. Vemos sufrir a las mujeres y a los hombres. Necesitamos una aproximación racional que tenga en cuenta todos los puntos de vista, todas las presiones.
Dicken frunció el ceño, concentrándose.
—Mark sólo está prestando atención a la realidad médica. Y no hay consenso político —añadió en voz baja—. Es un momento peligroso.
—Eso por decirlo suavemente —dijo Meeker—. Christopher, mi opinión es que la Casa Blanca está paralizada. Te culpan si haces algo y desde luego te culpan si no lo haces, y las cosas siguen así.
—El propio gobernador de Maryland está implicado en esa llamada «Revuelta Sanitaria Nacional» —dijo House—. Nunca había visto tanto fervor religioso por aquí.
—Está muy extendido. No son sólo los cristianos —dijo Bao—. La comunidad china se ha vuelto hacia sus tradiciones, y con buenos motivos. El fanatismo está en alza. Nos estamos dividiendo en tribus infelices y asustadas, Christopher.
Dicken dirigió la mirada hacia la mesa y luego hacia las cifras de la pizarra, con uno de los párpados palpitándole debido a la fatiga.
—Nos duele a todos —dijo—. Le duele a Mark y también a mí.
—Dudo que a Mark le duela tanto como a las madres —respondió Bao en voz baja.
71
Oregón
10 DE MAYO
—Soy un hombre ignorante y hay montones de cosas que no comprendo —dijo Sam. Se inclinó sobre la cerca que rodeaba los cuatro acres, la granja de dos plantas, el viejo granero y el cobertizo de ladrillo. Mitch metió la mano libre en el bolsillo y apoyó la lata de cerveza sobre el poste mohoso de la cerca. Una vaca blanca y negra, que pastaba en una porción de los doce acres del vecino, les miraba con una falta de curiosidad casi total—. Sólo conoces a esa mujer desde hace cuánto, ¿dos semanas?
—Algo más de un mes.
—¡Vaya velocidad!
Mitch asintió algo avergonzado.
—¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué demonios querría alguien quedarse embarazada precisamente ahora? Tu madre hace diez años que pasó la etapa de los sofocos, pero desde lo de la Herodes, se muestra reticente a dejar que la toque.
—Kaye es diferente —dijo Mitch, como reconociéndolo. Habían llegado a este tema de conversación después de haber tratado esa tarde otros muchos temas difíciles. Lo más duro había sido la admisión por parte de Mitch de que había renunciado temporalmente a la idea de buscar trabajo, y que vivirían durante un tiempo del dinero de Kaye. A Sam eso le parecía incomprensible.
—¿Y dónde queda el respeto por uno mismo? —había dicho, y poco después habían abandonado ese tema y habían vuelto a lo que había sucedido en Austria.
Mitch le había hablado de su reunión con Brock en la mansión Daney, y eso le había resultado divertido a Sam.
—Desconcierta a la ciencia —había comentado con sequedad.
Cuando habían empezado a hablar de Kaye, que seguía conversando con la madre de Mitch, Abby, en la gran cocina de la granja, el desconcierto de Sam se había convertido en irritación y luego en ira.
—Admito que puede que yo sea increíblemente estúpido —dijo Sam—. Pero ¿no es absurdamente peligroso hacer algo así, deliberadamente, en estos momentos?
—Podría serlo —admitió Mitch.
—Entonces ¿por qué demonios has aceptado?
—No es fácil responder a esa pregunta —dijo Mitch—. En primer lugar, creo que ella podría tener razón. Quiero decir, creo que tiene razón. Llegados a este punto, tendremos un bebé sano.
—Pero diste positivo en los análisis, y ella dio positivo —dijo Sam, mirándole, con las manos aferrando con fuerza la cerca.
—Cierto.
—Y corrígeme si me equivoco, pero no ha nacido ningún bebé sano de una mujer que diese positivo.
—Todavía no.
—No suena a una gran probabilidad.
—Ella es una de los que descubrieron el virus —dijo Mitch—. Sabe más sobre el tema que nadie en el mundo, y está convencida…
—¿De que todos los demás se equivocan?
—De que en los próximos años pensaremos de otra forma.
—¿Está loca o es sólo una fanática?
Mitch frunció el ceño.
—Cuidado, papá.
Sam levantó las manos.
—Mitch, por el amor de Dios, volé hasta Austria, la primera vez que iba a Europa y tuvo que ser sin tu madre, maldita sea, para recoger a mi hijo en un hospital después de que él… Bueno, pasamos por todo eso. Pero ¿por qué enfrentarse a este tipo de dolor, por qué afrontar este riesgo?
—Desde que murió su primer marido ha estado algo obsesionada con mirar hacia delante, con ver las cosas desde un punto de vista positivo —dijo Mitch—. No puedo decir que la entienda, papá, pero la quiero. Confío en ella. Algo me dice que tiene razón, o no hubiese estado de acuerdo.
—Quieres decir, cooperado. —Sam contempló la vaca y se limpió las manos de moho frotándoselas en los pantalones—. ¿Qué pasa si os equivocáis?
—Conocemos las consecuencias. Viviremos con ellas —dijo Mitch—. Pero no nos equivocamos, esta vez no, papá.
—He estado leyendo todo lo que he podido —dijo Abby Rafelson—. Es asombroso. Todos esos virus. —El sol de la tarde entraba por la ventana de la cocina y formaba trapezoides amarillos sobre el suelo de roble sin barnizar. La cocina olía a café, demasiado café, pensó Kaye, con los nervios de punta, y a tamales, lo que habían comido antes de que los hombres saliesen a dar un paseo.
La madre de Mitch, con más de sesenta años, seguía conservando su atractivo, una especie de belleza autoritaria que surgía de sus pómulos y de sus profundos ojos azules, combinado con una elegancia inmaculada.
—Estos virus en concreto llevan mucho tiempo con nosotros —dijo Kaye. Sostenía una fotografía de Mitch cuando tenía cinco años, montado en un triciclo junto al río Willamette, en Portland. Tenía aspecto de concentración, ajeno a la cámara; en ocasiones había observado en él la misma expresión mientras conducía o leía el periódico.
—¿Cuánto tiempo? —preguntó Abby.
—Puede que decenas de millones de años. —Kaye alzó otra foto del montón que estaba sobre la mesita de café. Era un retrato de Sam y Mitch cargando madera en la parte trasera de una camioneta. Por su altura y la delgadez de sus brazos y piernas, Mitch parecía tener unos diez u once años.
—¿Y qué hacían en nuestro interior? Eso no lo entiendo.
—Es posible que entrasen por nuestros gametos, óvulos o esperma. Y se quedaron. Mutaron, o algo los desactivó, o… conseguimos que trabajasen para nosotros. Encontramos una forma de utilizarlos. —Kaye levantó la vista de la fotografía.
Abby la contemplaba, imperturbable.
—¿Esperma o óvulos?
—Ovarios, testículos —dijo Kaye, volviendo a bajar la mirada.
—¿Qué les hizo decidirse a salir de nuevo?
—Algo de nuestra vida diaria —dijo Kaye—. Puede que el estrés.
Abby pensó en eso durante unos segundos.
—Tengo un título universitario. Educación física. ¿Mitch te lo había comentado?
Kaye asintió.
—Me dijo que tu segunda especialidad era la bioquímica, que hiciste varios cursos preparatorios para medicina.
—Sí, bueno, no lo bastante para estar a tu nivel. Más que suficiente para que me surgiesen dudas sobre mi educación religiosa, sin embargo. No sé qué hubiese pensado mi madre si se hubiese enterado de lo de estos virus en nuestras células sexuales. —Abby le sonrió a Kaye y sacudió la cabeza—. Puede que los hubiese considerado nuestro pecado original.
Kaye la miró e intentó encontrar una respuesta.
—Interesante —consiguió decir. No sabía por qué la alteraba esa conversación, pero eso sólo la ponía más nerviosa. La idea le resultaba amenazadora.
—Las tumbas de Rusia —dijo Abby en voz baja—. Tal vez las madres tenían vecinos que pensaron que era un brote de pecado original.
—No creo que lo sea —dijo Kaye.
—Oh, yo tampoco lo creo —dijo Abby. Fijó sus inquisitivos ojos azules en Kaye, incómoda, y continuó—. Nunca me he sentido cómoda con todo lo relativo al sexo. Sam es un hombre muy considerado, el único por el que he sentido pasión, aunque no el único al que he invitado a mi cama. Mi educación no fue la mejor… en ese sentido. No fue la más inteligente. Nunca he hablado del sexo con Mitch. Ni del amor. Pensé que se las arreglaría bien por su cuenta, con lo atractivo e inteligente que es. —Abby puso su mano sobre la de Kaye—. ¿Te contó que su madre era una vieja puritana? —Parecía tan triste y perdida que Kaye le apretó la mano con fuerza y le sonrió intentando animarla.
—Me dijo que eras una madre maravillosa y preocupada —le dijo Kaye—, que él era tu único hijo y que me someterías a un tercer grado. —Le apretó la mano con más fuerza.
Abby se rió y algo de la tensión se desvaneció.
—A mí me dijo que eras la mujer más lista y testaruda que había conocido, y que te preocupabas mucho por todo. Dijo que sería mejor que me gustases o me las vería con él.
Kaye la contempló, asombrada.
—¡No pudo decirte eso!
—Lo dijo —contestó Abby, solemne—. Los hombres de esta familia no tienen pelos en la lengua. Le dije que haría lo posible por llevarme bien contigo.
—¡Vaya por Dios! —exclamó Kaye, riendo con incredulidad.
—Exacto —dijo Abby—. Estaba poniéndose a la defensiva. Pero me conoce. Sabe que yo tampoco tengo pelos en la lengua. Con todo esto del pecado original surgiendo por todas partes, creo que nos dirigimos hacia un mundo diferente. Muchos comportamientos y costumbres van a cambiar. ¿No crees?
—Estoy segura.
—Quiero que hagas todo lo que puedas, por favor, cariño, mi nueva hija, por favor, para construir un lugar en el que haya amor, y un centro de cariño y protección para Mitch. Puede que parezca duro y firme, pero los hombres en realidad son muy frágiles. No permitas que todo esto os separe, o que le haga daño. Deseo conservar todo lo que pueda del Mitch que conozco y quiero, durante todo el tiempo posible. Todavía puedo ver a mi niño en él. Mi chico todavía está ahí. —Había lágrimas en los ojos de Abby, y Kaye se dio cuenta, sujetando la mano de la mujer, de cuánto había echado de menos a su propia madre, durante todos esos años, y cómo había intentado sin éxito enterrar esas emociones.
—Fue duro, cuando nació Mitch —continuó Abby—. El parto se prolongó durante cuatro días. Mi primer hijo. Había pensado que sería difícil, pero no tanto. Lamento que no hayamos tenido más… pero sólo en parte. En estos momentos, estaría muerta de miedo. Estoy muerta de miedo, incluso aunque no hay nada de que preocuparse entre Sam y yo.
—Cuidaré de Mitch —dijo Kaye.
—Son malos tiempos —dijo Abby—. Alguien escribirá un libro, un libro grande y grueso. Espero que tenga un final luminoso y feliz.
Aquella tarde, durante la cena, reunidos hombres y mujeres, la conversación fue agradable, ligera e intrascendente. El ambiente parecía despejado, después de haber aireado todos los temas. Kaye durmió con Mitch en su antiguo dormitorio, una señal de la aprobación de Abby o de exigencia por parte de Mitch, o de ambas cosas.
Era la primera familia auténtica que había conocido desde hacía años. Pensando en eso, acostada junto a Mitch en la estrecha cama, tuvo su propio momento de lágrimas de felicidad.
Había comprado una prueba de embarazo en Eugene, cuando se detuvieron a poner gasolina cerca de una farmacia. Luego, para sentirse como si estuviese tomando una decisión normal, a pesar de que el mundo estuviese tan alterado, había entrado en una pequeña librería del mismo centro comercial y había comprado una edición de bolsillo del libro del doctor Spock. Le enseñó el libro a Mitch y él había sonreído, pero no le mostró la prueba de embarazo.
—Es algo completamente normal —murmuró mientras Mitch roncaba suavemente—. Lo que hacemos es natural y normal, por favor, Dios.
72
Seattle, Washington / Washington, D.C.
14 DE MAYO
Kaye condujo hasta Portland mientras Mitch dormía. Cruzaron el puente que señalaba la entrada del estado de Washington, atravesaron una pequeña tormenta y volvieron a salir al sol. Kaye eligió un área de descanso y comieron algo en un restaurante mexicano lejos de cualquier lugar conocido. Las carreteras estaban tranquilas; era domingo.
Hicieron una pausa para descansar unos minutos en el aparcamiento, y Kaye apoyó la cabeza sobre el hombro de Mitch. Había una ligera brisa, y el sol le calentaba la cara y el pelo. Se oían algunos pájaros. Las nubes se movían en ordenadas hileras desde el sur y en poco tiempo cubrieron el cielo, pero el aire seguía siendo cálido.
Después de la siesta, Kaye llevó el coche hasta Tacoma y, a continuación, Mitch se puso al volante y siguieron hasta Seattle. Una vez en el centro, cuando pasaban bajo el centro de congresos construido sobre la autopista, Mitch empezó a ponerse nervioso por la idea de llevarla directamente a su apartamento.
—Tal vez te gustaría conocer un poco la ciudad antes de deshacer las maletas —le dijo.
Kaye sonrió.
—¿Qué pasa? ¿Tu apartamento está hecho un desastre?
—Está limpio —dijo Mitch—. Es sólo que puede que no sea… —Sacudió la cabeza.
—No te preocupes. No estoy de humor para ponerme a criticar. Pero me encantaría dar una vuelta.
—Hay un lugar que solía visitar con frecuencia cuando no tenía ninguna excavación…
El parque Gasworks se extendía junto a un promontorio cubierto de hierba con vistas al lago Union. Los restos de una antigua planta de gas y otras fábricas se habían limpiado, pintado de colores brillantes y transformado en un parque público. Los tanques verticales y las viejas pasarelas y tuberías no se habían pintado, sino que las vallaron y dejaron que se oxidasen.
Mitch la tomó de la mano y la guió desde el aparcamiento. Kaye pensó que el parque era algo feo y que la hierba no estaba muy cuidada, pero no dijo nada para no molestar a Mitch.
Se sentaron sobre el césped junto a la verja y contemplaron los hidroaviones de pasajeros que amerizaban sobre el lago Union. Unos cuantos hombres y mujeres solos, o mujeres con niños, paseaban por la zona de juegos que estaba junto a los edificios de las fábricas. Mitch comentó que había poca gente para ser un domingo soleado.
—La gente no quiere amontonarse —dijo Kaye, pero mientras hablaba, entraron varios autobuses en el aparcamiento, estacionando en zonas delimitadas con cuerdas.
—Sucede algo —dijo Mitch, estirando el cuello.
—¿No es nada que hayas planeado para mí?
—No —contestó Mitch con una sonrisa—. Pero puede que no lo recuerde, después de lo de ayer por la noche.
—Dices eso cada noche —le dijo Kaye. Bostezó, poniendo la mano sobre la boca, y siguió con la vista a un velero que cruzaba el lago y luego a un windsurfista con traje de goma.
—Ocho autobuses —dijo Mitch—. Es curioso.
Kaye tenía un retraso de tres días, y había sido regular desde que había dejado la píldora, después de morir Saul. Eso hacía que sintiese una punzada de preocupación. Cuando pensaba en lo que podían haber iniciado, se le tensaba la mandíbula. Tan rápido. Romance a la antigua. Rodando por la pendiente, aumentando de velocidad.
Todavía no se lo había dicho a Mitch, por si era una falsa alarma.
Kaye se sentía separada de su cuerpo cuando pensaba demasiado en el embarazo. Si apartaba la preocupación y exploraba sus sensaciones, el estado natural de sus tejidos, células y emociones, se sentía perfectamente; era el contexto, las implicaciones, el conocimiento lo que interfería con el sentirse simplemente bien y enamorada.
Saber demasiado y nunca lo suficiente era el problema.
Normal.
—Diez autobuses, no, once —dijo Mitch—. Se está juntando mucha gente. —Se frotó un lado del cuello—. No estoy seguro de que esto me guste.
—Es tu parque. Quiero quedarme un rato —dijo Kaye—. Es agradable. —El sol dibujaba manchas de luz sobre el parque. Los tanques oxidados brillaban en naranja.
Docenas de hombres y mujeres vestidos con ropa de colores terrosos caminaban en pequeños grupos desde los autobuses hacia la colina. No parecían tener prisa. Cuatro mujeres llevaban un anillo de madera de un metro de ancho, y varios hombres ayudaban a transportar un gran poste en una carretilla.
Kaye frunció el ceño y luego se rió.
—Están haciendo algo con un yoni y un lingam —dijo.
Mitch miró fijamente a la procesión.
—Puede que sea algún tipo de juego con un aro gigante —dijo—. La herradura, o algo así.
—¿Tu crees? —comentó Kaye con ese tono familiar que Mitch reconoció instantáneamente como completo desacuerdo.
—No —contestó, dándose una palmada en la frente—. ¿Cómo pude no darme cuenta inmediatamente? Se trata de un yoni y un lingam.
—Y tú eres el antropólogo —dijo Kaye, alargando ligeramente las sílabas. Se levantó y se cubrió los ojos con la mano para ver mejor—. Vayamos a ver qué pasa.
—¿Y si no estamos invitados?
—Dudo que se trate de una fiesta privada.
Dicken pasó el control de seguridad, cacheo, detección de metales, rastreo químico, y entró en la Casa Blanca por la denominada entrada diplomática. Un joven escolta de los marines lo llevó de inmediato al piso inferior, hasta una gran sala de reuniones situada en el sótano. El aire acondicionado funcionaba a toda potencia y la habitación parecía una nevera comparada con los treinta grados de temperatura y la humedad del exterior.
Dicken era el primero en llegar. Aparte del marine y de un auxiliar que estaba preparando la gran mesa de conferencias, colocando botellas de agua Evian, cuadernos de notas y bolígrafos, se encontraba solo en la habitación. Se sentó en una de las sillas reservadas para los subalternos en la parte de atrás. El auxiliar le preguntó si le gustaría beber algo, una Coca-Cola o un vaso de zumo.
—En unos minutos traerán el café.
—Una Coca-Cola sería fantástico —contestó Dicken.
—¿Acaba de aterrizar?
—He venido en coche desde Bethesda —dijo Dicken.
—Va a hacer un tiempo horrible esta tarde —dijo el auxiliar—. Alrededor de las cinco empezará la tormenta, o eso dicen los chicos del tiempo de Andrews. Nuestra información meteorológica es la mejor. —Le sonrió, salió de la habitación y volvió tras un par de minutos con una Coca-Cola y un vaso con hielo.
Diez minutos después empezó a llegar más gente. Dicken reconoció a los gobernadores de Nuevo México, Alabama y Maryland; les acompañaba un pequeño grupo de ayudantes. En poco rato la sala contendría al núcleo de la llamada «Revuelta de los Gobernadores», que estaban armando un buen follón con el Equipo Especial por todo el país.
Augustine iba a tener su gran momento, aquí mismo, en los sótanos de la Casa Blanca. Iba a tratar de convencer a diez gobernadores, siete de ellos de los estados más conservadores, de que permitir el acceso a las mujeres a todo el abanico de medidas abortivas era la única vía de acción.
Dicken dudaba que la moción fuese a ser acogida con agrado, ni siquiera con un desacuerdo educado o correcto.
Augustine entró unos minutos después, acompañado por el enlace entre la Casa Blanca y el Equipo Especial y el jefe de Personal. Puso su maletín sobre la mesa y se acercó a Dicken, haciendo ruido con los zapatos sobre el suelo de baldosas.
—¿Alguna munición? —le preguntó.
—Una derrota absoluta. Ninguna de las agencias sanitarias piensa que tengamos ninguna oportunidad de retomar el control. Opinan que el presidente ha perdido también el mando de la situación.
La mirada de Augustine pareció cansada. Sus arrugas se habían vuelto claramente más profundas en el último año, y su cabello había encanecido.
—Supongo que piensan continuar con sus soluciones tradicionales.
—Eso es todo lo que ven. La Asociación Médica Americana y la mayoría de las divisiones del INS nos han retirado su apoyo, tácitamente, al menos.
—Bien —dijo Augustine en voz baja—. Desde luego no tenemos nada que ofrecerles para recuperarlo… al menos de momento. —Aceptó la taza de café que le ofrecía un auxiliar—. Tal vez debiéramos irnos a casa y dejar que otros se hiciesen cargo.
Augustine se volvió para mirar la entrada de más gobernadores. Los seguía Shawbeck y el secretario de Salud y Servicios Sociales.
—Aquí vienen los leones, seguidos de los cristianos —comentó—. Así es como debe ser. —Antes de alejarse para sentarse en el otro extremo de la mesa, en uno de los tres asientos que no tenían bandera, le dijo en voz baja—: El presidente ha estado hablando con los gobernadores de Alabama y Maryland durante las dos últimas horas, Christopher. Han estado discutiendo con él para que retrase la decisión. No creo que quiera hacerlo. Quince mil mujeres embarazadas han sido asesinadas durante las últimas seis semanas. Quince mil, Christopher.
Dicken había repasado la cifra varias veces.
—Todos deberíamos inclinarnos para que nos diesen una patada en el culo —gruñó Augustine.
Mitch calculó que habría al menos seiscientas personas en la multitud que se dirigía hacia la colina. Unas docenas de observadores seguían al decidido grupo que llevaba el anillo de madera y la carretilla.
Kaye le tomó de la mano.
—¿Es una tradición de Seattle? —le preguntó, tirando de él. La idea de un ritual de fertilidad la intrigaba.
—Ninguna que yo conozca —dijo Mitch. Desde lo de San Diego, el olor a multitud le ponía nervioso.
Al llegar a lo alto del promontorio, Kaye y Mitch se detuvieron junto al borde de un gran reloj solar, de unos diez metros de ancho. Estaba formado por figuras astrológicas de bronce en bajorrelieve, números, manos humanas extendidas y letras caligráficas que indicaban los cuatro puntos cardinales. Cerámica, cristal y cemento coloreado completaban el círculo.
Mitch le mostró a Kaye cómo el observador se convertía en el gnomón del dial, poniéndose en medio de líneas paralelas con las estaciones y fechas proyectadas entre ellas. Eran las dos en punto, según su estimación.
—Es hermoso —comentó Kaye—. Tiene un aire pagano, ¿no crees? —Mitch asintió, sin apartar la vista de la multitud que avanzaba.
Varios hombres y niños con cometas se apartaron del camino, recogiendo los hilos, a medida que el grupo ascendía por la colina. Tres mujeres llevaban el anillo, sudando bajo su peso. Lo colocaron con cuidado en medio del reloj de sol. Dos de los hombres que llevaban el poste se hicieron a un lado, esperando a que lo bajasen.
Cinco mujeres mayores vestidas con ligeras túnicas amarillas penetraron en el círculo tomadas de la mano, sonriendo con dignidad, y rodearon el anillo en el centro de la superficie. El grupo no pronunció ni una palabra.
Kaye y Mitch descendieron hasta el lado sur de la colina, que daba al lago. Mitch sintió la brisa que venía del sur y vio unos cuantos bancos de nubes bajas acercándose al centro de Seattle. El aire parecía vino, limpio y dulce, la temperatura era de unos veinte grados, la sombra de las nubes cubrió la colina con efecto dramático.
—Demasiada gente —le dijo Mitch a Kaye.
—Quedémonos y veamos qué pretenden —contestó Kaye.
La multitud se compactó, formando círculos concéntricos, todos asidos de la mano. Educadamente, le pidieron a Kaye, Mitch y algunas otras personas que se apartasen un poco más mientras completaban la ceremonia.
—Les invitamos a mirar, desde allí —le dijo a Kaye una mujer rolliza en un mono verde. De forma explícita hizo como si Mitch no existiese. Su mirada pareció dirigirse a un punto situado a su espalda, pasando a través de él.
El único sonido que hacía la gente reunida era el susurro de su ropa y el movimiento de sus pies calzados con sandalias sobre la hierba y las figuras en bajorrelieve del dial.
Mitch metió las manos en los bolsillos y encorvó los hombros.
Los gobernadores estaban sentados en torno a la mesa, inclinándose hacia la derecha o la izquierda para hablar en murmullos con sus ayudantes o con colegas adyacentes. Shawbeck permanecía en pie, con las manos sujetas frente a sí. Augustine había rodeado un cuarto de la mesa para hablar con el gobernador de California. Dicken intentaba desentrañar la disposición de asientos y comprendió que seguían un hábil protocolo. Los gobernadores no habían sido colocados por antigüedad, ni por influencia, sino por la distribución geográfica de sus estados. California estaba en el lado oeste de la mesa y el gobernador de Alabama se sentaba junto a la parte de atrás de la habitación, en el cuadrante sudeste. Augustine, Shawbeck y el secretario se sentaban cerca del lugar que ocuparía el presidente.
Eso implicaba algo, conjeturó Dicken. Puede que fuesen a aceptar lo inevitable y a recomendar que las propuestas de Augustine se ejecutasen.
Dicken no estaba completamente seguro de su propia opinión en ese tema. Había escuchado los datos de los costes médicos de asumir el cuidado de los bebés de la segunda etapa, si es que alguno sobrevivía mucho tiempo; también había oído las cifras que mostraban lo que le costaría a Estados Unidos perder una generación completa de niños.
El enlace para asuntos de Salud se situó junto a la puerta.
—Señoras y señores, el presidente de Estados Unidos.
Todos se pusieron en pie. El gobernador de Alabama se levantó más despacio que el resto. Dicken vio que su rostro estaba cubierto de sudor, presumiblemente debido al calor que hacía fuera. Pero Augustine le había dicho que el gobernador había estado reunido con el presidente las dos últimas horas.
Un agente del Servicio Secreto vestido con una blázer y una camisa de golf, pasó junto a Dicken y le miró con esa precisión glacial a la que Dicken hacía tiempo que se había acostumbrado. El presidente entró el primero en la habitación, alto, con su famosa mata de cabello blanco. Tenía buen aspecto, aunque se le veía cansado; aún así, Dicken percibió el poder del cargo. Le agradó que el presidente mirase en su dirección, le reconociese y le saludase solemnemente con una inclinación de cabeza al pasar junto a él.
El gobernador de Alabama echó hacia atrás la silla. Las patas de madera chirriaron sobre el suelo de baldosa.
—Señor presidente —dijo el gobernador, en voz demasiado elevada. El presidente se detuvo para hablar con él y el gobernador dio dos pasos hacia delante.
Dos agentes intercambiaron una mirada y se movieron para intervenir de forma educada.
—Amo al gobierno y a nuestro gran país, señor —dijo el gobernador, y envolvió al presidente en sus brazos, como para darle un abrazo protector.
El gobernador de Florida, que se encontraba junto a ellos, sonrió y sacudió la cabeza, algo avergonzado.
Los agentes estaban sólo a unos centímetros.
«Oh», pensó Dicken, nada más; sólo una conciencia presciente de estar suspendido en el tiempo, el silbido de un tren antes de oírse, los frenos antes de ser pisados, el brazo deseando moverse, pero colgando todavía en su lugar.
Pensó que tal vez debería apartarse de allí.
El joven rubio vestido de negro llevaba una mascarilla de cirujano de color verde y mantenía la mirada baja mientras ascendía por la colina hasta el reloj. Lo escoltaban tres mujeres con ropas marrones y verdes, y llevaba una pequeña bolsa de tela marrón atada con un cordón dorado. Su cabello se agitaba por la brisa que soplaba en la colina.
Los círculos de hombres y mujeres se abrieron para dejarles paso.
Mitch observaba con expresión de desconcierto. Kaye estaba junto a él con los brazos cruzados.
—¿Qué van a hacer? —preguntó Mitch.
—Algún tipo de ceremonia —respondió Kaye.
—¿De fertilidad?
—¿Por qué no?
Mitch reflexionó.
—Expiación —dijo—. Hay más mujeres que hombres.
—Más o menos tres por cada hombre.
—La mayoría de los hombres son mayores.
—«Algodoncillos» —dijo Kaye.
—¿Cómo?
—Así es como llaman las jovencitas a los hombres lo bastante mayores para ser sus padres —contestó Kaye—. Como el presidente.
—Es ofensivo.
—Eso es lo que dicen. No me culpes a mí.
Habían perdido de vista al joven al volver a cerrarse la multitud.
Una gran mano ardiente levantó a Christopher Dicken y le lanzó contra la pared. Le destrozó los tímpanos y le oprimió el pecho. Luego la mano se apartó y él cayó al suelo. Parpadeó. Vio llamas desplazándose por el techo en ondas concéntricas. Estaba cubierto de sangre y restos de carne.
El humo y el calor le hacían llorar los ojos, así que los cerró. No podía respirar, ni oír, ni moverse.
Empezaron a entonar un cántico, en tono bajo y zumbante.
—Vayámonos —dijo Mitch.
Kaye volvió a mirar a la multitud. Ahora también ella tenía la sensación de que algo iba mal. Se le erizó el vello de la nuca.
—De acuerdo —contestó.
Rodearon uno de los caminos y giraron para bajar por el lado norte de la colina. Pasaron junto a un hombre y su hijo, de cinco o seis años; el niño llevaba una cometa en las manos. Le sonrió a Kaye y a Mitch. Kaye contempló los hermosos ojos almendrados del niño, la cabeza de pelo muy corto que parecía egipcia, como una hermosa y antigua estatua de ébano revivida, y pensó: «Qué niño tan guapo y normal. Qué chiquillo tan hermoso.»
Recordó a la pequeña que había visto a un lado de la calle, en Gordi, mientras la caravana de Naciones Unidas abandonaba la ciudad; con un aspecto tan diferente, y sin embargo le provocaba una sensación tan similar.
Le dio la mano a Mitch en el mismo momento en que empezaron a oírse las sirenas. Miraron hacia el aparcamiento y vieron cinco coches de policía que se detenían con brusquedad. Se abrieron las puertas, salieron los agentes y corrieron entre los coches aparcados y a través de la hierba, subiendo la colina.
—Mira —le dijo Mitch, y señaló a un hombre solo, de mediana edad, vestido con pantalones cortos y un jersey, hablando por un teléfono móvil. El hombre parecía asustado.
—¿Qué demonios ocurre? —preguntó Kaye.
El susurro de la oración se había intensificado. Tres agentes pasaron corriendo junto a Mitch y Kaye, con las pistolas todavía enfundadas, pero uno de ellos había sacado la porra. Se abrieron paso a través de los círculos exteriores de la multitud que se concentraba en lo alto de la colina.
Las mujeres les insultaban. Luchaban con los agentes, empujando, dando patadas, arañando, intentando hacerlos retroceder.
Kaye no podía creer lo que estaba viendo y oyendo. Dos mujeres saltaron sobre uno de los hombres, gritando obscenidades.
El agente con la porra empezó a usarla para proteger a sus compañeros. Kaye oyó el sonido ahogado de los dolorosos golpes del pesado instrumento al chocar con la carne.
Kaye comenzó a subir la colina, pero Mitch la sujetó.
Más agentes se introdujeron entre la multitud, golpeando con las porras. El cántico se detuvo. La multitud pareció perder cohesión. Mujeres con túnicas se alejaron corriendo, tapándose la cara con las manos, de ira y miedo, gritando y llorando con voz frenética. Algunas cayeron al suelo y golpearon la hierba con los puños. Les salía saliva por la boca.
Un furgón de la policía se subió a la acera y atravesó la hierba, forzando el motor. Dos agentes femeninas se subieron en marcha.
Mitch ayudó a Kaye a bajar del montículo y llegaron hasta la base, mirando hacia arriba para no perder de vista a la multitud que todavía se amontonaba alrededor del reloj de sol. Dos agentes salían en ese momento de entre la gente, sujetando al joven de negro. Tenía sangre en el cuello y las manos. Una agente llamó una ambulancia con su walkie talkie. Pasó a unos metros de Mitch y Kaye, con el rostro pálido y los labios rojos de ira.
—¡Maldita sea! —le gritó a la gente que miraba—. ¿Por qué no intentaron detenerlos?
Ni Kaye ni Mitch supieron responder.
El joven de negro se tambaleó y cayó entre los policías que le sujetaban. Su rostro, marcado por el dolor y la conmoción, destacaba blanco como las nubes contra la tierra y la hierba amarillenta.
73
Seattle
Mitch se dirigió al sur por la autovía de Capitol Hill, luego se desvió hacia el este en Denny. El Buick resopló al subir la pendiente.
—Ojalá no lo hubiésemos visto —dijo Kaye.
Mitch maldijo en voz baja.
—Ojalá ni siquiera hubiésemos parado allí.
—¿Se ha vuelto loco todo el mundo? Es demasiado, no consigo imaginar en qué acabará todo esto.
—Retrocedemos, volvemos a comportarnos como en tiempos pasados.
—Como en Georgia. —Kaye se puso el puño en la boca, mordiéndose los nudillos.
—Odio que las mujeres culpen a los hombres —comentó Mitch—. Me da ganas de vomitar.
—Yo no culpo a nadie —dijo Kaye—. Pero tienes que admitir que se trata de una reacción natural.
Mitch la miró con el ceño fruncido, con lo que casi era una mirada asesina, la primera que le dirigía. Kaye se quedó sin aliento en su interior, sintiéndose a la vez triste y culpable, y se volvió para mirar por la ventanilla, observando el largo tramo de Broadway: edificios de ladrillo, peatones, hombres jóvenes con mascarillas verdes, caminando junto a otros hombres, y mujeres caminando con mujeres.
—Olvidémoslo —dijo Mitch—. Vamos a descansar un poco.
El apartamento del segundo piso, ordenado, frío y algo polvoriento tras la larga ausencia de Mitch, estaba sobre Broadway y daba a la fachada de ladrillo del edificio de la oficina de correos, a una pequeña librería y a un restaurante tailandés. Mientras metía las maletas, Mitch se disculpó por un desorden inexistente, desde el punto de vista de Kaye.
—Un piso de soltero —dijo Mitch—. No sé por qué seguí pagando el alquiler.
—Es agradable —comentó Kaye, pasando los dedos sobre el borde de madera oscura del alféizar de la ventana y el esmalte blanco de la pared. El salón estaba caldeado por el sol y el ambiente estaba ligeramente cargado, no con un olor desagradable, sólo a cerrado. Kaye abrió la ventana con cierta dificultad. Mitch se le acercó y la cerró despacio.
—Entrará el humo de la calle —dijo—. Hay una ventana en el dormitorio que da a la parte trasera del edificio. Por allí se ventila bien.
Kaye había pensado que ver el apartamento de Mitch sería algo romántico, agradable, que aprendería cosas sobre él, pero resultaba tan pulcro y estaba tan poco amueblado que se sintió abatida. Examinó los libros de la estantería que estaba junto a la cocina: libros de texto sobre antropología y arqueología, algunos libros viejos de biología, una caja llena de revistas científicas y fotocopias. No había novelas.
—El restaurante tailandés es bueno —dijo Mitch, rodeándola con los brazos.
—No tengo hambre. ¿Es aquí dónde llevaste a cabo tu investigación?
—Aquí mismo recibí la iluminación. Tú fuiste mi inspiración.
—Gracias.
—¿Quieres dormir un rato? Hay cervezas en la nevera…
—¿Budweiser?
Mitch sonrió.
—Tomaré una —dijo Kaye. Mitch la soltó y rebuscó en la nevera.
—Maldita sea. Debe de haber habido un corte de luz. Todo lo que estaba en el congelador se ha estropeado… —Un olor frío y agrio inundó la cocina—. Pero las cervezas siguen en buen estado. —Le trajo una botella y la abrió con destreza. Kaye la agarró y bebió un trago. Apenas tenía sabor. No estaba fría.
—Tengo que ir al baño —dijo Kaye. Se sentía atontada, alejada de cualquier cosa importante. Llevó el bolso al baño y sacó la prueba de embarazo. Era simple y fácil: dos gotas de orina en una de las tiras: azul era positivo, rosa negativo. Los resultados en diez minutos.
De repente, Kaye necesitaba desesperadamente saberlo.
El baño estaba inmaculadamente limpio.
—¿Qué puedo hacer por él? —se preguntó a sí misma—. Vive su propia vida aquí. —Pero apartó esa idea y bajó la tapa del inodoro para sentarse.
En el salón, Mitch encendió el televisor. A través de la puerta de madera de pino, Kaye oía voces amortiguadas, captó unas cuantas palabras sueltas.
—… también resultó herido en la explosión el secretario…
—¡Kaye! —la llamó Mitch.
Kaye cubrió la tira con un kleenex y abrió la puerta.
—El presidente —dijo Mitch, con las facciones alteradas. Golpeó el aire con los puños—. ¡Ojalá no hubiese encendido la maldita tele!
Kaye se quedó de pie en medio del salón ante la pequeña televisión, contemplando la cabeza y los hombros de la periodista, el movimiento de sus labios, como se le había corrido el rímel en uno de los ojos.
—Los datos hasta ahora son de siete muertos, que incluyen a los gobernadores de Florida, Mississippi y Alabama, el presidente, un agente de los Servicios Secretos y dos muertos que aún no han sido identificados. Entre los supervivientes se encuentran los gobernadores de Nuevo México y Arizona, el director del Equipo Especial de la Herodes, Mark Augustine, y Frank Shawbeck del Instituto Nacional de Salud. El vicepresidente no se encontraba en la Casa Blanca en esos momentos…
Mitch se acercó a ella, con los hombros hundidos.
—¿Dónde estaba Christopher? —preguntó Kaye con voz débil.
—Todavía no han dado ninguna explicación de cómo pudo haberse introducido una bomba en la Casa Blanca, con todas las medidas de seguridad. Frank Sesno se encuentra en estos momentos en el exterior de la Casa Blanca.
Kaye se soltó del brazo de Mitch.
—Perdona —dijo, dándole golpecitos en el hombro con nerviosismo—. El baño.
—¿Te encuentras bien?
—Estoy bien. —Cerró la puerta y pasó la llave, inspiró profundamente y levantó el pañuelo de papel. Habían pasado los diez minutos.
—¿Estás segura de que estás bien? —le gritó Mitch desde fuera.
Kaye levantó la tira hacia la luz y observó las dos manchas de la prueba. La primera era azul. La segunda era azul. Volvió a leer las instrucciones, las comparaciones de color, y se apoyó contra la puerta, sintiéndose mareada.
—Ya está hecho —dijo en voz baja.
Se incorporó y pensó: «Es un momento horrible. Espera. Espera si es que puedes.»
—¡Kaye! —La voz de Mitch sonaba próxima al pánico. La necesitaba, necesitaba que le tranquilizasen. Se inclinó sobre el lavabo, apenas podía tenerse erguida, sentía tal mezcla de horror, alivio y temor por lo que habían hecho, por lo que el mundo estaba haciendo.
Abrió la puerta y vio lágrimas en los ojos de Mitch.
—Ni siquiera le voté —dijo, temblándole los labios.
Kaye le abrazó con fuerza. Que el presidente hubiese muerto era significativo, importante, algo que debía afectarla, pero todavía no podía sentirlo. Sus emociones estaban en otro lugar, con Mitch, con su madre y su padre, con sus propios y ausentes padres; incluso sentía una débil preocupación por sí misma, pero curiosamente, ninguna conexión real con la vida que estaba en su interior.
Todavía no.
Aquél no era el auténtico bebé.
Todavía no.
«No lo quieras. No quieras a éste. Ama lo que está haciendo, lo que conlleva.»
En contra de su voluntad, mientras abrazaba a Mitch y le palmeaba la espalda, Kaye se desmayó. Mitch la llevó al dormitorio y le trajo un paño frío.
Flotó durante un rato en la oscuridad y luego se volvió consciente de la sequedad de su boca. Se aclaró la garganta y abrió los ojos.
Miró a su marido e intentó besarle la mano mientras le pasaba el paño por las mejillas y la barbilla.
—Qué idiota —dijo.
—¿Yo?
—Yo. Pensé que sería fuerte.
—Eres fuerte —dijo Mitch.
—Te quiero —dijo Kaye, fue todo lo que consiguió articular.
Mitch vio que estaba profundamente dormida y la tapó con la manta, apagó la luz y volvió al salón. El apartamento parecía tan distinto ahora. El crepúsculo veraniego brillaba tras las ventanas, proyectando una palidez de cuento de hadas sobre la pared contraria. Se sentó en el viejo sillón ante la televisión, con el volumen bajo oyéndose todavía con claridad en medio del silencio de la habitación.
—El gobernador Harris ha declarado el estado de emergencia y ha convocado a la Guardia Nacional. Se ha declarado un toque de queda a las siete de la tarde durante los días laborables y a las cinco los sábados y domingos, y si se proclama la ley marcial en el ámbito federal, lo que presumiblemente hará el vicepresidente, entonces a ningún grupo se le permitirá reunirse en lugares públicos en todo el estado, sin un permiso especial de la Oficina de Situación de Emergencia de cada comunidad. Esta situación especial de emergencia es de duración indefinida, y es en parte, según han dicho fuentes oficiales, una respuesta a la situación en la capital del país, y en parte un intento de controlar los extraordinarios y continuos disturbios en el estado de Washington…
Mitch se dio golpecitos en la barbilla con la tira de plástico de la prueba. Cambió de canal para tener sensación de control.
—… está muerto. El presidente y cinco de los diez gobernadores fueron asesinados esta mañana en la sala de reuniones de la Casa Blanca…
Cambió otra vez, presionando el botón del mando a distancia.
—… el gobernador de Alabama, Abraham C. Darzelle, líder del denominado Movimiento de Revuelta de los Estados, abrazó al presidente de Estados Unidos justo antes de la explosión. Los gobernadores de Alabama y Florida y el presidente resultaron destrozados por la explosión…
Mitch apagó la televisión. Volvió a poner la tira de plástico en el cuarto de baño y se acostó junto a Kaye. No apartó la colcha ni se desvistió, para no molestarla. Se quitó los zapatos con los pies y se enroscó, colocó con cuidado una pierna sobre los muslos de Kaye, cubiertos por la manta, y acercó la nariz a su corto cabello castaño. El olor de su pelo y su piel era más relajante que ninguna droga.
Durante un rato demasiado breve, el universo volvió a ser pequeño, cálido y totalmente suficiente.
TERCERA PARTE
STELLA NOVA
74
Seattle
JUNIO
Kaye colocó los artículos sobre la mesa de Mitch y tomó el manuscrito para la Queen's Library. Tres semanas antes se había decidido a escribir un libro sobre el SHEVA, biología moderna, todo lo que creía que la especie humana debía saber de cara a los años venideros. El título hacía referencia a su metáfora del genoma, con toda su efervescencia, elementos y móviles y jugadores en provecho propio ofreciendo sus servicios a la reina del genoma con una parte de su naturaleza, y esperando con egoísmo acabar instalados en la Queen's Library, el ADN; y en ocasiones mostrando otra cara, ejecutando otra función, más egoísta que útil, parasitaria o depredadora, causando problemas o incluso desastres… Una metáfora política que le parecía muy apropiada.
Durante las dos semanas anteriores había escrito más de ciento sesenta páginas en el ordenador portátil, y las había impreso en una impresora también portátil, en parte para ordenar sus ideas antes de la convención.
«Y para matar el tiempo. A veces las horas se hacen eternas cuando Mitch está lejos.»
Alineó los papeles golpeándolos sobre la madera, satisfecha con el sonido que producían, luego los colocó junto a la fotografía de Christopher Dicken que se encontraba dentro de su pequeño marco plateado cerca de un retrato de Sam y Abby. La última fotografía en su caja de pertenencias era de Saul, en blanco y negro, tomada por un fotógrafo profesional en Long Island. Saul parecía capaz, sonriente, lleno de confianza y sabio. Habían enviado copias de esa fotografía junto con el plan de negocios de EcoBacter a los posibles inversores cinco años atrás. Una eternidad.
Kaye había pasado muy poco tiempo reflexionando sobre el pasado, o reuniendo recuerdos. Ahora lo lamentaba. Quería que el bebé supiese lo que había sucedido. Cuando se miraba al espejo, veía el perfecto retrato de la salud y la vitalidad. El embarazo le estaba sentando muy bien.
Como si ya no escribiese lo suficiente, tres días antes había empezado a llevar un diario, el primero de toda su vida.
10 de junio
Invertimos la semana pasada en preparar la conferencia y buscar casa. Las hipotecas se han puesto por las nubes, el interés está al veintiuno por ciento, pero nos podemos permitir algo mayor que el apartamento, y Mitch no es demasiado exigente. Yo sí. Mitch escribe más despacio que yo, sobre las momias y la cueva, enviándoselo página a página a Oliver Merton en Nueva York, quien se encarga de las correcciones, en ocasiones con demasiada crueldad. Mitch se lo toma con calma, intentando mejorar. Nos hemos vuelto tan literarios, observándolo todo, quizás incluso algo engreídos, ya que no hay mucho más para mantenernos ocupados.
Mitch ha salido esta tarde para hablar con el nuevo director del Hayer, con la esperanza de ser readmitido. (Nunca se aleja más de veinte minutos del apartamento, y anteayer compramos otro teléfono móvil. Le digo que puedo cuidar de mí misma, pero se preocupa igual.)
Recibimos una carta del profesor Brock describiéndonos la controversia actual. Brock ha aparecido en algunos programas de entrevistas. Algunos periódicos han informado de la noticia, y el artículo de Merton en Nature ha llamado mucho la atención, y también ha recibido muchas críticas.
Innsbruck todavía retiene todos las muestras de tejidos y no quiere hacer comentarios ni permitir su análisis, pero Mitch está colaborando con sus amigos de la UW para que hagan una anuncio público con lo que saben, para frustrar el secretismo de Innsbruck. Merton cree que los gradualistas a cargo de las momias tienen como mucho dos o tres meses para preparar sus informes y hacerlos públicos, o serán apartados de la investigación y reemplazados, espera Brock, por un equipo más objetivo. Está claro que espera estar al mando.
Mitch también podría formar parte de ese equipo, aunque quizás eso sea esperar demasiado.
Merton y Daney no pudieron convencer a la Oficina de Emergencia de Nueva York para celebrar la conferencia en Albany. Algo sobre 1845, el gobernador Silas Wright y disturbios por los alquileres; no quieren que eso se repita bajo la Situación de Emergencia «temporal» y «experimental».
Presentamos una petición ante la Oficina de Emergencia de Washington por medio de Maria Konig de la UW, y nos permitieron una conferencia de dos días en el Kane Hall, con un máximo de cien participantes, todos previa aprobación de la Oficina. Las libertades civiles no han quedado totalmente olvidadas, pero casi. Nadie quiere llamarlo ley marcial, y de hecho las cortes civiles siguen en funcionamiento, pero actúan bajo la aprobación de la Oficina de cada estado.
Mitch dice que no ha habido nada igual desde 1942.
Me siento extraña: saludable, vital, llena de energía y no tengo aspecto de embarazada. Las hormonas son iguales, los efectos los mismos.
Mañana tengo que hacerme los escáneres y sonogramas en Marine Pacific, y haremos una amnio y una biopsia de vellosidades coriónicas a pesar de los riesgos, porque queremos saber cómo son los tejidos.
El siguiente paso no será fácil.
Señora Hamilton, ahora yo también soy un cobaya de laboratorio.
75
Edificio 10, Instituto Nacional de Salud, Bethesda
JULIO
Dicken se impulsó con una mano a lo largo del extenso pasillo del piso diez del Centro Clínico Magnuson, dio un giro con lo que esperaba fuese genuina agilidad sobre una silla de ruedas —de nuevo con una sola mano— y vio de refilón a dos hombres que venían por su camino de regreso. El traje gris, el paso largo y lento, y la altura le indicaron que uno de los hombres era Augustine. No sabía quién podía ser el otro.
Con un gemido, bajó la mano derecha y se dirigió hacia la pareja. Al acercarse, pudo apreciar que el rostro de Augustine se estaba recuperando bastante bien, aunque siempre conservaría un aspecto ligeramente maltratado. Lo que no estaba cubierto por los vendajes, que le atravesaban lateralmente la cabeza y cubrían partes de las mejillas y las sienes, de las continuas operaciones de cirugía plástica todavía mostraba señales de metralla. Los dos ojos se habían salvado. Dicken había perdido un ojo, y el otro había quedado afectado por el calor de la explosión.
—Sigues siendo todo un espectáculo, Mark —dijo Dicken frenando con una mano y arrastrando un poco uno de los pies.
—Lo mismo digo, Christopher. Me gustaría presentarte al doctor Kelly Newcomb.
Se dieron la mano con cautela. Dicken examinó a Newcomb durante un momento y luego dijo:
—Eres el nuevo viajante de Mark.
—Sí —replicó Newcomb.
—Felicidades por el puesto —le dijo Dicken a Augustine.
—No te molestes —le dijo Augustine—. Va a ser una verdadera pesadilla.
—Reunir a todos los niños bajo un mismo paraguas —comentó Dicken—. ¿Cómo le va a Frank?
—La próxima semana deja Walter Reed.
Otro momento de silencio. A Dicken no se le ocurría nada más que decir. Newcomb cruzó las manos con incomodidad, se ajustó las gafas y al final las empujó nariz arriba. Dicken odiaba aquel silencio, y justo cuando Augustine estaba a punto de hablar, él lo rompió diciendo:
—Van a retenerme durante un par de semanas más. Van a volver a operarme la mano. Me gustaría salir del campus durante un tiempo, ver cómo van las cosas en el mundo.
—Vayamos a tu habitación para hablar —le propuso Augustine.
—Sois mis invitados —le respondió Dicken.
Una vez dentro, Augustine le pidió a Newcomb que cerrase la puerta.
—Me gustaría que Kelly pasase unos días hablando contigo. Para ponerse al día. Vamos a pasar a una nueva fase. El presidente nos ha puesto bajo su presupuesto personal.
—Genial —dijo Dicken con voz poco clara. Tragó e intentó producir algo de saliva para humedecerse la lengua. La medicación para el dolor y los antibióticos estaban fastidiando su química corporal.
—No vamos a hacer nada demasiado radical —dijo Augustine—. Todo el mundo está de acuerdo en que la situación es extremadamente delicada.
—Situación con S mayúscula —dijo Dicken.
—Así es, sin duda, por el momento —dijo Augustine lentamente—. Yo no lo he pedido, Christopher.
—Lo sé —respondió Dicken.
—Pero si un niño SHEVA naciese con vida tendríamos que actuar con rapidez. Dispongo de informes de siete laboratorios que demuestran que el SHEVA puede movilizar antiguos retrovirus del genoma.
—Activa todo tipo de HERV y retrotransposones —comentó Dicken. Había intentado seguir los estudios con un lector especial que tenía en la habitación—. No estoy seguro de que sean realmente virus. Podrían ser…
—No importa cómo los llames, tienen los genes virales exigidos —le interrumpió Augustine—. No nos hemos enfrentado a ellos desde hace millones de años, así que es probable que sean patógenos. Lo que ahora me preocupa es cualquier iniciativa que podría animar a las mujeres a llevar a término los embarazos de esos niños. No hay problemas en la Europa oriental y Asia. Japón ya ha iniciado un programa preventivo. Pero aquí somos más tercos.
Por decirlo con suavidad.
—No vuelvas a cruzar esa línea, Mark —le aconsejó Dicken.
Augustine no estaba de humor para recibir consejos sabios.
—Christopher, podríamos perder algo más que una generación de niños. Kelly está de acuerdo.
—Los informes parecen de fiar —confirmó Newcomb.
Dicken tosió, controló el espasmo, pero sintió como el rostro se le enrojecía de frustración.
—¿Qué propones? ¿Campos de internamiento? ¿Paritorios de concentración?
—Estimamos que nacerán entre un millar y dos millares de niños SHEVA en Norteamérica para finales de año, como mucho. Puede que no haya ninguno, cero, Christopher. El presidente ya ha firmado una orden de emergencia cediéndonos la custodia si alguno nace vivo. Ahora estamos perfilando los detalles civiles. Sólo Dios sabe qué va a hacer la Unión Europea. Asia sigue un procedimiento muy práctico. Aborto y cuarentena. Me gustaría que pudiésemos atrevernos a tanto.
—A mí no me suena como una crisis sanitaria tan importante, Mark —dijo Dicken. Volvió a toser. Con la visión dañada, no podía apreciar la expresión de Augustine tras los vendajes.
—Son contenedores, Christopher —dijo Augustine—. Si los bebés se mueven por entre la población, serán vectores. Para el sida bastaron unos pocos.
—Admitimos que es desagradable —dijo Newcomb, mirando de reojo a Augustine—. Así es como lo siento por dentro. Pero hemos realizado análisis por ordenador de algunos de los HERV activados. Si se produce la expresión de genes env y pol viables, podríamos tener entre las manos algo mucho peor que el VIH. El ordenador apunta a una enfermedad como ninguna que hayamos conocido nunca. Podría destruir a la especie humana, doctor Dicken. Podríamos quedar reducidos a polvo.
Dicken se alzó de la silla y se sentó en el borde de la cama.
—¿Quién tiene otra opinión? —preguntó.
—El doctor Mahy y el CCE —dijo Augustine—. Bishop y Thorne. Y, claro, James Mondavi. Pero la gente de Princeton está de acuerdo, y cuentan con la confianza del presidente. Quieren trabajar junto con nosotros en este asunto.
—¿Qué dice la oposición? —le preguntó Dicken a Newcomb.
—Mahy cree que cualquier partícula liberada será un retrovirus totalmente adaptado, pero no patógeno, y que como mucho veremos algunos casos de cánceres raros —dijo Augustine—. Mondavi tampoco ve la patogénesis. Pero no estamos aquí por eso, Christopher.
—¿Por qué, entonces?
—Necesitamos tu colaboración personal. Kaye Lang se ha quedado embarazada. Conoces al padre. Es un SHEVA de primera fase. Tendrá un aborto cualquier día de estos.
Dicken apartó la cara.
—Está preparando una conferencia en el estado de Washington. Intentamos que la Oficina de Emergencia la impidiese…
—¿Una conferencia científica?
—Más tonterías sobre la evolución. Y, sin duda, animaría a más madres. Podría ser un desastre desde el punto de vista de las relaciones públicas, algo fatal para la moral. No controlamos la prensa, Christopher. ¿Crees que tendrá opiniones extremas sobre el tema?
—No —dijo Dicken—. Creo que será muy razonable.
—Eso podría ser incluso peor —dijo Augustine—. Pero podría ser un elemento a usar en su contra si dice contar con el apoyo de la Ciencia con mayúsculas. La reputación de Mitch Rafelson es puro barro.
—Es un tipo decente —dijo Dicken.
—Es un desastre, Christopher —replicó Augustine—. Por suerte, es un desastre para ella, no para nosotros.
76
Seattle
10 DE AGOSTO
Kaye llevó el bloc de notas desde el dormitorio a la cocina. Mitch llevaba en la Universidad de Washington desde las nueve de la mañana. La primera reacción ante su visita al Museo Hayer había sido negativa; no les interesaban las controversias, sin que importase el apoyo que tuviese de Brock o de cualquier otro científico. El mismo Brock, le habían comentado, era un hombre controvertido, y según sus fuentes anónimas se «había distanciado» e incluso le «habían echado» de los estudios neandertales en la Universidad de Innsbruck.
A Kaye siempre la había disgustado el politiqueo académico. Dejó el bloc y el vaso de zumo de naranja sobre una mesita situada junto a la gastada silla de Mitch, y se sentó con un ligero gemido. Sin nada específico que hacer esa mañana y sin saber qué dirección dar a partir de ese punto al libro, había empezado un pequeño ensayo general que podría usar en la conferencia dentro de dos semanas…
Pero el ensayo también se había quedado paralizado de pronto. La inspiración no podía competir con las peculiares sensaciones en el interior de su abdomen, así de simple.
Habían pasado casi noventa días. La noche anterior, en el diario, había escrito: «Ya casi tiene el tamaño de un ratón.» Y nada más.
Usó el control remoto para encender el viejo televisor. El gobernador Harris daba una conferencia de prensa más. Salía en antena cada día para informar sobre la Ley de Emergencia, para explicar cómo el estado de Washington cooperaba con Washington, D.C., a qué medidas se resistía —daba mucha importancia a la resistencia, jugando a ser el duro individualista de más allá de las Cascadas— y explicar con mucho cuidado dónde consideraba que la cooperación era beneficiosa y esencial. Una vez más les ofreció una triste letanía de estadísticas.
«En el noroeste, desde Oregón hasta Idaho, los agentes de la ley me dicen que se han producido al menos treinta sacrificios humanos. Una vez sumados a los veintidós mil casos estimados de violencia contra las mujeres en todo el país, la Ley de Emergencia parece una necesidad evidente. Somos una comunidad, un estado, una región, una nación, descontrolada, triste, asustada ante un incomprensible acto de Dios.»
Kaye se acarició el estómago con suavidad. El trabajo de Harris era imposible de realizar. Los orgullosos ciudadanos de Estados Unidos, pensó, estaban adoptando una actitud muy china. Una vez que se hizo evidente que el favor del Cielo había desaparecido, el apoyo a un gobierno o a todos los gobiernos había descendido de forma dramática.
A la conferencia del gobernador siguió una mesa redonda con dos científicos y un representante del estado. La charla acabó refiriéndose a los niños SHEVA como portadores de enfermedad; se trataba de una completa tontería y era algo que no quería ni necesitaba oír. Apagó el televisor.
Sonó el teléfono móvil. Kaye lo abrió.
—¿Hola?
—Oh, hermosura… Tengo a Wendell Packer, Maria Konig, Oliver Merton, y al profesor Brock, todos sentados en la misma habitación.
Kaye sintió calor en las mejillas y también relajación al oír la voz de Mitch.
—Les gustaría reunirse contigo.
—Sólo si quieren hacer de comadronas —le respondió Kaye.
—Dios mío… ¿sientes algo?
—El estómago revuelto —le comentó Kaye—. Me siento infeliz y se me ha secado la inspiración. Pero no, no creo que vaya a ser hoy.
—Bien, inspírate con esto —dijo Mitch—. Van a hacer público el análisis de las muestras de tejido de Innsbruck. Y van a presentar artículos en el congreso. Packer y Konig dicen que nos apoyarán.
Kaye cerró los ojos durante un momento. Quería saborear aquella sensación.
—¿Y sus departamentos?
—De ninguna forma. La situación política es demasiado complicada para que se impliquen los responsables de los departamentos. Pero Maria y Wendell van a trabajarse a sus colegas. Vamos a cenar juntos. ¿Te sientes con fuerzas?
El estómago se le había calmado. Kaye tuvo la impresión de que en una hora o dos tendría hambre de verdad. Había seguido los trabajos de Maria Konig durante años y la admiraba profundamente. Pero en aquel grupo masculino, quizá la mayor aportación de Konig era ser una mujer.
—¿Dónde vamos a comer?
—A cinco minutos del hospital Marine Pacific —le dijo Mitch—. Aparte de eso, no sé más.
—Quizá yo pueda tomar un plato de copos de avena —dijo Kaye—. ¿Tendré que tomar el autobús?
—Tonterías. Estaré ahí en cinco minutos. —Mitch le lanzó un beso a través de la línea y luego Oliver Merton le pidió el teléfono.
—Todavía no nos hemos visto para darnos la mano —dijo Merton sin aliento, como si hubiese estado discutiendo en voz alta o hubiese subido corriendo un tramo de escaleras—. Dios, señora Lang, me siento nervioso por hablar con usted.
—Me dio una buena zurra en Baltimore —le dijo Kaye.
—Sí, pero eso fue entonces —le respondió Merton sin el menor atisbo de lamentarlo—. No puedo decirle lo mucho que admiro lo que Mitch y usted están planeando. Soy todo asombro.
—Hacemos lo que nos parece lógico —dijo Kaye.
—Olvidemos el pasado —dijo Merton—. Señora Lang, soy un amigo.
—Ya veremos —fue la respuesta de Kaye.
Merton rió y le pasó el teléfono a Mitch.
—Maria Konig ha sugerido un buen restaurante vietnamita. Ése era su antojo cuando estaba embarazada. ¿Te parece bien?
—Después de tomarme mi avena —dijo Kaye—. ¿Tiene que ir Merton también?
—No si tú no quieres.
—Dile que voy a lanzarle miradas asesinas. Hazle sufrir.
—Lo haré —le dijo Mitch—. Pero se crece ante las críticas.
—Llevo diez años analizando tejidos de muertos —comentó Maria Konig—. Wendell ya sabe cómo es.
—Así es —corroboró Packer.
Konig, sentada frente a ella, era algo más que hermosa… era el modelo perfecto del aspecto que Kaye deseaba tener cuando llegase a los cincuenta. Wendell Packer era muy guapo, en un estilo delgado y compacto… el opuesto a Mitch. Brock vestía un abrigo gris y una camiseta negra, pulcra y simple; parecía perdido en profundas reflexiones.
—Cada día te llega una caja por FedEx, o dos o tres —siguió diciendo Maria—, y al abrirla encuentras en su interior pequeños tubos o botellas de Bosnia, Timor oriental o el Congo, y dentro hay un pequeño pedacito de piel o hueso de una u otra víctima, normalmente inocente, y un sobre con copias de los informes, más tubos, muestras de sangre o células de familiares de las víctimas. Días tras día tras día. No para nunca. Si estos bebes son el siguiente paso, si son mejores que nosotros para vivir en este planeta, no puedo esperar. Necesitamos un cambio rápido.
La pequeña camarera dejó de apuntar el pedido en la libreta y dijo:
—¿Identifica a gente muerta para las Naciones Unidas? —le preguntó a Maria.
Maria levantó la vista, avergonzada.
—A veces.
—Yo vengo de Kampuchea, Camboya, llegué hace quince años —dijo la camarera—. ¿Trabaja con gente de Kampuchea?
—Eso fue antes de que entrase yo, cariño —le respondió Maria.
—Yo sigo muy enfadada —dijo la mujer—. Madre, padre, hermano, tío. Y luego dejaron que los asesinos se librasen sin castigo. Hombres y mujeres muy malos.
Toda la mesa quedó en silencio a medida que los ojos de la mujer se llenaban de recuerdos. Brock se inclinó, agarrándose las manos y tocándose la nariz con el nudillo del pulgar.
—Ahora también malo. Voy a tener el bebé de todas formas —dijo la mujer. Se tocó el estómago y miró a Kaye—. ¿Usted?
—Sí —respondió Kaye.
—Creo en el futuro —dijo la mujer—. Tiene que ser mejor.
Terminó de apuntar los pedidos y se alejó de la mesa. Merton agarró los palillos y los agitó durante unos segundos.
—Me acordaré de esto —dijo—, la próxima vez que me sienta oprimido.
—Guárdatelo para tu libro —le dijo Brock.
—Estoy escribiéndolo —dijo Merton levantando las cejas—. No es ninguna sorpresa. Se trata de la noticia científica más importante de nuestro tiempo.
—Espero que estés teniendo más suerte que yo —le dijo Kaye.
—Estoy bloqueado, completamente paralizado —le respondió Merton, y empujó su vaso con el extremo más grueso del palillo—. Pero no durará demasiado. Nunca lo ha hecho.
La camarera les trajo rollitos de primavera: gambas, brotes y albahaca envueltos en una tortita traslúcida. A Kaye se le habían pasado las ganas de tomar la pastosa y reconfortante avena. Se sentía más aventurera, así que agarró uno de los rollitos con los palillos y lo hundió en el cuenco de salsa dulce. El sabor era extraordinario… Podría haber retrasado el proceso durante minutos para poder absorber cada molécula de sabor. La albahaca y la menta del rollito eran casi demasiado intensas, y la gamba se resistía crujiente, con un sabor rico y oceánico.
Sintió que se le agudizaban los sentidos. El inmenso comedor, aunque a oscuras y frío, le pareció lleno de color y detalles.
—¿Qué ponen en estas cosas? —preguntó, mientras masticaba el último trozo.
—Son buenos —dijo Merton.
—No debí haber dicho nada —dijo Maria a modo de disculpa, sintiendo todavía la emoción del relato de la camarera.
—Todos creemos en el futuro —dijo Mitch—. No estaríamos aquí si nos hubiésemos quedado encerrados en nuestras chozas.
—Tenemos que decidir qué podemos decir, cuáles son nuestras limitaciones —dijo Wendell—. Tengo muy poco trecho antes de salirme de mis conocimientos de experto y de lo que el departamento tolerará, incluso si afirmo hablar desde una posición estrictamente personal.
—Valor, Wendell —dijo Merton—. ¿Un frente sólido, Freddie?
Brock bebió del espumoso vaso de cerveza. Lo miró con expresión perruna.
—No puedo creer que estemos todos aquí, que hayamos llegado tan lejos —dijo—. Los cambios se encuentran tan cercanos que siento miedo. ¿Sabéis qué va a suceder cuando presentemos nuestros descubrimientos?
—Vamos a ser crucificados en casi todas las revistas científicas del mundo —dijo Packer y se echó a reír.
—No en Nature —dijo Merton—. He estado haciendo algo de trabajo de zapa. Un golpe de estado periodístico y científico. —Sonrió.
—No, por favor, amigos —dijo Brock—. Dad un paso atrás por un momento y pensad. Acabamos de superar el cambio de milenio y ahora estamos a punto de descubrir cómo llegamos a ser humanos. —Se quitó las gruesas gafas y se las limpió con la servilleta. Tenía unos ojos distantes y muy redondos—. En Innsbruck tenemos nuestras momias, atrapadas en el último periodo de cambio, que se produjo hace decenas de miles de años. La mujer debió de haber sido más valiente y dura de lo que podemos imaginar, pero sabía muy poco. Doctora Lang, usted sabe muchas cosas pero aún así sigue adelante. Su valor es quizás aún más maravilloso. —Levantó el vaso de cerveza—. Lo menos que puedo hacer es ofrecerle un brindis de todo corazón.
Todos levantaron las copas. Kaye sintió que el estómago le daba la vuelta otra vez, pero no se trataba de una sensación desagradable.
—A Kaye —dijo Friedrich Brock—, La nueva Eva.
77
Seattle
12 DE AGOSTO
Kaye se quedó sentada en el viejo Buick para protegerse de la lluvia. Mitch paseaba por entre las filas de coches buscando uno del tipo que ella le había especificado: pequeño, de finales de los noventa, japonés o Volvo, quizás azul o verde, y miraba hacia donde ella estaba esperándole, con la ventanilla bajada para tomar aire.
Se quitó el sombrero mojado y sonrió.
—¿Qué tal esta belleza? —señaló a un Caprice negro.
—No —dijo Kaye con seriedad. A Mitch le encantaban los viejos coches grandes americanos. Se sentía como en casa en sus espaciosos interiores. Podía llevar herramientas y trozos de roca en el portaequipaje. Le hubiese encantado comprar un camión, y lo habían discutido durante días. Kaye no se oponía a la tracción en las cuatro ruedas, pero no habían visto nada que se pudiesen permitir. Quería tener una buena reserva en el banco en caso de emergencia. Había fijado un límite de doce mil dólares.
—Soy un hombre mantenido —dijo, sosteniendo con tristeza el sombrero e inclinando la cabeza frente al Caprice.
Kaye hizo ver que no le oía. Por alguna razón, llevaba toda la mañana de mal humor… Durante el desayuno le había respondido con brusquedad al pobre, castigo que Mitch aceptaba con enfurecedora conmiseración. Lo que ella buscaba era una pelea de verdad, para poner en marcha la sangre y las ideas… para poner en marcha el cuerpo. Estaba harta de la sensación insistente que tenía en el vientre desde hacía tres días. Estaba harta de esperar, de intentar aceptar lo que llevaba.
Lo que Kaye deseaba más que nada era castigar a Mitch por estar de acuerdo en que ella se quedase embarazada, y haber iniciado así todo aquel lento y terrible proceso.
Mitch se acercó a la segunda fila y miró las pegatinas. Una mujer bajó los escalones de madera del trailer que servía de oficina y habló con él.
Kaye los observó con suspicacia. Se odiaba, odiaba sus malditas y caóticas emociones. Nada de lo que pensaba tenía sentido.
Mitch señaló un Lexus usado.
—Demasiado caro —murmuró Kaye para sí mientras se mordía las cutículas—. Mierda y mierda. —Le pareció que se había mojado los panties. El flujo continuaba, pero no venía de la vejiga. Lo sentía entre las piernas.
—¡Mitch! —gritó.
Él volvió corriendo, abrió de un golpe la puerta del conductor, se metió dentro de un salto y arrancó cuando el primer puñetazo de dolor se hundió en el cuerpo de Kaye, obligándola a doblarse. Estuvo a punto de golpearse contra el salpicadero. Él la ayudó a enderezarse con una mano.
—¡Oh, Dios! —rugió Kaye.
—Nos vamos —dijo Mitch. Se dirigió por Roosevelt y torció al oeste en la 45, esquivando a los coches en el paso elevado y metiéndose en la autopista de un volantazo a la izquierda.
El dolor ya no era intenso. Parecía que tenía el estómago lleno de agua helada y se le estremecían las caderas.
—¿Cómo va? —preguntó Mitch.
—Da miedo —respondió ella—. Es tan extraño.
Mitch llegó a los ciento treinta.
Kaye sintió como un pequeño movimiento interno. Tan súbito, tan natural, tan inexpresable. Intentó apretar las piernas. No estaba segura de saber qué sentía, qué había sucedido exactamente. El dolor casi había desaparecido.
Para cuando llegaron a la entrada de emergencia del Marine Pacific, Kaye estaba razonablemente segura de que todo había pasado.
Maria Konig les había recomendado a la doctora Felicity Galbreath después de que Kaye se enfrentase a la resistencia de varios obstetras renuentes a ocuparse de un embarazo SHEVA. Su propia compañía le había cancelado el seguro médico; SHEVA venía cubierto como enfermedad y no como un embarazo natural.
La doctora Galbreath trabajaba en varios hospitales, pero tenía la oficina en el Marine Pacific, el enorme hospital marrón y Art Déco construido durante la depresión, que miraba a la autopista, el lago Union y a gran parte del oeste de Seattle. También daba clases dos días por semana en la Universidad Western Washington, y Kaye se preguntaba de dónde sacaba el tiempo para tener otra vida.
Galbreath, alta y rolliza, de hombros redondeados, un rostro agradable y corriente, y una cabeza pequeña cubierta de pelo rubio pardusco, llegó a la habitación de Kaye veinte minutos después de que la ingresasen. La enfermera residente y un médico general la habían limpiado y reconocido. Una comadrona que Kaye no conocía también la examinó; había sabido del caso de Kaye por un breve artículo en el Seattle Weekly.
Kaye estaba sentada en la cama con la espalda arqueada, pero por lo demás se sentía cómoda y bebía un vaso de zumo de naranja.
—Bien, ya ha sucedido —dijo Galbreath.
—Sucedió —fue el débil eco de Kaye.
—Me han contado que te va bien.
—Ahora me siento mejor.
—Lamento mucho no haber llegado antes. Me encontraba en el Centro Médico de la UW.
—Creo que todo pasó antes de que me ingresasen —dijo Kaye.
—¿Cómo te sientes?
—Fatal. Con buena salud, pero fatal.
—¿Dónde está Mitch?
—Le dije que me trajese el bebé. El feto.
Galbreath la miró con una mezcla de irritación y asombro.
—¿No estás llevando el aspecto científico demasiado lejos?
—Tonterías —respondió Kaye con furia.
—Podrías sufrir un trauma emocional.
—Más tonterías. Se lo llevaron sin decirme nada. Necesito verlo. Necesito saber qué ha sucedido.
—Una rechazo de primera fase. Ya sabes el aspecto que tienen —dijo Galbreath con voz tranquila, comprobando el pulso de Kaye y observando el monitor. Por precaución, le habían puesto un gotero de solución salina.
Mitch regresó con una pequeña bandeja metálica cubierta con un trapo.
—Iban a enviarlo a… —Levantó la vista, tenía el rostro pálido como una sábana—. No sé dónde. Tuve que lanzar algunos gritos.
Galbreath los miró con expresión de total autocontrol.
—Son sólo tejidos, Kaye. El hospital debe enviarlo al centro de autopsia del Equipo Especial. Es la ley.
—Es mi hija —dijo Kaye mientras se le derramaban las lágrimas por las mejillas—. Quiero verla antes de que se la lleven. —Empezó a sollozar sin control. La enfermera metió la cabeza, vio a Galbreath y se quedó plantada en el quicio con expresión de impotencia y de preocupación.
Galbreath le quitó la bandeja a Mitch, quien se alegró de cedérsela. Esperó hasta que Kaye se calmase.
—Por favor —dijo Kaye. Galbreath le colocó la bandeja suavemente en el regazo.
La enfermera se fue cerrando la puerta.
Mitch se volvió cuando Kaye retiró la tela.
Descansando sobre una superficie de hielo picado, metido dentro de una bolsa de plástico con cierre, no mayor que un ratoncillo de laboratorio, se encontraba la hija intermedia. Su hija. Kaye la había estado alimentando, llevando y protegiendo durante más de noventa días.
Durante un momento, se sintió extrañamente incómoda. Alargó un dedo para dibujar el contorno de la bolsa, la corta y doblaba espina más allá del límite del roto y diminuto amnios. Acarició la cabeza, comparativamente grande, sin rostro, descubriendo pequeñas rendijas para los ojos, una boca arrugada como la de un conejo y bien cerrada, y pequeños salientes donde podrían ir brazos y piernas. La pequeña placenta púrpura se encontraba bajo el amnios.
—Gracias —le dijo al feto.
Cubrió la bandeja. Galbreath intentó retirarla, pero Kaye le agarró la mano.
—Déjamela unos minutos —dijo—. Quiero asegurarme de que no está sola. Allá donde vaya.
Galbreath se reunió con Mitch en la sala de espera. Él estaba sentado, con la cabeza entre las manos, en una pálida silla de roble blanqueado ante un fondo marino pastel enmarcado en fresno.
—Tienes aspecto de necesitar una copa —le dijo.
—¿Sigue dormida Kaye? —preguntó Mitch—. Quiero estar con ella.
Galbreath asintió.
—Puedes entrar cuando quieras. La he examinado. ¿Quieres conocer los detalles?
—Por favor —le dijo Mitch mientras se frotaba la cara—. No sabía que iba a reaccionar de esa forma. Lo siento.
—No es necesario. Es una mujer valiente que cree saber lo que quiere. Bien, todavía está embarazada. El tapón mucoso secundario parece estar en posición. No se produjo ningún trauma, ni hemorragia; una separación de libro de texto, si alguien se hubiese tomado la molestia de escribir un libro sobre estas cosas. El hospital realizó una biopsia rápida. Se trata definitivamente de un rechazo SHEVA de primera fase. Se ha confirmado el número de cromosomas.
—¿Cincuenta y dos? —preguntó Mitch.
Galbreath asintió.
—Como en todos los demás casos. Deberían ser cuarenta y seis. Una gran anormalidad cromosómica.
—Se trata de un tipo diferente de normalidad —dijo Mitch.
Galbreath se sentó a su lado y cruzó las piernas.
—Esperemos que así sea. Haremos más pruebas en unos meses.
—No sé qué siente una mujer tras algo así —dijo él lentamente, cruzando y descruzando los brazos—. ¿Qué le puedo decir?
—Déjala dormir. Cuando se despierte, dile que la quieres y que es valiente y maravillosa. Esta parte probablemente le acabará pareciendo un mal sueño.
Mitch la miró fijamente.
—¿Qué le digo si el siguiente tampoco llega a buen término?
Galbreath inclinó la cabeza hacia un lado y se pasó un dedo por la mejilla.
—No lo sé, señor Rafelson.
Mitch rellenó los formularios de alta y repasó el informe médico adjunto, firmado por Galbreath. Kaye dobló el camisón y lo metió en una pequeña maleta, luego se dirigió con rigidez hacia el baño y guardó el cepillo de dientes.
—Me duele todo —dijo con una voz que resonaba a través de la puerta abierta.
—Puedo conseguirte una silla de ruedas —comentó Mitch. Ya casi había salido por la puerta cuando Kaye salió del baño y lo detuvo poniéndole una mano en el hombro.
—Puedo caminar. Ya hemos terminado con esta parte, y la idea me hace sentir mucho mejor. Pero… cincuenta y dos cromosomas, Mitch. Desearía saber qué significa.
—Todavía hay tiempo —dijo Mitch.
El primer impulso de Kaye fue dirigirle una mirada de reprimenda, pero la expresión de Mitch le indicó que no sería justo, que él se sentía tan vulnerable como ella.
—No —dijo, con calma.
Galbreath llamó en el marco de la puerta.
—Pasa —dijo Kaye. Cerró la maleta. La doctora entró acompañada de un joven, con aspecto de sentirse incómodo, vestido con un traje gris.
—Kaye, éste es Ed Gianelli. Es el representante legal de la Situación de Emergencia para Marina Pacific.
—Señora Lang, señor Rafelson. Lamento las molestias. Debo obtener algunos datos personales y una firma, según el acuerdo del estado de Washington para cumplir la Ley de Emergencia federal, según acuerdo de la legislatura del estado el 22 de julio de este año, y firmado por el gobernado el 26 de julio. Pido disculpa por los inconvenientes en una hora tan dolorosa…
—¿Qué es? —preguntó Mitch—. ¿Qué tenemos que hacer?
—Todas las mujeres que porten fetos SHEVA de segunda fase deben registrarse con la Oficina de Situación de Emergencia y aceptar someterse a un seguimiento médico. Puede aceptar tener esas visitas con la doctora Galbreath, siendo la obstetra que figura en el informe, y ella realizará las pruebas estándar.
—No vamos a registrarnos —dijo Mitch—. ¿Estás lista para irte? —le preguntó a Kaye pasándole el brazo por encima.
Gianelli se agitó incómodo.
—No voy a repasar las razones, señor Rafelson, pero el registro y el seguimiento han sido ordenados por el Comité de Sanidad del Condado de King, en acuerdo con las leyes federales y estatales.
—No reconozco esa ley —dijo Mitch con firmeza.
—La multa es de quinientos dólares por cada semana de negativa —dijo Gianelli.
—Es mejor no darle demasiada importancia —dijo Galbreath—. Es una especie de suplemento al certificado de nacimiento.
—El niño no ha nacido todavía.
—Entonces considérenlo un suplemento al informe médico postrechazo —dijo Gianelli levantando los hombros.
—No hubo rechazo —dijo Kaye—. Lo que hacemos es natural.
Gianelli levantó las manos exasperado.
—Todo lo que necesito es su dirección actual y un permiso para acceder a sus informes médicos, con la doctora Galbreath y su abogado, si lo desean, controlando lo que vemos.
—Dios mío —dijo Mitch. Hizo que Kaye saliese dejando atrás a Galbreath y Gianelli, luego se detuvo y le dijo a la doctora—: Sabe lo que esto significa, ¿no? La gente se alejará de los hospitales, de los médicos.
—Tengo las manos atadas —dijo Galbreath—. El hospital se resistió hasta ayer mismo. Seguimos teniendo la intención de apelar ante la Comisión de Sanidad. Pero por ahora…
Mitch y Kaye se fueron. Galbreath se quedó en la puerta, con el rostro descompuesto.
Gianelli los siguió por le pasillo, muy agitado.
—Tengo que recordarle —les decía—, que las multas se acumulan…
—¡Déjalo ya, Ed! —le gritó Galbreath, golpeando la pared con la mano—. ¡Déjalo ya y que se vayan en paz, por el amor de Dios!
Gianelli se quedó de pie en medio del pasillo, moviendo la cabeza.
—¡Odio esta mierda!
—¿Tú la odias? —le gritó Galbreath—. ¡Limítate a dejar a mis pacientes en paz!
78
Edificio 52, Instituto Nacional de Salud, Bethesda
OCTUBRE
—Tu cara tiene muy buen aspecto —dijo Shawbeck. Entró en la oficina de Augustine sostenido por un par de muletas. El asistente le ayudó a sentarse. Augustine se estaba terminando un sándwich de carne. Se limpió los labios y cerró la caja de cartón.
—Vale —dijo Shawbeck en cuanto estuvo sentado—. Reuniones semanales de los supervivientes del 20 de julio, bajo la presidencia de der Führer.
Augustine levantó la vista.
—No tiene ninguna gracia.
—¿Cuándo se unirá Christopher? Deberíamos guardar una botella de brandy y el último superviviente brinda por todos los demás.
—Christopher está cada vez más insatisfecho —dijo Augustine.
—¿Y tú no? —le preguntó Shawbeck—. ¿Cuánto hace que no te reúnes con el presidente?
—Tres días —respondió Augustine.
—¿Discusiones sobre presupuestos ocultos?
—Finanzas de reserva para la Situación de Emergencia —le dijo Augustine.
—A mí ni siquiera me lo ha mencionado —le respondió Shawbeck.
—Ahora éste es mi baile. Van a acabar colgándome un inodoro alrededor del cuello.
—Porque tú les diste las razones —le dijo Shawbeck—. Por tanto… esos bebés no sólo van a nacer muertos, sino que si nacen vivos se los arrancamos a sus padres y los colocaremos en hospitales con financiación especial. En esta ocasión, hemos ido demasiado lejos.
—Parece que el público está con nosotros —le replicó Augustine—. El presidente lo está describiendo como un importante riesgo para la salud pública.
—No me gustaría ser tú por nada del mundo, Mark. Va a ser un suicidio político. El presidente debe de estar sufriendo un trauma para atreverse a tanto.
—Para serte sincero, Frank, después de tantos años a la sombra de la Casa Blanca, está empezando a sentirse importante. Nos va a arrastrar a todos por el camino de la rectitud, corrigiendo errores del pasado y poniendo en marcha la política de un mártir.
—¿Y tú vas a espolearle?
Augustine echó atrás la cabeza. Asintió.
—¿Encarcelando bebés enfermos?
—Ya conoces la ciencia.
Shawbeck sonrió con satisfacción.
—Has conseguido que cinco virólogos admitan que es posible que esos bebés, y sus madres, pudiesen ser el caldo de cultivo de antiguos virus. Bien, treinta y siete virólogos han declarado que todo eso es una tontería.
—Ninguno tan destacado ni influyente.
—Thorne y Mahy y Mondavi y Bishop, Mark.
—Tengo mi instinto, Frank. Recuerda que éste también es mi terreno.
Shawbeck empujó la silla hacia delante.
—¿Ahora qué somos, pequeños tiranos?
El rostro de Augustine se puso lívido.
—Gracias, Frank —dijo.
—El público comienza a volverse contra las madres y los niños que todavía no han nacido. ¿Y si los bebés son encantadores? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que cambien de opinión, Mark? ¿Qué harás entonces?
Augustine no respondió.
—Sé por qué el presidente se ha negado a verme —dijo Shawbeck—. Tú le dices lo que quiere oír. Tiene miedo y el país está descontrolado, así que elige una solución y tú lo apoyas. No es ciencia, es política.
—El presidente está de acuerdo conmigo.
—Lo llamemos como lo llamemos, el 20 de julio, el incendio del Reichstag, la bomba no te concede carta blanca —le dijo Shawbeck.
—Vamos a sobrevivir —le replicó Augustine—. Yo no repartí las cartas.
—No —admitió Shawbeck—. Pero sí que impediste que el mazo se repartiese con justicia.
Augustine miró al frente.
—Lo están llamando «pecado original», ¿lo sabías?
—No lo he oído —dijo Augustine.
—Sintoniza la Red de Emisión Cristiana. Están dividiendo al electorado a lo largo y ancho del país. Pat Robertson le dice a su audiencia que esos monstruos son la última prueba de Dios antes de la llegada del Reino de los Cielos. Dice que nuestro ADN está intentado purgarse de nuestros pecados acumulados, para… ¿cómo era la frase, Ted?
El asistente dijo:
—Limpiar nuestro pasado antes de que Dios convoque el Día del Juicio.
—Así era.
—Todavía no controlamos la radio, Frank —dijo Augustine—. No se me puede considerar responsable…
—Otra media docena de teleevangelistas dice que esos niños por nacer son criaturas del demonio —siguió diciendo Shawbeck, enfureciéndose—. Nacidos con la marca de Satán, un ojo y labios leporinos. Algunos incluso dicen que tienen pezuñas.
Augustine agitó la cabeza con tristeza.
—Ése es ahora el grupo que te apoya —le dijo Shawbeck, y le indicó al asistente que se adelantase. Luchó por ponerse en pie y se metió las muletas bajo los brazos—. Mañana por la mañana voy a presentar mi dimisión. Del Equipo Especial y el INS. Estoy quemado. No puedo soportar tanta ignorancia… la mía propia o la de los demás. Pensé que debías ser el primero en saberlo. Quizás así puedas reunir todo el poder.
Una vez que Shawbeck se hubo ido, Augustine se quedó detrás de la mesa sin apenas respirar. Tenía los nudillos blancos y le temblaban las manos.
Lentamente recuperó el control de las emociones, obligándose a respirar profunda y lentamente.
—El secreto está en el swing —le dijo a la habitación vacía.
79
Seattle
DICIEMBRE
Dejaron la última caja sacada del viejo apartamento de Mitch sobre la nieve. Kaye insistió en llevar alguna de las pequeñas, pero Mitch y Wendell cargaron con todas las pesadas durante las primeras horas de la mañana, y las metieron en un enorme camión alquilado pintado de naranja y blanco.
Kaye subió al camión junto a Mitch. Wendell conducía.
—Adiós a los días de soltero —dijo Kaye.
Mitch sonrió.
—Hay un vivero de árboles junto a la casa —dijo Wendell—. Podemos comprar un árbol de Navidad en el camino. Así será terriblemente acogedor.
Su nuevo hogar se encontraba en una zona de arbustos bajos y bosques cerca de Ebey Slough y la ciudad de Snohomish. De un verde y blanco rústico, con una única ventana al frente y un enorme porche cerrado, la casa de dos habitaciones se encontraba al final de una larga carretera de campo rodeada de pinos. Se la habían alquilado a los padres de Wendell, que eran sus dueños desde hacía treinta y cuatro años.
El cambio de dirección era un secreto.
Mientras los hombres descargaban el camión, Kaye preparó sándwiches y metió las cervezas y algunas bebidas de frutas en la nevera recién limpiada. En el vacío y limpio salón, en calcetines sobre el suelo de roble, Kaye se sintió en paz.
Wendell llevó una lámpara al salón y la dejó sobre la mesa de la cocina. Kaye le pasó una cerveza. Agradecido, dio un buen trago.
—¿Te lo han dicho? —preguntó.
—¿Quién? ¿Decirme qué?
—Mis padres. Nací aquí. Ésta fue su primera casa. —Indicó todo el salón con la mano—. Solía llevarme un microscopio al jardín.
—Es maravilloso —dijo Kaye.
—Aquí me convertí en un científico —dijo Wendell—. Un lugar sagrado. ¡Que os bendiga a los dos!
Mitch entró con una silla y un revistero. Aceptó una cerveza y brindó, chocando el vaso contra el zumo de Kaye.
—Por convertirnos en topos —dijo—. Hundirnos bajo tierra.
Maria Konig y otra media docena de amigos llegaron cuatro horas más tarde para ayudar a colocar los muebles. Casi habían terminado cuando Eileen Ripper llamó a la puerta. Traía una enorme bolsa de lona. Mitch la presentó, y luego vio a otras dos personas que esperaban en el porche.
—Traje a algunos amigos —dijo Eileen—. Pensé que podríamos celebrarlo con noticias propias.
Sue Champion y un hombre mayor que ella, alto, de largo pelo negro y una barriga bien disciplinada, se adelantaron algo incómodos. Los ojos del hombre relucían como los de un lobo.
Eileen la dio la mano a Maria y Wendell.
—Mitch, ya conoces a Sue. Éste es su marido, Jack. Y esto es para la estufa de leña —le dijo a Kaye, dejando la bolsa—. Arce y cerezo. Un olor maravilloso. ¡Qué casa tan bonita!
Sue saludó a Mitch con la cabeza y le sonrió a Kaye.
—No nos conocemos —le dijo Sue.
Kaye abrió y cerró la boca como un pez, sin poder articular palabra, hasta que las dos rieron.
Habían traído jamón ahumado y trucha asalmonada para cenar. Jack y Mitch se miraron como muchachos asustados, midiéndose uno al otro. A Sue no parecía preocuparle, pero Mitch no sabía qué decir. Algo achispado, se disculpó por no tener velas y decidió que la ocasión exigía un farolillo de gas.
Wendell apagó todas las luces. El salón se convirtió en una tienda de campamento con largas sombras, y comieron en el brillante centro entre cajas apiladas. Sue y Jack conferenciaron en una esquina durante un momento.
—Sue me ha dicho que le caéis bien —dijo Jack cuando regresaron—. Pero yo soy un hombre suspicaz y opino que estáis todos locos.
—No voy a decir que no esté de acuerdo —dijo Mitch levantando la cerveza.
—Sue me contó lo que hiciste en Columbia.
—Eso fue hace mucho tiempo —dijo Mitch.
—Venga, sé bueno —le advirtió Sue a su marido.
—Sólo quiero saber por qué lo hiciste —dijo Jack—. Podría haber sido uno de mis antepasados.
—Yo quería saber si era uno de tus antepasados —replicó Mitch.
—¿Lo era?
—Eso creo, sí.
Jack entrecerró los ojos frente al brillo siseante del farolillo.
—Los que encontraste en la cueva de las montañas: ¿eran antepasados de todos nosotros?
—Podría decirse así.
Jack movió la cabeza con curiosidad.
—Sue me dice que los antepasados pueden regresar con su gente, sea quien sea su gente, si descubrimos sus verdaderos nombres. Los fantasmas pueden ser peligrosos. No estoy seguro que ésta sea forma de mantenerlos felices.
—Sue y yo hemos llegado a otro acuerdo —dijo Eileen—. Con el tiempo lo lograremos. Voy a convertirme en consejera especial para las tribus. Cuando alguien encuentre viejos huesos, me llamarán para que los examine. Haremos medidas rápidas y tomaremos pequeñas muestras, y luego los devolveremos a las tribus. Jack y sus amigos han creado lo que llaman un Rito de Sabiduría.
—Sus nombres están en sus huesos —dijo Jack—. Les diremos que pondremos sus nombres a nuestros hijos.
—Es genial —dijo Mitch—. Estoy encantado. Pasmado, pero encantado.
—Todos piensan que los indios son ignorantes —dijo Jack—. Simplemente nos preocupan otras cosas.
Mitch se inclinó sobre la lámpara y le ofreció la mano a Jack. Éste miró al techo, moviendo los dientes de forma audible.
—Esto es demasiado nuevo —dijo. Pero aceptó la mano de Mitch y la agarró con tanta fuerza que casi derribó el farol. Durante un momento, Kaye pensó que podría acabar en un combate de lucha libre.
—Pero te digo una cosa —dijo Jack cuando hubieron terminado—. Deberías comportarte, Mitch Rafelson.
—He dejado por completo el negocio de los huesos —dijo Mitch.
—Mitch sueña con la gente que encuentra —dijo Eileen.
—¿En serio? —Jack estaba impresionado—. ¿Te hablan?
—Me convierto en ellos —dijo Mitch.
—Oh —dijo Jack.
Kaye se sentía fascinada por ellos, pero en particular por Sue. Los rasgos de la mujer eran más que fuertes, casi masculinos, pero Kaye no creía haber conocido jamás a nadie más hermoso. La relación de Eileen con Mitch era tan fácil e intuitiva que Kaye se preguntó si en alguna ocasión habrían sido amantes.
—Todo el mundo está asustado —dijo Sue—. Tenemos tantos embarazos SHEVA en Kumash. Es una de las razones por las que colaboramos con Eileen. El consejo ha decidido que nuestros antepasados pueden revelarnos cómo sobrevivir a estos tiempos. ¿Llevas el niño de Mitch? —le preguntó a Kaye.
—Así es —respondió Kaye.
—¿Los pequeños ayudantes ya han llegado y se han ido?
Kaye asintió.
—Yo también —dijo Sue—. La enterramos con un nombre especial y nuestra gratitud y amor.
—Era Tiny Swift —dijo Jack en voz baja.
—Felicidades —dijo Mitch en voz baja.
—Sí, así es —dijo Jack, contento—. Nada de tristeza. Su trabajo está hecho.
—El gobierno no puede venir a preguntar nombres en las tierras del consejo —dijo Sue—. No se lo permitiremos. Si el gobierno os persigue demasiado, podéis venir y quedaros con nosotros. Ya los hemos repelido antes.
—Es maravilloso —dijo Eileen, sonriendo.
Pero Jack miró por encima del hombro hacia las sombras. Cerró los ojos, tragó saliva y su rostro se llenó de arrugas.
—Es tan difícil saber qué hacer o qué creer —dijo—. Me gustaría que los fantasmas hablasen con mayor claridad.
—¿Nos ayudarás con tus conocimientos, Kaye? —preguntó Sue.
—Lo intentaré —respondió Kaye.
Luego, dirigiéndose vacilante hacia Mitch, Sue dijo:
—Yo también tengo sueños. Sueño con los nuevos niños.
—Cuéntanos más sobre los sueños —dijo Kaye.
—Quizá sean personales, cariño —le advirtió Mitch.
Sue puso la mano sobre el brazo de Mitch.
—Me alegra que lo comprendas. Son personales, y en ocasiones también son aterradores.
Wendell bajó del ático sosteniendo una caja de cartón.
—Mis padres me dijeron que seguía aquí, y así es. Adornos… Dios, ¡cuántos recuerdos! ¿Quién quiere decorar el árbol?
80
Edificio 52, Instituto Nacional de Salud, Bethesda
ENERO
—Aquí tienes las reuniones para los próximos días. —Florence Leighton le pasó a Augustine una pequeña hoja de papel, que encajaba en el bolsillo de la camisa y podía así consultarse de inmediato, como a él le gustaba. La lista crecía y crecía; esa misma tarde iba a reunirse con el gobernador de Nebraska, y si le quedaba tiempo, se reuniría con un grupo de columnistas financieros.
Y luego cenaría a las siete con una encantadora dama a la que le importaba un carajo su importancia en las noticias y su fama de incansable adicto al trabajo. Mark Augustine cuadró los hombros y pasó el dedo por la lista antes de doblarla, gesto que era su forma de indicarle a la señora Leighton que daba su aprobación.
—Y aquí tienes algo extraño —añadió—. No tiene cita, pero dice que está seguro de que usted le recibirá. —Dejó caer una tarjeta de visita sobre la mesa y lo miró con ojos arqueados—. Un diablillo.
Augustine miró el nombre y sintió un ligero pinchazo de curiosidad.
—¿Le conoces? —preguntó la mujer.
—Es periodista —dijo Augustine—. Un reportero científico que ha metido los dedos en más de un pastel caliente.
—¿Pasteles de carne o fruta? —preguntó la señora Leighton.
Augustine sonrió.
—Vale. Responderé a su farol. Dile que tiene cinco minutos.
—¿Traigo café?
—Él tomará té.
Augustine ordenó la mesa y metió dos libros en un cajón. No quería que nadie supiese qué leía en esos momentos. Uno de los libros era una delgada monografía: Elementos móviles como fuente de novedad genómica en las hierbas. El otro era una novela popular de Robin Cook que acababa de publicarse, sobre el estallido de una importante e inexplicable enfermedad producida por un organismo nuevo, posiblemente venido del espacio. Normalmente, a Augustine le gustaban las novelas sobre epidemias, aunque durante el año pasado deliberadamente no había leído ninguna. Que ahora estuviese leyendo aquélla en concreto mostraba que estaba recuperando la confianza.
Se puso en pie y sonrió cuando entró Oliver Merton.
—Es agradable volver a verle, señor Merton.
—Gracias por recibirme, doctor Augustine —dijo Merton—. Me han puesto muchos problemas ahí fuera. Incluso se quedaron con mi libreta de notas.
Augustine puso cara de disculpa.
—Hay muy poco tiempo. Estoy seguro de que ha venido a contarme algo interesante.
—Así es. —Merton levantó la vista cuando entró la señora Leighton trayendo una bandeja con dos tazas.
—¿Té, señor Merton? —le preguntó la mujer.
Merton sonrió con vergüenza.
—Me gustaría tomar café. Llevo las últimas semanas en Seattle y he dejado de tomar té.
La señora Leighton sacó la lengua en dirección a Augustine y fue en busca de una taza de café.
—Es muy atrevida —comentó Merton.
—Hemos trabajado juntos durante momentos muy difíciles —le explicó Augustine—. Momentos muy intensos.
—Claro —respondió Merton—. En primer lugar, felicidades por conseguir que se retrasase la conferencia sobre el SHEVA en la Universidad de Washington.
Augustine parecía sorprendido.
—Algo relativo a retirar las becas del Instituto Nacional de Salud si se realizaba la conferencia, es todo lo que he conseguido sacar de mis fuentes en la universidad.
—No lo sabía —dijo Augustine.
—En lugar de eso, la vamos a celebrar en un pequeño motel en las afueras del campus. Y quizá la comida sea cortesía de un restaurante francés con un cocinero comprensivo. Para endulzar el chorro de limón. Si vamos a convertirnos definitivamente en bribones sin afiliación, al menos lo pasaremos bien.
—No suena muy objetivo, pero les deseo suerte —dijo Augustine.
La expresión de Merton se convirtió en una sonrisa de desafío.
—Me he enterado esta mañana por Friedrich Brock de que se han producidos muchos cambios en el personal que estudia las momias neandertales en la Universidad de Innsbruck. Una comisión científica interna llegó a la conclusión de que se estaban pasando por alto los hechos y que se había cometido un importante error científico. Herr Professor Brock ha sido llamado a Innsbruck. Ahora mismo está de camino.
—No sé por qué eso debería interesarme —dijo Augustine—. Nos quedan dos minutos.
La señora Leighton volvió con una taza de café. Merton dio un buen sorbo.
—Gracias. Van a tratar las tres momias como un grupo familiar, emparentado genéticamente. Y eso significa que van a reconocer la primera prueba sólida de especiación humana. Se ha detectado SHEVA en esos especímenes.
—Muy bien —comentó Augustine.
Merton unió las palmas. Florence lo observó con desinteresada curiosidad.
—Hemos llegado al punto más alto de un largo y rápido descenso a la verdad, doctor Augustine —dijo Merton—. Sentía curiosidad por saber cómo se tomaría la noticia.
Augustine tomo aire por la nariz.
—Lo que sucediese hace decenas de miles de años no afecta a nuestra evaluación sobre lo que sucede hoy. Ni un solo feto Herodes ha nacido vivo. Es más, ayer mismo, los científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas nos han comunicado que esos fetos de segunda fase no sólo son proclives a un rechazo en el primer trimestre sino que son especialmente vulnerables a virtualmente todos los herpesvirus conocidos, incluyendo el Epstein-Barr. Mononucleosis. El noventa y cinco por ciento de todas las personas en la Tierra tiene el Epstein-Barr, señor Merton.
—¿Nada va a hacerle cambiar de opinión, doctor? —preguntó Merton.
—Todavía oigo un zumbido en el oído bueno después de la explosión de la bomba que mató a nuestro presidente. He lidiado con todos los ataques. Nada me hará cambiar de opinión excepto los hechos, actuales e importantes. —Augustine dio la vuelta a la mesa y se sentó en una esquina—. Les deseo lo mejor a la gente de Innsbruck, no importa quién lleve las investigaciones —dijo—. Hay misterios suficientes en biología para durarnos hasta el fin de los tiempos. Cuando venga por Washington de nuevo, pásese por aquí, señor Merton. Estoy seguro de que Florence lo recordará: té no, café.
Con la bandeja en equilibrio sobre el regazo, Dicken empujaba la silla de ruedas por la cafetería del Edificio Natcher, vio a Merton y se dirigió al extremo de la mesa.
Dejó la bandeja con una mano.
—¿Cómo fue el viaje en tren? —preguntó Dicken.
—Genial —dijo Merton—. Creo que deberías saber que Kaye Lang tiene una foto tuya sobre su mesa.
—Es un mensaje muy raro, Oliver —dijo Dicken—. ¿Por qué debería importarme?
—Porque creo que sentías por ella algo más que camaradería científica —dijo Merton—. Ella te escribió después de la bomba. No le contestaste.
—Si has venido a darme el coñazo, comeré en otro sitio —dijo Dicken y volvió a tomar la bandeja.
Merton levantó las manos.
—Lo siento. Es el instinto periodístico.
Dicken empujó la bandeja y colocó en posición la silla de ruedas.
—Paso la mitad del día esperando a sanar, temiendo que nunca volveré a recuperar el uso de las piernas y la mano… Intento tener fe en mi cuerpo. La otra mitad del día la paso en rehabilitación, empujando hasta que me duele. No tengo tiempo para lamentar las oportunidades perdidas. ¿Y tú?
—Mi novia de Leeds me dejó hace una semana. Nunca estoy en casa. Además, di positivo. Eso la asustó.
—Lo lamento —dijo Dicken.
—Acabo de pasar por el cubil de Augustine. Parece que se lo tiene muy creído.
—Las encuestas lo apoyan. La crisis sanitaria se ha convertido en política internacional. Los fanáticos nos hacen adoptar leyes represivas. Se trata de la ley marcial en todos sus detalles menos el nombre, y el Equipo Especial de Situación de Emergencia emite decretos médicos… Lo que significa que lo controlan casi todo. Ahora que Shawbeck lo ha dejado, Augustine es el número dos del país.
—Da miedo —dijo Merton.
—Muéstrame algo que no dé miedo —dijo Dicken.
Merton aceptó la respuesta.
—Estoy convencido de que Augustine está tirando de varios hilos para conseguir que se prohíba la conferencia del noroeste sobre el SHEVA.
—Es un burócrata consumado… Lo que significa que protegerá su posición usando todas las herramientas de que disponga.
—¿Qué hay de la verdad? —dijo Merton, arrugando la frente—. Simplemente no estoy acostumbrado a ver al gobierno decidiendo los debates científicos.
—Eres tan ingenuo, Oliver. Los británicos llevan años haciéndolo.
—Sí, sí, he tratado con suficientes ministros de gabinete para saberme la rutina. Pero ¿cuál es tu posición? Ayudaste a formar la coalición de Kaye… ¿Por qué Augustine no se limita a despedirte y sigue con sus cosas?
—Porque vi la luz —dijo Dicken desanimado—. O más bien, las tinieblas. Bebés muertos. Perdí la esperanza. Incluso antes, Augustine me manejó muy bien… Me mantuvo en un equilibrio aparente, dejándome implicarme en reuniones de política. Pero nunca me dio libertad suficiente para hacer ruido. Ahora… no puedo viajar, no puedo realizar las investigaciones que precisamos. Estoy incapacitado.
—¿Esterilizado? —se aventuró a decir Merton.
—Castrado —dijo Dicken.
—Al menos ¿no le susurras al oído, «Se trata de ciencia, gran César, podrías equivocarte»?
Dicken negó con la cabeza.
—El número de cromosomas es bastante claro. Cincuenta y dos cromosomas, en lugar de cuarenta y seis. Trisomal, tetrasomal… Podrían acabar teniendo síndrome de Down o algo peor. Si el Epstein-Barr no acaba con ellos.
Merton se había guardado lo mejor para el final. Le contó a Dicken los cambios en Innsbruck. Dicken lo escuchó con atención, entrecerrando el ojo ciego, luego apartó el ojo bueno para mirar a los ventanales y a la brillante luz del sol de primavera que se veía al otro lado.
Recordaba la conversación con Kaye antes de que ésta conociese a Rafelson.
—¿Así que Rafelson va a ir a Austria? —Dicken atacó con tenedor la suela guisada y el arroz de su plato.
—Si le invitan. Puede que siga siendo demasiado problemático.
—Esperaré el informe —dijo Dicken—. Pero no aguantaré la respiración.
—Crees que Kaye está arriesgando demasiado —le sugirió Merton.
—No sé por qué he pedido esta comida —dijo Dicken dejando el tenedor—. No tengo hambre.
81
Seattle
FEBRERO
—Parece que el bebé está bien —dijo la doctora Galbreath—. El desarrollo del tercer trimestre es normal. Hemos realizado los análisis y es lo que cabe esperar de un feto SHEVA de segunda fase.
A Kaye el comentario le pareció un poco frío.
—¿Niño o niña? —preguntó Kaye.
—Cincuenta y dos XX —dijo Galbreath. Abrió una carpeta marrón y le pasó a Kaye una copia del informe—. Una mujer cromosómicamente anormal.
Kaye miró el papel sintiendo los latidos del corazón. No se lo había contado a Mitch, pero había deseado una niña, para al menos eliminar algo de la distancia, de las diferencias con las que tendría que tratar.
—¿Hay duplicaciones o son cromosomas nuevos? —preguntó Kaye.
—Si supiésemos cómo decidir tal cosa, seríamos famosos —dijo Galbreath. Luego, con menos seriedad—. No lo sabemos. Un examen simple parece indicar que no hay duplicados.
—¿No hay un cromosoma 21 extra? —preguntó Kaye con calma, mirando la hoja de papel con sus filas de números y las pocas palabras explicativas.
—No creo que el feto padezca síndrome de Down —aventuró Galbreath—. Pero ya sabes lo que opino.
—Por los cromosomas extra.
Galbreath asintió.
—No tenemos forma de saber cuántos cromosomas tenían los neandertales —dijo Kaye.
—Si eran como nosotros, cuarenta y seis —dijo Galbreath.
—Pero no eran como nosotros. Sigue siendo un misterio. —Incluso esas palabras le sonaban frágiles a sí misma. Se puso en pie, con una mano en el vientre—. Por lo que puede ves, está sano.
Galbreath asintió.
—Pero la pregunta está ahí, ¿qué sé yo? Casi nada. Das positivos en herpes simples tipo uno, pero negativo en mono… es decir, Epstein-Barr. Nunca tuviste la varicela. Por amor de Dios, Kaye, mantente alejada de cualquiera que tenga varicela.
—Tendré cuidado —dijo Kaye.
—No sé qué más decirte.
—Deséame suerte.
—Te deseo toda la suerte del mundo, y del cielo. No hace que me sienta mejor como médico.
—Sigue siendo nuestra decisión, Felicity.
—Claro. —Galbreath hojeó más papeles hasta llegar al final de la carpeta—. Si fuese decisión mía, nunca verías lo que tengo que mostrarte. Hemos perdido nuestra apelación. Tenemos que registrar a todos nuestros pacientes SHEVA. Si no aceptas hacerlo, tendremos que registrarte nosotros.
—Entonces, hazlo —dijo Kaye con calma. Jugueteaba con uno de los pliegues del pantalón.
—Sé que os habéis mudado —dijo Galbreath—. Si entrego un registro incorrecto, Marine Pacific podría tener problemas, y a mí podrían convocarme ante una comisión de evaluación y encontrarme al final sin licencia. —Le ofreció a Kaye una mirada triste pero decidida—. Necesito vuestra dirección actual.
Kaye miró el formulario y luego negó con la cabeza.
—Te lo ruego, Kaye. Quiero seguir siendo tu médico hasta que esto termine.
—¿Termine?
—Hasta el parto.
Kaye volvió a negarse, con una mirada de fiera tozudez, como un conejo perseguido.
Galbreath bajó la vista a un extremo de la camilla de reconocimiento, con los ojos llenos de lágrimas.
—No tengo elección. Ninguno de nosotros la tiene.
—No quiero que nadie venga a llevarse a mi bebé —dijo Kaye fallándole el aliento y sintiendo las manos frías.
—Si no cooperas, no podré ser tu médico —dijo Galbreath. Se dio la vuelta bruscamente y salió de la sala. La enfermera vino a mirar segundos más tarde, vio a Kaye de pie, aturdida, y preguntó si necesitaba algo.
—No tengo médico —dijo Kaye.
La enfermera se hizo a un lado cuando Galbreath entró de nuevo.
—Por favor, dame tu nueva dirección. Sé que el Marine Pacific está resistiéndose a todos los intentos locales del Equipo Especial por ponerse en contacto con los pacientes. Pondré advertencias extras en tu historial. Estamos de tu parte, Kaye, créeme.
Kaye deseaba desesperadamente hablar con Mitch, pero él se encontraba en el distrito universitario, intentando completar las reservas de hotel para la conferencia. No deseaba interrumpirle.
Galbreath le entregó un bolígrafo a Kaye, quien rellenó el formulario lentamente. Galbreath lo recogió.
—Lo hubiesen descubierto de una forma u otra —dijo.
Kaye se llevó el informe y fue hasta el Toyota Camry marrón que habían comprado dos meses antes. Se quedó sentada en el coche durante diez minutos, consternada, con los dedos blancos de aferrar el volante, y luego le dio a la llave para ponerlo en marcha.
Bajaba la ventanilla para tomar aire cuando oyó como Galbreath la llamaba. Pensó por un segundo limitarse a salir del aparcamiento y alejarse, pero volvió a poner el freno de mano y miró a su izquierda. Galbreath venía corriendo por el aparcamiento. Apoyó la mano en la portezuela y miró a Kaye.
—Escribiste la dirección incorrecta, ¿no es así? —preguntó, resoplando y con la cara enrojecida.
Kaye se limitó a conservar la misma expresión.
Galbreath cerró los ojos y recuperó el aliento.
—A tu bebé no le pasa nada malo —dijo—. No veo que tenga nada malo. No comprendo nada. ¡Por qué no la rechazas como un tejido extraño… es completamente diferente a ti! Igualmente podrías estar embarazada de un gorila. Pero la toleras y la alimentas. Todas las madres lo hacen. ¿Por qué no estudia tal cosa el Equipo Especial?
—Es un misterio —admitió Kaye.
—Por favor, perdóname, Kaye.
—Estás perdonada —dijo Kaye sin convicción.
—No, lo digo en serio. No me importa si me quitan la licencia… ¡podrían estar completamente equivocados! Quiero ser tu médico.
Kaye escondió el rostro entre las manos, agotada por la tensión. Su cuello era como un resorte de acero. Levantó la cabeza y tomó la mano de Galbreath.
—Me gustaría, si es posible —dijo.
—Vayas a donde vayas, hagas lo que hagas, prométemelo… déjame asistir el parto —le rogó Galbreath—. Quiero aprender todo lo que pueda sobre los embarazos SHEVA, para estar preparada, y quiero ayudar a nacer a tu hija.
Kaye aparcó al otro lado de la calle, frente al viejo y mazacote hotel University Plaza, al otro lado de la autopista hacia la Universidad de Washington. Encontró a su esposo en el primer piso, esperando una oferta formal del director del hotel, quien se había retirado a su oficina.
Kaye le contó lo sucedido en el Marine Pacific. Mitch golpeó furioso la puerta de la sala de reuniones.
—Nunca debí dejarte sola… ¡ni por un minuto!
—Sabes que no es práctico —dijo Kaye. Le puso una mano sobre el hombro—. Creo que lo manejé muy bien.
—No puedo creer que Galbreath te hiciese semejante jugada.
—Sé que no quería hacerlo.
Mitch andaba en círculos. Le dio una patada a una silla plegable de metal y agitó las manos en un gesto de indefensión.
—Quiere ayudarnos —dijo Kaye.
—¿Cómo podemos confiar ahora en ella?
—No hay necesidad de ponerse paranoico.
Mitch se detuvo.
—Por las vías se acerca un enorme tren. Y estamos justo enfrente. Lo sé, Kaye. No se trata sólo del gobierno. Todas las mujeres embarazadas de la Tierra son sospechosas. ¡Augustine, ese cabrón integral, se ha asegurado de convertiros en parias! ¡Podría matarle!
Kaye le agarró el brazo y tiró con suavidad, a continuación le dio un abrazo.
Él estaba tan furioso que intentó apartarla para seguir moviéndose por la estancia. Ella lo agarró con mayor fuerza.
—Por favor, ya basta, Mitch.
—¡Y ahora tú estás ahí fuera, expuesta al primero que pase! —dijo Mitch, agitando los brazos.
—Me niego a convertirme en flor de invernadero —dijo Kaye a la defensiva.
Mitch se rindió y dejó caer los hombros.
—¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo van a enviar furgones de la policía llenos de matones para detenernos?
—No lo sé —dijo Kaye—. Algo pasará. Creo en este país, Mitch. La gente no lo consentirá.
Mitch se sentó en una silla plegable al final de un pasillo. La estancia estaba muy bien iluminada, con cincuenta sillas vacías dispuestas en cinco filas, una mesa cubierta revestida y un servicio de café al fondo.
—Wendell y Maria dicen que la presión es simplemente increíble. Han presentado protestas, pero nadie en el departamento lo admitirá. Se recortan los fondos, dimiten responsables, los inspectores hostigan a los laboratorios. Estoy perdiendo la fe, Kaye. Ya vi cómo me sucedía antes…
—Lo sé —respondió Kaye.
—Y ahora el Departamento de Estado no permite el regreso de Brock de Innsbruck.
—¿Dónde te has enterado?
—Merton ha llamado desde Bethesda esta tarde. Augustine intenta impedir la conferencia por todos los medios. Sólo estaremos tú y yo… ¡y tú tendrás que ocultarte!
Kaye se sentó a su lado. No había tenido noticias de sus antiguos colegas del Este. Nada de Judith. Perversamente, deseaba hablar con Marge Cross. Quería obtener todo el apoyo que le quedase en el mundo.
Añoraba terriblemente a su padre y su madre.
Kaye se ladeó y apoyó la cabeza sobre el hombro de Mitch. Él la acarició suavemente con sus grandes manos.
Todavía ni siquiera habían discutido las verdaderas noticias de aquella mañana. Las cosas importantes se perdían con rapidez en la batalla.
—Sé algo que tú no sabes —dijo Kaye.
—¿De qué se trata?
—Vamos a tener una hija.
Mitch dejó de respirar durante un momento mientras arrugaba el rostro.
—Dios mío —dijo.
—Tenía que ser una cosa o la otra —dijo Kaye sonriendo ante su reacción.
—Es lo que querías.
—¿Dije tal cosa?
—En Nochebuena. Dijiste que querías comprarle muñecas.
—¿Te importa?
—Claro que no. Simplemente me pongo nervioso cada vez que damos otro paso, eso es todo.
—La doctora Galbreath dice que está sana. No le pasa nada malo. Tiene los cromosomas extras… pero eso ya lo sabíamos.
Mitch le tocó el vientre con la mano.
—Puedo sentir cómo se mueve —dijo, y se puso de rodillas en el suelo para poder pegar la oreja—. Va a ser una niña preciosa.
El director del hotel entró en la sala de reuniones con unos papeles y los miró, sorprendido. Se trataba de un cincuentón con la cabeza cubierta de un pelo corto y marrón, y un rostro común y regordete, podría tratarse de un vulgar tío de familia. Mitch se puso en pie y se limpió los pantalones.
—Mi esposa —dijo Mitch avergonzado.
—Claro —respondió el director. Entrecerró los ojos azules y se llevó a Mitch a un lado—. Está embarazada, ¿no? Eso no me lo había contado. Aquí no dice nada… —Repasó los papeles y miró a Mitch acusador—. Nada en absoluto. Ahora tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a las reuniones y exposiciones públicas.
Mitch se apoyó sobre el Buick, frotándose la barbilla con la mano. Produjo un ruido áspero con los dedos a pesar de haberse afeitado esa mañana. Retiró la mano. Kaye se encontraba a su lado.
—Voy a llevarte a casa —dijo.
—¿Qué hacemos con el Buick?
Mitch movió la cabeza.
—Ya lo recogeré más tarde. Wendell me traerá.
—¿Adónde vamos ahora? —preguntó Kaye—. Podríamos probar en otro hotel. O alquilar un salón.
Mitch puso cara de disgusto.
—El hijo de puta quería una excusa. Reconoció tu nombre. Llamó a alguien. Lo comprobó como un buen nazi. —Alzó los brazos en alto—. ¡Larga vida a la América libre!
—Si Brock no puede entrar de nuevo en el país…
—Haremos la conferencia en Internet —dijo Mitch—. Ya se nos ocurrirá algo. Pero eres tú la que me preocupas. Acabará pasando algo.
—¿Qué?
—¿No lo sientes? —Se frotó la frente—. La mirada del director, cabrón cobarde. Como si fuese una cabra asustada. No sabe una mierda de biología. Vive la vida como una serie de pequeños movimientos seguros que no agitan el sistema. Casi todo el mundo es como él. Los empujan y se mueven en la dirección en que los empujan.
—Suena muy cínico —dijo Kaye.
—Es la realidad política. Hasta ahora he sido un estúpido al permitirte que viajases sola. Podrían reconocerte…
—No quiero vivir en una cueva, Mitch.
Mitch dio un respingo.
Kaye le puso la mano en el hombro.
—Lo lamento. Sabes a qué me refiero.
—Todas las piezas están en su lugar, Kaye. Tú lo viste en Georgia. Yo lo vi en los Alpes. Nos hemos convertido en extraños. La gente nos odia.
—Me odian a mí —dijo Kaye, empalideciendo—. Porque estoy embarazada.
—También me odian a mí.
—Pero a ti no te exigen que te registres como si fueses un judío en Alemania.
—Todavía no —dijo Mitch—. Vamos. —Le pasó el brazo por encima y la escoltó hasta el Toyota. A Kaye le resultaba incómodo adaptarse a su zancada—. Creo que nos quedan un día o dos, quizá tres. Luego… alguien hará algo. Somos espinas que les molestan. Por partida doble.
—¿Por qué doble?
—Los famosos tienen poder —dijo Mitch—. La gente te conoce, y tú conoces la verdad.
Kaye subió al asiento del pasajero y bajó la ventanilla. Hacía calor en el interior del coche. Mitch le cerró la puerta.
—¿Tengo poder?
—Vaya si lo tienes. Sue te hizo una oferta. Echémosle un vistazo. Le diré a Wendell adónde vamos. A nadie más.
—Me gusta la casa —dijo Kaye.
—Encontraremos otra —dijo Mitch.
82
Edificio 52, Instituto Nacional de Salud, Bethesda
Mark se sentía casi febril por su triunfo. Dispuso las imágenes para Dicken y metió la cinta de vídeo en el reproductor de la oficina. Dicken tomó la primera foto, la acercó y entrecerró los ojos. Era una fotografía médica en color, una extraña carne naranja y oliva y brillantes lesiones rosa, rasgos faciales desenfocados. Un hombre, alrededor de los cuarenta, vivo pero no muy feliz. Dicken alzó la segunda foto, un primer plano del brazo derecho del hombre, marcado con manchas rosadas, con una regla de plástico amarilla puesta al lado para indicar los tamaños. La mayor de las manchas superaba los siete centímetros de diámetro, acompañado de una terrible llaga en su centro cubierta de un espeso fluido amarillo. Dicken contó siete manchas sólo en el brazo derecho.
—Se las mostré esta mañana al personal —dijo Augustine, agarrando el control remoto y poniendo en marcha la cinta. Dicken pasó a la siguiente foto. El cuerpo del hombre estaba cubierto con enormes lesiones rosadas, algunas formando grandes ampollas, firmes, claras y sin duda extremadamente dolorosas—. Ahora tenemos muestras para el análisis, pero el equipo de campo realizó una serología rápida para detectar el SHEVA, sólo para confirmarlo. La mujer de ese hombre está en el segundo trimestre de un feto SHEVA de segunda fase y todavía muestra SHEVA tipo 3-s. El hombre ahora está libre de SHEVA, así que podemos descartar que las lesiones sean producto del SHEVA, cosa que tampoco esperábamos.
—¿Dónde se encuentran? —preguntó Dicken.
—En San Diego, California. Una pareja de inmigrantes ilegales. La gente de nuestro Cuerpo Comisionado realizó la investigación y nos pasaron este material. Es de hace tres días. Por el momento, la prensa local está fuera del asunto.
La sonrisa de Augustine iba y venía como si fuese un intermitente. Se volvió frente a su mesa, haciendo avanzar la cinta por escenas de hospital, la sala, las instalaciones de confinamiento temporal de la habitación; cortinas de plástico pegadas a las paredes y una puerta, aire separado. Levantó el dedo del control remoto y dejó que avanzase a velocidad normal.
El doctor Ed Sanger, miembro del Cuerpo Comisionado del Equipo Especial en el Mercy Hospital, cincuentón, de pelo rubio, se identificó y repasó incómodo el diagnóstico. Dicken lo escuchó con sensación creciente de pavor. «He estado completamente equivocado. Augustine tenía razón. Todas sus suposiciones eran acertadas.»
Augustine detuvo la cinta.
—Es un virus compuesto de un único filamento de ARN, enorme y primitivo, de probablemente unos 160.000 nucleótidos. No se parece a nada que hayamos visto antes. Estamos investigando para encajar su genoma con las regiones conocidas que codifican HERV. Es increíblemente rápido, no está muy bien adaptado y es mortal.
—El tipo no parece estar en buena forma —dijo Dicken.
—El hombre murió la pasada noche. La mujer parece no tener síntomas, pero experimenta los problemas habituales de su embarazo —Augustine se cruzó de brazos y se sentó en el borde de la mesa—. Transmisión lateral de un retrovirus desconocido, con toda probabilidad activado y equipado por el SHEVA. La mujer infectó al hombre. Esto es, Christopher. Es lo que necesitamos. ¿Estás dispuesto a ayudarnos a hacerlo público?
—¿Hacerlo público? ¿Ahora?
—Vamos a aislar y/o poner en cuarentena a las mujeres con embarazos de segunda fase. Para violar de tal forma las libertades civiles tendremos que apoyarnos bien. El presidente está dispuesto a dar el paso, pero su equipo dice que necesitamos algunas personalidades para transmitir el mensaje.
—Yo no soy una personalidad. Busca a Bill Cosby.
—Cosby no está interesado en este caso. Pero tú… Prácticamente eres el modelo del valiente funcionario sanitario que se recupera de las heridas infligidas por los fanáticos desesperados por detenernos. —Augustine volvió a sonreír.
Dicken miró a su regazo.
—¿Estás seguro de todo esto?
—Tan seguro como se puede estar hasta que tengamos todos los resultados científicos. Eso podría llevarnos tres o cuatro meses. Teniendo en cuenta las posibles consecuencias, no podemos permitirnos esperar.
Dicken miró a Augustine, luego levantó la mirada hacia las nubes y los árboles que se veían a través de la ventana de la oficina. Augustine había colgado un pequeño trozo de vidrio de colores, una flor de lis roja y verde.
—Todas las madres tendrán que poner pegatinas en sus casas —dijo Dicken—. Quizá una C de Cuarentena. Toda mujer embarazada tendrá que demostrar que no lleva un bebé SHEVA. Eso podría costar miles de millones.
—A nadie le preocupa el dinero —replicó Augustine—. Nos enfrentamos a la mayor amenaza sanitaria de todos los tiempos. Se trata del equivalente biológico de la caja de Pandora, Christopher. Cada una de las enfermedades retrovíricas que hemos conquistado, pero que no hemos podido eliminar. Cientos, quizá miles de enfermedades para las que no tenemos defensas modernas. No tendremos que preocuparnos por no tener suficientes fondos.
—El único problema es que no me lo creo —dijo Dicken en voz baja.
Augustine lo miró fijamente mientras se le formaban gruesas líneas alrededor de los labios y la frente.
—He cazado virus durante casi toda mi vida adulta —dijo Dicken—. He visto lo que pueden hacer. Sé de retrovirus, sé sobre los HERV. También sé sobre el SHEVA. Los HERV probablemente nunca fueron eliminados del genoma porque ofrecían protección contra otros retrovirus nuevos. Son nuestra pequeña biblioteca de protección. Y… nuestro genoma los emplea para generar novedad genética.
—Eso no lo sabemos —dijo Augustine, con una voz que se cargaba de tensión.
—Me gustaría esperar a los resultados científicos antes de encerrar a todas las madres de América —dijo Dicken.
Mientras la piel de Augustine se oscurecía de irritación y luego de furia, las cicatrices producidas por la metralla se hicieron más evidentes.
—El peligro es excesivamente grande —dijo—. Pensé que te gustaría tener la oportunidad de volver a aparecer en la foto.
—No —dijo Dicken—. No puedo.
—¿Sigues aferrándote a las fantasías de una nueva especie? —preguntó Augustine con gravedad.
—Ya no me interesa —dijo Dicken. El tono cansado de su voz le sorprendió. Sonaba como un viejo.
Augustine dio una vuelta a la mesa y abrió un archivador del que sacó un sobre. Los detalles de su postura, lo pequeño y cohibido de su paso, el aspecto hierático de su expresión, produjo cierto temor en Dicken. Se trataba de un Mark Augustine que no había visto nunca: un hombre a punto de administrar el golpe de gracia.
—Esto te llegó mientras te encontrabas en el hospital. Estaba en tu casillero de correo. Dirigido a ti por tu cargo oficial, así que me tomé la libertad de hacer que lo abriesen.
Le pasó las delgadas hojas a Dicken.
—Son de Georgia. Leonid Sugashvili iba a enviarte fotografías de lo que él llamaba el posible Homo superior, ¿no?
—No había comprobado sus credenciales —dijo Dicken—, así que no te lo mencioné.
—Muy sabio. Le han arrestado por fraude en Tbilisi. Por estafar a las familias de los desaparecidos. Prometió a los llorosos familiares que podría mostrarles dónde estaban enterrados sus seres queridos. Parece que también iba tras el CCE.
—Eso no me sorprende, ni tampoco me hace cambiar de idea, Mark. Simplemente estoy quemado. Ya es muy duro sanar mi propio cuerpo. No soy el hombre adecuado para el trabajo.
—Muy bien —dijo Augustine—. Te pondré en baja indefinida por invalidez. Necesitamos tu despacho en el CCE. Vamos a traer a sesenta epidemiólogos especiales la próxima semana para iniciar la fase dos. Dadas nuestras limitaciones de espacio, probablemente meteremos a tres en tu despacho.
Se miraron en silencio.
—Gracias por aguantarme tanto tiempo —dijo Dicken sin el más mínimo rastro de ironía.
—No hay problema —dijo Augustine con voz igualmente plana.
83
Condado de Snohomish
Mitch colocó la última de las cajas frente a la puerta. Wendell Packer vendría por la mañana con un camión.
Dio un vistazo por la casa y convirtió los labios en una línea sardónica y rota. Habían permanecido allí algo más de dos meses. Una Navidad.
Kaye sacó el teléfono del dormitorio con el cable colgando.
—Desconectado —dijo—. Se dan prisa cuando desmantelas un hogar. ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí?
Mitch se sentó en el gastado sillón que tenía desde sus días de estudiante.
—Saldremos adelante —dijo. Tenía una sensación extraña en las manos. De alguna forma, le parecían más grandes—. Dios, estoy cansado.
Kaye se sentó en uno de los brazos del sillón y le dio un masaje en los hombros. Él apoyó la cabeza contra el brazo de Kaye, y ésta le rozó la mejilla de barba algo crecida con la rebeca color melocotón.
—Maldición —dijo ella—. Me olvidé de cargar la batería del teléfono móvil. —Le besó la coronilla y volvió al dormitorio. Mitch apreció que aún andaba bastante derecha a pesar de estar de siete meses. Tenía una barriga prominente, pero no enorme. Le gustaría tener más experiencia con embarazos. Que ésa fuese su primera vez…
—Las dos baterías están agotadas —gritó Kaye desde el dormitorio—. Recargarlas llevará más o menos una hora.
Mitch miró parpadeando a varios objetos de la habitación. Luego alargó las manos. Parecían hinchadas, pegadas a los extremos de unos antebrazos como los de Popeye. Sentía los pies enormes, aunque no se los había mirado. Era extremadamente incómodo. Quería dormir, pero sólo eran las cuatro de la tarde. Acababan de tomar una cena de sopa de lata. En el exterior todavía había luz.
Esperaba hacer el amor con Kaye por última vez en aquella casa. Kaye volvió y acercó un taburete.
—Siéntate aquí —le dijo Mitch, intentando levantarse—. Es más cómodo.
—Así está bien. Me quiero sentar recta.
Mitch se detuvo a medio camino, mareado.
—¿Te pasa algo?
Vio el primer destello de luz. Cerró los ojos y se dejó caer sobre el sillón.
—Ahí viene —dijo.
—¿Qué?
Mitch se señaló las sienes y dijo en voz baja:
—Bang.
En ocasiones, cuando era un muchacho, había tenido distorsiones corporales antes y durante sus dolores de cabeza. Recordaba cómo las odiaba, y ahora estaba casi fuera de sí por el resentimiento y por lo que le esperaba.
—Tengo algo de fiorinal en el bolso —dijo Kaye. Mitch oyó que recorría el salón. Con los ojos cerrados veía destellos y sentía los pies tan grandes como los de un elefante. El dolor era como una serie de cañonazos que avanzasen por un amplio valle.
Kaye le puso dos pastillas en la palma de la mano y un vaso lleno de agua. Mitch se tragó las pastillas, bebió el agua, sin sentir la más mínima confianza en que surtiesen efecto. Quizá si hubiese estado sobre aviso, si las hubiese tomado antes…
—Vamos a la cama —dijo Kaye.
—¿Cómo dices? —preguntó Mitch.
—Cama.
—Quiero relajarme —dijo él.
—Eso. A dormir.
Era la única forma en que podría tener una esperanza de escapar. Aún así, podría sufrir sueños horribles y dolorosos. También los recordaba; sueños sobre quedar aplastado bajo montañas.
Permaneció tendido en la quietud del dormitorio desnudo, sobre las sábanas que habían dejado para su última noche, bajo la colcha. Se cubrió la cabeza con la colcha, dejando un pequeño espacio para respirar.
Apenas oyó cómo Kaye le decía que le quería.
Kaye retiró la colcha. La frente de Mitch estaba pegajosa, tan fría como el hielo. Estaba preocupaba, y se sentía culpable por no poder compartir el dolor; a continuación no pudo evitar racionalizar que Mitch no podría compartir el dolor de traer su hija al mundo.
Estaba sentada en la cama a su lado. Respiraba de forma entrecortada. Reflexivamente, sintió la barriga bajo la rebeca, la levantó y acarició la piel, tan suave que parecía relucir. El bebé se había quedado tranquilo durante varias horas después de pasar toda la tarde dándole patadas.
Kaye nunca había sentido que le aporreaban desde dentro; la experiencia no le gustó demasiado. Tampoco le gustaba ir al baño cada hora, o los continuos ataques de ardor de estómago. Por la noche, tendida en la cama, podía incluso sentir el movimiento rítmico de sus intestinos.
Todo aquello la volvía aprensiva; también la hacía sentir viva y consciente con total intensidad.
Pero estaba dejando de pensar en Mitch, en su dolor. Se recostó a su lado y él de pronto se volvió, agarrando la colcha y alejándose.
—¿Mitch?
No contestó. Kaye se quedó tendida durante un momento, pero se sentía incómoda, así que se puso de costado, mirando al lado opuesto de Mitch, y reculó hacia él, lentamente, con suavidad, para buscar su calor. Mitch ni se movió ni protestó. Kaye miró fijamente a las paredes grises y vacías. Pensó en levantarse y trabajar durante un rato en el libro, pero habían guardado el ordenador y las notas. El impulso pasó.
El silencio de la casa le molestaba. Prestó atención a cualquier sonido, pero sólo pudo oír su respiración y la de Mitch. En el exterior el aire estaba completamente quieto. Ni siquiera podía oír el tráfico de la autopista 2, a menos de una milla de distancia. Ni los pájaros. Ni las vigas o los crujidos del suelo.
Después de media hora, se aseguró de que Mitch estaba dormido, se sentó, fue hasta el borde de la cama, se puso en pie y se dirigió a la cocina para hervir agua. Contempló el crepúsculo por la ventana. El agua de la tetera hirvió lentamente y la echó sobre una bolsa de manzanilla en una de las tazas que habían dejado sobre la encimera de azulejo blanco. A medida que se hacía la infusión, recorrió los azulejos con el dedo, preguntándose cómo sería su siguiente hogar, probablemente muy cerca del enorme casino Wild Eagle de las Cinco Tribus. Aquella misma mañana, Sue seguía con los preparativos y sólo les había prometido que con el tiempo tendrían una casa, bonita. «Quizás al principio sea una caravana», les había dicho por teléfono.
Kaye sintió un pequeño ataque de rabia impotente. Quería quedarse allí. Allí se sentía cómoda.
—Todo esto es tan extraño —le dijo a la ventana. Como si quisiese responderle, el bebé dio una patada.
Agarró la taza y tiró la bolsita al fregadero. Mientras tomaba el primer sorbo oyó el sonido de un motor y ruedas sobre la gravilla.
Fue al salón y permaneció de pie, viendo cómo los faros se movían en el exterior. No esperaban a nadie; Wendell estaba en Seattle, el camión no estaría disponible en la agencia de alquiler hasta el día siguiente por la mañana. Merton estaba en Beresford, Nueva York; había oído que Sue y Jack se encontraban en el este de Washington.
Pensó en despertar a Mitch y se preguntó si podría despertarlo dado su estado.
—Quizá sea Maria u otra persona.
Pero no se acercó a la puerta. Las luces del salón estaban apagadas, las del porche también y la de la cocina estaba encendida. Un rayo de luz entró por la ventana y chocó contra la pared sur. Había dejado las cortinas abiertas; no tenían vecinos cercanos, nadie que les espiase.
La puerta se agitó con fuerza. Kaye miró el reloj, pulsó el botoncito que encendía la lucecilla verdeazulada. Eran las siete en punto.
La puerta volvió a agitarse, a lo que siguió una voz que no conocía:
—¿Kaye Lang? ¿Mitchell Rafelson? Departamento del Sheriff del Condado, Servicios Judiciales.
Kaye contuvo el aliento. ¿Qué podía ser? ¡Seguro que nada relacionado con ella! Se dirigió a la puerta principal, agarró el cerrojo y la abrió. En el porche había cuatro hombres, dos de uniforme, dos vestidos de civil, pantalones y chaquetas de verano. Los rayos de luz de las linternas le cruzaron la cara mientras encendía la luz del porche. Parpadeó.
—Soy Kaye Lang.
Uno de los civiles, un hombre alto y corpulento, de pelo castaño muy corto sobre un rostro ovalado.
—Señorita Lang, tenemos…
—Señora Lang —dijo Kaye.
—Vale. Mi nombre es Wallace Jurgenson. Éste es el doctor Kevin Clark del Distrito Sanitario de Snohomish. Soy un representante del servicio público sanitario del Cuerpo Comisionado del Equipo Especial de Situación de Emergencia en el estado de Washington. Señora Lang, tenemos una orden federal del Equipo Especial de Situación de Emergencia verificada por la oficina del Equipo Especial en Olympia, estado de Washington. Hemos estado contactando a las mujeres que se sabe podrían ser infecciosas, portadoras de un feto…
—Chorradas —dijo Kaye.
El hombre se detuvo ligeramente irritado y luego siguió hablando.
—Un feto SHEVA de segunda fase. ¿Sabe lo que eso significa, señora?
—Sí —dijo Kaye—, pero es una gilipollez.
—Estoy aquí para informarle de que, a juicio de la Oficina de Situación de Emergencia del Equipo Especial y el Centro para Prevención y Control de Enfermedades…
—Antes trabajaba para ellos —dijo Kaye.
—Lo sé —dijo Jurgenson. Clark sonrió y asintió, como si estuviese encantado de conocerla. Los ayudantes del sheriff se encontraban fuera del porche con los brazos cruzados—. Señora Lang, se ha determinado que podría usted representar un riesgo para la salud pública. Se ha contactado con usted y otras mujeres de la zona para informarles de sus opciones.
—Yo he decidido quedarme donde estoy —dijo Kaye con la voz temblorosa. Miró de cara a cara. Hombres de aspecto agradable, bien afeitados, sinceros, casi tan nerviosos como ella, y nada felices.
—Tenemos órdenes de llevarla a usted y su marido a un refugio de Situación de Emergencia del condado en Lynnwood, donde se le aislará y se le ofrecerán servicios médicos hasta que pueda determinarse si presenta o no un riesgo para la salud pública…
—No —dijo Kaye, sintiendo que le ardía la cara—. Son todo chorradas. Mi marido está enfermo. No puede viajar.
El rostro de Jurgenson estaba serio, preparándose para hacer algo que no le gustaba. Miró a Clark. Los ayudantes avanzaron y uno de ellos casi tropezó con una piedra. Después de tragar saliva, Jurgenson añadió:
—El doctor Clark realizará un examen rápido de su marido antes de que los traslademos. —Su aliento formaba nubecillas en el aire de la noche.
—Tiene una jaqueca —dijo Kaye—. Una migraña. Le pasa a veces. —Sobre el camino de gravilla esperaba un vehículo del Departamento del Sheriff y una pequeña ambulancia. Más allá de los vehículos, el prado mal cuidado de la casa se extendía hasta la valla. Podía oler la hierba y la tierra húmeda en el frío aire nocturno.
—No tenemos elección, señorita Lang.
No tenía muchas opciones. Si se resistía, se limitarían a volver con más hombres.
—Iré. Pero no pueden mover a mi marido.
—Puede que los dos sean portadores, señora. Tenemos que llevarnos a los dos.
—Puedo examinar a su marido y comprobar si en su estado podría responder a tratamiento —dijo Clark.
Kaye odió la sensación de las lágrimas a punto de salir. Frustración, indefensión, soledad. Vio a Clark y Jurgenson mirar por encima de su hombro, oyó moverse algo, y se volvió como si fuesen a sorprenderla en una emboscada.
Se trataba de Mitch. Caminaba a trompicones, con los ojos medio cerrados y las manos extendidas, como si se tratara del monstruo de Frankenstein.
—Kaye, ¿qué pasa? —preguntó con voz poco clara. El simple hecho de hablar le contraía el rostro de dolor.
Clark y Jurgenson se retiraron, y el ayudante más cercano abrió la cartuchera. Kaye los miró con furia.
—¡Es la migraña! ¡Tiene una migraña!
—¿Quiénes son? —preguntó Mitch. Estuvo a punto de caerse. Kaye se acercó a él y le ayudó a permanecer en pie—. No veo muy bien —murmuró.
Clark y Jurgenson se consultaron en susurros.
—Por favor, sáquelo al porche, señora Lang —dijo Jurgenson con voz tensa. Kaye vio una pistola en la mano del ayudante.
—¿Qué es esto?
—Son del Equipo Especial —dijo Kaye—. Quieren que vayamos con ellos.
—¿Por qué?
—Algo relativo a ser infecciosos.
—No —dijo Mitch, resistiéndose entre sus brazos.
—Eso les he dicho. Pero, Mitch, no podemos hacer nada.
—¡No! —gritó Mitch agitando un brazo—. ¡Vuelvan cuando pueda verles, cuando podamos hablar! Dejen a mi mujer en paz, por amor de Dios.
—Por favor, salga al porche, señora —dijo el ayudante. Kaye sabía que la situación se estaba poniendo peligrosa. Mitch no estaba en condiciones de comportarse racionalmente. No sabía lo que podría hacer por protegerla. Los hombres del exterior tenían miedo. Eran tiempos terribles y podían pasar cosas terribles, y nadie sería castigado; podrían dispararles y quemar la casa hasta los cimientos, como si tuviesen la plaga.
—Mi mujer está embarazada —dijo Mitch—. Por favor, déjenla en paz. —Intentó acercase a la puerta. Kaye permaneció a su lado, guiándole.
El ayudante siguió apuntando con la pistola, pero la sostenía con ambas manos, con los brazos extendidos. Jurgenson le dijo que guardase el arma. Movió la cabeza.
—No quiero que hagan nada estúpido —dijo en voz baja.
—Vamos a salir —dijo Kaye—. No sean estúpidos. No estamos enfermos y no somos infecciosos.
Jurgenson les indicó que atravesasen la puerta y bajasen del porche.
—Tenemos una ambulancia. Les llevaremos a donde puedan cuidar de su marido.
Kaye ayudó a Mitch a salir y bajar. Mitch sudaba mucho y tenía las manos húmedas y frías.
—Sigo sin ver muy bien —le dijo a Kaye al oído—. Dime qué hacen.
—Quieren llevarnos.
Ahora estaban en el césped. Jurgenson le indicó a Clark que abriese la puerta trasera de la ambulancia. Kaye vio que había una joven tras el volante. La conductora miraba fijamente a través de la ventanilla subida.
—No hagas ninguna tontería —le dijo Kaye a Mitch—. Camina recto. ¿Te hicieron efecto las pastillas?
Mitch negó con la cabeza.
—Es fuerte. Me siento tan estúpido… dejándote sola. Vulnerable. —Le costaba hablar y tenía los ojos casi completamente cerrados. No podía soportar el resplandor de los faros. Los ayudantes encendieron las linternas y las dirigieron hacia Kaye y Mitch. Éste se tapó los ojos con una mano e intentó apartarse.
—¡No se muevan! —ordenó el ayudante de la pistola—. ¡Mantengan las manos donde las veamos!
Kaye oyó más motores. El segundo ayudante se volvió.
—Se acercan —dijo—. Camiones. Muchos.
Kaye contó cuatro pares de faros que venían por la carretera hacia la casa. Tres camionetas y un coche llegaron al jardín, salpicando gravilla y con los frenos chillando. Las camionetas llevaban personas detrás… hombres de pelo negro vestidos con camisas a cuadros, chaquetas de piel, cazadoras, hombres con coletas y luego vio a Jack, el marido de Sue.
Jack abrió la portezuela del conductor de su camioneta y bajó, frunciendo el ceño. Levantó la mano y los hombres permanecieron en la parte de atrás.
—Buenas noches —dijo Jack, relajando la frente y con un rostro que era de pronto neutral—. Hola, Kaye, Mitch. El teléfono no os funciona.
Los ayudantes miraron a Jurgenson y Clark en busca de guía. La pistola seguía apuntada a la grava. Wendell Packer y Maria Konig bajaron del coche y se acercaron a Mitch y Kaye.
—Todo va bien —les dijo Packer a los cuatro hombres que ahora formaban un cuadrado defensivo. Levantó las manos para mostrar que estaban vacías—. Hemos traído unos amigos para ayudarles a trasladarse. ¿Vale?
—Mitch tiene una migraña —gritó Kaye. Mitch intentó apartarla, para sostenerse por sí mismo, pero las piernas no le respondieron.
—Pobrecito —dijo Maria, dando media vuelta a los ayudantes—. No hay problema —les dijo—. Somos de la Universidad de Washington.
—Somos de las Cinco Tribus —dijo Jack—. Son amigos nuestros. Les vamos a ayudar a trasladarse. —Los hombres en las camionetas mantenían las manos bien visibles, pero sonreían como lobos, como bandidos.
Clark tocó a Jurgenson en el hombro.
—Que no haya titulares —dijo. Jurgenson asintió para estar de acuerdo. Clark subió a la ambulancia y Jurgenson se unió a los ayudantes en el Caprice. Sin más palabras, los dos vehículos retrocedieron y se perdieron en la noche recorriendo el camino de gravilla.
Jack se adelantó con las manos en los bolsillos del vaquero y una enorme sonrisa llena de energía.
—Ha sido divertido —dijo.
Wendell y Kaye ayudaron a Mitch a sentarse en el suelo.
—Estaré bien —dijo Mitch con la cabeza entre las manos—. No pude hacer nada. Dios, no pude hacer nada.
—Todo va bien —dijo Maria.
Kaye se arrodilló a su lado, tocándole la frente con la mejilla.
—Vamos adentro. —Ella y Maria le ayudaron a ponerse en pie y le llevaron hasta la casa.
—Tuvimos noticias de Oliver desde Nueva York —dijo Wendell—. Christopher Dicken lo llamó y dijo que pronto iba a pasar algo desagradable. Comentó que no contestabais al teléfono.
—Eso fue esta tarde —dijo Maria.
—Maria llamó a Sue —dijo Wendell—. Sue llamó a Jack. Jack estaba de visita en Seattle. Nadie tenía noticias vuestras.
—Estaba en una reunión en el casino Lummi —dijo Jack. Hizo un gesto en dirección a los hombres de las camionetas—. Hablábamos sobre nuevos juegos y máquinas. Se ofrecieron voluntarios para venir. Supongo que fue para bien. Creo que ahora deberíamos ir a Kumash.
—Estoy listo —dijo Mitch. Subió los escalones por sí mismo, se volvió y levantó los brazos mirándoles—. Puedo hacerlo. Estaré bien.
—Allí no podrán llegar hasta vosotros —dijo Jack. Miró a la carretera con los ojos relucientes—. Van a convertir a todo el mundo en indios. Malditos cabrones.
84
Condado de Kumash, este de Washington
MAYO
Mitch se encontraba en la cresta de un promontorio calcáreo que miraba al Wild Eagle Casino and Resort. Se echó el sombrero atrás y miró al sol brillante. A las nueve de la mañana, el aire estaba quieto y muy caliente. En circunstancias normales, el casino, un llamativo botón rojo, oro y blanco en los tonos apagados del sudeste de Washington, daba empleo a cuatrocientas personas, trescientas de ellas de las Cinco Tribus.
La reserva estaba sometida a cuarentena por no cooperar con Mark Augustine. Tres camiones de la patrulla del sheriff del condado de Kumash habían sido aparcados en la carretera principal que venía de la autopista. Ofrecían refuerzos a los agentes federales que hacían cumplir una orden de restricción del Equipo Especial, que se aplicaba a toda la reserva de las Cinco Tribus.
El casino no hacía negocios desde hacía más de tres semanas. El aparcamiento estaba casi vacío y habían apagado las señales luminosas.
Mitch arañó la tierra con la bota. Había dejado la caravana con aire acondicionado y había subido a la colina para estar solo y pensar durante un rato, y por tanto, cuando vio como Jack recorría el mismo sendero, sintió un poco de resentimiento. Pero no se fue…
Ni Mitch ni Jack sabían si estaban destinados a gustarse. Siempre que se encontraban, Jack hacía ciertas preguntas, como un desafío, y Mitch ofrecía respuestas que nunca eran del todo satisfactorias.
Mitch se agachó y agarró una piedrecilla redonda cubierta de barro seco. Jack recorrió los últimos metros hasta la cima de la colina.
—Hola —dijo.
Mitch asintió.
—Veo que también lo tienes. —Jack se acarició la mejilla con un dedo. La piel de su cara estaba formando una máscara como la del Llanero Solitario, pelándose en los bordes, pero haciéndose más gruesa cerca de los ojos. Los dos hombres tenían aspecto de mirar a través de delgadas capas de barro—. No desaparecerá sin sangre.
—No deberías tocártelo —le dijo Mitch.
—¿Cuándo te empezó?
—Hace tres noches.
Jack se agachó al lado de Mitch.
—En ocasiones me siento furioso. Creo que quizá Sue podría haberlo planificado mejor.
Mitch sonrió.
—¿El qué? ¿Quedarse embarazada?
—Sí —dijo Jack—. El casino está vacío. Nos estamos quedando sin dinero. He dejado salir a la mayoría de nuestra gente, y los otros no pueden entrar a trabajar desde el exterior. Tampoco me siento muy feliz conmigo mismo. —Volvió a tocar la máscara y luego miró el dedo—. Uno de los jóvenes padres intentó arrancársela. Ahora está en la clínica. Le dije que era un estúpido.
—No es fácil, sí —dijo Mitch.
—Deberías venir alguna vez a una reunión del consejo.
—Agradezco el simple hecho de estar aquí, Jack. No quiero enfurecer a nadie.
—Sue opina que quizá no se enfurezcan si te reúnes con ellos. Eres un tío bastante agradable.
—Eso me dijo hace como un año.
—Ella opina que si yo no estoy furioso, los demás tampoco lo estarán. Quizá tenga razón. Aunque hay una vieja mujer cayuse, Becky. La echaron de Colville y vino aquí. Es una abuela agradable, pero cree que su labor consiste en estar en desacuerdo con cualquier cosa que quieran las tribus. Puede que, ya sabes, te mire y se meta un poco contigo. —Jack puso cara de cascarrabias y asestó golpes al aire con un dedo rígido.
Jack no era habitualmente tan locuaz y nunca hablaba de lo que se decía en las reuniones.
Mitch se rió.
—¿Crees que va a haber problemas?
Jack se encogió de hombros.
—Quieren celebrar pronto una reunión de padres. Sólo los padres. No como las clases de parto en la clínica con las mujeres. Avergüenzan a los hombres. ¿Vas a ir esta noche?
Mitch asintió.
—Será la primera vez para mí con esta piel. Va a ser difícil. Algunos de los nuevos padres ven la tele y se preguntan cuándo recuperarán sus trabajos. Culpan a las mujeres.
Mitch sabía que había tres parejas que todavía esperaban bebés SHEVA en la reserva, además de él y Kaye. Entre las tres mil setenta y dos personas que integraban la reserva, que formaban las Cinco Tribus, se habían producido seis nacimientos SHEVA. Todos habían nacido muertos.
Kaye colaboraba con el obstetra de la clínica, un joven doctor blanco llamado Chambers, y ayudaba a llevar las clases de parto. Los hombres eran un poco lentos y quizás estaban mucho menos dispuestos a aceptar la situación.
—Sue lo espera más o menos para la misma fecha que Kaye —dijo Jack. Cruzó las piernas y se sentó directamente en el suelo, algo que a Mitch no le salía muy bien—. He intentado aprender sobre genes y ADN, y qué es un virus. No es mi lenguaje.
—Puede ser difícil —dijo Mitch. No sabía si alargar la mano y ponerla sobre el hombro de Jack. Sabía tan poco de la gente moderna cuyos antepasados había estudiado—. Podríamos ser los primeros en tener bebés sanos —dijo—. Los primeros en saber qué aspecto tendrán.
—Creo que es cierto. Puede ser muy… —Jack se detuvo. Dobló los labios al pensar—. Iba a decir que un honor. Pero no es nuestro honor.
—Quizá no —dijo Mitch.
—Para mí, todo permanece vivo por siempre. Toda la Tierra está llena de cosas vivas, algunas vestidas de carne, otras no. Estamos aquí debido a los muchos que vinieron antes. No perdemos nuestra conexión con la carne al renunciar a ella. Nos dispersamos después de morir, pero nos gusta regresar a nuestros huesos y dar un vistazo. Para comprobar cómo les va a los jóvenes.
Mitch sentía cómo se iniciaba de nuevo el viejo debate.
—Tú no lo entiendes así —dijo Jack.
—Ya no estoy seguro de saber cómo entiendo las cosas —dijo Mitch—. Que la naturaleza juegue con tu cuerpo te da que pensar. Las mujeres lo experimentan de forma más directa, pero ésta debe de ser la primera vez para los hombres.
—Ese ADN debe de ser un espíritu en nuestro interior, las palabras que transmitieron nuestros antepasados, palabras del Creador. Puedo verlo.
—Una descripción tan buena como cualquiera —dijo Mitch—. Sólo que no sé quién podría ser el Creador, o siquiera si existe.
Jack lanzó un suspiro.
—Estudias cosas muertas.
Mitch se ruborizó ligeramente, como le pasaba siempre que discutía de esas cosas con Jack.
—Intento comprender cómo eran cuando estaban vivas.
—Los fantasmas podrían decírtelo —dijo Jack.
—¿Te lo cuentan a ti?
—En ocasiones —respondió Jack—. Una o dos.
—¿Qué te dicen?
—Que quieren cosas. No están felices. Un hombre mayor, ya ha muerto, escuchó al espíritu del Hombre de Pasco cuando lo sacaste del lecho fluvial. El hombre dijo que el fantasma se sentía muy infeliz. —Jack agarró una china y la echó rodando colina abajo—. Luego dijo que no hablaba como nuestros fantasmas. Quizá fuese un fantasma diferente. El anciano sólo me lo contó a mí, a nadie más. Opinaba que quizás el fantasma no fuese de nuestra tribu.
—Guau —dijo Mitch.
Jack se rascó la nariz y tiró de una ceja.
—La piel me pica continuamente. ¿A ti también?
—A veces. —Mitch siempre se sentía como si caminase por el borde de un precipicio cuando hablaba sobre los huesos con Jack. Quizá se sintiese culpable—. Nadie es especial. Todos somos humanos. El joven aprende del viejo, vivo o muerto. Te respeto a ti y respeto lo que dices, Jack, pero es posible que nunca estemos de acuerdo.
—Sue me hace pensar las cosas —dijo Jack con algo de mal genio, y miró a Mitch con sus profundos ojos negros—. Me dice que debo hablar contigo, porque escuchas, y luego dices lo que piensas y eres sincero. Los otros padres necesitan un poco de eso.
—Hablaré con ellos, si va a servir de ayuda —dijo Mitch—. Te debemos mucho, Jack.
—No, no es así —dijo Jack—. Probablemente tendríamos problemas de todas formas. Si no fuesen los nuevos, serían las máquinas tragaperras. Nos gusta clavar nuestras lanzas en la burocracia y el gobierno.
—Os está costando mucho dinero —dijo Mitch.
—Vamos a traer de tapadillo los nuevos juegos —comentó Jack—. Los muchachos los traen en las camionetas por las zonas de las colinas que los patrulleros no vigilan. Puede que podamos usarlos durante seis meses e incluso más antes de que el estado los confisque.
—¿Son tragaperras?
Jack movió la cabeza.
—Creemos que no. Ganaremos algo de dinero antes de que no las quiten.
—¿Venganza contra el hombre blanco?
—Los dejamos sin blanca —dijo Jack con seriedad—. Les encanta.
—Si los bebés son sanos, quizás interrumpan la cuarentena —dijo Mitch—. Podréis reabrir el casino en un par de meses.
—No cuento con ello —dijo Jack—. Además, no quiero presentarme por allí y hacer de jefe si todavía tengo este aspecto. —Puso una mano sobre el hombro de Mitch—. Ven a hablarles —le dijo poniéndose de pie—. Los hombres quieren oírte.
—Probaré a hacerlo —respondió Mitch.
—Les diré que te perdonen por aquella otra cosa. Y, además, el fantasma no pertenecía a nuestras tribus. —Jack agitó los pies y bajó la colina.
85
Condado de Kumash, este de Washington
Mitch estaba trabajando en el viejo Buick azul, que se hallaba aparcado sobre la hierba seca frente a la caravana. La tarde se iba llenando de nubes de tormenta que venían del sur.
El aire olía a tensión y energía. Kaye apenas podía soportar el permanecer sentada. Se apartó de la mesa frente a la ventana y dejó de fingir que trabajaba en el libro, mientras en realidad pasaba la mayor parte del tiempo observando cómo Mitch repasaba el cableado.
Se llevó las manos a las caderas para estirarse. El día no había sido demasiado caluroso y se habían quedado en la caravana en lugar de ir al centro comunitario, que tenía aire acondicionado. A Kaye le gustaba mirar a Mitch mientras jugaba al baloncesto; a veces ella se daba un baño en la pequeña piscina. No era una mala vida, pero se sentía culpable.
Las noticias del exterior no solían ser buenas. Llevaban tres semanas en la reserva y Kaye temía que en cualquier momento los federales viniesen a llevarse a las madres SHEVA. Ya lo habían hecho en Montgomery, Alabama, entrando en una maternidad privada y provocando un medio tumulto en el proceso.
—Cada vez son más atrevidos —había comentado Mitch mientras veían las noticias en la tele.
Más tarde, el presidente había pedido disculpas y había asegurado a la nación que se respetarían las libertades civiles, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta los riesgos a los que se enfrentaba la población. La clínica de Montgomery había cerrado dos días más tarde debido a la presión de los piquetes ciudadanos, y las madres y padres se habían visto obligados a trasladarse a otros lugares. Debido a las máscaras, los nuevos padres tenían un aspecto extraño; a juzgar por lo que habían oído en las noticias, no eran muy populares.
Tampoco habían sido populares en la República de Georgia.
Kaye no había sabido nada más sobre nuevas infecciones retrovíricas en las madres SHEVA. Sus contactos mantenían el mismo silencio. Era evidente que se trataba de un tema peligroso; nadie se sentía cómodo expresando su opinión.
Así que había fingido trabajar en el libro, consiguiendo escribir uno o dos buenos párrafos al día, redactando en ocasiones en el ordenador y en ocasiones en un cuaderno. Mitch leía lo que escribía y apuntaba ideas al margen, pero parecía preocupado, como aturdido por la idea de ser padre… Aunque Kaye sabía que eso no era lo que le preocupaba.
«No ser padre. Eso es lo que le preocupa. Yo. Mi bienestar.»
No sabía qué podía hacer para tranquilizarle. Se sentía bien, incluso maravillosa, a pesar de las incomodidades. Se miraba en el espejo del baño y le parecía que la cara se le había llenado muy bien; no con aspecto siniestro, como había creído que sería, sino saludable, con buena piel… sin contar la máscara, claro.
Cada día la máscara se hacía más oscura y más gruesa, una señal peculiar que marcaba ese tipo de paternidad.
Kaye realizó los ejercicios sobre la delgada alfombra del pequeño salón. Al final, hacía demasiado calor para seguir trabajando. Mitch entró para beber agua y se la encontró en el suelo. Kaye levantó la vista.
—¿Te hace una partida de cartas en el salón recreativo? —le preguntó él.
—Quiero estar a solas —entonó ella, imitando a Garbo—. Es decir, a solas contigo.
—¿Qué tal la espalda?
—Una masaje esta noche, cuando refresque —le dijo ella.
—Hay mucha calma aquí, ¿no? —preguntó Mitch, de pie en la puerta mientras agitaba la camiseta para darse aire.
—He estado pensando en nombres.
—¿Oh? —Mitch parecía sorprendido.
—¿Qué? —preguntó Kaye.
—Es sólo una sensación. Me gustaría verla antes de decidirnos por un nombre.
—¿Por qué? —preguntó Kaye resentida—. Le hablas y le cantas todas las noches. Dices que incluso puedes olerla en mi aliento.
—Sí —respondió Mitch, pero no relajó el rostro—. Simplemente quiero saber qué aspecto tiene.
De pronto, Kaye fingió comprender.
—No me refiero al nombre científico —añadió—. El nombre, el nombre de nuestra hija.
Mitch la miró irritado.
—No me pidas que te lo explique. —Tenía aspecto pensativo—. Brock y yo nos decidimos ayer por un nombre científico, por teléfono. Aunque él opina que es prematuro porque ninguno de…
Mitch se detuvo, tosió, cerró la puerta y entró en la cocina.
Kaye sintió que la embargaba el abatimiento.
Mitch volvió con varios cubitos de hielo envueltos en una toalla húmeda, se inclinó a su lado y le limpió el sudor de la frente. Kaye no lo miró a los ojos.
—Estúpido —murmuró.
—Los dos somos adultos —dijo Kaye—. Quiero pensar en nombres. Quiero tejer patucos y comprar cochecitos de paseo, juguetitos para la cuna y comportarme como si fuésemos padres normales y dejar de pensar en toda esa mierda.
—Lo sé —dijo Mitch, y tenía aspecto triste, casi destrozado.
Kaye se puso de rodillas y le tocó los hombros con las manos, moviéndolas como si estuviese quitando el polvo.
—Escúchame. Estoy bien. Ella está bien. Si no me crees…
—Te creo —dijo Mitch.
Kaye le tocó la frente con la suya.
—Vale, Kemosabe.
Mitch tocó la piel dura y oscura de las mejillas de Kaye.
—Tienes un aspecto muy misterioso. Como si fueses una forajida.
—Quizá también nos hagan falta nombres científicos para nosotros. ¿No sientes en tu interior… algo más profundo, bajo la piel?
—Me escuecen los huesos —dijo él—. Y siento la garganta… la lengua diferente. ¿Por qué me está saliendo una máscara y también a todos los demás?
—Tú fabricas el virus. ¿Por qué no iba a cambiarte? Y en cuanto a la máscara… quizá nos estemos preparando para que nos reconozca. Somos animales sociales. Los papás son tan importantes para los bebés como las mamás.
—¿Tendremos el mismo aspecto que ella?
—Quizás un poco. —Kaye volvió a la mesa y se sentó—. ¿Qué propuso Brock como nombre científico?
—No prevé un cambio radical —dijo Mitch—. Como mucho, una subespecie, quizás una variedad peculiar. Por tanto… Homo sapiens novus.
Kaye repitió el nombre en voz baja y sonrió.
—Suena a taller de reparación de parabrisas.
—Es perfecto latín —dijo Mitch.
—Deja que lo piense.
—Pagaron la clínica con el dinero del casino —dijo Kaye mientras doblaba las toallas. Mitch había traído los dos cestos de ropa de la lavandería a la caravana antes de la puesta de sol. Se sentó en la cama de matrimonio del diminuto dormitorio porque apenas había sitio para permanecer de pie. Sus enormes pies apenas cabían entre las paredes y la estructura de la cama.
Kaye tomó cuatro bragas de algodón y dos sujetadores de lactancia y los dobló, luego los puso a un lado para colocar la maleta. La había tenido a mano durante una semana y parecía un buen momento para prepararla.
—¿Tienes un neceser? —preguntó—. No puedo encontrar el mío.
Mitch se movió y miró debajo de la cama para sacar su maleta. Volvió con una gastada bolsa de cuero con cremallera.
—¿Juego de afeitado de las Fuerzas Aéreas? —preguntó ella mientras la levantaba por la correa.
—Totalmente auténtico —dijo Mitch.
Mitch la vigilaba como un halcón, lo que hacía que Kaye se sintiese confiada y algo maliciosa. Siguió doblando la ropa.
—El doctor dice que las futuras madres están en muy buen estado de salud. Asistió tres de los partos anteriores. Dice que ya sabía que algo no iba bien meses antes. Marine Pacific le envió mi historial la semana pasada. Está rellenando algunos de los formularios del Equipo Especial, pero no todos. Se le plantean muchas dudas.
Terminó con la ropa y se sentó al borde de la cama.
—Cuando se mueve de esta forma, tengo la impresión de que me voy a poner de parto.
Mitch se inclinó ante ella y colocó la mano sobre el abultado vientre. Le brillaban los ojos.
—Vaya si se mueve esta noche.
—Está feliz —dijo Kaye—. Sabe que estás aquí. Cántale.
Mitch la miró y luego cantó su versión del abecedario.
—A, be, ce, de, e, efe, ge, hache, i, jota, ka, ele, eme, ene, o, pe…
Kaye se rió.
—Es muy serio —dijo Mitch.
—A ella le encanta.
—Mi padre solía cantármela. Así me preparaba para reconocerlas. Ya sabes que empecé a leer a los cuatro años.
—Está dando patadas —dijo Kaye encantada.
—No.
—¡Lo juro, toca!
A Kaye le gustaba realmente la pequeña caravana con los gastados armarios de contrachapado color roble claro y el viejo mobiliario. Había colgado los grabados de su madre en el salón. Tenían comida suficiente y por las noches hacía el calor justo. Pero era demasiada calurosa durante el día, por lo que Kaye iba a trabajar con Sue al Edificio de Administración y Mitch paseaba por las colinas con un teléfono móvil en el bolsillo, en ocasiones acompañado de Jack, o hablaba con los otros futuros padres en el salón de la clínica. A los hombres les gustaba reunirse allí, y a las mujeres les parecía perfecto. Kaye echaba de menos a Mitch durante las horas en que estaba lejos, pero había muchas cosas en las que pensar y preparar. Por las noches siempre la acompañaba, y nunca se había sentido tan feliz.
Sabía que el bebé estaba sano. Podía sentirlo. Mientras Mitch terminaba la canción, le tocó la máscara alrededor de los ojos. Él no se apartó, aunque solía hacerlo durante la primera semana. Las máscaras eran ya muy gruesas y escamosas en los bordes.
—Sabes qué me gustaría hacer —dijo Kaye.
—¿El qué?
—Me gustaría meterme en un agujero oscuro cuando llegue el momento.
—¿Como una gata?
—Exacto.
—Ya me lo imagino —dijo Mitch conforme—. Nada de medicina moderna; suelo de tierra y simplicidad salvaje.
—Una correa de cuero entre los dientes —añadió Kaye—. Así es como dio a luz la madre de Sue. Antes de que tuviesen la clínica.
—Mi padre asistió mi parto —dijo Mitch—. La camioneta se había quedado atrapada en una zanja. Mamá se subió a la parte de atrás. Nunca le deja olvidarlo.
—¡No me lo contó! —dijo Kaye riéndose.
—Ella lo llama «parto difícil» —dijo Mitch.
—No estamos tan lejos de los tiempos antiguos —dijo Kaye. Se tocó el estómago—. Creo que la has dormido con la canción.
A la mañana siguiente, al despertarse, Kaye sintió la lengua hinchada. Salió de la cama, despertando a Mitch en el proceso, y fue a la cocina para beber la insípida agua de la reserva. Apenas podía hablar.
—Mitz —dijo.
—¿Ké? —preguntó él.
—¿Noz paza argo?
—¿Ké?
Kaye se sentó a su lado y sacó la lengua.
—Tene una koztra.
—Io, tambén —dijo Mitch.
—Ez komo en la kara —dijo ella.
Esa tarde, en la sala de la clínica, sólo uno de los cuatro padres podía hablar. Jack usó la pizarra portátil para marcar los días que faltaban a cada una de las esposas y luego se sentó para intentar hablar de deportes con los demás, pero la reunión terminó muy pronto. El médico jefe de la clínica —había cuatro médicos trabajando en la clínica, aparte del obstetra— los examinó a todos, pero no pudo dar un diagnóstico. No parecía haber ninguna infección.
Las futuras madres también lo tenían.
Kaye y Sue fueron a comprar juntas en el Little Silver Market. La gente en el mercado las miraba, pero no hicieron ningún comentario. Se refunfuñaba mucho entre los empleados del casino, pero sólo la vieja mujer cayuse, Becky, expresaba su opinión en las reuniones del consejo.
Kaye y Sue estaban de acuerdo en que Sue daría a luz primero.
—No pueo esperá —dijo Sue—. Ni Jack tampoxo.
86
Condado de Kumash, este de Washington
Mitch volvía a estar allí. Empezó siendo una sensación vaga, y luego se convirtió en cruel realidad. Todos sus recuerdos de ser Mitch estaban almacenados de esa forma propia de los sueños. Lo último que hizo como Mitch fue tocarse la cara, tirar de la gruesa máscara, la máscara situada sobre piel nueva e hinchada.
Luego se encontró en el hielo y las rocas de nuevo. Su mujer gritaba y gemía, casi doblada por el dolor. Él echó a correr, luego volvió atrás y la ayudó a ponerse en pie, ululando continuamente, con la garganta dolorida, los brazos y piernas magullados por la paliza y las burlas, junto al lago, en el poblado, y los odiaba a todos ellos, que se reían y gritaban mientras agitaban los palos con terrible estrépito.
El joven cazador que había golpeado a la mujer en el vientre estaba muerto. A ése lo había golpeado hasta que se retorció y gimió, y luego le partió el cuello a patadas; pero era demasiado tarde, había sangre y su mujer estaba herida. Los chamanes se adentraron en la multitud e intentaron alejar a los otros con palabras guturales, entrecortadas palabras de ritual, nada igual a los líquidos y ligeros sonidos de pajarillo que él podía producir ahora.
Llevó a su mujer a la choza e intentó confortarla, pero el dolor era demasiado intenso.
Empezó a nevar. Oyó los gritos, los alaridos de duelo, y supo que se les había acabado el tiempo. La familia del cazador muerto iría tras ellos. En ese momento estarían pidiendo permiso al viejo Hombre Toro. Al viejo Hombre Toro nunca le habían gustado los padres con máscara y sus niños caraplanas.
Era el final, había murmurado en muchas ocasiones el Hombre Toro; los caraplanas lo ganaban, forzando al pueblo cada vez más hacia las montañas a medida que pasaban los años, y ahora sus propias mujeres les traicionaban y producían más niños caraplanas.
Sacó a su mujer de la choza, atravesó el puente de troncos hasta la orilla mientras oía los gritos de venganza. Oyó al Hombre Toro dirigir la cacería. La persecución había comenzado.
Anteriormente había usado la cueva para almacenar comida. Era difícil encontrar caza y la cueva estaba fría, por lo que cuando salía de caza guardaba en ella conejos y marmotas, bellotas y ratones para su mujer. En caso contrarío, ella no hubiese tenido lo suficiente para comer con las raciones de la tribu. Las otras mujeres con sus hambrientos niños se habían negado a cuidarla, en cuanto su barriga comenzó a abultarse.
Traía los pequeños animales desde la cueva por la noche y la alimentaba. Amaba tanto a aquella mujer que quería gritar, o rodar por el suelo y gemir, y no podía creer que estuviese malherida, a pesar de la sangre que empapaba sus pieles.
Cargó de nuevo con su mujer y ella le miró, suplicándole con voz aguda y cantarina, como un río que fluía en lugar de rocas que entrechocaban, la nueva voz que él también tenía. Ahora los dos sonaban como niños, no como adultos.
En una ocasión se había aproximado a un campamento de caza de caraplanas y les oyó cantar y bailar en la noche alrededor de un inmenso fuego. Sus voces sonaban agudas y líquidas, como niños. Quizás él y su mujer se estuviesen transformando en caraplanas y se irían a vivir con ellos cuando naciese el niño.
Cargó con ella atravesando la nieve blanda, con los pies tan insensibles como troncos. Durante un rato, ella guardó silencio, dormida. Cuando despertó, gritó e intentó refugiarse en sus brazos. Durante el crepúsculo, cuando el resplandor dorado teñía las alturas nevadas, la miró y vio que las zonas vellosas cuidadosamente afeitadas de sus sienes y mejillas, que la máscara no cubría, y el resto de su pelo, parecían sin brillo y enmarañado, como sin vida. Olía como un animal a punto de perecer.
Subió terrazas rocosas resbaladizas por el hielo. Recorrió una cresta cubierta por la nieve, y luego descendió, se deslizó, cayó rodando, llevando todavía a la mujer en brazos. Se puso en pie en el fondo, se volvió para orientarse con respecto a las paredes planas de las montañas, y de pronto se preguntó por qué todo le parecía tan familiar, como si fuese algo que hubiese practicado una y otra vez con los entrenadores de caza en la temporada de las cabras de las montañas.
Aquéllos habían sido buenos tiempos. Pensó en aquella época mientras llevaba a la mujer lo que quedaba de camino.
Usaba el atlatl de conejo, el palo para lanzar más pequeño, desde la infancia, pero nunca se le había permitido llevar el atlatl de alces y bisontes hasta que los entrenadores de caza itinerantes pasaron por el poblado el año en que le habían dolido los testículos y había derramado su semilla mientras dormía.
Entonces había salido con su padre, quien ahora se encontraba con la gente de los sueños, para reunirse con los entrenadores de caza. Eran hombres solitarios y feos, sucios, llenos de cicatrices, con grandes mechones de pelo. No tenían poblado, ni ley de acicalamiento, sino que iban de lugar en lugar y organizaban al pueblo cuando las cabras montesas, el ciervo, el alce o el bisonte estaban listos para compartir su carne. Algunos murmuraban que iban a los poblados de los caraplanas y les enseñaban a cazar en una temporada, y en realidad, algunos de los entrenadores podrían ser caraplanas que ocultaban sus rasgos con mechones de pelo y barbas. ¿Quién iba a cuestionarles? Ni siquiera el Hombre Toro. Cuando llegaban, todos comían bien, y las mujeres rascaban las pieles, reían, comían hierbas irritantes y bebían agua, y meaban juntas en contenedores de piel y masticaban y mojaban las pieles. Estaba prohibido cazar los grandes animales sin los entrenadores de caza.
Llegó a la entrada de la cueva. Su mujer se quejó suave y rítmicamente, mientras la arrastraba al interior. Miró afuera. La nieve empezaba a cubrir las gotas de sangre que habían dejado en el exterior.
Supo entonces que todo había terminado. Se agachó, apenas le cabían los anchos hombros, y colocó a la mujer con suavidad sobre una piel que empleaba para cubrir la carne mientras se congelaba en la cueva. Fue en busca de musgo y ramas en un saliente en el que sabía que estarían secos. Esperaba que ella no muriese antes de su regreso.
«Oh, Dios, permíteme que me despierte. No quiero ver más.»
Encontró ramas suficientes para encender un pequeño fuego y las llevó a la cueva. Allí las colocó en línea y frotó el palo, asegurándose primero de que la mujer no podía verlo. Encender el fuego era cosa de hombres. Seguía dormida. Cuando se encontró demasiado cansado para seguir frotando el palo, y aún no se veían volutas de humo, sacó pedernal comenzó a golpearlo. Durante mucho tiempo, hasta que los dedos se le quedaron magullados e insensibles, golpeó los pedernales en el musgo, sopló, y de pronto, el Pájaro Solar abrió los ojos y extendió sus diminutas alas naranja. Añadió más ramas.
La mujer gimió otra vez. Se acurrucó de espaldas y le dijo a él, con aquella voz líquida y chillona, que se fuese. Era cosa de mujeres. Él no le hizo caso, como se permitía en ocasiones, y la ayudó a tener el bebé.
Para ella fue muy doloroso y gritó mucho, y él se preguntó cómo era posible que le quedase tanta vida, habiendo perdido tanta sangre, pero el bebé salió con rapidez.
«No. Por favor, déjame despertar.»
Sostuvo al bebé, y se lo mostró a la mujer, pero los ojos de la niña estaban vacíos y el pelo seco y rígido. El bebé no lloró ni se movió por mucho que lo intentó.
Dejó al bebé en el suelo y golpeó con el puño las paredes de roca. Rugió y se acurrucó junto a su mujer, quien ahora guardaba silencio, e intentó mantenerla caliente mientras el humo llenaba la parte alta de la cueva y las brasas se volvían grises. Finalmente, el Pájaro Solar plegó las alas y durmió.
Hubiese sido su hija, el regalo supremo de la Madre Sueño. No se la veía tan diferente de otros niños del poblado, a pesar de tener una nariz pequeña y una barbilla prominente. Suponía que al crecer se hubiese convertido en una caraplana. Intentó meter hierba seca en el agujero en la parte posterior de la cabeza de la niña. Pensó que quizás el palo la había golpeado en ese punto. Se sacó la piel que llevaba al cuello, la mejor y más suave, y envolvió con ella el cuerpo y luego lo empujó hacia el fondo de la cueva.
Recordó los gritos de aquel idiota mientras le pateaba el cuello, pero no le sirvió de mucha ayuda.
Todo había terminado. Las cuevas habían sido lugares apropiados para los enterramientos desde los tiempos de las historias, antes de que se hubiesen trasladado a poblados de madera para vivir como los caraplanas, aunque todos decían que el Pueblo había inventado los poblados de madera. Ésa era una forma muy antigua de morir y ser enterrado, en el fondo de una cueva, así que no había problema. La gente del sueño encontraría a la niña y la llevaría a casa, de la que sólo habría estado ausente un momentito, por lo que quizá naciese de nuevo con rapidez.
Su mujer se estaba poniendo tan fría como la roca. Le movió brazos y piernas, arregló pieles y pellejos, retiró la máscara todavía pegada a su frente, miró aquellos ojos apagados y ciegos. No le quedaban energías para llorarla.
Después de un rato, volvió a sentir calor suficiente como para no necesitar las pieles, así que las retiró. Quizás ella también sintiese calor. Le quitó las pieles a la mujer, por lo que quedó casi desnuda. Así sería más fácil que la gente del sueño la reconociese.
Esperaba que la gente del sueño de la familia de ella se aliara con la gente del sueño de su propia familia. Le gustaría estar con ella en el lugar del sueño. Quizás él y ella volverían a encontrar a la niña. Creía que la gente del sueño podía hacer muchas cosas buenas.
Quizás esto, quizás aquello, quizá tantas cosas, cosas mejores. Sintió más calor.
Durante un momento, no odió a nadie. Miraba a la oscuridad donde se encontraba el rostro de su mujer y susurró palabras de pedernal, palabras contra la oscuridad, como si pudiese convocar a otro Pájaro Solar. Era tan agradable no moverse. Tan cálido.
A continuación, su padre entró en la cueva y le llamó por su nombre verdadero.
Mitch estaba de pie en calzoncillos frente a la caravana y miraba la luna y las estrellas sobre Kumash. Se sonó sin hacer ruido. Las primeras horas de la mañana eran frías y tranquilas. El sudor que tenía en la cara y sobre la piel se secaba lentamente y le producía escalofríos. Tenía la piel de gallina. Algunas codornices se movían entre los arbustos cercanos a la caravana.
Kaye abrió la puerta de alambre con un chirrido y silbido del cilindro y salió, en camisón, para situarse a su lado.
—Vas a pillar frío —dijo él, y le pasó el brazo por encima. Durante los últimos días se había reducido la hinchazón de la lengua. Ahora sentía una cresta extraña en el lado izquierdo de la lengua, pero hablar era más sencillo.
—Has empapado la cama de sudor —dijo Kaye. Estaba tan regordeta, tan diferente de la pequeña y esbelta Kaye que todavía imaginaba en su mente. Su calor corporal y su olor llenaban el aire como los aromas de una rica sopa—. ¿Un sueño? —preguntó Kaye.
—El peor —respondió él—. Creo que se trataba del último.
—¿Son todos iguales?
—Son todos diferentes —respondió Mitch.
—A Jack le gustará conocer los detalles más sangrientos.
—¿Y a ti no?
—Ajá —dijo Kaye—. Está inquieta, Mitch. Háblale.
87
Condado de Kumash, este de Washington
18 DE MAYO
Las contracciones de Kaye se estaban volviendo regulares. Mitch llamó para asegurarse de que la clínica estaba lista y el doctor Chambers, el obstetra, venía de camino desde su casa de ladrillos al otro extremo de la reserva. Mientras Kaye metía el último artículo de aseo en el neceser y buscaba algunas prendas de ropa que pensó que podría estar bien ponerse justo después, Mitch volvió a llamar a la doctora Galbreath, pero le respondió el contestador.
—Debe de estar de camino —dijo Mitch mientras cerraba el teléfono.
En caso de que los agentes no dejasen pasar a Galbreath por el control de la carretera principal —lo que era una posibilidad muy real que enfurecía a Mitch—, Jack había arreglado que dos hombres se reuniesen con ella cinco millas al sur y la entrasen de tapadillo por el camino que atravesaba las colinas.
Mitch sacó una caja y buscó una pequeña cámara digital que en su momento había usado para registrar los detalles de las excavaciones. Se aseguró de que la batería estuviera cargada.
Kaye se encontraba en el salón, sosteniéndose el vientre y respirando con resoplidos cortos. Le sonrió cuando Mitch entró.
—Estoy tan asustada —dijo ella.
—¿Por qué?
—Dios, ¿y preguntas por qué?
—Va a salir bien —dijo Mitch, pero estaba blanco como una sábana.
—Por eso tienes las manos como el hielo —dijo Kaye—. Es pronto todavía. Quizá se trate de una falsa alarma. —Luego gruñó y se metió la mano entre las piernas—. Creo que acabo de romper aguas. Voy a buscar unas toallas.
—¡Olvídate de las malditas toallas! —gritó Mitch.
La ayudó a llegar al Toyota. Kaye se puso el cinturón de seguridad por debajo del vientre. «No se parece en nada al sueño», pensó Mitch. La idea se convirtió en una especie de oración, y la repitió una y otra vez.
—Nadie tiene noticias de Augustine —le dijo Kaye a Mitch mientras éste tomaba la carretera pavimentada e iniciaba el camino de dos millas hacia la clínica.
—¿Por qué deberíamos tener noticias?
—Quizás intente detenernos —dijo Kaye.
Mitch la miró de forma extraña.
—Una locura tan grande como mi sueño.
—Augustine es el hombre del saco, Mitch. Me da miedo.
—Tampoco me cae bien a mí, pero no es un monstruo.
—Cree que somos una enfermedad —le dijo ella con lágrimas en los ojos. Hizo una mueca.
—¿Otra? —preguntó Mitch.
Ella asintió.
—No hay problema —dijo ella—. Cada veinte minutos.
Se encontraron con la camioneta de Jack que venía por la carretera de East Ridge y se detuvieron lo justo para hablar por las ventanas. Sue estaba con Jack. Éste les siguió.
—Quiero que Sue te ayude con el parto —dijo Kaye—. Quiero que nos vea. Si yo estoy bien, será mucho más fácil para ella.
—Por mí no hay problema —dijo Mitch—. Yo no soy un experto.
Kaye sonrió y volvió a hacer una mueca.
La habitación número uno de la Clínica de Bienestar Kumash había sido transformada con rapidez en una sala de parto. Habían traído una cama de hospital y colocado un brillante foco quirúrgico sostenido por un alto pie de metal.
La comadrona, una mujer de mediana edad, rolliza y de altos pómulos, que respondía al nombre de Mary Hand, dispuso la bandeja médica y ayudó a Kaye a ponerse la bata de hospital. El anestesista, el doctor Pound, un hombre joven de aspecto macilento, con fuerte pelo oscuro y nariz chata, llegó media hora después de que se preparase la habitación y habló con Chambers mientras Mitch picaba hielo dentro de una bolsa de plástico en el fregadero. Mitch puso los trocitos de hielo en una taza.
—¿Ya? —le preguntó Kaye a Chambers mientras éste la examinaba.
—No por el momento —dijo—. Está dilatada cuatro centímetros.
Sue acercó una silla. Dada su altura, su embarazo era mucho menos evidente. Jack la llamó desde la puerta y ella se volvió. Él le lanzó una pequeña bolsa, se metió las manos en los bolsillos, hizo un gesto con la cabeza en dirección a Mitch y se retiró. Sue colocó la bolsa en la mesilla que estaba junto a la cama.
—Le avergüenza entrar —le explicó a Kaye—. Cree que son cosas de mujeres.
Kaye levantó la cabeza para mirar la bolsa. Estaba hecha de cuero y cerrada con una cuerda con cuentas a los extremos.
—¿Qué hay en la bolsa?
—Todo tipo de cosas. Algunas huelen muy bien. Otras no tanto.
—¿Jack es un brujo?
—Dios, no —dijo Sue—. ¿Crees que me casaría con un brujo? Pero conoce a algunos muy buenos.
—Mitch y yo pensamos que nos gustaría que la niña naciese de forma natural —le dijo Kaye al doctor Pound mientras éste empujaba la mesilla rodante con los depósitos, tubos y jeringuillas.
—Claro —dijo el anestesista y sonrió—. Sólo he venido por si acaso.
Chambers les contó a Kaye y Mitch que una mujer que vivía a unas cinco millas estaba poniéndose de parto. No era un nacimiento SHEVA.
—Insiste en tenerlo en casa. Tienen una bañera caliente y todo. Quizá tenga que ir durante un rato esta noche. Dijo que la doctora Galbreath estaría aquí.
—Debe de estar de camino —dijo Mitch.
—Bien, esperemos que todo salga bien. El bebé viene cabeza abajo. En unos minutos le pondremos un monitor fetal. Todas las comodidades de un gran hospital, señora Lang.
Chambers se llevó a Mitch a un lado. Observó el rostro de Mitch, siguiendo con la mirada el borde de la máscara de piel.
—Atractivo, ¿eh? —dijo Mitch nervioso.
—He asistido cuatro partos SHEVA de segunda fase —dijo Chambers—. Estoy seguro de que conocen los riesgos, pero tengo que aclarar algunas de las complicaciones que podrían producirse, para que todos estemos preparados.
Mitch asintió y se agarró las manos temblorosas.
—Ninguno nació vivo. Dos parecían perfectos, sin defectos visibles, pero… estaban muertos. —Chambers miró a Mitch con mirada crítica—. No me gustan esos porcentajes.
Mitch enrojeció.
—Nosotros somos diferentes —dijo él.
—Las madres también podrían sufrir una grave conmoción de producirse complicaciones en el parto. Algo relacionado con las señales hormonales de un feto SHEVA en tensión. Nadie entiende el porqué, pero los tejidos de los niños son muy diferentes. Algunas mujeres no reaccionan bien. Si sucede tal cosa, haré una cesárea y sacaré al bebé lo más rápidamente posible. —Puso una mano sobre el hombro de Mitch. Sonó el busca de Chambers—. Sólo como precaución, voy a ser muy cuidadoso con los fluidos y tejidos. Todos llevarán mascarillas víricas, incluso usted. Aquí nos encontramos en terreno desconocido, señor Rafelson. Perdóneme.
Sue le daba hielo a Kaye y hablaban con las cabezas juntas. Parecía ser un momento privado, así que Mitch se retiró, y además quería clarificar algunas emociones difíciles.
Fue al vestíbulo. Jack estaba sentado en una silla cerca de la vieja mesa de juego, mirando un montón de ejemplares de National Geographic. Las luces fluorescentes hacían que todo pareciese azul y frío.
—Pareces enfadado —dijo Jack.
—Casi tenemos firmado el certificado de defunción —dijo Mitch con un estremecimiento en la voz.
—Ya —dijo Jack—. Sue y yo estamos considerando tener el parto en casa. Sin doctores.
—El doctor dice que es peligroso.
—Quizá lo sea, pero ya lo hicimos antes —dijo Jack.
—¿Cuándo? —preguntó Mitch.
—En tus sueños —dijo Jack—. Las momias. Hace miles de años.
Mitch se sentó en la otra silla y apoyó la cabeza sobre la mesa.
—No es un momento feliz.
—Cuéntame —dijo Jack.
Mitch le contó el último sueño. Jack escuchó con seriedad.
—Muy desagradable —dijo—. No se lo contaré a Sue.
—Di algo que me conforte —sugirió Mitch con ironía.
—He intentado tener sueños para que me ayuden a comprender qué hacer —dijo Jack—. Sólo sueño con grandes hospitales y grandes doctores fisgando en Sue. El mundo del hombre blanco se mete de por medio. Así que no puedo ayudarte. —Jack se rascó la frente—. Nadie es lo suficientemente viejo para saber qué hacer. Mi gente lleva en esta tierra desde siempre. Pero mi abuelo dice que los espíritus no tienen nada que decir. Ellos tampoco se acuerdan.
Mitch pasó la mano por las revistas. Una de ellas se movió y calló al suelo con un golpe.
—Eso no tiene sentido, Jack.
Kaye estaba tendida observando cómo Chambers le ponía el monitor fetal. El bip continuo y el pulso de la cinta en la máquina junto a la cama le servían de confirmación, una garantía más.
Mitch regresó con un helado de palo y se lo abrió. Kaye ya se había terminado la taza y agradeció el frío y dulce sabor a frambuesa.
—No hay ni rastro de Galbreath —dijo Mitch.
—Nos arreglaremos —respondió Kaye—. Cinco centímetros y se mantiene. Todo esto por una sola madre.
—Pero vaya una madre —dijo Mitch. Empezó a masajearle los brazos, para liberar la tensión, y luego pasó a los hombros.
—La madre de todas las madres —murmuró Kaye al sentir otra contracción. La soportó estoicamente y alzó el palo del helado—. Otra más, por favor —gruñó.
Kaye ya se sabía hasta el último centímetro del techo. Salió de la cama con cuidado y paseó por la habitación, agarrándose al soporte que sostenía el material médico. Del camisón le salían un montón de cables. Sentía el pelo sucio, la piel grasa y le picaban los ojos. Mitch apartó la vista del ejemplar de National Geographic que leía mientras ella iba al baño con andares de pato. Se lavó la cara y vio que él estaba en la puerta.
—Estoy bien —le dijo.
—Si no te ayudo, me volveré loco —dijo Mitch.
—Eso no estaría bien —respondió Kaye.
Se sentó en el borde de la cama y respiró profundamente varias veces. Chambers le había dicho que estaría de vuelta en una hora. Mary Hand entró con la mascarilla puesta, que le daba el aspecto de un soldado de alta tecnología preparado para un ataque con gases venenosos, y le dijo a Kaye que se tendiese. La comadrona la reconoció. Le sonreía beatíficamente y Kaye pensó: «Bien, estoy lista», pero la mujer movió la cabeza.
—Sigue en cinco centímetros. Está bien. Es tu primer bebé. —La voz quedaba apagada por la mascarilla.
Kaye volvió a mirar al techo y aguantó una contracción. Mitch la animó a resoplar hasta que pasase. La espalda le dolía terriblemente. Durante un desagradable momento al final de la contracción se sintió atrapada y furiosa, y se preguntó qué pasaría si todo salía mal, si moría durante el parto, si el bebé nacía con vida pero sin madre, si Augustine tenía razón y tanto ella como la niña eran la fuente de terribles enfermedades. «¿Por qué no hay confirmación? —se preguntó—. ¿Por qué la ciencia no puede dar una respuesta clara?» Se calmó a base de respirar lentamente e intentó descansar.
Cuando abrió los ojos de nuevo, Mitch estaba adormilado sobre la silla que había junto a la cama. Según el reloj, era medianoche. «Me voy a quedar en esta habitación para siempre.»
Tenía que ir otra vez al baño.
—Mitch —dijo.
No se despertó. Buscó a Mary Hand o Sue, pero él era el único en la habitación. El monitor hacía bip y escupía la cinta.
—¡Mitch!
Él despertó de golpe y la ayudó, medio dormido, a llegar al baño. Querría haber evacuado antes de ir a la clínica, pero el cuerpo se había negado a cooperar, cosa que le preocupaba. Sentía una combinación de furia y asombro ante su estado actual. El cuerpo estaba tomando el mando, aunque no estaba muy segura de que supiese lo que había que hacer. «Yo soy mi cuerpo. La mente es una ilusión. La carne está confundida.»
Mitch se paseaba por la habitación bebiendo de una taza de mal café del salón de la clínica. En la memoria se le habían grabado ya las frías luces fluorescentes de color azul. Le parecía que nunca había visto el brillo del sol. Las cejas le escocían de una forma horrible. «Entremos en la cueva. Hibernemos y ella dará a luz mientras dormimos. Así es como lo hacen los osos. Los osos evolucionan mientras duermen. Así es mejor.»
Sue había venido para quedarse con Kaye mientras él se tomaba un descanso. Salió al exterior y disfrutó del limpio cielo estrellado. Incluso allí fuera, con tan poca gente, había una farola para cegarle y apartarle de la inmensidad del universo.
«Dios. He llegado tan lejos, pero nada ha cambiado. Estoy casado, voy a convertirme en padre, y sigo en paro, viviendo de…»
Dejó de pensar esas cosas y agitó las manos para eliminar la tensión causada por el café. Su mente vagó sola, desde la primera vez que practicó el sexo —y se preocupó por si la chica se quedaba embarazada— hasta la conversación con el director del Museo Hayer antes de ser despedido, y hasta Jack, que intentaba ver todo aquello desde el punto de vista indio.
Para Mitch no había más punto de vista que el científico. Había intentado ser objetivo durante toda su vida, intentando eliminar su presencia de la ecuación, para ver con claridad lo que sus excavaciones revelaban. Había cambiado trocitos de su vida por lo que probablemente eran visiones inadecuadas de la vida de gente muerta. Jack creía en un ciclo vital donde nadie estaba realmente aislado. Mitch no podía creer tal cosa. Pero esperaba que Jack tuviese razón.
Había un olor agradable en el aire. Le hubiese gustado sacar a Kaye al aire fresco, pero en ese momento pasó una camioneta y sólo pudo oler a humo y aceite quemado.
Kaye se adormilaba entre contracciones, pero sólo durante unos minutos. Eran las dos de la mañana y seguía en cinco centímetros. Chambers había aparecido antes de su sueñecito, la reconoció, miró la cinta del monitor y sonrió.
—Pronto podremos probar con pitocina. Acelerará las cosas. Los llamamos Bardahl para bebé —dijo. Pero Kaye no sabía qué era Bardahl y no comprendió el comentario.
Mary Hand le tomó el brazo, lo frotó con alcohol, encontró una vena, introdujo la aguja, la abrió, le conectó un tubo de plástico y colgó una botella de solución salina de otro soporte. Dispuso un conjunto de pequeños viales de medicinas sobre una hoja de papel azul colocada en la bandeja de acero que había al lado de la cama.
Normalmente, Kaye aborrecía los pinchazos y las agujas, pero en aquella ocasión no eran nada comparado con el resto de sus incomodidades. Mitch parecía estar cada vez más distante, aunque lo tenía justo al lado, dándole un masaje en el cuello, trayéndole más hielo. Lo miró y no vio a su esposo, ni a su amante, sino sólo a un hombre, otra de las figuras que entraban y salían de su interminable, pequeña y limitada vida. Frunció el ceño, observándole la espalda mientras Mitch hablaba con la comadrona. Intentó centrarse y encontrar el componente necesario para situarle dentro del conjunto, pero había desaparecido. Se había liberado de todo tipo de sensibilidad social.
Otra contracción:
—¡Oh, mierda! —gritó.
Mary Hand fue a ver cómo estaba y mostró un gesto de preocupación.
—¿Le dijo el doctor Chambers cuándo debíamos administrar la pitocina?
Kaye negó con la cabeza, incapaz de responder. Mary Hand fue en busca de Chambers. Mitch se quedó con ella. Sue entró y se sentó en una silla. Kaye cerró los ojos y descubrió que el universo de esa oscuridad personal era tan pequeño que estuvo a punto de sufrir un ataque de pánico. Quería que todo aquello terminase. Ningún retortijón menstrual había tenido la fuerza de aquellas contracciones. En medio de los espasmos, temía que se le rompiese la espalda.
Sabía que sólo existía la carne y que el espíritu no era nada.
—Todos nacemos de la misma forma —le dijo Sue a Mitch—. Está bien que estés aquí, Mitch. Jack dice que me acompañará en mi parto, pero no es lo tradicional.
—Cosa de mujeres —dijo Mitch. La máscara de Sue le fascinaba. Estaba de pie, esbelta. Alta, con un vientre prominente pero equilibrado, parecía la esencia de la feminidad robusta. Confiada, en calma filosófica.
Kaye gimió. Mitch se inclinó y le acarició la mejilla. Estaba tendida de lado, buscando desesperadamente alguna posición cómoda.
—Dios, dame drogas —dijo con una sonrisa débil.
—Aquí tenemos tu sentido del humor —dijo Mitch.
—Lo digo en serio. No, no es cierto. No sé ni lo que digo. ¿Dónde está Felicity?
—Jack estuvo aquí hace unos minutos. Envió algunos camiones, pero todavía no tiene noticias.
—Necesito a Felicity. No sé cuáles son las ideas de Chambers. Dadme algo para que suceda.
Mitch se sentía inútil, deprimido. Se encontraba en manos del estamento médico occidental… o su versión en la Confederación de las Cinco Tribus. Francamente, no confiaba demasiado en Chambers.
—Oh, puta MIERDA —gritó Kaye, y se tendió de espaldas, con el rostro tan deformado que Mitch no pudo reconocerla.
Las siete en punto. Kaye miró al reloj de la pared con ojos entrecerrados. Más de doce horas. No recordaba cuándo habían llegado. ¿Había sido por la tarde? Sí. Más de doce horas. No era un récord. Su madre le había contado, cuando no era más que una niña, que el parto de Kaye había durado más de treinta horas. «Te lo dedico a ti, madre. Dios, me gustaría que pudieses estar aquí.»
Sue no estaba en la habitación. Estaba Mitch, masajeándole el brazo, reduciendo la tensión, pasándose al otro brazo. Sentía un afecto distante por Mitch, pero dudaba seriamente que volviese a hacer el amor con él. Por qué pensarlo siquiera. Kaye se sentía como un enorme globo a punto de estallar. Tenía que ir a orinar y la idea se convirtió en el acto y no le importó. Mary Hand vino, quitó el papel mojado y lo cambió por otro.
El doctor Chambers vino y le dijo a Mary que empezase con la pitocina. Mary insertó el vial en el receptáculo apropiado y ajustó la máquina que controlaba el goteo. Kaye se interesó profundamente por el procedimiento. Bardahl para bebés. Podía recordar vagamente la lista de péptidos y glicoproteínas que Judith había encontrado en el gran complejo proteínico. Malas noticias para las mujeres. Quizá.
Quizá.
Lo único que existía en todo el universo era el dolor. Kaye estaba sentada sobre el dolor como una pequeña mosca aturdida sobre una enorme pelota de goma. Vagamente oía que el anestesista se movía a su alrededor. Oía a Mitch hablar con el doctor. Mary Hand también estaba allí.
Chambers dijo algo totalmente irrelevante, algo sobre almacenar sangre del cordón en caso de que el bebé necesitase una transfusión posteriormente, o para legársela a la ciencia: sangre del cordón umbilical, llena de células madre.
—Hágalo —dijo Kaye.
—¿Qué? —preguntó Mitch.
Chambers le preguntó si quería la epidural.
—Dios, sí —dijo Kaye, sin sentir la más mínima culpa por no haber podido cumplir su propósito.
La pusieron de lado.
—Quieta un momento —dijo el anestesista. ¿Cómo se llamaba? No podía recordar su nombre. La cara de Sue apareció frente a ella.
—Jack dice que van a traerla.
—¿A quién? —preguntó Kaye.
—A la doctora Galbreath.
—Bien. —Kaye pensó que debería importarle.
—No le permitían romper la cuarentena.
—Cabrones —dijo Mitch.
—Cabrones —repitió Kaye.
Sintió un pinchazo en la espalda. Otra contracción. Empezó a estremecerse. El anestesiólogo lanzó un juramento y se disculpó.
—Fallé. Tendrá que estarse quieta.
Le dolía la espalda. No era nada nuevo. Mitch le puso un trapo frío en la frente. Medicina moderna. Le había fallado a la medicina moderna.
—Oh, mierda.
En algún lugar exterior a su esfera de conciencia, oyó voces como las de ángeles lejanos.
—Felicity está aquí —dijo Mitch, y su rostro, flotando justo frente a ella, mostraba alivio. Pero la doctora Galbreath y el doctor Chambers discutían, y el anestesista también estaba de por medio.
—Nada de epidural —dijo Galbreath—. Quítenle la pitocina ahora mismo. ¿Cuánto hace? ¿Qué cantidad?
Mientras Chambers miraba la máquina y leía cifras, Mary Hand hizo algo con los tubos. La máquina lanzó un pitido. Kaye miró el reloj. Siete y media. ¿Qué significaba ese número? Tiempo. Claro.
—Tendrá que hacerlo sin ayuda —dijo Galbreath. Chambers respondió con irritación, palabras duras bajo la horrible mascarilla, pero Kaye no le prestó atención.
No le darían calmantes.
Felicity se inclinó sobre Kaye y entró en su campo visual. No llevaba mascarilla. El enorme foco quirúrgico estaba conectado y Felicity no llevaba mascarilla, bendita mujer.
—Gracias —dijo Kaye.
—Puede que no me lo agradezcas más tarde, querida —dijo Felicity—. Si quieres este bebé, no podemos hacer nada más con drogas. Nada de pitocina, nada de anestésicos. Me alegra haber llegado a tiempo. Los mata, Kaye. ¿Lo comprendes?
Kaye hizo una mueca.
—Un maldito insulto tras otro, ¿no, querida? Son tan delicados estos nuevos bebés.
Chambers se quejó por la interferencia, pero Kaye oyó las voces de Jack y Mitch, voces que se alejaban mientras le sacaban de la habitación.
—El CCE vale para algo, cariño —le contó Felicity—. Enviaron un boletín especial sobre nacimientos vivos. Nada de drogas, especialmente anestésicos. Ni siquiera aspirina. Estos bebés no pueden soportarlas. —Hizo algo durante un momento entre las piernas de Kaye—. Episiotomía —le dijo a Mary—. Sin anestesia local. Aguanta, cariño. Esto va a doler, es como volver a perder de nuevo la virginidad. Mitch, ya sabes lo que debes hacer.
Empujar hasta diez. Expulsar aire. Aguantar, soplar, empujar hasta diez. El cuerpo de Kaye era como un caballo que supiese cómo correr pero aún así apreciase la presencia de un guía. Mitch frotando vigorosamente, de pie junto a ella. Apretó su mano y luego su brazo hasta que Mitch hizo una mueca de dolor. Aguantó, empujar hasta diez. Expirar.
—Vale. Veo la cabeza. Aquí está. Dios, ha llevado tanto tiempo, ha sido un camino tan largo y extraño, ¿eh? Mary, aquí está el cordón. Ése es el problema. Un poco oscuro. Uno más, Kaye. Hazlo, cariño, ahora.
Así lo hizo y algo salió, un movimiento impetuoso, como semillas de calabaza entre los dedos apretados, un estallido de dolor, alivio, más dolor, daño. Las piernas le temblaban. Un calambre en la pantorrilla, pero apenas se dio cuenta. Sintió un ataque súbito de felicidad, de delicioso vacío, luego una puñalada en el cóccix.
—Aquí está, Kaye. Está viva.
Kaye oyó un gemido débil y algo similar a un silbido musical.
Felicity le enseñó a la niña, rosada y ensangrentada, con el cordón colgando entre las piernas de Kaye. Miró a su hija y no sintió nada durante un momento, y luego algo enorme y suave, inmenso, le rozó el alma.
Mary Hand depositó a la niña en una manta azul sobre el abdomen de Kaye y la limpió con gestos rápidos.
Mitch miró la sangre, a la niña.
Chambers regresó, todavía con la mascarilla, pero Mitch no hizo caso de su presencia. Estaba centrado en Kaye y en la niña, tan pequeña, agitándose. Lágrimas de cansancio y alivio recorrieron las mejillas de Mitch. Le dolía la garganta por lo que sentía. El corazón le resonaba. Abrazó a Kaye, y ésta le devolvió el abrazo con asombrosa fuerza.
—No le pongas nada en los ojos —fueron las instrucciones de Felicity para Mary—. Es algo completamente diferente.
Mary asintió feliz tras la mascarilla.
—Placenta —dijo Felicity. Mary le ofreció una bandeja de acero.
Kaye nunca había estado segura de si sería una buena madre. Ahora, nada de eso importaba. Miró cómo ponían a la niña en la báscula y pensó: «No pude verle bien la cara. Estaba toda arrugada.»
Felicity usó una gasa con alcohol y una enorme aguja quirúrgica entre las piernas de Kaye. A Kaye no le gustó, pero se limitó a cerrar los ojos.
Mary Hand realizó todo el conjunto de pruebas y terminó de limpiar a la niña mientras Chambers extraía sangre del cordón. Felicity le mostró a Mitch dónde cortar el cordón y luego le llevó la niña a Kaye. Mary le ayudó a levantarse la bata y le colocó a la niña.
—¿Se le puede dar el pecho? —preguntó Kaye con una voz que era poco más que un susurro ronco.
—Si no fuese así, nos podríamos olvidar de todo el experimento —dijo Felicity con una sonrisa—. Adelante, cariño. Tienes lo que necesita.
Le mostró a Kaye cómo acariciar la mejilla del bebé. Los pequeños labios rosa se abrieron y se cerraron sobre el enorme pezón moreno. Mitch estaba boquiabierto. Kaye quería reírse de su expresión, pero volvió a centrarse en el pequeño rostro, deseosa por saber cómo era su hija. Sue permaneció a su lado e hizo soniditos de felicidad para madre e hija.
Mitch miró a la niña y la vio chupar del pecho de Kaye. Sentía una calma casi religiosa. Ya estaba; era sólo el comienzo. En cualquier caso, aquello era algo a lo que aferrarse, un centro, un punto de referencia.
El rostro de la niña estaba rojo y arrugado, pero el pelo era abundante, fino y sedoso, de un pálido castaño rojizo. Tenía los ojos cerrados, los párpados apretados, preocupada y concentrada.
—Cuatro kilos —dijo Mary—. Ocho en el apgar. Un buen apgar. —Se quitó la mascarilla.
—Oh, Dios, ya está aquí —dijo Sue llevándose la mano a la boca, como si de pronto hubiese comprendido lo que sucedía. Mitch le sonrió como un tonto, luego se sentó junto a Kaye y la niña y apoyó la barbilla sobre el brazo de Kaye, con el rostro a pocos centímetros de su hija.
Felicity terminó de limpiar. Chambers le dijo a Mary que pusiese todos los trapos y desechables en una bolsa especial de residuos para quemarlos. Mary lo hizo en silencio.
—Es un milagro —dijo Mitch.
La niña intentó volver la cabeza en dirección a su voz, abrió lo ojos e intentó localizarle.
—Tu papaíto —dijo Kaye. De su pezón fluía un espeso y amarillo calostro. La niña agachó la cabeza y volvió a chupar con un ligero empujón del dedo de Kaye—. Ha levantado la cabeza —dijo Kaye maravillada.
—Es hermosa —dijo Sue—. Felicidades.
Felicity le habló a Sue durante un momento mientras Kaye, Mitch y la niña ocupaban el punto de brillo solar bajo la lámpara quirúrgica.
—Ya está aquí —dijo Kaye.
—Ya está aquí —afirmó Mitch.
—Lo hemos hecho.
—Vaya si lo hemos hecho —dijo Mitch.
Una vez más, su hija levantó la cabeza, abrió los ojos, en esta ocasión por completo.
—Mirad eso —dijo Chambers. Felicity se inclinó, golpeando casi la cabeza de Sue.
Mitch miró fascinado a su hija. Tenía pupilas leonadas salpicadas de oro. Se inclinó.
—Aquí estoy —le dijo a la niña.
Kaye volvió a indicarle el pezón, pero la niña se resistió, desplazando la cabeza con sorprendente fuerza.
—Hola, Mitch —dijo su hija, con una voz como el maullido de un gatito, no mucho más que un gritito, pero muy clara.
Mitch sintió que se le erizaba el vello del cuello. Felicity Galbreath se quedó boquiabierta y retrocedió como si le hubiesen pegado.
Mitch se apoyó en el borde de la cama y se quedó quieto. Se estremecía. La niña que descansaba sobre el pecho de Kaye le pareció por un momento más de lo que podía soportar; no sólo inesperada, sino incorrecta. Quería salir corriendo. Aún así, no podía apartar la vista de la pequeña. Sintió calor en el pecho. La forma de su pequeño rostro se convirtió en una especie de centro. Parecía que intentaba hablar de nuevo, sus labios moviéndose y desplazándose a un lado, pequeños y rosáceos. En la comisura de su boca apareció una pequeña burbuja láctea. Pequeñas motas pardas, leonadas, se destacaron por sus mejillas y frente.
Movió la cabeza y miró al rostro de Kaye. Unas arrugas de perplejidad ocuparon el espacio entre sus ojos.
Mitch alargó la enorme mano huesuda y sus dedos callosos para tocar a la niña. Se inclinó para besar a Kaye, luego a la niña y le acarició la sien con toda suavidad. Tocándola con un pulgar, guió sus labios de color rosa de vuelta al pezón. Con un suspiro, un sonido silbante, y con una contorsión, agarró la tetilla de su madre y chupó con fuerza. Sus pequeñas manitas flexionaron deditos perfectos de un color moreno dorado.
Mitch llamó a Sam y Abby en Oregón y les comunicó la noticia. Apenas pudo prestar atención a lo que le decían; la voz temblorosa de su padre, el grito de alegría y alivio de su madre. Hablaron un rato y luego les dijo que apenas podía tenerse en pie.
—Necesitamos dormir —dijo él.
Kaye y la niña ya estaban dormidas. Chambers les dijo que deberían quedarse allí dos días más. Mitch pidió que le pusiesen un camastro en la habitación, pero Felicity y Sue le persuadieron de que todo iría bien.
—Ve a casa y descansa —le dijo Sue—. Estarán bien.
Mitch se movió con incomodidad.
—¿Me llamarán si hay problemas?
—Te llamaremos —dijo Mary Hand al pasar con una bolsa de ropa de cama.
—Haré que dos amigos se queden en el exterior de la clínica —dijo Jack.
—Necesito un sitio para dormir esta noche —dijo Felicity—. Quiero ver cómo están mañana.
—Quédate en nuestra casa —le propuso Jack.
A Mitch apenas le sostenían las piernas mientras caminaba de la clínica al Toyota.
En la caravana, durmió toda la noche y toda el día. Cuando despertó, anochecía. Se arrodilló en el sofá y miró por la inmensa ventana a la maleza, la grava y las lejanas colinas.
Se duchó, se afeitó y vistió. Buscó más cosas que Kaye y la niña pudiesen necesitar y que hubiesen olvidado.
Se miró en el espejo del baño.
Lloró.
Regresó a la clínica caminando a solas, disfrutando del crepúsculo. El aire estaba limpio y claro y traía olores a salvia, hierba, polvo y agua del riachuelo. Pasó junto a una casa en la que cuatro hombres retiraban el motor de un viejo Ford, empleando un roble y una grúa de cadena. Los hombres le saludaron y apartaron la vista con rapidez. Sabían quién era; sabían lo que había sucedido. No se sentían cómodos ni con él ni con el acontecimiento. Apresuró el paso. Le dolían las cejas, y ahora las mejillas. La máscara estaba muy suelta. Pronto se caería. Podía sentir la lengua contra los lados de la boca; tenía un tacto diferente. Sentía la cabeza diferente.
Más que nada, quería ver a Kaye de nuevo, y a la niña, su hija, para asegurarse de que era real.
88
Arlington, Virginia
El banquete de bodas ocupaba la mayor parte del medio acre del patio trasero. El día se presentaba cálido y neblinoso, alternando momentos de sol con nubes ligeras. Mark Augustine permaneció en la línea de recepción con su prometida durante cuarenta minutos, sonriendo, dando la mano, abrazando con amabilidad. Senadores y congresistas recorriendo la línea, charlando amigablemente. Hombres y mujeres vistiendo libreas unisex negras y blancas llevaban bandejas de champaña y canapés desplazándose sobre el césped de un verde campo de golf. Augustine miró a su prometida con una sonrisa forzada; sabía lo que sentía en su interior, amor, alivio y triunfo, todo ligeramente frío. El rostro que mostraba a sus invitados, a los pocos periodistas que habían ganado en la lotería de prensa, era de calma, calidez, dedicación.
Sin embargo, algo había ocupado su mente durante todo el día, incluso durante la ceremonia. Se había equivocado durante la sencilla declaración, provocando risitas en las primeras filas de la capilla.
Los bebés nacían con vida. En los hospitales de cuarentena, en clínicas comunitarias designadas por el Equipo Especial, e incluso en hogares privados. Los nuevos bebés llegaban.
Se le había ocurrido momentáneamente la posibilidad de que estuviese equivocado, de pasada, como un picor, hasta que oyó que la hija de Kaye Lang había nacido con vida, asistida por un médico que trabajaba a partir de los boletines de emergencia emitidos por el Centro para el Control de Enfermedades, el mismo equipo de estudio epidemiológico que se había establecido siguiendo sus órdenes. Procedimientos especiales, precauciones especiales; los bebés eran diferentes.
Hasta ahora, veinticuatro niños SHEVA habían sido depositados en clínicas comunitarias por madres solteras o padres que el Equipo Especial no seguía.
Niños abandonados, vivos y anónimos, ahora bajo su cuidado.
La recepción llegó a su fin. Con los pies doloridos en los ajustados zapatos negros de vestir, abrazó a su novia, le susurró al oído y le indicó a Florence Leighton que se uniese a él en la casa principal.
—¿Qué nos ha enviado Alergias y Enfermedades Infecciosas? —le preguntó.
La señora Leighton abrió la cartera que había llevado durante todo el día y le pasó un fax.
—He estado esperando una oportunidad —le dijo—. El presidente llamó antes, envía sus mejores deseos, y le quiere en la Casa Blanca esta noche, lo más pronto posible.
Augustine leyó el fax.
—Kaye Lang tuvo su niña —dijo, mirándola y arqueando las cejas.
—Eso he oído —dijo la señora Leighton. Mantenía una expresión profesional, atenta, sin revelar nada.
—Deberíamos enviar nuestras felicitaciones —dijo Augustine.
—Lo haré —respondió la señora Leighton.
Augustine agitó la cabeza.
—No, no lo harás —dijo—. Todavía tenemos un procedimiento a seguir.
—Sí, señor —dijo ella.
—Dile al presidente que estaré allí a las ocho.
—¿Qué pasa con Alyson? —preguntó la señora Leighton.
—Se ha casado conmigo, ¿no? —preguntó Augustine—. Sabe en qué se ha metido.
89
Condado de Kumash, este de Washington
Mitch sostenía a Kaye por un brazo mientras caminaba de un lado a otro de la habitación.
—¿Cómo vais a llamarla? —preguntó Felicity. Estaba sentada en la única silla, de vinilo azul, de la habitación, acunando a la niña dormida entre sus brazos.
Kaye miró a Mitch expectante. Algo relacionado con darle nombre a la niña hacía que se sintiese una mujer vulnerable y pretenciosa, como si se tratase de un derecho que ni siquiera una madre se mereciese.
—Tú hiciste la mayor parte del trabajo —dijo Mitch con una sonrisa—. El privilegio es tuyo.
—Debemos estar de acuerdo —dijo Kaye.
—Ponme a prueba.
—Es una estrella nueva —dijo Kaye. Le seguían fallando las piernas. Sentía el vientre flojo y dolorido, y en ocasiones el dolor entre las piernas le hacía sentirse mal, pero mejoraba con rapidez. Se sentó a un lado de la cama—. Mi abuela se llamaba Stella. Significa estrella. Pensaba en llamarla Stella Nova.
Mitch tomó a la niña de entre los brazos de Felicity.
—Stella Nova —repitió.
—Suena atrevido —dijo Felicity—. Me gusta.
—Ése es su nombre —dijo Mitch, acercando a la niña a su cara. Le olió la cabeza, el calor húmedo de su pelo. Olía a su madre y a mucho más. Podía sentir cascadas de emociones, como bloques que se situasen en su lugar en su interior, estableciendo unos cimientos fuertes.
—Controla tu atención incluso cuando duerme —dijo Kaye. Medio consciente, se llevó la mano a la cara y retiró un trozo de máscara, mostrando la nueva piel que había debajo, rosácea y sensible, con un resplandor de pequeños melanóforos.
Felicity se acercó y examinó a Kaye más de cerca.
—No puedo creer que esté viéndolo —dijo—. Yo soy la que debería sentirse privilegiada.
Stella abrió los ojos y se estremeció como si estuviese inquieta. Dedicó a su padre una mirada larga y perpleja, y luego empezó a llorar. Era un llanto agudo y alarmante. Mitch se la pasó con rapidez a Kaye, quien se apartó la bata.
La niña se acomodó y dejó de llorar. Kaye volvió a saborear el placer de su leche fluyendo, el encanto sensual de la niña en su pecho. Los ojos de la niña examinaron a su madre, y luego apartó la cabeza, llevándose el pecho con ella, y miró hacia Felicity y Mitch. Los ojos pardos salpicados de oro derritieron a Mitch por dentro.
—Tan avanzada —dijo Felicity—. Es un encanto.
—¿Qué esperabas? —preguntó Kaye con dulzura, adoptando un ligero gorjeo en la voz. Con sorpresa, Mitch reconoció en la madre algunos de los tonos de la niña.
Stella Nova gorjeaba al chupar, como un dulce pajarillo. Cantaba mientras comía, mostrando su alegría, su felicidad.
La lengua de Mitch se movía tras los labios en inquieta simpatía.
—¿Cómo lo hace? —preguntó.
—No lo sé —dijo Kaye. Y era evidente que por el momento no le importaba la respuesta.
—En algunos aspectos, es como un bebé de seis meses —le dijo Felicity a Mitch mientras llevaba las bolsas desde el Toyota a la caravana—. Ya parece capaz de enfocar, reconocer rostros… voces… —susurró para sí misma, como si quisiese evitar lo que realmente separaba a Stella de otros recién nacidos.
—No ha vuelto a hablar —dijo Mitch.
Felicity le abrió la puerta.
—Quizá fue una ilusión auditiva —dijo.
Kaye tendió a la niña dormida en una pequeña cuna en la esquina del salón. Puso una manta ligera sobre Stella y se enderezó con un breve gruñido.
—Oíamos perfectamente —dijo.
Se acercó a Mitch y le arrancó un trozo de máscara de la cara.
—Ahh —dijo—. No está lista.
—Mira —dijo Kaye, de pronto científica—. Tenemos melanóforos. Ella tiene melanóforos. La mayoría, si no todos, de los nuevos padres van a tenerlos. Y nuestras lenguas… conectadas a algo nuevo en nuestras cabezas. —Se golpeó la sien—. Estamos equipados para tratar con ella, casi como iguales.
Felicity pareció confundida por ese cambió de nueva madre a una Kaye Lang objetiva y observadora. Kaye le devolvió la mirada sonriendo.
—No pasé el embarazo como una vaca —dijo—. A juzgar por estas nuevas herramientas, nuestra hija va a ser una niña difícil.
—¿Y eso? —preguntó Felicity.
—Porque en algunos aspectos nos va a dar mil vueltas —dijo Kaye.
—Quizás en todos los aspectos —añadió Mitch.
—No lo dices literalmente —dijo Felicity—. Al menos, no sabía moverse al nacer. El color de la piel, los melanóforos, como los llamas, puede ser… —Agitó la mano, incapaz de completar la idea.
—No son sólo color —dijo Mitch—. Puedo sentir los míos.
—Yo también —dijo Kaye—. Cambian. Imagínate a esa pobre chica.
Miró a Mitch. Éste asintió y le explicaron a Felicity su encuentro con los adolescentes de West Virginia.
—Si perteneciese al Equipo Especial, establecería oficinas psiquiátricas para los nuevos padres cuyos hijos hayan muerto —dijo Kaye—. Puede que se enfrenten a una nueva especie de pena.
—Preparados y sin nadie con quien hablar —dijo Mitch.
Felicity inspiró profundamente y se llevó la mano a la frente.
—He sido obstetra durante veintidós años —dijo—. Ahora me siento como si debiese dimitir y correr a ocultarme en un bosque.
—Trae a la pobre dama un vaso de agua —dijo Kaye—. ¿O prefieres vino? Yo necesito un vaso de vino, Mitch. Hace más de un año que no tomo un trago. —Se volvió hacia Felicity—. ¿Mencionaba el alcohol el boletín?
—No hay problema. Para mí, vino también, por favor —dijo Felicity.
En la cocina, Kaye acercó el rostro al de Mitch. Lo miró con intensidad, y casi perdió el foco durante un momento. Sus mejillas palpitaban en beige y oro.
—Dios —dijo Mitch.
—Quítate esa máscara —dijo Kaye—, y realmente tendremos algo que mostrarnos el uno al otro.
90
Condado de Kumash, este de Washington
JUNIO
—Vamos a llamarla la fiesta de la Nueva Especie —dijo Wendell Packer al pasar por la puerta y entregarle a Kaye un ramo de rosas. Oliver Merton vino a continuación con una caja de chocolates Godiva y una gran sonrisa, e inmediatamente movió los ojos por todo el interior de la caravana.
—¿Dónde está la pequeña maravilla?
—Dormida —dijo Kaye, aceptando su abrazo—. ¿Quién más ha venido? —gritó encantada.
—Hemos conseguido meter a Wendell, Oliver y Maria —dijo Eileen Ripper—. Y, maravilla de las maravillas…
Movió los brazos en dirección hacia la furgoneta aparcada en el camino de gravilla bajo el roble solitario. Christopher Dicken bajaba con algo de dificultad del lado del pasajero, con las piernas rígidas. Aceptó un par de muletas de Maria Konig y se volvió hacia la caravana. Miró a Kaye con el ojo bueno, y ésta pensó por un momento que iba a llorar. Pero él levantó una muleta, la agitó en su dirección y Kaye sonrió.
—Hay muchos baches —gritó.
Kaye dejó a Mitch atrás para correr a abrazar a Christopher con cautela. Eileen y Mitch permanecieron juntos mientras Kaye y Christopher hablaban.
—¿Viejos amigos? —preguntó Eileen.
—Probablemente almas gemelas —dijo Mitch. Le alegraba ver a Christopher, pero no podía evitar sentir una punzada de preocupación masculina.
La sala de estar era demasiado pequeña para todos ellos, así que Wendell apretaba el brazo contra el armario del salón y miraba desde arriba al resto. Maria y Oliver estaban sentados juntos bajo la ventana. Christopher estaba sentado en la silla de vinilo azul, con Eileen colgada de un brazo. Mitch trajo de la cocina montones de copas de vino en cada mano y una botella de champaña bajo cada brazo. Oliver le ayudó a disponerlas sobre la mesa circular al lado del sofá y abrió las botellas con cuidado.
—¿Del aeropuerto? —preguntó Mitch.
—Del aeropuerto de Portland. No tienen una gran selección —dijo Oliver.
Kaye trajo a Stella Nova en un capazo rosa y la colocó sobre la pequeña y rayada mesa de café. Estaba despierta. Movió somnolienta los ojos por toda la habitación mientras emitía una burbuja de saliva. Ladeó un poco la cabeza. Kaye le ajustó el pijama.
Christopher la miraba como si fuese un fantasma.
—Kaye…
—No es necesario —le respondió Kaye, y le tocó la mano llena de cicatrices.
—Sí que es necesario. Me siento como si no mereciese estar aquí contigo y con Mitch, con ella.
—Calla —le dijo Kaye—. Allí estabas cuando empezó todo.
Christopher sonrió.
—Gracias —respondió.
—¿Cuánto tiempo tiene? —susurró Eileen.
—Tres semanas —dijo Kaye.
Maria alargó la mano y puso el dedo en el puño de Stella.
La niña cerró los dedos con fuerza, y Maria tiró con suavidad. Stella sonrió.
—Ese reflejo sigue en su sitio —dijo Oliver.
—Oh, calla —dijo Eileen—. Sigue siendo un bebé, Oliver.
—Sí, pero tiene un aspecto tan…
—¡Hermoso! —insistió Eileen.
—Diferente —persistió Oliver.
—Ya no lo noto tanto —dijo Kaye, sabiendo lo que Oliver quería decir, pero sintiéndose un poco a la defensiva.
—Nosotros también somos diferentes —comentó Mitch.
—Tenéis buen aspecto, con estilo —dijo Maria—. Va a ponerse de moda en cuanto las revistas del ramo os echen el ojo encima. Petite y hermosa Kaye…
—Duro y guapo Mitch —dijo Eileen.
—Con mejillas de calamar —completó Kaye la descripción.
Todos rieron y Stella se agitó en el capazo. Luego gorjeó y una vez más se hizo el silencio en la sala. Honró a cada uno de los invitados por turnos con una segunda y larga mirada, moviendo la cabeza a medida que los buscaba por la habitación, terminando de nuevo en Kaye y agitándose al ver a Mitch; le sonrió. Mitch sintió que se le enrojecían las mejillas, como si fluyese agua caliente por debajo de su piel. Lo que quedaba de la máscara se le había caído ocho días antes, y mirar a su hija era toda una experiencia.
Oliver dijo.
—¡Oh, Dios mío!
Maria miró a los tres, con la boca abierta.
Las mejillas de Stella Nova se cubrieron de oleadas beige y doradas, y sus pupilas se dilataron ligeramente, con los músculos alrededor de sus ojos y párpados tirando de la piel para formar curvas delicadas y complejas.
—Va a enseñarnos a hablar —dijo Kaye con orgullo.
—Es absolutamente asombrosa —dijo Eileen—. Nunca he visto un bebé tan hermoso.
Oliver pidió permiso para examinarle más de cerca y se inclinó.
—Sus ojos no son realmente tan grandes, simplemente lo parecen —dijo.
—Oliver opina que los nuevos humanos deberían tener el aspecto de alienígenas salidos de un ovni —dijo Eileen.
—¿Alienígenas? —preguntó Oliver indignado—. Niego tal afirmación, Eileen.
—Es totalmente humana, totalmente del presente —dijo Kaye—. No es una separación, no es lejana, no es diferente. Es nuestra hija.
—Claro —dijo Eileen, enrojeciendo.
—Lo lamento —dijo Kaye—. Llevamos demasiado tiempo aquí, y hemos tenido demasiado tiempo para pensar.
—Eso lo comprendo bien —dijo Christopher.
—Tiene una naricilla realmente espectacular —dijo Oliver—. Tan delicada, pero tan amplia en la base. Y la forma… creo que va a convertirse en una belleza espectacular.
Stella lo observaba seria, con las mejillas incoloras, luego apartó la vista aburrida. Buscó a Kaye, quien se situó en el campo de visión de la niña.
—Mamá —gorjeó Stella.
—¡Oh, Dios mío! —volvió a decir Oliver.
Wendell y Oliver fueron en coche a la tienda Little Silver y compraron sándwiches. Comieron todos juntos en una pequeña mesa de picnic tras la caravana aprovechando que la tarde refrescaba un poco. Christopher apenas había hablado, limitándose a sonreír fríamente cuando lo hacían los demás.
Se comió su sándwich en una zona de hierba seca, sentado en una silla de camping.
Mitch se le acercó y se sentó en la hierba a su lado.
—Stella duerme —dijo—. Kaye está con ella.
Christopher sonrió y tomó un sorbo de la lata de 7Up.
—Quieres saber por qué he venido hasta tan lejos —le dijo.
—Exacto —respondió Mitch—. Es un comienzo.
—Me sorprende que Kaye me perdone con tanta facilidad.
—Hemos sufrido muchas transformaciones —dijo Mitch—. Debo confesar que me parece que nos abandonaste.
—Yo también he sufrido muchos cambios —dijo Christopher—. Estoy intentando recomponer las cosas. Me voy a México pasado mañana. Ensenada, al sur de San Diego. Por mi cuenta.
—¿No son vacaciones?
—Voy a investigar la transmisión lateral de antiguos retrovirus.
—Es una bobada —dijo Mitch—. Se lo han inventado para mantener el Equipo Especial en activo.
—Oh, hay algo muy real —dijo Christopher—. Cincuenta casos hasta el momento. Mark no es un monstruo.
—Yo no estoy tan seguro. —Mitch miró sombrío al desierto y a la caravana.
—Pero estoy pensado que podría no estar causado por los virus que han encontrado. He estado repasando viejos archivos de México. He encontrado casos similares de hace treinta años.
—Espero que lo demuestres pronto. Aquí lo hemos pasado bien, pero podíamos haber estado mucho mejor… en otras circunstancias.
Kaye salió de la caravana trayendo un monitor infantil portátil. Maria le pasó un sándwich en un plato de cartón. Se unió a Mitch y Christopher.
—¿Qué opinas de nuestro césped? —preguntó.
—Investiga las enfermedades mexicanas —dijo Mitch.
—Pensaba que habías dejado el Equipo Especial.
—Así es. Los casos son reales, Kaye, pero no creo que estén relacionados directamente con el SHEVA. Hemos tenido tantos giros y vueltas en este asunto… herpes, Epstein-Barr. Supongo que recibiste el boletín del CCE sobre la anestesia.
—Nuestra doctora lo recibió —dijo Mitch.
—Sin él, podríamos haber perdido a Stella —dijo Kaye.
—Ahora nacen más niños SHEVA con vida. Augustine tiene que manejar esa situación. Simplemente quiero allanar un poco el terreno descubriendo qué está pasando en México. Todos los casos se han producido allí.
—¿Crees que se debe a otra fuente? —preguntó Kaye.
—Voy a descubrirlo. Ya puedo caminar un poco. Voy a contratar un ayudante.
—¿Cómo? No eres rico.
—He recibido una beca de un excéntrico millonario de Nueva York.
Mitch abrió los ojos.
—¡No será William Daney!
—El mismo. Oliver y Brock están intentando organizar un golpe periodístico. Pensaron que yo podría reunir pruebas. Es un trabajo, y mierda, creo en él. Ver a Stella… a Stella Nova… hace que lo crea de verdad. Simplemente no tuve fe suficiente.
Wendell y Maria se acercaron, y Wendell sacó una revista de una bolsa de papel.
—Pensé que querrías ver esto —le dijo Maria pasándoselo a Kaye.
Miró la portada y rió en voz alta. Era un ejemplar de WIRED, y sobre una brillante portada naranja estaba impresa la silueta de un feto con un signo de interrogación verde en medio. El titular decía «Humano 3.0. ¿No un virus sino una actualización?»
Oliver se unió a ellos.
—Ya lo he visto —dijo—. WIRED no tiene hoy en día demasiada influencia en Washington. Las noticias son casi todas malas, Kaye.
—Lo sabemos —respondió Kaye, poniendo en su lugar un mechón de pelo que la brisa había movido.
—Pero hay algunas buenas noticias. Brock dice que National Geographic y Nature han terminado de cotejar su artículo sobre los neandertales de Innsbruck. Lo publicarán conjuntamente dentro de seis meses. Va a llamarlo un acontecimiento evolutivo confirmado, y va a mencionar el SHEVA aunque no de forma destacada. ¿Os ha contado Christopher lo de Daney?
Kaye asintió.
—Vamos a marcar un gol —dijo Oliver con ojos feroces—. Christopher debe simplemente localizar ese virus en México y ponerse por delante de varios laboratorios nacionales.
—Puedes hacerlo —le dijo Mitch a Christopher—. Estuviste allí el primero, incluso antes que Kaye.
Los visitantes se preparaban para el largo viaje por las zonas yermas para salir de la reserva. Mitch ayudó a Christopher a colocarse en el asiento del pasajero y se dieron la mano. Mientras Kaye sostenía a una Stella medio dormida y abrazaba a los otros, Mitch vio que la camioneta de Jack se acercaba por el sendero de tierra.
Sue no venía con él. Los frenos de la camioneta gimieron al detenerse en la entrada, justo a un lado de la furgoneta. Mitch fue a hablar mientras Jack abría la portezuela. No salió.
—¿Cómo está Sue?
—Todavía aguanta —dijo Jack—. Chambers no puede hacer uso de ningún analgésico para ayudarla. La doctora Galbreath lo supervisa todo. Nos limitamos a esperar.
—Nos gustaría verla —dijo Mitch.
—No está muy feliz. Me responde de malos modos. Quizá mañana. Ahora mismo voy a sacar de tapadillo a vuestros amigos.
—Te lo agradecemos, Jack —dijo Mitch.
Jack parpadeó y dobló los labios. Era su forma de encogerse de hombros.
—Hubo una reunión especial esta tarde —dijo—. La mujer cayuse sigue con lo suyo. Algunos de los empleados del casino formaron un pequeño grupo. Están enfadados. Dicen que la cuarentena va a arruinarnos. Se negaron a hacerme caso. Dicen que no soy objetivo.
—¿Qué podemos hacer?
—Sue los llama exaltados, pero son unos exaltados con una queja real. Sólo quería que lo supieses. Tendremos que estar preparados.
Mitch y Kaye se despidieron con la mano y vieron cómo sus amigos se alejaban. La noche cayó sobre el campo. Kaye se sentó en la silla plegable bajo el roble para disfrutar de los restos de calor, acunando a Stella hasta que llegó la hora de cambiarle los pañales.
Cambiar los pañales siempre conseguía que Mitch se centrase en lo importante. Mientras limpiaba a su hija, ésta cantaba con dulzura con una voz que era como pinzones entre ramas agitadas por la brisa. Sus mejillas y frente enrojecieron casi por completo por su alegría, y le agarró los dedos con fuerza.
Agarró a Stella, agitando las caderas con cuidado, y siguió a Kaye mientras ésta metía los pañales sucios en una bolsa de plástico para llevarlos a lavar. Kaye miró por encima del hombro para verlos seguirla mientras se dirigía al cobertizo donde estaban las máquinas.
—¿Qué te contó Jack? —preguntó.
Mitch se lo dijo.
—Viviremos con las maletas a cuestas —dijo con realismo. Había esperado algo peor—. Las haremos esta noche.
91
Condado de Kumash, este de Washington
Mitch se despertó de un profundo sueño y se sentó en la cama prestando atención.
—¿Qué? —murmuró.
Kaye estaba acostada junto a él, sin moverse, roncando bajito. Miró a lo largo de la cama hasta el pequeño estante atornillado a la pared de Stella, y al reloj que se encontraba allí, de manecillas que relucían verdes en la oscuridad. Eran las dos y cuarto de la madrugada.
Sin pensarlo, se fue al final de la cama y se puso en pie, en calzoncillos, frotándose los ojos. Podría haber jurado que alguien había dicho algo, pero la casa estaba en silencio. Inmediatamente se le aceleró el corazón y sintió que la alarma le recorría brazos y piernas. Miró a Kaye por encima del hombro, pensó en despertarla y se decidió en contra.
Mitch sabía que iba a comprobar toda la casa, asegurarse de que todo iba bien, demostrarse que no había nadie caminando por el exterior preparando una emboscada. Lo sabía sin pensarlo demasiado, y se preparó agarrando una barra de acero que guardaba bajo la cama para semejante ocasión. Nunca había tenido pistola, ni sabía cómo usarla, y se preguntó al ir al salón si no sería una estupidez.
Temblaba por el frío. El tiempo se estaba poniendo nublado; no podía ver estrellas por la ventana sobre el sofá. En el baño chocó con el cubo de los pañales. Luego, de pronto, supo que había sido convocado desde el interior de la casa.
Volvió al dormitorio. Medio dentro y medio fuera del estrecho armario al extremo de la cama, por el lado de Kaye, el capazo de la niña parecía recortarse en la oscuridad.
Sus ojos se acostumbraban progresivamente a la oscuridad, pero no percibía el capazo con los ojos. Olisqueó; se guiaba por el olfato. Volvió a olisquear y se inclinó sobre el capazo, luego se echó atrás y estornudó con fuerza.
—¿Qué pasa? —Kaye se sentó en la cama—. ¿Mitch?
—No lo sé —respondió Mitch.
—¿Me llamaste?
—No.
—¿Stella?
—Está en silencio. Creo que duerme.
—Enciende la luz.
Parecía una opción razonable. Conectó la luz de arriba. Stella le miraba desde el capazo, con los ojos bien abiertos y las manitas formando puñitos. Tenía los labios separados, lo que le daba un aspecto infantil a lo Marilyn Monroe, pero guardaba silencio.
Kaye gateó hasta el extremo de la cama y miró a su hija.
Stella lanzó un ruidito. Le seguía atentamente con los ojos, enfocando, desenfocando y a veces atravesando la mirada, como tenía por costumbre. Aún así, era evidente que les veía, y que no estaba contenta.
—Se siente sola —dijo Kaye—. Le di de comer hace una hora.
—¿Qué pasa, tiene poderes psíquicos? —preguntó Mitch mientras se estiraba—. ¿Nos ha llamado con la mente? —Volvió a olisquear y estornudó de nuevo. La ventana del dormitorio estaba cerrada—. ¿Qué hay aquí dentro?
Kaye se agachó junto al capazo y alzó a Stella. La acarició con la nariz y miró a Mitch, con los labios retraídos en una mueca casi animal. También estornudó.
Stella volvió a hacer un ruido.
—Creo que tiene un cólico —dijo Kaye—. Huélela.
Mitch tomó a Stella. La niña se retorció y lo miró con la frente contraída.
Mitch podría haber jurado que la niña se había vuelto más brillante y que alguien gritaba su nombre, en la habitación o fuera. Ahora estaba realmente asustado.
—Quizá realmente haya salido de un episodio de Star Trek —dijo. Volvió a olerla y torció los labios.
—Seguro —dijo Kaye escéptica—. No tiene poderes psíquicos.
Kaye tomó a la niña, que agitaba los brazos muy feliz por el escándalo que había montado, y la llevó a la cocina.
—Se suponía que los humanos no los tenían, pero hace unos años descubrieron que efectivamente sí los tenemos.
—¿El qué? —preguntó Mitch.
—Órganos vomeronasales activos. En la base de la cavidad nasal. Procesan ciertas moléculas… vomeroferinas. Como las feromonas. Supongo que los nuestros han mejorado mucho. —Sostenía a la niña contra las caderas—. Tus labios se echaron hacia atrás…
—Los tuyos también —dijo Mitch a la defensiva.
—Se trata de una respuesta vomeronasal. El gato de la familia solía hacerlo cuando olía algo realmente interesante… un ratón muerto o el sobaco de mi madre. —Kaye levantó a la niña, que lanzó un chillidito, y le olisqueó la cabeza, el cuello y la barriguita. Volvió a olisquearla tras las orejas—. Huele aquí —dijo.
Mitch lo hizo, se apartó y contuvo un estornudo. Tocó con delicadeza detrás de las orejas de Stella. Ésta se puso rígida y cambió de humor, iniciando sus protestas previas al llanto.
—No —dijo con claridad—. No.
Kaye se quitó el sujetador y le dio de mamar antes de que se incomodara de veras.
Mitch retiró el dedo. Tenía la yema ligeramente aceitosa, como si hubiese tocado a un adolescente y no a un bebé. Pero no era grasa de la piel. Al tacto era como la cera y algo resistente, y olía a almizcle.
—Feromonas —dijo—. ¿O qué has dicho?
—Vomeroferinas. La forma que tienen estos bebés de reclamar atención. Nos queda mucho por aprender —dijo Kaye adormecida mientras llevaba a Stella al dormitorio y se acostaba con ella—. Tú te despertaste primero —murmuró Kaye—. Siempre has tenido muy buena nariz. Buenas noches.
Mitch se tocó tras las orejas y se olisqueó el dedo. De pronto, volvió a estornudar, y se quedó a los pies de la cama, completamente despierto, sintiendo un hormigueo en la nariz y el paladar.
Menos de una hora después de haber conseguido dormirse, Mitch volvió a despertarse, saltó de la cama y empezó a ponerse los pantalones. Todavía era de noche. Tocó el pie de Kaye con la mano.
—Camiones —dijo.
Justo había terminado de abotonarse la camisa cuando alguien llamó a la puerta principal. Kaye pasó a Stella al centro de la cama y rápidamente se puso una camisa y pantalones.
Mitch abrió la puerta principal sin haberse abrochado todavía los puños. Jack se encontraba en el porche, con la boca dibujando una dura U invertida, con el sombrero muy abajo, casi ocultándole los ojos.
—Sue está de parto —dijo—. Debo regresar a la clínica.
—Iremos ahora mismo —dijo Mitch—. ¿Está Galbreath con ella?
—No vendrá. Deberíais salir de aquí. Los representantes votaron anoche mientras yo hacía compañía a Sue.
—¿Qué…? —empezó a decir Mitch, y luego vio los tres camiones y los siete hombres sobre el camino de gravilla.
—Decidieron que los bebés están enfermos —dijo Jack con tristeza—. Quieren que el gobierno se ocupe de ellos.
—Quieren recuperar sus putos trabajos —dijo Mitch.
—No me hablan. —Jack se tocó la máscara con un dedo fuerte y grueso—. He convencido a los representantes para que os dejen ir. No puedo ir con vosotros, pero estos hombres os llevarán por un sendero hasta la autopista. —Jack levantó la mano impotente—. Sue quería que Kaye estuviese con ella. Me gustaría que pudieseis estar allí. Pero debo irme.
—Gracias —dijo Mitch.
Kaye se acercó, llevando a la niña en el asiento para coches.
—Estoy lista —dijo—. Quiero ver a Sue.
—No —dijo Jack—. Se trata de esa vieja cayuse. Deberíamos haberla enviado a la costa.
—Es más que ella —dijo Mitch.
—¡Sue me necesita! —gritó Kaye.
—No os permitirán ir a esa parte de la ciudad —dijo Jack con tristeza—. Hay demasiada gente. Lo han oído en las noticias… mexicanos muertos cerca de San Diego. De ninguna forma. Lo que ahora piensan es duro como una piedra. Probablemente a continuación vengan a por nosotros.
Kaye se limpió los ojos, frustrada y furiosa.
—Dile que la queremos —dijo—. Gracias por todo, Jack. Díselo.
—Lo haré. Debo irme.
Los siete hombres se apartaron cuando Jack se dirigió a su coche. Arrancó y dio la vuelta, haciendo saltar penachos de polvo y grava.
—El Toyota está en mejor forma —dijo Mitch.
Metió las dos maletas en el coche bajo la atenta mirada de los siete. Murmuraban entre sí y se mantuvieron bien alejados mientras Kaye llevaba a Stella hasta el coche y fijaba la silla en la parte de atrás. Algunos de los hombres evitaron mirarla a los ojos e hicieron gestos con las manos. Se subió junto a la niña.
Dos de las camionetas mostraban rifles, escopetas y otras armas. Sintió un nudo en la garganta al acomodarse en el Toyota junto a Stella. Subió la ventanilla, se ajustó el cinturón de seguridad y se quedó sentada entre el olor de su propio miedo.
Mitch sacó el ordenador portátil y la caja de papeles, lo puso todo en el maletero y lo cerró de un golpe. Kaye marcaba en el teléfono móvil.
—No lo hagas —dijo Mitch con brusquedad, y se puso al volante—. Sabrán dónde estamos. Llamaremos desde un teléfono público cuando estemos en la autopista.
Durante un instante, las motas de Kaye ardieron rojas.
Mitch la observó con cara de aflicción y asombro.
—Somos alienígenas —murmuró.
Arrancó el motor. Los siete hombres se subieron a las tres camionetas y les guiaron.
—¿Tienes efectivo para la gasolina? —preguntó Mitch.
—En el bolso —dijo Kaye—. ¿No quieres usar las tarjetas de crédito?
Mitch no contestó.
—Tenemos el tanque casi lleno.
Stella berreó un segundo y luego se calmó a medida que el amanecer rosáceo iniciaba su ascenso sobre las colinas y los robles dispersos. La cubierta de nubes se había abierto y roto, sobre el horizonte vieron cortinas de lluvia. La luz del amanecer era brillante e irreal con el fondo de las nubes negras.
El camino de tierra hacia el norte era difícil, pero no imposible. Las camionetas les acompañaron hasta el mismo final, donde una señal indicaba el límite de la reserva y también, coincidencia, anunciaba el Wild Eagle Casino. Maleza y arbustos yacían tristes y castigados frente a una alambrada de espino doblaba y retorcida.
Los gruesos vientres de las nubes arrojaron una lluvia ligera sobre el parabrisas, convirtiendo el polvo en barro mientras salían del camino de tierra, subían el terraplén y entraban en la autopista estatal en dirección al este. Un brillante rayo de luz matinal, el último que verían ese día, los iluminó como si fuese un foco mientras Mitch aceleraba el Toyota sobre los dos carriles de asfalto.
—Me gustaba ese lugar —dijo Kaye, con voz contenida—. Fui más feliz en esa caravana de lo que recuerdo haberlo sido nunca, en ningún otro sitio, en toda mi vida.
—Te creces en la adversidad —dijo Mitch, y pasó la mano por encima del hombro para agarrar la de ella.
—Crezco contigo —dijo Kaye—. Con Stella.
92
Nordeste de Oregón
Kaye volvió del teléfono público. Habían aparcado en un pequeño aparcamiento en Bend para comprar comida en un mercado. Kaye había hecho la compra y luego había llamado a Maria Konig. Mitch se había quedado en el coche cuidando de Stella.
—Arizona todavía no ha creado una Oficina de Situación de Emergencia —le dijo Kaye.
—¿Qué hay de Idaho?
—La tenían hace dos días. También Canadá.
Stella arrullaba y silbaba en su asiento de seguridad. Mitch la había cambiado unos minutos antes y normalmente hacía su representación durante un rato. Casi estaba acostumbrándose a sus sonidos musicales. Ya era capaz de emitir dos notas diferentes simultáneamente, dividiendo una de ellas, elevándola y bajándola; el efecto era asombrosamente similar a oír a dos mirlos discutir. Kaye miró por la ventana. La niña parecía estar en otro mundo, perdida en el placer de descubrir qué sonidos podía producir.
—En el super me miraban —dijo Kaye—. Me sentí como una leprosa. Peor, como una negra —dijo la palabra con los dientes apretados. Metió las bolsas en el asiento del pasajero y rebuscó en ella con una mano tensa—. Saqué dinero del cajero, compré comida y esto —dijo, y sacó botes de maquillaje, coloretes y polvos—. Para nuestras motas. No sé qué hacer con sus cantos.
Mitch se puso al volante.
—Vámonos —dijo Kaye—, antes de que alguien llame a la policía.
—La situación no es tan mala —dijo Mitch mientras arrancaba el coche.
—¿No? —gritó Kaye—. ¡Estamos marcados! Si nos encuentran, internarán a Stella, ¡por el amor de Dios! Nadie sabe lo que Augustine habrá planeado para nosotros, para todos los padres. ¡Piensa, Mitch!
Mitch guardó silencio y sacó el coche del aparcamiento.
—Lo lamento —dijo Kaye, perdiendo la voz—. Lo lamento, Mitch, pero tengo tanto miedo. Debemos pensar, debemos planear.
Las nubes les seguían, cielos grises y lluvia ligera sin interrupción. Por la noche atravesaron la frontera con California, entraron en un solitario camino de tierra y durmieron en el coche oyendo el tamborileo de la lluvia.
Por la mañana, Kaye le puso maquillaje a Mitch. Él le pintó con torpeza la cara y ella misma se retocó en el espejo.
—Hoy dormiremos en una habitación en un motel —dijo Mitch.
—¿Por qué arriesgarnos?
—Creo que tenemos muy buen aspecto —dijo él, sonriendo animado—. Ella necesita un baño y nosotros también. No somos animales y me niego a actuar como ellos.
Kaye lo meditó mientras acunaba a Stella.
—Vale —dijo.
—Iremos a Arizona y luego, si es necesario, iremos a México o más al sur. Encontraremos algún sitio donde podamos vivir mientras las cosas se calman.
—¿Cuándo será eso? —preguntó Kaye en voz baja.
Mitch no lo sabía, así que no respondió. Recorrió el camino de vuelta a la autopista. Las nubes empezaban a romperse y la brillante luz de la mañana cayó sobre los bosques y campos de hierba a ambos lados de la utopista.
—¡Sol! —dijo Stella y agitó el puño con placer.
Epílogo
Tucson, Arizona
TRES AÑOS DESPUÉS
Una niña regordeta de pelo castaño y corto, piel morena y rastros de maquillaje corrido por la cara se encontraba de pie en el callejón y miraba entre los dos garajes. Silbaba en voz baja para sí misma, combinando dos variaciones de un trío de Mozart para piano. Alguien que no prestase demasiada atención podría haberla tomado por uno más de la numerosa chiquillería latina que jugaba por las calles y los callejones.
A Stella nunca se le había permitido alejarse tanto de la pequeña casa que sus padres habían alquilado, a unos cien pasos. El mundo del callejón era nuevo. Olisqueó el aire; lo hacía siempre, y nunca encontraba lo que quería encontrar.
Pero escuchó las voces excitadas de los niños jugando y eso fue estímulo suficiente. Recorrió las baldosas rojas junto a la pared de estuco del garaje, empujó una puerta de metal y vio a tres niños jugando con una pelota de baloncesto medio inflada en un pequeño patio. Los niños dejaron de jugar y la miraron.
—¿Quién eres? —preguntó una niña de pelo oscuro, de unos siete u ocho años.
—Stella —respondió con claridad—. ¿Quién eres tú?
—Estamos jugando.
—¿Puedo jugar yo también?
—Tienes la cara sucia.
—Sale, mira. —Y Stella se limpió el maquillaje con la manga, dejando manchas color carne en el tejido—. Hace calor, ¿no?
Un niño de como diez años la miró con ojo crítico.
—Tienes puntos —dijo.
—Son pecas —respondió Stella. Su madre le había dicho que eso era lo que debía decir a la gente.
—Claro que puedes jugar —dijo la segunda niña, también de diez años. Era alta y tenía piernas muy delgadas—. ¿Cuántos años tienes?
—Tres.
—No hablas como una niña de tres años.
—También sé leer y silbar. Escuchad. —Silbó las dos tonadas simultáneamente, observando con interés su reacción.
—Dios —dijo el niño.
Stella se sintió orgullosa de haberlos maravillado. La muchacha alta y delgada le lanzó la pelota y Stella la atrapó con destreza y sonrió.
—Me encanta —dijo, y su rostro adoptó un encantador tono de beige pálido y dorado.
El muchacho la miró con la boca abierta y a continuación se sentó sobre la hierba seca del verano para ver cómo las tres niñas jugaban juntas. Un dulce olor a almizcle seguía a Stella allí donde corría.
Kaye buscó frenética por todas las habitaciones y armarios, dos veces, gritando el nombre de su hija. Se había quedado concentrada leyendo un artículo en una revista después de dejarla para que durmiese una siesta y no la había oído irse. Stella era inteligente y era muy poco probable que cruzase una carretera o se metiese en algún peligro evidente, pero se trataba de un vecindario pobre y todavía había muchos prejuicios contra los niños como ella, y miedo a las enfermedades que en ocasiones se producían después de los embarazos SHEVA.
Las enfermedades eran reales; repeticiones de antiguos retrovirus, en ocasiones fatales. Christopher Dicken lo había descubierto en México tres años antes, y casi le había costado la vida. El peligro pasaba a los pocos meses del nacimiento, pero Mark Augustine había tenido razón. La naturaleza siempre presentaba regalos de dos caras.
Si un agente de policía veía a Stella, o alguien informaba, podría haber problemas.
Kaye llamó a Mitch al concesionario Chevrolet donde trabajaba, a pocas millas de casa, y le dijo que volviese inmediatamente.
Aquellos niños nunca habían visto nada como aquella niñita. Estar cerca de ella les hacía sentirse amables y buenos. No sabían por qué y tampoco les importaba. Las chicas hablaban de ropas y cantantes, y Stella imitaba a algunos de los cantantes, especialmente a Salay Sammi, su favorito. Era una imitadora excelente.
El chico permanecía a un lado, frunciendo el ceño concentrado.
La niña más joven fue al lado a invitar a otros amigos, y éstos a su vez llamaron a otros, y pronto el patio se llenó de niños y niñas. Jugaban a las casitas, y los chicos a policías, y Stella ponía los efectos especiales y algo más, una sonrisa, una presencia, que simultáneamente les calmaba y les llenaba de energía. Algunos tuvieron que volver a casa y Stella dijo que estaría encantada de volver a verlos y olisqueó detrás de sus orejas. Cosa que les hizo reír y retroceder avergonzados, pero ninguno se enfadó.
Todos se sentían fascinados por las manchitas pardas y doradas de su cara.
Stella parecía completamente tranquila, feliz, pero nunca antes había estado con tantos niños.
Cuando dos niñas de nueve años, gemelas idénticas, le hicieron dos preguntas diferentes al mismo tiempo, Stella respondió a las dos, simultáneamente. Casi pudieron comprender lo que decía y se echaron a reír. Le preguntaron a aquella niña tan graciosa dónde había aprendido a hacerlo.
La expresión de preocupación del niño cambió a decisión. Sabía qué debía hacer.
Kaye y Mitch gritaron su nombre por las calles. No se atrevían a pedir ayuda a la policía; Arizona al final había cedido a la Situación de Emergencia y estaba enviando a los nuevos niños para su estudio y educación a Iowa.
Kaye estaba fuera de sí.
—Sólo fue un minuto, sólo…
—La encontraremos —dijo Mitch, pero su expresión le traicionaba.
Era una presencia incongruente recorriendo las calles polvorientas entre casas pequeñas vestido con un traje azul oscuro. Un viento caliente y seco eliminaba el sudor.
—Lo odio —dijo por millonésima vez. Se había convertido en un mantra habitual, parte de la amargura que sentía por dentro. Stella le hacía sentir completo; Kaye todavía podía darle algo de su vida anterior. Pero cuando estaba solo, la tensión lo llenaba hasta los topes, y en su cabeza se repetía una y otra vez que odiaba aquella situación.
Kaye le agarró el brazo y le repitió una vez más que lo sentía.
—No es culpa tuya —dijo, pero seguía furioso.
La niña delgada le mostró a Stella cómo se bailaba. Stella conocía mucha música de ballet; Prokofiev era su compositor favorito, y las composiciones más difíciles las emitía en un conjunto de sonidos aflautados, silbidos y cloqueos. Un niñito rubio, más joven que Stella, permanecía tan cerca de ella como podía, con los ojos castaños bien abiertos.
—¿A qué quieres jugar ahora? —preguntó la chica alta cuando se cansó de permanecer en pointé.
—Iré a buscar el Monopoly —dijo un niño de ocho años con las pecas más usuales.
—¿Podríamos jugar a othemo? —preguntó Stella.
Llevaban horas buscando. Kaye se detuvo un segundo en una zona de acera rota y prestó atención. El callejón tras su casa se abría a una calle lateral, y creyó oír niños jugando. Muchos niños.
Ella y Mitch se movieron despacio entre los garajes y verjas de madera, intentando encontrar la voz de Stella, o uno de sus muchos sonidos.
Mitch fue el primero en oír a su hija. Empujó la puerta metálica y entraron.
El patio estaba repleto de niños como pájaros en un comedero. Kaye apreció inmediatamente que Stella no era el centro de atención; simplemente estaba allí, a un lado, jugando a othemo con un mazo de cartas que emitían sonidos cuando las apretabas. Si los sonidos combinaban o formaban una melodía, el jugador se descartaba. El primer jugador en quedarse sin cartas ganaba. Era uno de los juegos favoritos de Stella.
Mitch permaneció detrás de Kaye. Al principio su hija no los vio. Charlaba feliz con las gemelas y otro niño.
—Iré yo —dijo Mitch.
—Espera —dijo Kaye.
Stella parecía tan feliz. Kaye estaba dispuesta a arriesgar unos minutos.
Stella levantó la vista, se puso en pie y dejó que las cartas musicales se le cayesen de las manos. Movió la cabeza en el aire y olisqueó.
Mitch vio a otro niño entrar en el patio por la puerta del frente. Tenía más o menos la edad de Stella. Kaye también lo vio y lo reconoció inmediatamente. Oyeron los gritos frenéticos en español de una mujer y Kaye supo quiénes eran, lo que implicaban.
—Tenemos que irnos —dijo Mitch.
—No —dijo Kaye, y lo retuvo con un brazo—. Sólo un momento. ¡Por favor, Mitch!
Stella y el niño se acercaron. Los otros niños fueron callándose uno a uno. Stella dio una vuelta alrededor del niño, con el rostro inexpresivo durante un momento. El niño gemía, el pecho elevándose y descendiendo como si hubiese estado corriendo. Se limpió la cara con la manga. Luego se inclinó para oler tras las orejas de Stella. Stella le olisqueó tras las orejas y se agarraron las manos.
—Soy Stella Nova —dijo Stella—. ¿De dónde eres tú?
El niño se limitó a sonreír y su rostro palpitó de una forma que Stella no había visto nunca. Su propio rostro respondió. Sintió el flujo de sangre hacia su piel y rió en voz alta, una risa aguda y placentera. El niño olía a tantas cosas… a su familia y a su hogar, a la comida que cocinaba su madre, a sus gatos, y Stella miró su rostro y comprendió un poco de lo que le decía. Aquel niño poseía tanta riqueza. Sus motas cambiaban de color alocadas, casi al azar. Stella vio cómo las pupilas del niño se llenaban de color. Le pasó los dedos por la mano, sintiendo la piel, el estremecimiento de la respuesta.
El muchacho hablaba simultáneamente en un inglés entrecortado y en español. Su boca se movía de una forma que Stella conocía bien, dando forma a los sonidos que pasaban a ambos lados de las crestas de su lengua.
Stella sabía bastante español e intentó contestar. El niño dio saltos de alegría; ¡la entendía! Para Stella hablar con la gente eran normalmente tan frustrante, pero esto era peor, porque de pronto comprendía lo que hablar podía llegar a ser.
En ese momento miró a un lado y vio a Kaye y Mitch.
Al mismo tiempo, Kaye vio a la mujer en la ventana de la cocina que llamaba por teléfono. La mujer no parecía muy contenta.
—Vámonos —dijo Mitch, y Kaye no se negó.
—¿Adónde vamos ahora? —preguntó Stella desde su asiento de seguridad en la parte de atrás del Chevy Lumina que Mitch conducía hacia el sur.
—Quizás a México —dijo Kaye.
—Quiero ver más niños así —dijo Stella, haciendo un mohín.
Kaye cerró los ojos y vio a la aterrorizada madre del niño, apartándolo de Stella, dirigiendo una mirada de desprecio hacia Kaye; a la vez amando y odiando a su propio hijo. No había esperanza de reunirlos de nuevo. Y la mujer de la ventana, tan asustada que no había podido salir para hablar con ella.
—Lo harás —dijo Kaye—. Estuviste muy bien con ese niño.
—Lo sé —dijo Stella—. Era uno de los míos.
Kaye se inclinó para mirar al asiento trasero. Tenía los ojos secos, porque lo había estado considerando durante mucho tiempo, pero Mitch se secó los suyos con el dorso de la mano.
—¿Por qué hemos tenido que irnos? —preguntó Stella.
—Es cruel mantenerla apartada de ellos —le dijo Kaye a Mitch.
—¿Qué otra cosa podríamos hacer, enviarla a Iowa? Amo a mi hija y quiero ser su padre y tenerla en la familia. Una familia normal.
—Lo sé —dijo Kaye distante—. Lo sé.
—¿Hay muchos como ese niño, Kaye? —preguntó Stella.
—Como unos cien mil —dijo Kaye—. Ya te lo hemos dicho.
—Me encantaría hablar con todos ellos —dijo Stella.
—Probablemente podría hacerlo —le dijo Kaye a Mitch sonriendo.
—El niño me habló de su gato —dijo Stella—. Tiene dos gatitos. Y los otros niños me querían, Kaye, mamá, me querían de verdad.
—Lo sé —dijo Kaye—. También estuviste muy bien con ellos. —Kaye se sentía tan orgullosa, pero simultáneamente su corazón se apenaba por su hija.
—Vamos a Iowa, Mitch —sugirió Stella.
—Hoy no, conejito —dijo Mitch.
La autopista atravesaba el desierto hacia el sur.
—No se oyen sirenas —comentó Mitch.
—¿Lo hemos conseguido de nuevo, Mitch? —preguntó Stella.
Nota del autor
He intentado, en la medida de lo posible, que la ciencia de esta novela sea precisa y las especulaciones plausibles. Sin embargo, la revolución actual en biología está muy lejos de haber terminado y es muy probable que muchas de estas especulaciones resulten erróneas.
Mientras investigaba y hablaba con científicos por todo el mundo, llegué a la firme convicción de que la biología evolutiva está a punto de sufrir un cambio radical. No en las próximas décadas, sino en los próximos años.
Incluso mientras termino las revisiones, se publican en las revistas científicas artículos que apoyan ciertos detalles especulativos. Parece que las moscas de la fruta pueden adaptarse en sólo unas pocas generaciones a grandes cambios climáticos. Sigue siendo controvertido lo que eso podría implicar. El más reciente, en el número de diciembre-enero 1998-1999 de New Scientist, señala la contribución que los retrovirus endógenos humanos podrían aportar al desarrollo del VIH, el virus del sida; Eric Towler, de la Science Applications Internacional Corporation, dice poseer pruebas de que «las enzimas HERV-K podrían ayudar al VIH a evitar medicamentos potentes». Eso es similar al mecanismo de intercambio de herramientas genéticas que tanto asusta a Mark Augustine.
El misterio, a medida que se desvele, será totalmente fascinante; realmente estamos a punto de descubrir los secretos de la vida.
Breve introducción a la biología
Los humanos somos metazoos, es decir, estamos compuestos por muchas células. En la mayoría de nuestras células hay un núcleo que contiene el «esquema» para todo el individuo. Ése esquema se almacena en ADN (ácido desoxirribonucleico); el ADN y sus complementos de proteínas asistentes y orgánulos conforman el ordenador molecular que contiene la memoria necesaria para construir un organismo individual.
Las proteínas son maquinarias moleculares que pueden realizar funciones increíblemente complejas. Son los agentes de la vida; el ADN es la plantilla que guía la fabricación de esos agentes.
El ADN en las células eucariotas está dispuesto en dos hebras entrelazadas —la «doble hélice»— y empaquetado firmemente en una estructura compleja llamada cromatina, que se distribuye en cromosomas dentro del núcleo celular. Con algunas excepciones, como los glóbulos rojos de la sangre y algunas células inmunitarias especializadas, el ADN de cada célula del cuerpo está completo y es idéntico. Los investigadores estiman que el genoma —todo el conjunto de las instrucciones genéticas— humano está compuesto por un número de genes que oscila entre sesenta mil y cien mil.[1] Los genes son características heredables; a menudo se ha definido un gen como un segmento de ADN que contiene el código para una proteína o proteínas. Ese código puede transcribirse para dar lugar a una hebra de ARN (ácido ribonucleico); a continuación, los ribosomas emplean el ARN para traducir las instrucciones originales del ADN y sintetizar proteínas. (Algunos genes realizan otras funciones, como fabricar los constituyentes de ARN de los ribosomas.)
Muchos científicos creen que el ARN fue la molécula codificadora de la vida original, y que el ADN es una elaboración posterior.
Aunque la mayor parte de las células de un individuo contienen un ADN idéntico, a medida que la persona crece y se desarrolla, ese ADN se expresa en formas diferentes dentro de cada célula. Es así como diferentes células embrionarias dan lugar a tejidos diferentes.
Cuando el ADN se transcribe en ARN, muchas secciones de nucleótidos que no codifican proteínas, llamadas intrones, se eliminan de los segmentos de ARN. Los segmentos que quedan se empalman entre sí; codifican proteínas y se llaman exones. En un fragmento de ARN recién transcrito, esos exones pueden empalmarse de formas diferentes para producir proteínas diferentes. Por tanto, un único gen puede producir proteínas diferentes en momentos diferentes.
Las bacterias son pequeños organismos unicelulares. Su ADN no se almacena en un núcleo sino que está disperso por el interior de la célula. Su genoma no contiene intrones, sólo exones, lo que las convierten en criaturas muy lisas y compactas. Las bacterias pueden comportarse como organismos sociales; variedades diferentes cooperan y compiten entre sí para encontrar y usar recursos en su ambiente. En la naturaleza, las bacterias frecuentemente se reúnen para crear «ciudades» de biofilm; puede que conozca esas ciudades por la sustancia que aparece sobre las verduras en la nevera. Los biofilms también pueden existir en sus intestinos, sus tractos urinarios y en sus dientes, donde en ocasiones causan problemas, y ecologías especializadas de bacterias protegen su piel, su boca y otras áreas de su cuerpo. Las bacterias son extremadamente importantes, y aunque algunas producen enfermedades, muchas otras son necesarias para nuestra existencia. Algunos biólogos creen que las bacterias son la raíz de todas las formas de vida y que las células eucariotas —nuestras propias células, por ejemplo— derivan de antiguas colonias de bacterias. En ese sentido, podríamos ser simplemente naves espaciales para bacterias.
Las bacterias intercambian pequeños bucles circulares de ADN llamados plásmidos. Los plásmidos complementan el genoma bacteriano y les permiten responder con rapidez a amenazas externas, como los antibióticos. Los plásmidos forman una biblioteca universal que bacterias de diferentes tipos pueden usar para vivir de forma más eficiente.
Las bacterias y casi todos los organismos pueden sufrir ataques de virus. Los virus son pequeños fragmentos, generalmente encapsulados, de ADN o ARN que no pueden reproducirse por sí mismos. En lugar de eso, secuestran la maquinaria reproductiva celular para fabricar nuevos virus. En las bacterias, los virus se llaman bacteriófagos («devoradores de bacterias») o simplemente fagos. Muchos fagos transportan material genético entre anfitriones bacterianos, como también hacen algunos virus en animales y plantas.
Es posible que los virus se originasen a partir de segmentos de ADN que pueden desplazarse en el interior de las células, tanto dentro de un cromosoma como entre cromosomas. Los virus son, en esencia, segmentos errantes de material genético que han aprendido a «vestirse con un traje espacial» y abandonar la célula.
Breve glosario de términos científicos
ADN: ácido desoxirribonucleico, la famosa molécula de la doble hélice que codifica las proteínas y otros elementos que ayudan a construir el fenotipo o estructura corporal de un organismo.
Aminoácidos: elementos que conforman las proteínas. La mayoría de los seres vivos sólo utiliza veinte aminoácidos.
Antibióticos: gran grupo de sustancias, fabricadas por muchos tipos diferentes de organismos, que pueden matar bacterias. Los antibióticos no afectan a los virus.
Anticuerpo: molécula que se une a un antígeno, lo inactiva y atrae otras defensas hacia el intruso.
Antígeno: sustancia extraña o parte de un organismo que provoca la creación de anticuerpos como parte de una respuesta inmunitaria.
ARN: ácido ribonucleico. Copia intermedia complementaria del ADN; el ARN mensajero o ARNm se emplea en los ribosomas como plantilla para construir proteínas.
Bacterias: procariotas, pequeñas células vivas cuyo material genético no está encerrado en un núcleo. Las bacterias realizan muchas tareas importantes en la naturaleza y son la base de todas las cadenas alimenticias.
Bacteriocina: una de las múltiples sustancias creadas por las bacterias, que puede matar a otras bacterias.
Bacteriófago: ver fago.
Cromagnon: antigua variedad de los humanos actuales, Homo sapiens sapiens, llamada así por la región de Cro-Magnon en Francia. Homo es el género, sapiens la especie y sapiens la subespecie.
Cromosoma: organización de ADN muy empaquetado y enrollado. Las células diploides, tales como las células del cuerpo en los humanos, contienen dos conjuntos de veintitrés cromosomas; las células haploides como los gametos —espermatozoides u óvulos— sólo contienen un conjunto de cromosomas.
Cromosomas sexuales: en los humanos, los cromosomas X e Y. Dos cromosomas X producen una mujer; X e Y dan un varón. Otras especies tienen cromosomas sexuales diferentes.
Elemento móvil: segmento móvil del ADN. Los transposones pueden moverse o hacer que su ADN se copie de un sitio a otro en una porción de ADN empleando ADN polimerasa. Los retrotransposones contienen su propia transcriptasa inversa, lo que les concede cierta autonomía en el genoma. Barbara McClintock y otros han demostrado que los elementos móviles pueden generar variedad en las plantas; pero algunos creen que se trata, la mayor parte de las veces, de los llamado «genes egoístas» que se duplican sin ser útiles al organismo. Otros creen que los elementos móviles del ADN contribuyen a la variabilidad en todos los genomas, y que quizás incluso ayuden a regular la evolución.
ERV o retrovirus endógeno: virus que inserta su material genético en el ADN de un anfitrión. El provirus integrado permanece en letargo durante un tiempo. Los ERV pueden ser muy antiguos y fragmentarios e incapaces ya de producir virus infecciosos.
Exón: región del ADN que codifica una proteína o ARN.
Fago: virus que usa a una bacteria como anfitrión. Muchos tipos de fagos matan a sus anfitriones casi inmediatamente y pueden usarse como agentes antibacterianos. Muchas bacterias tienen al menos un fago específico, y en ocasiones muchos. Los fagos y las bacterias siempre compiten por superarse unos a los otros, hablando desde un punto de vista evolutivo (ver Fago lisogénico).
Muchas de las bacterias que producen graves enfermedades en los seres humanos, como el cólera, pueden aumentar su toxicidad por la transferencia de material genético por medio de fagos lisogénicos. Se entiende, por tanto, que tales fagos son peligrosos en su forma natural e inútiles para controlar patógenos bacterianos.
Fago lisogénico: un fago que se une a una cápsula bacteriana e inserta su material genético en el anfitrión bacteriano, donde procede a formar un bucle circular, se integra en el ADN del anfitrión y permanece inerte durante un tiempo. Durante esta fase, la bacteria anfitrión reproduce el profago o genoma integrado del fago junto con el suyo. El daño o «estrés» en la bacteria anfitrión puede dar como resultado la transcripción de los genes del fago, que a continuación replica nuevos fagos, liberándolos por lisis o apertura del anfitrión. Durante esta fase, se les llama fagos líticos. Los fagos lisogénicos/líticos pueden también transcribir y portar los genes del anfitrión, junto con los suyos, de una bacteria a otra.
Fenotipo: la estructura física de un organismo o un grupo distintivo de organismos. El genotipo expresado y desarrollado dentro de un ambiente determina el fenotipo.
Gameto: célula sexual, como un óvulo o un espermatozoide, capaz de unirse al gameto opuesto —óvulo más espermatozoide— para producir un zigoto.
Gen: la definición de gen está cambiando. Un texto reciente define un gen como «un segmento de ADN o ARN que realiza una función específica». Para ser más exactos, un gen puede considerarse como un segmento de ADN que codifica algún producto molecular, muy a menudo una proteína. Además de los nucleótidos que codifican la proteína, el gen también consiste en segmentos que determinan qué cantidad y qué tipo de proteína se expresa, y cuándo. Los genes pueden producir combinaciones diferentes de proteínas bajo diferentes estímulos. En un sentido muy real, un gen es una diminuta fábrica y ordenador dentro de una fábrica-ordenador mucho mayor, el genoma.
Genoma: la suma total de material genético de un organismo individual.
Genotipo: el carácter genético de un organismo o grupo distintivo de organismos.
HERV o retrovirus endógenos humanos: dentro de nuestro material genético quedan los restos de antiguas infecciones de retrovirus. Algunos investigadores estiman que hasta un tercio de la suma total de nuestro material genético podría consistir en viejos retrovirus. No se conoce ningún ejemplo en que esos antiguos genes víricos hayan producido partículas infecciosas (viriones) que puedan trasladarse de célula a célula, ya sea por transmisión lateral u horizontal. Sin embargo, muchos HERV producen partículas similares a los virus dentro de la célula, y todavía no se sabe si esas partículas tienen alguna función o causan problemas. Todos los HERV son parte de nuestro genoma y se transmiten verticalmente cuando nos reproducimos, de padres a hijos. La infección de los gametos por retrovirus es la mejor explicación hasta ahora para la presencia de HERV en nuestro genoma. (Los ERV, retrovirus endógenos, se encuentran también en muchos otros organismos.)
Homosoma: el complemento total de material genético utilizable tanto en el interior como en el exterior de la célula u organismo. Las bacterias intercambian bucles circulares de ADN llamados plásmidos y puede que algunos genes los transporten los fagos lisogénicos; ese conjunto total de material genético constituye el homosoma bacteriano.
Humano moderno: Homo sapiens sapiens. Género Homo, especie sapiens, subespecie sapiens.
Intrón: regiones del ADN que generalmente no codifican proteínas. En la mayoría de las células eucariotas, los genes están formados por una combinación de extrones e intrones. Los intrones son eliminados del ARN mensajero (ARNm) transcrito antes de ser procesado por los ribosomas; los ribosomas utilizan el código contenido en secciones de ARNm para ensamblar proteínas específicas a partir de aminoácidos. Las bacterias no poseen intrones.
Marcador: una disposición distintiva o única de bases o un gen distintivo o único dentro de un cromosoma.
Mutación: alteración de un gen o segmento de ADN. Puede ser accidental, improductiva o incluso peligrosa; puede también ser beneficiosa, llevando a la producción de una proteína más eficiente. Las mutaciones pueden producir variaciones en el fenotipo o estructura física del organismo. Las mutaciones al azar normalmente son neutrales o dañinas para el organismo.
Neandertal: Homo sapiens neandertalensis. Posible antepasado de los humanos. Los antropólogos y genetistas modernos están enzarzados en un debate sobre si los neandertales son antepasados nuestros, basándose en el ADN mitocondrial extraído de viejos huesos. Es más que probable que las pruebas sean confusas, simplemente porque todavía no sabemos cómo se separan y desarrollan las subespecies.
Patógeno: organismo que produce una enfermedad. Hay muchas variedades de patógenos: virus, bacterias, hongos, protistas (antes conocidas como protozoos) y metazoos como los nemátodos.
Proteína: los genes a menudo codifican proteínas que ayudan a formar y regular los organismos. Las proteínas son máquinas moleculares formadas por cadenas de veinte aminoácidos diferentes. Las proteínas pueden enlazarse entre sí o aglomerarse. Los colágenos, las enzimas, muchas hormonas, la queratina, y los anticuerpos son algunos ejemplos de proteínas.
Provirus: el código genético de un virus mientras está contenido en el ADN de un anfitrión.
Respuesta inmune (inmunidad, inmunización): la estimulación y puesta en marcha de las células defensivas en un organismo para repeler y destruir patógenos, organismos productores de enfermedades como los virus o bacterias. La respuesta inmune puede también identificar como extrañas células no patógenas, ajenas al conjunto normal de tejidos del cuerpo; los órganos transplantados producen una repuesta inmune y pueden ser rechazados.
Retrotransposón, retroposón, retrogén: ver Elementos móviles.
Retrovirus: un virus basado en el ARN que inserta su código en el ADN de un anfitrión para replicarse más tarde. La replicación puede retrasarse durante años. El sida y otras enfermedades están producidas por retrovirus.
Secuenciación: determinar la secuencia de moléculas en un polímero, como una proteína o ácido nucleico; en genética, descubrir la secuencia de bases de un gen o fragmento de ADN o ARN, o del genoma completo. En unos años, comprenderemos al completo la secuencia del genoma humano.
SHEVA (HERV-DL3, SHERVA-DL3): un retrovirus endógeno humano ficticio que puede formar una partícula infecciosa vírica, o virión; un HERV infeccioso. No se conoce todavía un HERV semejante.
Transposón: ver Elementos móviles.
Trisomía, trisomal: tener una copia extra de un cromosoma en una célula diploide. En los humanos, tener tres copias del cromosoma 21 produce el síndrome de Down.
Vacuna: sustancia que produce una respuesta inmune a un organismo que produce una enfermedad.
Virion: partícula vírica infecciosa.
Virus: partícula que no está viva pero sí es orgánicamente activa, capaz de entrar en una célula y controlar la capacidad reproductiva de ésta para producir más virus. Los virus están formados por ADN o ARN, normalmente rodeado de una cubierta proteínica, o cápside. Esta cápside a su vez puede estar rodeada por una envoltura. Hay cientos de miles de virus conocidos, y potencialmente millones de ellos todavía no descritos.
Zigoto: la combinación de dos gametos; un óvulo fertilizado.
Agradecimientos
Un agradecimiento especial al doctor Mark E. Minie, por presentarme a la Puget Sound Biotech Society y a muchos de sus miembros. Uno de mis primeros contactos fue la doctora Elizabeth Kutter del departamento de biología de Evergreen State College en Olympia, Washington. Me ayudó con los detalles relativos a su especialidad, bacteriófagos, así como en muchos aspectos relativos a su lugar preferido en la Tierra, la República de Georgia. Sus asistentes, Mark Alan Mueller y Elizabeth Thomas, me animaron e hicieron críticas constructivas. ¡Nuestras discusiones fueron tanto formativas como informativas!
Mark E. Minie también me presentó al doctor Dennis Schwartz, cuyos trabajos sobre la química temprana de la vida podrían ser revolucionarios. Muchos otros científicos y amigos han leído y criticado el libro, y algunos me mostraron sus instalaciones. El doctor Dominic Esposito, del Instituto Nacional de Salud, me guió alrededor del campus del INS y anotó copiosamente un primer borrador. Sus amigos, la doctora Melanie Simpson y el doctor Martin Kevorkian, también ayudaron sustancialmente.
El doctor Benoti Leblanc, que trabaja con el doctor David Clark en el INS, en el Laboratorio de Biología Celular y de Desarrollo realizó una excelente lectura crítica y corrigió muchos errores del texto.
El doctor Brian W. J. Mahy, director de la División Vírica y de Enfermedades de Rickettsia del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, tuvo la amabilidad de reunirse conmigo y compartir algunas de sus ideas sobre los virus y sus posibles contribuciones a la evolución. También realizó una crítica de un borrador posterior del libro. Barbara Reynolds, de la Oficina de Información Pública del CCE me ayudó a organizar una visita por las instalaciones del 1600 de Clifton Road.
El doctor Joe Miller, del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tejas, leyó el libro en un primer borrador y me ofreció detalles sobre la química de las hormonas humanas y los receptores vomeronasales.
Julian Davies, profesor emérito de la Universidad de British Columbia, aceptó amablemente repasar el borrador final.
Katie y Charlie Potter me ofrecieron sabios consejos sobre montañismo, su historia y sus términos.
Incluso con la ayuda de todos esos excelentes lectores, sin duda quedan errores. Tales errores son míos, no suyos. Además, a cada paso del camino, esos científicos han expresado tanto apoyo como dudas sobre mis ideas, y en ocasiones dudas muy serias. Su ayuda no implica que estén de acuerdo con alguna o todas las ideas de La radio de Darwin.
Nota sobre el autor
Greg Bear, nacido en 1951, vive en Seattle, en el estado de Washington con su esposa Astrid (hija de Poul Anderson) y sus dos hijos. Bear se especializó en lengua inglesa por la Universidad de San Diego, aunque también utiliza los temas científicos en sus narraciones. Por ello algunos comentaristas y editores lo han considerado uno de los modernos exponentes de una determinada ciencia ficción: la escrita por profesionales de la literatura interesados por la ciencia.
Bear ha sido también ilustrador de revistas de ciencia ficción y ha escrito varias novelas de fantasía: INFINITY CONCERTO (1984), THE SERPENT MAGE (1986), algo poco habitual en los autores más claramente encuadrados en la ciencia ficción hard, caracterizados por su carrera profesional científica. Bear publicó su primera narración a los quince años de edad y, hasta la fecha, ha obtenido ya dos premios Hugo, cinco premios Nebula, el premio Apollo de Francia y el premio Ignotus en España. Entre 1988 y 1990 fue presidente de la Science Fiction Writers of America (SFWA).
Tras publicar diversos relatos desde 1967 y su primera novela, HEGIRA, en 1979, el primer Hugo y Nebula los obtuvo con el relato Blood Music (1983) del que se ha publicado en España la versión extendida a novela, MÚSICA EN LA SANGRE (1985). Trata de un tema de biotecnología en el que aparecen células capaces de pensar y que componen una especie de ordenador biológico que reconstruirá la humanidad.
Alcanzó un gran éxito con la novela EON (1985, NOVA ciencia ficción, número 90), que continúa en ETERNIDAD (1988, NOVA éxito, número 12), acerca de un nuevo mundo-universo descubierto en un asteroide hueco que se acerca a la Tierra. La fascinación por un universo alternativo y su nueva y enorme ingeniería acerca esta obra a sus evidentes inspiradores: Clarke, Niven y Varley. Bear ha retomado elementos de esa idea en otra de sus novelas: LEGADO (1995, NOVA éxito, número 10), en torno a un mundo cuya biología permite la herencia de los rasgos adquiridos.
Otra obra de interés es una novela sobre una catástrofe planetaria con el título LA FRAGUA DE DIOS (1987). Fue finalista al premio Hugo, y el éxito popular hizo surgir una continuación en ANVIL OF STARS, que expande el último capítulo de la primera.
También cabe citar la novela corta HEADS (1990) y la recopilación de relatos THE VENGING (1992) que incluye narraciones como «Tangents» (1986), merecedora de los premio Hugo y Nebula, y «Hardfought» (1983), también premio Nebula. Junto con Martin Greenberg ha editado recientemente una interesantísima antología de relatos de diversos autores con el título NEW LEGENDS (1995).
Con MARTE SE MUEVE (1993, NOVA ciencia ficción, número 79), indiscutiblemente una de las mejores entre las recientes novelas sobre Marte, Bear ha obtenido el premio Nebula 1995 y el premio español Ignotus de 1996. Su anterior novela, REINA DE LOS ÁNGELES (1990, NOVA ciencia ficción, número 54), una compleja obra en torno a la naturaleza de la conciencia, fue finalista del premio Hugo de 1991 y obtuvo un gran éxito de crítica y público. Con / [ALT 47] (1997, NOVA, número 138), Bear ha retornado al universo de REINA DE LOS ÁNGELES con una brillante investigación sobre la inteligencia artificial, la nanotecnología, diversas técnicas de psicoterapia y, sobre todo, sus consecuencias sociales.
En los últimos años, Bear ha aceptado, junto con Gregory Benford y David Brin, el encargo de continuar la mítica serie de la Fundación de Isaac Asimov. En marzo de 1997 apareció en Estados Unidos la aportación de Benford a la saga asimoviana: EL TEMOR DE LA FUNDACIÓN (1997, NOVA número 113). La serie continúa con FUNDACIÓN Y CAOS de Greg Bear (1998, NOVA, número 124) y finaliza con EL TRIUNFO DE LA FUNDACIÓN, de David Brin (1999, NOVA, número 136).
Su última novela es LA RADIO DE DARWIN (1999, NOVA, número 143), galardonada con el premio Nebula de 2000 tras haber sido también finalista del premio Hugo del mismo año.
Presentación
Empezaré esta presentación comentando una idea que me ha parecido sugerente e interesante. La expone Gary K. Wolfe, uno de los más autorizados comentaristas de la revista Locus, al introducir su reseña sobre LA RADIO DE DARWIN de Greg Bear, la interesante novela que hoy presentamos.
Wolfe viene a decir que, en las últimas décadas, la ciencia ficción ha desarrollado una curiosa relación con el thriller tecnológico de la literatura general (mainstream) y del cine. Por una parte, comenta Wolfe, los escritores de best-sellers, desde Ira Levin a Michael Crichton, han aprendido a tomar prestado de la ciencia ficción alguno de sus temas centrales, reducirlos a su esencia, y usarlos para propulsar un melodrama frenético de busca y captura, repleto de suspense, conformando así un thriller de gran éxito en el que obtener pingües beneficios gracias a los derechos subsidiarios para cine, televisión, merchandising y un largo etcétera.
Dice Wolfe que el truco consiste en que el contenido de ciencia ficción de esos thrillers debe ser mínimo y ha de poder quedar reducido a sólo dos palabras: «Hitler clonado», «meteoro gigante», «dinosaurios clonados», «bicho espacial», etc. Éstos son sus ejemplos, y, evidentemente, nos recuerdan famosas películas de gran éxito como LOS NIÑOS DEL BRASIL, METEORO, PARQUE JURÁSICO O ALIEN.
Pero en la buena literatura de ciencia ficción, dice Wolfe, los mejores autores, que han dominado el arte del ritmo narrativo y la adecuada caracterización de personajes que corresponden a un buen thriller, quedan tan enamorados de esas ideas especulativas que difícilmente permiten que se reduzcan a la regla de las «dos palabras». Los buenos autores de la mejor ciencia ficción profundizan en las complejidades del nuevo asunto que, sin duda, para una mente despierta y alerta, no se reducen a la anécdota que desencadena la trama y mantiene la acción. Quizá por eso, añado yo, la buena ciencia ficción, no esquemática y reflexiva, tiene menos éxito popular que el cine que no teme usar ideas de ciencia ficción, siempre y cuando pueda reducirlas y simplificarlas en esa curiosa ley de las «dos palabras» que formula Wolfe. Por desgracia, la complejidad, aún cuando satisfaga a una mente curiosa, no necesariamente ha de resultar popular.
En realidad, ya nos decía hace años el bueno de Isaac Asimov que la literatura de ciencia ficción es la que estudia la «respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología», y ésa es la base misma de la capacidad especulativa del género, lo que algunos han denominado el «condicional contrafáctico», ese intento de responder al «qué sucedería si…» de tantas y tantas hipótesis que la ciencia ficción ha imaginado a lo largo de su trayectoria. El problema (si es que de eso se trata…) es que la buena ciencia ficción se complace en ahondar en esas ideas y extrapolaciones, no las reduce a un esquema simplista de dos palabras, y se adentra con valentía en el ignoto territorio inexplorado que acaba de abrirse. No todos son capaces de seguir ese discurso, y demasiados acaban prefiriendo la versión vulgarizada que ofrecen algunos autores de best-sellers que se conforman con esquemas como «Hitler clonado», «meteoro gigante», «dinosaurios clonados», «bicho espacial» y poca cosa más.
Sin embargo, hay algo que Wolfe olvida añadir y que me parece esencial para comprender esa distancia casi abismal entre el thriller del best-séller al uso y el de la buena ciencia ficción.
Es curioso constatar el gusto que algunos de esos autores de best-sellers (y el mundillo de Hollywood en particular) parecen tener por la catástrofe y el terror. Esos best-sellers con la idea central sacada de la ciencia ficción pero reducida a «dos palabras» aportan siempre una misma visión apocalíptica de la ciencia y la tecnología. Se trata de una visión pesimista, cuando no de desconfianza. Orson Scott Card suele recordar la paradoja de que el bueno de Luke Skywalker desconectara a R2D2 (y la tecnología que el simpático robot representa) al final de LA GUERRA DE LAS GALAXIAS, para abandonarse a la magia, ya que no otra cosa es la Fuerza. Tal como señala Scott Card, no parece la mejor recomendación para los jóvenes que han de vivir en el tecnificado mundo del futuro…
En una curiosa paradoja, la gente que confía casi ciegamente en el uso de la última tecnología para sus televisores, teléfonos móviles, automóviles y ordenadores parece obtener un sorprendente goce masoquista al descubrir que los nuevos avances tecnológicos provocan peligros sin cuento. Unos peligros que, por lo visto, residen en una determinada «tecnología», pero no en la que se usa: teléfonos móviles, ordenadores, automóviles, y un largo etcétera.
Y ese peligro indiscriminado, ese temor genérico a la ciencia y la tecnología, pero no a la que se usa, es el que ofrecen esos autores de best-sellers como Levin y Crichton que Wolfe citaba. Todos sabemos que, por ejemplo, Hollywood nunca se aprendió las Tres Leyes de la Robótica de Asimov, una ignorancia que permitió la aparición de los Terminators, Matrix y otras pesadillas tecnológicas de la misma ralea. La buena ciencia ficción escrita resulta, afortunadamente, mucho más sutil.
Y no es que la tecnociencia moderna, con sus grandes posibilidades para alterar no sólo el medio ambiente que nos rodea sino también la esencia del ser humano, no pueda generar peligros nuevos y ominosos, pero la respuesta honesta posiblemente no sea ni la catástrofe de los best-sellers al uso ni la confianza ciega de otros autores (que también los hay) que sólo saben ensalzar sin análisis crítico alguno las maravillas tecnocientíficas.
La buena ciencia ficción analiza con seriedad las amplias posibilidades que se abren ante nuevas realizaciones tecnológicas y nuevos conocimientos científicos, y lo hace con honestidad y seriedad, con la ayuda de conocimientos válidos y sin caer en terrores sin cuento ni alabanzas injustificadas.
El mundo es complejo, mucho más de lo que imaginan a veces los autores de best-sellers o los guionistas de Hollywood. En la buena ciencia ficción, un thriller resulta algo más variado y complejo que el best-séller al uso o la película repleta de efectos especiales. Es algo del todo necesario para atender la diversidad de un mundo que, por sí mismo, no es en absoluto simple y al que, además, el imaginativo autor de ciencia ficción añade nuevas posibilidades fruto de su especulación. Eso hace el buen thriller tecnológico en la ciencia ficción y a ese grupo narrativo pertenece LA RADIO DE DARWIN que hoy presentamos.
Volviendo a Gary K. Wolfe, bueno será recordar aquí que ese reputado comentarista de la revista más influyente en la ciencia ficción mundial, tras haber citado otras dos recientes novelas de ciencia ficción (ninguna de ellas publicada en NOVA, por cierto), acababa su introducción diciendo:
LA RADIO DE DARWIN de Bear es la mejor novela de las tres, y uno de los más inteligentes y originales thrillers de los últimos años.
[…]. La principal diferencia radica en que Bear es capaz de basar su trabajo en la investigación actual sobre la evolución, el genoma humano y, muy en particular, los retrovirus endógenos humanos (remanentes de antiguas infecciones), que pueden constituir una parte significativa de ese genoma. Su idea básica es que algo en el medio ambiente o incluso en la estructura social puede disparar la manifestación de uno de esos virus antiguos en una forma transmisible y que, prosiguiendo con esa misma hipótesis, esas manifestaciones pueden estar relacionadas con los mecanismos de la evolución. Bear es también lo bastante inteligente para mantener la mayor parte de esa especulación en un segundo término en una novela de suspense que pulsa un montón de «botones» contemporáneos que incluyen el «hombre de hielo» de los Alpes, la crisis del orden social en lo que había sido la Unión Soviética, las enfermedades de transmisión sexual y el siempre fiable trabajo detectivesco de los Centros de Control de Enfermedades, que se han convertido para los thrillers de tema médico en lo que fuera Scotland Yard para las novelas de misterio y asesinatos.
Como se observa, un mundo de gran complejidad, en absoluto susceptible de ser reducido a esas «dos palabras» de la regla de lo que, según Wolfe, gusta a Hollywood para rodar un film de éxito o a ciertos autores para construir un best-séller con apariencia de ciencia ficción.
LA RADIO DE DARWIN es buena ciencia ficción, de la mejor, y tras haber sido finalista del premio Hugo de 2000, ha obtenido además el aval de la Asociación Norteamericana de Escritores de Ciencia Ficción (SFWA: Science Fiction Writers of America), que la ha considerado la mejor novela de ciencia ficción del año 2000. Eso es lo que significa el Premio Nebula 2000 votado entre los miembros de la SFWA, de forma parecida a como se decide el Oscar cinematográfico por los miembros de la Academia.
En realidad, no es nada sorprendente en un autor como Greg Bear, al que nuestros lectores conocen ya por varios títulos publicados en NOVA. Sin olvidar FUNDACIÓN Y CAOS (1998, NOVA, número 124), su participación en la nueva Trilogía de la Fundación asimoviana a la que aporta nuevas y sugerentes ideas, nuestros lectores conocen también la reflexión de Bear sobre la inteligencia artificial, la nanotecnología, las diversas técnicas de psicoterapia y, sobre todo, sus consecuencias sociales, analizadas en esas dos excepcionales novelas que son REINA DE LOS ÁNGELES (1990, NOVA ciencia ficción, número 54) y / [ALT 47] (1997, NOVA número 138).
Con MARTE SE MUEVE (1993, NOVA ciencia ficción, número 79), indiscutiblemente una de las mejores entre las recientes novelas sobre Marte (y con una brillante aplicación de la nanotecnología…), Bear obtuvo ya el premio Nebula 1994 y, tras la edición de esa novela en España, el premio español Ignotus de 1996, nuestro equivalente al Hugo estadounidense.
Sin embargo, LA RADIO DE DARWIN emparenta mejor con los temas de tipo biológico que formaban parte de MÚSICA EN LA SANGRE (1985) y, sobre todo, con la especulación en torno a otros mecanismos evolutivos como ocurría en LEGADO (1995, NOVA éxito, número 10), en torno a un mundo cuya biología permite la herencia de los rasgos adquiridos. LEGADO formaba parte de una trilogía que completan EON (1985, NOVA ciencia ficción, número 90) y ETERNIDAD (1988, NOVA éxito, número 12), sobre un nuevo mundo-universo descubierto en un asteroide hueco que se acerca a la Tierra.
Tal como en LEGADO Bear era capaz de imaginar un planeta sometido a una evolución lamarkiana y no darwinista, en LA RADIO DE DARWIN Bear discute nuevas posibilidades en torno a la teoría de la evolución. Aunque Darwin creía que se trataba de un proceso gradual, hoy en día se barajan otras hipótesis, como la sugerencia, hecha por Stephen J. Gould y otros, sobre si es posible que se produzcan cambios repentinos en un intervalo de tiempo increíblemente corto.
Amparado en esa idea genérica, Bear enfrenta al Homo sapiens sapiens con una de sus mayores crisis como especie ante un reto que puede haber permanecido dormido en nuestros genes casi desde el origen de la humanidad.
LA RADIO DE DARWIN es, pues, una intrigante especulación a partir de los actuales conocimientos biológicos y antropológicos, un ingenioso y bien tramado thriller que cuestiona casi todas nuestras creencias sobre los orígenes del ser humano y su posible destino.
Tres hechos, que al principio parecen inconexos, acabarán convergiendo para sugerir una novedad devastadora y sacudir los cimientos de la ciencia: la conspiración para ocultar los cadáveres de dos mujeres y sus hijos en Rusia, el descubrimiento inesperado en los Alpes de los cuerpos congelados de una familia prehistórica, y una misteriosa enfermedad que sólo afecta a mujeres gestantes e interrumpe sus embarazos.
Kaye Lang, una bióloga molecular especialista en retrovirus, y Christopher Dicken, epidemiólogo del Servicio de Inteligencia de Epidemias, temen que algo que ha permanecido dormido en nuestros genes durante millones de años pueda haber empezado a despertar. Ellos dos, junto al antropólogo Mitch Rafelson, parecen ser los únicos capaces de resolver un rompecabezas evolutivo que puede determinar el futuro de la especie humana… si ese futuro sigue existiendo.
Y todo ello en el seno de una peripecia humana general pero que remite a la misma aventura de la ciencia, al enfrentamiento de viejos y nuevos paradigmas del conocimiento.
Mucho hay en esta interesante novela de Greg Bear, pero voy a dejarles con una nueva cita de Locus, esta vez de Rusell Letson (sí, de nuevo de forma excepcional, Locus publicó no uno sino dos comentarios sobre LA RADIO DE DARWIN, algo que no suele hacer más que en casos muy especiales).
Dice Rusell Letson a propósito de LA RADIO DE DARWIN:
Se advierte una misma línea de pensamiento en bastantes de las obras de Bear, desde MÚSICA EN LA SANGRE, pasando por REINA DE LOS ÁNGELES y hasta este libro: una búsqueda de las conexiones interiores y entre diversos sistemas a lo largo de la escala desde lo nervioso a lo ecológico, y una actitud de esperanza respecto de las transformaciones que tal vez nos aguardan. Y como en esos otros libros, la mayor satisfacción de la obra de Bear procede de su integración de las Grandes Ideas con otros aspectos humanos más «apegados a la tierra». […] Bear pertenece al pequeño grupo de escritores en el género que pueden abordar tanto la complejidad del material intelectual como la solidez y la profundidad necesarias para que una «novela de ideas» se convierta en una novela real.
Nada más. Sólo una recomendación: lean, reflexionen y diviértanse. Tal y como están los tiempos, les aseguro que no es poca cosa…
MIQUEL BARCELÓ
Título original: Darwin's Radio
Traducción: Pedro Jorge Romero
1a edición: septiembre 2001
© 1999 by Greg Bear
© Ediciones B, S.A., 2001
Bailén, 84-08009 Barcelona (España)
www.edicionesb.com
Printed in Spain
ISBN: 84-666-0512-6
Depósito legal: B. 699-2001
Impreso por PURESA, S.A.
Girona, 206-08203 Sabadell