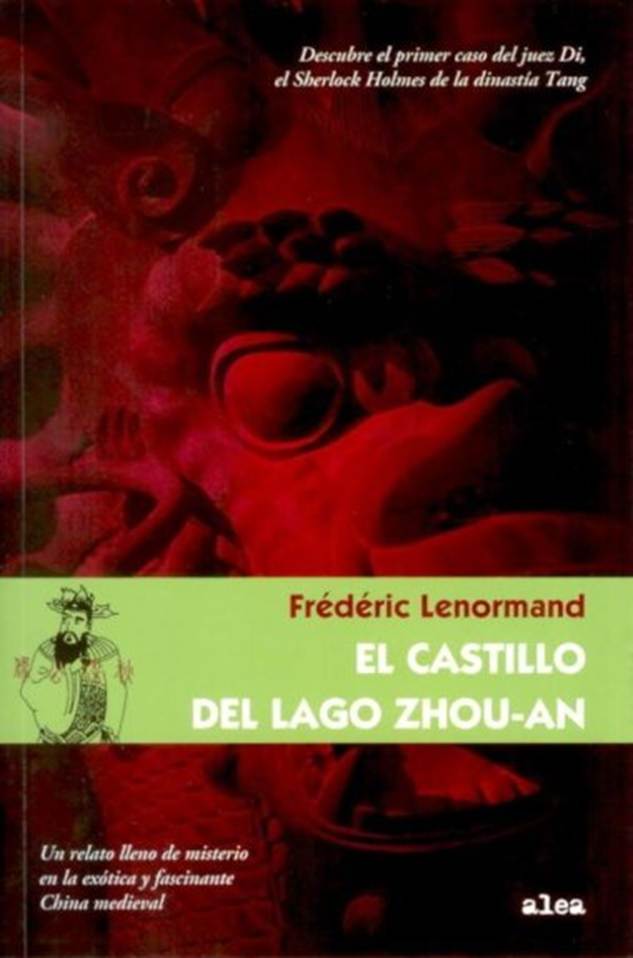
En el año 668, una inundación espectacular sorprende al juez Di durante un viaje por provincias. Busca entonces refugio en una posada, donde al poco uno de sus huéspedes, un viajante de comercio, es hallado muerto.
Seguido por su fiel criado, el sargento Hong, Di se interesa por el castillo de los señores del lugar, una espléndida finca cuyos ocupantes se comportan de forma tan extraña como inquietante. Rápidamente, Di descubre que la familia está mintiendo: hay un secreto inconfesable por el que alguien no ha dudado en asesinar. La niebla que se posa sobre el lago Zhou-an descubrirá al disiparse nuevos cadáveres…
El juez Di hará gala de su proverbial sagacidad para resolver los crímenes antes de la llegada de la temible crecida del río.
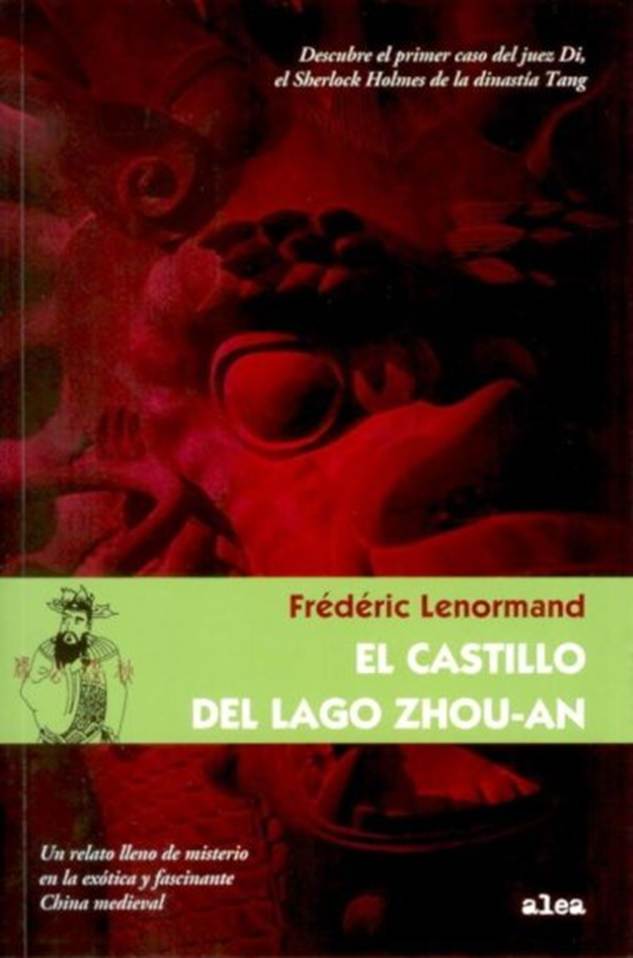
Frédéric Lenormand
El castillo del lago Zhou-an
Título original: Le château du lac Tchou-An. Les nouvelles etiquetes du juge Ti Originalmente publicada en francés, en 2004, por Librairie Arthème Fayard, París.
Traducción de María José Furió Sancho
1
Mientras baja por el río, el juez Di se reprocha su imprudencia; en una posada oye interesantes leyendas locales.
Cuando vio el río crecido a ambos lados de su junco, el juez Di se dijo que había cometido una locura al embarcarse desoyendo las advertencias de los barqueros. Sin embargo, las órdenes imperiales no toleraban retrasos, así tuviera que anteponer la obediencia a su emperador poniendo en riesgo su seguridad, haciendo caso omiso de lo que la razón o la prudencia más elementales aconsejaban. Le había costado mucho convencer a esos marinos de que aparejaran, pero unas cuantas monedas de plata, el sello oficial y la persuasión enérgica de su sargento habían obrado el pequeño milagro que ahora los conducía a su pérdida: bogaban -aunque ¿durante cuánto tiempo?- sobre el río cada vez más amenazador, mientras la muerte se acercaba por momentos.
Se aproximaba el fin de su misión en Han-yan, no lejos de la capital, cuando el juez Di recibió la notificación de su destino en Pu-yang, ciudad mucho más distante cuyo magistrado había fallecido. El rollo enviado desde Pequín insistía en la urgencia con que debía efectuarse la toma de posesión: hacía cinco meses que los habitantes de Pu-yang se quejaban por verse privados de su funcionario, nadie velaba ya porque se cumpliera la justicia, y el orden social se resentía de ello. La gloria del Emperador reclamaba que su servidor Di Yen-tsie acudiera con la mayor celeridad.
Tal vez el juez Di había cometido un error al interpretar al pie de la letra ese «con la mayor celeridad». Pues ¿de qué utilidad podía serle al Hijo del Cielo una vez se hubiera ahogado? ¿Cómo un magistrado azulado y medio devorado por los peces iba a poder cumplir con su misión? Andaba rumiando sus remordimientos y escarneciéndose por su celo fatal, sin apartar la mirada llena de aprensión de las ramas y otros restos arrastrados por las aguas que no tardarían en tragárselo.
Hacía cinco días que llovía sin parar. «He hecho bien -pensaba- en dejar a mis esposas en Han-yan. Con los caminos cubiertos de barro el viaje habría sido una pesadilla, incluso en los palanquines.» El balanceo del junco se hizo más evidente. Se agarró a la borda, pensando que al menos su descendencia le sobreviviría, puesto que no había cometido el error de arrastrar a mujeres e hijos en esta empresa que resultaba ser una temeridad suicida. Olvidando por unos instantes su confucianismo oficial, que se suponía le empujaba a ser pragmático, dirigió mentalmente una oración a la divinidad del río, pues necesitaba hacerse perdonar un orgullo que le había impulsado a desafiar las fuerzas, ahora desatadas, de la naturaleza.
Grandes masas de agua gris iban a estrellarse contra el casco, como si unas manos gigantescas intentaran romperlo. La lluvia arreció con violencia. El sargento Hung se acercó presuroso a su señor, llevando una tela impermeable en las manos:
– ¡Señor Di! No debería quedarse tan cerca de la borda. ¡Está empapado! ¡Le suplico que vuelva a ponerse a cubierto!
Hung Liang cubrió la cabeza de su señor. Di se dejó empujar hacia el interior de la pequeña cabina, muy útil para guardarse del sol cuando hacía buen tiempo, pero completamente inadecuada para aislar a los pasajeros de la humedad en tiempos de monzón.
– ¡Si al menos hubiésemos podido encontrar un barco como es debido! -protestó Hung Liang intentando avivar las brasas de la estufa-. ¡Esta barcaza nos lleva a la muerte!
La batalla contra la furia de los elementos atenuaba el sentido de las buenas maneras. Pese al respeto que le debía a su venerado patrón, el miedo ponía en su boca palabras que nunca habría pronunciado en su presencia con tiempo normal. Pero el juez Di estaba a mil leguas de tomárselo en cuenta, ocupado como estaba en poner su alma en disposición de alcanzar el más allá al que parecían destinados dentro de nada. Temía que su sentimiento de culpabilidad dificultara la búsqueda de la felicidad a la que cada súbdito del Imperio del Medio aspiraba para su sueño eterno. Le iba a faltar tiempo para pedir perdón a los manes de todos a los que había comprometido en esta travesía imprudente.
El capitán apartó la cortina de la cabina para anunciar que la crecida de las aguas impedía proseguir la navegación.
– ¡Algo habíamos notado, figúrese usted! -replicó Hung Liang preguntándose si su patrón tenía la intención de vaciar el estómago encima de sus zapatos.
Se hallaban a la vista de una pequeña ciudad portuaria donde el capitán pidió respetuosamente a su eminente pasajero autorización para llegar a la costa, una fórmula de pura cortesía. El juez Di asintió con un gesto de la barbilla sin molestarse en abrir la boca.
Casi una media vigilia [1] exigieron las delicadas maniobras de acostamiento. El junco se arrimó con alguna dificultad y muchos crujidos al muelle de carga, y el capitán anunció que se veía obligado a reclamar un suplemento para hacer frente a los gastos de las reparaciones. El juez prometió pagar todo lo que le pedía y más y se apresuró a pisar tierra firme con la esperanza de encontrar alivio. Pero la tempestad la hacía tan incómoda como lo había sido el viaje en medio de las olas. Hung Liang y tres marineros recogieron el equipaje, y el grupo se dirigió a toda prisa al interior de la aldea, bajo el aguacero. Al lanzar una ojeada a su espalda, el viajero tuvo una visión más espantosa que la que había podido observar desde el junco. El río arrastraba ahora troncos enteros, lanzados como proyectiles, que sin duda los habrían enviado al fondo de haber permanecido más tiempo en el agua.
– Los dioses están de nuestra parte -gritó por encima del restallido del aguacero-. Sin la existencia providencial de este puerto, ahora mismo estaríamos muertos.
– No hay forma de negarlo -respondió el sargento Hung-. Y si los dioses nos regalan ahora una buena posada, acogedora y bien caldeada, le creeré de plano.
Llegaban precisamente bajo una enseña con la efigie de una garza plateada, que el viento sacudía violentamente.
– ¡Los dioses te han oído! -declaró el juez empujando la puerta.
Constataron en el acto que las comodidades que ofrecía la Garza Plateada no justificaban entretenerse en largas demostraciones a los dioses protectores. Era una cantina para uso de los patrones pescadores y de viajantes de comercio. El olor a pescado frito amenazaba con ahogar a los escasos refugiados de la tormenta, que se apelotonaban alrededor de la chimenea. Pese a todo, era un remanso de calor, ya que no de paz, donde podían secarse mientras escuchaban estallar la madera y brincar las tejas del techo.
El posadero acudió muy diligente a dar la bienvenida a los recién llegados y brindarles sus servicios: un cuenco de sopa, té hirviendo y una habitación en el patio trasero.
– En el primer piso -especificó Hung Liang, que temía las infiltraciones.
– Todas las habitaciones están en la planta, honorable viajero -respondió el posadero con sonrisa obsequiosa-. Hemos tenido que clausurar los apartamentos de la planta baja a causa del barro.
Apenas hemos conseguido salvar esta sala gracias a los sacos de arena. Si las lluvias continúan, tendremos que soportar los inconvenientes de una crecida, una situación tan molesta para nosotros como para nuestros honorables visitantes.
El juez Di dio un suspiro frotándose las manos para entrar en calor. El agua era a todas luces la maldición de este viaje. El posadero carraspeó. Se había olido que se trataba de un personaje de alto rango y no se atrevía a hacer la pregunta que le rondaba en la cabeza.
– ¿Puedo preguntar a sus señorías si nuestra amada ciudad de Zhouan-go es el destino de su peregrinación?
El juez Di consideró que las insignias de su función se habían quedado en el fondo de sus baúles. Nada le obligaba, por lo tanto, a revelar su condición de magistrado imperial, y el lastimoso estado en que se veía no le empujaba a hacerlo. Más valía mantener el incógnito, cosa que le evitaría obligarse a oír comentarios más o menos afortunados sobre la necesidad de construir diques, la incuria del gobierno o el difícil apostolado de los funcionarios en misión. Un poco de calma era, en aquel momento de infortunio, lo que más deseaba.
– Soy cuarto archivista, asignado al tribunal de Pu-yang, adonde me dirijo en el momento presente. Este hombre es mi valet.
– Espero que sus habitaciones estén limpias y que no sean refugio para las ratas -añadió el «valet» Hung Liang.
– Si las hay, las echaremos -respondió el posadero con gesto picado.
Luego, volviéndoles la espalda salió a encargar las sopas y el té caliente.
Un poco después, al ir a instalarse en sus cuartos, descubrieron al fondo del patio una gran carreta entoldada de la que sobresalían unas pértigas, farolillos y otros elementos decorativos.
– Tenemos en este momento una troupe de actores que nos han pedido que les hagamos el favor de guardar sus enseres durante un tiempo -explicó el posadero en un tono cargada de sobreentendidos.
En el idioma del posadero, eso significaba que los actores no habían podido pagar la cuenta por culpa de las lluvias, pues los espectáculos en general tenían lugar a cielo abierto. Sin duda el hombre había retenido el material a la espera de que se los autorizara a representar un misterio sagrado en alguno de los templos de la ciudad y estuviesen en condiciones de pagar. Era en esos momentos cuando el juez Di se felicitaba por ocupar un cargo en la administración que, si bien lo llevaba a veces por caminos de lo más fastidiosos, como a los actores, al menos lo protegía de sobresaltos económicos.
– Espero que el ruido de los ensayos no moleste a mi señor -señaló inquieto Hung Liang.
– Sus señorías pueden estar tranquilos -respondió el posadero-. Estos talentosos artistas están ocupados negociando las condiciones de su próximo espectáculo ante un público selecto.
Traducido al chino eso quería decir que estaban tirando de todas las cuerdas en las instituciones de la ciudad para mendigar el favor de actuar en el primer granero que quisieran abrirles. Con esta lluvia penetrante, no debía ser un bocado de placer. El juez Di se sintió repentinamente menos desgraciado.
El posadero les mostró la que llamó su «habitación más hermosa, la suite matrimonial», es decir, dos piezas decoradas con cuatro muebles, que rogaba el archivista de cuarta fila tuviera a bien considerar digna de su gusto. Hung Liang dejó los equipajes en la más estrecha, mientras el juez Di valoraba con aire circunspecto el estado de la cama. Un capítulo más en la expiación de su temeridad.
Después de haber descansado un poco de los sinsabores, decidieron bajar y compartir mantel con los huéspedes para distraerse con la conversación.
Los comensales no formaban una clientela más selecta que el público delante del cual esperaban actuar los actores. Habían dos o tres empleados de comercio acostumbrados a tomarse con paciencia sus pesares, y otros tantos pescadores de mediana envergadura, menos resignados y por lo tanto más demostrativos en su hostilidad a los caprichos del cielo.
– ¡Si sólo fuese la lluvia! -dijo uno-. Pero con la crecida de las aguas ha llegado esta epidemia de fiebre que se nos va a llevar a todos, si antes no lo hace la corriente. ¡Los dioses se han olvidado de nuestra comarca!
– A cinco leguas de aquí, en el pueblo de las Tres Fuentes, están enterrando a diez personas. Como esto siga así…
El juez Di sufrió un acceso de tos. Varias miradas de soslayo lo tomaron como blanco. Hung Liang se apresuró a servirle una taza de té endulzada con miel.
– ¡Qué quiere! -exclamó uno-. Remamos todos en el mismo barco. Hay que encomendarse a la providencia.
Otro se encogió de hombros.
– ¿En el mismo barco, dice? ¡Está de broma! Los ricos siempre se libran de apuros. Fíjese en la familia Zhou, que es de lejos la más rica de la región. En cuanto se anunció la epidemia, ellos se retiraron a su residencia de verano, apartados de la ciudad, tras los muros de su bastión. Muy astuta será la enfermedad si consigue sacarlos de su madriguera. ¡Cuando todos estemos muertos, ellos tendrán aún las mejillas frescas y la barriga gorda! Esas epidemias no son para los ricos, siempre dan un rodeo y no entran en los palacios!
El juez Di prestó atención: ¿Así que había en los parajes un lugar confortable de verdad donde esperar que acabara la crecida, si llegaba a prolongarse?
– ¿Tan confortablemente viven los Zhou? -preguntó en tono casual.
– ¡Desde luego que sí! -respondió su interlocutor-. Poseen un soberbio castillo, en medio de una finca que es pura armonía, rodeada por una larga muralla y protegida como una fortaleza. El parque es tan grande que engloba todo el lago sobre el cual fue construida la casa.
– ¿Una construcción lacustre? -preguntó el juez Di sorprendido-. ¿Y no correrían ellos el riesgo de ser los primeros en sufrir las inundaciones?
Los pescadores se echaron a reír al unísono.
– Bien se ve que no conoce la comarca -respondió uno de ellos-. El lago Zhou-an no se desborda nunca. Está protegido por la diosa que vive en él. La dama del lago firmó hace mucho tiempo un acuerdo con sus huéspedes, que la honran con su fervor. El campo puede venirse abajo por las catástrofes, pero la finca se mantiene pase lo que pase como un refugio de tranquilidad y armonía que nada perturba. Es una tierra bendita. En tiempos como éstos, cualquier habitante de Zhou-an pelearía por vivir ahí dentro, aunque fuera como esclavo.
– Hace diez años -continuó otro-, cuando la comarca fue asaltada por mercenarios, la propiedad quedó a salvo. Y se cuenta que hace cincuenta años, cuando el espantoso terremoto, solamente el castillo de Zhou-an se mantuvo en pie, indemne, sin sufrir una sola grieta. Es el lugar donde conviene estar cuando asoma la desgracia. A esos Zhou nunca les ha costado casar a sus hijos, y no se explica solamente por su inmensa fortuna.
– ¿De dónde les viene esa riqueza? -preguntó el juez Di, cada vez más interesado-. ¿Son funcionarios imperiales o señores de la guerra?
– La gente como ellos -repuso con burla uno de los comerciantes- no necesita hacer nada para que el dinero nazca a su paso. Hoy poseen la mitad de las tierras de la zona. Sus propiedades no se detienen a los pies del parque, sino que se extienden por todos los valles que se pueden contemplar desde el monte Yi-peng. Los Zhou no tienen ninguna necesidad de transitar los caminos para ganarse el pan diario!
– Ni de sacar la barca haga el tiempo que haga -gimió uno de los patrones de pesca-. Aunque, según cuentan, el origen de la familia no fue tan brillante como la opulencia de hoy deja creer. Se dice que descienden de un humilde pescador, el más pobre de la ciudad. Al parecer, se hizo rico de un día para otro, de manera tan rápida que es imposible creer que fuera por medios honestos.
– ¡Eso no es cierto! -atajó otro-. ¿Acaso no conoces la historia? Un día, al arrojar las redes en el lago Zhou-an, el pescador atrapó en su red a la dama del lago, una mujer maravillosa, si pasamos por alto que tenía una cola de pescado donde las demás mujeres llevan un par de piernas. La diosa suplicó a Zhou que la devolviera a las aguas de su querido pantano y que no la molestara. A Zhou le conmovieron sus lágrimas, sobre todo porque lloraba perlas grises de las que nunca se ven. La devolvió al agua y, como recompensa, ella le ofreció su protección, para él y para ¡os suyos, durante todo el tiempo que habitaran allí. Con el dinero de las perlas, el pobre pescador compró la finca, mandó construir una suntuosa residencia y una pagoda brillantemente decorada. De una generación a otra, sus descendientes nunca dejaron de honrar a la diosa que les había concedido tanta prosperidad. ¡Y todavía hoy sigue estando formalmente prohibido pescar en esas aguas, cosa que perjudica a las personas honradas como nosotros!
Sus camaradas suspiraron ahogando las quejas en licor de arroz. El juez Di pensó con una sonrisa que ahí residía el encanto del campo: ese tipo de leyendas circulaba en cualquier pequeña aldea donde hubiera una familia antigua implantada. Por poco que hubieran logrado amasar un patrimonio, se atribuía a los señores locales amistad con las divinidades de la naturaleza, cuando no con los demonios. A los campesinos les gustaba explicar así por qué ellos seguían en la pobreza o en la indigencia: porque no habían tenido la suerte de tropezar con un hada o no habían cerrado ningún pacto con brujas, según la simpatía o el recelo que les inspirara la opulencia de sus vecinos. En realidad, el lago debía de estar protegido de calamidades naturales por su situación geográfica, lo cual bastaba para explicar que la familia más rica del lugar lo hubiese escogido como residencia. No había necesidad de convocar al cielo, al río y a su constelación de quimeras con cola de pez.
– Toda medalla tiene su reverso -continuó uno de los pescadores-. Olvidan el final de la leyenda. Se dice que el día en que la alianza de los Zhou y la diosa se rompa, ella recuperará los dones concedidos y la prosperidad habrá llegado a su fin.
«¡Y, ahora, la venganza celeste!», pensó el juez Di consternado. Le apenaba constatar que el confucianismo de rigor entre los hombres de letras no llegaba a traspasar las fronteras de las administraciones y cenáculos eruditos. El pueblo llano seguía empantanado en un oscurantismo lamentable, donde se mezclaba alegremente folclore local, fantasías descabelladas y predicciones extravagantes, basadas en un análisis erróneo de las verdades universales. ¡A fin de cuentas, no era necesario haber realizado diez años de estudios clásicos para saber que el mundo estaba gobernado por fuerzas inmutables e intemporales, y no por semipescados en busca de afecto y carantoñas! «¿Cuándo comprenderán que el triunfo se basa exclusivamente en las virtudes y en el trabajo?», se preguntó el juez, que, dicho sea de paso, procedía de una familia en que el padre era prefecto y uno de sus abuelos ministro.
El sargento Hung, que conocía a su señor desde niño, había observado con qué discreción se interesaba por la finca.
– Y esos Zhou deben de estar muy bien considerados en la región… -dijo para reanimar la conversación sobre el asunto.
– ¡Ah, sí! -dijo el representante de una firma de porcelana-. ¡Si lo estuviesen la mitad de lo grande que es su orgullo, les levantarían estatuas! La familia del lago está muy orgullosa de su riqueza y de su rango, pese a los rumores que circulan sobre su origen. Ellos son los primeros en dejar que circulen esas historias de matrimonio con la diosa-sirena, que aportó inmensas riquezas como dote. Además, nadie sabe si ellos adoptaron el nombre del lago o si fue al revés.
– Al menos, harán donativos a menudo a las comunidades religiosas, supongo.
– Desde luego que cumplen con sus deberes -dijo un pescador-. Pero apenas tratan con la gente humilde. Prefieren las orillas de su campo de lotos y la atmósfera delicada de su palacio dorado. En la ciudad apenas se los ve la mitad del año. Y a la menor alerta corren a encerrarse tras sus muros. No es necesario que haya una epidemia para que no se les vea el pelo durante meses.
El juez Di consideró que ya había oído suficientes chismes. Se levantó para retirarse.
– Estoy cansado -dijo-. Me espera un largo camino mañana para llegar a Pu-yang. Mi asistente y yo debemos recuperar fuerzas.
Los parroquianos de la posada asintieron con la cabeza y expresión entendida.
– Recuperar fuerzas es una buena idea -respondió un representante de sedas-. Pero en lo de proseguir camino mañana, no se haga muchas ilusiones. El río tardará varios días en calmarse y los caminos están impracticables. Me temo que el magistrado de Pu-yang tendrá que prescindir de su cuarto archivista durante unos días. Le aconsejo que se tome este alto en el camino con paciencia.
«Yo también se lo deseo», pensó el juez Di saludando con una inclinación antes de abandonar la sala, con Hung Liang pisándole los talones.
– ¡Señor! -dijo Hung cuando se encontraron solos-. ¿Su Excelencia se fía de lo que han contado esos tipos? ¿Cree que estamos condenados a sobrevivir varios días en este tugurio hediondo?
El juez Di permaneció en silencio un instante, y luego respondió tranquilamente.
– No creo nada de eso, Hung Liang. La providencia vela siempre por la seguridad del sabio y del hombre de bien. Además, parece que la lluvia amaina un poco.
El sargento alabó esa serenidad de espíritu que sólo el continuado estudio de letras podía aportar. Se apresuró a repartir recipientes debajo de las goteras del techo, mientras su señor, a medio desvestir, se prometía no pasar en ningún caso más de una noche durmiendo en la estera enmohecida de ese camastro nupcial.
2
La posada recibe una visita inesperada; vestiduras de seda ofrecen testimonio.
Al día siguiente, pese al alarde de sabiduría filosófica del juez Di, seguía lloviendo.
– Hoy el río se desbordará -profetizó al pie de la ventana, contemplando la cortina gris perla que oscurecía el cielo.
El sargento Hung parecía más desconsolado que él, si tal cosa era posible.
– A no ser que una mano invisible haya desviado las aguas hacia algún abismo -respondió con una pizca de ironía siniestra en la voz.
Se vistieron y bajaron al comedor común a desayunar. Al menos, todavía podían disfrutar de un reconfortante té muy cargado acompañado de una torta de soja con gambitas asadas.
– ¡Ay, amigos! -exclamó el posadero al verlos llegar, levantando los brazos al cielo, con voz sinceramente lastimera-. ¡Qué catástrofe! ¡Nuestras cocinas están inundadas! ¡No podemos ofrecer nada a nuestros queridos huéspedes hasta que hayamos reinstalado todo otra vez!
La operación llevaría varias horas. El material estaba mojado, la madera húmeda, el horno apagado y la vajilla flotaba en lenta procesión entre las mesas.
– Bien -respondió el juez Di-. Prescindiremos del desayuno. Avísennos cuando la situación se haya normalizado.
– Es un cataclismo -repitió el posadero instando de nuevo al personal a preparar unos hornos improvisados en el piso alto-. ¡Tener la posada casi llena y no poder satisfacer los mil pequeños deseos de una clientela con los bolsillos llenos! ¡Mi casa está maldita!
Se esforzó en encender de nuevo el farolillo delante de las efigies de los espíritus protectores de su negocio, que vagaban de modo extravagante sobre la estantería de madera donde los había colocado, como náufragos en una balsa a la deriva.
El juez Di se instaló en su habitación tan confortablemente como pudo, y trató de olvidar los gruñidos de su estómago con la lectura de unos rollos de buena literatura, de los que nunca se separaba, por más duras que fuesen las pruebas a las que tuviera que enfrentarse. Y no era la menor oír los gorgoteos procedentes del camastro donde el sargento Hung buscaba un sueño imposible.
La hora de la comida trajo una buena noticia y otra mala. La buena fue el delicioso olor a verduras y a arroz que vino a acariciar las narinas cuando ya estaban decididos a matar a un ratón para asarlo en una lámpara de aceite. La mala fue descubrir que el posadero no había encontrado mejor solución que repartir las cocinas de repuesto por todos los rellanos de la casa, incluido el suyo, lo cual significaba que el olor a fritura cada vez más penetrante tardaría en desaparecer.
Después de degustar algunas porciones de la comida disponible, se dedicaron a contemplar la lluvia, saciados ya que no optimistas. Al cabo de un momento, el juez Di dejó al sargento Hong roncando en la cama y salió al rellano a pedir una tetera llena. No había nadie. Cogió una tela impermeable y descendió a la planta baja. Las cañerías de evacuación del patio estaban saturadas: el nivel del agua estaba subiendo, saltaba a la vista. Un detalle llamó su atención, adiestrada en observar acontecimientos que parecían insignificantes: la carreta de los actores había desaparecido. «Muy bien -pensó-. Habrán encontrado alguien que los contrate. Con la amenaza de la inundación, la gente habrá pagado a escote lo necesario para brindar unas danzas en honor de Buda o alguna representación sagrada que los distraiga. Con un poco de suerte y algunos bastones de incienso pronto habremos salido de apuros.»
En la sala común, el espectáculo era más desastroso que nunca. Los ratones no abandonaban el barco sino que lo invadían. Los empleados de la posada chapoteaban en el agua y a contundentes golpes de pala intentaban matar a los animales, que conseguían casi siempre escapar nadando con frenesí. Las paredes resonaban con ensordecedores «floc, floc» y exabruptos que los furiosos criados les asestaban cada vez que una de sus víctimas escapaba. Di Yen-tsie consideró la batalla perdida de antemano. Mejor sería realizar una ofrenda al dios-ratón en la pagoda para conseguir la retirada de las tropas.
– ¿Nos servirían una taza de té? -preguntó en medio del tumulto y de la indiferencia general.
Nadie reparó en su presencia hasta pasado un largo cuarto de hora, después de que un mozo levantara triunfalmente por la cola al más débil de los asaltantes, cuyos hermanos habían terminado replegándose en espera de una nueva embestida. En la habitación reinaba ahora una calma relativa. Fue entonces cuando se oyó a alguien o algo que llamaba suavemente a la puerta.
– ¡Ve a abrir! -gritó el posadero a una de las criadas, preguntándose por qué el cielo le enviaba tantos huéspedes en el momento en que no se hallaba en condiciones de responder conforme a las reglas de la profesión.
La mujer abrió a duras penas el batiente de la puerta y lanzó un grito agudo que dejó clavado a todos en el sitio. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Esperaban ver a alguna criatura gesticulante salida de la nada que venía a solicitar refugio contra los elementos, odiosos a los propios demonios. El juez Di no vio nada al principio, luego reconoció una especie de plancha grisácea que entraba lentamente en la sala inundada, con una ligera ondulación provocada por los remolinos. Cuando la plancha estuvo más cerca, vio que tenía en un extremo algo muy parecido a unos cabellos, y en el otro lo que sin lugar a dudas era un par de pies, uno de los cuales calzaba aún un zapato. El cuerpo fue a tropezar con la mesa sobre la que estaba encaramado el juez. Unos grandes ojos glaucos y vidriosos se posaron en él con la fijeza de un pez muerto. La criada daba ahora grititos de horror, a los que enseguida se unieron los lamentos y plegarias de los otros criados.
– ¡Buda poderoso, guárdanos de recibir a difuntos entre nuestra clientela! -exclamó el posadero-. ¡Qué presagio espantoso! ¡Rápido, hay que quemar incienso!
– ¡Es la peste! ¡Es la peste! -repitió un mozo escapando.
– No creo -respondió el juez Di.
Había observado en la frente del cadáver una brecha alargada que inducía a pensar en una caída antes del ahogamiento.
– Llamen a un médico -ordenó, recuperando por reflejo su autoridad de magistrado-. Él certificará la muerte y nos dirá la causa. ¡Apresúrense!
El posadero envió a uno de los mozos, no sin antes observar que los archivistas de cuarto rango eran capaces de mostrar mucho aplomo, por no llamarlo arrogancia, en un pueblo que ni siquiera era el suyo. El juez Di rogó a los dos mozos menos pasmados que depositaran el cadáver en lugar seco, encima de una mesa.
– ¿Alguien conoce a este hombre? -preguntó.
Algunos negaron con la cabeza, pero la mayoría estaban demasiado estupefactos para mirar atentamente. El moño del desconocido se había deshecho. Con ayuda de un trapo de cocina, el juez apartó los largos cabellos que se le habían pegado al rostro. Sobreponiéndose al asco, intentó imaginar qué apariencia pudo tener el muerto antes de quedar hinchado y blanqueado por efecto del agua. Reconoció entonces a uno de los comensales con los que había charlado la noche anterior.
– ¡Es el señor Li Pei! -exclamó una criada-. ¡El representante de sedas! ¡Y decir que estaba sentado en esta misma sala no hace ni medio día! ¡Le gustaban tanto mis gambitas asadas!
– ¡Qué desgracia! -exclamó el posadero pensando que su huésped había dejado para el día siguiente saldar la cuenta-. ¡Qué pérdida irreparable!
El médico, un hombre entrado en años, bastante bien vestido y dotado de una larga barba gris dividida en dos con meticulosa afectación, arribó a la posada a bordo de una minúscula barca de fondo plano que debía de servirle para pescar la carpa dorada en sus días de descanso. Entró chapoteando en el comedor, visiblemente contrariado porque hubieran considerado necesario molestarlo por tan poco. El examen del cuerpo apenas le ocupó tres minutos.
– Bueno, está muerto y, en cuanto a la causa, ahogamiento -concluyó haciendo ademán de retirarse-. Hay ahogados a montones desde hace un tiempo.
– ¿Y esa herida en la frente? -preguntó el juez Di.
El médico lanzó una mirada impaciente al seudoarchivero de cuarto rango preguntándose por qué le fastidiaban con muertos cuando tantos vivos amenazados por la epidemia imploraban sus preciosos servicios. No obstante, se dignó inclinarse por segunda vez sobre el objeto que excitaba la curiosidad malsana del extranjero, y declaró:
– Se habrá herido al caer al agua. O bien lo habrá golpeado algún tronco de árbol a la deriva. No hay nada misterioso en ese detalle. Hasta la vista, señores.
Se esfumó, y ni todos los archiveros del mundo habrían logrado retenerlo un minuto más lejos de los enfermos que, ellos sí, sabían recompensar las molestias que se tomaba para visitarlos en su tante no reservaba mayores sorpresas para el sagaz investigador. Debió de llevar consigo el librillo donde anotaba las citas, que con toda seguridad se había perdido durante su último baño.
El juez dejó al posadero a solas con su codicia y regresó a sus habitaciones. El sargento Hung, ya despierto, se esforzaba en reavivar el brasero para acabar con la humedad que invadía el ambiente. Su señor le resumió el curioso asunto del muerto flotante con el que acababa de tropezar. Hung Liang no creía en la casualidad:
– Es extraño -dijo- que ese vendedor haya venido a golpear precisamente la puerta de la posada donde pasó la noche. O bien ese hombre murió muy cerca de aquí o bien la corriente se ha tomado la molestia de acompañarlo… O de traérselo a usted, como si el agua hubiese querido avisarle. A lo mejor, el espíritu del muerto ha querido dirigirse a usted para pedir venganza. No sería la primera vez, y no tendría nada de extraño. Creo que Su Excelencia debería ir a consultar a los oráculos al templo más cercano. No pueden haberse inundado todos.
El juez Di consideró que un testigo del asesinato no habría actuado de manera diferente si hubiese deseado que se abriera una investigación sin atreverse a prestar declaración. ¿Significaba eso que alguien había conducido el cuerpo hasta él? La hipótesis hacía aguas por todas partes, pues él estaba en la posada de incógnito. ¿Y si había sido el propio río el que había querido disculparse por una muerte que alguien pretendía endosarle? Su estancia en estos parajes parecía resueltamente situada bajo el signo del agua y de las coincidencias. Tenía la impresión cada vez más aguda de que deidades desconocidas pretendían influir en su destino desde que había puesto en riesgo su vida subiéndose a ese junco fatal.
Tenía el estómago revuelto tras la inspección del «ahogado», así que renunció a tomar nada y se tendió para meditar sobre los hechos recientes. Una hora más tarde abrió un ojo y descubrió que el sueño o el aburrimiento que habían tendido sus redes sobre él era contagioso: Hung Liang volvía a roncar en la otra punta de la habitación, tendido vientre arriba sobre la estera de junco. Una minúscula cosa marrón se movía cerca de su barbilla. «¡Una rata! -se dijo el juez-. ¡Que no se despierte precisamente ahora!»
O el sargento Hung captó sus pensamientos o bien el animal le cosquilleó con el pelo, la cosa fue que el sargento abrió repentinamente los ojos como platos, lanzó un grito y se levantó de un salto cubriéndose la cara con las manos. Luego quiso castigar la afrenta del pequeño roedor, que huyó por una grieta en la puerta. El sargento corrió tras él, armado con un bastón. Abrió la puerta… y se encontró de bruces con un ejército de ratones que subían la escalera al asalto de los desvanes. Las aguas habían vuelto a subir y era un sálvese quien pueda generalizado. Hombres y roedores estaban obligados ahora a disputarse los espacios no inundados, y no era seguro que los primeros consiguieran la mejor parte.
– Este albergue gana en elegancia a cada hora que pasa -observó el juez Di sin inmutarse-. Creo que ya es hora de replegarnos hacia lugares menos poblados.
Sacó de su escritorio un rollo de pergamino y redactó una carta sumamente amable por la cual rogaba a los señores del lago Zhou-an que tuvieran a bien recibir a dos viajeros sin amparo que solicitaban su hospitalidad. Firmó con su apellido y entregó la misiva al sargento para que algún criado, a cambio de una razonable propina, se encargara de llevarla.
Había transcurrido más de una hora cuando el hombre vino a llamar a la puerta. Devolvió la carta al juez transmitiéndole en tono consternado la respuesta de los señores: con gran pesar, les era imposible recibir a ningún visitante dado el desorden en que se hallaba su humilde hogar a causa de las inclemencias del tiempo. Deseaban al archivista mejor suerte al continuar viaje.
«Hum», dijo el juez con aire pensativo. Al recibir su petición, los Zhou debieron de preguntarle al recadero por la condición del huésped. La palabra «archivista» no debió de pesar mucho en la balanza frente a su pequeño confort o a su repugnancia a dejar que entraran en su casa personas extrañas en tiempos de epidemia. Su buena conciencia iba a necesitar un incentivo para animarlos a abrirle las puertas. Pues se emplearía a fondo en proporcionarles ese incentivo. Volvió a su escritorio, mandó fundir la cera de sellar, dejó caer algunas gotas en la parte inferior del mismo documento y esta vez incluyó su sello oficial, garante de sus elevadas funciones; un sello cuya mera visión era motivo de irritación para los ricos y de alarma para los miserables. Delante de la mención de su apellido, añadió el carácter que indicaba su dignidad de magistrado imperial. Entregó la carta al recadero con otra moneda y lo envió de vuelta a la casa del lago asegurándole que esta vez no debía temer un nuevo rechazo. A continuación pidió al sargento Hung que sacara los oropeles oficiales. Después de cambiarse, se puso en la cabeza el gorro negro de funcionario y preparó sus objetos personales.
Esta vez la respuesta tardó menos tiempo en llegar. El juez Di y su criado acababan apenas de cerrar el equipaje cuando sonaron dos golpecitos en la puerta de la habitación. Un hombre bastante alto, encorvado, con cara de incomodidad, esperaba en el rellano. Al ver al magistrado, se inclinó en una profunda reverencia.
– Quiera Su Excelencia perdonar el malentendido que de manera tan estúpida ha confundido a mi señor. Soy el mayordomo del señor Zhou, que se declara sumamente honrado del favor que desea hacerle Su Excelencia al buscar refugio en su modesto hogar durante el tiempo que Su Excelencia juzgue necesario.
«Ahí tenemos una reacción típica de esos grandes burgueses henchidos de orgullo -se dijo el juez-: se muestran tan exagerados en el halago a los poderosos como groseros en su desprecio a los humildes. Una actitud de nuevos ricos, de hidalgüelos de provincias, refinados por fuera y vulgares por dentro. Creo que la estancia va a ser de lo más interesante.»
– Su señor patrón no es responsable de este malentendido -respondió con afabilidad el juez Di-. Acepto encantado su oportuna invitación.
– Saldremos cuando Su Excelencia lo decida -dijo el mayordomo volviéndose a doblar en dos-. Fuera tengo una barca sólida y segura, que nos llevará a nuestro destino sin correr riesgos.
El juez Di descendió la escalera muy digno, con las manos escondidas en las amplias bocamangas de su hermoso traje. Detrás de él venían Hung Liang, cargado con el escritorio y con su bolsa, mientras el mayordomo y dos mozos seguían con los cofres de viaje de cuero que contenían sus ropas y rollos. El posadero se quedó boquiabierto al ver al cortejo entrando en su desastrado comedor. Abrió los ojos como platos al ver al magistrado, ataviado con su traje verde y el sombrero de terciopelo negro conformes a la etiqueta. Hacía años que no recibía a un personaje de tan alto rango. Inundación, epidemia, ratas, ¡y, ahora, un juez disfrazado de archivero! Resbaló del taburete sobre el que se había refugiado y cayó al agua con mucho ruido y grandes salpicaduras. El juez hizo una señal al sargento para que pagara la cuenta y el curioso cortejo salió del figón inundado para tomar asiento en la barca enviada por el castillo.
Se trataba de una elegante embarcación pintada de rojo, adornada con esculturas que representaban dragones y animales acuáticos, y con los bancos cubiertos con cojines bordados. Un mascarón de proa con forma de sirena colocaba la navegación bajo la égida de la deidad lacustre. El pequeño barco seguramente solía utilizarse para pasear por el estanque a las damas del lugar, al abrigo de sombrillas de colores pastel. Una vez el juez y su sargento tomaron asiento, el mayordomo se armó de una pértiga para avanzar a través de las calles de la aldea cubiertas por las aguas. Por todos lados se veían a hombres con las piernas desnudas cargando de aquí para allá muebles y utensilios para ponerlos en lugar seco. La corriente arrastraba un lote de objetos de pequeño tamaño y animales ahogados. Era una visión apocalíptica, del fin del mundo, a la que los caprichos de los ríos por desgracia tenían acostumbrados a muchos súbditos del Imperio del Medio. Aquí o allá, unas obras propias de titanes, que los emperadores en su infinita sabiduría habían ordenado realizar, habían permitido dominar los ríos, pero casi siempre era preciso adaptarse a su curso irregular y a sus imprevisibles cambios de humor.
– No puede decirse que este mayordomo escatime esfuerzos -murmuró el sargento Hung al oído de su señor-. Es la segunda vez que pasamos por esta calle. Puede que nuestra presencia le haya alterado la memoria. ¡Nos está obsequiando con una visita completa a la ciudad!
El juez Di salió de sus cavilaciones para comprobar que, efectivamente, estaban tardando más de lo que había esperado en salir de la ciudad.
– ¿Hay algún problema? -preguntó al improvisado barquero.
– En absoluto, noble juez -respondió el mayordomo en tono obsequioso-. Pronto habremos llegado, no tema.
Pero, por el contrario, parecía decidido a dar todos los rodeos imaginables para alargar el trayecto. Los pasajeros no podían dejar de ver que existían caminos más cortos y que no eran los que él tomaba.
– No tiene prisa en volver al redil -comentó el sargento soplando sobre sus dedos entumecidos-. ¡Qué ganas de hacer ejercicio! Estoy a punto de pedirle que me deje empujar un poco: ¡al menos, así entraría en calor!
Pero, como el sargento Hung ignoraba la dirección que debían tomar, tuvieron que resignarse a los meandros que el mayordomo les impuso para llegar al remanso prometido. Hasta una hora más tarde no se encontraron con un pequeño pabellón, una de cuyas ventanas daba a lo que parecía ser una larga muralla.
«Es curioso -observó el juez Di-. Si sumo el tiempo que ha debido tardar el recadero en llevar la carta la segunda vez y el que tenía este hombre para venir a buscarnos a la posada, ha tardado una infinidad de tiempo en traernos. Me gustaría saber por qué. ¿Tan cansado está que no reconoce el camino de su propia casa?»
En esto pensaba cuando dos criados acudieron a ayudarlos a salir de la barca. La finca discurría sobre un ribazo; caminaban ahora por terreno seco.
– Es la mejor noticia del día -observó el sargento Hung, sacudiéndose para entrar en calor.
Un palanquín los estaba esperando para trasladarlos hasta el castillo por un sendero que atravesaba el parque.
3
El juez Di encuentra refugio en un lugar más acogedor y conoce a una familia de lo más curiosa.
Al final del camino, descubrieron el castillo, levantado sobre una isla que ocupaba en un buen tercio de su superficie. Alrededor de la misma se extendía un pequeño lago parcialmente recubierto de lotos rosas y blancos. La lluvia y el crepúsculo tras las nubes no permitían discernir si el lugar era tan magnífico como se lo habían descrito. Los recién llegados distinguieron de lejos los numerosos farolillos colgados por encima de la escalinata y a lo largo de toda la galería cubierta que bordeaba la fachada. Era, por lo que podían valorar, una vasta construcción en la misma planta, ligeramente sobrealzada, a la que se accedía, después de un armonioso puente arqueado, por un tramo de escalones entre dos estatuas que representaban a quimeras con una pata levantada como promesa de prosperidad.
Sin duda habían estado muy pendientes de su llegada, pues cuando se encontraron bastante cerca vieron que la familia Zhou los esperaban en fila en lo alto de la escalera. Los propietarios del castillo se inclinaron con una simpática simultaneidad mientras el señor del lugar daba a la bienvenida a un huésped tan poco deseado.
– Los manes de mis antepasados se sienten honrados de recibir a un personaje de su rango, noble juez -dijo el pater familias, un hombre de considerable estatura, rollizo, que lucía una barba negra tan larga que le llegaba hasta el ombligo-. Damos gracias al cielo que nos permite conocer a un hombre de tanto prestigio. Espero que nuestra miserable morada no parezca en exceso indigna de su ilustre persona.
El juez Di dejó que añadiera algunas protestas del mismo tenor antes de agradecer la espontaneidad con que le había brindado techo y albergue. El señor Zhou soltó algunas toses, incómodo, y pasó a presentarle al resto de los miembros de la familia: su esposa, una dama aún hermosa por lo que la luz de los farolillos permitía adivinar de sus encantos, una muchacha de edad suficiente para pensar en casarse, pero vestida por debajo de su edad, como solía ocurrir en esas viejas familias, y un chiquillo de expresión traviesa que inducía a suponer que regalaba algunos días difíciles a sus padres. Había, además, una vieja criada, un joven jardinero y hombre para todo, y un personaje de cráneo rasurado, al que presentaron como el cocinero, aunque debía de ser un antiguo monje, seguramente demasiado aficionado a los placeres de este mundo para ir a enterrarse en un monasterio.
– Su Excelencia tal vez se extrañe de nuestro sobrio tren de vida -dijo el señor Zhou-. Tenemos al resto de la servidumbre repartida por nuestras fincas en previsión de cualquier catástrofe, en estos tiempos difíciles, y para ahuyentar a posibles ladrones y otros bandidos. Aquí estamos tranquilos, nunca ocurre nada. Nuestro buen mayordomo, Song Lan, dirige la casa con perfecto tino y se ocupa de resolver todas nuestras necesidades. Es el eje de nuestro hogar.
El mayordomo se inclinó con una profunda reverencia.
– Vivimos con una sencillez propicia a la meditación -añadió el señor Zhou, que parecía con ganas de conversación.
– Su Excelencia estará impaciente por descansar de sus fatigas antes de compartir nuestra modesta mesa -le atajó su esposa con una sonrisa que traicionaba un asomo de exasperación.
El juez Di tuvo la impresión de que la palabrería de su marido la irritaba y que deseaba acabar con ese parloteo que era puro formulismo. Siguió a la vieja criada al interior de la casa después de prometer que se reuniría con ellos tan pronto hubiera tomado posesión de los aposentos.
El castillo había sido diseñado siguiendo la división habitual en pabellones separados por diversos patios interiores. Le condujeron a un ala lateral, que según vio estaba ligeramente sobrealzada encima del lago. Un conjunto de plantas dobladas por el viento rodeaban la galería, que corría alrededor de su apartamento. Éste consistía en varias estancias muy amplias y ricamente decoradas. Habían encendidos braseros y una cama de amplias proporciones y columnas labradas dominaba la habitación principal. El magistrado dio las gracias a la criada y se quedó a solas con el sargento Hung, que aireaba sus ropas.
– ¡Bueno! -exclamó el sargento-. ¡Deberíamos haber venido directamente aquí! ¡Menuda diferencia con el sórdido agujero del que acabamos de salir! Estos Zhou son estetas aficionados a la opulencia, si tenemos que fiarnos de la decoración. Aquí dentro hay más obras de arte que en ninguna de las residencias oficiales que Su Excelencia ha tenido la suerte de ocupar en los últimos diez años.
– Es verdad -respondió el juez-. El señor Zhou parece un ser insignificante, pero la casa no carece de esplendor. Lo más probable es que lo haya heredado de sus antepasados. Se necesitan vanas generaciones para reunir semejante colección de pinturas y de maderas preciosas. Son como el árbol cuyo tronco sólido termina en frágiles ramitas. Cuando las raíces son buenas, un árbol puede permitirse el lujo de dar algunas ramas débiles. El mayor lujo de los vástagos de las fortunas antiguas es no mostrarse a la altura de su herencia.
El juez Di se reprochó la contundencia de su juicio. Después de todo, ese Zhou había mostrado buena voluntad. La bienvenida podría haber sido glacial. Debía esperar a que pasara algo de tiempo para que le mostrara alguna de las cualidades que con toda seguridad debía de haber desarrollado, como todo hombre de letras cuya existencia había consistido en un mero dejarse llevar. El magistrado se acusaba del flagrante delito de apriorismo, digno de los patrones de pesca de la Garza Plateada.
No tardó en reunirse de nuevo con sus anfitriones. Cuando el joven jardinero llamó a la puerta de su apartamento para brindarse a guiarlo por el laberinto de pasillos, el juez Di notó que su estómago le recordaba que apenas había comido, tras perder el apetito al examinar al muerto flotante. Convenía ir a saborear la refinada cocina que podía esperarse de una casa de solera como ésta.
El señor Zhou lo recibió en el umbral del comedor.
– Espero que Su Excelencia haya quedado satisfecho con sus apartamentos -dijo con cortesía-. Si echara algo en falta, será un placer poder…
El juez Di alzó la mano para interrumpirlo.
– Estoy encantado de la cortesía con que han tenido a bien recibirme. Es un apartamento magnífico. Mi estadía aquí sólo puede ser dichosa…
Un frío silencio respondió a estas palabras.
– Bastará para acoger a Su Excelencia los dos o tres días que dure su alto en el viaje -respondió la señora Zhou en un tono cargado de insinuaciones-. Le supongo con prisa por reemprender camino. Un hombre de su dignidad tiene ocupaciones de las que no podrá escapar durante mucho tiempo.
Al juez Di no le pasó por alto la prisa que tenían por verlo marchar.
– Por desgracia -respondió-, no sé en qué momento el estado del río me permitirá continuar el viaje. Se me espera en Pu-yang, donde me llama un nuevo destino. Este imprevisto es una contrariedad.
– Una contrariedad, sin duda -respondieron a dúo los señores Zhou, como si ésa hubiese sido la mejor expresión de sus pensamientos de las dos últimas horas.
«No puede decirse que los habitantes de Zhouan-go sean muy aficionados a las distracciones imprevistas», se dijo el magistrado. Rara vez había visto a nadie tan apegado a su rutina diaria. Le parecía un monasterio taoísta alterado por la irrupción de una soldadesca que había llegado para requisar el santuario y establecer su guarnición. No recordaba que le hubiesen comentado que los nativos de la región fueran famosos por su falta de curiosidad.
– Por suerte -añadió-, la presencia providencial de un palacio tan espléndido como éste mitigará de sobras la pena que pudiera sentir al verme apartado de mis deberes.
Los Zhou se inclinaron con gratitud ante un cumplido que pareció no darles ni frío ni calor. La criada y el joven jardinero trajeron varios platos repartidos en dos bandejas lacadas.
– Perdone la modestia de estas viandas -dijo la señora Zhou-. Vivimos en cierta manera como eremitas, sobre todo en esta época del año. Espero que nos lo disculpe. Usted mismo debe de estar acostumbrado a respetar los preceptos de Buda, que recomienda abstenerse de comer hasta la saciedad.
El juez Di asintió con la cabeza dando por seguro que era una mera fórmula de cortesía. Cuando vio los tres raquíticos pescados flotando en una salsa de color pálido, comprendió el alcance realmente trágico de esas palabras. Pues no se trataba de austeridad como de penitencia. El arroz estaba demasiado hecho, la salsa era insípida y las verduras de pésima calidad. Mientras engullía lo que al paladar resultó tan triste como a la vista, creyó que se trataba de un plan deliberado para obligarle a echar de menos los fastos culinarios de la Garza Plateada. Pero los Zhou parecían disfrutar sinceramente y con apetito de esa cocina insulsa, que terminaron sin ascos y con una rapidez propia de personas acostumbradas a considerar el alimento una condición forzosa de la existencia, lo cual no dejaba de resultar algo insolente cuando se sentaba a la mesa a un invitado de rango tan elevado.
«Seguro que son miembros de una de esas sectas budistas que tanto daño están haciéndole a este país -se dijo el juez, removiendo la sopa con los palillos queriendo encontrar algo sólido-. Nunca se dirá bastante cuánto daño hacen todos esos predicadores itinerantes en las conciencias de los débiles.» Se acordó entonces del cocinero del cráneo rasurado: ahí tenía la explicación. El budismo más mojigato se había adueñado de los fogones. Ya procuraría que le trajeran algunos cuencos con comida de la posada, donde, al menos, ahora que conocían su condición, le servirían como al distinguido cliente que era. Confucio tampoco preconizaba los excesos, pero al menos no animaba a nadie a soportar privaciones voluntarias, que resultaban más ridículas que piadosas.
En cambio, el vino corría a raudales, sobre todo dentro del gaznate del señor Zhou. El juez Di se fijó en que llenaba la copa a un ritmo cada vez más rápido, pese a las miradas de censura que su esposa le dirigía. El bebedor se lanzó a pronunciar un apasionado discurso sobre el maravilloso paisaje de los alrededores, que dejó a su auditorio mareado, antes de que lo consiguiera el vino. «Ahí tenemos probablemente la razón por la que mi presencia resulta indeseable -se dijo Di-. Este Zhou es un borrachuzo al que el monje matahambres no ha logrado curar de su vicio, y su familia trata de esconderlo para no arruinar su reputación local, ya bien maltrecha.»
La señora Zhou dio algunos discretos golpes de abanico en el brazo de su marido, que interrumpió bruscamente sus poéticas descripciones geográficas, de modo que un silencio incómodo se impuso en el comedor. La cena de cuaresma había terminado hacía unos minutos, pero el juez Di dudaba si levantarse y despedirse tan pronto. La señora Zhou le sorprendió dando unas palmadas.
– Mis hijos van a hacer una demostración de sus habilidades musicales -anunció con la inspiración de una repentina buena idea.
El niño cogió una flauta mientras la niña agarraba un laúd.
– Han tomado clases con los mejores profesores -dijo orgullosamente la señora de la casa-. Estamos muy comprometidos con las artes, como todo en esta casa demuestra, ya lo habrá observado.
«¡Qué calamidad! -pensó el juez-. Si la música es tan buena como la cocina, me temo lo peor.» Los jóvenes de la casa empezaron a tocar una melopea que la muchacha realzó con su bonita voz. En contra de los peores auspicios del juez, tocaban perfectamente afinados. Todo resultaba de lo más encantador, salvo por un no sé qué vulgar que el juez no pudo identificar. Y de pronto recordó qué era: había oído esa misma cancioncilla en una plaza pública, en Han-yan. Los profesores de los que la señora Zhou había hablado no podían ser de tan gran nivel. La pobre mujer se había dejado estafar, pues nadie pagaba una fortuna a un preceptor para que enseñase a sus discípulos un repertorio de feria. Sin embargo, esas incongruencias aportaban a la escena un tono inusual, el primer detalle simpático de la velada. El magistrado, en cuanto terminó la canción, alabó de corazón a los artistas, para alegría de su anfitriona, que fingió sonrojarse con melindres de damisela.
Pero la expresión del rostro se crispó de repente. Los cuatro Zhou clavaron los ojos en la puerta con la misma expresión que los empleados de la posada cuando vieron aparecer el cadáver flotante. El juez volvió la cabeza en la dirección de la mirada. Un viejecito de barba cana estaba en el umbral, apoyado en un bastón. El señor Zhou se levantó y fue apresuradamente a recibirlo.
– Querido padre -dijo-. Qué bondadoso es honrándonos con su presencia esta noche.
El viejo tomó asiento frente al juez sin decir palabra.
– Permítame que le presente a mi padre, Zhou Lipeng -dijo el señor Zhou.- El señor Di es un eminente visitante que se ha dignado detenerse en nuestra casa a la espera de que cesen las lluvias -gritaba al oído del viejo, que no movió ni una ceja al oír la noticia.
– Todo el mundo tiene que morir un día -acabó respondiendo con voz vacilante.
Los Zhou se miraron confundidos. La señora Zhou se inclinó para explicarle al juez.
– Mi venerable suegro no está del todo en su sano juicio -explicó, aunque el invitado ya había llegado a esta conclusión sin su ayuda-. Es un anciano sin malicia, pero lo que dice no tiene ninguna lógica. No haga caso.
– Es un honor conocerle, señor Zhou -dijo el juez a gritos.
– La muerte es un final ineludible -respondió el viejo, cuyas preocupaciones del momento se decantaban resueltamente por lo morboso-. Pero el reposo eterno nos consuela de todo.
– Sin ninguna duda -gritó el juez Di, al tiempo que pensaba que la muerte del viejo supondría sobre todo un gran descanso para su familia-. Su padre es un hombre de enorme sabiduría -le dijo a su huésped según la cortesía exigía.
– ¡Sí! -respondió el señor Zhou con sonrisa de entusiasmo, tranquilizado al comprobar que la excéntrica personalidad del patriarca no había impresionado demasiado a su invitado-. Es eso, ¡un anciano sabio!
– De una sabiduría hermética, pero sin duda cargada de sentido común, tan valioso en los tiempos que corren -añadió el juez.
– Sólo se muere una vez -recitó el anciano, animado.
Como no había nada que añadir a la sentencia, el juez Di se despidió de la familia y se hizo acompañar a sus apartamentos.
Habían servido a Hung la cena en su habitación. No había recibido mejor trato que su señor.
– Bien -dijo el juez después de echar un vistazo a los relieves del pescado y verduras hervidas-. Por un instante creí que ese fastuoso ágape me lo habían reservado a mí, pero veo que es el régimen general de la casa. No hay cosa perfecta en este mundo.
– Por desgracia -dijo Hung con un suspiro-. Cada fruta tiene su hueso, y los más bellos atraen más gusanos que los demás.
Una idea rondaba al magistrado. El discurso del señor Zhou sobre las maravillas del paisaje local le recordaban extrañamente algo, pero no era capaz de decir qué.
– ¿Puedo saber qué proyectos tiene Su Excelencia respecto al caso del vendedor de sedas asesinado? -preguntó Hung.
El juez Di respondió que, en el presente estado de cosas, era imposible trasladar sus dudas a la administración local. La inundación y su tren de desolaciones debían tener ocupadas a todas las fuerzas disponibles. No iban a abrir una investigación sobre esos asuntos anexos, ni siquiera para detener al mayor asesino del mundo. El magistrado del distrito se reiría de ese supuesto crimen, sin pruebas ni testigos, que había tomado por víctima a un representante de comercio de los que cada semana desaparecían varios por los caminos del Imperio.
– Es una lástima -dijo Hung-, sobre todo porque nuestra estancia en este palacio nos aleja definitivamente de la posibilidad de investigar en persona.
El juez se quedó pensativo.
– No estoy yo tan seguro de eso -respondió al cabo de un rato-. ¿No te has fijado en el vestido que la bella señora Zhou llevaba esta noche?
Hung confesó que en lo único en que se había fijado era en que iba excesivamente maquillada, lo que delataba la angustia de la edad madura, y en la elegancia algo recargada de su vestido.
– La señora Zhou -especificó el juez- llevaba un vestido realmente bonito, y se veía a las claras que estaba cortado a medida y era nuevo, confeccionado en seda de primera calidad… con motivos de grandes camelias rosas. ¿Todo eso no te recuerda nada?
Hasta donde podía recordar, era el mismo tejido del que el vendedor llevaba algunas muestras en su equipaje.
– Mañana iremos a comprobar este punto en la posada de la Garza Plateada. Y además tendremos una excusa para comer como es debido.
– ¡Loada sea la clarividencia siempre despierta de Su Excelencia! -aprobó con fervor el sargento Hung.
El juez Di estuvo leyendo un buen rato, disfrutando del confort de su mullida cama de sibarita, antes de soplar la preciosa lamparilla de su mesa de noche. La primera noche en el castillo se anunciaba bajo los mejores auspicios. En la casa reinaba la calma, subrayada apenas por el croar de algunos sapos, el ligero chapoteo de una lluvia cada vez más fina y el susurro del viento en la vegetación lacustre.
De modo que con la mayor sorpresa, mezclada de fastidio, el magistrado se despertó una hora más tarde para descubrir enseguida que le era imposible pegar ojo. Su insomnio se reía de la decoración fastuosa y apacible pensada para favorecer el descanso.
No sabía si por efecto de esta vigilia forzosa, o era ésa su causa, se sentía confusamente nervioso. Casi con alivió oyó ruidos lejanos que turbaban ese silencio asfixiante. Incapaz de seguir aburriéndose más tiempo, se puso una capa encima de la ropa de noche y asomó la nariz por el pasillo fiándose del resplandor de la luna para alumbrarse.
Después de tropezar con varios de los infinitos muebles que atestaban la casa, regresó a su dormitorio a recoger una luz. Poco después, linterna en mano, salió a explorar el castillo dormido; parecía en ese momento el legendario eremita errante que buscaba la sabiduría a través de «la estupidez que ensombrece el mundo visible». «Hermosa parábola para un desdichado juez perdido en un universo de crimen y de vicio omnipresentes», pensó el insomne durante su paseo por los salones de gala. La comparación se le podía aplicar a él salvo por un detalle; que ignoraba qué andaba buscando y si había algo que encontrar.
Por lo demás, el castillo no estaba tan dormido como parecía. Varias veces le pareció que las puertas se cerraban a su paso. Creyó distinguir ruidos de pasos en el tejado. Se tomó la molestia de salir a la crujía, pero lo único que reconoció a ciencia cierta eran las siluetas de los acroterios de barro cocido que se recortaban contra el cielo nublado. Un olor a incienso cada vez más intenso le cosquilleó la nariz en su excursión por los pasillos. Un halo de luz y vagos murmullos le guiaron hasta una pequeña habitación que resultó ser la capilla. Un monje gordo y lustroso, hincado de rodillas ante un altar rebosante de estatuillas y de ofrendas, estaba absorto en una vibrante plegaria, en medio de una humareda. La más importante de las efigies sagradas era una estatua dorada de la diosa de cola de pez, fina y sonriente. La débil luz roja de los farolillos aportaba a la escena una iluminación crepuscular. El cocinero salmodiaba lo que el juez tomó al principio por fórmulas rituales. Aguzó el oído, y entonces distinguió la palabra que repetía: «Perdónanos, perdónanos, perdónanos nuestra gran temeridad», con el frenesí de un pecador que acabara de cometer un crimen irremisible. El juez se ratificó en su idea de que el monje era un iluminado capaz de obligar a la familia entera a cumplir unas penitencias que resultarían exageradamente severas incluso dentro de un monasterio.
Continuó a través de los pasillos su gira de reconocimiento nocturna y tuvo la certeza de estar oyendo unos pasos distintos de los suyos que atravesaban las distintas estancias, casi bajo su nariz. No era el único que andaba de ronda, y era evidente que su alter ego ponía empeño en no ser descubierto. El juez comprobó que la casa estaba mucho más viva de noche que durante el día.
Otro murmullo atrajo su atención hacia un ala alejada de la que él ocupaba. Eran los gruñidos del viejo Zhou, dentro de su habitación; en vano trataba el anciano de salir haciendo fuerza repetidamente contra el tirador de la puerta. Lo tenían encerrado bajo llave. «Puedo comprenderlo -pensó el juez-. Hay que mantener encerrados a algunos, o toda la gente de la casa se pasaría la noche de paseo por los pasillos. ¡En esta casa nadie duerme!»
De la galería cubierta llegó el ruido de una puerta. Volvió a salir, con curiosidad por averiguar en qué acababa el juego del escondite. Se filtraba luz de una de las habitaciones. A través del papel de la ventana, reconoció a la señorita Zhou sentada en la cama. No estaba sola: a su lado había un joven esbelto, y al juez no le costó reconocer al jardinero de la finca. Por lo que parecía, la muchacha consideraba aquella una hora adecuada para recibir visitas privadas. Y las familiaridades del jardinero, de las que la muchacha no se defendía, no dejaban dudas sobre la naturaleza de su relación.
«La señorita Zhou no se contenta con aprender a tocar el laúd -se dijo el juez-, también toma clases sobre el cultivo de rosas.» Se apartó pudorosamente de la ventana para no exagerar la indiscreción, aunque los ruidos que salían de la habitación eran muy elocuentes sobre el tema de la lección. Y la alumna parecía, además, tan adelantada como su profesor. De manera que el tallo de jade había encontrado su jarrón… Al oír lo que llegaba a sus oídos de la conversación, el juez Di pensó que había desposado a tres mujeres muy recatadas y que sus costumbres no tenían nada que ver con las de la alta sociedad. No estaba muy seguro de que ésa fuese la manera más correcta de educar a una doncella, pero después de todo no era asunto suyo.
«No cabe duda que la casa tiene un hermoso aspecto. Espero que el futuro esposo que le entreguen a esta damisela, tarea que auguro de lo más ardua, no sea muy puntilloso sobre la pureza de sus rosales.»
Volvió a la cama meditando sobre la degradación de costumbres en el Imperio de los Tang, un fenómeno que había llegado hasta las pequeñas ciudades de provincia.
4
El juez Di da un paseo por la ciudad de Zhouan-go; recibe un valioso regalo.
Cuando despertó a su señor, el sargento Hung estaba de lo más alegre ante la idea de comer en la ciudad. La vieja criada trajo la tetera y el arroz del desayuno. El juez le rogó que avisara a sus anfitriones de que estaría ausente durante buena parte del día. Pidió nada más que pusieran a su disposición una embarcación ligera, en el caso que la zona siguiera inundada. La criada respondió que el nivel del agua no había bajado desde la noche anterior, pese a que ya no llovía con tanta intensidad. El juez se vistió con sus prendas de civil queriendo pasar tan desapercibido como fuera posible. Le gustaba realizar sus investigaciones con discreción cuando no era preciso apelar a su autoridad para impresionar a sus interlocutores. La astucia del zorro era la respuesta indispensable al rugido del león. Se abrigó con su capa gris y un gorro de piel con largas orejeras, que le ocultaban en parte la cara. El cielo les concedía una tregua, favor que se apresuraron a aprovechar.
– Pero ¿cómo nos las arreglaremos para llegar? -pregunto el sargento Hung cuando llegaron al pórtico, justo por encima de la inundación.
– Es sencillo -respondió su señor-: cogeremos prestada esa embarcación que está esperándonos ahí, y tú remarás.
– ¿Y no podríamos llevarnos prestado también al mayordomo, o a ese joven jardinero tan fortachón, para que nos guíe? -preguntó el sargento con renovado entusiasmo.
El juez Di no tenía ningunas ganas de llevar consigo a ningún criado de la casa, que no haría otra cosa que espiarlos. El sargento Hung se resignó a ejercer de barquero, después de haberse desempeñado como porteador y doncella de habitaciones.
Mientras su criado los conducía con la pértiga tratando de evitar las salpicaduras, el juez, sentado en medio de la elegante embarcación, reflexionaba y observaba, con la serenidad de un Buda desplazándose sobre el agua encima de una hoja de loto gigantesca.
Al volver de una calle distinguieron a lo lejos al anciano Zhou, en una barca conducida por el mayordomo.
– Veo que es día de salida -observó el juez Di-. Ventilan al anciano por el agua después de haberlo tenido encerrado en su habitación. Parece que lo cuidan con el viejo método del frío y el calor alternos.
Tal y como el juez había predicho, su improvisado marinero, que no era lo que se dice un maestro en el oficio, tardó mucho menos tiempo en llegar a la Garza Plateada que el mayordomo en conducirlos a las puertas de la finca.
La alegría del posadero al verlos de vuelta a su albergue fue casi tan grande como el alivio de Hung Liang al dar por terminado el agotador trayecto. Estaba claro que la identidad secreta del magistrado había alimentado todas las conversaciones del establecimiento desde que lo abandonaron para instalarse en la casa del lago. Todo el mundo los trataba como a ministros con un sinfín de reverencias. Una idea, sin embargo, no dejaba de dar vueltas en la cabeza del posadero. Al ver a un hombre tan poderoso y con un séquito tan escaso temía que intentara darle gato por liebre con un traje robado, lucido por algún canalla audaz. Un crimen como ése se castigaba con el hacha, pero la imaginación de los bandidos no tenía límites. Lo habitual era que un juez llegase precedido por ocho portaestandartes al grito de «¡Llega Su Excelencia!» y además de un gran número de servidores que sostenían el palanquín oficial, engalanado de oro y púrpura.
Al fin se decidió.
– Su Excelencia me permitirá que le pregunte por qué razón viaja sin séquito, sin esbirros, sin esposas ni valets…
Dicho esto, retrocedió un paso, asustado de su propia temeridad. El juez Di enarcó una ceja y condescendió en explicar que sus esposas llegarían más adelante. Forzado a asumir el cargo de manera urgente, había tenido que embarcarse como pasajero en un pequeño navío mercante, abandonando a su séquito a los azares de otro embarco. Y sólo había conservado a su lado al sargento Hung, «heredero de un largo linaje de criados devotos a su familia».
El posadero se inclinó ante Hung Liang como si estuviese en presencia de la familia Di resucitada hasta la octava generación. «¡Apenas esta aldea se acostumbra a la presencia de un magistrado y ya reclama todo su boato y se queja de falta de decoro y ceremonial! -pensó el juez Di-. Así son los hombres, se acostumbran tan pronto a los honores que nunca dejan de pedir más. ¡Dentro de poco, se extrañarán de no recibir la visita del emperador y de su corte!»
Los dos comensales comieron con buen apetito, primero porque en comparación con el régimen monacal del castillo todo les parecía suculento, y luego porque convenía recuperarse de la cena de la víspera y adelantarse a la que los esperaba. Las monedas de cobre con que el juez Di saldó la nota acabaron con las dudas que pudiera albergar aún el restaurador. Un hombre que pagaba era un hombre de bien, no se lo podía confundir con un estafador. Y, al contrario, todos los pobres le parecían unos golfos redomados.
Ahora que había recuperado su dignidad oficial, el juez Di aprovechó para interrogar a los comensales de dos noches atrás. Quiso saber de dónde venía el representante de sedas, para qué firma trabajaba y a qué clientes se proponía visitar. La conversación fue de lo más decepcionante. Sabían que el difunto era originario de Dei-Pu, pero era imposible llegar hasta la fábrica de sedas mientras no mejorase el tiempo. En cuanto a sus contactos locales, podían anotarse en la lista al conjunto de los burgueses de la zona, y particularmente a las damas, lo cual suponía una lista de sospechosos demasiado larga para el tiempo que el juez Di calculaba que duraría este obligado alto en su viaje.
A través de la ventana vio pasar por segunda vez al anciano Zhou, entrando esta vez en una bella casa, situada al otro lado de la calle. El posadero, con ganas de chismorreo, explicó sin hacerse de rogar que el viejo estaba dando su paseo semanal. Hasta donde podía remontarse su memoria, no recordaba que nada se lo hubiera impedido, así nevara, helara o el río sufriera la mayor crecida de la década que recordaran los habitantes de Zhouan-go.
– Habría creído que, con un tiempo como éste, el anciano preferiría quedarse caliente en palacio -observó Hung.
– El sentido común no es el rasgo más común -respondió el juez-. Además, a esa edad son nuestras costumbres lo que nos mantienen con vida. Por cierto -preguntó al cooperativo posadero-, ¿qué ha hecho usted con las muestras de tejido que encontramos en el cuarto del representante?
La pregunta pareció incomodar a su interlocutor. Le enseñó algunos paquetes, pero entre ellos el juez Di no encontró la hermosa tela de seda de color crema con motivos de camelias.
– Creo que olvida un paquete -insistió el juez-. ¿Dónde está?
El posadero, cada vez más apurado, dio unas palmadas. «Que venga Yu», ordenó. Le respondieron que era difícil que pudiera acudir pues estaba ocupada, en plena labor de costura. «¡Que venga como esté!» atajó secamente.
Apareció entonces una joven ataviada con un bonito vestido con un adorno de camelias bordadas y el dobladillo por terminar. El juez comprendió que tendría que recuperar la muestra sobre el cuerpo de la cocinera, que al parecer mantenía con el posadero unas relaciones lo bastante estrechas para que le cayera en suerte algún que otro regalo cuando se presentaba la ocasión. Desde luego, era el mismo tejido que llevaba la señora Zhou. Di tuvo la consideración de dejar que se lo quedara, pero le recomendó que tuviera cuidado, pues podía convertirse dentro de poco en una pieza probatoria. La portadora de la pieza probatoria se sonrojó tanto como las camelias de su vestido.
– Es el mismo tejido que llevaba la hermosa señora Zhou -observó el juez con desenvoltura.
El rostro de la cocinera, que se sentía tan halagada como apurada, viró al rojo amapola. Sin embargo, no era tan fácil considerar la similitud de las telas una prueba formal de asesinato: los vendedores itinerantes eran la primera fuente de aprovisionamiento de una ciudad pequeña. Seguro que había diez mujeres como la señora Zhou con un vestido con el mismo origen. El juez Di se prometió poner en claro este punto con su encantadora anfitriona a la primera ocasión.
Salieron de la posada en el mismo momento en que el anciano Zhou abandonaba la casa de enfrente para dirigirse al templo de la Felicidad Pública, cuyas columnas se erigían al final de la calle.
– No está dando un paseo -observó el juez Di-. Lo suyo es una carrera de fondo. O bien el viejo esconde unas fuerzas físicas insospechadas o bien su familia ha decidido librarse de él obligándolo a un entrenamiento propio de un atleta.
Se dirigieron al puerto para averiguar si estaba previsto salir pronto. El río estaba más calmado, aunque una gran cantidad de escombros continuaba el siniestro desfile de ramas y de puercos muertos vientre al aire. El capitán del junco les informó que los desperfectos que había provocado su azarosa navegación no habían sido reparados. Y nada de eso habría ocurrido si el magistrado no hubiese utilizado su autoridad para obligarlos a ello. Dicho lo cual, aprovechó para sacarle algún dinero, que el juez le entregó en cuentagotas, dividido entre el deber, que le llamaba a Pu-yang, y las ganas de quedarse donde estaba para resolver el enigma del cadáver flotante. Disponía al menos de dos días, si hasta entonces la corriente llegaba a calmarse. En ambos casos, su conciencia quedaría tranquila: los elementos decidirían si su investigación llegaba a buen puerto o no.
La luz declinaba cuando cruzaron la ciudad en sentido inverso. Hung Liang estaba cansado de transportar a un señor tan impasible y pesado como una estatua de granito. A su señor le habrían silbado los oídos si hubiese podido percibir los pensamientos con que lo agraciaba a su espalda. El sargento, concentrado en sus protestas, se extravió por un suburbio construido siguiendo lo que había sido la ribera, pero que en este momento parecía un triste pantano. Las casas, especialmente afectadas por la crecida de las aguas, habían abandonado todas su planta baja a los desbordamientos del río. Se accedía directamente a la planta por una escalera de madera prevista al efecto ya desde la construcción. Un farol encendido mucho antes del anochecer indicaba que se encontraban en el «Paseo de los sauces», el barrio reservado a la prostitución, como el que todas las ciudades de pequeña importancia solían tener. Apenas había tres casas de citas, y de dimensiones modestas. El sargento Hung iba a dar media vuelta cuando volvieron a ver la barca del señor Zhou. El mayordomo dormitaba sobre una banqueta, abrigado con una gruesa capa.
– ¿Es verdad lo que ven mis ojos? -susurró el sargento Hung al oído de su señor.
La puerta del piso se abrió en ese instante y los ojos del sargento Hung ya no tuvieron por qué dudar: vieron que el mayordomo se levantaba apresuradamente y subía brincando los escalones para ayudar al anciano a volver a la embarcación. El viejo semiimpotente acababa a todas luces de abandonar los brazos de una mujer-flor.
– ¡A su edad! -resopló Hung Liang-. ¡El viejo degenerado!
– Pues a mí no me extraña -respondió el juez, recordando la escena que había sorprendido la pasada noche en el dormitorio de la señorita Zhou-. En esta familia, empiezan pronto y acaban tarde.
Por discreción, dejaron que la barca del anciano Zhou se alejara en dirección a la finca. Hung estornudó.
– Pobre amigo mío -dijo el juez-. Estás cogiendo frío. Nos convendría calentarnos un poco antes de regresar. Hagamos una visita a esa dama. Estas mujeres siempre tienen té caliente para recibir a las visitas inesperadas. Creo que se impone hacer algunas preguntas.
Confundido sobre las intenciones de su amo, el sargento abrió los ojos como platos. Amarró la embarcación a la escalera, y los dos hombres fueron a llamar a la puerta del primer piso. Una mujer bastante corpulenta, que lucía un maquillaje excesivo y emperejilada como para un día de fiesta, acudió a abrir.
– Uno solo a la vez -declaró calibrando de un vistazo a los dos visitantes-. El otro tendrá que esperar en la alcoba.
– No somos clientes -respondió el juez Di entrando en el santuario del placer y la voluptuosidad-. Soy el magistrado de Pu-yang, y vengo a hacerle algunas preguntas en el contexto de una investigación.
La cortesana se mostró por unos segundos desconcertada. Después de dirigir una mirada diferente a sus visitantes, cerró la puerta tras Hung Liang y los acogió con una reverencia.
– Espero que disculpen mi error -dijo-. Sí, había oído que un magistrado estaba alojado en la posada de nuestra pequeña ciudad, pero no imaginaba que tendría el honor de recibirlo. ¿Qué puedo hacer yo por Su Excelencia?
Pidieron una taza del té que veían calentarse en el brasero y tomaron asiento cómodamente alrededor de una bonita mesa baja lacada de rojo. Al fondo de la estancia, una gran cama deshecha atraía las miradas de forma algo violenta. Después de servirles el té, la anfitriona echó las cortinas y luego regresó ante el juez esperando sus preguntas. Por encima de prejuicios, era una mujer perspicaz y con cierta educación. Por su profesión, el juez Di había tenido la oportunidad de conocer a un buen número de colegas suyas, aunque no todas tan dóciles. La miseria y una vida de ignominia al margen de la sociedad no solían animarlas a mostrarse obedientes y de buen trato. Sin embargo, en una aldea tranquila donde todo el mundo se conocía y convivía en buena armonía, la situación era diferente del hampa de las grandes ciudades. Las cuatro o cinco florecillas de placer locales eran parte de la decoración, como la casa del médico o la del posadero.
Capullo de Rosa, que ése era su nombre de guerra, vivía en este «pequeño patio de flores» hacía treinta años y desde hacía treinta años cada semana, rugiera el viento o lloviera, el señor Zhou padre acudía a visitarla con regularidad de clepsidra. El anciano manifestaba cierta inclinación por las mujeres entradas en carnes y un poco vulgares. Su buena amiga parecía una tarta gigante con muchas guindas. «Esto explica a quién ha elegido por nuera -caviló el juez Di-. Se corresponde con su ideal femenino y ha querido que su retoño disfrutara del mismo tipo de atractivos que él ha gozado toda la vida.»
Aunque no entendía por qué el magistrado se interesaba por su cliente más veterano, Capullo de Rosa le contó con todo detalle el ritual de su tour semanal. Cada ocho días se reunía para comer con un puñado de viejos amigos, acudía al templo a rendir culto a su difunta esposa, charlaba con el bonzo, saludaba a una vieja pariente sempiterna enamorada y luego venía, «más por el placer de la conversación que por otra cosa», creyó necesario aclarar, aunque el estado de la cama sembraba algunas dudas al respecto. La veía en último lugar porque, a su edad, más que en cualquier otra cosa, casi todo el placer residía en el hecho de diferir el instante.
El juez Di quiso saber si el señor Zhou le había comentado algún cambio reciente en el castillo o si ella misma había observado algo distinto en su comportamiento. Capullo de Rosa reflexionó unos segundos antes de responder que no había observado nada especial. Hacía varios años que el señor Zhou solía decir incoherencias a las que nadie prestaba ya atención. El juez Di pensó que el estado del anciano debía sazonar de manera muy curiosa ese «placer de la conversación» del que hablaba la mujer-flor. Según ella, era un hombre de lo más bondadoso y tranquilo, como todos los de su familia, y «eso pesaba más que cualquier otro detalle en su comportamiento». Saltaba a la vista que su viejo cliente le inspiraba un afecto cargado de ternura madurado al calor de los años.
Cuando sus visitantes se despedían, la dama recordó de pronto que un detalle insignificante le había llamado la atención: ese mismo día, el señor Zhou le parecía especialmente preocupado por la escasa perennidad de las cosas y por los funerales. Claro que era habitual que los viudos de cierta edad recordaran a sus muertos y creyeran que la muerte los esperaba a la vuelta de la esquina. «Las desgracias que el río ha provocado no le ayudaban a estar de buen humor, eso es todo», concluyó ella.
Los dos hombres salieron de la casa agradeciendo a su anfitriona el té hirviendo. Esperaban que no los sorprendiera nadie justo en ese momento, pues ¿quién iba a creer que salían de charlar junto al fuego alrededor de una taza de té?
En el camino de regreso, su barca pasó cerca del templo de la Felicidad Pública. El juez pidió al sargento Hung que la amarrara allí, cosa que éste hizo de buena gana, encantado de ese alto providencial en el camino.
En el interior, delante del altar, señoreaba un ataúd de ceremonia lacado y labrado. Una inscripción indicaba que contenía de modo provisional el cuerpo del representante, cuya inhumación se había retrasado por culpa de las condiciones climatológicas. Delante de la estatua de Buda ardía una gran cantidad de bastoncillos de incienso. En un período de angustia y de desastres, los fieles no habían escatimado en ofrendas.
– Nuestro templo se honra con su augusta presencia -dijo una voz a su espalda.
Un bonzo se había acercado sin hacer ruido con sus sandalias de esparto. Después de los saludos, el juez aprovechó para preguntarle si había recibido la visita del anciano Zhou esa tarde.
– El señor Zhou es uno de nuestros fieles más piadosos -respondió el bonzo, que recogía cada año una parte contante y sonante de las bendiciones que la diosa del lago prodigaba a la familia Zhou-. Ha venido, como todas las semanas, a rogar por el descanso de su difunta esposa. ¡Ay!, el pobre hombre cada día pierde un poco más la cabeza. Fíjese que en lugar de la varilla de incienso que enciende habitualmente, ¡ha llenado todo un quemaperfumes!
– Quizá haya querido honrar a todos los muertos de la reciente epidemia… -sugirió el juez Di.
– Es posible -respondió el bonzo-. Pero precisamente cuando se lo he sugerido, no parecía enterado de que hubiera una epidemia. El hombre vive en un mundo aparte… lo cual no impide que sea uno de nuestros principales benefactores. Está bendito por los dioses.
– ¿Viene alguna vez en compañía de su familia?
– Muy pocas veces -respondió el bonzo-. Creo que ellos aprovechan su salida semanal para respirar un poco. El trato con él no debe de ser fácil: lo que dice es incomprensible, hermético, ya lo ha comprobado usted mismo.
– Y además los Zhou tienen su propio monje -añadió el juez Di.
El bonzo se quedó petrificado, como si tuviera delante una serpiente. No sabía que la finca hubiese contratado los servicios de un religioso.
– ¿Cómo ha dicho?
– Es ese hombre que se ocupa de la cocina -respondió el juez-. Salta a la vista que es un monje. ¿No lo sabía usted?
El rostro del bonzo se ensombreció como el de una primera esposa al descubrir por casualidad que su marido se propone tomar una concubina dos veces más joven que ella.
– Nadie me ha avisado -dijo en tono seco.
Los pensamientos se agitaban en su ánimo contrariado: el dinerillo que los Zhou donaban a lo largo del año podía mermar si un competidor se instalaba en el castillo. Pero ¿qué historia era esa del monje? Proteger sus intereses era, provisionalmente, más importante que la satisfacción de ver que los Zhou protegían su karma. Se sentía como un viejo comerciante que ve cómo sus mejores clientes se pasan a la competencia.
La conversación decayó: el bonzo ya sólo respondía como si fuese duro de oído, con la cabeza en otra parte. El juez dejó algunas monedas para el mantenimiento del templo y volvió a la barca rumbo a la finca. Llegaron a la hora de cenar, y no supieron decir si eso era una suerte o una desgracia.
Después de cambiarse de ropa por otra de interior más cómoda, el juez fue a reunirse con sus anfitriones en el comedor.
– Espero que a Su Excelencia no le ofenda que nuestros hijos compartan todas las comidas con nosotros -dijo la anfitriona-. En este período tan fuera de lo habitual, cuando contamos con la mitad de la servidumbre, a la fuerza tenemos que pasar por alto algunas reglas.
– No me ofende de ninguna manera, son de lo más educados -respondió el juez pensando que esos pobres Zhou eran de una debilidad irresponsable hacia sus hijos. La compostura en la mesa de los dos jóvenes dejaba mucho que desear y se veía que necesitaban que alguien les inculcara los buenos modales a latigazos.
La señorita Zhou estaba demostrando un cierto talento de actriz. Pese a lo que había visto anoche, sus gestos eran propios de una tímida y frágil muchachita. El jardinero ayudaba a la vieja criada en el servicio como hizo la víspera, y nada en la actitud del joven o de la damisela permitía sospechar que eran amantes. La señora Zhou notó con cuánta insistencia el juez observaba a su hija.
– Es encantadora, ¿verdad? -dijo.
– Su hija es una joven muy bonita y bien educada, que un día hará dichoso a su esposo -declaró con una pizca de ironía mordaz.
Inflada de orgullo, la señora Zhou se lanzó a hacer una vibrante exposición de las cualidades morales que había sabido transmitir a su descendencia. «Pues sí, cómo no», pensó el juez meditando sobre la lamentable ceguera de los padres. Sólo quedaba esperar que los muchachos tomaran las precauciones indispensables, pues en caso contrario casarla podría resultar más urgente de lo que hubieran deseado.
El juez Di esperaba que lo castigaran con la misma pitanza que la noche anterior, pero se equivocaba: las proezas culinarias del castillo eran de una insólita variedad. Les sirvieron algas verdes y viscosas que apestaban a ciénaga. «¡De manera que podía ser aún peor!», se dijo luchando con unas violentas arcadas. El monje poseía un inmenso talento en el ejercicio de las más refinadas torturas. Tendría que preguntarle si se proponía ofrecer sus servicios a un tribunal, pues según preveía la ley un acusado debía confesar su crimen antes de ser condenado a muerte, y no importaban los medios con que se obtenía esa confesión. Por ese motivo habitualmente se recurría a torturadores. Esos platos extravagantes serían una alternativa genial a las tenazas y bastonazos que, a la larga, resultaban aburridos y faltos de originalidad. Los presos preventivos ya sabían qué les esperaba. El efecto sorpresa podía ser un elemento añadido interesante para obtener la confesión. El juez Di se dijo que, en lo que a él se refería, habría admitido cualquier crimen con tal de no tener que tragar ese menú abominable.
Por cambiar de ideas, prefirió concentrarse en su investigación y preguntó a los anfitriones si habían oído algo del drama ocurrido en la ciudad. Para su gran sorpresa, la familia en pleno pareció caer de las nubes. Vivían tan aislados que ninguna noticia había llegado a sus oídos. Al menos eso aseguraron.
– ¿Un ahogado? -se extrañó Zhou-. ¿Y quién puede ser?
– Un representante de sedas -respondió el juez observando discretamente su reacción.
El señor del castillo no mostró la menor emoción. En cambio, a señora Zhou le cayeron los palillos de las manos. El juez les contó cómo había llegado el cuerpo a la misma posada donde el difunto había pasado la noche.
– ¡Qué raro! -exclamó la señorita Zhou-. Debió de caer al agua cuando hacía la ronda de visita a sus clientes.
– No, no -dijo el juez Di, decidido a revelar un detalle de sus conclusiones y jugar con el electo de choque para impresionarlos-. Estoy convencido de que se trata de un crimen. Todo induce a creer que alguien golpeó a ese hombre, lo mató y luego lo arrojó al río para que creyéramos que se trataba de un accidente.
Los Zhou se quedaron tiesos como una vara.
– ¿Un asesinato? ¿Aquí? ¿En nuestra ciudad? -preguntó el pater familias.
– ¡Qué horror! -murmuró su esposa mientras los hijos hundían la nariz en los cuencos de algas-. ¿Cómo es posible?
– Lo habrán asesinado mientras se dirigía a casa de alguna de sus clientes -añadió el juez como si nada-. Por cierto, ¿por casualidad lo conocía usted? Sus tejidos eran de hermosa factura.
La señora Zhou pareció de repente muy emocionada. No respondió.
– Hay tantos vendedores ambulantes -dijo su marido-. Y todos llaman a nuestra puerta, atraídos por la reputación de opulencia de esta casa. Pero ninguno entra. ¡Ninguno! Nosotros estamos dedicados a la meditación y a la oración.
El juez Di quedó convencido de que el representante había venido a verlos antes de morir y que la señora Zhou tenía parte de responsabilidad en lo ocurrido. Se imaginó muy bien al marido sorprendiendo a su esposa en brazos del vendedor de sedas, en medio de una sesión de pruebas picantona. Quizá lo golpeó. No debió de ser difícil arrojarlo al agua fuera de la finca: no había que ir muy lejos. La señora Zhou, a pesar del maquillaje excesivo, poseía encantos suficientes para despertar la lascivia de un viajante de comercio que llevaba largo tiempo lejos de casa. Además, el pudor no era la virtud más preciada en el castillo.
La señora Zhou ya no pronunció palabra. Una preocupación obsesiva parecía atormentarla. Salvo su marido, que aprovechaba para beber como una ballena, todos parecían extrañamente desconcertados por la noticia.
Como el ambiente no era el idóneo para un concierto, el juez se retiró a sus habitaciones. Convenía meditar sobre los resultados de su pequeño golpe de efecto. El vestido de la señora Zhou era la prueba de que el vendedor de sedas había pasado por la finca… Aunque también pudo comprarla en una visita anterior del representante. ¿Eran amantes? Si lo eran, el señor Zhou se convertía en el sospechoso principal. Pero, en tal caso, ¿su mujer iba a llevar la tela que le había regalado su amante muerto? Bien podía no haberse enterado de su trágico final. ¿O bien el cambio de actitud al enterarse de su muerte se debía sencillamente a que lo había conocido íntimamente? Si se pretendía incriminar a los Zhou, era indispensable acumular pruebas irrefutables. Ahora bien, ¿qué pruebas iban a quedar al cabo de uno o dos meses de inundación y de ¡os estragos de una epidemia?
En ese punto de su razonamiento, unos golpes en la puerta de la habitación vinieron a distraerlo de sus cavilaciones. La criada entró seguida del jardinero, que llevaba un grueso cuaderno encuadernado en piel. Lo dejó encima de una mesa mientras la anciana anunciaba en el tono de un pregonero:
– Mis señores ruegan al honorable magistrado que tenga a bien aceptar este humilde presente en recuerdo de su estancia en esta casa.
Con una profunda reverencia, criada y jardinero se retiraron. Cuando se quedó a solas, el juez Di abrió el cuaderno. Se trataba de una colección de pinturas antiguas, una espléndida obra de arte, de valor extraordinario. Este obsequio evocaba un intento de soborno típico. Si se aceptaba plantear su culpabilidad, el mensaje era: «¡Llévese lo que quiera, y váyase al diablo!»
– Después del aceite de ricino, una cucharada de miel -comentó el juez Di paseando distraídamente la mirada por los bellos paisajes estilizados suntuosamente presentados.
Le habían enviado una de las joyas de la biblioteca. No podía imaginar manera más elegante de pedirle que se marchara. Con ese movimiento la partida de Go resultaba más interesante. Decidió aceptar provisionalmente el regalo… y permanecer en el castillo hasta resolver el enigma: ése y no otro era el regalo que esperaba de sus generosos anfitriones.
5
Una estatuilla empieza a hablar; el juez Di descubre nuevos motivos de sorpresa en la familia Zhou.
Una noche más, el juez Di luchó en vano por conciliar el sueño. Las algas verdosas se le habían atragantado. Decidió dar un pequeño paseo digestivo por las galerías que rodeaban la casa. La noche era fresca y revitalizante. El suave chapoteo del agua favorecía el sosiego. Como no llovía, bajó la escalinata para caminar un poco por los senderos arenosos que cruzaban el jardín, por detrás del edificio. Distinguía bajo la luz que ofrecía una luna opaca las sombras de árboles majestuosos, suavemente agitados por el viento. La atmósfera en esa isla en medio del lago era mágica. No costaba creer que una mujer-zorro o algún demonio peludo y cornudo pudiese escabullirse entre dos arbustos con la naturalidad de una comadreja; su presencia no habría resultado chocante en este universo aparte, donde los vínculos con la realidad trivial estaban cortados desde tiempos inmemoriales. La isla era un barco que zigzagueaba entre dos mundos. A fin de cuentas, ¿no era el reino de una diosa? Y los que la habitaban ¿no eran más sus guardeses que sus propietarios? El juez Di sintió que también él habría podido fundirse en la atmósfera tan especial del lugar y dejar que su vida discurriera leyendo poesía en la biblioteca, entre estampas antiguas y obras de arte, despreocupado para siempre de la sociedad de los hombres, de sus crímenes y de sus miserias sin fin. En ese momento envidiaba sinceramente a los Zhou y su plácida existencia que se burlaba de las reglas del común de los mortales.
Inmerso en sus pensamientos, llegó a las inmediaciones de una pagoda al fondo del parque, por encima de la rosaleda. Estaba semioculta por los sauces llorones, cuyas largas ramas rozaban la superficie del agua. En ese instante oyó una voz, sin entender qué decía. Al acercarse descubrió entre las columnas rojas del pequeño edificio una escena extraña que lo dejó fascinado. Un hombre que le daba la espalda estaba arrodillado delante de una estatua monumental de la diosa de cola de pez, cuyo revestimiento dorado destellaba a la luz de una lamparilla colocada en el suelo.
«¿Me has comprendido bien?», preguntó la voz femenina, con sepulcral acento.
– Sí, poderosa diosa -respondió en voz muy baja el mayordomo, con perceptible emoción-. Te obedeceré sin vacilar. Perdóname por haberte ofendido. Yo soy tu muy humilde y fiel servidor.
E hizo el kao-teu como era costumbre en el tribunal: tres veces golpeó el suelo con la frente en signo de sumisión absoluta. El juez casi esperaba ver moverse los labios de la estatua cuando la voz añadió:
«Bien. Ya que te muestras sensato, voy a recompensarte. Tus más caros deseos te serán concedidos. ¡Márchate y recibe!»
Algo luminoso, con reflejos amarillos, cayó revoloteando alrededor del suplicante arrodillado. El juez Di ahogó un grito de justificada sorpresa al ver que una lluvia de oro, una verdadera nube dorada, descendía del cielo como una bendición palpable. El fenómeno se prolongó cerca de un minuto. El juez creyó estar soñando, pero el mayordomo, atónito, seguía sin lugar a dudas en el centro de un embaldosado sembrado de finas virutas de oro. El polvillo luminoso brillaba sobre sus ropas, cabellos y manos.
– ¡Gracias, gracias! -repitió golpeando una vez más el suelo con la frente.
Luego, sin tomarse la molestia de recoger el maná que acababa de derramarse sobre él, salió de la pagoda, la espalda encorvada, cabizbajo, como un hombre al que acaba de aplastar una revelación celeste, sin dejar de murmurar invocaciones o plegarias, y desapareció entre los árboles, en dirección al castillo.
La oscuridad volvió a adueñarse de la pagoda. Durante unos instantes el juez Di fue incapaz de hacer un solo gesto. La visibilidad era demasiado mala como para examinar el lugar. Pospuso las pesquisas para la mañana siguiente y regresó a acostarse, menos dispuesto que nunca a encontrar el sueño.
Al despertar descubrió que la lluvia había reanudado su interminable letanía.
– ¿Ha dormido bien Su Excelencia? -preguntó Hung Liang apartando las cortinas de la cama.
El propio juez Di se sorprendió de haber conseguido dormir. La escena que había presenciado en la noche acudió a su memoria. Se preguntó si sólo había sido un sueño provocado por la penosa digestión de una cena repugnante.
Después del desayuno, se vistió con ropas de abrigo, recogió una tela impermeable y regresó a la pagoda. Los caminos estaban ahora embarrados. Después de una caminata chapoteando sin rumbo bajo el aguacero, por fin dio con el bonito pabellón, que bajo la lluvia le pareció más siniestro que en la oscuridad de la noche.
Una vez en su interior, vio que la estatua, en cambio, era igual de grandiosa a la luz del día. De dimensiones majestuosas, la pintura dorada que la cubría daba la impresión de ser de oro macizo; era un hermoso trabajo de orfebre. Los ojos eran de jade con piedras preciosas incrustadas; los dientes, visibles a través de la sonrisa de los labios en oro rosado, estaban tallados en un marfil inmaculado. Los cabellos, que caían sobre sus senos en forma de pera, estaban atados por un cordón de coral escarlata, y las manos, cuyos dedos eran de una extraordinaria finura, se abrían una haciendo el signo de la bendición y la otra ofrecía una especie de perla plateada de gran tamaño, símbolo de suerte y de buena posición. Ningún objeto en el castillo de los Zhou se acercaba a la perfección y a la originalidad de esta figura votiva. La diosa reinaba en la isla y sobre el lago. Ella era la esencia, el eje y la razón de ser de esa familia, de esa casa. Al contemplar esa mezcla de riqueza y de serenidad, ciertamente se tenía la impresión de que nada malo podía suceder mientras ella velara por la finca, y que ésta desaparecería el día de su declive ya que nada es eterno en este mundo, ni siquiera las efigies monumentales de las deidades de sonrisa celestial.
El enlosado estaba impecable. Alguien se había tomado la molestia de barrer muy diligentemente la lluvia de oro, o bien ésta había existido nada más en la imaginación del soñador. Sin embargo, al examinar con atención los rincones de la estancia, el juez Di descubrió complacido algunas ligeras huellas del polvillo dorado, perdidas en una ranura entre dos baldosas. La escena, por lo tanto, no era fruto de sus sueños. Se apoyó un instante en la barandilla de la pagoda para contemplar el lago, que la lluvia acribillaba con una infinidad de picotazos de plata, el equivalente poético de la lluvia de oro.
¿Qué había sucedido? ¿De qué había sido testigo? Sus firmes convicciones confucianas, que le encastillaban en un pragmatismo estricto, difícilmente darían por buena la visión de una sirena derramando sus dones tangibles sobre un admirador hincado de rodillas. Volvió a examinar de cerca la estatua para averiguar si era posible deslizarse en su interior para crear la ilusión de que hablaba. Había un resquicio entre el fondo de la pagoda y la espalda de la efigie. El juez Di deslizó una mano para comprobar si estaba hueca o era maciza. Era maciza. Pero percibió que la superficie, en lugar de estar pulida como el lado visible, estaba rayada, rugosa. Al retirar la mano constató que estaba cubierta de polvillo dorado. Al mirarlo desde más cerca, vio que no se trataba de un polvillo dorado… ¡sino de auténtico oro en polvo!
Sin importarle la lluvia, salió de la pagoda en busca de una herramienta. Encontró un palo fino y resistente a orillas del camino, lo introdujo en el resquicio y frotó la espalda de la diosa. Finas partículas de oro cayeron al suelo. La cabeza empezó a darle vueltas: la capa de oro era bastante más espesa que una simple hoja. La estatua no estaba pintada con oro sino que ¡era de oro macizo! Tenía delante una enorme fortuna en forma de estatua. Ese solo objeto bastaba para mantener a una familia principesca durante más de un siglo. Los Zhou eran mucho más ricos de lo que había imaginado. De hecho, ¡eran más ricos de lo que nadie en toda la comarca podía suponer! La bendición de la diosa parecía no tener límites.
Cuando se repuso de su estupefacción, entendió cómo se había fabricado la lluvia de oro. Alguien había rascado la espalda de la estatua igual que acababa de hacer él, pero con un objeto metálico, con lo que había conseguido reunir en poco tiempo material suficiente para hacer el bonito truco de magia. Había bastado con lanzar poquito a poco las virutas encima del mayordomo. Unas anchas vigas muy ornamentadas cruzaban la pagoda. Un sencillo sistema de cordajes permitiría a una sola persona provocar el fenómeno. O bien un niño, acurrucado en una de las vigas, podía dedicarse a esa comedia con más facilidad todavía.
Una de dos: o bien durante aquella noche extraña el mayordomo le había gastado una broma explotando su credulidad, aunque ¿con qué fin?, o bien todo había sido una representación destinada a él, el magistrado indiscreto, para que aprendiera a no meter las narices en lo que no le incumbía. Ahora bien, esta coyuntura no era nada comparado con el descubrimiento de que los Zhou estaban sentados sobre un montón de oro con el que no hacían nada, o casi.
Vivían como si de una generación a otra la memoria de ese tesoro se hubiese perdido. ¿Significaba eso decir que el anciano Zhou se había vuelto senil antes de poder transmitir el secreto? Las inundaciones de Zhouan-go eran decididamente una fuente inagotable de preguntas y de fenómenos misteriosos.
Un ruido de pasos a la carrera por el barro atrajo la atención del investigador.
– ¡Este tiempo va a matar a Su Excelencia! -gritó el sargento Hung acudiendo bajo la lluvia, paraguas en mano.
– No te preocupes -respondió su señor-. Me había traído una tela impermeable.
– Muy humildemente le hago notar a Su Excelencia que está medio empapada -dijo el sargento entrando en la pagoda-. El señor Zhou me encarga que le pregunte si le haría el honor de comer con él en privado. Le espera en su biblioteca.
El juez Di sentía mucha curiosidad por ver qué obras había reunido la familia en varias décadas de ociosidad.
– Acepto de buena gana -respondió-. No le hagamos esperar.
Regresaron al castillo, el sargento Hung protegiendo a su señor con el paraguas, a riesgo de mojarse él mismo.
Aunque se tomó el tiempo de cambiarse de ropa, el juez Di fue el primero en llegar a la biblioteca. Libros y rollos atestaban unos estantes lacados de negro que llegaban hasta el techo. Lo más impresionante, sin embargo, era la abundante colección de caligrafías de maestros que cubrían profusamente dos de las cuatro paredes desde el techo hasta el suelo. El juez Di, aunque no era experto en este arte sublime, admiró algunos poemas estilizados de exquisita sutileza, realzados en ocasiones con un pájaro, una flor o una cascada en tinta negra.
– Bonito, ¿no es cierto? -inquirió una voz a su espalda.
Si había creído que los Zhou vivían desde tiempos inmemoriales con la austeridad que había observado en ellos en los últimos días, estaba equivocado. El señor Zhou vestía un magnífico traje de seda ocre, realzado con hilos de oro, que no habría desentonado en una ceremonia de gala en el templo de la Felicidad Pública. Había pretendido honrar a su invitado, o impresionarlo. Por cierta exaltación, el magistrado supuso que ese farolillo viviente había empezado a regar la comida sin esperar a los primeros platos.
Zhou le rogó que tomara asiento antes de dejarse caer en un sillón y ofrecerle una copa de vino tibio. El juez Di prefirió seguir con el té, pero vio decepcionado que no seguía su ejemplo.
La cortesía prohibía a Zhou aludir al obsequio que había hecho llevar a su invitado, pero sí obligaba a éste a mencionarlo al cabo de algunas frases para agradecerlo o rechazarlo. Por la forma como el señor Zhou hablaba de la lluvia y de su hermoso jardín, el juez adivinó su ansiedad por conocer la respuesta. Decidió acabar con sus dudas.
– Le agradezco infinitamente el cuaderno de dibujos con que ha tenido la bondad de agasajarme -dijo-. Es una obra de arte extraordinaria.
Una frase del tipo «Soy indigno de un presente como ése» expresaría un rechazo categórico. Di no lo había pronunciado, Zhou respiró aliviado.
– Eso hará que recuerde con placer su estancia demasiado breve en nuestra casa, cuando haya tomado posesión de su cargo en Pu-yang, lo que, con la ayuda benévola del cielo, no puede demorarse mucho…
– Es cierto -respondió el juez, que había captado el mensaje-. Nunca olvidaré estos días, o semanas, en los cuales he tenido la oportunidad de disfrutar las delicias de su delicada hospitalidad.
La expresión de Zhou se ensombreció. La respuesta no estaba a la altura de su inversión. Se preguntó si no había gastado en vano el capital acumulado por sus antepasados o si le convenía añadir algo más.
– ¿Esas estampas son de su agrado? -preguntó con una amabilidad exagerada-. Tal vez prefiera los bibelots…
El juez Di se preguntó si por «bibelots» se refería a una de las costosas estatuillas de marfil, a una de las cerámicas antiguas, a uno de los vasos de bronce o a una de las encantadoras pinturas que decoraban cada centímetro del castillo. ¿Podía elegir lo que se le antojara si daba a entender que tenía la intención de echar la llave a sus baúles y marcharse sin más demora? Estaba seguro de que estaban dispuestos a elevar la apuesta con tal de verlo salir pitando. Decidió mostrarse evasivo.
– El objeto más pequeño de su casa sería demasiado deslumbrante en mi hogar -respondió-. El único a mi alcance…
Su interlocutor aguzó el oído.
– … es el placer de esta estancia en su casa.
Zhou respondió con una cortés reverencia, aunque esas zalamerías estaban lejos de resolver la situación. Habría preferido oír a su huésped anunciar su partida, incluso al precio de llenar su junco de porcelanas finas. ¡Había cosas que ni las mayores riquezas podían procurar! Ese magistrado era una lata. Pero, en cualquier caso, no se podía dar puerta a un personaje de su rango… La mera idea le daba escalofríos. En el Imperio del Medio existía un principio que no admitía transgresiones, pese al crimen, al robo, la mentira y la ignominia: era el sentido de las convenciones y de la jerarquía. Zhou se preguntó cuánto tiempo aún conseguiría mantener la calma y presentar a ese juez de los infiernos el rostro sereno del amo y señor de la casa incapaz de contrariar las leyes. Dio entonces unas palmadas y al poco entraron el jardinero y la criada cargados con platos y llenaron sus copas, lo cual permitió a Zhou vaciar de un trago la suya, que por supuesto no era la primera de la mañana.
El investigador vio que había llegado el momento de tratar los temas interesantes.
– ¿Puedo preguntarle cuál es el origen de la fortuna de su brillante familia? -dijo descubriendo una especie de moluscos agazapados en el fondo del cuenco que acababan de ponerle delante.
– Bien -dijo Zhou sirviéndose nuevamente de beber-, precisamente, es una fortuna familiar.
– ¿Sí? -respondió el juez, muy poco dispuesto a contentarse con esa explicación.
«Vaya, se dijo. No son moluscos. ¿Algas otra vez? ¿No será ensalada hervida?» Era blando y de gusto salado.
– Mis antepasados supieron administrar su patrimonio con sabiduría -añadió Zhou-. Y sucesivos y ventajosos matrimonios contribuyeron a aumentarla.
«Seguramente es un nabo hervido con alguna especia desconocida -pensó el juez Di masticando una minúscula porción cuadrada de sabor más sorprendente que desagradable-. O puede que sean setas babosa.»
– La señora Zhou es miembro de una de las mejores familias de la región, ¿no? -declaró sin creer ni una palabra de lo que decía.
– ¡En efecto! -se apresuró a señalar su comensal-. Tiene vínculos con toda la nobleza de nuestra localidad, como delata su infinita distinción.
No tenían la misma idea de la distinción. El juez Di estaba asombrado al ver hasta qué punto su interlocutor se mantenía tercamente en la superficie de las cosas, como si quisiera evitar a cualquier precio entrar en detalles, como si cualquier precisión relativa a su linaje estuviese descartada. Y además bebía como el dragón de ocho estómagos de la fábula. Su esposa no estaba en la sala para ponerle freno. La cosa se ponía embarazosa. El juez Di se mostró maravillado ante la colección de caligrafías.
– Seguro que usted mismo es un experto en este arte -aventuró.
– No, qué va -respondió su anfitrión-. Era la colección de mi difunto abuelo. Yo me intereso sobre todo por la literatura.
El jardinero llegó inesperadamente, sin aliento. Murmuró algo al oído de su amo, que respondió enojado.
– Envía a Song. Que él se ocupe; eso es cosa suya. ¿Qué puedo hacer yo?
Sus ojos mostraron cierta preocupación hasta que pareció recordar que no estaba solo. Miró al juez Di y añadió en tono más firme:
– No me estorbes más. ¡Márchate!
Después, como si esta interrupción le hubiese alterado, se lanzó atropelladamente a perorar sobre su tema de soliloquio favorito: sus galopadas por las montañas, en medio de una naturaleza mágica y cautivadora. Su inesperado arrebato lírico le recordó vagamente algo al juez Di, aunque en ese preciso instante era incapaz de ponerle nombre a su reminiscencia.
Por fin, al cabo de una de esas carreras desenfrenadas por colinas imaginarias, el jinete se sumió en silencio en el trance poético. Al cabo de poco tiempo, su barbilla cayó sobre el pecho; su invitado comprobó que se había quedado dormido. Su pecho exhaló un ronquido cada vez más potente. El vino lo había vencido. El juez Di, que había ingerido una cantidad de té por lo menos equivalente, notaba que le provocaba el efecto inverso. Dejó a su anfitrión durmiendo la curda y salió de la sala sin hacer ruido.
Mientras volvía a sus habitaciones, oyó el sonido de una conversación cortés en la escalinata. Vio de lejos al mayordomo haciendo una reverencia. El bonzo del templo de la Felicidad Pública respondió del mismo modo y se alejó a pasitos por el sendero. Di se apresuró a darle alcance.
– ¡Noble juez! -exclamó el bonzo volviéndose-. Veo que al menos hay una persona en esta casa que no ha caído enferma por estas siniestras fiebres.
– ¿Las fiebres? -se sorprendió el magistrado.
– ¡Sí, las fiebres! Había solicitado una entrevista con el señor Zhou, pero me han contestado que estaba en cama. Nada grave, por lo que parece. En tiempos de epidemia, hay que ser prudente. Procuraré volver dentro de unos días.
El juez Di adivinó que al bonzo le preocupaba menos la salud de los Zhou que la presencia en la casa de un competidor, y que ése era el verdadero motivo de su visita. La curiosidad lo devoraba y estaba absolutamente decidido a averiguar qué se cocía, dispuesto a presentarse con su barca en la finca tantas veces como fuera necesario.
– Es cierto, el señor Zhou está algo indispuesto -respondió el juez-. Cuando me he despedido de él, descansaba de sus pesares.
– Eso he entendido. Si se pone en manos de cualquier monje charlatán para que vele por su bienestar, no me extraña que se encuentre mal. Espero que venga pronto al templo a dar gracias a Buda por su recuperación. Rezaré para que así ocurra. Dígaselo. El mayordomo Song no ha sido muy colaborador. Me preocupa que esta casa haya caído en unos excesos de religión perniciosos.
El juez Di estaba muy de acuerdo con él en este punto. El bonzo le saludó exagerando su tristeza y reemprendió camino hacia el pórtico.
El juez estaba sorprendido de que se hubiesen atrevido a mentir a un religioso. Luego se dijo que Zhou había adivinado claramente el motivo de la visita y no había querido dar explicaciones sobre su nueva orientación religiosa, una actitud perfectamente comprensible. Las prácticas ascéticas adoptadas por la familia necesitaban la mentira por personas interpuestas. Mala cocina de un lado, mentiras del otro… Si tuviera que elegir, habría preferido que le mintieran y que le dieran bien de comer.
Cerca de una saloncito de amplios ventanales que daban a un patio interior donde se cultivaban orquídeas, vio a la señora Zhou absorta en la contemplación de sus flores; la disposición de éstas demostraba un gran interés por unas plantas tan hermosas como frágiles. El juez Di carraspeó. La dama se volvió lentamente para saludar a su invitado.
– ¿Su Excelencia me hará el honor de compartir una taza de té perfumado?
Aunque algo excitado por la tetera que había vaciado en compañía de su marido, el juez Di cazó al vuelo que se le presentaba una primera oportunidad de conversar a solas con la señora de la casa. Parecía melancólica, casi ausente. Era sorprendente la propensión de esta mujer a cambiar de humor de un día a otro. Su carácter polimorfo no tenía consistencia: en este momento parecía muy tranquila, casi etérea, como normal y exuberante se había mostrado durante las comidas.
– Son una flores magníficas -dijo el magistrado antes de humedecer los labios en la taza.
– Son mi orgullo -respondió la señora Zhou-. Contemplarlas me consuela de todo.
El juez se dijo que probablemente se refería a la afición de su esposo a los alcoholes fuertes.
– Supongo que exigen mucha dedicación -respondió.
– ¡Ah, sí! Requieren un cuidado muy meticuloso.
Se inclinó para aspirar una flor particularmente compleja, que por desgracia no tenía fragancia, como la mayoría de sus congéneres.
– No huele a nada -confirmó la señora Zhou con una pizca de tristeza.
El juez Di se sorprendió esta vez de que una mujer acostumbrada a cultivar orquídeas pudiera extrañarse de que carecieran de olor. La señora Zhou se acercó a otra flor y hundió la nariz en su interior.
– ¡No se acerque demasiado! -advirtió el magistrado-. Ésta segrega una sustancia tóxica.
– ¿De veras? -dijo la señora Zhou apartándose de la planta-. Me parecían bonitas esas cabezas blancas.
– Soy un gran aficionado a la medicina, de manera que poseo algunos conocimientos en este campo. Ya puede suponer que es una pasión útil en mi oficio. El arbusto que acaba de respirar permite destilar una poción muy eficaz contra las dolencias del corazón. Pero en dosis elevadas resulta peligroso.
La señora Zhou se quedó pensativa.
– La muerte en mi jardín privado -dijo-. Parece el verso de un poema. ¿No ha escrito alguien ya sobre este asunto?
– Las flores más hermosas son las más venenosas -respondió el juez Di por decir algo ingenioso-. Le recomiendo que se lave las manos después de haber tocado ésta. Nunca se es demasiado prudente.
Ahora tenía la impresión de estar adoptando un fastidioso aire de viejo moralista. Pero, después de todo, esta jardinera aficionada no sabía nada de nada. ¡Tener en su propia casa esencias peligrosas e ignorarlo!
– ¿Y es que la belleza y la muerte no son hermanas gemelas? -dijo ella en tono despreocupado.
Sostenía en una mano las tijeras de podar. El juez Di se fijó en un soberbio ejemplar moteado.
– Veo que ha conseguido una magnífica pantera imperial -la felicitó.
– Sí, creo que sí -respondió la señora Zhou.
Dicho esto, acercó las tijeras y cortó con negligencia la flor más hermosa de su jardín y se la colocó adornando el pelo. El juez enarcó las cejas, estupefacto. ¡Lo que acababa de hacer era como si su marido hubiese quemado delante de sus ojos el ejemplar más hermoso de su colección de caligrafías! ¡Su despreocupación era milagrosa! Aún asombrado, Di saludó con una reverencia y se retiró.
Dos cosas lo habían impresionado: si la dama amaba sus flores tanto como decía, no habría sacrificado la más rara de todas, la suntuosa y delicada pantera imperial por media jornada de coquetería. De otro lado, no se veía que hubiera cortado ninguna otra flor en el macizo, lo cual significaba que la señora Zhou no tenía por costumbre actuar así con sus flores. Algún grave suceso tenía que haber alterado por fuerza el comportamiento de esa mujer al punto de hacer que destruyera sin pensar lo que hasta un minuto antes era su orgullo. ¿Qué había podido provocar ese cambio, perturbándola tanto?
Un piar de pájaros que venía de otra ala de la casa atrajo la atención del juez Di. Una gran jaula de bambú se levantaba en medio de una estancia bastante amplia y luminosa. La señorita Zhou estaba dando de comer grano a los pájaros. La muchacha hizo una profunda reverencia cuando él se acercó.
– ¿Me haría el honor? -dijo, señalando una tetera que humeaba encima de una mesa baja.
Era el día del té. Se resignó a saborearlo por tercera vez, en compañía de la señorita Zhou. A fin de cuentas, los temas de conversación con una muchacha de la buena sociedad no abundaban.
– ¿Qué edad tiene usted? -preguntó en el tono de un adulto bondadoso.
– Tengo dieciséis años, noble juez -respondió ella bajando los ojos con una timidez algo exagerada.
«Parece mayor -pensó el juez-. Bien, aquí tenemos una niña a la que convendría casar pronto o se marchitará como las orquídeas en el cabello de su madre.»
– ¿Se habla ya de planes de matrimonio?
– Oh, no creo -respondió con un nuevo alarde de timidez juvenil que supuestamente debía reflejar una educación tan severa como reclamaba su posición-. Mis padres no hablan de estas cosas. Y yo no me atrevo a pedírselo.
«Toda una lagarta», se dijo el juez. Una extensa práctica de interrogatorios en el tribunal le permitía apreciar como experto el aplomo con que esta bachillera escondía su juego.
– Se lo ruego -dijo dejando la taza-, continúe dando de comer a sus pájaros. No se moleste más por mí.
– Son tan buenos -dijo la muchacha-. Yo soy la única que se ocupa de ellos. Si no fuera por mí, morirían de hambre y de tristeza.
El juez Di descubrió un pequeño cadáver cerca de la puertecita enrejada.
– Pues parece que incluso así se mueren.
La señorita Zhou sacó de la jaula el cuerpo sin vida de una curruca.
– No sé qué les pasa -dijo-. Desde hace un tiempo no se encuentran bien. Cada día encuentro un pájaro muerto. Y mueren por una razón desconocida. Yo no sé qué hacer. ¿Entiende usted algo de pájaros?
– Lástima, pero no -respondió el juez-. Los únicos seres a los que he llegado a enjaular caminan sobre dos patas y no tienen tanto encanto. Debería preguntarle a su madre. Si ella es tan experta en la cría de pájaros como en jardinería, sus esfuerzos harán maravillas.
La señorita Zhou no respondió. El juez se dispuso a despedirse: el té empezaba a provocarle palpitaciones. La señorita Zhou se levantó a su vez y lo despidió con una inclinación.
En el pasillo, estuvo a punto de tropezar con el jardinero. Estaba convencido de que el joven había estado espiándolos. El desdichado muchacho parecía el enamorado con el corazón roto al que se negaba toda esperanza de matrimonio. Bien es verdad que había recibido importantes compensaciones. ¿Y si el viajante de sedas hubiese sido amante de la señorita Zhou y no de su madre? En tal caso, el jardinero indiscreto se convertía en un muy posible culpable… El juez Di guardó la idea en un rincón de su mente prometiéndose estudiar ese punto más tarde.
El sinfín de tazas de té empezaban a provocarle un estado de nerviosismo que contradecía el equilibrio mental predicado por Confucio. Necesitaba salir a respirar al aire libre y se fue a caminar por el parque. Contemplando la superficie del lago con el que los Zhou mantenían tan intrigantes relaciones, no le habría sorprendido demasiado ver aparecer a plena luz del día a la sirena del cabello dorado. En un lugar tan atípico podía ocurrir cualquier cosa.
A cierta distancia de la finca, unos sonoros «plaf» atrajeron su atención hacia una pequeña playa. Allí encontró al menor de los Zhou armado con una sacadera, cerca de las cubetas flotantes donde se criaban esas carpas tan canijas que les servían en la mesa.
– ¿Te diviertes, criatura? -saludó.
– Sí, noble juez.
El niño le explicó en qué consistía el juego y le invitó a participar. Al menos, éste no le ofrecía una taza de té. Pescaba los peces con la sacadera para luego arrojarlos al agua. Di se extrañó de que le permitieran torturar así a la crianza con riesgo de ahogarse. Tuvo la impresión de que nadie velaba por el niño. Habitualmente, el heredero de una familia china de rancio linaje vivía, por el contrario, rodeado de atenciones como al principal tesoro de la casa. También era cierto que la familia Zhou cuidaba muy poco sus tesoros.
– ¿Tu abuelo no juega contigo? -preguntó el magistrado, retrocediendo para no quedar salpicado por los esfuerzos entusiastas del pequeño pescador.
– Me gustaría, pero esta tarde tiene prohibido salir. Tiene que quedarse en su habitación descansando.
– Ah, sí… -dijo el juez Di-. Pero saldrá a veces… cuando le abren la puerta.
Le guiñó un ojo al niño y éste soltó una risita.
– Lo has liberado alguna que otra vez, ¿eh? Y haces rabiar a tus padres…
– Me gusta sacar al viejo señor -confesó el niño-. No me gusta estar solo todo el día. Pero he prometido no hacerlo más, me han dicho que la próxima vez me darán un buen azote.
«Bueno, al menos hemos aclarado un punto», se dijo el juez Di despeinando el cabello del niño. Luego se alejó, porque las salpicaduras empezaban a ser francamente una amenaza para su traje de seda.
Regresó al castillo a paso lento, las manos cruzadas a la espalda, y mentalmente hizo balance de la tarde. No dejaba de sorprenderle constatar cómo lo que estaba vivo desfallecía. Era el indicio de un desequilibrio vital; eso podía efectivamente indicar que se había producido una muerte violenta. Esas orquídeas cortadas, esos pájaros que se extinguían lánguidamente uno tras otro, esos peces descuidados, los niños librados a su suerte, las obras de arte que regalaban al primer recién llegado, la superficie rascada de la estatua de oro sin que a nadie le preocupara… ¿En qué clase de casa estaba? Todo se estaba yendo a pique, como si ya nada importara. Como si la esperanza hubiese muerto. Como si ya no existiera el futuro. No era ya una vida apartada del mundo: era una muerte lenta y aceptada, una decadencia consentida. No se necesitaba una inundación para socavar los cimientos de la finca. A este paso, en pocos meses tan sólo quedarían ruinas sobre el lago Zhou-an.
6
El juez Di tiene un sueño; hay otra muerte en la ciudad.
A fuerza de contemplar la lluvia desde la cama, el juez Di acabó quedándose dormido. Al levantarse se preguntó qué hora podía ser. Nadie se había atrevido a despertarlo. ¿Se había perdido la cena? Vio que alguien había dejado platos para él en la alcoba. No era mala idea, pues estaba un poco cansado de las envaradas comidas con los Zhou. Mojó los palillos en los productos que contenían los cuencos, que no le parecieron ni mejores ni peores que de costumbre. La capacidad de adaptación del ser humano es una inagotable fuente de asombro. Luego volvió a acostarse llevándose un libro de poesías que había cogido de la biblioteca de su anfitrión.
Esa noche soñó algo curioso. La diosa del lago emitía un melodioso canto para atraer a los hombres hasta sus riberas y luego se convertía en un monstruo cuyas fauces abiertas devoraban a los imprudentes melómanos. El juez Di despertó sobresaltado de la pesadilla. ¡Vaya! El castillo no le dejaba descansar ni siquiera en sueños. Tuvo la impresión de que el curioso y temerario personaje del sueño era él mismo, y que el monstruo que lo devoraba no era sino el misterio impenetrable de la finca. Al cabo de unos instantes, recuperado del susto y la calma, oyó un ruido sospechoso en el exterior.
A toda prisa, se puso la capa, se protegió la cabeza con el gorro y salió a sondear la noche en la galería cubierta. Había dejado de llover. Una ligera bruma iluminada por la luna flotaba encima del lago, dándole una atmósfera fantasmal. El juez Di oyó entonces la voz cautivadora de su sueño. Una mujer recitaba dulcemente una salmodia. El canto procedía indudablemente del agua. ¿Y cómo era posible? ¿Había alguien tan chiflado para coger la barca a una hora tan avanzada de la noche, en medio de esa humedad helada, entre los lotos y las ranas?
Súbitamente se creyó transportado a su sueño. Una forma, al principio difusa y luego terriblemente nítida, atravesó la bruma. La diosa de la pagoda flotaba sobre las aguas. Tenía la piel dorada, el largo cabello le cubría los pechos e iba montada a lomos de un pez gigante que se desplazaba lentamente. De golpe, una miríada de luciérnagas se encendió a su alrededor. Debían de ser las almas de los Zhou ya difuntos, que continuaban sirviéndola aún después de muertos. El juez Di esperaba que la deidad no se convirtiera en un monstruo como en su sueño. Pero nada de eso ocurrió. En cambio, un hombre descendió a la orilla. El juez Di reconoció la silueta del mayordomo Song, que estaba claro era una de las presas favoritas de la divinidad. La diosa, sin dejar de cantar su melodía, tendió en dirección a él una perla plateada de gran tamaño, igual a la de la pagoda. La sombra masculina seguía inmóvil junto a la orilla, como hipnotizada por el espectáculo. Al fin, el canto se atenuó hasta hacerse inaudible, tal vez porque la cantante había llegado a las riberas de un mundo al que los hombres no tenían acceso.
El magistrado observó con inquietud qué hacía el criado. Lo vio desaparecer entre los macizos de camelias. Esta vez el juez quiso averiguar adónde llevaba toda la peripecia y corrió tras sus pasos. Sin embargo, Song, acostumbrado a las vueltas y revueltas del parque, le despistó probablemente sin saber que alguien le estaba siguiendo.
El juez regresaba al castillo a través de los arbustos que le arañaban las manos, cuando un objeto brillante atrajo su mirada. Se agachó y descubrió que se trataba nada más y nada menos que de un lingote de oro. A los Zhou no les bastaba con poseer estatuas de oro macizo, sino que además tenían que pavimentar los senderos de la finca con el metal precioso, plantándolo en el parque a ver si crecía -¡y estaba claro que crecía!-. La casa rebosaba de oro, escupía oro por todos los orificios, estaba intoxicada de oro.
Incapaz de volver a acostarse, caminó hasta la pagoda llevando el lingote en la mano. De nuevo vio una sombra fugitiva a lo lejos. Quiso salir en su persecución, pero resbaló en el barro y cayó cuan largo era sobre el fango pegajoso. Y encima se ponía a llover otra vez. Ya no había forma de ver nada. El juez subió los escalones del pequeño templo y se sentó en el suelo, tan aturdido por lo que acababa de ver como por la caída. La luna reapareció por un instante entre dos nubes. Un resplandor plateado lo deslumbró. Se levantó y se acercó a la estatua. La perla de plata, la misma perla que la aparición había paseado por el lago, estaba ahora entre los dedos de la diosa, como si fuese la propia efigie la que hubiese subido a lomos del pez gigante para visitar sus dominios. Fijándose más, el juez descubrió en el suelo algunas virutas de oro. A tientas, barrió con la mano el embaldosado. Su palma húmeda recogió tres pequeñas virutas de oro. Comprendió que alguien se había vuelto a burlar de él. Habían despegado la perla y vuelto a colocarla, utilizándola como atrezzo de una hábil exhibición. Eso significaba que al menos no había enloquecido. Sin embargo, seguía fascinado por la mágica visión. Era el espectáculo más extraño que había presenciado nunca.
«¡Día fasto!», se dijo a primera hora de la mañana. Acababan de servirle de desayuno unas tortas en aceite de lo más insulso, como las que se podían comprar en la esquina de cualquier calle. Pero no había nada que flotara o apestara, lo que era en sí mismo un prodigio. Se sentía de excelente humor, el día se anunciaba bajo los mejores auspicios. ¿Sería igual de afortunada la pesca de indicios?
El sargento Hung le anunció que el capitán del junco les había enviado a uno de sus marinos; ese individuo era insaciable en materia de dinero y reclamaba más sapeques en pago por los trabajos de reparación. El emisario esperaba delante de la casa a que hubiesen sangrado a su presa. La jornada no era, pues, tan prometedora como parecía.
– ¿Qué piensas tú? -preguntó el juez a su criado-. Están reconstruyendo el barco de arriba abajo a mis expensas, ¿no te parece?
La noche pasada, Hung Liang había ido a la ciudad. Había fiesta en la posada y los marineros pasaban más tiempo emborrachándose en galante compañía que claveteando las tablas de su barcucho. Dicho sea en su descargo, el estado del río no era un aliciente para el trabajo. Reparado el junco o no, seguía siendo demasiado aventurado reanudar la navegación. Vamos, que no se esperaba una inminente partida.
El juez Di comprendió que lo tomaban por necio. Mandó responder al capitán que pagaría lo que hiciese falta una vez terminada la reparación y cuando se dispusiera a embarcar. Ni una moneda más para brindar a su salud, eso los motivaría más que la duración de las crecidas. Pero en parte lamentó tener sentido común, que amenazaba con alejarlo del castillo mágico y de su intrigante secreto.
El resto de la mañana la dedicó a leer relatos históricos y a vagabundear por la hermosa mansión casi vacía. El juez estaba acostumbrado a verse desbordado de trabajo, entre la gestión de los asuntos corrientes y los expedientes de justicia que debía instruir.
Una sola investigación a la vez equivalía para él prácticamente a estar de fiesta. Fue a devolver la obra que había cogido la noche anterior, impaciente por llevarse otra.
Conforme pasaba el tiempo, la casa se veía más descuidada: todo se desmoronaba. Las flores se marchitaban en los jarrones sin que nadie se preocupara de cambiarlas. Podía decirse que los criados, que no parecían abrumados de trabajo aparte de la elaboración de esas calamitosas comidas, no hacían nada por el mantenimiento de la casa. Por lo que se veía, la limpieza era la última de sus prioridades. El juez Di pasó un dedo por los estantes y se llevó una parte de la espesa capa de polvo que los cubría. La vieja criada se atracaba del día a la noche, a cualquier hora que tropezara con ella por los pasillos siempre estaba masticando algo. El mayordomo desaparecía, cuando no andaba de ronda por el parque dedicado al cielo sabía qué. Se podía recorrer toda la finca sin dar nunca con el monje o el jardinero. El juez comprendía ahora por qué los Zhou habían podido prescindir tan fácilmente de los otros criados: como propietarios, eran asombrosamente negligentes.
El gong avisó de la hora de comer. El juez Di suspiró y cerró el libro diciéndose que no había placer sin penitencia.
La señora Zhou había cambiado de personalidad una vez más. Ya no era la delicada botanista del jardín de orquídeas sino una matrona maquillada de modo ostentoso, decidida a lucir todas sus joyas a la vez, igual que esos árboles votivos cargados de ofrendas a cual más vistosa.
– ¿Qué tal soporta la humedad? -preguntó amablemente a su invitado.
– La lluvia me brinda el placer de una estancia entre ustedes, y le doy las gracias por ello cada día -respondió el juez en el mismo tono.
– Oh, pero ya no puede durar más -dijo la señora Zhou-. Pronto será la fiesta de la perla.
El magistrado preguntó qué fiesta era ésa, pues nunca había oído hablar de ella. El padre de familia explicó que se trataba de una costumbre local muy antigua. Tradicionalmente, ese día lucía el sol, por malo que hubiese sido el tiempo los días previos. La población esperaba asimismo con impaciencia la ceremonia, y este año sobre todo. En cualquier caso, y ocurriera lo que ocurriera, saldrían en procesión sobre el río. Era inconcebible que no se celebrara, fuera cual fuese el humor del río. Las barcas celebraban la fertilidad del río mediante el símbolo de la perla de plata, y el junco de los Zhou sería como siempre el más hermoso, el más espacioso, el mejor engalanado. Una perla de piedra plateada sería arrojada en medio del agua; ese gesto simbolizaba la gratitud de los habitantes, que devolvían a la diosa una parte de los favores con que los había gratificado a lo largo del año.
– Bonita costumbre -ponderó el juez Di, preguntándose si la historia de la perla tenía algo que ver con la escena que había presenciado la noche pasada.
– ¡No habrá fiesta! -anunció una voz trémula desde el umbral-. ¡Nunca más habrá fiesta! ¡La perla ya no brilla! ¡La diosa estará enfurecida!
Por la expresión de sus anfitriones, el juez supuso que el anciano Zhou había vuelto a escaparse de su habitación. El mayordomo apareció pisándole los talones. Se inclinó sobre su señor para hablarle al oído, pero el juez Di pudo oír claramente lo que le decía:
– Creo que hay alguien que se divierte abriéndole la puerta…
El pequeño Zhou estaba con la vista clavada en su cuenco de arroz. No había que ser muy listo para adivinar a quién se referían esas acusaciones. El granujilla había vuelto a desbloquear el pestillo, cediendo a los ruegos de su abuelo para desesperación del resto de la familia.
Muy sorprendido, el magistrado vio que el señor Zhou no consiguió disimular un gesto de enfado. Rojo de ira, advirtió a su hijo que ya era hora de poner fin a sus lamentables bromitas. Por primera vez veía a ese hombre desustanciado y sin carácter recurrir a su autoridad paterna. Salvo que no era la ocasión más oportuna, pues habría que aplaudir al compasivo muchachito, que al desbloquear la cerradura se había limitado a obedecer la voluntad de su venerable abuelo. ¡Bonita idea mantener al viejo encerrado durante seis días de la semana y ponerlo a correr por las calles el séptimo día! ¿Cómo iba un niño a comprender esa paradoja, si hasta un magistrado dotado de una agudísima inteligencia estaba desconcertado? Al terminar el plato, el juez se despidió de sus anfitriones. Apenas doblaba la esquina del pasillo, llegaron a sus oídos las voces de una explicación a gritos entre las tres generaciones de la familia Zhou.
Fue a tenderse unos instantes en su habitación para soñar con el arrullo del viento barriendo las aulagas. Pero el descanso fue breve, pues Hung Liang entró para anunciarle que había un campesino esperándole en la escalinata: en la ciudad se había producido una desgracia.
– ¿Y ahora qué ocurre? -preguntó el juez de pésimo humor al ver su siesta interrumpida-. ¡Esperaba aprovechar este paréntesis para reposar! ¡Terminaré por creer que hay más trabajo para un magistrado en esta pequeña aldea que en la gran ciudad de la que vengo!
– El bonzo ha aparecido muerto, noble juez -explicó Hung Liang-. Lo han encontrado ahogado en el patio del templo.
– ¡Dame la capa, rápido! -respondió su señor, despierto de golpe-. ¡Quiero ser de los primeros en llegar al lugar de los hechos!
A toda prisa salió a la puerta de la finca, donde una barca lo estaba esperando, y llegó al centro de la pequeña ciudad en un tiempo récord. Una decena de personas le esperaban con expresión abatida en el interior del santuario de la Felicidad Pública. El cadáver reposaba encima de una mesa delante del altar.
– ¿Se puede saber qué es esto? -preguntó sin dar crédito a lo que veía-. ¿Quién se ha tomado la libertad de mover el cuerpo?
Los aldeanos se justificaron diciendo que les había parecido necesario a la dignidad del difunto sacarlo del agua.
– ¿No saben que la ley prohíbe formalmente mover un cadáver? -les reprendió-. ¡Vuelvan a colocarlo inmediatamente en el mismo lugar donde lo encontraron!
Cuatro hombres cogieron el cuerpo haciendo gestos de repugnancia y lo trasladaron a todo correr a la parte trasera del edificio, seguidos por el magistrado. Llegados al patio interior, que estaba completamente inundado, se detuvieron vacilantes.
– ¡Vamos! -les conminó el juez-. ¿Dónde estaba?
– Aquí -dijo uno.
A un gesto sin réplica del juez, los cuatro hombres soltaron el cuerpo, que cayó al agua con un siniestro ruido de zambullida. El juez lanzó una mirada circular. ¿Cómo diablos había podido el bonzo ahogarse en su propio patio, un lugar que conocía al dedillo? Le cogió el bastón a un anciano y lo hundió en el agua. No había más de un codo de profundidad. Vamos, que se había ahogado en un barreño. Habría que estar borracho para llegar a tan lamentable resultado.
– ¿Tenía el bonzo por costumbre beber más de la cuenta? -inquirió.
Los aldeanos respondieron que de ninguna manera: el bonzo se atenía estrictamente a la digna sobriedad que su función exigía. En ese sentido, no se le podía reprochar nada. No tenía más pecado que la glotonería, como su figura rolliza delataba. Nadie podía explicarse tan desgraciado accidente. Seguramente, se habría sentido repentinamente indispuesto, cayó al agua y ya no pudo levantarse.
El juez mandó sacar por segunda vez el cadáver de su baño para examinarlo. No se lo veía rojo o violáceo, como lo estaría un hombre víctima de una dolencia cardíaca. No mostraba rastro de golpes. Al menos, no había sido golpeado, como el vendedor de sedas. Y tampoco lo habían estrangulado: su cuello estaba intacto. En cambio, la cara no expresaba la serenidad de quien se dispone a iniciar una nueva y brillante etapa de su karma: sus rasgos mostraban un rictus de disgusto. No debió de ser una muerte agradable. Esa mueca alimentaba algunas dudas sobre la naturaleza de su fallecimiento.
– ¿Desea Su Excelencia ver al médico? -preguntó uno de los aldeanos, dubitativo.
– Sí. Háganlo venir.
Mientras uno de ellos salía en busca del galeno, el magistrado examinó los apartamentos privados del bonzo, que comunicaban con el templo y daban al patio. La mesa seguía puesta para la comida. Observó que el religioso no había terminado de comer. Algunos cuencos estaban vacíos, pero otros seguían llenos. ¡Ese hombre se había levantado en medio de la comida para ir a ahogarse a dos pasos de la mesa! Ahí no había ninguna lógica; si estuviese dormido y el agua hubiese subido inesperadamente, podría creerse que se había dejado sorprender, pero no era el caso. Había interrumpido su colación para caer al agua, debajo de donde se encontraba, para ahogarse por así decirlo en una taza de té. ¿Podía ser un suicidio? Tal vez provocado por el temor a perder los donativos de los Zhou. Era un poco pronto para dejarse vencer por la desesperación. La última vez que vio al bonzo, le pareció más enojado o contrariado que fatigado o deprimido. Al contrario, estaba resuelto a luchar contra el intruso con toda la fuerza de su fe en la superioridad de la Felicidad Pública sobre los aventureros oportunistas.
El médico entró en el salón interior del templo. Su expresión le pareció al juez menos presuntuosa que la vez anterior.
– ¿Su Excelencia me necesita? -preguntó-. ¿Puede mi miserable persona serle de alguna utilidad?
El juez Di señaló el cuerpo inerte y empapado, tendido sobre el embaldosado, junto al agua.
– Por favor, ausculte a este individuo -respondió-. Me gustaría ante todo conocer la hora aproximada de su muerte y su causa, si ello está dentro de su competencia.
El médico pareció algo desconcertado ante el cuerpo del bonzo que yacía a sus pies, pero se comportó como un hombre acostumbrado a contemplar carnes sin vida.
– Muy bien, noble juez -respondió abriendo su estuche de instrumentos.
Di advirtió complacido que se mostraba más respetuoso ahora que se sabía delante de un magistrado. Se terminaron las observaciones mordaces sobre los muertos que no pueden permitirse el lujo de sus eminentes servicios.
El médico también se mostró desconcertado por el aspecto del difunto.
– Por lo que hace a la hora de su muerte, es reciente, muy reciente -aseguró-. Apenas una hora o dos, diría yo. Este desdichado ha pasado en el agua apenas unos minutos. La elasticidad de la piel resulta anormal y los ojos no están vidriosos.
Un aldeano hizo ademán de querer añadir algo. El juez le concedió la palabra.
– Si me permiten, el bonzo no ha estado solo mucho rato. El mozo de la posada le ha traído la comida, y la criada del templo lo ha encontrado como ustedes han visto, una hora después, más o menos.
– Bien -dijo el juez-. ¿Y qué me dice de la causa del fallecimiento?
– Lo ignoro -admitió el galeno-. No se ahogó. No hay golpes. Parece una afección pulmonar o cerebral.
– ¿Trataba usted al bonzo de alguna de esas enfermedades?
– De ninguna manera, noble juez. Tenía una salud excelente, que yo sepa. Por lo demás, todos mis pacientes gozan de excelente salud. En eso se reconoce al buen médico. Solamente mis colegas sin talento tienen pacientes enfermos. Los míos me agradecen los cuidados que dedico a mantener su buena salud. Si le hubiese diagnosticado este tipo de problema al bonzo, tenga por seguro que lo habría sanado. Por otra parte, si Su Excelencia quiere hacerme el honor de consultar conmigo, será un placer confirmarle que rebosa de salud.
El juez levantó una mano para atajar en seco ese libelo publicitario.
– ¿Sería capaz de determinar si este religioso pudo ingerir una dosis de veneno poco antes de su muerte?
El médico respondió que lo intentaría. Sacó de su estuche un frasco y administró al muerto un lavado bucal, para comprobar si su aparato digestivo contenía algún producto sospechoso o sangre. Haciendo presión en su abdomen, forzó al cadáver a tragar el líquido, luego lo sentó como una muñeca y lo dobló en dos para que escupiera. El bonzo devolvió no varios litros de agua sino la exacta cantidad que le había hecho ingerir, teñida de rojo.
Los aldeanos retrocedieron un paso. El médico se secó las manos. Una sonrisa triunfal iluminaba su cara.
– De esta prueba, noble juez, podemos deducir dos cosas. Una: nuestro hombre no se ha ahogado, pues su estómago no contiene suficiente cantidad de agua. Dos: poco antes de su muerte ingirió una sustancia que le irritó el aparato digestivo hasta el punto de hacerlo sangrar, un hecho que no podemos atribuir sin más al arte culinario de nuestro posadero.
– ¿Quiere decir que ha sido envenenado? -especificó el juez.
El médico asintió con un gesto de la barbilla.
– Su sagacidad va a la par que su lucidez, noble juez -respondió con una amabilidad en la que latía cierta vanidad-. Esto es lo que en nuestra jerga profesional acostumbramos a llamar envenenamiento.
– ¿Un asesinato en nuestra pequeña ciudad? -dijo uno de los lugareños con aire sombrío-. Es preocupante.
– Sí, sobre todo si es el segundo en una semana -le corrigió el juez.
Las facciones del médico mostraron una viva sorpresa.
– ¿Debo entender de las palabras de Su Excelencia que sospecha que la muerte del comerciante de sedas no fue accidental?
– Hago más que sospechar. Y esta nueva muerte me confirma en mi idea, por si hiciera falta.
Regresó al apartamento del bonzo, permaneció largo rato inmóvil delante de la mesa, que le tenía obsesionado, y husmeó los alimentos. Nada sospechoso, aunque algunos de los cuencos estaban vacíos. Los hechos estaban claramente establecidos: el asesino, después de envenenar al religioso, por ejemplo depositando una ofrenda de vituallas para él, había recogido la comida adulterada y lanzado el cuerpo al patio inundado para que se confundiera con un accidente.
– ¿Alguien ha visto algo inhabitual? -preguntó al grupo de hombres-. ¿Saben si hoy el santo varón iba a comer en compañía?
Nadie sabía nada; nadie había notado nada ni visto nada. «Es la ciudad de los sordos y los ciegos», se dijo el magistrado. El agua omnipresente lo había cubierto todo con una capa de algodón por la que el asesino se desplazaba sin que nadie se percatara de su presencia. La gente sólo tenía ojos para medir el nivel del río. Podrían estar descuartizando a sus esposas en el cuarto de al lado y no se enterarían.
Tras despedirse del médico, regresó al castillo meditando sobre el nuevo asesinato. ¿Podía considerarse al monje-cocinero como un posible sospechoso? ¡Estaba claro que sus interrogantes lo conducían una vez más al castillo de los Zhou! La muerte rondaba a la familia. Se había instalado en los parajes del castillo y segaba alrededor de la hermosa finca venenosa. Estaba persuadido de que compartía alojamiento con ella.
¿El asesinato del bonzo tenía alguna relación con su visita de la víspera? Podía ser que el monje empleado en las cocinas, preocupado por conservar un cargo tan interesante hubiese enviado a su competidor al otro mundo? Después de todo, tenía a la vez el móvil y los medios. ¿El religioso había descubierto algún secreto relativo al origen, al pasado del predicador itinerante? Era imprescindible tener cuanto antes una conversación con él.
El rechoncho monje estaba precisamente en su feudo ocupado en atizar a las anguilas de la cena, con gran disgusto de su visitante. No era que las anguilas no fuesen plato de su gusto, pero, después de ver cómo las mataba, el apetito se resentía del espectáculo. «Bien, no será una digestión fácil», se dijo el juez. Para romper el hielo, elogió el arte del cocinero.
– He venido expresamente a felicitarle por los esfuerzos de imaginación que despliega en la elaboración de nuestro menú -declaró, aplaudiendo para sus adentros sus dotes para la perfidia-. Veo que hoy nos prepara anguila ahumada.
– No -respondió el monje sin dejar de aporrear a los animales-: marinadas en vinagre, con miel y un buen chorrito de alcohol. Es más fino.
El juez Di habría preferido ignorar estos detalles. Reprimiendo una arcada, reanudó sus asedios diplomáticos.
– Con la inundación, su trabajo no ha de ser fácil todos los días…
– Bah -respondió el monje-, para mí es como siempre. Los señores son de gustos muy sencillos. No son aficionados a los platos complicados.
«Ya me había dado cuenta», se dijo el juez asintiendo con una expresión de perfecta gravedad.
– Me pregunto por qué un asceta de su dignidad no está en una comunidad de la mayor categoría.
Salvador del Paraíso, que ése era su nombre de religión, explicó que había optado por abandonar el monasterio para predicar la buena doctrina por los caminos. Vivió de la caridad, uniéndose a quien lo quisiera, para terminar, por un milagro de la providencia, al lado de esta familia admirable en cuya casa se había empleado varios meses atrás.
El juez Di estaba seguro de que su comunidad lo había puesto de patitas en el camino. Decidió hacerle ya la pregunta que le quemaba en los labios:
– ¿Puedo preguntarle si el estilo de cocina que con tanta bondad nos prodiga forma parte de la práctica religiosa?
Salvador del Paraíso respondió con un dedo de orgullo que de ninguna manera, que siempre había comido así, y que de donde él venía consideraban sus menús muy ricos, inmejorables. Estaba convencido, además, de que por eso el juez insistía tanto en sus proezas culinarias, pero que si lo que pretendía era sonsacarle sus secretillos, podía irse con viento fresco.
El juez corrigió su opinión: los Zhou habían debido de confundirse y probablemente creían que era una forma de penitencia que debía cumplirse tres veces al día.
– ¿Y ha considerado volver a ponerse en camino? -preguntó con una leve esperanza en la voz.
– ¡Ah, no! -respondió el monje con un grito que le salió del corazón-. Si Buda quiere, seguiré junto a estas personas formidables mientras requieran mi presencia.
No parecía tener prisa en recuperar su emocionante vida de mendigo errante. Muchos monjes itinerantes pretendían haber elegido esa penosa forma de vida como penitencia cuando la realidad era que habían sido expulsados por indisciplina u otros vicios, y la fanfarronería no era el vicio menos extendido.
– Pero ¿y si las circunstancias los obligasen a prescindir de sus servicios? -insistió el juez.
«Por ejemplo, si decidiesen comer viandas de calidad», pensó.
El monje respondió con una mueca de disgusto que Buda enseñaba a ser resignados: Salvador del Paraíso había sido pobre y sabría serlo otra vez.
El juez Di pensó que hablaba de boquilla, pues la cara del monje decía que estaba muy seguro de que eso no iba a suceder nunca. Parecía estar convencido de que sus penalidades habían quedado atrás para el resto de sus días. ¿La muerte del bonzo tenía algo que ver con esa seguridad?
– ¿Sabe que el bonzo del templo de la Felicidad Pública acaba de ser asesinado? -preguntó el magistrado como si le preguntara por el azul del cielo.
Salvador del Paraíso lanzó un grito, soltó las anguilas, volcó un taburete y cayó redondo sobre sus nalgas.
– ¡Su Excelencia se burla de la candidez de un pobre monje inculto! -protestó-. ¡Eso no está bien!
– Pues se ve que no lo sabía -dijo el juez, considerando que era la primera expresión sincera que le veía desde que empezó la charla.
– ¿Entonces es verdad? -preguntó el monje-. ¿Un bonzo asesinado? ¡La decadencia de este mundo ya no tiene límites! He recorrido a pie medio imperio, me atacaron ladrones, pero nunca nadie osó atentar contra mi vida de ninguna manera. Golpes, sí, hubo golpes, que ayudan en la penitencia, y yo mismo di y los devolví. Pero ¡un asesinato!
– Quizá usted no tenía ningún secreto que proteger -insinuó su interlocutor.
El religioso abrió los ojos como platos. Durante unos segundos miró escrutadoramente la cara del juez y como éste no decía ni oste ni moste, el monje tomó aliento. Parecía muy afectado.
– ¡Quienes han cometido esta infamia se reencarnarán en cochinillas apestosas! -rugió-. Su karma está arruinado para sus veinte próximas existencias. ¡Escupo sobre ellos!
Y escupió al suelo; menuda gracia dentro de una cocina. El juez Di sintió una repentino recelo pensando en la higiene con que el cocinerillo elaboraba sus platos. Al salir, se encontró a la familia Zhou en pleno, atraída por los chillidos de su cocinero.
– ¿Es verdad que ha habido una tragedia en la ciudad? -preguntó el señor del castillo.
En pocas palabras, el juez los puso al corriente del asesinato. Al oír la noticia, la expresión de los Zhou se ensombreció. «De modo que hay cosas que hacen mella en su coraza frente a todo lo que ocurre fuera», se dijo su invitado. Los remilgos de los Zhou empezaban a hacer aguas.
7
El anciano Zhou hace de las suyas; su nieta le hace al juez Di una proposición deshonesta.
Al pasar por el pasillo que comunicaba con los apartamentos del mayor de los Zhou, al juez Di le llamó la atención que la puerta estaba abierta de par en par. Era la primera vez. «A fin de cuentas, puede que el anciano haya tenido algún percance», se dijo para justificar su indiscreción. La habitación estaba recubierta de figuras morbosas dibujadas en las paredes. El viejo, que poseía un don algo macabro para el dibujo, había imaginado siluetas de demonios provistos de enormes garras y espectros pálidos. Fuera de eso, no había alma viviente dentro del cuarto.
Como suele ocurrir cuando uno visita un lugar prohibido, vino a estorbarle la llegada importuna de la graciosa señorita Zhou.
– ¿Dónde está? -preguntó mirando a su alrededor-. ¿Y ahora dónde se ha metido?
– Me temo que su abuelo se ha ido sin pedir permiso -respondió el magistrado.
La noticia pareció contrariarla mucho. Con movimientos febriles, abrió dos o tres puertas, cosa que le sirvió nada más para llegar a la misma conclusión que el juez.
– ¡Menuda catástrofe! -dijo-. ¡Tengo que avisar a mis padres!
Desapareció por el pasillo gritando: «¡El viejo ha escapado!» La noticia enloqueció a los Zhou. «No están acostumbrados a las malas noticias», pensó el juez. Llegó al gran salón en el preciso instante que el pequeño de la familia recibía un sopapo de su padre.
– Hay que avisar a Song -dijo la señora Zhou.
– ¡Ni se te ocurra! -exclamó su marido.
Luego, recordando que el juez estaba presente, explicó:
– ¡Nuestro mayordomo adora a mi padre! Se preocuparía demasiado. Lo más probable es que mi querido progenitor esté dando un paseo por el parque. Lo único que hay que hacer es salir a buscarlo.
Salieron como un solo hombre a rastrear entre los arbustos. El juez Di se preguntó si temían hallar el cuerpo dentro de un charco, como el del vendedor de sedas o el del bonzo. ¿Podía el anciano haber sido víctima de esa sombra que acechaba a los paseantes solitarios para arrojarlos al agua? Pese a sus predicciones de altisonante patetismo, el anciano parecía de lo más inofensivo.
– Con su permiso -gritó-, yo buscaré por mi lado. A lo mejor está en la ciudad. Tengo alguna idea sobre el lugar al que puede haber ido.
– Sí, hágalo -respondió su anfitrión-. Es muy amable de su parte. Avísenos si lo encuentra. Enviaremos a alguien a recogerlo.
Los Zhou pasaban de la desesperación enloquecida a la despreocupación con una rapidez desconcertante.
Con una mirada de perro apaleado largamente ensayada, Hung Liang le dio entender a su señor que estaba cansado. De modo que llamó al jardinero para que lo sustituyera en la barca. El muchacho vio al magistrado tomar asiento en la banqueta del pasajero para hacerse llevar al templo igual que si señalara su dirección al conductor de un cochecillo chino.
En el santuario de la Felicidad Pública, el cuerpo del bonzo estaba expuesto entre dos grandes velones votivos, bajo el ojo de madera del Buda de sonrisa agrietada. Allí encontraron a tres viejas orando pero ni rastro del anciano indigno. Di aplicó entonces el plan B. Ordenó al jardinero que lo llevara al barrio de los sauces, lo que provocó que durante todo el camino el remero luciera una sonrisa cargada de sobreentendidos. El juez pretendía averiguar si el viejo Zhou había ido a visitar a Capullo de Rosa.
Encontró a la mujer-flor en casa.
– ¡Su Excelencia por fin se ha decidido! -exclamó abriéndole la puerta-. Tiene razón: hago precios especiales a los funcionarios.
El juez Di contestó que se sentiría honrado de contarse entre sus muchos admiradores, incluso sin descuentos en la tarifa, pero que no disponía de tiempo. Por ahora, la búsqueda de información explicaba su visita. Un simple vistazo bastó para comprender que había errado el camino. La dama afirmó no haber visto a su fiel galán. En cambio, pudo darle la dirección de su sempiterna enamorada, a la que el anciano Zhou visitaba en su casa todas las semanas, justo antes de pasar por el lupanar, pues ya se sabe que «los platos amargos siempre se comen antes que el postre».
El magistrado le dio las gracias y se apresuró a seguir camino antes de que le obligara a prometer que volvería pronto para gozar de un encuentro más íntimo con rebaja incluida. «Buena comerciante», pensó ocupando de nuevo su lugar en la barca, ante el pasmo del jardinero, que no comprendía cómo había terminado tan pronto su negociete.
En la dirección indicada, el juez tuvo la sorpresa de ser recibido por una monja de cabeza afeitada. Vestía la túnica y el pantalón gris oscuro típicos de los religiosos. Creyó que se había equivocado de casa y ya iba a pedir disculpas cuando preguntó si el anciano Zhou se encontraba en el lugar.
– Sí, claro que sí, está aquí -respondió la monja-. ¿Quién pregunta por él?
El juez se presentó especificando que había venido a petición de la familia, preocupada por recuperar a su querido anciano. La monja confesó que también ella se había sorprendido al verlo llegar. Sorprendida y halagada; sonrojándose levemente añadió que esa imprevista visita le había parecido una señal de que su vieja pasión reverdecía. De momento, descansaba en una de las habitaciones. Esa salida, que rompía con sus costumbres, le había dejado agotado, sobre todo porque había tenido que llevar la barca sin ayuda de nadie. Di comprendió que la fuga había sido muy dura, aunque él no hubiese probado el ejercicio en carne propia.
La monja era una prima lejana de los Zhou. En su juventud, estuvieron prometidos. Por desgracia, oscuras razones impidieron que la unión se consumara; él se había casado por su lado y ella se había quedado para vestir budas. Transcurridos algunos años de celibato, consideró más decente tomar los hábitos. Una mujer sola que ya no estaba en edad de contraer matrimonio, no siendo esposa, ni viuda, no tenía mejor opción que ésa para disfrutar de algún estatus social. Cuando el señor Zhou enviudó, se había acercado a ella. «Con la mayor decencia», se apresuró ella a especificar, aunque al juez ni le pasó por la mente la idea de que pudiera ser de otro modo. Conocía las costumbres y gustos del anciano en materia de salsas picantes y estaban muy lejos de cualquier afición a flirtear con monjas resecas, encerradas en sus reproches y en la nostalgia de delicias que nunca ocurrieron.
Al recoger a su viejo amigo, se había percatado de que estaba completamente extraviado. ¡El pobre hombre andaba buscando a su familia!
– ¿Buscaba a sus padres? -interpretó el juez Di. Muchas veces, cuando los ancianos pierden la cabeza, se sorprenden porque sus padres ya difuntos, e incluso sus abuelos, ya no estén en casa.
– No, no -le corrigió la monja-: llamaba a su hijo, a su nuera y a sus nietos, ¡como si llevase días sin verlos! Ya se puede imaginar mi consternación.
– Ha perdido el poco juicio que le quedaba -concluyó el juez-. Ha comido con ellos hoy mismo, ¡yo estaba presente!
– Qué tristeza -dijo la monja-. No hace mucho, aún gozaba de un gran sentido del humor. Era un hombre inteligente, chispeante, muy perspicaz, solía estar de lo más alegre. Voy a sentirme muy sola cuando ya no me reconozca.
– ¿Quién cotillea a mi espalda? -exclamó el viejo entrando en la habitación-. ¡Me dejan solo y se dedican a conspirar!
El juez Di se levantó y saludó con una reverencia. Convenía orientar al anciano para que regresara al castillo.
– No debe preocuparse, venerable señor Zhou -le dijo cogiéndole suavemente de la mano-. Le voy a llevar con su hijo y su nuera, que le están esperando impacientes.
El anciano apartó la mano como si la hubiese rozado una araña.
– ¡Asesino! -dijo-. ¡No crea que me cogerá por las buenas!
– ¡Vamos, Lipeng! -dijo la monja en tono indignado-. ¡Su Excelencia se ha molestado en venir hasta aquí para acompañarle de vuelta al castillo! ¡Muéstrele algo de respeto, se lo suplico!
– Ya sabía que tenía que haber ido a casa de Capullo de Rosa -dijo el anciano-. Ella no me habría entregado.
El rostro de la monja se descompuso.
– ¿Quién es Capullo de Rosa? ¡No, no me conteste! Prefiero no saberlo. ¡Márchese de una vez! ¡No se merece el afecto que le tengo!
– ¡Vieja idiota y mojigata! ¡Traidora! -gritó el viejo dirigiéndose hacia la puerta-¡Ya no se puede confiar en nadie!
El juez Di se dijo que el abuelo recuperaba el juicio en ciertos asuntos, aunque lo hubiera perdido del todo para otros.
– ¡Vamos! ¡A la tumba! -dijo el viejo polizonte instalándose en la barca-. Tendrá mi muerte sobre su conciencia.
El juez se despidió de la monja, estupefacta, e hizo una señal al jardinero para que empezara a remar sin demora. El señor Zhou no pronunció una palabra en todo el trayecto, encerrado en su mudo reproche.
– ¿Me permite que le haga una pregunta? -dijo el juez, sentado frente a él, cuando se acercaban al pórtico.
El viejo no respondió.
– ¿Por qué razón vive en esta pequeña ciudad de provincia cuando su inmensa fortuna le permitiría figurar entre las familias más importantes de la capital, relacionarse con personas del rango más elevado y colocar a sus hijos en la alta administración o en el ejército? La modestia deliberada de su linaje es tan insólita como inesperada.
El anciano esperó unos instantes antes de responder y lo hizo mirando al agua.
– Nuestra fortuna no es nuestra dicha, sino nuestra maldición. Usted no puede comprenderlo. Hemos cerrado un pacto. No somos libres. El dinero no es nada. Ese oro es lo que nos enterrará.
El juez enseñó su última carta.
– Sea como sea, esa estatua monumental de oro macizo… ¡es una fortuna!
Por lo visto, el anciano estaba al corriente pues ni pestañeó.
– Eso no es nada, ya se lo he dicho. ¿También usted quiere nuestro oro? ¡Pues cójalo todo y márchese! ¡Déjeme tranquilo! ¿Qué le hemos hecho nosotros? ¡Asesino! ¡Asesino!
Levantó el bastón para golpear al juez. El primer golpe quedó amortiguado por el gorro forrado. El juez detuvo el segundo apoderándose del bastón. El viejo Zhou se debatió con tanta rabia que la barca empezó a bambolearse de modo peligroso.
– ¡Cuidado! -exclamó el jardinero-. ¡Vamos a volcar!
La predicción no tardó en cumplirse. El irascible anciano, el joven remero y el juez se encontraron dentro del agua. La profundidad era escasa, estaban apenas en el lecho de la inundación, chapoteando, empapados hasta los huesos, con el agua por las rodillas. El monje y el mayordomo, que los contemplaban desde el pórtico, acudieron raudos en su ayuda. El abuelo se había calmado por ensalmo con el baño helado. Se apresuraron a entrar para cambiarse de ropas y reanimarse.
– ¡Por los doce kamis! ¿Qué ha ocurrido? -preguntó la señora Zhou al verlos entrar.
– ¡Enciende los braseros! -ordenó su marido a la vieja criada-. De verdad, padre, ¡no está usted en sus cabales! ¡Estábamos muy preocupados! ¡Llevamos una hora buscándole por todo el parque!
– ¡Vosotros no me dirijáis la palabra! ¡Asesinos! -escupió por última vez el anciano antes de dejarse llevar hasta el dormitorio por el mayordomo.
Sus hijos estaban aterrados ante la reacción. Se produjo un silencio antes de que el señor Zhou recordara que tenía lengua.
– Perdónele. Ya no sabe qué dice.
El juez respondió que se había dado cuenta. Después de haber recibido las gracias de rigor por traer de vuelta al fugado, se dirigió a sus apartamentos, donde Hung Liang le tenía preparadas prendas secas.
– De buena gana pediría que me calentasen algo con que darme un baño, si todo el mundo no estuviese ocupado.
– Perdone mi temeridad, noble juez -dijo el sargento Hung-, pero ¿Su Excelencia no debería reclamar que aceleren las reparaciones de nuestro junco y abreviar esta estancia sin objeto? El río está casi navegable y se nos espera en Pu-yang. Nuestra ausencia tendrá a todo el mundo inquieto.
– Mañana procuraremos enviar un mensaje para señalar dónde estamos. En cuanto a nuestra parada en este lugar, no creo que carezca de objeto. La divina providencia nos ha traído hasta aquí, cada día estoy más persuadido de ello.
El sargento Hung pensó que, con la edad, su señor se hacía fatalista.
Cuando el señor Zhou volvió a ver al juez, agradeció por segunda vez que hubiera traído a su padre.
– Hemos tomado enérgicas medidas para que no se vuelva a repetir este accidente -dijo mirando a su hijo, que tenía las mejillas de un rojo intenso.
Durante la cena, el ambiente fue espantoso. La señora Zhou lloriqueaba bajo sus mangas. Su marido bebía más que de costumbre, su hija se encerró en un mutismo lúgubre, y la vieja criada, enfadada por razones inexplicables, soltaba los platos a medio codo de la mesa, sobre la que aterrizaban salpicando a su alrededor.
«¡Y ahora interviene la criada! -se lamentó el juez-. A ver quién la convence para que se ocupe de mi baño.» Era una lástima estropear esa comida dulciamarga, que por una vez casi era apetitosa. El cocinero había olvidado ser repulsivo.
– Ahí tiene un soberbio ejemplo de caligrafía -dijo el juez, señalando al azar un poema que colgaba de la pared, sólo por animar la conversación.
– ¡Cójalo! -exclamó el dueño de la casa antes de vaciar la enésima copa de alcohol-. ¡Es suyo! ¡Por favor, háganos ese honor! ¡Está usted en su casa! ¡Todo lo que hay aquí es suyo!
– Mi amor, ¡te estás excediendo! -le dijo su esposa, tras unos segundos de estupefacción, apoyando la mano en el brazo de su marido.
Éste se soltó con brusquedad para servirse de beber. Los hijos le lanzaron miradas avergonzadas y luego hundieron la nariz dentro del cuenco, algo que se había convertido en costumbre.
– Tenga la bondad de disculpar a mi esposo -pidió la señora Zhou-. Los últimos acontecimientos recientes lo han trastornado y está muy cansado.
– Creo comprenderlo bien -dijo el juez con una sonrisa que tranquilizó a su anfitriona-, pero ¿puedo preguntarle qué acontecimientos concretamente han provocado este trastorno?
La señora Zhou se puso tiesa como si una rata hubiese cruzado corriendo por su hermoso mantel en medio de los comensales. Su marido vació la copa sin preocuparse ya de lo que se decía a su alrededor.
– Pues, pues… -balbuceó ella-. La desaparición de su padre… La crecida del río… Todo este conjunto de accidentes y calamidades…
El juez Di observó que no mencionaba ninguno de los asesinatos. Cabía pensar por ello que eso era lo que en realidad la tenía preocupada, más que la fuga de un anciano acostumbrado a hacerlo o una inundación que suponía una molestia para todo el mundo salvo para ellos.
– Ya veo -respondió en tono enigmático.
La señora Zhou parecía tan estupefacta como si un demonio de los infiernos se hubiese sentado a compartir la cena. Dos arrugas que expresaban severidad se marcaron en las comisuras de su boca, que ya sólo abrió para engullir pequeñas porciones de anguila que parecía costarle tragar.
De vuelta en su apartamento, el juez Di se concentró en las distintas piezas del puzzle. Una misma persona había acabado con la vida del vendedor de sedas y del bonzo, de eso no le cabía duda. Aunque en un caso había sido un golpe y en el otro el veneno, ambos tenían un punto en común: la intención de dejar creer que había sido un ahogamiento accidental. En ambos casos, los asesinatos habían sido factibles por la crecida de las aguas. El juez Di estuvo súbitamente convencido de que estaban íntimamente relacionados con la inundación. Los dos hombres no habían sido asesinados aprovechando la crecida, sino a causa de la crecida. Por qué razón y qué vínculo existía entre ambos, lo ignoraba todavía, pero habría dado la mano derecha apostando por que se trataba de un único y mismo asunto. Y nada permitía creer que el «el asesino de la crecida» se iba a quedar ahí. Mientras la ciudad de Zhouan-go siguiera inundada, habría muerte y violencia. En apariencia se trataba del lugar más tranquilo del mundo, pese a la desgracia. En realidad, una bestia feroz rondaba lista para enviar a quien le tocara los bigotes al más allá sin otra forma de proceso. ¿Qué tenían en común el vendedor de sedas y el monje? Uno vendía sus productos y el otro pedía dinero. Uno viajaba y el otro oraba. Pero ambos visitaban a los lugareños, entraban en sus casas. Sabían cosas, conocían detalles sobre la manera de ser de cada cual en su intimidad. Ambos tuvieron que dar con un secreto que les había resultado fatal. Ahora bien, el juez no conocía nada más secreto que el estilo de vida de los Zhou, en su castillo, su isla, en medio del lago, en el parque cerrado, detrás de los muros que resguardaban aún no sabía qué infamia digna de cometer un asesinato para protegerlo.
Confortablemente instalado en su cama, el juez Di se zambulló en una especie de novela breve, que había encontrado en la biblioteca de su anfitrión. Aunque no era demasiado aficionado a ese género menor de la literatura, pues consideraba que únicamente las historias reales y edificantes podían aspirar al estatuto de obra de arte, esta novelucha sin ambiciones era lo que necesitaba para distraerse. El ruido de arañazos en la puerta de la crujía lo distrajo de la lectura.
Al abrir descubrió a la señorita Zhou, con los ojos bajos como convenía a una doncella; pero ninguna doncella digna de tal nombre habría osado llamar a la puerta de un hombre a primeras horas de la noche. Ella alzó la cabeza con actitud mucho menos conforme con las buenas costumbres y pidió sin rodeos permiso para entrar.
– No tengo miedo -añadió ella al advertir cierta vacilación en el juez-. Sé que Su Excelencia es un hombre honesto y que mi virtud está tan segura aquí como en mi propia habitación.
Había en sus ojos un brillo demasiado intenso. El juez Di se dijo que más bien era él quien debía albergar algún temor, dada la naturaleza caprichosa de la damisela. Y, en cuanto a su virtud, sabiendo como sabía de qué era capaz en la intimidad de su habitación, ¡tenía derecho a preguntarse qué quedaría de ella en habitaciones ajenas!
Se apartó para dejarla pasar y lanzó una mirada al exterior para comprobar que nadie la seguía. Después de todo, el resto de la abominable familia muy bien podía estar agazapada entre las sombras impulsados por quién sabe qué idea perversa. Viniendo de ellos, ya nada le extrañaba.
La señorita Zhou suspiró como una chiquilla que tiene una tristeza. El juez, compasivo, le señaló una butaca. La muchacha pasó por alto el asiento y fue a sentarse ¡en la cama! Bien instalada entre dos almohadones, le explicó que acababa de pelearse con su hermano por culpa de su abuelo. El benjamín de los Zhou le echaba en cara a su hermana que hubiese anunciado a los cuatro vientos que el viejito se había escapado, por lo cual se había ganado una buena reprimenda y hasta dos sonoros cachetes, por más que les hubiese prometido, jurado y perjurado que esta vez no había hecho nada de nada. El magistrado creía al niño a pies juntillas. Era un muchacho inteligente y había comprendido que una broma más con el viejo y sería castigado sin piedad.
La señorita Zhou hizo el gesto de reprimir un sollozo, luego empezó a retorcer un pliegue de su túnica rosa como habría hecho una chiquilla intimidada. Eso era lo insoportable viniendo de ella: esa permanente vacilación entre la doncellita y la ramera. El juez no sabía en qué canción seguirla. Le recordaba a esas estatuillas de dos rostros cuya cabeza gira mostrando alternativamente la sonrisa de una bonita ingenua o la mueca de una bruja.
– Estoy harta de esta vida aburrida -confesó ella-. Mis padres no piensan ni por un segundo en casarme. Quieren conservarme con ellos y yo me aburro a más no poder.
Él se limitó a mirarla preguntándose qué espanto iba a salir de esa bonita boca. No tardó en averiguarlo.
– Si Su Excelencia quisiera llevarme consigo…
– ¿Y eso cuándo?
– Cuanto antes.
– Pero ¿adónde?
– A donde usted quiera. ¡Salgamos mañana mismo!
¡Un secuestro! El juez Di estuvo a punto de caerse de la silla.
– Dígame que bromea.
– Nunca pasará por esta casa un hombre de una educación comparable a la suya. Aquí sólo se crían campesinos… de lo más rústico.
– ¡Un secuestro! ¡Cómo se le ocurre!
Pero ella tenía respuesta para todo.
– Mi pudor no estaría en aprietos bajo la protección de un magistrado eminente.
«¡Oh! ¡Menuda descarada!», pensó él.
– Además… Si Su Excelencia considerara que mi reputación quedaba comprometida… bastaría con que me convirtiera en una de sus esposas. O incluso en una concubina. No soy difícil.
¡Desde luego que no lo era! ¡Convertirse en una esposa secundaria de un hombre con edad suficiente para ser su padre! Y peor aún: ¡ser una simple concubina! ¡Qué caída para una heredera de una dinastía como la suya, que podía aspirar a cualquier noble de la región!… ¡por lo menos!
El juez pensó que si le había hecho una proposición semejante al vendedor de sedas, y el jardinero había llegado a saberlo, ese podía haber sido el móvil del asesinato. ¿Era ella la amante del vendedor de sedas, en lugar de su madre? ¿O lo eran ambas a la vez? Cada una, especialmente la señora Zhou, se convertía entonces en sospechosa de asesinato. ¿Una mujer celosa habría podido tener fuerza suficiente para asestar al desdichado vendedor el golpe cuya huella había descubierto en la parte posterior de la cabeza? ¿Y arrastrarlo luego hasta la crecida? De ninguna manera. Pero alguien podía haberla ayudado.
Rechazó cortésmente los avances de la damisela. El secuestro de una virgen de la buena sociedad, siquiera para convertirla en su concubina oficial, era una falta gravísima de la que se resentiría su reputación de magistrado. Por falta semejante sería condenado a un destino como las regiones glaciales del norte o a una aldea de montaña donde se ven más yacks que personas sometidas a su administración.
– Escúcheme bien, creo que su proyecto peca de fantasioso -dijo en el tono de un viejo consejero cargado de sabiduría que reprende amablemente a una chiquilla de desbordante imaginación-. Sus padres harían una denuncia de inmediato y eso acabaría con mi reputación.
– No creo que mis padres hicieran nada de eso -respondió la muchacha con una seguridad que pareció fuera de lugar-. Créame. Nos dejarían en paz.
El juez Di lo dudaba. Además, tenía ya tres solícitas esposas y seis hijos que lo colmaban.
– Lástima -dijo la señorita Zhou poniéndose en pie-. Lo he intentado. Espero que no tengamos ni usted ni yo que lamentar su decisión.
El juez se preguntó qué sorda amenaza, qué predicción, ocultaban esas palabras inquietantes. Ella le lanzó una última mirada con sus hermosos ojos de cejas largas y curvadas antes de desaparecer como había venido. De modo que había en el castillo una sirena más peligrosa que la del lago…
8
El juez Di tiene una iluminación; la extraña conducta del mayordomo.
El juez Di volvió a tener un sueño. Se hallaba delante de un hermoso paisaje de colinas y bosques de hoja negra. Pero en lugar de hojas había unos ideogramas dibujados con tinta que colgaban de las ramas, que el viento agitaba suavemente. En lugar de susurrar, este curioso follaje emitía el sonido correspondiente a cada ideograma, provocando así una cacofonía sin pies ni cabeza. Los troncos eran a su vez rollos de papel atados con un cordón de seda. Luego el panorama se encogía como si el soñador hubiese retrocedido de espaldas. El juez vio entonces que todo ese decorado formaba parte de un libro abierto. Una mosca bailoteaba sobre sus páginas. Con ayuda de una lupa, descubrió la figura del señor Zhou, que saltaba de una colma a otra declamando con ridículo aplomo no sabía qué parlamento. Se despertó sudoroso.
«¡Vaya pesadilla!», se dijo enjugándose el sudor. Un segundo más tarde tuvo una iluminación. Un texto que había leído cuando cursaba estudios literarios acudía a su memoria. El amanecer iluminaba ya la casa con una luz lechosa. Se puso un traje de interior y se dirigió a la biblioteca. Los rollos de literatura se acumulaban ante sus ojos. Buscó el estante dedicado a teatro clásico. Después de picotear de una obra a otra durante una hora, lanzó un grito de victoria. ¡Lo tenía! El Kiao Gong Mei, la epopeya de un héroe a través de las montañas, una obra lírica y rebosante de imágenes, conocida por sus espléndidas descripciones de paisajes. El principal parlamento del héroe Pei Ming fu, eso era lo que recitaba el señor Zhou desde la llegada del juez, sin tomarse la molestia de explicar la procedencia. Ahí estaba la explicación a su tono enfático: ¡estaba declamando! Y no era, o no sólo, por efecto del alcohol. Dotado de una memoria notable, a este hombre le gustaba agasajar a su entorno con su erudición. ¡Sorprendente costumbre! Ese individuo zafio, que despreciaba de modo vergonzante la caligrafía de sus antepasados, conocía de memoria largos pasajes de una epopeya que sólo exquisitos letrados habían leído. Era decididamente una caja de sorpresas. Debía suponer que no había sido siempre un inveterado alcohólico. Esa botella viviente escondía un fondo de cultura insospechado.
El juez Di regresó a sus aposentos por la galería exterior, caminando a paso lento, inmersos en sus reflexiones literarias. Estas crujías eran una bendición para el paseante, pues permitían tomar el aire al abrigo del barro, por el lado del parque, por el lado de la playa o del lago sin salir de la casa. Habían pasado las horas sin darse cuenta, y el sol, o lo que de él asomaba entre las nubes, estaba ahora alto sobre el horizonte. Al llegar cerca del saloncillo situado en el extremo opuesto de la escalinata, oyó a alguien que vociferaba en tono imperioso, y reconoció la voz del mayordomo, muy distinta de su obsequiosidad habitual.
– ¡Me tienen ustedes poco contento, muy poco contento! -vociferaba el jefe de la servidumbre.
¿A quién podía estar riñendo de ese modo? ¿A la vieja criada?
– Sólo piensan en aprovecharse. ¡Qué vergüenza!
Sí, estaba riñendo a la criada.
– ¡Bueno! ¡Tan poco es tanto lo que le pido!
El juez Di creyó distinguir un punto de ironía en sus palabras.
– ¡Y quítese ese plantel de joyas! ¡Parece una ramera de lujo! ¡Qué vulgar es usted!
¿Así que la criada tenía una pasión secreta por la bisutería? Ese retrato no cuadraba. ¿Y había dicho «puta de lujo»? Una expresión que parecía caerle mejor a otra persona. ¿Podía estar dirigiéndose a la señora Zhou? ¡Ni a la criada de una bodega se la trataba de ese modo! Este Song le recordaba al magistrado a algunos proxenetas de los que había tenido que ocuparse en Han-yan. Solían tratar con desprecio parecido a sus chicas. Ese hombre parecía animado por una cólera fría y ácida. La señora Zhou, si estaba en la habitación, no respondía nada. A lo mejor estaba hablando solo. El juez Di ya había observado en algunos criados esa propensión a insultar a sus señores a sus espaldas, para desahogarse. Le habían contado casos de camaristas que la tomaban con la ropa de su señora, con su retrato o su espejo.
– ¿Cómo lo hace para mirarse a la cara? No vale usted nada. Ah, si no la protegiese la diosa… Puede dar las gracias, créame. ¡Retírese! ¡Me crispa los nervios!
Asomando un ojo por la ventana, el juez Di quedó sorprendido al ver a la señora de la casa abandonar la habitación, cabizbaja, con gesto compungido y preocupado. ¿Por qué una dama como ella permitía que su mayordomo la reprendiera en ese tono? ¿Eran amantes? La hipótesis de un arreglo de cuentas amoroso con el representante se concretaba. La señora Zhou podía haber tenido un desliz con uno y otro y ahora estaba presa de su deshonroso secreto. También podía haber matado a uno de sus pretendientes por si la amenazaba con un escándalo… El juez se prometió sonsacarla a la primera oportunidad. Al contrario de las costumbres muy extendidas en el reino de los Tang, el adulterio le repugnaba profundamente y constituía en su opinión una circunstancia agravante en caso de asesinato. Todas esas piezas encajaban bien: Zhou era un idiota que ignoraba los embrollos que se tramaban bajo su propio techo. El alcohol y la literatura eran el refugio en el que se encerraba para no ver lo que saltaba a la vista. Di lanzó un profundo suspiro y reanudó su camino. El caso no era tan complicado, a fin de cuentas. Nunca habría debido dedicarle tanto tiempo. Ya había tratado a demasiados de la misma clase. Esos enredos sexuales, esas fechorías, como el resto de inclinaciones perversas de la naturaleza humana, ya sólo le revolvían las tripas.
Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta la sala donde estaba la jaula de pájaros. La señorita Zhou, frente a los barrotes, examinaba con desconsuelo un pinzón muerto que sostenía en las manos.
– Otro -dijo sin levantar la vista.
– Cuánto lo lamento -respondió el juez Di preguntándose si se dirigía a él.
Pero la muchacha no mostró ninguna sorpresa cuando añadió:
– No sé qué más hacer. No me quieren. Han perdido las ganas de vivir. Yo creía que con el tiempo…, pero no. Se van a morir uno tras otro. ¡Mejor que se marchen enseguida!
Con paso resuelto, se dirigió a la ventana y la abrió de par en par. Luego hizo lo mismo con la puerta de la jaula. Como los pájaros no mostraban prisas por salir, la muchacha cogió un abanico y golpeó con él los barrotes para animarlos a abrir las alas. Asustados, nerviosos, cruzaron la puerta y, guiados por el soplo de aire fresco procedente del exterior, emprendieron vuelo hacia el cielo, sin un adiós a su libertadora. El juez Di los miró escapar. La señorita Zhou se cuidó de que no quedara ningún rezagado. Luego arrancó las finas articulaciones de la puerta enrejada.
– En esta cárcel ya nadie va a estar encerrado. Se acabó. Si quieren morir, que lo hagan en el bosque, en libertad. ¡Cuánto me gustaría estar en su lugar!
– Salvo que sus padres no estarían tan contentos -respondió el magistrado.
Por la expresión de la muchacha, adivinó que le daba lo mismo.
– Es una lástima -continuó él-. Los pájaros son un símbolo de armonía. Al soltarlos, usted renuncia a la búsqueda de la paz del hogar. Es un error.
Su padre entró en ese instante. Al ver la jaula desierta, lo único que dijo fue:
– ¡Toma! ¿Ya están todos muertos?
– No, padre -respondió la joven-. Los he liberado.
– Ah -dijo el señor Zhou-. Como prefieras, querida.
Y salió de la habitación. «Bien -pensó el invitado-, ahí vemos el resultado de una educación laxa. Entiendo mejor por qué esta exaltada hace lo que le viene en gana. ¡Su padre lo lamentará cuando ya sea demasiado tarde!» Regresó a sus habitaciones diciéndose que en lugar de las aves él también habría abandonado esa casa de locos tan mal llevada.
Encontró al sargento Hung haciendo un poco de limpieza.
– Si tuviera que fiarme de la servidumbre -gruñó-, ¡pronto caminaríamos sobre nuestros desperdicios! Esta casa es suntuosa, pero no hay quien se preocupe de la limpieza. Es un fastidio. Cuando la crecida haya pasado, habrá trabajo, ya se lo digo yo. ¡Y me alegraré de no estar para verlo!
El magistrado se limitó a sonreír y se sentó a una mesa para abrir un libro.
– ¿Se ha enterado ya de la noticia, noble juez? -continuó su criado, con ganas de charla-. Parece que unos ladrones y una horda de bandidos han sido vistos en los parajes. Según los rumores, atacan a los viajeros, sobre todo a los campesinos que escapan bordeando el río, aprovechando que la pobre gente intenta salvar sus bienes más preciados. ¿Qué hace el ejército? ¡Espero que intervenga antes de que esos bandidos estén cerca de aquí! En caso de apuro, creo que no serán nuestros campesinos los que les planten cara.
El juez Di abrió una puerta para contemplar el paisaje. Cuando el sargento Hung se acercó a él para recibir órdenes, el magistrado estaba observando con cierta perplejidad los pilares que sostenían la galería suspendida sobre el lago.
– ¿Su Excelencia también se ha fijado? -preguntó Hung Liang.
En su voz era perceptible una nota de angustia.
– Está subiendo, ¿verdad? -continuó el sargento-. ¿Cuánto puede subir sin que afecte al castillo?
Entre ellos y la superficie del agua había aún dos o tres codos. Los lotos, unidos al fondo por su largo tallo, empezaban a desaparecer, arrastrados por su ancla natural: se estaban ahogando. Parecían náufragos cuyas manos, los pétalos, lanzaban al cielo un adiós patético.
– Las flores nos abandonan -dijo el juez-. Las ranas estarán tristes esta noche. Su canto sonará melancólico.
– Como todo por aquí -comentó Hung Liang-. Supongo que Su Excelencia se habrá fijado en que todo, incluida la casa, parecen resentirse de esta molesta circunstancia, me refiero a la crecida. Es como si la naturaleza estuviese de duelo.
– Para ser más precisos -respondió el magistrado-, es la finca la que está en duelo. En el exterior vemos que la naturaleza lucha, resiste. Aquí se da por vencida… Como si esta propiedad estuviese ya muerta y se dejara arrastrar por la fuerza del agua que llega para barrer unos restos inertes… Como si la crecida fuese un intento de restaurar el orden inmutable de las cosas. Creo que este parque no era más que un paréntesis que ahora se está cerrando.
– Su Excelencia está en vena filosófica esta mañana.
– Es una respuesta a la preocupación -respondió el juez-. Hay quien se angustia, otros lloran. Yo digo estas tonterías. Me distraen la mente.
El sargento Hung guardó silencio. Lamentaba que su propia educación no le permitiera adoptar ese desapego. Habituado a lidiar con problemas concretos, con gusto habría escapado a la realidad de éste.
El magistrado tomó en compañía del señor de la casa el arroz del mediodía. La conversación giró en torno a la crecida de las aguas. Pero el señor Zhou estaba más preocupado por la afición de su hija a soltar unos pájaros de gran valor que por el río.
– Realmente, admiro su fuerza de carácter -dijo el magistrado, pensando que el alcohol le ayudaba-. Me gustaría conservar, como hace usted, la serena dignidad de nuestro maestro Confucio.
Su comensal sonrió.
– Ya le he dicho que no corremos ningún riesgo. Ya no queda mucho tiempo. Cada día que pasa nos acerca a la liberación. Explíqueselo, Song.
El mayordomo, ocupado en servir los platos, se dirigió al juez Di en un tono de gran deferencia, muy distinto del que había empleado con la dueña de la casa esa misma mañana.
– Su Excelencia puede estar tranquilo. Las aguas descenderán antes de la festividad de la perla, para que la ceremonia pueda celebrarse como todos los años. Siempre es así.
Hizo una inclinación y salió llevándose los cuencos vacíos.
– Que el cielo le oiga -dijo el juez Di vertiendo, por una vez, unas gotas de alcohol de arroz, cuyo perfume embriagador le cosquilleaba en la nariz hacía ya un buen rato.
Empleó su paseo digestivo en dar una vuelta por la isla sin dejar de mirar con preocupación las riberas. Los sauces hundían los pies en el agua. Ya no se podía acceder a las cubetas para peces. Nadie se había molestado en dejarlos flotar y se habían ahogado. Se acabó comer carpas hasta la próxima estación: les había costado tan poco nadar por encima de las redes como a los pájaros cruzar la ventana.
Al regresar a la finca, el paseante se cruzó con la anciana criada. Por su expresión extasiada, creyó que también había estado bebiendo. Habría jurado que la mujer, siempre hosca, acababa de contemplar la faz radiante de Buda, que se le había aparecido entre los fogones. Una expresión extática le iluminaba los rasgos, un poco de la luz divina le había quedado en la cara y ya no era la criada esmirriada, refunfuñona y amargada, sino una monja en la llamada de su vocación. Caminaba levitando, transfigurada.
– Bien -dijo-. Parece que acaba de recibir una buena noticia.
La criada cayó bruscamente de la nube. Una mueca de amargura regresó por costumbre a su boca y barrió al instante toda huella de la felicidad que hacía poco la iluminaba. La ninfa dichosa recuperó su postura de arpía y el juez volvía a tener delante a la persona bajita y poco amable de siempre.
– ¿Yo? -respondió ella-. Qué va. ¿Y qué buena noticia iba yo a recibir? ¿No soy una esclava aquí?
No estaba con ganas de charlar. Al verla de cerca, el juez Di la encontró profundamente marcada, arrugada, además de mal hablada. Pero tal vez no se volvería a presentar la ocasión de interrogarla. Le preguntó entonces desde cuándo servía en el castillo.
– Desde siempre -gruñó ella-. Soy una piedra entre las piedras.
A fuerza de insistir, consiguió averiguar que venía con la familia de la señora Zhou, a la que había criado. Como a menudo ocurría, el día de los esponsales ella acompañó a su señora a su nuevo hogar, para que la joven no se sintiera demasiado perdida. Los criados eran muchas veces el único vínculo que las casadas conservaban con su antigua existencia. El juez Di sugirió que el señor Zhou debía de estar muy enamorado de su mujer pues no había tomado nunca una esposa secundaria, ni siquiera una concubina. La criada no se mostró tan positiva.
– ¡Querrá decir que se deja mandar sin rechistar! Es un pánfilo. Debería dar un puñetazo encima de la mesa más a menudo, ¡no le haría mal a nadie!
El juez Di se quedó asombrado de su insolencia. Aquello era demasiado, había llegado al límite de su paciencia. Estaba demasiado imbuido de la noción de las diferencias sociales para permitir semejante desfachatez. Los Zhou eran unos imbéciles, en el fondo estaba de acuerdo con ella, pero pertenecían a las castas superiores, igual que él. Habría sido despreciarse a sí mismo permitir que una inferior los insultara en su presencia.
– ¿Cómo se atreve a hablar así de sus dignos señores? -se indignó.
– ¡Ah! ¡Mis «dignos» señores! -rió sarcástica-. ¡Ellos tienen la parte bonita, eso seguro!
– ¿Qué quiere decir?
– Ni más ni menos que lo que he dicho. Que tienen suerte. Dicho esto, yo también tendré un día mi golpe de suerte. ¡Y más que ellos!
Una idea pareció ocurrírsele a la criada en ese momento.
– A propósito, Su Señoría probablemente dispone de un buen barco.
El juez respondió que el que había usado para llegar seguía en el muelle, a la espera de poder emprender de nuevo viaje.
– Su Señoría sin duda tiene a bordo una plaza para una pobre criada que abulta poco.
Se sorprendió de que quisiera abandonar a sus señores, pues no parecía que sus labores en la casa fuesen agotadoras.
– Por desgracia -dijo ella-, todos los placeres se acaban. Tengo que empezar a pensar un poco en mí. Tengo otras propuestas, lejos de aquí, muy lejos. ¡Pero, chitón! Es un secreto entre usted y yo. Ni pío a nadie. Déjeme embarcar con usted, le estaré agradecida hasta el fin de mis días.
«Primero su joven ama, ¡es la segunda que quiere que me la lleve! -pensó-. ¿Qué mosca les ha picado para querer escapar de este paraíso?»
El juez condescendió en avisarla cuando el barco aparejara y prometió no decir «ni pío» a nadie. Le intrigaban esas repentinas prisas por dejar la casa en la que había servido durante tantos años. Era el tipo de decisión que nadie toma a la ligera, en un impulso. Parecía que la mujer escapaba de un edificio en llamas. ¡Si la epidemia hubiese llegado hasta aquí! Pero la finca de los Zhou parecía protegida de todo. La mujer correría muchos más riesgos bogando de puerto en puerto sobre un río desatado que quedándose aquí, por mucho que la mitad de la ciudad estuviese con un pie en la tumba. ¡Vaya, la locura de los Zhou se extendía hasta el último de sus criados! Se preguntó si también él iba a empezar a soltar frases incoherentes, a tomar decisiones estúpidas y a arrojar su vida por los aires. ¿Y si había en los alrededores alguna ciénaga que estuviese propagando unas fiebres desconocidas? El peligro era tan intangible como las razones que regían el comportamiento de estas personas. Se sentía desorientado.
La criada saludó con una inclinación y continuó su camino. No había recuperado el aire radiante aunque parecía que por detrás de su frente arrugada bailoteaban pensamientos muy placenteros.
Este estado de ánimo no duró mucho, sin embargo. La criada no apareció a la hora de cenar. Ante la preocupación de Di, el jardinero respondió que sufría un fuerte dolor de cabeza y le había pedido que la sustituyera. El juez pensó que más bien se había zafado de sus labores para dedicarse a actividades más agradables, considerando su humor de por la tarde.
Tuvo la confirmación después, por la noche. Estaba tomando el fresco en la ventana de un coqueto saloncito cuando distinguió a la vieja criada por uno de los senderos. Corría al trote ligero lanzando unos curiosos alaridos, como una rata que acaba de ver un gato. «Esta mujer es de lo más raro que hay», se dijo viéndola desaparecer detrás de los árboles, llevando un bolso de tela en la mano.
9
La pelea del juez Di con unos zapatos obliga a la señora Zhou a hacer una dolorosa confesión.
«Cuando la criada me traiga el té y el arroz del desayuno -se dijo el juez-, aprovecharé para preguntarle qué era eso que parecía entristecerla tanto anoche.» Pero no fue la anciana sirvienta quien llamó a su puerta, sino el jardinero. El muchacho le dio los buenos días y luego dejó encima de una mesa la bandeja que contenía su primera comida del día. «Lástima -pensó el juez-. Pero la partida sólo se ha aplazado.»
Mientras daba un sorbo al té, un ruidoso alboroto atrajo su atención. Se llamaban a gritos a través de la casa y oía ruido de pasos apresurados por los pasillos, estruendo de puertas abiertas y cerradas de golpe sin ninguna consideración hacia su descanso.
– ¡Hung Liang! ¡Sal y averigua qué ocurre! -ordenó llamando al tabique.
El criado apareció poco después, a medio vestir y despeinado. Anunció que hacía horas que nadie había visto a la criada. Había desaparecido. Sus señores estaban preocupados debido a la crecida: puede que hubiera caído al agua.
– ¡Ah, no! -exclamó el juez-. ¡No me creo que todo el pueblo haya decidido divertirse saltando al río! ¡A este paso, pronto veremos más cuerpos que ramas flotando en el río! ¡Es la chifladura de moda!
Se abrigó con una capa y salió a ver en qué paraba el asunto. Encontró a los Zhou muy nerviosos. Por primera vez, la siempre impávida familia se había sacudido de encima la apatía. Todos parecían hondamente preocupados.
– La servidumbre de batalla es una fuente continua de preocupaciones -se permitió comentar el mayordomo con una falta de compasión que consternó al juez.
Además, Di estaba en las mejores condiciones para saber que la criada sólo tenía ganas de una cosa: abandonar a sus señores a los que odiaba desde el fondo de su corazón. La envidia, esa funesta serpiente, le devoraba el alma. Estaba seguro de que la buena mujer había preparado sus bultos sin esperar al barco.
– Si no regresa -dijo el juez-, tendrán ustedes libertad para buscarle una sustituía entre las jovencitas de la aldea.
Estaba dispuesto a sugerirles a alguna de las bonitas candidatas que tenía en mente. La idea sorprendió a los Zhou como si les hubiese propuesto que sustituyeran al abuelo por el primer vagabundo que llamara a la puerta.
– ¿Cómo se le ocurre? -exclamó la señora Zhou.
– ¡Eso es impensable! -remachó su esposo-. ¡Hay que encontrarla como sea!
Se lanzaron a una búsqueda desenfrenada, como si su supervivencia dependiera de ello. El invitado los contempló recorrer la casa con curiosidad de entomólogo.
Había algo irracional, descontrolado, en ese enloquecimiento que disgustaba profundamente a su espíritu confuciano y también, por decirlo de una vez, a su idea del decoro. Que se inquietaran por el abuelo, de acuerdo; pero tanta preocupación por una vieja apergaminada era exagerar el paternalismo. La atmósfera opresiva de la mañana empezaba a hacer mella también en él: se sentía nervioso. Mejor salir a refrescar las ideas a orillas del lago.
La hospitalaria fronda ofrecía un contraste de tranquilidad y sosiego al frenesí del castillo. Mientras caminaba por la ribera, un curioso detalle atrajo su mirada: dos pequeñas manchas de color gris eran visibles a cierta distancia. Al haber desaparecido los lotos, esas manchas eran lo único que flotaba. ¿Y qué podía ser? Pese al viento, estaban quietas, sin acercarse ni alejarse, como dos minúsculas boyas en medio del agua.
Regresó a la casa.
– ¿Sabes dónde podemos encontrar una embarcación para ir al lago? -preguntó a su criado.
– ¿Su Excelencia desea hacer ejercicio? ¿Cree que es el mejor momento? He prometido a los honorables Zhou ayudarles a buscar a la desaparecida…
– Son lo bastante locos para correr detrás de esa buena mujer. Busquemos una barca.
Hung Liang había visto dos cerca de las cubetas para peces, y allá fueron.
– ¿Su Excelencia desea que reme? -preguntó sin demasiadas esperanzas, mientras su amo se instalaba cómodamente en la proa.
– ¡Apresúrate, vamos! -se limitó a responderle-. ¡Vayamos por ahí!
Hung cogió los remos dando un suspiro y puso rumbo al punto que su amo señalaba con un dedo impaciente. Pronto tuvieron las dos manchas a la vista. Cuando el sargento hubo sudado suficiente, se encontraron bastante cerca para verificar que se trataba de un par de zapatos que flotaban del revés.
«¡Tanto remar para pescar un par de zapatos viejos!», se lamentó para sus adentros el remero.
– ¡Más cerca! -ordenó el pasajero.
– Enseguida, noble juez -respondió el sargento resoplando como un buey.
El juez agarró uno de los zapatos entre dos dedos. Para su gran sorpresa, el zapato se defendió y siguió obstinadamente en el agua sin acompañar su mano. Se diría que estaba anclado en el cieno como los lotos. Irritado, el juez Di lo agarró con fuerza con ambas manos. Se llevó la sorpresa de sacar del agua tres pulgadas de carne pálida que parecían un tobillo helado.
– ¿Qué es este horror? -gimoteó el sargento.
El juez permaneció unos segundos caviloso antes de responder.
– Creo que hemos encontrado a nuestra criada. ¿No llevaba un pantalón gris? Ya tengo el zapato de esta mujer y creo que el cuerpo está debajo.
El calzado quedó en su mano, dejando un pie desnudo, blanco y helado, a ras de la superficie.
– ¡Qué abominación! -oyó gañir a su espalda.
– Los Zhou se van a llevar una decepción -admitió el juez-. ¿Crees que contratarán a la criadita de la posada, la del lunar en la mejilla izquierda?
El sargento tuvo que inclinarse a un lado de la barca para permitir que su señor izara el cuerpo, que pesaba tanto como una camella preñada. Después de batallar con el fango durante varios minutos, por fin logró subirla y tenderla en el fondo de la embarcación. Hung volvió a coger los remos y el juez inició el examen. El abrigo de la muerta estaba anudado en una especie de gran fardo, y los brazos seguían dentro de las mangas. Ese improvisado paquete parecía contener una gruesa piedra, lo cual explicaba la curiosa postura de la difunta. El cuerpo, arrastrado por ese peso, se había clavado en el fango, nariz por delante, como una carpa hurgando en el suelo.
El juez deshizo el nudo. No era una piedra lo que había servido para lastrar el cuerpo de la criada. El sargento Hung dejó de remar en el acto. Un brillo atraía su mirada de manera casi hipnótica… pues como lastre habían utilizado ¡una decena de lingotes de oro! La miserable criada había partido para su último viaje llevando en su capa más oro del que había visto en su vida, más de lo que habría visto trabajando durante tres siglos.
«¡Válgame el cielo! -pensó el juez-, hay más pepitas que guijarros en esta finca! ¡Tantas que ya las tiran al lago!»
Parecía un asesinato ritual. Era como si el cadáver y el tesoro hubieran formado una sola ofrenda dedicada a la diosa. Esta última había rehusado la ofrenda y había devuelto el regalo.
Una vez cerca de la orilla, el sargento Hung fue el primero en descender. Mojándose el pantalón, arrastró la barca a terreno seco dañándose en la espalda, se dejó caer en el barro y luego alargó la mano a su señor para ayudarlo a llegar a tierra firme.
– No avisemos a nadie -recomendó el juez contemplando el cuerpo de la infortunada y su tesoro fúnebre-. Me gustaría examinarla sin estorbos antes de que esos histéricos vengan a importunarme.
Pero, por desgracia, los «histéricos» habían previsto la mala noticia y habían apostado al pequeño Zhou detrás de un sauce para que espiara.
– Creo que los planes de Su Excelencia no se van a cumplir -dijo Hung Liang señalando con un índice manchado de barro el árbol.
El niño echó a correr hacia el castillo dando gritos: «¡Está muerta! ¡Está muerta!»
– Ya la hemos pifiado -dijo el sargento mientras su señor cerraba los puños enfadado.
– Escondamos al menos el fardo -dijo-. Escóndelo debajo de la banqueta. Quiero guardar este indicio de reserva, al menos.
El resto de la parentela llegó de inmediato, como si no hubiesen esperado otra cosa. Los Zhou parecían más afectados por este suceso que por todo lo acaecido en los últimos ocho días. Fue como si un rayo se abatiera sobre la familia. La señora Zhou se lanzó sobre el cuerpo llorando. Su marido quedó paralizado de espanto. El chiquillo sollozaba. La joven Zhou sostenía a su madre por los hombros, en actitud de pesar. Pero tenía los ojos secos. Parecía estar haciéndose algunos reproches.
Al poco, aparecieron los criados. Después de unos segundos de estupefacción, el jardinero y el monje se ocuparon de extraer el cuerpo de la barca, bajo la mirada atónita del mayordomo. Se la llevaron al castillo, seguidos por la señora de la casa, deshecha en lágrimas.
– ¿Qué es esto? -preguntó una voz.
Todas las miradas se volvieron hacia el señor Zhou, que contemplaba el pequeño barco. Su hijo, de pie en su interior, sostenía en su mano un objeto oblongo, amarillo y brillante. Los Zhou regresaron a la orilla como autómatas, mientras los porteadores se detenían en medio del sendero, cargados con el fardo. La familia rodeó la embarcación para contemplar deslumbrados el tesoro que contenía. El niño sacó uno por uno los lingotes que Hung había escondido torpemente debajo de la banqueta. El juez Di lanzó al sargento una mirada furiosa.
– ¡Por los poderes celestes! -exclamó el señor Zhou-. ¡Eso es una pequeña fortuna!
El magistrado creyó al principio que su sorpresa era falsa, para salvar las apariencias. Pero ninguno de los cuatro prestaba la menor atención al magistrado, obnubilados por el pequeño montón de metal dorado.
– ¡No es una pequeña fortuna, sino una gran fortuna! -le corrigió su hija.
– ¿Qué significa esto? -murmuró el mayordomo.
– Por Buda… -susurró el monje.
– ¿Son de verdad? -preguntó el chiquillo.
– ¡Ya lo creo! -contestó el jardinero rascando en la superficie con la uña-. ¡De cada uno se puede sacar unas cien monedas!
Se pasaban de mano en mano los lingotes sin parecer comprender la procedencia del maná. De pronto, la señora Zhou estalló en una carcajada incontrolable que dejó a todos helados. Su marido la miró como si se hubiese vuelto loca.
– Permítanme. Tengo algunas nociones de medicina -dijo el magistrado.
Apartó a Zhou y a su hija y atizó una rotunda bofetada a la mujer. La señora del castillo vaciló, durante un momento no supo qué hacer y luego estalló en sollozos en brazos de su esposo.
– Ya lo ve, mucho mejor -concluyó el médico aficionado-. Vuelve a tener reacciones normales. Y, ahora, si les parece bien, me gustaría que recogieran el cuerpo en lugar de dejarlo yacer al pie de un árbol. Lo depositarán en una habitación encima de una mesa de buenas dimensiones. En cuanto al oro, supongo que le pertenece, ¿no, señor Zhou?
Esta observación pareció sorprender al interesado.
– Euh… Sí… -balbuceó-. Imagino que lo habrá cogido de mis cofres. Nunca lo habría creído de ella. ¡Una ladrona! ¡Bajo mi propio techo! ¡No sabe uno de quién fiarse!
Su esposa tuvo un nuevo acceso de llanto. Terminada la charla, el juez Di se puso al frente de la pequeña tropa, que se encaminó hacia el castillo.
Una vez a cubierto, quiso saber más de la difunta. Le dijeron que se llamaba Jazmín Temprano.
– Un curioso nombre para una criada. No le aplaudo el gusto. ¿Y Jazmín Temprano llegó a trabajar en algún «palacio de flores»?
Le aseguraron en tono ofendido que en su vida había trabajado en lugar semejante. Sus padres eran aficionados a la poesía bucólica, y eso era todo.
– ¿Le quedaba algún familiar?
Los Zhou respondieron con cierto malestar que ya no le quedaba nadie. El juez reflexionó unos segundos, luego examinó el cuerpo pensando en voz alta.
– ¿Cómo ha muerto esta desgraciada? Por lo tiesa que estaba, creo que hay que excluir el accidente.
– A lo mejor quiso cruzar el lago en barca, cayó al agua y su tesoro la arrastró hacia el fondo -sugirió la señorita Zhou con voz casi impasible.
Admitiendo que la criada hubiese pretendido llevarse el tesoro en barca, el juez no creía que hubiera elegido empaquetarlo en su capa: habría resultado más sencillo dejarlo en el fondo de un hatillo, que sería fácil de transportar al extremo de un palo. Además, ¿por qué habría renunciado a su idea previa de esperar que él la embarcara en su propio junco? ¿Qué tenía que hacer al otro lado del lago?
– No -concluyó-: yo diría que queda bien establecido que se trata de un asesinato. Queda por saber cómo se cometió…
La señora Zhou redobló sus alaridos mientras el juez levantaba la cabeza de la criada, apartaba sus prendas, le abría los párpados y la boca. El señor Zhou observaba sus gestos con preocupación.
– ¿Cómo piensa proceder? -preguntó.
– Bien… Para empezar, podríamos buscar rastros de envenenamiento… Lo mejor sería abrirla en dos -concluyó imitando el gesto de un pescadero vaciando una carpa.
– ¡Abrirla en dos! -repitió su anfitrión horrorizado-. ¿Es necesario?
– Sí. ¿Puedo pedirle que me traigan su mejor cuchillo? Largo y afilado preferiblemente: así entrará mejor.
Incluso el sargento Hung retrocedió un paso con espanto. La señora Zhou se arrojó a los pies del magistrado para suplicarle que no profanara el cadáver. El juez permaneció extrañamente inflexible: no esperaba otra reacción.
– Querida señora -respondió-, la justicia tiene que actuar. ¿Por qué motivo debería dispensar al cadáver de una criada sin descendencia? Vacilamos cuando los parientes de la víctima se oponen a la autopsia, pero en este caso…
Era costumbre sagrada respetar a los muertos. Para proceder a un examen invasivo, el juez debía garantizar a los parientes más próximos que la detención del asesino dependía de este ultraje, e incluso ponía su responsabilidad, y a veces hasta su cabeza, en la balanza.
La señora Zhou empezó a temblar febrilmente. El juez dio por seguro que iba a vaciar el estómago encima de la alfombra.
– ¡Es mi madre! -exclamó la mujer ocultando la cara entre las manos-. ¡No toque a mi madre! ¡Tenga piedad! ¡Basta de mentiras! ¡No puedo más de mentiras!
El juez fingió sentirse sorprendido. Desde hacía un momento, las exageradas manifestaciones de la dama le habían llevado a una deducción de esa naturaleza. La suplicante casi se desmayó cuando le flaquearon las piernas. Se la llevaron jadeante. Su marido permaneció delante de su invitado, la mirada perdida en el vacío, como un niño cogido en falta.
– ¿Me ocultan algo? -preguntó el magistrado como si nada.
Con gran incomodidad, el señor Zhou explicó lo que él llamó «un gran secreto de familia que su esposa había tenido la honestidad de confesarle después de contraer matrimonio, si bien es verdad que era algo tarde para ese tipo de confidencia». La primera esposa del señor Kien, padre de la señora Zhou, nunca pudo concebir hijos. Para colmar el vacío, crió como hija propia a la que su criada tuvo de su señor, y finalmente la adoptó cuando la niña era aún apenas una criatura de pecho. Nadie supo nunca nada salvo los interesados, pues una revelación de ese calibre habría comprometido las oportunidades de la bienamada criatura de hacer un día un buen matrimonio. Pero la señora Zhou, «de naturaleza recta e íntegra», hizo hincapié su marido, apenas pudo mantener su secreto unos días y le confesó su verdadero origen, en el lecho, poco después de la noche de bodas. Ella había reconocido en su esposo «la grandeza de alma necesaria para aceptar la verdad». No se había engañado. Él mismo propuso que la mujer viviese con ellos en la misma casa, y su unión fue desde ese momento tan tranquila como el lago.
Había en este relato edificante un no sé qué de excesivamente perfecto para que resultara creíble. El señor Zhou mostraba más talento cuando recitaba epopeyas clásicas. Bien es cierto que casos como los que acababa de explicar eran incluso habituales, pero eran muchos más los hijos que habrían preferido ver a sus verdaderos padres cortados en pedazos antes que confesar su bastardía. La señora Zhou manifestaba una piedad filial tan intensa como tardía hacia una mujer a la que había estado tratando como una inferior apenas la noche antes.
El señor Zhou le suplicó a su vez, para concluir, que no aumentara su enorme tristeza ensañándose con los restos de la desdichada. El juez accedió a esta petición y lo hizo con tanta más gracia porque en ningún momento había tenido la intención de practicar semejante carnicería. Su anfitrión le dio las gracias muy emocionado y se apresuró a reunirse con su desconsolada esposa para reconfortarla.
Reanudando con más formalidad el examen del cuerpo, el juez empezó a buscar una prueba de envenenamiento, como en el asesinato del bonzo, o contusiones, como en el del vendedor de sedas. No encontró nada. En cambio, al abrir la camisa de la víctima, descubrió en su cuello arrugado unas interesantes marcas oscuras, restos de hematomas producidos durante su muerte. Había tenido ocasión de ver ese tipo de marcas en casos de mujeres asesinadas. Y éstas se veían con más nitidez porque el lago donde había estado sumergida había descolorido el cuerpo.
– Le adivino en la mirada que Su Excelencia ha encontrado algo -dijo el sargento esperando que eso les permitiera salir pronto de la improvisada morgue-. ¿Se ha ahogado?
– Ha sido estrangulada. Con gran violencia. He prometido no abrirla, pero estoy seguro de que la laringe está aplastada, y probablemente también la columna vertebral. No ha sido el ahogamiento lo que ha acabado con su vida, pues ha muerto muy rápidamente. Las manos furiosas de su agresor le han triturado el cuello. Y eso ha ocurrido muy cerca de aquí, que es tanto como decir bajo nuestros propios ojos.
– ¡Bajo nuestros propios ojos! -repitió el sargento espantado.
– Sí. Pocas veces he estado tan cerca de un asesino campando por sus fueros.
– ¡Y yo también! -remachó su criado con voz ahogada.
El juez Di estaba fascinado. El asesino, por primera vez en su vida, vivía bajo su mismo techo; se cruzaba con él cada día, hablaba con él, y, sin embargo, no tenía la menor idea de quién podía ser. Habitualmente sucedía lo contrario: el sospechoso vivía en la ciudad, estaba claramente identificado desde el inicio de la investigación, a menudo era alguien allegado a la víctima, y el trabajo consistía en demostrar su fechoría para que se le pudiera condenar.
– Cuando pienso que su verdugo vive entre nosotros -dijo a media voz.
Al oírlo, Hung Liang estuvo en un tris de caer redondo encima de la alfombra.
10
El juez Di sorprende un intento de deserción; mantiene con los Zhou una borrascosa discusión.
El juez Di se despertó en plena noche. Un ruido desacostumbrado había roto su sueño. En las aulagas, las ranas croaban de lo lindo. «¿Y ahora qué mosca les ha picado? -se preguntó irritado-. ¡Hasta los animales han empezado a rebelarse!» Tenía la confusa impresión de que sucedía algo inusual.
Salió a la crujía a tomar el aire y ver si todo andaba bien. Vio sombras cruzando el parque, del lado de la escalinata. ¡Ladrones! El magistrado corrió a despertar al sargento Hung.
– ¡Levántate! ¡Coge tu garrote! ¡No des la luz!
Fueron a llamar a la puerta del dueño de la casa.
Nadie respondió. El cerrojo de la puerta no estaba echado. Entraron. Las cortinas de la cama estaban abiertas sobre un lecho vacío. Fuera, las ranas callaban. Todo estaba ahora tan silencioso como un sepulcro. El sargento Hung tuvo un escalofrío.
– Puede que Su Excelencia haya confundido las sombras de los árboles con las de seres humanos -sugirió-. Es una hora propicia para fantasmas y demonios. Tal vez deberíamos volver a acostamos y dejar que los espectros de la noche retocen a su gusto, ¿no cree?
El suelo crujió en algún lugar de la casa.
– ¡Así que fantasmas! -se burló su señor-. Los espectros no hacen ruido en el parquet. ¡Sígueme!
Oyeron murmullos que los condujeron hasta el vestíbulo. Dos personas discutían en voz baja. «¡Deja eso!», decía una. «¿Ves algo más que nos podamos llevar?» «¡Déjame en paz con tu jarrón! ¡Escapemos!», respondía la otra.
El juez hizo una seña a Hung para que encendiera su lámpara, y entraron en la habitación. El matrimonio Zhou se quedó paralizado al verlos pasar. Cada uno de ellos sostenía el extremo de un jarrón, que soltaron a la vez, de forma que cayó al suelo estallando en una decena de fragmentos de porcelana.
– ¡Ay! ¡El jarrón de mamá! -exclamó la señora Zhou con inverosímil espontaneidad.
El juez Di les preguntó en tono receloso qué estaba ocurriendo. La pareja balbuceó con apuro una curiosa historia de ceremonia tradicional nocturna en honor de la diosa del lago, historia que resultaba más difícil de creer porque ambos vestían gruesas prendas de viaje. El juez les ordenó con un gesto que callaran. Se oían pasos en el camino. Alguien subía por la escalinata.
– ¿Se puede saber qué estáis haciendo? -preguntó la joven Zhou entrando en el vestíbulo, con su hermano pisándole los talones. Llevaban sendos hatillos. La señorita Zhou advirtió de pronto la presencia de los dos invitados y encadenó como si nada con un saludo de lo más trivial. Llevaba colgando del brazo una bolsa de la que asomaba un lingote de oro.
– ¡Déjenme con sus ceremonias! -exclamó Di sin dar crédito a lo que veía-. ¡Estaban orando, lo mismo que yo! ¡Ustedes se disponen a huir!
– ¡Oh, noble juez! -protestó el señor Zhou-. Pero ¿por qué íbamos a escapar de nuestra propia casa?
– ¡Porque su crimen ha sido descubierto! ¡Los acuso de ser responsables, a todos y cada uno de ustedes, de la trágica muerte del vendedor de sedas!
De pronto parecieron competir por ver quién era el primero en gritar de sorpresa, espanto, indignación. Aquello era un coro de tragedia. El juez frunció el ceño.
– ¡Confiscada! -exclamó arrancando la bolsa de manos de la muchacha.
Les anunció su intención de escuchar a uno tras otro en cuanto amaneciera. Hasta entonces, deseaba dormir en paz. No era momento de precauciones oratorias y así dijo:
– ¡Y ay del que pille queriendo largarse a la chita callando! -advirtió agitando el índice-. Esta noche, mi sargento dormirá junto a la entrada ¡y no vacilará en utilizar su arma al menor movimiento sospechoso! Les ordeno que regresen a sus respectivos apartamentos y que no se muevan.
El sargento Hung lanzó un profundo suspiro y fue a buscar una estera para instalarla en la entrada, llena de corrientes de aire, preguntándose a qué arma se refería el juez.
Furioso, Di volvió a la cama. Sus conclusiones eran flagrantes: ahora que los crímenes se sucedían, los Zhou pretendían escapar del brazo vengador de la justicia imperial. Afortunadamente, su estupidez y su torpeza habían hecho fracasar el proyecto. Bostezó y subió el cubrecama hasta la barbilla. Soñaba con que llegara el día en que por fin le dejaran dormir en paz.
Al día siguiente por la mañana, después del desayuno, el juez Di improvisó una sala de audiencias en sus apartamentos. Desplegó sobre una mesa un tapete rojo que recordaba al de su tribunal. En la pared, a su espalda, colgó una banderola oficial donde se leía «Padre y madre del pueblo» y dispuso varias más del mismo estilo por toda la estancia con la intención de impresionar al auditorio. En funciones de esbirro, el sargento Hung se plantó al lado de la mesa, armado de su garrote. Es cierto que las pruebas aún escaseaban, pero esa sesión debía causar un impacto que llevaría a los sospechosos a confesar. Una conversación abierta le permitiría en cualquier caso elegir entre sus propias hipótesis. Y, luego, le apetecía sermonear un poco a esos Zhou, que lo habían tomado por un mentecato.
El monje-cocinero era el encargado de introducir a sus patronos uno tras otro. El magistrado convocó en primer lugar a la señora de la casa, que entró en la estancia con la misma timidez que si se hubiese encontrado en una auténtica sala de audiencias. Llevaba un vestido sobrio y digno, de una severidad bastante ostentosa, estilo gran duelo, que seguramente había considerado adecuado a las circunstancias. El juez Di se preguntó si esa cara de cuaresma sobre el tejido negro realzado en oro se debía a la pérdida de su madre natural o al miedo a las sanciones. Le expuso sin rodeos su teoría: su familia se había conchabado para hacer desaparecer al vendedor de paños de seda con objeto de salvar el honor familiar, pues el difunto era su amante.
– ¿Ese hombre repugnante? -se sublevó la señora Zhou-. ¡Jamás de la vida!
– ¡Ah! ¡Entonces admite que lo conocía!
Su timidez desapareció de golpe.
– ¡Eso no me convierte en asesina! ¡Bien hay que vestirse! ¡Estamos en provincias! ¡No se encuentran proveedores en cada esquina! ¿Y el bonzo? ¡Supondrá que también era mi amante!
Sin alterarse, el juez la acusó de haber mandado llevar al monje un plato de comida que contenía un veneno vegetal extraído de su jardín. Él mismo había podido comprobar in situ que cultivaba una planta de alto contenido tóxico, por más que ella fingió ignorarlo. El veneno es el arma femenina por excelencia. Había ido a por él porque sospechaba que el abuelo le había hablado del asesinato. El viejo era senil, pero no ciego.
– En ese caso -repuso ella encogiéndose de hombros-, debería haber envenenado a mi suegro. Hace tiempo que…
– ¿Hace tiempo que tiene ganas? -completó el juez.
Era evidente que el anciano le importaba muchísimo menos que la difunta Jazmín Temprano. Sus pensamientos habían seguido los mismos derroteros.
– ¿Y mi madre? -inquirió ella-. ¿Sospecha que también la maté? Prefiero no decir en voz alta lo que pienso de sus acusaciones.
El juez Di estaba decepcionado. Esta primera entrevista no estaba dando los resultados que esperaba. La única conclusión que sacó era que la señora Zhou era el elemento fuerte de la pareja. Decidió entonces atacar al elemento débil.
Una vez salió la dama, llamó al tabique reclamando la presencia del marido. Éste entró con paso inseguro.
– Lamento tener que comunicarle una mala noticia -declaró el juez-: su esposa mantenía una relación culpable.
El señor Zhou se quedó patidifuso.
– ¡La muy ladina! ¿Puedo preguntar cómo se llama ese infame seductor?
– ¡Usted lo sabe mejor que yo! ¡Era ese representante al que usted mató para vengarse!
El señor Zhou tuvo que tomar asiento.
– En cuanto al bonzo -continuó imperturbable el juez-, usted lo envenenó a causa del anciano senil, me refiero a su augusto padre.
Esta vez, el señor Zhou logró sobreponerse a la sorpresa.
– ¿Que yo he atacado a un hombre santo? -protestó-. Pero ¿acaso pretende que malogre mi karma? ¡No estoy dispuesto a reencarnarme en un gusano durante los próximos tres siglos!
– ¡Y ahí no acaba la cosa! ¡Usted también se llevó por delante a la vieja! ¡La criada le estaba haciendo chantaje! ¡Por eso huía ella con sus lingotes! ¡Lo sé todo! ¡Confiese!
El señor Zhou se derrumbó.
– Confieso todo lo que usted quiera -admitió con voz casi inaudible.
No era esto lo que el magistrado esperaba. Él no era de esos funcionarios que pretendían acabar cuanto antes y que se daban por satisfechos con confesiones no contrastadas, que un investigador hábil obtenía fácilmente bajo presión. La verdad le importaba más que una condena de más o de menos.
– ¿Y cómo hizo para matarla? -preguntó en tono severo-. ¡No me oculte nada!
– La golpeé por detrás antes de arrojarla al agua. ¡La vejarrona! ¡Cien veces soñé hacerlo!
– Eso no lo pongo en duda -respondió el juez alisándose el bigote-. El problema es que lo que usted cuenta no casa con la realidad. No se burle de la justicia ¡o le pesará! Por última vez, ¡cómo la mató!
El señor Zhou empezó a sollozar.
– Ya no me acuerdo -dijo-. Ya estoy harto de todo esto. Haga conmigo lo que guste. Sea indulgente con mi esposa y mis hijos. Nada puede ser peor que seguir en esta casa… Tengo sed. Permítame que sacie la sed.
Sin esperar respuesta, cogió una jarra de encima de una mesita, se sirvió un largo chorro de alcohol que bebió de un trago y repitió dos veces.
El juez Di lanzó un profundo suspiro. Este hombre era seguramente culpable de muchas cosas, pero no de haber estrangulado a su suegra. Era incapaz de una brutalidad como la que delataban las huellas encontradas en el cuerpo de la víctima. Estaba, además, al borde de un ataque de nervios. En cuanto a la embriaguez, todavía le ablandaba más el carácter, si tal cosa era posible.
– Dígame la verdad -insistió el juez en tono más amable-. No pretendo perjudicarlo. ¿Ha cometido usted ese asesinato o no?
El pobre hombre meneó la cabeza de izquierda a derecha. El juez Di decidió dar por válida de momento esa protesta de inocencia, pero rogó a su anfitrión que no hiciera nada que indujera a creer que pretendía evadirse. Luego dando unos golpecitos contra el tabique pidió que trajeran al jardinero.
El joven entró con expresión avergonzada secándose las manos en el delantal. Impresionado por la decoración, hizo ademán de hincarse de rodillas, como era usual en el tribunal. El juez le indicó que se levantara, guardó silencio durante unos segundos y luego señaló al muchacho con el índice.
– ¡Usted tiene la locura del crimen! Usted carece de moral. Ha asesinado al vendedor de sedas porque gozaba de los favores de la señorita Zhou, a la que ha seducido. Al bonzo porque recibió las confidencias de esta pobre damisela a la que vergonzosamente sedujo. A la vieja porque iba a denunciarlo. La vi la noche de su muerte, horrorizada tras haber sorprendido un triste espectáculo: usted y su joven señora en el parque, ¡abrazados! ¡La mujer quería huir porque temía por su vida!
El jardinero negó con todas sus fuerzas.
– Es verdad que siento amor por la señorita Zhou, pero nunca me atrevería a levantarle la mano, como tampoco me pasó por la cabeza asesinar a la criada, aunque siempre se comportó conmigo como una liendre.
El juez Di estaba bien situado para saber cuánto había de falso en la declaración del joven. Probó otra táctica.
– En tal caso -dijo-, la culpable sólo puede ser su amante: esa pequeña mentirosa, la señorita Zhou. Sé a ciencia cierta que le ha concedido todos los favores que una mujer puede conceder a un hombre.
– ¡No tiene ninguna prueba!
– ¡Insolente! -clamó el sargento Hung blandiendo el garrote. Di detuvo su gesto.
– ¡Pronto las tendré! -dijo-. Voy a cocinarme a esa sierpe, y créame que confesará su fechoría. La doblez de esa muchacha…
Créame que la tengo calada. Puede engañar a sus padres, pero no la clarividencia de un funcionario imperial de mirada experta. Mi experiencia me ha enseñado que la audacia de las jóvenes extraviadas no conoce límites: son capaces de lo peor. Todo me induce a creer que ella es la culpable que estoy buscando.
– ¡Suplico a Su Excelencia que no crea nada de eso! Es una joven deliciosa, inocente como la flor de primavera, incapaz de hacer daño!
– ¡Cállese! ¡Cuanto más la defiende, más me convenzo de que es usted su cómplice! ¡Confiese o retírese!
Después de una vacilación, el jardinero hizo una inclinación y salió. El juez se quitó el gorro negro de orejeras horizontales y se enjugó la frente. Estaba cansado de luchar. Luchar contra ese asalto de mentiras lo agotaba. Exhausto tras la triple sesión de interrogatorios, pospuso para el día siguiente el de la muchacha.
Decidió acudir a las cocinas a ver si encontraba algo comestible que le ayudara a reponer fuerzas sin las arcadas habituales. Había llegado a un punto en que podía permitirse ir a servirse él mismo, y hasta podía aumentar esa autonomía al punto de revisar los menús: los mejunjes del monje habrían llevado a cualquiera a una lenta ruina física. Ordenó al sargento que le acompañara para llevar los platos.
Encontraron al bienamado pitancero golpeando a base de bien un alimento que sujetaba como podía sobre la mesa de trabajo. El juez no quiso averiguar de qué se trataba, pues necesitaba conservar intactas hasta el mediodía las ganas de comer. Mientras el sargento Hung elegía algunos pastelillos con miel que parecían digeribles, su señor lanzó un vistazo a la pieza.
– ¿Qué hay detrás de esa puerta? -preguntó.
– Un anexo -respondió el monje, completamente absorto en su tarea.
«¿Estará intentando ablandar un trozo de carne?», se dijo el juez con un rayo de esperanza. Claro que no: ese budista era un vegetariano fanático. Toleraba el pescado, pero en su antro no entraba ninguna carne de animal de cuatro patas.
Intentó en vano empujar la puerta del anexo.
– Ábramela -ordenó esperando no descubrir un saladero repugnante o algo peor.
El monje sacó una llave y abrió con ella la cerradura. El cuarto estaba a oscuras. Hung Liang fue a levantar el estor que tapaba la ventana. Delante de una inmensa chimenea sobresalían unos moldes oblongos, varios picos, pinzas y cubos de agua. «Diría que es una sala de tortura -caviló el juez con inquietud-. ¿Qué excesos dignos de bárbaros invasores se habrán cometido en este lugar?» Al mirar con más detenimiento, comprendió que estaba en un taller de fundición. Todavía eran visibles las huellas doradas en los bordes de los moldes. Acababa de descubrir el lugar donde se habían fabricado los lingotes de oro encontrados con el cuerpo de la criada. Se volvió hacia el monje y señaló todo el instrumental con un dedo acusador.
– ¡Esto va cada vez mejor! ¡No le basta a usted con sazonar verduras a cual más pocha! ¡Además, fabrica lingotes de contrabando! ¡Qué me falta por ver!
El monje respondió entre balbuceos que no entendía de qué hablaba. El sargento con gesto amenazador alzó el garrote del que ya no se separaba.
– ¡No ofendas a tu magistrado con mentiras! -clamó-. ¡O te costará caro!
El cocinero se hincó de rodillas. Juró que ese material ya estaba ahí cuando llegó. Como no había entendido para qué servía, no entraba nunca en el cuarto. Bastante ocupado estaba ya con «la elaboración de las refinadas viandas que cocinaba con mimo y abnegación para Su Excelencia tres veces al día».
Al recordar las «refinadas viandas» en cuestión, el juez Di estuvo tentado de inculparlo por sevicias deliberadas contra una autoridad constituida. En cuanto a Hung, ardía en deseos de molerlo a golpes sólo para enseñarle el arte culinario. El juez Di le paró la mano.
– Hoy estoy de un humor manso -dijo-. Voy a reservarme mi opinión a la espera de haber comprobado sus alegaciones.
«Y, después de todo, una carpa mal guisada siempre será mejor que ninguna carpa en absoluto.»
El monje se arrastró por el suelo para abrazarle los pies, y el juez Di vio confirmado su juicio de que ese sujeto no sabía qué era la higiene.
– Su Excelencia es muy bondadosa con este bribón -gruñó Hung Liang ya en el pasillo-. La cena de anoche bastaba para condenarlo a cadena perpetua.
El juez Di le preguntó si iba él a preparar cada día la comida de nueve personas. Si no era así, más valía no agobiar a la llave maestra de su modesto confort y concederle temporalmente el beneficio de la duda. El sargento Hung no estaba menos ansioso.
– Sí, pero, noble juez… usted ha hablado de envenenamiento… ¡Él es nuestro cocinero…! ¡No voy a poder probar bocado! -se lamentó llegando a la altura de su señor, que cruzaba el pasillo a grandes zancadas.
En ese momento sonó el gong de la entrada. El juez, considerando que ya no podía confiar en nadie, fue a ver por sí mismo qué aventurero se atrevía a presentarse a la puerta de un castillo lleno de espectros y tunantes.
El mayordomo acababa de abrirle a la monja, la misma a la que el anciano Zhou iba a visitar a la ciudad. Había faltado a su día de visita, de manera que, preocupada por su salud, había hecho el esfuerzo de venir.
– Por poco no consigo llegar aquí -se quejó-. Mi barca ha estado a punto de volcar diez veces, y la corriente delante de vuestro portón era cada vez más fuerte. Van a acabar separados de la comunidad.
«¡Es lo que nos faltaría! -se dijo el juez-. Encerrado con estos dementes, ¿puede ocurrir algo peor? Ya sólo me quedaría volverme loco yo también.»
– Ha mostrado un gran valor -respondió él.
– Una tremenda inconsciencia -añadió el mayordomo, cuyo rostro expresaba una innegable censura-. Debería regresar cuando todavía está a tiempo. El señor Zhou se encuentra perfectamente. Han pasado tantas cosas que sencillamente hemos olvidado su día de salida. Le ruego que nos lo perdone. De todas maneras, la crecida ya no permite llevarlo a la ciudad en condiciones aceptables, por el momento.
– Entiendo -dijo la monja, más decepcionada que intranquila-. Ya que estoy aquí, me gustaría saludarlo, si me lo permite.
El mayordomo se apartó a regañadientes para dejarla entrar. La introdujo en un salón y fue a buscar al anciano. El juez se quedó haciéndole compañía. La religiosa tomó asiento en un sillón. Hubo un tiempo de silencio, incómodo para ambos por igual.
– Esta casa tan grande parece muy vacía -dijo ella por fin-. Salta a la vista que la mayoría de los criados han sido enviados al campo. Resulta cruel esta falta de vida. ¡Qué catástrofe esta crecida de las aguas! ¡Y los crímenes! ¡Y la epidemia, de la que cada vez se habla más! Los habitantes de nuestra ciudad no saben qué pensar.
– Seguro que no durará mucho más tiempo -respondió amablemente el juez Di.
– ¡Oh! Paso el día rezando -dijo la monja-. Buda terminará escuchando mis súplicas.
– La intercesión de una persona tan piadosa como usted por fuerza será eficaz -aprobó el juez.
La conversación cayó como una hoja muerta.
– Esperaba que la señora Zhou saliera a saludarme -dijo-. ¿No se encuentra bien?
– La crecida la tiene terriblemente preocupada -respondió el juez, aunque, en su opinión, el fastidio de una conversación con la vieja beatona explicaba su ausencia.
El mayordomo abrió la puerta para hacer entrar al más veterano de los Zhou.
– Mis señores le piden que los excuse -anunció el criado-. Tienen algo de fiebre y si llegaran a contagiarla no se lo perdonarían. Estarán encantados de verla tan pronto se recuperen.
– Rezaré por ellos -aseguró la religiosa con una mueca de orgullo herido.
Estaba convencida de que más bien temían contagiarse al contacto con ella, y no al revés, lo que era plausible.
– Como no lo he visto, estaba terriblemente ansiosa -dijo volviéndose hacia Zhou Li-peng-. Me alegra comprobar que se encuentra bien.
– ¡Cómo! -protestó el viejo-. ¡Ya ve usted que estoy muerto! ¡Todos los Zhou estamos muertos! ¡Está usted ciega, por Buda! ¡Dígaselo! -interpeló al juez Di.
– ¿Y cómo iba a decir algo semejante? -respondió cortésmente el magistrado.
– ¡Pues porque ha sido usted el que nos ha matado! -exclamó el anciano-. ¿O no se acuerda? Usted arrastró nuestros cuerpos por los pasillos. Yo, en cambio, me acuerdo muy bien. Llevo muerto mucho tiempo; déjenme descansar en paz.
La monja puso una cara de entierro perfectamente conforme a las circunstancias. Di consideró decente dejar que continuara ese edificante tête-à-tête con su viejo amigo. A la vuelta de un pasillo encontró a la señorita Zhou y la informó de que tenían visita.
– ¿No irá a verla?
– ¡Ah, no! -exclamó la joven-. Es una charlatana, adobada en devoción. Mis padres han tenido que refugiarse en la otra punta del castillo. Y yo voy a hacer lo mismo.
Y se marchó a buen paso.
El juez Di estuvo atento a la marcha de la monja, que, considerando el humor de su amigo, por fuerza sería inminente. Efectivamente, no tardó en verla bajar los peldaños de la escalinata y salió tras ella a toda prisa. La mujer tenía los ojos húmedos.
– Está perdiendo la cabeza -dijo ella.
– Sí, la cosa no va a mejor -respondió el juez-. Rara vez hay mejorías en su estado. Es la vejez.
De hecho, empezaba a preguntarse si el anciano, con sus morbosas obsesiones, no había metido cuchara en los asesinatos.
Insinuó algo sobre el «ahogamiento» de la criada. La religiosa cayó de las nubes al oír la noticia, de la que no sabía nada. En la ciudad tampoco se sabía nada. Los señores, igual que los criados, se habían mostrado de una discreción rayana en el mutismo.
Despidiéndose en el portón, el juez le aconsejó que no se entretuviera demasiado por el campo en las próximas semanas, y que atrancara la puerta; nunca se sabía, y los pícaros acechaban por todas partes.
– Buda vela por mí -respondió ella-. Mi puerta siempre está abierta. Estoy tranquila.
El juez se dijo que Buda no había velado demasiado por su bonzo, que había perdido la vida dentro del propio recinto del templo. Habría preferido ver a la monja menos tranquila y más prudente. Desde hacía algún tiempo las desgracias se ensañaban con los visitantes del castillo.
Tras una inclinación respetuosa, la mujer subió a la barca, que un mozo de la posada empujó con dificultad a través de la corriente.
«Bueno -caviló el juez-. Ya sólo falta la visita de la señorita Capullo de Rosa, y habremos recibido a todos los notables de la localidad. ¿Vendrá? Después de los ángeles del cielo, las mujeres de mala vida: ése sería el orden de las cosas.» De tener que elegir, sin atreverse a confesárselo, preferiría esta última visita.
Se fue a la biblioteca a buscar un texto lo bastante soporífero que le ayudara a conciliar el sueño, y esa noche se durmió con la lectura de una voluminosa obra dedicada al pensamiento de Lao-tseu.
11
El juez Di escapa a un intento de asesinarle; una urraca le entrega la pieza que faltaba.
Durante la noche, el juez Di soñó que lo enterraban vivo. El sudario pesaba sobre su cara; paletadas de tierra empezaban a cubrir su cuerpo. Sentía cómo se iba hundiendo en la nada. Despertó sobresaltado. La habitación estaba a oscuras, no conseguía respirar. Apenas necesitó un segundo para rendirse a la evidencia: ¡alguien estaba sujetando un almohadón contra su cabeza y pretendía asfixiarlo!
Tras mucho forcejear, su mano dio con la obra sobre Lao-tseu que le había ayudado a adormilarse. Con un último sobresalto, asestó un golpe vigoroso al cráneo de su asaltante. La filosofía consigue resultados radicales: el agresor retrocedió de un salto. El magistrado apartó el almohadón y recuperó el aliento.
En su juventud había recibido instrucción en artes marciales. Sus vigorosas investigaciones por los bajos fondos le habían ayudado a mantenerse en forma y aplicar sus conocimientos en ese terreno. Adoptó la posición conocida como «el tigre furioso» para lanzarse sobre su adversario. Éste respondió con una patada en el estómago. El juez Di adoptó la posición conocida como el «caracol dentro de su concha» y se encogió con un gemido.
Por suerte, la puerta que comunicaba con la antecámara se abrió y apareció Hung Liang aún medio dormido.
– ¿Su Excelencia ha llamado? -preguntó el sargento escudriñando en la oscuridad.
La sombra del asesino vaciló un instante. Antes de que el sargento pudiera entender qué había pasado, el intruso ya había abierto la puerta exterior y desaparecido en la crujía. El criado salió en su persecución, tropezó con el cuerpo inerte del juez, que no había visto, cayó, y su cabeza fue a dar con un taburete. Ahí estuvieron enredados un minuto largo, el juez quejándose mientras se sostenía el vientre, y su salvador luchando por recuperar el sentido.
– ¡Por Buda! -exclamó al descubrir que había caído encima de su señor-. ¡Ese miserable le ha herido! ¡Déjeme que le ayude a levantarse! ¿Dónde le ha golpeado?
– ¡En ningún sitio! -gimoteó el juez-. He resbalado a oscuras y ese cobarde ha aprovechado para escapar.
El sargento Hung le ayudó a sentarse y encendió una lámpara. Cuando el juez se encontró algo recuperado, decidieron que el sargento instalaría una cama provisional en un rincón de la estancia para proteger a su señor.
– Ya verá, estorbaré lo menos posible -le tranquilizó.
– Empieza por recoger tu gorro que corre por el suelo -dijo el juez señalando la prenda, que había caído cerca del taburete.
– Este gorro no es mío, noble juez -respondió el sargento Hung. Después de examinarlo unos instantes declaró-: Si yo lo hubiese llevado, no me habría hecho tanto daño en la cabeza al caer.
El juez le pidió que le dejara examinar el objeto. Era un cubre-cabezas de algodón gris y forma redondeada. Había visto que el jardinero llevaba uno parecido. Repentinamente apresurado, pidió a Hung que le ayudara a ponerse ropa de más abrigo y salió precipitadamente, con el sargento pisándole los talones, hacia las dependencias que ocupaban los criados. Ocho pasillos después, llamaba a una puerta situada junto a las dependencias. Un monje en camisón acudió a abrir.
– ¡Noble juez! -exclamó el cocinero con expresión preocupada-. ¿Qué se quema?
El magistrado le preguntó dónde dormía el jardinero. El monje lo condujo a través de un pasillo al que abrían varias puertas cubiertas por cortinas.
– ¿Qué ocurre? -inquirió el mayordomo con voz adormilada, mientras entraban en una pequeña y oscura habitación.
A la luz de la lámpara, comprobaron que en el cuarto, pobremente amueblado, no había un alma. La estera estaba doblada: nadie había dormido desde la noche anterior. Nadie sabía dónde se encontraba su ocupante. El juez recomendó que le avisaran de inmediato y sin importar la hora si el joven aparecía por la casa. Luego regresó a acostarse.
La agresión que acababa de sufrir tenía al menos un aspecto positivo: conocía la identidad del culpable de los tres asesinatos.
Al día siguiente, al llevarle su té mañanero al juez, el sargento Hung le informó de que la casa estaba en ebullición. El jardinero no había reaparecido y la noticia había dejado pasmado a todo el mundo. El juez sorbió lentamente el líquido ardiente mientras reflexionaba. Al cabo de un momento, el señor Zhou, impaciente, llamó a su puerta.
– Su criado me dice que ha sido víctima de una salvaje agresión, ¿es eso cierto? ¡Bajo mi techo! ¡Permítame que le presente mis más sinceras excusas por este ultraje! Mis antepasados se revuelven en sus tumbas. Nuestra familia no ha sufrido jamás una humillación semejante. ¡Apalear a un hombre indefenso! ¡Qué vergüenza para nuestro nombre!
– No sufra por mí -respondió el juez algo picado-. Por suerte, mis cualidades físicas me han permitido poner en fuga al agresor. Y lo habría atrapado si no hubiese tenido que auxiliar a mi criado, que ha resultado herido en la cabeza. ¿Dónde cree que ha podido refugiarse?
– He mandado rastrear toda la finca en cuanto he sabido del espantoso hecho -aseguró Zhou-. Pero, por desgracia, no hemos encontrado ni rastro de ese canalla. A estas horas ya debe de andar lejos. Haremos que el ejército lo busque, cuando podamos comunicarnos con él.
«Eso es -pensó el juez-. O también los duendes del bosque, con sus farolillos de colores, en la próxima estación.» El ejército tardaría días en enviar una brigada, si es que llegaban a enviar alguna. Los bandidos que infestaban los campos en tiempos de catástrofe ya lo tenían ocupado. De todos modos, tenía una idea del posible escondrijo elegido por el jardinero: un lugar caliente y muy cercano, donde podría recibir alimentos sin problemas y ser avisado de ocasionales peligros.
Susurró algo al oído del sargento Hung, que recogió su garrote y salió de la habitación por la crujía. Luego invitó a su anfitrión a seguirlo y se dirigió directamente a la habitación de la señorita Zhou por los pasillos interiores. La puerta estaba cerrada. Llamó. No hubo respuesta.
– Mi hija está con su madre -le informó el pater familias.
– ¿Tiene por costumbre cerrar con llave cuando no está?
El señor Zhou lo ignoraba. El monje y el mayordomo llegaron en ese momento, atraídos por el ruido.
– ¡Derríbeme esa puerta! -ordenó el juez-. ¡Ahora mismo!
Los dos hombres se lanzaron a la vez contra la puerta, que cedió con un crujido ruidoso. Entraron en una bonita habitación decorada con flores pintadas. Un vestido malva descansaba encima de una silla. La puerta de la crujía estaba abierta de par en par. Fuera se oyó un grito en el exterior.
– ¡De prisa! -pidió el juez-. ¡Síganme!
Encontró al sargento Hung, garrote en mano, en la galería cubierta. El jardinero estaba a sus pies y se frotaba la coronilla. El monje y el mayordomo lo llevaron a rastras dentro de la casa y le obligaron a arrodillarse delante del magistrado.
– Esta noche -dijo el juez- has atentado contra mi vida. No lo niegues: el gorro te acusa. Te ordeno que me digas a qué obedecía esa acción imperdonable.
– He querido salvar a la señorita Zhou -respondió el joven con la cabeza gacha-. Usted la acusó de asesinato en mi presencia. ¡Yo no podía permitir que corriera ese peligro!
El señor Zhou se enfureció, rojo de ira, agitó los brazos; al verlo, se diría que era uno de esos padres ultrajados de los repertorios cómicos.
– ¿Salvar a mi hija tú, miserable? ¿Acaso necesitaba ella que la salvaran? ¡A qué viene que tú te preocupes de mi querida niña! ¡Ni levantar los ojos a su paso debieras! ¡Pútrida larva! ¡Repugnante cochinilla! ¡Desperdicio de la humanidad!
El sargento Hung dio un golpe en el hombro al prisionero.
– ¿Es que no sabes que atentar contra la integridad de un funcionario imperial es un crimen que se castiga con muerte atroz? ¡Implora piedad a tu magistrado para que te evite la tortura y te condene a una simple decapitación!
– ¿Pretendió usted salvar a la señorita Zhou? -repitió el juez Di-. Entonces ¿cree que es culpable?
El jardinero empezó a farfullar. El señor Zhou se ahogaba repitiendo: «¡Culpable! ¡Culpable! ¡Abominable gusano! ¡La creía culpable! ¡Cómo te atreves a emitir una opinión sobre la pureza de mi encantadora niña?»
El juez Di tenía su propia idea sobre tan cacareada pureza. En cualquier caso, ordenó atar al prisionero y recomendó que lo encerraran en un cuarto sin ventanas, con una cerradura más resistente que la que había en esa habitación. Lo llevaron a la fresquera.
La señora Zhou, sin creer lo que veían sus ojos, apareció en el umbral de la habitación seguida de su hija. El juez pregunto a la joven si sabía que el jardinero se había refugiado en su cuarto.
– Pero ¡de qué estamos hablando! -eructó el señor Zhou-. ¿Cómo iba ella a saberlo? ¡La pobre chiquilla ha estado a punto de morir por culpa de este innoble puerco! ¿De quién se puede uno fiar hoy? ¡Usted me dirá!
El juez Di era incapaz de responderle a ese idiota que su querida chiquilla mantenía con el criado una relación escandalosa. Estrictamente hablando, podía decirse… pero dentro del recinto de una sala de audiencia. Dentro de su propia casa, semejante revelación habría sido pura y simplemente un insulto. La damisela porfió en declarar que no sabía nada, que el jardinero debía de haber entrado por el exterior mientras ella se encontraba ayudando a su madre a peinarse.
– Ha sido una investigación redonda, noble juez -dijo Hung Liang satisfecho, mientras regresaban a sus aposentos-. Ya sólo queda organizar el traslado de ese asesino a la corte de justicia más cercana.
El juez Di seguía preocupado. Fue a sentarse frente al lago para meditar; si lo pensaba detenidamente, no podía creer que el jardinero fuera el asesino que con sangre fría, habilidad y discreción había mandado a tres personas al otro mundo en pocos días. No coincidía con la naturaleza ardiente y entusiasta del muchacho. Que quisiera darle una tunda a un magistrado que amenazaba a su amante, sí, cuadraba, pero ¿y las otras víctimas? ¿Por qué matar a todas esas personas y seguir sirviendo en el castillo como si no pasara nada? Se le habían presentado mil oportunidades de huir. Tendría que estar loco… aunque al menos no lo parecía. Aquí todo el mundo parecía algo sospechoso, y, sin embargo, el principal sospechoso no tenía madera de culpable. Era para darse de cabezazos contra la pared. «¡Qué fácil sería todo si no fuera yo tan exigente conmigo mismo -se lamentó el juez-. El hombre es su propio verdugo. Se obliga a un ideal de excelencia inalcanzable, es sufrimiento de por vida. La mediocridad es un refugio.» Pensó casi con envidia en ese idiota de Zhou, que hallaba en sus libaciones la manera de ahogar ese resto de espiritualidad que guardaba aún su mente alcoholizada. Pero no todos los hombres tenían la suerte de ser estúpidos y débiles, ahí residía su desgracia.
El asesino, por su parte, tenía que ser inteligente. Sin embargo, nadie es perfecto: seguramente tenía algún punto débil… Al él, como representante del Hijo del Cielo, le correspondía descubrir esa debilidad y aprovecharla para sacarlo de su madriguera.
Suspiraba al pensar en esa responsabilidad cuando sonó un espantoso crujido. Hung y él acudieron rápidamente a la crujía, y pronto el conjunto de los habitantes del castillo estaba con ellos.
– ¡Es un pilar que se acaba de hundir! -explicó el mayordomo señalando uno de los soportes del edificio, que desaparecía bajo el agua prácticamente en toda su longitud.
– El lago ha vuelto a subir -observó el señor Zhou preocupado.
– Pero no es la primera vez que ocurre, ¿no? -preguntó el juez Di-. Supongo que el nivel de agua nunca alcanzó la cota de alerta…
– Eu… no -respondió el amo del castillo algo azorado-. Aunque no puedo garantizarlo… Nuestra casa se construyó hace un siglo a lo sumo. ¿Quién sabe qué puede ocurrir en circunstancias verdaderamente excepcionales? Mi padre siempre nos aseguró que era impensable que ocurriera algo así…
Que la finca fuera insumergible dejaba de ser una certeza. «No sólo se está quebrando ese pilar -pensó el juez Di-, también la fe de este hombre en la indefectible protección de la diosa.»
El rollizo monje apareció de nuevo en el portón, sin aliento. Una fuerte corriente pasaba por delante del parque y no había forma de cruzar sin verse arrastrado. La crecida del río había acabado aislándolos del todo.
Los habitantes del castillo se miraron de soslayo. El ambiente se resintió de inmediato de la situación de ratonera forzosa: el juez apenas había salido de la finca cuando todavía se podía. Pero la idea de reclusión obligada alteraba el clima general. Al no poder irse cuando les apeteciera cambiaba la manera de mirarse unos a otros. El juez se sorprendió al darse cuenta de lo mucho que le fastidiaba cada vez que uno de sus anfitriones abría la boca para decir una tontería. Las impertinencias de la joven Zhou, la superficialidad de su madre, la embriaguez interminable del padre, y hasta la despreocupación del benjamín se le estaban haciendo insoportables. Y también ellos saltaban por un quítame allá esas pajas. La atmósfera estaba electrizada. El propio Hung Liang tuvo la desfachatez de señalar a su señor que ya estaba cansado de ir detrás de él diez veces al día y que le rogaba humildemente tuviera a bien recoger sus prendas en un baúl cuando se cambiara, una insolencia inimaginable en tiempo normal. El juez lo perdonó en nombre de las tres generaciones de Hung que habían servido a sus antepasados, pero se prometió ponerle en cintura en cuanto la situación se hubiese despejado.
Ahora que la criada estaba muerta y el jardinero preso, el problema del servicio, y especialmente el de las comidas, se hacía acuciante. El juez Di propuso a los Zhou prestarle a Hung Liang para ayudar en la cocina. Por una parte, eso le ordenaría las ideas y por otra le alegraba contar con alguien que supervisara la composición de los platos, por si resultaba que el monje era el asesino. El mayordomo se ocupaba de servir los platos y lo hacía exagerando los gestos de un hombre abrumado de trabajo.
El juez Di intentaba digerir las frituras grasas del cocinero concentrándose en la lectura de Lao-tseu cuando un pájaro que acababa de posarse en el repecho de la crujía llamó su atención. Era una urraca, y vio que llevaba un objeto brillante en el pico. El magistrado se acercó lentamente a la ventana y descubrió que se trataba de un broche adornado de piedras preciosas. Intentó acercarse más, pero el pájaro abrió las alas y alzó el vuelo con su botín.
El juez pidió ayuda a su criado y los dos hombres salieron en su persecución por el parque con la esperanza de descubrir su nido.
Desde el castillo, los Zhou los vieron recorrer los senderos nariz al aire, como dos locos escapados de un manicomio. Quedaron convencidos de que sus invitados empezaban a perder la cabeza, cosa que, en el fondo, podía ser una ventaja.
Hung Liang lanzó un grito: acababa de ver a su objetivo posarse en una rama, en lo alto de un árbol. Ahí estaba su refugio.
– ¡Encarámate ahí, rápido! -ordenó el juez mientras el sargento evaluaba la altura con creciente angustia.
Subió como pudo, forcejeando y así consiguió alcanzar la dichosa rama. La urraca había huido al ver acercarse al intruso, pero había dejado su presa de guerra. Hung se guardó el dije en una manga e inició un descenso más arriesgado de lo que ya había sido el ascenso. Resbaló y fue a caer sobre sus posaderas delante de un juez Di, que alargaba ya la mano para recoger el botín.
– ¡Qué curioso! -murmuró mientras examinaba el objeto.
No se trataba de un banal perifollo para el tocado de una dama. Era una joya falsa, una burda imitación, diseñada para que resultara muy llamativo. Y podía dar el pego siempre que se viera de lejos, con una iluminación tenue… ¡era un accesorio de teatro!
– ¿Dónde está la urraca? -preguntó de pronto el juez, muy nervioso-. ¡Necesito ese pájaro! ¿Dónde se ha metido?
Salió otra vez en su busca mientras Hung Liang, inútil por el momento, se frotaba el trasero. Al cabo de una media hora, el juez creyó ver a su urraca. La siguió con la vista de árbol en árbol… hasta que terminó tropezando con un montón de ramas que no había visto antes, concentrado en que su guía no se escabullera. El volátil había ido a posarse en lo alto de un montón de madera y hurgaba con el pico obstinadamente.
«¿Qué puede estar buscando?», se preguntó. Empezó a escalar el almiar. En la cima, donde el pájaro había escarbado, tuvo la sorpresa de descubrir escondido por las ramas un toldo agujereado, a través del cual vio claramente un cofre de joyas abierto, que contenía otros artículos brillantes, anillos, collares, que habían excitado la codicia del animal. Empezó a separar ramas y enseguida comprobó que el montículo de madera era en realidad un hábil escondrijo para una carreta cubierta con una lona. Después de despejar el espacio sacó a la luz un montón de objetos, ropas, y un batiburrillo de objetos heteróclitos. El vehículo le recordaba algo… Lo había visto en el patio de la posada. ¡Pero si era el de esos actores que habían salido a buscar un empleo de puerta en puerta! ¡Eran sus accesorios lo que ahora tenía en las manos! ¿Y qué hacía la carreta dentro del parque? ¿Habían sido víctimas del misterioso asesino, igual que el vendedor de sedas?
Lo peor fue que, al seguir hurgando, el juez Di encontró unos curiosos artículos que arrojaron nueva luz sobre la naturaleza de sus alucinaciones: una cabeza de carpa estilizada de cartón pintado, fuegos de Bengala, una diadema, una cola de sirena de tela bordada… ¡Vaya, así de real era la aparición de la diosa, en el lago, la noche en que el mayordomo y él la vieron desplazarse sobre un pez gigantesco envuelta en fuegos fatuos! Aprovechando la bruma y la oscuridad, había bastado colocar la cabeza de cartón piedra en la proa de una barquita y plantar los fuegos de Bengala a lo largo de ella… La distancia y la imaginación habían hecho lo demás. ¡Qué tonto se sentía por no haberlo sospechado antes! Por fin se hacía la luz. Y era cegadora.
El señor Zhou había estado acechando su regreso un largo rato porque cuando el magistrado subía los peldaños su anfitrión salió a su encuentro para preguntarle con ansiedad mal disimulada si había descubierto algo interesante.
– No me he quedado descontento -respondió el juez-. Y no le digo más… ¡Le espera una sorpresa de lo más teatral!
Y se alejó con una risita que dejó a su anfitrión bastante preocupado.
12
El juez Di recoge una confesión sorprendente y luego organiza una trampa.
El juez Di se encerró en su habitación para hacer balance. La conclusión a la que había llegado le parecía muy absurda. Pero, una vez establecidos todos los hechos acaecidos durante su estancia en el castillo, parecía límpida, indiscutible, sencillísima. Si pensaba en el aspecto irreal de su situación, en las expresiones cambiantes o falsas de sus anfitriones, en los lances sexuales de una, en los avatares de la otra, en la infinidad de detalles que no cuadraban… la solución resultaba evidente.
El gong de la comida sonó en la casa. El juez se cambió de atuendo por otro negro y adamascado, sin prisas. Sus comensales le esperaban sabiendo a ciencia cierta que la principal atracción de la comida no estaría en los platos: iba a ser él y sólo él. Si tenían dos dedos de frente, estarían esperando y temiéndose lo que iba a ocurrir.
Efectivamente, cuando llegó al comedor, los Zhou esperaban sentados a la mesa, inmóviles como estatuillas de barro cocido esmaltado. Ninguno había tocado los palillos, ni siquiera el niño. Todos lo miraban con una expresión cargada de recelo. La señora Zhou, en un último esfuerzo por darle a su situación un tono de normalidad, alargó al juez un plato de pescado bañado en aceite.
– Gracias -dijo él cogiéndolo.
Luego, sin concederle una sola mirada a ese macerado de color verde, arrojó todo contra la pared, donde el plato se rompió. «¡Ah -pensó con una curiosa sensación de alivio-, ¡Hace mucho tiempo que debería haber hecho esto!»
– Ustedes me han estado engañando -les espetó fríamente mientras se sentaba-. Desde el primer día. Y no es algo que me alegre.
Hablaba con voz calma y reposada. Pero sus palabras producían el mismo efecto que si las hubiese gritado en sus oídos. Ellos lo miraban ahora con un espanto indisimulado, como fantasmas que habían creído estar vivos hasta el momento en que un ser mortal les hubiese revelado la verdad sobre su condición de espectros. Sus rostros se descomponían. Caían las máscaras. La señora Zhou mostró un rictus amargo. Su marido abandonaba paulatinamente sus aires de gran señor para desmadejarse con los hombros encogidos y la cabeza hundida en el cuello. La expresión de orgullo de su hija se había convertido en provocativa y vulgar. El benjamín ya no tenía la expresión de un niño travieso sino la de un crío de las calles sin educación. El juez comprendió que era la mirada que les dirigía lo que había obrado en gran medida esta transformación: el velo que cubría sus ojos había caído.
– ¿Qué están haciendo ustedes aquí? -preguntó-. ¿Cómo han conseguido apoderarse de la finca?
El señor Zhou, fingiendo no haberlo entendido, recitó su última tirada.
– Mis antepasados la construyeron hace ya un siglo y… -empezó con voz vacilante.
– ¡Cuentos! -le atajó el juez Di-. ¡Acabe con sus ridículas mentiras! ¡Sus antepasados eran titiriteros, como usted! ¿Cómo han podido creer ni por un solo instante que conseguirían engañarme?
¿Cómo esperaban darme el cambiazo a mí, un funcionario del Dragón Divino?
– Me parece que, pese a todo… -apuntó la señora Zhou con una vocecilla.
– Pudieron engatusarme muy al principio, en medio de la confusión general… Pero hoy he recuperado la lucidez ¡y la realidad se me aparece en su siniestra crudeza!
Arrojó delante de la señora Zhou el dije de brillantes.
– Le entrego algo que le pertenece. Ustedes son tan propietarios de este lago como este broche está engarzado de diamantes. Todo aquí es falso desde el principio. Me han estado mintiendo de manera continuada.
Los Zhou parecían haber perdido el habla.
– Los llevaré al tribunal más próximo en cuanto el río sea navegable. Entretanto, se pudrirán en una cárcel en Zhouan-go. ¡Usurpación de identidad! ¡Insulto a un magistrado! ¡Y seguro que todavía hay más y peor! ¡Hay diez motivos para condenarlos al peor de los castigos!
Los Zhou se levantaron, lívidos como ahogados.
– ¡No crean que escaparán de mí! -advirtió el juez-. ¡Estamos bloqueados por la crecida de las aguas! ¡No llegarán muy lejos! Y si intentan algo contra mi integridad personal, sepan que la administración imperial irá a buscarlos allá donde se escondan!
Los señores Zhou fueron a arrodillarse delante de él, luego sus hijos los imitaron. Lo hicieron con suma gracia, como un rey y una reina de tragedia, humillándose ante el que los había derrotado. Golpearon el suelo con la frente para implorar clemencia. El juez respondió que de ninguna manera y les instó a contestar a sus preguntas con precisión y sinceridad. ¿Cómo unos actorcillos ambulantes habían llegado a instalarse en una mansión aristocrática y con qué finalidad?
– Nuestra suerte -empezó el señor Zhou- no dejó de declinar desde el inicio de los aguaceros. Cuando llegamos a Zhouango, estábamos en las últimas. Los espectáculos al aire libre eran imposibles, las ferias y mercados se hablan suspendido, y nadie tenía cabeza para pensar en reír con nuestras cabriolas ni en llorar con nuestras tragedias. Buscábamos desesperadamente un contrato para una representación de carácter religioso cuando nos abordó el mayordomo de este castillo, que sabía de nuestras idas y venidas a través de la ciudad.
– Adivino su propuesta -dijo el juez Di-. Les dijo que sólo tenían que ocupar el lugar de sus señores para esperar en caliente el fin de la crecida, con un buen peculio como pago.
– Sí, noble juez.
– Porque sus señores se habían trasladado al campo y no quedaba nadie, excepto él, para velar por su fortuna.
– No, noble juez.
– ¿Cómo que no? -protestó el magistrado-. Y entonces ¿dónde están?
Las palabras salían a duras penas de los labios del señor Zhou. Fue su mujer la que respondió, sin alzar la cabeza.
– Están muertos, noble juez. Llevaban varios días muertos ya antes de que llegáramos; cayeron por las fiebres, al inicio de la epidemia, ellos y los pocos criados que mantenían a su lado. El mayordomo cayó enfermo, pero se salvó. Fue entonces cuando se le ocurrió aprovechar la situación. Pero la crecida, al agravarse, le impidió escapar con el tesoro y nos propuso interpretar el papel de señores del castillo, desde lejos, para que los aldeanos creyesen que nada había cambiado.
– No entiendo -dijo el juez-. Si ustedes no podían mostrarse sin que los descubrieran, ¿de qué le servían?
– Perdóneme, noble juez -dijo la señorita Zhou-, pero usted es la prueba viviente de que la estratagema era eficaz. Sin nosotros, la ausencia de los señores de la casa se habría descubierto mucho antes. Y, sin su increíble sagacidad, nunca habríamos sido desenmascarados.
– Además -añadió el señor Zhou-, era sólo una mentira a medias.
– ¡Ah, claro! -exclamó el juez Di-. ¿Cómo consiguieron que uno de su familia suplantara al anciano Zhou? ¡Y pasearlo entre la gente que lo conoce de toda la vida! ¡Así se entiende por qué ese actor de segunda fila decía frases tan incoherentes!
La señora Zhou puso cara de pocos amigos al oír la expresión «actor de segunda fila».
– Encontramos algo mejor que un actor de segunda para interpretar el papel -repuso.
– Es que ese viejo… -continuó su marido-… es de verdad el padre del difunto señor Zhou. Es el único miembro de la familia que ha sobrevivido a la epidemia. Eso nos ha permitido exhibirlo una vez a la semana, como era costumbre, para convencer a la gente de que todo andaba bien. Él podía decirles lo que se le antojara porque nadie se tomaba en serio sus peroratas desde hace tiempo.
«¡Diabólico!», se dijo el juez llevándose una mano a la frente. Ese noble anciano había estado diciendo la verdad en todo momento, advirtiendo a su manera que toda su familia estaba muerta. ¡Pero daba gritos en el desierto! Solamente su senectud le había permitido soportar el drama, y la presencia de los intrusos se había confundido con sus alucinaciones. Todo se imbricaba a la perfección. Y podría haber seguido así el año entero.
– ¿Y los asesinatos? -inquirió-. ¿Qué parte tenían en la función?
– ¡No tenemos nada que ver con eso! -protestaron los Zhou-. Somos sólo humildes actores, contratados para interpretar una comedia trágica. ¡Somos nada más copias cuyos originales han muerto! Suplicamos a Su Excelencia que crea nuestra palabra.
«¡La palabra de unos redomados mentirosos! -completó el juez en su fuero interno-. Necesitaría una conciencia celestial para dar fe a sus palabras.» Quiso saber cuánto les había prometido el mayordomo por su trabajo. Les había entregado un lingote de oro y les había dado a entender que habría otro cuando acabara la representación. Pero, cuando vieron el tesoro encontrado en el cadáver de su madre, habían comprendido que aquello no era nada. Ese hombre estaba sentado sobre una montaña de oro. ¡No solamente habían puesto en peligro sus cabezas, sino que además lo habían hecho por una propina!
– ¿Hasta cuándo debía durar esta mascarada?
Su empleador quería que fingieran hasta la Fiesta de la Perla. Pero, ahora que su madre había sido asesinada, estaban acogotados de miedo, por eso habían intentado huir. «Sin olvidar llevarse el dinero», se dijo el juez. Todo estaba meridianamente claro. Quedaba el asunto de los asesinatos: estaban ligados a la superchería, pero ¿de qué manera? El juez preguntó en qué circunstancias habían conocido al representante de sedas. La señora Zhou bajó un poco más la nariz.
– Mi mujer se encontró con él -respondió el marido en su lugar en tono de reproche-. Todo es culpa suya.
– ¡No tenía nada que ponerme! -protestó ella-. ¡El guardarropa de la señora Zhou no es de mi talla! Cuando Ho Kai, que interpretaba el papel de nuestro jardinero, me advirtió que un vendedor ambulante estaba a la puerta, no resistí las ganas de recibirlo. El mayordomo estaba en la ciudad, así que creí que no debía privarme de ese pequeño placer. ¿De qué sirve vivir en un palacio si ni siquiera puedes llevar un traje bonito? Además, la entrevista transcurrió sin problemas. Yo le compré el tejido que necesitaba para confeccionarme algo decente. Luego el mayordomo llegó y lo acompañó a la salida. ¡No tengo nada que ver con que se ahogara!
El juez Di permaneció pensativo unos instantes.
– Vi su carreta en el patio de la posada. Antes de venir, estuvieron alojados allá, ¿no es cierto?
– Pasamos tres noches en la posada, noble juez.
Por lo tanto, era probable que el representante los hubiese visto. Y especialmente a las damas.
– ¿Nunca antes había visto a ese hombre? -preguntó en tono inquisitivo.
La señora Zhou pareció incómoda.
– Bueno -confesó-, si hubiese sabido de quién se trataba, no lo habría recibido. Me acordé de golpe, al terminar, que lo había visto en la Garza Plateada. Una vez comimos en la sala común mientras él estaba allí. No le presté mucha atención entonces.
¡Así se pierde un hombre! El representante no había demostrado conocerla durante la entrevista con la falsa señora Zhou, porque estaba concentrado en la venta que tenía entre manos. Pero, cuando el mayordomo lo acompañaba a la puerta, debió de olerse algo, hacer preguntas, mostrar su sospecha. El parecido de la señora del castillo con la actriz debió de dejarlo perplejo, sobre todo después de ser introducido por el «jardinero», otro miembro de la troupe… Y tal vez viera a un tercer actor, por ejemplo, al chiquillo jugando en el parque, ¡o a la criada ocupándose de la limpieza! El juez imaginó fácilmente su estupefacción al comprender de golpe la impostura, camino del portón, y al mayordomo, adivinando por su recelo que todo estaba perdido. Era muy probable que ese pérfido criado hubiese decidido en ese momento eliminar a un testigo incómodo. Aprovechando la ausencia de la familia, había cogido una rama seca, molido a golpes a la víctima y empujado el cuerpo a la corriente de la crecida. Ignoraba que había golpeado al vendedor de sedas con tanta fuerza antes de echarlo al agua que sus pulmones seguían llenos de aire. E ignoraba lo fundamental: que un magistrado imperial al que nada le pasaba por alto había llegado a la posada. Ignoraba, por último, que el alma del difunto encontraría fuerza suficiente en su sed de venganza para guiar el cadáver hasta ese perspicaz funcionario.
El juez Di se sorprendió de que después del asesinato del vendedor de sedas, que se había cometido por así decir delante de la puerta de su casa, los Zhou no se hubiesen preocupado del giro que tomaban los acontecimientos. Los señores Zhou seguían cabizbajos. Llegados a ese punto, el cebo de la ganancia era el motivo más imperioso: sofocaba todas las dudas y temores. Su tranquilidad mental reposaba en la convicción de la superioridad de su arte, tanto más porque sólo habían debido experimentarla sobre el juez y su sargento. La señorita Zhou fue la única que levantó la cabeza.
– Yo sí he intentado algo -dijo con una pizca de arrogancia.
– ¿Tú? -se extrañó su padre-. ¿Y qué has hecho tú, pobre hija mía?
Ella nunca había confiado en ese mayordomo capaz de sustituir a sus señores con los primeros recién llegados para robarles tras su muerte. Era un individuo sin moral, los trataba con dureza y su conducta resultaba dudosa: vagaba de noche por la finca, dedicado a no se sabía qué. Así que había decidido influir sobre él. Se dio cuenta de que solía acudir a rendir honores a la diosa, en la pagoda del fondo del parque, y había supuesto que era supersticioso, de modo que jugó con su credulidad para proteger a su familia. Se le ocurrió rascar la espalda de la estatua para extraer algunas virutas doradas. Una noche, instaló a su hermano pequeño en una viga del techo. Encendió una vela y se escondió fuera del pabellón, en la espalda de la efigie sagrada. Al cabo de un momento, el mayordomo entró atraído por la luz. «¿Hay alguien?», le oyó preguntar. Prestó entonces su voz a la diosa, disfrazándola hasta que resultara irreconocible, tal como había aprendido a hacerlo actuando para sus espectáculos. El mayordomo la oyó dirigirse a él y le ordenó obedecer sus órdenes. Como estaba solo, llegó a la conclusión de que era la estatua la que le hablaba, en la atmósfera fantasmal de la noche, a la luz oscilante de la vela. Ella le ordenó obedecer en todo punto a los preceptos de amor impuestos por el Cielo y le prohibió tocar un solo cabello de la familia que habitaba el castillo. Luego, el chiquillo vació encima del criado la bolsa de virutas de oro, para redondear el efecto.
– ¡Como en el cuento de la princesa del cabello dorado! -exclamó su padre-. ¡Le dedicaste una representación privada!
– Sí, padre -respondió la joven Zhou, sin esconder su orgullo-. Utilicé nuestro saber para asegurarme de que ese hombre odioso no nos haría daño, por si hubiese sido ésa su intención. Un tipo como él está dispuesto a lo que sea para enriquecerse. Yo no me he fiado de él ni un segundo.
Sus padres estaban atónitos. Al observar a la muchacha, Di se dijo que no tenía dieciséis años como le habían dicho al llegar: ésa debía de ser la edad de la auténtica señorita Zhou. Ahora que no interpretaba su papel de adolescente, parecía al menos veintidós, lo que explicaba su aplomo.
– ¿Y funcionó? -preguntó su madre.
– Hasta cierto punto… -dijo la falsa señorita Zhou-. Para redondear el golpe, tuve la idea de repetir otra noche, y fui un poco más lejos. Utilicé los artificios de nuestros espectáculos. Con una cabeza de pez de cartón, una cola de tela, fuegos de bengala y la tiara de la princesa Li Gan, transformé una pequeña barca en una carpa encantada. Una noche de bruma aparecí delante de él convertida en diosa del lago. Mi hermano, cubierto con una capa negra, remaba a mi lado. Y ese hombre espantoso volvió a quedar muy impresionado. Mi aparición lo fascinó. Por desgracia…
No terminó la frase reprimiendo un sollozo. El juez Di creyó adivinar sus pensamientos.
– Por desgracia, eso no le impidió acabar con la vida de vuestra abuela -terminó.
La señorita Zhou asintió con la barbilla. Sus padres dieron un brinco de sorpresa.
– ¿Cree usted que esa rapaz inmunda tiene algo que ver con la muerte de nuestra venerada madre?
El juez Di se mesó lentamente su luenga barba negra.
– Es muy posible -respondió-. Si no es él, sólo puede haber sido uno de ustedes. ¿Creen que su monje-cocinero o su comparsa «el jardinero»…?
– ¡De ninguna manera! -exclamó el señor Zhou-. Llevamos años recorriendo juntos los caminos. Mi suegra tenía su carácter y muchas veces discutíamos, ¡pero nunca ninguno de ellos tocaría un solo pelo de su cabeza!
«Y, además, está todo ese montón de lingotes que encontraron encima de ella… -pensó el juez-. Las personas ancianas acostumbran a tener el sueño ligero, e incluso insomnio. Ella pudo muy bien sorprender al mayordomo mientras trasladaba el tesoro. Eso explicaría su expresión radiante la última vez que hablé con ella. Pretendería robar una parte del oro, y él la lastró con su propio botín… Habría que averiguar dónde se encuentra el escondrijo…»
Era primordial que siguieran interpretando su papel para el mayordomo, a la espera de averiguar algo más, al menos en las próximas horas. Eso jugaría a favor de sus pesquisas. En otras circunstancias, habría ordenado encadenarlos a todos y conducirlos ante el yamen, el tribunal. Pero estando ahí solo, ¿cómo actuar? No podía contar con nada más que con el miedo que les inspiraba para obligarlos a colaborar. Ellos eran muy culpables, el mayordomo lo era mucho más, y la desaparición providencial de los verdaderos Zhou estaba envuelta en una zona de sombra muy preocupante. Iba a necesitar algo de tiempo y de calma para esclarecer el caso.
La entrada de Song Lan con una segunda tetera llena de humeante té originó un silencio de varios segundos.
– Su Excelencia tiene mucha razón, las naranjas de la provincia de Chi-en-lou son mucho más jugosas, pero tienen más pepitas -dijo la señora Zhou con perfecta naturalidad, como si la conversación hubiese girado en torno a los cítricos durante los últimos veinte minutos.
Su marido acercó la mano a la garrafa de vino, luego la retiró.
13
El juez tiende una trampa; descubre un tesoro.
Esa noche, el mayordomo Song Lan cayó dormido como una piedra, pese a los tormentos que habitualmente le obligaban a velar durante una buena parte de la noche. Soñaba que estaba sobrevolando un lago de oro donde ninfas de piel de jade le llamaban con sus voces melodiosas cuando una suave música lo trajo a la realidad. Encendió una lámpara. Sentía pesada la cabeza y la vista nublada. ¿De dónde procedían esos sonidos? ¿Acaso uno de esos actores imbéciles se divertía ensayando en plena noche, en su castillo? ¡Ah, si hubiese podido prescindir de ellos! Continuamente tenía que llamarlos al orden. Eran peores que los antiguos criados.
Salió al pasillo sin hacer ruido. Nadie. Le costaba despertarse del todo. Sin embargo, no había tomado alcohol. La cocina del monje debía de tener la culpa. Un temblor lo llevó un poco más lejos. Le pareció que alguien se movía por los pasillos. Pero cada vez que giraba una esquina, se encontraba solo. Siguiendo la música, Song Lan llegó a la capilla del castillo. Todo estaba en calma, oscuro, nada se movía. Cuando ya iba a dar media vuelta, el aire empezó de pronto a oler a incienso, pero ningún bastoncillo ardía cerca de él. La música sonó más alta. Venía del altar o del cielo, no sabría decirlo. De golpe, varios farolillos se encendieron espontáneamente, iluminando con una luz brillante la estatuilla de la diosa, una imagen reducida de la de la pagoda.
– ¿Qué ocurre? -preguntó con voz que pretendía ser autoritaria-. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está todo el mundo?
«Duermen -respondió una voz sepulcral-. He extendido mi manto de sueño sobre esta casa. Deseo decirte algo sólo a ti. ¡Escúchame!» El mayordomo miró a su alrededor sin ver nada particular. Ni un alma.
«Prostérnate, hombre malévolo -ordenó la estatua-. ¡Gusano desobediente! ¿Así aplicas mis órdenes? ¡Sufrirás mi ira! ¡Mira cómo el brazo armado cae sobre ti!»
Hubo un rayo, un poco de humo y un demonio gesticulante, provisto de un sable, apareció a la derecha de la diosa. El mayordomo se arrojó de bruces al suelo.
«¡Podría reducirte a cenizas ahora mismo! -clamó la diosa-. ¡Mira los verdugos que te envío!»
Un segundo diablo apareció del mismo modo que el primero, por el lado izquierdo; tenías rasgos rojizos, ojos saltones, cabellos desgreñados.
– ¿Qué quiere, diosa poderosa? -preguntó Song Lang con voz temblona.
«¡Quiero mi oro! -replicó la diosa-. Este oro que te confié y que has dejado en manos impuras. Ve a buscarlo en la habitación de ese funcionario incompetente y llévalo a donde lo encontraste. No está hecho para las manos sucias de la justicia corrupta. Más tarde lo recogerás, cuando estés decidido a darle mejor uso. ¡Ve! ¡Muévete! ¡Yo te ayudaré! ¡Pero no me defraudes más!»
El mayordomo se incorporó. Los demonios se habían esfumado. Retrocedió espantado, hizo una reverencia y salió de la capilla corriendo. En las cocinas escogió un gran cuchillo. Necesitaba un saco. Regresó a su cuarto. Todo estaba en silencio. No se oía siquiera la respiración de esos actores estúpidos a los que se había visto obligado a contratar para que interpretaran el papel de compañeros, ese monje obeso y ese jardinero tan impulsivo que podía ser criminal. Caminó hasta los aposentos de los invitados. La puerta no estaba cerrada con llave. El sargento roncaba ligeramente sobre su estera. Song Lan empujó la segunda puerta y entró en la habitación del magistrado. También él dormía: a la luz de su lamparilla distinguió el abultamiento de la colcha. Al menor gesto, no vacilaría en hundirle la hoja en el vientre. Sería la manera más sencilla de acabar. Un día tendría que librarse de él, igual que de los otros, si la situación empezaba a eternizarse. Qué más daban tres gotas de sangre más o menos.
Los lingotes reposaban sobre una mesa, como si estuviesen esperando la visita de su propietario. La diosa tenía razón: ese juez idiota no era digno de poseerlos. Song Lian metió uno tras otro en el saco. Estaba tan nervioso que uno de los lingotes se le escurrió de las manos y cayó al suelo haciendo un ruido capaz de despertar a los muertos. El ronquido en la estancia de al lado se interrumpió. El mayordomo aguzó el oído con ansiedad, aferró con más fuerza la empuñadura del puñal. Al cabo de unos instantes, volvió a oír el ronquido. La silueta del juez dormido no se había movido. Song Lang se dijo que la protección de la diosa no eran palabras vanas. Terminó su trabajo y salió de la estancia por la crujía.
El viento agitaba furiosamente la copa de los árboles. Era una noche propicia a las apariciones mágicas. Se dirigió raudo a la pagoda temblando, apretando el fardo contra el pecho. ¡Cuánto había que codiciar ese tesoro para prestarse a esas manipulaciones inacabables! ¡Y resulta que hasta las divinidades se inmiscuían! No le molestaba en el fondo que le diesen su aprobación. Pues eso era lo que había entendido de las exhortaciones celestes. Qué importaba lo que le dijera la diosa. Se había revelado en su fascinante desnudez, había sentido la necesidad de dirigirle sus mensajes: él era su elegido. Es cierto que se había permitido hacer algunos cambios en sus recomendaciones, pero era necesario y ella no se lo reprocharía.
¿Qué hombre podía jactarse a la vez de ser rico y admitido en la intimidad de los dioses? Su acto lo había acercado a los seres superiores, escapaba al común de los mortales. ¡Él mismo era un semidiós! ¡Ya nada podía atravesarse en su camino! Tenía el poder absoluto, la diosa le protegía, lo consideraba digno de ella. Y si a ese magistrado insignificante se le ocurría llevarle la contraria a sus proyectos, sabía muy bien qué iba a hacer con él.
Llegó a la pagoda. Tres farolillos iluminaban la entrada. La diosa esperaba, ella le enseñaba el camino. Un camino que él conocía bien. Rodeó el edificio, apartó las ramas y sacó una llave de la manga. Acercó el farol para encontrar la cerradura, abrió y entró. Unos instantes más tarde volvía a salir, recolocaba el montículo de ramas, y apresuradamente se dirigió a la capilla para dar cuenta de su misión.
El olor a incienso seguía siendo muy intenso.
– He obedecido, diosa poderosa -dijo con la cara contra el suelo-. Quiero que vuelvas a darme tu apoyo. Te serviré fielmente siempre. Levantaré en tu honor un templo magnífico, en la provincia donde pronto me instalaré. Quedarás contenta de mí.
«Que así sea», le respondió la voz sepulcral. Se apagaron las luces de golpe y todo quedó a oscuras. El mayordomo se retiró después de una última inclinación y regresó a acostarse, aunque en esta ocasión era del todo incapaz de conciliar el sueño.
Al día siguiente, después del arroz de la mañana, el monje fue a avisarle de que Su Excelencia había pedido carpa para comer.
– ¿Desde cuándo ese perro se permite dictar los menús? -gruñó el mayordomo-. De todos modos, ustedes han dejado que se hundan las bancas de pescado, como todo en esta casa, y ahora están vacías. Ese pretencioso funcionario comerá lo que haya.
– No está de buen humor -objetó el monje-. He tenido la mala suerte de decirle que había recuperado algunas de las cubetas flotantes. Algunas carpas han vuelto, por costumbre, para rebuscar algo que comer. Bastará con ir con una redecilla, no llevará mucho tiempo. Ayúdame, sin ti no lo conseguiré y despertaría sospechas.
Song Lan le siguió refunfuñando. Las cubetas estaban hundidas, sólo una de ellas flotaba apenas. El monje se acercó al agua, redecilla en mano. Los dos hombres miraron dentro del estanque.
– ¡Ahí veo una! -exclamó el cocinero.
Recogieron un primer pez y luego otro, que arrojaron dentro del cubo.
– Necesitamos al menos tres -dijo el monje-. ¡Ya la veo! ¡Ayúdame!
Se inclinó bruscamente hacia adelante, perdió el equilibrio y se agarró con fuerza al mayordomo, al que arrastró en su caída. Los dos hombres cayeron al agua.
– ¡Imbécil! ¡Torpe! ¡Criminal! -gritó Song Lan en cuanto salió a flote.
Una vez fuera del lago, los pescadores corrieron a ponerse al abrigo, llevando las carpas en brazos.
– ¡Amigos míos! -exclamó la señora Zhou recibiéndolos en la escalinata-. Pero ¿qué les ha ocurrido? ¡Podrían haberse ahogado! ¡Ya hemos tenido bastantes desgracias!
Su hija acudía ya con toallas secas. Las dos mujeres se pusieron a friccionarlos. Los llevaron dentro de la casa y prepararon té.
– ¡Se morirán como no se cambien ahora mismo! -dijo la señora Zhou-. Voy a preparar una infusión ideal para enfriamientos.
Era muy previsora. Los dos hombres se dejaron arropar como niños, entorpecidos por el resplandor de la estufa delante de la que se calentaban. El mayordomo comprobó mecánicamente que no había perdido la llave al caer. No, seguía notándola dentro de la manga.
El muchacho se dirigió corriendo al juez Di, que esperaba cerca de la pagoda.
– Mamá me ha dicho que le traiga esto.
Sostenía en su pequeña mano una gruesa llave manchada de verdín. El juez la cogió.
– ¿Sabes silbar? -preguntó al niño.
– ¡Claro que sí, noble juez! ¡Yo sé hacer de todo! ¡Sé subir a los tejados para tocar la flauta y hacer cabriolas!
Se disponía ya a demostrárselo, pero el juez lo detuvo.
– No será necesario por ahora. Ya nos has ayudado mucho esta noche.
Le pidió que estuviera al acecho, escondido detrás de un árbol, en caso en que se descubriera el cambiazo. Rodeó el pabellón como había visto hacerlo al criado la noche pasada, apartó las ramas y despejó la portezuela, que abrió sin dificultad con la llave. Se había preocupado de coger una buena lámpara y la encendió. Cruzó una primera estancia de techo bajo, sucia, polvorienta, cubierta de telarañas. Era difícil imaginar que albergara un tesoro. En un rincón, un tramo de escalones que se adentraba en el suelo llevaba a una segunda puerta, carcomida, que abrió con la misma llave. Olía a humedad. Levantó la lámpara, vio que las paredes rezumaban agua. En una de ellas, de la que sobresalía una roca, había colgado un curioso patchwork de telas y de marcos de madera. ¿Para qué podía servir? Los marcos, bien barnizados, sostenían tirantes un fino tejido de seda empapada. El agua de la roca se deslizaba imperceptiblemente de seda en seda para terminar desapareciendo en un canal del suelo.
El juez observó entonces un detalle extraordinario. No era apenas nada, una huella ínfima, un minúsculo brillo dorado: en cada uno de los marcos, que actuaban como filtros, se depositaba oro. El agua, al pasar, dejaba su tributo de oro, día y noche sin interrumpirse nunca. De hora en hora era muy poco, pero probablemente al cabo del año suponía cantidades interesantes. El juez Di buscó con la vista dónde podía estar reunida la cosecha así cogida. Descubrió dos cofres. El primero guardaba un enorme montón de polvo de oro. En el segundo reposaba una reserva de lingotes salidos de la función que había descubierto junto a las cocinas. Tuvo que sentarse. Acababa de descubrir el secreto de la familia Zhou, el que se legaban de una generación a otra, sin haberla compartido nunca con los lugareños. Delante de sus ojos tenía la explicación de su repentina opulencia. Y ahí estaba la explicación de su devoción al lago: a él le debían toda su fortuna.
Di imaginó al humilde pescador del siglo pasado, ese pobre Zhou sin pretensiones pero lleno de ingenio que un día al arrojar las redes había descubierto esta caverna, ese agujero del que chorreaba un reguero de oro fino. Tuvo que imaginar el sistema idóneo para recoger el oro poco a poco, sin fatigas, sin atraer la atención, con paciencia infinita… Y unos años después ¡se había convertido en un hombre rico! El pescador se había convertido en propietario de tierras. Sólo se dio prisa en adquirir la isla, el lago y todas las tierras que lo rodeaban, para vedárselas a los curiosos. Bastaba con que sus descendientes levantaran las redes de vez en cuando, cambiaran las telas de seda, para disponer de una fortuna inagotable con la que hacía mucho tiempo ya que no sabía qué hacer.
Así, la mentira no empezó con la impostura de los actores. Los Zhou eran mentirosos por tradición. Los mentirosos de hoy no habían hecho más que sustituir a los otros. Era como para creer que la atmósfera del lago estaba envenenada, para que nadie dijese nunca la verdad. Estaba contaminada por el oro que fluía de la roca. El viejo Zhou lo había expresado muy bien: ese tesoro era su desgracia, era su maldición. Se habían enriquecido, pero fueron incapaces de escapar de la influencia del lago. Nunca lo habían abandonado, no se habían alejado un paso de él; toda su existencia giraba en tomo a él como un náufrago que eternamente da vueltas en su isla. Ese terreno no era un refugio sino una cárcel. El oro de la diosa no los había liberado sino que los había encadenado a ella irremediablemente. Ellos habían sido sus esclavos. Y ahora que habían muerto… ¡era Song Liang el que se había convertido en su juguete! Ella lo había hechizado.
El juez Di trató de recuperar la lucidez. Tener tan a mano esa fortuna, abandonada casi en una cueva húmeda, le mareaba. Había suficiente para instalarse en la capital y llevar una vida de gran lujo durante varias generaciones. ¡Toda una tentación!
Descubrió otra puerta al fondo de la caverna. No estaba cerrada con llave. Cuando abrió, un curioso olor le cosquilleó la garganta. Se cubrió la boca con un pañuelo y entró. Cuando alzó la lámpara un espectáculo macabro se ofreció a sus ojos. En el suelo estaban tendidos unos al lado de otros los siete cadáveres. Había una pareja de unos cuarenta años, vestida ricamente con lujosos brocados. El hombre lucía un fino bigote. La mujer era bajita y rolliza. A su lado dormía para la eternidad una muchacha de unos quince años y luego seguía un niño. Por último, tres criados con ropas más sencillas, pero cuyos rostros conservaban, pese a estar muertos, el aire digno de los criados de las casas de alto rango. Los falsos Zhou, al lado de éstos, eran meras caricaturas.
El juez saludó respetuosamente a los difuntos: acababa de conocer a sus auténticos anfitriones. Hacía fresco, como dentro de una cripta de un monasterio de montaña. Esa cueva aurífera era un siniestro mausoleo. El juez comprendió por qué a la actriz le había costado entrar en los vestidos de su modelo: su figura era muy distinta. En cambio, el señor Zhou tenía un punto en común con el actor: la misma blandura en el rostro, expresando sin duda, en este caso, la indolencia del hombre que no había tenido otra obligación en su vida que levantar unos trozos de tela manchados de oro, y como única carga ocupar su tiempo libre como pudiera. Sus rasgos eran serenos: la vida no había sido más que un intermedio, se habían ido a soñar a otro lugar. El juez no descubrió trazas de enfermedad, ni mejillas hundidas ni el cabello bañado en sudor. ¿Cómo habiendo sucumbido a las fiebres podían tener un aire tan descansado, tan tranquilo?
El juez Di sintió que empezaba a dolerle la cabeza. Salió del lugar pestilente antes de caer desmayado y cerró tras de sí. Recolocó las ramas como mejor pudo y se alejó, a punto de vomitar.
– ¿Y qué? -preguntó el chiquillo corriendo hasta él tanto como le daban las piernas-. ¿Ha encontrado el tesoro sí o no?
El juez enarcó las cejas. Ese niño no terminaba de entender la importancia de un magistrado imperial.
– No he encontrado nada, amiguito -respondió para desalentarlo de seguir por ahí-. Está sucio y hay bichos. Llévale esta llave a tu madre, para que la guarde en su sitio. Iré a verla dentro de un momento.
El muchachito tomó la llave con decepción y corrió hacia el castillo. En cuanto al juez Di, tuvo que ir a respirar en el arenal hasta olvidar el olor, que se le pegaba a la ropa.
– ¿Qué? -preguntó Hung Liang cuando le vio cerrar la puerta de sus aposentos.
– ¿Dónde está el mayordomo? -preguntó el juez.
– Nos hemos encargado de mantenerlo ocupado, como nos ordenó. La señora Zhou le ha cogido hábilmente la llave mientras lo friccionaba y la ha sustituido por otra parecida. Él no se ha dado cuenta de nada y no ha salido de la sala. El monje se entretiene estornudando. ¿Puedo preguntarle a Su Excelencia si ha encontrado lo que buscábamos?
– Ah, sí -respondió el juez con un suspiro-. He encontrado oro. Y los cadáveres por añadidura.
– ¿Entonces los Zhou están muertos de verdad? -dijo el criado, decidido a extraerle toda la información-. ¡Qué triste! ¿Qué les ha ocurrido?
– Envenenados seguramente.
– ¿Cómo lo sabe Su Excelencia?
– He probado la comida de la casa.
Se sumergió en sus cavilaciones. Lo tenía todo: el móvil, el botín, los cuerpos de las víctimas, y el asesino estaba al alcance de la mano. En otras condiciones, el asunto estaría resuelto.
El juez Di se preguntó si debía armar un escándalo por el oro que había desaparecido de su habitación. Lo cual planteaba un problema: él no era un actor profesional. Temía que su arrebato no resultara creíble. Era mejor no hacer nada, como si no se hubiese percatado de la desaparición. Era inútil complicar más sus relaciones con ese triste sujeto.
En cuanto a los Zhou, estaban interpretando sus papeles con maestría inusitada. Lo suyo era un arte de campanillas. Ahora mantenían una complicidad con una parte de su público, como cuando interpretaban los misterios para los rústicos. Su auditorio sabía que estaban interpretando, y eso lo cambiaba todo. A solas con el juez Di se mostraban relajados. Cuando entraba el mayordomo, la representación se hacía en su honor. A solas con su criado-empleador estaban más incómodos, pero eso no cambiaba demasiado respecto al momento previo. No había pasado mucho tiempo antes de que ese individuo se convirtiera en motivo de preocupación: sus engaños, sus cóleras, sus arrebatos seguidos de mohines de amabilidad cautelosa, les daba escalofríos desde el principio. Muy pronto había sido demasiado tarde. Su codicia se había convertido en miedo helado a un personaje imprevisible, del que podía temerse cualquier cosa, porque no conocía límites.
Solo en la mesa con los Zhou, el juez Di sorprendía miradas, gestos fuera de lugar en su juego; susurraban, se relajaban. Al llegar el mayordomo, todo volvía a su lugar al instante, como marionetas de las que el señor tira de las cuerdas. Las sonrisas estudiadas volvían a sus labios, los ojos perdían la expresividad, pronunciaban las frases de manera maquinal.
– ¿Sus esposas soportan bien sus cambios de destino cada tres años? -preguntaba la señora Zhou con su mejor entonación de solícita anfitriona.
Varias veces le pareció al juez leer en la cara del mayordomo, casi impenetrable, su satisfacción: los actores nunca habían interpretado tan bien su papel de anfitriones envarados. Al fin estaba contento, precisamente cuando lo estaban traicionando.
De vez en cuando, para distraerse, incluso se burlaban de él. El juez, atento ahora al juego, captó en su conversación largos fragmentos de teatro clásico. Recitaban delante del «celoso criado» tiradas enteras, en el tono más banal, o se reían bajo capa de su impasibilidad. El hombre no era un erudito, los lamentos de la pobre princesa Koi-Ne o las exhortaciones del rey-mono trasladadas a la vida corriente, con que el señor Zhou fingía reñir a su hijo, le pasaban por alto. Cuando uno de los cuatro actores dejaba escapar por casualidad una frase exagerada o enfática, recitada en tono de tragedia, el mayordomo se contentaba con alzar discretamente los ojos al cielo, tranquilizado al ver que el juez no se inmutaba. Era el pelele de la farsa y creía que se burlaban de otro. La situación habría sido graciosa si no fuera porque bailaban sobre cadáveres.
¿Cuánto tiempo podía durar la comedia? El juez notaba que les estaba pidiendo un esfuerzo creciente, pese a la naturalidad que aparentaban. Sus nervios no soportarían más de dos o tres días. Era urgente recibir ayuda.
– ¿No podríamos capturar a este hombre a la espera de entregarlo al ejército? -preguntó el señor Zhou al oído del juez.
En realidad, Di no estaba del todo seguro de que el mayordomo fuese el culpable que andaba buscando. E incluso, de serlo, ¿quién le aseguraba que los Zhou no eran sus cómplices? Prefería mantener la situación actual. Era mejor que no cambiara nada a la espera de conseguir que la espada de la justicia cayera sobre él. Por desgracia, a la fuerza se dio cuenta de que sus aliados empezaban a mostrar signos de cansancio, estaban empezando a patinar. El señor Zhou cada vez prestaba menos atención a su larga barba postiza, muy importante a la hora de convertir a un actor de segunda fila en un honorable aristócrata, y se le despegaba al sorber la sopa, lo que obligaba a su huésped a fingir que no se percataba de nada.
A medias por interés, a medias por compasión, les dio una fecha límite: si por la mañana no se habían producido cambios, atarían al mayordomo y enviarían a Hung Liang en busca de algún tipo de ayuda, la que fuera.
14
El juez Di busca ayuda en vano; todo el mundo muere.
El juez levantó la vista del estudio dedicado a Lao-tseu donde andaba buscando solución a sus problemas. Algo había cambiado. Un rayo de sol bañaba la ventana. Salió a la crujía. Las nubes se disipaban lentamente, dejando sitio a un sol tan radiante como no lo había visto en varias semanas. Entonces oyó un ruido de carrera.
– ¡Noble juez! -gritó el niño de lejos-. ¿Ha visto? ¡Hace buen tiempo! ¡La diosa expulsa a la lluvia para que la ciudad pueda honrarla en el río! ¡Estamos salvados!
Luego se marchó en sentido contrario dando gritos: «¡Hace buen tiempo! ¡Hay sol! ¡Podremos celebrar a la diosa! ¡Quiero un dragón de papel!»
¿Era posible que esas viejas supersticiones descansaran sobre un fondo de verdad? De hecho, si el tiempo se mantenía, el río no tardaría en calmarse. Tal vez ya desde mañana, los lugareños podrían dedicarse a su festividad de la perla. En días como ése se apoyaban las leyendas regionales. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que alguien asegurase haber visto a la diosa apartar la corriente con un golpe de cola? Mientras paseaba por la galería cubierta para admirar los rayos de sol sobre el lago, se cruzó con los distintos habitantes del castillo. Con expresión radiante, tenían una actitud de adoración delante de lo que les parecía un prodigio, largo tiempo esperado. El fin de la adversidad significaba para ellos mucho más que para los aldeanos. Incluso el mayordomo contemplaba las pequeñas olas con expresión encantada. ¿Qué podía estar pensando? El juez se dijo que rara vez había podido observar en la intimidad el rostro de un asesino sabiendo pertinentemente que el hombre o mujer en cuestión era culpable. Tenía algo de fascinante. Y el hombre parecía un hombre como cualquier otro. Era necesario poseer la convicción del juez para distinguir a través de su aparente bonhomía el rictus de la violencia y la muerte. La idea le dio escalofríos.
Una hora después, el agua empezaba a descender. El juez Di pensó que la corriente delante del portón sería ya menos potente. Su investigación estaba cerrada. Importaba ahora ir a por ayuda a la ciudad, para ponerles los grilletes al asesino. Sólo el Cielo sabía lo que todavía intentarían contra uno u otro de los habitantes del castillo, e incluso contra él, el magistrado.
Sin avisar a nadie, se dirigió al extremo del sendero acompañado por Hung Liang. Había dos barcas amarradas cerca del portón. Llevaron una hacia la corriente, que efectivamente estaba más calmada. Cuando el juez tomó sitio en el interior, notó cómo los zapatos se estaban mojando. El agua entraba a borbotones por un agujero practicado en el fondo.
– Cojamos la otra barca -dijo, saliendo rápidamente de ésta.
Cuando sacaban la segunda embarcación, Hung Liang se detuvo y señaló el suelo.
– Mire, noble juez. ¡Ésta también está hundida! ¡Sabotaje!
Alguien había hecho varios agujeros, de manera que resultaba imposible practicar un colmatado provisional. Alguien quería impedir que se marcharan. El juez Di suponía quién podía ser. ¿Song Lang había descubierto su superchería nocturna?
El mayordomo se encontraba delante de la carreta de los actores, que estaba parcialmente desmontada. Los actores habían estado tocando sus enseres, algunos objetos habían sido retirados del amontonamiento y otros devueltos a su sitio. ¡Así que se preparaban para huir! Pues él no estaba de acuerdo con esta parte de la obra. Ya se había ocupado de las barcas. En cuanto a los actores, sería ya sólo cuestión de horas. «No dejes mi oro en manos impuras», había dicho la diosa del lago. No, no iba a traicionarla. Además, ¿por qué compartir? Se lo quedaría todo, ya que solamente él era digno del tesoro. No importaba un crimen más. Después de haberse librado de sus queridos señores, ¿qué le importaba la vida de un grupo de malos actores y de un juez inepto? Sería cosa de un visto y no visto, bastaría con nada. La cripta aún podía acoger algunos huéspedes. Jamás encontrarían los cuerpos.
Pasó el resto de la tarde preparando su partida. Los filtros habían funcionado. El polvo de oro estaba recogido, ya sólo quedaba esconderlo en algún accesorio de ceremonia, una estatua de cartón que representaba a la diosa y que él mismo llevaría por el río. Luego se haría trasladar a la otra orilla, pueblo abajo, compraría un caballo en Ho-Cha. Y entonces empezaría su nueva y brillante existencia.
Fue un día espléndido. El agua se había retirado, como prometían los antiguos, para permitir la celebración náutica. El lago casi había recuperado el nivel normal. Los lotos estaban a punto de resurgir como ni nada hubiera ocurrido. Dentro de poco se podría vadear la corriente delante del portón.
El juez Di, para calmar su impaciencia, fue a consultar algunas obras eruditas en esa biblioteca que sólo tenía interés para él. Encontró al benjamín de los actores hojeando algunos dibujos de mujeres-zorras y de monos vestidos como personas que ilustraban una colección de cuentos.
Poco antes de cenar, la señora de la casa entró en la estancia y murmuró algunas palabras al oído del magistrado. Luego acarició el cabello de su hijo, con sonrisa enigmática, y salió.
– ¿Sabría dibujarme un demonio? -preguntó el niño.
Al juez le recordó a sus hijos. Empezaba a echar de menos a su familia. Sus esposas debían de preguntarse si seguía vivo, seguramente estarían locas de preocupación. Con un poco de suerte, pronto podría tranquilizarlas.
– Mejor lee este cuento -respondió-. Y luego me harás una redacción. Si no entiendes alguna palabra, yo te la explicaré.
Sin hacer ruido, se fue directamente al patio donde la señorita Zhou tenía su jardín de orquídeas. Bajo el sol el espacio era una maravilla. Di fingió interesarse por varias flores y se acercó a la planta que antes había señalado a la dueña de la casa diciéndole que podía extraerse un veneno potente. Tal y como ésta acababa de advertirle, faltaban algunas hojas, cortadas de manera que no desequilibraba el conjunto. El juez se felicitó de haberle pedido a la mujer que vigilara de cerca la planta y le avisara si advertía algún cambio sospechoso. Pasó a contemplar otra flor, y después volvió al arbusto como si nada y contó cuántas hojas podían faltar. Diez, veinte, veinticinco al menos… suficiente para envenenar a una guarnición completa.
Sonó el gong de la cena. Los Zhou esperaban en el comedor, a la expectativa. Les hizo una señal de asentimiento con la cabeza. Sí, había cortado la planta venenosa.
El mayordomo sirvió los platos y el té. ¿Dónde habría introducido el veneno? ¿En las salsas? ¿Como infusión en la tetera? ¿Dentro del pescado? ¿O en todos los platos a la vez?
Empezaron a hablar sin ton ni son mientras el criado parecía esperar a verlos comer. Nadie comía ni bebía. Lo más difícil era mantener la conversación. Necesitaban una excusa para obligar a salir al envenenador.
– Este cerdo marinado sabría mejor con un poco de jengibre rallado -dijo la señorita Zhou, con una sangre fría que el juez consideró admirable.
– Sí -respondió su madre-. Vaya a buscar a la despensa, Song.
Antes de que el criado saliera del comedor, el juez observó sus manos, agitadas por un ligero temblor nervioso.
Tan pronto hubo salido, Di vio un gran jarro de porcelana, retiró la tapa que lo cubría y los Zhou se apresuraron a vaciar dentro la mitad de los platos y el contenido de las tazas.
A su regreso, Song Lan encontró al juez Di atravesado en el sillón, con la lengua colgando. No respiraba. El actor estaba derrumbado sobre la mesa, con una mano en la jarra de vino. Su mujer yacía en el suelo, al igual que sus dos hijos: la hija de espaldas y el niño boca abajo, con la cara contra el suelo. Se acabó. Dejó la bandeja encima de la mesa y fue a inspeccionar las dependencias. En la cocina, el monje estaba tendido en el suelo, con un cuchillo en la mano, como si hubiese querido defenderse de un fantasma antes de dar el gran salto. El mayordomo separó los dedos crispados y dejó el arma encima de la mesa. En el pasillo de la despensa, descolgó una llave de su clavo y abrió la puerta de la fresquera. Él mismo había llevado la comida al jardinero unos minutos antes. También él reposaba inmóvil, acostado sobre su estera, de cara a la pared. En su agonía, había volcado los cuencos, cuyo contenido se había derramado sobre el suelo. El mayordomo, por reflejo, se agachó para poner en orden los objetos. Luego se dio cuenta de lo que hacía y se echó a reír nervioso ante su propia estupidez. «Por suerte, ¡ya nunca más tendré que limpiar!», se dijo. De ahora en adelante, siempre habría alguien para ocuparse en su lugar de las tareas domésticas. No quería tocar una sola bayeta más en su vida. Tendría un ejército de criados. En eso consistía el verdadero lujo: en tener un empleado para cada tarea. No quería ni tener que vestirse o lavarse por sí mismo. Ya lo harían las mujeres, antiguas prostitutas dóciles y de carnes frescas, que compraría a proxenetas después de probarlas… Tendría que inventar trabajos para emplear a más criados. Cada uno de ellos le recordaría su esclavitud pasada y el milagro que le había permitido liberarse.
Un día, cuando regresaba de orar a la diosa de la pagoda, había visto al anciano Zhou, que ya empezaba a perder la cabeza, abrir la puerta de la cripta sin tomarse la molestia de cerciorarse si estaba solo. Aguijoneado por la curiosidad, no le fue difícil birlarle la llave para echar un vistazo. Lo que vio entonces seguía brillando en el fondo de sus pupilas: había contemplado el final de sus fatigas, de su humillación y, sobre todo, de la espantosa envidia que lo reconcomía desde niño. ¿Por qué no podía llevar también él esa existencia fácil de lujo y placeres sin fin? ¿Por qué no había nacido rico en lugar de hijo de humildes campesinos? Él valía tanto como cualquiera de los Zhou, vanos e insulsos tras cinco generaciones de vida ociosa. Se había envilecido al entrar a su servicio movido por el afán de acercarse a esa vida anhelada. Cada día podía verlos viviendo la vida a la que él aspiraba. Al principio le había dejado maravillado, pero, andando el tiempo, la injusticia de su destino se había transformado en un sufrimiento permanente. Los Zhou no estaban a la altura de su fortuna, de su suerte insolente. Gracias al cielo, un día el equilibrio se invirtió. Y ahora él era el dueño y señor de todo. Ellos no se despertaban ya para reclamar su cuenco de arroz matinal, sus futilidades, sus artificios y su ayuda, siempre su ayuda, como si no pudiesen vivir sin ver cómo se rebajaba ante ellos. ¡Era libre! Y eso ya nunca cambiaría.
Sus preparativos estaban casi terminados. Estaba seguro de que las barcas de la procesión estaban preparadas para salir de la ciudad. La diosa había respetado su promesa: hacía un tiempo espléndido y las aguas se retiraban ante él para facilitarle la huida.
Aún debía recoger algunos lingotes en la cripta. Cruzó el parque, a la luz del crepúsculo que enrojecía los árboles. Eso le recordó la sangre manando de la cabeza del vendedor de sedas. Al trasladarlo, porque esa coqueta imbécil no había podido resistir la tentación de recibirlo, había sentido que ese miserable viajante se olía la suplantación. Se había quedado pasmado al ver al chiquillo jugando junto a la escalinata, vestido como un pequeño aristócrata. Desde ese momento, Song Lian supo lo que debía hacer. Actuó sin vacilar, un soplo de violencia fue suficiente.
Librarse del bonzo le había exigido más preparación. De parte de sus señores, le llevó uno de esos platos con los que el lustroso monje los asesinaba a fuego lento. Para hacerlo más apetitoso, lo había sazonado con esa planta admirable que ya había servido para enviar a sus señores y a sus compañeros de penurias a un mundo perfecto. Le había explicado al sacerdote glotón, contemplando cómo devoraba la ofrenda, que los Zhou no tardarían en recibirlo, que no debía preocuparse. Sí, los vería, sin falta. No, no había por qué alarmarse, podía creerle. Después de varios bocados, el bonzo cayó de espaldas. Song Lan había cumplido su palabra: veía ahora a esos Zhou a los que tanto quería… en el infierno o en el paraíso. Ya no le quedaba otra que llevarlo hasta el patio inundado. La diosa lo había previsto todo: le había ofrecido un camuflaje para cada uno de sus crímenes.
Casi había disfrutado al matar a la vieja y codiciosa actriz. ¡La muy perra se había atrevido a robar una parte de su tesoro! Cada noche, él iba a contemplar su oro, ese oro por el que había enfangado su karma. La mujer sufría insomnio, sin duda la muy loca lo habla seguido. Habría podido coger lo que le hubiese apetecido y marcharse. ¿Por qué abrió la segunda puerta, la del sepulcro? «¡Asesino!», le espetó cuando él la sorprendió, con los lingotes al hombro, al salir de la cripta. Un arrebato de furia lo cegó. No recordaba los detalles, pero creía que la había estrangulado. No fue complicado encontrar la manera de sacarse de encima el cadáver: lastró el cuerpo con el fruto de su profanación y lo arrojó al agua para que descansara eternamente en el limo del río. Si no llega a aparecer el magistrado, aún seguiría allí.
Al llegar delante de la pagoda, quedó sorprendido al ver que había tres farolillos encendidos. Era extraño, pues aún no era de noche. Sin poder resistirse a la llamada subió los peldaños: había llegado el momento de agradecer una última vez sus favores a su protectora.
Un horrible espectáculo le aguardaba. Ahí, delante de la estatua, sentado en el suelo entre bastoncillos de incienso humeantes, vio el cuerpo del pequeño Zhou, ese chiquillo al que había dado muerte dos semanas antes. El muchachito lo miraba con ojos lívidos. ¿Cómo era posible? ¿Quién lo había depositado ahí? ¡Pero si todos estaban muertos! Le pareció leer en el rostro dorado de la sirena una expresión furiosa: la frente de metal tenía arrugas, las cejas de jade estaban fruncidas, la boca con los hermosos dientes de marfil estaba retorcida en una mueca de disgusto. ¿Qué hacía ahí el niño? ¿Acaso se había levantado de la cripta? ¿Sus padres iban a hacer lo mismo? A su espalda sonó un crujido. Song Lan se volvió con un movimiento brusco, esperando ver las siluetas macabras acercándose a él, arrastrando los pies.
No había nadie. Presa del pánico, escapó al sendero del parque, sin saber adónde iba. En el tercer recodo vio unas luces que se aproximaban. ¡Los espectros salían de la casa! ¡Unos espectros que tenían el rostro de sus víctimas! ¡Guiados por fuegos fatuos! ¡Las almas de sus señores le estaban buscando! ¡Se acercaban… querían vengarse!
Dio media vuelta y corrió hasta la caverna. Su oro seguía ahí. Recogió todo el que podía cargar en dos paquetes muy pesados, que ató con una cuerda uno con otro y se colgó a ambos lados del cuello. Salió. Las luces estaban cerca. Distinguió perfectamente las facciones del juez muerto, de su sargento y del resto de habitantes de la casa, a los que había envenenado hacía apenas unos minutos. ¿Qué hacer? ¿Adónde ir? ¿Cómo escapar de ellos?
Descubrió entonces un nuevo prodigio. Por arte de magia, el lago se había convertido en un manto de oro. Era una llamada.
– ¡Gracias! -le gritó a la diosa-. ¡Voy! ¡Te traigo tu oro! ¡Sálvame!
Se precipitó al agua, con los sacos cargados alrededor del cuello. Enseguida se dio cuenta de que le era imposible nadar. El metal, demasiado pesado, lo arrastraba hacia el fondo. ¡Qué importa! Se esforzó en avanzar, a riesgo de hundirse con él: la diosa sabría qué hacer una vez se reuniera con ella.
Cuando el juez Di llegó a la ribera, su asesino ya había desaparecido. A fuerza de escudriñar la superficie protegiéndose del sol que la hacía brillar, creyó ver una cola de pescado asombrosamente larga hundiéndose en las profundidades del agua. Un banco de carpas doradas saltó a lo lejos. Era la hora en que los peces cazaban, y la caza había sido suculenta. El juez Di se preguntó si, en cierto modo, la deidad había ajusticiado al abominable mayordomo.
– Ha perdido la cabeza con la estratagema de Su Excelencia -dijo la señorita Zhou-. ¡Se ha ahogado por su propia iniciativa!
– La sirena ha sido la que lo ha ahogado -la corrigió el monje-. Se ha enojado al descubrir que los Zhou estaban muertos, cuando le hemos llevado el cadáver del niño. Ha descubierto el engaño y no ha tardado ni una hora en vengarse. Ha hecho bien en acudir a ella, noble juez. Nunca nos dirigimos en vano a las potencias invisibles.
– Se ha hecho justicia -intervino la señora Zhou, que pensaba en la muerte de su madre.
– Y así termina la aventura para el resto de los tiempos -concluyó su marido, parafraseando un viejo cuento tradicional que solían representar por los mercados.
– Sólo el Cielo sabe con qué imágenes lo ha confundido su fantasía enferma -murmuró el juez-, y por qué ha enloquecido presa de pánico.
El sol poniente teñía de oro la superficie del lago.
– ¡Mirad! -exclamó el niño, que tenía una vista de águila, señalando un punto en el agua.
Al perder el lastre del fardo, el cuerpo remontaba a la superficie como una pequeña mancha negra en un océano de oro líquido. La diosa había aceptado la ofrenda y ahora devolvía el cuerpo.
Al pasar de nuevo ante la pagoda, el juez Di pronunció las palabras que todos temían: se necesitaba un voluntario para devolver el cadáver del pequeño Zhou a la bodega, a la espera de que los sepultureros de la ciudad llegasen y se procediese a las inhumaciones rituales. El monje se ocupó de ello mientras los otros continuaban camino. No tardaron en oír cómo los llamaba.
– ¡Ya no está! ¡Alguien se lo ha llevado!
El juez Di subió a toda prisa la escalera. En efecto, los bastoncillos de incienso que habían encendido seguían ardiendo, pero el difunto había desaparecido. Ojalá no se hubiese llevado los pobres restos del pequeño algún animal. Convenía verificar si todo seguía en orden dentro de la cripta. Cogió uno de los tres farolillos y entró en la caverna. El olor repugnante había desaparecido. Se adentró hasta el fondo de la roca excavada. ¡Cuál no fue su sorpresa al descubrir que el cuerpecito del niño se había unido al de sus padres! La familia Zhou asesinada descansaba de nuevo junta; parecían dormir, apaciguados, tranquilos. ¿Qué prodigio era ése? Regresó al aire libre. Los otros lo estaban esperando ansiosos.
– ¿Alguno de ustedes ha llevado al niño con sus padres? -preguntó.
Ninguno contestó, y por toda respuesta obtuvo una expresión de susto mientas se miraban unos a otros. Considerando inútil repetir la pregunta, el juez Di se encaminó hasta el portón de entrada, seguido por la pequeña tropa.
– La corriente ya no es tan fuerte -dijo Hung Liang.
– Mucho mejor -respondió el juez-. Así podrás cruzar, y el señor Zhou te ayudará. ¿No es cierto, Zhou?
El actor respondió balbuceando que con mucho gusto. El monje y el jardinero llegaron arrastrando la barca del lago, que el mayordomo se había olvidado de sabotear, y la depositaron en la orilla.
– Puedo intentar el viaje, si Su Excelencia así lo quiere -propuso el muchacho.
El juez respondió que su sargento sabría cumplir su cometido. Quería mantener a sus principales sospechosos cerca de él, y especialmente a ese joven actor, que tenía motivos de sobras para escapar: la muerte de Song Lan no lo limpiaba de ninguna manera del odioso ataque que se había permitido cometer en la persona de un magistrado en misión. La señorita Zhou miraba con reproche al juez.
Ambos contemplaron cómo el señor Zhou y Hung Liang luchaban contra la corriente.
– ¡Vamos! -les gritó el juez impaciente por ver el caso terminado-. ¡No sean tan torpes!
Con esfuerzo, los dos hombres consiguieron poner rumbo a la ciudad.
– ¡Estamos salvados! -dijo el monje con un gesto de gratitud al Cielo.
– No estoy tan segura -respondió la señora Zhou, que se preguntaba por los planes del juez en relación con ellos.
Las autoridades llegaron poco después, conducidas por el sargento. Di les resumió en dos palabras la situación: el mayordomo había envenenado a sus señores antes de suicidarse. No estaba dispuesto a contar a sus superiores que se había dejado embaucar durante ocho días seguidos por una troupe de actores de segunda fila: eso habría eclipsado todo su mérito en la resolución del caso. ¡Años enteros se habrían reído de él en la capital! Los recién llegados insistieron en traer a los principales notables. La noticia revolucionó el pueblo. El magistrado comprendió que esa noche no se iría pronto a la cama. El responsable de la ciudad y sus amigos se hicieron servir un tentempié, que devoraron salpicándolo de grandes «¡Oh!» y otras exclamaciones exageradas al relato que Hung Liang adornó con un sinfín de detalles, en su mayor parte fruto de su imaginación. Di aprovechó para ir a presentar sus excusas al anciano Zhou, que seguía recluido en su habitación. Cogió la llave que descansaba encima de un mueble y liberó al viejo, el único superviviente de la terrible matanza. Su reclusión carecía ya de sentido. Y era ahora el único dueño del castillo.
– Tenía usted razón desde el principio -dijo el juez-. Ruego que acepte mis más sinceras y humildes disculpas. Debería haberle prestado oídos a sus palabras. He sido muy presuntuoso.
– ¡Ya le dije que yo estaba muerto! -clamó el anciano-. ¿Admite ahora que usted nos mató? ¡No es mucho pedir!
El juez Di recordó entonces por qué motivo no había hecho caso de los exabruptos del testigo. El monje ayudó al patriarca a acompañar con teas los nueve féretros hacia el templo de la Felicidad Pública, a la espera de su inhumación en el cementerio: los soberbios féretros de los Zhou, los de sus criados y la vieja criada, y el de su asesino, repescado en el lago, al que habían depositado sobre cuatro tablas más juntas. El malhechor recuperaba en la muerte su lugar subalterno.
Al amanecer nadie había pegado ojo. El juez Di acababa apenas de conciliar el sueño cuando oyó arañazos en su puerta, del lado de la crujía.
– ¡Entre! -gritó preguntándose quién venía a molestarle.
Era la señorita Zhou. En su rostro había una expresión de timidez que, por una vez, no parecía fingida. Se arrodilló ante la cama del magistrado.
– Vengo a implorar su clemencia -dijo.
– ¿Para su familia de embusteros?
– No. Para Ho. Lo amo. Le suplico a Su Excelencia que no me rompa el corazón y le perdone lo que hizo, su arrebato irreflexivo.
El juez consideró que la damisela no carecía de audacia. ¿Cómo perdonar a un hombre que había intentado matarle mientras dormía? ¡Merecía el peor de los castigos! Aunque no necesariamente según lo previsto por la ley… En definitiva, la víctima era él, y a él le correspondía elegir la penitencia. De pronto tuvo una idea.
– Le perdonaré… A condición de que se case con usted cuanto antes. Ésa es mi condición y no admite réplica.
Una sonrisa radiante iluminó la cara de la joven. Estuvo a punto de saltarle al cuello, le dio cien veces las gracias y corrió a anunciar la buena noticia al joven. El juez Di sonrió, sarcástico. No le había concedido el perdón para procurarles la felicidad. El jardinero había intentado ahogarlo: pronto sería él quien se ahogaría. La estrangulación con que solía castigarse a quien asesinaba a un funcionario era una muerte demasiado rápida; él lo condenaba a un sufrimiento mucho más largo y refinado. El desdichado quedaría más que castigado con una esposa tan artera; diez mil veces llamaría maldito al día en que renunció a ser ejecutado para vivir un calvario sin fin con esta mujer que de día en día perdería belleza, atractivo, pero no su perfidia, y que compensaría la pérdida de sus encantos con un malhumor insoportable.
Los actores le esperaban en el pasillo con expresión lastimera.
– ¡Ahora comprendo por qué sus platos eran tan malos!: ¡usted no es cocinero! -le dijo al monje.
– No entiendo qué quiere decir Su Excelencia. Siempre cocino así. ¿Hay algo que no sea de su gusto? -respondió Salvador del Paraíso con expresión indignada.
Los dos jóvenes iban de la mano. El encantador cuadro tenía la ternura algo ñoña de las figuras de cerámica vidriada.
– Se han prometido -anunció la madre de familia con una dulzura que sonó fuera de lugar.
El juez lanzó un profundo suspiro. Los animó a aprovechar el descenso de las aguas para abandonar el lugar cuanto antes. Tuvo en consideración que se habían redimido al ayudarle a desenmascarar al asesino; a fin de cuentas, les habría sido fácil permitir que el mayordomo acabara con su vida, incluso animarle a ello para saquear la casa. Los Zhou dieron las gracias con una reverencia. Una hora después, atravesaban el portón sin reclamar su dinero.
El juez Di los vio alejarse en su carreta por el camino embarrado. Le costaba creer que se fuesen con las manos vacías, pero poco importaba. El anciano Zhou no echaría en falta un lingote de oro más o menos. ¡Y entonces cayó en la cuenta de que ni siquiera había preguntado por su auténtico apellido!
Se convino que la monja vendría a instalarse en el castillo para ocuparse de su antiguo galán. El juez se preguntó si sería capaz de impedirle que siguiera visitando a la señorita Capullo de Rosa un día a la semana. Seguro que no. En principio, la dinastía de los Zhou terminaba con él. Pero ¿quién sabe? Tal vez la mujer-flor le daría in extremis un heredero. Con la protección de la diosa, todo era posible. El juez Di se sorprendió fabulando con las supersticiones. Después de todo, el día de su festividad, la diosa del lago Zhou-an les había entregado al abominable mayordomo.
La casa por fin estaba tranquila. Era el momento de tomarse unas horas de descanso. Se tendió en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Este caso tan singular seguía preocupándolo. Esos propietarios del castillo, una generación tras otra, habían extraído de la bodega tan sólo lo necesario para llevar una vida agradable. Vástagos de un simple pescador, sin grandes ambiciones, habían conservado la voluntad denonadada de pasar desapercibidos. De hecho, hasta su muerte habría permanecido ignorada de no ser porque un cadáver había llegado flotando hasta sus pies y delatado el crimen. ¡El difunto había actuado como testimonio de su propio asesinato! «Siempre conviene contar con la venganza de los cadáveres y de su fantasma», resumió para sus adentros el juez Di; luego pensó que la atmósfera mágica de la mansión había contaminado también sus ideas. Ya era hora de regresar al mundo real.
A la mañana siguiente. Hung Liang le anunció con cierta satisfacción que un barco había arribado con el resto de su escolta. El magistrado se dijo que no le quedaba ya sino pagar las reparaciones efectuadas en el barco que los había traído, para reanudar su periplo. Precisamente tenía a mano, para ello, un bonito lingote de oro, el que había encontrado en el parque. No había que ser demasiado estricto respecto a la honradez; después de todo, no lo había robado, lo había encontrado entre unos arbustos. El señor Zhou tenía muchos más, si es que se acordaba. Y resolver el enigma del castillo bien valía un pequeño regalo. El viejo probablemente no tenía nada que hacer tampoco del cuaderno de estampas raras que le habían obsequiado sus falsos hijos. Y a la primera esposa de Di iba a gustarle muchísimo, fanática como era de los dibujos antiguos.
El magistrado y su sargento bajaron el tramo de escalones de la escalinata, dejando a su espalda las dos quimeras con la pata alzada en señal de una felicidad que era ya cosa del pasado, y cruzaron por última vez el bonito puentecillo arqueado que sorteaba los lotos blancos y rosa. Di no pudo por menos que pensar que ese hermoso jardín del bien estaba destinado a una rápida degeneración, ahora que el mal había sido extirpado. Se despidió sin lamentarlo del castillo del lago de Zhou-an, de su lujo inútil y de sus espectros, cuya sombra sobrevolaría durante mucho tiempo aún sus aguas brumosas.
Frédéric Lenormand
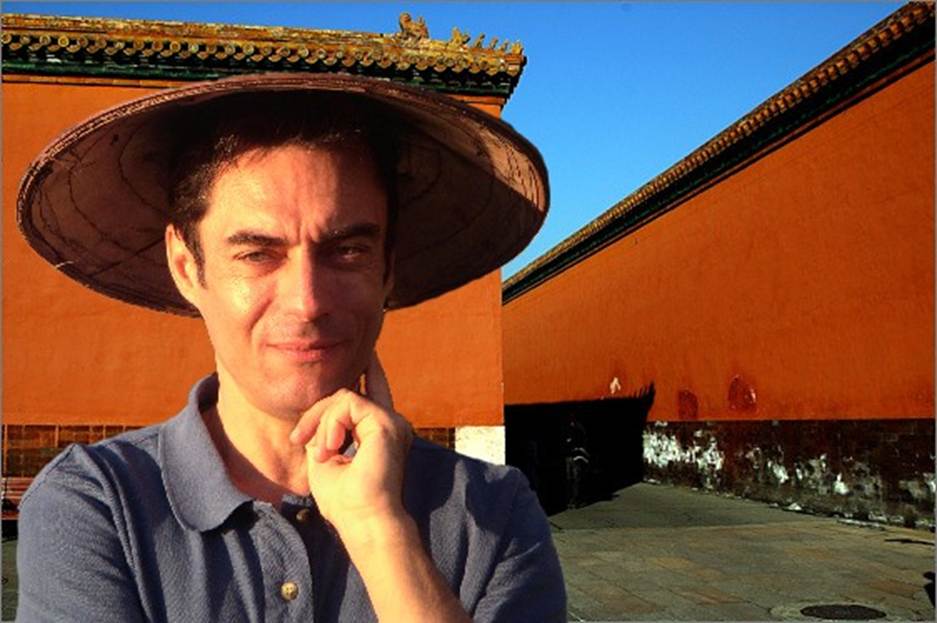
***
