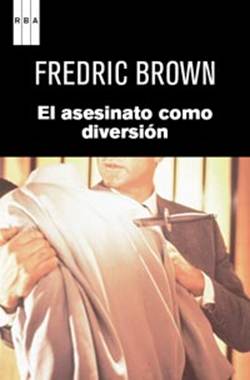
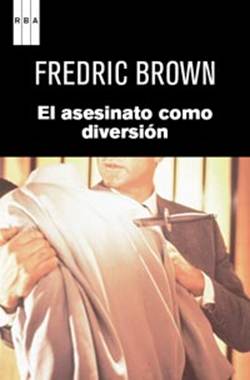
Fredric Brown
El Asesinato Como Diversión
Título original: Murder Can Be Fun
Traducción: Celia Filipetto
© 1948 Fredric Brown
LA PESADILLA DEL PEÓN
Al lector de El asesinato como diversión le puede sobrevenir, a medida que recorre las páginas, un par de sorpresas. La primera estaría relacionada con la intermitente presencia del humor en el estilo narrativo y en diversos acontecimientos del relato. La segunda vendría dada por la progresión,de la historia según procedimientos típicos de las novelas basadas en el planteamiento y la investigación de un enigma. El lector sorprendido desde uno y otro punto de vista pensaría probablemente que esta obra de Fredric Brown se alejaba de las características clásicas de la novela negra.
Acaso no resulte necesario justificar lo que aparentemente desvía del roman noir por excelencia a El asesinato como diversión. Una vez que el lector se adentra en la novela, advierte que ni el humor ni el esquema enigmático impiden la confluencia de la misma en el ámbito de la narrativa que surgiera durante los años veinte en la revista Black Mask. Pero conviene, de todas formas, precisar que el recurso al juego deductivo se encuentra en muchas novelas negras de alto fuste, aunque, eso sí, con el hecho diferencial, ante la tradicional narrativa de enigma, de que allí no constituye el objetivo hegemónico, determinante de arquitectura y lenguaje, sino tan sólo un cañamazo para la creatividad literaria propiamente dicha. Y recordar que, a lo largo de la evolución de la novela negra, las formas humorísticas han revestido, en abundantes casos, contenidos notablemente dramáticos.
Precisamente uno de los méritos que individualizan los métodos expresivos de Fredric Brown reside en el sentido del humor. El asesinato como diversión es ejemplar al respecto, sobre todo en cuanto las ironías del autor no acostumbran a incurrir en recreos gratuitos, sino que, por el contrario, se insertan en los significados profundos de la acción. Así lo ilustra el siguiente dialogo entre Barkey y el protagonista Bill Tracy. El primero comenta: «Uno de los muchachos me contó que trabajabas en una casa de putas.» Tracy responde: «Algunos la llaman radio.» Y ocurre que el personaje principal, periodista de vocación, se siente prostituido por su dedicación laboral a escribir seriales radiofónicos con motivo de que así gana mucho más dinero que trabajando para un periódico; los eventos de la trama repercutirán paulatinamente en su definitiva liberación, como si limpiaran la mente y la conciencia de un individuo cuyos guiones están patrocinados, ironía feroz, por un fabricante de jabones.
En otro momento de la novela se lee: «Aquellos sueños no debían habérsele presentado a un perro. Y no lo hicieron. Se le presentaron a Tracy.» Brown ha elegido un rumbo creativo para sugerir el grado alcanzado por la pesadilla que se abate sobre el protagonista, y tales frases se inscriben en un relato que, de principio a fin, supone, más allá de la posible cotidianidad de los hechos, una pesadilla. El drama no sólo subsiste, sino que se magnifica por debajo de palabras destinadas al efecto humorístico.
Hay, además, un entramado subterráneo que refiere El asesinato como diversión al mundo de los cómics. El título original, Murder Can Be Fun (que es el título de una serie de programas radiofónicos de tema criminal que Tracy intenta materializar como alternativa al melodramático serial a su cargo), enlaza con otra denominación norteamericana de los cómics, funnies. El protagonista subraya esta relación entre novela y cómics cuando proclama: «Yo soy Bill Tracy, y no Dick Tracy.» Y las siglas, KRBY, de la emisora radiofónica, obligan a pensar en Rip Kirby, otro famoso héroe de los cómics de género criminal. Tales connotaciones de la novela contribuyen a acentuar la propuesta de un sistema de narración en que el humor pueda formar lógica parte de un desarrollo dramático.
En el saldo positivo de Fredric Brown se debe colocar una postura ciertamente innovadora, ya que ni en la serie del detective BiIl Crane llevada a cabo por Jonathan Latimer durante los años treinta el humor adquiría tal sustancialidad con relación a la estructura narrativa. Lo que El asesinato como diversión alcanza en este punto es lo que conseguirán determinadas novelas de Donald E. Westlake en la segunda mitad de los años sesenta, aunque estas últimas se decanten a derivaciones bufas que entrañan un diverso nivel de equilibrio entre la jocosidad y la emoción. Pudiérase prolongar la cita de Westlake mediante la señalización de una coincidencia: ¿La repentina incapacidad de Tracy para seguir adelante con sus guiones para Los millones de Millie no se avanza también al repentino bloqueo del protagonista de Adiós, Scheherezade (obra westlakiana de 1970) que le impide desarrollar un nuevo relato erótico?
La tentativa de Tracy para huir de Los millones de Millie se plasma en el proyecto de la ya mencionada serie de programas con tema criminal, pero, con malévola ironía de Fredric Brown, los primeros esbozos sugieren a un asesino sucesivos crímenes; del humor, ya negro en esta zona narrativa, se pasa a la esfera donde el autor manifiesta mejor sus habilidades fabuladoras: la interconexión entre lo real y lo que tiene porte de fantástico, nutrida con astucia por otro tema recurrente de Brown, el del alcoholismo y sus efectos en una turbia conciencia de la realidad. Como anticipo, muy oportuno, de una novela posterior de Brown, La noche a través del espejo, empiezan a asomar las referencias a Lewis Carroll y el universo maravilloso de Alicia, al tiempo que la implacable objetividad del ajedrez introduce sus piezas corpóreas en un mundo que parece conducir al onirismo. Por si fuera poco, a la Millie Mereton del serial, obligado objeto de los esfuerzos imaginativos del guionista, se contrapone la Millie Wheeler vecina del protagonista, una Millie tan de hueso y carne que trabaja como modelo de ropa interior.
Brilla tanto la esencialidad de cuanto compone El asesinato como diversión, que la novela da la sensación de una obra de artesanía, amorosamente pergeñada. De hecho, el origen de la misma se remonta a seis años antes, en 1942, cuando Fredric Brown publicó un relato corto que se titulaba The Santa Claus Murders; canibalizada una idea de aquella narración, El asesinato como diversión fue editada en 1948 por Dutton, en tapa dura, con el nombre de Murder Can Be Fun, y al año siguiente una reedición en rústica la presentó bajo la denominación A Plot for Murder. La presencia de ingredientes que, con otras formas y significaciones, reaparecerían en la obra maestra del novelista, La noche a través del espejo, en 1950, abona la creencia en que Fredric Brown había extremado los cuidados en la elaboración de una novela que era la tercera de su carrera y la primera sin el protagonismo de Ed Hunter y su tío Am.
El ambiente de incomprensible pesadilla bajo hipotéticas alucinaciones a causa del constante recurso al alcohol trascendentaliza las definitivamente lúcidas reflexiones de Bill Tracy en torno a la pregunta que le había dirigido el jugador de ajedrez con relación a los peones: «¿Nunca has oído gritar a uno de ellos cuando es capturado?» El asesinato como diversión encubre, bajo formas humorísticas, un mal sueño cuyo término coincide con el despertar y la libertad del peón hasta entonces cautivo.
JAVIER COMAS
CAPÍTULO I
En los Estados Unidos hay pocas calles por las que un hombre puede pasearse llevando una máscara, sin llamar demasiado la atención. La calle de Broadway, en Manhattan, es una de ellas; Broadway ha llevado la sofisticación a los límites del candor.
El hombre de la máscara se había apeado de un coche aparcado justo a escasos metros de Broadway, en una de las calles Cincuenta. Muchos debieron haberlo visto bajar del coche, pero daba igual. Incluso si más tarde la Policía hubiera logrado seguirle la pista hasta ese coche, también hubiera dado igual. Era un coche robado; además, ese robo no habría sido denunciado durante varias horas.
En pleno diciembre nadie se hubiera fijado en su brillante traje rojo. Pero bajo el sofocante sol de agosto, apenas logró algunas miradas curiosas de los peatones que pasaban a su lado. Algunos se aventuraron incluso a girar la cabeza en su dirección, y preguntarse por qué no llevaba un cartel publicitario colgado a la espalda. Sin duda tenía que estar vendiendo o anunciando algo. Nadie que estuviera en su sano juicio llevaría un pesado traje de Papá NoeI en agosto, a menos que estuviera vendiendo o anunciando algo.
Pero incluso si el hombre disfrazado de Papá Noel no estaba en su sano juicio, al curioso ocasional era algo que le daba igual. Todo el mundo sabía que se trataba de algún tipo de montaje, y sólo a los tontos les llaman la atención las cosas que no les conciernen. No tardaría en detenerse en un portal y ponerse a pregonar; después resultaría que vendía, a veinticinco céntimos la barra, jabones de Papá Noel, garantizado para arrancarle la piel a las patatas, con lo cual uno no necesitaría de un cuchillo para pelarlas.
Pero el hombre disfrazado de Papá Noel no se detuvo ni a pregonar ni a pelar. Siguió caminando, no muy de prisa, pero con el ritmo eficiente de quien sabe a dónde va.
Como disfraz era perfecto. El traje rojo y la cara mofletuda, falsamente alegre, inducían a error en cuanto a su verdadero peso y constitución, y lo hacían de un modo tan perfecto, que a aquel hombre no le habría hecho falta atarse una almohada a la cintura para conseguir que muchos juraran que era bajito y rechoncho. Más tarde, la Policía localizaría a una decena de entre los miles de personas que habían pasado junto a él, y las declaraciones de estas personas resultarían conflictivas hasta los límites de lo absurdo. Para los testigos ortodoxos había sido gordo y rechoncho. Para unos pocos -los agnósticos- alto, y lo habrían calificado de delgado de no haber sido por la almohada. Por cierto, ¿había utilizado una almohada?
Altura: alto o bajo. Constitución: gordo o delgado. Color de los ojos: desconocido. Características destacables: ¿Está usted de guasa?
Ese fue el resultado final de la descripción obtenida por la Policía, la cual, por cierto, no les resultó de utilidad. Sin embargo, lograron rastrear sus pasos desde las calles Cincuenta hasta casi las Cuarenta. Y después del crimen, de vuelta hasta las Cincuenta y tantos. Pero nos estamos adelantando.
El hombre disfrazado de Papá Noel entró en un edificio de una de las calles Cincuenta. Un ascensor lo llevó, veloz, al tercer piso. El hombre se dirigió por el pasillo hacia un despacho, y abrió la puerta con el rótulo de ARTHUR D. DINEEN.
Inmediatamente detrás de la puerta, el despacho aparecía atravesado por una balaustrada. Al otro lado de ésta, una estenógrafa estaba sentada ante una mesa. Al entrar el traje de Papá Noel, la muchacha levantó la vista y sus ojos se llenaron de asombro.
– Tengo una cita con el señor Dineen -anunció la voz, detrás de la máscara.
– Ya… esto… -Los ojos de la estenógrafa se posaron veloces en el reloj de la pared, luego en la agenda de su escritorio, y luego en la máscara sonriente de mejillas como manzanas-. ¿Su nombre, por favor? -le preguntó con el aire presumido de quien no se deja engañar.
– Johan Smith -respondió el hombre del traje rojo-. El señor Dineen me esperaba a las diez y cuarto.
Sí, aquél era el nombre que figuraba en la agenda, y él no podía haberlo leído desde el otro lado de la balaustrada. La muchacha sentada a la mesa le dijo:
– Bien, señor Smith, puede usted pasar.
El hombre traspuso la portezuela que había en la balaustrada, y se dirigió hacia la puerta con el letrero de PRIVADO, que conducía al despacho interior.
Los ojos de la muchacha lo siguieron con aire especulativo. ¿Un excéntrico? En fin, en ese caso, no era problema suyo. La cita la había concertado el jefe. Recordó entonces que había sido acordada por teléfono, la tarde anterior. Evidentemente se trataba de un actor, ¿pero por qué iba a presentarse a la cita disfrazado, a menos que fuera un excéntrico?
El hombre del traje rojo no se volvió a mirar atrás. Traspuso la puerta y la cerró suavemente tras de sí.
El hombre sentado al escritorio del despacho interior, levantó la vista. Vio el traje y exclamó:
– ¡Qué diablos…!
Ante el tono de su voz, se oyó un gruñido al otro extremo de la habitación. Un enorme dobermann pinscher que había estado ovillado en el haz de sol que entraba por la ventana abierta, se puso en pie. Del pecho le salió un ominoso zumbido de sierra circular.
Los ojos que miraban a través de los agujeros de la cara postiza pasaron veloces del perro gruñidor, al hombre de cabellos grises que estaba sentado al escritorio. Desde el interior de la máscara, la voz dijo:
– Si no quiere que mate a ese chucho, dígale… -No malgastó más palabras para concluir con la amenaza; la pistola que empuñaba fue más elocuente que cualquier discurso; fue silenciosamente elocuente, podría decirse, porque la pistola llevaba silenciador.
Entrecerrando los ojos al comprobar que el arma llevaba silenciador, el hombre que estaba sentado al escritorio mantuvo las manos cuidadosamente quietas sobre el papel secante, y preguntó:
– ¿Qué es lo que quiere?
– No quiero problemas -respondió el hombre del traje de Papá Noel-. De modo que ordénele a ese perro que se eche. No sabia que estaría… -Se interrumpió de pronto, con la brusquedad de quien advierte que está diciendo algo indebido.
Con las patas rígidas, el doberman avanzó dos pasos, y el zumbido de sierra circular se hizo más potente. Echado, había lucido una belleza elegante; pero en ese momento su belleza era salvaje, amenazadora. Tenía los ojos fijos; los pelos cortos del cogote, alrededor del pesado collar con gruesos remaches bañados en oro, se erguían como una amenaza.
Las patas se le doblaron como resortes, incluso cuando el hombre que estaba sentado al escritorio giró la cabeza y le gritó:
– ¡Rex!
Pero demasiado tarde. O quizás el perro interpretó mal la orden. Saltó hacia delante.
Se produjo una explosión amortiguada (casi tan sonora como la de una pistola de fulminantes) cuando el hombre del traje rojo apretó el gatillo del arma. Se hizo a un lado mientras el cuerpo del perro completó su arco en el aire, aterrizó con un ruido sordo sobre la gruesa alfombra de la oficina, se retorció una sola vez y se quedó quieto.
El hombre que estaba sentado al escritorio se puso en pie de un salto, con el rostro crispado de ira.
– ¡Maldito sea! -exclamó. Aferró el único objeto pesado del escritorio, un tintero de plata, de exquisita artesanía, y lo levantó por encima de su hombro para lanzárselo al hombre del traje rojo. Al mismo tiempo, abrió la boca para pedir auxilio.
Pero el segundo disparo amortiguado de la pistola con silenciador, paró en seco el lanzamiento y el grito. El hombre de cabellos grises cayó de bruces sobre el escritorio; tenía un agujero en la frente, justo encima del ojo izquierdo. El tintero de plata era el centro de un negro charco de tinta que se extendía por la alfombra junto a la silla giratoria.
Con fría lentitud, el hombre del traje de Papá Noel se metió en el bolsillo la pistola con la que había disparado dos veces. En voz más bien alta, por si desde fuera se habían oído los ruidos, dijo:
– Sí, señor Dineen, se lo agradezco. Pero… -Y continuó hablando mientras se dirigía al otro lado del escritorio y levantaba el tintero del suelo.
Lo sostuvo boca abajo durante un momento, hasta que cayeron las últimas gotas de tinta; luego bajó la tapa, lo envolvió con cuidado en un lienzo y se lo metió en el bolsillo.
Después, con calma, se dirigió a la puerta y la entreabrió.
– Adiós, señor Dineen -dijo-. Lamento que no le haya gustado mi propuesta…, en fin, quizás en otra emisora tenga más suerte.
Metió las manos en los guantes de algodón blanco que había usado hasta el momento de entrar en el despacho interior y, al salir, frotó con las manos enguantadas los picaportes de la puerta para borrar las huellas que pudieran haber quedado marcadas.
Atravesó a grandes zancadas la oficina exterior y pasó junto a la estenógrafa sin decir palabra, con la dignidad herida del hombre cuya idea preferida acaba de ser pisoteada.
Desdeñando el ascensor, bajó los dos tramos de escalera que lo separaban de la calle y se confundió entre la multitud de Broadway. Al verlo, un niño gritó:
– ¡Mamá! Mira, ¿no es…? -Pero su madre lo obligó a callar.
Su huida del lugar del crimen no atrajo ni más ni menos atención que su llegada.
La nota periodística del caso que la Prensa denominó como «El asesinato de Papá Noel», resultó de interés para el público en general. Pero nadie más la encontró tan condenadamente interesante como Bill Tracy, cuando compró una edición de la tarde y la leyó en su apartamento de dos habitaciones y cocina, antes de salir a cenar.
La leyó dos veces de prisa y una tercera muy despacio, como sopesando cada palabra y buscando tras ella un significado oculto. Al final, dejó el periódico y se quedó mirando durante un rato el casto dibujo del papel pintado. Al cabo de unos minutos pronunció una palabra que no podemos reproducir aquí, volvió a coger el periódico y leyó otra vez la nota.
Seguía allí y no había cambiado en nada.
Entonces, a Tracy se le ocurrió que lo único lógico que podía hacer era salir a emborracharse. Pero no a embriagarse ligeramente, como solía estar a menudo, sino a ponerse borracho perdido. Asquerosamente borracho.
No sólo porque conocía a Arthur Dineen, la víctima del asesino, tampoco porque conocía a Rex, el dobermann que casi había sido víctima del asesino, cuya bala le había agujereado el cráneo, pero no había logrado matarlo y pronto se recuperaría. Dineen le había caído más o menos bien a Tracy, y Rex le había caído muy bien, a pesar de que al perro lo había visto pocas veces, y al señor Dineen casi a diario durante seis o siete meses.
No, el vivo deseo de ponerse trompa no provenía del hecho de que conociera a las víctimas del crimen, sino del hecho, del hecho absolutamente increíble de que él, Bill Tracy, había planeado el asesinato.
Sencillamente no tenía sentido.
Aunque, claro, tampoco lo tenía el emborracharse por ello. Por lo tanto, para Tracy, las dos cosas parecían tener un fuerte y lógico nexo de unión.
Tracy os hubiera caído bien, a pesar de los extraños rumbos por los que su lógica lo conducía de vez en cuando. Pero os hubiera caído mejor cuando estaba ligeramente bebido.
Sobrio, os habría resultado un tanto cínico. Pero no se lo podía culpar por ello; escribir guiones para radio-novelas habría vuelto cínico al más santo, y Tracy no era un santo. Si se lo hubierais preguntado, os habría dicho que era un periodista venido a menos.
Os habría dicho, además, que tendría que haber existido una ley que prohibiera las radionovelas como Los millones de Millie, de cuyo guión era responsable. Si hubiera una ley que las prohibiera, las emisoras de Radio no podrían emitirlas y, en consecuencia, no podrían contratar a tipos inteligentes como Bill Tracy para escribirlas, ¿está claro? En ese caso, él podría volver a ser periodista.
Pero, ¿acaso no podía volver a serlo de todos modos? Bueno, si… y no. El sistema capitalista impone una serie de obligaciones propias. Escribir Los millones de Millie le permitía ganar casi tres veces más de lo que sacaría como recolector de noticias en un periódico, y hace falta mucha fuerza de voluntad para rechazar semejante diferencia salarial.
Cuatrocientos dólares semanales, cada semana, era demasiado dinero para rechazarlo, incluso después de que hubiese averiguado lo que eran las radionovelas. En cualquier momento del día o de la noche, estaba más que dispuesto a contarte lo que eran de verdad las radionovelas:
– Un hito de la Radio, ¿vale? Cuando le das la vuelta a una piedra, ¿qué es lo que encuentras debajo? Pues bien, lo mismo pasa con las radionovelas. Los patrocinadores le dieron la vuelta a una piedra que nunca había sido tocada, y debajo de esa piedra encontraron un sector de la población que nunca había leído ni escuchado nada en su vida, porque hasta ese momento nunca se había emitido nada lo bastante bueno como para que lo escucharan.
»Pero hay un detalle: la gente compra cosas, como jabones y cosméticos. De modo que ahora tienen programas de Radio dirigidos a ellos. ¿Y los programas? Son obras interminables en las que unos personajes buenos, imposibles, si es que se les puede tildar de personajes, sufren, y sufren, y sufren. ¡Dios santo, cómo sufren!
»Para escribir el guión de una radionovela, te pasas las noches sin dormir tratando de imaginarte qué es lo que el Destino le puede deparar a tu heroína cuando ya ha pasado por terremotos, amores no correspondidos, chantajes; cuando ya ha sido raptada por malhechores y espías, y han tratado de asesinarla; cuando le ha pasado de todo menos que se le llenaran los pantalones de hormigas, que es justamente lo que necesita. Pero en la Radio no puedes hacer eso.
»Tienes -mejor dicho, tengo- que meterla en algún nuevo embrollo antes de sacarla del anterior, y esto continúa así por los siglos de los siglos. A veces me gustaría reunir una delegación de las mujeres estúpidas que escuchan el programa de Millie mientras lían sus tareas hogareñas, y me gustaría…
Bien, ésa era una de las versiones más leves de lo que a Tracy le gustaría hacer con sus seguidoras, pero aun así no puedo imprimirla. De vez en cuando se le ocurrían cosas extrañas y nuevas que habrían dicho mucho a favor de Torquemada. Pero, evidentemente, Tracy no lo decía en serio.
En el fondo, el hombre sentía una especie de cariño furtivo por Millie (aunque no por sus seguidoras), y quizás era por eso que lo amargaban los sufrimientos que la pobre debía padecer en cada guión. Y descargaba esa amargura en las oyentes que exigían esos sufrimientos.
En momentos de ecuanimidad, reconocía que la fórmula empleada por las radionovelas era la fórmula básica de las grandes obras literarias. En realidad, la única diferencia entre Los millones de Millie y, por ejemplo, La Odisea de Homero, era que Ulises sufría por un espacio limitado de tiempo, mientras que Millie era una eterna sufridora, debido a las exigencias de su público. No podía casarse felizmente y establecerse, y tampoco podía morirse y acabar con sus problemas. Ese es el verdadero motivo por el cual una serie de Radio debe convertirse en la perdición del oído discriminador; en lugar de ser una historia con un principio y un fin, sigue y sigue hasta convertirse en un absurdo palpable y palpitante.
Pero volvamos a Tracy. Después de haber mirado la pared durante un tiempo prudencial, se dirigió al teléfono y llamó al despacho de Dineen.
Le contestó la voz de Elsie.
– Habla Tracy -le dijo-, acabo de leer los periódicos. ¿Hay algo que yo pueda hacer?
– No…, supongo que no, señor Tracy -repuso ella.
Se la notaba muy cansada-. El señor Wilkins se ha hecho cargo de todo. ¿Quiere hablar con él?
– No necesariamente. Pero…, sí, ponme con él, así acabaremos de una vez. Espera, dime una cosa. He comprado una de las primeras ediciones de la tarde y acabo de leer el periódico. ¿Ha ocurrido algo nuevo desde entonces? Quiero decir, ¿ha logrado la Policía encontrar al asesino?
– No, señor Tracy, no hay novedades. Espere un momento, le pasaré con el señor Wilkins.
Poco después, la vocecita precisa del señor Wilkins se oyó a través del teléfono.
– ¿Diga?
– Soy Bill Tracy, señor Wilkins. Nos hemos visto, pero no sé si me recuerda… Ah, ¿me recuerda? Bien. Llamaba para saber si hay algo que yo pueda hacer.
– Me alegra que telefonee, señor Tracy. Los programas deben continuar, claro, y estoy tratando de tomar las riendas y… seguir adelante. Veamos, escribe usted el programa de Millie. ¿Cuántos guiones tiene adelantados?
– Tres -repuso Tracy, contento de, por una vez, haberse adelantado al juego-. Es decir, tres más, aparte de los cinco que normalmente se exigen. El contrato me exige que lleve una semana de adelanto, pero ayer entregué una tanda que me dejará más tiempo libre. Los tiene Crawford. De manera que durante tres días estaré libre de deudas.
– Estupendo. Esto…, ¿conoce a la familia de Dineen?
– No demasiado -replicó Tracy-. Los he visto en una o dos ocasiones.
– En ese caso, no querrá enviar flores por su cuenta. Los empleados del estudio han organizado una colecta para comprar una corona. ¿Le apunto con…, digamos…, dos dólares?
– Desde luego. Que sean cinco, si no le parece fuera de lugar. Mañana pasaré por el estudio.
Colgó el teléfono y notó que sudaba un poco. Se preguntó cómo habría reaccionado Wilkins si él le hubiera dicho:
– Oiga, señor Wilkins, tengo que confesarle una cosa. Yo planeé ese asesinato.
Si le hubiera dicho eso a Wilkins, se habría acabado Millie. Bueno, en realidad, Millie no se habría acabado. Sino que otra persona distinta de Tracy habría guiado su desdichada vida.
Tracy entró en la cocina y se sirvió una copa de la botella del armario, después añadió a la copa agua con gas, de la botella que guardaba en la nevera. Esas dos botellas, dicho sea de paso, eran las únicas provisiones de su cocina, aparte del paquete de galletas enmohecidas que todavía no se había decidido a tirar. Hasta aquella fecha, Tracy nunca se había preparado una comida en la cocina de su apartamento. Tampoco tenía la más mínima intención de hacerlo.
Bebió tranquilamente unos sorbos y después se despachó la mitad de la copa de un solo trago. Volvió a llenar el vaso, y esta vez se lo llevó a la sala y se sentó en el sillón «Monis» de respaldo inclinado.
Era una coincidencia, por supuesto, se dijo.
Pero menuda coincidencia. ¿Debía informar a la Policía? Si lo hacía, cabían dos posibilidades: que lo trataran de loco perdido, o que sospecharan que trataba de pasarse de listo. Incluso era factible que pensaran que se trataba de un truco publicitario. Incluso podían llegar a pensar que él mismo había asesinado a Dineen y que trataba de disipar las sospechas fingiendo exponerse.
¿Tenía motivos como para haber matado a Dineen? Vaya, no, salvo que el hombre había sido su jefe.
No era un motivo demasiado bueno. ¿Y los medios? No poseía ni un traje de Papá NoeI ni una pistola con silenciador, pero resulta un tanto difícil probar que uno no posee una cosa. El verdadero asesino ya se habría desprendido de esos artículos.
¿Y la ocasión? El asesinato había sido cometido poco después de las diez de aquella mañana. A esa hora él estaba en la cama durmiendo a pierna suelta. Solo. No se había levantado hasta mediodía, y no había salido a desayunar hasta la una. Vaya coartada más pobre.
Con sumo cuidado repasó, hora a hora, las cosas que había hecho desde las siete de la tarde del día anterior. Había estado sentado a su escritorio escribiendo hasta las ocho y media. A las ocho y media había bajado a tomar una copa. Bebió rápidamente un trago en «Joe’s», y después había andado unas cuantas manzanas más hacia el Norte y se había encontrado con unos tipos del estudio; juntos habían estado bebiendo y charlando en aquel bonito bar que estaba cerca del callejón…, el «Oasis», se llamaba…, y habían jugado a dados apostando las copas, y él había llegado a casa a la una y media; había leído durante un rato y después se había acostado. Y había dormido hasta mediodía.
Maldición, no había estado borracho. Un poco alegre quizá, pero no lo bastante borracho como para haber hecho o dicho nada que no pudiera recordar. En realidad, incluso cuando estaba muy trompa, jamás hacía o decía nada que después no lograra recordar. Podía comportarse como un perfecto imbécil, pero siempre recordaba hasta el más mínimo detalle todo el proceso. En ocasiones no era una facultad cómoda, pero, en ese caso en particular, era bueno saberlo.
No le había contado a nadie lo de su guión; estaba segurísimo. Apostaría la vida por ello.
Fue al cuarto de baño, encendió la luz que había sobre el botiquín y se miró en el espejo. Tenía un aspecto bastante normal. No daba la impresión de estar viniéndose abajo. Aparentaba exactamente los treinta y siete años que tenía, aunque sabía que tarde o temprano tendría que dejar la bebida o empezarían a notársele los efectos. Pero en ese momento, en aquella mañana de agosto, no tenía cara de chalado.
Apagó la luz y se dirigió otra vez al teléfono. Se volvería loco si no comentaba aquello con alguien.
Pero, ¿con quién? Harry Burke no estaba en la ciudad. Hacía menos de una semana que se había marchado al Norte a pasar quince días de vacaciones, de modo que seguiría allí. Lee Stenger había dejado momentáneamente la bebida. ¿Qué tal Dick Kreburn? Dick era uno de sus más recientes amigos, pero sabía escuchar y jugaba bien al ajedrez, y quizá lograra encontrar una solución a aquel problema, si es que la había.
Marcó el número de Dick y permaneció de pie, con el auricular en la mano, esperando que Dick contestara. Un tipo callado, ese Dick Kreburn, pero que cuando hablaba, lo hacía con sentido. Hacía el papel de Reginald Mereton en Los millones de Millie, y Tracy había introducido aquel personaje especialmente para darle trabajo a Dick. Había escrito el papel ciñéndose tanto a las posibilidades de Dick, que al hombre no le había costado nada conseguir el puesto, aunque toda su experiencia la había hecho en el teatro y no ante un micrófono.
Pero no le contestó nadie, de modo que volvió a colgar. Pensando, llegó a la conclusión de que, con toda probabilidad, Dick estaría camino de su casa desde el estudio, pues figuraba en el guión de hoy.
Tracy se puso la chaqueta y el sombrero para salir, y entonces cayó en la cuenta de que no se había terminado su copa; volvió para poner remedio al descuido. Antes de que lograse llegar a la copa, llamaron a la puerta.
Tracy fue a abrir y recibió una agradable sorpresa.
– Hola, Millie.
No era la Millie de Los millones de Millie. Esa Millie era un personaje de ficción, mientras que Millie Wheeler no lo era. Millie Wheeler ocupaba el apartamento que estaba al otro lado del rellano. La ligera coincidencia en lós nombres era una de esas cosas que hacen la vida dificil.
Cuatro meses atrás, cuando Tracy había alquilado el apartamento en el Smith Arms, había visto, junto a su buzón, el nombre de MILLICENT WHEELER, pero no le había dado importancia. No más de la que le había dado al nombre del edificio mismo.
Pero el ver aquel nombre -Smith Arms- escrito encima del portal cada vez que entraba al edificio, y el encontrarlo en la correspondencia que sacaba de su buzón, se había convertido ya en una definitiva fuente de fastidio.
Aunque con ciertas diferencias, le ocurría lo mismo con Millie Wheeler. La chica le caía bien. Era amistosa como un cachorro de pastor escocés -al menos hasta cierto punto-, y uno no podía evitar que le cayera bien. Sus enormes ojos azules habrían tenido un éxito formidable en televisión, si ella hubiese tenido la nariz un poco más pequeña y si se hubiera preocupado un poco más por la forma en que llevaba el pelo. Además, tenía una sonrisa demasiado amplia o, al menos, eso parecía hasta que uno la conocía lo bastante bien como para saber que era sincera hasta el último milímetro, entonces, uno no se percataba de la anchura de aquella sonrisa.
El problema radicaba en que, una vez que se la conocía, resultaba completamente imposible llamarla Millicent, incluso utilizar ese nombre para pensar en ella. Era y tenía que ser Millíe.
Tracy solía sentarse a escribir un guión para Los millones de Millie, y descubría que Millie Mereton se le confundía en los pensamientos con Millie Wheeler. Millíe Mereton, que era un producto de su imaginación, comenzaba entonces a hacer y decir las cosas que Millie Wheeler, la Millie de carne y hueso, haría o diría.
Y aquello le estropeaba el guión, y entonces él tenía que arrancar la página de la «Underwood» y empezar; de cero. Millie Wheeler no encajaba en absoluto en el papel de heroína de una radionovela. Millie Mereton había nácido para sufrir para ejemplo de su público -para sufrir, y sufrir, y sufrir. Pero Millie Wheeler, maldita sea, era perfectamente capaz de reírse de las cosas que más hacían sufrir a Millie Mereton.
No, estaba claro que el público que sufría con Millie M. jamás iba a tolerar, ni por un instante, la actitud de Millie W. ante la vida. Era impertinente. Era fresca.; Era casi todo lo que una heroína de radio no se atreve a ser.
Pero en aquel momento Tracy se alegró como nunca de verla. Se quitó el sombrero y se hizo a un lado.
– ¿Ibas a salir? -le preguntó ella.
– No -repuso-. Quiero decir, sí. -Le sonrió-. Me has pillado. En estos momentos, no sé si vengo o si voy. Pero pasa, anda. Tómate una copa.
Millie entró y se sentó en el brazo del sillón «Morris», mientras Tracy volvía a la cocina. En la botella quedaba lo suficiente como para dos copas. Las preparó y las llevó a la sala.
– Salud -dijo Millie, y bebió un sorbo-. He venido sólo para devolverte los cigarrillos que te robé anoche. No son los mismos, claro, pero son de la misma marca y están igual de buenos.
– ¿Anoche, Millie?
– Sí. Ayer por la noche. -Sacó un paquete de cigarrillos del bolso y lo lanzó sobre el escritorio-. Atraqué tu casa. Justo después de que te marcharas.
– ¿Qué quieres decir con eso de que atracaste mi casa? -Tracy se puso muy serio. Dejó la copa sobre el escritorio, se levantó y la miró fijamente-. ¿Quieres decir que no eché el cerrojo? Cuando volví a la una y media de la madrugada encontré la puerta cerrada.
Millie abrió los ojos como platos cuando le devolvió la mirada.
– ¡Tracy! Te juro que jamás soñé que te molestarías, de lo contrario… No me mires de ese modo. Si de veras te ha molestado, te pido perdón. No volveré a hacerlo.
Tracy apartó la copa y se sentó en un rincón del escritorio.
– Escúchame, Millie. Anoche ocurrió algo raro…, quiero decir, hoy. Rayos…, quiero decir que existe una extraña relación entre algo que escribí anoche y algo que ocurrió hoy. Millie, no me importa si entraste en mi casa ni qué te llevaste, puedes venir cuando gustes. Pero cuéntame exactamente qué pasó cuando estuviste aquí.
– ¿Te robaron algo, Tracy?
Intentó mostrarse un poco menos sombrío, sonreír de modo reconfortante. Al fin y al cabo, era una tontería pensar que Millie podía tener algo que ver con el asesinato.
Bajó un poco el tono de voz y se lo dijo:
– Te contaré toda la historia, Millie. Tenía ganas de sincerarme. Pero, antes, dime cuánto tiempo estuviste aquí y a qué hora viniste. ¿De veras no eché el cerrojo?
– Serían alrededor de las ocho y media, Tracy. No lo sé con exactitud. Iba a tomar un baño antes de salir, y me di cuenta de que me había quedado sin cigarrillos y tenía ganas de fumar. Me puse la bata para venir a tu casa a pedirte tabaco. Abrí la puerta de mi piso y, justo cuando salí al pasillo, te vi cerrar la puerta del ascensor.
– Ya veo. Eran más o menos las ocho y media cuando salí.
– Te llamé -continuó Millie-, pero la puerta del ascensor se cerraba en ese momento y no me oíste. Y yo ahí, sin tabaco. Pensé que, si no habías echado el cerrojo, no te importaría si cogía prestado un paquete. Sabía que guardabas un cartón en el cajón de tu escritorio.
– Pero, ¿no eché el cerrojo?
– Quisiste hacerlo. Lo habías echado, pero, como no habías cerrado bien la puerta antes, no quedó enganchado. Por eso entré un momento, te quité los cigarrillos y, al salir, tiré bien de la puerta para que el cerrojo quedara echado. Por eso la encontraste bien al regresar. ¿A qué viene todo esto, Tracy?
Tracy suspiró. Tomó un buen trago de su copa y después volvió a mirarla.
– Ojalá la puerta hubiera permanecido sin cerrojo durante más tiempo, así habría podido entrar alguna otra persona y yo me sentiría mejor. Maldición, sé que estuvo cerrada a partir de un minuto después de marcharme hasta que llegué acasa. ¿Lo ves?
– ¿Qué cosa?
– Mira, estaba trabajando en un guión. No era para Los millones de Millie, sino para otra cosa. Había una hoja en la máquina de escribir. ¿Por casualidad no le habrás echado un vistazo?
Millie se sonrojó un poco, justo por encima del escote.
– Bueno, la verdad es que leí una o dos líneas. No era mi intención, Tracy, pero no pude evitarlo.
– ¿Leíste lo suficiente como para enterarte de qué iba?
Millie asintió.
– Era el resumen de una novela policíaca. -Frunció los labios un momento, y reflexionó-. Se trataba de un tipo que se disfrazaba de Papá Noel, para presentarse en el despacho de una persona y matarla sin que después pudieran identificarlo. Buen truco, Tracy. Me gustó la idea.
– Parece que no eres la única.
– ¿Qué quieres decir?
– Millie, ¿has leído el periódico de hoy?
– Una edición de la mañana. Aunque no leí mucho,• sólo los titulares y los cómics.
– Entonces, prueba con una edición de la tarde -le sugirió Tracy-. Aquí tienes. -Le entregó la primera sección del diario que había sobre el escritorio, y le señaló la nota de la segunda columna.
Millie la leyó despacio hasta el final. Levantó la vista.
– Dineen -dijo-. Es tu jefe, ¿no es así, Tracy?
– Era mi jefe. Escúchame bien ahora, porque aquí viene lo más duro. La idea de ese guión se me ocurrió ayer a las siete de la tarde. Creí que era la única persona que la conocía y ahora resulta que somos dos…, espera… ¿Le has contado a alguien lo del guión? Piensa bien, ¿lo has comentado con alguien?
Millie sacudió la cabeza con decisión y respondió:
– Con nadie, Tracy. Te lo juro. De verdad.
– Yo tampoco.
– Pero, Tracy, tiene que tratarse de una coincidencia. No podría ser otra cosa, ¿no?
– Millie, si le hubiera ocurrido a un extraño, te habría dicho que era una coincidencia. Pero le ocurrió a alguien que yo conocía, con quien yo estaba relacionado…
Maldición…, de todos modos, tiene que tratarse de una coincidencia. ¿Qué otra cosa podría ser? Voy a salir a ver si me olvido un poco de esto. ¿Te vienes conmigo?
Millie se fue con él.
CAPÍTULO II
Mucho me temo que Tracy estuviera borracho. Aunque al mirarlo nadie lo hubiera adivinado, a menos que lo conociese a fondo. Sabia cómo dominar la bebida. Quizá no pudiera dominar a Millie (la había perdido hacía media hora), pero a la bebida si que la dominaba.
«Bueno -pensó Tracy-, que Millie se cuide sola.» Eso se le daba bien. Además, el mundo era un lugar•extraño y monstruoso, y había cosas profundas y complejas que decir al respecto, con tal de que hubiese alguien dispuesto a escuchar.
Y aunque Millie había desaparecido, estaba Baldy, el tabernero, que podía ocupar su lugar porque sabía escuchar. Era perfecto para eso si se exceptuaba que, de vez en cuando, tenía que irse al otro extremo de la barra para servir otro par de cervezas a los dos hombres que estaban allí.
– Todo se reduce a lo mismo, Baldy -dijo Tracy-. Se reduce a la pregunta de si el asesinato puede o no ser una diversión. ¿Tú qué opinas?
– Opino que estás chiflado.
Tracy agitó la mano ligeramente, y estuvo a punto de darle a su copa.
– Eso es completamente irrelevante y no viene al caso. Y el caso sigue siendo: ¿Puede el asesinato ser una diversión?
– ¿Te refieres a asesinar a alguien o a que te asesinen?
– Ah -dijo Tracy-. He ahí la cuestión. Baldy, con tu certera precisión has puesto tu gordo dedito en el quid de la cuestión. Para una mente normal, el ser asesinado y el cometer un asesinato no tienen nada de agradable.
– Pero para un tipo como tú es distinto, ¿no? Tracy frunció el ceño y repuso:
– Baldy, no te lo estás tomando en serio. Te aseguro, con beoda dignidad, que tengo una mente sana. Tengo un certificado que lo prueba. ¿Y tú?
– Pues yo no. ¿Y qué?
– Pues que volvemos a nuestra cuestión. La respuesta es que ninguna de las dos cosas. Quiero decir, que no es divertido matar ni que te maten. Pero el asesinato puede ser divertido. Pregúntame cómo.
– ¿Por qué debo hacerlo?
– Porque, si lo haces, te invitaré a ti y me invitaré a mí a una copa.
Baldy sirvió los dos tragos y marcó la venta en la caja.
– Skoal! -dijo.
Y bebieron.
– De acuerdo, adelante -dijo Tracy.
– ¿Adelante qué?
– Pregúntame cómo.
– Vale. ¿Cómo?
– Si me invitas a una copa -dijo Tracy-, te lo cuento.
Baldy sacudió la cabeza con aire triste, pero no se negó. Sirvió las copas.
– Prosit! -exclamó Tracy. Y bebieron.
– Y ahora te lo contaré -dijo Tracy-. El asesinato puede ser divertido sólo cuando se lo contempla de forma abstracta, como ejercicio intelectual. Vamos a ver, Baldy, ¿por que son tan populares las historias de detectives?
– ¿Porque la gente las lee?
– Y la gente las lee porque le gustan. Porque el asesinato puede ser divertido…, si se trata de un asesinato de ficción y no de un asesinato real. Si te compraras una historia de detectives y en ella no hubiera un asesinato, la tirarías a la basura.
– Yo no leo libros. Pero, en una ocasión, un tipo intentó asesinarme -adujo Baldy.
– Está muy bien -dijo Tracy-, pero es irrelevante. Lo que yo quiero saber es si escuchas la radio.
– Claro.
– ¿Qué programas te gustan más?
– Los de crímenes. Como Los cazapandillas y…
– Baldy, eres justo el tipo que buscaba. Cuando hayas escuchado lo que voy a decirte y me comentes lo que opinas.
Del bolsillo interior de la chaqueta sacó un manuscrito doblado, y lo sostuvo de modo tal que Baldy pudiera leer la carátula. Decía así:
EL ASESINATO COMO DIVERSIÓN
Serie de guiones de quince minutos, en la que se representan crímenes de ficción
completos, con pistas que se proporcionan al oyente para que pueda resolverlos…
– Baldy, pongámonos serios y seamos sobrios -sugirió Tracy-. Quiero tu sincera opinión sobre esto. Escuchas programas de radio sobre crímenes; ¿qué te parece éste? No será muy distinto de algunos que se transmiten ahora mismo, pero tendrá una diferencia y ya mismo vamos a analizarla. Comenzamos con el locutor, que dice…
Hojeó el manuscrito hasta llegar a la segunda página.
– …con el locutor que dice: «El asesinato como diversión. Evidentemente, no nos referimos a asesinato reales, sino a unos crímenes ideados para poner prueba su ingenio como detec…»
– ¿Qué quiere decir ingenio?
– Gracias -dijo Tracy-. Cambiaremos esa palabra. Es exactamente la cosa que quería saber. Nunca se me había ocurrido. «…Para poner a prueba sus habilidades como detective. La interpretación que escucharán dentro de unos instantes contiene todas las pistas necesarias para que un investigador -como quizá le guste usted imaginarse a sí mismo- resuelva el crimen. Escuche atentamente y luego decida quién es el culpable. No se limite a adivinarlo. Las pistas están ahí, si usted es lo bastante listo como para dar con ellas. El caso de hoy se titula…»
Tracy levantó la vista y añadió:
– Y a continuación el locutor dice cómo se titula el caso y después viene un corte para dar paso a la publicidad de nuestro patrocinador, Dios lo benmaldiga, y…, ¿sabes qué significa «benmaldiga»?
– ¿Eh? No.
– Es una yuxtaposición de «bendiga» y «maldiga» inventada especialmente para los patrocinadores. ¿Sabes qué significa «yuxtaposición»?
– Ni idea.
– Entonces, ¿por qué deberías saberlo? En fin, después del anuncio viene una fanfarria, y pasamos al Caso del Crimen Rimbombante, o como se llame. ¿Todo bien? ¿Me sigues?
– A mí me suena bien -repuso Baldy-, pero dime una cosa, ¿por qué no quitas el anuncio? ¿Los programas de radio no estarían mejor sin anuncios?
– Baldy, es una idea brillante. Espero que sea sintomática del despertar de la mente de América. En fin, cuando consiga un patrocinador, se la expondré. Le citaré tus palabras y le diré que lo invitarás a una copa a condición de que quite los anuncios.
»Pero volvamos al programa, Baldy. Hemos superado con éxito la barrera del primer anuncio, y entramos en el cuerpo del programa; y aquí es donde habrá una ligera diferencia en el tratamiento. Lo haré divertido, lleno de diálogos chispeantes en el límite de la farsa, introduciré el personaje de un detective torpe y que no puede resolver los crímenes, y por eso debo dejar que el oyente se encargue de ello.
»El hombre no pescará una sola de las pistas que le proporcione, y en el caso de que llegue a arrestar a alguien, no será la persona indicada y lo hará por motivos erróneos. Espero que sea una buena comedia, lo bastante buena como para hacer honor al título del programa El asesinato como diversión…, y, al mismo tiempo, espero que proporcione las pistas necesarias que permitan llevar a cabo un ejercicio intelectual a aquellos oyentes cuyas mentes funcionen de ese modo. Debido a esta combinación de factores, no se parecerá a ningún otro programa que se haya puesto en antena. En fin, que combina las características de diversos tipos de programas que se transmiten en estos momentos. ¿Me sigues, Baldy?
– Claro. Pero, ¿cómo sabe el oyente si ha acertado quién ha cometido el crimen?
– Eso viene al final del programa, después de otro anuncio. El locutor original vuelve a oírse cuando el locutor publicitario termina con su parte, y presenta la solución, explica cuáles eran las pistas, por si alguien no las ha descubierto. ¿Qué tal?
– Está bien. El asesinato como diversión, ¿eh? ¿A qué hora lo hacen?
Tracy suspiró.
– Tengo los borradores de algunos guiones. Me hacen falta por lo menos una docena, antes de poder hablar con nadie de mi proyecto.
– Pues acabas de hablar conmigo de él.
– No seas burro, Baldy. Me refiero a antes de que pueda hablar del proyecto con alguien de la emisora, o con un posible patrocinador. Lo más probable es que tenga que seguir reteniéndolo durante un tiempo y…, bueno, olvídalo. ¿Y nuestras copas?
Baldy las sirvió. Y luego dijo:
– Bromeaba cuando te pregunté a qué hora lo hacían. Oye, Tracy, ¿no me contaste una vez que trabajabas para un tipo llamado Dineen, que era el director de programas de la «KRBY» o algo por el estilo? ¿No es el mismo al que se cargó un tipo disfrazado de Papa Noel?
Tracy asintió.
– Oye, ¿por qué no usas la idea que usó ese tipo para cargarse a Dineen? Es la idea más genial que he oído en mi vida. Mira que caminar por Broadway a plena luz del día, disfrazado hasta las pestañas, y que no te pesquen. ¿No sería una idea estupenda para que la metieras en uno de tus programas?
Tracy frunció el entrecejo. Abrió la boca para decir algo, pero se vio liberado de la obligación de contestar:
Se abrió la puerta del bar, y Millie Wheeler entró como una exhalación.
– Tracy -dijo la muchacha-,las he pasado moradas tratando de encontrarte. ¿Intentabas darme plantón, o qué? Si Mike no me hubiera comentado que a lo mejor estabas aquí…
Con un buen motivo para desviar su atención de la desafortunada pregunta de Baldy, Tracy preguntó, jndignado:
– ¿Yo? ¿Que yo trataba de darte plantón? ¿Cuando fuiste tú quien se fue a bailar con ese gigoló, en el «Roosevelt»? ¿Y después desapareciste con él?
Miliie se encaramó al taburete que había junto Tracy.
– No era un gigoló, Tracy. Era un corredor de seguros. Tenía unas buenas pólizas. Y después del baile no desaparecí con él; me fui al lavabo a empolvarme la nariz. ¿O es que no sabes que una dama tiene que empolvarse la nariz cuando se ha bebido unas cuantas. cervezas?
– No te has bebido ni una cerveza. Sólo tragos largos.
– El principio es el mismo, Tracy. Hola, Baldy, ¿te ha estado hablando de asesinatos?
El tabernero los miró lúgubremente.
– Sí -respondió-, y la idea del programa es buena, pero… Verás, el asesinato real no tiene nada de divertido. Una vez, un tipo intentó asesinarme, y aquello no logró arrancarme ni una sola carcajada.
– Cuéntaselo a Tracy -le sugirió Millie-. Venderá la historia y las ganancias las compartirá contigo, para que después tú puedas compartirlas con el tipo que intentó asesinarte.
– ¡Qué locura! -exclamó Baldy, y fue hacia los clientes que estaban al otro extremo de la barra.
Millie se acercó un poco más a Tracy, y a éste le llegó una oleada del perfume de la muchacha.
– Tracy -le dijo ella en voz baja-, ¿te encuentras algo mejor? ¿Menos preocupado?
– Lo estaba logrando, maldita sea. Hasta que Baldy tuvo la brillante idea de que podía usar el asesinato de Dineen…, quiero decir, la idea del disfraz de Papá Noel…, para uno de los programas de radio de la serie que le estaba comentando.
– ¿Por qué no? Quiero decir, ¿por qué no iba a ocurrírsele esa idea, si acababa de leer la nota en el diario?
– Claro, pero…, ¿quieres una copa, Millie?
– No, gracias. He bebido demasiado. Oye, Tracy, eso debería demostrarte que todo fue una coincidencia. Quiero decir, a Baldy se le ocurrió que utilizaras la idea en un guión y…, ¿sabes a qué me refiero?
– Claro, chica. Pero me lo sugirió después que ocurrió todo. Y…, ¡vaya!
– ¿Qué?
– Acaba de ocurrírseme. En este instante, Millie. Tendré que eliminar ese guión de la serie cuando me decida a ofrecerla. Tanto trabajo para nada.
– ¿Por qué?
– ¿Por qué? Porque me han robado la idea. Y cometería un plagio si la utilizara; es una idea utilizada, de segunda mano. ¡Diablos! ¡Y yo que pensaba usarla para iniciar la serie! Me parecía muy buena. Era muy buena. Pero ahora no podré tocarla ni aunque la coja con pinzas. ¿Quién iba a considerarla original?
– Yo.
– Ya, porque ocurre que me conoces y sabes que estoy hecho con material de primera. Además, leíste la sinopsis que tenía en la máquina de escribir antes de que se cometiera el asesinato. De modo que tu caso diferente.
Millie suspiró y luego le dijo:
– Además, estoy un poco borracha. Creo que sería mejor que nos fuéramos a casa. Al menos, yo. Si quieres completar la noche, cogeré un taxi y… -Se interrumpió bruscamente, pues estuvo a punto de caerse al bajar del taburete.
Tracy la sujetó.
– Está bien -le dijo-. No te abandonaré. Daré por concluida la velada. ¿Tienes que trabajar mañana?
– No. Es mi día libre. Pero me siento como si fuera a tenderme en el techo para quedarme dormida de un momento a otro. Tienen que haber sido las galletas que comí con el queso.
Tracy se puso de pie y notó que la habitación daba vueltas a su alrededor de un modo que le habría resultado más desconcertante de haberle sido menos familiar.
– Supongo que tienes razón -le dijo a Millie-. Se acabó la velada. En la esquina hay una parada de taxis ¿Seremos capaces de llegar tan lejos?
En el taxi, Millie apoyó la cabeza sobre el hombro de Tracy, y éste notó que el cuerpo de la muchacha, encerrado en su brazo, era suave y cálido.
– Tracy…
– ¿Sí. Millie?
– A… analicémoslo seriamente. El guión y el asesinato. No pudo haber sido una co…, coincidencia…, sabes a qué me refiero. ¿O sí fue una coincidencia, Tracy?
– Eres una gran ayuda para un hombre que trata de olvidar algo. Cállate y deja que te dé un beso.
– Ahora, no. Estoy atontada y no me enteraría. Pero creo que cometes un error tratando de olvidarte del asunto. Tendrías que enfrentarte a él, Tracy. Tendríamos que haberlo discutido seriamente en lugar de ponernos trompas perdidos. Vamos a…, quiero una taza de café cargado, Tracy, y después discutiremos el tema. Ya me encuentro mejor, un poco.
Tracy frunció el entrecejo, pero le ordenó al taxista que los dejara en «Thompson’s». ubicado en la esquina, en vez de ir hasta el Smith Arms.
Y mientras tomaban café y rosquillas, le dijo:
– De acuerdo, Millie, ejerce tu papel de detective. ¿Por dónde empezamos?
– ¿A qué hora escribiste lo de Papá Noei?
– A eso de las siete. Y seguí trabajando hasta que me marché. Puse el papel en la máquina a las siete, me paseé por la habitación un rato y después seguí escribiendo; volví a pasearme, y asi.
– El asesinato se cometió esta mañana, a las diez. De modo que es probable que el asesino leyese el guión ayer, a últimas horas de la tarde.
– ¿Por qué estás tan segura? No sé, ¿por qué no pudo haberlo leído esta misma manana mientras yo dormía?
– Porque no habría tenido tiempo de prepararse. Tracy. A menos que ya tuviese un traje de Papá NoeI en el armario, y no tuviera que buscarse uno. Tendría que haber robado uno, si no lo tenía ya… Además, ¿cuánta gente tiene un traje de Papá Noel por ahí tirado?
– Hummm. En eso tienes mucha razón. No pudo haber comprado o alquilado abiertamente el disfraz, si iba a usarlo con ese fin. Bien, tuvo que haberlo robado. Y si leyó el guión ayer a últimas horas de la tarde, habrá tenido toda la noche para conseguir el disfraz, y supongo que habrá necesitado todo ese tiempo. Pero, a menos que yo mienta o tú mientas, y sabemos que los dos decimos la verdad, entonces nadie leyó el guión ayer. ¿Y ahora qué, señorita Holmes?
– Tracy, ¿no tenías por ahí un apunte de esa idea, antes de anoche? No sé, ¿unas líneas en alguna agenda, o algo así?
Tracy sacudió la cabeza con decisión.
– No. Se me ocurrió por primera vez ayer, cuando me senté delante de la máquina de escribir. Por cierto, me había sentado a trabajar un poco en una idea para Los millones de Millie, pero me surgió esta otra y me olvidé por completo de Millie. No, chica, a menos que, de veras fuera una coincidencia, en cuyo caso…
Sacó un sobre y un trozo de lápiz del bolsillo. Escribió una «A» en el dorso del sobre, y dijo:
– A. O tú o yo matamos a Dineen, o bien, uno de nosotros es cómplice del asesinato.
– Estás metiendo demasiadas cosas en el mismo apartado, Tracy. Eso tendría que ocupar el A, el B, el C y el D, ¿no te parece?
– Sí, si quieres ponerte muy técnica. Pero no creo; en ninguna de esas posibilidades, por eso quiero deshacerme de todas ellas metiéndolas en el mismo apartado. Tenemos ahora la letra E, o mejor dicho, las letras’ E y F, uno de nosotros habló anoche de esa idea con alguien, y ese alguien la puso en práctica. Yo no fui.
– Y yo tampoco, Tracy. De eso estoy completamente segura. De manera que ahora viene la posibilidad de que alguien entrara en tu apartamento. ¿Hay alguien más que tenga la llave, aparte de ti?
– No. Salvo, claro está, la llave maestra.
– Que la tiene el conserje. Frank se llama, ¿no? ¿Tendría algún motivo para subir a tu casa?
– Frank Hrdlicka. No, no habría entrado en mi casa. Al menos no sin un motivo, y no habrá habido ninguno. No le había pedido que me arreglara ningún grifo ni nada por el estilo. Además, ¿qué motivos podía haber tenido para matar a Dineen? Aparte de eso, es un tipo estupendo. Me cae muy bien. No es un asesino.
– No sabría decírtelo -comentó Millie-. Sólo lo conozco de vista. Pero, si tiene una llave maestra, sí pudo haber entrado en tu casa. O bien…, bueno, puedes preguntarle si no ha perdido la llave maestra.
– Mañana por la mañana es lo primero que haré. Pasemos a la letra siguiente. No sé cuál viene, ya me he perdido… En fin, alguien entró en mi casa de algún modo. No creo que haya sido por la puerta, porque la cerradura es realmente buena; un ladrón pudo haberla roto para entrar, pero estoy seguro de que no pudo haber abierto la puerta sin romperla.
– ¿Por la puerta trasera?
– Está cerrada por dentro con pasador. Nunca la utilizo, y siempre tiene el pasador echado. Las únicas ventanas de mi casa dan a la calle. Es técnicamente imposible que alguien entrase por la ventana…, podría haber bajado por una cuerda desde el apartamento de arriba, pero es algo demasiado fantástico. Sobre todo porque habría estado a la vista de todo el mundo, en una calle tan transitada. De todos modos, revisaré los alféizares y los seguros de las ventanas.
– Tracy, todos los apartados me suenan, o fantásticos o imposibles. Sobre todo, porque no te robaron nada, exceptuando un paquete de cigarrillos y una idea. Y nadie pudo haber sabido que había allí una idea que robar. Tracy, el café nos ha sevido de ayuda durante un rato, pero ya no surte más efecto. De pronto me ha entrado un mareo…, tengo que irme a casa.
Se puso en pie, y Tracy tuvo que volver a sujetarla para impedir que cayera al suelo.
Salieron; el Smith Arms se encontraba sólo a media manzana de allí. Lograron llegar a la puerta y, después, al ascensor. Aguantando todo el peso de Millie, Tracy pulsó el botón. Cuando el ascensor se detuvo, él había logrado ponerla de pie. La cabeza de Millie se posó de un modo laso sobre el hombro de él.
Tracy gruñó y la cogió en brazos.
Notaba que sus propias piernas parecían de goma, y le resultó muy dificil avanzar por el pasillo. La momentánea sobriedad que el café le había aportado se estaba disipando, y él se sentía algo más que borracho y, para colmo, le había entrado un sueño de mil demonios.
Los cincuenta kilos de Millie parecían, por lo menos, cien. La cabeza comenzó a darle vueltas por el esfuerzo.
La muchacha no se despertó cuando él tuvo que apoyarla contra la puerta para sacarle la llave del bolso. Tampoco se despertó cuando volvió a levantarla en brazos.
El apartamento de Millie tenía dos habitaciones igual que el suyo. Tuvo que virar dos veces para llegar al cuarto exterior. A punto estuvo de caerse encima de ella cuando la depositó en la cama.
Entonces, la súbita ausencia de peso y responsabildades lo hicieron tambalearse un momento, y tuvo que apoyar una mano en la pared. Las copas que se había echado al coleto tan de prisa en el bar de Baldy le estaban haciendo efecto en ese momento, con todo su potencia, pero logró aguantar lo suficiente como para quitarle los zapatos a Millie (afortunadament eran de salón, sin lazos ni hebillas), y llegar hasta la puerta que separaba ambas habitaciones, apoyándose contra ella.
El suelo de la habitación exterior subía y bajaba como la cubierta de un bergantín en pleno temporal Por lo que Tracy podía recordar, aquélla era la peor borrachera de su vida. Estaba muchísimo más trompa que la noche anterior.
A pesar de todo se le ocurrió pensar… «Incluso ahora tengo la mente en su sitio, sé todo lo que hice y dije esta noche; sé que le conté a Baldy lo de El asesinato como diversión, pero que no le hablé de ningún guión en particular; sé que anoche no le conté a nadie lo del guión de Papá NoeI; y Millie otro tanto…; tenía la mente en su sitio, y habló con sensatez hasta el momento en que se quedó dormida.»
Pero tanta reflexión no le sirvió para llegar a su propia cama. Cerró los ojos, volvió a abrirlos, inspiró profundamente.
CAPÍTULO III
Tracy se apartó con esfuerzo de la jamba de la puerta, y trató de cruzar el suelo precariamente inclinado de la habitación, antes de que cambiara de posición y volviera a torcerse hacia el lado contrario. Pero una otomana se interpuso en su camino, y Tracy se precipitó sobre el brazo de un sillón excesivamente relleno que había delante de él.
Era un sillón enorme, comodísimo. Se estiró y se retorció hasta quedar bien sentado. Era un puerto en pleno temporal. Tendría que quedarse sentado hasta superar el equilibrio para poder orientarse. Un mometo, nada más; no podía arriesgarse a permanecer allí demasiado tiempo. Y aunque fuera por un momento, tendría que hacer el esfuerzo de mantener ojos abiertos. Dentro de nada se levantaría, caminaría-veinte pasos y podría dejarse caer sobre su propia cama. Pero tenía que descansar ese momento para poder salir.
Estaba borracho, se dijo, aunque no lo estaba tanto como para no poder sentarse unos instantes sin quedarse dormido.
Pero lo estaba, y se quedó dormido.
Cuando despertó había luz, muchísima luz.
Tardó unos segundos en darse cuenta de dónde se encontraba, porque las paredes, el techo, y la forma general del cuarto, eran idénticos al cuarto exterior de su propio apartamento. Pero al mirar hacia un rincón de la habitación, donde tendría que haber estado su escritorio, sólo vio un taburete y sobre él una mantilla española. Entonces recordó.
Se movió un poco y advirtió que no le hablan quitado los zapatos, que tenía el cuello desabrochado, y lo cubría una manta.
En la boca tenía un sabor como de cloaca embozada. Se sentó, luego se puso de pie, muy despacio. Por experiencia, conocía a los enanitos con almádenas que habitaban dentro de su cabeza, y que esperaban a que hiciese un movimiento brusco. Y sabía que la única manera de burlarlos era evitar los movimientos bruscos.
Volvió la cabeza despacio. La puerta del cuarto anterior, el dormitorio, estaba cerrada. Después de traspasarla la noche anterior, él no la había cerrado. De modo que Millie debía de estar allí, porque, de haberse marchado, hubiese dejado la puerta abierta para que, al despertarse él, pudiese darse cuenta de que ella se había ido.
Probablemente se había despertado temprano, lo había visto allí, lo había puesto más cómodo y se había vuelto a la cama. Recordó que le había comentado que tenía el día libre.
Se inclinó hacia abajo despacio y con cuidado cogió los zapatos.
Lo que le hacía falta era ducharse, afeitarse, mudarse de ropa, y quizás así lograra volver a sentirse y aparecer humano. Y, si para entonces Millie estaba despierta, podía disculparse e invitarla a desayunar fuera, a menos que ella prefiriera preparar el desayuno para los dos. En comparación con la suya, la cocina de Millie contenía los distintos elementos que debería contener una cocina bien nacida.
Se dirigió a la puerta del pasillo, la entreabrió y escuchó un momento para asegurarse de que fuera no hubiese nadie. No había nadie, pero se oía sonar un teléfono que podía ser el de su apartamento.
Fue a su apartamento y descubrió que era su teléfono. Descolgó y, con voz ronca, dijo «diga», pero no obtuvo respuesta.
Cuando volvió a sonar, él se encontraba en la ducha, pero en esa ocasión llegó a tiempo.
– ¿Tracy? Habla Wilkins, del estudio. Llevo toda la mañana, desde las nueve, tratando de comunicarme con usted. Menos mal que lo he encontrado.
– Lo siento -se disculpó Tracy-. Es que salí esta mañana temprano, señor Wilkins. Para averiguar unas cosas en la biblioteca. ¿Hay algún problema?
– Sí. Su amigo Kreburn está con laringitis. Se ha quedado completamente afónico. No tenemos un sustituto, y por aquí no hay nadie que pueda imitarle la voz lo bastante bien como para hacer su papel. Sale en el guión de hoy y tenemos que anular su intervención.
Tracy reflexionó velozmente y repuso:
– No podemos quitarlo, señor Wilkins. El programa de hoy, toda la condenada secuencia de esta semana, está construida en base a su personaje. Vamos, que Reggie Mereton, o sea Krebum, ha hurtado dinero del Banco donde trabaja, y, como pronto llevarán a cabo una auditoría, se lo confiesa a su hermana MilIie, y ella está tratando de reunir ese dinero para…
– Eso ya lo sé, señor Tracy. Lo hemos estado estudiando. Pero, ¿qué podemos hacer? Si cometemos la torpeza de poner a un actor cuya voz no se parezca a la de Reggie, nuestro patrocinador se pondrá tan furioso que rescindirá el contrato.
»¿No podemos cambiar la secuencia de los hechos? Hemos tratado de encontrarle una solución y lo hemos estado llamando cada cinco minutos.
– ¿Dónde está Dick?
– Aquí, en la radio. Sugiere que en lugar de quitar su parte del guión, introduzcamos, de alguna manera, el hecho de que tiene laringitis. Pero el médico del estudio no le permite hablar…, al menos no en el programa.
– Pero, ¿se le entiende a pesar de la afonía?
– Sí, si le ponemos un micrófono con más potencia Pero no se oiría más que un susurro ronco.
– ¡Maldición! -exclamó Tracy-. Si de veras tuviese laringitis, me refiero a la serie, no iría a trabajar al Banco. Si un cajero tuviera laringitis, no lo dejarían trabajar aunque quisiera. Y eso por sí solo lo cambiaría todo. ¡Dios mío!
– ¿Oué vamos a hacer? Además, el médico tiene razón al decir que no debería actuar en absoluto en el programa. Tiene la garganta que parece un trozo de filete crudo, y si hoy lee su parte, mañana la tendría peor. De modo que…
– Pero, si no encuentra una ocasión para cambiar las cifras en el Banco… -Tracy lanzó un quejido- Escúcheme, cogeré ahora mismo un taxi y voy para allá. Ya se me ocurrirá algo por el camino. Eso espero Ah, y consígame una estenógrafa, yo escribo a máquina con dos dedos, pero puedo dictar más de prisa.
– Está bien, Tracy. Pero dese prisa.
Tracy se vistió y se puso en camino al cabo de diez minutos, y en otros diez un taxi lo llevó hasta el estudio. Pero la cabeza le latía con tanta fuerza a causa de, las prisas, que hizo una pausa para tomarse una aspirina y una taza de café hirviendo en un drugstore que había en la esquina del estudio; después, cogió el ascensor y subió.
Ya desde fuera se oía el pandemonio producido pon la discusión. Inspiró profundamente antes de abrir la puerta.
Los actores de Los millones de Millie estaban todos allí. Hablaban todos a la vez, o intentaban hacerlo. Todos menos Dick Kreburn, que estaba solo, sentado en un rincón, con una cara apropiada para el fin del mundo.
Tracy echó un vistazo al reloj de pared. Faltaban cuarenta minutos para que salieran al aire.
Oyeron cerrarse la puerta y se volvieron.
Helen Armstrong (en antena, Millie Mereton) se acercó a él la primera. Lo aferró del brazo.
– Escúchame, Tracy. Les he dicho que la única solución consiste en utilizar una secuencia retrospectiva en la que aparezcamos Reggie y yo de niños. Nos serviría para explicar los sentimientos que nos unen y por qué quiero evitar que lo pesquen, aunque sea un estafador y un cobarde. Puedo poner voz de adolescente durante la secuencia, y cualquier chico del estudio puede interpretar el papel de Reggie niño, porque sería antes de que hiciera el cambio de voz, o sea que se supone que habría sonado distinta, y…
Peter Meyer (quien, en el papel de Dale Elkins, era el héroe del momento y el galán principal, aspirante a la tan pretendida mano de Millie Mereton) aferró a Tracy por el otro brazo y le dijo:
– Escúchame, Tracy, ¿no podemos posponer la secuencia del Banco, al menos por hoy, e incluir algunas escenas de amor? Millie está preocupada porque intenta reunir dinero para su hermano, de modo que se muestra un poco distante conmigo, y yo sé por qué; por lo tanto, eso provoca una riña de enamorados, y entonces yo…
Wilkins, el director del programa, un hombrecito regordete, con cara de luna, se había abierto paso entre el gentío que había delante de Tracy. Los quevedos se le habían caído de la nariz, y pendían al final de una cinta negra que llevaba atada a la solapa. Parecía un conejo afligido.
– Tracy -dijo con voz aflautada-, tenemos que continuar con la historia del Banco, no sé cómo, pero es preciso hacerlo. Eso es lo más importante, porque es lo que les interesa a los oyentes, y…
Jerry Evers, que hacía muchas sustituciones y en esos momentos interpretaba el papel de cajero jefe del Banco, empujó a Peter Meyer y se colocó a la izquierda de Tracy.
– Escúchame, Tracy, puedo hacer el papel de prestamista en la secuencia de hoy, y Millie me viene a ver para pedirme dinero, yo me pongo escrupuloso y trato de averiguar para qué lo necesita, y me niego a otorgarle el préstamo a menos que me explique sus motivos, cosa que no puede hacer; entonces…
Desesperado, Tracy se soltó, levantó los brazos y aulló:
– ¡Silencio!
Milagrosamente, todo el mundo calló al mismo• tiempo. Tracy dio un respingo y mantuvo los ojos cerrados hasta superar la peor parte deI repentino martilleo que noto en la cabeza.
Después, volvió a abrir los ojos y dijo:
– Escuchadme todos, nos quedan treinta y nueve minutos. Es imposible que escriba una nueva secuencia para hoy. A menos que queráis improvisar, Dios no lo permita, tendremos que usarla tal y como está, con parches suficientes como para adaptarnos a la emergencia. Sólo tenemos tiempo para eso. Vamos a ver, que alguien me dé el guión maestro de hoy, y si mantenéis cerrados vuestros condenados picos, veré cómo lo arreglo.
– Tenga -dijo Wilkins, entregándole el manuscrito-. Esta es Dotty, ella tomará nota.
Dotty, que en opinión de Tracy surgió de la nada, era una muchachita rubia con una figura que le hizo preguntarse a Tracy por qué sería sólo estenógrafa. «Probablemente -decidió- porque (en un sentido amplio) se limitaba a tomar dictados. Si se aviniera…»
Pero no tenía tiempo para reflexiones tan gratas. Menos aún cuando faltaban treinta y ocho minutos y medio para que Los millones de Millie saliera al aire.
– ¡Siéntese! -le gritó tan de repente, que Dotty casi se derrumbó en la silla.
Tracy se sentó en la segunda esquina del escritorio de Wilkins y comenzó a pasar las páginas del guión para recordar exactamente qué acontecimiento cubría el episodio de ese día. Ah, si, el segundo encuentro entre Millie y Reggie, y la parte en la que Millie intenta hipotecar la casa (esa parte estaría bien), y después venía la parte en la que Reggie se pelea con Dale Elkins y…, rayos, rayos, Reggie aparecía infinidad de veces en todo el guión.
Suspiró resignado.
– ¿Preparada, Dotty? Adelante. Escena primera. Deja los mismos efectos de sonido, La puerta y demás. Entra Reggie. Cambia el diálogo por esto:
REGGIE (con voz ronca): Hola, hermana.
MILLIE: Reggie, ¿por qué hablas así? ¿Estás resfriado o…?
REGGIE: Hermana, supongo…
– Un momento -lo interrumpió Wilkins-. Mire, Tracy, cuanto más hable con laringitis, más tardará en recuperarse. ¿No existe ninguna posibilidad de abreviar su intervención mucho más de lo que parece que va a hacer usted?
– Son sólo unas cuantas frases, señor Wilkins. Entonces Millie tendrá la misma idea que usted, que no debería hablar. Pero, dada la importancia de la estafa, ella tiene que hablar con él. De modo que le pedirá a su hermano que se comunique con notas.
– ¿Con notas? ¿Con lápiz y papel, quiere decir?
– Sí, ¿por qué no? Ella le va haciendo preguntas o le dice cosas, pero le pide que no le conteste. Le entrega una libreta y le pide que escriba sus respuestas. De este modo, después de este cambio en el que introducimos lo de la laringitis, podemos utilizar todos los diálogos que hay entre ellos para hoy, con ligerísimos cambios. La única diferencia estará en que Millie hará su papel y luego leerá las respuestas de su hermano…, después de un efecto de sonido de lápiz escribiendo…, como si estuviera leyéndolas para sí, cosa que en realidad está haciendo. Cambia la inflexión, el tono de voz, para que el público sepa cuándo está leyendo y cuándo está hablando. Helen podrá hacerlo, ¿no es así, Helen?
Helen Armstrong le dio unas palmaditas en el hombro. Para ella era una oportunidad de oro.
– Tracy -Le dijo-, eres una maravilla.
– Es una idea -admitió Wilkins-. Funcionará, espero. Para hoy. Pero, ¿y mañana, y pasado mañana? No podemos seguir para siempre con el truco de la nota; a los oyentes les parecerá aburrido.
– Al diablo mañana y pasado mañana -dijo Tracy.-Nos quedan veinticuatro horas y media para arreglar el guión de mañana. Tenemos poco más de media hora para arreglar el de hoy. En veinticuatro horas podré hacer milagros, si es preciso. Ahora, cállese y déjeme dictar. Dotty, toma… espera, busquemos un despacho vacío donde podamos estar tranquilos. Ven.
La sacó de la habitación. Tres puertas pasillo abajo encontraron un despacho vacío, y mientras Dotty ponía el papel en la máquina de escribir que había en el escritorio, Tracy cerró con llave.
Se quitó el reloj y lo puso sobre una esquina de la mesa donde pudiera verlo mientras dictaba.
Dotty le preguntó:
– ¿Lo tomo en taquigrafía o…?
– No, escríbelo directamente a máquina. Ahorraremos tiempo. Mientras tanto, iré leyendo por encima de tu hombro, para no ir demasiado de prisa. ¿Lista?
Empezó a dictar y los dedos de Dotty iban tecleando y siguiendo el ritmo impuesto.
Era la una menos cinco cuando Dotty sacó de la máquina la última hoja, con las copias en papel carbón, y Tracy la releyó velozmente antes de ponerla junto a las otras.
Inspiró profundamente.
– Lo logramos, Dotty. Unos minutos más con un lápiz y…
Se sentía como un estropajo mojado cuando le entregó el guión a Wilkins.
– He introducido unos cortes a lápiz cerca de final de por si llegara a ser demasiado largo -le informó-. Si llega a ser demasiado corto, tendrán que improvisar un poco. Dígale a Helen Armstrong que lo haga si es preciso. Es la única del reparto que puede improvisar sin parecer demasiado tonta.
El pequeño señor Wilkins salió corriendo con el guión.
Tracy se sentó y se dedicó, con mucha intensidad, a hacer nada. Wilkins regresó al cabo de diez minutos.
– Está en el aire -le informó-. Ya no está en nuestras manos. Tengo miedo de escuchar. ¿Y si faltaran cinco minutos de guión?
– Con respecto a mañana -le dijo Tracy-, ¿tratará encontrar un suplente para Dick?
– Por supuesto, si así lo desea. Pero, ¿para qué? Ahora tiene laringitis. Me refiero a Reggie Mereton en el guión. No puede hacer que se cure para el día siguiente, ¿no?
– No, pero no olvide que en el aire un día no dura lo mismo que en la realidad. Quiero decir, los guiones de la semana pueden cubrir los acontecimientos de un solo día…, o bien puede haber un lapso de una semana entre dos guiones. Con una semana creo que tendrá suficiente como para curarse.
– Pero la auditoría del Banco…
– Se pospondrá. La laringitis es una complicación porque el personaje no puede ir al Banco durante unos días, y él y Millie están terriblemente asustados. Igual que los oyentes. Pero, entonces, el público se entera de que la auditoría de los libros se suspende. Será una coincidencia pero, por una vez, me parece que colará. Los demás seriales radiofónicos utilizan el recurso y nadie los condena, y yo lo he hecho limpiamente.
– Supongo que funcionará.
Permanecieron sentados, con la vista fija en el reloj; tres minutos antes de que el guión diera paso al anuncio del cierre, Tracy ya no aguantó más. Tendió la mano y encendió el aparato de radio que había encima el escritorio.
Sonaba bien; reconoció la frase que Helen Armstrong estaba pronunciando, y le pareció que estaba razonablemente cerca de los tres minutos del final del programa.
Tres minutos más tarde, Tracy levantó la mano haciendo un círculo con el pulgar y el índice. Wilkins asintió y se dejó caer en la silla en cuyo borde había estado sentado. El guión había alcanzado casi hasta el final; Helen Armstrong había tenido que improvisar unas cuantas frases para rellenar el hueco.
– Tracy, ha estado maravilloso -le dijo Wilkins.
Tracy sonrió y repuso:
– Recuérdemelo cuando tenga que renovarme el contrato. ¿Y ahora qué?
– Le pedí al señor Kreburn que viniera aquí en cuanto acabara la emisión del programa. Tenemos que convencerlo para que…, ¿cómo podemos asegurarnos de que se irá a su casa y se quedará en cama?
– Dígale a Dotty que lo acompañe.
Wilkins lo miró con rostro inexpresivo, y comentó:
– Es que esperaba que usted lo acompañase y llamara al médico de Djck. Usted lo conoce bastante bien, ¿no?
– Claro. Iré encantado. ¿Puedo usar su teléfono un momento?
Marcó el número de Millie Wheeler. Seguramente ya se habría levantado, y si todavía no había salido a desayunar, podía proponerle que tomara un taxi y se reuniera con él.
Pero el teléfono sonó sin que nadie lo cogiera.
– Aquí viene el señor Kreburn -anunció Wilkins mientras Tracy colgaba-. Lléveselo en un taxi y ponga el cargo en la nota de gastos. Asegúrese de que llama… No, llame usted mismo a su médico. No lo deje hablar.
– De acuerdo. Le haré compañía hasta que llegue el médico, así me enteraré de cuándo recuperará la voz, y el dato me servirá para poder arreglar mejor los programas.
Se puso en pie y cogió a Kreburn del brazo.
– Vamos, Dick. Ya has oído las órdenes.
En el taxi, Tracy le preguntó:
– ¿Cómo fue que…? Espera, cierra la boca, no me contestes.
– Escúchame, Tracy…
– Cierra la boca, maldita sea. -Tracy sacó lápiz y agenda, y se los entregó-. Si esto funciona en antena, debería funcionar aquí.
Dick sonrió de mala gana, pero obedeció. Pasó las hojas hasta encontrar una en blanco y escribió:
«Quiero una copa.»
– Rayos -dijo Tracy-. Bueno…, espera, tal vez tengas razón. Whisky de centeno con hielo. Uno o dos cubitos de hielo y un poco de whisky no te harán daño, incluso puede que te haga bien; y es lo bastante suave como para que no te queme el coleto al tragártelo. Pero ninguna taberna nos queda de paso. Compraremos una botella y nos la llevaremos a casa.
Dio unos golpecitos en el cristal y le ordenó al taxista que se detuviese en el primer drugstore o bodega que encontrara.
Hizo esperar a Dick Kreburn en el taxi, mientras iba por el whisky de centeno. Aprovechó para dirígirse a la cabina de teléfono de la tienda y volver a marcar el número de Millie. Quizás antes había salido a comprar rosquillas o algo así, para el desayuno, y ya había regresado.
El teléfono sonó tres veces y entonces le contestó el vozarrón de un hombre. Número equivocado, claro.
– ¿Harvard 6-3942?-inquirió Tracy.
– Sí -respondió la voz.
Tracy tragó saliva y pregunto:
– ¿Está Millie?
– ¿Quién la llama?
– Bill Tracy. ¿Quién habla? ¿Le ha pasado algo a Millie?
– Habla el sargento Corey. De la Policía. A la señórita Wheeler no le ha pasado nada; no está en casa, es todo. Tracy, ¿eh? ¿Es usted el tipo que vive en el apartamento de enfrente?
– Sí. ¿Qué pasa?
– Un registro de rutina, señor Tracy. Estamos interrogando a todos los inquilinos del edificio y nos gustaría tener su versión. ¿Cuándo puede venir?
– Ahora mismo, si quiere. Pero, ¿qué rayos ha pasado?
– ¿Sabe dónde está la señorita Wheeler?
– Claro que no. Si supiera dónde está no la habría llamado a su casa, ¿no le parece? Maldita sea; pero, ¿qué es lo que pasa?
– Se ha cometido un asesinato -respondió el sargento-. ¿Conoce usted al conserje? Un tal Frank Hrdlicka.
– ¿Frank? -Tracy estaba francamente asombrado-. Frank… ¡Dios santo! -Estaba tan asombrado, que a continuación pronunció justamente las únicas palabras, entre todas las que tenía a su disposición, que no debería haber pronunciado jamás-: ¿El hogar de la caldera? -Y como ya el mal estaba hecho, agregó-: ¿Lo encontraron en el hogar de la caldera?
Se produjo una pausa más bien prolongada. Tracy intentó recuperar ventaja.
– Esto…, quiero decir…, en cuanto llegue le explicaré por qué se lo he preguntado. ¿Lo encontraron en el hogar de la caldera?
– Señor Tracy, será mejor que venga ahora mismo, Queremos que nos explique cómo supo dónde lo encontraron. ¿Cómo lo supo?
En la cabina de teléfonos hacía un calor infernal, pero Tracy tenía la piel fría y pegajosa.
CAPÍTULO IV
Dick Kreburn esperaba en el taxi, reclinado en el asiento, con los ojos cerrados. Al oír el tono de voz de Tracy cuando éste metió la cabeza por la ventanilla, los abrió rápidamente:
– Dick, tengo que irme a casa ahora mismo -le informó Tracy-, ha surgido un problema. Ten, aquí tienes el whisky de centeno. Y escúchame bien: vete a casa y…, oiga, lleve a este tipo a la dirección que le di -le ordenó al conductor-, y después búsquele el médico más cercano para que lo visite. El más cercano, ¿me explico?
– Pero, Tracy… -susurró Kreburn con voz ronca-, puedo telefonear…
– Cállate -le ordenó Tracy-. No debes hablar ni siquiera para llamar a un médico. Estaré en casa para cuando el médico te visite. Dile que antes de marcharse me llame, así podré conocer el diagnóstico. Pídeselo por escrito, no se lo digas.
Tracy le entregó un billete al taxista, y luego volvió a dirigirse a Dick:
– Y no pienses que esto no es asunto mío, y que no tengo por qué interesarme por tu maldita laringe. ¡Si no mejoras antes de la semana próxima, tendré que volver a reescribir cinco guiones más! ¿Captas la idea?
Dick asintió, pero susurro:
– De acuerdo, Tracy. Pero, ¿qué pasa en…?
– Te lo contaré luego -repuso Tracy.
En ese momento pasaba por ahí otro taxi. Tracy lo llamó; echó a correr y subió a éste antes de que el taxista pudiera acercarse al bordillo. Le dio la dirección del Smith Arms, y se reclinó en el asiento.
Cerró los ojos e intentó pensar.
Llevaba varias horas convencido de que lo de Papá Noel había sido una mera coincidencia. Podía haberlo sido, remotamente, posiblemente…, hasta ese momento.
En ese momento…, ¡el conserje en el hogar de la caldera!
Frank Hrdlicka, asesinado según un guión. Su guión. El guión de Tracy.
¿Y por qué? ¿Sólo porque él lo había escrito? Era una tontería, pero una tontería horrenda y disparatada que hacía que un escalofrío le recorriera la espalda.
Aquello era algo más que una coincidencia. En cierto modo, era algo mucho peor. A Arthur Dineen lo había conocido por motivos de trabajo. Pero Frank… A Frank había llegado a conocerlo bien, y había sido un tipo estupendo. Un tipo que literalmente se hubiera quitado el pan de la boca si hubiera llegado a saber que alguien lo necesitaba más que él.
¿Quién sería el cabrón que pudo haber querido matar a Frank, y por qué? Posiblemente fuera un loco homicida. No podía ser de otro modo.
El ascensor del Smith Arms no estaba en la planta, baja. No lo esperó y subió por las escaleras.
La puerta de su apartamento estaba entreabierta. La empujó y entró. Un corpulento policía de uniforme estaba sentado en el sillón Morris; se puso en pie de un salto.
– ¿Es usted William Tracy?
– Sí -respondió Tracy-. ¿Qué es eso de que a Frank Hrdlicka lo…?
– Espere un momento. Tendré que avisarle al inspector que ha llegado. No se marche. -Pasó junto a Tracy, salió al pasillo y gritó-: ¡Eh, sargento!
En alguna parte se abrió y se cerró una puerta, y se oyeron unas fuertes pisadas.
Entraron dos hombres, el más grande se detuvo para darle una orden al policía que había estado esperando en el apartamento.
El otro era pequeño y aseado. Tenía un rostro rosado y querúbico adornado por un bigote gris muy corto. Era difícil calcularle la edad; andaría entre los cuarenta y los setenta. Sus ojos eran penetrantes y vivos, y sus movimientos eran veloces como los de la urraca.
– ¿Tracy? -le preguntó-. Soy el inspector Bates. Este es el sargento Corey. Vayamos al grano. Cuando Corey le comentó por teléfono que habían matado a Hrdlicka, lo primero que usted dijo fue: «¿El hogar de la caldera?» ¿Por qué?
Tracy lanzó un suspiro, apartó unos papeles del escritorio y se sentó sobre él.
– Inspector, será mejor que se siente a escuchar.
– Puedo escuchar de pie -repuso Bates con una sonrisa.
– De acuerdo -dijo Tracy-. Escribo guiones de radio. Escribí un guión de radio en el que asesinaban a un conserje. En el guión, lo apuñalaban por la espalda y metían el cuerpo en una caldera apagada. Por algún motivo no me sorprenderé, más de lo que me sorprendí al enterarme, si me dijera que Frank fue apuñalado por la espalda, tal como manda el guión. ¿Fue así?
El sargento Corey había cerrado la puerta, y ahora se acercó más para escuchar. Al observar la cara de Corey, Tracy obtuvo la respuesta a su pregunta. La cara del sargento adquirió un tono rosado y, después, carmesí, e iba a alcanzar el otro extremo del espectro cuando la voz de Bates repuso tranquilamente:
– Sí, lo apuñalaron por la espalda. ¿Y por qué motivo no se sorprende de que el asesinato ocurriera según su guión?
Tracy inspiró profundamente y repuso:
– Porque hay otro guión, de la misma serie, que fue puesto en práctica del mismo modo. Y el hombre que mataron también era amigo mío, o al menos conocido. Era Arthur Dineen, mi jefe. Ocurrió ayer por la mañana. Alguien…
– iDiooos! -La inflexión que el sargento Corey le dio a su exclamación, rayaba en la reverencia-. ¿Se refiere al asesinato de Papá Noel?
– Sí -respondió Tracy-. Ocurrió casi exactamente como dicta el guión. Con leves diferencias. En el mío no aparecía un perro.
El sargento se quitó el sombrero, se secó la frente con un pañuelo y volvió a ponerse el sombrero, pero ladeado.
– Vamos a ver, ¿intenta decimos que usted ideó estos asesinatos por anticipado? ¿Es usted un clari…, un adivino, o qué?
– No intento decirle nada -repuso Tracy-. Sólo trato de contestar a su pregunta. Usted quería saber por qué adiviné lo del hogar de la caldera. Ahora ya lo sabe.
– Pero…, diablos, no tiene sentido.
Tracy sonrió amargamente y exclamó:
– ¡A mí me lo dice! Anoche salí a emborracharme para olvidarlo. Hasta entonces, todo este asunto de Papá NoeI podía haber sido una coincidencia de lo más descabellada. Pero cuando alguien pone en escena tu segundo guión al día siguiente de haber representado el primero… -Sacudió la cabeza.
– ¿Dónde estaba usted cuando mataron a Hrdlicka?-le preguntó el inspector Bates.
– ¿Cuándo lo mataron?
– A últimas horas de la noche de ayer o a primeras horas de esta madrugada. Lo sabremos con más precisión cuando recibamos los informes del médico forense.
– Salí de copas y estuve hasta las dos de la madrugada -dijo Tracy-. Y estuve en el edificio desde esa hora hasta casi mediodía. De modo que no tengo coartada, a menos que haya ocurrido antes de las dos. Puedo decirle con quién estuve antes de esa hora y supongo que hacerle un itinerario.
– Más tarde se lo pediremos -dijo Bates mientras asentía- Para el expediente del caso. No creo que el examen médico establezca que la muerte se produjo antes de las dos…, probablemente haya sido un poco más tarde. Ah, otra cosa más para el expediente, ¿tiene usted una coartada para el asunto de Dineen?
– No es muy buena. Estaba en casa, durmiendo.
Se advertía un súbito aire de triunfo en el rostro ancho del sargento Corey, al asomarse por encima del hombro de Bates.
– ¿Cómo sabe usted a la hora que Dineen…? -Y de pronto fue perdiendo el entusiasmo al recordar lo obvio: la historia con todos sus detalles había aparecido en los diarios.
Bates giró la cabeza para mirarlo por encima del hombro, se volvió otra vez y le hizo un guiño a Tracy. O al menos a Tracy le pareció que era un guiño, no podía estar seguro.
– Usted gana, Tracy -dijo Bates-. Para esta entrevista tendré que sentarme. Será mejor que empiece por el principio.
Tracy se tomó su tiempo para encender un cigarrillo y darle una larga calada.
– Sé que suena increíble, pero ahí va. Soy guionista de radio. Tengo un contrato con la «KRBY» para escribir el programa de Los millones de Millie. Es una radio-novela en capítulos.
– ¡Jo! -exclamó el sargento Corey-. Mi mujer sigue el programa y se pasa el día hablando de él. Yo mismo he escuchado algunos episodios. En estos momentos, a mi mujer la tiene preocupadísima el tal Reggie Mereton, el hermano de Millie, que tiene que hacer cuadrar las cuentas en el Banco donde trabaja. Quizá pueda usted contestarme, así se lo cuento a ella: ¿Logra Millie reunir el dinero para reponer el que falta, o es que su queridísimo Dale Elkins…?
– Por favor, Corey -dijo el inspector, con tono más bien helado-. Estamos investigando un asesinato y no una estafa en un programa de Radio.
– Pues bien, hace varios meses se me ocurrió la idea de hacer una serie de guiones sobre asesinatos, pero dándoles un enfoque humorístico, para un programa titulado El asesinato como diversión. Se trataba de crímenes de ficción, con pistas y todo. No es una idea original, claro, a excepción del tratamiento que le doy.
»Hasta la noche antepasada había logrado preparar tres historias, y tenía notas para una o dos más. Después…, para ser exacto, eran las siete de la tarde, se me ocurrió la idea del guión de Papá Noel; no sé, tuve la corazonada de que sería un disfraz perfecto con el que cualquiera podía pasearse sin ser reconocido en ese momento, ni identificado posteriormente. Tengo el guión aquí, si quiere verlo.
Bates carraspeó y le preguntó:
– ¿Era la víctima de su guión un ejecutivo de Radio?
– Humm.., no. Bueno, era un ejecutivo, pero creo que no especifiqué de qué tipo. No tenía en mente a un ejecutivo de Radio. La especialidad no guardaba relación alguna con el guión, de modo que no le busqué ninguna.
– ¿La víctima del guión no se llamaba Dineen?
– ¿Eh? Santo cielo, no, inspector. Dineen era la persona a la que le habría enseñado los guiones para montar el programa de Radio. Habría sido el último nombre que se me habría ocurrido utilizar.
»En fin, que terminé de escribir el borrador del guión a las ocho y media, y salí. Lo dejé sobre mi escritorio, y en la «Underwood» todavía quedaba una página.
»Eché el cerrojo a la puerta al marcharme. No creo que… -Miró al inspector-. No creo que importe mucho adónde fui, ¿verdad? En su mayoría fueron tabernas; me encontré con Pete Meyer y estuve hablando con él un rato, y…
– ¿Quién es Pete Meyer?
– Un actor de la Radio. Hace el papel de Dale Elkins, el amor inconstante de Millie, en Los millones de Millie.
– A mí me parece un empalagoso -comentó el sargento Corey.
Bates le lanzó una fría mirada al fortachón del sargento, y le preguntó:
– ¿Lo ha conocido personalmente, Corey?
– ¿Eh? No, quiero decir que en la obra, Dale Elkins es un empalagoso. Habla como un mariquita. No me gusta…, perdone, inspector.
Bates se concentró nuevamente en Tracy.
– De momento, puede omitir los detalles de dónde estuvo la noche del lunes. Más tarde tomaremos nota para incluirlo en el expediente.
– De acuerdo -asintió Tracy-. Bien, llegué a casa a la una y media. La puerta seguía cerrada. Me fui a la cama y dormí hasta casi mediodía, después salí. Compré un periódico y no lo leí hasta regresar a casa, a eso de las cuatro y media. En ese momento me enteré de que habían asesinado a Dineen y me quedé pasmado.
»Dineen me caía bien, pero no fue por eso que quedé atónito, claro. Nuestra relación era meramente de trabajo. Fue la forma en que lo mataron…, el hecho de que el asesino utilizara el método que acababa de inventarme, o que creía haberme inventado, la noche anterior, ¿me explico?
– ¿Pensó que era una coincidencia?
– No lo sé. Me preocupó. Resultaba difícil de creer, pero al mismo tiempo resultaba mucho más difícil de creer que no lo fuera, no sé si me explico. Al fin y al cabo, no le había comentado a nadie lo de mi guión. Tampoco se lo había enseñado a nadie.
– ¿Está seguro?
– Tan seguro como que estoy sentado ahora aquí.
– ¿Puede jurar que, desde el momento en que escnbió el guión hasta después de cometido el asesinato, no se lo enseñó a nadie ni habló de él con nadie?
– Estoy absolutamente seguro -repuso Tracy. Al fin y al cabo, a Millie Wheeler no le había enseñado guión, y tampoco le había hablado de él hasta después de cometido el asesinato. Esquivó este aspecto peligroso, agregando a toda prisa-: De todos modos, aunque se tratara de una coincidencia, era algo increíble, por eso salí a tomarme unas cuantas copas.
– ¿Solo?
– No, con Millie Wheeler, que vive al otro lado del pasillo. Por cierto, ¿no ha llegado todavía?
– No. ¿Habló con ella sobre lo del disfraz de Papá Noel y el asesinato de Dineen?
– La verdad es que anoche no hablamos de otra cosa. Pero eso fue después del asesinato. Por cierto sigue siendo la única persona con la que he discutido el tema, de momento.
– ¿Le comentó lo del guión del conserje en el hogar de la caldera?
Tracy sacudió la cabeza.
– No, no se lo comenté ni a ella ni a nadie más. Pero en este caso existe una pequeña diferencia. Quiero decir, ese guión lleva guardado en el cajón de mi escritorio desde…, no sé, pero lleva allí por lo meno un mes y medio. En todo ese tiempo, en mi casa han entrado decenas de personas que pudieron haberlo visto. Y que a su vez pudieron haber hablado de eIIo con decenas de personas más.
– Volvamos a la hora en que se enteró de que su guión de Papá NoeI había sido…, esto…, llevado a la práctica. ¿Por qué no llamó entonces a la Policía para aportar estos datos?
– Sea usted razonable, inspector. Me habrían tomado por loco. O bien habrían pensado que trataba de hacerles una broma pesada o de conseguir publicidad gratuita. No podría haber probado que escribí el guión antes del asesinato, menos aún, después de haberlo leído en los periódicos.
– Humm, quizá tenga razón. Está bien, ha cubierto usted sus movimientos hasta la hora en que llegó anoche a su casa. Y dice que no se marchó de aquí hasta el mediodía de hoy. ¿Dónde ha estado desde entonces?
– En el estudio. Recibí una llamada. Había una emergencia porque uno de los actores de Los millones de Millie se puso enfermo, y había que rehacer un guión antes de que el programa saliera al aire. Al terminar el programa, me marché del estudio y decidí telefonear a la señorita Wheeler…, y el sargento Corey se puso al teléfono. ¿Cómo hicieron para entrar en su piso, sargento, si ella no estaba en casa?
Bates contestó por el sargento.
– Es la rutina. Visitamos a todos los inquilinos para preguntarles cuándo habían visto por última vez a Frank Hrdlicka. Cogimos las llaves maestras del cuarto que Hrdlicka tenía en el sótano; echamos un rápido vistazo en los apartamentos en los que no había nadie…, para aseguramos de que todo estaba en orden. No se trataba de un registro.
– Ah -dijo Tracy, sintiéndose un tanto aliviado. Se produjeron unos segundos de silencio, al cabo de los cuales el sargento Corey exclamó: «¡Cosa de locos!», y los otros dos se quedaron mirándolo.
– Un traje de Papá Noel, y un conserje apuñalado por la espalda y metido en el hogar de una caldera -dijo- Para mí es cosa de locos. -Se quitó el sombrero y lo estudió como si jamás lo hubiera visto en su vida, después volvió a ponérselo en la cabeza.
– Tracy, me parce que al sargento no le falta razón -dijo Bates-. Es cosa de locos. Por cierto, ¿conoce a alguien que hubiera tenido motivos (adecuados o no) para matar a su jefe?
Tracy sacudió la cabeza despacio y repuso:
– No. Claro que si uno estira ese «adecuados o no» lo suficiente, hay que reconocer que en el estudio se producen celos y enfrentamientos. Como en cualquier estudio. Pero nada que pudiera conducir a un asesinato.
Abrió un cajón del escritorio y sacó unos manuscritos mecanografiados en papel de copia amarillo. Se los entregó a Bates.
– Éstas son las obras -le dijo-. Son todos borradores; sólo dos tienen continuidad, los demás son sinopsis o notas. No los he presentado; tenía planeado acabar una docena antes de enseñarlos en el estudio.
– ¿Le importa si me los llevo para estudiarlos?
– Adelante. Son las únicas copias que tengo, procure no perderlas, pero de momento no me hacen falta. De modo que no se sienta obligado a trabajar en ellas de inmediato. Tal y como estoy ahora, dan ganas de pedirle que las eche a la papelera cuando acabe de leérselas.
– Podría cambiar de idea -le sugirió Bates-. Las cuidaré bien. Humm…, la primera que veo aquí es sobre un joyero. ¿Conoce a algún joyero, Tracy?
– Gracias a Dios, no.
– Y aquí hay una sobre un policía. ¿Conoce a algún policía?
– Conocí a muchos cuando trabajaba en el Blade. Pero no tenía ningún amigo íntimo; no he vuelto a verlos desde entonces.
– ¿No hace copias con carbón de lo que escribe? Creí que todos los escritores las hacían.
– De la versión definitiva que voy a entregar, sí. Pero no tiene sentido hacer copias de los borradores. ¿Por qué…?
Llamaron a la puerta y la abrieron. El policía de uniforme que había estado esperando a Tracy en el apartamento de éste, asomó la cabeza y anunció:
– Acaba de llegar la mujer que vive al otro lado del pasillo. Me ha pedido que le avisara, inspector.
Tracy llegó antes a la puerta, y la abrió de par en par. Millie se disponía a abrir con la llave.
– Hola, MiIlie, pasa -le dijo-, y déjate arrestar.
Tal vez podría advertirle, pensó Tracy, que no le había contado a la Policía que ella estaba al tanto de lo del guión de Papá Noel, la noche anterior.
Cuando ella entró, le dijo:
– Millie, éste es el inspector Bates y éste el sargento Corey. Han asesinado a Frank Hrdlicka, y le estás tomando declaración a todos los vecinos. Les…
– ¿Frank quién? -De pronto, Millie se puso pálida-. Tracy, ¿te refieres al conserje? Se llama Frank, ¿verdad?
Tracy asintió.
– Tracy, ¿lo…, lo pusieron en el…?
– Sí, señorita Wheeler -respondió el inspector Bates-. En el hogar de una caldera. ¿Leyó usted el el guión?
– No exactamente. Tracy me lo comentó anoche.
Tracy vio su oportunidad, e intervino rápidamente.
– No ha leido ninguno de mis guiones, inspector. Y no pudo haberse enterado de nada hasta ayer por la noche…
– Por favor, deje que la señorita Wheeler conteste por sí sola.
Tracy asintió y volvió a sentarse en el escritorio; ya le había pasado a Millie la información de que ella no había leído el guión de Papá Noel; la muchacha no iba a dejarlo mal parado.
– ¿Cuándo vio por última vez a Frank Hrdlicka, señorita Wheeler?
Millie se sentó en el sillón y contestó:
– Hace casi una semana…, espere, no, fue hace tres días, el domingo. Se me había estropeado la cocina y subió a arreglármela.
– ¿Está segura de que fue el domingo?
– Segurísima, porque recuerdo que me dio mucho apuro tener que molestarlo en domingo, pero la cuestión era que necesitaba la cocina para esa noche. Y…, sí, fue la última vez que lo vi, estoy totalmente segura.
Dirigiéndose a Tracy, Bates le dijo:
– Señor Tracy, es una pregunta que no le hemos hecho. ¿Cuándo lo vio o habló con él por última vez?
– También el domingo. Estuvo aquí durante un par de horas, temprano, por la tarde.
– ¿Trabajando?
– En una botella de whisky. Jugamos a cartas.
– Ah. Entonces lo conocía bastante bien.
– Sí. Había estado aquí vanas veces. De vez en cuando jugábamos al «cribbage», y algunas veces al ajedrez Sabía que jugaba al «shaffskopf», o cabeza de oveja, de modo que cuando Dick Kreburn vino el domingo y me habló de ese juego de naipes, telefoneé a Frank para que subiera a jugar un rato, y así lo hizo.
– ¿A tres manos?
– Sí, se juega a tres manos.
– ¿Está seguro de que fue la última vez que lo vio?
– Estoy seguro que es la última vez que hablé con él, No podría jurar que no me lo cruzara en el pasillo desde entonces. Si lo hice, no me acuerdo.
– ¿Sabía que no tenía la ciudadanía? -inquirió Bates.
– Por supuesto -repuso Tracy-. Estaba tramitando papeles, pero todavía no tenía los definitivos. Me contó que había nacido y se había educado en Polonia. Y tenía una formación bastante buena. Hablaba inglés bastante bien, y día a día iba aprendiendo cada vez más, porque leía mucho. Siempre me pedía que le corrigiese si cometía un error, o incluso si decía algo de una forma no del todo idiomática.
– ¿Conoció a alguno de sus parientes o amigos?
Tracy negó con la cabeza.
– Me comentó que en la ciudad tenía un hermano menor que él, pero nunca lo conocí.
– Vaya, teniendo tan buena educación, ¿se conformaba con ser conserje?
– Pues no, la verdad; pero no le quedaba más remedio. Iba a…
Sonó el teléfono y Tracy fue a contestar.
– ¿Señor Tracy? -le preguntaron-. Habla el doctor Berger. Llamo desde la habitación del señor Kreburn. Me pidió que le telefoneara.
– Ah, sí, doctor. ¿Cómo está, y cuándo cree que podrá volver al programa?
– Tiene la garganta bastante inflamada, pero, si se cuida y sigue mis instrucciones, la semana que viene ya se encontrará recuperado.
– Las seguirá aunque tenga que sentarme al pie de su cama y darle charla -le dijo Tracy-. ¿No es laringitis?
– No, sólo un fuerte resfriado que le ha afectado la garganta. Ya le he recetado unos medicamentos; pero lo principal es que descanse, que no hable y que duerma mucho.
– Gracias, doctor. ¿Cuándo volverá a verlo?
– Mañana, más o menos a esta misma hora.
Tracy echó un vistazo al reloj y dijo:
– Intentaré estar allí. ¿Hay algo que pueda hacer ahora o antes de mañana?
– Nada. Puede arreglarse solo, y con la ayuda del servicio de botones, tendrá todo lo que desee sin necesidad de bajar a comprarlo.
Tracy volvió a darle las gracias y colgó. Se volvió hacia el inspector Bates y le preguntó:
– ¿Dónde habíamos quedado?
– Tendré que hacerle unas cuantas preguntas a la señorita Wheeler -replicó Bates-. ¿Aquí, señorita Wheeler, o prefiere que vayamos a su apartamento?
Millie echó un vistazo a Tracy y después se volvió hacia Bates.
– Aquí está bien. Adelante.
– ¿Cuáles fueron sus…, esto…, movimientos de las últimas veinticuatro horas?
Millie tenía las manos posadas sobre el regazo y retorcía un pañuelo.
– ¿Las últimas veinticuatro horas? O sea, que sería desde madia tarde de ayer. Estuve en el estudio. Trabajé hasta las cuatro y despúés…
– ¿El mismo estudio en el que trabaja el señor Tracy?
– No, no trabajo en la Radio. En un estudio fotográfico, inspector. Soy modelo.
Captó la mirada ligeramente asombrada del sargento Corey y, lanzándole una sonrisa impúdica, le dijo:
– Mi cara no, sargento. Sé que no soy una extraordinaria belleza. Me utilizan para fotos de anuncios de medias, ropa interior y zapatos. Sobre todo de medias. Dicen que tengo unas piernas perfectas.
– Diablos -dijo Corey-. Lo siento, señorita, es que…
– ¿Acaso no me cree? -inquirió Millie con tono ofendido-. Vamos, sargento, si quiere se las enseño encantada, para que vea que no miento…
– Esto…, yo… -repuso Corey.
Millie ya se había levantado y se dirigía al revistero que había junto al sillón; sacó un ejemplar de una revista y le dijo:
– Aquí lo tiene, justo en la contraportada. Un anuncio de medias «Starlight».
Corey pescó a Tracy sonriendo.
– Entonces, trabajó usted hasta las cuatro. ¿Y después? -le preguntó Corey a Millie.
– Volví a casa en autobús. Llamé a la puerta de Tracy antes de entrar en mi casa, y lo encontré un manojo de nervios porque acababa de leer que habían asesinado a su jefe. Me enseñó el artículo del diario y después me contó lo del guión de Papá Noel para la Radio. La coincidencia, si es que fue una coincidencia, lo tenía muy preocupado; quería salir y tomarse un par de copas. Fui con él. Nos tomamos unas cuantas copas, y después cenamos y después volvimos a tomamos unas copas más. Tal vez Tracy estuviera lo bastante sobrio como para saber a qué hora llegamos casa, porque yo no.
Corey miró a Tracy y comentó:
– Dijo usted que alrededor de las dos, ¿no?
– Yo también estaba bastante trompa -admitió Tracy-. Pero nuestra última parada la hicimos en «Thompson’s», en la esquina de esta manzana. Creo recordar que nos marchamos de allí a las dos menos diez.
– Y esta tarde, cuando desperté -dijo Millie con gazmoñería-, Tracy no estaba. Salí a hacer una compras y acabo de regresar.
– ¿Eh? ¿Quiere decir que él no…, esto…, que no…? -dijo Corey.
– No quería sacar el tema, sargento -arguyó Tracy-. Pero lo que pasó es bien simple. Y completamente puro. Millie se quedó dormida en el ascensor. Logré llevarla a su piso y meterla en la cama. Yo llegué hasta la puerta exterior y me caí sobre un enorme sillón. Me senté un momento a descansar, y cuando abrí los ojos era casi mediodía.
Millie le hizo unas muecas y, dirigiéndose al sargento, dijo:
– Es un patán, de lo contrario no me pondría en un compromiso admitiendo que se quedó a pasar la noche en mi apartamento y durmió en un sillón. Qué insulto. Pero es lo que ocurrió. Me desperté temprano, a eso de las seis, y encontré a Tracy roncando en la sala…
– Yo no ronco, maldita sea.
– ¿Tú cómo lo sabes? -inquirió Millie, y volvió a dirigirse a Corey-: En fin, que lo tapé con una manta, me desvestí y me metí en la cama. El muy papanatas me había dejado toda la ropa puesta, excepto los zapatos. ¡Tendría usted que ver lo arrugado que quedó mi mejor vestido!
El inspector Bates le echó una fría mirada a Tracy.
– Usted nos había dicho…
– Nada más que la verdad -lo interrumpió Tracy-.Le dije que regresé al edificio alrededor de las dos de la madrugada y que no me marché hasta que salí para dirigirme al estudio. No le dije que hubiera ido a mi propio apartamento.
– Intentó ocultar la verdad.
Tracy se encogió de hombros y replicó:
– Técnicamente, sí, pero, ¿qué importancia podía tener? La cuestión era si tenía o no coartada para ayer noche,. ¿o no? Desde ese punto de vista, ¿qué importancia tiene si pasé la noche solo, en mi propia casa, o solo, en el salón de Millie? De cualquier modo, no es una coartada.
Bates se volvió hacia Millie, y le informó:
– Es todo cuanto necesitábamos preguntarle, señorita Wheeler. Pero, si no le importa, nos gustaría que firmara una declaración. ¿Podría pasar por mi despacho mañana por la mañana, a eso de las diez o las diez y media? Tendré una estilográfica preparada, y quedará usted libre antes de mediodía.
– Muy bien, inspector. -Millie se puso en pie.
Tracy la acompañó hasta la puerta.
– ¿Cuándo te veré? -le preguntó.
– Esta noche estoy ocupada, Tracy. Tal vez mañana. Aunque será mejor que no concretemos nada. Adios.-Le tocó ligeramente el brazo al salir.
Tracy cerró la puerta tras ella, y dijo:
– Inspector, esa parte sobre mi coartada de anoche…, no será necesario dársela a los periódicos ¿verdad? Me refiero al sitio donde estuve a partir de las dos.
– Por supuesto que no. Aunque es posible que tenga que ofrecerles el resto de la historia. Me refiero a sus guiones.
Tracy dio un respingo y repuso:
– Imagino que no tengo nada que decir. Pero, ¿no sería más conveniente mantener oculto ese aspesto?
– No lo creo. El asesino, suponiendo que siguiera las indicaciones de sus guiones, lo hizo deliberadamente, y sin duda, a estas alturas, sabe que nosotros lo sabemos. No tiene sentido que se lo ocultemos. Por el contrario, si lo revelamos, podría surgir alguien que nos indicara una conexión entre Dineen y Hrdlicka. A menos que el asesino fuera simplemente un loco homicida sin motivo para cometer los crímenes, tiene que existir una conexión.
– Tal vez su móvil es El asesinato como diversión -sugirió Corey-. Si me preguntaran, diría que es una idea cojonuda.
– No se lo hemos preguntado -dijo Tracy-.Inspector, imagino que querrá que yo también le firme una declaración. ¿Podríamos hacerlo ahora? Mañana tengo que estar toda la mañana en el estudio, rehaciendo otro guión de Los millones de Millie.
– ¿Por qué no? -Bates asintió-. Voy a volver a la Comisaría. Acompáñeme, si quiere acabar con esto.
Eran las siete cuando Tracy salió del Departamento de Homicidios, y tenía tanta hambre que hubiera sido capaz de comerse una chuleta con plato y todo. Adquirió entonces conciencia, de forma muy aguda, de que no había tomado nada en todo el día, aparte del café y la aspirina con que había desayunado.
Millie le había dicho que estaría ocupada, pero le telefoneó de todas maneras por si había cambiado de planes. Nadie atendió el teléfono, y se sintió vagamente fastidiado. No le quedaba más remedio que comer él solo.
Se compró dos periódicos vespertinos, las últimas ediciones, y durante su solitaria cena, que distó mucho de ser frugal, leyó las notas sobre el asesinato del Smith Arms.
Era evidente que a los periodistas no les habían proporcionado demasiada información, y que no habían logrado hacer nada del otro mundo con la que les habían dado. En el Times la nota salía en la página siete. Y en el Blade, a regañadientes le habían dedicado unas cuantas líneas al final de la primera plana. La muerte de un conserje no era nada que provocara emociones fuertes; lo único que le daba un poco de color, como nota periodística, era el hecho de que el cuerpo había sido hallado en una caldera.
No se había relacionado este crimen con el espectacular asesinato de Dineen, ocurrido el día anterior, y no se mencionaba el nombre de William Tracy. Respiró más tranquilo y confió en que le durara la suerte. Por la nota del Blade no se enteró de nada nuevo.
La historia publicada en el Times, aunque no había merecido la primera plana, era más completa. Tracy logró reunir unos cuantos hechos nuevos.
El cadáver había sido descubierto -a la una y cuarto, tal como ya le había dicho Bates- por una tal señora Murdock, que vivía con su esposo en el apartamento quince. Tracy no la conocía por el nombre, aunque probablemente sí la conociera de vista.
Según la nota del Times, había bajado al sótano, después de almorzar, para deshacerse de facturas y cartas viejas. Su intención era meterlas en el hogar de la caldera para quemarlas, en lugar de tirarlas a la basura. El Smith Arms carecía de un sistema incinerador. Al abrir la puerta del hogar, había descubierto el cadáver.
La muerte había sido producida por una sola herida de puñal en la espalda -probablemente un cuchillo corriente, de carnicero, de punta aguda, y filo por un solo lado-. El asesino había sido diestro -o afortunado- al asestarle la puñalada. El cuchillo se había hundido en el ventrículo izquierdo del corazón, y la muerte había sido instantánea.
La víctima sólo llevaba una camisa de dormir y zapatillas. La cama estaba deshecha.
Eran más de las ocho cuando Tracy salió del restaurante. Vagó sin rumbo durante una o dos manzanas y después se sentó en un puesto de lustrabotas para que le limpiasen los zapatos.
En el asiento de al lado había una revista. Distraído, la cogió, y en la contraportada descubrió un anuncio de medias que le resultó conocido; se preguntó entonces si Millie no habría regresado a su casa.
– Maldición -dijo, y dejó la revista.
CAPÍTULO V
Por algún motivo no quería ir a casa. Tampoco quería emborracharse, pero sí deseaba ver a alguien conocido para charlar un rato. Mas, por desgracia, no se le ocurría casi nadie a quien quisiera ver.
Maldición, ¿por qué no habría tenido la precaución de tomar el número de teléfono de Dotty? Podría haberla llamado y quedar con ella para trabajar en los guiones. Aunque muchas ganas de trabajar no tenía, pero aquello le hubiera servido de excusa para verla, y después sugerir que fueran a tomar una copa a algún sitio.
Se metió en la primera taberna que encontró y telefoneó a Wilkins a su casa. Su jefe se puso al teléfono; incluso al decir «¿Dígame?», su voz sonaba tan pequeña, prolija y precisa como su dueño.
– Hola, señor Wilkins -lo saludó Tracy-. Pensé que sería una buena idea ponerle al corriente del estado de Dick Kreburn. Está sano y salvo, guardando cama, y según el médico no es algo tan grave como una laringitis. Volverá a trabajar la semana próxima, con la voz casi normal.
– Bien. ¿Ha vuelto a verlo?
– No. No quiero ir a verlo esta noche, porque insistiría en hablar. Me temo que la idea de escribir notas que utilizamos en el guión de hoy, no funcionaría.
– Quizá sería más sensato dejarlo solo, señor Tracy. Ah, por cierto, ¿qué le pasó esta tarde? Esperaba que regresase al despacho a trabajar en el guión de mañana. ¿O es que lo ha hecho en su casa?
– No, tuve un problema. Y estuve liado hasta hace poco. Pero no se preocupe, no será difícil arreglar el guión de mañana, Reggie casi no aparece. Sólo tendré que cambiar unas cuantas frases para introducir lo de su laringitis, y reescribir uno o dos diálogos en los que aparece. Será menos de una hora de trabajo.
– Bien. Dotty podrá echarle una mano si usted quiere. ¿O trabaja mejor solo, cuando no hay prisas?
– No, no. Me gusta trabajar con estenógrafa. Y Dotty es muy buena. Es agradable, me cae bien.
– Tengo entendido que está interesada en escribir guiones. Supongo que el hecho de trabajar con usted la ayudaría. No sé, quizá sería interesante que le explicara los motivos de los cambios que introduce. Y que la dejara hacer sugerencias para ver si vale. Cosas así.
– Encantado -repuso Tracy-. A propósito, ¿sabe dónde vive, o tiene usted su teléfono? Si no tuviera ningún compromiso, podríamos quitamos de encima el trabajo de mañana.
A Tracy le pareció oír una risita seca y ahogada.
– Vamos, señor Tracy, ¿para qué malgastar una velada, si mañana tardará menos de una hora en arreglar el guión? Además, no sé cómo podría ponerse en contacto con ella.
– Su dirección debería figurar en los archivos de la «KRBY», ¿no?
– Supongo. Podría usted telefonear y pedirla.
– Quizá lo haga -repuso Tracy-, pero, ¿cómo se apellida?
– No lo sé, señor Tracy. La contrató el señor Dineen, y yo apenas la vi un par de veces por el estudio.
– Bueno, gracias de todos modos. Nos veremos mañana por la mañana.
Colgó y volvió al bar a tomarse solitario una cerveza. No iba a hacer nada más, por supuesto. No quería quedar como un imbécil, telefoneando al estudio para averiguar el número de teléfono de una muchacha cuyo apellido ignoraba. No era cuestión de que hubiese malentendidos.
– ¡Qué asco pasar solo la Nochebuena! -le dijo al tabernero.
– ¿Cómo? -preguntó el tabernero.
– Tómese una copa -lo invitó Tracy, dejando un billete sobre la barra.
– Gracias -dijo el tabernero. Se sirvió una copa de una botella que tenía detrás de la barra-. Bueno, supongo que el año que viene no habrá Nochebuena, ¿no?
– No caigo. ¿Por qué no?
– Por Papá Noel. Para entonces, o lo habrán apresado, o seguirá escondido. Lo buscan por asesinato. ¿No leyó los diarios de ayer?
Tracy frunció el ceño y repuso:
– Espere un momento. Quiero hacer una llamada más. Sirva dos copas.
Fue nuevamente hasta el teléfono y marcó el número de Millie. No contestó nadie. Colgó, enfadado consigo mismo por haber intentado llamar otra vez, cuando sabía que no la encontraría en casa. Maldición, ¿acaso no le había dicho que tenía una cita? Y, al fin y al cabo, ¿qué era él…, un Romeo solitario? Bueno, no exactamente, porque si hubiera tenido el número telefónico de Dotty…
Regresó a la barra. El tabernero estaba atendiendo a un cliente, pero había servido una copa para Tracy, y otra más pequeña, para él mismo, esperaba en la parte interior de la barra. Tracy esperó sentado hasta que el tabernero regresó; entretanto, fue sorbiendo su cerveza.
Se preguntó si debía seguir adelante y emborracharse. Se sentía mentalmente fatal. Maldición, a nadie le importaría si se emborrachaba. «¿Qué diablos me está pasando? -se preguntó-. Estoy sobrio y, sin embargo, poco me falta para echarme a llorar sobre mi copa de cerveza, porque a nadie le importa si me emborracho o si me mantengo sobrio.»
A menos que encontrara a alguien con quien conversar…
Sacó la agenda del bolsillo y empezó a hojearla para ver si surgía algún nombre interesante. Era una agenda con nombres apuntados al azar. Harry Burke; no, Harry no estaba en la ciudad. Helen Armstrong; ¿qué mosca le habría picado para apuntar su número de teléfono? Thelma; ¿quién diablos sería Thelma? Vaya. «M. intenta sacar lic. pil.» ¿Qué diablos era aquello? Ah, sí, «lic. pic.» era «licencia de piloto», y «M» era MiIlie Mereton, por supuesto. Se le había ocurrido hacer que se interesara en pilotar aviones, y después había decidido no utilizar la idea; la investigación necesaria para aprender las técnicas y la jerga le hubieran dado demasiado trabajo. Pete Ryland; no, trabajaba por las noches. «EACD: Hmbr strngld con su pro. corbata.»
Se quedó mirando la frase preguntándose qué significaría «strngld». Ah, claro, estrangulado. «El asesinato como diversión: hombre estrangulado con su propia corbata.» Había apuntado aquella idea hacía unos días; era un método de asesinato sobre el cual montar un argumento.
Arrancó la hoja, la arrugó y la lanzó a la escupidera. Para empezar, no era una idea demasiado brillante…, una forma no demasiado curiosa de cometer un asesinato. Una idea que jamás escribiría. Por lo tanto, una idea que no se verificaría en la vida real, como dos de las que ya había llevado al papel.
Levantó la cabeza y vio su rostro reflejado en el espejo, y se asustó un poco. Con cuidado, intentó cambiar de expresión.
Por un momento, casi había sentido que su propia corbata se apretaba en torno a su propio cuello. Si alguien estaba llevando a la práctica sus guiones, ¿por qué no podía ser él la siguiente víctima, si es que iba a haberla?
¿Intentaría alguien asesinarlo, tarde o temprano? Pero, ¿por qué? Nadie que no fuese un loco homicida tendría motivos serios para cargarse a Bill Tracy…,pero, ¿acaso no era lo más acertado pensar que el asesino desconocido era sólo eso, un loco asesino? Entre Dineen y Hrdlicka no existía ninguna relación posible, salvo que ambos habían conocido a Bill Tracy. Nadie que estuviese cuerdo habría tenido un motivo lógico para matarlos a ambos.
Y el único nexo entre ambos, el único nexo posible, era él, Tracy. Un golpe certero en medio de lo que fuera que estuviese ocurriendo y fuera a ocurrir.
– Basta -se dijo, y dio un respingo al caer en la cuenta de que había hablado en voz alta.
El tabernero miró en su dirección, recorrió el pasillo de detrás de la barra, y se le acercó.
– No lo vi regresar -le dijo-. Gracias por el trago. Salud.
– Salud -respondió Tracy. Tenía el pulso firme cuando cogió la copa de whisky y se la bebió de un trago-. Será mejor que me sirva otra, tengo que quitarme la borrachera.
– Hay formas y formas -comentó el tabernero.
Tracy lo miró, y se preguntó si debía intentar hablar con él. Quizás un extraño seria el más indicado. El tabernero parecía un buen tipo. Tenía una cierta pinta de extranjero, quizás, y un ligerísimo acento que podía haber sido ruso o polaco, o de algún sitio de los Balcanes; pero Tracy no conocía los acentos lo suficiente como para identificarlo.
El tabernero era un tipo corpulento y sólido; tenía unos hombros cuyo ancho era casi igual a la estatura del dueño. Los ojos eran tristes y las orejas grandes. Pero notó en él algo familiar. Una de dos, o se parecía a alguien que Tracy conocía, o bien había hablado con él en otras ocasiones, en algún otro bar. Jamás había estado en ése, pero los taberneros suelen cambiar mucho de empleo. Probablemente seria eso.
Tal vez, pensó, tendría que emborracharse lo suficiente como para que le entrasen ganas de hablar con un tabernero, y así quizá no se sentiría tan mal. No era la forma correcta de poner fin a su soledad y a sus miedos, claro, pero, al menos, de aquel modo, tendría algo que hacer. Era mejor que marcharse a casa. Pero lo malo era que, cuando se sentía de aquel modo, cuanto más bebía, más sobrio se encontraba…, hasta cierto punto, al menos.
Tal vez tendría que mantenerse sobrio y fingirse borracho. Al fin y al cabo, y bien miradas, las borracheras son sólo mentales. Quizá mereciera la pena que alguna vez intentara comprobar si lograba ponerse trompa de tanto pensar en sus problemas.
– Fíjese en el dinero que me ahorraría -le dijo al tabernero.
– ¿Con qué?
– Pues no bebiendo -repuso Tracy-. Tómese otra.
– De acuerdo. ¿Usted quiere?
– Póngame una a mi también -respondió Tracy. Se apoyó en la barra para estar más cómodo y, al levantar la vista, encima de la caja vio un letrerito. «En este momento, le sirve STAN», rezaba.
– Stan, tengo problemas -le dijo Tracy.
– Todos tenemos problemas. Anoche…
– Yo le he pagado la copa -le dijo Tracy con firmeza-. Usted todavía no me ha invitado. De modo que le toca escuchar cuál es mi problema.
Los ojos del tabernero se tornaron más tristes. No dijo palabra. Se quedó mirando a Tracy como si éste fuera un borracho más.
Aquello desconcertó un poco a Tracy. Se preguntó si todos los taberneros le mirarían de la misma manera cuando él estaba borracho de verdad y le entraban ganas de hablar con ellos. Probablemente. Era un pensamiento solemne. Los taberneros debían de oír cantidad de patrañas.
Y los tipos eran humanos. Ese tipo era humano; a pesar de las orejas grandes, los hombros anchos y demás, era un ser humano.
– Stan -dijo-, estaba bromeando al comportarme así. No estoy borracho. Estoy condenadamente sobrio. El par de copas que acabo de tomarme son las primeras del día. Pero, ¿qué me diría si le contara que planeé un par de asesinatos…, y que después ocurrieron tal y como los había planeado?
– ¿Por casualidad fue usted mismo quien los cometió?
Tracy negó con la cabeza.
– Vamos a ver, ¿diría usted que podría tratarse de una coincidencia si escribiera usted un guión de Radio sobre un hombre que se viste de Papá Noel para cometer un asesinato, y justo al día siguiente de haberlo escrito resulta que alguien lo hace tal como usted lo ideó?
– Claro que podría tratarse de una coincidencia. Vamos, si ni siquiera conocía usted al tipo…
– Conocía al tipo -lo interrumpió Tracy-. Al que mataron, quiero decir. Era mi jefe. Y también conocía al otro tipo que mataron.
– Está de guasa -le dijo el tabernero. Apoyó las manos, abiertas, sobre la barra. Eran unas manos enormes. Le lanzó una mirada ceñuda.
– No estoy de guasa -replicó Tracy-. El otro guión trataba de un conserje al que apuñalaban por la espalda e introducían en la cal…
Tracy no se dio cuenta de nada. Notó que la mano del tabernero lo agarraba por la pechera de la americana y la camisa, y tiraba hacia delante hasta casi subirlo encima de la barra. Y vio cómo la cara triste del tabernero se acercaba a la suya, y después notó el súbito cambio en su expresión. Pero no vio cómo se acercaba el puño a su barbilla, y aunque lo hubiera visto, no habría podido esquivarlo.
Pero lo sintió durante la fracción de segundo que medió entre la explosión sobre su mandíbula y el apagón que se le produjo dentro de la cabeza.
Se encontraba en un coche y el coche avanzaba. Se sintió mareado y le dolía la mandíbula. Notó una extraña renuencia a abrir los ojos. Pero llevó la mano (no las tenía atadas) hasta la mejilla, y se la tocó con de delicadeza.
– Ha tenido suerte -le dijo una voz-, no le ha roto nada. -Era una voz amistosa, una voz conocida. Pero no lograba identificarla.
– ¿Eh? -dijo, y abrió los ojos.
Era el sargento Corey. Corey iba al volante, y en el coche sólo estaban ellos dos.
– Creí que un poco de aire fresco le sentaría bien, señor Tracy -le explicó el sargento Corey con tono de disculpa.
Tracy pensó en la escena de Alicia a través del espejo, en la que Alicia le habla a una oveja que hace punto, y, de pronto, las agujas de tejer se convierten en remos y aparecen sentadas en una barca y la oveja remando. Una de las mejores secuencias oníricas de la literatura.
Pero aquello no era un sueño…
– ¿Qué pasó? -inquirió Tracy.
– Pudieron haber pasado muchas cosas si yo no hubiera estado allí. El tipo pudo haberlo matado, señor Tracy. Hay que estar loco…, ¿por qué lo hizo?
– ¿Hacer qué?
– Pues ir allí y ponerse a hablar -repuso Core -.Pudo haberlo matado.
Tracy no dijo nada hasta que hubo movido con cuidado la mandíbula unas cuantas veces. No la tenía rota, pero le dolía muchísimo.
– Supongo que empecé mal. Volvamos al principio sargento. ¿Dónde estoy?
– En mi coche.
– ¿Y cómo llegué aquí?
– Yo lo subí, cuando vi que necesitaba un poco de aire fresco. Puede que un trago no le hiciera nada mal ¿eh?
– ¿Tiene algo?
– Llevo una petaca en la guantera. Adelante.
Tracy se sirvió. Volvió a enroscar la tapa pero guardó la botellita.
– Pasemos al siguiente punto -dijo-. ¿Por qué me pegó?
– Creyó que usted lo había hecho -le explicó Corey con tono razonable-. Iba a retenerlo y a llamar a la Policía, pero antes quería darle una paliza. De modo que supongo que fue una buena cosa que yo estuviera allí.
– Creyó que yo lo había hecho…, ¿que había hecho qué?
– Matar a su hermano, claro.
– ¿Quién?
– Stanislaus, el tabernero. Stan Hrdlicka. -Corey aminoró la marcha-. ¿No irá a decirme que estuvo ahí sentado todo el rato, y no sabía quién era ese tipo?
– No puedo creerlo -dijo Tracy.
– Pues no lo crea -gruñó Corey-. Era su hermano.
– No es posible. Ahora recuerdo que Frank me comentó una vez que su hermano servía en un bar. Pero, con todos los taberneros que hay en la ciudad, mire que ir a elegir a… ¡Oiga, Corey!
– ¿Sí?
– ¿Se da cuenta de lo que esto prueba?
– ¿Qué?
– Prueba que…, al menos para mi débil mente…, que es completamente imposible que lo de esos asesinatos y los guiones fueran una coincidencia.
– ¿Y cómo llegó a esa conclusión, señor Tracy?
– Verá, el hecho de que fuese a elegir al hermano de Frank, entre todos los taberneros de La ciudad, fue una perfecta coincidencia. No pudo ser otra cosa; nadie me condujo hasta ese bar. Iba caminando sin rumbo y entré, así, al azar. Ahora bien, si lo otro fue una coincidencia, entonces serían…, bueno, tres coincidencias…, si consideramos que cada uno de los dos asesinatos ocurrió exactamente como indican los guiones que escribí. Estoy dispuesto a admitir que hubo una coincidencia, no me queda otra alternativa, pero no se pueden dar tres coincidencias así en un lapso tan corto de tiempo. Es como apostar tres párolis seguidos en las carreras.
– Una vez lo intenté -le comentó Corey-. Y perdí. Pero, diablos, si se me hubieran dado, me habría forrado. -Hizo una pausa y luego agregó-: Aunque uno de ellos se me dio. Supongo que entiendo qué me quiere decir.
Tracy miró por la ventanilla y advirtió que se dirigían hacia el Sur, por Amsterdam. Y preguntó:
– ¿Adónde vamos?
Corey aminoró la marcha y repuso:
– Pues a ninguna parte. Sólo estaba dando una vuelta para que usted tomara un poco de aire, es todo. ¿Quiere ir a algún sitio en particular, señor Tracy?
– No… Oiga, sargento, ¿cómo es que estaba usted allí?
– Lo estaba siguiendo. Regresé a la Comisaría más o menos a la hora que usted se marchó y…, bueno, pues que… me puse a seguirlo.
– Ah.
– No era mi intención… Esto… -En la voz de Corey se adivinaba una cierta incomodidad. Tracy lo miró a la cara y constató que se sentía incómodo.
– No lo hice por trabajo -le explicó Corey-. Quiero decir, no le estaba siguiendo los pasos. Sólo quería hablar con usted.
– No lo entiendo -dijo Tracy, sinceramente sorprendido-. ¿Quiere decir que me estuvo siguiendo desde que me marché de la Comisaría? ¿Mientras comía, me hacía lustrar los zapatos y después, cuando entré en ese bar…?
Corey asintió.
– Estaba esperando. Iba a elegir el momento adecuado…, el momento psicológico. Era por algo personal, por eso estaba esperando.
– ¿Y hasta cuándo hubiera esperado? ¿Hasta que me pusiera trompa?
– No, no…, no se trataba de eso. Aunque tenía pensado esperar hasta que se detuviera a tomar una copa después de cenar. Entonces, fingiría un encuentro casual. Pero ocurre que usted se metió en el «Dólar de Plata», y yo sabia que Hrdlicka trabajaba allí, porque hablé con él esta tarde mientras usted estaba en la Comisaría con el inspector… Supuse que querría hablar con él en privado sobre lo de su hermano. Por eso esperé antes de entrar en el bar. Esperé un rato en la acera de enfrente y después me acerqué a la ventana para asegurarme de que no se hubiera usted marchado, y justo cuando estaba comprobándolo, él lo izó por encima de la barra y…
– No me lo recuerde -le pidió Tracy. Se frotó la mandíbula con suavidad y se preguntó si la barbilla iba a hinchársele demasiado como para poder afeitarse. Quizá tendría que dejarse perilla.
Sacó un cigarrillo, lo encendió y luego dijo:
– Bueno, sargento, no sé si éste es un momento psicológico o no…, pero, ¿de qué diablos quería hablarme?
– De la Radio. Verá usted, señor Tracy, yo…, bueno, siempre quise saber si algún día podría entrar en la Radio. Como actor, quiero decir. Mi mujer… – y mucha gente me dicen que tengo una buena voz. No para cantar, claro, porque soy incapaz de seguir una melodía.
»Pero de niño tomé clases de declamación, y se me daba muy bien lo de recitar poesías. ¿Qué opina usted, señor Tracy?, ¿le parece que podría conseguir una prueba?
– Bueno…, no se…
– Pues quería preguntarle eso…, y no es preciso que me conteste en seguida… Además, quería preguntarle sobre Los millones de Millie. Hablé por teléfono con mi esposa y se entusiasmó muchísimo cuando se enteró de que había conocido al guionista. Me pidió que le sonsacara para ver qué ocurrirá con el dinero que falta en el Banco. Y con otras cosas.
Le sonrió de pronto y añadió:
– Es mi excusa para llegar tarde esta noche, si es que llego tarde. Mi esposa creerá que estoy en buena compañía si estoy con usted, ¿me explico? Es decir, si le paso algún dato sobre lo de Los millones de Millie. Es un programa estupendo, señor Tracy.
– ¿Usted también lo escucha?
– Siempre que puedo. No siempre puedo, por tengo unos horarios enrevesados; a veces trabajo una noche entera y al día siguiente tengo el día libre, de modo que si a esa hora estoy en casa, lo escucho siempre que no esté durmiendo. Si llego a perderme algún episodio, como ocurrió hoy, mi esposa me cuenta lo que pasó. Por cierto, ¿qué pasó hoy?
– Reggie tiene laringitis.
– ¡Maldición! -exclamó Corey-. Eso complica mucho las cosas. No sé, con el dinero que falta en el Banco, y la auditoría que se avecina. ¿Está muy mal?
– Se pondrá bien la semana próxima -respondió Tracy-. En mi casa me oyó usted hablar con el médico por teléfono. ¿No se acuerda?
Tracy se echó a reír y le explicó:
– Era una broma, sargento. Me refería al actor que hace el papel de Reggie. Él es el que tiene la garganta inflamada, y por eso en el guión tuve que hacer que Reggie Mereton enfermara de laringitis. No podía hablar si el actor que hace su papel no puede, ¿me explico?
– Sí, claro. Pero, si está enfermo, ¿cómo aclarará lo del Banco, incluso si él y Millie logran reunir la pasta para reponerla?
– Bueno…, oiga, sargento, ¿adónde vamos?
– Pues me dirigía hacia «Mamie’s Place». Es un sitio tranquilo para charlar, y el licor está bien. ¿Qué tal?
– Pues vamos a «Mamie’s Place». Adelante, Macduff.
– Pero, ¿cómo logrará devolver la pasta al Banco antes de que vengan los auditores?
– Entre nosotros, sargento, no tengo ni idea.
– ¿Que no tiene idea? ¿Y usted es quien lo escribe? Me está tomando el pelo, señor Tracy. Apuesto a que sé cómo continúa. En el Banco andan escasos de personal, entonces Millie se ofrece a ayudar mientras Reggíe está de baja, porque de todos modos no está haciendo nada, y tiene algo de experiencia como cajera…, de eso hace más o menos un año, ¿no?… Pues ella remplaza a su hermano. Entonces trata de reponer el dinero. Entonces… ¡Supongo que ya sabrá usted los problemas que pueden surgir de esto!
»El otro cajero, al que Reggie detesta, apuesto a que pesca a Millie cuando trata de devolver el dinero o de arreglar los libros, y ya sabemos que está colado por Millie, ¿no? ¿Qué le parece esta idea? Tratará de chantajear a Millie para que se case con él a cambio de no delatar a Reggie y enviarlo a la cárcel. Y así empezará el próximo problema de Millie, incluso antes de que logre solucionar el anterior. ¿Le parece que he adivinanaldo bien, señor Tracy?
Tracy inspiró hondo y soltó el aire despacio. Buscó otro cigarrillo y lo encendió.
– Sargento Corey, es usted un genio.
– Vamos, señor Tracy, no me tome el pelo.
– Olvídese del señor, sargento, llámeme Tracy. ¿Falta mucho para llegar a «Mamie’s Place»?
– Dos manzanas. Ya casi estamos.
– Entonces, pise el acelerador a fondo. Nos espera una larga velada. Cuando llegue usted a casa, su mujer no lo reconocerá.
– Estupendo.
– Eso mismo. Y yo averiguaré a fondo sobre sus lista de posibilidades de entrar en la Radio, y cómo enfocar la cuestión. Y usted, sargento, siga adivinando tan bien las cosas que van a ocurrir en Los millones de Millie.
– Y ésa fue la noche del segundo día.
Al día siguiente era jueves. El despertador de Tracy sonó a las nueve de la mañana. Lanzó un quejido y mantuvo los ojos abiertos, porque sabía que si volvía a cerrarlos estaría perdido. Fuera llovía a cántaros.
Llegó al estudio a las diez y cuarto, una hora bastante buena para el estado lamentable en que se hallaba.
Wilkins parecía preocupado.
– Tracy, acabo de llamar a su casa. Al ver que no contestaba nadie, supuse que estaría usted de camino hacia aquí.
– Hay bastante tiempo -lo tranquilizó Tracy-. Tengo a una idea estupenda, señor Wilkins…, aunque ni se me ocurrió a mí. Un amigo mío me la sugirió anoche. Escuche. -Le ofreció un breve resumen de lo que Corey le había sugerido la noche anterior.
Wilkins se quitó los quevedos, los limpió con aire pensativo y luego repuso:
– Me temo que no podemos usarla, señor Tracy.
– ¿Cómo? ¿Por qué no?
Millie es nuestra heroína. No puede cometer un acto ilegal, como manipular los libros del Banco o devolver el dinero. La convierte en…, esto…, en cómplice del delito que cometió su hermano. A nuestro patrocinador no le gustaría.
– Qué tontería. La chica está devolviendo el dinero, no se lo está robando.
– Pero tendría que manipular las cuentas. Usted ha revelado ya que Reggie falsificó algunas para ocultar temporalmente su…, su malversación. Millie no arreglaría nada al devolver el dinero, a menos que pudiese arreglar también las cuentas. Y la heroína de una radionovela no puede hacer algo así, por supuesto. Por cierto, ¿qué le pasó en la barbilla?
– Me llevé por delante un poste -repuso Tracy amargamente-. Al diablo con mi barbilla, Wilkins. Creo que se equivoca en esto. Maldición, ¿acaso Millie no está implicada de todos modos, si intenta reunir el dinero para que Reggie lo devuelva? Sabe que fue él, eso la convierte de todos modos en cómplice. Es una cuestión de grados, maldita sea.
– Por supuesto, pero el grado puede ser importante. No existe la perfección absoluta, claro, pero la heroína de una radionovela debe acercarse lo más posible a la perfección. No hay nada absolutamente perfecto.
– Salvo el producto de nuestro patrocinador.
– Hablo en serio, señor Tracy. Tomemos, por ejemplo, el impulso biológico…
– ¿Qué? -Tracy abrió los ojos como platos para mirar al director de programación. Jamás se le había ocurrido que Wilkins diferenciaría un impulso biológico de un mono de opio. De hecho, si existía algún pequeño Wilkins, cosa que por lo que a él le constaba, no era así, Tracy se habría sentido inclinado a considerarlos un producto de la partenogénesis-. ¿El qué?
– El impulso biológico -repitió Wilkins con firmeza-. Hablo en sentido amplio, claro, y aplicado a las heroínas de radionovelas, para ilustrar lo que quería decirle sobre la cuestión de los grados. A lo que me refería era que, besar a un hombre y…, esto…, tener con él relaciones más íntimas, es también una cuestión de grados.
– De unos cuantos grados.
– Sin embargo, ambos son manifestaciones del…, esto…, del impulso biológico, y la heroína sólo puede hacer una cosa y no la otra.
– ¿Incluso si está casada? -inquirió Tracy con una Sonrisa.
– En ese caso -le explicó Wilkins con seriedad-, las relaciones más íntimas podrían suponerse, pero no podrían…, ¿cómo decírselo…?, no podrían radiarse.
– Supongo que no. Pero ¿ qué tiene eso que ver con lo del Banco?
– Es sólo una analogía, señor Tracy. Si estuviera menos interesado en hacerse el chistoso y quisiera comprenderme habría captado a qué me refiero. Reunir el dinero para dárselo a Reggie es una cosa, pero tratar de falsificar unos asientos en los libros del Banco, es otra. ¿No ve usted la diferencia de grado?
Tracy suspiró y repuso:
– Veo a qué se refiere, pero no puedo decir que yo esté de acuerdo. ¿No podemos planteárselo a nuestro patrocinador?
– Me temo que no; se ha ido a Maine de cacería. Me temo que tendrá que aceptar usted mi palabra.
Tracy volvió a suspirar y dijo:
– Usted es el jefe. De acuerdo. Deberemos reescribir los guiones que ya tenemos, y retrasar las cosas hasta el regreso de Dick. Tendré que hacer que los auditores posterguen su visita…, cosa que es un caso absolutamente fortuito, y lo odio. En fin, de todos modos el guión de hoy será fácil.
– Por supuesto. ¿Cuál será su próxima secuencia, cuando se aclare lo del Banco?
– No tengo ni idea. En cuanto acabe con el guión hoy, pondré una a cocer a fuego lento. Quizá logre hacer encajar, a pesar de todo, la idea del chantaje, si el malvado cajero pesca a Reggie con las manos en la masa en lugar de a Millie. Aunque perderá fuerza. Por cierto, ¿cuándo es el entierro de Dineen?
– Mañana por la tarde. Saldrán de su casa en Queens. ¿Sabe dónde queda?
– Sí, estuve allí en una ocasión. Intentaré asistir al entierro. A propósito, ¡está Dotty por aquí! Será mejor que acabe con el guión de hoy.
Dotty ya estaba esperándolo. Tracy se la llevó al mismo despacho que habían usado el día anterior, y se pusieron a trabajar.
Retocar el guión no resultó tan sencillo como había imaginado, pero no había tanta prisa, de modo que no importó.
En algunos puntos dudosos, Dotty hizo un par sugerencias. Eran inteligentes. Al cabo de tres del mismo estilo, Tracy la miró con cara de sorpresa.
– Wilkins me comentó que querías escribir. Pero no me dijo que podías hacerlo. ¿Puedes?
Al sonreír, a Dotty se le formaron hoyuelos.
– Eso espero, señor Tracy. Es mi verdadera ambición, escribir guiones de Radio, por eso conseguí este trabajo, para estar cerca de los escritores de verdad. como usted, y aprender de ellos. Me gustaría saber si en algún momento podría usted echarles un vistazo a los guiones que escribí por mi cuenta, y así, darme su opinión.
Tracy le dijo que lo haría encantado.
Todos los escritores tienen una cosa en común, al menos los de menos de ochenta años, ya sea que escriban ficción, no ficción, seriales, o lo que sea: siempre están dispuestos a echarle una mano al neófito, especialmente si es una neófita y tiene una figura que permitiría ocupar la primera fila de los Follies.
Y Tracy, que no era una excepción a la regla, se encontró con una cita para la noche siguiente, y una sensación de ligera alarma dentro de la cabeza que pudo haber interpretado como un gong de advertencia, pero no lo hizo.
Terminaron poco antes de las once y media, y Tracy llevó el guión al despacho de Wilkins.
Wilkins lo hojeó velozmente. Cuando terminó, asintió.
– Está bien -dijo-. ¿Le hizo Dotty alguna…, esto…,sugerencia? Me refiero a alguna buena sugerencia.
– Sí -repuso Tracy-. Me hizo varias sugerencias y todas eran buenas. Quizá pueda llegar a escribir. ¿Ha visto alguna cosa de ella?
– No, pero el señor Dineen me dijo que la muchacha ha vendido unos cuantos cuentos…, me parece que a unas revistas románticas. De modo que algunas habilidades ha de tener ya. En su caso, será cuestión de que aprenda la técnica de radio. Los trucos del oficio, como se suele decir.
– Haré todo lo posible -le dijo Tracy. Se volvió para marcharse.
– Ah…, un momento, señor Tracy. Hay una cosa que sin duda sabe, pero espero que me perdone por recordársela.
– Haré lo posible. ¿Qué es lo que debo perdonarle?
– La «KRBY» es muy estricta en…, esto…, en un punto. No aprobamos que ningún empleado, actor o escritor, se aproveche…, esto…, socialmente…, de cualquier contacto que haga dentro del estudio.
Por un instante, Tracy no captó la idea. Luego preguntó:
– Señor Wilkins, ¿debo suponer que se refiere usted al impulso biológico? Puedo asegurarle que ningún personaje de ninguno de los programas de Radio que escribo pensaría en semejante cosa.
Al salir cerró la puerta suavemente, pero con firmeza.
CAPÍTULO VI
Tracy se detuvo en el cuarto de baño para arreglarse la corbata y peinarse antes de regresar al despacho donde había dejado a Dotty.
– ¿Le ha gustado al señor Wilkins? -le preguntó.
Tracy levantó la mano y, formando un círculo con el pulgar y el índice, repuso:
– Todo en orden. ¿Qué estás mecanografiando?
– Espero que no le importe, señor Tracy. Se me ocurrió que podía empezar a reescribir el guión de mañana. A prueba, claro. Aunque lo haga mal, quizá sirva de ayuda. Y cuando usted haga la versión definitiva, podré ver los errores de la mía. ¿Le importa?
– No, adelante -le pidió Tracy-. ¿Te pongo nerviosa si miro por encima de tu hombro?
– No, qué va. Es usted muy amable, señor Tracy.
– Soy estupendo -admitió-. Pero olvídate del «señor», ¿vale? Para ti soy Tracy.
Colocó una silla detrás de la de ella. Durante un rato se dedicó a observar el papel de la máquina de escribir, y después empezó a distraerse con distintas cosas. El perfume de Dotty, por un lado. Su oreja izquierda, por el otro. Era una orejita hermosa, que asomaba tímidamente por debajo del suave cabello rubio. Mientras estaba allí, sentado, con la barbilla justo detrás del hombro de Dotty, la oreja se encontraba a menos de un palmo de su cara y le entraron deseos tremendos de inclinarse hacia delante y besarla. O mejor aún, de mordisqueársela suavemente.
Pero aquello no era nada conveniente. El morderle la oreja, o incluso besársela, constituía un paso bastante osado como para emplearlo en el primer avance con una chica. Pero un beso en la nuca…, quizá lograra dárselo y salirse con la suya. De todos modos, no había nada mejor que averiguarlo. Y no había nada mejor que establecer su amistad sobre una base firmemente no platónica, a la primera oportunidad razonable.
Sí, señor, correría el riesgo. Justo ahí, donde los dorados mechones de cabello comenzaban a crecer hacia arriba.
Lo hizo.
Dotty no se apartó, ni siquiera se volvió. Se limitó a preguntarle:
– ¿Qué cree que deberíamos hacer con esta frase, en la que Millie le dice a su madre, «Ahí va Dale», y después se asoma a la ventana para invitarlo a entrar? ¿No le parece que es poco apropiado que Millie grite?
– ¿Eh? -repuso Tracy. Tardó unos segundos a volver a concentrarse en el guión, y cuando lo logró, su mente se negó a darle una respuesta a la pregunta.
– ¿Qué harías tú si estuvieras escribiendo el guión?-inquirió Tracy.
– Pues la haría decir «Ahí va Dale. Me pregunto si…» Y, después, agregaría: «¡Qué suerte! Mira hacia aquí.» Pondría efectos de sonido de una ventana que se abre y después, a lo lejos, las pisadas de Dale al acercarse hasta donde ella pueda decirle sin gritar: «Dale, ¿puedes entrar un momento? Queremos hablarte.»
– No está mal -admitió Tracy-. Sigue.
– Creo que puedo mejorar un poco la redacción. Así…
Las teclas de la máquina de escribir fueron cediendo bajo sus dedos, y Tracy leyó el resultado.
– Pues sí. Te ha quedado estupendo.
Se dirigió a la ventana y se quedó mirando hacia fuera. Al haber hecho caso omiso del beso en la nuca, Dotty había ganado el asalto con más eficacia que si se hubiera vuelto y lo hubiera abofeteado. ¡Caray! Si ni tan siquiera había logrado distraerla de su trabajo. Y por lo que pudo comprobar, estaba arreglando el guión a las mil maravillas; aunque debía reconocer que no lograba concentrarse lo suficiente en él como para estar seguro.
Pero, claro, no se trataba de un trabajo de creación. Quizás en eso fuera muy mala, aunque estuviera captando a toda prisa la mecánica.
Una hora más tarde, leyó el guión terminado, introdujo a lápiz unos cambios y mejoras menores, y le dio el visto bueno. Y gracias a Dios que ya estaba libre, al menos por un día, para dejar de preocuparse de la reescritura de los guiones, y ver si se le ocurría una idea que al maldito Wilkins le pareciera aceptable para», y el siguiente lío en el que Millie se vería envuelta.
Invitó a comer a Dotty y le sugirió que fueran a ver una película. Pero la muchacha debía regresar al estudio. La acompañó y después se metió en el bar de abajo a tomarse una copita antes de irse a casa.
Jerry Evers -que en esos momentos hacía el papel de cajero jefe en el Banco, y que solía interpretar muchos personajes menores- se encontraba en la barra. A Tracy le caía bien Jerry, que era el mejor actor del grupo. Quizás el único actor completo del programa; Jerry tenía toda una trayectoria de papeles secundarios y protagonistas. Nunca había llegado a la cima, y jamás lo haría. En escena, su aspecto jugaba en su contra, y en la Radio, su voz jugaba en su contra. No tenía ni mal aspecto ni mala voz, pero ninguno de los dos poseían esa calidad que hace soñar y suspirar a las mujeres. Sabía actuar, claro. Lograba ser convincente en cualquier papel, salvo en uno estelar y romántico.
Tracy lo invitó a una copa. Jerry Evers le devolvió la invitación y después decidieron tomarse una tercera. Al fin y al cabo, pensó Tracy, si no llegaba a casa temprano, le quedaba la noche y la mañana siguiente para inventarse algún embrollo en el que meter a Millie Mereton.
– Por el crimen -brindó Tracy levantando la tercera copa.
– Por el asesinato, Tracy -brindó Jerry, chocando la copa.
– ¿Eh?
Jerry le lanzó una sonrisa socarrona. Una sonrisa extraña.
– Y ojalá lo encuentres siempre divertido.
Tracy no estaba preparado para aquello y se le cayó la copa.
El estrépito que hizo sobre la barra obligó a Jerry Evers a ponerse en pie de un salto, y entonces derramó parte de su copa.
– ¿Qué diablos te pasa, Tracy?
– Lo siento, Jerry. Es que tengo unos escalofríos del demonio. ¿De dónde has sacado eso?
– ¿Lo de El asesinato como diversión? -Evers lo miró con cara de incredulidad-. En los diarios, claro. Lo leí justo antes de que entraras. ¿No me irás a decir que tú no les contaste la historia?
El periódico de Jerry estaba sobre la barra. Lo cogió y se lo entregó a Tracy; mientras éste lo leía, le indicó al tabernero que quitara los cristales y volviera a servirles otra copa.
Tracy gruñía mientras iba leyendo. El inspector Bates había contado toda la historia a la Prensa, y la Prensa la estaba convirtiendo en toda una obra. Al menos, el Blade.
El encabezamiento del artículo a dos columnas rezaba:
¿ES POSIBLE QUE UN ESCRITOR DE RADIO
ESCRIBIERA EL GUIÓN DE DOS ASESINATOS?
Unos guiones de Radio,
posible conexión entre
los casos de Dineen y Hrdlicka
Y la nota comenzaba así:
«William Tracy, guionista contratado por la emisora «KRBY», sostiene haber escrito unos guiones de misterio que predijeron, con exactitud, los métodos utilizados el martes por la mañana para asesinar a Arthur D. Daneen, director de programación de la «KRBY», y ayer a la madrugada, para eliminar a Frank Hrdlicka, conserje del Smith Arms, edificio donde vive el señor Tracy.
»Según el inspector Bates, del Departamento de Homicidios, los guiones formaban parte de una serie de historias de crímenes bajo el título de El asesinato como diversión, que el señor Tracy escribió al margen de sus obligaciones contractuales con la emisora.
»El inspector Bates manifestó que este hecho sorprendente parece indicar una relación entre los dos asesinatos, considerados hasta ahora…»
Tracy lo leyó dos veces. Tuvo que reconocer que se trataba de unas declaraciones correctas. No se dejaba entrever -al menos exteriormente- que se sospechara de la conexión de Tracy con los delitos. Y no se mencionaba el nombre de Millie Wheeler.
Lo mejor de todo era que no se hablaba en ningún momento del punto que hacía tan increíble todo aquello, el hecho de que Tracy no le había enseñado los guiones a nadie hasta después de cometidos los asesinatos, y que uno de ellos lo había escrito un día antes de cometerse el delito que seguía, paso a paso, las indicaciones de la historia.
Era una nota correcta, no cabía duda. Ni siquiera él mismo habría sido capaz de hacerlo mejor si hubiera redactado la nota. Pero había algo…, no supo precisar qué, hasta acabar de leer el artículo por segunda vez.
La nota era demasiado correcta con él. Tanto, que se hacía sospechosa. Tracy había sido periodista no hacia mucho tiempo. Le parecía oír lo que Bates debió de declarar:
«Y ahora, muchachos, os daré esta historia…, pero antes os diré cómo quiero que la contéis.»
Pero, ¿por qué?
Dobló el diario y se lo devolvió a Jerry. Habían limpiado la barra, y frente a él esperaba una copa llena. La cogió.
– ¿Va en serio, o es una treta? -inquirió Jerry Evers.
– No es ninguna treta, Jerry -respondió Tracy-. Esto me tiene caminando en círculos y hablando en voz alta.
– Maldita sea -dijo Jerry Evers. Tracy notó que, incluso cuando maldecía, la entonación de Jerry era perfecta-. Qué jodido, hombre. Pero, ¿para qué lo sacaste a relucir? ¿Por qué te metiste en el follón contándoselo a la Policía?
Tracy lanzó un suspiro y se lo contó. Le llevó media hora y tres rondas.
– Qué situación más jodida -insistió Jerry, cuando Tracy hubo acabado-. Oye, Tracy, ¿mencionaron mi nombre?
– ¿Tu nombre? ¿Y por qué?
– Bueno, no sé, quizá te preguntaron si Dineen tenía algún enemigo, o si alguien que tú conocieras podía tenerle manía. Ya sabes tú las enganchadas que tuve con él por los papeles. Me preguntaba si habrías mencionado mi nombre.
– No, no lo hice.
– Oye, la próxima vez que hablen contigo, ¿lo harás?
– ¿Quieres que les hable de ti? ¿Estás chiflado?
Jerry sonrió y repuso:
– La publicidad, Tracy. Me vendría bien. No me importaría convertirme en sospechoso, si con ello consigo salir en los diarios.
– Estás chiflado, loco de atar. Jerry, estamos en la Radio. Y a esas alturas deberías saber cómo funciona. Un escándalo, y estás acabado. Con los escritores la cosa es diferente, somos unos mercenarios anónimos. Pero…
– Al diablo la Radio -dijo Jerry-. Si lograra que me arrestasen por asesinato, y pudiera conseguir suficiente publicidad, quizá consiguiera volver al escenario. Tracy, este asesinato puede llegar a ser una gran historia. ¡Diablos! Es una gran historia. Cuando se conozca este detalle, a través de los servicios de teletipo llegará a todo el país, y dará que hablar durante días. Para un actor, es una publicidad de valor incalculable.
– Estás chiflado -insistió Tracy. Tenía la copa vacía y cogió el cubilete con los dados-. Me toca tirar a mí.
– Lanzó los dados y sacó un as y dos seises-. Dejaré tres doces en uno. Jerry, estás loco de atar.
– No fastidies. Hablo muy en serio.
– Pero, ¿y si de veras te metes en un lío? ¿Cómo podrás librarte? ¿Tienes una coartada?
– Eso está hecho. La mañana que mataron a Dineen tenía cita con mi peluquero…, sí, es teñido. Apenas tengo cuarenta y seis, Tracy, pero si no me tiñera el pelo lo llevaría completamente gris…, y bueno, incluso en la Radio, donde sólo te ve el público del estudio, si lo hay, no consigues papeles a menos que tengas buen aspecto. Claro que hay papeles de viejo, y puedo hacer que me tiemble la voz. Pero ten en cuenta que son capaces de permitir que un hombre de aspecto joven haga papeles de mayor si tiene buen dominio de voz, pero con un tipo con el pelo gris no conseguiría ningún papel, exceptuando aquellos en los que el personaje está con un pie en la tumba. Y lo mismo pasa en la Televisión. ¿Qué te estaba diciendo?
»Ah, sí, estaba con mi peluquero cuando se cargaron a Dineen, y tiene la cita apuntada en la agenda. Podría olvidarme de qué hice esa mañana, hasta que se me ocurra acordarme.
– Sigo pensando que estás chiflado. Me está entrando un poco de sed; anda, agita los dados; tengo tres seises en una.
Evers cogió el cubilete y lanzó. Pero ni siquiera se fijó en los dados.
– Tracy, esto puede significar mucho para mí. ¿No te das cuenta de que es mi última oportunidad de hacer algo grande? De acuerdo, será una publicidad desfavorable, pero después se producirá la reacción en dirección contraria. Podría hacer correr tinta suficiente como para conseguir una oferta de cine. De lo contrario, ¿qué otra cosa podría hacer?
Tracy frunció el ceño y repuso:
– Sigue sin gustarme la idea, Jerry. Pero, si estás seguro de que es eso lo que quieres, de acuerdo. Mira, hemos empatado. Tres seises. Anda, tiremos otra vez a ver quién paga.
Jerry sonrió y dijo:
– Al diablo con los dados. Invito yo. ¡Eh, George!
– Levantó dos dedos y añadió-: Tracy, no estoy pidiendo que mientas. Simplemente, cuéntales que yo solía discutir bastante con Dineen, e insiste en ese punto. En cuanto los hayas encaminado en mi dirección, yo me encargo del resto.
– ¿Cómo pueden sospechar que mataras a Frank? Ni siquiera lo…, un momento, lo conociste, ¿no es así?
– Nos vimos dos veces, en tu casa. Mira, les haré creer que soy un psicópata…, que maté a Frank para llevar a la práctica otro de tus guiones. Por cierto, ¿de qué trataban los otros?
– Uno iba de… -Tracy se interrumpió de repente-. Vete a la porra, chico. No voy a contárselo a nadie. Y si estás lo bastante chalado como para querer que sospechen de ti, podrías estar lo bastante chalado como para poner en práctica los otros, sólo para hacer la faena completa.
– No digas tonterías. Si se supone que los he leído, he de saber de qué tratan los demás guiones. No pude haber leído dos sin haber tenido ocasión de leerme los demás. Anda, cuéntamelos.
Pero Tracy sacudió la cabeza con decisión.
– Ni hablar, Jerry. En cuanto a lo otro, de acuerdo. La próxima vez que vea a Corey o a Bates, les diré que Dineen y tú erais enemigos. Hasta ahí puedo llegar, pero no pienso dar ni un paso más. ¿Vale?
– Magnífico. -Evers levantó su copa-. Por el asesinato, Tracy.
Tracy sacudió la cabeza sombríamente, pero bebió.
– Sigo pensando que estás chiflado.
– Todos los actores estamos chiflados. Es preciso. ¿Vas a ir mañana al entierro?
– Tal vez. ¿Y tú?
– No me queda más remedio -le dijo Jerry Evers-. Helen Armstrong me pidió que la acompañase; no quería ir sola y, la verdad, no la culpo. De momento, ha reaccionado bastante bien.
– ¿Cómo? ¿Quieres decir que Helen y Dineen…?
Evers sonrió.
– ¿Cómo te piensas que llegó a ser Millie Mereton? No tiene ni un pelo de actriz. Oye…, si no lo sabías, no se lo cuentes a la Policía. Podría distraerlos de lo que quiero que sea su siguiente objetivo. Es decir, yo. A menos que…
– ¿A menos que qué?
– Tracy, es una idea brillante. Les haré creer que estoy enamorado de Helen. Y tendré otro móvil, además de las enganchadas con Dineen por los papeles. Sí, cuéntales lo de Helen y Dineen.
– Cuéntaselo tú. Yo ni siquiera lo sé.
Tracy le hizo una seña a George.
– Cuanto más me lo pienso, menos me gusta.
– Entonces no te lo pienses. Tracy, ¿alguna vez fue Helen a tu casa?
– En una ocasión, con Pete Meyer. También estaba Millie Wheeler, y jugamos al bridge. ¿Por qué?
– Por curiosidad. Esto…, Tracy…
– ¿Oué?
– Por casualidad no habrás escrito un guión sobre el asesinato de un actor maduro, ¿verdad?
– No.
– Gracias a Dios -dijo Jerry Evers, e inspiró hondo-. No es que sea supersticioso, Tracy, pero…, bueno, me alegro que no lo hicieras. -Se miró un instante en el espejo que había detrás de la barra y luego dijo-: Si, me alegro de que no lo hicieras. Oye, Tracy, ¿crees que el asesino irá mañana al entierro?
– ¿Cómo diablos quieres que yo lo sepa?
– Supongo que irá. ¿Acaso los asesinos no van siempre a los entierros? Yo creo que sí. Sí, ahora que lo pienso, me alegro de que Helen me pidiera que la acompañase. Puede que la Policía piense lo mismo, que el asesino estará allí. Y tú, ¿irás?
– Ya me lo has preguntado. No lo sé. -Tracy le lanzó una sonrisa socarrona-. Si tu teoría es correcta, quizá no debería ir. La Policía sospecha de mí, y si no voy, tal vez me eliminen de la lista.
– Es una posibilidad. Tal vez no deberías ir. Tracy, ¿acaso has…? Diablos, vaya pregunta más tonta.
– Quieres saber si yo cometí los asesinatos. No. Aunque, pensándolo bien, no significa nada, ¿verdad? Te diría exactamente lo mismo, tanto si los hubiera cometido como si no.
Evers lanzó una carcajada. Era una carcajada fría, un tanto beoda y…, bueno, peculiar. Tracy lo miró con curiosidad; no podía haberse emborrachado tan de repente.
Tracy rió entre dientes. Jerry era actor, y los actores son así. Consciente o inconscientemente, lo dramatizan todo. Cuando llegan al punto en el que superan, aunque sea mínimamente, la etapa en la que dan una imagen completamente sobria, se hacen los borrachos, Hasta eso lo dramatizan.
Entonces Tracy dejó de reír; vio el rostro de Jerry reflejado en el espejo de detrás de la barra. Le pareció extraño, crispado. Por un momento, se asustó…, hasta que advirtió que Jerry también contemplaba su propia imagen.
De repente, se dio cuenta.
«El pobre está como una regadera -pensó-; trata de parecerse a Boris Karloff en el papel de loco homicida. Practica para la Policía.»
Tracy lanzó una carcajada, y notó que su propia risa tampoco sonaba muy sobria.
– Jerry, tengo que irme. Tengo que trabajar.
Una vez fuera, se detuvo un instante bajo la brillante luz del sol y trató de decidir qué haría. Maldición, debía preparar algo para la próxima secuencia de Los millones de Millie. ¿Estaría lo bastante sobrio como para escribir?
Para cuando llegara a su casa, pensó, lo estaría. Si iba andando se le pasaría la borrachera.
Había recorrido una manzana cuando recordó haber prometido ver al médico de Dick Krebum en casa de éste. Echó un vistazo al reloj y supo que llegaría justo a tiempo; giró hacia el Este en la siguiente esquina.
El doctor Berger estaba todavía en la habitación de Dick.
– Se encuentra bastante bien -le informó a Tracy-. La garganta ya está mejor; este fin de semana podrá hablar un poco. Y, si se cuida, recuperará del todo la voz en uno o dos días más.
– Estupendo -dijo Tracy.
Cuando el médico se hubo ido, se dejó caer en un sillón.
– Vamos a ver, Dick, hoy es jueves, y el guión de mañana ya está arreglado, y tú no apareces. De modo que el lunes, si hace falta, te haremos aparecer un poco. Ya hemos mencionado lo de la laringitis, de modo que si tienes la voz ronca, no habrá problemas. Maldita sea, tendrás que hablar en voz ronca, aunque estés bien. Si tuvieras la voz normal, tendrás que fingir ronquera.
Dick asintió y comenzó a decir:
– Cuéntame lo de…
– Cállate.
Dick sonrió y señaló los diarios de la tarde que había sobre la cómoda.
– Ah. Has leído lo de los guiones, ¿eh? -Tracy se acercó a la cómoda y echó un vistazo a los diarios-. Oye, Dick, tienes tres periódicos. Sólo he leído el Blade.
Dame un minuto para leer los otros dos, ¿vale?
Hojeó rápidamente las notas; ninguna de ellas variaba sustancialmente con respecto a la publicada por el Blade. Sí, había estado en lo cierto; Bates debió de haber dado órdenes sobre la forma en que debía manejarse la historia.
Satisfizo la curiosidad de Dick lo mejor que pudo, con los escasos detalles que pudo añadir a los que proporcionaban las notas periodísticas.
Después buscó y encontró la botella de whisky de centeno que había comprado para Dick; satisfecho, notó que estaba casi llena. Se tomó una copa con el inválido, ambos jugaron una partida de gin rumrny a céntimo el punto, y Tracy ganó la modesta suma de un dólar con sesenta céntimos. Después, se marchó.
Eran poco más de las tres; le quedaba por delante parte de la tarde y toda la noche para pensar en Los millones de Millie.
Al girar la última esquina que lo conduciría a la manzana de su casa, una súbita idea le obligó a aminorar el paso. Fue una suerte que lo hiciera; dos coches esperaban aparcados delante del Smith Arms. En cada uno de ellos había un hombre esperando, y reconoció a uno, era un periodista del Blade. El otro hombre seria de uno de los otros periódicos.
No lo habían visto. Tracy retrocedió con cuidado, entró por la puerta trasera y subió por la escalera de servicio.
Cuando entró en su apartamento, el teléfono estaba sonando. Lo cogió.
– Aquí Tracy.
– Habla Lee -le contestaron al otro lado de la línea-. Lee Randolph. Trabajabas para mí, ¿te acuerdas?
– ¿Por casualidad no será el Lee Randolph que está de editor de locales en el Blade? -inquirió Tracy-. Seguro que no puede ser ése.
– Pues soy ése. Hace tres horas que intento comunicarme contigo. Tengo algo importante que decirte.
– ¿Qué es, Lee?
– Que eres un hijo de puta. Una historia así, y tenemos que conseguirla de los polis, al mismo tiempo y del mismo modo que los demás diarios. Podías habernos concedido una exclusiva, so cabrón.
Tracy rió entre dientes.
– Lee, ¿es que no te lees los libros sobre periodismo moderno? Las primicias son algo del pasado. Ya no se llevan. Además, intentaba que no se publicara nada.
– Pues has hecho un buen trabajo. De acuerdo, chico, ahora que ya es de dominio público, podrías damos los detalles. Dentro de una hora sacamos la siguiente edición. Dame alguna pista nueva.
– No hay detalles, Lee. Esa es toda la historia. Al menos la que es apta para imprimir.
– No seas así. Bates se estaba guardando algo. ¿Qué es?
– Nada que yo sepa, Lee. No se hable más. Oye, por cinco céntimos la palabra, te escribiré mi autobiografía. En seis capítulos; puedes empezar a publicarla mañana y cubrir una semana con ella.
Lee Randolph soltó un improperio y colgó el teléfono.
Tracy colgó su sombrero y su chaqueta, y se acercó al escritorio de la máquina de escribir.
Tenía polvo. Se lo quitó con cuidado. Quitó la funda a la «Underwood» y colocó una pila de papel de copia, amarillo, junto a la máquina. Metió una hoja.
Encendió un cigarrillo y se quedó mirando la hoja en blanco. Ésta le devolvió la mirada.
Pensó en Frank Hrdlicka. «Maldito el cabrón que mató a Frank», pensó.
Frank había sido un tipo tan estupendo. No era muy conversador, pero Tracy se acordó del domingo anterior, cuando Frank había bebido whisky como para que se le soltara la lengua. Fue el día en que él, Dick Krebum y Frank habían jugado al cabeza de oveja; al marcharse Dick, Frank se había quedado un rato más.
Tracy recordó que Frank se había asomado a la ventana y se había puesto a mirar hacia fuera. Tracy le había sugerido que jugaran una partida de ajedrez; sin volverse, Frank había sacudido la cabeza y le había dicho:
– Es demasiado ruidoso, Tracy.
– ¿Ruidoso?
– Dios santo, sí, ruidoso -le había dicho Frank-. ¿No oyes el ruido cuando juegas? Ese choque de fuerzas te ensordece. Monta un lío de los mil demonios.
– ¿Oué clase de ruído, Frank?
Fue entonces cuando Frank se apartó de la ventana. Sonrió un poco, como disculpándose.
– Estoy diciendo tonterías.
Tenía la copa vacía en la mano. Tracy la había cogido y se la había vuelto a llenar. Entonces le había dicho:
– Me gusta. Cuéntame más.
– Supongo que la mayoría de las personas no lo oye. Quizá yo tampoco, en realidad. Pero da esa sensación. Verás, toma por ejemplo una torre…, está ahí quieta sobre su casillero. Pero hay…, ¿cómo se dice?
– ¿Líneas de fuerza?
– Sí, líneas de fuerza que avanzan. Líneas que parten desde la torre; hacia delante, hacia atrás y hacia los lados. Empujan contra todas las piezas que tocan. Es como un…, como un zumbido…, como de una dinamo o un motor. En el caso de los alfiles, el empuje es en diagonal; además, el tono y la altura del sonido varían. Los caballos…, rayos…, estoy diciendo tonterías.
– Puede ser. Sigue.
– Es un sonido extraño, Tracy, un sonido curvo. Y los peones…, ¿nunca has oído gritar a uno de ellos cuando es capturado?
Un extraño escalofrío recorrió la espalda de Tracy.
Frank le había sonreído.
– Digo tonterías, Tracy -había repetido-. Creo que me siento tonto. Me parece que estoy enamorado. A mi edad.
– ¿Y qué? ¿Quién es la chica?
– Su nombre no te sonaría. Quizás un día la conozcas. Es menuda y rubia, y tiene antepasados polacos. Creo que le gusto.
– ¿Crees? ¿Entonces todavía no le has hecho la pregunta?
– No, claro que no. Hasta que no me den la nacionalidad, no. Antes quiero conseguir la ciudadanía. Entones hay un montón de cosas que tengo ganas de hacer. Sobre todo una.
– ¿Es un secreto?
– Sólo porque sonaría muy tonto hablar, en inglés chapurreado, de escribir un libro. Pero pronto habré mejorado lo suficiente como para empezar.
– Quiero leerlo, Frank.
– Ojalá lo hagas, Tracy. Pero no será un libro importante. Estoy hablando demasiado. Tengo que marcharme, Tracy. Muchas gracias por las copas y todo lo demás.
Aquélla había sido la última vez que había visto a Frank.
Al recordar la conversación, Tracy se preguntó si habría contenido algún detalle del que debía haber informado a Bates. No, nada de lo que hablaron en aquella última ocasión habría tenido relación alguna con el crimen.
Pero volvió a pensar en lo que Frank había dicho de los peones: «¿Nunca has oído gritar a uno de ellos cuando es capturado?»
Una vez más, tal como le ocurriera en la ocasión anterior, un escalofrío le recorrió la espalda.
¿Acaso había sido Frank el peón de alguien? ¿Haría gritado cuando el cuchillo se le hundió en la espalda…, allá abajo, en el cuarto de la caldera, donde nadie más que el asesino lo habría oído?
CAPÍTULO VII
Tracy lanzó un juramento, se levantó del sillón y se paseó durante un rato por el cuarto. Volvió luego delante de la máquina de escribir, y encendió otro cigarrillo. La hoja amarilla seguía en blanco.
Recordó que la cinta estaba gastada; sacó del escritorio una nueva y la cambió. Se manchó los dedos de tinta y tuvo que ir a lavarse las manos.
Encendió otro cigarrillo y la hoja seguía en blanco.
Escribió unas cuantas palabras para probar la cinta. El mecanografiado siempre quedaba bonito, pensó, cuando la cienta era nueva. Claro, negro y bien destacado. Leyó lo que había escrito. «El Caballero Blanco se desliza por la lanza. Se balancea muy peligrosamente.»
¿Por qué diablos se le habría ocurrido aquello? Era de Alicia en el país… No. De Alicia a través del espejo. Una fantasía onírica sobre una partida de ajedrez. ¿Sería por eso que se le había ocurrido? «Y los peines…¿nunca has oido gritar a uno de ellos cuando…?»
Quitó el papel con tanta fuerza, que el rodillo emitió un chillido en lugar de hacer clic. Puso otra hoja de papel.
Se sentó a mirarla.
«Los millones de Millie, maldita sea; concéntrate en Los millones de Millie. En cómo meterla en un lío en el que no haya estado metida antes.
»¿La hago padecer un ataque de ictericia y que se ponga amarilla como esta hoja? Diablos.»
Sonó el teléfono. Lo cogió.
– ¿Señor Tracy?
– Le hablo del Star, señor Tracy. ¿Podría decirnos…?
– ¿El Star? ¿Quién habla?
– Kapperman. Editor de locales. ¿Podría…?
– ¿Quiere que el señor Tracy lo llame cuando regrese…?
– ¿Cómo? Creí que me había dicho que usted era el señor Tracy.
– Ah, no. Me pareció entender que preguntaba por la señora Tracy. Yo soy la señora Tracy.
Se produjo un segundo de silencio. Casi logró oír el ruido de engranajes al girar, que provenía del otro lado de la línea. Entonces, una voz le dijo:
– No sabía que estuviera casado.
– No lo estoy -respondió Tracy-. Está usted hablando con mi madre. -Y colgó el teléfono con sumo cuidado.
Regresó a la máquina de escribir y se sentó. La hoja de papel amarillo seguía igual. Completamente en blanco.
Encendió un cigarrillo.
Sonó el teléfono.
Lo dejó sonar un rato. Al diablo con el teléfono. Seguro que sería… Pero, ¿y si fuera Millie, o Dotty, o…?
Fue a contestar. Descolgó el auricular y con voz chillona dijo:
– Salón de belleza de Mamie.
– ¿Cómo? -inquirió una voz. Era una voz masculina que Tracy no reconoció.
Colgó y volvió al escritorio.
El teléfono volvió a sonar. No lo cogió.
Encendió otro cigarrillo y se quedó mirando la hoja en blanco. Al cabo de un rato, el teléfono dejó de sonar.
Advirtió que se había puesto a tararear La luna era amarilla… Pero lo único amarillo allí era el condenado papel, y no la luna, ¿y qué rayos tenía que ver todo aquello con Los millones de Millie? ¿Un viaje a la Luna? No. Las radionovelas no podían tener rasgos de ciencia ficción. Quizá si…, no.
Necesitaba un poco de café; eso era lo que no funcionaba. Quizá Millie hubiera vuelto a casa, quizá tuviera café preparado, o quizá le prepararía un poco. Salió al pasillo y llamó a su puerta.
No obtuvo respuesta.
Ya que estaba en el pasillo, podía bajar y ver si tenía correspondencia en el buzón. Bajó. No había correspondencia.
Volvió a subir y se sentó delante de la máquina de escribir.
La hoja de papel seguía siendo amarilla y seguía estando en blanco. Lo miraba socarrona. «Está bien, vamos a ver, los fondillos de los pantalones pegados al asiento de la silla…, ésa es la fórmula. Concéntrate.»
Pero empezó a desear que volviera a sonar el teléfono. Aunque llamara un periodista. Deseaba oír una voz humana. La de cualquiera. Deseaba que un vendedor llamara a su puerta.
¿Y si a Millie la atropellara un…? Qué tontería.
Maldición. ¿Estaría acabado como escritor? Antes había sido difícil, pero nunca tanto como ahora. Claro que en esta ocasión tenía muchas preocupaciones. Frank Hrdlicka no paraba de entrometerse, y Dineen…, y Millie Wheeler, y Dotty y Jerry Evers. ¿Estaba Jerry realmente loco por el hecho de querer convertirse en sospechoso? ¿O era listo? El mundo del espectáculo está lleno de chalados; después de todo, tal vez Jerry supiera qué se traía entre manos.
¿Y los viejos guiones y demás que guardaba en el fondo del último cajón? Quizás encontrase allí algo que pudiera utilizar en Millie. Uno de los cuentos de detectives que había escrito y nunca había logrado vender, quizá.
Los sacó e hizo un rápido repaso de los títulos, recordando vagamente los argumentos. Ni una idea en todas aquellas páginas, al menos para la secuencia de Millie. Aunque podría utilizar algunas cosas para la serie El asesinato como diversión, si llegaba a continuarla.
Pero le cambiaría el condenado título, incluso si llegaba a escribir otras historias. El asesinato no era divertido. Frank jamás se casaría con su rubita polaca; jamás escribiría el libro que iba a escribir…, y Tracy tenía la corazonada de que podía haber sido un buen libro. Jamás volvería a beber el bourbon de Tracy, ni a jugar con él una ruidosa partida de ajedrez. Jamás volvería a oir…
Aquello le recordó algo que había deseado hacer desde el domingo. Era una locura, pero quería hacerlo. Sacó el tablero y las piezas de ajedrez, y preparo una partida sobre la mesa de jugar a cartas.
Movió primero las blancas y después las negras. Una apertura corriente con los cuatro caballos, y después avanzó hacia la mitad del juego, hasta que tanto blancas como negras alcanzaron posiciones semejantes, como la mayoría de las piezas fuertes en juego.
Después se quedó sentado observando la jugada, estudiando y sintiendo las fuerzas de aquel ejército, las amenazas, los avances y equilibrios. El peón del rey blanco amenazado por un alfil negro; y un caballo protegido por el peón de la reina blanca y una torre.
No, en su caso no funcionaba. Sentía todas aquellas fuerzas; incluso podía convencerse a sí mismo de que podía -en sentido figurado- verlas como radiantes líneas de fuerza, diagonales para el caso de los alfiles, y rectas para las torres.
Pero, ¿oírlas? No. Resultaba extraño cómo los cerebros de dos personas podían funcionar de dos modos tan diferentes. Probablemente, a sus sentidos les ocurriera otro tanto. En realidad, resultaba difícil precisar qué olor y qué sabor y qué tacto podía llegar a tener una cosa para otra persona. Por ejemplo, no existen dos personas que puedan comparar las sensaciones gustativas que les provoca el pastel de manzana, para comprobar en qué difieren o se parecen.
Recordó un cuento de ciencia ficción que leyó una vez, uno descabellado, en el que un científico loco había operado a una víctima y le había provocado un cortocircuito en los nervios sensoriales, para que cada nervio se conectara con una parte del cerebro que no era la adecuada; de ese modo, el nervio óptico del pobre tipo se conectaba con la parte de su cerebro que registraba los olores, sus nervios auditivos con las papilas gustativas, y así sucesivamente.
El pobre tipo quedó hecho un horrible lío. Para él la oscuridad siempre olía a huevos podridos, y una luz brillante olía a bistec hecho; un do mayor sabía a pescado, y al beber agua fría se quedaba casi ciego; el tacto de una superficie suave tenía un tono agudo y el papel de lija sonaba como una tuba.
He ahí algo que no le había ocurrido a Millie. Sólo que a Remilgado Wilkins no le gustaría. Y tampoco al queridísimo público de Millie, Dios lo maldiga.
Guardó las piezas y el tablero, plegó la mesa de jugar a cartas, y regresó a la hoja amarilla que había en la máquina de escribir. A ese paso, no conseguiría acabar su trabajo.
Intentó ejercitar los dedos escribiendo unas cuantas veces «Ha llegado el momento de que todos los hombres de bien acudan en auxilio de la fiesta»; después quitó la hoja y puso otra.
Se quedó mirándola, tratando de concentrarse. Encendió un cigarrillo.
«Imagínate a Wilkins con un látigo de cuero trenzado.» Wilkins quería un resumen de la próxima secuencia. Y era mejor que el resumen fuera bueno, porque Wilkins se pondría furioso por la nota publicada en los periódicos. Wilkins con un látigo de cuero trenzado…
– Sí, señor, estoy trabajando.
«Venga, esfuérzate y quizá se te ocurra algo.» Era preciso, o sería su fin como escritor. Un cascarón quemado.
¿Quién rayos habría tenido motivos para cargarse a Frank y a Dineen?
«Olvidate de eso y concéntrate en Millie. Millie Mereton.»
Colocó las manos sobre el teclado. Pulsó la tecla tabuladora para sangrar un párrafo. Despacio, escribió «Millie» y dejó las manos en el teclado, esperando que le saliera la siguiente palabra. Pero no llegó. Empezaron a dolerle las muñecas y tuvo que bajar las manos.
Se levantó y se paseó un rato por la habitación. El cigarrillo se le había caído del cenicero y había dejado un agujero marrón en la alfombra. Lo recogió y frotó el agujero con la punta del zapato. Apagó el cigarrillo en el cenicero, encendió otro y volvió a sentarse.
Se preguntó qué impresión sensorial le habría producido al tipo del cuento de ciencia ficción la contemplación de una hoja de papel amarillo. «Veamos; la vista estaba conectada con los centros olfativos. El papel tendría, para él, un olor. Quizás oliera como el perfume de Dotty, o como…»
«Basta ya. Ponte a trabajar.» Quizá pudiera pensar con los dedos. Los posó sobre el teclado y empezó a escribir «Milliemilliemilliemilliemilliemillie» en la primera línea y en la siguiente.
Quitó el papel de la máquina y puso otra hoja. Encendió otro cigarrillo. «Mantén los fondillos del pantalón pegados al asiento de la silla y…»
Del pasillo le llegó el ruido de unos pasos. Un taconeo de zapatos de mujer.
Tracy estuvo a punto de caer al suelo con las prisas por llegar a la puerta y abrirla. Millie Wheeler -la verdadera Millie- se disponía a meter la llave en la cerradura de su puerta.
– ¡Millie! -gritó Tracy.
La chica se volvió, un tanto sobresaltada. Tracy la aferró del brazo y la obligó a entrar en su apartamento.
– Entra, por el amor de Dios, entra y háblame antes de que me vuelva loco. Creí que era yo la última persona que quedaba en la Ti… No. Vayamos a tu apartamento. Quiero salir del mío. -Se estremeció.
– Tracy, ¿has estado bebiendo?
– No, pero es una buena idea. ¿Qué te parece?
Millie abrió su puerta y él la siguió. Ella se dirigió a la cocina.
– Café?
– Sí, estupendo.
– ¿Tienes hambre?
– No lo sé. No lo creo.
– Está bien, haré un poco de café. Después te sentarás y le contarás a mamá qué es lo que te preocupa. Oye…, ¿no está sonando tu teléfono?
Logró cruzar el pasillo y llegar a tiempo para cogerlo.
– Tracy al habla.
– Habla el inspector Bates, Tracy. ¿Conoce a un hombre llamado Walther Mueller? ¿Alguna vez oyó mencionar ese nombre?
– Hummm…, no sé, me suena levemente familiar. Quizás haya oído hablar de él o me lo hayan presentado; pero no creo que haya conocido nunca a nadie con ese nombre. ¿Quién es?
Bates se mostró evasivo.
– Es sólo un nombre que surgió en el curso de nuestra investigación. ¿Ha escrito algún otro guión policíaco?
– Diablos, no.
– Quizá sea lo más inteligente. Yo, en su lugar, no lo haría, al menos hasta que averigüemos algo más de lo que sabemos.
– ¿Y qué es lo que saben?
Bates lanzó una risita ahogada.
– Confidencialmente, todavía nada. Por cierto, ¿de dónde sacó Dineen ese dobermann? ¿Lo sabe usted? Su mujer dice que lo llevó a su casa desde el estudio, que alguien se lo había regalado cuando era cachorro.
– Habrá sido antes de que yo trabajara en la Radio. Un momento… Pudo haber sido Pete Meyer. Pete tiene un perro de policía…, supongo que es un dobermann. Y es una perra; lo más probable es que ésta haya tenido cría y él se anotara un tanto regalándole un cachorro al jefe.
– ¿Pete Meyer? Es el héroe de Los millones de Millie, ¿no?
– El mismo. Dale Elkins en la vida real, aunque los de la Radio nunca le llamamos así. Pero lo de Pete es sólo una idea que se me ha ocurrido, pregúntele a alguien que lleve trabajando allí más tiempo, si quiere asegurarse.
– Probaré con la secretaria de Dineen; lleva cuatro años en la emisora y el perro sólo tiene dos. Por cierto, ¿pasará a ser secretaria de Wilkins?
– Ni idea -repuso Tracy-. Oiga, ¿cómo está el perro?
– Me han dicho que bien. Sigue en un hospital veterinario, porque creen que es mejor dejarlo allí hasta que acabe lo del entierro. Según el veterinario, estaba hecho polvo. Oiga, Tracy, ¿dónde estuvo usted durante la primera semana de junio de este año? ¿En Nueva York?
– Déjeme pensar…, creo que sí. En junio me fui dos semanas de vacaciones a Cape Cod, pero fue a partir del diez, creo. O sea que la primera semana estuve en Nueva York. ¿Por qué?
– Es un control -respondió Bates-. Por aquel entonces ocurrió algo que podría estar relacionado con…, esto…, los acontecimientos posteriores. Por cierto, ¿ha recordado algo que no me hubiera comentado ya y que pudiera guardar alguna relación con el caso?
– Sí, un detalle. Estuve pensando en la pregunta que me hizo sobre si en el estudio había alguien que pudiera tenerle manía a Dineen. El más indicado sería Jerry Evers. Hace papeles de hombre mayor en Millie y otras series. Tuvo una discusión con Dineen por un contrato. Dineen lo tenía metido entre ceja y ceja, de modo que siempre que tenía ocasión se metía con Jerry. No creo que sea nada importante…, desde el punto de vista del asesinato, claro. Pero, si quiere asegurarse, hable con Evers.
– Eso haremos. ¿Algo más?
– Hummm. Quizás esto tampoco tenga mucho sentido. Pero recuerdo que el domingo Frank me contó que había conocido a una chica con la que esperaba casarse cuando consiguiera definitivamente la ciudadanía.
– No lo sabíamos -comentó Bates-. Su hermano tampoco lo sabía. Le preguntamos si Frank salía con alguna mujer, y nos dijo que no. ¿Le dijo cómo se llamaba?
– No, no me contó nada sobre ella. Sólo me dijo que era menuda, rubia y que creía que tenía antepasados polacos. Supuse que todavía no era un romance correspondido.
– Intentaremos encontrarla. Gracias, Tracy. Ya nos veremos.
Después de colgar, Tracy se quedó allí de pie durante un rato, tratando de recordar dónde había oído el nombre de Walther Mueller. Pero no lo logró.
Se volvió, le hizo un palmo de narices a la máquina de escribir con la hoja amarilla en blanco, y después cruzó otra vez el pasillo y se fue a tomar café en compañía de Millie.
Estaba oscuro y caía una fría llovizna. Tracy se quedó mirando mientras la farola de la esquina se encendía y se formaba a sí misma un halo amarillo que no merecía. No hay nada sagrado, pensó, en una luz eléctrica: un filamento brillante que logra, a pesar de su calor amarillo, despedir un resplandor frío e impersonal, una luz para alumbrarse, pero que no servía como guía.
Se preguntó qué diablos le habría hecho pensar aquello. Maldición. No era ningún romántico. Era…
¿Qué rayos era?
En ese momento, pensó con ironía, era un tipo que estaba de pie en un portal, bajo una fina llovizna, preguntándose dónde ir y qué hacer, ahora que Millie se lo había sacudido de encima para poder vestirse y acudir a una cita. Una cita de trabajo, le había dicho. Y a él, a Tracy, ¿qué papel le tocaba desempeñar? El de una ovejita negra que se ha extraviado, beee, beee. -. Bah. ¿Por qué justamente esa tarde tendría Millie que ver a un fotógrafo?
¿O por qué la cita que tenía con Dotty Toda Hoyuelos no sería esa noche y no a la noche siguiente?
Tenía que hacer algo. ¿Comer? No, no tenía hambre. ¿Tomarse una copa? En realidad no le apetecía, pero, al diablo, tenía que hacer algo o, de lo contrario, enfrentarse al hecho de que debía regresar a su apartamento y plantarse ante el folio con ictericia que tenía en la máquina de escribir. Esa sí que era una idea horrenda.
Era mejor ponerse a beber. Incluso iría andando si no aparecía un taxi. Y con toda probabilidad no aparecería ninguno; los taxis siempre se esconden en cuanto caen cuatro gotas.
Mucho mejor que…
– Disculpe -le dijo una voz a su lado- – ¿No es usted el señor Tracy?
Tracy se volvió y se encontró con una mujer desaliñada y regordeta que lo miraba con ojos enormes escudados tras unas gafas salpicadas de lluvia. Llevaba sobre la cabeza un pañolón de color verde moteado, y el pelo grasiento que le asomaba por delante estaba perlado de lluvia.
– Sí, señora -repuso Tracy.
– Pensé que tenía que ser así, porque conozco a casi todos los inquilinos del edificio salvo a usted, y cuando leí su nombre en el diario y esta dirección, pensé… Bueno, no puede ser el señor calvo del quinto piso porque es imposible que sea escritor, con ese aspecto de tonto que tiene, y tampoco puede ser el gordito del dos dieciocho, que tampoco sé cómo se llama, porque está casado, o al menos me parece que lo está, y aunque en el diario no decía que usted no estuviera casado, pero no sé, me dio esa impresión al leer el artículo, y además, él tampoco tiene aspecto de escritor, y yo lo había visto a usted en el vestíbulo y siempre me imaginé que sería periodista o algo por el estilo. Entonces, tenía que ser usted.
– Maravillosa deducción -comentó Tracy-. Pero no…
– Soy la señora Murdock, señor Tracy.
– La señora… ¡Ah! ¿Es usted la que encontró…?
– El cadáver, sí. ¿No es horrible? Casi me desmayo cuando abrí la puerta de esa caldera y…, no se puede imaginar qué terrible impresión, pero, como dice siempre mi marido, nunca se sabe. La muerte acecha en plena vida, ¿no le parece? El señor Murdock vende pólizas de seguro, ¿sabe usted? Y el mes pasado le sugirió al señor Hrdlicka que debería suscribir una póliza, aunque fuera pequeña, puesto que lo de conserje no le daría para mucho; no sé cuánto ganaría, porque, claro, el trabajo incluía la casa y todo; dijo que lo pensaría, pero no lo hizo. Y, fíjese usted ahora, se ha muerto sin haber suscrito la póliza.
Hizo una pausa para respirar; fue una pausa breve. Tracy abrió la boca, pero llegó demasiado tarde. La mujer había arrancado otra vez.
– Yo hablando, y usted ahí, bajo la lluvia. A mí no me molesta la lluvia; me encanta la lluvia. Me gusta dar largos paseos cuando llueve, incluso cuando llueve mucho. Mi marido dice siempre que, en cuanto se nubla, salgo a la calle. Ay, señor Tracy, yo aquí entreteniéndole. ¿No le gustaría subir a nuestro apartamento para conocer a mi marido? Comentábamos que nos gustaría conocerlo. Vivimos en el cinco quince. El está en casa ahora; cenamos y después yo salí a dar un paseo bajo la lluvia; a él le encantaría si subiera usted conmigo. Los dos somos grandes admiradores de la Radio, ¿sabe usted?, y escuchamos el… ¿Cómo se llama el programa que usted escribe, señor Tracy?
– Los millones de Mi…
– ¿Los millones de Millie? Vaya, pero si lo escucho cada día. Mi marido, no; a esa hora está trabajando, además a él le gustan los programas de misterio, y los de terror, le chiflan. Como Suspense. A mí me dan grima; no me gustan las cosas así, pero tuve que ser yo la que abriera la puerta de la caldera y viera…, cielos, si fue igual que en los programas que le gusta escuchar a mi marido, y que yo también tengo que escuchar, porque cuando una radio está encendida, no puede usted dejar de escucharla, y, además, como él no está mucho en casa, porque, claro, cuando uno vende pólizas de seguro tiene citas a últimas horas de la tarde, y, claro, no puedo negarme a que escuche los programas que le gustan cuando está en casa, puesto que yo tengo la radio para mí sola el resto del día. ¿No le parece?
– Claro -repuso Tracy de forma vaga, sin saber a ciencia cierta con qué estaba de acuerdo. Se apresuró a añadir-: Señora Murdock, me temo que no puedo conocer a su marido ahora. Tengo una cita y…
– ¡Vaya, qué lástima! No sabe cómo se alegraría de conocerlo. Y le juro -sonrió tontamente- que no intentará venderle una póliza de seguro. Se lo digo, porque tenía la costumbre de hablar de seguros con la gente que venía a visitamos. Pero me puse firme. El trabajo es el trabajo, y el hogar no es sitio para hablar de trabajo, aunque, naturalmente, a mí me interese el dinero que gana. ¿No le parece? En fin, es una lástima; y dado que usted lo escribió, y además, quería contarle exactamente cómo encontré al señor Hrdlicka y comentarle las circunstancias y demás. Entonces sabría hasta qué punto adivinó.
– ¿Hasta qué punto…?
Claro. En su guión para la Radio. Ay, pero, fíjese, yo aquí dándole charla, y usted bajo la lluvia. No sabe cuánto siento que no tenga tiempo de subir y pasar la velada con nosotros. Mi marido estaría tan…, señor Tracy, ¿ha bajado usted al sótano desde que ocurrió? Quiero decir, a la sala de la caldera, donde lo encontré. Fue tan horrible y emocionante. Me pregunto si le gustaría que le enseñara cómo estaba y demás; quiero decir, una persona como usted que escribe sobre esas cosas, en una de ésas, logra deducir qué pasó, incluso mejor que la Policía. Ese tal Corey no me gusta nada, ¿y a usted? Además, en las novelas que uno lee, y en la Radio, la Policía nunca descubre qué pasó realmente, ¿verdad? Siempre quieren detener a alguien que no tuvo nada que ver con el crimen…, como usted o yo. ¿Le gustaría?
– Disculpe -dijo Tracy- – ¿Me gustaría qué?
– Que le explicara cómo ocurrió todo en la sala de la caldera.
– Lo siento, pero…, un momento, creo que sí. Si fuera usted tan amable, señora Murdock, creo que me gustaría bajar.
La cogió firmemente por el brazo y la condujo al interior del edificio.
– Entonces, bajaremos en el ascensor -le dijo ella-. No es que un tramo de escalera sea demasiado para ir andando, pero es que así fue como bajé ayer cuando lo encontré. Bajé unos papeles para quemarlos y, claro, como eran cinco pisos, utilicé el ascensor y…
Las luces del sótano estaban encendidas.
Mientras se dirigían a la caldera, la señora Murdock no paró de hablar.
– …los papeles apretados contra el brazo y abrí la puerta de la caldera principal. Esta puerta. Así. Y ahí estaba. Sólo que al principio creí que se trataba de un par de zapatillas que alguien había querido tirar, y que no habían entrado bien y habían quedado enganchadas justo al borde de la puerta, ahí. Entonces vi unos tobillos desnudos que salían de las zapatillas, y dejé caer los papeles y me puse a gritar… ¿Lo puso así en su guión?
– ¿Eh? -inquirió Tracy. Estaba contemplando la puerta abierta de la caldera.
– Vaya, no me refiero a que se me cayeron los papeles y me pusiera a gritar. Sé que no pudo haberme puesto a mí en el guión porque…, bueno, usted no me conocía. Quería decir, si acertó usted en cómo iba vestido él, y si puso que llevaba zapatillas.
Tracy apartó los ojos y los pensamientos de las fauces de la caldera, y la miró con aire interrogativo. ¿Estaría loca?
Ella le sonrió. Supuestamente para infundirle ánimos, pensó Tracy.
– No tiene por qué fingir con nosotros, señor Tracy. Conmigo y con mi marido, quiero decir. Esta tarde, en cuanto leímos los diarios y nos enteramos de lo de sus guiones, le dije: «Es una artimaña para conseguir publicidad, ¿no, Wally?» Y él me contestó: «Y qué bien se la han pensado. Me encantaría conocer a ese tipo, cariño. Si es capaz de engañar a la Policía para que ventilen una historia así, es un tipo muy listo.» Entonces pensé, y se lo dije a mi marido, que ojalá lo hubiera conocido para poder darle los detalles exactos de cómo estaba vestido el cadáver y…, bueno, y cosas por el estilo.
Tracy se limitó a mirarla. Cuando paró de hablar, él le dijo, con toda tranquilidad:
– Señora Murdock…
– Tal vez no debería haberlo dicho de ese modo, señor Tracy. No era mi intención acusarlo de…, quiero decir, no era mi intención herir sus…
Se quedó sin palabras; durante un segundo se hizo un profundo silencio en el sótano.
Hasta que Tracy sonrió y dijo:
– Señora Murdock, olvida usted que podría existir otra explicación.
– ¿Otra explica…? ¿Se refiere a…?
– Podría no ser un truco publicitario. ¿Por casualidad no se le ocurrió pensar que yo podría haber…?
Dejó la frase a medias y volvió a sonreír. Ella dio un rápido paso atrás. Se llevó el dorso de la mano a la boca y retrocedió otro paso. Después, dio media vuelta y echó a correr. Tracy oyó el sonido metálico de la puerta del ascensor.
La sonrisa de Tracy perdió su ligero fulgor y adquirió un aire socarrón. Por increíble que pareciera, había dicho la última palabra. Todo un triunfo tratándose de esa dama. No le sorprendería nada saber que había sido el primer hombre que conseguía semejante hazaña.
La sonrisa se apagó del todo cuando volvió a la puerta de la caldera.
Era una caldera enorme y antigua. Carecía de cargador. Y la puerta era lo bastante grande como para que pasara por ella un hombre.
Al contemplarla, se preguntó por qué había bajado al sótano. Se estremeció y cerró la puerta de la caldera. Sí, había sido una tontería bajar hasta allí…, pero ¿cómo podía nadie pensar de modo coherente, con una mujer como aquélla, que no dejaba de hablar?
Aun así, ya que había bajado y se encontraba solo ¿no podría, quizás, entrar en las habitaciones que Frank tenía a la izquierda de la sala de la caldera. Probablemente, no; la Policía las habría cerrado con llave. Pero se volvió y echó un vistazo.
La puerta de la habitación externa estaba entornada, abierta casi hasta la mitad, y dentro había luz.
CAPÍTULO VIII
Por un instante, Tracy tuvo ganas de volverse y echar a correr. Pero entonces avanzó unos pasos hacia la puerta, a la derecha, para espiar a través de la abertura.
Alcanzó a ver la mesa que había a los pies de la cama de Frank. Sobre la mesa había un tablero de ajedrez, y sobre el tablero estaban dispuestas una media docena de piezas. Una mano levantó una y luego la depositó en una casilla diferente.
Tracy se acercó más a la puerta y una voz le dijo:
– Pase, Tracy.
Era la voz del inspector Bates.
Tracy entró. Bates estaba solo, sentado en una silla junto a la mesa; no levanto la vista del tablero. Tracy observó primero el rostro concentrado de Bates, y después la disposición de las piezas.
– Estaban puestas así -le comentó Bates-. Parece un problema. No parece probable que sea una posición de cierre. Quizá se pueda terminar la partida en dos movimientos. Pero no he logrado descubrir cual es la clave.
– Es un problema que se resuelve en dos movimientos -le explicó Tracy-. Logré solucionarlo. La clave está en…, ¿quiere que se lo diga?
– Adelante, me quitará una preocupación de encima. Tengo otras cosas en que pensar.
– Caballo a torre cuatro.
– Ya lo intenté. Pero, ¿no la neutraliza el movimiento del peón? ¿Cómo pueden las blancas dar jaque mate si las negras mueven el peón?
– Las negras no pueden mover el peón. Al moverse el caballo, el peón tiene por fuerza que quedarse donde está, porque, si se moviera, se produciría el jaque.
Bates chasqueó los dedos y dijo:
– Estoy ciego, más ciego que un murciélago. -Levantó la vista del tablero y añadió-: Y usted tampoco ha sido muy listo, Tracy, dándole ese susto a la señora M.
– Era el único modo de hacerla callar -arguyó Tracy con una sonrisa socarrona-. Aunque espero no haber estado demasiado convincente.
La sonrisa se le borró de los labios al observar los ojos de Bates… Eran fríos, hostiles y calculadores. Bates se dio unos golpecitos en la solapa izquierda de la chaqueta, y le dijo:
– Le estuve apuntando con el revólver hasta que la mujer llegó al ascensor.
Tracy soltó un silbido ahogado.
– ¿De veras pensó usted que…?
– No trataba de pensar. No quería correr riesgos. En cuanto a este problema de ajedrez, ¿se lo enseñó usted a Hrdlicka?
– No. Se publicó en el Blade. Cada día sale uno. Ése estaba en la edición matutina de ayer. Oiga…
– ¿Qué?
– Verá, es sólo una idea. La primera edición que llevaba ese problema salió a la calle a las once de la noche del martes. Si Frank colocó las piezas en el tablero, y la verdad es que habría sido una tontería que lo hiciese el asesino, entonces sabemos con certeza que la muerte se produjo después de medianoche.
Quiero decir, que Frank tuvo necesariamente que haber salido a comprar el diario después de las once, y debió de haber tenido tiempo de regresar aquí y ponerse a trabajar en el problema.
– Encontramos aquí una edición del Blade del miércoles. Aunque no la necesitamos para probar que murió después de medianoche. Ya tenemos el informe de la autopsia.
– ¿Cuándo ocurrió?
– Alrededor de las tres de la madrugada. Entre las dos y las cuatro, si agregamos una hora por cada lado para mayor seguridad. Sin embargo, el doctor Merkel llega a ser más exacto, según él ocurrió entre las tres y diez y las tres y cuarto.
– Eso es pasarse de exacto -comentó Tracy-, para tratarse de una autopsia practicada, por lo menos, doce horas después de la muerte.
– Tendría usted razón, si no contáramos con un detalle más. A medianoche, Hrdlicka bajó a comer algo al bar de Thompson, que esta en la esquina; el camarero lo conocía. De modo que sabemos lo que comió por última vez y cuándo. El médico dice que la digestión de la última comida ingerida duró unas tres horas.
Tracy se sentó en el borde de la cama y dijo:
– Sería entonces cuando compró el diario. Volvió aquí, colocó las piezas de ajedrez planteando el problema y quizá lo estudió durante un rato. Yo diría que no lo resolvió, porque de haberlo hecho habría guardado las piezas. Se desvistió para irse a dormir y…, ¿no decían los diarios que la cama había sido usada?
– Lo dijo uno de ellos. Pero no era cierto. Tuvo que haber estado despierto cuando llegó el asesino. Probablemente, leyendo; sobre la cama había un libro abierto, como si Frank lo hubiera dejado allí para ir a abrir la puerta.
Tracy asintió despacio y entonces preguntó:
– ¿Lo acuchillaron a través de la camisa de dormir?
– Sí, ¿por qué?
– Entonces, es casi seguro de que lo hizo un hombre, inspector.
– Puede ser, pero, ¿por qué?
– Porque fue a abrirle al visitante sin ponerse nada encima de la camisa de dormir. Si se hubiese tratado de una mujer, se habría puesto los pantalones o una bata, ¿no?
– Tal vez. A menos que tuviera con esa mujer una relación bastante íntima. ¿Cómo sabemos que no tenía amoríos con alguna mujer del edificio que bajaba de noche para verlo? Quizá se quedó levantado hasta tan tarde para esperarla.
– No. Conocía a Frank bastante bien, y no creo que tuviera amoríos con nadie. Y, aunque los hubiera tenido, se habría puesto una bata o algo más, aparte de la camisa de dormir, para ir a abrirle a una mujer. Una camisa de dormir no es una prenda romántica, inspector. Un hombre esperaría en pijama una cita con una prostituta, pero sólo un patán lo haría en camisa de dormir. Y Frank no era ningún patán.
Bates rió entre dientes y reconoció:
– Quizá no le falte razón. De todos modos, nunca nos planteamos seriamente que se tratara de una mujer. Por una parte, tendría que haber sido bastante robusta para haber podido meterlo en el hogar de la caldera.
– ¿Quiere acompañarme a tomar una copa, inspector? -inquirió Tracy poniéndose en pie-. ¿O no tiene costumbre de beber con sus sospechosos?
– Siempre bebo con mis sospechosos -repuso Bates, cortante-, les afloja la lengua. Pero lo dejaremos para otro día. Llegué poco antes de que usted y la señora Murdock representaran su programa terror junto a la caldera. Y todavía me queda mucho trabajo por hacer.
– ¿Qué, por ejemplo?
– Repasar todos los libros, los papeles y demás. No sé qué estoy buscando. Cualquier cosa que pueda darme una idea o una pista. Empecé por el tablero de ajedrez, porque estaba más a mano. Ahora ya sé que se trataba de un problema, y sé de dónde salió; seguiré adelante.
Bates había comenzado a trabajar sistemáticamente por el lado derecho de la estantería cuando Tracy se marchó.
Seguía lloviznando cuando salió a la calle, y después de mirar en ambas direcciones en busca de un taxi, Tracy se subió el cuello de la americana y echó a andar en dirección al centro. Sin ningún destino especial en mente. Ni siquiera con unas ganas especiales de beber, aunque sabía que acabaría haciéndolo.
¿Qué diablos era lo que había estado a punto de preguntarle a Bates, y se le había olvidado? La pregunta lo estuvo siguiendo durante dos manzanas hasta que lo recordó. El nombre de Walther Mueller que Bates le había mencionado; ¿quién rayos era Walther Mueller?
Lo único que Bates le había dicho durante la conversación telefónica era que el nombre «había surgido en el curso de nuestra investigación». Acto seguido, Bates le había preguntado si él había estado en la ciudad durante la primera semana de junio.
¿Habría alguna conexión entre las dos preguntas, entre el nombre y la fecha? De ser asi…
En la esquina siguiente giró hacia el Este, y al cabo de tres manzanas se encontró delante del edificio del Blade. No utilizó la entrada principal, sino que se dirigió a la parte trasera por la plataforma de carga, hasta la puerta que llevaba al departamento de circulación.
Ray Beckman, empleado de circulación del turno de noche, trabajaba en un informe. Levantó la mirada y saludó:
– Hola, Tracy. ¿Quieres un puesto de vendedor de periódicos?
– Podríamos intentarlo, si tuvieras una ruta abierta. Oye, Ray, ¿tienes la llave del archivo?
– Claro. ¿Buscas algo?
– ¿Podrías conseguirme las ediciones de la primera semana de junio?
– Claro. No te vayas.
Beckman fue hasta el fondo del pasillo, y regresó al cabo de unos minutos con una pila de diarios.
Tracy se los metió debajo del brazo y le dijo:
– Gracias, Ray. ¿Tienes tiempo de escaparte y tomarte un traguito?
Beckman echó un vistazo al reloj y, con cara de pena, sacudió la cabeza.
– Los camiones están a punto de llegar para recoger la edición del norte del Estado. Lo dejaremos para otra ocasión. ¿Cómo es que ya no se te ve en el bar de Barney?
– Iba hacia allí en este momento -le dijo Tracy-. Me quedaré una hora más o menos, por si logras encontrar un hueco.
Antes de salir del edificio se dirigió a la puerta de la imprenta, y se quedó allí un momento. Las dos enormes rotativas, de más de treinta metros de largo, estaban girando. Hacía mucho tiempo que Tracy las había visto por última vez, pero, como siempre, lo hipnotizaron un poco.
Su tronar, y el olor a tinta fresca. Los cilindros girando vertiginosos, y el interminable papel blanco.
Se recuperó del efecto al cabo de un minuto, y volvió a salir para dirigirse a la esquina donde estaba el bar de Barney.
Barney se acercó por detrás de la barra y se quedó mirándolo.
– Si la vista no me falla, es Tracy. Cuánto tiempo sin verte.
– Cuánto tiempo sin beber -repuso Tracy-. Un «Blue Label», Barney. ¿Qué tal va el negocio?
– No es igual desde que dejaste de trabajar.
– ¡Y un cuerno, dejé de trabajar! Para que sepas…
Pero Barney se había marchado ya al otro extremo de la barra, en busca de la botella de «Blue Label».
Con la segunda copa, Tracy empezó a leer el primer diario de la pila de siete que había dejado en el taburete de al lado. Decidió que en primer lugar echaría una mirada a los titulares. Si con eso no lograba encontrar lo que quería, tendría que hacer una segunda lectura más pausada, y repasar también la letra pequeña.
En el primer diario no encontró ningún titular que le sugiriera nada. Tampoco en el segundo ni en el tercero.
Barney regresó a su lado justo cuando se disponía a coger el cuarto periódico.
– Invita la casa, Tracy -le dijo, y le llenó la copa de «Blue Label»-. Sin bromas, Tracy, uno de los muchachos me contó que trabajabas en una casa de putas. ¿Dónde está?
Tracy se disponía a levantar la copa. Volvió a dejarla sobre la barra. Examinó el rostro de Barney, pero no logró descubrir en él engaño alguno.
– Algunos la llaman radio, Barney -repuso Tracy- ¿Quién te lo dijo?
– Uno de los muchachos -repuso Barney sacudiendo la cabeza-. No te diré quién. ¿Cantas, o qué?
– Escribo. Los millones de Millie.
– ¿Es un programa?
– Le han puesto calificativos peores. Pregúntale a tu mujer de qué va, ella te lo dirá.
– No estoy casado.
– Entonces, cásate, y después pregúntaselo a tu mujer. ¡Salud!
Entró otro cliente, un extraño, y Barney fue a atenderlo. Tracy cogió el cuarto periódico. Aparecía un titular a dos columnas en la parte inferior de la primera plana, que decía así:
JOYERO ASESINADO EN LA HABITACIÓN DE UN HOTEL
Podía ser eso. Era eso. Tracy avistó el nombre del joyero cerca de la parte superior del texto. Inspiró hondo, y leyó el artículo con sumo cuidado.
Un tal Walther Mueller, joyero mayorista, recién llegado a Nueva York procedente de Rio de Janeiro, Brasil, había sido atracado y asesinado en una habitación del «Hotel Jarvis», de la Sexta Avenida. Acababa de desembarcar del avión «Bermuda Clipper» en el aeropuerto La Guardia, y se había dirigido al hotel en un taxi. Levaba en su habitación menos de una hora cuando tuvo lugar el crimen; fue descubierto una hora y media después de haberse registrado, y al parecer llevaba muerto alrededor de una hora.
Tracy comprobó qué edición estaba leyendo, y calculó que la noticia se había producido apenas media hora antes del cierre de esa edición. Eso explicaba la escasez de detalles; sin duda, en el diario del día siguiente encontraría más.
Efectivamente. La nota había sido arrinconada a la página seis porque nada nuevo había ocurrido pero, a pesar de ello, había algún detalle mas.
Mueller había nacido en Bélgica, pero era ciudadano brasileño. Había vivido en Río de Janeiro durante muchos años -desde 1928- y durante diez había trabajado como joyero independiente. Una semana antes, había concluido con el proceso de cierre de su negocio. Su intención era retirarse, y había viajado a los Estados unidos con ese fin, con una visa turística, pero con la intención expresa de adquirir la ciudadanía si las autoridades se la concedían.
Había vendido sus propiedades antes de abandonar Brasil, salvo un collar de perlas que se encontraba en poder de las autoridades aduaneras a la espera de una tasación, y unas cuantas joyas de uso personal. Entre estas últimas se encontraban (se supo gracias al informe de la Aduana) un reloj valorado en doscientos dólares, y un anillo con un diamante de medio quilate valorado en trescientos dólares, que el asesino había robado. También se había llevado el dinero que la víctima tenía en la billetera, pero dejó un giro bancario no negociable por valor de veinte mil dólares.
Según todos los indicios, el móvil había sido el robo. La Policía creía que había sido seguido desde el aeropuerto por alguien que estaba al tanto de su identidad, y que quizá supiera que llevaba consigo un collar de perlas para venderlo. Estaba valorado en, aproximadamente, unos quince mil dólares, un trabajo bastante atractivo para cualquier ladrón de joyas.
La muerte la había provocado un objeto contundente, quizás una cachiporra. La Policía creía que el asesino había accedido a la habitación de Mueller con un pretexto cualquiera (posiblemente haciéndose pasar por un empleado del hotel), y lo había derribado de un golpe.
La Policía creía también que la muerte había sido accidental y que, posiblemente, el asesinato no había sido premeditado. El golpe no había sido lo bastante fuerte como para matar a un hombre corriente, pero había sido fatal para Mueller, quien, como consecuencia de una anterior fractura de cráneo, era particularmente susceptible a los golpes en la cabeza.
La Policía investigaba a conocidos ladrones de joyas.
Tracy releyó el resto de los diarios de la semana y no encontró ninguna otra nota sobre el caso. Al parecer, no se había logrado avanzar más en la investigación…, al menos no en ese lapso de tiempo.
Tracy dejó el último de los periódicos en el taburete que tenía al lado, y permaneció en el suyo mirándose ceñudo en el espejo que cubría la pared de detrás de la barra.
No lograba encontrar ninguna relación entre Walther Mueller y los dos asesinatos ocurridos en los últimos días. ¿Por qué diablos le habría preguntado Bates si conocía ese nombre?
¿Quizá porque Mueller era joyero, y en uno de sus guiones de El asesinato como diversión aparecía un joyero? En ese caso, le resultaba un tanto traído de los pelos. Por un lado, había ocurrido hacía más de dos meses, y a una persona desconocida, un extranjero. Y el método…, no estaba muy seguro, porque había escrito el guión hacía tiempo, pero creía que a su joyero lo habían matado de un disparo, y no de un cachiporrazo.
No, estaba claro que no había relación alguna.
Los asesinatos de Dineen y Frank tenían ciertas cosas en común que le faltaban al asesinato del joyero. En primer lugar, en apariencia eran crímenes sin motivo, mientras que en el caso de Mueller, el móvil era evidente. En segundo lugar, Tracy había conocido a Frank y a Dineen, pero no a Mueller. En tercer lugar, no había una coincidencia en el método, como en el caso del traje de Papá Noel y la utilización de la caldera para deshacerse del cadáver.
Esos asesinatos habían sido (al menos en parte) una puesta en escena de sus guiones. Si se unía todo eso a los demás factores de cada caso, ambos eran algo más que una mera coincidencia.
Pero el asesinato de un joyero, ocurrido hacia más de dos meses, ni siquiera era un hecho lo bastante cercano en el tiempo como para ser una coincidencia. En una ciudad del tamaño de Nueva York, de tanto en tanto debían de morir asesinados montones de joyeros.
Sí, Bates se había limitado a buscar la última muerte violenta de un joyero, y después le había mencionado el nombre a Tracy para comprobar si se producía alguna reacción.
«De modo que olvídalo», pensó Tracy. Ya había perdido demasiado tiempo.
– Barney -aulló-, ¿qué es lo que demora tanto nuestras copas?
Resultó que no había nada que demorara las copas. Tres copas más tarde, Beckman no se había presentado. Tampoco había aparecido ninguno de los muchachos del departamento editorial del Blade. Tracy se marchó.
Seguía lloviendo. Decidió mandar al diablo a la lluvia y caminar. Ya sabía adónde quería ir.
Stanislaus (Stan, según rezaba en el letrerito de la barra) estaba solo cuando entró Tracy.
– ¡Señor Tracy! -exclamó. Le sonrió y se sonrojó a un tiempo-. No sabe usted cómo me alegro de que haya venido. Pensaba ir a verlo en cuanto tuviera una tarde libre. Incluso pensé en cerrar esta noche para ir a su casa. Le debo una disculpa como la copa de un pino.
– No te preocupes -le dijo Tracy-. Cuando recuerdo lo que dije y lo que debiste haber pensado, me sorprendo de que no me hicieras algo peor.
Stan Hrdlicka sacudió la cabeza y replicó:
– No tuve tiempo a hacerle nada peor. Ese policía entró corriendo en cuanto le…, bueno, olvidémoslo, no quiero pensar en lo que podría haber pasado si ese poli no hubiera intervenido.
– Olvidémoslo, Stan. Mira, quiero hablar de…
– Espere -le pidió Stan. Salió de detrás de la barra y se dirigió a la puerta de entrada. La cerró con llave, bajó la persiana y apagó las luces de la parte delantera de la taberna.
– En una noche así de lluviosa no vendrá nadie -le dijo-. Sentémonos a una mesa y…, ¿qué quiere beber? A mí me gusta el «Slivovitz». ¿Prefiere un escocés?
– «Slivovitz» para todo el mundo -repuso Tracy. Se sentó. Stan trajo una botella y vasos, y se sentó delante de él. Los vasos eran anchos y bajos. Stan los llenó.
– En primer lugar -anunció-, por Frank, señor Tracy. -Tracy tuvo que hacer una pausa después de beber menos de la mitad, pero Stan se echó al coleto el vaso de potente aguardiente como si fuera cerveza. Volvió a llenar su vaso y el de Tracy, hasta el borde.
Se inclinó hacia delante y le dijo:
– Frank me habló de usted, señor Tracy. Decía que era la única persona buena en todo el edificio, el único amigo que tenía. Decía que los demás eran unos presuntuosos. De modo que ahora que sé quién es, sé también que no mató a Frank. Frank no habría cometido un error así. Frank era listo.
Tracy asintió.
– Yo, no -prosiguió Stan-. Yo soy un torpe. Frank tenía la fuerza en la cabeza. Yo tengo la fuerza en los hombros y los brazos. Pero soy lo bastante listo como para saber qué haré si encuentro a quien le clavó ese cuchillo a Frank. Y no pienso usar cuchillos. Lo despedazaré con mis propias manos.
Las tendió hacia delante; Tracy les echó un vistazo y no lo dudó.
– Sé cómo te sientes, Stan, pero no sería sensato. Deja que la Policía se encargue de él.
– La Policía -repitió Stan. Apoyó las manos abiertas sobre la mesa, y añadió-: Mire, he leído los diarios. Sé lo de esos guiones que escribió. Pero, ¿qué relación tiene eso con la muerte de Frank?
– No lo sé, Stan.
– Le diré una cosa. Piense que no los leí. Cuéntemelo todo y deje que le haga preguntas. Está todo muy liado. Quizás así logremos aclaramos, ¿eh?
Tracy se mostró dispuesto. Tardó una hora, e iban por la segunda botella de «Slivovitz» cuando terminó.
Stan asintió con la cabeza lentamente, durante un instante, cuando quedó contestada su última pregunta.
– ¿Sabes quién podría ser la muchacha rubia de la que habló Frank? -inquirió Tracy.
– No. Debió de conocerla recientemente, Tracy; de lo contrario, me lo habría contado. Quiero decir, me habría contado que la había conocido, aunque pudiese no decirme quién era. Llevaba dos semanas sin verlo. Enamorarse de una chica…, a Frank le resultaba fácil. Era un hombre…, esto…, ¿cómo se dice?
– ¿Romántico?
– Eso mismo. Era romántico. Del tipo que cuando se enamora lo hace perdidamente y de repente. No quiero decir que fuera un monje. Había tenido sus amoríos, pero para él no significaban nada. Me parece que tenía un lío de ésos, o había tenido uno con alguna mujer del edificio, del Smith Arms.
– ¡Diablos! -exclamó Tracy-. ¿Con quién?
– No lo sé. Sólo sé que, por lo que me contó, no era nada serio, quiero decir, que no estaba enamorado de ella. Era sólo…, bueno, un hombre es humano. ¡Ya sabe a qué me refiero!
– Sé a qué te refieres. ¿Estaba casada? -inquirió Tracy.
– No lo sé. Creo que sí. Cuando supe que habían matado a Frank, fue lo primero que pensé. El marido los encontró juntos o se enteró.
»Sería demasiado simple si fuera así. Quiero decir, era el único móvil, la única razón. La gente mata por amor o por dinero, y Frank no tenía dinero. Pero entonces aparece lo del otro asesinato, y los dos ocurrieron tal y como lo escribió usted en sus guiones. Es una locura, Tracy.
Con tristeza, vació lo que quedaba de la segunda botella de «Slivovitz» en los vasos. Lo hizo con mano firme, y Tracy la observó maravillado. En realidad las observó, porque veía dos manos y dos botellas.
Tracy estaba borracho. Repentinamente se sintió borracho perdido. El bar comenzó a dar vueltas a su alrededor, y parecía formar parte de un inmenso tiovivo que giraba media vuelta en un sentido y otra media en sentido contrario.
Una de las caras de Stan lo miraba con expresión extrañada, la otra, con expresión preocupada. Trató de fijar la vista para unirlas en una sola imagen, pero no pudo.
No era una experiencia nueva, pero nunca antes le había dado tan fuerte ni tan de repente. Se dio cuenta entonces de que nunca antes había bebido un quinto de «Slivovitz», además de unos cuantos whiskies, con el estómago vacío. Se había olvidado por completo de comer.
Se le ocurrió entonces que lo mejor sería ponerse en pie, rápidamente.
No fue una buena idea. Más bien fue un error. Sentado podría haberse mantenido bastante bien, al menos durante un rato. Pero al ponerse en píe el suelo se inclinó traicioneramente bajo sus pies, y él comenzó a caer hacia delante. Aquél fue su último recuerdo consciente: el inicio de su caída. Jamás llegó a enterarse de si logró aterrizar; tampoco se enteró nunca de si Stan logró cogerlo a tiempo.
CAPÍTULO IX
Aquellos sueños no debían habersele presentado a un perro; y no lo hicieron. Se le presentaron a Bill Tracy.
La nube rosa con una Dotty Todo Hoyuelos, muy rubia y muy escotada, entronizada en ella, y Tracy tratando de trepar para alcanzarla, y el diablito verde apartándolo con un tenedor inmenso y muy puntiagudo, al tiempo que le gritaba:
– ¡No sin permiso de «General»! ¡No sin permiso de «General»!
Y tal como ocurre en los sueños, la mente de Tracy formuló la pregunta sin que sus labios se movieran, y el diablillo le contesto a gritos:
– ¡Motors, imbécil, «General Motors»! Tienes que conseguir permiso de «General» para hacer este programa, porque él es el patrocinador y tu no puedes ser un profesional.
– ¿Un profesional de qué?-se preguntó Tracy, y el diablillo le aulló:
– Un profesional de lo que sea. Ésta es una hora para aficionados y no puedes salir en el programa si eres profesional. -Dicho lo cual, señaló con el pulgar a la escotada Dotty, que estaba a sus espaldas-. ¿Sabes lo que es ésta? ¡Esta es una hora para aficionados y ella es una hurí aficionada!
Y el diablillo verde debió de dejar caer la horquilla, porque aparecía sosteniendo una enorme pancarta que rezaba RISAS, pero Tracy no se rió. La nube rosada se abrió y él cayó dentro de ella con caballo y todo, mientras otra voz gritaba «¡Jaaioo, Silver!» desde la oscuridad del interior de la nube; se oyó el golpetear de los cascos de un caballo y unos disparos, y Tracy apareció en camiseta y calzoncillos ante el escritorio de Wilkins, mientras éste lo observaba con ira a través de sus quevedos y le decía:
– Milliemilliemilliemillie.
Tracy se agachó rápidamente antes de que Wilkins lograra ver cómo iba vestido, o mejor dicho, cómo no iba vestido, y asomó la cabeza por encima del escritorio, para contemplar la cara de Wilkins que se iba poniendo cada vez más amarilla, hasta adquirir exactamente el mismo tono del papel de copias que Tracy tenía sobre su propio escritorio, y cuanto más la observaba, aquella cara iba tornándose más vacía y más cuadrada, hasta convertirse en una hoja de papel amarillo en blanco, en la que podía leerse «Milliemilliemilliemillie», y nada más.
La voz de Wilkins surgía de la hoja de papel amarillo y decía:
– Como comprenderá, señor Tracy, en un…, esto…, en un programa que llega a los hogares norteamericanos no podemos ofrecer la más mínima insinuación de lo que usted ya sabe. Acuérdese de mantenerlo limpio, señor Tracy, limpio como el estupendo detergente en polvo que anunciamos en el programa. Los niños lo piden a gritos, ¿por qué no iba a hacerlo usted?
A medida que hablaba, la hoja amarilla de papel en blanco (exceptuando la línea que rezaba («Milliemilliemilliemillie»), que había sido el rostro de Wilkins, volvía a cambiar para transformarse en una cara de rojas mejillas y luenga barba blanca. Se convertía en una cara o una máscara de Papá NoeI, pero llevaba unos quevedos de oro, y encima de la máscara se veía un gorro rojo y debajo un traje de franela roja, y en el despacho estaba nevando y hacía un frío tremendo para ser agosto, y Tracy, vestido en ropa interior, temblaba y decía: «Sí, señor Wilkins», cada vez que Wilkins hacía una pausa.
Entonces, Wilkins se llevó la mano a la cara, se quitó la máscara y, en lugar de aparecer la carita recatada de Wilkins, se vieron los ojos penetrantes y el rostro de hurón del inspector Bates. Y Bates le decía: «Aquí, debajo del escritorio, tengo un revólver y le estoy apuntando con él, Tracy. Le estaba apuntando mientras hablaba con ella. ¿Qué le parece?»
Bates le hizo su sonrisa invernal y después, envuelto en una ráfaga de nieve, lo miró con sus ojos acerados y le dijo: «Es un problema de dos movimientos, Tracy. Échele un vistazo…, ahí lo tiene, asómese a la ventana.»
Y, sin moverse de donde estaba, Tracy se encontró asomado a la ventana, observando el patio interior de la «KRBY», y el patio era un tablero de ajedrez con monstruosas piezas blancas y negras que eran unas grotescas caricaturas de toda la gente que conocía. Al menos, las blancas. Logró reconocer a Jerry Evers, a Millie Wheeler, al señor Wilkins y a la señora Murdock. A Helen Armstrong, a Dick Kreburn, a Dotty y a Pete Meyer.
– Mueven las blancas y dan mate en dos jugadas -le decía Bates.
– Pero, ¿y las negras? -inquirió Tracy-, ¿quiénes son negras?
Bates se echaba a reír, y reía a carcajadas, y su risa adquiría un tono cada vez más agudo y un efecto como de eco, y le decía:
– Debería usted saberlo. Usted las escribió…, ¡negras sobre papel amarillo!
Aquella voz se fue haciendo cada vez más chillona hasta transformarse en el zumbido de un aserradero, y Tracy aparecía atado a un carrito que recorría unas vías y lo conducía hacia la enorme sierra mecánica. La sierra cortaba un enorme tronco que iba en el carrito de delante y el siguiente era Tracy, que aparecía completamente desnudo y atado de pies y manos. Intentó gritar, pero no pudo. Logró levantar la cabeza. En el extremo final del tronco que lo precedía, había un cartel. Sus enormes letras rojas rezaban: «APLAUSOS». Con un zumbido, la sierra partió en dos el cartel y avanzó entre los pies de Tracy.
Intentó gritar otra vez, pero no pudo. Entonces despertó.
Despertó sumido en una profunda oscuridad y oyó el zumbido de una sierra; podía moverse, pero no lo intentó después de apartarse convulsivamente de la sierra al despertar. A punto estuvo de arrancarle la cabeza (el movimiento brusco, no la sierra). La sierra era alguien que roncaba. Tracy tanteó a ambos lados de su cuerpo, pero estaba solo en la cama.
Fuera, en alguna parte, un reloj marcó la hora. Tracy se sentó en la cama muy despacio y con cuidado, y bajó los pies. Estaba descalzo. Volvió a tantearse con las manos y por esta investigación se enteró que estaba en ropa interior.
La fresca suavidad del linóleo bajo los pies le probó algo de lo que ya estaba casi seguro: no se encontraba en su propio dormitorio.
Tenía la boca como si fuera cuero seco y cuarteado. Todo lo que le importaba en este mundo era beber un sorbo de agua fresca: dos o tres litros de agua fresca.
Un poco a su izquierda, a unos dos metros de distancia, vio una fina línea amarilla que se asemejaba muchísimo a la rendija de abajo de una puerta que conducía a un cuarto iluminado. Con infinito cuidado se levantó y avanzó hacia esa luz, tanteando delante de sí y apoyando los pies con mucha cautela. Llegó a la puerta, encontró el picaporte y la abrió.
Ante él apareció un sucio pasillo con el papel de la pared, de un color verde bilis, que se caía a pedazos.
Con cautela, asomó la cabeza por la abertura y miró a su alrededor. Un tramo de escaleras iba hacia arriba y otro hacia abajo. Al pasillo daban otras puertas cerradas, y había una, pintada de blanco desde hacía mucho tiempo, que estaba entornada. Ese sería el cuarto de baño.
Abrió un poco más su puerta y se volvió para ver mejor la habitación en la que acababa de despertar, aprovechando la escasa luz proveniente del pasillo. Era el dormitorio de una pensión. Además de la cama en la que acababa de despertar, había una cómoda, una mesa, unas cuantas sillas y un sofá. Dormido en el sofá, y roncando como la sierra mecánica del sueño de Tracy, se encontraba Stan Hrdlicka.
Tracy dejó la puerta entornada y bajó por el pasillo hasta el cuarto de baño. Bebió varios vasos de agua y regresó al cuarto. Advirtió que Stan se había girado sobre sí y dejado de roncar.
Cerró la puerta suavemente y, tanteando en el aire, regresó a la cama. Se sentó en el borde y durante un instante se sintió fatal. Se preguntó si debía buscar sus ropas y marcharse a casa. No tardó mucho en contestarse; al diablo con todo.
Se tendió otra vez en la cama, y en cuanto cerró los ojos volvió a quedarse dormido.
Volvió a despertarse más tarde, cubierto de un sudor frío. Buscó desmañadamente a los pies de la cama, encontró una sábana y se tapó. Esta vez le costó más dormirse. «Slivovitz», pensó; era la última vez que bebía «Slivovitz».
«Estoy hecho un asco -pensó-. Un asco espantoso. Tengo que dejar de beber tanto. Sobre todo con el estómago vacío. El hombre no vive sólo de alcohol. Y menos aún teniendo que escribir un serial de Radio.» Millie…, ¿qué diablos podía ocurrirle a Millie Mereton? Tenía que escribir pronto una nueva secuencia para el personaje, o se quedaría sin trabajo. Estaba quemado. O quizás ahogado.
La señora Murdock…, ¿podría introducir un personaje como ella? Pero, ¿cómo encajaría en el argumento? Y…, no, a Wilkins no le gustaría. Se parecía demasiado a muchas de las mujeres que escuchaban el programa. No podía satirizar a la audiencia.
Qué desastre lo del sótano. El inspector Bates montando guardia y apuntándole con un revólver, por si resultaba ser un loco homicida que llevaba a la práctica sus propios guiones. Bates creía que aquello era posible.
Al diablo con Bates. Bates no iba a ir a ninguna parte. Hasta la fecha, la deducción más inteligente que había logrado efectuar era que un hombre había matado a Frank, porque hacía falta la fuerza de un hombre para meter el cuerpo en el hogar de la caldera.
¿Sería realmente así? No si la mujer era la señora Murdock. Parecía fuerte como una mula. ¿Y si Frank (Dios no lo quisiera) había estado liado con ella? Y si hubiera puesto fin al asunto cuando conoció a la rubita con la que deseaba casarse algún día.
Una mujer así podía haberlo matado. Una mujer así era capaz de cualquier cosa. Pero, ¿cómo pudo la señora Murdock enterarse del guión del conserje en el hogar de la caldera?
«Un momento -pensó-, no era algo imposible. Frank tenía una llave de su apartamento. Frank pudo haber leído los guiones y pudo habérselos contado a su querida.»
Aquella asombrosa posibilidad lo hizo despertar del todo. Pero después pensó que era una ridiculez que la señora Murdock se hubiera vestido de Papá Noel para matar a Arthur Dineen.
Se dio la vuelta e intentó dormirse. Y esta vez lo logró, pero la idea de que la señora Murdock podía haber asesinado a Frank no lo abandonó. Siguió latente en el trasfondo de su sueño, pero soñó con el señor Murdock, que resultó ser un tipo de dos metros diez, pelirrojo y con dientes salientes. Soñó que había sido el señor Murdock quien había matado a Dineen porque éste se negaba a comprarle una póliza de seguros.
No fue un sueño confuso como el primero; parecía tener mucho sentido que hubiera ocurrido así realmente. Todo se desmandaba cuando el señor Murdock, al huir de la Policía, secuestró a Millie Mereton para tenerla como rehén. Evidentemente, eso solucionaba el problema de la próxima secuencia de Los millones de Millie; pero, como a Millie la secuestraban demasiado pronto, no le daba tiempo a reunir el dinero para que su hermano Reggie lograse devolverlo al Banco, y los auditores lo pescaban y lo mandaban a la cárcel. Pero el que acababa en la cárcel era Dick Kreburn, y no el personaje que interpretaba en antena, y era Millie Wheeler -la verdadera Millie- la que ayudaba a Tracy a sacar a Dick de la cárcel antes de que le diera otro ataque de laringitis a causa de la humedad de la celda.
Al amanecer, Tracy volvió a despertarse y volvió a beber muchísima agua. Después, durmió durante mucho tiempo sin soñar.
Era pleno día cuando Stan lo sacudió hasta despertarlo. Stan se había vestido y le sonreía.
– Son las once, señor Tracy -le dijo-. Han pasado exactamente doce horas desde que lo metí en la cama.
Tracy se sentó. Miró el reloj de la cómoda y lanzó un quejido. Tendría que haber estado en el estudio hacía horas.
– ¿Dónde estamos?-le preguntó.
– En el piso de arriba de la taberna -repuso Stan-. Me alojo en el mismo edificio. Es que se quedó usted frito, por eso lo traje aquí. Mire, tengo que marcharme, por eso lo desperté. Tómese el tiempo que quiera para vestirse y marcharse. Supongo que podrá encontrar la salida.
Tracy asintió y le dijo:
– Muchas gracias, Stan. Dios mío, nunca había hecho algo semejante. Llevaba todo el día sin comer, supongo que fue por eso.
Cuando Stan se hubo marchado, Tracy se pasó la mano por la cara para ver si necesitaba afeitarse. Volvió a mirar el reloj y decidió mandarlo todo a paseo. Aunque se diera prisa, no llegaría al estudio hasta el mediodía o incluso más tarde. Y cuando llegara tendría un aspecto lamentable. Era mejor que se olvidara del estudio; al fin y al cabo, el guión para ese día ya estaba arreglado.
Se vistió con calma y se fue al Smith Arms.
Se disponía a meter la llave en la cerradura cuando la puerta de Millie se abrió de par en par.
– ¡Tracy! -exclamó-. Gracias a Dios. Me tenías preocupada. ¿Qué ha pasado? Quiero decir…, no es asunto mío si tú…, quiero decir…
Tracy le lanzó una sonrisa pícara y le dijo:
– No es nada de lo que imaginas, tesoro. Pasé la noche con el hermano de Frank Hrdlicka. Esto…, estuvimos hablando hasta tan tarde, que decidí quedarme en su casa cuando me lo sugirió.
– ¿El hermano de Frank, el tabernero?
Tracy se mostró sorprendido e inquirió:
– ¿Lo conoces?
– No. El sargento Corey lo mencionó. Por eso me enteré de que anoche no dormiste en tu casa. El sargento vino a buscarte esta mañana muy temprano. Al ver que no contestabas, me preguntó si yo sabía dónde estabas. Consiguió la llave maestra, entró en tu casa y vino a decirme que tu cama estaba hecha.
– Ah. ¿Iba a dar parte a la Policía?
– No seas tonto. Dijo que volvería a las dos de la tarde, y que si para esa hora no estabas o no habías aparecido por el estudio o por alguna parte, empezarían a buscarte. ¿Has desayunado, Tracy?
– No, pero antes necesito bañarme y afeitarme. Si te has levantado tan temprano, tú sí que habrás desayunado ya.
– Claro. Iba a prepararme algo de comer. Puedes llamarlo desayuno. ¿Qué tal dentro de veinte minutos?
– Veintiuno -repuso Tracy.
Tardó exactamente veinticinco, pero logró volver a sentirse humano. Creyó que sólo le apetecería tomar café, pero se sorprendió de su voracidad. Comió el doble que Millie.
Terminaron a la una y media, y Millie tuvo que marcharse a una sesión fotográfica.
Tracy regresó a su apartamento a esperar que apareciera Corey. Mientras esperaba, telefoneó al estudio y preguntó por Dotty.
– Habla Tracy -dijo cuando oyó su voz-. ¿Se enfureció su señoría porque no aparecí esta mañana?
– Creo que sí, un poco -repuso la muchacha-. Su secretaria me comentó que hizo que le telefonearan varias veces, pero usted no estaba en casa.
– ¿Ah, no? -Tracy logró hacerse el sorprendido-. ¿Qué tal fue el programa de hoy?
– Muy bien, supongo. Ah, vino Dick Kreburn. Ya está mucho mejor de la garganta. Pudo haber empezado hoy, pero el señor Wilkins dijo que, dado que ya lo habíamos quitado de los guiones, lo dejara correr. Mañana podrá actuar, con tal de que en el guión digamos que sigue un poco ronco.
– Estupendo. -Tracy sintió que se le quitaba un peso de encima-. Oye, con respecto a lo de esta noche, ¿dónde te recojo, a qué hora, adónde vamos a cenar y para qué compro entradas?
– No vayamos a ninguna parte, señor Tracy. Iba a enseñarme cómo se escribe un guión de Radio, ¿no? Quiero que me ayude. Cenemos en mi casa.
– ¡Dotty, no me digas que también sabes cocinar!
– No se me da demasiado mal. ¿Le parece bien?
– Me parece maravilloso. ¿Qué puedo llevar, aparte de mi dulce persona?
– Tengo de todo. A menos que quiera traer una botella de vino. Del tipo que quiera, si le gusta el vino, claro.
– Llevaré un cántaro. Una hogaza de pan, un cántaro de vino y tú a mi lado cantando en el de… Por cierto, ¿dónde está el desierto?
Dotty lanzó unas risitas y le dio su dirección. Vivía en el Village. Y por si llegaba a surgir algún inconveniente, o por si se veía obligado a cambiar de planes, le sugirió que tomara nota de su teléfono.
Cuando hubo cortado la comunicación, Tracy se quedó sentado un momento mirando al aparato fatuamente. Maravilloso invento el teléfono. Maravillosa chica Dotty… ¿Dotty qué? Por primera vez se le ocurrió pensar que no sabía su apellido. En fin, a menos que el teléfono no apareciera en la guía, podría averiguarlo fácilmente sin tener que exponerse al bochorno de preguntarle.a alguien.
Llamó a información, le preguntó a la operadora y una dulce voz le dijo:
– Un momento, por favor. -Un momento y medio más tarde, le informaron-: El teléfono figura a nombre de la señorita Dorothea Mueller, de Waverly Place número dos catorce, apartamento siete.
– ¿Señorita Dorothea qué?
– Mueller -repitió la dulce voz, y con dulce comprensión le deletreó el apellido-: Eme, u, e, ele, ele, e, erre.
Esta vez, Tracy se quedó mirando el teléfono, pero sin una sonrisa fatua en los labios.
Era sólo una coincidencia. Tenía que ser una coincidencia. ¿Cuántos Mueller había en Nueva York? Millones. Y el tal Walther Mueller ni siquiera había sido neoyorquino. Era un belga de Brasil que había viajado a Nueva York para vivir allí como jubilado. O por lo menos había viajado a los Estados Unidos para vivir allí como jubilado: probablemente ni siquiera había pensado en quedarse en Nueva York.
¿Qué relación podía existir entre ese hombre y una rubia estenógrafa que escribía novelitas de amor para revistas baratas? Los diarios no habían mencionado que aquel joyero tuviera ningún pariente. Aunque tampoco habían mencionado que no los tuviera.
Pero…, ahí estaba otra vez aquel condenado escalofrío que le recorría la espalda, aquella sensación de picor en el cuero cabelludo. En aquel asunto ya eran demasiadas las coincidencias.
¿De veras? Habían decidido que los dos asesinatos no habían sido coincidencias, ¿o no? Se habían producido en un lapso demasiado corto de tiempo como para serlo. Pero la mera coincidencia de un apellido bastante frecuente…, ésa sí que podía ser genuina, ¿no? «Claro que sí. Al diablo con todo, pues, olvídalo.»
No iba a cometer la tontería de preguntárselo a Dotty.
Inspiró hondo y se sintió mejor.
– Sonó el timbre y fue a abrirle al sargento Corey. Eran las dos en punto de la tarde.
Corey entró y fue a sentarse en el sillón sin dejar de sonreír tontamente.
– ¿Qué le ha parecido? -le preguntó, y su sonrisa se hizo más ancha.
Tracy lo observó con suspicacia, pero el sargento Corey no desapareció dejando suspendida en el aire su sonrisa.
– ¿Que me ha parecido qué? -inquirió Tracy.
– La nota. La publicidad que le conseguí. Apareció en la primera plana de todos los diarios. Bates no quería que se publicase, pero yo lo convencí. Una joya de nota, ¿eh?
– Bueno…
– Sabía que usted deseaba que se publicase. Estaba visto que era la publicidad justa para un escritor.
El sargento estaba de talante jovial. Lanzó una sonora carcajada.
– ¿Sabe lo que piensa Bates?
– Sí -respondió Tracy-, piensa que fui yo.
Corey se dio una fuerte palmada en la rodilla y comentó:
– Efectivamente. Cree que se los cargó a los dos. Y puede que también a ese joyero. Está loco. Hasta mi mujer dice que está loco, y ni siquiera ha tenido el gusto de conocerlo a usted…, sólo sabe lo que le he contado de usted, y qué programa escribe.
»¿Sabe? La otra noche ni siquiera se enfadó conmigo cuando me vio llegar borracho. Me dijo que si había estado con el tipo que escribe Los millones de Millie, no podía haber hecho nada malo. Me dijo que si un tipo podía escribir cosas como ésas…, bueno, que sólo podía ser un tipo legal, no sé si me explico bien.
Tracy levantó una ceja y le preguntó:
– ¿Y qué opina Bates de ese razonamiento?
Corey se atragantó con la risa y repuso:
– Pues lo ve de otro modo. El otro día escuchó un programa, y dice que un tipo que es capaz de escribir esa basura sería capaz de cualquier cosa. Joder, no se puede complacer a todo el mundo.
– ¿Un trago? -inquirió Tracy.
– Estoy de ser…, al diablo, claro que me tomaré un trago.
Tracy fue a la cocina a buscar la botella. Sirvió dos vasos, el suyo bien escaso.
– Por el asesinato -brindó Corey-. Oiga, esa chica que vive al otro lado del pasillo, MilIie, anoche se preocupó muchísimo cuando se enteró de que usted no había vuelto a casa. Debe de tenerle mucho aprecio. Si yo tuviera una chica como esa que sintiera eso por mí, no me pasaría la noche llenándome de «Slivovitz» con un primo. Oiga, Tracy, ¿no se arriesgó usted demasiado?
– ¿Con qué?
– Con ese Stan. Joder, sería capaz de cogerlo a usted, o a mí, y hacerlo picadillo. Y si alguna vez vuelve a creer que usted mató a su hermano, sabremos dónde ir a buscarlo. Por cierto, allí mismo fui a buscarlo. Aunque no se lo comenté a la señorita Wheeler para no preocuparla.
– ¿Ha visto hoy a Stan?
– Claro. Llegué justo cuando usted se había marchado, y me lo contó todo. Tracy, ese tipo podría ser muy mal remedio si volviera a sacar conclusiones erradas.
– Pero ahora sabe a qué atenerse.
– Seguro, señor Tracy, cuando está sobrio. Pero cuando un tipo así se emborracha, le vienen todo tipo de ideas a la cabeza. Beber con él, como hizo usted, es como jugar con TNT. Por eso, después de ver a Stan, me fui al estudio y de allí vine hacia aquí.
– ¿Vio a Wilkins?
Corey sacudió la cabeza y repuso:
– No quedaba mucha gente. Casi todo el mundo se marchaba al entierro…, al entierro de Dineen.
Tracy chasqueó los dedos y exclamó:
– ¡Maldita sea! Ya sabia yo que me había olvidado de algo. Iba a ir… -Echó un vistazo al reloj-. En fin, ya es demasiado tarde.
– Bates ha ido. Oiga, ¿qué sabe usted de ese Jerry Evers del estudio?
– No mucho. Es un tipo simpático.
– Cuando Bates y yo hablamos con él se comportó de un modo muy sospechoso -dijo Corey frunciendo el ceño-. No se acordaba de dónde había estado cuando ocurrieron los hechos, y reconoció que odiaba a Dineen. Además, se mostró muy asustado.
– ¿Y Bates sospecha de él?
– ¡Qué va! Bates piensa que el tipo finge. Que a lo mejor busca que lo arresten para conseguir un poco de publicidad. Pero yo…, no sé… Pudo haber sido él como cualquier otro. Es el único tipo que conocemos que le tenía manía a Dineen y a Hrdlicka.
– ¿Cómo? Si apenas conocía a Frank.
Corey sacudió la cabeza y replicó:
– Nos contó que había jugado con él y con usted a las cartas. Y que habían discutido porque hacía trampas. Nos dijo que era mejor que nos lo contara porque de todos modos íbamos a enteramos.
Tracy se echó a reír y le explicó:
– Pero era sólo una broma. Los dos se tomaban el pelo y decían que tenían cartas guardadas en la manga. Jugábamos al pinocle, a cinco centavos la partida.
– Hay tipos que no bromean con cosas como ésa. Nunca se sabe. En fin, yo venía a verlo para preguntarle si tenía alguna novedad.
– Nada, sargento.
– Entonces, tendré que marcharme. Ya nos veremos. Y…, por cierto…, tenga cuidado con lo que le cuenta a Stan si vuelve a verlo. ¿No se le ocurrió pensar que anoche pudo emborracharlo adrede para ver si hablaba más de la cuenta? En sueños, si es que no lo hacía antes.
– ¿Se lo ha dicho él?
– Bueno, no. Pero estuvimos conversando y me comentó que habló usted en sueños. Que dijo algo de una chica llamada Dotty. Nada…, esto…, coherente.
Tracy lanzó una carcajada.
– Pues todavía no hay nada coherente de lo que hablar. ¿Le apetece un refuerzo, sargento?
– ¿Eh? Ah, se refiere a otra copa. Supongo que una más no me hará daño.
Al parecer, no se lo hizo. Se marchó incólume.
Tracy se quedó mirando la puerta durante un rato después de que el sargento la hubo cerrado. Luego se dirigió al sillón Morris, se sentó, e intentó pensar.
¿Para qué diablos se habría tomado el sargento Corey el trabajo de decirle que el inspector Bates sospechaba de él? ¿Habría sido idea de Corey, o de Bates? Y, en cualquier caso, ¿por qué?
Según Tracy, existían tres posibilidades. Una, que Corey fuera realmente tan tonto como parecía, y completamente honesto, y que sólo pretendiera mostrarse amistoso y nada más.
Segunda, que fuera un poco más listo que todo eso y resultara maquiavélico como un foxterrier. Probablemente en connivencia con el inspector Bates. ¿Con qué fin? Sólo Dios lo sabía.
Tercera, que fuera todavía más listo. Lo bastante listo como para, deliberadamente, hacerse tan el tonto que pareciera increíble. Una especie de inglés trastornado. ¿Con qué fin? Pues era posible que ni siquiera Dios lo supiera.
Era un problema fascinante. Al cabo de un rato de reflexión considerable, Tracy decidió que la segunda posibilidad era la mejor. No entendía cómo un hombre, que se había fingido tan tonto como Corey, había podido conseguir los galones en el Departamento de Homicidios. Además, en cuanto a la posibilidad de que fuera mentalmente un superhombre…, pues, la verdad, eso tampoco encajaba.
Entonces, se trataba de una sutileza colosal. Pero, ¿por qué?
Se dio por vencido; se tomó otra copa y guardó la botella. Esa noche tenía que estar sobrio.
Y sobrio estaba cuando, con una botella de vino y cargado de esperanzas, entró en el edificio del número dos catorce de Waverly Place. Echó un vistazo a los buzones. Sí, Dorothea Mueller, apartamento siete.
Mueller…, maldito fuera ese apellido. ¿Debería preguntarle…? Ni hablar, pensó, ¿para qué arriesgarse a echar a perder la velada? Si resultaba ser que existía alguna relación con un hombre llamado Walther Mueller, si resultaba ser su hija o algo así, entonces…
No, mejor no preguntar. Porque si llegaba a obtener la respuesta incorrecta, la cosa no se simplificaría, sino todo lo contrario; se complicaría de un modo insoportable.
El cerrojo de la puerta principal hizo clic cuando él llamó al timbre; entró en el edificio y subió al segundo piso.
CAPITULO X
Dotty le sonrió desde el umbral de la puerta; tenía un aspecto deliciosamente casero con el delantal verde estampado.
– ¿Tiene hambre?-le preguntó, quitándole la botella de vino y llevándosela a la cocina-. ¿O prefiere que hablemos un poco antes de comer?
Le dijo que no tenía hambre y la siguió hasta la cocina, pero ella lo envió con firmeza de vuelta a la sala, le ordenó que se sentara y le dijo que ella se encargaría de abrir la botella y de servir el vino.
Esperanzado, Tracy se sentó en el sofá, pero Dotty, cuando regresó a la sala con dos copas de vino, escogió el sillón.
– Señor Tracy…
– Llámeme Bill.
– Bill, tengo tantas preguntas para hacerle sobre el trabajo de guionista de Radio. Lo hace usted tan maravillosamente. Ojalá pudiera…
Hombres mejores han sucumbido a peores lisonjas. Acabó contándole todos los trucos del oficio, los pequeños trucos que marcan las grandes diferencias. Cosas como: «…y otro punto que has de tener en cuenta Dotty, cuando se supone que un actor está allí presente, cada tanto ha de decir algo, de lo contrario te la cargas, tal como diría un guionista de Radio. Los oyentes se olvidan de que está allí, porque no lo ven. Por ejemplo, si en escena hay tres personas, no puede hacer que sólo dos de ellas mantengan una conversación; la tercera persona ha de intervenir con frecuencia aunque sea para decir “sí” o “¿cómo?”, o algo por el estilo. Diez frases seguidas sin que esa tercera persona intervenga, y desaparece de la memoria de los oyentes y se produce un efecto muy cómico si de repente pone en boca suya algún comentario. De hecho, es un efecto que se utiliza deliberadamente en algunos programa cómicos».
Y, después, la cena. Resultó ser que Dotty sabía cocinar de un modo competente, aunque no soberbio. Había preparado una cazuela de gambas, y estaba lo suficientemente buena como para comérsela.
Ayudar a Dotty a fregar los platos (imponiéndose las protestas de ella) resultó muy íntimo y agradable pero siguieron hablando de la Radio. Siempre que él cambiaba de tema, Dotty se encargaba de volver a sacarlo.
Cuando terminaron de fregar los platos, Dotty volvió a sentarse en el sillón y Tracy tuvo el sofá a su entera disposición, como antes. Pero Dotty estaba tan decorativa allí sentadita, que era bonito contemplarla Al fin y al cabo, no se ganó Zamora en una hora, Dotty era una chica guapa.
– …en cuanto a los argumentos -le decía Tracy- existe una gran diferencia entre escribir el argumento de un serial y el argumento de cuentos para revistas En el caso de un cuento para revistas, metes a los personajes en un lío y los vuelves a sacar y ya tienes un cuento hecho. Pero en un serial de Radio, tienen que meterse en el lío siguiente antes de salir del último. Lo cual significa que tienes que mantener activas por lo menos dos líneas argumentales al mismo tiempo.
– Es una lástima que nunca puedan ser felices, ¿no? -comentó Dotty, dejando escapar un bonito suspiro.
– La culpa de eso la tiene la audiencia -le dijo Tracy-. A la gente que escucha seriales no les interesan los personajes felices.
– Ya. De modo que Millie tiene que meterse en otro berenjenal antes de sacar a su hermano del lío del Banco. ¿Qué tipo de secuencia utilizarás después, Bill?
– Sabia que ibas a preguntarlo. Todavía no he pensado en nada. Todo lo que se me ocurre ya le ha pasado a Millie. Al menos, todo lo que puedo utilizar en la Radio.
– Oye, Bill, a Dale Elkins no le ha ocurrido nada todavía, al menos hace tiempo que no le pasa nada. ¿Por qué no hacemos que sufra un accidente? Que lo atropelle un camión, o algo así. Entonces puedes introducir escenas en el hospital y visitas con un médico o que no está seguro de si Dale se recuperará o no y…
Tracy chasqueó los dedos.
– Dotty, es perfecto. Eres una maravilla. Usaremos estas escenas preliminares. Justo antes de que lo atropellen o lo que sea, él y Millie discuten por cualquier tontería y ella lo manda a hacer gárgaras. No es ésa su intención, claro, porque lo quiere de veras, sino que es una simple pelea de novios.
»Pero eso le dará más dramatismo al asunto cuando él esté herido e inconsciente. Millie tendrá unos remordimientos terribles por haber sido mala con él. Teme incluso que muera sin volver a recuperar la conciencia, para poder pedirle perdón. Veamos…, ella tendrá la culpa de la pelea y se dará cuenta de ello cuando sea demasiado tarde. El puede estar inconsciente durante una semana entera de guiones, aunque eso sólo se traduzca en ocho o diez horas de tiempo real…
– Bill, ¿no hubo una vez un médico que se enamoró de Millie, hará cosa de un año? Tracy asintió.
– Uno de los papeles que hizo Jerry Evers. Veamos…, creo que utilizó un tono de voz muy característico. Supongo que podría volver a hacer ese papel sin que ello interfiriera con el papel que interpreta ahora…, el de jefe de cajeros del Banco.
– Bill, podríamos hacer que se encargara del caso cuando ingresen a Dale en el hospital, ¿no?
Tracy asintió despacio.
– Las cenizas de un viejo amor y la sangre del nuevo. Dotty, eres una maravilla. ¿O ya te lo había dicho?
Hablaron hasta pasada la medianoche; entonces, Dotty lo acompañó amablemente hasta la puerta y Tracy se encontró en plena noche. Amablemente, pero con tanta firmeza, que el beso de despedida que le dio fue casto y de una falta de ambición decepcionante.
Pero las cosquillas le perduraron en los labios mientras volvía a su casa andando.
Sí, señor, una chica guapa, Dotty. Y tenía un piso muy bonito, y le había preparado una cena estupenda, y la idea para la siguiente secuencia de Millie también era estupenda. Maldición, por aquella idea a él le pagaban; tendría que compartir con ella parte de sus ingresos mientras durara la secuencia. Pero seguro que ella se negaría en redondo. Pues tendría que pagárselo de otro modo.
A lo mejor, Dotty podría colaborar con él en la creación de un nuevo serial radiofónico, conseguirían el apoyo de la «KRBY», y un patrocinador…
Casi había llegado a su casa cuando se le ocurrió preguntarse cómo podía Dotty mantener un piso así con un sueldo de estenógrafa. Si no conocía mal los alquileres del Village, ese apartamento le costaría por lo menos todo el sueldo de estenógrafa que le pagaban en el estudio. Además, Dotty se vestía muy bien para ser estenógrafa.
Tardó un minuto en encontrar una respuesta, y se sorprendió de su sencillez. Los cuentos de amor para las revistas, claro. Probablemente ésa fuera su principal fuente de ingresos, y la chica trabajaba en el estudio para conseguir una cierta experiencia en la Radio y poder abrirse las puertas de los seriales radiofónicos. Al llegar a su casa, Tracy se quitó a Dotty de la cabeza con gran determinación (al menos trató de quitársela del centro de sus pensamientos), y se sentó ante la máquina de escribir. Debía aprovechar mientras la idea siguiera fresca y escribir un resumen de la nueva secuencia, para poder llevársela a Wilkins por la mañana. Al día siguiente, sábado, no se hacia el programa de Millie, pero Wilkins estaría en su despacho hasta mediodía.
Puso papel en la «Underwood» y tecleó el título.
Encendió un cigarrillo y se quedó mirando el teclado. ¿Por qué discutirían Millie y Dale?
Media hora más tarde, seguía sentado ante la máquina de escribir mirando el teclado. En el fondo de su corazón sabía ya que la fila superior, la que venía debajo de la fila de números, decía QWERTYUIOP y que la fila del medio decía ASDFGHJKL. Pero todavía no se le había ocurrido un motivo razonable por el que Millie y Dale pudieran discutir. Maldición, eran unos personajes tan insípidos, que ¿por qué podrían discutir?
Enfurecido, arrancó el papel de la máquina y lo lanzó a la papelera. Colocó la funda sobre la máquina de escribir para que la condenada fila QWERTYUIOP se mofara de él.
No estaba de humor para escribir, ni para pensar de modo constructivo. Se iría a dormir, se levantaría temprano y entonces las cosas le vendrían rodadas. Maldición, tenía la idea principal…, era una estupidez que se dejara amilanar por detalles ínfimos. Haría el resumen por la mañana y, si los detalles no le salían, no los incluiría. Al fin y al cabo, sólo necesitaba un resumen.
Puso el despertador a las ocho y se fue a dormir.
Pero la preocupación no le dejó conciliar el sueño. ¿Acaso estaba acabado como escritor? Sabia que a otras personas les había pasado, pero siempre le había parecido que aquello era algo que le ocurría a los demás. No a Bill Tracy.
Entonces, sus pensamientos volvieron a Dotty, y no tardó en quedarse dormido. Y en soñar.
El estridente timbre del despertador lo despertó para enfrentarlo a un mundo fútil. Lo apagó tan rápido como le fue posible y Sea quedó tendido en la cama mirando el techo indiferente, pensando en el completo desastre de los últimos días. No había escrito una sola palabra. Ni siquiera había logrado tener una idea constructiva para el programa de Los millones de Millie o el de los asesinatos.
De acuerdo, tenía el esquema general de una idea, pero se le había ocurrido a Dotty, y no a él. Ni siquiera había sido capaz de aportar los detalles menores. ¿También tendría que pedirle a Dotty que se encargara de eso?
En la penumbra del amanecer (bueno, no era exactamente el amanecer, pero la penumbra persistiría hasta que se levantara y subiera las persianas) tendría que levantarse y sentarse delante de esa condenada máquina y escribir algo. O eso, o una discusión con Wilkins.
Nunca en su vida había tenido menos ganas de escribir que ahora. Maldición, no debería haberlo postergado para la mañana. Después de desayunar jamás se le ocurriría nada creativo. Y antes de desayunar, incluso el pensar en ello le dolía.
Lanzó un gemido y trató de olvidarse de Los millones de Millie. Pero eso le recordó los asesinatos. Unos asesinatos estúpidos, sin ton ni son. ¿Habrían acabado? Tenía la sensación de que no.
¿Quién seria el siguiente?
En lugar de tratar de adivinarlo, y visto que carecía de base para ello, salió de la cama y se metió en la ducha. El agua fría no lo despertó del todo, pero sí le ayudó.
Una vez vestido, decidió que no le apetecía desayunar. Era mejor que comenzara a escribir el condenado resumen. Quitó la funda a la máquina y se sentó.
«Vamos a ver… Dale y Millie tienen que pelearse, y la primera cuestión es por qué vamos a hacer que discutan. Veamos…»
Maldición, seguía teniendo la mente obnubilada. Será mejor que antes bajara a tomar un café.
En el pasillo se encontró con Millie Wheeler, que llegaba en ese momento cargada de paquetes.
– ¡Tracy! ¿Qué es lo que te ha hecho caer de la cama a las ocho y media de la mañana? ¿O es que todavía no te has acostado?
– Es mi día de ajetreo, cariño. Tengo que trabajar. Y en serio.
– ¿Has desayunado?
– Bajaba a tomar café. ¿Te vienes?
– Aquí tienes café. -Le entregó un paquete. Y después le dio los otros y añadió-: Anda, aguántame todo esto para que pueda abrir la puerta.
La siguió, dejó los paquetes en la cocina y se sentó. Millie se puso a preparar café.
– ¿Qué estás haciendo, Tracy? ¿Los guiones de Los millones de Millie?
– Un resumen para la próxima secuencia. Millie discutía con Dale, y luego él saldrá y lo atropellará un camión.
– Buena idea. Me refiero a que a Dale lo atropelle un camión. ¿Por qué van a discutir?
– Todavía no se me ha ocurrido. ¿Tienes alguna sugerencia?
– Hummm -masculló Millie-, déjame pensar.
– Sacó platos y tazas de la cocina y fue a colocarlos sobre la mesa-. ¿Por qué no haces que Millie se entere de que Dale le ha echado el ojo a una rubia?
– Oye, es estu…
A Tracy le golpeó una sospecha repentina, pero no logró identificarla. Millie estaba inclinada sobre la cocina echando unos huevos en la sartén, y no podía verle la cara.
– …estupendo -dijo-. Anda, sigue. ¿Dónde conoce a la rubia?
– Pues trabaja en una oficina, ¿no? ¿Por qué no haces que la rubia trabaje en el mismo sitio? Podría ser una nueva estenógrafa.
– Ya -dijo Tracy. Como Millie seguía dándole la espalda, él entrecerró los ojos con aire de suspicacia-. Y, después, ¿qué pasa?
– Pues -que lo atropella un camión -repuso Millie alegremente-. Eso es lo que me dijiste. Y le está bien empleado, ¿no? ¿Cuántos terrones?
– ¿Dónde, en el café?
– Claro, pelma. -Ella se giró y en su rostro no había asomo de astucia.
Tracy insistió en ayudarla a lavar los platos después del desayuno. Quizá fuera su conciencia. Después, ella lo echó porque tenía que vestirse para ir al estudio.
Desconsolado, regresó a su máquina de escribir. Resueltamente colocó una hoja, carbón y papel de copia amarillo.
Resueltamente mecanografió el título, giró el rodillo y comenzó a escribir el resumen. ¿Habría sido, la sugerencia de Millie, una conjetura al azar? ¿O…?
De todos modos, era una idea utilizable. Pero optó por convertir a la chica en operadora de máquina de calcular en lugar de estenógrafa, y en pelirroja en lugar de rubia. Al menos, esa parte del resumen, pensó con amargura, sería idea suya y no de Dotty o de Millie. Y, por supuesto, Dale no sería culpable de tontear con otra (de todos modos, a Wilkins no le gustaría la idea), sino que seria una víctima de las apariencias engañosas.
Siguió escribiendo; las frases salían despacio, palabra por palabra. Cada palabra le hacía daño. El resumen era breve, de dos páginas a doble espacio, y tardó hasta las once de la mañana en acabarlo.
Tenía la frente perlada de sudor, y no se debía solamente al calor de agosto. Le había costado un triunfo escribir aquel resumen, y eso que se había sentado a la máquina con la idea ya preparada. Y ni siquiera había sido idea suya… Por eso le había costado tanto trabajo, porque la idea no le pertenecía.
Suspiró aliviado ante aquel pensamiento reconfortante y se marchó. Tendría que darse prisa si quería encontrar a Wilkins. Probablemente estaría hecho un basilisco. Era un milagro que aún no le hubiese telefoneado.
Al final, la dura prueba no resultó tan mala.
Wilkins frunció el ceño cuando Tracy entró en su despacho, pero se ablandó cuando vio el resumen sobre el escritorio.
Lo leyó despacio y asintió.
– Con esto bastará. ¿Tiene preparado algún episodio?
– Pensé que era mejor que primero me aprobase el resumen, por si deseaba introducir algún cambio. Para el lunes puedo presentarle unos cuantos guiones.
– Muy bien. Puede que le sugiera alguna modificación. ¿No le parecería mas…, esto…, más normal que la muchacha de la oficina fuera una rubia? Quiero de…
– No -respondió Tracy-. Por esa misma razón, mejor que no sea una rubia. Una morena, si le parece que una pelirroja sería demasiado outré.
La oreja derecha de Wilkins se elevó un poco.
– ¿No le gustan las rubias, señor Tracy? No sé por qué, pero tenía la impresión de que…
– No es nada personal -repuso Tracy con una sonrisa-. Pero me parece que lo de las rubias está ya un poco trillado. Tanto, que se han convertido en un lugar común. Y, hablando de rubias, ¿está Dotty por aquí? Con una estenógrafa, podría empezar a trabajar en los guiones ahora mismo, en uno de los despachos.
– Es posible que se haya marchado. Los sábados sólo trabaja hasta mediodía, y ahora son…, si, son las doce y diez. Me parece que esta tarde vendrá la señorita Hill. ¿Le pido que le eche una mano?
– Olvídelo, señor Wilkins. En realidad, puedo trabajar mejor por mi cuenta. Lo dije sólo porque me pareció que podría servirle de experiencia a Dotty, en caso de que hubiera trabajado hoy, claro.
– Ya. Es una pena, entonces, que se haya marchado. Por cierto, señor Tracy, en esta secuencia hay un aspecto absolutamente discutible. Me refiero a la posibilidad de que Dale Elkins se muera. Se trata de un aspecto que deberemos exponer a nuestros patrocinadores. No debemos tomar medidas tan…, esto…, radicales, sin contar con la aprobación de todos los anunciantes.
– Por supuesto -replicó Tracy-. Por eso lo sugerí como mera posibilidad. Lo de la pelea nos llevará varios días, el mismo tiempo que tardaremos en sacar a Reggie de sus problemas con el Banco. Justo antes de que acabe el último guión en el que hablamos del asunto del Banco, introduciremos el accidente. Y las escenas en el hospital… nos servirán para varias semanas.
Wilkins asintió y le comentó:
– El martes tengo cita con nuestro patrocinador. Le enseñaré este resumen y le pediré su opinión. Le garantizo que la primera parte, es decir, la pelea, el accidente y las escenas del hospital, serán de su agrado. Puede usted trabajar en los guiones de una semana, incluso de dos, sobre esa base.
Al tomar el ascensor que lo llevaría a la calle, Tracy fue sintiéndose mejor. Había superado el primer obstáculo. Si el domingo lograba escribir un par de guiones…
La fuerza de la costumbre, más que el deseo de beber, lo condujo al bar. Pidió una botella de cerveza y la bebió despacio tratando de reunir el valor suficiente para marcharse a casa y empezar con los guiones. Presentía que iba a costarle un triunfo.
¿Por qué diablos tenía que entregar guiones justo en ese momento? ¿Por qué los asesinatos no habrían surgido más adelante? Si lograra encontrar el modo de tomarse una semana de vacaciones y olvidarse de Los millones de Millie…
Una silueta voluminosa se instaló junto a él, en barra.
– Hola, Tracy -lo saludó el sargento Corey-. Acabo de subir a ver si lo encontraba en el estudio, y el señor Wilkins me dijo que probablemente pasaría por aquí al salir.
– Tipo listo, ese Wilkins -dijo Tracy-. ¿Qué bebe, sargento?
– Bueno…, supongo que una cervecita no me sentará mal. Pero no se lo cuente al inspector. Pasaba por aquí y se me ocurrió que podía comentarle algo que averiguamos, si lo encontraba. Sabemos de dónde salió el traje de Papá Noel.
Tracy dejó la cerveza y preguntó:
– ¿De dónde?
– De «Seabright’s», la tienda que hace vestuarios teatrales. El lunes por la noche entraron a robar…, fue justo la noche antes de que asesinasen a Dineen. Dieron parte a la Policía, pero no denunciaron la desaparición de ningún traje. La denuncia no la cursó nuestro departamento, como es lógico, y no nos enteramos hasta esta mañana.
– Que fue cuando echaron en falta el traje de Papá Noel, ¿no?
Corey asintió con aire de sabio.
– Exactamente. El martes por la mañana, cuando vieron que habían entrado a robar, lo primero que controlaron fue la caja, donde los dueños sólo habían dejado unos pocos dólares de cambio. Estaba todo en orden, de modo que supusieron que el ladrón no había encontrado el dinero. Revisaron por encima las existencias, pero no abrieron caja por caja. Y esta mañana alguien les pidió un traje de Papá Noel, y no pudieron servir el pedido.
– ¿Y quién diablos iba a querer un traje de Papá Noel en esta época del año?
– ¡Ah! -exclamó el sargento.
Tracy frunció el ceño.
– Nunca me lo han presentado. ¿Tiene algo que ver con Lo, el pobre indio? No, espere, sí que conozco un Ah. En Buffalo. Solía llevarle mis camisas. Ah Lee Soon, creo que se llamaba.
– Señor Tracy, me está tomando el pelo.
– Le apuesto diez dólares. Conseguimos una guía de teléfonos de Buffalo y… Oye, Hank, tráenos dos botellas de cerveza. Está bien, sargento, me rindo. ¿Quién trató de alquilar un traje de Papá Noel? esperaré sentado a sus pies conteniendo el aliento.
– Jerry Evers. Ese actor que hace papeles de hombre mayor, y que solía pelearse con Dineen y discutió con Frank Hrdlicka.
– Oh -dijo Tracy.
– En estos momentos está en la Comisaría. Están hablando con él.
– ¿Y qué cuenta?
– Algo de lo más complicado, pero será difícil probar lo contrario. Dijo que tuvo la corazonada de que el traje de Papá Noel utilizado por el asesino fue robado de una tienda de alquiler de disfraces, y que decidió averiguar de cuál. Según él, creyó que podría descubrir algo que se nos hubiera podido pasar por alto a nosotros.
– Eso no es tan complicado, ¿no? -comentó Tracy-. Porque sí encontró algo que se pasaron ustedes por alto, ¿no?
– Bueno…, si. Comprobamos lo de los trajes, claro, hasta tal punto que telefoneamos a todas las tiendas de disfraces de la ciudad para preguntar si últimamente habían alquilado o vendido algún traje de Papá NoeI, pero nadie lo había hecho. Supongo que…, bueno, que tendríamos que haber profundizado más y pedirles que revisaran sus existencias y comprobaran si les faltaba algún traje, pero…, diablos, no se nos ocurrió. Creímos que si les hubieran robado un traje nos lo habrían dicho. Pero la cuestión es que en «Seabright’s» no sabían que se lo habían robado.
– ¿Y Jeny Evers se tomó de verdad el trabajo de ir a otras tiendas a pedir un disfraz?
– Fue a otra más. Lo comprobaron. Pidió un traje, lo miró y dijo que quería otro de mejor calidad…, era de franela barata, ¿sabe? Y les preguntó si era el único que tenían y si últimamente hablan alquilado o vendido algún otro. «Seabright’s» fue la segunda tienda en la que entró. Por supuesto que habría ido a más de una tienda para respaldar su historia.
– Sargento, tómese la cerveza antes de que pierda el gas. De acuerdo…, si Jerry es el asesino y si él robó el traje de Papá Noel el lunes por la noche, entonces, ¿por qué rayos iba a llamar la atención sobre el hecho de que faltaba el traje, y para qué iba a ir a preguntar de tienda en tienda?
Corey sorbió su cerveza muy despacio.
– No lo sé -repuso-. Pero imaginamos que el asesino está loco. De modo que podría hacer cosas tan extrañas como ésa. Es posible que no pueda estarse quieto. A lo mejor tiene la loca idea de que ocultará sus andanzas revelando de dónde salió el traje, puesto que no podemos probar que fue él quien lo robó. Supongo que está tratando de desviar las sospechas hacia otra persona.
– ¿Y lo está logrando?
Corey se mostró apenado.
– Le acabo de decir que ese tipo está chiflado. Y voy a probárselo. Suponga que el tal Jerry Evers no haya matado a nadie. Suponga que sea puro como la nieve inmaculada. Bien, pero, por otro lado, le caían gordos tanto Dineen como Hrdlicka; entonces, ¿por qué rayos se toma tanto trabajo para ayudamos a encontrar al asesino? No es esa clase de tío. Es un tipo solapado y más bien…, ¿cuál es la palabra exacta…? Furtivo. Eso es, furtivo.
Tracy sacudió la cabeza, apesadumbrado. Al fin y al cabo, no tenía derecho a echarle a perder a Jerry su plan de conseguir publicidad gratuita. Pero la cuestión era que Jerry podía pasarse.
– Vamos, sargento, ese tipo es actor.
– Puede ser, pero está asustado. Lo bastante como para mostrarse natural en lugar de actuar. Tengo que marcharme. Sólo venía para comentarle lo del traje. Hasta la vista.
– Hasta la vista, sargento.
Tracy suspiró y, cuando Corey se hubo marchado, le echó una mirada colérica a su imagen del espejo.
Maldito Jerry Evers. Al parecer, lograría salir en los diarios. Si de veras lo acusaban, conseguiría publicidad, vaya si la conseguiría. Tanta, que podría ahogarse con la tinta. Entonces, cuando fuera conveniente, se acordaría de la coartada del peluquero y la Policía cargaría con el muerto.
Gran plan, lástima que mientras la Policía se metía en un callejón sin salida, el verdadero asesino podía estar preparándose para volver a matar. Y las verdaderas pistas, si las había, se estaban enfriando. Más bien se estaban congelando.
Maldito Jerry Evers.
Tracy terminó su segunda botella de cerveza y vagó sombríamente bajo el calor del mediodía. Trató de encontrar un buen motivo para no ir a su casa y ponerse a trabajar en los guiones de Millie. No lo logró, salvo que, ya que estaba, podía almorzar primero.
¿Por qué no le había pedido a Corey que almorzara con él? Detestaba la idea de tener que comer solo cuando después tendría que pasarse toda la tarde en soledad.
Maldición, ¿por qué no trabajaría Dotty hasta la una, en vez de hasta las doce?
En fin, quizá Dick Kreburn no hubiera almorzado todavía. Después podría irse andando hasta casa desde la de Dick, sin tener que apartarse demasiado de su camino.
Dick no había comido. Tomaron espaguetis en un pequeño restaurante italiano que estaba a la vuelta de la esquina de donde vivía Dick. Este seguía teniendo la voz un poco ronca, pero insistió en que podía hablar todo lo que quisiera.
– Cuanto más, mejor -le dijo-. El lunes ya tendré la voz normal.
– No demasiado normal -le sugirió Tracy-. Por exigencias del guión, el lunes y el martes tendrás que estar ronco.
– A eso me refiero -dijo Dick, sonriendo-. A partir de ahora tengo que hablar mucho para mantener la ronquera. Quizá tendría que tomar lecciones de canto. Oye, ¿qué tal va lo de los asesinatos? No he hablado contigo desde que leí lo de los guiones en el diario. ¿Fue así realmente?
– Y tanto, maldita sea.
– Oye, Tracy, si hay algo que yo pueda hacer…
– Claro, averigua quién es el asesino. No, no me tomes en serio. No te metas en esto, Dick. Cuanta más gente se meta en esto, más confundida estará la Policía. Jerry Evers…
– Tracy, no me digas que Jerry intenta mezclarse en todo este asunto. Debí adivinarlo. Tiene tantas ganas de publicidad, que sería capaz de asesinar a su abuela con tal de que le publiquen una nota de dos centímetros en la página tres.
– Aspira a tres columnas en la primera plana, y a una continuación, el muy cabrito.
Tracy le refirió lo ocurrido.
Dick sacudió la cabeza y le sugirió:
– Tracy, tendrías que descubrirlo. O quizá no, no lo sé. Pero los de la Policía no son tan imbéciles como tú piensas. Quizá no se crean que fue él, quizá lo estén usando como pantalla de humo para que el verdadero asesino se confie.
– Y muy confiado estará -dijo Tracy-. Seguro que está partiéndose de risa.
Cuando terminaron de comer, Tracy se resistió virilmente a la tentación de matar el resto de la tarde en compañía de Dick, y se marchó a casa.
La máquina de escribir seguía en su sitio.
Se sentó delante de ella y luchó con todas sus fuerzas. Trabajó honestamente, con el coraje de la desesperación.
A las seis de la tarde, después de tres horas y tres cuartos de ruda labor, por fin había logrado escribir la mitad de un guión. Aunque sabía de antemano lo que iba a escribir, le había costado mucho encontrar las palabras. Se sentía como un estropajo. Cuando se levantó para estirar las piernas y se vio en el espejo, descubrió que, además, tenía todo el aspecto de un estropajo.
Pero le sonrió a su imagen porque acababa de ocurrírsele una idea. Una idea maravillosa. Ojalá se le hubiera ocurrido cuatro horas antes; se habría ahorrado una tarde infernal.
Tal vez daba igual que no se le hubiera ocurrido antes. Se sentía mucho mejor por haberse probado que seguía siendo capaz de plasmar las palabras sobre el papel, al precio que fuera.
Cogió el teléfono y llamó a Dotty.
– Habla Tracy -le dijo- Oye, Dotty, tengo una proposición para hacerte. Una proposición de trabajo. ¿Estás libre esta noche?
– Lo que tenía que hacer no era realmente importante, Bill. Podría telefonear para cancelarlo.
– Hazlo, pues. ¿Has cenado?
– No.
– Entonces, no cenes. Estaré en tu casa en seguida. De camino, compraré algo para comer y podemos cenar en tu casa. Así estaremos más tranquilos para hablar. Hasta ahora.
Se duchó velozmente para deshacerse de su aspecto de estropajo, y después reunió todos los guiones antiguos de Los millones de Millie que logró encontrar en su piso, y con las copias de los que había escrito pero no habían sido transmitidos, lo colocó todo en un maletín, junto a la mitad del guión que acababa de hacer.
A las siete, cargado de comestibles varios, llegó al apartamento de Dotty.
Esperó sólo hasta depositar sus paquetes, y luego le preguntó:
– Dotty, ¿te sientes capaz de escribir los guiones de toda una semana de Millie? Son cinco en total.
La muchacha puso los ojos como platos y entreabrió los labios.
– Vaya…, creo que sí, Bill. Me encantaría probar. Pero, ¿por qué? No sé…
– Me harías un gran favor si pudieras escribirlos. Estoy hecho un lío y necesito una semana de vacaciones mucho más que la semana de sueldo. Por cierto, mi sueldo de esta semana será tuyo. ¿Quieres probar?
– ~Que si quiero probar? Bill, esto es fantástico. Me encantaría. ¿Estás seguro de que de veras quieres…?
– Segurísimo. Eso me mantendrá fuera del manicomio. Leeré lo que hayas hecho antes de presentarlo; esa tarea no me hará daño. ¿No te sentirás ofendida si encuentro cosas que no me gustan y te pido que las rehagas?
– Claro que no, BilI. Agradezco mucho las críticas…, además, las necesito. Jamás se me habría ocurrido entregar nada sin que tú le dieras el visto bueno. Tú conoces el oficio muchísimo mejor que yo.
– De acuerdo, entonces. Trato hecho. ¿Tienes mucha hambre? ¿Quieres que comamos ya y hablemos de esto más tarde, o prefieres que te entregue los guiones primero?
– Bill, estoy tan entusiasmada, que no me importa si no vuelvo a comer en mi vida.
– De acuerdo. -Tracy abrió el maletín y sacó los guiones. Los puso sobre el escritorio en dos pilas, una grande y otra pequeña-. Estos de aquí son guiones antiguos; están ordenados por si quieres hacer referencia a alguna cosa. Cubren las últimas tres semanas. Si necesitaras consultar algo anterior a eso, tendrás que utilizar los archivos del estudio. Y éstos -dijo señalando la pila más pequeña- son los cinco guiones de esta semana que viene, de lunes a viernes. Todavía no se han emitido. Ya los has leído, me parece, mientras modificábamos los anteriores. Lo que escribirás tú será para la semana siguiente, y aquí tienes escrito medio guión para empezar, y también el resumen de la secuencia. Wilkins ya ha aprobado el resumen, al menos lo suficiente de éste como para cubrir la primera semana de guiones.
Con los ojos aún brillantes de entusiasmo, Dotty cogió el guión inacabado y el resumen.
– De acuerdo -dijo Tracy-, léelos si quieres, así podrás empezar a pensar en algo. Yo me pondré a preparar la cena.
– ¿De veras no te importa? Me gustaría leer esto ahora mismo. Ah, quería preguntarte una cosa. ¿En el estudio tienen que enterarse, o no quieres que diga nada?
– ¿Por qué no? Claro, yo mismo se lo diré a Wilkins. Haré que por esta semana te libren de tu trabajo como estenógrafa, aunque tenga que irme yo a cubrir tu puesto. No creo que tenga motivos para oponerse si los guiones están bien. Además, ya me encargaré de repasarlos para asegurarme de que lo estén.
– ¿Y si él no estuviera de acuerdo?
– Seguiremos adelante con el plan, pero tendrás que trabajar por las tardes, cuando salgas del estudio. Es decir, si puedes. Pero no te preocupes, no se opondrá. Y ahora, prepararé algo para cenar.
Silbando, y sintiendo que se había quitado una tonelada de peso de encima, se fue a la cocina y empezó a abrir los paquetes que había llevado.
Siguió silbando mientras trabajaba. Hacía semanas que no se sentía tan feliz.
Oyó que Dotty se dirigía al escritorio y comenzaba a escribir a máquina.
Asomó la cabeza por la puerta de la cocina y preguntó:
– ¿Ya vas a empezar?
– Sólo voy a pasar la parte del guión que escribiste, Bill, pará cogerle el ritmo. Oye, has tenido una idea estupenda para la pelea entre Millie y Dale. Eso de que Millie crea que Dale le ha echado el ojo a una chica del despacho. La pelirroja operadora de la máquina de calcular.
– Si -dijo Tracy.
– ¿De veras crees que él le ha echado el ojo a esa muchacha, o es que se lo parece a Millie?
– Bueno… -dijo Tracy.
– ¿Y cómo se enteró Millie?
– Eso mismo me he preguntado yo. Escúchame, jovencita, quizá tú puedas escribir guiones de Radio y hablar al mismo tiempo, pero yo tengo que concentrarme para preparar la cena. ¿Cuánto hay que hervir el agua antes de usarla para hacer café? Vale, vale, no me lo digas. Déjame pensar.
Fuera de la cocina todo estaba en silencio, salvo por el teclear de la máquina de escribir.
CAPITULO XI
Tracy siguió silbando, sin desafinar demasiado, mientras trabajaba. Aquello era maravilloso, pensó. Ahí fuera, una máquina de escribir iba tecleando la continuación de Millie (rescribiéndola, mejor dicho), y él no tenía que preocuparse siquiera. Una semana en absoluta y celestial liberación de los seriales radiofónicos.
Un poco más tarde, con un par de chuletones que comenzaban a freírse apetitosamente en la cocina, volvió a echar un vistazo hacia fuera. Vio a Dotty sentada ante el escritorio, y se apoyó contra la jamba de la puerta para observarla.
Dotty trabajando con ahinco, qué bonito espectáculo. De algún modo se las arreglaba para dar la imagen de una niñita que hace los deberes. Pero, aunque frucía el labio inferior como una niña, la máquina de escribir recibía en ese momento una verdadera paliza. Él deseó poder escribir así de rápido.
Sí, era guapa. Muy guapa. Tal vez si…
Pero no. Maldición, no esta noche. Si se le insinuaba esa misma noche, ella podría interpretarlo como una burda exigencia de que lo recompensara por el favor que le hacía al ofrecerle una verdadera oportunidad de escribir guiones de Radio. Tendria que esperar. Maldición, ¿por qué no se le había insinuado primero y dejado la proposición de trabajo en segundo término?
Un tufillo a quemado lo sacó de sus pensamientos y volvió a la cocina. Con una mano sacó la sartén del fuego, con la otra cogió un tenedor y atravesó las chuletas para sacarlas de la sartén hirviente. Pero las chuletas ya estaban quemadas y chamuscadas por el lado y no había manera de recuperarlas.
Menos mal que había comprado cuatro. Tiró la carne quemada al cubo de la basura y puso los chuletones restantes en la sartén. Esta vez se dedicó a observar cómo se hacía la carne, en lugar de mirar a Dotty.
Bajó la mesa plegable, la puso, y lo preparó todo antes de llamarla. Ella levantó la cabeza, sobresaltada como si le sorprendiera encontrárselo allí.
Después sonrió contritamente y le dijo:
– Oh, Bill, debí ayudarte. Sólo quería trabajar un poco y después…
– Me gusta hacerlo -adujo Tracy-. Además, ya está todo listo. Anda, ven a comer.
– Hummm, qué bueno está -dijo Dotty cuando hubo tomado el primer bocado.
– Algún día seré una buena esposa -admitió Tracy con modestia-. ¿Qué tal va el guión?
– Ya voy por el segundo. Bill, cuando terminemos de cenar me gustaría que leyeras el primero. Podrás hacerlo mientras yo lavo los platos.
A Tracy se le ensombreció el rostro.
– ¿El segundo? ¿Quieres decir que en tan poco rato mecanografiaste la mitad del que yo había hecho, escribiste la parte que faltaba y empezaste otro guión ¿Todo eso mientras yo preparaba la comida?
Consternado, echó un vistazo al reloj. Eran apenas las ocho; menos de una hora de trabajo.
– Ajá. Y al mecanografiar la parte que tú hiciste introduje unos cambios de poca importancia; quiero que me digas qué te parecen. Me limité a dejar caer una o dos pistas de cosas que ocurrirán en los guiones siguientes. Oye, Bill, cuando lleguemos al accidente propiamente dicho, ¿no te parece que sería una buena idea que el conductor del camión se diera a la fuga? Asi tendremos otra complicación que podríamos utilizar más adelante. La búsqueda del conductor culpable. Ya sea que Dale muera o no, podemos usar eso para crear otra secuencia, si nos parece.
– Claro, ¿por qué no? No perdemos nada si dejamos ese punto colgado. Vaya, Dotty, en menos de una hora has escrito… Oye, ¿te importa si leo ese guión mientras como?
No le importó.
Tracy lo leyó mientras comía. La primera parte le resultó familiar,demasiado familiar como para sentirse cómodo después de haber consumido tres horas y cuarto de dura lucha con ésta. Los cambios eran de poca importancia, tal como Dotty había dicho. Descubrió una o dos pistas: mencionaba que en la oficina de Dale había una nueva empleada. Un toque de malhumor por parte de Millie.
Las escasas modificaciones en la redacción constituían mejoras de poca importancia. Pero todo eso era fácil, casi cualquiera podía mejorar un guión. Dificilmente se puede volver a mecanografiar uno, sin ver que aquí y allá aparecen una frase o una oración entera que pueden reforzarse.
Al llegar a la parte nueva, la que era obra de Dotty, comenzó a leer con sumo cuidado, y con una concentración tal, que se olvidó de comer. La leyó muy despacio.
Era horrible. Olía fatal. Era…
Un momento…, ¿lo era de verdad? Retrocedió unas páginas hasta la mitad, en parte para releer y en parte para postergar el tener que discutirlo mientras pensaba…, se quedó allí sentado mirando fijamente el papel.
Intentó analizar qué era lo que no funcionaba con ese guión, por qué olía fatal.
La redacción era correcta. El lenguaje empleado, también. Los diálogos eran naturales. El argumento era el que ya había aprobado.
Entonces, ¿por qué rayos…?
Tuvo que llegar casi al final de la segunda lectura para obtener la respuesta.
No era el guión de Dotty lo que no le gustaba… Era, sencillamente, que se trataba de un serial radiofónico, y los seriales radiofónicos en sí mismos eran una burda imitación de la vida. Incluso Los millones de Millie. Especialmente Los millones de Millie.
Santo Dios, mientras él los había escrito, había estado demasiado empapado de ellos como para darse cuenta de lo que eran. Sabía que los seriales en general eran un insulto a la inteligencia adulta, pero se había engañado hasta el punto de considerar que Los millones de Millie era distinto, mejor.
Maldición, había echado mano de la autohipnosis, y ahora se daba cuenta. Sabía que había estado escribiendo basura, pero se había engañado para no pensar en ello. La mitad del guión escrita por Dotty era tan buena como la que él había escrito. Pero había cometido el error de juzgarla objetivamente porque no era obra suya.
Retrocedió un par de páginas y volvió a leerlas, esta vez tratando de hacer caso omiso de su punto de vista, y leyó desde el punto de vista de los estúpidos oyentes.
Volvió a respirar aliviado. Sí, era bueno. En cualquier caso, superaba los niveles mínimos, y eso ya era mucho tratándose del primer intento. Pasó unas cuantas páginas y llegó al comienzo del segundo guión. Si, también estaba bien.
Levantó la cabeza (era la primera vez que se atrevía a hacerlo) y vio que Dotty lo estaba mirando, expectante y ansiosa.
– Es fantástico, Dotty -le dijo-. Lo haces tan bien como yo…, y muchísimo más de prisa.
– Gracias, Bill. Eres un exagerado, pero…, vaya, por la cara que pusiste la primera vez que lo leíste, no se…, por un momento temí haberlo hecho mal.
– Pues era cara de celos -le confesó Tracy, con una sonrisa-. Tuve que leerlo por segunda vez para encontrar unas cuantas pegas menores, que me subieron la moral. Bien, tu comienzo no podía haber sido más maravilloso; has sabido aprovechar bien el tiempo. Todavía es temprano, y seguirá siendo temprano cuando hayamos fregado los platos. ¿Vamos a ver algún espectáculo? ¿A un club nocturno? ¿Echamos un vistazo por Harlem? ¿Qué sugieres?
– Esta noche no, Bill. Estoy demasiado entusiasmada con la oportunidad que acabas de darme. Quiero terminar el segundo guión.
Tracy la miró con cara de incredulidad.
– ¿No estás de guasa? ¿De verdad quieres trabajar? ¿Es posible que una chica con tu aspecto disfrute trabajando?
– ¡Esto no es trabajo, Bill! Para mí es una diversión. Es realmente divertido escribir una obra que sabes que escucharán miles y miles de personas, y que disfrutarán con ella y que…
– ¡Vaya! -exclamó Tracy-. A ver si lo entiendo. ¿Quieres decirme que de veras te gusta escribir estas cosas? ¿Y escucharlas?
– Pues claro. Escuchaba Los millones de Millie casi a diario antes de empezar a trabajar en el estudio. Entonces jamás soñé que algún día llegaría a escribir guiones para ese programa, Bill. Vamos, que creo que la Radio…
Durante la siguiente media hora, Tracy se enteró bastante a fondo de lo que Dotty pensaba de la Radio, porque era capaz de hablar casi tan de prisa como escribía. Al oírla, sacudió la cabeza lleno de asombro.
Concluida esa media hora (porque Dotty podía trabajar y hablar al mismo tiempo, y no quiso saber nada de que la ayudara, ni siquiera de que secara las cosas, los platos estaban fregados y la habitación otra vez en orden.
Y Tracy se encontró con que lo estaban echando (no de forma física, pero sí verbalmente) para que Dotty pudiera ponerse a trabajar en el segundo guión.
Al llegar a la acera se sintió aturdido. Se fue andando a su casa porque quería pensar. Se sentía ligeramente borracho por la alegría que le producía la libertad, por la posibilidad de irse a la cama sin que Los millones de Millie pendieran sobre su cabeza. Libre durante una semana entera.
Verdaderamente libre, porque estaba seguro de que no tendría necesidad de leer los guiones que Dotty escribiera, que no le darían una sola preocupación. No obstante, les echaría un vistazo, para poder volver a ver a Dotty. Los leería incluso, pero no tendría que pensar ni preocuparse.
Y al cabo de unos días, cuando la chica hubiera escrito todos los guiones y el arreglo entre ambos hubiera concluido…
Llegó a casa antes de las nueve de la noche.
Para Tracy, aquélla era una hora horrenda para llegar a su casa, pero descubrió que estaba exhausto. Quizá fueran las secuelas de la espantosa tarde que había pasado tratando de escribir. Quizá fuera la reacción ante su repentina libertad.
Ni siquiera intentó ponerse a leer. Se dejó caer en la cama y se quedó dormido en cuanto aterrizó sobre ella. No soñó; ninguna pesadilla fue a encaramarse a los pies de su cama para sugerirle, entre murmullos, que sus verdaderos problemas no habían comenzado aun.
Tal vez a estas alturas se les habrá ocurrido pensar que Tracy no habría sido un buen detective. Era un buen tipo, pero no daba la talla. Demasiado despreocupado. Normalmente, no sentía la más mínima inclinación por salir a perseguir problemas. La vida le ofrece a un hombre tantas cosas mejores que perseguir…, y no sólo lo que están pensando. Le encantaban los buenos libros, la buena música, jugar a cartas y al ajedrez, ver obras de teatro, si eran buenas, y beberse una buena copa en buena compañía. Le gustaba conversar y cuando estaba con alguien que supiera algo que él desconocía y tenía ganas de hablar de ello sabía incluso escuchar.
Le disgustaba que la gente pusiera en práctica, en la condenada realidad, los crímenes que habían sido producto de su imaginación. Se daba cuenta ahora de que de todos modos no habían sido unos guiones muy buenos. Cuanto más pensaba en ellos, menos le gustaban. Se preguntó si Arthur Dineen y Frank Hrdlicka seguirían con vida si a él no se le hubiera ocurrido escribir unos guiones en los que un asesino se disfrazaba de Papá NoeI en un caso, y en el otro metía el cadáver de un conserje en una caldera apagada.
Aquél era un pensamiento absurdo, pero también lo era toda aquella situación. El domingo por la mañana se quedó tendido en la cama pensando en esas cosas, y a punto estuvo de darle un ataque de nervios.
Para colmo, eran las siete de la mañana de un domingo, una hora completamente execrable. Pero la noche anterior se había acostado a las nueve, y después de haber dormido diez horas ya no tenía sueño.
Se hizo el firme propósito de no pensar más en los asesinatos. De todos modos no había nada que él pudiera hacer. Y aquél era el primer día, en mucho tiempo, en el que se vería completamente libre de tener que pensar en escribir los guiones de Radio. Iba a disfrutarlo al máximo.
Y la mejor forma de disfrutarlo al máximo, pensó, no sería no hacer absolutamente nada. Al menos no planearía absolutamente nada.
Se vistió, se duchó con más calma que de costumbre, y bajó a tomar café y a leer los periódicos del domingo. Leyó los diarios mientras tomaba el café.
El descubrimiento del robo del disfraz en «Seabright’s» había devuelto los asesinatos de Santa Claus, tal como ahora los denominaba la Prensa, a la primera plana. Las autoridades policiales prometían novedades; no se especificaba la naturaleza de las mismas. Tracy leyó la nota de uno de los periódicos con el ceño fruncido; después leyó la que publicaba el otro diario que había comprado.
La última frase de la nota del segundo periódico hizo que Tracy dejara de fruncir el ceño y se atragantara de risa.
«La Policía ha retenido a un actor de Radio, cuyo nombre no ha sido desvelado, como testigo importante.»
¡Le estaba bien empleado a Jerry Evers!
Más animado, pasó a la sección de teatros.
Al cabo de tres tazas de café (según cálculos más o menos convencionales, serían las nueve y media de la mañana), regresó al Smith Arms.
La puerta de su apartamento estaba entornada. La había cerrado con llave al salir. Un escalofrío de miedo le recorrió la espalda; empujó la puerta hasta abrirla del todo y se asomó.
El inspector Bates estaba sentado en el sillón Morris; había dejado el sombrero sobre el escritorio y tenía las piernas cómodamente estiradas hacia delante.
– La verdad es que debí llamar, pero la puerta estaba abierta. ¿Puedo pasar? -inquirió Tracy.
Bates sonrió y repuso:
– Creí que no le importaría si esperaba dentro en lugar de fuera. Todavía tengo una llave maestra.
Tracy entró y cerró la puerta.
– La mayoría de los domingos a esta hora suelo estar en el segundo sueño -comentó Tracy-. ¿Alguna novedad?
– Nada espectacular. Imaginé que se levantaría temprano; anoche se fue a dormir muy pronto.
– ¿Ah, sí?
– Apagó la luz a las nueve y veintiocho. Creí que le interesaría saber que soltamos a su amigo Jerry Evers esta mañana. Está libre de cargos…, al menos por lo del asunto de Dineen, y, en mi opinión, eso lo libera de los demás.
– ¿Los demás?
– Quiero decir, del otro asunto. El tal Evers está famélico de publicidad, ¿no?
– Bueno…, le gusta mucho la tinta.
– Eso me pareció -dijo Bates, asintiendo-. Es posible que ocultara deliberadamente la coartada. Estaba con su peluquero -el inspector frunció ligeramente los labios a manera de elocuente comentario-, cuando mataron a Dineen. Nos dijo que no se acordaba de dónde había estado.
– ¿Y cambió de opinión cuando lo retuvieron en la Comisaria?
– No. Nos enteramos gracias a las investigaciones de rutina. Comprobamos a todos sus contactos, y el peluquero estaba en la lista. Repasó su agenda para cerciorarse de cuándo era la última vez que había atendido a Evers, y así fue como nos enteramos. Todo parece estar en orden. Me pregunto si Evers se había olvidado de verdad, o si simplemente se guardó la coartada como un as en la manga, con la esperanza de que lo acusáramos. ¿Usted qué opina?
– Protesto. La pregunta es improcedente porque con ella sólo conseguiríamos la opinión del testigo -respondió Tracy.
Bates se puso en pie y cogió el sombrero que había dejado sobre el escritorio.
– Es una buena respuesta, aunque debería habérnoslo advertido antes. Es decir, si de verdad quiere que averigüemos quién cometió los asesinatos. Bien, volveremos a vernos.
Se dirigió a la puerta, puso la mano sobre el picaporte y después se dio la vuelta.
– Por cierto, anoche se dejó el maletín.
A Tracy no se le ocurrió una buena respuesta hasta que la puerta se hubo cerrado. E incluso entonces, no la consideró una respuesta demasiado adecuada.
Se sentó y trató de terminar de leer los diarios, pero le costó concentrarse. No paraba de hacerse preguntas.
¿Por qué estaría Bates haciendo que lo siguieran? Podía imaginárselo sin necesidad de pistas. Pero, ¿por qué se habría tomado Bates tanto trabajo para hacerle saber que lo estaban siguiendo? Esa sí que era difícil de contestar. En realidad, no se le ocurría un solo motivo lógico.
Y si lo estaban siguiendo, entonces Bates tendría que haber sabido que estaba en «Thompson’s» tomando café. ¿Por qué habría subido a esperarlo? Para la conversación que habían mantenido, podían haberse visto en el restaurante, que, además, a esa hora estaba prácticamente vacío.
Echó una mirada al escritorio y notó que el último cajón estaba ligeramente abierto. Estaba seguro de haberlo cerrado. Se acercó al escritorio y repasó el contenido del último cajón. Los manuscritos no estaban en el mismo orden en que los había dejado.
Bien, ya tenía la respuesta. Bates había subido para revisar los guiones de Tracy, y asegurarse de que no había vuelto a escribir nada para la serie El asesinato como diversión.
Entonces, ¿cómo era posible que Bates no se preocupara por volver a colocarlo todo en su sitio y cenar el cajón? El inspector no daba la impresión de ser una persona que actúa de forma descuidada. De no haber querido que Tracy se enterara de que le habían revisado los cajones, habría tenido más cuidado. De acuerdo, Bates debió de haber querido que se enterara.
Una vez solucionado ese punto (¿estaba realmente solucionado?), logró terminar de leer las secciones del diario que deseaba leer.
Eran ya las once y media. Una hora en la que la gente respetable, como Wilkins, estaría levantada. También podía zanjar ese asunto, si lograba ponerse en contacto con él.
Telefoneó a Wilkins y éste se mostró sorprendentemente de acuerdo con que se tomara una semana de vacaciones. E incluso con permitir a Dotty que se olvidara de sus tareas de estenógrafa durante una semana.
– Señor Tracy, ¿está seguro de que podrá hacerlo sola?
– Absolutamente seguro.
– Bien…, no podrá cometer errores con el argumento si sigue ese resumen que me presentó. Y si usted lee los guiones y…, esto…, los pule un poco si hace falta, todo saldrá bien.
– Repasaré los guiones antes de que ella se los entregue. No tengo ningún problema en hacerlo. Y estaré por aquí por si surgiera algo…, no pienso marcharme de la ciudad. Incluso es posible que me pase por el estudio en algún momento.
– Ah, por cierto, señor Tracy. Me he enterado por los diarios de esta mañana de que han retenido a un actor de Radio en relación con ese…, esto…, ese asunto en el que al parecer está usted…, esto…, liado. No se menciona su nombre. ¿Por casualidad sabe si es alguien del estudio?
– Era alguien del estudio, señor Wilkins, pero ha sido una falsa alarma. La Policía descubrió su equivocación, y lo soltaron esta mañana.
– Bien. Era Pete Meyer, ¿verdad?
– ¿Cómo? No, era Jerry Evers. Pero todo fue producto de un error y ya lo han soltado.
Cuando hubo colgado, Tracy se quedó mirando el teléfono con aire pensativo. ¿Por qué habría pensado Wilkins que Pete Meyer era el actor que había sido arrestado?
– Volvió a coger el teléfono y llamó a Dotty. Se mostró encantada de saber que el plan de Tracy contaba con la aprobación de Wilkins.
– Mañana no tendrás que ir a trabajar -le dijo-. Tienes la semana libre, aparte de los guiones de Millie Mereton, claro.
– Estupendo, Bill. Se me está atrasando el trabajo para las revistas. Tengo en mente dos cuentos que me gustaría escribir.
– ¿Es que puedes hacer eso y también lo de Millie? ¿Estás segura?
– Bueno, lo de Millie será facil, Bill. Ya he acabado cuatro guiones. Hoy me dedicaré a terminar el que me falta…; tengo una cita para esta tarde y esta noche, pero no saldré hasta las dos, de modo que me quedan un par de horas.
– ¿Ya has hecho cuatro? ¿Desde anoche?
– Sí, Bill. Anoche, cuando te fuiste, escribí dos, y uno esta mañana. Claro que sólo has leído uno y el principio del segundo, y puede que quieras sugerir algunos cambios. ¿Qué te parece si te los llevo al despacho mañana por la mañana y nos encontramos allí? Puedes revisar los cinco guiones y si hubiera que retocar algo, podría hacerlo directamente allí y…
– ¡No! -aulló Tracy-. ¡No! Escúchame, Dotty…, ¿es que no te das cuenta de la situación en que me estás poniendo? Si en la oficina se enteran el lunes de que los has hecho todos, no tendrás motivos para faltar toda la semana. Eso por un lado. Y, además, por el amor del cielo…, ¡no!
Al cabo de un momento de furiosa y veloz reflexión, prosiguió:
– Además, hay otra cosa, Dotty. Wilkins es un tipo un poco raro…, si le entregas algo muy de prisa, te lo hará pedazos porque lo hiciste de prisa, sea bueno o malo. Tiene la idea de que para que algo sea bueno, hay que tardar en hacerlo.
– Ah. Gracias por decírmelo. Bueno, para que sepa que estoy trabajando, pasaré mañana por el despacho y le entregaré el guión que tú ya has leído. Dejaré que piense que me pasé todo el fin de semana escribiéndolo, y retocándolo después de que tú leíste el primer borrador. ¿Te parece bien?
– Muy bien. Te telefonearé mañana y nos pondremos de acuerdo para reunirnos; así podré leer los demás guiones.
– Está bien, Bill. Adiós.
En esta ocasión no se quedó mirando el teléfono; se fue a la cocina y se sirvió una copa.
Sudaba un poco. ¿Qué maldito derecho tenía una tonta como Dotty (y era una tonta, porque de lo contrario no le gustarían los seriales radiofónicos) de poseer la capacidad de producir episodios de un serial como una máquina produce salchichas (a metro por segundo), mientras un tipo inteligente como él tenía que sudar la gota gorda para conseguirlo?
Maldita muchacha.
En fin, a esa hora Millie Wheeler ya se habría levantado. No iba a llorar sobre su hombro; ni por un millón de dólares iría a verla en busca de consuelo para aquella pena. Pero, si se quedaba solo mucho tiempo, empezaría a subirse por las paredes.
Millie estaba en casa y se había levantado. Al verle la cara, le preguntó:
– ¿Pasa algo malo, Tracy?
– ¿Malo? No, nada malo.
– Siéntate y cuéntaselo a mamá. Y, mientras me lo cuentas, en el aparador hay una botella de bourbon y en la nevera tengo ginger ale. ¿O preferirías tomártelo solo?
– De las dos maneras. No pasa nada, Millie. En realidad, iba a sugerirte que saliéramos a celebrarlo. Estoy libre por una semana.
– Y después, ¿qué? ¿Vas a la cárcel?
– Qué manera de hablar. Quiero decir que estoy libre de Los millones de Millie. Estaba a punto de volverme loco y…, esto…, a través de Wilkins encontré a alguien que podía encargarse de escribir los episodios de una semana.
– Vaya, Tracy, sí que son buenas noticias. Pero, ¿podrás…?
– ¿Permitirme ese lujo? Tengo unos cientos de dólares en el Banco. No es una fortuna, pero no me moriré de hambre.
Millie había mezclado las bebidas y las llevó a la sala.
– No me refería a eso. ¿Los de la Policía no pondrán pegas a que te marches de la ciudad? Tengo entendido que a veces lo hacen, cuando hay un caso de asesinato. Y tendrías que marcharte fuera. Provincetown es muy bonito en agosto. ¿Por qué no te vas allí?
Tracy bebió unos sorbos de su copa mientras meditaba.
– Mira por dónde, no se me había ocurrido marcharme. Pero, ahora que lo pienso, no tengo ganas. ¿Sabes por qué?
– No. ¿Por qué?
Volvió a tomar unos sorbos de su copa.
– La esencia de la libertad radica en poder quedarse en el ambiente en el que normalmente trabajas sin tener que trabajar. Dejaré la máquina sin su funda durante toda la semana, así podré hacerle un palmo de narices cada vez que pase delante de ella.
– Tal vez no te falte razón -admitió Millie-. Pero, además, la esencia de la libertad radica en no pasarte todo el tiempo sentado con cara larga. ¿Vamos a salir a celebrarlo, o a ahogar una pena secreta de la que no deseas hablarme? Di.
Tracy suspiró y después logró sonreír.
– Está bien, pequeña, lo celebraremos. Pero volvamos a las vacaciones que me pasaré en mi propio ambiente. Creo que con eso gano algo.
– ¿Qué?
– Imagínate, por ejemplo, a un empleado que tiene que pasarse ocho horas al día sentado ante un escritorio. ¿Qué es lo que más le ayudaría a recuperar el sentido de la libertad durante unas vacaciones? ¿Marcharse fuera de la ciudad? No. Quedarse en casa e ir a la oficina cada día o casi cada día. Pero no durante ocho horas. Pondría el despertador a la misma hora de siempre para tener el placer de poder apagarlo y seguir durmiendo.
»Cuando se levantara, iría a la oficina tardísimo y no tendría que preocuparse. Piensa en la libertad de poder entrar en el despacho a las diez y media o a las once, y sentarte ante tu escritorio sin que aquello tenga la menor importancia.
– Sigue -le pidió Millie.
– Pues va y se sienta ante su escritorio y apoya los pies sobre él…, sin tener que preocuparse por temor a ser visto, o por temor a no terminar su trabajo, porque no tiene nada que hacer. La satisfacción psíquica de estarse allí sentado, sin hacer nada, y sabiendo que puede levantarse y marchame cuando le dé la real gana…, eso sería mil veces más provechoso y le haría sentir mil veces mejor que marcharse de la ciudad para regresar hecho una piltrafa.
– Con quemaduras de sol e indigestión.
– Y picaduras de insectos, y sin dinero porque bebió demasiado en una taberna barata y por tratar de derrotar en esas condiciones a un bandido manco.
– Tracy, es una idea. Apuesto a que podrías vender un artículo sobre eso si lo escribieras en el tono correcto. No demasiado serio ni demasiado satírico. Dejando que el lector adivine si estás de guasa o vas en serio. Apuesto a que podrías vendérselo a una de las mejores revistas.
– Te estás poniendo comercial -le dijo Tracy echándose a reír-. Venga, vámonos.
Mientras Millie se preparaba, Tracy fue a su apartamento a buscar su sombrero. Se sentía estupendamente. Con solemnidad, le quitó la funda a la «Underwood» y le hizo un palmo de narices.
Después dio un respingo cuando pensó súbitamente en otra máquina de escribir que en ese mismo instante estaría tecleando el quinto guión de Millíe para la semana siguiente, a razón de una página cada siete minutos, como si se tratara de un mecanismo de precisión.
Desechó aquella idea y regresó a buscar a Millie Wheeler.
Tomaron unas copas y después comieron. Tomaron unas copas y después fueron a bailar al «Martin». Pero la música resultó demasiado buena para bailar. Se sentaron a escucharla y a conversar, y se tomaron algunas copas más.
A las seis, cuando Millie tuvo que marchame porque tenía una cita, estaban razonablemente sobrios y habían pasado una tarde maravillosa. En una palabra, había sido divertido. No habían hablado ni una sola vez de la Radio ni de los crímenes.
Al menos hasta que dejó a Millie en su casa. Ella le dio un beso ligero y después, posándole una mano sobre el brazo, lo miró con cara muy seria y le dijo:
– Tendrás cuidado, ¿verdad, Tracy?
– ¿Cuidado?
– Sabes a qué me refiero. Me di cuenta de que no querías hablar del tema y por eso no lo mencioné. Pero a mamá no puedes engañarla. Has pedido una semana de vacaciones en la Radio para poder descubrir quién mató a Dineen y a Frank.
– ¿Ah, sí? -inquirió Tracy, asombrado.
– Claro que sí. No te culpo. Al parecer, la Policía no va a ninguna parte. Pero ten cuidado, Tracy. Escúchame…
– Te estoy escuchando.
– Tengo una corazonada, Tracy. La Policía cree que quien los mató es un psicópata asesino, un loco homicida.
– A mí me parece una idea bastante acertada -dijo Tracy.
– Pero no lo es. Tracy, tras esos asesinatos hay un móvil. Puede que sea una fantasiosa, o quizá un poco tonta, pero lo presiento. Tras esos crímenes hay un asesino frío y calculador. Estoy segura. No tengo la más mínima idea del porqué, ni del móvil, pero estoy segura. Y si empiezas a investigar, te matará, Tracy. Si puede, te matará.
Tracy tragó saliva y repuso:
– Bueno, pues no dejaré que se entere de que estoy tratando de descubrirlo.
– Pero lo harás, a pesar de no proponértelo. Tendrás que preguntar cosas a la gente, es la única manera de encontrar pistas y tratar de encajarlas. Además, le harás preguntas al asesino. Porque no sabes quién es, pero tiene que ser alguien que conoces.
– Pero…
– Tiene que ser, Tracy. Alguien que te conoce bien. Todo lo sucedido lo indica así. Alguien que te conoce tanto como yo.
Tracy había bajado los brazos. Se le acercó, volvió a abrazarla y le dijo:
– No tan bien, Millie -dijo, pero ella le puso las manos sobre el pecho y lo mantuvo apartado.
– ¿No te das cuenta de lo peligroso que será meterte en esto? Por lo que sabes, incluso yo podría ser la asesina. ¿No te acuerdas que soy la única persona, aparte de ti mismo, que sabes que leyó el guión de Papá Noel antes del primer asesinato?
– No seas tonta.
– No soy tonta, Tracy. No, no he sido yo. Pero tengo miedo…, temo por ti. Dices que tendrás cuidado, pero, ¿cómo puedes tener cuidado, a menos que sepas, aunque sea mínimamente, de quién debes cuidarte?
– Pero…
– No voy a detenerte. Sé cómo debes de sentirte. Tienes que intentarlo…, y no me gustarías si te sintieras así. Pero si hubiera algo en lo que pudiera ayudarte, déjame hacerlo. ¿Vale?
– Sí -repuso Tracy-. Vale, Millie.
La presión de las manos de Millie contra su pecho cedió, y él volvió a besarla. Ella se metió en su apartamento y cerró la puerta.
Tracy se quedó allí de pie, tratando de decidir si se marchaba a su casa o si volvía a salir. Debería haber sido una decisión fácil de tomar, pero estaba demasiado confundido como para tomarla. Se sentía un tanto asombrado por la interpretación que Millie había hecho de sus motivos y su carácter, y estaba un poco asustado.
¿Tendría Millie razón? ¿Acaso había pedido una semana de vacaciones porque inconscientemente había estado rondándole la idea de resolver aquel asunto?
Maldición, no. No era así. ¿Qué rayos iba a poder hacer él que la Policía, con todos sus recursos y su experiencia, no hubiera podido hacer? Sobre todo, en aquel momento en que el plan de Jerry Evers se había ido al traste, y que la Policía ya no perdía tiempo con él. Aquélla había sido la única ventaja que les había llevado, lo único que él había sabido y la Policía no.
Maldición, para eso estaba la Policía, para resolver los crímenes. El no era detective ni pretendía serlo. ¡Maldita fuera Millie por meterlo en un brete como aquél!
«¿Y por qué -se preguntó Tracy- no le dijiste a Millie que estaba equivocada sobre los motivos que te han impulsado a pedir la semana libre?» Pero no hizo falta que se contestara, porque ya lo sabia.
En fin, de todos modos necesitaba una copa y no quería tomarla a solas en su apartamento.
Bajó y salió a la calle. Había oscurecido y soplaba una brisa fresca y agradable. Era una noche estupenda o podía haberlo sido.
Se quedó allí de pie preguntándose hacia dónde ir, tal como había hecho unas noches antes, cuando la señora Murdock se había presentado sola y lo había conducido al sótano para enseñarle el lugar del crímen.
Maldición, pero si era…, era la señora Murdock la que en ese momento giraba en la esquina. Vestida igual que había estado el jueves por la noche. Pero en esta ocasión no se le acercó a toda prisa. Al verlo se paró en seco, y después entró veloz en el bar de Thompson como una ardilla que salta a su agujero.
Tenía que haber sido divertido, se dijo Tracy.
No lo fue.
Asustarla de aquella manera había sido una idea muy tonta. Tuvo la corazonada de que Bates había comenzado a sospechar seriamente de él a partir de aquel momento. Y no tenía gracia que la señora Murdock o la Policía lo consideraran un psicópata asesino. Sobre todo la Policía.
Lanzó una maldición por lo bajo y comenzó a andar. Pasó delante del bar de Thompson sin mirar, para que la señora Murdock (que estaría mirando hacia fuera) lo viera y supiera que no había moros en la costa, y que podía correr a casa a refugiarse con su marido, el corredor de seguros, y sus seriales radiofónicos. Le debía al menos eso, por más tonta y pesada que fuera.
¿Sería posible que Frank hubiera tenido un lío con ella? Esperaba que no, por el bien de Frank. Aunque para Frank aquello ya no tenía la menor importancia. Cuando uno se muere, ya nada tiene importancia.
Y lo único que importaba, mientras uno estuviera con vida, era seguir vivo y no meterse en líos y tratar de disfrutar cada día tal como venía, sin perderse nada de la vida que uno no debiera perderse y…, diablos.
Malditas fueran todas las mujeres.
Maldita fuera la señora Murdock por haber sido tan estúpida como para impulsarlo a comportarse de un modo todavía más estúpido.
Maldita fuera Dotty por ser capaz (¿por qué no ser sincero al respecto?) de escribir tan buenos guiones con una sola mano, como los que escribía él con dos manos y devanándose los sesos. Doblemente maldita por ser tan guapa y tan dulce y tan deseable que no tenía aspecto de sabihonda. Maldita fuera por ser tan brillante, y sin embargo tan increíblemente estúpida como para que le gustara escribir cosas que harían estremecer a cualquier persona inteligente.
Maldita fuera Millie Mereton por todo, y maldita fuera Millie Wheeler por tratar de hacer de él un héroe, cuando él no era más que un sinvergüenza.
Estaba de un humor de perros y lo sabía. Pasó delante del hotel de Dick Krebum sin siquiera fijarse si había luz en su ventana, porque sabía que en ese momento no seria buena compañía ni para los hombres ni para las bestias, y mucho menos para un buen tipo como Dick.
Siguió andando y se encontró ante el edificio del Blade; y logró oír el zumbido distante de las máquinas impresoras. Le lanzó una mirada colérica y siguió andando. Dejó atrás el bar de Barney, después titubeó, volvió sobre sus pasos y entró. Al fin y al cabo, en algún momento, tenía que detenerse en alguna parte.
En el bar de Barney no había nadie, salvo Barney. Tracy se sentó delante de la barra sin saber si aquello le alegraba o no. Con el humor que tenía estaba dispuesto a discutir con cualquiera, y si aparecía alguien del Blade que deseara mofarse de su actual oficio, se convertiría en la víctima perfecta.
– Barney, ponme dos bourbons dobles y nada de chistes -ordenó-. El agua para las ranas.
Bamey le llevó la botella sacudiendo la cabeza lúgubremente.
– Esa no es manera de beber, Tracy. No para un tipo como tú.
– ¿Qué les pasa a los tipos como yo?
– Eres un caballero.
– Oh -dijo Tracy. Husmeó el aire con suspicacia.
Podía haberse tratado de un insulto, pero Barney no se lo había dicho con esa intención.
– Te equivocas por completo, Barney. Soy un sinvergüenza:
– Estás borracho, Tracy.
– Vuelves a equivocarte. Me he pasado la tarde bebiendo como un caballero. Los caballeros no se ponen borrachos como cubas, y yo tengo la intención de ponerme como una cuba. Tómate una conmigo, Barney.
– Bueno…, una pequeñita.
– Salud.
Tracy dejó la primera copa y aferró la segunda. Inspiró hondo y se la bebió de un trago.
La segunda la notó. Al haberse pasado la tarde bebiendo como un caballero, había logrado hacerse con una buena base.
Por un momento, fue como si se mirara a sí mismo desde una gran distancia, como si se viera a través del extremo opuesto de un telescopio. Y lo que vio le produjo una gran tristeza.
– Barney, no soy ningún caballero -insistió-. Soy un sinvergüenza.
– Un sinvergüenza no sabe que es sinvergüenza -adujo Bamey-. Si un tipo sabe que es un sinvergüenza, entonces deja de serlo.
Tenía sentido, pero después dejó de tenerlo. Intentó analizarlo y le pareció que era como el pez que se muerde la cola.
Bamey se inclinó por encima de la barra y le dijo:
– ¿Te pasa algo, Tracy? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? No andarás escaso de dinero, ¿eh?
– ¿Dinero? ¡Qué va, Bamey! Incluso tengo ahorros en el Banco. No es como en los viejos tiempos.
– En eso sí que tienes razón -admitió Bamey con una risa entrecortada-. Solías deberme cinco o diez dólares de cada cuenta. Bueno, si tienes ahorros, entonces no es problema de pasta. ¿De mujeres, quizás?
– Oí esa palabra en alguna parte. ¿Qué significa?
Barney se rascó la cabeza.
– Por aquí tenía unas postales francesas de mujeres. Si supiera dónde las metí, podría enseñártelas. Oye, Tracy, acabo de acordarme de Randolph.
– ¿Lee? ¿Qué le pasa?
– Le comenté que estuviste por aquí el otro día. Me dijo que si volvías a aparecer, que te dijera que quería verte por un asunto. ¿Te parece bien si lo llamo y le aviso que estás?
– Supongo que sí. Si se lo has prometido.
– ¿Quieres subir a verlo a su despacho si puede verte, o prefieres que venga aquí? Es decir, si está todavía en la oficina…, comentó que esta noche trabajaría hasta tarde.
Tracy se encogió de hombros y repuso:
– Me da igual. Que decida él.
Bamey se dirigió al teléfono.
CAPITULO XII
Tracy se sirvió otro trago, en esta ocasión, uno normal. Los dos dobles lo habían entonado, empujándolo ligeramente más allá del límite. Era mejor que aminorara la marcha, o acabaría como el jueves por la noche en el bar de Stan.
El jueves por la noche… Rayos, el jueves por la noche había visto a la señora Murdock, igual que esa noche. Había pasado delante del hotel de Dick; había ido al Blade, había estado en el bar de Barney y había acabado borracho.
¿Acaso esa noche repetiría el mismo itinerario? ¿Debía dirigirse, quizás, al bar de Stan, por el gusto de hacerlo? ¿Acaso existía el Destino que…? «Córtala ya -se dijo-; cuando empiezas a pensar en el Destino con mayúscula, es señal de que te estás emborrachando.»
Se sirvió otra copa. Ya se sentía un poco mejor. Iba perdiendo parte de la amargura. Se alegraba de haber entrado en el bar de Barney.
Barney regresó donde él se encontraba y le dijo:
– Lee pasará por aquí al salir del diario.-Cogió la botella y la colocó detrás de la barra-. Te las estás bebiendo demasiado de prisa, Tracy.
– Está bien, abuelita -suspiró Tracy-. De todos modos, todavía sé contar. -Dejó un billete sobre la barra-. Dos dobles, dos sencillas y la tuya.
Barney marcó los importes en la caja y regresó con el cambio. Tracy cogió cinco centavos y se fue al tocadiscos automático. Leyó las listas de canciones y después se volvió y dijo:
– Dios mío, Barney, todavía está la polca Barrilito de cerveza. La que solíamos poner media docena de veces cada noche. ¿No irás a decirme que es el mismo disco? Hubiera jurado que a esas alturas estaría gastado.
– El disco es nuevo, pero la versión es la misma. Los muchachos y tú consumisteis el otro. Jo, cómo detestaba esa canción.
– Y yo también -reconoció Tracy. Metió la moneda en la ranura y pulsó el botón de la polca Barrilito de cerveza. Regresó a la barra y se sentó justo cuando empezaba la música.
Era la misma condenada melodía. Pero le hizo desear que la pandilla estuviera allí otra vez, y que estuvieran jugando al pinocle y bebiendo cerveza en la mesa del fondo. Diablos, pasarían por allí esa misma noche a las once, y eran ya las… Echó una mirada al reloj. Sólo las siete y cuarto.
El editor de locales del Blade entró justo cuando el disco había acabado.
– Esta maldita canción -dijo-. Tracy, veo que tu gusto no ha mejorado nada.
– ¡Mi gusto! -exclamó Tracy indignado-. Siempre detesté esa canción. ¿Qué bebes?
– Sólo una cerveza. He de volver al despacho.
– Y para mí otro trago, Bamey, ya hace rato que me porto bien. ¿Qué te cuentas, Lee?
– Bueno, en primer lugar, acabemos con esto de un modo o de otro. La historia que nos dio Bates sobre esos guiones tuyos que sirvieron de base para los asesinatos. ¿Era cierta?
– Y tanto, Lee. Y salvo por unos cuantos detalles, por lo que yo sé, es la condenada verdad.
– ¿Ah, sí? Por eso quería verte. En este asunto hay otro aspecto más que podría convertirse en noticia, si conseguimos material suficiente. El asunto de Mueller. Walther Mueller.
De repente, Tracy deseó estar un poco más sobrio. Sacudio la cabeza para despejarse, pero no le sirvió de mucho, y preguntó:
– ¿Cómo te enteraste de eso?
– Gracias a ti. Oye, Tracy, ¿alguna vez escribiste un guión sobre un joyero que era asesinado?
Tracy asintió despacio.
– Está bien, te lo contaré primero y después me dirás como conseguiste saber lo que sabes. -Le contó a Randolph que Bates le había preguntado si alguna vez había oído hablar de un tal Walther Mueller, y si había estado en la ciudad la primera semana de junio, y añadió-: Até cabos, revisé los diarios de esa semana y encontré una nota de Prensa sobre el asesinato. Es todo lo que sé. Y es una falsa alarma, Lee. Sólo porque escribí un guión sobre un joyero, Bates comprobó el caso del último joyero que asesinaron en la ciudad. Es todo. Incluso el método era diferente.
– ¿Estás seguro?
– Segurísimo. ¿Cómo te enteraste?
– Ya te lo he dicho, gracias a ti. Ray, del Departamento de Circulación, me contó que te había dado los diarios de esa semana. Los repasé yo también para averiguar qué era lo que tanto te intrigaba. Esa semana se produjeron varios asesinatos que salieron en los diarios. Los comprobé todos, y el de Mueller era el único que encajaba.
– Ya te he dicho que no tiene nada que ver. Era sólo que…
– Barney, ponme otra cerveza -ordenó Lee-. Y un trago para mi ebrio ex empleado. Va a necesitarlo.
Con un dedo dio un golpecito al primer botón del chaleco de Tracy, y le dijo:
– Si hubieras sido periodista en lugar de lo que eres, habrías comprobado quién se encargó del entierro. Yo lo comprobé. Fue una empresa que lleva mucho tiempo en el negocio y se llama «Westphal & Boyd».
– Me tienes realmente sorprendido. ¿Y qué?
– Después de eso, hice lo que tú habrías hecho si hubieras estado en el baile. Llamé a «Westphal & Boyd» para averiguar quién les había encargado el entierro, y me enteré.
– Apuesto a que te lo contó un pajarito.
– Tendría que levantarme y dejarte aquí plantado. O algo mejor, darte un puñetazo en la nariz. Pero voy a contártelo. El tipo que se encargó de arreglar lo del entierro con la funeraria se llamaba Dineen. Arthur D. Dineen.
Tracy inspiró hondo y soltó el aire despacio. De golpe se sintió completamente sobrio.
– ¿Y qué más? -preguntó-. No te detuviste ahí, ¿verdad?
– Fui a ver a Bates con los datos que tenía -repuso Lee-, y no me hizo ni caso. No quiso colaborar conmigo, ni siquiera para decirme por qué no quería colaborar.
– ¿Cuándo ocurrió todo esto, Lee?
– Ayer. Envié a Burke para que hablara con la señora Dineen, para ver qué podía conseguir por ese lado. Era algo, aunque no mucho. Es el tipo de mujer que detesta a los periodistas, y no hubo manera de sacarle nada. Burke supuso que la mujer no quería que removiera el pasado, por temor a que saliera a la luz alguna cosa. Como, por ejemplo, que Dineen tenía algún lío da faldas. ¿Lo tenía?
– No lo sé, Lee. Oí algún que otro rumor, pero yo no lo sé.
– Nosotros logramos averiguar que Dineen y el tal Walther Mueller eran íntimos amigos. Antes de que Dineen entrara a trabajar en la Radio, cuando era más joven, había vivido en Sudamérica. Había sido representante de una firma norteamericana. Él y Mueller habían hecho amistad, y esa amistad perduró incluso después de que Dineen regresara. Había vuelto a Sudamérica en un par de oportunidades para pasar sus vacaciones, y Mueller había venido aquí, también en un par de ocasiones. Y se escribían.
– ¿Fue Dineen a buscar a Mueller al aeropuerto?
Randolph sacudió la cabeza y respondió:
– Su mujer dice que no. Dice que sabían que Mueller iba a venir a los Estados Unidos para quedarse definitivamente, pero que no sabían con exactitud cuándo iba a llegar. Mueller se marchó del aeropuerto y fue directamenye al hotel, donde lo mataron antes de que telefoneara a Dineen…, ellos no se enteraron de que estaba aquí hasta que leyeron lo del asesinato en los periódicos. Al menos eso es lo que la señora Dineen dice. De todos modos, Dineen se presentó entonces y ayudó a poner en orden los asuntos de Mueller, y se encargó del entierro y demás.
– Hummm -masculló Tracy-. ¿Tenía Mueller algún pariente?
– Un hijo y dos hijas en Río de Janeiro. Todos mayores y casados. Lo heredaron todo. La herencia no era muy grande, su valor alcanzaría las cinco cifras, pero el hombre no era millonario. Dineen fue su ejecutor testamentario. Oficialmente, quiero decir, porque su abogado se encargó de todo.
– ¿Viste a su abogado?
– Burke fue a verlo esta mañana. No consiguió nada extraordinario. El collar de perlas que estaba retenido en la Aduana cuando se cometió el asesinato, pasó a formar parte de la herencia, y por él se consiguieron doce mil dólares tras haber deducido los derechos aduaneros. Después estaba el giro bancario que había traído consigo, y unas cuantas inversiones en Río. Todo eso sumaría unos treinta mil dólares, después de efectuadas todas las deducciones; ese dinero regresó a Río, pues le correspondía a los hijos.
Tracy fue haciendo pequeños círculos sobre la barra con el fondo mojado del vaso.
– ¿Tenia algún pariente aquí? -inquirió.
– Una sobrina. La señora Dineen dijo que creía que la chica vivía en Hartford, Connecticut. Pero nunca la conoció.
– ¿Sabes cómo se llama?
– No. ¿Qué importancia podría tener eso?
«Depende -pensó Tracy- de cómo se llame.» Pero no hizo ningún comentario y se limitó a decir:
– Ninguna, supongo. ¿Es todo lo que sabes?
– ¡Fíjate quién pregunta! Claro que es todo lo que sé. Pero hay algo que me intriga. ¿Por qué Bates no investiga más ese aspecto del caso?
Tracy estudió su imagen en el espejo que había detrás de la barra.
– Supongo que porque piensa que no tiene nada que ver -repuso Tracy-. Cree que sabe quién mató a Dineen y a Hrdlicka.
– Y un cuerno. ¿Quién?
– Yo -replicó Tracy-. Me parece que piensa que soy un psicópata. Que me dedico a escribir guiones y que después siento el impulso irrefrenable de llevarlos a la práctica. O algo así.
– ¿Y es así?
– No seas burro, Lee. ¿Crees que te lo diría si fuera así?
Lee Randolph sacudió la cabeza con cara de duda.
– Supongo que te conozco bastante bien. No estás loco…, al menos no de ese modo. Pero, ¿qué harás al respecto?
– ¿Qué puedo hacer al respecto? Nada. Salvo no permitir que Bates me relacione con más asesinatos.
– Tracy, ¿me estás tomando el pelo? ¿De veras que vas a quedarte sentado a esperar que se aclare el asunto? Joder, Tracy, hubo una época en que fuiste un buen reportero.
– ¿Y qué tiene que ver con todo esto el hecho de ser reportero?
Randolph soltó una risotada.
– Cuando trabajabas para mi, si te hubiera asignado un caso como éste, habrías salido a interrogar a la gente hasta conseguir respuestas que encajaran…, o no. Y después te… Vale, olvídalo. Espero que Bates logre engancharte.
– Menudo consuelo me das.
– Consuelo -repitió Randolph-… Eso quieres, ¿eh? Por el amor de Dios. Consuelo. Alguien te usa de pantalla para achacarte tres asesinatos y tú te quedas ahí sentadito, esperando consuelo. Si ése es el efecto que tiene la Radio sobre un buen reportero, que me cuelguen ahora mismo.
– Maldita sea, Lee, no puedes…
– ¿Cómo que no puedo? Te has vuelto más blando que un colchón de plumas. Lo que necesitas es una fecha tope de entrega. Pues bien, te daré una. O me consigues una buena nota periodística para mañana a la noche, o estás despedido.
Tracy sonrió tontamente.
– Simon Legree, amigo mío. Me alegro de no trabajar más para ti.
– Y yo también -repuso Randolph. Se bebió el resto de la cerveza y se puso en pie.
– Antes eras un tipo cojonudo. Y ahora buscas consuelo.
Salió del bar.
Poco a poco a Tracy se le borró la sonrisa. Observó cómo se le iba borrando de la cara en la imagen del espejo, y después hizo señas a Barney.
– Ponme una doble -le pidió. Se volvió y miró las ventanas delanteras del bar. Fuera había oscurecido ya. Y dentro tampoco había demasiada luz.
– Maldita sea, Barney -dijo.
– ¿Sí?
¿Y cómo contestaba a eso? No sabia cómo contestar a nada.
– Anda, Barney, tómate una conmigo.
Barney sirvió dos copas, y antes de beber, dijo:
– Salud.
– Barney, en una época fui un buen reportero.
– Sí -repuso Barney, sin signos de interrogación esta vez, lo cual fastidió a Tracy. También le hubiera fastidiado si los hubiera habido.
– ¿Y qué más? -inquirió.
– Pues nada -repuso Barney-. Sólo te daba la razón. Gracias por la copa. -Se alejó al otro extremo de la barra y se puso a lavar unos vasos.
«Voy a emborracharme -pensó Tracy-. Diablos, pero si estoy borracho. ¿Lo estoy?»
No lo sabía. Físicamente tenía la sensación de mareo que acompaña al exceso de alcohol, pero no notaba el cerebro obnubilado. Su cuerpo estaba un tanto beodo; lo supo cuando se bajó del taburete y tuvo que concentrarse para tratar de caminar con normalidad. Pero su cabeza seguía estando en el extremo opuesto del maldito telescopio, mirando al Tracy pequeñito que estaba solo, sentado ante una barra tratando de ponerse trompa.
– Mira… -dijo.
– ¿Sí? -repuso Bamey, y miró a Tracy, pero no se le acercó.
– No es asunto de ellos.
Barney se limitó a lanzar un gruñido.
Barney debió de creer que estaba borracho para hablar de aquella manera. Quizá Barney tuviera razón. No debería utilizar un pronombre sin un antecedente.
Pero no era asunto de ellos.
¿Qué derecho tenía Millie para suponer que se había tomado la semana libre para ir a meter las narices en una sierra circular? Eran sus narices, y no las de Millie.
¿Y qué derecho tenía Lee Randolph para creer que tenía que meterse en aquel asunto más de lo que ya estaba metido? Pagaba sus impuestos y contribuía a mantener al Departamento de Policía, a quien le correspondía resolver los crímenes. Además, ellos contaban con recursos para resolverlos, y él no.
¿Qué derecho tenía Barney a estar de acuerdo con ellos? Sí, Barney estaba de acuerdo con ellos; lo sabía por la forma en que lo miraba.
Bates era más sensato. Bates no pensaría que se tomaba una semana libre para perseguir al asesino. No, señor. Bates pensaría que se tomaba una semana libre para planear un par de asesinatos más.
Maldito fuera aquel telescopio por el que se veía. Maldito fuera el espejo que había detrás de la barra.
Porque le mostraba la imagen de otra barra, y de un borracho solitario con ojos desorbitados, sentado solo, con cara de imbécil. Un imbécil en la penumbra, cuando las luces son tenues.
Un imbécil que se dejaba amedrentar por la Policía, porque un asesino lo había amedrentado antes. Un maldito asesino que le había plagiado las ideas.
Un asesino que se había cargado por lo menos a tres víctimas. «Venga, vamos, reconócelo.» Lo de Mueller estaba relacionado. Mueller había sido amigo de Dineen.Y aquélla era una conexión suficiente como para que el detalle encajara en algún sitio.
Coincidencia; era el calificativo que se le endilgaba a una pista cuando a uno le daba demasiada pereza o demasiado miedo seguirla.
Como lo de Dotty-Dorothea Mueller. Dotty, la hermosa, cuya nuca delicada y suave infundía tantos deseos de besarla; la de los dedos alados capaz de convertir una máquina de escribir en ametralladora. Pequeña, suave, tierna, joven y deseable y…, maldita Dotty.
El hecho de que se apellidara Mueller no era ninguna coincidencia. Las coincidencias no existían. Coincidencia era el nombre que se le daba a una pista que se temía seguir.
Randolph la hubiera seguido…, o hubiera enviado a uno de sus muchachos a investigarla…, si Randolph hubiera sabido que una muchacha llamada Mueller había trabajado en la «KRBY» a las órdenes de Dineen, contratada por Dineen. Sólo que Randolph no lo sabía; era una ventaja que tenía sobre Randolph, si decidía poner manos a la obra y…
Pero no iba a decidirlo.
– Otra copa, Barney. Para ti también.
Barney se le acercó y le sirvió la copa.
– Esta vez, paso -dijo Barney-. La noche es joven, todavía no son las ocho. No puedo emborracharme tan temprano.
– En eso no estamos de acuerdo, Barney. Yo sí. Voy a ponerme ciego.
– ¿Por qué?
– Bueno… -contestó Tracy, pero no supo muy bien cómo continuar. Aquélla era una pregunta increíble en un tabernero. No era asunto de Barney el motivo que llevaba a un cliente a querer emborracharse.
¿Por qué no podía la gente dejar de entrometerse en sus asuntos? Sólo quería que lo dejaran en paz.
– Ven aquí, Barney.
Barney se le acercó.
– Escúchame, Barney, ¿acaso no es sólo asunto mío si soy un valiente o un cobarde?
– Supongo que sí -respondió Barney-. ¿Y qué eres?
– Un cobarde -repuso Tracy rápidamente-. Vamos a ver, me gusta ser un cobarde. Además, yo soy Bill Tracy y no Dick Tracy. Tampoco soy Supermán. Ni siquiera Philo Vance. Y, ni mucho menos, soy ese tío que le llevó un mensaje a García.
– ¿Quién fue ése?
– No lo sé; ni siquiera sé quién era García ni de qué trataba el mensaje. Quizá fuera del sastre de García para pedirle que pasase a recoger sus pantalones. Pero se lo llevó ese tío. Yo no lo hubiera hecho.
– No conozco a ese tal García, pero tengo una caja de cigarros «García». ¿Te apetece uno? -le preguntó Barney.
– Guárdatelo. Y no me tientes para que te diga qué hacer con él.
– Así no se puede fumar un cigarro -dijo BarneyTracy frunció el ceño y dijo:
– Barney, trato de ponerme serio. ¿Cómo es que nos hemos desviado tanto para acabar hablando de cómo no se puede fumar un cigarro?
– Por García. Dijiste que no le llevarías nunca un mensaje a García, y yo te dije que tenía unos cigarros «Gar…».
– Corta el rollo. Volvamos a la cuestión principal. Si quiero ser un cobarde, y me gusta ser un cobarde, ¿acaso no es asunto sólo mío?
– Supongo que si.
– De acuerdo -dijo Tracy-. Entonces, no vuelvas a tocar el tema.
Barney suspiró y siguió secando vasos.
Tracy se miró en el espejo. Por un momento tuvo la impresión de ver ahí sentados a dos cobardes en lugar de uno, y tuvo que fijar bien la mirada para resolver el problema de la doble imagen. Pero, ¿para qué tomarse tantas molestias?, se preguntó. ¿Por qué no podía ser dos cobardes si le apetecía? ¿Acaso no había un refrán por ahí que decía que dos cobardes es mejor que uno? No, era dos cabezas son mejor que una.
– Barney, en una época fui un buen reportero.
– Sí -dijo Barney, con tono resignado.
– Barney.
– ¿Sí?
– Oye, Barney, ¿dos cobardes es mejor que uno?
– No.
– Es lo que yo pensaba.
Se bajó del taburete y se quedó allí de pie, durante un momento, con la mano apoyada sobre la barra por si necesitaba mantener el equilibrio. No, no lo necesitaba. Podía tenerse en pie. Aún podía caminar.
Si se concentraba, incluso podía andar recto. Así lo hizo; anduvo recto hasta la puerta y salió.
Había doce calles hasta la casa de Dotty. Sabía que en doce manzanas lograría despejarse bastante.
A mitad de camino comenzó a sentirse casi sobrio. Y a punto estuvo también de dar media vuelta y regresar.
La noche era demasiado hermosa como para meterse en problemas, para ir buscándose problemas. Una brisa fresca le acariciaba la cara, era tan suave como la caricia de la mano de Dotty. Y el cielo estaba despejado, era de un intenso azul oscuro, y se veían las estrellas incluso a través del resplandor de las luces de la ciudad. Las estrellas eran los brillantes chispazos que le hubiera gustado ver en los ojos de Dotty cuando lo miraba.
Mientras cruzaba por Washington Square, allá en lo alto, las hojas de los árboles se estremecieron y debajode los árboles, los bancos estaban ocupados por enamorados. Los niños corrían y chillaban.
La noche seguía siendo hermosa cuando llegó a casa de Dotty.
Entró en el vestíbulo, tocó el timbre y esperó con la mano en el picaporte de la puerta interior, hasta que la cerradura hizo clic.
Después subió las escaleras, sin necesidad de andar con cuidado, y al llegar a lo alto estuvo a punto de cambiar de parecer, aunque no para volver sobre sus pasos, sino para cambiar el motivo de la visita cuando llegara a destino.
Ella oyó sus pasos en el corredor y le abrió la puerta.
– ¡Vaya, Bill! No esperaba…
Entró y la dejó en la puerta.
– Bill, me alegro de verte, pero… -La voz de Dotty se había vuelto tensa-. Lo siento, no puedes quedarte. Espero a una persona y me disponía a…
– No voy a quedarme -adujo Tracy, y echó un vistazo al escritorio. La máquina de escribir estaba cubierta con la funda. Junto a ella había dos prolijas pilas de papel, una de color amarillo, la otra blanca. Unos clips dividían cada pila en cinco manuscritos.
– Has terminado -le dijo con tono acusador, aunque no había sido aquélla su intención.
– Sí, he terminado. Si quieres leerlos, puedes llevártelos. Tu portafolios sigue aquí.
Tracy se dio la vuelta y la miró. Ella había cerrado la puerta, pero no se había movido. Parecía molesta y un tanto intrigada.
– Eres de Hartford, ¿no? -le preguntó.
– Sí. Pero, ¿qué tiene eso que ver con…?
– Nada. Entonces, tenías un tío que se llamaba Walther Mueller. Lo mataron hace poco más de dos meses.
– Claro. Salió en los diarios. Vamos, Bill, ¿qué es lo que intentas decirme? ¿Qué tiene eso que ver con…? ¿Has estado bebiendo?
– Claro que he estado bebiendo. ¿Tienes algo que ocultar con respecto a este asunto? ¿O estás dispuesta a hablar de ello?
– Bill, no sé qué te propones. Por supuesto que no tengo nada que ocultar. ¿Por qué iba a tener que ocultar nada?
– No lo sé. Eso es lo que quiero averiguar.
– ¿De qué estás hablando?
– De unos asesinatos -repuso Tracy-. Estoy hablando de unos asesinatos…, de unos cuantos asesinatos. Tu tío fue asesinado. Tu jefe, el hombre que te contrató en el estudio, fue asesinado. Y un amigo mío, un conserje, fue asesi… Dotty, ¿por casualidad no tendrás antepasados polacos?
La muchacha retrocedió hacia la puerta. Tenía la mano en el picaporte.
– Bill -le dijo-, estás borracho. Lo siento, pero tendrás que marcharte. No puedo hablar contigo ahora. Si quieres venir mañana, cuando no estés en ese estado, con mucho gusto te contaré lo que…
– ¿Tienes antepasados polacos?
– No, claro que no. Belgas por parte de mi padre, e ingleses y noruegos por parte de mi madre. ¿Quieres marcharte, por favor?
– ¿Conocías a un hombre llamado Frank Hrdlicka?
– Frank… Es el hombre que mataron en el edificio donde vives, ¿no? ¿El conserje?
– Sí. ¿Lo conocías?
– Claro que no. No pienso contestar más preguntas si te comportas de ese modo.
– Si no me sintiera de este modo, Dotty -le dijo Tracy-, no te estaría haciendo estas preguntas. Pero…, bueno, está bien, te pido disculpas de antemano. Y ahora dime, ¿cómo conseguiste ese trabajo en la «KRBY»? ¿A través de tu tío?
– En cierto modo, sí.
– ¿Qué quieres decir con eso de en cierto modo? ¿Conociste a Dineen a través de tu tío?
– Fue de una manera perfectamente normal. Pero no tengo tiempo de… Si vienes mañana, te lo contaré todo. Pero, ahora, no.
– Como mucho tardarás cinco minutos en contármelo si empiezas ahora y no te detienes. De ese modo me tendrás fuera de aquí dentro de cinco minutos. Si quieres llamar a la Policía, tardarán un cuarto de hora en llegar.
Le lanzó una mirada furibunda. Tenía los ojos azules como canicas y no había en ellos estrella alguna.
Tracy se sentó en el sofá e hizo ademán de arrellanarse.
Y, de repente, Dotty lo sorprendió haciéndole una sonrisa. Se encogió de hombros fingiendo resignación, se acercó y se sentó en el brazo del sillón que había delante del sofá.
– Está bien, Bill. Tendré en cuenta que has estado bebiendo y no me enfadaré. No existe ningún motivo por el que no deba contártelo, salvo la forma en que me lo preguntaste, y pasaré ese detalle por alto. Puedo contártelo en menos de cinco minutos y, después, te irás. ¿Me lo prometes?
– Sí.
– Está bien. En primer lugar, nunca conocí a mi tio. Aunque sabía que en Sudamérica tenía un tío con dinero, yo creía que era mucho más de lo que después resultó ser. Hace unos seis meses, cuando empecé a vender mis cuentos de amor, le escribí. Le sugerí…, bueno, que viajar seria una experiencia para un escritor y me preguntaba si…, bueno…
– Sé sincera -le pidió Tracy-. Tratabas de conseguir que te invitara a viajar a Río para vivir allí una temporada. Pero la cosa no coló, ¿verdad?
Dotty frunció el ceño ligeramente y repuso:
– Me envió una carta para informarme de que se iba a jubilar y que se marcharía de Río para venir a establecerse a los Estados Unidos. Me dijo que no veía la hora de conocerme cuando estuviera aquí y bueno…, en cierto modo sugirió que podría hacer algo por mi para que pudiera viajar. No sé qué estaría pensando, y supongo que jamás lo sabré.
»En la misma carta me preguntó si me interesaba escribir cosas para la Radio. Me decía que tenía un buen amigo llamado Arthur Dineen, que era director de programación de la «KRBY», y que si me interesaba el medio, que hablara con el señor Dineen al respecto, y que entretanto él le escribiría.
»Me vine a Nueva York y hablé con el señor Dineen, y él me dio trabajo en la Radio. Sugirió que trabajara una temporada en las oficinas hasta que me aclimatara, y que después trataría de conseguirme una oportunidad para trabajar en algún programa.
»Eso es todo. Empecé a trabajar en la Radio hace tres meses…, no, tres meses y medio.
– Ah -dijo Tracy. Se sintió vagamente decepcinado, y un poco avergonzado de sí mismo por haber sido tan brusco con Dotty. Su historía era cierta, sin duda. Tenía sentido y todos los hechos encajaban a la perfección-. ¿Y ni tú ni el señor Dineen sabíais cuándo vendría tu tío?
– Yo, no. Y después, el señor Dineen me dijo que él tampoco. Me comentó que le hubiera gustado que mi tío le enviara un telegrama para poder ir a recibirlo al aeropuerto y que…, quizás así, aquello nunca hubiera ocurrido.
Dotty tendió la mano, con la palma hacia abajo, para enseñarle el anillo que llevaba en el anular.
– Me traía un regalo…, este anillo. Es sólo un aguamarina, pero la montura es una bonita obra de artesanía en oro blanco.
– Es precioso -dijo Tracy. Se sentía un poco tonto-. Los diarios no lo mencionaban. ¿Cómo es que no se lo robaron junto con el dinero?
– Estaba en la Aduana, junto con las perlas. Había también algunas otras cosas que los periódicos no se molestaron en mencionar. Un hermoso tintero de plata para el señor Dineen y unas cuantas cosas más.
– ¿Y cómo supiste para quién era cada cosa?
– Porque así lo había puesto él en la declaración aduanera. Te preguntan si los objetos que traes son para regalo o para vender. Las perlas (supongo que lo habrás leído) las trajo para vender. Imagino que pensaría que aquí le darían más dinero, a pesar de los impuestos.
– Un tintero -dijo Tracy, pensativo-. Es lo que se llevó el hombre que mató a Dineen. ¿Era muy valioso?
– Era de plata. Una exquisita obra de artesanía. No lo sé, calculo que valdría unos cientos de dólares, no más. Dificilmente pudo haber ido a su despacho para robarlo…, me refiero al asesino…, aunque, claro, era un objeto lo bastante valioso como para que quisiera llevárselo si…
– ¿Trajo tu tío algún otro regalo para los Dineen o para ti?
– Para mi, no. Y que yo sepa, no traía nada más. En otras ocasiones le había enviado regalos al señor Dineen. El reloj de pulsera con segundero, que llevaba el señor Dineen, por ejemplo. Y…, ¿conociste a Rex, el perro? Le mandó un hermoso collar; era de piel de pecarí y tenía unos remaches bañados en oro. El señor Dineen se llevó a Rex cuando visitó Sudamérica la primavera pasada, y después mi tío le hizo el collar y se lo envió para Rex. Además, el señor Dineen me comentó que mi tío le había enviado unos pendientes para su esposa, y también un reloj, creo.
– ¿No era un tanto dadivoso con los regalos?
– Bueno, el señor Dineen le había hecho algunos favores. Me refiero a unos favores de negocios en Nueva York, y no aceptó nada a cambio. Pero, claro, los regalos no podía rechazarlos.
– ¡Qué clase de favores?
– No lo sé. No tengo ni idea. -Dotty miró el reloj con cierto sarcasmo en la expresión-. Bill, dijiste cinco minutos y han pasado más de diez. Es todo lo que sé, de veras, aparte de lo que salió en los diarios.
Tracy se puso en pie y dijo:
– Ya, gracias, me marcho.
Se sentía bastante tonto. Estaba claro que Dotty no sabia nada y que su relación con los hechos era perfectamente inocente, y él había empezado a interrogarla como si fuera una delincuente. De milagro no había llamado a la Policía para que lo echaran de allí.
Había entrado como un león, y ahora se marchaba también como un cordero, después de haberse comportado como un cobarde…
– ¿De qué te ríes? -inquirió Dotty, recuperando su tono de fastidio.
– De nada -repuso Tracy-. Es que estaba pensando… Oye, Dotty, ¿por qué no le contó Dineen a su mujer que tú ibas a empezar a trabajar en el estudio?
Para Tracy había sido una pregunta lanzada al azar.
Pero Dotty se sonrojó de repente y después se puso pálida; levantó la mano en la que llevaba el anillo con el aguamarina y le propinó a Tracy una sonora bofetada.
– ¡Fuera de aquí! -le gritó.
Tracy se marchó. No tenía nada más que decir. Pero, cuando hubo traspuesto la puerta, se volvió. Seguía sin tener nada que decir, pero se despidió:
– Bueno, Dotty, ha sido bonito conocerte. Sien…
La muchacha cerró de un portazo.
Pensativo, se dirigió a la escalera. Lo sentía, pero no estaba seguro de qué era lo que sentía. Había formulado una pregunta al azar, y había hecho diana. Sólo una conciencia culpable habría provocado una reacción tan brusca.
Dineen y Dotty.
Maldición.
Y él que se había mostrado cortés. Se había comportado como un perfecto caballero. El pequeño Lord Fauntleroy Tracy. Diablos.
Bajó las escaleras y abrió la puerta que daba al vestíbulo exterior.
Un hombrecito aseado, de cabello gris y quevedos de montura de oro se encontraba allí de pie, en el vestíbulo, con la mano levantada dispuesto a llamar a un timbre. Entonces vio a Tracy y bajó apresuradamente la mano.
– Buenas noches, señor Wilkins -lo saludó Tracy.
– Ah…, buenas noches, señor Tracy.
– Buenas noches, señor Wilkins.
– Buenas… -Wilkins frunció el ceño.
– Pues sí que hace una buena noche -comentó Tracy-. Es el apartamento siete, por si era eso lo que estaba buscando. Ya tiene listos los manuscritos.
– Los…, esto…
– Los guiones para Millie. Ha venido por eso, claro. ¿Por favor, quiere decirle de mi parte que fue divertido haberla visto?
Wilkins retrocedió para dejar pasar a Tracy. Wilkins frunció el ceño y después pulsó el botón que había encima del buzón número siete. La cerradura de la puerta interior hizo clic justo cuando Tracy abría la puera de la calle.
Tracy se asomó y dijo:
– Señor Wilkins.
– ¿Sí?
– Cuidado con el impulso biológico. La emisora «KRBY» no aprueba que sus…, esto…, empleados…
Wilkins había recuperado su dignidad. Con tono helado, repuso:
– Ya es suficiente, señor Tracy.
– Y tanto, señor Wilkins. Buenas noches, señor Wilkins.
CAPÍTULO XIII
Tracy cerró la puerta y echo a andar calle abajo mientras silbaba. Por algún extraño motivo se sentía alegre. Tendría que estar hecho un basilisco, pero no era así. Era demasiado gracioso. ¡Wilkins! Santo Dios… ¡Wilkins! ¡Dineen y Wilkins!
Aunque era injusto. Decididamente injusto. En realidad no le importaba que una chica utilizara sus artimañas para abrirse paso en una profesión; era un privilegio de la mujer si deseaba sacarle partido. Pero, maldición…, tendría que estar en contra de las leyes sindicales, o algo por el estilo, el que encima de todo aquello fuera una luz escribiendo guiones. Cualquiera de aquellas dos características endurecían muchísimo la competencia, pero ambas…
Tendría que haber estado preocupado, pero no lo estaba.
Decidió que debía de estar borracho. Y eso le recordó qué se suponía que debía hacer.
En fin, ya había dado el primer paso. Había visto a Dotty. ¿Y qué sabía ahora que pudiera considerarse importante? ¿Qué sabia que podía haber conducido a un asesinato?
Ciertamente, no era la vida sexual de Dotty. Era posible que alguien hubiera matado a Dineen por celos. Pero no al tío de Dotty, al que ella jamás había conocido. Ni a Frank. No, eso no tenía sentido.
¿Por dinero, entonces? El tintero de plata…, se había olvidado de ese detalle hasta que Dotty lo mencionó. Quizás el hecho de que el asesino lo hubiera robado tuviera alguna importancia, siempre y cuando el asesino se lo hubiese llevado porque era un regalo que Mueller le había hecho a Dineen.
¿En qué circunstancias le habría hecho el regalo? Quizá la señora Dineen pudiera decírselo. Quizás ella pudiera decirle qué otros regalos, si los había, además del collar para el perro y el reloj, le había hecho Mueller a su marido. En un tintero se podían ocultar cosas, si el tintero hubiera sido hecho para ocultarlas. O en un reloj. ¿Habrían intentado robar el reloj? ¿Y qué clase de reloj sería? Sintió un leve entusiasmo, como si estuviera a punto de alcanzar los márgenes exteriores de una respuesta. ¿Qué hora era? ¿Sería demasiado tarde para ir hasta Queens a ver a la señora Dineen?
Tendría que haber ido de todos modos. Especialmente porque no había asistido al entierro. Todavía estaba a tiempo; le expresaría sus condolencias y después le haría unas cuantas preguntas.
¿Estaba lo bastante sobrio? En fin, lo estaría para cuando llegara a Queens. Según su reloj, eran sólo las ocho y media. Si lograba coger un taxi…
Se acercaba uno en ese momento, y lo paró.
– Al puente de Queensborough -le ordenó al taxista-. Le indicaré el camino cuando lo hayamos cruzado; sé cómo llegar, pero no sé la dirección.
El taxi se desvió hacia la Segunda Avenida y se dirigió al Norte, rumbo al puente. En una o dos ocasiones, Tracy notó que aminoraba la marcha sin motivo aparente. En la Calle 40, el conductor giró hacia el Este y después hacia el Norte, por la Primera Avenida.
Giró hacia el Oeste en la Cuarenta y Dos y volvió a aminorar la marcha.
– Nos están siguiendo -le informó el conductor, dándose la vuelta. Su voz sonaba un tanto asustada-. Quise asegurarme antes de decirle nada.
Tracy lanzó un juramento. Se había olvidado de que Bates le había advertido que lo estaban vigilando. Probablemente se habían pasado toda la tarde pisándole los talones…, habrían ido al bar de Barney y a casa de Dotty… Pues daba igual.
– Está bien -le dijo al taxista-. Que nos sigan.
– De eso, ni hablar -dijo el taxista-. No quiero líos, y no quiero que me sigan hasta Queens. Coja otro taxi o vaya en Metro.
– Está bien -dijo Tracy, lanzando un suspiro-. ¿Estamos en la Cuarenta y Dos? Lléveme a Broadway.
Mientras iban hacia allí, miró por la ventanilla trasera. Sí, había un coche, un sedán «Chevie», con dos hombres en el asiento delantero. Hombres fornidos. Bates no había estado de broma.
Le pagó al taxista en la esquina más concurrida del mundo. Y entonces, por puro empecinamiento, inició un recorrido errático entre la multitud vespertina, se metió en el «Bar Astor», lo recorrió todo hasta el vestíbulo, salió por otra puerta y volvió a mezclarse entre la multitud.
En la esquina, cuando entró en el Metro, ni siquiera se molestó en volverse para comprobar si aún lo seguían. Uno de los hombres se habría visto obligado a aparcar el coche o quedarse dentro, y si el otro no lo había perdido en aquel jaleo, entonces se merecía un viaje en Metro hasta Queens.
De todos modos, por pura curiosidad, observó a las personas que iban en el mismo vagón. Ninguna tenía aspecto de policía.
Al llegar a Queens, cuando se bajaron con él dos mujeres y un señor mayor medio bebido, acabó de convencerse del todo. Los había despistado en el «Astor».
Mientras recorría las calles que conducían hasta la casa de Dineen, notó que estaba bastante sobrio. Volvió a mirar el reloj; eran las nueve; llegaría a las nueve y diez. Tendría que disculparse, y explicarle a la señora Dineen que había salido más temprano, pero que habían surgido inconvenientes.
Después, se iría al restaurante más cercano, siempre que en Queens hubiera restaurantes. Tendría que haber comido más temprano; al disiparse los efectos del alcohol, le estaba entrando un hambre feroz.
Vamos a ver…, aquélla era la manzana. Sería la cuarta o la quinta casa, contando desde la esquina. No se acordaba de cuál era exactamente; además, todas se parecían.
Se detuvo delante de la cuarta casa, y desde allí miró a la quinta y vuelta otra vez a la cuarta, tratando de recordar cuál era. La vez anterior él había venido durante el día; por la noche, las cosas tienen otro aspecto.
Pero la cuarta casa estaba a oscuras. Y en la quinta había luz. Si era la casa delante de la cual se encontraba, entonces no había nadie, a menos que se hubieran ido a dormir condenadamente temprano.
Ya que estaba, podía intentarlo en la quinta, la que tenía luz.
Llegó hasta las escaleras del porche y cayó en la cuenta que no tenía que avanzar más. Aquélla no era la casa. El porche y la puerta eran diferentes, y en la puerta no había llamador. Recordó que había admirado el antiguo llamador de bronce de la puerta principal de Dineen.
Entonces, la casa de Dineen era la otra, la que estaba a oscuras, y había hecho todo aquel viaje para nada. Retrocedió hasta la acera. Al pasar delante del sendero de entrada, volvió a mirar hacia la casa de Dineen.
Se detuvo, porque había visto una luz. Una luz tenue en una ventana del piso de abajo. Parecía una linterna. Se detuvo y se quedó mirando.
Era una linterna. Se movía, y se volvía cada vez más tenue cuando quien la empuñaba se alejaba de la parte delantera de la casa, haciéndose más intensa cuando regresaba.
Tracy se quedó allí, de pie, sin saber qué hacer. Podía tratarse de un ladrón. O podía ser alguien de la familia que utilizaba una linterna porque se habían fundido los plomos o algo por el estilo. No, no podía ser. Tendrían que haber tenido fusibles de recambio, y la linterna tendría entonces que haber estado en el sótano, donde estaría también la caja con las llaves de la luz. Al menos, las personas que llevaran la linterna tendrían que haberse dirigido hacia allí.
Volvió a verse la luz por un breve instante y después desapareció.
Entonces a Tracy le asaltó una idea; lo hizo con tanta fuerza, que se estremeció un poco. Si allí dentro había un ladrón, no se trataba de un ladrón cualquiera. Tenía que ser el asesino, el hombre que ya había matado a Walther Mueller, a Arthur Dineen y a Frank Hrdlicka.
Y hasta ese momento, aquella figura había sido una abstracción. Pero ya no lo era. Asesino. Una palabra concreta. Asesino: persona que asesina. No era una palabra bonita; tampoco era un bonito pensamiento, y mucho menos a esas horas de la noche.
Tracy se refugió bajo la sombra de un árbol entre la acera y el bordillo, y reflexionó sobre lo que debía hacer. ¿Entrar?
No, no estaba loco, por más que Bates pensara lo contrario. ¿Desarmado ante un asesino que probablemente llevaba un revólver? ¿Sin siquiera tener una linterna? Una locura.
Sólo le quedaba una cosa lógica y sensata por hacer: dirigirse a la casa iluminada de al lado y pedirles que telefonearan a la Policía. Aquello era un trabajo para la pasma, no para Bill Tracy.
Con amargura pensó en lo listo que había sido al despistar a los dos policías que lo habían estado siguiendo toda la tarde. En ese momento hubiera dado mil dólares por ver el sedán «Chevie» con los dos policías corpulentos en el interior.
Echó una última mirada hacia la casa de Dineen (ya no se veía la luz) y se dirigió a la casa de al lado.
Entonces, de repente, supo que era demasiado tarde para telefonear a la Policía. Era demasiado tarde para hacer nada, a menos que fuera una tontería. Porque en la tranquilidad de la noche oyó un sonido inconfundible: el abrirse y cerrarse de una puerta trasera en la parte posterior de la casa.
El asesino huía por la puerta trasera.
¿Daría la vuelta y aparecería por el frente? No, claro que no. Se marcharía por el callejón, si… Sí, había un callejón. Tenía que haber un callejón porque no existía una entrada para coches, y Tracy recordó que en la parte posterior había un garaje.
Probablemente el asesino había dejado su coche (sin duda tendría coche) en el callejón. Si lograra tomar nota de la matrícula…
Los pies de Tracy debieron de estar pensando por él, porque ya había echado a correr hacia la esquina y se dirigía hacia la entrada del callejón. Corrió sin hacer ruido por la franja de césped que había entre la acera y el bordillo.
Al terminar la franja de césped, él siguió corriendo sin hacer ruido; recordó entonces que esa mañana, al vestirse, se había puesto los zapatos deportivos con suela de goma. Se detuvo bajo la sombra de una catalpa, a unos pocos metros del final del callejón, y aguzó el oído.
Del callejón no le llegaba ningún sonido. ¿Se habría equivocado en lo del coche, o en la dirección en que huiría el asesino? No, oyó cerrarse despacio la puerta de un coche.
Bien; sólo tenía que esperar allí, en las sombras. El coche pasaría junto a él; esperaba poder tomar nota de la matrícula. Incluso podía llegar a reconocer al conductor cuando el coche pasara por ahí.
El zumbido del arranque, y el ronroneo de un motor. Estaba todo tan en calma, que llegó incluso a distinguir el sonido del cambio de marchas, y el cambio en el ruido del motor cuando el conductor soltó el embrague. El coche se había puesto en movimiento. Pero, ¿en qué dirección? No se le había ocurrido pensar en eso. Este lado del callejón estaba más cerca de la ciudad, del puente de Queensborough. Pero, si el coche había venido desde Manhattan, sería muy dificil que hubiera entrado en el callejón por ese extremo. Además…, si el sonido del motor parecía alejarse.
Salió corriendo hacia la entrada del callejón y se asomó. Sí, allá estaba la negra silueta del coche contra el sombrío halo de luz que provenía del fondo del callejón. No había encendido las luces, pero comenzaba a avanzar fácilmente y a alejarse de él.
Podía darle alcance fácilmente si corría tras él sin hacer ruido. Podía tomar nota del número de matrícula e incluso reconocer al conductor a través de la ventana trasera.
Se encontraba en mitad del callejón cuando se dio cuenta de lo equivocado que estaba. De repente se encendieron los faros del coche, iluminaron de lleno a Tracy y lo cegaron.
El coche iba hacia él en lugar de alejarse, y el conductor pisaba el acelerador. Había pasado de segunda a tercera; el conductor no perdió tiempo en cambiar a cuarta. En tercera, el motor rugió y ganó velocidad mientras el coche iba directo hacia Tracy.
Corría demasiado de prisa para detenerse, y no tenía tiempo de darse la vuelta y llegar a la entrada del callejón. Sólo le quedaba una salida, y el cuerpo de Tracy, en lugar de su cerebro, eligió esa salida.
Se volvió y echó a correr hacia su izquierda, donde vio un seto de menos de un metro de alto que separaba ambos garajes. El coche giró también.
El parachoques casi le rozó la pierna, pero Tracy logró saltar por encima del seto.
Despatarrado y dolorido, permaneció tendido sobre el suelo duro, tal como había aterrizado. Oyó que el coche aminoraba la velocidad por un instante, cambiaba de marcha y continuaba. Llegó a la calle y continuó viaje.
El asesino no iba a regresar para acabar, con un revólver, lo que su coche no había logrado por tan escaso margen. Por apenas unos cuantos centímetros, el nombre de Tracy no figuraría aún en la lista de víctimas.
Atontado por lo repentino de los acontecimientos, Tracy se incorporó despacio. Le temblaban las rodillas, pero al parecer no tenía ningún hueso fracturado.
Bueno, eso era lo que le pasaba por tratar de ser Dick Tracy en lugar de Bill. Ahora no le quedaba más remedio que telefonear a la Policía, contarles cómo había liado las cosas, y aguantarse la mirada de desprecio que Bates le dedicaría. Al cuerno con Bates.
Se asomó al callejón y miró cuidadosamente hacia ambos lados antes de volver a saltar por encima del seto. No se veía a nadie. ¿Cuánto tendría que andar para conseguir un teléfono?
Bueno, podía ir a la casa de Dineen. ¿Por qué no? Evidentemente, la puerta trasera estaba abierta. Eso debía hacer, claro. Entrar, telefonear y esperar a que llegara la Policía.
Se aseguró de que se trataba de la cuarta casa, traspuso el portón y entró en el patio trasero. Llegó a la escalera del porche trasero y vaciló.
¿Y si había alguien en casa y dormía en el piso de arriba? No debía irrumpir de aquella manera sin asegurarse. Se dirigió al frente de la casa y utilizó el llamador de bronce. También había un timbre, y llamó. Oyó el eco, pero nadie acudió a abrirle, ni un solo movimiento por ninguna parte.
Entonces, la familia no debía de estar en casa. A menos que…
Intentó entrar por la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Fue corriendo a la parte trasera. Sí, la puerta trasera estaba sin llave. La abrió y se internó en la oscuridad de lo que debia de ser la cocina. Al pisar notó que el suelo era de linóleo, y percibió un ligero olor a cocina.
Distinguió otro olor más. También ligero. No logró reconocerlo hasta que hubo puesto la mano sobre el interruptor de la luz que había junto a la puerta y hubo cerrado ésta. A punto estuvo entonces de dar media vuelta y salir corriendo. Porque supo que aquel olor era el olor de la sangre.
Pero sus dedos le dieron al interruptor. Por un segundo, la luz lo cegó; después, logró ver.
Rex, el enorme dobermann pinscher, yacía en medio de la cocina, con la cabeza en un charco de sangre. Le habían destrozado una parte del cráneo con algo pesado. En esta ocasión, el asesino había acabado con Rex. Caído y empapado en sangre, estaba el vendaje que había cubierto la primera herida del animal, la herida provocada por la bala disparada en el despacho de su amo, el martes anterior.
Tracy inspiró hondo y rodeó el cadáver despatarrado del perro, cruzó el cuarto de servicio y entró en la sala. El teléfono tenía que estar allí, en alguna parte. Ahí estaba la escalera…
Un momento, antes de seguir buscando el teléfono, ¿no convendría que mirara en el piso de arriba, para asegurarse de que los Dineen habían salido de veras, y no estaban muertos en sus camas? ¿O desmayados y atados? El pobre perro ya no tenía remedio, pero, ¿y si había seres humanos que necesitaban ayuda? Quizá fuera más necesario llamar a un médico o una ambulancia, que a la Policía, y podía conseguir a los dos primeros con una sola llamada.
Subió la escalera encendiendo las luces a su paso, y recorrió toda la planta superior. Había infinidad de detalles que indicaban la presencia del ladrón (cajones cuyo contenido aparecía esparcido por el suelo, armarios registrados a fondo), pero ahí arriba no vio a ningún Dineen, ni muerto ni vivo.
Respirando más aliviado, volvió a bajar y encontró el teléfono en un cuartito, cerca del pasillo, junto al pie de la escalera. Tendió la mano para cogerlo, y después pensó que, ya que había inspeccionado la casa hasta ese punto, podía también ir a mirar en el único cuarto que quedaba antes de telefonear. Entonces tendría la plena certeza de que sólo habían matado al perro.
El único cuarto en el que no había entrado era el de delante, a través de cuyas ventanas había visto la linterna. Recorrió el pasillo, traspuso el vano de la puerta y encendió las luces.
Se había producido un asesinato.
Tendido de espaldas encontró el cuerpo de un hombre desconocido. Era un hombre corpulento, con un traje de sarga. Tenía pinta de detective, de detective de la Policía. No cabía duda de que lo habían mandado a vigilar la casa. La Policía debió de haberse anticipado a la posibilidad de un intento de robo. Creyeron que un policía y un perro policía juntos habrían bastado para impedirlo.
Pero se habían equivocado; el asesino se los había cargado a los dos y había huido. A punto había estado de conseguir una víctima extra, allá en el callejón.
Todos estos pensamientos pululaban en la capa inferior del cerebro de Tracy; eran cosas para reflexionar y resolver más tarde. Por encima de todos ellos dominaba un terror paralizante.
Aquel pánico no era debido al hecho de que se hubiera cometido el asesinato, sino a cómo había sido cometido.
En el pecho del detective se veían un agujero de bala y una mancha roja, pero se encontraba en el costado derecho, no encima del corazón. Ese disparo lo había derribado y puesto fuera de combate. Pudo haber desembocado en su muerte más tarde, puesto que debía de haberle perforado el pulmón derecho. Pero no le había producido la muerte instantánea.
Por la cara del hombre, por sus ojos y su lengua, no cabía ninguna duda de la causa de la muerte: la estrangulación. Los ojos horrorizados de Bill Tracy se clavaron en el cuello y la corbata de aquel hombre.
La corbata no estaba dentro del cuello de la camisa; se la habían deslizado un poco más arriba y la habían utilizado a manera de garrote, retorciéndosela mediante la inserción de un trozo de madera redondeado y pulido (parecía un travesaño arrancado de una silla), como si fuera un torniquete.
En sí mismo aquel método de asesinato no era más horrendo que otros, salvo por dos hechos. Primero, que fue realizado a sangre fría, mientras el hombre estaba inconsciente por la herida de bala. Y segundo…
El hecho de que se trataba de la cuarta idea de Tracy para El asesinato como diversión, puesta en práctica de una manera letal.
Un hombre estrangulado con su propia corbata.
Mientras Tracy seguía allí de pie, mirando hacia el suelo, oyó ruido de pasos en la acera. Pasos que se detuvieron y volvieron a andar para acercarse, como si se internaran en el sendero que llevaba a la parte trasera de la casa.
Eran unos pasos pesados, con un ritmo oficial. Era el andar pesado de un agente de Policía que cubría su ronda. Probablemente sabría que los Dineen no estaban en casa y que dentro había un detective montando guardia. Se habría preguntado por qué estarían encendidas todas las luces de la casa…
Los pasos llegaron al porche y retumbaron sobre la madera.
Y el pánico se apoderó de Bill Tracy, se apoderó de él con todas sus fuerzas.
No supo por qué echó a correr. Sabía que era una tontería. Sabía que debía esperar allí, dejar entrar al policía y explicarle las cosas, y después esperar hasta que llegaran los de homicidios. Y después volver a explicarlo todo y dejar que lo interrogaran durante el resto de la noche.
Era un miedo irracional que le impidió pensar. Era un terror ciego. Fue presa de aquel miedo porque los pasos se habían acercado muy poco después de que él hubiera visto cómo había sido utilizada la corbata. Antes de que le diera tiempo de asimilar y digerir aquel horrible hecho.
Si llegaban a encontrarlo allí…
Hasta ahí le alcanzó la coherencia para expresar su miedo. Pero echó a correr.
Tan de prisa como pudo correr sin que lo oyeran. Atravesó la casa y salió por la puerta trasera, mientras el eco del llamador de bronce de la puerta principal ahogaba el escaso miedo que pudo haber producido con su carrera.
Atravesó el patio trasero y se internó en el callejón. Lo recorrió todo, cruzó la calle y se internó en el callejón siguiente. Entonces dejó de correr y fue andando hasta la estación del Metro.
El pánico caminaba a su lado. La noche misma parecía cernirse sobre él mientras andaba, y cuando recuperé el aliento, tuvo que realizar un esfuerzo para no volver a echar a correr.
Por suerte, en la estación del Metro no había nadie cuando él entró. Atisbó su imagen en el espejo de la máquina expendedora de chicles. Se detuvo, se obligó a esperar allí como para encender un cigarrillo con manos temblorosas y recomponer la expresión antes de dirigirse al andén.
El tren tardó una eternidad en llegar.
El viaje de regreso a Manhattan fue algo irreal. En el vagón viajaban otras personas, pero tenían más aspecto de fantasmas que de verdaderos pasajeros. Incluso la ancianita que tenía sentada justo enfrente, y le sonreía afablemente, no parecía del todo real.
Fue un viaje de pesadilla. Trató de no pensar, pero fue peor, porque en lugar de pensar, sentía.
No recuperó algo parecido a la calma hasta que llegó a su apartamento en el Smith Arms.
Se preparó una copa y su sabor le pareció espantoso. Las manos seguían temblándole. Se las metió en el bolsillo y se sentó en el sillón Morris. Miró hacia la puerta y se preguntó si la habría cerrado con llave. Creía haberlo hecho, pero se levantó para cerciorarse y volvió a sentarse en el sillón. Las manos le temblaban un poco menos.
Recordó que tenía hambre y después decidió que estaba inapetente. Al cabo de un rato, cambió de parecer. Al menos, si salía a tomarse un café y un bocadillo, tendría algo que hacer. No se le ocurría ninguna otra cosa. Al menos por una vez, no le apetecía tomarse una copa.
En el bar de Thompson tomó café y dos bocadillos.
Se preguntó si por casualidad Millie no estaría en casa y levantada. Quería hablar con alguien. Al regresar miró hacia la ventana de su casa, pero no había luz.
¿Dick? No, en realidad, si no podía hablar con Millie, no le apetecía hablar con nadie.
«Si acabo asesinado o encerrado en la cárcel -pensó-, ella tendrá la culpa. Ella y Lee Randolph. Malditos sean los dos por convencerme de que fuera a hacer el idiota.»
Regresó a su apartamento, se sentó en el sillón Morris e intentó pensar.
Fuera, un reloj dio la medianoche.
Eso significaba que ya no era domingo; había terminado su primer día de vacaciones, su primer día de maravillosa libertad.
¿Iba a pasarse toda la noche ahí sentado, carcomido por los nervios? ¿Por qué cuernos no se iba a la cama si no se le ocurría nada mejor que hacer?
Se levantó, se quitó la corbata y se desabrochó el cuello de la camisa. Iba a sacar la percha de corbatas cuando la idea le asaltó.
De repente, así como así, supo la respuesta. Supo quién era el asesino. Sólo una persona podía ser el asesino.
CAPITULO XIV
Casi se le cae la corbata.
– ¡Dios mío!-exclamó, y se quedó mirándose en el espejo. Era increíble. Pero ahí estaba.
Tenía que ser verdad, porque no había otra respuesta. Era como un problema de ajedrez. Sólo existía una jugada clave y, al realizarla, todo encajaba en su sitio y se comprendía por qué cada pieza ocupaba el lugar que ocupaba.
Había sido casi perfecto. Salvo por lo de la corbata. Ahí estaba el desliz. El asesino no se había percatado de un pequeño detalle.
Lentamente, Tracy tendió la mano, cogió la corbata que había estado a punto de colgar y volvió a ponérsela. Ajustó el nudo con cuidado y se dirigió al armario a buscar la chaqueta.
Se la puso y después se detuvo a reflexionar. Se disponía a salir a ver a Bates, pero no podía… todavía. Pensándolo bien, no estaba seguro en un cien por ciento. Sólo en un noventa y nueve coma cuarenta y cuatro por ciento. Podía haber alguna otra explicación.
No sabía muy bien cuál, pero quizá la hubiera. Pensó durante un momento, y entonces supo cómo averiguarlo.
La idea le dio miedo, pero ahí estaba.
¿Estaría lo bastante chalado como para volver a arriesgar el cuello por segunda vez en la misma noche? Ojalá tuviera un revólver…
Antes de que pudiera cambiar de parecer, cogió el teléfono. Dio el número del hotel de Dick Kreburn, y después el número de su habitación.
Al cabo de un minuto, le respondió la voz de Dick, levemente ronca.
– Habla Tracy -le dijo-. Escúchame, ¿conservas todavía esa pistola automática que tenías hace unos meses?
– Sí. ¿Quieres cargarte a alguien?
– No, no exactamente. Pero estoy metido en un lío, Dick. ¿Podrías prestármela unos días, sólo para llevarla encima?
– Vaya, supongo que sí, Tracy. No tengo pistolera. Pero es una «treinta y dos», te cabrá en el bolsillo.
– No hay problema. ¿Estarás en casa esta noche? ¿Me dará tiempo a ir a buscar la pistola antes de que te vayas a dormir?
– Iba a salir, Tracy. Me has pillado de milagro. Estaba jugando una partida de póquer fuera de la ciudad; me ganaron el poco dinero que llevaba encima. Claro que no era una fortuna. Por eso volví a mi habitación a buscar más, y ahora tengo que regresar. Pero tu casa me queda de paso. ¿Quieres que te lleve el revólver?
– Me parece estupendo. ¿Cuánto tardarás en llegar?
– Puede que casi una hora. Tengo un par de cosas más que hacer. Además, no tengo prisa por volver a la partida; tengo póquer para toda la noche, si no más.
– Vale, Dick. Hasta ahora.
Colgó el teléfono y empezó a pasearse por la habitación. Casi una hora. Maldición.
Pensó en tomarse una copa, pero después decidió que no la necesitaba. Aunque una taza de café no le fue mal…
¿Por qué no? Así mataría el tiempo. Bajó al bar de Thompson; dejó la luz encendida y la puerta entornada para que Dick entrase si llegaba antes. Se tomó dos tazas de café sin apartar la vista del reloj, y así logró matar tres cuartos de hora; regresó al edificio de apartamentos y subió.
Dick no había llegado aún.
Tracy estaba realmente asustado. Se sentó en el sillón Morris y volvió a repasar todos los detalles mentalmente Tenía que estar en lo cierto; todo encajaba demasiado bien para que estuviese equivocado. Tenía que ser…
Llamaron suavemente a la puerta.
– Pasa.
Dick Kreburn entró y le dijo:
– Hola, Tracy. Aquí lo tienes.
– Gracias, Dick.
Tracy cogió el revólver y lo revisó. Le quitó el cargador y vio que había balas, abrió la recámara y no encontró en ella ninguna Volvió a colocar el cargador y corrió el cerrojo para que una de las balas cubierta de acero subiera a la recámara. Le quitó el seguro. Dick Kreburn lo observó durante todo el tiempo y le dijo:
– Parece que sabes cómo manejarlo.
– Sí -repuso Tracy-. Sé cómo manejarlo. Levanta las manos Dick.
Kreburn se puso pálido. Dio un paso atrás y levantó las manos, despacio.
– Tracy, si no estás de guasa, esto ha sido un sucio truco.
– No estoy de guasa. Y no es un truco tan sucio como cuatro asesinatos.
– Estás loco.
– Retrocede y siéntate en ese sillón Morris, Dick. Y, cuando estés sentado, podrás bajar las manos, con tal de que las dejes sobre los brazos del sillón.
– Maldito seas, Tracy.
– Siéntate. Te daré una oportunidad. Piensas que un truco sucio, pero no es tan sucio como llamar a Policía y dejar que te lleven, sin antes haberte escuchado. Te diré cómo imagino yo que ocurrieron las cosas, y si me demuestras que me equivoco, no los llamaré. ¿Qué tienes que perder?
Kreburn soltó una carcajada sin gracia.
– La vida, si no tienes cuidado. Ese gatillo es muy sensible y ya tienes el nudillo totalmente blanco. Está bien, te escucharé. ¿De qué cuatro asesinatos me hablas? La última vez que oí hablar del tema, eran dos los que te tenían preocupado.
Tracy retrocedió hasta el escritorio y se sentó encima de él. Relajó un poco el dedo que tenía en el gatillo, pero siguió apuntando a Dick, aunque apoyó el revólver en la rodilla.
– Walther Mueller fue el primero. Lo seguiste desde el avión hasta su hotel y te metiste en su habitación para robarle. Por lo que oí y leí, es probable que no planearas matarlo; lo golpeaste para hacerlo callar, pero el tipo tenía el cráneo blando y la palmó.
– ¿Y por qué iba yo a…?
– Escúchanie primero. En este caso, el asesino (o sea, tú) sólo puede ser una cosa. Un ladrón profesional de joyas. No buscabas las perlas que trajo Mueller, porque habrías sabido que los de la Aduana las retendrían. Seguramente desde Sudamérica alguien te habría dado el chivatazo de que el hombre se disponía a pasar de contrabando algo muchísimo más valioso que esas perlas.
»Eso es fácil de deducir. Un hombre de la edad de Mueller no intentaría retirarse para siempre con la pequeña suma que habría conseguido con las perlas y el giro bancario. Tenía algo más (diamantes, quizá) que quería entrar en el país sin pagar derechos. Algo por lo que obtendría suficiente dinero como para retirarse.
»Pero no encontraste los diamantes, digamos que eran diamantes. No los llevaba encima.
– ¿Ah, no?
– No. De modo que observaste qué ocurría. Incluso es posible que hayas asistido a la investigación; o tal vez averiguaste las cosas por otros medios; no lo sé. Pero sabías que esos diamantes tenían que estar en alguna parte, de modo que les seguiste la pista.
»Te enteraste de la existencia de Dineen. Te enteraste de que Mueller le había hecho regalos. Tuviste la corazonada de que le había enviado los diamantes, probablemente sin que su amigo supiera nada, escondidos en…, pues en un tintero o algo así. Pero ignorabas qué regalos eran. Y, para averiguarlo, era indispensable que tuvieras acceso a Dineen.
»Y fue ahí cuando me introdujiste en la trama. Hasta hace cosa de dos meses, nos habíamos visto en un par de ocasiones en algunos bares; yo ni siquiera sabía cómo te llamabas. Pero tú me conocías a mí y sabías dónde trabajaba, y te hiciste amigo mío. Yo fui un imbécil; acepté tu historia de que eras actor y que necesitabas trabajo, y te inventé un papel en los guiones, te presenté a Dineen, y conseguiste trabajar para él.
Y así fue como llegaste a conocerlo y a enterarte de lo del tintero y de dónde lo había sacado. Y viste que era voluminoso y ornamentado como para ocultar cualquier cosa, excepto un racimo de plátanos. Es posible que creyeras que era lo único que Mueller le había enviado a Dineen.
»Para quitárselo, utilizaste la idea de un guión mío.
– Estás loco, Tracy. Lo que has dicho hasta ahora tiene sentido, pero te equivocas de pronombre. Tú mismo has dicho que nadie pudo haber leído esos guiones.
– Nadie que no fuese alguien que Frank Hrdlicka conociera y supiera que era amigo mío. Dick, sólo hay un modo en que pudo haber ocurrido. El lunes por la tarde, dejé el guión de Papá Noel en la máquina de escribir y salí. Viniste a buscarme y viste a Frank; él utilizó la llave maestra para dejarte entrar a esperarme aquí. Frank sabía que a mí no me molestaría.
La voz de Tracy iba adquiriendo confianza.
– Leíste ese guión y los otros. Te gustó la idea de cómo atracar a Dineen, y quitarle el tintero, sin que jamás te reconociera. Puede incluso que esa idea encajara con tu sentido del humor. Maldición, era una buena idea.
»Pensaste que en cuanto el tintero estuviera en tu poder tendrías los diamantes, te esfumarías y ahí acabaría todo. Pero la idea no te sirvió del todo; en el despacho te encontraste con el perro y tuviste que dispararle y matar a Dineen. Y cuando te llevaste el tintero a casa, descubriste que en su interior no había nada oculto.
»De modo que todavía no podías borrarte del mapa; tuviste que seguir usando el nombre de Dick Kreburn, en lugar de tu verdadero nombre, y mantenerte en el mismo ambiente hasta averiguar dónde estaba la mercancía.
»De modo que volviste a venir aquí y mataste a Frank. Porque Frank podría haber dicho que habías tenido ocasión de leer esos guiones. En realidad, había decidido preguntarle a Frank si alguien había subido a mi piso el lunes por la noche.
»Y no sé si fue por un macabro sentido del humor o por afán de complicar más las cosas, te acordaste de que en uno de mis guiones aparecía la muerte de un conserje, y mataste a Frank siguiendo los detalles de ese guión.
Dick Kreburn se inclinó hacia delante; en su rostro sólo había un genuino interés.
– Tracy, estás contándome una magnífica historia. Salvo que te equivocas en el pronombre, como ya te he dicho. Además, has mencionado cuatro asesinatos.
– Ya sabes a qué me refiero. A lo de esta noche. Te enteraste de lo del reloj, y puede que incluso de los demás regalos que habían recibido los Dineen, y fuiste a su casa a recogerlos. Mataste al detective que estaba montando guardia en la casa, y a Rex. Para cargarte al policía utilizaste otra idea de El asesinato como diversión. Lástima que nunca escribiese un guión en el que un hombre era atropellado en un callejón… En fin, de todos modos, en eso fallaste.
– ¿Es todo? -inquirió Kreburn. Volvió a reclinarse en el sillón-. Es una buena historia, Tracy. Puede que hayas dado en el clavo, de verdad, pero, ¿por qué la tomas conmigo?
– Por dos razones…, aparte del hecho de que te conocí en el momento justo, y de que me convenciste para que te consiguiera un empleo en la «KRBY». Una de esas razones es la laringitis que tuviste. O el dolor de garganta. La pescaste por llevar un pesado disfraz de franela de Papá NoeI encima de tu ropa, en un caluroso día de agosto. Estarías empapado en sudor cuando te lo quitaste.
Dick Kreburn lanzó una risita ahogada y preguntó:
– ¿Y a eso le llamas prueba?
– No -replicó Tracy-. Pero la importante es la otra razón que voy a explicarte ahora. Nunca existió un guión para El asesinato como diversión en el que un hombre fuera estrangulado con su propia corbata. Lo máximo que llegué a tener fue una nota en la agenda que llevo en el bolsillo. Nadie conocía esa idea. Ni siquiera Millie Wheeler. Ni siquiera el inspector Bates. Y yo arranqué la página y la tiré.
»Pero esta noche me acordé de que, cuando te llevé a tu hotel en taxi desde la emisora, y no quería dejarte hablar a causa de tu garganta, te pasé esa agenda para que escribieses lo que querías decirme. La hojeaste para buscar una página en blanco. Fue entonces cuando pudiste, y debiste haber visto, la nota sobre un hombre estrangulado con su propia corbata. Y eres la única persona, aparte de mí, que tuvo la agenda en sus manos.
Kreburn volvió a lanzar una risita ahogada y dijo:
– Está muy bien, Tracy. Muy bien.
Tracy se puso en pie, apuntando el revólver con mucho cuidado y manteniendo la distancia.
– Y, ahora, ¿puedes darme algún motivo por el que no deba llamar a la Policía?
– Sí -respondió Kreburn-. Cuando me telefoneaste para pedirme el revólver, se me ocurrió que en una de ésas lo habías descubierto y desearas jugarme una pasada como ésta. Quería saber qué ibas a decirme. Sabía que ibas a ser lo bastante listo como para revisar el revólver y asegurarte de que estuviera cargado. Pero supuse que no ibas a llegar al extremo de mirar si le habían quitado o no el percutor.
Kreburn se puso en pie y sacó otra pistola (una con un largo silenciador en el cañón), que llevaba oculta tras la chaqueta.
El dedo de Tracy apretó el gatillo de la automática que empuñaba (porque Kreburn podía estar mintiendo), y el resorte de la automática dejó escapar un clic metálico. Y nada más; no hubo ningún disparo.
«Se acabó todo», se dijo Tracy, pero tenía la mente muy despejada.
Cuando la pistola con silenciador le apuntó al pecho, Tracy vio que la puerta que conducía al otro cuarto de su apartamento (el dormitorio) se abría despacio y sin hacer ruido.
Volvió a mirar a Kreburn a la cara y le dijo:
– Espera, Dick. -Porque, si iba a llegarle alguna ayuda, incluso una fracción de segundo podía resultar fundamental.
Por encima del hombro de Dick vio quién abría la puerta. Por la abertura asomaron dos cabezas. Eran Bates y Corey, y la cabeza de éste se erguía por encima de la del hombre más bajo.
¿Y si no disparaban antes de que Kreburn…?
– Espera, Dick. Todavía no tienes los diamantes. Y yo sé dónde están.
El rostro de Kreburn se mantuvo inalterable, no dejó entrever si había mordido el anzuelo o no, pero su dedo dejó de apretar el gatillo.
– No me vengas con rodeos, Tracy.
– ~Qué gano yo con rodeos? Rodeos y un cuerno. Quiero hacer un trato. Quiero salir de aquí con vida si te digo dónde están los diamantes.
La puerta se había abierto de par en par y Bates la trasponía de puntillas, sin hacer ruido.
– ¿Dónde están? -preguntó Kreburn.
– Si te lo digo. dispararás. Tendremos que pensar en una solución mejor.
– Dímelo y te ataré y te dejaré aquí. Te encontrarán mañana, en algún momento.
Bates se acercaba a Kreburn con el andar sigiloso de los gatos. Empuñaba una pistola y la estaba levantando, no para disparar, sino para asestarle a Dick un golpe en la mano en la que llevaba el revólver. Corey seguía de pie en la puerta. También empuñaba una pistola: una «45» automática que parecía grande como un cañon.
– Está bien -dijo Tracy-. Pero, ¿cómo sé que cumplirás con tu palabra y…?
No tuvo que seguir hablando. Bates asestó su golpe. Kreburn lanzó un grito, en parte de dolor, en parte de sorpresa, y el revólver con silenciador cayó sobre la alfombra con un sonido seco. Kreburn se volvió hacia Bates, y en un abrir y cerrar de ojos Corey cubrió la distancia que lo separaba del asesino, se plantó a su lado y le enterró la «45» en un costado.
Tracy volvió a sentarse sobre el escritorio. No porque hubiera decidido hacerlo, sino porque sus rodillas hablan decidido no seguir aguantándolo más.
Con movimientos desmañados, sacó un cigarrillo de la pitillera y se lo llevó a los labios. Trató de encenderlo; Bates lo observaba y sonreía. Al cabo de unos segundos, el inspector se aproximaba a él, encendió una cerilla y se la acercó al cigarrillo.
– ¿Cómo…, cómo es que estaban aquí? -preguntó Tracy.
– Ya se lo explicaré -repuso Bates. Cogió el teléfono y dijo-: George, trae el coche-patrulla. Después, puedes irte a casa.
Colgó el teléfono. Volvió a sonreírle a Tracy y se sentó en el brazo del sillón Morris.
– Hace tres días que tiene el teléfono intervenido. He apostado a un hombre en el sótano, en la habitacion que está detrás de la que Frank usaba para dormir. El que está ahora de guardia se llama George.
»Hace media hora, cuando vinimos a arrestarlo, fuimos a ver a George para saber si había pasado algo. Y nos enteramos de que usted le había pedido a Kreburn que viniera a traerle un arma. Acababan de verlo entrar en el bar de Thompson, de modo que decidimos esperar en su piso y averiguar para qué le había pedido el arma a Kreburn, antes de echarle el guante.
– Vaya si se han tomado su tiempo, y mientras tanto, mi vida corría un terrible peligro. La próxima vez, deténganme.
Bates lanzó una carcajada y repuso:
– Pudo haberle disparado, es verdad. Pero también es verdad que usted pudo haberle disparado a él. Digamos que estamos a mano.
– Podría decir cosas peores. ¿Iba usted a detenerme?
– Claro que sí. Dejó usted una pista que va de aquí a Queens, y tiene un kilómetro de ancho. Los hombres que logró despistar tomaron el número de matrícula del taxi. Cuando lo perdieron en Broadway con la Cuarenta y Dos, buscaron al taxi y averiguaron dónde tenía parada. Y el taxista les dijo que iba usted hacia Queens.
»Después…, bueno, recibimos el informe de Queens. ¿Nos culpa por haber venido a arrestarlo? Ah…, por cierto…
– ¿Por cierto, qué?
– ¿Bromeaba, o sabe de verdad dónde están los diamantes? Si es que existen.
– Me gustaría adivinar. Apuesto a que Kreburn no se enteró nunca de que el collar del perro era un regalo de Mueller, y bastante reciente, por cierto. Ese collar tendrá unos doce o quince remaches bien bonitos y grandes. Cada remache es lo bastante grande como para contener una piedra de diez o veinte quilates. Y si esos diamantes existen, espero que estén allí, porque mi querido amigo tuvo dos oportunidades perfectas para hacerse con ese collar y las perdió. Por eso estoy casi seguro de que no sabía que el collar era un regalo de Mueller.
Bates asintió lentamente.
– Nos espera un montón de burocracia. Aclarar cuatro asesinatos exige rellenar una montaña de formularios. Necesitaremos declaraciones y cosas por el estilo.
¿Quiere acompañarme a la Comisaría para acabar con todo esta noche, o prefiere irse a dormir?
– ¿Dormir? -preguntó Tracy-. ¿Qué es eso?
Entonces se acordó.
– Baje usted, inspector -le dijo-. Tengo que hacer una llamada. Si no llego a tiempo para que me lleven en el coche-patrulla, iré en taxi.
Bates asintió. Él y Corey sacaron a Kreburn.
Tracy telefoneó a Lee Randolph al Blade.
– Aquí tienes la nota, Lee -le dijo. Se la refirió a toda prisa en diez minutos, y luego añadió-: Si me entero de que mi corazonada sobre el collar del perro es cierta, volveré a llamarte. Resérvate el detalle para el final.
– Estupendo, Tracy. Oye, lo siento si…
– Olvídalo. Te veré mañana.
Colgó antes de que Lee tuviera ocasión de agregar nada más.
Al llegar abajo, el coche-patrulla había llegado y se había marchado. A Tracy le dio igual. Se fue a la Comisaría, pero antes pasó por el bar de Barney a tomarse unas cervezas con los del turno de noche del Blade. En la máquina tocadiscos puso dos veces la polca Barrilito de cerveza.
Desde el bar de Barney habría ido directamente a la Comisaría, pero se acordó de pasar por la taberna de Stan Hrdlicka para contarle las novedades; se habla olvidado de cómo lo había tumbado el «Slivovitz» en una ocasión. Volvió a tumbarlo.
Pero no fue tan terrible como la vez anterior; se despertó él solo en la cama de Stan, despejado y a las ocho de la mañana.
Se sentía estupendamente. Se compró una camisa, tomó un baño turco, se hizo afeitar en una barbería, y seguia sintiéndose estupendamente.
Llegó al despacho de Bates a las diez, y se marchó a las once. Le remordió un poco la conciencia cuando se enteró de que las piedras (eran diamantes del mismo tamaño) estaban ocultas en los remaches del collar del perro. Se sintió mejor al encontrar en un quiosco un último ejemplar del Blade y comprobar que Lee había logrado publicar el detalle.
Desayunó, y después fue a la «KRBY». Entró en el despacho de Wilkins silbando alegremente.
Vio un ejemplar del Blade sobre el escritorio de Wilkins. Wilkins le echó un vistazo a Tracy, después al diario y después volvió a mirar a Tracy.
– Buenos días, señor Tracy -lo saludó con tono amistoso-. Veo que ha resuelto sus dificultades.
– Sí. ¿Y usted?
Wilkins se puso ligeramente rígido.
– Espero que ahora que tiene la mente libre de…, esto…, de las preocupaciones a que se ha visto sometido, volverá a sentirse en condiciones de escribir. Pero…, ¿le importaría probar en otro terreno diferente? Al parecer, a la señorita Mueller le va tan bien…
– Es verdad. ¿Lo ha notado?
Wilkins frunció el ceño y prosiguió:
– Si lee usted su contrato, señor Tracy, descubrirá que tenemos el derecho de utilizarlo como nos parezca oportuno, siempre y cuando cumplamos con las condiciones económicas. Su contrato no especifica que deba escribir Los millones de Millie.
– ¿Y cómo le parece oportuno utilizarme, señor Wilkins?
– Nos gustaría que intentara escribir anuncios, señor Tracy.
Tracy sonrió socarronamente y preguntó:
– Y, si me niego, ¿el contrato queda rescindido?
– Pues…, si.
Tracy se puso en pie.
– No voy a extenderme en explicarle qué puede usted hacer con el contrato, señor Wilkins. Por favor, dele mis recuerdos a la señorita Mueller. Y el cheque de mi salario.
Se marchó más alegre que cuando había entrado.
Fue a ver a Lee Randolph a su hotel, y lo despertó de un sueño profundo.
Regresó al bar de Bamey, se tomó un bocadillo y una cerveza, y volvió a poner la polca Barrilito de cerveza en la máquina tocadiscos.
Después, desde la cabina de Barney, telefoneé a Millie Wheeler.
– ¡Tracy! Acabo de leer los diarios de la mañana -le dijo ella-. Estoy muy contenta. ¡Sabía que podrías hacerlo!
– Ajá -dijo Tracy, con modestia-. Soy maravilloso. Y tengo noticias todavía mejores. Me han despedido de la emisora, Y vuelvo al diario, con la mitad del sueldo que tenía en la Radio. ¿Crees que nos alcanzará para vivir?
– ¿Cómo? ¿Quieres decir que…?
– Quiero decir que me parece que te quiero. Que me parece que me he pasado mucho tiempo haciendo el lelo. Y que me parece que podrías dejar de trabajar y yo podría dejar de beber, salvo las cervezas que me tomo en el bar de Barney con los muchachos. Y que por qué no nos olvidamos de lo listos que somos y criamos uno o dos niños, y jugamos al bridge en un barrio de los suburbios. ¿Nos encontramos en el Registro Civil?
Millie inspiré hondo y preguntó:
– ¿Cuándo?
– ¿Dentro de media hora?
– Dame dos horas, pedazo de tonto. Puedo pasar sin comprarme el ajuar, Tracy, pero una novia ha de tomar un baño y ponerse ropa interior limpia.
– Te doy una hora y media. Nos veremos allí a las tres menos cuarto. Hasta ahora.
Salió de la cabina y se dirigió a la barra silbando la polca Barrilito de cerveza.
– Una cerveza pequeña, Barney -ordenó.
Barney se la sirvió y le quitó la espuma. Después salió de la barra, se dirigió a la máquina tocadiscos y metió una moneda de cinco centavos. Comenzó a sonar la polca Barrilito de cerveza; volvió a la barra y dijo:
– Esa maldita canción.
Se sirvió una cerveza.
– ¿Dices que vuelves a empezar en el Blade, mañana a la noche?
– Así es -repuso Tracy.
– Esta noche a las once, cuando vengan los muchachos, habrá una gran partida de pinocle. Pásate tú también.
– Lo intentaré -repuso Tracy-. Puede que esta noche me resulte un poco dificil escaquearme, pero lo intentaré.
Fredric Brown

***
