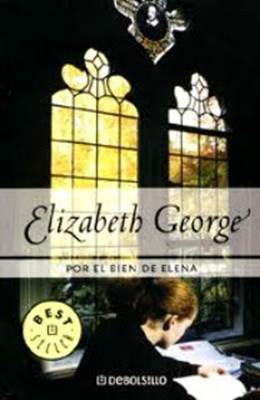

Elizabeth George
Por el bien de Elena
Inspector Lynley 5
© 1992, Susan Elizabeth George
Título original: For the Sake of Elena
© de la traducción: Eduardo G. Murillo
Para mamá y papá, que alentaron la pasión
y trataron de comprender todo lo demás
La aurora apaga el gastado destello de la estrella,
al tiempo que claman por su amor eterno los necios,
y una languidez de cera paraliza la vena,
por más ardiente que sea el fuego.
Sylvia Plath
NOTA DE LA AUTORA
Los que conozcan bien la ciudad y la universidad de Cambridge sabrán que existe escaso espacio entre el Trinity College y el Trinity Hall, en modo alguno espacio suficiente para abarcar los siete patios y cuatrocientos años de arquitectura que encierra mi St. Stephen's College de ficción.
Estoy en deuda con un estupendo grupo de personas que hicieron lo posible por descifrarme los misterios de la universidad de Cambridge, desde el punto de vista de los docentes: la doctora Elena Shire, del Robinson College, el profesor Lionel Elvin, del Trinity Hall, el doctor Mark Bailey, del Gonville y Caius College, el señor Graham Miles y el señor Alan Banford, del Homerton College.
También me siento especialmente agradecida a los estudiantes y posgraduados que se esforzaron por aclararme los aspectos más destacados de la vida como alumno: Sandy Shafernich y Nick Blain, del Queen's College, Eleanor Peters, del Homerton College, y David Derbyshire, del Clare College. Estoy particularmente en deuda con Ruth Schuster, del Homerton College, quien orquestó mis visitas a supervisiones y clases, organizó mi asistencia a una cena oficial, realizó investigaciones fotográficas adicionales en mi beneficio, y respondió, paciente y heroicamente, a innumerables preguntas sobre la ciudad, los colegios, las facultades y la universidad. Sin Ruth, habría sido una auténtica alma en pena.
Agradezco al inspector Pip Lane, de la policía de Cambridge, su ayuda y sugerencias en detalles de la trama; a Beryl Polley, del Trinity Hall, por presentarme a los chicos de la escalera «L»; y al señor John East, de CE. Computing Services de Londres, por su información acerca del Ceephone.
Y doy las gracias en especial a Tony Mott por escuchar pacientemente la descripción breve y entusiasta del lugar donde se comete un asesinato, identificarlo y darle nombre.
En Estados Unidos, estoy en deuda de gratitud con Blair Maffris, que siempre resuelve mis dudas sobre cualquier aspecto del arte; con el pintor Carlos Ramos, que me permitió pasar un día con él en su estudio de Pasadena; con Alan Hallback, que me proporcionó un curso de introducción al jazz; con mi marido Ira Toibin, cuya paciencia, apoyo y aliento son los principales pilares de mi vida; con Julie Mayer, que nunca se cansa de leer borradores; con Kate Miciak y Deborah Schneider, editora y agente literario, respectivamente, por seguir creyendo en la literatura de misterio.
Si este libro ha salido bien se debe a la entrega desinteresada de este generoso grupo. Todos los errores e incongruencias son de mi exclusiva responsabilidad.
Capítulo 1
Elena Weaver despertó cuando la segunda luz de la habitación se encendió. La primera, que descansaba sobre su escritorio, a unos cuatro metros de distancia, solo había logrado molestarla un poco. Sin embargo, la segunda luz, dispuesta de manera que le diera de lleno en la cara desde la mesita de noche, fue tan eficaz como un redoble de tambor o una alarma. Cuando irrumpió en su sueño (una intromisión muy desagradable, considerando el tema que su subconsciente había tejido), se incorporó en la cama como impulsada por un resorte.
No había empezado la noche en esta cama, ni tan solo en esta habitación, de modo que parpadeó unos momentos, perpleja, y se preguntó por qué habían sustituido las cortinas rojas lisas por aquel espantoso estampado de crisantemos amarillos y hojas verdes, diseminados en un campo de lo que parecían helechos. Estaban corridas sobre una ventana que no estaba donde debía, al igual que el escritorio. De hecho, no tendría por qué haber un escritorio, y mucho menos sembrado de papeles, cuadernos, varios volúmenes abiertos y un enorme ordenador.
Este último objeto, al igual que el teléfono colocado a su lado, lo aclaró todo. Estaba en su habitación, sola. Había llegado antes de las dos, y después de quitarse la ropa se había desplomado exhausta sobre la cama. Había logrado conciliar cuatro horas de sueño. Cuatro horas… Elena emitió un gruñido. No era de extrañar que se hubiera creído en otra parte.
Saltó de la cama, se calzó unas peludas zapatillas y se puso el albornoz verde de lana tirado en el suelo al lado de sus téjanos. De tan viejo había adquirido una suavidad plumosa. Su padre le había regalado una bonita bata de seda cuando se matriculó en Cambridge un año antes (de hecho, le había regalado un guardarropa entero, que había desechado en su mayor parte), pero había dejado la bata en casa de su padre, aprovechando una de sus frecuentes visitas de fin de semana, y si bien lo llevaba en su presencia, para apaciguar la angustia con que el hombre parecía espiar cada uno de sus movimientos, no lo utilizaba en ningún otro momento. Ni en Londres, en casa de su madre, ni en el colegio. Prefería el viejo albornoz verde. Acariciaba su piel desnuda como si fuera terciopelo.
Se dirigió a la ventana y descorrió las cortinas. Aún no había amanecido, y la niebla que flotaba sobre la ciudad como un miasma opresivo desde hacía cinco días aún parecía más espesa esta mañana; se apretujaba contra los batientes de las ventanas y tejía sobre los cristales un encaje de humedad. Sobre el alféizar descansaba una jaula, con una botellita de agua colgada de un lado, una rueda de ejercicio en el centro y una madriguera en la esquina derecha del fondo. En su interior se encontraba aovillado un montoncito de pelo del tamaño de una cuchara, de color coñac.
Elena dio unos golpecitos sobre los helados barrotes de la jaula. Acercó la cara, captó los olores entremezclados de papel de periódico desmenuzado, virutas de cedro y excrementos de ratón, y sopló con suavidad en dirección al nido.
– Ratoncito -dijo. Tabaleó de nuevo sobre los barrotes de la jaula-. Ratoncito.
Un brillante ojo marrón se abrió en el montoncito de pelo. El ratón alzó la cabeza y olfateó el aire con el hocico.
– Tibbit. -Elena sonrió cuando los bigotes del animalito se agitaron-. Buenos días, ratoncito.
El ratón salió de su refugio y se acercó a inspeccionar los dedos, con la esperanza de recibir su banquete matutino. Elena abrió la puerta de la jaula y lo cogió, apenas siete centímetros de viva curiosidad en la palma de su mano. Lo depositó sobre su hombro, y el ratón empezó a investigar de inmediato las posibilidades que presentaba su cabello. Era muy largo y lacio, de color idéntico al pelaje del animal. Por lo visto, esas características le ofrecieron la promesa de un escondite, porque se deslizó muy contento entre el cuello de la bata y la nuca de Elena. Se agarró a la tela y procedió a lavarse la cara.
Elena le imitó. Abrió el armarito donde guardaba la jofaina y encendió la luz que colgaba sobre el mueble. Se cepilló los dientes, se recogió el cabello sobre la nuca con una goma y buscó en el ropero el chándal y un jersey. Se puso los pantalones y pasó a la cocina.
Dio la luz y examinó el estante que corría sobre el fregadero de acero inoxidable. Coco Puffs, Weetabix, Corn Flakes. Esta visión molestó a su estómago, así que abrió la nevera, sacó un cartón de zumo de naranja y bebió directamente del envase. El ratón puso punto final a estas abluciones matutinas y emergió de nuevo sobre su hombro, impaciente. Elena, sin dejar de beber, le acarició con el dedo índice la cabeza. Los diminutos dientes del ratón mordisquearon el filo de su uña. Basta de mimos. Se estaba impacientando.
– Está bien.
Elena rebuscó en la nevera, arrugó la nariz al oler la leche que se había estropeado, y encontró el tarro de mantequilla de cacahuete. La punta de un dedo untada en la mantequilla era el banquete matinal del ratón, que se lanzó sobre la golosina en cuanto Elena se la acercó. Aún estaba eliminando los residuos de su pelaje cuando Elena volvió a su habitación y le dejó sobre el escritorio. Se quitó la bata, se puso el jersey y comenzó a hacer ejercicios.
Sabía la importancia del precalentamiento antes de su carrera diaria. Su padre se lo había machacado con monótona regularidad desde que había ingresado en el club Liebre y Sabuesos de la universidad, en el primer trimestre. Aun así, lo consideraba mortalmente aburrido, y la única forma de completar la serie de ejercicios consistía en combinarlos con otra cosa, como fantasear, preparar tostadas, mirar por la ventana o leer algún fragmento de literatura del que hubiera huido durante mucho tiempo. Esta mañana combinó el ejercicio con tostadas y mirar por la ventana. Mientras el pan se doraba en la tostadora colocada sobre la estantería, se dedicó a desentumecer los músculos de las piernas y los muslos, los ojos desviados hacia la ventana. La niebla estaba creando un torbellino remolineante alrededor de la farola situada en el centro del Patio Norte, lo cual garantizaba una carrera desagradable.
Elena vio por el rabillo del ojo que el ratón correteaba de un lado a otro sobre el escritorio, se detenía para alzarse sobre sus patas traseras y olfateaba el aire. No era tonto. Varios millones de años de evolución olfativa le aseguraban que había más comida en perspectiva, y quería su parte.
Elena miró hacia la estantería, y vio que la tostada ya había saltado. Rompió un trozo para el ratón y lo tiró dentro de la jaula. El animal se precipitó al instante en aquella dirección; sus diminutas orejas reflejaban la luz como si fueran de cera transparente.
– Bueno -dijo Elena, y atrapó al animal mientras avanzaba entre dos volúmenes de poesía y tres ensayos críticos sobre Shakespeare-. Di adiós, Tibbit.
Frotó su mejilla contra el pelaje antes de devolverlo a la jaula. El trozo de tostada era casi tan grande como él, pero consiguió arrastrarlo con tenaces esfuerzos hacia la madriguera. Elena sonrió, tabaleó sobre la parte superior de la jaula, cogió el resto de la tostada y salió de la habitación.
Cuando la puerta de cristal del pasillo se cerró a su espalda con un siseo, se puso la chaqueta del chándal y subió la capucha sobre su cabeza. Bajó corriendo el primer tramo de la escalera «L», voló sobre el rellano agarrada a la barandilla de hierro forjado y aterrizó acuclillada, descargando el peso de su cuerpo sobre las piernas y los tobillos, en lugar de las rodillas. Bajó el segundo tramo a paso más vivo, cruzó el vestíbulo como una exhalación y abrió la puerta. El aire helado la golpeó como un torrente de agua. En respuesta, sus músculos se tensaron. Los obligó a relajarse y corrió sin moverse del sitio, mientras agitaba los brazos. Aspiró profundas bocanadas de aire, que sabía a humus y a madera quemada, pues la niebla procedía del río y los pantanos. Su piel se cubrió al instante de una película húmeda.
Atravesó corriendo el extremo sur del Patio Nuevo y trotó por los dos pasajes que conducían al Patio Principal. No había nadie. No se veía ninguna habitación iluminada. Era maravilloso, estimulante. Se sintió desmedidamente libre.
Y le quedaban menos de quince minutos de vida.
Cinco días de niebla goteaban de árboles y edificios, dibujaban sendas húmedas sobre las ventanas, creaban charcos en el pavimento. Ya fuera del St. Stephen's College, los faros de un camión relampaguearon en la neblina, dos diminutas brasas de color naranja, como ojos de gato. Las farolas victorianas de Senate House Passage proyectaban largos dedos de luz amarilla entre la niebla, y las agujas góticas del King's College desaparecían en un telón de fondo cuyo color recordaba a una bandada de palomas grises. Más allá, el cielo aún conservaba el aspecto nocturno. Faltaba una hora para que amaneciera por completo.
Elena salió de Senate House Passage y tomó King's Parade. La presión de sus pies sobre el pavimento enviaba temblores a su estómago, propagados mediante los músculos y huesos de sus piernas. Apretó las palmas contra las caderas, justo donde él las había colocado anoche, solo que ahora su respiración era firme, no rápida, ansiosa y concentrada en la frenética oleada de placer. Aun así, casi podía ver su cabeza echada hacia atrás. Casi podía verle, concentrado en la pasión, la fricción, en el desmesurado deseo del cuerpo de Elena. Casi podía ver su boca formando las palabras «oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios», mientras empujaba con las caderas y la apretaba contra él cada vez con más fuerza. Y después, los labios que susurraban su nombre y el salvaje latido de su corazón. Y su respiración, agitada como la de un corredor.
Le gustaba pensar en eso. Estaba soñando en aquellos instantes cuando la luz de su cuarto la despertó poco rato antes.
Trotó por King's Parade hacia Trumpington, entrando y saliendo de los charcos de luz. Alguien estaba preparando el desayuno no muy lejos, porque el aire transportaba el débil aroma a bacon y café. Su garganta se cerró a modo de respuesta, y aumentó la velocidad para escapar del aroma. Pisó un charco de agua helada, que mojó su calcetín izquierdo.
Giró en Mili Lane en dirección al río. La sangre se agolpaba en sus venas y, a pesar del frío, había empezado a sudar. Un reguero de sudor resbaló entre sus pechos y descendió hacia la cintura.
La transpiración es la señal de que tu cuerpo está trabajando, le decía su padre. Transpiración, por supuesto. Su padre nunca decía «sudor».
Tuvo la impresión de que el aire refrescaba a medida que se acercaba al río. Esquivó dos carretones polvorientos, empujados por el primer ser vivo que veía en las calles esta mañana, un obrero vestido con un anorak verde lima. Depositó un morral sobre la barra de un carretón y levantó un termo, como si le dedicara un brindis. Al final del sendero se internó en la pasarela que cruzaba el río Cam. Los ladrillos estaban resbaladizos. Corrió un momento sin moverse de sitio y se subió la manga de la chaqueta para ver qué hora era. Cuando se dio cuenta de que había olvidado el reloj en su habitación, maldijo por lo bajo y corrió por el puente para echar un breve vistazo a Laundress Lane.
«Maldita sea. ¿Dónde está?» Elena escudriñó la niebla. Dejó escapar un resoplido de irritación. No era la primera vez que debía esperar, y si su padre seguía en sus trece, no sería la última.
– No permitiré que corras sola, Elena, y menos a esas horas de la madrugada, junto al río. No volveremos a hablar de este asunto. Si te molestaras en escoger otra ruta…
Pero ella sabía que daba igual. Si elegía otra ruta, él inventaría otra objeción. No debió decirle jamás que corría, para empezar. En aquella ocasión, le pareció una información inofensiva. «Me he hecho socia del club "Liebre y Sabuesos", papá.» Y él consiguió convertir el hecho en otra muestra de su devoción hacia ella. Al igual que cuando se apoderó de sus trabajos antes de la supervisión. Los leyó con el ceño fruncido; su postura y expresión decían bien a las claras: «Fíjate en lo muy preocupado que estoy, fíjate en lo mucho que te quiero, fíjate en cuánto valoro haberte recuperado. Nunca volveré a abandonarte, querida». Y después los criticó, la guió a través de introducciones, conclusiones y puntos que debían ser clarificados, convocó a su madrastra para que le proporcionara mayor ayuda, se reclinó en su butaca de cuero, con un brillo de entusiasmo en los ojos. «¿Te das cuenta de que formamos una familia feliz?» Le daba retortijones.
Su aliento se convertía en nubes de vapor. Esperó más de un minuto, pero nadie surgió de la sopa gris que era Laundress Lane.
«Déjalo pasar», se dijo, y corrió hacia el puente. A su espalda, en el Estanque del Molino, las formas de cisnes y patos se recortaban en la atmósfera brumosa, mientras que en la orilla sudoeste las ramas de un sauce se hundían en el agua. Elena lanzó una última mirada hacia atrás, pero nadie corrió a su encuentro, de modo que prosiguió su camino.
Calculó mal el ángulo al bajar por la pendiente de la esclusa y notó un leve tirón en un músculo de la pierna. Se encogió de dolor, pero no se paró. Había hecho un tiempo desastroso (aunque ni siquiera sabía cuál), pero tal vez recuperaría unos segundos cuando llegara a la calzada elevada. Recuperó el paso de antes.
La calzada se estrechó hasta convertirse en una franja de asfalto, con el río a la izquierda y la amplia extensión de Sheep's Green, oculta por la niebla, a la derecha. En este punto, las gigantescas siluetas de los árboles se elevaban por encima de la niebla, y las barandillas de las pasarelas practicaban surcos blancos, cuando las luces ocasionales procedentes del otro lado del río lograban taladrar la oscuridad. Mientras corría, los patos se deslizaban en silencio desde la orilla al agua. Elena buscó en el bolsillo el último fragmento de tostada, que desmenuzó y tiró en dirección a las aves.
Los dedos de sus pies chocaban contra el extremo de las bambas. Le dolían las orejas de frío. Se ciñó la cinta de la capucha debajo de la barbilla, sacó un par de mitones del bolsillo de la chaqueta, se los puso, sopló sobre sus manos y las apretó contra su cara helada.
Delante de ella, el río se dividía en dos partes (el cuerpo principal y un arroyo sombrío) cuando rodeaba la isla de Robinson Crusoe, una pequeña masa de tierra erizada en su extremo sur de árboles y vegetación, en tanto el extremo norte se dedicaba a reparar los botes de remos, canoas, bateas y demás embarcaciones de los colegios. Una hoguera se había encendido en la zona hacía poco, porque Elena distinguió sus restos en el aire. Alguien habría acampado ilegalmente en la parte norte de la isla por la noche, dejando atrás los restos de madera carbonizada, extinguidos al poco tiempo por el agua. Olía diferente de un fuego fallecido de muerte natural.
Elena, picada por la curiosidad, miró entre los árboles mientras corría paralela al extremo norte de la isla. Canoas y botes de remos amontonados, de madera reluciente y mojada por la niebla, pero no había nadie.
El sendero empezó a subir hacia Fen Causeway, que señalaba el final del primer tramo de su carrera. Como de costumbre, acometió el ascenso con renovadas energías. Respiraba con fuerza, pero notaba la presión cada vez mayor en su pecho. Cuando ya se estaba acostumbrando a su nueva velocidad, les vio.
Dos siluetas aparecieron frente a ella, una agachada y la otra tendida sobre el sendero. Eran amorfas, semiocultas por las sombras, y daba la impresión de que temblaban como hologramas vacilantes, iluminadas desde atrás por la luz oscilante y filtrada procedente de la calzada elevada, a unos veinte metros de distancia. La silueta acuclillada, tal vez al oír los pasos de Elena, se volvió hacia ella y levantó una mano. La otra siguió inmóvil.
Elena forzó la vista. Sus ojos saltaron de una silueta a la otra. Vio el tamaño. Vio las dimensiones.
Townee, pensó, y corrió hacia delante.
La figura acuclillada se irguió, se alejó de Elena y pareció desaparecer en la niebla más espesa arremolinada cerca de la pasarela que comunicaba el sendero con la isla. Elena se detuvo y cayó de rodillas. Extendió la mano, palpó y se encontró examinando lo que parecía tan solo una vieja chaqueta rellena de harapos.
Se volvió, confusa, con una mano apoyada en el suelo, para levantarse. Reunió aliento para hablar. En ese momento, la pesada bruma se astilló frente a ella. Captó un fugaz movimiento a su izquierda. Recibió el primer golpe.
La alcanzó de pleno entre los ojos. Un rayo atravesó su campo visual. Su cuerpo cayó hacia atrás.
El segundo golpe fue descargado contra su nariz y mejilla. Perforó la piel y rompió el hueso cigomático como si fuera de cristal.
Si hubo un tercer golpe, la muchacha no lo sintió.
Pasaban de las siete cuando Sarah Gordon frenó su Escort en la amplia zona de calzada situada a la derecha del departamento de Ingeniería de la universidad. Pese a la niebla y el tráfico matinal, había cubierto la distancia desde su casa en menos de quince minutos, lanzada por Fen Causeway como si la persiguiera una legión de demonios. Puso el freno de mano, salió a la húmeda mañana y cerró la puerta.
Del maletero del coche sacó su equipo: una silla plegable, un cuaderno de bocetos, una caja de madera, un caballete y dos lienzos. Dejó estos objetos en el suelo, a sus pies, e investigó el maletero, preguntándose si había olvidado algo. Se concentró en los detalles (los carboncillos, pinturas al temple y pinceles de la caja), y trató de ignorar las crecientes náuseas y el hecho de que los temblores debilitaban sus piernas.
Permaneció unos momentos con la cabeza apoyada sobre la sucia cubierta del maletero y se obligó a pensar tan solo en la pintura. Era algo que había meditado, empezado, desarrollado y terminado incontables veces desde su niñez, de forma que los elementos eran como viejos amigos. El tema, el lugar, la luz, la composición, la elección de los medios exigían toda su concentración. Intentó entregarse a ella. El mundo de las posibilidades se estaba abriendo. Esta mañana representaba un renacimiento sagrado.
Siete semanas antes había señalado este día, trece de noviembre, en el calendario. Había escrito «Hazlo» sobre aquel pequeño cuadrado blanco de esperanza, y ahora se disponía a terminar con ocho meses de inactividad, utilizando el único medio que conocía para recobrar la pasión con que en otro tiempo había acometido su obra. Si al menos pudiera reunir la valentía necesaria para sobreponerse a un revés sin importancia…
Cerró la cubierta del maletero y recogió su equipo. Cada objeto encontró su lugar preciso en sus manos y bajo los brazos. Ni tan siquiera se produjo el momento de pánico al preguntarse cómo había logrado transportar todo en el pasado. Y el hecho de que algunos actos parecían automáticos, como ir en bicicleta, le dio ánimos por un instante. Regresó por Fen Causeway y bajó la pendiente hacia la isla de Robinson Crusoe, diciéndose que el pasado había muerto, que había venido a enterrarlo.
Durante demasiado tiempo había permanecido como atontada frente a un caballete, incapaz de pensar en las posibilidades curativas inherentes al simple acto de crear. A lo largo de aquellos meses no había creado otra cosa que los medios de contribuir a su destrucción, coleccionando media docena de recetas de somníferos, limpiando y engrasando su vieja pistola, poniendo a punto el horno de gas, trenzando una soga con sus bufandas, creyendo en todo momento que su inspiración había muerto. Pero todo había concluido, al igual que las siete semanas de creciente temor, a medida que el trece de noviembre se aproximaba.
Se detuvo en el pequeño puente tendido sobre el estrecho arroyo que separaba la isla de Robinson Crusoe del resto de Sheep's Green. Aunque ya había amanecido, la niebla era espesa, y se extendía ante su campo visual como un banco de nubes. El canto vigoroso de un reyezuelo macho adulto surgió de un árbol suspendido sobre ella, y el tráfico de la calzada elevada pasó con el apagado estruendo irregular de los motores. Oyó el «cuac-cuac» de un pato cerca del río. El timbre de una bicicleta cascabeleó al otro lado del parque.
A su izquierda, los cobertizos donde se reparaban las embarcaciones seguían cerrados a cal y canto. Delante, diez peldaños de hierro subían al puente Crusoe y descendían a Coe Fen, en la orilla este del río. Vio que habían dado una capa de pintura nueva al puente, un hecho que no había observado hasta entonces. Si antes era verde y naranja, con la herrumbre al descubierto en algunos puntos, ahora era marrón y crema; el crema pertenecía a una serie de balaustres entrecruzados que brillaban a través de la niebla. El puente parecía suspendido sobre la nada. La niebla alteraba y ocultaba todo cuanto lo rodeaba.
Suspiró, a pesar de su determinación. Era imposible. No había luz, esperanza ni inspiración en este desolado y frío lugar. Que le den morcilla a los estudios nocturnos del Támesis ejecutados por Whistler. A la mierda lo que Turner hubiera hecho con este amanecer. Nadie creería que ella había venido a pintar esto.
De todos modos, este era el día que había elegido. Los acontecimientos habían dictado que viniera a esta isla a pintar. Y pintaría. Recorrió el resto del puentecillo y abrió la chirriante puerta de hierro forjado, dispuesta a desdeñar el frío que parecía infiltrarse en cada órgano de su cuerpo.
Pasada la puerta, notó que el barro se adhería ruidosamente a sus zapatos de lona, y se estremeció. Pero solo era el frío. Y se internó en el bosquecillo creado por alisos, sauces y hayas.
Gotas de condensación caían de los árboles sobre la alfombra de hojas otoñales, con un sonido similar al de una papilla que burbujeaba lentamente. Una gruesa rama estaba atravesada en el camino, pero justo al otro lado se abría un pequeño claro bajo un chopo, que proporcionaba una buena vista. Sarah siguió avanzando. Apoyó el caballete y las telas contra el árbol, abrió la silla plegable y dejó el estuche de madera al lado. Apretó el cuaderno de bocetos contra el pecho.
Pintar, dibujar, pintar, bosquejar. Notó los fuertes latidos de su corazón. Sus dedos parecían quebradizos. Hasta las uñas le dolían. Sintió desprecio por su debilidad.
Obligó a su cuerpo a acomodarse en la silla plegable de cara al río, y contempló el puente. Tomó nota de cada detalle, con la intención de verlos como líneas o ángulos, un simple problema de composición que debía resolver. Su mente empezó a evaluar lo que los ojos abarcaban, como un acto reflejo. Tres ramas de aliso enmarcaban el puente, con sus hojas otoñales inclinadas bajo el peso de gotas de rocío, y lograban captar y reflejar la escasa luz que se filtraba. Formaban líneas diagonales que, primero, se alzaban sobre la estructura, para luego descender perfectamente paralelas a la escalera que conducía a Coe Fen, donde las luces lejanas de Peterhouse brillaban a través de la masa remolineante de niebla. Un pato y dos cisnes dibujaban formas brumosas en el río, cuyo gris era tan intenso (reproducción de la atmósfera reinante) que las aves flotaban como suspendidas en el espacio.
Pinceladas rápidas -pensó-, vigorosas impresiones; utiliza el carboncillo para acentuar la profundidad.
Ejecutó su primer trazo en el cuaderno, después un segundo, y luego un tercero, hasta que sus dedos resbalaron y soltaron el carboncillo, que se deslizó sobre el papel y cayó en su regazo.
Contempló el confuso revoltijo que había creado. Arrancó el papel y empezó por segunda vez.
Mientras dibujaba, notó que sus tripas empezaban a aflojarse, notó que las náuseas ascendían lentamente hacia su garganta.
– Oh, por favor -susurró, y miró a su alrededor, consciente de que no tendría tiempo de llegar a casa, de que no podía permitirse el lujo de indisponerse en este momento y lugar. Examinó su boceto, se fijó en las líneas torpes, inadecuadas, y lo convirtió en una bola de papel arrugado.
Inició un tercer dibujo y se concentró en mantener firme su mano derecha. Intentó reproducir el ángulo de las ramas de aliso, mientras intentaba contener su pánico. Intentó copiar la red que formaban los balaustres del puente al entrecruzarse. Intentó sugerir el dibujo del follaje. El carboncillo se partió en dos.
Se levantó. Se suponía que no debía ser así. Se suponía que la inspiración creativa surgía. Se suponía que el lugar y la hora del día desaparecían. Se suponía que retornaba el deseo. Pero no era cierto. Se había extinguido. Puedes, se dijo con furia, puedes y lo harás. Nada puede detenerte. Nadie se interpone en tu camino.
Sujetó el cuaderno bajo el brazo, cogió la silla plegable y se encaminó al sur de la isla, hasta llegar a una pequeña lengua de tierra. Estaba llena de ortigas, pero desde allí se apreciaba una panorámica diferente del puente. Este era el lugar.
La tierra era margosa, sembrada de hojas. Arboles y matorrales formaban una red de vegetación tras la cual, a cierta distancia, se alzaba el puente de piedra de Fen Causeway. Sarah abrió la silla plegable en este punto. La dejó caer al suelo. Dio un paso atrás y tropezó con lo que parecía una rama oculta bajo un montón de hojas. Considerando el lugar, tendría que haber estado preparada, pero la sensación le causó un sobresalto.
– Maldita sea -se dijo, y apartó el objeto de una patada. Las hojas salieron despedidas. Sarah notó que su estómago se revolvía. El objeto no era una rama, sino un brazo humano.
Capítulo 2
Por fortuna, el brazo estaba unido al cuerpo. Durante los veintinueve años que llevaba en la policía de Cambridge, el superintendente Daniel Sheehan jamás había tropezado con un cadáver desmembrado, y no deseaba gozar de esa dudosa distinción policial en estos momentos.
Después de recibir la llamada desde el cuartel a las siete y veinte, había salido de Arbury con gran aparato de luces y sirenas, contento de tener una excusa para abandonar la mesa del desayuno, donde el décimo día seguido de gajos de pomelo, un huevo pasado por agua y una transparente rebanada de pan tostado sin mantequilla había provocado que regañara a su hijo y su hija adolescentes por su indumentaria y cabello, como si ambos no hubieran vestido el uniforme del colegio, como si sus cabezas no hubieran estado bien peinadas y relucientes. Stephen miró a su madre, Linda le imitó. Y los tres se dedicaron a sus desayunos con el aire martirizado de una familia demasiado tiempo expuesta a los cambios de humor inesperados del dietista crónico.
Había un embotellamiento de tráfico en la glorieta de Newnham Road, y Sheehan solo pudo llegar al puente de Fen Causeway a una velocidad algo superior al paso de tortuga de los demás vehículos, gracias a subir medio coche a la acera. Imaginó el caos en que se habrían convertido a estas alturas todas las arterias que entraban en la ciudad por el sur, y cuando frenó el coche detrás de la furgoneta empleada por los analistas del lugar de los hechos, salió al aire húmedo y frío y dijo al agente apostado en el puente que pidiera por radio más hombres para agilizar el tráfico. Le disgustaban por igual los mirones que los morbosos. Accidentes y asesinatos atraían a la peor clase de gente.
Se tapó mejor con la bufanda azul marino embutida por dentro del abrigo y pasó bajo la cinta amarilla del cordón policial. Media docena de estudiantes estaban inclinados sobre el parapeto del puente e intentaban ver qué sucedía abajo. Sheehan gruñó e indicó al agente con un gesto que los dispersara. Si la víctima era de algún colegio, no estaba dispuesto a permitir que la noticia se divulgara antes de lo debido. Una precaria paz había reinado entre la policía local y la universidad desde la investigación de un suicidio llevada a cabo en Emmanuel el trimestre anterior. No deseaba perturbarla por nada del mundo.
Cruzó el puente hasta llegar a la isla, donde una agente se encontraba de pie sobre una mujer, cuyo rostro y labios tenían el color del lino sin blanquear. Estaba sentada en uno de los últimos peldaños de hierro del puente Crusoe, con un brazo curvado alrededor del estómago y la cabeza apoyada en la otra mano. Vestía un viejo abrigo azul que daba la impresión de colgarle hasta los tobillos, y la parte delantera estaba cubierta de manchitas marrones y amarillas. Por lo visto, se había vomitado encima.
– ¿Encontró ella el cuerpo? -preguntó Sheehan a la agente, que asintió en respuesta-. ¿Quién lo ha visto, hasta el momento?
– Todos, excepto Pleasance. Drake le retuvo en el laboratorio.
Sheehan resopló. Otro fregado en la sección forense, sin duda. Señaló con la barbilla a la mujer del abrigo.
– Consígale una manta y reténgala aquí.
Volvió a la puerta y entró en la parte sur de la isla.
Según el punto de vista, el lugar era, o un sueño convertido en realidad, o la pesadilla de cualquiera que se encargara de examinar el lugar de los hechos. Las pruebas abundaban, desde periódicos desintegrados hasta bolsas de plástico parcialmente llenas. La zona parecía un vertedero, y había como mínimo una buena docena de pisadas, todas diferentes, marcadas en la tierra empapada.
– Joder -masculló Sheehan.
El equipo de analistas había tendido tablas de madera. Empezaban en la puerta y seguían hacia el sur, hasta desaparecer en la niebla. Caminó sobre ellas y procuró esquivar las gotas que caían de los árboles. Su hija Linda las habría llamado gotas de niebla, con aquella pasión por la precisión lingüística que siempre le sorprendía y le inducía a pensar que, dieciséis años antes, se había producido un error en el hospital y habían intercambiado a su auténtica hija por una poetisa de rostro travieso.
Se detuvo en un claro, donde dos lienzos y un caballete estaban apoyados contra un chopo. También había un estuche de madera abierto, y una capa de condensación se iba posando sobre una fila de pinturas al pastel y ocho tubos de pintura. Frunció el ceño y contempló sucesivamente el río, el puente y las nubes de niebla que surgían del pantano como gases. Como tema para un cuadro, le recordó aquellas obras francesas que había visto años atrás en el Instituto Courtauld: puntos, remolinos y manchas de color que solo se podían descifrar desde doce metros de distancia, forzando la vista como un poseso y pensando en el aspecto que tendrían las cosas si fuera miope.
Más adelante, las tablas se desviaban hacia la izquierda, y le condujeron hasta el fotógrafo de la policía y el forense. Se protegían del frío con abrigos y gorras de punto, y se movían como bailarines rusos, porque saltaban de un pie a otro para activar la circulación. El fotógrafo estaba tan pálido como siempre que debía reunir documentación gráfica sobre un asesinato. El forense aparentaba irritación. Se frotaba el pecho con los brazos, daba saltitos y lanzaba repetidas e incesantes miradas hacia la calzada elevada, como si el asesino estuviera agazapado en la niebla y la única esperanza de capturarle fuera precipitarse de inmediato en la masa indistinta.
Cuando Sheehan se acercó y formuló su pregunta rutinaria («¿Qué tenemos esta vez?»), vio el motivo que explicaba la impaciencia del médico. Una alta silueta estaba saliendo de la bruma que se extendía entre los sauces; caminaba con cautela y no apartaba la vista del suelo. A pesar del frío, llevaba el sobretodo de cachemira colgado sobre los hombros como una capa, sin bufanda que desvirtuara la línea impecable de su traje italiano. Drake, jefe del departamento forense de Sheehan, la mitad de un irritante dúo de científicos que le estaban volviendo loco desde hacía cinco meses. Esta mañana hacía ostentación de su gusto por el vestir, observó Sheehan.
– ¿Algo? -preguntó al científico.
Drake se detuvo para encender un cigarrillo. Apagó la cerilla con sus dedos enguantados y la depositó en un frasquito que sacó del bolsillo. Sheehan reprimió un comentario. El muy jodido siempre iba preparado.
– Da la impresión de que el arma ha desaparecido -contestó-. Tendremos que dragar el río.
Maravilloso, pensó Sheehan, y contó los hombres y las horas necesarios para llevar a cabo la operación. Se acercó para echar un vistazo al cuerpo.
– Mujer -dijo el médico-. Apenas una niña.
Mientras Sheehan contemplaba a la muchacha, reflexionó sobre el hecho de que no reinaba el silencio habitual ante una muerte. En la calzada, las bocinas aullaban, los motores rugían, los frenos chirriaban y la gente gritaba. Los pájaros gorjeaban en los árboles y un perro ladraba como un energúmeno, ya fuera de dolor o alegría. La vida continuaba, a pesar de la proximidad y las pruebas de la violencia.
Porque la muerte de la muchacha había sido violenta, indudablemente. Aunque la mayor parte de su cuerpo había sido cubierto con hojas caídas, quedaba al descubierto lo bastante para que Sheehan pudiera ver lo peor. Alguien la había golpeado en la cara. El cordón de la capucha estaba enrollado alrededor de su cuello. El patólogo determinaría en última instancia si había fallecido a causa de las heridas en la cabeza o por estrangulación, pero una cosa era evidente: nadie podría identificarla por el simple método de mirar su cara. Estaba arrasada.
Sheehan se acuclilló para examinarla con más detenimiento. Yacía sobre el costado derecho, con la cabeza hundida en la tierra y su largo cabello caído hacia delante. Tenía los brazos extendidos, con las muñecas juntas pero sin atar, y las rodillas dobladas.
Se mordisqueó pensativamente el labio inferior, echó un vistazo al río, que se encontraba a un metro y medio de distancia, y volvió a mirar el cadáver. La chica vestía un manchado chándal marrón y zapatillas de deporte blancas, con los cordones sucios. Parecía ágil. Parecía en forma. Se parecía a la pesadilla política que había confiado en soslayar. Levantó su brazo para ver si llevaba alguna enseña en la chaqueta. Lanzó un suspiro de desesperación cuando vio que un escudo, coronado con las palabras «St. Stephen's College», estaba cosido sobre su pecho izquierdo.
– La leche -murmuró. Volvió a dejar el brazo como estaba y cabeceó en dirección al fotógrafo-. Ya puede -dijo, y se alejó.
Miró hacia Coe Fen. Daba la impresión de que la niebla se estaba levantando, pero tal vez se debía al efecto de la progresiva luz del día, una ilusión momentánea o un anhelo. De todos modos, daba igual que hubiera niebla o no, porque Sheehan era hijo de Cambridge y sabía lo que había detrás del velo opaco de neblina. Peterhouse. Al otro lado de la calle, Pembroke. A la izquierda de Pembroke, Corpus Christi. Desde allí, hacia el norte, el oeste y el este, se sucedían los colegios. A su alrededor, a su servicio, debiendo su propia existencia a la presencia de la universidad, estaba la ciudad. Y todo ello, colegios, facultades, bibliotecas, negocios, casas y habitantes, representaban más de seiscientos años de difícil simbiosis.
Notó un movimiento a su espalda. Sheehan se volvió y miró a los ojos grises de Drake. Era obvio que el científico forense había sabido lo que se avecinaba. Esperaba desde hacía mucho tiempo la oportunidad de apretarle los tornillos a su subordinado del laboratorio.
– A menos que ella misma se golpeara la cara e hiciera desaparecer el arma, dudo que alguien califique esto de suicidio -dijo.
En su oficina de Londres, el superintendente Malcolm Webberly masticó su tercer puro (uno por cada hora transcurrida) y examinó a sus inspectores detectives, reflexionando sobre la suerte que tenían al desconocer el huevo que iba a tirarles a la cara. Teniendo en cuenta la longitud y el volumen de la diatriba que les había dirigido dos semanas atrás, sabía que podían esperar lo peor. Y se lo merecían, desde luego. Había sermoneado a su equipo durante un mínimo de treinta minutos acerca de lo que llamó con sarcasmo los «Cruzados de las Carreras Campo a Través», y ahora iba a pedirles que se unieran a ellos. Calculó las posibilidades. Estaban sentados en su despacho, alrededor de la mesa. Como de costumbre. Hale estaba dando rienda suelta a su nerviosa energía, y jugaba con un montón de sujetapapeles a los que, al parecer, intentaba dar forma de cota de malla, como si sospechara un inminente enfrentamiento con alguien provisto de mondadientes. Stewart, el compulsivo de la unidad, utilizaba la pausa en la conversación para trabajar en un informe, un comportamiento muy propio de él. Corrían rumores de que Stewart había logrado hacer el amor a su mujer y redactar informes policiacos al mismo tiempo, y con el mismo grado de entusiasmo en ambas actividades. A su lado, MacPherson se estaba limpiando las uñas con un cortaplumas de punta rota, con una expresión de «ya se le pasará» en la cara, mientras, a su izquierda, Lynley se limpiaba las gafas de leer con un pañuelo color nieve, adornado en una esquina con una «A» bordada.
La ironía de la situación hizo sonreír a Webberly. Dos semanas atrás, había puesto de manifiesto la actual propensión del país a la contradicción en materia policial, esgrimiendo como prueba un artículo de Times, que consistía en una revelación sobre la cantidad de fondos públicos destinados al monstruoso funcionamiento del sistema judicial.
– Fíjense en esto -había aullado, agitando el periódico en su mano de una manera que imposibilitaba su contemplación-. Tenemos al Cuerpo de Greater Manchester investigando al de Sheffield bajo sospecha de soborno, por culpa de aquel follón futbolístico de Hillsborough. Tenemos al de Yorkshire en Manchester, investigando las quejas contra algunos oficiales superiores. Tenemos al de West Yorkshire husmeando en la muy seria brigada criminal de Birmingham; Avon y Surrey chafardean en el Guilford Cuatro de Surrey; y Cambridgeshire remueve la mierda en Irlanda del Norte, tocando los huevos al RUC *. ¡Nadie se ocupa ya de su territorio, y es hora de terminar con ello!
Sus hombres habían asentido, dándole la razón con aire pensativo, aunque Webberly se preguntó si alguno le había escuchado. Sus horas eran largas, sus cargas tremendas. Treinta minutos concedidos a las divagaciones políticas de su superintendente eran treinta minutos que apenas podían permitirse. Sin embargo, esta idea se le ocurrió más tarde. En aquel momento, ansiaba el debate, tenía subyugado a su público, necesitaba imperiosamente continuar.
– Basura deleznable. ¿Qué nos ha pasado? Las autoridades locales se acobardan como damiselas ruborosas al menor indicio de problemas con la prensa. Suplican a todo el mundo que investigue a sus hombres, en lugar de responsabilizarse de sus fuerzas, encargar una investigación y decir a los medios de comunicación que, entretanto, coman mierda de vaca. ¿Qué clase de gente es esa, incapaz de lavar la ropa sucia en casa?
Si la exhibición de metáforas llevada a cabo por el superintendente ofendió a alguien, no se molestó en comentarlo. Al contrario, todos se rindieron ante la naturaleza retórica de la pregunta y aguardaron pacientemente a que él mismo la respondiera, cosa que hizo, si bien de una manera indirecta.
– Que me pidan a mí intervenir en esta pantomima. Se van a enterar de lo que vale un peine.
Y ahora había caído en la trampa, a petición de dos partidos diferentes, bajo las órdenes de su propio superior, sin tiempo ni oportunidad para enseñar a nadie lo que valía un peine.
Webberly se apartó de la mesa y caminó hacia su escritorio. Apretó el botón del intercomunicador para hablar con su secretaria. Ruidos de estática y conversación surgieron del aparato. A la primera ya estaba acostumbrado. El intercomunicador no funcionaba bien desde el huracán de 1987. A lo segundo, por desgracia, también se había acostumbrado: Dorothea Harriman solía explayarse con entusiasmo sobre el objeto de su incontenible admiración.
– Te digo que se los tiñe, desde hace años. No hay manera de que ningún maquillaje pueda manchar sus ojos en fotos, y así… -una interrupción de estática-, no me digas que Fergie tiene algo… Me da igual cuántos niños más decida tener…
– Harriman -interrumpió Webberly.
– Las medias blancas le sentaban mejor… Cuando le dio por lucir aquellos espantosos lunares… Los ha dejado de lado, gracias a Dios.
– Harriman.
– … encantadora pamela que lució en Ascot este verano, ¿la viste? ¿Laura Ashley? ¡No! Preferiría caer muerta…
Hablando de muerte, pensó Webberly, y se resignó a emplear un método más primitivo, estentóreo y decididamente eficaz de llamar la atención de su secretaria. Se dirigió a la puerta, la abrió y gritó su nombre.
Dorothea Harriman se materializó en el umbral en cuanto su jefe regresó a la mesa. Se había cortado el pelo recientemente, muy corto en la nuca y en los lados, y un largo flequillo rubio barría su frente, con un toque dorado artificial. Llevaba un vestido rojo de lana, zapatos a juego y medias blancas. Por desgracia, el rojo la favorecía tan poco como a la princesa. Sin embargo, al igual que la princesa, tenía unos tobillos notables.
– ¿Superintendente Webberly? -preguntó, saludando con un cabeceo a los policías sentados alrededor de la mesa. Su mirada era gélida. El trabajo ante todo, declaraba. Se pasaba todo el día entregada en cuerpo y alma a su sagrada misión.
– Si puede dejar de lado su habitual evaluación de la princesa… -empezó Webberly.
La expresión de su secretaria era un ejemplo preclaro de inocencia. ¿Qué princesa?, telegrafiaba su candoroso rostro. Webberly sabía que no debía enzarzarse con ella en una lucha indirecta. Seis años de alabanzas a la princesa de Gales le habían enseñado que fracasaría en cualquier intento de avergonzarla por su actitud. Se resignó y prosiguió.
– Van a enviar un fax desde Cambridge. Ocúpese de ello, ahora. Si recibe alguna llamada de Kensington Palace, me la pasa.
Harriman apretó la parte delantera de sus labios, pero una sonrisa traviesa torció las comisuras de su boca.
– Un fax -dijo-. Cambridge. Perfecto. Enseguida, superintendente. -Y añadió, como andanada de despedida-: Carlos estudió allí, ¿sabe?
John Stewart levantó la vista y se dio unos golpecitos en los dientes con el extremo del lápiz.
– ¿Carlos? -preguntó confuso, como preguntándose si la atención que había dedicado a su informe le había hecho perder el hilo de la conversación.
– Gales -dijo Webberly.
– ¿Galeses en Cambridge? -preguntó Stewart-. ¿Qué ocurre? ¿Hay una reunión de antiguos alumnos?
– El príncipe de Gales -ladró Phillip Hale.
– ¿El príncipe de Gales está en Cambridge? De eso debería encargarse la Rama Especial, no nosotros.
– Jesús. -Webberly arrebató a Stewart el informe y lo utilizó para subrayar con gestos sus palabras. Stewart se encogió cuando Webberly lo enrolló hasta formar un tubo-. Nada de príncipes. Nada de Gales. Solo Cambridge. ¿De acuerdo?
– Sí, señor.
– Gracias.
Webberly observó con alivio que MacPherson había guardado el cortaplumas y que Lynley le miraba fijamente con sus indescifrables ojos oscuros, tan reñidos con su cabello rubio, impecablemente cortado.
– Ha ocurrido un asesinato en Cambridge y nos han pedido que intervengamos -dijo Webberly, y atajó objeciones y comentarios con un brusco y perentorio ademán vertical-. Lo sé, no hace falta que me refresquen la memoria. Me como lo que he dicho. A mí tampoco me gusta.
– ¿Hillier? -preguntó con astucia Hale.
Sir David Hillier era el superior de Webberly. Si una petición de que los hombres de Webberly intervinieran en algo procedía de él, no era una petición. Era la ley.
– No del todo. Hillier ha dado su aprobación. Conoce el caso. Me hicieron una petición directa.
Tres inspectores detectives se miraron entre sí con curiosidad. El cuarto, Lynley, no apartó los ojos de Webberly.
– Claudiqué -siguió Webberly-. Sé que están hasta las cejas de trabajo, así que puedo encargar el caso a alguien de otra división, pero preferiría no hacerlo.
Devolvió su informe a Stewart y miró al inspector, mientras este alisaba las páginas sobre la mesa para devolver a su primitivo estado los bordes doblados. Continuó hablando.
– Han asesinado a una estudiante del St. Stephen's College.
Los cuatro hombres reaccionaron al instante. Un movimiento en la silla, una pregunta reprimida al instante, una mirada en dirección a Webberly para detectar señales de preocupación en su rostro. Todos sabían que la hija del superintendente estudiaba en St. Stephen's. Su fotografía (reía mientras remaba inexpertamente con sus padres en círculos incesantes por el río Cam) descansaba sobre un archivador del despacho. Webberly leyó inquietud en sus rostros.
– No tiene nada que ver con Miranda -los tranquilizó-, pero conocía a la muchacha. Por eso me llamaron, en parte.
– Pero no es el único motivo -dio Stewart.
– Exacto. Las llamadas, fueron dos, no procedían del DIC de Cambridge, sino del rector del St. Stephen's y del vicerrector de la universidad. La situación es delicada para la policía local. El asesinato no tuvo lugar en el College *, de modo que el DIC de Cambridge tiene todo el derecho a ocuparse del caso, pero, como la víctima es una chica del College, necesita la colaboración de la universidad para investigar.
– ¿Es que la universidad no se la prestará? -preguntó MacPherson, incrédulo.
– Prefieren alguien de fuera. Según tengo entendido, se pusieron a parir por la forma en que el DIC local manejó un caso de suicidio el pasado trimestre de Pascua. Falta total de sensibilidad hacia las personas afectadas, dijo el vicerrector, por no mencionar ciertas filtraciones a la prensa. Como esta muchacha es hija de un profesor de Cambridge, quieren que todo se maneje con delicadeza y tacto.
– Inspector detective Empatía -dijo Hale, torciendo la boca. Todos sabían que era un intento, muy mal disimulado, de implicar antagonismo y falta de objetividad. Ninguno ignoraba los problemas matrimoniales de Hale. Lo último que deseaba en aquel momento era que le enviaran fuera de la ciudad en un caso que ocuparía mucho tiempo.
Webberly no le hizo caso.
– Al DIC de Cambridge no le hace ninguna gracia la situación. Es su terreno. Prefieren encargarse del caso. Por lo tanto, quien vaya no espere ser recibido al son de tambores y trompetas. He hablado unos minutos con su superintendente, un tipo llamado Sheehan…
Parece una persona decente, y colaborará. Se ha dado cuenta de que la universidad considera la situación dividida entre ciudadanos y universitarios y le disgusta la idea de que puedan acusar a sus hombres de tener prejuicios contra los estudiantes. Por otro lado, sabe que, sin la colaboración de la universidad, cualquier hombre que envíe se pasará los seis meses siguientes removiendo serrín para encontrar arena.
El sonido de sus ligeros pasos precedió a Harriman. Entregó a Webberly varias hojas de papel en cuya parte superior estaban impresas las palabras «Policía del Cambridgeshire», y en la esquina derecha una corona sobre una divisa. La mujer frunció el ceño al observar la colección de vasos de plástico y ceniceros malolientes diseminados entre carpetas y documentos. Emitió un bufido de disgusto, tiró los vasos a la papelera situada junto a la puerta y se llevó los ceniceros, con el brazo extendido en toda su longitud.
Mientras Webberly leía el informe, comunicó a sus hombres la información pertinente.
– De momento, poca cosa -dijo-. Veinte años. Elena Weaver.
Pronunció el nombre de la muchacha al estilo mediterráneo.
– ¿Una estudiante extranjera? -preguntó Stewart.
– No, por lo que me dijo el director del College esta mañana. La madre vive en Londres, como ya he dicho antes, y el padre es profesor de la universidad; figura en la lista de candidatos a algo llamado Cátedra Penford de Historia, sea lo que sea. Es miembro de la junta del St. Stephen's. Tiene una gran reputación en su especialidad.
– Tratamiento especial para su majestad -intervino Hale.
Webberly continuó.
– Aún no han realizado la autopsia, pero calculan la hora de la muerte entre medianoche y las siete de la mañana. El rostro golpeado con un instrumento pesado, contundente…
– Como siempre -dijo Hale.
– … y después, según el examen preliminar, fue estrangulada.
– ¿Violación? -preguntó Stewart.
– Aún no se han encontrado indicios.
– ¿Entre medianoche y las siete? -preguntó Hale-. Pero usted ha dicho que no la encontraron en el College…
Webberly sacudió la cabeza.
– La encontraron cerca del río. -Frunció el ceño cuando leyó el resto de la información enviada por la policía de Cambridge-. Vestía chándal y zapatillas deportivas, por lo cual deducen que estaba corriendo cuando alguien la asaltó. Cubrieron el cuerpo con hojas. Una pintora aficionada se topó con el cadáver a las siete y cuarto de la mañana. Y, según Sheehan, vomitó en el acto.
– Espero que no sobre el cadáver -dijo MacPherson.
– Arruinaría las posibles pruebas -observó Hale.
Los demás lanzaron silenciosas carcajadas en respuesta. A Webberly no le importó la frivolidad. Años de contacto con el crimen endurecían al más débil de sus hombres.
– Según Sheehan, había suficientes indicios en el lugar de los hechos como para mantener ocupados a dos o tres equipos durante semanas.
– ¿Cómo es eso?
– La encontraron en una isla que suele utilizarse como vertedero. Tienen media docena de bolsas de basura, como mínimo, para analizar, aparte de las pruebas a que se debe someter el cuerpo. -Tiró el informe sobre la mesa-. Hasta aquí llegan nuestros conocimientos. No hay autopsia. No hay copias de interrogatorios. El que se encargue del caso empezará a trabajar desde el principio.
– Es un bonito embrollo -comentó MacPherson.
Lynley volvió a la vida y extendió la mano hacia el informe. Se caló las gafas, lo leyó y, a continuación, habló por primera vez.
– Yo me ocuparé.
– Creía que estaba trabajando en el caso de aquel muchacho destripado en Maida Vale -dijo Webberly.
– Lo concluimos anoche, esta madrugada, para ser preciso. Encerramos al asesino a las dos y media.
– Santo Dios, muchacho, tómate un descanso de vez en cuando -dijo MacPherson.
Lynley sonrió y se levantó.
– ¿Alguien ha visto a Havers?
La sargento detective Barbara Havers estaba sentada ante un ordenador verde, en la sala de Información situada en la planta baja de New Scotland Yard. Miraba fijamente la pantalla. En teoría, estaba buscando información sobre personas desaparecidas (desde hacía cinco años, si debía creer al antropólogo forense), en un intento de apurar las posibilidades que presentaba un esqueleto encontrado bajo los cimientos de un edificio, que acababan de demoler en la isla de los Perros. Era un favor que le había pedido un compañero de la comisaría de Manchester Road, pero su mente no asimilaba los datos que aparecían en la pantalla, ni mucho menos los comparaba con una lista de las dimensiones del radio, cubito, fémur, tibia y peroné. Se rascó ambas cejas con los dedos índice y pulgar, y echó un vistazo al teléfono que descansaba sobre un escritorio próximo.
Tenía que llamar a casa. Necesitaba comunicar con su madre, o al menos hablar con la señora Gustafson, para comprobar que todo estaba controlado en Acton.
Sin embargo, marcar las siete cifras, esperar con creciente angustia a que alguien contestara, y enfrentarse a la posibilidad de que las cosas continuaran tan mal como la pasada semana… Se veía incapaz de hacerlo.
Barbara se dijo que, de todos modos, era absurdo llamar a Acton. La señora Gustafson estaba casi sorda. Su madre existía en un mundo nebuloso de demencia senil. La probabilidad de que la señora Gustafson oyera el teléfono era tan remota como la de que su madre comprendiera que los timbrazos procedentes de la cocina significaban que alguien quería hablar mediante aquel peculiar aparato negro que colgaba de la pared. Si oía el ruido, tanto podía abrir el horno como acudir a la puerta de la calle, o descolgar el teléfono. Y si lo hacía, era improbable que reconociera la voz de Barbara o recordara quién era sin tirarse de los pelos una y otra vez.
Su madre tenía sesenta y tres años. Gozaba de una salud excelente. Lo único que agonizaba era su mente.
Barbara sabía que contratar a la señora Gustafson para que cuidara a su madre durante el día era, a lo sumo, una medida provisional e insatisfactoria. La señora Gustafson, con setenta y dos años, carecía de la energía y los recursos necesarios para cuidar de una mujer cuyo día tenía que ser programado y controlado como el de un bebé. Barbara ya había comprobado en persona tres veces los problemas derivados de conceder a la señora Gustafson la custodia, aunque limitada, de su madre. En dos ocasiones había llegado a casa antes de lo habitual, descubriendo que la señora Gustafson se había dormido en la sala de estar. Mientras la televisión vomitaba un programa con risas grabadas de fondo, su madre flotaba en un desvarío mental, perdida la primera vez al fondo del patio trasero, mientras que en la segunda se balanceaba incesantemente sobre los peldaños delanteros.
El tercer incidente, tan solo dos días antes, había conmocionado a Barbara. Una entrevista relacionada con el caso del muchacho destripado la había llevado cerca de su barrio, y se había presentado en casa inesperadamente para ver cómo iba todo. La casa estaba vacía. Al principio, no experimentó pánico. Dio por sentado que la señora Gustafson había sacado de paseo a su madre. De hecho, experimentó una gran gratitud hacia la anciana por atreverse a controlar a la señora Havers en la calle.
Esta gratitud se evaporó cuando la señora Gustafson apareció sola menos de cinco minutos después. Había ido un momento a casa para dar de comer a su pez.
– Mamá está bien, ¿verdad? -añadió.
Por un momento, Barbara se negó a creer lo que implicaban aquellas palabras.
– ¿No ha ido con usted? -preguntó.
La señora Gustafson se llevó una mano a la garganta. Un temblor sacudió los rizos grises de su peluca.
– Solo he ido a casa para dar de comer a mi pez -dijo-. Apenas uno o dos minutos, Barbara.
Los ojos de Barbara volaron hacia el reloj. Experimentó una oleada de pánico y diversas escenas desfilaron a toda prisa por su mente: su madre tendida en Uxbridge Road, muerta, su madre abriéndose paso entre las multitudes que llenaban el metro, su madre tratando de llegar al cementerio de South Ealing, donde estaban enterrados su hijo y su marido, su madre pensando que tenía veinte años menos y que había reservado hora en un salón de belleza, su madre asaltada, robada, violada.
Barbara salió como una exhalación de la casa, y la señora Gustafson se quedó agitando las manos y gimiendo: «Ha sido por el pez», como si aquello bastara para perdonar su negligencia. Subió al Mini y se precipitó en dirección a Uxbridge Road. Exploró calles y callejones que se entrecruzaban. Paró a personas. Entró en tiendas. Y por fin la encontró en el patio de la escuela primaria local, donde Barbara y su hermano fallecido habían estudiado.
El director ya había telefoneado a la policía. Dos agentes uniformados (un hombre y una mujer) estaban hablando con su madre cuando Barbara llegó. Barbara distinguió rostros curiosos que se apretaban contra las ventanas del edificio. ¿Por qué no?, pensó. Su madre era todo un espectáculo: vestía una bata de estar por casa, muy fina, zapatillas y nada más, salvo las gafas, que no se apoyaban sobre su nariz, sino que llevaba sobre la cabeza. Iba despeinada y despedía un desagradable olor corporal. Farfullaba, discutía y protestaba como una loca. Cuando la mujer policía se dirigió hacia ella, la señora Havers la esquivó hábilmente y corrió hacia la escuela, llamando a sus hijos.
Todo eso había sucedido dos días antes, otra indicación de que la señora Gustafson no era la solución.
Barbara había intentado solucionar el problema de diversas maneras desde que su padre había muerto, ocho meses antes *. Al principio, había llevado a su madre a un centro de día para el cuidado de adultos, el último grito en materia de tercera edad. Sin embargo, el centro no podía quedarse a sus «clientes» después de las siete de la tarde, y el horario de un policía siempre es irregular. De haber sabido que necesitaba hacerse cargo de su madre a partir de las siete, su superior le habría concedido permiso para ello, pero eso habría supuesto cargar al hombre con un peso injusto, y Barbara apreciaba demasiado su trabajo y su asociación con Thomas Lynley para estropearlo todo, concediendo prioridad a sus problemas personales.
A continuación, probó un total de cuatro cuidadores pagados que duraron un total de doce semanas. Probó a un grupo religioso. Contrató a una serie de asistentes sociales. Se puso en contacto con los servicios de Bienestar Social y solicitó ayuda. Y por fin, pensó en recurrir a la señora Gustafson, su vecina, la cual aceptó el trabajo de forma temporal, desoyendo los consejos de su propia hija. Sin embargo, la capacidad de la señora Gustafson para cuidar a la señora Havers se reveló escasa, y aún más escaso el deseo de Barbara de soportar los descuidos de la anciana. Era cuestión de días que algo ocurriera.
Barbara sabía que la respuesta era una institución, pero no podía vivir con el peso de dejar a su madre en un hospital público, conociendo las deficiencias endémicas de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, no podía pagar los gastos de un hospital privado, a menos que ganara en las quinielas, como un Freddie Clegg en versión femenina.
Buscó en el bolsillo de la chaqueta la tarjeta que había guardado por la mañana. Hawthorn Lodge, Uneeda Drive, Greenford, decía. Una sola llamada a Florence Magentry y sus problemas se solucionarían.
– Señora Fio -había dicho la señora Magentry cuando abrió la puerta a Barbara, a las nueve y media de aquella mañana-. Así me llaman mis cariños. Señora Fio.
Vivía en una casa semiadosada de dos pisos, fruto del insípido período de posguerra, a la que llamaba con gran optimismo Hawthorn Lodge. La casa, cuya planta baja era de estuco gris, mitigado por la fachada de ladrillo, ofrecía como características destacadas un maderaje color sangre de toro y una ventana salediza de cinco cristales que daba al jardín delantero, sembrado de gnomos. La puerta principal se abría directamente a una escalera. A su derecha, una puerta daba acceso a la sala de estar, adonde la señora Fio guió a Barbara, hablando sin cesar de las «diversiones» que la casa ofrecía a los cariños que venían de visita.
– Yo lo llamo visitas -dijo la señora Fio, y palmeó el brazo de Barbara con una mano que era suave, blanca y sorprendentemente cálida-. Así parece menos permanente, ¿verdad? Permítame que se la enseñe.
Barbara sabía que buscaba características ideales. Archivó los elementos en su mente. Muebles cómodos en la sala de estar (gastados, pero bien hechos), además de un televisor, una cadena estéreo, dos estanterías cargadas de libros y una colección de revistas grandes y a todo color; las paredes recién pintadas y empapeladas, con alegres cuadros colgados de las paredes; una cocina y un comedor pequeños, cuyas ventanas daban al patio trasero; cuatro dormitorios en el piso de arriba, uno para la señora Fio y los otros tres para los cariños. Dos retretes, uno arriba y otro abajo, de un blanco inmaculado y con accesorios que relucían como la plata. Sin olvidar a la propia señora Fio, con sus gafas de montura ancha, su moderno peinado con raya y su pulcra blusa, cerrada en la garganta mediante un broche en forma de pensamiento. Tenía aspecto de matrona inteligente y olía a limones.
– Ha telefoneado en el momento adecuado -dijo la señora Fio-. Perdimos a nuestra querida señora Tilbird la semana pasada. Tenía noventa y tres años. Tiesa como un huso. Falleció mientras dormía, Dios la bendiga. Con la placidez que una desearía para cualquiera. Estaba conmigo desde hacía diez años menos un mes. -Los ojos de la señora Fio se nublaron en su cara de mejillas redondas-. Bien, nadie vive eternamente, y esa es la verdad, ¿no? ¿Le gustaría conocer a mis cariños?
Los inquilinos de Hawthorn Lodge estaban tomando el sol en el patio trasero. Solo había dos, una mujer ciega de ochenta y cuatro años, que sonrió y cabeceó en respuesta al saludo de Barbara antes de caer dormida, y una mujer de aspecto aterrado, entrada en la cincuentena, que aferró las manos de la señora Fio y volvió a recostarse en su silla. Barbara reconoció los síntomas.
– ¿Es capaz de arreglárselas con dos? -preguntó con toda sinceridad.
La señora Fio acarició despacio el cabello de la enferma.
– No me causan problemas, querida. Dios nos abruma a todos con una carga, ¿verdad? Pero no hay carga imposible de soportar.
Barbara pensó en estas palabras, mientras tocaba la tarjeta guardada en el bolsillo de su chaqueta. ¿Estaba intentando desembarazarse de una carga que no quería soportar, por pereza o malvado egoísmo?
Soslayó la pregunta, repasando las circunstancias que aconsejaban el ingreso de su madre en Hawthorn Lodge. Enumeró los aspectos positivos: la proximidad a la estación de Greenford y el hecho de que solo debería efectuar un transbordo, en Tottemham Court Road, si ingresaba a su madre y alquilaba el pequeño estudio que había logrado encontrar en Chalk Farm; la verdulería que había descubierto dentro de la estación de Greenford, donde podría comprar fruta fresca para su madre cada vez que fuera a visitarla; el parque que distaba una calle del paseo central, flanqueado de espinos, que conducía a la zona de recreo, provista de columpios, balancines, tiovivos y bancos, donde podrían sentarse a contemplar las evoluciones de los niños del vecindario; la hilera de comercios cercanos, una farmacia, un supermercado, una licorería, una panadería, e incluso un restaurante chino con platos para llevar, la comida favorita de su madre.
Sin embargo, mientras pasaba revista a las características que la alentaban a llamar a la señora Fio, ahora que tenía una vacante, Barbara era consciente de que olvidaba a propósito algunos aspectos de Hawthorn Lodge que no había podido pasar por alto. Se dijo que nada podía mitigar el incesante estruendo procedente de la A40, ni el hecho de que Greenford era un barrio encajonado entre la línea férrea y la autopista. Además, había tres gnomos rotos en el jardín de delante. ¿Por qué demonios pensaba en ellos, de no ser por el patetismo que desprendía la nariz mellada de uno, el sombrero roto del segundo y la falta de un brazo del tercero? Y le resultaban escalofriantes las manchas brillantes del sofá, donde cabezas viejas y grasientas se habían apoyado durante tanto tiempo. Y las migajas adheridas a la comisura de la boca de la mujer ciega…
Detalles sin importancia, se dijo, diminutos garfios clavados en la piel de su culpa. La perfección no existía. Además, todos aquellos detalles sin importancia eran insignificantes, comparados con las circunstancias de su vida en Acton y el estado de la casa en que habitaban.
La realidad, con todo, residía en que esta decisión trascendía la oposición Acton-Greenford y el hecho de mantener a su madre en casa o enviarla a otra parte. Toda la decisión apuntaba al núcleo de los deseos de Barbara, que eran muy sencillos: vivir lejos de Acton, lejos de su madre, lejos de las cargas que, al contrario que la señora Fio, no se veía dispuesta a soportar.
Vender la casa de Acton le proporcionaría el dinero suficiente para sufragar los gastos que supondría ingresarla en casa de la señora Fio. Por otra parte, contaría con medios para instalarse en Chalk Farm. Daba igual que el estudio de Chalk Farm midiera poco más de ocho metros de largo por tres y medio de ancho, apenas un cuchitril con una chimenea de terracota y tejas ausentes en el tejado. Tenía posibilidades. Y Barbara solo pedía a la vida la promesa de algunas posibilidades.
La puerta se abrió a su espalda cuando alguien introdujo su tarjeta de identificación en la ranura de apertura. Miró hacia atrás y Thomas Lynley entró, con aspecto descansado, a pesar de la noche pasada con el asesino de Maida Vale.
– ¿Ha habido suerte? -preguntó el detective.
– La próxima vez que acepte hacerle un favor a un tío, ¿querrá dejarme sin sentido, por favor? Esta pantalla me deja ciega.
– ¿Debo suponer que nada de nada?
– Nada, pero tampoco me he entregado a fondo.
Suspiró, tomó nota de la última entrada que había leído y suprimió el programa. Se frotó el cuello.
– ¿Qué tal Hawthorn Lodge? -preguntó Lynley. Cogió una silla y se sentó a su lado, frente a la terminal.
Barbara hizo lo posible para evitar su mirada.
– Bastante bonito, supongo, pero Greenford está un poco alejado de la línea principal. No sé si mamá se adaptaría. Está acostumbrada a Acton, a la casa. Ya sabe a qué me refiero. Le gusta estar rodeada de sus cosas.
Notó que él la estaba mirando, pero sabía que no le daría consejos. Ocupaban posiciones en la vida tan dispares, que él no se atrevería a sugerir algo. Aun así, Barbara sabía que Lynley estaba al corriente del estado de su madre y de las decisiones que ella debía tomar por ese motivo.
– Me siento como una criminal -dijo con voz hueca-. ¿Porqué?
– Ella le dio la vida.
– Yo no lo pedí.
– No, pero uno siempre se siente responsable hacia el dador. ¿Cuál es el mejor camino?, nos preguntamos. ¿El mejor es el correcto, o solo una vía de escape muy conveniente?
– Dios no nos impone cargas que sean imposibles de sobrellevar -se oyó mascullar Barbara.
– Ese tópico es particularmente ridículo, Havers. Peor que decir que «no hay mal que por bien no venga». Qué tontería. Lo más frecuente es que las cosas vayan a peor, y Dios, si existe, no para de distribuir cargas insoportables a diestro y siniestro. Usted, en especial, debería saberlo.
– ¿Por qué?
– Es policía. -Se levantó-. Nos espera un trabajo fuera de la ciudad. Será cuestión de pocos días. Yo me adelantaré. Reúnase conmigo cuando pueda.
Su invitación la irritó, porque implicaba que comprendía su situación. Sabía que Lynley no se llevaría a otro agente. Trabajaría por los dos hasta que ella pudiera acudir en su ayuda. Muy propio de él. Barbara odiaba su espontánea generosidad. La ponía en deuda con él, y no poseía (jamás poseería) lo necesario para saldarla.
– No -dijo-. Voy a casa a preparar las cosas. Estaré lista dentro de… ¿De cuánto tiempo dispongo? ¿Una hora, dos?
– Havers…
– Iré.
– Havers, es en Cambridge.
Barbara echó la cabeza hacia atrás, leyó una indisimulada satisfacción en los cálidos ojos castaños del hombre. Agitó la cabeza.
– Está completamente loco, inspector.
Lynley cabeceó y sonrió.
– Pero solo de amor.
Capítulo 3
Anthony Weaver detuvo su Citroen en el amplio camino particular de grava de su casa, en Adams Road. Contempló a través del parabrisas el jazmín de invierno que crecía, pulcro y contenido, en el enrejado situado a la izquierda de la puerta principal. Había vivido durante las últimas ocho horas en la región que separa las pesadillas del infierno, y ahora estaba aturdido. Es la impresión, susurraba su intelecto. Había empezado a sentir algo cuando aquel período de incredulidad había pasado, sin duda alguna.
No hizo el menor esfuerzo por salir del coche. Aguardó a que su ex esposa hablara, pero Glyn Weaver, sentada a su lado con semblante impasible, mantuvo el mismo silencio con el que le había recibido en la estación ferroviaria de Cambridge.
No le había permitido que fuera en coche a Londres a buscarla, ni a coger su maleta, ni a abrirle la puerta. Ni tampoco a ser testigo de su dolor. Weaver comprendió. Ya había aceptado que era el culpable de la muerte de su hija. Había asumido esa responsabilidad nada más identificar el cadáver de Elena. Glyn no necesitaba abrumarle de acusaciones. Las habría aceptado todas.
Vio que los ojos de Glyn examinaban la fachada de la casa, y se preguntó si haría algún comentario. No había estado en Cambridge desde que ayudó a Elena a instalarse en la ciudad, a principios del primer trimestre, y ni siquiera había puesto los pies en Adams Road.
Sabía que vería la casa como una combinación de elementos procedentes de un segundo matrimonio, bienes materiales y su egocentrismo profesional, una verdadera exhibición de su éxito. Ladrillo, tres plantas, madera blanca, azulejos decorativos que trepaban desde el segundo piso al límite del tejado, una salita acristalada, coronada por una terraza. Algo alejado años luz de su claustrofóbica vivienda de recién casados, tres habitaciones en la calle Hope, más de veinte años atrás. Esta casa se alzaba solitaria al final de un sendero curvo, apartada de los vecinos, a menos de dos metros de la calle. Era la casa de un profesor en activo, un miembro respetado de la facultad de Historia. No era un apartamento mal iluminado en que los sueños se desmoronaban.
A la derecha de la casa, una cerca de madera de haya, que brillaba con los colores del otoño, aislaba el jardín trasero. Un perro perdiguero surgió por una abertura entre los arbustos y corrió alegremente hacia el coche. Cuando vio al animal, Glyn habló por primera vez, en voz baja, sin expresar la menor emoción.
– ¿Ese es su perro?
– Sí.
– No podíamos tener uno en Londres. El piso era demasiado pequeño. Siempre quiso un perro. Hablaba de un perro de aguas. Ella…
Glyn se interrumpió y bajó del coche. El perro avanzó dos pasos, vacilante, y sacó de repente la lengua, en una especie de sonrisa canina. Glyn contempló al animal, pero no hizo el menor intento de acariciarlo. El perdiguero avanzó otros dos pasos y olfateó sus pies. Glyn parpadeó y miró de nuevo hacia la casa.
– Justine te ha construido un bonito lugar donde vivir, Anthony.
La puerta principal se abrió entre pilastras de ladrillo, y sus paneles de roble pulido capturaron la escasa luz del atardecer que lograba abrirse paso entre la niebla. La mujer de Anthony, Justine, aguardaba con una mano sobre el pomo de la puerta.
– Entra, Glyn, por favor -dijo-. He preparado té.
Retrocedió de nuevo hacia el interior de la casa, sin ofrecer condolencias que tal vez no serían bien recibidas.
Anthony siguió a Glyn, subió su maleta al cuarto de invitados y volvió a la sala de estar. Glyn contemplaba por una ventana el jardín delantero, con sus muebles blancos de hierro forjado, primorosamente dispuestos, que brillaban en la niebla; Justine estaba junto al sofá, con las puntas de los dedos apretadas frente a ella.
Su primera y segunda esposas no podían ser más diferentes. Glyn, de cuarenta y seis años, no hacía nada para disimular los embates de la edad. Su rostro empezaba a desmoronarse: patas de gallo en los ojos, profundas líneas como surcos desde la nariz a la barbilla, menudas hendiduras que nacían en sus labios; la carne que empezaba a perder tirantez restaba definición a su mentón. El pelo veteado de gris, largo y recogido con un severo moño. Su cuerpo se estaba ensanchando en la cintura y las caderas, y lo cubría con tweed, lana, medias de color carne y zapatos sin tacón.
En contraste, Justine aún lograba, a sus treinta y cinco años, sugerir la lozanía de la juventud. Agraciada con la estructura facial que mejora su aspecto con la edad, era atractiva sin ser bella, de piel suave, ojos azules, pómulos afilados y mentón firme. Era alta, delgada, con una cascada de cabello rubio que caía suelto sobre sus hombros, como el de una adolescente. Esbelta y elegante, llevaba la misma indumentaria con que había ido a trabajar por la mañana, traje gris a medida con un cinturón negro, medias grises, zapatos negros, un broche plateado en la solapa. Estaba perfecta, como siempre.
Anthony desvió la vista hacia el comedor, donde Justine había dispuesto la mesa para el té de la tarde. Demostraba en qué había empleado las horas desde que él la había telefoneado desde la imprenta de la universidad para comunicarle la muerte de su hija. Mientras iba al depósito de cadáveres, a la comisaría de la policía, al colegio, a su despacho, a la estación de tren, mientras identificaba el cadáver, contestaba preguntas, aceptaba incrédulas condolencias y se ponía en contacto con su ex mujer, Justine se había encargado de los preparativos para los siguientes días de duelo. El resultado de sus esfuerzos descansaba sobre la mesa del comedor.
Todo el servicio de té procedente de su vajilla de bodas, cuyo dibujo reproducía rosas de borde dorado y hojas rizadas, estaba dispuesto sobre un mantel de hilo. Entre los platillos, tazas, cubiertos, servilletas blancas y jarrones de flores, había un pastel de semilla de amapola, una bandeja con delicados bocadillos, otra de finas tostadas con mantequilla, panecillos recién hechos, mermelada de fresas y crema cuajada.
Anthony miró a su mujer. Justine le dedicó una sonrisa fugaz y señaló la mesa con un elegante ademán.
– He preparado té -repitió.
– Gracias, querida.
Sus palabras le sonaron forzadas, como mal ensayadas.
– Glyn. -Justine esperó a que la otra mujer se volviera-. ¿Puedo ofrecerte algo?
Los ojos de Glyn vagaron hacia la mesa, y de ella a Anthony.
– No, gracias. Me resulta imposible comer.
Justine se volvió hacia su marido.
– ¿Anthony?
Este comprendió la trampa. Tuvo la momentánea sensación de que colgaba en el aire, como una cuerda de la que tiraran incesantemente dos bandos opuestos. Después, se encaminó a la mesa. Eligió un bocadillo, un panecillo y un trozo de pastel. Todo sabía a arena.
Justine se acercó a su lado y sirvió té. El humo se elevó en el aire, con el perfume afrutado de la mezcla moderna que ella prefería. Los dos se quedaron frente a la comida desplegada ante ellos, los cubiertos relucientes, el ramo de flores. Glyn continuó de pie junto a la ventana de la otra habitación. Ninguno hizo ademán de sentarse.
– ¿Qué te ha dicho la policía? -preguntó Glyn-. A mí no me han telefoneado.
– Les dije que no lo hicieran.
– ¿Por qué?
– Pensé que debía ser yo quien…
– ¿Tú?
Anthony vio que Justine dejaba su taza sobre la mesa. Vio que tenía los ojos clavados en el borde.
– ¿Qué le ocurrió, Anthony?
– Glyn, siéntate. Por favor.
– Quiero saber lo que ha pasado.
Anthony dejó el platillo junto a la taza de té, que no había probado. Volvió a la sala de estar. Justine le siguió. Anthony se sentó en el sofá, indicó a su mujer que se sentara a su lado, esperó a que Glyn se apartara de la ventana. No lo hizo. Justine empezó a dar vueltas a su anillo de bodas.
Anthony recitó los hechos. Elena había salido a correr, alguien la asesinó. La habían golpeado y asesinado.
– Quiero ver el cuerpo.
– No, Glyn. No lo hagas.
La voz de Glyn se quebró por primera vez.
– Es mi hija. Quiero ver el cuerpo.
– En su estado actual, no. Más tarde. Cuando los de la funeraria…
– La veré, Anthony.
Notó la tensa elevación del tono de su voz y supo por experiencia cómo terminaría la discusión. Intentó disuadirla.
– Tiene un lado de la cara hundido. Se ven los huesos. No tiene nariz. ¿Es eso lo que quieres ver?
Glyn rebuscó en su bolso y sacó un pañuelo de papel.
– Maldito seas -susurró-. ¿Cómo ocurrió? Me dijiste, me prometiste, que no la dejarías correr sola.
– Anoche telefoneó a Justine. Dijo que esta mañana no iba a correr.
– Que telefoneó… -La mirada de Glyn se desplazó de Anthony a su mujer-¿Tú corrías con Elena?
Justine dejó de dar vueltas al anillo, pero no apartó los dedos de él, como si fuera un talismán.
– Anthony me lo pidió. No le gustaba que corriera cerca del río cuando estaba oscuro, de modo que yo también corría. Anoche telefoneó y dijo que hoy no correría, pero, por algún motivo, cambió de parecer.
– ¿Desde cuándo duraba esto? -preguntó Glyn, devolviendo la atención a su ex marido-. Me dijiste que Elena no correría sola, pero te callaste que Justine… -De pronto, enfocó la cuestión desde otro ángulo-. ¿Cómo pudiste hacer eso, Anthony? ¿Cómo pudiste confiar el bienestar de tu hija a…?
– Glyn -la interrumpió Anthony.
– No se preocupó. No la vigiló. Le daba igual su seguridad.
– Glyn, por el amor de Dios.
– Es verdad. Nunca ha tenido hijos. ¿Cómo va a saber lo que es vigilar, esperar, preocuparse y preguntarse? Tener sueños. Mil y un sueños que no se materializarán porque esta mañana no fue a correr con Elena.
Justine no se había movido del sofá. Su expresión era una máscara fija y vidriosa de buena educación.
– Deja que te acompañe a tu cuarto -dijo, y se levantó-. Debes de estar muy cansada. Te hemos preparado el cuarto amarillo, en la parte de atrás. Es muy silencioso. Podrás descansar.
– Quiero la habitación de Elena.
– Bien, sí. Por supuesto. No hay problema. Me ocuparé de las sábanas…
Justine salió de la sala.
– ¿Por qué pusiste a Elena en sus manos? -preguntó Glyn al instante.
– ¿Qué estás diciendo? Justine es mi mujer.
– Eso es lo que importa, ¿verdad? ¿De veras te importa tanto la muerte de Elena? Ya tienes a alguien dispuesto a hacerte otra.
Anthony se puso en pie. Para combatir aquellas palabras, invocó la última imagen de Elena, cuando la vio desde la ventana del saloncito. La joven le había ofrecido una sonrisa y un último saludo desde la bicicleta, que iba a coger para acudir a una supervisión, después de comer juntos. Habían estado los dos solos; comieron bocadillos, hablaron del perro, compartieron una hora de afecto.
Su angustia aumentó. ¿Recrear a Elena? ¿Moldear otra? Solo había una. Y él también había muerto con ella.
Pasó junto a su ex esposa, sin verla. Oyó las ásperas palabras mientras salía de la casa, aunque fue incapaz de distinguir unas de otras. Avanzó dando tumbos hacia el coche, introdujo la llave en el encendido. Cuando daba marcha atrás, Justine salió corriendo.
Gritó su nombre. La vio iluminada un momento por las farolas, y después aplastó el acelerador y salió a Adams Road, arrojando grava a ambos lados.
Notó una presión en el pecho, un dolor en la garganta. Empezó a llorar; sollozos secos, profundos, que no iban acompañados de lágrimas, por su hija, sus mujeres y el desastre de su vida.
Pasó a Grange Road, después a Barton Road, y por fin, gracias al cielo, se encontró fuera de Cambridge. Había oscurecido mucho y la niebla era espesa, sobre todo en esta zona de campos de barbecho y setos, pero conducía sin precaución, y cuando la campiña dio paso a un pueblo, aparcó y bajó del coche, descubriendo que la temperatura había bajado en picado, a consecuencia del viento frío procedente del este. Se había dejado el abrigo en casa y solo iba protegido por la chaqueta del traje. Daba igual. Se subió el cuello y empezó a andar. Dejó atrás un portal, dejó atrás una docena de casas con techo de bálago y solo se detuvo cuando llegó a casa de ella. Cruzó la calle para alejarse algo del edificio, pero, a pesar de la niebla, alcanzó a distinguir la ventana.
Estaba allí, deambulando por la sala de estar con una jarra en la mano. Era muy menuda, muy frágil. Si la abrazaba, era como si no tuviera nada entre los brazos, apenas un leve latido y una vida fulgurante que le consumía, le encendía, y que en un tiempo le había reconfortado.
Quería verla. Necesitaba hablar con ella. Quería que le abrazara.
Bajó del bordillo. En ese momento, pasó un coche, emitió un bocinazo de advertencia, y surgió un grito apagado desde su interior. Consiguió que recuperara la razón.
Vio que ella se acercaba a la chimenea y añadía más leña a las llamas, como él había hecho en otro tiempo, para volverse y descubrir sus ojos clavados en él, su sonrisa una bendición, la mano extendida.
– Tonio -había murmurado ella, su nombre henchido de amor.
Y él había respondido, al igual que en este preciso momento.
– Tigresse. -Apenas un susurro-. Tigresse. La Tigresse.
Lynley llegó a Cambridge a las cinco y media y condujo directamente hacia Bulstrode Gardens, donde aparcó el Bentley frente a una casa que le recordó el hogar de Jane Austen en Chawton. Poseía el mismo diseño simétrico: dos ventanas con batientes y una puerta blanca debajo, y tres ventanas separadas por la misma distancia, en la misma posición, arriba. La casa era rectangular, sólida, con un tejado acanalado y varias chimeneas sencillas; una pieza de arquitectura carente del menor interés. Sin embargo, Lynley no experimentó la misma decepción que en Chawton. Esperaba que Jane Austen viviera en una casa cómoda, con techo de bálago de atmósfera caprichosa, rodeada por un jardín lleno de macizos de flores y árboles. No esperaba que un esforzado catedrático de la facultad de Teología, casado y con tres hijos, habitara en este dudoso paraíso de cañas y barro.
Salió del coche y se puso el abrigo. Observó que la niebla lograba disimular y dotar de un halo romántico a las características de la casa, que daban muestra de una indiferencia y descuido crecientes. En lugar de jardín, un camino semicircular de guijarros sembrados de hojas describía una curva alrededor de la puerta principal, y la parte interior del semicírculo encerraba un macizo de flores exuberante, separado de la calle por un muro bajo de ladrillo. No se había hecho nada para preparar la tierra en vistas al otoño o el invierno, y los restos de las playas veraniegas yacían ennegrecidos y resecos sobre la sólida superficie de tierra intocada. Un enorme hibisco se estaba apoderando a marchas forzadas del muro del jardín, y trepaba entre las hojas amarillentas de narcisos que habrían debido eliminarse mucho tiempo antes. A la izquierda de la puerta principal, una actinidia había llegado hasta el techo y lanzaba zarcillos que empezaban a cubrir una de las ventanas inferiores, mientras que, a la derecha de la puerta, la misma especie de planta estaba creando un montón de hojas con señales de padecer alguna enfermedad. Como resultado, la fachada de la casa parecía torcida, en contraposición con la simetría de su diseño.
Lynley pasó bajo un abedul, situado al borde del camino particular. Oyó música procedente de una casa cercana, y una puerta se cerró en la niebla con el chasquido de un disparo. Esquivó un triciclo de grandes ruedas volcado, subió el único peldaño del porche y llamó al timbre.
La respuesta fueron los gritos de dos niños que corrieron hacia la puerta, acompañados por el repiqueteo de algún juguete. Manos que aún no dominaban el manejo del pomo golpearon frenéticamente la madera.
– ¡Tía Leen!
Costaba adivinar si era el niño o la niña quien gritaba.
Una luz se encendió en la habitación situada a la derecha de la puerta y dibujó sobre el camino particular un insustancial rectángulo de color. Un niño se puso a llorar.
– Un momento -gritó una voz de mujer.
– ¡Tía Leen! ¡La puerta!
– Lo sé, Christian.
La luz del porche se encendió, y Lynley oyó el ruido del pomo al girar.
– Echaos para atrás, queridos -dijo la mujer, mientras abría la puerta.
El arquitrabe enmarcó las cuatro siluetas, y una luz dorada, digna de Rembrandt, los bañó de soslayo desde la sala de estar. Por un momento, Lynley tuvo la impresión de estar contemplando un cuadro: la mujer, con un jersey de capucha rosa, contra el cual sujetaba a un niño de meses envuelto en una manta de color arándano, mientras dos mocosos se aferraban a las perneras de sus pantalones negros de lana, el niño con un ojo amoratado y la niña con el mango de algún juguete provisto de ruedas en la mano, tal vez el instrumento de los repiqueteos que Lynley había oído, pues el juguete poseía una cúpula de plástico transparente, y cuando el niño lo empujó sobre el suelo, surgieron bolas de colores que chocaron contra la cúpula como burbujas ruidosas.
– ¡Tommy! -exclamó lady Helen. Dio un paso atrás y apremió a los niños a que la imitaran. Se movieron al unísono-. Estás en Cambridge.
– Sí.
Se puso de puntillas para ver si alguien le acompañaba. -¿Vienes solo?
– Solo.
– Qué sorpresa. Entra.
La casa olía poderosamente a lana húmeda, leche agria, polvos de talco y pañales, los olores de los niños. Estaba sembrada de despojos infantiles, en forma de juguetes esparcidos sobre el suelo de la sala de estar, libros de cuentos con las páginas rotas tirados sobre el sofá y las sillas, saltadores y trajes de juego amontonados en el hogar. Una manta azul manchada estaba embutida en el asiento de una mecedora en miniatura, y mientras Lynley seguía a lady Helen en dirección a la cocina, situada en la parte posterior de la casa, el niño corrió hacia la mecedora y la estrujó. Miró a Lynley con curiosidad desafiante.
– ¿Quién es, tía Leen? -preguntó.
La hermana de aquel no se había apartado de lady Helen, con la mano izquierda aferrada como un apéndice extra a los pantalones de su tía, en tanto la derecha ascendía por su rostro, hasta introducir el pulgar en la boca.
– Basta, Perdita -ordenó el niño-. Mamá dice que no chupes, niña pequeña.
– Christian -le reprendió con dulzura lady Helen.
Condujo a Perdita hacia una mesa diminuta dispuesta bajo una ventana, mientras la niña empezaba a mecerse en la silla correspondiente, el pulgar en la boca, sus grandes ojos negros clavados, con lo que parecía desesperación, en su tía.
– No les ha sentado muy bien lo de la nueva hermanita -dijo en voz baja lady Helen a Lynley, acomodando al lloriqueante bebé en el otro hombro-. Iba a darle de comer.
– ¿Cómo está Pen?
Lady Helen desvió la vista hacia los niños. La mirada fue muy elocuente. No había mejorado.
– Deja que suba a darle de comer. Vuelvo enseguida. -Sonrió-. ¿Sobrevivirás?
– ¿El niño muerde?
– Solo a las niñas.
– Eso me tranquiliza.
Lady Helen rió y volvió a la sala de estar. Lynley oyó sus pasos en la escalera y los murmullos con que intentaba apaciguar el llanto de la niña.
Se volvió hacia los niños. Sabía que eran gemelos y que acababan de cumplir cuatro años. Christian y Perdita. La niña era quince minutos mayor que su hermano, pero este era más grande, más agresivo y, como Lynley observó, incapaz de responder a las tentativas amistosas de los extraños. No le extrañó, considerando las circunstancias, pero le incomodaba. Nunca se había sentido a gusto con los niños.
– Mamá está enferma.
Christian acompañó este anuncio con una patada a la puerta de una alacena. Una, dos, tres salvajes patadas, y luego tiró la manta al suelo, abrió la alacena y empezó a sacar un juego de tarros con fondo de cobre.
– El bebé la puso enferma.
– Suele pasar -dijo Lynley-. Pronto se recuperará.
– No me importa. -Christian golpeó una sartén contra el suelo-. Perdita llora. Anoche mojó la cama.
Lynley contempló a la niña. Se mecía sin hablar; los rizos le caían sobre los ojos. Continuaba chupeteando el pulgar.
– Supongo que no era su intención.
– Papá no volverá a casa.
Christian eligió una segunda sartén, que aporreó sin piedad contra la primera. El ruido era escalofriante, pero no parecía molestar a ninguno de ambos niños.
– A papá no le gusta el bebé. Está enfadado con mamá.
– ¿Por qué dices eso?
– Me gusta tía Leen. Huele bien.
Por fin un tema del que podían conversar.
– Es verdad.
– ¿Te gusta tía Leen?
– Me gusta mucho.
Al parecer, el comentario bastó para plantar la semilla de la amistad entre Christian y Lynley. El niño se puso en pie y depositó un tarro con su tapa sobre el muslo de Lynley.
– Toma -dijo-. Haz esto.
Demostró su maestría en el arte de hacer ruidos aporreando una tapa contra otro tarro.
– ¡Tommy! ¿Le estás alentando? -Lady Helen cerró la puerta de la cocina y se apresuró a rescatar los tarros y sartenes de su hermana-. Ve a sentarte con Perdita, Christian. Déjame preparar la merienda.
– ¡No! ¡Quiero jugar!
– Ahora, no.
Lady Helen arrancó sus dedos del asa de un tarro, le levantó y llevó en volandas a la mesa. El niño pataleó y berreó. Su hermana contemplaba la escena con los ojos abiertos como platos, sin dejar de mecerse.
– He de preparar su merienda -dijo lady Helen a Lynley, por encima de los aullidos de Christian-. No se tranquilizará hasta que haya comido.
– He llegado en un mal momento.
– Ya lo creo -suspiró lady Helen.
Lynley notó que su alegría se esfumaba. Ella se arrodilló para recoger los utensilios tirados en el suelo. La ayudó. La implacable luz de la cocina reveló la intensa palidez de lady Helen. Su color natural había desaparecido de su piel y tenía manchas negruzcas bajo los ojos.
– ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? -preguntó él.
– Cinco días más. Daphne llega el sábado para pasar dos semanas. Después, mamá vendrá otras dos. Luego, Pen se las tendrá que arreglar sola. -Apartó un mechón de cabello castaño de su mejilla-. No sé cómo lo va a conseguir, Tommy. Es la peor época de su vida.
– Christian me dijo que su padre no viene mucho por aquí.
Lady Helen apretó los labios.
– Sí, bueno, por decirlo de una manera suave.
Lynley tocó su hombro.
– ¿Qué les ha pasado, Helen?
– No lo sé. Una especie de pelea a muerte. Ninguno de los dos quiere hablar de ello. -Sonrió sin humor-. La dulce bendición de un matrimonio santificado por el cielo.
Lynley apartó la mano, indeciblemente herido.
– Lo siento -dijo ella.
La boca de Lynley forzó una sonrisa. Se encogió de hombros y colocó el último tarro en su sitio.
– Tommy, esto no sirve de nada. Lo sabes, ¿verdad? No tendrías que haber venido.
Lady Helen se puso en pie y empezó a sacar comida de la nevera. Dejó sobre la encimera cuatro huevos, mantequilla, un trozo de queso y dos tomates. Buscó en un cajón y sacó una barra de pan. Después, con rapidez y en silencio, preparó la merienda de los niños, mientras Christian se dedicaba a garrapatear sobre la mesa con un lápiz que había quitado de entre las páginas de un listín telefónico que descansaba sobre una mesa cercana, cubierta de objetos diversos. Perdita se mecía y chupaba el pulgar con los ojos entornados.
Lynley se quedó de pie junto al fregadero, sin apartar la vista de lady Helen. Aún no se había quitado el abrigo. Ella no le había invitado a hacerlo.
Se preguntó qué pensaba lograr visitándola en casa de su hermana, considerando que se encontraba muy preocupada y agotada por el esfuerzo de cuidar a dos hijos y un bebé que ni siquiera eran suyos. ¿Qué esperaba? ¿Que caería en sus brazos, agradecida? ¿Que le consideraría su salvador? ¿Que su rostro se iluminaría de alegría y deseo? ¿Que sus defensas se derrumbarían y su determinación se quebraría, por fin, sin posibilidad de error, de una vez por todas? Havers tenía razón. Era un idiota.
– Me voy, pues -dijo.
Lady Helen se apartó de la encimera, donde estaba sirviendo huevos revueltos en dos platos decorados con motivos de Beatrix Potter.
– ¿Vuelves a Londres?
– No, he venido por un caso. -Le contó lo poco que sabía sobre el particular-. Me han alojado en St. Stephen.
– ¿Vas a revivir tus días de estudiante?
– Chachas, despensas y, por las noches, recibir las llaves de manos del conserje.
Lady Helen llevó los platos a las mesas, junto con las tostadas, los tomates a la plancha y la leche. Christian se lanzó sobre todo ello como víctima de un hambre atroz. Perdita seguía meciéndose. Lady Helen colocó un tenedor en su mano, acarició su cabeza morena y pasó los dedos sobre la suave mejilla de la niña.
– Helen. -Pronunciar su nombre le proporcionó cierto consuelo. Ella levantó la vista-. Me voy.
– Saldré a despedirte.
Le siguió hasta la puerta principal. Hacía más frío en esa parte de la casa. Lynley echó un vistazo a la escalera.
– ¿Subo a saludar a Pen?
– Es preferible que no, Tommy.
Este carraspeó y asintió. Lady Helen, como si leyera su expresión, le rozó el brazo.
– Intenta comprenderlo.
Y él supo instintivamente que no se refería a su hermana.
– Supongo que no podrás escaparte para cenar.
– No puedo dejarla sola con ellos. Solo Dios sabe cuándo llegará Harry a casa. Esta noche tiene una cena oficial en Emmanuel. Es posible que se quede a dormir allí. La semana pasada lo hizo cuatro veces.
– ¿Me llamarás al colegio si vuelve a casa?
– Él no…
– ¿Me llamarás?
– Oh, Tommy.
Lynley experimentó una súbita y abrumadora oleada de desesperación.
– Me presenté voluntario para este caso cuando supe que era en Cambridge, Helen.
Se despreció nada más pronunciar las palabras. Estaba recurriendo a la peor forma de chantaje sentimental. Era manipulador, poco honrado, indigno de ambos. Ella no respondió. Luces y sombras jugaban sobre su cuerpo en la media luz del pasillo. La curva lustrosa e ininterrumpida de su cabello hasta los hombros, la crema de su piel. Lynley extendió la mano y acarició su barbilla. Ella se introdujo en el refugio de su abrigo. Lynley notó que sus cálidos brazos le rodeaban. Apoyó la mejilla sobre su cabeza.
– Christian dice que le gustas porque hueles bien -susurró.
Notó que ella sonreía contra su pecho.
– ¿De veras?
– Sí. -La retuvo un poco más y apretó los labios contra su cabeza-. Christian tiene razón -dijo, y la soltó. Abrió la puerta.
– Tommy.
Lady Helen se cruzó de brazos. Lynley no dijo nada, a la espera, deseoso de que fuera ella quien diera el primer paso.
– Te llamaré. Si Harry aparece.
– Te quiero, Helen.
Se encaminó hacia el coche.
Lady Helen volvió a la cocina. Por primera vez en los nueve días que llevaba en Cambridge contempló la habitación de forma desapasionada, como la vería un observador ajeno. Disolución, pregonaba.
A pesar de que lo había fregado tres días antes, el linóleo amarillo del suelo se veía de nuevo mugriento, manchado de comida y bebida derramada por los niños. El aspecto de las paredes era grasiento, con marcas grises de dedos diseminadas sobre la pintura, como indicadores de dirección. La superficie de los muebles servía para almacenar lo que no cabía en otra parte. Una montaña de cartas sin abrir, un cuenco de madera con manzanas y plátanos ennegrecidos, media docena de periódicos, un pote de plástico con utensilios de cocina y salvauñas, un libro para colorear y unos lápices compartían el espacio junto con un botellero, una licuadora eléctrica, una tostadora y una estantería llena de libros polvorientos. Entre los fogones de la cocina quedaban los restos de hervidos derramados, y tres cestas de mimbre olvidadas sobre la nevera coleccionaban telarañas.
Lady Helen se preguntó qué habría pensado Lynley si hubiera visto todo esto. Habría encontrado un cambio notable respecto a la única vez que había estado antes en Bulstrode Gardens, invitado a una tranquila cena veraniega en el jardín posterior, precedida por unas copas en una acogedora terraza, transformada ahora en una extensión desolada sembrada de juguetes. En aquella época, su hermana y Harry Rodger eran amantes enfebrecidos, consumidos mutuamente y acicateados por las delicias del amor recién surgido. Vivían ajenos a todo lo demás. Intercambiaban miradas significativas y sonrisas de complicidad; se tocaban con la menor excusa; se ofrecían pedacitos de comida y compartían las bebidas. De día, vivían cada uno su vida (Harry daba clases en la universidad y Pen trabajaba para el museo Fitzwilliam), pero de noche eran una sola entidad.
En aquel tiempo, lady Helen había considerado excesiva y embarazosa tal devoción, demasiado empalagosa para ser de buen gusto, pero ahora se cuestionaba el motivo de su reacción ante una exhibición de amor tan pública, y admitía el hecho de que prefería ver a Harry Rodger y a su hermana besándose y sobándose, que presenciar lo ocurrido tras el nacimiento de su tercer hijo.
Christian merendaba sin dejar de emitir sonoros ruidos. Las tostadas se habían convertido en bombarderos que se zambullían en el plato, acompañados de efectos sonoros que el niño emitía a máximo volumen. Tenía el vestido manchado de huevo, tomate y queso. Su hermana apenas había tocado el plato. En aquel momento, estaba sentada inmóvil en la silla con una muñeca «repollo» en el regazo. La examinaba con aire pensativo, pero sin tocarla.
Lady Helen se arrodilló junto a la silla de Perdita, mientras Christian gritaba: «¡Kabum! ¡Kaplof!». La mesa se puso asquerosa por el huevo. Perdita parpadeó cuando un poco de tomate le alcanzó en la mejilla.
– Basta, Christian -dijo lady Helen, quitándole el plato.
Era su sobrino. En teoría, debía quererle, y se podía decir que era así en casi todas las circunstancias, pero después de nueve días su paciencia se había eclipsado, y si en algún momento había sentido compasión por los temores no expresados que subyacían bajo su comportamiento, en este momento fue incapaz de apelar a ella. El niño abrió la boca para lanzar un aullido de protesta, y ella se la tapó con la mano.
– Basta. Te estás portando muy mal. Para de una vez.
Que su adorada tía Leen le hablara de aquella manera pareció sorprender a Christian e invitarle a colaborar, pero solo por un momento.
– ¡Mamá! -berreó, y sus ojos se llenaron de lágrimas.
Lady Helen aprovechó la ventaja sin el menor escrúpulo.
– Sí, mamá. Está intentando descansar, pero tú no se lo pones muy fácil, ¿verdad? -El niño guardó silencio y lady Helen se volvió hacia su hermana-. ¿No vas a comer nada, Perdita?
La niña seguía con la vista clavada en la muñeca tendida sobre su regazo, de mejillas cinceladas como si fueran de mármol y una plácida sonrisa en los labios. Una imagen muy precisa de la infancia, pensó lady Helen.
– Voy a ver cómo están mamá y el bebé -dijo-. ¿Le harás compañía a Perdita?
Christian echó una ojeada al plato de su hermana.
– No ha comido -dijo.
– A lo mejor, puedes convencerla de que tome algo.
Los dejó y subió a ver a su hermana. La casa estaba silenciosa en el pasillo de arriba, y se detuvo un momento en lo alto de la escalera para apoyar la frente en el frío cristal de una ventana. Pensó en Lynley y en su inesperada aparición en Cambridge. Tenía una idea bastante aproximada de lo que su presencia presagiaba.
Habían pasado casi diez meses desde que condujo como un loco hasta Skye para ir a su encuentro, casi diez meses desde aquel gélido día de enero en que le había pedido que se casara con él, casi diez meses desde que ella le había rechazado *. No se lo había vuelto a pedir, y en el ínterin habían llegado al acuerdo tácito de intentar recuperar la camaradería que en otro tiempo los había unido. Era un retroceso que poco satisfacía a ambos, porque, cuando Lynley le pidió que se casara con él, había cruzado una barrera indefinida y alterado su relación de una forma que ninguno de ambos podía prever. Ahora, se encontraban en un limbo incierto, dentro del cual debían enfrentarse a la realidad de que, si bien podían considerarse amigos durante el resto de sus vidas si así les apetecía, lo cierto era que su amistad había terminado en el instante en que Lynley procedió a la arriesgada operación alquímica de transmutarla en amor.
Todos sus encuentros desde enero (por inocentes, superfluos o casuales que fueran) habían estado contaminados sutilmente por aquella solicitud de matrimonio. Y como no habían vuelto a hablar de ello, daba la impresión de que el tema se extendía entre ellos como arenas movedizas. Un paso en falso y lady Helen sabía que se hundiría, atrapada en el sofocante fango de intentar explicarle que esa conversación la heriría más de lo que ella podría soportar. Lady Helen suspiró y echó hacia atrás los hombros. Le dolía el cuello. La fría ventana había cubierto su frente de una película húmeda. Estaba muy cansada.
Al final del pasillo, la puerta del cuarto de su hermana estaba cerrada, y llamó un momento con la punta de los dedos antes de entrar. No se molestó en esperar a que Penélope respondiera a su llamada. Nueve días con su hermana le habían enseñado que no iba a hacerlo.
Las ventanas estaban cerradas contra la niebla y el aire, y una estufa eléctrica sumada al radiador dotaba al dormitorio de una atmósfera claustrofóbica. La gran cama de su hermana estaba colocada entre las ventanas cerradas, y Penélope, cuyo aspecto era macilento pese a la cálida luz que derramaba la lámpara de la mesilla, apretaba al bebé contra su pecho hinchado. Lady Helen pronunció su nombre, pero ella siguió con la cabeza apoyada en la cabecera, los ojos cerrados, los labios apretados en un rictus de dolor. Su cara estaba cubierta de sudor, que formaba riachuelos desde las sienes a la barbilla, resbalaba y formaba nuevos riachuelos sobre su pecho desnudo. Mientras lady Helen la contemplaba, una única lágrima, inusitadamente grande, resbaló por la mejilla de su hermana. No la secó. Ni siquiera abrió los ojos.
Lady Helen se sintió frustrada por su inutilidad, y no por primera vez. Había visto el estado de los pechos de su hermana, de pezones agrietados y sangrantes; la había oído gritar cuando exprimía la leche. Sin embargo, conocía a Penélope lo suficiente para saber que nada de lo que ella dijera conseguiría apartarla de su resolución. Daría de mamar a esta niña hasta el sexto mes, costara lo que costara. La maternidad se había convertido en un punto de honor, un propósito que no pensaba abandonar.
Lady Helen se acercó a la cama y miró al bebé. Reparó en que, por primera vez, Pen no lo abrazaba, sino que había acomodado a la niña sobre una almohada, a la cual se aferraba, apretando la cabeza del bebé contra el pecho. La niña chupaba. Pen siguió llorando en silencio.
No había salido del cuarto en todo el día. Ayer, había logrado permanecer diez inquietos minutos en la sala de estar, asediada por los gemelos, mientras lady Helen cambiaba las sábanas de su cama, pero hoy se había atrincherado tras la puerta cerrada, y solo se movía cuando lady Helen le llevaba la niña a las horas de mamar. A veces, leía. A veces, se sentaba en una silla junto a la ventana. Casi todo el rato lloraba.
Aunque el bebé tenía ya un mes, ni Pen ni su marido habían dado nombre a la niña, a la cual se referían como «la niña» o «ella». Era como si negarle el nombre dotara a su presencia de una cualidad menos permanente. Si carecía de nombre, no existía. Si no existía, no la habían creado. Si no la habían creado, no se veían obligados a examinar el hecho de que el amor, deseo o devoción que los había impulsado a darle vida daba la impresión de que ya no existía.
La niña cerró los puñitos y dejó de mamar. Una fina película amarilla de leche materna mojaba su barbilla. Pen emitió un quejido entrecortado y apartó la almohada de su pecho, y lady Helen depositó a la niña sobre su hombro.
– Oí la puerta.
La voz de Pen era débil y tensa. No abrió los ojos. Su cabello, oscuro como el de sus hijos, formaba una masa lacia aplastada contra el cráneo.
– ¿Harry?
– No, no. Era Tommy. Ha venido a Cambridge por un caso.
Los ojos de su hermana se abrieron.
– ¿Tommy Lynley? ¿Para qué vino?
Lady Helen palmeó la caliente espalda de Pen.
– A decir hola, supongo.
Se acercó a la ventana. Pen se removió en la cama. Lady Helen sabía que la estaba mirando.
– ¿Cómo supo dónde encontrarte?
– Yo se lo dije, por supuesto.
– ¿Por qué? No, no contestes. Querías que viniera, ¿verdad?
La pregunta vino acompañada de un tono acusador. Lady Helen se alejó de la ventana, donde la niebla estaba recubriendo el cristal como una monstruosa telaraña. Antes de que pudiera responder, su hermana continuó.
– No te culpo, Helen. Quieres salir de aquí. Quieres volver a Londres. ¿Y quién no?
– Eso no es verdad.
– A tu piso, a tu vida y al silencio. Oh, Dios mío, lo que más echo de menos es el silencio. Y estar sola. Y tener tiempo para mí. E intimidad. -Pen se puso a llorar. Buscó una caja de pañuelos de papel entre las cremas y las pomadas que invadían la mesilla de noche-. Lo siento. Soy un desastre. No sirvo para nada.
– No digas eso, por favor. Ya sabes que no es cierto.
– Mírame. Haz el favor de fijarte en mí, Helen. No sirvo para nada. Soy una máquina de hacer niños, pero ni siquiera soy una buena madre para mis hijos. Soy una ruina, un pingajo.
– Estás deprimida, Pen. Te das cuenta, ¿verdad? Ya te pasó cuando los gemelos nacieron, y si te acuerdas…
– ¡No es cierto! Estaba bien. Perfecta y completamente.
– Ya lo has olvidado. Como olvidarás esto.
Pen ladeó la cabeza. Un sollozo estremeció su cuerpo.
– Harry ha vuelto a quedarse en Emmanuel, ¿verdad? -Volvió su cara húmeda en dirección a su hermana-. Da igual. No contestes. Sé que es así.
Era lo más parecido a un acercamiento que Pen había hecho durante aquellos nueve días. Lady Helen aprovechó la ocasión y se sentó en el borde de la cama.
– ¿Qué está pasando aquí, Pen?
– Ya ha conseguido lo que deseaba. ¿Para qué quedarse a examinar los daños?
– ¿Qué ha conseguido…? No entiendo. ¿Hay otra mujer?
Pen lanzó una amarga carcajada, reprimió un sollozo y cambió de tema.
– Sabes muy bien por qué ha venido desde Londres, Helen. No finjas ingenuidad. Sabes lo que quiere, lo que pretende conseguir. Ese es el auténtico espíritu Lynley: cargar directamente hacia el objetivo.
Lady Helen no contestó. Dejó a la hija de Pen de espaldas sobre la cama y experimentó un sentimiento de ternura al ver sus pataleos y movimientos de manos. Rodeó los diminutos dedos con uno de los suyos y se agachó para besarla. Era un milagro: diez dedos en las manos, diez en los pies, uñas en miniatura.
– Ha venido por otros motivos que resolver un asesinato, y has de estar dispuesta a rechazarle.
– Todo eso pertenece al pasado.
– No seas idiota. -Su hermana se incorporó y la aferró por la muñeca-. Escúchame, Helen. Todo te va bien. No lo eches a perder por culpa de un hombre. Expúlsale de tu vida. Te desea. Su intención es poseerte. No se rendirá hasta que le hables con claridad. De modo que hazlo.
Lady Helen sonrió de una manera que confió que fuera agradable. Cubrió la mano de su hermana con la suya.
– Pen, cariño, no estamos interpretando Tess d'Urbervilles. Tommy no está empeñado en una persecución desesperada de mi virtud. Y, aun de ser así, temo que llega… -Lanzó una alegre carcajada-. Déjame recordar… Sí, llega unos quince años tarde. Se cumplirán, exactamente, en Nochebuena. ¿Quieres que te lo cuente?
– ¡No estoy bromeando! -saltó su hermana.
Lady Helen vio, con sorpresa e impotencia, que los ojos de Pen volvían a llenarse de lágrimas.
– Pen…
– ¡No! Vives en un mundo ficticio. Rosas, champán y sábanas de raso. Hermosos bebés traídos por la cigüeña, niños adorables sentados sobre la rodilla de mamá. Nada maloliente, desagradable, doloroso o repugnante. Bien, echa un vistazo a tu alrededor si tienes la intención de casarte.
– Tommy no ha venido a Cambridge para pedirme que me case con él.
– Echa un buen vistazo, Helen, porque la vida es una mierda. Es sucia y asquerosa. Es una forma de morir, pero tú no piensas en eso. No piensas en nada.
– No eres justa.
– Oh, me atrevería a decir que piensas en tirártelo. Esa es la esperanza que has abrigado cuando le has visto esta noche. No te culpo. ¿Cómo iba a hacerlo? Dicen que es muy bueno en la cama. Conozco en Londres a una docena de mujeres, como mínimo, que estarían muy contentas de dar fe. Haz lo que quieras. Tíratelo. Cásate con él. Solo confío en que no serás tan estúpida de pensar que será por siempre fiel a ti, a tu matrimonio, o a lo que sea.
– Solo somos amigos, Pen. Amigos y punto.
– Quizá solo quieras las casas, coches, criados y dinero. Y el título, por supuesto. No debemos olvidar ese pequeño detalle. Condesa de Asherton. Qué maravilloso partido. Al menos, una de nosotras conseguirá que papá se sienta orgulloso. -Se tendió de lado y apagó la luz de la mesita de noche-. Me voy a dormir. Acuesta a la niña.
– Pen.
– No. Me voy a dormir.
Capítulo 4
– Siempre estuvo claro que Elena Weaver era, en potencia, un número uno -dijo Terence Cuff a Lynley-. Supongo que decimos lo mismo de casi todos los estudiantes, ¿no? ¿Qué harían aquí si no pudieran, en teoría, alcanzar la máxima puntuación en su especialidad?
– ¿Cuál era la de ella?
– Inglés.
Cuff sirvió dos coñacs y tendió uno a Lynley. Señaló con la cabeza tres mullidas butacas agrupadas alrededor de una mesa plegable, situada a la derecha de la chimenea de la biblioteca, una muestra de uno de los aspectos más aparatosos de la arquitectura isabelina tardía, decorada con cariátides de mármol, columnas corintias y el escudo de armas de Vincent Amberlane, lord Brasdown, fundador del colegio.
Antes de llegar al pabellón, Lynley había dado un solitario paseo por los siete patios que albergaban los dos tercios occidentales del St. Stephen College, deteniéndose en el patio de los profesores, donde una terraza dominaba el río Cam. Era muy amante de la arquitectura. Le gustaba fijarse en los detalles característicos del capricho individual de cada período. Y aunque siempre había considerado a Cambridge una mina de extravagancias arquitectónicas (desde la fuente del Patio Grande de Trinity al puente de las Matemáticas de Queen's), descubrió que el St. Stephen merecía una atención especial. Abarcaba quinientos años de diseño, desde el Patio Principal del siglo XVI, con sus edificios de ladrillo rojo y ángulos de piedra franca, hasta el triangular Patio Norte del siglo XX, donde una serie de paneles encristalados deslizantes, enmarcados en caoba brasileña, encerraban la sala de descanso de los agregados, el bar, una sala de conferencias y el colmado. St. Stephen era uno de los colleges más grandes de la universidad, «limitado por los Trinities», como lo describía el folleto de la universidad, con Trinity College al norte, Trinity Hall al sur, y Trinity Lane separando las secciones este y oeste. Solo el río, que corría paralelo a sus límites occidentales, impedía que quedara encajonado por completo.
El pabellón del director se encontraba en el extremo sudoeste de los terrenos pertenecientes al College, contiguo a Garret Hostel Lane y frente al río Cam. Su construcción databa del siglo XVII y, como sus predecesores del Patio Principal, había escapado a la renovación de la fachada con sillería, tan popular en Cambridge en el siglo XVIII. De esta manera, conservaba sus ladrillos exteriores originales y los ángulos de piedra en contrastes. Como gran parte de la arquitectura de aquel período, resultaba una feliz combinación de detalles clásicos y góticos. Su equilibrio perfecto evidenciaba la influencia del diseño clásico. Dos ventanas saledizas se proyectaban a cada lado de la puerta principal, mientras que una hilera de ventanas de gablete, coronadas por frontones semicirculares, surgían de un techo de pizarra inclinado. Las almenas del tejado, el arco puntiagudo que trazaba la entrada del edificio y la bóveda de abanico del techo de la entrada atestiguaban una persistente afición por el gótico. Aquí se había citado Lynley con Terence Cuff, director de St. Stephen y graduado del Exeter College (Oxford), donde Lynley había estudiado.
Lynley vio que Cuff acomodaba su cuerpo larguirucho en una de las mullidas butacas de la biblioteca. No recordaba haber oído hablar de Cuff durante sus años en Oxford, pero, como el hombre era unos veinte años mayor que Lynley, este dato no indicaba que Cuff hubiera fracasado en distinguirse como estudiante.
Hacía gala de una confianza en sí mismo comparable a la desenvoltura con que llevaba sus pantalones de color cervato y la chaqueta azul marino. Estaba claro que, si bien estaba profundamente (y tal vez personalmente) preocupado por el asesinato de una estudiante del College, no consideraba la muerte de Elena Weaver como una demostración de su competencia como responsable de la institución.
– Me alegra que el vicerrector accediera a que Scotland Yard coordinara la investigación -dijo Cuff, dejando su coñac sobre la mesa plegable-. El que Miranda Webberly resida en St. Stephen ayudó. Fue muy fácil darle al vicerrector el nombre de su padre.
– Según Webberly, se produjo cierta inquietud por la forma en que el DIC local se ocupó de un caso el pasado trimestre de Pascua.
Cuff apoyó la cabeza sobre sus dedos índice y medio. No llevaba anillos. Su cabello era espeso y cano.
– Fue un suicidio evidente, pero alguien de la comisaría filtró a la prensa que le parecía un asesinato encubierto. Ya conoce ese tipo de historias, la insinuación de que la universidad está protegiendo a uno de los suyos. Dio lugar a una situación banal pero desagradable, fomentada por la prensa local. Me gustaría evitar que volviera a ocurrir algo semejante. El vicerrector está de acuerdo.
– Pero tengo entendido que la muchacha no fue asesinada en terrenos pertenecientes a la universidad; luego es lógico imaginar que alguien de la ciudad haya podido cometer el crimen. Si tal es el caso, se verán involucrados en una desagradable situación de otro tipo, independientemente de lo que se desee obtener de Scotland Yard.
– Sí. Lo sé, créame.
– De modo que la intervención del Yard…
Cuff interrumpió a Lynley con brusquedad.
– Mataron a Elena en la isla de Robinson Crusoe. ¿La conoce? Se halla a poca distancia de Mili Lane y del centro de la universidad. Hace bastante tiempo que la gente joven la ha elegido como lugar de reunión, para beber y fumar.
– ¿Miembros del College? Me resulta un poco extraño.
– Mucho. No, los miembros del College no necesitan la isla. Pueden beber y fumar en sus salas de descanso. Los graduados pueden ir al Centro de la Universidad. En las habitaciones es posible hacer de todo. Existe cierto número de normas, por supuesto, pero no puedo afirmar que se hagan cumplir con regularidad. Aquellos días en que los superintendentes patrullaban ya son historia.
– Por lo tanto, deduzco que la ciudad es quien hace mayor uso de la isla.
– Del extremo sur, sí. El extremo norte se utiliza para reparar embarcaciones en invierno.
– ¿Embarcaciones del College?
– Algunas.
– Por lo tanto, es posible que estudiantes y habitantes de la ciudad se encuentren en la isla de vez en cuando.
Cuff no se mostró en desacuerdo.
– ¿Un desagradable incidente entre un miembro del College y alguien de la ciudad? ¿Unos cuantos epítetos bien elegidos, la palabra «urbanita» gritada como un insulto, y un asesinato como venganza?
– ¿Cree posible que Elena Weaver se viera mezclada en ese tipo de incidente?
– Está pensando en un altercado que condujo a una emboscada.
– Yo diría que es una posibilidad.
Cuff miró por encima de sus gafas una antigua esfera terrestre que descansaba sobre una de las ventanas saledizas de la biblioteca. La luz de la estancia creaba un duplicado de la esfera, algo deformado, en el imperfecto cristal.
– Para ser sincero, esa teoría no concuerda con el carácter de Elena. Y aunque ese no fuera el caso, aunque estemos hablando de un asesino que la conocía y se emboscó, dudo de que sea alguien de la ciudad. Por lo que yo sé, no sostenía relaciones con nadie de la ciudad lo bastante íntimas como para desembocar en un asesinato.
– ¿Un crimen arbitrario, pues?
– El conserje nocturno afirma que salió del College alrededor de las seis y cuarto. Iba sola. Lo más sensato sería llegar a la conclusión de que una muchacha fue asesinada por un criminal, que no conocía, mientras corría. Por desgracia, me siento inclinado a pensar que ese no es el caso.
– ¿Cree que fue alguien conocido, un miembro de algún College?
Cuff acercó a Lynley una caja de palisandro que descansaba sobre la mesa y le ofreció un cigarrillo. Lynley declinó la invitación, de modo que encendió uno para él, desvió la vista y dijo:
– Me parece más probable.
– ¿Tiene alguna idea?
Cuff parpadeó.
– Ninguna en absoluto.
Lynley reparó en el tono decidido que subyacía tras las palabras y condujo a Cuff hacia el tema del principio.
– Antes dijo que Elena tenía posibilidades.
– Una afirmación significativa, ¿verdad?
– Tiende a sugerir fracaso antes que éxito. ¿Qué puede contarme sobre ella?
– Estaba en la parte IB * de los exámenes para obtener la graduación en Inglés. Creo que este año el curso se concentraba en la historia de la literatura, pero su tutor se lo podrá decir con mayor exactitud, si es necesario. Se ha ocupado de la adaptación de Elena a Cambridge desde su primer trimestre, el año pasado.
Lynley enarcó una ceja. Conocía el papel desempeñado por el tutor. Era mucho más personal que académico. El hecho de que se hubiera ocupado de Elena sugería problemas de adaptación que sobrepasaban la confusión de una estudiante enfrentada a los misterios del sistema educativo de la universidad.
– ¿Hubo problemas?
Cuff se demoró en tirar la ceniza del cigarrillo en un cenicero de porcelana.
– Más de los esperados. Era una muchacha inteligente y escribía muy bien, pero, nada más empezar el primer trimestre del año pasado, empezó a saltarse evaluaciones, lo cual dio la primera señal de alarma.
– ¿Qué más?
– Dejó de asistir a clases. Acudió a tres evaluaciones, como mínimo, bebida. Pasaba fuera las noches (el tutor le dirá cuántas, si lo considera importante), sin dar cuenta al conserje.
– Imagino que no contemplaron la posibilidad de expulsarla a causa de su padre. ¿El principal motivo de que la admitieran en St. Stephen fue él?
– Solo en parte. Es un distinguido académico, y concedimos especial atención a su hija, por supuesto; pero además, como ya he dicho, era una chica brillante. Sus notas eran excelentes. Su documentación de solicitud era sólida. En conjunto, la entrevista inicial fue más que satisfactoria. Y, al principio, tuvo buenos motivos para encontrar agobiante la vida en Cambridge.
– Y cuando la alarma se disparó…
– El tutor, sus supervisores y yo nos reunimos para trazar un plan de acción. Además de concentrarse en sus estudios, asistir a las clases y entregar hojas firmadas para saber que había acudido a las evaluaciones, insistimos en que mantuviera mayor contacto con su padre, para que él también pudiera seguir sus progresos. Empezó a pasar los fines de semana con él. -Dio la impresión de que le resultaba un poco embarazoso continuar-. Su padre sugirió que podría ser de ayuda permitirle tener un animal doméstico en la habitación, un ratón, de hecho, con la esperanza de que desarrollaría su sentido de la responsabilidad y la obligaría a regresar al colegio por las noches. Por lo visto, le gustaban mucho los animales. Trajimos a un joven de Queen's, un chico llamado Gareth Randolph, para actuar como supervisor y, sobre todo, para que Elena se afiliara a una sociedad apropiada. Su padre no aprobó esta última medida. Se opuso a ella desde el primer momento.
– ¿Por culpa del muchacho?
– Por culpa de la sociedad, Estusor. Gareth Randolph es el presidente, y uno de los estudiantes minusválidos más brillantes de la universidad.
Lynley frunció el ceño.
– Da la impresión de que a Anthony Weaver le preocupaba que su hija se uniera sentimentalmente a un estudiante minusválido.
Un aspecto que también podía dar lugar a problemas.
– No me cabe la menor duda. En mi opinión, mantener relaciones con Gareth Randolph habría sido lo más indicado para ella.
– ¿Porqué?
– Por un motivo evidente: Elena también era minusválida. -Lynley no dijo nada, y Cuff aparentó perplejidad-. Lo sabía, ¿no? Se lo habrán dicho.
– No.
Terence Cuff se inclinó hacia delante.
– Lo lamento muchísimo. Pensé que le habían transmitido toda la información. Elena Weaver era sorda.
Terence Cuff explicó que Estusor era el nombre informal por el que se conocía a la Unión de Estudiantes Sordos de la universidad de Cambridge, un grupo que se reunía cada semana en una sala de conferencias desocupada situada en el sótano de la biblioteca de Peterhouse, al final de Little St. Mary's Lane. En teoría, constituía un grupo de apoyo para los numerosos estudiantes sordos que acudían a la universidad. Por otra parte, sostenían la idea de que la sordera no era una minusvalía, sino una cultura.
– Es un grupo que posee un gran orgullo -explicó Cuff-. Su labor ha sido fundamental a la hora de fomentar una tremenda autoestima entre los estudiantes sordos. No es una vergüenza expresarse mediante signos en lugar de hablar. No saber leer los labios no implica un deshonor.
– Sin embargo, antes ha dicho que Anthony Weaver quería alejar a su hija de ellos. Si era sorda, parece un poco absurdo.
Cuff se levantó y caminó hacia la chimenea, donde encendió los carbones que formaban un montoncito en una cesta metálica. La habitación se estaba enfriando, y aunque la decisión era razonable, daba la impresión de que también servía para ganar tiempo. Tras encender el fuego, Cuff no se movió. Hundió las manos en los bolsillos del pantalón y examinó las puntas de sus zapatos.
– Elena leía los labios -explicó-. Hablaba muy bien. Sus padres, sobre todo su madre, se habían esforzado para que funcionara como una mujer normal en un mundo normal. Querían que aparentara, a todos los efectos y propósitos, ser una mujer capaz de oír. Para ellos, Estusor representaba un paso atrás.
– Pero Elena se expresaba mediante signos, ¿no?
– Sí, pero solo empezó en la adolescencia, cuando su escuela secundaria llamó a Servicios Sociales al no conseguir convencer a su madre de que era necesario matricular a Elena en un programa especial para aprender el lenguaje. Aun así, se le prohibió expresarse por signos en casa, y por lo que yo sé, sus padres jamás se comunicaron por signos con ella.
– Qué extravagancia -musitó Lynley.
– Desde nuestro punto de vista, sí, pero querían que la muchacha se desenvolviera a la perfección en el mundo normal. Podemos estar en desacuerdo con la fórmula empleada, pero el resultado final fue que leía los labios, hablaba y, en último caso, se expresaba mediante signos. Lo logró todo.
– En efecto, pero me gustaría saber a qué mundo se sentía más unida.
El montoncito de carbones crepitó cuando el fuego comenzó a devorarlos. Cuff los repartió con un atizador.
– Ahora comprenderá por qué hicimos ciertas concesiones a Elena. Estaba atrapada entre dos mundos, y como usted mismo ha señalado, no la educaron para adaptarse por completo a uno u otro.
– Es extraño que una persona culta tome una decisión tan peculiar. ¿Cómo es Weaver?
– Un brillante historiador. Una mente lúcida. Un hombre de una integridad profesional sin mácula.
Lynley reparó en que había contestado a su pregunta de una manera indirecta.
– Tengo entendido que espera un ascenso.
– ¿La cátedra Penford? Sí, está en la lista de candidatos escogidos.
– ¿Qué es, exactamente?
– La principal cátedra de la universidad en historia.
– ¿Una oferta prestigiosa?
– Y más. Una oferta para hacer exactamente lo que quiera durante el resto de su carrera. Dar clases cuando y si quiere, escribir cuando y si quiere, aceptar estudiantes graduados cuando y si quiere. Libertad académica completa junto con el reconocimiento nacional, los máximos honores posibles y la estima de sus compañeros. Si le eligen, será la cumbre de su carrera.
– El dudoso historial de su hija en la universidad, ¿ha disminuido sus posibilidades de ser elegido?
Cuff se encogió de hombros, desechando al mismo tiempo la pregunta y las implicaciones.
– No he pertenecido al comité de selección, inspector. Están pasando revista a los candidatos en potencia desde diciembre. Exactamente, no sé lo que buscan.
– ¿Pudo pensar Weaver que el comité le juzgaría con parcialidad por culpa de sus problemas?
Cuff dejó el atizador en su sitio y acarició con el pulgar su puño de latón.
– Siempre he considerado prudente desconocer las vidas privadas y creencias de los profesores -contestó-. Temo que no podré serle de ayuda en este aspecto de la investigación.
Cuff solo levantó la vista del puño del atizador cuando terminó de hablar. Una vez más, Lynley captó la reticencia de su interlocutor a proporcionar información.
– Querrá ver dónde le hemos alojado, sin duda -dijo Cuff-. Permítame llamar al conserje.
Pasaban unos minutos de las siete cuando Lynley tocó el timbre de la casa de Anthony Weaver, situada junto a Adams Road. La casa, en cuyo camino particular estaba aparcado un Citroen azul metálico de aspecto caro, no distaba mucho de St. Stephen, de modo que había venido a pie. Cruzó el río sobre el moderno puente de Garret Hostel, construido con hierro y hormigón, y pasó bajo los castaños que sembraban Burrell's Walk de enormes hojas amarillentas, mojadas por la niebla. A su lado pasó un ciclista, protegido del frío con un sombrero de punto, bufanda y guantes, pero, por lo demás, el sendero que comunicaba Queen's Road con Grange Road estaba desierto. Algunas farolas proporcionaban una esporádica iluminación. El sendero estaba bordeado por setos de acebo, abetos y boj, interrumpidos por vallas intermitentes, tanto de madera como de ladrillo y hierro. Sobre ellas se alzaba la masa bermeja de la biblioteca de la universidad, en cuyo interior deambulaban siluetas borrosas que aprovechaban los últimos minutos antes del cierre.
Todas las casas de Adams Road estaban situadas detrás de setos y rodeadas de árboles, plateados abedules sin hojas que se recortaban como bosquejos a lápiz contra la niebla, chopos cuya corteza desplegaba todas las variedades del gris, alisos que todavía no ofrecían sus hojas al invierno inminente. Reinaba el silencio, roto solo por el gorgoteo del agua que caía en un desagüe exterior. La fragancia entrañable de la bruma viajaba con el aire nocturno, pero los únicos olores que Lynley percibió al llegar a casa de los Weaver procedían de la lana húmeda de su abrigo.
No advirtió diferencias en el interior.
Abrió la puerta una mujer alta y rubia, cuyo rostro era una máscara de compostura refinada. Parecía demasiado joven para ser la madre de Elena, y no aparentaba una pena excesiva. Mientras la miraba, Lynley pensó que jamás había visto a nadie con una actitud afectada tan perfecta. Todos sus miembros, huesos y músculos parecían adoptar una postura de manual, como si una mano invisible hubiera concluido los preparativos pocos segundos antes de que el inspector llamara a la puerta.
– Sí.
No fue una pregunta, sino una afirmación. La única parte de su rostro que se movió fueron los labios.
Lynley mostró su tarjeta de identificación, se presentó y solicitó ver a los padres de la muchacha muerta.
La mujer dio un paso atrás.
– Voy a buscar a Anthony -se limitó a decir, y le dejó sobre la alfombra de color bronce y melocotón que cubría el suelo de parquet del vestíbulo. A su izquierda, una puerta daba a la sala de estar. A su derecha, una salita encristalada albergaba una mesa de mimbre, dispuesta para el desayuno con un mantel de hilo y servicio de porcelana.
Lynley se quitó el abrigo, lo dejó sobre el pulido pasamanos de la escalera y entró en la sala de estar. Se detuvo, desconcertado por lo que vio. Al igual que en el vestíbulo, el suelo de la sala de estar era de parquet, y al igual que en el vestíbulo, el parquet estaba cubierto por una alfombra oriental. Sobre ella estaban distribuidos muebles de cuero gris (un sofá, dos butacas y una tumbona) y mesas con pie de mármol veteado de color melocotón y superficie de cristal. Era obvio que las acuarelas de las paredes habían sido elegidas, montadas y enmarcadas para hacer juego con la disposición de colores de la sala, y colgaban precisamente sobre el centro del sofá: la primera, un cuenco con albaricoques que descansaba sobre el antepecho de una ventana, tras la cual brillaba un cielo de un azul intenso, y la segunda, un esbelto jarrón gris con amapolas orientales color salmón, con tres flores caídas sobre la superficie de marfil en la que descansaba el jarrón. Ambas estaban firmadas con la palabra «Weaver». El marido, la mujer o la hija estaban interesados en el arte. Un ramo de tulipanes de seda adornaba una mesa de té de cristal apoyada contra una pared. Junto al ramo había un ejemplar de Elle y una fotografía con marco de plata. Aparte de estos dos objetos y las acuarelas, nada en la sala sugería que la casa estuviera habitada. Lynley se preguntó cómo sería el resto de la vivienda, y se acercó a la mesa de té para mirar la fotografía. Era un retrato de bodas, de unos diez años de antigüedad, a juzgar por la longitud del cabello de Weaver. Y la novia, de aspecto solemne, celestial y sorprendentemente joven, era la mujer que acababa de abrir la puerta.
– ¿Inspector?
Lynley se volvió, mientras el padre de la joven asesinada entraba en la sala. Caminaba con gran lentitud.
– La madre de Elena está durmiendo arriba. ¿Quiere que la despierte?
– Ha tomado una pastilla, querido.
La mujer de Weaver se había detenido en el umbral, vacilante, y acariciaba con una mano el lirio de plata prendido en la solapa de su chaqueta.
– No necesito verla en este momento, considerando que está durmiendo -dijo Lynley.
– La conmoción -explicó Weaver, y añadió sin necesidad-: Ha llegado de Londres esta tarde.
– ¿Preparo café? -preguntó la esposa de Weaver. Se adentró unos pasos en la sala.
– Para mí, no -dijo Lynley.
– Para mí, tampoco. Gracias, Justine. Querida.
Weaver le dirigió una breve sonrisa (el esfuerzo que le costó se hizo patente en sus gestos) y extendió una mano para indicar que se reuniera con ellos. La mujer entró en la sala de estar, Weaver se acercó a la chimenea y encendió un fuego de gas, oculto bajo la artística disposición de carbones artificiales.
– Le ruego se siente, inspector.
Mientras Weaver escogía una de las dos butacas de cuero y su esposa se acomodaba en la otra, Lynley observó al hombre que había perdido a su hija aquel día y reparó en las sutilezas que ilustraban la forma en que los hombres se permiten mostrar ante los extraños su dolor más íntimo. Detrás de las gruesas gafas de montura metálica, sus ojos castaños estaban inyectados en sangre, y semicírculos rojos bordeaban la parte inferior de sus párpados. Sus manos, pequeñas para un hombre de su estatura, temblaban cuando las movía y sus labios, ocultos en parte por un bigote oscuro y bien recortado, se agitaron mientras esperaba a que Lynley hablara.
Lynley pensó que era muy diferente de su mujer. Moreno, de cuerpo que empezaba a ensancharse en la cintura por efecto de la edad, de cabello que empezaba a teñirse de gris, con arrugas en la frente y bajo los ojos. Vestía un terno y exhibía gemelos de oro, pero, a pesar de su atuendo demasiado formal, parecía completamente fuera de lugar en medio de la fría y recargada elegancia que le rodeaba.
– ¿Qué podemos decirle, inspector? -La voz de Weaver era tan poco firme como sus manos-. Dígame en qué podemos ayudarle. Necesito saberlo. Necesito encontrar a ese monstruo. La estranguló. La golpeó. ¿Se lo han contado? Su cara era… Llevaba la cadena de oro con el unicornio que le regalé en Navidad, y supe que era Elena en cuanto la vi. Y aunque no hubiera llevado el unicornio, tenía la boca entreabierta y vi el diente delantero. Fue suficiente. Vi aquel diente. El que estaba un poco astillado. Aquel diente.
Justine Weaver bajó la vista y enlazó las manos sobre el regazo.
Weaver se quitó las gafas.
– Que Dios me ayude. No puedo creer que haya muerto.
La angustia del hombre no dejó de afectar a Lynley, a pesar de su presencia en aquella casa como un profesional encargado de investigar el asesinato. ¿Cuántas veces, durante los últimos trece años, había presenciado aquella misma escena? Y sin embargo, se sentía tan incapaz de mitigar el dolor como cuando era un agente detective, enfrentado en su primer interrogatorio con la histérica hija de una mujer que había sido golpeada hasta morir por su marido borracho. En todos los casos, dejaba rienda suelta al dolor, confiando en que así ofrecía a las víctimas la pobre consolación de saber que alguien compartía su sed de justicia.
Weaver siguió hablando, y sus ojos se llenaron de lágrimas.
– Era tierna, frágil.
– ¿Porque era sorda?
– No. Por mi culpa. -Cuando la voz de Weaver se quebró, su mujer le miró, apretó los labios y volvió a bajar la vista-. Abandoné a su madre cuando Elena tenía cinco años, inspector. Lo averiguará tarde o temprano, de modo que da igual si se entera ahora. Estaba en la cama, dormida. Hice las maletas, me marché y no regresé más. Y no había forma de explicarle a una niña de cinco años, que ni siquiera podía oírme, que no la estaba abandonando a ella, que no era por su culpa, que era un matrimonio tan desdichado que no podía soportarlo ni un día más. Glyn y yo éramos los culpables de esa situación, pero no Elena, en ningún momento. Pero yo era su padre. La abandoné, la traicioné. Y ella se vio abrumada por esa circunstancia, y por la idea de que la culpa era suya, durante los siguientes quince años. Rabia, confusión, falta de confianza, miedo. Esos eran sus demonios.
Lynley ni siquiera necesitó formular una pregunta para dirigir el discurso de Weaver. Era como si el hombre hubiera esperado la oportunidad apropiada para autoflagelarse.
– Podría haber elegido Oxford… Glyn estaba decidida a que fuera a Oxford, no quería que estuviera aquí conmigo, pero Elena eligió Cambridge. ¿Sabe lo que eso significó para mí? Había pasado todos aquellos años en Londres, con su madre. Siempre que iba a verla intentaba portarme de la mejor manera posible, pero ella me mantenía a distancia. Solo me dejaba ser padre de la forma más superficial. Aquí, se me presentó la oportunidad de volver a ser un padre auténtico, de recuperar nuestra relación, de dar… -buscó la palabra adecuada-, de dar salida al amor que sentía por ella. Mi mayor felicidad fue notar que un vínculo se iba estableciendo entre nosotros a lo largo de este último año. Me sentaba aquí y miraba cómo Elena ayudaba a Justine en sus trabajos. Cuando estas dos mujeres… -su voz desfalleció-, estas dos mujeres de mi vida…, estas dos mujeres, Justine y Elena, mi mujer y mi hija…
Y por fin se permitió llorar. Fue un sollozo de hombre, horrible y humillante. Se cubrió los ojos con una mano, y con la otra aferró las gafas.
Justine Weaver no hizo el menor movimiento, como si fuera una estatua de piedra. Exhaló un único suspiro, levantó los ojos y los clavó en el brillante fuego artificial.
– Tengo entendido que Elena tuvo ciertas dificultades en la universidad, al principio -dijo Lynley, tanto a Justine como a su marido.
– Sí-contestó Justine-. El cambio de… de madre y Londres… aquí… -Lanzó una mirada de preocupación a su marido-. Le costó un tiempo…
– Era imposible que la adaptación fuera fácil -dijo Weaver-. Luchaba por su vida. Hacía todo lo que podía. Intentaba madurar. -Se secó la cara con un pañuelo arrugado que, a continuación, estrujó en su mano. Volvió a calarse las gafas-. Pero nada de esto me importaba, porque era un amor, un regalo. Era inocente.
– Entonces, ¿sus problemas no le causaron trastornos profesionales?
Weaver le miró fijamente. Su expresión pasó en un instante de profundo dolor a incredulidad. Lynley consideró el repentino cambio inquietante, y, a pesar de que existían motivos para experimentar dolor e indignación, se preguntó si estaría asistiendo a una representación.
– Santo Dios -dijo Weaver-. ¿Qué insinúa?
– Tengo entendido que su nombre se halla incluido en una lista de candidatos para un puesto bastante prestigioso de la universidad.
– ¿Y qué tiene eso que ver con…?
Lynley se inclinó hacia delante y le interrumpió.
– Mi trabajo es obtener y evaluar información, doctor Weaver. Para ello, he de hacerle preguntas que tal vez prefiera no oír.
Weaver reflexionó sobre estas palabras y sus dedos se hundieron en el pañuelo encerrado en su puño.
– Mi hija jamás me causó o representó trastornos, inspector. En absoluto.
Lynley tomó nota de las negaciones y observó que los músculos de la cara de Weaver se ponían rígidos.
– ¿Su hija tenía enemigos? -preguntó.
– No. Nadie que la conociera sería capaz de hacerle daño.
– Anthony -murmuró Justine, vacilante-, ¿crees que Gareth y ella…? ¿Crees que es posible que se pelearan?
– ¿Gareth Randolph? -dijo Lynley-. ¿El presidente de Estusor? -Justine asintió-. El doctor Cuff me contó que el año pasado le habían pedido que actuara como supervisor de Elena. ¿Qué puede decirme sobre él?
– Si fue él, le mataré.
Justine respondió a la pregunta.
– Estudia ingeniería y es miembro del Queen's.
– Y el laboratorio de ingeniería está al lado de Fen Causeway -dijo Weaver, más para sí que para Lynley-. Realiza en él sus prácticas, y también sus supervisiones. ¿Cuánto será? ¿Un paseo de dos minutos desde la isla Crusoe? ¿Un minuto corriendo, por Coe Fen?
– ¿Le gustaba Elena?
– Se veían con mucha frecuencia -dijo Justine-, pero esa fue una de las condiciones que el doctor Cuff y los supervisores de Elena le impusieron el año pasado, que frecuentara Estusor. Gareth se ocupó de que acudiera a las reuniones. También la acompañó a unas cuantas veladas sociales. -Dirigió una mirada de cautela a su marido antes de terminar-. Yo diría que a Elena le gustaba bastante Gareth, pero no de la forma que ella le gustaba a él. Es un muchacho encantador, la verdad. Es imposible pensar que…
– Está en la asociación de boxeo -continuó Weaver-. Representó a su colegio. Elena me lo dijo.
– ¿Pudo saber que ella saldría a correr esta mañana?
– Ahí está el detalle -dijo Weaver-. En teoría, hoy no iba a correr. Dijiste que había llamado por teléfono.
Sus palabras llevaban implícito un tono de acusación. El cuerpo de Justine se encogió levísimamente, una reacción casi imperceptible, teniendo en cuenta la rigidez con que se sentaba en la butaca.
– Anthony.
Pronunció su nombre como una moderada súplica.
– ¿La telefoneó? -preguntó Lynley, perplejo-. ¿Cómo?
– Por módem -respondió Justine.
– ¿Una especie de teléfono visual?
Anthony Weaver se removió, apartó la vista de su esposa y se levantó.
– Tengo uno en el estudio. Se lo enseñaré.
Atravesaron la sala de estar, una impoluta cocina repleta de aparatos relucientes, y recorrieron un breve pasillo que conducía a la parte posterior de la casa. El estudio era una pequeña habitación que daba al jardín trasero. Cuando encendió la luz, un perro empezó a gemir bajo la ventana.
– ¿Le has dado de comer? -preguntó Weaver.
– Quiere entrar.
– No podré soportarlo. No lo hagas, Justine.
– Solo es un perro. No puede comprender. Nunca ha tenido que…
– No lo hagas.
Justine guardó silencio. Como antes, se quedó en la puerta, mientras Lynley y su marido entraban en la habitación.
El estudio era muy diferente del resto de la casa. Una raída alfombra floral cubría el suelo. Los libros se amontonaban sobre estanterías desfallecientes de pino barato. Una colección de fotografías se apoyaban contra un archivador, y una serie de bocetos enmarcados colgaban de las paredes. Bajo la única ventana de la habitación estaba el escritorio de Weaver, grande, de metal gris, feísimo. Aparte de un montón de correspondencia y varios libros de consulta, descansaban sobre el mueble un ordenador, la pantalla, un teléfono y un módem.
– ¿Cómo funciona? -preguntó Lynley.
Weaver se sonó la nariz y guardó el pañuelo en el bolsillo de la chaqueta.
– Telefonearé a mi despacho del colegio -dijo.
Se acercó al escritorio, conectó la pantalla, marcó varios números en el teléfono y apretó una tecla del módem.
Al cabo de unos momentos, la pantalla se dividió en dos secciones, separadas por una delgada franja horizontal. En la mitad inferior aparecieron las palabras «Aquí Jenn».
– ¿Un compañero?-preguntó Lynley.
– Adam Jenn, mi estudiante graduado.
Weaver tecleó con rapidez. Mientras lo hacía, su mensaje apareció impreso en la mitad superior de la pantalla. «Soy el doctor Weaver, Adam. Estoy haciendo una demostración del módem a la policía. Elena lo utilizó anoche.»
«Correcto», apareció en la mitad inferior. «¿Sigo? ¿Quieren ver algo en concreto?»
Weaver dirigió a Lynley una mirada interrogativa.
– No, ya está bien -contestó Lynley-. Está claro cómo funciona.
«No es necesario», tecleó Weaver.
«Bien», fue la respuesta. Y al cabo de un momento: «Me quedaré aquí el resto de la noche, doctor Weaver, y mañana también. Hasta que ya no me necesite. No se preocupe por nada, se lo ruego».
Weaver tragó saliva.
– Buen chico -susurró.
Desconectó la pantalla. Todos miraron, mientras los mensajes se desvanecían poco a poco.
– ¿Qué clase de mensaje le envió anoche Elena? -preguntó Lynley a Justine.
Seguía en la puerta, apoyada en la jamba. Miró el monitor, como para recordar.
– Solo dijo que esta mañana no iba a correr. A veces tenía problemas en una rodilla. Supuse que quería descansar uno o dos días.
– ¿A qué hora telefoneó?
Justine frunció el ceño, pensativa.
– Debió ser poco después de las ocho, porque preguntó por su padre y aún no había llegado del colegio. Le dije que había vuelto para trabajar un rato más y contestó que llamaría allí.
– ¿Lo hizo?
Weaver negó con la cabeza. Su labio inferior tembló y lo apretó con su índice izquierdo, como si quisiera controlar otras demostraciones de emoción.
– ¿Estaba sola cuando telefoneó?
Justine asintió.
– ¿Y está segura de que era Elena?
La fina piel que cubría sus mejillas pareció tensarse.
– Por supuesto. ¿Quién, si no…?
– ¿Quién sabía que ustedes dos corrían por las mañanas?
Sus ojos se desviaron hacia su marido, y luego volvieron hacia Lynley.
– Anthony lo sabía. Supongo que se lo habré contado a una o dos de mis compañeras.
– ¿De dónde?
– De la editorial universitaria.
– ¿Y a otras personas?
Justine volvió a mirar a su marido.
– Anthony, ¿se te ocurre alguien más?
Weaver continuaba mirando el monitor, como si esperase una llamada.
– Adam Jenn, probablemente. Estoy seguro de que se lo dije. Sus amigas lo sabrían, supongo. La gente de su escalera.
– ¿Con acceso a su habitación, a su teléfono?
– Gareth -dijo Justine-. Se lo debió decir a Gareth, sin duda.
– Que también tiene un módem. -Weaver dirigió una mirada penetrante a Lynley-. No fue Elena quien llamó, ¿verdad? Fue otra persona.
Lynley notó la creciente necesidad de acción de Weaver, pero no supo si era falsa o auténtica.
– Es posible -reconoció-, pero también es posible que Elena inventara una excusa para correr sola esta mañana. ¿Habría sido anormal?
– Corría con su madrastra. Siempre.
Justine no dijo nada. Lynley la miró. Ella evitó sus ojos. Como admisión, bastaba.
– No la viste cuando saliste esta mañana -dijo Weaver a su mujer-. ¿Por qué, Justine? ¿No miraste? ¿No estuviste atenta?
– Ella me llamó, querido -respondió Justine con paciencia-. No esperaba verla, y aun en este caso no pasé junto al río.
– ¿Usted también fue a correr esta mañana? -preguntó Lynley-. ¿A qué hora?
– A la hora de siempre. Las seis y cuarto. Solo que tomé una ruta diferente.
– No pasó cerca de Fen Causeway.
Un momento de vacilación.
– Pues sí, pero al final de la carrera, en lugar de al principio. Hice el circuito de la ciudad y atravesé la carretera de este a oeste, hacia Newnham Road. -Miró a su marido y cambió un poco de postura, como si estuviera reuniendo fuerzas-. La verdad, detesto correr junto al río, inspector. Siempre lo he odiado, de modo que cuando tuve la oportunidad de coger otra ruta, la aproveché.
Era lo más cercano a una revelación sobre la naturaleza de su relación con Elena que Justine Weaver se iba a permitir delante de su marido, pensó Lynley.
Justine dejó entrar al perro en casa cuando el inspector se marchó. Anthony había subido al piso de arriba. No se enteraría de lo que ella había hecho. Como no bajaría en toda la noche, el perro podría dormir en su cesta de mimbre sin que su visión reabriera las heridas de Anthony. Se levantaría pronto para sacar al animal antes de que su marido lo viera.
Era desleal contradecir de esta forma la voluntad de Anthony. Justine sabía que su madre nunca habría desobedecido los deseos de su padre, pero debía pensar en el perro, un animal confuso y solitario, cuyo instinto le decía que algo iba mal, pero no podía saber o comprender por qué.
Cuando Justine abrió la puerta posterior, el perdiguero entró al instante, pero sin dar saltos sobre la hierba como de costumbre, sino vacilante, como si supiera que no era del todo bienvenido. Ya en la puerta, el perro agachó su cabeza castaña y alzó unos ojos esperanzados hacia Justine. Meneó la cola dos veces. Irguió las orejas, y después las dejó caer.
– No pasa nada -susurró Justine-. Entra.
Había algo reconfortante en el ruido de sus patas sobre el suelo, mientras olfateaba los olores de las baldosas de la cocina. Había algo reconfortante en los ruidos que emitía: los ladridos y gruñidos cuando jugaba, los resoplidos cuando cavaba y el hocico se le ensuciaba de tierra, el largo suspiro cuando se acostaba por las noches, el zumbido bajo cuando deseaba atraer la atención de alguien. En muchos sentidos, era como una persona, un hecho que sorprendía mucho a Justine.
– Creo que un perro le iría bien a Elena -había dicho Anthony, antes de que la muchacha llegara a Cambridge el año anterior-. La perra de Víctor Throughton ha parido hace poco. Iré con ella para que escoja uno.
Justine no había protestado. En parte, lo había deseado. De hecho, la protesta fue prácticamente automática, puesto que el perro, una fuente en potencia de problemas y preocupaciones, no viviría en St. Stephen con Elena, sino en Adams Road. Por otra parte, la idea la había entusiasmado. Sin contar un periquito azul, que adoraba sin límites a la madre de Justine, y una carpa dorada ganadora en un concurso de feria cuando tenía ocho años, que se suicidó mediante el expediente de saltar fuera de la pecera demasiado repleta, quedando pegada a un narciso de papel detrás del aparador, Justine nunca había tenido lo que ella consideraba un auténtico animal doméstico, un perro que correteara tras ella, un gato que se aovillara al pie de su cama, o un caballo sobre el que pudiera cabalgar por las carreteras apartadas del Cambridgeshire. Sus padres tenían un concepto muy estricto de la salud. Los animales portaban gérmenes. Los gérmenes eran incorrectos. Y la corrección lo significó todo en cuanto heredaron la fortuna del tío abuelo de Justine.
Anthony Weaver la había ayudado a romper con todo ello, la permanente declaración de incorrección y madurez. Aún podía ver la boca de su madre, temblando al pronunciar las palabras: «¿Pero en qué demonios estás pensando, Justine? Ese hombre es… Bueno, es judío». Aún podía sentir aquella punzada de satisfacción entre los pechos, casi física, cuando vio las mejillas de su madre palidecer en respuesta al anuncio de su inminente matrimonio. La reacción de su padre fue más matizada.
– Se ha cambiado el apellido. Es profesor de Cambridge. Tiene un sólido futuro por delante. Que haya estado casado anteriormente es un problema menor, y me gustaría que no te llevara tantos años, pero en conjunto no es un mal partido.
Cruzó las piernas por los tobillos, cogió su pipa y el ejemplar de Punch que, según había decidido mucho tiempo antes, era la lectura de los domingos por la tarde más apropiada para un caballero.
– Me gusta mucho ese apellido, qué caramba.
No era Anthony quien lo había cambiado, sino su abuelo. Se limitó a alterar dos letras. Las originales «i-n» se convirtieron en «a-v», y volvió a nacer, no como Weiner de Alemania, sino como Weaver, un inglés. Weaver no era exactamente un apellido de clase alta, desde luego, pero el abuelo de Anthony no lo habría podido saber o comprender en aquel tiempo, como tampoco habría comprendido la delicada sensibilidad de la clase a la cual aspiraba, una sensibilidad que le impidió siempre cruzar la barrera delimitada por su acento y la profesión elegida. La clase alta, al fin y al cabo, no solía relacionarse con sus sastres, por cercana que estuviera la sastrería a Savile Row.
Anthony le había contado todo esto, poco después de conocerse en la editorial universitaria, donde habían encargado a Justine, en su condición de ayudante de dirección recién graduada por la universidad de Durham, que controlara las fases finales del proceso de publicación de un libro sobre el reinado de Eduardo III. Anthony Weaver había sido el alma del volumen, una colección de ensayos escritos por excelsos medievalistas de todo el país. Habían trabajado en estrecha colaboración durante los dos últimos meses del proyecto, a veces en el pequeño despacho de la imprenta cedido a Justine, pero con más frecuencia en las habitaciones que Anthony tenía en St. Stephen. Y cuando no trabajaban, Anthony hablaba sin parar sobre sus orígenes, su hija, su anterior matrimonio, su trabajo y su vida.
Ella nunca había conocido a un hombre que se expresara tan bien con palabras. Procedente de un mundo en que la comunicación se reducía a un arqueamiento de cejas o un rictus de la boca, se enamoró de su afición a la conversación, de su sonrisa cálida y pronta, de la forma en que la miraba directamente a los ojos. Solo deseaba escuchar a Anthony, y durante los últimos nueve años solo había conseguido eso, hasta que el mundo restringido de la universidad de Cambridge no fue suficiente para él.
Justine vio que el perdiguero removía su caja de juguetes y sacaba un calcetín negro raído para jugar con ella sobre las baldosas de la cocina.
– Esta noche, no -murmuró-. Quédate en tu cesta.
Palmeó la cabeza del perro, sintió la suave caricia de una lengua caliente y cariñosa sobre sus dedos, y salió de la cocina. Se detuvo en el comedor para arrancar un hilo suelto que colgaba del mantel y volvió a la sala de estar para apagar el fuego de gas y contemplar la rápida desaparición de las llamas entre los carbones. Luego, como ya nada la retenía, subió a su habitación.
Anthony estaba tendido sobre la cama en la semioscuridad del dormitorio. Se había quitado los zapatos y la chaqueta. Justine, como un autómata, colocó los primeros en su estante y colgó la segunda de su percha. Después, se volvió hacia su marido. La luz del pasillo centelleó sobre los regueros de lágrimas que resbalaban por su sien y desaparecían en el cabello. Tenía los ojos cerrados.
Deseaba sentir piedad, pena o compasión. Quería sentir cualquier cosa, excepto aquella angustia que la había invadido cuando él abandonó la casa por la tarde y la dejó a solas con Glyn.
Se acercó a la cama. Consistía en una tarima moderna, de reluciente teca danesa, con mesitas adosadas a ambos lados. Sobre cada una descansaban lámparas de latón en forma de seta, y Justine encendió la de su marido. Él levantó el brazo derecho para cubrirse los ojos. Su mano izquierda buscó la de Justine.
– Te necesito -gimoteó-. Quédate conmigo.
Justine se dio cuenta de que su corazón no se abría como lo habría hecho un año atrás, ni tampoco que su cuerpo despertaba a la promesa implícita de sus palabras. Deseó emplear el momento como lo harían otras mujeres en aquella situación. Abriría el cajón de la mesa situada al lado de Anthony, sacaría la caja de condones y diría: «Tíralos, si tanto me necesitas». Pero no lo hizo. Fuera cual fuera la confianza que espoleaba aquella clase de comportamiento, la había agotado mucho tiempo atrás. Solo quedaban elementos negativos. Tenía la sensación de estar poseída por una indignación, una desconfianza y una necesidad de venganza que nada podía aún saciar.
Anthony se tendió de costado. La atrajo hacia la cama y apoyó la cabeza sobre su regazo, rodeando su cintura con los brazos. Ella le acarició el pelo, en un acto reflejo.
– Es un sueño -dijo Anthony-. Este fin de semana vendrá y los tres volveremos a estar juntos. Iremos de excursión a Blakeney, o a practicar el tiro en vistas a la temporada de caza del faisán. Nos sentaremos y charlaremos. Seremos una familia unida. -Justine vio que las lágrimas resbalaban por su mejilla y caían sobre la fina lana gris de su camisa-. Quiero que vuelva. Elena. Elena.
Justine dijo lo único que era absolutamente cierto en este momento.
– Lo siento.
– Abrázame, por favor.
Deslizó las manos bajo su chaqueta y la aferró con fuerza. Al cabo de un momento, ella oyó que musitaba su nombre. Anthony aumentó su presión y sacó la blusa de su falda. Justine sintió la calidez de sus manos sobre la espalda. Se deslizaron hacia arriba, hasta desabrochar el sujetador.
– Abrázame -repitió.
Le quitó la chaqueta y levantó la cabeza para lamerle los pechos. A través de la delgada seda de su blusa, Justine notó primero su aliento, después su lengua, y por fin los dientes alrededor del pezón. El pezón se endureció.
– Abrázame -susurró él-. Solo abrázame. Por favor.
Justine sabía que hacer el amor era una de las reacciones más normales y afirmadoras de la vida ante una pérdida dolorosa. Lo único que no podía dejar de preguntarse era si su marido ya se había entregado hoy a una reacción afirmadora de la vida ante su pérdida dolorosa.
Como si Anthony notara su resistencia, se apartó de ella. Sus gafas estaban sobre la mesilla de noche, y se las puso.
– Lo siento -dijo-. Ya no sé ni lo que hago.
Justine se levantó.
– ¿Adónde fuiste?
– No me ha parecido que quisieras…
– No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esta tarde. ¿Adónde fuiste?
– A pasear en coche.
– ¿Adónde?
– A ningún sitio en concreto.
– No te creo.
Anthony apartó la vista y examinó las esbeltas y frías líneas de la cómoda de teca.
– Ha vuelto a empezar. Fuiste a verla. Fuiste a hacer el amor. ¿O tal vez os limitasteis a comunicaros… de alma a alma? ¿No era así entre vosotros?
Anthony la miró de nuevo y meneó la cabeza lentamente.
– Has elegido el momento preciso, ¿verdad?
– Te estás desviando de la cuestión, Anthony. Eso es jugar a sentirse culpable. Y no te va a funcionar, ni siquiera esta noche. ¿Dónde estuviste?
– ¿Qué debo hacer para convencerte de que todo terminó? Tú lo quisiste así. Pusiste las condiciones. Lo lograste. Todo. Ha terminado.
– ¿De veras? -Justine jugó su mejor carta con suavidad-. Entonces, ¿dónde estuviste anoche? Telefoneé a tu despacho del colegio, justo después de hablar con Elena. ¿Dónde estabas, Anthony? Mentiste al inspector, pero a tu mujer puedes decirle la verdad.
– Baja la voz. No quiero que despiertes a Glyn.
– Me da igual despertar a los muertos.
Se arrepintió de sus palabras al instante. Sirvieron para arrojar agua sobre el fuego de su ira, al igual que la respuesta entrecortada de su marido.
– Ojalá pudieras, Justine.
Capítulo 5
En el suburbio londinense de Greenford, la sargento detective Barbara Havers conducía lentamente su viejo Mini por Oldfield Lane. En el asiento de al lado, su madre se acurrucaba como una marioneta sin hilos entre los numerosos pliegues de un polvoriento abrigo negro. Antes de salir de Acton, Barbara había anudado alrededor de su cuello una vistosa bufanda roja y azul. Sin embargo, en algún momento del trayecto, la señora Havers había conseguido deshacer el gigantesco nudo, y ahora estaba utilizando la bufanda como manguito, rodeando una y otra vez sus manos en ella. A la escasa luz del tablero de instrumentos, Barbara vio los ojos de su madre, desorbitados y asustados detrás de las gafas. Hacía años que no estaba tan lejos de casa.
– Ahí está el restaurante chino -señaló Barbara-. Y ahí la peluquería y la farmacia. Ojalá fuera de día para ir al parque y sentarnos en un banco. Pronto lo haremos. El próximo fin de semana, supongo.
Su madre canturreó a modo de respuesta. Medio incrustada en la puerta, hizo una elección inconsciente pero inspirada de la melodía. Barbara ignoraba el título de la canción, pero sabía las diez primeras palabras. «Piensa en mí, piensa en mí con todas tus fuerzas…» Algo que había oído en la radio bastantes veces durante los últimos años, algo que su madre, sin duda, también había oído y recordado en este momento de incertidumbre, para definir lo que sentía detrás de la confusa fachada de su demencia.
«Estoy pensando en ti», quiso decir Barbara. «Es por tu bien. Es la única opción que queda.»
– Mira qué ancha es la acera aquí-dijo en cambio, con forzada alegría-. Estas aceras no se ven en Acton, ¿verdad?
No esperaba una respuesta y tampoco la obtuvo. Giró por Unceda Drive.
– ¿Ves los árboles que bordean la calle, mamá? Ahora están sin hojas, pero imagínate lo bonitos que estarán en verano.
No crearían aquella especie de túnel umbrío que se veía en los barrios más distinguidos de Londres, por supuesto. Los habían plantado demasiado apartados, pero lograban romper la triste monotonía causada por la hilera de casas semiadosadas de estuco y ladrillo, y solo por eso Barbara los contempló con gratitud, así como los jardines delanteros, que señalaba a su madre a medida que pasaban, fingiendo ver detalles que la oscuridad ocultaba. Parloteó sobre una familia de gnomos, algunos patos de yeso, una alberquilla y un macizo de pensamientos y flox. Daba igual que no hubiera visto nada. Por la mañana, su madre no se acordaría. Ni siquiera lo recordaría dentro de un cuarto de hora.
De hecho, Barbara sabía que su madre no recordaba la conversación que habían sostenido acerca de Hawthorn Lodge poco después de que llegara a casa aquella tarde. Había llamado a la señora Fio, efectuado los trámites para que su madre se convirtiera en una de las «visitantes» de la casa, y regresado a casa para empaquetar las pertenencias de la mujer.
– Al principio, mamá no necesitará traerse nada -había dicho la señora Fio-. Bastará una maleta con unas cuantas chucherías, y la iremos instalando poco a poco. Llámelo una visita breve, si cree que a ella le gustará.
Después de escuchar durante tantos años las fantasías turísticas de su madre, que nunca se llevaron a cabo, Barbara no dejaba de captar la ironía de hacer una maleta y hablar de una visita a Greenford, algo tan alejado de los destinos exóticos que habían ocupado los dispersos pensamientos de su madre. Por haberse obsesionado tanto con la idea de ir de vacaciones, la visión de una maleta resultó menos aterradora de lo que podía haber sido.
De todos modos, la señora Havers había observado que Barbara no guardaba cosas de su pertenencia en la gran maleta de vinilo. Incluso había entrado en la habitación de Barbara, inspeccionando su armario y salido con un montón de pantalones y jerséis, lo que más abundaba en el guardarropa de Barbara.
– Los vas a necesitar, cariño -había dicho-, sobre todo en Suiza. Vamos a Suiza, ¿no? Hace tanto tiempo que quería ir. Aire puro. Piensa en el aire, Barbie.
Había explicado a su madre que no iban a Suiza, y añadió que ella no podría quedarse. Concluyó con una mentira.
– Solo es una visita. Cuestión de unos cuantos días. Pasaré contigo el fin de semana.
Confió en que su madre se aferrara a esta idea lo suficiente para permitir que la instalaran en Hawthorn Lodge sin problemas.
Sin embargo, Barbara comprendió ahora que la confusión se había impuesto al excepcional momento de lucidez durante el cual su madre había escuchado las ventajas de residir con la señora Fio y las desventajas de seguir confiando en la señora Gustafson. Su madre se mordisqueaba el labio superior a medida que crecía su perplejidad. Docenas de líneas diminutas partieron de su boca y treparon por las mejillas hasta llegar a los ojos, como una telaraña. Sus manos se retorcieron en el interior de la bufanda convertida en improvisado manguito. El ritmo de su canturreo se aceleró. «Piensa en mí, piensa en mí con todas tus fuerzas…»
– Mamá -dijo Barbara, mientras subía el coche al bordillo y aparcaba lo más cerca posible de Hawthorn Lodge. No obtuvo otra respuesta que el canturreo. Barbara se sintió desfallecer. Por un momento, había pensado que la transición sería feliz. Su madre había acogido la idea con impaciencia y nerviosismo, siempre que llevara la etiqueta de vacaciones. Barbara comprendió que la experiencia iba a resultar tan funesta como había sospechado desde un principio.
Pensó en rezar para que sus planes se cumplieran con éxito, pero no creía particularmente en Dios, y la idea de acudir a Él en momentos de conveniencia personal se le antojaba tan inútil como hipócrita. Hizo de tripas corazón, abrió la puerta del coche y dio la vuelta para ayudar a su madre a salir del coche.
– Ya hemos llegado, mamá -dijo, con fingida jovialidad-. Vamos a conocer a la señora Fio, ¿de acuerdo?
Cogió con una mano la maleta de su madre, y con la otra su brazo. La condujo por la acera hacia la promesa de salvación permanente estucada en gris.
– Escucha, mamá-dijo, mientras llamaba al timbre de la puerta. Dentro, Deborah Kerr cantaba Getting to Know You, tal vez para recibir a la nueva visitante-. Tienen música, ¿oyes?
– Olor a col -dijo su madre-. Barbie, una casa que huele a col no es apropiada para pasar unas vacaciones. La col es vulgar. No me gusta.
– Viene de la casa de al lado, mamá.
– Huelo a col, Barbie. Yo no me hospedaría en un hotel que huele a col.
Barbara captó una creciente nota de angustia en la voz de su madre. Rezó para que la señora Fio abriera la puerta y volvió a llamar.
– En casa, Barbie, nunca ofrecemos col a los invitados.
– Todo va bien, mamá.
– Barbie, creo que no…
La luz del porche se encendió. La señora Havers parpadeó, sorprendida, y se acurrucó contra Barbara.
La señora Fio todavía llevaba la blusa con el broche en forma de pensamiento. Su aspecto era tan fresco como por la mañana.
– Ya están aquí. Espléndido. -Salió y cogió del brazo a la señora Havers-. Entre y le presentaré a los muchachos, querida. Hemos estado hablando de usted y todos estamos vestidos, preparados y ansiosos por conocerla.
– Barbie…
La voz de su madre era una súplica.
– No pasa nada, mamá. Estoy detrás de ti.
Los muchachos estaban sentados en la sala de estar y veían el vídeo de El rey y yo. Deborah Kerr cantaba melodiosamente a un grupo de preciosos niños orientales. Los cariños se mecían en el sofá al compás de la música.
– Ya ha llegado, queridos míos -anunció la señora Fio, y rodeó con su brazo la espalda de la señora Havers-. Esta es nuestra nueva visitante, y todos estamos preparados para conocerla, ¿verdad? Ay, ojalá la señora Tilbird estuviera aquí para compartir este placer, ¿no?
Les presentó a la señora Salkild y a la señora Pendlebury, que no se movieron del sofá. La señora Havers se encogió y lanzó una mirada de pánico en dirección a Barbara. Esta respondió con una sonrisa tranquilizadora. La maleta que cargaba parecía tirarle del brazo.
– Bueno, ¿le quitamos su bonito abrigo y la bufanda, querida?
La señora Fio extendió la mano hacia el botón superior del abrigo.
– ¡Barbie! -chilló.
– Todo va bien -dijo la señora Fio-. No hay por qué preocuparse. Todos teníamos muchas ganas de que viniera a reunirse con nosotros.
– ¡Huelo a col!
Barbara dejó la maleta en el suelo y acudió al rescate de la señora Fio. Su madre sujetaba el botón superior de su abrigo como si fuera el diamante Hope. Por las comisuras de su boca resbalaba saliva.
– Mamá, son las vacaciones que tanto anhelabas -dijo Barbara-. Subamos a ver tu habitación.
Cogió del brazo a su madre.
– Al principio, les resulta un poco difícil -explicó la señora Fio, tal vez intuyendo el incipiente pánico de Barbara-. El cambio los saca de quicio un poco. Es perfectamente normal. No ha de preocuparse.
Las dos sacaron a su madre de la habitación, mientras los niños orientales cantaban «día… tras… día» al unísono. La escalera era demasiado estrecha para que las tres subieran de frente, de modo que la señora Fio abrió la marcha y siguió charlando con desenvoltura. Barbara captó bajo sus palabras la serena determinación de su voz, y se quedó maravillada de que la mujer hubiera decidido pasar su vida cuidando de los enfermos y los ancianos. Ella solo deseaba huir de aquella casa lo antes posible, y detestaba esta sensación de claustrofobia emocional.
Guiar a su madre escaleras arriba no mitigó en absoluto su necesidad de escapar. El cuerpo de la señora Havers estaba rígido. Cada paso era un proyecto. Y aunque Barbara murmuraba, alentaba y no soltaba para nada el brazo de su madre, era como conducir un cordero al matadero, en aquellos últimos y terribles momentos en que olfatea en el aire el inequívoco olor a sangre.
– La col -gimoteó la señora Havers.
Barbara intentó insensibilizarse contra las palabras. Sabía que la casa no olía a col. Comprendía que su madre se aferraba al último pensamiento racional surgido de su mente. Sin embargo, cuando la cabeza de su madre se apoyó en el hombro de Barbara y esta vio las lágrimas que abrían surcos en el maquillaje que la mujer se había puesto impulsivamente, preparándose para sus vacaciones tanto tiempo aplazadas, sintió una terrible punzada de culpabilidad.
No lo entiende, pensó Barbara. Nunca lo entenderá.
– Señora Fio, creo que no… -empezó.
La señora Fio se detuvo en lo alto de la escalera, se volvió y levantó una mano, con la palma hacia fuera, para detener sus palabras.
– Espere un momento, querida. Esto no es fácil para nadie.
Cruzó el rellano y abrió una de las puertas situadas en la parte posterior de la casa, donde ya brillaba una luz para dar la bienvenida al nuevo cariño. Habían colocado una cama de hospital en la habitación. Por lo demás, su aspecto era de lo más normal, y mucho más alegre que la habitación de su madre en Acton.
– Fíjate en ese precioso papel pintado, mamá -dijo-. Cuántas margaritas. Te gustan las margaritas, ¿verdad? Y la alfombra. Mira, también hay margaritas en la alfombra. Y tienes tu propio lavabo. Y una mecedora junto a la ventana. ¿Te he dicho que desde esta ventana se ve el parque, mamá? Verás a los niños que juegan a fútbol.
Por favor, pensó, por favor. Hazme una señal.
La señora Havers lloriqueó, sin soltar su brazo.
– Déme su maleta, querida -indicó la señora Fio-. Si sacamos las cosas deprisa, antes se calmará. Cuantas menos interrupciones, mejor para mamá. Habrá traído fotos y recuerditos, ¿verdad?
– Sí. Están encima de todo.
Será lo primero que saquemos, ¿no? Solo las fotos, de momento. Un pedacito de casa.
Solo había dos fotos, en un marco doble, una del hermano de Barbara y otra de su padre. Mientras la señora Fio abría la maleta, sacaba el marco y lo abría sobre la cómoda, Barbara reparó de repente en que, con las prisas de desembarazarse de su madre, no había incluido una foto de ella. Experimentó una oleada de vergüenza.
– Bien, ¿a que queda bonito? -dijo la señora Fio. Se alejó de la cómoda y ladeó la cabeza para admirar las fotografías-. ¡Qué muchachito tan guapo! ¿Es…?
– Mi hermano. Está muerto.
La señora Fio emitió un cloqueo de pesar.
– ¿Quiere que le quitemos el abrigo?
Tenía diez años, pensó Barbara. Ningún miembro de la familia estuvo a su lado, ni siquiera una enfermera que mitigara su agonía. Murió solo.
– Vamos a quitarnos eso, querida -dijo la señora Fio.
Barbara notó que su madre se encogía.
– Barbie…
Las dos sílabas de su nombre llevaban implícito un matiz de indudable derrota.
Barbara se había preguntado a menudo cómo habrían sido los últimos instantes de su hermano, si había fallecido sin despertar de su coma final, o si había abierto los ojos en el último momento, para descubrir que todo el mundo le había abandonado, excepto las máquinas, tubos, botellas y artilugios que habían prolongado su vida.
– Sí. Buena chica. Un botón. Ahora, otro. Se instalará y tomará una estupenda taza de té. Espero que le guste. ¿Un pedacito de pastel, también?
– Col…
La señora Havers susurró la palabra, casi inaudible, como un débil gemido distorsionado, procedente de una gran distancia.
Barbara tomó la decisión.
– Sus álbumes -dijo-. Señora Fio, he olvidado los álbumes de mi madre.
La señora Fio levantó la vista de la bufanda que había conseguido separar de las manos de la señora Havers.
– Tráigalos más adelante, querida. No lo querrá todo de una vez.
– No. Son importantes. Ha de tener sus álbumes. Ha coleccionado… -Barbara se calló un momento, sabiendo en su mente que estaba cometiendo una estupidez, y en su corazón que no existía otra respuesta-. Planeaba vacaciones. Colecciona los recortes en álbumes. Cada día trabaja en ellos. Se sentirá perdida y…
La señora Fio acarició su brazo.
– Escúcheme, querida. Lo que siente en este momento es natural, pero es por su bien. Ya lo verá.
– No. Es horrible que haya olvidado una foto mía. No puedo abandonarla aquí sin esos álbumes. Lo siento. Ha perdido el tiempo por mi culpa. Lo he estropeado todo. He…
No iba a llorar, pensó, porque su madre la necesitaba; debía hablar con la señora Gustafson y arreglar algunas cosas.
Se acercó a la cómoda, cerró el marco y lo guardó en la maleta, que bajó de la cama. Sacó un pañuelo de papel del bolsillo y lo utilizó para secar las mejillas y la nariz de su madre.
– Muy bien, mamá -dijo-. Volvamos a casa.
El coro estaba cantando el Kyrie cuando Lynley cruzó el Patio de la Capilla y se acercó a la capilla que, con la fachada recorrida por una arcada, abarcaba casi toda la parte oeste del patio. Aunque resultaba evidente que había sido construida para ser admirada desde el Patio Medio, situado al este, la expansión del College en el siglo XVIII había encerrado la capilla del XVII en un cuadrado de edificios de los que era el punto focal. A pesar de la niebla y la oscuridad, no podía ser de otra forma.
Focos dispuestos en el suelo iluminaban el sillar exterior de piedra Weldon del edificio; si no la había diseñado Wren, era un monumento a su amor por la ornamentación clásica. La fachada de la capilla se elevaba de la parte media de la arcada, definida por cuatro columnas corintias que sostenían un frontón, interrumpido y penetrado a la vez por un reloj y una cúpula de linterna. Guirnaldas decorativas caían de las pilastras. Un ojo de buey brillaba a cada lado del reloj. Un entablamiento oval colgaba en el centro del edificio. El conjunto representaba la realidad concreta del ideal clásico de Wren, el equilibrio. En los extremos norte y sur, donde la capilla no ocupaba en toda su integridad el terreno oeste del patio, la arcada enmarcaba el río y la zona situada al otro lado. De noche, el efecto era fascinante; la niebla se alzaba del río, remolineaba alrededor del muro bajo y lamía las columnas. A la luz del sol, tenía que ser un espectáculo magnífico.
Como abundando por casualidad en esta idea, sonó una fanfarria de trompetas. Las notas vibraron puras y armoniosas en el frío aire de la noche. Cuando Lynley abrió la puerta de la capilla, situada en la esquina sureste del edificio (no le había sorprendido descubrir que la puerta central era un mero artificio decorativo), el coro respondió a la fanfarria con otro Kyrie. Entró en la capilla y sonó una segunda fanfarria.
Las paredes estaban chapadas en roble dorado hasta la altura de las ventanas en forma de arco, que se alzaban hasta una cornisa de yeso en forma de diente de perro. Bancos idénticos miraban al solitario pasillo central. Alineados en los bancos estaban los miembros del coro del College, su atención centrada en una solitaria trompetista que se erguía al pie del altar, y que finalizó la fanfarria. Los recargados retablos barrocos, que enmarcaban un cuadro de Jesús llamando a Lázaro de entre los muertos, empequeñecían su silueta. Bajó su instrumento, vio a Lynley y le sonrió cuando el coro de la iglesia prorrumpió en el Kyrie final. A continuación, el órgano emitió algunos arpegios. El director del coro apuntó unas notas en su partitura.
– Los contraltos, basura -dijo-. Los sopranos, lechuzas. Los tenores, perros aulladores. El resto, tiene un pase. Mañana por la noche a la misma hora, por favor.
Esta evaluación del trabajo realizado fue recibida con un gruñido general. El director del coro hizo caso omiso, hundió el lápiz en su mata de cabello negro y dijo:
– No obstante, la trompeta ha estado excelente. Gracias, Miranda. Eso ha sido todo por hoy, damas y caballeros.
Cuando el grupo se dispersó, Lynley avanzó por el pasillo para reunirse con Miranda Webberly, que estaba limpiando la trompeta para guardarla en el estuche.
– Te has alejado del jazz, Randie -dijo el inspector.
La joven levantó la cabeza. Sus rizos color jengibre se agitaron.
– ¡Jamás! -contestó.
Lynley observó que iba vestida a su estilo habitual, con un chándal abolsado gracias al cual esperaba disimular y estilizar su cuerpo regordete, al tiempo que el color (azul heliotropo intenso) oscurecía el tono de sus ojos pálidos.
– ¿Aún sigues en la asociación de jazz, pues?
– Por supuesto. Damos un concierto en Trinity Hall el miércoles por la noche. ¿Vendrá?
– No me lo perdería por nada del mundo.
La joven sonrió.
– Bien. -Cerró el estuche de la trompeta y lo dejó sobre el borde de un banco-. Papá ha telefoneado. Dijo que uno de sus hombres aparecería esta noche. ¿Por qué ha venido solo?
– Asuntos personales retienen a la sargento Havers. Llegará mañana por la mañana, supongo.
– Hummmm. Bien. ¿Le apetece un café o algo? Supongo que quiere hablar. El colmado aún está abierto, o podemos ir a mi habitación. -Pese al tono indiferente de la invitación, Miranda se ruborizó-. Por si quiere hablar en privado, ya sabe.
Lynley sonrió.
– Tu habitación.
Se embutió en una enorme chaqueta color guisante, dirigió un «tranqui, inspector» a Lynley cuando este la ayudó a ponérsela, se arrolló una bufanda al cuello y recogió el estuche de la trompeta.
– Muy bien -dijo-. Vamos, pues. Estoy en el Patio Nuevo.
En lugar de cruzar el Patio de la Capilla y utilizar el pasadizo que comunicaba los edificios del este y el sur («Los llaman los aposentos de Randolph», le informó Miranda. «Por el arquitecto. Feos, ¿no?»), la joven le guió a lo largo de la arcada, hasta entrar por una puerta situada en su extremo norte. Subieron un corto tramo de escalera, siguieron un pasillo, atravesaron una puerta de incendios, recorrieron otro pasillo, pasaron por otra puerta de incendios y descendieron por un segundo tramo de escalera. Miranda no paró de hablar en todo el rato.
– Aún no sé lo que siento sobre lo que le ha pasado a Elena -dijo. Daba la impresión de que era un discurso ensayado durante todo el día-. Sigo pensando que debería sentir indignación, cólera o dolor, pero de momento no siento nada de nada, excepto culpabilidad por no sentir lo que debería y una especie de desagradable engreimiento por la intervención de papá, a través de usted, claro, que me pone «en la onda». Despreciable. Soy cristiana, ¿verdad? ¿No debería sentir dolor por ella? -No esperó la respuesta de Lynley-. El problema esencial es que no acabo de asumir la muerte de Elena. Anoche no la vi. Esta mañana no la oí marcharse. Es una descripción bastante ajustada de cómo vivíamos, de modo que todo me parece perfectamente normal. Quizá, si yo la hubiera encontrado, o si la hubieran asesinado en su habitación y nuestra chacha la hubiera encontrado y hubiera acudido chillando en mí busca, como en las películas, yo habría visto, sabido y sentido algo. Lo que me preocupa es la ausencia de sentimientos. ¿Me estaré volviendo de piedra? ¿Es que todo me da igual?
– ¿Erais amigas íntimas?
– Ese es el punto. Tendría que haber sido más amiga suya. Tendría que haberme esforzado más. La conocía desde el año pasado.
– ¿Pero no era amiga tuya?
Miranda se detuvo ante la puerta del edificio Randolph, que daba al Patio Nuevo. Arrugó la nariz.
– Yo no corría -fue su enigmática respuesta, y abrió la puerta.
Un terraplén situado a su izquierda dominaba el río. Un sendero adoquinado que había a la derecha discurría entre el edificio Randolph y una extensión de césped. En el centro de este se alzaba un enorme castaño, detrás del cual se cernía el edificio en forma de herradura que encerraba el Patio Nuevo, tres plantas de gótico florido que databan del siglo diecinueve, decoradas con ventanas puntiagudas de dos cimbras, portales arqueados cuyas puertas tenían gruesos clavos de hierro, almenas en el tejado y una torre terminada en aguja. Si bien había sido construido con la misma piedra cuadrada del edificio Randolph, que estaba enfrente, sus estilos no podían ser más dispares.
– Por aquí-dijo Miranda, y le guió por el sendero hacia la esquina sureste del edificio. En aquel punto, jazmines de flores amarillas trepaban alegremente por los muros. Lynley percibió su dulce fragancia un momento antes de que Miranda abriera una puerta, junto a la cual estaba grabada la letra «L» en un pequeño bloque de piedra.
Subieron dos tramos de escalera a paso ligero, impuesto por Miranda. Su habitación era una de las dos que había frente a frente en un corto pasillo. Compartían una despensa, una ducha y un retrete.
Miranda se detuvo en la despensa para llenar una cafetera y ponerla a hervir.
– Tendrá que ser instantáneo -dijo con una mueca-, pero tengo un poco de whisky y podemos bautizarlo un poco, si le apetece, siempre que no se lo diga a mamá.
– ¿Es que te has dado a la bebida?
– Me he dado a lo que sea, a menos que sea un hombre. Sobre eso, puede contarle lo que quiera. Invente algo bueno. Descríbame con un salto de cama negro de encaje. Avivará sus esperanzas.
Lanzó una carcajada y se dirigió hacia la puerta de su habitación. Lynley observó que la había cerrado con la llave. Por algo era la hija única de un superintendente de la policía.
– Veo que te has procurado una vivienda de lujo -dijo Lynley en cuanto entró, y así era, considerando el nivel medio de Cambridge, porque la habitación comprendía dos, en realidad: un cubículo interior para dormir y una cámara externa más amplia, lo bastante para dar cabida a dos sofás diminutos y a una pequeña mesa de nogal que hacía las veces de escritorio. Había una chimenea empotrada en un rincón y un banco de roble al pie de la ventana, que daba a Trinity Passage Lane. Sobre el banco había una jaula. Lynley se acercó para examinar al diminuto prisionero, muy ocupado en corretear furiosamente sobre una chirriante rueda de ejercicios.
Miranda depositó el estuche de la trompeta al lado de la butaca y tiró la chaqueta cerca.
– Este es Tibbit -dijo, y se acercó a la chimenea para manipular una estufa eléctrica.
Lynley levantó la vista mientras se quitaba el abrigo.
– ¿El ratón de Elena?
– Cuando me enteré de lo ocurrido, fui a buscarlo a su habitación. Me pareció lo más apropiado.
– ¿Cuándo?
– Esta tarde… Un poco después de las dos, quizá.
– ¿La habitación no estaba cerrada con llave?
– No. Todavía no, al menos. Elena nunca cerraba con llave.
Sobre unos estantes dispuestos en un nicho había varias botellas de licor, cinco vasos y tres tazas con sus platillos. Miranda sacó dos tazas y una botella y las llevó a la mesa.
– El que no cerrara con llave su habitación puede ser importante, ¿no? -dijo.
El ratón abandonó la rueda y corrió hacia un lado de la jaula. Agitó los bigotes y el hocico. Aferró con las patas los barrotes metálicos, se irguió y olfateó con entusiasmo los dedos de Lynley.
– Tal vez -dio el inspector-. ¿Oíste a alguien en su habitación esta mañana? Más tarde, imagino, entre las siete y las siete y media.
Miranda negó con la cabeza y compuso una expresión apesadumbrada.
– Orejeras -dijo.
– ¿Duermes con orejeras?
– Lo hago desde… -Titubeó, como si algo la turbara, pero luego prosiguió como si nada-. Solo puedo dormir con ellas, inspector. Supongo que ya me he acostumbrado. Muy poco atractivo, pero así es la vida.
Lynley llenó los huecos de la torpe justificación, admirando el esfuerzo llevado a cabo por Miranda. Todo el mundo que conocía bien al superintendente conocía los entresijos del matrimonio Webberly. Su hija había empezado a ponerse orejeras para no escuchar sus discusiones nocturnas.
– ¿A qué hora te levantaste esta mañana, Randie?
– A las ocho, más menos diez minutos. -Sonrió con ironía-. Pongamos más diez minutos. Tenía una clase a las nueve.
– ¿Qué hiciste después de levantarte? ¿Ducha o baño?
– Hummm, sí. Tomé una taza de té. Comí cereales. Hice alguna tostada.
– ¿La puerta de Elena estaba cerrada?
– Sí.
– ¿Todo parecía normal? ¿Alguna señal de que alguien hubiera entrado?
– Ninguna. A menos que…
La cafetera empezó a silbar en la despensa. Miranda cogió las dos tazas y una pequeña jarra y se encaminó hacia la puerta, donde se detuvo.
– No sé si me hubiera dado cuenta. Quiero decir que recibía más visitas que yo.
– ¿Era popular?
Miranda hundió la uña en la desportilladura de una taza. El silbido de la cafetera adquirió un tono más agudo. La joven parecía inquieta.
– ¿Entre los hombres? -insistió Lynley.
– Voy a buscar el café -respondió Miranda.
Salió de la habitación y dejó la puerta abierta. Lynley oyó sus movimientos en la despensa. Vio la puerta cerrada al otro lado del pasillo. El portero le había proporcionado la llave de esa puerta, pero no tenía ganas de utilizarla. Analizó esta sensación, tan en contradicción con lo que debería sentir.
Estaba siguiendo el caso en dirección contraria. Los dictados racionales de su trabajo le decían que, pese a la hora de su llegada, tendría que haber hablado primero con la policía de Cambridge, después con los padres, y en tercer lugar con la persona que había descubierto el cadáver. A continuación, tendría que haber examinado las pertenencias de la víctima, por si descubría alguna pista sobre la identidad del asesino. Pautas del manual, etiquetadas de «procedimientos adecuados», como sin duda subrayaría la sargento Havers. Ignoraba los motivos que le impulsaban a dejarlas de lado. Presentía que la naturaleza del crimen sugería una vinculación personal, más aún, un ajuste de cuentas. Y solo una comprensión profunda de las figuras centrales implicadas revelaría con exactitud cuáles eran aquellas vinculaciones personales y aquel ajuste de cuentas.
Miranda regresó con una bandeja rosa de hojalata sobre la que transportaba las tazas y la jarra.
– Lo siento. Tendremos que arreglarnos con el whisky, aunque tengo un poco de azúcar. ¿Quiere?
Lynley respondió que no.
– Supongo que los visitantes de Elena eran hombres, ¿no? -preguntó.
La expresión de Miranda reveló que había confiado en que Lynley olvidara la pregunta mientras ella preparaba el café. Lynley se acercó a la mesa. Miranda vertió un poco de whisky en ambas tazas, las agitó con la misma cuchara y la lamió. No la soltó, sino que fue golpeando su palma con ella mientras hablaba.
– No todos -dijo-. Se llevaba muy bien con las chicas de «Liebre y Sabuesos». Se dejaban caer de vez en cuando, o salía con ellas. Elena era un elemento básico de las fiestas. Le gustaba bailar. Decía que podía sentir las vibraciones de la música si estaba lo bastante fuerte.
– ¿Y los hombres?
Miranda golpeó ruidosamente su palma con la cuchara. Torció el rostro.
– Mamá se sentiría feliz si tan solo hubiera tenido el diez por ciento de los que tenía Elena. Gustaba mucho a los hombres, inspector.
– ¿Te cuesta entenderlo?
– No. Era fácil saber por qué. Era alegre, divertida, y le gustaba hablar y escuchar, algo muy extraño teniendo en cuenta que no podía hacer ninguna de ambas cosas, ¿verdad? Siempre daba la impresión de que, si estaba contigo, su único y total interés residía en ti. Por eso, era fácil entender que un hombre… Ya me entiende.
Meneó la cuchara de un lado a otro para completar la frase.
– ¿Criaturas egocéntricas que somos?
– A los hombres les gusta creer que son el centro del mundo, ¿no? A Elena no le costaba nada hacérselo creer.
– ¿Algún hombre en particular?
– Gareth Randolph, por citar uno. Venía a verla muchas veces. Dos o tres a la semana. Siempre sabía cuándo venía Gareth porque la atmósfera se cargaba. Es muy ardiente. Elena decía que sentía su aura en cuanto abría la puerta que da a nuestra escalera. Tenemos problemas, decía si estábamos en la despensa. Y medio minuto después, aparecía él. Elena decía que tenía telepatía con Gareth. -Miranda rió-. Francamente, creo que olía su colonia.
– ¿Eran pareja?
– Salían juntos. La gente solía relacionar sus nombres.
– ¿A Elena le gustaba?
– Decía que solo era un amigo.
– ¿Había algún otro chico en particular?
Miranda tomó un sorbo de café y añadió un poco más de whisky. Empujó la botella hacia Lynley cuando hubo terminado.
– No sé si era alguien especial, pero se veía con Adam Jenn, el ayudante de su padre. Le veía mucho. Y su padre también venía mucho por aquí, pero supongo que él no cuenta, porque solo venía para controlarla. El curso anterior no le había ido muy bien a Elena, ¿se lo han dicho?, y quería asegurarse de que no se repitiera. Eso decía Elena, al menos. Aquí viene el celador, decía cuando le veía desde la ventana. En una o dos ocasiones se escondió en mi alcoba para tomarle el pelo, y luego salía riendo cuando él empezaba a enfadarse porque no la había encontrado en su habitación, donde habían quedado.
– Imagino que no le gustaba el plan impuesto para que siguiera en la universidad.
– Decía que lo mejor era el ratón. Le llamaba Tibbit, compañero de mi celda. Ella era así, inspector. Bromeaba sobre todo.
Dio la impresión de que Miranda había terminado de recitar la información, porque se reclinó en la silla al estilo hindú, con las piernas dobladas bajo el cuerpo, y bebió más café. No obstante, le miraba con cautela, señal de que había callado algo.
– ¿Había alguien más, Randie?
Miranda se retorció. Examinó una pequeña cesta con naranjas y manzanas que había sobre la mesa, y después los carteles de la pared. Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Wynton Marsalis en un concierto, Dave Brubeck al piano, Ella Fitzgerald con el micrófono en la mano. No había abandonado su afición por el jazz. La joven volvió a mirarle y hundió el mango de la cuchara en su mata de cabello.
– ¿Alguien más? -repitió Lynley-. Randie, si sabes algo más…
– No sé absolutamente nada más, inspector, y tampoco puedo contárselo todo, porque un pequeño detalle tal vez no signifique nada, pero, según el uso que hiciera de él, alguien podría salir perjudicado, ¿verdad? Papá dice que es el peligro más grande del trabajo policial.
Lynley tomó nota mentalmente de aconsejar a Webberly que, en el futuro, se abstuviera de ofrecer comentarios filosóficos a su hija.
– Siempre es posible -admitió-, pero no voy a detener a alguien solo porque menciones su nombre. -La muchacha siguió en silencio. Lynley se inclinó hacia delante y tabaleó con un dedo sobre la taza de café de Miranda-. Palabra de honor, Randie. ¿De acuerdo? ¿Sabes algo más?
– Lo que sé sobre Gareth, Adam y su padre me lo dijo Elena. Por eso se lo he contado. Todo lo demás son habladurías, o quizá algo que vi y no entendí. Eso no puede ayudarle. Podría empeorar las cosas.
– No estamos intercambiando chismes, Randie. Estamos tratando de averiguar la verdad oculta tras su muerte. Los hechos, no conjeturas.
La muchacha tardó en responder. Contempló la botella de whisky. Sobre la etiqueta se veía la huella de un dedo.
– Los hechos no son conclusiones -dijo-. Papá siempre lo dice.
– Desde luego. Estoy de acuerdo.
Miranda vaciló, incluso miró hacia atrás, como para asegurarse de que estaban solos.
– Son cosas que vi, nada más -dijo.
– Comprendido.
– Muy bien. -Enderezó los hombros como para prepararse, pero aún no parecía muy dispuesta a proporcionar la información-. Creo que tuvo una discusión con Gareth el domingo por la noche, pero no puedo asegurarlo -se apresuró a añadir- porque no les oí, hablaban con las manos. Les vi un segundo en la habitación de Elena, antes de que ella cerrara la puerta, y cuando Gareth salió se le veía furioso. Dio un portazo. Quizá no signifique nada, porque, como es tan ardiente, actuaría así aunque estuvieran discutiendo sobre la política fiscal del gobierno.
– Sí, entiendo. ¿Qué pasó después de la discusión?
– Elena también se fue.
– ¿A qué hora?
– A las ocho menos veinte. No la oí volver. -Miranda observó que Lynley reflejaba un creciente interés, y siguió hablando-. No creo que Gareth tenga nada que ver con lo ocurrido, inspector. Tiene mal genio, cierto, y es un manojo de nervios, pero no fue el único…
Se mordisqueó el labio.
– ¿Vino alguien más?
– Noooo… No exactamente.
– Randie…
El cuerpo de la muchacha se derrumbó.
– El señor Thorsson.
– ¿Estuvo aquí? -Ella asintió-. ¿Quién es?
– Uno de los supervisores de Elena. Da clases de inglés.
– ¿Cuándo fue?
– En realidad, le vi dos veces, pero no el domingo.
– ¿De día o de noche?
– De noche. Una vez durante la tercera semana del trimestre, más o menos. Y otra vez el jueves pasado.
– ¿Es posible que la haya visitado con más frecuencia?
Miranda pareció reacia a responder, pero luego se rindió.
– Supongo que sí, pero solo le vi dos veces. Dos veces y punto, inspector.
«Dos veces es el hecho», implicaba su tono.
– ¿Te contó Elena por qué vino a verla?
Miranda meneó la cabeza lentamente.
– Creo que no le caía muy bien, porque le llamaba Lenny el Libertino. Lennart. Es sueco. Y eso es todo cuanto sé. La pura verdad.
– Los hechos, quieres decir.
Antes de terminar la frase, Lynley se sintió seguro de que Miranda Webberly, hija de su padre, habría podido aportar media docena de conjeturas sobre el caso.
Lynley atravesó el portal y se detuvo unos instantes en el pabellón del conserje, antes de salir a Trinity Lane. Terence Cuff había previsto con gran prudencia que las habitaciones reservadas a los visitantes del College estuvieran en el Patio de St. Stephen que, junto con el Patio de la Hiedra, se encontraba al otro lado del angosto camino, separados del resto del College.
Una sencilla verja de hierro forjado separaba esta parte del College de la calle. Corría de norte a sur, y creaba una línea de demarcación interrumpida por el muro occidental de la iglesia de St. Stephen. Este edificio era una de las antiguas iglesias parroquiales de Cambridge, y sus piedras angulares, contrafuertes y la torre normanda contrastaban extrañamente con el armonioso edificio de ladrillo eduardiano que lo rodeaba en parte.
Lynley abrió la puerta de hierro. En el interior, una segunda verja señalaba el límite del cementerio. Las tumbas estaban iluminadas por los mismos focos que dibujaban conos amarillos sobre los muros de la iglesia. Algunas luciérnagas, con las alas empapadas, revoloteaban atraídas por el resplandor. La niebla se había espesado durante el rato que había pasado con Miranda, y transformaba sarcófagos, lápidas, tumbas, arbustos y árboles en siluetas incoloras, que se recortaban contra el cambiante fondo de bruma. Un centenar o más de bicicletas estaban aparcadas a lo largo de la verja de hierro forjado que separaba el Patio de St. Stephen del cementerio, y sus manillares brillaban por la humedad.
Lynley se encaminó hacia el Patio de la Hiedra, donde el conserje le había acompañado antes a su habitación, situada en lo alto de la escalera «O». El silencio reinaba en el interior del edificio. El conserje le había dicho que estas habitaciones solo eran utilizadas por los profesores. Albergaban estudios y salas de conferencias donde tenían lugar las supervisiones, despensas y habitaciones más pequeñas con camas para echar la siesta. Como la mayoría de los profesores vivían fuera del College, el edificio estaba casi desierto por las noches.
La habitación de Lynley abarcaba uno de los frontones holandeses del edificio, y dominaba el Patio de la Hiedra y el cementerio de St. Stephen. El entorno, caracterizado por las alfombras cuadradas de color pardo, las paredes amarillas manchadas y las cortinas de flores descoloridas, no era precisamente como para alegrar el ánimo. Era evidente que St. Stephen no esperaba visitantes que fueran a quedarse mucho tiempo.
Cuando el conserje le dejó solo, examinó sin prisas el contenido de la habitación, tocó una butaca que olía a moho, abrió un cajón, recorrió con los dedos las vacías estanterías de módulos alineados junto a una pared. Abrió el grifo del lavabo. Comprobó la resistencia de la única barra de acero que había en un armario para colgar la ropa. Pensó en Oxford.
La habitación era diferente, pero no así la sensación, aquella sensación de que el mundo entero se estaba abriendo ante él, de que revelaba sus misterios y ofrecía la promesa de las satisfacciones venideras. Refugiado en su relativo anonimato, había experimentado la sensación de haber nacido de nuevo. Estanterías vacías, paredes desnudas, cajones que no guardaban nada. Pero él dejaría su marca, había pensado. Nadie tenía por qué saber de su título y antecedentes, nadie tenía por qué conocer su ridícula angustia. Las vidas secretas de los padres no tenían lugar en Oxford. Aquí se encontraría a salvo del pasado, pensó.
Ahora, rió al pensar en la tenacidad con que se había aferrado a aquella creencia adolescente. Se había visto avanzando hacia un futuro dorado, en el cual no necesitaba hacer nada para enfrentarse con lo que le aguardaba. Cómo huimos de nuestra realidad personal, pensó.
Su maleta seguía en el escritorio encajado en el hueco producido por el frontón. Le costó menos de cinco minutos deshacerla, y después se sentó. Percibió el frío de la habitación y su imperiosa necesidad de estar en otra parte. Intentó distraerse redactando el informe de su primer día, un trabajo que la sargento Havers solía terminar, pero al que ahora se dedicó automáticamente, agradecido por la distracción que apartaría a Helen de sus pensamientos, al menos durante una hora o así.
– Una llamada. Sí, señor -había dicho el conserje cuando pasó por el pabellón.
Ha llamado, pensó Lynley. Harry ha vuelto a casa. Y su estado de ánimo mejoró, para derrumbarse por los suelos cuando el conserje le entregó el mensaje: el superintendente Daniel Sheehan, de la policía de Cambridge, se reuniría con él a las ocho y media de la mañana. Ni una palabra de Helen.
Escribió sin cesar, llenando página tras página con los detalles de su entrevista con Terence Cuff, con la impresión que se había formado después de su conversación con Anthony y Justine Weaver, con una descripción del videotex y las posibilidades que presentaba, con los datos que había obtenido de Miranda Webberly. Escribió mucho más de lo que necesitaba, se forzó a enfocar el crimen con una minuciosidad que Havers habría desdeñado, pero que le servía para concentrar su mente en el asesinato e impedir que divagara hacia temas que intensificarían su frustración. Al final, sin embargo, el esfuerzo se saldó con el fracaso. Después de una hora de escribir, dejó la pluma sobre la mesa, se quitó las gafas, se frotó los ojos y pensó de inmediato en Helen.
Era consciente de que estaba llegando a marchas forzadas al límite de su capacidad de amistad hacia ella. Helen había pedido tiempo. Él se lo había concedido, mes tras mes, en la creencia de que cualquier paso en falso de su parte daría como resultado perderla para siempre. Había intentado, en la medida de sus fuerzas, volver a transformarse en el hombre que había sido tiempo atrás, su compañero de diversiones, capaz de embarcarse en cualquier aventura demencial que ella propusiera, desde viajar en globo sobre el Loira hasta practicar espeleología en las Burren. Daba igual, mientras estuvieran juntos. Sin embargo, se daba cuenta de que cada día se le hacía más difícil perseverar en el fingimiento de un afecto fraternal, y que las palabras «Te quiero» ya no eran un medio de definir la naturaleza de su estrecha relación, sino que se estaban convirtiendo en un guante que arrojaba ante ella, exigiendo una reparación que Helen no parecía dispuesta a concederle.
Helen continuaba saliendo con otros hombres. Nunca se lo había dicho de una manera directa, pero él lo adivinaba. Lo leía en sus ojos cuando hablaba de una obra que había visto, de una fiesta a la que había asistido, de una galería que había visitado. Y aunque él mantenía relaciones con otras mujeres, en un intento momentáneamente logrado de apartar a Helen de su mente, no podía desterrarla de su corazón ni cortar los lazos que la ataban a su alma. Había cerrado los ojos cuando hacía el amor con alguna de sus amantes, e imaginaba que el cuerpo aplastado por el suyo era el de Helen, oía los gritos de Helen, sentía el tacto de los brazos de Helen, saboreaba el milagro de la boca de Helen. Y en más de una ocasión había gritado de placer en el momento del orgasmo, para sumirse en la desolación al instante siguiente. Dar y recibir placer ya no era suficiente. Quería hacer el amor. Quería recibir amor. Pero no sin Helen.
Tenía los nervios a flor de piel. Le dolían los brazos y las piernas. Se levantó y fue a mojarse la cara en el lavabo. Después, contempló su imagen en el espejo con total desapasionamiento.
Cambridge seria su campo de batalla, decidió. Lo que tuviera que ganarse o perderse, sería allí.
Volvió al escritorio, hojeó las páginas que había escrito, leyó las palabras, pero no asimiló nada. Cerró el cuaderno y lo guardó.
De repente, tuvo la sensación de que la atmósfera se había enrarecido, invadida por los olores opuestos a desinfectante recién rociado y humo antiguo de tabaco. Era opresiva. Se inclinó sobre el escritorio y abrió la ventana de par en par, dejando que el aire húmedo de la noche acariciara sus mejillas. Del cementerio, semioculto por la niebla, se desprendía un leve perfume a pino. La tierra estaría sembrada de agujas caídas y, mientras aspiraba su fragancia, casi pudo imaginar su tacto esponjoso bajo los pies.
Un movimiento cerca de la verja atrajo su atención. Al principio, pensó que el viento se había levantado y estaba despejando la niebla que cubría arbustos y árboles, pero, mientras miraba, una figura se desprendió de la sombra de un abeto, y comprendió que el movimiento no se había producido dentro del cementerio, sino en su perímetro, donde alguien se deslizaba con sigilo entre las bicicletas, con la cabeza levantada para examinar las ventanas que daban a la parte este del patio. Lynley no pudo precisar si se trataba de un hombre o una mujer, y cuando apagó la lámpara del escritorio para ver mejor, la silueta se inmovilizó, como si hubiera adivinado que la observaban, aun desde una distancia de veinte metros. Entonces, Lynley oyó el motor de un coche que pasaba por Trinity Lane. Unas voces se despidieron con un risueño buenas noches. La respuesta fue un alegre bocinazo. El coche se alejó con un chirriar de neumáticos. Las voces se desvanecieron a medida que sus propietarios se alejaban, y la sombra de abajo se transformó en sustancia y movimiento de nuevo.
Fuera quien fuera, no parecía que su objetivo fuera robar una bicicleta. Se encaminó a una puerta situada en la zona este del patio. Una farola en forma de linterna, cubierta de la hiedra que daba su nombre al patio, proporcionaba escasa iluminación en aquel punto, y Lynley aguardó a que la silueta penetrara en la penumbra lechosa que había delante de la puerta, con la esperanza de que volviera la cabeza y pudiera divisar su rostro. No fue así. La silueta se deslizó en silencio hacia la puerta, extendió la pálida mano para coger el pomo y desapareció en el interior del edificio. Cuando la forma indistinta pasó bajo la luz, Lynley distinguió una espesa mata de cabello oscuro.
Una mujer sugería una cita, y alguien que esperaba con ansiedad tras una de las ventanas a oscuras. Esperó a que se encendiera una luz. Tampoco fue así. En cambio, cuando no habían transcurrido ni dos minutos desde la desaparición de la mujer, la puerta se abrió y la mujer volvió a salir. Esta vez se detuvo un instante bajo la luz para cerrar la puerta a su espalda. El débil resplandor delineó la curva de una mejilla, la forma de una nariz y una barbilla, pero solo un momento. Luego, atravesó el patio y se fundió con la oscuridad del cementerio. Era tan silenciosa como la niebla.
Capítulo 6
La sede central de la policía de Cambridge estaba frente a Parker's Piece, un enorme parque atravesado por senderos que se entrecruzaban. Había bastantes aficionados a correr, cuyos alientos formaban nubes fibrosas, mientras dos dálmatas con la lengua colgando perseguían por la hierba un disco de plástico naranja que lanzaba un esquelético hombre barbudo, cuya calva brillaba bajo el sol de la mañana. Daba la impresión de que todo el mundo celebraba la desaparición de la niebla. Hasta los peatones que caminaban a buen paso por la acera levantaban la cara para recibir la primera caricia del sol desde hacía días. Aunque la temperatura era igual a la de la mañana anterior, y un viento seco acentuaba la sensación de frío, el hecho de que el cielo estuviera azul y el día fuera soleado conseguía que el frío resultara estimulante, en lugar de insufrible.
Lynley se detuvo ante el gris edificio de ladrillo y hormigón que albergaba las dependencias principales de la policía local. Un tablón de anuncios encristalado se alzaba frente a las puertas, y en él se exhibían carteles sobre la seguridad de los niños en los coches, el peligro de conducir bebido, y una organización llamada «Disuasores del delito». Sobre este último se había pegado con adhesivo una parte que proporcionaba detalles superficiales sobre la muerte de Elena Weaver y solicitaba información a cualquiera que la hubiera visto la mañana anterior o el domingo por la noche. Se trataba de un documento elaborado apresuradamente, con una instantánea fotocopiada granulosa de la muchacha. Y no era obra de la policía. En la parte inferior de la hoja estaban impresos con grandes caracteres la palabra «Estusor» y un número de teléfono. Lynley suspiró al verlo. Los estudiantes sordos habían lanzado su propia investigación, lo cual no dejaría de complicar su trabajo.
Una ráfaga de aire caliente le azotó cuando abrió la puerta y entró en el vestíbulo, donde un joven vestido de cuero negro discutía con un recepcionista uniformado acerca de una multa de tráfico. Su compañera, una muchacha ataviada con mocasines y lo que parecía ser un cubrecama indio, esperaba en una silla.
– Basta, Ron -murmuraba sin cesar, mientras sus pies repiqueteaban con impaciencia sobre el suelo de baldosas negras-. Joder, Ron, basta ya.
El agente de la recepción dirigió una mirada de agradecimiento en dirección a Lynley, tal vez aliviado por la distracción. Interrumpió al joven.
– Siéntate, muchacho. Te estás pasando. -Entonces, saludó a Lynley con un cabeceo-. ¿DIC? ¿Scotland Yard?
– ¿Es tan evidente?
– El color de la piel. Lo llamamos palidez del policía. En cualquier caso, echaré un vistazo a su tarjeta de identificación.
Lynley extrajo la tarjeta. El agente la examinó antes de abrir la puerta que separaba el vestíbulo de la comisaría propiamente dicha. Tocó un timbre e indicó a Lynley que entrara.
– Primer piso -dijo-. Siga la flecha.
Reanudó su discusión con el joven vestido de cuero.
El despacho del superintendente estaba en la parte delantera del edificio y daba a Parker's Piece. Cuando Lynley se acercaba a la puerta, esta se abrió y una mujer angulosa de peinado geométrico se apostó en el umbral. Le examinó de pies a cabeza, los brazos en jarras, los codos puntiagudos como púas. Era obvio que el recepcionista había dado aviso de su llegada.
– Inspector Lynley. -La mujer habló con el mismo tono que se utilizaba al mencionar una lacra social-. El superintendente tiene una cita con el jefe de policía de Huntingdon a las diez y media. Debo rogarle que lo tenga en cuenta cuando…
– Es suficiente, Edwina -dijo una voz desde el despacho.
Los labios de la mujer dibujaron una sonrisa glacial. Se apartó y dejó pasar a Lynley.
– Por supuesto -dijo-. ¿Café, señor Sheehan?
– Sí.
Mientras hablaba, el superintendente Daniel Sheehan cruzó la habitación para recibir a Lynley en la puerta. Le tendió una mano gigantesca, en consonancia con el resto del cuerpo. Su apretón fue firme, y a pesar de que Lynley representaba la intromisión de Scotland Yard en sus dominios, le dirigió una sonrisa cordial.
– ¿Le apetece café, inspector?
– Gracias. Solo.
Edwina asintió y desapareció. Sus tacones altos despertaron ecos agudos en el pasillo. Sheehan rió por lo bajo.
– Entre, antes de que los leones le devoren. O mejor dicho, las leonas. Su visita no está bien vista por todas mis fuerzas.
– Me parece una reacción razonable.
Sheehan no le invitó a sentarse en una de las dos sillas de plástico que había frente a su escritorio, sino en un sofá forrado de vinilo azul que, junto con una mesita de café de conglomerado, constituía al parecer la zona de conferencias de su despacho. Un mapa del centro urbano colgaba de la pared. Todos los colegios estaban perfilados en rojo.
Mientras Lynley se quitaba el abrigo, Sheehan se acercó a su escritorio, donde, como desafiando a la gravedad, una montaña de carpetas se inclinaba precariamente hacia la papelera. Mientras el superintendente reunía una colección de papeles y los sujetaba con una presilla, Lynley le examinó, oscilando entre la curiosidad y la admiración de encontrar a Sheehan tan tranquilo, enfrentado a lo que podía ser fácilmente interpretado como demostración de la incompetencia de su DIC.
Sheehan no parecía imperturbable a simple vista. Su tez rojiza sugería escasa paciencia. Sus gruesos dedos prometían unos puños notables. Su ancho pecho y rotundos muslos eran propios de un camorrista. Sin embargo, su comportamiento relajado contradecía su físico, al igual que sus palabras, totalmente desapasionadas. Era como si Lynley y él ya hubieran hablado en ocasiones anteriores, estableciendo cierta camaradería. Era un enfoque apolítico de lo que habría podido convertirse en una situación delicada. A Lynley le gustó esta elección. Revelaba que era una persona franca, segura de sí y del cargo que ocupaba.
– Debo decir que los culpables, en parte, somos nosotros -empezó Sheehan-. Hay problemas forenses que habrían debido solucionarse hace dos años, pero al jefe no le gusta entrometerse en reyertas interdepartamentales, y los pollos, como resultado, si me perdona el tópico y no le molestan las plumas, han venido ellos solitos a meterse en el horno de casa.
Agarró una silla, volvió al sofá y tiró sobre la mesa su colección de papeles, que fueron a reunirse con una carpeta de papel manila etiquetada Weaver. Se sentó. La silla crujió bajo su peso.
– No estoy contento como un capullo de tenerle aquí -admitió-, pero no me sorprendí cuando el vicerrector me llamó y dijo que la universidad quería al Yard. El departamento forense montó un cristo sobre el suicidio de un estudiante, ocurrido en mayo pasado. La universidad no quiere que se repita la jugada. No los culpo. Lo que no me gusta son las insinuaciones de parcialidad. Por lo visto, piensan que, si un estudiante la guiña, el DIC local se lanzará como un lobo hambriento en persecución de los catedráticos.
– Según tengo entendido, una filtración del departamento provocó la mala prensa de la universidad durante el último trimestre.
Sheehan gruñó a modo de confirmación.
– Una filtración del departamento forense. Tenemos a dos primadonne en él. Y cuando una está en desacuerdo con las conclusiones de la otra, se pelean en la prensa en lugar de hacerlo en el laboratorio. Drake, el jefe, calificó la muerte de suicidio. Pleasance, el subordinado, la calificó de asesinato, basándose en la propensión de los suicidas a plantarse ante un espejo para cortarse el cuello. El tipo se suicidó tendido en la cama, pero Pleasance no se lo tragó. Los problemas empezaron ahí. -Sheehan levantó un muslo con otro gruñido y hundió la mano en el bolsillo del pantalón. Sacó un paquete de chicles y lo balanceó en su palma-. He perseguido a mi jefe para que separe a ese par, o despida a Pleasance, desde hace veintidós meses, exactamente. Si la intervención del Yard lo consigue, seré un hombre feliz. -Ofreció un chicle a Lynley-. Sin azúcar -explicó. Lynley negó con la cabeza-. No me extraña. Saben a goma. -Introdujo uno doblado en la boca-. Sin embargo, te dan la sensación de que estás comiendo algo. Si pudiera convencer a mi estómago…
– ¿Régimen?
Sheehan dio una palmada sobre su prominente estómago, que desbordaba el cinturón de los pantalones.
– Ha de desaparecer. Tuve un ataque al corazón el año pasado. Ah, ya viene el café.
Edwina irrumpió en el despacho con una bandeja de madera agrietada. Jirones de humo brotaban de dos jarras marrones. Dejó el café sobre la mesa, consultó su reloj y lanzó una mirada significativa en dirección a Lynley.
– ¿Le aviso cuando sea el momento de salir hacia Huntingdon, señor Sheehan?
– Estaré atento, Edwina.
– El jefe de policía le espera…
– … a las diez y media, sí.
Sheehan cogió su jarra y la levantó hacia su secretaria, a modo de saludo. Le dirigió una sonrisa de agradecimiento y despedida. Dio la impresión de que Edwina deseaba añadir algo más, pero salió del despacho sin otros comentarios. Lynley observó que no cerraba la puerta del todo.
– Solo contamos con las pruebas preliminares -dijo Sheehan, y movió la jarra de café hacia los papeles y la carpeta que descansaban sobre la mesa-. La autopsia se realizará a última hora de la mañana.
Lynley sé caló las gafas.
– ¿Qué saben? -preguntó.
– No mucho, de momento. Dos golpes en la cara causaron una fractura de esfenoides. Eso, de entrada. Después, la estrangularon con el cordón de la capucha del chándal.
– Y todo ocurrió en una isla, según tengo entendido.
– Solo el asesinato, propiamente dicho. Descubrimos una mancha de sangre de buen tamaño en el sendero que corre paralelo a la orilla del río. Debió ser atacada allí, para luego ser arrastrada por el puente hasta la isla. Cuando vaya, comprenderá que no representó ningún problema. La isla está separada de la orilla oeste del río por una especie de zanja. Una vez inconsciente, sacarla a rastras del sendero no debió llevar más de quince segundos.
– ¿Opuso resistencia?
Sheehan sopló sobre el café y tomó un sorbo. Negó con la cabeza.
– Llevaba mitones, pero no quedaron cabellos o fragmentos de piel enganchados en la tela. Tenemos la impresión de que la pillaron por sorpresa. El equipo forense está analizando el chándal para ver si hay algo.
– ¿Otras evidencias?
– Un montón de basura que estamos investigando. Periódicos destrozados, media docena de paquetes de cigarrillos vacíos, una botella de vino. Mencione lo que sea, y allí lo encontrará. La isla es, desde hace años, el vertedero público. Es probable que debamos hurgar en dos generaciones de basura.
Lynley abrió la carpeta.
– Han acotado el momento de la muerte entre las cinco y media y las siete -observó, y levantó la vista-. Según el College, el conserje la vio salir a las seis y quince.
– Y el cadáver fue encontrado poco después de las siete, lo cual nos deja menos de una hora que investigar. Así de sencillo.
Lynley examinó las fotografías del lugar del crimen.
– ¿Quién la encontró?
– Una joven llamada Sarah Gordon. Había ido a pintar.
Lynley alzó la cabeza al instante.
– ¿En la niebla?
– Yo también pensé lo mismo. No se veía nada a diez metros de distancia. Ignoro en qué estaría pensando, pero iba bien equipada: un par de caballetes, un estuche con pinturas y pasteles, como si estuviera dispuesta a pasar un rato largo, que se acortó cuando encontró el cadáver en lugar de la inspiración.
Lynley estudió las fotos. La chica estaba casi cubierta por una capa de hojas mojadas. Yacía tendida sobre el costado derecho, los brazos frente a ella, las rodillas dobladas y las piernas algo levantadas. Como si estuviera durmiendo, de no ser porque la cara estaba vuelta hacia la tierra y el cabello caía delante, dejando el cuello al descubierto. El cordón se hundía en la piel, en algunos lugares tan profundamente que parecía desaparecer, tan profundamente que sugería una fuerza extraña, brutal y triunfal, una descarga de adrenalina en los músculos del asesino. Lynley examinó las fotos. Había algo vagamente familiar en ellas, y se preguntó si el crimen habría sido copiado de otro.
– No tiene aspecto de ser un crimen arbitrario.
Sheehan se inclinó hacia delante para ver la fotografía.
– No, ¿verdad? Y menos a esas horas de la mañana. No fue un crimen arbitrario. Fue una emboscada.
– Estoy de acuerdo. Existen algunas pruebas de eso.
Contó al superintendente la supuesta llamada de Elena a casa de su padre la noche anterior al asesinato.
– De modo que está buscando a alguien que sabía sus movimientos, su horario de la mañana, y que su madrastra no correría con ella junto al río a las seis y cuarto de la mañana si podía evitarlo. Alguien próximo a la chica, diría yo. -Sheehan cogió una fotografía y después otra, con una expresión de marcado pesar en el rostro-. Siempre detesto ver morir a una chica como esta, pero sobre todo de esta manera. -Tiró las fotografías sobre la mesa-. Haremos cuanto esté en nuestra mano por ayudarle, considerando la situación en el departamento forense, pero si el cuerpo indica algo, inspector, aparte de que el culpable es alguien que conocía bien a la chica, yo diría que está buscando a un asesino carcomido de odio.
La sargento Havers salió de la despensa y bajó la escalera desde la terraza escasos momentos después de que Lynley saliera del pasadizo de la biblioteca que comunicaba el Patio Medio con el Patio Norte. Tiró la ceniza del cigarrillo en un macizo de ásteres y hundió las manos en los bolsillos de su abrigo verde guisante, que al abrirse mostraba unos pantalones azul marino abolsados en las rodillas, un jersey púrpura y dos bufandas, una marrón y otra rosa.
– Menuda visión, Havers -dio Lynley cuando se encontró con ella-. ¿Ese es el efecto del arcoíris? Ya sabe a qué me refiero. Como el efecto invernadero, pero más vistoso e inmediato.
La mujer buscó en su bolso el paquete de Players. Sacó uno, lo encendió y tiró el humo a la cara de Lynley. Este hizo lo posible por no aspirar el aroma. Diez meses sin fumar y aún se moría de ganas por arrebatar el cigarrillo a su sargento y fumarlo hasta el filtro.
– Pensaba que debía fundirme con el entorno -dijo Havers-. ¿No le gusta? ¿Por qué? ¿Mi aspecto no es académico?
– Desde luego. Sin la menor duda. Hasta el último detalle.
– ¿Qué podía esperar de un tipo que pasó sus años de formación en Eton?
– preguntó Havers al cielo-. Si hubiera hecho acto de presencia con sombrero de copa, pantalones a rayas y chaqué, ¿habría recibido su beneplácito?
– Solo si hubiera llevado del brazo a Ginger Rogers.
Havers lanzó una carcajada.
– Que le den por el saco.
– Lo mismo digo. -Miró a la sargento mientras tiraba la ceniza al suelo-. ¿Instaló a su madre en Hawthorn Lodge?
Dos chicas pasaron de largo, conversando en voz baja, las cabezas inclinadas sobre una hoja de papel. Lynley observó que era el mismo panfleto pegado frente a la comisaría de policía. Sus ojos volvieron a Havers, que a su vez no dejó de mirar a las muchachas hasta que desaparecieron por el límite herbáceo que señalaba la entrada al Patio Nuevo.
– ¿Havers?
La mujer hizo un ademán de impotencia y dio una calada a su cigarrillo.
– Cambié de opinión. No funcionó.
– ¿Qué ha hecho con ella?
– Dejarla al cuidado de la señora Gustafson, para ver cómo va. -Se pasó la mano sobre su corto cabello-. Bien. ¿Qué tenemos aquí?
Por un momento, Lynley aceptó su deseo de mantener al margen los problemas personales y le refirió los hechos que había averiguado por mediación de Sheehan.
– ¿Armas? -preguntó Havers, cuando él terminó su relato.
– Aún no saben qué utilizaron para golpearla. No había nada en el lugar del crimen, y aún están buscando posibles rastros en su cuerpo.
– Ya tenemos el omnipresente objeto contundente no identificado -comentó Havers-. ¿Y el estrangulamiento?
– Con el cordón de la capucha del chándal.
– ¿El asesino sabía cómo iba a ir vestida?
– Es posible.
– ¿Fotos?
Lynley le dio la carpeta. La sargento sujetó el cigarrillo entre los labios, abrió la carpeta y miró a través del humo las fotografías que encabezaban el informe.
– ¿Ha estado alguna vez en el oratorio de Brompton, Havers?
La sargento levantó la vista. El cigarrillo se movió arriba y abajo mientras hablaba.
– No. ¿Por qué? ¿Se está volviendo religioso?
– Hay una escultura allí, de santa Cecilia mártir. Cuando vi por primera vez las fotografías, no conseguí identificar qué me recordaban, pero mientras venía me acordé. Es la estatua de santa Cecilia. -Miró sobre el hombro de Havers y fue pasando las fotos hasta encontrar la que buscaba-. Es la manera en que el cabello cae hacia delante, la posición de los brazos, incluso la cuerda que rodea su cuello.
– ¿Santa Cecilia fue estrangulada? Pensaba que el martirio se reducía a ser devorado por leones ante una multitud de alegres romanos que apuntaba el pulgar hacia abajo.
– En este caso, si no recuerdo mal, le cortaron la cabeza, pero no del todo, y tardó dos días en morir. La escultura solo reproduce el corte, que parece una cuerda.
– Jesús. No me extraña que fuera al cielo. -Havers tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó-. ¿Adónde quiere ir a parar, inspector? ¿Tenemos un asesino dispuesto a reproducir todas las esculturas del oratorio de Brompton? Si eso es lo que va a suceder, cuando llegue a la crucifixión espero estar fuera del caso. A propósito, ¿hay alguna escultura de la crucifixión en el oratorio?
– No me acuerdo, pero están todos los apóstoles.
– Once fueron mártires -reflexionó Havers-. Tendremos grandes problemas, a menos que el asesino solo vaya a por mujeres.
– Da igual. Dudo de que alguien se trague la teoría del oratorio -dijo Lynley, y la guió en dirección al Patio Nuevo. Mientras paseaban, resumió las informaciones recibidas de Terence Cuff, los Weaver y Miranda Webberly. -La cátedra Penford, amores infortunados, una buena dosis de celos y una madrastra malvada -comentó Havers. Consultó su reloj-. Y todo en las dieciséis horas que lleva en el caso. ¿Está seguro de que me necesita, inspector?
– No lo dude. Pasará por estudiante mejor que yo. Debe ser por la ropa. -Abrió la puerta de la escalera «L» para que Havers pasara-. Dos tramos más arriba -dijo, y sacó la llave del bolsillo.
Oyeron música procedente del primer piso. Aumentó de volumen a medida que subían. El gemido de un saxo, la respuesta de un clarinete. Miranda Webberly y su jazz. En el pasillo del segundo piso, oyeron unas vacilantes notas de trompeta, cuando Miranda se puso a tocar con los grandes.
– Es aquí-dijo Lynley, y abrió la puerta.
Al contrario que la de Miranda, la habitación de Elena Weaver no era doble, y daba a la terraza de ladrillo del Patio Norte. Y al contrario que la de Miranda, también, era un caos. Armarios y cajones abiertos, dos bombillas fundidas, libros tirados sobre el escritorio, cuyas páginas agitó la corriente de aire cuando la puerta se abrió. Una bata verde formaba un bulto informe en el suelo, acompañada de unos tejanos, una blusa negra y un amasijo de nailon que parecía ropa interior sucia.
El aire olía a cerrado y a ropa que necesitaba un lavado urgente. Lynley se acercó al escritorio y abrió una ventana, mientras Havers se quitaba el abrigo y las bufandas, y lo dejaba caer todo sobre la cama. Caminó hacia la chimenea empotrada en un rincón de la habitación; una hilera de unicornios de porcelana adornaba la repisa. Sobre ellos colgaban carteles que también reproducían unicornios, la doncella de turno y una cantidad excesiva de niebla fantasmagórica.
Lynley registró el ropero, un revoltijo de indumentarias elásticas de color neón. La extraña excepción la constituían unos pantalones de tweed limpios y un vestido floreado con un delicado cuello de encaje, colgados aparte.
Havers se acercó a su lado. Examinó la ropa sin decir palabra.
– Será mejor meter todo esto en una bolsa para efectuar comparaciones con las fibras que encuentren en el chándal -dijo-. Debió guardarlo aquí. -Empezó a descolgar ropa de las perchas-. Qué extraño, ¿no?
– ¿A qué se refiere?
Havers señaló el vestido y los pantalones que colgaban al final de la barra.
– ¿Qué parte de ella jugaba a disfrazarse, inspector? ¿La vampiresa con neones o el ángel con encaje?
– Quizá las dos.
Lynley vio que un gran calendario dejado sobre el escritorio servía de papel secante. Apartó los libros y los cuadernos para examinarlo.
– Creo que la fortuna nos ha favorecido, Havers.
La sargento estaba embutiendo ropa en una bolsa de plástico que había sacado del bolso.
– ¿En qué sentido?
– Un calendario. No arrancó los meses atrasados. Se limitó a pasar las hojas.
– Un punto a nuestro favor.
– Exacto.
Lynley sacó las gafas del bolsillo superior de la chaqueta.
Los primeros seis meses del calendario representaban los últimos dos tercios del primer curso de Elena en la universidad, los trimestres de Cuaresma y Pascua. La mayoría de las anotaciones carecían de misterio. Las clases estaban separadas por temas, de «Chaucer-10 horas», cada miércoles, a «Spenser-11 horas», al día siguiente. Por lo visto, las evaluaciones recibían el nombre del profesor con el cual se encontraba, una conclusión a la que Lynley llegó cuando vio el apellido «Thorsson» ocupando el mismo período de tiempo cada semana, durante el trimestre de Pascua. Otras anotaciones arrojaban más luz sobre la vida de la muchacha asesinada. «Estusor» aparecía con creciente regularidad de enero a mayo, dando a entender que Elena seguía, como mínimo, una de las directrices tendentes a su rehabilitación social fijadas por el tutor, sus supervisores y Terence Cuff. Los epígrafes «Liebre y Sabuesos» y «Rastrea y Dispara», apuntados en días concretos, sugerían que era miembro de dos asociaciones de la universidad. Y «Papá», garrapateado con mucha frecuencia en todos los meses, atestiguaba la cantidad de tiempo que Elena pasaba con su padre y la mujer de este. No había indicaciones de que hubiera ido a Londres para ver a su madre en otra época que no fueran las vacaciones.
– ¿Y bien? -preguntó Havers, mientras Lynley investigaba el calendario. Tiró la última prenda de ropa dentro de la bolsa, la cerró y escribió unas pocas palabras en la etiqueta.
– Todo parece muy lógico -dijo el inspector-, excepto… Havers, dígame qué deduce de esto.
Cuando la sargento estuvo a su lado, señaló un símbolo que Elena repetía a menudo en el calendario, el sencillo dibujo a lápiz de un pez. Aparecía por primera vez el dieciocho de enero y continuaba con regularidad tres o cuatro veces a la semana, por lo general en un día de entre semana, esporádicamente los sábados, y casi nunca los domingos.
Havers se inclinó sobre el calendario y tiró la bolsa de la ropa al suelo.
– Parece el símbolo de la cristiandad -dijo por fin-. Tal vez había decidido volver a nacer.
– Esto implicaría una rápida recuperación, después de que su conducta fuera reprobada. La universidad quería que se integrara en Estusor, pero nadie ha dicho una palabra sobre religión.
– Quizá no quería que se enteraran.
– Eso está claro. No quería que alguien se enterara de algo. No estoy seguro de que esté relacionado con descubrir al Señor.
Havers se decantó hacia otro aspecto del problema.
– Corría, ¿no es cierto? Quizá se trate de una dieta. Eran los días que debía comer pescado. Es bueno para la tensión, bueno para el colesterol, bueno para… ¿qué? ¿El tono muscular, o algo por el estilo? Estaba delgada, en cualquier caso, a juzgar por la talla de su ropa, y no quería que nadie lo supiera.
– ¿Camino de la anorexia?
– No está mal. El peso era algo que una chica como ella, agobiada por todo el mundo, podía controlar.
– Pero tendría que cocinar en la despensa -adujo Lynley-. Randie Webberly se habría dado cuenta y me lo habría comentado. Sea como sea, ¿no es cierto que los anoréxicos dejan de comer, simplemente?
– Muy bien. Es el símbolo de alguna sociedad, un grupo secreto metido en algo turbio. Drogas, alcohol, robo de documentos secretos. Al fin y al cabo, estamos en Cambridge, alma mater del grupo de traidores más prestigioso del Reino Unido. Tal vez aspiraba a seguir sus pasos. Puede que el pez sea la abreviatura de su grupo.
– ¿Pomposos Estudiantes Zarrapastrosos?
Havers sonrió.
– Es usted un detective mejor de lo que yo creía.
Continuaron pasando las hojas del calendario. Las anotaciones no cambiaban de mes a mes y desaparecían en verano; aparecía el pez, pero solo en tres ocasiones. La última vez era el día anterior a su muerte, y la única nota era una dirección escrita el miércoles previo al asesinato, «calle Seymour, 31», y una hora, las dos de la mañana.
– Aquí tenemos algo -dijo Lynley, y Havers añadió la dirección a sus apuntes, junto con «Liebre y Sabuesos», «Rastrea y Dispara», y una tosca copia del pez.
– Ya me ocuparé -dijo la sargento, y mientras él se dirigía hacia la alacena que albergaba el lavabo, empezó a registrar los cajones del escritorio.
La alacena contenía toda clase de objetos, e ilustraba el modo en que la gente suele almacenar sus pertenencias cuando el espacio es mínimo. Había de todo, desde detergente para la lavadora hasta una tostadora de maíz. Sin embargo, nada revelaba algo nuevo sobre Elena.
– Mire esto -dijo Havers, mientras Lynley cerraba la alacena y se encaminaba hacia uno de los cajones que contenía el ropero. Levantó la cabeza y vio que Havers sostenía en la mano una cajita blanca decorada con flores azules. En el centro llevaba pegada una receta.
– Píldoras anticonceptivas -anunció la sargento, y sacó la delgada hoja encajada todavía en la tapa de plástico.
– Algo que es normal encontrar en la habitación de una estudiante de veinte años.
– Pero llevan fecha de febrero pasado, inspector, y no se tomó ninguna. Da la impresión de que, en este momento, no había ningún hombre en su vida. ¿Eliminamos a un amante celoso como asesino?
El dato, pensó Lynley, apoyaba lo que Justine Weaver y Miranda Webberly habían dicho anoche sobre Gareth Randolph: Elena no mantenía relaciones íntimas con él. Las píldoras, sin embargo, sugerían un rechazo consistente a comprometerse con alguien, algo que tal vez había puesto en acción las ruedas de una ira criminal. Pero, de haber tenido problemas con un hombre, habría hablado con alguien, habría buscado apoyo o consejo.
La música enmudeció al otro lado del pasillo. Vibraron unas últimas notas de trompeta antes de que, tras un momento de apagada actividad, el chirrido de una puerta sustituyera a los demás ruidos.
– Randie -llamó Lynley.
La puerta de Elena se abrió hacia dentro. Apareció Miranda, cubierta con su grueso chaquetón verde, un chándal azul marino y una gorra verde lima inclinada gallardamente sobre su frente. Calzaba bambas altas hasta el tobillo. Por encima sobresalían calcetines decorados de forma que parecían gajos de melón.
– He terminado la defensa de mi caso, inspector -dijo Havers en tono significativo, cuando vio la indumentaria de la joven-. Me alegro de verte, Randie.
Miranda sonrió.
– Ha llegado pronto.
– Por fuerza. No podía permitir que su señoría hiciera de las suyas. Además… -lanzó una mirada sardónica en dirección a Lynley-, no sabe apreciar el encanto de la vida universitaria moderna.
– Gracias, sargento -dijo Lynley-. Estaría perdido sin usted. -Indicó el calendario-. ¿ Quieres echar un vistazo a ese pez, Randie? ¿Significa algo para ti?
Miranda fue hacia el escritorio y examinó los dibujos del calendario. Negó con la cabeza.
– ¿Cocinaba en la despensa? -preguntó Havers, poniendo a prueba su teoría de la dieta.
Miranda compuso una expresión de incredulidad.
– ¿Se refiere al pescado? ¿Elena cocinando pescado?
– Lo habrías sabido, ¿verdad?
– Me habría puesto fatal. Odio el olor del pescado.
– ¿Alguna sociedad a la que perteneciera?
Havers atacó la teoría número dos.
– Lo siento. Sé que estaba en Estusor, «Liebre y Sabuesos», y tal vez una o dos más, pero no estoy segura de cuáles. -Randie pasó las páginas del calendario, como ellos habían hecho, mientras se mordisqueaba el borde del pulgar-. Se repite demasiado -dijo, cuando volvió a enero-. Ninguna sociedad tiene tantas reuniones.
– ¿Una persona, pues?
Lynley observó que las mejillas de la muchacha enrojecían.
– No lo sé. De verdad. Nunca me dijo que existiera alguien tan especial como para tres o cuatro noches a la semana. Nunca lo mencionó.
– Quieres decir que no lo sabes con seguridad -rectificó Lynley-. No lo sabes con exactitud, pero vivías con ella, Randie. La conocías mejor de lo que crees. Cuéntame qué hacía Elena. Se trata de simples hechos, nada más. Yo extraeré deducciones a partir de ellos.
– Salía sola de noche muchas veces -dijo Miranda, tras una larga vacilación.
– ¿Toda la noche?
– No. No podía hacerlo porque, desde diciembre pasado, la obligaron a presentarse al conserje tanto al entrar como al salir. Regresaba tarde a su habitación siempre que salía… Me refiero a aquellas salidas secretas. Nunca estaba aquí cuando yo me iba a la cama.
– ¿Salidas secretas?
El pelo color jengibre de Miranda se agitó cuando asintió con la cabeza.
– Salía sola. Siempre se ponía perfume. No se llevaba libros. Pensé que salía con alguien.
– ¿Nunca te dijo quién era?
– No, y no me gusta curiosear. No quería que nadie lo supiera, supongo.
– Eso no sugiere un compañero de estudios, ¿verdad?
– Imagino que no.
– ¿Qué hay de Thorsson? -Los ojos de la muchacha se posaron sobre el calendario. Tocó el borde con expresión pensativa-. ¿Qué sabes de su relación con Elena? Algo hay, Randie. Lo leo en tu cara. Y él estuvo aquí el jueves por la noche.
– Solo sé… -Randie titubeó y suspiró-. Lo que dijo ella. Solo lo que ella dijo, inspector.
– Muy bien. Comprendido.
Lynley vio que Havers pasaba una página de su cuaderno.
Miranda observó a la sargento mientras esta escribía.
– Dijo que Thorsson se la intentaba ligar, inspector. Dijo que la había perseguido todo el trimestre anterior. Y ahora volvía a la carga. Ella le odiaba. Le llamaba lameculos. Dijo que iba a denunciarle al doctor Cuff por acoso sexual.
– ¿Y lo hizo?
– No lo sé. -Miranda retorció el botón de la chaqueta. Era como un talismán que le infundía fuerzas-. No creo que tuviera la oportunidad.
Lennart Thorsson estaba a punto de finalizar una clase en la facultad de Inglés, situada en la avenida Sidgwick, cuando Lynley y Havers le localizaron por fin. La popularidad de su materia y su forma de exponerla debían medirse por el tamaño del aula en que hablaba. Cabían cien sillas, como mínimo. Todas ocupadas, la mayoría por chicas. El noventa por ciento de estas parecía estar pendiente de cada palabra de Thorsson.
Había mucho que escuchar, todo servido en un inglés perfecto, desprovisto de acento.
El sueco paseaba mientras hablaba. No utilizaba notas. Parecía extraer la inspiración de acariciar cada tanto con la mano derecha su espeso cabello rubio, que caía sobre su frente y alrededor de los hombros en un atractivo desorden, complemento del bigote caído que se curvaba alrededor de su boca, en un estilo que se remontaba a principios de los setenta.
– Por lo tanto, en las obras sobre la realeza examinamos los temas que el propio Shakespeare pretendía examinar -estaba diciendo Thorsson-. Monarquía. Poder. Jerarquía. Autoridad. Dominio. Y nuestro examen de estos temas no puede evitar el estudio de aquello que encerraba la cuestión del statu quo. ¿Está lejos Shakespeare de escribir desde una perspectiva que respete el statu quo? ¿Cómo lo hace, si lo hace? Y, si está hilando una ficción en la que se limita a fingir una adhesión a las constricciones sociales de su tiempo, cuando al mismo tiempo practica una insidiosa subversión del orden establecido, ¿cómo lo hace?
Thorsson hizo una pausa para permitir a los estudiantes, que tomaban nota furiosamente, no perder detalle de las ideas que iba desarrollando. Giró sobre sus talones y reanudó sus paseos.
– Sigamos adelante y procedamos a examinar la posición opuesta. Nos preguntamos hasta qué punto rechaza Shakespeare las jerarquías sociales. ¿Desde qué punto de vista las rechaza? ¿Ofrece un conjunto de valores alternativo, un conjunto subversivo de valores, y, si es así, cuáles son? ¿O acaso -Thorsson apuntó con un dedo significativo a su público y se inclinó hacia él, con voz más vehemente- realiza Shakespeare algo más complejo? ¿Cuestiona y desafía los cimientos de este país, su país, autoridad, poder y jerarquía, con el fin de refutar la premisa sobre la que fue fundada toda su sociedad? ¿Está plasmando diferentes formas de vivir, con el argumento de que, si las condiciones existentes delimitan las posibilidades, el hombre no progresa y los efectos son inoperantes? ¿Acaso no es la auténtica premisa de Shakespeare, presente en todas sus obras, que todos los hombres son iguales? ¿Y acaso no es cierto que todos los reyes de todas sus obras llegan a un punto en el cual sus intereses se alinean con los de la humanidad, y ya no con los del reino? «Creo que el rey no es más que un hombre, igual a mí.» Igual… a… mí. Este es, pues, el punto que examinaremos: la igualdad. El rey y yo somos iguales. No somos más que hombres. No hay jerarquía social defendible, ni aquí ni en ningún sitio.
Por lo tanto, debemos admitir que resultó posible para Shakespeare, un artista imaginativo, plantear y desarrollar ideas silenciadas, durante siglos, proyectándose hacia un futuro que desconocía, dándonos la oportunidad de comprender por fin el motivo de que sus obras continúen siendo válidas hoy: aún no estamos a la altura de su pensamiento.
Thorsson se dirigió al estrado, cogió un cuaderno y lo cerró con gesto concluyente.
– La semana que viene, pues, Enrique V. Buenos días.
Todo el mundo permaneció inmóvil unos segundos. Crujieron papeles. Un bolígrafo cayó al suelo. Después, con aparente desgana, los alumnos se levantaron con un suspiro colectivo. Se entablaron conversaciones mientras se encaminaban a las salidas. Thorsson guardó su cuaderno y dos libros de texto en una mochila. Mientras se quitaba la toga negra y la convertía en una bola para que siguiera el camino de los libros, conversó con una joven de cabello enmarañado, sentada en la primera fila. Después de darle un golpecito en la mejilla con el dedo y reír de un comentario de la chica, avanzó por el pasillo hacia la puerta.
– Ah -dijo Havers, sotto voce-. El típico Príncipe de las Tinieblas.
Era un calificativo afortunado. No era que Thorsson prefiriera el negro, sino que se zambullía en él, como si intentara provocar un deliberado contraste con su piel y cabello claros. Jersey, pantalones, chaqueta de punto, abrigo y bufanda. Hasta las botas eran negras, puntiagudas y de tacón alto. Si intentaba interpretar el papel de joven rebelde e indiferente, no podía haber elegido mejor indumentaria. Sin embargo, cuando pasó entre Lynley y Havers con un enérgico cabeceo, Lynley observó que Thorsson, aunque podía ser un rebelde, ya no era joven. Patas de gallo cercaban sus ojos y vetas grises aparecían en su abundante cabellera. Alrededor de los treinta y cinco, pensó Lynley. El sueco y él eran de la misma edad.
– ¿Señor Thorsson? -Mostró su tarjeta de identidad-. DIC de Scotland Yard. ¿Tiene unos minutos?
Thorsson miró a Lynley, después a Havers, y otra vez a Lynley, que se encargó de las presentaciones.
– Elena Weaver, supongo.
– Sí.
Se colgó la mochila del hombro, suspiró y se pasó la mano por el pelo.
– Aquí no podemos hablar. ¿Han venido en coche? -Esperó a que Lynley asintiera-. Vamos al College.
Se dio la vuelta con brusquedad y salió por la puerta, tirándose la bufanda sobre el hombro.
– Elegante mutis -dijo Havers.
– ¿Por qué me huelo que es un especialista?
Siguieron a Thorsson por el pasillo, bajaron la escalera y entraron en el claustro abierto, creado por un arquitecto moderno bien intencionado que había diseñado él edificio de tres lados de las facultades, de modo que se apoyara sobre columnas de hormigón reforzado, alrededor de un rectángulo de césped. La estructura resultante colgaba sobre el suelo, sugería transitoriedad y no ofrecía la menor protección contra el viento, que, en este momento, soplaba entre las columnas.
– Tengo una evaluación dentro de una hora -anunció Thorsson.
Lynley le dedicó una plácida sonrisa.
– Ojalá hayamos acabado para entonces.
Indicó a Thorsson su coche, aparcado ilegalmente en la entrada noreste del College Selwyn. Caminaron hacia el vehículo por la acera, mientras Thorsson saludaba con cabeceos indiferentes a los estudiantes que se despedían de él desde sus bicicletas.
No fue hasta llegar el Bentley cuando el profesor de Shakespeare le habló de nuevo.
– ¿Estos son los coches de la policía? ¡Qué derroche! No me extraña que el país se esté yendo al carajo.
– Ah, pero el mío equilibra la balanza -replicó Havers-. Sume un Mini de diez años a un Bentley de cuatro, y obtendrá siete años de media, ¿no?
Lynley sonrió. Havers había almacenado la lección pronunciada por Thorsson en su cáustico corazón.
– Ya sabe a qué me refiero -continuó la sargento-. No importa la marca del coche, mientras funcione.
A Thorsson no pareció divertirle el comentario.
Entraron en el coche. Lynley subió por Grange Road para seguir el camino que los llevaría de vuelta al centro de la ciudad. Al final de la calle, mientras esperaban para girar a la derecha y entrar en Madingley Road, un solitario ciclista los rebasó, en dirección a la salida de la ciudad. Lynley tardó unos momentos en reconocer al cuñado de Helen, el desaparecido Harry Rodger. Pedaleaba hacia su casa, y el abrigo se agitaba alrededor de sus piernas como grandes alas de lana. Lynley le miró y se preguntó si habría pasado toda la noche en Emmanuel. Rodger tenía la cara pálida, excepto la nariz, roja, a juego con las orejas. Su aspecto era de lo más desdichado. Al verle, Lynley experimentó una punzada de preocupación, relacionada solo indirectamente con Harry Rodger. Se centraba en Helen y en la necesidad de sacarla de casa de su hermana para que volviera a Londres. Desechó el pensamiento y trató de concentrarse en la conversación que sostenían la sargento Havers y Lennart Thorsson.
– Sus obras dan cuenta de la lucha del artista por plasmar una visión utópica, sargento. Una visión que trasciende la sociedad feudal y abarca a toda la humanidad, no tan solo a un grupo selecto de individuos que han nacido con una cuchara de plata a modo de chupete. En este sentido, el cuerpo de su obra es prodigiosamente, no, milagrosamente subversivo. Sin embargo, la mayoría de los críticos no desean verlo de esa forma. Les asusta hasta lo indecible pensar que un escritor del siglo dieciséis tuviera más visión social que ellos…, que no tienen ninguna en absoluto.
– ¿Shakespeare era marxista, pues?
Thorsson emitió un bufido despectivo.
– Qué tontería -le respondió-. No me esperaba eso de…
Havers se volvió en su asiento.
– ¿Sí?
Thorsson no terminó la frase. No era necesario. «Alguien de su clase» colgaba entre ellos como un eco, cuatro palabras que desposeían a su crítica literaria libertaria de todo significado.
Prosiguieron el resto del trayecto en silencio, abriéndose paso entre los camiones y taxis que circulaban por la calle St. John, hasta bajar por Trinity Lane. Lynley aparcó cerca del final de Trinity Passage, frente a la entrada norte del St. Stephen's College. Abierta durante todo el día, permitía el acceso directo al Patio Nuevo.
– Mis habitaciones están por ahí -dijo Thorsson, y se encaminó hacia la parte oeste del patio, construido sobre el río.
Deslizó una tablilla de madera que cubría su nombre, pintado en blanco sobre un letrero negro contiguo a la puerta, y entró por la izquierda de la torre almenada, sobre cuyos muros de piedra crecía abundante madreselva. Lynley y Havers le siguieron. El inspector había observado la significativa mirada de Havers a la escalera «L», que se encontraba directamente al otro lado del césped, en la parte este del patio.
Thorsson les precedió escaleras arriba; sus botas repiquetearon sobre la madera desnuda. Cuando le alcanzaron, estaba abriendo la puerta de una habitación cuyas ventanas daban al río, a las lomas, pintadas con los colores del otoño, y al puente de Trinity Passage, donde un grupo de turistas estaba tomando fotografías. Thorsson se dirigió hacia las ventanas y tiró la chaqueta de punto sobre una mesa situada entre ellas. Había dos sillas dispuestas una frente a otra, y dejó el abrigo sobre el respaldo de una. A continuación, se encaminó a un hueco amplio practicado en un rincón de la habitación, donde estaba encajada una cama individual.
– Estoy hecho polvo -dijo, y se tendió de espaldas sobre el cubrecama. Se encogió, como si la postura le resultara incómoda-. Siéntense, por favor.
Indicó un sillón y un sofá a juego que había al pie de la cama, ambos forrados de una tela que imitaba el color del barro húmedo. Su intención era clara. Deseaba que el interrogatorio tuviera lugar en sus dominios, y bajo las condiciones que él dictara.
Después de casi trece años en el cuerpo, Lynley estaba acostumbrado a exhibiciones de arrogancia, altanería y similares. Hizo caso omiso de la invitación a sentarse y dedicó unos minutos a examinar la colección de volúmenes reunidos en la librería, a un lado de la habitación. Poesía, narrativa clásica, crítica literaria, impresa en inglés, francés y sueco, y varios libros eróticos, uno de los cuales estaba abierto por un capítulo titulado «Su orgasmo». Lynley sonrió con ironía. Le había gustado aquel toque sutil.
La sargento Havers abrió su bloc sobre la mesa. Sacó un lápiz del bolso y miró a Lynley con aire expectante. Thorsson bostezó en la cama.
Lynley se volvió pausadamente hacia el catedrático.
– La señorita Elena Weaver le veía con mucha frecuencia -empezó.
Thorsson parpadeó.
– No es motivo para sospechar, inspector. Yo era uno de sus supervisores.
– Pero la veía al margen de sus evaluaciones.
– ¿De veras?
– La visitaba en su habitación. En más de una ocasión, según tengo entendido. -Lynley recorrió la cama con la vista, con la expresión más significativa posible-. ¿Elena hacía las evaluaciones aquí, señor Thorsson?
– Sí, pero en la mesa. Sostengo la teoría de que las jovencitas piensan mejor sentadas sobre su trasero que tendidas de espaldas. -Thorsson rió por lo bajo-. Leo sus intenciones, inspector. Permita que tranquilice su mente. No seduzco a colegialas, aunque inviten a la seducción.
– ¿Eso hacía Elena?
– Vienen aquí, se sientan con sus bonitas piernas abiertas, y yo comprendo el mensaje. Ocurre cada dos por tres, pero no les sigo la corriente. -Bostezó por segunda vez-. Admito que me he acostado con tres o cuatro después de su graduación, pero en ese momento ya son adultas y saben muy bien lo que hacen. Un fin de semana de jodienda, y punto. Luego se van, calentitas y estremecidas, sin hacer preguntas y sin exigir responsabilidades. Nos lo hemos pasado bien, ellas mejor que yo, si he de serle sincero, y ahí acaba todo.
Lynley era consciente de que Thorsson no había contestado a su pregunta. El catedrático continuó su perorata.
– Los profesores de Cambridge que sostienen relaciones con estudiantes se ajustan a un molde, inspector, y nunca varía. Si busca a alguien susceptible de tirarse a Elena, busque entre los mayores, los casados, los carentes de atractivo. Los desdichados en general y estúpidos en particular.
– Alguien completamente diferente a usted -dijo Havers desde la mesa.
Thorsson no le hizo caso.
– No estoy chiflado. No me interesa forjar mi ruina. Y eso es lo que le espera a cualquier djavlar typ que se lía con un estudiante, del sexo que sea. El escándalo basta para sumirle en la desdicha durante años.
– ¿Por qué tengo la impresión, señor Thorsson, de que un escándalo no le importaría en absoluto? -preguntó Lynley.
– ¿La acosó sexualmente, señor Thorsson? -añadió Havers.
Thorsson se volvió hacia Havers y clavó los ojos en ella. El desprecio se dibujó en las comisuras de su boca.
– Fue a verla el jueves por la noche -dijo Havers-. ¿Por qué? ¿Para impedir que hiciera lo que pretendía? No creo que a usted le hiciera mucha gracia que le denunciara al director del colegio. ¿Qué le dijo ella? ¿Ya había redactado una queja oficial por acoso sexual, o confiaba usted en disuadirla de su propósito?
– Vaca estúpida -replicó Thorsson.
Una oleada de cólera tensó los músculos de Lynley, pero observó que la sargento Havers no reaccionaba, sino que daba vueltas lentamente entre sus manos a un cenicero y estudiaba su contenido. No expresaba la menor emoción.
– ¿Dónde vive, señor Thorsson? -preguntó Lynley.
– Junto a Fulbourn Road.
– ¿Está casado?
– No, gracias a Dios. Las inglesas no suelen encenderme la sangre.
– ¿Vive con alguien?
– No.
– ¿Pasó la noche del domingo con alguien? ¿Había alguien con usted el lunes por la mañana?
Thorsson desvió la vista una fracción de segundo.
– No -respondió, pero mentía mal, como la mayoría de la gente.
– Elena Weaver estaba en el equipo de carreras campo a través -prosiguió Lynley-. ¿Lo sabía?
– Tal vez, pero no me acuerdo.
– Corría por las mañanas. ¿Lo sabía?
– No.
– Le llamaba «Lenny el Libertino». ¿Lo sabía?
– No.
– ¿Por qué fue a verla el jueves por la noche?
– Creí que podríamos solucionar ciertos asuntos si hablábamos como adultos. Descubrí entonces que estaba en un error.
– Por lo tanto, sabía que iba a denunciarle por acoso sexual. ¿Le contó eso el jueves por la noche?
Thorsson lanzó una carcajada y apoyó con fuerza los pies en el suelo.
– Ya entiendo la jugada. Llega demasiado tarde, inspector, si ha venido a husmear el móvil del asesinato. Ese no le funcionará. La muy puta ya me había denunciado.
– Tiene un móvil -dijo Havers-. ¿Qué pasa cuando pillan a uno de esos tíos de la universidad con las manos en las bragas?
– Thorsson fue muy claro a ese respecto. Como mínimo, se considera condenado al ostracismo, y como máximo, expulsado. Éticamente, la universidad es un reducto conservador. Las autoridades académicas no permitirán que un catedrático se líe con una estudiante, en especial una estudiante a la que supervisa.
– ¿Qué más le da a Thorsson lo que piensen? ¿Cree que necesita hacer la pelota a sus compañeros?
– Puede que no necesite hacerles la pelota, Havers. Puede que ni siquiera tenga ganas, pero ha de mantener ciertos vínculos académicos, y si sus colegas le hacen el vacío, eso dará al traste con sus posibilidades de promoción. El ejemplo puede aplicarse a todos los profesores, pero imagino que Thorsson lo tiene aún más difícil.
– ¿Porqué?
– ¿Un profesor de Shakespeare que ni siquiera es inglés, aquí, en Cambridge? Yo diría que ha luchado mucho para alcanzar ese puesto.
– Y tendrá que luchar aún más para conservarlo.
– Muy cierto. A pesar del desprecio superficial de Thorsson hacia Cambridge, no creo que quiera ponerse en peligro. Es lo bastante joven para aspirar a un puesto fijo de profesor, incluso a una cátedra, pero lo tiene perdido si se lía con una estudiante.
Havers vertió un poco de azúcar en el café. Masticó una pasta de té con aire pensativo. Siete estudiantes del College, sentados a otras tres mesas con patas de acero del bar, estaban inclinados sobre sus almuerzos. La luz del sol que se filtraba por las ventanas bañaba sus espaldas. La presencia de Lynley y Havers no parecía llamar su atención.
– Tuvo la oportunidad -señaló Havers.
– Si no tenemos en cuenta su afirmación de que desconocía la afición de Elena a correr por las mañanas.
– Creo que podemos hacerlo, inspector. Recuerde las numerosas veces que Elena se encontraba con él, según el calendario. ¿Cree que nunca le mencionó el equipo de campo traviesa, nunca le contó que corría? Vaya cerdo.
Lynley hizo una mueca cuando probó el café amargo. Daba la impresión de que había hervido. Añadió azúcar y cogió prestada la cuchara de su sargento.
– Habría querido impedir una posible investigación, ¿verdad? -continuó Havers-. Porque, en cuanto Elena Weaver le pusiera entre la espada y la pared, ¿cómo iba a impedir que una docena de tiernas doncellas hicieran lo mismo?
– Si es que existe esa docena de tiernas doncellas. Si es culpable, de hecho. Es posible que Elena le haya acusado de acoso sexual, sargento, pero no olvidemos que ha de demostrarse.
– Y ahora no puede demostrarse, ¿verdad? -Havers le apuntó con un dedo acusador y frunció el labio superior-. ¿Está adoptando una postura machista sobre el particular? El pobre Lenny Thorsson ha sido acusado falsamente de acosar a una chica porque él la rechazó cuando ella intentó quitarle los pantalones, o bajarle la cremallera de la bragueta, como mínimo.
– No estoy adoptando ninguna postura, Havers. Estoy reuniendo datos, y el de más peso es que Elena Weaver ya le había denunciado, y como resultado se iba a iniciar una investigación. Enfoque el asunto de una manera racional. La palabra «móvil» está escrita con luces de neón sobre su cabeza. Puede que hable como un idiota, pero a mí no me lo parece. Sabía que encabezaría la lista de sospechosos en cuanto supiéramos de su existencia. De modo que, si la asesinó, imagino que se habrá procurado una coartada de lo más sólida, ¿no?
– Yo no lo creo. -Havers agitó la pasta en su dirección. Una de las pasas cayó en su café. Hizo caso omiso y continuó-. Creo que es lo bastante inteligente como para suponer que íbamos a mantener una conversación con él de ese estilo. Sabía lo que íbamos a decir: es un profesor de Cambridge, está libre de toda sospecha y jamás mataría a Elena Weaver, entregándose a la bofia en bandeja de plata, ¿verdad? Y nosotros caímos en su trampa.
Mordió la pasta. Sus mandíbulas trabajaron con frenesí.
Lynley tuvo que admitir cierta lógica sesgada en lo que Havers sugería, pero no le gustaba la pasión con que lo sugería. La aparición de un sentimiento siempre implicaba una pérdida de objetividad, la herramienta fundamental del trabajo policiaco eficaz. Le había sucedido demasiadas veces a él para no reconocerlo en su compañera.
Sabía la causa de su ira, pero mencionarla solo serviría para dar a las palabras de Thorsson un realce que no merecían. Enfocó el problema desde otro ángulo.
– Sabría que la chica tenía un videotex en la habitación. Según Miranda, Elena se fue de su habitación antes de que Justine recibiera la llamada. Si él había estado antes en su habitación, cosa que ha admitido, es probable que también supiera utilizar el aparato. Pudo ser él quien llamó a los Weaver.
– Ahora parece que va bien encaminado.
– Pero, a menos que el equipo forense de Sheehan nos dé indicios que podamos relacionar con él, a menos que localicemos el arma empleada antes de estrangularla, y a menos que podamos relacionar el arma con Thorsson, solo tenemos contra él que nos cae mal.
– Y mucho.
Lynley apartó su taza de café a un lado.
– Lo que necesitamos es un testigo, Havers.
– ¿Del crimen?
– De algo. De lo que sea. -Se levantó-. Vamos a ver a la mujer que encontró el cuerpo. Al menos, descubriremos qué pensaba pintar con aquella niebla.
Havers vació su taza de café y se secó sus grasientas manos con una servilleta de papel. Se encaminó a la puerta mientras se ponía el abrigo, arrastrando las dos bufandas por el suelo. Lynley no dijo nada hasta que estuvieron en el terraplén que dominaba el Patio Norte. Eligió sus palabras con suma cautela.
– Havers, en cuanto a lo que Thorsson le dijo…
Ella le miró con expresión indiferente.
– ¿Qué dijo, señor?
Lynley notó un extraño sudor en la nuca. Casi nunca pensaba que su compañero de trabajo era una mujer. En aquel momento, sin embargo, no podía olvidar el hecho.
– En su habitación, Havers. La… -Buscó un eufemismo-. La referencia bovina.
– Bo… -La sargento frunció el ceño, perpleja-. Ah, bovina. ¿Se refiere a cuando me llamó vaca?
– Er… Sí.
Lynley se preguntó qué demonios podía hacer para apaciguar el resquemor de Havers. No tuvo de qué preocuparse.
La sargento lanzó una risita.
– Olvídelo, inspector. Cuando un asno me llama vaca, siempre tengo en cuenta la procedencia.
Capítulo 7
– ¿Cuál es este, Christian? -preguntó lady Helen.
Levantó una pieza del gran rompecabezas de madera dispuesto en el suelo, entre ellos. Era un mapa de los Estados Unidos, hecho de caoba, roble, pino y abedul, que la hermana mayor de lady Helen, Iris, había enviado desde América a los gemelos, como regalo por su cuarto cumpleaños. El rompecabezas reflejaba los gustos de lady Iris más que el afecto por sus sobrinos.
– Calidad y durabilidad, Helen. Eso es lo que la gente quiere -decía con tozudez, como si esperara que Christian y Perdita se entretuvieran con juguetes hasta la senectud.
Colores brillantes habrían atraído más a los niños y captado su atención, pero los tonos del rompecabezas eran desvaídos. Tras unas cuantas tentativas fracasadas, lady Helen había conseguido transformar el montaje del rompecabezas en un juego al que Christian se entregaba con pasión, mientras su hermana observaba. Perdita estaba sentada al lado de lady Helen con las piernas extendidas frente a ella; los zapatitos apuntaban al noreste y al noroeste.
– ¡Cafilornia! -anunció Christian con aire triunfal, tras dedicar un momento a examinar la forma que su tía sostenía. Dio unas cuantas patadas en el suelo y chilló de entusiasmo. Siempre adivinaba los estados de forma extraña. Oklahoma, Texas, Florida, Utah. Ningún problema. Pero Wyoming, Colorado y Dakota del Norte eran flagrantes invitaciones a un ataque de nervios.
– Maravilloso. ¿Y la capital es…?
– ¡Nueva York!
Lady Helen rió.
– Sacramento, cabeza de chorlito.
– ¡Sacquermeno!
– Eso. Ahora, ponlo. ¿Sabes dónde va?
Tras un intento fallido de colocar la pieza en el hueco de Florida, Christian la deslizó sobre el tablero hacia la costa opuesta.
– Otra, tía Lee -dijo-. Quiero poner más.
Lady Helen seleccionó la pieza más pequeña y la levantó. Christian examinó el mapa. Hundió el dedo en el hueco situado al este de Connecticut.
– Aquí -anunció.
– Sí, pero ¿cómo se llama?
– ¡Aquí! ¡Aquí!
– ¿Se te ha rayado el disco, querido?
– ¡Aquí, tía Leen!
Perdita se removió.
– Roseila -susurró.
– ¡Roads Island! -chilló Christian. Se precipitó con un aullido de triunfo sobre el estado que su tía aún sostenía.
– ¿Y la capital? -Lady Helen alejó la pieza de su sobrino-. Ánimo. Ayer la sabías.
– ¡Lantic Ocean!-gritó.
Lady Helen sonrió.
– Caliente, caliente.
Christian le arrebató la pieza y la puso cara abajo en el tablero. Como no encajaba, la puso al revés. Apartó a su hermana cuando esta intentó ayudarle.
– Sé hacerlo, Perdy -dijo, y logró colocarla bien a la tercera.
– Otra -pidió.
Antes de que lady Helen pudiera complacerle, la puerta de la casa se abrió y Harry Rodger entró. Echó un vistazo a la sala de estar y clavó la mirada en el bebé que pataleaba y farfullaba al lado de Perdita, envuelto en una gruesa manta.
– Hola a todos -saludó, mientras se quitaba el abrigo-. ¿Un besito a papá?
Christian lanzó un aullido y se precipitó contra las piernas de su padre. Perdita no se movió.
Rodger alzó a su hijo, le dio un sonoro beso en la mejilla y le bajó al suelo. Fingió que le daba unas palmaditas en el trasero.
– ¿Te has portado mal, Chris? ¿Has sido malo?
Christian aulló de alegría. Lady Helen notó que Perdita se pegaba más a ella. Observó que se estaba chupando el pulgar, los ojos fijos en su hermano y los dedos posados sobre su palma.
– Estamos haciendo un rompecabezas -informó Christian a su padre-. Tía Leen y yo.
– ¿Y qué hace Perdita? ¿Te ayuda?
– No. Perdita no quiere jugar, pero tía Leen y yo sí. Ven a verlo, papá.
Christian tiró de la mano a su padre, arrastrándole hacia la sala de estar.
Lady Helen intentó no sentir rabia ni aversión cuando su cuñado se reunió con ellos. Anoche había dormido fuera de casa. No se había molestado en llamar. Aquellos dos hechos bastaban para desterrar toda la simpatía que podía sentir por él al verle y comprender que no se encontraba bien, fuera la enfermedad física o psíquica. Tenía los ojos amarillentos, la cara sin afeitar, los labios agrietados. Si no dormía en casa, tampoco daba la impresión de dormir en otra parte.
– Cafilornia -Christian indicó el rompecabezas-. ¿Lo ves, papá? Nevada. Puta.
– Utah -le corrigió automáticamente Harry Rodger-. ¿Cómo va todo? -preguntó a lady Helen.
Lady Helen era muy consciente de la presencia de los niños, en especial de Perdita, acurrucada contra ella. También era consciente de que ardía en deseos de recriminar a su cuñado.
– Estupendo, Harry -se limitó a decir-. Es fantástico volver a verte.
El hombre respondió con una vaga sonrisa.
– Bien. Lo dejo en tus manos.
Palmeó la cabeza de Christian y escapó en dirección a la cocina.
Christian se puso a berrear de inmediato. Lady Helen empezó a perder la paciencia.
– Tranquilo, Christian. Voy a preparar vuestra comida. ¿Te quedas con Perdita y la hermanita un momento? Enseña a Perdita a montar el rompecabezas.
– ¡Quiero a mi papi! -chilló el niño.
Lady Helen suspiró. Qué bien había llegado a comprender ese deseo. Volcó el rompecabezas sobre el suelo.
– Escucha, Chris -empezó, pero el niño cogió unas cuantas piezas y las tiró a la chimenea. Chisporrotearon entre las cenizas y despidieron nubes de partículas que cayeron sobre la alfombra. Los gritos de Christian aumentaron de intensidad.
Rodger asomó la cabeza.
– Por el amor de Dios, Helen, ¿no puedes hacerle callar?
Lady Helen perdió los estribos. Se puso en pie como impulsada por un resorte, atravesó la sala y empujó a su cuñado hacia la cocina. Cerró la puerta para ahogar los aullidos de Christian.
Si a Rodger le sorprendió su repentina reacción, no lo demostró. Volvió a la mesa donde estaba examinando la colección de cartas atrasadas. Sostuvo una a la luz, la miró, la desechó y cogió otra.
– ¿Qué pasa, Harry? -preguntó.
Él la miró un momento antes de volver a la correspondencia.
– ¿De qué demonios estás hablando?
– Estoy hablando de ti. Estoy hablando de mi hermana. Está arriba, por cierto. Tal vez quieras verla un momento antes de volver al College. Porque doy por sentado que vas a volver, ¿verdad? Esta visita no me da la impresión de que vaya a ser muy duradera.
– Tengo una clase a las dos.
– ¿Y después?
– Esta noche asisto a una cena oficial. La verdad, Helen, ya empiezas a hablar como Pen.
Lady Helen se abalanzó sobre él, le arrebató el puñado de cartas y las tiró sobre la mesa.
– ¿Cómo te atreves, gusano egocéntrico? ¿Crees que todo el mundo está a tu servicio?
– Eres muy astuta, Helen -dijo Penélope desde el umbral-. A mí no se me habría ocurrido.
Entró poco a poco en la cocina, apoyándose con una mano en la pared y sujetando con la otra el cuello de su bata. Dos regueros húmedos que brotaban de sus pechos hinchados teñían la tela rosa de fucsia. Los ojos de Harry los siguieron, hasta que desvió la mirada.
– ¿No te gusta el espectáculo? -preguntó Pen-. ¿Demasiado real para ti, Harry? ¿No es lo que querías?
Rodger volvió a sus cartas.
– No empieces, Pen.
Su mujer lanzó una carcajada temblorosa.
– Yo no empecé esto. Corrígeme si me equivoco, pero fuiste tú, ¿no? Tantos días. Tantas noches. Hablando, incitando. Son como un regalo, Pen, nuestro regalo al mundo. Pero, si uno de ellos moría… Fuiste tú, ¿verdad?
– Y no vas a dejar que lo olvide, ¿eh? Te has estado vengando durante estos seis últimos meses. Bien, de acuerdo, hazlo. No puedo impedírtelo, pero puedo decidir que no voy a quedarme para que me maltrates.
Penélope volvió a reír, con menos fuerza. Se apoyó en la puerta de la nevera. Se llevó una mano al cabello, que estaba pegado contra su nuca.
– Harry, es increíble. Si quieres maltratos, tírate encima de este cuerpo. Ah, pero ya lo has hecho, ¿no? Un montón de veces.
– No vamos a…
– ¿Hablar de ello? ¿Porque mi hermana está presente y no quieres que se entere? ¿Porque los niños están jugando en la habitación de al lado? ¿Porque nuestros vecinos se darían cuenta si grito con todas mis fuerzas?
Harry arrojó las cartas sobre la mesa.
– No me eches a mí la culpa. Tú tomaste la decisión.
– Porque no me dejabas en paz. Ni siquiera me sentía ya como una mujer. Ni siquiera me tocabas si yo no accedía a…
– ¡No! -gritó Harry-. Maldita sea tu estampa, Pen. Pudiste negarte.
– Solo era una cerda, ¿verdad? Para las épocas de celo.
– Estás algo equivocada. Las cerdas se revuelcan en el barro, no en la autocompasión.
– ¡Basta! -gritó lady Helen.
Christian chilló en la sala de estar. Los débiles sollozos del bebé corearon sus berridos. Algo se estrelló contra la pared con un tremendo estrépito, sugiriendo que un ataque de ira había dado cuenta del rompecabezas.
– Fíjate en lo que les estás haciendo -dijo Harry Rodger-. Fíjate bien.
Se encaminó hacia la puerta.
– Y tú, ¿qué estás haciendo? -gritó Penélope-. Padre modelo, esposo modelo, profesor modelo, santo modelo. ¿Huyendo como de costumbre? ¿Tramando tu venganza? Hace seis meses que no me deja meterla, y ahora me las pagará, ahora que está débil, enferma y puedo darle una buena lección. El momento adecuado para darle a entender que es un cero a la izquierda.
Rodger giró sobre sus talones.
– Estoy harto de ti. Ya es hora de que decidas lo que quieres hacer, en lugar de echarme las culpas a mí.
Se marchó antes de que ella pudiera contestar. Un momento después, la puerta de la calle se cerró con estrépito. Christian aulló. El bebé lloró. En respuesta, manchas húmedas aparecieron sobre la bata de Penélope, que estalló en lágrimas.
– ¡No quiero esta vida!
Lady Helen experimentó una oleada de compasión. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. No sabía qué decir para consolarla.
Por primera vez comprendió los largos silencios de su hermana, las noches pasadas en vela frente a la ventana, su llanto silencioso. Lo que no comprendía era el acto inicial que la había llevado a estos extremos. Constituía un tipo de rendición tan ajeno a ella que rehuía buscar su significado.
Estrechó a su hermana entre los brazos.
Penélope se puso rígida.
– ¡No! No me toques. Estoy mojada de arriba abajo. El bebé. Lady Helen siguió abrazándola. Intentó pensar en una pregunta, pero no sabía por dónde empezar ni cómo evitar traicionar su furia creciente. El hecho de que esa furia fuera multidireccional solo servía para que disimularla le resultara mucho más difícil.
Su furia se dirigía en primer lugar hacia Harry y al egoísmo que impulsa a un hombre a tener otro hijo como una demostración de la virilidad del padre, no como una necesidad definida. También se centraba en su hermana y en su sumisión al sentido del deber innato en las mujeres desde el principio de los tiempos, un deber que definía su personalidad en función de poseer un útero fructífero. Al abandonar su carrera por los gemelos, se había hecho dependiente con el tiempo, una mujer convencida de que debía dedicarse a su hombre. Y cuando él había exigido otro hijo, había accedido. Había cumplido su deber. Al fin y al cabo, ¿qué mejor forma de retenerle que concederle lo que pedía?
Que nada de esto había sido necesario, que todo procedía de la incapacidad o desgana de su hermana para rechazar la sofocante definición de feminidad a la que Penélope se adhería, provocaba que la situación actual fuera aún más insostenible. En el fondo, Penélope era lo bastante inteligente para saber que estaba aceptando una forma de vida en la que no creía, lo cual era el principal motivo de desdicha. Las últimas palabras de su marido iban encaminadas a que tomara una decisión, pero, hasta que aprendiera a definirse de nuevo, serían las circunstancias y no Penélope quienes decidirían.
Su hermana sollozaba con la cabeza hundida en su hombro. Lady Helen la abrazó y trató de consolarla.
– No puedo soportarlo -gimió Penélope-. Me estoy ahogando. No soy nada. Carezco de identidad. Soy una simple máquina.
Eres una madre, pensó lady Helen, mientras, en la habitación de al lado, Christian seguía chillando.
Lynley y Havers dejaron el coche a mediodía en la sinuosa calle principal del pueblo de Grantchester, una colección de casas, tabernas, una iglesia y una vicaría, separada de Cambridge por el campo de rugby de la universidad y una larga extensión de tierras de labranza, en barbecho de cara al invierno, situada detrás de un seto de espinos que empezaba a teñirse de color pardo. La dirección que constaba en el informe policial era decididamente vaga: «Sarah Gordon, El Colegio, Grantchester». Sin embargo, en cuanto llegaron al pueblo, Lynley comprendió que no era necesaria mayor información. Entre una fila de casas adosadas y la taberna El León Rojo se alzaba un edificio de ladrillo color avellana, de lustrosa madera roja y numerosas claraboyas dispuestas en un tejado inclinado. De una de las columnas que se erguían a cada lado del camino particular colgaba un letrero con letras de color bronce que rezaba «El Colegio».
– No está mal la cabaña -comentó Havers mientras abría la puerta-. La típica propiedad histórica remozada con gusto. Siempre he odiado a la gente que tiene paciencia para conservar las cosas. ¿Quién es ella, a propósito?
– Una especie de artista. Ya averiguaremos el resto.
El espacio que ocupaba antes la puerta principal albergaba ahora cuatro paneles de cristal, a través de los cuales se veían hermosas paredes blancas, parte de un sofá y la pantalla de cristal azul perteneciente a una lámpara de pie de latón. Cuando cerraron las puertas del coche y subieron por el camino particular, un perro se asomó a las ventanas y empezó a ladrar furiosamente.
La nueva puerta principal estaba situada hacia la parte posterior del edificio, encastrada en un pasadizo cubierto que comunicaba la casa con el garaje. Cuando se acercaron, la abrió una mujer esbelta ataviada con tejanos descoloridos, una camisa de lana marfileña, cuya talla parecía de hombre, y una toalla rosa anudada como un turbante en la cabeza. Con una mano la sostenía y con la otra sujetaba al perro, de raza indefinida, sucio y de orejas desequilibradas, una alerta y la otra relajada. Un flequillo de color caqui colgaba sobre sus ojos.
– No tengan miedo. No muerde nunca -dijo, mientras el perro intentaba desembarazarse de su presa-. Le gustan las visitas. Siéntate, Llama -ordenó, pero el perro hizo caso omiso y meneó frenéticamente la cola.
Lynley exhibió sus credenciales y efectuó las presentaciones.
– ¿Es usted Sarah Gordon? -preguntó-. Nos gustaría hablar sobre lo ocurrido ayer por la mañana.
Dio la impresión de que sus ojos oscuros se ennegrecían aún más, aunque quizá se debiera a que había retrocedido hacia la sombra arrojada por el tejado.
– No sé qué más puedo añadir, inspector. Le dije a la policía todo lo que pude.
– Sí, lo sé. He leído el informe, pero creo que a veces ayuda oír las cosas de primera mano. Si no le importa.
– Por supuesto. Entren, por favor.
Se apartó de la puerta. Llama se lanzó alegremente sobre Lynley y plantó las patas sobre sus muslos.
– ¡Basta ya, Llama! -dijo Sarah Gordon, y tiró del perro. Lo levantó (estaba como loco) y lo transportó hasta la sala que habían visto desde la calle. Lo depositó en una cesta situada a un lado de la chimenea-. Basta -ordenó, y le palmeó la cabeza. El perro paseó su mirada ansiosa de Lynley a Havers, y después a su ama. Cuando comprendió que todo el mundo iba a quedarse en la sala con él, lanzó un ladrido de alegría y apoyó la mandíbula entre las patas.
Sarah se dirigió hacia la chimenea, donde ardía un montón de leña. Crepitaba y lanzaba chispas cada vez que las llamas devoraban bolsas de resina y savia. Añadió otro tronco antes de volverse hacia sus visitantes.
– ¿Esto era un colegio? -preguntó Lynley.
La mujer aparentó sorpresa. Había esperado que se lanzara sin más dilación sobre los acontecimientos de la mañana anterior. Sonrió, paseó la vista a su alrededor y respondió:
– La escuela del pueblo, sí. Estaba hecha un desastre cuando la compré.
– ¿La renovó usted?
– Una habitación de vez en cuando, si me lo podía permitir y si tenía tiempo. Está prácticamente acabada, a excepción del jardín trasero. Esto fue lo último -extendió la mano para indicar la sala-. Un poco diferente de lo que se suele encontrar en un edificio de esta antigüedad, supongo, pero por eso me gusta.
Lynley examinó la estancia, mientras Havers se desanudaba la primera de sus bufandas. La sala constituía un inesperado placer, con su extenso despliegue de óleos y litografías, cuyo tema eran las personas: niños, adolescentes, viejos jugando a las cartas, una anciana mirando por una ventana. Las composiciones eran figurativas y metafóricas al mismo tiempo; los colores, puros, vivos y auténticos.
El efecto general de un sala llena de tanto arte, combinando con el suelo de roble blanqueado y el sofá color harina, debería ser el de un museo, e igual de cálido, pero, como si quisiera suavizar la naturaleza poco acogedora de su entorno, Sarah Gordon había tendido sobre el respaldo del sofá una manta roja de angora, y cubierto el suelo con una alfombra trenzada de alegres colores. Como si no fuera suficiente para dotar de personalidad a la habitación, un ejemplar del Guardian estaba abierto ante la chimenea, cerca de la puerta había una caja de dibujos y un caballete, y la atmósfera (lo menos parecida a la de un museo) olía a chocolate. Parecía emanar de un grueso jarro verde que descansaba sobre el bar montado en una esquina de la sala. A su lado había una jarra. De ambos recipientes brotaba un hilo de humo.
– Es cacao -explicó Sarah Gordon, al ver en qué dirección miraba-. Lo considero antidepresivo. He necesitado un montón desde ayer. ¿Les apetece?
Lynley negó con la cabeza.
– ¿Sargento?
Havers declinó la invitación y tomó asiento en el sofá, donde dejó caer las bufandas y el abrigo. Sacó el bloc del bolso. Un enorme gato anaranjado surgió de entre las cortinas y saltó sobre su regazo.
Sarah fue a buscar su taza de cacao y corrió al rescate de Havers.
– Lo siento -se disculpó, y se puso el gato bajo el brazo. Se acomodó en el otro extremo del sofá y se reclinó hacia la luz. Hundió la mano libre en el espeso pelaje del gato. La otra mano, que sujetaba la taza, temblaba ostensiblemente. Habló como si necesitara excusarse por hacerlo.
– Nunca había visto un cadáver. No, no es cierto del todo. He visto personas en ataúdes, pero después de haber sido lavadas y maquilladas por los funerarios. Supongo que la única forma de soportar la muerte es verla como vida algo alterada, pero esto es otra… Me gustaría olvidar lo que vi, pero es como si estuviera impresa a fuego en mi cerebro. -Tocó la toalla que rodeaba su cabeza-. Me he duchado cinco veces desde ayer por la mañana. Me he lavado el pelo tres. ¿Por qué lo hago?
Lynley se sentó en una butaca, frente al sofá. No se molestó en improvisar una respuesta a la pregunta. Las reacciones ante la contemplación de una muerte violenta dependen de la personalidad de cada uno. Había conocido a detectives bisoños que no podían bañarse hasta solucionar el caso, otros que no comían, y algunos que no dormían. Aunque la inmensa mayoría de sus colegas se inmunizaban contra la muerte al cabo de cierto tiempo, considerando la investigación de un asesinato como un simple trabajo, el hombre de la calle nunca lo veía así. Se lo tomaba como algo personal, un insulto deliberado. Nadie deseaba que le recordaran la amarga transitoriedad de la vida.
– Hábleme de ayer por la mañana -dijo.
Sarah depositó la taza sobre una mesita auxiliar y hundió la otra mano en el pelaje del gato. No parecía tanto un gesto de afecto como una forma de buscar consuelo o apoyo. El gato, con la típica intuición felina, pareció adivinarlo, porque aplastó las orejas y emitió un sonido gutural del que Sarah no hizo caso. Se puso a acariciarlo. El animal intentó saltar al suelo.
– Sé bueno, Seda -dijo Sarah.
El gato volvió a protestar y huyó de su regazo. Sarah pareció afligida. Seda se acercó al fuego, indiferente por completo a su deserción, se estiró sobre el periódico y empezó a limpiarse la cara.
– Gatos -dijo con elocuencia Havers-. ¿A que son como los hombres?
Dio la impresión de que Sarah reflexionaba sobre la justicia del comentario. Seguía sentada como si el gato continuara en su regazo, algo inclinada hacia delante, las manos sobre los muslos, en una postura autoprotectora.
– Ayer por la mañana -repitió.
– Por favor -dijo Lynley.
Resumió los hechos con gran rapidez, sin añadir nada nuevo a lo que Lynley había leído en el informe de la policía. Acosada por el insomnio, se había levantado a las cinco y cuarto. Se había vestido y comido un cuenco de cereales. Había leído casi todo el periódico del día anterior. Había seleccionado y reunido su equipo. Había llegado a Fen Causeway poco antes de las siete. Había ido a la isla para hacer unos bocetos del puente Crusoe. Había descubierto el cadáver.
– Tropecé con ella -dijo-. Yo… Me horroriza pensar en ello. Ahora comprendo que habría debido ayudarla, ver si aún estaba viva. Pero no lo hice.
– ¿Dónde estaba el cadáver, exactamente?
– Junto a un pequeño claro, en el extremo sur de la isla.
– ¿No lo vio enseguida?
Sarah acunó la taza de cacao entre sus manos.
– No. Fui con la intención de hacer algunos bocetos. No había trabajado… No, por una vez seré sincera, no había producido nada de valor desde hacía meses. Me sentía impotente y paralizada, y abrigaba el terrible pavor de haberlo perdido para siempre.
– ¿A qué se refiere?
– Al talento, inspector. Creatividad. Pasión. Inspiración. Como prefiera. Estaba convencida de que lo había perdido. Hace unas semanas decidí actuar, dejar de dedicarme a los proyectos de la casa, de tener miedo al fracaso, en una palabra, y empezar a trabajar de nuevo. Elegí el día de ayer. -Como adivinando la siguiente pregunta de Lynley, se apresuró a añadir-: La elección fue al azar, en realidad. Pensé que, si hacía una señal en el calendario, sería como una especie de compromiso. Pensé que, si elegía la fecha de antemano, podría empezar otra vez sin dar pasos en falso. Era muy importante para mí.
Lynley volvió a examinar la sala, esta vez con más calma, y estudió la colección de óleos y litografías. No pudo evitar compararlos con las acuarelas que había visto en casa de Anthony Weaver. Aquellas eran hábiles, bien ejecutadas, conservadoras. Las obras de esta casa eran un desafío, tanto en color como en diseño.
– Esto es su obra -afirmó, pues era obvio que todo había sido creado por la misma mano experta.
Sarah utilizó la taza que tenía para señalar una pared.
– Esta es mi obra, sí. Ninguna es reciente, pero toda es mía.
Lynley se permitió un instante de satisfacción al pensar que no podía contar con mejor testigo en potencia. Los artistas eran observadores experimentados. Era imposible crear sin observar. Sarah habría reparado en cualquier cosa fuera de lo común que hubiera visto en la isla.
– Hábleme de lo que recuerda sobre la isla.
Sarah contempló el contenido de su taza, como si quisiera recrear la escena en su interior.
– Bueno, había mucha niebla, mucha humedad. Las hojas de los árboles goteaban. Los cobertizos donde se reparan las embarcaciones estaban cerrados. Habían dado una capa de pintura al puente. Me fijé por la forma en que capturaba la luz. Y había… -Vaciló, con expresión pensativa-. Había mucho barro cerca de la puerta, y el barro estaba… revuelto. Lleno de surcos, diría yo.
– ¿Como si hubieran arrastrado un cuerpo? ¿Surcos de los zapatos?
– Supongo. Había basura junto a una rama caída. Y… -Levantó la vista-. Creo que también vi los restos de una hoguera.
– ¿Cerca de la rama?
– Delante, sí.
– ¿Qué clase de basura había en el suelo?
– Paquetes de tabaco, sobre todo. Algunos diarios. Una botella de vino. ¿Una bolsa? Sí, una bolsa naranja de Peter Dominic. Me acuerdo. ¿Es posible que alguien estuviera esperando a la chica desde hacía un rato?
Lynley hizo caso omiso de la pregunta.
– ¿Algo más?
– Las luces de la cúpula de Peterhouse. Se veían desde la isla.
– ¿Oyó algo?
– Nada anormal. Pájaros. Un perro, hacia el pantano. Todo me pareció de lo más normal, excepto que la niebla era muy espesa, pero ya se lo habrán dicho.
– ¿No oyó nada procedente del río?
– ¿Como una barca? ¿Ruido de remos? No. Lo siento. -Sus hombros se hundieron un poco-. Ojalá pudiera decirle algo más. Me siento monstruosamente egocéntrica. Cuando estaba en la isla, solo pensaba en mi arte. De hecho, sigo haciéndolo. Un punto muy negativo en mi expediente personal.
– Es poco frecuente salir a pintar cuando hay niebla -observó Havers. Estaba tomando notas a gran velocidad, pero ahora levantó la vista y concentró su interés en hablar con la mujer-: ¿Qué clase de artista va a dibujar en la niebla?
Sarah se mostró de acuerdo.
– Muy poco frecuente. Era una locura. El resultado no habría tenido nada que ver con el resto de mi obra, ¿verdad?
Era cierto. Además de emplear colores vivos, brillantes, inspirados por el sol, las imágenes de Sarah Gordon estaban muy bien definidas, desde un grupo de niños paquistaníes sentados en los desgastados escalones de una casa de pintura desportillada, hasta una mujer desnuda reclinada bajo una sombrilla amarilla. Ninguna poseía la ausencia de definición o la falta de color que sugería pintar en la niebla matutina. Para colmo, ninguna plasmaba un paisaje.
– ¿Intentaba cambiar de estilo? -preguntó Lynley.
– ¿De Los comedores de patatas a Los girasoles?
Sarah se levantó y caminó hasta el bar, donde se sirvió más cacao. Llama y Seda levantaron los ojos desde sus respectivas posiciones, alertas a la posibilidad de un festín. Sarah se acercó al perro, se acuclilló a su lado y acarició su cabeza con los dedos. El animal agitó la cola en señal de agradecimiento, y volvió a depositar la mandíbula entre las patas. La mujer se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, de cara a Lynley y Havers.
– Intentaba probar algo diferente -dijo-. No sé si entiende la sensación de creer que has perdido la capacidad y la voluntad de crear. Sí, la voluntad -insistió, como si esperara que la contradijera-, porque es un acto de voluntad. Es mucho más que sentirse inspirado por alguna musa artística apropiada. Es tomar la decisión de ofrecer algo de la esencia propia al juicio de los demás. Como artista, me decía que no importaba mucho la valoración que mi obra recibiera. Me decía que el acto creativo, no su aceptación o lo que alguien hiciera con el producto terminado, era lo fundamental. En algún momento, dejé de creer en ello. Y cuando uno deja de creer en que el acto es superior al análisis que cualquiera realice de él, se queda paralizado. Eso me ocurrió a mí.
– Fantasmas de Ruskin y Whistler, si no recuerdo mal su historia -dijo Lynley.
Por algún motivo, la mujer dio un respingo ante la alusión.
– Ah, sí. El crítico y su víctima, pero al menos Whistler tuvo su momento de gloria en la corte, ¿no? Algo es algo. -Sus ojos recorrieron poco a poco sus obras, como si quisiera convencerse de que era su creadora-. Perdí la pasión. Y sin eso, solo queda la masa, los objetos. Pintura, lienzos, arcilla, cera, piedra. Solo la pasión les insufla vida. De lo contrario, son estáticos. Dibujar, pintar o esculpir sin pasión es un mero ejercicio de competencia. No es la expresión de la personalidad. Eso es lo que deseaba recuperar, el deseo de ser vulnerable, la capacidad de sentir, el gusto por el riesgo. Si eso conlleva un cambio de técnica, una alteración del estilo, el empleo de otros medios, estaba decidida a intentarlo. Estaba decidida a probar cualquier cosa.
– ¿Funcionó?
La mujer se inclinó sobre el perro y frotó la mejilla contra su cabeza. Un teléfono sonó en algún lugar de la casa. Un contestador automático respondió. Un momento después, la voz grave de una boca masculina flotó hacia ellos, dejando un mensaje inaudible desde donde se encontraban. En apariencia, la llamada y la identidad del comunicante solo merecieron la indiferencia de Sarah.
– No tuve la oportunidad de averiguarlo -respondió-. Hice unos cuantos bocetos preliminares en un lugar de la isla. Como salieron mal (eran espantosos, para ser sincera), fui a otro sitio y tropecé con el cadáver.
– ¿Qué recuerda al respecto?
– Solo que retrocedí unos pasos y tropecé. Pensé que era una rama. Le di una patada para apartarla y descubrí que era un brazo.
– ¿No se había fijado en el cuerpo?
– Estaba cubierto de hojas. Mi atención se concentraba en el puente. Creo que ni siquiera miraba por dónde caminaba.
– ¿En qué dirección dio la patada al brazo? -preguntó Lynley-. ¿Hacia ella, o lejos de ella?
– Hacia ella.
– ¿No tocó el cadáver?
– Dios mío, no, pero tendría que haberlo hecho, ¿verdad? Quizá estaba viva. Tendría que haberla tocado, comprobado su estado. No lo hice. En cambio, vomité. Y huí.
– ¿En qué dirección? ¿Volvió sobre sus pasos?
– No. Por Coe Fen.
– ¿Con aquella niebla? ¿No regresó por donde había venido?
Lynley observó por la abertura de su blusa que el pecho y el cuello de Sarah enrojecía.
– Acababa de tropezar con el cadáver de una chica, inspector. No puedo decir que me portara con mucha lógica en aquellos momentos. Corrí por el puente y atravesé Coe Fen. Hay un sendero que pasa cerca del departamento de Ingeniería. Había dejado mi coche allí.
– ¿Condujo hasta la comisaría de policía?
– Seguí corriendo por Lensfield Road y crucé Parker's Piece. No está muy lejos.
– Pero podría haber cogido el coche.
– Sí.
No se defendió. Contempló su cuadro de los niños paquistaníes. Llama se removió bajo su mano y emitió un potente suspiro.
– No pensaba con claridad -continuó Sarah, algo irritada-. Ya estaba nerviosa antes de ir a la isla porque quería dibujar. Dibujar, fíjese. Algo que me había sentido incapaz de hacer durante meses. Significaba todo para mí. Cuando encontré el cuerpo, no pensé, así de sencillo. Debí comprobar si la chica aún estaba viva. Debí intentar ayudarla. Debí seguir por el sendero pavimentado. Debí ir en mi coche a la comisaría de policía. Todo eso lo sé. Estoy harta de «deberes». Mi comportamiento no tiene excusa, pero el pánico me dominó. Y créame, no me hace nada feliz.
– ¿Las luces del departamento de Ingeniería estaban encendidas?
Sarah le miró, pero sin verle. Daba la impresión de que intentaba reproducir en su mente la película de los acontecimientos.
– Luces. Creo que sí, pero no estoy segura.
– ¿Vio a alguien?
– En la isla, no, y en el pantano, tampoco; había demasiada niebla. Dejé atrás algunos ciclistas cuando llegué a Lensfield Road, y había tráfico, por supuesto, pero solo me acuerdo de eso.
– ¿Por qué eligió la isla? ¿Por qué no se quedó aquí, en Grantchester, sobre todo cuando vio la niebla?
Su piel enrojeció un poco más. Como si se hubiera dado cuenta, se llevó la mano al cuello de la camisa y jugueteó con la tela, hasta que por fin abrochó el botón.
– No sé cómo explicárselo, excepto que ya había elegido ese día, había planeado ir a la isla, y hacer algo menos de lo que había planeado sería como admitir la derrota y huir. No quería hacer eso. No podía enfrentarme a la perspectiva. Sé que suena patético, rígido y obsesivo, pero así son las cosas. -Se levantó-. Vengan conmigo. Solo hay una forma de que puedan comprender por completo.
Dejó su cacao y a los animales en la sala y los condujo a la parte trasera de la casa. Empujó una puerta entreabierta y entraron en su estudio. Era una habitación grande y luminosa, con cuatro claraboyas rectangulares en el techo. Lynley se detuvo antes de entrar y dejó que sus ojos tomaran nota de todo; la habitación corroboraba todo lo que Sarah Gordon les había contado.
De las paredes colgaban enormes bocetos a carboncillo (un torso humano, un brazo, dos desnudos entrelazados, un rostro masculino de tres cuartos de perfil), los típicos estudios preliminares que un artista realiza antes de emprender una nueva obra. Sin embargo, en lugar de ser toscas ideas de un producto terminado ya exhibido, bajo ellos se alineaban lienzos inconclusos, proyecto tras proyecto iniciado y abandonado. Un montón de parafernalia artística descansaba sobre una mesa de trabajo: latas de café llenas de pinceles limpios y secos, como flores de pelo de camello; botellas de trementina, aceite de linaza y barniz Damar; una caja de pasteles secos sin utilizar; más de una docena de tubos de pintura con etiquetas escritas a mano. Habría podido ser una masa caótica, con manchones de pintura sobre la mesa, huellas dactilares pringosas en las botellas y latas, y los tubos aplastados en determinados puntos. En cambio, todo estaba tan pulcra y minuciosamente dispuesto como en un museo.
El aire no olía a pintura ni trementina. No había bocetos tirados en el suelo que sugirieran una repentina inspiración artística y un no menos repentino rechazo artístico. No había pinturas terminadas a la espera de la capa de barniz definitiva. Al parecer, alguien limpiaba el estudio con regularidad, porque el suelo de roble brillaba como si estuviera cubierto de cristal y no se veía la menor huella de polvo o suciedad. Tan solo señales de que se utilizaba poco, por doquier. Solo un caballete sostenía un lienzo, y estaba cubierto con una tela manchada de pintura, bajo una claraboya. Daba la impresión de que nadie lo había tocado en años.
– Este fue una vez el centro de mi mundo -dijo Sarah Gordon con resignación-. ¿Lo comprende ahora, inspector? Quería que volviera a serlo.
Lynley observó que la sargento Havers se había desplazado a un lado de la habitación, donde una serie de estanterías se habían construido sobre una mesa de trabajo. Sostenían cajas de marcos para diapositivas, cuadernos de dibujo manoseados, recipientes de pasteles, un gran rollo de lienzos y diversas herramientas, desde un juego de espátulas hasta un par de tenazas. La mesa estaba cubierta por una gran hoja de vidrio cilindrado, cuya superficie rugosa tocó la sargento Havers con aire pensativo.
– Sirve para moler colores -explicó Sarah Gordon-. Lo utilizaba para pulverizar mis propios colores.
– Es usted una purista -dijo Lynley.
La mujer sonrió con la misma resignación que expresaba su voz.
– Cuando empecé a pintar, hace años, quería poseer cada parte de la obra terminada. Quería ser cada cuadro. Hasta corté la madera para fabricar los bastidores de mis lienzos. Así de pura quería ser.
– ¿Perdió aquella pureza?
– El éxito, a la larga, lo contamina todo.
– Y tuvo éxito.
Lynley se acercó a la pared de la que colgaban los bocetos a carboncillo, uno sobre el otro. Los examinó. Un brazo, una mano, la línea del mentón, una cara. Le recordó la colección de estudios de Da Vinci guardada en Queen's. La mujer poseía un gran talento.
– En cierto modo, sí, tuve éxito, pero eso significaba menos para mí que la paz espiritual. Y paz espiritual, en último extremo, era lo que buscaba ayer por la mañana.
– Encontrar a Elena Weaver lo impidió -señaló la sargento Havers.
Mientras Lynley estudiaba los bocetos, Sarah se había quedado cerca del caballete cubierto. Había levantado una mano para ajustar el velo de hilo, quizá con la esperanza de impedir que descubrieran hasta qué extremos se había degradado su trabajo, pero se detuvo y habló sin mirar en su dirección.
– ¿Elena Weaver?
Su voz sonó extrañamente insegura.
– La muchacha muerta -contestó Lynley-. Elena Weaver. ¿La conocía?
Se volvió hacia ellos. Sus labios se movieron sin emitir ningún sonido.
– Oh, no -susurró al cabo de un momento.
– ¿Señorita Gordon?
– Su padre es Anthony Weaver. Conozco a su padre. -Acercó el taburete y se sentó-. Dios mío. Mi pobre Tony. -Como en respuesta a una pregunta no formulada, indicó la habitación con un ademán circular-. Fue uno de mis estudiantes. Hasta finales de la primavera pasada, cuando empezó la batalla política por la cátedra Penford, fue uno de mis estudiantes.
– ¿Estudiantes?
– Di clases durante varios años. Ahora ya no, pero Tony… El doctor Weaver asistió a casi todas. También le daba clases particulares. Así le conocí. Durante un tiempo estuvimos muy unidos.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, que ella intentó reprimir.
– ¿Conocía a su hija?
– Un poco. Nos encontramos varias veces, la última durante el trimestre de otoño, cuando la trajo con él para que hiciera de modelo en una clase de dibujo.
– ¿Y no la reconoció ayer?
– ¿Cómo iba a hacerlo? Ni siquiera le vi la cara. -Agachó la cabeza, levantó una mano y la pasó sobre sus ojos-. Esto le destrozará. Significaba todo para él. ¿Ya han hablado con él? ¿Está…? Claro que habrán hablado con él. Qué preguntas hago. -Alzó la cabeza-. ¿Tony se encuentra bien?
– Nadie acepta con resignación la muerte de un hijo.
– Pero Elena era algo más que una hija para él. Solía decir que era su esperanza de redención. -Paseó la mirada por el estudio, con una expresión de autodesprecio-. Y yo aquí (pobre Sarah), preguntándome si podré volver a pintar, preguntándome si volveré a crear una obra de arte, preguntándome… Mientras Tony… ¿Cómo he podido ser tan egoísta?
– No debe culparse por querer enderezar su carrera.
Era el más racional de los deseos, pensó. Reflexionó en las obras que había visto colgadas en la sala de estar. Eran impecables. Cabía esperarlo de una litografía, pero lograr tal pureza de líneas y detalles en un óleo se le antojó notabilísimo. Cada imagen (un niño jugando con un perro, un cansado castañero calentándose inclinado sobre su brasero, un ciclista pedaleando bajo la lluvia) denotaba seguridad en todas las pinceladas. ¿Qué se sentiría al creer que se había perdido la capacidad de crear obras tan excelentes?, se preguntó. ¿Cómo podía considerarse un acto de egoísmo desear recuperar aquella capacidad?
Era algo que intrigaba a Lynley, y mientras la mujer los guiaba de vuelta a la parte delantera de la casa, Lynley comprendió que algo de ella le inquietaba vagamente, al igual que le había inquietado la reacción de Anthony Weaver ante la muerte de su hija. El comportamiento y las palabras de Sarah le daban que pensar. No lograba concretar lo que arañaba su inconsciente, aunque sabía de manera intuitiva que algo había, como una reacción preparada de antemano. Un momento después, ella le dio la respuesta.
Cuando Sarah Gordon abrió la puerta para que salieran, Llama saltó de la cesta, se puso a ladrar y correteó hacia el pasillo. Sarah se inclinó hacia delante y lo cogió por el collar. En ese momento, la toalla resbaló de su cabeza, y el mojado cabello rizado, de un intenso color café, se derramó sobre sus hombros.
Lynley contempló su imagen, recortada en el umbral. Era el cabello y el perfil, pero sobre todo el cabello. Era la mujer que había visto anoche en el Patio de la Hiedra.
Sarah se precipitó hacia el lavabo en cuanto cerró la puerta. Atravesó a toda prisa la sala de estar, la cocina, y llegó al lavabo con el tiempo justo. Vomitó. Su estómago se revolvió al tiempo que el cacao, antes dulce, ahora caliente y agrio, quemaba su garganta.
Ascendió a su nariz cuando intentó respirar. Tosió y volvió a vomitar. Su frente se perló de un sudor frío. Tuvo la impresión de que el suelo se inclinaba y las paredes oscilaban. Cerró los ojos con fuerza.
Oyó un lloriqueo de solidaridad a su espalda. Siguió un empujoncito contra su pierna. Después, una cabeza descansó sobre sus brazos extendidos, y un cálido aliento bañó su mejilla.
– No pasa nada, Llama -dijo-. Estoy bien. No te preocupes. ¿Te acompaña Seda?
Sarah rió por lo bajo al pensar en un repentino cambio en la personalidad del gato. Los gatos eran como las personas. La compasión y la empatía no eran su fuerte. Los perros eran diferentes.
Extendió una mano hacia el perro y volvió la cara hacia el animal. Oyó que su cola golpeaba la pared. Llama le lamió la nariz. De pronto, se le ocurrió que a Llama no le importaba quién era, lo que había hecho, lo que había logrado crear, o si había contribuido de alguna forma a la vida. A Llama no le importaba que volviera a pintar. Y eso la consoló. Quiso sentirlo así. Intentó creer que solo debía hacer eso en la vida.
Pasó el último espasmo. Su estómago se apaciguó en parte. Se levantó y caminó hacia el lavabo, donde se mojó la boca, levantó la cabeza y contempló su imagen en el espejo.
Se llevó una mano a la cara, recorrió las arrugas de su frente, los surcos incipientes que bajaban desde la nariz a la boca, las diminutas líneas que surgían encima de su maxilar inferior. Solo tenía treinta y nueve años. Aparentaba cincuenta como mínimo. Peor aún, se sentía como si tuviera sesenta. Apartó los ojos de aquella visión.
Dejó que el agua del fregadero resbalara sobre sus muñecas hasta sentir frío. Después, bebió del grifo, se mojó la cara de nuevo y la secó con una toalla de té amarilla. Pensó en cepillarse los dientes o en dormir un poco, pero se le antojaba imposible subir la escalera hasta su habitación, y todavía más exprimir pasta dentífrica sobre un cepillo y restregarlo enérgicamente por la boca. Regresó a la sala de estar, donde el fuego seguía ardiendo y Seda se calentaba ante él. Llama la siguió, se reintegró a su cesta y desde allí la observó mientras arrojaba más leña al fuego. Sarah reparó en que el animal componía lo que ella siempre consideraba una expresión preocupada; sus ojos adoptaban la forma de toscos diamantes modificados.
– Estoy bien -le dijo-. De veras. Te lo aseguro.
El perro no pareció convencido… Al fin y al cabo, sabía la verdad, puesto que había sido testigo de casi todo y ella le había contado el resto. Dio cuatro vueltas a la cesta y se hundió entre los pliegues de la manta. Sus ojos se cerraron al instante.
– Bien -dijo Sarah-. Echa una siestecita.
Se alegraba de que, al menos, uno de ellos pudiera dormir.
Se acercó a la ventana, para olvidar la idea de dormir y todo aquello que conspiraba para impedírselo. Daba la impresión de que, a cada paso que se alejaba del fuego, la temperatura de la sala descendía diez grados. Y aunque sabía que era imposible, rodeó su cuerpo con los brazos. Miró afuera.
El coche seguía en su sitio. Elegante, plateado, reluciente bajo el sol. Se preguntó por segunda vez si eran auténticos policías. Cuando les abrió la puerta, pensó que venían a ver su obra. Hacía tiempo que no ocurría, y menos sin cita previa, pero fue la única explicación razonable que se le ocurrió ante la aparición de dos extraños a bordo de un Bentley. Como pareja, no podían ser más distintos: el hombre era alto, atractivo y refinado, sorprendentemente bien vestido, con la voz inconfundible de las escuelas privadas; la mujer era baja, vulgar, de aspecto más seguro que el de Sarah, y su acento poseía las inflexiones distintivas de la clase obrera. Aun así, hasta pasados unos minutos, Sarah siguió pensando que eran marido y mujer. Le resultaba más fácil hablar con ellos de esta manera.
En cualquier caso, no la habían creído. Lo leyó en sus rostros. ¿Quién podía culparlos? ¿Quién iba a correr a través de Coe Fen, invadido por la niebla, en lugar de volver sobre sus pasos? ¿Por qué desecharía su coche y acudiría corriendo a la comisaría de policía, en lugar de dirigirse a ella en su automóvil, alguien que acababa de descubrir un cadáver? No tenía sentido. Lo sabía muy bien. Y ellos también.
Lo cual explicaba asimismo por qué el Bentley seguía aparcado delante de su casa. Los policías no se veían. Estarían interrogando a los vecinos, verificando su relato.
No pienses en ello, Sarah.
Se obligó a apartarse de la ventana y regresó al estudio. El contestador automático descansaba sobre una mesa cercana a la puerta; parpadeaba para anunciar un mensaje en la cinta. Lo contempló un momento antes de recordar que había oído sonar el teléfono mientras hablaba con la policía. Apretó el botón de reproducción.
– Sarah, querida. He de verte. Sé que no tengo derecho a pedir. No me has perdonado. No merezco el perdón. Nunca lo mereceré, pero necesito verte. Necesito hablar contigo. Eres la única persona que me conoce por completo, que me comprende, que siente compasión, ternura y… -El hombre se puso a llorar-. Estuve aparcado delante de tu casa casi todo el domingo por la noche. Te vi por la ventana. Y yo… Volví el lunes, pero no tuve el valor de llamar a tu puerta. Y ahora… Sarah, por favor. Elena ha sido asesinada. Déjame verte, por favor. Llámame al College. Deja un mensaje. Haré lo que quieras. Déjame verte, te lo suplico. Te necesito, Sarah.
Escuchó como atontada hasta que el aparato se desconectó. Siente algo, se dijo. Pero nada se removió en su corazón. Apretó el dorso de su mano contra la boca y lo mordió con fuerza, y luego una segunda vez, una tercera y una cuarta, hasta que probó el vago sabor salado de su sangre, en lugar del jabón y la loción de su piel. Invocó un recuerdo. Algo, cualquier cosa, daba igual. Algo que bastara, como una pantalla de humo, para mantener su mente ocupada con pensamientos a los que pudiera hacer frente.
Douglas Hampson, su hermano de leche, diecisiete años. Quería que se fijara en ella. Quería que hablara con ella. Le deseaba. Aquel cobertizo polvoriento, al fondo del jardín de sus padres en King's Lynn, donde ni siquiera el olor del mar podía ocultar los hedores a abono compuesto, paja y estiércol. Pero no les había importado, ¿verdad? Ella, desesperada por lograr la aprobación y el afecto de alguien. Él, ansioso por hacerlo porque tenía diecisiete años, iba caliente y, si volvía de otras vacaciones al colegio sin poder describir a sus compañeros un buen polvo, no lo soportaría.
Eligieron un día en que el sol caía sobre las calles, las calzadas y, en especial, el viejo tejado de cinc de aquel cobertizo. Él le introdujo la lengua en la boca y Sarah se preguntó si aquello era lo que la gente llamaba hacer el amor, porque solo tenía doce años, y aunque tendría que haber sabido algo, como mínimo, acerca de lo que hombres y mujeres hacían con aquellas partes de su cuerpo tan diferentes entre sí, no tenía ni idea. Primero le quitó los pantalones cortos, después las bragas, y no paraba de resollar como los perros que acaban de marcarse una buena carrera.
Todo terminó enseguida. Él estaba salido y erecto, pero ella no estaba preparada, de modo que solo se enteró de la sangre, la asfixia y el dolor lacerante. Y el gruñido sordo de Douglas cuando se corrió.
Douglas se levantó de inmediato, se limpió con los pantalones de ella y se los tiró. Se subió la cremallera de los tejanos y dijo:
– Esto huele a váter. He de salir de aquí.
Y se marchó.
Douglas no contestó a sus cartas. Respondió con el silencio cuando ella telefoneó al colegio y sollozó una tediosa declaración de amor. Claro que no le amaba en absoluto, pero tenía que creerlo, porque nada excusaba la insensata invasión de su cuerpo que había permitido sin rechistar, aquella tarde de verano.
Sarah se apartó del contestador. Para ser una pantalla de humo, no había podido escoger mejor. Ahora, Douglas Hampson la requería. Cuarenta y cuatro años, veinte años de matrimonio, un agente de seguridad lanzado de cabeza hacia la crisis de la madurez, la requería ahora.
Por favor, Sarah, decía cuando se encontraban para comer, algo que ocurría con frecuencia. No puedo estar aquí sentado mirándote y fingir que no te deseo. Vamos. Hagámoslo.
Somos amigos, respondía ella. Eres mi hermano, Doug.
A la mierda la fraternidad. No pensaste en esto aquella vez.
Y ella le sonreía con afecto (porque ahora le apreciaba) y procuraba callarse lo que «aquella vez» le había costado.
El recuerdo de Douglas no era suficiente. Bien a su pesar, se acercó al caballete cubierto y contempló el retrato que había iniciado meses atrás para que hiciera compañía al otro. Pensaba regalárselo por Navidad. Ignoraba que no habría Navidad.
Estaba inclinado hacia delante, como tantas veces le había visto, un codo apoyado en la rodilla, las gafas colgando de sus dedos. Su rostro estaba iluminado por el entusiasmo que le invadía siempre que hablaba de arte. La cabeza ladeada, atrapado en plena discusión sobre un tema predilecto, tenía aspecto feliz y juvenil, un hombre que vivía al ciento por ciento por primera vez en toda su existencia.
No vestía terno, sino una camisa manchada de pintura, con la mitad del cuello doblado hacia arriba y un desgarrón en el puño. Y como en tantas otras ocasiones, cuando Sarah se acercaba a él para inspeccionar la forma en que la luz bañaba su pelo, él la atraía hacia sí, reía de sus protestas, que no eran en realidad protestas, y la abrazaba. La boca en su cuello, las manos sobre sus pechos, y la pintura olvidada mientras se quitaban la ropa. Y la forma en que la miraba, embelleciendo su cuerpo, sin apartar los ojos de los suyos en ningún momento del acto. Y su voz susurraba: «Oh Dios mío, mi dulce amor…».
Sarah se defendió de los embates de la memoria y se obligó a valorar el cuadro como una simple obra de arte. Pensó en terminarlo, acarició la idea de una posible exposición, de encontrar una manera de poner manos a la obra y dotarle de un significado que trascendiera el obediente ejercicio técnico de un neófito. Podía hacerlo, después de todo. Era pintora.
Extendió sus manos temblorosas hacia el caballete. Las retrajo, convertidas en puños.
Aunque distrajera a su mente con una docena de pensamientos, su cuerpo aún la traicionaba. En último término, nunca esquivaría ni negaría.
Volvió a contemplar el contestador automático, oyó su voz y sus súplicas.
Pero sus manos aún temblaban. Sus piernas flaqueaban.
Y su mente debía aceptar los dictados de su cuerpo. Hay cosas mucho peores que tropezarse con un cadáver.
Capítulo 8
Lynley acababa de empezar su guisado de carnero cuando la sargento Havers entró en la taberna. En el exterior, la temperatura había empezado a bajar y el viento a levantarse, de modo que Havers había reaccionado de la forma adecuada: se había enrrollado tres veces al cuello una bufanda, mientras la otra le tapaba la boca y la nariz. Parecía un bandido islandés.
Se detuvo en el umbral y sus ojos escrutaron la considerable (y ruidosa) multitud que se había congregado para comer bajo la colección de guadañas, azadas y horcas antiguas que decoraban las paredes de la taberna. Cabeceó en dirección a Lynley cuando le vio y caminó hacia la barra, donde se despojó de sus capas exteriores de ropa, pidió la comida y encendió un cigarrillo. Con una tónica en una mano y una bolsa de patatas en la otra, se abrió camino entre las mesas y se reunió con él en el rincón. El cigarrillo colgaba de sus labios, mientras iba acumulando ceniza.
Dejó caer el abrigo y las bufandas en el banco, al lado de Lynley, y se derrumbó en una silla frente a él. Dirigió una mirada de irritación al altavoz situado sobre sus cabezas, que difundía en aquel momento Killing me softly por Roberta Flack, a un volumen espeluznante. A Havers no le hacían ninguna gracia las nostalgias musicales.
– Es mejor que Guns and Roses * -dijo Lynley, por encima del fragor creado por música, conversaciones y tintineo de vasos.
– Apenas -replicó Havers.
Abrió la bolsa de patatas con los dientes y dedicó los siguientes segundos a masticar, mientras el humo de su cigarrillo mancillaba la cara de Lynley.
Este la miró de manera significativa.
– Sargento…
La mujer frunció el ceño.
– Ojalá se diera al vicio de nuevo. Nos llevaríamos mejor.
– Pues yo pensaba que avanzábamos cogidos del brazo alegremente hacia la jubilación.
– Sí que avanzamos, pero, de alegrías, ni hablar.
Apartó el cenicero. El humo fluctuó hacia una mujer de cabello azulado, en cuya barbilla crecían seis notables pelos. Fulminó a Havers con la mirada, desde la mesa que compartía con un perro gales de tres patas y un caballero que no se encontraba en mucho mejor estado. Havers masculló una excusa, dio la última calada al cigarrillo y lo apagó.
– ¿Y bien? -preguntó Lynley.
Havers se quitó una brizna de tabaco de la lengua.
– Dos vecinos ratifican su historia por completo. La mujer de al lado… -sacó el bloc del bolso y pasó las páginas-, una tal señora Stanford…, señora de Hugo Stanford, insistió, y deletreó el apellido por si yo no había pasado del parvulario. La vio cargando el maletero del coche a eso de las siete de la mañana de ayer. Con mucha prisa, subrayó la señora Stanford, preocupada porque, cuando salió a buscar la leche, saludó a Sarah y esta no la oyó. Después… -dio la vuelta al bloc para leerlo de lado-, un tipo llamado Norman Davies, que vive al otro lado de la carretera. También la vio salir a toda pastilla en su coche alrededor de las siete. Se acuerda porque estaba paseando a su perro y el chucho hizo sus necesidades en la calzada, en lugar de la calle. Nuestro Norman estaba hecho una furia. No quería que Sarah pensara que permitía al señor Jeffries, el perro, ensuciar el camino peatonal. De entrada, lamentó que cogiera el coche. No es bueno para ella, insistió en informarme. Necesita volver a pasear. Antes siempre andaba. ¿Qué le habrá pasado a la muchacha? ¿Qué está haciendo en el coche? Tampoco le gustó mucho su coche, por cierto. Se burló y dijo que el conductor está arrojando el país en manos de los árabes que controlan el petróleo, olvidándose del mar del Norte. Muy locuaz. Tuve suerte al poder huir antes de la hora de comer.
Lynley cabeceó, sin contestar.
– ¿Qué ocurre? -preguntó la sargento.
– No estoy seguro, Havers.
Calló mientras una chica ataviada como una lechera de Richard Crick depositaba la comida de Havers sobre la mesa. Consistía en bacalao, guisantes y patatas fritas, que la sargento regó con abundante vinagre, mientras contemplaba a la camarera.
– ¿No deberías estar en la escuela? -preguntó.
– Soy mayor de lo que aparento -replicó la muchacha. Llevaba un botón granate en la fosa nasal derecha.
Havers resopló.
– Muy bien.
Clavó el tenedor en el pescado. La chica desapareció con un revoloteo de sus enaguas. Havers reanudó la conversación, enlazando con el último comentario de Lynley.
– Eso no me gusta, inspector. Tengo la sospecha de que tiene a Sarah Gordon entre ceja y ceja. -Levantó la vista de la comida, como si esperase una respuesta. Lynley continuó en silencio-. Supongo que es por aquel rollo de santa Cecilia. En cuanto descubrió que era artista, decidió que había alterado la posición del cuerpo inconscientemente.
– No. No es eso.
– ¿Pues qué?
– Estoy seguro de que la vi anoche en St. Stephen. Y no me lo explico.
Havers bajó el tenedor. Bebió un poco de tónica y se pasó una servilleta de papel sobre la boca.
– Muy interesante. ¿Dónde estaba?
Lynley le habló de la mujer que había salido de las sombras del cementerio mientras él miraba por la ventana.
– No la vi con claridad -admitió-, pero el cabello es igual. Y el perfil. Podría jurarlo.
– ¿Qué haría allí? Usted no se aloja cerca de la habitación de Elena Weaver, ¿verdad?
– No. El Patio de la Hiedra lo utilizan los profesores. Casi todo son estudios, donde los profesores trabajan y llevan a cabo las evaluaciones.
– ¿Qué haría…?
– Imagino que las habitaciones de Anthony Weaver están allí, Havers.
– ¿Y…?
– Si tal es el caso, y lo comprobaremos después de comer, doy por sentado que fue a verle.
Havers ensartó una generosa ración de guisantes y patatas, y las masticó con aire pensativo.
– ¿No nos estamos saltando algo, inspector? ¿No será que vamos de la A a la Z, olvidándonos de las demás letras?
– ¿A quién, si no, habría ido a ver?
– ¿Qué le parece cualquier persona del College? Mejor aún, ¿y si no era Sarah Gordon? Alguien de cabello oscuro. Pudo ser Lennart Thorsson, si no le daba bien la luz. El color no es el mismo, pero tiene pelo suficiente para dos mujeres.
– Era alguien que no quería ser visto. Aunque fuera Thorsson, ¿por qué tenía que esconderse?
– ¿Y por qué ella, a ese respecto? -Havers concentró su atención en el pescado. Cogió un trozo, masticó y apuntó el tenedor en su dirección-. Muy bien, le seguiré la corriente. Digamos que el estudio de Anthony Weaver está allí. Digamos que Sarah Gordon fue a verle. Dijo que le había tenido como estudiante; por lo tanto, sabemos que le conocía. Le llamaba Tony; digamos que le conocía bien. Ella lo admitió. ¿Qué tenemos, pues? Sarah Gordon fue a ofrecer unas palabras de consuelo a su antiguo estudiante, un amigo, por la muerte de su hija. -Dejó el tenedor sobre el borde del plato y procedió a destruir su anterior argumentación-. Solo que ignoraba la muerte de su hija. No sabía que el cadáver era el de Elena Weaver hasta que nosotros se lo dijimos.
– Y aunque supiera quién era y nos mintiera por algún motivo, si quería ofrecer sus condolencias a Weaver, ¿por qué no fue a su casa?
Havers ensartó una patata goteante.
– De acuerdo. Cambiemos la historia. Quizá Sarah Gordon y Anthony, Tony, Weaver hayan echado un polvo de vez en cuando. Ya sabe a qué me refiero. La mutua pasión por el arte conduce a la mutua pasión del uno por el otro. El lunes por la noche se habían citado. Ya tiene el motivo de su sigilo. No sabía que se había tropezado con el cadáver de Elena Weaver, y vino a echar el polvo de costumbre. Considerando la situación, Weaver carecía de lucidez para telefonearla y cancelar la sesión, así que Sarah fue a sus habitaciones, si es que son sus habitaciones, y descubrió que no estaba.
– Si tenían una cita, ¿no habría esperado unos minutos, como mínimo? Más aún, ¿no tendría una llave de su habitación para entrar cuando quisiera?
– ¿Cómo sabe que no tiene llave?
– Porque pasaron menos de cinco minutos desde que entró hasta que salió, sargento. Yo diría dos minutos, a lo sumo. ¿Suficiente para abrir una puerta y esperar un ratito a tu amante? Y, para empezar, ¿por qué demonios encontrarse en las habitaciones de Weaver? Admitió que su estudiante graduado trabaja en ellas. Además, su nombre consta en una lista de aspirantes a una prestigiosa cátedra de historia, que no va a arriesgar por tirarse en el College a una mujer que no es la suya. Los comités de selección suelen ser puñeteros en ese tipo de cosas. Si el quid del asunto es una relación amorosa, ¿por qué Weaver no fue a Grantchester?
– ¿Cuáles son las implicaciones, inspector?
Lynley apartó su plato a un lado.
– ¿No es frecuente que quien encuentra un cadáver resulte ser el asesino, empeñado en borrar sus huellas?
– Tan frecuente como que el asesino resulte ser un miembro de la familia. -Havers ensartó más pescado, con dos patatas encima. Lanzó una mirada de astucia a Lynley-. Tal vez debería decirme con exactitud adónde apunta. Porque sus vecinos han corroborado su coartada, diga lo que diga usted, y empiezo a experimentar aquella inquietante sensación que tuve en Westerbrae, * si sabe a qué me refiero.
Lynley lo sabía. Havers tenía amplios motivos para cuestionar su objetividad. Intentó justificar sus sospechas sobre la artista.
– Sarah Gordon encuentra el cuerpo. Aparece aquella noche en las habitaciones de Weaver. No me gusta la coincidencia.
– ¿Qué coincidencia? ¿Por qué ha de ser una coincidencia? Ella no reconoció el cuerpo. Fue a ver a Weaver por otros motivos. Quizá quería arrastrarle de nuevo hacia el arte. Para ella es un gran reto. Tal vez quería que para él fuera también un gran reto.
– Pero intentaba pasar inadvertida.
– En su opinión, inspector. En una noche neblinosa, cuando debería estar en un sitio calentito. -Havers arrugó la bolsa de patatas y le dio vueltas en la mano. Parecía preocupada y, al mismo tiempo, intentaba disimular el grado de preocupación-. Creo que ha tomado una decisión apresurada -dijo con cautela-. Me pregunto por qué. Tuve oportunidad de echarle un buen vistazo a Sarah Gordon, ¿sabe? Es morena, es delgada, es atractiva. Me recordó a alguien. Me pregunto si a usted también le recordó a alguien.
– Havers…
– Escúcheme, inspector. Examinemos los hechos. Sabemos que Elena empezó a correr a las seis y cuarto. Su madrastra nos lo dijo. El conserje lo confirmó. Según su testimonio, confirmado por los vecinos, Sarah se fue de casa alrededor de las siete. Y el informe de la policía afirma que entró en la comisaría para denunciar el descubrimiento del cadáver a las siete y veinte. Por lo tanto, haga el favor de pensar en lo que está sugiriendo, ¿de acuerdo? Primero, que por algún motivo, aunque salió de St. Stephen a las seis y cuarto, Elena Weaver tardó cuarenta y cinco minutos en correr desde el College a Fen Causeway… ¿Cuánto hay, menos de kilómetro y medio? Segundo, que cuando llegó allí, por razones desconocidas, Sarah Gordon la golpeó en la cara con algo de lo que consiguió desembarazarse, la estranguló, cubrió su cuerpo con hojas, vomitó y corrió hacia la comisaría de policía para evitar sospechas. Todo ello en poco más de quince minutos. Y ni tan solo hemos contemplado la cuestión del porqué. ¿Por qué iba a matarla? ¿Cuál era su motivo? Usted siempre me está leyendo la cartilla del motivo-medios-oportunidad, inspector. Dígame cómo encaja Sarah Gordon.
Lynley no pudo, ni tampoco sostener que alguno de los elementos ya conocidos constituyera una coincidencia harto improbable que revelara una culpabilidad indiscutible. Porque todas las razones aducidas por Sarah Gordon para ir a la isla poseían un timbre de veracidad. Y que estaba comprometida con su arte parecía muy comprensible si se tenía en cuenta la calidad de su obra. Como este era el caso, se obligó a tomar en cuenta las cuestiones señaladas por el sargento Havers.
Deseaba rebatir que el parecido de Sarah Gordon con Helen Clyde era puramente superficial, una combinación de cabello y ojos oscuros, piel blanca y cuerpo esbelto, pero no podía negar que se sentía atraído por ella a causa de otras similitudes: la manera franca de hablar, la voluntad decidida de profundizar el yo, el compromiso con la maduración personal, la adaptación a la soledad. Y, sepultado bajo esas capas, algo aterrado y vulnerable. No quería creer que sus dificultades con Helen darían de nuevo como resultado una miopía profesional en la que se empecinaría, esta vez sin acusar a un hombre con el que Helen se había acostado, sino concentrándose en una sospecha hacia la que se sentía atraído por motivos ajenos al caso, indiferente a las pistas que conducían a otra parte. Debía admitir, con todo, que los razonamientos de la sargento Havers sobre el tiempo durante el cual se había producido el crimen exoneraban a Sarah Gordon de inmediato.
Suspiró y se frotó los ojos. Se preguntó si en verdad la había visto anoche. Había estado pensando en Helen solo momentos antes de acercarse a la ventana. ¿No la habría transportado, por medio de la imaginación, de Bulstrode Gardens al Patio de la Hiedra?
Havers sacó un paquete de Players del bolso y lo tiró sobre la mesa, entre ellos. En lugar de encender uno, alzó la vista.
– Thorsson es el candidato con más posibilidades -dijo. Antes de que él abriera la boca, le interrumpió-. Escúcheme, señor. Usted dice que su móvil es demasiado obvio. Perfecto. Aplique una variación de esa objeción a Sarah Gordon. Su presencia en el lugar del crimen es demasiado obvia, pero, si vamos a ir a por uno de ellos, aunque solo sea de momento, apuesto por el hombre. La deseaba, ella le rechazó, le sacó de quicio. ¿Por qué apuesta usted por la mujer?
– No es así. No del todo. Lo que me inquieta es su relación con Weaver.
– Estupendo. Inquiétese. Entretanto, propongo que persigamos a Thorsson hasta que ya no existan motivos. Digo que interroguemos a sus vecinos para averiguar si alguno le vio salir por la mañana, o regresar, a ese respecto. Veamos si la autopsia aporta algo. Veamos qué da de sí esa dirección de la calle Seymour.
La experiencia de Havers había dado lugar a un sólido plan.
– De acuerdo -dijo Lynley.
– ¿Así de sencillo? ¿Por qué?
– Usted se ocupa de esa parte.
– ¿Y usted?
– Comprobaré si las habitaciones de St. Stephen son de Weaver.
– Inspector…
Lynley sacó un cigarrillo del paquete, se lo tendió y encendió una cerilla.
– Se suele llamar compromiso, sargento. Fume.
Cuando Lynley abrió la puerta de hierro forjado situada en la entrada sur del Patio de la Hiedra, vio que una comitiva nupcial estaba posando para los fotógrafos en el viejo cementerio de la iglesia de St. Stephen. Era un grupo curioso, con la novia vestida de blanco y lo que parecía un seto de ligustre en la cabeza, la dama de honor ataviada con un vestido rojo sangre, y el padrino con aspecto de deshollinador. Solo el novio iba vestido de chaqué, pero estaba mitigando la preocupación que esto pudiera causar mediante el expediente de beber champán de una bota de montar que, al parecer, había arrebatado a uno de los invitados. El viento agitaba las ropas de todo el mundo, pero el juego de colores (blanco, rojo, negro y gris) sobre el verde liquen de las viejas lápidas poseía un encanto especial.
Por lo visto, el fotógrafo también se había dado cuenta, porque no cesaba de gritar:
– Quieto, Nick. Quieta, Flora. Bien, así. Perfecto.
Tomó varias instantáneas seguidas.
Flora, pensó Lynley con una sonrisa. No era de extrañar que llevara un arbusto en la cabeza.
Pasó junto a un montón de bicicletas caídas y atravesó el patio hasta llegar a la puerta por la que había visto desaparecer anoche a la mujer. Un letrero recién pintado, casi oculto por una masa de hiedra, colgaba en la pared bajo una luz. Había escritos tres nombres. Lynley experimentó aquella repentina y fugaz sensación de triunfo que se experimenta cuando algo confirma una intuición. Anthony Weaver era el primer nombre de la lista.
Solo reconoció a uno de los otros dos. A. Jenn sería el ayudante de Weaver.
Y a Adam Jenn encontró Lynley en el estudio de Weaver, después de subir la escalera que conducía al primer piso. La puerta estaba entreabierta y revelaba una entrada triangular apagada, que daba a una angosta despensa, un dormitorio algo más grande y el estudio en sí. Lynley oyó voces que procedían del estudio (preguntas en voz baja de un hombre, respuestas apagadas de una mujer), y aprovechó para echar un rápido vistazo a las otras habitaciones.
A su derecha, la despensa estaba provista de una cocina, una nevera y una pared de alacenas encristaladas, que contenían los suficientes utensilios de cocina y elementos de vajilla para vivir confortablemente. Aparte de la cocina y la nevera, todo parecía nuevo, desde el reluciente microondas hasta las tazas, platillos y fuentes. Las paredes estaban recién pintadas, y el aire olía bien, a polvos infantiles, un perfume que rastreó hasta localizar su origen: un sólido rectángulo de desodorante que colgaba de un gancho detrás de la pared.
La perfección de la despensa le intrigó, pues no se adaptaba a su concepción de cómo sería el entorno profesional de Anthony Weaver, considerando el estado de su estudio. Con la curiosidad de comprobar si el hombre había estampado el sello de su personalidad en algún sitio, abrió la luz del dormitorio y lo examinó desde el umbral.
Sobre el revestimiento pintado de color hongo se alzaban las paredes, cubiertas de un papel crema con finas rayas marrones. De ellas colgaban bocetos a lápiz enmarcados (una partida de caza de faisanes, una cacería de zorros, un ciervo acosado por sabuesos), todos firmados con el apellido «Weaver», mientras desde el techo una lámpara de latón pentagonal arrojaba luz sobre una cama individual, a cuyo lado había una mesa de trípode que sostenía una lamparilla de bronce y un díptico enmarcado a juego. Lynley cruzó la habitación y lo cogió. Elena Weaver sonreía desde un lado, Justine desde el otro; la primera jugaba con un cachorro, mientras la segunda foto consistía en un primoroso retrato de la esposa, el largo cabello cuidadosamente apartado de la cara y sonriendo con los labios apretados, como si quisiera esconder los dientes.
Lynley dejó el díptico en su sitio y paseó la vista a su alrededor con aire pensativo. La mano que había provisto a la cocina de sus aparatos cromados y vajilla de porcelana marfileña, también se había ocupado de decorar el dormitorio, al parecer. Guiado por un impulso, levantó un poco el cubrecama marrón y verde, para descubrir tan solo el colchón desnudo y una almohada sin funda. No le sorprendió. Salió de la habitación.
En ese momento, la puerta del estudio se abrió y se encontró frente a frente con los dos jóvenes cuyos murmullos había escuchado momentos antes. El joven, de hombros cuadrados que la toga contribuía a realzar, cogió a la muchacha cuando vio a Lynley y la atrajo hacia sí en un gesto protector.
– ¿Puedo serle de ayuda?
Habló con educación, pero el gélido tono transmitía un mensaje muy diferente, al igual que las facciones del joven, que habían pasado de la tranquilidad inherente a una amigable conversación a la severidad que indica suspicacia.
Lynley miró a la chica, que apretaba un cuaderno contra el pecho. Se tocaba con una gorra de punto, bajo la cual se derramaba su cabello rubio. Caía sobre la frente y ocultaba sus cejas, pero realzaba el violeta de sus ojos, que, en ese momento, expresaban un gran temor.
La reacción de ambos era normal, dadas las circunstancias. Una estudiante del colegio había sido brutalmente asesinada. Los extraños no podían ser bienvenidos ni tolerados. Lynley extrajo su tarjeta de identificación y se presentó.
– ¿Adam Jenn? -preguntó.
El joven asintió.
– Hasta la semana que viene, Joyce -dijo a la muchacha-. Has de continuar con la lectura antes de redactar el siguiente trabajo. Tienes intuición. Tienes cerebro. No seas tan perezosa, ¿vale?
Sonrió como para mitigar la negatividad de su último comentario, pero la sonrisa pareció maquinal, apenas un fugaz movimiento de los labios que no alteró en absoluto la preocupación reflejada en sus ojos color avellana.
– Gracias, Adam -dijo Joyce, con esa voz jadeante que siempre consigue sonar como una invitación ilícita. Sonrió a modo de despedida y un momento después oyeron el repiqueteo de sus talones en los peldaños de madera. No fue hasta que la puerta de abajo se abrió y cerró tras la joven que Adam Jenn invitó a Lynley a entrar en el estudio de Weaver.
– El doctor Weaver no está -dijo-, si ha venido a verle a él.
Lynley no respondió de inmediato, sino que se acercó a una ventana, que, al igual que la única practicada en su habitación, estaba encastrada en uno de los frontones holandeses que daban al Patio de la Hiedra. Al contrario que en su habitación, sin embargo, no había un escritorio en el hueco, sino dos confortables butacas situadas una frente a otra en el ángulo, separadas por una mesa de pasta de papel sobre la que descansaba un libro titulado Eduardo III: el culto a la caballería. Su autor era Anthony Weaver.
– Es un hombre brillante -declaró Adam Jenn, con el tono de quien defiende a alguien-. Ningún erudito del país sabe tanto como él de historia medieval.
Lynley se puso las gafas, abrió el volumen y pasó algunas de las densas páginas. Sus ojos cayeron al azar sobre las palabras: «Pero fue por culpa del ignominioso trato dispensado a las mujeres, como objetos subyugados a los caprichos políticos de sus padres y hermanos, por lo que el período adquirió su reputación de habilidad en las maniobras diplomáticas, ahogando las preocupaciones democráticas, tan transitorias como falsas, que proclamaba repetidamente». Como sus ojos no veían escritos universitarios desde hacía años, Lynley sonrió divertido. Había olvidado la propensión de los académicos a difundir sus teorías con una pomposidad tan notoria.
Leyó la dedicatoria del libro, «Para mi querida Elena», y cerró la cubierta. Se quitó las gafas.
– Usted es el ayudante del doctor Weaver -dijo.
– Sí.
Adam Jenn trasladó el peso de su cuerpo de un pie al otro. Bajo la toga negra llevaba una camisa blanca y téjanos recién lavados y planchados. Hundió las manos en los bolsillos traseros y esperó sin hablar, de pie junto a una mesa ovalada sobre la que descansaban tres libros de texto abiertos y media docena de trabajos escritos a mano.
– ¿Cómo se convirtió en ayudante del doctor Weaver?
Lynley se quitó el abrigo y lo dejó sobre el respaldo de una butaca.
– Por una vez, tuve suerte en la vida.
Era una curiosa forma de no responder a la pregunta. Lynley enarcó una ceja. Adam interpretó el gesto como Lynley deseaba y continuó.
– Cuando era estudiante leí dos de sus libros. Asistí a sus clases. Cuando se le seleccionó para la cátedra Penford, a principios del trimestre de Pascua del año pasado, le pedí que dirigiera mi tesina. Tener al titular de la cátedra Penford como tutor… -Paseó la vista por la habitación, como si su caótico contenido proporcionara una explicación adecuada sobre la importancia del papel que Weaver desempeñaba en su vida-. No se puede subir más.
– ¿No es un poco arriesgado por su parte subirse al carro de Weaver tan pronto? ¿Qué pasará si no consigue el puesto?
– Creo que vale la pena correr ese riesgo. En cuanto gane la cátedra, le lloverán proposiciones para dirigir los estudios de los graduados. Yo me adelanté.
– Parece bastante seguro de su hombre. Tengo entendido que estos puestos son políticos, en su mayoría. Un cambio en el clima académico y su candidato está acabado.
– Muy cierto. Los candidatos caminan sobre la cuerda floja. Si se indisponen con el comité de investigación, u ofenden a algún pez gordo, adiós cargo. Sería una estupidez por parte del comité negarle la cátedra. Como ya he dicho, es el mejor medievalista del país, y nadie puede discutir ese punto.
– Supongo que es incapaz de indisponer u ofender a nadie.
Adam Jenn lanzó una alegre carcajada.
– ¿El doctor Weaver?
– Entiendo. ¿Cuándo se hará pública la decisión?
– Eso es lo raro. -Adam apartó un espeso mechón de cabello rubio de su frente-. Tenía que haber sido en julio, pero el comité fue aplazando la decisión y empezó a investigar a todo el mundo, como si intentaran encontrar un esqueleto en el armario de alguien. Son una pandilla de estúpidos.
– Solo precavidos, tal vez. Tengo entendido que la cátedra es un puesto muy codiciado.
– Representa la investigación histórica en Cambridge. Es el cargo más prestigioso.
Dos leves líneas púrpura aparecieron sobre los pómulos de Adam. Sin duda, se imaginaba en la cátedra en un futuro lejano, cuando Weaver se jubilara.
Lynley se acercó a la mesa y echó un vistazo a los trabajos esparcidos sobre ella.
– Me han dicho que comparte estas habitaciones con el doctor Weaver.
– Sí, paso aquí unas cuantas horas al día. También la empleo para realizar las evaluaciones.
– ¿Desde cuándo?
– Desde el principio del trimestre.
Lynley asintió.
– Es un ambiente atractivo, mucho más acogedor de lo que recuerdo de mis días universitarios.
Adam contempló el caos de trabajos, libros, muebles y aparatos que contenía el estudio. Era obvio que, si le hubieran preguntado su opinión sobre la habitación, no la habría calificado de «atractiva». Entonces, pareció relacionar el comentario de Lynley con su inesperada aparición, unos minutos antes. Movió la cabeza en dirección a la puerta.
– Ah, se refiere a la despensa y al dormitorio. La esposa del doctor Weaver se encargó de arreglarlas la primavera pasada.
– ¿En previsión de la cátedra? Un profesor eminente necesita unas habitaciones adecuadas.
Adam sonrió con pesar.
– Más o menos, pero no logró meterse aquí. El doctor Weaver no lo permitió. -Añadió esto último como para explicar la diferencia entre el estudio y las otras estancias, y concluyó con cierto sarcasmo-: Ya sabe cómo son estas cosas.
La connotación machista era clara: las mujeres necesitan que sus caprichos sean tolerados, y los hombres poseen esa santa tolerancia.
Era obvio que la mano de Justine Weaver no se había encargado del estudio. Y aunque no se parecía al sanctasanctórum que Weaver tenía en la parte posterior de su casa, era imposible ignorar las similitudes, pues aquí existía el mismo caos, la misma profusión de libros, la misma atmósfera de habitáculo que poseía la habitación de Adams Road.
Daba la impresión de que en todas partes se estaban llevando a cabo trabajos académicos. Un gran escritorio de pino, sobre el que descansaban desde un ordenador a una pila de carpetas negras, era el núcleo de la labor desarrollada. La mesa oval que ocupaba el centro de la habitación hacía las veces de sala de conferencias, y el hueco de la ventana servía de refugio para leer y estudiar, porque, además de la mesa sobre la cual estaba el libro de Weaver, una pequeña caja colocada bajo la ventana, desde la que se podía alcanzar con facilidad ambas sillas, sostenía más volúmenes. Hasta la chimenea de losas color canela servía a otros propósitos, además de proporcionar calor mediante una estufa eléctrica, pues la repisa se utilizaba como depósito de correspondencia. Más de una docena de sobres estaban alineados sobre ella, todos dirigidos a Anthony Weaver. Una solitaria tarjeta de felicitación, a modo de sujetalibros, se alzaba al final de la hilera. Lynley la cogió. Era una felicitación de cumpleaños humorística con la palabra «Papá» escrita sobre la felicitación y firmada por «Elena».
Lynley la devolvió a su sitio y trasladó de nuevo su atención a Adam Jenn, que seguía de pie junto a la mesa, con una mano en el bolsillo y la otra cerrada sobre el apoyabrazos de una silla.
– ¿La conocía?
Adam tiró de la silla. Lynley se acercó a la mesa y apartó dos trabajos y una taza de té frío, en cuya superficie flotaba una desagradable película.
– La conocía -respondió Adam con semblante grave.
– ¿Estaba en el estudio cuando ella telefoneó a su padre el sábado por la noche?
Los ojos de Adam se desplazaron hacia el módem, que descansaba sobre un pequeño escritorio de roble contiguo a la chimenea.
– Aquí no llamó. Si lo hizo, fue después de que yo me marchara.
– ¿A qué hora se fue?
– A eso de las siete y media. -Consultó su reloj como para verificarlo-. Me había citado con tres amigos a las ocho en el Centro Universitario, y antes pasé por mi casa.
– ¿Su casa?
– Cerca de Little St. Mary's. Debió de ser alrededor de las siete y media. Quizá un poco más tarde, a las ocho menos cuarto.
– ¿Se quedó aquí el doctor Weaver cuando usted se marchó?
– ¿El doctor Weaver? El domingo por la noche no estuvo aquí. Pasó un rato a primera hora de la tarde, pero luego se fue a casa a cenar y no regresó.
– Entiendo.
Lynley reflexionó sobre esta información y se preguntó por qué había mentido Weaver sobre su paradero la noche anterior al asesinato. Por lo visto, Adam se dio cuenta de que este detalle era importante en la investigación, y se apresuró a continuar.
– Es posible que viniera más tarde. No puedo afirmar lo contrario. Lleva dos meses trabajando en un ensayo (el papel de los monasterios en la economía medieval), y quizá prefirió adelantar un poco más. La mayoría de los documentos están en latín. Cuesta leerlos. Tardas una eternidad en descifrarlos. Supongo que para eso vino el domingo por la noche. Lo hace con frecuencia. Siempre está preocupado por los detalles. Aspira a la perfección. Si algo le rondaba en la cabeza, es posible que viniera sin pensarlo dos veces. Yo no me habría enterado y él no me lo hubiera dicho.
Dejando aparte a Shakespeare, Lynley no recordaba haber oído a alguien protestar tanto.
– ¿Quiere decir que no le solía avisar de que iba a volver?
– Bueno, déjeme pensar.
El joven arrugó el entrecejo, pero Lynley adivinó su respuesta por la forma en que apretaba las manos contra los muslos.
– Se preocupa mucho por el doctor Weaver, ¿verdad? -dijo.
«Lo bastante para protegerle ciegamente», se calló, pero no había duda de que Adam Jenn había captado la acusación implícita en la frase de Lynley.
– Es un gran hombre. Es honrado. Posee más integridad que media docena de profesores de St. Stephen o de cualquier otro colegio. -Adam señaló las cartas alineadas sobre la repisa de la chimenea-. Todas han llegado desde ayer por la tarde, cuando se supo lo que le había ocurrido a…, lo que le había ocurrido. La gente le aprecia. La gente no suele apreciar tanto a un bastardo.
– ¿Elena quería a su padre?
La mirada de Adam se desvió hacia la tarjeta de felicitación.
– Sí. Todo el mundo le quiere. Se preocupa por la gente. Siempre está a mano cuando alguien tiene problemas. Es fácil hablar con el doctor Weaver. Es un hombre sincero. No se anda con tapujos.
– ¿Y Elena?
– Se preocupaba por ella. Le dedicaba mucho tiempo. La alentaba. Repasaba sus trabajos, la ayudaba en sus estudios y hablaba con ella acerca de su futuro.
– Era importante para él que su hija triunfara.
– Sé lo que está pensando. Una hija triunfadora implica un padre triunfador, pero él no es así. No solo dedicaba tiempo a ella, sino a todo el mundo. Me ayudó a encontrar vivienda. Me consiguió las evaluaciones. Solicité una beca de investigación y me echó una mano. Y cuando tengo una duda en mi trabajo, siempre puedo contar con él. Nunca experimento la sensación de robarle el tiempo. ¿Sabe lo valiosa que es esa cualidad en una persona? No se puede decir que las calles de esta ciudad estén pavimentadas de ella.
Lo que Lynley consideraba más interesante no era el panegírico dedicado a Weaver. Que Adam Jenn admirara al hombre que dirigía sus estudios de graduación era razonable, pero aún resultaba más significativo lo que afirmaba: conseguía soslayar todas las preguntas acerca de Elena. Incluso había logrado no pronunciar su nombre.
Desde el cementerio les llegaron las risas de la boda. Alguien gritó: «¡Danos un beso!», y otra persona replicó: «¡Ni te atrevas!». El ruido del cristal al romperse sugirió el brusco fallecimiento de una botella de champán.
– Es obvio que usted se siente muy unido al doctor Weaver-dijo Lynley.
– Sí.
– Como un hijo.
La cara de Adam Jenn se tiñó de color, pero pareció complacido.
– Como un hermano de Elena.
Adam recorrió con el pulgar el borde de la mesa. Luego, se acarició el mentón con los dedos.
– O tal vez no como un hermano -insistió Lynley-. Al fin y al cabo, era una chica atractiva. Debían verse a menudo. Aquí, en el estudio. Y también en casa de Weaver. De vez en cuando, en la sala de descanso, sin duda, o en alguna cena oficial. Y en la habitación de ella.
– Nunca entré -dijo Jenn-. Solo iba a buscarla, y punto.
– Imagino que salía con ella.
– A ver películas extranjeras en el Arts. Fuimos a cenar alguna vez. Pasamos un día en el campo.
– Entiendo.
– No es lo que usted piensa. No lo hice porque quería… Quiero decir que no podía… ¡Coño!
– ¿Le pidió el doctor Weaver que saliera con Elena?
– Si tanto le interesa, sí. Pensaba que éramos el uno para el otro.
– ¿Y lo eran?
– ¡No!
Lo dijo con tanta vehemencia que la palabra pareció resonar unos segundos en la habitación.
– Escuche -dijo Adam, como si necesitara suavizar de alguna forma la energía de su réplica-, yo era como una carabina, nada más.
– ¿Deseaba Elena una carabina?
Adam agrupó los trabajos diseminados sobre la mesa.
– Tengo demasiado trabajo. Mis estudios, las evaluaciones. En este momento de mi vida no me queda tiempo para las mujeres. Producen complicaciones cuando uno menos lo espera, y no me puedo permitir distracciones. Dedico horas a la investigación cada día. He de leer trabajos, acudir a reuniones.
– Lo cual debe de ser difícil de explicar al doctor Weaver.
Adam suspiró. Apoyó un tobillo sobre la otra rodilla y jugueteó con el lazo de su zapatilla deportiva.
– Weaver me invitó a su casa el segundo fin de semana del trimestre. Quería que conociera a su hija. ¿Qué podía decir? Me había aceptado como ayudante. Se mostraba muy dispuesto a ayudarme. ¿Cómo iba a negarle un favor a cambio de los que él me hacía?
– ¿De qué forma debía ayudarle?
– No quería que se viera con un tipo. Se suponía que yo debía entrometerme entre ellos. El tipo era de Queen's.
– Gareth Randolph.
– Exacto. Le había conocido el año pasado, por medio de la asociación de estudiantes sordos. Al doctor Weaver le molestaba que salieran juntos. Supongo que esperaba… Ya me entiende.
– ¿Que ella se decantara por usted?
Adam apoyó el pie en el suelo.
– De todas formas, a ella no le gustaba el tal Gareth. Me lo dijo. O sea, eran compañeros y le caía bien, pero no era su tipo. Además, sabía cuál era la preocupación de su padre.
– ¿Y cuál era?
– Que terminara… casándose…
– Con un sordo -terminó Lynley-. Lo cual no sería nada extraño, porque ella también es sorda.
Adam se levantó de la silla. Caminó hacia la ventana y miró al patio.
– Es complicado -confesó en voz baja al cristal-. No sé cómo explicárselo. Y aunque lo consiguiera, daría igual. Cualquier cosa que diga le dejará en mal lugar, y no solucionará lo que le ha pasado a ella.
– De todas formas, el doctor Weaver no puede permitirse el lujo de quedar en mal lugar, teniendo en cuenta que la cátedra Penford está en juego.
– ¡Eso no es verdad!
– En tal caso, no perjudicará a nadie que usted me hable con sinceridad.
Adam lanzó una ronca carcajada.
– Es muy fácil decirlo. A usted solo le interesa capturar a un asesino y regresar a Londres. Le da igual que, para conseguirlo, algunas vidas queden destrozadas.
La policía como las Euménides *. Ya había escuchado otras veces tal acusación. Aunque reconocía su parte de verdad (pues debía existir un brazo de la justicia desinteresado, o la sociedad se derrumbaría), la conveniencia de la afirmación le procuró un momento de amarga diversión. Cuando se empuja a la gente hacia el borde del abismo de la verdad, siempre se aferra a la misma forma de rechazo: al ocultar la verdad protejo a alguien, le protejo del daño, del dolor, de la realidad, de la sospecha. Variaciones del mismo tema, en que el rechazo se disfraza de recta nobleza.
– Esta muerte no ha tenido lugar en el vacío, Adam -dijo-. Afecta a todos los que la conocían. Nadie está protegido. Hay vidas que ya han sido destruidas. Es el efecto de todo asesinato. Si no lo sabe, ya es hora de que se entere.
El joven tragó saliva. Lynley percibió el ruido desde el otro lado de la habitación.
– Ella se lo tomaba todo a broma -dijo Adam por fin-. Todo.
– En este caso, ¿qué era?
– La preocupación de su padre porque se casara con Gareth Randolph, que pasara mucho tiempo con los otros estudiantes sordos, pero sobre todo que… Yo diría que él la quería muchísimo, y deseaba que ella le correspondiera de la misma manera. Ella se lo tomaba a broma. Era así.
– ¿Cómo era su relación? -preguntó Lynley, aun a sabiendas de que Adam Jenn no diría nada que traicionara a su mentor.
Adam examinó sus uñas y procedió a torturárselas con la del pulgar.
– Weaver no podía hacer lo bastante por ella. Quería inmiscuirse en su vida, pero siempre parecía… -Hundió las manos en los bolsillos-. No sé cómo explicarlo.
Lynley recordó la descripción que Weaver había efectuado de su hija. Recordó la reacción de Justine Weaver ante dicha descripción.
– ¿Falso?
– Era como si creyera que debía abrumarla de amor y devoción. Como si tuviera que demostrarle continuamente cuánto significaba para él, a fin de que ella llegara a creérselo algún día.
– Supongo que se tomaba molestias adicionales porque ella era sorda. Estaba en un nuevo ambiente. Quería que triunfara, por él y por ella.
– Sé por dónde va. Apunta de nuevo a la cátedra, pero es mucho más que eso. Trascendía sus estudios. Trascendía su sordera. Creo que quería demostrarle su devoción, hasta tal extremo que nunca la veía, al menos por completo.
La descripción se amoldaba perfectamente a las dolorosas declaraciones de Weaver la noche anterior. Los divorcios solían dar lugar a tales circunstancias. Un padre que vive un matrimonio desdichado se siente atrapado entre las necesidades de los hijos y las suyas propias. Si continúa casado para atender a las necesidades de los hijos, recibe la aprobación de la sociedad, pero su personalidad se desmorona. Por otra parte, si rompe el matrimonio para atender a sus propias necesidades, los hijos salen perjudicados. Se requiere un delicado equilibrio entre ambas necesidades, un equilibrio en que el matrimonio se disuelva, los padres separados funden nuevas y provechosas vidas y los hijos salgan indemnes del proceso.
Era el ideal utópico, pensó Lynley, absolutamente improbable, teniendo en cuenta los sentimientos que surgen cuando un matrimonio termina. Incluso cuando la gente actúa de la única manera posible para preservar su paz espiritual, la culpa planta sus semillas más virulentas en esa necesidad. La mayoría de la gente (y él admitía que no se apartaba de la norma) se entregaba de manera invariable a la condenación social, y permitía que la culpa guiara su comportamiento, permitía que su vida fuera dominada por la tradición judeocristiana, la cual enseñaba que no tenía derecho a la felicidad ni a otra cosa que no fuera una vida en la cual las consideraciones egoístas fueran secundarias a la dedicación total a los demás. Daba igual que, como resultado, hombres y mujeres vivieran sumidos en una muda desesperación, pues, mientras vivieran sometidos a los demás, alcanzaban la aprobación de todos aquellos que, ahogados por la misma muda desesperación, se encontraban presos en la misma trampa.
La situación era peor para Anthony Weaver. Para alcanzar la paz espiritual (que la sociedad le negaba, de entrada), había roto un matrimonio y descubierto que la culpa provocada por el divorcio era exacerbada por el hecho de que, al escapar de la desdicha, no solo había dejado a sus espaldas a una niña que amaba y dependía de él; había dejado a una niña minusválida. ¿Qué sociedad le iba a perdonar semejante pecado? Hiciera lo que hiciera, tenía todas las de perder. Si hubiera seguido casado, y dedicado la vida a su hija, habría podido sentirse recto y noblemente desdichado. Al optar por la paz espiritual, había obtenido la cosecha de culpa cuyas semillas estaban plantadas en lo que él y la sociedad consideraban una necesidad ruin y egoísta.
Un examen detenido revelaba que la culpa era el motor principal de muchas clases de devoción. Lynley se preguntó si subyacía tras la devoción de Weaver a su hija. En su mente, Weaver había pecado. Contra su esposa, contra Elena y contra la misma sociedad. La única expiación posible había consistido en entregarse a Elena, allanar sus dificultades, conseguir su cariño. Lynley experimentó una profunda piedad al pensar en la lucha de Weaver por conseguir la aceptación de lo que ya era: el padre de su hija. Se preguntó si Weaver había reunido fuerzas y robado tiempo para preguntar a Elena si ese comportamiento exagerado y ese tormento espiritual eran necesarios para obtener su perdón.
– Creo que nunca la llegó a conocer -dijo Adam Jenn.
Lynley se preguntó si Weaver se conocía a sí mismo. Se levantó.
– ¿A qué hora se marchó anoche, después de que el doctor Weaver le telefoneara?
– Poco después de las nueve.
– ¿Cerró la puerta con llave?
– Por supuesto.
– ¿Hizo lo mismo el domingo por la noche? ¿Siempre la cierra con llave?
– Sí.
Adam señaló con un cabeceo el escritorio de pino y los aparatos (el ordenador, dos impresoras, los floppies y los ficheros).
– Eso vale una fortuna. La puerta del estudio tiene doble cerrojo.
– ¿Y las demás puertas?
– La despensa y el dormitorio no tienen cerradura, pero la puerta principal sí.
– ¿Utilizó alguna vez el videotex para llamar a Elena a sus habitaciones, o a casa del doctor Weaver?
– Sí, en alguna ocasión.
– ¿Sabía que Elena iba a correr por las mañanas?
– Con la señora Weaver. -Adam hizo una mueca-. El doctor Weaver no la dejaba correr sola. No le gustaba que la señora Weaver le pisara los talones, pero el perro también la acompañaba, de modo que la situación era soportable. Quería mucho al perro, y le gustaba mucho correr.
– Sí-dijo Lynley con aire pensativo-. A casi todo el mundo.
Se despidió y salió de la habitación. Dos chicas estaban sentadas en la escalera, con las rodillas dobladas y las cabezas inclinadas sobre un libro de texto abierto. No levantaron la vista cuando pasó a su lado, pero su conversación se interrumpió con brusquedad, y solo se reanudó cuando Lynley llegó al rellano. Oyó la voz de Adam Jenn.
– Katherine, Keelie, estoy a vuestra disposición.
El inspector salió a la fría tarde otoñal.
Miró al cementerio, que estaba al otro lado del Patio de la Hiedra, pensó en su entrevista con Adam Jenn, pensó en la situación derivada de sentirse atrapado entre padre e hija, y se preguntó en especial sobre el significado de aquel violento «¡No!», cuando preguntó al joven si Elena y él estaban hechos el uno para el otro. Y continuaba sin saber más sobre la visita de Sarah Gordon al Patio de la Hiedra de lo que sabía antes.
Consultó su reloj. Pasaban de las dos. Havers aún estaría con la policía de Cambridge. Tenía tiempo suficiente para correr hasta la isla Crusoe. Cuando menos, le proporcionaría algo de información. Fue a casa a cambiarse de ropa.
Capítulo 9
Anthony Weaver contempló la discreta placa colocada sobre el escritorio («P. L. Beck, director de Pompas Fúnebres») y experimentó una oleada de gratitud. El despacho principal del depósito de cadáveres era lo menos fúnebre que el buen gusto podía permitir, y si bien sus cálidos colores otoñales y cómodos muebles no alteraban la realidad que le había traído hasta el lugar, al menos no subrayaban la muerte de su hija con decoraciones sombrías, música de órgano enlatada y lúgubres empleados enlutados.
Glyn estaba sentada a su lado con las manos hundidas en el regazo, los pies apoyados en el suelo y los hombros rígidos. No le miraba.
Tras insistir toda la mañana, la había acompañado a la comisaría de policía donde, pese a las explicaciones de Anthony, la mujer había esperado encontrar el cadáver de Elena y solicitado verlo. Cuando le dijeron que se estaba procediendo a la autopsia del cadáver, pidió permiso para asistir. Y cuando la agente que se encargaba de la recepción, después de lanzar una horrorizada mirada de súplica en dirección a Anthony, respondió con gran alarde de disculpas que no era posible, que estaba prohibido, que la autopsia se llevaba a cabo en otro lugar, nunca en la comisaría, y que de todos modos los miembros de la familia…
– ¡Soy su madre! -gritó Glyn-. ¡Es mía! ¡Quiero verla!
La policía de Cambridge se portó con suma amabilidad. La condujeron de inmediato a una sala de conferencias, donde un preocupado secretario intentó aplacarla con agua mineral, que Glyn rechazó. Un segundo secretario trajo una taza de té. Un guardia de tráfico le ofreció una aspirina. Y en tanto trataban de localizar al psicólogo de la policía y oficial encargado de relaciones públicas, Glyn siguió insistiendo en que quería ver a Elena. Hablaba con voz estridente y tenía las facciones tensas. Cuando no consiguió lo que deseaba, empezó a chillar.
Una oleada de vergüenza invadió a Anthony Weaver. Vergüenza ajena, por la humillante escena que Glyn ofrecía, y vergüenza propia, por avergonzarse de ella. Y luego Glyn se revolvió contra él y le acusó de ser demasiado egocéntrico para ser capaz de identificar el cadáver de su hija, cómo podían saber que se trataba de Elena Weaver, cuyo cuerpo retenían, si no permitían que su madre la identificara, la madre que la había parido, la madre que la amaba, la madre que la crió sola, ¿me oyen?, sola, bastardos, él se desinteresó de la niña al cabo de cinco años, porque ya tenía lo que quería, tenía su preciosa libertad, así que déjenme verla, DÉJENME VERLA…
Soy una roca, había pensado Anthony. Todo cuanto ella diga me deja indiferente. Aunque esta estoica determinación impidió que estallara a su vez, no fue suficiente para evitar que su mente retrocediera en el tiempo y rastreara en sus recuerdos, en un intento de rememorar, ya que no de comprender, qué fuerzas le habían impulsado a vivir con esta mujer.
Tendría que haber sido algo más que sexo: un interés mutuo, tal vez una experiencia compartida, unos antecedentes similares, un objetivo, un ideal. Si alguno de estos elementos los hubiera unido, tal vez habrían sobrevivido, pero todo empezó en una fiesta celebrada en una elegante mansión situada junto a Trumpington Road, donde una treintena de posgraduados que habían trabajado en su campaña habían sido invitados a celebrar la victoria del nuevo parlamentario local. Anthony, desocupado aquella noche, había acudido con un amigo. Glyn Westhompson había hecho lo mismo. Su indiferencia compartida hacia las esotéricas maquinaciones de la política de Cambridge proporcionó la ilusión inicial de compenetración. El exceso de champán dio lugar a la excitación sexual. Cuando él sugirió que se llevaran la botella de champán a la terraza para contemplar los árboles del jardín, teñidos de plata por los rayos de luna, sus intenciones se limitaban a besar, manosear los grandes pechos que se transparentaban detrás de su blusa y deslizar la mano entre sus muslos.
Pero la terraza estaba a oscuras, la noche era muy calurosa y la reacción de Glyn no fue la que él esperaba. La respuesta a su beso le pilló por sorpresa. La boca ansiosa de Glyn engulló su lengua. Una mano desabotonó su blusa y soltó su sujetador, mientras la otra se deslizaba en el interior de sus pantalones. Glyn gimió de placer al comprobar su erección. Levantó una pierna y balanceó las caderas. Anthony perdió la conciencia de sus actos. Solo deseaba penetrarla, sentir el calor y la suave succión húmeda de su cuerpo, alcanzar el orgasmo.
No hablaron. Utilizaron la balaustrada de piedra de la terraza a modo de fulcro. La depositó encima y Glyn se abrió de piernas. Hundió su pene una y otra vez en su cálida entraña, esforzándose en llegar al orgasmo antes de que alguien saliera a la terraza y los sorprendiera, mientras ella le mordía el cuello, jadeaba y tiraba de su pelo. Fue la única vez en su vida que, al hacer el amor, pensó en la palabra «follar». Y cuando terminó, no recordaba su nombre.
Cinco, o tal vez siete, graduados salieron a la terraza antes de que Glyn y él se separaran. Alguien dijo: «¡Caramba!», y otro comentó: «A mí, tampoco me importaría». Todos rieron y se adentraron en el jardín. Impulsado sobre todo por las burlas, Anthony rodeó a Glyn entre sus brazos, la besó y murmuró con voz hueca: «Vamonos de aquí, ¿vale?». Porque, de alguna forma, marcharse con ella ennoblecía el acto, los transformaba en algo más que dos cuerpos sudorosos, concentrados en la copulación sin intelecto ni alma.
Se fue con él a la destartalada casa de la calle Hope que Anthony compartía con tres amigos. Pasó la noche, y la siguiente, revolcándose con él en el delgado colchón que servía de cama. Comía un poco cuando le apetecía, fumaba cigarrillos franceses, bebía ginebra inglesa y le conducía una y otra vez al dormitorio, al colchón tendido sobre el suelo. Se mudó al cabo de dos semanas; primero, dejó una prenda de ropa, después, un libro, otro día llegó con una lámpara. Nunca hablaron de amor. Nunca se enamoraron. Se limitaron a casarse, lo cual, al fin y al cabo, era la mejor forma de dar validez pública al hecho de haber mantenido relaciones sexuales con una mujer que no conocía.
La puerta del despacho se abrió. Un hombre, seguramente P. L. Beck, entró. Al igual que el despacho, nada en su indumentaria daba a entender que su negocio fuera la muerte. Vestía una chaqueta cruzada azul y pantalones grises. Una corbata Pembroke formaba un lazo perfecto en su cuello.
– ¿Doctor Weaver? -preguntó. Giró sobre sus talones hacia Glyn-. ¿Señora Weaver?
Había hecho su trabajo. Era una manera artística de evitar llamarlos por el nombre, del mismo modo que obvió falsas condolencias por la muerte de una muchacha que no conocía.
– La policía me avisó de su llegada. Me gustaría acabar cuanto antes con estos trámites. ¿Les apetece algo? ¿Té, café?
– No, gracias -respondió Anthony. Glyn permaneció en silencio.
El señor Beck tampoco aguardó su respuesta. Se sentó y dijo:
– Tengo entendido que el cuerpo sigue en poder de la policía. Es posible que pasen algunos días antes de que nos lo entreguen. Ya se lo han comunicado, ¿verdad?
– No. Dijeron que estaban realizando la autopsia.
– Entiendo. -Juntó las manos con aire pensativo y apoyó los codos sobre el escritorio-. Suelen tardar varios días en efectuar las pruebas. Estudios de los órganos, estudios de los tejidos, informes toxicológicos. En una muerte repentina, el procedimiento es rápido, sobre todo si el… -lanzó una veloz mirada de preocupación en dirección a Glyn-, si el fallecido se encontraba bajo los cuidados de un médico. Sin embargo, en un caso como este…
– Lo comprendemos -dijo Anthony.
– Un asesinato -puntualizó Glyn. Apartó los ojos de la pared y los clavó en el señor Beck, aunque su cuerpo no se movió ni un milímetro-. Se refiere a un asesinato. Dígalo. No embellezca la verdad. Ella no es la «fallecida». Es la víctima. Fue un asesinato. Aún no me he acostumbrado, pero, si lo oigo bastantes veces, surgirá en mi conversación con naturalidad. Mi hija, la víctima. La muerte de mi hija, el asesinato de mi hija.
El señor Beck miró a Anthony, quizá con la esperanza de que dijera algo en respuesta a la invectiva, quizá suponiendo que Anthony ofrecería unas palabras de consuelo o apoyo a su ex esposa. Como Anthony siguió en silencio, el señor Beck se apresuró a continuar.
– Tendrán que comunicarme el lugar y la hora en que se celebrará el funeral, y dónde será enterrada. Tenemos una bonita capilla, si quieren que se celebre aquí. Y, si bien sé lo difícil que será para ambos, han de decidir si quieren una exposición pública.
– ¿Una exposición…? -Anthony notó que se le ponía la carne de gallina, solo de pensar en su hija expuesta a la curiosidad de los morbosos-. No es posible. Ella no es…
– Yo sí quiero.
Anthony observó que las uñas de Glyn se habían puesto blancas, por la presión que ejercían sobre las palmas.
– No lo quieres. No te puedes imaginar su aspecto.
– Haz el favor de no decidir por mí. Dije que la vería, y lo haré. Quiero que todo el mundo la vea.
– Podemos realizar algunos arreglos -intervino el señor Beck-. Con un poco de maquillaje y masilla, nadie se dará cuenta de los daños…
Glyn se inclinó hacia delante con brusquedad. El señor Beck se encogió, como para protegerse.
– No me está escuchando. Quiero que los daños se vean. Quiero que todo el mundo se entere.
Anthony quiso preguntar: «¿Y qué ganarás con eso?», pero ya sabía la respuesta. Glyn había puesto a Elena bajo su custodia, y quería que todo el mundo conociera su fracaso. Durante quince años había cuidado de su hija en una de las zonas más turbulentas de Londres, y Elena había salido de la experiencia con un diente astillado como única señal, a consecuencia de una pelea por el afecto de un quinceañero que había pasado la hora de comer con ella, y no con su novia oficial. Ni Glyn ni Elena habían considerado aquel diente roto una demostración de que Glyn fuera incapaz de cuidar de su hija. Al contrario, fue para ambas la medalla de honor de Elena, su declaración de igualdad, porque las tres muchachas con las que había peleado no eran sordas, pero se habían rendido ante la caja rota de patatas nuevas y las dos cestas metálicas de leche que Elena había requisado de un colmado cercano para utilizarlas como armas defensivas.
Quince años en Londres, un diente roto. Quince meses en Cambridge, una muerte brutal.
Anthony no quiso llevarle la contraria.
– ¿Tiene algún folleto? -preguntó-. ¿Algo que podamos consultar para decidir…?
El señor Beck se mostró ansioso por ayudarlos.
– Por supuesto -dijo, y abrió al instante un cajón del escritorio. Extrajo un cuaderno de anillas cubierto de plástico marrón, con las palabras «Beck e Hijos, directores de Pompas Fúnebres» impresas en letras doradas sobre la portada. Lo tendió a sus clientes.
Anthony lo abrió. Fotografías en color de veinte por veinticinco embutidas entre láminas de plástico. Empezó a pasar las hojas; miraba sin ver, leía sin asimilar. Reconoció diversos tipos de madera: caoba y roble. Reconoció expresiones: resistencia natural a la corrosión, juntas de goma, forros de crespón, revestimiento de asfalto, cerrado al vacío. Como a lo lejos, oyó que el señor Beck recitaba los méritos relativos del cobre, o del acero de dieciséis milímetros de espesor sobre el roble, de la colocación de una bisagra. Le oyó decir:
– Estos ataúdes Uniseal son los mejores. El mecanismo de cierre, juntamente con la arandela, sella la tapa, mientras la soldadura total del fondo también lo sella por completo. Goza de máxima protección para impedir la entrada de… -Vaciló delicadamente. La indecisión se pintó en su rostro. Gusanos, escarabajos, humedad, moho. ¿Cómo decirlo?- los elementos.
Las palabras del cuaderno se hicieron borrosas de pronto.
– ¿Tiene ataúdes aquí? -oyó que preguntaba Glyn.
– Muy pocos. La gente prefiere elegir mediante los folletos. Dadas las circunstancias, le ruego que no se crea en la obligación de…
– Me gustaría verlos.
Los ojos del señor Beck se desviaron hacia Anthony. Dio la impresión de que esperaba algún tipo de protesta.
– Por supuesto -dijo, cuando no se produjo ninguna-. Acompáñeme.
Salieron del despacho. Anthony siguió a su ex esposa y al director funerario. Le habría gustado insistir en que tomaran la decisión en el refugio que representaba el despacho del señor Beck, donde las fotografías les permitirían distanciarse de la realidad un tiempo más, pero sabía que ese intento sería interpretado como otra prueba de su incapacidad. ¿Acaso la muerte de Elena no había servido para ilustrar su inutilidad como padre, para fortalecer una vez más la opinión que Glyn había sostenido durante años, a saber, que su única contribución a la crianza de su hija había consistido en un único y ciego gameto que sabía nadar?
– Aquí están. -El señor Beck abrió una serie de pesadas puertas de roble-. Los dejaré a solas.
– No es necesario -dijo Glyn.
– Pero querrán hablar de…
– No.
Glyn entró en la sala de exposición. Carecía de ornamentaciones o muebles. Solo había unos pocos ataúdes alineados frente a las paredes color perla. Las tapas abiertas revelaban el terciopelo, raso y crespón de su interior, y descansaban sobre pedestales transparentes, altos hasta la cintura.
Anthony se obligó a seguir a Glyn de uno a otro. Todos tenían una discreta etiqueta con el precio, todos contaban con la misma declaración sobre el grado de protección garantizado por el fabricante, todos tenían un forro de volantes, una almohada a juego y una colcha doblada sobre la tapa. Todos poseían un nombre concreto: Azul Napolitano, Álamo Windsor, Roble Otoñal, Bronce Veneciano. Todos poseían un rasgo distintivo: un dibujo en forma de concha, un conjunto de montantes extremos retorcidos como alfeñiques, o delicados encajes en el interior de la tapa. Mientras Anthony recorría con un penoso esfuerzo la exposición, intentó borrar de su imaginación el aspecto que tendría Elena cuando yaciera por fin en uno de aquellos ataúdes, con su cabello derramado sobre la almohada como hebras de seda.
Glyn se detuvo ante un sencillo ataúd gris con forro de raso. Tabaleó con los dedos sobre su superficie. Como obligado por aquel gesto, el señor Beck corrió hacia ellos con los labios fruncidos. Se acarició el mentón.
– ¿De qué es? -preguntó Glyn. Un pequeño letrero colocado sobre la tapa rezaba «Exterior no protector». El precio marcado en la etiqueta era de doscientas libras.
– Conglomerado. -El señor Beck se ajustó nerviosamente su corbata Pembroke y se apresuró a continuar-. Conglomerado bajo una cubierta de franela, con el interior de raso, muy bonito, desde luego, pero el exterior carece de protección, exceptuando la franela; y, para ser sincero, teniendo en cuenta nuestro clima, no les recomiendo este ataúd en particular. Lo tenemos para casos en que existen dificultades… Bueno, dificultades económicas. No creo que deseen para su hija…
Dejó que el tono de voz completara su pensamiento.
– Por supuesto… -empezó a decir Anthony.
– Este ataúd servirá -le interrumpió Glyn.
Anthony se quedó mirando un momento a su ex mujer. Después, reunió fuerzas para hablar.
– No pensarás que voy a permitir que la entierren en esto.
– Me da igual lo que opines -dijo Glyn con voz clara-. No tengo bastante dinero para…
– Yo pagaré.
Ella le miró por primera vez desde que habían llegado.
– ¿Con el dinero de tu mujer? No creo.
– Esto no tiene nada que ver con Justine.
El señor Beck retrocedió un paso. Alisó la etiqueta que marcaba el precio de un ataúd.
– Los dejaré solos para que hablen -dijo.
– No es necesario. -Glyn abrió su gran bolso negro y empezó a rebuscar en su interior. Un llavero tintineó. Una polvera se abrió. Un bolígrafo cayó al suelo-. Aceptará un talón, ¿verdad? Lo hará efectivo mi banco de Londres. Si hay algún problema, puede telefonear para solicitar que lo avalen. Hace años que utilizo sus servicios, de modo que…
– No lo permitiré, Glyn.
La mujer giró sobre sus talones. Golpeó el ataúd con la cadera y la tapa se cerró con un ruido sordo.
– ¿No vas a permitir qué? -preguntó-. No te ampara ningún derecho.
– Estamos hablando de mi hija.
El señor Beck se encaminó hacia la puerta.
– Quédese donde está. -La ira tiñó de rojo las mejillas de Glyn-. La hija a la que abandonaste, Anthony, no lo olvides. Conseguiste lo que querías. Todo. Ya no tienes ningún derecho.
Talonario en mano, se agachó para recoger el bolígrafo. Empezó a escribir, utilizando la tapa del ataúd como soporte.
Su mano temblaba. Anthony extendió la mano hacia el talonario.
– Glyn, por favor. Por el amor de Dios.
– No. Yo pagaré. No quiero tu dinero. No puedes comprarme.
– No intento comprarte. Solo quiero que Elena…
– ¡No pronuncies su nombre! ¡Ni se te ocurra!
– Los dejo -dijo el señor Beck, y no hizo caso del perentorio «¡No!» de Glyn.
La mujer continuó escribiendo. Empuñaba el bolígrafo como un arma.
– Ha dicho doscientas libras, ¿verdad?
– No lo hagas -suplicó Anthony-. No conviertas esto en otra batalla entre nosotros.
– Llevará el vestido azul que mamá le regaló para su último cumpleaños.
– No podemos enterrarla como a un mendigo. No te lo permitiré. No puedo.
Glyn arrancó el talón.
– ¿Adónde ha ido ese hombre? -preguntó-. Aquí está su dinero. Vamonos.
Se encaminó hacia la puerta.
Anthony la cogió del brazo.
Glyn se soltó.
– Bastardo -siseó-. ¡Bastardo! ¿Quién la crió? ¿Quién dedicó años a dotarla de un lenguaje? ¿Quién la ayudó a hacer los deberes, secó sus lágrimas, lavó su ropa y se quedó con ella por las noches cuando estaba enferma? Tú no, bastardo. Ni tampoco tu frígida mujer. Es mi hija, Anthony. Mi hija. Es mía. Y la enterraré como yo crea conveniente. Porque, al contrario que tú, no persigo un puesto de campanillas, y me importa un bledo lo que piensen los demás.
Anthony la examinó con un súbito y curioso desapasionamiento, y se dio cuenta de que no veía dolor. No veía devoción de una madre hacia su hija, nada que demostrara la magnitud de la pérdida.
– Esto no tiene nada que ver con el entierro de Elena -dijo, al comprender por fin-. Sigues en guerra conmigo. Ya no estoy seguro de que lamentes su muerte.
– ¿Cómo te atreves? -susurró Glyn.
– ¿Has llorado, Glyn? ¿Sientes dolor? ¿Sientes algo que no sea la necesidad de utilizar el asesinato para vengarte un poco más? Nada sorprendente, por cierto. Al fin y al cabo, casi toda tu vida la has dedicado a ello.
No intuyó el golpe que se aproximaba. Glyn le abofeteó con la mano derecha, y sus gafas cayeron al suelo.
– Asqueroso…
Levantó la mano para golpearle de nuevo.
Anthony aferró su muñeca.
– Has tardado años en hacerlo. Solo lamento que no hayas tenido el público adecuado.
La apartó a un lado. Glyn se derrumbó sobre el ataúd gris, pero aún no estaba vencida.
Escupió las palabras.
– No me hables de dolor. Nunca, jamás, me hables de dolor.
Volvió la cara y extendió las manos sobre el ataúd, como si quisiera abrazarlo. Empezó a llorar.
– No tengo nada. Ella ya no existe. No puedo recuperarla. Nunca podré… -Tiró de la franela que cubría el ataúd-. Pero tú, sí. Tú aún puedes, Anthony. Ojalá te mueras.
A pesar de sus palabras, Anthony experimentó una súbita oleada de horrorizada compasión. Después de tantos años de enemistad, después de los momentos transcurridos en la funeraria, no habría creído posible que sintiera algo por ella, salvo odio, pero aquellas palabras, «tú puedes», le habían revelado el inmenso dolor de su ex mujer. Tenía cuarenta y seis años. Nunca podría volver a ser madre.
Daba igual que la idea de traer al mundo otro hijo que sustituyera a Elena fuera impensable, que hubiera perdido la razón en el momento que contempló el cadáver de su hija. Pasaría el resto de su vida sumido en las tareas académicas para evitar el recuerdo de su rostro destrozado, de la cuerda que rodeaba su cuello, pero en cualquier caso podría tener otro hijo, a pesar del dolor que le atormentaba en estos momentos. Aún le quedaba esa posibilidad. Pero a Glyn, no. La realidad incontrovertible de su edad duplicaba su dolor.
Avanzó un paso hacia ella y posó una mano sobre su espalda temblorosa.
– Glyn, yo…
– ¡No me toques!
Se apartó de él, resbaló y cayó sobre una rodilla.
La delgada franela que cubría el ataúd se rasgó. La madera era frágil y vulnerable.
***
Lynley se detuvo cuando avistó Fen Causeway. Notaba los latidos del corazón en el pecho y los oídos. Buscó su reloj en el bolsillo. Lo abrió, jadeante, y comprobó el tiempo transcurrido. Siete minutos.
Meneó la cabeza y se dobló casi por la mitad, con las manos sobre las rodillas, resollando como en un caso de enfisema no diagnosticado. Apenas un kilómetro de carrera y se sentía acabado. Dieciséis años de fumar se habían cobrado su tributo. Diez meses de abstinencia no bastaban para redimirle.
Avanzó tambaleante hacia las gastadas tablas de madera que formaban un puente entre la isla de Robinson Crusoe y Sheep's Green. Se apoyó contra la barandilla metálica, echó hacia atrás la cabeza y engulló aire como un hombre al que hubieran salvado de ahogarse. El sudor bañaba su rostro y mojaba su jersey. Qué maravillosa experiencia era correr.
Se volvió con un gruñido y apoyó los codos sobre la barandilla. Dejó caer la cabeza mientras recuperaba el aliento. Siete minutos, pensó, y poco más de un kilómetro. La chica habría recorrido el mismo trayecto en menos de cinco.
No cabía la menor duda. Corría cada día con su madrastra. Era una corredora de larga distancia. Corría con el equipo de campo traviesa de Cambridge. Si su calendario no mentía, corría con «Liebre y Sabuesos» desde enero, y tal vez desde antes. En función de la distancia que pensara correr aquella mañana, su ritmo habría sido diferente. En cualquier caso, era inimaginable que alguien tardara más de diez minutos en llegar a la isla, independientemente de la ruta que eligiera. Si tal era el caso, a menos que la muchacha se hubiera parado en algún momento de la carrera, habría llegado al lugar del crimen no más tarde de las seis y veinticinco.
Levantó la cabeza cuando recobró el aliento. Aunque la niebla no hubiera invadido el día anterior la mayor parte de la zona, debía admitir que era un sitio ideal para un crimen. Sauces, alisos y hayas (ninguno había perdido por completo las hojas) creaban una pantalla impenetrable que ocultaba la isla, no solo desde el puente de la carretera que se arqueaba sobre su extremo sur para dar entrada a la ciudad, sino también desde el sendero peatonal que corría a lo largo del río, a menos de tres metros de distancia. Cualquiera que deseara cometer un crimen en este lugar gozaba de total impunidad. Aunque algún peatón ocasional hubiera mirado el puente más largo que comunicaba Coe Fen con la isla para dirigirse desde allí al sendero, aunque algún ciclista hubiera atravesado Sheep's Green o pedaleado paralelo al río, la oscuridad que reinaba a las seis y media de una fría mañana de noviembre habría permitido al asesino golpear y estrangular a Elena Weaver sin que nadie le viera. Nadie se habría aventurado en la zona a las seis y media, salvo su madrastra. Y su presencia había sido eliminada mediante una simple llamada por videotex, una llamada efectuada por alguien que conocía lo bastante a Justine para saber que, si podía librarse, no correría sola a la mañana siguiente.
Había corrido, por supuesto, pero el asesino tuvo la suerte de que eligió otra ruta. Si había sido una cuestión de suerte.
Lynley se apartó de la barandilla y caminó por el puente hacia la isla. Un alto portal de madera que daba acceso al extremo norte estaba abierto. Lynley entró y vio un cobertizo, con bateas apiladas a un lado y tres bicicletas viejas apoyadas contra sus puertas verdes. En su interior, tres hombres protegidos del frío con gruesos jerséis estaban examinando un agujero de una batea. Las luces fluorescentes del techo teñían de amarillo su piel. El olor a barniz náutico pesaba en el aire. Surgía de un banco de trabajo, sobre el cual descansaban dos bidones abiertos, con pinceles apoyados sobre la parte superior. También se desprendía de dos bateas más, recién restauradas, que se secaban sobre caballetes para serrar.
– Son una pandilla de idiotas -dijo un hombre-. Mira qué porrazo le han dado. Puro descuido. No tienen el menor respeto.
Otro hombre levantó la vista. Lynley observó que era bastante joven; no pasaba de los veinte. Era pecoso, llevaba el cabello largo y un botón de circonita en el lóbulo de una oreja.
– ¿Pasa, tío?-dijo.
Los otros dos dejaron de trabajar. Eran mayores y de aspecto cansado. Uno miró a Lynley de arriba abajo, tomando nota de su uniforme de corredor improvisado, compuesto de tweed marrón, lana azul y piel blanca. El otro se dirigió al extremo opuesto del cobertizo. Conectó una fijadora eléctrica y procedió a atacar con saña el costado de una canoa.
Después de haber visto el anuncio oficial que restringía el acceso al extremo sur de la isla, Lynley se preguntó por qué Sheehan no había actuado igual en esta parte. No tardó en descubrirlo.
– Nadie nos va a cerrar por una mierda de nada -comentó el joven.
– Cierra el pico, Derek -dijo el hombre mayor-. Se trata de un asesinato, no de una damisela en apuros.
Derek movió la cabeza en un gesto de burla. Sacó un cigarrillo de los tejanos y lo encendió con una cerilla que rascó en el suelo, indiferente a la cercanía de varias latas de pintura.
Lynley se identificó y preguntó si alguno de ellos conocía a la chica. Solo que era de la universidad, respondieron. No tenían más información que la suministrada por la policía, cuando se presentó en el cobertizo la mañana anterior. Solo sabían que habían encontrado el cadáver de una universitaria en el extremo sur de la isla, con la cara machacada y una especie de cuerda alrededor del cuello.
Lynley preguntó si la policía había rastreado la parte norte.
– Pululaban por todas partes -contestó Derek-. Entraron por el portal antes de que llegáramos aquí. Ned estuvo todo el día mosqueado por eso. -Gritó por encima del ruido procedente de la lijadura-. ¿No es verdad, tío?
Si Ned le oyó, no lo demostró. Estaba concentrado en la canoa.
– ¿Han reparado en algo anormal? -preguntó Lynley.
Derek expulsó humo por la boca y lo sorbió con la nariz. Sonrió, complacido, al parecer, con el efecto.
– ¿Aparte de dos docenas de polis reptando entre los matorrales, con la esperanza de cargar el mochuelo a tíos como nosotros?
– ¿A qué se refiere? -preguntó Lynley.
– A lo de siempre. Se cargan a un putón de la universidad. La bofia prefiere enchironar a alguien de la zona, porque, si a los mongolos de la universidad no les gusta el rollo, se armará un cirio de mil demonios. Pregunte a Bill cómo son las cosas por aquí.
Bill no parecía muy dispuesto a explayarse sobre el tema. Cogió una sierra para cortar metales del banco de trabajo y atacó un trozo estrecho de madera sujeto por una vieja prensa de tornillo roja.
– Su hijo trabaja en el periódico local -dijo Derek-. La pasada primavera se encargó de seguir una historia sobre un tipo que, en teoría, se suicidó. A la uni no le gustó el curso que tomaba la historia y decidió cortar por lo sano. Así son las cosas en estos andurriales, señor. -Movió un sucio pulgar en dirección al centro de la ciudad-. A la uni le gusta dar por el saco a los del pueblo.
– ¿No había terminado eso? -preguntó Lynley-. La enemistad entre universitarios y ciudadanos.
– Depende de a quién pregunte -habló por fin Bill.
– Sí, terminó -añadió Derek-, desde el punto de vista de esos sabihondos. No ven los problemas hasta que se los encuentran de morros. Es diferente cuando se codean con gente como nosotros.
Lynley reflexionó sobre las palabras de Derek mientras regresaba al extremo sur de la isla y pasaba por debajo del cordón policial. ¿Cuántas veces había escuchado variaciones sobre el mismo tema, pronunciadas con solemnidad casi religiosa, durante los últimos años? El sistema de clases ya no existe, está muerto y enterrado. Siempre lo afirmaba, con sinceridad bienintencionada, alguien cuya carrera, educación o dinero le cegaban a la realidad de la vida. Paralelamente, aquellos que carecían de carreras brillantes, aquellos cuyos árboles familiares no hundían profundamente sus raíces en suelo inglés, aquellos que no tenían acceso a una fuente de dinero constante, ni a la esperanza de ahorrar unas libras de su paga mensual, eran conscientes de los insidiosos estratos sociales de una sociedad que negaba la existencia de dichos estratos, al tiempo que etiquetaba a un hombre por el sonido de su voz.
La universidad debía ser la primera en negar la existencia de barreras entre académicos y ciudadanos. ¿Y por qué no? Aquellos que se convierten en los principales arquitectos de las murallas son los menos constreñidos por su presencia.
De todos modos, se le hacía cuesta arriba atribuir la muerte de Elena a la resurrección de un conflicto social. Si un habitante de la localidad estuviera involucrado en el crimen, su instinto le decía que también estaría involucrado con Elena, pero hasta el momento no había descubierto ningún indicio de esa posibilidad. Estaba seguro de que cualquier sendero que condujera a una rencilla entre académicos y ciudadanos era infructuoso.
Caminó por la senda de tablas que la policía de Cambridge había dispuesto desde el portal de hierro forjado de la isla hasta el lugar del crimen. El equipo de analistas había recogido todas las pruebas potenciales. Solo quedaba el perímetro de una fogata, medio enterrado frente a una rama caída. Se sentó sobre ella.
A pesar de las dificultades que existían en el departamento forense de la policía de Cambridge, el equipo había realizado una buena tarea. Habían investigado las cenizas de la fogata, y daba la impresión de que se habían llevado una parte.
Vio la huella de una botella en la tierra húmeda cercana a la rama, y recordó la lista de objetos que Sarah Gordon había afirmado ver. Reflexionó sobre el detalle y se imaginó a un asesino lo bastante inteligente como para utilizar una botella de vino sin abrir, tirar el vino al río y, a continuación, lavar la botella por dentro y por fuera, y hundirla en la tierra para que pareciera parte de la basura desperdigada por la zona. Manchada de barro, daría la impresión de que llevaba semanas en el lugar. Si estaba mojada por dentro, lo atribuirían a la humedad. Llena de vino, se ajustaba a la descripción, todavía deficiente, del arma utilizada para golpear a la muchacha. Si ese era el caso, ¿cómo demonios iban a seguir el rastro de una botella en una ciudad donde los estudiantes guardaban bebidas en sus habitaciones?
Se levantó de la rama y caminó hacia el claro donde habían escondido el cadáver. Nada indicaba que la mañana anterior un montón de hojas había camuflado un asesinato. Collejas, hiedra inglesa, ortigas y fresas salvajes seguían enredadas, a pesar de que gente habituada a desentrañar la verdad había examinado y evaluado cada hoja de cada planta. Se desvió hacia el río y contempló la amplia extensión de tierra pantanosa que constituía Coe Fen; a lo largo de la orilla más alejada se alzaban los edificios color beige de Peterhouse. Los estudió y admitió que los veía con claridad, admitió que desde esta distancia las luces, en especial la luz de la cúpula de linterna perteneciente a un edificio, se distinguirían aun en la niebla más impenetrable. También admitió que estaba verificando el relato de Sarah Gordon. Admitió asimismo que no podía decir por qué.
Se alejó del río y captó en el aire el inconfundible olor agrio a vómito humano, apenas una vaharada fugaz. Siguió el rastro hasta la orilla y descubrió un charco coagulado de color pardo verdoso. Era repugnante y lleno de grumos, recorrido por huellas de aves. Mientras se agachaba para examinarlo, recordó el comentario lacónico de la sargento Havers: «Sus vecinos ratificaron sus afirmaciones, inspector, pero siempre puede preguntarle qué tomó para desayunar y comunicarlo al departamento forense para que lo compruebe».
Quizá el problema con Sarah Gordon residía en eso, pensó. Su relato no tenía ningún punto débil. Todo encajaba.
¿Por qué desea encontrar un fallo?, habría preguntado Havers. Su trabajo no consiste en desear fallos, sino en encontrarlos. Y si no los encuentra, siga adelante.
Decidió proceder de esta forma y volvió sobre sus pasos, hasta salir de la isla. Subió por el sendero que conducía al puente de la carretera, donde un portal daba acceso a la calzada y a la calle. Enfrente había un portal similar, y se acercó para ver qué había al otro lado.
Un corredor matutino que viniera junto al río desde St. Stephen tendría tres posibilidades de llegar a Fen Causeway. Un giro a la izquierda y pasaría frente al departamento de Ingeniería, en dirección a Parker's Piece y a la comisaría de policía de Cambridge. Un giro a la derecha y se dirigiría hacia Newnham Road y, si seguía adelante, hacia Barton, algo más lejos. O bien podía seguir recto, cruzar la calle, pasar por este segundo portal y correr hacia el sur, paralelo al río. Comprendió que el asesino de Elena no solo conocía su ruta, sino también estas opciones. Comprendió que el asesino sabía de antemano que solo podía atraparla en la isla Crusoe.
Notó que el frío se abría paso entre sus ropas y volvió sobre sus pasos, sin apresurarse, a fin de conservar el calor. Cuando se desvió por fin de Senate House Passage, en el punto en que Senate House y los muros exteriores de los Colleges Gonville y Caius formaban un túnel por el que soplaba un viento polar, vio que la sargento Havers salía por la puerta de St. Stephen, empequeñecida por las torres y las entalladuras heráldicas que sustentaban el escudo de armas del fundador.
La sargento examinó su indumentaria con rostro inexpresivo.
– ¿Disfrazado, inspector?
– ¿No estoy a tono con el entorno? -preguntó Lynley, acercándose.
– Su camuflaje es insuperable.
– Su sinceridad me abruma. -Explicó lo que había hecho, sin hacer caso de su fruncimiento de cejas cuando se refirió al vómito de Sarah Gordon-. Yo diría que Elena realizó la carrera en cinco minutos, Havers, pero, si estaba concentrada en el ejercicio, es posible que haya disminuido la velocidad. Pongamos diez minutos, máximo.
Havers asintió. Miró en dirección a King's College.
– Si es cierto que el conserje la vio salir a las seis y cuarto…
– Yo diría que dependemos de este dato.
– … llegó a la isla bastante antes que Sarah Gordon, ¿no cree?
– A menos que se detuviera en algún momento de la carrera.
– ¿Dónde?
– Adam Jenn dijo que vive en Little St. Mary's. Está a menos de una manzana de la ruta seguida por Elena.
– ¿Insinúa que se detuvo a tomar un café?
– Tal vez sí, tal vez no; pero, si Adam la fue a buscar ayer por la mañana, no le debió costar mucho encontrarla, ¿verdad?
Se encaminaron hacia el Patio de la Hiedra, se abrieron camino entre las interminables filas de bicicletas y pusieron rumbo a la escalera «O».
– Necesito una ducha -dijo Lynley.
– Mientras no tenga que frotarle la espalda…
Cuando salió de la ducha encontró a la sargento sentada ante el escritorio, examinando las notas que Lynley había escrito la noche anterior. Se había acomodado como si estuviera en su casa, esparciendo sus pertenencias por toda la habitación, una bufanda sobre la cama, otra tirada sobre una butaca, el abrigo caído en el suelo. El contenido de su bolso estaba desparramado sobre el escritorio: lápices, un talonario, un peine de plástico al que le faltaban algunos dientes y un botón de solapa naranja con la inscripción «Un pollo pequeño fue suficiente». Había encontrado una despensa bien equipada en algún lugar del ala, porque había preparado té, que estaba vertiendo en una taza de borde dorado.
– Veo que ha conseguido el mejor servicio de porcelana -dijo Lynley, frotándose el cabello con la toalla.
Havers tabaleó sobre la taza, arrancando un sonido agudo.
– Plástico -dijo-. ¿Podrán sus labios soportar el insulto?
– Aguantarán.
– Estupendo. -Le sirvió una taza-. También había leche, pero flotaban globos blancos en la superficie, de manera que dejé su futuro en manos de la ciencia. -Añadió dos terrones de azúcar, agitó la mezcla con un lápiz y le tendió la taza-. ¿Quiere hacer el favor de ponerse una camisa, inspector? Tiene unos pectorales encantadores, pero la cabeza me da vueltas cuando veo el torso de un hombre.
Lynley accedió a su ruego y acabó de vestirse. Llevó el té a la butaca y se anudó los zapatos.
– ¿Qué ha conseguido? -preguntó a la sargento.
Havers apartó a un lado el cuaderno de notas y giró la silla para mirarle de frente. Descansó el tobillo izquierdo sobre la rodilla derecha, lo cual dejó al descubierto parte de sus calcetines. Eran rojos.
– Tenemos fibras -anunció-, en los dos sobacos de la chaqueta del chándal. Algodón, poliéster y rayón.
– Podrían proceder de cualquier cosa que tuviera en el armario.
– Sí, es cierto. Están buscando algo que concuerde.
– Por lo tanto, no hay nada por ahí.
– No. No exactamente. -Havers exhibió una amplia sonrisa de satisfacción-. Las fibras son negras.
– Ah.
– Sí. Mi hipótesis es que el asesino la arrastró por los sobacos hasta la isla y dejó adheridas las fibras.
Lynley no tragó el anzuelo.
– ¿Qué me dice del arma? ¿Han conseguido determinar qué utilizaron para golpearla?
– Se aferran a la misma descripción. Es liso, pesado y no dejó rastros en el cadáver. El único cambio respecto a lo que sabíamos antes es que han dejado de llamarlo el típico objeto contundente. Han suprimido los adjetivos, pero están buscando otros como demonios. Sheehan insinuó que iba a pedir ayuda porque, al parecer, sus dos patólogos son incapaces de llegar a una clara conclusión, no digamos ya a un acuerdo, sobre nada.
– Me dijo que podía haber problemas con el departamento forense -dijo Lynley. Pensó en el arma, reflexionó sobre el lugar, y dijo-: Podría ser de madera, ¿no cree, Havers?
Como de costumbre, la sargento se mostró de acuerdo con él.
– ¿Un remo, tal vez? ¿Una paleta?
– Yo diría que sí.
– Habrían encontrado algo. Una astilla, una partícula de barniz. Algo habría quedado enganchado.
– ¿No tienen nada de nada?
– Nada en absoluto.
– Vaya mierda.
– Pues sí. Carecemos de pruebas para trabajar en el caso, pero tengo buenas noticias. Maravillosas noticias, de hecho. -Sacó varios folios doblados del bolso-. Sheehan recibió los resultados de la autopsia mientras yo estaba con él. Es posible que no tengamos pruebas, pero tenemos un móvil.
– Lleva diciendo eso desde que nos entrevistamos con Lennart Thorsson.
– Pero esto es mejor que ser denunciado por acoso sexual, señor. Esto va en serio. Si le denuncian por esto, se acabó todo.
– ¿Denunciarle por qué?
Havers le tendió el informe.
– Elena Weaver estaba embarazada.
Capítulo 10
– Lo cual saca a relucir la cuestión de aquellas píldoras anticonceptivas que no se utilizaron, ¿verdad? -continuó Havers.
Lynley sacó sus gafas del bolsillo de la chaqueta, volvió a la butaca y leyó el informe. Estaba embarazada de ocho semanas. Era el catorce de noviembre. Ocho semanas atrás les llevaba a la tercera semana de septiembre, antes de que empezaran las clases. ¿Sería antes de que Elena hubiera llegado a la ciudad?, se preguntó.
– En cuanto le hablé de ella -dijo Havers-, Sheehan se explayó sobre el tema durante diez minutos largos.
Lynley salió de su ensueño.
– ¿Cómo?
– El embarazo, señor.
– ¿Qué hay de ello?
Havers hundió los hombros en señal de disgusto.
– ¿No me estaba escuchando?
– Me estaba remontando en el tiempo. ¿Estaba en Londres cuando quedó embarazada? ¿Estaba en Cambridge? -Desechó los interrogantes por el momento-. ¿Cuál era la opinión de Sheehan?
– Sonaba un poco victoriana, pero, como el propio Sheehan señaló, en este ambiente es preciso concentrarse en lo arcaico, con A mayúscula. Y sus conjeturas no están nada mal, señor. -Utilizó el lápiz para subrayar cada punto con un golpecito sobre su rodilla-. Sheehan sugirió que Elena tenía un lío con un profesor del College. Quedó embarazada. Quiso casarse. El prefirió su carrera. Sabía que estaba acabado si corría la voz de que había dejado embarazada a una estudiante. Ella le amenazó con propagar la noticia, confiando en que le obligaría a complacerla. Pero no salió como había planeado, porque él la asesinó.
– Sigue obsesionada con Lennart Thorsson.
– Todo encaja, inspector. ¿Se acuerda de aquella dirección de la calle Seymour que Elena había escrito en el calendario? La investigué.
– ¿Y…?
– Una clínica. Y según el médico jefe, que se mostró muy complacido de «ayudar a la policía en sus investigaciones», Elena acudió el miércoles por la tarde para una prueba de embarazo. Y sabemos que Thorsson fue a verla el jueves por la noche. Se había rendido a la evidencia, inspector, pero aún fue peor.
– ¿Porqué?
– Las píldoras anticonceptivas que encontramos en su habitación. Caducaban en febrero, pero no las tomó. Creo que Elena tenía la intención de quedarse embarazada, señor. -Havers tomó un sorbo de té-. La típica trampa.
Lynley contempló el informe con el ceño fruncido, se quitó las gafas y las limpió con la bufanda de Havers.
– No le veo la punta. Pudo dejar de tomarlas porque no tenía sentido: no había ningún hombre en su vida. Cuando se presentó uno, la pilló desprevenida.
– Chorradas. Casi todas las mujeres saben de antemano si van a acostarse con un hombre. Lo saben en cuanto le conocen.
– Pero no saben si van a ser violadas, ¿verdad?
– Muy bien. Concedido. Pero hay que saber si Thorsson es de esos.
– Desde luego, pero no es el único, Havers. Hasta es posible que no encabece la lista.
Alguien llamó dos veces a la puerta. Cuando Lynley dio permiso para entrar, el conserje de día de St. Stephen asomó la cabeza.
– Un mensaje -dijo, y le tendió una hoja de papel doblada-. He pensado que sería mejor entregárselo cuanto antes.
– Gracias.
Lynley se puso en pie.
El conserje retrajo el brazo.
– No es para usted, inspector, sino para la sargento.
Havers lo cogió y cabeceó en señal de agradecimiento. El conserje se retiró. Lynley observó a la sargento mientras leía. Su rostro se descompuso. Arrugó el papel y regresó hacia el escritorio.
– Creo que por hoy ya hemos hecho bastante, Havers -dijo con desenvoltura. Sacó su reloj-. Pasan de las… Santo Dios, mire la hora que es. Son más de las tres y media. Quizá debería pensar en…
Havers agachó la cabeza. Lynley vio que rebuscaba en el bolso. No tuvo ánimos para seguir fingiendo. Al fin y al cabo, no eran banqueros. No trabajaban de ejecutivos.
– No funciona -dijo la mujer. Tiró la hoja arrugada a la papelera-. Ojalá me pudiera decir alguien por qué no funciona nada.
– Vuelva a casa. Ocúpese de ella. Yo me encargaré de todo.
– Demasiado trabajo para usted solo. No es justo.
– Es posible que no sea justo, pero es una orden. Vuelva a casa, Barbara. A las cinco ya habrá llegado. Regrese mañana por la mañana.
– Primero, investigaré a Thorsson.
– No es necesario. No va a huir.
– Le investigaré de todas formas.
Cogió el bolso y el abrigo tirado en el suelo. Cuando se volvió, Lynley vio que su nariz y mejillas habían enrojecido.
– Barbara, lo correcto es, en ocasiones, lo más obvio. Lo sabe, ¿verdad?
– Eso es lo más jodido.
– Mi marido no está en casa, inspector. Glyn y él han ido a encargarse de los preparativos del funeral.
– Creo que usted puede proporcionarme la información que necesito.
Justine Weaver desvió la vista hacia el camino particular, donde la luz del atardecer parpadeaba sobre el guardabarros derecho. Frunció el entrecejo, como si intentara decidir qué hacer con él. Se cruzó de brazos y hundió los dedos en las mangas de su gabardina. Si era un gesto destinado a protegerse del frío, no hizo nada por apartarse de la puerta y de la corriente de aire.
– No veo cómo. Ya le he contado todo lo que sé sobre el domingo por la noche y el lunes por la mañana.
– Pero no todo lo que sabe acerca de Elena, me atrevería a decir.
La mujer le miró. Lynley vio que sus ojos eran de un azul luminoso, y que no necesitaba realzarlos con prendas adecuadas. Aunque su presencia en casa a esta hora daba a entender que no había ido a trabajar, iba vestida casi con tanta formalidad como la noche anterior, con una chaqueta cruzada, una blusa abotonada hasta la garganta y estampada con hojas menudas, y pantalones de lana. Llevaba el cabello peinado hacia atrás.
– Creo que debería hablar con Anthony, inspector -respondió.
– ¿De veras? -sonrió Lynley.
En la calle, un bocinazo replicó al timbre de una bicicleta. Muy cerca, tres piñoneros volaron en arco desde el techo al suelo; su canto distintivo (una especie de «cic») sonaba como una conversación repetida de una sola palabra. Aterrizaron sobre el camino particular, picotearon la grava y, como si constituyeran una unidad, volvieron a emprender el vuelo al mismo tiempo. Justine siguió sus evoluciones hacia un ciprés que se alzaba en el extremo del jardín.
– Entre -dijo por fin, y se apartó para dejarle pasar.
Cogió su abrigo, lo dejó sobre el poste de la escalera y le condujo a la sala de estar donde se habían reunido la noche anterior. Sin embargo, esta vez no le ofreció ninguna bebida, sino que se dirigió a la mesita donde se servía el té y realizó leves ajustes en el ramo de tulipanes de seda. Luego, se volvió hacia él, con las manos enlazadas frente a ella. En aquella posición y con aquella indumentaria, parecía un maniquí. Lynley se preguntó qué haría falta para romper su control.
– ¿Cuándo llegó Elena a Cambridge en el primer trimestre de este curso?
– El curso empezó la primera semana de octubre.
– Eso ya lo sé. Me estaba preguntando si llegó antes, quizá para pasar unos días con usted y su padre. Tardaría unos días en aclimatarse al College, diría yo. Su padre querría ayudarla.
La mano derecha de la mujer trepó lentamente por el brazo izquierdo y se detuvo justo sobre el codo, donde la uña del pulgar se hundió en la piel y empezó a trazar círculos.
– Debió llegar a mediados de septiembre, porque el trece celebramos una fiesta con algunos miembros de la facultad de Historia, y ella acudió. Me acuerdo bien. ¿Quiere que mire el calendario? ¿Necesita saber la fecha exacta de su llegada?
– Cuando llegó a la ciudad, ¿se alojó con su marido y usted?
– Si se le puede llamar alojarse. No paraba de salir y entrar. Era muy activa.
– ¿Toda la noche?
La mano de Justine subió hasta el hombro y se detuvo bajo el cuello de su blusa, como acunando su garganta.
– Qué pregunta más extraña. ¿Qué quiere saber, en realidad?
– Elena estaba embarazada de ocho semanas cuando murió.
Un veloz temblor pasó por el rostro de la mujer, más psíquico que físico. Agachó la cabeza antes de que Lynley pudiera verificarlo. Su mano, sin embargo, continuó en la garganta.
– Usted lo sabía -afirmó Lynley.
Justine levantó la vista.
– No, pero no me sorprende.
– ¿Porque salía con alguien? ¿Alguien a quien usted conocía?
La mirada de la mujer se desvió hacia la puerta de la sala de estar, como si esperara ver entrar al amante de Elena.
– Señora Weaver, estamos hablando de un posible móvil del crimen. Si sabe algo, le agradecería que me lo dijera.
– Tendría que ser Anthony, no yo.
– ¿Por qué?
– Porque yo era su madrastra. -Le dirigió una mirada gélida-. ¿Comprende? Carezco de los derechos que usted me atribuye.
– ¿El derecho de hablar sobre esta muerte concreta?
– Por ejemplo.
– A usted no le gustaba Elena, eso es obvio, pero no es un caso único, teniendo en cuenta la situación. Usted es una entre millones de mujeres que no aprecian a los hijos que les han tocado en suerte a través de un segundo matrimonio.
– Hijos que no suelen ser asesinados, inspector.
– ¿La secreta esperanza de la madrastra transformada en realidad? -Vio la respuesta en el instintivo encogimiento de Justine-. No es un crimen, señora Weaver -dijo en voz baja-. No es la primera persona que ve cumplidos sus más funestos deseos.
La mujer se apartó bruscamente de la mesita y caminó hacia el sofá, donde se sentó. No se apoyó ni se hundió en él, sino que se acomodó en el borde, con las manos en el regazo y la espalda tiesa como un huso.
– Le ruego que se siente, inspector Lynley. -Justine continuó cuando el policía se sentó en la butaca de cuero situada frente al sofá-. Muy bien. Sabía que Elena era… -dio la impresión de que buscaba el eufemismo adecuado- sexual.
– ¿Sexualmente activa?
Justine asintió y apretó los labios, como si quisiera borrar el lápiz de labios salmón que llevaba.
– ¿Ella se lo dijo?
– Era obvio. Olía. Cuando mantenía relaciones sexuales, no siempre se molestaba en lavarse después, y es un olor muy característico, ¿verdad?
– ¿Usted no la aconsejó? O bien ¿su marido no habló con ella?
– ¿Sobre su higiene? -Dio la impresión de que Justine se estaba divirtiendo, siquiera de una manera distante-. Creo que Anthony prefería ignorar lo que su nariz le revelaba.
– ¿Y usted?
– Intenté hablar con ella varias veces. Al principio, pensé que no sabía cuidarse. También consideré pertinente averiguar si tomaba precauciones anticonceptivas. La verdad, nunca me dio la impresión de que Glyn y ella sostuvieran muchas conversaciones del tipo madre-hija.
– Supongo que no quiso hablar con usted.
– Al contrario. De hecho, le divirtió bastante lo que yo le dije. Me comunicó que tomaba píldoras desde los catorce años, cuando empezó a follar, para utilizar su terminología, con el padre de un amigo de la escuela. No tengo ni idea de si era verdad o mentira. En cuanto a su higiene personal, Elena sabía cuidar muy bien de sí misma en ese sentido. No se lavaba a propósito. Quería que la gente se enterara de que mantenía relaciones sexuales. En particular su padre, diría yo.
– ¿Qué le dio esa impresión?
– En ocasiones, cuando llegaba muy tarde y aún estábamos levantados, abrazaba a su padre y se restregaba contra él y apretaba la mejilla contra la suya, oliendo como un…
Los dedos de Justine se precipitaron hacia su anillo de bodas.
– ¿Intentaba excitarle?
– Al principio lo pensé. ¿Quién no lo hubiera pensado ante tal comportamiento? Luego, sin embargo, empecé a pensar que solo intentaba manifestarle su normalidad.
– ¿Como un acto de desafío?
– No, en absoluto. Como un acto de sumisión. -Debió leer la siguiente pregunta en su cara, porque se apresuró a continuar-. Soy normal, papaíto. ¿Ves lo normal que soy? Voy a fiestas, bebo y me acuesto con hombres regularmente. ¿No era esto lo que deseabas? ¿No querías una hija normal?
Lynley comprendió que sus palabras reafirmaban el cuadro que Terence Cuff había pintado de manera sesgada la noche anterior, acerca de la relación de Anthony Weaver con su hija.
– Sé que no quería que se expresara mediante signos -dijo-, pero en cuanto a lo demás…
– Inspector, él no quería que fuera sorda. Ni tampoco Glyn, por cierto.
– ¿Elena lo sabía?
– ¿Cómo no iba a saberlo? Se pasaron toda la vida intentando convertirla en una mujer normal, lo único que jamás podría llegar a ser.
– Porque era sorda.
– Sí. -Por primera vez, Justine alteró su postura. Se inclinó hacia delante unos milímetros para subrayar su afirmación-. La-sordera-no-es-normal, inspector.
Esperó un momento antes de proseguir, como si calibrara su reacción. Y Lynley notó que la reacción se producía rápidamente en su interior. Era la aversión que siempre experimentaba cuando alguien hacía comentarios xenófobos, homofóbicos o racistas.
– Usted también quiere convertirla en una persona normal, ¿se da cuenta? Quiere calificarla de normal y condenarme por osar sugerir que ser sordo es ser diferente. Lo leo en su cara. La sordera es algo normalísimo. Exactamente lo que Anthony quería pensar. Por lo tanto, no puede juzgarle por querer describir a su hija del mismo modo que usted acaba de hacer.
Las palabras llevaban implícito un frío y acertado análisis. Lynley se preguntó cuánto tiempo y reflexión había necesitado Justine Weaver para llegar a una deducción tan precisa.
– Pero Elena sí podía juzgarle.
– Y lo hizo.
– Adam Jenn me dijo que la veía en ocasiones, a petición de su marido.
Justine, sonriendo, recobró su anterior postura erguida.
– Anthony confiaba en que Elena se sintiera atraída hacia Adam.
– ¿Pudo ser él quien la dejara embarazada?
– No creo. Adam la conoció el pasado septiembre, en la fiesta que he mencionado antes.
– Pero, si quedó embarazada poco después…
Justine desechó sus ideas con un rápido ademán.
– Mantenía relaciones sexuales frecuentes desde el pasado diciembre. Mucho antes de conocer a Adam. -Pareció anticipar de nuevo su siguiente pregunta-. Se está preguntando cómo lo sé con tanta seguridad.
– Ha pasado casi un año, al fin y al cabo.
– Vino a enseñarnos el traje que se había comprado para el baile de Navidad. Se desnudó para ponérselo.
– Y no se había lavado.
– No se había lavado.
– ¿Quién la acompañó al baile?
– Gareth Randolph.
El chico sordo. Lynley reflexionó en el hecho de que el nombre de Gareth Randolph se estaba convirtiendo en una especie de corriente oculta constante, omnipresente bajo el flujo de información. Pensó en la manera de utilizarle como instrumento de venganza que Elena Weaver podía haber empleado. Si actuaba impulsada por la necesidad de demostrar a su padre que era una mujer normal y funcionante, ¿qué mejor forma de demostrarlo que quedarse embarazada? Le daba lo que él más deseaba: una hija normal, con necesidades normales y emociones normales, cuyo cuerpo funcionaba con total normalidad. Al mismo tiempo, obtenía lo que deseaba, venganza, al escoger como padre de su hijo a un hombre sordo. Era, en el fondo, un círculo de venganza perfecto. De todos modos, se preguntó si Elena había sido tan tortuosa, o si su madrastra utilizaba el embarazo para pintar un cuadro de la chica que sirviera a sus propósitos.
– Desde enero -dijo-, Elena había dibujado un pez en el calendario periódicamente. ¿Significa algo para usted?
– ¿Un pez?
– Un dibujo a lápiz, parecido al símbolo empleado por los cristianos. Aparece varias veces cada semana. Consta en la noche anterior a su muerte.
– ¿Un pez?
– Sí, ya se lo he dicho. Un pez.
– No se me ocurre qué puede significar.
– ¿Una sociedad a la que pertenecía? ¿Una persona con la que salía?
– Pinta su vida como si fuera una novela de espionaje, inspector.
– Da la impresión de algo clandestino, ¿no cree?
– ¿Porqué?
– ¿Por qué no escribir lo que representaba el pez?
– Quizá era demasiado largo. Quizá era más fácil dibujar el pez. No creo que signifique gran cosa. ¿Por qué iba a preocuparla que alguien viera lo que ponía en su calendario personal? Debía ser como taquigrafía, un truco usado para acordarse de algo. Una evaluación, tal vez.
– O una cita.
– Considerando la forma en que Elena telegrafiaba su actividad sexual, inspector, no me la imagino disfrazando una cita en su propio calendario.
– Quizá era necesario. Quizá deseaba que su padre supiera lo que hacía, pero no con quién. Y él debió ver su calendario. La visitaba en su habitación, y es posible que Elena no quisiera dar publicidad al nombre-. Lynley esperó a que respondiera, pero Justine siguió en silencio-. Elena guardaba píldoras anticonceptivas en su escritorio, pero no las tomaba desde febrero. ¿Me lo puede explicar?
– De la manera más evidente, me temo. Quería quedarse embarazada, lo cual no me sorprende. Al fin y al cabo, era de lo más normal. Amar a un hombre, tener un hijo suyo.
– ¿Usted y su marido no tienen hijos, señora Weaver?
El rápido cambio de tema, enlazado de forma lógica a la anterior afirmación, pareció cogerla desprevenida. Entreabrió los labios. Su mirada se desvió hacia la fotografía de la boda que descansaba sobre la mesita de té. Dio la impresión de que enderezaba la espalda todavía más, pero pudo ser como consecuencia del aliento que tomó antes de contestar.
– No tenemos hijos -se limitó a responder.
Lynley esperó a que añadiera algo más, confiando en el hecho de que su silencio solía ser más eficaz que presionar a base de preguntas capciosas. Transcurrieron los segundos. Las hojas de un arce, agitadas por una súbita ráfaga de viento, golpearon el cristal de la ventana. Adoptaron el aspecto de una nube color azafrán.
– ¿Algo más? -preguntó Justine.
Pasó la mano por la raya inmaculada de sus pantalones. Era un gesto que la declaraba vencedora, por el momento, en la batalla entablada entre sus voluntades.
Lynley admitió la derrota y se puso en pie.
– De momento, no -dijo.
Ella le acompañó a la puerta y le entregó el abrigo. Su expresión no era muy diferente de aquella con que le había recibido. Quiso maravillarse de su grado de autocontrol, pero en cambio se preguntó si era una cuestión de dominar sus emociones, o una cuestión de poseer o experimentar tales emociones. Formuló su última pregunta más con la finalidad de verificar esta segunda posibilidad que con la de doblegar su compostura.
– Una artista de Grantchester encontró ayer por la mañana el cadáver de Elena. Sarah Gordon. ¿La conoce?
La mujer se agachó al instante para recoger el tallo de una hoja, caído sobre el suelo de parquet. Frotó con los dedos el lugar donde lo había encontrado. De un lado a otro, tres o cuatro veces, como si el minúsculo tallo hubiera estropeado la madera. Cuando quedó satisfecha, se irguió de nuevo.
– No -contestó. Le miró directamente a los ojos-. No conozco a Sarah Gordon.
Fue una representación osada.
Lynley cabeceó, abrió la puerta y salió al camino particular. Un setter surgió por la esquina de la casa y corrió hacia ellos, con una sucia pelota de tenis en la boca. Pasó como una centella junto al Bentley y saltó al césped, recorrió su perímetro, salvó una mesa blanca de hierro forjado gracias a un ágil brinco y aterrizó a los pies de Lynley. Abrió la boca y depositó la pelota sobre el camino. Meneó la cola esperanzadamente y su pelaje sedoso se onduló como cañas dobladas por el viento. Lynley cogió la pelota y la tiró al otro lado del ciprés. El perro lanzó un ladrido de placer y salió disparado tras ella. Siguió una vez más el perímetro del jardín, saltó una vez más sobre la mesa de hierro forjado y aterrizó una vez más a los pies de Lynley. «Otra vez», decían sus ojos, «otra vez, otra vez».
– Ella siempre venía a jugar con el perro a última hora de la tarde -explicó Justine-. La está esperando. No sabe que ha muerto.
– Adam dijo que el perro corría con Elena y usted por las mañanas -dijo Lynley-. ¿Se lo llevó ayer, cuando fue a correr sola?
– No quería problemas. Me habría dirigido hacia el río. Yo no quería ir por ahí, ni tampoco que me marcara la ruta.
Lynley frotó con los nudillos la cabeza del perro. Cuando paró, el animal utilizó la nariz para devolver la mano a la posición de acariciar. Lynley sonrió.
– ¿Cómo se llama?
– Ella le llamaba Townee.
Justine no se permitió reaccionar hasta llegar a la cocina. Incluso entonces, no se dio cuenta de que estaba reaccionando hasta que vio su mano cerrada con fuerza alrededor de un vaso de agua, como si le hubiera dado un ataque. Abrió el grifo, dejó correr el agua y sostuvo el vaso debajo del líquido.
Experimentó la sensación de que todas las discusiones, todos los momentos de súplica, todos los segundos de vaciedad de los últimos años se habían concentrado en una sola afirmación: «Usted y su marido no tienen hijos».
Ella misma había proporcionado al detective la oportunidad de hacer aquella observación: amar a un hombre, tener un hijo suyo.
Pero aquí no, ahora no, en esta casa no, con este hombre no.
Se llevó el vaso a los labios sin cerrar el agua y se obligó a beber. Llenó el vaso por segunda vez, tragó penosamente por segunda vez. Lo llenó por tercera vez y volvió a beber. Solo entonces cerró el grifo, levantó los ojos del fregadero y miró por la ventana de la cocina al jardín trasero, donde dos aguzanieves grises saltaban sobre el borde de la alberquilla en tanto una robusta paloma torcaz los contemplaba desde el tejado inclinado del cobertizo.
Durante un tiempo había abrigado la secreta esperanza de que le excitaría hasta el punto de hacerle perder el control, en su deseo de poseerla. Se había dedicado incluso a leer libros que aconsejaban, alternativamente, que fuera juguetona, que le mantuviera a distancia, que se convirtiera en la puta de sus fantasías, que sensibilizara su cuerpo a la estimulación, para comprender mejor la de Anthony, que descubriera las zonas erógenas, que exigiera, pidiera, esperara el orgasmo, que variara posiciones, lugares, horas, circunstancias, que fuera fría, que fuera tierna, que fuera sincera, que fuera sumisa. Todos los consejos y lecturas solo habían servido para aturdirla. No la cambiaron. Tampoco alteraron el hecho de que nada (por más suspiros, gemidos, halagos y estimulaciones) logró impedir que Anthony se levantara en el momento crucial, rebuscara en el cajón, abriera el paquete y se enfundara un despreciable protector de látex, como castigo por haberle amenazado, durante una inútil y ardiente discusión, con dejar de tomar las píldoras sin que él lo supiera.
Ya tenía un hijo. No tendría otro. No podía traicionar a Elena de nuevo. La había abandonado, y no empeoraría el rechazo implícito teniendo otro hijo, que quizá consideraría Elena un sustituto de ella o un competidor por el amor de su padre. Tampoco deseaba correr el riesgo de impulsarla a pensar que solo quería satisfacer su egocentrismo, dando vida a un hijo que pudiera oír.
Habían hablado del tema antes de casarse. Fue sincero desde el principio y le comunicó que no habría hijos fruto de su matrimonio, considerando su edad y sus responsabilidades hacia Elena. En aquella época, con veintitrés años y tres de una carrera en la que estaba dispuesta a triunfar, la idea de tener hijos se le antojaba remota. Su atención estaba concentrada en el mundo de las publicaciones y en abrirse paso hacia puestos de responsabilidad. Pero si el paso de diez años le había procurado un alto grado de éxito profesional (con treinta y cinco años era directora de publicaciones de una editorial muy respetada), también puso en evidencia el hecho inmutable de su mortalidad y la necesidad de dejar para la posteridad algo de su creación, y no el producto de otra gente.
Cada mes avanzaba hacia otro ciclo. Cada óvulo se desperdiciaba en un chorro de sangre. Cada negativa de su marido suponía desechar una posibilidad de vida.
Pero Elena se había quedado embarazada.
Justine quiso chillar. Quiso llorar. Quiso sacar su bonita vajilla de porcelana de la alacena y estrellar cada pieza contra la pared. Quiso volcar los muebles, pisotear fotografías enmarcadas y romper las ventanas a puñetazos. En cambio, bajó los ojos hacia el vaso que sostenía y lo depositó con cuidadosa y decidida precisión sobre el inmaculado fregadero de porcelana.
Pensó en las veces que había observado a Anthony mirando a su hija, en la llamarada de amor ciego que había cruzado su rostro. Enfrentada a esta situación, se había sumido en una disciplinada reserva, mordiéndose la lengua para no decir la verdad, corriendo el riesgo de llegar a la conclusión de que no compartía el amor de su marido por Elena. Elena. Las indómitas y contradictorias corrientes vitales que impulsaban sus actos: la inagotable y fiera energía, la curiosidad intelectual, el humor exuberante, la ira pronta. Y siempre, aquella apasionada necesidad de inequívoca aceptación, en continuo conflicto con su deseo de venganza.
Lo había conseguido. Justine se preguntó con cuánta impaciencia aguardaba Elena el momento de descubrir el embarazo a su padre, como pago por el delito bienintencionado pero revelador de desear que fuera como todo el mundo, qué sensación de triunfo habría experimentado al presenciar la turbación de su progenitor. Reflexionó que ella también debería sentirse algo triunfante, por estar en posesión de datos que disiparían para siempre las ilusiones de Anthony acerca de su hija. Decididamente, se alegraba mucho de que Elena hubiera muerto.
Justine se dirigió al comedor, y de allí a la sala de estar. La casa estaba en silencio, solo perturbado por el viento que azotaba las ramas de un viejo liquidámbar. Notó un súbito escalofrío y apoyó la palma de una mano sobre la frente y las mejillas, preguntándose si estaba incubando algún virus. Se sentó en el sofá, las manos enlazadas sobre el regazo, y contempló el pulcro y simétrico montón de carbones artificiales dispuestos en la chimenea.
Le daremos un hogar, había dicho Anthony cuando supo que Elena iría a Cambridge. La colmaremos de amor. No hay nada más importante que eso, Justine.
Por primera vez desde que recibiera el día anterior la perturbadora llamada de Anthony, Justine pensó en cómo afectaría la muerte de Elena a su matrimonio, porque Anthony había hablado en numerosas ocasiones sobre la importancia de proporcionar un hogar estable a Elena fuera del College, y en numerosas ocasiones había aludido a la longevidad de su matrimonio (diez años) como brillante ejemplo de la devoción, lealtad y amor regenerativo que todas las parejas buscan y pocas encuentran, describiéndolo como una isla de tranquilidad a la que su hija podría retirarse y reponer fuerzas para enfrentarse a los desafíos y batallas de su vida.
«Los dos somos Géminis -había dicho-. Somos los gemelos, Justine. Tú y yo, los dos juntos contra el mundo. Ella se dará cuenta. Lo comprenderá. Le prestará apoyo.»
Elena maduraría al calor de su amor marital. Se haría mujer de una forma más plena por haber recibido el influjo benefactor de un matrimonio sólido, feliz, amoroso y unido.
Ese había sido el plan, el sueño de Anthony. Aferrarse a él contra viento y marea les había permitido seguir viviendo en el seno de una mentira.
Justine contempló la fotografía de bodas. Estaban sentados (¿en alguna especie de banco?) y Anthony se encontraba detrás de ella, con el pelo más largo, pero con el bigote recortado de manera más bien conservadora. Llevaba las mismas gafas de montura metálica. Ambos miraban fijamente a la cámara, con una sonrisa apenas esbozada, como si demostrar excesiva felicidad pudiera desmentir la seriedad de su compromiso. Al fin y al cabo, afrontar la tarea de fundar el matrimonio perfecto es algo trascendental. Sin embargo, sus cuerpos no se tocaban en la foto. Los brazos de Anthony no la rodeaban, ni le cubría las manos con las suyas. Era como si el fotógrafo hubiera captado una verdad de la que ellos no eran conscientes, como si la foto no mintiera.
Por primera vez, Justine comprendió cuáles eran las posibilidades si no entraba en acción, aunque no tuviera el menor deseo.
Townee seguía jugando en el jardín delantero cuando se marchó. En lugar de perder tiempo encerrándole en la parte posterior de la casa o en el garaje, le llamó, abrió la puerta del coche y dejó que entrara, indiferente a que manchara de barro el asiento. No tenía tiempo para pensar en problemas menores, como una tapicería manchada.
El coche arrancó con el ronroneo de un motor puesto a punto. Dio marcha atrás hasta Adams Road y se dirigió a la ciudad. Como todos los hombres, era un ser de costumbres, de modo que estaría terminando su jornada cerca de Midsummer Common.
Los últimos rayos del sol se ocultaron tras las nubes, dibujaron franjas de color albaricoque en el cielo, arrojando las sombras de los árboles, de borde tembloroso, sobre la carretera, como siluetas de encaje. Townee lanzó un ladrido de aprobación al ver los setos y los coches que pasaban. Apoyó su peso sobre las patas delanteras y gimió de entusiasmo. Estaba convencido de que se encontraban enzarzados en un juego.
Y era una especie de juego, supuso Justine, pero, si bien los jugadores habían tomado ya sus posiciones, no existían reglas. Y solo el oportunista más hábil lograría transformar los horrores de las últimas treinta horas en una victoria que sobreviviría al dolor.
Los cobertizos de embarcaciones pertenecientes al College estaban alineados en la parte norte del río Cam. Orientados hacia el sur, miraban al otro lado del río, a la verde extensión de Midsummer Common, donde una joven atendía a uno de los caballos. Su cabello pajizo surgía por debajo de un sombrero vaquero, y grandes manchas de barro aparecían en los costados de sus botas. El caballo sacudió la cabeza, agitó la cola y se rebeló contra sus esfuerzos. La muchacha lo controló.
El viento parecía más fuerte y frío en aquel terreno despejado. Cuando Justine salió del coche y enganchó la correa al collar de Townee, tres hojas de papel naranja volaron como pájaros hacia su cara. Las apartó de un manotazo. Una cayó sobre la capota del Peugeot. Vio la foto de Elena.
Era un panfleto de Estusor en el que se solicitaba información. Lo cogió antes de que se alejara y lo guardó en el bolsillo del abrigo. Se encaminó hacia el río.
A esta hora del día, no había ningún equipo de remo en el agua. Solían practicar por la mañana, pero los cobertizos aún seguían abiertos, una hilera de elegantes fachadas situadas frente a los amplios cobertizos, en cuyo interior algunos remeros de ambos sexos terminaban la jornada de la misma manera que la habían iniciado, hablando de la temporada que comenzaría al concluir el trimestre de cuaresma. Se estaban llevando a cabo los preparativos para esa época de competición. La confianza y las esperanzas aún no habían sido todavía barridas por la visión de un bote de ocho remeros inesperado, como si el aire, y no el agua, fuera el elemento contra el que medían sus fuerzas.
Justine y Townee siguieron la lenta curva del río. Townee tiraba de la correa, ansioso por acudir al encuentro de cuatro ánsares que se alejaron de la orilla cuando el perro se acercó. Saltó y ladró, pero Justine arrolló la correa alrededor de su mano y tiró con fuerza.
– Pórtate bien -dijo-. Esto no es una carrera.
Delante de ellos, un solitario remero navegaba a toda velocidad en un bote corto, desafiando al fuerte viento y a la corriente. Justine imaginó que podía escuchar su respiración, pues, a pesar de la distancia y la escasa luz, veía la película de sudor que cubría su rostro, así como el movimiento de su pecho. Caminó hacia el borde del río.
El hombre no levantó la vista mientras se aproximaba a la orilla. Siguió inclinado sobre los remos, con la cabeza apoyada sobre sus manos. Su cabello, escaso en la coronilla y rizado en el resto, estaba mojado y pegoteado al cráneo, como los bucles de un recién nacido. Justine se preguntó cuánto rato llevaba remando, y si la actividad había logrado mitigar las emociones experimentadas al enterarse de la muerte de Elena. Porque sabía la noticia. Justine lo adivinó al verle. Aunque remaba cada día, no lo habría hecho al anochecer, expuesto al viento y al frío cortante, si no necesitara apaciguar sus sentimientos mediante el ejercicio físico.
Alzó los ojos cuando oyó los lloriqueos de Townee, que pugnaba por soltarse. No dijo nada, ni tampoco Justine. Solo se oía el roce de las uñas del perro sobre el sendero, el graznido de los gansos que percibían la proximidad de Townee, y el estruendo del rock-and-roll que surgía de un cobertizo. U2, pensó Justine, una canción que conocía, pero cuyo título no recordaba.
El hombre saltó de la embarcación y se quedó inmóvil en la orilla cerca de Justine. Esta pensó que había olvidado su corta estatura, tal vez unos cinco centímetros menos del metro setenta y ocho que ella medía.
– No sabía qué hacer -dijo el hombre, indicando el bote con un ademán inútil.
– Tendrías que haberte ido a casa.
El hombre lanzó una carcajada casi silenciosa. No era una réplica humorística, sino una afirmación. Acarició con los dedos la cabeza de Townee.
– Tiene buen aspecto. Saludable.
Ella le cuidaba bien.
Justine introdujo la mano en el bolsillo y sacó el panfleto que había volado a su encuentro. Se lo tendió.
– ¿Has visto esto?
Él lo leyó. Recorrió con los dedos las letras impresas en negro y la fotografía de Elena.
– Lo he visto -dijo-. Así me enteré. Nadie me llamó. No lo sabía. Lo vi en la sala de descanso cuando fui a tomar café, a las diez de esta mañana. Y después… -Miró en dirección a Midsummer Common, donde una muchacha guiaba su caballo hacia Fort St. George-. No supe qué hacer.
– ¿Estabas en casa el domingo por la noche, Victor?
El hombre negó con la cabeza sin mirarla.
– ¿Estuvo ella contigo?
– Un rato.
– ¿Y después?
– Volvió a St. Stephen. Yo me quedé en mis aposentos. -La miró por fin-. ¿Cómo averiguaste lo de nosotros? ¿Te lo contó ella?
– En septiembre, durante la fiesta. Te tiraste a Elena durante la fiesta, Victor.
– Oh, Dios mío.
– En el cuarto de baño de arriba.
– Ella me siguió. Entró. Me la…
Se acarició el mentón. Daba la impresión de que aquel día no se había afeitado, porque la barba estaba crecida, como una mancha sobre la piel.
– ¿La desnudaste por completo?
– Joder, Justine.
– ¿Lo hiciste?
– No. Lo hicimos de pie, contra la pared. Yo la levanté. Ella lo quiso así.
– Entiendo.
– Muy bien. Yo también lo quise así. Contra la pared. Tal como suena.
– ¿Te dijo que estaba embarazada?
– Sí.
– ¿Y…?
– ¿Y qué?
– ¿Qué pensabas hacer?
El hombre estaba mirando en dirección al río, y ahora se volvió hacia ella.
– Pensaba casarme con ella.
No era la respuesta que Justine esperaba oír, aunque, pensándolo mejor, no la sorprendió. En cualquier caso, dejaba un pequeño problema sin resolver.
– Víctor -dijo-, ¿dónde estaba tu mujer el domingo por la noche? ¿Qué hacía Rovena mientras tú te tirabas a Elena?
Capítulo 11
Lynley experimentó cierta tranquilidad cuando localizó a Gareth Randolph en las oficinas de Estusor, la extraña sigla con que se bautizaba en la universidad de Cambridge a la Asociación de Estudiantes Sordos. Lo había buscado en sus habitaciones del Queen's College, y de allí le dirigieron a Fenners, el pabellón deportivo de la universidad, donde el equipo de boxeo se entrenaba dos horas al día. Al llegar al más pequeño de los dos gimnasios le asaltaron los olores, particularmente intensos, a sudor, cuero mojado, cinta atlética, tiza y uniformes de entrenamiento sucios. Lynley preguntó a un peso pesado del tamaño de un camión, el cual señaló con su enorme puño en dirección a la salida y dijo que «el gallo» (en referencia al peso gallo de Gareth, al parecer) estaba sentado junto a los teléfonos de Estusor, a la espera de alguna llamada sobre la pájara que habían asesinado.
– Era su mujer -dijo el peso pesado-. Lo está pasando fatal.
Y descargó sus puños como arietes sobre el saco de arena que colgaba del techo, con tal fuerza que el suelo pareció temblar bajo sus pies.
Lynley se preguntó si Gareth Randolph era un luchador destacado en su clase. Reflexionó sobre esta cuestión mientras caminaba hacia Estusor. Anthony Weaver había lanzado acusaciones contra el muchacho que no podía dejar de comparar con el informe de la policía de Cambridge proporcionado a Havers: el arma con la que habían golpeado a Elena no había dejado la menor huella.
Estusor estaba alojada en el sótano de la biblioteca de Peterhouse, no lejos del Centro de Graduados de la universidad, al pie de Little St. Mary's Lane, apenas a dos manzanas del Queen's College, donde Gareth Randolph vivía. Las oficinas se encontraban ubicadas al final de un pasillo de techo bajo, iluminado por brillantes globos de luz. Existían dos medios de acceso, uno por la sala Lubbock, en la planta baja de la biblioteca, y otro desde la calle que corría por la parte posterior del edificio, a unos cincuenta metros del puente peatonal de Mili Lane, por el que Elena tuvo que correr la mañana de su muerte. En la puerta del despacho principal, de cristal opaco, se veían escritas las palabras «Estudiantes Sordos de la Universidad de Cambridge», y debajo la abreviatura «Estusor», sobre dos manos cruzadas con los dedos extendidos y las palmas hacia fuera.
Lynley había meditado largo y tendido sobre la manera de comunicarse con Gareth Randolph. Había acariciado la idea de llamar al superintendente Sheehan y preguntar si la policía de Cambridge contaba con algún intérprete. Nunca había hablado con un sordo y, a juzgar por lo que había averiguado durante las últimas veinticuatro horas, Gareth Randolph carecía de la facilidad de Elena para leer los labios, y de su dominio del lenguaje hablado.
Ya dentro del despacho, sin embargo, comprendió que los problemas se irían solucionando por sí solos. Una muchacha de tobillos nudosos, gafas, trenzas y un lápiz colgado detrás de la oreja estaba hablando con una mujer sentada ante el escritorio, sembrado de panfletos, papeles y libros. Mientras parloteaba y reía, firmaba al mismo tiempo. Se volvió al oír el ruido de la puerta al abrirse. Aquí tengo a mi intérprete, pensó Lynley.
– ¿Gareth Randolph? -dijo la mujer sentada detrás del escritorio, en respuesta a la pregunta de Lynley y previo examen de su tarjeta de identificación-. Está en la sala de conferencias. Bernadette, ¿quieres…? Supongo que usted no firmará, inspector -insinuó a Lynley.
– No.
Bernadette se ajustó mejor el lápiz detrás de la oreja, sonrió con timidez ante esta exhibición de vanidad, y dijo:
– Estupendo. Acompáñeme, inspector. Vamos a ver qué pasa.
Le guió de vuelta por donde Lynley había venido y, a continuación, por un pasillo corto, cuyo techo estaba surcado por tuberías pintadas de blanco.
– Gareth se ha pasado aquí casi todo el día -explicó-. No lo lleva muy bien.
– ¿Lo del asesinato?
– Flipaba por Elena. Todo el mundo lo sabía.
– ¿Conocía usted a Elena?
– Solo de vista. Los demás -extendió los codos como para abarcar toda la zona y, probablemente, a los miembros de Estusor- necesitan que, en ocasiones, les acompañe un intérprete a las clases, para no perderse nada importante. Ese es mi trabajo, por cierto. Me saco un dinero extra para sobrevivir durante el trimestre. De paso, asisto a clases muy interesantes. La semana pasada estuve en una conferencia de Stephen Hawking. No vea lo difícil que me resultó traducirla en signos. Alucines astrofísicos. Era como un idioma extranjero.
– Me lo imagino.
– El aula estaba tan silenciosa como si Dios fuera a aparecer de un momento a otro. Y cuando terminó, todo el mundo se puso en pie y aplaudió… -Se rascó la nariz con el dedo índice-. Es un ser muy especial. Tuve ganas de llorar.
Lynley sonrió. Le caía bien la muchacha.
– Pero nunca interpretó para Elena Weaver…
– Ella no utilizaba intérpretes. Creo que no le gustaban.
– ¿Quería que la gente creyera que podía oír?
– No era eso. Creo que estaba orgullosa de saber leer los labios. Es muy difícil, sobre todo para alguien que ha nacido sordo. Mis padres, que son sordos los dos, solo saben leer «tres libras, por favor» y «sí», pero Elena era sorprendente.
– ¿Estaba muy comprometida con la Asociación de Estudiantes Sordos?
Bernadette arrugó la nariz con aire pensativo.
– No sabría decírselo. Será mejor que se lo pregunte a Gareth. Está ahí dentro.
Entraron en la sala de conferencias, de un tamaño no mayor al de un aula normal. Albergaba una mesa grande rectangular, cubierta de lino verde, a la que estaba sentado un joven inclinado sobre un cuaderno. Pelo lacio cuyo color recordaba a la paja mojada caía sobre su amplia frente y tapaba sus ojos. Mientras escribía, se detenía de vez en cuando para morderse las uñas de la mano izquierda.
– Espere un momento -dijo Bernadette. Abrió y cerró las luces de la puerta.
Gareth Randolph levantó la vista. Se puso poco a poco en pie y, entre tanto, recogió de la mesa un montón de pañuelos de papel usados, que convirtió en una bola. Lynley observó que era un muchacho alto, de tez pálida, en la que resaltaban marcas antiguas de acné juvenil. Iba vestido como la mayoría de los estudiantes, tejanos y una camiseta con la inscripción «¿Cuál es tu signo?», superpuesta sobre dos manos en el acto de realizar un gesto que Lynley no supo interpretar.
El chico no dijo nada hasta que Bernadette habló. Incluso entonces, sin apartar los ojos de Lynley, hizo un ademán para indicar a Bernadette que repitiera su primer comentario.
– Es el inspector Lynley de Scotland Yard -dijo la joven por segunda vez. Sus manos aletearon como veloces y pálidas palomas bajo su cara-. Ha venido a hablar contigo sobre Elena Weaver.
Los ojos del muchacho volvieron a posarse en Lynley. Le examinó de pies a cabeza. Contestó. Sus manos cortaron el aire con brusquedad. Bernadette tradujo al mismo tiempo.
– Aquí, no.
– Muy bien -dijo Lynley-. Donde él quiera.
Las manos de Bernadette tradujeron las palabras de Lynley, pero la joven habló al mismo tiempo.
– Hable a Gareth directamente, inspector. Háblele en segunda persona, no en tercera. De lo contrario, es muy frío.
Gareth leyó y sonrió. Respondió a Bernadette con gestos fluidos. La muchacha rió.
– ¿Qué ha dicho?
– Muy bien, Bernie. Aún haremos de ti una buena muda.
Gareth los condujo por el pasillo hasta un despacho carente de ventilación, al que un radiador proporcionaba excesivo calor. En su interior solo había espacio para un escritorio, estanterías metálicas en las paredes, tres sillas de plástico y una mesa chapada de abedul sobre la que descansaba un módem idéntico a los que Lynley había visto en otros sitios.
Lynley comprendió, en cuanto formuló la primera pregunta, que en este tipo de entrevistas llevaría las de perder. Como Gareth miraba las manos de Bernadette para leer las palabras de Lynley, no tenía oportunidad de captar ninguna expresión reveladora, por fugaz que fuera, si una pregunta le pillaba desprevenido. Para colmo, tampoco podría deducir nada de su tono de voz. Gareth contaba con la ventaja del silencio que definía su mundo. Lynley se preguntó cómo la utilizaría, si llegaba a hacerlo.
– He oído muchas cosas sobre su relación con Elena Weaver -dijo Lynley-. Por lo visto, fue el doctor Cuff, de St. Stephen, quien los puso en contacto.
– Por el bien de Elena -respondió Gareth, mediante secos y precisos ademanes-. Para ayudarla. Tal vez para salvarla.
– ¿Por mediación de Estusor?
– Elena no era sorda. Ese era el problema. Pudo serlo, pero no lo era. Ellos no se lo permitieron.
– ¿A qué se refiere? Todo el mundo dice…
Gareth compuso una expresión malhumorada y cogió un papel. Escribió con un rotulador verde las palabras «Sorda» y «sorda». Subrayó tres veces la S mayúscula y empujó el papel por encima del escritorio.
Bernadette habló mientras Lynley contemplaba las dos palabras. Sus manos incluyeron la conversación de Gareth.
– Lo que quiere decir, inspector, es que Elena era sorda con s minúscula. Era una minusválida. Todos los que vienen aquí, en especial Gareth, son Sordos con S mayúscula.
– ¿S de superior? -preguntó Lynley, recordando la conversación sostenida aquel mismo día con Justine Weaver.
Las manos de Gareth intervinieron.
– Superior no, pero sí diferente. ¿Cómo no íbamos a ser diferentes? Vivimos al margen del sonido, pero es mucho más que eso: la Sordera es una cultura. La sordera es una minusvalía. Elena era sorda.
Lynley señaló la primera de las dos palabras.
– ¿Deseaba que fuera Sorda, como usted?
– ¿Le gustaría que un amigo se arrastrara, en lugar de correr?
– Creo que no le comprendo.
Gareth empujó su silla hacia atrás. Rechinó desagradablemente sobre el suelo de linóleo. Se acercó a la librería y bajó dos grandes álbumes encuadernados en piel. Los tiró sobre el escritorio. En la portada de cada uno estaba escrito la sigla Estusor, y debajo el año.
– Esto es Sordera.
Gareth volvió a sentarse.
Lynley abrió uno de los álbumes al azar. Daba la impresión de ser un registro de las actividades en que habían participado estudiantes sordos durante el año anterior. Cada trimestre tenía una página identificadora, en la que se había escrito con excelente caligrafía «Otoño», «Cuaresma» y «Pascua».
El registro se componía de documentos escritos y fotografías. Abarcaba de todo, desde el equipo de fútbol americano de Estusor, cuyos seguidores golpeaban un enorme tambor para transmitirles su apoyo mediante vibraciones, hasta bailes celebrados con la ayuda de poderosos altavoces que transportaban el ritmo de la música de manera similar, pasando por meriendas campestres y reuniones en las que docenas de manos se movían al unísono, y docenas de rostros resplandecían de entusiasmo.
Bernadette se inclinó sobre el hombro de Lynley.
– Eso se llama hacer la ola, inspector.
– ¿Cómo?
– Cuando todo el mundo levanta las manos a la vez. Como una ola.
Lynley siguió examinando el volumen. Vio tres equipos de remo, dirigidos por timoneles que utilizaban pequeñas banderas rojas; un grupo de percusión compuesto de diez miembros, que utilizaban el movimiento de un metrónomo gigantesco para llevar el ritmo al unísono; sonrientes hombres y mujeres disfrazados que agitaban banderas con la leyenda «Rastrea y Dispara de Estusor»; un grupo de bailarines de flamenco, y otro de gimnastas. En todas las fotografías, los participantes se veían rodeados y apoyados por gente cuyas manos hablaban el lenguaje de la comunidad. Lynley devolvió el álbum.
– Es un grupo impresionante -dijo.
– No es un grupo. Es una forma de vida. -Gareth colocó el álbum en su sitio-La Sordera es una cultura.
– ¿Elena quería ser Sorda?
– No sabía lo que era ser Sorda hasta que llegó a Estusor. La enseñaron a pensar que sorda significaba minusválida.
– Esa no es la impresión que yo he obtenido -dijo Lynley-. Según tengo entendido, sus padres hicieron lo posible para que se adaptara al mundo de los que oyen. La enseñaron a leer los labios. La enseñaron a hablar. Me parece que en ningún momento se les ocurrió que sordo significaba minusválido, especialmente en el caso de su hija.
Las fosas nasales de Gareth se ensancharon.
– Nada, nada de eso -dijo, y sus manos subrayaron con vehemencia sus palabras-. No es posible adaptarse al mundo de los que oyen. Hay que acercar ese mundo a nosotros, demostrarles que somos personas tan buenas como ellas. Su padre quería que simulara oír, que leyera los labios como una buena chica. Que hablara como una buena chica.
– Eso no es un crimen. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo sonoro.
– Ustedes viven en un mundo sonoro. Los que no podemos oír lo llevamos muy bien. No queremos su mundo sonoro. Claro que usted es incapaz de creerlo, porque lo considera especial, en lugar de diferente.
Solo introducía mínimas variaciones en el tema que Justine Weaver había enunciado. Los sordos no eran normales. Ni tampoco la mayor parte del tiempo, los que gozaban del don de la audición, por el amor de Dios.
Gareth continuó.
– Nosotros, Estusor, estábamos con ella. Le dimos apoyo, comprensión, pero él no lo quiso. No quiso que ella nos conociera.
– ¿Su padre?
– Quería fingir que ella oía.
– ¿Qué opinaba Elena al respecto?
– ¿Cómo se sentiría usted si le obligaran a ser lo que no es?
Lynley repitió su anterior pregunta.
– ¿Quería ser Sorda?
– Ella no sabía…
– Comprendo que al principio no supiera qué significaba, que le fuera imposible comprender la cultura, pero, cuando lo entendió, ¿quiso ser Sorda?
– A la larga, lo habría deseado.
Era una respuesta esclarecedora. Los desinformados, una vez informados, no se adherían a la causa.
– Lo cual significa que se asoció a Estusor porque el doctor Cuff insistió. Porque era la única manera de evitar que la expulsaran.
– Al principio, fue así, pero luego empezó a acudir a las reuniones, a los bailes. Empezó a conocer a la gente.
– ¿Empezó a conocerle a usted?
Gareth abrió el cajón central del escritorio. Extrajo un paquete de chicle y desenvolvió una barra. Bernadette extendió la mano para llamar su atención, pero Lynley se lo impidió.
– Dentro de un momento levantará la vista -dijo.
Gareth se demoró más de un momento, pero Lynley pensó que debía resultarle más difícil al muchacho fijar los ojos en el papel de plata, mientras sus dedos trabajaban, que a él esperar su respuesta. Cuando levantó la vista por fin, Lynley dijo:
– Elena Weaver estaba embarazada de ocho semanas.
Bernadette carraspeó.
– Caramba -dijo-. Lo siento -se disculpó.
Sus manos transmitieron la información.
Los ojos de Gareth se desviaron hacia Lynley, y luego se clavaron en la puerta cerrada del despacho. Masticó el chicle con lentitud que pareció deliberada. El perfume dulzón de la goma invadió el aire.
Cuando contestó, sus manos se movieron con tanta lentitud como sus mandíbulas.
– No lo sabía.
– ¿No era su amante?
El joven negó con la cabeza.
– Según su madrastra, salía con alguien fijo desde diciembre del año pasado. Su calendario lo indica con un símbolo: un pez. ¿No era usted? Se la presentaron por esa época, más o menos, ¿verdad?
– La conocí, en efecto, por deseo del doctor Cuff, pero no fui su amante.
– Un tipo de Fenners dijo que ella era la mujer de usted.
Gareth sacó una segunda barra de chicle, la desenvolvió, convirtió en un tubo e introdujo en la boca.
– ¿La amaba?
Bajó la vista de nuevo. Lynley pensó en el montón de pañuelos de papel que había visto al entrar en la sala. Contempló una vez más la cara pálida del muchacho.
– No se llora a quien no se quiere, Gareth -dijo, aunque el joven no prestaba atención a las manos de Bernadette.
– Quería casarse con ella, inspector -dijo Bernadette-. Lo sé porque me lo dijo en una ocasión. Y…
Gareth alzó la vista, como si intuyera el tema de la conversación. Movió las manos con celeridad.
– Le estaba diciendo la verdad -transmitió Bernadette-. Le he dicho que querías casarte con ella. Sabe que la amabas, Gareth. Es obvio.
– En pasado. La amaba. -Los puños de Gareth se movieron sobre su pecho como si fueran a golpear-. Había terminado.
– ¿Cuándo terminó?
– Yo no le gustaba.
– Eso no es una contestación.
– Le gustaba otro.
– ¿Quién?
– No lo sé. Me da igual. Pensé que éramos una pareja, pero no. Eso es todo.
– ¿Cuándo se encargó Elena de aclararle la situación? ¿Hace poco, Gareth?
El joven compuso una expresión hosca.
– No me acuerdo.
– ¿El domingo por la noche, quizá? ¿Por eso discutió con ella?
– Santo Dios -murmuró Bernadette, aunque continuó traduciendo para Lynley.
– No sabía que estaba embarazada. No me lo había dicho.
– Pero sí lo del otro, lo del hombre que amaba. Se lo contó. Fue el domingo por la noche, ¿verdad?
– Inspector, no pensará que Gareth tenía algo que ver con… -saltó Bernadette.
Gareth se inclinó sobre el escritorio y cogió las manos de Bernadette. Realizó unos cuantos signos.
– ¿Qué dice?
– No quiere que yo le defienda. Dice que no hay motivo.
– Estudia ingeniería, ¿verdad? -preguntó Lynley. Gareth asintió-. El laboratorio de ingeniería está cerca de Fen Causeway, ¿no es cierto? ¿Sabía que Elena Weaver iba a correr por allí aquella mañana? ¿La vio correr alguna vez? ¿La acompañó?
– Piensa que la maté porque me rechazó. Piensa que estaba celoso. Se figura que la asesiné porque daba a otro tipo lo que no me daba a mí.
– Es un móvil bastante sólido, ¿no le parece?
Bernadette emitió una tímida protesta.
– Quizá la mató el tío que la dejó embarazada -continuó Gareth-. Quizá no la quería tanto como ella a él.
– Pero no sabe quién era…
Gareth meneó la cabeza. Lynley tuvo la clara impresión de que mentía, aunque en este momento no se le ocurría por qué Gareth Randolph iba a mentir sobre la identidad del hombre que había dejado a Elena embarazada, sobre todo si creía que también era su asesino. A menos que intentara saldar cuentas con el hombre a su estilo, a su debido tiempo. Y, como buen boxeador, la balanza se decantaría de su lado si pillaba a alguien por sorpresa.
Mientras Lynley daba vueltas a la idea, se dio cuenta de que otra razón podía explicar que Gareth no quisiera colaborar con la policía. Si estaba saboreando la muerte de Elena al mismo tiempo que la lloraba, ¿qué mejor manera de prolongar su goce que demorar la hora de entregar al criminal a la justicia? ¿Cuántas veces había creído un amante despechado que un crimen perpetrado por otro era exactamente lo que merecía la persona a la que amaba?
Lynley se puso en pie y cabeceó en dirección al muchacho.
– Gracias por dedicarme parte de su tiempo -dijo, y se volvió hacia la puerta.
En la parte interior de la puerta vio lo que no había podido observar al entrar en la habitación. Colgaba un calendario que mostraba todo el año. Por lo tanto, Gareth Randolph no había desviado los ojos hacia la puerta para evitar su mirada, cuando Lynley le había comentado el embarazo de Elena.
Había olvidado las campanas. También repicaban en Oxford cuando era estudiante, pero los años habían arrinconado el recuerdo. Cuando salió de la biblioteca de Peterhouse y regresó a St. Stephen, la resonante llamada a los fieles a las vísperas creó un telón sonoro, como unas antífonas, a lo largo y ancho de la ciudad. Pensó que este repicar de campanas era uno de los sonidos más alegres de la vida. Lamentó que el tiempo dedicado a la comprensión de la mentalidad criminal le hubiera empujado a olvidar el puro placer de un repique de campanas cuando sopla el viento de otoño.
Se concentró en el sonido, indiferente a todo lo demás, mientras pasaba frente al cementerio de la iglesia de Little St. Mary y se desviaba por Trumpington, donde los timbrazos de las bicicletas y el tintineo de sus engranajes mal engrasados se sumaron al estruendo del tráfico vespertino.
– Ve pasando, Jack -gritó un joven a un ciclista que se alejaba de un colmado-. Nos encontraremos en El Ancla. ¿De acuerdo?
– De acuerdo.
Pasaron tres muchachas, enzarzadas en una acalorada discusión sobre «ese mamón de Robert». Las siguió una mujer de mayor edad, cuyos tacones altos repiqueteaban sobre la calzada, y que empujaba un cochecito de niño, cuyo ocupante lloraba a moco tendido. A continuación, apareció una silueta de sexo incierto, ataviada de negro. De entre los pliegues de su voluminoso abrigo y diversas bufandas surgían las notas quejumbrosas de Swing Low, Sweet Chariot, interpretada a la armónica.
Lynley no dejó de recordar todo el rato las encolerizadas palabras de Gareth, traducidas por Bernadette: «No queremos su mundo sonoro, pero no puede creerlo, ¿verdad?, porque piensa que es especial, en lugar de diferente».
Se preguntó si ahí residía la diferencia crucial entre Gareth Randolph y Elena Weaver. «No queremos su mundo sonoro.» Elena había aprendido a saber en todos los momentos de su vida que algo fallaba, por culpa de los esfuerzos bienintencionados pero tal vez mal enfocados de sus padres. Les habían enseñado a desear algo. ¿Cómo podía confiar Gareth en ganarla para un estilo de vida y una cultura que Elena, desde que nació, había aprendido a rechazar y superar?
Se preguntó cómo habría enfocado cada uno la situación: Gareth dedicado a su gente, esforzándose en integrar a Elena. Y Elena obedeciendo con resignación las directrices del director de su colegio. ¿Habría fingido interés por Estusor? ¿Habría fingido entusiasmo? En caso contrario, si experimentó desprecio, ¿qué efecto habría ejercido sobre un joven obligado por las circunstancias a integrarla en una sociedad tan extraña a todo cuanto la joven había conocido?
Lynley se preguntó qué tipo de culpa habría que imputar a los Weaver por los esfuerzos volcados en su hija. A pesar de que habían intentado crear una fantasía a partir de la realidad que rodeaba la vida de su hija, ¿no la habían proporcionado una forma de oír? Si este era el caso, si Elena se movía con relativa soltura en un mundo en el que Gareth se sentía un extraño, ¿cómo podría el muchacho reconciliarse con el hecho de que se había enamorado de alguien que no compartía ni su cultura ni sus sueños?
Lynley se detuvo ante la puerta del King's College. Divisó luces brillantes en el pabellón del conserje. Contempló la colección de bicicletas alineadas por doquier. Un joven estaba garrapateando algún anuncio en una pizarra situada junto a la puerta, mientras un grupo parlanchín de académicos togados se dirigía hacia la capilla a través del jardín, con ese aire de importancia que se dan los profesores de todos los Colleges cuando acceden al privilegio de pisar la hierba. Escuchó el eco continuado de las campanas. Great St. Mary, justo al otro lado de King's Parade, llamaba sin cesar a la oración. Cada nota se derramaba sobre el vacío de Market Hill, detrás de la iglesia. Cada edificio capturaba el sonido y lo devolvía a la noche. Escuchó, reflexionó. Sabía que era intelectualmente capaz de llegar a la raíz de la muerte de Elena Weaver, pero, a medida que el sonido continuaba expandiéndose en la noche, se preguntó si carecía de prejuicios para llegar a la raíz de la vida de Elena.
Contaminaba su trabajo con las concepciones propias de una persona que oía. No sabía cómo deshacerse de ellas (si era necesario) para discernir la verdad oculta tras el asesinato. De todos modos, sabía que solo llegando a comprender la visión que Elena tenía de sí misma podría llegar a comprender las relaciones que sostenía con los demás. Y de momento, dejando aparte todas las ideas previas centradas en la isla Crusoe, daba la impresión de que estas relaciones explicarían lo que le había ocurrido.
En el extremo más alejado de la parte norte del Patio Delantero, un rombo ámbar de luz se dibujó sobre la hierba cuando la puerta sur de la capilla del King's College se abrió lentamente. El viento transportó el lejano sonido de música de órgano. Lynley se estremeció, subió el cuello de su abrigo y decidió acercarse al College para asistir a las vísperas.
Un centenar de personas se había congregado en la capilla, donde el coro avanzaba por el pasillo y pasaba bajo la magnífica pantalla florentina, en la que había dibujados ángeles con trompetas levantadas. Precedía el coro un sacerdote que portaba una cruz y otro provisto de incienso, que perfumaba el aire helado de la capilla. Todo el mundo, incluida la congregación, quedaba empequeñecido por el impresionante interior de la capilla, cuyo techo en cúpula de abanico se alzaba sobre ellos en un intrincado despliegue de tracería, tachonada periódicamente por los fretados Beaufort y la rosa Tudor. La belleza resultante era austera y elevada, como el vuelo curvado de un pájaro jubiloso, pero recortado contra un cielo invernal.
Lynley tomó asiento en la parte posterior del presbiterio, desde donde podía meditar a distancia sobre La Adoración de los Magos, el lienzo de Rubens que hacía las veces de retablo de la capilla, suavemente iluminado sobre el altar principal. Uno de los Magos estaba inclinado hacia delante, con la mano extendida para tocar al niño, mientras la madre le ofrecía el bebé, como convencida de que no iba a sufrir el menor daño. Y sin embargo, en aquel preciso momento ya debía saber lo que le aguardaba. Ya debía presentir la pérdida que padecería.
Un solitario soprano, un niño tan menudo que su sobrepelliz colgaba a escasos centímetros del suelo, entonó las primeras notas de un Kyrie Eleison, y Lynley levantó los ojos hacia el vitral situado sobre el cuadro. La luz de la luna se filtraba a través del vitral y lo pintaba de un solo color, un azul profundo que se teñía de blanco en el borde externo. Aunque sabía y veía que el vitral reproducía la escena de la crucifixión, la única parte que la luna dotaba de vida era un rostro (soldado, apóstol, creyente o apóstata) cuya boca profería un aullido negro, expresión de un sentimiento que jamás se concretaría.
Vida y muerte, decía la capilla. Alfa y omega. Lynley se encontraba atrapado entre ambas e intentaba desentrañar el significado de las dos.
Cuando el coro empezó a salir al final de la ceremonia y la congregación se levantó, Lynley vio que Terence Cuff se encontraba entre los fieles. Estaba sentado en el extremo más alejado del coro. Se puso de pie y concentró su atención en el Rubens, las manos hundidas en los bolsillos de un abrigo de uno o dos tonos más oscuro que el gris de su cabello. La serenidad del hombre volvió a impresionar a Lynley cuando observó su perfil. Sus facciones no expresaban la menor huella de nerviosismo, como tampoco ninguna reacción a las presiones de su trabajo.
Cuando Cuff se volvió, no se sorprendió al descubrir que Lynley le estaba observando. Cabeceó a modo de saludo, abandonó su banco y se reunió con el inspector junto al tabique del presbiterio. Paseó la vista alrededor de la capilla antes de hablar.
– Siempre vuelvo a King's -dijo-. Dos veces al mes, como mínimo, al igual que un hijo pródigo. Aquí nunca me siento como un pecador en manos de un Dios colérico. Un transgresor de poca importancia, tal vez, pero jamás un auténtico bribón. ¿Qué Dios podría perseverar en su cólera, si alguien solicita su perdón en medio de tal esplendor arquitectónico?
– ¿Siente la necesidad de pedir perdón?
Cuff rió por lo bajo.
– He descubierto que siempre es una imprudencia admitir las propias fechorías en presencia de un policía, inspector.
Salieron juntos de la capilla. Cuff se detuvo ante la bandeja petitoria de latón contigua a la puerta, y dejó caer una moneda de una libra, que se estrelló ruidosamente entre una profusión de monedas de diez y quince. Después, salieron a la noche.
– De esta forma satisfago mis momentáneas necesidades de alejarme de St. Stephen -explicó Cuff, mientras rodeaban el extremo oeste de la capilla en dirección a Senate House Passage y Trinity Lane-. Mis raíces académicas están en King's.
– ¿Fue profesor del colegio?
– Hummm, sí. Ahora me sirve en parte como refugio y en parte como hogar, supongo. -Cuff indicó las agujas de la capilla, que se recortaban contra el cielo nocturno como sombras esculpidas-. Ese es el aspecto que deberían tener las iglesias, inspector. Nadie, desde los arquitectos góticos, ha sabido conmover tan bien con simples piedras. Cualquiera pensaría que el material es suficiente para eliminar la posibilidad de que alguien sienta algo al contemplar el edificio terminado, pero no es así.
Lynley se refirió al primer pensamiento expresado por su interlocutor.
– ¿Qué clase de refugio necesita el director de un College?
Cuff sonrió. A la escasa luz del anochecer, parecía mucho más joven que el día anterior, cuando apareció en su biblioteca.
– Uno que le proteja de las maquinaciones políticas, de las batallas entre personalidades, de las intrigas por ascender.
– ¿Todo dirigido hacia la selección para la cátedra Penford?
– Todo al servicio de una comunidad llena de eruditos cuyas reputaciones hay que conservar.
– Cuenta con un distinguido grupo que se encarga de la conservación.
– Sí. St. Stephen tiene suerte en ese sentido.
– ¿Forma parte de él Lennart Thorsson?
Cuff paró y se volvió hacia Lynley. El viento agitó su cabello y la bufanda color carbón que llevaba anudada alrededor del cuello. Ladeó la cabeza en señal de reconocimiento.
– Es usted muy observador.
Continuaron paseando por detrás de la antigua facultad de Derecho. Sus pasos despertaban ecos en el angosto sendero. Un chico y una chica estaban enzarzados en una violenta discusión en la entrada de Trinity Hall. La muchacha estaba apoyada contra la pared de sillería; tenía la cabeza echada hacia atrás y resbalaban lágrimas sobre sus mejillas. El chico hablaba en tono airado, con una mano apoyada junto a la cabeza de la muchacha y la otra sobre el hombro de esta.
– No lo comprendes -dijo ella-. Nunca tratas de comprender. Creo que ya no quieres comprender. Solo quieres…
– Siempre igual, ¿eh, Beth? Te comportas como si cada noche te la metiera.
Cuando Lynley y Cuff pasaron, la muchacha se llevó la mano a la cara.
– Siempre se reduce todo al mismo toma y daca -dijo Cuff en voz baja-. Tengo cincuenta años y todavía me pregunto por qué.
– Yo diría que es por culpa de los consejos que las mujeres reciben a lo largo de su adolescencia -respondió Lynley-. Protégete de los hombres. Solo quieren una cosa de ti, y en cuanto la consiguen, salen por piernas. No cedas ni un milímetro. No confíes en ellos. De hecho, no confíes en nadie.
– ¿Le diría esas cosas a su hija?
– No lo sé -confesó Lynley-. No tengo hijos. Me gusta pensar que la aconsejaría confiar solo en su corazón, pero siempre he sido un romántico en lo tocante a las relaciones.
– Una extraña predisposición, teniendo en cuenta su ocupación.
– Sí, ¿verdad?
Un coche se aproximó con parsimonia; su indicador señalaba que se dirigía hacia Garret Hostel Lane. Lynley aprovechó la oportunidad que le brindaban los faros para examinar el rostro de Cuff.
– El sexo es un arma peligrosa en un ambiente como este. Peligrosa para cualquiera que lo practique. ¿Por qué no me informó de las acusaciones de Elena Weaver contra Lennart Thorsson?
– Me pareció innecesario.
– ¿Innecesario?
– La chica ha muerto. Consideré inadecuado sacar a la luz algo no probado, algo que solo serviría para dañar la reputación de un profesor. A Thorsson ya le ha costado bastante ascender de categoría en Cambridge.
– ¿Porque es sueco?
– Una universidad no es inmune a la xenofobia, inspector. Me atrevería a decir que un profesor de Shakespeare inglés no habría necesitado salvar los obstáculos académicos que le han planteado a Thorsson durante diez años para demostrar su valía. A pesar de que realizó aquí su tesis doctoral.
– De todos modos, doctor Cuff, en la investigación de un asesinato…
– Haga el favor de prestarme atención. Thorsson no me cae especialmente bien. Siempre he tenido la sensación de que, en el fondo, es un mujeriego, y los hombres de esa clase nunca me han gustado. Sin embargo, es un gran experto en Shakespeare, aunque algo quijotesco, y tiene un sólido futuro por delante. Arrastrar su nombre por el barro a causa de algo indemostrable en este momento me pareció, y aún me parece, un esfuerzo infructuoso.
Cuff hundió ambas manos en los bolsillos del abrigo y se detuvo cuando llegaron a la puerta de St. Stephen. Dos estudiantes que salían corriendo le saludaron a gritos, y él respondió con un cabeceo. Siguió hablando, en voz baja, el rostro oculto por las sombras, dando la espalda a la puerta.
– Además, hay que pensar en el doctor Weaver. Si doy publicidad al asunto para que se lleve a cabo una investigación a fondo, ¿cree que Thorsson vacilará en arrastrar el nombre de Elena por el barro, con tal de defenderse? Si su carrera está en entredicho, ¿qué historia contará sobre el supuesto intento de Elena por seducirle, sobre la ropa que se ponía cuando acudía a sus evaluaciones, sobre su forma de sentarse, sobre lo que decía y cómo lo decía, sobre todo lo que hacía para llevárselo a la cama? Y puesto que Elena no podrá defenderse, ¿qué sentirá su padre? Ya la ha perdido. ¿Vamos a destrozar también su recuerdo? ¿Con qué fin?
– Sería más inteligente preguntarse de qué sirve callarlo todo. Imagino que prefiere ver en la cátedra de Penford a un profesor de aquí.
Cuff le miró directamente a los ojos.
– Sus insinuaciones son muy desagradables.
– Como el asesinato, doctor Cuff. Y no va a discutirme que un escándalo centrado en Elena Weaver provocará que el comité de selección de la cátedra Penford desvíe la vista en otra dirección. Al fin y al cabo, es la dirección más lógica.
– No están buscando lo más lógico, sino lo mejor.
– ¿Basando su decisión en…?
– En el comportamiento de los hijos del aspirante, no, desde luego, por monstruoso que sea.
Lynley extrajo sus conclusiones del adjetivo empleado por Cuff.
– Por lo tanto, no cree en realidad que Thorsson la acosara. Cree que ella se inventó esta historia porque él no se la tiró cuando ella quiso.
– No he dicho eso. Me he limitado a apuntar que no hay nada que investigar. Es la palabra de Thorsson contra la suya, y Elena ya no puede replicar.
– ¿Habló con Thorsson sobre las acusaciones antes de que la asesinaran?
– Por supuesto. Negó todas y cada una de sus acusaciones.
– ¿Cuáles eran, exactamente?
– Que él la intentó convencer de mantener relaciones sexuales, que efectuó avances físicos, tocándole los pechos, los muslos y las nalgas, que Thorsson la arrastró a conversaciones sobre su vida sexual y una mujer con la que se había relacionado tiempo atrás, y de las dificultades que esa mujer tuvo a causa del enorme tamaño de su erección.
Lynley enarcó una ceja.
– Un relato muy imaginativo para que sea producto de una muchacha, ¿no cree?
– En los tiempos que corren, no, pero da igual, porque era imposible demostrarlo. Si no aparecía otra chica que acusara de lo mismo a Thorsson, no podía hacer otra cosa que hablar con él y advertirle. Y eso fue lo que hice.
– ¿No se dio cuenta de que una acusación de acoso sexual era un móvil posible del asesinato? Si otras chicas le acusaran después de que Elena hubiera dado el primer paso, Thorsson se habría encontrado en graves problemas.
– Si hay otras chicas, inspector. Thorsson forma parte del profesorado inglés, y da clases en St. Stephen, desde hace diez años, sin que se haya visto relacionado con ningún escándalo. ¿Por qué esta acusación tan repentina? ¿Y por qué procede de esta muchacha en particular, lo bastante conflictiva para ser objeto de regulaciones específicas, con tal de impedir su expulsión?
– Una chica que terminó asesinada, doctor Cuff.
– No por Thorsson.
– Parece muy seguro de ello.
– En efecto.
– Elena estaba embarazada. De ocho semanas. Y ella lo sabía. Por lo visto, lo descubrió el día antes de que Thorsson la visitara en su habitación. ¿Qué deduce de estos datos?
Los hombros de Cuff se hundieron apenas. Se frotó las sienes.
– Dios mío -dijo-. No sabía que estaba embarazada, inspector.
– ¿Me habría hablado de las acusaciones por acoso sexual de haberlo sabido, o habría insistido en protegerle?
– Estoy protegiendo a los tres: a Elena, a su padre y a Thorsson.
– ¿Está de acuerdo conmigo en que hemos fortalecido el móvil de Thorsson para asesinarla?
– Si es el padre de la criatura.
– Usted no lo cree.
Cuff bajó la mano.
– Quizá no quiera creerlo. Quizá prefiera ver ética y moral donde no existen. Lo ignoro.
Pasaron bajo el portal, desde donde el pabellón del conserje vigilaba las idas y venidas de los miembros del College. Se detuvieron un momento. El conserje de noche había empezado su turno, y desde una habitación situada detrás del mostrador, que delimitaba su espacio laboral, un televisor vomitaba escenas de un telefilme norteamericano de policías, plagado de tiroteos y cuerpos que se desplomaban a cámara lenta, punteados por feroces acordes de guitarra eléctrica. Después, un largo y lento plano de la cara del héroe, que surgía de la niebla, inspeccionaba la carnicería y lamentaba su necesidad de ir por la vida en busca de la justicia. Y un fundido hasta la semana siguiente, cuando más cadáveres se amontonarían en nombre de la justicia y el espectáculo.
– Tiene un mensaje -dijo Cuff desde los casilleros donde había ido a buscar los suyos. Le tendió una hoja pequeña de papel, que Lynley desdobló y leyó.
– Es de mi sargento. -Levantó la vista-. El vecino más cercano de Lennart Thorsson le vio fuera de casa justo antes de las siete de la mañana de ayer.
– Eso no es un delito. Debió de madrugar para preparar el trabajo del día.
– No, doctor Cuff. Frenó el coche frente a su casa cuando el vecino descorría las cortinas del dormitorio. Volvía a casa. Desde otra parte.
Capítulo 12
Rosalyn Simpson subió el último tramo de escaleras que conducían a su habitación, y maldijo por enésima vez su elección, cuando su nombre salió destacado en segundo lugar en el sorteo de habitaciones celebrado durante el último trimestre. Sus maldiciones no tenían nada que ver con la ascensión, aunque sabía que cualquier persona sensata habría elegido la planta baja o algo próximo al retrete. En cambio, se había decidido por la habitación en forma de L de las buhardillas, de paredes inclinadas, muy adecuadas a su dramático despliegue de tapices indios, su suelo de roble crujiente, maldecido por grietas periódicas en la madera, y su habitación extra, apenas más grande que una alacena, que contaba con un lavabo y donde su padre y ella habían encajado una cama. Tenía media docena de huecos, en los cuales había metido de todo, desde plantas a libros. Se trataba de un enorme desván en el cual se refugiaba cuando deseaba desaparecer del mundo (una vez al día, por lo general), con una trampilla en el techo que conducía a un pasadizo, por el cual se accedía a la habitación de Melinda Powell. Este último detalle se le había antojado de lo más original, una forma más bien victoriana de perpetuar su intimidad con Melinda sin que nadie supiera la exacta naturaleza de su relación, algo que en aquel momento Rosalyn deseaba mantener en secreto. El pasadizo había sido el motivo principal de escoger la habitación. Aplacaba a Melinda al tiempo que la tranquilizaba a ella, pero ahora ya no estaba tan segura sobre la decisión, sobre Melinda, o sobre su amor.
Varias cargas la abrumaban. En primer lugar, la mochila que llevaba a la espalda y «el paquetito de golosinas para ti, querida», que su madre le había entregado antes de que se marchara, con lágrimas en los ojos y un temblor en los labios.
– Oh, habíamos forjado tales sueños sobre ti, Ros -dijo, y su tono reveló hasta qué punto la había herido el anuncio de Rosalyn (producto de una insensata promesa de cumpleaños a Melinda).
– Solo es una fase -había dicho su padre más de una vez durante las penosas treinta y dos horas que pasaron juntos. Y lo volvió a repetir cuando Rosalyn se marchó, pero esta vez a su madre-. Los sueños no han muerto, coño. Solo es una fase.
Rosalyn no intentó desengañarlos. Ella también deseaba que solo fuera una fase, y calló que, si se trataba de un transitorio período bohemio, lo vivía activamente desde que tenía quince años. Ni siquiera se le pasó por la cabeza decírselo. Habría necesitado grandes dosis de energía y valentía para sacar el tema a colación. No tenía ganas de discutir.
Rosalyn cambió de sitio la mochila, notó que el paquete de su madre se le clavaba en el omóplato izquierdo y trató de mitigar la carga más pesada y detestable de la culpa. Daba la impresión de que se había enroscado alrededor de su cuello y hombros, como un enorme pulpo cuyos tentáculos nacían de cada parte de su vida. Su religión decía que era malo. Su educación decía que era malo. En la infancia, sus amigas y ellas habían susurrado, lanzado risitas y notado estremecimientos solo de pensar en ello. Sus expectativas siempre se habían centrado en un hombre, un matrimonio y una familia. Y ella continuaba viviendo su vida como un desafío constante.
Casi siempre enfocaba la vida como un puro seguir adelante, un día cada vez, y llenaba su tiempo con distracciones, concentraba su atención en las clases, evaluaciones y prácticas, sin pensar en lo que el futuro reservaba para alguien como ella. En todo caso, si pensaba en el futuro, trataba de enfocarlo desde el punto de vista global de la infancia, cuando su único sueño consistía en ir a la India, dar clases, hacer el bien y vivir dedicada a los demás.
Era un sueño que había perdido toda su definición durante una tarde, cinco años atrás, cuando su profesora de Biología de quinto la había invitado a té y ofrecido, junto a las pastas, los bollos y la nata montada, seducción, riqueza, oscuridad y misterio. Rosalyn, en la cama de aquella casa cercana al Támesis, había experimentado por un rato los efectos contradictorios del terror y el éxtasis que bombeaban sangre en sus venas, pero mientras la otra mujer murmuraba, besaba, exploraba y acariciaba, el temor no tardó en dar paso a la excitación, que preparó su cuerpo para el más delicioso placer. Caminó sobre el filo de la navaja del dolor y el placer. Y cuando el placer ganó por fin la partida, no estaba preparada para el estallido de goce que lo acompañó.
Ningún hombre se había convertido en parte íntima de su vida desde aquel momento. Y ningún hombre se había mostrado más devoto, amante y preocupado que Melinda. Por lo tanto, consideró razonable su petición de que contara la verdad a sus padres, haciendo gala de orgullo en lugar de miedo.
– Lesbiana -había dicho Melinda, pronunciando cada sílaba con especial cuidado-. Lesbiana, lesbiana. No significa leprosa.
Se lo había prometido en la cama una noche, mientras los brazos de Melinda la rodeaban y sus largos, espléndidos y sabios dedos espoleaban su deseo. Y acababa de pasar las últimas treinta y dos horas en su casa de Oxford, padeciendo las consecuencias. Estaba agotada.
Se detuvo ante la puerta de su habitación, situada en la última planta, y buscó las llaves en el bolso. Era la hora de la cena oficial (había faltado a la comida), y aunque pensó por un momento en ponerse la toga y reunirse con los demás, desechó la idea. No tenía ganas de ver ni hablar con nadie.
Por esa razón en concreto, cuando abrió la puerta aún se deprimió más. Melinda se acercó a ella. Tenía un aspecto excelente, descansado, y se había lavado poco antes su espeso cabello color siena, que rodeaba su cara formando una masa ondulante de rizos naturales. Rosalyn observó de inmediato que no iba vestida con su uniforme habitual, a saber, falda larga hasta la pantorrilla, botas, jersey y bufanda, sino que llevaba pantalones de lana, jersey de cuello cisne y un abrigo de seda largo hasta los tobillos, todo ello de color blanco. Daba la impresión de ir vestida para una celebración. De hecho, parecía una novia.
– Has vuelto -dijo. Se detuvo junto a Rosalyn, cogió su mano y depositó un beso en su mejilla-. ¿Cómo ha ido? ¿Le ha dado a mamá una apoplejía? ¿Transportaron a papá al hospital aquejado de dolores en el pecho? ¿Te gritaron «tortillera», o un contenido «pervertida»? Venga, dímelo. ¿Cómo ha ido?
Rosalyn dejó caer la mochila al suelo. Notó que la cabeza le dolía, pero no recordaba desde cuándo.
– Fue -respondió.
– ¿Eso es todo? ¿Nada de rabietas? ¿Nada de «¿Cómo has podido hacer eso a tu familia?»? ¿Nada de amargas acusaciones? ¿No te preguntaron qué iban a pensar la abuelita y las tías?
Rosalyn intentó borrar de su mente el recuerdo de la cara de su madre y la expresión confusa que se había pintado en sus facciones. Deseaba olvidar la tristeza que nubló los ojos de su padre, pero sobre todo ansiaba desembarazarse del sentimiento de culpa surgido al darse cuenta de que sus padres habían intentado controlar sus sentimientos al respecto, consiguiendo que Rosalyn aún se sintiera mucho peor.
– Yo había pensado que se iba a producir una terrible escena entre vosotros -dijo Melinda con una sonrisa irónica-. Estirones de pelo, llanto y crujir de dientes, la culpa indispensable, por no mencionar predicciones sobre tu condenación y castigo en las llamas del infierno. La típica reacción de la clase media. Pobre querida, ¿te maltrataron mucho?
Rosalyn sabía que Melinda había revelado la verdad a su familia cuando tenía diecisiete años, con su habitual estilo distendido, durante la cena de Navidad, entre los bizcochos y el budín. Rosalyn había escuchado la historia montones de veces:
– A propósito, soy homosexual, por si alguien está interesado.
No fue el caso, pero la familia de Melinda era así. Por eso no tenía ni idea de lo que significaba ser hija única de unos padres que soñaban, entre otras cosas, con un yerno, nietos y la frágil continuidad de la familia por un tiempo más.
– ¿Apretó mamá todos los botones de la culpabilidad? Supongo que sí, y supongo que te lo esperabas. Te dije lo que debías contestar cuando te soltara algo en la línea de «¿qué será de nosotros?». Si lo hiciste, tu madre habrá…
– No tengo ganas de hablar de ello, Mel -dijo Rosalyn. Se arrodilló, abrió la mochila y empezó a sacar las cosas. Apartó a un lado las «golosinas» de su madre.
– Te habrán dado una buena paliza, pues. Ya te dije que me dejaras ir contigo. ¿Por qué no quisiste? Habría podido con los dos. -Se agachó a su lado. Olía bien-. No te… No te habrán pegado, ¿verdad, Ros? Dios mío, dime que tu padre no te golpeó.
– Por supuesto que no. Escucha, no quiero hablar de ello, y punto. Así de claro.
Melinda encajó un espeso mechón de pelo detrás de una oreja.
– Te arrepientes, ¿verdad?
– No.
– Sí. Había que hacerlo, pero deseabas evitarlo. Preferías que te creyeran una solterona. No querías dar el paso. No querías exponer la verdad.
– Eso no es cierto.
– O quizá confiabas en curarte. Despertarte una mañana y, ¡zas!, ser normal. Expulsar a Melinda de la cama y dejar sitio a algún tío. Papá y mamá no se enterarían de nada.
Rosalyn levantó la vista. Vio que los ojos de Melinda brillaban y que sus mejillas se habían teñido de carmín. Siempre la intrigaba que una mujer tan bella e inteligente fuera al mismo tiempo tan insegura y miedosa.
– No pienso abandonarte, Melinda.
– Te gustaría un hombre, ¿verdad? Ojalá pudieras conseguir uno. Si pudieras ser normal. Te gustaría. Lo preferirías. ¿No es cierto?
– ¿Y a ti? -preguntó molesta Rosalyn. Se sentía terriblemente cansada.
Melinda lanzó una carcajada, aguda y sonora.
– Los hombres solo sirven para una cosa y ni siquiera los necesitamos ya para eso. Basta con conseguir un donante y puedes fecundarte en el lavabo de tu casa. Ya lo están haciendo. Lo he leído en algún sitio. Dentro de unos siglos, se producirán espermas en los laboratorios y los hombres se extinguirán.
Rosalyn sabía que era más prudente callar cuando el fantasma del abandono se cernía sobre Melinda. Estaba cansada y desanimada. Había soportado una sesión maratoniana de sentimiento de culpabilidad con sus padres, en especial para complacer a su amante, y se sentía como la mayor parte de la gente cuando descubre que ha sido manipulada con el fin de actuar de una forma que, en otras circunstancias, habría evitado: resentida.
– Yo no odio a los hombres, Melinda -contestó, sin pararse a reflexionar-. Nunca lo he hecho. Si tú los odias, es tu problema, pero no es el mío.
– Oh, los hombres son una pocholada. Todos son buenos chicos. -Melinda se levantó y caminó hacia el escritorio de Rosalyn. Cogió una hoja de papel naranja y la agitó-. Esto ha circulado hoy por toda la universidad. Te he guardado uno. Los hombres son así, Ros. Échale un vistazo, si tanto te gustan.
– ¿Qué es?
– Míralo.
Rosalyn se puso en pie, se frotó los hombros doloridos por la mochila y cogió la hoja. Era un panfleto. Entonces, vio el nombre impreso en grandes letras negras, bajo una fotografía granulosa: «Elena Weaver». Y luego otra palabra: «Asesinada».
Un escalofrío recorrió su espina dorsal.
– Melinda, ¿qué es esto?-preguntó.
– Lo que ha ocurrido aquí mientras mamá, papá y tú charlabais en Oxford.
Rosalyn se encaminó con el papel hacia la vieja mecedora. Contempló la fotografía, el rostro tan conocido, la sonrisa, el diente partido, la larga melena. Elena Weaver. Su principal competidora. Corría como un dios.
– Está en «Liebre y Sabuesos» -dijo Rosalyn-. Yo la conozco, Melinda. He estado en su habitación. He…
– La conocías, querrás decir.
Melinda le arrebató el papel, lo arrugó y lo tiró a la papelera.
– ¡No lo tires! ¡Déjame verlo! ¿Qué ha pasado?
– Ayer por la mañana fue a correr junto al río. Alguien la mató cerca de la isla.
– ¿Cerca de… la isla Crusoe? -Rosalyn notó que su corazón se aceleraba-. Mel, eso es…
Un recuerdo súbito, espontáneo, enredado en el tejido de su conciencia, como una sombra transformada en sustancia, como el fragmento de una canción.
– Melinda, he de llamar a la policía.
Melinda palideció, sin relación con el empleo que Rosalyn pretendiera dar a la información sobre Elena Weaver. La comprensión se abrió paso en su mente.
– La isla. Has corrido por esa zona durante este trimestre, ¿verdad? Justo junto al río. Como esa chica. Rosalyn, prométeme que no volverás a correr. Júralo, Ros. Por favor.
Rosalyn recogió su bolso del suelo.
– Vamonos -dijo.
Por lo visto, Melinda comprendió de repente la intención oculta tras la decisión tomada por Rosalyn de hablar con la policía.
– ¡No! -dijo-. Ros, si viste algo… Si sabes algo… Escúchame, no puedes hacerlo. Ros, si alguien descubre… Si alguien averigua que viste algo… Por favor, hemos de pensar en las consecuencias. Hemos de reflexionar sobre esto. Porque, si viste a alguien, quizá ese alguien también te vio a ti.
Rosalyn ya había llegado a la puerta. Se subió la cremallera de la chaqueta.
– ¡Rosalyn, por favor! -gritó Melinda-. ¡Reflexionemos!
– No hay nada que reflexionar -contestó Rosalyn, y abrió la puerta-. Quédate, si quieres. No tardaré.
– ¿Adónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¡Rosalyn! Melinda corrió detrás de ella como una posesa.
Después de pasar por las habitaciones de Lennart Thorsson en St. Stephen y descubrir que no había nadie, Lynley se dirigió en coche a casa del profesor, en las inmediaciones de Fulbourn Road. Se encontraba en una zona que no respondía a la imagen marxista y canaille de Thorsson, porque el pulcro edificio de ladrillo, con su impecable tejado, estaba en una urbanización relativamente nueva, en una calle llamada Ashwood Court. Dos docenas de casas de un diseño similar surgían en lo que tiempo atrás habían sido tierras de cultivo. Cada una tenía una extensión de césped delante, un jardín vallado en la parte posterior y un árbol raquítico, tal vez plantado con la esperanza de crear un barrio que respondiera a las expectativas de los nombres de calles elegidos por el constructor: Maple Close, Oak Lane, Paulownia Court. *
Lynley había esperado encontrar la residencia de Thorsson en un entorno más acorde con la filosofía política que pregonaba; tal vez en las casas cercanas a la estación ferroviaria, o en un piso mal iluminado situado sobre algún comercio de la ciudad. Desde luego, no esperaba localizar su dirección en un barrio de clase media, con las calles y caminos particulares invadidos por Metro y Fiesta, y de calzadas tomadas por triciclos y juguetes.
La casa de Thorsson, en el extremo oeste del callejón sin salida, era idéntica a la de su vecino, dispuesta en ángulo respecto a la otra casa; cualquiera que mirara desde una ventana delantera, estuviera arriba o abajo, observaría sin obstáculos los movimientos de Thorsson. No resultaría difícil distinguir la llegada de la ida para alguien que mirara durante unos cuantos segundos. Por lo tanto, era imposible equivocarse respecto al apresurado regreso de Thorsson a su casa a las siete de la mañana.
No se veían luces en la casa del profesor desde la calle, pero Lynley tocó el timbre de la puerta varias veces. Sonó a hueco detrás de la puerta cerrada, como si la casa careciera de muebles o alfombras que absorbieran el sonido. Retrocedió y escudriñó las ventanas de arriba, por si detectaba signos de vida. No distinguió ninguno.
Volvió al coche y se quedó sentado unos momentos, pensando en Lennart Thorsson, examinando el barrio y reflexionando sobre la personalidad del hombre. Pensó en todas aquellas mentes jóvenes que escuchaban la versión de Shakespeare ofrecida por Thorsson, quien utilizaba una literatura con más de cuatrocientos años a cuestas para proclamar unas tendencias políticas que solo servían para disimular su frivolidad. En conjunto, una maniobra brillante. Coger una obra literaria tan conocida como las oraciones infantiles, elegir fragmentos aislados, elegir escenas aisladas, y extraer una interpretación que, examinada con minuciosidad, era de una miopía todavía mayor que la de aquellas que pretendía refutar. Por otra parte, Thorsson entregaba su material de una forma innegablemente seductora. Lynley se había dado cuenta durante el breve espacio de tiempo que había pasado en el aula de la facultad de Inglés. El compromiso del hombre con su teoría era palpable, su inteligencia irrefutable, y su postura lo bastante inconformista para alentar una camaradería con los estudiantes que, tal vez, no existía. ¿Qué joven resistiría la tentación de codearse con un rebelde?
Si este era el caso, ¿hasta qué punto era plausible la teoría de que Elena Weaver hubiera intentado seducirle, siendo rechazada, y hubiera presentado acusaciones falsas contra él para vengarse? ¿Y hasta qué punto era plausible la posibilidad contraria, que Thorsson se hubiera involucrado intencionadamente con Elena, descubriendo que no era una cabeza loca, sino una mujer con ideas muy claras?
Lynley contempló la casa, a la espera de respuestas, convencido de que todos los elementos del caso se reducían a un único hecho: Elena Weaver era sorda; se reducían a un único objeto: el módem.
Thorsson había estado en su habitación. Conocía la existencia del módem. Le habría bastado con efectuar la llamada a Justine Weaver que la disuadió de encontrarse con Elena por la mañana. Si Thorsson sabía que Elena corría con su madrastra. Si sabía utilizar el módem. Si otra persona con acceso a un módem no había hecho la llamada. Si tal llamada, en definitiva, se había producido.
Lynley puso en marcha el Bentley, condujo despacio por las calles de la urbanización y reflexionó sobre la casi instantánea antipatía nacida entre la sargento Havers y Lennart Thorsson. La intuición de Havers no solía fallar en lo relativo a la hipocresía de los hombres, y no era xenófoba en absoluto. No había necesitado ver la casa de Thorsson en las afueras para descubrir su grado de afectación. Su interpretación de Shakespeare confirmaba este punto. Y Lynley la conocía lo bastante bien para saber que, tras haber comprobado que Thorsson no se encontraba en su casa a primera hora de la mañana anterior, ardería en deseos de acribillarle a preguntas en la sala de interrogatorios de Sheehan en cuanto regresara a Cambridge por la mañana. Y eso ocurriría, tal como le dictaba el deber policial, a menos que él descubriera algo más.
A pesar de que los datos acumulados hasta el momento señalaban a Thorsson, Lynley desconfiaba de la facilidad con que todas las piezas encajaban. Sabía por experiencia que el asesinato, a menudo, era un asunto bien planificado, en que la persona menos sospechosa era la culpable del crimen. También sabía, empero, que algunas muertes nacen en las regiones más oscuras del alma, por motivos mucho más complicados que los sugeridos por las evidencias preliminares. Y como los hechos y los rostros de este caso en particular entraban y salían de su campo de conciencia, procedió a sopesar otras posibilidades, todas más complejas que las derivadas de eliminar a una muchacha porque estaba embarazada.
Gareth Randolph, sabedor de que Elena tenía un amante, y enamorado de ella al mismo tiempo. Gareth Randolph, con un módem en su despacho de Estusor. Justine Weaver, al corriente del comportamiento sexual de Elena. Justine Weaver, con un módem pero sin hijos propios. Adam Jenn, que veía con frecuencia a Elena a instancias de su padre, y cuyo futuro dependía del ascenso de Weaver. Adam Jenn, con un módem en el estudio del Patio de la Hiedra perteneciente a Anthony Weaver. Un estudio muy particular, considerando especialmente la breve visita de Sarah Gordon el lunes por la noche.
Giró al oeste y empezó el viaje de vuelta a Cambridge. Reconoció que, pese a las revelaciones del día, su mente volvía una y otra vez hacia Sarah Gordon. Le inquietaba.
Ya sabe por qué, habría dicho Havers. Ya sabe por qué aparece en sus pensamientos. Ya sabe a quién le recuerda.
No podía negarlo, ni dejar de admitir que, al finalizar el día, cuando estaba más cansado, solía perder la disciplina que mantenía su mente centrada en el trabajo. Al finalizar el día, era muy susceptible a todo (y a todo el mundo) que le recordara a Helen. Ya hacía casi un año que le ocurría. Y Sarah Gordon era esbelta, era morena, era sensible, era inteligente, era apasionada. De todos modos, se dijo, las cualidades que compartía con Helen no eran los únicos motivos por los que pensaba en ella, cuando en este momento el móvil y la oportunidad apuntaban directamente a Lennart Thorsson.
Existían otros motivos que impedían eliminar a Sarah Gordon, tal vez no tan apremiantes como los que acusaban a Thorsson, pero seguían existiendo, presentes en su mente.
Se está autoconvenciendo, diría Havers. Está construyendo un caso sobre motas de polvo.
Pero no estaba tan seguro.
No le gustaba la aparición de coincidencias en plena investigación criminal y, pese a las protestas de Havers, consideraba una coincidencia la presencia de Sarah Gordon en el lugar del crimen y su presencia aquella misma noche en el Patio de la Hiedra. Además, no podía olvidar el hecho de que conocía a Weaver. Le había dado clases… en privado. Le llamaba Tony.
Muy bien, se acostaban juntos, habría dicho Havers. Lo hacían cinco veces a la semana. Lo hacían en todas las posiciones conocidas por la humanidad y algunas otras que habían inventado. ¿Y qué, inspector?
El aspira a la cátedra Penford, Havers.
Ah, habría exclamado la mujer. Pongamos un poco de orden. Anthony Weaver dejó de tirarse a Sarah Gordon (si es que se la tiraba, para empezar), porque tenía miedo de perder la cátedra si alguien les descubría. Por lo tanto, Sarah Gordon mató a su hija. No a Weaver, quien merece probablemente que pongan fin a sus desdichas, si es tan capullo como parece, sino a su hija. Espléndido. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo llevó a cabo? No llegó a la isla hasta las siete de la mañana, y la chica ya estaba muerta a esa hora. Muerta, inspector, fría, fiambre, kaput, muerta. ¿Por qué piensa en Sarah Gordon, pues? Dígame, por favor, porque me estoy poniendo nerviosa; usted y yo ya nos hemos visto antes en una tesitura similar.
No podía encontrar una respuesta que Havers considerara aceptable. Argumentaría que cualquier investigación de Sarah Gordon en este punto equivalía, en la realidad o en la fantasía, a perseguir a Helen. No aceptaría su curiosidad esencial por la mujer, ni apoyaría su inquietud ante las coincidencias.
Pero Havers no estaba con él ahora, y no podía oponerse a sus planes. Quería saber más cosas sobre Sarah Gordon, y sabía dónde encontrar a alguien que tenía acceso a los datos. En Bulstrode Gardens.
Muy conveniente, inspector, habría soltado Havers.
Dobló a la derecha por Hills Road y despidió a la presencia espectral de su sargento.
Llegó a la casa a las ocho y media. Las luces de la sala de estar se veían encendidas, y se filtraban por las cortinas como hebras de encaje que caían sobre el semicírculo del camino particular y arrancaban reflejos del metal plateado de un diminuto camión que yacía de costado y al que le faltaba una rueda. Lynley lo recogió y tocó el timbre.
Al contrario que la noche anterior, no se oyeron gritos de niños. Transcurrieron unos segundos de silencio, y en ese período escuchó el tráfico que pasaba por Madingley Road y percibió el acre olor de la hojarasca que quemaba algún vecino cercano. Después, alguien descorrió el cerrojo y la puerta se abrió.
– Tommy.
Curioso, pensó. ¿Durante cuántos años le había recibido ella de la misma manera, solo pronunciando su nombre? ¿Por qué nunca había dejado de notar lo mucho que significaba para él escuchar la cadencia de su voz cuando lo decía?
Le tendió el juguete. Aparte de la rueda extraviada, reparó en que la capota del camión estaba hundida, como si alguien lo hubiera machacado con un pedrusco o un martillo.
– Estaba en el camino particular.
Ella lo cogió.
– Christian. Temo que no se aplica mucho en lo tocante a cuidar las cosas. -Retrocedió un paso-. Adelante.
Lynley se quitó el abrigo sin esperar a que ella le invitara y lo colgó en un perchero de roten que había a la izquierda de la puerta. Se volvió hacia ella. Vestía un jersey color cerceta y una blusa gris ceniza debajo. El jersey estaba manchado en tres puntos distintos de lo que parecía salsa de tomate. Ella siguió su mirada.
– Christian otra vez. Tampoco se aplica mucho en el aspecto de cómo comportarse en la mesa. -Sonrió con cansancio-. Al menos, no ofrece falsas disculpas a la cocinera. Bien sabe Dios que nunca he pasado mucho tiempo en la cocina.
– Estás agotada, Helen -dijo Lynley.
Notó que su mano se levantaba como poseída de voluntad propia, y sus dedos rozaron la mejilla de Helen. Su piel estaba fría y suave, como la superficie tranquila de un manantial. Helen clavó los ojos en los suyos. La vena de su cuello se agitó.
– Helen -dijo, y experimentó la oleada de deseo que siempre surgía cuando realizaba el sencillo acto de pronunciar su nombre.
Ella se apartó de él y entró en la sala de estar.
– Ya están acostados, de modo que lo peor ha pasado ya. ¿Has comido, Tommy?
Lynley se dio cuenta de que aún tenía la mano levantada como para tocarla, y la dejó caer a lo largo del costado, sintiéndose como un idiota.
– No. Se me pasó la hora de la cena.
– ¿Te preparo algo? -Echó un vistazo a su jersey-. Que no sean espaguetis, desde luego. De todos modos, no recuerdo que hayas tirado comida a la cocinera alguna vez.
– Últimamente no, al menos.
– Tenemos un poco de ensalada de pollo. Queda algo de jamón, y salmón ahumado, si te apetece.
– No quiero nada. No tengo hambre.
Helen continuó de pie junto a la chimenea. Un montón de juguetes estaban apoyados contra la pared. Un rompecabezas de Estados Unidos se balanceaba en la cumbre. Al parecer, alguien había roto el extremo sur de Florida. Desvió la vista hacia Helen y vio arrugas de cansancio bajo sus ojos.
Deseaba decir: «Ven conmigo, Helen, quédate conmigo», pero se limitó a murmurar:
– He de hablar con Pen.
Lady Helen abrió los ojos de par en par.
– ¿Con Pen?
– Es importante. ¿Está despierta?
– Creo que sí, pero… -Dirigió una mirada de preocupación hacia la puerta y la escalera-. No sé, Tommy. Ha tenido un día malo. Los niños. Una pelea con Harry.
– ¿No está en casa?
– No. Otra vez. -Cogió la diminuta Florida, examinó los daños y encajó la pieza con las demás-. Es un lío. Están hechos un lío. No sé cómo ayudarla. No sé qué decirle. Ha tenido un hijo que no desea. Vive una vida que no soporta. Tiene unos hijos que la necesitan y un marido que se dedica a castigarla porque ella le castigó. Y mi vida es tan fácil, tan muelle comparada con las suyas… ¿Qué puedo decir, que no sea trivial, absurdo y absolutamente inútil?
– Solo que la quieres.
– El amor no basta. Ya sabes.
– Es lo único que hay, cuando profundizas. Es lo único auténtico.
– No seas tan simplista.
– Te equivocas. Si el amor fuera tan simple, no nos encontraríamos en este lío, ¿verdad? No nos tomaríamos la molestia de querer confiar nuestras vidas y nuestros sueños a la salvaguardia de otro ser humano. No seríamos vulnerables. No demostraríamos debilidad. No arriesgaríamos nuestros sentimientos. Dios sabe bien que nunca nos dejaríamos arrastrar por la fe ciega. Nunca nos rendiríamos. Mantendríamos el control. Porque, si perdemos el control, Helen, si lo perdemos un solo instante, solo Dios sabe qué vacío nos espera al otro lado.
– Cuando Pen y Harry se casaron…
Lynley se sintió invadido por la frustración.
– No estoy hablando de ellos. Lo sabes muy bien.
Se miraron fijamente. La anchura de la sala los separaba. Igual podía ser un abismo. De todos modos, él continuó hablando, si bien conocía la inutilidad de decir palabras que carecían de poder para impulsar alguna acción, pero las dijo, siempre necesitaba decirlas, olvidando cautela, dignidad y orgullo.
– Te quiero -dijo-. Me dan ganas de morir.
Aunque los ojos de Helen brillaron de lágrimas contenidas, su cuerpo se mantuvo rígido. Lynley sabía que no iba a llorar.
– Deja de tener miedo, por favor -dijo-. Solo eso.
Ella no contestó, pero tampoco apartó la vista, ni intentó salir de la sala. Las esperanzas de Lynley aumentaron.
– ¿Por qué? -preguntó-. ¿Ni siquiera vas a decirme eso?
– Estamos bien donde estamos, y como estamos -dijo en voz baja-. ¿No te basta?
– No, Helen. No estamos hablando de amistad. No somos camaradas. No somos compinches.
– Lo fuimos una vez.
– Lo fuimos, pero no es posible volver atrás. Yo, al menos, no puedo hacerlo. Bien sabe Dios que lo he intentado. Te quiero. Te deseo.
Helen tragó saliva. Una solitaria lágrima escapó de un ojo, pero la secó rápidamente. Lynley creyó que se le iba a partir el corazón.
– Siempre creí que sería motivo de alegría, pero, sea lo que sea, no debería ser esto.
– Lo siento.
– No más que yo.
Desvió la vista. En la repisa de la chimenea, detrás de ella, había una foto de su hermana y su familia. Marido, mujer, dos hijos, la finalidad de la vida reproducida.
– De todos modos, necesito ver a Pen -dijo.
Ella asintió.
– Voy a buscarla.
Cuando Helen salió de la habitación, él se acercó a la ventana. Las cortinas estaban corridas. No había nada que ver. Contempló el dibujo floral del calicó, que se borró enseguida.
Aléjate de ello, se dijo con furia. Corta definitiva, permanentemente. Aléjate de ello.
Pero no podía. Era la gran ironía del amor. Que surgía como por ensalmo, que carecía de lógica, que siempre podía ser ignorado y rechazado, pero que, a la larga, siempre se pagaba el precio de dejarlo aflorar. Había sido testigo del amor y el rechazo en otras vidas, por lo general en mujeriegos y en hombres obsesionados por sus carreras. En tales casos, el corazón permanecía al margen, nunca se sentía dolor. ¿Por qué iba a ser de otra manera? Los mujeriegos solo deseaban la conquista momentánea. Los hombres de carrera solo aspiraban a las glorias de su trabajo. Ni el amor ni las penas los afectaban. Se alejaban sin mirar atrás ni una sola vez.
Su desgracia, si podía llamarlo así, consistía en no pertenecer a esa raza. En lugar de desear la conquista sexual o el éxito profesional, solo anhelaba la comunicación. Con Helen.
Las oyó en la escalera -murmullos, pasos lentos-, y se volvió hacia la puerta de la sala de estar. Sabía por Helen que su hermana no se encontraba bien, pero al verla se sintió impresionado. Sabía que tenía controlada la expresión cuando la mujer entró en la sala, pero sus ojos le traicionaron, por lo visto, porque Penélope esbozó una sonrisa pálida, como reconociendo una realidad no expresada, y pasó sus dedos por el cabello deslustrado y lacio.
– No me has pillado en mi mejor momento -dijo.
– Gracias por bajar a verme.
La pálida sonrisa, una vez más. Atravesó la habitación arrastrando los pies, con lady Helen a su lado. Se acomodó en una mecedora de mimbre y cerró el cuello de su bata rosa.
– ¿Te apetece algo? -preguntó- ¿Whisky? ¿Coñac?
Lynley negó con la cabeza. Lady Helen se acercó al extremo del sofá, el lugar más cercano a la mecedora, y se sentó en el borde, inclinada hacia delante, los ojos fijos en su hermana, las manos extendidas como para brindarle apoyo. Lynley escogió el sillón de orejas opuesto a Pen. Intentó concentrarse en sus ideas, sin hacer caso de los cambios operados en la mujer, qué significaban y cómo debían afectar a su hermana menor. Profundas ojeras, tez moteada, una expresión dolorida en la comisura de la boca. Cabello sucio, cuerpo sucio.
– Helen me ha dicho que has venido a Cambridge por un caso -dijo.
Le refirió los detalles esenciales del crimen. Mientras hablaba, Pen se mecía.
– Pero es Sarah Gordon quien me intriga -concluyó-. He pensado que tal vez pudieras contarme algo. ¿Has oído hablar de ella, Pen?
La mujer asintió. Sus dedos juguetearon con el cinturón de la bata.
– Ya lo creo. Durante bastantes años. El periódico local le dio mucha publicidad cuando se mudó a Grantchester.
– ¿Cuándo ocurrió?
– Hace unos seis años.
– ¿Estás segura?
– Sí. Fue… -la sonrisa sin vida y un encogimiento de hombros-, antes de los niños, y yo trabajaba entonces en el Fitzwilliam. Restauración de cuadros. El museo le ofreció una calurosa recepción, así como una exposición de su obra. Harry y yo fuimos. Nos la presentaron, si es que aquello puede llamarse una presentación. Fue como si nos presentaran a la reina, aunque tuvimos esa sensación por culpa de los directores del museo. Recuerdo que Sarah Gordon era muy sencilla. Cordial, nada presuntuosa. No era la clase de mujer que esperaba conocer, considerando todo lo que había leído acerca de ella.
– ¿Es una artista tan importante?
– Hablando en términos generales, sí. Cada obra que crea es como un comentario social, lo cual favorece su buena prensa. Cuando la conocí, acababan de nombrarla M.B.E. o O.B.E., * no recuerdo qué. Había pintado un retrato de la reina que fue bien acogido por los críticos… Algunos la llamaron «la conciencia de la nación», o una tontería semejante. Realizó varias exposiciones en la Academia Real, con gran éxito. La consideraban como la nueva estrella del arte.
– Interesante -dijo Lynley-, porque no es lo que podríamos llamar una artista moderna, ¿verdad? Yo diría que la nueva estrella del mundo artístico tendría que explorar nuevos territorios, pero he visto su obra, y no da la impresión de que vaya por ese camino.
– ¿Te refieres a pintar latas de sopa? -Pen sonrió-. ¿O a dispararse en el pie, convertir el acontecimiento en una película y llamar a eso representación artística?
– En último extremo, supongo.
– Más importante que lanzar la moda del momento es poseer un estilo que satisfaga las preferencias emocionales de coleccionistas y críticos, Tommy. Como las piezas para el carnaval de Venecia de Jurgen Gorg, los primeros lienzos fantasiosos de Peter Max, o el arte surrealista de Salvador Dalí. Si un artista posee estilo personal, cuenta con una gran ventaja. Si ese estilo recibe el reconocimiento internacional, su carrera está hecha.
– ¿Como la suya?
– Yo diría que sí. Su estilo es personal, concreto, muy definido. Por lo visto, ella misma muele sus pigmentos, cual moderno Botticelli, o al menos lo hacía en otro tiempo, así que los colores de sus óleos también son maravillosos.
– Comentó que había sido una purista en el pasado.
– Siempre ha sido una característica de su personalidad. Y tiene la ventaja de vivir aislada. No en Londres, sino en Grantchester. El mundo va a buscarla. Ella no va a buscar al mundo.
– ¿Nunca trabajaste con sus telas cuando estabas en el museo?
– No era necesario. Su obra es reciente, Tommy. No precisa restauraciones.
– Pero has visto sus cuadros, recuerdas los detalles.
– Sí, claro. ¿Y qué?
– ¿Tiene relación su arte con lo ocurrido, Tommy? -preguntó lady Helen.
El detective concentró su atención en la alfombra marrón manchada que cubría parte del suelo.
– No lo sé. Dijo que no se dedicaba al arte desde hacía meses. Dijo que temía haber perdido la pasión de crear. La mañana del asesinato era el momento que había elegido para volver a pintar, o al menos a bosquejar. Era como una creencia supersticiosa. O pinto en este día y en este lugar, o abandono para siempre. Pen, si alguien que ha abandonado el arte, que ha perdido la inspiración, como si dijéramos, se enfrenta a enormes dificultades para regresar a su forma de expresión, ¿crees posible que concederá tamaña importancia al lugar donde pinta, a lo que pinta y al momento exacto en que pinta?
Penélope se removió en su silla.
– Es increíble que seas tan ingenuo. Pues claro que es posible. Hay gente que ha enloquecido por creer que ha perdido la capacidad de creación. Hay gente que se ha suicidado por eso.
Lynley alzó la cabeza. Vio que lady Helen le miraba. Las palabras de Penélope les habían conducido a la misma conclusión.
– ¿Han matado a alguien? -preguntó lady Helen.
– ¿A alguien que se interponía en su creatividad? -añadió Lynley.
– ¿Camille y Rodin? -dijo Penélope-. Se mataron mutuamente, ¿no? Al menos, de una forma metafórica.
– ¿Cómo pudo interponerse esa estudiante en la creatividad de Sarah Gordon? -preguntó lady Helen-. ¿Se conocían?
Lynley pensó en el Patio de la Hiedra, en cómo había utilizado Sarah el nombre de Tony. Meditó sobre todas las conjeturas que Havers y él habían desarrollado para explicar la presencia de Sarah Gordon en aquel lugar.
– Quizá no era la chica quien se interponía en su camino -dijo-. Quizá era su padre.
Antes de terminar la frase ya entrevió los argumentos contrarios a esa conclusión. La llamada a Justine Weaver, la certeza de que Elena corría, la cuestión del tiempo, el arma utilizada para golpearla, la desaparición del arma. Los puntos relevantes eran móvil, medios y oportunidad. Era indiscutible que Sarah Gordon carecía de ellos.
– Mencioné a Whistler y Ruskin mientras hablaba con ella -dijo en tono pensativo-. Reaccionó fervientemente. Es posible que su fracaso creativo durante el último año se deba a los ataques de algún crítico.
– Es posible, si recibió malas críticas -dijo Penélope.
– ¿Las recibió?
– Nada importante, que yo sepa.
– ¿Qué paraliza el flujo de creatividad, Pen? ¿Qué coarta la pasión?
– El miedo.
Lynley miró a lady Helen. Esta bajó la vista.
– ¿Miedo de qué?
– Del fracaso. Del rechazo. De ofrecer algo de sí mismo a alguien, al mundo, y verlo hecho añicos. Supongo que eso lo lograría.
– ¿Le ocurrió a ella?
– No, pero eso no significa necesariamente que no tema la eventualidad. El éxito atemoriza a mucha gente.
Penélope miró hacia la puerta cuando, en la cocina, el motor de la nevera tosió y zumbó. Se levantó. La mecedora osciló un momento más.
– Hacía un año, como mínimo, que no pensaba en arte. -Se apartó el pelo de la frente y sonrió a Lynley-. Qué extraño. Me ha gustado mucho hablar de ello.
– Tienes muchas cosas que decir.
– Antes, sí. -Se encaminó a la escalera y les indicó con un gesto que no se levantaran-. Voy a ver cómo está la niña. Buenas noches, Tommy.
– Buenas noches.
Lady Helen no dijo nada hasta que los pasos de su hermana sonaron en el pasillo de arriba, hasta que una puerta se abrió y cerró. Después, se volvió hacia Lynley.
– Ha sido estupendo para ella. Debías saber que la beneficiaría. Gracias, Tommy.
– No. Puro egoísmo. Quería información. Pensé que Pen me la podría proporcionar. Eso es todo, Helen. Bueno, no exactamente. Quería verte. Es algo imposible de remediar.
Lady Helen se levantó. Él la imitó. Se dirigieron hacia la puerta principal. Lynley extendió la mano hacia su abrigo, pero se volvió hacia ella impulsivamente antes de descolgarlo.
– Miranda Webberly toca en un concierto de jazz mañana por la noche en Trinity Hall -dijo-. ¿Quieres venir? -Cuando ella miró hacia la escalera, Lynley prosiguió-. Solo unas horas, Helen. Pen podrá arreglárselas sola. O, si no, trataremos de localizar a Harry en Emmanuel, o enviar a un agente de Sheehan. Pensando en Christian, esa es la mejor posibilidad. ¿Vendrás? Randy toca la trompeta fenomenal. Según su padre, se ha convertido en la versión femenina de Dizzy Gillespie.
Lady Helen sonrió.
– Muy bien, Tommy. Sí, iré.
Los ánimos de Lynley mejoraron al instante, pese a la probabilidad de que ella le estuviera complaciendo para demostrarle su gratitud por haber mitigado la depresión de Pen, siquiera durante unos minutos.
– Estupendo -dijo-. Quedamos a las siete y media. Yo sugeriría que, de paso, fuéramos a cenar, pero no quiero tentar mi suerte.
Descolgó el abrigo del perchero y se lo puso en los hombros. El frío no le importunaría. Un momento de esperanza parecía suficiente protección contra lo que fuera.
Ella adivinó sus sentimientos, como siempre.
– Solo es un concierto, Tommy.
Lynley no dejó de captar el significado de la frase.
– Lo sé. Además, es imposible ir a Gretna Green y volver a tiempo de hacerle el desayuno a Christian, ¿verdad? Y, aunque pudiéramos, cometer la locura delante del herrero local no me parece la forma más adecuada de casarse, de modo que estás relativamente a salvo. Por una noche, al menos.
La sonrisa de Helen se ensanchó.
– Eso me tranquiliza enormemente.
Él acarició su mejilla.
– Bien sabe Dios que solo deseo tu tranquilidad, Helen.
Esperó su próximo movimiento y se permitió por un momento sentir la fuerza de su deseo. Lady Helen ladeó la cabeza unos centímetros y apretó la mejilla contra su mano.
– Esta vez no fracasarás -dijo Lynley-. Conmigo, no. No te dejaré.
– En el fondo -contestó ella-, te quiero.
Capítulo 13
– ¿Barbara? ¿Cariño? ¿Te has acostado ya? Porque las luces están apagadas y no quiero molestarte si duermes. Necesitas dormir. Sé que es la hora del primer sueño, pero, si aún estás levantada, he pensado que podríamos hablar de las Navidades. Es pronto, por supuesto, pero es mejor tener las ideas claras sobre qué invitaciones hay que aceptar y cuáles rechazar.
Barbara Havers cerró los ojos un momento, como si de esa forma pudiera enmudecer la voz de su madre. De pie junto a la ventana de su dormitorio, contempló el jardín trasero, donde un gato se deslizaba sobre la valla que separaba su propiedad de la que ocupaba la señora Gustafson. La atención del felino estaba concentrada en la confusión de malas hierbas que crecían donde en otro tiempo había una estrecha franja de césped. Iba a la caza de un roedor. El jardín debía estar infestado. Barbara le saludó en silencio. Acaba con ellos, pensó.
Un olor a humo de cigarrillo y capas de polvo se desprendía de las cortinas. En otro tiempo de algodón blanco y luminoso, bordado con ramos de nomeolvides, colgaban lánguidas y grises; las alegres flores azules, deprimidas por aquel fondo sombrío, habían perdido todo contraste. Parecían trozos de carbón tirados en un campo de cenizas negras.
– ¿Cariño?
Barbara oyó que su madre trotaba por el pasillo de arriba. Arrastraba las babuchas sobre el suelo desnudo. Sabía que debía contestarle, pero, en cambio, rezó para que, antes de que su madre llegara al dormitorio, centrara la atención en otra cosa. Tal vez en el dormitorio de su hermano que, si bien estaba vacío de sus posesiones desde hacía mucho tiempo, aún atraía lo bastante a la señora Havers para entrar en él y hablar con su hijo como si estuviera vivo.
Cinco minutos, pensó Barbara. Solo cinco minutos de paz.
Había llegado a casa varias horas antes, y encontrado a la señora Gustafson sentada muy erguida en una silla de la cocina al pie de la escalera, y a su madre en su dormitorio, acurrucada en el borde de la cama. La señora Gustafson, curiosamente, iba armada con el tubo del aspirador; su madre estaba perpleja y asustada, una figura temblorosa en la oscuridad, que había olvidado el simple arte de manipular las luces de su habitación.
– Hemos tenido una pequeña discusión. Quería encontrar a su marido -dijo la señora Gustafson cuando Barbara abrió la puerta. Su peluca gris se había inclinado un poco a un lado, y los rizos de la parte izquierda colgaban muy por debajo de la oreja-. Se puso a buscar a su Jimmy por toda la casa. Después, quiso salir a la calle.
Los ojos de Barbara se clavaron en el tubo del aspirador.
– No le pegué, Barbie -dijo la señora Gustafson-. Sabes muy bien que yo no pegaría a tu mamá. -Sus dedos se cerraron sobre el tubo y acariciaron la desgastada cubierta-. Cree que es una serpiente -explicó en tono confidencial-. Se porta bien cuando lo ve, querida. Solo lo muevo un poco. Con eso basta.
Por un momento, la sangre de Barbara se heló en sus venas. Se quedó inmóvil, incapaz de hablar. Se sintió atrapada entre dos necesidades contrapuestas. Se precisaban palabras y actos, administrar algún tipo de castigo a la vieja por su ciega estupidez, por recurrir al terror en lugar de a la flexibilidad. Pero, sobre todo, se requería apaciguarla, porque, si la señora Gustafson perdía la paciencia y renunciaba, la situación aún se complicaría más.
Por fin, asqueada de sí misma, alimentando todavía más su sensación de culpabilidad, tomó la decisión más sensata.
– Sé que es difícil cuando está confusa, pero, si usted la asusta, ¿no cree que aún se pone peor?
Se odió por el tono razonable que empleaba y por la súplica subyacente de comprensión y cooperación. Es tu madre, Barbara, se dijo. No estáis hablando de un animal. Daba igual. Estaba hablando de vigilancia. Hacía mucho tiempo que había renunciado ya a la calidad de vida.
– Un poco -reconoció la señora Gustafson-, por eso te telefoneé, querida, porque pensé que había perdido los pocos tornillos que le quedan. Ahora ya se encuentra bien, ¿verdad? No dice ni pío. Tendrías que haberte quedado en Cambridge.
– Pero me telefoneó para que volviera a casa.
– Sí, ¿verdad? Me dio un poco de pánico cuando se puso a llamar a Jimmy y no quiso beber el té, ni comer el estupendo bocadillo de huevo que le había preparado. Ahora está bien. Sube, echa un vistazo. Hasta es posible que esté descabezando un sueñecito. Como los niños pequeños. Se van durmiendo mientras lloran.
Lo que distaba mucho de informar a Barbara sobre lo ocurrido en casa durante las horas previas a su llegada. Solo que no se trataba de un bebé que lloraba hasta el agotamiento físico, sino de un adulto, cuyo agotamiento era producto de su mente.
Había encontrado a su madre encogida sobre la cama, con la cabeza apoyada en las rodillas y la cabeza vuelta hacia la cómoda próxima a la ventana. Cuando Barbara se acercó, vio que las gafas de su madre habían resbalado de su nariz y caído al suelo; sus pálidos ojos azules parecían más desvaídos de lo habitual.
– ¿Mamá? -preguntó.
No se decidió a abrir la luz de la mesita de noche, temerosa de asustar a su madre. Tocó la cabeza de la mujer. El tacto de su cabello era muy seco, como hebras de algodón en rama. Sería estupendo que se hiciera la permanente, pensó Barbara. A mamá le gustaría. Si no olvidaba dónde estaba en mitad de la sesión y trataba de huir de la peluquera, al ver su cabeza cubierta de rulos de colores cuyo propósito ya no comprendía.
La señora Havers agitó los hombros levísimamente, como si quisiera desembarazarse de un peso indeseable.
– Doris y yo hemos jugado esta tarde -dijo-. Ella quería tomar el té y yo echar una partidita de cartas. Discutimos un poco, pero al final hicimos las dos cosas.
Doris era la hermana mayor de su madre. Había muerto cuando era una adolescente, durante los bombardeos alemanes. No tuvo la cortesía de conceder a su familia el honor de haber sido eliminada por una bomba alemana. En cambio, tuvo un final poco glorioso, pero muy apropiado a una vida caracterizada por una insaciable voracidad. Se atragantó hasta morir con un trozo de cerdo comprado en el mercado negro, que había robado del plato de su hermano el domingo por la noche, cuando el muchacho se levantó de la mesa para sintonizar la radio porque Winston Churchill, como un salvador del país, iba a hablar.
Barbara había oído la historia muchas veces durante su infancia. «Mastica cada bocado cuarenta veces -repetía su madre-, o acabarás como tu tía Doris.»
– He de hacer los deberes de la escuela, pero no me gustan los deberes -prosiguió su madre-. Me he dedicado a jugar. A mamá no le gustará. Me hará preguntas, y no sabré qué decir.
Barbara se inclinó sobre ella.
– Mamá, soy Barbara. He vuelto a casa. Voy a encender la luz. No te asustarás, ¿verdad?
– Hay que apagar todas las luces, por los bombardeos. Hemos de ser precavidas. ¿Has corrido las cortinas?
– No pasa nada, mamá. -Encendió la lámpara y se sentó en la cama, al lado de su madre. Apoyó la mano sobre su hombro y le dio un leve apretón-. ¿Estás mejor, mamá?
Los ojos de la señora Havers se desviaron de la ventana hacia Barbara. Forzó la vista. Barbara recogió las gafas, limpió una gruesa mancha en un cristal con la pernera de su pantalón y se las volvió a poner.
– Tiene una serpiente -dijo la señora Havers-. No me gustan las serpientes, Barbie, y ha traído una. La saca, la sujeta y me dice lo que debo hacer. Dice que las serpientes se enroscan a tu alrededor. Dice que se meten dentro. Es muy grande, y si se mete dentro de mí, yo…
Barbara rodeó a su madre con el brazo. Se encogió para imitar la posición de su madre. Se quedaron frente a frente, con las manos apoyadas sobre las rodillas.
– No hay ninguna serpiente, mamá. Es el aspirador. Intenta asustarte, pero no lo hará si la obedeces. ¿Por qué no te portas bien?
El rostro de la señora Havers se ensombreció.
– ¿El aspirador? Oh, no, Barbie, era una serpiente.
– ¿De dónde sacaría una serpiente la señora Gustafson?
– No lo sé, cariño, pero tiene una. Yo la he visto. La coge y la agita.
– Ahora mismo la tiene en la mano, mamá. Abajo. Es el aspirador. ¿Quieres bajar conmigo y comprobarlo?
– ¡No! -Barbara notó que su madre se ponía rígida. Elevó el tono de voz-. No me gustan las serpientes, Barbie. No quiero que se me suba encima. No quiero tenerla dentro. No…
– Vale, mamá, vale.
Comprendió que no podía poner en pie de guerra contra la señora Gustafson las escasas entendederas de su madre. «Solo es el aspirador, mamá, la señora Gustafson no va a conseguir asustarte con eso» no serviría para mantener la frágil paz de la casa. Una paz demasiado volátil, sobre todo cuando dependía de la débil capacidad de su madre para permanecer anclada de la realidad.
Quiso decir: «La señora Gustafson es tan miedosa como tú, mamá, por eso se dedica a asustarte cuando te enfadas un poco», pero sabía que su madre no lo entendería. Calló, atrajo a su madre hacia sí y pensó con nostalgia en aquel estudio de Chalk Farm, donde se había quedado de pie bajo la falsa acacia y permitido unos instantes de soñar con la esperanza y la independencia.
– ¿Aún estás levantada, cariño?
Barbara se apartó de la ventana. La luz de la luna pintaba la habitación de plata y sombras. Dibujaba una franja sobre su cama y remolineaba alrededor de las patas del tocador. El espejo de cuerpo entero que colgaba sobre la puerta del armario empotrado donde guardaba la ropa («Fíjate, Jimmy -había dicho su madre-. ¡Qué bonito! Aquí no necesitamos ropero») reflejaba la luz y arrojaba un haz blanco hacia la pared opuesta. En ella había colgado un tablón de corcho cuando cumplió trece años. Serviría para desplegar todos los recuerdos de su adolescencia: programas de los teatros, invitaciones a fiestas, recordatorios de bailes escolares, una o dos flores secas. Durante los tres primeros años no albergó nada. Hasta que comprendió su inutilidad, si no clavaba algo más que sueños irreales. Por lo tanto, lo llenó con recortes de periódico, al principio artículos de interés humano sobre niños y animales, luego relatos intrigantes sobre actos de violencia sin demasiada importancia, y por fin columnas sensacionalistas centradas en asesinatos.
– Eso es impropio de jovencitas -había protestado su madre.
Tenía razón. Era impropio de jovencitas.
– ¿Barbie? ¿Cariño?
La puerta estaba entornada y Barbara oyó que su madre arañaba la hoja con los dedos. Si se mantenía en un silencio absoluto, sabía que tenía una pequeña posibilidad de que su madre se marchara. Sin embargo, lo consideró una crueldad innecesaria, teniendo en cuenta lo que había padecido aquel día.
– Estoy despierta, mamá -dijo-. Aún no me he acostado.
La puerta se abrió. La luz del pasillo acentuó la delgadez de la señora Havers. Sobre todo sus piernas, agujas humanas de rodillas y tobillos protuberantes, puestos de relieve por el hecho de que la bata era fruncida y el camisón demasiado corto. Entró a pasitos en la habitación.
– Hoy me he portado mal, ¿verdad, Barbie? La señora Gustafson iba a pasar la noche conmigo. Recuerdo que me lo dijiste esta mañana, ¿no? Te ibas a Cambridge. Si estás en casa, es que me he portado mal.
Barbara agradeció el momento de lucidez.
– Confundiste un poco las cosas -dijo.
Su madre se detuvo a pocos pasos de ella. Había logrado bañarse sola (tan solo fueron necesarias dos rápidas visitas de supervisión), pero no había triunfado igual en lo referente a los ritos posteriores, pues se había puesto tanta colonia que parecía rodearla como un aura psíquica.
– ¿Falta poco para Navidad, cariño? -preguntó la señora Havers.
– Estamos en noviembre, mamá, en la segunda semana de noviembre. No falta mucho para Navidad.
Su madre sonrió, obviamente tranquilizada.
– Pensaba que faltaba poco. Hace frío por Navidad, ¿no?, y hace frío desde hace algunos días, por eso pensé que faltaba poco para Navidad. Habrá muchas luces en la calle Oxford y bonitos escaparates en Fortnum y Mason. Veremos a Papá Noel hablando con los niños. Pensé que faltaba poco.
– Y tenías razón -contestó Barbara.
Se sentía tremendamente cansada. Daba la impresión de que tenía miles de alfileres clavados en los párpados. Al menos, parecía que de momento iba a librarse de su madre.
– ¿Preparada para ir a dormir, mamá?
– Mañana -dijo su madre. Cabeceó, como satisfecha de su decisión-. Lo haremos mañana, cariño.
– ¿Qué?
– Hablar con Papá Noel; decirle lo que quieres.
– Soy un poco mayor para ir a hablar con Papá Noel, y de todas formas debo volver a Cambridge por la mañana. El inspector Lynley continúa allí. No puedo dejarle tirado. Te acuerdas, ¿verdad? Tengo un caso en Cambridge. Lo recordarás, mamá.
– Y hemos de elegir las invitaciones y decidir los regalos. Mañana estaremos muy ocupadas. Ocupadas, ocupadas, ocupadas como abejas, hasta que empiece el nuevo año.
El respiro había sido muy breve. Barbara cogió a su madre por los huesudos hombros y empezó a sacarla poco a poco de la habitación. La mujer siguió parloteando.
– El regalo más difícil es el de papá, ¿verdad? Mamá no presenta problemas. Es tan golosa que siempre quedo bien regalándole chocolatinas, de esas que a ella le gustan. Papá es un problema. Dorrie, ¿qué le comprarás a papá?
– No lo sé, mamá. No tengo ni idea.
Avanzaron por el pasillo hasta llegar a la habitación de su madre, donde la lámpara en forma de pato que tanto adoraba estaba encendida sobre la mesita de noche. La señora Havers continuó hablando de la Navidad, pero Barbara desconectó, notando una opresión en el pecho.
La combatió diciéndose que había un propósito oculto detrás de tantas desdichas. La estaban poniendo a prueba. Era su Gólgota. Intentó convencerse de que, al menos, el día le había enseñado que no podía dejar a su madre por las noches con la señora Gustafson, y saber eso, teniendo en cuenta que había estado a punto de regresar a casa a toda velocidad, era mejor que…
Que ¿qué?, se preguntó. ¿Que si la hubieran obligado a regresar de unas vacaciones que nunca haría, de un lugar exótico que nunca vería, en compañía de un hombre que nunca conocería, entre cuyos brazos nunca yacería?
Desechó el pensamiento. Necesitaba volver a trabajar. Necesitaba concentrar sus pensamientos en cualquier otra cosa que no fuera esta casa de Acton.
– Tal vez -dijo su madre, mientras Barbara la tapaba y sujetaba las sábanas bajo el colchón, confiando en que interpretara el gesto como preocupación por su bienestar, en lugar de deseo por tenerla amarrada a la cama-, tal vez deberíamos irnos de vacaciones en Navidad, sin preocuparnos por nada. ¿Qué te parece?
– Una gran idea. ¿Por qué no piensas en ello mañana? La señora Gustafson te ayudará a repasar tus folletos.
El rostro de la señora Havers se nubló. Barbara le quitó las gafas y las dejó sobre la mesita.
– ¿La señora Gustafson? -dijo su madre-. ¿Quién es, Barbie?
Capítulo 14
A las siete y cuarenta minutos de la mañana siguiente, Lynley vio que el Mini de Havers avanzaba por Trinity Lane. Acababa de salir de su habitación en el Patio de la Hiedra y caminaba hacia su coche, aparcado en un diminuto espacio de Trinity Passage, cuando el montón de chatarra con ruedas que servía de medio de transporte a Havers dobló al final de Gonville y Caius College, y envió una nube tóxica al aire frío cuando Havers cambió de marcha al tomar la curva. Al verle, dio un bocinazo. Lynley levantó la mano y esperó a que se detuviera. Cuando lo hizo, abrió la puerta del pasajero sin la menor palabra o ceremonial y encajó su cuerpo larguirucho en los confines del estrecho asiento delantero. La tapicería estaba brillante de tan vieja y gastada. Un muelle roto formaba un bulto en la tela.
La calefacción del Mini rugía con entusiasmo ineficaz y creaba un pozo palpable de calor que ascendía desde el suelo hasta sus rodillas. De cintura para arriba, por desgracia, el aire era como hielo impregnado de olor a humo de cigarrillo, que había teñido de gris el techo de vinilo beige. Comprobó que Havers se esforzaba en contribuir a la continua metamorfosis del vinilo. Mientras cerraba la puerta, la sargento apagó un cigarrillo en el cenicero y encendió otro de inmediato.
– ¿Desayuno? -preguntó con voz apacible.
– Tostadas untadas con nicotina. -La mujer inhaló con placer y sacudió la ceniza que había caído sobre la pernera izquierda de sus pantalones de estambre-. Bien. ¿Qué hay de nuevo?
Lynley se demoró en contestar. Abrió la ventanilla unos centímetros para que entrara un poco de aire fresco y se volvió para observar el animado semblante de Havers. Su expresión era decididamente risueña, su forma de vestir adecuadamente estrafalaria. Todos los signos necesarios estaban presentes, proclamando a gritos su reconciliación con el mundo. Sin embargo, sus manos aferraban con demasiada fuerza el volante y la tensión de su boca desmentía su tono desenvuelto.
– ¿Qué tal ha ido por casa? -preguntó Lynley.
Havers dio otra calada a su cigarrillo y se abismó en la contemplación de su extremo encendido.
– Lo de siempre. Mamá tuvo un pronto. La señora Gustafson se asustó. Fue leve.
– Havers…
– Escuche, inspector, me doy cuenta de que podría darme el pasaporte y solicitar a Nkata como compañero. Sé que mis idas y venidas son un coñazo. A Webberly no le gustará ni un pelo que me saque de esto, pero, si solicito audiencia y se lo cuento en privado, seguro que lo entenderá.
– Podré resistir, sargento. No necesito a Nkata.
– Pero necesita ayuda. No puede encargarse solo de todo. Este apasionante trabajo necesita colaboración, y tiene todo el derecho a solicitarla.
– Barbara, no estamos hablando de trabajo.
Havers contempló la calle. El conserje dé St. Stephen salió a la puerta para ayudar a una mujer mayor, protegida del frío con un grueso abrigo y bufanda, que había bajado de una bicicleta y trataba de embutirla entre docenas de otras bicicletas apoyadas contra la pared. Le entregó los manillares y, sin dejar de hablar muy animadamente, contempló cómo la colocaba entre las demás. Después, entraron juntos por la puerta.
– Barbara -dijo Lynley.
Havers se removió.
– Estoy manejando la situación. Al menos lo intento, de modo que sigamos con lo nuestro, ¿vale?
Lynley suspiró y pasó el cinturón de seguridad sobre su hombro.
– Hacia Fulbourn Road -dijo-. Quiero ver a Lennart Thorsson.
Ella asintió, condujo marcha atrás por Trinity Passage y regresó por donde había venido momentos antes. La ciudad cobraba vida a su alrededor. Los estudiantes madrugadores pedaleaban hacia un nuevo día de estudios, en tanto las chachas llegaban para arreglar las habitaciones. Dos barrenderos descargaban escobas y palas de un carrito amarillo en la calle Trinity, en tanto tres obreros trepaban a un andamio cercano. Los tenderos de Market Hill estaban preparando sus tenderetes. Disponían frutas y verduras, extendían rollos de tela brillante, doblaban camisetas, tejanos y vestidos hindúes, hacían ramilletes de flores otoñales. Autobuses y taxis tomaban posiciones en la calle Sidney. Mientras Lynley y Havers salían de la ciudad, se cruzaban con los conductores procedentes de Ramsey Town y Cherry Hinton, sin duda dispuestos a ocupar sus puestos detrás de escritorios, en las bibliotecas, en los jardines y ante las cocinas de veintiocho colleges universitarios.
Havers no habló hasta que dejaron atrás (con gran aparato de gases de escape y rugidos del motor) Parker's Piece. Al otro lado del extenso parque, la comisaría de policía se erguía como un impasible guardián. Su doble hilera de ventanas, que reflejaban un cielo carente de nubes, se había transformado en un tablero azul y gris.
– De modo que recibió mi mensaje -dijo Havers-. Sobre Thorsson. ¿No le vio anoche?
– No le localicé en ningún sitio.
– ¿Sabe que vamos a por él?
– No.
Havers aplastó el cigarrillo, pero no encendió otro.
– ¿Qué opina?
– En esencia, que es demasiado bueno para ser cierto.
– ¿Por qué hemos encontrado fibras negras en el cuerpo? ¿Porque tuvo un móvil y la oportunidad?
– Los tiene, al parecer. Y en cuanto sepamos qué utilizaron para golpearla, tal vez descubramos que también tenía los medios.
Le recordó la botella de vino que Sarah Gordon había afirmado ver en el lugar del crimen, y le habló de la huella dejada por aquella misma botella en la tierra húmeda de la isla. Refirió su teoría sobre el uso probable de la botella, que después se había abandonado entre la basura.
– Pero sigue sin creer que Thorsson es nuestro asesino. Lo leo en su cara.
– Parece demasiado obvio, Havers. He de admitir que ese detalle me inquieta.
– ¿Por qué?
– Porque el asesinato en general, y este en particular, es un asunto sucio.
Havers aminoró la velocidad cuando un semáforo se puso en rojo y siguió con la vista a una mujer de espalda protuberante, vestida con un abrigo negro largo, que atravesaba la calle. Clavó los ojos en sus pies. Arrastraba una carretilla plegable para equipajes en la que no había nada.
Cuando el semáforo cambió, Havers atacó de nuevo.
– Creo que Thorsson es tan sucio como un cerdo, inspector. Me sorprende que no se dé cuenta. ¿O es que seducir a colegialas no es tan sucio para otro hombre, mientras las chicas no se quejen?
Lynley se mantuvo indiferente a la invitación indirecta a discutir.
– No estamos hablando de colegialas, Havers. Las llamamos así a falta de una palabra mejor, pero no lo son.
– Muy bien. Mujeres jóvenes en una posición subordinada. ¿Le gusta?
– No, por supuesto que no, pero carecemos de pruebas irrefutables de la seducción.
– Estaba embarazada, por el amor de Dios. Alguien la sedujo.
– O ella sedujo a alguien. O se sedujeron mutuamente.
– O, como usted indicó ayer, la violaron.
– Tal vez, pero no estoy muy seguro.
– ¿Por qué? -El tono de Havers era beligerante, como sugiriendo que la respuesta de Lynley implicaba imposibilidad-. ¿Sustenta usted la típica opinión machista de que tendría que haberse relajado y gozado?
Lynley la traspasó con la mirada.
– Creo que me conoce bastante bien.
– Entonces, ¿qué piensa al respecto?
– Acusó a Thorsson de acoso sexual. Si se arriesgó a la posibilidad de ser sometida a una investigación «embarazosa» de su comportamiento, no creo que pasara por alto una violación.
– ¿Y si la violó el tío con quien salía, y no tenía ganas de liarse con él?
– En ese caso, elimine a Thorsson de la lista, ¿no?
– Usted cree que es inocente. -Dio un puñetazo sobre el volante-. Está buscando la forma de exonerarle, ¿verdad? Intenta echar las culpas a otra persona. ¿A quién? -Un segundo después de formular la pregunta lanzó una mirada de comprensión hacia Lynley-. ¡Oh, no! No estará pensando…
– No pienso nada. Solo busco la verdad.
Havers desvió el coche a la izquierda, hacia Cherry Hinton. Pasó junto a un terreno comunal en el que abundaban castaños de Indias de hojas amarillas, con el tronco cubierto de musgo. Dos mujeres empujaban sendos cochecitos de niños, las cabezas muy juntas. Volutas de vapor surgían como producto de su animada conversación.
Entraron en la urbanización de Thorsson pasadas las ocho. Un TR-6 restaurado estaba aparcado en el estrecho camino particular de su casa; sus protuberantes aletas centelleaban bajo el sol de la mañana. Frenaron detrás, tan cerca que la parte delantera del Mini casi se hundió en el maletero, como un insulto meticuloso.
– Bonito trasto -dijo Havers, mientras lo examinaba-. El coche que me esperaba del marxista local.
Lynley salió y se acercó para inspeccionar el vehículo. Aparte del parabrisas, estaba cubierto de rocío. Apoyó la mano sobre la suave superficie del capó. Notó que el motor aún estaba caliente.
– Otra llegada matutina -comentó.
– ¿Le convierte eso en inocente?
– Le convierte en algo, desde luego.
Caminaron hacia la puerta. Lynley tocó el timbre, mientras su sargento rebuscaba en el bolso y sacaba el bloc. Como no se produjo ninguna respuesta ni movimiento aparente en la casa, tocó el timbre por segunda vez. Llegó hasta ellos un grito lejano, la voz de un hombre que chillaba las palabras «Un momento». Transcurrió más de un momento mientras aguardaban en la franja de hormigón que hacía las veces de peldaño delantero, mientras contemplaban a dos parejas de vecinos que salían a trabajar y a una tercera que arrastraba dos niños hacia un Escort aparcado en el camino particular. Una sombra se movió detrás de los cinco paneles de cristal opaco de la puerta.
El pomo giró, Thorsson apareció en la entrada. Llevaba una bata de terciopelo negro que se estaba anudando. Tenía el cabello mojado, y colgaba sobre sus hombros. Iba descalzo.
– Señor Thorsson -dijo Lynley, a modo de saludo.
Thorsson suspiró, miró a Lynley, y después a Havers.
– Joder-dijo-. Maravilloso. Tenemos snuten otra vez. -Se pasó una mano por el pelo, que cayó sobre su frente como el flequillo de un muchacho-. ¿Qué vienen a hacer aquí? ¿Qué quieren?
No aguardó la respuesta, sino que dio media vuelta y avanzó por un corto pasillo hasta la parte posterior de la casa, donde una puerta se abría a lo que parecía una cocina. Siguieron sus pasos y le encontraron sirviéndose café de una impresionante cafetera que descansaba sobre la encimera. Empezó a beber con gran estrépito; primero soplaba y luego sorbía. Su bigote no tardó en mancharse de líquido.
– Los invitaría, pero por la mañana lo necesito en vena.
Dicho esto, se sirvió más café.
Lynley y Havers se sentaron en la mesa de cristal y cromo situada frente a las puertas cristaleras, que permitían el acceso a un jardín trasero cuya terraza de losas albergaba una colección de muebles de exterior. Una de las piezas era una tumbona, sobre la cual había tirada una manta arrugada, mojada por la humedad.
Lynley paseó una mirada pensativa de la tumbona a Thorsson. El profesor miró por la ventana de la cocina en dirección a la tumbona. Después, clavó sus ojos en Lynley, el rostro imperturbable.
– Da la impresión de que hemos interrumpido su baño matutino -dijo Lynley.
Thorsson engulló más café. Una cadena de oro plana adornaba su cuello. Brillaba como piel de serpiente contra su pecho.
– Elena Weaver estaba embarazada -dijo Lynley.
Thorsson se apoyó en la encimera, sin soltar la taza de café. Su expresión no delataba el menor interés, sino más bien un profundo aburrimiento.
– Y pensar que no tuve la oportunidad de celebrar con ella tan dichoso acontecimiento.
– ¿Iba a celebrarlo?
– ¿Y yo qué sé?
– Pensaba que lo sabría.
– ¿Porqué?
– Estuvo con ella el jueves por la noche.
– No estuve con ella, inspector. Fui a verla. Existe una gran diferencia. Tal vez demasiado sutil para usted, pero existe.
– Por supuesto, pero recibió los resultados de la prueba de embarazo el miércoles. ¿Fue ella quien solicitó verle, o tomó la decisión usted?
– Fui a verla. Elena no sabía que yo iría.
– Ah.
Los dedos de Thorsson aumentaron su presión sobre la taza.
– Entiendo. Claro. Yo era el ansioso padre en ciernes que esperaba saber los resultados. ¿Ha habido suerte, preciosa, o hemos de empezar a almacenar pañales de usar y tirar? ¿Es así como lo ve usted?
– No. No exactamente.
Havers pasó una hoja de su bloc.
– Si era el padre, imagino que querría saber los resultados -dijo-. Teniendo en cuenta la situación.
– ¿Qué situación?
– La acusación de acoso sexual. Un embarazo es una prueba bastante convincente, ¿no cree?
Thorsson lanzó una carcajada que sonó como un ladrido.
– ¿Qué se supone que he hecho, mi querida sargento? ¿Violarla? ¿Arrancarle las bragas? ¿Ponerla ciega de drogas y tirármela después?
– Tal vez -respondió Havers-, pero la seducción es más propia de usted.
– No me cabe la menor duda de que podría llenar volúmenes enteros con sus conocimientos sobre la materia.
– ¿Ha tenido antes problemas con estudiantes de sexo femenino? -intervino Lynley.
– ¿A qué clase de problemas se refiere?
– Como el de Elena Weaver. ¿Le han acusado anteriormente de acoso sexual?
– Por supuesto que no. Jamás. Pregúntelo en el College, si no me cree.
– Ya he hablado con el doctor Cuff. Confirmó lo que usted me ha dicho.
– Pero su palabra no es bastante buena para usted, al parecer. Prefiere creer las historias inventadas por una putilla sorda que se abría de piernas, o de boca, a cualquier idiota que se la quería tirar.
– Una putilla sorda, señor Thorsson -dijo Lynley-. Curiosa elección de palabras. ¿Insinúa que Elena tenía reputación de promiscua?
Thorsson se sirvió otra taza de café y lo bebió con parsimonia.
– Los rumores corren -dijo-. El College es pequeño. Siempre hay habladurías.
– Por lo tanto, si era una… -Havers fingió que comprobaba sus notas-… una putilla sorda, ¿por qué no aprovecharse y echarle un polvo, como los demás? ¿A qué otra conclusión podía llegar usted, si daba por sentado que se le iba a…, ¿cómo era? -Se concentró de nuevo en sus notas-. Ah, sí, aquí está… Abrir de piernas o de boca. Al fin y al cabo, debía tener ganas. No cabe duda de que un hombre como usted iba a superar de largo a cualquiera de sus competidores.
El rostro de Thorsson se tiñó de púrpura, casi emulando el tono dorado rojizo de su cabellera.
– Lo siento muchísimo, sargento -contestó con desenvoltura-. No podré complacerla, a pesar de sus deseos incontrolables. Prefiero las mujeres que pesan menos de setenta kilos.
Havers sonrió, sin placer ni diversión, pero con la certeza de haber cazado a su presa.
– ¿Como Elena Weaver?
– Djávla skit! ¡Basta ya!
– ¿Dónde estuvo el lunes por la mañana, señor Thorsson? -preguntó Lynley.
– En la facultad de Inglés.
– Me refiero a primera hora. Entre las seis y las seis y media.
– En la cama.
– ¿Aquí?
– ¿Dónde, sino?
– Pensé que usted nos lo diría. Un vecino le vio llegar a casa justo antes de la siete.
– Entonces, uno de mis vecinos se equivoca. ¿Quién es? ¿La vaca de al lado?
– Alguien que le vio llegar en coche, bajar y entrar en casa. Muy deprisa. ¿Puede aclararlo? Convendrá conmigo en que es difícil confundir un Triumph.
– En este caso, no. Estaba aquí, inspector.
– ¿Y esta mañana?
– ¿Esta…? Aquí.
– El motor del coche aún estaba caliente cuando llegamos.
– ¿Y eso me convierte en un asesino? ¿Así lo interpreta?
– No lo interpreto de ninguna manera. Solo quiero saber dónde estuvo.
– Aquí. Ya se lo he dicho. No puedo evitar que un vecino espíe, pero no era yo.
– Entiendo.
Lynley miró a Havers. Estaba cansado de la esgrima dialéctica con el sueco. Necesitaba la verdad. Y, por lo visto, solo había una manera de lograrlo.
– Sargento, por favor -dijo.
Havers se sintió muy complacida de hacer los honores. Abrió el cuaderno con gran ceremonial y sacó de la cubierta interior la lista de derechos. Lynley se la había oído recitar cientos de veces, y era muy consciente de que la sabía de memoria. El uso de bloc añadió dramatismo a la ocasión, y dada su creciente antipatía hacia Lennart Thorsson, no negó aquel placer momentáneo a su sargento.
– Bien -dijo Lynley cuando Havers terminó-. ¿Dónde estuvo el domingo por la noche, señor Thorsson? ¿Dónde estaba a primera hora del lunes por la mañana?
– Exijo un abogado.
Lynley señaló el teléfono que colgaba de la pared.
– Adelante, entonces -dijo-. Tenemos mucho tiempo por delante.
– No puedo conseguir uno a estas horas de la mañana, y usted lo sabe.
– Estupendo. Esperaremos.
Thorsson sacudió la cabeza en una clara demostración (aunque manifiestamente falsa) de disgusto.
– Muy bien -dijo-. El lunes a primera hora fui a St. Stephen. Una estudiante quería entrevistarse conmigo. Olvidé su trabajo y volví a toda prisa para recogerlo y llegar a tiempo. ¿Eso es lo que deseaba saber con tanta ansia?
– Una estudiante. Entiendo. ¿Y esta mañana?
– Esta mañana, nada.
– ¿Cómo explica el estado del Triumph? Aparte de caliente, está cubierto de humedad. ¿Dónde lo dejó aparcado anoche?
– Aquí.
– ¿Pretende que nos creamos que salió esta mañana, limpió solamente el parabrisas, por motivos ignotos, y volvió a casa para darse un baño?
– Me importa un bledo lo que cualquiera de los dos…
– ¿Y que conectó el motor un ratito para que el coche se calentara, aunque no iba a ningún sitio?
– Ya he dicho…
– Ya ha dicho muchas cosas, señor Thorsson. Y nada encaja entre sí.
– Si piensa que asesiné a aquel putón…
Lynley se levantó.
– Me gustaría echar un vistazo a su ropa.
Thorsson dejó la taza de café en el borde de la encimera. La taza cayó al fregadero.
– Para eso necesita un mandamiento judicial. Lo sabe muy bien.
– Si es usted inocente, no tiene nada que temer, ¿verdad, señor Thorsson? Tráigame a la estudiante con la que se encontró el lunes por la mañana y entrégueme toda su ropa de color negro. Hemos encontrado fibras negras en el cadáver, a propósito, pero como son una mezcla de poliéster, rayón y algodón, podremos eliminar una o dos de sus prendas desde el primer momento. Sería suficiente.
– Y una skit. Si quiere fibras negras, piense en las togas. Ah, pero no irá a husmear en esa dirección, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene una en la jodida universidad.
– Una observación interesante. ¿Su habitación está por ahí?
Lynley se dirigió hacia la puerta de la calle. Encontró la escalera en una sala de estar situada en la parte delantera de la casa y empezó a subir. Thorsson le siguió, con Havers pisándole los talones.
– ¡Bastardo! No puede…
– ¿Este es su dormitorio? -dijo Lynley, ante la puerta más cercana a la escalera. Entró y abrió el ropero empotrado en una pared-. Vamos a ver qué hay. Sargento, una bolsa.
Havers le tiró una bolsa de basura y Lynley comenzó su examen de la ropa.
– ¡Haré que le expulsen de la policía!
Lynley levantó la vista.
– ¿Dónde estaba el lunes por la mañana, señor Thorsson? ¿Dónde estaba esta mañana? Un hombre inocente no ha de temer nada.
– Si es inocente, para empezar -añadió Havers-. Si lleva una vida decente. Si no tiene nada que ocultar.
Todas las venas del cuello de Thorsson se hincharon. El pulso repiqueteaba como un tambor en su sien. Sus dedos aferraron el cinturón de la bata.
– Cójanlo todo -siseó-. Tienen mi permiso. Cojan cada jodida prenda, pero no olviden esta.
Se quitó la bata. No llevaba nada debajo. Puso los brazos en jarras.
– No tengo nada que ocultarles -dijo.
– No sabía si reír, aplaudir o detenerle en el acto por exhibición impúdica-dijo Havers-. Este tío se lo toma todo a la tremenda.
– Es único en su género -convino Lynley.
– Me pregunto si es producto del entorno universitario.
– ¿Quiere decir que alienta a los profesores a desnudarse ante los agentes de la policía? Creo que no, Havers.
Habían parado en una panadería de Cherry Hinton para tomar dos bollos recién hechos y dos cafés bien cargados. Los bebieron en vasos de plástico mientras regresaban a la ciudad. Lynley se encargaba de poner las marchas para dejar a su sargento una mano libre.
– En cualquier caso, fue un acto muy significativo, ¿no cree, señor? No sé lo que opinará usted, pero creo que estaba buscando la oportunidad de… O sea, que ardía en deseos de exhibir… Bueno, ya sabe…
Lynley arrugó el papel en que iba envuelto el bollo. Lo depositó en el cenicero, entre dos docenas de colillas, como mínimo.
– Estaba ansioso por hacer un pase de su paquete. No hay duda, Havers. Usted le provocó.
La cabeza de la sargento se volvió como un rayo.
– ¿Yo? Señor, yo no hice nada y usted lo sabe.
– Temo que sí lo hizo. Subrayó desde el primer momento que no iba a dejarse impresionar por su empleo en la universidad o por ninguno de sus logros…
– Más bien dudosos.
– … de manera que se sintió obligado a darle una idea del tamaño del placer que le iba a negar como castigo.
– Qué chorrada.
– En efecto. -Lynley tomó un sorbo de café y puso la segunda cuando Havers tomó una curva y desembragó-. Pero hizo algo más, Havers. Y, si me disculpa la expresión, ahí reside la belleza de todo el asunto.
– ¿Cuál, aparte de haberme proporcionado el mejor espectáculo matutino de los últimos años?
– Verificó la historia que Elena contó a Terence Cuff.
– ¿Cómo?
Lynley cambió a tercera y después a cuarta antes de proseguir.
– Según lo que Elena refirió al doctor Cuff, las insinuaciones de Thorsson habían incluido, entre otras cosas, referencias a las dificultades que había tenido cuando estaba a punto de casarse.
– ¿Qué clase de dificultades?
– Sexuales, centradas en el tamaño de su erección.
– ¿Demasiado hombre para que la pobre mujer lo soportara? ¿Va por ahí?
– Exacto.
Los ojos de Havers se encendieron.
– ¿Cómo iba a estar enterada Elena de su tamaño, a menos que él se lo dijera? Debió confiar en que le dieran ganas de echar un vistazo. Hasta puede que le hiciera una demostración para ponerla a cien.
– Muy posible. En conjunto, no es el tipo de invitación velada al acto sexual que una chica de veinte años inventaría, ¿verdad? Sobre todo cuando coincide hasta tal punto con la verdad. Si hubiera inventado la historia, habría atribuido a Thorsson algo más exagerado. Y él es bastante propenso a la exageración, como ya hemos comprobado.
– Por lo tanto, Thorsson mentía sobre el acoso sexual. Y -Havers sonrió con indisimulado placer-, si mintió sobre eso, ¿por qué no sobre todo lo demás?
– Definitivamente, se ha reintegrado a la carrera, sargento.
– Yo diría que va a ganarla por una cabeza de ventaja.
– Ya veremos.
– Pero, señor…
– Siga conduciendo, sargento.
Se internaron en la ciudad, y después de un pequeño embotellamiento provocado por la colisión entre dos taxis al final de Station Road, frenaron ante la comisaría de policía y sacaron la bolsa de ropa que habían cogido en casa de Thorsson. El recepcionista uniformado abrió las puertas interiores del vestíbulo cuando Lynley mostró sus credenciales. Subieron en ascensor al despacho del superintendente.
Encontraron a Sheehan de pie junto al escritorio desierto de su secretaria, con el teléfono pegado a la oreja. Su conversación consistía sobre todo en gruñidos, maldiciones y blasfemias.
– Llevan dos días discutiendo sobre el cadáver de esa chica, Drake -dijo por fin-. Si no está de acuerdo con sus conclusiones, llame a un especialista de la Metropolitana y que se encargue del trabajo… Me importa un bledo lo que opine el jefe sobre este punto. Yo me ocuparé de él. Limítese a hacerlo… Escuche, esto no es una encuesta sobre su competencia como jefe del departamento, pero, si no puede, en conciencia, ratificar el informe de Pleasance y él no lo quiere cambiar, no hay nada que hacer… Yo no tengo autoridad para despedirle… Las cosas son como son, hombre. Llame a la Metropolitana.
Cuando colgó, no expresó excesiva complacencia al ver a los representantes de Scotland Yard en la puerta del despacho, testimonios de la ayuda externa que las circunstancias del caso le habían obligado a soportar.
– ¿Problemas? -preguntó Lynley.
Sheehan cogió unas cuantas carpetas del escritorio y examinó unos papeles depositados en la bandeja.
– Qué mujer -dijo, y cabeceó en dirección a la silla vacía-. Llamó esta mañana, anunciando que estaba indispuesta. Edwina siempre intuye cuándo las cosas van a ponerse al rojo vivo.
– ¿Las cosas se están poniendo al rojo vivo?
Sheehan cogió tres papeles de la bandeja, los añadió a las carpetas y entró en su despacho. Lynley y Havers le siguieron.
– El jefe insiste en que diseñe una estrategia destinada, según sus palabras, a «mejorar las relaciones comunitarias», un eufemismo de tener contentos a los peces gordos de la universidad, impidiendo que ustedes aparezcan allí cada dos por tres. La funeraria y los padres de la chica me llaman cada cuarto de hora preguntando por el cadáver. Y ahora -echó un vistazo a la bolsa de plástico que colgaba de los dedos de Havers-, supongo que me han traído otro juguete.
– Ropa para el departamento forense -dijo Havers-. Nos gustaría que la compararan con las fibras encontradas en el cuerpo. Si obtienen algo positivo, tal vez consigamos lo que necesitamos.
– ¿Para efectuar una detención?
– Es posible.
Sheehan sonrió sin humor.
– Detesto dar a ese par de gallitos otro motivo para pelearse, pero haremos la prueba. Llevan discutiendo sobre el arma desde ayer. A lo mejor esto los distrae un poco.
– ¿Aún no han llegado a ninguna conclusión? -preguntó Lynley.
– Pleasance, sí. Drake no está de acuerdo. No firmará el informe, e insiste en llamar a la Metropolitana para recabar otra opinión desde ayer por la tarde. Orgullo profesional, ya me entiende, por no mencionar competencia. Tiene miedo de que Pleasance esté en lo cierto. Y como ha insistido tanto en librarse de él, si alguien confirma las conclusiones de Pleasance, se arriesga a perder mucho más que el prestigio.
Sheehan tiró los papeles y las carpetas sobre el escritorio, y se mezclaron con un montón de hojas de la impresora del ordenador. Rebuscó en el cajón superior del escritorio y sacó un paquete de chicles. Les invitó, se derrumbó en su silla y se aflojó la corbata. El teléfono empezó a sonar en el despacho de Edwina.
– Amor y muerte -dijo-. Mézclese orgullo con cualquiera de ambos y estás acabado, ¿no?
– ¿Qué molesta más a Drake, la intervención de la Metropolitana o la de cualquier extraño?
El teléfono continuó sonando en el otro despacho. Sheehan se empeñó en hacer caso omiso.
– La Metropolitana. La posibilidad de que sus colegas de Londres tengan que echarle una mano le pone muy nervioso. La presencia de ustedes ha cabreado mucho a nuestros muchachos. Drake no quiere que ocurra lo mismo en el departamento forense, porque mantener a raya a Pleasance ya le provoca bastantes problemas.
– ¿Molestaría mucho a Drake que alguien sin relación con el Yard echara un vistazo al cadáver? Si se diera la circunstancia de que ese alguien trabajara con los dos, Drake y Pleasance, les proporcionara la información de palabra y les permitiera redactar el informe.
Sheehan mostró un repentino interés.
– ¿Qué tiene en mente, inspector?
– Un testigo experto.
– Ni hablar. No tenemos dinero para pagar a alguien de fuera.
– No tendrán que pagar.
Sonaron pasos en el despacho exterior. Una voz falta de aliento contestó al teléfono.
– Obtendremos la información que necesitamos sin que la presencia de la Metropolitana proclame a voz en grito que se está cuestionando la competencia de Drake.
– ¿Y qué ocurrirá cuando llegue el momento de que alguien deba prestar testimonio en el tribunal, inspector? Ni Drake ni Pleasance querrán subir al estrado para exponer conclusiones que no sean suyas.
– Cualquiera de ellos podrá, si colabora y sus conclusiones son las mismas del experto.
Sheehan jugueteó con el paquete de chicles, pensativo.
– ¿Será posible llevarlo con discreción?
– ¿De manera que nadie, excepto Drake y Pleasance, sepa que el testigo experto estuvo aquí? -Sheehan asintió-. Páseme el teléfono.
Una voz femenina llamó a Sheehan desde el despacho exterior, un tímido «Superintendente», y nada más. Sheehan se levantó y fue a reunirse con el agente uniformado que había contestado al teléfono. Mientras hablaban, Havers se volvió hacia Lynley.
– Está pensando en St. James -dijo-. ¿Podrá venir?
– Más deprisa que cualquiera de la Metropolitana -respondió Lynley-. Sin papeleos y sin zancadillas políticas. Rece para que no deba prestar testimonio en los próximos días.
Levantó la vista cuando Sheehan volvió a entrar y se encaminó al perchero metálico del que colgaba su abrigo. Lo cogió, agarró la bolsa de plástico caída junto a la silla de Havers y la tiró al agente que le había seguido hasta la puerta.
– Envía esto a los chicos del departamento forense -ordenó-. Vamonos -dijo a Lynley y a Havers.
Lynley descubrió sin necesidad de preguntar el significado de la expresión de Sheehan. La había visto demasiadas veces para ignorar el motivo. Hasta se dio cuenta de que sus facciones se teñían de una sombría irritación, lo que siempre sucedía cuando recibía la noticia de un asesinato.
Por lo tanto, estaba preparado para la inevitable revelación que Sheehan anunció mientras se ponían en pie.
– Han encontrado otro cuerpo.
Capítulo 15
Dos coches de la policía, con gran aparato de luces y sirenas, encabezaban la caravana de vehículos que salió de Cambridge, avanzó a toda velocidad por Lensfield Road, remontó Fen Causeway y corrió paralela a Las Lomas hasta desviarse hacia el oeste, en dirección a Madingley. La siguieron con ojos desorbitados estudiantes, ciclistas que se apresuraron a apartarse, profesores togados que se dirigían a sus clases y dos autocares de turistas japoneses que habían descendido en la avenida cubierta de hojas otoñales que conducía al Patio Nuevo de Trinity College.
El Mini de Havers iba emparedado entre el segundo coche de la policía y el vehículo de Sheehan, sobre cuyo techo habían colocado una luz de advertencia. Detrás venía el furgón de los analistas del lugar del crimen, y detrás de este una ambulancia, con la débil esperanza de que la palabra «cuerpo» no significara necesariamente «cadáver».
Cruzaron el paso elevado sobre la Mil y serpentearon entre las casas que formaban el pueblecito de Madingley. Luego, se internaron por un estrecho sendero. Era una zona agrícola, un cambio brusco de ciudad a campo, a solo unos minutos de Cambridge. Setos de espino, brezo y acebo señalaban los límites de los campos recién plantados de trigo otoñal.
Doblaron una curva, tras la cual había un tractor de enormes ruedas cubiertas de barro, una de las cuales se apoyaba en la cuneta. El hombre que lo conducía llevaba una gruesa chaqueta con el cuello subido hasta las orejas y los hombros encogidos, para protegerse del viento y del frío. Un perro pastor que estaba tendido inmóvil junto a la rueda trasera del camión se levantó cuando el hombre se lo ordenó con voz autoritaria y se acercó a su lado.
– Por aquí-dijo el hombre, después de presentarse como Bob Jenkins y señalar su casa, que se encontraba a unos cuatrocientos metros de distancia, alejada de la carretera y rodeada por un pajar, edificios anexos y campos-. Shasta la encontró.
Al oír su nombre, el perro enderezó las orejas, meneó una sola vez la cola y siguió a su amo hasta unos seis metros del tractor, donde un cuerpo yacía entre las malas hierbas y helechos que crecían en la base del seto.
– Nunca había visto nada igual -dijo Jenkins-. No sé adónde irá a parar este maldito mundo.
Se tiró de la nariz, que el frío teñía de púrpura, y parpadeó cuando el viento del noroeste sopló. Mantenía la niebla a raya, al igual que el día anterior, pero traía consigo las gélidas temperaturas del mar del Norte. Un seto ofrecía escasa protección contra él.
– Maldita sea -fue el único comentario de Sheehan cuando se agachó junto al cuerpo. Lynley y Havers le imitaron.
Era una muchacha, alta y delgada, de cabello color haya. Vestía camiseta verde, pantalones cortos blancos, zapatillas deportivas y calcetines bastante sucios; el izquierdo se había arrugado a la altura del tobillo. Estaba tendida de espaldas, con la barbilla levantada, la boca abierta, los ojos vidriosos. Su torso era una masa purpúrea moteada por el tatuaje oscuro de partículas de pólvora sin quemar. Bastaba una mirada para saber que la ambulancia solo serviría para transportar el cuerpo a la autopsia.
– ¿La ha tocado? -preguntó Lynley a Bob Jenkins.
Al hombre pareció aterrorizarle la idea.
– No toqué nada. Shasta la olfateó, pero retrocedió enseguida cuando captó el olor a pólvora. A Shasta no le gustan las armas.
– ¿Oyó algún disparo esta mañana?
Jenkins negó con la cabeza.
– Me puse a arreglar el motor del tractor de buena mañana. Lo encendía y apagaba, dándole al carburador y metiendo mucho follón. Si alguien se la cargó entonces… -Movió la cabeza hacia el cuerpo, pero no lo miró-. No lo habría oído.
– ¿Y el perro?
La mano de Jenkins se dirigió automáticamente hacia la cabeza del perro, que se encontraba a escasos centímetros de su muslo izquierdo. Shasta parpadeó, jadeó unos momentos y aceptó la caricia con otro meneo de la cola.
– Ladró un poco -contestó Jenkins-. Tenía puesta la radio muy alta para que se oyera por encima del motor, y tuve que hacerle callar.
– ¿Recuerda a qué hora fue?
Al principio, Jenkins meneó la cabeza, pero después alzó una mano enguantada, apuntando al cielo con un dedo, como si se le hubiera ocurrido una idea repentina.
– Eran cerca de las seis y media.
– ¿Está seguro?
– Estaban dando las noticias y quería oír si la primera ministro iba a hacer algo sobre el asunto de los impuestos de capitación. -Sus ojos se desviaron hacia el cadáver, pero los apartó al instante-. Pudieron matar a la chica en aquel momento, pero debo decir que Shasta estaba ladra que te ladra. A veces lo hace.
Policías uniformados procedieron a cortar el sendero cuando el equipo de analistas empezó a descargar su equipo del furgón. El fotógrafo de la policía se acercó, empuñando la cámara como un escudo. Tenía un tono verdoso bajo los ojos y alrededor de la boca. Esperó la señal de Sheehan, que estaba inspeccionando la camiseta empapada en sangre de la muchacha.
– Un disparo -dijo. Levantó la vista y chilló al equipo de analistas-: A ver si encontráis el cartucho. -Descansó sobre sus robustas caderas y meneó la cabeza-. Esto será más jodido que buscar una aguja en un pajar.
– ¿Por qué? -preguntó Havers.
Sheehan la miró, sorprendido.
– Es que vive en la ciudad, superintendente -explicó Lynley-. Es la temporada de caza del faisán -dijo a Havers.
– Todo el mundo que quiera cazar faisanes se va a proveer de una escopeta. Las matanzas empiezan la semana que viene. Es la época del año en que cualquier idiota con el dedo inquieto y la necesidad de experimentar las sensaciones de los cavernícolas sale a disparar sobre cualquier cosa que se mueva. A final de mes habrá heridos a mansalva.
– Pero no así.
– No. Esto no fue un accidente. -Rebuscó en el bolsillo del pantalón y sacó un billetero, del cual extrajo una tarjeta de crédito-. Dos chicas, y las dos corrían. Las dos altas, las dos rubias, las dos de pelo largo.
– ¿No estará pensando en un asesino psicópata?
El tono de Havers expresaba duda y decepción ante la posibilidad de que el superintendente de Cambridge hubiera llegado a tal conclusión.
Sheehan utilizó el borde de la tarjeta de crédito para limpiar una mancha de tierra y hojas que había en la camiseta. Las palabras «Queen's College, Cambridge» estaban bordadas sobre el pecho izquierdo, alrededor del escudo de armas del colegio.
– ¿Se refiere a alguien propenso a cargarse corredoras rubias? -preguntó Sheehan-. No, no lo creo. Los asesinos psicópatas no varían su rutina. El asesinato es su firma. Ya sabe a qué me refiero: he roto otra cabeza con un ladrillo, polizontes, ¿aún no tenéis ninguna pista? -Limpió la tarjeta de crédito, se secó los dedos con un pañuelo rojo y se puso en pie-. Fotografíala, Graham -dijo, y el fotógrafo se acercó. En ese momento, los analistas se pusieron en movimiento, al igual que los agentes uniformados, y dieron comienzo al lento proceso de examinar cada centímetro del terreno circundante.
– Tengo que ir a ese campo, si no les importa -dijo Bob Jenkins, y movió la barbilla en dirección al lugar adonde se encaminaba cuando su perro descubrió el cadáver.
A unos tres metros de la muchacha muerta, un hueco en el seto revelaba una puerta que daba acceso al campo más próximo. Lynley lo contempló unos momentos, mientras los analistas empezaban su trabajo.
– Dentro de unos minutos -dijo al granjero-. Superintendente, será preciso buscar huellas a lo largo de todo el perímetro. Huellas de pisadas. Huellas de neumáticos, de coche o de bicicleta.
– De acuerdo.
Lynley y Havers caminaron hacia la puerta. Era lo bastante ancha para permitir el paso de un tractor, y una gruesa masa de espino la enmarcaba por ambos lados. Pasaron por encima con precaución. La tierra del otro lado era blanda, y estaba pisoteada y llena de rodadas en dirección al campo. Su consistencia era frágil, se desmenuzaba con facilidad y, aunque había huellas de pies por todas partes, ninguna había dejado una impresión bien marcada.
– Nada decente -dijo Havers, mientras exploraba la zona-, pero si fue una emboscada…
– La espera debió de ser aquí -concluyó Lynley.
Sus ojos se movían lentamente sobre la tierra, de un lado a otro de la puerta. Cuando localizó lo que estaba buscando, una señal en el suelo que no coincidía con las demás, dijo:
– Havers.
La sargento se acercó. El detective señaló la leve impresión circular en la tierra, la estrecha y alargada impresión, apenas discernible, que había detrás, y la fisura más profunda y definida que completaba el conjunto, que se encontraba en ángulo agudo a unos setenta y cinco centímetros de la puerta y a menos de treinta del seto de espino.
– Rodilla, pierna, pie -dijo Lynley-. El asesino se arrodilló aquí, oculto tras el seto, sobre una rodilla, y apoyó el fusil en la segunda barra de la puerta. Y esperó.
– ¿Cómo pudo saber alguien…?
– ¿Que iba a correr por aquí? De la misma manera que alguien supo dónde encontrar a Elena Weaver.
Justine Weaver rascó con un cuchillo el borde quemado de la tostada, y vio que la ceniza negra manchaba la limpia superficie del fregadero como una fina capa de pólvora. Trató de encontrar un lugar en su interior que aún contuviera compasión y comprensión, una especie de pozo del que pudiera beber y volver a llenar lo que los acontecimientos de los últimos ocho meses (y de los dos días anteriores) habían secado. Pero, si alguna vez había existido un manantial de empatía en su seno, se había secado y dejado en su lugar un terreno yermo de resentimiento y desesperación, del que nada fluía.
Han perdido a su hija, se dijo. Comparten el mismo dolor. Sin embargo, aquellos hechos no eliminaban la desdicha que sentía desde el lunes por la noche, la repetición de un dolor anterior, como la misma melodía interpretada en un tono diferente.
Ayer, Anthony y su ex mujer habían llegado juntos a casa en silencio. Habían ido a la policía. Habían ido a la funeraria. Habían elegido un ataúd y hecho los preparativos, nada de lo cual compartieron con ella. Solo cuando trajo las bandejas con bocadillos y pastel, solo cuando sirvió el té, solo cuando les pasó el limón, la leche y el azúcar, los dos musitaron algunos menoscabos. Y después fue Glyn quien, por fin, le dirigió la palabra, eligiendo el momento y esgrimiendo el arma, una declaración en apariencia sencilla, pronunciada en el instante adecuado.
Cuando habló, mantuvo los ojos fijos en la bandeja de bocadillos que Justine le estaba ofreciendo y que no hizo ademán de aceptar.
– Prefiero que te mantengas alejada del funeral de mi hija, Justine.
Estaban en la sala de estar, reunidos alrededor de la mesita de café. El fuego artificial estaba encendido, y sus llamas lamían los falsos carbones con un mudo siseo. Las cortinas estaban corridas. Un reloj eléctrico zumbaba suavemente. Se encontraban en un lugar sensato, civilizado.
Al principio, Justine no dijo nada. Miró a su marido, esperando que protestara, pero este dedicaba su atención exclusiva a la taza de té y al platillo. Un músculo se agitó en la comisura de su boca.
Sabía lo que iba a suceder, pensó ella.
– ¿Anthony? -dijo.
– No te unía ningún lazo real a Elena -prosiguió Glyn, con voz serena, extremadamente razonable-. Por eso prefiero que no estés presente. Espero que lo comprendas.
– Durante diez años he sido su madrastra -dijo Justine.
– Por favor -replicó airada Glyn-. La segunda esposa de su padre.
Justine dejó la bandeja. Examinó la pulcra disposición de los bocadillos y comprobó la perfección del diseño que había elegido: ensalada de huevo, cangrejo, jamón, queso cremoso. Las cortezas quitadas, cada borde del pan cortado como si fuera un avión perfecto. Glyn continuó.
– La llevaremos a Londres para la ceremonia, de manera que solo te quedarás sin Anthony durante unas pocas horas. Después, ya podréis reintegraros a vuestra vida habitual.
Justine intentó, sin éxito, encontrar una respuesta.
Glyn prosiguió, como si recitara una lección aprendida de antemano.
– Nunca supimos con seguridad por qué Elena nació sorda. ¿Te lo ha dicho Anthony? Sí, supongo que habríamos podido encargar algún estudio de tipo genético, ya sabes a qué me refiero, pero no nos tomamos esa molestia.
Anthony se inclinó hacia delante y dejó la taza sobre la mesita. No apartó los dedos del platillo, como si temiera que fuera a caer al suelo.
– No veo que… -empezó Justine.
– La realidad es que tú también podrías dar a luz un bebé sordo, Justine, si los genes de Anthony contienen alguna imperfección. Creí que debía comentarte esa posibilidad. ¿Estás preparada, desde un punto de vista emocional, para habértelas con un niño minusválido? ¿Has pensado hasta qué punto perjudicaría a tu carrera un niño sordo?
Justine miró a su marido. Este evitó su mirada. Una de sus manos formó un puño sobre su muslo.
– ¿De veras crees esto necesario, Glyn? -preguntó Justine.
– Pensaba que te sería de ayuda.
Glyn extendió la mano hacia su taza. Por un momento, dio la impresión de que examinaba la rosa de la porcelana. Giró la taza a la derecha, luego a la izquierda, como si tuviera la intención de admirar su diseño.
– Ya está, ¿no? Todo está dicho. -Devolvió la taza a su sitio y se levantó-. No quiero cenar.
Los dejó solos.
Justine se volvió hacia su marido, aguardando a que hablara, y vio que estaba inmóvil. Daba la impresión de que iba a desaparecer en su interior, de que huesos, sangre y carne se iban a convertir en las cenizas y polvo de que están formados todos los hombres. Tiene unas manos pequeñas, pensó ella. Y por primera vez reflexionó sobre el ancho anillo de oro que llevaba en el dedo y la razón que la había impulsado a comprárselo; era el más grande, ancho y brillante de la tienda, el más capaz de proclamar su matrimonio.
– ¿Es esto lo que deseas? -le preguntó por fin.
Sus párpados parecían de cartón, su piel, dolorida y estirada.
– ¿Qué?
– Que me mantenga alejada del funeral. ¿Es eso lo que deseas, Anthony?
– Ha de ser así. Trata de comprender.
– ¿Comprender, qué?
– Que no es responsable de la persona que es ahora. No tiene control sobre lo que dice y hace. Le sale de muy dentro, Justine. Has de comprender.
– Y mantenerme alejada del funeral.
Vio el movimiento de resignación (un simple levantar y bajar uno de sus dedos) y supo la respuesta antes de que hablara.
– La herí. La abandoné. Le debo esto. Se lo debo a las dos.
– Santo Dios.
– Ya he hablado con Terence Cuff sobre el funeral que se celebrará el viernes en la iglesia de St. Stephen. Tú acudirás, y también los amigos de Elena.
– ¿Y ya está? ¿Eso es todo? ¿Así opinas sobre nuestro matrimonio, nuestra vida, mi relación con Elena?
– Esto no tiene nada que ver contigo. No te lo tomes tan a pecho.
– Ni siquiera discutiste con ella. Podrías haber protestado.
Él la miró por fin.
– Así debe ser.
Justine no dijo nada más. Notó que su resquemor aumentaba, pero se mordió la lengua. Sé sumisa, habría dicho su madre. Sé buena chica.
Puso la sexta tostada, junto con huevos duros y salchichas, en una bandeja blanca de mimbre. Las buenas chicas han de ser compasivas. Las chicas sumisas perdonan, perdonan y perdonan. No pienses en ti. Supéralo. Has de encontrar una necesidad mayor que la tuya y satisfacerla. Ese es el modelo de vida cristiano.
Pero no podía hacerlo. En la balanza simbólica que utilizaba para sopesar su comportamiento, ponía las horas perdidas que había dedicado a intentar establecer un vínculo con Elena, las mañanas que había corrido a su lado, las noches empleadas en ayudarla a redactar sus trabajos, las interminables tardes de domingo durante las que había esperado el regreso de padre e hija, de alguna excursión que Anthony había considerado esencial para recuperar el amor y la confianza de Elena.
Entró la bandeja en la salita encristalada donde su marido y Glyn estaban sentados a la mesa de mimbre. Habían picoteado gajos de pomelo y cereales durante casi media hora, y supuso que ahora harían lo mismo con los huevos, las salchichas y las tostadas.
Sabía que debía decir: «Los dos necesitáis comer», y otra Justine habría conseguido dotar de un timbre de sinceridad a las cuatro palabras. En cambio, no dijo nada. Se sentó en su lugar de costumbre, de espaldas al camino particular, frente a su marido. Le sirvió café. Él levantó la cabeza. Parecía diez años mayor que dos días antes.
– Cuánta comida-dijo Glyn-. No puedo comer. Qué desperdicio. -Contempló a Justine mientras esta quitaba la parte superior al huevo duro-. ¿Has ido a correr esta mañana? -preguntó, pero Justine no contestó-. Imagino que volverás a empezar pronto. Para una mujer es importante conservar la figura. No te has hecho ninguna operación de liposucción, ¿verdad?
Justine miró el pedazo de clara sólida que había separado del huevo. Todas las advertencias de su pasado se alzaron en su mente, pero formaban una barrera insustancial, que la noche anterior facilitó superar.
– Elena estaba embarazada -dijo, y levantó la vista-. Embarazada de ocho semanas.
Vio que el rostro de Anthony reflejaba una profunda aflicción. Glyn se limitó a dibujar una curiosa sonrisa de satisfacción.
– El hombre de Scotland Yard vino ayer por la tarde -siguió Justine-. Él me lo dijo.
– ¿Embarazada?
Anthony repitió la palabra con voz apenas audible.
– Así lo demostró la autopsia.
– Pero ¿quién…? ¿Cómo…?
Anthony manoseó una cucharilla. Resbaló de sus manos y cayó al suelo.
– ¿Cómo? -Glyn rió entre dientes-. Yo diría que de la manera habitual. -Volvió la cabeza en dirección a Justine-. Qué gran momento de triunfo para ti, querida.
Anthony volvió la cabeza lentamente, como si le costara un gran esfuerzo.
– ¿Qué quieres decir?
– ¿Crees que no saborea este momento? Pregúntale si ya lo sabía. Pregúntale si la información la sorprendió. De hecho, deberías preguntarle si alentó a tu hija a conseguirse un hombre cada vez que le picaba. -Glyn se inclinó hacia delante-. Porque Elena me lo contó todo al respecto, Justine. Todo sobre aquellas conversaciones de mujer a mujer, sobre que debía saber cuidar de sí misma.
– Justine, ¿tú la alentaste? -preguntó Anthony-. ¿Lo sabías?
– Por supuesto que lo sabía.
– No es cierto -dijo Justine.
– No pienses ni por un momento que le desagradaba la idea de ver a Elena embarazada, Anthony. Deseaba hacer algo para alejarla de ti, porque así lograría lo que deseaba: a ti. Para ella sola. Sin más competencia.
– No -dijo Justine.
– Odiaba a Elena. Quería que muriera. No me sorprendería que la hubiera matado ella.
Por un momento, una fracción de segundo, Justine vio la duda pintarse en la cara de Anthony. Intuyó el curso de sus pensamientos: estaba sola en casa cuando se recibió la llamada del módem, salió a correr sola por la mañana, no se había llevado al perro, podía haber golpeado y estrangulado a su hija.
– Santo Dios, Anthony -dijo.
– Lo sabías -contestó él.
– Que tenía un amante, sí, pero nada más. Y hablé con ella, sí. Sobre limpieza… Sobre higiene. Sobre ciertos cuidados que no…
– ¿Quién era?
– Anthony.
– ¿Quién era, maldita sea?
– Seguro que lo sabe -intervino Glyn-. Es evidente que lo sabe.
– ¿Desde cuándo? -preguntó Anthony-. ¿Desde cuándo ocurría?
– ¿Lo hacían aquí, Justine? ¿En casa? ¿Mientras tú estabas? ¿Les diste permiso? ¿Espiabas? ¿Escuchabas detrás de la puerta?
Justine se levantó. La cabeza le daba vueltas.
– Quiero respuestas, Justine. -Anthony elevó el tono de voz-. ¿Quién le hizo esto a mi hija?
Justine se esforzó por encontrar las palabras.
– Ella se lo hizo.
– Oh, claro -dijo Glyn, con ojos brillantes de placer-. Ha hablado la voz de la verdad.
– Eres una víbora.
Anthony se levantó.
– Quiero la verdad, Justine.
– Pues ve a Trinity Lane y descúbrela.
– Trinity… -Se volvió hacia las ventanas, por las que se veía su Citroen en el camino particular-. No.
Salió de la habitación sin una palabra más, y se marchó de casa sin el abrigo. El viento agitó las mangas de su camisa a rayas. Subió al coche.
Glyn cogió un huevo.
– No ha salido exactamente como tú hubieras querido -dijo.
Adam Jenn contempló los renglones de pulcra caligrafía y trató de extraer sentido a sus notas. La Revuelta de los Campesinos. El consejo de regencia. Un nuevo interrogante: ¿fue la composición del consejo de regencia, más que la imposición de nuevos impuestos de capitación, el elemento fundamental de las circunstancias que condujeron a la revuelta de 1381?
Leyó unas cuantas frases sobre John Ball y Wat Tyler, sobre el Estatuto de los Trabajadores, y sobre el rey Ricardo II, bienintencionado pero ineficaz, carecía de la habilidad y la determinación que convierten en líder a un hombre. Había intentado complacer a todo el mundo, pero solo había logrado destruirse. Era la prueba histórica de la contención que el éxito requiere, más que nacer en circunstancias afortunadas. La perspicacia política es la clave para llegar incólume al objetivo profesional y personal.
Adam conocía su vida académica en consonancia con este precepto. Había elegido a su tutor con sumo cuidado, tras estudiar atentamente la lista de candidatos a la cátedra Penford. Solo se decantó por Anthony Weaver cuando estuvo relativamente seguro de que el medievalista de St. Stephen sería elegido por el comité de la universidad. Contar con el propietario de la cátedra Penford como tutor le garantizaba en la práctica las ventajas que consideraba esenciales para labrarse el éxito: el cargo inicial de tutor académico de los estudiantes, la concesión subsiguiente de una beca para investigación, el futuro ascenso a profesor y, por fin, una cátedra antes de cumplir los cuarenta y cinco años. Todo ello parecía razonablemente seguro cuando Anthony Weaver le había aceptado como estudiante graduado. Por tanto, aceptar la petición de Weaver de que tomara bajo su protección a la hija del profesor, con el fin de convertir su segundo año en la universidad en una experiencia más gratificante y placentera que el primero, le había parecido otra afortunada oportunidad de demostrar, aunque solo fuera a sus propios ojos, que poseía la suficiente perspicacia política para medrar en este ambiente. Pero no había contado con Elena, cuando le hablaron por primera vez de la hija minusválida del profesor, ni cuando el doctor Weaver empezó a mostrarle su gratitud por el tiempo que destinaba a suavizar las turbulentas aguas de la vida de su hija.
Esperaba que le presentaran a una chica de hombros hundidos, pecho cóncavo y piel descolorida, una chica sentada con expresión afligida en el borde de un sofá raído, con las piernas muy apretadas. Llevaría un vestido viejo estampado con rosas, calcetines hasta los tobillos y zapatos de aspecto impresentable. Por el bien del doctor Weaver, cumpliría su deber con la mezcla apropiada de seriedad y amabilidad. Incluso se proveería de un pequeño bloc, que guardaría en el bolsillo de la chaqueta, para comunicarse con ella por escrito en cualquier momento.
Siguió rumiando sobre esta Elena de ficción hasta que entró en la sala de estar del doctor Weaver, e incluso examinó a los invitados a la fiesta. Tuvo que renunciar a la idea del sofá raído en cuanto vio los muebles de la casa (dudó de que algo raído y rayado durara más de cinco minutos en este elegante ambiente de piel y cristal), pero retuvo su imagen mental de la encogida, reservada y minusválida muchacha, sentada sola en un rincón y temerosa de todo el mundo.
Y entonces ella se acercó meneando las caderas, con un vestido negro ceñido y pendientes de ónice, mientras su cabello imitaba sus movimientos y el balanceo de sus caderas. Ella sonrió y dijo lo que Adam entendió como «Hola. Tú eres Adam, ¿verdad?», porque su pronunciación no era clara. Reparó en que olía como fruta madura, no llevaba sujetador y no se había puesto medias. Y también en que todos los hombres de la habitación seguían sus movimientos con los ojos, pasando de la conversación que sostenían.
Conseguía que los hombres se sintieran especiales. Pronto lo averiguó. Comprendió que esta impresión de creerse el único interés de Elena era debida a que miraba directamente a la gente para leer los labios cuando le hablaban. Por un tiempo, se convenció de que esto era lo único que le atraía de ella, pero desde el primer momento descubrió que no podía apartar los ojos de sus pezones, erectos, apretados contra la tela del vestido, que pedían a gritos ser chupados, amasados y lamidos, y notó que sus manos ardían en deseos de deslizarse alrededor de su cintura, apoderarse de sus nalgas y atraerla hacia él.
No lo había hecho nunca. En ninguna de la docena o más de veces que habían estado juntos. Ni siquiera la había besado. Y en la única ocasión que Elena, impulsiva como siempre, había recorrido con los dedos la parte interna de su muslo, le había apartado la mano al instante. Ella se rió de él, divertida, sin ofenderse. Él experimentó tantas ganas de abofetearla como de follársela en el acto. El deseo, ardiente como una llamarada, de hacer ambas cosas: la violencia del castigo y el acto sexual; sus gritos de dolor y su sumisión involuntaria.
Siempre le ocurría lo mismo cuando veía demasiado a la misma mujer. Se sentía atrapado entre el deseo y el desagrado. Y en su mente se reproducía una y otra vez la imagen de su padre golpeando a su madre, y el ruido de su frenética copulación poco después.
Conocer a Elena, ver a Elena, escoltarla a todas partes, había formado parte del proceso político de ascensión y éxitos académicos, pero, como en toda maquinación egocéntrica, lo que pasaba por ser cooperación desinteresada tenía un precio.
Lo había leído en la expresión del doctor Weaver, siempre que el profesor le preguntaba por Elena, al igual que lo había comprendido la primera noche, cuando los ojos de Weaver siguieron a su hija por la sala, radiante de satisfacción cuando se detuvo para hablar con Adam, y no con otra persona. Adam no tardó mucho en ser consciente de que el precio del éxito en un ambiente dominado por la figura de Anthony Weaver dependía en gran medida de cómo le fueran las cosas a Elena.
– Es una chica maravillosa -decía Weaver-. Tiene mucho que ofrecer a un hombre.
Adam se preguntó qué dificultades le aguardaban en el futuro, ahora que la hija de Weaver había muerto, porque, si bien había elegido al doctor Weaver como tutor por las ventajas en potencia que podía reportarle tal decisión, se había dado cuenta de que el doctor Weaver le había aceptado por motivos muy poco filantrópicos, que guardaba en secreto, que constituían su sueño. Pero Adam sabía exactamente cuáles eran.
La puerta del estudio se abrió mientras releía sus referencias a los disturbios acaecidos en el siglo catorce en Kent y Essex. Levantó la vista, y luego tiró hacia atrás la silla, confuso, cuando Anthony Weaver entró en la habitación. No había esperado verle hasta pasados unos días y, en consecuencia, se había abstenido de recoger las tazas, platillos y trabajos tirados sobre la mesa y el suelo. Independientemente de ello, la aparición de su tutor al poco de haber pensado en él logró que su cuello y mejillas enrojecieran.
– Doctor Weaver, no esperaba…
Enmudeció. Weaver no llevaba chaqueta ni abrigo, y el viento había desordenado su oscuro cabello. No traía maletín ni libros de texto. No había venido por motivos de trabajo.
– Estaba embarazada -dijo.
Adam notó que su garganta se secaba. Pensó en beber un poco del té que se había servido y olvidado una hora antes, pero, aunque se levantó poco a poco, apenas logró extender la mano hacia la taza.
Weaver cerró la puerta y se quedó inmóvil junto a ella.
– No te culpo, Adam. Era obvio que estabais enamorados.
– Doctor Weaver…
– Ojalá hubierais tomado alguna precaución. No es la mejor forma de empezar una vida en común, ¿verdad?
Adam fue incapaz de responder. Abrigaba la sospecha de que su futuro dependía de lo que hiciera y dijera durante los próximos minutos. Se debatió entre la verdad y la mentira, sin saber cuál de ellas serviría mejor a sus intereses.
– Cuando Justine me lo dijo, salí de casa enfurecido, como un padre del siglo dieciocho que fuera a exigir satisfacción, pero sé que estas cosas suelen pasar. Solo quiero que me digas si le hablaste de matrimonio. Antes, quiero decir. Antes de hacerle el amor.
Adam quiso decir que habían hablado de ello a menudo, tecleando furiosamente en el módem, haciendo planes, compartiendo sueños, comprometidos con un futuro común, pero tal mentira le obligaría a fingir durante los meses venideros un dolor convincente. Y aunque lamentaba la muerte de Elena, no significaba una pérdida irreparable para él, y sabía que le costaría mucho demostrar una aflicción tan enorme.
– Era especial -decía Weaver-. Su hijo, vuestro hijo, Adam, también habría sido especial. Era frágil y se esforzaba por encontrarse a sí misma, es cierto, pero tú la estabas ayudando a madurar. Recuérdalo. Aférrate a eso. Fuiste muy bueno con ella. Me habría sentido orgulloso de veros convertidos en marido y mujer.
Descubrió que no podía hacerlo.
– Yo no fui, doctor Weaver. -Bajó los ojos hacia la mesa. Se concentró en los textos abiertos, en sus notas, en los trabajos-. Quiero decir que nunca hice el amor con Elena, señor. -Notó que su rubor aumentaba-. Ni siquiera llegué a besarla. Apenas la toqué.
– No estoy enfadado, Adam, no me malinterpretes. No hace falta que niegues que erais amantes.
– No estoy negando nada, señor. Le estoy diciendo la verdad. No éramos amantes. No fui yo.
– Pero solo salía contigo.
Adam vaciló en verbalizar la única información que Anthony Weaver estaba soslayando, tal vez a propósito, tal vez de manera inconsciente. Y sabía que verbalizarla equivaldría a proclamar los peores temores del profesor. Sin embargo, no veía otra forma de convencer al hombre de la verdad sobre su relación con Elena. Al fin y al cabo, era un historiador. Se suponía que los historiadores debían buscar la verdad.
No podía exigirse menos.
– No, señor. Su memoria le traiciona. Elena no solo salía conmigo, sino también con Gareth Randolph.
Los ojos de Weaver parecieron nublarse detrás de sus gafas. Adam se apresuró a continuar.
– Le veía varias veces a la semana, señor. Como parte del trato a que había llegado con el doctor Cuff.
No quiso añadir nada más. Vio que el rostro de Weaver expresaba certeza y aflicción.
– Ese sordo… -Weaver enmudeció. Sus ojos volvieron a brillar-. ¿La rechazaste, Adam? ¿Por eso fue a buscar en otra parte? ¿No era lo bastante buena para ti? ¿Te repelía porque era sorda?
– No. En absoluto. Yo no…
– Entonces, ¿por qué?
Quiso decir: «Porque me daba miedo. Pensaba que me iba a chupar hasta la médula de los huesos. Quería tirármela una y otra vez, pero casarme con ella, no, por el amor de Dios, casarme con ella y vivir al borde de la destrucción toda mi vida, no».
– No ocurrió -se limitó a decir.
– ¿Qué?
– Esa especie de comunión que uno busca.
– Porque era sorda.
– Eso no representaba ningún problema, señor.
– ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes esperar que me lo crea? Pues claro que representaba un problema. Era un problema para todo el mundo. Era un problema para ella. ¿Cómo puedes decir que no?
Adam sabía que pisaba terreno peligroso. Quiso huir del enfrentamiento, pero Weaver aguardaba su respuesta, y su expresión impenetrable comunicó a Adam la importancia de contestar correctamente.
– Solo era sorda, señor. Nada más. Solo sorda.
– ¿Qué significa eso?
– Que no tenía ningún otro defecto, señor. Ser sordo no es ningún defecto. Es una palabra que la gente utiliza para indicar que falta algo.
– ¿Como ciego, mudo, paralítico?
– Supongo.
– Y si ella hubiera sido una de esas cosas, ciega, muda, paralítica, ¿seguirías diciendo que no representaba ningún problema?
– No era ninguna de esas cosas.
– ¿Seguirías diciendo que no representaba ningún problema?
– No lo sé. Solo sé que la sordera de Elena no representaba ningún problema. Al menos para mí.
– Mientes.
– Señor…
– La considerabas un monstruo.
– No.
– Su voz y su pronunciación te molestaban, y te molestaba que no pudiera controlar el volumen de su voz, y que, cuando salíais juntos, la gente oyera aquella voz rara. Se volvían, tenían curiosidad. Y te molestaba que todos aquellos ojos se clavaran en ti. Y te avergonzabas, de ella, de ti, de sentirte molesto. No eras el gran liberal que te creías. Siempre deseabas que fuera normal, porque, si lo hubiera sido, si hubiera podido oír, no te habrías sentido como si le debieras más de lo que podías dar.
Adam experimentó un escalofrío, pero no respondió. Quiso fingir que no había escuchado aquellas palabras o, al menos, impedir que su rostro revelara hasta qué punto comprendía el significado soterrado de lo que el profesor había dicho. Comprendió que había fracasado en ambas tentativas cuando la cara de Weaver pareció desmoronarse.
– Oh, Dios -dijo el profesor.
Caminó hasta la repisa de la chimenea, donde Adam había continuado depositando la colección de sobres y mensajes. Se apoderó de todo como si le costara un tremendo esfuerzo, se dirigió a su escritorio y tomó asiento. Empezó a abrir la correspondencia poco a poco, con movimientos torpes, abrumado por veinte años de negación y culpabilidad.
Adam se sentó con sigilo. Volvió a sus notas, pero con menos éxito que antes. Sabía que debía procurar al doctor Weaver cierta tranquilidad, un poco de camaradería y afecto, pero sus veintiséis años de experiencia limitada no encontraron las palabras adecuadas para decir al otro hombre que no era ningún pecado experimentar aquellos sentimientos. El único pecado era huir de ellos.
Oyó que el profesor emitía un ruido convulsivo. Se volvió en la silla.
Vio que Weaver había abierto algunos sobres. Y aunque el contenido de tres yacía sobre su regazo y otro estaba arrugado en su puño, no miraba nada. Se había quitado las gafas y tapado los ojos con la mano. Estaba llorando.
Capítulo 16
Melinda Powell estaba a punto de entrar montada en su bicicleta en el Patio Viejo, cuando un coche de la policía se detuvo a menos de media manzana. Salió un policía uniformado, acompañado del director del Queen's College y el jefe de estudios. Los tres se quedaron hablando a la intemperie, los brazos cruzados sobre el pecho, una expresión grave y sombría en el rostro. Su aliento lanzaba nubecillas de vapor al aire. El policía asintió cuando el director dijo algo al jefe de estudios, y antes de que el policía se marchara, un ruidoso Mini entró en el sendero desde la calle Silver y aparcó detrás del otro vehículo.
Salieron dos personas, un hombre alto y rubio que llevaba un elegante abrigo de cachemira, y una mujer rechoncha envuelta en bufandas y prendas de lana. Se reunieron con los demás, el hombre rubio exhibió algún documento de identidad, y el director del College le tendió la mano. Se enzarzaron en una animada conversación, el director señaló la entrada lateral del College, y el rubio dio indicaciones al policía uniformado. Este asintió y corrió en dirección a Melinda, cuyas manos envueltas en mitones rodeaban los manillares de su bicicleta, notando que el frío del metal se introducía entre la lana tejida como chorros de humedad.
– Perdone, señorita -dijo, cuando pasó de largo y atravesó el portal que daba acceso al College.
Melinda le siguió. Había desperdiciado la mayor parte de la mañana, luchado con un trabajo que estaba escribiendo por cuarta vez, en un esfuerzo por dejar clara su teoría antes de enseñarlo a su tutor, quien sin duda se lo tiraría por los suelos, haciendo gala una vez más de su habitual sadismo académico. Era cerca de mediodía, y aunque era normal ver a miembros del College paseando por el Patio Viejo a estas horas, cuando Melinda salió del pasadizo flanqueado por las torres que conducía a Queen's Lane vio a varios grupos de estudiantes que sostenían conversaciones en voz baja en el sendero que corría entre los dos rectángulos de césped, mientras un grupo más numeroso se había congregado ante la puerta de la escalera situada a la izquierda de la torrecilla norte.
El policía desapareció por esa puerta antes de detenerse un momento para contestar a una pregunta. Melinda desfalleció al presenciar la escena. Notó la bicicleta pesada, como si una cadena oxidada dificultara su manejo, y alzó la vista hacia el último piso del edificio, en un esfuerzo por escudriñar las ventanas de aquella habitación deforme encajada bajo el alero.
– ¿Qué sucede? -preguntó a un chico que pasaba. Llevaba un anorak azul cielo y una gorra a juego, con las palabras «Ski Bulgaria» impresas en rojo.
– Una corredora -respondió el muchacho-. Se la han cargado esta mañana.
– ¿Quién?
– Otra tía de «Liebre y Sabuesos», según dicen.
Melinda notó que la cabeza le daba vueltas.
– ¿Te encuentras bien? -oyó que él preguntaba, pero no respondió, sino que empujó la bicicleta, aturdida, hacia la puerta que daba a la escalera de Rosalyn Simpson.
– Me lo prometió -susurró Melinda para sí. Por un momento, la monstruosa naturaleza de la traición de Rosalyn le resultó aún más devastadora que la muerte.
No le había arrancado la promesa en la cama, cuando las decisiones desfallecen en presencia del deseo. Tampoco había provocado un lacrimógeno enfrentamiento, utilizando los puntos débiles de Rosalyn como herramientas de una fructífera manipulación. Había optado por el diálogo (intentando mantener la calma, sin caer en el pánico y la histeria que repugnarían a Rosalyn, si no conseguía controlarlos) y urgió a su amante a reflexionar sobre los peligros de continuar corriendo mientras un asesino andara suelto. Esperaba resistencia, sobre todo porque sabía cuánto lamentaba Rosalyn la anterior promesa impulsiva que la había llevado a Oxford el lunes por la mañana, pero, en lugar de una discusión o una negativa tajante a hablar del tema, Rosalyn había accedido. No volvería a correr hasta que descubrieran al asesino, o, si corría, no lo haría sola.
Se habían despedido a medianoche. Aún eran una pareja, pensó Melinda, aún estaban enamoradas… Sin embargo, no habían hecho el amor en todo el martes, como ella había imaginado, celebrando que Rosalyn hubiera anunciado al mundo sus preferencias en materia sexual. No había salido así. Rosalyn había aducido agotamiento, un trabajo que debía preparar y la necesidad de estar sola para asumir la muerte de Elena Weaver. Simples excusas, comprendía Melinda ahora, el principio del fin entre ellas.
¿Acaso no ocurría siempre igual? La locura amorosa del principio. Las citas, las esperanzas. La creciente intimidad. El deseo de sueños compartidos. La gozosa comunicación. Y, por fin, el desengaño. Pensaba que Rosalyn sería diferente, pero ahora ya estaba claro: era falsa y mentirosa, como todas las demás.
Puta, pensó. Puta. Prometiste y mentiste, ¿sobre qué más mentiste, con quién más te acostaste, te acostaste con Elena?
Apoyó la bicicleta contra el muro, indiferente a que las normas del College lo prohibieran, y se abrió paso entre la multitud. Vio que un conserje montaba guardia dentro de la entrada, impidiendo el paso a los curiosos, con aspecto sombrío, irritado y disgustado al mismo tiempo.
– Un disparo -le oyó decir, por encima de los murmullos-. En plena cara.
Y su cólera se disipó en cuanto escuchó aquellas sencillas palabras.
Un disparo. En plena cara.
Melinda descubrió que se estaba mordiendo sus dedos enguantados. En lugar del conserje apostado en la puerta del Patio Viejo, vio a Rosalyn, su rostro y su cuerpo destrozados, desintegrados ante ella en una nube de pólvora, fuego y sangre. Y, a continuación, apareció la horrible certeza de quién lo había hecho, y por qué, y de que su vida pendía de un hilo.
Escrutó los rostros de los estudiantes que la rodeaban, en busca del rostro que escrutaría el suyo. No lo vio, pero eso no significaba que estuviera lejos. Podía encontrarse tras una ventana, espiando sus reacciones. Habría descansado un poco después del esfuerzo, pero su intención sería consumar la tarea.
Sintió que sus muslos se tensaban en respuesta a la exigencia de huir que dictaba su mente. Al mismo tiempo, comprendió que era imprescindible aparentar calma, porque, si daba media vuelta y se ponía a correr delante de todo el mundo (sobre todo si alguien esperaba a que diera el primer paso), estaba perdida.
¿Adónde voy?, se preguntó. Dios mío, Dios mío, ¿adónde voy?
El grupo de estudiantes empezó a dispersarse cuando se oyó una voz masculina por encima de las demás.
– Apartaos, por favor. Havers, haga esa llamada a Londres, por favor.
El hombre rubio que había visto en Queen's Lane se abrió paso entre el grupo reunido ante la puerta, mientras su compañera se dirigía hacia la sala de descanso de los estudiantes.
– El conserje ha dicho que fue un disparo -dijo alguien en voz alta cuando el rubio subió el único peldaño que daba acceso al edificio. Al instante, el hombre lanzó al conserje una mirada de censura, si bien no dijo nada.
– Me han dicho que le destrozó el estómago -dijo un joven con la cara cubierta de granos.
– No, fue en la cara -contestó otro.
– Antes la violaron…
– La ataron…
– Le cortaron las tetas y…
El cuerpo de Melinda entró en acción. Se giró en redondo y se abrió paso a codazos entre la muchedumbre. Si era lo bastante rápida, si no se paraba a pensar adónde iba y cómo lo lograría, si conseguía llegar a su habitación, coger un mochila, un poco de ropa y el dinero que su madre le había enviado por su cumpleaños…
Corrió hacia la escalera situada a la derecha de la torrecilla sur. Abrió la puerta y subió la escalera como una exhalación. Solo quería escapar, casi sin respirar, casi sin pensar.
Alguien gritó su nombre cuando llegó al segundo rellano, pero no hizo caso y continuó hacia arriba. Estaba la casa de su abuela en West Sussex, pensó. Un tío abuelo vivía en Colchester, y su hermano en Kent. Nada le parecía lo bastante seguro, lo bastante alejado. Ninguno de sus parientes le parecían capaces de ofrecerle la protección que necesitaría de un asesino que parecía conocer por anticipado los movimientos, los pensamientos y los planes. De hecho, era un asesino que, incluso en este mismo momento, podía estar acechando…
Llegó al último piso y se detuvo ante la puerta, consciente del peligro que podía aguardar detrás. Se le aflojaron las tripas y las lágrimas se agolparon en sus ojos. Aplicó el oído a la blanca hoja de la puerta, pero esta se limitó a amplificar su respiración entrecortada.
Quería huir, necesitaba esconderse, pero antes tenía que recoger aquel dinero.
– Jesús -susurró-. Oh, Dios. Oh, Dios.
Extendió la mano hacia el pomo. Abrió la puerta. Si el asesino estaba dentro, chillaría como un demonio.
Contuvo la respiración y empujó la puerta con el hombro. Se abrió del todo. Golpeó contra la puerta. Obtuvo una vista general de la habitación. El cuerpo de Rosalyn yacía en su cama.
Melinda empezó a chillar.
Glyn Weaver se colocó a la izquierda de la ventana de la habitación de su hija y apartó la tela transparente del cristal para ver sin obstáculos el jardín delantero. El perdiguero mostraba el nerviosismo previo a un buen paseo. Daba vueltas alrededor de Justine, que se había puesto un chándal y zapatillas de deporte para realizar los ejercicios preparativos. Había sacado la correa del perro, y Townee la cogió de la hierba durante una de sus carrerillas. La paseó como una bandera. Hizo toda clase de cabriolas.
Elena le había enviado una docena de fotos del perro: un cachorrito dormido sobre su regazo, un poco más crecido, buscando sus regalos tras el árbol de Navidad, en casa de su padre, un ágil adolescente que salvaba de un brinco un muro de piedra seca. En el dorso de cada foto había escrito la edad de Townee (seis semanas y dos días; cuatro meses y ocho días; ¡hoy cumple diez meses!), como una madre mimosa. Glyn se preguntó si habría hecho lo mismo con el hijo que llevaba en su seno, o si habría optado por el aborto. Al fin y al cabo, un niño era diferente de un perro. Independientemente de los motivos que la hubieran impulsado a quedarse embarazada, pues Glyn conocía lo bastante a su hija para saber que el embarazo de Elena debía ser un acto premeditado, Elena no era tan idiota para creer que un hijo no cambiaría su vida. Los hijos siempre alteraban la vida de la gente de incontables formas, y su devoción nunca era tan constante como la de un perro. Pedían y pedían, y casi nunca daban. Solo los adultos casi desprovistos de egoísmo podían disfrutar continuamente la sensación de ser despojados de todos los recursos y sueños.
¿Y cuál era la recompensa? La nebulosa esperanza de que aquel ser, aquel individuo completo sobre el cual se carecía por completo de control, no cometiera los mismos errores, no repitiera las mismas pautas, no padeciera los mismos sufrimientos de sus padres.
Justine se estaba sujetando el pelo en la nuca. Glyn tomó nota de que, para ello, utilizaba un pañuelo que hacía juego con el chándal y las zapatillas. Se preguntó si Justine salía de casa alguna vez sin un conjunto impecable, y rió por lo bajo al verla. Aunque deseara criticarla por ir a entrenarse dos días después del asesinato de su hijastra, no podía condenarla por la elección del color. Era muy apropiado.
Qué hipócrita, pensó Glyn, y torció los labios. Se apartó para no verla.
Justine había salido de casa sin despedirse, elegante, fría y majestuosa, pero ya no tan controlada como deseaba. El enfrentamiento de la mañana durante el desayuno había terminado con eso, y la mujer verdadera había surgido tras el disfraz de anfitriona y esposa perfecta de un profesor. Ahora iría a correr, para tonifica aquel cuerpo adorable y seductor, para segregar un sudor que oliera a rosas.
Pero había algo más. Tenía que correr. Y tenía que esconderse. Porque la verdad oculta tras la Justine Weaver ficticia se había desvelado aquella mañana, en aquel fugaz momento en que sus facciones, por lo general cándidas e inocentes, transparentaron un sentimiento de culpabilidad. La verdad había surgido.
Había odiado a Elena. Y ahora que iba a correr, Glyn se dedicaría a buscar las pruebas capaces de demostrar que, tras la fachada de buenos sentimientos de Justine, se agazapaba la desesperación de una asesina.
Oyó que los alegres ladridos del perro se alejaban hacia Adams Road. Por fin se habían marchado. Glyn estaba decidida a aprovechar cada segundo de su ausencia.
Se encaminó a toda prisa hacia el dormitorio principal, con sus elegantes muebles daneses y lámparas de latón. Se acercó al largo tocador y empezó a abrir cajones.
– Georgina Higgins-Hart. -El agente de cara de comadreja consultó su libreta, cuya cubierta estaba manchada de algo muy parecido a salsa de pizza-. Miembro de «Liebre y Sabuesos». Se preparaba para la licenciatura en Literatura del Renacimiento. Nacida en Newcastle. -Cerró la libreta-. El director del colegio y el jefe de estudios identificaron el cadáver sin la menor duda, inspector. La conocían desde que llegó a Cambridge, hace tres años.
El agente montaba guardia ante la puerta cerrada del dormitorio de la muchacha, con las piernas abiertas, los brazos cruzados sobre el pecho, y su expresión, que oscilaba entre la autocomplacencia y la burla, indicaba hasta qué punto consideraba responsable de este último asesinato a la incompetencia de la New Scotland Yard.
– ¿Tiene la llave, agente? -se limitó a preguntar Lynley, y la cogió cuando el hombre se la tendió.
Observó que Georgina había sido una fanática de Woody Allen, y que la mayor parte del espacio libre de las paredes estaba dedicada a los carteles de sus películas. Las estanterías dedicadas a libros ocupaban el resto, y sobre ellas descansaba una ecléctica colección de sus pertenencias, desde una serie de muñecas antiguas Raggedy Ann hasta una cuidadosa elección de vinos. Había dispuesto los pocos libros que tenía sobre la repisa de la chimenea empotrada. Una palma en miniatura los sujetaba por cada lado.
Después de cerrar la puerta, Lynley se sentó sobre el borde de la cama. Estaba cubierta por un edredón rosa, con un gran ramo de peonías amarillas bordado en el centro. Sus dedos recorrieron el dibujo de flores y hojas, mientras su mente recorría las pautas de los dos asesinatos.
De entrada, aparecían los detalles más obvios: una segunda corredora de «Liebre y Sabuesos», una segunda chica, una segunda víctima que era alta, delgada y de pelo largo, sorprendida en la penumbra del amanecer. Esas eran las similitudes superficiales. Pero, si los asesinatos estaban relacionados, tenían que existir otras.
Y existían, por supuesto. La más patente era que Georgina Higgins-Hart, al igual que Elena Weaver, estaba relacionada con la facultad de Inglés. Aunque ya se había graduado, Lynley no podía pasar por alto el hecho de que, en su cuarto curso universitario, habría conocido a muchos profesores, a casi todos los adjuntos, y a todas las personas interesadas en su campo, la literatura del Renacimiento, las obras, tanto europeas como británicas, escritas en los siglos catorce, quince y dieciséis. Sabía las deducciones a las que llegaría Havers cuando se enterara, y no podía negar la relación existente.
Pero tampoco podía pasar por alto que Georgina Higgins-Hart era miembro del Queen's College, ni lo que el Queen's College implicaba, además.
Se levantó y caminó hacia el escritorio encajonado en un hueco, de cuyas paredes colgaba una colección de fotogramas de El dormilón, Bananas y Toma el dinero y corre. Estaba leyendo el primer párrafo de un ensayo sobre Cuento de invierno, cuando la puerta se abrió y Havers entró.
Se reunió con él junto al escritorio.
– ¿Y bien?
– Es Georgina Higgins-Hart. Literatura del Renacimiento.
Intuyó su sonrisa cuando la sargento identificó el período con su autor más representativo.
– Lo sabía. Lo sabía. Hemos de volver a su casa y buscar esa escopeta, inspector. Sugiero que Sheehan nos preste a unos cuantos de sus chicos para poner patas arriba su guarida.
– No pensará que un hombre de la inteligencia de Thorsson se cargue a una chica y luego guarde el arma entre sus cosas. Sabe que sospechamos de él, sargento. No es tan idiota.
– No hace falta que sea idiota. Basta con que esté desesperado.
– Además, como apuntó Sheehan, está a punto de abrirse la temporada del faisán. Las escopetas abundan. No me sorprendería averiguar que en la universidad existe una asociación de devotos de la caza. Si encuentra una guía del estudiante sobre la repisa, compruébelo.
Havers no se movió.
– ¿Insinúa que los dos asesinatos no están relacionados?
– De ninguna manera. Todo lo contrario, pero no necesariamente de la manera más obvia.
– Pues ¿cómo? ¿Qué otra relación puede existir, sino la más obvia, que nos han servido en bandeja de plata? De acuerdo, sé que hay otra relación que tener en cuenta, porque también corría. Y también sé que, en general, se parecía a la Weaver, pero la verdad, inspector, intentar basar un caso en esos dos hechos parece mucho más difícil que basarlo en Thorsson. -Dio la impresión de que intuía la inclinación de Lynley a contradecir su punto de vista, y prosiguió con más insistencia-. Sabemos que existía algo de verdad en las acusaciones de Elena Weaver contra Thorsson. Lo ha demostrado esta misma mañana. Si la estaba acosando, ¿por qué no también a esa chica?
– Hay otra relación, Havers. Además de Thorsson. Además de correr.
– ¿Cuál?
– Gareth Randolph. Es miembro del Queen's.
La información no pareció complacer ni intrigar a Havers.
– Muy bien. En efecto. ¿Y su móvil, inspector?
Lynley jugueteó con los objetos esparcidos sobre el escritorio de Georgina. Los catalogó mentalmente y reflexionó sobre la pregunta de su sargento, con la intención de madurar una respuesta hipotética que se adaptara a ambos asesinatos.
– Quizá se trate de un rechazo primario que ha contaminado el resto de su vida.
– ¿Elena Weaver le dio calabazas, él la mató, y después, al descubrir que un solo asesinato no bastaba para borrar el rechazo de su recuerdo, necesita matar una y otra vez, sea donde sea? -Havers no hizo nada para disimular su incredulidad. Pasó la mano por su cabeza, agarró un mechón y tiró de él nerviosamente-. No me lo trago, señor. Los métodos son demasiado diferentes. Puede que la Weaver muriera en un ataque bien planeado, pero «ataque» es la palabra clave. Una rabia auténtica impulsaba al criminal, al deseo de hacer daño, además de matar. Este otro… -Agitó la mano sobre el escritorio, como si los libros y papeles diseminados simbolizaran la muerte de la segunda muchacha-. Creo que este se cometió por la necesidad de eliminar. Hazlo deprisa, hazlo sin complicaciones, pero hazlo.
– ¿Por qué?
– Georgina estaba en «Liebre y Sabuesos». Probablemente conocía a Elena, y, de ser así, también es probable que conociera las intenciones de Elena.
– Acerca de Thorsson.
– Y tal vez Georgina Higgins-Hart era la prueba que Elena necesitaba para corroborar la acusación de acoso sexual. Tal vez Thorsson lo sabía. Si fue a discutir del asunto con Elena el jueves por la noche, quizá la chica le dijo que no iba a ser la única en acudir a las autoridades. Y, de ser así, ya no iba a ser solo su palabra contra la de él. Iba a ser la de él contra la de ellas. No lo tenía muy bien, ¿verdad, inspector? Habría despertado la animosidad del personal.
Lynley se vio obligado a admitir que la hipótesis de Havers era más realista que la suya. En cualquier caso, a menos que encontraran una prueba concluyente, estaban atados de pies y manos. La sargento pareció intuir sus pensamientos.
– Tenemos las fibras negras -insistió-. Si coinciden con sus ropas, ya le tenemos.
– ¿De veras cree que Thorsson nos hubiera entregado sus cosas esta mañana, independientemente de su estado de ánimo, si hubiera abrigado la menor sospecha de que coincidirían con las fibras encontradas en el cuerpo de Elena Weaver? -Lynley cerró un libro abierto sobre el escritorio-. Sabe que no existen pruebas a ese respecto, Havers. Necesitamos otra cosa.
– El arma utilizada contra Elena.
– ¿Ha localizado a St. James por teléfono?
– Aparecerá a eso del mediodía de mañana. Estaba liado con un no-sé-qué polimórfico, murmuró algo sobre isoenzimas y de que tenía los ojos cansados de mirar por el microscopio durante más de una semana. La distracción le sentará bien.
– ¿Eso dijo?
– No. En realidad, dijo: «Dile a Tommy que me las pagará», pero eso es muy propio de ustedes dos, ¿no?
– Ya lo creo.
Lynley estaba mirando la agenda de Georgina. Era menos activa que Elena Weaver, pero, al igual que esta, llevaba un registro de sus citas. En la lista se incluían los seminarios y las evaluaciones, por el tema y por el nombre del supervisor. También constaba «Liebre y Sabuesos». Solo tardó un momento en comprobar que el nombre de Lennart Thorsson no salía, ni nada parecido al pececillo que Elena había dibujado con regularidad en su calendario. Lynley pasó todas las páginas de la agenda, en busca de algo que sugiriera el tipo de intriga que implicaba el pez, pero no había nada. Si Georgina Higgins-Hart tenía secretos, no los había confiado al volumen.
En realidad, contaban con muy poco para seguir adelante. Una serie de conjeturas indemostrables, a lo sumo. Hasta que Simón Allcourt-St. James llegara a Cambridge, y a menos que les proporcionara algo más sobre lo cual trabajar, dependían de las escasas evidencias reunidas hasta el momento.
Capítulo 17
Rosalyn Simpson contempló cómo Melinda continuaba embutiendo sus pertenencias en dos mochilas. Tenía la dolorosa sensación de que algo inevitable iba a producirse. Melinda sacó de un cajón calcetines largos hasta la rodilla, ropa interior, medias y tres batas; de otro, una bufanda de seda, dos cinturones y cuatro camisetas; de un tercero, su pasaporte y una sobada guía Michelin de Francia. Después, se dirigió al ropero y extrajo dos pares de tejanos, un par de sandalias y una falda a cuadros. Tenía la cara congestionada de llorar, y resollaba mientras guardaba las cosas. De vez en cuando, se le escapaba un sollozo entrecortado.
– Melinda. -Rosalyn intentó adoptar un tono tranquilizador-. Te estás comportando de una manera irracional.
– Pues yo creo lo mismo de ti.
Esta había sido su respuesta más frecuente durante la última hora, una hora que había empezado con su chillido de terror, pronto transformado en sollozos desgarradores, y concluida con la ciega determinación de abandonar Cambridge cuanto antes, con Rosalyn a remolque.
No había existido forma de razonar con ella, y aunque la hubiera encontrado, Rosalyn se sentía falta de energías. Había pasado una noche espantosa, dando vueltas en la cama, mientras la culpa extendía sus tentáculos sobre la piel de su conciencia, y lo último que deseaba en ese momento era una escena de reproches, recriminaciones y promesas consoladoras con Melinda. Fue lo bastante prudente para no mencionarlo. Solo contó a Melinda parte de la verdad: no había dormido bien la noche anterior; tras regresar de una clase práctica matutina había acudido a la habitación de Melinda porque no tenía otro sitio donde ir a descansar, ya que el conserje le había impedido el paso a su propia escalera; se había quedado dormida y no despertó hasta que la puerta chocó contra la pared y Melinda empezó a gritar como una posesa. Ignoraba que aquella mañana habían matado a otra corredora. El portero se había limitado a decirle que la escalera estaría cerrada un rato. Nadie del College se había enterado de la noticia. Pero, si habían asesinado a alguien de su escalera, sabía que solo podía ser Georgina Higgins-Hart, el único miembro de «Liebre y Sabuesos» que vivía en aquella parte del edificio.
– Pensé que eras tú -sollozó Melinda-. Me prometiste que no correrías sola, pero creí que lo habías hecho de todas formas, porque estabas enfadada conmigo por haber insistido en que contaras a tus padres lo nuestro. Pensé que eras tú.
Rosalyn se dio cuenta de que estaba algo enfadada. Era auténtico resentimiento, que prometía convertirse en total desagrado. Intentó olvidarlo.
– ¿Por qué iba a hacerte enfadar así? No corrí sola. No corrí en absoluto.
– Te persigue, Ros. Nos persigue a las dos. Iba a por ti, pero en cambio la cazó a ella. No ha terminado con nosotras, y hemos de huir.
Había sacado una hucha escondida en una caja de zapatos. Había sacado las mochilas del fondo de una estantería del ropero. Había guardado su voluminosa provisión de cosméticos en una caja de plástico. Y ahora estaba convirtiendo en cilindros los tejanos para meterlos en la bolsa de lona, junto con todo lo demás. Cuando se encontraba en este estado era imposible hablar con ella, pero Rosalyn quiso intentarlo una vez más.
– Melinda, esto es absurdo.
– Te dije anoche que no hablaras con nadie de ello, ¿verdad?, pero tú no me escuchaste. Siempre has de salirte con la tuya. Y mira lo que has conseguido.
– ¿Qué?
– Esto. Necesitamos huir, y no tenemos adónde. Si hubieras pensado, por una vez… Si te hubieras parado a reflexionar… Ahora está esperando, Ros. No tiene prisa. Sabe dónde encontrarnos. Es como si le hubieras invitado a volarnos en pedazos. Bien, pues no ocurrirá. No pienso esperar a que venga por mí. Ni tú tampoco. -Sacó otros dos jerséis de un cajón-. Somos casi de la misma talla. No hará falta que vayas a tu habitación a coger la ropa.
Rosalyn se acercó a la ventana. Un solitario profesor del College paseaba por el jardín. Hacía mucho rato que la multitud de curiosos se había dispersado, así como la policía; costaba creer que otra corredora hubiera sido asesinada aquella mañana, era imposible creer que este segundo asesinato estuviera relacionado con la conversación que había sostenido anoche con Gareth Randolph.
Melinda y ella, protestando, discutiendo y gritando durante todo el trayecto, habían recorrido las escasas manzanas que las separaban de Estusor y le habían encontrado en su despacho. Como carecían de intérprete, se habían comunicado mediante la pantalla de un ordenador. Rosalyn recordó que el aspecto de Gareth era espantoso. Tenía los ojos hinchados, la piel cerúlea, no se había afeitado. Parecía gravemente enfermo, agotado y en las últimas. Pero no parecía un asesino.
Pensaba que habría presentido si Gareth representaba un peligro para ella. La tensión le habría traicionado. Habría dado muestras de pánico si ella le hubiera dicho lo que sabía sobre el asesinato de la mañana anterior. Sin embargo, solo demostró ira y dolor. Al ver su estado, comprendió que había estado enamorado de Elena Weaver.
Había experimentado unos celos sorprendentes e irracionales. Que alguien, aunque fuera un hombre, la amara tanto que soñara con ella, pensara en ella y anhelara una vida en común…
Al observar a Gareth Randolph, al ver sus manos moverse sobre el teclado mientras lanzaba sus preguntas y respondía a las suyas, comprendió que ella deseaba un futuro convencional, como todo el mundo. Este deseo inesperado vino acompañado de una oleada de culpabilidad. Bordeaba los límites de la traición. Su cólera se desató al percibir las jugarretas de su conciencia. ¿Cómo iba a ser una traición aspirar a las perspectivas más normales que la vida ofrecía a todo el mundo?
Volvieron a su habitación. Melinda estaba de un humor de perros. No quería que Rosalyn hablara con nadie sobre la isla de Robinson Crusoe, y hasta el compromiso de hablar con Gareth Randolph en lugar de con la policía había sido insuficiente para aplacar su disgusto. Rosalyn sabía que solo la seducción lograría que Melinda recobrara el buen humor. Y sabía muy bien cómo se desarrollaría la escena: ella, en el papel de suplicante sexual, y Melinda condescendiendo a regañadientes. Sus solícitos avances acabarían por fundir la indiferencia de Melinda, en tanto las reacciones lánguidas y desinteresadas de Melinda la mantendrían en su sitio. Tendría lugar la delicada danza de expiación y castigo que tantas veces interpretaban. Cada movimiento se engarzaría con el siguiente, y cada una demostraría de alguna forma su mutuo amor. Si bien el éxito de la seducción solía deparar unos instantes de gratificación, el proceso se le había antojado anoche de lo más agotador.
Había aducido cansancio, un trabajo, la necesidad de descansar y pensar. Y cuando Melinda la dejó, con una mirada de reproche antes de cerrar la puerta, Rosalyn experimentó un alivio extraordinario.
Sin embargo, no le había servido de mucho para conciliar el sueño. La satisfacción de estar sola no impidió que se revolviera en la cama y tratara de borrar de su mente todos los elementos de su vida que la estaban socavando.
Hiciste una elección, se dijo. Eres lo que eres. Nada ni nadie puede cambiarlo.
Pero lo deseaba con todas sus fuerzas.
– ¿Por qué no piensas en nosotras? -decía Melinda-. Nunca lo haces, Ros. Yo, sí. Siempre. Pero tú, no. ¿Porqué?
– Esto trasciende nuestra relación.
Melinda detuvo sus preparativos, con un par de calcetines enrollados en la mano.
– ¿Cómo puedes decir eso? Te pedí que no hablaras con nadie. Dijiste que tenías que hablar, fuera como fuera. Ahora, otra chica ha muerto. Otra corredora. Una corredora de tu escalera. Él la siguió, Ros. Pensó que eras tú.
– Eso es realmente absurdo. No tiene motivos para hacerme daño.
– Debiste decirle algo sin creer que era importante, pero él supo a qué te referías. Quiso matarte. Y como yo fui contigo, también quiere matarme. Bien, no le daré la oportunidad. Si no te da la gana pensar en nosotras, yo lo haré. Nos abrimos hasta que le enganchen. -Cerró la cremallera de la mochila y la tiró sobre la cama. Fue al ropero en busca de su abrigo, bufanda y guantes-. Primero, cogeremos el tren a Londres. Nos quedaremos cerca de Earl's Court hasta que consiga dinero para…
– No.
– Rosalyn…
– Gareth Randolph no es un asesino. Amaba a Elena. Lo leí en su cara. Nunca le habría hecho daño.
– Chorradas. La gente no para de matarse por amor. Después, vuelven a matar para borrar sus huellas. Y eso es, exactamente, lo que él está haciendo, no importa lo que creyeras ver en la isla. -Melinda paseó la vista por la habitación para asegurarse de que no se dejaba nada-. Vamonos. Date prisa.
Rosalyn no se movió.
– Lo de anoche lo hice por ti, Melinda. No fui a la policía, sino a Estusor. Y ahora, Georgina ha muerto.
– Porque fuiste a Estusor. Porque hablaste. Si hubieras mantenido la boca cerrada, no le habría pasado nada a nadie. ¿No lo entiendes?
– Soy responsable de lo ocurrido. Las dos lo somos.
Melinda apretó la boca con fuerza.
– ¿Que yo soy responsable? Intenté cuidar de ti. Quise protegerte. Traté de impedir que nos pusieras en peligro a las dos. ¿Y ahora soy responsable de la muerte de Georgina? Vaya, qué genial, ¿no?
– ¿No lo comprendes? Permití que me reprimieras. Debí hacer lo que consideraba correcto. Siempre debí hacerlo, pero siempre me aparto del sendero correcto.
– ¿Qué significa eso?
– Que siempre se reduce todo a una cuestión de amor por ti. Si de veras te quiero, tiraré la casa por la ventana. Si de veras te quiero, haremos el amor cuando a ti te dé la gana. Si de veras te quiero, contaré a mis padres la verdad sobre lo nuestro.
– Y todo es por culpa de eso, ¿verdad? Que lo contaste a tus padres y no les gustó. No se deshicieron en alabanzas y te desearon lo mejor. Optaron por la culpabilidad en lugar de la comprensión.
– Si de veras te quiero, siempre haré lo que quieras. Si de veras te quiero, dejaré que pienses por mí. Si de veras te quiero, viviré como una…
– ¿Qué? Termina. Dilo. ¿Vivirás como una qué?
– Nada. Olvídalo.
– Adelante, dilo. Vivirás como una tortillera. Una tortillera. Una tortillera. Porque eso es lo que eres y no puedes asumirlo. Por eso me lo echas en cara. ¿Crees que la respuesta a tus problemas es un hombre? ¿Crees que un hombre te convertirá en lo que no eres? Será mejor que despiertes, Ros. Será mejor que te enfrentes a la verdad. El problema eres tú. -Se colgó del hombro la mochila y tiró la otra al suelo, a los pies de Rosalyn-. Elige.
– No quiero elegir.
– Oh, vamos. No me vengas con esas.
Melinda esperó un momento. Una puerta de la escalera se abrió. Sonó música extravagante, y una voz temblorosa y atiplada proclamó que no tenía pareja. Melinda lanzó una carcajada sardónica.
– Muy apropiado -dijo.
Rosalyn extendió la mano hacia ella, pero no cogió la mochila.
– Melinda.
– Nacemos como nacemos. Es fruto del azar y nadie puede cambiarlo.
– ¿No lo comprendes? Yo no lo sé. Nunca he tenido la oportunidad de averiguarlo.
Melinda asintió, con expresión fría y hermética.
– Fantástico. Ve a averiguarlo, pero no vuelvas lloriqueando cuando descubras lo que hay. -Cogió la mochila y se puso los guantes-. Me marcho. Cierra con llave cuando salgas. Dale la llave al conserje.
– ¿Todo esto porque quiero acudir a la policía? -preguntó Rosalyn.
– Todo esto porque no quieres verte a ti misma.
– Llevo el dinero en el jersey -dijo la sargento Havers.
Levantó la tetera de acero inoxidable, se sirvió e hizo una mueca al ver el color desvaído de la infusión.
– ¿Qué es esto? -preguntó a la camarera, cuando pasó junto a su mesa.
– Mezcla herbácea -respondió la chica.
Havers añadió una cucharada de azúcar, con semblante sombrío.
– Tallos de hierba, lo más probable. -Bebió con expresión indecisa y frunció el ceño-. Tallos de hierba, sin la menor duda. ¿No tienen las marcas normales? ¿Algo que elimine el esmalte de los dientes de una vez por todas?
Lynley se sirvió una taza.
– Es mejor para usted, sargento. No contiene cafeína.
– Tampoco contiene sabor, ¿o es que eso no le preocupa?
– Uno de los inconvenientes de la vida sana.
Havers masculló por lo bajo y sacó los cigarrillos.
– No se puede fumar, señorita -dijo la camarera, cuando trajo las pastas, una selección de rebanadas de pan de especias y pastelillos de fruta sin azúcar.
– Horror y furor -dijo Havers.
Se encontraban en el salón de té Bliss de Market Hill, un pequeño local encajonado entre una papelería y lo que parecía el reducto local de los cabezas rapadas. Una mano poco instruida había garrapateado Heavy Mettle con pintura roja sobre el escaparate del establecimiento, y unos chirridos ensordecedores de guitarras eléctricas surgían de vez en cuando por la puerta. En aparente respuesta a la decoración de la ventana, los de la papelería habían contraatacado con Insufrible cobardía en su propio escaparate, una broma que no debían captar los propietarios y clientes del local vecino.
El salón de té, amueblado con sencillas mesas de pino y salvamanteles de paja trenzada, estaba vacío cuando Lynley y Havers llegaron. La combinación de la música procedente de al lado y la comida vegetariana del menú demostraba que los días del pequeño restaurante estaban contados.
Habían llamado al departamento forense de Cambridge desde una cabina telefónica de la calle Silver, y no desde la sala de descanso de los estudiantes, adonde Havers se había dirigido tras salir de la habitación de Georgina Higgins-Hart. Lynley la detuvo.
– He visto una cabina en la calle. Si hemos de comparar las fibras, prefiero que la noticia no se propague y desencadene toda clase de rumores, antes de que hayamos tomado una decisión.
Habían salido del College en dirección a Trumpington, hacia la vieja cabina mellada que se erguía en una esquina. Le faltaban tres cristales y el cuarto estaba ocupado por un cartel que plasmaba un feto tirado en un cubo de basura, y las palabras: «El aborto es un asesinato», escritas con letras púrpuras que se disolvían en un charco de sangre que se formaba debajo.
Lynley hizo la llamada porque sabía que era el siguiente paso lógico del caso, pero no le sorprendió la información proporcionada por el equipo forense de Cambridge.
– No coinciden -dijo a Havers cuando regresaron al Queen's College, donde la sargento había dejado el coche-. Aún no han terminado, pero de momento, nada.
Faltaban por verificar un abrigo, un jersey, una camiseta y dos pares de pantalones. La sargento Havers concentró su atención en dichas prendas.
Hundió una rebanada de pan en el té y mordió un trozo antes de volver a hablar y retomar el hilo de la conversación.
– Es lógico. Aquella mañana hacía frío. Tuvo que ponerse un jersey. Ya le tenemos.
Lynley se había decantado por la tarta de manzana. Probó un poco. Era pasable.
– No estoy de acuerdo -respondió-. Por las fibras que estamos buscando, sargento. Rayón, poliéster y algodón son demasiado ligeros para un jersey, sobre todo uno que deba llevarse en noviembre para protegerse del frío de la madrugada.
– Muy bien. Aceptado. Pues llevaba algo encima. Un abrigo. Una chaqueta. Se lo quitó antes de matarla. Después, se lo volvió a poner para ocultar la sangre que le había manchado de pies a cabeza cuando la golpeó en la cara.
– ¿Y después lo limpió y preparó, adelantándose a nuestra aparición de esta mañana, sargento? Porque no había manchas en nada. Y si adivinó nuestras intenciones, ¿por qué lo dejó con el resto de sus ropas? ¿Por qué no se deshizo de él?
– Porque no sabe bien cómo funciona una investigación.
– No me gusta, Havers. No encaja. Quedan muchos detalles deslavazados.
– ¿Como cuáles?
– Como qué hacía Sarah Gordon por la mañana en el lugar del crimen y por qué merodeaba por el Patio de la Hiedra aquella misma noche. Por qué Justine Weaver corrió sin el perro el lunes por la mañana. Como cuál es la relación entre la presencia y el comportamiento de Elena Weaver en Cambridge y las aspiraciones de su padre a la cátedra Penford.
Havers cogió una segunda rebanada y la partió en dos.
– Y yo que pensaba que su corazón suspiraba por Gareth Randolph. ¿Qué le ha pasado? ¿Lo ha eliminado de la lista? Y si ha colocado en su lugar a Sarah Gordon, o a Justine Weaver, o quien sea, además de Thorsson…, ¿qué historia se agazapa detrás del segundo asesinato?
Lynley bajó el tenedor y apartó a un lado la tarta de manzana.
– Ojalá lo supiera.
La puerta del local se abrió. Los dos levantaron la vista. Una muchacha entró con paso vacilante. Era de piel clara, con una masa de pelo castaño rojizo que rodeaba su cara como cirros en la última fase del crepúsculo.
– Ustedes son… -Miró a su alrededor, como para asegurarse de que se dirigía a las personas correctas-. Ustedes son de la policía, ¿verdad? -Ya tranquilizada, se acercó a su mesa-. Me llamo Catherine Meadows. ¿Puedo hablar con ustedes?
Se quitó la gorra azul marino, la bufanda a juego y los guantes. Conservó el abrigo. Se sentó en el borde de una silla de respaldo recto, pero no a la mesa que ocupaban, sino a la contigua. Cuando la camarera se aproximó, la joven aparentó confusión un momento. Después, echó un vistazo a la carta y pidió una taza de té a la menta y un pastel de trigo.
– Los he estado buscando desde las nueve y media -dijo-. El conserje de St. Stephen no supo decirme dónde estaban. Los vi entrar por casualidad. Estaba en Barclay's.
– Ah -dijo Lynley.
Catherine dibujó una sonrisa fugaz y retorció las puntas de su cabello. Tenía el bolso sobre el regazo y las rodillas muy juntas. No habló hasta que le trajeron el té y el pastel.
– Es por Lenny -dijo, con la vista clavada en el suelo.
Lynley vio que Havers colocaba el bloc en la mesa y lo abría sin hacer ruido.
– ¿Lenny? -preguntó.
– Thorsson.
– Ah, ya.
– Vi que el martes se quedaban a esperarle después de la clase de Shakespeare. Entonces no supe quiénes eran, pero más tarde me contó que habían hablado sobre Elena Weaver. Dijo que no debíamos preocuparnos por eso, porque… -Extendió la mano hacia la taza, como si fuera a beber, pero luego cambió de opinión-. Eso da igual, ¿verdad? Solo necesitaban saber que no tuvo nada que ver con Elena. Y no la asesinó, desde luego. Estaba conmigo.
– ¿Cuándo, exactamente?
Los miró con ansiedad y sus grises ojos se oscurecieron. No tendría más de dieciocho años.
– Es muy personal. Podría tener muchos problemas si se lo contaran a alguien más. Soy la única estudiante con la que Lenny… -Formó un pequeño tubo con la esquina de la servilleta y prosiguió, más decidida-. Soy la única con la que se ha permitido intimar. Y le ha costado mucho. Su ética. Su conciencia. Lo que sería mejor para nosotros, lo más correcto. Es mi supervisor.
– Son amantes, supongo.
– Ha de saber que pasaron semanas enteras sin que hiciéramos nada. Era una lucha cada vez que estábamos juntos. Nos sentimos atraídos mutuamente desde el primer momento. Saltaban chispas. Lenny fue muy franco y sincero al respecto. Así lo ha combatido en el pasado. Las mujeres le atraen. Lo admite. En el pasado, lo superaba a base de hablar sobre el problema. Lo hablaba con las mujeres y lo superaban juntos. Nosotros también lo intentamos, con todas nuestras fuerzas, pero, en este caso, nos pudo.
– ¿Eso es lo que dijo Lenny?-preguntó Havers, sin expresar la menor emoción en su rostro.
Sin embargo, Catherine debió percibir algo en su tono.
– Yo tomé la decisión de hacer el amor con él -replicó-. Lenny no tuvo que empujarme. Yo estaba dispuesta. Discutimos durante días. Quería que le conociera por completo, por dentro y por fuera, antes de tomar mi decisión. Quería que entendiera.
– ¿Qué? -preguntó Lynley.
– A él. Su vida. Lo que sucedió cuando estuvo comprometido. Quería que le viera como es en realidad, para así aceptarle por completo. Para que nunca me comportara como su prometida. -Se volvió en la silla y los miró de frente-. Ella le rechazó sexualmente. Durante cuatro años, porque él era… Bueno, da igual. Han de comprender que no soportaría padecer lo mismo otra vez. El rechazo y la pena casi le destrozaron. Le ha costado muchísimo superar el dolor y volver a confiar en una mujer.
– ¿Le ha pedido él que hablara con nosotros? -preguntó Lynley.
La muchacha ladeó su bonita cabeza.
– Usted no me cree, ¿verdad? Cree que me lo estoy inventando todo.
– En absoluto. Solo me estaba preguntando si y cuándo le pidió que hablara con nosotros.
– No me pidió que hablara con ustedes. Sería incapaz de ello. Esta mañana me contó que habían ido a verle y que se habían llevado algunas de sus ropas. Entonces, pensé… -Su voz enmudeció mientras cogía la taza. Esta vez bebió. Sostuvo la taza sobre su pequeña y blanca palma-. Lenny no tuvo nada que ver con Elena. Está enamorado de mí.
La sargento Havers emitió una delicada tosecilla. Catherine la fulminó con la mirada.
– Sé lo que está pensando, que para él solo soy una puta idiota, pero no es así. Vamos a casarnos.
– Claro.
– ¡Es verdad! Cuando me gradúe.
– ¿A qué hora la dejó Thorsson? -preguntó Lynley.
– A las siete menos cuarto.
– ¿Se aloja usted en St. Stephen?
– No vivo en el College. Comparto una casa con tres chicas más al lado de Mili Road, hacia Ramsey Town.
Y no hacia la isla Crusoe, pensó Lynley.
– ¿Está segura de la hora?
– No me cabe la menor duda.
Havers dio unos golpecitos sobre la página del cuaderno con su lápiz.
– ¿Porqué?
Hubo cierto grado de orgullo en la respuesta de Catherine.
– Porque miré el reloj cuando Lenny me despertó y lo volví a mirar cuando terminamos. Quise ver cuánto había aguantado esta vez. Setenta minutos. Así que terminamos a las siete menos veinte.
– Un auténtico maratón -comentó Havers-. Debía de estar hecha polvo, y nunca mejor dicho.
– Havers -la reprendió Lynley en voz baja.
La muchacha se levantó.
– Lenny dijo que no me creerían. Dijo que usted en especial -señaló con el dedo a Havers- se la tiene jurada. ¿Por qué?, le pregunté. Ya lo verás, dijo, ya lo verás cuando hables con ella. -Se puso la gorra y la bufanda. Estrujó los guantes entre sus manos-. Bien, ya lo he visto. Es un hombre maravilloso. Es tierno. Es cariñoso, brillante, y ha sufrido mucho en la vida, porque se entrega en cuerpo y alma. Se entregó a Elena y ella lo malinterpretó. Cuando él no quiso acostarse con ella, Elena fue al doctor Cuff con esa historia despreciable… Si son incapaces de comprender la verdad…
– ¿Estuvo anoche con usted? -preguntó Havers.
La muchacha vaciló.
– ¿Cómo?
– ¿Volvió a pasar la noche con usted?
– Pues… No. Tenía que preparar una clase, y un ensayo que está escribiendo. -Su voz adquirió más fuerza-. Está trabajando en un estudio sobre las tragedias de Shakespeare. Es una tesis sobre los héroes trágicos. Víctimas de su tiempo, afirma, derrotados por las circunstancias sociales del momento, no por sus trágicas imperfecciones. Es radical, brillante. Estuvo trabajando en eso anoche y…
– ¿Dónde? -preguntó Havers.
Por un momento, la muchacha volvió a vacilar. No contestó.
– ¿Dónde? -insistió Havers.
– En su casa.
– ¿Le dijo que pasó toda la noche en casa?
Sus manos se cerraron con mayor fuerza sobre los guantes arrugados.
– Sí.
– ¿No se marchó en ningún momento? ¿No fue a ver a nadie? -siguió interrogando Havers.
– ¿A ver a alguien? ¿A quién? ¿A quién querría ver? Yo estaba en una reunión. Volví a casa muy tarde. No había pasado, no había telefoneado. Cuando llamé, no contestó, pero supuse… Yo soy la única con quien sale. La única. De modo que… -Bajó los ojos. Se puso los guantes con ciertas dificultades-. Yo soy la única…
Se encaminó hacia la puerta, se volvió una vez como si fuera a añadir algo, y se marchó. La puerta quedó abierta cuando la joven salió. Un viento frío y húmedo se coló de inmediato en el interior del local.
Havers cogió la taza y la levantó, como saludando la partida de la muchacha.
– Un gran tipo, nuestro Lenny.
– No es el asesino -respondió Lynley.
– No, no lo es. Al menos, no es el de Elena.
Penélope abrió la puerta cuando Lynley llamó al timbre de Bulstrode Gardens a las siete y media de aquella noche. Llevaba a la niña apoyada en el hombro, y aunque solo vestía bata y zapatillas, se había lavado el pelo y caía sobre sus hombros, formando suaves olas. El aire que la rodeaba olía a polvos frescos.
– Hola, Tommy -dijo.
Le condujo a la sala de estar. Había varios volúmenes gruesos abiertos sobre el sofá, en dura competencia con un Colt 45 en miniatura, un sombrero vaquero y un montón de ropa recién lavada que consistía, sobre todo, en pijamas y pañales.
– Anoche despertaste mi interés sobre Whistler y Ruskin -dijo Penélope, indicando los volúmenes, que eran libros de arte-. La disputa entre ellos forma parte ya de la historia, pero hacía años que no pensaba en eso. Whistler fue un gran luchador. Con independencia de la opinión que merezca su obra, bastante controvertida en su tiempo (basta pensar en la sala Peacock de la mansión Leyland), es imposible negarle la admiración.
Se acercó al sofá, ahuecó el montón de colada y depositó sobre ella a la niña, que gorjeó y pataleó alegremente. Desenterró un libro de debajo de la pila.
– Aquí se incluye parte de la transcripción del juicio. Imagínate lo que supone acusar de difamación al crítico de arte más importante de su tiempo. No creo que nadie tuviera hoy los redaños de hacerlo. Escucha su juicio sobre Ruskin. -Cogió el libro y recorrió la página con el dedo-. Aquí está: «No solo me opongo a la crítica cuando es hostil, sino cuando es incompetente. Sostengo que nadie, excepto un artista, puede ser un crítico competente». -Lanzó una carcajada y se apartó el pelo de las mejillas. Era un gesto muy parecido a otro de Helen-. ¿Te imaginas decir eso de John Ruskin? Whistler era muy arrogante.
– ¿Decía la verdad?
– Creo que su juicio es cierto y aplicable a toda crítica artística, Tommy. En el caso de la pintura, un artista basa su juicio sobre una obra en el conocimiento que ha extraído de la educación y la experiencia. Un crítico de arte, cualquier crítico, trabaja a partir de un marco histórico de referencia, cosa que ya se ha hecho, y a partir de la teoría, cosa que debería hacerse ahora. Eso es lo que cuenta: teoría, técnica y un buen conocimiento de los rudimentos básicos. Sin embargo, solo un artista es capaz de comprender realmente a otro artista y a su obra.
Lynley se acercó al sofá, donde un libro estaba abierto por Nocturno en negro y oro: la caída del cohete.
– De su obra solo conozco el retrato de su madre -dijo.
Penélope hizo una mueca.
– Ser recordado por una obra espantosa, y no por estas. De todos modos, soy injusta. El retrato de su madre era un buen estudio de composición y color…, o la falta de luz y color, pero los cuadros de ríos son espléndidos. Fíjate. Poseen una cierta gloria, ¿no? Qué gran desafío es pintar la oscuridad, ver sustancia en las sombras.
– O en la niebla -musitó Lynley.
Penélope levantó la vista del libro.
– ¿La niebla?
– Sarah Gordon se disponía a pintar en medio de la niebla cuando encontró el cadáver de Elena Weaver, el lunes por la mañana. Ese detalle me bloquea cuando reflexiono sobre su papel en lo ocurrido. ¿Crees que pintar la niebla es lo mismo que pintar la oscuridad?
– Yo diría que no hay mucha diferencia.
– ¿Significaría un nuevo estilo, como en Whistler?
– Sí, pero es normal que los artistas cambien de estilo. Basta con pensar en Picasso. El período azul. El cubismo. Siempre estaba experimentando.
– ¿Como un desafío?
Penélope acercó otro volumen. Estaba abierto por Nocturno en azul y plata, la plasmación nocturna del Támesis y el puente de Battersea llevada a cabo por Whistler.
– Desafío, maduración, aburrimiento, necesidad de cambiar, una idea momentánea que da lugar a un compromiso a largo plazo. Los artistas cambian de estilo por muy diversas razones.
– ¿Y Whistler?
– Creo que veía arte donde otra gente no veía nada, pero en ello reside la grandeza del artista, ¿verdad?
Ver arte donde otra gente no ve nada. Comprendió con cierta sorpresa que era la conclusión más lógica que se desprendía de los hechos, y que hasta él hubiera podido extraerla.
Penélope pasó algunas páginas más. Un coche se detuvo en el camino particular. Una puerta se abrió y cerró. La mujer levantó la cabeza.
– ¿Qué le pasó a Whistler? -preguntó Lynley-. No recuerdo si ganó el caso contra Ruskin.
Los ojos de Penélope estaban clavados en las cortinas, que estaban corridas. Los desvió hacia la puerta principal cuando los pasos se acercaron a ella. La grava del camino crujió.
– Ganó y perdió -contestó-. El jurado le concedió un cuarto de penique por daños y perjuicios, pero tuvo que pagar los costes del juicio y terminó arruinado.
– ¿Y después?
– Pasó en Venecia una temporada, no pintó nada y trató de destruirse entre orgías y desenfrenos. Regresó a Londres y siguió destruyéndose.
– ¿No lo consiguió?
– No. -Sonrió-. Se enamoró. De una mujer que le correspondió. Lo cual ayuda a olvidar pasadas injusticias, ¿no? No es posible concentrarse en la autodestrucción cuando el otro adquiere una importancia mucho mayor.
La puerta principal se abrió. Oyeron que alguien se quitaba el abrigo y lo colgaba del perchero. A continuación, más pasos. Después, Harry Rodger se detuvo en la puerta de la sala de estar.
– Hola, Tommy -dijo-. No tenía ni idea de que estabas en la ciudad.
No se movió. Parecía molesto por su traje arrugado y la corbata manchada. Aferraba una bolsa de deporte abierta, por la cual asomaba el puño de una camisa blanca.
– Tienes mejor aspecto -dijo a su mujer. Avanzó unos pasos, bajó los ojos hacia el sofá y vio los libros-. Entiendo.
– Tommy se interesó anoche por Whistler y Ruskin.
– ¿De veras?
Rodger lanzó una fría mirada en dirección a Lynley.
– Sí. -Penélope prosiguió-. Había olvidado lo interesante que fue la situación suscitada entre ellos…
– Mucho.
Penélope levantó poco a poco una mano, como si quisiera comprobar el estado de su cabello. Leves arrugas se marcaron en las comisuras de su boca.
– Iré a buscar a Helen -dijo a Lynley-. Está leyendo a los gemelos. No te habrá oído llegar.
Cuando salió, Rodger se quedó de pie ante el sofá. Pasó las yemas de los dedos sobre la frente de la niña, como dispuesto a bendecirla.
– Creo que deberíamos llamarte Lienzo -dijo, y recorrió la suave mejilla del bebé con su dedo índice-. A mamá le gustaría, ¿verdad?
Miró a Lynley y su boca se curvó en una sonrisa sardónica.
– La gente suele tener otros intereses, además de los relacionados con la familia, Harry -dijo Lynley.
– Intereses secundarios. La familia es lo primero.
– La vida no es tan estricta. La gente no siempre se adapta a moldes ultraconservadores.
– Pen es una esposa. -Rodger hablaba con voz apacible, pero dura y decidida, como una roca-. También es una madre. Tomó esa decisión hace más de cuatro años. Eligió ser la columna vertebral de la familia, no alguien que deja a su hija sobre un montón de ropa, se pone a hojear sus libros de arte y se regodea, en el pasado.
Era una condenación que Lynley consideró particularmente injusta, teniendo en cuenta el interés renovado de Penélope por el arte.
– De hecho, yo la animé a ello ayer.
– Bien. Entendido, pero esa parte de su vida ha terminado para siempre, Tommy.
– ¿Y quién lo ha decidido?
– Sé lo que estás pensando. Te equivocas. Ambos decidimos lo que era más importante, pero ahora no lo acepta. No quiere adaptarse.
– ¿Por qué ha de hacerlo? La decisión no está grabada a fuego sobre su piel, ¿verdad? ¿Por qué no puede compaginar las dos cosas? La carrera y la familia.
– Nadie gana en una situación como esa. Todo el mundo sufre.
– ¿En lugar de solo Pen?
El rostro de Rodger se demudó ante la afrenta, pero el tono de su voz siguió siendo razonable.
– He visto lo que les ha ocurrido a mis colegas, Tommy, aunque puede que tú no. Las mujeres siguen su camino y la familia se disuelve. Y aunque eso no sucediera, aunque Penélope pudiera compaginar los roles de esposa, madre, ama de casa y conservadora de arte sin volvernos locos a todos, cosa que no puede, por cierto, por eso dejó el trabajo en el Fitzwilliam cuando los gemelos crecieron; aquí tiene todo lo que necesita. Un marido, unos buenos ingresos, una casa decente y tres niños sanos.
– Eso no siempre es suficiente.
Rodger lanzó una áspera carcajada.
– Hablas igual que ella. Ha perdido su personalidad, dice. Es una simple extensión de los demás. Una mentira despreciable. Lo que ha perdido son cosas. Lo que sus padres le dieron. Lo que tenía cuando los dos trabajábamos. Cosas. -Dejó caer la bolsa del deporte al lado del sofá y se frotó la nuca-. He hablado con su médico. Dale tiempo, me ha dicho. Es la depresión posparto. Volverá a ser la de siempre dentro de unas semanas. Bien, en lo que a mí concierne, será mejor que se dé prisa. Está acabando con mi paciencia. -Señaló a la niña con un cabeceo-. Cuídala, ¿quieres? He de comer algo.
Salió de la sala y desapareció por la puerta de la cocina. La niña gorjeó de nuevo y manoteó en el aire. Emitió algo parecido a «uh puh», y dirigió al techo una sonrisa desdentada y feliz.
Lynley se sentó a su lado y le cogió una mano. No era mucho más grande que la yema de su pulgar. Las uñas de la niña acariciaron su piel (nunca había pensado que los bebés tuvieran uñas) y experimentó una oleada de ternura hacia ella. Poco preparado para sentir otra cosa que diversión al quedarse a solas con el bebé, cogió uno de los libros de arte de Penélope. Aunque veía las palabras algo borrosas porque no quería, ni podía, tomarse la molestia de ponerse las gafas, se abismó en la descripción de los primeros tiempos que James McNeil Whistler pasó en París, y las revelaciones tópicamente académicas y farragosas acerca de la relación con su primera amante, cuya entrada y salida en la vida de Whistler se resumía en una sola frase: «Asumió el estilo de vida que consideraba apropiado para un bohemio y sedujo a una joven modistilla (apodada La Tigresse, con la gozosa propensión hiperbólica de aquel período), para que viviera con él y posara como modelo durante cierto tiempo». Lynley siguió leyendo, pero no había más referencias de la modistilla. Para el erudito que había escrito el libro, solo merecía una frase, sin importar lo que hubiera significado para Whistler, ni la influencia o inspiración que hubiera ejercido en su obra.
Lynley reflexionó sobre la implicación velada que se desprendía de aquellas palabras. «Inexistente», declaraban, alguien a la que pintaba y con quien compartía su lecho. La historia la describía como la amante de Whistler. Su personalidad se diluía en el olvido.
Se levantó, inquieto, se acercó a la chimenea y contempló las fotos alineadas sobre la repisa. Mostraban a Penélope con Harry, a Penélope con los niños, a Penélope con sus padres, a Penélope con sus hermanas. No había ni una foto de Penélope sola.
– ¿Tommy?
Se volvió y vio que Helen había entrado en la sala. Se quedó cerca de la puerta, vestida con prendas de lana marrón y seda blanca. Una elegante chaqueta de camello colgaba de su brazo. Penélope apareció detrás de ella.
Quiso decirles: «Creo que ya comprendo. En este momento. Creo que por fin he comprendido», pero, consciente de lo inadecuado que sería, considerando que era un hombre, se limitó a decir:
– Harry se está preparando algo de comer. Gracias por tu ayuda, Pen.
Penélope expresó su agradecimiento de una manera breve y vacilante: un movimiento de los labios que habría podido pasar por una sonrisa, un rápido cabeceo. Se acercó al sofá y empezó a cerrar sus libros. Los dejó sobre el suelo y cogió a la niña.
– Ya tenía que haber comido -dijo-. No entiendo por qué no ha cogido un berrinche.
Salió de la sala. Oyeron que subía la escalera.
No dijeron nada hasta que subieron al coche, mientras recorrían la escasa distancia que los separaba de Trinity Hall, donde iba a celebrarse el concierto de jazz en la sala de descanso de los estudiantes. Fue lady Helen quien rompió el silencio.
– Ha vuelto a la vida, Tommy. No sé cómo explicarte el alivio que me ha producido.
– Sí, lo sé. Me he dado cuenta de la diferencia.
– Durante todo el día ha estado concentrada en algo que no era esta casa. Es lo que necesita, y lo sabe. Los dos lo saben. Es obvio.
– ¿Has hablado con ella sobre eso?
– «¿Cómo voy a abandonarlos? -me ha preguntado-. Son mis hijos, Helen. ¿Qué clase de madre sería si los abandonara?»
Lynley la miró, pero Helen tenía la cara vuelta.
– No puedes resolver este problema por ella.
– Si no lo hago, seré incapaz de abandonarla.
La determinación que subyacía en sus palabras desanimó a Lynley.
– Piensas quedarte aquí, ¿no?
– Mañana llamaré a Daphne. Que aplace su visita una semana más. Bien sabe Dios lo contenta que se pondrá. Ella también tiene una familia.
– Maldita sea, Helen, ojalá pudieras…
Notó que ella se volvía en el asiento, adivinó que le estaba mirando. No añadió nada más.
– Has sido bueno con Pen. Creo que gracias a ti se ha enfrentado a algo que no quería afrontar.
La información no le proporcionó el menor placer.
– Me alegro de ser útil a alguien.
Aparcó el Bentley en un hueco de Garret Hostel Lane, a pocos metros del puente peatonal que cruzaba el río Cam. Regresaron hacia el pabellón del conserje del College, que estaba bajando por la calle desde la entrada de St. Stephen.
El aire era frío, y parecía impregnado de humedad. Una espesa capa de nubes ocultaba el cielo nocturno. Sus pasos despertaron sonoros ecos en la calzada, como un redoble de tambor.
Lynley miró a lady Helen. Caminaba tan cerca de él que sus hombros se rozaban, y el calor de su brazo, combinado con el fresco y penetrante perfume de su cuerpo, le incitaba a una acción que intentaba desechar. Se dijo que había cosas más importantes en la vida que la satisfacción inmediata de los deseos. Trató de creerlo, al tiempo que se abismaba en la contemplación del contraste que ofrecía la cascada oscura de su cabello sobre el tono perlífero de su piel.
– ¿Yo te soy útil, Helen? -preguntó, como si la conversación de antes no se hubiera interrumpido-. Esa es la auténtica cuestión, ¿no? -Aunque logró dominar su voz, los latidos de su corazón se aceleraron-. No ceso de preguntármelo. Pongo en un platillo de la balanza lo que soy, y en el otro lo que debería ser, y me pregunto si existe un equilibrio.
Cuando Helen volvió la cabeza, la luz ámbar que surgía de una ventana la rodeó como una aureola.
– ¿Por qué te menosprecias siempre?
Lynley reflexionó sobre la pregunta y rastreó sus pensamientos y sentimientos hasta su origen. Descubrió que emanaban de la decisión tomada por Helen de quedarse en Cambridge con su familia. Él quería que volviera a Londres, que estuviera en todo momento a su disposición. Si le era útil, regresaría a petición suya. Si valoraba su amor, se inclinaría ante sus deseos. Deseaba que lo hiciera. Deseaba una clara manifestación del amor que ella afirmaba sentir hacia él. Y deseaba ser quien decidiera exactamente cuál debía ser esa manifestación.
Pero no podía decirle eso.
– Creo que estoy luchando con una definición de amor.
Ella sonrió y le cogió del brazo.
– Tú y todo el mundo, Tommy.
Doblaron la esquina de Trinity Lane y entraron en el College. En una pizarra había escritas las palabras:
«PON JAZZ EN TU VIDA ESTA NOCHE», con tizas de colores, y flechas de papel pegadas a la calzada atravesaban el patio principal del College hasta llegar a la sala de descanso de los estudiantes, situada en la parte noreste del terreno.
El edificio que albergaba la sala, al igual que el de St. Stephen, era moderno, poco más que paneles de madera alternados con otros de cristal. Además de la sala de descanso, alojaba el bar del College, donde una considerable multitud se había congregado alrededor de mesas pequeñas. Todo el mundo estaba enzarzado en ruidosas conversaciones, que parecían girar en torno a dos hombres enfrascados en una partida de dardos, disputada con más ardor del habitual. La razón aparente de la ávida concentración parecía residir en la edad. Un jugador era un joven que no contaría más de veinte años, y el otro un hombre mayor de barba gris.
– Ánimo, Petersen -gritó alguien cuando le llegó su turno al joven-. Demuéstrales a todos que no hay nadie como los estudiantes.
El joven realizó una aparatosa demostración de relajar los músculos y adoptar la posición correcta, antes de tirar y fallar estrepitosamente. Las burlas atronaron la sala. En respuesta, se giró en redondo, señaló su trasero en un gesto significativo y se llevó una pinta de cerveza a la boca.
Lynley guió a lady Helen hasta el bar y desde allí se dirigieron hacia la sala de descanso, cervezas en ristre. La sala tenía varios niveles diferentes, con una fila de sofás fijados al suelo y numerosas sillas carentes de todo interés, con respaldo flojo. En un extremo de la sala, el piso se elevaba hasta lo que se estaba utilizando como escenario, y donde el grupo de jazz se preparaba para iniciar la actuación.
Eran seis, y solo necesitaban espacio para disponer un teclado, la batería, tres sillas de respaldo recto para el saxo, la trompeta y el clarinete, y una zona triangular toscamente delimitada para el contrabajo. Los cables eléctricos que brotaban del teclado parecían serpentear por todas partes, y Miranda Webberly tropezó con uno de ellos, en su prisa por saludarlos, cuando vio a Lynley y a lady Helen.
Se enderezó con una sonrisa y se precipitó hacia la pareja.
– ¡Han venido! Esto es increíble. Inspector, ¿me promete decirle a papá que soy un genio musical? Estoy preparando otro viaje a Nueva Orleans, pero solo colaborará si creo que tengo futuro improvisando en Bourbon Street *.
– Le diré que tocas como un ángel.
– ¡No! ¡Como Chet Baker, por favor! -Saludó a lady Helen y continuó en tono confidencial-. Jimmy, nuestro batería, quería suspender el concierto de esta noche. Está en Queen's, y pensó que después de la segunda chica asesinada… -Miró hacia el batería, que estaba probando los platillos con aire sombrío-. No deberíamos actuar, dijo, no es correcto, pero no ha encontrado un sustituto. Paul, el bajo, quería reclutar a alguien en un club de Arbury, pero al final nos pareció mejor seguir adelante. No sé cómo sonaremos. Nadie parece muy en forma.
Paseó una mirada nerviosa por la sala, como si necesitara descubrir un dato contrario que la tranquilizara.
Se había congregado ya una respetable multitud, atraída al parecer por los rápidos acordes y escalas que el pianista empleaba para calentar el ambiente. Lynley aprovechó la oportunidad, antes de que el concierto empezara, y preguntó:
– Randie, ¿sabías que Elena estaba embarazada?
Miranda se sostuvo sobre un pie, mientras se frotaba el tobillo izquierdo con la suela de su zapatilla deportiva derecha.
– Más bien -contestó.
– ¿Cómo es eso?
– Quiero decir que lo sospechaba. Nunca me lo dijo. Se volvía a repetir el toma y daca habitual.
– Quieres decir que no lo sabías a ciencia cierta.
– No lo sabía a ciencia cierta.
– Pero lo sospechabas. ¿Por qué?
Miranda se mordió el labio inferior.
– Fue por los «Cocoa Puffs» de la despensa, inspector. Eran suyos. No tocó la caja en semanas.
– Creo que no entiendo.
– Su desayuno -dijo lady Helen.
Miranda asintió.
– Dejó de desayunar. Y la encontré tres o cuatro veces en el váter, vomitando. Una vez la sorprendí en plena sesión, y las otras… -Miranda retorció un botón de su chaqueta de lana azul. Llevaba una camiseta debajo-. Noté el olor.
Era de la policía, pensó Lynley. Una observadora nata. No se le pasaba nada por alto.
– Le habría dicho algo el lunes por la noche, pero no estaba segura. Su comportamiento no cambió, a excepción de esos malestares matutinos.
– ¿Qué quieres decir?
– Que no se comportaba como si tuviera alguna preocupación concreta, y pensé que podía equivocarme.
– Quizá no estaba preocupada. Hoy una soltera embarazada no es el desastre que representaba hace treinta años.
– Puede que en su familia no -sonrió Miranda-, pero no creo que mi padre recibiera la noticia como el anuncio de la Segunda Venida. Y jamás me dio la impresión de que su padre fuera diferente.
– Vamos, Randie. A escena -la llamó el saxo desde el otro lado de la sala.
– De acuerdo -dijo, y se despidió de Lynley y lady Helen-. Me marco una galopada durante el segundo número. Estén atentos.
– ¿Una galopada? -preguntó lady Helen, mientras Randie corría a reunirse con sus compañeros-. ¿Qué demonios significa eso, Tommy?
– Debe de ser jerga del jazz. Temo que necesitaríamos a Louis Armstrong de traductor.
El concierto empezó con un redoble de batería.
– Suave, Randie -dijo el pianista-. Uno, dos, tres…
Randie, el saxo y el clarinete levantaron sus instrumentos. Lynley consultó la hoja de papel que servía de programa y leyó el título de la pieza: Circadian Dysrhythmia. Llevaba la voz cantante el pianista, quien, inclinado sobre su instrumento con esfuerzo y concentración, se encargó de la vivaz melodía durante los primeros minutos, hasta ceder el protagonismo al clarinete, que se puso en pie y prosiguió. El batería dotaba a los platillos de un ritmo trepidante. Mientras tocaba, observaba a la multitud con los ojos entornados.
Más público entró en la sala a mitad de la pieza, procedente del bar y del resto del College, pues no cabía duda de que la música se oía desde los edificios cercanos. Las cabezas se movían al compás de la música, mientras las manos seguían el ritmo sobre los brazos de las sillas, los muslos y las jarras de cerveza. Al finalizar el número ya tenían al público en el bolsillo, y cuando la canción concluyó (sin previa advertencia ni disminución del entusiasmo de los músicos, sino tras una sola nota que dio paso al silencio), un largo y enfervorizado aplauso siguió al momento de sorprendida pausa.
El grupo recibió las muestras de aprobación con un cabeceo del pianista. Antes de que los aplausos murieran, el saxo atacó la conocida melodía de Take Five. Después de recorrer la pieza en su totalidad, empezó a improvisar. El contrabajo le acompañaba, repitiendo tres notas, y el batería mantenía el ritmo, pero, por lo demás, el saxo iba a la suya. Y se entregaba en cuerpo y alma, los ojos cerrados, el cuerpo echado hacia atrás, el instrumento levantado. Era la clase de música que se siente en el plexo solar, retumbante y persistente.
El saxo terminó su improvisación y cabeceó en dirección a Randie, que se levantó y empalmó con la última nota de su compañero. El contrabajo volvió a marcar las tres notas, la batería no cesó en su ritmo machacón. Sin embargo, el sonido de la trompeta modificó el aire de la pieza. Se convirtió en una jubilosa, exaltada y pura celebración sonora.
Al igual que el saxo, Miranda tocaba con los ojos cerrados y seguía con el pie derecho el ritmo de la batería. Sin embargo, al contrario que el saxo, cuando completó la improvisación y dio paso al clarinete, sonrió con indisimulado placer a los aplausos que premiaban su «galopada».
El tercer título, Just a Child, volvió a cambiar el tono. Daba protagonismo al clarinete, un pelirrojo obeso cuyo rostro brillaba de sudor, y sus notas melancólicas hablaban de anocheceres lluviosos y clubs nocturnos mal ventilados, humo de cigarrillos y vasos de ginebra. Invitaba a bailar despacio, a besar despacio, a dormir.
Gustó mucho al público, así como la siguiente pieza, titulada Black Nightgown, protagonizada por el saxo y el clarinete. Así terminó la primera parte.
Hubo un clamor unánime de protesta cuando el pianista anunció «una pausa de quince minutos», pero, como brindaba la oportunidad de volver a llenar los vasos, casi todo el mundo desfiló hacia el bar. Lynley no se quedó atrás.
Comprobó que los tiradores de dardos seguían en lo suyo, indiferentes a la actuación que tenía lugar al lado. Al parecer, el joven había recuperado la forma, porque el marcador de la pizarra señalaba que casi había logrado alcanzar a su barbudo contrincante.
– Último lanzamiento -anunció-. De espaldas, diana, y gano. ¿Quién apuesta por mí?
– ¡Vaya fiera! -rió alguien.
– Tira de una vez, Petersen -gritó otro-, y acaba con tus padecimientos.
Petersen chasqueó la lengua con fingida decepción.
– Oh, qué falta de fe intolerable -dijo.
Dio la espalda al tablero, tiró hacia atrás y pareció sorprenderse tanto como los demás cuando el dardo voló como un imán hacia el metal y atravesó el centro del blanco.
La multitud lanzó un rugido de satisfacción. Petersen saltó sobre una mesa.
– ¡Me dirijo a todos los presentes! -gritó-. Atrévanse. Tienten su suerte. Solo estudiantes. Collins se acaba de llevar un chasco, y quiero sangre fresca. -Escudriñó la masa de cuerpos apretados, que el humo de los cigarrillos casi ocultaba-. ¡Usted, doctor Troughton! Le veo agazapado en un rincón. Salga y defienda el honor de los profesores.
Lynley siguió la dirección de su mirada hasta una mesa situada al fondo de la sala, donde otro profesor del College conversaba con dos hombres más jóvenes.
– Olvídese por un momento de la historia -continuó Petersen-. Déjela para las evaluaciones. Vamos, Troughton, anímese.
El hombre levantó la vista. Rechazó la invitación con un ademán. Los congregados le alentaron. No hizo caso.
– Maldita sea, Troughtsie, anímese. Compórtese como un hombre -rió Petersen.
– Al ataque, Trout * -gritó alguien.
Y, de repente, Lynley no oyó otra cosa que el nombre y sus sucesivas variaciones. Troughton, Troughtsie, Trout. La eterna predilección de los estudiantes por dar a sus profesores una especie de apelativo afectuoso. Él también lo había hecho, primero en Eton, y después en Oxford.
Por primera vez, se preguntó si Elena Weaver había hecho lo mismo.
Capítulo 18
– ¿Qué ocurre, Tommy? -preguntó lady Helen, cuando se reunió con él después de que la llamara desde la puerta de la sala.
– El final prematuro del concierto. Al menos para nosotros. Acompáñame.
Le siguió hasta el bar, que empezaba a vaciarse de clientes, atraídos una vez más por la música. El hombre llamado Troughton siguió sentado en su mesa del rincón, pero uno de sus acompañantes se había marchado y el segundo se aprestaba a imitarle, pues se estaba poniendo un anorak verde y una bufanda blanca y negra. Troughton se levantó y protegió su oreja con la mano para oír algo que el joven decía. Tras unos instantes de conversación se puso la chaqueta y se dirigió hacia la puerta del bar.
Mientras se acercaba, Lynley le examinó, preguntándose si podía ser el amante de una chica de veinte años. Aunque el rostro de Troughton era juvenil y recordaba al de un duende travieso, carecía de rasgos distintivos, un hombre corriente que no sobrepasaba el metro setenta y cinco, cuyo cabello de color tostado era rizado y suave, pero empezaba a ralear en la coronilla. Aparentaba casi cincuenta años y, aparte de su pecho y espalda anchos (lo cual delataba su condición de remero), Lynley se vio forzado a admitir que no parecía el tipo de hombre capaz de atraer y seducir a alguien como Elena Weaver.
Lynley le detuvo cuando pasó por su lado.
– ¿Doctor Troughton?
Troughton paró, sorprendido de que un desconocido se dirigiera a él por el nombre.
– ¿Sí?
– Thomas Lynley -dijo, y le presentó a lady Helen. Introdujo la mano en el bolsillo y sacó su tarjeta de identificación-. ¿Podemos hablar en algún sitio?
La petición no pareció sorprender en lo más mínimo a Troughton. Su expresión delató alivio y resignación al mismo tiempo.
– Por aquí -dijo, y salieron a la noche.
Los condujo a sus habitaciones, ubicadas en el edificio que abarcaba la parte norte del jardín del College, a dos patios de distancia de la sala de descanso de los estudiantes. Desde el segundo piso, en la esquina sudoeste, se veía el río Cam por un lado y el jardín por el otro. Sus habitaciones consistían en un pequeño dormitorio y un estudio, el primero amueblado solo con una cama deshecha, y el segundo repleto de muebles antiguos y un inmenso número de libros desordenados. Estos proporcionaban a la pieza el olor a moho que suele asociarse con el papel expuesto durante demasiado tiempo a la humedad.
Troughton quitó un montón de trabajos de una silla y los dejó sobre el escritorio.
– ¿Les apetece un coñac? -preguntó.
Lynley y lady Helen aceptaron. Se acercó a una vitrina situada a un lado de la chimenea y sacó tres copas balón, que alzó a la luz con todo cuidado antes de verter el líquido. No dijo nada hasta sentarse en una de las pesadas butacas.
– Han venido por lo de Elena Weaver, ¿no es verdad? -Hablaba en voz baja, con calma-. Le esperaba desde ayer por la tarde. ¿Les dio mi nombre Justine?
– No. Fue Elena, en cierto modo. Hacía curiosas marcas en su calendario desde el pasado enero -explicó Lynley-. El dibujo de un pececillo.
– Ya. Entiendo.
Troughton dedicó su atención a la copa. Sus ojos se enturbiaron, y la apretó entre sus dedos antes de alzar la cabeza.
– No me llamaba así, por supuesto -dijo, sin necesidad-. Me llamaba Victor.
– Era una manera de anotar sus encuentros, diría yo. Y una forma de ocultar el secreto a su padre, si alguna vez echaba un vistazo a su calendario. Porque usted debe de conocer muy bien a su padre, supongo.
Troughton asintió. Tomó un sorbo de coñac y dejó la copa sobre la mesita que separaba su butaca de la ocupada por lady Helen. Palmeó el bolsillo superior de su chaqueta gris de tweed y sacó una pitillera. Era de peltre, y tenía una hendidura en una esquina. Sobre la tapa llevaba una especie de sello. Después de ofrecerles, encendió un cigarrillo, y la cerilla tembló en sus manos como un faro inestable. Lynley observó que sus manos eran grandes, de aspecto fuerte, con uñas ovaladas. Constituían su mejor característica.
Troughton clavó la vista en el cigarrillo mientras hablaba.
– Lo más duro de estos tres días ha sido fingir. Ir al College, atender a mis supervisiones, comer con los demás. Tomar una copa de jerez anoche, antes de cenar, con el director y hablar de tonterías, cuando mi único deseo era echar la cabeza hacia atrás y gritar.
Cuando su voz flaqueó en la última palabra, lady Helen se inclinó hacia delante, como si deseara ofrecerle su compasión, pero se enderezó cuando Lynley la reprendió con un rápido gesto. Troughton se serenó, dio una chupada al cigarrillo y lo dejó en un cenicero de cerámica que descansaba sobre la mesa contigua. Un hilillo de humo se desprendió de él. El hombre prosiguió.
– ¿Qué derecho tengo a manifestar mi dolor? Al fin y al cabo, tengo deberes. Tengo responsabilidades. Una mujer. Tres hijos. Se supone que debo estar con ellos. Debería dedicarme a recoger los restos, seguir adelante y dar gracias porque mi matrimonio y mi carrera no se hayan venido abajo, porque he pasado los últimos once meses jodiendo con una chica sorda veintisiete años más joven que yo. De hecho, en el fondo de mi despreciable alma, cuyos sentimientos no conoce nadie, debería estar agradecido en secreto por la desaparición de Elena. Ahora ya no habrá escándalos, desastres, gritos y susurros a mis espaldas. Todo ha terminado y yo debo continuar. Eso es lo que hacen los hombres de mi edad, ¿verdad?, cuando han ejercido una triunfal seducción que, con el tiempo, llega a ser aburrida. Y se supone que llega a ser aburrida, ¿no, inspector? Se supone que debía empezar a considerarla un engorro sexual, la prueba viviente de un pecadillo enorgullecedor que prometía volver a hechizarme si no lo remediaba de una forma u otra.
– ¿Y no era así?
– La quiero. Ni siquiera soy capaz de decir «la quería», porque si utilizo el verbo en pasado tendré que afrontar el hecho de que ya no existe, y no podré soportarlo.
– Estaba embarazada. ¿Lo sabía?
Troughton cerró los ojos. La débil luz del techo, que surgía de una lámpara en forma de cono, arrojaba sombras sobre su piel. Brillaban bajo las pestañas en el torrente de lágrimas que, al parecer, no deseaba derramar. Sacó un pañuelo del bolsillo.
– Lo sabía -dijo, cuando pudo.
– Pienso que, pese a sus sentimientos hacia la chica, le iba a crear serias dificultades.
– ¿Se refiere al escándalo? ¿A la pérdida de las amistades de toda la vida? ¿A los perjuicios que ocasionaría a mi carrera? Nada de eso me importaba. Oh, sabía que todo el mundo me condenaría al ostracismo, si abandonaba a mi familia por una muchacha de veinte años, pero, cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que no me importaba. Las cosas que interesan a mis colegas, inspector, puestos prestigiosos, la construcción de una base política, una reputación académica estelar, invitaciones a pronunciar conferencias y a comités de selección, las exigencias de servir al College, a la universidad, incluso a la nación, dejaron de interesarme hace mucho tiempo, cuando llegué a la conclusión de que la comunicación con otra persona es lo más valioso de la vida. Y creí haber encontrado esa comunicación con Elena. No iba a dejarla escapar. Habría hecho cualquier cosa por conservarla. Elena.
Dio la impresión de que Troughton necesitaba pronunciar su nombre, como una sutil forma de liberación que no se había permitido, que las circunstancias de su relación no le habían permitido, desde su muerte. Aun así, contuvo las lágrimas, como si manifestar el dolor significara perder el control sobre los escasos aspectos de su vida que el asesinato de la muchacha no había destrozado.
Como intuyéndolo, lady Helen fue a la vitrina cercana a la chimenea y cogió la botella de coñac. Vertió un poco más en la copa de Troughton. Lynley observó que su expresión era seria y contenida.
– ¿Cuándo vio a Elena por última vez? -preguntó Lynley al profesor.
– El domingo por la noche. Aquí.
– Pero no se quedó a pasar la noche, ¿verdad? El conserje la vio salir por la mañana para ir a correr.
– Se fue… Debió ser antes de la una. Antes de que las puertas del College se cerraran.
– ¿Y usted? ¿También se fue a casa?
– Me quedé. Lo hago casi todas las noches de entre semana, desde hace dos años.
– Entiendo. ¿Su casa no está en la ciudad?
– Está en Trumpington. -Troughton pareció leer la expresión aparecida en el rostro de Lynley-. Sí, ya lo sé, inspector. Trumpington no está tan lejos del College como para tener que quedarme a pasar aquí la noche, en especial casi todas las noches, y desde hace dos años. Mis motivos para dormir aquí tenían relación con una distancia de un tipo muy diferente. Al principio, quiero decir. Antes de Elena.
El cigarrillo de Troughton había ardido hasta consumirse en el cenicero. Encendió otro y bebió más coñac. Al parecer, había recuperado de nuevo el control.
– ¿Cuándo le dijo que estaba embarazada?
– El miércoles por la noche, poco después de recibir los resultados de la prueba.
– ¿Le dijo antes que existía alguna posibilidad? ¿Le dijo que lo sospechaba?
– No me habló para nada de embarazos antes del miércoles. Yo no sospechaba nada.
– ¿Sabía que no tomaba precauciones?
– Pensé que no era necesario hablar de eso.
Lynley vio por el rabillo del ojo que lady Helen se movía, y que volvía la cara para mirar a Troughton de frente.
– Un hombre de su educación, doctor Troughton -dijo-, no dejaría la responsabilidad de la anticoncepción únicamente en manos de la mujer con la que quisiera acostarse. Discutiría el asunto con ella antes de llevarla a la cama.
– No vi la necesidad.
– La necesidad.
Lady Helen pronunció las dos palabras muy despacio.
Lynley pensó en las píldoras anticonceptivas sin utilizar que la sargento Havers había encontrado en el escritorio de Elena Weaver. Recordó que llevaban fecha de febrero y las conjeturas que Havers y él habían desarrollado en lo tocante a esa fecha.
– Doctor Troughton, ¿dio por sentado que ella estaba utilizando algún tipo de anticonceptivo? -preguntó-. ¿Se lo dijo Elena?
– ¿Para atraparme, quiere decir? No. Nunca dijo ni una palabra sobre anticonceptivos. Tampoco lo necesitaba, inspector. Me habría dado igual.
Cogió la copa de coñac y le dio vueltas en la mano, como si meditara.
Lynley leyó la incertidumbre en su cara. Se sentía irritado porque las circunstancias exigían que actuara con delicadeza para descubrir la verdad.
– Tengo la clara impresión de que estamos atrapados en una dinámica de malentendidos y evasivas. ¿Por qué no me dice lo que está ocultando?
En el silencio, el lejano sonido del concierto de jazz golpeaba rítmicamente las ventanas de la habitación. Sonaron agudas notas de trompeta, cuando Randie se marcó otra «galopada» con el grupo. A continuación, un solo de batería. Y después, la melodía se reanudó. En ese momento, Victor Troughton alzó la cabeza, como impulsado por la música.
– Iba a casarme con Elena -dijo-. La verdad es que di la bienvenida a la oportunidad, pero el niño no era mío.
– ¿Que no era…?
– Ella no lo sabía. Creía que yo era el padre, y yo dejé que lo creyera. Pero me temo que yo no era el padre.
– Parece muy seguro.
– Lo estoy, inspector. -Troughton sonrió con infinita tristeza-. Me sometí a la vasectomía hace tres años. Elena no lo sabía. Y yo no se lo conté. Nunca se lo he contado a nadie.
Al salir del edificio en el que Victor Troughton tenía su estudio y su dormitorio, una terraza dominaba el río Cam. Se elevaba desde el jardín, oculta en parte por un muro de ladrillo, y albergaba varias jardineras en las que crecían arbustos verdosos, y unos pocos bancos, que los miembros del College aprovechaban, cuando hacía buen tiempo, para tomar el sol y escuchar las risas de los que bajaban en batea por el río hacia el Puente de los Suspiros. Lynley condujo a lady Helen hacia esta terraza. Aunque era consciente de su necesidad de exponer ante ella todos los descubrimientos de la noche, calló de momento, y trató de definir los sentimientos que despertaban en él esos descubrimientos.
El viento de los dos días anteriores había remitido considerablemente. De vez en cuando soplaba alguna ráfaga helada desde Las Lomas, como si la noche suspirara, pero incluso aquellas ráfagas acabarían por desaparecer, y la intensidad del frío sugería que mañana serían sustituidas por la niebla.
Pasaban unos minutos de las diez. El concierto de jazz había terminado momentos después de dejar a Victor Troughton, y las voces de los estudiantes que se llamaban entre sí todavía se oían, mientras el público se dispersaba. Sin embargo, nadie vino en dirección a ellos. Y considerando la hora y la temperatura, Lynley juzgó improbable que alguien fuera a molestarlos en aquella apartada terraza sobre el río.
Escogieron un banco situado en el extremo sur de la terraza, protegido del viento por un muro que separaba el jardín de los profesores del resto del College. Lynley se sentó, atrajo hacia sí a lady Helen y la rodeó con el brazo. Apretó los labios contra su cabeza, más por necesidad de contacto físico que como expresión de afecto, y el cuerpo de lady Helen, en respuesta, pareció adaptarse a la curva de su brazo y produjo una presión constante y suave contra él. No dijo nada, pero Lynley sabía muy bien en qué estaba pensando.
Al parecer, Víctor Troughton había aprovechado la oportunidad de hablar por primera vez de su secreto más oculto. Como la mayoría de la gente que vive en la mentira, se había lanzado sobre esa oportunidad como un desesperado. Mientras narraba la historia, Lynley había observado que la simpatía inicial de lady Helen hacia Troughton (tan característica de ella, al fin y al cabo) se iba transformando poco a poco. Cambió su postura y se apartó unos centímetros del hombre. Sus ojos se nublaron. Y, a pesar de que estaba llevando a cabo un interrogatorio crucial para la investigación de un asesinato, Lynley descubrió que miraba a lady Helen tanto como escuchaba a Troughton. Quería excusarse ante ella (excusar a todos los hombres) por los pecados contra las mujeres que Troughton recitaba sin aparentar el menor remordimiento de conciencia.
El historiador había encendido un tercer cigarrillo con la colilla encendida del anterior. Había tomado más coñac y, mientras hablaba, mantenía la vista fija en el licor y en el pequeño óvalo amarillo que la luz del techo reflejaba en el coñac. En todo momento habló con voz baja y sincera.
– Quería vivir. Es la única excusa que tengo, y no vale gran cosa. Quería preservar mi matrimonio por el bien de mis hijos. Quería ser un hipócrita y fingir que era feliz, pero no quería vivir como un cura. Lo hice durante dos años; estuve muerto durante dos años. Quería volver a vivir.
– ¿Cuándo conoció a Elena? -preguntó Lynley.
Troughton desechó la pregunta con un ademán. Parecía decidido a contar la historia a su manera.
– La vasectomía no tuvo nada que ver con Elena -prosiguió-. Me limité a tomar una decisión sobre mi estilo de vida. Al fin y al cabo, vivimos en una época de promiscuidad sexual, así que decidí ponerme a disposición de las mujeres. Y como no quería correr el riesgo de un embarazo no deseado, o el riesgo de ser atrapado mediante engaños por una mujer, me sometí a la operación. Y salí a la caza.
Levantó la copa y sonrió con sarcasmo.
– Debo admitir que fue un despertar bastante brusco. Tenía cuarenta y cinco años, en muy buena forma, me había forjado una carrera admirable y gratificante como académico, era relativamente conocido y muy respetado. Pensaba que legiones de mujeres estarían encantadísimas de aceptar mis atenciones solo por la emoción, estremecedora e intelectual, de acostarse con un catedrático de Cambridge.
– Descubrió que no era así.
– No con las mujeres que yo perseguía.
Troughton miró a lady Helen, como sopesando sus tendencias contradictorias: la prudencia de no decir nada más contra la abrumadora necesidad de contarlo todo, hasta el último detalle. Cedió a la necesidad y se volvió hacia Lynley.
– Quería una mujer joven, inspector. Quería tocar una piel joven, elástica. Quería besar pechos grandes y firmes. Quería piernas sin varices, pies sin callos y manos como seda.
– ¿Y su mujer? -preguntó lady Helen.
Su voz era serena, tenía las piernas cruzadas, las manos enlazadas sobre el regazo, pero Lynley la conocía lo bastante para saber que su corazón latía furiosamente, como le sucedería a cualquier mujer después de escuchar la lista de los requisitos sexuales que Troughton había enunciado, tranquila y racionalmente. Ni una mente ni un alma, solo un cuerpo que fuera joven.
Troughton no dudó en contestar.
– Tres hijos. Tres chicos. Cada vez, Rowena se dejaba un poco más. Primero fue la ropa y el pelo, después la piel, y después su cuerpo.
– Lo que quiere decir es que una mujer adulta que había dado a luz a tres hijos ya no le excitaba.
– Lo admito todo. Sentía aversión cuando miraba lo que quedaba de su estómago. Me desagradaba el tamaño de sus caderas, y detestaba los sacos caídos en que se habían convertido sus pechos y la piel fofa que colgaba bajo sus brazos, pero sobre todo odiaba el hecho de que no hacía nada por arreglarse. Y de que se sintió perfectamente feliz cuando empecé a ausentarme.
Se levantó y caminó hasta la ventana que daba al jardín del College. Apartó las cortinas y miró al exterior, mientras bebía coñac.
– Hice planes. Luego, la vasectomía, para protegerme de dificultades inesperadas, y empecé a seguir mi camino. El único problema fue descubrir que no poseía… ¿Cómo se dice? ¿La técnica apropiada? -Lanzó una risita burlona-. Pensaba que sería muy fácil. Me sumaba a la revolución sexual con dos décadas de retraso, pero me sumaba, a fin de cuentas. Un pionero madurito. Qué desagradable sorpresa me llevé.
– ¿Y entonces apareció Elena Weaver?
Troughton se quedó junto a la ventana, con el cristal negro de la noche como telón de fondo.
– Hace años que conozco a su padre, de modo que ya nos habíamos encontrado una o dos veces, cuando venía de Londres, pero no fue hasta que la trajo a mi casa el pasado otoño, para que eligiera un cachorrillo, cuando la vi como algo más que la niñita sorda de Anthony. Incluso entonces, solo fue admiración. Era alegre, animada, una masa de energía y entusiasmo. Disfrutaba de la vida a pesar de su sordera, y consideré esa virtud, junto con todo lo demás, terriblemente atractiva. Sin embargo, Anthony es un colega, y aunque legiones de mujeres jóvenes ya me habían dado pruebas suficientes de mi escaso atractivo, no tuve el valor de insinuarme a la hija de un colega.
– ¿Se le insinuó ella?
Troughton señaló el conjunto de la habitación con un ademán.
– Se dejó caer por aquí varias veces durante el primer trimestre del curso pasado. Me hablaba de los progresos del perro, con aquella extraña voz suya. Bebía té, robaba algunos cigarrillos cuando pensaba que no la estaba mirando. Me gustaban sus visitas. Empecé a desear que viniera, pero no ocurrió nada entre nosotros hasta Navidad.
– ¿Y entonces?
Troughton volvió a la silla. Apagó el cigarrillo, pero no encendió otro.
– Vino a enseñarme el vestido que había comprado para un baile de Navidad. «Me lo pondré para que veas cómo me queda», dijo, se volvió y empezó a desnudarse aquí mismo. No soy idiota del todo, claro. Más adelante comprendí que lo había hecho a propósito, pero en aquel momento me quedé horrorizado. No solo por su comportamiento, sino por lo que yo sentía, no, por lo que deseé hacer, ante aquel comportamiento. Se estaba bajando las bragas cuando le dije: «Por el amor de Dios, ¿qué piensas que estás haciendo, niña?», pero yo estaba al otro lado de la habitación, ella tenía la cabeza vuelta y no pudo leer mis labios. Siguió desnudándose. Me acerqué a ella, la obligué a mirarme y repetí la pregunta. Ella me miró sin pestañear y dijo: «Estoy haciendo lo que tú deseas que haga, Víctor». Fue suficiente. Hicimos el amor en la mismísima butaca donde estaba sentado, inspector. Tenía tantas ganas de tirármela que ni me molesté en cerrar con llave la puerta. -Bebió el resto del coñac y dejó la copa sobre la mesa-. Elena sabía lo que yo buscaba. No me cabe duda de que lo descubrió en cuanto entró en mi casa con su padre para ver los perros. Cuando menos, era brillante en conocer a la gente, o al menos lo fue en conocerme a mí. Siempre sabía lo que yo quería, cuándo lo quería y exactamente cómo.
– Y por fin encontró la piel elástica que buscaba -dijo Helen. Una fría condena iba implícita en la frase.
Troughton no se arredró.
– Sí, la encontré, pero no como yo pensaba. No contaba con enamorarme. Creía que solo nos unía el sexo. Dios, sexo desenfrenado cada vez que nos apetecía. Al fin y al cabo, satisfacíamos nuestras mutuas necesidades.
– ¿De qué forma?
– Ella satisfacía mi necesidad de paladear su juventud y, tal vez, recobrar un poco de la mía. Yo satisfacía la necesidad de herir a su padre.
Vertió más coñac en las tres copas. Miró a Lynley y después a lady Helen, como si buscara en sus rostros una reacción a su frase final.
– Como ya le he dicho antes, inspector, no soy idiota del todo.
– Quizá se está juzgando con demasiada severidad.
Troughton dejó la botella sobre la mesa contigua a su butaca y bebió un largo trago de coñac.
– De ninguna manera. Examinemos los hechos. Tengo cuarenta y siete años y voy camino de la decadencia. Ella tenía veinte, y estaba rodeada por cientos de jóvenes con toda la vida por delante. ¿Por qué demonios iba a fijarse en mí, como no supiera que era la mejor forma de herir a su padre? Y era perfecta, al fin y al cabo. Elegir a uno de sus colegas, mejor dicho, a uno de sus amigos. Elegir a un hombre mayor que su padre. Elegir a un hombre casado. Elegir a un hombre con hijos. No me engañé con la idea de que Elena me quería porque me consideraba más atractivo que los otros hombres a quienes conocía, en ningún momento. Supe desde el principio lo que tenía entre ceja y ceja.
– ¿El escándalo del que hablamos antes?
– Anthony se había implicado demasiado en el rendimiento de Elena aquí, en Cambridge. Se había implicado en todos los aspectos de su vida. Cómo se comportaba, cómo vestía, cómo tomaba notas en las clases, cómo le iban las evaluaciones. Para él, eran asuntos de la máxima transcendencia. En mi opinión, creía que le juzgarían, como hombre, como padre, incluso como académico, por el éxito o fracaso de su hija aquí.
– ¿La cátedra Penford estaba relacionada con todo esto?
– Yo diría que en su mente sí, pero no en la realidad.
– Pero si pensaba que el juicio sobre su persona iba a estar relacionado con el rendimiento y la conducta de Elena…
– Quería que ella rindiera y se comportara como la hija de un respetado profesor. Elena lo sabía. Percibía esta actitud en todo lo que hacía su padre, y le detestaba por ello. Imagínese las inmensas y divertidas posibilidades que tendría Elena de vengarse de su padre y humillarle, cuando se supiera que su hija se acostaba con uno de sus colegas más cercanos.
– ¿No le importó que le manipulara de esa forma?
– Estaba convirtiendo en realidad todas y cada una de las fantasías sexuales que había alentado en mi vida. Nos encontramos un mínimo de tres veces a la semana desde Navidad y gocé de cada momento. Sus motivos no me importaban en absoluto, en tanto siguiera viniendo y desnudándose.
– ¿Se encontraban aquí, pues?
– Por regla general. También me las arreglé para ir a verla varias veces a Londres durante las vacaciones de verano. Y algunas tardes y noches de los fines de semana en casa de su padre, durante el trimestre.
– ¿Estando él en casa?
– Solo una vez, durante una fiesta. Lo consideró particularmente excitante. -Se encogió levemente de hombros, aunque sus mejillas habían enrojecido levemente-. Yo también lo consideré bastante excitante. Supongo que fue de puro terror de que nos pillaran con las manos en la masa.
– Pero no ocurrió.
– Nunca. Justine lo sabía. No sé cómo lo averiguó; quizá lo adivinó o Elena se lo dijo. En cualquier caso, nunca nos pescó in fraganti.
– ¿No se lo contó a su marido?
– Jamás habría actuado contra Elena, inspector. Anthony habría descargado su furia sobre ella, y Justine lo sabía mejor que nadie. Se mordió la lengua. Esperaba que Anthony lo descubriera por sí mismo, supongo.
– Cosa que no hizo nunca.
– Cosa que no hizo nunca.
Troughton cambió de posición en la butaca. Cruzó una pierna sobre la otra y sacó la pitillera una vez más. Sin embargo, se limitó a pasarla de una mano a otra. No la abrió.
– Al final, alguien se lo habría dicho, claro.
– ¿Usted?
– No. Imagino que Elena se habría reservado ese placer.
A Lynley le costaba creer que Troughton careciera de conciencia en lo tocante a Elena. No había experimentado la menor necesidad de guiarla. No había considerado necesario encauzar el resentimiento de Elena hacia su padre por otros caminos.
– Doctor Troughton, lo que no comprendo es…
– ¿Por qué le seguí la corriente? -Troughton colocó la pitillera junto a la copa. Estudió la escena que componían-. Porque la amaba. Al principio, fue su cuerpo, la increíble sensación de tocar y estrechar aquel hermoso cuerpo, pero luego fue ella, Elena. Era salvaje, ingobernable, risueña y vivaz. Y yo quería aquello en mi vida. No me importaba el precio.
– ¿Aunque ello supusiera pasar por el padre de su hijo?
– Incluso eso, inspector. Cuando me dijo que estaba embarazada, casi me convencí de que la vasectomía había salido mal y que el hijo era mío.
– ¿Tiene idea de quién es el padre?
– No, pero he dedicado horas a preguntármelo desde el miércoles.
– ¿Qué ha concluido?
– Siempre llego a la misma conclusión. Si se acostaba conmigo para vengarse de su padre, se acostaba con el otro por la misma razón. Seguramente, no tenía nada que ver con el amor.
– ¿Y deseaba vivir con ella, a pesar de saber eso?
– Patético, ¿no es cierto? Quería recuperar la pasión. Quería sentirme vivo. Me dije que yo era el hombre ideal para ella. Pensé que, conmigo, acabaría olvidando su resentimiento contra Anthony. Creí que yo sería suficiente para ella. Yo curaría sus heridas. Era una fantasía de adolescente a la que me aferré hasta el final.
Lady Helen dejó su copa junto a la de Troughton. Apoyó los dedos sobre el borde.
– ¿Y su esposa? -preguntó.
– Aún no le he contado lo de Elena.
– No me refería a eso.
– Lo sé. Se refería a que Rowena fue la madre de mis hijos, lavó mi ropa, preparó mis comidas y limpió mi casa. A esos diecisiete años de amor y devoción. A mi compromiso con ella, por no mencionar mi responsabilidad hacia la universidad, mis estudiantes, mis colegas. A mi ética, mi moral, mis valores y mi conciencia. Se refería a eso, ¿no?
– Supongo que sí.
Apartó los ojos de ella, sin mirar nada en concreto.
– Algunos matrimonios se erosionan hasta que solo queda un cuerpo que actúa automáticamente.
– Me pregunto si su mujer habrá llegado a la misma conclusión.
– Rowena quiere terminar con nuestro matrimonio tanto como yo. Solo que aún no lo sabe.
Ahora, en la oscuridad de la terraza, Lynley se sentía agobiado, no solo por el diagnóstico de Troughton acerca de su matrimonio, sino también por la mezcla de asco e indiferencia expresada hacia su mujer. Más que cualquier cosa, deseaba que Helen no hubiera escuchado la historia de su relación con Elena Weaver y sus explicaciones demencialmente sensatas sobre aquella relación. Porque, mientras el historiador exponía los motivos que le habían impulsado a separarse de su mujer y buscar la compañía y el amor de una muchacha lo bastante joven para ser su hija, Lynley creyó que por fin había comprendido parte de lo que se ocultaba tras la negativa de Helen a casarse con él.
Había empezado a comprenderlo en Bulstrode Gardens, al empezar la noche, pero había necesitado la conversación desarrollada en los polvorientos confines del estudio de Victor Troughton.
Cuánto les pedimos -pensó-. Cuánto esperamos, cuánto exigimos. Pero nunca pensamos en lo que damos a cambio. Nunca pensamos en lo que ellas quieren. Y nunca nos paramos a reflexionar en la carga que representan para ellas nuestros deseos y exigencias.
Levantó la vista hacia la inmensa oscuridad grisácea del cielo nublado. Una luz lejana parpadeó.
– ¿Qué miras? -preguntó lady Helen.
– Una estrella fugaz, supongo. Cierra los ojos, Helen, deprisa. Pide un deseo.
Él también lo hizo.
Helen lanzó una silenciosa carcajada.
– Estás pidiéndole un deseo a un avión, Tommy. Se dirige a Heathrow.
Lynley abrió los ojos y comprobó que ella tenía razón.
– Temo que no tengo futuro en astronomía.
– No creo. Solías señalarme las constelaciones en Cornualles. ¿Te acuerdas?
– Todo teatro, querida Helen. Lo hacía para impresionarte.
– ¿De veras? Vaya, pues lo conseguiste.
Lynley se volvió para mirarla. Cogió su mano. A pesar del frío, no usaba guantes, y apretó sus fríos dedos contra la mejilla. Besó su palma.
– Estaba sentado, escuchando, y comprendí que podría estar en su lugar -dijo-, porque todo se reduce a lo que los hombres quieren, Helen. Y lo que queremos son mujeres, pero no como individuos, como seres humanos de carne y sangre, con su puñado de deseos y sueños. Las, os, queremos como prolongaciones de nosotros. Y yo soy de los peores.
Helen movió la mano, pero no la retiró, sino que engarzó los dedos entre los suyos.
– Y mientras le escuchaba, Helen, pensaba en cómo te he querido. Como amante, como esposa, como madre de mis hijos. En la cama. En mi coche. En mi casa. Recibiendo a mis amigos. Escuchándome hablar del trabajo. Sentada junto a mí en silencio cuando no tengo ganas de hablar. Esperándome cuando estoy ocupado en un caso. Abriéndome tu corazón. Entregándote a mí. Y siempre las mismas palabras, yo, yo, yo y yo.
Miró hacia las formas borrosas de los robles y los alisos, poco más que sombras recortadas contra el negro cielo. Cuando se volvió, vio que la expresión de Helen era seria, pero no había apartado los ojos de él. Eran oscuros y tiernos.
– Eso no es ningún pecado, Tommy.
– Tienes razón. Es puro egoísmo. Lo que quiero. Cuando lo quiero. Y has de obedecer porque eres una mujer. Así me he comportado, ¿verdad? Ni mejor que tu cuñado, ni mejor que Troughton.
– No. No eres como ellos. Yo no te veo así.
– Te he deseado, Helen. Y lo peor de todo es que te deseo ahora más que nunca. Estaba sentado allí, escuchaba a Troughton, y comprendía de mil maneras diferentes el error de las relaciones entre hombres y mujeres: todo se reduce al mismo y maldito hecho, sin que nunca cambie. Te quiero. Te deseo.
– Si me poseyeras una vez, ¿acabaría todo ahí? ¿Me dejarías marchar?
Lynley respondió con una carcajada sarcástica y apenada. Apartó la vista.
– Ojalá fuera tan sencillo como llevarte a la cama, pero ya sabes que no es eso. Sabes que yo…
– ¿Podrías, Tommy? ¿Me dejarías marchar?
Se volvió hacia ella lentamente y distinguió algo en su voz, una urgencia, una súplica, una llamada a la comprensión que nunca había tenido con ella. Mientras examinaba su rostro y veía formarse arrugas de preocupación entre sus cejas, tuvo la sensación de que la consecución de todos sus sueños dependía de su habilidad para adivinar lo que Helen quería decir.
Miró su mano, que aún retenía. Tan frágil que notaba los huesos de sus dedos. Tan suave contra su piel.
– ¿Cómo puedo responder a eso? Creo que has puesto todo mi futuro en la cuerda floja.
– No es esa mi intención.
– Pero lo has hecho, ¿verdad?
– Supongo que sí. En cierto sentido.
Lynley le soltó la mano y caminó hacia el muro bajo que delimitaba la terraza. Abajo, el Cam brillaba en la oscuridad, su mancha verdinegra derivaba perezosamente hacia el Ouse. Era un avance inexorable, lento y seguro, tan imposible de detener como el tiempo.
– Mis deseos son los mismos de cualquier otro hombre -dijo-. Quiero un hogar, una esposa. Quiero niños, un hijo. Quiero saber al final que mi vida ha servido de algo, y la única forma de saberlo con certeza es dejar algo detrás, y alguien a quien dejarlo. Lo único que puedo decir en este momento es que por fin he comprendido el peso que eso impone a una mujer, Helen. He comprendido que, aunque el peso se comparta o se divida, el de la mujer siempre es mayor. Lo sé, pero no puedo mentirte. Todavía quiero esas cosas.
– Las puedes tener con cualquiera.
– Las quiero contigo.
– No las necesitas conmigo.
– ¿Necesitarlas?
Intentó descifrar la expresión de su rostro, pero Helen era tan solo una pálida mancha en la oscuridad, bajo el árbol que arrojaba una sombra cavernosa sobre el banco de la terraza. Reflexionó sobre la extraña palabra que había elegido, sobre la decisión de quedarse con su hermana en Cambridge. Meditó sobre el lienzo de los catorce años que conocía a Helen. Y, por fin, comprendió.
Se sentó sobre el reborde de hormigón que constituía la parte superior del muro de ladrillo. La contempló con avidez. A lo lejos, oyó el ruido de una bicicleta que pasaba por el puente de Garret Hostel, el estruendo de un camión que circulaba por la distante Queen's Road, pero esos sonidos apenas accedieron a su conciencia.
Se preguntó cómo había llegado a quererla tanto y conocerla tan poco. La había tenido delante durante más de una década, y jamás había intentado disimular quién o qué era. Y, sin embargo, nunca había logrado verla a la luz de la realidad, le había atribuido una serie de cualidades que él deseaba que poseyera, mientras todo el tiempo todas las relaciones de Helen habían actuado a modo de eficaz ilustración de cuál consideraba su papel, su manera de vivir. No podía creer que hubiera sido tan idiota.
Habló, más a la noche que a ella.
– Todo es porque puedo funcionar solo. No quieres casarte conmigo porque no te necesito, Helen, no de la forma que tú quieres. Has decidido que no te necesito para valerme por mí mismo, o para salir adelante en la vida, o para mantenerme de una pieza. Y es la verdad. No te necesito en ese sentido.
– Al fin lo entiendes.
Percibió su determinación en aquellas cuatro palabras y sintió que su ira se desataba en respuesta.
– Entiendo, sí. Entiendo que no entra en tus proyectos. Entiendo que no te necesito para salvarme. Mi vida está más o menos encauzada, y quiero compartirla contigo. Como tu igual, tu compañero. No como un mendigo de sentimientos, sino como un hombre que desea envejecer a tu lado. Ese es el principio y el final de todo. No es a lo que estás acostumbrada, ni siquiera lo que tienes en mente para ti, pero es lo mejor que puedo hacer. Lo mejor que puedo ofrecer. Eso y mi amor. Bien sabe Dios que te amo.
– El amor no es suficiente.
– ¡Maldita sea, Helen! ¿Cuándo te darás cuenta de que es lo único que existe?
En respuesta a sus coléricas palabras, una luz se encendió en el edificio situado detrás de ellos. Una cortina se apartó y un rostro incorpóreo apareció en una ventana. Lynley se apartó del reborde de hormigón y se reunió con lady Helen debajo del árbol.
– Lo que estás pensando -dijo, con voz más calmada, al darse cuenta de que ella había empezado a replegarse en sí misma- es que, si te necesito lo bastante, nunca pensaré en abandonarte. Siempre estarás a salvo. Es eso, ¿verdad?
Helen apartó la cabeza. Lynley cogió su barbilla entre los dedos y la volvió hacia él.
– ¿Es eso, Helen?
– No eres justo.
– Estás enamorada de mí, Helen.
– No. Por favor.
– Tanto como yo de ti. Me deseas igual, me anhelas igual. Pero yo no soy como los demás hombres que han pasado por tu vida. No te necesito de una manera que te proporcione seguridad. Yo no dependo de ti. Me valgo por mí mismo. Si compartes mi vida, será como saltar al vacío. Lo arriesgas todo, sin una sola garantía.
Notó que ella temblaba levemente. Vio que tragaba saliva. Su corazón se abrió.
– Helen.
La estrechó en sus brazos. Conocer cada curva de su cuerpo, el movimiento de su pecho al respirar, el roce de su cabello en la cara, la esbelta mano que aferró su chaqueta, le dieron renovadas fuerzas.
– Querida Helen -susurró, y acarició su cabello. Cuando ella levantó la vista, la besó. Los brazos de Helen le rodearon. Abrió los labios a su lengua. Olía a perfume y al humo del tabaco de Troughton. Sabía a coñac.
– ¿Comprendes? -susurró ella.
En respuesta, Lynley volvió a besarla y se concentró en las distintas sensaciones que experimentaba: la suave calidez de sus labios y de su lengua, el débil sonido de su respiración, el contacto embriagador de sus pechos. El deseo se apoderó de él, lo borró todo poco a poco, excepto la certeza de que tenía que poseerla. Ahora. Esta noche. No podía esperar otra hora. La llevaría a la cama y a la mierda las consecuencias. Quería saborearla, tocarla, conocerla por completo. Quería poseer cada parte de su cuerpo adorable, enseñorearse de él. Quería sumergirse entre sus muslos levantados, escuchar sus jadeos y gritos cuando se zambullera en su interior y…
Quería tocar una piel joven elástica quería besar pechos grandes y firmes quería piernas sin varices y pies sin callos y queríaqueríaquería…
La soltó.
– Santo Dios -musitó.
Notó que la mano de Helen acariciaba su mejilla. Tenía la piel fría. Sabía que la suya debía estar ardiendo.
Se levantó. Las piernas le temblaban.
– He de llevarte a casa de Pen.
– ¿Qué pasa?
Lynley meneó la cabeza. Al fin y al cabo, era muy fácil establecer elevadas, intelectuales y autodenigrantes comparaciones entre Troughton y él, sobre todo cuando se sentía relativamente seguro de que ella reaccionaría con amor y generosidad, asegurándole que no era como los demás hombres. Era mucho más difícil examinar el problema cuando su comportamiento, deseos e intenciones proclamaban la verdad. Tenía la sensación de haber recogido penosamente las semillas de la comprensión durante las últimas horas, para luego arrojarlas al viento en un acto irreflexivo.
Se pusieron a caminar por el césped, en dirección al pabellón del conserje y Trinity Lane. Helen caminaba en silencio a su lado, aunque su pregunta todavía flotaba en el aire, a la espera de una respuesta. Él sabía que la merecía. Con todo, no contestó hasta que llegaron a su coche, abrió la puerta y la sostuvo para que ella entrara. Y, entonces, la detuvo antes de que subiera. Tocó su hombro. Buscó las palabras.
– Estaba juzgando a Troughton -dijo-. Estaba designando el pecado y decidiendo el castigo.
– ¿No es lo que la policía debe hacer?
– No cuando son culpables del mismo crimen, Helen.
Ella frunció el ceño.
– ¿El mismo…?
– Querer. No dar ni pensar. Solo querer. Y coger ciegamente lo que quieren. Sin que nada más les importe.
Helen tocó su mano. Miró un momento hacia la elevación del puente peatonal y a Las Lomas, donde las primeras nubes fantasmales de niebla empezaban a enroscarse como dedos filamentosos alrededor de los troncos de los árboles. Le miró a los ojos.
– No te ha pasado a ti solo -dijo-. Nunca, Tommy. Ni antes ni, desde luego, esta noche.
Era una absolución que hinchió su corazón de una sensación de consumación que jamás había experimentado.
– Quédate en Cambridge -dijo-. Vuelve a casa cuando estés preparada.
– Gracias -susurró ella… a él, a la noche.
Capítulo 19
Una espesa niebla pendía sobre la ciudad a la mañana siguiente, una cortina gris que se elevaba como gas de los pantanos circundantes y enviaba al aire nubes amorfas que cubrían árboles, edificios, autopistas y campos, transformándolo todo en formas irreconocibles. Coches, camiones, autobuses y taxis avanzaban a paso de tortuga por las mojadas calzadas de las calles. Los ciclistas se abrían paso poco a poco entre la oscuridad. Los peatones, embutidos en gruesos abrigos, esquivaban las constantes gotas de condensación que caían de tejados, salientes de ventanas y árboles. Era como si los dos días de viento y sol no hubieran existido. La niebla había regresado por la noche como la peste. Era el típico tiempo de Cambridge, pero corregido y aumentado.
– Me siento como una tuberculosa -dijo Havers.
Se golpeó los brazos con las manos y pateó el suelo mientras caminaban hacia el coche de Lynley, protegida con el abrigo de color guisante, la capucha subida y provista de una gorra rosa de punto. La niebla había dibujado un laberinto de humedad sobre sus prendas. El pelo que caía sobre su frente empezaba a rizarse, como si lo hubiera expuesto al vapor.
– No me extraña que Philby y Burgess se pasaran a los soviéticos mientras estaban aquí -continuó-. Tal vez buscaban un clima mejor.
– Cierto -dijo Lynley-. Moscú en invierno. Mi idea del paraíso en la tierra.
Miró a la sargento mientras hablaba. Había llegado casi media hora tarde, y ya estaba recogiendo sus cosas para empezar sin ella, cuando Havers llamó a su puerta.
– Lo siento -dijo-. La maldita niebla. La Mil parecía un aparcamiento.
A pesar del tono desenfadado de su voz, reparó en que su rostro expresaba una gran preocupación. Paseó arriba y abajo de la habitación mientras esperaba a que él se pusiera el abrigo y la bufanda.
– ¿Una noche loca? -preguntó.
Se subió un poco más al hombro la correa del bolso, como una forma metafórica de reunir fuerzas para contestar.
– Solo una pizca de insomnio. Sobreviviré.
– ¿Y su madre?
– A ella también.
– Entiendo.
Se anudó la bufanda alrededor del cuello y se puso el abrigo. Se cepilló el pelo ante el espejo, pero era una excusa para observar a Havers de una manera indirecta. Estaba mirando el maletín que Lynley había dejado abierto sobre el escritorio. Daba la impresión de que no se fijaba en nada. Lynley siguió ante el espejo, dándole tiempo, sin decir nada, preguntándose si la sargento acabaría por hablar.
Sentía una mezcla de culpabilidad y vergüenza, enfrentado a lo dispar de sus posiciones. No por primera vez, se vio obligado a reconocer que las diferencias entre ellos no se limitaban a cuna, clase y dinero. Las desdichas de Havers hundían sus raíces en una cadena de circunstancias que trascendían la familia en que había nacido y la manera en que pronunciaba las palabras.
Estas circunstancias nacían de la sucesión de desgracias que había caído sobre ella en los últimos diez meses, con tal rapidez que no había podido detener su progresión. Que podía detenerla ahora con una simple llamada telefónica era lo que él quería que asumiera, aunque debía admitir que esa llamada telefónica, que tan fácil le resultaba recomendar, representaba para ella desembarazarse de una responsabilidad, una salvación encubierta más que la solución evidente. Tampoco podía negar que, en circunstancias parecidas, no se habría encontrado tan atado a la idea de la obligación filial.
Cuando llegó al punto en que solo el narcisismo podía explicar su afición a admirarse en el espejo, dejó el cepillo y se volvió hacia ella. Havers oyó su movimiento y levantó la vista.
– Escuche, lamento haberme retrasado -dijo a toda prisa-. Sé que me está cubriendo, señor, pero no puede hacerlo indefinidamente.
– Esa no es la cuestión, Havers. Nos cubrimos mutuamente cuando surgen problemas personales. Eso está claro.
Havers extendió la mano hacia el respaldo de una silla, no tanto para apoyarse, cuanto para hacer algo con las manos, porque sus dedos juguetearon con un hilo suelto del tapizado.
– Lo más divertido es que esta mañana estaba lúcida como un Einstein cualquiera. Anoche fue un auténtico horror, pero esta mañana estaba fina. Sigo pensando que debe significar algo. Me sigo diciendo que es una señal.
– Si busca señales, las encontrará en cualquier cosa. Sin embargo, no suelen cambiar la realidad.
– ¿Y si hay una posibilidad de que esté mejorando?
– ¿Qué me dice de anoche? ¿Y de usted? ¿A qué juega, Havers?
Estaba destruyendo toda una parte del entramado, retorciendo el hilo entre sus dedos.
– ¿Cómo voy a sacarla de su casa, si ni siquiera comprende lo que ocurre? ¿Cómo puedo hacerle eso? Es mi madre, inspector.
– No es un castigo.
– ¿Y por qué me da la impresión de que lo es? Peor aún, ¿por qué me siento como un criminal a punto de quedar en libertad, mientras ella las pasa canutas?
– Porque en el fondo de su corazón lo desea, supongo. No existe mayor culpabilidad que la que se desprende de intentar decidir si lo que quieres hacer, que parece momentánea y superficialmente egoísta, es también lo correcto. ¿Cómo saber si se actúa con decencia, o se aborda la situación de forma que satisfaga los deseos propios?
El aspecto de la sargento revelaba la enormidad de su derrota.
– Esa es la cuestión, inspector, y nunca obtendré la respuesta. La situación se me escapa de las manos.
– No, de ninguna manera. Empieza y termina con usted. La decisión está en sus manos.
– No puedo soportar herirla. No lo comprendería.
Lynley cerró el maletín.
– ¿Y qué comprende en este momento, sargento?
Así terminó la discusión. Mientras caminaban hacia el coche, encajado en el mismo hueco de Garret Hostel Lane que había utilizado la noche anterior, le contó su conversación con Víctor Troughton.
– ¿Cree que Elena Weaver sentía auténtico amor por alguien? -preguntó Havers, antes de entrar en el Bentley.
Lynley encendió el motor. El calentador envió un chorro de aire frio a sus pies. Lynley pensó en las últimas palabras de Troughton sobre la muchacha.
– Intente comprender. No era mala, inspector. Solo estaba irritada. Y yo, al menos, no puedo condenarla por eso.
– ¿Aunque, en realidad, usted significara para ella poco más que una herramienta de venganza? -había preguntado Lynley.
– Sí.
Ahora, Lynley dijo:
– Nunca es posible llegar a conocer por completo el corazón de una víctima, ¿verdad, sargento? En nuestro trabajo, rastreamos la vida hacia atrás, partiendo de la muerte. Encajamos piezas e intentamos extraer de ellas la verdad. Y con esa verdad solo podemos confiar en comprender quién era la víctima y cuál fue la causa de su muerte. En cuanto a su corazón, en cuanto a la íntima verdad de Elena, nunca la conoceremos. Al fin y al cabo, solo contamos con hechos y con las conclusiones extraídas de ellos.
La callejuela era demasiado estrecha para dar la vuelta al Bentley, de modo que condujo marcha atrás poco a poco hacia Trinity Lane, y frenó cuando apareció un grupo de estudiantes bien abrigados que salían por la puerta lateral de Trinity Hall. Detrás, la niebla invadía el jardín del College.
– ¿Por qué quería casarse con ella, inspector? Sabía que le era infiel. No le quería. ¿Cómo podía creer que su matrimonio saldría adelante?
– Pensaba que su amor sería suficiente para cambiarla.
Havers resopló.
– La gente nunca cambia.
– Por supuesto que sí. Cuando está preparada para madurar.
Dejaron atrás la iglesia de St. Stephen, en dirección a Trinity College. Las farolas luchaban con la espesa capa de niebla, y su luz se coló inútilmente en el interior del coche. Se movían al paso de un insecto adormecido.
– Sería un mundo mejor y mucho menos complicado, sargento, si la gente solo se acostara con quien amara, pero la verdad es que la gente utiliza el sexo por variados motivos, y la mayoría no tienen nada que ver con el amor, el matrimonio, el compromiso, la intimidad, la procreación, o cualquier otro motivo elevado. Elena era así. Y Troughton lo aceptó sin más.
– ¿Qué clase de matrimonio esperaba que saliera de su unión? -protestó Havers-. Iniciaban una nueva vida con una mentira.
– A Troughton le daba igual. La quería.
– ¿Y ella?
– Ella deseaba, sin duda, el momento triunfal de ver el rostro de su padre cuando le diera la noticia. Tal noticia habría dejado de producirse si antes no hubiera convencido a Troughton de casarse con ella.
– Inspector -dijo Havers, en tono pensativo-, ¿existe alguna posibilidad de que Elena se lo dijera a su padre? Recibió la noticia el miércoles por la noche. No murió hasta el lunes por la mañana. Su mujer salió a correr. Estaba solo en casa. ¿Cree que…?
– No podemos descartarlo, desde luego.
Por lo visto, la sargento quedó satisfecha con la tímida insinuación de sus sospechas, porque prosiguió en tono más decidido.
– Elena y Troughton no podían pensar que iban a ser felices.
– Creo que tiene razón. Troughton estaba engañado respecto a su capacidad de curar su ira y resentimiento. Ella se había engañado con la idea de que obtendría placer al asestar a su padre tamaño golpe. Es imposible fundar un matrimonio sobre esos cimientos.
– ¿Está diciendo, en realidad, que no se puede seguir viviendo hasta haber exorcizado los fantasmas del pasado?
Lynley le dirigió una mirada de cansancio.
– Eso son palabras mayores, sargento. Creo que siempre se puede avanzar a trancas y barrancas por la vida. La mayoría de la gente lo hace. Lo que no sabría decirle es si lo hacen bien.
Por culpa de la niebla, el tráfico y las caprichosas calles de dirección única de Cambridge, tardaron más de diez minutos en llegar al Queen's College, lo mismo que les hubiera costado ir a pie. Lynley aparcó en el mismo sitio del día anterior, y entraron en el College por el pasaje de los torreones.
– ¿Cree que eso es la respuesta a todo? -preguntó Havers, mientras echaba un vistazo al Patio Viejo.
– Creo que es una de ellas.
Encontraron a Gareth Randolph en el comedor del College, una espantosa combinación de linóleo, largas mesas y paredes chapadas en lo que parecía falso roble dorado. Era el homenaje de un arquitecto moderno a la banalidad más absoluta.
Aunque había otros estudiantes presentes, Gareth estaba solo en una mesa, inclinado, con aspecto desconsolado, sobre los restos de un tardío desayuno que consistía en huevos fritos mordisqueados, con la yema separada, y un cuenco de cereales y plátanos, reblandecidos y grises, respectivamente. Tenía un libro abierto delante de él, pero no estaba leyendo. Tampoco se dedicaba a escribir en el cuaderno que había al lado, aunque tenía el lápiz levantado como si fuera a hacerlo.
Alzó la cabeza con brusquedad cuando Lynley y Havers se sentaron frente a él. Paseó la mirada por la sala, como si buscara una vía de escape o ayuda de los demás estudiantes. Lynley cogió el lápiz y escribió unas palabras sobre la cubierta del bloc: «Eras el padre de su hijo, ¿verdad?».
Gareth se llevó una mano a la frente. Se estrujó las sienes y echó hacia atrás su lacio cabello. Hinchó el pecho antes de serenarse, gracias a ponerse de pie e indicar la puerta con un movimiento de cabeza. Le siguieron.
Al igual que la habitación de Georgina Higgins-Hart, la de Gareth se encontraba encajada en el Patio Viejo. Situada en la planta baja, era una pieza perfectamente cuadrada, de paredes blancas decoradas con carteles enmarcados de la Filarmónica de Londres y tres ampliaciones fotográficas de obras teatrales: Los miserables, Starlight Express, Aspects of Love. En los carteles destacaba el nombre de Sarah Raleigh Randolph sobre las palabras «al piano». Una atractiva joven, ataviada con la indumentaria pertinente y captada mientras cantaba, era la figura central de los carteles.
Gareth indicó primero los carteles, y después las fotografías.
– Made -dijo, con su extraña voz gutural-. Rmana.
Miró a Lynley con astucia, como si esperase una reacción a su pronunciación. Lynley se limitó a asentir.
Había un ordenador sobre el amplio escritorio dispuesto bajo la única ventana de la habitación. También era un módem, idéntico a los demás que ya había visto en Cambridge. Gareth conectó el aparato y acercó una segunda silla al escritorio. Indicó a Lynley que tomara asiento y preparó el programa.
– Sargento -dijo Lynley, cuando vio la forma elegida por Gareth para comunicarse-, tendrá que tomar notas de la pantalla.
Lynley se quitó la chaqueta y la bufanda y se sentó ante el escritorio. Havers se quedó de pie detrás de él, echó hacia atrás la capucha, se sacó la gorra de punto y cogió el bloc.
«¿Eras el padre?», tecleó Lynley.
El muchacho contempló las palabras durante largo rato antes de contestar.
«No sabía que estaba emb. Nunca me lo confesó. Ya se lo dije el otro día.»
– No saber que estaba embarazada no significa nada -señaló Havers-. Nos está tomando por idiotas.
– No -contestó Lynley-. Me atrevería a decir que es él quien se toma por idiota.
Tecleó: «Mantuviste relaciones sexuales con Elena», no en forma de pregunta, sino como una deliberada afirmación.
Gareth contestó tecleando un número: «1».
«¿Una vez?»
«Sí.»
«¿Cuándo?»
El muchacho se apartó del escritorio un momento, sin moverse de la silla. No miraba a la pantalla del ordenador, sino al suelo, con los brazos sobre las rodillas. Lynley tecleó la pantalla «septiembre» y tocó el hombro del muchacho. Gareth levantó la vista, leyó y dejó caer la cabeza. Una especie de aullido contenido brotó de su garganta.
Lynley tecleó: «Cuéntame lo que ocurrió, Gareth», y volvió a tocar el hombro del joven.
Gareth le miró. Había empezado a llorar y, como si esa manifestación de sus sentimientos le irritara, se pasó el brazo por los ojos con brusquedad. Lynley aguardó. El chico se acercó al escritorio.
«Londres -tecleó-. Justo antes de que empezara el trimestre. La vi el día de mi cumpleaños. Se me folló en el suelo de la cocina, mientras su madre iba a comprar leche para el té. FELIZ CUMPLEAÑOS, CAPULLO DE MIERDA.»
– Fantástico -suspiró Havers.
«La quería», continuó Gareth. «Quería que lo nuestro fuera especial. Que fuera.»
Dejó caer las manos sobre el regazo y contempló la pantalla.
«Pensabas que hacer el amor significaba más de lo que Elena pretendía que significara», tecleó Lynley. «¿Fue eso lo que ocurrió?»
«Follar -respondió Gareth-. Nada de hacer el amor. Follar.»
«¿Así lo llamaba ella?»
«Yo pensaba que estábamos construyendo algo. El año pasado. Me entregué a fondo. Para que fuera duradero. No quería precipitar las cosas. Nunca lo intenté con ella. Quería que fuera auténtico.»
«¿Y no lo fue?»
«Yo pensaba que sí. Porque, si te portas así con una mujer, es como un compromiso. Como decir algo que no dirías a nadie más.»
«¿Decir que os amáis?»
«Querer estar juntos. Querer un futuro. Creo que por eso me la jugó.»
«¿Sabías que se acostaba con alguien más?»
«Entonces, no.»
«¿Cuándo lo averiguaste?»
«Volvió al empezar el trimestre. Pensé que estaríamos juntos.»
«¿Como amantes?»
«Ella no quiso. Rió cuando le hablé de ello. Dijo: "Qué pasa contigo Gareth, solo fue un polvo, lo hicimos, fue cojonudo, punto, por qué te pones tan romántico, no fue nada".»
«Pero para ti lo era.»
«Pensé que me quería y por eso quiso hacerlo conmigo, no sabía.» Se interrumpió. Parecía exhausto.
Lynley le concedió una tregua y paseó la vista por la habitación. De un gancho clavado en la parte interior de la puerta colgaba su bufanda, del color azul propio de los estudiantes de Letras. Sus guantes de boxeo, de piel suave y limpia, con el aspecto de estar muy bien cuidados, colgaban de un gancho. Lynley se preguntó cuánto dolor habría descargado Gareth Randolph sobre los sacos de arena del pequeño gimnasio situado en la última planta de Fenners.
Se volvió hacia el ordenador.
«La discusión que sostuviste el domingo con Elena. ¿Fue entonces cuando te dijo que salía con otro?»
«Yo hablé de nosotros, pero no había tal nosotros.»
«¿Eso te dijo?»
«Cómo es posible que no, dije, y lo de Londres.»
«¿Te dijo entonces que no había significado nada?»
«Solo fue para divertirnos un poco Gareth, íbamos calientes, lo hicimos, no seas plasta y deja de darle importancia.»
«Se estaba riendo de ti. Supongo que no te gustó.»
«Intenté seguir hablando. Cómo había actuado en Londres. Lo que sintió en Londres. Pero no me escuchó. Y entonces lo dijo.»
«¿Que había otro?»
«Al principio no la creí. Dije que estaba asustada. Dije que intentaba ser lo que su padre quería que fuera. Le dije de todo. No podía pensar. Quería hacerle daño.»
– Un comentario interesante -observó Havers.
– Tal vez -respondió Lynley-, pero es una reacción típica cuando alguien a quien quieres te hiere: golpe por golpe.
– ¿Y cuando el primer golpe es el asesinato? -preguntó Havers.
– No lo he descartado, sargento.
Tecleó: «¿Qué hiciste cuando te convenció de que había otro hombre?».
Gareth levantó las manos, pero no tecleó. Una aspiradora rugió en la habitación de al lado, cuando la chacha del edificio empezó su ronda diaria, y Lynley experimentó la necesidad de concluir el interrogatorio antes de que alguien estorbara. Tecleó otra vez: «¿Qué hiciste?».
Gareth, vacilante, tocó las teclas: «Me quedé en St. Stephen hasta que ella se marchó. Quería saber quién era».
«¿La seguiste hasta Trinity Hall? ¿Sabías que era el doctor Troughton? -Cuando el muchacho asintió, Lynley tecleó-: ¿Cuánto tiempo te quedaste?»
«Hasta que ella salió.»
«¿A la una?»
Gareth asintió. Había esperado en la calle a que saliera, les dijo. Y cuando salió, discutió con ella de nuevo, colérico por su rechazo, amargamente decepcionado por la destrucción de sus sueños, pero disgustado sobre todo por su comportamiento. Pensaba que había comprendido sus intenciones al liarse con Victor Troughton, e interpretó aquellas intenciones como un intento de anclarse al mundo de los que oían, un mundo que nunca la aceptaría o comprendería del todo. Actuaba como una sorda, no como una Sorda. Discutieron violentamente. La dejó plantada en la calle.
«Nunca más la volví a ver», terminó.
– Esto no me gusta, señor -dijo Havers.
«¿Dónde estabas el lunes por la mañana?», tecleó Lynley.
«¿Cuando la mataron? Aquí. En la cama.»
Pero nadie podía demostrarlo, por supuesto. Estaba solo. Y a Gareth le habría resultado muy fácil no volver a Queen's College aquella noche, ir a la isla de Crusoe para esperar a Elena y poner punto final a la disputa.
– Necesitamos esos guantes de boxeo, señor-dijo Havers, mientras cerraba la libreta-. Tenía un móvil. Tenía medios. Tuvo la oportunidad. Además, tiene mal genio y el talento de canalizarlo a través de sus puños.
Lynley se vio obligado a admitir que no podía pasar por alto su afición al boxeo cuando la víctima del asesinato había sido golpeada antes de estrangularla.
Tecleó: «¿Conocías a Georgina Higgins-Hart?-Y, cuando Gareth asintió-: ¿Dónde estabas ayer por la mañana, entre las seis y la seis y media?».
«Aquí. Durmiendo.»
«¿Alguien lo puede verificar?»
Negó con la cabeza.
«Necesitamos tus guantes de boxeo, Gareth. Hemos de entregarlos al laboratorio forense. ¿Nos los dejas llevar?»
El muchacho emitió un lento bramido.
«Yo no la maté yo no la maté no no no no no.»
Lynley apartó con suavidad las manos del chico.
«¿Sabes quién lo hizo?»
Gareth meneó la cabeza una vez, pero mantuvo las manos sobre el regazo, convertidas en puños, como si, dotadas de voluntad propia, pudieran traicionarle si las acercaba al teclado y permitía que se movieran de nuevo.
– Miente. -Havers se detuvo en la puerta para sujetar los guantes de boxeo de Gareth a la correa de su bolso-. Si alguien tenía un motivo para cargársela, ese es él, inspector.
– Estoy de acuerdo.
Havers se caló la gorra sobre la frente y levantó la capucha del abrigo.
– Pero seguro que no está de acuerdo con otra cosa. He oído ese tono muchas veces. ¿Qué es?
– Creo que sabe quién la mató. O cree que lo sabe.
– Pues claro que sí. Porque fue él. Justo después de aporrearle la cara con estos. -Agitó los guantes en su dirección-. ¿Cuál es el arma que no paramos de buscar? ¿Algo suave? Toque esta piel. ¿Algo pesado? Imagínese recibir en plena cara el puñetazo de un boxeador. ¿Algo capaz de destrozar la cara? Eche un vistazo a las fotos tomadas después de los combates, si quiere pruebas.
No pudo contradecirla. El chico tenía todos los requisitos necesarios. Salvo uno.
– ¿Y la escopeta, sargento?
– ¿Qué?
La escopeta utilizada para matar a Georgina Higgins-Hart. ¿Cómo lo ve?
– Usted mismo dijo que en la universidad tiene que haber un club de tiro. Al que Gareth Randolph, sin duda, pertenecerá.
– Entonces, ¿por qué la siguió?
Havers frunció el ceño y pisó con fuerza el helado suelo de piedra.
– Havers, entiendo por qué podía esperar a Elena Weaver en la isla de Crusoe. Estaba enamorado de ella. Elena le había rechazado. Dejó claro que su escarceo sexual había sido un simple ejercicio de gimnasia sobre el suelo de la cocina de su madre. Proclamó su relación con otro hombre. Se burló de él, le humilló y le trató como a un perfecto imbécil. Estoy de acuerdo con todo eso.
– ¿Y…?
– ¿Y Georgina?
– Georgina… -Havers apenas concedió un instante a la idea, y prosiguió con insistencia-. Quizá es lo que pensamos antes. Matar una y otra vez simbólicamente a Elena Weaver, cargándose a todas las chicas que se le parecen.
– En tal caso, ¿por qué no fue a su habitación, Havers? ¿Por qué no la mató en el College? ¿Por qué la siguió hasta más allá de Madingley? ¿Y cómo la siguió?
– ¿Que cómo…?
– Es sordo, Havers.
La sargento se paró en seco.
Lynley aprovechó su ventaja.
– Fue en el campo, Havers. Estaba muy oscuro. Aunque hubiera conseguido un coche y seguido a la chica desde lejos, hasta salir de la ciudad y adelantarla para aguardarla en aquel campo, ¿no tendría que haber oído algo, sus pasos, su respiración, algo, para saber exactamente en qué momento disparar? ¿Me va a decir que el miércoles por la mañana salió antes de amanecer, confiando ciegamente en que, con este tiempo, la luz de las estrellas fuera suficiente para ver con claridad a una chica que corría, apuntar, disparar y matarla? Eso no es asesinato premeditado. Es una chorrada.
Havers levantó un guante de boxeo con la palma de la mano.
– ¿Qué vamos a hacer con esto, inspector?
– Que St. James se gane su dinero esta mañana, y a ver qué nos explica.
La sargento abrió la puerta del coche con una sonrisa cansada.
– Me encantan los hombres que nunca se rinden.
Se encaminaban hacia el pasaje flanqueado por las torres, cuando una voz los llamó. Se volvieron y vieron que una esbelta silueta se acercaba por el sendero; la niebla se dividió ante ella como una cortina cuando se puso a correr.
Era alta y rubia, de largo cabello sedoso que sujetaba con dos peinetas de carey. Brillaron a causa de la humedad cuando la luz procedente de un edificio cayó sobre ellas. Gotas de humedad se agolpaban sobre sus párpados y piel. Vestía solo un chándal cuya camisa, como la de Georgina, llevaba bordado el nombre del colegio. Daba la impresión de que tenía un frío horrible.
– Estaba en el comedor -dijo-. Vi que entraban a por Gareth. Son policías.
– ¿Y usted es…?
– Rosalyn Simpson. -Sus ojos se clavaron en los guantes de boxeo y arrugó el entrecejo, consternada-. No pensarán que Gareth tiene algo que ver con esto…
Lynley no dijo nada. Havers se cruzó de brazos. La chica prosiguió.
– Habría ido antes a verlos, pero estuve en Oxford hasta el martes por la noche. Y después… Bueno, es un poco complicado.
Desvió la vista en dirección a la habitación de Gareth Randolph.
– ¿Tiene alguna información? -preguntó Lynley.
– Primero, fui a ver a Gareth. Fue por el panfleto de Estusor que había imprimido. Lo vi al volver, así que me pareció lógico hablar con él. Además, en aquel momento había otras consideraciones que… Oh, ¿qué más da ya? Estoy aquí. He venido a contárselo.
– ¿Qué, exactamente?
Rosalyn se cruzó de brazos, al igual que la sargento Havers, si bien dio la impresión de que era más por calentarse que por aparentar inflexibilidad.
– El lunes por la mañana corrí junto al río -dijo-. Pasé junto a la isla Crusoe alrededor de las seis y media. Creo que vi al asesino.
Glyn Weaver bajó un poco la escalera, lo suficiente para escuchar la conversación entre su ex marido y su actual esposa. Seguían en la salita, aunque habían pasado horas desde el desayuno, y sus voces eran lo suficientemente educadas y formales para indicar cómo estaba la situación entre ellos. Fría, decidió Glyn, bajando a glacial. Sonrió.
– Terence Cuff quiere pronunciar alguna especie de panegírico -estaba diciendo Anthony. Hablaba sin expresar el menor sentimiento, como si recitara-. He hablado con dos de sus supervisores. También dirán algo, y Adam dijo que desea leer un poema que a ella le gustaba mucho-. Se oyó un tintineo de porcelana, una taza depositada con todo cuidado sobre el platillo-. Puede que la policía no nos entregue el cuerpo hasta mañana, pero la funeraria trasladará allí un ataúd. Nadie notará la diferencia. Como se le ha dicho a todo el mundo que será enterrada en Londres, nadie esperará que se realice mañana.
– Hablando del funeral, Anthony. En Londres…
La voz de Justine era serena. Glyn sintió un escalofrío cuando oyó aquel tono de fría determinación.
– Los planes no se cambiarán -dijo Anthony-. Intenta comprenderlo. No tengo otra elección. He de respetar los deseos de Glyn. Es lo mínimo que puedo hacer.
– Soy tu mujer.
– Y ella lo fue en otro tiempo. Y Elena era su hija.
– Fue tu mujer durante menos de seis años. Seis miserables años, para emplear tus propias palabras, pronunciadas hace más de quince años, mientras que nosotros…
– Esta situación no tiene nada que ver con el tiempo que he estado casado con las dos, Justine.
– Ya lo creo que sí. Tiene que ver con la lealtad, con los juramentos que hice y las promesas que he cumplido. Te he sido fiel en todos los sentidos, mientras ella se acostaba con todo el mundo como una puta, y tú lo sabías. ¿Y ahora dices que respetar sus deseos es lo mínimo que puedes hacer? ¿Respetar los suyos antes que los míos?
– Si aún no comprendes el pasado, en ocasiones… -empezó a decir Anthony, pero en ese momento Glyn entró. Tardó solo un momento en examinarlos antes de hablar. Anthony estaba sentado en una silla de mimbre, sin afeitar, demacrado. Justine se había acomodado ante la fila de ventanas, cuyos cristales manchaba de humedad la niebla que se había adueñado del jardín. Iba vestida con un traje negro y una blusa gris perla. Un maletín de piel negra estaba apoyado contra su silla.
– Tal vez te gustaría proclamar el resto, Justine -dijo Glyn-. De tal madre, tal hija. ¿O no tienes el valor de llevar tu particular concepto de la decencia hasta sus conclusiones lógicas?
Justine hizo ademán de dirigirse hacia su silla. Se apartó un mechón de cabello rubio de la mejilla. Glyn aferró su brazo, hundió los dedos en la fina lana de su vestido y gozó de un fugaz momento de placer cuando Justine se encogió.
– ¿Por qué no terminas lo que estabas diciendo? -insistió-. Glyn encauzó a Elena, Anthony. Glyn convirtió a tu hija en una putilla sorda. Elena se tiraba a todos los que le gustaban, como su madre.
– Glyn -dijo Anthony.
– No intentes defenderla, ¿me oyes? Estaba en la escalera. Oí lo que decía. Mi única hija muerta hace tres días, yo desesperada, y ella no puede esperar a desollarnos. Y escoge el sexo como instrumento. Me parece de lo más interesante.
– No pienso escuchar esto -dijo Justine.
Glyn intensificó su presa.
– ¿No puedes soportar oír la verdad? Utilizas el sexo como un arma, y no solo contra mí.
Glyn notó que los músculos de Justine se ponían rígidos. Sabía que su cuchillo se había clavado a fondo. Lo hundió un poco más.
– Le recompensas cuando es buen chico y le castigas cuando es malo. ¿Funciona así? ¿Cuánto tiempo pagará por apartarte del funeral?
– Eres patética -dijo Justine-. El sexo te ciega tanto como a…
– ¿Elena? -Glyn soltó el brazo de Justine. Miró a Anthony-. Eso es.
Justine se frotó la manga, como para limpiarse del contacto con la anterior esposa de su marido. Cogió el maletín.
– Me voy -anunció con calma.
Anthony se puso en pie, desvió los ojos desde el maletín hacia ella, y la miró de pies a cabeza, como si solo entonces se hubiera fijado en su indumentaria.
– No pretenderás…
– ¿Volver a trabajar tres días después del asesinato de Elena? ¿Exponerme a la pública censura por ello? Oh, sí, Anthony, eso es exactamente lo que pretendo.
– No, Justine. La gente…
– Basta, por favor. Yo no soy como tú.
Anthony siguió mirándola mientras Justine cogía el abrigo del poste de la escalera y cerraba la puerta a su espalda, mientras se adentraba en la niebla en dirección a su Peugeot gris. Glyn no apartaba los ojos de él, preguntándose si correría detrás de ella para detenerla. Sin embargo, parecía demasiado agotado para intentar disuadirla. Se volvió y caminó con paso lento hacia la parte posterior de la casa.
Glyn se acercó a la mesa y contempló los restos del desayuno: bacon cuajado en pequeñas lonchas de grasa, yemas de huevo secas y astilladas como barro amarillo. Aún había una tostada en la tostadora de plata, y Glyn extendió la mano con aire pensativo. Se rompió con facilidad, reseca y áspera, y se derramó como fino polvillo sobre el limpio suelo de parquet.
Oyó el sonido metálico de archivadores que se abrían en la parte posterior de la casa. Y también los lloriqueos agudos del perro de Elena, suplicando que le dejaran entrar. Glyn fue a la cocina y vio desde la ventana al perro sentado en el peldaño de la entrada trasera, su hocico negro apretado contra la puerta, meneando la cola con impaciencia. Retrocedió, alzó los ojos y vio que ella le miraba por la ventana. El ritmo de su cola aumentó y lanzó un alegre ladrido. La mujer le miró fijamente, satisfecha de alentar sus esperanzas, se volvió y se encaminó a la parte posterior de la casa.
Se detuvo ante la puerta del estudio de Anthony. Estaba agachado junto a un cajón abierto del archivador. El contenido de dos sobres de papel manila estaba diseminado sobre el suelo. Consistían en unas dos docenas de bosquejos a lápiz. A su lado había un lienzo, arrollado como un tubo.
Glyn observó que la mano de Anthony pasaba lentamente sobre los dibujos, como una caricia incompleta. Después, empezó a examinarlos. Sus dedos se movían con torpeza. En dos ocasiones, pareció ahogarse. Cuando se quitó las gafas y limpió los cristales con la camisa, Glyn comprendió que estaba llorando. Entró en el estudio para ver mejor los dibujos tirados en el suelo. Todos eran bosquejos de Elena.
– Papá se dedica a dibujar últimamente -le había dicho Elena.
Pronunciaba «dibugar», y la idea le había hecho mucha gracia. Las dos solían burlarse de las tentativas de Anthony por encontrarse a sí mismo, mediante una actividad u otra, a medida que se aproximaba a la madurez. Primero fueron las carreras de fondo, después empezó a nadar, más tarde se dedicó a la bicicleta como un poseso, y por fin aprendió a navegar. Pero, de todas las actividades que había probado, la de dibujar fue la que más las divirtió.
– Papá piensa que posee el alma de Van Gogh -decía Elena.
Imitaba a su padre, abierto de piernas con un cuaderno en la mano, los ojos escudriñando la lejanía, protegiéndose del sol con una mano sobre la frente. Dibujaba un bigote como el suyo sobre el labio superior y componía una expresión de ceñuda concentración.
– No se mueve ni un milímetro, Glynnie -decía a su madre-. Tieso como un palo. Como un palo.
Y las dos estallaban en carcajadas.
Pero, ahora, Glyn comprobó que los dibujos eran muy buenos, que estaban mucho más logrados que los bodegones colgados en la sala de estar, o los veleros, puertos y pueblos de pescadores que decoraban las paredes del estudio. En la serie de dibujos esparcidos sobre el suelo, comprendió que había conseguido captar la esencia de su hija. La exacta inclinación de su cabeza, los ojos de duende, la amplia sonrisa que revelaba el diente roto, el contorno de un pómulo, de la nariz y de la boca. Eran simples estudios, rápidas impresiones. Pero eran bellos y auténticos.
Cuando avanzó un paso más, Anthony levantó la vista. Recogió los dibujos y los guardó en sus respectivas carpetas. Los guardó en el cajón, junto con el lienzo, que encajó en el fondo.
– No has enmarcado ninguno -observó Glyn.
Él no contestó, sino que cerró el cajón y se acercó al escritorio. Jugueteó inquieto con el ordenador, conectó el módem y miró la pantalla. Aparecieron las instrucciones de un menú. Las contempló, sin tocar para nada el teclado.
– Da igual -dijo Glyn-. Ya sé por qué los escondes. -Se situó detrás de él y habló muy cerca de su oreja-. ¿Cuántos años has vivido así, Anthony? ¿Diez? ¿Doce? ¿Cómo demonios lo has conseguido?
El hombre bajó la cabeza. Glyn estudió su nuca, recordó inesperadamente la suavidad de su cabello y que, cuando lo llevaba demasiado largo, se rizaba como el de un niño. Había encanecido, con mechas blancas que se mezclaban con otras negras.
– ¿Qué esperaba lograr? Elena era tu hija. Tu única hija. ¿Qué demonios esperaba lograr?
La respuesta de Anthony fue un susurro. Habló como si respondiera a alguien que no se encontrara en la habitación.
– Quería herirme. Es lo único que podía hacer para que yo comprendiera.
– ¿Comprender, qué?
– Lo que es sentirse destrozado. Como yo la había destrozado a ella. Mediante la cobardía. El egoísmo. El egocentrismo. Pero sobre todo mediante la cobardía. La cátedra Penford solo te interesa para hinchar tu ego, dijo. Quieres una bonita casa y una bonita esposa y una hija que sea tu marioneta. Así la gente te mirará con admiración y envidia. Así la gente dirá que ese tío afortunado lo tiene todo. Pero no lo tienes todo. No tienes prácticamente nada. Tienes menos que nada. Porque lo que tienes es una mentira. Y ni siquiera tienes la valentía de admitirlo.
Una súbita certeza estrujó el corazón de Glyn, al comprender poco a poco el significado pleno de aquellas palabras.
– Podrías haberlo evitado. Si le hubieras dado lo que ella deseaba, Anthony, habrías podido detenerla.
– No pude. Tenía que pensar en Elena. Estaba aquí, en Cambridge, en esta casa, conmigo. Empezó a venir con frecuencia, a sentirse libre conmigo por fin, a permitirme ser su padre. No podía correr el riesgo de perderla otra vez. No podía arriesgarme. Y pensé que la perdería si…
– ¡La has perdido! -gritó Glyn, y sacudió su brazo-. No volverá a entrar por esa puerta. No va a decir: «Papá, comprendo, te perdono, sé que hiciste lo que pudiste». Se ha ido. Está muerta. Y tú pudiste evitarlo.
– Si ella hubiera tenido un hijo, tal vez habría comprendido lo que significaba tener a Elena en casa. Habría comprendido por qué no podía soportar la idea de hacer algo que diera como resultado volver a perderla. Ya la había perdido una vez. ¿Cómo iba a enfrentarme de nuevo a aquella agonía? ¿Cómo podía esperar de mí que lo hiciera?
Glyn comprendió que, en realidad, no estaba respondiendo a su pregunta. Estaba cavilando. Hablaba por hablar. Agazapado tras una barrera que le protegía de los peores aspectos de la verdad, hablaba en un desfiladero cuyos ecos devolvían palabras diferentes. De repente, despertó en ella la misma cólera que había despertado durante los años más calamitosos de su matrimonio, cuando ella respondía a la ciega dedicación a su carrera con dedicaciones de signo muy distinto, cuando le esperaba para que reparara en lo tarde que se iba a dormir, cuando quería que se fijara en los morados de su cuello, pechos y muslos, aguardando el momento en que por fin hablaría, en que por fin daría una señal de que la situación le preocupaba realmente.
– Siempre serás igual, ¿verdad? -dijo-. Como siempre. Que Elena viniera a Cambridge fue para tu conveniencia, no la suya. No por su educación, sino para que te sintieras mejor, para lograr lo que deseabas.
– Quería darle una vida. Quería que compartiéramos una vida.
– Habría sido imposible. Tú no la querías, Anthony. Solo te querías a ti mismo. Querías tu imagen, tu reputación, tus logros maravillosos. Querías que te quisieran, pero no la querías. Incluso ahora, analizas la muerte de tu hija, piensas que tú fuiste el responsable, en lo que sientes ahora, en lo destrozado que estás y en lo que todo ello dice sobre ti, pero no harás nada en absoluto, no extraerás ninguna deducción, no tomarás ninguna medida. Menudo descrédito para ti.
Anthony la miró por fin. Tenía los ojos inyectados en sangre.
– No sabes lo que pasó. No lo entiendes.
– Lo comprendo perfectamente. Piensas enterrar a tu muerta, lamerte las heridas y seguir adelante. Eres tan cobarde como hace quince años. La abandonaste en plena noche, y ahora repetirás la jugada. Porque es la solución más fácil.
– No la abandoné -protestó Anthony-. Esta vez me mantuve firme, Glyn. Por eso murió.
– ¿Por ti? ¿Por tu culpa?
– Sí. Por mi culpa.
– En tu mundo, el sol sale y se pone por el mismo horizonte. Siempre ha sido así.
El hombre meneó la cabeza.
– En otro tiempo, tal vez -dijo-. Pero ahora solo se pone.
Capítulo 20
Lynley aparcó el Bentley en un hueco que encontró en la esquina sudoeste de la comisaría de policía de Cambridge. Contempló la forma apenas discernible del tablón de anuncios encristalado que se alzaba frente al edificio, con la sensación de estar al borde de sus fuerzas. A su lado, Havers se removió en el asiento. Pasó las páginas de su libreta. Sabía que estaba leyendo las recientes declaraciones de Rosalyn Simpson.
– Era una mujer -había dicho la estudiante del Queen's.
Les había conducido por el mismo camino que ella había seguido el lunes por la mañana, a través de la espesa niebla algodonosa de Laundress Lane, donde la puerta abierta a la facultad de Estudios Asiáticos arrojaba un poco de luz hacia la oscuridad. Una vez que alguien la cerraba, sin embargo, la niebla parecía impenetrable. El universo se reducía al perímetro de seis metros cuadrados que podían ver.
– ¿Corres cada mañana? -preguntó Lynley a la chica mientras cruzaban Mili Lane y caminaban bordeando los postes metálicos que separaban los vehículos del puente peatonal que salvaba el río en Granta Place. A su derecha, la niebla ocultaba Laundress Lane, una extensión de campo brumoso interrumpida de vez en cuando por las formas voluminosas de los sauces. Al otro lado del estanque, una sola luz parpadeaba en el último piso de Old Granary.
– Casi -contestó ella.
– ¿Siempre a la misma hora?
– Lo más cerca posible de las seis y cuarto. A veces, un poco más tarde.
– ¿Y el lunes?
– Los lunes me cuesta más despegarme de la cama. Debí salir de Queen's hacia las seis y veinticinco.
– De modo que llegaste a la isla…
– No más tarde de la media.
– Estás muy segura. ¿No pudo ser más tarde?
– Estaba de vuelta en mi habitación a las siete y media, inspector. Soy rápida, cierto, pero no tan rápida. Y el lunes por la mañana me hice unos buenos quince kilómetros, empezando por la isla. Es mi circuito de entrenamiento.
– ¿Para «Liebre y Sabuesos»?
– Sí. Este año quiero representar a la universidad en las competiciones.
Les dijo que aquella mañana, mientras corría, no había observado nada extraño. Aún era de noche cuando salió del Queen's College, y aparte de adelantar a un obrero que empujaba una carretilla por Laundress Lane, no había visto a nadie. Los patos y cisnes de costumbre, algunos flotando ya en el río, otros dormitando plácidamente en la orilla. Pero, como la niebla era espesa («Al menos tan espesa como hoy», les dijo), debió admitir que cualquiera habría podido estar al acecho en un portal, o agazapado al amparo de la niebla.
Cuando llegaron a la isla, encontraron una pequeña fogata que desprendía nubes de humo acre y de color hollín, que iban a mezclarse con la niebla. Un hombre ataviado con una gorra picuda, abrigo y guantes la estaba alimentado con hojas otoñales, basura y trozos de madera. Lynley reconoció a Ned, el más hosco de los dos reparadores de embarcaciones.
Rosalyn indicó el puente peatonal que no cruzaba el Cam, propiamente dicho, sino el segundo brazo de agua en que el río se convertía cuando rodeaba la parte oeste de la isla.
– Ella estaba cruzando el puente -dijo Rosalyn-. La oí cuando tropezó con algo. Debió perder pie, todo estaba muy mojado. También tosió. Supuse que había salido a correr como yo y estaba hecha polvo, y me molestó un poco encontrarme con ella, porque daba la impresión de que no miraba por dónde iba y casi me la llevé por delante. -Aparentó turbación-. Bueno, supongo que tengo los típicos prejuicios universitarios sobre la gente de la ciudad. ¿Cómo osaba invadir mi territorio?, pensé.
– ¿Por qué creíste que vivía en la ciudad?
Rosalyn dirigió una mirada pensativa al puente peatonal. El aire húmedo provocaba que rizos infantiles se formaran sobre su frente.
– Su ropa, diría yo, y tal vez la edad, aunque bien podía ser de Lucy Cavendish.
– ¿Por qué su ropa?
Rosalyn señaló su chándal.
– Los corredores de la universidad llevan en alguna parte los colores de su College, y también camisetas del College.
– ¿No llevaba un chándal? -preguntó Havers con brusquedad, y alzó la vista del cuaderno.
– Sí, pero no era del College. No recuerdo haber visto escrito el nombre del College. Sin embargo, ahora que lo pienso, bien podía ser de Trinity Hall, considerando el color.
– Porque iba vestida de negro -dijo Lynley.
La rápida sonrisa de Rosalyn confirmó su suposición.
– ¿Conoce los colores de la universidad?
– Una buena intuición, digamos.
– Caminó hacia el puente peatonal. La puerta de hierro forjado estaba entreabierta hacia la parte sur de la isla. El cordón policial ya había desaparecido, y la isla estaba abierta a cualquiera que quisiera sentarse a la orilla del agua, citarse a escondidas o, como Sarah Gordon, intentar dibujar.
– ¿Te vio la mujer?
Rosalyn y Havers se habían quedado en el sendero.
– Oh, sí.
– ¿Estás segura?
– Casi tropecé con ella. No pudo dejar de verme.
– ¿Y llevabas la misma ropa que usas ahora?
Rosalyn asintió y hundió las manos en los bolsillos del anorak que había cogido de la habitación antes de salir.
– Sin esto, desde luego -subió los hombros para indicar el anorak-. Cuando corres, enseguida te acaloras. -Su rostro se iluminó-. Ella no llevaba abrigo ni chaqueta, así que debí pensar que era corredora por otro motivo. Aunque… -Una marcada vacilación, mientras escudriñaba la niebla-. Debía de llevar uno, supongo. No me acuerdo, pero creo que llevaba algo. Me parece.
– ¿Qué aspecto tenía?
– ¿Aspecto? -Rosalyn frunció el ceño y contempló sus zapatillas de deporte-. Delgada. Llevaba el pelo tirado hacia atrás.
– ¿De qué color?
– Madre mía. Era claro, me parece. Sí, muy claro.
– ¿Algo especial? ¿Algún rasgo distintivo? ¿Una marca en la piel? ¿La forma de la nariz? ¿La frente despejada? ¿La barbilla puntiaguda?
– No me acuerdo. Lo siento muchísimo. No les soy de mucha ayuda, ¿verdad? Fue hace tres días y en aquel momento ignoraba que debería acordarme de ella. La gente no suele pararse a examinar a cada persona que ve. No suele ocurrir que deba acordarse de ella. -Rosalyn dejó escapar un suspiro de frustración antes de continuar-. Si me quieren hipnotizar, como se hace a veces cuando un testigo no recuerda los detalles del crimen…
– No pasa nada -dijo Lynley. Volvió a entrar en el sendero-. ¿Crees que ella vio con claridad tu camiseta?
– Oh, yo diría que sí.
– ¿Pudo ver el nombre?
– ¿Quiere decir Queen's College? Sí, debió verlo.
Rosalyn miró en dirección al colegio, aunque tampoco habría podido verlo sin niebla. Cuando se volvió hacia ellos, su expresión era sombría, pero no dijo nada hasta que un muchacho, que venía por el puente Crusoe desde Coen Fen, bajó los diez peldaños de hierro (sus pasos resonaron con fuerza sobre el metal) y pasó junto a ellos, la cabeza inclinada, hasta que la niebla se lo tragó.
– Melinda tiene razón, a fin de cuentas -susurró Rosalyn-. Georgina murió en mi lugar.
Una chica de su edad no debía llevar sobre sus hombros esa responsabilidad hasta el fin de sus días, pensó Lynley.
– Eso no está tan claro -dijo, pero estaba llegando rápidamente a la misma conclusión.
Rosalyn se llevó la mano a la peineta de carey. La sacó y cogió un largo mechón de cabello entre sus dedos.
– Fue por esto -dijo, abrió la cremallera del anorak y señaló el emblema impreso sobre su pecho-. Y esto. Somos de la misma estatura, del mismo peso, del mismo color de piel. Las dos somos del Queen's. La persona que siguió a Georgina ayer por la mañana pensó que me seguía a mí. Porque la vi. Porque la conocía. Porque tenía que haberlo dicho. Y lo habría hecho, si…
Y, si lo hubiera hecho, tal como era mi deber, y no hace falta que usted me lo diga, Georgina no estaría muerta.
Desvió la cara bruscamente y parpadeó con violencia, mirando la masa brumosa de Sheep's Green.
Lynley sabía que no podía decir nada para aminorar su culpabilidad o el peso de su responsabilidad.
Ahora, más de una hora después, Lynley respiró hondo y dejó escapar el aire, mientras contemplaba el letrero situado frente a la comisaría de policía. Al otro lado de la calle, la espesa niebla ocultaba la verde extensión de Parker's Piece, como si jamás hubiera existido. Una farola parpadeaba en el centro del parque, y servía de guía a los que intentaban orientarse.
– Por lo tanto, no tuvo nada que ver con el hecho de que Elena estuviera embarazada -dijo Havers-. ¿Qué haremos ahora?
– Esperar a St. James, a ver qué deduce sobre el arma, y a ver si también elimina los guantes de boxeo.
– ¿Y usted?
– Iré a casa de los Weaver.
– Muy bien. -La sargento no se movió del coche. Lynley notó que le estaba mirando-. Todo el mundo pierde, ¿verdad, inspector?
– Es lo que siempre ocurre cuando se produce un asesinato.
Cuando Lynley frenó frente a la casa de los Weaver, no vio ninguno de sus coches en el camino particular, pero las puertas del garaje estaban cerradas y, suponiendo que los coches estarían protegidos de la humedad, tocó el timbre. El perro le dedicó un ladrido de bienvenida desde la parte posterior de la casa. Momentos después, una voz de mujer le ordenó callar. Alguien descorrió el pestillo.
Como Justine Weaver le había abierto la puerta en las dos ocasiones anteriores, Lynley esperaba verla cuando la ancha hoja de roble se abriera en silencio, pero se quedó estupefacto cuando, en su lugar, apareció una mujer de edad madura, alta, algo entrada en carnes, cargada con una bandeja de emparedados que olían a atún. Estaban rodeados por abundantes patatas fritas.
Lynley recordó su primera entrevista con los Weaver, y la información que Anthony Weaver le había proporcionado sobre su primera esposa. Comprendió que esta mujer era Glyn.
Sacó su tarjeta de identidad y se presentó. Ella examinó el documento sin prisas, lo cual dio tiempo a Lynley a examinarla. Solo se parecía a Justine Weaver en la estatura. En todos los demás aspectos, era la antítesis de Justine Weaver. Al ver su gruesa falda de tweed, que sus caderas ensanchaban, su rostro surcado por arrugas de preocupación, la papada, su cabello veteado de gris y recogido en un moño poco atractivo, Lynley recordó las palabras de Victor Troughton sobre su mujer. Y experimentó una oleada de mortificación cuando se dio cuenta de que él también juzgaba y descartaba en función del deterioro que el tiempo había infligido al cuerpo de una mujer.
Glyn Weaver dejó de examinar la tarjeta y levantó la vista. Abrió más la puerta.
– Entre -dijo-. Estaba comiendo. ¿Le apetece algo? -Extendió la bandeja-. Pensaba que habría algo más que latas de pescado en la despensa, pero a Justine le gustaba vigilar su peso.
– ¿Está en casa? -preguntó Lynley-. ¿Está el doctor Weaver?
Glyn le condujo a la salita y agitó una mano para indicar que no.
– Los dos han salido. Era improbable que Justine se quedara en casa más de uno o dos días por algo tan irrelevante como una muerte en la familia. En cuanto a Anthony, lo ignoro. Se marchó hace un rato.
– ¿En coche?
– Sí.
– ¿Al College?
– No tengo ni idea. Estaba hablando conmigo, y se marchó sin más. Supongo que estará vagando por la niebla, pensando qué va a hacer ahora. Ya sabe cómo son las cosas. Obligación moral frente a polla loca. Siempre ha tenido problemas cuando se plantea un conflicto. En ese caso, temo que la lujuria acaba por vencer.
Lynley no contestó. Habría tenido que ser muy corto para no captar lo que ocultaba el leve barniz de educación de Glyn. Ira, odio, amargura, envidia. Y el terror de renunciar a ello para permitir a su corazón empezar a experimentar toda la fuerza de un dolor multidireccional.
Glyn dejó el platillo sobre la mesa de mimbre. Los platos del desayuno aún no se habían retirado. El suelo estaba cubierto de migas de tostadas, y las pisó, indiferente, distraída. Apiló los platos, sin quitar la comida fría y cuajada. En lugar de llevarlos a la cocina, los apartó a un lado, haciendo caso omiso de un cuchillo y una cucharilla de té sucios, que cayeron de la mesa sobre la almohada floreada que cubría el asiento de una silla.
– Anthony lo sabe -dijo Glyn-. Espero que usted también lo sepa. Espero que haya venido por ese motivo. ¿La detendrá hoy?
Se sentó. Las trenzas de sauce de su silla crujieron. Cogió el emparedado y dio un gran bocado; masticó con un placer que parecía solo relacionado en parte con la comida.
– ¿Sabe adónde ha ido, señora Weaver? -preguntó Lynley.
Glyn picoteó, distraída, las patatas fritas.
– ¿En qué momento concreto practican la detención? Siempre me lo he preguntado. ¿Necesitan un testigo ocular? ¿Pruebas de peso? Han de proporcionar algo sólido a la justicia, un caso atado y bien atado.
– ¿Tenía una cita?
Glyn se secó las manos en la falda y se quitó fragmentos pegados a sus dedos.
– Tenemos la llamada por módem que afirmó recibir el domingo por la noche. Tenemos el hecho de que fue a correr sin el perro el lunes por la mañana. Tenemos el hecho de que sabía exactamente dónde, cuándo y a qué hora encontrarla. Y tenemos el hecho de que la odiaba y deseaba su muerte. ¿Necesita algo más? ¿Huellas dactilares? ¿Sangre? ¿Un fragmento de piel?
– ¿Ha ido a ver a algún familiar?
– La gente quería a Elena. Justine no podía soportarlo, pero lo que menos podía soportar era que Anthony la quisiera. Odiaba su devoción, sus intentos de que todo fuera bien entre ellos. Ella no estaba de acuerdo, porque, si las cosas iban bien entre Anthony y Elena, las cosas irían mal entre Anthony y Justine. Eso pensaba, y los celos la consumían. Por fin ha venido a por ella.
Las comisuras de su boca temblaron de ansiedad. Le recordó a Lynley las multitudes que se congregaban en otras épocas para presenciar las ejecuciones públicas, disfrutando del vengativo espectáculo. Si existiera una posibilidad de ver descuartizada a Justine Weaver, Lynley no dudaba de que esta mujer aprovecharía la oportunidad. Quiso decirle que ningún tribunal practicaba un auténtico ojo por ojo, que ninguno proporcionaba una auténtica satisfacción, pues, aunque infligiera al criminal el más espantoso castigo, la rabia y el dolor de las víctimas permanecía.
Sus ojos se posaron sobre la desordenada mesa. Cerca de los platos apilados y debajo de un cuchillo manchado de mantequilla, había un sobre con el blasón de la editorial universitaria y el nombre de Justine, pero no su dirección, escrito con letra firme y masculina.
Glyn reparó en la dirección de su mirada.
– Es una ejecutiva importante. No habrá pensado que la encontraría en casa.
Lynley asintió e hizo ademán de marcharse.
– ¿La va a detener? -preguntó Glyn de nuevo.
– Quiero hacerle una pregunta.
– Entiendo. Una simple pregunta. Bien. Muy bien. ¿La detendría si tuviera la prueba en la mano? ¿Si yo le diera esa prueba? -Esperó a ver cómo reaccionaba a sus preguntas. Sonrió como una gata complacida cuando Lynley vaciló y se volvió hacia ella-. Sí -dijo poco a poco-. Ya lo creo, señor policía.
Se levantó de la mesa y salió de la sala. Al cabo de un momento, se oyeron los ladridos del perdiguero desde la puerta posterior de la casa, y el grito airado de Glyn.
– ¡Calla de una vez!
El perro insistió.
– Tome -dijo Glyn cuando volvió. Llevaba en la mano dos sobres de papel manila y, bajo el brazo, lo que parecía una tela de cuadro enrollada-. Anthony los tenía escondidos en el fondo de su archivador. Le encontré lloriqueando sobre ellos hace una hora, justo antes de que se marchara. Eche un vistazo. Sé de antemano la conclusión a la que llegará.
Primero, le tendió los sobres. Lynley examinó los bosquejos que contenían. Todos consistían en estudios de la muchacha muerta, y todos parecían deberse a la misma mano. Eran indudablemente buenos, y admiró su calidad. Sin embargo, ninguno servía como móvil del asesinato. Estaba a punto de decirlo, cuando Glyn le tiró la tela.
– Mire esto.
Lo desenrolló y lo extendió sobre el suelo, porque era muy grande y lo habían doblado antes de arrollarlo y guardarlo. Era un lienzo manchado, con dos amplios desgarrones que avanzaban en diagonal hacia la mitad, y otro desgarrón más pequeño en el centro, que empalmaba con los otros dos. Las manchas eran de pintura blanca y roja, sobre todo, con aspecto de haber sido producidas al azar. En los puntos donde no coincidían o tapaban la tela, asomaban los colores de otro cuadro. Lynley se puso en pie y lo contempló, hasta que empezó a comprender.
– Y esto -dijo Glyn-. Estaba envuelta en la tela cuando la desenrollé.
Depositó en su mano una plaquita de latón, de unos cinco centímetros de largo y dos de ancho. La cogió y alzó a la luz, casi seguro de lo que vería. En la placa estaba grabada la palabra ELENA.
Miró a Glyn Weaver y vio el exultante placer que estaba extrayendo del momento. Sabía que aguardaba un comentario sobre el móvil que le había ofrecido.
– ¿Ha ido a correr Justine mientras usted ha estado en Cambridge? -preguntó, en cambio.
Su expresión delató que no era la frase esperada, pero reaccionó bien, aunque entornó los ojos con suspicacia.
– Sí.
– ¿Con chándal?
– Bueno, no llevaba exactamente un modelo exclusivo de Coco Chanel.
– ¿De qué color, señora Weaver?
– ¿De qué color? -repitió en tono ofendido, porque no prestaba la debida atención al cuadro destruido ni a sus implicaciones.
– Sí. El color.
– Era negro. ¿Cuántas pruebas más quiere de que Justine odiaba a mi hija?
Glyn Weaver le había seguido fuera de la salita, dejando a sus espaldas los olores mezclados a atún, mantequilla y patatas fritas, que pugnaban por su primacía.
– ¿Qué hace falta para convencerle? ¿Cuántas pruebas más necesita?
Le cogió por el brazo y le obligó a volverse, tan cerca de él que Lynley notó su aliento en la cara y el olor aceitoso a pescado cada vez que la mujer exhalaba.
– No dibujaba a su mujer, sino a Elena. No pintaba a su mujer, sino a Elena. Imagine soportar eso. Imagine odiar cada momento de ese espectáculo, aquí mismo, en esta sala, porque hay buena luz, y prefería pintarla con luz buena.
Lynley dirigió el Bentley hacia Bulstrode Gardens. Las farolas de la calle no conseguían perforar la niebla, sino pintar de un tono dorado la capa superior, mientras que el resto continuaba siendo una masa húmeda y grisácea. Frenó en el camino semicircular, sobre una alfombra de hojas mojadas que habían caído de los esbeltos abedules situados al borde de la propiedad. Contempló la casa antes de salir, pensó en las pruebas que llevaba encima, reflexionó sobre los dibujos de Elena y lo que sugerían acerca del cuadro destruido, pensó en el módem y, sobre todo, calculó el tiempo, porque todo el caso dependía del tiempo.
Según Glyn Weaver, primero había destrozado la imagen y, al no obtener una satisfacción auténtica y duradera, había dado el segundo paso, atacando a la muchacha. Había golpeado su cara del mismo modo que había acuchillado el cuadro, en un afán de destrucción nacido de la ira.
Pero todo se reducía a conjeturas, pensó Lynley. Solo una parte rozaba la verdad. Sujetó el lienzo bajo el brazo y caminó hacia la puerta.
Harry Rodger abrió, seguido de Christian y Perdita.
– ¿Vienes a ver a Pen? -se limitó a preguntar, y dijo a su hijo-: Chris, ve a buscar a mamá.
Cuando el niño corrió escaleras arriba, gritando «¡Mamá!», golpeando los pasamanos con la cabeza medio destrozada de un caballito, con gritos suplementarios de «¡Cachún, puní!», Rodger indicó a Lynley que pasara a la sala de estar. Montó a su hija sobre la cadera y echó un vistazo al lienzo que Lynley llevaba bajo el brazo. Perdita se acurrucó, mimosa, contra el pecho de su padre.
Los pasos de Christian resonaron en el pasillo de arriba. Su caballito golpeó contra la pared.
– ¡Mamá!
Pequeños puños aporrearon una puerta.
– Le has traído trabajo, ¿eh?
Las palabras de Rodger eran educadas, su rostro, deliberadamente impasible.
– Quiero que le eche una ojeada a esto, Harry. Necesito su experiencia.
Los labios de Rodger se curvaron en una breve sonrisa, indicando que aceptaba la información, pero sin precisar si le gustaba.
– Disculpa, por favor -dijo, y entró en la cocina, cerrando la puerta a su espalda.
Un momento después, Christian entró en la sala de estar, precediendo a su madre y a su tía. Durante su recorrido por la casa se había apoderado de una pistolera de vinilo en miniatura, que se había ceñido con torpeza alrededor de la cintura; la pistola correspondiente le colgaba hasta las rodillas.
– Muerto, señor -dijo a Lynley, aferrando la culata del revólver y tropezando con las piernas de lady Helen en su afán por desenfundar-. Muerta, tía Leen.
– Me parece poco prudente decirle eso a un policía, Chris. -Lady Helen se arrodilló delante de él-. Estáte quieto un poco -dijo, y le ciñó mejor el cinturón.
El niño rió y chilló, mientras jugaba con la pistola.
– ¡Bang bang, señor!
Corrió hacia el sofá y golpeó los almohadones con la pistola.
– Al menos, le espera un gran futuro en el crimen -observó Lynley.
Penélope levantó las dos manos.
– Casi es la hora de la siesta. Se pone muy nervioso cuando está cansado.
– Tiemblo solo de pensar cómo se pondrá cuando esté despierto del todo.
– ¡Ca-poum! -aulló Christian. Se tiró al suelo y procedió a reptar en dirección al vestíbulo, imitando el ruido de disparos y apuntando a enemigos imaginarios.
Penélope le miró y meneó la cabeza.
– He considerado la posibilidad de suministrarle sedantes hasta que cumpla dieciocho años, pero ¿quién me haría reír? -Mientras Christian se disponía a asaltar la escalera, indicó la tela con un cabeceo-. ¿Qué has traído?
Lynley la desenrolló sobre el respaldo del sofá y dejó que Penélope la observara un momento desde el otro extremo de la sala.
– ¿Qué puedes hacer con eso? -preguntó.
– ¿Hacer?
– Restaurarlo, no, Tommy -comentó lady Helen, intrigada.
Penélope levantó la vista del lienzo.
– Santo Dios. ¿Estás bromeando?
– ¿Porqué?
– Está hecho una ruina, Tommy.
– No necesito que lo restaures. Me basta con saber qué hay debajo de la capa de pintura superpuesta.
– ¿Cómo sabes que hay algo debajo?
– Míralo más de cerca. Tiene que haberlo. Lo verás. Y, además, es la única explicación.
Penélope no solicitó más detalles. Se acercó al sofá y recorrió con los dedos la superficie de la tela.
– Tardaría semanas en rascar esto -dijo-. No tienes ni idea de lo que costaría. Se hace de capa en capa. No basta con tirar una botella de disolvente encima y limpiarlo, como si fuera una ventana.
– Maldición -masculló Lynley.
– ¡Ca-poum! -gritó Christian desde su supuesto escondite en la escalera.
– Aunque… -Penélope se dio unos golpecitos sobre los labios-. Deja que lo lleve a la cocina y lo examine con mejor luz.
Su marido estaba de pie ante los fogones e inspeccionaba el correo del día. Su hija, apretujada contra él, rodeaba con un brazo su pierna y apoyaba la mejilla sobre su muslo.
– Mamá -dijo con voz adormilada.
Rodger levantó la vista de la carta que estaba leyendo. Sus ojos se clavaron en la tela que Penélope cargaba. Su expresión era indescifrable.
– Si despejáis la encimera -dijo Penélope, y esperó con el lienzo en la mano a que Lynley y Havers apartaran los cuencos, los platos de la comida, libros de cuentos y cubiertos. Después, desenrolló el lienzo y lo contempló con aire pensativo.
– Pen -dijo su marido.
– Espera un momento -replicó ella. Se acercó a un cajón y sacó una lupa. Acarició el cabello de su hija cuando pasó a su lado.
– ¿Dónde está la pequeña? -preguntó Rodger.
Penélope se inclinó sobre la encimera, examinó primero los manchones de pintura y después los desgarros de la tela.
– Ultravioletas -dijo-. Tal vez infrarrojos. -Miró a Lynley-. ¿Necesitas el cuadro, o te bastará con una fotografía?
– ¿Una fotografía?
– Pen, te he preguntado…
– Tenemos tres opciones. Una radiografía nos mostraría el esqueleto del cuadro, todo lo pintado sobre la tela, por más capas que haya. Una luz ultravioleta nos descubriría todo lo que se ha hecho sobre el barniz, si se ha vuelto a pintar, por ejemplo. Y una foto infrarroja nos proporcionaría el bosquejo inicial del cuadro, y cualquier falsificación de la firma. Si había firma, claro. ¿Cuál prefieres?
Lynley contempló la destrozada tela y reflexionó sobre las opciones.
– Yo diría que los rayos X -dijo, en tono pensativo-, pero, si eso no sirve, ¿podemos intentar otra cosa?
– Desde luego. Yo…
– Penélope. -El rostro de Harry Rodger se había teñido de púrpura, si bien su voz continuaba siendo serena-. ¿No es hora de acostar a los gemelos? Christian está como loco desde hace veinte minutos, y Perdita se va a quedar dormida de pie.
Penélope consultó el reloj de la pared. Se mordió el labio y desvió la vista hacia su hermana. Lady Helen sonrió levemente, tal vez en señal de agradecimiento, o de aliento.
– Tienes razón, por supuesto -suspiró Penélope-. Necesitan una siesta.
– Bien. Entonces…
– Si tú te ocupas de ellos, querido, los demás podremos ir con este cuadro al Fitzwilliam, a ver si es posible conseguir algo. La pequeña ya ha comido. Está dormida. Y los gemelos no te darán mucho trabajo, siempre que les leas un poco de los Versos Ejemplares. A Christian le gusta mucho el poema sobre Mathilda. Helen tuvo que leérselo ayer media docena de veces antes de que se durmiera. -Enrolló la tela-. Voy a vestirme -dijo a Lynley.
Cuando salió de la sala, Rodger levantó a su hija. Miró hacia la puerta, como si esperara el regreso de Penélope. Como eso no ocurrió, sino que oyeron decir a Penélope: «Papá te ayudará a acostarte, Christian», dedicó su atención a Lynley un momento, mientras Christian bajaba la escalera y se dirigía en tromba hacia la cocina.
– No se encuentra bien -dijo Rodger-. Sabes tan bien como yo que no debería salir de casa. Te hago responsable, a los dos, Helen, de lo que suceda.
– Solo vamos al museo Fitzwilliam -replicó lady Helen, en el tono más razonable del mundo-. ¿Qué demonios le puede suceder?
– ¡Papá! -Christian irrumpió en la cocina y se precipitó sobre las piernas de su padre-. ¡Léeme Tilda! Ahora!
– Te lo advierto, Helen -dijo Rodger, y apuntó un dedo en dirección a Lynley-. Os lo advierto a los dos.
– ¡Papá! ¡Lee!
– El deber te llama, Harry -contestó lady Helen con serenidad-. Encontrarás los pijamas bajo las almohadas de sus camas, y el libro…
– Sé dónde está el jodido libro -masculló Rodger, y sacó a sus hijos de la cocina.
– Santo Dios -murmuró Helen-. Temo que se va a armar una de órdago.
– No creo -dijo Lynley-. Harry es un hombre educado. Como mínimo, sabemos que sabe leer.
– ¿Los Versos Ejemplares?
Lynley negó con la cabeza.
– Las pintadas de las paredes.
– Al cabo de una hora, logramos llegar a un acuerdo. Lo más probable es que se tratara de cristal. Cuando me marché, Pleasance seguía esgrimiendo su teoría de que fue una botella de vino o champán, preferiblemente llena, pero acaba de graduarse y aprovecha cualquier oportunidad para explayarse. La verdad, espero que se sienta más atraído por la espectacularidad de sus argumentaciones que por su viabilidad. No me extraña que el jefe del departamento…, ¿se llama Drake?, quiera su cabeza.
El científico forense Simón Allcourt-St. James se reunió con Barbara Havers en la solitaria mesa que esta ocupaba en el comedor de la comisaría de policía de Cambridge. Había pasado las dos horas anteriores encerrado en el laboratorio de la policía regional, con las dos partes en litigio que constituían el equipo forense del superintendente Sheehan. No solo había examinado las radiografías de Elena Weaver, sino también su cuerpo, para comparar sus conclusiones con las formuladas por el científico más joven del grupo de Cambridge. Barbara había declinado el honor de asistir al procedimiento. El breve período de su entrenamiento como policía dedicado a contemplar autopsias había colmado su ya escaso interés en la medicina forense.
– Agentes, hagan el favor de observar -había canturreado el patólogo forense, de pie ante la camilla tapada con una sábana, bajo la cual se hallaba el cadáver sobre el cual giraría su clase- que la señal de la cuerda utilizada para estrangular a esta mujer aún se ve sin el menor problema, aunque nuestro asesino realizó lo que creyó un ingenioso intento de simulación. Acérquense más, por favor.
Como idiotas, o autómatas, los agentes en ciernes habían obedecido. Y tres se habían desmayado en el acto cuando el patólogo, con una sonrisa maliciosa de anticipación, apartó la sábana y dejó al descubierto los espeluznantes despojos de un cuerpo saturado de parafina y quemado a continuación. Barbara se había mantenido en pie, por muy poco. Y, desde aquel día, jamás había tenido prisa por asistir a una autopsia. Limítense a proporcionarme los datos, pensaba, cuando se llevaban un cadáver del lugar del crimen. No me obliguen a presenciar el proceso de recogida.
– ¿Té? -preguntó a St. James, mientras este se acomodaba en una silla de forma que la abrazadera de la pierna izquierda no le molestara-. Está recién hecho. -Echó un vistazo a su reloj-. Bueno, vale. Solo hasta cierto punto, pero lleva la suficiente cafeína para que tus ojos permanezcan abiertos, por más ganas que tengas de cerrarlos.
St. James aceptó la invitación y añadió a su taza tres generosas cucharadas de azúcar. Después de probar el brebaje, añadió una cuarta.
– Mi única excusa es Falstaff, Barbara -dijo.
La sargento levantó la taza.
– Salud -dijo.
Tenía buen aspecto, decidió. Aún demasiado delgado y anguloso, aún demasiado demacrado, pero el indisciplinado cabello oscuro se veía brillante, tanto como relajadas las manos apoyadas sobre la mesa. Un hombre en paz consigo mismo, pensó, y se preguntó cuánto tiempo había tardado St. James en alcanzar ese equilibrio psicológico. Era el mejor y más antiguo amigo de Lynley, un experto forense de Londres cuyos servicios había reclamado más de una vez.
– Si no era una botella de vino, y había una en el lugar del crimen, a propósito, y no era una botella de champán, ¿qué utilizaron para golpearla? -preguntó-. ¿Y por qué se pelea la gente de Cambridge por este dato en concreto, para empezar?
– Desde mi punto de vista, se trata de un caso de puro machismo -contestó St. James-. El jefe del departamento forense tiene cincuenta y un años. Tiene una experiencia de veinticinco años. De repente aparece Pleasance, con solo veintiséis y muchas ganas de trepar. Por lo tanto…
– Hombres -concluyó Barbara-. ¿Por qué no resuelven su disputa mediante el viejo truco de ver quién mea más lejos?
St. James sonrió.
– No es mala idea.
– ¡Ja! Las mujeres deberían dirigir el mundo. -Se sirvió más té-. ¿Por qué no pudo ser una botella de vino, o de champán?
– La forma no encaja. Buscamos algo con una curva un poco más ancha, que una el fondo con los lados. Como esto.
Formó medio óvalo con la palma derecha.
– ¿Los guantes de piel no se adaptan a esa curva?
– A la curva, tal vez, pero unos guantes de piel de ese peso no romperían un pómulo de un solo golpe. Ni siquiera sé si un peso pesado lo lograría y, por lo que me has dicho, el chico a quien pertenecen los guantes no es un peso pesado ni por asomo.
– Entonces, ¿qué? ¿Un jarro?
– No lo creo. Lo que utilizaron tenía una especie de mango. Y era muy pesado, lo bastante para producir el máximo daño con el mínimo esfuerzo. Solo la golpearon tres veces.
– Un mango. Eso sugiere el cuello de una botella.
– Por eso Pleasance se empeña en su teoría de la botella de champán llena, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra. -St. James cogió una servilleta de papel y trazó un dibujo-. Lo que estáis buscando tiene el fondo plano, una amplia curva en los lados y, supongo, algo fuerte por donde cogerlo.
Tendió el dibujo a Barbara, que lo examinó.
– Parece una de esas garrafas de barco -dijo, y se pellizcó el labio superior con aire pensativo-. Simón, ¿golpearon a la chica con el Waterford de la familia?
– Es tan pesado como el cristal, pero de superficie suave, no cortante. Y también sólido. Si tal es el caso, no se trata de ningún recipiente.
– Pues ¿qué?
Simón miró el dibujo colocado entre ellos.
– No tengo la menor idea.
– ¿Tal vez algo metálico?
– Lo dudo. El cristal, sobre todo cuando es suave y pesado, suele ser la sustancia más probable cuando no quedan huellas.
– ¿Necesito preguntarte si encontraste huellas donde el equipo de Cambridge no encontró ninguna?
– No es necesario. No las encontré.
– Qué putada.
Havers suspiró.
Simón no la contradijo, sino que cambió de posición en la silla y dijo:
– ¿Tommy y tú todavía intentáis relacionar los dos asesinatos? Es un método extraño, sobre todo cuando los medios son tan diferentes. Si se trata del mismo asesino, ¿por qué no murieron de un disparo las dos víctimas?
Havers pinchó la superficie gelatinosa de la tarta de cerezas que acompañaba a su té.
– Pensamos que el móvil determinó el medio en cada asesinato. El primer móvil fue personal, de modo que requirió un medio personal.
– ¿Manual? ¿Golpear y luego estrangular?
– Sí, pero el segundo asesinato no fue personal, sino motivado por la necesidad de eliminar a una testigo potencial que situaría al asesino en la isla Crusoe justo cuando estrangulaban a Elena Weaver. Un disparo bastó para eliminar esa amenaza. Lo que el asesino no sabía, por supuesto, es que se había equivocado de chica.
– Qué horror.
– Ya lo creo.
Havers cogió una cereza. Recordaba demasiado a un coágulo de sangre. Se estremeció, la dejó en el plato y probó con otra.
– Al menos, eso nos ha dado alguna pista sobre el asesino. El inspector ha ido a…
Se interrumpió y frunció el ceño cuando Lynley entró por las puertas giratorias, el abrigo colgado sobre el hombro y su bufanda de cachemira agitándose a su alrededor como alas de color carmín. Llevaba un sobre grande de papel manila. Lady Helen y otra mujer, probablemente su hermana, le acompañaban.
– St. James -saludó a su amigo-. Vuelvo a estar en deuda contigo. Gracias por venir. Ya conoces a Pen, claro.
Dejó caer el abrigo sobre el respaldo de una silla, mientras St. James saludaba a Penélope y besaba a lady Helen en la mejilla. Acercó más sillas a la mesa, mientras Lynley presentaba a Barbara a la hermana de lady Helen.
Barbara la contempló, perpleja. Había ido a casa de los Weaver en busca de información. Se suponía que el paso siguiente era una detención. Estaba claro que esa eventualidad no se había producido. Algo le había desviado de dirección.
– ¿No la ha traído con usted?
– No. Eche un vistazo.
Sacó unas fotografías del sobre, y le habló de la tela y la colección de bosquejos que Glyn Weaver le había entregado.
– El cuadro sufrió un doble atentado -explicó-. Alguien lo desfiguró con grandes manchas de color, y luego remató el trabajo con un cuchillo de cocina. La anterior esposa de Weaver dio por sentado que Elena era el tema del cuadro y que Justine lo había destruido.
– ¿Debo suponer que estaba equivocada? -preguntó Barbara.
Cogió las fotografías y las examinó. Cada una mostraba una parte diferente de la tela. Eran piezas curiosas; algunas parecían dobles exposiciones, en que una figura se superponía a otra. Plasmaban diversos retratos de una mujer, desde la infancia a la juventud.
– ¿Qué es esto? -preguntó Havers, mientras iba pasando las fotos a St. James después de estudiarlas.
– Son fotografías con infrarrojos y rayos X -dijo Lynley-. Pen se lo explicará. Lo hicimos en el museo.
En el grupo había cinco estudios de cabezas, como mínimo, uno de los cuales era de tamaño doble que el de los demás. Barbara los fue mirando poco a poco.
– Qué cuadros tan raros, ¿no?
– Si junta las diversas partes, no -dijo Penélope-. Se lo enseñaré.
Lynley despejó la mesa y depositó la tetera de acero inoxidable, las tazas, los platos y los cubiertos en una mesa cercana.
– A causa de su tamaño, solo pudimos fotografiarlo por partes -explicó a Barbara.
– Cuando se juntan las partes -siguió Pen-, se obtiene esto.
Dispuso las fotografías de manera que formaran un rectángulo incompleto; faltaba un cuadrilátero en la esquina derecha. Lo que Barbara vio sobre la mesa fue un semicírculo de cuatro estudios de cabeza de una muchacha (desde que tenía meses a la adolescencia), rematado por el quinto estudio de cabeza, más grande, de joven.
– Si esta no es Elena Weaver -empezó Barbara-, ¿quién…?
– Es Elena, en efecto -aclaró Lynley-. Su madre acertó de pleno en eso, pero se equivocó en lo demás. Vio dibujos y un cuadro escondidos en el estudio de Weaver y llegó a una conclusión lógica, basada en su conocimiento de que Anthony hacía sus pinitos en arte, pero es obvio que esto no son simples pinitos.
Barbara levantó la vista y vio que sacaba otra fotografía del sobre. La sargento extendió la mano, colocó la foto en el hueco de la esquina inferior derecha y observó la firma del artista. Al igual que la mujer, no era llamativo. Tan solo la simple palabra «Gordon» escrita con finos trazos negros.
– El círculo se cierra -dijo Lynley.
– Demasiadas coincidencias -replicó Havers.
– Si conseguimos relacionarla con algún tipo de arma, no tardaremos en volver a casa. -Lynley miró a St. James, mientras lady Helen agrupaba las fotografías y las guardaba en el sobre-. ¿Cuál es tu conclusión? -preguntó.
– Cristal -dijo St. James.
– ¿Una botella de vino?
– No. La forma no acaba de encajar.
Barbara se acercó a la mesa donde Lynley había dejado los restos de la merienda y rebuscó entre ellos hasta encontrar el dibujo de St. James. Lo sacó de debajo de la tetera y lo tiró hacia sus compañeros. Cayó al suelo. Lady Helen lo cogió, lo miró, se encogió de hombros y lo pasó a Lynley.
– ¿Qué es esto? -preguntó el inspector-. Parece una garrafa.
– Yo opino lo mismo -dijo Barbara-. Simón dice que no.
– ¿Por qué?
– Es preciso que sea sólido y lo bastante pesado para romper un hueso de un solo golpe.
– Maldita sea mi estampa -exclamó Lynley, y lo puso sobre la mesa.
Penélope se inclinó hacia delante y acercó el papel hacia ella.
– Tommy -dijo con aire pensativo-, no estoy segura, ¿sabes?, pero esto se parece terriblemente a una moleta.
– ¿Una moleta? -preguntó Lynley.
– ¿Qué coño es eso? -dijo Havers.
– Una herramienta -respondió Penélope-. La que utiliza primero un artista cuando prepara un cuadro.
Capítulo 21
Sarah Gordon yacía de espaldas en su dormitorio, con los ojos clavados en el techo. Examinó las grietas que surgían en el yeso, y convirtió las sutiles hendiduras y remolinos en la silueta de un gato, el rostro enjuto de una vieja, la sonrisa maligna de un demonio. Era la única habitación de la casa de cuyas paredes no colgaba ninguna decoración, y en la que prevalecía la sencillez monástica que ella consideraba apropiada para conducir su imaginación por los senderos que siempre la habían dirigido hacia la creación.
Ahora, solo la dirigían hacia los recuerdos. El golpe, el crujido del hueso al partirse. La sangre, sorprendentemente caliente, que brotó de la cara de la chica y manchó la suya. Y la muchacha. Elena.
Sarah se volvió y se envolvió más en la manta de lana. Adoptó la posición fetal. El frío era intolerable. Durante casi todo el día había mantenido encendido el fuego de abajo, y había subido la estufa al máximo, pero no podía escapar del frío. Parecía filtrarse por las paredes, el suelo y la cama, como una enfermedad contagiosa, decidida a contaminarla. A medida que pasaban los minutos, la victoria del frío se hizo más apabullante, y nuevos espasmos recorrieron su cuerpo aterido.
Un poco de fiebre, se dijo. El tiempo ha sido malo. Es difícil dejar de sentir los efectos de la humedad, la niebla o el viento helado.
Pero, mientras repetía las palabras clave (humedad, niebla y viento) como un cántico hipnótico, destinado a concentrar sus pensamientos en el sendero más estrecho, soportable y aceptable, la única parte de su mente que no había podido dominar desde el principio materializó de nuevo a Elena Weaver.
Había venido a Grantchester dos tardes a la semana durante dos meses, a lomos de su vieja bicicleta, con el largo cabello recogido para apartarlo de la cara y los bolsillos repletos de golosinas de contrabando, que daba a Llama cuando pensaba que Sarah estaba distraída. Perro piojoso, le llamaba, le tiraba cariñosamente de las orejas caídas, bajaba la cara y dejaba que le lamiera la nariz.
– ¿Qué he traído para mi pequeño piojoso? -decía, y reía cuando el perro olfateaba sus bolsillos, agitaba la cola como un loco y posaba sus patas delanteras sobre sus tejanos. Era un ritual, que solía celebrarse en el camino particular, al que Llama salía corriendo para recibirla con entusiastas ladridos de bienvenida. Elena decía que su alegría vibraba en el aire.
Después, entraba en la casa, se quitaba el abrigo, liberaba su cabello, lo agitaba, y saludaba con algo de embarazo si Sarah la sorprendía tratando al perro con tanto afecto, como si sospechara que no era muy adulto querer a un animal, sobre todo a uno que no era suyo.
– ¿Preparada? -decía, con aquel acento gutural tan peculiar. Al principio, aquellas noches que venía con Tony para posar como modelo en las clases de dibujo en vivo, parecía tímida. Sin embargo, se trataba tan solo de la reserva inicial de una joven consciente de que era diferente a los demás, y aún más consciente de que esa diferencia perturbaba a los demás. Si no percibía nada extraño, al menos en el caso de Sarah, se sentía más segura, y empezaba a charlar y reír. Se integraba en el ambiente y las circunstancias como si los conociera de siempre.
En aquellas tardes libres, se subía al alto taburete que Sarah tenía en el estudio, a las dos y media en punto. Sus ojos exploraban la habitación y se fijaba en las obras continuadas o empezadas desde su última visita. Y siempre hablaba. En ese aspecto, era como su padre.
– ¿Nunca has estado casada, Sarah?
Incluso elegía los mismos temas que su padre, aunque Sarah tardara unos momentos en descifrar mentalmente las sílabas, pronunciadas con cuidado pero algo deformadas.
– No, nunca. ¿Por qué?
Sarah examinó la tela en que estaba trabajando, la comparó con el ser vivaz subido en el taburete y se preguntó si sería capaz de capturar por completo aquella energía que la muchacha parecía exudar. Aún inmóvil, con la cabeza algo ladeada, el cabello derramado sobre sus hombros y la luz que arrancaba destellos de él, como el sol sobre el trigo, poseía vida y electricidad. Daba la impresión de que estaba ansiosa por acumular conocimientos y experiencia, siempre inquieta y curiosa.
– Pensaba que un hombre entorpecería mis proyectos -contestó Sarah-. Quería ser artista. Todo lo demás era secundario.
– Mi padre también quiere ser artista.
– Y lo es.
– ¿Crees que es bueno?
– Sí.
– ¿Te gusta? -Dijo esto con los ojos clavados en la cara de Sarah. De este modo podía leer la respuesta en sus labios, se dijo Sarah.
– Por supuesto -respondió con brusquedad-. Me gustan todos mis estudiantes. Siempre ha sido así. Te estás moviendo, Elena. Tira la cabeza, hacia atrás, como antes.
Vio que la muchacha extendía el pie y acariciaba con él la cabeza de Llama, que estaba estirado en el suelo con la esperanza de que alguna golosina cayera de su bolsillo. Aguardó, con la respiración contenida, a que la pregunta sobre Tony cayera en el olvido. Siempre ocurría lo mismo, porque Elena sabía reconocer las fronteras, lo cual explicaba por qué también sabía muy bien cómo derribarlas.
– Lo siento, Sarah -sonrió, y volvió a adoptar la postura de antes, mientras Sarah escapaba al escrutinio de la joven mediante el truco de acercarse al estéreo y conectarlo.
– Papá estará encantado cuando vea esto -dijo Elena-. ¿Cuándo podré verlo?
– Cuando esté terminado. Ponte bien. Cada vez hay menos luz, maldita sea.
Y después, una vez cubierta la tela, se sentaban en el estudio y tomaban el té, mientras sonaba la música. Tortas secas que Elena deslizaba en la boca ansiosa de Llama (que lamía el azúcar pegado a sus dedos), tartas y pastelillos que Sarah preparaba a partir de recetas olvidadas durante años. Mientras comían y hablaban, la música continuaba, y los dedos de Sarah seguían el ritmo sobre su rodilla.
– ¿Cómo es? -le preguntó Elena una tarde.
– ¿Qué?
La muchacha cabeceó en dirección a un altavoz.
– Eso -dijo-. Ya sabes. Eso.
– ¿La música?
– ¿Cómo es?
Sarah apartó la vista de los ojos ansiosos de la muchacha y contempló sus manos, mientras el misterio del arpa eléctrica de Vollenweider y el sintetizador Moog la retaban a contestar. La música subía y bajaba, cada nota pura como el cristal. Reflexionó en la respuesta durante tanto tiempo que Elena dijo por fin:
– Lo siento. Pensé que…
Sarah alzó la cabeza al instante, percibió la desazón de la joven y comprendió que Elena pensaba que la había turbado al mencionar de una manera indirecta una minusvalía, como si le hubiera pedido que mirara una deformación desagradable.
– Oh, no -dijo-. No es eso, Elena. Estaba intentando decidir… Ven conmigo.
Le indicó que se quedara de pie junto al altavoz y dio todo el volumen. Colocó la mano sobre el altavoz. Elena sonrió.
– Percusión -dijo Sarah-. Eso es la batería. Y el bajo. Las notas bajas. Las sientes, ¿verdad?
La chica asintió y se mordió el labio inferior con el diente roto. Sarah paseó la vista por la habitación, en busca de algo más. Lo encontró en el suave pelo de camello de los pinceles secos, en el frío metal de una espátula, en el suave cristal de un jarro lleno de trementina.
– Muy bien -dijo-. Ven aquí. Suena así.
Cuando la música cambió, siguió su progresión sobre la parte interna del brazo de Elena, de piel más suave y sensible al tacto.
– Arpa eléctrica -explicó, y marcó sobre su piel con la espátula la pauta de las notas-. Ahora, la flauta. -Utilizó el cepillo-. Y esto es el fondo musical. Es sintético. No utiliza un instrumento, sino una máquina que emite sonidos musicales. Así. Ahora, solo una nota, mientras los demás tocan.
Hizo rodar el jarro en una línea recta larga.
– ¿Ocurre todo a la vez? -preguntó Elena.
– Sí. Todo a la vez.
Entregó a la muchacha la espátula y se quedó con el cepillo y el jarro. Mientras el disco sonaba, siguieron la música juntas. Todo el rato, sobre sus cabezas, en una estantería que no distaba más de un metro y medio, descansaba la moleta que Sarah utilizaría para destruirla.
Ahora, a la pálida luz del atardecer, Sarah se aferró a la manta y procuró dejar de temblar. No había otra alternativa, pensó. No había otra forma de que él se enfrentara a la verdad.
Tendría que vivir con el horror de su acto hasta el fin de sus días. La chica le caía bien.
Ocho meses antes, se había refugiado en la pena de un limbo donde nada podía tocarla. Por eso, cuando oyó el coche en el camino particular, el ladrido de Llama y los pasos que se aproximaban, no sintió nada en absoluto.
– Muy bien, acepto que la moleta pudo servir de arma -dijo Havers, mientras un coche de la policía acompañaba a lady Helen y su hermana a casa de la última-, pero sabemos que Elena fue asesinada alrededor de las seis y media, inspector. Al menos, fue asesinada alrededor de las seis y media si confiamos en lo que Rosalyn Simpson dijo, y yo no sé usted, pero yo sí confío. Y aunque Rosalyn no estaba muy segura de la hora en que llegó a la isla, sabía con total seguridad que regresó a su habitación a las siete y media. Por lo tanto, si cometió un error, fue en otro sentido, adelantando la hora en que vio al asesino, no retrasándola. Si Sarah Gordon, cuya declaración corroboran dos vecinos, no lo olvide, no salió de su casa hasta justo antes de las siete… -se volvió para mirar a Lynley-… ¿cómo pudo estar en dos sitios a la vez, tomando Wheetabix en su casa de Grantchester y en la isla Crusoe?
Lynley sacó el coche del aparcamiento y se internaron en el abundante tráfico que se dirigía hacia el sudeste por Parksfide.
– Usted asume que, cuando los vecinos la vieron salir a las siete, era la primera vez que se marchaba aquella mañana -dijo-. Eso es exactamente lo que quería que pensáramos, exactamente lo que quería que pensaran sus vecinos. Según sus propias declaraciones, aquella mañana se levantó poco después de las cinco, y dijo la verdad por si los mismos vecinos que la vieron salir a las siete habían visto luces más temprano y nos lo habían contado. Por lo tanto, podemos concluir que tuvo mucho tiempo para realizar un desplazamiento anterior a Cambridge.
– ¿Por qué ir por segunda vez? Si quería fingir que había descubierto el cadáver después de que Rosalyn la viera, ¿por qué no fue a la comisaría de policía entonces?
– No podía. No tenía otra elección. Tenía que cambiarse de ropa.
Havers le miró, aturdida.
– Muy bien. Debo confesar que no entiendo nada. ¿Qué tiene que ver la ropa con esto?
– Sangre -contestó St. James.
Lynley asintió con un gesto a su amigo por el espejo retrovisor antes de proseguir.
– No podía ir a la comisaría de policía para denunciar que había descubierto un cadáver si llevaba la chaqueta del chándal manchada con la sangre de la víctima.
– ¿Y por qué fue a la comisaría de policía, a fin de cuentas?
– Debía ubicarse en el lugar del crimen por si Rosalyn Simpson recordaba lo que había visto, cuando se propagara la noticia de la muerte de Elena Weaver, y acudía a la policía. Como usted ha dicho, debía fingir que había descubierto el cadáver. Aunque Rosalyn proporcionara a la policía una descripción precisa de la mujer que había visto por la mañana, y aunque esa descripción condujera a la policía local hasta Sarah Gordon, como así sería en cuanto Anthony Weaver se enterara, ¿cómo demonios iba a pensar nadie que había estado en la isla dos veces? ¿Cómo demonios iba a pensar nadie que había matado a la chica, vuelto a casa para cambiarse de ropa y regresado?
– Muy bien, señor. ¿Por qué demonios lo hizo?
– Para guardarse las espaldas -dijo St. James-, por si Rosalyn acudía a la policía antes de que ella se encargara de Rosalyn.
– Si llevaba una ropa diferente de la que llevaba el asesino cuando Rosalyn lo vio -siguió Lynley-, y si uno o más vecinos verificaban que no había salido de casa hasta las siete, ¿quién sospecharía que era la asesina de una chica que había muerto media hora antes?
– Pero Rosalyn dijo que la mujer tenía el cabello claro, señor. Prácticamente, era lo único que recordaba.
– En efecto. Una bufanda, una gorra, una peluca.
– ¿Para qué tomarse la molestia?
– Para que Elena pensara que había visto a Justine. -Lynley circunvaló la glorieta de Lensfield Road antes de continuar-. Desde el principio hemos tropezado con el factor tiempo, sargento. Por su culpa hemos desperdiciado dos días siguiendo pistas falsas sobre acosos sexuales, embarazos, amores no correspondidos, celos y relaciones ilícitas, cuando tendríamos que haber identificado el único punto común a todos, tanto víctimas como sospechosos. Todos pueden correr.
– Pero todo el mundo puede correr. -Havers dirigió una mirada de disculpa a St. James, quien, a lo sumo, solo podía cojear a una velocidad moderada-. Hablando en términos generales, quiero decir.
Lynley asintió con semblante malhumorado.
– Exactamente. En términos generales.
Barbara Havers lanzó un largo suspiro de frustración.
– Estoy despistadísima. Veo el medio. Veo la oportunidad. Pero no veo el móvil. En este caso, pienso que si alguien iba a ser golpeado y estrangulado, y si Sarah Gordon lo hizo, carece de sentido que la víctima fuera Elena, cuando Justine Weaver tenía todos los números. Examine los hechos. Dejando aparte el tiempo considerable que debió costarle a Sarah pintar el cuadro, que probablemente valdría cientos de libras, tal vez más, si bien lo que ignoro sobre arte podría llenar una biblioteca de buen tamaño, Justine lo destruyó. Manchar y rajar un óleo original se me antoja móvil suficiente, si quiere saber mi opinión. Y su marido no debió tomarse a broma que diera rienda suelta a sus sentimientos de aquella manera, destruyendo una obra de arte auténtica, pintada por una artista auténtica, de auténtica reputación. De hecho, no hubiera sido de extrañar que la matara, después de ver lo que había hecho. Entonces, ¿por qué cargarse a Elena? -Su voz adoptó un tono pensativo-. A menos que Justine no destrozara el cuadro. A menos que Elena… ¿Es eso lo que piensa, inspector?
Lynley no contestó, sino que, antes de llegar al puente que cruzaba el río en Fen Causeway, paró el coche en la cuneta.
– Enseguida vuelvo -dijo, sin parar el motor.
Desapareció en la niebla cuando no se había alejado ni diez pasos del Bentley.
No cruzó la calle para mirar la isla por tercera vez. Ya no podía revelarle más secretos. Sabía que desde la calzada vería las formas de los árboles, el contorno brumoso del puente peatonal que cruzaba el río, y tal vez la silueta de las aves que surcaban el agua. Vería Coe Fen como una opaca pantalla grisácea. Y nada más. Si las luces de Peterhouse conseguían perforar la inmensa y tenebrosa extensión de niebla, se verían como meras cabezas de alfiler, menos sustanciales que estrellas. Incluso Whistler lo habría considerado un reto difícil, pensó.
Por segunda vez, caminó hasta el final del puente, hasta la puerta de hierro. Y por segunda vez, reparó en que, cualquiera que corriera a lo largo del río desde Queen's, o desde St. Stephen, tendría tres posibilidades de llegar a Fen Causeway. Un giro a la izquierda y dejaría atrás el departamento de Ingeniería. Un giro a la derecha y se encaminaría hacia Newnham Road. O, como había comprobado personalmente el martes por la tarde, ella pudo seguir recto, cruzar la calle hasta donde él se encontraba ahora, pasar por la puerta y continuar hacia el sur por el río superior.
Lo que no había pensado el martes por la tarde era que, si alguien corría hacia la ciudad desde la dirección opuesta, también contaría con tres posibilidades. Lo que no había pensado el martes por la tarde, para empezar, era que alguien pudiera correr en dirección opuesta, comenzando por el río superior en lugar del inferior, y, por tanto, seguir el sendero superior y no el inferior, por el que Elena Weaver había corrido la mañana de su muerte. Ahora, contempló este sendero superior, y observó que desaparecía en la niebla como una fina línea trazada a lápiz. Al igual que el lunes, había escasa visibilidad, menos de seis metros, tal vez, pero el río y, por consiguiente, el sendero paralelo se dirigían hacia el norte en esta parte, sin que apenas una curva o una hondonada dieran lugar a que un caminante o un corredor (tanto si conocía el terreno como si no) se detuviera, vacilante.
Una bicicleta surgió de la niebla, y el faro fijado a los manillares arrojó un débil rayo de luz, no más ancho que un dedo índice. Cuando el ciclista, un joven barbudo tocado con un elegante sombrero, que no cuadraba con los tejanos descoloridos y la chaqueta negra, desmontó para abrir la puerta, Lynley le habló.
– ¿Adónde conduce este sendero?
El joven se ajustó el sombrero y miró hacia atrás, como si examinar el sendero le ayudara a contestar mejor a la pregunta. Se tiró de la barba, pensativo.
– Sigue el río un trecho.
– ¿Hasta dónde?
– No estoy seguro. Siempre lo cojo por Newnham Driftway. Nunca he ido en la otra dirección.
– ¿Va a Grantchester?
– ¿Este sendero? No, tío. No se va por aquí.
– Maldita sea.
Lynley contempló el río con el ceño fruncido, al darse cuenta de que debería revisar su teoría acerca de cómo se había llevado a cabo el asesinato de Elena Weaver.
– Pero se puede llegar desde aquí si no le importa caminar un poco -dijo el joven, tal vez creyendo que Lynley tenía ganas de pasear envuelto en la niebla. Sacudió un poco de barro adherido a sus tejanos y agitó la mano vagamente de sur a sudeste-. Sí baja por el sendero encontrará un aparcamiento, pasado Lammas Land. Si ataja por allí y baja por la avenida Eitsley, encontrará un sendero peatonal público que atraviesa los campos. Está bien indicado, y le llevará a Grantchester. Claro que… -Echó un vistazo al fino abrigo de Lynley y a sus zapatos Lobbs, fabricados a mano-. No sé si me arriesgaría con esta niebla, sin conocer el camino. Podría acabar chapoteando en el barro.
El entusiasmo de Lynley aumentó a medida que el joven hablaba. A la postre, los hechos iban a darle la razón.
– ¿Está muy lejos? -preguntó.
– Yo calculo que el aparcamiento dista un kilómetro.
– Me refiero a Grantchester, si se atraviesan los campos.
– Tres kilómetros, tres y medio. No más.
Lynley volvió a mirar el sendero, la tranquila superficie del río. El tiempo, pensó. Todo giraba alrededor del tiempo. Regresó al coche.
– ¿Y bien? -preguntó Havers.
– No cogió el coche en el primer viaje -respondió Lynley-. No podía arriesgarse a que algún vecino la viera marchar, como los dos de después, o que alguien la viera aparcado cerca de la isla.
Havers miró en la dirección de la que Lynley acababa de llegar.
– De modo que vino por el sendero, pero debió regresar corriendo como una loca.
Lynley sacó de su chaleco el reloj de bolsillo.
– ¿No fue… la señora Stamford quien dijo que se fue a las siete con mucha prisa? Al menos, ahora sabemos por qué. Tenía que encontrar el cadáver antes de que lo hiciera otra persona. -Abrió el reloj y lo entregó a Havers-. Es hora de ir a Grantchester, sargento -dijo.
Internó el Bentley en el tráfico que, si bien lento, era escaso a esa hora de la tarde. Bajaron la suave pendiente de la calzada elevada y, después de un veloz frenazo, cuando un coche que venía en dirección contraria invadió su carril para esquivar una furgoneta de correos aparcada mitad sobre la acera y mitad sobre la calzada, llegaron a la glorieta de Newnham Road. El tráfico disminuyó notablemente a partir de aquel punto, y aunque la niebla continuó siendo muy espesa (remolineaba alrededor de la taberna Granta King y un pequeño restaurante tailandés como si se tratara de un truco publicitario), Lynley pudo aumentar un poco la velocidad.
– ¿Tiempo? -preguntó.
– De momento, treinta y dos segundos. -Havers se volvió en el asiento para mirarle de frente, sin soltar el reloj-. No es una corredora, señor. No es como esas chicas.
– Por eso tardó casi media hora en volver a casa, cambiarse de ropa, cargar el coche y volver a Cambridge. Hay unos tres kilómetros a Grantchester, si se ataja por los campos. Un corredor de fondo habría cubierto el trayecto en menos de diez minutos. Si Sarah Gordon fuera una corredora, la muerte de Georgina Higgins-Hart habría sido innecesaria.
– ¿Porque habría regresado a casa, cambiado su indumentaria y vuelto con tiempo suficiente para, aunque Rosalyn la describiera con precisión, poder decir que huyó de la isla después de descubrir el cadáver?
– Exacto.
Lynley siguió conduciendo.
Havers consultó el reloj.
– Cincuenta y dos segundos.
Siguieron paralelos al lado oeste de Lammas Land, un amplio parque salpicado de mesas de picnic y zonas de juego que abarcaba tres cuartas partes de la longitud de Newnham Road. Tomaron la curva donde Newnham se convertía en Barton y dejaron atrás una hilera de deprimentes pisos de pensionistas, una iglesia, una lavandería de cristales entelados y los edificios de ladrillo más recientes de una ciudad que se encontraba en pleno crecimiento económico.
– Un minuto quince segundos -dijo Havers, cuando se desviaron al sur, en dirección a Grantchester.
Lynley miró a St. James por el retrovisor. Su amigo había cogido el material reunido por Pen en el museo Fitzwilliam (fue recibida por sus antiguos colegas con el júbilo que suele reservarse a la realeza) y estaba examinando las radiografías y las fotos infrarrojas con su acostumbrado estilo pausado y pensativo.
– St. James, ¿qué es lo mejor de querer a Deborah? -preguntó.
St. James levantó la cabeza lentamente, sorprendido. Lynley comprendió. Teniendo en cuenta la historia común a los tres, había corrientes procelosas por las que no solían navegar.
– No se suelen hacer estas preguntas a un marido sobre su mujer.
– ¿Lo has pensado alguna vez?
St. James miró por la ventana a dos mujeres de edad avanzada, una de las cuales se ayudaba con un bastón de aluminio, que caminaban hacia una estrecha verdulería. Las frutas y verduras exhibidas fuera estaban cubiertas de humedad. Bolsas de naranjas colgaban de sus brazos.
– No creo -contestó St. James-, pero supongo que es esa sensación de abrumadora vitalidad. Sentirse vivo, no estar vivo simplemente. No puedo comportarme como un autómata con Deborah. No puedo fingir. No me lo permitiría. Exige lo mejor de mí. Es dueña de mi alma.
Lynley captó su mirada por el retrovisor. Sombría, pensativa, como si desmintiera sus palabras.
– Eso me figuraba -dijo.
– ¿Porqué?
– Porque es una artista.
Los últimos edificios, una fila de casas antiguas construidas en un terreno elevado, ya en las afueras de Cambridge, fueron engullidos por la niebla. Dieron paso a setos de espino gris que se preparaban para el invierno. Havers consultó el reloj.
– Dos minutos y medio -anunció.
La carretera era estrecha, sin desviaciones ni señalización. Serpenteaba entre campos, de los cuales parecía surgir un nimbo que creaba un lienzo sólido en dos dimensiones, de color ratón, en el que no había nada pintado. Si existían granjas a lo lejos, en las que trabajaba gente y los animales pastaban, la niebla las ocultaba.
Entraron en Grantchester y dejaron atrás a un hombre vestido de tweed y calzado con botas altas hasta la rodilla que, apoyado en un bastón, contemplaba a su perro pastor mientras exploraba la cuneta.
– El señor Davies y el señor Jeffries -explicó Havers-, haciendo su número habitual.
Cuando Lynley aminoró la velocidad para doblar hacia la calle principal, la sargento volvió a consultar el reloj. Utilizó los dedos para concretar sus cálculos.
– Cinco minutos treinta y siete segundos. ¿Qué hace, señor? -exclamó, cuando Lynley frenó con brusquedad.
Un Citroen azul metálico estaba aparcado en el camino particular de la casa de Sarah Gordon.
– Esperad aquí -dijo Lynley, y saltó del Bentley. Cerró la puerta sin hacer ruido y recorrió a pie la distancia que le separaba del College reconstruido.
Las cortinas de las ventanas delanteras estaban corridas. La casa parecía deshabitada.
«Estaba hablando conmigo y se marchó sin más. Supongo que estará vagando por la niebla, pensando qué va a hacer ahora.»
¿Cómo lo había descrito? Obligación moral frente a polla loca. Un examen superficial proclamaba que era tanto una referencia inconsciente al fracaso de su matrimonio, como una descripción del dilema de su ex marido. Pero había algo más. Porque, si bien la intención de Glyn Weaver fue referirse con sus palabras al deber de Weaver hacia la muerte de su hija frente a su continuo deseo por una esposa bella, Lynley estaba seguro ahora de que contenían otra explicación, que Glyn ignoraba por completo, patente en el coche aparcado en aquel lugar.
«Le conocí. Durante un tiempo fuimos íntimos.»
«Siempre ha tenido problemas cuando se plantea un conflicto.»
Lynley se acercó al coche y comprobó que estaba cerrado con llave. También vacío, salvo una pequeña caja de cartón abierta en parte sobre el asiento contiguo al del conductor. Lynley se quedó petrificado al verla. Sus ojos se desviaron hacia la casa, volvieron a la caja y a los tres cartuchos rojos que asomaban. Corrió hacia el Bentley.
– ¿Qué…?
Antes de que Havers terminara la pregunta, apagó el motor y se volvió hacia St. James.
– Hay una taberna un poco más allá de la casa, a la izquierda -dijo-. Ve allí y llama a la policía de Cambridge. Dile a Sheehan que venga. Ni luces, ni sirenas, pero que venga armado.
– Inspector…
– Anthony Weaver está en esa casa -dijo Lynley a Havers-. Ha traído una escopeta.
Esperaron hasta que St. James desapareció en la niebla, y regresaron hacia la casa, que se encontraba a unos diez metros de distancia.
– ¿Qué opina? -preguntó Havers.
– Que no podemos permitirnos el lujo de esperar a Sheehan.
Miró hacia el camino por el que habían entrado en el pueblo. El viejo y el perro iban a doblar la curva de la carretera.
– En alguna parte hay un sendero peatonal que debió tomar el lunes por la mañana -dijo Lynley-. Pienso que, si salió de casa sin que la vieran, no pudo salir por la puerta principal. De modo que… -Miró de nuevo hacia la casa, y luego a la carretera-. Por aquí.
Desandaron a pie el camino que habían recorrido en coche. Apenas habían avanzado cinco metros cuando el viejo y el perro se les acercaron. El hombre levantó el bastón y lo apuntó al pecho de Lynley.
– El martes -dijo-. Estuvieron aquí el martes. Recuerdo esas cosas. Norman Davies. Tengo buena memoria.
– Joder -murmuró Havers.
El perro se sentó al lado del señor Davies, con las orejas tiesas y una expresión de cordial anticipación en la cara.
– El señor Jeffries y yo -indicó al perro, que pareció inclinar la cabeza cortésmente al oír su nombre- llevamos una hora fuera. El señor Jeffries, dado lo avanzado de su edad, tarda un poco en reaccionar a las llamadas de la naturaleza. Les vimos pasar, ¿verdad, señor Jeffries? Y yo me dije: esta gente ya ha estado aquí antes. Y estoy en lo cierto, ¿verdad? Tengo buena memoria.
– ¿Dónde está el sendero que va a Cambridge? -preguntó Lynley sin más ceremonias.
El hombre se rascó la cabeza. El perro se rascó la oreja.
– ¿Sendero, dice usted? No pretenderá dar un paseo con esta niebla. Sé lo que está pensando: si el señor Jeffries y yo hemos salido, ¿por qué no ustedes dos? Es que solo ha sido una excursión necesaria. De lo contrario, estaríamos bien arropaditos en casa. -Señaló con el bastón una pequeña casa con techo de bálago, al otro lado de la calle-. Cuando no salimos a nuestras excursiones necesarias, solemos sentarnos ante nuestra ventana del frente. No es que espiemos al pueblo, se lo advierto, pero nos gusta mirar la calle principal. ¿Verdad, señor Jeffries?
El perro jadeó en señal de acuerdo.
Lynley sintió deseos de agarrar al viejo por las solapas del abrigo.
– ¿El sendero a Cambridge? -repitió.
El señor Davies se meció atrás y adelante.
– Igual que Sarah, ¿verdad? Solía caminar hasta Cambridge casi todos los días, ¿saben? «Ya he dado mi paseo matutino», decía cuando el señor Jeffries y yo pasábamos a buscarla alguna tarde para que saliera a dar una vuelta con nosotros. Y yo le decía: «Sarah, una persona tan aficionada a Cambridge como tú debería vivir allí, con tal de ahorrarse la caminata». Y ella respondía: «Lo estoy pensando, señor Davies. Déme un poquito de tiempo». -Rió por lo bajo y prosiguió su relato, hundiendo el bastón en el suelo-. Dos o tres veces por semana se iba campo a través y nunca se llevaba el perro, cosa que, con franqueza, jamás logré comprender. En mi opinión, Llama, su perro, no hace suficiente ejercicio, así que el señor Jeffries y yo…
– ¿Dónde está el jodido sendero? -rugió Havers.
El hombre se sobresaltó. Señaló carretera abajo.
– En Broadway.
Se pusieron en camino de inmediato, y oyeron sus airadas protestas.
– Deberían mostrar cierto agradecimiento. La gente nunca piensa…
La niebla ocultó su cuerpo y apagó su voz cuando doblaron la curva donde la calle principal se convertía en Broadway, * un nombre totalmente equivocado para un sendero campestre, estrecho y bordeado de espesos setos. Después de la última casa, a menos de trescientos metros de la antigua escuela, la puerta de madera de un cercado, teñida de verde por el musgo que la cubría, colgaba de sus oxidados goznes en un ángulo asimétrico. Un grueso roble inglés extendía sus ramas sobre ella y ocultaba en parte un letrero metálico clavado en un poste cercano, SENDERO PÚBLICO, rezaba. CAMBRIDGE, TRES KILÓMETROS.
La puerta daba paso a una zona de pastos, de hierba exuberante que se inclinaba bajo el peso de la humedad. Se mojaron los bajos de los pantalones y los zapatos cuando corrieron por la senda paralela a las vallas y muros de los jardines traseros, que señalaban los límites de las casas situadas a lo largo de la calle principal del pueblo.
– ¿De veras cree que se marcó una excursión a Cambridge con una niebla como esta? -preguntó Havers, mientras trotaba al lado de Lynley-. ¿Y después volvió corriendo, sin perderse?
– Conocía el camino. El sendero se ve bien, y es probable que rodee los campos en lugar de atravesarlos. Si conociera la topografía del terreno, podría hacerlo con los ojos vendados.
– O a oscuras -concluyó Havers por él.
El jardín posterior de la antigua escuela estaba limitado por una valla de alambre de púas. Consistía en un huerto, dedicado en gran parte a la siembra, y un jardín cubierto de hierbas. Detrás se veía la puerta trasera de la casa, precedida por tres peldaños. Sobre el último se erguía el perro de Sarah Gordon. Rascaba con la pata la parte inferior de la puerta y emitía tímidos lloriqueos.
– Armará un cirio en cuanto nos vea -comentó Havers.
– Eso depende de su nariz y su memoria -dijo Lynley.
Emitió un silbido suave. El perro irguió las orejas. Lynley volvió a silbar. El perro lanzó dos rápidos ladridos…
– ¡Maldita sea! -dijo Havers.
… y bajó corriendo los peldaños. Trotó por el jardín hasta la valla, con una oreja tiesa y la otra caída sobre la frente.
– Hola, Llama. -Lynley extendió la mano. El perro olfateó, examinó y meneó la cola-. Ya estamos dentro -dijo Lynley, y pasó por encima de la valla. Llama brincó con un solo ladrido, ansioso por dar la bienvenida. Plantó sus patas manchadas de barro sobre el abrigo de Lynley. Este lo cogió, lo levantó y volvió hacia la valla, mientras el perro le lamía la cara y lloriqueaba de placer. Entregó el animal a Havers y se quitó la bufanda.
– Átela al collar -indicó-. Úsela como correa.
– Pero yo…
– Hemos de sacarle de aquí, sargento. Tiene ganas de saludar, pero dudo de que se esté quieto si entramos en la casa.
Havers se debatió con el animal, que parecía estar compuesto exclusivamente de patas y lengua. Lynley ató su bufanda al collar de cuero de Llama y tendió los extremos a Havers, mientras esta depositaba el animal en el suelo.
– Lléveselo a St. James -ordenó.
– ¿Y usted? -Miró hacia la casa y obtuvo una respuesta que no le gustó en absoluto-. No puede entrar solo, inspector. De ninguna manera. Dijo que va armado, y si es así…
– Lárguese, sargento. Ya.
Se volvió antes de que la mujer pudiera contestar y atravesó a toda prisa el jardín, agachado. Las luces estaban encendidas en lo que debía ser el estudio de Sarah Gordon, pero las demás ventanas miraban sin parpadear a la niebla.
La puerta no estaba cerrada con llave. El pomo estaba frío, húmedo y resbaladizo, pero lo giró sin el menor ruido. Entró en un porche de recepción, y al otro lado vio la cocina. Las alacenas y encimeras arrojaban largas sombras sobre el suelo de linóleo blanco.
Un gato maulló en la oscuridad. Al instante siguiente apareció Seda. Salió de la sala de estar con absoluto sigilo, como un revienta pisos profesional. Se detuvo de repente al ver a Lynley y le examinó con mirada impertérrita. Luego, saltó sobre la encimera y se sentó con majestuosa tranquilidad. Enrolló la cola alrededor de sus patas delanteras. Lynley pasó de largo, los ojos clavados en el gato, los ojos del gato clavados en él, y se dirigió hacia la puerta que daba acceso a la sala de estar.
Estaba desierta, como la cocina. Con las cortinas cerradas, estaba llena de sombras e iluminada por la escasa luz del día que se filtraba por aquellas cortinas y por una abertura entre ellas. Un fuego ardía en la chimenea, siseaba a medida que la madera se convertía en cenizas. Un pequeño tronco descansaba sobre el suelo, como si Sarah Gordon hubiera estado a punto de añadirlo a los demás cuando la llegada de Anthony Weaver la interrumpió.
Lynley se quitó el abrigo y atravesó la sala de estar. Entró en el pasillo que conducía a la parte posterior de la casa. La puerta del estudio estaba entornada, pero surgía luz de la estrecha rendija, dibujando un triángulo transparente sobre el suelo de roble.
Oyó el murmullo de sus voces. Sarah Gordon estaba hablando. Su voz apenas era audible. Parecía agotada.
– No, Tony, no fue así.
– Dímelo de una vez, maldita sea.
En contraste, Weaver estaba ronco.
– Lo has olvidado, ¿verdad? Nunca me pediste que te devolviera la llave.
– Oh, Dios mío.
– Sí. Después de que rompieras conmigo, pensé que habías pasado por alto la posibilidad de que aún podía entrar en tus habitaciones. Después, decidí que habías cambiado las cerraduras, porque te habría resultado más fácil que pedirme la llave y arriesgarte a que se produjera otra escena entre nosotros. Más tarde -una breve carcajada, carente de vida, dedicada sobre todo a ella-, empecé a creer que estabas esperando a asegurarte la cátedra Penford para telefonearme y pedirme que volviéramos a vernos. Y para eso necesitaba la llave, ¿no?
– ¿Cómo pudiste pensar que lo ocurrido entre nosotros…, de acuerdo, lo que yo provoqué que ocurriera, tuviera algo que ver con la cátedra Penford?
– Porque a mí no me puedes mentir, Tony, por más que te mientas a ti mismo y a los demás. Todo ha sido por culpa de la cátedra. Siempre lo fue y siempre lo será. Utilizaste a Elena como una excusa más noble en tu mente y más atractiva que la codicia académica. Mejor romper tu relación conmigo por tu hija que perder un ascenso, si todo el mundo se enteraba de que abandonabas a tu segunda esposa por otra mujer.
– Fue por Elena. Por Elena. Lo sabes muy bien. Todo lo hice por Elena.
– Oh, Tony. Basta, por favor.
– Nunca intentaste comprender lo nuestro. Al final, empezó a perdonarme, Sarah. Al final, empezó a aceptar a Justine. Estábamos construyendo algo juntos. Los tres formábamos una familia. Ella lo necesitaba.
– Tú lo necesitabas. Deseabas la apariencia que proporcionaba a tu público.
– Me arriesgaba a perderla si abandonaba a Justine. Empezaba a nacer una relación entre ellas, y si abandonaba a Justine, como había abandonado a Glyn, me arriesgaba a perder a Elena para siempre. Y Elena era lo primero. -Habló en voz más alta mientras se movía por el estudio-. Vino a nuestra casa, Sarah. Vio lo feliz que podía ser un matrimonio. Yo no podía destruir eso. No podía traicionar lo que ella creía de nosotros, abandonando a mi mujer.
– Y, en cambio, destruiste mi mejor faceta. Al fin y al cabo, era lo más conveniente.
– Tenía que conservar a Justine. Debía aceptar sus condiciones.
– Por la cátedra Penford.
– ¡No, maldita sea! ¡Lo hice por Elena! Por mi hija. Por Elena. Tú nunca lo comprendiste. No quisiste comprenderlo. No quisiste pensar en lo que yo podía sentir, además de…
– ¿Narcisismo? ¿Interés?
En respuesta, se oyó el ruido de metal al chocar contra metal. Era el sonido inconfundible de una bala al ser introducida en una escopeta. Lynley se acercó a unos centímetros de la puerta del estudio, pero tanto Weaver como Sarah Gordon estaban fuera de su campo de visión. Intentó localizar sus posiciones por el sonido de la voz. Apoyó una mano sobré la madera.
– No creo que vayas a disparar, Tony -dijo Sarah Gordon-, ni tampoco que quieras entregarme a la policía. En ambos casos, el escándalo acabaría contigo, y no creo que desees eso. Sobre todo después de lo que ya ha pasado entre nosotros.
– Mataste a mi hija. Telefoneaste a Justine desde mis habitaciones el domingo por la noche, la engañaste para que Elena fuera a correr sola, y luego la mataste. Elena. Asesinaste a Elena.
– Tu creación. Sí, Tony. Yo maté a Elena.
– Nunca te hizo daño. Ni siquiera sabía…
– ¿Que tú y yo éramos amantes? No, nunca lo supo. Cumplí mi promesa. Nunca se lo dije. Murió pensando que eras fiel a Justine. Eso era lo que querías que pensara, ¿no? ¿No querías que lo pensara todo el mundo?
Aunque enormemente cansada, su voz era más firme que la de él. Ella estaría de cara a la puerta, pensó Lynley. La empujó poco a poco. Se movió unos centímetros. Vio el borde del abrigo de tweed de Weaver. Vio la culata de la escopeta, apoyada en su cadera.
– ¿Cómo pudiste hacerlo? Tú la conocías, Sarah. Se sentaba en esta habitación, dejaba que la dibujaras, posaba para ti, hablaba y…
Un sollozo quebró su voz.
– ¿Y? ¿Y, Tony? ¿Y? -Lanzó una breve y amarga carcajada cuando él no respondió-. Y yo la pintaba. Así era, pero no terminó ahí. Justine se encargó de ello.
– No.
– Sí. Mi creación, Tony. El único ejemplar. Como Elena.
– Intenté explicarte cuánto lamentaba…
– ¿Lamentabas? ¿Lamentabas?
Por primera vez, su voz se quebró.
– Tuve que aceptar sus condiciones cuando se enteró de lo nuestro. No tuve otra elección.
– Ni yo.
– Y mataste a mi hija, a un ser humano, de carne y hueso, no a una tela carente de vida… para vengarte.
– No quería venganza. Quería justicia, pero no iba a lograrla en los tribunales, porque la pintura era tuya, mi regalo. No importaba hasta qué punto me había volcado en ella, porque ya no me pertenecía. El caso estaba perdido. Tuve que equilibrar la balanza.
– Como yo ahora.
Se produjo un movimiento en la habitación. Sarah Gordon se colocó en línea con la puerta. Iba envuelta en una manta, el cabello enmarañado y descalza. Tenía la cara pálida, incluso los labios.
– Tu coche está en el camino particular. Alguien te habrá visto llegar. ¿Cómo piensas matarme y salir impune?
– Me da igual.
– ¿El escándalo? No habrá ninguno, ¿verdad? El apesadumbrado padre impulsado a la violencia por la muerte de su hija. -Enderezó los hombros y le miró a la cara-. ¿Sabes?, creo que deberías darme las gracias por matarla. Con la opinión pública volcada en tu favor, tienes la cátedra garantizada.
– Maldita seas…
– ¿Cómo demonios conseguirás apretar el gatillo sin que Justine te ayude a sostener el arma?
– Lo conseguiré, créeme. Con mucho placer.
Avanzó un paso hacia ella.
– ¡Weaver! -gritó Lynley, y abrió la puerta al mismo tiempo.
Weaver se volvió hacia él. Lynley se arrojó al suelo. La escopeta disparó. Una ensordecedora explosión resonó en el estudio. El olor a pólvora impregnó el aire. Dio la impresión de que una nube de polvo negro azulado surgía como por arte de magia. A través de ella, vio que Sarah Gordon se derrumbaba sobre el suelo, a menos de un metro y medio de él.
Antes de que pudiera moverse, oyó de nuevo el familiar ruido metálico, cuando Weaver volvió a cargar el arma. Se puso en pie antes de que el profesor de historia volviera la escopeta contra él. Lynley saltó y apartó el arma de un manotazo. Se disparó por segunda vez, justo cuando la puerta principal de la casa se abría. Media docena de policías corrieron por el pasillo e irrumpieron en el estudio, con los fusiles preparados para disparar.
– ¡No disparen! -gritó Lynley. Los oídos le zumbaban.
De hecho, no había necesidad de más violencia, porque Weaver se había desplomado sobre un taburete. Se quitó las gafas y las tiró al suelo. Pisoteó los cristales.
– Tenía que hacerlo -dijo-. Por Elena.
Era el mismo equipo de analistas que había hecho los honores cuando la muerte de Georgina Higgins-Hart. Llegó pocos minutos después de que la ambulancia saliera a toda velocidad hacia el hospital, abriéndose paso entre los curiosos que se habían congregado al principio del camino particular. El señor Davies y el señor Jeffries constituían el centro de atención, orgullosos de hacerse notar, orgullosos de anunciar a todos los reunidos su certeza de que algo iba mal en cuanto vieron a la mujer regordeta conduciendo a Llama hacia la taberna.
– Sarah nunca permitiría que una persona cualquiera se llevara a Llama -dijo el señor Davies-. Ni siquiera le puso la correa. Supe que algo iba mal en cuanto vi eso.
En otras circunstancias, la repetida presencia del señor Davies habría irritado a Lynley, pero en este momento el hombre era como un regalo del cielo, porque el perro de Sarah Gordon le conocía, reconoció su voz y quiso ir con él, a pesar de que habían sacado a su dueña de la casa, vendado su herida y aplicado un torniquete para detener la hemorragia de la arteria.
– Me llevaré también al gato -dijo el señor Davies, mientras bajaba por el camino con el perro pegado a sus talones-. Al señor Jeffries y a mí no nos gustan mucho los gatos, pero no queremos que la pobre criatura vague perdida hasta que Sarah vuelva a casa. -Lanzó una mirada inquieta en dirección a la casa de Sarah, donde varios miembros de la policía estaban conversando-. Porque Sarah volverá a casa, ¿no? No le pasará nada.
– No le pasará nada.
Había recibido el disparo en su brazo derecho y, a juzgar por los comentarios de los empleados de la ambulancia acerca de la gravedad de sus heridas, Lynley se preguntó si su frase tenía mucho sentido. Caminó de vuelta a la casa.
Oyó las perentorias preguntas que formulaba en el estudio la sargento Havers, así como las respuestas cansadas de Anthony Weaver. Oyó los movimientos del equipo de analistas, que recogía pruebas. Se cerró un armario y St. James dijo al superintendente Sheehan:
– Aquí está la moleta.
Lynley no se reunió con ellos.
En cambio, entró en la sala de estar y examinó algunas de las obras ejecutadas por Sarah Gordon, que colgaban de las paredes: cuatro jóvenes negros (tres agachados y uno de pie) congregados alrededor de un portal, en uno de los bloques de casas más ruinosos de Londres; un viejo vendedor de castañas que ofrecía su mercancía ante la puerta del metro de Leicester Square, mientras la gente bien vestida y cubierta de pieles que iba al cine pasaba de largo; un minero y su mujer en la cocina de su miserable casa de Gales.
Sabía que algunos artistas se limitaban a exhibir en sus obras una técnica brillante, poco arriesgada y vacía de contenido. Algunos artistas se convertían en meros expertos en su especialidad, y trabajaban la arcilla, la piedra, la madera o la pintura con la misma destreza y falta de esfuerzo de cualquier artesano corriente. Y otros artistas intentaban crear algo de la nada, poner orden en el caos, exigiéndose que su habilidad para comunicar estructura y composición, color y equilibrio, y cada obra creada, sirvieran también para comunicar un problema determinado. Una obra de arte exige a la gente que se detenga y mire, en un mundo de imágenes en movimiento. Si la gente dedica tiempo a detenerse ante telas, bronce, cristal o madera, el esfuerzo meritorio es aquel que trasciende el panegírico no verbalizado del talento de su creador. Invita a pensar, no solo a concederle atención.
Comprendió que Sarah Gordon era ese tipo de artista. Había entregado su pasión a los lienzos y a la piedra. Solo había fracasado al intentar entregarla a la vida.
– ¿Inspector?
La sargento Havers entró en la sala.
– No sé si su intención era disparar sobre ella, Barbara -dijo Lynley, sin apartar la vista del cuadro de los niños paquistaníes-. La estaba amenazando, sí, pero es posible que el arma se haya disparado por accidente. Tendré que manifestarlo así en el tribunal.
– Diga lo que diga, no lo tiene muy bien.
– Su culpabilidad es discutible. Solo necesita un buen abogado y la compasión del público.
– Tal vez, pero usted hizo lo que pudo. -Extendió la mano, en la que sujetaba una hoja de papel doblada-. Uno de los hombres de Sheehan encontró una escopeta en el maletero del coche de Sarah. Y Weaver llevaba eso encima. No ha querido hablar del tema.
Lynley cogió el papel, lo desdobló y vio un dibujo, un hermoso tigre atacando a un unicornio, cuya boca se abría en un mudo grito de terror y dolor.
Havers prosiguió.
– Solo dijo que lo encontró dentro de un sobre en sus habitaciones del College, cuando fue ayer a hablar con Adam Jenn. ¿Qué opina, señor? Recuerdo que Elena tenía las paredes llenas de unicornios, pero no entiendo lo del tigre.
Lynley le devolvió el papel.
– Es una tigresa -dijo, y por fin comprendió la reacción de Sarah Gordon cuando le mencionó a Whistler el primer día que había hablado con ella. No fue por las críticas sobre John Ruskin, ni por arte, ni por haber pintado la noche o la niebla. Fue por la mujer que había sido amante del artista, la molinera anónima a la que llamaba la Tigresse-. Le comunicaba que había asesinado a su hija.
Havers se quedó boquiabierta.
– ¿Porqué?
– Era la única manera de completar el círculo de ruina que se habían infligido mutuamente. Él destruyó su creación y su capacidad de crear. Ella lo sabía. Quería que él supiera que ella había destruido la suya.
Capítulo 22
Justine salió a recibirle a la puerta. Acababa de insertar la llave en la cerradura cuando ella la abrió. Anthony vio que aún no se había cambiado, y aunque llevaba el traje negro y la blusa gris perla desde hacía trece horas, no se veía ni una arruga, como si terminara de vestirse.
Justine miró hacia las luces del coche policial, que iba marcha atrás por el camino particular.
– ¿Dónde has estado? -preguntó-. ¿Dónde está el Citroen? Anthony, ¿dónde están tus gafas?
Le siguió al estudio y se quedó en la puerta, mientras él buscaba en el escritorio unas gafas de concha que no utilizaba desde hacía años. Sus gafitas de Woody Allen, decía Elena. «Papá, te dan aspecto de patán.» No las había vuelto a llevar.
Miró a la ventana y vio su reflejo, y a su mujer detrás de él. Era una mujer adorable. Durante los diez años de su matrimonio le había pedido muy poco, solo que la amara, solo que estuviera con ella. A cambio, había creado este hogar, en el cual recibía a sus colegas. Le había brindado apoyo, había creído en su futuro, le había sido perfectamente fiel, pero no había podido darle la inefable comunicación que existe entre dos personas cuando sus almas están unidas.
Mientras trabajaron por una meta común (buscar una casa, pintar y decorar, comprar muebles, mirar coches, diseñar un jardín), creyeron en la ilusión de que formaban el matrimonio ideal. Anthony había llegado a pensar: «Vamos a ser un matrimonio feliz. Es regenerativo, devoto, comprometido, tierno, cariñoso y fuerte. Hasta somos del mismo signo zodiacal, Géminis, los gemelos. Es como si hubiéramos sido el uno para el otro desde nuestro nacimiento».
Pero cuando desaparecieron los puntos comunes superficiales, una vez comprada la casa y amueblada a la perfección, una vez plantado el jardín y guardados en el garaje los bonitos coches franceses, descubrió que perduraba una vaciedad indefinible y una vaga e inquietante sensación de necesitar algo más.
También le había apoyado en esto. No le imitó (el arte no la interesaba en exceso), pero admiró sus dibujos, montó y enmarcó sus acuarelas y recortó el anuncio aparecido en el periódico local anunciando las clases de Sarah Gordon. Esto te gustaría, cariño, le dijo. Nunca he oído hablar de ella, pero el diario dice que posee un talento sorprendente. ¿No sería maravilloso que conocieras a una auténtica artista?
Y esa fue la mayor de las ironías, que la hubiera conocido por mediación de Justine. Que Justine le hubiera descubierto la presencia de Sarah Gordon en Grantchester completaba el círculo de la historia de una manera bien equilibrada. Al fin y al cabo, Justine era la única responsable de los acontecimientos finales que redondeaban esta obscena tragedia, y era muy adecuado que también ella fuera la pieza fundamental que desencadenara los primeros acontecimientos, iniciados con una clase de dibujo en vivo que tuvo lugar en el estudio de Sarah Gordon.
Si todo ha terminado entre vosotros, deshazte del cuadro, había dicho Justine. Destrúyelo. Sácalo de mi vida. Sácala de mi vida.
No fue suficiente que lo desfigurara con pintura. Solo su completa destrucción mitigó la ira de Justine y aplacó el dolor de su infidelidad. Este acto de destrucción solo podía llevarse a cabo en un momento y lugar determinados, con el fin de convencer a su mujer de la sinceridad con que ponía fin a su relación con Sarah. Había hundido tres veces el cuchillo en la tela, mientras Justine presenciaba la escena. Sin embargo, fue incapaz de desembarazarse del cuadro destrozado.
Si ella hubiera sido la persona que yo necesitaba, nada de esto habría sucedido, pensó. Si hubiera sido capaz de abrir su corazón, si hubiera entrado en contacto con su espíritu, si crear hubiera significado para ella más que poseer, si hubiera hecho algo más que escuchar y fingir solidaridad, si hubiera tenido algo que decir sobre sí misma, sobre la vida, si hubiera intentado comprender quién y qué soy…
– ¿Dónde está el Citroen, Anthony? -repitió Justine-. ¿Dónde están tus gafas? ¿Dónde demonios has estado? Son más de las nueve.
– ¿Dónde está Glyn?
– En el baño, y gastando casi toda el agua caliente de la casa.
– Se irá mañana por la tarde. Me gustaría que la aguantaras hasta entonces. Al fin y al cabo…
– Sí, ya lo sé. Ha perdido a su hija. Está destrozada y yo debería ser capaz de pasar por alto todo lo que hace, y todo lo que dice, solo por eso. Bien, no pienso hacerlo. Y tú serás un idiota si lo haces.
– En ese caso, supongo que soy un idiota. -Se apartó de la ventana-. Claro que te has aprovechado de esa circunstancia más de una vez, ¿no?
Las mejillas de Justine se tiñeron de púrpura.
– Somos marido y mujer. Aceptamos un compromiso. Prestamos juramento en una iglesia. Al menos, yo. Y nunca lo he roto. Yo no fui la que…
– Muy bien. Ya lo sé.
Hacía calor en la sala. Necesitaba quitarse el abrigo, pero no logró reunir las fuerzas suficientes.
– ¿Dónde has estado? -preguntó Justine-. ¿Qué has hecho con el coche?
– Está en la comisaría de policía. No me dejaron conducir hasta casa.
– ¿Que no…? ¿La policía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre?
– Nada. Ya no.
– ¿Qué quieres decir?
Daba la impresión de crecer a medida que la certeza se abría paso en su mente. Anthony casi vio cómo se tensaban sus músculos bajo la fina tela del traje.
– Has estado con ella. Lo leo en tu cara. Me lo prometiste, Anthony. Anthony, me lo juraste. Dijiste que había terminado.
– Y lo está, créeme.
Dejó el estudio y se encaminó a la sala de estar. Oyó sus tacones repiquetear detrás de él.
– Entonces, ¿qué…? ¿Has tenido un accidente? ¿El coche está averiado? ¿Te has hecho daño?
Daño, un accidente. Qué gran verdad. Tuvo ganas de reír ante la macabra coincidencia. Ella siempre pensaría que él era la víctima, no el vengador. No podría concebir que, por una vez, se había ocupado de resolver un asunto sin ayuda. No podría concebir que, por fin, hubiera actuado de motu propio, sin importarle las opiniones o las criticas, porque creía que tenía derecho a hacerlo. ¿Quién la podía culpar? ¿Cuándo había actuado por decisión propia? Aparte de abandonar a Glyn, y había pagado por ello durante los últimos quince años.
– Contéstame, Anthony. ¿Qué ha pasado hoy?
– Terminé algunas cosas. De una vez por todas.
Entró en la sala de estar.
– Anthony…
En otro tiempo había creído que los bodegones colgados sobre el sofá constituían su mejor obra. «Pinta algo que podamos colgar en la sala de estar, cariño. Emplea colores que combinen.» Lo había hecho. Albaricoques y amapolas. Una sola mirada bastaba para identificarlos. ¿Acaso no es el verdadero arte la reproducción precisa de la realidad?
Los había bajado de la pared para enseñárselos la primera noche de clase. A pesar de que enseñaba dibujo de modelos vivos, quería que conociera desde el principio su superioridad sobre los demás, talento en bruto a la espera de que alguien lo transformara en el nuevo Manet.
Ella le sorprendió desde el primer momento. Subida sobre un taburete en un rincón de su estudio, empezó por no impartir ninguna enseñanza. En cambio, habló. Encajó los pies entre los travesaños del taburete, apoyó los codos sobre las rodillas manchadas de pintura, sostuvo la cabeza entre las manos, de forma que los cabellos se derramaron entre sus dedos, y habló. A su lado tenía un caballete con un cuadro inacabado que plasmaba a un hombre abrazando a una niña de cabello revuelto. Mientras hablaba, no lo señaló en ningún momento. Esperaba que sus alumnos establecieran la relación.
– No han venido aquí para aprender a aplicar pintura a una tela -dijo al grupo.
Se componía de seis personas: tres mujeres mayores con guardapolvos y zapatos estilo Oxford, la esposa de un militar norteamericano con mucho tiempo libre, una chica griega de doce años cuyo padre estaba pasando un año en la universidad como catedrático invitado, y él. Supo al instante que era el estudiante más serio de todos. Daba la impresión de que Sarah le hablaba directamente.
– Cualquier idiota puede hacer manchones y llamarlo arte -continuó-. Este cursillo no tratará de eso. Han venido para plasmar algo de ustedes en el lienzo, para revelar quiénes son mediante su composición, su elección del color, su sentido del equilibrio. El reto consiste en saber qué se ha hecho antes y superarlo. El trabajo consiste en seleccionar una imagen, pero pintar un concepto. Puedo proporcionarles técnicas y métodos, pero lo que produzcan al final ha de surgir de su más íntimo ser, si quieren llamarlo arte. Y… -Sonrió. Era una sonrisa franca, extraña, desprovista por completo de afectación. No sabía que arrugaba su nariz de una manera muy poco atractiva. Y, si lo sabía, lo más probable era que no le importara. No parecía conceder mucha importancia a las apariencias-…, si carecen de auténtico ser, o si no tienen forma de descubrirlo, o si por algún motivo tienen miedo de sacarlo a la luz, aun así lograrán crear algo en la tela con sus pinturas. Será agradable de mirar y un placer para ustedes. Pero todo será técnica. No será arte, necesariamente. El propósito, nuestro propósito, es comunicarse a través de un medio. Para ello, han de tener algo que decir.
Sutileza es la clave, les había dicho. Un cuadro es un susurro. No es un grito.
Al final, se sintió avergonzado de la arrogancia que representaba traer sus acuarelas para enseñárselas, tan convencido de sus méritos. Decidió salir del estudio sin hacerse notar, con los cuadros envueltos en su papel marrón, tan protector y conveniente, pero no fue lo bastante rápido.
– Veo que ha traído algunas de sus obras para enseñármelas, doctor Weaver -dijo Sarah, mientras los demás se iban.
Se acercó a su mesa y esperó a que los desenvolviera. Hacía años que no se sentía tan nervioso y superior.
Ella los examinó con aire pensativo.
– ¿Albaricoques y…?
Anthony notó que su cara enrojecía.
– Amapolas.
– Ah. -Y enseguida-: Sí. Muy bonitos.
– Bonitos, pero no es arte.
Ella le dirigió una mirada franca y cordial. Que los ojos de una mujer le miraran con tanto desparpajo le desconcertó.
– No me malinterprete, doctor Weaver. Estas acuarelas son muy hermosas. Y las acuarelas hermosas también tienen un lugar.
– ¿Las colgaría en su pared?
– ¿Yo? -Bajó la vista, pero luego volvió a clavarla en él-. Prefiero las pinturas algo más osadas. Es cuestión de gustos.
– ¿Y estas no son osadas?
La mujer estudió de nuevo las acuarelas. Se sentó sobre la mesa y sostuvo los cuadros sobre las rodillas, primero uno y después el otro. Apretó los labios. Ahuecó las mejillas.
– Lo asumiré -dijo Anthony, con una carcajada más angustiosa que humorística-. Puede ser sincera.
Ella le tomó la palabra.
– Muy bien -contestó-. Está claro que sabe copiar. Aquí tenemos la prueba. Pero ¿es capaz de crear?
No le hirió tanto como pensaba.
– Póngame a prueba -dijo.
Ella sonrió.
– Será un placer.
Se dedicó de pleno a ello durante los dos años siguientes, primero como alumno de las clases que Sarah ofrecía a la comunidad, y más tarde como estudiante particular, a solas con ella. En invierno, utilizaban modelos vivos en el estudio. En verano, iban al campo con caballetes, cuadernos de dibujo y pinturas. Solían dibujarse mutuamente, como un ejercicio destinado a comprender la anatomía humana. «El esternocleidomastoideo, Tony -decía ella, y apoyaba las yemas de sus dedos en su cuello-. Intenta pensar en los músculos como cuerdas bajo la piel.» Y siempre añadía música al ambiente. «Escucha, si estimulas un sentido, estimulas a los demás -explicaba-, es imposible crear arte si el artista es un pozo de insensibilidad. Hay que ver la música, escucharla, sentirla, sentir el arte.» Y la música empezaba; una fascinante selección de melodías celtas, una sinfonía de Beethoven, una orquesta de salsa, la Misa Luba, el rasgueo trepidante de guitarras eléctricas.
Ante la presencia de su intensidad y dedicación, empezó a sentirse como si hubiera salido de cuarenta y tres años de oscuridad para caminar por fin bajo el sol. Se sintió renacer. Sus intereses se renovaron, su intelecto estaba sometido a un constante desafío. Las emociones latían a flor de piel.
Durante los seis meses anteriores a que Sarah se convirtiera en su amante, lo llamó la búsqueda de su arte. Existía cierta seguridad en ello, a fin de cuentas. No exigía una respuesta dirigida al futuro.
Sarah, pensó, y se asombró de que, incluso ahora, después de todo, después de Elena, todavía deseara murmurar el nombre que le habían prohibido pronunciar durante los últimos ocho meses, desde que Justine le había acusado y él había confesado.
Se detuvieron ante la antigua escuela un martes por la noche, justo a la hora en que él solía llegar. Las luces estaban abiertas y el fuego encendido (vio su resplandor a través de las cortinas corridas), y supo que Sarah le estaba esperando, que sonaría música y que una docena o más de dibujos estarían diseminados por el suelo, entre los almohadones. Y que saldría a recibirle cuando sonara el timbre, que correría a su encuentro, que abriría la puerta y que le arrastraría al interior, diciendo: «Tonio, he tenido una idea maravillosa sobre la composición para ese cuadro de la mujer en el Soho, ya sabes cuál digo, el que me tiene loca desde hace una semana…».
«No puedo hacerlo -dijo a Justine-. No me lo pidas. La destruiré.»
«Me importa muy poco lo que le ocurra», contestó Justine, y salió del coche.
Debía estar cerca de la puerta cuando llamaron al timbre, porque contestó justo cuando el perro se puso a ladrar. Gritó: «Para, Llama, es Tony, ya sabes, Tony, tontorrón». Y entonces abrió la puerta, los vio a los dos, a él en primer término y a su mujer al fondo, y él llevaba el retrato, envuelto en papel marrón, bajo el brazo.
No dijo nada. Ni siquiera se movió. Se limitó a mirar a su mujer, y su rostro transparentó la enormidad del pecado cometido por Anthony. «La traición funciona en dos direcciones, Tonio», había dicho en cierta ocasión. Y él lo comprendió con absoluta claridad cuando Sarah dejó caer aquella cortina insustancial de educación y urbanidad, en la creencia de que iba a protegerla.
«Tony», dijo.
«Anthony», dijo Justine.
Entraron en la casa. Llama salió corriendo de la sala de estar con un viejo calcetín remendado entre los dientes y ladró alegremente al ver a su amigo. Seda, tendido junto al fuego y medio dormido, levantó la vista y movió la larga cola a modo de perezoso saludo.
«Ahora, Anthony», dijo Justine.
Carecía de voluntad para obedecer, para negarse, incluso para hablar.
Vio que Sarah miraba al cuadro. Dijo: «¿Qué me has traído, Tonio?», como si Justine no estuviera a su lado. Había un caballete en la sala de estar. Anthony desenvolvió el cuadro y lo colocó. Esperaba que ella se precipitara sobre la pintura cuando viera los manchones rojos, blancos y negros que ocultaban las facciones sonrientes de su hija, pero, en cambio, se acercó poco a poco, y emitió un leve sollozo cuando vio lo que había en la parte inferior del marco. La plaquita de latón. La palabra ELENA.
Anthony oyó que Justine se movía. Oyó que pronunciaba su nombre y notó que apretaba el cuchillo contra su mano. Era un cuchillo para cortar verduras. Ella lo había cogido de la cocina. Había dicho: «Sácalo de mi vida, sácala de mi vida, lo harás esta noche y yo te acompañaré para comprobarlo».
Efectuó el primer corte con un movimiento colérico y desesperado a la vez. Oyó que Sarah gritaba: «¡No, Tony!», notó que cerraba los dedos sobre su puño y vio el rojo de su sangre cuando el cuchillo resbaló sobre sus nudillos y trazó otra brecha sobre el cuadro. Y después el tercer corte, pero ella ya había retrocedido con la mano ensangrentada apoyada sobre su pecho, como una niña, sin llorar, porque no quería hacerlo delante de él, delante de su mujer.
«Ya es suficiente», dijo Justine. Dio media vuelta y salió.
Él la siguió. No había pronunciado ni una palabra.
Sarah había hablado en una clase sobre los riesgos y las recompensas de producir arte personal, de ofrecer fragmentos dispersos de la propia esencia a un público que podía malinterpretarlos, ridiculizarlos o rechazarlos. Aunque escuchó con atención sus palabras, no había entendido su significado hasta que vio su cara cuando destruyó la pintura. No fue una reacción motivada por las semanas y meses de esfuerzo que le costó terminarla para él, ni una respuesta a la mutilación de su regalo. Fue por las tres veces que había clavado el cuchillo en lo que representaba para Sarah la forma más singular de manifestarle su ternura y su amor.
Este era, a la vez, el peor de sus pecados. Haber despreciado el regalo. Haberlo destrozado.
– ¿Qué estás haciendo? -preguntó ella-. Anthony, contéstame.
Parecía asustada.
– Termino cosas.
Sacó los cuadros al vestíbulo y balanceó uno sobre las puntas de sus dedos, con aire pensativo. «Sabe copiar -había dicho Sarah-, pero ¿es capaz de crear?»
Los últimos cuatro días le habían proporcionado la respuesta que no había obtenido durante los dos años de su relación. Algunas personas crean. Otras destruyen.
Destrozó el cuadro contra el poste de la escalera. Una lluvia de cristales cayó sobre el suelo de parquet.
– ¡Anthony! -Justine le cogió del brazo-. ¡No! Son tus cuadros. Son tu arte. ¡No lo hagas!
Golpeó el segundo con mayor fuerza. Notó el dolor del impacto contra el poste de madera, que se propagó por su brazo como una bala de cañón. Los cristales salieron despedidos hacia su cara.
– Yo no tengo arte -dijo.
A pesar del frío, Barbara salió con su taza de café al descuidado jardín trasero de la casa de Acton y se sentó en el gélido bloque de hormigón que hacía las veces de peldaño. Se ciñó más el abrigo y depositó la taza sobre su rodilla. Aún no había oscurecido por completo (es imposible cuando se está rodeado por varios millones de personas y por una bulliciosa metrópolis), pero las densas sombras de la noche convertían el jardín en un lugar más desconocido que el interior de la casa, en uno menos abrumado por el conflicto desatado entre las fuerzas opuestas del sentimiento de culpabilidad y la pura necesidad.
¿Qué clase de vínculo existe en realidad entre un padre y un hijo?, se preguntó. ¿En qué momento resulta necesario romperlo o redefinirlo?
Durante los últimos diez años de su vida, había llegado a creer que nunca tendría hijos. Al principio, esta certeza le resultó dolorosa, inextricablemente relacionada con la otra certeza de que nunca se casaría. Sabía muy bien que el matrimonio no era un requisito indispensable para la maternidad. Cada vez era más frecuente que un solo padre adoptara un niño, y ahora que tenía su carrera encauzada, podía aspirar sin demasiados obstáculos a esa perspectiva. Si se presentara voluntaria para adoptar a un niño difícil de colocar, su éxito estaría prácticamente garantizado. Sin embargo, tal vez de una manera en exceso convencional, siempre había considerado la paternidad como una cuestión de dos. Y como la probabilidad de encontrar un compañero se hacía más remota cada año, la lejana posibilidad de ser madre se iba esfumando, como una fantasía poco acorde con la realidad de sus circunstancias.
No pensaba en ello muy a menudo. Casi siempre estaba demasiado ocupada para meditar sobre un futuro que presentía resbaladizo, pero, mientras la mayoría de la gente, al envejecer, veía crecer a su familia, así como los lazos derivados del matrimonio y los hijos, su familia iba disminuyendo a marchas forzadas, y sus relaciones desaparecían una tras otra. Su hermano y su padre, ambos muertos y enterrados. Y ahora se enfrentaba a la perspectiva de cortar el último lazo con su madre.
Al final, la vida consiste en buscar la serenidad, pensó, todos estamos enfrascados en buscar la señal que desmienta nuestra soledad. Queremos un vínculo, un ancla que nos amarre al puerto seguro de tener un lugar, de pertenecer a alguien, de poseer algo más que las ropas de nuestros armarios, las casas en que vivimos o los coches que conducimos. Al final, solo la gente nos puede proporcionar serenidad. A pesar de que intentemos dotar a nuestras vidas de una apariencia de independencia, queremos ese vínculo, porque una relación vital con otro ser humano siempre aporta la posibilidad de actuar con el fin de ganar nuestra autoaprobación. Si me quieren, soy valioso. Si me necesitan, soy valioso. Si mantengo esta relación a pesar de todas las dificultades, soy una persona íntegra.
¿Cuál era la auténtica diferencia entre Anthony Weaver y ella? ¿Acaso no gobernaba su comportamiento, como en el caso del profesor, la angustia de que el mundo le retirara su aprobación? ¿Acaso su comportamiento, como el de él, no enmascaraba la desesperación que produce la culpa?
– Mamá ha estado muy bien, Barbie -había dicho la señora Gustafson-. Empezó un poco pasada de rosca. Al principio, pasó de mí y siguió llamándome Doris. Después, no quiso comer las pastas de té. Y no quiso tomar la sopa. Cuando vino el cartero, creyó que era tu papá y no paró de repetir que quería marcharse con él. A Mallorca, dijo. Jimmy me prometió que iríamos a Mallorca, dijo. Y, cuando intenté decirle que no era Jimmy, casi me pone de patitas en la calle, pero al final se calmó. -Se llevó la mano a la peluca con un gesto nervioso, como un pájaro vacilante, y acarició con los dedos los tiesos rizos grises-. No ha querido ir al váter. No sé por qué. Pero está viendo la tele. Se ha portado a las mil maravillas desde hace tres horas.
Barbara la encontró en la sala de estar, sentada en la raída butaca de su marido, reclinada sobre el hueco grasiento que la cabeza del hombre había producido a lo largo de los años. La televisión rugía a un volumen equivalente a la falta de audición de la señora Gustafson. Vio a Humphrey Bogart y Lauren Bacall, la película en que ella decía: «Si me necesitas, silba». Barbara la había visto una docena de veces, como mínimo, y bajó el volumen justo cuando Bacall se contoneaba por última vez en dirección a Bogart. Era el momento favorito de Barbara. Siempre le había gustado su promesa velada de un futuro.
– Ahora está bien, Barbie -dijo la señora Gustafson desde la puerta, nerviosa-. Ya lo ves.
La señora Havers se había derrumbado sobre un lado de la silla. Tenía la boca abierta. Sus manos jugaban con el borde de su vestido, que se había levantado hasta los muslos. El olor a excrementos y orina impregnaba el aire que la rodeaba.
– ¿Mamá? -dijo Barbara.
La mujer no respondió, pero tarareó cuatro notas, como si tuviera la intención de empezar a cantar.
– ¿Ves lo tranquila y quieta que está? -dijo la señora Gustafson-. Tu mamá, cuando quiere, es una joya.
El tubo de la aspiradora estaba enrollado a pocos centímetros de los pies de su madre, en el suelo.
– ¿Qué hace eso aquí? -preguntó Barbara.
– Bueno, Barbie, eso ayuda a tenerla…
Barbara notó que algo pugnaba por surgir de su interior, como una presa que se viene abajo cuando ya no puede aguantar la presión del agua.
– ¿Ni siquiera ha reparado en que se ha hecho las necesidades encima? -preguntó a la señora Gustafson. Le pareció milagroso que su voz sonara tan serena.
La señora Gustafson palideció.
– Te equivocas, Barbie. Se lo pregunté dos veces. No quiso ir al váter.
– ¿Es que no huele? ¿No vino a verla? ¿La dejó sola?
Una sonrisa vacilante tembló en los labios de la mujer.
– Ya veo que te has enfadado un poco, Barbie, pero, si pasaras mucho tiempo con ella…
– He pasado años con ella. Toda mi vida, con ella.
– Solo quería decir…
– Gracias, señora Gustafson. No la volveré a necesitar más.
– Bueno, yo… -La señora Gustafson retorció la tela de su vestido, más o menos sobre el corazón-. Después de todo lo que he hecho…
– Tiene razón -dijo Barbara.
Se agitó en el peldaño, notó que el frío se filtraba por sus pantalones, intentó expulsar de su mente la imagen de su madre, fláccida como una muñeca de trapo en aquella silla, reducida a la inercia. Barbara la había bañado. Una infinita tristeza la invadió al ver su piel arrugada. La llevó a la cama, la tapó con las mantas y cerró la luz. Su madre no había pronunciado palabra en todo el rato. Era como un muerto viviente.
A veces, la acción más correcta es la más obvia, había dicho Lynley. Era cierto. Había sabido desde el primer momento lo que debía hacer, lo que era correcto, lo que era mejor, lo que era más apropiado para su madre. Barbara se había mostrado indecisa por el temor de ser juzgada como cruel e indiferente (por un mundo que, bien sabía, era sobre todo cruel e indiferente). Había esperado directrices, instrucciones o permisos que jamás recibiría. La decisión dependía de ella, como siempre. Lo que no había comprendido era que el juicio también dependía de ella.
Se levantó del peldaño y entró en la cocina. Percibió el olor a queso enmohecido. Había platos que lavar, un suelo que fregar y una docena de distracciones que retrasarían una hora más lo inevitable, lo que llevaba retrasando desde marzo, cuando murió su padre. No podía hacerlo indefinidamente. Se dirigió al teléfono.
Era raro pensar que había memorizado el número. Debió saber desde el primer momento que volvería a utilizarlo.
El teléfono sonó cuatro veces, antes de que una voz agradable contestara.
– Soy la señora Fio. Hawthorn Lodge.
Barbara suspiró.
– Soy Barbara Havers. ¿Recuerda que conoció a mi madre el lunes por la noche?
Capítulo 23
Lynley y Havers llegaron al colegio de St. Stephen a las once y media. Habían dedicado parte de la mañana a redactar sus informes, entrevistarse con el superintendente Sheehan y discutir qué cargos se presentarían contra Anthony Weaver. Lynley sabía que su confianza en la posibilidad de asesinato frustrado era vana, a lo sumo. Al fin y al cabo, Weaver era la parte perjudicada, si se consideraba el caso desde un punto de vista puramente legal. Con independencia de las relaciones íntimas, juramentos y traiciones entre amantes que habían conducido al asesinato de Elena Weaver, a los ojos de la ley no se había cometido ningún crimen auténtico hasta que Sarah Gordon acabó con la vida de la muchacha.
Impulsado por su dolor, argumentaría la defensa. Weaver, que con gran prudencia no saldría en su propia defensa para evitar el riesgo de un careo, daría la imagen de padre amante, marido devoto, erudito brillante y hombre de Cambridge. Si la verdad sobre su relación con Sarah Gordon se desvelaba en el tribunal, sería muy fácil presentarle como un hombre sensible y dotado de talento artístico, víctima de una tentación mortal en un momento de debilidad, o durante una época de crisis matrimonial. Sería muy fácil esgrimir la teoría de que había hecho todo lo posible por cortar la relación y seguir su vida, al darse cuenta de los sufrimientos que infligía a su leal y sacrificada esposa.
Pero ella no pudo olvidar, contraatacaría la defensa. Estaba obsesionada con la necesidad de vengar su rechazo. Por eso mató a su hija. La espió cuando su madre y ella corrían por la mañana, tomó nota del calzado que llevaba su madrastra, se las arregló para que la muchacha saliera a correr sola, aguardó emboscada, la golpeó en la cara y la asesinó. Después, fue a las habitaciones que el doctor Weaver tenía en el colegio y dejó un mensaje que revelaba su culpabilidad. Enfrentado a esto, ¿qué iba a hacer el hombre? ¿Qué haría cualquier hombre, impulsado por la desesperación al ver el cadáver de su hija?
Así, la vista se desviaría sutilmente de Anthony Weaver hacia el crimen cometido contra él. ¿Qué jurado tendría en cuenta el delito que Weaver había cometido previamente contra Sarah Gordon? Al fin y al cabo, solo era un cuadro. ¿Cómo iba a comprender que, mientras Weaver destrozaba un cuadro, también reducía a añicos un alma humana?
«… cuando uno deja de creer que el acto en sí es superior al análisis o rechazo que cualquier persona haga de él, se queda paralizado. Esto es lo que me ocurrió.»
¿Cómo iba a comprender un jurado, si ninguno de sus miembros había oído la llamada del arte? Mucho más sencillo definirla como una mujer vengativa que intentar comprender el alcance de su pérdida.
Sarah Gordon enseñó lecciones sangrientas, diría la defensa, y después recayeron sobre ella a modo de castigo.
También había verdad en esa afirmación. Lynley pensó en la última vez que había visto a la mujer (tan de madrugada que el repartidor de leche ya recorría las calles), cinco horas después de salir del quirófano. Estaba en una habitación custodiada por un agente, una formalidad absurda exigida para garantizar que la prisionera oficial, la asesina de marras, no intentara escapar. Parecía muy pequeña en la cama, y su forma apenas se notaba bajo las mantas. La habían vendado y sedado a conciencia. Tenía los bordes de los labios azulados y la piel amoratada. Aún vivía, aún respiraba, aún ignoraba la nueva pérdida que debería afrontar.
«Conseguimos salvarle el brazo -le dijo el cirujano-, pero no sé si podrá utilizarlo de nuevo.»
Lynley se había quedado de pie al lado de la cama, mirando a Sarah Gordon y pensando en los méritos respectivos de buscar justicia y obtener venganza. En nuestra sociedad la ley exige justicia, pensó, pero el individuo aún ansia venganza. Por tanto, permitir a un hombre o a una mujer que siga la senda del desquite es invitar al estallido de más violencias. Fuera de un tribunal, no hay forma auténtica de equilibrar la balanza cuando se ha perjudicado a un inocente. Cualquier intento en este sentido solo promete dolor, más perjuicios y mayores arrepentimientos.
No existe el ojo por ojo, pensó. Como individuos, no podemos diseñar los medios de llevar a cabo la venganza de otro.
Ahora, reflexionó sobre aquella filosofía facilona (tan apropiada a una habitación de hospital al amanecer), mientras la sargento Havers y él dejaban el Bentley en Garret Hostal Lane y regresaban a pie al College para recoger las cosas que Lynley había dejado en su habitación del Patio de la Hiedra. Un coche fúnebre estaba aparcado delante de la iglesia de St. Stephen. Más de una docena de coches se alineaban detrás y delante del vehículo.
– ¿Le dijo algo ella? -preguntó Havers.
– Pensó que era su perro. Elena amaba a los animales.
– ¿Nada más?
– Nada.
– ¿Ni remordimientos ni arrepentimientos?
– No. No puedo decir que actuara como si los sintiera.
– ¿Qué pensaba, señor? ¿Que si mataba a Elena Weaver volvería a poder pintar? ¿Que el asesinato liberaría su creatividad?
– En mi opinión, creía que si hacía sufrir a Weaver como ella sufría, sería capaz de reanudar su vida.
– No me parece muy racional.
– No, sargento, pero las relaciones humanas no son nada racionales.
Bordearon el cementerio. Havers miró hacia la torre normanda de la iglesia. El tono del tejado apenas era un poco más claro que el sombrío color del cielo. Un día muy apropiado para los muertos.
– La captó bien desde el primer momento -dijo Havers-. Buen trabajo, Lynley.
– Ahórrese los cumplidos. Usted también acertó.
– ¿En qué?
– Me recordó a Helen desde el primer momento en que la vi.
Tardó apenas unos minutos en hacer la maleta. Havers contempló el Patio de la Hiedra desde la ventana, mientras Lynley vaciaba armarios y guardaba los útiles de afeitar. La sargento parecía más en paz consigo misma. El alivio que surge de tomar una decisión le había sentado bien.
– ¿Llevó a su madre a Greenford? -preguntó Lynley, mientras metía un par de calcetines en la maleta.
– Sí. Esta mañana.
– ¿Y…?
Havers rascó una mancha de pintura blanca que descollaba en el antepecho de la ventana.
– Y tendré que acostumbrarme. A estar sola.
– A veces hay que hacerlo. -Lynley vio que ella miraba en su dirección, vio que se disponía a hablar-.
– Sí, lo sé, Barbara. Usted es mejor hombre que yo. Aún no lo he conseguido.
Salieron del edificio y cruzaron el patio, bordeando el cementerio, por el cual un estrecho sendero serpenteaba entre sarcófagos y lápidas. Era un camino viejo y sinuoso, agrietado por las raíces de árboles que asomaban a la superficie.
Oyeron que un himno concluía en la iglesia. Las últimas notas de Amazing Grace surgieron de una trompeta vibrante y dulce. Miranda Webberly, adivinó Lynley, que se despide de Elena a su manera. Se sintió profundamente conmovido por la melodía, y se maravilló de la capacidad del corazón humano para emocionarse por algo tan sencillo como un sonido.
Las puertas de la iglesia se abrieron y la procesión empezó a salir con lentitud, encabezada por el ataúd de color bronce que era transportado a hombros de seis muchachos. Uno de ellos era Adam Jenn. Le seguían los familiares más cercanos: Anthony Weaver y su anterior esposa, y detrás de ellos Justine. Y después, una enorme multitud de autoridades universitarias, colegas y amigos de los Weaver, e innumerables estudiantes y profesores de St. Stephen. Lynley reconoció entre ellos a Victor Troughton, acompañado de su regordeta mujer.
El rostro de Weaver no expresó la menor reacción cuando pasó junto a Lynley, y siguió al ataúd cubierto con una sábana cubierta de pálidas rosas. Su olor endulzaba el aire. Cuando la puerta posterior del coche fúnebre se cerró sobre el ataúd y un empleado de la funeraria entró para retocar la caverna de flores que rodeaba al ataúd, la multitud se apretujó alrededor de Weaver, Glyn y Justine, hombres enlutados y mujeres de rostro melancólico que les ofrecían su afecto y condolencias. Entre ellos se encontraba Terence Cuff, y hacia este se dirigió el conserje del College con un grueso sobre de color crema en la mano, que entregó al director del colegio con una palabra pronunciada en voz muy baja. Cuff se inclinó para oír mejor.
Asintió y abrió el sobre. Sus ojos examinaron el mensaje. Una breve sonrisa relampagueó en su rostro. No estaba lejos de Anthony Weaver, y solo tardó un momento en ponerse a su lado y murmurar las palabras que la multitud captó.
Lynley las oyó desde varias direcciones a la vez.
– La cátedra Penford.
– Ha sido elegido…
– Merecía…
– … un honor…
– ¿Qué pasa? -preguntó Havers.
Lynley vio que Weaver bajaba la cabeza, se llevaba un puño al bigote, levantaba la cabeza y la sacudía, tal vez perplejo, tal vez conmovido, tal vez con humildad, tal vez incrédulo.
– El doctor Anthony Weaver acaba de llegar a la cima de su carrera delante de nuestros propios ojos, sargento. Ha sido nombrado titular de la cátedra Penford de Historia.
– ¿De veras? Me cago en la leche.
Justo lo que yo pienso, se dijo Lynley. Siguieron inmóviles unos segundos más, viendo cómo las condolencias se convertían en veloces felicitaciones, escuchando los murmullos de las conversaciones que hablaban del triunfo logrado poco después de la tragedia.
– Si le acusan -preguntó Havers-, si va a juicio, ¿le quitarán la cátedra?
– Las cátedras son de por vida, sargento.
– Pero ¿no saben…?
– ¿Lo que hizo ayer? ¿Se refiere al comité de selección? Imposible. Debieron tomar la decisión al mismo tiempo, más o menos. Y aunque lo supieran, aunque hubieran tomado la decisión esta mañana, solo era un padre espoleado por el dolor, a fin de cuentas.
Se apartaron de la multitud y caminaron hacia Trinity Hall. Havers arrastraba los pies, con la vista fija en las puntas de sus zapatos. Hundió las manos en los bolsillos del abrigo.
– ¿Lo que hizo por la cátedra? -preguntó de repente-. ¿Quiso que Elena estudiara en St. Stephen por la cátedra? ¿Quiso que se portara bien por la cátedra? ¿Quiso seguir casado con Justine por ese motivo? ¿Quiso terminar su relación con Sarah Gordon por eso?
– Nunca lo sabremos, Havers -respondió Lynley-. Y tampoco estoy seguro de que Weaver lo sepa.
– ¿Porqué?
– Porque todavía ha de mirarse cada mañana en el espejo. ¿Cómo podrá hacerlo si empieza a investigar en su vida, buscando la verdad?
Doblaron la curva y se internaron en Garret Hostel Lane. Havers se detuvo en seco y se dio una palmada en la frente, al tiempo que emitía un gruñido.
– ¡El libro de Nkata! -exclamó.
– ¿Qué?
– Prometí a Nkata que miraría en algunas librerías. Tengo que buscar… Ahora no me acuerdo… ¿Dónde he dejado el maldito…? -Abrió la cremallera del bolso y empezó a remover-. Siga sin mí, inspector.
– Pero hemos dejado su coche…
– Da igual. La comisaría no está lejos y quiero hablar con Sheehan antes de regresar a Londres.
– Pero…
– Esté tranquilo, no hay problema. Ya nos veremos. Adiós.
Y desapareció por la esquina, agitando la mano a modo de despedida.
Lynley la siguió con la mirada. El agente detective Nkata no había leído un libro desde hacía diez años, si no más, por lo que él sabía. Su idea de una velada divertida consistía en obligar al jefe de la brigada de artificieros a que volviera a relatar la historia de cómo, cuando estaba destinado a las fuerzas antidisturbios, había perdido un ojo en un altercado que había tenido lugar en Brixton, instigado probablemente por el propio Nkata durante su juventud, cuando era el jefe de los Guerreros de Brixton. Hablaban y discutían mientras tomaban huevos duros, cebollas en escabeche y cerveza. Y, si abordaban otros temas, seguro que ninguno era la literatura. ¿Qué estaba tramando Havers?
Lynley volvió a la carretera y vio la respuesta, sentada sobre una enorme maleta de color tostado, al lado de su coche. Havers la había visto cuando doblaron la esquina. Había visto el futuro y dejado que se enfrentara solo a él.
Lady Helen se levantó.
– Tommy -dijo.
Lynley caminó a su encuentro, intentando mantener los ojos apartados de la maleta, por si significaba otra cosa de la que pensaba.
– ¿Cómo me has encontrado? -preguntó.
– Suerte y el teléfono. -Ella sonrió-. Y por saber que necesitas terminar lo que has empezado, aunque no puedas terminarlo como te hubiera gustado. -Miró en dirección a Trinity Lane, donde los coches empezaban a marcharse y la gente a murmurar despedidas-. Todo ha terminado, pues.
– La parte oficial.
– ¿Y el resto?
– ¿El resto?
– La parte donde te culpas por no ser más rápido, por no ser más listo, por no ser capaz de impedir que la gente se haga daño.
– Ah, esa parte.
Siguió con los ojos a un grupo de estudiantes que pasó a su lado en bicicleta en dirección al Cam, mientras las campanas de St. Stephen acompañaban el final del funeral.
– No lo sé, Helen. Tengo la impresión de que esa parte nunca se acaba para mí.
– Pareces agotado.
– He estado en pie toda la noche. Necesito ir a casa. Necesito dormir un poco.
– Llévame contigo.
Se volvió hacia ella. Las palabras de lady Helen fueron pronunciadas con suavidad y decisión, pero no parecía estar muy segura de cómo serían recibidas. Y él no quería malinterpretarlas, ni permitir que la esperanza plantara raíces en su pecho.
– ¿A Londres? -preguntó.
– A casa. Contigo.
Qué extraño, pensó Lynley. Se sentía como si alguien le hubiera acuchillado sin el menor dolor y todas las fuerzas de su vida se estuvieran escapando. Una sensación extrañísima, en la que huesos, sangre y tendones se transformaban en un torrente palpable que brotaba de su corazón y le envolvía. La veía con absoluta claridad, sentía la presencia de su propio cuerpo, pero no podía hablar.
Lady Helen vaciló ante su mirada, tal vez creyendo que había cometido una equivocación.
– O me dejas en la plaza Onslow. Estás cansado. No te apetecerá compañía. Y seguro que mi piso necesita airearse. Caroline no volverá todavía. Está con sus padres…, ¿no te lo había dicho?, y he de ver cómo están las cosas, porque…
Lynley encontró por fin la voz.
– No existen garantías, Helen. En esto, no. Ni en nada.
La expresión de Helen se suavizó.
– Ya lo sé -dijo.
– ¿Y no te importa?
– Claro que me importa, pero tú me importas más. Y tú y yo importamos. Los dos. Como pareja.
Lynley se negó a sentir todavía felicidad. Parecía un estado de la vida demasiado efímero. Por un momento, permaneció inmóvil y se dedicó a sentir: el aire frío procedente de Las Lomas y el río, el peso de su abrigo, la tierra bajo sus pies. Y luego, cuando estuvo más seguro de poder soportar cualquier réplica de lady Helen, habló.
– Aún te deseo, Helen. Nada ha cambiado en ese sentido.
– Lo sé -respondió ella, y cuando él fue a hablar de nuevo, se lo impidió-. Vamos a casa, Tommy.
Cargó el equipaje de ambos en el maletero, el corazón ligero como un pluma y el espíritu exaltado. No te hagas ilusiones, se dijo con aspereza, y jamás creas que tu vida depende de ello. Jamás creas que tu vida depende de nada. Así hay que vivir.
Subió al coche, decidido a comportarse con indiferencia, decidido a mantener el control.
– Te arriesgaste mucho al esperarme, Helen -dijo-. Podía haber tardado horas en volver. Habrías podido quedarte todo el día sentada, con este frío.
– Da igual. -Dobló las piernas bajo el cuerpo y se acomodó en el asiento-. Estaba muy preparada para esperarte, Tommy.
– Oh. ¿Por cuánto tiempo?
Seguía aparentando indiferencia. Seguía manteniendo el control.
– Un poquito más de lo que tú me has esperado.
Ella sonrió. Extendió la mano. Lynley supo que estaba perdido.
Elizabeth George

Elizabeth George, estadounidense residente en California, tiene, sin embargo, a Inglaterra por su patria literaria: ingleses son los protagonistas de sus novelas -el inspector Lynley, lady Helen, de la que está enamorado, sus amigos Deborah y Simón St. James-, así como sus escenarios, en los que conjuga la visión certera de la buena conocedora con el distanciamiento de la forastera; inglés es sobre todo su estilo: densidad, sutileza psicológica, tenue tono de melancolía, que la sitúan en la proximidad de las grandes figuras británicas del género, como Ruth Rendell y P. D. James.
Elizabeth George ha ganado los premios Anthony y Agatha a la mejor opera prima y el Gran Premio de Literatura Policíaca de Francia.
***
