
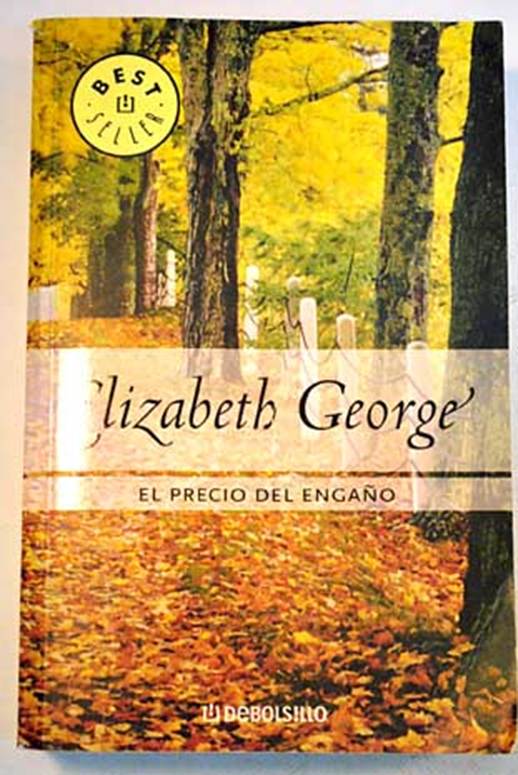
Elizabeth George
El Precio Del Engaño
Inspector Lynley, 9
Título original: Deception on his Mind
© 1997, Susan Elizabeth George
Para Kossur con amistad y amor.
¿Dónde está el hombre con poder y habilidad
para contener el torrente de una voluntad femenina?
Pues si ella quiere, se hará, no te quepa duda;
y si no quiere, no se hará, y ahí termina todo.
De una columna erigida en
el monte Dane John Field,
Canterbury
Prólogo
Para Ian Armstrong la vida había iniciado su actual cuesta abajo en el momento en que había sido considerado prescindible. Al aceptar el trabajo sabía que sólo se trataba de un empleo temporal. El anuncio al que había contestado no engañaba al respecto, y ni siquiera le habían hecho un contrato. De todos modos, cuando pasaron dos años sin el menor indicio de despido en lontananza, Ian había aprendido a confiar, lo cual no había sido una buena idea.
La penúltima madrastra de Ian recibió la noticia de su despido mientras mordisqueaba una galleta azucarada.
– Bien -proclamó-, no se puede cambiar el curso del viento, ¿verdad, muchacho? Cuando sopla sobre una boñiga de vaca, el hombre sabio se tapa la nariz.
Se sirvió té tibio en un vaso (nunca utilizaba taza) y lo vació de un trago.
– Monta el caballo que lleva la silla puesta, muchacho -continuó, y siguió examinando el último ejemplar de Helio!, admirando las fotos de los peces gordos acicalados que se daban la gran vida en elegantes pisos londinenses y casas de campo.
Era su forma de decir a Ian que aceptara su suerte, su poco sutil mensaje de que la buena vida no era para las personas como él. Pero Ian nunca había aspirado a la buena vida, sino a la aceptación, y la perseguía con la pasión de un huérfano. Lo que deseaba era sencillo: una mujer, una familia y la seguridad de saber que tenía un futuro más prometedor que su tétrico pasado.
Estos objetivos habían parecido posibles en un tiempo. Había trabajado bien, temprano cada día, y hecho horas extra sin cobrar. Se había aprendido los nombres de todos sus compañeros e incluso había llegado a memorizar los nombres de sus esposas e hijos, que no era moco de pavo. Y en pago a todos estos esfuerzos había recibido una fiesta de despedida en la oficina, regada con Squash tibio, y una caja de pañuelos de un supermercado Tie Rack.
Había intentado prevenir e incluso impedir lo inevitable. Había enumerado el celo de los servicios prestados a la empresa y la buena disposición que suponía no haber buscado otro empleo mientras ocupaba su puesto interino. Había buscado un compromiso, ofreciéndose a trabajar por un salario inferior, y al final había suplicado que no le echaran.
Para lan, la humillación de rebajarse ante sus superiores no significaba nada si eso le permitía conservar su empleo. Porque conservar su empleo significaba que seguiría pagando la hipoteca de su nueva casa. Asegurado esto, Anita y él podrían perseverar en sus esfuerzos para dar un hermanito a Mikey, y Ian no tendría que enviar a su mujer a trabajar. Más importante aún, no tendría que ver el desprecio en los ojos de Anita al informarle que había perdido otro trabajo.
– Es la asquerosa recesión, cariño -le había dicho-. Parece que no tiene fin. La prueba de fuego de nuestros padres fue la Segunda Guerra Mundial. Esta recesión es la nuestra.
Los ojos de Anita habían expresado con ironía «No me vengas con monsergas. Tú ni siquiera conociste a tus padres, Ian Armstrong», pero lo que dijo, con una cordialidad inapropiada y por tanto ominosa, fue:
– Eso supone que tendré que volver a la biblioteca, aunque no sé de qué servirá cuando tenga que pagar a una canguro para que cuide a Mikey mientras estoy fuera. ¿O piensas ocuparte de él en lugar de ir a buscar trabajo?
Tenía los labios tensos cuando le dedicó una sonrisa hipócrita.
– Aún no he pensado…
– Ése es tu gran problema, Ian. Nunca piensas. Nunca tienes un plan. Pasas del problema a la crisis y de ahí al borde del desastre. Tenemos una casa nueva que no podemos pagar, un niño que alimentar, y tú aún no has pensado. Si hicieras planes por anticipado, si hubieras consolidado tu posición, si hubieras amenazado con marcharte hace dieciocho meses, cuando la fábrica necesitaba una reorganización y tú eras la única persona de Essex que podía llevarla adelante…
– Ese no era el caso, Anita.
– ¡Ya está! ¿Lo ves?
– ¿Qué?
– Eres demasiado humilde. No te haces valer. Si lo hicieras, ahora tendrías un contrato. Si hubieras planeado por una vez, habrías exigido un contrato cuando más te necesitaban.
Era inútil tratar de explicarle las cosas cuando Anita se ponía en aquel estado. Ian no podía culpar a su mujer por el estado en que se hallaba. Había perdido tres empleos en los seis años que llevaban casados. Si bien ella le había prestado su apoyo durante los dos primeros períodos en paro, habían vivido con los padres de Anita, sin las preocupaciones económicas que les amenazaban ahora. Si las cosas fueran diferentes, pensaba Ian, si su trabajo fuera fijo… Pero residir en el mundo crepuscular con los condicionales no ofrecía solución a sus problemas.
De manera que Anita había vuelto a trabajar, un empleo patético y mal pagado en la biblioteca de la ciudad, donde volvía a colocar los libros en sus estanterías y ayudaba a los pensionistas a localizar revistas. Ian inició el humillante proceso de buscar trabajo una vez más en una zona del país deprimida desde hacía mucho tiempo.
Cada día se vestía con esmero y salía de casa antes que su mujer. Por el norte había llegado hasta Ipswich, por el oeste hasta Colchester. Por el sur hasta Clacton, y se había aventurado hasta Southend-on-Sea. Se había esforzado al máximo, pero hasta el momento nada de nada. Por la noche se enfrentaba al desprecio silencioso pero creciente de Anita. Durante los fines de semana buscaba una escapatoria.
La encontraba en los paseos de los sábados y domingos. En las últimas semanas había llegado a conocer bien toda la península de Tendring. Su paseo favorito se encontraba a escasa distancia de la ciudad, donde un giro a la derecha después de dejar atrás Brick Barn Farm le conducía a la pista que corría frente al Wade. Aparcaba el Morris al final de la pista, y cuando la marea se retiraba, se ponía botas altas hasta la rodilla y cruzaba la fangosa calzada elevada hasta el trozo de tierra llamado Horsey Island. Allí contemplaba las aves acuáticas y buscaba conchas. La naturaleza le proporcionaba la paz que el resto de su vida le negaba. Y encontraba la naturaleza en su mejor momento a primera hora de las mañanas de los fines de semana.
Aquel sábado por la mañana en concreto había marea alta, de modo que Ian Armstrong eligió el Nez para pasear. El Nez era un promontorio impresionante de tierra invadida por aulagas que se alzaba cuarenta y cinco metros sobre el mar del Norte, del cual lo separaba una zona pantanosa llamada las Marismas. Al igual que las ciudades costeras, el Nez libraba una batalla contra el mar, pero al contrario que las ciudades, carecía de rompeolas que lo protegiera y pendientes de hormigón que sirvieran de armadura para la inestable combinación de arcilla, guijarros y tierra que provocaba el desmoronamiento de los acantilados sobre la playa.
Ian decidió empezar por el extremo sudeste del promontorio. Rodeó la punta y descendió por el lado oeste, donde aves zancudas, como agachadizas y lavanderas, anidaban y obtenían su alimento de los estanques pantanosos poco profundos. Dedicó un gallardo ademán de despedida a Anita, que le devolvió su adiós inexpresivamente, y salió de la urbanización. En cinco minutos llegó a la carretera de Balford-le-Nez. Cinco minutos después estaba en High Street de Balford, donde en el Dairy Den Diner estaban sirviendo desayunos y en Kemp's Market disponiendo sus verduras.
Atravesó la ciudad y giró a la izquierda, paralelo a la costa. Se intuía otro día caluroso, y bajó el cristal de la ventanilla para aspirar el balsámico aire salado. Se abandonó al solaz de la mañana y pugnó por olvidar las dificultades que afrontaba. Por un momento se permitió el lujo de fingir que todo iba bien.
Con este estado de ánimo, Ian tomó la curva que se adentraba en la carretera de Nez Park. La caseta del guardia, situada a la entrada del promontorio, estaba desierta a aquella hora de la mañana, sin portero que reclamara sesenta peniques por el privilegio de pasear por la cumbre del acantilado. El coche traqueteó sobre el terreno sembrado de baches, en dirección al aparcamiento del parque, colgado sobre el mar.
Fue entonces cuando vio el Nissan, un vehículo solitario bajo el sol de la mañana, a escasos metros de los postes que marcaban los límites del aparcamiento. Ian avanzó hacia él, mientras evitaba como podía los baches. Con la mente concentrada en el paseo, la presencia del Nissan no le sugirió nada, hasta que vio una puerta abierta, y su capó y techo perlados de rocío, que el calor incipiente del día aún no había evaporado.
Ian frunció el ceño. Tamborileó con los dedos sobre el volante del Morris y pensó en la inquietante relación existente entre la cumbre de un acantilado y un coche abandonado con una puerta abierta. Cuando advirtió la dirección que empezaban a tomar sus pensamientos, estuvo a punto de volver a casa, pero la curiosidad se impuso. Avanzó hasta colocarse al lado del Nissan.
– Buenos días -dijo jovialmente por la ventanilla abierta-. ¿Necesitan ayuda?
Formuló la pregunta por si alguien estaba dormitando en el asiento trasero. Observó que la guantera colgaba abierta, y que su contenido estaba esparcido por el suelo.
Extrajo una rápida conclusión: alguien había buscado algo. Bajó del Morris y metió la cabeza dentro del Nissan para ver mejor.
El registro había sido meticuloso. Los asientos delanteros estaban acuchillados, y el asiento trasero no sólo estaba destripado, sino echado hacia adelante, como si hubiesen buscado algo escondido detrás. Daba la impresión de que habían arrancado los paneles laterales de las puertas, para luego volver a encajarlos de cualquier manera. La consola entre los asientos estaba abierta, y el forro del techo colgaba destrozado.
Ian alteró su anterior deducción con celeridad. Drogas, pensó. Los puertos de Parkeston y Harwich no se encontraban muy lejos. Cada día llegaban docenas de camiones, coches y enormes contenedores a bordo de los transbordadores. Procedían de Suecia, Holanda y Alemania, y el astuto contrabandista que lograra burlar a los aduaneros tendría la sensatez de dirigirse a un lugar aislado, como el Nez, antes de recuperar su cargamento. El coche estaba abandonado, concluyó Ian, después de haber servido a su propósito. Daría su paseo, y después telefonearía a la policía.
Su perspicacia le procuró una satisfacción infantil. Divertido por su primera reacción al ver el coche, sacó las botas del maletero del Morris y se las embutió. Lanzó una risita al pensar en el alma desesperada que intentara poner fin a sus cuitas en aquel lugar concreto. Todo el mundo sabía que el borde del acantilado del Nez era muy frágil. Un suicida en potencia que deseara sumirse en la nada tenía muchos números para acabar resbalando por la tierra quebradiza, la grava y el lodo hasta caer a la playa, mientras la ladera del acantilado se desmoronaba bajo su peso como un montón de polvo. Podría romperse una pierna, sin duda, pero ¿terminar con su vida? Difícil. Nadie iba a morir en el Nez.
Ian bajó la tapa del maletero del Morris. Cerró con llave la puerta y palmeó el techo del vehículo.
– Buen trasto -dijo.
El hecho de que el motor aún se encendiera por la mañana era un milagro que la naturaleza supersticiosa de Ian le impulsaba a alentar.
Recogió cinco papeles caídos en el suelo al lado del Nissan y los depositó en el interior de la guantera, de donde sin duda habían salido. Cerró la puerta y pensó: No hay que ser desaliñado. Se acercó a los empinados escalones de hormigón que descendían hasta la playa.
Se detuvo antes de bajar. Incluso a esa hora, el cielo era una cúpula de un azul rutilante, libre de nubes, y la calma del verano reinaba sobre la superficie del mar del Norte. Un banco de niebla se extendía como un rollo de algodón en rama hacia el horizonte, y servía de telón de fondo para un barco pesquero (a unos dos kilómetros de la costa), el cual resoplaba en dirección a Clacton. Estaba rodeado por una bandada de gaviotas, al igual que los mosquitos rodean la fruta. Ian vio que otras gaviotas volaban a lo largo de la orilla y a la altura de los acantilados. Venían en su dirección desde el norte, desde Harwich, cuyas grúas podía vislumbrar incluso desde aquella distancia, al otro lado de la bahía de Pennyhole.
Pensó en las aves como en un comité de bienvenida, hasta tal punto parecía él su objetivo. De hecho, se acercaban con tal determinación que se descubrió dando algo más que una pasajera consideración al relato de Du Maurier, a la película de Hitchcock y al tormento avícola de Tippi Hedren. Ya estaba pensando en iniciar una veloz retirada (o al menos hacer algo para proteger su cabeza), cuando las aves, como un todo homogéneo, describieron un arco y se lanzaron hacia una estructura que se alzaba en la playa. Se trataba de un nido de ametralladoras, una casamata de hormigón construida durante la Segunda Guerra Mundial y desde la cual tropas inglesas habían esperado defender el país de la invasión nazi. Originalmente la estructura se hallaba en lo alto del Nez, pero como el tiempo y el mar habían ido desmenuzando la ladera del acantilado, ahora descansaba sobre la arena.
Ian vio que otras gaviotas ya estaban bailando con sus patas palmeadas sobre el tejado de la casamata. Más aves entraban y salían por una abertura hexagonal practicada en el mismo tejado, donde tantos años antes se había instalado una ametralladora. Graznaban y cotorreaban como si estuvieran hablando, y su mensaje parecía pasar de manera telepática a las aves que había mar adentro, pues abandonaron al barco de pesca y se dirigieron hacia tierra.
Aquello recordó a Ian una escena que había presenciado de niño en una playa cerca de Dover. Un perro grande y ladrador había sido atraído hacia el mar por una bandada de aves similares. El animal jugaba a perseguirlas, pero ellas se lo habían tomado muy en serio, y se internaron en el mar sin parar de describir círculos, hasta que el pobre perro se encontró a medio kilómetro de la orilla. Ni gritos ni imprecaciones habían conseguido que regresara, y nadie había logrado controlar a las aves. Si no hubiera visto a las gaviotas jugueteando con las menguantes fuerzas del perro (volando en círculos sobre su cabeza, justo fuera de su alcance, graznando, acercándose para luego alejarse en un abrir y cerrar de ojos), Ian nunca hubiera considerado razonable suponer que las aves eran criaturas provistas de intenciones asesinas. Pero aquel día lo vio, y lo creía desde entonces. Siempre procuraba mantenerse a una prudente distancia de ellas.
Pensó en aquel desdichado perro. Era evidente que las gaviotas estaban jugando con algo, y fuera lo que fuera estaba dentro de la casamata. Era preciso hacer algo.
Ian bajó los peldaños. «¡Fuera de ahí!», gritó, al tiempo que agitaba los brazos, pero no logró ahuyentar a las gaviotas que daban saltitos sobre el techo de hormigón manchado de guano y agitaban las alas de forma ominosa. Él no iba a rendirse tan fácilmente. Aquellas lejanas gaviotas de Dover habían acabado con su perseguidor canino, pero las gaviotas de Balford no iban a acabar con Ian Armstrong.
Corrió en su dirección. La fortificación se encontraba a unos veinticinco metros del pie de la escalinata, y adquirió una buena velocidad en aquella distancia. Se abalanzó sobre las aves entre chillidos y sin dejar de mover los brazos, y tuvo la satisfacción de ver que sus esfuerzos daban fruto. Las gaviotas remontaron el vuelo y lo dejaron solo con la casamata y lo que estuvieran investigando en su interior.
La entrada era un hueco que distaba menos de un metro de la arena, la altura perfecta para que una foca pequeña se colara en busca de refugio. Y una foca era lo que Ian esperaba descubrir cuando se metió en el corto túnel y emergió a la oscuridad del interior.
Se irguió con cautela. Su cabeza rozó el techo húmedo. Un penetrante olor a algas y crustáceos muertos parecía elevarse del suelo y desprenderse de las paredes, embellecidas con multitud de pintadas, que a primera vista parecían todas de tema sexual.
Se filtraba luz por las aspilleras, lo cual le permitió observar que la construcción (jamás la había explorado hasta aquel momento, pese a sus numerosos desplazamientos hasta el Nez) consistía en dos estructuras concéntricas. Era como un donut, y una abertura en su pared interna permitía el acceso a su centro. Esto era lo que había atraído las gaviotas, y al no encontrar nada de enjundia en el suelo sembrado de basura, Ian avanzó hacia la abertura, mientras gritaba «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», sin caer en la cuenta de que un animal, herido o sano, no iba a contestarle.
El aire era sofocante. Fuera, los chillidos de los pájaros continuaban resonando. Cuando llegó a la abertura, oyó batir las alas y el sonido apresurado de patas palmeadas, seguramente de gaviotas intrépidas que volvían a descender. Esto no os va a servir de nada, pensó, inflexible. Al fin y al cabo era un ser humano, amo del planeta y rey de todo cuanto inspeccionaba. Era impensable que una bandada de aves alborotadoras esperaran dominarle.
– ¡Eh! ¡Fuera de ahí! ¡Largaos! ¡Largaos! -gritó, e irrumpió en el espacio abierto del centro de la casamata. Las aves se precipitaron hacia el cielo. Ian siguió su vuelo con la mirada-. Eso está mejor -dijo, y se subió las mangas de la chaqueta para investigar el objeto de deseo de las gaviotas.
No era una foca y tampoco era deseable. Lo comprendió en el mismo momento que su estómago se revolvía y sus esfínteres flaqueaban: un joven de cabello ralo estaba sentado con la espalda apoyada contra el antiguo emplazamiento de la ametralladora. Las dos gaviotas que continuaban picoteando sus ojos demostraban que estaba muerto.
Ian Armstrong avanzó un paso hacia el cuerpo, con la sensación de que el suyo se había convertido en hielo. Cuando pudo respirar de nuevo y dar crédito a sus ojos, sólo pronunció cuatro palabras:
– Bien, loado sea Dios.
Capítulo 1
Quien dijo que abril es el mes más cruel nunca estuvo en Londres durante una ola de calor veraniega. Junio era el mes más cruel, con su cielo teñido de un marrón de diseño a causa de la contaminación, los edificios (además de las cavidades nasales) pintados de un negro tóxico gracias a los camiones diesel, y las hojas de los árboles ataviadas a la última moda en lo concerniente a polvo y mugre. De hecho, era un verdadero infierno. Ésta era la nada sentimental evaluación que Barbara Havers estaba llevando a cabo sobre la capital de su país mientras la atravesaba un domingo por la tarde, camino de casa en su traqueteante Mini.
Estaba algo colocada, pero le resultaba agradable. No lo suficiente para constituir un peligro para ella o los demás, pero sí lo suficiente para pasar revista a los acontecimientos del día en el plácido resplandor crepuscular producido por champán francés del caro.
Volvía a casa después de una boda. No había sido el acontecimiento social de la década, como ella suponía que sería la boda de un conde con su amada de toda la vida. Antes al contrario, se había reducido a una sencilla ceremonia en una pequeña iglesia cercana a la casa de Beigravia del conde. Y en lugar de aristócratas vestidos de punta en blanco, los invitados habían sido los amigos más íntimos del conde, junto con unos pocos compañeros de Scotland Yard. Barbara Havers se incluía en este grupo. A veces prefería pensar que constaba en la nómina de los primeros.
Tras arduas reflexiones, Barbara pensó que tendría que haber esperado del inspector Thomas Lynley el tipo de boda discreta que lady Helen Clyde y él habían preferido. Él había intentado dejar de lado su faceta de lord Asherton desde que Barbara le conocía, y lo último que habría deseado a modo de esponsales hubiese sido una ceremonia ostentosa y abarrotada de aristócratas ricachos. En cambio, dieciséis invitados profundamente antiaristócratas se habían congregado para presenciar los esponsales de Lynley y Helen, tras lo cual todos habían recalado en La Tante Claire de Chelsea, donde se habían zampado una variedad de canapés, champán, una comida tardía y más champán.
Una vez celebrados los brindis, y la pareja partida en dirección a una luna de miel cuyo destino se negaron a revelar entre carcajadas, los invitados se dispersaron. Barbara se quedó un rato en la acera calcinada por el sol de Royal Hospital Road e intercambió unas palabras con los demás invitados, entre los cuales se encontraba el padrino de Lynley, un especialista forense llamado Simón St. James. En el mejor estilo inglés, primero hablaron del tiempo. Según el grado de tolerancia del interlocutor hacia el calor, la humedad, el smog, los gases de escape, el polvo y el fulgor deslumbrante, la atmósfera fue definida como maravillosa, horrible, bendita, espantosa, deliciosa, agradable, insufrible, celestial o infernal. Se declaró hermosa a la novia. El novio era apuesto. La comida era exquisita. Después se produjo un silencio general, que el grupo aprovechó para decidir entre dos alternativas: seguir hablando de banalidades o despedirse.
El grupo se dividió. Barbara se quedó con St. James y su mujer Deborah. Los dos se estaban licuando bajo el implacable sol. Él se secó la frente con un pañuelo y ella se abanicó afanosamente con un antiguo programa de teatro que había desenterrado de su enorme bolso de paja.
– ¿Quieres venir con nosotros a casa, Barbara? -preguntó-. Vamos a sentarnos en el jardín durante el resto del día, y pienso pedir a papá que nos duche con la manguera.
– Eso sería fantástico -dijo Barbara. Se secó la piel en el punto donde el sudor había humedecido el cuello de su blusa.
– Estupendo.
– Pero no puedo. La verdad, estoy hecha polvo.
– Muy comprensible -dijo St. James-. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
– Qué estúpida soy -se apresuró a añadir Deborah-. Lo siento, Barbara. Me había olvidado por completo.
Barbara lo puso en duda. Los vendajes que cubrían su nariz y los morados de su cara, por no mencionar el diente delantero roto, imposibilitaban que alguien pasara por alto el hecho de que había estado unos días en el hospital. Deborah era demasiado educada para reparar en ello.
– Dos semanas -contestó Barbara.
– ¿Cómo va el pulmón?
– Funciona.
– ¿Y las costillas?
– Sólo duelen cuando me río.
St. James sonrió.
– ¿Vas a tomarte un permiso?
– Órdenes son órdenes. No puedo volver hasta que el médico me dé el alta.
– Lo siento mucho -dijo él-. Fue un caso de mala suerte.
– Sí, ya.
Barbara se encogió de hombros. Había resultado herida en el cumplimiento del deber, la primera vez que asumía la responsabilidad de una parte de la investigación. No quería hablar de ello. Su orgullo había recibido un golpe tan grave como su cuerpo.
– ¿Qué vas a hacer? -preguntó St. James.
– Huir del calor -le aconsejó Deborah-. Vete a las Highlands. Vete a los lagos. Vete a la playa. Ojalá pudiera hacerlo yo.
Barbara caviló las sugerencias de Deborah mientras subía por Sloane Street. La orden final del inspector Lynley al concluir la investigación había sido que se tomara unas vacaciones, y había repetido dicha orden en la breve conversación que habían mantenido después de la ceremonia.
– Lo he dicho en serio, sargento Havers -le recordó-. Se merece un descanso, y quiero que se lo tome. ¿Me he expresado con suficiente claridad?
– Sin lugar a dudas, inspector.
Pero lo que no estaba claro era qué iba a hacer durante su forzado permiso. Un período lejos de su trabajo confundía a una mujer que mantenía a raya su vida privada, su psique herida y sus sentimientos con el fin de no disponer de tiempo para atenderlos. En el pasado había utilizado sus vacaciones del Yard para cuidar de la precaria salud de su padre. Después de su muerte había empleado las horas libres en hacer frente a la enfermedad mental de su madre, la renovación y venta del hogar familiar, y el traslado a su vivienda actual. Ahora no quería tener tiempo libre. La sola sugerencia de un período libre de minutos que se convirtieran en horas, luego en días y después en semanas… Sólo de pensarlo, sus palmas se cubrieron de sudor. El dolor se propagó a sus codos. Cada fibra de su cuerpo menudo y regordete empezó a chillar «Ataque de angustia».
Mientras se abría paso entre el tráfico y parpadeaba para defenderse de las partículas de hollín que habían entrado por la ventanilla, arrastradas por el aire bochornoso, se sintió como una mujer al borde del abismo. Un abismo sin límites. El letrero que lo anunciaba contenía las temibles palabras «tiempo libre». ¿Qué iba a hacer? ¿Adonde iría? ¿Cómo llenaría las horas interminables? ¿Leería novelas románticas? ¿Lavaría las tres únicas ventanas de su casa? ¿Aprendería a planchar, a hornear, a coser? ¿No sería mejor licuarse bajo el sol? Ese jodido calor, ese abyecto calor, ese atosigante, insufrible abominable calor, ese…
Cálmate, se dijo. Estás condenada a unas vacaciones, no a un aislamiento carcelario.
Al llegar a lo alto de Sloane Street, esperó con paciencia para doblar hacia Knightsbridge. Había escuchado los telediarios día tras día en la habitación del hospital, y por eso sabía que el tiempo excepcional había atraído hacia Londres una cantidad de turistas superior a la normal. Pero aquí los veía. Hordas de paseantes armados con botellas de agua mineral se abrían paso por las aceras. Más hordas surgían de la estación de metro de Knightsbridge y hormigueaban en todas direcciones. Y cinco minutos después, cuando Barbara consiguió subir por Park Lane, vio más turistas, junto con masas de compatriotas que desnudaban sus cuerpos blancuzcos a Apolo sobre los parterres sedientos de Hyde Park. Autobuses descubiertos avanzaban a paso de tortuga bajo el sol abrasador, cargados de pasajeros que escuchaban fascinados las explicaciones de los guías, que hablaban por micrófonos. Y los autocares turísticos escupían alemanes, coreanos, japoneses y norteamericanos ante las puertas de todos los hoteles que veía.
Todos respirando el mismo aire, pensó. El mismo aire tórrido, malsano e irrespirable. Tal vez necesitaba unas vacaciones, al fin y al cabo.
Rodeó la enloquecida congestión de Oxford Street y giró por Edgware Road. Las masas de turistas dieron paso a masas de inmigrantes: mujeres de tez oscura vestidas con saris, chadors e hijabs. Hombres de tez oscura con toda clase de indumentarias, desde tejanos a túnicas. Mientras avanzaba lentamente entre el tráfico, Barbara contemplaba a aquellos extranjeros que entraban y salían con decisión de las tiendas. Reflexionó sobre los cambios acaecidos en Londres durante sus treinta y tres años. Sin duda la comida había experimentado una mejora sustancial, pero como miembro de la policía sabía que aquella sociedad políglota había engendrado todo un abanico de problemas políglotas.
Se desvió para esquivar al gentío que se agolpaba en los alrededores de Camden Lock. Diez minutos más, y al fin ascendía por Eton Villas, donde rogó al ángel de la guarda de los transportes que le encontrara un hueco para aparcar cerca de su cuchitril particular.
El ángel ofreció un compromiso: un hueco en la esquina, a unos cincuenta metros de distancia. Barbara, tras unas cuantas maniobras creativas, consiguió embutir el Mini en un espacio sólo apto para una moto. Volvió caminando cansinamente sobre sus pasos y abrió la cancela que daba acceso a la casa amarilla eduardiana tras la cual se alzaba su casita.
Durante la larga travesía de la ciudad, el agradable calorcillo del champán se había metamorfoseado, como suele suceder con todos los calorcillos agradables debidos al alcohol: se estaba muriendo de sed. Clavó la vista en el sendero que discurría justo al lado de la casa y conducía al jardín posterior. Al fondo, su casita tenía un aspecto fresco y tentador, a la sombra de una acacia blanca.
El aspecto mentía, como de costumbre. Cuando Barbara abrió la puerta y entró, el calor la engulló. Las tres ventanas estaban abiertas, con la esperanza de alentar las corrientes de aire, pero no soplaba la menor brisa, de manera que el pesado aire invadió sus pulmones con un ardor implacable.
– Puta mierda -murmuró Barbara.
Arrojó el bolso sobre la mesa y se encaminó a la nevera. Un litro de Volvic semejaba una torre de apartamentos entre sus compañeros: los cartones y cajas de comidas para llevar y precocinadas. Barbara agarró la botella y se la llevó hasta el fregadero. Se echó cinco tragos al coleto, después se agachó y vertió la mitad de lo que quedaba sobre su cuello y cabello. La brusca caricia del agua fría provocó que sus ojos parpadearan. Era el paraíso perfecto.
– Joder -dijo-. He descubierto a Dios.
– ¿Te estás duchando? -preguntó una voz infantil detrás de ella-. ¿Quieres que vuelva más tarde?
Barbara se volvió hacia la puerta. La había dejado abierta, pero no esperaba que eso fuera interpretado como una invitación para visitantes de paso. En realidad no había visto a ningún vecino desde que le habían dado el alta en el hospital de Wiltshire, donde había pasado más de una semana. Para evitar encuentros casuales, había limitado sus idas y venidas a las horas en que los habitantes del edificio principal estaban ausentes.
Pero allí estaba uno de ellos, y cuando la niña avanzó un pasito vacilante, sus acuosos ojos se agrandaron de sorpresa.
– ¿Qué te has hecho en la cara, Barbara? ¿Has tenido un accidente de coche? Tiene mal aspecto.
– Gracias, Hadiyyah.
– ¿Te duele? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Estaba muy preocupada. Te he telefoneado dos veces. Te he llamado hoy. Mira, tu contestador automático parpadea. ¿Quieres que lo conecte? Sé hacerlo. Tú me enseñaste, ¿recuerdas?
Hadiyyah cruzó alegremente la sala y se dejó caer sobre la cama de Barbara. El contestador automático descansaba sobre un estante, junto al diminuto hogar. Pulsó con seguridad uno de los botones y dedicó una sonrisa resplandeciente a Barbara cuando sonó su voz.
«Hola -decía su mensaje-. Soy Khalidah Hadiyyah. Tu vecina. La de delante de tu casa. El piso de la planta baja.»
– Papá siempre dice que he de identificarme cuando llamo a alguien -explicó Hadiyyah-. Dice que es una cuestión de educación.
– Es una buena costumbre -admitió Barbara-. Reduce la confusión al otro extremo de la línea.
Cogió un paño de cocina que colgaba de un gancho y se secó el pelo y la nuca.
«Hace un calor horroroso, ¿verdad? -continuó el mensaje-. ¿Dónde estás? Te llamo para preguntarte si quieres ir a tomar un helado. He ahorrado lo suficiente para comprar dos, y papá dice que puedo invitar a quien quiera, así que te invito a ti. Llámame pronto, pero no tengas miedo. No invitaré a nadie más. Adiós.»
Al cabo de un momento, después del pitido y el anuncio de la hora, otro mensaje de la misma voz:
«Hola. Soy Khalidah Hadiyyah. Tu vecina. La de delante de tu casa. El piso de la planta baja. Aún tengo ganas de ir a tomar un helado. ¿Y tú? Llámame, por favor. Si puedes, quiero decir. Yo invito. Invito porque he ahorrado.»
– ¿Habrías sabido quién era? -preguntó la niña-. ¿Di suficientes explicaciones para que supieras quién era? No sabía muy bien qué decir, pero me pareció suficiente.
– Lo has hecho muy bien -dijo Barbara-. Me ha gustado lo del piso de la planta baja. Me va bien saber dónde puedo encontrar tu dinero cuando lo necesite para comprar cigarrillos.
Hadiyyah lanzó una risita.
– ¡Tú no harías eso, Barbara Havers!
– No me pongas a prueba, mocosa -repuso Barbara.
Fue a la mesa y buscó el paquete de Players que guardaba en el bolso. Encendió un cigarrillo y dio un respingo cuando sintió una punzada en el pulmón.
– Eso es malo para ti -comentó Hadiyyah.
– Ya me lo habías dicho antes.
Barbara dejó el cigarrillo en el borde de un cenicero, en el que había ocho colillas apagadas.
– Si no te importa, Hadiyyah, he de desembarazarme de esta parafernalia. Estoy que ardo.
La niña no pareció captar la indirecta y se limitó a asentir.
– Tienes calor. Se te ha puesto la cara colorada. -Se retorció sobre la cama para ponerse más cómoda.
– Bueno, estamos entre chicas, ¿no? -suspiró Barbara.
Se acercó al armario, se quitó el vestido por la cabeza y exhibió su pecho vendado.
– ¿Has tenido un accidente?
– Sí, más o menos.
– ¿Te has roto algo? ¿Por eso vas vendada?
– La nariz y tres costillas.
– Debe de doler muchísimo. ¿Aún te duele? ¿Quieres que te ayude a cambiarte la ropa?
– Gracias. Me las arreglaré.
Barbara envió de una patada sus escarpines al interior del armario y se quitó las medias. Debajo de un impermeable negro de plástico encontró unos pantalones morunos púrpura. Se los embutió y completó su indumentaria con una arrugada camiseta rosa. Delante llevaba la leyenda «Cock Robin se lo merecía». Ataviada de tal guisa, se volvió hacia la pequeña, que estaba hojeando las páginas de una novela que había en la mesa contigua a la cama. La noche anterior, Barbara había llegado a la parte en que el salvaje lascivo del título había superado los límites de la resistencia humana al ver las firmes, jóvenes y convenientemente desnudas nalgas de la heroína, cuando entraba en el río para darse un baño. Barbara opinaba que Khalidah Hadiyyah no necesitaba averiguar lo que sucedía a continuación. Dio unos pasos y se apoderó del libro.
– ¿Qué es un miembro tumescente? -preguntó Hadiyyah con ceño.
– Pregúntaselo a tu padre. No. Pensándolo bien, mejor que no lo hagas. -No se imaginaba al solemne padre de Hadiyyah respondiendo a semejante pregunta con el mismo aplomo que ella era capaz de reunir-. Es el tamborilero oficial de una sociedad secreta -explicó-. Él es el miembro tumescente. Los demás miembros cantan.
Hadiyyah asintió con aire pensativo.
– Pero aquí pone que ella le tocó su…
– ¿Vamos a tomar ese helado? -se apresuró a replicar Barbara-. ¿Puedo aceptar la invitación ahora mismo? Me apetece uno de fresa. ¿Y a ti?
– Por eso he venido a verte. -La niña bajó de la cama y enlazó las manos a su espalda-. He de aplazar la invitación, pero no de forma indefinida -explicó-. Sólo de momento.
– Oh.
Barbara se preguntó por qué experimentaba decepción. Era absurdo, porque la perspectiva de ir a tomar un helado en compañía de una niña de ocho años no era un acontecimiento merecedor de figurar con letras de oro en su agenda.
– Papá y yo nos vamos. Sólo por unos días. Nos vamos ahora mismo, pero como había telefoneado para invitarte a un helado, pensé que debía avisarte sobre el retraso. Por si tú me llamabas. Para eso he venido.
– Claro, claro.
Barbara recuperó su cigarrillo y se sentó en una de las dos sillas a juego con la mesa. Aún no había abierto el correo del día anterior, que permanecía sobre un ejemplar atrasado del Daily Mail; encima del montón había un sobre con la inscripción «¿Buscas el amor?». Como todo el mundo, pensó con sarcasmo, y se puso el cigarrillo entre los labios.
– No te importa, ¿verdad? -preguntó Hadiyyah, angustiada-. Papá me dio permiso para venir a decírtelo. No quería que pensaras que te había dejado plantada. Eso sería horrible, ¿verdad?
Una fina arruga apareció entre las gruesas cejas negras de Hadiyyah. Barbara observó que el peso de la preocupación se posaba sobre sus pequeños hombros, y pensó en cómo la vida moldea a las personas hasta convertirlas en lo que son. Ninguna niña de ocho años, con el pelo todavía recogido en trenzas, debería preocuparse tanto por los demás.
– Claro que no me importa -dijo Barbara-, pero no pienso perdonarte la invitación. Cuando está en juego un helado de fresa, jamás dejo abandonada a una amiga.
El rostro de Hadiyyah se iluminó. Dio un pequeño brinco.
– Iremos cuando papá y yo volvamos. Sólo estaremos fuera unos días. Muy pocos. Papá y yo. Juntos. ¿Ya te lo he dicho?
– Sí.
– No lo sabía cuando te telefoneé. Resulta que papá recibió una llamada telefónica y dijo «¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo ha pasado?», y enseguida dijo que nos íbamos a la playa. Imagínate. -Enlazó las manos sobre su pecho huesudo-. Nunca he visto el mar. ¿Y tú?
¿El mar?, pensó Barbara. Oh, sí, ya lo creo. Cabañas de playa enmohecidas, loción bronceadora. Bañadores mojados que le escocían en la entrepierna. Había pasado todos los veranos de su infancia en la playa, con la intención de broncearse, y sólo había conseguido que se le cayera la piel a tiras, aparte de un montón de pecas.
– Hace tiempo que no voy -contestó Barbara.
Hadiyyah se precipitó hacia ella.
– ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Por qué no vienes? ¡Sería muy divertido!
– No creo que…
– Ya lo creo que sí. Haríamos castillos en la arena y nos bañaríamos. Jugaríamos a «tú la llevas». Correríamos por la playa. Si consiguiésemos una cometa, hasta podríamos…
– Hadiyyah, ¿ya has conseguido decir lo que querías?
La niña enmudeció al instante y se volvió hacia la puerta. Su padre estaba en el umbral y la observaba con seriedad.
– Dijiste que sólo necesitarías un minuto -siguió el hombre-. Y hay un momento en que una breve visita a una amiga se convierte en un abuso de su hospitalidad.
– No me está molestando -dijo Barbara.
Taymullah Azhar pareció verla, más que reparar en su presencia, por primera vez. Enderezó los hombros, el único indicio de su sorpresa.
– ¿Qué te ha pasado, Barbara? -preguntó en voz baja-. ¿Has tenido un accidente?
– Barbara se ha roto la nariz -informó Hadiyyah, y se acercó a su padre. El brazo de él la rodeó por el hombro-. Y tres costillas. Está toda vendada, papá. Le dije que debería venir con nosotros a la playa. Le sentaría bien, ¿no crees?
El rostro de Azhar se ensombreció ante aquella sugerencia.
– Una invitación muy amable, Hadiyyah -se apresuró a decir Barbara-, pero mis días de ir a la playa están completamente kaput. ¿Un viaje repentino? -preguntó al padre.
– Recibió una llamada telefónica… -empezó la niña.
– Hadiyyah -interrumpió Azhar-, ¿ya te has despedido de tu amiga?
– Le dije que no sabíamos lo del viaje hasta que entraste y dijiste…
Barbara vio que la mano de Azhar apretaba el hombro de su hija.
– Has dejado la maleta abierta sobre tu cama -dijo-. Ve a ponerla en el coche ahora mismo.
Hadiyyah bajó la cabeza, obediente.
– Adiós, Barbara -dijo, y salió por la puerta. Su padre dedicó una leve reverencia a Barbara e hizo ademán de seguirla.
– Azhar -dijo ella. El hombre se volvió-. ¿Quieres un cigarrillo antes de irte? -Extendió el paquete y le miró a los ojos-. ¿Uno para el camino?
Vio que Azhar sopesaba los pros y los contras de quedarse unos minutos más. No habría intentado retenerle de no haber parecido tan ansioso por impedir que su hija hablara del viaje. De pronto, la curiosidad de Barbara se despertó. Como él no contestó, decidió que valía la pena sondear.
– ¿Alguna noticia de Canadá? -preguntó a modo de coacción, pero se detestó en cuanto lo dijo.
La madre de Hadiyyah había estado de vacaciones en Ontario durante las ocho semanas transcurridas desde que Barbara había conocido a padre e hija. Cada día, Hadiyyah había examinado el correo en busca de cartas o postales, además de un regalo de cumpleaños, que nunca llegaban.
– Lo siento -se disculpó Barbara-. No debí haberlo preguntado.
La cara de Azhar seguía como de costumbre: la más indescifrable que Barbara había visto jamás en un hombre. Tampoco le importaba dejar que el silencio se prolongara entre los dos. Barbara lo soportó hasta que no pudo más.
– Lo siento, Azhar. Me he pasado. Siempre me paso. Soy una especialista en pasarme. Toma un cigarrillo. La playa seguirá en su sitio si te vas cinco minutos más tarde de lo que habías planeado.
Azhar cedió, pero poco a poco. Seguía en guardia cuando cogió el paquete y sacó un cigarrillo. Mientras lo encendía, Barbara utilizó su pie descalzo para apartar la otra silla de la mesa. El hombre no se sentó.
– ¿Problemas? -preguntó.
– ¿Por qué lo dices?
– Una llamada telefónica, un repentino cambio de planes. En mi profesión eso sólo significa una cosa: sea cual sea la noticia, no es buena.
– En tu profesión -subrayó Azhar.
– ¿Y en la tuya?
El hombre se llevó el cigarrillo a la boca y dijo:
– Un pequeño problema familiar.
– ¿Familiar?
Nunca había hablado de una familia, y tampoco de nada personal. Era el ser más reservado que Barbara había conocido fuera del mundo del delito.
– No sabía que tuvieras familia en el país, Azhar.
– Tengo bastante familia en este país.
– Pero en el cumpleaños de Hadiyyah, nadie…
– Hadiyyah y yo no vemos a mi familia.
– Ah. Ya entiendo -mintió. ¿Salía corriendo hacia la playa por un pequeño problema relacionado con una familia numerosa a la que nunca veía?-. Bien. ¿Cuánto tiempo piensas estar fuera? ¿Puedo hacer algo por vosotros, como regar las plantas o recoger el correo?
Azhar meditó sobre el ofrecimiento bastante más de lo que cabía esperar.
– No -dijo por fin-. Creo que no. Se trata de un trastorno sin importancia que ha afectado a mis parientes. Un primo me telefoneó para expresar sus preocupaciones, y voy para ofrecerles mi apoyo y experiencia en estos temas. Es una cuestión de pocos días. Las… -Sonrió. Cuando la utilizaba, tenía una sonrisa muy atractiva, y los dientes de una blancura perfecta destellaban contra su piel oscura-. Las plantas y el correo pueden esperar, diría yo.
– ¿En qué dirección vais?
– Al este.
– ¿Essex? -Él asintió-. Qué suerte poder huir de este calor. Estoy pensando en pasar los próximos siete días con mi trasero firmemente plantado en el viejo mar del Norte.
– Temo que Hadiyyah y yo veremos muy poca agua en este viaje -se limitó a decir Azhar.
– Eso no es lo que piensa ella. Se llevará una decepción.
– Ha de aprender a vivir con la decepción, Barbara.
– ¿De veras? Me parece un poco joven para empezar a recibir lecciones sobre lo amarga que es la vida, ¿no te parece?
Azhar se acercó a la mesa y dejó el cigarrillo en el cenicero. Llevaba una camisa de algodón de manga corta, y cuando se inclinó, Barbara percibió el limpio aroma de su ropa y vio el fino vello negro de su brazo. Al igual que su hija, era de osamenta delicada, pero de tez más oscura.
– Por desgracia, no podemos dictar la edad en que aprendemos lo mucho que la vida va a negarnos.
– ¿Eso te hizo a ti la vida?
– Gracias por el cigarrillo -dijo el hombre.
Se marchó antes de que Barbara pudiera dirigirle otra pulla. Y cuando se marchó, ella se preguntó por qué cono sentía la necesidad de dirigirle pullas. Se dijo que era por el bien de Hadiyyah. Alguien tenía que defender los intereses de la chiquilla. Pero la verdad era que la impenetrable reserva de Azhar la espoleaba y acicateaba su curiosidad. Maldición, ¿quién era ese hombre? ¿A qué venía tanta solemnidad? ¿Cómo lograba mantener a raya al mundo?
Suspiró. No obtendría las respuestas si continuaba ante aquella mesa, con un cigarrillo colgando de la boca. Olvídalo, pensó. Hacía demasiado calor para pensar en nada, y menos para encontrar explicaciones racionales del comportamiento humano. Que le den por el culo a los seres humanos, decidió. Con este calor, que le den por el culo a todo el mundo. Cogió el montoncito de sobres que había encima de la mesa.
«¿Buscas el amor?» La miró de reojo. La pregunta estaba impresa sobre un corazón. Barbara deslizó el dedo índice bajo la solapa y extrajo un cuestionario de una sola página. «¿Cansada de citas a ciegas? -preguntaba en la parte superior-. ¿Quieres probar si es más fácil encontrar a la persona adecuada por ordenador que fiándose de la suerte?» Y a continuación venían las preguntas, acerca de su edad, sus intereses, su ocupación, su sueldo y nivel cultural. Barbara pensó en llenar el cuestionario para divertirse, pero después de analizar sus intereses y llegar a la conclusión de que no valía la pena mencionar ninguno (¿a quién le gustaría que un ordenador le emparejara con una mujer que leía El salvaje lascivo para conciliar el sueño?), arrugó la hoja y la tiró al cubo de basura de la cocina. Dedicó su atención al resto del correo: una factura de teléfono, publicidad de un seguro de enfermedad privado y una oferta de una semana de lujo para dos, a bordo de un crucero descrito como un paraíso flotante de bienestar y sensualidad.
Le iría bien un crucero, pensó. Le iría bien una semana de bienestar lujoso, con o sin sensualidad. No obstante, un vistazo al folleto reveló jóvenes criaturas esbeltas y bronceadas, subidas a taburetes de bar y tumbadas junto a una piscina, con las uñas pintadas y los labios dibujando mohines satinados, atendidas por hombres de pechos hirsutos. Barbara se imaginó flotando entre ellas. Se burló de la idea. Hacía años que no se ponía un traje de baño, pues había llegado a la convicción de que hay que dejar ciertas cosas para los forros de muebles, los sudarios y la imaginación.
El folleto siguió el camino del cuestionario. Barbara apagó el cigarrillo con un suspiro y paseó la vista por la casa en busca de otra actividad. No había ninguna. Se acercó a la cama, buscó el mando a distancia del televisor y decidió dedicar la tarde al zaping.
Pulsó el primer botón. Apareció la princesa real, con un aspecto menos equino que de costumbre, mientras inspeccionaba un hospital caribeño para niños disminuidos. Aburrido. Un documental sobre Nelson Mandela. Menudo pastel. Aceleró y desfiló por una película de Orson Welles, un episodio del Príncipe Valiente en dibujos animados, dos programas de entrevistas y un torneo de golf.
Entonces, una falange de policías que hacían frente a una masa de manifestantes de piel oscura atrajo su atención. Pensó que iba a darse un buen revolcón en el fango con Tennison o Morse, cuando apareció una franja roja en el borde inferior de la pantalla que anunciaba EN DIRECTO. Un reportaje impactante, pensó. Lo miró con curiosidad.
Era como si un arzobispo hubiera dedicado su atención a un reportaje sobre la catedral de Canterbury, se dijo. Al fin y al cabo, era una policía. De todos modos, mientras contemplaba las imágenes con avidez experimentó una punzada de culpabilidad (se suponía que estaba de vacaciones, ¿no?).
Fue cuando vio ESSEX impreso en la pantalla. Fue cuando se dio cuenta de que las caras de piel oscura bajo los carteles de protesta eran asiáticas. Fue cuando subió el volumen del televisor.
«… cadáver fue encontrado ayer por la mañana, por lo visto en una casamata de la playa», decía la joven locutora.
No parecía estar muy en su ambiente, porque mientras hablaba se atusaba su cabello rubio, cuidadosamente peinado, y lanzaba miradas de aprensión a la masa de gente que se arremolinaba a su espalda, como temerosa de que alteraran su peinado sin su consentimiento. Se llevó una mano a la oreja para tapar el ruido.
«¡Ahora! ¡Ahora!», gritaban los manifestantes. Sus carteles, pintados con toscas letras, pedían ¡JUSTICIA YA!, ¡ACCIÓN! y ¡TODA LA VERDAD!
«Lo que empezó como un pleno muy especial del ayuntamiento de la ciudad, convocado para hablar sobre temas de reurbanización -recitó Blondie en su micrófono-, se convirtió en lo que están viendo ahora. He conseguido ponerme en contacto con el líder de la revuelta y…»
Un fornido agente empujó a un lado a Blondie. La imagen se movió como enloquecida cuando, al parecer, el cámara perdió pie.
Sonaron voces airadas. Una botella surcó el aire. La siguió un ladrillo. La falange de policías alzó sus escudos protectores.
– Santa mierda -murmuró Barbara-. ¿Qué coño está pasando?
La locutora rubia y el cámara recobraron el equilibrio. Blondie acercó un hombre a la cámara. Era un asiático musculoso de veintitantos años, de pelo largo recogido en una coleta, y una manga arrancada de la camisa.
«¡Alejaos de él, maldita sea!», gritó hacia atrás, antes de volverse hacia la locutora.
«Estoy aquí con el señor Muhannad Malik, quien…», empezó la rubia.
«No tenemos la menor intención de aguantar evasivas, manipulaciones ni mentiras descaradas -interrumpió el hombre, hablando al micrófono-. Ha llegado la hora de que la ley trate al pueblo con igualdad. Si la policía no quiere considerar esta muerte lo que es, un crimen odioso y un asesinato descarado, haremos justicia a nuestra manera. Tenemos el poder, y tenemos los medios. -Se volvió y utilizó un megáfono para gritar a la multitud-. ¡Tenemos el poder! ¡Tenemos los medios!»
La muchedumbre rugió. Se lanzó hacia adelante. La cámara se agitó y osciló.
«Peter, hemos de retirarnos a terreno más seguro», dijo la locutora, y la imagen cambió al estudio de la emisora.
Barbara reconoció la cara seria del locutor sentado ante un escritorio de pino. Peter no-sé-qué. Siempre lo había detestado. Detestaba a todos los hombres de cabello esculpido.
«Resumamos la situación en Essex», dijo, y Barbara encendió otro cigarrillo.
El cadáver de un hombre, explicó Peter, había sido descubierto en una casamata situada en la playa de Balford-le-Nez por un excursionista madrugador. Hasta el momento, la víctima había sido identificada como Haytham Querashi, recién llegado de Karachi para contraer matrimonio con la hija de un acaudalado hombre de negocios de la localidad. La comunidad paquistaní de la ciudad, pequeña pero creciente, calificaba la muerte de crimen por motivos raciales (por tanto, nada menos que un asesinato), pero la policía aún tenía que aclarar qué tipo de investigación estaba llevando a cabo.
Paquistaní, pensó Barbara. Paquistaní. Oyó decir de nuevo a Azhar: «… un trastorno sin importancia que ha afectado a mis parientes». Sí. Exacto. Sus parientes paquistaníes. Santa mierda.
Volvió la vista hacia el televisor, donde Peter continuaba recitando hechos con voz monótona, pero no le oyó. Sólo oía el tumulto de sus pensamientos.
Contar con una comunidad paquistaní numerosa fuera de una zona metropolitana constituía tal anomalía en Inglaterra que, en el caso de que existieran dos comunidades semejantes en la costa de Essex, sería una casualidad increíble. Teniendo en cuenta las palabras de Azhar, en el sentido de que se dirigía a Essex, y que su partida había precedido a los disturbios que acababa de presenciar, y que Azhar se había marchado para intentar solucionar «un trastorno sin importancia» acaecido en el seno de su familia… Había un límite para la tolerancia de Barbara hacia las coincidencias. Taymullah Azhar iba de camino hacia Balford-le-Nez.
Había dicho que pensaba ofrecer su «experiencia en esos asuntos». Pero ¿qué experiencia? ¿Arrojar ladrillos? ¿Planificar disturbios? ¿O esperaba intervenir en una investigación de la policía local? ¿Esperaba obtener acceso al laboratorio forense? O, posibilidad más ominosa aún, ¿intentaba implicarse en el tipo de activismo comunitario que acababa de presenciar en la televisión, del tipo que invariablemente desemboca en la violencia, las detenciones y una temporada a la sombra?
– Mierda -murmuró.
¿En qué demonios estaría pensando aquel hombre, por el amor de Dios? ¿Qué cojones estaba haciendo, llevándose a una niña de ocho años muy especial?
Barbara miró hacia la puerta, en la dirección que Hadiyyah y su padre habían tomado. Pensó en la brillante sonrisa de la niña y en las trenzas que se agitaban vivamente cuando saltaba. Por fin, aplastó el cigarrillo entre los demás.
Fue al ropero y sacó su mochila del estante.
Capítulo 2
Rachel Winfield decidió cerrar la tienda diez minutos antes, y no sintió la menor punzada de culpabilidad. Su madre había marchado a las tres y media (era el día de su «lavar y marcar» semanal en Sea and Sun Unisex Hairstylist), y si bien había dejado firmes instrucciones sobre las obligaciones a cumplir, hacía más de media hora que ni un solo cliente o mirón había entrado.
Rachel tenía cosas más importantes que hacer que ver cómo el minutero del reloj de pared circunnavegaba lentamente la esfera. Después de comprobar que las vitrinas estaban cerradas con llave, cerró la puerta principal. Cambió el letrero de ABIERTO por el de CERRADO y fue al almacén. Sacó de su escondite, detrás de los cubos de basura, una caja envuelta que había procurado ocultar a los ojos de su madre. Se la puso bajo el brazo y salió a la callejuela, donde guardaba la bicicleta. Depositó con sumo cuidado la caja en la cesta. Después, llevó la bici hasta la fachada de la tienda y dedicó un momento a comprobar que la puerta estaba bien cerrada.
Se armaría un cirio si la pillaba marchándose antes. Su condenación sería eterna si, además de irse con antelación, lo hacía sin cerrar bien la tienda. El pestillo era viejo, y a veces se encallaba. La prudencia exigía una veloz comprobación. Bien, pensó Rachel, cuando la puerta no se movió. Estaba a salvo.
Aunque ya era tarde, el calor aún no había remitido. El habitual viento del mar del Norte, que convertía la ciudad de Balford-le-Nez en un lugar muy desagradable en pleno invierno, no soplaba aquella tarde. Hacía dos semanas que no soplaba. Ni siquiera suspiraba lo suficiente para agitar las banderas que colgaban flácidas a lo largo de la calle Mayor.
Rachel pedaleó con determinación en dirección sur bajo aquellos triángulos rojos y azules entrecruzados que proclamaban una alegría artificial. Se dirigía hacia la parte alta de la ciudad. No iba a casa. En ese caso, habría tomado la dirección contraria, a lo largo de la playa y dejando atrás la zona industrial, hasta llegar a las tres calles truncadas de casas adosadas donde su madre y ella vivían en una buena convivencia forzada. Lo cierto era que se dirigía a casa de su mejor, más antigua y única amiga, sobre cuya vida se había abatido recientemente la tragedia.
He de recordar que debo ser compasiva, se dijo con seriedad mientras pedaleaba. He de recordar no mencionar los Clifftop Snuggeries antes de decirles cuánto lo siento. Aunque no lo lamento tanto como debería, ¿verdad? Tengo la sensación de que una puerta se ha abierto de par en par, y quiero pasar por ella como una exhalación mientras pueda hacerlo.
Rachel se subió la falda por encima de las rodillas para pedalear con más soltura, y para impedir que la tela, fina y transparente, se enganchara en la grasienta cadena. Sabía que iría a ver a Sahlah Malik cuando se había vestido por la mañana, de forma que tal vez habría debido ponerse algo más adecuado para un largo paseo en bicicleta vespertino. Pero la longitud de la falda que había escogido realzaba sus mejores características (los tobillos), y Rachel era una joven consciente de que, como el Todopoderoso la había favorecido tan poco en la cuestión del aspecto, tenía que acentuar sus pocas facetas positivas. Por consiguiente, solía utilizar faldas y zapatos que destacaran sus tobillos, siempre con la esperanza de que las miradas ocasionales dirigidas a su figura pasaran por alto el desastre de su cara.
En sus veinte años de vida había escuchado toda clase de calificativos: fachosa, inmunda, malparida y grotesca eran los adjetivos habituales. Vaca, foca y adefesio eran los sustantivos adjuntos. En el colegio había sido blanco de bromas y burlas incesantes, y pronto había descubierto que, para la gente como ella, la vida presentaba tres claras alternativas: llorar, huir o aprender a plantar cara. Se había decantado por la tercera, y estaba decidida a seguir por la senda que le había granjeado la amistad de Sahlah Malik.
Mi mejor amiga, pensó. Para bien o para mal. Habían gozado de lo primero desde que tenían nueve años. Durante los dos últimos meses, habían conocido sólo lo segundo. Rachel estaba muy segura de ello.
Subió la pendiente de Church Road y pasó ante el cementerio de St. John, donde las flores rendían la cabeza por efecto del calor. Siguió la curva contigua a las paredes manchadas de hollín de la estación ferroviaria, e inició el ascenso de la cuesta pronunciada que conducía a los mejores barrios, con sus jardines ondulados y calles frondosas. Este distrito de la ciudad se llamaba las Avenidas, y la familia de Sahlah Malik vivía en la Segunda, un paseo de cinco minutos a pie desde el Greensward, aquella extensión de césped perfecto bajo el cual dos hileras de cabañas de playa colgaban sobre el mar.
La casa de los Malik era una de las residencias más impresionantes del barrio, con amplios parterres, jardines y una peraleda, donde Rachel y Sahlah habían compartido secretos infantiles. Era muy inglesa: con cubierta de tejas, muros de entramado de madera y cristales en forma de diamante, a la moda de otro siglo. Su desgastada puerta principal estaba remachada con tachones, sus múltiples chimeneas recordaban Hampton Court, y su garaje independiente, encajado en la parte posterior de la propiedad, parecía una fortaleza medieval. Al verla, nadie habría adivinado que tenía menos de diez años de antigüedad. Y si bien todo el mundo coincidiría en que sus habitantes se encontraban entre las personas más ricas de Balford, nadie habría adivinado que esos mismos habitantes eran de origen asiático, y venían de un país de mujahidin, mezquitas y figh.
La cara de Rachel estaba perlada de sudor cuando subió al bordillo y abrió la cancela. Exhaló un suspiro de puro placer al pasar bajo la frescura balsámica de un sauce. Se quedó allí un momento, mientras se decía que era para recobrar el aliento, pero a sabiendas de que era para planificar un poco. En sus veinte años nunca había ido a casa de alguien que hubiera perdido en fecha reciente a un ser querido y sobrellevara su aflicción como lo hacía su amiga. Debía concentrarse en lo que iba a decir, cómo decirlo, qué hacer y cómo actuar. Lo último que deseaba era meter la pata con Sahlah.
Dejó la bici apoyada contra una jardinera rebosante de geranios, sacó el paquete de la cesta y avanzó hacia la puerta principal. Buscó con prudencia la mejor forma de romper el hielo. «Lo siento muchísimo… He venido en cuanto he podido… No quería telefonearte porque me parecía tan impersonal… Esto cambia todo de una forma horrible… Sé que tú le querías…»
Sólo que lo último era una mentira, ¿verdad? Sahlah Malik nunca había querido a su futuro esposo.
Bien, eso ya no importaba. Los muertos no podían volver para exigir a los vivos que rindieran cuentas, y era absurdo hacer hincapié en la falta de sentimientos de su amiga hacia el desconocido que le habían elegido como marido. Claro, ahora ya no sería su marido. Lo cual casi invitaba a pensar… Pero no. Rachel expulsó de su mente toda especulación. Con el paquete bajo el brazo, llamó a la puerta.
Se abrió bajo el impulso de sus nudillos. Al mismo tiempo, el inconfundible sonido de música de fondo cinematográfica se elevó sobre las voces que hablaban un idioma extranjero en la sala de estar. El idioma era urdu, adivinó Rachel. Y la película sería otra adquisición por catálogo de la cuñada de Sahlah, quien sin duda estaría sentada sobre un almohadón delante del vídeo en su postura habitual: con un cuenco de agua jabonosa sobre el regazo y docenas de ajorcas de oro dentro para que se limpiaran.
Rachel no iba muy errada. Dijo en voz alta, «¿Hola? ¿Sahlah?», y caminó hasta la puerta de la sala de estar. Allí encontró a Yumn, la joven esposa del hermano de Sahlah, que no estaba cuidando de sus numerosas joyas, sino remendando uno de sus muchos dupattas. Yumn estaba cosiendo laboriosamente el dobladillo del pañuelo, y su falta de experiencia saltaba a la vista.
Emitió un gritito cuando Rachel carraspeó. Alzó las manos, y aguja, hilo y pañuelo salieron volando en tres direcciones diferentes. Por algún motivo misterioso, llevaba un dedal en cada dedo de la mano izquierda. También salieron despedidos.
– ¡Qué susto me has dado! -exclamó-. Dios mío, Rachel Winfield. Y precisamente hoy, cuando nada debería perturbarme. El ciclo femenino es algo muy delicado. ¿No te lo ha dicho nadie?
Sahlah siempre se refería a su cuñada como nacida para la RADA [1] pero educada para nada. Esto último parecía ser la verdad. La entrada de Rachel no había sido subrepticia, pero Yumn parecía ansiosa por sacarle provecho hasta el máximo, con el fin de centrar la atención en su «ciclo femenino», como ella lo llamaba, y utilizó las manos para acunarse el estómago, por si Rachel no la había entendido. Lo cual era muy improbable. Si Yumn hablaba en alguna ocasión de algo que no fuera su intención de quedar embarazada por tercera vez (al cabo de treinta y siete meses de matrimonio y antes de que su segundo hijo hubiera cumplido dieciocho meses), Rachel lo ignoraba.
– Lo siento -dijo Rachel-. No quería asustarte.
– Menos mal.
Yumn buscó con la vista sus útiles de coser. Clavó la vista en el pañuelo, y para ello utilizó su ojo bueno, el derecho, y cerró el izquierdo, cuyos erráticos vagabundeos solía ocultar mediante un dupatta que arrojaba una sombra sobre él. Como parecía concentrada en reanudar su trabajo y hacer caso omiso de Rachel indefinidamente, ésta volvió a hablar.
– Yumn, he venido a ver a Sahlah. ¿Está en casa?
Yumn se encogió de hombros.
– Siempre está en casa esa chica. Aunque siempre que la llamo, parece sorda como una tapia. Necesita una buena paliza, pero nadie se anima a dársela.
– ¿Dónde está? -preguntó Rachel.
– «Pobre criatura», piensan -continuó Yumn-. «Déjala en paz. Está muy apenada.» Apenada, imagínate. Qué idea tan divertida.
Rachel se sintió alarmada al oír aquel comentario, pero por lealtad a Sahlah se esforzó en disimularlo.
– ¿Está aquí? -preguntó haciendo acopio de paciencia-. ¿Dónde está, Yumn?
– Ha ido arriba. -Cuando Rachel se dio la vuelta, Yumn añadió-: Estará postrada de dolor, sin duda.
Lanzó una risita maliciosa.
Rachel encontró a Sahlah en el dormitorio situado en la parte delantera de la casa, el cuarto habilitado para los dos niños de Yumn. Estaba de pie ante la tabla de planchar, y se dedicaba a doblar una montaña de pañales recién secos hasta formar cuadrados perfectos. Sus sobrinos, un niño de veintisiete meses y su hermano menor, descansaban en una sola cuna, cerca de la ventana abierta. Estaban dormidos.
Rachel no había visto a su amiga desde hacía quince días. Su último intercambio de pareceres no había sido agradable, de modo que a pesar de haber ensaya-. do comentarios encaminados a romper el hielo, se sentía torpe y desmañada. Sin embargo, esta sensación no sólo era debida al malentendido que se había producido entre ellas. Ni tampoco al hecho de que, al entrar en casa de los Malik, Rachel fuera consciente de penetrar en otra cultura. Se debía a su aguda percepción (reavivada cada vez que miraba a su amiga) de las diferencias físicas existentes entre ella y Sahlah.
Sahlah era adorable. En deferencia a su religión y a los deseos de sus padres, vestía el recatado shalwarquamis, pero ni los pantalones abolsados ni la blusa que colgaba por debajo de las caderas conseguían disminuir su belleza. Tenía la piel de color nuez moscada, y los ojos de un tono parecido al coco, con pestañas largas y espesas. Llevaba el cabello oscuro recogido en una sola y gruesa trenza que le colgaba hasta la cintura, y cuando Rachel la llamó por su nombre y levantó la cabeza, rizos finos como telarañas cayeron alrededor de su cara. La única imperfección que poseía era una marca de nacimiento. Era de color fresa y en forma de fresa, y destacaba sobre su pómulo como un tatuaje. Se oscureció de forma perceptible cuando sus ojos se encontraron con los de Rachel.
Ésta se sobresaltó al ver su cara. Su amiga parecía enferma, y ella olvidó al instante todas las fórmulas que había ensayado. Guiada por un impulso, extendió el regalo que había llevado.
– Es para ti -dijo-. Es un regalo, Sahlah.
De inmediato se sintió como una imbécil.
Sahlah alisó poco a poco las arrugas de un pañal. Lo dobló una vez y alineó las esquinas con intensa concentración.
– No era mi intención -dijo Rachel-. Además, ¿qué sé yo sobre el amor? Precisamente yo. Y aún sé menos sobre el matrimonio, ¿verdad? Sobre todo, teniendo en cuenta mis circunstancias. Me refiero a que mi madre estuvo Casada diez minutos en una ocasión. Y según ella, lo hizo por amor. Ya ves.
Sahlah dobló dos veces más el pañal y lo depositó sobre la pila que crecía en el extremo de la tabla de planchar. Se acercó a la ventana y echó un vistazo a sus sobrinos. Parecía innecesario, pensó Rachel. Dormían como muertos.
Rachel se encogió ante aquella metáfora mental. Debía evitar, bajo todos los conceptos, utilizar o pensar siquiera en aquella palabra durante el tiempo que durara su visita en aquella casa.
– Lo siento, Sahlah -dijo.
– No hacía falta que trajeras un regalo -contestó Sahlah en voz baja.
– ¿Me perdonas? Di que me perdonas, por favor. No podría soportar que no me perdonaras.
– No hace falta que te disculpes por nada, Rachel.
– Eso significa que no me perdonas, ¿verdad?
Las cuentas de hueso, delicadamente talladas, de los pendientes de Sahlah. tintinearon cuando meneó la cabeza. Pero no dijo nada.
– ¿Aceptarás el regalo? -preguntó Rachel-. Cuando lo vi, pensé en ti. Ábrelo. Por favor.
Ardía en deseos de enterrar la aspereza que había teñido sus últimas conversaciones. Estaba desesperada por retirar sus palabras y acusaciones, porque deseaba recuperar la antigua relación con su amiga.
Tras un momento de reflexión, Sahlah exhaló un leve suspiro y cogió la caja. Examinó el papel de envolver antes de quitarlo, y Rachel se sintió complacida cuando observó que sonreía al ver los dibujos de garitos que hacían acrobacias con una madeja de lana. Acarició uno con la yema del dedo. Después, tiró de la cinta que ataba el paquete y deslizó el dedo bajo el celo. Una vez abierto el paquete, alzó la prenda y acarició con los dedos uno de sus hilos dorados.
Como ofrenda de paz, Rachel sabía que había escogido bien. La chaqueta sherwani era larga, de cuello alto. Respetaba tanto la cultura como la religión de Sahlah. Si la llevaba con pantalones, la cubriría por completo. Sus padres (cuya buena voluntad y comprensión eran esenciales para los planes de Rachel) darían su aprobación. Pero al mismo tiempo, la chaqueta subrayaba el valor que Rachel concedía a su amistad con Sahlah. Era de seda, entretejida con abundantes hebras doradas. Proclamaba su precio a voz en grito, y Rachel había gastado casi todos sus ahorros en la prenda, pero le daba igual si conseguía recuperar a Sahlah.
– Lo que me llamó la atención fue el color -dijo Rachel-. El siena tostado le sienta muy bien a tu piel. Póntela.
Lanzó una risita forzada cuando Sahlah vaciló, con la cabeza inclinada sobre la chaqueta y el dedo índice dando vueltas alrededor de uno de los botones. Son de cuerno auténtico, quiso decir Rachel, pero las palabras no le salieron. Estaba demasiado asustada.
– No seas tímida, Sahlah. Póntela. ¿No te gusta?
Sahlah dejó la chaqueta sobre la tabla de planchar y cruzó los brazos, con tanto cuidado como había doblado los pañales. Llevó la mano hacia uno de los adornos que colgaban de su collar, y lo sujetó como si fuera un talismán.
– Es demasiado, Rachel -dijo por fin-. No puedo aceptarlo. Lo siento.
Rachel notó que repentinas lágrimas acudían a sus ojos.
– Pero es que siempre… -dijo-. Somos amigas, ¿no?
– Sí.
– Entonces…
– No puedo corresponderte. No tengo dinero, y aunque lo tuviera…
Sahlah continuó doblando la prenda, y dejó la frase en suspenso.
Rachel terminó por ella. Conocía lo bastante a su amiga para saber lo que estaba pensando.
– Se lo darías a tus padres. No lo gastarías en mí.
– El dinero sí.
No añadió «es lo que solemos hacer». Lo había repetido con frecuencia durante sus once años de amistad, y también desde que había anunciado a Rachel su intención de casarse con un paquistaní desconocido elegido por sus padres, por lo cual era innecesario que se aferrara una vez más a la muletilla.
Antes de ir a la casa, Rachel no había considerado la posibilidad de que su visita a Sahlah intensificara el malestar que experimentaba desde las últimas semanas. Había contemplado el futuro como una especie de silogismo. El prometido de Sahlah había muerto. Sahlah estaba viva. Ergo, Sahlah podía volver a ser la mejor amiga de Rachel y la compañera más querida de su vida futura. Al parecer, no era así.
El estómago de Rachel se revolvió. Sintió que la cabeza le daba vueltas. Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había descubierto, después de todo lo que le habían confiado y había mantenido en secreto, porque las verdaderas amigas actuaban así…
– Quiero que te lo quedes. -Rachel se esforzó por encontrar el tono adecuado cuando se visitaba una casa en que la muerte había dejado ya su tarjeta-. Sólo he venido a decirte que lamento muchísimo…, bueno, tu… pérdida.
– Rachel -dijo Sahlah en voz baja-. Basta, por favor.
– Sé lo desdichada que debes sentirte. Aunque le conocías desde hacía muy poco tiempo, estoy segura de que habías llegado a quererle. Porque… -Notó que su voz se tensaba. Pronto temblaría de emoción-. Porque sé que no te casarías con alguien a quien no quisieras, Sahlah. Siempre dijiste que no lo harías. Por lo tanto, la lógica me dice que, en cuanto viste a Haytham, tu corazón voló hacia él. Y cuando él apoyó su mano sobre tu brazo, su mano húmeda y fría, supiste que era el elegido. Pasó así, ¿verdad? Por eso ahora estás tan afligida.
– Sé que te cuesta entender.
– Pero no pareces afligida. En relación a la muerte de Haytham. Me pregunto por qué. ¿Tu padre también se lo pregunta?
Estaba hablando más de la cuenta. Era como si su voz poseyera vida propia, y no podía hacer nada por controlarla.
– No sabes lo que está pasando en mi interior -afirmó en voz baja Sahlah, casi con furia-. Quieres juzgarme a tenor de tus criterios, y no puedes, porque son diferentes de los míos.
– Como yo soy diferente de ti -añadió Rachel, y las palabras le supieron amargas-. ¿No es cierto?
La voz de Sahlah se suavizó.
– Somos amigas, Rachel. Siempre lo hemos sido, y siempre lo seremos.
La afirmación hirió a Rachel más que cualquier repudio. Porque no era más que una simple afirmación. Por cierta que fuera, no entrañaba una promesa.
Rachel rebuscó en el bolsillo de la blusa y extrajo el folleto arrugado que llevaba encima desde hacía más de dos meses. Lo había mirado tan a menudo que se sabía de memoria sus fotos y el texto de propaganda acompañante sobre los Clifftop Snuggeries, pisos de dos dormitorios en tres edificios de ladrillo. Como su nombre sugería, estaban situados en el paseo del Sur, suspendidos sobre el mar. Según el modelo elegido, los pisos tenían balcones o terrazas, pero en ambos casos contaban con vistas: el parque de atracciones de Balford al norte, o la infinita extensión de mar verdegrisáceo al este.
– Estos son los pisos.
Rachel desdobló el folleto. No se lo ofreció, porque intuía que Sahlah se negaría a aceptarlo.
– He ahorrado bastante dinero para la paga y señal. Yo la adelantaría.
– Rachel, ¿por qué no intentas comprender cómo son las cosas en mi mundo?
– Quiero hacerlo, en serio. Me ocuparé de que el nombre de las dos conste en la escritura. Sólo tendrías que pagar al mes…
– No puedo.
– Sí puedes -insistió Rachel-. Tu educación te impulsa a pensar que no, pero no has de vivir así durante el resto de tu vida. Nadie lo hace.
El niño mayor se agitó en la cuna y sollozó en sueños. Sahlah fue a verle. Ninguno de los niños estaba tapado, debido al calor que hacía en la habitación, de manera que fue un gesto innecesario. Sahlah acarició la frente del niño. Cambió de posición, dormido, con el trasero al aire.
– Rachel -dijo Sahlah, con la vista clavada en su sobrino-, Haytham ha muerto, pero eso no me exime de las obligaciones para con mi familia. Si mi padre me elige otro marido mañana, me casaré con él. Es mi deber.
– ¿Tu deber? Eso es una locura. Ni siquiera le conocías. Tampoco conocerás al siguiente. ¿Qué…?
– No. Es lo que quiero hacer.
Lo dijo en voz baja, pero la firmeza del tono era inapelable. Estaba decidido, «el pasado ha muerto», pero sin decirlo. No obstante, había olvidado un detalle. Haytham Querashi también había muerto.
Rachel se acercó a la tabla de planchar y terminó de doblar la chaqueta, con la misma precisión que Sahlah empleó con los pañales. La dobló por la mitad, haciendo coincidir la base con los hombros. Formó con los costados pequeñas cuñas que embutió en la cintura. Sahlah la observaba desde la cuna. Cuando hubo devuelto la chaqueta a la caja y ajustado la tapa, Rachel volvió a hablar.
– Siempre hablábamos de cómo sería.
– Éramos pequeñas entonces. Es fácil tener sueños cuando sólo eres una niña.
– Pensabas que no me acordaría.
– Pensaba que al hacerte mayor lo dejarías correr.
El comentario escoció, probablemente más de lo que Sahlah pretendía. Indicaba hasta qué punto había cambiado, hasta qué punto las circunstancias de su vida la habían cambiado. También indicaba hasta qué punto no había cambiado Rachel.
– ¿Cómo tú? -preguntó ésta.
Sahlah bajó la vista. Los dedos de una mano se cerraron alrededor de una barra de la cuna.
– Créeme, Rachel. Es lo que debo hacer.
Dio la impresión de que iba a seguir hablando, pero Rachel era incapaz de extraer deducciones. Intentó descifrar la expresión de Sahlah para comprender el sentimiento y el significado que contenía la frase, pero fracasó.
– ¿Por qué? ¿Porque son vuestras costumbres? ¿Porque tu padre insiste? ¿Porque te expulsarán de la familia si no les obedeces?
– Todo eso es cierto.
– Pero hay más, ¿verdad? ¿Verdad? -contraatacó Rachel-. Da igual que tu familia te expulse. Yo cuidaré de ti, Sahlah. Estaremos juntas. No permitiré que te suceda nada malo.
Sahlah emitió una risita irónica. Se volvió hacia la ventana y contempló el sol del atardecer, que caía sin piedad sobre el jardín, resecaba el suelo, quemaba la hierba, robaba la vida a las flores.
– Lo malo ya ha sucedido -dijo-. ¿Dónde estabas tú para impedirlo?
La pregunta heló la sangre de Rachel. Sugería que Sahlah había, intuido hasta dónde pensaba llegar Rachel con el fin de salvar su amistad. Su valentía vaciló, pero no podía marcharse de la casa sin saber la verdad. No quería enfrentarse a ella, porque si era la que pensaba, también debería enfrentarse a la certeza de que ella había sido la causa del fracaso de su amistad. Pero Rachel no veía otra alternativa. Había entrado por la fuerza donde no era bienvenida. Ahora, averiguaría el precio.
– Sahlah -dijo-, ¿Haytham…?
Titubeó. ¿Cómo formular la pregunta sin admitir hasta qué horrible punto había deseado traicionar a su amiga?
– ¿Qué? -preguntó Sahlah-. ¿A qué te refieres?
– ¿Te habló alguna vez de mí?
La pregunta pareció sorprender tanto a Sahlah, que no hizo falta respuesta. Rachel experimentó una oleada de alivio tan dulce, que notó el sabor del azúcar en la garganta. Haytham Querashi había muerto sin decir nada, comprendió. De momento, al menos, Rachel Winfield estaba a salvo.
Sahlah observó desde la ventana a su amiga, que se alejaba en la bicicleta. Se dirigía hacia el Greensward. Tenía la intención de volver a casa por la orilla del mar.
Pasaría delante de los Clifftop Snuggeries, donde había anclado sus sueños, pese a lo que Sahlah había dicho y hecho para ilustrar que habían tomado caminos diferentes.
En el fondo, Rachel no era diferente de la niña a la que había conocido en la escuela primaria. Se había sometido a cirugía estética para que le esculpieran unas facciones relativamente razonables en la desastrosa cara con que había nacido, pero bajo aquellos rasgos seguía siendo la misma niña: siempre esperanzada, ansiosa y llena de planes, por poco prácticos que fueran.
Sahlah se había esforzado al máximo por explicar que el plan maestro de Rachel (comprar un piso y vivir juntas hasta la vejez, como las dos inadaptadas sociales que eran) era irrealizable. Su padre no permitiría que se independizara de esa manera, en compañía de otra mujer y lejos de la familia. Y, aunque en un arranque de locura decidiera permitir que su única hija adoptara un estilo de vida tan aberrante, Sahlah tampoco lo deseaba. En otra época, lo habría hecho. Pero ahora era demasiado tarde.
Era demasiado tarde a cada segundo que transcurría. En muchos aspectos, la muerte de Haytham significaba también la suya. Si él hubiera vivido, nada habría importado. Ahora que estaba muerto, todo tenía importancia.
Enlazó las manos bajo la barbilla y cerró los ojos, con el deseo de que un soplo de brisa marina refrescara su cuerpo y calmara su mente febril. Una vez, en una novela (que había ocultado celosamente a la vista de su padre, porque no la habría aprobado), había leído la expresión «su mente corría locamente», en relación a una heroína desesperada, y no había comprendido cómo podía una mente realizar aquella proeza inusual. Pero ahora lo sabía. Porque su mente se había puesto a correr como un rebaño de gacelas en cuanto supo que Haytham había muerto. Desde aquel momento, había pensado en todas las permutaciones de qué hacer, adónde ir, a quién ver, cómo actuar y qué decir. Como resultado, había quedado paralizada por completo. Ahora, era la encarnación de la espera. Sin embargo, no sabía qué esperaba. El rescate, tal vez. O recuperar la capacidad de rezar, algo que había hecho en otro tiempo cinco veces al día con perfecta devoción. La había perdido.
– ¿Ya se ha ido el gnomo?
Sahlah se volvió y vio a Yumn en el umbral, con un hombro apoyado sobre el quicio de la puerta.
– ¿Te refieres a Rachel? -preguntó Sahlah.
Su cuñada entró en la habitación, con los brazos levantados lánguidamente para trenzarse el pelo. La trenza que obtuvo era insustancial, con el grosor del dedo meñique de una mujer. El cuero cabelludo de Yumn asomaba en algunos puntos, de una forma muy poco atractiva.
– «¿Te refieres a Rachel?» -imitó Yumn-. ¿Por qué hablas siempre como una mujer con un palo metido en el culo?
Rió. Se quitó el habitual dupatta y, sin el pañuelo y con el cabello retirado de la cara, su ojo errático pareció más extraviado que nunca. Cuando rió, el ojo dio la impresión de resbalar de un lado a otro, como la yema de un huevo crudo.
– Frótame la espalda -pidió-. Esta noche quiero estar relajada para tu hermano.
Se acercó a la cama donde su hijo mayor pronto dormiría, se sacudió las sandalias y se tendió sobre el cobertor azul.
– ¿Has oído lo que he dicho, Sahlah? -dijo-. Frótame la espalda.
– No llames gnomo a Rachel. No puede cambiar su aspecto más que…
Sahlah se calló en el último instante. Las palabras «más que tú» llegarían a oídos de Muhannad, acompañadas de un considerable ataque de histeria. Y el hermano de Sahlah se encargaría de que pagara por el insulto lanzado contra la madre de sus hijos.
Yumn la observaba con una sonrisa astuta. Ardía en deseos de que Sahlah terminara la frase. Nada le gustaría más que oír el impacto de la palma de Muhannad contra la mejilla de su hermana menor. Pero Sahlah no le concedió ese placer. Se acercó a la cama y la miró, mientras Yumn se quitaba las prendas superiores.
– Quiero el aceite -ordenó-. El que huele a eucalipto. Y caliéntalo con las manos primero. No puedo soportarlo frío.
Sahlah se dispuso a obedecer, mientras Yumn se tendía de costado. Su cuerpo mostraba las huellas de los dos embarazos sucesivos. Sólo tenía veinticuatro años, pero sus pechos ya colgaban, y el segundo embarazo había dilatado su piel y añadido más peso a su cuerpo robusto. Dentro de otros cinco años, si persistía en su intención de producir crías anuales para el hermano de Sahlah, sería tan ancha como alta.
Sujetó la trenza sobre su cabeza con una horquilla que cogió de la mesilla de noche.
– Empieza -dijo.
Sahlah obedeció. Vertió el aceite en sus palmas y las frotó para entibiarlo. Detestaba la idea de tocar el cuerpo de la otra mujer, pero como esposa de su hermano mayor, Yumn podía exigir cosas a Sahlah y esperar que se llevaran a cabo sin la menor protesta.
El matrimonio de Sahlah habría abolido la tiranía de Yumn sobre ella, no sólo por el matrimonio en sí, sino porque el matrimonio habría rescatado a Sahlah de casa de su padre, y al mismo tiempo del yugo de Yumn. Y al contrario que Yumn, obligada a soportar y prestar obediencia a una suegra, pese a su carácter dominante, Sahlah habría vivido sola con Haytham, al menos hasta que empezara a traer parientes desde Pakistán. Todo eso estaba descartado. Era una prisionera, y todos los habitantes de la mansión de la Segunda Avenida, excepto sus dos sobrinos pequeños, eran sus carceleros.
– Eso es muy agradable -suspiró Yumn-. Quiero que mi piel brille. A tu hermano le gusta así, Sahlah. Le excita. Y cuando se excita… -Emitió una risita-. Hombres. Son como niños. Qué cosas exigen. Qué cosas desean. Nos pueden hacer tan desgraciadas, ¿verdad? Nos llenan de niños en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos un hijo, y antes de que cumpla seis semanas, su padre ya nos está montando de nuevo para tener otro. Es una suerte que hayas escapado de ese sino miserable, bahin.
Sus labios se curvaron, como divertida por algo que sólo ella sabía.
Sahlah adivinó, como Yumn pretendía, que no sentía la menor pena por su suerte. Antes al contrario, alardeaba de su capacidad de reproducción y de cómo la utilizaba: para conseguir lo que deseaba, para hacer lo que le daba la gana, para manipular, engatusar, sonsacar y exigir. ¿Cómo era posible que sus padres hubieran elegido aquella esposa para su hijo único?, se preguntó Sahlah. Si bien era cierto que el padre de Yumn tenía dinero, y la generosa dote había contribuido a sufragar muchas mejoras en los negocios de la familia Malik, debía de haber otras mujeres más adecuadas disponibles cuando los Malik habían decidido que ya era hora de buscar esposa para Muhannad. ¿Cómo podía tocar Muhannad a aquella mujer? Su piel parecía pasta, y su olor era acre.
– Dime, Sahlah -murmuró Yumn, y cerró los ojos complacida, mientras los dedos de Sahlah masajeaban sus músculos-, ¿estás contenta? Puedes decirme la verdad. No le contaré nada a Muhannad.
– ¿Contenta por qué?
Sahlah cogió más aceite y lo vertió en su palma.
– Por haber escapado a tu deber: dar hijos a un marido y nietos a tus padres.
– No he pensado en dar nietos a mis padres -dijo Sahlah-. Para eso ya estás tú.
Yumn lanzó una risita.
– No acabo de creer que hayan pasado tantos meses desde el nacimiento de Bishr sin haber concebido otro. Basta con que Muhannad me toque, y a la mañana siguiente ya estoy embarazada. Y qué hijos tenemos tu hermano y yo. Muhannad es un hombre como no hay otro.
Yumn se dio la vuelta. Sujetó y levantó sus pesados pechos. Sus pezones eran del tamaño de platillos, tan oscuros como las caparrosas que se recogían en el Nez.
– Contempla el efecto de un embarazo en el cuerpo de una mujer, bahin. Tienes la suerte de seguir delgada e intocada, de haber escapado a esto. -Hizo un ademán desganado-. Mírate. Ni varices, ni piel distendida, ni hinchazones, ni dolores. Tan virginal, Sahlah. Tu aspecto es tan encantador que me pregunto si deseabas casarte. Yo diría que no. No querías tener nada que ver con Haytham Querashi. ¿Me equivoco?
Sahlah se obligó a sostener la mirada de su cuñada. Su corazón latía como si enviara sangre a su cara.
– ¿Quieres que continúe con el aceite, o ya tienes suficiente? -preguntó.
Yumn sonrió con su acostumbrada lentitud.
– ¿Suficiente? -repitió-. Oh, no, bahin. Aún no.
Agatha Shaw vio desde la ventana de la biblioteca que su nieto bajaba del BMW. Consultó su reloj. Llegaba media hora tarde. Eso no le gustó. Los hombres de negocios debían ser puntuales, y si Theo quería que Balford-le-Nez le tomara en serio como sucesor de Agatha y Lewis Shaw y, en consecuencia, le considerara una persona digna de confianza, tendría que aprender la importancia de llevar reloj de pulsera en lugar de aquella ridícula pulsera. Una cursilada horripilante. Cuando ella tenía su edad, si un hombre de veintiséis años hubiera llevado un brazalete, se habría enfrentado a una denuncia en que la palabra «sodomita» se habría empleado con mucha más frecuencia de la deseable.
Agatha se puso al lado del alféizar de la ventana, con el fin de que las cortinas la ocultaran. Examinó a Theo mientras se acercaba. Había días en que el joven la ponía de los nervios, y aquél era uno de ellos. Se parecía demasiado a su madre. El mismo cabello rubio, la misma piel clara que se cubría de pecas en verano, la misma constitución atlética. Ella, gracias a Dios, había ido a recibir la recompensa que el Todopoderoso reservaba a los putones escandinavos que perdían el control de su coche y se mataban, liquidando de paso a su marido. No obstante, la presencia de Theo en la vida de su abuela servía siempre para recordarle que había perdido dos veces a su hijo menor y más querido: la primera vez por culpa de un matrimonio que le valió ser desheredado, y la segunda con el accidente de coche que la dejó a ella, Agatha, a cargo de dos chicos indisciplinados menores de diez años.
Mientras Theo se aproximaba a la casa, Agatha reflexionó sobre todos los aspectos del joven que merecían su desaprobación. Usaba ropas impropias de su posición. Prefería prendas holgadas y cómodas: chaquetas con hombreras, camisas sin cuello, pantalones fruncidos. Y siempre en tonos pastel, cervato o ante. Llevaba sandalias más que zapatos. Si se ponía calcetines era siempre una cuestión aleatoria. Por si esto no fuera suficiente para impedir que inversores en potencia le tomaran en serio, desde la noche de la muerte de su madre se había empeñado en llevar su execrable cadenita de oro con una cruz, uno de esos horribles y macabros adornos católicos con un diminuto cuerpo crucificado sobre ella. Justo el detalle que reclamaba a gritos la atención de un inversor, cuando en cambio intentaba convencerle de que invirtiera su dinero en la restauración, renovación y renacimiento de Balford-le-Nez.
Fue inútil decirle a Theo cómo debía vestir, cómo debía comportarse o cómo debía hablar cuando presentara el plan Shaw para la reurbanización de la ciudad. «La gente cree en el proyecto o no, abuela», fue la forma en que recibió sus sugerencias.
El hecho de que se hubiera visto forzada a hacer sugerencias también la ponía de los nervios. Era su proyecto. Era su sueño. Había sido elegida concejala del ayuntamiento de Baldford durante cuatro legislaturas consecutivas, impulsada por la fuerza de sus sueños de futuro, y era enfurecedor que ahora, debido a la ruptura de un solo e impertinente vaso sanguíneo de su cerebro, tuviera que retirarse para recuperar sus energías, permitiendo que el tonto y relamido de su nieto hablara por ella. Sólo pensar en ello era suficiente para provocar otro ataque, de modo que se esforzaba por evitarlo.
Oyó que la puerta principal se abría. Las sandalias de Theo resonaron sobre el parquet del suelo, y el ruido enmudeció cuando llegó a la primera alfombra persa. Intercambió unas palabras con alguien en la entrada. Mary Ellis, la chica de la limpieza, cuya monstruosa incompetencia hacía desear a Agatha haber nacido en una época en que se azotaba a la servidumbre de forma rutinaria.
– ¿En la biblioteca? -preguntó Theo, y tomó aquella dirección.
Agatha decidió estar en pie cuando su nieto se reuniera con ella. El servicio de té estaba dispuesto sobre la mesa, y lo había dejado con los emparedados curvándose hacia arriba en los extremos y una película de tono deslustrado formada en la superficie del líquido. Servirían para ilustrar el hecho de que Theo se había retrasado de nuevo. Agatha aferró el mango de su bastón con ambas manos y lo colocó delante de ella, para que las tres puntas aguantaran su peso. El esfuerzo de simular que estaba en pleno control de sus funciones físicas provocó que sus brazos temblaran, y se alegró de haberse puesto una rebeca pese al calor del día. Al menos, los delgados pliegues de lana ocultarían sus temblores.
Theo se detuvo en el umbral. Su cara brillaba de sudor y la camisa de hilo se pegaba a su torso, poniendo de relieve su cuerpo nervudo. No dijo nada, sino que se acercó a la bandeja de té y a las tres hileras de emparedados que había al lado. Se apoderó de tres bocadillos de huevo con ensalada y los devoró en rapidísima sucesión, sin dar importancia al hecho de que se habían resecado. Ni siquiera pareció caer en la cuenta de que el té, al que añadió un terrón de azúcar, se había enfriado veinte minutos antes.
– Si el verano sigue así, la temporada será excelente para el parque de atracciones del muelle -dijo Theo, pero sus palabras sonaron cautelosas, como si estuviera pensando en algo más que en el parque de atracciones. Las antenas de Agatha se izaron, pero no dijo nada-. Es una pena que no tengamos terminado el restaurante hasta agosto, porque lo amortizaríamos en un abrir y cerrar de ojos. Hablé con Gerry DeVitt sobre la fecha de terminación, pero cree que no hay muchas esperanzas de acelerar las obras. Ya conoces a Gerry. Hay que hacer las cosas bien. Sin reducir la calidad. -Theo cogió otro emparedado, esta vez de pepino-. Y sin reducir gastos, por supuesto.
– ¿Por eso has llegado tarde?
Agatha necesitaba sentarse (notaba que sus piernas habían empezado a temblar, al igual que los brazos), pero se negaba a permitir que su cuerpo se rebelara contra los dictados de su mente.
Theo negó con la cabeza. Se acercó a ella con la taza de té frío y depositó un seco beso en su mejilla.
– Hola -dijo-. Lamento mi falta de modales. No he comido. ¿No tienes calor con esta rebeca, abuela? ¿Quieres una taza de té?
– Deja de darme coba. No tengo ni un pie en la tumba, por más que tú lo desees.
– No digas tonterías, abuela. Siéntate. Tienes las mejillas coloradas y estás temblando. ¿No te das cuenta? Ven, siéntate.
La mujer rechazó su brazo.
– Deja de tratarme como si fuera subnormal. Me sentaré cuando me dé la gana. ¿Por qué te comportas de una forma tan rara? ¿Qué ha pasado en el pleno municipal?
Era donde ella tendría que haber estado, y habría acudido de no ser por el ataque sufrido diez meses antes. Calor o no, habría estado allí y doblegado a aquella pandilla de misóginos miopes con el poder de su voluntad. Había tardado siglos (por no mencionar una sustanciosa contribución a las arcas de sus campañas) en convencerles de que un pleno municipal extraordinario debía estudiar sus planes de reurbanización para la fachada marítima, y Theo, junto con su arquitecto y un planificador urbano importado de Newport (Rhode Island), había sido designado para encargarse de la presentación.
Theo se sentó y sostuvo la taza de té entre sus rodillas. Hizo girar el líquido, lo engulló de un solo trago y dejó la taza sobre la mesa contigua a su silla.
– ¿No te has enterado?
– ¿De qué?
– Fui a la reunión. Todos fuimos, como tú querías.
– Eso esperaba, desde luego.
– Pero las cosas se complicaron y no se habló de los planes de reurbanización.
Agatha obligó a sus piernas a dar los pasos requeridos sin flaquear. Se irguió ante él.
– ¿No se habló? ¿Por qué no? El único motivo de la reunión era la reurbanización.
– Sí -contestó Theo-, pero se produjo una… bien, supongo que tú lo llamarías una grave interrupción.
Theo pasó el pulgar sobre la superficie grabada del anillo de sello que llevaba (era el anillo de Spi padre). Parecía angustiado, y las sospechas de Agatha se despertaron de inmediato. A Theo no le gustaban los conflictos, y si en aquel momento estaba inquieto, tenía que ser porque le había fallado. Maldito fuera el muchacho. Sólo le había pedido que colaborara con una sencilla presentación, y había logrado estropearla con su ineptitud habitual.
– Un concejal se nos opone -dijo-. ¿Quién? ¿Malik? Sí, es Malik, ¿verdad? Ese advenedizo con cara de mulo aporta a la ciudad un pedazo de verde que él llama parque, y al que da el nombre de uno de sus salvajes parientes, y de repente decide que ha tenido una visión. Es Akram Malik, ¿no es así? Y el consejo municipal le apoya, en lugar de postrarse de hinojos y dar gracias a Dios porque yo tengo el dinero, los contactos y la decisión de que Balford vuelva a figurar en el mapa.
– No fue Akram -dijo Theo-. Y no fue a propósito de la reurbanización. -Por algún motivo, desvió la vista un momento antes de mirarla a los ojos. Era como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar-. No puedo creer que no te hayas enterado. Toda la ciudad lo sabe. Fue por ese otro asunto, abuela. Lo de Nez.
– Oh, eso es ridículo.
Siempre surgía algo acerca de Nez, sobre todo preguntas relacionadas con el libre acceso a una parte de la línea costera cada vez más frágil. Pero siempre se suscitaban preguntas sobre el Nez, y el que un ecologista melenudo escogiera el pleno de la reurbanización (su pleno de la reurbanización, maldita sea) para soltar unas cuantas tonterías sobre aves en extinción u otras formas de vida salvaje, escapaba a su comprensión. Aquel pleno se había previsto varios meses antes. El arquitecto había robado dos días a sus demás proyectos para estar en Balford, y el planificador urbano había volado a Inglaterra pagando los gastos de su propio bolsillo. Su presentación había sido instruida, calculada, orquestada e ilustrada hasta el último detalle, y el hecho de que hubiera sido interrumpida por la preocupación de alguien sobre un promontorio de tierra que amenazaba derrumbarse, cuestión que habría podido discutirse en cualquier otra fecha, en cualquier otro lugar, en cualquier otra hora… Agatha notó que sus temblores empeoraban. Se encaminó hacia el sofá y se sentó.
– ¿Cómo permitiste que eso sucediera? -preguntó a su nieto-. ¿No protestaste?
– No pude hacerlo. Las circunstancias…
– ¿Qué circunstancias? El Nez seguirá en su sitio la semana que viene, el mes que viene y el año que viene, Theo. No entiendo por qué era tan perentoria una discusión sobre el Nez nada menos que hoy, precisamente.
– No fue por el Nez -dijo Theo-. Fue por esa muerte. La que ocurrió allí. Una delegación de la comunidad asiática vino a la reunión y exigió ser recibida. Cuando el consistorio intentó darles largas…
– ¿Por qué querían ser recibidos?
– Por ese hombre que murió en el Nez. Venga, abuela. La historia venía en primera plana del Standard. Tienes que haberla leído. Sé que Mary Ellis te habrá venido con habladurías.
– Yo no escucho habladurías.
Theo se acercó a la mesita auxiliar y se sirvió otra taza de Darjeeling frío.
– Como quieras -dijo, dando a entender que no la había creído ni por un momento-. Cuando el consejo intentó sacudirse de encima a la delegación, invadieron el ayuntamiento.
– ¿Quiénes?
– Los asiáticos, abuela. Había más fuera, esperando una señal. Cuando la recibieron, empezaron a ejercer presión sobre nosotros. Gritaron, tiraron ladrillos. La cosa se puso fea. La policía tuvo que calmar a todo el mundo.
– Pero era nuestro pleno.
– Sí, lo era, pero se convirtió en el de otros. No hubo forma de evitarlo. Volveremos a convocarlo cuando la situación se calme.
– Deja de hablar como un papanatas.
Agatha golpeó el suelo alfombrado con el bastón. No hizo prácticamente ruido, lo cual la enfureció todavía más. Tenía ganas de lanzar cosas por los aires. Algunos platos rotos tampoco le sentarían nada mal.
– «¿Volveremos a convocarlo…?» ¿Dónde crees que esa clase de mentalidad te llevará en la vida, Theodore Michael? Este pleno se convocó para satisfacer nuestras necesidades. Nosotros lo solicitamos. Esperamos a que llegara el momento oportuno para ello. Y ahora me dices que un grupo plañidero de aceitunos analfabestias, que ni siquiera debieron tomarse la molestia de bañarse antes de hacer acto de aparición…
– Abuela. -La piel clara de Theo estaba enrojeciendo-. Los paquistaníes se bañan tanto como nosotros, y aunque no lo hicieran, lo que importa no es su higiene, ¿verdad?
– Tal vez puedas decirme qué es lo que importa.
Theo volvió a sentarse ante ella. Su taza tintineó en el platillo de una forma que le dio ganas de aullar.
¿Cuándo aprendería a comportarse como un Shaw, por el amor de Dios?
– Ese hombre se llamaba Haytham Querashi…
– Lo sé muy bien -interrumpió su abuela.
Theo enarcó una ceja.
– Ah -dijo. Dejó la taza con cuidado sobre la mesa y concentró su atención en ella, en lugar de en su abuela, mientras hablaba-. En ese caso, tal vez sepas también que iba a casarse con la hija de Akram Malik la semana que viene. Es evidente que la comunidad asiática no cree que la policía se está esforzando lo bastante para llegar al fondo del enigma. Trasladaron sus agravios al pleno municipal. Fueron especialmente duros… Bien, fueron duros con Akram. Intentó controlarlos. No le hicieron el menor caso. Sufrió una humillación en toda regla. Después de eso, no podía solicitar otra reunión. No habría sido justo.
Pese a la interrupción que había provocado en sus planes, aquella información no dejó de proporcionar cierta satisfacción a Agatha. Además de que el hombre había suscitado su ira por inmiscuirse de mala manera en su pasión especial -reurbanizar Balford-, no había perdonado a Akram Malik que hubiera ocupado su puesto en el consejo municipal. En realidad, no se había presentado contra ella, pero tampoco rechazó el nombramiento cuando se necesitó a alguien para ocupar su puesto hasta que se celebrara una elección complementaria. Y cuando esa elección complementaria se celebró y ella se encontraba demasiado enferma para presentarse, Malik sí se había presentado, con tanto entusiasmo como si estuviera compitiendo por un escaño en la Cámara de los Comunes. Por lo tanto, pensar que el hombre había sido maltratado por su propia comunidad la complacía.
– Imagina cómo se habrá puesto el viejo Akram, expuesto a la vergüenza de que sus queridos paquis le ridiculizaran en público. Ojalá hubiera estado allí. -Observó que Theo se encogía. El señor compasión. Siempre fingía ser un memo-. No me digas que no sientes lo mismo, jovencito. Eres un Shaw de pies a cabeza y lo sabes. Nosotros tenemos nuestras costumbres y ellos las suyas, y el mundo sería un lugar mejor si cada uno se atuviera a las suyas. -Golpeó la mesa con los nudillos para llamar su atención-. Intenta decirme que no estás de acuerdo. Tuviste más de una pelea con chicos de color cuando ibas al colegio.
– Abuela…
¿Qué notaba en la voz de Theo? ¿Impaciencia? ¿Ganas de congraciarse? ¿Condescendencia? Agatha miró a su nieto con los ojos entornados.
– ¿Qué? -preguntó.
Theo no contestó enseguida. Tocó el borde de su taza con aire meditabundo, como sumido en sus pensamientos.
– Eso no es todo -dijo-. Me dejé caer por el muelle. Después de lo sucedido en la reunión, pensé que sería una buena idea comprobar si todo iba bien en el parque de atracciones. Por eso he llegado tarde, a propósito.
– ¿Y?
– Menos mal que fui. Cinco tíos se estaban peleando en el parque, justo delante del salón recreativo.
– Bien, espero que los pusieras de patitas en la calle, fueran quienes fueran. Si el parque de atracciones coge fama de sitio donde los gamberros locales agreden a los turistas, ya podemos olvidarnos de la reurbanización.
– No eran gamberros -dijo Theo-. Tampoco eran turistas.
– Entonces ¿qué eran?
Se estaba poniendo nerviosa otra vez. Notó una ominosa afluencia de sangre en los oídos. Si su presión estaba subiendo, lo pagaría caro la siguiente vez que fuera al médico. Otros seis meses de forzada convalecencia, sin duda, que no creía poder soportar.
– Eran adolescentes -dijo Theo-. Chavales de la ciudad. Asiáticos e ingleses. Dos de ellos llevaban cuchillo.
– Justo de eso te estaba hablando. Cuando la gente no se ciñe a lo suyo, hay problemas. Si permitimos la entrada a inmigrantes de una cultura que no respeta la vida humana, no puede sorprendernos que representantes de esa cultura vayan por ahí armados con cuchillos. La verdad, Theo, tuviste suerte de que no llevaran cimitarras.
Theo se levantó con brusquedad. Caminó hasta los bocadillos. Cogió uno, y luego lo dejó. Cuadró los hombros.
– Abuela, eran los chicos ingleses los que llevaban cuchillos.
Ella se recuperó con suficiente rapidez para replicar con aspereza:
– Espero que se los quitaras.
– Lo hice, pero ésa no es la cuestión.
– Entonces, haz el favor de decirme cuál es la cuestión, Theo.
– Los ánimos se están caldeando. No va a ser agradable. Balford-le-Nez se va a encontrar con serios problemas.
Capítulo 3
Encontrar una ruta conveniente para salir en dirección a Essex era una misión casi imposible. Barbara se enfrentaba a la elección de cruzar casi todo Londres y abrirse paso entre el tráfico enloquecedor, o arriesgar el vehículo a las incertidumbres de la M25, que circunvalaba la megalópolis y, en el mejor de los casos, exigía renunciar de forma temporal a los planes de llegar a tiempo al destino elegido. En cualquier caso, el sudor estaba asegurado. Porque la llegada de la noche no había traído consigo el menor descenso de temperatura.
Eligió la M25. Después de tirar la mochila al asiento trasero y coger una botella de Volvic, un paquete de patatas fritas, un melocotón y una nueva provisión de Players, partió hacia las vacaciones prescritas. El hecho de que no fueran unas vacaciones auténticas no la molestaba en lo más mínimo. Diría con desenvoltura «Oh, he ido a la playa, querido» si alguien le preguntaba en qué había empleado su tiempo libre.
Entró en Balford-le-Nez y pasó delante de la iglesia de St. John cuando las campanas de la torre daban las ocho. Encontró la ciudad costera poco cambiada desde los tiempos en que pasaba las vacaciones de verano con su familia y los amigos de sus padres: los corpulentos y malolientes señores Jenkins (Bernie y Bette), que año tras año seguían al Vauxhall algo oxidado de los Havers en su Renault, compulsivamente abrillantado, desde su barrio londinense de Acton hasta el mar.
Los alrededores de Balford-le-Nez tampoco habían sufrido alteraciones desde la última vez que Barbara había estado allí. Los campos de trigo de la península de Tendring daban paso, al norte de la carretera de Balford, al Wade, una marisma esclava del flujo de la marea en el que desembocaban el canal de Balford y un estrecho estuario llamado el Twizzle. Cuando subía la marea, el agua del Wade creaba islas a partir de cientos de excrecencias cenagosas. Cuando la marea se retiraba, lo que quedaba eran extensiones de barro y arena sobre las que algas verdes proyectaban brazos fangosos. Al sur de la carretera de Balford, aún se alzaban pequeños enclaves de casas. Algunas de éstas, rechonchas y con paredes de estuco, agraciadas con muy escasa vegetación, eran las antiguas casas de veraneo ocupadas por familias que, como la de Barbara, escapaban del calor de Londres.
Este año, sin embargo, no había escapatoria. El viento que entraba por la ventanilla del Mini y revolvía el pelo mal cortado de Barbara era casi tan caliente como el viento que había notado horas antes, mientras salía de Londres.
En el cruce de la carretera de Balford con la High Street, frenó y pasó revista a sus opciones. No tenía alojamiento, luego debía encargarse de ello. Su estómago no paraba de rugir, luego había que alimentarlo. No tenía ni idea sobre qué clase de investigación se estaba llevando a cabo en relación a la muerte del paquistaní, luego debía averiguarlo también.
Al contrario que su oficial superior, quien nunca parecía capaz de conseguirse una comida decente, Barbara era de las que no descuidaba su estómago. En consecuencia, giró a la izquierda y bajó por la suave pendiente de la calle Mayor, al otro lado de la cual divisó por primera vez el mar.
Al igual que en su adolescencia, no había pocos restaurantes en Balford, y daba la impresión de que la mayoría no habían cambiado de manos (ni de pintura) en los años transcurridos desde su última visita. Se decantó por el restaurante Breakwater, que servía sus comidas, tal vez con una intención ominosa, justo al lado de D. K. Corney, un establecimiento comercial cuyo letrero anunciaba que sus empleados eran directores de pompas fúnebres, constructores, decoradores y mecánicos de calentadores. Una especie de tienda para todo, decidió Barbara. Aparcó el Mini con uno de los neumáticos delanteros sobre el bordillo y fue a ver qué ofrecía el Breakwater.
Poca cosa, descubrió, un hecho del que debían ser conscientes otros comensales, pues aunque era la hora de cenar, se encontró sola en el restaurante. Escogió una mesa cerca la puerta, con la esperanza de pillar alguna brisa marina errante, en el caso improbable de que se decidiera a soplar. Extrajo el menú de su soporte, que lo mantenía vertical al lado de un jarrón de claveles de plástico. Después de utilizarlo a modo de abanico durante un minuto, le echó un vistazo y decidió que el Mega-Menú no era para ella, pese a su precio de oferta (cinco libras y media por chorizo, bacon, tomate, huevos, champiñones, filete, frankfurt, riñones, hamburguesa, costillas de cordero y patatas fritas). Apostó por la especialidad declarada del restaurante: conejo con queso derretido. La atendió una camarera adolescente que exhibía una mancha impresionante en mitad de la barbilla, y un momento después observó que el restaurante Breakwater le iba a proporcionar algo más que una cena.
Al lado de la caja descansaba un periódico. Barbara fue a buscarlo, al tiempo que intentaba hacer caso omiso de los desagradables sonidos de succión que sus bambas hacían al caminar sobre el suelo pegajoso del restaurante.
Las palabras Tendring Standard estaban impresas en azul sobre la cabecera. Iban acompañadas de un león rampante y el jactancioso anuncio PERIÓDICO DEL AÑO EN ESSEX. Barbara se llevó el diario a la mesa y lo dejó sobre el mantel de plástico, que contaba con artísticos relieves de diminutas flores blancas y estaba manchado con los restos de una clientela numerosa.
El periódico era un manoseado ejemplar de la tarde anterior, y Barbara no tuvo que pasar de la primera página, porque la muerte de Haytham Querashi era, al parecer, el primer «fallecimiento sospechoso» que ocurría en la península de Tendring desde hacía más de cinco años. Como tal, estaba recibiendo un tratamiento periodístico de primera.
La primera plana exhibía una foto del muerto, así como una del lugar donde habían encontrado el cadáver. Barbara estudió las dos fotografías.
En vida, Haytham Querashi tenía un aspecto bastante inocuo. Su rostro moreno era agradable, pero olvidable. El pie de foto indicaba que tenía veinticinco años, pero parecía mayor, como resultado de su expresión sombría, efecto que aumentaba su cabeza calva. Iba afeitado y era carilleno, y Barbara adivinó que habría acumulado bastante sobrepeso en la madurez, de haber vivido para contarlo.
La segunda foto mostraba un nido de ametralladoras abandonado situado en la playa, al pie del acantilado. Estaba hecho de hormigón gris, tachonado de guijarros. Tenía forma hexagonal, con una entrada pegada al suelo. Barbara había visto la edificación años antes, durante un paseo con su hermano menor. Habían observado que un chico y una chica echaban miradas subrepticias a su alrededor, antes de colarse en su interior un día nublado. El hermano de Barbara había preguntado con inocencia si los dos adolescentes iban a jugar a la guerra. Barbara había comentado con ironía que tenían en mente la idea de llevar a cabo una invasión. Había alejado a Tony del nido.
– Les puedo ayudar con ruidos de ametralladoras -se ofreció el niño. Ella le había asegurado que los efectos de sonido no eran necesarios.
Llegó su cena. La camarera dispuso los cubiertos (que daban la impresión de haber sido lavados con indiferencia) y colocó el plato delante de ella. Había tenido el detalle de no examinar el rostro vendado de Barbara cuando tomó nota, pero ahora le dirigió una mirada ansiosa.
– ¿Le importa que le haga una pregunta?
– Limonada -contestó Barbara-. Con hielo. Supongo que no tendrán un ventilador, ¿verdad? Estoy a punto de licuarme.
– Se averió ayer -dijo la muchacha-. Lo siento. -Acarició la mancha de su barbilla de una forma muy poco atrayente-. Es que estoy pensando en hacérmelo, cuando tenga dinero. Me estaba preguntando si duele mucho.
– ¿Qué?
– Su nariz. ¿No se la ha arreglado? Por eso lleva tantos vendajes, ¿verdad? -Alzó el dispensador de servilletas de cromo y estudió su reflejo-. La quiero más corta. Mamá dice que debo dar gracias a Dios por lo que tengo, pero yo digo, ¿para qué inventó Dios la cirugía estética, sino para utilizarla? También quiero hacerme los pómulos, pero la nariz es lo primero.
– No fue cirugía -dijo Barbara-. Me la rompí.
– ¡Qué suerte! -exclamó la muchacha-. ¡Y se consiguió una nueva mediante la Seguridad Social! Me pregunto…
No cabía duda de que estaba meditando sobre la posibilidad de empotrarse contra una puerta, con las napias bien preparadas.
– Sí, bueno, no te preguntan cómo la quieres -dijo Barbara-. Si se hubieran molestado en preguntar habría pedido una como la de Michael Jackson. Siempre me han entusiasmado las ventanas de la nariz perpendiculares.
Agitó el periódico con énfasis.
La muchacha, cuya placa la identificaba como Susi, apoyó una mano en la mesa, observó lo que Barbara estaba leyendo y dijo en tono confidencial:
– Nunca tendrían que haber venido. Eso les pasa por ir a donde no los quieren.
Barbara bajó el periódico y pinchó con el tenedor un trozo de huevo escalfado.
– ¿Perdón? -dijo.
Susi indicó el periódico con un cabeceo.
– Esos aceitunos. Además, ¿qué están haciendo aquí? Aparte de montar un cirio, como esta tarde.
– Mejorar su nivel de vida, supongo.
– Bah. ¿Por qué no lo mejoran en otra parte? Mi mamá ya dijo que habría problemas si les dejábamos establecerse aquí, y mire lo que ha pasado: uno de ellos sufre una sobredosis en la playa, y los demás empiezan a gritar que es un asesinato.
– ¿La muerte está relacionada con las drogas?
Barbara empezó a explorar los párrafos del artículo, en busca de los detalles pertinentes.
– ¿Qué otra cosa podría ser? -preguntó Susi-. Todo el mundo sabe que se tragan bolsas de opio y Dios sabe qué más en Pakistán. Lo entran de contrabando en el país metido en el estómago. Cuando llegan aquí, se encierran en una casa hasta que hacen de cuerpo y lo sacan. Después, ya pueden marcharse. ¿No lo sabía? Lo vi en la tele una vez.
Barbara recordó la descripción de Haytham Querashi que había oído en la televisión. El locutor le había descrito como recién llegado de Pakistán, ¿no? Se preguntó por primera vez si había malinterpretado los datos al precipitarse hacia Essex, guiada por una manifestación televisada y el misterioso comportamiento de Taymullah Azhar.
Susi continuó.
– Sólo que en este caso, una de las bolsas se rompió en los intestinos del tío y se arrastró hasta el nido de ametralladoras para morir. De esa forma, no deshonraría a su pueblo. Son unos especialistas en eso, de veras.
Barbara volvió al artículo y empezó a leerlo con interés.
– ¿Ya han practicado la autopsia, pues?
Susi parecía muy segura de la veracidad de sus datos.
– Todos sabemos lo que pasó. ¿De qué sirve una autopsia? Pero dígaselo a esos aceitunos. Cuando se descubra que murió de una sobredosis, nos culparán a nosotros. Ya lo verá.
Giró sobre sus talones y se encaminó a la cocina.
– Mi limonada -llamó Barbara, mientras la puerta giratoria se cerraba a la espalda de la chica.
Sola de nuevo, Barbara leyó el resto del artículo sin más interrupciones. Vio que el muerto había sido jefe de producción de un negocio local llamado Malik's Mustards & Assorted Accompaniments. Era propiedad de un tal Akram Malik, quien, según el artículo, era también concejal del ayuntamiento. En el momento de su muerte (que en opinión del DIC local había tenido lugar el viernes por la noche, casi cuarenta y ocho horas antes de que Barbara llegara a Balford), faltaban ocho días para que el señor Querashi contrajera matrimonio con la hija de Malik. Fue su futuro cuñado y activista político local, Muhannad Malik, quien, tras el descubrimiento del cadáver, había arengado a las masas para exigir al DIC que investigara. Si bien el DIC se había hecho cargo al instante de la investigación, aún no se había anunciado oficialmente la causa de la muerte. Como resultado de todo esto, Muhannad Malik había prometido que otros miembros destacados de la comunidad asiática le ayudarían a acosar a los investigadores. «Sería absurdo fingir que ignoramos el significado de la expresión "llegar al fondo de la verdad" cuando se aplica a los asiáticos», había dicho textualmente Malik el sábado por la tarde.
Barbara apartó a un lado el periódico cuando Susi volvió con su vaso de limonada, en el que flotaba con buenas intenciones un solo cubito de hielo. Barbara cabeceó para darle las gracias y hundió la cabeza en el periódico para frustrar más comentarios. Necesitaba pensar.
Le cabían pocas dudas de que Taymullah Azhar era el «miembro destacado de la comunidad asiática» que Muhannad Malik había prometido traer. La precipitada partida de Londres de Azhar al cabo de tan poco tiempo de lo ocurrido no dejaba lugar a engaños. Había ido a Balford, y Barbara sabía que toparse con él sólo era cuestión de tiempo.
No tenía idea de cómo recibiría su intención de interponerse entre él y la policía local. Por primera vez fue consciente de su presuntuosidad, al pensar que Azhar iba a necesitar su intercesión. Era un hombre inteligente, Santo Dios, era un profesor universitario, de modo que debía saber bien en qué se estaba metiendo.
Barbara recorrió con el dedo la humedad acumulada en el lateral del vaso y meditó sobre su pregunta. Lo que sabía acerca de Taymullah Azhar lo había averiguado gracias a las conversaciones con su hija. A partir del comentario de Hadiyyah, «Papá tuvo una clase muy tarde anoche», había llegado a la conclusión inicial de que era un estudiante. Esta conclusión no estaba basada tanto en una idea preconcebida como en la edad aparente del hombre. Tenía aspecto de estudiante, y cuando Barbara descubrió que era profesor de microbiología, su asombro estuvo más relacionado con el descubrimiento de su edad que con estereotipos raciales no confirmados. A los treinta y cinco años, sólo era dos años mayor que Barbara. Lo cual era exasperante, pues aparentaba diez menos.
Dejando aparte la edad, Barbara sabía que una cierta ingenuidad era inherente a la profesión de Azhar. La torre de marfil propia de su carrera le protegía de las realidades cotidianas. Sus preocupaciones girarían alrededor de laboratorios, experimentos, conferencias y artículos impenetrables escritos para revistas científicas. El delicado baile del trabajo policial sería tan ajeno a él como para ella las bacterias anónimas observadas mediante un microscopio. La política de la vida universitaria (que Barbara había llegado a conocer de lejos cuando trabajó en un caso en Cambridge el otoño anterior) no era nada comparada con la política policial. Una impresionante lista de publicaciones, apariciones en conferencias y títulos universitarios no equivalía a la experiencia en el trabajo y la mente volcada en el análisis del asesinato. Sin duda, Azhar descubriría este hecho en cuanto empezara a hablar con el oficial al mando de la investigación, si ésa era su intención.
Pensar en aquel oficial motivó que Barbara se zambullera de nuevo en el periódico. Si iba a inmiscuirse tarjeta de identificación en ristre, con la esperanza de facilitar la presencia de Taymullah Azhar en el lugar de los hechos, le ayudaría saber quién dirigía el cotarro.
Empezó un segundo artículo relacionado con la historia, en la tercera página del periódico. Encontró el nombre que buscaba en el primer párrafo. De hecho, todo el artículo giraba en torno al susodicho oficial. Porque no sólo era el primer «fallecimiento sospechoso» acaecido en la península de Tendring desde hacía más de cinco años, sino que también era la primera investigación conducida por una mujer.
Era la recién ascendida inspectora jefe detective Emily Barlow, y Barbara murmuró, «Puta mierda, aleluya», y después se permitió una sonrisa de satisfacción cuando vio el nombre. Porque había seguido los tres últimos cursos de detective en la escuela de Maidstone, al lado de Emily Barlow.
Era una buena señal, se dijo Barbara: un golpe de suerte, un mensaje de los dioses, una inscripción garabateada (con luces de neón rojas, por ejemplo) en la pared de su futuro. No sólo era una cuestión de que ya conocía a Emily Barlow, y por lo tanto contaba con un pasaporte a la investigación gracias a una pasada familiaridad con la jefa del equipo. También era una cuestión de circunstancias favorables que le permitirían llevar a cabo unas prácticas capaces de catapultar su carrera. Porque la verdad era que no había mujer más competente, más capacitada para las investigaciones criminales y más ducha en la política del trabajo policial que Emily Barlow. Y Barbara sabía que trabajar durante una semana al lado de Emily le enseñaría más que cualquier libro de texto sobre criminología.
El apodo de Emily durante los cursos de detective que habían seguido juntas era Barlow la Bestia. En un mundo en que los hombres se alzaban hasta posiciones de autoridad por el mero hecho de ser hombres, Emily se había abierto paso como una exhalación entre las filas del DIC, demostrando que era igual al sexo opuesto en todos los sentidos.
– ¿Sexismo? -había dicho una noche, en respuesta a una pregunta de Barbara sobre el problema. Se estaba ejercitando furiosamente en una máquina de remar, y no aminoró la velocidad ni un ápice mientras contestaba-. No surge. En cuanto los tíos saben que irás a por sus pelotas si se pasan un pelo, no lo hacen. Pasarse un pelo, quiero decir.
Y continuó adelante con un solo objetivo en su mente: llegar a ser jefe de policía. Como Emily Barlow había sido nombrada IJD a los treinta y siete años, Barbara sabía que alcanzaría su meta con facilidad.
Barbara terminó la cena, pagó y dejó a Susi una propina generosa. Mucho más animada que en los últimos días, volvió al Mini y arrancó con un rugido. Ahora podría vigilar a Hadiyyah. Podría ocuparse de que Taymullah Azhar no se metiera en líos. Y como premio adicional a sus esfuerzos, podría ver a Barlow la Bestia trabajar en un caso, con la esperanza de que un poco del notable polvo cósmico de la IJD cayera sobre los hombros de una sargento.
– ¿Necesito enviar a Presley para que la ayude, inspectora?
La IJD Emily Barlow oyó la intencionada pregunta de su superintendente detective y la tradujo mentalmente antes de responder. Lo que en realidad quería decir era «¿Consiguió aplacar a los paquistaníes? Porque si no, tengo a otro IJD que puede hacer el trabajo como se debe en lugar de usted». Donald Ferguson quería ascender al cargo de subjefe de policía, y lo último que deseaba era que el sendero bien asfaltado de su carrera se viera afectado de repente por baches políticos.
– No necesito la ayuda de nadie, Don. La situación está controlada.
Ferguson ladró una carcajada.
– Tengo a dos hombres en el hospital y un rebaño de paquistaníes dispuestos a estallar. No me diga que la situación está controlada, Barlow. ¿Cuál es la realidad?
– Les conté la verdad.
– Una maniobra brillante.
Al otro extremo de la línea telefónica, la voz de Ferguson rezumaba sarcasmo. Emily se preguntó por qué el súper estaba trabajando todavía a aquellas horas de la noche, pues hacía mucho rato que los manifestantes paquistaníes se habían dispersado y al superintendente nunca le había gustado trabajar hasta muy tarde. Sabía que estaba en su despacho porque le había devuelto la llamada allí, y se había apresurado a aprender el número de memoria cuando comprendió que devolver llamadas telefónicas de las alturas iba incluido en el lote de su nuevo trabajo.
– Ha sido muy brillante, Barlow -continuó el hombre-. ¿Puedo preguntarle cuánto tiempo cree que pasará antes de que ese individuo saque a su gente de nuevo a las calles?
– Si me diera más hombres, no tendríamos que preocuparnos por las calles ni por nada.
– No va a recibir nada más. A menos que quiera a Presley.
¿Otro IJD? Ni por asomo, pensó.
– No necesito a Presley. Necesito una presencia policial visible en la calle. Necesito más agentes.
– Lo que necesita es romper unas cuantas cabezas. Si no es capaz de hacer eso…
– Mi trabajo no consiste en controlar a las multitudes -interrumpió Emily-. Estamos tratando de investigar un asesinato, y la familia del fallecido…
– ¿Puedo recordarle que los Malik no son la familia de Querashi, pese a que da la impresión de que esta gente vive formando una pina?
Emily se secó el sudor de la frente. Siempre había sospechado que Donald Ferguson era un capullo disfrazado de cerdo, y todos sus comentarios no servían más que para corroborar aquella sospecha. Quería sustituirla. Ardía en deseos de sustituirla. La menor excusa, y su carrera sería historia. Emily se armó de paciencia.
– Con el matrimonio, iba a integrarse en esa familia, Don.
– Y les dijo la verdad. Provocaron un alboroto del copón esta tarde, y a cambio les dijo la verdad. ¿Tiene idea de hasta qué punto socava eso su autoridad, inspectora?
– Es inútil ocultarles la verdad, porque es el primer grupo de gente que pienso interrogar. Ilumíneme, por favor. ¿Cómo espera que dirija una investigación de asesinato sin decir a nadie que tenemos entre manos un asesinato?
– No emplee ese tono conmigo, inspectora Barlow. ¿Qué ha hecho Malik hasta el momento? Aparte de instigar los disturbios. ¿Y por qué cono no está detenido?
Emily no señaló lo evidente a Ferguson: la multitud se había dispersado en cuanto la televisión había dejado de filmar, y nadie había sido capaz de pescar a los que tiraban ladrillos.
– Ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Muhannad Malik nunca profiere amenazas en vano, y no creo que empiece a hacerlo sólo para hacernos un favor.
– Gracias por la descripción del personaje. Ahora, conteste a mis preguntas.
– Ha traído a alguien de Londres, tal como prometió. Un experto en lo que él llama «política de la inmigración».
– Dios nos coja confesados -murmuró Ferguson-. ¿Qué le dijo?
– ¿Quiere las palabras exactas, o sólo el contenido?
– Ahórrese las ironías, inspectora. Si quiere decir algo, sugiero que lo diga ahora mismo, y acabemos de una vez.
Había mucho que decir, pero no era el momento.
– Don, es tarde. Estoy hecha polvo. Aquí dentro debe de haber treinta grados, y me gustaría llegar a casa antes del amanecer.
– Eso puede arreglarse -dijo Ferguson.
Jesús. Qué despreciable tiranuelo. Cómo le gustaba imponer su rango. Cómo lo necesitaba. Si el superintendente hubiera estado en el despacho de Emily, se lo imaginaba bajándose la cremallera de los pantalones para demostrar cuál de los dos era el hombre.
– Dije a Malik que habíamos llamado a un patólogo del Ministerio del Interior, que practicará la autopsia mañana por la mañana -contestó-. Dije que la muerte del señor Querashi parece ser lo que él imaginó desde un principio: un asesinato. Le dije que el Standard va a publicar la historia mañana. ¿De acuerdo?
– Me gusta eso de «parece» -dijo Ferguson-. Nos proporciona un balón de oxígeno para mantener la situación controlada. Espero que empiece a ocuparse de ello.
Colgó como solía ser su costumbre, dejando caer el receptor sobre la horquilla. Emily apartó el teléfono de su oído y colgó también.
En la habitación sin aire que era su despacho, cogió un pañuelo de papel y lo apretó contra su cara. Cuando lo apartó, estaba manchado de sudor. Habría dado el dedo gordo del pie por un ventilador. Habría dado todo el pie por aire acondicionado. De hecho, sólo le quedaba una lata de zumo de tomate tibio, que era mejor que nada para paliar los efectos del calor sofocante del día. La alcanzó y utilizó un lápiz para abrir la tapa. Bebió un sorbo y empezó a masajearse la nuca. Necesito un poco de ejercicio, pensó, y reconoció de nuevo que una de las desventajas de su profesión, además de tener que lidiar con cerdos como Ferguson, era tener que postergar la actividad física más a menudo de lo que deseaba. Si hubiera podido imponer sus costumbres, haría horas que estaría remando, en lugar de plegarse a las exigencias de su deber: devolver las llamadas del día.
Tiró el último de sus mensajes telefónicos retornados a la basura, y a continuación la lata de zumo de tomate. Estaba embutiendo un montón de expedientes en su bolsa de lona, cuando uno de los agentes destinados a investigar el caso Querashi apareció en la puerta con varias páginas sin cortar de fax.
– Aquí están los antecedentes de Muhannad Malik que me había pedido -anunció Belinda Warner-. La Unidad de Inteligencia de Clacton los acaba de enviar. ¿Los quiere ahora o por la mañana?
Emily extendió la mano.
– ¿Algo más aparte de lo que ya sabíamos?
Belinda se encogió de hombros.
– Si quiere saber mi opinión, no es el niño favorito de nadie, pero aquí no hay nada que lo confirme.
Era lo que Emily había esperado. Dio las gracias con un cabeceo y la gente desapareció por el pasillo. Un momento después, sus pasos resonaron en la escalera del edificio mal ventilado que albergaba la comisaría de policía de Balford-le-Nez.
Como era su costumbre, Emily leyó por encima todo el informe antes de llevar a cabo un estudio más detallado. Un aspecto del problema destacaba sobre los demás: dejando aparte las amenazas implícitas y ambiciones profesionales de su superintendente, lo último que necesitaba la ciudad era un incidente racial grave, y en eso se estaba convirtiendo a marchas forzadas la muerte ocurrida en el Nez. Junio marcaba el inicio de la temporada turística, y ahora que el calor atraía a los habitantes de las ciudades hacia el mar, la comunidad confiaba en que el final de la larga recesión estaba al caer. Pero ¿cómo podía esperar Balford una gran afluencia de visitantes, si las tensiones raciales empujaban a sus habitantes a invadir la calle para enfrentarse entre sí? La ciudad no se lo podía permitir, y todos los hombres de negocios de Balford lo sabían. Investigar un asesinato, al tiempo que evitaba un estallido de conflictos étnicos, era la delicada proposición que se le presentaba. Y Emily Barlow había llegado a ver con diáfana claridad que Balford se tambaleaba precariamente al borde de un choque angloasiático.
Muhannad Malik, junto con los amiguetes que había sacado a la calle, había sido el mensajero que le había entregado esta información. Emily conocía al joven paquistaní desde los días en que llevaba uniforme, cuando, siendo adolescente, Malik había atraído su atención por primera vez. Como había crecido en las calles del sur de Londres, Emily había aprendido a desenvolverse bien en conflictos que solían ser multirraciales, y había desarrollado una piel de elefante en lo tocante a las mofas dirigidas contra el color de su piel. Cuando era una simple agente, había tenido poca paciencia con aquellos que utilizaban la raza como excusa para todo. Y Malik era un muchacho que, ya a los dieciséis años, esgrimía la excusa de la raza a la menor oportunidad.
Había aprendido a conceder poco crédito a sus palabras. Se había negado a creer que todas las dificultades de la vida podían achacarse a problemas relacionados con la raza. Sin embargo, ahora tenía una muerte entre manos, y no sólo una muerte, sino un asesinato, y la víctima era un asiático que iba a casarse con la hermana de Muhannad Malik. Era inconcebible que, ante aquel asesinato, Malik no intentara establecer una relación entre el crimen y el racismo que, según él, le rodeaba por todas partes.
Y si era posible establecer una relación, el resultado sería lo que Donald Ferguson temía: un verano de conflictos, agresiones y derramamiento de sangre, perspectiva que el caos de aquella tarde había pronosticado.
En respuesta a lo que había ocurrido dentro y fuera del pleno municipal, los teléfonos de la comisaría de policía habían empezado a sonar ininterrumpidamente, en cuanto las mentes de los ciudadanos de Balford dieron el salto desde las pancartas y ladrillos a los actos de extremismo llevados a cabo en los últimos años. Una de las llamadas era de la alcaldesa, y dio como resultado una solicitud oficial de información a los oficiales cuyo trabajo consistía en recabar datos sobre los elementos más proclives a cruzar la frontera del delito. Las páginas que Emily sostenía ahora representaban el material que la unidad de inteligencia había reunido sobre Muhannad Malik durante los últimos diez años.
No había gran cosa, y casi todo parecía inocuo, dando a entender que Muhannad, de veintiséis años, y pese al comportamiento de aquella tarde, se había amansado desde los tiempos inflamados en que había llamado la atención de la policía por primera vez. Emily tenía sus notas y expedientes escolares, su carrera universitaria y su historia laboral. Era el hijo respetuoso de un concejal del ayuntamiento, el devoto marido de su mujer desde hacía tres años, el amantísimo padre de dos niños pequeños y un administrador competente del negocio familiar. En conjunto, salvo por una mancha, se había transformado en un ciudadano modelo.
Pero Emily sabía que las manchas pequeñas solían ocultar imperfecciones más grandes. Así que siguió leyendo. Malik era el fundador reconocido y confeso de Jum'a, una organización de varones jóvenes paquistaníes. El propósito declarado de la organización era estrechar los lazos entre los musulmanes de la comunidad, así como subrayar y celebrar las numerosas diferencias que separaban a esos mismos musulmanes de los occidentales entre los que vivían. El año anterior, se sospechaba la implicación de Jum'a en dos altercados que habían estallado entre jóvenes asiáticos e ingleses. Uno fue por una disputa de tráfico que dio paso a una violenta pelea a puñetazos. El otro incidente tuvo lugar cuando botellas llenas de sangre de vaca fueron arrojadas contra una colegiala asiática por tres miembros de su clase. Los altercados habían tenido lugar después de ambos incidentes, pero nadie quiso denunciar a Jum'a.
No era suficiente para descalificar al hombre. Ni siquiera era suficiente para sospechar de él. De todos modos, el tipo de activismo de Muhannad Malik, exhibido aquel mismo día, no le gustaba un pelo a Emily Barlow, y después de examinar el informe, no había leído nada que la tranquilizara.
Se había encontrado con él y el hombre al que Malik había llamado su experto en «política de inmigración» varias horas después de la manifestación. Muhannad había dejado que su acompañante hablara en casi todo momento, pero había sido imposible pasar por alto su presencia, tal como era su intención.
Proyectaba antipatía. No quiso sentarse. Se quedó de pie, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, y no apartó los ojos de su cara ni un momento. Su expresión de desconfianza desdeñosa desafiaba a Emily a intentar evadirse con mentiras sobre la muerte de Querashi. No había pensado en hacerlo… al menos en lo tocante a los puntos esenciales.
Con el fin de anticiparse a sus exabruptos y subrayar de una manera sutil el hecho de que no existía relación entre la manifestación y la entrevista que les había concedido, Emily había dirigido sus comentarios al acompañante de Muhannad, al que había presentado como su primo Taymullah Azhar. Al contrario que Muhannad, aquel hombre poseía un aire de serenidad, aunque como miembro del khandan de Muhannad, no cabía duda de que Azhar compartiría los puntos de vista de la familia. Por consiguiente, Emily había escogido sus palabras con mucho cuidado.
– Empezamos con la certeza de que la muerte del señor Querashi parecía sospechosa -le dijo-. Una vez determinado ese punto, solicitamos un patólogo al Ministerio del Interior. Llegará mañana para practicar la autopsia.
– ¿Es un patólogo inglés? -preguntó Muhannad.
La implicación era evidente: un patólogo inglés serviría a los intereses de la comunidad inglesa; un patólogo inglés no se tomaría en serio la muerte de un asiático.
– No tengo ni idea de su procedencia étnica. No nos dejan ponerlo en las solicitudes.
– ¿En qué punto se encuentra la investigación?
Taymullah Azhar tenía una forma curiosa de hablar, cortés sin llegar a ser deferente. Emily se preguntó cómo lo conseguía.
– En cuanto la muerte fue calificada de sospechosa, el lugar de los hechos fue sometido a vigilancia -contestó Emily.
– ¿Qué lugar es ése?
– El nido de ametralladoras situado al pie del Nez.
– ¿Se ha establecido que murió en el nido de ametralladoras?
Azhar era muy listo. Emily admiró esa cualidad.
– No hay nada establecido todavía, aparte del hecho de que está muerto y…
– Y tardaron seis horas en establecer eso -interrumpió Muhannad-. Imagina las prisas que hubieran dado a los policías si el cuerpo hubiera sido de un blanco.
– … y, como la comunidad asiática sospechaba, da la impresión de que es un asesinato -terminó Emily.
Aguardó la reacción de Malik. No había parado de gritar «asesinato» desde que el cadáver había sido descubierto, treinta y cuatro horas antes. No deseaba negarle aquel momento de triunfo.
Aprovechó la oportunidad al instante.
– Como yo dije -declaró-. Si no les hubiera acosado desde ayer por la mañana, supongo que habrían calificado la muerte de desafortunado accidente.
Emily procuró contenerse. Lo que deseaba el asiático era una buena discusión. Una disputa verbal con la oficial que dirigía la investigación enardecería a los suyos. Una conversación meticulosa, dando cuenta de los hechos, sería mucho menos útil. Hizo caso omiso de su pulla.
– Ayer el equipo forense dedicó unas ocho horas a registrar el lugar -explicó a su primo-. Guardaron en bolsas las pruebas, y las han llevado al laboratorio para su análisis.
– ¿Cuándo espera tener los resultados?
– Les advertimos que el caso goza de máxima prioridad.
– ¿Cómo murió Haytham? -interrumpió Muhannad.
– Señor Malik, he intentado explicárselo dos veces por teléfono y…
– No esperará que me crea que aún no sabe cómo fue asesinado Querashi, ¿verdad? Su médico forense ha visto el cadáver. Admitió por teléfono que usted misma lo había visto.
– Mirar un cadáver no revela nada -explicó Emily-. Su padre se lo puede decir. Llevó a cabo la identificación oficial, y me atrevería a decir que estaba tan a oscuras como nosotros.
– ¿Es correcta nuestra suposición de que no había ninguna pistola implicada? -preguntó en voz baja Azhar-. ¿Ni cuchillo, garrotes o sogas? Lo digo porque habrían dejado marcas en el cuerpo.
– Mi padre dijo que sólo vio un lado de la cara de Haytham -dijo Muhannad. El comentario posterior fortaleció las implicaciones de su frase-. Mi padre dijo que sólo le dejaron ver un lado de su cara. El cadáver estaba cubierto con una manta que se bajó hasta la barbilla durante menos de quince segundos. Eso fue todo. ¿Qué está ocultando, inspectora?
Emily se sirvió agua de una jarra que había sobre la mesa situada detrás del escritorio. Ofreció a los hombres. Ambos declinaron la invitación, muy acertadamente, porque se había bebido la última que quedaba y no tenía ganas de enviar a por más. Bebió con avidez, pero el agua tenía un vago sabor metálico y le dejó un gusto desagradable en la lengua.
Explicó a los asiáticos que no estaba ocultando nada porque no había nada que ocultar en aquella fase preliminar de la investigación. La hora de la muerte había sido fijada entre las diez y media y las doce y media del viernes por la noche. Antes de llegar a la conclusión de que se trataba de un asesinato, el patólogo había establecido que la muerte del señor Querashi no era un suicidio, ni producida por causas naturales. Pero eso era todo…
– ¡Tonterías! -exclamó Muhannad, como única conclusión lógica a sus comentarios-. Si puede decir que no fue un suicidio, ni producida por causas naturales, y aun dice que parece un asesinato, ¿cómo quiere que nos creamos que no sabe cómo fue asesinado?
Para clarificar más el asunto, Emily dijo a Taymul-lah Azhar, como si Muhannad no hubiera abierto la boca, que un equipo de detectives estaba interrogando a todas las personas que vivían en las cercanías del Nez, para averiguar si habían visto u oído algo raro la noche en que murió el señor Querashi. Además, se habían tomado las medidas apropiadas en el lugar, guardado en bolsas las ropas, se extraerían tejidos del cadáver para someterlos a análisis microscópicos, se enviarían muestras de sangre y orina al toxicólogo, se solicitarían los antecedentes…
– Nos está dando largas, Azhar. -Emily tuvo que reconocer la exactitud de la observación. Muhannad era casi tan listo como su primo-. No quiere que sepamos lo que pasó. Porque si lo sabemos, saldremos a la calle de nuevo y esta vez no nos iremos hasta obtener respuestas y justicia. Justamente lo que ellos no quieren al principio de la temporada turística, créeme.
Azhar levantó una mano para acallar a su primo.
– ¿Fotografías? -preguntó en voz baja a Emily-. Habrán tomado, por supuesto.
– Es lo primero que se hace. Se fotografía todo el lugar de los hechos, no sólo el cadáver.
– ¿Podemos verlas, por favor?
– Temo que no.
– ¿Por qué?
– Porque al haber establecido que la muerte es un asesinato no es posible revelar al público ningún elemento de la investigación oficial. Nunca se hace.
– No obstante, en casos de este tipo con frecuencia se filtra información a los medios de comunicación -señaló Azhar.
– Tal vez, pero no la filtra el oficial al mando de la investigación -replicó Emily.
Azhar la observó con sus grandes ojos castaños e inteligentes. Si no hubiera hecho tanto calor en la habitación, el escrutinio habría ruborizado a Emily. En este caso, el calor era su coartada. Todas las personas del edificio, salvo los asiáticos, estaban ya congestionadas, de modo que su tono púrpura no revelaba nada.
– ¿Qué medidas tomarán a partir de ahora? -preguntó Azhar por fin.
– Esperaremos a que lleguen todos los informes. Todo el mundo que conocía el señor Querashi será puesto bajo sospecha. Empezaremos a interrogar…
– A todos los paquistaníes que le conocían -concluyó Muhannad.
– Yo no he dicho eso, señor Malik.
– No hacía falta, inspectora. -Pronunció la última palabra con tono de desprecio por el rango-. No tiene la menor intención de investigar este asesinato entre la comunidad blanca. Si la dejaran a sus anchas, es probable que ni siquiera se molestara en investigarlo. No se moleste en negar la acusación. Tengo un poco de experiencia con la forma en que la policía se ocupa de los delitos cometidos contra mi pueblo.
Emily no mordió el anzuelo, y Taymullah Azhar no dio señales de haber escuchado a su primo.
– Como no conocía al señor Querashi -se limitó a decir-, ¿puedo tener acceso a las fotografías de su cadáver? Tranquilizaría a mi familia saber que la policía no nos está escondiendo nada.
– Lo siento -contestó Emily.
Muhannad meneó la cabeza, como si esperara aquella respuesta desde el primer momento.
– Salgamos de aquí -dijo a su primo-. Estamos perdiendo el tiempo.
– Tal vez no.
– Vámonos. Todo esto son tonterías. Ella no va a ayudarnos.
Azhar parecía pensativo.
– ¿Está dispuesta a satisfacer nuestras necesidades, inspectora?
– ¿De qué manera?
– Mediante un compromiso.
– ¿Un compromiso? -repitió Muhannad-. No. De ninguna manera, Azhar. Si llegamos a un compromiso, terminaremos viendo cómo levantan la alfombra para barrer debajo el asesinato de Haytham…
– Primo. -Azhar le miró. Era la primera vez que lo hacía-. ¿Inspectora? -repitió, y se volvió hacia Emily.
– No puede haber compromisos en una investigación policíaca, señor Azhar. No entiendo qué está sugiriendo.
– Estoy sugiriendo una forma de tranquilizar las preocupaciones más acuciantes de la comunidad.
Emily decidió entender la sugerencia desde su punto de vista más eficaz. El hombre tal vez estaba insinuando una forma de mantener a raya a los asiáticos. Lo cual le iría de perlas.
– No negaré que la comunidad es lo que más preocupa -dijo con cautela, y esperó a que el hombre se explicara mejor.
– Propongo regular los encuentros entre usted y la familia. Esto apaciguará todas nuestras preocupaciones, no sólo las de la familia, sino las de toda la comunidad, pues sabremos cómo avanza la investigación sobre la muerte de Querashi. ¿Está de acuerdo?
Esperó con paciencia su respuesta. Su expresión era tan indescifrable como lo había sido desde el primer momento. Actuaba como si nada, y mucho menos como si la paz en Balford-le-Nez dependiera de su voluntad de cooperar. Emily comprendió de repente que había anticipado cada una de sus anteriores respuestas, y había planeado terminar con la sugerencia como resultado lógico de todo lo que ella había dicho. Los dos hombres la habían manipulado. Habían interpretado una ligera variación del tándem policía bueno-policía malo, y ella había caído en la trampa como una colegiala detenida por robar dulces.
– Me gustaría colaborar lo máximo posible -dijo, y eligió las palabras con cautela para evitar comprometerse-, pero es difícil garantizar que estaré disponible en plena investigación cuando ustedes me requieran.
– Una respuesta muy conveniente -dijo Muhannad-. Sugiero que demos por concluida esta charada, Azhar.
– Sospecho que ha llegado a una deducción que no entraba en mis intenciones -dijo Emily.
– Sé muy bien cuáles son sus intenciones: permitir que todo el mundo alce la mano contra nosotros y se salga con la suya, sin descartar el asesinato.
– Muhannad -dijo Azhar con voz serena-, concedamos a la inspectora la oportunidad de llegar a un compromiso.
Pero Emily no quería comprometerse. En una investigación, no quería verse obligada a aceptar tales reuniones, en las que debería vigilar cada paso, cuidar cada palabra y mantener la compostura. No sentía ninguna inclinación hacia ese juego. Más aún, no tenía tiempo. La investigación ya iba retrasada, debido sobre todo a las maquinaciones de Malik. El retraso ya era de veinticuatro horas. No obstante, Taymullah Azhar le había proporcionado una salida, aunque no se diera cuenta.
– ¿La familia aceptará que alguien me sustituya?
– ¿Qué clase de sustituto será?
– Alguien que haga de enlace entre ustedes, la familia y la comunidad, y los oficiales que llevan la investigación. ¿Lo aceptarán?
Y váyanse al infierno, añadió en silencio. Y mantengan a sus compadres a raya, en casa, presentes en sus puestos de trabajo, y fuera de la puta calle.
Azhar intercambió una mirada con su primo. Muhannad se encogió de hombros.
– Aceptamos -dijo Azhar poniéndose en pie-. Con la condición de que esa persona sea sustituida por usted si consideramos necesario rechazarla por parcial, ignorante o falaz.
Emily accedió a las condiciones, tras lo cual los dos hombres se marcharon. Se secó la cara con un pañuelo de papel, hasta hacerlo trizas contra la nuca. Después de eliminar los fragmentos de su piel húmeda, devolvió las llamadas. Habló con el superintendente.
Ahora, después de haber leído el informe de inteligencia sobre Muhannad Malik, apuntó el nombre de Taymullah Azhar y solicitó un informe similar sobre él.
Después, se colgó al hombro su bolsa y apagó las luces de la oficina. Haber llegado a un trato con los musulmanes le había costado tiempo. Y el tiempo era fundamental en una investigación de asesinato.
Barbara Havers encontró la comisaría de policía de Balford en Martello Road, una calle bordeada de edificios de ladrillo rojo que constituía otra ruta hacia el mar. La comisaría estaba alojada en un edificio Victoriano Con gabletes y numerosas chimeneas, que sin duda habría albergado en otro tiempo a una de las familias más importantes de la ciudad. Una antigua farola azul, cuya pantalla de cristal estaba embellecida con la palabra «Policía» en letras blancas, identificaba el uso actual del edificio.
Cuando Barbara frenó delante, los focos nocturnos se encendieron e iluminaron la fachada de la comisaría. Una figura femenina estaba saliendo por la puerta principal, y se detuvo para ajustar la correa de un voluminoso bolso. Hacía dieciocho meses que Barbara no veía a Emily Barlow, pero la reconoció al instante. La IJD, alta, vestida con una blusa de tirantes blanca y pantalones oscuros, tenía los hombros anchos y los bíceps bien definidos de la consumada triatleta que era. Aunque estuviera cerca de los cuarenta, su cuerpo se había parado en los veinte. En su presencia, pese a la distancia y la creciente oscuridad, Barbara se sintió como cuando habían seguido los cursos juntas: una candidata a la liposucción, un cambio de indumentaria y seis meses de trabajo intenso con un entrenador personal.
– ¿Em? -llamó Barbara en voz baja-. Hola. Algo me dijo que aún te encontraría en plena faena.
Cuando oyó la voz de Barbara, Emily alzó la cabeza con brusquedad, pero después de oír todo el saludo, se acercó a la acera.
– Santo Dios -dijo. ¿Eres Barb Havers? ¿Qué demonios estás haciendo en Balford?
¿Cómo se lo vendo?, pensó Barbara. Estoy siguiendo a un exótico paquistaní y a su hijita con la esperanza de mantenerles alejados del trullo. Oh, sí, seguro que la IJD Emily Barlow se tragaba aquel cuento chino.
– Estoy de vacaciones -dijo Barbara-. Acabo de llegar. Me enteré del caso por el periodicucho local. Vi tu nombre y pensé en venir a verte para que me explicaras la situación.
– Eso parecen las vacaciones de un conductor de autobús.
– No puedo abstraerme del trabajo. Ya sabes cómo soy.
Barbara buscó los cigarrillos en el bolso, pero recordó en el último momento que no sólo Emily no fumaba, sino que siempre se prestaba con entusiasmo a librar un par de asaltos con cualquiera que lo hiciera. Barbara renunció a los Players y sacó los chicles.
– Felicidades por el ascenso -añadió-. Joder, Em. Estás subiendo muy deprisa.
Dobló el chicle y lo introdujo en la boca.
– Puede que las felicitaciones sean prematuras. Si mi súper se sale con la suya, volveré a las calles. -Emily frunció el ceño-. ¿Qué te ha pasado en la cara, Barb? Tienes un aspecto espantoso.
Barbara tomó nota de quitarse las vendas en cuanto tuviera un espejo a mano.
– Olvidé agacharme. En mi último caso.
– Espero que él tenga peor aspecto. ¿Era un tío?
Barbara asintió.
– Está en el trullo por asesinato.
Emily sonrió.
– Vaya, es una excelente noticia.
– ¿Adónde vas?
La IJD trasladó el peso de su cuerpo y el de su bolsa y se pasó la mano por el pelo, con el ademán habitual que Barbara recordaba. Era negro como el azabache, teñido y cortado a la moda punk, y en otra mujer de su edad habría parecido absurdo. Pero no en Emily Barlow. Emily Barlow no hacía nada absurdo, ni con su apariencia ni con nada.
– Bien -dijo con franqueza-, tenía una cita con un caballero para unas cuantas horas discretas de luz de luna, romance y lo que suele seguir a la luz de la luna y el romance, pero si quieres que te diga la verdad, sus encantos ya no dan más de sí, y la cancelé. En un momento dado supe que empezaría a lloriquear por su mujer y sus hijos, y no estaba dispuesta a cogerle la manita durante otro ataque de culpa galopante.
La respuesta era típica de Emily. Hacía mucho tiempo que había relegado el sexo a una actividad aeróbica más.
– ¿Tienes tiempo para charlar? -preguntó Barbara-. Sobre lo que está pasando.
La inspectora vaciló. Barbara sabía que estaba meditando si la petición era correcta. Esperó, consciente de que Emily no accedería a nada que perjudicara al caso o a su cargo recién estrenado. Por fin, miró hacia el edificio del que acababa de salir y tomó una decisión.
– ¿Has cenado, Barb? -preguntó.
– En el Breakwater.
– Muy valiente por tu parte. Imagino tus arterias endureciéndose a cada segundo que pasa. Bien, no he probado bocado desde el desayuno y me voy a casa. Acompáñame. Hablaremos mientras ceno.
No iban a necesitar el coche, añadió cuando Barbara buscó las llaves en su bolso deformado. Emily vivía en lo alto de la calle, donde Martello Road se transformaba en Crescent.
Tardaron menos de cinco minutos en llegar andando, al paso rápido que Emily impuso. Su casa se alzaba casi al final de Crescent. Era la última de una hilera de nueve viviendas que parecían estar en diversas fases de renovación o decadencia. La de Emily pertenecía al último grupo. Tres pisos de andamios la cubrían.
– Tendrás que perdonar el desorden. -Emily subió los ocho peldaños frontales agrietados, hasta llegar a un porche poco profundo, cuyas paredes eran de losas eduardianas astilladas-. Quedará de maravilla cuando esté terminado, pero ahora el principal problema es encontrar tiempo para trabajar en él. -Abrió con el hombro una puerta principal cuya pintura estaba descascarillada-. Por aquí -indicó, y se internó por un asfixiante pasillo que olía a serrín y trementina-. Es la única parte que he conseguido mantener en condiciones mínimamente habitables.
Si Barbara había abrigado alguna esperanza de pasar la noche en casa de Emily, la enterró cuando vio qué era «por aquí». Daba la impresión de que Emily vivía en una cocina sin ventilación. Una habitación del tamaño de un aparador, que contenía una nevera, un camping gas, el fregadero y encimeras de rigor. Además de estos aditamentos, típicos de una cocina, embutidas en la estancia había una cama plegable, una mesa, dos sillas plegables de metal y una bañera antigua, de las que se utilizaban en los tiempos anteriores a los sistemas de cañerías actuales. Barbara no quiso preguntar dónde estaba el retrete.
Una sola bombilla desnuda que colgaba del techo proporcionaba iluminación, si bien una linterna y un ejemplar de Breve historia del tiempo, al lado de la cama, indicaban que Emily se distraía leyendo (si es que la astrofísica podía calificarse de lectura distraída) en la cama. La cama consistía en un saco de dormir y una almohada rolliza, cuya funda estaba decorada con Snoopy y Woodstock volando en la Primera Guerra Mundial sobre los campos de Francia.
Era el habitáculo más extraño que Barbara hubiera podido imaginar para la Emily Barlow que había conocido en Maidstone. De haber tenido tiempo para imaginar la morada de una IJD, habría sido algo sencillo y moderno, con énfasis en el cristal, el metal y la piedra. Dio la impresión de que Emily leía sus pensamientos, porque dejó caer su bolsa sobre la encimera y se apoyó contra ella con las manos en los bolsillos.
– Distrae mi mente del trabajo -dijo-. Eso, y echar un polvo periódicamente con algún tipo entusiasta, es lo que me mantiene cuerda. -Ladeó la cabeza-. Aún no te lo he preguntado. ¿Cómo está tu madre, Barb?
– ¿Hablando de cordura…, o de todo lo contrario?
– Lo siento. No me fijé en la relación.
– No te disculpes. No me ha molestado.
– ¿Aún vive contigo?
– No lo pude aguantar.
Barbara resumió los detalles a su amiga, con las sensaciones habituales de cuando revelaba de mala gana que había confinado a su madre en una residencia particular: culpabilidad, ingratitud, egoísmo, crueldad. Daba igual que su madre estuviera en mejores manos que cuando vivía con Barbara. Aún era su madre. La deuda del nacimiento siempre pendería entre ellas, pese a que ningún hijo piensa jamás en satisfacerla.
– Debió ser duro -dijo Emily cuando Barbara terminó-. No te habrá resultado fácil tomar la decisión.
– No, pero aún siento la sensación de que debo pagar.
– ¿Por qué?
– No sé. Por la vida, supongo.
Emily asintió lentamente. Daba la impresión de estar examinando a Barbara, y bajo ese escrutinio, Barbara notó que la piel le picaba debajo de los vendajes. Hacía un calor asfixiante en la habitación, y aunque la única ventana estaba abierta (y pintada de negro por algún motivo), ni siquiera la promesa de una débil brisa entraba por la ventana.
Emily se reanimó de repente.
– A cenar -dijo. Fue a la nevera, se acuclilló delante de ella y sacó un recipiente lleno de yogur. Cogió un cuenco grande de una alacena y dejó caer en su interior tres enormes cucharadas de yogur. Alcanzó un paquete de muesli-. Qué calor -dijo, mientras se pasaba los dedos por el pelo-. Dios Todopoderoso. Qué mierda de calor.
Abrió el paquete con los dientes.
– El peor tiempo para una investigación policial -dijo Barbara-. Nadie tiene paciencia para nada. Los ánimos se excitan.
– Cuéntamelo a mí -admitió Emily-. No he hecho gran cosa en los dos últimos días, aparte de intentar impedir que los asiáticos quemen la ciudad y mi jefe me sustituya por su compañero de golf.
Barbara se alegró de que su compañera le diera la excusa.
– La manifestación de hoy ha salido en la ITV. ¿Lo sabías?
– Oh, sí. -Emily vertió medio paquete de muesli sobre el yogur y lo revolvió todo con la cuchara, antes de coger un plátano que había en un frutero, sobre la encimera-. Una horda de asiáticos interrumpió un pleno municipal, aullando como hombres lobo sobre sus libertades civiles. Uno de ellos avisó a los medios, y cuando una cámara apareció, empezaron a arrancar pedazos de hormigón. Han importado forasteros para colaborar en la causa. Y a Ferguson, mi jefe, le ha dado por llamarme cada dos por tres para explicarme cómo hacer mi trabajo.
– ¿Cuál es la preocupación principal de los asiáticos?
– Depende de con quién hables. Tienen la intención de sacar a la luz pública todo lo que puedan: una coartada, falta de entusiasmo por parte de la policía local, una conspiración del DIC o el inicio de una limpieza étnica. Tú eliges.
Barbara se sentó en una de las dos sillas metálicas.
– ¿Cuál se acerca más a la verdad?
Emily la traspasó con la mirada.
– Brillante, Barb. Ya hablas como ellos.
– Lo siento. No quería sugerir…
– Olvídalo. Todo el puto mundo se me ha subido a las barbas. ¿Por qué no tú también? -Emily sacó un cuchillo pequeño de un cajón, que utilizó para cortar el plátano y añadir los trozos a la mezcla de yogur y muesli-. Ésta es la situación. Intento limitar las filtraciones al mínimo. La situación es muy delicada, y si no voy con cuidado sobre quién sabe qué y cuándo, hay un cañón suelto en la ciudad que empezará a disparar de un momento a otro.
– ¿Quién es?
– Un musulmán. Muhannad Malik.
Emily explicó la relación de éste con el fallecido, así como la importancia de la familia Malik, y por tanto del propio Muhannad, en Balford-le-Nez. Su padre, Akram, había llegado a la ciudad con su familia once años antes, con el sueño de fundar su propio negocio. Al contrario que muchos inmigrantes asiáticos, que se conformaban con restaurantes, mercados, lavanderías o gasolineras, cuando Akram Malik soñaba, soñaba a lo grande. Dedujo que en una parte deprimida del país, no sólo sería bienvenido como garantía de futuros empleos, sino que tal vez podría dejar su impronta. Sus inicios fueron humildes, fabricando mostaza en la trastienda de una diminuta panadería de Oíd Pier Street. Terminó con toda una fábrica en la parte norte de la ciudad. Allí se fabricaba de todo, desde mermeladas sabrosas a vinagretas.
– Malik's Mustards and Assorted Accompaniments -concluyó Emily-. Otros asiáticos le siguieron hasta aquí. Algunos son parientes, otros no. Ahora forman una comunidad en constante crecimiento. Con todos los dolores de cabeza interraciales inherentes.
– ¿Muhannad es uno de ellos?
– Un plasta. Estoy hasta el cuello de mierda política por culpa de ese capullo.
Cogió un melocotón y empezó a cortarlo, dejando caer los pedazos a lo largo del borde del cuenco. Barbara la miraba, mientras pensaba en su cena antidietética, y consiguió reprimir su sentimiento de culpa.
Emily le informó que Muhannad era el activista político de Balford-le-Nez que dedicaba gran fervor a la causa de la igualdad de derechos y el trato justo para todo su pueblo. Había fundado una organización cuyo propósito teórico era el apoyo, la hermandad y la solidaridad entre los jóvenes asiáticos, pero se ponía como una moto en lo tocante a cualquier cosa que pudiera sugerir remotamente un incidente racial. Cualquiera que molestara a un asiático se encontraba al poco tiempo cara a cara con una o más némesis, cuya identidad las víctimas nunca conseguían recordar.
– Nadie es capaz de movilizar a la comunidad asiática como Malik -dijo Emily-. Me está pisando los talones desde que encontraron el cadáver de Querashi, y me los seguirá pisando hasta que detenga a alguien. Además de ocuparme de él y de ocuparme de Ferguson, he de sacar tiempo para dirigir la investigación.
– Eso es difícil -dijo Barbara.
– Es una mierda.
Emily arrojó el cuchillo al fregadero y llevó su cena a la mesa.
– Hablé con una chica del pueblo en el Breakwater -dijo Barbara, mientras Emily iba a la nevera y sacaba dos latas de Heineken. Pasó una a Barbara y abrió la suya. Se sentó con movimientos atléticos inconscientes y naturales, pasando una pierna por encima del asiento de la silla en lugar de acomodarse con estudiada gracia femenina-. Corren rumores de que Querashi tuvo un percance con drogas. Ya sabes a qué me refiero: ingirió heroína antes de salir de Pakistán.
Emily tomó una cucharada de su pócima. Se pasó la lata de cerveza por la frente, perlada de sudor.
– Toxicología aún no ha dicho la última palabra sobre Querashi. Puede que haya alguna relación con drogas. Con tantos puertos cercanos, conviene tenerlo presente. Pero las drogas no le mataron, si estabas pensando en eso.
– ¿Sabes cuál fue la causa?
– Oh, sí. Lo sé.
– Entonces, ¿por qué te comportas con tanto sigilo? Leí que aún se ignora la causa de la muerte, de modo que ni siquiera está claro que se trate de un asesinato. ¿Es así?
Emily bebió un poco de cerveza y miró a Barbara con cautela.
– ¿Hasta qué punto estás de vacaciones, Barb?
– Sé morderme la lengua, si me estás pidiendo eso.
– ¿Y si te pido más?
– ¿Necesitas mi ayuda?
Emily había recogido más yogur con la cuchara, pero lo dejó caer en el cuenco y meditó antes de contestar poco a poco.
– Es posible.
Esto era más de lo que esperaba, pensó Barbara. Se precipitó sobre la oportunidad que la inspectora le estaba ofreciendo sin saberlo.
– Pues ya la tienes. ¿Por qué no soltáis prenda? Si no fueron drogas, ¿estuvo la muerte relacionada con el sexo? ¿Suicidio? ¿Accidente? ¿Qué está pasando?
– Asesinato -dijo Emily.
– Ah. Y cuando corra la voz, los asiáticos invadirán las calles de nuevo.
– La voz ya ha corrido. Se lo dije a los paquistaníes esta tarde.
– Y respirarán, mearán y dormirán por nosotros a partir de ahora.
– ¿Es un asesinato racial, pues?
– Aún no lo sabemos.
– Pero ¿sabéis cómo murió?
– Lo supimos en cuanto le echamos un vistazo, pero quiero ocultarlo a los asiáticos el máximo tiempo posible.
– ¿Por qué? Si ya saben que fue un asesinato…
– Porque esta clase de asesinato sugiere lo que están afirmando.
– ¿Un incidente racial? -Emily asintió-. ¿Cómo? Quiero decir, ¿cómo supiste que era un asesinato racial con sólo ver el cadáver? ¿Habían dejado marcas en él, cruces gamadas o algo por el estilo?
– No.
– ¿Dejaron la tarjeta de visita del Frente Nacional en el lugar de los hechos?
– Tampoco.
– Entonces, ¿por qué llegaste a la conclusión…?
– Presentaba contusiones muy graves. Y tenía el cuello roto, Barb.
– Uf. Puta mierda.
Las palabras de Barbara eran reverentes. Recordaba lo que había leído. Habían encontrado el cadáver de Querashi dentro de un nido de ametralladoras situado en la playa. Esto sugería una emboscada. Si se le sumaba la paliza, cabía interpretar que la muerte era debida a motivos raciales. Porque los asesinatos premeditados, a menos que fueran precedidos por las torturas típicas de los asesinatos múltiples, solían ser rápidos, pues el objetivo era la muerte. Por otra parte, un cuello roto sugería que el asesino había sido un hombre. Ninguna mujer normal tendría la fuerza suficiente para romper el cuello de un hombre.
Mientras Barbara pensaba en estos puntos, Emily se acercó a la encimera para coger su bolsa de lona. Apartó el plato y extrajo tres carpetas de papel manila. Abrió la primera, la dejó a un lado y abrió la segunda. Contenía una serie de fotografías reveladas en brillo. Escogió unas cuantas y las pasó a Barbara.
Las fotografías plasmaban el cadáver tal como estaba la mañana en que fue descubierto. La primera foto se concentraba en su cara, y Barbara vio que estaba casi tan machacada como la suya. La mejilla derecha presentaba una fuerte contusión, y una ceja estaba partida. Otras dos fotografías mostraban sus manos. Las dos tenían cortes y rasguños, como si las hubiera alzado para protegerse.
Barbara pensó en lo que implicaban las fotografías. El estado de la mejilla derecha sugería un atacante zurdo, pero la herida de la frente estaba en la parte izquierda, lo cual sugería que el asesino era ambidextro, o bien tenía un cómplice.
Emily le tendió otra fotografía.
– ¿Conoces el Nez? -preguntó.
– Hace años que no he estado -contestó Barbara-, pero me acuerdo de los acantilados. Un cafetucho. Una torre de vigilancia antigua.
La otra foto era una toma aérea. Incluía el nido de ametralladoras, el acantilado que se alzaba sobre él, la torre de vigilancia, el café en forma de L. Un aparcamiento al sudeste del café albergaba vehículos policiales que rodeaban un monovolumen. Pero Barbara tomó nota de lo que faltaba en la foto, lo que habría estado alzado sobre el aparcamiento, iluminándolo después del anochecer.
– Em -dijo-, ¿no hay luces en el Nez, en lo alto del acantilado? ¿No hay? -Levantó la vista y descubrió que Emily la estaba mirando, con una ceja arqueada para confirmar sus suposiciones-. Joder, no hay, ¿verdad? Y si no hay luces… -Barbara volvió a examinar la foto, a la que formuló la siguiente pregunta-. Entonces, ¿qué cojones estaba haciendo Haytham Querashi en el Nez y a oscuras?
Levantó la cabeza una vez más y vio que Emily la saludaba con su Heineken.
– Ésa es la pregunta, sargento Havers -dijo, y se llevó la cerveza a la boca.
Capítulo 4
– ¿Quiere que la ayude a acostarse, señora Shaw? Son más de las diez, y el doctor me encargó que velara por su descanso.
La voz de Mary Ellis se aflautaba cuando utilizaba aquel tono recatado que le daban ganas a Agatha Shaw de arrancarle los ojos. No obstante, logró reprimirse, y se volvió poco a poco. Había estado examinando los tres caballetes que Theo le había preparado en la biblioteca. Sobre ellos descansaban representaciones de Balford-le-Nez en el pasado, el presente y el futuro. Los había estudiado durante la última media hora, como medio de controlar la rabia que sentía desde que su nieto le había informado de que su pleno municipal, planificado con tanto cuidado y convocado especialmente, se había ido al garete. Hasta el momento había sido una noche de rabia estupenda, y su ira había ido en aumento durante la cena, a medida que Theo describía paso a paso la reunión y su interrupción.
– Mary -dijo-, ¿tengo aspecto de qué necesite ser tratada como una chica de anuncio por senilidad terminal?
Mary reflexionó sobre la pregunta con una concentración que arrugó su cara cubierta de lunares.
– ¿Perdón? -dijo, y se secó las manos en los costados de su falda. La falda era de algodón, de un color azul pálido y anémico. Sus palmas dejaron manchas de humedad sobre la tela.
– Soy consciente de la hora -aclaró Agatha-. Y cuando esté dispuesta a retirarme, te llamaré.
– Pero es que son casi las diez y media, señora Shaw…
La voz de Mary enmudeció, y sus dientes mordieron el labio inferior, como transmitiendo el resto del comentario.
Agatha lo sabía. Detestaba que la manipularan. Se dio cuenta de que la muchacha quería marcharse, sin duda con la intención de permitir que algún gamberro con la cara también llena de granos accediera a sus dudosos encantos, pero el hecho de que no dijera lo que pensaba le dio ganas de atormentarla un poco más. Era culpa de la chica. Tenía diecinueve años, edad suficiente para expresarse sin ambages. A su edad, Agatha ya llevaba un año enrolada en el servicio femenino de la marina y había perdido al único hombre que amó en su vida en un bombardeo sobre Berlín. En aquellos tiempos, si una mujer era incapaz de decir lo que pensaba, existían muchas posibilidades de que no pudiera volver a intentarlo. Porque existían muchísimas posibilidades de que no hubiera una próxima vez.
– ¿Sí? -la alentó Agatha con tono plácido-. Y como son casi las diez y media, Mary…
– Pensé… si querría… Es que sólo he de quedarme hasta las nueve. Lo acordamos, usted y yo, ¿verdad?
Agatha esperó más. Mary se retorció, como si un ciempiés le estuviera subiendo por el muslo.
– Es que… Como se está haciendo tarde…
Agatha enarcó una ceja.
Mary cayó derrotada.
– Llámeme cuando esté preparada, señora.
Agatha sonrió.
– Gracias, Mary. Lo haré.
Volvió a su contemplación de los caballetes, mientras Mary Ellis desaparecía en las entrañas de la casa. En el primero, Balford-le-Nez en el pasado estaba representado por siete fotografías tomadas a lo largo del período de cincuenta años que marcó su apogeo como centro de vacaciones popular, entre 1880 y 1930. En el centro de las fotos había una ampliación del primer amor de Agatha, el parque de atracciones, y como pétalos de aquel carpelo surgían otras fotos de otros lugares que habían atraído a los visitantes en el pasado. Casetas de baño portátiles alineadas a lo largo de Princes Beach; mujeres provistas de parasoles que paseaban por una concurrida High Street; curiosos agrupados ante el extremo exterior de una red que un barco langostero estaba depositando sobre la playa. Aquí estaba el famoso hotel Pier End, y allí la distinguida terraza eduardiana que dominaba el Paseo Marítimo de Balford.
Malditos aceitunos, pensó Agatha. De no ser por ellos y sus arrogantes exigencias de que todo Balford les lama el trasero porque uno de su raza ha recibido su merecido… De no ser por ellos, Balford-le-Nez estaría un paso más cerca de convertirse en la playa de moda que había sido en otro tiempo, y que volvería a ser. ¿De qué protestaban los paquis? ¿De qué se habían lamentado ante el pleno municipal, destruyendo sus planes?
– Para ellos, es una cuestión de libertades civiles -había dicho Theo durante la cena, como si el maldito idiota les estuviera dando la razón.
– Tal vez tendrías la bondad de explicarme eso -había pedido Agatha a su nieto.
Lo dijo con voz glacial. Notó al instante la expresión de incomodidad que apareció en la cara de Theo. Era demasiado sentimental para el gusto de Agatha. Su creencia en el juego limpio, la igualdad de los hombres y el derecho de cualquiera a la justicia no eran atributos que hubiera heredado de ella, desde luego. Sabía lo que había querido decir con la frase «una cuestión de libertades civiles», pero quería obligarle a explicarla. Lo quería porque tenía ganas de pelearse. Ansiaba un buen combate cuerpo a cuerpo, y si no podía lograrlo en su estado actual, atrapada en el interior de un cuerpo que amenazaba con fallarle en cualquier momento, se conformaría con una disputa verbal. Una buena discusión era mejor que nada.
Theo no aceptó su desafío, y tras reflexionar, Agatha tuvo que admitir que su negativa quizá podía interpretarse como un signo positivo. Necesitaba endurecerse si iba a encargarse del timón de Empresas Shaw después de su muerte. Tal vez su piel se estaba endureciendo ya.
– Los asiáticos no confían en la policía -dijo Theo-. Creen que no reciben el mismo trato que los blancos. Quieren que la ciudad no piense en otra cosa que en la investigación, para presionar al DIC.
– Me parece que si desean ser tratados con equidad, lo cual debe significar que desean ser tratados como sus conciudadanos ingleses, deberían pensar en actuar por una vez como sus conciudadanos ingleses.
– Los blancos han convocado montones de manifestaciones durante muchos años -dijo Theo-. Los disturbios contra los impuestos, las protestas contra los deportes sangrientos, el movimiento contra…
– No estoy hablando de manifestaciones -interrumpió Agatha-. Estoy hablando de ser tratados como ingleses cuando decidan comportarse como ingleses. Y vestirse como ingleses. Y venerar lo inglés. Y educar a sus hijos como ingleses. Si un individuo decide emigrar a otro país, no debería esperar que el país se pliegue a sus caprichos, Theodore. Te aseguro que les habría dicho esto, si hubiera estado en el pleno municipal en tu lugar.
Su nieto dobló la servilleta con gran precisión y la dejó perpendicular al borde de la mesa, como Agatha le había enseñado.
– No me cabe duda, abuela -dijo con ironía-. Y luego te hubieras lanzado de cabeza en pleno tumulto y golpeado algunas cabezas con tu bastón.
Empujó la silla hacia atrás y se acercó a la suya. Apoyó una mano sobre su hombro y la besó en la frente.
Agatha le apartó, irritada.
– Déjate de tonterías. Además, Mary Ellis aún ha de traer el queso.
– No quiero esta noche. -Theo se encaminó hacia la puerta-. Iré a buscar los bocetos al coche.
Cosa que había hecho, y ahora estaba de pie ante él. El Balford-le-Nez del presente estaba plasmado en toda su decrepitud en el caballete central: los edificios abandonados de la fachada marítima, con ventanas tapiadas y arquitrabes de madera cuya pintura se descascarillaba como piel quemada por el sol; la moribunda High Street, donde cada año cerraba sus puertas por última vez una tienda; la mugrienta piscina cubierta, cuyo hedor a moho y madera podrida no podía ser captado por la lente de una cámara. Y al igual que en el boceto del Balford del pasado, entre las fotos del Balford presente había una del parque de atracciones, que Agatha había adquirido, que Agatha había renovado, que Agatha Shaw había restaurado y rejuvenecido, como un dios que insuflara vida en su Adán personal, para convertir el puerto recreativo en una promesa muda a la ciudad costera donde Agatha había pasado su vida.
El Balford del futuro debía dar un significado a esa vida y a su inminente final: hoteles reamueblados, negocios atraídos hacia la costa por la garantía de alquileres de terrenos bajos y caseros comprometidos con la reurbanización y la restauración, edificios ennoblecidos, parques replantados (y parques grandes, no pedazos de hierba del tamaño de un sobre, que algunas personas dedicaban a madres asiáticas de nombres impronunciables) y atracciones añadidas a la fachada marítima. Había planes para un centro recreativo, para una piscina cubierta remozada, para pistas de tenis y squash, para un nuevo campo de criquet. Era el Balford-le-Nez posible, y por este objetivo luchaba Agatha Shaw, en busca de una pizca de inmortalidad.
Había perdido a sus padres durante los bombardeos alemanes. Había perdido a su marido a los treinta y ocho años. Había perdido a tres de sus hijos por carreras que les habían alejado a distintas partes del globo, y a un cuarto en un accidente de coche a manos de una esposa escandinava de carácter débil. Muy pronto había aprendido que la mujer prudente albergaba expectativas humildes y se guarda sus sueños para ella, pero en los años finales de su vida se había descubierto tan cansada de la sumisión a la voluntad del Todopoderoso como ansiosa por rebelarse contra esa voluntad. Había abrazado su última causa como un guerrero, y estaba decidida a librar la batalla hasta el final.
Nada iba a detener el proyecto, y mucho menos la muerte de un extranjero al que no conocía, pero necesitaba que Theo fuera su mano derecha. Necesitaba que Theo fuera perspicaz y fuerte. Le quería insondable e invencible, y lo último que necesitaban sus planes para Balford era el apoyo tácito de su nieto al descarrilamiento de dichos planes.
Aferró su bastón de tres puntas con tal fuerza que su brazo tembló. Se concentró tal como le había enseñado su terapeuta. Era de una crueldad indecible tener que decir con anterioridad a cada pierna lo que debía hacer. Ella, que había montado a caballo, jugado al tenis, al golf, pescado y navegado, no tenía otro remedio que decir: «Primero la izquierda, después la derecha. Ahora la izquierda, luego la derecha», sólo para llegar a la puerta de la biblioteca. Apretaba los dientes cada vez que pronunciaba las palabras. De haber tenido paciencia para cuidar perros, de haber poseído un fiel y afectuoso perrito galés, y de haber podido llevar a cabo el esfuerzo requerido, habría pateado al animal de pura frustración.
Encontró a Theo en la sala de estar que antes se utilizaba por las mañanas. Hacía tiempo que la había convertido en su guarida, y para ello la equipó con un televisor, una cadena estéreo, libros, muebles viejos y cómodos y un ordenador personal, mediante el cual se comunicaba con los desarraigados sociales del mundo que compartían su pasión particular: la paleontología. Agatha lo consideraba una excusa de adulto para revolcarse en el barro. Pero para Theo era una vocación a la que se entregaba con la dedicación que la mayoría de los hombres reservaban para perseguir órganos genitales femeninos. De día o de noche, tanto le daba a Theo. Cuando tenía una hora libre, partía en dirección al Nez, donde los acantilados erosionados habían vomitado dudosos tesoros desde que el mar roía la tierra.
Aquella noche no estaba sentado ante el ordenador. Tampoco estaba utilizando su lupa para estudiar un fragmento de piedra deforme («Es un diente de rinoceronte, abuela», decía con paciencia) rapiñado en los acantilados. Estaba hablando por teléfono en voz baja y apresurada, vertiendo frases a toda prisa en el oído de alguien que, al parecer, no quería escucharle.
Captó las palabras «Por favor. Por favor. Escúchame», antes de que él se volviera hacia la puerta y, al verla, colgara el receptor como si no hubiera nadie al otro extremo de la línea.
Agatha le estudió. La noche era casi tan sofocante como había sido el día, y dado que la sala estaba situada en el lado oeste de la casa, había padecido el calor del sol durante mucho más rato. Por lo tanto, existía al menos una explicación para el hecho de que Theo tuviera la cara congestionada y su piel blanca presentara un aspecto húmedo y grasiento. Pero la otra explicación, supuso, estaba sentada en algún sitio con un teléfono silencioso en su palma húmeda, preguntándose sin duda por qué el «Escúchame» había concluido la conversación, en lugar de alargarla.
Las ventanas estaban abiertas, pero la sala era inhabitable. Hasta las paredes parecían tener ganas de sudar a través de su papel William Morris antiguo. La confusión de revistas, periódicos, libros y, sobre todo, la confusión de piedras («No, abuela, sólo parecen piedras. En realidad, son dientes y huesos, y fíjate en esto, es un fragmento de colmillo de mamut», diría Theo) conseguía que la sala fuera aún más insoportable, como si elevaran su temperatura otros diez grados. Y, pese al esmero con que su nieto las limpiaba, impregnaban el aire de un fecundo olor a tierra muy inquietante.
Theo se alejó del teléfono en dirección a la gran mesa de roble. Estaba cubierta por una fina capa de polvo, porque no permitía que Mary Ellis aplicara un paño a su superficie y desordenara los fósiles que había agrupado en bandejas de madera individuales. Había una vieja butaca con respaldo en forma de globo delante de la mesa. La giró hacia ella.
Comprendió que le estaba facilitando un asiento, bien a su alcance, para que no tuviera que andar demasiado. Le entraron ganas de pellizcarle los lóbulos de las orejas hasta que aullara de dolor. No estaba dispuesta a ir a la tumba, pese a que ya estuviera cavada, y podía pasar perfectamente sin gestos cariñosos reveladores de que los demás anticipaban su fallecimiento inminente. Decidió permanecer de pie.
– ¿Y el resultado final? -preguntó, como si su conversación no se hubiera interrumpido.
Theo enarcó las cejas. Utilizó su dedo índice engarfiado para secar el sudor de su frente. Desvió la vista hacia el teléfono, y luego la miró.
– No me interesa en absoluto tu vida amorosa, Theodore. No tardarás en averiguar que es un oxímoron. Rezo cada noche para que desarrolles la presencia de ánimo suficiente para no dejarte arrastrar por la nariz o por el pene. Por lo demás, lo que hagas en tus ratos libres es una cuestión entre tú y quienquiera que comparta el goce momentáneo de experimentar la fusión de vuestros fluidos corporales. Aunque con este calor, el que alguien pueda pensar en el coito…
– Abuela…
El rostro de Theo estaba colorado.
Dios mío, pensó Agatha. Tiene veintiséis años y la madurez sexual de un adolescente. Imaginó con un estremecimiento cómo sería recibir sus febriles achuchones. Al menos, su abuelo (pese a todos sus defectos, uno de los cuales fue caer fulminado a la edad de cuarenta y dos años) sabía cómo tomar a una mujer y rematar la faena. Un cuarto de hora era todo cuanto necesitaba Lewis, y en noches muy afortunadas para ella, ejecutaba el acto en menos de diez minutos. Agatha consideraba el coito un requisito medicinal del matrimonio: para conservar la salud, era necesario que todos los jugos corporales fluyeran.
– ¿Qué nos prometieron, Theo? -preguntó-. Insististe en que se convocara otro pleno especial, por supuesto.
– De hecho, yo…
Siguió de pie, al igual que ella, pero cogió uno de sus preciosos fósiles y le dio vueltas en la mano.
– Tuviste la presencia de ánimo de exigir otra reunión, ¿verdad, Theo? No permitiste que estos aceitunos se os subieran a las barbas sin hacer nada, ¿verdad?
Su expresión de incomodidad fue la respuesta.
– Dios mío -dijo la mujer. Era igual que la descerebrada de su madre.
Bien a su pesar, Agatha necesitaba sentarse. Se acomodó en la butaca de respaldo en forma de globo y se sentó como le habían enseñado de niña, con la espalda bien tiesa.
– ¿Qué demonios te pasa, Theodore Michael? -preguntó-. Y siéntate, por favor. No quiero salir con tortícolis de esta conversación.
Theo dio vuelta a una vieja butaca para estar de cara a ella. Estaba tapizada en un tono color vino desteñido, y sobre su asiento exhibía una mancha en forma de rana, sobre cuyo origen Agatha no quiso especular.
– No era el momento -dijo su nieto.
– No era… ¿qué?
Le había oído muy bien, pero mucho tiempo atrás había descubierto que la clave para doblegar a los demás a su voluntad consistía en obligarlos a examinar la suya, con tal diligencia que acababan rechazando su idea primitiva en favor de la de ella.
– No era el momento, abuela.
Theo se sentó. Se inclinó hacia ella, con los brazos desnudos apoyados en sus piernas, cubiertas de hilo color cervato. Conseguía que las arrugas parecieran haute couture. Agatha pensaba que tal sentido de la moda era impropio de un hombre.
– El consejo estaba muy ocupado intentando controlar a Muhannad Malik. Cosa que no consiguió, por cierto.
– La reunión no la había convocado él.
– Y como el problema se refería a la muerte de un hombre y a la preocupación de los asiáticos por la forma en que la policía llevaba el caso…
– Su preocupación. Su preocupación -se mofó Agatha.
– No era el momento, abuela. No podía hacer exigencias en mitad del caos. Sobre todo exigencias sobre reurbanización.
Agatha golpeó la alfombra con el bastón.
– ¿Por qué no?
– Porque me pareció que llegar al fondo del asesinato del Nez era un tema más importante que buscar fondos para la renovación del hotel Pier End. -Alzó la mano-. No, espera un momento, abuela. No me interrumpas. Sé que este proyecto es importante para ti. Para mí también lo es. Y es importante para la comunidad. Sin embargo, has de comprender que es absurdo invertir dinero en Balford si no va a quedar comunidad.
– No estarás insinuando que los asiáticos poseen la fuerza suficiente, o incluso la temeridad, para destruir la ciudad. Sería como degollarse con su propio cuchillo.
– Estoy insinuando que, a menos que la comunidad sea un lugar donde los futuros visitantes no deban temer que alguien les acose debido al color de su piel, el dinero que invirtamos en nuestra reurbanización es dinero tirado.
La estaba sorprendiendo. Por un momento, Agatha adivinó la sombra de su abuelo en él. Lewis habría pensado exactamente lo mismo.
– Hummm… -rezongó.
– Sabes que tengo razón. -No era una pregunta, observó Agatha, sino una afirmación, muy al estilo de Lewis-. Dejaré pasar unos días, hasta que la tensión se apacigüe, y convocaré otra reunión. Así es mejor. Ya lo verás. -Echó un vistazo al reloj en forma de carricoche que descansaba sobre la repisa de la chimenea y se levantó-. Y ya es hora de que te vayas a la cama. Voy a buscar a Mary Ellis.
– Llamaré a Mary Ellis cuando esté preparada, Theodore. Deja de tratarme como…
– Basta de discusiones.
Se encaminó a la puerta.
Agatha habló antes de que pudiera abrirla.
– ¿Vas a salir?
– He dicho que voy a buscar…
– Pregunto si vas a salir de casa, no de la habitación. ¿Vas a volver a salir esta noche, Theo? -Su expresión la informó de que había ido demasiado lejos. Incluso Theo, por maleable que fuera, tenía sus límites. Indagar demasiado en su vida privada era uno de ellos-. Te lo pregunto porque albergo mis dudas sobre la prudencia de tus correrías nocturnas. Si la situación en la ciudad es como tú insinúas, tensa, yo diría que nadie debería salir de casa, y menos después de anochecer. No volverás a coger el barco, ¿verdad? Ya sabes lo que opino sobre navegar de noche.
Theo la miró desde el umbral. Una vez más, el aspecto de Lewis: las facciones que se resolvían en una máscara apacible, bajo la cual no se leía absolutamente nada. ¿Cuándo había aprendido a disimular así?, se preguntó. ¿Por qué lo había aprendido?
– Voy a buscar a Mary Ellis -dijo. Y se fue sin contestar a sus preguntas.
Permitieron que Sahlah estuviera presente en la discusión porque, a fin de cuentas, el muerto era su prometido. De lo contrario no habría sido invitada, y ella lo sabía. No era costumbre de los hombres musulmanes que conocía conceder mérito a lo que una mujer podía decir, y aunque su padre era un hombre bondadoso, cuya ternura se manifestaba a menudo sólo con una leve presión de sus nudillos contra la mejilla de Sahlah cuando pasaba a su lado, en lo tocante a convenciones era musulmán hasta la médula. Rezaba con devoción cinco veces al día. Había iniciado su tercera lectura del Corán. Tomaba medidas para que una parte de los beneficios de su negocio fuera a parar a los pobres. Y ya había seguido dos veces los pasos de millones de musulmanes que habían recorrido el perímetro de La Meca.
Esta noche, si bien Sahlah había recibido permiso para escuchar la discusión de los hombres, su madre se limitaba a llevar comida y bebida desde la cocina a la sala delantera, en tanto la cuñada de Sahlah había desaparecido. Lo había hecho por dos motivos, naturalmente. Uno era un tributo a la haya: Muhannad insistía en la interpretación tradicional del recato femenino, por lo cual no permitía que ningún hombre, salvo su padre, mirara a su esposa. El otro era su naturaleza: si se hubiera quedado abajo, su suegra le habría ordenado que la ayudara a cocinar, y Yumn era la foca más perezosa de la Tierra. En consecuencia, había recibido a Muhannad a su manera habitual, cubriéndole de halagos como si su mayor deseo fuera limpiarle las botas con el fondillo de sus pantalones, y luego había desaparecido en el piso de arriba. Su excusa era que debía vigilar a Anas, por si tenía otra de sus horribles pesadillas. La verdad era que se estaba entreteniendo con unas cuantas revistas de modas occidentales, que Muhannad nunca le permitiría llevar.
Sahlah estaba sentada bien alejada de los hombres, y en deferencia a su sexo no comía ni bebía. Tampoco tenía hambre, si bien se moría de ganas de tomar el lassi que su madre servía a los demás. Con el calor, la bebida de yogur serviría para refrescarla.
Como era su costumbre, Akram Malik dio las gracias a su mujer cuando dejó platos y vasos delante de su invitado y su hijo. Ella tocó su hombro un instante, dijo «Salud, Akram» y salió de la sala. Sahlah se preguntaba a menudo cómo era posible que su madre se sometiera a su padre en todas las cosas, como si careciera de voluntad propia. Cuando lo preguntaba, Wardah se limitaba a explicar: «Yo no me someto, Sahlah. No es necesario. Tu padre es mi vida, como yo soy la suya.»
Existía un vínculo entre sus padres que Sahlah siempre había admirado, aunque nunca lo había entendido por completo. Parecía surgir de una mutua tristeza inexpresable de la que ninguno hablaba, y se manifestaba en la sensibilidad con que se trataban y hablaban. Akram Malik nunca alzaba la voz, pero tampoco lo necesitaba. Su palabra era la ley para su esposa, y se suponía que también lo era para sus hijos.
Pero Muhannad, cuando era adolescente, había llamado a Akram «viejo pedorro» a sus espaldas. Y en la peraleda que había detrás de la casa, arrojaba piedras contra las paredes y pateaba los troncos de los árboles para liberar la furia que sentía siempre que su padre frustraba sus deseos. No obstante, procuraba que Akram nunca fuera testigo de su rabia. Para éste, Muhannad era silencioso y obediente. El hermano de Sahlah había pasado la adolescencia esperando el momento oportuno, obedeciendo los dictados de su padre, consciente de que, mientras concediera prioridad absoluta a los intereses familiares, el negocio y la fortuna de la familia serían suyos al final. Entonces, su palabra sería la ley. Sahlah sabía que Muhannad aguardaba con ansia ese día.
Pero en aquel momento se enfrentaba a la indignación muda de su padre. Además del alboroto que había causado en la ciudad aquel día, había traído a Taymullah Azhar no sólo a Balford, sino a su propia casa, lo cual constituía el acto de desafío más grave contra su familia. Pues aunque era el hijo mayor del hermano de Akram, Sahlah sabía que Taymullah Azhar había sido expulsado de su familia, y ser expulsado significaba que estaba muerto para todo el mundo. Incluida la familia de su tío.
Akram no estaba en casa cuando Muhannad había llegado con Taymullah Azhar, y desechó el imperioso «No lo hagas, hijo mío» de Wardah, musitado con una mano cariñosa apoyada en su brazo.
– Le necesitamos -dijo Muhannad-. Necesitamos a alguien de su experiencia. Si no empezamos a propagar el mensaje de que no permitiremos que el asesinato de Haytham sea barrido bajo la alfombra, la ciudad continuará su vida como si nada hubiera pasado.
Wardah había parecido preocupada, pero no dijo nada más. Después del primer momento, cuando le reconoció sobresaltada, no volvió a mirar a Taymullah Azhar. Se limitó a asentir (la deferencia hacia su marido traducida de manera automática en deferencia hacia su único hijo) y se retiró a la cocina con Sahlah, a la espera del momento en que Akram volviera a casa para solucionar la sustitución de Haytham en la fábrica de mostaza.
– Ammi -había preguntado en voz baja Sahlah, mientras su madre empezaba a preparar la comida-, ¿quién es ese hombre?
– No es nadie -replicó con firmeza Wardah-. No existe.
No obstante, estaba claro que Taymullah Azhar existía, y Sahlah se enteró de su nombre (y supo al instante quién era, debido a los últimos diez años de cuchicheos entre los primos más jóvenes) cuando su padre entró en la cocina al regresar a casa y Wardah salió a su encuentro, para hablarle del visitante que había llegado con su hijo. Intercambiaron unas palabras susurradas. Los ojos de Akram traicionaron su única reacción cuando supo la identidad del visitante. Se entornaron al instante detrás de sus gafas.
– ¿Por qué? -preguntó.
– Por Haytham -contestó su mujer.
Miró a Sahlah con compasión en sus ojos, como convencida de que su hija había llegado a querer al hombre con que le habían ordenado casarse. ¿Por qué no?, comprendió Sahlah. En idénticas circunstancias, Wardah había aprendido a querer a Akram Malik.
– Muhannad dice que el hijo de tu hermano tiene experiencia en estos asuntos, Akram.
Akram resopló.
– Todo depende de cuáles sean «estos asuntos». No habrías debido permitir que entrara en casa.
– Vino con Muhannad. ¿Qué podía hacer?
Todavía estaba con Muhannad, sentado en un extremo del sofá, mientras el hermano de Sahlah ocupaba el otro. Akram estaba en un sillón, con la espalda apoyada contra uno de los almohadones bordados de Wardah. El enorme televisor estaba emitiendo otra película asiática de Yumn. Había apagado el sonido en lugar de cortar la película, antes de escurrirse hacia arriba. Ahora, por encima del hombro de su padre, Sahlah veía a dos jóvenes amantes desesperados que se encontraban en secreto como Romeo y Julieta, pero no en un balcón, sino que se fundían en un abrazo y caían a tierra para dedicarse a sus asuntos en un campo donde el maíz crecía hasta sus hombros y les ocultaba a la vista. Sahlah apartó los ojos y sintió que el corazón latía en su garganta como las alas de un ave atrapada.
– Sé que no te gusta todo lo que ha pasado esta tarde -estaba diciendo Muhannad-, pero logramos que la policía accediera a reunirse con nosotros cada día. Nos mantendrán informados de lo que vaya sucediendo. -Por el tono cortante de su hermano, Sahlah adivinó que le irritaban la desaprobación y el disgusto no verbalizados de su padre-. No habríamos llegado tan lejos si Azhar no hubiera estado presente, padre. Manipuló a la inspectora jefe hasta que ésta no tuvo otro remedio que acceder. Y lo hizo con tanta elegancia que la mujer no se dio cuenta hasta el último momento, cuando ya era tarde.
Dedicó a Azhar una mirada de admiración. Azhar cruzó las piernas, pellizcó la raya del pantalón entre sus dedos, pero no dijo nada. Tenía la vista clavada en su tío. Sahlah nunca había visto a nadie tan sereno en una situación tan violenta para él.
– ¿Y por eso provocaste un altercado?
– La cuestión no es quién lo provocó. La cuestión es que conseguimos un acuerdo.
– ¿Crees que no lo habríamos logrado por nuestros propios medios, Muhannad? Ese acuerdo, como tú lo llamas.
Akram alzó su vaso y bebió un poco de lassi. No había mirado ni una sola vez a Taymullah Azhar.
– Los policías nos conocen, padre. Hace años que nos conocen. La familiaridad provoca que la gente se relaje cuando llega el momento de cumplir su responsabilidad. El que grita más alto se hace oír antes, y tú lo sabes.
Muhannad, debido a su impaciencia y su aversión por el inglés, equivocó la última parte de la frase. Sahlah comprendía sus sentimientos, pues también había sido atormentada por sus compañeras de clase cuando era pequeña, pero sabía que su padre no. Nacido en Pakistán y emigrado a Inglaterra cuando tenía veinte años, sólo había experimentado el racismo en carne propia una vez. Incluso ese episodio de humillación pública en el metro de Londres no había cambiado su opinión sobre la gente que había decidido adoptar como compatriotas. Aquel día, en su opinión, Muhannad había deshonrado a su pueblo. Akram Malik no estaba dispuesto a olvidarlo pronto.
– El que grita más alto es a menudo el que menos tiene que decir -replicó.
La cara de Muhannad se tensó.
– Azhar sabe organizar. Tal como nosotros necesitamos organizamos ahora.
– ¿Qué pasa ahora, Muni? ¿Haytham está menos muerto ahora que ayer? ¿El futuro de tu hermana está menos destrozado? ¿Cómo cambia eso la presencia de un hombre?
– Porque -anunció Muhannad, y el tono de su voz informó a Sahlah de que su hermano había reservado lo mejor para el final- ahora han admitido que fue un asesinato.
Una expresión seria se pintó en el rostro de Akram. Por irracional que fuera, había consolado a la familia, y sobre todo a Sahlah, con la creencia de que la muerte de Haytham había sido un desafortunado accidente. Ahora que Muhannad había averiguado la verdad, Sahlah sabía que su padre debería pensar en términos diferentes. Tendría que preguntar por qué, lo cual tal vez le condujera en una dirección que no deseaba.
– Admitido, padre. A nosotros. Por lo ocurrido en el pleno municipal de hoy y en las calles de la ciudad después. Espera. No respondas todavía. -Muhannad se puso en pie y caminó hasta la chimenea. Sobre la repisa descansaban una serie de fotografías familiares enmarcadas-. Sé que hoy te he irritado. Admito que perdí el control de la situación, pero te pido que pienses en los resultados obtenidos. Y fue Azhar quien sugirió empezar por el pleno municipal. Azhar, padre. Cuando le telefoneé a Londres. ¿Puedes decirme si, cuando hablaste con el DIC, admitieron que era un asesinato? Porque a mí no. Y bien sabe Dios que a Sahlah no le dijeron nada.
Sahlah bajó la vista cuando los hombres la miraron. No era necesario que confirmara las palabras de su hermano. Akram estaba en la sala cuando sostuvo aquella breve conversación con el agente de policía que había venido a informarles de la muerte de Haytham.
– Lamento informar que se ha producido una muerte en el Nez. Parece que el fallecido es un tal señor Haytham Querashi. Sin embargo, necesitamos que alguien identifique el cadáver oficialmente, y tenemos entendido que usted iba a casarse con él.
– Sí -contestó Sahlah con gravedad, aunque por dentro estaba chillando, ¡no, no, no!
– Es posible -dijo Akram a su hijo-, pero has ido demasiado lejos. Cuando uno de los nuestros está muerto, no es tarea tuya ocuparte de su resurrección, Muhannad.
Sahlah sabía que no estaba hablando de Haytham. Estaba hablando de Taymullah Azhar. En teoría, Azhar estaba muerto para toda la familia, en cuanto sus padres así lo habían proclamado. Si alguien le veía en la calle, debía mirar a través de él o desviar la vista. Su nombre no debía ser mencionado. No se debía hablar de su existencia a nadie, aún de la forma más indirecta. Y si se pensaba en él, había que ocupar al instante la mente en otros pensamientos, no fuera que pensar en él condujera a hablar con él, y de ahí a reflexionar sobre la posibilidad de permitirle volver al seno de la familia. Sahlah era demasiado pequeña para ser informada del delito cometido por Azhar y que le había supuesto la expulsión de la familia, y en cuanto la expulsión se había ejecutado, le habían prohibido hablar de él a nadie.
Diez años de soledad, pensó mientras miraba a su primo. Diez años de vagar solo por el mundo. ¿Cómo los habría vivido? ¿Cómo había sobrevivido sin parientes?
– ¿Qué es más importante, pues?
Muhannad intentaba ser razonable. No quería incurrir aún más en la ira de su padre. No quería que le expulsaran, con una esposa, dos hijos y la necesidad de ganar dinero.
– ¿Qué es más importante, padre? ¿Seguir la pista del hombre que asesinó a uno de los nuestros, o asegurarse de que Azhar está expulsado de por vida? Sahlah es una víctima de este crimen tanto como Haytham. ¿No tenemos una obligación para con ella?
– Muhannad, no necesito lecciones sobre éste ni sobre ningún otro tema -dijo Akram en voz baja.
– No intento darte lecciones. Sólo te estoy diciendo que sin Azhar…
– Muhannad. -Akram cogió uno de los paratkas que su mujer había preparado. Sahlah percibió el olor del buey picado embutido en la pasta. Se le hizo la boca agua-. Esta persona de la que hablas está muerta para nosotros. No tendrías que haberle inmiscuido en nuestras vidas, y mucho menos en nuestra casa. No discuto contigo sobre el crimen que ha sido cometido contra Haytham, tu hermana y toda nuestra familia, si es que fue un crimen.
– La inspectora dijo que era un asesinato, y lo admitió debido a la presión que ejercimos sobre el DIC.
– Esta tarde no ejercisteis presión sobre el DIC.
– Las cosas son así. ¿No te das cuenta?
Hacía un calor sofocante en la habitación. La camiseta blanca de Muhannad se pegaba a su cuerpo musculoso. En contraste, Taymullah Azhar estaba sentado con una calma absoluta, como si se hubiera trasladado a otro mundo.
– Lamento haberte molestado, y quizá habría debido advertirte de que la reunión sería interrumpida…
– ¿Quizá? -preguntó Akram-. Además, lo que ocurrió en la reunión no fue una simple interrupción.
– De acuerdo. De acuerdo. Tal vez me equivoqué.
– ¿Tal vez?
Sahlah vio que los músculos de su hermano se tensaban, pero era demasiado mayor para arrojar piedras contra la pared, y no había troncos de árbol en la sala que pudiera patear. Tenía la cara perlada de sudor, y por primera vez comprendió Sahlah la importancia de que alguien como Taymullah Azhar actuara de intermediario de la familia en futuras discusiones con la policía. La tranquilidad bajo coacción no era el punto fuerte de Muhannad. La intimidación sí, pero era preciso algo más que intimidación.
– Piensa en lo que la manifestación consiguió, padre: una entrevista con la inspectora que dirige la investigación. Y una admisión de asesinato.
– Ya lo veo -reconoció Akram-. Ahora, por lo tanto, darás las gracias oficialmente a tu primo por sus consejos y le despedirás.
– ¡Y una mierda! -Muhannad barrió de un manotazo tres fotos enmarcadas de la repisa, que cayeron al suelo-. ¿Qué te pasa? ¿De qué tienes miedo? ¿Estás tan conchabado con estos jodidos occidentales que ni siquiera eres capaz de pensar en…?
– ¡Basta!
Akram había alterado una de sus normas: había alzado la voz.
– ¡No! Ya estoy harto. Tienes miedo de que uno de esos ingleses asesinara a Haytham. Y si fue así, tendrás que hacer algo al respecto… como cambiar tu opinión sobre ellos. Y no puedes hacerlo, porque hace veintisiete años que juegas a ser un maldito inglés.
Akram se levantó y cruzó la sala con tal rapidez, que Sahlah no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que su padre abofeteó a Muhannad. Fue entonces cuando gritó.
– ¡Basta! -Oyó el miedo en su voz. Era miedo por los dos, por lo que eran capaces de hacerse, y por la posibilidad de que sus actos dividieran a la familia-. ¡Muni! ¡Abhy-jahn! ¡Basta!
Los dos hombres se quedaron frente a frente, Akram con un dedo amenazador erguido ante los ojos de Muhannad. Era la postura que siempre había adoptado durante la infancia de su hijo, pero con una diferencia. Ahora, alzaba el dedo hacia la cara de su hijo, porque Muhannad le pasaba más de cinco centímetros.
– Todos queremos lo mismo -dijo Sahlah-. Queremos saber qué le pasó a Haytham. Y por qué. Queremos saber por qué. -No estaba muy segura de sus afirmaciones, pero las espetó porque era más importante que su padre y su hermano hicieran las paces que decirles toda la verdad-. ¿Por qué estáis discutiendo? ¿No es mejor seguir el camino que nos conducirá antes a la verdad? ¿No es eso lo que queremos?
Los hombres no contestaron. Arriba, Anas empezó a llorar, y en respuesta, los pies de Yumn recorrieron el pasillo, calzados con sus caras sandalias.
– Es lo que yo quiero -dijo Sahlah en voz baja. No añadió el resto porque no era necesario: yo soy la parte perjudicada, porque iba a ser mi marido-. Muni. Abhy-jahn. Es lo que yo quiero -repitió.
Taymullah Azhar se levantó del sofá. Era más bajo que los otros dos hombres, y más delgado. No obstante, pareció igual que ellos en todos los sentidos cuando habló, pese a que Akram no le miraba.
– Chacha -dijo.
Akram dio un respingo. «Hermano de mi padre.» Afirmaba un lazo de sangre que él no quería reconocer.
– No deseo traer problemas a vuestra casa -dijo Azhar, y contuvo a Muhannad con un gesto cuando quiso interrumpir-. Permite que preste un servicio a la familia. No me verás, a menos que sea necesario. Me alojaré en otro sitio, para que no te veas obligado a quebrar el juramento que hiciste a mi padre. Puedo ayudar porque, cuando es necesario, trabajo con nuestra gente en Londres, siempre que tienen problemas con la policía o el gobierno. Tengo experiencia con los ingleses…
– Y sabemos bien a qué le llevó esa experiencia -dijo Akram con amargura.
Azhar ni se inmutó.
– Tengo experiencia con los ingleses, y podemos utilizarla en esta situación. Te pido que me dejes ayudar. Como no tengo una relación directa con ese hombre o su muerte, hay menos lazos emocionales implicados. Puedo pensar con más lucidez y ver con más claridad. Me ofrezco a ayudaros.
– Deshonró nuestro apellido -dijo Akram.
– Por eso ya no lo utilizo -replicó Azhar-. Es la única forma de expresar mi arrepentimiento.
– Podría haber cumplido su deber.
– Me esforcé al máximo.
En lugar de contestar, Akram estudió el semblante de Muhannad. Dio la impresión de que estaba formándose una opinión sobre su hijo. Se volvió con brusquedad y miró a Sahlah, sentada en el borde de su silla.
– Jamás deseé que te ocurriera esto, Sahlah. Comprendo tu pena. Sólo quiero acabar con ella.
– Entonces, permite a Azhar…
Akram silenció a Muhannad con un ademán.
– Es por tu hermana -dijo a su hijo-. No dejes que le vea. No me obligues a hablar con él. Y no vuelvas a deshonrar el apellido de esta familia.
Salió de la sala. Sus pasos resonaron con fuerza en cada peldaño.
– Viejo pedorro. -Muhannad escupió las palabras-. Ignorante, rencoroso, pedorro de mierda.
Taymullah Azhar meneó la cabeza.
– Quiere lo mejor para su familia. Es una idea que comprendo muy bien.
Después de que Emily cenara, ella y Barbara se trasladaron al jardín trasero de la casa. Una llamada telefónica del amante de Emily las había interrumpido.
– No puedo creer que hayas cancelado la cita de esta noche -dijo-, sobre todo después de lo que ocurrió la semana pasada. ¿Cuándo te has corrido tantas…?
Emily descolgó el teléfono e interrumpió el contestador automático.
– Hola. Estoy aquí, Gary -dijo. Dio la espalda a Barbara. La conversación había sido breve-. No… no tiene nada que ver con eso. Dijiste que ella tenía migraña y te creí… Estás imaginando cosas… No tiene nada que ver con… Gary, sabes que odio que me interrumpas… Sí, bueno, hay alguien conmigo en este momento, así que no voy a entrar en detalles… Oh, por el amor de Dios, no seas ridículo. Aunque fuera el caso, ¿qué más daría? Convinimos al principio que las cosas irían así… No es una cuestión de control. Esta noche trabajo… Y eso, querido, no es tu problema.
Colgó con suavidad.
– Hombres. Joder. Si no tuvieran lo que nos divierte no valdría la pena tomarse tantas molestias.
Barbara no intentó encontrar una respuesta ingeniosa. Su experiencia con los hombres era demasiado limitada para otra reacción que poner los ojos en blanco, con la esperanza de que Emily interpretara el mensaje como «¿A que es verdad?»
Su reacción pareció satisfacer a la inspectora. Había cogido un cuenco de fruta y una botella de coñac de la encimera, al tiempo que decía:
– Vamos a tomar el aire.
Guió a Barbara hasta el jardín.
El jardín no estaba en mejor estado que la casa, pero casi todas las malas hierbas habían sido arrancadas, y se había trazado un sendero de baldosas curvo hasta un castaño de Indias. Barbara y Emily se sentaron debajo del árbol en unas sillas de lona, con el cuenco de fruta entre ambas, dos copas de coñac que Emily había llenado y un ruiseñor que cantaba en alguna rama elevada sobre sus cabezas. Emily estaba comiendo su segunda ciruela. Barbara mordisqueaba un racimo de uvas.
Al menos, se estaba más fresco en el jardín que en la cocina, y hasta gozaba de una pequeña vista. Transitaban coches por la carretera de Balford, y al otro lado, las luces lejanas de las casas de los veraneantes parpadeaban entre los árboles. Barbara se preguntó por qué la inspectora no sacaba su cama, el saco de dormir, la linterna y la Breve historia del tiempo al jardín.
Emily interrumpió sus pensamientos.
– ¿Sales con alguien, Barb?
– ¿Yo?
La pregunta se le antojó ridícula. Emily no tenía problemas de vista, de modo que podía deducir la respuesta sin necesidad de la pregunta. Basta con mirarme, quiso decir Barbara, tengo el cuerpo de un chimpancé. ¿Con quién voy a salir? Pero su respuesta fue:
– ¿Quién tiene tiempo?
Confiaba en que la respuesta bastaría para obviar el tema.
Emily la miró. Una farola estaba encendida en Crescent, y como la casa de Emily era la última de la fila, un poco de luz llegaba al jardín trasero. Barbara notó que Emily la estaba estudiando.
– Eso me suena a excusa -dijo.
– ¿Para qué?
– Para mantener el statu quo. -Emily tiró el hueso de la ciruela por encima del muro-. Sigues sola, ¿verdad? Bien, no pretenderás estar sola eternamente.
– ¿Por qué no? Tú lo estás. Estar sola no te cohíbe.
– Es cierto, pero hay formas y formas de estar sola -dijo con ironía Emily-. Ya sabes a qué me refiero.
Barbara lo sabía muy bien. Aunque vivía sola, Emily Barlow nunca había estado sin un hombre más de un mes. Porque lo tenía todo: una cara bonita, un cuerpo atractivo, una mente singular. ¿Por qué las mujeres que coleccionaban hombres, por el simple hecho de existir, siempre pensaban que las demás mujeres poseían la misma virtud?
Se moría de ganas de fumar. Empezaba a tener la sensación de que habían pasado días desde el último cigarrillo. ¿Qué hacían los no fumadores para ganar tiempo, para desviar la atención que no les interesaba, para evitar discusiones, o tan sólo para calmar los nervios? Decían «Perdona, pero no quiero hablar de eso», una respuesta poco apropiada si Barbara quería trabajar con la inspectora en un caso de asesinato.
– No me crees, ¿verdad? -preguntó Emily, al ver que Barbara no contestaba.
– Digamos que la experiencia ha alentado mi escepticismo. Y en cualquier caso… -Confió en que la bocanada de aire que había expelido diera la impresión de despreocupación-. Estoy a gusto en mi situación actual.
Emily cogió un albaricoque. Lo hizo rodar en su palma.
– Estás a gusto.
Fue una especie de afirmación pensativa.
Barbara decidió considerar aquellas tres palabras como la conclusión de la conversación. Buscó una forma inteligente de pasar a otro tema. Algo como «hablando de crímenes» habría servido, sólo que no habían hablado del asesinato desde que habían salido de la cocina. Barbara no quería insistir, pues su papel semiprofesional en el caso era más tenue de lo que estaba acostumbrada, pero también quería abordar el tema candente de inmediato. Había venido a Balford-le-Nez para intervenir en una investigación policíaca, no para reflexionar sobre las facetas de la soledad.
Se decidió por el acercamiento directo, fingiendo que no se había producido ninguna interrupción en la conversación sobre la muerte acaecida en el Nez.
– Es el aspecto racial el que me preocupa -dijo, y por si Emily pensaba que estaba expresando su preocupación por la influencia del mestizaje en su vida social, añadió-: Si Haytham Querashi acababa de llegar a Inglaterra, como afirmó la tele, por cierto, eso sugiere que tal vez no conocía al asesino. Lo cual, a su vez, sugiere el tipo de violencia racial fortuita tan común en Estados Unidos, o en cualquier gran ciudad del mundo, tal como están los tiempos.
– Estás pensando como los asiáticos, Barb -dijo Emily, mientras mordía un trozo de albaricoque. Engulló la fruta con un sorbo de coñac-. Pero el Nez no es lugar adecuado para un acto fortuito de violencia. Por las noches está desierto. Ya viste las fotos. No hay luces, ni en lo alto del acantilado ni en la playa. Si alguien va allí solo, y supongamos por un momento que Querashi fue solo, va por dos motivos. Uno es para pasear solo…
– ¿Había anochecido cuando salió del hotel?
– Sí. No había luna, por cierto. De modo que descartemos el paseo, a menos que pensara ir dando tumbos como un ciego, y adoptemos la teoría de que fue solo para pensar.
– ¿Le acojonaba la idea de casarse? ¿Quería anular el matrimonio, y no sabía cómo?
– Una buena teoría. Y razonable. Pero hemos de pensar en otro detalle. Habían registrado su coche. Alguien lo hizo trizas. ¿Qué te sugiere eso?
Sólo parecía existir una posibilidad.
– Que fue deliberadamente para encontrarse con alguien. Se llevó algo que debía entregar. No lo hizo, tal como habían acordado, y pagó con su vida. Después, alguien registró su coche en busca de lo que debía entregar.
– Pero eso no sugiere un asesinato racial -dijo Emily-. Esos asesinatos son arbitrarios. Éste no.
– Eso no significa que un inglés no lo matara, Em. Por un motivo que no tuviera nada que ver con la raza.
– No me lo recuerdes. Tampoco significa que un asiático no lo matara.
Barbara asintió, pero abundó en su idea.
– Si acusas a un inglés del crimen, la comunidad asiática lo considerará un asesinato racial, porque parece racial. Si eso ocurre, todo estallará. ¿Cierto?
– Cierto. Pese a reconocer que es una complicación para el caso, me alegro de que el coche estuviera revuelto. Aunque el crimen fuera de naturaleza racial, puedo interpretarlo de otra forma hasta saberlo con certeza. Eso me proporcionará tiempo, calmará la situación y me concederá la oportunidad de diseñar una estrategia. De momento, al menos. Suponiendo que pueda mantener alejado del teléfono veinticuatro horas al maldito Ferguson.
– ¿Pudo matarle un miembro de la comunidad de Querashi?
Barbara cogió otro racimo de uvas del cuenco. Emily se reclinó en su silla con la copa de coñac sobre el estómago y la cabeza ladeada para examinar las hojas del castaño que se balanceaban sobre ellas. En algún lugar, escondido entre aquellas hojas, el ruiseñor continuaba cantando.
– No hay que descartarlo -dijo Emily-. Incluso lo considero probable. ¿A quién conocía bien, aparte de los asiáticos?
– Iba a casarse con la hija de Malik, ¿verdad?
– Sí. Uno de esos matrimonios a medida, todo preparado por papá y mamá. Ya sabes a qué me refiero.
– Quizá había problemas en ese sentido. Ella no le atraía. Y viceversa. Ella quería huir, pero él quería quedarse, y ella era su billete. La situación se solucionó de manera permanente.
– Un cuello roto es una medida extrema para terminar una relación -observó Emily-. En cualquier caso, hace muchos años que Akram Malik está integrado en esta comunidad, y por lo que yo sé, idolatra a su hija. Si ella no hubiera querido casarse con Querashi, no creo que su padre la hubiera obligado.
Barbara reflexionó y tomó otra dirección.
– Aún se lleva lo de la dote, ¿verdad? ¿Cuál era la de la hija? ¿Cabe la posibilidad de que Querashi se mostrara muy desagradecido por lo que la familia consideraba un acto de generosidad?
– ¿Y le eliminaron? -Emily estiró sus largas piernas y acunó el coñac entre sus manos-. Supongo que es una posibilidad. Sería impropio de Akram Malik, pero de Muhannad… Creo que ese tío es capaz de actos violentos, pero eso no explica el problema del coche.
– ¿Había indicios de que hubieran cogido algo?
– Estaba completamente destrozado.
– ¿Habían registrado el cadáver?
– Sin la menor duda. Encontramos las llaves del coche entre una mata de perejil que crecía en el acantilado. Dudo que Querashi las tirara allí.
– ¿Había algo en el cadáver cuando lo encontraron?
– Diez libras y tres condones.
– ¿Ninguna identificación? -Emily meneó la cabeza-. ¿Cómo supiste quién era la víctima?
Emily suspiró y cerró los ojos. Barbara tuvo la impresión de que habían llegado por fin a la parte suculenta, la parte que Emily, hasta el momento, había conseguido ocultar a todas las personas ajenas a la investigación.
– Un tío llamado Ian Armstrong lo encontró ayer por la mañana -dijo Emily-. Armstrong le conocía de vista.
– Un inglés -dijo Barbara.
– El inglés -dijo Emily con tono sombrío.
Barbara comprendió el rumbo que habían tomado los pensamientos de Emily.
– ¿Armstrong tiene un móvil?
– Oh, sí. -Emily abrió los ojos y volvió la cabeza hacia Barbara-. Ian Armstrong trabajaba en la empresa de Malik. Perdió su empleo hace seis semanas.
– ¿Haytham Querashi le despidió, o algo por el estilo?
– Peor que eso, aunque es muchísimo mejor desde el punto de vista de Muhannad, teniendo en cuenta lo que hará con la información si averigua que Armstrong descubrió el cadáver.
– ¿Por qué? ¿Cuál es la historia?
– Venganza. Manipulación. Necesidad. Desesperación. Lo que prefieras. Haytham Querashi sustituyó a Armstrong en la fábrica, Barb. Y en cuanto Haytham Querashi murió, Ian Armstrong recuperó su antiguo empleo. ¿Qué te parece como móvil?
Capítulo 5
– Podría ser -admitió Barbara-, pero ¿no habría tenido Armstrong un móvil aún más poderoso para matar a la persona que le echó a la calle?
– En otras circunstancias, sí. Si buscara venganza.
– ¿Y en estas circunstancias?
– Por lo visto Armstrong era un excelente trabajador. La única razón de que le echaran fue para hacer un sitio a Querashi en el negocio familiar.
– ¡Puta mierda! -exclamó Barbara-. ¿Armstrong tiene coartada?
– Dice que estaba en casa con su mujer y su hijo de cinco años. Tenía un dolor de oídos espantoso. El niño, no Armstrong.
– Y su mujer lo corroboró, ¿verdad?
– Él es quien aporta casi todo el dinero y ella sabe a qué bando ha de aferrarse. -Emily pasó los dedos sobre un melocotón-. Armstrong dijo que había ido al Nez para dar un paseo matutino. Dijo que, desde hacía un tiempo, se dedicaba a dar. paseos matutinos los sábados y los domingos, para huir de su mujer y disfrutar de unas horas de paz. No sabe si alguien le vio en estos paseos, pero aunque lo hubieran hecho, podría haber utilizado esa actividad de los fines de semana como una especie de coartada.
Barbara sabía lo que estaba pensando: no era tan extraño que un asesino fingiera haber tropezado con un cadáver después del hecho, con el fin de desviar las sospechas hacia otra persona. No obstante, algo que había comentado Emily antes impulsó la curiosidad de Barbara en otro sentido.
– Olvida el coche por un momento. Dijiste que Querashi llevaba encima tres condones y diez libras. ¿Es posible que fuera al Nez por cuestiones de sexo? ¿Para encontrarse con una prostituta, por ejemplo? Si estaba a punto de casarse, tal vez no quería correr el riesgo de que alguien le viera y fuera con el cuento a su futuro suegro.
– ¿Qué clase de prostituta se prestaría a un polvo por diez libras, Barb?
– Una joven. Una desesperada. Tal vez una principiante. -Emily meneó la cabeza-. O tal vez iba a encontrarse con una mujer a la que no tendría acceso de otro modo, una mujer casada. El marido se enteró y se lo cargó. ¿Hay algún indicio de que Querashi conociera a la mujer de Armstrong?
– Estamos buscando conexiones con las mujeres de todo el mundo -dijo Emily.
– Este tal Muhannad, ¿está casado, Em?
– Oh, sí. Ya lo creo. Tuvo su matrimonio de conveniencia hace tres años.
– ¿Un matrimonio feliz?
– Juzga tú misma. Tus padres te comunican que te han emparejado con una persona de por vida. Conoces a esta persona y, en un abrir y cerrar de ojos, estás unida en matrimonio. ¿Te parece una receta de la felicidad?
– No, pero es una costumbre ancestral, así que no puede ser tan horrible. ¿Verdad?
Emily le dirigió una mirada tan elocuente que no necesitaba palabras. Siguieron sentadas en silencio, escuchando la canción del ruiseñor. Barbara reordenaba en su mente los hechos que Emily había ido desgranando. El cadáver, el coche, las llaves entre los arbustos, el nido de ametralladoras en la playa, un cuello roto.
– Si alguien de Balford quisiera provocar problemas raciales -dijo por fin-, daría igual a quién detuvieras, ¿no?
– ¿Por qué lo dices?
– Porque si quieren utilizar una detención para causar problemas, utilizarán una detención para causar problemas. Si metes a un inglés en el trullo, se amotinarán porque el asesinato es un ejemplo de violencia racial. Si detienes a un paquistaní, la detención es un ejemplo diáfano de los prejuicios de la policía. El prisma sólo ha girado un poco. Lo que examinan por el prisma sigue siendo lo mismo.
Emily dejó de acariciar el melocotón. Examinó a Barbara. Cuando habló, dio la impresión de haber llegado a una repentina y sabia decisión.
– Por supuesto -dijo-. ¿Qué tal te desenvuelves en los comités, Barb?
– ¿Qué?
– Antes dijiste que estabas dispuesta a colaborar. Bien, necesito un agente con talento para trabajos de comité, y creo que tú eres ese agente. ¿Cómo te llevas con los asiáticos? Una ayudita no me iría nada mal, aunque sólo fuera para quitarme a mi jefe de encima.
Antes de que Barbara repasara la historia de su vida y encontrara una respuesta, Emily continuó. Había accedido a celebrar reuniones periódicas con miembros de la comunidad paquistaní durante el curso de la investigación. Necesitaba un agente que se integrara en ese grupo. Barbara podía serlo, si quería.
– Tendrás que tratar con Muhannad Malik -dijo Emily-, que hará lo imposible por sacarte de quicio, de manera que conservar la serenidad es crucial. Pero hay otro asiático, un tío de Londres llamado no sé qué Azhar, y parece capaz de ponerle un bozal a Muhannad, así que te echará una mano, tanto si se da cuenta como si no.
Barbara no imaginaba cómo reaccionaría Taymullah Azhar al ver su cara contusionada en el primer encuentro entre asiáticos y polis locales.
– No sé -dijo-. Los comités no son mi fuerte.
– Tonterías. -Emily desechó sus objeciones con un ademán-. Estarás brillante. Casi todo el mundo se muestra razonable si se le presentan los hechos en el orden correcto. Trabajaré contigo para decidir cuál es el orden perfecto.
– ¿Y será mi cuello el que caiga cuando estalle la crisis? -preguntó con ironía Barbara.
– No estallará ninguna crisis -replicó Emily-. Sé que tú podrás controlarlo todo. Y aunque no fuera así, ¿quién mejor que Scotland Yard para garantizar que los asiáticos reciban un trato principesco? ¿Lo harás?
Ésa era la cuestión, pero sería de utilidad, comprendió Barbara. No sólo para Emily, sino también para Azhar. ¿Quién podía navegar mejor entre las aguas de la hostilidad asiática, que alguien relacionado con un asiático?
– De acuerdo -dijo.
– Estupendo. -Emily alzó su muñeca hacia la luz de la farola-. Joder, qué tarde. ¿Dónde te hospedas, Barb?
– En ningún sitio, todavía -dijo Barbara, y añadió a toda prisa, para que Emily no lo considerara una velada sugerencia de compartir las dudosas comodidades de su proyecto de renovación-: He pensado alquilar una habitación en la playa. Si va a soplar un poco de brisa fresca en las veinticuatro horas siguientes, querría ser la primera en enterarme.
– Mejor aún -dijo Emily-. Inspirado, de hecho.
Antes de que Barbara pudiera preguntar qué tenía de inspirado anhelar una brisa que refrescara la atmósfera irrespirable, Emily continuó. El hotel Burnt House le iría de perlas, dijo. Carecía de acceso directo a la playa, pero estaba situado en el extremo norte de la ciudad, por encima del mar, y nada obstaculizaba el efecto de la brisa, si es que alguna decidía soplar en su dirección. Como no tenía acceso directo al agua y la arena, siempre era el último hotel que se llenaba cuando empezaba la temporada turística en Balford-le-Nez, como ya era el caso. Y aunque no fuera así, había otro detalle que convertía el Burnt House en el domicilio ideal de la sargento detective Barbara Havers, de Scotland Yard, durante su estancia en Balford.
– ¿Cuál es? -preguntó Barbara.
El hombre asesinado se había alojado allí, explicó Emily.
– Así que, si husmeas un poco, tampoco me vendrá nada mal.
Rachel Winfield se preguntaba a menudo dónde iban a buscar consejo las chicas normales cuando las grandes cuestiones morales de la vida se cernían sobre ellas, exigiendo respuestas. Su fantasía consistía en que las chicas normales acudían a sus madres normales. Sucedía así: las chicas normales y sus madres normales se sentaban en la cocina a tomar té. Con el té venía la conversación, y las chicas normales y sus madres normales charlaban amigablemente sobre cualquier tema caro a sus corazones. Ésa era la clave: corazones, en plural. La comunicación entre ellas era una calle de dos direcciones. La madre escuchaba las preocupaciones de la hija y aconsejaba a la hija según los dictados de su experiencia.
En el caso de Rachel, aunque su madre se aviniera a aconsejarla según los dictados de su experiencia, tal experiencia no serviría de gran cosa en la actual situación. ¿De qué servía escuchar las historias de una bailarina de competición madura, por buena que fuera, si el baile competitivo no era el problema en cuestión? Si la cuestión era el asesinato, escuchar un animado relato de una competición eliminatoria, bailada al son maníaco de «The Boogie Woogie Bugle Boy of Company B», no sería de gran ayuda.
Aquella misma noche, la madre de Rachel había sido abandonada por su compañero de baile habitual (abandonada ante un altar metafórico, lo cual constituía un inquietante recordatorio de que había sido abandonada no una, sino dos veces, ante el altar real, por hombres demasiado repugnantes para ser nombrados), y esta deserción había tenido lugar menos de veinte minutos antes de la competición.
– Su estómago -había anunciado Connie con amargura nada más llegar a casa, con un pequeño pero reluciente trofeo de tercer puesto, en el que dos bailarines se contorsionaban de una manera imposible en falda abultada y pantalones ajustados-. Se pasó la noche en el váter dedicado a sus cosas y maldiciendo a sus tripas. Habría conseguido el primer premio de no haber tenido que bailar con Seamus O'Callahan. Se cree que es Rodolfo Valentino…
Nureyev, corrigió en silencio Rachel.
– … y he de vigilar todo el rato que no me aplaste los pies cuando da saltitos. El swing no se baila a saltitos, no paro de decirle, ¿verdad, Rache? ¿Qué más le da eso a Seamus O'C? ¿Qué más le puede dar a un tío que suda como un pavo carbonizado en el horno? ¡Ja! Nada.
Connie colocó su trofeo sobre una de las estanterías de metal, diseñadas para parecer de madera, de la librería fija a la pared del salón. Lo dispuso entre las dos docenas de premios ya en exhibición. El más pequeño era una copa de peltre, con el grabado de un hombre y una mujer bailando un swing entrelazados. El más grande era una copa plateada, con la inscripción PRIMER PREMIO CONCURSO DE SWING SOUTHEND, cuyo chapado se estaba desprendiendo de tanto limpiarlo.
Connie Winfield retrocedió unos pasos y admiró el último ejemplar de su colección. Parecía un poco derrotada después de las horas pasadas en la sala de baile. Y el principio de la perdición que el ejercicio había obrado en su peinado de Sea and Sand Unisex, el calor lo había rematado.
Rachel miró a su madre desde la puerta de la sala. Observó el mordisco del cuello y se preguntó quién habría hecho los honores: Seamus O'Callahan o la pareja de baile habitual de Connie, un tío llamado Jake Bottom, al que Rachel había conocido en la cocina la mañana siguiente a la noche en que su madre le había conocido. «No pudo poner en marcha el coche», había susurrado en tono confidencial Connie a Rachel, cuando su hija se quedó paralizada al ver el pecho carente de vello y, hasta el momento, desconocido de Jake ante la mesa. «Durmió en el sofá, Rache», y el comentario provocó que Jake alzara la cabeza y le guiñara un ojo de forma lasciva.
Claro que Rachel no necesitaba aquel guiño para sumar dos y dos. Jake Bottom no era el primer hombre que había tenido problemas con el motor del coche ante la puerta de su casa.
– Cuántos hay, ¿eh? -dijo Connie en relación a su colección de trofeos-. Nunca pensaste que tu mamá podría bailar con tanta habilidad…
Agilidad, la corrigió en silencio Rachel.
– … ¿verdad? -Connie la miró-. ¿Por qué estás tan seria, Rachel Lynn? No te olvidarías de cerrar la tienda con llave, ¿verdad? Rache, si te has ido sin tomar las debidas precauciones, te daré una buena tunda.
– Cerré con llave -dijo Rachel-. Lo comprobé dos veces.
– Entonces» ¿qué pasa? Parece que te hayas tragado una botella de vinagre. ¿Por qué no utilizas los productos de maquillaje que te compré? Bien sabe Dios que puedes aprovechar muy bien lo que tienes, sólo si te aplicas a ello, Rache.
Connie se acercó a ella y le arregló el pelo como siempre lo hacía: echándolo hacia adelante para que unas alas negras cayera como un velo sobre una buena parte de la cara. Así queda muy a la moda, afirmó Connie.
Rachel sabía que era inútil informar a Connie de que arreglar su cabello apenas conseguiría mejorar su apariencia general. Su madre llevaba veinte años fingiendo que la cara de Rachel no estaba nada mal. A estas alturas, no iba a cambiar de estribillo.
– Mamá…
– Connie -la corrigió su madre.
Cuando Rachel cumplió veinte años, decidió que no podía resignarse a ser la madre de una adulta. «Además, parecemos hermanas», dijo cuando informó a Rachel de que, a partir de aquel momento, iban a ser Connie y Rachel.
– Connie -dijo Rachel.
Connie sonrió y le palmeó la mejilla.
– Así está mejor -dijo-. Ponte un poco de color, Rache. Tienes unos pómulos perfectos. Hay mujeres que matarían por tener unos pómulos así. ¿Por qué no los utilizas, por el amor de Dios?
Rachel siguió a Connie hasta la cocina. Estaba acuclillada ante una nevera diminuta. Sacó una coca-cola y una banda elástica gigante que guardaba en una bolsa de plástico. Tiró la banda elástica (doce centímetros de ancho por sesenta de largo) sobre la mesa de la cocina. Sirvió el refresco en un vaso, añadió dos terrones de azúcar, como siempre, y contempló las burbujas que formaban. Llevó la bebida a la mesa y se sacudió los zapatos. Bajó la cremallera del vestido, se lo quitó, así como las enaguas, y se sentó en el suelo en ropa interior. Tenía el cuerpo de una mujer con la mitad de su edad (cuarenta y dos años), y le gustaba exhibirlo en cuanto intuía que iban a colmarla de cumplidos (sinceros o no, porque Connie no era exigente).
Rachel cumplió su deber.
– La mayoría de las mujeres matarían por tener un estómago tan liso.
Connie cogió la banda elástica y la pasó alrededor de sus pies. Se puso a hacer abdominales, llevando la banda, a la que el tiempo pasado en la nevera había dotado de mayor resistencia, más atrás de su cabeza.
– Bien, es una cuestión de ejercicio, ¿verdad, Rache? Y de comer bien. Y de pensar joven. ¿Cómo están mis muslos? No formarán hoyuelos, ¿verdad?
Hizo una pausa para levantar una pierna en el aire, con los dedos apuntados al cielo. Llevó las manos desde los tobillos hasta las ligas.
– Están estupendos -dijo Rachel-. De hecho, son perfectos.
Connie pareció complacida. Rachel se sentó a la mesa, mientras su madre continuaba con los ejercicios.
Connie resopló.
– Hace un calor horroroso, ¿no? Supongo que aún estás levantada por eso. ¿No podías dormir? No me sorprende. Me extraña que puedas dormir, vestida de pies a cabeza como una abuela victoriana. Duerme desnuda, muchacha. Libérate.
– No es por el calor.
– ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Algún chico te está comiendo el tarro? -Empezó los ejercicios de abertura de piernas y gruñó un poco. Sus dedos de uñas largas llevaban la cuenta de las repeticiones, tamborileando sobre el suelo de linóleo-. No lo harás sin protección, ¿verdad, Rache? Te dije que insistieras en que el tío se pusiera una goma. Si no se pone una goma cuando se lo digas, le das el pasaporte. Cuando tenía tu edad…
– Mamá -interrumpió Rachel.
Era ridículo hablar sobre condones. ¿Quién se creía su madre que era ella, además? ¿La reencarnación de la propia Connie? Si había que confiar en sus palabras, Connie tuvo que ahuyentar a los hombres con un bate de béisbol desde los catorce años, y ninguna idea le agradaba más que tener una hija enfrentada al mismo «inconveniente».
– Connie -la corrigió Connie.
– Sí. Quería decir Connie.
– Estoy segura, cariño.
Connie guiñó un ojo, cambió de postura, se tendió de lado e inició una serie de levantamientos laterales con los brazos sobre la cabeza. Algo que Rachel admiraba de Connie era su dedicación obsesiva a un objetivo. Daba igual cuál fuera el objetivo del momento. Connie se entregaba a él como una joven a punto de convertirse en esposa de Cristo: era la viva imagen de la devoción absoluta. Era una excelente cualidad para los bailes competitivos, el ejercicio, e incluso los negocios. En aquel momento, sin embargo, era una cualidad que a Rachel le sobraba. Necesitaba toda la atención de su madre. Reunió valor para solicitarla.
– Connie, ¿puedo pedirte algo? Algo personal, algo íntimo.
– ¿Algo íntimo? -Connie enarcó una ceja. Una gotita de sudor resbaló desde ella, brillando como una joya líquida a la luz de la cocina-. ¿Quieres saber las verdades de la vida? -Resopló y rió entre dientes, mientras la pierna subía y bajaba. La hendidura de sus senos se estaba inundando de sudor-. Un poco tarde, ¿no crees? ¿No te he visto corretear con un tío entre las cabañas de la playa más de una noche?
– ¡Mamá!
– Connie.
– Eso. Connie.
– ¿No sabías que lo sabía, Rache? ¿Quién era, por cierto? ¿Se portó mal contigo?
Se sentó, pasó la banda alrededor de sus hombros, empezó a tirar de ella hacia adelante y hacia sí para trabajar los brazos. La mancha de sudor que había dejado en el linóleo recordaba vagamente la forma de una pera puesta en vertical.
– Los hombres, Rache. No intentes leer sus pensamientos o controlar sus actos. Si los dos queréis lo mismo, adelante y divertíos. Si uno no quiere, olvídalo todo. Y procura que la diversión nunca pase de ahí, Rache: pura diversión. Utiliza protección, porque a nadie le gustan las sorpresitas después del acto. He vivido así y me ha ido bien.
Miró a Rachel con una expresión alegre, como esperando la siguiente pregunta o una admisión infantil auspiciada por su sinceridad de adulta.
– No me refería a ese tipo de intimidad -dijo Rachel-. Me refería a algo más real. Tu alma y tu conciencia.
La expresión de Connie no era alentadora. Parecía estupefacta.
– ¿Te ha dado por la religión? -preguntó-. ¿Hablaste con aquellos Haré Krishna la semana pasada? No pongas esa cara de inocencia. Ya sabes a cuáles me refiero. Estaban bailando en los alrededores de Princes Breakwater, dándole a sus tambores. Debiste pasar en bicicleta por allí. No me digas que no.
Volvió a concentrarse en sus brazos.
– No es acerca de la religión. Es sobre lo que está bien y lo que está mal. Sobre eso quiero preguntarte.
Eran aguas más profundas, sin duda. Connie dejó caer la banda elástica y se puso en pie. Tomó un largo sorbo de coca y cogió un paquete de Dunhill que había en una cesta de plástico, en el centro de la mesa. Miró a su hija con cautela mientras encendía e inhalaba. Retuvo el humo en los pulmones un momento antes de lanzar un chorro en dirección a Rachel.
– ¿Qué estás tramando, Rachel Lynn?
En un instante se había transformado en la encarnación de la maternidad.
Rachel agradeció el cambio. Se sintió desorientada un momento, como había ocurrido en su infancia, cuando los instintos maternales de Connie vencían a su indiferencia natural hacia los dictados de la maternidad.
– Nada -dijo Rachel-. No es sobre hacer el bien o el mal. No del todo, al menos.
– Pues ¿sobre qué?
Rachel vaciló. Ahora que había atraído la atención de su madre, se preguntó cómo iba a aprovecharla. No podía contárselo todo, no se lo podía contar a nadie, pero necesitaba contar a alguien lo suficiente para que ese alguien la aconsejara.
– Supon -empezó Rachel con delicadeza-, supón que algo malo le ha pasado a una persona.
– De acuerdo. Lo supongo.
Connie fumó, con el aspecto más pensativo que puede componer alguien ataviado con sujetador negro sin tirantes, bragas a juego y un portaligas de encaje.
– Pasó algo muy grave. Imagina que supieras algo capaz de poder ayudar a la gente a entender por qué pasó esta cosa tan espantosa.
– ¿Entender por qué? -dijo Connie-. ¿Por qué ha de entenderlo alguien? A cada momento están pasando cosas malas.
– Pero esto es algo muy malo. Es lo peor.
Connie inhaló de nuevo y posó una mirada pensativa en su hija.
– Lo peor, ¿eh? Bien, ¿qué pudo ser? ¿Se quemó su casa? ¿Ganó la lotería y tiró el billete a la basura sin saberlo? ¿Su mujer se fugó con Ringo Starr?
– Estoy hablando en serio -dijo Rachel.
Connie debió percibir la angustia que asomaba al rostro de su hija, porque acercó una silla y se sentó a la mesa.
– De acuerdo -dijo-. Algo malo le ha pasado a alguien. Y tú sabes por qué. ¿Es así? ¿Sí? Bien, ¿qué es ese algo?
– La muerte.
Las mejillas de Connie se hincharon. Dio una profunda bocanada al cigarrillo.
– La muerte, Rachel Lynn. ¿De qué vas?
– Alguien murió. Y yo…
– ¿Te has mezclado en algo feo?
– No.
– Entonces, ¿qué?
– Mamá, intento explicártelo. O sea, intento pedirte…
– ¿Qué?
– Ayuda. Consejo. Necesito saber si, cuando una persona sabe algo sobre una muerte, la persona ha de decir toda la verdad, pase lo que pase. Si lo que sabe una persona tal vez no tenga nada que ver con esa muerte, ¿ha de callarse cuando se lo pregunten? Porque yo sé que la persona no ha de decir nada si nadie le pregunta. Pero en el caso de que le preguntaran, ¿debería decir algo si no está segura de que puede ser de ayuda?
Connie la miraba como si acabaran de crecerle alas. Después, entornó los ojos. Pese a la caótica presentación de Rachel, cuando Connie habló a continuación, dejó claro que había efectuado sofisticados alardes de comprensión.
– ¿Estamos hablando de una muerte repentina, Rachel? ¿De una muerte inesperada?
– Bien. Sí.
– ¿Inexplicada?
– Supongo que sí.
– ¿Reciente?
– Sí.
– ¿Cercana?
Rachel asintió.
– Entonces es…
Connie encajó el cigarrillo entre los labios y rebuscó entre una pila de periódicos, revistas y correo amontonada debajo de la cesta de plástico de la que había cogido los cigarrillos. Echó un vistazo a la primera plana del Tendring Standard, lo desechó en favor de otro, desechó éste en favor de un tercero.
– ¿Ésta? -Tiró el periódico delante de Rachel. Era el que informaba sobre la muerte ocurrida en el Nez-. ¿Sabes algo sobre esto, hija mía?
– ¿Por qué lo preguntas?
– Venga, Rache. No me he vuelto ciega. Sé que te codeas con los aceitunos.
– No digas eso.
– ¿Por qué? Nunca ha sido un secreto que Sally Malik y tú…
– Sally no. Sahlah. Y no me refería a lo de que me codeo con ellos. No les llames aceitunos. Pareces una analfabeta.
– Perdone usted, oiga.
Connie dio unos golpecitos con el cigarrillo en un cenicero, que tenía forma de zapato de tacón alto. El tacón servía para apoyar el cigarrillo. Connie no lo utilizó, pues ello significaría perderse unas bocanadas de humo, y en aquel momento no pensaba hacerlo.
– Será mejor que me digas ahora mismo en qué lío te has metido, porque esta noche no estoy para juegos de adivinanzas. ¿Sabes algo sobre la muerte de este tío?
– No. Exactamente no, quiero decir.
– Por lo tanto, sabes algo con inexactitud. ¿No es eso? ¿Conocías a este tipo en persona? -La pregunta dio la impresión de oprimir algún botón, porque los ojos de Connie se abrieron de par en par y apagó el cigarrillo con tal rapidez que volcó el cenicero-. ¿Era el tipo con el que correteabas entre las cabañas de la playa? Dios Todopoderoso. ¿Dejaste que un aceituno te la endiñara? ¿Dónde está tu sentido común, Rachel? ¿Dónde está tu decencia? ¿Dónde está tu dignidad? ¿Crees que a un aceituno le importaría algo hacerte un bombo? Una mierda. ¿Y si te contagió una de esas enfermedades de los aceitunos? ¿Qué harías entonces, muchacha? Y luego, todos esos virus. ¿Qué me dices de ése, el enola, oncola, o como se llame?
Ebola, la corrigió en silencio Rachel. Y no tenía nada que ver con echar un polvo con un hombre (blanco, moreno, negro o púrpura) entre las cabañas de la playa de Balford-le-Nez.
– Mamá -dijo con paciencia.
– Para ti, Connie. ¡Connie Connie Connie!
– Sí. De acuerdo. Nadie me está follando, Connie. ¿De veras crees que algún tío, del color que sea, tendría ganas de echarme un polvo?
– ¿Por qué no? -preguntó Connie-. ¿Qué tienes de malo? Con un cuerpo bonito, unos pómulos fabulosos y unas piernas maravillosas, ¿por qué no querría cualquier tío hacérselo con Rachel Lynn cada noche de la semana?
Rachel vio la desesperación en los ojos de su madre. Sabía que sería inútil, peor aún, de una crueldad innecesaria, lograr que Connie admitiera la verdad. Al fin y al cabo, era la persona que había dado a luz al bebé de la cara deforme. Sería tan difícil vivir con esa realidad como vivir con la cara.
– Tienes razón, Connie -dijo, y sintió que una desesperación silenciosa se posaba sobre ella, como una red compuesta de penas-. Pero no lo hice con ese tío del Nez.
– Pero sabes algo acerca de su muerte.
– No exactamente sobre su muerte, sino algo relacionado con ella. Quería saber si debía decir algo en el caso de que alguien me preguntara.
– ¿Qué clase de alguien?
– Tal vez un policía.
– ¿Policía?
Connie consiguió pronunciar la palabra sin apenas mover los labios. Bajo el colorete fucsia que llevaba, su piel había palidecido tanto que la capa de maquillaje aplicada sobre las mejillas destacaba como pétalos de rosa empapados. No miró a Rachel cuando volvió a hablar.
– Somos mujeres de negocios, Rachel Lynn Winfield. Somos mujeres de negocios antes que cualquier otra cosa. Lo que recibimos, por poco que sea, depende de la buena voluntad de esta ciudad, y no sólo de la buena voluntad de los turistas que vienen en verano, sino de la buena voluntad de todos los demás. ¿Entendido?
– Claro. Ya lo sé.
– Bien, pues si te ganas fama de ser una bocazas y de contar todo lo que sabes al primero que se te cruza por la calle, las únicas personas que perderemos seremos nosotras: Connie y Rache. La gente nos evitará. Dejará de entrar en la tienda. Irá a comprar a Clacton, y no le supondrá ningún inconveniente, porque preferirá ir a un sitio donde se sienta cómoda, donde pueda decir «Necesito algo bonito para una dama muy especial», y pueda guiñar el ojo cuando lo diga y saber que su mujer no se va a enterar de ese guiño. ¿Me he expresado con claridad, Rache? Tenemos un negocio. Y el negocio es lo primero. Siempre.
Dicho esto, cogió la coca-cola de nuevo, y esta vez la vació de un trago. Sacó un ejemplar de Woman's Own de la pila de facturas, catálogos y periódicos amontonados sobre la mesa. Lo abrió y empezó a examinar el sumario. Su conversación había concluido.
Rachel la observó mientras recorría con su larga uña roja la lista de artículos que contenía la revista. Vio que Connie pasaba las páginas hasta uno titulado «Siete maneras de saber si él te está engañando». El título provocó un escalofrío en Rachel a pesar del calor, pues había dado en el clavo con absoluta precisión. Ella necesitaba un artículo titulado «Qué hacer cuando sabes», pero ya sabía la respuesta. No hagas nada y espera. Que era lo que todo el mundo debería decir en cuestión de traiciones, triviales o no. Actuar nada más enterarse de ellas sólo conducía al desastre. Los últimos días en Balford-le-Nez se lo habían demostrado a Rachel Winfield sin la menor duda.
– ¿Por tiempo indefinido?
El propietario del hotel Burnt House casi babeó mientras pronunciaba las palabras. De hecho, se frotó las manos como si ya estuviera sobando el dinero que Barbara le entregaría al finalizar su estancia. Se había presentado como Basil Treves, y había añadido la información de que era teniente jubilado del ejército (de «las Fuerzas Armadas de su Majestad», fue la expresión), en cuanto leyó en la tarjeta de inscripción que Barbara trabajaba en New Scotland Yard. Por lo visto, era como si fueran compatriotas.
Barbara supuso que era por lo de tener que llevar un uniforme, tanto en el ejército como en el Met. Hacía años que no utilizaba uniforme, pero no le reveló aquel detalle personal sin importancia. Necesitaba tener a Basil Treves de su parte, y valía la pena hacer cualquier cosa por conseguirlo. Además, agradecía el hecho de que no hubiera comentado el estado de su cara, en una demostración de tacto. Se había quitado los restantes vendajes en el coche, después de dejar a Emily, pero la piel, desde los ojos a los labios, era todavía un panorama de tonos amarillos, púrpuras y azules.
Treves la guió por un tramo de escalera hasta el primer piso, y después por un pasillo mal iluminado. Nada indicaba a Barbara que el Burnt House fuera un dechado de placeres puestos a su servicio. Una reliquia de pasados veranos eduardianos: ostentaba alfombras desteñidas sobre tablas de piso crujientes, además de techos manchados de humedad. Poseía una atmósfera general de decorosa decadencia.
Sin embargo, Treves parecía ajeno a todo ello. Parloteó sin cesar hasta llegar a la habitación de Barbara, mientras se atusaba su cabello escaso y grasiento, siguiendo el contorno de una raya que se iniciaba justo sobre la oreja izquierda y cruzaba la cúpula reluciente de su cráneo. Encontraría en Burnt House todas las comodidades imaginables, reveló: televisión en color en todas las habitaciones, con mando a distancia, y otra televisión grande en la sala de estar de los huéspedes, por si deseaba confraternizar alguna noche; accesorios para preparar té al lado de la cama; cuartos de baño en casi todas las habitaciones, además de retretes y baños en cada planta; teléfonos con línea directa al mundo, marcando el nueve; y el más místico, bendito y apreciado invento moderno: un fax en recepción. Lo llamó transmisor de facsímiles, como si la máquina y él aún no se tutearan.
– Pero supongo que no lo necesitará -añadió-. Ha venido de vacaciones, ¿verdad, señorita Havers?
– Sargento Havers -le corrigió Barbara-. Sargento detective Havers -añadió.
No había mejor momento que el presente, decidió, para colocar a Basil Treves donde le necesitaba. Algo en los ojillos penetrantes y en la postura expectante del hombre le decían que estaría encantado de proporcionar información a la policía, en cuanto olfateara la menor oportunidad. La foto enmarcada de él que había en recepción, celebrando su elección al consejo municipal, le dijo que era el tipo de hombre que no disfrutaba de gloria personal a menudo o con facilidad. Por lo tanto, cuando la oportunidad se presentara, saltaría sobre ella como un tigre. Y ¿qué mejor gloria que participar de manera extraoficial en una investigación de asesinato? Quizá le sería muy útil, y sólo con un pequeño esfuerzo por su parte.
– Estoy aquí por trabajo, en realidad -dijo, y se permitió una leve manipulación de la verdad-. Trabajo del DIC, para ser exactos.
Treves se detuvo ante la puerta de la habitación. La llave que sostenía sobre su palma colgaba de un enorme llavero de color marfil en forma de montaña rusa. Barbara había observado al registrarse que cada llavero adoptaba la forma de algo relacionado con los parques de atracciones, desde un auto de choque hasta una noria en miniatura, y las habitaciones a las que daban acceso recibían un nombre en consonancia.
– ¿Investigación Criminal? -dijo Treves-. ¿Es por…? Pero claro, usted no puede decir absolutamente nada. Bien, sargento detective, le aseguro que seré una tumba. Nadie sabrá quién es usted de mis labios. Entre, por favor.
Abrió la estrecha puerta, encendió la luz del techo y se apartó a un lado para dejarla entrar. Después, entró a su vez a toda prisa, canturreando por lo bajo mientras depositaba su mochila plegable sobre un estante para equipajes. Señaló el cuarto de baño con el orgulloso anuncio de que le había destinado «el excusado con vistas». Palmeó con ambas manos las colchas de felpilla verde bilis de las camas gemelas.
– Agradables y firmes, pero no demasiado, espero -dijo, y tironeó de los faldones rosa de un tocador en forma de riñón para que colgaran simétricos.
Enderezó las dos reproducciones de las paredes (patinadoras sobre hielo victorianas que se alejaban una de otra, sin que pareciera agradarles mucho el ejercicio) y toqueteó las bolsas de té dispuestas en su cestita, a la espera de la mañana. Encendió la lamparilla de noche, y después la apagó. Volvió a encenderla, como si enviara señales.
– Tendrá todo cuanto precise, sargento Havers, y si necesita algo más, encontrará a su servicio al señor Basil Treves de día y de noche. A cualquier hora. -Le dirigió una sonrisa radiante. Había enlazado las manos a la altura del pecho y se tenía en una posición de firmes modificada-. En cuanto a esta noche, ¿algún deseo final? ¿Un gorro de dormir? ¿Un capuchino? ¿Un poco de fruta? ¿Agua mineral? ¿Bailarines griegos? -Lanzó una risita alegre-. Estoy aquí para satisfacer todos sus caprichos, no lo olvide.
Barbara pensó en pedirle que se sacudiera la caspa de los hombros, pero tal vez le desconcertaría. Se acercó a las ventanas para abrirlas. Hacía tal calor en la habitación que el aire parecía rielar, y deseó que uno de los inventos modernos del hotel hubiera sido el aire acondicionado, o al menos ventiladores de aspas. El aire estaba inmóvil. Daba la impresión de que todo el universo estuviera conteniendo el aliento.
– Un tiempo espléndido, ¿verdad? -dijo con desenvoltura Treves-. Atraerá a oleadas de turistas. Es una suerte que haya llegado en este momento, sargento. Dentro de una semana, estará todo ocupado. Claro que siempre le habría hecho un sitio. Los asuntos de la policía tienen prioridad, ¿no?
Barbara observó que, por obra de abrir las ventanas, tenía las yemas de los dedos manchadas de mugre. Las frotó disimuladamente contra sus pantalones.
– En cuanto a eso, señor Treves…
El hombre ladeó la cabeza como un ave.
– ¿Sí? ¿Hay algo que pueda…?
– Un tal señor Querashi se alojaba aquí, ¿verdad? Haytham Querashi.
Parecía imposible que Basil Treves pudiera adoptar una posición de firmes más correcta, pero dio la impresión de lograrlo. Barbara pensó que iba a saludarla.
– Una circunstancia lamentable -dijo con tono oficial.
– ¿Qué se alojara aquí?
– No, por Dios. Se le recibió de buen grado. Más que de buen grado. El Burnt House no discrimina a nadie. Nunca lo ha hecho, y nunca lo hará. -Miró hacia la puerta abierta-. ¿Me permite…? -Cuando Barbara asintió, la cerró y habló en voz más baja-. Aunque para ser absolutamente sincero, mantengo a las razas separadas, como es probable que observe durante su estancia. Esto no tiene nada que ver con mis inclinaciones, se lo aseguro. No albergo el menor prejuicio hacia la gente de color. Ni el más mínimo. Pero los demás huéspedes… Para ser sincero, sargento, los tiempos han sido difíciles. Es perjudicial para los negocios hacer cosas capaces de suscitar inquina. Ya sabe qué quiero decir.
– ¿Alojó al señor Querashi en otra parte del hotel? ¿Es eso lo que quiere decir?
– No tanto en otra parte como separado de los demás. Con mucha discreción. Dudo que llegara a darse cuenta. -Treves volvió a enlazar las manos sobre el pecho-. Tengo a varios huéspedes permanentes, ¿sabe usted? Son señoras de edad avanzada, y no están acostumbradas a los cambios que los tiempos han propiciado. De hecho, casi me avergüenza comentarlo, una de ellas confundió al señor Querashi con un camarero a la hora del desayuno. ¿Se lo imagina? Pobre criatura.
Barbara no estaba segura de si se refería a Haytham Querashi o a la anciana, pero creía estar en condiciones de adivinarlo.
– Me gustaría ver la habitación en que se hospedaba, si es posible -dijo Barbara.
– Así pues, ha venido a causa de su fallecimiento.
– Fallecimiento no. Asesinato.
– ¿Asesinato? -exclamó Treves-. Santo Dios. -Tanteó a su espalda hasta que su mano entró en contacto con una de las camas gemelas. Se dejó caer sobre ella-. Si me disculpa -balbució. Respiró hondo y, cuando por fin levantó la cabeza de nuevo, dijo en voz baja-: ¿Se sabrá que estaba alojado aquí, en el Burnt House? ¿La prensa lo aireará? Ahora que los negocios prometen recuperarse por fin…
Así que su reacción no tenía nada que ver con la sorpresa, la culpa o la bondad humanas, pensó Barbara. No por primera vez, se reafirmó en su antigua creencia de que el Homo sapiens estaba emparentado genéticamente con la escoria primigenia.
Treves debió leer tal conclusión en su cara, porque se apresuró a continuar.
– No es que no lamente lo sucedido al señor Querashi. Me sabe muy mal. Era un tipo muy agradable, pese a sus costumbres, y lamento su infortunado fallecimiento, pero ahora que los negocios van a recuperarse, y después de tantos años de recesión, no hay que correr el riesgo de perder ni un solo…
– ¿Sus costumbres? -Barbara interrumpió su discurso sobre la economía de la nación.
Basil Treves parpadeó.
– Bien, son diferentes, ¿verdad?
– ¿Quiénes?
– Esos asiáticos. Ya lo sabe. Debería saberlo, puesto que trabaja en Londres. No lo niegue.
– ¿En qué era diferente?
Por lo visto, Treves dedujo algo más de lo que transmitía la pregunta. Sus ojos empezaron a ponerse opacos y se cruzó de brazos. Está alzando sus defensas, pensó Barbara con interés, y se preguntó por la causa. No obstante, sabía que sería perjudicial enemistarse con el hombre, de modo que se apresuró a tranquilizarle.
– Me refiero a que, como usted le veía con regularidad, cualquier detalle extraño que observara en su comportamiento me será de ayuda. Desde un punto de vista cultural, era diferente del resto de sus huéspedes…
– No es el único asiático que ha residido aquí -la interrumpió Treves, que quería dejar bien claras sus convicciones liberales-. Las puertas del Burnt House estarán siempre abiertas a todo el mundo.
– Claro. Por supuesto. Por tanto, deduzco que era diferente incluso de los demás asiáticos. Mantendré en secreto todo cuanto usted me diga, señor Treves. Todo lo que usted supiera, viera o sospechara sobre el señor Querashi puede ser el hecho que necesitamos para llegar al fondo de lo que le pasó.
Sus palabras parecieron apaciguar al hombre, y le animaron a reflexionar sobre su importancia en una investigación policial.
– Entiendo -dijo-. Sí, entiendo.
Adoptó un aspecto pensativo. Se acarició su barba rala y mal cortada.
– ¿Puedo ver su habitación?
– Por supuesto. Sí, sí.
Volvieron sobre sus pasos, ascendieron un tramo más de escalera y recorrieron un pasillo que conducía a la parte posterior del edificio. Tres de las puertas estaban abiertas, a la espera de huéspedes. Una cuarta estaba cerrada. Tras ella, las voces de un televisor hablaban en un volumen muy bajo y respetuoso. La habitación de Haytham Querashi era la siguiente, la quinta, situada al final del pasillo.
Treves tenía una llave maestra.
– No la he tocado desde su… -dijo Treves- bien, el accidente. -No había ningún eufemismo para «asesinato». Renunció a encontrar uno-. La policía vino a decirme que… había muerto. Me dijeron que tuviera la habitación cerrada con llave hasta nuevo aviso.
– :No nos gusta que se toque nada hasta saber qué nos llevamos entre manos -explicó Barbara-. Causas naturales, asesinato, accidente o suicidio. No habrá tocado nada, ¿verdad? Ni usted ni nadie.
– Nadie -confirmó Treves-. Akram Malik vino con su hijo. Querían los efectos personales para enviarlos de vuelta a Pakistán, y créame, no se pusieron contentos cuando impedí que entraran en la habitación para recogerlos. Muhannad actuó como si yo formara parte de una conspiración para cometer crímenes contra la humanidad.
– ¿Y Akram Malik? ¿Qué pensó él?
– Nuestro Akram Malik nunca enseña sus cartas, sargento. No fue tan idiota como para informarme de lo que opinaba.
– ¿Por qué? -preguntó Barbara, mientras Treves abría la puerta de la habitación de Haytham Querashi.
– Porque nos detestamos -explicó con placidez Treves-. No soporto a los arribistas, y a él no le gusta que le consideren uno. Es una pena que emigrara a Inglaterra, pensándolo bien. Le habría ido mucho mejor en Estados Unidos, donde la principal preocupación es si tienes dinero, no la raza a la que perteneces. Entremos.
Encendió la luz del techo.
La de Haytham Querashi era una habitación individual con una pequeña ventana a bisagra que daba al jardín trasero del hotel. Estaba decorada tan a la buena de Dios como la de Barbara. Amarillo, rojo y rosa se disputaban la primacía.
– Parecía estar muy contento aquí -dijo Treves, mientras Barbara tomaba nota de la cama, deprimentemente estrecha, la única butaca, sin brazos y llena de bultos, la madera de imitación del ropero y las borlas que faltaban en la pantalla de un candelabro de pared. Había un grabado sobre la cama, otra escena victoriana que plasmaba a una joven languideciendo en una tumbona. El papel sobre el que había sido montado hacía mucho tiempo que había perdido el lustre.
– Ya.
Barbara hizo una mueca cuando captó el olor de la habitación. Era el olor a cebollas quemadas y col demasiado cocida. La habitación de Querashi estaba justo encima de la cocina, sin duda un sutil recordatorio de cuál era su lugar en la jerarquía del hotel.
– Señor Treves, ¿qué puede contarme sobre Haytham Querashi? ¿Desde cuándo se alojaba en el hotel? ¿Recibía visitas? ¿Venían a verle amigos? ¿Alguna llamada telefónica concreta que recibiera o hiciera?
Apretó el dorso de la mano contra su frente húmeda y se acercó a la cómoda para echar un vistazo a las pertenencias de Querashi. Antes, buscó en su bolso las bolsas para guardar pruebas que Emily le había dado antes de salir de su casa. Se calzó un par de guantes de látex.
Querashi, la informó Basil Treves, llevaba seis semanas alojado en el Burnt House, en espera del día de su boda. Akram Malik había reservado la habitación. Por lo visto, habían comprado una casa a los novios como parte de la dote de Sahlah Malik, pero como estaban cambiando la decoración, la estancia de Querashi en el hotel se había prolongado varias veces. Iba a trabajar antes de las ocho de la mañana y, por lo general, volvía hacia las siete y media o las ocho de la noche. Desayunaba y cenaba en el Burnt House durante la semana, y cenaba fuera del hotel los fines de semana.
– ¡Con los Malik?
Treves se encogió de hombros. Pasó un dedo por un panel de la puerta abierta y examinó su extremo. Barbara, aunque se encontraba de pie delante de la cómoda, vio que estaba cubierto de polvo. Treves no podía jurar que Querashi pasara con los Malik todos los fines de semana. Aunque hubiera sido lo lógico («porque en circunstancias normales, los tortolitos querrían estar juntos el mayor tiempo posible, ¿verdad?»), como las circunstancias eran bastante anormales, siempre existía la posibilidad de que Querashi hubiera dedicado sus fines de semana a otras empresas.
– ¿Circunstancias anormales?
Barbara se volvió hacia el hombre.
– Un matrimonio de conveniencia -explicó Treves con delicado énfasis en el adjetivo-. Bastante medieval, ¿no cree?
– Es propio de su cultura, ¿no?
– Llámese como se llame, cuando se imponen costumbres del siglo catorce a hombres y mujeres del siglo veinte, los resultados no pueden sorprender a nadie, ¿verdad, sargento?
– ¿Cuál fue el resultado en este caso?
Barbara se volvió para tomar nota de los objetos que contenía la cómoda. Un pasaporte, pilas de monedas alineadas con pulcritud, cincuenta libras en billetes cogidas con un clip y el folleto de un lugar llamado Restaurante y Hotel Castle, el cual, según el plano acompañante, se encontraba en la carretera principal de Harwich. Barbara lo abrió, picada por la curiosidad. La hoja de las tarifas se desprendió. Observó que al final de las habitaciones había una suite nupcial. Por ochenta dólares cada noche, Querashi y su esposa tendrían derecho a una cama con baldaquino, media botella de Asti Spumante, una rosa roja y desayuno en la cama. Un chico romántico, pensó, y examinó un maletín de piel que estaba cerrado con llave.
Se dio cuenta de que Treves no había contestado a su pregunta. Le miró. Se estaba tirando de la barba con aire pensativo, y reparó por primera vez en unas desagradables escamas de piel enredadas entre los pelos, producto de un caso leve de eccema que moteaba la parte inferior de sus mejillas. Exhibía el tipo de expresión propio de la gente carente de poder y ansiosa por conseguirlo. Altiva, perspicaz e indecisa sobre la prudencia de compartir su información. Puta mierda, pensó Barbara con un suspiro interior. Daba la impresión de que tendría que masajearle el ego en cada fase del procedimiento.
– Necesito que me cuente todo sobre él, señor Treves. Aparte de los Malik, usted debe de ser nuestra mejor fuente de información.
– Lo comprendo. -Treves se alisó la barba-, pero usted también ha de comprender que un hotelero es algo así como un confesor. Para el hotelero de éxito, lo que ve, escucha y deduce es de naturaleza confidencial.
Barbara tuvo ganas de señalarle que el estado del Burnt House apenas justificaba el adjetivo «de éxito» aplicado a su persona, pero conocía las reglas del juego que estaba practicando.
– Créame -entonó-, toda información que proporcione será considerada confidencial, señor Treves. Pero he de conocerla si vamos a trabajar de igual a igual.
Tuvo ganas de rezongar cuando pronunció las últimas palabras. Disimuló su deseo mediante el expediente de abrir el cajón superior de la cómoda. Buscó entre calcetines y calzoncillos cuidadosamente doblados la llave del maletín de piel.
– Si tan segura está… -Treves debía tener tantas ganas de piar lo que sabía, pese a sus palabras, que continuó sin esperar sus garantías-. Debo decírselo. Había alguien más en su vida, aparte de la hija de Malik. Es la única explicación.
– ¿De qué?
Barbara siguió con el segundo cajón. Una pila de camisas dobladas con esmero estaban ordenadas según el color: blanco, marfil, gris y, por fin, negro. Los pijamas estaban en el tercer cajón. No había nada en el cuarto. El equipaje de Querashi era liviano.
– De sus salidas nocturnas.
– ¿Haytham Querashi salía de noche? ¿Muy a menudo?
– Dos veces a la semana, por lo menos. A veces más. Y siempre después de las diez. Al principio, pensé que iba a ver a su prometida. Parecía una conclusión muy razonable, pese a lo avanzado de la hora. Querría conocerla un poco, antes del día de la boda. Esta gente no es tan salvaje, al fin y al cabo. Puede que entreguen sus hijos al mejor postor, pero me atrevería a decir que no los entregan a unos desconocidos totales sin antes concederles la oportunidad de conocerse. ¿No cree?
– No tengo ni idea -contestó Barbara-. Continúe.
Se acercó a la mesita de noche, un trasto tambaleante con un solo cajón. Lo abrió.
– Bien, la cuestión es que aquella noche en concreto, le vi cuando salía del hotel. Charlamos un poco sobre la inminente boda, y me dijo que iba a correr un poco por la playa. Los nervios anteriores a la boda y todo eso. Ya sabe.
– Sí.
– Por eso, cuando me enteré de que había muerto en el Nez, de entre todos los lugares posibles, porque está en dirección contraria a la playa si se sale de este hotel con la intención de ir a correr un poco, comprendí que no había querido comunicarme sus intenciones. Lo cual sólo puede significar que iba a hacer algo incorrecto. Y, como siempre se marchaba del hotel a la misma hora que se marchó el viernes por la noche, y como el viernes por la noche terminó muerto, me parece lógico deducir que no sólo iba a encontrarse con la misma persona de las otras noches, sino que era una persona con la que no tendría que haberse encontrado nunca, para empezar.
Treves enlazó las manos a la altura del pecho una vez más, como si esperara que Barbara se pusiera a gritar «¡Me asombra, Holmes!», a juzgar por su expresión.
Pero como Haytham Querashi había sido asesinado, y como las circunstancias sugerían que la muerte no había sido un acto casual, Barbara ya había llegado a la conclusión de que el hombre había ido al Nez para encontrarse con alguien. La única novedad añadida por Treves era que Querashi podía haber concertado este tipo de cita con frecuencia. Y, aunque le costara admitirlo, era un dato muy valioso. Arrojó un hueso al hotelero.
– Señor Treves, se ha equivocado de profesión.
– ¿De veras?
– Se lo aseguro.
Y ninguna de aquellas tres palabras era mentira.
Así alentado, Treves se puso a inspeccionar el contenido de la mesita de noche con ella: un libro encuadernado en amarillo, con un punto de raso del mismo color, que al abrirse puso al descubierto varias líneas entre paréntesis y todo un texto escrito en árabe: una caja con dos docenas de condones, la mitad de los cuales habían desaparecido; y un sobre de papel manila de doce por diecisiete. Barbara introdujo el libro en una bolsa de pruebas, mientras Treves parloteaba sobre los condones y todo cuanto la posesión de tal parafernalia sexual implicaba. Mientras chasqueaba la lengua, Barbara vació el sobre en su mano. Cayeron dos llaves, una no mucho más grande que la longitud de su primer nudillo hasta el extremo del pulgar, y la otra muy diminuta, del tamaño de una uña. Ésta debía ser la llave del maletín de piel encontrado en la cómoda. Cerró los dedos alrededor de ambas llaves y pensó en lo que haría a continuación. Quería echar un vistazo al maletín, pero prefería hacerlo en privado. Por lo tanto, antes de ponerse en acción debía ocuparse de su barbudo Sherlock.
Pensó en la mejor manera de hacerlo sin decepcionarle. No se tomaría muy bien averiguar que, como conocía a la víctima, era uno de los sospechosos de la muerte de Querashi, hasta que una buena coartada o una prueba le eliminara.
– Señor Treves, puede que estas llaves sean cruciales para nuestra investigación. ¿Quiere hacer el favor de salir al pasillo y vigilar? Sólo nos faltarían ahora espías o fisgones. Avíseme si no hay moros en la costa.
– Por supuesto, por supuesto, sargento -dijo el hombre-. Es un privilegio…
Corrió a cumplir su misión.
Una vez hubo dado el santo y seña, Barbara examinó las llaves con más detenimiento. Las dos eran de latón, y la más grande estaba sujeta a una cadena de la que colgaba una etiqueta metálica. Llevaba impreso el número 104. ¿La llave de una taquilla?, se preguntó Barbara. ¿Qué clase de taquilla? ¿De estación de tren? ¿De estación de autobuses? ¿Una taquilla personal en la playa, la típica taquilla metálica donde la gente guarda la ropa cuando va a nadar? Las posibilidades eran numerosas. Introdujo la segunda llave en la cerradura del maletín de piel. La llave giró sin problemas. Abrió el maletín.
– ¿Ha encontrado algo útil? -susurró Treves desde el pasillo. James Bond en toda su plenitud-. Todo despejado por aquí, sargento.
– No baje la guardia, señor Treves -susurró Barbara a su vez.
– No se preocupe -murmuró el hombre. Barbara supuso que estaba empezando a creer que había nacido para una vida aventurera.
– Dependo de usted -dijo, y buscó una frase susceptible de fortalecer la sensación de intriga que parecía necesaria para mantenerle en su lugar-. Si alguien se mueve…, quienquiera que sea, señor Treves…
– Por supuesto -dijo el hombre-. Proceda sin miedo, sargento detective Havers.
Barbara sonrió. Qué capullo, pensó. Añadió las llaves a la bolsa de pruebas. Después, se volvió hacia el maletín.
Su contenido estaba ordenado con meticulosidad: un par de gemelos de oro, un clip de oro para sujetar billetes, con una inscripción en árabe grabada, un pequeño anillo de oro, tal vez destinado a una mujer, con un rubí en el centro, una moneda de oro, cuatro brazaletes de oro, un talonario y una hoja de papel amarillo doblada por la mitad. Barbara se detuvo a pensar sobre la predilección de Querashi por el oro, qué significaba tal predilección y cómo podía encajar en el esquema global de lo sucedido al hombre. ¿Avaricia?, se preguntó. ¿Chantaje? ¿Cleptomanía? ¿Previsión? ¿Obsesión? ¿Qué?
Vio que el talonario era de una agencia local de Barclays. Era el tipo de talonario con matrices en el lado izquierdo de los talones. Sólo uno había sido extendido y documentado en una matriz, 400 libras a nombre de un tal F. Kumhar. Barbara examinó la fecha y calculó: tres semanas antes de la muerte de Querashi.
Barbara deslizó el talonario en la bolsa de pruebas y cogió la hoja doblada de papel amarillo. Era un recibo de una tienda de la ciudad. Se llamaba Racon Original and Artistic Jewellery, y debajo de este nombre estaba escrito en cursiva «La más elegante de Balford». Barbara pensó al principio que el recibo correspondía al anillo del rubí. ¿Tal vez un recuerdo comprado por Querashi para su futura esposa? Sin embargo, tras examinarlo, descubrió que el recibo no iba a nombre de Querashi, sino de Sahlah Malik.
El recibo no aclaraba la mercancía comprada. Fuera lo que fuera, sólo dos letras y un número de identificación: AK-162. Al lado había una frase escrita entre comillas: «La vida empieza ahora.» En la parte inferior del recibo estaba el precio que Sahlah Malik había pagado: 220 libras.
Intrigante, pensó Barbara. Se preguntó cómo había llegado aquel recibo a manos de Querashi. Era el recibo de algo comprado por la novia del hombre, y «La vida empieza ahora» debía ser la frase que ella quería que grabaran. ¿Una alianza? Era la conclusión más lógica. Pero ¿los maridos paquistaníes llevaban alianzas? Barbara nunca había visto una en Taymullah Azhar, pero eso no significaba gran cosa, porque no todos los occidentales se las ponían, e ignoraba cuál era la costumbre asiática. De todos modos, aunque el recibo fuera de una alianza, el que estuviera en posesión de Querashi indicaba que éste pensaba devolver lo que había comprado Sahlah. Y el acto de devolver un obsequio en el que se habían grabado las esperanzadoras palabras «La vida empieza ahora», insinuaba una auténtica fisura en los planes de la boda.
Barbara echó un vistazo a la mesita de noche, cuyo cajón seguía abierto. Vio la caja de condones medio vacía, y recordó que en los bolsillos del cadáver habían encontrado otros tres preservativos. Junto con el recibo de la joyería, los condones servían para subrayar una única conclusión.
No sólo habían aparecido fisuras en los planes de la boda, sino que había una tercera persona implicada, que tal vez había animado a Querashi a abandonar su matrimonio de conveniencia en favor de otra relación. Y esto había sucedido hacía poco, pues el hombre aún tenía en su posesión la prueba de que estaba planificando una luna de miel.
Barbara añadió el recibo a los demás objetos que había cogido de la mesilla de noche. Cerró con llave el maletín de piel y lo guardó también en la bolsa de pruebas. Se preguntó qué clase de reacción debería afrontar el novio de un matrimonio de conveniencia si anunciaba su decisión de romper el compromiso. ¿Se exaltarían los ánimos? ¿Se urdiría una venganza? No lo sabía, pero tenía una excelente idea de cómo averiguarlo.
– ¿Sargento Havers?
Era más un siseo que un susurro, procedente del pasillo: 007 se estaba impacientando.
Barbara se encaminó a la puerta y la abrió. Salió al pasillo y cogió a Treves del brazo.
– Puede que hayamos encontrado algo -le dijo con solemnidad.
– ¿De veras?
El hombre era todo oídos y ojos.
– Ya lo creo. ¿Guarda el registro de las llamadas telefónicas? ¿Sí? Estupendo. Quiero esos registros -ordenó-. Todas las llamadas que Querashi hizo. Todas las que recibió.
– ¿Esta noche?
Treves se humedeció los labios, entusiasmado. Barbara comprendió que, si se lo permitía, estaría hundido hasta los codos en documentación del hotel hasta el amanecer.
– No, mañana -dijo-. Vaya a dormir un poco. Ha de estar descansado para el combate.
El susurro de Treves era exaltación en estado puro.
– Gracias a Dios que he impedido a todo el mundo entrar en esa habitación.
– Siga así, señor Treves -dijo Barbara-. Que la puerta continúe cerrada con llave. Monte guardia, si es preciso. Contrate a un guardia jurado. Ponga una cámara de vídeo. Llene la habitación de micrófonos ocultos. Lo que sea. Pero que ni un alma traspase ese umbral. Confío en usted. ¿Lo hará?
– Sargento -dijo Treves con la mano sobre el corazón-, puede confiar en mí hasta la muerte.
– Espléndido -dijo Barbara, y se preguntó si Haytham Querashi había oído recientemente esas mismas palabras.
Capítulo 6
El sol de la mañana la despertó. Venía acompañado de los chillidos de las gaviotas y el tenue aroma a sal en el aire. Al igual que el día anterior, el aire estaba inmóvil por completo. Barbara, tendida en posición semifetal en una de las camas gemelas, miró por la ventana abierta y vio al otro lado un laurel, y ni una sola hoja se movía. A mediodía, el mercurio burbujearía en los termómetros de toda la ciudad.
Barbara hundió los nudillos en su región lumbar, que le dolía después de haber estado expuesta toda la noche a un colchón apisonado por varias generaciones de cuerpos. Bajó de la cama y se dirigió dando tumbos hacia el lavabo con vistas.
El cuarto de baño prolongaba el tema de decadencia decorosa del hotel. Borlas de moho crecían en los azulejos de la pared y el suelo que rodeaba la bañera, y las puertas de los armaritos situados debajo del lavabo se mantenían cerradas mediante una goma elástica tensada entre sus pomos. Se accedía a las vistas gracias a una pequeña ventana que había sobre el retrete, cuatro hojas de cristal mugrientas tras una cortina fláccida, en la que delfines superpuestos surgían de un mar espumeante que, desde hacía mucho tiempo, había adquirido el tono deprimente de un cielo invernal.
Barbara examinó el entorno con un «puag» y se miró la cara en el espejo manchado por los años que había encima del lavabo, donde tal vez dos docenas de cupidos dorados se disparaban mutuamente flechas de amor desde las cuatro esquinas del cristal. Tomó nota de su apariencia con un segundo y más fervoroso «puag». La combinación de los cardenales que empezaban a amarillear por los bordes, y que abarcaban desde los ojos hasta la barbilla, junto con las arrugas que cruzaban su mejilla izquierda por haber dormido de ese lado, creaban una visión muy poco atractiva para la hora del desayuno. La visión era capaz de sacar de quicio a cualquiera, decidió Barbara, y se dio la vuelta para admirar las vistas.
La ventana estaba abierta de par en par, lo cual permitía la entrada de unos generosos quince centímetros de aire fresco matinal. Respiró hondo y se pasó los dedos por su masa enmarañada de cabello, mientras contemplaba la pendiente de césped que descendía hasta el mar.
El hotel Burnt House, aposentado sobre un risco situado más o menos a kilómetro y medio al norte del centro de la ciudad, era ideal para los visitantes que iban a Balford sólo para tener vistas. Al sur, la playa de Princes tallaba una media luna de arena puntuada por tres rompeolas de piedra. Al este, el césped terminaba en un acantilado tras el cual se extendía el mar, inmóvil aquella mañana y limitado por una capa de neblina gris que colgaba en el horizonte, como la promesa seductora de una temperatura más fría. Al norte, las grúas del lejano puerto de Harwich alzaban sus cuellos de dinosaurio por encima de los transbordadores que pasaban bajo ellos camino de Europa. Barbara vio todo esto desde su ventana, pese a su pequeñez, y habría una vista más amplia para cualquiera que se sentara en las sillas de lona diseminadas por el jardín del hotel.
Tal vez un pintor de paisajes o un dibujante descubrirían que Burnt House servía a sus intereses, decidió Barbara, pero para los visitantes que acudían a Balford-le-Nez en busca de algo más que vistas agradables, el emplazamiento del hotel era una pura locura comercial. La distancia entre el hotel y la ciudad, con su paseo Marítimo, el parque de atracciones y la calle Mayor, subrayaba este hecho. Esos lugares constituían el corazón comercial de Balford-le-Nez, donde los turistas gastaban su dinero. Si bien se encontraban a una distancia conveniente, un agradable paseo a pie, de los demás hoteles, casas de huéspedes y residencias de veraneo de la ciudad, no ocurría lo mismo en relación a Burnt House. Los padres con hijos pequeños, los jóvenes ansiosos por disfrutar de los dudosos placeres nocturnos y los visitantes que buscaban de todo, desde arena a recuerdos, no lo encontrarían en el risco situado al norte de Balford. Podían ir a pie a la ciudad, por supuesto, pero no había acceso directo por la fachada marítima. Los peatones que se encaminaran a la ciudad desde Burnt House tendrían que desviarse primero hacia el interior, siguiendo la carretera de Nez Park, y después volver de nuevo hacia el paseo marítimo.
Barbara llegó a la conclusión de que Basil Treves podía sentirse afortunado por tener huéspedes en cualquier época del año. Lo cual significaba que podía sentirse afortunado por haber tenido a Haytham Querashi de huésped para una larga temporada. Lo cual, a su vez, suscitaba la pregunta de si Treves había jugado algún papel en los planes matrimoniales de Querashi. Era una especulación interesante.
Barbara miró hacia el parque de atracciones. Se estaba construyendo en su extremo, donde en otro tiempo estaba la cafetería Jack Awkins. Incluso desde aquella distancia podía ver la pintura nueva que exhibía el muelle: blanca, verde, azul y naranja, además de las banderas multicolores que ondeaban en las astas que flanqueaban sus lados. Nada de esto existía la última vez que estuvo en Balford.
Barbara dio media vuelta. De pie ante el espejo una vez más, examinó su cara y se preguntó si quitarse las vendas había sido una idea inspirada. No había traído maquillaje. Como su provisión de cosméticos se limitaba a una barra de Blistex y a un bote de colorete que había pertenecido a su madre, le había parecido que embutirlos en la mochila no valía la pena. Le gustaba considerarse una tía cuya fibra moral no permitía la indecencia de hacer algo más que pellizcarse las mejillas para dar un poco de color a la cara. Lo cierto era que, si podía elegir entre pintarrajearse la piel y dormir otros quince minutos por la mañana, siempre se había decantado por el sueño. En su profesión, le parecía más práctico. En consecuencia, sus preparativos para el día no se alargaron más de diez minutos, cuatro de los cuales dedicó a hurgar en su mochila, blasfemar y buscar un par de calcetines.
Hizo gárgaras, se pasó un cepillo por el pelo, metió en su bolso los objetos que había sacado la noche anterior del cuarto de Querashi y salió al pasillo. Los olores del desayuno se aferraban al aire como niños impertinentes a las faldas de su madre. En algún lugar, habían frito huevos, asado salchichas, quemado tostadas, asado a la parrilla tomates y champiñones. Barbara no necesitó ningún plano para encontrar el comedor. Se limitó a bajar un tramo de escaleras, donde los olores se intensificaron aún más, y recorrer un estrecho pasillo de la planta baja en dirección al sonido de cubiertos que entrechocaban con platos y voces que murmuraban los planes del día. Y entonces, la oyó.
Una voz se destacaba sobre las demás. Una niña.
– ¿Sabías lo de la excursión en un barco langostero? ¿Iremos, papá? ¿Y la noria? ¿Iremos hoy? Anoche la estuve viendo desde el jardín con la señora Porter, y dijo que cuando tenía mi edad, la noria…
Un murmullo interrumpió la cháchara. Como siempre, pensó Barbara de mal humor. ¿Qué coño le pasaba a aquel hombre? Reprimía todos los impulsos de la niña. Barbara avanzó hacia la puerta, irritada y preparada para la batalla, a sabiendas de que no podía sentir otra cosa que desinterés.
Hadiyyah y su padre estaban sentados en un rincón oscuro del antiguo comedor, adornado con paneles macizos. Les habían colocado bien alejados de los demás huéspedes, tres parejas blancas de edad avanzada cuyas mesas estaban alineadas frente a las puertas cristaleras abiertas. Estas personas atacaban sus desayunos como si no hubiera nadie más, a excepción de una anciana con un andador apoyado contra su silla. Daba la impresión de ser la tal señora Porter, porque estaba cabeceando en dirección a Hadiyyah desde su rincón, como alentándola.
La coincidencia de alojarse en el mismo hotel que Hadiyyah y Taymullah Azhar no sorprendió demasiado a Barbara. Suponía que se alojarían con la familia Malik, pero al parecer no había sido posible, así que el hotel Burnt House era una elección lógica. Haytham Querashi se había alojado en él, al fin y al cabo, y Azhar estaba en Balford a causa de Querashi.
– Ah, sargento Havers. -Barbara giró en redondo y vio que Basil Treves estaba detrás de ella, con dos platos de desayuno en la mano. El hombre le dedicó una sonrisa radiante-. ¿Me permite que la acompañe a su mesa?
Cuando intentó adelantarla para hacer los honores, Hadiyyah lanzó un grito de felicidad.
– ¡Barbara! ¡Has venido! -Dejó caer la cuchara en el cuenco de cereales, derramando leche sobre el mantel rosa. Salió disparada de la silla y corrió dando saltos por la sala, sin dejar de canturrear-. ¡Has venido! ¡Has venido! ¡Has venido a la playa! -Sus trenzas ceñidas con cintas amarillas bailaban alrededor de sus hombros. Iba vestida como un rayo de sol: pantalones cortos amarillos y camiseta a rayas, calcetines a franjas amarillas y sandalias. Estrujó la mano de Barbara-. ¿Has venido para hacer un castillo de arena conmigo? ¿Has venido a coger berberechos? Quiero subir a los autos de choque y a las montañas rusas. ¿Y tú?
Basil Treves contemplaba la escena con cierta consternación.
– Permítame que la acompañe a su mesa, sargento Havers -dijo con más énfasis, y movió la cabeza hacia una mesa contigua a una ventana abierta, entre los huéspedes ingleses.
– Prefiero aquella zona -dijo Barbara, y señaló con el pulgar el rincón oscuro de los paquistaníes-. Demasiado aire fresco por la mañana me saca de quicio. ¿Le importa?
Sin esperar su respuesta, caminó hacia Azhar. Hadiyyah se le adelantó.
– ¡Está aquí! -gritó-. ¡Mira, papá! ¡Está aquí! ¡Está aquí!
No pareció observar que su padre recibía la llegada de Barbara con esa alegría especial que suele reservarse para los leprosos.
Entretanto, Basil Treves había depositado los dos platos de desayuno delante de la señora Poner y su acompañante. Corrió para sentar a Barbara en la mesa contigua a la de Azhar.
– Sí, oh, sí -dijo-. Por supuesto. ¿Querrá zumo de naranja, sargento Havers? ¿Prefiere pomelo?
Sacudió la servilleta para desdoblarla con un movimiento elegante, sugerente de que sentar a la sargento entre los aceitunos siempre había formado parte de su plan maestro.
– ¡No, con nosotros! ¡Con nosotros! -graznó Hadiyyah. Tiró de Barbara hacia su mesa-. ¿Verdad, papá? Ha de sentarse con nosotros.
Azhar observaba a Barbara con sus indescifrables ojos castaños. La única indicación de sus sentimientos fue la deliberada vacilación empleada antes de levantarse para saludarla.
– Nos sentiríamos muy complacidos, Barbara -dijo en tono oficial.
Y una mierda, pensó Barbara. Pero dijo:
– Si hay sitio…
– Haremos sitio. Haremos sitio -dijo Basil Treves.
Mientras trasladaba cubiertos y platos desde la mesa de Barbara a la de Azhar, tarareaba con la firme determinación de un hombre empeñado en mejorar una mala situación.
– ¡Estoy muy contenta, contenta, contenta! -canturreó Hadiyyah-. Has venido de vacaciones, ¿verdad? Iremos a la playa. Buscaremos conchas. Iremos a pescar. Nos divertiremos en el parque de atracciones.
Volvió a sentarse en su silla y recuperó su cuchara, que yacía entre los cereales como un signo de exclamación plateado, comentando los acontecimientos de la mañana. Hadiyyah se puso a comer, indiferente a la leche que goteaba de la cuchara sobre su camiseta a rayas.
– Ayer, la señora Porter me cuidó mientras papá hacía unas cosas -confió a Barbara-. Leímos un libro sobre fósiles en el jardín. Quiero decir que lo leímos en el jardín. -Rió-. Hoy debíamos ir a pasear por el paseo del Acantilado, pero el muelle está demasiado lejos para ir caminando. Demasiado lejos para la señora Porter, quiero decir, pero yo sí puedo hacerlo, ¿verdad? Y ahora que estás aquí, papá me dejará ir al salón recreativo. ¿Verdad, papá? ¿Me dejarás ir si Barbara viene conmigo? -Se retorció en la silla para mirarla-. Subiremos a las montañas rusas y la noria, Barbara. Tiraremos al blanco. Jugaremos a pescar muñecos. ¿Sabes jugar? Papá es muy bueno. Una vez me cogió un koala, y otra cogió para mamá una…
– Hadiyyah.
La voz de su padre era firme. La silenció con su habitual destreza.
Barbara estudió el menú con devoción religiosa. Decidió lo que quería desayunar y Treves, que acechaba en las cercanías, tomó nota.
– Barbara ha venido para descansar, Hadiyyah -dijo Azhar a su hija, mientras Treves se dirigía a la cocina-. No has de inmiscuirte en sus vacaciones. Ha tenido un accidente y aún no estará en forma para pasear por la ciudad.
Hadiyyah no contestó, pero dirigió una mirada esperanzada en dirección a Barbara. Su rostro ansioso gritaba «noria, salón recreativo y montañas rusas». Balanceaba las piernas y daba saltitos en el asiento. Barbara se preguntó cómo lograba su padre negárselo todo.
– Estos huesos cansados podrán desplazarse hasta el muelle -dijo Barbara-, pero primero hay que ver cómo van las cosas.
Por lo visto, la vaga promesa fue suficiente para la niña.
– ¡Sí, sí, sí! -dijo, y antes de que su padre pudiera imponerle su disciplina de nuevo se lanzó sobre los restos de sus cereales.
Barbara observó que Azhar había comido huevos escalfados. Había terminado uno y empezado el segundo, cuando ella se había presentado ante su mesa.
– No dejes que te interrumpa -dijo Barbara, y señaló el plato con un cabeceo. Una vez más, el hombre utilizó la vacilación para comunicar su reticencia, pero Barbara no supo si era reticencia a comer o a su compañía, aunque sospechaba lo último.
Quitó la parte superior del huevo con la cuchara y separó con destreza la cáscara. Sostenía la cuchara entre sus esbeltos dedos oscuros, pero no comió nada antes de hablar.
– Es una gran coincidencia -comentó sin ironía- que hayas venido de vacaciones a la misma ciudad que Hadiyyah y yo, Barbara. Aún es más asombroso que nos hayamos encontrado en el mismo hotel.
– Así podremos estar juntas -anunció con alegría Hadiyyah-. Barbara y yo. La señora Porter es buena -informó a Barbara en voz más baja-. Me cae muy bien, pero no puede andar mucho rato, porque tiene una especie de parálisis.
– Hadiyyah -dijo su padre en voz baja-. Tu desayuno.
Hadiyyah agachó la cabeza, pero no antes de dedicar a Barbara una sonrisa radiante. Sus pies atacaron con energía las patas de la mesa.
Barbara sabía que era absurdo mentir. La primera vez que asistiera a un encuentro entre la policía y los representantes de la comunidad asiática, Azhar descubriría la verdad sobre su presencia en Balford. De hecho, comprendió que prefería tener que decirle una verdad, aunque no fuera la que había motivado su partida precipitada de Londres.
– En realidad he venido por trabajo -dijo-. Bueno, casi.
Le contó con desenvoltura que había venido a la ciudad para ayudar a una antigua amiga que trabajaba ahora en el DIC local, la inspectora que conducía una investigación de asesinato. Esperó ver su reacción. Fue la típica de Azhar: apenas movió una pestaña.
– Un hombre llamado Haytham Querashi fue encontrado asesinado hace tres días, no lejos de aquí. Se alojaba en este hotel -añadió con expresión de inocencia-. ¿Has oído hablar de esta muerte, Azhar?
– ¿Estás trabajando en este caso? -preguntó Azhar-. ¿Cómo es posible? Tú trabajas en Londres.
Barbara se ciñó más o menos a la verdad. Había recibido una llamada telefónica de su antigua compañera Emily Barlow, explicó. De alguna manera, Em se había enterado («Chismorreos policiales y todo eso, ya sabes») de que Barbara estaba libre en aquel momento. Había llamado y animado a Barbara a venir. Eso era todo.
Barbara trabajó la información sobre su amistad con Emily hasta que sonó bien a sus oídos. Dio la impresión de que estaban a medio camino entre almas gemelas y siamesas unidas al nacer por la cadera. Cuando estuvo segura de haber dejado claro que haría cualquier cosa por Emily, dijo:
– Em me ha pedido que colabore con un comité que se ha formado para mantener informada a la comunidad asiática sobre los progresos del caso.
Esperó de nuevo su reacción.
– ¿Por qué tú? -Azhar posó la cuchara al lado de la copa del huevo. Barbara observó que había dejado medio huevo sin comer-. ¿Es que la policía local carece de expertos adecuados?
– Todos los miembros del DIC van a trabajar en la investigación -contestó Barbara-, pues eso es lo que quiere la comunidad asiática, supongo. ¿No crees?
Azhar levantó la servilleta de su regazo. La dobló con pulcritud y la dejó al lado del plato.
– Entonces, parece que tú y yo tenemos misiones similares. -Azhar miró a su hija-. Hadiyyah, ¿has terminado los cereales? ¿Sí? Estupendo. Parece que la señora Porter quiere hacer planes para hoy contigo.
Hadiyyah pareció entristecerse.
– Pero pensaba que Barbara y yo…
– Barbara acaba de decirnos que ha venido por motivos de trabajo, Hadiyyah. Ve con la señora Porter. Ayúdala á salir al jardín.
– Pero…
– Hadiyyah, ¿no me he expresado con claridad?
La niña echó hacia atrás la silla, con los hombros caídos caminó hacia la señora Porter, que estaba batallando con su andador de aluminio, intentando con manos temblorosas ponerlo delante de su silla. Azhar esperó a que Hadiyyah y la anciana desaparecieran por las puertas cristaleras que conducían al jardín. Entonces, se volvió hacia Barbara.
En ese momento Basil Treves entró en el comedor con el desayuno de Barbara y lo depositó ante ella con ademán majestuoso.
– Si me necesita, sargento… -dijo, y señaló de forma significativa hacia la recepción.
Barbara lo interpretó como una indicación de que había esperado con el teléfono en una mano, dispuesto a llamar a la policía si Taymullah se propasaba.
– Gracias -dijo ella, y atacó sus huevos.
Decidió esperar a que Azhar hablara. Era mejor ver hasta qué punto estaba dispuesto a hablar del asunto que le había llevado a Balford, antes que poner en juego sus cartas informativas sin tener idea de lo que pensaba arriesgar.
Fue la encarnación del laconismo. Por lo que Barbara pudo juzgar, no le ocultó nada. El hombre asesinado era el prometido de la prima de Azhar. Azhar había ido a la ciudad a petición de la familia. Les ayudaba en una misión similar a la que Barbara haría para la policía.
Barbara no dijo que ya había sobrepasado los límites de su trabajo teórico como oficial de enlace. Los oficiales de enlace no fisgaban en las habitaciones de las víctimas, registraban sus pertenencias y guardaban en bolsas objetos interesantes.
– La situación no puede ser mejor, en ese caso. Me alegro de estar aquí. La policía necesita saber todo lo concerniente a Querashi. Tú puedes ayudarnos, Azhar.
El hombre se puso en guardia.
– Yo sirvo a la familia.
– Nada que objetar, pero este asesinato te es ajeno, de modo que tu punto de vista será más objetivo que el de la familia. ¿Verdad? -Se apresuró a continuar antes de que pudiera replicar-. Al mismo tiempo, estás integrado en el grupo más cercano a Querashi, lo cual también te proporciona información.
– Los intereses de la familia son lo primero, Barbara.
– Me atrevería a decir que la familia -puso un énfasis suave e irónico en la palabra- está interesada en llegar al fondo del asunto y saber quién liquidó a Querashi.
– Por supuesto que está interesada. Más que interesada.
– Me alegra saberlo. -Barbara esparció mantequilla sobre un triángulo de tostada. Pinchó con el tenedor un trozo de huevo frito-. Bien, así funcionan las cosas: cuando alguien es asesinado, la policía persigue las respuestas a tres preguntas. ¿Quién tenía un motivo? ¿Quién tenía los medios? ¿Quién tuvo la oportunidad? Puedes ayudar a la policía a obtener esas respuestas.
– Traicionando a la familia, quieres decir -repuso Azhar-. O sea que Muhannad tenía razón, después de todo. La policía quiere encontrar al culpable entre la comunidad asiática, ¿verdad? Y como tú estás trabajando con la policía, tú también…
– La policía -interrumpió Barbara y apuntó el cuchillo hacia él para subrayar el hecho de que no estaba dispuesta a dejarse manipular con acusaciones de racismo- quiere averiguar la verdad, con independencia de adonde conduzca. Harías un favor a tu familia si se lo aclararas. -Masticó la tostada y observó que él la estaba observando. Inescrutable, pensó. Sería un policía estupendo-. Escucha, Azhar -continuó mientras masticaba-, necesitamos entender a Querashi. Necesitamos entender a la familia. Necesitamos entender a la comunidad. Vamos a investigar a todas las personas que estuvieron en contacto con él, y algunas de estas personas serán asiáticas. Si piensas subirte por las paredes cada vez que pisemos mierda paquistaní, no iremos a ninguna parte. Te lo aseguro.
Azhar extendió la mano hacia su taza de café, pero se limitó a apoyar los dedos sobre el asa.
– Estás dejando claro que la policía no desea contemplar la posibilidad de que este caso tenga móviles raciales.
– Y tú, amigo mío, estás llegando a conclusiones precipitadas. Una mala costumbre para un oficial de enlace, diría yo.
A su pesar, una sonrisa se insinuó en la boca de Azhar.
– Aceptado, sargento Havers.
– Bien. Vamos a llegar a un acuerdo ahora mismo. Si te hago una pregunta, no hay nada más, ¿de acuerdo? Una pregunta. No significa que haya tomado una dirección concreta. Sólo intento comprender la cultura, con el fin de comprender a la comunidad. ¿De acuerdo?
– Como quieras.
Barbara decidió tomar su frase como un acuerdo tácito de revelar todos los datos que conociera. Era absurdo obligarle a firmar con su sangre un contrato de colaboración. Además, daba la impresión de que estaba aceptando su generosa interpretación del papel que se había adjudicado como oficial de enlace, y mientras lo mantuviera en ese estado, quería arrancarle la máxima información posible.
Pinchó otro trozo de huevo, acompañado de una lonja de beicon.
– Supongamos, sólo por un momento, que no fue un asesinato de móvil racial. Casi todas las víctimas conocen a sus asesinos. Supongamos que pasó lo mismo en el caso de Querashi. ¿Me sigues?
Azhar dio vueltas a su taza en el platillo. Aún no había bebido ni un sorbo de café. Estaba observando a Barbara. Asintió levemente.
– Hacía poco tiempo que estaba en Inglaterra.
– Seis semanas -dijo Azhar.
– Y trabajó en la fábrica de mostaza de los Malik todo ese tiempo.
– Exacto.
– Por lo tanto, podemos concluir que la mayoría de sus conocidos, no todos, pero la mayoría, ¿eh?, eran asiáticos.
La expresión de Azhar era sombría.
– De momento, podemos aceptar esa posibilidad.
– Bien. Su matrimonio iba a ser al estilo asiático. ¿No es así?
– Sí.
Barbara cortó más beicon y lo mojó en la yema del huevo.
– Entonces, he de entender una cosa. ¿Qué pasa si un compromiso de boda asiático, un compromiso establecido, se rompe?
– ¿Qué quieres decir?
– ¿Qué pasa si una de las partes rompe el compromiso?
Parecía una pregunta bastante sencilla, pero como Azhar no respondió de inmediato, Barbara levantó la vista del triángulo de tostada, sobre el que estaba administrando una generosa dosis de mermelada de casis. Su rostro era inexpresivo, pero parecía demasiado controlado. Maldito fuera el hombre. Estaba llegando a conclusiones precipitadas, pese a lo que ella había dicho sobre la necesidad de reunir información.
– Azhar… -dijo, impaciente.
– ¿Te importa? -Sacó un paquete de cigarrillos-. ¿Me permites? Como estás comiendo…
– Enciéndelo. Si fuera capaz de comer y fumar al mismo tiempo, lo haría, créeme.
Azhar utilizó un pequeño mechero de plata para encender el cigarrillo. Movió la silla para mirar en dirección a las puertas cristaleras. En el jardín, Hadiyyah estaba lanzando al aire una pelota de playa roja y azul. Daba la impresión de estar meditando sobre la mejor manera de responder a la pregunta, y al darse cuenta, Barbara sintió una punzada de irritación. Si todas sus conversaciones iban a seguir las pautas de la corrección política, en Navidades seguirían alojados en Balford.
– Azhar, ¿necesito aclararte la pregunta?
El hombre se volvió hacia ella.
– Tanto Haytham como Sahlah habían aceptado el compromiso matrimonial -dijo, mientras daba vueltas a la punta del cigarrillo sobre el cenicero de la mesa, aunque la ceniza aún no se había desprendido-. Si Haytham hubiera tomado la decisión de rechazar el acuerdo, en la práctica estaría repudiando a Sahlah, lo cual sería considerado un grave insulto a su familia. A mi familia.
– ¿Porque la familia concertó el matrimonio?
Barbara se sirvió una taza de té. Era viscoso, con el aspecto de un brebaje que hubiera hervido durante casi toda la semana. Lo engulló con un poco de leche y azúcar.
– Porque la acción de Haytham provocaría que mi tío quedara desprestigiado y, por consiguiente, perdiera el respeto de la comunidad. Sahlah quedaría marcada como una mujer repudiada por su futuro marido, de manera que otros posibles pretendientes no la considerarían deseable.
– ¿A qué se expondría Haytham?
– Al rechazar el matrimonio, desafiaría a su propio padre. El resultado podría ser la expulsión de su familia, si el matrimonio se había considerado una alianza importante. -El acto de inhalar y expeler el humo servía para ocultar la cara de Azhar, pero Barbara se dio cuenta de que la estaba observando a través del humo mientras hablaba-. Ser expulsado significa no tener contacto con la familia. Nadie se comunica con el expulsado por temor a ser expulsado a su vez. En la calle, le giran la cara. En casa, las puertas no se abren. Las llamadas telefónicas no se devuelven. El correo se devuelve como si fuera un desconocido.
– ¿Es como si estuviera muerto?
– Todo lo contrario. A los muertos se les recuerda, se les llora y se les reverencia. Es como si el expulsado nunca hubiera existido.
– Qué fuerte -dijo Barbara-. ¿Habría representado un problema para Querashi? ¿Su familia no está en Pakistán? Tampoco les vería, ¿verdad?
– La intención de Haytham habría sido traer a su familia a Inglaterra en cuanto tuviera el dinero suficiente. La dote de Sahlah le habría proporcionado ese dinero. -Azhar miró de nuevo hacia las puertas cristaleras. Hadiyyah estaba corriendo por el jardín y dando cabezazos a la pelota. Sonrió al verla y no apartó los ojos de ella mientras continuaba-. Por lo tanto, Barbara, considero improbable que intentara romper su matrimonio con Sahlah.
– ¿Y si se había enamorado de otra? Comprendo todo ese rollo del matrimonio de conveniencia, que alguien lo considere como un deber y todo eso. Cono, sólo hay que pensar en la jodida monarquía y el escándalo continuo en que han convertido sus vidas en nombre del deber, pero ¿y si apareció otra y se enamoró de ella antes de que se diera cuenta? Suele pasar, como sabes.
– Es cierto -dijo Azhar.
– Exacto. Bien, ¿y si fue a encontrarse con su amante la noche que murió? ¿Y si la familia se enteró? -Azhar frunció el ceño con expresión dudosa-. Llevaba tres condones en el bolsillo, Azhar. ¿Qué te sugiere eso?
– Un preparativo para el acto sexual.
– ¿No sería una relación amorosa, lo bastante importante para que Querashi quisiera anular sus planes de boda?
– Cabe la posibilidad de que Haytham se hubiera enamorado de otra mujer -contestó Azhar-, pero amor y deber son ideas que se excluyen mutuamente en mi pueblo, Barbara. Los occidentales consideran el matrimonio la consecuencia lógica del amor. Para la mayoría de asiáticos no es así. Es posible que Haytham se hubiera enamorado de otra mujer, y la posesión de los condones sugiere que fue al Nez con el propósito de hacer el amor, estuviera enamorado o no, estoy de acuerdo, pero eso no significa que fuera a romper el compromiso de casarse con mi sobrina.
– De acuerdo. Aceptaré eso de momento.
Barbara dejó caer un cuadrado de tostada en el plato y lo mojó con los restos de yema de su huevo. Le añadió un poco de beicon y masticó con aire pensativo, mientras reflexionaba sobre diferentes teorías. Cuando se decidió por una, habló, consciente de que Azhar tenía el ceño fruncido. No cabía duda de que estaba analizando sus modales en la mesa, que a la hora del desayuno dejaban mucho que desear. Estaba acostumbrada a comer a kilómetro lanzado, y nunca había perdido el hábito de engullir su desayuno como si la persiguiera una banda de matones de la mafia.
– Tal vez dejó a una mujer embarazada. Los condones no siempre funcionan como uno quisiera. Tienen agujeros, se rompen, no se ponen a tiempo.
– Si estaba embarazada, ¿por qué llevaba condones esa noche? No habrían sido necesarios.
– De acuerdo. Ya habría sido demasiado tarde -admitió Barbara-. Pero tal vez no sabía que la había dejado bombada. Fue preparado como de costumbre, y ella le soltó la buena nueva nada más llegar. Ella está embarazada y él está comprometido con otra. ¿Qué pasa?
Azhar apagó su cigarrillo. Encendió otro antes de contestar.
– Sería un caso de mala suerte.
– De acuerdo. Estupendo. Imaginemos lo que pasó. Los Malik…
– Pero Haytham aún se habría considerado comprometido con Sahlah -dijo Azhar con paciencia-. Y la familia habría considerado que el embarazo era responsabilidad de la mujer. Como debía de ser inglesa…
– Alto ahí -interrumpió Barbara, irritada ante la mera sospecha-. ¿Por qué suponer eso? ¿Cómo iba a conocer a mujeres inglesas, además?
– Es tu conjetura, Barbara, no la mía. -Estaba claro que Azhar adivinaba el motivo de su indignación. También estaba claro que se le daba una higa-. Lo más probable es que fuera inglesa, porque las jóvenes asiáticas cuidan su virginidad como ninguna inglesa. Las chicas inglesas son fáciles y accesibles, y los hombres asiáticos ansiosos de experiencias sexuales las buscan con ellas, no con asiáticas.
– Muy amable por su parte -comentó con acritud Barbara.
Azhar se encogió de hombros.
– Los valores de la comunidad predominan en lo relativo al sexo. La comunidad valora la virginidad de las mujeres antes del matrimonio y la castidad de las mujeres después del matrimonio. Un joven que quiera echar una cana al aire buscará chicas inglesas, porque éstas no consideran importante la virginidad. Están disponibles.
– ¿Y si Querashi se topó con una chica inglesa que no compartía esta fascinante actitud? ¿Y si se topó con una chica inglesa convencida de que echar un polvo con un tío, fuera cual fuera su color, raza o religión, equivalía a comprometerse con él?
– Estás enfadada -dijo Azhar-, pero no era mi intención ofenderte con esta explicación, Barbara. Si haces preguntas sobre nuestra cultura, recibirás respuestas que entrarán en conflicto con tus creencias.
Barbara apartó el plato a un lado.
– Y tú deberías olvidar la idea de que mis creencias, como las llamas, reflejan las creencias de mi cultura. Si Querashi dejó preñada a una chica inglesa, y después fue con el cuento de que debía cumplir su deber con Sahlah Malik, y perdona, pero da igual que estés en una situación desesperada porque eres una inglesa de mierda, ¿cómo crees que reaccionaría su padre o su hermano ante la noticia?
– Mal, supongo -dijo Azhar-. De hecho, tal vez con intenciones asesinas. ¿No estás de acuerdo?
Barbara no estaba dispuesta a permitir que Azhar condujera la conversación hacia el objetivo de su elección: la culpabilidad de un inglés. Era veloz como el rayo, pero ella era muy obstinada.
– Tal vez los Malik lo descubrieran todo: la relación, el embarazo. ¿Y si la mujer, quienquiera que fuera, les informó antes de avisar a Malik? ¿No crees que tal vez perdieron los estribos?
– Estás preguntando si, como resultado, abrigaron intenciones asesinas -aclaró Azhar-. No obstante, asesinar al novio no habría servido a los propósitos del matrimonio de conveniencia, ¿verdad?
– ¡Que le den por el culo al matrimonio de conveniencia! -Los platos saltaron cuando Barbara descargó la mano sobre la mesa. Los demás comensales se volvieron a mirarla. Azhar había dejado el paquete de cigarrillos sobre la mesa, y ella cogió uno-. Venga, Azhar -dijo en voz más baja-. La situación tiene dos lecturas.
Estamos hablando de paquistaníes, de acuerdo, pero también de seres humanos con sentimientos humanos.
– Quieres creer que algún familiar de Sahlah cometió ese crimen, tal vez la misma Sahlah, o alguien que actuara en su nombre.
– Me han dicho que Muhannad tiene muy mala leche.
– No obstante, eligieron a Haytham Querashi para ella por varios motivos, Barbara. Sobre todo, porque la familia le necesitaba. Todos los miembros de la familia. Contaba con la experiencia que necesitaban para su fábrica: un título en económicas de Pakistán y experiencia en dirigir la producción de una fábrica grande. Era una relación que beneficiaba a las dos partes. Los Malik le necesitaban y el necesitaba a los Malik. Nadie habría podido olvidar eso, pese a lo que Haytham pensara hacer con los condones que llevaba en el bolsillo.
– ¿Y un inglés no les habría proporcionado la misma experiencia?
– Desde luego, pero el deseo de mi tío es que el negocio siga siendo una empresa familiar. Muhannad ya ocupa un cargo importante. No puede hacer dos trabajos a la vez. No hay más hijos. Akram podría contratar a un inglés, sí, pero el trabajo ya no sería exclusivo de la familia.
– A menos que Sahlah se casara con él.
Azhar meneó la cabeza.
– Nunca se lo permitirían. -Extendió el encendedor, y Barbara se dio cuenta de que no había encendido el cigarrillo que tanto le apetecía. Se inclinó hacia la llama-. Como ves, Barbara -concluyó Azhar-, la comunidad paquistaní tenía todos los motivos para que Haytham Querashi siguiera vivo. Sólo entre los ingleses encontrarás móviles del asesinato.
– ¿De veras? Bien, no vendamos la piel del oso antes de haberlo cazado, ¿no crees, Azhar?
El hombre sonrió, aunque parecía que una prudencia interior le estuviera aconsejando lo contrario.
– ¿Siempre te entregas a tu trabajo con tanta pasión, Barbara Havers?
– El día pasa más deprisa -replicó Barbara.
El hombre asintió y movió el cigarrillo por el borde del cenicero. Al otro lado de la sala, la última pareja de ancianos se dirigía con parsimonia hacia la puerta. Basil Treves mariposeaba junto al bufete. Emitía ruiditos de actividad mientras llenaba seis vinagreras.
– Barbara, ¿sabes cómo murió Haytham? -preguntó Azhar en voz baja, con los ojos clavados en el extremo del cigarrillo.
La pregunta pilló a Barbara por sorpresa. Lo que aún la sorprendió más fue su instantánea inclinación a contarle la verdad. Meditó un momento, se preguntó de dónde había surgido aquella inclinación. Encontró la respuesta en aquel nanosegundo de ternura que había sentido entre ellos cuando él le había preguntado sobre la pasión que aplicaba a su trabajo. Sin embargo, había aprendido la forma de desechar cualquier ternura que pudiera sentir hacia otro ser humano, en especial un hombre. La ternura conducía a la debilidad y la indecisión. Esos dos defectos eran peligrosos en la vida. Podían ser fatales si había un asesinato de por medio.
– La autopsia está prevista para esta mañana -contestó. Esperó a que él preguntara, «¿Cuándo recibirán el informe?», pero no lo hizo. Se limitó a escrutar su rostro, y Barbara procuró hurtar toda información acusadora.
– ¡Papá! ¡Barbara! ¡Mirad!
Salvada por la campana, pensó Barbara. Miró hacia las puertas cristaleras. Hadiyyah estaba ante ellas con los brazos extendidos a los lados y la pelota roja y azul sobre la cabeza.
– No puedo moverme -anunció-. No puedo mover un músculo. Si me muevo la pelota caerá. ¿Tú. sabes hacerlo, papá? ¿Y tú, Barbara? ¿Sabes mantener el equilibrio así?
Esa es la cuestión, en efecto. Barbara se pasó la servilleta por la boca y se levantó.
– Gracias por la conversación -dijo a Azhar, y luego habló a su hija-. Los auténticos profesionales saben mantenerla fija sobre la nariz. Espero que lo hayas terminado para la hora de cenar.
Dio una última calada al cigarrillo y lo apagó en el cenicero. Se despidió de Azhar con un cabeceo y salió de la sala. Basil Treves la siguió.
– Ah, sargento… -Parecía dickensiano, Uriah Heep [2] en tono y postura, con las manos enlazadas a la altura del pecho como de costumbre-. ¿Puede dedicarme un momento? Vamos allí…
«Allí» era la recepción, un cubículo similar a una cueva construido bajo la escalera. Treves pasó detrás del mostrador y se agachó para recuperar algo guardado en un cajón. Era un fajo de papeletas rosa. Se las tendió a Barbara, mientras se inclinaba sobre el mostrador con aire conspirador.
– Mensajes -susurró.
Barbara pensó unos instantes en la inquietante connotación que acechaba tras la nube de ginebra que había exhalado. Echó un vistazo a las papeletas y vio que estaban arrancadas de un libro, copias en papel carbón de mensajes telefónicos recibidos. Por un momento, se preguntó cómo se habían amontonado tantos en tan poco tiempo, teniendo en cuenta que nadie en Londres sabía dónde estaba. Después, vio que iban destinados a H. Querashi.
– Me levanté antes que los pájaros -susurró Treves-. Repasé el libro de mensajes y saqué esto. Aún estoy trabajando en sus llamadas telefónicas al exterior. ¿De cuánto tiempo dispongo? ¿Qué hacemos con su correo? No solemos llevar un registro de las cartas que reciben los huéspedes, pero si me pongo a pensar en ello, tal vez recuerde algo útil a nuestras necesidades.
Barbara no pasó por alto el plural.
– Todo es útil -dijo-. Cartas, facturas, llamadas telefónicas, visitas. Cualquier cosa.
El rostro de Treves se iluminó.
– En cuanto a eso, sargento… -Miró a su alrededor. No había nadie cerca. La televisión de la sala de estar estaba emitiendo el telediario de la mañana, a un volumen que habría ahogado a Pavarotti berreando Pagliacci, pero Treves no abandonó sus precauciones-. Dos semanas antes de morir tuvo una visita. No había pensado en ello porque, al fin y al cabo, estaban comprometidos, de modo que ella podía… Aunque fue raro verla de aquella manera. No suele hacerlo. Tampoco es que se deje ver demasiado en público. La familia no lo permitiría, así que ¿cómo puedo decir que fue raro en este caso?
– Señor Treves, ¿de qué cono está hablando?
– De la mujer que vino a ver a Haytham Querashi -dijo Treves. Parecía disgustado porque Barbara no hubiera sido capaz de seguir un torrente de ideas que corría hacia un destino evidente-. Dos semanas antes de morir, una mujer le visitó. Iba vestida con ese traje que llevan ellas. Bien sabe Dios que se estaría cociendo debajo, con el calor que hacía.
– ¿Una mujer con chador? ¿Se refiere a eso?
– No sé cómo se llama. Iba vestida de negro de pies a cabeza, con unas ranuras para los ojos. Entró y preguntó por Querashi, que estaba tomando café en el salón. Hablaron entre susurros cerca de la puerta, al lado de aquel paragüero. Después, subieron la escalera -dijo con expresión gazmoña-. No tengo ni idea de qué hicieron en su habitación, por cierto.
– ¿Cuánto rato estuvieron?
– No lo controlé, sargento -contestó Treves con gesto socarrón, y añadió, cuando Barbara ya estaba a punto de marcharse-: Pero yo diría que un rato bastante largo.
Yumn se estiró con languidez y se puso de costado. Estudió la nuca de su marido. Oyó ruidos en la casa indicadores de que ya deberían estar levantados, pero le gustaba la circunstancia de que, mientras el resto de la familia se dedicaba a las tareas cotidianas, Muhannad y ella sólo se preocuparan de ellos mismos.
Alzó una mano perezosa hacia el largo cabello de su marido, liberado de su coleta, e introdujo los dedos en él.
– Meri-jahn -murmuró.
No necesitó mirar el pequeño calendario de la mesilla de noche para saber lo que pregonaba aquel día. Llevaba un control riguroso de su ciclo femenino, y la noche, anterior había visto la anotación. Las relaciones con su marido que mantuviera hoy podían desembocar en otro embarazo. Y eso era lo que Yumn más anhelaba, más aún que mantener en su sitio a la plañidera de Sahlah.
Dos meses después de nacer Bishr empezó a sentir la necesidad de tener otro hijo. Comenzó a solicitar a su marido con regularidad, excitándole para que plantara la semilla de otro hijo en la tierra de su cuerpo más que deseoso. Sería otro niño, por supuesto, en cuanto el embarazo se consumara.
Yumn sintió deseo por él en cuanto tocó a Muhannad. Era tan adorable. Qué cambio en su vida había supuesto casarse con un hombre semejante. La hermana mayor, la menos atractiva, la menos casadera a los ojos de sus padres, y ella, Yumn la foca, y no una de sus dóciles y esbeltas hermanas, había demostrado ser la esposa excepcional de un marido excepcional. ¿Quién lo habría considerado posible? Un hombre como Muhannad habría podido escoger a cualquier mujer, pese a la magnitud de la dote que su padre había reunido para tentarle a él y a sus padres. Como único hijo de un padre muy ansioso por tener nietos, Muhannad habría podido imponer su voluntad. Habría podido expresar sus exigencias con unas condiciones que su padre no se habría atrevido a negarle. En consecuencia, habría podido evaluar a cada candidata que le presentaran sus padres y rechazar a las que no cumplieran sus requisitos. Sin embargo, había aceptado la elección de su padre sin rechistar, y la noche que se habían conocido, había sellado el pacto de matrimonio tomándola con rudeza en un rincón oscuro del huerto, dejándola embarazada de su primer hijo.
– Somos una pareja formidable, meri-jahn -murmuró, y se acercó más a él-. Estamos hechos el tino para el otro.
Apretó la boca contra su cuello. El sabor del hombre acrecentó su deseo. Su piel era algo salada, y su pelo olía a los cigarrillos que fumaba a escondidas de su padre.
Deslizó la mano por su brazo desnudo, pero con mucha suavidad, para que sus pelos ásperos le cosquillearan la palma. Aferró su mano, y luego movió los dedos hasta el vello del estómago.
– Anoche estuviste levantado hasta muy tarde, Muni -susurró contra su cuello-. Te deseaba. ¿De qué hablasteis tu primo y tú durante tanto rato?
Había oído sus voces hasta muy avanzada la noche, mucho después de que sus parientes políticos se acostaran. Permaneció tendida, impaciente por el retraso de su marido, y se preguntó qué precio debería pagar Muhannad por haber desafiado a su padre y traído a la casa al Desterrado. Muhannad le había contado su plan la noche anterior a ponerlo en práctica. Ella le había bañado. Después, mientras le frotaba la piel con loción, él le habló en voz baja de Taymullah Azhar.
Le daba igual la reacción del viejo pedorro, dijo. Traería a su primo para que les ayudara en el asunto de la muerte de Haytham. Su primo era un activista en lo tocante a los derechos de los inmigrantes paquistaníes. Lo sabía gracias a un miembro de Jum'a, que le había oído hablar en una conferencia de su pueblo en Londres. Había hablado sobre el sistema legal, sobre la trampa en que caían los inmigrantes, legales o no, al permitir que sus tradiciones e inclinaciones influyeran en sus interacciones con policías, abogados y tribunales. Muhannad se acordaba de todo esto. Y cuando la muerte de Haytham no fue declarada de inmediato accidental, se movió enseguida para lograr la ayuda de su primo. Azhar puede sernos de ayuda, había dicho a Yumn, mientras ella le cepillaba el pelo. Azhar nos ayudará.
– Pero, ¿en qué, Muni? -había preguntado ella, preocupada por la posibilidad de que la llegada del intruso se interpusiera en sus planes. No quería que Muhannad dedicara su tiempo y sus pensamientos a la muerte de Haytham Querashi.
– En conseguir que la policía detenga al asesino -contestó Muhannad-. Intentarán colgarle el muerto a un asiático, por supuesto. No quiero que eso suceda.
Estas palabras agradaron a Yumn. Le gustaba la parte desafiante de su naturaleza. Incluso la compartía. Emitía los sonidos y realizaba los gestos necesarios de obediencia a su suegra, como exigía la costumbre, pero le gustaba restregar por la cara de Wardah la facilidad de reproducción de su obediente nuera. No había pasado por alto la breve expresión de envidia que había aparecido en las facciones de Wardah cuando Yumn anunció con orgullo su segundo embarazo, doce semanas después de haber dado a luz a su primer hijo. Había aprovechado cualquier oportunidad para alardear de su fecundidad delante de su suegra.
– ¿Tu primo tiene cerebro, meri-jahn?-susurró-. Porque no se parece en nada a ti. Un hombre tan pequeño, tan insignificante.
Sus dedos descendieron por el estómago de su esposo, ensortijaron el vello y tiraron de él con delicadeza. Sentía la llamada insistente de su deseo. Creció, hasta que sólo hubo una forma de calmarlo.
Pero quería que él la deseara. Porque si no podía despertar su necesidad aquella mañana, Yumn sabía que buscaría satisfacción en otro sitio.
No sería la primera vez. Yumn no sabía el nombre de la mujer, o de las mujeres, con quien debía compartir a su esposo. Sólo sabía que existían. Siempre fingía dormir cuando Muhannad abandonaba su lecho de noche, pero en cuanto cerraba la puerta del dormitorio, corría a la ventana. Esperaba a escuchar el ruido del coche al ponerse en marcha cuando llegaba al final de la calle, pues hasta allí lo dejaba rodar en silencio. A veces, lo oía. A veces, no.
Pero siempre se quedaba despierta las noches que Muhannad la dejaba, con la vista clavada en la oscuridad, mientras contaba poco a poco para tomar nota del paso del tiempo. Y cuando volvía a ella justo antes del amanecer y se metía en la cama, ella buscaba en el aire el fuerte olor a sexo, pese a saber que el olor de su traición le resultaría tan doloroso como su visión. Sin embargo, Muhannad tomaba la precaución de no llevar a su cama el olor a sexo de otra mujer. Tampoco le proporcionaba pruebas concretas. Por lo tanto, debía hacer frente a su rival desconocida con la única arma que poseía.
Recorrió su hombro con la lengua.
– Qué hombre -susurró.
Sus dedos encontraron el pene. Estaba erecto. Empezó a acariciarlo. Apretó los pechos contra su espalda. Movió las caderas rítmicamente. Susurró su nombre.
Por fin, Muhannad reaccionó. Cogió su mano y aumentó la velocidad de sus caricias.
La casa se llenó de ruidos. Su hijo menor lloró. Se oyeron unos pies calzados con sandalias en el pasillo de arriba. La voz de Wardah gritó algo desde la cocina. Sahlah y su padre intercambiaron unas palabras en voz baja. Los pájaros cantaban en el huerto y un perro ladró en alguna parte.
Wardah se enfadaría al ver que la esposa de su hijo no se había levantado temprano para preparar el desayuno de Muhannad. Por ser una vieja, nunca comprendía la importancia de ocuparse de otras cosas.
Las caderas de Muhannad se sacudieron de manera inconsciente. Yumn le urgió a que se tendiera de espaldas. Echó hacia atrás la sábana bajo la que habían dormido. Se quitó el camisón y se puso a horcajadas. Muhannad abrió los ojos.
Le cogió las manos. Ella le miró.
– Muni -susurró-, meri-jahn, es maravilloso sentirte.
Se alzó para recibirle en su interior, pero él se escurrió al instante de debajo de ella.
– Pero, Muni, ¿no…?
La mano de Muhannad silenció su boca, hundiendo los dedos en sus mejillas con tal fuerza que Yumn sintió las uñas como carbones al rojo vivo sobre su piel. Se puso detrás de ella y tiró de su cabeza. Con la otra mano se apoderó de un pecho y le pellizcó el pezón entre el índice y el pulgar, hasta que ella se retorció de dolor. Yumn notó sus dientes en el cuello, y su mano, después de liberar el pecho, descendió sobre su estómago hasta encontrar el montículo de vello. Lo estrujó con rudeza. Después, la empujó hacia adelante con la misma brusquedad, hasta que quedó a cuatro patas. Sin dejar de taparle la boca, Muhannad encontró el punto que deseaba y empezó a excavar. Alcanzó el orgasmo en menos de veinte segundos.
La soltó y Yumn se desplomó de costado. Él estuvo arrodillado sobre ella un momento, con los ojos cerrados, la cabeza levantada hacia el techo, mientras su pecho subía y bajaba rápidamente. Se echó el pelo hacia atrás con una sacudida brusca y se lo atusó. El sudor perlaba su cuerpo.
Bajó de la cama y cogió la camiseta que había desechado antes de acostarse. Estaba tirada en el suelo entre sus demás ropas, y se secó con ella antes de arrojarla donde la había encontrado. Recogió los téjanos y se los puso sobre sus nalgas desnudas. Subió la cremallera y, con el pecho desnudo y descalzo, salió de la habitación.
Yumn contempló su espalda, vio cerrarse la puerta. Sentía que la semilla de Muhannad escapaba de su interior. Se apoderó de un pañuelo de papel y alzó las caderas para colocar una almohada bajo ellas. Empezó a relajarse mientras imaginaba el raudo viaje del esperma, en busca del solitario óvulo que aguardaba. Sucedería aquella misma mañana, pensó.
Su Muni era un hombre de pies a cabeza.
Capítulo 7
Emily Barlow estaba enchufando el cable de un ventilador cuando Barbara llegó a su oficina. La inspectora estaba a cuatro gatas debajo de la mesa sobre la que descansaba el ordenador. El monitor mostraba un formato que Barbara reconoció incluso desde la puerta. Era HOLMES, el programa que sistematizaba las investigaciones criminales de todo el país.
La oficina ya parecía una sauna, pese a que su única ventana estaba abierta de par en par. Tres botellas vacías de Evian revelaban lo que había hecho Emily hasta el momento para combatir el calor.
– El maldito edificio ni siquiera se refresca durante la noche -dijo Emily a Barbara, mientras salía de debajo de la mesa y presionaba el botón de máxima velocidad del ventilador. No pasó nada.
– ¿Qué…? ¡Joder! -Emily fue a la puerta y gritó-: ¡Billy, pensaba que este maldito trasto funcionaba!
La voz incorpórea de un hombre contestó.
– Yo sólo dije «Pruebe, jefe». No prometí nada.
– Magnífico.
Emily volvió hacia el aparato. Pulsó el botón de parada, y luego cada una de las posiciones. Descargó el puño sobre la caja de plástico del motor. Por fin, las hojas del ventilador iniciaron una desganada rotación.
Ni siquiera llegaron a crear una brisa, mientras masajeaban letárgicamente el aire estancado de la habitación.
Emily meneó la cabeza, irritada, y sacudió el polvo de las rodilleras de sus pantalones grises.
– ¿Qué tenemos? -preguntó, moviendo la cabeza en dirección a la mano de Barbara.
– Mensajes telefónicos recibidos por Querashi durante las seis últimas semanas. Basil Treves me los dio esta mañana.
– ¿Algo útil?
– Hay un montón. Sólo he examinado una tercera parte.
– Mierda. Los habríamos conseguido hace dos días si Ferguson se hubiera mostrado un poco más colaborador y hubiera estado menos interesado en echarme a la calle. Dámelos. -Emily cogió la colección de mensajes y gritó en dirección al pasillo-: ¡Belinda Warner!
La agente vino corriendo. Su uniforme azul ya estaba mojado de sudor, y su pelo le colgaba lacio sobre la frente. Emily la presentó a Barbara. Le dijo que examinara los mensajes («Organiza, coteja, toma nota e infórmame»), y se volvió hacia Barbara. Dedicó a su compañera un detenido escrutinio.
– ¡Santo Dios! -dijo-. Qué desastre. Ven conmigo.
Bajó como una exhalación la estrecha escalera y se detuvo en el rellano para abrir del todo una ventana. Barbara la siguió. En la parte posterior del edificio Victoriano, cuya construcción era bastante irregular, lo que en otro tiempo habría sido un comedor o una sala de estar había sido reconvertido en una combinación de gimnasio y vestuario. En el centro había diversos aparatos, que incluían una bicicleta estática, una máquina de remar y un sofisticado módulo de pesas de cuatro posiciones. Una serie de taquillas ocupaban una pared, y la de enfrente tenía dos duchas, tres lavabos y un espejo. Un corpulento pelirrojo, vestido con un chándal completo, se afanaba en la máquina de remar, con el aspecto de un candidato en potencia para la unidad de cuidados intensivos de cardiología. No había nadie más en la sala.
– Frank -ladró Emily-, te estás pasando.
– He de perder catorce kilos antes de la boda -resolló el hombre.
– ¿Y qué? Compórtate a la hora de comer. Deja las patatas y el pescado fritos.
– No puedo, jefa. -Aumentó el ritmo-. Marsha cocina. No quiero ofenderla.
– Aún se ofenderá más si caes fulminado antes de que te lleve al altar -replicó Emily, y se dirigió a una de las taquillas. Giró la cerradura de combinación, sacó una pequeña bolsa de esponja y abrió la marcha hacia un lavabo.
Barbara la siguió, inquieta. Se había hecho cierta idea de lo que iba a suceder, y no le gustaba mucho.
– Em, creo que no… -empezó.
– Está muy claro -replicó Emily.
Abrió la bolsa y rebuscó en su interior. Dejó en el borde del lavabo un frasco de base de maquillaje líquida, dos estuches del tamaño de su palma y un juego de pinceles.
– No querrás…
– Tú mira. Limítate a mirar. -Emily volvió a Barbara hacia el espejo-. Pareces el infierno en una mañana de enero.
– ¿Y qué aspecto quieres que tenga? Un tío me pegó una paliza. Me rompió la nariz y tres costillas.
– Y yo lo siento mucho -dijo Emily-. No existe nadie que se lo mereciera menos, pero no hay excusa, Barb. Si vas a trabajar para mí, has de tener buen aspecto.
– Em, joder. Nunca me pongo esa mierda.
– Tómalo como otra experiencia vital. Ven. Mírame. -Barbara vaciló, dispuesta a protestar de nuevo-. No vas a reunirte con los asiáticos así. Es una orden, sargento.
Barbara se sentía como un buey fileteado a punto de ser convertido en hamburguesas, pero se sometió a los cuidados de Emily. La inspectora procedió con rapidez y seguridad, y terminó en menos de un minuto. Retrocedió y contempló su obra con ojo crítico.
– Estarás a la altura -dijo-. Pero ese pelo, Barb. No tiene salvación. Parece que te lo cortaste tú misma en la ducha.
– Bien… sí -admitió Barbara-. Me pareció una buena idea en aquel momento.
Emily puso los ojos en blanco, pero no hizo comentarios. Guardó los cosméticos. Barbara aprovechó la oportunidad para examinar su apariencia.
– No está mal -dijo.
Los morados seguían en su sitio, pero se habían reducido mucho de color. Y sus ojos, que siempre consideraba porcinos, aparecían de un tamaño aceptable. Por lo demás, no aterrorizaría a niños inocentes.
– ¿De dónde has sacado esas cosas? -preguntó, en referencia al maquillaje de Emily.
– De Boots -contestó la inspectora-. Has oído hablar de Boots, supongo. Venga. Espero un informe sobre la autopsia, y también confío en que llegue algo del forense.
El informe ya había llegado. Estaba en el centro del escritorio de Emily, y el ventilador, en su lucha contra la atmósfera asfixiante, agitaba las páginas. Emily lo cogió y examinó, mientras se pasaba los dedos por el pelo. El informe había llegado acompañado de otro juego de fotografías. Barbara se ocupó de ellas.
Plasmaban el cadáver, desnudo y antes del análisis anatómico. Barbara comprobó que la paliza había sido brutal. Había contusiones evidentes en su pecho y hombros, aparte de las que había visto en las anteriores fotografías de su cara. No obstante, las marcas eran muy irregulares, y ni su tamaño ni su forma sugerían puñetazos.
Mientras Emily seguía leyendo, Barbara meditó. Debieron utilizar un arma contra Querashi, pero ¿de qué clase? No estaba claro que hubiera sido un puño, o varios puños. Una marca podía ser obra de un gato mecánico, otra de una tabla, una tercera de una pala, una cuarta del tacón de una bota. Todo lo cual sugería una emboscada, más de un asaltante y un combate mortal.
– Em -dijo con aire pensativo-, teniendo en cuenta su aspecto espantoso, tendría que haber señales de pelea en todo el nido de ametralladoras, dentro y fuera. ¿Qué encontró allí la policía científica? ¿Había manchas de sangre, o algo utilizado para golpearle?
Emily levantó la vista del informe.
– Nada. Nada de nada.
– ¿Encontraron algo en lo alto del Nez? ¿Arbustos pisoteados, tierra derrumbada?
– Tampoco.
– ¿Y en la playa?
– Tal vez quedó algo en la arena, pero la marea se ocupó de ello.
¿Era posible que se hubiera producido una lucha a muerte y que sólo quedaran huellas en el cuerpo? Y aunque se hubiera producido una lucha en la playa, ¿era práctico asumir que todos los rastros de la emboscada se los había llevado la marea? Barbara pasó revista a estas preguntas mientras examinaba el estado del cadáver. Tenía muchas contusiones, pero su inconsistencia la impulsó a pensar en otra posibilidad.
Cogió un primer plano de la pierna desnuda de Querashi, y luego una ampliación de una parte de esa pierna. Un rotulador marcaba la zona de carne sobre la que el patólogo deseaba llamar la atención de la policía. En la espinilla había un corte de la anchura de un pelo.
En comparación con las contusiones y arañazos de la parte superior del cuerpo, un corte de cinco centímetros en la pierna parecía insignificante, pero unido a lo que Emily y ella ya sabían sobre el lugar de los hechos, el corte se convertía en un detalle intrigante sobre el que valía la pena reflexionar.
Emily dejó caer el informe sobre su escritorio.
– No aporta gran cosa a lo que ya sabíamos. La rotura de cuello le mató. En principio, no se detecta nada importante en la sangre. Dice que volvamos a analizar las ropas. En especial los pantalones.
Emily pasó por detrás de su escritorio y tecleó un número de teléfono. Esperó mientras se frotaba la nuca con un pañuelo que sacó del bolsillo.
– Qué calor -murmuró, y al cabo de un momento dijo-: IJD Barlow al habla. ¿Eres Roger? Hummm. Sí. Fatal, pero tú al menos tienes aire acondicionado. Pásate por aquí, si quieres saber lo que es bueno. -Arrugó el pañuelo y lo tiró-. Escucha, ¿tienes algo para mí? Sobre el asesinato del Nez, Roger… ¿Te acuerdas? Ya sé lo que dijiste, pero el patólogo del Ministerio del Interior nos ha aconsejado que volvamos a analizar los pantalones… ¿Qué? Venga, Rog. Hazlo por mí, ¿de acuerdo? Lo comprendo, pero prefiero no esperar a que mecanografíen el informe. -Puso los ojos en blanco-. Roger… Roger… Maldita sea. ¿Quieres conseguirme la maldita información? -Cubrió la bocina y habló a Barbara-. Un montón de prima donnas. Ni que las hubiera entrenado Joseph Bell [3].
Se puso a escuchar de nuevo, y cogió una libreta en la que empezó a escribir. Interrumpió a su interlocutor dos veces, una para preguntar cuánto tardaría, y otra para preguntar si había forma de saber si las lesiones eran muy recientes. Colgó con un brusco «Gracias, Rog».
– Una de las perneras de los pantalones tenía un corte -informó a Barbara.
– ¿Qué clase de corte, y dónde?
– A unos doce centímetros de la parte inferior. Un desgarrón recto. Ha dicho que era reciente, porque los hilos estaban rotos, pero no desgastados o alisados, como si hubieran lavado los pantalones poco antes.
– El patólogo te ha pasado una foto de la pierna -dijo Barbara-. Hay un corte en la espinilla.
– ¿Qué coincide con el desgarrón de los pantalones?
– Apostaría cualquier cosa por ello.
Barbara le tendió las fotografías. Las tomadas en el Nez el sábado por la mañana estaban sobre el escritorio de Emily. Mientras la inspectora examinaba las fotos del cadáver, Barbara apartó las fotos de Querashi en el nido de ametralladoras y se concentró en las que plasmaban el lugar de los hechos. Vio el lugar donde la víctima había dejado el coche, en lo alto del acantilado, tocando uno de los postes blancos que delimitaban el aparcamiento. Tomó nota de la distancia entre el coche y el café, y desde el coche al borde del acantilado. Y después, reparó en lo que había visto sin registrarlo en su mente, después de ver por primera vez anoche aquellas mismas fotos. Tendría que haberlo recordado por sus pasadas visitas al Nez en compañía de su hermano: una escalera de cemento que tallaba un corte diagonal en la cara del acantilado.
Comprobó que, al contrario del parque de atracciones, la escalera del Nez no había sido remozada. Las barandillas estaban oxidadas y descuidadas, y los mismos peldaños no estaban en buen estado, debido a que el mar del Norte continuaba erosionando el acantilado. Tenían grietas bastante profundas. Tenían melladuras peligrosas. Al mismo tiempo, revelaban la verdad.
– La escalera -dijo en voz baja Barbara-. Joder, Em. Debió caerse por la escalera. Por eso el cuerpo estaba tan contusionado.
Emily levantó la vista de las fotos del cadáver.
– Fíjate en estos pantalones, Barb. Fíjate en esta pierna. Joder. Alguien empleó un alambre para hacerle caer.
– Puta mierda. ¿Encontraron algo por el estilo en el lugar de los hechos? -preguntó Barbara.
– Se lo preguntaré al oficial responsable de las pruebas -contestó Emily-, pero es un lugar abierto al público. Aunque hubieran encontrado un alambre, cosa que dudo, cualquier abogado decentillo daría una explicación lógica.
– A menos que quedaran fibras de los pantalones de Querashi en él.
– A menos -admitió Emily. Tomó nota.
Barbara examinó las demás fotografías del lugar.
– El asesino debió trasladar el cuerpo de Querashi al nido de ametralladoras después de que cayera. ¿Había alguna señal, Em? ¿Pisadas en la arena? ¿Alguna indicación de que el cuerpo había sido arrastrado desde el pie de la escalera? -Adivinó la respuesta sin necesidad de ayuda-. Imposible. Por culpa de la marea.
– Exacto. -Emily buscó en un cajón de su escritorio y sacó una lupa. Examinó la foto de la pierna de Querashi. Pasó el dedo por encima del informe de la autopsia-. Aquí está. El corte tiene cuatro centímetros de largo. Se lo hizo poco antes de su muerte. -Dejó el informe a un lado y miró a Barbara, pero la expresión de su cara indicaba que lo que veía en realidad era el Nez, el Nez en la oscuridad, sin una luz que guiara al paseante desprevenido y le revelara el alambre tendido a lo largo de la escalera para provocar la caída fatal-. ¿Qué tamaño de alambre estamos buscando? -fue su pregunta retórica. Echó un vistazo al ventilador, que continuaba sus anémicos esfuerzos-. ¿Un alambre eléctrico?
– Eso no habría provocado el corte -señaló Barbara.
– A menos que estuviera despellejado -dijo Emily-, algo probable, porque la oscuridad lo habría ocultado.
– Humm. Supongo que sí. ¿Qué me dices de un hilo de pescar? Algo fuerte, pero también fino. Y flexible.
– No está mal -admitió Emily-. O una cuerda de piano. O el que utilizan para las suturas. O cordel del usado para atar cajas.
– En otras palabras, casi cualquier cosa fina, fuerte y flexible. -Barbara mostró la bolsa de pruebas que contenía objetos encontrados en la habitación de Querashi-. Échale un vistazo. Es de la habitación que tenía en el Burnt House. Los Malik quisieron entrar, por cierto.
– Apuesto a que sí -fue el comentario críptico de Emily. Se calzó unos guantes de látex y abrió la bolsa-. ¿Le has dicho al oficial encargado de las pruebas que lo registrara?
– Nada más entrar. Por cierto, me ha dicho que te comunique que no le haría ascos a un ventilador para el calabozo.
– Ni en sueños -murmuró Emily. Pasó las páginas del libro encuadernado en amarillo descubierto en la mesita de noche de Querashi-. Así que no fue un crimen pasional. Ni una pelea imprevista. Fue un asesinato premeditado desde el primer momento, planeado por alguien que sabía adonde iba Querashi cuando salió del Burnt House el viernes por la noche. La misma persona con la que se había citado en el Nez, posiblemente. O alguien que conocía a esa persona.
– Un hombre -dijo Barbara-. Como el cuerpo fue trasladado de lugar, tuvo que ser un hombre.
– O una mujer y un hombre conchabados -señaló Emily-. O una mujer sola, si el cuerpo fue arrastrado desde la escalera al nido de ametralladoras. Una mujer habría podido hacerlo.
– Pero ¿para qué moverlo? -preguntó Barbara.
– Para retrasar el descubrimiento, diría yo. Aunque…, si ése era el objetivo, ¿por qué dejó el coche patas arriba? Era como un letrero indicador de que algo raro pasaba. Cualquiera que lo encontrara se habría dado cuenta, y habría observado cualquier anomalía en las cercanías.
– Tal vez la persona que registró el coche tenía prisa y no se preocupó de que alguien pudiera darse cuenta. -Barbara vio que Emily pasaba el dedo por la página del libro señalada con el punto de raso. La inspectora dio unos golpecitos con la uña sobre la parte marcada entre paréntesis-. O tal vez el registro fue una simple excusa para encontrar el cadáver.
Emily alzó la vista. Apartó un cabello errante de su frente.
– Volvemos a Armstrong, ¿eh? Joder, Barb, si está implicado en esto, los asiáticos destruirán la ciudad.
– Pero encaja, ¿verdad? Ya sabes a qué clase de juego me refiero. Finge ir a dar una vuelta, se topa con el coche, «Oh, Dios mío», exclama, «¿qué es esto? Parece que alguien ha puesto este coche patas arriba. Me pregunto qué más encontraré en la playa».
– De acuerdo, encaja -concedió Emily-, pero por los pelos. Piensa en lo complicado de la trama: sigue a Querashi desde el día de su llegada, se aprende de memoria sus movimientos, elige la noche adecuada, coloca el alambre, se esconde hasta el momento de la caída, traslada el cadáver, registra el coche, y vuelve a la mañana siguiente antes de que aparezca alguien en el lugar de los hechos, con el fin de fingir que él ha encontrado el cadáver. ¿Te parece razonable?
Barbara se encogió de hombros.
– ¿Estaba muy desesperado por recuperar su empleo?
– Yo he hablado con ese tío, y estoy dispuesta a jurar que no es suficientemente listo o astuto como para imaginar un plan tan minucioso.
– Pero vuelve a ser jefe de producción de la fábrica, ¿verdad? Tú misma dijiste que trabajaba muy bien antes de que Querashi hiciera acto de aparición. En ese caso, motivos no le faltaban, ¿verdad?
– ¡Mierda! -Emily seguía pasando las páginas del libro-. Cojonudo. Sánscrito. Da igual. -Se precipitó hacia la puerta-. ¡Belinda Warner! -gritó-. Encuentra a alguien capaz de descifrar paquistaní.
– Árabe -dijo Barbara.
– ¿Qué?
– La escritura es árabe.
– Da igual. -Emily extrajo los condones, las dos llaves de latón y el maletín de piel de la bolsa de pruebas-. Espero que sea una llave de banco -comentó, indicando la llave más grande con una etiqueta que llevaba escrito el número 104-. A mí me parece la llave de una caja de seguridad. Tenemos Barclays, Westminster, Lloyds y Midland. Aquí y en Clacton.
Tomó nota.
– ¿Estaban sus huellas dactilares en el coche? -preguntó Barbara a Emily mientras escribía.
– ¿De quién?
– De Armstrong. Ordenaste requisar el Nissan, ¿verdad? Has de saberlo. ¿Estaban sus huellas, Em?
– Tiene una coartada, Barb.
– Estaban en el coche, ¿verdad? Y tiene un móvil. Y…
– ¡He dicho que tiene una coartada! -gritó Emily.
Arrojó la bolsa de las pruebas sobre su escritorio. Se dirigió a una pequeña nevera que había junto a la puerta. La abrió y sacó una lata de zumo. La tiró a Barbara.
Barbara nunca había visto a Emily extenuada, pero tampoco la había visto nunca sometida a una enorme presión. Por primera vez fue consciente, y mucho, de que no estaba trabajando con el inspector Lynley, cuyos modales suaves siempre habían alentado a sus subordinados a discutir sus puntos de vista con absoluta libertad, y con tanta pasión como el tema mereciera. La inspectora era una persona diferente. Barbara sabía que debía recordar en todo momento aquel hecho.
– Lo siento -dijo-. Tiendo a propasarme.
Emily suspiró.
– Escucha, Barb. Te quiero en el caso. Necesito alguien a mi lado. Pero es absurdo perseguir a Armstrong. Además, me estás agobiando, y para eso ya tengo a Ferguson. -Emily abrió su lata y bebió-. Armstrong anunció que sus huellas estaban en el coche porque había echado un vistazo al interior. Lo encontró con la puerta abierta, y pensó que alguien podía tener problemas.
– ¿Le crees? -Barbara formuló la pregunta con delicadeza. Su posición en el caso era débil. Quería conservarla-. Porque pudo ser él quien registró el coche.
– Pudo ser -dijo Emily con voz inexpresiva, y dedicó su atención de nuevo a la bolsa de las pruebas.
– ¡Jefa! -gritó una voz femenina desde algún lugar del edificio-. Un tipo llamado Kayr al Din Siddiqi, de la Universidad de Londres. ¿Ha oído, jefa? Si le envía por fax lo que sea, se lo traducirá del árabe.
– Belinda Warner -dijo con sequedad Emily-. Esa tía no tiene ni puta idea de mecanografía, pero con el teléfono es mágica. De acuerdo -gritó a su vez, y envió el libro de tapas amarillas a la fotocopiadora. Sacó el talonario de Haytham Querashi de la bolsa de pruebas.
Al verlo, Barbara se dio cuenta de que había otro camino que seguir, aparte del que conducía a la puerta de Ian Armstrong.
– Querashi extendió un talón hace dos semanas -dijo-. Dejó constancia en la matriz. Cuatrocientas libras a nombre de alguien llamado F. Kumhar.
Emily encontró la matriz y frunció el ceño.
– No es una fortuna, pero tampoco una cantidad despreciable. Habrá que localizar a ese tío, o tía.
– Por cierto, el talonario estaba dentro del maletín de piel, cerrado con llave, junto con el recibo de una joyería. Joyería Racon, de la ciudad. El recibo iba a nombre de Sahlah Malik.
– No es normal guardar bajo llave un talonario -comentó Emily-. Al fin y al cabo, sólo Querashi podía utilizarlo. -Lo tiró a Barbara-. Investígalo, y también el recibo de la joyería.
Parecía una oferta generosa, considerando el momento de fricción vivido entre ellas acerca de la posible culpabilidad de Ian Armstrong. Emily aumentó la generosidad con sus siguientes palabras.
– Probaré de nuevo con el señor Armstrong. Entre las dos, es posible que hoy hagamos algún avance positivo.
– De acuerdo -dijo Barbara, y tuvo ganas de dar las gracias a la otra mujer: por ocuparse de su cara apaleada, por permitir que trabajara a su lado, por pensar en ella para participar en el caso. En cambio, dijo-: Si estás segura, quiero decir.
– Estoy segura -dijo Emily con la desenvoltura y confianza que Barbara recordaba-. En lo que a mí concierne, eres uno de los nuestros. -Se puso las gafas de sol y cogió su llavero-. Scotland Yard posee una reputación profesional que los asiáticos van a respetar, y que incluso mi súper debería reconocer. Necesito quitármelos de encima. Necesito quitármelo de encima. Quiero que hagas todo lo posible por lograr que eso suceda.
Emily gritó a sus subordinados que se marchaba para interrogar al señor Armstrong sobre sus movimientos.
– Me llevo el móvil, por si queréis algo -gritó en dirección a la parte posterior del edificio. Se despidió de Barbara con un cabeceo y bajó corriendo la escalera.
Sola en la oficina de la inspectora, Barbara fue tocando los objetos de la bolsa de pruebas. Pensó en las conclusiones que podía extraer de aquellos objetos, si se presentaban combinadas con la deducción de Emily de que habían utilizado un trozo de alambre para asesinar a Haytham Querashi. Una llave que debía ser de una caja de seguridad, un pasaje escrito en árabe, un talonario con un nombre asiático escrito y un recibo de una joyería muy peculiar.
Parecía que lo mejor era empezar por esto último. Si era necesario eliminar detalles en la búsqueda del asesino, siempre era prudente examinar antes los más accesibles. Proporcionaba una decidida sensación de éxito, por irrelevante que fuera el caso.
Barbara dejó el ventilador en marcha. Bajó la escalera y salió a la calle, donde su Mini estaba absorbiendo el calor del día como una lata colocada encima de una barbacoa.
El volante quemaba y los gastados asientos la abrazaron como el apretón de un pariente borracho, pero el motor se puso en marcha con menos coqueterías mecánicas que de costumbre. Descendió la colina y giró a la derecha, en dirección a la calle Mayor.
No tuvo que ir muy lejos. Joyas Originales y Artísticas Racon estaba situada en la esquina de High Street con Saville Lane, y se distinguía por ser una de las tres tiendas que aún parecían funcionar en una fila de siete. La tienda aún no había abierto, pero Barbara llamó con los nudillos a la puerta, con la esperanza de que hubiera alguien en la trastienda, que veía a través de la puerta justo al otro lado del mostrador. Movió el pomo ruidosamente y llamó por segunda vez, con más agresividad, lo cual obró el efecto requerido. Una mujer de formidable peinado y cabello de un tono rojo igualmente formidable apareció en la puerta y señaló el cartel de CERRADO.
– Aún no está todo preparado -anunció, con un aire de decidido buen humor, pero debió darse cuenta de la locura que suponía dar la espalda a una cliente en potencia, teniendo en cuenta el actual clima comercial de Balford, y añadió-: ¿Es urgente, cariño? ¿Necesitas un regalo de cumpleaños o algo por el estilo?
Se dispuso a abrir la puerta.
Barbara exhibió su identificación. Los ojos de la mujer se dilataron.
– ¿Scotland Yafd? -dijo, y por algún motivo echó un vistazo a la trastienda de la que había salido.
– No busco un regalo -dijo Barbara-. Sólo cierta información, señora…
– Winfield -dijo la mujer-. Connie Winfield. Connie de Racon.
Barbara tardó un momento en comprender que la otra mujer no estaba identificando su lugar de origen, como Catalina de Aragón. Se estaba refiriendo al nombre de la tienda.
– ¿Es usted la propietaria, pues?
– En efecto.
Connie Winfield cerró la puerta después de que Barbara entrara y le dio una palmadita. Volvió al mostrador y empezó a ordenar el expositor interior. Estaba cubierto con un paño de franela marrón, que desdobló para dejar al descubierto pendientes, collares, brazaletes y otras fruslerías. No se trataba del material habitual en las joyerías. Todas las piezas eran de diseño exclusivo, que utilizaba con profusión monedas, cuentas, plumas, piedras pulidas y cuero. Los metales preciosos que entraban en la confección eran los tradicionales, oro y plata, pero labrados de una forma original.
Barbara pensó en el anillo que había visto en el maletín de Querashi. Un diseño tradicional con un solo rubí, un anillo que no había comprado aquí, sin duda.
Sacó el recibo que había estado en posesión de Querashi.
– Señora Winfield, este recibo…
– Connie -contestó la otra mujer. Se había desplazado a otra vitrina y estaba sacando a la luz los adornos que contenía-. Todo el mundo me llama Connie. Siempre. He vivido aquí toda mi vida, y nunca he entendido la necesidad de convertirme en señora Winfield para personas que me veían corretear por la calle con los pañales sucios.
– De acuerdo -dijo Barbara-. Connie.
– Hasta mis artistas me llaman Connie. Son los que hacen mis joyas, por cierto. Artistas desde Brighton a Inverness. Vendo sus piezas en consignación, por eso he podido capear la recesión cuando la mayoría de tiendas, me refiero a las tiendas de lujo, no a las verdulerías, las farmacias o las tiendas de artículos de primera necesidad, han tenido que cerrar las puertas durante estos últimos cinco años. Tengo buena cabeza para los negocios, desde siempre. Cuando abrí Racon hace diez años, me dije: Connie, cariño, no inviertas todo tu dinero en existencias. Es como zarpar hacia Puerto Fracaso a toda máquina, si sabe a qué me refiero.
De debajo de los mostradores empezó a sacar expositores de madera pulida en forma de árbol. Estaban dedicados a pendientes, y sus monedas y cuentas tintinearon cuando Connie los depositó sobre el mostrador y los dispuso con destreza para resaltar sus virtudes. Trabajaba con energía, y Barbara se preguntó si la atención que estaba dedicando a aquellos artículos era típica de una actividad matutina, o se debía a una reacción nerviosa ante la visita de la policía.
Barbara dejó el recibo junto a uno de los árboles de pendientes.
– Señora…, Connie, este recibo es de su tienda, ¿verdad?
Connie lo cogió.
– Arriba pone «Racon» -admitió.
– ¿Puede decirme a qué objeto se refiere, y qué significa la frase «La vida empieza ahora»?
– Un momento.
Connie fue a una esquina de la tienda, donde se alzaba un ventilador de pie. Lo conectó, y Barbara experimentó un gran alivio al comprobar que, al contrario que su congénere de la oficina de Emily, funcionaba como cabía esperar de un ventilador. Connie optó por la velocidad intermedia.
Llevó el recibo hasta la caja, junto a la cual descansaba un cuaderno negro, con las palabras JOYAS RACON repujadas en oro. Connie lo abrió.
– AK significa el artista -explicó a Barbara-. Así identificamos las piezas. Es de Aloysius Kennedy, un tipo de Northumberland. No vendo muchas de sus piezas porque salen un poco caras para el tipo de negocio que hacemos en Balford. Pero ésta… -Se humedeció el dedo medio y pasó varias páginas. Recorrió la página con una larga uña acrílica pintada, al parecer, para que hiciera juego con el cabello-. El 162 se refiere al número de depósito. Y en este caso…, sí. Aquí está. Era uno de sus brazaletes. Oh, era encantador. No tengo otro exactamente igual, pero… -asumió su papel de vendedora- puedo enseñarle algo similar, si quiere echarle un vistazo.
– ¿A qué puede referirse «La vida empieza ahora»? -preguntó Barbara.
– Sentido común, supongo -dijo Connie, y lanzó una carcajada demasiado forzada para celebrar su propio chiste, dejando al descubierto unos dientes blancos y diminutos, como de niño-. Habrá que preguntarle a Rache, ¿eh? Es su letra. -Se acercó a la puerta de la trastienda-. Rache, cariñín. Tenemos a Scotland Yard en la tienda, preguntando por un recibo tuyo. ¿Puedes traerme un Kennedy? -Dedicó a Barbara una sonrisa-. Rachel. Mi hija.
– «Ra» de Racon.
– Es usted rápida, ¿verdad?
Se oyeron pasos sobre un suelo de madera en la trastienda. Al instante siguiente, una joven apareció en el umbral. Se refugió en las sombras, con una caja en la mano.
– Estaba examinando el envío de Devon. La artista está trabajando con conchas esta vez. ¿Lo sabías?
– ¿De veras? Dios, esa mujer se niega a escuchar consejos acerca de los gustos del público. Te presento a Scotland Yard, Rache.
Rachel avanzó apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que Barbara comprobara la enorme diferencia con su madre. Pese a su cabello flamígero, Connie era una mujer de facciones bonitas, piel sin mácula, pestañas largas y boca delicada. En contraste, daba la impresión de que alguien hubiera creado a su hija a partir de fragmentos descartados de cinco o seis mujeres carentes de todo atractivo.
Sus ojos estaban separados de una forma anormal, y uno de ellos se inclinaba como si la chica sufriera alguna clase de parálisis. La barbilla se reducía a una pequeña protuberancia de carne debajo del labio inferior, casi pegada al cuello. Era evidente que su nariz ocupaba un lugar donde antes no había existido nada. Se trataba de un saliente artificial, y si bien tenía forma de nariz, el puente era insuficiente, de modo que se hundía en su cara como si alguien hubiera presionado con el pulgar un molde de arcilla.
Barbara no sabía a dónde mirar sin que la joven se sintiera ofendida. Se devanó los sesos para recordar lo que las personas con deformidades deseaban del prójimo. Mirar era una torpeza, pero desviar la vista al tiempo que se intentaba hablar con la víctima de tales deformaciones se le antojaba aún más cruel.
– ¿Qué puedes contar a Scotland Yard sobre esto, cariño? -dijo Connie-. Es una pieza de Kennedy, el recibo está escrito con tu letra, y la vendiste a…
Su voz enmudeció cuando leyó el nombre escrito en la parte superior del recibo por primera vez. Alzó los ojos hacia su hija, y ésta sostuvo su mirada. Dio la impresión de que una sutil comunicación pasaba entre ambas.
– El recibo indica que fue vendida a Sahlah Malik -dijo Barbara a Rachel Winfield.
Por fin, Rachel salió a la luz directa de la tienda. Se detuvo a medio metro del mostrador sobre el que descansaba el recibo. Lo miró vacilante, como si fuera un animal alienígena al que fuera mejor no acercarse con excesiva rapidez. Barbara vio que una vena latía en su sien, y mientras examinaba el recibo desde lejos, se rodeó el cuerpo con los brazos y, con la mano que no sujetaba la caja, se rascó el otro brazo ferozmente con el pulgar.
Su madre se acercó y le arregló el pelo mientras chasqueaba la lengua. Tiró un mechón hacia adelante y ahuecó otro. Rachel pareció irritarse, pero no rechazó a su madre.
– Tu madre dice que es tu letra -dijo Barbara-. Por lo tanto, tú debiste hacer la venta. ¿Te acuerdas?
– No fue una venta exactamente. -Rachel carraspeó-. Más bien un trueque. Sahlah hace algunas de nuestras joyas, así que hacemos cambalaches. Ella no…, bien, no tiene dinero propio.
Indicó un expositor de collares étnicos. Eran pesados, con monedas extranjeras y cuentas talladas.
– Así que la conoces -dijo Barbara.
Rachel abordó la situación desde otro ángulo.
– Lo que escribí aquí debía ser una inscripción. «La vida empieza ahora» debía ser una inscripción para la parte interior del brazalete. Pero aquí no hacemos inscripciones. Si alguien quiere una, enviamos el objeto a otro sitio.
Dejó la caja sobre el mostrador y la abrió. Dentro había un objeto envuelto en tela púrpura. Rachel la quitó y depositó un brazalete de oro sobre el mostrador. Era de un estilo que no desentonaba con el de las demás joyas de la tienda. Si bien su propósito era evidente, debido a su forma circular, el diseño era indefinido, como si hubiera sido vertido en un molde maleable capaz de adoptar cualquier forma.
– Es una pieza de Kennedy -dijo Rachel-. Todas son diferentes, pero le dará una idea general del aspecto que tiene el AK-162.
Barbara acarició el brazalete. Era original, y si hubiera visto uno similar entre las pertenencias de Querashi, no lo habría olvidado. Se preguntó si lo llevaba la noche de su muerte. Aunque cabía la posibilidad de que le hubieran quitado el brazalete después de la caída mortal, no parecía probable que el asesino hubiera registrado el coche en su busca. ¿Había muerto por un brazalete de 220 libras? Era posible, pero Barbara no tenía ganas de jugarse la paga del mes por aquella conjetura.
Volvió a coger el recibo y le dedicó un segundo examen. Rachel y su madre no dijeron nada, pero intercambiaron una mirada, y Barbara percibió una tensión que deseó descifrar.
Las reacciones de las mujeres le revelaron que, de alguna manera, estaban relacionadas con el hombre asesinado. Pero ¿de qué manera?, se preguntó. Sabía el peligro de extraer conclusiones precipitadas, sobre todo influidas por algo de tan poco peso como la apariencia personal, pero era difícil ver a Rachel Winfield en el papel de amante de Querashi. Era difícil ver a Rachel Winfield en el papel de amante de nadie. Como ella tampoco poseía una belleza arrebatadora, Barbara sabía el papel que jugaba un aspecto apetecible a la hora de atraer a los hombres. Por lo tanto, parecía lógico concluir que, fuera cual fuese la relación, no era romántica ni sexual. Por otra parte, la joven tenía un cuerpo bonito, cosa que también debía tener en cuenta. Y al abrigo de la oscuridad… Pero Barbara se dio cuenta de que estaba dando rienda suelta a sus pensamientos. La auténtica pregunta era qué hacía el recibo en poder de Querashi, y por qué no estaba el brazalete entre sus pertenencias.
Mientras pensaba en el recibo, miró hacia la caja. Al lado, abierto, había un talonario de recibos no utilizados hasta el momento. Barbara reparó en su color. Eran blancos. Y el recibo encontrado en la habitación de Querashi era amarillo.
Vio en este último papel lo que ya debería haber observado, de no haberse concentrado en el nombre de Sahlah Malik, la frase «La vida empieza ahora» y el precio del objeto. Al final de la página, impresas en letras minúsculas, había cuatro palabras más: «Ejemplar para la empresa.»
– Éste es el recibo de la tienda, ¿verdad? -preguntó a las dos mujeres-. El cliente recibe el original blanco del talonario que hay junto a la caja. La tienda se queda la copia amarilla como comprobante de la venta.
– Ah, nunca nos fijamos en eso -se apresuró a intervenir Connie Winfield-, ¿verdad, Rache? Arrancamos el recibo y entregamos una de las dos copias. Nos da igual cuál se queden, siempre que nos guardemos una para nosotras. ¿No es así, corazón?
Al parecer, Rachel se había dado cuenta del error de su madre. Parpadeó varias veces cuando Barbara se apoderó del talonario de recibos. Los que documentaban ventas anteriores estaban doblados bajo la cubierta del talonario. Barbara los examinó. Todas las copias eran amarillas. Vio que estaban numeradas y pasó las páginas para encontrar el original de la copia que tenía. El número del recibo era el 2395. El 2394 y el 2396 estaban con sus copias amarillas. El 2395 faltaba en ambos colores.
Barbara cerró el talonario.
– ¿Lo guardan siempre en la tienda? -preguntó Barbara-. ¿Qué hacen con él cuando termina la jornada?
– Lo dejamos debajo del cajón de la caja -dijo Connie-. Encaja a las mil maravillas. ¿Por qué? ¿Ha descubierto algo raro? Bien sabe Dios que Rache y yo somos un poquito descuidadas con nuestra contabilidad, pero nunca hemos hecho algo ilegal. -Rió-. No vale la pena falsear los libros de tu propio negocio. No hay nadie a quien puedas engañar. Claro, supongo que podríamos estafar a los artistas si se nos pasara por la cabeza, pero al final se enterarían, porque les rendimos cuentas dos veces al año y tienen derecho a echar un vistazo a los libros. Por lo tanto, es de sentido común, y le aseguro que lo tenemos…
– Este recibo estaba entre las pertenencias de un muerto -cortó Barbara.
Connie tragó saliva y alzó un puño hacia su esternón. Tenía los ojos tan clavados en Barbara que era evidente qué cara no deseaba mirar. No miró a su hija ni siquiera cuando habló.
– Qué curioso, Rache. ¿Cómo crees que pasó? ¿Está hablando del tipo del Nez, sargento? Lo digo porque usted es policía y ese tipo es el único muerto de por aquí que interesa a la policía. Debe de ser él. Ha de ser el muerto. ¿Verdad?
– El mismo -admitió Barbara.
– Qué curioso -repitió Connie-. No podría decir cómo llegó ese recibo a sus manos ni que me dieran dinero. ¿Tú qué dices, corazón? ¿Sabes algo de esto, Rache?
Una de las manos de Rachel se cerró sobre un pliegue de su falda. Barbara observó por primera vez que era una de aquellas faldas asiáticas, las transparentes que se vendían en mercadillos al aire libre de todo el país. La falda no vinculaba exactamente a la muchacha con la comunidad asiática, pero tampoco la desvinculaba de una situación en la que su reticencia a hablar indicaba que estaba implicada, siquiera de refilón.
– No sé nada -dijo Rachel con voz débil-. Tal vez ese tío la recogió en la calle, o algo por el estilo. Lleva escrito el nombre de Sahlah Malik. Quizá la conocía. Quizá tenía la intención de devolvérsela y no pudo.
– ¿Por qué iba a conocer a Sahlah Malik? -preguntó Barbara.
La mano derecha de Rachel saltó sobre la falda.
– ¿No ha dicho que él y Sahlah…?
– La prensa local ha publicado la historia, sargento -intervino Connie-. Rache y yo sabemos leer, y el periódico decía que ese tío había venido para casarse con la hija de Akram Malik.
– ¿Y no saben nada más, aparte de lo que han leído en el periódico? -preguntó Barbara.
– Nada más -contestó Connie-. ¿Y tú, Rache?
– Nada -dijo Rachel.
Barbara lo dudaba. La locuacidad de Connie era demasiado empecinada. Rachel estaba demasiado taciturna. Había buena pesca en el local, pero tendría que volver cuando tuviera un cebo mejor. Extrajo una de sus tarjetas. Escribió el nombre del Burnt House en ella y dijo a las dos mujeres que la telefonearan si se acordaban de algo. Dedicó un último escrutinio al brazalete de Kennedy y guardó el recibo del objeto AK-162 entre sus cosas.
Salió de la tienda, pero se volvió de inmediato. Las dos mujeres la estaban mirando. Sabían algo, y a la larga hablarían. La gente lo hacía en las condiciones adecuadas. Tal vez, pensó Barbara, la visión de aquel brazalete de oro desaparecido encendería una hoguera debajo de las Winfield y les descongelaría la lengua. Necesitaba encontrarlo.
Rachel se encerró en el retrete. En cuanto la sargento desapareció de su vista, salió disparada hacia la trastienda. Corrió por el pasillo creado entre la pared y una fila de estanterías autoestables. El váter estaba al lado de la puerta posterior de la tienda, y cerró la puerta con el pestillo nada más entrar.
Apretó las manos entre sí para impedir que temblaran, y como no lo logró, las utilizó para girar el grifo del pequeño lavabo triangular. Sentía calor ardiente y frío gélido al mismo tiempo, lo cual no parecía posible. Sabía que existía un procedimiento a seguir cuando sensaciones físicas como ésta se apoderaban de alguien, pero no habría podido decir cuál era ni por dinero. Se lavó la cara con agua, y lo seguía haciendo cuando Connie llamó a la puerta.
– Sal de ahí, Rachel Lynn -ordenó-. Tú y yo hemos de hablar un poco.
– No puedo -dijo Rachel con voz entrecortada-. Me encuentro mal.
– Un huevo -replicó Connie-. O abres la puerta o la derribo a hachazos.
– Tenía ganas todo el rato -dijo Rachel, y levantó la falda para sentarse en el retrete y completar el efecto.
– ¿No has dicho que te encontrabas mal? -La voz de Connie albergaba la nota de triunfo típica de las madres que pillan a sus hijas en una mentira-. ¿No has dicho eso? ¿Qué pasa, Rachel Lynn? ¿Te encuentras mal, estás meando, o qué?
– No me refiero a esa clase de malestar -dijo Rachel-, sino a la otra. Ya sabes. ¿Es que no puedo tener un poco de intimidad, por favor?
Se hizo el silencio. Rachel imaginó a su madre dando golpecitos en el suelo con su pie pequeño y bien formado. Es lo que solía hacer cuando meditaba sobre lo que debía hacer.
– Dame un minuto, mamá -suplicó Rachel-. Tengo el estómago como una piedra. Escucha. ¿No es el timbre de la puerta?
– No juegues conmigo, jovencita. Estaré vigilando el reloj. Y sé el tiempo que se emplea para cada cosa en el váter. ¿Entendido, Rache?
Rachel oyó que los pasos de su madre se alejaban hacia la parte delantera de la tienda. Sabía que sólo había conseguido alejar la amenaza unos minutos, y se esforzó por dar forma a sus pensamientos fragmentados, con el fin de fraguar un plan. Eres una luchadora, Rache, se dijo, con la misma voz interior que había utilizado de niña cuando reunía fuerzas cada mañana para enfrentarse a otra ronda de burlas propinadas por sus despiadadas compañeras de colegio. Piensa. Piensa. Da igual que todo el mundo te abandone, Rache, porque aún te tienes a ti misma, y eso es lo único que cuenta.
Pero no lo había creído así dos meses antes, cuando Sahlah Malik le había revelado su decisión de someterse a los deseos de su padre y casarse con un desconocido de Pakistán. En lugar de recordar que aún se tenía a ella, se había quedado horrorizada al pensar que podía perder a Sahlah. Después, se había sentido desorientada y abandonada. Al final, se había considerado cruelmente traicionada. El suelo sobre el que pensaba haber construido su futuro se había agrietado de una forma repentina e irreparable, y en un instante había olvidado por completo la lección más importante de la vida. Durante los diez años posteriores a su nacimiento, había vivido con la creencia de que el éxito, el fracaso y la felicidad estaban al alcance de su mano mediante el esfuerzo de un único individuo en todo el mundo: Rachel Lynn Winfield. En consecuencia, las rechiflas de sus compañeras de colegio la habían herido, pero sin dejar cicatrices, y había crecido con la idea de forjarse su propio camino. Sin embargo, conocer a Sahlah lo había cambiado todo, y se había permitido considerar su amistad el núcleo de su futuro. Oh, había sido una estupidez, una gran estupidez, pensar así, y ahora lo sabía. No obstante, durante aquellos terribles primeros momentos, cuando Sahlah había revelado sus intenciones con sus modales plácidos y serenos, los mismos modales que la habían convertido en víctima de matones que no se atrevían a alzar la mano contra Sahlah Malik, o a verbalizar un insulto sobre el tono de su piel cuando Rachel Winfield estaba con ella, lo único que pudo pensar Rachel fue ¿qué será de mí?, ¿qué será de nosotras?, ¿qué será de nuestros planes? Estábamos ahorrando dinero para un piso, íbamos a comprar muebles de pino y grandes almohadones mullidos, íbamos a instalar un taller para ti en un rincón de tu dormitorio, para que pudieras crear tus joyas sin que tus sobrinos te molestaran, íbamos a recoger conchas en la playa, íbamos a tener dos gatos, tú ibas a enseñarme a cocinar, y yo iba a enseñarte… ¿qué? ¿Qué demonios iba a enseñarte yo, Sahlah Malik? ¿Qué demonios podía ofrecerte?
Pero no había dicho eso. Había dicho:
– ¿Casarte? ¿Tú? ¿Casarte, Sahlah? ¿Con quién? No… siempre habías dicho que no podías…
– Con un hombre de Karachi. Un hombre que mis padres me han elegido -había dicho Sahlah.
– ¿Te refieres…? No te referirás a un extraño, Sahlah. No te referirás a alguien a quien ni siquiera conoces.
– Así se casaron mis padres. Ésa es la costumbre de mi pueblo.
– Tu pueblo, tu pueblo -se burló Rachel. Había intentado reírse de la idea, para que Sahlah se diera cuenta de lo ridícula que era-. Tú eres inglesa -dijo-. Naciste en Inglaterra. Eres tan asiática como yo. Además, ¿qué sabes de él? ¿Es gordo? ¿Es feo? ¿Lleva la dentadura postiza? ¿Le salen pelos de la nariz y las orejas? ¿Cuántos años tiene? ¿Es un tío de sesenta años con varices?
– Se llama Haytham Querashi. Tiene veinticinco años. Ha ido a la universidad…
– Como si eso le convirtiera en un buen candidato para marido -dijo con amargura Rachel-. Supongo que tendrá montones de dinero. A tu padre le encantaría. Hizo lo mismo con Yumn. ¿A quién le importa el gorila que se meta en tu cama, mientras Akram consiga lo que desea del trato? Es eso, ¿verdad? ¿A que tu padre sacará algo en limpio? Dime la verdad, Sahlah.
– Haytham trabajará en la empresa, si te refieres a eso -dijo Sahlah.
– ¡Aja! ¿Te das cuenta? Tiene algo que Muhannad y tu padre desean, y la única forma de obtenerlo es entregarte a un individuo grasiento al que no conoces. No puedo creer que vayas a hacerlo.
– No me queda otra elección.
– ¿Qué quieres decir? Si dijeras que no quieres casarte con ese tío, tu padre no te obligaría. Te idolatra.
Lo único que has de hacer es decirle que tú y yo tenemos planes, y ninguno consiste en casarte con un capullo paquistaní al que ni siquiera conoces.
– Quiero casarme con él -dijo Sahlah.
Rachel se había quedado boquiabierta.
– ¿Qué quieres…? -La inmensidad de la traición la fulminó. Nunca había pensado que cuatro sencillas palabras podían causar tal dolor, y carecía de armadura para protegerse de él-. ¿Quieres casarte con él? Pero si no le conoces y no le quieres, ¿cómo puedes iniciar una vida a partir de esa mentira?
– Aprenderernos a querernos -dijo Sahlah-. Lo mismo les pasó a mis padres.
– ¿Y a Muhannad también? ¡Qué tontería! No quiere a Yumn. Es un felpudo de puerta. Tú misma lo dijiste. ¿Quieres que te pase lo mismo? Dímelo.
– Mi hermano y yo somos diferentes.
Sahlah había desviado la cabeza al pronunciar estas palabras, y una parte de su dupatta la ocultó a su vista. Se estaba replegando, lo cual enardeció todavía más a Rachel.
– ¿Qué más da? ¿Son muy diferentes tu hermano y este tal Haybram?
– Haytham.
– Como se llame. ¿Tan diferentes son? No lo sabes. Y no lo sabrás hasta que te pegue una buena hostia, Sahlah. Igual que Muhannad. He visto la cara de Yumn después de que tu maravilloso hermano le soltara una hostia. ¿Qué impedirá a Haykem…?
– Haytham, Rachel.
– Vale, tía. ¿Qué le impedirá comportarse así?
– No puedo contestar a eso. Aún no sé la respuesta. Cuando le conozca, lo sabré.
– ¿Así como así?
Estaban en la peraleda, debajo de los árboles, que mediada la primavera reventaban de flores aromáticas.
Estaban sentadas en el mismo banco cojo que habían compartido tantas veces cuando eran pequeñas, cuando sus piernas colgaban sin llegar al suelo y hacían planes para un futuro que nunca llegaría. Era injusto que le negaran lo que le correspondía por derecho, pensó Rachel, que se lo arrebatara la única persona de la que había aprendido a depender. No sólo no era justo, no era leal. Sahlah le había mentido. Había participado en un juego que nunca había pensado llevar a su conclusión.
La sensación de pérdida y traición de Rachel había oscilado levemente, como un terreno que se acostumbra a una nueva posición después de un terremoto. La ira empezó a formarse en su interior, y con la ira llegó su acompañante habitual: la venganza.
– Mi padre me ha dicho que después de conocer a Haytham, tendré libertad para rechazarlo -dijo Sahlah-. No me obligará a casarme por la fuerza.
Rachel leyó el significado oculto en las palabras de su amiga.
– Pero tú no te negarás, ¿verdad? Pase lo que pase, te casarás con él. Lo veo venir. Te conozco, Sahlah.
El banco en que estaban sentadas era viejo. Se apoyaba vacilante sobre el suelo, debajo del árbol, Sahlah capturó una astilla que sobresalía del borde y la levantó con la uña.
Rachel experimentó una creciente sensación de desesperación, además de la necesidad de golpear y herir. Le resultaba inconcebible que su amiga hubiera cambiado hasta tal punto. Se habían visto tan sólo dos días antes de esta conversación. Sus planes para el futuro aún seguían firmes. ¿Qué había pasado para cambiarla tanto? Aquélla no era la Sahlah con la que había compartido horas y días de amistad, la Sahlah con la que había jugado, la Sahlah a la que había defendido de los bravucones de la escuela primaria y la escuela secundaria Wickham-Standish de Balford-le-Nez. Aquélla no era la Sahlah a la que había conocido.
– Me hablaste de amor -dijo Rachel-. Las dos hablamos de amor. También hablamos de sinceridad. Dijimos que en el amor, la sinceridad es lo primero. ¿Verdad?
– Sí. Lo hicimos.
Sahlah estaba mirando hacia la casa de sus padres, como preocupada por si alguien estuviera observando su conversación y la reacción apasionada de Rachel ante la noticia. Se volvió hacia Rachel.
– Pero a veces -dijo-, la sinceridad absoluta, total, no es posible. No es posible con los amigos. No es posible con los amantes. No es posible entre padres e hijos. No es posible entre maridos y mujeres. Y no sólo no es posible siempre, Rachel, sino que no siempre es práctica. Y no siempre es prudente.
– Pero tú y yo hemos sido sinceras -protestó Rachel, asustada por el significado de las palabras de Sahlah-. Al menos, yo siempre he sido sincera contigo. Siempre. En todo. Y tú has sido sincera conmigo. En todo. ¿Verdad? ¿Verdad?
Rachel escuchó la verdad en el silencio de la muchacha asiática.
– Pero yo sé todo sobre… Me contaste…
De pronto, todo eran dudas. ¿Qué le había contado Sahlah, en realidad? Confidencias infantiles sobre sueños, esperanzas y amor. El tipo de secretos, en opinión de Rachel, que sellaban una amistad. El tipo de secretos que había jurado, muy en serio, no revelar a nadie.
Pero no había esperado tal dolor. Jamás había pensado encontrar en su amiga tal determinación, serena e inflexible, de reducir su mundo a escombros. Tal determinación, y todo lo derivado de ella, exigía una respuesta.
Rachel había elegido el único camino que le quedaba expedito. Y ahora estaba padeciendo las consecuencias.
Tenía que pensar en hacer algo. Nunca había creído que una simple decisión pudiera convertirse en un dominó tan significativo, en que las piezas se fueran desplomando hasta no quedar nada.
Rachel sabía que la sargento de policía no la había creído, ni a ella ni a su madre. En cuanto cogió y examinó el talonario de recibos, averiguó la verdad. Lo más lógico era que ahora fuera a hablar con Sahlah. Y en cuanto lo hiciera, todas las posibilidades de un nuevo comienzo con la muchacha asiática quedarían destruidas.
Por lo tanto, no había mucho que pensar. Sólo podía tomar un camino, sin desviarse ni un ápice de él.
Rachel se levantó del retrete y caminó de puntillas hasta la puerta. Descorrió el pestillo en silencio y abrió la puerta unos centímetros, para ver la trastienda y oír lo que pasaba en la tienda. Su madre había encendido la radio y sintonizado una emisora que, sin duda, le recordaba su juventud. La elección de la música era irónica, como si el pinchadiscos fuera un dios burlón que conociera los secretos del alma de Rachel Winfield. Los Beatles cantaban Cant' Buy Me Love. Rachel se habría puesto a reír si hubiera tenido menos ganas de llorar.
Se deslizó fuera del lavabo. Lanzó una mirada apresurada hacia la tienda y caminó con sigilo hacia la puerta posterior. Estaba abierta, con la vana esperanza de crear una corriente de aire con la callejuela asfixiante que corría por detrás de la tienda hasta la también asfixiante calle Mayor. No soplaba la menor brisa, pero la puerta abierta proporcionó a Rachel la huida que necesitaba. Salió a la callejuela y corrió en dirección a la bicicleta. Montó en ella y empezó a pedalear enérgicamente hacia el mar.
Había conseguido que las piezas del dominó se desmoronaran, cierto, pero tal vez había una posibilidad de enderezarlas antes de que todas fueran barridas de la mesa.
Capítulo 8
Mostazas y Aliños Variados Malik estaba enclavada en una pequeña zona industrial situada en el extremo norte de Balford-le-Nez. De hecho se encontraba en la misma ruta del Nez, en un recodo creado donde Hall Lane, tras haberse alejado del mar en dirección noroeste, se convertía en la carretera de Nez Park. Una serie de edificios destartalados alojaban la magra representación de la industria local: un fabricante de velas, un vendedor de colchones, una ebanistería, un taller de coches, un fabricante de vallas, una chatarrería y un fabricante de rompecabezas cuya obscena elección de tema solía granjearle la censura pública desde los pulpitos de todas las ciudades del país.
Los edificios que alojaban estos comercios eran casi todos de metal prefabricado. Eran utilitarios y adecuados al entorno en que se alzaban. Una carretera sembrada de guijarros y baches serpenteaba entre ellos. Carretillas de color naranja, con el nombre oximorónico de «Vertidos Costa Dorada» pintado en letras púrpura, se inclinaban sobre el terreno irregular y vomitaban de todo, desde pedazos de lona a bastidores de cama oxidados. Varios cadáveres de bicicletas abandonados servían como enrejado para una pesadilla de ortigas y acederas propia de un jardinero. Hojas de metal acanalado, paletas de madera podridas, jarras de plástico vacías y cabrillas de hierro oxidadas conseguían que circular por la zona industrial fuera una empresa ambiciosa.
En mitad de todo esto, Mostazas y Aliños Variados Malik constituía tanto una anomalía como un reproche a sus vecinos. Abarcaba una tercera parte de la zona, un edificio Victoriano largo, provisto de numerosas chimeneas, que en los tiempos de esplendor de la ciudad había sido el aserradero de Balford. El aserradero había caído en el abandono, junto con el resto de la ciudad, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero ahora estaba restaurado, con sus ladrillos liberados de cien años de mugre, el maderamen sustituido y pintado cada año. Era un ejemplo mudo de lo que las demás empresas habrían podido hacer, si sus propietarios hubieran poseído la mitad de la energía y una cuarta parte de la determinación de Sayyid Akram Malik.
Akram Malik había adquirido el ruinoso aserradero en el quinto aniversario de la llegada de su familia a Balford-le-Nez, y una placa que conmemoraba dicha efemérides fue el objeto más impresionante en el que Emily Barlow reparó cuando entró en el edificio, después de aparcar su Peugeot en un espacio de la carretera relativamente libre de basura.
Tenía entablada una dura lucha con un dolor de cabeza. Su encuentro de la mañana con Barbara Havers le había dejado un regusto amargo. Pesaba como una losa sobre su mente. No necesitaba a un agente de la corrección política en su equipo, y el empeño de Barbara en arrojar las culpas justo donde deseaban los malditos asiáticos, sobre las espaldas de un inglés, la obligaban a preguntarse si la otra detective tenía clara la situación. Además, la presencia de Donald Ferguson en su vida, planeando en su periferia como un gato al acecho, añadía una molestia más a su desdicha.
Había empezado el día con una llamada más de su superintendente.
– Barlow -había ladrado, sin molestarse en decir buenos días o quejarse del tiempo inmisericorde-, ¿cómo lo tenemos?
Emily había gruñido. A las ocho de la mañana, su oficina era como la celda de castigo de Alee Guinnes en el río Kwai, y buscar un ventilador durante un cuarto de hora en el desván polvoriento de la vieja comisaría no había contribuido a mejorar su humor. Tener que soportar a Ferguson, además del calor y la exasperación, era demasiado para ella.
– Don, ¿va a dejarme las manos libres? -preguntó-. ¿O vamos a jugar al profesor y la alumna cada mañana y cada tarde?
– Vigile sus palabras -advirtió Ferguson-. No olvide quién está sentado al otro extremo de esta línea telefónica.
– No es probable que pueda olvidarlo. No me concede la menor oportunidad. ¿Mantiene un control tan estricto sobre los demás? ¿Powell? ¿Honeyman? ¿Qué me dice de nuestro buen Presley?
– Entre todos suman más de cincuenta años de experiencia. No hace falta supervisarlos. Y a Presley menos que a nadie.
– Porque son hombres.
– No convirtamos esto en un problema sexual. Si está resentida, sugiero que cambie de actitud antes de que deba arrepentirse. Bien, ¿cómo lo tenemos, inspectora?
Emily masculló un insulto. Después, le puso al corriente, sin recordarle cuan remota era la posibilidad de que se hubiera producido una novedad importante en el caso desde su última llamada, la noche anterior.
– ¿Dice que esa mujer es de Scotland Yard? -preguntó el hombre en tono pensativo-. Me gusta eso,
Barlow, me gusta mucho. Posee el toque justo de sinceridad, ¿eh? -Emily oyó que tragaba algo, y luego el tintineo de un vaso contra el receptor. Donald Ferguson era un fanático de la Fanta de naranja. La bebía todo el día, siempre con una raja de limón delgada como el papel y siempre con un solo cubito de hielo. Debía ser ya la cuarta de la mañana-. Bien. ¿Qué hay de Malik? ¿Qué sabe de ese alborotador de Londres? ¿Les pisa los talones? Quiero que no les deje ni respirar, Barlow. Si la semana pasada estornudaron, quiero que averigüe el color del pañuelo con que se sonaron. ¿Está claro?
– Inteligencia ya me ha entregado un informe sobre Muhannad Malik. -Emily paladeó la satisfacción de llevarle ventaja por una vez. Recitó los detalles principales del informe-. Ayer solicité que investigaran al otro, Taymullah Azhar. Como viene de Londres, tendremos que ponernos en contacto con el SOll, pero espero que la presencia de la sargento Havers en nuestro equipo nos resulte de ayuda.
El vaso de Ferguson tintineó de nuevo. Sin duda estaba aprovechando la oportunidad para asimilar su sorpresa. Siempre había sido el tipo de hombre convencido de que Dios había moldeado las manos de las mujeres para que se curvaran a la perfección sobre el mango de una aspiradora. El hecho de que una mujer hubiera sido capaz de adelantarse y anticipar las necesidades de la investigación entraba en conflicto con las ideas preconcebidas del superintendente.
– ¿Algo más? -preguntó Emily con afabilidad-. Tengo la reunión sobre las actividades del día dentro de cinco minutos. No quiero llegar tarde, pero si tiene algún mensaje para el equipo…
– Ningún mensaje -contestó con brusquedad Ferguson-. Siga adelante.
Colgó el teléfono.
En la fábrica de mostazas, Emily sonrió al recordarlo. Ferguson había apoyado su ascenso a IJD porque las circunstancias, en la forma de una evaluación negativa del Ministerio del Interior sobre la policía de Essex, le habían obligado. La había informado en privado de que cada decisión tomada por ella sería examinada bajo la lente de su microscopio personal. Proporcionaba goce, en su forma más pura, ganar una partida del juego que el miserable gusano estaba decidido a librar contra ella.
Emily abrió la puerta de Mostazas Malik. El mostrador de recepción estaba ocupado por una joven asiática ataviada con una túnica de hilo crema y pantalones a juego. Pese a la temperatura del día, que los gruesos muros del edificio no contribuían demasiado a paliar, llevaba un chal sobre la cabeza. No obstante, tal vez para dar un toque de elegancia, lo había distribuido en pliegues alrededor de sus hombros. Cuando levantó la vista de la terminal de ordenador ante la que estaba trabajando, sus pendientes de hueso y latón tintinearon levemente. Hacían juego con el trabajado collar. Una placa con su nombre la identificaba: s. MALIK. Debía de ser la hija, pensó Emily, la novia del hombre asesinado. Era una chica guapa.
Emily se presentó y exhibió su identificación.
– Usted es Sahlah, ¿verdad?
El tono de una marca de nacimiento color fresa en la mejilla de la muchacha se identificó cuando ella asintió. Sus manos habían quedado suspendidas sobre el teclado, pero se apresuró a bajarlas hasta que las muñecas descansaron frente al teclado y las mantuvo así, con los pulgares y los nudillos apretados con fuerza.
Parecía la viva imagen de la culpabilidad. Sus manos estaban diciendo: esposadme ya. Su expresión gritaba: oh, no, por favor.
– Siento lo sucedido -dijo Emily-. Estará pasando un mal momento.
– Gracias -dijo en voz baja Sahlah. Se miró las manos, dio la impresión de reparar en lo extraño de su posición y las separó. Fue un movimiento subrepticio, pero no le pasó por alto a Emily-. ¿Puedo ayudarla en algo, inspectora? Mi padre está trabajando en la cocina experimental, y mi hermano aún no ha llegado.
– No me hacen falta, pero usted puede conducirme hasta Ian Armstrong.
La mirada de la muchacha se desvío hacia una de las dos puertas que conducían fuera de la zona de recepción. Su mitad superior era de cristal biselado, y Emily vio al otro lado varios escritorios y lo que parecía una campaña de publicidad expuesta sobre un caballete.
– Está aquí, ¿verdad? -preguntó Emily-. Me dijeron que iba a ocupar el puesto que la muerte del señor Querashi dejó vacante.
La muchacha admitió que Armstrong estaba trabajando en la fábrica aquella mañana. Cuando Emily pidió verle, pulsó algunas teclas para salir del programa Se excusó y pasó en silencio por la otra puerta, la cual era normal y conducía a un corredor que recorría la fábrica a todo lo ancho.
Entonces, Emily se fijó en la placa. Era de bronce, y colgaba en una pared dedicada a un mural fotográfico de una segadora trabajando en un enorme campo amarillo de lo que debían ser, sin duda, plantas de mostaza. Emily leyó la inscripción de la placa:
¡VED AQUÍ!
LA CREACIÓN FUE SU OBRA, Y DESPUÉS LA REPRODUJO, PARA PODER ASÍ RECOMPENSAR A LOS QUE CREEN Y HACEN BUENAS OBRAS CON EQUIDAD.
A continuación, había una inscripción en árabe, bajo la cual aparecían las palabras:
FUIMOS BENDECIDOS CON UNA VISIÓN QUE NOS TRAJO A ESTE LUGAR EL 15 DE JUNIO, y después el año.
– Ha sido bueno con nosotros -dijo una voz detrás de Emily. Se volvió y vio que Sahlah no había vuelto con Ian Armstrong, tal como ella había solicitado, sino con su padre. La muchacha estaba agazapada detrás de él.
– ¿Quién? -preguntó Emily.
– Alá.
Pronunció el nombre con una dignidad tan sencilla que Emily no pudo por menos que admirar. Akram Malik cruzó la sala para saludarla. Iba vestido de cocinero, con un delantal manchado atado a la cintura y un gorro de papel en la cabeza. Algo había salpicado las lentes de sus gafas, y las limpió un momento con el delantal, mientras indicaba a su hija con un cabeceo que podía volver a su trabajo.
– Sahlah me ha dicho que ha venido a ver al señor Armstrong -dijo Akram, mientras apretaba la muñeca contra las dos mejillas y la frente. Al principio, Emily pensó que tal vez se trataba de una especie de saludo musulmán, pero luego se dio cuenta de que sólo se estaba secando el sudor de la cara.
– Me ha informado de que está aquí. Dudo que la entrevista se prolongue más de un cuarto de hora. No era necesario molestarle, señor Malik.
– Sahlah ha hecho lo que debía -dijo su padre, en un tono indicador de que Sahlah Malik hacía lo que debía por puro reflejo-. La acompañaré hasta el señor Armstrong, inspectora.
Indicó la puerta biselada con un cabeceo, y guió a Emily hasta la oficina del otro lado. Contenía cuatro escritorios, numerosos archivadores y dos mesas de dibujo, además de los caballetes que Emily había visto desde la recepción. Un asiático estaba trabajando con plumillas de caligrafía ante una de las mesas, en una especie de diseño, pero dejó de trabajar y se levantó en señal de respeto cuando Akram pasó con Emily. En la otra mesa, una mujer de edad madura vestida de negro y dos hombres más jóvenes (todos paquistaníes, como los Malik) estaban examinando una serie de fotografías en color satinadas, en las que se exhibían los productos de la empresa a través de una variedad de viñetas, desde meriendas en el campo hasta cenas de Nochevieja. También dejaron de trabajar. Nadie habló.
Emily se preguntó si había corrido la voz de la llegada de la policía. Lo más lógico era esperar una visita del DIC de Balford. Tendrían que haber estado preparados, pero, al igual que Sahlah, todo el mundo consiguió adoptar el aspecto de alguien cuya siguiente parada en la vida es la cárcel.
Akram la condujo hasta un breve pasillo al que se abrían tres despachos. Antes de que pudiera dejarla a solas con Armstrong, Emily aprovechó la oportunidad que Sahlah le había brindado.
– Si tiene un momento, señor Malik, también me gustaría hablar con usted.
– Por supuesto.
Indicó con un ademán una puerta abierta al final del pasillo. Emily vio una mesa de conferencias y un aparador antiguo, cuyos estantes no albergaban vajilla, sino una exposición de los productos de la empresa. Era un muestrario impresionante de tarros y frascos que contenían salsas, mermeladas, mostazas, chutneys, mantequillas y vinagretas. Los Malik habían recorrido un largo camino desde que empezaron a producir mostazas en la antigua panadería de Oíd Pier Street.
Malik cerró la puerta a su espalda, pero no del todo. La dejó abierta cinco centímetros, tal vez en deferencia a estar solo en la sala de conferencias con una mujer. Esperó hasta que Emily se sentó a la mesa para imitarla. Se quitó el gorro de papel y lo dobló dos veces hasta formar un triángulo perfecto.
– ¿En qué puedo ayudarla, inspectora Barlow? -preguntó-. Mi familia y yo estamos ansiosos por llegar al fondo de esta tragedia. Tenga la seguridad de que deseamos ayudarla en todo cuanto nos sea posible.
Su inglés era notable para un hombre que había pasado los primeros veinticinco años de su vida en un lejano pueblo paquistaní, con un solo pozo y sin electricidad, sanitarios ni teléfonos. No obstante, Emily sabía gracias a la literatura que había repartido durante su campaña electoral, así como la propaganda puerta a puerta que había realizado para pedir el voto, que Akram Malik había estudiado el idioma durante cuatro años con un profesor particular después de llegar a Inglaterra. «El bueno del señor Goeffrey Talbert», le llamaba él. «Gracias a él aprendí a amar a mi país de adopción, a la riqueza de su patrimonio y a su magnífico idioma.» La frase había funcionado bien entre unos electores poco propensos a confiar en extranjeros, y servido todavía mejor a los intereses de Akram. Había ganado su escaño con facilidad, y existían pocas dudas sobre el hecho de que sus aspiraciones políticas no terminaban en la mal ventilada sala del consejo municipal de Balford-le-Nez.
– ¿Le dijo su hijo que hemos dictaminado la muerte del señor Querashi como un asesinato? -preguntó Emily. El hombre asintió con seriedad-. Todo cuanto pueda contarme me será de ayuda.
– Algunos creen que fue un crimen racista arbitrario -dijo Malik. Era una forma inteligente de abordar el tema, no tanto acusando como especulando.
– Su hijo entre ellos -dijo Emily-, pero tenemos pruebas de que el crimen fue premeditado, señor Malik. Y premeditado de tal manera que sólo el señor Querashi, y no cualquier otro asiático, era el objetivo. Eso no significa que no haya un asesino inglés implicado, y tampoco que la cuestión racial esté ausente. Pero sí significa que había una persona concreta en el punto de mira.
– No parece posible. -Malik efectuó otro cuidadoso pliegue en su gorro de papel y lo alisó con los dedos-. Haytham llevaba aquí muy poco tiempo. Conocía a muy pocas personas. ¿Cómo puede estar segura de que conocía a su asesino?
Emily le explicó que, por razones de procedimiento, algunos detalles de la investigación debían guardarse en secreto, cosas que sólo el asesino y la policía sabían, cosas que, a la larga, podrían usarse para tender una trampa, en caso necesario.
– Pero sabemos que alguien estudió sus movimientos para asegurarse de que iría al Nez aquella noche, y si averiguamos cuáles eran sus movimientos habituales, puede que nos conduzcan hasta esa persona.
– Ni siquiera sé por dónde empezar -dijo Malik.
– Tal vez por el compromiso del fallecido con su hija -sugirió Emily.
Malik apretó levemente la mandíbula.
– ¿No estará insinuando que Sahlah está implicada en la muerte de Haytham?
– Tengo entendido que era un matrimonio de conveniencia. ¿Su hija lo había aceptado?
– Más que eso. Por otra parte, sabía que ni su madre ni yo la obligaríamos a casarse contra su voluntad. Conoció a Haytham, recibió permiso para pasar un rato con él a solas y su reacción fue positiva. Muy positiva, de hecho. Estaba ansiosa por casarse. En caso contrario, Haytham habría regresado a Karachi con su familia. Ése fue el acuerdo al que llegamos con sus padres, y las dos familias lo aceptamos antes de que él viniera a Inglaterra.
– ¿No pensó que un muchacho paquistaní nacido en Inglaterra sería más adecuado para su hija? Sahlah nació aquí, ¿verdad? Debe estar muy acostumbrada a paquistaníes nacidos aquí.
– Los chicos asiáticos nacidos en Inglaterra rechazan a veces sus orígenes, inspectora Barlow. A menudo rechazan el islam, la importancia de la familia, nuestra cultura, nuestras creencias.
– ¿Cómo su hijo, tal vez?
Malik se escabulló.
– Haytham vivía de acuerdo con las normas del islam. Era un buen hombre. Deseaba ser un haji. Era una cualidad que yo valoraba mucho en un marido para mi hija. Sahlah pensaba lo mismo.
– ¿Qué pensaba su hijo sobre la entrada del señor Querashi en la familia? Ocupa un cargo de responsabilidad en la fábrica, ¿verdad?
– Muhannad es nuestro director de ventas. Haytham era nuestro director de producción.
– ¿Cargos de igual importancia?
– En esencia. Como ya sé cuál será su siguiente pregunta, le aseguro que no existía ningún conflicto de competencias entre ellos. Sus trabajos no estaban relacionados.
– Supongo que los dos deseaban hacer bien su trabajo.
– Yo diría que sí, pero sus actuaciones individuales no iban a cambiar el futuro. Después de mi muerte, mi hijo será nombrado director gerente de la empresa. Haytham lo sabía. De hecho, era lo lógico. En consecuencia, Muhannad no debía albergar temores sobre la llegada de Haytham, si es eso lo que está insinuando. Sucedía todo lo contrario. Haytham aligeró un peso de las espaldas de Muhannad.
– ¿Qué clase de peso?
Malik desabrochó el último botón de su camisa y se pasó de nuevo la muñeca por la cara para secar el sudor. La habitación carecía de ventilación, y Emily se preguntó por qué no abría una de las dos ventanas.
– Antes de la llegada de Haytham, Muhannad supervisaba además el trabajo del señor Armstrong. El señor Armstrong era un empleado interino y no es miembro de la familia, así que necesitaba mayor supervisión. Como director de producción, era responsable del funcionamiento de toda la fábrica, y si bien su trabajo era excelente, sabía que su empleo era temporal, y por lo tanto no tenía motivos para ser tan meticuloso como alguien cuyo interés fuera permanente. -Alzó un dedo para impedir que Emily formulara la siguiente pregunta-. No estoy diciendo que consideráramos inaceptable el trabajo del señor Armstrong. De haber sido así no le habría llamado para cubrir la vacante de Haytham.
Aquél era el punto en que Barbara Havers había hecho hincapié. Armstrong había recibido la oferta de volver a Mostazas Malik.
– ¿Cuánto tiempo calcula que trabajará esta vez aquí el señor Armstrong?
– El que tarde en encontrar otro marido conveniente para mi hija, y que además pueda trabajar en la fábrica.
Lo cual exigiría cierto tiempo, pensó Emily, y consolidaría la posición de Ian Armstrong en la fábrica.
– ¿El señor Armstrong conocía al señor Querashi?
– Ya lo creo. Ian enseñó el trabajo a Haytham durante los cinco días anteriores a su marcha.
– ¿Cómo era su relación?
– Cordial, en apariencia, pero Haytham era un hombre afable. No tenía enemigos en Mostazas Malik.
– ¿Conocía a todos los trabajadores de la fábrica?
– Por fuerza. Era el director de la fábrica.
Lo cual significaba entrevistas con todo el mundo, pensó Emily, porque todo el mundo tenía enemigos, dijera lo que dijera Akram Malik. El problema residía en obligarlos a salir a la luz. Asignó mentalmente dos agentes a la tarea. Podrían utilizar la misma sala de conferencias. Serían discretos.
– ¿A quién más conocía el señor Querashi, fuera de la fábrica?
Akram pensó unos momentos.
– A muy poca gente. Frecuentaba la Cooperativa de Caballeros. Yo sugerí que ingresara, y lo hizo al instante.
Emily conocía la Cooperativa de Caballeros. Había ocupado un lugar preferente en el retrato de Akram Malik perfilado por la literatura de la campaña. Era un club social para hombres de negocios de la localidad, que Akram Malik había fundado poco después de abrir la fábrica. Se encontraban cada semana para comer y una vez al mes para cenar, y su propósito era fomentar el buen nombre de las empresas, la cooperación en el comercio y el compromiso de velar por el crecimiento de la ciudad y el bienestar de los ciudadanos. El objetivo consistía en descubrir y alentar puntos de interés comunes entre los miembros, pues su fundador defendía la filosofía de que los hombres que trabajan por un interés mutuo son hombres que viven en armonía mutua. Interesante, pensó Emily, observar la diferencia entre la Cooperativa de Caballeros, fundada por Akram Malik, y Jum'a, fundada por su hijo. Se preguntó hasta dónde llegaba el desacuerdo entre los dos hombres, y si esta situación había influido en el futuro yerno.
– ¿Su hijo también es miembro de este grupo? -preguntó, picada por la curiosidad.
– Muhannad no asiste con la frecuencia que yo desearía -dijo Malik-, pero sí, es miembro.
– ¿Menos devoto a la causa que el señor Querashi?
Malik compuso una expresión seria.
– Intenta relacionar a mi hijo con la muerte del señor Querashi, ¿verdad?
– ¿Qué pensaba su hijo sobre este matrimonio de conveniencia? -replicó Emily.
Por un momento, la expresión de Malik sugirió que no estaba dispuesto a contestar más preguntas sobre su hijo, a menos que Emily le explicara por qué las hacía, pero se contuvo.
– El propio matrimonio de Muhannad fue de conveniencia, y no le preocupaba que el de su hermana fuera igual. -Se removió en su silla-. No ha sido fácil educar a mi hijo, inspectora. Creo que ha recibido demasiada influencia de la cultura occidental, y tal vez le cuesta comprender mi postura ante esta situación, pero respeta sus raíces y está muy orgulloso de su linaje. Es un hombre de su pueblo.
Emily había oído con demasiada frecuencia la misma frase aplicada a defensores del IRA y otros extremistas políticos. Si bien era cierto que el activismo político de Muhannad en la ciudad apoyaba el punto de vista de su padre, la existencia de Jum'a sugería que lo que podía identificarse como orgullo de linaje de Muhannad también era susceptible de identificarse como cierta propensión a pasarse de rosca, así como cierta habilidad para manipular a la gente aprovechando su ignorancia y miedo. En cualquier caso, pensar en Jum'a la impulsó a preguntar:
– ¿El señor Querashi también pertenecía a la fraternidad de su hijo, señor Malik?
– ¿Fraternidad?
– Conoce la existencia de Jum'a, ¿verdad? ¿Era miembro de ella Haytham Querashi?
– Lo ignoro. -Desdobló el gorro con el mismo cuidado que había utilizado para doblarlo, y prestó atención a los movimientos de sus dedos delgados sobre el papel-. Muhannad podrá decírselo. -Frunció el ceño y alzó la vista-. Pero debo confesar que me preocupa la dirección que ha tomado con estas preguntas. Consigue que me pregunte si mi hijo, demasiado propenso a la ira y a la demagogia en lo que concierne a cuestiones raciales, para qué negarlo, está en lo cierto al asumir que usted hará la vista gorda a la posibilidad de qué el odio y la ignorancia sean los únicos móviles de este crimen.
– No pienso hacer la vista gorda a todo eso -replicó Emily-. Los crímenes racistas son problemas globales, y sería estúpido por mi parte negarlo. Pero si el odio y la ignorancia están detrás del asesinato de Querashi, iban dirigidos a un blanco concreto, y no al primer asiático que el asesino se encontró por la calle. Necesitamos saber los contactos que tenía el señor Querashi en las dos comunidades. Es la única forma de atrapar a su asesino. La Cooperativa de Caballeros representa una forma de vida en Balford-le-Nez. Jum'a representa otra, estará de acuerdo conmigo. -Se levantó-. Si me acompaña hasta el señor Armstrong…
Akram Malik la miró con aire pensativo. Debido a tal escrutinio, Emily fue consciente de las diferencias que les separaban, no sólo las normales entre hombre y mujer, sino las diferencias culturales que siempre les definirían. Se revelaban en su forma de vestir: top fino, pantalones grises, la cabeza descubierta. Se revelaban en la libertad que se le permitía: una mujer sola en un inmenso mundo al alcance de su mano. Se revelaban en el cargo que ocupaba: la figura dominante en un equipo compuesto en su mayoría por hombres. Era como si ella y Akram Malik, pese al amor que éste profesaba a su país de adopción, procedieran de universos diferentes.
El hombre se puso en pie.
– Por aquí -dijo.
Barbara avanzó traqueteando por la carretera sembrada de baches y aparcó su Mini al final de un edificio prefabricado, cuyo ambiguo letrero anunciaba «Distracciones para adultos Hegarty». Observó el aparato de aire acondicionado empotrado en una de las ventanas delanteras, y pensó unos momentos en la idea de entrar y plantarse delante del aparato. Sería una distracción adulta que bien valdría el esfuerzo, pensó.
El calor de la costa estaba empezando a superar al calor de Londres, que era inconcebible. Si Inglaterra iba a convertirse en una zona tropical, como consecuencia del calentamiento global que los científicos llevaban años prediciendo, Barbara decidió que sería agradable contar con algunas de las ventajas de los trópicos. Un camarero ataviado con chaqueta blanca y cargado con una bandeja de ponche de ginebra le iría de perlas.
Miró por el retrovisor si el calor había hecho mella en el trabajo de maquillaje de Emily. Esperaba ver su rostro transformándose como el del doctor Jekyll. Sin embargo, tanto la base de maquillaje como el colorete seguían en su sitio. Quizá, a fin de cuentas, habría que romper una lanza en favor de manipular cada mañana tarros de colores, en pos de la belleza perfecta.
Barbara volvió sobre sus pasos hacia Mostazas y Aliños Variados Malik. Una breve parada en la residencia de los Malik la había informado de que Sahlah trabajaba en la fábrica con su padre y su hermano. La información se la facilitó una mujer regordeta y desaliñada, con un niño en la cadera y otro cogido de la mano, un ojo errático y un leve pero visible bigotillo sobre el labio superior. Había echado un vistazo a la identificación de Barbara.
– ¿Quiere hablar con Sahlah? -dijo-. ¿Con nuestra pequeña Sahlah? Oh, Señor, ¿qué habrá hecho para que la policía venga a buscarla?
Delataba cierto placer al responder a sus preguntas, el tipo de entusiasmo experimentado por una mujer que, o bien carecía de grandes diversiones en la vida, o guardaba rencor a su cuñada. Informó a Barbara de su parentesco al instante, mediante el anuncio de que era la esposa de Muhannad, el hijo mayor y único varón de la casa. Y éstos (indicó a los niños con orgullo) eran los hijos de Muhannad. Y pronto (cabeceó de manera significativa en dirección a su estómago) llegaría un tercer hijo, el tercero en tres años. Un tercer hijo para Muhannad Malik.
Bla bla bla, pensó Barbara. Decidió que la mujer necesitaba urgentemente una afición, si su conversación se limitaba a aquel tema.
– ¿Puede ir a buscar a Sahlah? -dijo-. He de hablar con ella.
No era posible. Sahlah estaba en la fábrica.
– El trabajo es el mejor remedio para un corazón destrozado, ¿no cree? -preguntó la mujer, pero de nuevo con un deleite que desmentía el sentido de la frase. La esposa de Muhannad estaba poniendo de los nervios a Barbara.
Barbara se dirigió a Mostazas Malik, y mientras se acercaba al edificio de ladrillo, sacó el recibo de la joyería del bolso y lo guardó en el bolsillo de los pantalones.
Entró en la fábrica, donde el aire estaba viciado y un helecho plantado en una maceta, al lado del mostrador de recepción, parecía a punto de exhalar el último suspiro. Una joven estaba sentada ante un ordenador, y daba la impresión de no sentir el menor calor, pese a que iba tapada de pies a cabeza, con los brazos cubiertos hasta las muñecas y el cabello oscuro casi oculto bajo el chal tradicional. Llevaba el cabello largo, y una gruesa trenza le colgaba hasta la cintura.
Había una placa sobre su escritorio, y Barbara observó que ya no debía buscar más a Sahlah Malik. Exhibió su identificación y se presentó.
– ¿Podemos hablar?
La muchacha miró hacia una puerta cuya parte superior acristalada revelaba una oficina interior.
– ¿Conmigo?
– Usted es Sahlah Malik, ¿verdad?
– Sí, pero ya he hablado con la policía, si viene por lo de Haytham. Hablé con ellos el primer día.
Sobre el escritorio había una larga lista de nombres impresa por ordenador. La joven cogió un rotulador amarillo del cajón central del escritorio y empezó a subrayar algunos nombres y a tachar otros con un lápiz.
– ¿Les habló del brazalete, pues? -preguntó Barbara.
La muchacha no levantó la vista de la hoja, aunque Barbara vio que sus cejas se fruncían un momento. Podría haber sido una expresión de concentración, en el caso de que subrayar nombres hubiera exigido concentración. Por otra parte, también podía ser confusión.
– ¿Un brazalete? -preguntó.
– Una pieza, obra de un tipo llamado Aloysius Kennedy. De oro. Grabada con las palabras «La vida empieza ahora». ¿Le suena?
– No entiendo la naturaleza de sus preguntas -dijo la joven-. ¿Qué tiene que ver un brazalete de oro con la muerte de Haytham?
– No lo sé -repuso Barbara-. Tal vez nada. Pensé que quizá usted me lo podría aclarar. Esto -dejó el recibo sobre el escritorio- estaba entre sus cosas. Cerrado bajo llave, a propósito. ¿Se le ocurre el motivo, o por qué estaba en su posesión, para empezar?
Sahlah tapó con el capuchón el rotulador amarillo y dejó el lápiz a un lado antes de coger el recibo. Tenía unas manos bonitas, observó Barbara, con dedos esbeltos y uñas muy cortas pero cuidadas. No llevaba anillos.
Barbara esperó a que contestara. Captó movimientos en la oficina interior por el rabillo del ojo y miró en aquella dirección. En un pasillo del fondo, Emily Barlow estaba hablando con un paquistaní de edad madura vestido de cocinero. ¿Akram Malik?, se preguntó Barbara. Parecía lo bastante mayor y solemne para serlo. Devolvió su atención a Sahlah.
– No lo sé -dijo Sahlah-. No sé por qué lo tenía. -Daba la impresión de estar hablando al recibo, en lugar de a Barbara-. Quizá estaba buscando una manera de corresponder, y se le ocurrió ésta. Haytham era un hombre muy bueno. Un hombre muy educado. No me extrañaría que hubiera intentado descubrir el precio de algo para corresponder con un obsequio equivalente.
– ¿Perdón?
– Lena-dena -dijo Sahlah-. La entrega de regalos. Es una costumbre que se practica cuando establecemos relaciones.
– El brazalete de oro, ¿era un regalo para él? ¿Se lo hizo usted?
– Como su prometida, iba a obsequiarle algo simbólico. Él iba a corresponder de la misma forma.
Seguía en pie la pregunta de dónde estaba el brazalete ahora. Barbara no lo había visto entre las pertenencias de Querashi. No había leído en el informe de la policía que lo hubieran encontrado en el cadáver. ¿Era posible que alguien siguiera los pasos de una víctima y tramara su muerte con tanto cuidado, sólo para apoderarse de un brazalete de oro? Había gente que moría por menos, pero en este caso… ¿Por qué se le antojaba tan improbable?
– Él no tenía el brazalete -dijo Barbara-. No estaba en su cuerpo ni en su habitación del Burnt House. ¿Puede explicarme por qué?
Sahlah usó el rotulador amarillo para subrayar otro nombre.
– Aún no se lo había dado -dijo-. Lo iba a hacer el día del nikah.
– ¿Qué es eso?
– La firma oficial de nuestro contrato de matrimonio.
– O sea, que usted tiene el brazalete.
– No. Era absurdo conservarlo. Cuando le mataron, lo cogí… -Hizo una pausa. Sus dedos tocaron el borde de la hoja impresa y la enderezaron a la perfección-. Le parecerá absurdo y melodramático, como una novela del siglo diecinueve. Cuando mataron a Haytham, cogí el brazalete y lo tiré al mar. Desde el extremo del muelle. Supongo que era una forma de despedirme de él.
– ¿Cuándo fue eso?
– El sábado. El día que la policía me contó lo que le había pasado.
Esto aún ponía más de relieve el problema del recibo.
– ¿Él no sabía que usted iba a regalarle un brazalete, por lo tanto?
– No lo sabía.
– Entonces ¿qué hacía el recibo en su poder?
– No lo puedo explicar, pero él debía saber que yo iba a regalarle algo. Es la tradición.
– Por lo del… ¿Cómo ha dicho que se llamaba?
– Lena-dena. Sí, por eso. No querría que su regalo fuera inferior al mío. Habría significado un insulto para mi familia, y Haytham era muy cuidadoso con esas cosas. Imagino… -Miró a Barbara por primera vez desde que la conversación había empezado-, imagino que hizo un poco de trabajo detectivesco para averiguar qué le había regalado y dónde. No debió resultar muy difícil. Balford es una ciudad pequeña. Las tiendas que venden objetos dignos de una ocasión como una nikah son fáciles de localizar.
La explicación era razonable, pensó Barbara. De una lógica aplastante. El único problema era que ni Rachel Winfield ni su madre habían dicho nada que pudiera apoyar esta conjetura.
– Desde el extremo del muelle -dijo Barbara-. ¿Qué hora era?
– No tengo ni idea. No miré el reloj.
– No me refiero a la hora exacta. ¿Era por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Por la noche?
– Por la tarde. La policía vino a casa por la mañana.
– ¿No era de noche?
Tal vez la joven comprendió demasiado tarde la intención de Barbara, porque su mirada vaciló. No obstante, pareció caer en la cuenta de las dificultades que se buscaría si cambiaba la historia.
– Fue por la tarde -afirmó.
Y alguien se habría fijado, sin duda, en una mujer vestida como Sahlah. Estaban renovando el parque de atracciones. Aquella misma mañana, Barbara había visto a los obreros subidos en un edificio que estaban construyendo en el mismo lugar donde Sahlah afirmaba haberse desprendido del brazalete de oro. Tenía que haber alguien en el muelle que corroborara su historia.
Cierta actividad en la oficina interior llamó su atención de nuevo. Esta vez no era Emily, sino dos asiáticos. Se acercaron a una mesa de dibujo, donde se enzarzaron en una animada discusión con un tercer asiático que trabajaba ante ella. Al verlos, Barbara se acordó del nombre.
– F. Kumhar -dijo a Sahlah-. ¿Alguien llamado así trabaja en la fábrica?
– En la oficina no.
– ¿En la oficina?
– No puede trabajar en cuentas o ventas. Es lo que se lleva en la oficina. -Indicó la puerta acristalada-. En cuanto a la fábrica en sí… Está producción. Conozco a los empleados fijos de producción, pero no a los que contratan por horas cuando hay grandes pedidos, para hacer etiquetas, por ejemplo.
– ¿Son trabajadores por horas?
– Sí. No siempre los conozco. -Indicó la hoja impresa-. No he visto el nombre entre éstos, pero como la nómina de los trabajadores por horas no está mecanizada, tampoco lo habría visto.
– ¿Quién conoce a los trabajadores por horas?
– El director de producción.
– Haytham Querashi -dijo Barbara.
– Sí. Y antes, el señor Armstrong.
Y así se cruzaron los caminos de Barbara y Emily en Mostazas Malik, cuando Sahlah acompañó a Barbara al despacho de Armstrong.
Si había que guiarse por el tamaño del despacho (como sucedía en New Scotland Yard, donde la importancia del cargo se medía por el número de ventanas que la persona tenía), Ian Armstrong ocupaba un cargo de bastante importancia, aunque su contrato fuera temporal. Cuando Sahlah llamó a la puerta y una voz contestó que entrara, Barbara vio una sala lo bastante grande para acomodar un escritorio, una mesa de conferencias redonda y seis sillas. Al igual que en la oficina interior, no había ventanas. La cara de Armstrong estaba perlada de sudor, fuera por el calor o por las preguntas de Emily Barlow.
– … no existía una necesidad real de llevar a Mikey al médico el viernes pasado -decía Armstrong-. Es el nombre de mi hijo, por cierto. Mikey.
– ¿Tenía fiebre?
Emily saludó con un gesto de cabeza cuando Barbara entró en la habitación. Sahlah cerró la puerta y se fue.
– Sí, pero a los niños les suele subir mucho la fiebre, ¿verdad?
Los ojos de Armstrong se desviaron hacia Barbara, antes de volver hacia Emily. No parecía ser consciente del sudor que goteaba en su frente y resbalaba por una mejilla.
Por su parte, parecía que en lugar de sangre corriera freón por las venas de Emily. Estaba sentada ante la mesa de conferencias con una frialdad absoluta, mientras una pequeña grabadora recogía las respuestas de Armstrong.
– No hay que correr a urgencias porque el niño tenga la frente caliente -explicó Armstrong-. Además, el niño ha sufrido tantas otitis que ya sabemos lo que hay que hacer. Tenemos gotas. Utilizamos calor. No tarda en mejorar.
– ¿Puede confirmarlo alguien más, aparte de su mujer? ¿El viernes telefoneó a sus suegros, para pedir consejo? ¿Habló con sus padres, con un vecino, con algún amigo?
El rostro de Armstrong se ensombreció.
– Yo… Si me concede un momento para pensar…
– No hay prisa, señor Armstrong -dijo Emily-. Queremos ser precisos.
– Es que nunca me he visto metido en algo como esto, y estoy un poco nervioso. No sé si me entiende.
– Ya lo creo.
Mientras la inspectora esperaba a que el hombre contestara a su pregunta, Barbara examinó el despacho. Era bastante funcional. Carteles enmarcados de los productos colgaban de las paredes. El escritorio era de acero, al igual que los archivadores y las estanterías. La mesa y las sillas eran relativamente nuevas, pero de aspecto barato. Los únicos objetos destacables descansaban sobre el escritorio de Armstrong. Eran fotografías enmarcadas, y había tres. Barbara dio la vuelta para echar un vistazo. Una mujer de expresión amargada, con el cabello rubio peinado a la moda de los años sesenta, aparecía en una, un niño hablaba muy contento con Papá Noel en otra, y la tercera plasmaba a la feliz familia al completo, con el niño sobre el regazo de la madre y el padre de pie detrás de ellos, con las manos sobre los hombros de la madre. Armstrong parecía sobresaltado en la fotografía, como si hubiera accedido a la posición de paterfamilias por accidente y le hubiera sorprendido en grado sumo.
Estaba bien instalado en la fábrica, para ser un empleado interino. Barbara ya se lo imaginaba, sacando cada mañana las fotos de un maletín, limpiándoles el polvo con un pañuelo y canturreando feliz mientras las colocaba sobre el escritorio, antes de empezar a trabajar.
Sin embargo, parecía una fantasía contrapuesta a su comportamiento actual. No dejaba de lanzar miradas nerviosas a Barbara, como torturado por la sospecha de que se dispusiera a registrar su escritorio. Al fin, Emily les presentó.
– Oh -dijo Armstrong-. ¿Otra…? -Se tragó de inmediato lo que pensaba decir-. Mis suegros -dijo, y continuó con renovadas energías-. No estoy seguro de la hora, pero estoy seguro de que hablé con ellos el viernes por la noche. Sabían que Mikey estaba enfermo, y nos telefonearon. -Sonrió-. Me había olvidado porque usted me ha preguntado si yo les había telefoneado, y fue justo lo contrario.
– ¿La hora aproximada?
– ¿Cuándo ellos llamaron? Debió ser después del telediario. El de la ITV.
Que transmitían a las diez, pensó Barbara. Miró al hombre con los ojos entornados y se preguntó si estaba improvisando a marchas forzadas, y cuánto tardaría en llamar a sus suegros para conseguir su colaboración, una vez Emily y ella salieran de su despacho.
Mientras Barbara hacía estas reflexiones, Emily cambió de táctica. Se interesó por Haytham Querashi y la relación de Armstrong con el hombre asesinado. Según el jefe de producción interino, tenían una buena relación, una excelente relación. Si había que hacer caso a Armstrong, eran hermanos de sangre, prácticamente.
– Y no tenía enemigos en la fábrica, por lo que yo sé -concluyó Armstrong-. Si quiere que le diga la verdad, los trabajadores de la fábrica estaban muy contentos con él.
– ¿No lamentaban que usted se marchara? -preguntó Emily.
– Supongo que no -admitió Armstrong-. La mayoría de nuestros obreros son asiáticos, y preferían que uno de los suyos les supervisara, antes que un inglés. Pensándolo bien, es natural, ¿no?
Paseó la vista entre Emily y Barbara, como si esperara a que una de ellas le diera la razón. Como ninguna lo hizo, encadenó con su idea anterior.
– No había nadie, de veras. Si buscan un móvil entre nuestros trabajadores, no creo que encuentren ninguno. Hace sólo unas horas que he vuelto, y por lo que he visto, su muerte ha causado un sentido dolor entre los suyos.
– ¿Conoce a alguien llamado Kumhar? -preguntó Barbara después de sentarse a la mesa.
– ¿Kumhar?
Armstrong frunció el ceño.
– F. Kumhar. ¿Le suena el nombre?
– En absoluto. ¿Es alguien que trabaja aquí? Porque conozco a todo el mundo… Es por motivos de trabajo. A menos que lo contrataran durante la estancia del señor Querashi, y que aún no me lo hayan presentado…
– La señorita Malik piensa que podría ser alguien contratado por horas cuando el volumen de trabajo es muy grande. Habló sobre etiquetados.
– ¿Un empleado por horas? -Armstrong miró a Emily-. ¿Me permite…? -preguntó, como si se considerara bajo su supervisión. Se encaminó a una de las estanterías y bajó un libro mayor, que llevó a la mesa-. Siempre hemos sido muy cuidadosos con nuestros registros. En la posición del señor Malik, emplear a ilegales sería desastroso.
– ¿Existe ese problema por aquí? -preguntó Barbara-. Por lo que yo sé, los ilegales suelen dirigirse a las ciudades. Londres, Birmingham, lugares donde ya existe una comunidad asiática numerosa.
– Hummm…, sí. Supongo que sí -dijo Armstrong, mientras pasaba algunas páginas del libro y examinaba las fechas de la parte superior-. Pero no estamos lejos de los puertos, ¿sabe? Los ilegales saben burlar la vigilancia, y el señor Malik insiste en que andemos siempre atentos.
– Si el señor Malik tuviera contratados a inmigrantes ilegales, ¿es posible que Haytham Querashi lo descubriera?
Armstrong alzó la vista. Comprendió la dirección que estaba tomando el interrogatorio, y pareció aliviado de que la atención se desviara de él. Sin embargo, no intentó falsear su respuesta.
– Puede que lo hubiera sospechado, pero si alguien le presentó papeles bien falsificados, no sé cómo lo hubiera descubierto. Al fin y al cabo, no era inglés. ¿Cómo iba a saber lo que debía buscar?
Barbara se preguntó qué más daba ser o no inglés.
Él examinó una página que había seleccionado. Después, repasó otras dos.
– Éstos son los trabajadores por horas más recientes -dijo-, pero no hay ningún Kumhar entre ellos. Lo siento.
Entonces, Querashi le había conocido en otro contexto, concluyó Barbara. Se preguntó cuál. La organización paquistaní fundada por Muhannad Malik? Cabía la posibilidad.
– Si Querashi hubiera despedido a alguien, temporal, fijo o por horas, ¿constaría en esa lista? -preguntó Emily.
– Los empleados despedidos tienen fichas personales, claro está -dijo Armstrong, al tiempo que indicaba los archivadores que ocupaban una pared, pero su voz enmudeció mientras hablaba, y volvió a sentarse en su silla, con aire pensativo. Al parecer, lo que estaba pensando sirvió para calmar su mente, porque sacó un pañuelo y se secó la cara.
– ¿Se le ha ocurrido otra cosa? -preguntó Emily.
– ¿Un empleado despedido? -dijo Barbara.
– Tal vez no sea nada. Lo sé porque me lo dijo uno de sus compañeros del departamento de envíos, después de que pasara. Fue sonado, claro.
– ¿A qué se refiere?
– Trevor Ruddock, un chico de la ciudad. Haytham le despidió hace tres semanas. -Armstrong se acercó a uno de los archivadores y buscó en un cajón. Extrajo una carpeta y la llevó a la mesa, mientras leía la documentación que contenía-. Sí, aquí está… Oh, cielos. Bien, no es muy agradable. -Levantó la vista y sonrió. Sin duda había leído buenas noticias para él en el expediente de Trevor Ruddock, y estaba celebrando el hecho-. Trevor fue despedido por robar, según consta aquí. El informe está escrito con la letra de Haytham. Al parecer, le pilló con las manos en la masa, es decir, con una caja de existencias que debía enviarse. Le despidió en el acto.
– Un chico, ha dicho -comentó Barbara-. ¿Cuántos años tiene?
Él consultó el expediente.
– Veintiuno.
Emily apoyó a Barbara.
– ¿Está casado? ¿Tiene hijos?
Armstrong se apresuró a complacerlas.
– No -dijo-, pero vive en su casa, según la solicitud de empleo. Y sé que allí viven cinco niños, además de Trevor y sus padres. Y a juzgar por la dirección que dio… -Miró a las dos policías-. Bien, no es la mejor zona de la ciudad exactamente. Yo diría que su familia necesitaba todo el dinero que él ganaba. Así son las cosas en esa parte de la ciudad.
Una vez dicho esto, pareció darse cuenta de que cualquier intento de desviar las sospechas hacia otra persona sólo serviría para fortalecer las sospechas sobre él. Se apresuró a continuar.
– El señor Malik intercedió por el muchacho. Aquí hay una copia de la carta que escribió, solicitando a otro hombre de negocios de la ciudad que diera una oportunidad de redimirse a Trevor mediante un empleo.
– ¿Dónde? -preguntó Barbara.
– En el parque de atracciones. Allí le encontrarán, sin duda. Si quieren hablar con él sobre su relación con el señor Querashi, me refiero.
Emily extendió la mano y apagó la grabadora. Armstrong compuso una expresión de alivio, liberado por fin, pero cuando Emily habló, le devolvió a la realidad.
– No pensará abandonar la ciudad durante los próximos días, ¿verdad? -le preguntó con tono afable.
– No he pensado ir…
– Estupendo -dijo Emily Barlow-. No me cabe duda de que tendremos que hablar otra vez con usted. Y también con sus suegros.
– Por supuesto. En cuanto a este otro asunto… lo de Trevor, lo del señor Ruddock… Supongo que querrán…
No terminó la frase. No se atrevió. «Ruddock tiene un móvil» eran las palabras que Armstrong no podía decir. Pues aunque Haytham Querashi les había dejado sin trabajo a los dos, sólo uno de ellos se había beneficiado al instante de la muerte del paquistaní. Y todos los que estaban sentados a la mesa sabían que el principal beneficiario de la primera muerte violenta acaecida en la península de Tendring en cinco años también estaba sentado en la ex oficina de Querashi, y había recuperado el trabajo que la llegada de Querashi a Inglaterra le había arrebatado.
Capítulo 9
Cliff Hegarty las vio salir juntas de la fábrica de mostazas. No las había visto entrar al mismo tiempo. Sólo había visto a la mujer baja y regordeta de pelo imposible bajar de un Austin Mini hecho polvo, con un bolso del tamaño de un buzón. No le había prestado mucha atención, aparte de preguntarse por qué una mujer con su cuerpo llevaba pantalones morunos, que sólo servían para destacar su ausencia de cintura. La había visto, analizado su apariencia personal, considerando improbable que alguien como ella entrara a curiosear en Distracciones para adultos Hegarty, y la había borrado de su mente. Sólo cuando la vio por segunda vez comprendió quién, o mejor dicho, qué era. Y después llegó a la conclusión de que el día, que ya había empezado mal, tenía todos los números para empeorar.
La segunda vez que vio a la mujer iba acompañada de otra. Ésta era más alta, tan fornida que parecía capaz de tirar al suelo a un oso polar, y exhibía un aura de autoridad que sólo podía existir una explicación para lo que estaba haciendo en Mostazas Malik poco después de lo ocurrido en el Nez. Era la bofia, comprendió Cliff. Tenía que serlo. Y la otra, con la que conversaba de una forma que sugería intimidad profesional, cuando no personal, debía ser también de la pasma.
Mierda, pensó. Lo último que necesitaba era policías rondando en la zona industrial. No había bastante con el consejo municipal. Les encantaba acosarle, y pese a sus repetidas afirmaciones de que iban a rescatar a Balford de la penuria económica, estarían encantados de acabar con su negocio. Y era muy probable que aquellas dos polis se unieran a la oposición contra él en cuanto echaran un vistazo a sus rompecabezas. Y no cabía duda de que los verían. Si se dejaban caer para charlar, como harían con todos aquellos que hubieran visto al cadáver antes de convertirse en cadáver, acabarían echando un vistazo. Esa visita, aparte de las preguntas que haría lo posible por evitar contestar, era uno de los varios acontecimientos inminentes que Cliff no aguardaba con alegría incontenible.
Casi todo su negocio se basaba en los pedidos por correo, y Cliff nunca entendía el revuelo que causaban sus rompecabezas. No los anunciaba en el Tendring Standard, ni colgaba carteles en las tiendas de High Street. Era mucho más discreto. Joder, siempre era discreto.
Pero la discreción no contaba gran cosa cuando los policías decidían amargar la vida a un tío. Cliff lo sabía desde sus días en Earl's Court. Cuando los polis se empecinaban en ese objetivo, empezaban a aparecer cada día ante la puerta de casa. Sólo una pregunta, señor Hegarty. ¿Podría ayudarnos a solucionar un problema, señor Hegarty? ¿Sería tan amable de pasarse por la comisaría para charlar un ratito, señor Hegarty? Se ha producido un robo (un asalto, un tirón, un atraco, daba igual) y nos estábamos preguntando dónde se encontraba usted la noche de marras. ¿Podemos tomarle las huellas dactilares? Sólo para exonerarle de toda sospecha, por supuesto. Y así sucesivamente, hasta que la única manera de conseguir que le dejaran en paz era largarse y empezar de nuevo en otro sitio.
Cliff sabía que podía hacerlo. Ya lo había hecho antes. Pero eso había sido cuando estaba solo. Ahora que tenía a alguien, y esta vez no era un gorrón, sino alguien con un trabajo, un futuro y una casa decente donde vivir, en la playa de Jaywick Sands, no estaba dispuesto a que le echaran otra vez. Pues aunque Cliff Hegarty podía montar su negocio donde le diera la gana, a Gerry DeVitt no le resultaba tan fácil encontrar trabajo en la construcción. Ahora que la promesa dé la futura reurbanización de Balford estaba a punto de convertirse en realidad, el futuro de Gerry se estaba pintando de rosa. No querría largarse en este momento, cuando por fin había perspectivas de ganar un buen montón de dinero.
Aunque el dinero no preocupaba a Gerry, pensó Cliff. La vida sería muchísimo más fácil en ese caso. Si Gerry se limitara a ir al trabajo cada mañana y manejar el soplete hasta caer rendido en el restaurante del muelle, la vida sería maravillosa. Volvería a casa acalorado, sudoroso y agotado, con la única idea de cenar y dormir. Pensaría en la prima que los Shaw le habían prometido si el local estaba listo para funcionar el siguiente día de fiesta del ramo bancario. Y no se preocuparía de nada más.
Todo lo contrario de lo que había sucedido aquella mañana, como había observado Cliff con creciente angustia.
Cliff había entrado en la cocina a las seis de la mañana, después de haberse despertado al intuir que Gerry ya no estaba en la cama a su lado. Se había envuelto en un albornoz y encontrado a Gerry donde, al parecer, llevaba mucho tiempo, vestido de pie ante la ventana abierta. Ésta dominaba metro y medio de paseo de cemento, tras el cual estaba la playa, tras la cual estaba el mar. Gerry se había quedado de pie allí, con una taza de café en la mano, absorto en el tipo de pensamientos privados que siempre preocupaban a Cliff.
Gerry no era un tipo dado a ocultar sus pensamientos. Para él, ser amantes significaba vivir en la piel del otro, lo que a su vez significaba entablar conversaciones sentimentales, desnudar el alma y llevar a cabo análisis interminables del «estado de la relación». Cliff no podía soportar ese tipo de relación, pero había aprendido a sobrellevarla. Al fin y al cabo, vivía en el piso de Gerry, y aunque no fuera ése el caso, le gustaba mucho Gerry. Por lo tanto, había aprendido a colaborar en el juego de la conversación con bastante gracia.
Pero desde hacía poco, la situación se había alterado de una forma sutil. Daba la impresión de que la preocupación de Gerry por el estado de su unión se había atemperado. Había dejado de hablar tanto sobre ella y, lo más ominoso, había dejado de pegarse como una lapa a Cliff, lo cual había dado ganas a éste de pegarse como una lapa a él. Lo cual era ridículo, necio y estúpido. Lo cual cabreaba a Cliff, porque casi siempre era él quien necesitaba espacio y Gerry quien nunca quería facilitárselo.
Cliff se reunió con él ante la ventana. Vio por encima del hombro de su amante las brillantes serpientes de la luz del amanecer que empezaban a reptar sobre el mar. Un barco pesquero se alejaba hacia el norte. Las gaviotas se silueteaban contra el cielo. Si bien Cliff no era un amante de las bellezas naturales, sabía cuándo una vista ofrecía oportunidades para la meditación.
Y eso era lo que Gerry parecía estar haciendo cuando él lo encontró. Daba la impresión de que estaba pensando.
Cliff apoyó la mano en el cuello de Gerry, consciente de que en el pasado los papeles se habrían invertido. Gerry habría ofrecido la caricia, un roce suave pero exigente que comunicaba: estoy aquí, tócame tú también, por favor, dime que me quieres, tan ciega y desinteresadamente como yo.
Antes, Cliff habría querido liberarse de la mano de Gerry. No, para ser franco, su primera reacción habría sido querer apartar la garra de Gerry de un manotazo. De hecho, habría deseado enviarlo de una bofetada al otro extremo de la habitación, porque su caricia, tan tierna y solícita, implicaría exigencias que no tenía la energía o capacidad de satisfacer.
Pero aquella mañana se había descubierto interpretando el papel de Gerry, esperando recibir una señal de que su relación seguía intacta y constituía el principal interés de su compañero.
Gerry se agitó bajo su mano, como si le hubiera despertado. Sus dedos se esforzaron por entrar en contacto, pero Cliff pensó que los había tocado como si cumpliera un deber, parecido a esos besos secos y correosos intercambiados entre personas que han estado juntas demasiado tiempo.
Cliff dejó caer la mano. Mierda, pensó, y se preguntó qué podía decir. Empezó con una perogrullada.
– ¿No podías dormir? ¿Hace mucho que estás levantado?
– Un rato.
Gerry alzó la taza de café.
Cliff observó el reflejo de su compañero en la ventana e intentó descifrarlo, pero como era una imagen matutina en lugar de nocturna, mostraba poco más que su forma, un hombre corpulento y robusto, con un cuerpo que el trabajo había endurecido y fortalecido.
– ¿Qué pasa? -preguntó Cliff.
– Nada. No podía dormir. Hace demasiado calor para mí. Este tiempo es increíble. Ni que viviéramos en Acapulco.
Cliff intentó una maniobra propia de Gerry si los papeles hubieran estado invertidos.
– Ya te gustaría que viviéramos en Acapulco. Tú y todos esos guapos chicos mejicanos…
Esperó el tipo de garantía que Gerry habría esperado de él en otro tiempo: ¿yo y guapos chicos mejicanos? ¿Estás loco, tío? ¿A quién le importa un chico grasicnto, si te tengo a ti?
Pero no llegó. Cliff metió los puños en los bolsillos del albornoz. Joder, pensó, disgustado consigo mismo. ¿Quién habría pensado que calzaría los zapatos de la inseguridad? Él, Cliff Hegarty, no Gerry DeVitt, era quien siempre había dicho que la fidelidad permanente no era más que un alto en el camino hacia la tumba. Era él quien predicaba sobre los peligros de ver cada mañana a la hora del desayuno el mismo rostro cansado, de encontrar cada noche en la cama el mismo cuerpo cansado. Siempre había dicho que, después de unos cuantos años de lo mismo, sólo la satisfacción de haberse encontrado en secreto con alguien nuevo, alguien aficionado a la emoción de la caza, a los placeres que permitía el anonimato, o a la excitación del engaño, estimularía el cuerpo de un tío para satisfacer a un amante habitual. Así eran las cosas, había dicho siempre. Así era la vida.
Pero Gerry no debía creer que Cliff había hablado en serio. No, joder. Gerry debía decir con sardónica resignación: «De acuerdo, tío. Sigue hablando, porque es lo único que sabes hacer, y las palabras se las lleva el viento.» Lo último que Cliff esperaba era que creyera en sus palabras a pies juntillas. No obstante, mientras su estómago se revolvía, Cliff se vio forzado a admitir que Gerry había hecho exactamente eso.
Quiso decir con tono beligerante «Oye, ¿quieres que lo dejemos correr, Ger?». Pero estaba demasiado asustado de la respuesta que podía darle su amante. Comprendió en un momento de lucidez que, por más que hubiera hablado de caminos hacia la tumba, no quería separarse de Gerry. No sólo por la vivienda de Jaywick Sands, a pocos metros de la playa, donde a Cliff le gustaba vivir, no sólo por la vieja lancha de carreras que Gerry había restaurado y en la cual surcaban los dos el mar en verano, y no sólo porque Gerry había hablado de unas vacaciones en Australia durante los meses en que el viento sacudía la casa como un huracán siberiano. Cliff no quería separarse de Gerry porque… bueno, era reconfortante estar liado con un tío que creía en la fidelidad permanente, aunque nunca lo hubiera verbalizado.
Por eso Cliff dijo con más indiferencia de la que sentía:
– ¿Te apetece un chico mejicano últimamente, Ger? ¿Prefieres la carne morena en lugar de la blanca?
Gerry se volvió. Dejó la taza sobre la mesa.
– ¿Has estado haciendo cuentas? ¿Quieres decirme por qué?
Cliff sonrió, mientras alzaba las manos como para defenderse.
– De ningún modo. Oye, a mí no me pasa nada. Llevamos juntos el tiempo suficiente para que sepa cuándo te preocupa algo. Sólo te pregunto si quieres hablar de ello.
Gerry se dirigió hacia la nevera. La abrió. Empezó a reunir los ingredientes de su desayuno habitual. Depositó cuatro huevos en un cuenco y extrajo cuatro salchichas de su envoltorio.
– ¿Estás cabreado por algo? -Cliff manoseó el cinturón del albornoz. Volvió a anudarlo y devolvió las manos a los bolsillos-. De acuerdo, sé que despotriqué cuando anulaste nuestras vacaciones en Costa Rica, pero pensaba que ya lo teníamos decidido. Sé que el trabajo en el muelle es muy importante para ti, y junto con la renovación de esa casa… Sé que antes no había mucho trabajo, y ahora hay que aprovechar las oportunidades y no pensar en vacaciones. Lo comprendo. Si te cabreaste por lo que dije…
– No me he cabreado -interrumpió Gerry. Rompió los huevos y los batió en el cuenco, mientras las salchichas empezaban a sisear en la sartén.
– De acuerdo. Bien, estupendo.
¿Todo iba bien? Cliff no lo creía. Había empezado a notar cambios en Gerry últimamente. Los largos silencios, tan desacostumbrados, las frecuentes retiradas al pequeño garaje durante los fines de semana, para tocar la batería, las largas noches que dedicaba a aquel trabajo privado de remodelación en Balford, las intensas miradas calculadoras que dirigía a Cliff cuando pensaba que éste no se daba cuenta. Bien, tal vez Ger no estuviera cabreado en aquel momento. Pero algo pasaba.
Cliff sabía que debía decir algo más, pero se dio cuenta de que su máximo deseo consistía en salir de la cocina. Supuso que, en cualquier caso, sería más prudente fingir que todo iba bien, pese a las indicaciones en contra. Era más sensato que correr el riesgo de descubrir algo que no quería saber.
Aun así, se quedó en la cocina. Observó los movimientos de su amante e intentó discernir el significado de que Gerry se dedicara a su desayuno con tal alarde de seguridad y concentración. Gerry no carecía de seguridad y concentración. Para triunfar en su oficio, necesitaba ambas cualidades. Pero no demostraba ninguna de ellas cuando estaba con Cliff.
Ahora, no obstante… Era un Gerry diferente. No era el tipo cuya principal preocupación había sido siempre solucionar los problemas entre ambos, recibir respuestas a sus preguntas y calmar los ánimos sin necesidad de alzar la voz. Era un Gerry que hablaba y actuaba como un tipo que sabía muy bien lo que quería.
Cliff no quería pensar en lo que esto significaba. Se arrepintió de haber abandonado la cama. Oyó el tictac del reloj de la cocina a su espalda, y se le antojó el redoble del tambor que conducía al condenado a la guillotina. Mierda, pensó. Joder, cono, mierda.
Gerry llevó su desayuno a la mesa. Era un desayuno que le proporcionaría energías hasta la hora de comer: huevos, salchichas, dos piezas de fruta, tostada y mermelada. Pero después de colocar los cubiertos en su sitio, servirse un vaso de zumo y colgarse la servilleta de la camiseta, no comió. Se limitó a contemplar el desayuno, rodeó el vaso de zumo con la mano y se lo tragó de una forma ruidosa, como si hubiera engullido una piedra, pensó Cliff.
Después levantó la vista.
– Creo que los dos hemos de hacernos unos análisis de sangre -dijo Gerry.
Las paredes de la cocina empezaron a dar vueltas. El suelo cedió bajo sus pies. Y Cliff recordó su historia compartida en una fracción de segundo.
Siempre les acosaría lo que habían sido, dos tíos que mentían a sus respectivas familias sobre cómo, cuándo y dónde se encontraban: en un retrete público, cuando «tomar precauciones» no era tan importante como tirarse al primer tío que se dejara. Ger y él se conocían bien, sabían cómo habían sido y, lo más importante, sabían quiénes podían volver a ser en el momento preciso, si la tentación se presentaba y si el retrete del mercado estaba desierto, salvo por la presencia de otro tío complaciente.
Cliff quiso reír, fingir que no había entendido bien. Pensó en decir «¿Estás loco? ¿De qué cono estás hablando, tío?», pero se abstuvo. Porque había aprendido mucho tiempo atrás la virtud de esperar a que el pánico y el terror se calmaran, antes de decir lo primero que le pasara por la cabeza.
– Oye, Gerry DeVitt, te quiero -anunció por fin.
Gerry agachó la cabeza y se echó a llorar.
Cliff vio que las dos polis cotorreaban delante de Distracciones para adultos Hegarty, como dos viejas chismosas durante la merienda. Sabía que pronto empezarían a husmear en todas las empresas de la zona industrial. Era su deber. El paqui había sido asesinado, y querrían hablar con todo el mundo que hubiera visto al tío, hablado con él u observado que hablaba con otra persona. Después de su casa, la zona industrial era el lugar lógico por donde empezar. Sólo era cuestión de tiempo que se presentaran en Distracciones para adultos Hegarty.
– Mierda -susurró Cliff.
Estaba sudando, pese al aparato de aire acondicionado que enviaba una corriente de aire gélido en su dirección. Lo que menos necesitaba ahora era un cara a cara con la bofia. Y no podía contar a nadie la verdad.
Un cochazo impresionante azul turquesa entró en la zona industrial, justo cuando Emily estaba diciendo:
– Podemos estar seguras de una cosa, a juzgar por el hecho de que Sahlah no sabía quién era F. Kumhar. Es un hombre, como pensé desde el primer momento.
– ¿Por qué?
Emily levantó una mano para dejar en suspenso la pregunta de Barbara por un momento, mientras el coche se internaba con un rugido en la carretera. Un descapotable norteamericano, de líneas aerodinámicas, interior tapizado de piel y cromados que resplandecían como platino pulido. Un Thunderbird deportivo, pensó Barbara, con cuarenta años encima, como mínimo, y restaurado a la perfección. Alguien ganaba el dinero a espuertas.
El conductor era un hombre de unos veintitantos años, de piel color té y pelo largo recogido en una cola de caballo. Llevaba gafas de sol que cubrían los ojos por completo, de un estilo que Barbara siempre relacionaba con chulos, gigolós y tahúres. Lo reconoció gracias a la manifestación que había visto en la televisión el día anterior: Muhannad Malik.
Taymullah Azhar iba con él. En honor a la verdad, no parecía gustarle demasiado llegar a la fábrica como un fugitivo de Corrupción en Miami.
Los hombres bajaron. Azhar se quedó junto al coche, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras Muhannad caminaba hacia las dos policías contoneándose. Se quitó las gafas y las guardó en el bolsillo de su camisa blanca. Estaba inmaculadamente planchada, con aspecto de recién lavada, y completaba su atuendo con téjanos y botas de piel de serpiente.
Emily se encargó de las presentaciones. Barbara sintió que sus palmas se humedecían. Había llegado el momento de decir a la inspectora que no era necesario presentarla a Taymullah Azhar, pero se mordió la lengua. Esperó a que Azhar aclarara el asunto. Azhar miró a Muhannad, pero también se mordió la lengua. Un giro inesperado de los acontecimientos. Barbara decidió esperar a ver dónde les conducían.
Muhannad la miró de arriba abajo de una forma desdeñosa y calculadora. Barbara sintió deseos de hundirle los pulgares en los ojos. No dejó de caminar hasta ellas hasta que, en opinión de Barbara, supo que estaba demasiado cerca para sostener una conversación relajada.
– ¿Éste es su oficial de enlace?
Puso un énfasis irónico en el adjetivo.
– La sargento Havers se reunirá con ustedes esta tarde -dijo Emily-. A las cinco en la comisaría.
– A las cuatro nos va mejor -replicó Muhannad. No trató de disimular el propósito de la frase: un intento de dominar la situación.
Emily no le siguió la corriente.
– Por desgracia no puedo garantizar que mi oficial esté allí a las cuatro -dijo sin inmutarse-, pero pueden venir cuando quieran. Si la sargento Havers aún no ha llegado, uno de los agentes se encargará de acomodarles.
Sonrió con placidez.
El asiático dedicó a Emily y después á Barbara una expresión sugerente de que estaba en presencia de una sustancia cuyo olor apenas podía identificar. Una vez dejada en claro su postura, se volvió hacia Azhar.
– Primo -dijo, y se encaminó hacia la puerta de la fábrica.
– Kumhar, señor Malik -dijo Emily cuando la mano de Muhannad tocó el pomo-. F es la inicial del nombre.
Muhannad se detuvo y volvió sobre sus pasos.
– ¿Me está preguntando algo, inspectora Barlow?
– ¿Le suena el nombre?
– ¿Por qué lo pregunta?
– Ha salido a la luz. Ni su hermana ni el señor Armstrong lo reconocieron. Pensé que usted tal vez sí.
– ¿Por qué?
– Por Jum'a. ¿Hay un miembro llamado Kumhar?
– Jum'a.
Barbara observó que la cara de Muhannad no traicionaba nada.
– Sí, Jum'a. Su club, organización, hermandad. Lo que sea. No pensará que la policía lo ignora.
El hombre lanzó una risita.
– Lo que la policía ignora podría llenar volúmenes.
Empujó la puerta.
– ¿Conoce a Kumhar? -insistió Emily-. Es un nombre asiático, ¿verdad?
Muhannad se detuvo a medio camino entre la luz y la sombra.
– Su racismo asoma, inspectora. El que un nombre sea asiático no quiere decir que conozca al hombre.
– No he dicho que Kumhar fuera un hombre, ¿verdad?
– No se haga la lista. Ha preguntado si Kumhar pertenecía a Jum'a. Si sabe algo de Jum'a, estará al corriente de que es una sociedad masculina, exclusivamente. Bien, ¿algo más? Porque si no, mi primo y yo tenemos trabajo en la fábrica.
– Sí, una cosa más -dijo Emily-. ¿Dónde estaba usted la noche que el señor Querashi murió?
Muhannad soltó el pomo de la puerta. Salió a la luz y volvió a calarse las gafas de sol.
– ¿Qué? -preguntó en voz baja, más para causar efecto que por no haber oído la pregunta.
– ¿Dónde estaba usted la noche que el señor Querashi murió? -repitió Emily.
El hombre resopló.
– Así que su investigación la ha llevado hasta aquí. Justo donde yo esperaba. Un paqui ha muerto, así que lo hizo un paqui. ¿Quién mejor donde depositar sus esperanzas que en mí, el paqui más conspicuo?
– Una observación intrigante -comentó Emily-. ¿Tendría la amabilidad de explicarla?
El hombre volvió a quitarse las gafas. Sus ojos estaban llenos de desprecio. Detrás, la expresión de Taymullah Azhar era cautelosa.
– Me interpongo en su camino -dijo Muhannad-. Velo por mi pueblo. Quiero que se sienta orgulloso de ser lo que es. Quiero que mantenga la cabeza erguida. Quiero que se entere de que no es necesario ser blanco para ser respetable. Y todo esto es lo último que usted desea, inspectora Barlow. ¿Qué mejor manera de oprimir a mi pueblo, de humillarle hasta conseguir la sumisión que a usted le interesa, sino enfocar la luz de su patética investigación sobre mí?
El intelecto del hombre funcionaba, observó Barbara. ¿Qué mejor manera de apaciguar las disensiones en el seno de la comunidad, sino intentar presentar al líder de los disidentes como un ídolo de barro? Sólo que… Tal vez lo era. Barbara dirigió una fugaz mirada a Azhar, para ver cómo reaccionaba ante el diálogo entre la inspectora y su primo. Descubrió que no estaba mirando a Emily, sino a ella. ¿Lo ves?, parecía decir su expresión. Nuestra conversación del desayuno fue profética, ¿no crees?
– Un análisis preciso de mis motivos -dijo Emily a Muhannad-. Lo discutiremos más tarde.
– Delante de sus superiores.
– Como quiera. De momento, le ruego que responda a mi pregunta, a menos que prefiera acompañarme a la comisaría para meditarla mejor.
– Le gustaría llevarme allí, ¿verdad? Lamento privarla de ese placer. -Muhannad volvió hacia la puerta y la abrió-. Rakin Khan. Le encontrará en Colchester, y confío en que no sea una tarea demasiado difícil para alguien de sus admirables dotes investigadoras.
– ¿Estuvo con alguien llamado Rakin Khan el viernes por la noche?
– Lamento frustrar sus esperanzas.
Muhannad no esperó una respuesta. Desapareció en el interior del edificio. Azhar saludó con un cabeceo a Emily y le siguió.
– Es rápido -admitió de mala gana Barbara- pero debería desembarazarse de esas gafas de sol. -Repitió la pregunta que había hecho antes de la llegada de Muhannad-. ¿Cómo sabes que Kumhar es un: hombre?
– Porque Sahlah no le conocía.
– ¿Y qué? Como Muhannad acaba de decir…
– Eso eran chorradas, Barbara. La comunidad asiática de Balford es pequeña y cerrada. Si existe un F. Kumhar entre ellos, Muhannad Malik le conoce, créeme.
– ¿Y por qué no su hermana?
– Porque es una mujer. La tradición familiar. Recuerda lo del matrimonio. Sahlah conoce a la comunidad de mujeres asiáticas, y conoce a los hombres que trabajan en la fábrica, pero de ello no se desprende que conozca a otros hombres, a menos que estén casados con sus conocidas, o fueran compañeros de colegio. ¿Cómo iba a conocerlos? Piensa en su vida. Es probable que no salga con chicos. No va a pubs. No se mueve con libertad por Balford. No ha ido a la universidad. Es como una prisionera. Si no mintió al afirmar que desconocía el nombre, cosa que podría ser…
– En efecto. Podría ser -interrumpió Barbara-. Porque F. Kumhar podría ser una mujer y ella podría conocerla. F. Kumhar podría ser la mujer, de hecho. Y es posible que Sahlah lo hubiera averiguado.
Emily rebuscó en su bolso y sacó unas gafas de sol. Las frotó con aire ausente sobre su top antes de contestar.
– La matriz del talón nos dice que Querashi pagó a Kumhar cuatrocientas libras. Un solo talón, un solo pago. Si el talón hubiera sido extendido a una mujer, ¿qué habría pagado Querashi?
– Chantaje -apuntó Barbara.
– Entonces, ¿por qué matar a Querashi? Si F. Kumhar le estaba chantajeando y pagó, ¿para qué romperle el cuello? Eso es como matar a la gallina de los huevos de oro.
Barbara reflexionó sobre las preguntas de la inspectora.
– Salía por las noches. Se citaba con alguien. Llevaba condones encima. ¿Podría ser F. Kumhar la mujer a la que se estaba tirando? ¿Pudo quedarse embarazada F. Kumhar?
– ¿Por qué se llevó condones si ya estaba preñada?
– Porque ya no se citaba con ella. Había cambiado de pareja. Y F. Kumhar lo sabía.
– ¿Y las cuatrocientas libras? ¿Para qué eran? ¿Un aborto?
– Un aborto muy secreto. Un aborto ilegal, tal vez.
– ¿De alguien que después quiso vengarse?
– ¿Por qué no? Querashi llevaba aquí seis semanas, lo suficiente para hacer un bombo a alguien. Si corrió la voz de que él lo había hecho, de que había dejado preñada a una mujer asiática, nada menos, para quien la virginidad y la castidad es algo superimportante, quizá su padre, su hermano, su marido u otros parientes quisieron enderezar el entuerto. Bien. ¿Ha muerto alguna mujer asiática recientemente? ¿Ha sido ingresada alguna en un hospital con una hemorragia sospechosa? Hay que investigar eso, Em.
Emily le dirigió una mirada irónica.
– ¿Tan pronto has olvidado a Armstrong? Tenemos sus huellas en el Nissan. Y aún sigue sentado tan contento dentro de ese edificio, ocupando el puesto de Querashi.
Barbara miró hacia el edificio, y vio de nuevo al sudoroso Ian Armstrong, interrogado por la inspectora Barlow.
– Sus glándulas sudoríparas funcionaban a tope -admitió-. No le borraría de la lista.
– ¿Y si los suegros corroboran su historia de que telefonearon el viernes por la noche?
– Entonces, habría que echar un vistazo a los registros de la telefónica.
Emily lanzó una risita.
– Eres un auténtico sabueso, sargento Havers. Si alguna vez decides cambiar el Yard por la costa, te meteré en mi equipo al instante.
La alabanza de la inspectora provocó una oleada de placer en Barbara, pero no era de las personas que aceptaban un cumplido y se quedaban satisfechas, de modo que trasladó el peso de su cuerpo de un pie al otro y sacó las llaves del coche.
– De acuerdo. Bien. Quiero investigar la historia de Sahlah sobre el brazalete. Si lo tiró desde el muelle el sábado por la tarde, alguien debió verla. Llamará la atención, con ese atuendo que lleva. También iré a ver a ese tal Trevor Ruddock. Si trabaja en el muelle, mataré dos pájaros de un tiro.
Emily asintió.
– Investígale. Entretanto, me ocuparé de ese Rakin Khan del que Muhannad estaba tan ansioso por hablar. De todos modos, albergo pocas dudas de que confirmará su coartada. Arderá en deseos de que su hermano musulmán… ¿cuál fue la frase exacta de Muhannad?, mantenga la cabeza erguida. Te dejo esa imagen deliciosa para que medites sobre ella.
Lanzó una breve carcajada y se encaminó a su coche.
Al cabo de un momento, ponía rumbo a Colchester y a otra coartada.
Volver al parque de atracciones de Balford por primera vez desde que tenía dieciséis años no fue el viaje al pasado que Barbara esperaba. El parque había cambiado mucho, con un letrero sobre su entrada que anunciaba ATRACCIONES SHAW en letras de neón con los colores del arco iris. De todos modos, la pintura reciente, el nuevo entarimado, las sillas plegables de aspecto frágil, las atracciones y juegos de azar renovados, y un salón recreativo que ofrecía de todo, desde billares romanos clásicos hasta videojuegos, no alteraba los olores que jamás podría borrar de su memoria, gracias a sus visitas anuales a Balford. El olor a pescado y patatas fritas, hamburguesas, palomitas de maíz y dulce de hilos se mezclaba de forma pronunciada con el aroma salado del mar. También los sonidos eran los mismos: niños que chillaban y reían, la cacofonía de timbrazos y pitidos procedente del salón recreativo, el órgano de vapor que tocaba mientras los caballitos del tiovivo subían y bajaban sobre sus postes de latón relucientes.
El muelle se adentraba en el mar, y en el extremo se ensanchaba como una espátula. Barbara caminó hasta aquel punto, donde estaban remozando la antigua cafetería Jack Awkins, y desde donde Sahlah Malik afirmaba haber tirado el brazalete comprado para su prometido.
Del armazón de la antigua cafetería surgían voces que gritaban sobre el estruendo de las herramientas que golpeaban el metal y el siseo ruidoso de un soplete que soldaba refuerzos en la infraestructura original. Daba la impresión de que el edificio proyectaba calor, y cuando Barbara echó un vistazo al interior, sintió que se estrellaba contra su cara.
Los obreros apenas iban vestidos. El uniforme parecía consistir en téjanos cortados a la altura del muslo, botas de suela gruesa y camisetas mugrientas, los que llevaban. Eran hombres musculosos, absortos en su trabajo. Cuando uno vio a Barbara, dejó las herramientas y gritó:
– ¡No se admiten visitantes! ¿No sabe leer? Lárguese antes de que se haga daño.
Barbara sacó su identificación, más para causar efecto que por otra cosa, porque el hombre no podía verla desde aquella distancia.
– ¡Policía! -gritó.
– ¡Gerry!
El hombre dirigió su atención al soldador, cuyo casco protector y concentración en la llama que estaba disparando hacia el metal parecían aislarle de todo lo demás.
– ¡Gerry! ¡Eh! ¡DeVitt!
Barbara pasó por encima de tres vigas maestras de acero tiradas en el suelo, a la espera de ser colocadas. Esquivó varios rollos enormes de cable eléctrico y una pila de cajas de madera sin abrir.
– ¡Retroceda! -gritó alguien-. ¿Quiere hacerse daño?
Los gritos parecieron llamar la atención de Gerry. Alzó la vista, vio a Barbara y apagó la llama del soplete. Se quitó el casco y dejó al descubierto su cabeza, cubierta con un pañuelo. Lo desanudó y se secó la cara con él, y después su calva reluciente. Como los demás, llevaba téjanos recortados y camiseta. Su cuerpo era de los que engordarían enseguida si lo sometía a una mala alimentación o a un período de inactividad prolongada. Por lo visto no era el caso. No tenía ni un gramo de grasa y estaba tostado por el sol.
Antes de que tuviera tiempo de abrir la boca para echarla, Barbara exhibió de nuevo su tarjeta.
– Policía -dijo-. ¿Puedo hablar con ustedes?
El hombre frunció el entrecejo y devolvió el pañuelo a su cabeza. Lo ató a la nuca y, junto con el único pendiente en forma de aro que colgaba de su oreja, adquirió un aire piratesco. Escupió al suelo (a un lado, al menos) y extrajo de su bolsillo un paquete de chicles. Introdujo uno en su boca.
– Gerry DeVitt -dijo-. Soy el jefe. ¿Qué se le ofrece?
No se acercó más, y Barbara comprendió que no podía leer su identificación. Se presentó, y aunque el hombre frunció el ceño un instante cuando escuchó las palabras «New Scotland Yard», no reaccionó.
Consultó su reloj y dijo:
– No podemos perder mucho tiempo.
– Cinco minutos -dijo Barbara-, quizá menos. No es nada relacionado con ustedes, por cierto.
El hombre asimiló la información y asintió. Casi todos los hombres habían dejado de trabajar, e indicó con un gesto que se acercaran. Eran siete, cubiertos de sudor, malolientes y manchados de grasa.
– Gracias -dijo Barbara a DeVitt. Explicó lo que deseaba: verificar que una joven, vestida probablemente con el atuendo tradicional asiático, había ido al extremo del muelle el sábado y arrojado algo al agua-. Debió de ser por la tarde -añadió-. ¿Trabajan los sábados?
– Sí -dijo DeVitt-. ¿A qué hora?
Como Sahlah había afirmado ignorar la hora exacta, Barbara calculaba que, si su historia era cierta y había ido a trabajar aquel día como excusa para salir de casa sola, habría sido a última hora de la tarde, aprovechando un posible desvío que había tomado de regreso a casa.
– Yo diría que alrededor de las cinco.
Gerry meneó la cabeza.
– Hacía media hora que nos habíamos marchado. -Se volvió hacia sus hombres-. ¿Alguno de vosotros vio a la chica? ¿Se quedó alguien después de las cinco?
– ¿Bromeas, tío? -dijo uno de los hombres, y los demás rieron de la idea, al parecer, de quedarse más de lo necesario después de un día de trabajo. Nadie podía confirmar la historia de Sahlah Malik.
– De haber estado aquí todavía, nos habríamos fijado en ella -dijo Devitt. Señaló a los obreros con el pulgar-. ¿Ve a esta pandilla? Si una tía buena se acerca por aquí, serán capaces de colgarse de las rodillas para llamar su atención. -Los hombres lanzaron carcajadas. DeVitt sonrió-. Ya que hablamos de eso, ¿está buena?
Barbara confirmó que era guapa. Era la clase de mujer a la que los hombres miraban dos veces. Y con el atuendo que llevaba, nada menos que a la orilla del mar, donde mujeres vestidas como Sahlah raras veces se veían solas, no habría pasado inadvertida.
– Debió venir después de que nosotros nos marcháramos -dijo DeVitt-. ¿En qué más podemos ayudarla?
No había nada más, pero Barbara dio su tarjeta al hombre y escribió el nombre del Burnt House al dorso. Si se acordaba de algo, si alguno de los chicos se acordaba de algo…
– ¿Es importante esta información? -preguntó DeVitt, picado por la curiosidad-. ¿Está relacionada con…? Como está hablando de una asiática, ¿está relacionada con el tío que murió?
– Sólo estaba comprobando algunos datos -dijo Barbara. Era lo único que podía decirles de momento-. Pero si cualquier cosa relacionada con aquel incidente acude a su mente…
– Lo dudo -dijo DeVitt, mientras guardaba la tarjeta en el bolsillo posterior de los pantalones-. Nos mantenemos alejados de los paquistaníes. Todo es más sencillo así.
– ¿Por qué?
El hombre se encogió de hombros.
– Ellos tienen sus costumbres y nosotros las nuestras. Si se mezclan las dos, surgen problemas. Los tíos como nosotros -indicó a sus obreros con un ademán- no tenemos tiempo para problemas. Trabajamos duro, tomamos una o dos pintas después y nos vamos a casa, para poder seguir trabajando duro al día siguiente. -Recogió el casco y el soplete-. Si esta tía de la que habla es importante para su investigación, será mejor que hable con la gente del parque de atracciones. Tal vez alguien la haya visto.
Lo haría, se dijo Barbara. Dio las gracias y salió del edificio. Un fracaso, pensó. Pero DeVitt tenía razón. Las atracciones estaban abiertas desde la mañana hasta altas horas de la noche. A menos que Sahlah hubiera nadado o remado hasta el extremo del muelle y subido a él, para luego arrojar el brazalete al mar en un gesto melodramático, tendría que haber pasado entre ellas.
Era el típico trabajo pesado que Barbara siempre detestaba, pero se resignó a investigar de atracción en atracción, empezando por una «ola» llamada el Valseador y terminando con un puesto de bocadillos. El lado del parque que daba a tierra firme estaba cubierto con un techo de plexiglás que formaba un arco sobre el salón recreativo, el tiovivo y los autos de choque. El ruido era intenso, y Barbara tuvo que gritar para hacerse oír, pero nadie pudo confirmar la historia de Sahlah, ni siquiera Rosalie, la quiromántica rumana, sentada en un taburete de tres patas delante de su chiringuito, vestida con capas de chales multicolores, que sudaba, fumaba, se abanicaba con un plato de papel y examinaba a cada paseante con la esperanza de leerle la palma de la mano por cinco libras. Si alguien había visto a Sahlah Malik, Rosalie era la candidata ideal. Pero no la había visto. No obstante, ofreció a Barbara una lectura: de la mano, mediante la baraja del tarot o del aura.
– Te iría bien una lectura, cariño -dijo con aire compasivo-. Créeme. Rosalie lo sabe.
Barbara declinó la invitación, y dijo que si el futuro iba a ser tan maravilloso como el pasado, prefería no saberlo.
Se detuvo en la marisquería de Jack Willies y compró una cestita de boquerones fritos, un capricho que no había probado en años. Los servían con la capa de grasa adecuada y una terrina de salsa tártara para mojar. Barbara se la llevó a la sección abierta al aire libre del parque y se acomodó en uno de los bancos color naranja. Comió mientras reflexionaba en la situación.
Como nadie había visto a la muchacha paquistaní en el muelle, había tres posibilidades. La primera era la que anunciaba más complicaciones: Sahlah Malik había mentido. En ese caso, Barbara tendría que descubrir el motivo. La segunda posibilidad era la menos plausible: Sahlah había dicho la verdad, aunque ni una sola persona recordara haberla visto. Después de su paseo por el parque de atracciones, Barbara había observado que la vestimenta típica de los visitantes incluía el cuero negro (pese al calor) y los aros distribuidos por el cuerpo. De manera que, a menos que Sahlah hubiera ido de incógnito (posibilidad número tres), sólo quedaba la posibilidad número uno: Sahlah estaba mintiendo.
Terminó sus boquerones y se secó los dedos con una servilleta de papel. Se reclinó en el banco, alzó la cara al sol y pensó de nuevo en F. Kumhar.
El único nombre femenino musulmán que se le ocurría era Fátima, aunque tenía que haber otros. Sin embargo, suponiendo que el F. Kumhar al que Querashi había extendido un talón por cuatrocientas libras fuera una mujer, y suponiendo que el talón estuviera relacionado con la muerte de Querashi, ¿qué explicación más razonable había para el hecho de que el cheque hubiera sido extendido? El aborto era una posibilidad. Se había citado con alguien de manera ilícita. Llevaba condones encima. Guardaba más profilácticos en la mesita de noche. Pero ¿qué más posibilidades existían? Alguna compra, tal vez el regalo de lena-dena que Sahlah esperaba recibir de él, un regalo que el hombre aún no había recogido. Un préstamo para alguien con dificultades económicas, un hermano asiático que no podía acudir a sus familiares en busca de ayuda. Una paga y señal a cuenta de un objeto que sería entregado después de la boda de Querashi: una cama, un sofá, una mesa, una nevera.
Y aunque F. Kumhar fuera un hombre, las posibilidades no eran tan diferentes. ¿Qué compraba la gente?, se preguntó Barbara. Compraba cosas concretas, como objetos, propiedades, comida y ropas. Pero también compraba cosas abstractas, como lealtad, traición y rebeldía. Y también compraba la ausencia de cosas, adquiriendo el silencio, la contemporización o la ausencia.
En cualquier caso, sólo había una forma de saber qué había comprado Querashi. Emily y ella tendrían que seguir la pista de Kumhar. Lo cual recordó a Barbara el propósito secundario de su visita al parque de atracciones: encontrar a Trevor Ruddock.
Exhaló un suspiro y tragó saliva, notó el sabor persistente de los boquerones y sintió el depósito de grasa que habían dejado en su paladar. Se dio cuenta de que habría debido comprar una bebida para trasegar la grasa, de preferencia algo caliente que la hubiera fundido y expulsado hacia su sistema digestivo. Dentro de media hora, pagaría el precio de su impulsiva adquisición en la Marisquería Jack Willies. Tal vez una coca-cola calmaría su estómago, que ya estaba empezando a gruñir de una manera ominosa.
Se levantó, mientras observaba las evoluciones de dos gaviotas que volaban sobre ella y se posaban sobre el tejado que cubría el lado del parque de atracciones que daba a tierra firme. Reparó por primera vez en una serie de ventanas y un piso encima del salón recreativo. Parecían oficinas. Era el último lugar donde podía buscar a alguien que hubiera visto a una chica asiática pasear por el muelle, y el primer lugar al que debía dirigirse para encontrar a Trevor Ruddock, antes de que alguien le avisara de que una detective gordinflona le estaba buscando.
La escalera que conducía al piso superior estaba dentro del salón recreativo, encajada entre el chiringuito de Rosalie y una exposición de hologramas. Subía hasta una puerta sobre la cual había clavado un letrero negro, en el cual sólo estaba impresa una única palabra:
DIRECCIÓN.
Dentro, un pasillo estaba franqueado de ventanas, abiertas para dejar pasar cualquier brisa que removiera el aire tórrido. Varias oficinas se abrían al pasillo, y de ellas surgían los sonidos de teléfonos sonando, conversaciones, aparatos en funcionamiento y ventiladores. Alguien se había encargado de diseñar bien el espacio administrativo, porque el horroroso ruido del salón recreativo apenas se oía.
Sin embargo, Barbara se dio cuenta de que existían escasas posibilidades de que alguien hubiera visto a Sahlah en el parque de atracciones. Echó un vistazo a una de las oficinas de la parte derecha y observó que sus ventanas daban al mar, al sur de Balford, y a las hileras de cabañas de playa. A menos que alguien hubiera acertado a recorrer el pasillo en el preciso momento en que Sahlah pasaba frente al avión del Barón Rojo, justo debajo, la única esperanza de que alguien la hubiera visto residía en el despacho del final, cuyas ventanas dominaban el parque de atracciones y el mar.
– ¿Puedo ayudarla? -Barbara se volvió y vio a una muchacha dentuda en la puerta del primer despacho-. ¿Busca a alguien? Éstas son las oficinas de dirección.
Barbara vio que se había perforado la lengua con un pendiente de botón reluciente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, una experiencia bastante gratificante, teniendo en cuenta el calor, y dio gracias al cielo por haber llegado a la edad adulta en una época en que perforarse el cuerpo no estaba de moda.
Barbara exhibió su identificación e interrogó a Lengua perforada, pero recibió la respuesta que esperaba. Lengua perforada no había visto a ninguna Sahlah Malik en el parque de atracciones. Nunca, de hecho. ¿Una chica asiática sola? Dios, jamás había visto a una chica asiática sola. Y mucho menos, ataviada como decía la detective.
¿Y vestida de otra manera?, quiso saber Barbara.
Lengua perforada dio unos golpecitos con los dientes sobre el adorno de su lengua. El estómago de Barbara se revolvió.
No, dijo. Lo cual no quería decir que una chica asiática no hubiera estado en el parque vestida como una persona normal. Es que si hubiera ido vestida como una persona normal… bueno, nadie se habría fijado en ella, ¿verdad?
Ésa era la cuestión, naturalmente.
Barbara preguntó quién ocupaba el despacho situado al final del pasillo. Lengua perforada dijo que era el despacho del señor Shaw. De Atracciones Shaw, añadió con tono significativo. ¿Deseaba verle la sargento detective?
¿Por qué no?, pensó Barbara. Si no podía averiguar nada más sobre la supuesta visita de Sahlah Malik al muelle (y eso era todo, mierda), al menos el propietario del parque de atracciones podría decirle dónde encontrar a Trevor Ruddock.
– Voy a preguntar -dijo Lengua perforada. Se dirigió a la puerta del final y asomó la cabeza en el interior-. ¿Theo? La bofia. Quiere hablar contigo.
Barbara no oyó la respuesta, pero un hombre apareció en la puerta del despacho al cabo de un momento. Era más joven que Barbara, de unos veinticinco años, vestido con ropa holgada de diseño. Tenía las manos hundidas en los bolsillos, pero su expresión era preocupada.
– No hay problemas aquí, ¿verdad? -Miró por la ventana, hacia una de las atracciones-. Todo está en orden, ¿no?
No se refería al personal, adivinó Barbara. Se refería a los clientes. Un hombre de su posición sabía el valor de un entorno libre de problemas. Y cuando la policía acudía, quería decir que había problemas.
– ¿Podemos hablar un momento? -preguntó Barbara.
– Gracias, Dominique -dijo Theo a Lengua perforada.
¿Dominique?, pensó Barbara. Suponía que se llamaría Slam o Punch [4].
Dominique se encaminó al despacho cercano a la escalera. Barbara siguió a Theo al interior del suyo. Comprobó al instante que sus ventanas le proporcionaban la vista que había sospechado: daban al mar por un lado, y al muelle por el fondo. Por lo tanto, si alguien había visto a Sahlah Malik, Barbara sabía que aquélla era su última posibilidad.
Se volvió hacia el hombre, con la pregunta en la punta de la lengua. No llegó a formularla.
Theo había sacado las manos de los bolsillos mientras ella examinaba el despacho. Entonces vio el objeto que había buscado desde el primer momento.
Theo Shaw llevaba un brazalete de oro de Aloysius Kennedy.
Capítulo 10
Cuando había escapado de la joyería, Rachel sólo tenía un destino en mente. Sabía que debía hacer algo para calmar la incierta situación en que sus actos habían colocado a Sahlah, además de a ella misma. El problema era que no estaba segura de cuál era ese algo. Sólo sabía que debía actuar cuanto antes. Empezó a pedalear con furia en dirección a la fábrica de mostazas, pero cuando comprendió que la sargento detective ya habría pensado que era el lugar más lógico donde ir a continuación, disminuyó la velocidad hasta que la bicicleta se detuvo a la orilla del mar.
Su cara estaba cubierta de sudor. Sopló hacia arriba para refrescar su frente febril. Tenía la garganta seca, y se arrepintió de no haber cogido una botella de agua. Pero no había pensado en nada, salvo en su desesperada necesidad de ir en busca de Sahlah.
Junto a la orilla del mar, sin embargo, Rachel había comprendido que no podía adelantarse a la policía. Y si la detective iba primero a casa de Sahlah, la situación aún podía empeorar más. La madre de Sahlah o aquella asquerosa de Yumn dirían la verdad a la detective, que Sahlah había ido a trabajar con su padre (pese a la prematura muerte de su prometido, añadiría sin duda Yumn), y la sargento se dirigiría a la fábrica sin más dilación. Y si aparecía mientras Rachel estaba allí, con el propósito de racionalizar lo que Sahlah debía creer una traición imperdonable, aparte de intentar avisar a su amiga de la inminente llegada de la policía, que se disponía a pillarla por sorpresa con sus preguntas… ¿Qué pensaría? Pensaría que alguien era culpable de algo, sin duda. Y si bien era cierto que Rachel era culpable, no era culpable del suceso. No le había hecho ningún daño a Haytham Querashi. Sólo… Bien, tal vez eso no era cierto, si se paraba a pensarlo, ¿verdad?
Subió la bicicleta a la acera y caminó con ella hasta el rompeolas. La apoyó contra el parapeto y se sentó durante un buen cuarto de hora. Sentía que el calor del sol se elevaba del cemento como burbujas ardientes y quemaba su trasero. No estaba preparada para volver a la tienda y afrontar las preguntas incisivas de su madre. No podía localizar a Sahlah antes que la policía. Llegó a la conclusión de que debía encontrar un lugar donde quedarse hasta que no hubiera moros en la costa y pudiera ir en bicicleta a la fábrica de mostazas para hablar con su amiga.
Y al fin terminó donde se encontraba en este momento: en los Clifftop Snuggeries. Fue el único sitio que se le ocurrió.
Había tenido que volver sobre sus pasos para llegar al lugar, pero esquivó High Street y Joyas Artísticas y Originales Racon utilizando el paseo Marítimo. Era una ruta más difícil, porque debía ascender la pronunciada cuesta del paseo Superior, al borde de la playa, una actividad que constituía una auténtica tortura con aquel calor, pero no tenía otra elección. Tratar de llegar a los Snuggeries por la suave pendiente de Church Road habría significado pasar por delante de la joyería Racon. Si Connie la hubiera visto, habría salido de la tienda hecha una furia, chillando como la víctima de un atraco a mano armada.
Como resultado, Rachel había llegado a los Snuggeries casi sin aliento. Dejó caer la bicicleta junto a un macizo de begonias polvorientas y se tambaleó hasta la parte posterior de los pisos. Había un jardín que abarcaba una franja de césped abrasado por el sol, tres macizos de flores estrechos que combinaban acianos, caléndulas y margaritas cabizbajos, dos alberquillas de piedra y un banco de madera. Rachel se desplomó en él. No estaba encarado al mar, sino a los pisos, y la miraron con un reproche silencioso que apenas podía tolerar. Exhibían lo que más les gustaba de ellos: los balcones arriba y las terrazas abajo, y ambos daban no sólo al jardín, sino al camino sinuoso de Southcliff Promenade, que se curvaba sobre el mar.
Nos has perdido, nos has perdido, parecían decir los Clifftop Snuggeries. Tus cuidadosos planes se han torcido, Rachel Winfield, y ¿dónde estás ahora?
Rachel se volvió para no verlos, con la garganta tensa y dolorida. Se pasó el brazo sobre la frente y tuvo ganas de tomar un Twister. Imaginó con qué suavidad descendería por su garganta el helado de lima y limón. Cambió de posición y miró hacia el mar. El sol llameaba sin piedad, mientras a lo lejos se veía el delgado banco de niebla que llevaba días suspendido sobre el horizonte.
Rachel apoyó la barbilla en su puño, y su puño en el respaldo del banco. Le escocían los ojos como si estuviera soplando un viento cargado de sal, y parpadeó varias veces, muy deprisa, para disolver las lágrimas. Deseó con todas sus fuerzas desaparecer de aquel lugar solitario al que la rabia, el resentimiento y los celos la habían conducido.
¿Qué significaba en realidad entregarse a otra persona? En otra época, habría podido contestar a la pregunta con suma facilidad. Entregarse significaba extender la mano y recibir en su interior el corazón de otra persona, los secretos de su alma y sus sueños más queridos. Significaba ofrecer seguridad, un refugio donde todo era posible, y la comprensión absoluta entre dos almas gemelas. Entregarse significaba decir «Somos iguales» y «Cuando surjan problemas, los afrontaremos juntas». Eso había pensado de la entrega en otro tiempo. Qué ingenua había sido su promesa de lealtad.
Pero habían empezado como iguales, ella y Sahlah, dos colegialas que eran las últimas en ser elegidas para formar equipos, que no eran autorizadas ni invitadas a asistir a las fiestas de sus compañeras, cuyas cajas de zapatos, adornadas con modestia, se habrían quedado vacías el día de San Valentín si no se hubieran acordado la una de la otra, conscientes de su aislamiento. Ella y Sahlah habían empezado como iguales. Su final había desequilibrado la balanza.
Rachel tragó saliva para calmar el dolor de su garganta. No había querido hacer daño a nadie. Sólo había querido que la verdad resplandeciera. Saber la verdad era bueno para la gente. ¿No era mejor que vivir una mentira?
Pero Rachel sabía que la auténtica mentira era la que se estaba diciendo en este momento. Y la prueba estaba justo detrás de ella, terminada en ladrillo, cortinas con volantes en las ventanas y un anuncio de EN VENTA sobre la puerta.
No quería pensar en el piso.
– El último -había dicho el vendedor, tras lo cual le guiñó el ojo de manera significativa e intentó hacer caso omiso de su cara estrafalaria-. Ideal para fundar un hogar. Apuesto a que es lo que andabas buscando, ¿verdad? ¿Quién es el afortunado?
Pero Rachel no había pensado en matrimonio e hijos cuando había paseado por el piso, examinado aparadores, contemplado la vista, abierto ventanas. Había pensado en Sahlah. Había pensado en cocinar juntas, en sentarse delante del hogar que encerraba un fuego artificial, en tomar el té en la minúscula terraza cuando llegara la primavera, en hablar y soñar y ser lo que habían sido la una para la otra durante toda una década: las mejores amigas del mundo.
No estaba buscando vivienda cuando se topó con el último piso libre de Clifftop Snuggeries. Venía en bicicleta de casa de Sahlah. Había sido una visita como tantas otras: conversación, risas, música y té, pero esta vez las había interrumpido Yumn, que había entrado en la habitación como una tromba con una de sus imperiosas exigencias. Quería que Sahlah le hiciera la pedicura. Al instante. Ahora. Daba igual que Sahlah estuviera con una invitada. Yumn había dado una orden, y esperaba ser obedecida. Rachel observó el cambio de Sahlah en cuanto su cuñada habló. La chica alegre se convirtió en una criada sumisa: obediente, dócil, una vez más la niña asustada a la que habían maltratado y despreciado en la escuela.
Por eso, cuando Rachel vio el cartel rojo con el anuncio ¡FASE FINAL! ¡TODAS LAS COMODIDADES MODERNAS!, se había desviado de Westberry Way hacia los pisos. Lo que había encontrado en el vendedor no fue un fracasado de edad madura, obeso y ansioso, con una mancha en la corbata, sino un proveedor de sueños.
Pero había aprendido que los sueños se destruían y conducían a la decepción. Tal vez era mejor no soñar. Porque cuando uno se acostumbraba a albergar esperanzas, también…
– Rachel.
Rachel se sobresaltó. Giró en redondo. Sahlah estaba de pie ante ella. Su dupatta había caído alrededor de sus hombros y su expresión era seria. El color de la marca de nacimiento de la mejilla se había intensificado, indicando como siempre la profundidad de un sentimiento que era incapaz de ocultar.
– ¡Sahlah! ¿Cómo has…? ¿Qué estás…?
Rachel no sabía cómo empezar a decir lo que ya no podía callarse entre ambas.
– Primero fui a la tienda. Tu madre dijo que escapaste en cuanto la mujer de Scotland Yard se marchó. Pensé que habrías venido aquí.
– Porque me conoces -dijo Rachel con aire abatido. Tiró de un hilo dorado de su falda. Brillaba entre los remolinos rojos y azules del dibujo de la tela-. Me conoces mejor que nadie, Sahlah. Y yo te conozco.
– Pensaba que nos conocíamos -dijo Sahlah-, pero ahora ya no estoy segura. Ni siquiera estoy segura de que sigamos siendo amigas.
Rachel no sabía qué era más doloroso: saber que había asestado a Sahlah un golpe terrible, o el golpe que Sahlah le estaba asestando a su vez. Era incapaz de mirarla, porque en aquel momento pensaba que mirar a su amiga supondría sufrir una herida más dolorosa de lo que podía soportar.
– ¿Por qué diste el recibo a Haytham? Sé que lo obtuvo por tu mediación, Rachel. Tu madre no se lo hubiera dado. No entiendo por qué se lo diste.
– Me dijiste que amabas a Theo. -Rachel notaba la lengua como hinchada, y su mente buscaba con desesperación una respuesta capaz de explicar lo que incluso para ella era inexplicable-. Dijiste que le querías.
– No puedo estar con Theo. Eso también te lo dije. Dije que mi familia nunca lo permitiría.
– Y eso te partió el corazón. Lo dijiste, Sahlah. Dijiste: «Le quiero. Es como mi otra mitad.» Dijiste eso.
– También dije que no podíamos casarnos, independientemente de lo que yo quisiera, de todo lo que compartíamos, de nuestras esperanzas y…
La voz de Sahlah vaciló. Rachel levantó la vista. Su amiga tenía los ojos húmedos, y volvió la cabeza con brusquedad. Miró al norte, en dirección al muelle, donde estaba Theo. Continuó al cabo de un momento.
– Dije que cuando llegara el momento tendría que casarme con el hombre elegido por mis padres. Hablamos de eso, tú y yo. No puedes negarlo. Dije, «He perdido a Theo, Rachel». ¿Te acuerdas? Sabías que nunca podría estar con él. ¿Qué esperabas conseguir cuando diste el recibo a Haytham?
– Tú no querías a Haytham.
– Sí. De acuerdo. No quería a Haytham. Y él no me quería a mí.
– Es injusto casarse cuando no existe amor. Así no se puede ser feliz. Es como empezar una vida en mitad de una mentira.
Sahlah se acercó al banco y se sentó. Rachel inclinó la cabeza. Veía el borde de los pantalones de hilo de su amiga, sus pies esbeltos y la correa de su sandalia. Ver aquellas partes del conjunto que era Sahlah embargó de tristeza a Rachel. Hacía años que no se sentía tan sola.
– Sabías que mis padres no me dejarían casarme con Theo. Me expulsarían de la familia. Pero hablaste a Haytham de Theo…
La cabeza de Rachel se levantó al instante.
– Juro que no pronuncié su nombre. No dije a Haytham cómo se llamaba.
– Porque -continuó Sahlah, y hablaba más para sí que para Rachel, como en pleno proceso de deducir las motivaciones de Rachel- confiabas en que Haytham rompería nuestro compromiso, ¿no? -Sahlah indicó con un ademán la hilera de pisos, y por primera vez Rachel los vio como sin duda los veía Sahlah: baratos; carentes de personalidad o distinción-. ¿Habría quedado en libertad para venir aquí contigo? ¿Esperabas que mi padre lo iba a permitir?
– Tú quieres a Theo -dijo Rachel sin convicción-. Lo dijiste.
– ¿Intentas decirme que actuaste en defensa de mis intereses? -preguntó Sahlah-. ¿Estás diciendo que te hubiera alegrado el que Theo y yo nos casáramos? No te creo. Porque hay otra verdad que no admites: si hubiera intentado casarme con Theo, cosa que no iba a hacer, por supuesto, si lo hubiera intentado, habrías hecho algo para impedir también eso.
– ¡No!
– Habríamos planeado fugarnos, porque sería la única solución. Te lo habría dicho a ti, mi mejor amiga. Ya te habrías ocupado de que no sucediera. Habrías avisado a mi familia, a Muhannad, o incluso a…
– ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca!
Rachel no pudo contener las lágrimas, y se odió por una debilidad que su amiga nunca se permitiría. Volvió la cara hacia el mar. El sol la abrasó, calentó sus lágrimas en cuanto brotaron, las calentó con tal rapidez que se secaron sobre su piel, y notó la tirantez de la sal.
Al principio, Sahlah no dijo nada. La única respuesta a los sollozos de Rachel fue el grito de las gaviotas y el sonido de una lancha lejana que surcaba el mar a toda velocidad.
– Rachel.
Sahlah tocó su hombro.
– Lo siento -lloró Rachel-. No quería… No pretendía… Sólo pensé… -Sus sollozos rompían las palabras como cristal del más fino-. Puedes casarte con Theo. No te lo impediré. Y después te darás cuenta.
– ¿De qué?
– De que sólo deseaba tu felicidad. Y si tu felicidad significa casarte con Theo, eso es lo que quiero que hagas.
– No puedo casarme con Theo.
– ¡No puedes, no puedes! ¿Por qué dices siempre que no puedes y que no lo harás?
– Porque mi familia no lo aceptará. No es propio de nuestras costumbres. Y aunque lo fuera…
– Dile a tu padre que no aceptarás al siguiente tío que traiga de Pakistán. Cada vez que lo intente, dile lo mismo. No te obligará a casarte con cualquiera. Tú misma lo has dicho. Al cabo de un tiempo, cuando se dé cuenta de que no te gustan los tíos que elige…
– Ésa es la cuestión, Rachel. No tengo tiempo. ¿No lo comprendes? No tengo tiempo.
Rachel resopló.
– Sólo tienes veinte años. Ahora, nadie piensa que alguien es mayor a los veinte años. Ni siquiera los asiáticos. Las chicas de tu edad van a la universidad cada día. Trabajan en bancos. Estudian leyes. Estudian medicina. No todas se casan. ¿Qué te pasa, Sahlah? Antes eras más ambiciosa. Acariciabas sueños. -Rachel se daba cuenta de que su situación era desesperada, sobre todo porque no era capaz de obligar a su amiga a comprender lo que decía ni a aceptar sus verdades. Buscó palabras más contundentes-. ¿Quieres ser como Yumn? ¿Es eso lo que quieres?
– Soy como Yumn.
– Oh, sí -se burló Rachel-. Exactamente igual. Tu cuerpo está destinado en exclusiva a la reproducción y no anhelas nada, salvo un trasero cada día más grande y un hijo cada año.
– Exacto -dijo Sahlah con voz abatida-. Es así, Rachel.
– ¡No es así! No has de ser como ella. Eres inteligente. Eres guapa. Puedes ser algo más.
– No me escuchas -repuso Sahlah-. No me has escuchado, así que no me puedes comprender. No tengo tiempo. No me quedan alternativas. Ya no. Soy como Yumn. Exactamente como Yumn.
Rachel sintió que una última protesta instintiva acudía a sus labios, pero esta vez la expresión de Sahlah la paralizó. La miraba con tal intensidad, con ojos tan apenados, que anulaban el comentario de Rachel. Aspiró aire para decir «Estás chiflada si piensas que eres como Yumn», pero lo que el rostro de Sahlah le estaba diciendo bastó para rechazar aquellas palabras.
– Yumn -dijo Rachel, aprovechando el mismo aliento con el que pensaba reprender a su amiga-. Oh, Dios mío, Sahlah. Yumn. ¿Quieres decir…? ¿Tú y Theo…? ¡Nunca me lo dijiste!
Su mirada resbaló sobre el cuerpo de su amiga, oculto con sumo cuidado bajo su indumentaria.
– Sí -dijo Sahlah-. Por eso Haytham accedió a adelantar la boda.
– ¿Lo sabía?
– No podía fingir que el niño era de él. Aunque se me hubiera pasado por la cabeza, tenía que decírselo. Había venido hasta aquí para casarse conmigo, pero había accedido a esperar un poco, tal vez unos seis meses, para darnos tiempo de conocernos. Tenía que decirle que no había tiempo. ¿Qué podía decir? Sólo la verdad.
Rachel se sentía abrumada por la inmensidad de lo que su amiga le estaba confesando, tomado en el contexto de su educación, su cultura y su religión. Y entonces vio una posibilidad de salvación, aunque se detestó por ello. Porque si Haytham Querashi ya sabía que Theo Shaw era el amante de Sahlah, entregarle el recibo, decir con aire misterioso «Pregunta a Sahlah sobre esto» y aguardar el resultado deseado, era un comportamiento que podía perdonarse. Sólo le había dicho algo que él ya sabía, algo que había aceptado y asumido…, si Sahlah le había dicho toda la verdad.
– ¿Sabía lo de Theo? -preguntó, procurando no parecer ansiosa por obtener la confirmación-. ¿Le hablaste de Theo?
– Ya lo hiciste tú por mí -replicó Sahlah.
La esperanza de Rachel murió de nuevo, y esta vez por completo.
– ¿Quién más lo sabe?
– Nadie. Yumn sospecha. No es de extrañar, ¿verdad? Conoce bien las señales. Pero no le he dicho nada, y nadie más lo sabe.
– ¿Ni siquiera Theo?
Sahlah bajó la vista y Rachel la siguió hasta sus manos, enlazadas sobre su regazo. Los nudillos se fueron poniendo progresivamente blancos.
– Haytham sabía que teníamos muy poco tiempo para hacer las cosas normales de todas las parejas antes de casarse -dijo Sahlah, como si el nombre de Shaw no hubiera salido a colación-. Cuando le dije lo del… lo del bebé, quiso ahorrarme humillaciones. Accedió a casarse lo antes posible. -Parpadeó poco a poco, como para borrar un recuerdo-. Haytham Querashi era un hombre muy bueno, Rachel.
Rachel quiso decirle que, además de ser un hombre muy bueno, también era probable que Haytham fuera un hombre que no deseaba ganarse el desdén de su comunidad, que le despreciaría por casarse con una mujer lasciva. Lo mejor para él también era casarse lo antes posible, para que el niño pasara como suyo, pese al color de la piel. En cambio, Rachel sí pensó en Theo Shaw, en el amor que Sahlah le profesaba, en la información que ahora obraba en su poder y en lo que podía hacer con ella para arreglar las cosas. Pero antes, tenía que asegurarse. No quería dar otro paso en falso.
– ¿Sabe Theo lo del niño?
Sahlah lanzó una carcajada carente de humor.
– Sigues sin comprender, ¿verdad? En cuanto le diste el recibo a Haytham, en cuanto Haytham supo que era por un brazalete de oro, en cuanto se topó con Theo en esa estúpida Cooperativa de Caballeros que ha de devolver a la vida a esta patética ciudad provinciana… -Sahlah calló, como si fuera consciente de repente de la amargura que destilaban sus palabras, capaces de revelar por sí mismas el estado caótico de su mente-. ¿Qué más da ahora si Theo lo sabe o no lo sabe?
– ¿Qué dices?
Rachel oyó su miedo y trató de aplacarlo por el bien de su amiga.
– Haytham está muerto, Rachel. ¿No lo entiendes? Muerto. Fue al Nez. De noche. A oscuras. Eso está a menos de un kilómetro del Oíd Hall, donde Theo vive. También es el lugar donde Theo ha estado recogiendo fósiles durante los últimos veinte años. ¿Lo comprendes ahora? -preguntó con brusquedad Sahlah-. Rachel Winfield, ¿lo comprendes?
Rachel la miró.
– ¿Theo? -dijo-. No. Sahlah, no pensarás que Theo Shaw…
– Quizá Haytham quiso saber quién era -dijo Sahlah-. Sí, estaba dispuesto a casarse conmigo, pero querría saber quién me había dejado embarazada. ¿Qué hombre no lo habría querido, pese a lo que me dijo sobre vivir en la ignorancia? Él también querría saber.
– Pero aunque lo supiera, aunque hablara con Theo, no pensarás que Theo…
Rachel no pudo terminar la frase, horrorizada por la lógica descarnada de las palabras de Sahlah. Hasta era fácil imaginarse cómo había pasado: un encuentro furtivo en el Nez, la conversación de Haytham Querashi con Theo Shaw, durante la cual le habló del embarazo de Sahlah, la consiguiente desesperación de Theo Shaw por librar al mundo del hombre que se interponía entre él, su verdadero amor y lo que él debía considerar su deber moral… Porque Theo Shaw habría querido cumplir su deber con Sahlah. Quería a Sahlah y, si sabía que la había dejado embarazada, querría estar a su lado. Y como Sahlah se habría mostrado reticente (temerosa, de hecho) a que la expulsaran de la familia por casarse con un inglés, también habría comprendido que sólo había una forma de atarla a él.
Rachel tragó saliva. Se mordió el labio con fuerza.
– Ya ves lo que conseguiste cuando le pasaste el recibo, de ese brazalete, Rachel -dijo Sahlah-. Has entregado en bandeja a la policía una relación entre ambos, de la que tal vez no se habrían enterado. Y en un caso de asesinato, es lo primero que buscan: una relación.
Rachel empezó a farfullar, acuciada por la culpa y horrorizada por el papel que había jugado en la tragedia del Nez.
– Le llamaré ahora mismo. Iré al muelle.
– ¡No! -exclamó Sahlah, como aterrorizada.
– Le diré que tire el brazalete a la basura. Me encargaré de que no vuelva a llevarlo. La policía carece de motivos para hablar con él. No saben que conocía a Haytham. Aunque hablen con todos los tíos de la Cooperativa de Caballeros, tardarán días en hablar con todo el mundo, ¿verdad?
– Rachel…
– Y sólo así llegarán a hablar con Theo Shaw. No existe otra relación entre él y Haytham. Sólo la Cooperativa. Primero, me pondré en contacto con él, y no verán el brazalete. No se enterarán de nada. Te lo juro.
Sahlah meneaba la cabeza, con una expresión que mezclaba incredulidad con desesperación.
– ¿No lo entiendes, Rachel? Eso no resuelve el verdadero problema, ¿verdad? Digas lo que digas a Theo, Haytham sigue muerto.
– Pero la policía aparcará o cerrará el caso, y entonces Theo y tú…
– ¿Theo y yo qué?
– Os podréis casar -dijo Rachel, y como Sahlah no contestó, se apresuró a añadir-: Theo y tú. Os podréis casar.
Sahlah se levantó. Se cubrió la cabeza con el dupatta. Miró hacia el parque de atracciones. La musiquilla del tiovivo flotó hacia ellas por el aire, incluso desde aquella distancia. La noria brillaba bajo la luz del sol, y el Ratón Salvaje arrojaba frenéticamente a sus pasajeros de un lado a otro.
– ¿De veras crees que es tan fácil? ¿Dices a Theo que tire el brazalete a la basura, la policía se va y yo me caso?
– Podría ser así, si nos empeñamos.
Sahlah meneó la cabeza, y luego se volvió hacia Rachel.
– Ni siquiera has empezado a comprender -dijo con voz resignada. Había tomado una decisión-. He de abortar. Lo antes posible. Te necesito para que me ayudes a acelerar los trámites.
No cabía la menor duda de que el brazalete era obra de Aloysius Kennedy: grueso, pesado, con remolinos indefinidos similares al del brazalete que Barbara había visto en Joyería Racon. Deseaba achacar a la casualidad que aquel ejemplar único estuviera en posesión de Theo Shaw, pero no había estado once años en Investigaciones Criminales chupándose el dedo. Sabía que, en lo concerniente a los asesinatos, las coincidencias eran improbables.
– ¿Le apetece algo de beber? -El tono de Theo Shaw era tan cordial que Barbara se preguntó si, contra todo motivo, pensaba que la suya era una visita de cortesía-. ¿Café? ¿Té? ¿Una coca-cola? Estaba a punto de ir a beber algo. El calor es horroroso, ¿verdad?
Barbara dijo que una coca-cola ya le iba bien, y cuando el hombre salió del despacho para ir a buscar una, aprovechó la oportunidad para echar un vistazo. No estaba segura de lo que andaba buscando, aunque no le habría hecho ascos ver un fragmento de alambre acusador, adecuado para que alguien tropezara en la oscuridad, en mitad del escritorio.
No había mucho que observar. Una serie de estanterías albergaban una fila de carpetas de plástico verde y una segunda hilera de libros de contabilidad, con años sucesivos estampados en el lomo de cada uno con números dorados. En lo alto de un archivador, una bandeja de metal deslizable contenía un fajo de facturas que parecían ser de productos alimenticios, trabajos eléctricos, instalaciones sanitarias y suministros comerciales. En el tablón de anuncios de una pared había clavados cuatro anteproyectos arquitectónicos: dos para un edificio identificado como el hotel Pier End y dos para un centro de ocio llamado Pueblo Recreativo Agatha Shaw. Barbara tomó nota del apellido. ¿La madre de Theo?, se preguntó. ¿La tía, la hermana, la mujer?
Levantó un enorme pisapapeles que aplastaba una pila de correspondencia, toda la cual parecía dedicada a planificar la reurbanización de la ciudad. Cuando oyó los pasos de Theo en el pasillo, desvió su atención de las cartas al pisapapeles, que parecía una gran excrecencia de piedra arenisca.
– Raphinodema -dijo Theo Shaw. Llevaba dos latas de coca-cola, con un vaso de papel encajado sobre una de ellas. Tendió esta última a Barbara.
– ¿Raphi qué?
– Raphinodema. Porifera calcárea pharetronida lelapiidae raphinodema, para ser preciso. -El hombre sonrió. Tenía una sonrisa encantadora, pensó Barbara, y se puso en guardia de manera automática. Sabía muy bien el grado de complicidad que podía ocultar una sonrisa encantadora-. Estoy fardando -dijo con espontaneidad-. Es una esponja fósil. Del Cretácico inferior. Yo la encontré.
Barbara dio vueltas a la roca en sus manos.
– ¿De veras? Parece… Joder, no sé… ¿Piedra arenisca? ¿Cómo supo lo que era?
– Experiencia. He sido paleontólogo aficionado desde hace años.
– ¿Dónde la encontró?
– En la costa, al norte de la ciudad.
– ¿En el Nez?
Los ojos de Theo se entornaron, pero sólo una fracción de segundo. Barbara habría pasado por alto el movimiento si no hubiera estado espiando alguna indicación de que el hombre sabía, en el fondo, el motivo de su presencia en el despacho.
– Exacto -dijo Shaw-. Quedan atrapadas en el crag rojo, y la arcilla de Londres las libera. Basta con esperar a que el mar erosione los acantilados.
– ¿El Nez es el principal lugar donde busca fósiles?
– En el Nez no -la corrigió Shaw-. En la playa que hay abajo, al pie de los acantilados. Pero sí, es el mejor sitio donde buscar fósiles en esta parte de la costa.
Barbara asintió y depositó la esponja fosilizada sobre los papeles que había estado pisando. Abrió la coca-cola y bebió directamente de la lata. Arrugó poco a poco el vaso en la mano. Una leve elevación de las cejas de Theo Shaw la informó de que el hombre no había malinterpretado el gesto.
Lo primero es lo primero, pensó. El Nez y el brazalete convertían a Theo en un sujeto al que Barbara deseaba investigar, pero había otros peces que freír antes de echarlo a la sartén.
– ¿Qué puede decirme sobre un individuo llamado Trevor Ruddock?
– ¿Trevor Ruddock?
¿Parecía aliviado?, se preguntó Barbara.
– Trabaja en el parque de atracciones. ¿Le conoce?
– Sí. Hace tres semanas que trabaja aquí.
– Tengo entendido que llegó a usted vía Mostazas Malik.
– En efecto.
– Donde lo despidieron por afanar productos.
– Lo sé -dijo Theo-. Akram me escribió al respecto. También me telefoneó. Me pidió que diera una oportunidad al chaval, porque creía que existían circunstancias atenuantes para el robo. La familia es pobre. Seis hijos. El padre de Trevor lleva de baja dieciocho meses por lumbartrosis. Le acepté. El trabajo no es gran cosa, y el sueldo no puede compararse con el que cobraba en la fábrica, pero le sirve de ayuda.
– ¿Qué hace?
– Se ocupa de la limpieza del parque de atracciones, después de cerrar.
– ¿No está aquí en este momento?
– Empieza a trabajar a las once y media de la noche. Sería absurdo que viniera antes, como no fuera para entrar en las atracciones.
Mentalmente, Barbara añadió otra cruz al nombre de Trevor Ruddock en la lista de sospechosos. Existía el motivo, y ahora la oportunidad. Le habría resultado fácil acabar con Haytham Querashi en el Nez y llegar a tiempo al trabajo.
Pero aún quedaba la pregunta de qué estaba haciendo Theo Shaw con el brazalete de Aloysius Kennedy. Si en verdad era el brazalete de Kennedy. Sólo había una forma eje averiguarlo.
Interviene Thespian Haver [5], pensó Barbara.
– Necesitaré su dirección actual, si la tiene -dijo.
– Ningún problema.
Theo se acercó a su despacho y se sentó en la silla de roble montada sobre ruedas. Hizo girar el expositor y examinó las tarjetas hasta encontrar la que buscaba. Escribió la dirección en un post-it y se la tendió, lo cual proporcionó a Barbara la oportunidad que deseaba.
– Caramba -dijo-. ¿Lleva una pieza de Aloysius Kennedy? Es magnífica.
– ¿Qué? -dijo Theo.
Tanto a mi favor, pensó Barbara. Theo no había comprado el brazalete, porque en tal caso, existían pocas dudas de que alguna de las Winfield no le hubiera informado con elocuencia sobre sus orígenes.
– El brazalete -dijo Barbara-. Se parece a uno que vi en Londres. Los diseña un tipo llamado Aloysius Kennedy. ¿Puedo echar un vistazo? Será lo más cerca que esté de poder comprar uno -añadió con la esperanza de aparentar una naturalidad absoluta-, ya me entiende.
Por un momento pensó que no había conseguido cazarle, pero mientras el cebo de su interés flotaba ante él, Theo Shaw tomó la decisión de morderlo. Le tendió la pulsera de oro.
– Es fantástica -dijo Barbara-. ¿Puedo…? -Señaló hacia la ventana, y cuando el hombre asintió, se acercó a ella con la joya. Le dio vueltas en la mano-. Ese hombre es un genio, ¿no cree? Me gustan estos remolinos. El metal es perfecto. Es el Rembrandt de los orfebres, si quiere saber mi opinión.
Confió en que la alusión artística fuera correcta. Lo que sabía sobre Rembrandt (para no hablar de lo que sabía sobre oro y joyas) habría cabido en una cuchara de té. Comentó a continuación su peso, acarició su forma con los dedos, examinó su cierre, oculto con inteligencia. Y cuando llegó el momento apropiado, miró la parte interior y vio lo que creía que iba a ver. Cuatro palabras grabadas con una letra fluida: LA VIDA EMPIEZA AHORA.
Ah. Ya es hora de apretar los tornillos. Barbara volvió al escritorio y dejó el brazalete al lado de la esponja fosilizada. Theo Shaw no se la puso enseguida. El tono de su piel era un poco más intenso que cuando Barbara había cogido el brazalete. La había visto leer la inscripción interior, y Barbara albergaba pocas dudas de que el joven y él iban a bailar el cauteloso pas de deux de cómo-averiguar-lo-que-los-polis-saben. Comprendió que, cuando empezara la música, debería ir un paso por delante de él…
– Una hermosa afirmación -dijo, y señaló el brazalete con la cabeza-. No me importaría encontrar una así en la puerta de mi casa una mañana. El regalo de un admirador secreto.
Theo recuperó el brazalete y se lo puso.
– Era de mi padre.
Voila, pensó Barbara. Tendría que haber mantenido la boca cerrada, pero Barbara sabía por experiencia que los culpables pocas veces lo hacían, pues se sentían impulsados a demostrar su falsa inocencia de una vez por todas.
– ¿Su padre está muerto?
– Y mi madre también.
– Entonces, todo esto… -Indicó el parque de atracciones, y luego los planos clavados en el tablón de anuncios-. ¿Todo esto es en memoria de sus padres?
El hombre pareció perplejo. Barbara continuó.
– Cuando venía aquí de niña, esto era el Muelle de Balford. Ahora es Atracciones Shaw. Y el centro de ocio Pueblo Recreativo Agatha Shaw. ¿Es el nombre de su madre?
La expresión del joven dio paso a una de comprensión.
– Agatha Shaw es mi abuela, aunque me hizo de madre desde que tenía seis años. Mis padres murieron en un accidente de coche.
– Debió de ser duro -dijo Barbara.
– Sí, pero… Bien, la abuela se portó muy bien.
– ¿Es el único familiar que le queda?
– El único que vive aquí. El resto de la familia se desperdigó hace años. La abuela nos acogió, tengo un hermano mayor que ha ido a probar suerte en Hollywood, y nos educó como si fuéramos sus hijos.
– Es bonito tener un recuerdo de su padre -comentó Barbara, y cabeceó de nuevo en dirección al brazalete. No iba a permitir que se escabullera del tema mediante recuerdos dickensianos de haberse quedado huérfano y bajo la tutela de un pariente anciano. Le miró fijamente-. Parece un poco moderno para ser una herencia familiar. A juzgar por su aspecto, bien habrían podido hacerlo la semana pasada.
Theo sostuvo su mirada con igual obstinación, aunque no pudo impedir que el rubor de su cuello le delatara.
– Nunca lo había pensado, pero supongo que tiene razón.
– Sí. Bien. Es interesante que me haya topado con éste, y bastante, porque seguimos el rastro de una pieza de Kennedy muy parecida.
Theo frunció el entrecejo.
– ¿La pista de…? ¿Por qué?
Barbara evitó una respuesta directa y volvió a la ventana que dominaba el parque de atracciones. La noria había empezado a dar vueltas, alzando en el aire a una multitud de alegres pasajeros.
– ¿Conoce bien a Akram Malik, señor Shaw?
– ¿Qué?
Estaba claro que Shaw esperaba otra cosa.
– Ha dicho que le telefoneó por el problema de Trevor Ruddock. Eso sugiere que se conocen. Me estaba preguntando hasta qué punto.
– De la Cooperativa de Caballeros. -Theo explicó en qué consistía-. Intentamos ayudarnos mutuamente. Por ejemplo, yo le hice ese favor. Él me lo devolverá algún día.
– ¿Es su única relación con los Malik?
El hombre desvió la vista hacia la ventana. Una gaviota se había posado sobre un ventilador aspirador del tejado del salón recreativo. El ave parecía expectante.
Barbara también. Sabía que Theo Shaw se encontraba en un momento delicado. Como ignoraba qué sabía ya Barbara de él por otras fuentes, tenía que elegir cuidadosamente entre la verdad y la mentira.
– De hecho, ayudé a Akram en la instalación del sistema informático de la fábrica -dijo-. Fui a la escuela primaria de la ciudad con Muhannad, y también a la secundaria, pero en Clacton.
– Ah. -Barbara desechó mentalmente la geografía de su relación con la familia. Clacton o Balford, daba igual. Lo importante era la relación en sí-. Hace años que se conocen, pues.
– Por decirlo de alguna manera.
– ¿De qué manera?
Barbara levantó la coca-cola para dar otro trago. Estaba obrando maravillas en la digestión de los boquerones.
Theo la imitó y bebió también.
– Conocía a Muhannad del colegio, pero no éramos amigos, así que no conocí a la familia hasta que instalamos los ordenadores en su fábrica. Eso fue hace un año, tal vez más.
– Supongo que también conoce a Sahlah Malik, ¿no?
– Conozco a Sahlah, sí.
Hizo lo mismo que muchas personas cuando intentaban aparentar indiferencia sobre alguna información que les estaba poniendo nerviosas: siguió mirándola sin pestañear.
– De modo que la reconocería. En la calle, por ejemplo. O tal vez en el muelle. Vestida al estilo musulmán o no.
– Supongo que sí, pero no entiendo qué tiene que ver Sahlah Malik con todo esto.
– ¿La ha visto en el muelle estos últimos días?
– No.
– ¿Cuándo la vio por última vez?
– No me acuerdo. Por lo que advertí cuando me estaba encargando la instalación, Akram la ata bastante corto. Es su única hija, y así son sus costumbres. ¿Por qué cree que estaba en el muelle?
– Me lo dijo ella. Me dijo que tiró un brazalete como éste -señaló con el pulgar la pieza de Kennedy- desde el extremo del muelle, cuando se enteró de que Haytham Querashi había muerto. Dijo que era un regalo para él y que lo arrojó al agua el sábado por la tarde. Y eso es lo raro: hasta el momento, ni un alma la vio. ¿Qué le parece?
Los dedos del joven, como animados de vida propia, se cerraron sobre el brazalete.
– No sé -dijo.
– Hummm. -Barbara asintió con expresión seria-. Intrigante, ¿verdad? El que nadie la viera.
– El verano se acerca. Hay montones de personas en el muelle cada día. Es improbable que una de ellas perdure en la memoria.
– Quizá -admitió Barbara-, pero lo he recorrido de un extremo al otro y he observado que no hay nadie vestido al estilo musulmán. -Barbara buscó el paquete de cigarrillos en el bolso-. ¿Le importa? -El joven indicó con un ademán que procediera, y Barbara encendió un cigarrillo-. Sahlah lleva la indumentaria tradicional. Si pensamos que carecía de motivos para ir al muelle de incógnito, hemos de suponer que vendría vestida al estilo musulmán, ¿no cree? No estaba haciendo algo ilegal que exigiera un disfraz, sólo arrojar una joya cara al agua.
– Supongo que es lo más sensato.
– Por lo tanto, si dijo que estuvo aquí y nadie la vio, y si vino vestida como de costumbre, sólo se puede extraer una conclusión. ¿No?
– Extraer conclusiones es su trabajo, no el mío -dijo Theo Shaw, y Barbara admitió que lo había dicho con serenidad-. Pero si está insinuando que Sahlah Malik está implicada en lo que le pasó a su prometido… No lo creo.
– ¿Cómo hemos ido a parar a ese asunto del Nez? -preguntó Barbara-. Menudo salto.
Theo se negó a morder el anzuelo esta vez.
– Usted es policía, y yo no soy estúpido. Si está preguntando por mi relación con los Malik, quiere decir que usted está investigando la muerte ocurrida en el Nez. ¿Cierto?
– ¿Sabía que iba a casarse con Querashi?
– Me lo presentaron en la Cooperativa de Caballeros. Akram le llamó su futuro yerno. No pensé que hubiera venido para casarse con Muhannad, así que lo más razonable era concluir que había venido para casarse con Sahlah.
Touché, le saludó mentalmente Barbara. Había pensado que ya le tenía, pero el hombre la había esquivado con habilidad.
– Así que usted conocía a Querashi.
– Me lo habían presentado. Yo no diría que le conocía.
– Sí. De acuerdo. Pero sabía quién era. Le habría reconocido en la calle. -Theo admitió que sí-. Entonces, sólo para clarificar las cosas, ¿dónde estaba usted el viernes por la noche?
– Estaba en casa. Como de todas formas lo va a preguntar, si no a mí a otra persona, mi casa ésta al final de Oíd Hall Lane, a unos diez minutos a pie desde el Nez.
– ¿Estaba solo?
El pulgar de Shaw se hincó en la lata de coca-cola.
– ¿Por qué cono me pregunta esto?
– Porque la muerte del señor Querashi fue un asesinato, señor Shaw, aunque supongo que ya lo sabrá, ¿verdad?
El pulgar se relajó. La lata hizo ping.
– Intenta mezclarme en esto, ¿verdad? Le diré que la abuela estaba durmiendo en su habitación de arriba, mientras yo estaba abajo, en mi estudio. Observará que, por consiguiente, tuve la oportunidad de escabullirme hasta el Nez y matar a Querashi. No tenía motivos para asesinarle, por supuesto, pero ese detalle carece de importancia, por lo visto.
– ¿Ningún motivo? -preguntó Barbara. Tiró la ceniza del cigarrillo en la papelera.
– Ningún motivo.
Las palabras de Shaw fueron firmes, pero su mirada se desvió hacia el teléfono. No había sonado, y Barbara se preguntó a quién iba a telefonear en cuanto saliera del despacho. No sería tan estúpido como para llamar mientras ella estuviera merodeando por el pasillo. Fuera lo que fuera, Theo Shaw no era idiota.
– De acuerdo -dijo Barbara.
Con el cigarrillo colgando de su boca, escribió el número del hotel Burnt House en el dorso de una de sus tarjetas. Se la entregó a Theo, y le dijo que llamara si recordaba algo relacionado con el caso…, como la verdad acerca de que el brazalete de oro estuviera en su posesión, añadió mentalmente.
Ya fuera, mientras la cacofonía del salón recreativo remolineaba a su alrededor, Barbara pensó en las implicaciones de que Theo poseyera el brazalete y de las mentiras sobre su origen. Si bien era posible que dos piezas de Aloysius Kennedy coexistieran en armonía en la misma ciudad, era improbable que llevaran la misma inscripción. Si tal era el caso, la conclusión razonable era que Sahlah Malik había mentido cuando dijo que había arrojado el brazalete desde el muelle, y que el susodicho brazalete adornaba la muñeca de Theo Shaw. Y el brazalete sólo podía haber llegado a las manos de Theo Shaw de dos maneras: o Sahlah Malik se lo había regalado, o se lo había regalado a Haytham Querashi y Theo Shaw lo había visto y robado del cadáver de Querashi. En cualquier caso, Theo Shaw se había plantado en pleno umbral de la sospecha.
Otro inglés, pensó Barbara. Se preguntó qué pasaría con la tenue paz de la comunidad si resultaba que Querashi había encontrado la muerte a manos de un occidental. Porque en este momento le parecía que tenían a dos sólidos sospechosos, Armstrong y Shaw, y ambos eran ingleses. Y el siguiente de su lista era Trevor Ruddock, preparado para ser el Inglés Número Tres. A menos que apareciera F. Kumhar, oliendo a bacalao podrido, o uno de los Malik empezara a sudar más de lo esperado con aquel calor (excepto Sahlah, que daba la impresión de haber nacido sin poros), un inglés era el pavo que andaban buscando.
Sin embargo, al pensar en Sahlah, Barbara vaciló, con las llaves del coche colgando de sus dedos y la dirección de Trevor Ruddock arrugada en la mano. ¿Qué implicaba la anterior conclusión? ¿Qué significaba que Sahlah hubiera regalado el brazalete a Shaw y no a Querashi? Significaba lo evidente, ¿verdad? Como «La vida empieza ahora» no era el tipo de inscripción que se dedicaba a un simple conocido, Theo Shaw no era un simple conocido. Lo cual significaba que Sahlah y él se conocían más íntimamente de lo que Theo había sugerido. Lo cual significaba a su vez que no sólo Theo Shaw tenía un motivo para matar a Querashi. Quizá Sahlah Malik también tenía un motivo para asesinar a su prometido.
Por fin había un asiático firme en la lista de sospechosos, pensó Barbara. Por lo tanto, el caso seguía abierto.
Capítulo 11
Barbara compró una bolsa de palomitas y una segunda bolsa de bastones de caramelo en un puesto del lado del parque que daba a tierra firme. El puesto se llamaba Dulces Sensaciones, y el olor que emanaba a rosquillas friéndose, algodón de azúcar girando y palomitas reventando era demasiado tentador para resistirse. Hizo la compra, con apenas una punzada de culpabilidad. Al fin y al cabo, se dijo, era muy probable que compartiera su próxima comida con Emily Barlow, una abstemia de las calorías. En ese caso, no quería perderse su ración diaria de comida basura.
Atacó primero el paquete de bastones, se puso un trozo en la boca y caminó hacia su coche. Había dejado el Mini aparcado en el paseo, una franja de carretera costanera que ascendía hasta la parte más elevada de la ciudad. Una fila de villas eduardianas, no muy diferentes de la de Emily, dominaban el mar. Eran de diseño italiano, con balcones, ventanas y portales rematados en arco, y en 1900 habrían sido regias. Ahora, al igual, que la casa de Emily, necesitaban una renovación urgente. Carteles ofreciendo desayuno y alojamiento colgaban en todas las ventanas delanteras, pero las cortinas cargadas de mugre y la pintura que se desprendía del maderamen ahuyentaban sin duda a los aventureros menos encallecidos. Parecían desocupadas por completo y más que preparadas para la demolición.
Barbara se detuvo al llegar al coche. Era su primera oportunidad real de inspeccionar la ciudad desde la orilla del mar, y lo que vio no era muy atrayente. La carretera que corría a lo largo de la orilla ascendía bastante, pero los edificios que la flanqueaban estaban como las villas: en mal estado. Años de aire marino habían descascarillado la pintura y oxidado el metal. Años de aislamiento de las rutas turísticas (pues un paquete de vacaciones baratas en España atraía más que un desplazamiento a Essex) habían chupado la sangre de la economía local. El resultado se extendía ante ella, como una señorita Havisham [6] urbana, atrapada en un fragmento de tiempo.
La ciudad necesitaba con desesperación justo lo que Akram Malik le proporcionaba: una fuente de empleo. También necesitaba lo que la familia Shaw tenía, al parecer, en mente: reurbanización. Barbara se preguntó si había algún punto de fricción entre ambos que el DIC de Balford debiera investigar.
Mientras pensaba en esto y meditaba en la panorámica que la fachada marítima proporcionaba, vio que dos muchachos de piel oscura, de unos diez años, salían de Refrigerios Fríos y Calientes Stan. Estaban comiendo Cornettos, y paseaban en dirección al muelle. Como niños bien educados, pararon al borde de la acera a la espera de que el tráfico se detuviera. Una furgoneta polvorienta frenó para que cruzaran.
El conductor, oculto en parte tras un parabrisas muy sucio, les hizo señas de que cruzaran. Los niños dieron las gracias con un cabeceo y bajaron del bordillo. Justo lo que los ocupantes de la furgoneta deseaban, al parecer.
La furgoneta se lanzó hacia adelante con un bramido de su bocina. El rugido del motor resonó en las fachadas de los edificios. Los niños saltaron hacia atrás, sobresaltados. Uno dejó caer su helado y se agachó instintivamente para recuperarlo. El otro le agarró por el cuello de la camisa y le obligó a retroceder.
– ¡Pakis de mierda! -gritó alguien desde la furgoneta, y una botella salió disparada por la ventanilla. No estaba tapada, de modo que su contenido describió un arco en el aire mientras volaba. Los niños la esquivaron, pero no lo suficiente. Un líquido amarillento salpicó sus caras y ropa, antes de que la botella se rompiera a sus pies.
– Puta mierda -murmuró Barbara. Cruzó la calle a toda prisa.
– ¡Mi helado! -gritó el niño más pequeño-. ¡Ghassan, mi helado!
La cara de Ghassan era el vivo retrato del asco, pero dirigido al vehículo que huía. La furgoneta ascendía por la carretera de la orilla, que se curvaba hasta perderse de vista tras la sombra de un ciprés. Barbara no consiguió ver la matrícula.
– ¿Estáis bien? -preguntó a los niños. El más pequeño se había puesto a llorar.
El pavimento abrasador recalentó a toda prisa el líquido arrojado. El olor penetrante a orina se elevó en el aire. Los chicos tenían la ropa y la piel mojadas, con desagradables manchas amarillas en los pantalones blancos y gotas amarillas que salpicaban sus piernas y mejillas morenas.
– He perdido mi helado -se lamentó el más pequeño.
– Cierra el pico, Muhsin -gruñó Ghassan-. Ellos quieren que llores. ¡Cierra el picó! -Le sacudió con rudeza por el hombro-. Coge el mío. No lo quiero.
– Pero…
– ¡Cógelo!
Extendió el Cornetto al otro niño.
– ¿Estáis bien? -repitió Barbara-. Eso ha sido muy feo.
Ghassan la miró por fin. Si el desprecio hubiera tenido sabor, lo habría probado en su expresión.
– Puta inglesa -pronunció las palabras con mucha claridad, para que no pudiera confundirlas con otras-. Aléjate de nosotros. Vámonos, Muhsin.
Barbara se quedó boquiabierta, y la cerró cuando los niños se alejaron. Se encaminaron hacia el parque de atracciones. Por lo visto, nadie iba a frustrar sus planes.
Barbara les habría admirado de no haber comprendido que todo el episodio, pese a su brevedad, daba cuenta de las tensiones raciales que sufría Balford, tensiones que apenas unas noches antes habían desembocado en un asesinato. Vio que los niños bajaban por el sendero que conducía al parque de atracciones, y luego regresó a su coche.
La casa de Trevor Ruddock no estaba muy lejos. De hecho, ni siquiera tuvo que utilizar el coche. La rápida adquisición de un plano de la ciudad en la librería Balford reveló que Alfred Terrace se encontraba a menos de cinco minutos a pie de High Street y la librería. También estaba a cinco minutos a pie de la joyería Racon, un detalle que Barbara observó con interés.
Alfred Terrace comprendía una sola hilera de siete viviendas, del tamaño de una caja de zapatos, que corría a lo largo de un lado de una plaza pequeña. Cada casa estaba adornada con maceteros descuidados, y cada una contaba con una puerta principal tan estrecha que, sin duda, sus moradores debían tener en cuenta su dieta y las dificultades que podía ocasionarles para acceder al interior. Todas eran de un color blanco sucio uniforme, y sus puertas desteñidas constituían su único rasgo característico. Cada una estaba pintada de un color diferente, en tonos que abarcaban desde el amarillo hasta el castaño rojizo. Sin embargo, la pintura se había descolorido con el tiempo, porque la hilera daba al oeste y sufría los peores efectos del sol y el calor.
Cosa que estaba sucediendo en aquel momento. El aire seguía inmóvil y daba la impresión de que la temperatura era diez grados más alta que en el muelle. Habría sido posible freír huevos en la acera. Barbara sintió que su piel expuesta empezaba a cocerse.
La familia Ruddock vivía en el número 6. En su momento, habían elegido para la puerta el color rojo, pero el sol lo había reducido a un tono salmón. Barbara llamó con los nudillos y echó un veloz vistazo por la única ventana del frente. No vio nada a través de las cortinas bordadas, si bien oyó música rap en algún lugar de la casa, acompañada por la chachara estridente de un televisor. Como nadie respondió a su primera llamada, golpeó la puerta con más entusiasmo.
Dio resultado. Se oyeron pasos sobre un suelo sin alfombra, y la puerta se abrió.
Barbara se encontró ante un niño disfrazado. No logró discernir si era varón o hembra, pero al parecer se había apropiado de la ropa de papá. Los zapatos eran del tamaño de los utilizados por los payasos y, pese al calor, una vieja chaqueta de tweed le colgaba hasta las rodillas.
– ¿Sí? -preguntó el niño.
– ¿Qué pasa, Brucie? -gritó una voz de mujer desde la parte posterior de la casa-. ¿Has abierto la puerta? ¿Hay alguien? No salgas vestido así. ¿Me oyes, Brucie?
Brucie observó a Barbara. Ésta notó que las comisuras de sus ojos necesitaban una buena lavada.
Saludó con cordialidad al niño, cuya respuesta fue secarse la nariz con la manga de la chaqueta paterna. Debajo sólo llevaba calzoncillos, cuya goma había dado ya todo de sí. Los calzoncillos colgaban peligrosamente sobre su cuerpo esmirriado.
– Busco a Trevor Ruddock -explicó-. ¿Vive aquí? ¿Eres su hermano?
El niño se volvió en sus zapatos de payaso y gritó hacia el interior de la casa.
– ¡Mamá! ¡Una tía gorda pregunta por Trev!
Las manos de Barbara cosquillearon al escuchar el calificativo.
– ¿Por Trev…? No será ese monstruo de la joyería, ¿verdad?
La mujer avanzó hacia la puerta, seguida por dos niños más. Eran chicas, a juzgar por su aspecto. Llevaban pantalones cortos azules, blusas rosa y botas blancas de vaquero adornadas con diamantes falsos, y una de ellas portaba una vara con lentejuelas. La utilizó para golpear a su hermano en la cabeza. Brucie chilló. Se lanzó al ataque, pasó junto a su madre y agarró a su hermana por la cintura. Cerró las mandíbulas sobre su brazo.
– ¿Qué pasa?
La señora Ruddock no pareció enterarse de los gritos y los puñetazos que tenían lugar a su espalda, mientras la segunda hermana intentaba desprender los dientes de Brucie del brazo de la otra. Las dos niñas empezaron a chillar.
– ¡Mamá! ¡Dile que pare!
La señora Ruddock siguió sin hacerles caso.
– ¿Busca a mi Trevor?
Parecía vieja y cansada, con ojos azules desvaídos y lacio cabello rubio oxigenado, que sujetaba con un cordón de zapato púrpura para mantenerlo apartado de la cara.
Barbara se presentó y agitó su identificación ante la cara de la mujer.
– DIC de Scotland Yard. Me gustaría hablar con Trevor. ¿Está en casa?
La señora Ruddock se puso tiesa como un huso, al tiempo que encajaba un mechón suelto detrás de la oreja.
– ¿Qué quiere de mi Trevor? No se ha metido en problemas. Es un buen chico.
Los tres niños que se debatían detrás de ella chocaron contra la pared. Un cuadro cayó al suelo. Una voz de hombre gritó desde arriba.
– ¡Joder! ¿Es que no se puede dormir aquí? ¡Shirl! ¡Joder! ¿Qué están haciendo?
– ¡Vosotros, basta ya! -La señora Ruddock agarró a Brucie por el cuello de la chaqueta. Cogió a su hermana por el pelo. Los tres niños aullaron-. ¡Basta!
– ¡Me ha pegado!
– ¡Me ha mordido!
– ¡Shirl! ¡Hazles callar!
– ¿Estáis contentos, ahora que habéis despertado a vuestro padre? -dijo la señora Ruddock, mientras daba una buena sacudida a los litigantes-. Id a la cocina, los tres. Stella, hay polos en la nevera. Dale uno a cada uno.
La promesa de una golosina pareció calmar a los tres niños. Trotaron como un solo hombre en la dirección por donde había venido su madre. Arriba, unos pies resonaron sobre las tablas del piso. Un hombre carraspeó violentamente y gargajeó con tal fuerza que Barbara se preguntó si se estaba practicando una amigdalectomía. De todos modos, no comprendía que alguien pudiera estar durmiendo antes de su llegada. Un grupo de rap estaba aullando a todo volumen, y en dura competencia, dos tíos se estaban dando puñetazos por un putón en Coronation Street, a un nivel auditivo que no dejaba nada a la imaginación.
– No exactamente problemas -dijo Barbara-. Sólo quiero hacerle algunas preguntas.
– ¿Sobre qué? Trev devolvió los tarros de lo que fuera. Sí, vendimos algunos antes de que los aceitunos nos pillaran, pero no es que perdieran dinero. Ese Akram Malik nada en la abundancia. ¿Ha visto dónde viven?
– ¿Está Trevor?
Barbara intentaba conservar la paciencia, pero el sol que le caía de pleno sobre la cabeza estaba consiguiendo evaporarla a toda velocidad.
La señora Ruddock le dedicó una mirada algo hostil, al darse cuenta de que sus palabras causaban poca impresión.
– ¡Stella! -gritó sin volverse, y cuando la mayor de las dos niñas volvió de la cocina con un polo embutido en el centro de la boca, ordenó-: Llévala con Trev, y de paso dile a Charlie que baje esa matraca.
– Mamá…
El plañido de Stella dividió la palabra en dos sílabas, una hazaña difícil con el polo en la boca, pero parecía una niña capaz de superar cualquier desafío.
– ¡Hazlo! -ladró la señora Ruddock.
Stella se quitó el polo de la boca y expulsó el aliento con fuerza, de manera que sus labios vibraron.
– Vamos -dijo, y empezó a subir la escalera.
Barbara sintió que la mirada hostil de la señora Ruddock la seguía, mientras pisaba los talones de las botas de vaquero de Stella. Estaba claro que el delito cometido por Trevor, y que le había costado el empleo en la fábrica de mostazas, no era un delito para su madre.
El culpable estaba en uno de los dos dormitorios del primer piso de la casa. El estridente canturreo de la música rap estremecía la puerta. Stella la abrió sin más ceremonias, pero sólo unos quince centímetros, pues algo que colgaba por encima de ella parecía impedir cualquier otro avance.
– ¡Charlie! -gritó-. ¡Mamá dice que bajes esa mierda! -Se volvió hacia Barbara-. Está ahí dentro, si quiere verle.
– ¿Es que un hombre no puede dormir en su propia casa? -gritó el señor Ruddock desde el otro dormitorio.
Barbara dio las gracias a Stella y entró agachada en el cuarto. Agacharse era necesario, porque el objeto que impedía la completa movilidad de la puerta colgaba como una red de pesca. Las cortinas estaban corridas sobre las ventanas, de modo que la luz era escasa. El calor latía en el interior como un corazón.
El ruido era ensordecedor. Retumbaba de pared a pared, una de las cuales estaba ocupada por un par de literas. La de arriba contaba con la presencia de un adolescente armado con dos palillos de madera, con los cuales atacaba el pie de la cama para seguir el ritmo. La de abajo estaba vacía. El otro ocupante del cuarto estaba sentado a una mesa, sobre la que una lámpara fluorescente arrojaba un haz de luz brillante encima de madejas de hilo negro, varios ovillos de algodón coloreado, una pila de limpiapipas negros y una caja de plástico llena de esponjas redondas de tamaños diferentes.
– ¿Trevor Ruddock? -gritó Barbara sobre el estrépito-. ¿Puedo hablar con usted? DIC. Policía.
Consiguió llamar la atención del chico sentado en la cama. Vio su tarjeta de identificación extendida, tal vez leyó sus labios o la expresión de su cara, giró un botón de la gigantesca radio y bajó el volumen.
– ¡Eh, Trev! -gritó, pese al repentino enmudecimiento del ruido-. ¡Trev! ¡La poli!
El chico sentado a la mesa se removió, se volvió en la silla y miró a Barbara. Su mirada descendió hacia la identificación. Poco a poco, se llevó las manos a los oídos y empezó a quitarse unos tapones de cera.
Mientras lo hacía, Barbara lo examinó a la escasa luz. Llevaba escrito Frente Nacional de pies a cabeza: desde su cráneo rapado, donde apenas se distinguía una sombra de cabello oscuro que apenas sobresalía de la piel, hasta sus pesadas e inconfundibles botas militares. Su afeitado era impecable: absoluto, de hecho. Se había rasurado hasta las cejas.
Su movimiento reveló lo que estaba haciendo en la mesa. Parecía un modelo de araña, según Barbara creyó deducir de tres limpiapipas a modo de patas pegadas a una esponja a franjas negras y blancas que hacía las veces de cuerpo. Tenía dos pares de ojos hechos con cuentas negras: dos grandes y dos pequeños que formaban un semicírculo sobre la cabeza, como una tiara ocular.
Trevor desvió la vista hacia su hermano un instante, que se había acercado hasta el borde de la litera y esperaba con las piernas colgando, mientras miraba a Barbara con inquietud.
– Ábrete -dijo a Charlie.
– No diré nada.
– Largo -dijo Trevor.
– Trev.
Charlie emitió lo que parecía ser el plañido típico de la familia: convirtió la primera sílaba del nombre de su hermano en dos.
– Vale ya.
Trevor le traspasó con la mirada.
– Mierda -dijo Charlie, sin dividir la palabra en sílabas, y saltó de la cama. Con el transistor bajo el brazo, pasó junto a Barbara y salió del cuarto. Cerró la puerta a su espalda.
Entonces, Barbara vio lo que presionaba la parte superior de la puerta cuando entró. Era, sí, una vieja red de pesca, pero transformada en una enorme araña, sobre la cual cabrioleaban una colección de arácnidos. Al igual que la araña en proceso de montaje sobre la mesa, no eran insectos de jardín, sino pardos, negros, con múltiples patas y aptos para devorar moscas, garrapatas y ciempiés. Eran exóticos en color y forma, con cuerpos rojos, amarillos y verdes, patas erizadas de púas y ojos feroces.
– Bonito trabajo -dijo Barbara-. ¿Estudias entomología?
Trevor no contestó. Barbara cruzó la habitación hasta llegar a la mesa. Había una segunda silla a un lado, abarrotada de libros, periódicos y revistas. Los dejó en el suelo y se sentó.
– ¿Te importa? -dijo.
Trevor echó un vistazo al cigarrillo y meneó la cabeza. Barbara le ofreció el paquete, y el joven cogió uno. Lo encendió con una cerilla, pero no ofreció fuego a Barbara.
Debido a la ausencia de la música rap, los demás ruidos de la casa ganaron en intensidad. Las ninfas de Coronation Street continuaron su chachara a un volumen que habría servido para anunciar un gol en un partido de fútbol, y Stella empezó a chillar que le habían robado un collar. Al parecer, el culpable era Charlie, cuyo nombre logró gimotear en tres sílabas.
– Tengo entendido que te despidieron de Mostazas Malik hace tres semanas -dijo Barbara.
Trevor inhaló, con los ojos entornados y clavados en Barbara. Ésta observó que sus dedos exhibían padrastros de aspecto iracundo.
– ¿Y qué?
– ¿Te importa si hablamos de ello?
El joven exhaló una nube de humo.
– Como si tuviera alguna opción, ¿eh?
– ¿Cuál es tu versión de la historia? Ya he oído la de ellos. Creo que no pudiste negar el robo. Te pillaron in fraganti. Con las manos en la masa.
Trevor cogió un limpiapipas y lo arrolló alrededor de su dedo índice, con el cigarrillo entre los labios y la mirada concentrada en la araña de la mesa. Cogió un par de cortaalambres y partió en dos un segundo limpiapipas. Cada mitad se convirtió en una pata de la araña. Con un tubo, aplicó meticulosamente cola para pegar las patas al cuerpo.
– ¿Malik va diciendo que fue un robo de los gordos? Joder, eran menos de dos cajas. Treinta y seis tarros por caja. Ni que hubiera atracado el banco. Además, no me llevé un producto concreto, como mostaza, mermelada o salsa, que tal vez habría podido vender de estranjis a un cliente importante, sino un poco de todo.
– Un surtido variado. Ya lo entiendo.
Trevor dedicó a Barbara una mirada tenebrosa, antes de devolver su atención a la araña. Tenía un cuerpo segmentado que parecía auténtico, creado a partir de diferentes tamaños de esponja. Barbara se preguntó cómo se sujetaban los segmentos.
¿Con cola? ¿Con grapas? ¿O tal vez el joven señor Ruddock utilizaba alambre? Miró si había un rollo en la mesa, pero además de la araña, la superficie era un caos de libros sobre insectos, periódicos doblados, velas a medio consumir y cajas de herramientas. No entendía cómo el hombre se aclaraba para localizarlo todo.
– Me dijeron que el señor Querashi te despidió. ¿Es así?
– Si eso le han dicho, supongo que será verdad.
– ¿Tu versión es diferente?
Barbara buscó un cenicero, pero no vio ninguno. Trevor empujó hacia ella una caja de cartón vacía, negra de ceniza por dentro. La utilizó.
– Da igual.
– ¿Tu despido fue injusto? ¿Querashi se precipitó?;
Trevor alzó la vista. Barbara reparó por primera vez en que tenía un tatuaje debajo de la oreja izquierda. Era una telaraña, con un insecto desagradablemente realita que se arrastraba hacia el centro.
– ¿Le maté porque me despidió? ¿Me está preguntando eso? -Trevor pasó los dedos por encima de los limpiapipas reconvertidos en patas, pellizcando la envoltura hasta que adoptó la apariencia de pelos-. No soy estúpido, ¿sabe? He leído el Standard de hoy. Sé que la policía habla de asesinato. Suponía que vendrían a tocarme los huevos. Y aquí está usted. Tengo un móvil, ¿no?
– ¿Por qué no me hablas de tu relación con el señor Querashi, Trevor?
– Afané algunos tarros de la sala de etiquetaje y empaquetado. Trabajaba en envíos, así que fue muy fácil. Querashi me pilló y me dio la patada. Final de nuestra relación.
Trevor dio un énfasis sarcástico a la última palabra.
– ¿No fue arriesgado robar tarros de la sala de empaquetado, cuando no trabajabas allí?
– Los soplé cuando no había nadie, ¿vale? Uno de cuando en cuando, durante los descansos y la comida. Sólo lo suficiente para venderlo en Clacton.
– ¿Los vendías? ¿Por qué? ¿Necesitabas dinero extra?
Trevor se levantó de la mesa. Caminó hasta la ventana y apartó las cortinas. La habitación, iluminada por el sol despiadado, reveló paredes agrietadas y muebles desvencijados. En algunos puntos, la alfombra dejaba ver el suelo. Por algún motivo, habían dibujado una raya negra sobre ella, para separar la zona de trabajo de la de dormir.
– Mi padre no puede trabajar, y tengo el estúpido deseo de impedir que mi familia vaya a parar a la calle. Charlie colabora haciendo chapuzas en el barrio, y a veces llaman a Stella para que haga de canguro. Pero somos ocho y tenemos hambre, así que mi madre y yo vendemos lo que podemos en el mercado de Clacton.
– Los tarros de Malik, por ejemplo.
– Exacto. Entre otras cosas y a precio de saldo. No entiendo qué daño hacíamos. No es que el señor Malik venda sus productos aquí. Van a tiendas elegantes y hoteles y restaurantes de postín.
– ¿Estabas haciendo un favor al consumidor, en definitiva?
– Tal vez. -Apoyó el trasero contra el antepecho de la ventana y dio vueltas al cigarrillo entre el índice y el pulgar. La ventana estaba abierta de par en par, pero era como si estuvieran charlando dentro de un horno-. Nos pareció que no era peligroso venderlos en Clacton. No esperaba que Querashi apareciera por allí.
– ¿Querashi te pilló vendiendo los tarros en el mercado?
– Exacto. Así como suena. No esperaba verme en Clacton más que yo a él. Considerando lo que estaba haciendo, imaginé que haría la vista gorda y olvidaría mi pequeña debilidad. Sobre todo porque él también estaba exhibiendo una pequeña debilidad.
El comentario provocó un cosquilleo en las yemas de los dedos de Barbara, como siempre que una nueva dirección se desvelaba de manera impredecible. Trevor la estaba observando con atención para detectar su reacción, y esa misma atención sugería que guardaba más de una sorpresa para la policía. La mayoría de la gente se aturdía un poco cuando respondía a preguntas oficiales, pero Trevor parecía muy tranquilo, como si supiera de antemano qué le iba a preguntar Barbara y qué iba a responder él.
– ¿Dónde estabas la noche que Querashi murió, Trevor?
Un parpadeo le dijo que le había decepcionado al no perseguir el olor de la «pequeña debilidad» de Querashi. Eso era bueno, pensó. Los sospechosos no debían dirigir la investigación.
– En el trabajo -dijo Trevor-. Limpiando el parque de atracciones. Si no me cree, pregunte al señor Shaw.
– Ya lo he hecho. El señor Shaw dice que entras a trabajar a las once y media. ¿Lo hiciste también el viernes por la noche? ¿Fichas a la entrada, por cierto?
– Fiché a la hora de siempre.
– ¿A las once y media?
– Más o menos, sí. Y no me fui, si quiere saberlo. Trabajo con unos cuantos tíos, y le dirán que no me ausenté ni una sola vez en toda la noche.
– ¿Y antes de las once y media?
– ¿Qué?
– ¿Dónde estuviste?
– ¿Cuándo?
– Antes de las once y media, Trevor.
– ¿A qué hora?
– Cuéntame tus movimientos, por favor.
El joven dio una última calada al cigarrillo y lo tiró a la calle desde la ventana. Su dedo índice sustituyó al cigarrillo. Lo mordisqueó con aire pensativo antes de contestar.
– Estuve en casa hasta las nueve. Después, salí.
– ¿Adonde?
– A ningún sitio en especial. -Escupió al suelo un fragmento de piel. Examinó su padrastro mientras continuaba-. Salgo con una chica de vez en cuando. Estuve con ella.
– ¿Lo corroborará?
– ¿Eh?
– ¿Confirmará que estuvo contigo el viernes por la noche?
– Claro, pero no es mi novia, ni nada por el estilo. Salimos juntos de cuando en cuando. Hablamos. Fumamos. Hablamos de la vida.
Demasiado bonito, pensó Barbara. ¿Por qué le costaba imaginarse a Trevor Ruddock enzarzado en un profundo coloquio filosófico con una chica?
Se preguntó por la explicación que le estaba dando, sobre por qué consideraba necesario dársela, en primer lugar. Había estado con una mujer o no había estado con una mujer. Ella confirmaría su coartada o no. A Barbara le daba igual que hubieran estado arrumacándose, discutiendo de política, flipándose o follando como monos en celo. Sacó su libreta del bolso.
– ¿Cómo se llama?
– ¿Se refiere a esta chica?
– Exacto. A esta chica. Tendré que hablar con ella. ¿Quién es?
El joven trasladó su peso de un pie al otro.
– Sólo es una amiga. Hablamos. No es gran…
– Dime su nombre, ¿vale?
Trevor suspiró.
– Se llama Rachel Winfield. Trabaja en una joyería de High Street.
– Ah, Rachel. Ya nos conocemos.
Trevor rodeó su codo derecho con la mano izquierda.
– Sí. Bien, estuve con ella el viernes por la noche. Somos amigos. Ella lo confirmará.
Barbara tomó nota de su incomodidad y especuló en su mente sobre el muchacho. O estaba avergonzado por revelar que se relacionaba con la Winfield, o mentía con la esperanza de ponerse en contacto con ella antes de que Barbara investigara su historia.
– ¿Adonde fuisteis? -preguntó, impulsada por la necesidad de establecer una segunda fuente de corroboración-. ¿Un café? ¿Un pub? ¿El salón recreativo? ¿Dónde?
– Eh… a ningún sitio, de hecho. Sólo fuimos a pasear.
– ¿Al Nez, quizá?
– Eh, ni hablar. Estuvimos en la playa, pero no nos acercamos al Nez. Paseamos cerca del parque de atracciones.
– ¿Alguien os vio? -No creo.
– Pero hay mucha gente en el parque de atracciones por las noches. ¿Cómo es posible que nadie os viera?
– Porque… Escuche, no estuvimos en el parque de atracciones. Yo no he dicho eso. Estuvimos en las cabañas de la playa. Estuvimos… -Levantó el dedo y lo mordisqueó con ferocidad-. Estuvimos en una cabaña de la playa. ¿Entiende?
– ¿En una cabaña de la playa?
– Sí. Ya se lo he dicho.
Apartó la mano de la boca. Su mirada era desafiante. Existían pocas dudas sobre lo que había hecho con Rachel, y Barbara supuso que no tenía mucho que ver con hablar de la vida.
– Háblame del señor Querashi y el mercado -dijo-. Clacton no está lejos de aquí. ¿Qué son, veinte minutos en coche? No es un viaje a la luna. ¿Qué hay de raro en que Haytham Querashi estuviera en el mercado de Clacton?
– Lo raro no es que estuviera -corrigió Trevor-. Estamos en un país libre. Podía ir a donde le diera la gana. Lo raro es lo que estaba haciendo. Y con quién.
– De acuerdo. ¿Qué estaba haciendo?
Trevor volvió a sentarse a la mesa. Sacó un libro ilustrado de debajo de una serie de periódicos desordenados. Estaba abierto por una fotografía en color. Barbara vio que la foto era de la araña que Trevor estaba montando,
– Un alguacil -la informó-. No utiliza una telaraña como las demás, y eso la diferencia de las otras. Caza a su presa. Se pone al acecho, encuentra una comida adecuada, y ¡fum! -Extendió la mano y la posó sobre el brazo de Barbara-. Se la come.
El joven sonrió. Tenía unos colmillos raros, uno largo y otro corto. Le daban un aspecto peligroso, y Barbara adivinó que él lo sabía y le gustaba.
Liberó el brazo de su mano.
– Es una metáfora, ¿verdad? ¿Querashi era la araña? ¿Qué estaba cazando?
– Lo que un tipo salido busca cuando va a un sitio donde cree que no le reconocerán. Pero yo le vi. Y él supo que yo le había visto.
– ¿Estaba con alguien?
– Oh, fingieron que no, pero les vi hablar y yo les vigilé después. Claro, fueron a los retretes de uno en uno, como algo casual, como gatos con plumas en los dientes.
Barbara observó al joven, y él la observó.
– Trevor -dijo con cautela-, ¿me estás diciendo que Haytham Querashi estaba ligando con tíos en el mercado de Clacton?
– Eso me pareció. Está mirando unos pañuelos en un puesto de la plaza, al otro lado de donde están los retretes. Un tío se acerca y se pone a mirar los pañuelos, a un metro y medio de él. Se miran. Apartan la vista. El otro tío pasa a su lado y le susurra algo al oído. Haytham se dirige a los retretes enseguida. Yo observo. Dos minutos después, el otro tío va también a los retretes. Diez minutos después, Haytham sale. Solo. Con ese aspecto. Y entonces, me ve.
– ¿Quién era el otro tío? ¿Alguien de Balford? ¿Le conoces?
Trevor meneó la cabeza.
– Era algún marica que buscaba marcha. Un marica con ganas de echar un polvo de color diferente.
Barbara saltó al instante.
– ¿Era blanco, el homosexual? ¿Era inglés?
– Quizá, pero podría ser alemán, danés, sueco. Hasta noruego. No lo sé. Pero no era de color, eso seguro.
– ¿Querashi sabía que le habías visto?
– Sí y no. Me vio, pero no sabía que le había visto ligar con el otro tío. Sólo cuando quiso despedirme le dije que había visto toda la película. -Trevor devolvió el libro de arañas al lugar de donde lo había sacado-. Pensaba que lo tenía cogido por los cojones, ¿entiende?
Que no me echaría si sabía que podía chivarme a Akram de que su futuro yerno se estaba tirando chicos blancos en unos váteres públicos. Pero Querashi lo negó todo. Sólo dijo que no confiara en conservar mi trabajo en la fábrica a base de propagar mentiras sobre él. Akram no las creería, añadió, y acabaría sin mi empleo en la fábrica y sin el nuevo trabajo en el parque de atracciones. Yo necesitaba el trabajo en el parque, así que me callé. Fin de la historia.
– ¿No se lo dijiste a nadie? ¿Al señor Malik, a Muhannad, a Sahlah?
La cual se habría quedado horrorizada al saber que su futuro marido le estaba poniendo los cuernos y amenazando el sentido del honor de la familia. Porque sería un asunto de honor para los asiáticos, ¿verdad? Necesitaba explorar aquel tema con Azhar.
– Era mi palabra contra la suya, ¿no? -dijo Trevor-. Al fin y al cabo, la pasma no me había pillado con las manos en la masa.
– Por lo tanto, ni siquiera estás seguro de lo que estuvo haciendo en los retretes aquel día.
– No fui a comprobarlo en persona, si se refiere a eso, pero no soy idiota, ¿vale? Los maricas utilizan esos retretes siempre, y todo el mundo lo sabe. De modo que si dos tíos entran y no salen en el tiempo que se tarda en mear… Bueno, saque sus propias conclusiones.
– ¿Se lo contaste al señor Shaw?
– Como ya he dicho, no se lo he contado a nadie.
– ¿Qué aspecto tenía el otro tío? -preguntó Barbara.
– No sé. Un tío como tantos otros. Muy bronceado. Con una gorra de béisbol negra puesta al revés. No era un tipo grandote, pero tampoco tenía pinta de maricón. Ah, sí, otra cosa. Llevaba un aro en un labio. Un aro de oro. -Trevor se estremeció-. Joder -dijo sin el menor asomo de ironía, con los dedos apoyados sobre la araña del cuello-, lo que hacen algunos tíos con su apariencia.
– ¿Homosexualidad? -preguntó Emily Barlow con voz agudizada por el interés.
Barbara la había encontrado en la sala de conferencias de la vieja comisaría de policía, donde celebraba cada día sus reuniones con el equipo de detectives encargado de la investigación. Estaba apuntando nombres y actividades en una pizarra.
Barbara observó que, desde la visita de Emily a la fábrica, dos agentes detectives habían sido asignados a Mostazas Malik, y se encontraban ya interrogando a todos los empleados. El objetivo era recabar cualquier información que les pudiera conducir hasta algún enemigo de Haytham Querashi.
Este nuevo detalle sobre el muerto les sería de incalculable valor, y la inspectora se dirigió hacia la puerta sin perder tiempo y dio la orden de pasar la información a los agentes ipso facto.
– Antes que nada, localízalos -ordenó a Belinda Warner, que estaba trabajando con el ordenador en la habitación de al lado-. Cuando devuelvan la llamada, ponles al corriente, pero diles que jueguen sus cartas con discreción, por el amor de Dios.
Después, volvió a la sala de conferencias, tapó su rotulador y lo dejó en la bandeja de la pizarra. Barbara la había informado de todas sus actividades del día: desde su conversación con Connie Winfield, hasta su frustrado intento de corroborar la historia de Sahlah Malik. Emily había asentido y continuado tomando notas en la pizarra. Sólo reaccionó cuando salió a la luz la supuesta homosexualidad de Querashi.
– La opinión de los musulmanes sobre la homosexualidad.
Formuló la frase como un tema que iba a introducir mentalmente en la investigación.
– No tengo ni idea de lo que opinan -contestó Barbara-, pero cuanto más pensaba en la cuestión de la homosexualidad mientras volvía hacia aquí, menos podía relacionarla con el asesinato de Querashi.
– ¿Por qué?
Emily se acercó a uno de los tablones de anuncios que ocupaban las paredes. Habían clavado en él copias de las fotografías de la víctima, y las estudió con expresión seria, como si pudieran confirmar las inclinaciones sexuales de Querashi.
– Porque si uno de los Malik hubiera descubierto que Querashi se lo montaba en los retretes con otros tíos, lo más probable es que hubieran anulado el matrimonio y le hubieran devuelto a Karachi. No le habrían matado, de eso seguro. ¿Para qué molestarse?
– Son asiáticos. No les gustaría ponerse en ridículo. Y no podrían… ¿cómo lo dijo Muhannad?, mantener la cabeza erguida con orgullo si corría la voz de que Querashi les había tomado el pelo.
Barbara pensó en lo que Emily estaba insinuando. Algo no encajaba.
– ¿Y uno de ellos le mató? Joder, Em, eso es llevar el orgullo étnico al extremo. Yo creo que Querashi iría detrás de alguien que conociera su secreto, y no al revés. Si la homosexualidad está en la raíz de todo el caso, ¿no es más lógico ver a Querashi como el asesino, en lugar de la víctima?
– No si un asiático, indignado al descubrir que un hombre pensaba utilizar a Sahlah Malik como tapadera para su homosexualidad, fue a por Querashi.
– Si eso era lo que planeaba Querashi.
Emily cogió una bolsita de plástico que descansaba sobre una terminal de ordenador. La abrió y extrajo cuatro bastones de zanahoria. Al verlos, Barbara procuró no sentirse culpable por las porquerías que había consumido antes (dejando aparte los cigarrillos), mientras la inspectora empezaba a masticar virtuosamente.
– ¿Qué asiático te viene a la cabeza cuando piensas en alguien capaz de asesinar para vengar ese tipo de tejemaneje?
– Sé adonde vas -dijo Barbara-, pero pensaba que Muhannad era un hombre de su pueblo. Si no lo es, y si se cargó a Querashi, ¿por qué está armando tanto alboroto acerca del asesinato?
– Para presentarse en público como un santo varón. Jihad: la guerra santa contra los infieles. Pide justicia a gritos y dirige el foco de la culpabilidad hacia un asesino inglés. Y, qué casualidad, bien lejos de él.
– Pero, Em, no es diferente de lo que Armstrong tal vez esté haciendo con el coche destripado. Un enfoque diferente, pero la misma intención.
– Armstrong tiene una coartada.
– ¿Qué sabes de la de Muhannad? ¿Encontraste a ese Rakin Khan de Colchester?
– Oh, ya lo creo. Estaba concediendo audiencia en un salón privado del restaurante de su padre, con otros seis de su raza. Con un traje de Armani, polo de Bally, reloj Rolex y un anillo de sello de diamantes de Burlington Arcade. Afirmó que era un viejo amigo de Malik, y que se habían conocido en la universidad.
– ¿Qué dijo?
– Lo confirmó todo, de pe a pa. Dijo que los dos habían cenado juntos aquella noche. Empezaron a las ocho y terminaron a medianoche.
– ¿Una cena de cuatro horas? ¿Dónde? ¿En un restaurante? ¿En ese restaurante?
– ¿No sería maravilloso para nosotras? Pero no, esa cena tuvo lugar en su propia casa. Y él cocinó todo el banquete, por eso se prolongó tanto. Le gusta cocinar, adora cocinar, siempre cocinaba para Muhannad en la universidad, porque ninguno de los dos soportaba la comida inglesa. Hasta me recitó el menú.
– ¿Alguien puede confirmar la historia?
– Oh, sí. Porque no estaban solos. Otro tío extranjero (intrigante, ¿no?, que todo el mundo sea extranjero) estaba con ellos. Otro compañero de la universidad. Khan dijo que era una pequeña reunión.
– Bien -dijo Barbara-, si los dos confirman…
– Tonterías. -Emily se cruzó de brazos-. Muhannad Malik tuvo mucho tiempo, antes de que yo llegara a Colchester, para telefonear a Rakin Khan y decirle que confirmara su historia.
– Del mismo modo -dijo Barbara-, Ian Armstrong tuvo mucho tiempo para pedir a sus suegros que hicieran lo mismo. ¿Has hablado con ellos?
Emily no contestó.
Barbara continuó.
– Ian Armstrong tiene un móvil sólido. ¿Por qué te interesa tanto Muhannad?
– Protesta demasiado -contestó Emily.
– Quizá tenga motivos para protestar -señaló Barbara-. Escucha, admito que me cae fatal, y ese tal Rakin Khan puede ser igual de malo, pero estás olvidando algunos detalles que no puedes relacionar con Muhannad. Piensa en tres de ellos: dijiste que registraron el coche de Querashi. Trasladaron su cuerpo de sitio. Echaron las llaves de su coche entre los matorrales. Si Muhannad mató a Querashi por el honor de su familia, ¿por qué registró el coche y movió el cuerpo? ¿Por qué anunciar con luces de neón lo que, de otro modo, habría podido pasar por un accidente?
– Porque no quería que pasara por un accidente -dijo Emily-. Porque quería justo lo que consiguió: un incidente que enardeciera a los suyos. Mata dos pájaros de un tiro: se venga de Querashi por ensuciar el nombre de la familia y cimenta su posición en la comunidad asiática.
– De acuerdo. Tal vez -dijo Barbara-. Por otra parte, ¿por qué debemos creer a Trevor Ruddock? Él también tiene un móvil. De acuerdo, no recuperó su trabajo como en el caso de Armstrong, pero no parecía un tipo capaz de renunciar a una buena venganza si encontraba la oportunidad.
– Dijiste que también tenía una coartada.
– ¡Puta mierda! ¡Todos tienen unas coartadas del copón, Em! Alguien tiene que estar mintiendo.
– Eso es exactamente lo que quiero decir, sargento Havers.
La voz de Emily era muy serena, pero poseía un tono acerado que recordó de nuevo a Barbara dos hechos: que no sólo Emily era su oficial superior por razones de talento, inteligencia, intuición y destreza, sino que el generoso consentimiento de la inspectora Barlow le había permitido trabajar en el caso.
Contente, se dijo. No estás en tu terreno, Barb. De repente, tomó conciencia del espantoso calor que hacía en la sala. Era peor que un horno. La áspera luz del atardecer se derramaba como una invasión armada. ¿Cuándo había tenido el país un verano tan bestial y abyecto en la costa?, se preguntó.
– Investigué la coartada de Trevor -dijo-. Pasé por la joyería Racon de camino hacia aquí. Según su madre, Rachel puso pies en polvorosa en cuanto las dejé. Su madre ignoraba el paradero de Rachel la noche del crimen, porque estaba bailando en un concurso de bailes de salón, en Chelmsford. No obstante, dijo algo interesante.
– ¿Qué? -preguntó Emily.
– Dijo: «Mi Rachel sólo sale con chicos blancos, no lo olvide, sargento.» ¿Qué crees que significa?
– Que está preocupada por algo.
– Sabemos que Querashi iba a encontrarse con alguien aquella noche. Sólo contamos con la palabra de Trevor Ruddock de que Querashi hacía mariconadas en los retretes. Y aunque lo hiciera, eso no significa que no fuera ambidextro.
– ¿Ahora estás relacionando a Querashi con Rachel Winfield? -preguntó Emily.
– Ella le dio el recibo de la joya, Em. Debía tener un motivo. -Barbara pensó en otra pieza del rompecabezas que aún no había intentado colocar-. Pero eso no da cuenta de la cuestión del brazalete: qué estaba haciendo Theo Shaw con él. He dado por sentado que Sahlah se lo regaló, pero siempre pudo cogerlo del cadáver de Querashi. Si lo hizo, eso significa que Sahlah mintió, cuando dijo que había arrojado el brazalete al mar, porque sabe que quien tiene el brazalete está implicado en todo esto. ¿Por qué iba a mentir, si no?
– Joder -exclamó con pasión Emily-. Nos estamos metiendo en una ratonera.
El tono de Emily impulsó a Barbara a estudiar con más detenimiento a la detective. Emily tenía el trasero apoyado contra el borde de la mesa. Por primera vez, Barbara reparó en sus profundas ojeras.
– Em -dijo.
– Si es uno de ellos, Barb, la ciudad va a estallar.
Barbara sabía lo que estaba insinuando: si el asesino era inglés y, como resultado, se ahondaban las tensiones raciales en la ciudad, rodarían cabezas. Y la primera sería la de Emily Barlow.
En el silencio que siguió, Barbara oyó voces en la entrada de abajo. Un hombre pronunció palabras concisas, a las que contestó una mujer en tono calmo y profesional. Barbara reconoció al hombre, al menos. Muhannad Malik estaba en recepción, con el fin de asistir a la reunión vespertina con la policía.
Azhar estaría con él. Había llegado el momento de revelar la verdad a Emily Barlow.
Abrió la boca para hacerlo, pero descubrió que no podía. Si lo explicaba todo (al menos todo lo posible, considerando lo poco que se había molestado en examinar sus motivos antes de dirigirse hacia Balford), Emily tendría que expulsarla del caso. No podría considerar a Barbara un miembro objetivo de la investigación, cuando junto a uno de los sospechosos había un hombre que vivía a unos cincuenta metros de su barraca de Londres. Y Barbara quería continuar en el caso, y ahora por más de un motivo. Si bien era cierto que había venido a Balford-le-Nez para proteger a sus vecinos paquistaníes, comprendió que deseaba quedarse por el bien de su colega.
Barbara era muy consciente de las numerosas facturas que las mujeres debían pagar para triunfar en la policía. Los hombres de la profesión no tenían que convencer a nadie de que su sexo no afectaba a su competencia. Las mujeres debían hacerlo a diario. Si podía ayudar a Emily a conservar su cargo y demostrar su capacidad, estaba decidida a hacerlo.
– Estoy contigo, Em -dijo en voz baja.
– Lo estás.
No era una pregunta sino una afirmación. Lo cual recordó a Barbara otro hecho: cuanto más alto ascendía alguien en autoridad y poder, menos amigos de verdad tenía. Un momento después, Emily se desprendió de sus negros pensamientos acerca del futuro.
– ¿Dónde estuvo Theo Shaw el viernes por la noche? -preguntó.
– Dice que en casa. Su abuela estaba allí, pero no podrá confirmar nada, porque se había acostado.
– Esa parte de la historia debe de ser cierta -admitió Emily-. Agatha Shaw, la abuela, tuvo una apoplejía hace tiempo. Necesita descansar.
– Lo cual concede a Theo múltiples oportunidades de llegarse a pie al Nez -señaló Barbara.
– Lo cual explicaría por qué nadie en la vecindad afirma haber oído otro coche. -Emily frunció el ceño con aire pensativo. Dirigió su atención a una segunda pizarra. En ella estaban escritos los apellidos de los sospechosos y la inicial del nombre, seguidos por su presunto paradero en la noche de autos-. La chica Malik parece bastante dócil, pero si estaba liada en secreto con Theo, puede que tuviera una razón para enviar a su prometido escaleras abajo. Sus obligaciones con Querashi terminarían. Para siempre.
– Pero dijiste que su padre no la habría obligado a casarse con el hombre.
– Eso dice ahora, pero quizá la estaba protegiendo. Quizá ella y Theo están en esto juntos.
– ¿Romeo y Julieta matan al conde París en lugar de suicidarse? De acuerdo. Lo acepto. Pero aparte del registro del coche, que olvidaremos de momento, hay algo que no hemos analizado. Digamos que Querashi fue engañado para ir al Nez y encontrarse con Theo Shaw para hablar de la relación de Theo con Sahlah. Entonces, ¿cómo explicamos los condones que llevaba en el bolsillo?
– Mierda. Los condones -dijo Emily-. De acuerdo, puede que no fuera para encontrarse con Theo Shaw, pero aunque no conociera a Theo, una cosa es segura: Theo le conocía a él.
Barbara tuvo que admitir que las balanzas de la culpabilidad empezaban a inclinarse en dirección a un inglés. Se preguntó qué cono iba a decir a los paquistaníes cuando se celebrara la reunión. Imaginaba muy bien lo que Muhannad Malik haría con cualquier información que apoyara su creencia en la naturaleza racista del crimen.
– De acuerdo -dijo-, pero no podemos olvidar que hemos pillado a Sahlah Malik en una mentira. Y como Haytham Querashi tenía el recibo, creo que podemos llegar a la conclusión de que alguien deseaba informarle de que Sahlah mantenía otra relación.
– Rachel Winfield -dijo Emily-. Aún es un enigma para mí su papel en todo esto.
– Una mujer fue a ver a Querashi al hotel. Una mujer que llevaba un chador.
– Y si esa mujer era Rachel Winfield, y si Rachel Winfield quería a Querashi para ella…
– Jefa?
Emily y Barbara se volvieron hacia la puerta, donde había aparecido Belinda Warner, con un paquete de papeletas en la mano. Estaban separadas en varios montones diferentes, sujetos con un clip. Barbara observó que eran las copias de los mensajes telefónicos del hotel Burnt House que había entregado a Emily por la mañana.
– ¿Qué pasa? -preguntó Emily.
– Las he revisado, separado por categorías y localizado a todo el mundo. Al menos, a casi todo el mundo. -Entró y fue dejando cada montoncito al tiempo que lo identificaba-. Llamadas de los Malik: Sahlah, Akram y Muhannad. Llamadas de un contratista: un tío llamado Gerry DeVitt, domiciliado en Jaywick Sands. Hacía algunos trabajos en la casa que Akram había comprado para los futuros esposos.
– ¿DeVitt? -preguntó Barbara-. Em, trabaja en el muelle. He hablado con él esta tarde.
Emily tomó nota en su libreta, que recogió de una mesa.
– ¿Qué más? -preguntó a Belinda.
– Llamadas de un decorador de Colchester, que también trabajaba en la casa. Y este último, llamadas diversas, de amigos, supongo, a juzgar por sus nombres: señor Zaidi, señor Faruqi, señor Kumhar, señor Kat…
– ¿Kumhar? -dijeron Emily y Barbara al mismo tiempo.
Belinda levantó la vista.
– Kumhar -confirmó-. Es el que más telefoneó. Hay once mensajes de él. -Se humedeció el dedo índice y pasó los mensajes-. Aquí está. Fahd Kumhar.
– Puta mierda. Ya lo tenemos -intervino Barbara con su irreverencia habitual.
– Es un número de Clacton -siguió Belinda-. Telefoneé, pero resultó una papelería de Carnarvon Road.
– ¿Carnarvon Road? -repuso Emily-. ¿Estás absolutamente segura de que era Carnarvon Road?
– Tengo la dirección aquí.
– Esto es un regalo de los dioses, Barb.
– ¿Por qué? -preguntó Barbara.
Había un plano de la zona en uno de los tablones de anuncios, y se acercó para echar un vistazo y localizar Carnarvon Road. La encontró, perpendicular al mar y al paseo Marítimo de Clacton. Pasaba junto a la estación de tren y desembocaba en la Al33, que era la carretera a Londres.
– ¿Hay algo importante en Carnarvon Road?
– Hay algo demasiado casual para que sólo sea casualidad -dijo Emily-. Carnarvon Road corre a lo largo de la parte este de la plaza del mercado. O sea, de la plaza del mercado de Clacton, de reciente fama como lugar de cita de maricones.
– Un detalle sabroso -dijo Barbara.
Se volvió y vio que la inspectora la estaba mirando. Los ojos de Emily brillaban.
– Creo que tal vez vayamos a presenciar un partido de criquet totalmente nuevo, sargento Havers -anunció, y su voz había recuperado aquel vigor que Barbara siempre había conocido en Barlow la Bestia-. Sea quien sea Kumhar, vamos a localizarle.
Capítulo 12
Sahlah desplegó con sumo cuidado las herramientas de su labor. Levantó las bandejas de plástico transparente de su caja de metal verde y las alineó con pulcritud. Extrajo las pinzas, el taladro y el cortaalambres de sus fundas protectoras y los dejó a cada lado de la hilera de cordeles, cables y trozos de cadena dorada que utilizaba para crear los trabajados collares y anillos que Rachel y su madre habían tenido la bondad de aceptar para vender en su tienda.
– Son tan buenas como las demás piezas que hay en Racon -había declarado con lealtad Rachel-. Mamá querrá venderlas. Ya lo verás. Además, ¿qué cuesta probar? Si se venden, ganarás algún dinero. Si no, tendrás joyas nuevas, ¿de acuerdo?
Las palabras de Rachel contenían cierto grado de verdad, pero además del dinero (había dado a sus padres tres cuartas partes de sus ganancias, después de haber pagado el brazalete de Theo) lo que había motivado a Sahlah a diseñar y crear para ojos y bolsillos ajenos a la familia había sido la idea de hacer algo personal, algo que expresara sus inquietudes.
¿Había sido el primer paso?, se preguntó mientras extendía la mano hacia la bandeja de cuentas africanas y las dejaba caer poco apoco en su palma, como gotas de lluvia invernal, frías y suaves. ¿Fue cuando decidió entregarse a su creación solitaria que despertó a las posibilidades ofrecidas por un mundo que trascendía el círculo familiar? Y aquel acto de crear en la reclusión de su dormitorio algo tan sencillo como joyas, ¿había abierto la primera fisura en su resignación?
No, comprendió. Las cosas nunca eran tan sencillas. No había una relación causa-efecto primigenio a la que pudiera acusar, que explicara no sólo la inquietud de su espíritu, sino el dolor de un corazón solitario. Se trataba de la dualidad de una vida en la que sus pies intentaban avanzar a la vez sobre dos mundos en conflicto.
«Eres mi niña inglesa», le decía su padre casi cada día cuando cogía los libros del colegio por la mañana. Y notaba el orgullo en su voz. Había nacido en Inglaterra. Fue a la escuela primaria de la ciudad con niños ingleses. Hablaba inglés en virtud de su nacimiento y la convivencia con el idioma, no por haber tenido que aprenderlo de adulta. Por lo tanto, para su padre era inglesa, tan inglesa como cualquier niña de mejillas de porcelana, que enrojecían como melocotones después de jugar. De hecho, era tan inglesa como Akram deseaba ser en secreto.
Muhannad tenía razón en esto, comprendió Sahlah. Aunque su padre intentaba llevar dos trajes diferentes de ropa cultural, su verdadero amor estaba en los ternos y paraguas de su país de adopción, pese al compromiso debido al shalwargamis de su herencia. Desde el momento que nacieron sus hijos, había esperado que comprendieran y compartieran aquella dicotomía sorprendente. En casa debían ser cumplidores: Sahlah, dócil y obediente, dedicada a aprender labores domésticas para complacer a su futuro esposo; Muhannad, respetuoso y trabajador, preparándose para cargar con el peso del negocio familiar y, a la larga, engendrar hijos que cargarían a su vez con ese peso. Fuera de casa, no obstante, los dos niños debían ser ingleses hasta la médula. Su padre les aconsejó que se mezclaran con sus compañeros de clase, y entablaran amistades con el fin de ganarse respeto y afecto hacia el apellido de la familia y, en consecuencia, hacia el negocio de la familia. A este último fin, Malik controló sus años de escolaridad, en busca de señales de progreso social donde no podía esperar encontrarlas.
Sahlah había intentado engañarle. Como no podía soportar la idea de ser la causante de la decepción de su padre, se había escrito a sí misma felicitaciones de cumpleaños y tarjetas de San Valentín, y las había llevado a casa, firmadas con los nombres de sus compañeros de clase. Se había escrito notas alegres y prolijas que, en teoría, le habían pasado durante las clases de ciencias y matemáticas. Había encontrado fotos descartadas de compañeras de clase, y las había autografiado para ella, «con afecto». Cuando su padre se enteraba de que iba a celebrarse una fiesta de cumpleaños, allá que se iba donde nadie la había tenido en cuenta, cuando en realidad se escondía bajo un árbol situado al final del huerto, para no desilusionar a su padre.
Pero Muhannad no se preocupaba de convertir en realidad las fantasías de su padre. Ser de piel oscura en un mundo de caras blancas no le causaba el menor conflicto, y tampoco procuraba mitigar la consternación suscitada por la visión de un extranjero entre una población poco acostumbrada a las caras oscuras. Nacido en Inglaterra como ella, se consideraba tan inglés como a las vacas capaces de volar. De hecho, lo último que deseaba Muhannad era ser inglés. Despreciaba lo que pasaba por ser la cultura inglesa. Sólo albergaba desdén por las ceremonias y tradiciones que constituían los cimientos de la vida inglesa. Ridiculizaba los convencionalismos que la tradición exigía a los hombres que se autocalificaban de caballeros. Rechazaba por completo las máscaras que utilizaban los occidentales para ocultar sus prejuicios. Exhibía sus prejuicios y animosidades como el escudo de armas de la familia. Sin embargo, los demonios que le instigaban no eran, y nunca habían sido, los demonios de la raza, por más que intentara convencerse y convencer a los demás de que aquél era el caso.
Pero ahora no quería pensar en Muhannad, decidió Sahlah. Cogió sus pinzas, como si fingir trabajar pudiera ayudarla a dejar de pensar en su hermano. Acercó papeles para bosquejar el diseño de un collar, con la esperanza de que aplicar el lápiz al papel y alinear cuentas talladas borraría de su memoria el brillo que aparecía en los ojos de su hermano cuando estaba decidido a salirse con la suya, aquella vena de crueldad que siempre lograba ocultar a sus padres, y sobre todo, aquella ira que latía en sus brazos y estallaba en las puntas de sus dedos cuando Sahlah menos lo esperaba.
Sahlah oyó que Yumn llamaba a uno de sus hijos en la planta baja.
– Nene, nene precioso -cacareó-. Niño bonito. Ven con tu Ammi-gee, hombrecito.
Sahlah notó que su garganta se estrangulaba y su cabeza, daba vueltas, y las cuentas africanas se fundieron unas con otras sobre la mesa. Soltó las pinzas, cruzó los brazos sobre la mesa y apoyó la cabeza sobre ellos. ¿Cómo podía pensar en los pecados de su hermano, pensó Sahlah, cuando los suyos eran igual de atroces y capaces de herir a la familia de manera irreparable?
– Te he visto con él, ramera -había siseado Muhannad en su oído-. Te he visto con él. ¿Me has oído? Te he visto. Lo pagarás. Porque todas las putas pagan. Sobre todo las repugnantes sabandijas de los nombres blancos.
Pero ella no había intentado hacer ningún daño. Y menos aún, enamorarse.
Le habían permitido trabajar con Theo Shaw porque su padre le conocía de la Cooperativa de Caballeros, y porque Akram Malik tenía otra posibilidad de demostrar su solidaridad con la comunidad inglesa al aceptar la oferta de Theo Shaw y aprovechar su experiencia con ordenadores. Hacía poco que la fábrica de mostazas se había trasladado a su nuevo emplazamiento en la zona industrial de Oíd Hall Lane, y esta expansión necesitaba una puesta al día de los procedimientos comerciales.
– Ya es hora de que entremos en el siglo veinte -había anunciado Akram a su familia-. El negocio va bien. Las ventas aumentan. Los pedidos se han incrementado en un dieciocho por ciento. He hablado con los buenos caballeros de la Cooperativa sobre esto, y entre ellos hay un joven decente que desea ayudarnos a informatizar todos nuestros departamentos.
El hecho de que Akram considerara decente a Theo había facilitado su relación con Sahlah. Pese al afecto que sentía por ellos, Akram habría preferido que su hija no tuviera el menor contacto con hombres occidentales. Todo lo relativo a una hija asiática debía ser salvaguardado y administrado para un futuro marido: desde el moldeado de su mente hasta la protección de su castidad. De hecho, su castidad era casi tan importante como su dote, y ningún esfuerzo era excesivo para conseguir que una mujer fuera entregada virgen a su marido. Como los hombres occidentales no poseían estos mismos valores, de ellos debía proteger Akram a su hija desde el inicio de la pubertad. Pero dejó de lado todas sus preocupaciones en lo referente a Theo Shaw.
– Es de buena familia, una antigua familia de la ciudad -había explicado Akram, como si ese dato bastara para aceptarle-. Trabajará con nosotros para montar un sistema que modernizará todos los aspectos de la empresa. Tendremos procesadores de datos para la correspondencia, hojas de cálculo para la contabilidad, programas para márketing, y diseño moderno para publicidad y etiquetaje. Dice que ya lo ha hecho para el parque de atracciones, y afirma que dentro de seis meses veremos los resultados, tanto en horas-hombre acumuladas como en incremento de ventas.
Nadie había discutido la sensatez de aceptar la ayuda de Theo Shaw, ni siquiera Muhannad, el menos susceptible de dar la bienvenida a un inglés en su seno, si ese inglés iba a ocupar un puesto de responsabilidad, aunque fuera en algo tan misterioso como la informática. Theo Shaw diseñó los programas que iban a revolucionar los métodos comerciales de Mostazas Malik. Preparó al personal que iba a manejar esos programas. Y entre ese personal se encontraba Sahlah.
No había sido su intención enamorarse de él. Sabía lo que se esperaba de ella como hija asiática, pese a haber nacido en Inglaterra. Se casaría con un hombre escogido con todo cuidado por sus padres porque, como su principal preocupación eran los intereses de Sahlah y la conocían mejor que ella misma, sus padres podrían identificar las cualidades de un futuro marido que mejor se complementarían con las suyas.
– El matrimonio -le había dicho a menudo Wardah Malik- es como la unión de dos manos. Las palmas se encuentran -para demostrarlo juntó sus manos como si rezara- y los dedos se entrelazan. El parecido de tamaño, forma y textura consigue que esta unión sea grata y duradera.
Sahlah no podía alcanzar esta unión con Theo Shaw. Los padres asiáticos no elegían hombres occidentales para sus hijas. Tal elección sólo serviría para adulterar la cultura madre de la que nacían las hijas. Y eso era impensable.
Por consiguiente, sólo había pensado en Theo como en el joven (afable, atractivo y desenvuelto, como sólo los hombres occidentales podían ser desenvueltos con una mujer) que estaba haciendo un favor por amistad a Mostazas Malik. No había pensado en él hasta que dejó la piedra sobre su escritorio.
Ya al principio, Theo había admirado sus joyas, los collares y pendientes fabricados con monedas antiguas y botones Victorianos, cuentas africanas y tibetanas talladas a mano, incluso plumas y caparrosas que Rachel y ella recogían en el Nez.
– Es muy bonito ese collar que llevas -había dicho-. Muy original, ¿verdad?
Cuando Sahlah dijo que lo había hecho ella, el joven se quedó muy impresionado.
¿Había ido a alguna escuela de orfebrería?, quiso saber.
Difícil, pensó Sahlah. Para ello tendría que haber ido a Colchester o a regiones más remotas, lo cual la habría alejado de su familia, de la empresa donde la necesitaban. «No me está permitido», quiso decir, pero le dio una versión de la verdad. Me gusta aprender cosas por mí misma, le informó. Así es más divertido.
Al día siguiente, cuando llegó al trabajo, la piedra estaba sobre su escritorio. Pero no era una piedra, le explicó Theo. Era un fósil, la aleta de un pez holósteo del Triásico superior.
– Me gusta su forma, la manera en que los bordes parecen plumas. -Se ruborizó un poco-. He pensado que quizá podrías utilizarlo para un collar. A modo de pieza central, o como se llame…
– Serviría para un medallón estupendo. -Sahlah dio vueltas a la piedra en su mano-. Pero tendría que hacerle un agujero en el centro. ¿No te importará?;
Oh, la joya no era para él, se apresuró a decir. Quería que se hiciera un collar con el fósil. Él buscaba fósiles en el Nez, donde los acantilados se desmoronaban. Había buscado anoche entre sus posesiones. Se dio cuenta de que aquel fósil en particular tenía un aspecto y una forma susceptibles de ser utilizados con algún fin artístico. Si ella creía que podía hacer algo con él, bien… La invitaba a quedárselo.
Sahlah sabía que aceptar la piedra, por inocente que fuera la oferta, significaría cruzar una línea invisible en relación a Theo Shaw. Su parte asiática quería agachar la cabeza y empujar el pez prehistórico hacia el otro lado del escritorio, en un rechazo cortés del regalo. Pero su parte inglesa se impuso, y los dedos se cerraron alrededor del fósil.
– Gracias -dijo-. Me será de utilidad. Te enseñaré el collar cuando lo haya terminado, si quieres.
– Me gustaría mucho -dijo el joven.
Sonrió. Un intercambio mudo se había operado entre ellos. Las joyas de Sahlah serían la excusa para entablar conversación. La colección de fósiles de Theo justificaría sus encuentros.
Pero la gente no se enamoraba porque una piedra o mil pasaran de la mano de un hombre a la de una mujer. Y Sahlah Malik no se había enamorado de Theo Shaw a causa de la piedra. De hecho, hasta que su amor ya se había enraizado, no había sido consciente de que una sola palabra de cuatro letras explicaba la ternura que sentía en su corazón, el anhelo que experimentaba en las palmas de las manos, el calor que brotaba de su garganta y la ligereza de su cuerpo, como si fuera incorpórea, cuando Theo Shaw estaba presente o cuando oía su voz.
– Sabandija de hombre blanco -la había maldecido Muhannad, y Sahlah había oído el siseo, como el de una serpiente, en sus palabras-. Lo pagarás. Como todas las putas pagan.
Pero no quería pensar en eso, no quería, no quería.
Sahlah levantó la cabeza y miró el papel, el lápiz, las cuentas, el inicio de un bosquejo que no era un bosquejo, porque nada en su interior podía crear un diseño o combinar objetos de una forma equilibrada y que agradará a la vista. Estaba perdida. Estaba pagando el precio. Había despertado a un deseo inalcanzable dentro del estrecho margen de la vida a la que estaba condenada, y había empezado a pagar el precio de aquellos meses de deseo antes de que llegara Haytham.
Haytham la habría salvado. Le embargaba una preocupación por el prójimo que borraba todo egoísmo, y como era capaz de actos de generosidad incomprensibles para Sahlah, recibió la noticia de su embarazo con una pregunta que barrió a un lado la culpa y miedo de Sahlah.
– ¿Y has cargado estos dos meses con ese espantoso peso tú sola, Sahlah mía?
No había llorado hasta aquel momento. Estaban sentados en el huerto, en el banco de madera cuyas patas posteriores se hundían demasiado en la tierra. Sólo sus hombros se tocaban, hasta el momento de la confidencia. Había sido incapaz de mirarle mientras hablaba, consciente de que muchas cosas dependían de los siguientes minutos de conversación. No podía creer que fuera a tomarla por esposa tras saber que estaba embarazada de otro hombre. Del mismo modo, no podía casarse con él para luego tratar de fingir el nacimiento de un bebé normal, en lugar de uno que sería dos meses prematuro, como mínimo. Además, Haytham no tenía demasiada prisa por casarse, y sus padres habían visto en su sugerencia de que esperaran no una reticencia por su parte a cumplir el acuerdo matrimonial, sino la sabia decisión de un hombre de aprender a conocer a la mujer que sería su esposa…, antes de convertirse en su esposa. Pero Sahlah no tenía tiempo para ello.
Tenía que hablar. Y después tendría que esperar, pues su futuro y el honor de la familia dependían de un hombre al que conocía desde hacía menos de una semana.
– ¿Y has cargado estos dos meses con ese espantoso peso tú sola, Sahlah mía?
Cuando rodeó sus hombros con el brazo, Sahlah comprendió que estaba salvada.
Quiso preguntarle cómo podía aceptarla sin más: una mujer mancillada por otro, embarazada de otro, contaminada por el contacto de un hombre que nunca podría ser su marido. He pecado y he pagado el precio del pecado, quiso decir. Pero no dijo nada, lloró casi en silencio y esperó a que Haytham decidiera su suerte.
– Así que nos casaremos antes de lo que yo esperaba -dijo con tono pensativo-. A menos que… Sahlah, ¿no deseas casarte con el padre de tu hijo?
Ella había apretado los puños entre sus muslos. Habló con firmeza.
– No. No puedo.
– ¿Por tus padres?
– No puedo. Si se enteraran les destruiría. Me expulsarían…
El dolor y el miedo que la atenazaban, tanto tiempo contenidos, se liberaron de sus ataduras e impidieron que siguiera hablando.
Y Haytham no le pidió más explicaciones. Repitió su pregunta inicial: ¿Había cargado con el peso sola? En cuanto obtuvo la confirmación, sólo pensó en compartir el peso y consolarla.
O eso había deducido ella, pensó Sahlah. Haytham era musulmán. Tradicional y religioso de todo corazón, le habría ofendido profundamente la idea de que otro hombre había tocado a la mujer destinada a ser su esposa. Habría querido hablar con ese hombre, y en cuanto Rachel le alertó sobre la existencia de un brazalete de oro, un brazalete de oro muy especial, un regalo de amor…
Sahlah podía imaginar sin dificultades la entrevista entre ambos. Haytham la habría solicitado, Theo se habría apresurado a aceptar. «Dame tiempo», le había suplicado cuando dijo que iba a casarse con un paquistaní elegido por sus padres. «Por el amor de Dios, Sahlah, dame más tiempo.» Y habría sentido el impulso de comprar ese tiempo, mediante la eliminación del hombre que se interponía entre ambos, con el fin de impedir lo que no podía detener: el matrimonio.
Ahora, Sahlah tenía tiempo de sobra y no le quedaba ni un segundo. Tiempo de sobra, porque no había ningún hombre a la espera de rescatarla de su deshonor, de tal manera que no perdiera a su familia como resultado. No le quedaba ni un segundo, porque una nueva vida crecía en su cuerpo y prometía la destrucción de todo cuanto conocía y amaba. Si no actuaba con decisión y lo antes posible.
La puerta del cuarto se abrió a su espalda. Sahlah se volvió cuando su madre entraba en la habitación. Wardah llevaba la cabeza cubierta con recato. Pese al tenaz calor del día, iba tapada de pies a cabeza, excepto la cara y las manos. Había elegido una indumentaria negra, como de costumbre, como si llevara luto permanente por una muerte que nunca reconocía con palabras.
Cruzó la habitación y tocó el hombro de su hija. Apartó en silencio el dupatta de Sahlah y desanudó la trenza que recogía su largo pelo. Cogió un cepillo de la cómoda. Empezó a cepillar el cabello de su hija. Sahlah no veía la cara de su madre, pero sentía amor en sus dedos, y ternura cada vez que pasaba el cepillo.
– No has venido a la cocina -dijo Wardah-. Te he echado de menos. Al principio, pensé que aún no habías llegado a casa, pero Yumn te oyó entrar.
Y Yumn la habría informado, pensó Sahlah. Ansiosa por comunicar a su suegra todos los fallos de Sahlah.
– Quería unos minutos a solas -dijo Sahlah-. Lo siento, Ammi. ¿Has empezado a preparar la cena?
– Sólo las lentejas.
– I Quieres que…?
Wardah apretó con suavidad los hombros de su hija, antes de que ésta se levantara.
– Puedo preparar la cena con los ojos cerrados, Sahlah. Echaba de menos tu compañía, nada más. -Ensortijó un largo mechón de pelo alrededor de su mano mientras lo cepillaba. Lo dejó apoyado sobre la espalda de Sahlah y eligió otro:-. ¿Quieres que hablemos?
Sahlah sintió el dolor de la pregunta como si un puño estrujara su corazón. ¿Cuántas veces, desde que era pequeña, había formulado la misma pregunta Wardah a su hija? ¿Mil? ¿Cien mil? Era una invitación a compartir confidencias: secretos, sueños, cuestiones intrigantes, sentimientos heridos, esperanzas íntimas. Y la invitación siempre se extendía con la promesa implícita de que lo dicho entre madre e hija no saldría de ellas.
«Dime lo que pasa entre un hombre y una mujer.» Y Sahlah había escuchado, asustada y anonadada al mismo tiempo, mientras Wardah explicaba lo que pasaba cuando un hombre y una mujer se unían en matrimonio.
«Pero ¿cómo saben los padres qué persona es buena para casarse con uno de sus hijos?» Y Wardah describió con serenidad todas las maneras mediante las cuales los padres son capaces de conocer el corazón y la mente de sus hijos.
«¿Y tú, Ammi? ¿Estabas asustada de casarte con alguien a quien no conocías?» Más la había asustado ir a Inglaterra, dijo Wardah, pero había confiado en que Akram hiciera lo que era mejor para ella, como había confiado en que su padre eligiera un hombre que cuidaría de ella toda la vida.
«Pero ¿no te asustaste nunca? ¿No tuviste miedo de conocer a Abhy-jahn?» Naturalmente, dijo su madre, pero sabía cuál era su deber, y cuando le habían presentado a Akram Malik, juzgó que era un buen hombre, un hombre con el que podría construir una vida.
Es a lo que aspiramos como mujeres, le decía Wardah en aquellos momentos serenos, cuando su hija y ella estaban acostadas en la cama de Sahlah, a oscuras, antes de que Sahlah se durmiera. Nos realizamos plenamente como mujeres cuando atendemos a las necesidades de nuestros maridos e hijos, y cuando concertamos matrimonios para nuestros hijos con parejas adecuadas.
La verdadera satisfacción procede de la tradición, Sahlah. Y la tradición nos une como pueblo.
En aquellas conversaciones nocturnas con su madre, las sombras de la habitación impedían que se vieran la cara y les concedían libertad para hablar con plena sinceridad. Pero ahora… Sahlah se preguntó cómo podía hablar con su madre. Quería hacerlo. Anhelaba abrir su corazón a Wardah, recibir el consuelo y sentir la seguridad que la serena presencia de su madre siempre le habían proporcionado. Sin embargo, buscar aquel consuelo y seguridad ahora significaba decir una verdad que destruiría para siempre toda posibilidad de consuelo y seguridad.
Por lo tanto, dijo en voz baja lo único que podía decir.
– La policía ha venido hoy a la fábrica, Ammi.
– Tu padre me ha telefoneado -contestó Wardah.
– Han enviado a dos agentes detectives. Los agentes están hablando con todo el mundo, y graban las entrevistas. Están en la sala de conferencias y llaman a los trabajadores de uno en uno para interrogarlos. Los de la cocina, envíos, almacén, producción.
– ¿Y tú, Sahlah? ¿Han hablado también contigo esos agentes?
– No. Aún no. Pero lo harán. Pronto.
Wardah pareció captar algo en su voz, porque paró un momento de cepillarle el pelo.
– ¿Tienes miedo de la entrevista? ¿Sabes algo sobre la muerte de Haytham? ¿Algo que aún no has dicho?
– No.
Sahlah se dijo que no era una mentira. No sabía nada. Sólo sospechaba. Esperó a ver si su madre percibía una vacilación en sus palabras que la traicionara, o una inflexión desacostumbrada que revelara el tormento de un alma roída por la culpa, la pena, el miedo y la angustia.
– Pero estoy asustada -dijo. Al menos, era una verdad que podía compartir.
Wardah dejó el cepillo sobre la cómoda. Volvió con su hija y levantó la cara de Sahlah con los dedos apoyados bajo su barbilla. La miró a los ojos. Sahlah notó que su corazón se aceleraba, y supo que el color de su marca de nacimiento se había intensificado.
– No tienes motivos para temer -dijo Wardah-. Tu padre y tu hermano te protegerán, Sahlah. Yo también. El daño que alcanzó a Haytham no te alcanzará a ti. Antes que eso sucediera, tu padre sacrificaría su propia vida. Al igual que Muhannad. Lo sabes, ¿verdad?
– El daño ya nos ha alcanzado a todos -susurró Sahlah.
– Lo que sucedió a Haytham afecta a nuestras vidas -admitió Wardah-, pero no nos contaminará si nos oponemos. Y la única solución reside en la verdad. Sólo las mentiras pueden contaminarnos.
Eran palabras que Wardah ya había dicho en el pasado, pero ahora, su capacidad de herir asombró a su hija. No pudo reprimir las lágrimas antes de que su madre las viera.
La expresión de Wardah se suavizó y apoyó la cabeza de Sahlah contra su pecho.
– No te pasará nada, querida -dijo-. Te lo prometo.
Pero Sahlah sabía que la seguridad a que su madre se refería era tan insustancial como un trozo de gasa.
Barbara sufrió otra tanda de cuidados faciales a cargo de Emily por segunda vez aquel día. Antes de que fuera a entrevistarse con los paquistaníes, en su primera intervención como oficial de enlace de la policía, Emily la condujo al gimnasio y la colocó delante del espejo del lavabo para otra ronda de base para maquillaje, polvos cosméticos, máscara y colorete. Incluso aplicó lápiz de labios a la boca de Barbara.
– Silencio, sargento -dijo cuando Barbara protestó-. Quiero que salgas fresca como una rosa al combate. No subestimes el poder de la apariencia personal, sobre todo en nuestra profesión. Es una tontería pensar que no influye.
Mientras reparaba los estragos del calor, dio instrucciones para la inminente entrevista. Enumeró los detalles que Barbara debía revelar a los asiáticos, y reiteró los peligros del campo de minas que estaban atravesando.
– Lo último que me interesa es que Muhannad Malik utilice los resultados de la entrevista para enardecer a los suyos, ¿de acuerdo? No pierdas de vista a esos dos mientras habláis. Vigílalos en todo momento. Si me necesitas, estaré reunida en la sala de conferencias con el resto del equipo.
Barbara estaba decidida a no necesitarla, así como a justificar la fe de la inspectora en ella. Cuando se encaró con Muhannad Malik y Taymullah Azhar, sentados al otro lado de la mesa en el antiguo comedor de la casa victoriana, se reafirmó en su compromiso.
Los dos hombres llevaban esperando un cuarto de hora. Durante aquel rato, alguien les había proporcionado una jarra con agua, cuatro vasos y un plato de plástico azul con Oreos, pero daba la impresión de que no habían tocado nada. Cuando Barbara entró, los dos hombres estaban sentados. Azhar se levantó. Muhannad no.
– Lamento el retraso -dijo Barbara-. Unos detalles de última hora que hemos tenido que solucionar.
La expresión de Muhannad informó que no creía en sus palabras. Poseía suficiente inteligencia y experiencia para saber cuándo el adversario intentaba poner a prueba su poder. Por su parte, Azhar estudiaba a Barbara, como si tratara de ver debajo de su piel la verdad de su comentario. Cuando ella le devolvió el escrutinio, bajó la vista.
– Detalles que esperamos conocer -dijo Muhannad.
Barbara reconoció que había procurado iniciar la entrevista con cierta educación.
– Sí. Bien.
Abrió las carpetas que llevaba. Eran tres, y las había traído más para causar efecto que para otra cosa. Colocó sobre ellas el libro encuadernado en amarillo que había cogido de la habitación de Querashi. Acercó una silla, se sentó e indicó a Azhar que la imitara. Sacó los cigarrillos y encendió uno.
La habitación estaba uno o dos grados menos asfixiante que el despacho de Emily Barlow, pero a diferencia de éste, ningún ventilador agitaba el aire tibio. La frente de Muhannad brillaba. Como de costumbre, Azhar habría podido salir de una ducha helada un segundo antes de que Barbara entrara.
Barbara indicó el libro con el cigarrillo.
– Me gustaría empezar con esto. ¿Pueden decirme qué es?
Azhar extendió la mano. Dio la vuelta al libro con la contracubierta cara arriba y leyó lo que a Barbara le había parecido la última página.
– Es el Corán, sargento. ¿Dónde lo encontró?
– En la habitación de Querashi.
– Como era musulmán, no tiene nada de sorprendente -señaló Muhannad.
Barbara extendió la mano, y Azhar le entregó el libro. Lo abrió por la página que había observado la noche anterior, marcada con una cinta de raso. Dirigió la atención de Azhar al párrafo de la página encerrado entre paréntesis trazados con tinta azul.
– Como es obvio que lee el árabe, ¿quiere traducírmelo? Enviamos un fax a un individuo de la universidad de Londres para que lo descifrara, pero ganaremos tiempo si nos hace el favor ahora mismo.
Barbara vio que un destello de irritación cruzaba el rostro de Azhar. Al revelar que leía árabe, le había concedido sin querer a Barbara una ventaja que, de lo contrario, no habría tenido. Como le había dicho que ya había enviado la página a Londres, le había impedido inventar una traducción que no se ajustara a la verdad. Uno-cero, pensó Barbara con satisfacción. Al fin y al cabo, era importante que Taymullah Azhar se diera cuenta de que su amistad no iba a interponerse en el cometido profesional de la sargento Havers. También era importante que los dos hombres se dieran cuenta de que no estaban tratando con una imbécil.
Azhar leyó el párrafo. Permaneció en silencio un minuto, durante el cual Barbara oyó voces procedentes de la sala de conferencias del primer piso, cuando la puerta se abrió y cerró tras empezar la reunión de Emily con su equipo. Dirigió una mirada a Muhannad, pero no logró deducir si estaba aburrido, ansioso, hostil, acalorado o tenso. Tenía los ojos clavados en su primo. Sus dedos sostenían un lápiz, y daba golpecitos sobre la mesa con la goma de su extremo.
– Una traducción directa no es siempre posible -dijo por fin Azhar-. Los términos ingleses no siempre son precisos o equivalentes a los árabes.
– De acuerdo -dijo Barbara-. Tomo nota. Haga lo que pueda.
– El párrafo se refiere al deber de acudir en ayuda de aquellos que la necesitan -dijo Azhar-. Más o menos, dice: «Cómo no vas a luchar por la causa de Alá. de los hombres desvalidos, y de las mujeres y niños que claman: ¡Señor! ¡Sácanos de esta ciudad de opresores! ¡Concédenos un amigo protector por mediación de tu presencia!»
– Ah -dijo con sorna Barbara-. Más o menos, ha dicho. ¿Hay algo más?
– Naturalmente -contestó Azhar con delicada ironía-, pero sólo este párrafo está marcado.
– Creo que está muy claro por qué lo marcó Haytham -comentó Muhannad.
– ¿De veras?
Barbara dio una bocanada a su cigarrillo y examinó al hombre. Había echado la silla hacia atrás mientras su primo leía. Su expresión era la de una persona cuyas sospechas acaban de confirmarse.
– Sargento, si alguna vez hubiera estado sentada a este lado de la mesa, lo sabría. «Sácanos de esta ciudad de opresores.» Está muy claro.
– He escuchado la traducción.
Muhannad se encrespó.
– ¿Sí? Pues déjeme preguntarle algo: ¿qué más necesita? ¿Un mensaje escrito con la sangre de Haytham? -Tiró el lápiz sobre la mesa. Se puso en pie y caminó hasta la ventana. Cuando volvió a hablar,, señaló la calle y (metafóricamente, por lo visto) la ciudad que se extendía al otro lado-. Haytham llevaba aquí el tiempo suficiente para experimentar lo que nunca había conocido: el acoso del racismo. ¿Qué cree que sentía?
– Carecemos de la menor indicación de que el señor Querashi…
– Si quiere alguna indicación, póngase mi piel un día. Haytham era de piel oscura, y en este país, eso significa indeseable. A Haytham le habría gustado subir al primer vuelo de regreso a Karachi, pero no podía, porque había adquirido un compromiso con mi familia que pretendía cumplir. Por lo tanto, leyó el Corán en busca de una respuesta, y vio escrito que podía luchar por la causa de su propia protección. Y eso es lo que hizo. Y por eso murió.
– No exactamente -repuso Barbara-. El señor Querashi tenía el cuello roto. Por eso murió. Temo que no hay ninguna indicación de que muriera luchando.
Muhannad se volvió hacia su primo y apretó los puños.
– Te lo dije, Azhar. Nos estaban dando largas desde el primer momento.
Azhar tenía las manos sobre la mesa. Juntó las yemas de los dedos.
– ¿Por qué no nos informaron enseguida? -preguntó.
– Porque la autopsia aún no se había practicado -contestó Barbara-. Nunca se avanza información antes de la autopsia. Es el procedimiento oficial.
Muhannad parecía incrédulo.
– ¿Nos está diciendo que en cuanto vieron el cadáver no supieron…?
– ¿Cómo ocurrió la muerte, exactamente? -preguntó Azhar, y lanzó una silenciosa mirada a su primo-. Un cuello se puede romper de muchas maneras.
– Ese punto aún no lo tenemos claro. -Barbara siguió la línea que Emily Barlow había trazado-, pero podemos afirmar con bastante certeza que se trata de un asesinato. Asesinato premeditado.
Muhannad se hundió en su asiento.
– Un cuello roto es un acto de violencia: el resultado de una pelea, producto de la ira, la rabia y el odio. Un cuello roto no es algo que se planee por adelantado.
– No se lo discutiría en circunstancias normales -dijo Barbara.
– Entonces…
– Pero en este caso las circunstancias indican que alguien sabía que Querashi iría al Nez, y este alguien llegó antes que él y puso en acción una serie de mecanismos que desembocaron en su muerte. Eso es asesinato premeditado, señor Malik. Por más que a usted le guste pensar lo contrario, el asesinato de Haytham Querashi no fue un crimen fortuito, producto de un incidente racial.
– ¿Qué sabe usted de incidentes raciales? ¿Qué puede decirnos de cómo empiezan? ¿Conoce la expresión de un rostro occidental, que indica a un hombre que debe cambiar de dirección cuando va por la calle, bajar los ojos cuando empuja unas monedas sobre un mostrador para pagar su periódico, hacer caso omiso de las miradas de otros clientes cuando entra en un restaurante y descubre que es el único rostro oscuro de la sala?
– Primo -dijo Azhar-. Esto no nos conduce a nada positivo.
– Ya lo creo que sí -insistió Muhannad-. ¿Cómo puede una policía de piel blanca investigar la muerte de un hombre cuya experiencia vital no puede ni empezar a comprender? La mente de esta gente está cerrada, Azhar. Sólo obtendremos justicia si la abrimos.
– ¿Es ése el objetivo de Jum'a? -preguntó Barbara.
– No estamos hablando del objetivo de Jum'a, sino de la muerte de Haytham.
– ¿Era miembro de Jum'a?
– No descansarán hasta colgarle el muerto a un asiático. Ésa es su intención.
– Responda a la pregunta.
– No, no era miembro de Jum'a. Si sospecha que le asesiné por eso, deténgame.
La expresión de su cara, tan tensa, tan llena de ira y odio, provocó que Barbara reflexionara unos instantes en Ghassan, el niño que había visto en la calle, al que habían arrojado una botella llena de orina. ¿Eran incidentes como aquél, repetidos a lo largo de la infancia y la adolescencia, los que inducían el tipo de animosidad que sentía en Muhannad Malik? Tenía razón en muchos aspectos, pensó. Pero se equivocaba en muchos otros.
– Señor Malik -dijo por fin, y dejó el cigarrillo en el cenicero-, quisiera aclararle algo antes de continuar. Sólo porque una persona nace con piel blanca, no es automático que pase el resto de su vida considerándose superior a los demás colores.
No esperó la respuesta. Explicó el curso que estaba tomando la investigación en aquel momento. Estaban siguiendo el rastro de la llave de una caja de seguridad, encontrada entre las pertenencias del muerto, hasta uno de los bancos de Balford y ciudades cercanas. Estaban investigando y corroborando el paradero, el viernes por la noche, de todas las personas relacionadas con Querashi. Estaban examinando los papeles encontrados entre las pertenencias de Querashi. Y seguían la pista de Fahd Kumhar.
– Ya saben su nombre, pues -observó Azhar-. ¿Podemos saber cómo lo averiguaron?
– Un golpe de suerte -dijo Barbara.
– ¿Porque han averiguado el nombre, o porque es asiático? -preguntó Muhannad.
Joder. Dame un respiro, quiso decir Barbara, pero en cambio dijo:
– Concédanos un poco de confianza, señor Malik. No podemos perder tiempo siguiendo a un tío para satisfacer nuestra necesidad de ponerle en un aprieto. Hemos de hablar con él sobre su relación con el señor Querashi.
– ¿Es un sospechoso? -preguntó Azhar.
– Todo el mundo que conocía a Querashi está siendo investigado. Si ese sujeto le conocía, se le considera un sospechoso.
– También conocía a ingleses -dijo Azhar, y añadió, con tal delicadeza que Barbara comprendió al instante que ya sabía la respuesta-: ¿Algún inglés se beneficia de su muerte?
Barbara no estaba dispuesta a empezar a caminar sobre terrenos resbaladizos, con Azhar o con quien fuera.
– Chicos, ¿podemos eliminar de nuestras entrevistas la dualidad asiáticos-ingleses? Esta investigación no se centra en una dualidad asiáticos-ingleses. Es una dualidad de inocencia-culpabilidad. Estamos buscando a un asesino, sea cual sea el color de su piel: un hombre o una mujer con motivos para cargarse a alguien.
– ¿Una mujer? -preguntó Azhar-. No estará diciendo que una mujer le rompió el cuello, ¿verdad?
– Estoy diciendo que tal vez haya una mujer implicada.
– ¿Está intentando implicar a mi hermana? -preguntó Muhannad.
– No he dicho eso.
– ¿Qué otras mujeres hay? ¿Las de la fábrica?
– No estamos seguros, de manera que no descartamos nada. Si el señor Querashi conocía a Fahd Kumhar, un hombre que no es de la fábrica, ¿verdad?, es muy posible que haya conocido a una mujer que no tuviera la menor relación con la fábrica.
– ¿Qué están haciendo para encontrar a esa mujer? -preguntó Azhar.
– Hacer preguntas, seguir pistas, buscar relaciones, investigar si Querashi tuvo un altercado con alguien en las semanas anteriores a su muerte. Es un trabajo de patearse las calles, es un trabajo lento y pesado, y hay que hacerlo.
Recogió sus carpetas y puso el ejemplar del Corán encima. Su cigarrillo se había consumido en el cenicero, pero aplastó la colilla, comunicando sin palabras que la entrevista había concluido. Se puso en pie.
– Espero que comunique todo esto a su gente -dijo a Muhannad Malik con deliberada cortesía-. No queremos que ninguna información tergiversada les agite sin necesidad.
Estaba claro que el hombre había comprendido el mensaje: si se filtraba cualquier información tergiversada a la comunidad asiática, sólo podría proceder de un único conducto. Muhannad también se levantó, y Barbara tuvo la impresión de que utilizaba su estatura (le pasaba veinte centímetros, como mínimo) para ilustrar el hecho de que, si la intimidación iba a ser un rasgo característico de aquellas entrevistas, él también la utilizaría.
– Si busca sospechosos asiáticos, sargento -dijo-, sepa que nosotros tenemos la intención de adelantarnos. Hombres o mujeres, niños o adultos. No vamos a permitir que interrogue a un paquistaní sin que haya una representación legal presente, una representación legal asiática.
Barbara le miró fijamente durante unos segundos antes de contestar. Muhannad necesitaba terminar la entrevista diciendo la última palabra, y casi tenía ganas de dejar que se saliera con la suya. Pero ese casi se debía a que estaba acalorada y cansada, ansiosa por tomar una ducha y una comida decente. Conocía la importancia de ganar la primera ronda de una contienda difícil.
– No puedo atarle las manos de momento, señor Malik, pero si se mete donde no le llaman, le aseguro que se encontrará en una celda por obstruir una investigación policial. -Cabeceó en dirección a la puerta-. ¿Sabrán encontrar la salida?
Los ojos de Muhannad se entornaron levemente.
– Una buena pregunta -contestó-. Tal vez quiera contestarla usted misma, sargento.
Emily estaba de pie junto a la pizarra cuando Barbara se sumó a la reunión que se celebraba en la sala de conferencias. Era la primera vez que veía a los detectives encargados de la investigación, y los observó con curiosidad. Catorce hombres y tres mujeres, apretujados en lo que debía de haber sido el salón del primer piso del caserón. Algunos tenían el trasero apoyado en el borde de la mesa, con los brazos cruzados y la corbata aflojada. Otros estaban sentados en sillas de plástico. Algunos repararon en la entrada de Barbara, pero el resto siguió concentrado en la inspectora.
Emily se erguía con el peso apoyado en un pie, el rotulador de la pizarra en una mano y una botella de Evian en la otra. Como todos los demás presentes en la sala, su piel brillaba a causa del sudor.
– Ah -dijo, y cabeceó en dirección a Barbara-. La sargento detective Havers acaba de llegar. Tendremos que darle las gracias a ella y a Scotland Yard si los paquistaníes empiezan a portarse bien. Lo cual nos permitirá a los demás conducir una investigación decente.
Todos los ojos se desviaron hacia Barbara. Intentó descifrarlos. Nadie parecía hostil a que hubiera invadido su territorio. Al menos, cuatro de los hombres encajaban con el tipo de detectives veteranos propensos a las burlas cuando trabajaban con una colega femenina. La miraron. Barbara se sintió torpe. Emily habló.
– ¿Algún problema, tíos?
Una vez recibido el mensaje, se volvieron hacia ella.
– De acuerdo. -La inspectora volvió la vista hacia la pizarra-. Continuemos. ¿Quién se ha encargado de los hospitales?
– Nada de utilidad -contestó un tío larguirucho cerca de la ventana-. Una mujer asiática murió en Clacton la semana pasada, pero tenía setenta y cinco años y le falló el corazón. No ha sido ingresada ninguna mujer con algo parecido a un aborto chapucero. He investigado en todos los hospitales, clínicas y consultorios médicos de la zona. Nada.
– De todos modos, si el tío era sarasa, como usted dijo, estamos en un callejón sin salida, ¿no, jefa?
La pregunta la había hecho un tipo mayor, que necesitaba un afeitado y un nuevo desodorante. Cercos de humedad descendían desde sus axilas hasta casi su cintura.
– Es demasiado pronto para decretar que algo carece de valor -dijo Emily-. Hasta que contemos con hechos sólidos, lo comprobaremos todo, aunque sea el evangelio. Phil, ¿qué más tienes sobre el Nez?
Phil se quitó un palillo de la boca.
– Volví a las casas que hay en lo alto del acantilado. -Echó un vistazo a la libretita encuadernada en negro-. Una pareja apellidada Sampson tenía una cita por la noche, y habían dejado a una canguro con los crios. La canguro, una chica llamada Lucy Angus, estaba con el novio, que le estaba haciendo compañía y algo más, pero cuando la animé a que le diera cuerda a su memoria, recordó que había oído un motor el viernes por la noche, alrededor de las diez y media.
Se oyeron murmullos esperanzados.
– ¿Cómo lograste que «diera cuerda a su memoria»? -preguntó Emily.
– No la hipnoticé, si se refiere a eso -dijo Phil con una sonrisa-. Había ido a la cocina para beber agua…
– Ya nos imaginamos qué le produjo esa sed -dijo en voz alta alguien.
– Silencio. -La orden de Emily fue brusca-. Continúa, Phil.
– Oyó un motor. Recuerda la hora porque el conductor metió mucho follón y miró fuera, pero no vio nada. Dijo que alguien estaba conduciendo sin luces.
– ¿Una barca? -preguntó Emily.
– Sí, a juzgar por la dirección del ruido. Dice que debía de ser una barca.
– Ponte al trabajo -dijo Emily-. Investiga en la dársena, investiga todos los puertos desde Harwich a Clacton, investiga las barcas alquiladas, y métete en el garaje, el cobertizo, el váter y el jardín trasero de todas las personas remotamente relacionadas con Querashi. Si alguien salió en barca aquella noche, alguien más tuvo que verla, oírla o intuirla. Frank, ¿qué sabes sobre la llave encontrada en la habitación de Querashi?
– Era del Barclays de Clacton. La cerradura de tiempo ya estaba en funcionamiento cuando llegué, de modo que sabremos lo que contiene mañana, en cuanto abran.
– Bien -dijo Emily, y sin permitirse ni una pausa asignó a los detectives las actividades del día siguiente. La principal consistía en encontrar a Fahd Kumhar-. Quiero que encontréis a este tipo, y deprisa, antes de que pueda escapar. ¿Entendido?
La segunda era procurar desmontar la coartada de Muhannad, y hubo varios murmullos de sorpresa cuando Emily introdujo la idea, pero no la conmovieron. Asignó a un agente detective llamado Doug Trotter la tarea de interrogar a los vecinos de Rakin Khan, a ver si alguno podía jurar que el asiático estaba con otra persona el viernes por la noche, además de Muhannad Malik.
Barbara la miró. Estaba claro que dirigir un equipo de aquella manera no era nada para Emily. Poseía una confianza inconmovible, que hablaba con elocuencia de cómo había accedido al cargo tan joven. Barbara pensó en su propia actuación durante el último caso. Se encogió al darse cuenta del contraste entre ella y la inspectora.
Después de responder a preguntas y escuchar sugerencias, Emily dio por concluida la reunión. Cuando los detectives se dispersaron, bebió de la botella y se acercó a Barbara.
– ¿Y bien? -dijo-. ¿Cómo te ha ido con los asiáticos?
– De momento Muhannad no ha proferido amenazas, pero no renuncia a la cuestión racial.
– Ha cantado la misma canción desde que le conozco.
– Sí, pero me intriga. ¿Y si tiene razón?
Contó a Emily el incidente con los dos niños que había presenciado cerca del parque de atracciones.
– No es muy probable -dijo Emily cuando terminó-. Piensa en el alambre, Barb.
– No me refiero a que sea un asesinato arbitrario de fondo racista -dijo Barbara-. ¿Podrían existir motivos raciales, aunque el asesinato fuera premeditado? ¿Es posible que hayan intervenido diferencias culturales, y todos los malentendidos que surgen de las diferencias culturales?
Emily pareció reflexionar sobre la posibilidad, con la atención puesta en la pizarra, pero sin que sus ojos se concentraran en las listas y los datos.
– ¿En quién estás pensando?
– Theo Shaw no lleva el brazalete por nada. Debía sostener relaciones con la hija de Malik. Si tal era el caso, ¿qué debía opinar de su matrimonio? Es un rasgo cultural, el matrimonio preacordado y todo eso. ¿Se resignó a hacer mutis por el foro sin más ni más? ¿Y qué me dices de Armstrong? Otro tío se quedó con su empleo. ¿Por qué? Porque lo tradicional es aupar a la familia. Si no merecía el despido, tal vez quiso enmendar el entuerto.
– La coartada de Armstrong es sólida. Los suegros la confirmaron. Yo misma hablé con ellos.
– De acuerdo, pero lo normal es que lo confirmaran, fuera cierto o no. Está casado con su hija. Es el sustento de la familia. ¿Van a decir algo que pudiera poner a su hija de patitas en la calle?
– Una confirmación es una confirmación.
– Pero no en el caso de Muhannad -protestó Barbara-. Él también tiene una coartada, y tú no la crees. ¿Verdad?
– ¿Debo aplicar el potro a los suegros de Armstrong?
Emily parecía impaciente.
– Son parientes, lo cual debilita la confirmación. Muhannad no es pariente de ese tal Rakin Khan, ¿verdad? ¿Por qué supones que Khan mintió? ¿Cuál sería su motivo?
– Se apoyan mutuamente. Es una cuestión de cultura.
La falta de lógica era patente.
– Si se apoyan mutuamente, ¿por qué iban a matar a otro?
Emily vació la botella de agua. La tiró a la papelera.
– Em -dijo Barbara, al ver que no contestaba-. No tiene ni pies ni cabeza. O se apoyan mutuamente, lo cual significa que hay pocas probabilidades de que un asiático se cargara a Querashi, o no se apoyan mutuamente, en cuyo caso es absurdo que Khan mienta por Muhannad Malik. O lo uno o lo otro. A mí me parece…
– Es intuición -interrumpió Emily-. Es olfato. Es la sensación básica de que algo apesta, y he de localizarlo. Si la pista conduce a la comunidad asiática, no puedo evitarlo, ¿verdad?
No era una cuestión de estar de acuerdo o no. Al fin y al cabo, Emily dirigía toda la investigación. Sin embargo, Barbara experimentó cierta inquietud ante la idea del instinto. Había participado en casos anteriores en que el «instinto» era una palabra que designaba otra cosa.
– Supongo -dijo, vacilante-. Tú eres la jefa.
Emily la miró.
– Exacto -dijo.
Capítulo 13
Rachel Winfield no fue directamente al parque de atracciones. Se detuvo en el extremo del muelle que daba a tierra, entre el hotel End Pier, cuyas ventanas y puertas estaban tapiadas para protegerlas del mar, y la hilera de autos de choque que había a cada lado de la entrada del parque. Era la hora de cenar, y las actividades del día se habían calmado un poco. Las atracciones todavía funcionaban, y los pitidos y ruidos ensordecedores de los juegos electrónicos aún ahogaban los gritos de las gaviotas, pero lo avanzado de la hora había reducido el número de buscadores de placeres, y los timbrazos y campanilleos de las máquinas tragaperras, billares romanos y otros juegos de azar eran intermitentes en aquel momento.
Era la hora perfecta para hablar con Theo Shaw.
Aún estaba en el muelle. Rachel lo sabía porque había visto su BMW, aparcado en el lugar acostumbrado, detrás del Lobster Hut, una pequeña cabaña a rayas amarillas y verdes situada al otro lado del hotel abandonado, que nunca había vendido langostas y, probablemente, nunca lo haría. Miró el letrero pintado a mano de la cabaña (HAMBURGUESAS, PERRITOS CALIENTES, PALOMITAS DE MAÍZ, DONUTS), y mientras observaba a una pareja mayor que compraba palomitas de maíz, se mordisqueó el labio y trató de pensar en todas las ramificaciones de lo que se disponía a hacer.
Tenía que hablar con él. Quizá Theo había cometido errores en su vida, y no acudir al rescate de Sahlah en cuanto Haytham Querashi había muerto era uno de ellos, pero en el fondo no era mala persona. Rachel sabía que, al final, lo arreglaría todo. Al fin y al cabo, era lo que la gente hacía cuando estaba enamorada.
Cierto, Sahlah se había equivocado al ocultar a Theo la noticia de su embarazo. Y aún se había equivocado más al acceder a casarse con un hombre estando embarazada de otro. Theo echaría cuentas tan bien como cualquiera, y si Sahlah se hubiera casado con Haytham Querashi y dado a luz, como supuesto fruto del matrimonio, antes de transcurridos ocho o nueve meses… Bien, Theo habría sabido que el niño no era de Haytham, ¿y qué habría hecho entonces?
La pregunta verdadera, claro, era qué había hecho tres días antes, el viernes por la noche, en el Nez. Pero era una pregunta a la que Rachel no quería contestar, y rezaba para que la policía no lo hiciera.
Es una cuestión de amor, se dijo con tozudez. No es una cuestión de odio y asesinato. Si Theo había utilizado la violencia contra Haytham, cosa que no creía ni por un instante, Haytham lo había provocado, sin duda. Se habrían proferido acusaciones. Se habrían hecho comentarios desagradables. Y después, en un instante terrible, se habría descargado un golpe colérico, un golpe del que se había derivado la terrible situación en que Sahlah se encontraba.
Rachel no podía soportar la idea de que Sahlah se sometiera a un aborto. Sabía que era la angustia del momento lo que empujaba a su amiga en aquella dirección. Como Haytham había muerto, y Sahlah pensaba que no existía otra solución factible a sus problemas, quería actuar de una forma que lamentaría toda su vida, y Rachel lo sabía.
Las chicas como Sahlah (sensibles, creativas, protegidas de los avatares de la vida, bondadosas y carentes de malicia) no superaban los abortos con tanta facilidad como pensaban. Sobre todo, no superaban los abortos cuando adoraban a los padres de sus bebés. Sahlah estaba loca si pensaba que interrumpir el embarazo era la única opción que le quedaba. Y Rachel se lo iba a demostrar.
¿Qué había de malo en que Sahlah terminara casada con Theo Shaw? Era cierto que sus padres estarían cabreados durante una temporada, cuando descubrieran que se había fugado con un inglés. Tal vez se negarían a dirigirle la palabra durante unos meses. Pero cuando el niño naciera, su nieto, el hijo o hija de su adorada hija, todo sería perdonado. La familia se reconciliaría.
Pero la única forma de que esto sucediera era que Rachel Winfield avisara a Theo de que la policía tal vez intentara relacionarle con el asesinato de Haytham Querashi. La única forma de que esto sucediera era que Theo se deshiciera del maldito brazalete antes de que la policía lo relacionara con él.
La cuestión estaba clara. Tenía que avisarle. Tenía que empujarle, con delicadeza, a hacer lo que era mejor para su amiga, y antes de que pasara otro día. Tampoco era que Theo Shaw necesitara empujoncitos. Quizá hubiera vacilado durante los últimos días por culpa de lo ocurrido a Haytham, pero no dudaría en cumplir su deber cuando averiguara que el aborto era inminente.
De todos modos, Rachel seguía insegura. ¿Y si Theo no estaba a la altura de las circunstancias? ¿Si no cumplía con su obligación? A menudo, los hombres huían en dirección contraria cuando la responsabilidad se interponía en su camino, y ¿quién podía afirmar sin lugar a dudas que Theo Shaw no haría lo mismo? Sahlah creía que la había abandonado, porque de lo contrario le habría hablado del niño. ¿Verdad?
Bien, se emperró Rachel, si Theodore Shaw no aceptaba sus obligaciones para con Sahlah, Rachel Winfield intervendría. El último piso de los Clifftop Snuggeries aún seguía en venta, y la cuenta de ahorros de Rachel aún contenía el dinero necesario para la adquisición. Si Theo no se portaba como debía, si los padres de Sahlah la repudiaban como resultado, Rachel proporcionaría un hogar a su amiga. Y juntas criarían al hijo de Theo.
Pero eso no era probable que sucediera, ¿verdad? En cuanto Theo se enterara de las intenciones de Sahlah, actuaría con decisión.
Una vez exploradas todas las ramificaciones, Rachel se puso en marcha. No tuvo que ir muy lejos. Dentro del salón recreativo, vio que Theo Shaw estaba hablando con Rosalie la Vidente.
Era un signo muy positivo, decidió Rachel. Pese a que su conversación no parecía una consulta, pues en lugar de la palma de la mano, las cartas del tarot o la bola de cristal, Rosalie parecía estar leyendo el pedazo de pizza que descansaba en un plato sostenido sobre su regazo, aún existía la posibilidad de que Rosalie estuviera brindando a Theo el beneficio de su experiencia con los seres humanos, entre bocado y bocado de pizza.
Rachel esperó hasta que la conversación terminó. Cuando Theo cabeceó, se levantó, tocó el hombro de Rosalie y caminó en su dirección, Rachel respiró hondo y cuadró los hombros. Movió el cabello para que ocultara su cara lo máximo posible, y avanzó a su encuentro. Llevaba el brazalete de oro, observó preocupada. Bien, no lo llevaría mucho más tiempo.
– He de hablar contigo -dijo sin más preámbulos-. Es muy importante, Theo.
Theo desvió la vista hacia el reloj cuya esfera imitaba la cara de un payaso, montado sobre las puertas del salón recreativo. Rachel temió que tuviera una cita, así que se apresuró a continuar.
– Es sobre Sahlah -dijo.
– ¿Sahlah?
Su voz era cautelosa, reservada.
– Sé lo vuestro. Sahlah y yo no tenemos secretos. Somos muy buenas amigas. Desde que éramos pequeñas.
– ¿Te ha enviado ella?
Rachel se alegró de su tono ansioso, y lo interpretó como otro signo positivo. Estaba claro que deseaba estar con su amiga. En tal caso, Rachel sabía que su trabajo iba a ser más sencillo de lo que había pensado.
– No exactamente.
Rachel paseó la vista a su alrededor. Sería malo que les. vieran juntos, sobre todo si la policía acechaba en las cercanías. Ya estaba metida en un buen lío, por haber mentido a la detective de la mañana y huido después de la tienda. Su situación empeoraría si la pillaban hablando con Theo mientras llevara en la muñeca el brazalete de oro.
– ¿Podemos hablar en algún otro sitio? En otro sitio más discreto, quiero decir. Es muy importante.
El hombre frunció el entrecejo, pero colaboró, y movió la mano en dirección al Lobster Hut y el BMW aparcado cerca del local. Rachel le siguió hasta el coche, al tiempo que miraba con nerviosismo hacia el paseo Marítimo, casi esperando que, teniendo en cuenta su mala suerte, alguien la viera antes de ponerse al abrigo de miradas indiscretas.
Pero eso no sucedió. Theo desconectó el sistema de alarma del coche y subió. Abrió la puerta del pasajero para que Rachel entrara. La muchacha miró alrededor y se sentó. Se encogió cuando el tapizado recalentado arañó su piel.
Theo bajó las ventanillas. Se volvió en su asiento.
– ¿Qué pasa?
– Has de deshacerte de ese brazalete -soltó sin más Rachel-. La policía sabe que Sahlah lo compró para ti.
El hombre tenía la vista clavada en ella, pero su mano derecha rodeó la joya, como en un movimiento inconsciente.
– ¿Qué tienes que ver tú en todo esto?
Era una pregunta que habría preferido no oír. Lo mejor habría sido oírle decir «¡Cojones! Ahora mismo», para luego quitarse el brazalete sin hacer más preguntas. No habría sido nada desagradable que hubiera tirado el brazalete al cubo de basura más cercano, que estaba a tres metros de distancia, rodeado de moscas.
– Rachel -la urgió, al ver que no contestaba-. ¿Qué tienes que ver tú en todo esto? ¿Te ha enviado Sahlah?
– Es la segunda vez que me preguntas eso. -La voz de Rachel sonaba desfallecida, incluso a sus propios oídos-. Siempre estás pensando en ella, ¿verdad?
– ¿Qué está ocurriendo? La policía ya ha pasado por aquí, a propósito, una mujer corpulenta de rostro magullado. Me pidió que me quitara el brazalete para echarle un vistazo.
– No lo harías, ¿verdad, Theo?
– ¿Qué querías que hiciera? No sabía para que lo quería hasta que lo examinó detenidamente y me dijo que estaba buscando uno parecido, que Sahlah afirmaba haber arrojado al mar desde el muelle.
– Oh, no -susurró Rachel.
– Tal como yo lo veo, no puede saber que son el mismo -continuó Theo-. Cualquiera puede llevar un brazalete de oro. No puede demostrar nada porque yo tenga uno.
– Pero ella lo sabe -dijo Rachel con tono abatido-. Sabe lo que hay escrito dentro. Y si vio la inscripción en el tuyo… -Comprendió que aún existía un margen de confianza, y prosiguió con ansiedad-. A lo mejor no miró la parte interna.
Pero la expresión de Theo le dijo que la detective de Scotland Yard no había descuidado el detalle, que había leído aquellas palabras acusadoras, para añadirlas a la información que ya había conseguido, primero de Rachel, y después de Sahlah.
– Tendría que haber telefoneado -gimió Rachel-. A ti y a Sahlah. Tendría que haber telefoneado, pero no podía, porque mi madre estaba delante, quería saber qué estaba pasando y tuve que escapar de la tienda en cuanto la policía se marchó.
Theo se había vuelto a medias para mirarla, pero ahora había desviado la vista hacia Pier Approach, el paseo de cemento que corría paralelo a la playa y la separaba de las tres hileras de cabañas de playa que trepaban a la colina. No parecía tan asustado como Rachel había pensado, sino confuso.
– No entiendo cómo lo localizaron tan deprisa -dijo-. Sahlah no habría… -Se volvió hacia ella y habló en tono ansioso, como si hubiera llegado a una conclusión que explicaba muchas cosas-. ¿Les dijo Sahlah que me lo regaló ella? No, porque dijo que lo tiró al mar. Entonces, ¿cómo…?
Sólo había una posibilidad, por supuesto, y no tardó en imaginarla.
– ¿La detective habló contigo? ¿Por qué?
– Porque…
¿Cómo iba a explicar sus actos de una forma que él los entendiera, cuando ni siquiera ella podía? Sahlah había extraído su propia interpretación de las intenciones de Rachel cuando entregó el recibo de la joyería a Haytham, pero Sahlah no tenía razón. Rachel no había querido hacer daño a nadie. Sólo deseaba lo mejor: que Haytham interrogara a su prometida, como haría cualquier hombre en su lugar, y el resultado sería que la verdad sobre el amor de Sahlah por Theo saldría a la luz. Sahlah se salvaría de un matrimonio que no deseaba. Sahlah sería libre para casarse donde, cuando y con quien quisiera. O para no casarse.
– Haytham tenía el recibo -dijo Rachel:-. La policía lo encontró entre sus pertenencias. Investigan todo lo que está relacionado con él. Por eso vinieron a la tienda y nos preguntaron sobre él.
Theo parecía más confuso que nunca.
– Pero ¿por qué le dio Sahlah el recibo? Eso es absurdo, a menos que cambiara de opinión sobre casarse con él. Porque nadie más sabía…
Entonces comprendió, y ella comprendió que él comprendía. La miró con ojos penetrantes.
El sudor resbalaba desde las sienes de Rachel hasta su mandíbula.
– ¿Qué más da cómo lo consiguió? -se apresuró a contestar-. Puede que Sahlah lo perdiera en la calle. Tal vez lo dejó a la vista, en su casa. Puede que Yumn lo cogiera. Yumn odia a Sahlah. Lo sabes, ¿no? Y si encontró el recibo, seguro que se lo dio a Haytham enseguida. Le gusta meter bulla. Es una verdadera bruja.
Cuanto más pensaba en eso Rachel, más se convencía de que su mentira poseía visos de realidad. Yumn quería que Sahlah fuera su esclava personal, siempre. Habría hecho cualquier cosa para impedir que su cuñada se casara, para que se quedara en casa, sometida a sus dictados. Si hubiera caído en sus manos el recibo se lo habría entregado a Haytham sin más dilación. No cabía la menor duda.
– Theo, lo importante es lo que está pasando ahora.
– Así que Haytham sabía que Sahlah y yo…
Theo apartó la vista de Rachel, y ésta no pudo leer en sus ojos e intentar averiguar por qué parecía tan pensativo. Pero se lo imaginaba bastante bien. Si Haytham sabía que Theo y Sahlah eran amantes, Haytham no había ido de pesca al Nez aquella fatídica noche. Haytham lo sabía. Por eso había solicitado una entrevista a Theo, y por eso le había acusado al instante, porque no era una acusación, sino la verdad.
– Olvídate de Haytham -dijo Rachel con la intención de dirigirle hacia donde ella quería-. Ya está hecho. Sucedió. Lo que importa ahora es Sahlah. Escúchame, Theo. Sahlah está muy mal. Tal vez pienses que no se portó bien contigo cuando accedió a casarse con Haytham, pero tal vez aceptó con tanta rapidez porque pensaba que no ibas a portarte bien con ella. Estas cosas pasan cuando la gente se quiere. Una persona dice una cosa y se malinterpreta, y la otra persona dice otra cosa y se malinterpreta, y antes de que te des cuenta, nadie sabe ya lo que los demás piensen o sienten. La gente se mete en líos complicadísimos. Toma decisiones que de otra forma no tomaría. Lo entiendes, ¿verdad?
– ¿Qué le pasa a Sahlah? -preguntó Theo-. Anoche la telefoneé, pero no quiso ni escucharme. Intenté explicar…
– Quiere abortar -interrumpió Rachel-. Theo, me pidió que la ayudara, que averiguara dónde se lo puede hacer y la alejara de su familia el tiempo suficiente para ello. Quiere hacerlo cuanto antes, porque sabe que su padre tardará meses en encontrar a otro candidato al matrimonio, y para entonces ya será demasiado tarde.
Rachel comprobó que había alejado de la mente de Theo todo pensamiento sobre el brazalete de oro y su comprometedor recibo. Theo la agarró por la muñeca.
– ¿Qué? -preguntó con voz ronca.
Gracias a Dios, pensó Rachel, y se dijo que era muy sincera. Theo Shaw estaba preocupado.
– Cree que sus padres la repudiarán si averiguan lo del embarazo, Theo. Además, cree que tú no quieres casarte con ella. Sabe que no existe la menor esperanza de encontrar a otra persona en un plazo de tiempo tan breve. No puede esconder la verdad indefinidamente. Me pidió que buscara un médico, una clínica o lo que fuera. Eso es fácil, pero no quiero hacerlo, porque será horrible para ella… Theo, ¿te imaginas cómo afectará a Sahlah? Ella te quiere. ¿Cómo puede matar a vuestro hijo?
Theo soltó su muñeca. Volvió la cabeza y clavó la vista en el frente, en el muro de roca que rodeaba la ladera de la colina sobre la que se elevaba la ciudad, donde Sahlah esperaba a que Theo Shaw decidiera su suerte.
– Has de ir a verla -dijo Rachel-. Has de hablar con ella. Has de hacerle entender que no es el fin del mundo, si ella y tú huís y os casáis. Al principio, a sus padres no les hará ninguna gracia, claro. Pero no estamos en la Edad Media. En los tiempos modernos, la gente se casa por amor, no por deber u otra cosa. Bueno, se hace, pero los matrimonios verdaderos y duraderos son los que se basan en el amor.
El joven asintió, pero Rachel dudó que la hubiera escuchado. Había apoyado las manos sobre el volante del BMW, y lo rodeaban con tal fuerza que los nudillos se destacaban como si fueran a perforar su piel pecosa. Un músculo se agitaba en su mandíbula.
– Has de hacer algo -dijo Rachel-. Eres el único que puede.
Theo no contestó, sino que se apretó el estómago, y antes de que Rachel pudiera decirle que sólo tenía que pedir la mano de Sahlah para salvar la vida de su hijo, salió del coche. Se tambaleó hasta el cubo de basura. Vomitó con violencia y durante tanto rato, que Rachel pensó que iba a devolver hasta la primera papilla.
Cuando las náuseas pasaron, Theo se pasó el puño por la boca. Su brazalete de oro captó el brillo de la luz del atardecer. No regresó al coche. Se quedó de pie ante el cubo de basura, con el pecho agitado como el de un corredor y la cabeza gacha.
No era una reacción ilógica, pensó Rachel. De hecho era una admirable reacción ante la terrorífica noticia. Theo no deseaba que Sahlah se sometiera al escalpelo del cirujano, o lo que utilizaran para extraer fetos indeseados del vientre de sus madres, más que Rachel.
El alivio que tanto anhelaba desde que había huido de la tienda se derramó sobre ella como agua fresca. Era cierto que había cometido un error al entregar a Haytham Querashi el recibo del brazalete, pero al final todo había salido bien: Theo y Sahlah estarían juntos.
Empezó a planificar su siguiente encuentro con Sahlah. Pensó en las palabras que utilizaría para relatar lo que acababa de suceder entre Theo y ella. Llegó incluso a imaginar la expresión de su amiga cuando oyera la noticia de que Theo iría a buscarla, pero en ese momento Theo se volvió y Rachel vio mejor su expresión. Sus huesos se licuaron.
Las facciones tensas del joven reflejaban la desdicha de un hombre que se veía atrapado sin remisión. Cuando regresó al coche, Rachel comprendió que jamás había tenido la intención de casarse con su amiga. Era igual que muchos de los hombres que Connie Winfield había arrastrado hasta su casa a lo largo de los años, hombres que pasaban la noche en su cama, la mañana sentados a la mesa de la cocina, y la tarde o la noche en sus coches, huyendo de la escena amorosa anterior como delincuentes en fuga.
– Oh, no.
Los labios de Rachel formaron las palabras, pero no emitió el menor sonido. Lo comprendió todo: que había utilizado a su amiga como una forma fácil de procurarse sexo, que la había seducido con las atenciones y admiración que Sahlah no podía esperar de un hombre asiático, que había esperado el momento oportuno, hasta que estuviera madura para una propuesta más osada. Y esa propuesta habría sido sutil, cuando ya Sahlah estaba completamente enamorada de él. Aún más, Sahlah lo habría deseado. En ese caso, la responsabilidad de lo que sucediera como resultado del placer que Theo Shaw obtuviera de Sahlah Malik sólo era de Sahlah.
Y Sahlah lo había sabido desde el primer momento.
Rachel sintió que la animosidad estallaba como un chorro de burbujas que le subiera del pecho a la garganta. Lo que le había pasado a su amiga era una injusticia. Sahlah era buena, y se merecía a alguien como ella. Pero esa persona no era Theo Shaw.
Theo subió al coche una vez más. Rachel abrió la puerta.
– Bien, Theo -dijo, sin intentar disimular el desprecio que sentía-, ¿quieres darme algún mensaje para Sahlah?
Su respuesta no la sorprendió, pero quería oírla, sólo para asegurarse de que era tan despreciable como pensaba.
– No.
Barbara retrocedió para mirarse en el espejo de su retrete con vistas y admiró su obra. Había parado en Boots camino del hotel, y veinte minutos en el único pasillo que pasaba por ser el departamento de cosmética le habían bastado para comprar una bolsa llena de potingues. La había ayudado una joven dependienta, cuya cara era un vivo testimonio de su entusiasmo por las facciones pintarrajeadas.
– ¡Súper! -había exclamado cuando Barbara le pidió su colaboración para localizar las marcas y colores adecuados-. Eres primavera, ¿verdad? -añadió de forma intrigante, mientras empezaba a amontonar en una cesta una gran variedad de frascos, cajas, tarros y pinceles misteriosos.
La dependienta se había ofrecido a «trabajar» a Barbara allí mismo, poniendo en práctica unos talentos que parecían dudosos, a lo sumo. Barbara, al observar la sombra de ojos amarilla y las mejillas magenta de la joven, había declinado la invitación. Necesitaba practicar, explicó. No había mejor momento que el presente para introducirse en los arcanos de la cosmética.
Bien, pensó, mientras examinaba su cara. No era que fuera a descubrirse en la portada de Vogue de un momento a otro. Tampoco sería seleccionada como ejemplo preclaro del triunfo de una mujer sobre una nariz rota, un rostro amoratado y un conjunto desafortunado de facciones que podían ser descritas, piadosamente, como desgarbadas. De momento, se las apañaría. Sobre todo con poca luz, o entre gente cuya vista le hubiera empezado a fallar en fecha reciente.
Dedicó un momento a amontonar sus suministros en el botiquín. Después, recogió el bolso y salió de la habitación.
Tenía hambre, pero la cena tendría que esperar un rato. Poco después de su llegada, había visto por las ventanas del bar del hotel a Teymullah Azhar y a su hija en el jardín, y quería hablar con ellos (o al menos con uno de ellos) antes de que se marcharan.
Bajó la escalera y cruzó el pasillo para atajar por el bar. Como estaba muy ocupado atendiendo a las necesidades de sus huéspedes, Basil Treves no podría estorbarla. La había saludado con aire significativo nada más verla entrar en el hotel. Había llegado a formar con la boca la frase «Hemos de hablar», y a mover sus cejas de una forma sugerente de que debía informarla de algo espectacular. Pero en aquel momento estaba transportando platos al comedor, y cuando dijo en silencio «Más tarde», al tiempo que encogía los hombros para indicar que era una pregunta, Barbara levantó con energía el pulgar para mantener bien engrasada la maquinaria de su frágil ego. El hombre era desagradable, sin duda, pero le resultaba útil. Al fin y al cabo, era el responsable de haberles entregado sin saberlo a Fahd Kumhar. Sólo Dios sabía qué otras joyas sería capaz de desenterrar, si le daban media oportunidad y el aliento equivalente. Pero en aquel momento quería hablar con Azhar, de modo que se puso muy contenta cuando vio que Treves no estaba libre.
Cruzó el bar hasta las puertas cristaleras, que estaban abiertas al crepúsculo. Vaciló un momento.
Azhar y su hija estaban sentados en la terraza de baldosas, la niña encorvada sobre una mesa de hierro forjado, sobre la cual descansaba un tablero de ajedrez, y su padre reclinado en una silla, con un cigarrillo colgando de sus dedos. Una sonrisa se insinuaba en las comisuras de su boca mientras observaba a Hadiyyah. Como no era consciente de que le estuvieran observando, permitió que sus facciones traicionaran una ternura que Barbara nunca había visto antes.
– ¿Cuánto tiempo quieres, khushi? -preguntó-. Creo que estás atrapada, y sólo estás prolongando la agonía de tu rey.
– Estoy pensando, papá.
Hadiyyah cambió de posición en la silla, se alzó sobre sus rodillas, con los codos sobre la mesa y el trasero levantado. Examinó con detenimiento el campo de batalla. Sus dedos erraron primero hacia un caballo, y después hacia la única torre que quedaba. Ya le habían comido la reina, observó Barbara, y estaba intentando organizar un ataque contra fuerzas muy superiores. Empezó a deslizar la torre hacia adelante.
– Ah -dijo su padre, anticipando el movimiento.
La niña retiró los dedos.
– He cambiado de opinión -anunció a toda prisa-. He cambiado de opinión, he cambiado de opinión.
– Hadiyyah. -Su padre pronunció su nombre con cariñosa impaciencia-. Cuando se toma una decisión, no hay que dar marcha atrás.
– Ni que estuvieras hablando de la vida -dijo Barbara. Salió del bar y se reunió con ellos.
– ¡Barbara! -El cuerpecito de Hadiyyah se alzó en la silla hasta quedar erguida sobre las rodillas-. ¡Estás aquí! Te he estado esperando durante toda la cena. Tuve que comer con la señora Porter porque papá no estaba, y tenía muchas ganas de que fueras tú. ¿Qué te has hecho en la cara? -Frunció el entrecejo, pero su rostro se iluminó al comprender-. ¡Te la has pintado! Te has escondido las contusiones. Tienes muy buen aspecto. ¿A que Barbara tiene muy buen aspecto, papá?
Azhar se había levantado, y cabeceó cortésmente. Cuando Hadiyyah canturreó «Siéntate, siéntate, por favor, siéntate», acercó una tercera silla para que Barbara se sentara con ellos. Le ofreció un cigarrillo y se lo encendió sin decir nada.
– Mamá también se maquilla -confesó Hadiyyah a Barbara cuando ésta se sentó-. Me enseñará a hacerlo cuando sea mayor. Consigue que sus ojos sean los más bonitos del mundo. Son muy grandes cuando termina. Claro que son grandes igual, los ojos de mamá. Tiene unos ojos maravillosos, ¿verdad, papá?
– Sí -dijo Azhar con los ojos clavados en su hija.
Barbara se preguntó qué veía cuando la miraba: ¿a su madre? ¿A él? ¿Una declaración viviente de su mutuo amor? No lo sabía, y dudaba que él se lo dijera. Dedicó su atención al tablero de ajedrez.
– Situación desesperada -dijo, mientras estudiaba la escasa colección de piezas con las que Hadiyyah intentaba atacar a su padre-. Creo que ha llegado el momento de ondear la bandera blanca, pequeña.
– Oh, no -exclamó Hadiyyah-. Tampoco queremos acabar ahora. Preferimos hablar contigo. -Se sentó y pasó sus pies calzados con sandalias alrededor de las patas de la mesa-. Hoy he hecho un rompecabezas con la señora Porter. Un rompecabezas de Blancanieves.
Estaba dormida y el príncipe la estaba besando, y los enanos lloraban porque pensaban que estaba muerta. Claro que no parecía muerta, y si se hubieran dado cuenta de que sus mejillas estaban muy sonrosadas, habrían deducido que sólo estaba dormida. Pero no lo hicieron y no sabían que sólo necesitaba un beso para despertarla. Pero como no lo sabían, conoció a un príncipe verdadero y fueron muy felices.
– Un final al cual aspiramos todos fervientemente -dijo Barbara.
– Y también pintamos. La señora Porter hacía acuarelas y ahora me está enseñando. Hice una del mar, una del parque de atracciones y una de…
– Hadiyyah -dijo en voz baja su padre.
Hadiyyah agachó la cabeza y enmudeció.
– Sabes, me gustan mucho las acuarelas -dijo Barbara-. Me gustaría verlas, si quieres. ¿Dónde las has guardado?
El rostro de Hadiyyah se iluminó.
– En nuestra habitación. ¿Quieres que vaya a buscarlas? No tardaré nada, Barbara.
Barbara asintió, y Azhar le dio la llave de la habitación. Hadiyyah saltó de la silla y entró corriendo en el hotel, con las trenzas al viento. Al cabo de un momento, oyeron sus sandalias repiquetear sobre los peldaños de madera.
– ¿Has salido a cenar esta noche? -preguntó Barbara a Azhar cuando se quedaron solos.
– Tenía que ocuparme de algunas cosas después de nuestra entrevista -contestó el hombre.
Tiró la ceniza del cigarrillo y bebió un sorbo de su vaso. Contenía hielo, lima y algo gaseoso. Agua mineral, supuso Barbara. No imaginaba a Azhar trasegando gin tonic, pese al calor. Depositó el vaso sobre el mismo anillo de humedad del que lo había levantado. Después la miró, con tal concentración que Barbara se convenció de que el maquillaje se le había corrido.
– Lo hiciste muy bien -dijo Azhar por fin-. Sacamos algo en limpio del encuentro, pero no todo lo que sabes, imagino.
Y por eso no había vuelto directamente al hotel a tiempo para cenar con su hija, decidió Barbara. No cabía duda de que su primo y él habían estado discutiendo sobre su siguiente movimiento. Se preguntó cuál sería: ¿una asamblea de la comunidad asiática, otra marcha callejera, una petición a su diputado para que interviniera, algún acontecimiento destinado a aumentar el interés de los medios por el asesinato y la investigación? No lo sabía, y tampoco lo adivinaba. Pero no le cabían dudas de que Muhannad y él habían decidido lanzar una acción que tendría lugar dentro de pocos días.
– Necesito que me aclares una cosa sobre el islam -dijo.
– ¿A cambio de…?
– Azhar, no podemos jugar así. Sólo puedo deciros lo que la inspectora Barlow me autoriza.
– Muy conveniente para ti.
– No. Es el compromiso al que llegué para intervenir en el caso. -Barbara dio una bocanada al cigarrillo y pensó en la mejor manera de ganarse su colaboración-. Tal como yo veo la situación, todo el mundo sale ganando gracias a mi intervención. Yo no vivo aquí. No tengo cuentas pendientes y ningún interés en demostrar la culpabilidad o inocencia de alguien. Si vosotros pensáis que la investigación está teñida de prejuicios, la verdad, soy vuestra mejor oportunidad de eliminarlos.
– ¿Existen?
– Yo qué sé, joder. Sólo llevo aquí veinticuatro horas, Azhar. Me gustaría pensar que soy buena, pero dudo que sea tan buena. ¿Podemos llegar a un acuerdo tú y yo?
Azhar meditó unos instantes, y dio la impresión de que estaba intentando leer en su cara si le había dicho la verdad.
– Sabes cómo se rompió el cuello -dijo por fin.
– Sí. Lo sé. Pero si lo piensas bien, ¿cómo íbamos a determinar que fue un asesinato, si no?
– ¿Lo fue?
– Ya lo sabes. -Tiró la ceniza sobre las baldosas y fumó-. Homosexualidad, Azhar. ¿Cómo sienta en el islam?
Comprendió que le había pillado por sorpresa. Cuando le había dicho que quería preguntarle algo sobre el islam, Azhar había pensado que serían preguntas sobre matrimonios de conveniencia, como por la mañana. Se trataba de un enfoque nuevo, y era lo bastante listo para saber que la pregunta estaba relacionada con la investigación.
– ¿Haytham Querashi? -preguntó.
Barbara se encogió de hombros.
– Tenemos una declaración que le da visos de realidad, pero nada más. La persona que nos la brindó tiene buenos motivos para querer despistarnos, de modo que tal vez no sea nada. Sin embargo, necesito saber cómo llevan la homosexualidad los musulmanes, y preferiría no tener que llamar a Londres para averiguarlo.
– Uno de los sospechosos hizo esa declaración -dijo Azhar con aire pensativo-. ¿Es un sospechoso inglés?
Barbara suspiró y expelió una nube de humo.
– Azhar, ¿podemos interpretar esta sinfonía con más de una nota? ¿Qué más da si es inglés o asiático? ¿Queréis saber la verdad sobre este asesinato, sea cual sea? ¿O sólo si lo hizo un inglés? Y el sospechoso es inglés, por cierto. Y alguien inglés nos dio su pista. A decir verdad, contamos al menos con tres posibilidades, y las tres son inglesas. Bien, ¿quieres pasar de ese rollo y contestar a mi pregunta?
Azhar sonrió y apagó el cigarrillo.
– Si hubieras hecho gala de esa pasión durante nuestra entrevista de hoy, Barbara, casi todas las inquietudes de mi primo habrían desaparecido. ¿Por qué no lo hiciste?
– Porque, la verdad, me importan una mierda las inquietudes de tu primo. Aunque le hubiera dicho que había treinta sospechosos ingleses, no me habría creído, a menos que le hubiera dado los nombres. ¿Estoy en lo cierto?
– Admitido.
Azhar bebió un poco más. Consiguió dejar una vez más el vaso sobre el círculo de condensación de donde lo había levantado.
– ¿Y? -dijo Barbara.
Azhar esperó un momento antes de contestar. En el silencio que siguió, Barbara oyó que Basil Treves reía la broma de alguien. Azhar hizo una mueca al captar la falsedad de la carcajada.
– La homosexualidad está expresamente prohibida -dijo.
– ¿Qué pasa si un tío es homosexual?
– Lo guarda en secreto.
– ¿Por qué?
Azhar jugueteó con la reina que había capturado a su hija. Sus dedos oscuros dieron vueltas a la pieza sobre la base de su pulgar, de un lado a otro.
– Al practicar abiertamente la homosexualidad, indicaría que ya no creía en los mandamientos del islam. Esto es un sacrilegio. Por eso, y por la homosexualidad en sí, sería expulsado de su familia, y también de los demás musulmanes.
– Por lo tanto -dijo Barbara con aire pensativo-, querría llevarlo con discreción. Tal vez hasta querría casarse y proporcionarse una coartada, para ahuyentar sospechas.
– Esas acusaciones son muy graves, Barbara. No has de denigrar la memoria de un hombre como Haytham. Al insultarle, insultas a la familia a la que estaba ligado por un contrato matrimonial.
– No he «acusado» a nadie de nada -le corrigió Barbara-. Pero si se abre un nuevo camino para la investigación, la policía lo va a explorar. Es nuestro trabajo. ¿Qué me dices del insulto a la familia, si era homosexual? Se habría comprometido a un matrimonio mediante engaños, ¿verdad? Si un hombre hace eso a una familia como los Malik, ¿cuál es el castigo?
– El matrimonio es un contrato entre dos familias, no sólo entre dos individuos.
– Hostia santa, Azhar. No me dirás que la familia de Querashi enviaría a otro hermano para casarlo con Sahlah Malik, como si fuera un panecillo recién salido del horno a la espera de la salchicha adecuada.
Azhar sonrió a su pesar, por lo visto.
– La defensa de tu sexo es admirable, sargento.
– Cojonudo. Gracias. Entonces…
Azhar la interrumpió.
– Lo que quiero decir es esto: el engaño de Haytham habría abierto una brecha irreparable entre las dos familias. La comunidad también sería informada de esta brecha y de su causa.
– O sea, además de ser expulsado de su familia, habría dado al traste con sus esperanzas de emigrar, ¿verdad? Porque supongo que nadie más querría cerrar un trato matrimonial con ellos, sobre todo después de haber dado gato por liebre. Por decirlo de alguna manera.
– Exacto -dijo Azhar.
Por fin, Barbara pensó que estaban haciendo progresos.
– O sea, tenía un montón de motivos para ocultar que era maricón.
– Si lo era -admitió Azhar.
Barbara apagó el cigarrillo y colocó la nueva pieza en el rompecabezas del asesinato de Querashi, con la intención de ver dónde encajaba mejor. Cuando se hizo una idea en la cabeza, continuó.
– Y si alguien sabía lo que ocultaba, lo sabía con certeza, porque había visto a Querashi en una situación que no dejaba lugar a dudas…, y si esa persona se puso en contacto con él y le dijo lo que sabía…, y si esa misma persona exigió determinadas cosas…
– ¿Estás hablando de la persona que insinuó la homosexualidad de Haytham?
Barbara reparó en su tono: ansioso y reivindicativo. Comprendió que sus especulaciones les estaban conduciendo a ambos a donde su primo y él deseaban con todas sus fuerzas. Barbara pinchó su burbuja.
– Sería extraño que un inglés conociera todas las ramificaciones de la homosexualidad de un musulmán, Azhar. Sobre todo, las ramificaciones de esta homosexualidad en particular.
– Estás diciendo que un asiático lo sabía.
– No estoy diciendo nada.
Sin embargo, por la forma en que Azhar clavó su vista en el vaso, Barbara comprendió que estaba pensando. Y sus pensamientos le conducían al único asiático, aparte de los miembros de su familia, a quien la policía consideraba relacionado con Haytham Querashi.
– Kumhar -dijo-. Crees que este tal Fahd Kumhar jugó un papel relevante en la muerte de Querashi.
– Yo no te lo he dicho -replicó Barbara.
– Y no has sacado esa idea de la nada -continuó Azhar-. Alguien te ha hablado de la relación entre! Haytham y ese hombre, ¿verdad?
– Azhar…
– O algo por el estilo. Alguien te lo ha dicho. Si hablas de exigencias en tales circunstancias, exigencias que Fahd Kumhar hizo a Haytham Querashi, también estarás hablando de chantaje.
– Te estás superando -dijo Barbara-. Yo sólo he dicho que si una persona vio a Querashi haciendo un trabajillo donde no debía, puede que otra persona también lo viera. Punto.
– Y crees que esa persona es Fahd Kumhar -concluyó Azhar.
– Escucha. -Barbara estaba exasperada, en parte porque Azhar la había interpretado tan bien, y en parte porque sus deducciones podían impulsarle a complicar el caso, mezclando a su primo donde no era deseable-. ¿Qué más da si es Fahd Kumhar o la reina de…?
– ¡Ya, ya, ya! -El sonsonete procedía de Hadiyyah, que había aparecido en la puerta. Agitaba sus acuarelas en una mano. En la otra, sostenía un tarro de mermelada-. Sólo he traído dos porque la del mar es muy mala, Barbara. Y mira lo que he cogido. Estaba entre las rosas, y cuando acabé de comer cogí un tarro de la cocina y se metió dentro.
Ofreció el tarro a Barbara para que lo inspeccionara. A la débil luz, Barbara vio que una desdichada abeja revoloteaba en el interior.
– Le he puesto un poco de comida. ¿La ves? He hecho algunos agujeros en la tapa. ¿Crees que le gustará Londres? Espero que sí, porque hay muchas flores, y cuando las coma hará miel.
Barbara dejó el tarro junto al tablero de ajedrez y lo examinó con cautela. La comida que Hadiyyah había proporcionado al insecto consistía en una pila de pétalos de rosa y algunas hojas con los bordes doblados hacia dentro. Estaba claro que no era una entomóloga destinada al premio Nobel, pero poseía una gran inspiración a la hora de efectuar maniobras de distracción.
– Bien -dijo Barbara-, hay un problema, peque. Las abejas tienen familia, y todas viven juntas en sus colmenas. No les gustan los extraños, de modo que si te llevas esta abeja a Londres, se quedará sin familia. Supongo que por eso está tan enfadada en este momento. Está oscureciendo, y aunque la visita le ha gustado, ya tiene ganas de volver a casa.
Hadiyyah se puso entre las piernas de Barbara. Se agachó hasta que su barbilla estuvo a la altura de la mesa, y apretó la nariz contra el tarro.
– ¿Tú crees? -preguntó-. ¿He de dejarla marchar? ¿Echa de menos a su familia?
– Seguro -dijo Barbara, y cogió las acuarelas de la niña para inspeccionarlas-. Además, las abejas no viven dentro de tarros. No es una buena idea, y es peligroso.
– ¿Por qué? -preguntó Hadiyyah.
Barbara desvió la vista de las acuarelas y miró al padre de la artista.
– Porque cuando obligas a un ser a vivir de una manera que va contra su naturaleza, siempre hay alguien que acaba perjudicado.
Theo no estaba escuchando, concluyó Agatha Shaw. No estaba escuchando más que durante el aperitivo, la cena, el café o el telediario de las nueve. Su cuerpo había estado presente, e incluso había logrado reaccionar de tal manera que una mujer menos perspicaz habría considerado que estaba siguiendo el hilo de la conversación. Pero la verdad era que su mente estaba tan centrada en la reurbanización de Balford-le-Nez como en el precio actual del pan en Moscú.
– ¡Theodore! -gritó, y lanzó el bastón contra sus piernas.
Estaba pasando una vez más delante del sofá, caminando desde su butaca hasta la ventana abierta, como si hubiera decidido trazar un sendero en la alfombra persa antes de que terminara la velada. Su abuela era incapaz de decidir qué actividad la irritaba más: fingir que conversaba con ella o su reciente interés por el estado del jardín. Tampoco era que pudiera ver gran cosa a la luz agonizante, pero albergaba pocas dudas de que si le preguntaba el motivo de su fascinación, afirmaría que estaba lamentando la muerte del césped.
El bastón erró su objetivo.
– Theodore Michael Shaw, vuelve a cruzar este salón otra vez, y te daré seis bastonazos que no olvidarás en tu vida. ¿Me has oído?
La táctica no falló. Theo se detuvo, se volvió y la miró con ironía.
– ¿Crees que aún estás en forma para eso, abuela?
Formuló la pregunta con cariño, pero tuvo la impresión de que lo sentía bien a su pesar. No avanzó hacia la ventana, pero desvió la vista hacia ella.
– ¿Qué demonios sucede? -preguntó la mujer:-. No has oído ni una palabra de lo que he dicho esta noche. Quiero que esto pare, y quiero que pare ahora. Esta noche.
– ¿Qué? -preguntó él, y la anciana reconoció que su expresión de perplejidad casi la había convencido.
Pero a ella nadie le tomaba el pelo. No había criado cuatro hijos difíciles (seis, si contaba a Theo y al testarudo de su hermano) para nada. Sabía cuándo pasaba algo, y aún sabía mejor cuándo intentaban ocultarle algo.
– No te hagas el sordo -replicó con firmeza-. Te has retrasado…, otra vez. Apenas has probado bocado durante la cena. No has hecho caso del queso, has dejado que el café se enfriara, y durante los últimos veinte minutos, cuando no has estado ocupado en abrir un sendero en mi alfombra, has estado mirando el reloj como un prisionero que espera la hora de las visitas.
– Comí tarde, abuela -explicó Theo-. Y este calor es mortal de necesidad. No entiendo que alguien pueda comer pastel de salmón con este tiempo.
– Yo lo he hecho. Además, la comida caliente va muy bien cuando el calor aprieta. Enfría la sangre.
– Creo que eso es un cuento de viejas.
– Paparruchas -dijo la anciana-. Pero la comida no es la cuestión. Tú eres la cuestión. Tu comportamiento es la cuestión. No eres tú desde…
Hizo una pausa para pensar. ¿Desde cuándo Theo no era el Theo que había conocido y querido (querido en contra de sus deseos, su prudencia y su inclinación) durante los últimos veinte años? ¿Un mes? ¿Dos? Al principio había empezado con largos silencios, había continuado con miradas furtivas lanzadas en su dirección cuando pensaba que estaba distraída, y había combinado todo esto con desapariciones nocturnas, llamadas telefónicas en voz baja y una preocupante pérdida de peso.
– ¿Qué está pasando, en nombre de Medusa? -preguntó.
Theo dibujó una sonrisa, pero la anciana no pasó por alto el detalle de que su expresión risueña no alteró la tristeza de sus ojos.
– Créeme, abuela. No pasa nada.
Contestó en el tono tranquilizador que los médicos siempre utilizan cuando intentan conseguir la colaboración de un paciente recalcitrante.
– ¿Estás tramando algo? -preguntó la mujer sin rodeos-. Porque en ese caso, me gustaría aclarar qué poco vas a ganar con la obcecación.
– No estoy tramando nada. He estado pensando en los negocios, en cómo está creciendo el parque de atracciones y en cuánto dinero perderemos si Gerry DeVitt no acaba el restaurante antes de la fiesta del ramo bancario de agosto.
Regresó a su silla, como para demostrar la veracidad de sus palabras. Enlazó las manos entre las rodillas y dedicó a su abuela su reciente versión de lo que era completa atención.
La anciana continuó, como si él no hubiera hablado.
– La obcecación destruye. Si tienes ganas de discutirme, tal vez tres nombres sirvan para apoyar mi afirmación: Stephen, Lawrence, Ulricke. Todos grandes practicantes del arte del engaño.
Vio que los ojos de Theo se entornaban de una forma que le gustó. Había querido asestarle un golpe bajo, y se alegraba de saber que lo había sentido. Su hermano, su padre y su madre, la del cerebro de mosquito. Los tres renegados, los tres desheredados como resultado, los tres expulsados al mundo para que se valieran por sí mismos. Dos ya habían muerto, y el tercero… A saber qué fin malsano encontraría el tercer Shaw en el nido de víboras que era la sociedad de Hollywood.
Desde la defección de Stephen a los diecinueve años de edad, se había dicho que Theo era diferente. Era cuerdo, razonable y lúcido, como ningún miembro de su familia próxima. Había depositado sus esperanzas en él, y a él iría a parar su fortuna. Si no vivía para ver el renacimiento completo de Balford-le-Nez, daba igual, porque Theo convertiría su sueño en realidad. Gracias a él y a sus esfuerzos, seguiría viviendo.
Eso había pensado, al menos. Pero las semanas anteriores (¿o era un mes? ¿O dos?) habían sido testigos de que su interés por los negocios de su abuela se había desvanecido. Los últimos días habían demostrado que su cabeza estaba en otra parte. Y las últimas horas habían dado cuenta de que debía actuar cuanto antes para encarrilarle, o le perdería para siempre.
– Lo siento -dijo Theo-. No es que quisiera pasar de ti, pero estaba pensando en el parque de atracciones, en las obras del restaurante, en los planes para el hotel, en el consejo municipal… -Cuando su voz enmudeció, desvió la mirada hacia la maldita ventana, pero por lo visto se dio cuenta, porque la fijó en ella al instante-. Además, cuando hace tanto calor no estoy en mi mejor forma.
La anciana le observó con los ojos entornados. ¿Verdad o mentira?, se preguntó. Theo continuó.
– He solicitado otro pleno municipal especial, por cierto. Lo he hecho esta mañana. Nos darán una respuesta, pero no será pronto, debido a este problema de los asiáticos y el hombre muerto en el Nez.
Iban progresando, admitió la anciana, y sintió las primeras señales de aliento desde el ataque. Eran de una lentitud exasperante, pero se trataba de progresos, a fin de cuentas. Tal vez, después de todo, Theo era tan sincero como afirmaba. De momento, prefería creerlo.
– Excelente -dijo-. Excelente, excelente. Cuando vuelva a reunirse el consejo, tendremos en el bolsillo los votos necesarios. Me atrevería a decir, Theo, que considero la interrupción de ayer una intervención divina. Esto nos da la oportunidad de masajear a cada miembro del consejo por separado.
Daba la impresión de que había atraído la atención de Theo, y mientras estuviera interesado, quería llevar todo el peso de la conversación.
– Ya me he ocupado de Treves, por cierto -dijo-. Es nuestro.
– ¿De veras? -preguntó Theo.
– Ya lo creo. He hablado con ese hombre insufrible esta misma tarde. ¿Sorprendido? Bien, ¿y por qué no? ¿Por qué no utilizar todos nuestros peones?
Sentía que se excitaba a medida que hablaba. Era como una excitación sexual, que ardía entre sus piernas como cuando Lewis la besaba en la nuca. De pronto, se dio cuenta de que le daba igual si Theo escuchaba o no. Había reprimido su entusiasmo durante todo el día (era absurdo hacer partícipe de sus planes a Mary Ellis), y ahora necesitaba desfogarse.
– No me costó casi nada atraerlo a nuestro bando -dijo muy satisfecha-. Odia a los paquis tanto como nosotros, y hará cualquier cosa con tal de ayudarnos. «Reurbanizaciones Shaw está al servicio de los intereses de la comunidad», me dijo. Quería decir que se degollaría con tal de mantener a los paquis en su sitio. Quiere que en todas partes se vean apellidos ingleses: en el muelle, en el parque, en los hoteles, en el centro recreativo. No quiere que Balford se convierta en un reducto de los aceitunos. Odia a Akram Malik en especial -añadió con gran satisfacción, y experimentó el mismo estremecimiento de placer que había sentido mientras hablaba por teléfono, al darse cuenta de que ella y el repugnante hotelero tenían una característica en común.
Theo se miró las manos, y la anciana observó que había apretado los pulgares uno contra otro, con mucha fuerza.
– Abuela -dijo Theo-, ¿de veras importa tanto que Akram Malik diera su apellido a un pedazo de césped, a una fuente, a un banco de madera y a un laburno, en memoria de su suegra? ¿Por qué te enfurece tanto?
– No estoy enfurecida. Ni tampoco estoy enfurecida por ese parque de tres al cuarto de Akram Malik.
– ¿No? -Theo levantó la cabeza-. Si no recuerdo mal, no abrigabas el menor sueño de reurbanización hasta que el Standard publicó aquel artículo sobre la dedicatoria del parque.
– Recuerdas mal -replicó Agatha-. Trabajamos en el parque de atracciones diez buenos meses, antes de que Akram Malik inaugurara ese parque.
– El parque de atracciones sí, pero lo demás vino después del parque de Malik: el hotel, el centro recreativo, los edificios del paseo Marítimo, las calles peatonales, la restauración de la calle Mayor. En cuanto leíste el artículo del Standard, no descansaste hasta que contratamos a arquitectos, estrujaste las meninges de planificadores urbanos de todo el mundo, y procuraste que todo dios se enterara de que los planes del renacimiento de Balford-le-Nez estaban en tus manos.
– ¿Y qué? Es mi ciudad. He vivido aquí toda mi vida. ¿Quién tiene más derecho que yo a invertir en su futuro?
– Si no hay nada más que eso, invertir en el futuro de Balford, estoy de acuerdo -repuso Theo-. Pero los planes para el futuro de Balford juegan un papel secundario, comparados con tus intenciones ocultas.
– ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son mis intenciones ocultas?
– Deshacerte de los paquistaníes -dijo Theo-. Convertir Balford-le-Nez en una población demasiado cara para que adquieran propiedades, paralizarles económica, social y culturalmente, de manera que no puedan comprar tierras para construir una mezquita, ni abrir tiendas para comprar comida balal, ni encontrar empleos…
– Yo les proporciono empleos -interrumpió Agatha-. Doy trabajo a toda la ciudad. ¿Quién crees que trabajará en los hoteles, restaurantes y tiendas de Balford, sino sus habitantes?
– Oh, estoy seguro de que has reservado puestos de trabajo para los paquistaníes que no puedas expulsar. Trabajos manuales, como lavar platos, hacer camas, fregar suelos. Trabajos que les mantendrán en su lugar, para que no prosperen.
– ¿Por qué deberían prosperar? -preguntó Agatha-. Deben su vida a este país, y es necesario grabarlo a fuego en sus mentes.
– Venga, abuela. No finjamos que vivimos en los últimos días del raja.
La anciana se encrespó, pero más por el tono cansado de su nieto que por las palabras. En aquel momento, le había recordado tanto a su padre que tuvo ganas de abalanzarse sobre él. Era como si estuviera oyendo a Lawrence. Hasta veía a Lawrence. Sentado en la misma silla, diciéndole con absoluta solemnidad que se disponía a abandonar los estudios para casarse con una jugadora de voleibol, doce años mayor que él, cuyas máximas recomendaciones eran sus enormes senos y un bronceado excesivo.
– Te negaré hasta el último chelín -había gritado-, hasta el último cuarto de penique, hasta la última media corona.
Le había dado igual que ya no fueran monedas de curso legal. Lo único que importaba era detenerle, y con ese objetivo había dilapidado todos sus recursos. Había maniobrado, manipulado, sin conseguir otra cosa que expulsar a su hijo de casa y empujarle hacia la tumba.
Pero las viejas costumbres se resistían a morir, porque debían ser extirpadas con grandes esfuerzos. Agatha nunca había dedicado el mismo denuedo a eliminar sus defectos que a eliminar los defectos de los demás.
– Escúchame, Theo Shaw. Si tienes algún problema con mis planes de reurbanización y, en consecuencia, deseas buscar empleo en otra parte, habla ya. Será muy fácil sustituirte, y me alegrará hacerlo, si me consideras tan repugnante.
– Abuela.
Parecía desalentado, pero ella no quería eso. Quería la rendición.
– Hablo muy en serio. Siempre lo he hecho. Siempre lo haré. Si ése es el motivo de que duermas mal por las noches, quizá haya llegado el momento de que cada uno siga su camino. Tenemos un récord excelente: veinte años juntos. Más de lo que duran la mayoría de matrimonios actuales. Si necesitas seguir tu camino, como hizo tu hermano, adelante, no voy a impedírtelo.
La mención de su hermano sirvió para recordarle cómo se había ido éste: con diez libras y cincuenta y nueve peniques en el bolsillo, a cuyo monto no había añadido ella ni un sólo penique en los diez años transcurridos. Theo se levantó, y durante un terrible momento, Agatha pensó que le había juzgado mal, que le había considerado necesitado de un vínculo maternal, cuando ya lo había superado. Pero cuando habló, supo que había ganado.
– Empezaré a telefonear a los miembros del consejo por la mañana -dijo Theo.
Agatha notó que la rigidez de su rostro dejaba paso a una sonrisa.
– ¿Ves como podemos aprovechar la interrupción del pleno en favor nuestro? Vamos a ganar, Theo. Y antes de que hayamos terminado, el apellido Shaw estará anunciado en grandes carteles luminosos por toda la ciudad. Piensa en lo que va a cambiar tu vida. Piensa en el hombre que llegarás a ser.
El joven apartó la vista de ella, pero no miró hacia la ventana, sino hacia la puerta, a lo que acechaba al otro lado, fuera lo que fuese. Pese al calor que parecía latir en el aire, se estremeció. Se encaminó hacia la puerta.
– ¡Cómo! -exclamó la anciana-. Son casi las diez. ¿Adonde vas?
– A tomar el fresco -contestó Theo.
– ¿Dónde esperas conseguirlo? No hace más fresco fuera que dentro de la casa.
– Lo sé. Pero el aire es más puro, abuela.
Y el tono de su voz reveló a Agatha el precio que suponía la victoria.
Capítulo 14
Como había sido la última comensal de la noche, fue fácil para Basil Treves atrapar a Barbara. Lo hizo cuando la sargento atravesaba el salón de los huéspedes, tras haber decidido cambiar el café por un paseo a lo largo de la cumbre del acantilado, donde esperaba encontrar alguna brisa marina errante.
– ¿Sargento? -siseó como una serpiente Treves. El hotelero se había puesto el chip de 007-. No quise molestarla durante la cena. -Un destornillador en la mano de Treves indicaba que había realizado algún ajuste en la televisión de pantalla grande, en la que Daniel Day-Lewis estaba jurando eterna fidelidad a una mujer de abundantes senos, antes de lanzarse por una cascada-. Pero ahora que ha terminado… Si tiene un momento…
En lugar de esperar la respuesta, tomó el codo de Barbara entre el índice y el pulgar y la guió con firmeza por el pasillo hasta la recepción. Se deslizó detrás del mostrador y extrajo una hoja impresa por ordenador del cajón inferior.
– Más información -dijo con aire conspirador-. Pensé que era mejor no comentarla con usted mientras estaba con…, bien, con otra gente, ya me entiende. Como en este momento está libre… Está libre, ¿verdad?
Miró por encima de su hombro, como esperando que Daniel Day-Lewis surgiera del salón y acudiera en rescate de Barbara, con el rifle de chispa preparado.
– Libre es mi primer apellido.
Barbara se preguntó por qué aquel hombre odioso no hacía algo para cuidar su piel. Fragmentos de tamaño respetable estaban enredados en su barba, como si hubiera hundido la cara en un plato lleno de migas mojadas.
– Excelente -dijo Treves. Paseó la vista a su alrededor, por si alguien estaba escuchando, pero no vio a nadie. Aun así, decidió proceder con cautela. Se inclinó sobre el mostrador para hablar en tono confidencial y compartir el olor a ginebra de su aliento-. Registros de llamadas telefónicas -exhaló-. Puse un sistema nuevo el año pasado, gracias a Dios, así que llevo un registro de las llamadas de larga distancia de todos los huéspedes. Antes, todas las llamadas se canalizaban por la centralita, y teníamos que llevar un registro manual y controlar el tiempo, de las llamadas, no de los registros. Un método bizantino y muy poco preciso. Le aseguro, sargento, que se producían escenas muy desagradables a la hora de pagar las llamadas.
– ¿Ha localizado las llamadas al exterior del señor Querashi? -dijo Barbara en tono alentador. Se descubrió bastante impresionada. Eccema o no, el hombre estaba demostrando ser una mina de oro-. Brillante, señor Treves. ¿Qué tenemos?
Como siempre, el hombre se hinchaba cuando la sargento utilizaba el plural. Dio vuelta a la hoja sobre el mostrador para que quedara de cara a Barbara. Ésta vio que había rodeado con un círculo dos docenas de llamadas telefónicas. Todas empezaban con dos ceros. Era una lista de llamadas al extranjero, comprendió.
– Me he tomado la libertad de llevar nuestra investigación un poco más lejos, sargento. Espero no haberme excedido. -Treves cogió un lápiz de un soporte hecho a base de conchas marinas pegadas a una antigua lata de sopa. Lo utilizó para señalar mientras hablaba-. Estos números son de Pakistán: tres de Karachi y otro de Lahore. Eso está en el Punjab, por cierto. Estos dos son de Alemania, los dos de Hamburgo. No he telefoneado a ninguno. En cuanto vi el código internacional, comprendí que sólo necesitaba el listín telefónico. Los códigos del país y la ciudad están anotados aquí.
Parecía algo decepcionado por aquella admisión final. Como mucha gente, daba por sentado que el trabajo policial implicaba intriga y misterio, cuando no peleas a puñetazos, tiroteos y largas persecuciones en coche, en las que camiones y autobuses chocaban entre sí cuando los malos efectuaban arriesgadísimas maniobras entre el tráfico urbano.
– ¿Éstas son todas sus llamadas? -preguntó Barbara-. ¿Las de toda su estancia?
– Todas las llamadas de larga distancia -la corrigió Treves-. No hay registros de las llamadas locales que hizo, por supuesto.
Barbara se encorvó sobre el escritorio y empezó a examinar el listado página a página. Vio que las llamadas de larga distancia habían sido pocas y muy espaciadas durante los primeros días de la estancia de Querashi, y a un solo número de Karachi. Durante las últimas tres semanas, sin embargo, las llamadas internacionales se habían incrementado, hasta triplicarse en los últimos cinco días. La inmensa mayoría se habían hecho a Karachi. Sólo había telefoneado cuatro veces a Hamburgo.
Reflexionó sobre esta circunstancia. Entre los mensajes telefónicos dejados para Haytham Querashi durante sus ausencias del Burnt House, no había ninguno de un país extranjero, porque sin duda la competente Belinda Warner habría informado de ello a su superiora, la tarde en que había investigado las papeletas telefónicas. Por lo tanto, o siempre localizaba a la persona a quien llamaba, o no dejaba el mensaje de que le devolvieran la llamada cuando no la encontraba. Barbara observó la duración de cada una de las llamadas y vio confirmada esta última interpretación: la llamada más larga había durado cuarenta y dos minutos, y la más corta trece segundos, tiempo insuficiente para dejar a alguien un mensaje.
Pero lo que Barbara consideraba intrigante era la acumulación de llamadas tan cerca del día de su muerte, y estaba claro que debía localizar a los titulares de esos números. Consultó su reloj y se preguntó qué hora sería en Pakistán.
– Señor Treves -dijo, como paso previo a sacarse de encima al hombre-, es usted una absoluta maravilla.
El hotelero se llevó una mano al pecho, la viva imagen de la humildad.
– Es una satisfacción para mí ayudarla, sargento. Pídame lo que quiera, lo que sea, y me esforzaré al máximo. Y con absoluta discreción, por supuesto. Puede confiar en eso. Sea información, pruebas, recuerdos, testimonios visuales…
– En cuanto a eso… -Barbara decidió que era el mejor momento para extraer al hombre la verdad sobre su paradero la noche en que Querashi murió. Pensó que debía hacerlo sin que se diera cuenta-. El viernes pasado por la noche, señor Treves…
Fue al instante toda atención, con las cejas enarcadas y las manos enlazadas bajo el tercer botón de la camisa,
– ¿Sí, sí? ¿El viernes pasado por la noche?
– Vio marchar al señor Querashi, ¿verdad?
En efecto, dijo Treves. Estaba en el bar sirviendo coñacs y oportos. Vio a Querashi bajar la escalera, reflejado en el espejo. Pero ¿no había informado ya a la sargento al respecto?
Por supuesto que sí, se apresuró a tranquilizarle. Se refería a las demás personas que había en el bar. Si el señor Treves estaba sirviendo coñacs y oportos, parecía lógico concluir que los estaba sirviendo a otros huéspedes. ¿Era así? Y en tal caso, ¿alguno de los demás salió al mismo tiempo que Querashi, tal vez con la intención de seguirle?
– Ah.
Treves apuntó un índice hacia el cielo, mientras asimilaba las preguntas. Dijo que las únicas personas que habían abandonado el bar cuando Querashi salió del Burnt House fueron la pobre señora Porter con su andador, muy lenta para seguir a pie a nadie, y los Reed, una pareja anciana de Cambridge que había ido al Burnt House para celebrar su cuarenta y cinco aniversario de bodas.
– Tenemos una oferta especial para cumpleaños, bodas y aniversarios -confesó-. Me atrevería a decir que querían tomar champán y chocolatinas.
En cuanto a los demás huéspedes, se quedaron en el bar y el salón hasta las once y media. Podía dar fe de todos y cada uno, afirmó. Estuvo con ellos toda la noche.
Estupendo, pensó Barbara. Se quedó complacida al comprobar que acababa de proporcionarse una coartada sin darse cuenta. Le dio las gracias, dijo buenas noches y subió la escalera con el listado de llamadas bajo el brazo.
Ya en la habitación, se dirigió sin más hacia el teléfono. Descansaba sobre una de las dos mesitas de noche, junto a una lámpara polvorienta en forma de pina. Con el listado en el regazo, Barbara marcó el primer número de Alemania. Varios clics, y la comunicación se estableció. Un teléfono empezó a sonar al otro lado del mar del Norte.
Cuando dejó de sonar, tomó aliento para identificarse, pero en lugar de un ser humano, escuchó un contestador automático. Una voz masculina habló en un alemán atropellado. Entendió el número siete y dos nueves, pero aparte de eso y la palabra chüs al final, que tomó por la forma alemana de «adiós», no entendió ni jota del mensaje. Sonó la señal, y dejó su nombre, su número de teléfono y el ruego de que devolvieran la llamada, con la esperanza de que la persona que escuchara el mensaje supiera inglés.
Siguió con el segundo número de Hamburgo y habló una mujer, que dijo algo tan ininteligible como la voz del contestador automático. Al menos, esta vez era un ser humano real, y Barbara no estaba dispuesta a dejarlo escapar.
¡Dios, ojalá hubiera aprendido idiomas en el instituto! Lo único que sabía decir en alemán era Bitte, zwei Bier [7], lo cual no parecía muy adecuado a la situación. Puta mierda, pensó, pero se contuvo lo suficiente para decir:
– Ich spreche… Quiero decir… Sprechen vous… No, no es así… Ich bin ein llamando desde Inglaterra… ¡Joder! ¡Cojones!
Al parecer el estímulo fue suficiente, porque la respuesta llegó en inglés, y las palabras fueron sorprendentes.
– Al habla Ingrid Eck -dijo la mujer, con un acento tan pronunciado que Barbara casi esperó oír Das Deutschlandlied sonando al fondo-. Aquí la policía de Hamburgo. Wer ist das, bitte? ¿En qué puedo ayudarla?
¿Policía?, pensó Barbara. ¿La policía de Hamburgo? ¿La policía alemana? ¿Por qué cono llamaba desde Inglaterra un paquistaní a la policía alemana?
– Lo siento -dijo-. Soy la sargento detective Barbara Havers. New Scotland Yard.
– ¿New Scotland Yard? -repitió la mujer-. Ja! ¿A quién desea hablar en este lugar?
– No estoy segura -dijo Barbara-. Estamos investigando un asesinato, y la víctima…
– ¿Es una víctima alemana? -preguntó al instante Ingrid Eck-. ¿Hay algún ciudadano alemán implicado en un homicidio, por favor?
– No. Nuestra víctima es asiática. Paquistaní, en realidad. Un tipo llamado Haytham Querashi. Telefoneó a este número dos días antes de que le mataran. Intento localizar a la persona con quien habló. ¿Puede ayudarme?
– Oh. Ja. Entiendo.
Habló con alguien en un alemán muy rápido, y Barbara sólo entendió las palabras «Inglaterra» y mord. Contestaron varias voces, guturales como los carraspeos de media docena de hombres con las narices cargadas de mocos. Las esperanzas de Barbara aumentaron cuando oyó la pasión con que hablaban, pero murieron cuando la voz de Ingrid sonó de nuevo.
– Aquí Ingrid otra vez. Siento terror de no poder ser de ayuda.
¿Terror?, pensó Barbara, antes de corregir mentalmente, «Temo».
– Voy a deletrearle el nombre -dijo-. Los nombres extranjeros suenan raro cuando se oyen por primera vez, ¿verdad? Si lo viera escrito, tal vez usted lo reconocería. U otra persona, si pasa la voz.
Poco a poco, con al menos cinco pausas para hacer correcciones, Ingrid copió el nombre de Haytham Querashi. Dijo en su creativo y chapurreado inglés que lo haría correr por la comisaría, pero New Scotland Yard no debía abrigar grandes esperanzas de recibir una respuesta útil. Muchos centenares de personas trabajaban en la Polizeihochhaus de Hamburgo, en una u otra división, y era imposible saber si la persona que había hablado con el paquistaní vería el nombre. La gente empezaba sus vacaciones de verano, la gente estaba sobrecargada de trabajo, la gente se fijaba más en los problemas de Alemania que en los de Inglaterra…
Para que luego hablen de la unidad europea, pensó Barbara. Pidió a Ingrid que hiciera lo máximo posible, dejó su número y colgó. Se secó la cara sudorosa con el borde de su camiseta, y pensó en lo improbable que sería encontrar a alguien que hablara inglés en sus siguientes llamadas telefónicas. Debía ser bastante más de medianoche en Pakistán, y como no sabía ni una palabra de urdu, para poder explicar a un asiático dormido el motivo de que hubiera interrumpido su sueño con el timbre del teléfono, Barbara decidió buscar la colaboración de alguien que hiciera el trabajo por ella.
Subió la escalera y recorrió el pasillo hasta la parte del hotel en que estaba la antigua habitación de Querashi. Se detuvo detrás de la puerta tras la cual había oído la televisión la noche anterior. Azhar y Adiyyah tenían que ocuparla. Era impensable que Basil Treves hubiera renunciado a su odiosa filosofía de «juntos pero no revueltos», alojando a los asiáticos en la parte del hotel donde la delicada sensibilidad de sus huéspedes ingleses pudiera verse herida por una presencia extranjera.
Llamó con suavidad y dijo el nombre de Azhar, y luego volvió a llamar. La llave giró en la cerradura, y Azhar apareció ante ella ataviado con una bata marrón y un cigarrillo en la mano. Detrás de él, la habitación estaba casi a oscuras. Un pañuelo azul grande cubría una lámpara de mesa, pero había luz suficiente para que pudiera leer, por lo visto. Había un documento encuadernado tirado junto a su almohada.
– ¿Hadiyyah está dormida? ¿Puedes venir a mi habitación? -preguntó Barbara.
Azhar pareció tan sorprendido por la petición, que Barbara se ruborizó al darse cuenta de lo que había dicho.
– Necesito que llames a algunos teléfonos de Pakistán -se apresuró a decir, y explicó cómo los había obtenido.
– Ah. -Azhar consultó el reloj de oro que ceñía su delgada muñeca-. ¿Tienes idea de qué hora es en Pakistán, Barbara?
– Tarde.
– Pronto -la corrigió el hombre-. Extremadamente pronto. ¿No sería mejor esperar a una hora más razonable?
– Cuando se trata de un asesinato, no. ¿Harás las llamadas por mí, Azhar?
El hombre miró hacia atrás. Barbara vio la pequeña figura de Hadiyyah acurrucada en la segunda cama. Dormía abrazada a un enorme muñeco de trapo.
– Muy bien -dijo Azhar, y volvió al interior de la habitación-. Me cambiaré en un momento…
– Olvídalo. No hace falta que te vistas. Tardaremos menos de cinco minutos. Vámonos.
No le concedió la posibilidad de protestar. Se alejó por el pasillo en dirección a la escalera. Detrás de ella, oyó que la puerta de Azhar se cerraba, y después el ruido de la llave al girar en la cerradura. Le esperó en el descansillo.
– Querashi telefoneó a Pakistán al menos una vez al día durante las últimas tres semanas. Quien recibiera las llamadas recordará algo, si se ha enterado de su muerte.
– La familia ha sido informada -dijo Azhar-. Aparte de ellos, no se me ocurre a quién pudo telefonear.
– Eso es lo que hemos de averiguar.
Barbara abrió la puerta de su habitación y entraron. Recogió del suelo su ropa interior, los pantalones morunos y la camiseta que había utilizado el día anterior. Los tiró dentro del ropero con un «Perdona el desorden», y le condujo hasta la mesita de noche, sobre la cual descansaba el listado impreso por ordenador.
– Ponte cómodo -dijo.
Azhar se sentó y miró el listado un momento, con el cigarrillo en la boca, mientras un hilo de humo se elevaba sobre su cabeza como una serpiente cimbreante. Dio unos golpecitos con los dedos debajo de uno de los números y, por fin, miró a Barbara.
– ¿Estás segura de que quieres que haga estas llamadas?
– ¿Por qué no iba a estarlo?
– Militamos en bandos opuestos, Barbara. Si las personas a las que voy a llamar sólo hablan urdu, ¿cómo sabrás que te cuento la verdad sobre la conversación?
Tenía razón. Antes de ir a buscarle, no había reflexionado mucho sobre la prudencia de buscar la colaboración de Azhar. No lo había pensado en absoluto. Se preguntó por qué.
– Nuestro objetivo es el mismo, ¿verdad? -contestó-. Los dos queremos llegar hasta el fondo de la verdad sobre la muerte de Querashi. Te considero incapaz de hacer algo para ocultar la verdad, una vez sepas que es la verdad. Con franqueza, no me pareces esa clase de persona.
El hombre la miró, con una expresión entre pensativa, sorprendida y perpleja.
– Como quieras -dijo por fin, y descolgó el auricular. Barbara sacó los cigarrillos del bolso, encendió uno y se acomodó sobre el taburete del tocador. Colocó un cenicero al alcance de ambos.
Azhar utilizó sus largos dedos para echar hacia atrás un mechón de pelo negro que había caído sobre su frente. Dejó el cigarrillo en el cenicero.
– Está sonando. ¿Tienes un lápiz? -Un momento después-: Es un contestador, Barbara. -Frunció el entrecejo mientras escuchaba. Tomó nota en el listado. No dejó ningún mensaje, una vez finalizada la grabación. Colgó-. Este número… -Tachó uno de la lista-. Es una agencia de viajes de Karachi. World Wide Tours. El mensaje comunica su horario de atención al público, que no funciona entre medianoche y las siete de la mañana.
Sonrió y cogió su cigarrillo.
Barbara echó un vistazo al listado.
– La semana pasada telefoneó cuatro veces. ¿Qué deduces? ¿Planes para la luna de miel? ¿La gran evasión de su matrimonio?
– Debía estar preparando el transporte para su familia, Barbara. Querrían estar presentes en su boda con mi prima. ¿Quieres que continúe?
Barbara asintió. Azhar marcó el número siguiente. Al cabo de pocos momentos, estaba hablando en urdu. Barbara oyó la voz al otro extremo de la línea. Las palabras, al principio vacilantes, no tardaron en adquirir un tono perentorio y apasionado. La conversación se prolongó durante varios minutos, con algunas expresiones inglesas cuando no había traducción en urdu. Oyó que mencionaban su nombre, así como «New Scotland Yard», «Balford-le-Nez», «Hotel Burnt House» y «Policía de Essex».
– ¿Y bien? -dijo cuando Azhar colgó-. ¿Quién era? ¿Qué han…?
Azhar levantó una mano para detener su interrogatorio y marcó el tercer número.
Esta vez habló durante más tiempo, y tomó notas mientras la voz masculina del otro extremo de la línea impartía la información. Barbara ardía en deseos de arrebatar el auricular a Azhar y formular las preguntas que le venían a la cabeza, pero se armó de paciencia y esperó.
Azhar, sin hacer el menor comentario, hizo la cuarta llamada, y esta vez Barbara reconoció lo que parecía ser su prólogo habitual: una disculpa por telefonear a una hora tan intempestiva, seguida por una explicación en la que el nombre de Haytham Querashi salía a colación más de una vez. Esta última conversación fue la más larga de todas, y al concluir, Azhar concentró su atención en el listado, hasta que Barbara habló.
Su expresión era tan sombría, que Barbara se sintió presa del nerviosismo. Ella le había proporcionado un elemento que podía ser de vital importancia en la investigación. Podía hacer con él lo que le diera la gana, incluyendo mentir sobre su importancia, o revelarlo, con los comentarios incendiarios correspondientes, a su primo.
– ¿Azhar? -dijo.
El hombre volvió a la realidad. Cogió un cigarrillo de los suyos. Después la miró.
– La primera llamada fue a sus padres.
– ¿Es el primer número del listado?
– Sí. Están… -Hizo una pausa, como si buscara una palabra o una frase-. Están destrozados por su muerte, como puedes comprender. Querían saber en qué fase se encuentran las investigaciones. Les gustaría recuperar el cuerpo. Creen que no pueden llorar la muerte de su hijo mayor como deberían ser sin tener su cuerpo, y han preguntado si tienen que pagar a la policía para recuperarlo.
– ¿Pagar?
Azhar continuó.
– La madre de Haytham está bajo cuidados médicos, pues sufrió un colapso cuando le informaron de su muerte. Sus hermanas están confusas, su hermano no ha dicho una palabra desde el sábado por la tarde, y la abuela paterna intenta mantener unida a la familia, pero su corazón está debilitado a causa de una angina de pecho, la tensión es muy grande, y un ataque fuerte puede matarla. La llamada telefónica les ha asustado a todos.
Clavó los ojos en ella.
– El asesinato es algo muy desagradable, Azhar -dijo Barbara-. Lo siento, pero es muy duro para todos los afectados. Mentiría si te dijera que el horror termina cuando detenemos a alguien. Nunca desaparece.
El hombre asintió. Se frotó la nuca con aire ausente. Por primera vez, Barbara reparó en que sólo llevaba el pantalón del pijama debajo de la bata. Su pecho estaba desnudo, y su piel oscura parecía bruñida a la luz de la lámpara.
Barbara se levantó y caminó hasta la ventana. Oyó música procedente de un sitio inconcreto, las notas vacilantes de alguien que practicaba el clarinete en una de las casas situadas sobre el acantilado, a cierta distancia.
– El siguiente número es de un mullah -dijo Azhar-. Es un líder religioso, un hombre santo.
– ¿Cómo un ayatollah?
– Inferior. Es un líder religioso local, y sirve a la comunidad en la que creció Haytham.
Habló con tal seriedad que Barbara se volvió para mirarle. Vio que su expresión también era seria.
– ¿Qué quería del mullah? ¿Tenía que ver con el matrimonio?
– Con el Corán -dijo Azhar-. Quería hablar del mismo párrafo que había marcado en el libro. El párrafo que te traduje durante nuestra reunión de esta tarde.
– ¿Sobre lo de librarse de los opresores?
Azhar asintió.
– Pero su interés no se centraba en la «ciudad de opresores», como mi primo pensaba. Deseaba comprender la definición de la palabra «desvalidos».
– ¿Quería saber qué significa «desvalido»? ¿Y telefoneó a Pakistán para averiguarlo? Eso es absurdo.
– Haytham sabía lo que significaba «desvalido»,
Barbara. Quería saber cómo aplicar la definición. El Corán ordena a los musulmanes luchar por la causa de los desvalidos. Deseaba hablar de cómo se reconoce que un hombre está desvalido o no.
– ¿Porque quería luchar contra alguien? -Barbara volvió al taburete. Se dejó caer sobre él, acercó el cenicero y apagó el cigarrillo-. Puta mierda -masculló, más para ella que para Azhar-. ¿En qué se habría metido?
– La otra llamada fue a un muftí -continuó Azhar-. Es un especialista en ley islámica.
– ¿Cómo un abogado?
– Algo por el estilo. Un muftí es un hombre que proporciona interpretaciones legales de la ley islámica. Está preparado para dictar lo que se llama una fatwa.
– ¿Qué es eso?
– Algo cercano a un informe legal.
– ¿Qué quería de ese tipo?
Azhar vaciló, y Barbara comprendió que habían llegado a la causa de la solemnidad que había aparecido antes en su expresión. En lugar de contestar al instante, el hombre apagó su cigarrillo en el cenicero. Por segunda vez, se apartó el pelo de la frente. Estudió sus pies. Como su pecho, estaban desnudos. Como sus manos, eran delgados. Muy arqueados y sin vello. Podrían haber sido de mujer.
– Azhar -dijo Barbara-. No me la juegues ahora, ¿eh? Te necesito.
– Mi familia…
– También te necesita. De acuerdo. Pero todos queremos llegar al fondo del asunto. Sea asiático o inglés el asesino, no queremos que la muerte de Querashi quede impune. Ni siquiera Muhannad puede desearlo, diga lo que diga sobre proteger a su pueblo.
Azhar suspiró.
– En el muftí, Haytham buscaba una respuesta sobre el pecado. Deseaba saber si un musulmán, culpable de un pecado grave, seguiría siendo musulmán y, por consiguiente, seguiría perteneciendo a la comunidad global de los musulmanes.
– Quieres decir: ¿seguiría siendo un miembro de su familia?
– Miembro de su familia y miembro de la comunidad global.
– ¿Qué le dijo el muftí?
– Habló de usul al-figh: las fuentes de la ley.
– ¿Cuáles son?
Azhar levantó la cabeza para mirarla a los ojos.
– El Corán, el Sunna del Profeta…
– ¿El Sunna?
– El ejemplo del Profeta.
– ¿Qué más?
– El consenso de la comunidad y el razonamiento analógico: lo que tú llamarías deducción.
Barbara buscó su paquete de cigarrillos. Sacó uno y ofreció a Azhar el paquete. El hombre cogió la caja de cerillas del tocador, le ofreció fuego, y lo aplicó luego a su cigarrillo. Volvió a sentarse en el borde de la cama.
– Una vez habló con el muftí, debieron llegar a alguna conclusión, ¿verdad? Encontraron una respuesta a su pregunta. ¿Puede continuar siendo musulmán un musulmán culpable de un pecado grave?
Azhar contestó con otra pregunta.
– ¿Cómo puede vivir alguien desafiando alguno de los principios del islam, y aún afirmar que es musulmán, Barbara?
«Los principios del islam.» Barbara dio vueltas a la frase en la cabeza, y la relacionó con todo lo que había averiguado hasta el momento sobre Querashi y sobre la gente con quien se había puesto en contacto. Al hacerlo, vio la inevitable relación entre la pregunta y la vida de Querashi. Y experimentó una oleada de agitación cuando el comportamiento del asiático empezó a cobrar sentido.
– Antes, cuando estabas en el jardín, dijiste que el Corán prohíbe expresamente la homosexualidad.
– Sí.
– Pero él quería casarse. De hecho, se había comprometido a casarse. Estaba tan comprometido que su familia ya había hecho los preparativos para asistir a la ceremonia, y él ya había planificado la noche de bodas.
– Parece razonable llegar a esa conclusión -admitió con cautela Azhar.
– Por lo tanto podemos deducir que, después de esta conversación con el muftí, Haytham Querashi decidió empezar a vivir guiándose por los principios del islam. A enmendarse, de hecho. -Barbara profundizó en el tema-. ¿Podemos llegar a la conclusión de que había estado en guerra consigo mismo sobre esto, sobre enmendarse, desde que llegó a Inglaterra? Al fin y al cabo, se había comprometido en matrimonio, pero aún se sentía atraído hacia los hombres, a los que había jurado renunciar. Al sentirse atraído hacia ellos, debía sentirse atraído hacia los lugares que frecuentaban, y hacia más de uno. Se topó con un tío en la plaza del mercado de Clacton y se fue con él. Salieron durante un mes o así, pero no quería llevar una doble vida, era demasiado arriesgado, y trató de liquidar la relación. Sólo que le liquidaron a él.
– ¿La plaza del mercado de Clacton? -preguntó Azhar-. ¿Qué tiene que ver la plaza del mercado de Clacton con todo esto, Barbara?
Barbara se dio cuenta de su metedura de pata. Estaba tan dominada por su deseo de relacionar los hechos y especulaciones reunidos hasta el momento que, sin querer, había proporcionado a Azhar una información que sólo obraba en poder de Trevor Ruddock y los investigadores. Al hacerlo, había cruzado una línea.
Mierda, pensó. Tuvo ganas de rebobinar la cinta, de tragarse las palabras «plaza del mercado de Clacton». Pero ya no podía desdecirse. Su única esperanza residía en contemporizar. Sin embargo, contemporizar no se contaba entre sus talentos. Oh, estar en la compañía del inspector detective Lynley, pensó Barbara. Con su facilidad de palabra les habría sacado del atolladero en un periquete. Para empezar, nunca les habría metido en él, pues no tenía la costumbre de pensar en voz alta delante de sus colegas. Pero ésa era otra cuestión.
Decidió hacer caso omiso de la pregunta, y dijo de la manera más pensativa posible:
– Quizá pensaba en otra persona cuando habló con el muftí, por supuesto.
Entonces, se dio cuenta de que tal vez se había acercado mucho a la verdad.
– ¿Quién? -preguntó Azhar.
– Sahlah. Tal vez descubrió algo sobre ella que enfrió sus deseos de casarse. Tal vez buscaba en el muftí una manera de romper el contrato matrimonial. Si una mujer cometiera un pecado grave, algo que, si llegara a saberse, la expulsaría del islam, ¿sería motivo suficiente para anular el contrato matrimonial?
Azhar parecía escéptico, y después meneó la cabeza.
– Anularía el contrato, pero ¿qué pecado grave podría haber cometido mi prima Sahlah, Barbara?
Theo Shaw, pensó Barbara. Pero esta vez hizo gala de prudencia y no dijo nada.
El timbre de la puerta sonó en plena discusión. La voz de Connie había alcanzado un tono tan estridente, que si Rachel no hubiera estado en la puerta de la sala de estar, no lo habría oído. El repique de dos notas (la segunda estrangulada como siempre, como un pájaro derribado de un disparo en mitad de un gorjeo) llegó en el momento en que su madre estaba tomando aliento.
Connie hizo caso omiso de la llamada.
– ¡Contéstame, Rachel! -gritó-. Contéstame, y deprisa. ¿Qué sabes de este asunto? Mentiste a la detective de la policía, y ahora me estás mintiendo a mí y no pienso permitirlo, Rachel Lynn. Te lo aseguro.
– Han llamado a la puerta, mamá -dijo Rachel.
– Connie. Soy Connie, no lo olvides. A la mierda la puerta. No se abrirá hasta que me contestes. ¿Qué te llevabas entre manos con el tío que murió en el Nez?
– Ya te lo he dicho. Le di el recibo, para que viera lo mucho que Sahlah le quería. Ella me dijo que estaba preocupada. Pensaba que él no la creía, y yo pensé que si veía el recibo…
– Chorradas -chilló Connie-. ¡Memeces! Si eso es la verdad, yo soy Caperucita. ¿Por qué no se lo dijiste a la policía cuando te lo preguntó, eh? Pero ya sabemos la respuesta, ¿verdad? No lo dijiste porque no habías inventado una buena explicación hasta ahora. Bien, si esperas que me crea esa estúpida historia de tener que demostrar a una aceituna el eterno amor del capullo de su prometido, yo…
El timbre volvió a sonar. Tres veces seguidas. Connie se precipitó a abrir la puerta, que fue a estrellarse contra la pared.
– ¿Qué? -ladró-. ¿Qué cojones quieres? ¿Quién cono eres tú? ¿Sabes qué hora es, por cierto?
Una voz joven, masculina. Cautamente deferente.
– ¿Está Rachel, señora Winfield?
– ¿Rachel? ¿Qué quieres de mi Rachel?
Rachel fue a la puerta y se puso detrás de su madre. Connie intentó impedir con la cadera que pasara.
– ¿Quién es este mamón? -le preguntó Connie-. ¿Por qué aparece a las…? ¡Vete a la mierda! Tú, ¿sabes qué hora es?
Rachel vio que era Trevor Ruddock. Estaba al abrigo de las sombras, para que ni la luz de la casa ni la luz de las farolas le descubriera. Tampoco podía hacer gran cosa para esconderse. Su aspecto era aún peor que de costumbre, porque la camiseta estaba sucia, con agujeros alrededor del cuello, y sus téjanos debían llevar tanto tiempo sin lavar que podrían haber andado solos.
Rachel intentó escabullirse de su madre. Connie la cogió por el brazo.
– Aún no hemos terminado, señorita.
– ¿Qué pasa, Trev? -preguntó Rachel.
– ¿Conoces a este tío? -preguntó Connie, incrédula.
– Es evidente -replicó Rachel-. Como ha preguntado por mí, es probable que le conozca.
– ¿Podemos hablar un momento? -suplicó Trevor. Trasladó su peso de un pie al otro, y sus botas, sucias y sin anudar, arañaron el peldaño delantero de cemento-. Sé que es tarde, pero esperaba… Necesito hablar contigo, Rachel, ¿vale? En privado.
– ¿Sobre qué? -preguntó Connie, encrespada-. ¿Qué tienes que decir a Rachel Lynn que no puedas decir delante de su madre? ¿Quién eres, además? ¿Por qué no te conozco, cuando Rachel y tú os conocéis lo bastante bien para que te presentes a las once y cuarto?
Trevor paseó la vista entre Rachel y su madre. Miró a Rachel de nuevo. Su expresión proclamaba: «¿Quieres que ella se entere?» Connie la leyó como si poseyera el don de la telepatía.
Sacudió el brazo de Rachel.
– ¿Con este mamarracho andas liada? ¿Por eso vas rondando por las cabañas de la playa? ¿Te has rebajado hasta el extremo de dejarte sobar por un desgraciado que no vale una mierda?
Los labios de Trevor se agitaron, como si les estuviera impidiendo replicar. Rachel lo hizo por él.
– Cierra el pico, mamá.
Se soltó de la presa de su madre y salió al porche.
– Entra en casa inmediatamente -dijo su madre.
– Y tú deja de hablarme como si fuera una niña -se revolvió Rachel-. Trevor es amigo mío, y si quiere verme, quiero saber por qué. Y Sahlah es amiga mía, y si quiero ayudarla, lo haré. Ningún policía, y tú tampoco, mamá, me obligará a lo contrario.
Connie la miró boquiabierta.
– ¡Rachel Lynn Winfield!
– Sí, ése es mi nombre -dijo Rachel. Oyó que su madre lanzaba una exclamación ahogada ante la audacia de su respuesta. Cogió a Trevor del brazo y se lo llevó en dirección a la calle, donde había dejado su vieja moto-. Terminaremos nuestra discusión cuando haya hablado con Trevor -gritó a su madre.
El estruendo de la puerta al cerrarse de golpe fue la respuesta.
– Lo siento -dijo a Trevor, y se detuvo en mitad del camino-. Mamá está algo alterada. La poli vino a la tienda esta mañana y yo me abrí sin decirle por qué.
– También han venido a verme a mí -dijo Trevor-. Una sargento. Una tía gorda con la cara llena de… -Pareció recordar delante de quién estaba y cómo le sentaría un comentario sobre una cara maltrecha-. Da igual -dijo, y hundió una mano en el bolsillo de los téjanos-. La poli vino. Alguien de la fábrica Malik les dijo que Querashi me había despedido.
– Qué fuerte -dijo Rachel-. No creerán que hiciste algo, ¿verdad? ¿De qué habría servido? El señor Malik sabía que Haytham te despidió.
Trevor sacó las llaves. Les dio vueltas entre los dedos. Rachel comprendió que estaba nervioso, pero no supo por qué hasta que siguió hablando.
– Sí, pero el motivo de mi despido no es lo importante -dijo-. Es el hecho de haber sido despedido. Según ellos, yo me lo podría haber cargado para vengarme. Eso piensan. Además, soy blanco. Él era aceituno. Un paqui. Y como sus coleguis están montando un cirio por los delitos racistas… -Alzó un brazo y se secó la frente-. Mierda de calor -dijo-. ¡Uf! Pensaba que de noche refrescaría un poco.
Rachel le observó con curiosidad. Nunca había visto nervioso a Trevor Ruddock. Siempre se comportaba como si supiera lo que quería, y conseguirlo sólo fuera cuestión de hacer lo necesario. Así había sido siempre con ella: buenos modales y conversación desenvuelta. Definitivamente, conversación desenvuelta. Pero ahora… Era un Trevor que no había visto nunca, ni siquiera en el colegio, donde se había destacado entre los alumnos como un patán descerebrado sin el menor futuro. Incluso entonces, actuaba con seguridad. Lo que no podía solucionar con la mente, lo solucionaba con los puños.
– Sí, hace calor -dijo con cautela, a la espera de ver qué sucedía entre ambos. No podía ser lo que sucedía habitualmente, con su madre hecha una furia y apostada detrás de las cortinas, además de los vecinos, ansiosos por espiar y escuchar a través de sus ventanas abiertas-. No recuerdo una época igual, día tras día de calor sin parar. He leído algo en el periódico sobre el calentamiento global. Tal vez sea eso, ¿verdad?
– Escucha -dijo el joven. Se miró el padrastro que había mordisqueado. Frotó el pulgar contra la camiseta-. Escucha, Rachel, ¿no podemos hablar un momento?
– Estamos hablando.
Trevor señaló la calle con la cabeza.
– Me refiero… ¿Damos un paseo?
Se encaminó hacia la acera. Se detuvo al llegar a la oxidada cancela e indicó, de nuevo con la cabeza, que le siguiera.
– ¿No deberías estar trabajando, Trev? -preguntó Rachel, al tiempo que le obedecía.
– Sí. Ya iré, pero antes he de hablar contigo.
Esperó a que ella se acercara, pero no pasó de su moto. Plantó el trasero en el asiento. Dedicó su atención a los manillares, y sus manos se cerraron sobre ellos cuando continuó.
– Escucha, tú y yo… Me refiero… al viernes pasado por la noche. Cuando se cargaron a Querashi. Estábamos juntos. Te acuerdas, ¿verdad?
– Claro -dijo Rachel, aunque el creciente calor en el pecho y el cuello le dijeron que se estaba ruborizando.
– Recuerdas a qué hora nos separamos, ¿verdad? Subimos a las cabañas alrededor de las nueve. Nos atizamos esa mierda… Era espantosa. ¿Cómo se llama?
– Calvados -dijo Rachel, y añadió inútilmente-: Es un licor de manzana. Para después de comer.
– Bueno, nosotros lo tomamos antes de comer, ¿eh?
A Rachel no le gustaba cuando sonreía. No le gustaban sus dientes. No le gustaba recordar que nunca iba al dentista. Tampoco le gustaba el hecho de que no se bañaba a diario, de que nunca se limpiaba las uñas, y sobre todo, de que siempre procuraba que sus encuentros fueran secretos, empezando bajo el muelle, junto al pilote más cercano al agua, y terminando en aquella cabaña de playa que olía a moho, donde las esteras de ratén dibujaban un reticulado rojo en sus rodillas cuando se arrodillaba delante de él.
Quiéreme, quiéreme, habían suplicado los actos de Rachel. ¿A que te hago sentir bien?
Pero eso era antes de que Sahlah necesitara su ayuda. Eso era antes de que viera la expresión de Theo Shaw, que traicionaba su intención de abandonar a Sahlah.
– En cualquier caso -dijo Trevor, al ver que ella no reía de su comentario procaz-, nos quedamos allí hasta las once y media, ¿te acuerdas? Hasta tuve que correr para llegar al trabajo a tiempo.
Rachel meneó la cabeza poco a poco.
– No, Trev. Llegué a casa a eso de las diez.
El joven sonrió, aún concentrado en los manillares. Alzó la cabeza y lanzó una risita nerviosa, pero tampoco la miró.
– Eh, Rachel, no fue así. Ya imagino que no te acuerdas de la hora exacta, porque estábamos bastante ocupados.
– Yo estaba ocupada -corrigió Rachel-. No recuerdo que hicieras gran cosa después de sacarte la polla de los pantalones.
La miró por fin. Por primera vez desde que le conocía, Rachel vio que estaba asustado.
– Rachel -dijo con tono abatido-. Venga, Rachel. Tú recuerdas cómo fue.
– Recuerdo que había oscurecido. Recuerdo que me dijiste que esperara diez minutos mientras subías a la cabaña, la tercera empezando por el final de la fila superior, para… ¿Cómo fue, Trev? Para «ventilarla», dijiste. Yo debía esperar debajo del muelle, y seguirte al cabo de diez minutos.
– No habrías querido entrar con aquel olor -protestó Trevor.
– Y a ti no te habría gustado que te vieran conmigo.
– No es eso -dijo el joven, y por un momento pareció tan indignado que Rachel tuvo ganas de creerle. Quería creer que, en realidad, no significaba nada que la única vez que habían estado juntos en público fuera cenando en un restaurante chino, situado a unos muy convenientes veinte kilómetros de Balford-le-Nez. Quería creer que nunca la besaba en la boca porque era tímido y le faltaba valor. Sobre todo, quería creer que el hecho de haberle rendido homenaje en quince ocasiones, sin sacar nada en limpio de la actividad, aparte de la humillación de anhelar sin ocultarlo algo remotamente parecido a la esperanza de un futuro normal, sólo significaba que él aún no había aprendido a entregarse como ella. Pero no podía creerlo. Por eso, se ciñó a la verdad.
– Llegué a casa alrededor de las diez, Trev. Lo sé porque me sentía vacía por dentro, así que encendí la tele. Hasta sé lo que vi, Trev. La mitad y el final de una vieja película de Sandra Dee y Troy Donahue. Apuesto a que sabes cuál es: son jovencitos, es verano, se enamoran y se hacen la picha un lío. Y al final descubren que el amor es más importante que tener miedo y ocultar quién eres en realidad.
– ¿No se lo puedes decir? -preguntó Trevor-. ¿No puedes decir que eran las once y media? Rachel, los polis te lo van a preguntar, porque dije que estuve contigo esa noche. Y es cierto. Si dices que llegaste a casa a eso de las diez, ¿no te das cuenta de lo que eso significa?
– Significa que tuviste tiempo de darle el pasaporte a Haytham Querashi, supongo.
– Yo no lo hice. Rachel, yo no vi al tío esa noche. Lo juro. Lo juro. Si no confirmas lo que dije, sabrán que he mentido. Y si descubren que he mentido sobre eso, pensarán que también miento sobre mi inocencia. ¿No puedes ayudarme? ¿Qué significa otra hora?
– Una hora y media -corrigió Rachel-. Dijiste las once y media.
– De acuerdo. Una hora y media. ¿Qué significa otra hora y media?
Cantidad de tiempo para demostrar que, al menos, pensaste un poco en mí, se dijo en silencio.
– No mentiré por ti, Trev -dijo en voz alta-. En otro tiempo, tal vez. Pero ahora no.
– ¿Por qué? -La palabra era una súplica. La cogió por el brazo y recorrió con los dedos su piel desnuda-. Rachel, pensaba que lo nuestro era algo especial. ¿No opinas lo mismo? Cuando estamos juntos, es como… Es algo mágico, ¿no crees?
Sus dedos llegaron a la manga de la blusa y se deslizaron por debajo, subieron por el hombro, acariciaron la tirilla del sujetador.
Rachel deseaba tanto las caricias que sintió la humedad como respuesta a la pregunta de Trevor. La sintió entre las piernas, detrás de las rodillas y en el hueco de su garganta, donde su corazón se había alojado.
– ¿Rachel…?
Los dedos rozaron la parte delantera del sujetador.
Así debía ser, pensó ella. Un hombre toca a una mujer y la mujer desea, goza, se derrite…
– Por favor, Rachel. Eres la única que puede ayudarme.
Pero también era la primera y única vez que la había tocado con ternura, en lugar de la estimulación impaciente y apresurada con el propósito de recibir placer sin darlo.
¡Esa chica necesita una bolsa en la cabeza!
¡Pareces el culo de un perro, Rachel Winfield!
La única manera de tirársela será con una venda en los ojos.
Se puso rígida, recordó las voces y cómo las había combatido durante toda su infancia. Apartó bruscamente la mano de Trevor Ruddock.
– ¡Rachel!
Hasta consiguió componer una expresión herida.
Sí. Bien. Ella sabía bien lo que era eso.
– El viernes por la noche llegué a casa alrededor de las diez -dijo-. Y si la policía lo pregunta, pienso decirles eso.
Capítulo 15
Sahlah estudiaba la silueta de las hojas de los árboles en el techo de su dormitorio, iluminado por la luna. No se movían. Pese a la proximidad de la casa al mar, no soplaba la menor brisa. Sería otra noche de calor sofocante, cuando pensar en el contacto de las sábanas era como pensar en intentar dormir envuelta en plástico.
Pero sabía que no iba a dormir. Había deseado buenas noches a la familia a las diez y media, después de padecer una tensa discusión entre su padre y su hermano. Al principio, Akram se había quedado consternado al saber que le habían roto el cuello a Haytham. Muhannad había aprovechado la consternación de su padre para anunciarle todo lo demás que había averiguado durante su entrevista con la policía (poca cosa, en opinión de Sahlah), y resumir el siguiente movimiento que habían planificado Taymullah Azhar y él. Akram había dicho «Esto no es un juego, Muhannad», y la disputa había empezado.
Sus palabras, pronunciadas con severidad por Akram, y con pasión por Muhannad, no sólo habían enfrentado a padre e hijo, sino amenazado la paz del hogar y el tejido familiar. Yumn había apoyado a Muhannad, por supuesto. Wardah había seguido la tradición de toda una vida dedicada a obedecer a los hombres, y no había dicho nada, con los ojos fijos en su bordado. Sahlah intentó reconciliar a los dos hombres. Al final, todos se quedaron sentados en un silencio tan electrizante, que el aire parecía cargado de chispas. Como nunca había soportado el silencio en ninguna de sus manifestaciones, Yumn se había puesto en pie de un salto y aprovechado el momento para introducir una cinta en el vídeo. Cuando la imagen granulosa apareció en la pantalla (un muchacho asiático que seguía a un rebaño de cabras, con un bastón en la mano, mientras sonaba música de sitar y los títulos de crédito desfilaban en urdu), Sahlah se despidió. Sólo su madre había contestado.
Era la una y media. Estaba en la cama desde las once. Reinaba el silencio en la casa desde medianoche, cuando oyó a su hermano en el cuarto de baño, antes de retirarse. Los suelos y las paredes habían acallado sus crujidos nocturnos. Y esperaba en vano la llegada del sueño.
Pero para dormir sabía que tendría que vaciar su mente de pensamientos y concentrarse para alcanzar la relajación. Si bien había conseguido lo segundo, sabía que no lograría lo primero.
Rachel no había telefoneado, lo cual significaba que aún no había reunido la información necesaria para llevar adelante el aborto. Sahlah sólo podía hacer acopio de paciencia y confiar en que su amiga no le fallaría ni traicionaría por segunda vez.
No por primera vez, desde que sospechara que estaba embarazada, lamentaba Sahlah con amargura la falta de libertad que le imponían sus padres. No por primera vez se despreciaba por haber vivido con tanta docilidad bajo el yugo benigno y amoroso, pero igualmente implacable, de sus padres. Se daba cuenta de que el ambiente casi uterino que, hasta el momento, la había protegido de un mundo hostil era lo que ahora la paralizaba. En realidad, las restricciones impuestas por sus padres la habían protegido. Pero también la habían encarcelado. Y nunca lo había sabido hasta ahora, cuando anhelaba más que otra cosa el estilo de vida libre de las chicas inglesas, el estilo de vida despreocupado en que los padres parecían planetas que orbitaran en la periferia del sistema solar de las vidas de sus hijas.
Si hubiera sido como ellas, sabría qué hacer. De hecho, si hubiera sido como ellas, probablemente habría anunciado sus intenciones. Habría contado su historia sin más aplazamientos y sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. Porque su familia no habría significado nada para ella, y el honor y orgullo de sus padres (por no hablar de su natural confianza en sus retoños) le habrían traído sin cuidado.
Pero nunca había sido como las demás chicas inglesas. Por consiguiente, proteger a los padres que amaba era fundamental para ella, más importante que su felicidad personal, más importante que su propia vida.
Desde luego, más importante que esta vida, pensó, y rodeó su estómago con las manos en un gesto maquinal, aunque las apartó al instante. No puedo darte vida, dijo al organismo que habitaba su interior. No daré vida a algo que deshonraría a mis padres y destruiría a mi familia.
Y te cubriría de oprobio, ¿verdad, Sahlah?, oyó que preguntaba la implacable voz de su conciencia, en el mismo tono burlón que había escuchado noche tras noche, semana tras semana. Porque ¿quién es el culpable de la tesitura en que te encuentras, sino tú?
– Puta, sabandija -la había maldecido su hermano entre susurros, con tal violencia que se estremecía cada vez que lo recordaba-. Pagarás por esto, Sahlah, como pagan todas las putas.
Cerró los ojos con fuerza, como si la oscuridad total pudiera borrar el recuerdo de su memoria, la angustia de su corazón, y la enormidad del acto en que había participado. Pero sólo sirvió para que destellos de luz alumbraran detrás de sus ojos, como si un ser interior sobre el cual no tenía control intentara arrojar luz sobre todo cuanto deseaba ocultar.
Abrió los ojos de nuevo. Los destellos continuaron. Los vio alumbrar y parar, alumbrar y parar, en el punto donde la pared del dormitorio se encontraba con el techo. Tardó un instante en comprender.
Corto, corto, largo, pausa. Corto, corto, largo, pausa. ¿Cuántas veces había visto la señal durante el último año? Ven a mí, Sahlah. Anunciaba que Theo estaba fuera y utilizaba una linterna para avisar de que estaba en el huerto.
Cerró los ojos para no verla. Poco tiempo antes, habría saltado de la cama al instante, devuelto la señal con su linterna y salido con sigilo de su habitación. Con las zapatillas que ahogaban el sonido de sus pasos, habría pasado por delante de la habitación de sus padres, parado ante su puerta cerrada para escuchar el ruido tranquilizador de los sonoros ronquidos de su padre, y también los de su madre, más suaves. Habría bajado la escalera, caminado hasta la cocina, y desde allí habría salido a la noche.
Corto, corto, largo, pausa. Corto, corto, largo, pausa. Podía ver la luz incluso a través de sus párpados.
Percibió la urgencia de los destellos. Era la misma urgencia que había captado en su voz cuando la había telefoneado la noche anterior.
– Sahlah, gracias a Dios -dijo-. Te he telefoneado al menos cinco veces desde que supe lo de Haytham, pero no contestaste nunca, y la idea de dejar un mensaje… No me atreví. Por ti. Siempre contestaba Yumn. Quiero hablar contigo, Sahlah. Necesitamos hablar. Hemos de hablar.
– Ya hemos hablado -contestó ella.
– ¡No! Escúchame. Me malinterpretaste. Cuando dije que quería esperar, no tenía nada que ver con lo que siento por ti.
Hablaba en voz baja y rápida, como si creyera que le iba a colgar antes de que tuviera tiempo de decir todo lo que había pensado y, seguramente, ensayado. Pero también, como si temiera que le oyeran. Y ella sabía quién.
– Mi madre necesita que la ayude a preparar la cena -dijo-. Ahora no puedo hablar contigo.
– Crees que es por ti, ¿verdad? Lo vi en tu cara. A tus ojos soy un cobarde, porque no le he dicho a mi abuela que estoy enamorado de una asiática. Pero el que no se lo haya dicho no tiene nada que ver contigo. Nada. ¿De acuerdo? No es el momento oportuno.
– Nunca creí que tuviera algo que ver conmigo -le corrigió.
No tendría que haber hablado. No pudo desviarle del sendero que se había trazado, porque se apresuró a continuar.
– No se encuentra bien. Cada vez habla peor. Apenas puede caminar. Está débil. Necesita una enfermera. Tengo que quedarme aquí por ella, Sahlah. No puedo pedirte que vengas a esta casa, como mi mujer, para abrumarte con el peso de una anciana enferma que podría morir en cualquier momento.
– Sí -dijo ella-. Ya me lo has dicho, Theo.
– Entonces, ¿por qué no me concedes un poco más de tiempo, por el amor de Dios? Ahora que Haytham ha muerto, podremos estar juntos. Lo conseguiremos, Sahlah, ¿no te das cuenta? La muerte de Haytham podría ser una señal. Si la mano de Dios nos está diciendo que…
– Haytham fue asesinado, Theo -dijo-. No creo que la mano de Dios tenga nada que ver con ello.
Theo enmudeció. ¿Estaba impresionado?, se preguntó. ¿Estaba horrorizado? ¿Se estaba devanando los sesos por inventar algo con el timbre de sinceridad adecuado, tiernas palabras de compasión para ofrecer una condolencia que no sentía? ¿O pasaba algo muy diferente por su cabeza, una febril búsqueda de un medio sutil de presentarse a la luz más positiva?
Di algo, pensó Sahlah. Haz una sola pregunta que sirva de señal.
– ¿Cómo sabes…? El periódico… Cuando leí que había sido en el Nez… No sé por qué, pero pensé que había sufrido un infarto o algo por el estilo, o tal vez una caída. Pero ¿asesinado? ¿Asesinado?
No dijo «Dios mío, ¿cómo puedes soportar este horror?». No dijo «¿Qué puedo hacer por ti?». No dijo «Voy ahora mismo, Sahlah. Ocuparé el lugar que me corresponde por derecho a tu lado, y pondremos fin a esta maldita charada».
– La policía se lo dijo a mi hermano esta tarde -explicó Sahlah.
Siguió otro silencio. Le oyó respirar y trató de interpretar su respiración, como un momento antes había tratado de desvelar el sentido oculto tras el intervalo transcurrido entre su revelación y la reacción de Theo.
– Lamento que haya muerto -dijo por fin Theo-. Lamento el hecho de que haya muerto, pero no puedo fingir lamentar que no te cases este fin de semana. Voy a hablar con mi abuela, Sahlah. Se lo voy a contar todo, de principio a fin. He comprendido lo cerca que he estado de perderte, y en cuanto este proyecto de reurbanización se ponga en marcha, concentrará su atención en ello, y se lo contaré.
– ¿Eso quieres? ¿Qué concentre su atención en otra cosa? ¿Para que cuando nos presentes no se dé cuenta de que mi piel es de un color que considera ofensivo?
– No he dicho eso.
– ¿O es que no piensas presentarnos? Quizá piensas que el proyecto le exigirá tanto que acabará con ella, y entonces obtendrás su dinero y tu libertad.
– ¡No! ¡Escúchame, por favor!
– No tengo tiempo -dijo, y colgó, justo cuando Yumn salía de la sala de estar y entraba en el vestíbulo, donde el teléfono descansaba sobre un pedestal al pie de la escalera.
Su cuñada sonrió con una solicitud tan exagerada que Sahlah adivinó que había escuchado parte de la conversación.
– Oh, Señor, ese teléfono no ha parado de sonar desde que se esparció la noticia de lo sucedido a nuestro pobre Haytham -dijo Yumn-. Qué amables han sido sus amigos más íntimos al transmitir sus condolencias a la bonita novia de Haytham. Claro que no era del todo una novia, ¿verdad, Sahlah? Le faltaron unos días para eso. Pero da igual. Consolará su corazón saber que tanta gente quería a nuestro Haytham con un amor comparable al suyo.
Los ojos de Yumn reían, mientras el resto de su rostro componía una expresión afligida.
Sahlah giró sobre sus talones y fue en busca de su madre, pero oyó la risa silenciosa de Yumn a su espalda. Lo sabe, pensó Sahlah, pero no lo sabe todo.
Abrió los ojos en la cama para ver si la linterna seguía transmitiendo su mensaje. Corto, corto, largo, pausa. Corto, corto, largo, pausa. Él estaba esperando.
Estoy dormida, Theo, le dijo en silencio. Vete a casa. Vuelve con la abuela. Ya da igual, porque aunque hablaras, orgulloso de nuestro amor, sin miedo a la reacción de tu abuela, yo no estaría libre para ir contigo. En el fondo, eres como Rachel, Theo. Consideras la libertad un simple acto de voluntad, la conclusión lógica de re-› conocer los deseos y necesidades propios y luchar por satisfacerlos. Pero yo carezco de este tipo de libertad, y si intento conseguirla, ambos saldremos mal parados.
Cuando la gente que ama se despierta un día con su frágil mundo hecho jirones, el amor muere enseguida y da paso a la culpa. Así que vete a casa, Theo. Por favor. Vuelve a casa.
Dio la espalda al insistente mensaje, pero aún lo veía, reflejado en el espejo que había al otro lado de la habitación. Y eso le recordó cuando corría por el huerto a su encuentro, las manos extendidas que la aguardaban, unos labios y una boca sobre su cuello y hombros, unos dedos que se hundían en su cabello.
Y otras cosas: la febril anticipación del encuentro, el sigilo, el intercambio de ropa con Rachel para ir camuflada a la dársena de Balford al oscurecer, la silenciosa travesía del Wade cuando la marea estaba alta, pero no en el yate de los Shaw, sino en una pequeña Zodiac expropiada durante unas horas del puesto donde se alquilaban barcas, sentarse en una depresión poco honda de Horsey Island, junto al fuego qué él había encendido y alimentado con madera flotante, sentir el viento que atravesaba las altas hierbas marinas y oírlo susurrar entre la lavanda silvestre.
Él traía la radio, y con el fondo de la música empezaban hablando. Decían todo aquello que el tiempo y la contención del centro de trabajo les prohibían, maravillados al descubrir lo mucho que había que hablar para llegar a conocer a otra persona. Ninguno de los dos había previsto que hablar con alguien pudiera conducir a amar a alguien. Y ninguno de ambos había comprendido que amar a alguien conducía a un deseo cuyo rechazo sólo lo hacía más intenso.
Pese a todo lo ocurrido durante los últimos meses y los últimos días, Sahlah aún sentía el deseo. Pero no iría con él. Era incapaz de mirarle a la cara. No abrigaba el menor deseo de ver ninguna expresión en su rostro que revelara, como sin duda lo haría, su miedo, su dolor o su asco.
Todos hacemos lo que debemos, Theo, le dijo en silencio. Y por más que deseemos otra cosa, ninguno de nosotros puede cambiar el sendero que otro le elige o impone.
A la mañana siguiente, cuando Barbara llegó al centro de investigaciones, Emily Barlow estaba hablando por teléfono, concluyendo una conversación con la suficiente animosidad para comprender que debía estar hablando con su superintendente.
– No, Don -estaba diciendo-. No leo mentes. Por lo tanto, no sabré lo que los paquistaníes están tramando hasta que lo hagan… ¿De dónde quiere que saque un asiático para ese tipo de trabajo clandestino? Eso suponiendo que New Scotland Yard no tenga nada mejor que hacer que enviarnos un agente, para que se infiltre en una organización que, hasta el momento, no ha cometido ningún delito, que sepamos… Eso es lo que estoy intentando averiguar, por el amor de Dios… Sí, podría hacerlo. Si fuera tan amable de concederme la oportunidad de hacer algo más que pelearme con usted por teléfono dos veces al día.
Barbara oyó un irritado grito masculino al otro extremo de la línea. Emily puso los ojos en blanco y escuchó sin comentarios, hasta que el superintendente puso brusco fin a la conversación, mediante el expediente de colgar sin previo aviso. Barbara oyó el impacto de dos piezas al entrar en contacto. Emily blasfemó cuando el ruido atronó en su oído.
– Tres concejales acudieron a su oficina esta mañana -explicó Emily-. Les llegó el rumor de que se iba a celebrar una manifestación de protesta en High Street hoy a mediodía, y están preocupados por las tiendas…, las pocas que hay. No es que nadie nos haya informado de algo concreto, te lo advierto.
Siguió dando cuenta de lo que había estado haciendo antes de la llegada de Barbara y la llamada de Ferguson: colgar una funda de almohada azul sobre la ventana sin cortinas de su despacho, tal vez con la intención de obstaculizar la entrada del calor. Miró hacia atrás, mientras utilizaba la base de una grapadora para clavar la funda de almohada a la pared con chinchetas.
– Estás mucho más decente con la cara maquillada, Barb. Por fin pareces humana.
– Gracias. No sé hasta cuándo aguantaré, pero te aseguro que es eficaz para disimular las contusiones. Pensaba que se irían más deprisa. Lamento haberme perdido la reunión matinal.
Emily desechó la disculpa con un ademán. Barbara no tenía que fichar, dijo. Estaba de vacaciones, en teoría. Su colaboración con los paquistaníes era un premio inesperado para el DIC de Balford. Nadie esperaba que hiciera más de lo que hacía.
La inspectora bajó de la silla y continuó clavando la parte inferior de la funda de almohada. Había ido a la papelería de Carnarvon Road, en Clacton, informó a Barbara. La noche anterior había pasado un cuarto de hora allí, conversando con el propietario. El hombre en persona regentaba el local, y cuando ella le preguntó sobre el cliente paquistaní que utilizaba el teléfono para llamar a un tal Haytham Querashi, respondió al instante:
– Debe de ser el señor Kumhar. No se habrá metido en líos, ¿verdad?
Fahd Kumhar era un cliente habitual, dijo. Nunca causaba el menor problema, siempre pagaba en metálico. Venía al menos tres veces a la semana para comprar paquetes de Benson & Hedges. En ocasiones, también compraba un periódico. Y pastillas de limón. Era un forofo de las pastillas de limón.
– Nunca ha preguntado a Kumhar dónde, vive -dijo Emily-, pero el tío va con la suficiente frecuencia para que no sea difícil ponernos en contacto con él. Tengo a un hombre en la lavandería de la acera opuesta, vigilando la papelería. Cuando Kumhar asome la jeta, nuestro hombre le seguirá y nos avisará.
– ¿Está muy lejos la papelería del mercado de Clacton?
Emily sonrió sin humor.
– A menos de cincuenta metros.
Barbara asintió. El emplazamiento situaba a una persona más en las proximidades de los lavabos de caballeros, lo cual les proporcionaba la primera posibilidad de corroborar la historia de Trevor Ruddock. Refirió a Emily sus llamadas telefónicas a Pakistán. No añadió que Azhar había hablado en su nombre, y como Emily no le pidió que aclarara cómo se las había apañado, llegó a la conclusión de que la información era más importante que la manera de obtenerla.
Al igual que Barbara, Emily se centró en las conversaciones de Querashi con el muftí.
– Si los musulmanes consideran la homosexualidad un pecado grave… -dijo.
– Lo es -confirmó Barbara-. No cabe la menor duda.
– Entonces, existen buenas posibilidades de que nuestro querido Trevor haya dicho la verdad. Y de que ese tal Kumhar, que merodea por la vecindad, supiera lo de Querashi.
– Tal vez -dijo Barbara-, pero puede que Querashi consultara al muftí sobre el pecado de otra persona, ¿no? De Sahlah, por ejemplo. Si ella había pecado al acostarse con Theo, y creo que la fornicación es un pecado tan grande como cualquier otro, sería expulsada de la familia. Y eso, creo, libraría a Querashi de la obligación de casarse con ella. Quizá estaba buscando eso: una salida.
– Lo cual pondría fuera de sí a los Malik. -Emily movió la cabeza para dar las gracias a Belinda Warner, cuando la agente entró un fax y se lo dio-. ¿Ha dicho algo Londres sobre las huellas que encontramos en el Nissan? -preguntó.
– He llamado al SO4 -contestó Belinda-. Me preguntaron si era consciente de que los agentes reciben cada día las huellas de dos mil seiscientas personas, y si existía algún motivo especial para que nuestras huellas tuvieran la máxima prioridad.
– Ya les llamaré yo -dijo Barbara a Emily-. No puedo prometer nada, pero intentaré acelerar la burocracia.
– Este fax es de Londres -continuó Belinda-. El profesor Siddiqi ha traducido la página del libro encontrado en la habitación de Querashi. Phil llamó desde la dársena. Los Shaw tienen un yate grande allí.
– ¿Y los asiáticos? -preguntó Emily.
– Sólo los Shaw.
Emily despidió a la joven y contempló el fax con aire pensativo antes de leerlo.
– Sahlah regaló a Theo Shaw ese brazalete -dijo Barbara-. «La vida empieza ahora.» Y la coartada de él es tan firme como la mermelada.
Pero la inspectora continuaba estudiando el fax de Londres. Leyó en voz alta.
– «Cómo no vamos a luchar por la causa de Alá y de los hombres desvalidos, y de las mujeres y niños que gritan: ¡Señor! ¡Sácanos de esta ciudad de opresores! ¡Oh, danos un amigo protector mediante tu Presencia! ¡Oh, danos algún protector mediante tu Presencia!» Bien. -Tiró el fax sobre su escritorio-. Eso lo deja todo tan claro como el barro.
– Parece que podemos confiar en Azhar -dijo Barbara-. Es casi una traducción palabra por palabra de su versión de ayer. En cuanto a su significado, Muhannad dijo que era una señal de que alguien estaba causando problemas a Querashi. Se aferró a la parte de «sácanos de esta ciudad».
– ¿Afirma que estaban acosando a Querashi? -aclaró Emily-. No tenemos la menor prueba de eso.
– Tal vez Querashi deseaba huir de ese matrimonio -adujo Barbara, y abundó en la idea, que apoyaba su tesis anterior-. Al fin y al cabo, si descubrió que su prometida estaba liada con Shaw, no pudo ponerse muy contento. Es lógico que intentara romper el compromiso. Quizá telefoneó a Pakistán para hablar con el muftí sobre eso, de una manera velada.
– Yo diría que más bien se dio cuenta de que no podría aparentar lo que no era durante los siguientes cuarenta años, y trató de evitar el matrimonio por eso, independientemente de lo que hablara con ese muftí. Luego, alguien se enteró de su reticencia a casarse con Sahlah y… -Formó una pistola con el índice y el pulgar, apuntó a Barbara y apretó el gatillo-. Llena tú los huecos, Barb.
– Pero ¿qué pinta Kumhar en todo esto? ¿Y las cuatrocientas libras que Querashi le entregó?
– Cuatrocientas libras serían un buen adelanto de una dote, ¿verdad? Quizá quería casar a Kumhar con una de sus hermanas. Tiene hermanas, ¿no? Lo leí en uno de esos malditos informes.
Indicó el caos de papeles que cubrían su escritorio.
El razonamiento de Emily tenía sentido, pero despertó cierta inquietud en Barbara, inquietud que no se mitigó cuando Emily prosiguió.
– El asesinato fue planeado hasta el último detalle, Barb. Y el último detalle tenía que ser una coartada a prueba de bomba. La persona que dedicó parte de su tiempo a seguir los movimientos nocturnos de Querashi, preparar una trampa con el alambre y tomar la precaución de no dejar el menor rastro, no podía dejar de procurarse una coartada sólida para el viernes por la noche.
– De acuerdo -dijo Barbara-. Lo admito. Pero como todo el mundo, excepto Theo Shaw, tiene una coartada, y más de una persona tenía un motivo para liquidar a Querashi, ¿no deberíamos buscar otra cosa?
Habló a Emily de las llamadas telefónicas que Querashi había hecho, pero Emily la interrumpió en cuanto llegó al mensaje ininteligible del contestador automático de Hamburgo.
– ¿Hamburgo? -preguntó-. ¿Querashi telefoneó a Hamburgo?
– Los números de Hamburgo estaban en el listado del ordenador. La otra llamada fue a la jefatura de policía, por cierto, pero aún no he averiguado quién recibió la llamada. ¿Por qué? ¿Significa algo especial Hamburgo?
En lugar de contestar, Emily sacó una bolsa de plástico, que contenía ensalada mixta, de su cajón. Barbara intentó no aparentar culpabilidad por el desayuno que había engullido: un buen plato de huevos, patatas, salchichas, champiñones y beicon, rico en colesterol y grasas. Pero daba igual. Emily estaba tan abismada en sus pensamientos que tampoco se habría dado cuenta.
– ¿Qué pasa, Em?
– Klaus Reuchlein.
– ¿Quién?
– Era el tercer comensal en la cena de Colchester del viernes por la noche.
– ¿Un alemán? Cuando dijiste un extranjero pensé que te referías…
Con qué facilidad influían en sus procesos mentales sus predisposiciones naturales y prejuicios inconscientes. Barbara había dado por sentado que la palabra «extranjero» significaba un asiático, cuando «no dar nada por sentado» era una de las primeras reglas del trabajo policial.
– Es de Hamburgo -dijo Emily-. Rakin Khan me dio su número. Si no me cree, y es evidente que no, me dijo, confirme la coartada de Muhannad con esto. Y me lo dio. ¿Dónde lo he…?
Rebuscó entre los papeles y carpetas de su escritorio y rescató su libreta de notas. Pasó las páginas hasta encontrar la que buscaba. Leyó el número en voz alta.
Barbara extrajo el listado de su bolso y localizó el primer número de Hamburgo.
– Puta mierda -dijo.
– ¿Significa eso que llamaste anoche al señor Reuchlein? -Emily sonrió, echó atrás la cabeza y agitó un puño en el aire-. Ya está, Barb. El señor Hombre de su Pueblo. El señor Político. Creo que le tenemos.
– Tenemos una relación -admitió Barbara con cautela-, pero sólo podría ser una coincidencia, Em.
– ¿Una coincidencia? -dijo con incredulidad Emily-. ¿Querashi telefonea por casualidad a la misma persona que representa la mitad de la coartada de Muhannad Malik? Venga, Barb. No es una coincidencia.
– ¿Y qué hay de Kumhar?
– ¿Qué pasa con él?
– ¿Cómo encaja? Es evidente que vive en las cercanías de la plaza del mercado de Clacton, en la misma zona donde Trevor afirma que vio a Querashi mariconeando. ¿Es una coincidencia? Si lo es, ¿cómo podemos decir que un hecho del caso constituye una coincidencia, y el otro apunta al asesino de Querashi? Si lo de Kumhar no es una coincidencia, ¿qué tenemos entre manos? ¿Una conspiración en toda regla para asesinar a Querashi, orquestada por miembros de su comunidad? ¿Y por qué?
– No hace falta saber por qué. Eso es asunto del fiscal. Nosotros sólo debemos entregarle un quién y un cómo.
– Estupendo -dijo Barbara-. De acuerdo. Aceptado. Pero sabemos que aquella noche se oyó un barco en las cercanías. Los Shaw tienen un yate. Sabemos que Ian Armstrong se benefició directamente de la muerte de Querashi. Su coartada es bastante más débil que la de los demás. Tenemos una declaración de que Querashi era un mariconazo. Sabemos que fue al Nez para encontrarse con alguien, una persona con la que se citaba a menudo. No veo cómo podemos desechar todo esto para centrarnos en la única línea de investigación que conduce a Muhannad. No creo que sea un trabajo policial decente, Em, y pienso que tú tampoco lo crees.
Supo al instante que había ido demasiado lejos. Su tendencia a parlotear, discutir, acusar y plantar cara (que jamás le planteaba problemas cuando trabajaba con el afable inspector Lynley) había socavado su autocontrol. La inspectora enderezó la columna, mientras sus pupilas se contraían hasta adquirir el tamaño de unos alfileres.
– Lo siento -se apresuró a decir Barbara-. Puta mierda. Lo siento. Me he animado y no he pensado. Si me concedes un momento, intentaré sacar la pata de donde la he metido.
Emily guardó silencio. Estaba inmóvil, salvo por los dedos índice y medio de su mano derecha, que tabaleaban sobre el escritorio.
El teléfono sonó. No lo descolgó. Barbara paseó una mirada nerviosa entre la inspectora y el aparato.
El timbre dejó de sonar al cabo de quince segundos. Belinda Warner apareció en la puerta.
– Frank al teléfono, jefa -dijo-. Ha abierto la caja de seguridad que Querashi tenía en el Barclays de Clacton. Dice que hay un conocimiento de embarque de una empresa llamada Eastern Imports. -Echó un vistazo a un pedazo de papel en el que, al parecer, había apuntado la información concerniente al Barclays-. «Proveedores de muebles, alfombras y otros complementos para el hogar», pone. Una empresa importante de Pakistán. También tiene un sobre con parte de una dirección, «Oskarstrasse 15», y una página de una revista lujosa, de la que no ha deducido nada. También hay documentación sobre una casa en la Primera Avenida y los documentos de inmigración de Querashi. Eso, es todo. Frank pregunta si quieres que lo traiga.
– Dile que por una vez utilice su jodida cabeza -replicó Emily-. Pues claro que quiero que lo traiga.
Belinda tragó saliva y salió a toda prisa. Emily se volvió hacia Barbara.
– Oskarstrasse 15 -dijo con aire pensativo, pero con una intención que Barbara no dejó de captar-. ¿Dónde crees que está esa dirección?
– Me he pasado -dijo Barbara-. A veces debería morderme la lengua, pero no lo hago. ¿Podemos olvidar lo que he dicho?
– No -contestó Emily-. No podemos olvidarlo.
Mierda, pensó Barbara. Al diablo sus planes de trabajar codo con codo con la inspectora, aprender algo de ella e impedir que Taymullah Azhar se metiera en líos. Todo por culpa de su maldita lengua.
– Joder, Em -dijo.
– Sigue.
– Lo siento. Lo siento de veras. No pretendía… ¡Joder!
Barbara apoyó la cabeza en la palma de la mano.
– No me refería a que siguieras en ese plan rastrero -dijo Emily-. Por apropiado que sea. Me refería a que siguieras con lo que estabas diciendo.
Barbara levantó la vista, confusa, y trató de descifrar ironía y ganas de humillar en el rostro de su amiga, pero sólo vio interés. Una vez más, se vio obligada a reconocer aquellas cualidades esenciales para su profesión: la capacidad de retractarse, la predisposición a escuchar y la facilidad para alterar un plan de acción si se presentaba otro.
Se humedeció los labios, percibió el sabor del lápiz de labios que se había aplicado antes.
– De acuerdo -dijo, pero procedió con cautela, decidida a controlar su lengua ingobernable-. Olvidémonos de Sahlah y Theo Shaw por un momento. Supongamos que Querashi llamó al muftí por el problema de su homosexualidad, como tú sugeriste. Telefoneó y preguntó si un musulmán que comete un pecado grave sigue siendo un musulmán, y estaba hablando de él.
– Me parece bien.
Emily cogió un puñado de ensalada y lo acunó en su palma.
– Le dijeron que un pecado grave le apartaría del islam, así que decidió terminar su relación y se lo dijo al otro tío en un encuentro anterior, pero este otro tío, su amante, no quería romper. Solicitó otra cita. Querashi cogió los condones, imaginando que el último encuentro terminaría con un polvo de despedida. Mejor precavido que arrepentido. Sólo que, esta vez, su amante planeó la muerte de Querashi, por aquello de que «ni mío ni de nadie».
– Querashi se convirtió en su obsesión -aclaró Emily, como si hablara para ella. Desvió la vista hacia el ventilador que había desenterrado del desván el día anterior. Aún no lo había conectado. Las palas estaban cubiertas de polvo-. Veo adonde quieres ir, Barb, pero olvidas una cosa: tu propia argumentación de ayer. ¿Por qué su amante movería el cuerpo de Querashi después de asesinarle? Lo que habría podido pasar por un accidente despertó de inmediato sospechas a causa de eso. Y porque registraron el Nissan.
– El maldito Nissan -fue la respuesta de Barbara, una admisión de que Emily había echado su teoría por tierra. Sin embargo, cuando pensó en los acontecimientos de aquel fatídico viernes (una cita secreta, una caída fatal, un cuerpo trasladado de lugar, un coche registrado), empezó a entrever otra posibilidad-. Em, ¿y si hay una tercera persona implicada?
– ¿Un ménage a tríos? ¿Qué quieres decir?
– Imagina que el supuesto amante de Querashi no cometió el crimen. ¿Tienes las fotos del lugar de los hechos?
La inspectora volvió a rebuscar entre los papeles de su escritorio. Encontró la carpeta y dejó las fotos del cadáver a un lado. Desplegó las fotos del lugar. Barbara se puso detrás de la silla de Emily y miró las fotos por encima de su hombro.
– De acuerdo -dijo Emily-. Vamos a trabajarlo. A ver cómo casa con la teoría de que el amante de Querashi no fue el asesino. El viernes, si la intención de Querashi era encontrarse con alguien, esa persona ya estaba en el Nez, esperándole, cuando Querashi llegó, o bien estaba en camino. ¿De acuerdo?
– De acuerdo. -Barbara tomó el relevo-. Luego, si esa persona vio u oyó a Querashi cuando caía, o le encontró muerto al pie de la escalera…
– Debió asumir que era un accidente. Tenía dos posibilidades: dejar el cadáver allí para que lo encontrara otra persona, o informar del accidente.
– De acuerdo. Si quiere mantener en secreto la relación, abandona el cadáver. Si le da igual…
– Informa -concluyó Emily.
– Pero todo cambia si el amante de Querashi vio algo sospechoso aquella noche.
Emily volvió poco a poco la cabeza, hasta clavar sus ojos en los de Barbara.
– Si el amante vio… Hostia, Barb. La persona con la que Querashi iba a encontrarse debió darse cuenta de que era un asesinato cuando cayó.
– El amante de Querashi está escondido, esperando. Ve al asesino montar la trampa con el alambre, una sombra que se mueve en la escalera. No sabe lo que está viendo, pero cuando Querashi se precipita al vacío, lo adivina todo. Incluso ve al asesino cuando retira el alambre después.
– Pero no puede delatarse, porque no quiere que se conozca su aventurilla -siguió Emily.
– Porque está casado -dijo Barbara.
– O liado con otra persona.
– En cualquier caso, no puede delatarse, pero quiere hacer algo para indicar a la policía que se trata de un crimen, no de un accidente.
– Mueve el cuerpo -terminó Emily-. Y pone patas arriba el coche. Hostia, Barb. ¿Sabes lo que esto significa?
Barbara sonrió.
– Que tenemos un jodido testigo, jefa.
– Y si el asesino lo sabe -añadió Emily con semblante sombrío-, también tenemos a una persona que corre peligro.
Yumn estaba de pie ante la ventana, cambiando los pañales del niño, cuando oyó que la puerta principal se cerraba y unos pies calzados con sandalias bajaban por el sendero hasta la calle. Se asomó y vio que Sahlah se ponía su dupatta de color ámbar sobre su espeso cabello mientras corría hacia el Miera, aparcado en el bordillo. Llegaba tarde a trabajar otra vez, pero sin duda Akram perdonaría a su preciosa niña aquel retraso desafortunado.
Había pasado media hora en el cuarto de baño, con el agua de la bañera abierta para apagar los ruidos de sus vómitos matutinos. Pero nadie lo sabía, ¿verdad? Pensaban que se estaba bañando, un rito inusual por las mañanas (Sahlah se bañaba por las noches), pero comprensible, teniendo en cuenta el calor insoportable. Sólo Yumn sabía la verdad, Yumn, que se había apostado ante la puerta para escuchar, para hacer acopio de información y contrarrestar el peligro en potencia de que Sahlah no complajera a su cuñada, a la cual debía respeto, lealtad y cooperación.
Pequeña puta, pensó Yumn, mientras veía a Sahlah subir al coche y bajar las dos ventanillas. Escapar a escondidas para encontrarte con él por las noches, invitarle a tu habitación cuando la casa está dormida, abrirte de piernas para él, unir vuestros cuerpos, mover las caderas, y a la mañana siguiente parecer tan pura tan inocente tan frágil tan adorable tan preciosa tan… Pequeña puta. Como un huevo podrido perfecto por fuera, pero que, una vez roto, revela su corrupción.
El bebé lloriqueó. Yumn bajó la vista y vio que, en lugar de haberle quitado el pañal sucio, lo había envuelto sin darse cuenta alrededor de su pierna.
– Querido -dijo, y se apresuró a quitarlo-. Perdona a tu olvidadiza ammi-gee, Bishr.
El niño agitó las piernas y los brazos. Lo miró. Desnudo era magnífico.
Utilizó la toallita de franela para limpiarlo entre las piernas, y secó con cuidado el diminuto pene. Dejó al descubierto el glande y pasó la toalla a su alrededor.
– Amorcito de ammi-gee -canturreó-, Bishr. Sí. Sí. Eres tú. Tú eres el verdadero amor de ammi-gee.
Cuando estuvo limpio, no se apresuró a buscar un pañal nuevo. Lo admiró. A juzgar por su forma, por su fuerza y su tamaño, adivinó que sería como su padre.
Su masculinidad afirmaba el lugar de Yumn como mujer. Su deber era dar hijos a su esposo, y había cumplido ese deber y lo continuaría cumpliendo mientras su cuerpo le permitiera el privilegio. Como consecuencia, no sólo cuidarían de ella cuando fuera anciana, sino que la adorarían. Una gloria mayor de la que Sahlah alcanzaría, aunque viviera mil veces. No podía confiar en ser tan fértil como Yumn, y ya había transgredido hasta tal punto los principios de su religión que jamás podría redimirse. Era una mercancía estropeada, sin posibilidad de salvación. Sólo merecía una vida de servidumbre.
Un pensamiento reconfortante.
– Sí -canturreó Yumn al bebé-. Sí, sí, qué. pensamiento tan reconfortante.
Acarició el insignificante apéndice que asomaba entre sus piernas. Era increíble que aquel pellejo de carne pudiera determinar el papel que el niño interpretaría en la vida. Pero así lo había decretado el Profeta.
– Los hombres mandan sobre nosotras -cantó Yumn al bebé-, porque Alá hizo a uno superior a la otra. Escucha a ammi-gee, pequeño Bishr. Cumple tu deber: amparar, proteger y guiar. Y busca a una mujer que sepa cumplir el suyo.
Sahlah no lo sabía, desde luego. Interpretaba el papel de hija obediente, cumplidora hermana menor y cuñada servicial y dócil como estaba exigido. Pero sólo era una pantomima. La muchacha auténtica era la que yacía en la cama, cuyos muelles crujían rítmicamente en plena noche.
Yumn lo sabía. Y se había propuesto callar al respecto. Bien, no del todo. Algunos tipos de hipocresía eran inaceptables. Cuando los vómitos matutinos de Sahlah se habían iniciado nada más acceder a casarse con el primer joven que le habían presentado como marido en potencia, Yumn había tomado la decisión de actuar. No sería cómplice de un engaño tan grande como el que Sahlah pretendía imponer a su prometido.
Por eso había ido a ver a Haytham Querashi en secreto, tras salir subrepticiamente de la casa una de las numerosas tardes que Muhannad pasaba fuera. Había acorralado al novio en su hotel y, sentados rodilla contra rodilla en su habitación, una especie de buhardilla, había cumplido su deber, como cualquier mujer religiosa habría hecho, y revelado el único impedimento insuperable que presentaba el inminente matrimonio con su cuñada. Sahlah podía deshacerse del bebé que llevaba en su seno, por supuesto, pero no podía recuperar su virginidad.
Sin embargo, Haytham no había reaccionado como Yumn esperaba. El anuncio de «Está mancillada, embarazada de otro hombre» no había dado lugar a lo que la lógica y la tradición dictaban. De hecho, Haytham se había quedado tan tranquilo ante la revelación de Yumn, que ésta había experimentado un momento de miedo, al pensar que tal vez se había precipitado en sus conclusiones, y que los vómitos matutinos de Sahlah habían empezado después de la llegada de Haytham y no antes, con lo que Haytham sería el padre del hijo de Sahlah.
Pero sabía que ése no era el caso. Sabía que Sahlah ya estaba embarazada cuando Haytham llegó. Por lo tanto, su aceptación del matrimonio, combinada con su serenidad después de haber sido alertado sobre el pecado de Sahlah, sólo podía significar una cosa. Conocía su estado y, pese a ello, había accedido a casarse con ella. La putita estaba salvada, comprendió Yumn. Estaba salvada del repudio y salvada del deshonor porque Haytham estaba ansioso, preparado y dispuesto a alejarla del hogar familiar en cuanto ella quisiera.
La situación no podía ser más injusta. Yumn, que había debido soportar durante casi tres años la exaltación de las virtudes de Sahlah por parte de su suegra, aprovechaba con sumo placer todas las oportunidades de atormentar a la muchacha. Ya estaba harta de oír hablar de la belleza de Sahlah, de su talento artístico, debido a las penosas chucherías que hacía, de sus cotas intelectuales, de su devoción religiosa, de su perfección física y, sobre todo, de su apego al deber. Wardah Malik podía ponerse insufrible cuando comentaba la última característica de su amada hija, y no tenía el menor escrúpulo en invocar la perpetua docilidad de Sahlah cada vez que Yumn la disgustaba. Si cocía demasiado el sevian, Wardah se extendía durante veinte minutos sobre el tema de la experiencia culinaria de Sahlah. Si osaba saltarse una de las cinco oraciones diarias (y era muy propensa a olvidarse la namaz de la mañana), recibía un discurso de diez minutos sobre la devoción al islam de Sahlah. Si no sacaba bien el polvo, si no limpiaba el baño a fondo, si no eliminaba todas las telarañas de la casa, su desaliño era comparado con las costumbres higiénicas de Sahlah, inigualables, por supuesto. Por consiguiente, se había alegrado mucho al enterarse del pecado de su cuñada. Y aún se había alegrado más al comprender que podría utilizar aquella información en su beneficio. Yumn casi había renunciado a todos sus sueños de retener indefinidamente a Sahlah cautiva de sus deseos y órdenes, una vez Haytham anunció la decisión de casarse con ella pese a sus pecados. Pero ahora, el futuro de la muchacha estaba en las manos de Yumn de nuevo, y en sus manos era donde Sahlah merecía estar.
Yumn sonrió a su hijo. Empezó a envolverlo en el pañal nuevo.
– Qué bella es la vida, pequeño dios -susurró.
Hizo una lista mental de las tareas que Sahlah debería realizar cuando llegara a casa por la noche.
Capítulo 16
La posibilidad de que existiera un testigo del asesinato de Querashi fortaleció y dio un nuevo enfoque a la investigación. La inspectora Barlow empezó a llamar a los móviles de sus hombres.
– Desde ahora, todas las personas que tuvieron alguna relación con Querashi son testigos en potencia de su asesinato. Quiero saber la coartada de todo el mundo, y quiero que se pueda corroborar. Investigad a todas las personas que estuvieron en el Nez aquella noche.
Por su parte, Barbara llamó a la oficina de huellas dactilares de Londres, y utilizó su escasa influencia para que el S04 examinara las huellas encontradas en el Nissan. Sabía que la identificación no estaba garantizada. Sólo se produciría si alguien previamente detenido y fichado en alguna parte del país había dejado sus huellas en el coche. En tal caso, darían un paso adelante al conseguir una identidad, algo concreto, no meras especulaciones.
Barbara hizo la llamada. Como a muchos servicios de apoyo, al personal de huellas dactilares no le gustaba nada que oliera a interferencia de otra rama de la familia legal, de modo que utilizó la agitación racial en la ciudad para ayudar a su causa.
– Estamos sentados sobre un barril de pólvora -terminó-, y necesitamos su ayuda para apagarlo.
El S04 comprendía. Todo el mundo quería que colgaran una identidad a sus huellas antes de que el sol se pusiera el primer día de una investigación. Pero la sargento también debía comprender que un equipo de trabajo tan especializado como el S04 sólo podía ocuparse de un número limitado de encargos por día.
– No podemos permitirnos un error -salmodió el jefe del departamento-, sobre todo cuando la inocencia o la culpabilidad pueden depender de una conclusión a la que haya llegado este departamento.
Claro, claro, claro, pensó Barbara. Le dijo que hiciera cuanto estuviera en su mano y volvió con Emily.
– Tengo menos influencias de las que pensaba -dijo con sinceridad Barbara-. Harán lo que puedan. ¿Qué pasa?
Emily estaba hojeando el contenido de una carpeta.
– La foto de Querashi -dijo, y la sacó. Barbara comprobó que era la misma fotografía publicada en la portada del Tendring Standard. Querashi parecía solemne e inofensivo al mismo tiempo-. Si Trevor Ruddock dice la verdad sobre Querashi y sus inclinaciones, existe la posibilidad de que alguien le viera en el mercado de Clacton. Y si alguien más le vio, es posible que alguien haya visto a nuestro testigo en potencia con él. Quiero a ese testigo, Barb. Si Ruddock está diciendo la verdad.
– Sí -dijo Barbara-. Tenía motivos suficientes para matar a Querashi, y aún no he comprobado su coartada. Quiero echar un vistazo a la tarjeta de fichar de la semana pasada. Y también quiero hablar con Rachel. Da la impresión de que muchos caminos conducen a ella. Es curioso, si quieres saber mi opinión.
Emily dio su aprobación al plan. Ella se encargaría del aspecto homosexual del caso. Además de la plaza del mercado y Fahd Kumhar, otros caminos parecían converger en Clacton. No quería pasarlos por alto.
– Si existe, ese testigo es la clave -dijo.
Se separaron en la franja de asfalto que constituía el aparcamiento de la vieja comisaría. A un lado, un cobertizo de metal acanalado acogía al agente de la policía científica. Estaba sentado en un taburete, en mangas de camisa y con un pañuelo azul atado alrededor de la cabeza para contener el sudor. Al parecer, estaba cotejando el contenido de unas bolsas de pruebas con un libro de registro. La temperatura estaba alcanzando cotas suficientes para freír beicon en el suelo. Pobre tipo, pensó Barbara. Le ha tocado lo peor.
Barbara descubrió que, durante el rato que había pasado en la comisaría, el Mini había absorbido tanto calor, incluso con todas las ventanillas bajadas, que costaba respirar en su interior. El volante quemaba, y el asiento del coche siseó al entrar en contacto con la fina tela de sus pantalones. Consultó su reloj y se asombró al ver que aún no era mediodía. No le cabía la menor duda de que a las dos se sentiría como un asado de domingo requemado.
La joyería Racon estaba abierta cuando llegó. Al otro lado de la puerta principal, Connie Winfield y su hija estaban inmersas en su trabajo. Al parecer, se dedicaban a preparar para el escaparate un nuevo envío de collares y pendientes, porque estaban sacando piezas de bisutería de una caja de cartón y utilizaban alfileres para montarlas sobre un biombo antiguo hecho de terciopelo crema.
Barbara las observó un momento sin delatar su presencia. Tomó nota de dos detalles. Entre las dos poseían la intuición artística necesaria para dotar de atractivo y seducción a los expositores de joyas. Y trabajaban en lo que se le antojó un silencio poco amistoso. La madre dirigía miradas ominosas a la hija. La hija contraatacaba con expresiones altivas, que daban cuenta de su indiferencia hacia el desagrado de la madre.
Las dos mujeres se sobresaltaron cuando Barbara dijo buenos días. Sólo Connie habló.
– Dudo que venga a comprar algo.
Dejó lo que estaba haciendo y se acercó al mostrador, donde un cigarrillo se estaba consumiendo en un cenicero. Tiró la ceniza y se llevó el cigarrillo a la boca. Miró a Barbara con ojos hostiles.
– Me gustaría hablar con Rachel -dijo Barbara.
– Adelante, y buena suerte. A mí también me gustaría hablar con esa desgraciada, pero no le he arrancado ni una sola palabra. Pruébelo. Ardo en deseos de oír lo que ha de decir.
Barbara no tenía la intención de permitir que la madre estuviera presente en el interrogatorio.
– ¿Puedes salir a la calle, Rachel? -preguntó-. ¿Damos un paseo?
– ¿Qué pasa aquí? -preguntó Connie-. No he dicho que estuviera libre para largarse. Tenemos trabajo. Dígale lo que sea aquí, mientras desempaquetamos.
Rachel colgó el collar que sostenía sobre uno de los seis florones del biombo. Por lo visto, Connie se dio cuenta de lo que implicaba su reacción.
– Rachel Lynn -dijo-, ni te atrevas a pensar…
– Podemos pasear hasta el parque -dijo Rachel a Barbara-. No está lejos, y un descanso me irá bien.
– ¡Rachel Lynn!
Rachel no le hizo caso. Salió a la acera. Barbara oyó que Connie ladraba el nombre de su hija una vez más, para luego gritarlo en tono suplicante, cuando se encaminaron hacia Balford Road.
El parque en cuestión era un cuadrado de césped, agostado por el sol, situado un poco más allá de St. John's Church. Una verja de hierro forjado, recién pintada de negro, lo rodeaba, pero la puerta estaba abierta. Un letrero daba la bienvenida a todo el mundo, y denominaba al lugar PARQUE FALAK DEDAR. Un nombre musulmán, observó Barbara. Se preguntó si era indicativo de la integración de la comunidad asiática en Balford-le-Nez.
Un sendero de gravilla que bordeaba el césped las condujo hasta un banco, al que un laburno cargado de cascadas de flores amarillas proporcionaba sombra. Una fuente manaba en el centro del parque, la talla en mármol níveo de una muchacha con velo, que vertía el agua de una jarra en un estanque que formaba una concha a sus pies. Después de arreglar su falda transparente, Rachel dedicó su atención a la fuente, pero no a Barbara.
Barbara contó a la muchacha el motivo de su presencia: saber dónde se encontraba el viernes pasado por la noche.
– Hace cuatro noches -recordó a Rachel, por si la joven fingía haber perdido la memoria. Implicaba que cuatro noches no era un período de tiempo lo bastante dilatado para nublar los recuerdos.
Rachel captó la indirecta.
– Quiere saber dónde estaba cuando Haytham Querashi murió.
Barbara admitió que aquél era su propósito.
– Tu nombre ha surgido más de una vez en relación a este caso, Rachel -añadió-. No quería decirlo delante de tu madre…
– Gracias -dijo Rachel.
– … pero da mala espina que el nombre de una salga a relucir durante la investigación de un asesinato. ¿Fumas?
Rachel negó con la cabeza y volvió a mirar la fuente.
– Salí con un chico llamado Trevor Ruddock. Trabaja en el parque de atracciones, pero supongo que ya lo sabe. Anoche me dijo que usted había hablado con él.
Pasó la mano sobre el dibujo de su falda, una cabeza de pavo real camuflada con habilidad entre los remolinos de color de la tela.
Barbara alteró su posición para sacar la libreta del bolso. Pasó las páginas hasta encontrar las notas de su entrevista con Trevor Ruddock. Mientras lo hacía, vio que Rachel observaba el movimiento por el rabillo del ojo. La mano de la muchacha dejó de acariciar la falda, como si de pronto hubiera comprendido que cualquier movimiento era susceptible de traicionarla.
Barbara repasó las notas para refrescar su memoria y se volvió hacia la chica.
– Trevor Ruddock afirma que estuviste con él. Los detalles son un poco vagos. Y son los detalles lo que me interesa. Quizá puedas ayudarme a llenar los huecos.
– No veo cómo.
– Muy sencillo. -Barbara alzó el lápiz con expresión expectante-. ¿Qué hicisteis?
– ¿Qué hicimos?
– El viernes por la noche. ¿Adonde fuisteis? ¿A cenar? ¿A tomar un café? ¿Al cine? ¿A un bar de copas?
Rachel pellizcó con dos dedos la cabeza del pavo real.
– Me está tomando el pelo, ¿verdad? -Su tono era amargo-. Imagino que Trev le dijo adonde fuimos.
– Tal vez -admitió Barbara-, pero me gustaría saber tu versión, si no te importa.
– ¿Y si me importa?
– Allá tú, pero no es una buena idea cuando hay por medio un asesinato. En ese caso, lo mejor es decir la verdad. Porque si mientes, la bofia siempre quiere saber el motivo. Y no para de dar el coñazo hasta que lo consigue.
Los dedos de la chica pellizcaron la falda con más violencia. Si el pavo real camuflado hubiera sido auténtico, pensó Barbara, estaría exhalando su último suspiro.
– Rachel -la urgió Barbara-. ¿Tienes algún problema? Porque siempre puedo dejar que vuelvas a la tienda, si necesitas pensar antes de hablar. Puedes preguntar a tu madre qué deberías hacer. Ayer, tu madre parecía muy preocupada por ti, y estoy segura de que si supiera que la policía anda preguntando dónde estabas la noche del crimen, te daría todos los consejos habidos y por haber. ¿No me dijo tu madre anoche que tú…?
– De acuerdo. -Al parecer, Rachel no necesitaba que Barbara arrojara más luz sobre el tema de su madre-. Lo que él dijo es verdad. ¿De acuerdo? ¿Es eso lo que quería oír?
– Lo que quiero oír son los hechos, Rachel. ¿Dónde estuvisteis Trevor y tú el viernes por la noche?
– Donde él dijo que estuvimos. En una cabaña de la playa. Donde vamos casi todos los viernes por la noche. Porque no hay nadie por allí después de anochecer, y nadie ve a quién ha elegido Trevor Ruddock para que se la chupe. Ya está. ¿Es lo que quería saber?
La muchacha volvió la cabeza. Había enrojecido hasta la raíz del pelo. La luz del día, cruel y despiadada subrayaba cada una de sus deformidades faciales con brutal precisión. Al verla sin estorbos, ni oculta por las sombras ni de perfil, Barbara no pudo evitar pensar en un documental que había visto en la BBC, una exploración de lo que constituye la belleza para el ojo humano. La simetría era la conclusión de la película. El Homo sapiens está genéticamente programado para admirar la simetría. Si tal era el caso, pensó Barbara, Rachel Winfield no tenía la menor oportunidad.
Barbara suspiró. Tuvo ganas de decir a la muchacha que no tenía por qué vivir de aquella manera. Pero la única alternativa que podía ofrecer era la vida que ella llevaba, y era una vida solitaria.
– De hecho -dijo-, lo que Trevor y tú hicisteis no me interesa, Rachel. Tú has de decidir a quién se lo quieres hacer y por qué. Si al final de una velada con él estás contenta, mejor para ti. Si no, a otra cosa.
– Estoy contenta -dijo Rachel desafiante-. Estoy muy contenta.
– De acuerdo -dijo Barbara-. Entonces, de tan contenta que estabas, ¿a qué hora volviste a casa? Trevor me dijo que fue a las once y media. ¿Qué dices tú?
Rachel la miró. Barbara reparó en el hecho de que se estaba mordiendo el labio inferior.
– ¿Qué va a ser? -preguntó Barbara-. O estuviste con él hasta las once y media, o no.
No añadió el resto, porque sabía que la chica lo entendía. Si Trevor Ruddock había hablado con ella, habría dejado claro que si corroboraba su historia hasta el último detalle, las sospechas recaerían sobre él.
Rachel desvió la vista hacia la fuente. La muchacha que vertía agua era esbelta y graciosa, de facciones perfectas y ojos afligidos. Sus manos eran pequeñas, y sus pies (que apenas asomaban bajo la indumentaria que cubría su cuerpo) estaban bien formados, de una extrema delicadeza, como el resto de su figura. Mientras miraba la estatua, dio la impresión de que Rachel Winfield tomaba una decisión.
– A las diez -dijo, con los ojos clavados en la fuente-. Llegué a casa alrededor de las diez.
– ¿Estás segura? ¿Miraste el reloj? ¿No pudiste equivocarte de hora?
Rachel emitió una breve y cansada carcajada.
– ¿Sabe cuánto se tarda en chuparle la polla a un tío? ¿Cuándo es lo único que desea y lo único que vas a sacar en limpio, de él o de quien sea? Yo se lo diré: muy poco.
Barbara percibió el dolor que asomaba en las patéticas preguntas de la jovencita. Cerró su libreta y pensó en una respuesta adecuada. Una parte de ella le dijo que no era su trabajo repartir consejos, curar heridas psíquicas o verter aceite con generosidad en las aguas turbias del alma. Su otra parte se sentía solidaria con la muchacha. Para Barbara, una de las lecciones más difíciles y amargas de la vida había consistido en llegar a comprender lentamente lo que constituye el amor: darlo y recibirlo a su vez. Aún no había aprendido la lección por completo. Y dada su profesión, a veces se preguntaba si alguna vez lo conseguiría.
– No te pongas un precio tan bajo -dijo por fin. Tiró el cigarrillo al suelo y lo apagó con la bamba. Tenía la garganta seca, por culpa del calor, del humo y de la tensión de los músculos que luchaban por reprimir lo que no quería sentir y, aún menos, quería recordar sobre su propio precio de saldo y cuándo lo había ofrecido-. Alguien va a pagar ese precio, seguro, porque es un chollo. Pero el precio que tú pagas es muchísimo más alto.
Se levantó sin conceder a la chica la oportunidad de contestar. Dio las gracias a Rachel por su colaboración y se encaminó hacia la salida del pequeño parque. Mientras seguía el sendero hasta la puerta, vio a un joven asiático que pegaba un cartel amarillo en una de las barandillas de hierro forjado. Llevaba un puñado de papeles iguales. Vio que salía a la calle y pegaba otro a un poste de telégrafos.
Leyó el cartel, picada por la curiosidad. Era difícil no fijarse en las grandes letras negras sobre fondo amarillo, y había un nombre masculino en la parte superior: FAHD KUMHAR. Debajo había un mensaje, tanto en inglés como en urdu: EL DIC DE BALFORD QUIERE INTERROGARTE. NO HABLES CON ELLOS SIN REPRESENTACIÓN LEGAL. JUM'A TE LA PROPORCIONARÁ. TELEFONEA, POR FAVOR. A las cuatro frases seguía un número de teléfono local, que se repetía en tiras verticales, que colgaban como flecos de la parte inferior para que los transeúntes pudieran arrancarlas.
Al menos, ahora sabían cuál era la nueva jugada de Muhannad Malik, pensó Barbara. Experimentó una mezcla de satisfacción y alivio al comprender lo que el cartel amarillo le comunicaba sin darse cuenta. Pese a tener buenos motivos para ello, Azhar no había revelado a su primo el desliz verbal de Barbara de la noche anterior. De haberlo hecho, la única ciudad en que se habrían repartido los carteles sería Clacton, y estarían concentrados en las inmediaciones de la plaza del mercado.
Ahora, le debía una. Y mientras caminaba hacia High Street, Barbara no pudo por menos que preguntarse cuándo y cómo le reclamaría la deuda Taymullah Azhar.
Cliff Hegarty no podía concentrarse. En realidad, no era necesaria ninguna concentración para confeccionar el rompecabezas de la pareja de hombres destinado a ser la última oferta de Distracciones para adultos Hegarty. La maquinaria estaba programada para funcionar sola. Lo único que debía hacer era colocar el futuro rompecabezas en la posición correcta, elegir uno del medio centenar de diseños, girar un cuadrante, darle a un interruptor y esperar los resultados. Cosas que formaban parte de su rutina diaria, cuando no estaba tomando pedidos por teléfono, preparando el siguiente catálogo para la imprenta, o envolviendo en un inocente paquete un ejemplar para algún salido de las Hébridas, aficionado a ciertas diversiones de las que prefería mantener ignorante al cartero.
Pero hoy era diferente, y por más de un motivo.
Había visto a los polis. Incluso había hablado con ellos. Dos detectives de paisano, armados con una grabadora, tablillas con sujetapapeles y libretas, habían entrado en la fábrica de mostazas nada más abrir. Otros dos habían llegado al cabo de veinte minutos, también de paisano. Esos dos empezaron a hacer visitas a otras empresas de la zona industrial. Cliff había comprendido que sólo era una cuestión de tiempo, y no mucho, que llamaran a su puerta.
Habría podido marcharse, pero eso no sólo habría aplazado lo inevitable, sino que habría alentado a los polis a presentarse en Jaywick Sands, con el fin de localizarle en casa. No quería eso. Santa mierda, no podía permitirlo, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para impedirlo.
Por tanto, cuando vinieron en su dirección, tras haber hablado con los fabricantes de velas y los empleados de la colchonería, Cliff se quitó las joyas y bajó las mangas de la camiseta para ocultar el tatuaje de su bíceps, como medidas previas a la entrevista. El odio de los polis por los maricas era legendario. Tal como Cliff lo veía, era absurdo divulgar sus preferencias si existía alguna posibilidad de disimularlas.
Habían exhibido sus identificaciones, presentándose como los agentes detectives Grey y Waters. Grey se encargó de hablar, mientras Waters tomaba notas. Los dos se fijaron en un expositor que contenía consoladores de dos cabezas, máscaras de cuero y anillos de marfil y acero inoxidable para comprimir el pene.
Hay que vivir, tíos, tuvo ganas de decir, pero se mordió la lengua.
Se alegró de que el aire acondicionado funcionara. De lo contrario, habría sudado como un cerdo. Y si bien habrían podido achacarlo en gran parte a que trabajaba dentro de un edificio de acero acanalado, una pequeña parte habría podido interpretarse como nervios. Cuanto menos revelara síntomas de angustia delante de la pasma, mejor.
Sacaron una fotografía y le preguntaron si conocía al tío. Les dijo que sí, que era el tipo muerto en el Nez, Haytham Querashi. Trabajaba en la fábrica de mostazas.
¿Conocía bien a Querashi?, preguntaron a continuación.
Sabía quién era Querashi, si se referían a eso. Le conocía lo bastante para saludarle y decir buenos días o qué calor hace hoy, ¿eh, tío?
Cliff procuró mostrarse lo más distendido posible. Salió de detrás del mostrador para contestar a las preguntas y se quedó con los brazos cruzados debajo del pecho, con la mayor parte del peso trasladado a una pierna. Esta postura ponía de relieve los músculos de sus brazos, pues pensaba que era una buena idea. Un cuerpo musculoso equivalía a masculinidad a los ojos de casi todos los normales. La masculinidad también equivalía a heterosexualidad, sobre todo a los ojos de los ignorantes. Como sabía por propia experiencia, no había tíos más ignorantes que los polis.
¿Conocía a Querashi fuera de la zona industrial?, fue la siguiente pregunta.
Cliff preguntó a qué se referían. Dijo que sí, que conocía a Querashi fuera de la zona industrial. Si le conocía allí, le conocería en otra parte. Después de trabajar no perdía la memoria, ¿eh?
El comentario no les hizo gracia. Le pidieron que explicara hasta qué punto conocía a Querashi.
Les dijo que conocía a Querashi fuera del trabajo igual que le conocía dentro. Si le veía en Balford o en otro sitio, le saludaba, comentaba qué calor hace, decía hola o adiós. Eso era todo.
¿Dónde había visto a Querashi, además de en el trabajo?, le preguntaron.
Cliff comprobó de nuevo que los polis le daban vuelta a todo según les convenía. Odió a los bastardos en aquel mismo instante. Si no pensaba hasta la última sílaba de sus frases, decidirían que era íntimo de Querashi antes de que hubieran terminado.
Conservó la calma y les dijo que no había visto al tipo fuera de la zona industrial. Sólo les estaba diciendo que si le hubiera visto, le habría reconocido y saludado, como saludaba a todos sus conocidos. Él era así.
Cordial, comentó el poli llamado Grey. Para subrayar la frase, paseó la vista por el expositor de artículos.
Cliff no le desafió con un ¿qué significa eso? Sabía que a los polis les gustaba tocar las pelotas, porque te hacía bajar la guardia. Había practicado ese deporte con la pasma más de una vez. Le había bastado una noche a la sombra para comprender la importancia de no perder los papeles.
Cambiaron de tema y le preguntaron si conocía a un tal Fahd Kumhar.
Contestó que no. Admitió que podía conocerle de vista, porque conocía de vista a la mayoría de asiáticos que trabajaban en la fábrica de mostazas. Pero no sabía cómo se llamaban. Sus nombres se me antojan un montón de letras juntadas para producir ruidos, y nunca me acuerdo de ellos, explicó. ¿Por qué no dan a esos tipos nombres normales, como William, Charles o Steve?
Los polis no festejaron su buen humor. En cambio, volvieron a Querashi. ¿Alguna vez había visto a Querashi con alguien, o hablando con alguien en los terrenos de la zona industrial?
Cliff no se acordaba, les dijo. Dijo que tal vez, pero no se acordaba. Todo el día entraba y salía gente de la zona, llegaban camiones, se descargaban mercancías y se embarcaban otras.
Cabía la posibilidad de que Querashi hubiera hablado con un hombre, le dijo Waters, y tras mover la cabeza en dirección al expositor, preguntó a Cliff si Querashi y él habían hecho negocios.
Querashi era marica, añadió Grey. ¿Lo sabía Cliff?
La pregunta fue demasiado directa, como un cuchillo que está a punto de cortar la piel. Cliff cerró su mente al recuerdo de la conversación con Gerry en la cocina, la mañana anterior. Cerró sus oídos internos a las palabras intercambiadas: acusaciones por una parte, y negativas y reproches por otra.
¿Qué ha sido de la fidelidad?
¿Qué ha sido de la fidelidad? Lo único que sé de la fidelidad es lo que dices sobre ella. Hay mucha diferencia entre lo que un tío siente y lo que dice.
¿Fue en la plaza del mercado? ¿Allí ocurrió? ¿Te citaste con él allí?
Vale, de acuerdo. Como quieras.
Y el estruendo de la puerta puso punto final a su amago de conversación.
Pero no podía revelar eso a los polis. No permitiría que aquellos tíos se acercaran a Gerry.
No, les dijo con firmeza. Nunca había hecho negocios con Haytham Querashi, e ignoraba que fuera marica. Pensaba que Querashi iba a casarse con la hija de Akram Malik. ¿Estaban seguros los polis de que iban bien encaminados?
Nunca hay nada seguro en una investigación, hasta que un sospechoso está en el trullo, le informó Grey.
Y Waters añadió que si recordaba algo que considerara útil para la policía…
Cliff les aseguró que pensaría a fondo. Les telefonearía si algo acudía a su cabeza.
Hágalo, dijo Grey. Echó un último vistazo a la tienda. Cuando Waters y él salieron, dijo, pervertido de mierda, en voz lo bastante alta para que Cliff le oyera.
Cliff les vio alejarse. Cuando desaparecieron en el interior de la ebanistería que había al otro lado de la carretera sembrada de baches, se movió por fin. Pasó detrás del mostrador y se derrumbó sobre la silla de madera colocada delante de su escritorio.
Su corazón se había acelerado, pero no se había dado cuenta mientras hablaba con los polis. En cuanto se marcharon, sintió que latía con tal fuerza y velocidad como si fuera a salírsele del pecho y aterrizar sobre el suelo de linóleo azul. Tenía que calmarse, se dijo. Tenía que pensar en Gerry. No debía apartar su mente de Gerry.
Su amante no había dormido en casa la noche anterior. Cliff se había despertado por la mañana y descubierto que su lado de la cama estaba sin tocar, y comprendió al instante que Gerry no había vuelto de Balford. Notó un retortijón en las tripas. Pese al calor que ya apretaba, sus manos y pies se enfriaron como peces muertos cuando pensó en lo que podía significar la ausencia de Gerry.
Al principio, había intentado convencerse de que su compañero había decidido quedarse a trabajar y empalmar con el día siguiente. Al fin y al cabo, estaba intentando terminar el restaurante antes de la siguiente fiesta de la banca. Al mismo tiempo, cuando terminaba su horario laboral, iba a trabajar en la restauración de una casa de Balford. Por lo tanto, Gerry tenía buenos motivos para no estar en casa. Era posible que hubiera ido directamente desde el primer trabajo al segundo, cosa que hacía a menudo, y a veces trabajaba hasta las tres de la mañana si estaba a punto de concluir una fase del segundo proyecto. Pero hasta el momento, nunca había empalmado. Y siempre había telefoneado para avisar de que llegaría tarde.
Esta vez, no había telefoneado. No había ido a casa. Cliff, sentado en el borde de la cama aquella mañana, había buscado pistas en su última conversación con Gerry, detalles que le revelaran su paradero, así como el estado de su corazón y su mente. Debió admitir que, más que una conversación, había sido una disputa, una de aquellas reyertas verbales en que comportamientos pretéritos se convierten de repente en hitos para medir dudas presentes.
Todos los elementos de sus pasados compartidos e individuales habían sido desenterrados, aireados y expuestos, con el fin de proceder a un largo e íntimo examen. La plaza del mercado de Clacton. Los lavabos de caballeros. Cuero y Encaje en el castillo. El interminable trabajo de Gerry en aquella casa pija de Balford. Los paseos enfurecidos de Cliff, sus desplazamientos y sus pintas de Foster en Never Say Die. Había salido a colación quién utilizaba la moto, y también quién sacó la barca, cuándo y por qué. Y cuando las acusaciones se agotaron, siguieron discutiendo a voz en grito sobre qué familia aceptaba que uno de sus hijos era maricón, y qué padre intentaría matar a su hijo si se enterara de la verdad.
Gerry solía rehuir las peleas, pero esta vez no. Cliff se había preguntado por el significado de que su amante, tan dócil y serio por lo general, hubiera alterado sus costumbres y aceptado el reto.
Por tanto, el día había empezado mal, y sólo había hecho que empeorar. Al despertar, había descubierto que Gerry le había dado el salto, y cuando había mirado por la ventana de la tienda, había visto a los polis dar el coñazo a todo el mundo.
Cliff intentó concentrar su mente en el trabajo. Había que atender pedidos, cortar rompecabezas, examinar fotos para calibrar si se convertían en futuros rompecabezas, y decidir si se encargaba una partida de condones de fantasía a Amsterdam. Tenía que ver dieciséis vídeos, como mínimo, y escribir las críticas para Crossdresser's Quarterly. Pero descubrió que sólo podía pensar en las preguntas de los polis, y en si había sido lo bastante convincente para que no se presentaran en Jaywick Sands, con el fin de solicitar la colaboración de Gerry.
La apariencia de Theo Shaw no sugería que hubiera dormido el sueño de los justos, pensó Barbara. Shaw llevaba equipaje debajo de los ojos, casi inyectados en sangre, que le daban un aspecto de conejo albino. Cuando Dominique, la del pendiente de botón en la lengua, anunció la llegada de Barbara a las oficinas del parque de atracciones, lo primero que dijo Theo fue:
– De ninguna manera. Dile…
Pero se había tragado el resto de la frase, cuando vio a Barbara detrás de la chica.
– Quiere ver las tarjetas de fichar, señor Shaw, las de la semana pasada. ¿Las voy a buscar o qué? No quería hacer nada hasta hablar antes con usted.
– Yo me ocuparé de esto -dijo Theo Shaw, y no hizo más comentarios hasta que Dominique volvió a la recepción sobre sus zapatos de plataforma naranja. Después, miró a Barbara, que había entrado en su despacho sin invitación, y se había instalado en una de las dos sillas de roten colocadas ante su escritorio-. ¿Las tarjetas de fichar?
– En singular -repuso Barbara-. La de Trevor Ruddock de la semana pasada, en concreto. ¿La tiene?
En efecto. La tarjeta estaba en el departamento de contabilidad, donde se confeccionaba la nómina. Si a la sargento no le importaba esperar un minuto…
A Barbara no le importaba. Aprovecharía la oportunidad para fisgar en el despacho de Theo Shaw. Sin embargo, el hombre pareció adivinar sus intenciones, porque en lugar de ir a buscar en persona la tarjeta, descolgó el teléfono, marcó tres números y pidió que se la trajeran.
– Espero que Trevor no se haya metido en líos -dijo.
Y una mierda, pensó Barbara.
– Sólo es para confirmar algunos detalles -dijo. Indicó la ventana-. El parque parece más concurrido hoy. Los negocios deben ir bien.
– Sí.
– Eso es bueno para la causa.
– ¿Qué causa?
– La reurbanización. ¿Participan los asiáticos en la reurbanización?
– Qué pregunta más extraña. ¿Por qué la hace?
– Estuve en el parque Falak Dedar. Parece nuevo. Hay una fuente en el centro: una chica con atuendo árabe vertiendo agua. El nombre parece asiático. Me estaba preguntando si los asiáticos participan en sus planes de reurbanización. ¿O tienen sus propios planes?
– Todo el que quiera puede participar -dijo Theo-. La ciudad necesita inversores. No pensamos rechazar a nadie que quiera participar en el proyecto.
– ¿Y si alguien quiere trabajar por su cuenta, en un proyecto propio, con ideas diferentes a las de ustedes? ¿Qué pasaría?
– Lo más sensato es aceptar un plan global -contestó Theo-. De lo contrario, acabaríamos con un batiburrillo arquitectónico, como en la orilla sur del Támesis. He vivido aquí casi toda mi vida, y la verdad, me gustaría evitar que pasara eso.
Barbara asintió. Era un razonamiento lógico, pero también sugería otra parcela en que la comunidad asiática podía entrar en conflicto con los habitantes de Balford-le-Nez. Dejó la silla y se acercó a los planos de la reurbanización, en los que había reparado el día anterior. Quería ver cómo afectaban los planes a determinadas zonas, en especial los terrenos industriales donde Akram Malik había invertido tanto dinero en su fábrica de mostazas. Sin embargo, un plano de la ciudad, colgado en la pared junto a los planos y un dibujo del futuro Balford, atrajo su atención.
El plano indicaba en qué zonas de la ciudad se iba a invertir más dinero. Pero no fue eso lo que interesó a Barbara, sino que tomó nota del emplazamiento de la dársena de Balford. Estaba al oeste del Nez, en la base de la península. Cuando la marea lo permitiera, alguien que saliera de la dársena y remontara el canal de Balford hasta la bahía de Pennyhole tendría fácil acceso al lado este del Nez, donde Haytham Querashi había encontrado la muerte.
– Usted tiene un barco, ¿verdad, señor Shaw? Amarrado en la dársena.
Shaw compuso una expresión cautelosa.
– Es de la familia, no mío.
– Un yate, ¿verdad? ¿Navega de noche?
– Sí. -Comprendió la intención de Barbara-. Pero no el viernes por la noche.
Eso ya lo veremos, pensó Barbara.
Un caballero a la vieja usanza, que daba la impresión de haber trabajado en el parque de atracciones desde el día que lo construyeron, apareció con la tarjeta de fichar. Entró con andares temblorosos en el despacho, vestido con un traje de hilo, camisa almidonada y corbata, pese al calor, y entregó la carta con un respetuoso:
– Señor Shaw. Un día espléndido, ¿verdad? Como un regalo del Todopoderoso.
Theo le dio las gracias, preguntó por su perro, su mujer y sus nietos, en este orden, y le despidió. Pasó a Barbara la tarjeta.
Vio lo que ya esperaba. Trevor Ruddock había dicho la verdad a medias durante su entrevista con él: la tarjeta indicaba que había aparecido en el trabajo a las once y treinta y seis. Si Rachel decía la verdad, no había estado con ella después de las diez de la noche, y quedaba una hora y media por justificar. Ahora, tenía motivo y oportunidades. Barbara se preguntó si los medios estaban esparcidos sobre su mesa de trabajo, donde construía la araña.
Dijo a Theo Shaw que necesitaba la tarjeta. El hombre no protestó.
– Trevor es un buen chico, sargento. Parece un patán, pero nada más. Puede que cometiera un pequeño robo, pero nunca llegaría al asesinato.
– La gente es sorprendente -replicó Barbara-. Justo cuando piensas que la conoces, hace algo que te obliga a replantearte ese supuesto conocimiento.
Sus palabras hicieron efecto: la nota exacta, el acorde equivocado, un nervio crispado. Lo vio en los ojos de Theo. Esperó a que hiciera algún comentario capaz de traicionarle, pero el hombre se limitó a recitar las frases pertinentes sobre lo contento que estaba de haber podido colaborar en la investigación. Después, la acompañó hasta la puerta.
De nuevo en el parque de atracciones, Barbara deslizó la tarjeta en su bolso. Consiguió esquivar por segunda vez a Rosalie, la Quiromántica Rumana, y se abrió paso entre grupos de niños que esperaban a sus padres para subir a los autos de choque. Al igual que el día anterior, el ruido de la sección cubierta del parque retumbaba en las paredes y el techo. Campanas, silbatos, un órgano de vapor y los gritos componían tal estruendo, que Barbara tuvo la sensación de ser una bola dentro de un billar romano gigantesco. Se alejó de la cacofonía, en dirección a la parte descubierta del parque.
A su izquierda, la noria giraba. A su derecha, los pregoneros invitaban a los transeúntes a arrojar monedas, derribar botellas de leche y disparar escopetas de aire comprimido. Al otro lado, un coche de las montañas rusas se estaba desplomando mientras los pasajeros chillaban. Un tren a vapor en miniatura traqueteaba hasta el final del parque.
Barbara siguió al tren. El restaurante inacabado se cernía sobre el mar, y los trabajadores subidos al tejado le recordaron que deseaba aclarar un punto con el jefe del proyecto, Gerry DeVitt.
Al igual que el día anterior, DeVitt estaba soldando, pero esta vez levantó la vista cuando Barbara pasó por encima de un montón de tubos de cobre y esquivó una pila de vigas de madera. Apagó la llama del soplete y alzó su máscara protectora.
– ¿Qué necesita esta vez? -No habló con rudeza ni impaciencia, pero asomaba cierta irritación en sus palabras. No le agradaba su presencia. Ni tampoco sus preguntas, pensó Barbara-. Dése prisa, ¿quiere? Aún nos queda un montón de trabajo y no tenemos mucho tiempo para las visitas.
– ¿Puedo hablar con usted, señor DeVitt?
– Yo diría que ya lo está haciendo.
– Sí, pero fuera. Lejos del ruido.
Alzó la voz para hacerse oír. Esta vez, los hombres no habían dejado de trabajar.
DeVitt realizó un misterioso ajuste en los depósitos conectados a su equipo. Después, la guió hasta la parte delantera del restaurante, que daba al final del muelle. Rodeó una serie de ventanas prefabricadas apoyadas contra el portal y salió. Al llegar a la barandilla del muelle, hundió la mano en el bolsillo de sus téjanos cortados hasta el muslo y sacó un paquete de chicles. Introdujo uno en su boca y se volvió hacia Barbara.
– ¿Y bien?
– ¿Por qué no me dijo ayer que conocía a Haytham Querashi? -preguntó Barbara.
El hombre entornó los ojos para protegerse de la luz. No fingió entenderla mal.
– Si mi memoria no me engaña, no me lo preguntó -contestó-. Usted quería saber si habíamos visto a una tía árabe en el muelle. No la habíamos visto. Fin de la historia.
– Sin embargo, dijo que ustedes no se mezclaban con los asiáticos. Dijo algo así como que los asiáticos tenían sus costumbres y los ingleses otras. «Mézclelas y habrá problemas» fue su conclusión.
– Aún es mi conclusión.
– Pero usted conocía a Querashi, ¿verdad? Le dejó mensajes telefónicos en el hotel Burnt House. Eso sugiere que usted se había mezclado con él.
DeVitt cambió de postura para apoyarse contra la barandilla sobre los codos. Estaba de cara a ella, pero miraba hacia la ciudad. Tal vez absorto en sus meditaciones, tal vez con la esperanza de evitar sus ojos.
– No me mezclé con él. Estaba haciéndole unos trabajillos en una casa de la Primera Avenida. Es donde iba a vivir después de casarse.
– De modo que le conocía.
– Hablé con él una docena de veces, quizá más. Pero eso fue todo. Si eso significa que le conocía, pues le conocía.
– ¿Dónde le conoció?
– En la casa.
– ¿En la casa de la Primera Avenida? ¿Está seguro?
El hombre la traspasó con la mirada.
– Sí, estoy seguro.
– ¿Cómo se puso en contacto con usted?
– No se puso en contacto conmigo. Lo hizo Akram Malik. Me pidió si podía encargarme de la renovación. Le eché un vistazo y pensé que podía hacerlo. El dinero siempre va bien. Conocí a Querashi allí, en la casa, después de haber empezado las obras.
– Pero usted trabaja todo el día aquí, ¿no? ¿Cuándo trabaja en la Primera Avenida? ¿Los fines de semana?
– Y también por las noches.
– ¿Por las noches?
Barbara alzó la voz instintivamente.
El hombre le dirigió una mirada más cautelosa que la anterior.
– Eso he dicho.
Barbara examinó a Gerry DeVitt. Había pasado mucho tiempo desde que había llegado a la conclusión de que una de las peores equivocaciones que puede cometer un investigador es extraer deducciones basadas en la apariencia. DeVitt, debido a su corpulencia y a su profesión, parecía el típico hombre que remataba su jornada laboral con una pinta de cerveza y un polvo con la mujer o la novia. Sí, llevaba un pendiente, el mismo aro de oro del día anterior, pero Barbara sabía que los pendientes, así como los aros que perforaban otras partes del cuerpo, podían significar cualquier cosa en la década actual.
– Creemos que el señor Querashi era homosexual -dijo-. Creemos que quizá iba a encontrarse con su amante en el Nez la noche que murió. Debía casarse al cabo de pocos días, así que quizá fuera al Nez para terminar esa relación de una vez por todas. Si hubiera intentado llevar una doble vida después de casarse con Sahlah Malik, alguien lo habría descubierto a la larga, y tenía mucho que perder.
DeVitt se llevó una mano a la boca. El movimiento fue estudiado, lento y seguro, como para demostrar que aquella nueva información no alteraba sus nervios. Escupió el chicle en la mano y lo tiró al mar.
– No sé nada sobre los gustos de ese tipo -dijo DeVitt-. Hombres, mujeres o animales. No hablamos de eso.
– Salía del hotel varias noches por semana a la misma hora. Estamos bastante seguros de que iba a encontrarse con alguien. Llevaba tres condones en el bolsillo cuando descubrieron el cadáver, con lo cual podemos deducir que la cita era para algo más que tomar un coñac después de cenar en uno de los pubs. Dígame una cosa, señor DeVitt. ¿El señor Querashi iba muy a menudo a la casa de la Primera Avenida para ver los progresos de las obras?
Esta vez captó la reacción: un marcado movimiento del músculo de la mandíbula. El hombre no contestó.
– ¿Trabajaba solo, o le ayudaba alguno de esos tíos?
Barbara indicó el restaurante con un movimiento de la barbilla. Alguien había encendido una radio portátil dentro de la obra. Sobre el ruido de la construcción, alguien empezó a cantar sobre vivir la vida y dar amor, a medida que la música aumentaba su crescendo.
– ¿Señor DeVitt? -le urgió Barbara.
– Solo -contestó.
– Ah.
– ¿Qué significa eso?
– ¿iba con frecuencia Querashi a echar un vistazo a las obras?
– Una o dos veces. Y también Akram. Y su mujer, la señora Malik.
El hombre la miró. Tenía la cara mojada, pero podía ser a causa del calor. El sol estaba ascendiendo en el cielo y se desplomaba sobre ambos, absorbía la humedad por sus poros. Su cara también estaría mojada, pensó Barbara, si no se hubiera aplicado polvos a toda la superficie, en la fase dos de su proyecto de embellecimiento facial.
– Se dejaban caer sin avisar -añadió el hombre-. Yo trabajaba, y si decidían venir a echar un vistazo, ningún problema. -Se secó la cara con la manga de la camiseta-. Si no desea nada más, me gustaría seguir con lo mío.
Barbara asintió, pero cuando el hombre ya se encaminaba hacia el restaurante, volvió a hablar.
– Jaywick Sands, señor DeVitt. Vive ahí, ¿verdad? Llamó a Querashi desde su casa.
– Vivo ahí, sí.
– Hace años que no voy, pero recuerdo que no está lejos de Clacton. Unos minutos en coche, de hecho. Es así, ¿verdad?
DeVitt entornó los ojos, pero quizá era a causa del sol.
– ¿De qué va exactamente, sargento?
Barbara sonrió.
– Sólo intento refrescar mi geografía. En un caso como éste hay miles de detalles. Nunca se sabe cuál es el que va a guiarte hacia el asesino.
Capítulo 17
El teléfono móvil de Emily sonó en el momento en que llegaba al paseo Marítimo Este, que corría paralelo a la zona de los muelles en la vía de entrada al puerto recreativo de Clacton-on-Sea. Acababa de frenar para dejar pasar a un grupo de pensionistas que salían del hospital Cedars (tres utilizaban andadores, y dos bastones), cuando el timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos sobre lo que un testigo del crimen podía significar para el caso.
Quien llamaba era el agente detective Billy Honigman, que había pasado el día en un Escort camuflado a treinta metros de Jackson e Hijo, la papelería de Carnarvon Road.
Su mensaje fue lacónico.
– Ya le tengo, jefa.
Kumhar, pensó ella. ¿Dónde?, preguntó.
El agente había seguido al paquistaní hasta una casa de Chapman Road, apenas doblada la esquina al salir de Jackson e Hijo. Parecía una pensión. Un letrero en la ventana anunciaba habitaciones libres.
– Ahora voy -dijo Emily-. Quédate ahí. No te acerques.
Colgó. Cuando los pensionistas hubieron pasado, se lanzó hacia adelante y, al cabo de un kilómetro y medio, giró por Carnarvon Road. Chapman Road nacía a la izquierda de la calle Mayor. Estaba flanqueada por casas victorianas antiguas, todas construidas de ladrillo color ocre oscuro, con ventanas saledizas cuyos marcos proporcionaban la única forma de distinguirlas. Estaban pintados de diversos colores, y cuando Emily se encontró con el agente Honigman, éste indicó una casa cuyos marcos de ventana estaban pintados de amarillo. Se hallaba a unos veinte metros de donde Honigman había aparcado el Escort.
– Vive ahí -dijo el hombre-. Fue a comprar a la papelería, periódico, cigarrillos y una tableta de chocolate, y volvió enseguida. Nervioso, diría yo. Caminaba deprisa y con la vista clavada en el frente, pero cuando llegó a la casa, pasó de largo. Llegó hasta la mitad de la calle y echó un buen vistazo en torno suyo antes de regresar.
– ¿Te ha visto, Billy?
– Puede, pero ¿qué pudo ver? A un tío buscando aparcamiento para pasar un día en la playa.
Tenía razón. Con su atención habitual para los detalles, Honigman llevaba en la baca una tumbona de plástico plegable. Con la intención de asegurar el seguimiento y el incógnito, vestía pantalones cortos caqui y una camisa de cuello abierto, con dibujos tropicales. No padecía un policía.
– Vamos a ver qué hay -dijo Emily, y señaló en dirección a la casa.
Salió a la puerta una mujer con un perro de lanas en los brazos. El perro y ella tenían un parecido asombroso: cabello blanco, nariz larga, los dos recién peinados.
– Lo siento -dijo-. El cartel sigue puesto, pero todas las habitaciones están alquiladas. Tengo que sacarlo, lo sé, pero mi lumbago me lo impide.
Se refería al anuncio de habitaciones vacantes que colgaba entre las diáfanas cortinas blancas y el cristal de la ventana salediza de la planta baja. Emily informó a la mujer de que no venían en busca de alojamiento. Mostró su identificación.
La mujer emitió un balido. Tras presentarse como «Gladys Kersey, señora, por cierto, aunque el señor Kersey ya se ha ido con Jesús», les aseguró que todo estaba en perfecto orden en su establecimiento, siempre lo había estado y siempre lo estaría. Apretó al perro bajo su brazo mientras hablaba, y el animal lanzó un chillido muy similar al balido de la propietaria.
– Fahd Kumhar -dijo Emily-. ¿Podríamos hablar con él, señora Kersey?
– ¿El señor Kumhar? No se habrá metido en líos, ¿verdad? Parece un joven bastante agradable. Muy limpio, lava sus camisas a mano con lejía, pero el efecto que eso produce en su piel es muy desagradable. No habla mucho inglés, pero cada mañana ve el telediario en el salón, y sé que se está esforzando por aprender. No se habrá metido en algún lío, ¿verdad?
– ¿Puede acompañarnos a su habitación?
Emily procuró que su voz sonara cortés, pero firme.
La señora Kersey se esforzó en averiguar el motivo de la pregunta.
– No será por ese asunto de Balford, ¿verdad?
– ¿Por qué lo pregunta?
– Por nada. -La señora subió más al perro-. Porque es uno de ellos. Ya me entiende…
Dejó la frase en el aire, como esperando que Emily la completara. Como no fue así, la señora Kersey hundió los dedos en el pelaje del perro y dijo a los dos policías «les voy a acompañar».
La habitación de Fahd Kumhar estaba en el primer piso, en la parte posterior de la casa. Era una de las tres habitaciones que daban a un pequeño vestíbulo cuadrado. La señora Kersey llamó con suavidad a la puerta, miró a sus acompañantes y dijo:
– ¿Señor Kumhar? Unos señores quieren hablar con usted.
La respuesta fue el silencio.
La señora Kersey compuso una expresión de perplejidad.
– Le vi entrar no hace ni diez minutos -dijo-. Incluso hablamos. Siempre es muy educado. Nunca sale sin decir adiós. -Volvió a llamar, esta vez con más fuerza-. Señor Kumhar, ¿me ha oído?
Se oyó el ruido apagado de la madera al rozar sobre otra madera.
– Apártese, por favor -dijo Emily, y cuando la señora Kersey obedeció, agarró el pomo-. Policía, señor Kumhar -dijo.
Se oyó un chirrido de madera. Emily giró el pomo al instante. El agente Honigman entró como una exhalación. Apresó a Fahd Kumhar por el brazo, justo cuando el otro hombre intentaba saltar por la ventana.
– ¡Señor Kumhar! -tuvo tiempo de exclamar la señora Kersey, antes de que Emily le cerrara la puerta en las narices.
Honigman había conseguido asirle por una pierna, además del brazo, y arrastró al paquistaní hacia el centro del cuarto.
– No tantas prisas, tío -dijo, mientras tiraba al hombre al suelo. Kumhar se acurrucó donde había caído.
Emily se acercó a la ventana. Daba al jardín trasero de la casa, pero la distancia era considerable. No había nada que facilitara el descenso. Ni siquiera una cañería adosada a la casa. Kumhar habría podido romperse una pierna, con tanta facilidad como escapar de la policía.
Se volvió hacia él.
– Departamento de Investigación Criminal de Balford -anunció, hablando con lentitud-. Soy la inspectora jefe detective Barlow. Éste es el agente detective Honigman. ¿Entiende mi inglés, señor Kumhar?
El hombre se puso en pie. El agente Honigman avanzó hacia él. Kumhar alzó las manos, como si quisiera demostrar que no llevaba armas.
– Papeles -dijo-. Tengo papeles.
– ¿Qué pasa aquí? -preguntó Honigman a Emily.
– Esperar, por favor -dijo Kumhar, de nuevo con las manos levantadas, pero se movió hacia la cómoda en una postura defensiva-. Le enseño papeles. Sí. ¿De acuerdo? Usted ver papeles.
Avanzó hacia una cómoda de mimbre. Cuando extendió las manos hacia los tiradores, Honigman dijo:
– ¡Quieto ahí, colegui! Retroceda. Deprisa. ¡Vuelva aquí!
Kumhar alzó las manos.
– No daño -gritó-. Por favor. Papeles. Tengo papeles.
Emily comprendió. Eran la policía. Él era extranjero.
– Quiere enseñarnos sus documentos legales, Billy. Deben de estar en el cajón. -Agitó la cabeza en dirección al paquistaní-. No hemos venido para examinar sus papeles, señor Kumhar.
– Papeles, sí.
Kumhar asintió frenéticamente. Empezó a abrir uno de los cajones de mimbre.
– ¡Quieto ahí, colegui! -chilló Honigman.
El paquistaní se apartó de un salto. Corrió hacia el lavabo situado en una esquina de la habitación. Detrás había una pila de revistas. Parecían muy manoseadas, con las puntas de algunas páginas dobladas y las portadas manchadas de aros de café y té. Desde donde estaba, Emily vio los títulos: Country Life, Helo!, Woman's Own, Vanity Fair. Entre ellas había un diccionario Collins de bolsillo. Parecía tan sobado como las revistas.
El agente Honigman registró el cajón que Kumhar había empezado a abrir.
– Aquí no hay armas -dijo, y lo cerró de golpe.
Por su parte, Kumhar espiaba todos sus movimientos. Daba la impresión de que estaba concentrado en impedir que su cuerpo se arrojara por la ventana abierta. Emily pensó en cuál era el significado de su patente deseo de escapar.
– Siéntese, señor Kumhar -dijo, e indicó la única silla de la habitación.
Estaba ante una mesita cubierta de periódicos, sobre la que había una casa de muñecas en construcción. Por lo visto, Kumhar había interrumpido su trabajo para ir a la papelería. La llegada de la policía había interrumpido todavía más su tarea. Había un tubo de cola sin tapar sobre la mesa, y cinco tejas para montar el tejado impregnadas del líquido. La casa era de un diseño decididamente inglés: la miniatura del tipo de vivienda que podía encontrarse en casi cualquier rincón del país.
Kumhar se acercó con cautela a la silla. Caminaba a paso de tortuga, como convencido de que, al menor movimiento en falso, el pesado brazo de la ley se abatiría sobre él. Emily no se movió de su sitio, al lado de la ventana. Honigman se acercó a la puerta. Detrás de ella, el perro de lanas lloriqueó. Era evidente que la señora Kersey no había establecido ninguna relación entre la puerta cerrada en sus narices y el deseo de privacidad.
Emily movió la cabeza en dirección a la puerta. Honigman asintió. La abrió e intercambió unas pocas palabras con la propietaria. Permitió que asomara un momento la cabeza para comprobar que su inquilino no había sufrido daños. Al parecer, después de haber visto tantos telefilmes norteamericanos, esperaba encontrar a Fahd Kumhar en el suelo, ensangrentado y esposado. Al verle sentado en la silla, apoyó al perro bajo su barbilla y retrocedió. Honigman cerró la puerta.
– Haytham Querashi, señor Kumhar -dijo Emily-. Haga el favor de explicar su relación con él.
Kumhar hundió las manos entre las rodillas. Estaba muy delgado, con el pecho hundido y los hombros caídos. Una camisa blanca recién planchada, abotonada hasta el cuello y en los puños, pese al calor, los cubría. Llevaba pantalones negros, con una tira de cuero marrón a modo de cinturón, demasiado larga para su cintura, y que colgaba flaccida como la cola de un perro reprendido. No contestó. Tragó saliva y se mordisqueó los labios.
– El señor Querashi le extendió un cheque por cuatrocientas libras. Su nombre constaba en más de un mensaje telefónico dejado para él en el hotel Burnt House. Si los ha leído -indicó los periódicos sobre los que descansaba la casa de muñecas-, ya sabrá que el señor Querashi ha muerto.
– Papeles -dijo Fahd Kumhar, y movió la cabeza entre la cómoda y Honigman.
– No he venido por sus papeles. -Emily habló más despacio y en voz más alta, aunque su auténtico deseo era sacudirle hasta conseguir que comprendiera. ¿Por qué demonios la gente emigraba a un país cuyo idioma era un misterio para ella?, se preguntó-. Hemos venido para hablar de Haytham Querashi. Le conocía, ¿verdad? ¿Conocía a Haytham Querashi?
– El señor Querashi, sí.
Las manos de Kumhar se tensaron sobre sus rodillas. Temblaba tanto que la tela de su camisa se agitaba como si soplara brisa.
– Fue asesinado, señor Kumhar. Estamos investigando ese asesinato. El hecho de que le diera cuatrocientas libras le convierte en sospechoso. ¿Para qué era ese dinero?
A juzgar por sus temblores, parecía que el asiático estuviera sufriendo un ataque de apoplejía leve. Emily estaba convencida de que podía entenderla, pero cuando contestó, lo hizo en su idioma. Un chorro de palabras ininteligibles brotó de su boca.
Emily interrumpió lo que debía ser una ristra de protestas de inocencia.
– En inglés, señor Kumhar, por favor -dijo, impaciente-. Ha oído bien su nombre, y entiende lo que le estoy preguntando. ¿Cómo conoció al señor Querashi?
Kumhar continuó farfullando.
– ¿Dónde le conoció? -siguió Emily-. ¿Por qué le dio el dinero? ¿Qué hizo con él?
Más farfúlleos, esta vez en voz más alta. Kumhar se llevó las manos al pecho y empezó a gimotear.
– Conteste, señor Kumhar. No vive lejos de la plaza del mercado. Sabemos que el señor Querashi estuvo allí. ¿Le vio alguna vez? ¿Fue así como se conocieron?
Parecía que el asiático estaba repitiendo la palabra «Alá» una y otra vez. Formaba parte de un cántico ritual. Brillante, pensó Emily, era la hora de rezar de cara a La Meca.
– Conteste a las preguntas -dijo, con un volumen comparable al del hombre.
Honigman se removió.
– Creo que no la entiende, jefa.
– Oh, ya lo creo que me entiende. Me atrevería a decir que su inglés es tan bueno como el nuestro cuando le da por ahí.
– La señora Kersey dijo que no lo dominaba mucho -recordó Honigman.
Emily no le hizo caso. Sentada delante de ella había una verdadera fuente de información sobre el hombre asesinado, y tenía la intención de llegar hasta su origen mientras el hombre estuviera a su merced.
– ¿Conoció al señor Querashi en Pakistán? ¿Conocía a su familia?
– 'Ulaaa- 'ika 'alaa Hudammir-Rabbihim wa 'ulaaaa-ika humul-Muf-lihunn -canturreó el desdichado.
Emily alzó la voz para imponerse al galimatías.
– ¿Dónde trabaja, señor Kumhar? ¿Cómo se gana la vida? ¿Quién paga esta habitación? ¿Quién compra sus cigarrillos, sus revistas, sus periódicos, sus chocolatinas? ¿Tiene coche? ¿Qué está haciendo en Clacton?
– Jefa -dijo Honigman, inquieto.
– 'Innallaziina 'aamanuu wa 'amilus-saalihaati lanhum…
– ¡Mierda!
Emily descargó el puño sobre la mesa. El asiático se encogió al instante y calló.
– Deténle -dijo Emily a su agente.
– ¿Qué? -dijo Honigman.
– Ya me ha oído, agente. Deténgale. Le quiero en Balford. Le quiero arrestado. Quiero que tenga la oportunidad de decidir cuánto inglés comprende en realidad.
– Entendido -dijo Honigman.
Se acercó al asiático y le cogió del brazo. Tiró de él hasta que se puso en pie. Kumhar empezó a farfullar de nuevo, pero esta vez rompió a llorar.
– Joder -dijo Honigman a Emily-. ¿Qué le pasa a este tío?
– Eso es exactamente lo que pienso averiguar -respondió Emily.
La puerta del número 6 de Alfred Terrace estaba abierta cuando Barbara llegó. Desde el interior de la angosta casa, la música atronaba y el televisor parloteaba en un volumen tan alto como el día anterior. Golpeó con los nudillos un lado del desteñido arquitrabe, pero sólo una perforadora en plena acción habría podido abrir un hueco en el estruendo.
Se protegió del ardiente sol dentro de la entrada. Frente a ella, la escalera estaba sembrada dé ropa sucia y platos de comida a medio consumir. El pasillo que conducía a la cocina estaba ocupado por neumáticos de bicicleta desinflados, una silla plegable de lona hecha trizas, dos cestos de paja, tres escobas y una bolsa de aspirador rota. A su izquierda, la sala de estar parecía el punto de reunión de una serie de artículos que iban a ser trasladados de un sitio a otro. El televisor, en el cual rugía otra escena de persecución de una película norteamericana, estaba rodeado de cajas de cartón llenas de lo que parecía ser ropa, toallas y artículos domésticos.
Barbara investigó, picada por la curiosidad. Vio que las cajas contenían de todo, desde una estufa de gas pequeña y oxidada, hasta una muestra de punto de aguja con la frase «Debo volver a la mar de nuevo» bordada. Combinando esto con el estado de la casa, Barbara se preguntó si los Ruddock estaban preparando una veloz partida de Balford, estimulada por su anterior visita.
– ¡Eh! Aparte las zarpas de eso, ¿vale?
Barbara giró en redondo. Charlie, el hermano de Trevor, estaba en la puerta de la sala de estar, y le siguieron en rápida sucesión su hermano mayor y su madre. Por lo visto, los tres acababan de entrar en la casa. Barbara se preguntó cómo era posible que no les hubiera visto en la calle. Tal vez venían de Balford Square, de la que Alfred Terrace formaba uno de sus cuatro lados.
– ¿Qué pasa aquí? -preguntó Shirl Ruddock-. ¿Quién se cree que es, para entrar en una casa sin ser invitada?
Empujó a Charlie a un lado y entró como una tromba en la sala de estar. Hedía a sudor, con el fuerte olor a pescado de una mujer que necesita un buen baño. Tenía la cara tiznada de mugre, y sus pantalones cortos y blusa sucinta estaban manchados de sudor.
– No tiene derecho a entrar en casas ajenas. Sé lo que dice la ley.
– ¿Cambian de casa? -preguntó Barbara, mientras se acercaba a otra caja para inspeccionar su contenido, pese a las palabras de Shirl Ruddock-. ¿Los Ruddock se van de Balford?
Shirl puso los brazos en jarras.
– ¿Y a usted qué más le da? Si queremos mudarnos, nos mudamos. No tenemos por qué informar a la bofia dónde colgamos nuestro sombrero cada noche.
– Mamá.
Trevor habló detrás de ella. Al igual que su madre, estaba empapado en sudor y cubierto de suciedad, pero no había perdido los estribos. Entró también en la sala de estar.
Tres personas entre las cajas y los muebles significaba que sobraban dos personas. Charlie siguió a su hermano y engrosó el número.
– ¿Qué quiere? -preguntó Shirl-. Ya habló con mi Trevor. Menudo follón se armó por su culpa. Su padre se enfadó, y necesita descansar. No se encuentra bien, el padre de Trevor, y usted no ayudó ni un ápice.
Barbara se preguntó cómo era posible que alguien descansara en una casa en que el ruido ensordecedor era la principal característica. De hecho, se estaban gritando mutuamente para hacerse oír por encima de las colisiones de coches de la televisión. La música rap añadía otro elemento al caos auditivo de la vivienda. Al igual que el día anterior, venía del piso de arriba, a un volumen tan alto que Barbara sentía vibrar las notas en el aire.
– Quiero hablar con Trevor -dijo Barbara a su madre.
– Estamos ocupados -contestó la mujer-. Ya lo ve. No estará ciega, además de sorda, ¿verdad?
– Mamá -repitió Trevor con cautela.
– No vuelvas a decir «mamá». Conozco mis derechos. Ninguno dice que la poli pueda venir aquí y fisgar en mis pertenencias como si fueran suyas. Vuelva más tarde. Tenemos trabajo que hacer.
– ¿Qué clase de trabajo? -preguntó Barbara.
– No es asunto suyo. -Shirl agarró una caja y la apoyó sobre la cadera-. Charlie -ladró-, colabora.
– ¿Se da cuenta de lo mal que queda mudarse de casa, mientras la policía está investigando un asesinato? -preguntó Barbara.
– Me importa una mierda -replicó Shirl-. ¡Charlie! Levántate del jodido sofá. Apaga esa tele. Tu padre te pondrá bueno si le despiertas.
Giró sobre sus talones y salió de la habitación. Barbara vio por la ventana que cruzaba la calle y entraba en la plaza, donde había una fila de coches aparcados. Charlie exhaló un suspiro, cogió otra caja y siguió a su madre.
– No nos estamos mudando -dijo Trevor cuando Barbara y él se quedaron solos. Se acercó al televisor y bajó el volumen. La película continuaba: un helicóptero perseguía a un camión de mudanzas envuelto en llamas. Estaban en un puente. El desastre era inminente.
– Pues ¿qué?
– Vamos al mercado de Clacton. Todo esto es para el puesto.
– Ah -dijo Barbara-. ¿Cómo lo habéis conseguido?
El cuello del joven enrojeció.
– No es robado, si se refiere a eso, ¿vale?
– Vale. ¿Cómo habéis conseguido estas cosas, Trevor?
– Mi madre y yo vamos a los mercadillos de ocasión los fines de semana. Compramos lo que podemos, lo arreglamos, y luego lo vendemos a un precio más alto en Clacton. No es gran cosa, pero nos ayuda a seguir adelante.
Tocó una de las cajas con la punta de la bota:
Barbara le observaba con atención, intentaba discernir si la estaba engañando. Ya le había mentido una vez, de modo que las posibilidades eran elevadas. Aquél, al menos, era un cuento razonable.
– Rachel no corroboró tu historia, Trevor -dijo-. Hemos de hablar.
– Yo no maté a ese tío. El viernes no estuve cerca del Nez.
– Luego ella no mintió.
– No tenía motivos para hacerle algo. No me gustó que me despidiera, claro, pero me la jugué cuando afané aquellos tarros de la fábrica. Sabía que tendría que pagar el precio.
– ¿Dónde estuviste el viernes por la noche?
El muchacho se llevó un puño a la boca y se dio unos golpecitos en los labios. Barbara lo consideró un movimiento nervioso.
– Trevor -le urgió.
– Sí, vale. No servirá de gran cosa si se lo digo, porque nadie puede confirmar que es verdad. Usted no me creerá. ¿De qué servirá?
– Servirá para intentar limpiar tu nombre, cosa que deberías estar ansioso por hacer. Como parece que no, eso me obliga a preguntarme por qué. Y preguntarme por qué me lleva directamente al Nez. Tu tarjeta de fichar me dice que entraste a trabajar a las once y media. Rachel me dice que os separasteis antes de las diez. Eso hace noventa minutos, Trevor, y no hace falta ser un genio para imaginar que noventa minutos es tiempo suficiente para que un tío vaya desde las cabañas de la playa al Nez, y de allí al parque de atracciones.
Trevor desvió la mirada hacia la puerta de la sala de estar, tal vez anticipando la aparición de su madre para recoger otra caja.
– Le dije lo que voy a repetirle. No estuve en el Nez aquella noche, y no me cargué a ese tío.
– ¿Eso es todo lo que tienes que decirme?
– Sí.
– Vamos arriba.
El joven pareció alarmarse al instante, la viva imagen de alguien que tiene algo que ocultar. Como su madre no estaba presente para decirle cuáles eran sus derechos en aquella situación, Barbara comprendió que jugaba con ventaja. Se encaminó a la escalera. Trevor le pisó los talones.
– No hay nada arriba -dijo-. No tiene derecho a…
Barbara giró en redondo.
– ¿He dicho que iba a buscar algo, Trevor?
– U-usted dijo… -tartamudeó Trevor.
– He dicho que subamos. Se me antoja proseguir esta conversación en privado.
Siguió subiendo. La música rap venía de detrás de una puerta, pero esta vez no era la de la habitación de Trevor. Como estaba acompañada por el sonido del agua al removerse en la bañera, Barbara dio por sentado que otro miembro de la familia utilizaba el canturreo ininteligible como acompañamiento de su higiene.
Entró en la habitación de Trevor, seguida del muchacho, y cerró la puerta a sus espaldas. Una vez dentro, se abalanzó hacia la mesa, donde estaba diseminada la parafernalia de la araña. Empezó a buscar.
– ¿Qué hace? -preguntó Trevor-. Dijo que quería hablar en privado.
– Mentí -contestó Barbara-. De todos modos, ¿qué es este batiburrillo? ¿Cómo se aficionó a las arañas un chico tan majo como tú?
– ¡Espere! -gritó Trevor, cuando Barbara apartó una colección de arañas a medio montar para investigar la caja que había debajo-. Se desmontarán.
– Cuando estuve ayer aquí, me pregunté cómo las pegabas -admitió Barbara.
Rebuscó entre diversos tipos de esponjas, entre tubos de pintura, entre limpiapipas, cuentas de plástico negras, agujas de cabeza y cola. Apartó a un lado bobinas de algodón teñido de negro, amarillo y rojo.
– Eso no es asunto suyo -repuso Trevor, irritado.
Pero Barbara opinó lo contrario cuando apartó dos viejas enciclopedias. Entre los volúmenes y la pared había otra bobina. Pero ésta no era de algodón. Era de alambre.
– Creo que sí es asunto mío. -Se enderezó y alzó el carrete para que Trevor lo viera-. ¿Qué me dices de esto?
– ¿De qué? ¿De eso? Es alambre viejo. ¿Es que no lo ve?
– Ya lo creo.
Guardó el carrete en el bolso.
– ¿Por qué le interesa tanto? ¿Por qué se lo guarda? No puede llevarse algo de mi habitación así por las buenas. Además, no es nada. Sólo alambre viejo.
– ¿Para qué lo usas?
– Para diversas cosas. Para arreglar la red… -Movió la cabeza en dirección a la red de pesca que colgaba sobre la puerta, donde las arañas aún se agitaban-. Para mantener trabados los cuerpos de las arañas. Para… -Pensó en otra utilidad. No encontró las palabras, y avanzó hacia ella-. ¡Déme ese jodido alambre! -Dijo las cuatro palabras con los dientes apretados-. No he hecho nada y no puede tratarme como si lo hubiera hecho. No puede llevarse nada sin mi permiso, porque…
– Oh, ya lo creo -dijo con placidez Barbara-. Puedo detenerte.
El joven la miró boquiabierto, con los ojos desorbitados.
– ¿Quieres venir tranquilamente para charlar en la comisaría, o he de telefonear para pedir ayuda?
– Pero… no…, ¿Por qué…? Yo no…
– Eso dices. Espero que no te importará que te tomemos las huellas. Alguien tan inocente como tú no ha de preocuparse por dónde dejó sus huellas dactilares.
Consciente de la diferencia de tamaño y fuerza que les separaba, Barbara no concedió la menor oportunidad a Trevor de resistirse. Le agarró por el brazo, lo sacó de la habitación y se plantaron en la escalera antes de que pudiera protestar. No tuvo tanta suerte en el caso de su madre.
Shirl estaba cargando otra caja, esta vez sobre el hombro, mientras Charlie hacía algo útil, como jugar con el televisor. La mujer vio a Barbara y a su hijo mayor cuando estaban a mitad de la escalera. Soltó la caja.
– ¡Alto ahí!
Se lanzó hacia la escalera para impedir que avanzaran.
– Será mejor que no se entrometa, señora Ruddock -dijo Barbara.
– Quiero saber qué se propone hacer -replicó Shirl-. Conozco mis derechos. Nadie la dejó entrar en esta casa, y nadie accedió a hablar con usted. Si cree que puede entrar aquí y llevarse a mi Trevor…
– Su Trevor es sospechoso de un asesinato -dijo Barbara, irritada y sin un ápice de paciencia más-. Así que apártese a un lado, y con buenos modales, no sea que más de un Ruddock vaya a parar a la comisaría.
La mujer siguió avanzando.
– ¡Mamá! -dijo Trevor-. Ya tenemos bastantes problemas. ¿Me has oído, mamá?
Charlie había entrado en la sala de estar. El señor Ruddock empezó a chillar en el piso de arriba. En aquel momento, el niño más pequeño salió de la cocina y corrió hacia ellos, con un tarro de miel en una mano y una bolsa de harina en la otra.
– ¿Mamá? -dijo Charlie.
– ¡Shirl! -gritó el señor Ruddock.
– ¡Mirad! -gritó Brucie, y tiró la miel y la harina juntos al suelo.
Barbara miró, escuchó y aclaró la frase de Trevor. Los Ruddock ya tenían bastantes problemas. Sin embargo, ocurría con frecuencia que los necesitados eran bendecidos con más de lo que ya poseían.
– Cuida de los chavales -dijo Trevor a su madre. Dirigió una mirada de soslayo hacia la escalera-. No dejes que les ponga la mano encima mientras estoy fuera.
Muhannad hizo acto de aparición para la oración de media tarde. Sahlah no esperaba que lo hiciera. La discusión sostenida con su padre la noche anterior se había repetido en el desayuno. No se habían intercambiado más palabras acerca de las actividades de Muhannad con respecto a la investigación policial, pero la animosidad que perduraba entre ellos había cargado el aire de electricidad.
– Preocúpate tú por ofender a estos occidentales de mierda, si eso es lo que debes hacer -había estallado Muhannad-. Pero no me pidas que haga lo mismo. No permitiré que la policía interrogue a uno solo de los nuestros sin representación legal, y si eso compromete tu posición en el consejo municipal, qué le vamos a hacer. Puedes confiar todo lo que quieras en la pantomima de buena voluntad y nobles intenciones de esta asquerosa comunidad, padre. Eres libre de hacerlo porque, como ambos sabemos, el número de los imbéciles es infinito.
Sahlah se había estremecido, convencida de que su padre iba a abofetearle. En cambio, aunque una vena latía en su sien cuando contestó, las palabras de Akram fueron serenas.
– Delante de tu esposa, cuyo deber es obedecerte y respetarte, no haré lo que debería, Muni. Pero llegará un día en que te verás forzado a admitir que fomentar la enemistad no es beneficioso.
– ¡Haytham está muerto! -fue la respuesta de Muhannad, y dio un puñetazo sobre su palma-. ¿Acaso no fue descargado el primer golpe como un acto de enemistad? ¿Y quién descargó ese golpe?
Sahlah se había marchado antes de que Akram contestara, pero no antes de ver que las manos de su madre forcejeaban con el desastre en que había convertido su bordado, y no antes de ver que el rostro ávido de Yumn absorbía el altercado como si las acaloradas palabras intercambiadas entre padre e hijo alimentaran su sangre. Sahlah sabía por qué. Cualquier antagonismo entre Akram y Muhannad era susceptible de alejar al hijo del padre y acercarlo más a su esposa. Y eso era lo que Yumn deseaba desde el principio: tener a Muhannad por completo para ella. Según las costumbres tradicionales, nunca podría poseerlo en exclusiva. El hijo tenía deberes hacia los padres que lo impedían. Pero la tradición había saltado por la ventana con la muerte de Haytham.
En el patio de la fábrica de mostazas, Sahlah vio que su hermano se había agazapado en las sombras, detrás de las tres mujeres musulmanas de la fábrica, mientras los demás trabajadores se ponían de cara al mihrab que Akram había tallado en la pared, para que dirigieran sus plegarias hacia La Meca. Sin embargo, Muhannad no participó en ninguna inclinación o genuflexión, y cuando recitaron el shahada, sus labios no se movieron para repetir la profesión de fe: «Alá es Dios y Mahoma Su Profeta.»
Estas palabras no se decían en inglés, pero todo el mundo conocía su significado. Al igual que conocían el significado de la Fatihah que siguió.
– Allahu Akbar -oyó murmurar a su padre Sahlah, y la necesidad de creer desgarró su corazón. Pero si Dios era el más grande, ¿por qué les había afligido con aquellas pruebas? Un miembro enfrentado al otro, y cada enfrentamiento entre ellos era un intento de ilustrar quién poseía el poder, y quién debía someterse, fuera por edad, cuna o temperamento.
Las plegarias continuaron. Dentro de la fábrica, los pocos occidentales empleados por su padre descansaban del trabajo, al igual que sus compañeros asiáticos. Akram les había dicho desde el principio que podían utilizar los períodos de tiempo que los musulmanes destinaban a sus oraciones a rezar por los suyos o a meditar. Pero Sahlah sabía que corrían a fumar a la carretera, tan contentos por aprovecharse de la generosidad de su padre, como obstinados en permanecer en la ignorancia sobre los principios de su religión y su manera de vivir.
Pero Akram Malik no se daba cuenta. Ni tampoco reparaba en las sonrisas de superioridad que dibujaban a sus espaldas ante aquellas costumbres extrañas. Tampoco observaba las miradas que intercambiaban, con los ojos alzados al cielo y encogimientos de hombros, cada vez que conducía a sus empleados musulmanes al patio, donde rezaban.
Como estaban haciendo ahora, y con una devoción que Sahlah era incapaz de imitar. Se erguía como ellos, se movía al tiempo que ellos, sus labios formaban las palabras apropiadas. Pero en su caso, todo era puro teatro.
Un movimiento fuera de lo normal llamó su atención. Se volvió. Su primo desterrado, Taymullah Azhar, había entrado en el patio. Estaba hablando en susurros a Muhannad. En respuesta a lo que le estaba diciendo, la cara de Muhannad se puso tensa. Al cabo de un momento, cabeceó con brusquedad e indicó la puerta. Los dos hombres salieron juntos.
Akram se levantó, después de prosternarse por última vez al frente de su pequeña congregación de creyentes. Concluyó las oraciones con un recitado del taslim, en el que suplicaba paz, misericordia y las bendiciones de Dios. Mientras Sahlah le miraba y escuchaba sus palabras, se preguntó cuándo sería concedida a su familia alguna de aquellas tres peticiones.
Como siempre, los empleados de Malik volvieron al trabajo sin perder ni un segundo más. Sahlah esperó a su padre en el umbral de la puerta.
Le observó sin que se diera cuenta. Estaba envejeciendo, y apenas se había percatado hasta aquel momento. Llevaba el pelo peinado y esparcido con sumo cuidado sobre la cabeza, pero era más ralo de lo que recordaba. Su mandíbula había perdido su antigua firmeza, y su cuerpo, que siempre se le había antojado fuerte como el acero, se había ablandado, como si hubiera perdido cierta resistencia. Debajo de sus ojos, la piel se veía oscura. Y su paso, que había sido ligero y decidido, ahora parecía vacilante.
Quiso decirle que nada importaba tanto como el futuro que tanto anhelaba, un futuro en el que plantaba raíces y una familia en una pequeña ciudad de Essex, y construía una vida allí para sus hijos, sus nietos y otros asiáticos como él, que habían abandonado su país en persecución de un sueño. Pero ella había participado en la destrucción de ese futuro. Cualquier referencia a él nacería de la necesidad de mantener una falsa apariencia que, en aquel momento, no podía ni imitar.
Akram entró en el edificio. Se detuvo para cerrar la puerta a su espalda. Vio que su hija le estaba esperando junto a la fuente de agua y avanzó hacia ella, aceptando el vaso de papel que ella le tendía.
– Pareces cansado, Abhy -dijo Sahlah-. No hace falta que te quedes en la fábrica. El señor Armstrong se ocupará de todo durante el resto de la tarde. ¿Por qué no vuelves a casa?
Tenía más de un motivo para hacer aquella sugerencia, por supuesto. Si abandonaba la fábrica mientras su padre estaba, no tardaría en enterarse y querría saber por qué. «Rachel me ha telefoneado y hay una emergencia» había servido a sus propósitos el día anterior, cuando se había ido para reunirse con su amiga en los Clifftop Suggeries. No podía utilizar la misma excusa.
Akram tocó su hombro.
– Sahlah, soportas el peso de nuestra desgracia con una energía que no acierto a comprender.
Sahlah no deseaba alabanzas, porque torturaban su conciencia. Pensó en alguna respuesta, algo que, al menos, fuera cercano a la verdad, porque ya no podía continuar inmersa en el proceso que había iniciado tantos meses antes: construir un cuidadoso laberinto de mentiras, proyectar una pureza de corazón, mente y alma que no poseía.
– No estaba enamorada de él, Abhy. Confiaba en amarle a la larga, como Ammi y tú os queréis, pero aún no había aprendido a quererle, así que no siento la pena que tú crees.
Los dedos del hombre se tensaron sobre su hombro, y luego acariciaron su mejilla.
– Quiero que conozcas en tu vida la devoción que siento por tu madre. Es lo que deseaba para Haytham y tú.
– Era un buen hombre -dijo, y reconoció para sus adentros la verdad de la afirmación-. Elegiste un buen marido para mí.
– ¿Una elección buena, o una elección egoísta? -preguntó el hombre en tono pensativo.
Recorrieron poco a poco el pasillo posterior de la fábrica, dejaron atrás la habitación de las taquillas y el salón de recreo de los empleados.
– Tenía mucho que ofrecer a la familia, Sahlah. Por eso le elegí. Desde que murió, no he cesado de preguntarme si le hubiera elegido de haber sido jorobado, malvado o de salud frágil. ¿Le habría elegido de todos modos, sólo porque necesitaba su talento? -Akram abarcó con un gesto las paredes de la fábrica-. Nos autoconvencemos de creer en toda clase de falsedades cuando nuestros intereses nos guían. Después, cuando acontece lo peor, reflexionamos sobre nuestros actos. Nos preguntamos si uno de ellos habrá sido el causante del desastre. Nos preguntamos si un acto alternativo nos habría ahorrado la calamidad.
– No te culpes de la muerte de Haytham -dijo Sahlah, angustiada al pensar que su padre cargaba con aquel peso.
– ¿Quién tuvo la culpa, si no? ¿Quién le trajo a este país? Y sólo porque yo le necesitaba, Sahlah. No tú.
– Yo también necesitaba a Haytham, Abhy-jahn.
Su padre vaciló antes de cruzar la puerta de su despacho. Su sonrisa era infinitamente triste.
– Tu espíritu es tan generoso como puro -dijo.
Ningún cumplido la habría herido más. En aquel instante, sintió el impulso de confesar la verdad a su padre, pero reconoció el egoísmo de aquel deseo. Si bien era cierto que experimentaría el alivio de despojarse del disfraz de una bondad que no poseía, lo haría a expensas de destrozar el espíritu de un hombre que, desde hacía mucho tiempo, era incapaz de comprender que el mal podía existir bajo un exterior piadoso.
Su desesperada necesidad de preservar la imagen que su padre tenía de ella la impulsó a decir:
– Vete a casa, Abhy-jahn. Por favor. Vete a casa.
La respuesta de Akram fue besar sus dedos y apretarlos contra las mejillas de Sahlah. Entró en su despacho sin decir nada más.
Sahlah volvió a la recepción, donde la esperaban sus tareas, mientras se devanaba los sesos para encontrar una excusa que le permitiera ausentarse de la fábrica durante el rato que necesitaba para hacer lo que debía. Si decía que estaba enferma, su padre insistiría en acompañarla a casa. Si aducía una emergencia en la Segunda Avenida (que uno de los niños había desaparecido y Yumn estaba asustada, por ejemplo), su padre tomaría cartas en el asunto al instante. Si desaparecía sin más… ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía causar a su padre más preocupaciones y quebraderos de cabeza?
Se sentó detrás del mostrador de recepción y contempló los peces y las burbujas de la pantalla de descanso del monitor. Había trabajo que hacer, pero en aquel momento no podía pensar cuál era. Sólo podía pasar revista a las posibilidades en su mente: qué podía hacer para salvar a su familia y a ella al mismo tiempo. Sólo había una alternativa.
La puerta de la calle se abrió, y Sahlah alzó la vista. Dios es grande, pensó en silencio, exultante, cuando vio quién entraba en la fábrica. Era Rachel Winfield.
Había venido en bicicleta. Estaba apoyada justo al otro lado de la entrada, oxidada tras años de estar expuesta al aire salado de la ciudad. Llevaba una falda larga y transparente, y alrededor del cuello y en las orejas colgaban un collar y unos pendientes creación de Sahlah, confeccionados con rupias bruñidas y cuentas.
Sahlah intentó encontrar consuelo en el atuendo de Rachel, sobre todo en las joyas. Debía significar que, para Rachel, lo más importante era su necesidad de ayuda.
Sahlah no la saludó, ni tampoco permitió que el rostro serio de su amiga la desalentara. Se enfrentaba a un asunto grave. Ser cómplice de la destrucción de una vida incipiente, por más crítica que fuera la necesidad, no era algo que Rachel se tomara a la ligera.
– Qué calor -dijo Rachel a modo de saludo-. No recuerdo haber tenido tanto calor en mi vida. Es como si el sol hubiera matado al viento y se dispusiera a absorber los mares también.
Sahlah esperó. Sólo había un motivo para que su amiga apareciera en la fábrica. Rachel era su ruta a los medios que pondrían orden de nuevo en su vida, y su llegada sugería que los medios estaban a su alcance. No sería fácil conseguir marcharse durante el rato necesario para solucionar su problema (desde hacía mucho tiempo, sus padres habían adoptado la costumbre de tener controlado hasta su último segundo de cada día), pero con la ayuda de Rachel, podría inventar una excusa plausible para una ausencia cuya duración garantizara una visita positiva a un médico, una clínica o un centro privado, donde alguien experto en la materia acabara con la pesadilla que la perseguía desde…
Sahlah se esforzó por superar su desesperación. Rachel estaba allí, se dijo en silencio. Rachel había venido.
– ¿Puedes hablar? -preguntó Rachel-. Quiero decir… -desvió la vista hacia la puerta que daba acceso a las oficinas administrativas-. Tal vez fuera sea mejor que aquí. Ya sabes.
Sahlah se levantó y siguió a su amiga al exterior. Pese al calor, sentía un frío inconmensurable, pero más bien debajo de su piel, como si sus venas no estuvieran de acuerdo con lo que sus sentidos percibían.
Rachel encontró un lugar protegido del sol, en la sombra que la fábrica proyectaba bajo la luz de la tarde. Se volvió hacia Sahlah, miró por encima de su hombro hacia la zona industrial, como si la fábrica de colchones poseyera una fascinación que debiera experimentar al instante.
Justo cuando Sahlah empezaba a preguntarse si su amiga hablaría alguna vez, Rachel dijo por fin:
– No puedo.
La frialdad que Sahlah experimentaba bajo la piel pareció extenderse hasta sus pulmones.
– ¿No puedes qué?
– Ya sabes.
– No. Dímelo tú.
Los ojos de Rachel se desplazaron desde la fábrica de colchones hasta la cara de Sahlah. Ésta se preguntó por qué nunca se había fijado en el defecto de aquellos ojos, uno más bajo que el otro, y demasiado separados, incluso después de la cirugía, para parecer normales. Era uno de los rasgos de Rachel que Sahlah había aprendido a pasar por alto. Rachel no podía hacer nada para cambiar cómo había nacido. Nadie podía.
– Le he dado vueltas y vueltas -dijo Rachel-. Toda la noche pensando. No puedo ayudarte en…, ya sabes…, en lo que me pediste.
Al principio, Sahlah no quiso creer que Rachel estuviera hablando del aborto. Pero no había forma de negar la implacable resolución que asomaba a las facciones deformes de la cara de su amiga.
– No puedes -fue lo único que logró decir Sahlah.
– He hablado con Theo, Sahlah -se apresuró a decir Rachel-. Lo sé, lo sé. No querías que lo hiciera, pero no razonas bien debido al estado en que te encuentras. Es justo que Theo opine sobre esto. Has de comprenderlo.
– Esto no es asunto de Theo.
Sahlah percibió la rigidez de su voz.
– Díselo a Theo -replicó Rachel-. Vomitó en un cubo de basura cuando le dije lo que pensabas hacer. No me mires así, Sahlah. Sé lo que estás pensando. El que vomitara no quiere decir que no quiera ayudarte. Al principio yo también lo pensé, pero le he dado vueltas durante la noche y sé que si esperas y le das a Theo una oportunidad de reparar…
– No me escuchaste -interrumpió por fin Sahlah. Su cuerpo estaba tenso, debido a la necesidad de tomar una decisión, y tomarla de una vez. Era consciente de su pánico, pero eso no servía para aplacarlo-. ¿Escuchaste algo de lo que te dije ayer, Rachel? No puedo casarme con Theo, no puedo estar con Theo, ni siquiera puedo hablar con Theo en público. ¿Por qué no lo entiendes?
– De acuerdo, lo entiendo -dijo Rachel-. Y es posible que no puedas hablar con él durante un tiempo. Quizá no puedas hablar con él hasta que el niño nazca. Pero en cuanto nazca… Es un ser humano, Sahlah. No es un monstruo. Es un hombre decente, y sabe lo que se debe hacer. Otro tío tal vez se desentendería, pero Theo Shaw no. Theo no va a rechazar a su hijo durante mucho tiempo. Ya lo verás.
Sahlah experimentó la sensación de que la tierra la estaba tragando.
– ¿Cómo piensas evitar que mi familia se entere de todo esto, del embarazo, del parto?
– Es imposible -dijo Rachel con lógica implacable, con la voz de una chica que no tenía la menor idea de los problemas que suponía nacer mujer en una familia tradicional asiática-. Tendrás que decírselo a tus padres.
– Rachel. -La mente de Sahlah saltaba de una posibilidad a otra, y cada una representaba soluciones inaceptables-. Has de escucharme. Has de intentar comprender.
– No sólo hay que pensar en lo que es bueno para ti, el bebé y Theo -dijo Rachel, todavía la razón personificada-. He pensado mucho esta noche en lo que es bueno para mí.
– ¿Qué tienes que ver tú con todo esto? Lo único que necesito de ti es información, y un poco de ayuda para escaparme de aquí, o de casa de mis padres, el tiempo suficiente para que me vea un médico.
– Pero no es como ir al mercado, Sahlah. No puedes aparecer así como así y decirle a un tío: «Llevo un niño dentro y quiero deshacerme de él.» Hay que ir más de una vez, tú y yo, y…
– No te pedí que vinieras conmigo. Sólo te pedí información. Pero puedo hacerlo yo sola, y lo haré yo sola. Cuando la tenga, lo único que te pediré es que me telefonees y me pidas algo, cualquier cosa, que me sirva de excusa para ausentarme de casa de mis padres el tiempo suficiente para ir a la clínica, o donde sea.
– Piensa un poco -dijo Rachel-. Ni siquiera te atreves a decir la palabra. Eso debería bastarte para saber cómo te sentirás cuando te deshagas del niño.
– Sé cómo me sentiré. Me sentiré aliviada. Me sentiré como si hubiera resucitado. Sabré que no he destrozado la fe de mis padres en sus hijos, destruido a mi familia, asestado un golpe mortal a mi padre, causado…
– Eso no pasará -dijo Rachel-. Y aunque pase durante un día, una semana o un mes, lo aceptarán. Todos lo aceptarán. Theo, tu madre y tu padre. Incluso Muhannad.
– Muhannad me matará -replicó Sahlah-. Cuando ya no pueda disimular mi estado, mi hermano me matará, Rachel.
– Eso son tonterías, y lo sabes. Se pondrá furioso y hasta es posible que se pelee con Theo, pero nunca te pondrá la mano encima. Eres su hermana, por el amor de Dios.
– Por favor, Rachel. Tú no le conoces. No conoces a mi familia. La ves desde fuera, como todo el mundo, pero no sabes cómo es en realidad. No sabes lo que son capaces de hacer. Pensarán en el oprobio…
– Y lo superarán -dijo Rachel, con un timbre de resolución en la voz que hundió a Sahlah en la desesperación-. Hasta que lo hagan, yo cuidaré de ti. Sabes que siempre he cuidado de ti.
Sahlah comprendió que el círculo se había cerrado. Habían vuelto a donde estaban el domingo por la tarde, a donde estaban el día anterior. Estaban en los Clifftop Suggeries, sólo que en mente en lugar de en cuerpo.
– Además -dijo Rachel, en un tono indicador de que había llegado a la conclusión de sus comentarios-, también he de pensar en mi conciencia, Sahlah. ¿Qué crees que sentiría, sabiendo que había participado en algo con lo que no estaba de acuerdo? He de pensar en eso.
– Por supuesto.
Los labios de Sahlah formaron las palabras, pero no se oyó decirlas. Experimentó la sensación de que una fuerza invisible se había apoderado de ella y la estaba alejando de la presencia de Rachel, de la zona industrial. No sentía la tierra bajo los pies, y el sol ardiente se había diluido en la nada, hasta dejar en su lugar una extensión helada.
Y desde la lejanía a la que había sido desterrada, Sahlah oyó las palabras de despedida de Rachel.
– No tienes por qué preocuparte, Sahlah. Todo saldrá bien. Ya lo verás.
Capítulo 18
Barbara acompañó a Trevor Ruddock para que le tomaran las huellas dactilares, y luego le condujo hasta una sala de interrogatorios de la comisaría. Le dio el paquete de cigarrillos que había pedido, así como una coca-cola, un cenicero y cerillas. Le dijo que pensara sin prisas sobre lo que había hecho el viernes por la noche, y quién, de entre su larga lista de amigos y conocidos, podría corroborar la coartada que presentaría a la policía. Cerró con llave la puerta nada más salir, para asegurarse de que no tuviera acceso a un teléfono, con vistas a pergeñar una coartada.
Averiguó, mediante la agente Warner, que Emily había traído también a un sospechoso.
– El aceituno de Clacton -le describió Belinda-. El de los mensajes telefónicos del hotel.
Kumhar, pensó Barbara. El agente enviado a Clacton había sido más eficaz de lo que pensaba.
Encontró a Emily ocupada en los preparativos de enviar las huellas de Kumhar a Londres. Entretanto, las mismas huellas serían enviadas también al laboratorio de patología de Peterborough, donde los agentes las compararían con las encontradas en el Nissan de Querashi. Barbara se encargó de que las de Trevor Ruddock se añadieran a las de Kumhar. De una forma u otra, daba la impresión de que se estaban acercando a la verdad.
– Su inglés es fatal -dijo lacónicamente Emily cuando volvieron a su despacho. Se secó la cara con una servilleta de papel que había sacado del bolsillo. La arrugó y tiró a la papelera-. Eso, o bien finge que su inglés es fatal. En Clacton no le sacamos nada, sólo un montón de jerigonza sobre sus papeles, como si fuéramos a escoltarle hasta el puerto más próximo para expulsarle.
– ¿Niega que conocía a Querashi?
– No sé lo que hace. Podría estar admitiendo, negando, mintiendo con descaro absoluto o recitando poesía. Es imposible saberlo, porque habla en su jerga.
– Hemos de conseguir algún traductor -dijo Barbara-. No debería ser muy difícil, ¿verdad? Quiero decir, con toda esa comunidad asiática y tal.
Emily lanzó una breve carcajada.
– No podríamos confiar en la fiabilidad de esa traducción. Maldita sea.
Barbara no pudo discutir el punto de vista de la inspectora. ¿Cómo podían confiar en que un miembro de la comunidad asiática tradujera con objetividad y precisión las palabras de Kumhar, teniendo en cuenta el clima racial de Balford-le-Nez?
– Podríamos traer a alguien de Londres. Uno de los agentes podía traer a ese tío de la universidad, el que tradujo la página del Corán. ¿Cómo se llama?
– Siddiqi.
– Exacto. Profesor Siddiqi. De hecho podría telefonear al Yard y pedir a uno de nuestros chicos que vaya a buscarle y le traiga aquí.
– Quizá sea la única alternativa -dijo Emily.
Entraron en su despacho, donde parecía hacer más calor que en el resto del edificio. El sol de la tarde daba de lleno en la funda de almohada que Emily había clavado con chinchetas sobre la ventana, y arrojaba sobre la habitación un resplandor acuoso que sugería vida en un acuario, al tiempo que no hacía nada por mejorar la apariencia personal.
– ¿Quieres que haga la llamada? -preguntó Barbara.
Emily se dejó caer en la silla que había detrás del escritorio.
– Aún no. Tengo a Kumhar encerrado, y me gustaría darle tiempo para que se entere de lo que se siente al estar encarcelado. Algo me dice que sólo necesita una generosa aplicación de aceite en la maquinaria de su predisposición a colaborar. Además, no lleva suficiente tiempo en Inglaterra para citarme la PPC de pe a pa. Yo controlo esta situación, y me gustaría hacerlo hasta las últimas consecuencias.
– Pero si no habla inglés, Em… -dijo Barbara, vacilante.
Emily dio la impresión de hacer caso omiso de lo que implicaban sus palabras: ¿acaso no estaban perdiendo el tiempo manteniéndole encerrado, si no hacían un esfuerzo por conseguir un intermediario imparcial que hablara su idioma?
– Yo diría que lo averiguaremos dentro de pocas horas.
Dedicó su atención a la agente Warner, que había entrado con una bolsa de pruebas sellada en la mano.
– Nos lo acaban de enviar -dijo Belinda Warner-. Es el contenido de la caja de seguridad de Querashi. La que tenía en el Barclays -añadió.
Emily extendió la mano. Belinda entregó la bolsa. Como si quisiera calmar las preocupaciones de Barbara, Emily dijo a la agente que telefoneara al profesor Siddiqi, de Londres, y le preguntara si estaría dispuesto a ejercer de intérprete para un sospechoso paquistaní, en caso necesario.
– Dile que esté preparado para cualquier eventualidad -ordenó Emily-. Si le necesitamos, tendrá que venir cagando leches.
Dedicó su atención al contenido de la bolsa, que consistía sobre todo en papeles. Había un fajo de documentos relacionados con la casa de la Primera Avenida, un segundo fajo que contenía sus papeles de inmigración, un contrato de renovación y construcción firmado por Gerry DeVitt, así como por Querashi y Akram Malik, y varios papeles sueltos. Uno de ellos había sido arrancado de un bloc de espiral y, mientras Emily cogía éste, Barbara eligió otro.
– Otra vez Oskarstrasse 15 -dijo Emily, al tiempo que levantaba la vista. Dio la vuelta al papel y lo examinó con detenimiento-. No consta la ciudad. Sin embargo, me juego el culo a que es Hamburgo. ¿Qué tienes tú?
Era un conocimiento de embarque, dijo Barbara. Procedía de una empresa llamada Eastern Imports.
– «Muebles, complementos y accesorios elegantes para el hogar» -leyó Barbara a Emily-. Importados de la India, Pakistán y Bangladesh.
– Sólo Dios sabe qué se puede importar de Bangladesh -comentó con sequedad Emily-. Parece que los tórtolos estaban a punto de amueblar su casa de la Primera Avenida.
Barbara no estaba tan segura.
– No consta ninguna lista en la factura, Em. Si la hija de Malik y Querashi hubieran comprado el lecho nupcial y todo lo demás, ¿no habría un recibo de sus compras? Pues no está. Sólo se trata de un conocimiento de embarque para la propia empresa.
Emily frunció el entrecejo.
– ¿Dónde está ese lugar? ¿En Hunslow? ¿En Oxford? ¿En la región central de Inglaterra?
Ambas sabían que eran los lugares que albergaban comunidades hindúes y paquistaníes importantes.
Barbara meneó la cabeza, mientras tomaba nota de la dirección.
– Parkeston -dijo.
– ¿Parkeston? -preguntó Emily con incredulidad-. Pásamelo, Barb.
Barbara obedeció. Mientras Emily estudiaba el conocimiento de embarque, se levantó y fue a examinar el plano de la península de Tendring colgado en la pared y, a su lado, un plano ampliado de la costa. Por su parte, Barbara dedicó su atención a los tres fajos de documentos.
Los papeles de inmigración parecían estar en orden, por lo que ella sabía. También la documentación sobre la casa de la Primera Avenida. La firma de Akram Malik aparecía en casi todos estos documentos, pero era lógico si la casa formaba parte de la dote de Sahlah Malik. Barbara estaba echando un vistazo al contrato de la renovación, firmado por Gerry DeVitt, cuando otro papel se escurrió de entre las páginas.
Vio que era una página de una revista. Había sido arrancada con todo cuidado y doblada. Barbara la desdobló y extendió sobre su regazo.
Las dos caras de la página contenían anuncios de una sección de la revista llamada A Su Servicio. Abarcaban desde International Company Services, en la isla de Man, que al parecer se encargaba de la protección de propiedades y la evasión de impuestos de empresas extranjeras, hasta Electronics Discreet Surveillance, para patronos que dudaban de la lealtad de sus trabajadores, pasando por Spycatcher de Knightsbridge, que ofrecía lo último en aparatos de detección de micrófonos ocultos para «la absoluta protección del hombre de negocios serio». Había anuncios de empresas de alquiler de coches, apartamentos completamente equipados en Londres, y servicios de seguridad. Barbara los leyó todos. Cada vez la asombraba más que Querashi hubiera guardado aquel papel entre sus demás documentos, y pensó que debía ser un despiste, cuando un nombre conocido saltó hacia su vista. «World Wide Tours -leyó-. Agencia de viajes especializada en inmigración.»
Otra coincidencia extraña, pensó. Una de las llamadas de Querashi desde el hotel Burnt House había sido a la misma agencia, con una excepción. Querashi había telefoneado a la World Wide Tours de Karachi, mientras que ésta se encontraba en la calle Mayor de Harwich.
Barbara se acercó a Emily, que estaba contemplando la península en el plano de la costa, al norte de la bahía de Pennyhole. Como nunca había sido una estudiante de geografía entusiasta, Barbara no se hizo a la idea de que Harwich estaba al norte del Nez, en un plano longitudinal casi idéntico, hasta después de haber echado un buen vistazo al mapa. Estaba situado en la boca del río Stour, y comunicado con el resto del país mediante la vía férrea. Sin una intención consciente, Barbara siguió la línea del ferrocarril hacia el oeste. La primera parada, lo bastante cerca de Harwich para que no pudiera ser considerada una entidad separada, era Parkeston.
– Em -dijo Barbara, consciente de las continuas relaciones que se establecían y de que las piezas iban encajando-, tenía un anuncio de una agencia de viajes de Harwich, pero es el mismo nombre de la que llamó a Karachi.
Pero vio que Emily no relacionaba Karachi con Harwich, ni Harwich con Parkeston. Estaba contemplando una lista de información enmarcada, sobreimpuesta sobre el azul del mar, al este de Harwich. Barbara se inclinó para leerla.
Transbordador desde Harwich (muelle de Parkeston) a:
Cabo de Holanda – 6 a 8 horas.
Esbjerg – 20 horas.
Hamburgo – 18 horas.
Gotemburgo – 24 horas.
– Vaya, vaya, vaya -dijo Barbara.
– Interesante, ¿verdad?
Emily abandonó su inspección del plano. Ya en su escritorio, removió papeles, carpetas e informes, hasta encontrar la fotografía de Haytham Querashi. La extendió hacia Barbara.
– ¿Te apetece dar un paseo esta tarde? -preguntó.
– ¿Harwich y Parkeston?
– Si estuvo allí, alguien tuvo que verle -contestó Emily-. Y si alguien le vio, alguien podrá decirnos…
– Jefa.
Belinda Warner había aparecido una vez más en la puerta. Miró hacia atrás, como temerosa de que la siguieran.
– ¿Qué pasa? -preguntó Emily.
– Los asiáticos. El señor Malik y el señor Azhar. Están aquí.
– Mierda. -Emily consultó su reloj-. No estoy dispuesta a aguantar esto. Si creen que pueden aparecer cuando les plazca para otra de esas jodidas reuniones…
– No es eso, jefa -interrumpió Belinda-. Se ha enterado de lo del tío de Clacton.
Por un momento, Emily miró a la agente como si no entendiera sus palabras.
– Clacton -repitió.
– Exacto -dijo Belinda-. El señor Kumhar. Saben que está aquí. Quieren verle, y no se irán hasta que les permita hablar con él.
– Qué morro -comentó Emily.
Lo que no dijo fue lo que pensaba, y Barbara estaba segura de ello: era evidente que los asiáticos conocían el Acta de Pruebas Policíacas y Criminales mejor de lo que sospechaba la inspectora. Barbara comprendió que el conocimiento íntimo de la PPC sólo podía proceder de una fuente.
Agatha Shaw colgó el auricular y se permitió un graznido de triunfo. Si hubiera podido, habría bailado una jiga allí mismo, sobre la alfombra de la biblioteca, saltando y brincando hasta plantarse delante de los tres caballetes que sostenían, durante los dos días posterior res al fallido pleno municipal, los bocetos que el arquitecto y el artista habían trazado del futuro Balford-le-Nez. Después, habría abrazado cada caballete para estamparle un sonoro beso, como un precioso niño adorado por una madre amorosa.
– ¡Mary Ellis! ¡Mary Ellis! -gritó-. ¡Se te requiere en la biblioteca ahora!
Plantó su bastón de tres puntas entre sus piernas y se puso en pie.
El esfuerzo bañó su cuerpo en sudor. Aunque no parecía posible, descubrió que se había levantado con demasiada rapidez, pese al tiempo que había tardado. Sintió un intenso mareo.
– Upa -dijo, y lanzó una carcajada. Al fin y al cabo, había motivos para marearse, ¿no? Estaba mareada de entusiasmo, mareada de posibilidades, mareada de éxito, mareada de alegría. Maldita sea, tenía derecho a estar mareada.
– ¡Mary Ellis! ¡Maldita seas, muchacha! ¿Es que no me oyes?
El repiqueteo de sus zapatos le indicó que la chica venía por fin. Llegó a la biblioteca congestionada y sin aliento.
– Dios mío, señora Shaw. Me ha dado un buen susto. ¿Se encuentra bien?
– Pues claro que me encuentro bien -replicó Agatha-. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no has venido cuando te he llamado? ¿Para qué te pago, si he de gritar como una loca cada vez que te necesito?
Mary se acercó a su lado.
– Quería que hoy cambiara de sitio los muebles de la sala de estar, señora Shaw. ¿No se acuerda? No le gustaba que el piano estuviera al lado de la chimenea, y dijo que los sofás se desteñían porque estaban cerca de las ventanas. Hasta quería que los cuadros…
– De acuerdo. De acuerdo. -Agatha intentó apartar la mano que Mary Ellis había apoyado sobre su brazo-. No me aprietes así, muchacha. No soy una inválida. Puedo andar sola, y lo sabes muy bien.
Mary la soltó.
– Sí, señora -dijo, y esperó instrucciones.
Agatha la miró. Se preguntó una vez más por qué se empeñaba en dar empleo a una criatura tan patética. Aparte de su falta de dones intelectuales, que la inutilizaban para conversaciones amenas, Mary Ellis estaba en la peor condición física que Agatha había visto en su vida. ¿Quién estaría sudando, falto de aliento y congestionado por el simple hecho de mover un piano y unos cuantos muebles de nada?
– ¿De qué me sirves, Mary, si no acudes al instante cuando te llamo? -preguntó Agatha.
Mary bajó la vista.
– No la oí, señora. Estaba subida en la escalera. Ya tenía preparado el cuadro de su abuelo para cambiarlo de sitio, y me costó bajarlo.
Agatha conocía el cuadro del que estaba hablando. Sobre la chimenea, casi de tamaño natural, con un antiguo marco dorado… Al pensar que la chica había conseguido mover de un lado a otro de la sala aquella pintura, Agatha contempló a Mary Ellis con algo parecido a respeto. No obstante, desechó el sentimiento con suma rapidez.
Agatha carraspeó.
– Tu primera y principal obligación en esta casa soy yo -dijo a la muchacha-. A ver si lo recuerdas de ahora en adelante.
– Sí, señora -dijo Mary con voz contrita.
– No me vengas con malas caras, muchacha. Agradezco que hayas cambiado los muebles de sitio, pero no exageremos. Bien, dame el brazo. Quiero ir a la pista de tenis.
– ¿A la pista de tenis? -preguntó con incredulidad Mary Ellis-. ¿Qué quiere hacer en la pista de tenis, señora Shaw?
– Quiero ver en qué estado se encuentra. Tengo la intención de volver a jugar.
– Pero si no puede…
Mary se tragó el resto de la frase cuando Agatha lanzó una mirada penetrante en su dirección.
– ¿No puedo jugar? -dijo Agatha-. Paparruchas. Puedo hacer lo que me dé la gana. Si soy capaz de conseguir por teléfono todos los votos necesarios del consejo municipal, sin que hayan visto los planos… -Agatha emitió una risita-. Puedo hacer cualquier cosa.
Mary Ellis no pidió aclaraciones sobre el asunto del consejo municipal, como su patrona hubiera deseado. Agatha se moría de ganas de contar a alguien su triunfo. Theo era la persona a la que hubiera querido hablar, pero últimamente Theo nunca estaba donde debería, de manera que no se había molestado en llamar a su despacho. Confiaba en que su insinuación era suficiente para que alguien, incluso con la limitada capacidad mental de Mary Ellis, captara el mensaje y le diera palique. Pero no fue así. Mary Ellis siguió muda.
– Maldita sea, muchacha -dijo Agatha-. ¿Tienes algo de cerebro dentro del cráneo? ¿Sí? ¿No? Bueno, da igual. Dame el brazo. Ayúdame a salir.
Salieron juntas de la biblioteca en dirección a la puerta principal. Como contaba con un público cautivado, Agatha se explayó.
Estaba hablando de los planes de reurbanización de Balford-le-Nez, dijo a su acompañante. Cuando Mary Ellis emitió suficientes ruiditos guturales para indicar que comprendía, Agatha continuó. La facilidad con que había atraído a su bando a Basil Treves el día anterior sugería que podía hacer lo mismo con los demás concejales, si invertía un tiempo equivalente en llamadas telefónicas.
– Salvo Akram Malik -dijo-. Es inútil intentar ponerle en vereda. Además… -emitió otra risita- quiero que el viejo Akram se encuentre con un fait accompli.
– ¿Ha dicho un feto? -preguntó Mary Ellis.
Dios, pensó Agatha, desazonada.
– Un feto no, idiota -dijo-. Un fait. Un fait accompli. ¿No sabes lo que significa? Da igual.
No quería apartarse del tema elegido. Treves había sido el más fácil de todos, confesó, sobre todo por sus sentimientos hacia los aceitunos. Anoche le había puesto contra las cuerdas. Pero los demás no se habían pasado a su bando con tanta rapidez.
– De todos modos, al final los engatusé -dijo-. Me refiero a todos aquellos cuyo voto necesitaba. Si algo he aprendido de los negocios en todos estos años, Mary, es que ningún hombre, o mujer, desprecia la idea de invertir dinero, si la inversión no le cuesta casi nada y los beneficios son sustanciosos. Y eso es lo que prometen nuestros planes. El consejo municipal invierte, la ciudad prospera, los amantes de la playa llegan y todo el mundo se beneficia.
En silencio, Mary daba la impresión de estar asimilando el plan de Agatha.
– He visto los planos -dijo-. Son los que están en la biblioteca, sobre estas cosas de artista.
– Y pronto -continuó Agatha-, verás que todos esos planos adquieren forma. Un centro de recreo, una calle Mayor reurbanizada, hoteles renovados, el paseo Marítimo y Princes Esplanade reconstruidos. Ya lo verás, Mary Ellis. Balford-le-Nez será la perla de la costa.
– A mí ya me gusta como es -dijo Mary.
Habían salido al camino particular. El sol lo había recalentado hasta tal punto que Agatha lo notó. Bajó la vista y se dio cuenta de que llevaba las zapatillas de estar por casa, en lugar de zapatos, y el calor de los guijarros se filtraba por las delgadas suelas. Entornó los ojos, incapaz de recordar la última vez que había salido de casa. El brillo de la luz era casi insoportable.
– ¿Cómo es?
Agatha arrastró del brazo a Mary Ellis hacia el rosal que había al norte de la casa. El césped describía una suave pendiente al otro lado de las flores, y al pie estaba la pista de tenis. Era una pista de tierra que Lewis había encargado construir para ella cuando había cumplido treinta y cinco años. Antes del ataque, jugaba tres veces por semana, no muy bien, pero siempre con la tozuda determinación de ganar.
– Ten un poco de visión, muchacha. La ciudad está al borde de la ruina. Las tiendas de High Street cierran, los restaurantes están vacíos, los hoteles, al menos en este momento, tienen más habitaciones libres que personas hay en la calle. Si alguien no se decide a hacer una transfusión a Balford, viviremos en el interior de un cuerpo podrido dentro de tres años. Esta ciudad tiene posibilidades, Mary Ellis. Sólo necesita que alguien con visión se dé cuenta.
Se internaron en el jardín de rosas. Agatha se detuvo. Descubrió que no respiraba con facilidad, gracias al maldito ataque, bufó, y utilizó la excusa de examinar los macizos para descansar un momento. Maldita sea, ¿cuándo recuperaría las fuerzas?
– ¡Maldición! -estalló-. ¿Por qué no han regado estas rosas? Fíjate, Mary. ¿Ves estas hojas? ¡Los pulgones se están alimentando a mis expensas, y nadie hace nada por evitarlo! ¿He de decirle al maldito jardinero cómo debe hacer su trabajo? Quiero que rieguen estas plantas, Mary Ellis. Hoy.
– Sí, señora -dijo Mary Ellis-. Telefonearé a Harry. No es propio de él descuidar las rosas, pero su hijo tuvo una apendicitis hace dos semanas y sé que Harry está preocupado, porque el chico aún no se ha puesto bien.
– Si deja que los pulgones arruinen mis rosas, tendrá otro motivo de preocupación, además de la apendicitis.
– Su hijo sólo tiene diez años, señora Shaw, y aún no han podido curarlo del todo. Harry dijo que ya le habían operado tres veces, y sigue hinchado. Creen…
– Mary, ¿tengo aspecto de querer enzarzarme en una discusión sobre pediatría? Todos tenemos problemas personales, pero seguimos asumiendo nuestras responsabilidades, a pesar de esos problemas. Si Harry es incapaz de hacerlo, le despediré.
Agatha dio media vuelta. Su bastón se había enredado en la tierra recién removida, al borde del macizo de rosas. Intentó liberarlo, pero descubrió que las fuerzas le fallaban.
– ¡Maldita sea! -Agitó el mango y estuvo a punto de perder el equilibrio. Mary la cogió del brazo-. ¡Deja de tratarme como a una niña! No necesito tus mimos. Santo Dios, ¿cuándo parará este calor?
– Señora Shaw, se está poniendo nerviosa.
Percibió cautela en la voz de Mary, aquel tono servil de los criados del siglo dieciocho, temerosos de recibir una azotaina. Escucharlo era aún peor que pelear con el miserable bastón.
– No estoy nerviosa -dijo Agatha con los dientes apretados. Dio un último tirón al bastón y lo liberó, pero el esfuerzo le robó el aliento una vez más.
No estaba dispuesta a permitir que algo tan básico como la respiración la derrotara. Indicó con un ademán la sección de jardín que se extendía al otro lado de las flores, y se puso a avanzar de nuevo con determinación.
– ¿No cree que debería descansar? -preguntó Mary-. Se ha puesto un poco colorada y…
– ¿Qué te esperabas con este calor? -preguntó Agatha-. No necesito descansar. Quiero ver mi pista de tenis y la veré ahora.
Andar por el césped era peor que andar entre los macizos de rosas, pero al menos allí podía seguir un sendero de guijarros. El terreno del césped era irregular, y la hierba quemada por el sol disimulaba esta característica. Agatha tropezaba y se enderezaba, tropezaba y se enderezaba. Se soltó de Mary y gritó cuando la muchacha dijo su nombre, solícita. Maldito sea el jardín, juró en silencio. ¿Cómo había olvidado el trazado de su propio jardín? ¿Se había desplazado con facilidad, antes de reparar en las perniciosas anomalías del terreno?
– Podemos descansar, si quiere -dijo Mary Ellis-. Iré a buscar un poco de agua.
Agatha siguió adelante. Su destino estaba a la vista, apenas a treinta metros de distancia. Se desplegaba como una manta de color ocre, con la red en su sitio y los límites marcados con tiza reciente, como a la espera de su próximo partido. La pista rielaba por obra del calor, y un curioso efecto de luz producía la sensación de que brotara vapor de ella.
Un reguero de sudor descendió desde la frente de Agatha hasta su ojo. Le siguió otro. Notó una opresión en el pecho, y sintió su cuerpo como si estuviera envuelto en un sudario de goma. Cada movimiento era una batalla, mientras a su lado, Mary Ellis se deslizaba como una pluma al viento. Maldita fuera su juventud. Maldita fuera su salud. Maldita fuera su ingenua suposición de que la juventud y la salud le conferían cierta hegemonía en la casa.
Agatha percibía la superioridad no verbalizada de la muchacha, incluso podía leer sus pensamientos: «vieja patética, foca acabada». Entraría en aquella pista de tenis y haría migas a sus contrincantes. Pondría en práctica su antiguo servicio de viento y fuego. Subiría a la red y devolvería las pelotas a la garganta de su víctima.
Ya le enseñaría a Mary Ellis lo que era bueno. Se lo enseñaría a todo el mundo. Nadie podía derrotar a Agatha Shaw. Doblegaría la voluntad del consejo municipal. Insuflaría nueva vida a Balford-le-Nez. Recobraría las energías y dotaría a su vida de un nuevo objetivo. Y haría lo mismo con su cuerpo despreciable.
– Señora Shaw… -El tono de Mary era cauteloso-. ¿No cree que un descanso…? Podemos sentarnos bajo aquel tilo. Le traeré algo de beber.
– ¡Tonterías! -Agatha descubrió que apenas podía pronunciar la palabra-. Quiero… ver… tenis.
– Por favor, señora Shaw. Tiene la cara como la raíz de una remolacha. Tengo miedo de que…
– ¡Bah! ¡Tienes miedo!
Agatha intentó reír, pero le salió una tos. ¿Por qué la pista de tenis parecía tan distante como la primera vez que la había visto? Tenía la impresión de que llevaban horas caminando, kilómetros, y su destino fluctuaba como un espejismo, ni un centímetro más cerca. ¿Cómo era posible? Se arrastraba hacia adelante, arrastraba su bastón, arrastraba su pierna, y tenía la sensación de que estaban tirando de ella primero hacia atrás, y luego hacia abajo, como un gran peso que se hundiera.
– Me estás… retrasando… -jadeó-. Maldita… muchacha. Me obligas a ir despacio, ¿verdad?
– No, señora Shaw -dijo Mary, con voz más aguda y asustada-. Señora Shaw, no la tengo cogida de ningún sitio. ¿No quiere descansar, por favor? Iré a buscar una silla, y una sombrilla para protegerla del sol.
– Tonterías…
Agatha desechó sus ofrecimientos con un débil ademán. Reparó en que había dejado de moverse por completo. De hecho, daba la impresión de que era la tierra lo que se movía. La pista de tenis retrocedió en la distancia y pareció fundirse con el lejano Wade, que se extendía en forma de caballo encabritado verde al otro lado del canal de Balford.
Algo le dijo que Mary Ellis estaba hablando, pero no oía sus palabras. Descubrió que se le caía la cabeza, que el mareo experimentado antes en la biblioteca, después de levantarse, se estrellaba contra ella como una corriente. Y aunque quiso pedir ayuda, o al menos pronunciar el nombre de su acompañante, sólo un gruñido surgió de su boca. Un brazo y una pierna se habían transformado en anclas demasiado pesadas para arrastrarlas.
Oyó un grito procedente de alguna parte.
El sol la abrasaba sin piedad.
El cielo se tiñó de blanco.
– ¡Aggie! -gritó Lewis.
– ¿Mamá? -dijo Lawrence.
Su visión se redujo a la punta de un alfiler antes de desplomarse.
Trevor Ruddock había conseguido llenar la habitación del suficiente humo de cigarrillos para que Barbara casi no necesitara encender uno. Cuando se reunió con él, le vio a través de una neblina gris sentado a la mesa de metal negro, y un círculo de colillas rodeaba la silla. Le habían facilitado un cenicero, pero al parecer había necesitado dejar claro que le bastaba con el suelo para tirar las colillas y la ceniza.
– ¿Has tenido bastante tiempo para pensar? -le preguntó Barbara.
– Quiero hacer una llamada telefónica.
– ¿Para que venga un abogado? Una curiosa solicitud, viniendo de alguien que afirma no tener ninguna relación con el asesinato de Querashi.
– Quiero hacer la llamada.
– Bien. La harás en mi presencia, desde luego.
– No he de…
– Te equivocas.
No tenía ninguna intención de conceder a Trevor Ruddock la menor oportunidad de preparar una coartada. Como ya lo había probado con Rachel Winfíeld, su coeficiente de honestidad dejaba bastante que desear.
Trevor frunció el entrecejo.
– Admití que había robado en la fábrica, ¿no? Le dije que Querashi me despidió. Le conté todo lo que sabía sobre ese tipo. ¿Lo habría hecho, si me lo hubiera cargado?
– He estado pensando en eso -admitió Barbara.
Se sentó también a la mesa. La habitación carecía de ventilación, de modo que parecía una sauna, y el aire ardía cuando lo aspiró. El humo residual facilitado por Trevor no contribuía a mejorar la situación, por lo cual decidió que lo mejor era imitarle. Sacó un cigarrillo y lo encendió.
– Esta mañana he hablado con Rachel.
– Lo sé -fue la respuesta de Trevor-. Si ha venido a por mí, es porque habló con ella. Le habrá dicho que nos separamos a las diez. De acuerdo. Nos separamos a las diez. Ahora ya lo sabe.
– Exacto. Lo sé. Pero me dijo otra cosa, que no he relacionado hasta que te negaste a decirme qué hiciste el viernes por la noche cuando ella se marchó. Y cuando relacioné lo que me dijo con lo que tú me contaste sobre Querashi, y combiné esos dos datos con tu actividad secreta del viernes por la noche, obtuve una sola posibilidad. De eso hemos de hablar, tú y yo.
– ¿De qué?
Parecía a la defensiva. Mordisqueó su índice y escupió un fragmento de piel.
– ¿Has mantenido relaciones sexuales con Rachel?
El joven alzó la barbilla, en parte desafiante, en parte avergonzado.
– Y si lo he hecho, ¿qué? ¿Dijo que se había negado, o algo por el estilo? Porque si dijo eso, mi memoria me dice algo diferente.
– Responde a la pregunta, Trevor. ¿Has mantenido relaciones sexuales con Rachel?
– Montones de veces. Cuando la llamo y digo qué día y a qué hora, acude corriendo. Y si esa noche tiene plan, lo cambia. Está muy colgada de mí. -Frunció el entrecejo afeitado-. ¿Le ha dicho otra cosa?
– Estoy hablando de relaciones sexuales sin ropa -aclaró Barbara, sin hacer caso de sus otros comentarios-. Mejor dicho, relaciones sexuales sin ropa interior.
Trevor mordisqueó el dedo de nuevo y la examinó.
– ¿De qué está hablando?
– Creo que ya lo sabes. ¿Has tenido relaciones vaginales con Rachel?
– Hay muchas formas de follar. No hay por qué hacerlo durar, como los pensionistas.
– De acuerdo, pero no has contestado exactamente a mi pregunta, ¿verdad? Lo que quiero saber es si has estado alguna vez dentro de la vagina de Rachel. Sentado, de pie, arrodillado o montado sobre un potro saltarín. Me da igual cómo. Sólo el acto en sí.
– Lo hemos hecho. Sí. Como usted ha dicho. Hemos hecho el acto. Ella disfruta lo suyo y yo lo mío.
– Con tu pene dentro de su vagina.
Trevor cogió el paquete de cigarrillos.
– Mierda. ¿Qué es esto? Ya se lo he dicho. ¿Le dijo que la había violado?
– No. Dijo algo un poco más intrigante. Dijo que en vuestras relaciones sexuales sólo disfrutaba uno. Tú no hacías nada, excepto dejar que Rachel te soplara la flauta. ¿Es eso cierto, Trevor?
– ¡Ya está bien!
Sus orejas se habían teñido de púrpura. Barbara observó que, cuando la sangre latía en su yugular, la araña tatuada en el cuello parecía cobrar vida.
– Tú limpiabas la escopeta cada vez que estabais juntos -siguió Barbara-, pero Rachel no sacaba nada en limpio. Ni siquiera un saludo de pasada a las entretelas, ya me entiendes.
Trevor no lo negó, pero sus dedos estrujaron el paquete de cigarrillos.
– Por lo tanto, he llegado a la siguiente conclusión -dijo Bárbara-. O eres un patán redomado en lo tocante a las mujeres, convencido de que meterle la polla en la boca a una tía es como enviarla de cabeza al paraíso, o no te gustan mucho las mujeres, lo cual explicaría por qué las relaciones sexuales entre Rachel y tú se limitan a mamadas. ¿Cuál de las dos, Trevor? ¿Eres un patán o un marica camuflado?
– ¡No lo soy!
– ¿Qué no eres?
– ¡Ninguna de las dos cosas! Me gustan las chicas y yo les gusto a ellas. Si Rachel le ha dicho algo diferente…
– No estoy tan segura de eso.
– Puedo hablarle de chicas -afirmó con vehemencia Trevor-. Puedo hablarle de docenas y docenas de chicas. Cientos de chicas. La primera fue a los diez años, y puedo asegurarle que le gustó. Sí, no me tiro a Rachel Winfield. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Es una foca repugnante, y sólo un ciego se la podría tirar. Y yo no lo soy, por si no se había dado cuenta.
Metió el dedo índice en el paquete y extrajo un cigarrillo. Al parecer, era el último, porque hizo una bola con el paquete y lo tiró a una esquina de la habitación.
– Sí. Bien -dijo Barbara-, estoy segura de que la autopista de tu vida está sembrada de víctimas sexuales y de que todos los cadáveres sonríen de oreja a oreja. Al menos en tus sueños. Pero no estamos hablando de sueños, Trevor. Estamos hablando de la realidad, y la realidad es el asesinato. Sólo cuento con tu palabra de que viste a Haytham Querashi ligando con un tío en el mercado de Clacton, y he llegado a la conclusión de que. existen grandes posibilidades de que lo estuviera haciendo contigo.
– ¡Eso es una mentira de mierda!
Se puso en pie con tanta rapidez que derribó la silla.
– ¿Sí? -preguntó con placidez Barbara-. Siéntate, por favor, o tendré que pedir ayuda a un agente. -Esperó a que Trevor enderezara la silla y se sentara. Había arrojado el cigarrillo sobre la mesa, y lo recuperó, para luego encender una cerilla en el borde de la uña del pulgar-. Ves la película, ¿verdad? Trabajabais juntos en la fábrica. Te despidió y la excusa fue que habías trincado algunos tarros de mostaza, un poco de chutney y de mermelada. Pero tal vez no te despidió por eso. Tal vez te despidió porque se iba a casar con Sahlah Malik y no quería verte rondar más por la fábrica, recordándole lo que era en realidad.
– Quiero hacer mi llamada -dijo Trevor-. No tengo nada más que hablar.
– Te das cuenta de que la cosa se está poniendo fea, ¿verdad? -Barbara apagó el cigarrillo, pero utilizó el cenicero en lugar del suelo-. Una declaración sobre la homosexualidad de Querashi, felaciones continuadas y nada más con Rachel…
– ¡Ya le he explicado eso!
– … y Querashi muere a la misma hora en que no tienes coartada. Dime, Trevor, ¿te sientes más inclinado a decir qué hiciste el viernes por la noche? Si no estabas asesinando a Haytham Querashi, claro está.
Trevor cerró la boca con fuerza. La miró desafiante.
– De acuerdo -dijo Barbara-. Haz lo que quieras, pero procura no hacer el tonto.
Dejó que se calmara y fue en busca de Emily. Oyó a la inspectora antes de verla. Su voz, así como la voz masculina preñada de animosidad, venía de la planta baja. Barbara se asomó por encima de la balaustrada curva y vio a Emily encarada con Muhannad Malik. Taymullah Azhar estaba detrás de su primo.
– No me explique la PPC -estaba diciendo Emily cuando Barbara bajó la escalera-. Conozco bien la ley. El señor Kumhar ha sido detenido por un delito concreto. Es mi obligación procurar que nada se entrometa con pruebas en potencia o ponga a alguien en peligro.
– El señor Kumhar es quien está en peligro -dijo Muhannad con expresión inflexible-. Si se niega a dejarnos verle, sólo puede existir una razón.
– ¿Le importaría explicarse?
– Quiero verificar su estado físico. Es inútil que finja no haber utilizado jamás la expresión «resistencia a la autoridad» para justificar las palizas que ha recibido alguien mientras estaba detenido en comisaría.
– Creo que ha visto demasiada televisión, señor Malik -dijo Emily, mientras Barbara se paraba a su lado-. No tengo la costumbre de maltratar a los sospechosos.
– Entonces, no se opondrá a que le veamos.
Azhar intervino antes de que Emily pudiera replicar.
– El Acta de Pruebas Policiales y Criminales también indica que un sospechoso tiene derecho a que se informe sin la menor dilación a un amigo, un pariente o cualquier otro conocido de que se encuentra detenido. ¿Puede decirnos el nombre de la persona a la que ha informado, inspectora Barlow?
Habló sin mirar a Barbara, pero incluso así estuvo segura de que él había captado su respingo interior. La PPC estaba muy bien, pero cuando los acontecimientos empezaban a desbordar a la policía, hasta un buen agente, más a menudo que menos, dejaba de ceñirse a la letra de la ley. Azhar suponía que había pasado esto. Barbara esperó a ver si Emily se sacaba un amigo o un pariente de Fahd Kumhar de un sombrero metafórico.
No se tomó la molestia.
– El señor Kumhar aún no ha precisado la persona que ha de ser notificada.
– ¿Sabe que tiene ese derecho? -preguntó Azhar con astucia.
– Señor Azhar, aún no hemos tenido la oportunidad de hablar con ese hombre el rato suficiente para informarle de sus derechos.
– Como de costumbre -observó Muhannad-. Le ha aislado porque es la única forma de ponerle nervioso y conseguir que colabore con ella.
Azhar no contradijo a su primo. Tampoco permitió que la tensión aumentara.
– ¿El señor Kumhar es nativo de este país, inspectora? -preguntó.
Barbara sabía que Emily debía estar maldiciendo el hecho de haber permitido a Kumhar farfullar sobre sus papeles. No podía negar que conocía su condición de inmigrante, sobre todo cuando la ley concretaba sus derechos en función de tal condición. Si Emily mentía, sólo para descubrir si Fahd Kumhar estaba implicado en la muerte de Haytham Querashi, corría el riesgo de que un tribunal rechazara su caso más adelante.
– En este momento nos gustaría interrogar al señor Kumhar sobre su relación con Haytham Querashi -dijo-. Le hemos traído a la comisaría porque se mostró reacio a contestar a nuestras preguntas en su alojamiento.
– Deje de tirar pelotas fuera -dijo Muhannad-. ¿Es o no ciudadano inglés?
– No parece ser el caso -contestó Emily, pero habló a Azhar en lugar de a Muhannad.
– Ah. -Azhar pareció tranquilizado por esta admisión. Barbara comprendió el motivo cuando hizo la siguiente pregunta-. ¿Habla bien el inglés?
– No le he sometido a un examen.
– Pero eso carece de importancia, ¿verdad?
– Joder, Azhar. Si su inglés no es…
Azhar interrumpió el indignado comentario de su primo con un simple alzamiento de mano.
– Entonces -dijo-, debo pedirle que nos permita el acceso al señor Kumhar de inmediato, inspectora. No insultaré a su inteligencia o a su conocimiento de las leyes, fingiendo que ignora que los únicos sospechosos con derecho incondicional a las visitas son los extranjeros.
Juego, set y partido, pensó Barbara, con no poca admiración hacia el paquistaní. Puede que enseñar microbiología a estudiantes universitarios fuera el trabajo diario de Azhar, pero no era manco en lo tocante a defender los derechos de su pueblo. De pronto, comprendió que no habría debido preocuparse por las teóricas dificultades que el hombre iba a encontrar en Balford-le-Nez. Estaba muy claro que tenía la situación muy bien controlada, al menos a la hora de tratar con la policía.
Por su parte, Muhannad exhibía una expresión de triunfo en el rostro.
– Si hace el favor de guiarnos, inspectora Barlow… -dijo con marcada cortesía-. Nos gustaría informar a nuestro pueblo de que el señor Kumhar se encuentra perfectamente. Es comprensible que estén ansiosos por saber si le han tratado bien aquí.
No había mucho espacio para maniobras políticas. El mensaje enviado era muy claro. Muhannad Malik podía movilizar a su gente y organizar otra marcha, manifestación y disturbios. Le era tan fácil como aplacarla. La elección, así como la responsabilidad, recaía en la inspectora Barlow.
Barbara vio que la piel se tensaba alrededor de los ojos de Emily. Era lo más cercano a una reacción que iba a permitirse delante de dos hombres.
– Vengan conmigo -dijo.
Tenía la sensación de estar inmovilizada por grilletes.! No se trataba de grilletes que la sujetaran por los tobillos y las muñecas, sino grilletes que la rodeaban de pies a cabeza.
Lewis estaba hablando en el interior de su cabeza. No paraba de hablar de los hijos, de su negocio, de su amor abominable por aquel Morgan antiguo que nunca funcionaba como debía, pese al dinero que invertía en él. Después, Lawrence le sustituyó. Pero lo único que dijo fue la quiero, la quiero, ¿por qué no puedes entena de que la quiero, mamá, y que queremos vivir juntos? Y después, aparecía aquella puta sueca, con la jerga psicoanalítica que debía haber aprendido mientras jugaba a voleibol en alguna playa de California: el amor de Lawrence por mí no puede disminuir su amor por usted, señora Shaw. Se da cuenta, ¿verdad? ¿Quiere que sea feliz? Y después venía Stephen y decía, es mi vida, abuela.
No puedes vivirla por mí. Si no me aceptas como soy, he de darte la razón: lo mejor es que me marche.
Todos hablando sin parar. Necesitaba algo que borrara su cerebro. De momento, no podía hablarse de verdadero dolor. Sólo eran las voces, ininterrumpidas e insistentes.
Descubrió que tenía ganas de discutir con ellas, darles órdenes, doblegar su voluntad. Pero lo único que podía hacer era escucharlas, prisionera de su intromisión, su irracionalidad, su zumbido constante.
Quiso llevarse los puños al cráneo. Quiso descargarlos sobre la cabeza. Pero los grilletes paralizaban su cuerpo, y no podía mover los miembros.
Tomó conciencia de las luces. Gracias a ello, las voces disminuyeron de intensidad. No obstante, otras voces las reemplazaron. Agatha se esforzó por distinguir las palabras.
Al principio, se entremezclaban.
«No es muy diferente de lo que sucede con el corazón -decía una voz en tono razonable-. Pero esta vez es un ataque cerebral.»
¿Peroestavezesunataquecerebral? ¿Qué significaba aquello?, se preguntó Agatha. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba acostada y tan inmóvil? Podría haber pensado que estaba muerta y que tenía una experiencia extracorporal, pero estaba, firme y definitivamente, dentro de su cuerpo, muy consciente de su presencia, de hecho.
«Oh Dios ¿es muy grave?» Era la voz de Theo, y Agatha se alegró. Theo, pensó. Theo estaba allí. Theo estaba con ella, en la habitación, cerca. La situación no podía ser tan grave como parecía.
Tanto alivio le aportó oír su voz, que durante los siguientes minutos sólo captó palabras sueltas. «Trombosis -oyó-. Depósitos de colesterol. Oclusión de la artería. Y hemiparesis derecha.»
Entonces, comprendió. Y en el instante de comprenderlo sintió una desesperación tan profunda que se vertió en su interior como un globo lleno de chillidos que no podía emitir, que amenazaban con matarla. Ojalá pudiera, pensó. Jesús bendito, ojalá pudiera.
Lewis había apelado a su comprensión. Lawrence había apelado a su comprensión. Pero testaruda como siempre, no les había hecho caso. Tenía cosas que hacer, sueños que materializar y puntos que aclarar antes de abandonar la vida. Cuando el ataque se había desencadenado y el coágulo de sangre había robado el oxígeno de su cerebro durante un tiempo indeterminado, la sustancia y el espíritu de Agatha Shaw se había defendida; con ferocidad. Y no había muerto.
Ahora, las palabras empezaban a entenderse mejor. La luz que llenaba su campo de visión empezó a transformarse en formas. De esas formas emergieron personas, pero al principio eran indistinguibles unas de otras.
– Es la arteria cerebral media izquierda la que ha sido afectada de nuevo. -Una voz de hombre, y ahora la reconoció. El doctor Fairclough, que la había tratado durante su último ataque-. Se ve por la tensión de los músculos faciales. Enfermera, utilice otra vez la aguja, por favor. ¿Lo ve? No hay reacción. Si le pinchamos el brazo, obtendremos el mismo resultado. -Se inclinó sobre la cama. Agatha le vio con claridad. Tenía la nariz larga, con los poros del tamaño de cabezas de alfiler. Llevaba gafas, con los cristales sucios. ¿Cómo era posible que viera algo con ellas?-. Agatha -la llamó-. ¿Me conoces, Agatha? ¿Sabes qué ha pasado?
Será estúpido, pensó Agatha. ¿Cómo no iba a saber lo que había pasado? Parpadeó con esfuerzo y se sintió agotada.
– Sí. Bien -dijo el doctor Fairclough-. Has sufrido otro ataque, querida, pero ahora estás bien. Theo está aquí.
– ¿Abuela?
Parecía vacilante, como si ella se hubiera convertido en un cachorro abandonado al que intentara sacar de su escondite. Estaba demasiado lejos para verle con claridad, pero sólo distinguir su forma la consolaba, una señal de que tal vez todo podía ir bien de nuevo.
– ¿Por qué demonios intentaste ir a la pista de tenis? -preguntó Theo-. Caramba, abuela, si Mary no hubiera estado contigo… Ni siquiera telefoneó a una ambulancia. Te cogió y vino corriendo aquí. El doctor Fairclough cree que te salvó la vida.
¿Quién habría pensado que aquella vaca estúpida tenía presencia de ánimo?, se preguntó Agatha. Lo único que recordaba de Mary Ellis en una situación de emergencia era que lloraba a lágrima viva, parpadeaba y dejaba que los mocos le cayeran sobre el labio superior.
– No reacciona -dijo Theo, y Agatha vio que se había vuelto hacia el médico-. ¿Puede oírme?
– Agatha -dijo el médico-. ¿Puedes indicar a Theo que le oyes?
Poco a poco, y una vez más con un gran esfuerzo, Agatha parpadeó. Dio la impresión de que necesitaba toda su energía, y sintió la tensión del movimiento hasta en la garganta.
– Lo que estamos viendo -dijo el médico, con aquel maldito tono académico que ponía furiosa a Agatha- se llama afasia expresiva. El coágulo impidió el paso de la sangre, y por tanto del oxígeno, al lado izquierdo del cerebro. Como esa región es la responsable de la realidad racional orientada hacia la palabra, el lenguaje se ha visto afectado.
– Pero está peor que la última vez. En esa ocasión, dijo algunas palabras. ¿Por qué no las dices ahora? Abuela, ¿puedes decir mi nombre? ¿Puedes decir el tuyo?
Agatha obligó a su boca a que se abriera, pero el único sonido que logró emitir fue algo parecido a un «Aj». Lo intentó por segunda vez, después una tercera. Notó que el grito intentaba abrirse paso fuera de sus pulmones por segunda vez.
– Este ataque es más grave que el anterior -dijo el doctor Fairclough. Apoyó la mano sobre el hombro izquierdo de Agatha. La mujer notó su apretón cariñoso-. No hagas esfuerzos, Agatha. Descansa. Estás en excelentes manos. Theo está aquí, por si le necesitas.
Se alejaron de la cama y desaparecieron de su ángulo de visión, pero consiguió oír alguna de sus palabras susurradas.
– … no hay remedio alguno, por desgracia -estaba diciendo el médico-… hará falta una larga rehabilitación.
– … ¿terapia? -preguntó Theo.
– Física y de habla.
– … ¿hospital?
Agatha se esforzó por escuchar. Supo por intuición lo que su nieto estaba preguntando, porque era lo que más ansiaba saber: ¿cuál era el pronóstico en un caso como éste? ¿Tendría que quedarse hospitalizada, inmovilizada en una cama como una muñeca de trapo, hasta el día que muriera?
– De hecho, muy esperanzador -dijo el doctor Fairclough, y volvió junto a la cama para comunicarle la información. Palmeó su hombro y tocó su frente con las yemas de los dedos, como si la estuviera bendiciendo.
Médicos, pensó ella. Cuando no se creen que son el Papa, se creen que son Dios.
– Agatha, la parálisis que experimentas mejorará con el tiempo a base de terapia física. La afasia… Bien, la readquisición del lenguaje es más difícil de predecir, pero con cuidados, con una enfermera y, sobre todo, con la voluntad de recuperarse, podrás vivir muchos años. -El médico se volvió hacia Theo-. No obstante, ha de desear vivir. Y ha de tener una razón para vivir.
La tenía, pensó Agatha. Maldita sea mil veces, la tenía. Recrearía la ciudad a su imagen de lo que un centro de ocio estival debía ser. Lo haría desde la cama, lo haría desde su ataúd, lo haría desde la tumba. El nombre de Agatha Shaw significaría algo más que un matrimonio fracasado y concluido prematuramente, una maternidad fallida con hijos dispersos por el mundo o enterrados antes de tiempo, y una vida definida por las personas que había perdido. Tenía el deseo de vivir y perdurar. Lo tenía a espuertas.
El doctor continuó.
– Tiene una inmensa suerte en dos aspectos, y podemos confiar en ellos para su recuperación. En conjunto, su estado físico es excelente: corazón, pulmones, masa ósea, músculos. Tiene el cuerpo de una mujer de cincuenta años, y créame, eso contará mucho.
– Siempre ha sido muy activa -dijo Theo-. Tenis, navegación, equitación. Practicaba todo eso hasta el primer ataque.
– Humm. Sí. Puede agradecerlo. Pero la vida es algo más que mantener el cuerpo en forma. También hay que mantener en forma el corazón y el alma. Lo hará gracias a usted. No está sola en el mundo. Tiene una familia, y la familia proporciona a la gente una razón para seguir adelante. -El médico emitió una risita antes de formular sus últimas preguntas, tan seguro estaba de la contestación-. No estarás pensando en ir a alguna parte, ¿verdad, Theo? ¿No planearás una expedición a África, o un viaje a Marte?
Se hizo el silencio. Agatha oyó el pitido de los monitores a los que estaba conectada. Farfullaban y siseaban fuera de su vista, por encima de su cabeza.
Quería decir a Theo que se situara donde pudiera verle. Deseaba decirle cuánto le quería. Sabía que el amor era un disparate, una estupidez. Era una insensatez y una ilusión que sólo lograba herir y desgastar a la gente. De hecho, era una palabra que nunca había utilizado en su vida. Pero ahora, quería decirla.
Necesitaba tocarle y abrazarle. Sentía el deseo en sus brazos y en las yemas de los dedos. Siempre había pensado que el tacto servía para la disciplina. ¿Cómo no había entendido que servía para forjar vínculos?
El doctor lanzó otra risita, pero esta vez sonó forzada.
– Santo Dios, no pongas esa cara, Theo. No eres un experto en la materia y no tendrás que rehabilitar solo a tu abuela. Lo importante es tu presencia en su vida. Es la continuidad. Eso se lo puedes dar.
Theo se acercó lo suficiente para que lo viera. La miró a los ojos, y los suyos parecían nublados. De hecho estaban igual que cuando ella había llegado a aquel asilo para niños, impregnado de olor a orina, adonde Stephen y él habían sido conducidos después de la muerte de sus padres. «Vámonos», les había dicho y cuando tendió la mano a los dos, Stephen se alejó de ella, pero Theo la retuvo por el cinturón de su falda y dijo:
– Me quedaré a su lado. No me iré a ninguna parte.
Capítulo 19
Como oficial de enlace, Barbara llegó a un compromiso que todos los presentes aceptaron, más o menos a regañadientes. Emily había parado a la pequeña procesión ante la sala de interrogatorios, donde había informado a los dos hombres que su acceso a Fahd Kumhar sería sólo visual. Podrían comprobar su estado físico, pero sin preguntar nada. Aquellas normas básicas provocaron una inmediata discusión entre la inspectora y los paquistaníes, con Muhannad al frente, dejando de lado a su primo. Después de escuchar sus amenazas de «discrepancias inminentes de la comunidad», Barbara sugirió que Taymullah Azhar, un forastero que no era sospechoso de nada, actuara de intérprete. Fahad Kumhar escucharía sus derechos en inglés, Azhar traduciría todo lo que el hombre no entendiera, y Emily grabaría toda la conversación para el profesor Siddiqi de Londres. Esta solución serviría para cubrir todas las posibles manipulaciones que sucedieran en la habitación. Todos estuvieron de acuerdo en que era una alternativa mejor que entablar una pelea indefinida en el pasillo. El compromiso fue aceptado, como lo son la mayoría de compromisos: todo el mundo aceptó; a nadie le gustó.
Emily apoyó el hombro contra la vieja puerta de roble y entraron en la pequeña habitación. Fahd Kumhar estaba sentado en un rincón, lo más lejos posible del policía, vestido con pantalones cortos y camisa hawaiana, que le vigilaba. Estaba acurrucado en una silla como un conejo acorralado por sabuesos, y cuando vio a los recién llegados, su mirada se posó primero en Barbara y Emily, para luego desviarse hacia Azhar y Muhannad. Dio la impresión de que su cuerpo reaccionaba con voluntad propia. Sus pies ejercieron presión sobre el suelo de madera y obligó a la silla a retroceder más hacia el rincón. Miedo o huida, pensó Barbara.
Olió su pánico incipiente. El aire se hizo casi irrespirable debido al olor agrio a sudor masculino. Se preguntó cómo interpretarían los asiáticos el estado mental del hombre.
No tuvo que esperar mucho. Azhar cruzó la habitación y se acuclilló delante de la silla.
– Voy a presentarme -dijo, cuando Emily conectó la grabadora-. A mi primo también.
A continuación habló en urdu. Kumhar paseó la mirada entre Azhar y Muhannad, y luego la devolvió a Azhar, una indicación de que las presentaciones se habían hecho.
Cuando Kumhar lloriqueó, Azhar apoyó una mano sobre el brazo del hombre, que aún apretaba contra su pecho en una posición defensiva.
.-Le he dicho que vengo de Londres para ayudarle -tradujo Azhar. Volvió a hablar en su lengua nativa, y repitió en inglés tanto sus preguntas como las respuestas de Kumhar-. ¿Le han maltratado? -preguntó-. ¿Le ha tratado con rudeza la policía, señor Kumhar?
Emily intervino al instante.
– Ésas no fueron nuestras condiciones, y usted lo sabe, señor Azhar.
Muhannad le dirigió una mirada desdeñosa.
– No podemos decirle cuáles son sus derechos hasta saber cuántos han sido violados ya -dijo-. Fíjate en él, Azhar. Se está derritiendo como jalea. ¿Ves alguna contusión? Mira en sus muñecas y cuello.
El agente de guardia en la habitación se encrespó.
– Estaba muy tranquilo hasta que ustedes llegaron.
– Piense en su utilización del plural, agente -fue la respuesta de Muhannad-. No hemos entrado aquí sin la inspectora Barlow, ¿verdad?
Ante estos comentarios, Kumhar emitió un involuntario maullido. Dijo algo muy deprisa, pero no parecía que les hablara a ellos.
– ¿Qué ha dicho? -preguntó Emily.
Azhar apartó por la fuerza uno de los brazos de Kumhar de su pecho. Desabotonó los puños de su camisa de algodón y examinó las muñecas de una en una.
– Ha dicho «Protéjanme. No quiero morir» -tradujo Muhannad.
– Un momento -intervino Barbara, irritada-. Hemos llegado a un acuerdo, señor Malik.
– Y aquí se acaba -dijo al mismo tiempo Emily-. Fuera de aquí. Los dos. Ya.
– Primo -dijo Azhar, en tono molesto. Habló a Kumhar, y explicó a Barbara y Emily que estaba tranquilizando al hombre, en el sentido de explicarle que no debía temer nada de la policía, y de que la comunidad asiática velaría por su seguridad.
– Muy amable -comentó con acidez Emily-, pero han perdido su oportunidad. Quiero que se vayan. Agente, si puede ayudarnos…
El agente se levantó. Era enorme. Al verle, Barbara se preguntó si el miedo de Kumhar estaba relacionado con el hecho de estar encerrado con un hombre del tamaño y forma de un gorila.
– Inspectora -dijo Azhar-, le pido disculpas. En mi nombre y en el de mi primo. Como ve, el señor Kumhar está muerto de miedo, y sugiero que lo mejor para todos es informarle de sus derechos con suma claridad. Aunque le arranque una declaración, temo que» dado su estado actual, sería desechada por haber sido obtenida bajo condiciones extremas.
– Me arriesgaré -dijo Emily, y su tono de voz indicó lo poco que creía en su expresión de preocupación.
Pero Azhar tenía razón. Barbara buscó una forma de solucionar el problema, una solución que sirviera a la causa del mantenimiento de la paz en la comunidad, al tiempo que conseguía salvar la cara a todos los implicados. Pensó que lo mejor sería expulsar a Muhannad, pero sabía que la sola sugerencia encendería a Malik.
– Inspectora -dijo-. ¿Podríamos hablar un momento? -Emily y ella se alejaron hasta la puerta, sin dejar de vigilar a los paquistaníes-. No sacaremos nada en limpio de este tío -murmuró-, teniendo en cuenta su estado. O enviamos a buscar al profesor Siddiqi, para que le calme y le explique en qué situación legal se encuentra, o dejamos que Azhar, el señor Azhar, lo haga, con la condición de que Muhannad mantenga la boca cerrada. Si nos inclinamos por la primera alternativa, acabaremos mordiéndonos las uñas hasta que el profesor llegue, lo cual supondrá dos horas o más. Entretanto, Muhannad informará a su gente sobre el estado mental del señor Kumhar. Si nos decidimos por la segunda alternativa, tranquilizaremos a la comunidad musulmana, al tiempo que avanzaremos en la investigación.
Emily frunció el entrecejo y se cruzó de brazos.
– Dios, cómo odio rendirme a ese bastardo -dijo con los dientes apretados.
– Es por nuestro interés -dijo Barbara-. Sólo parece que nos rindamos.
Barbara sabía que tenía razón, pero también sabía que la antipatía de la inspectora hacia el paquistaní, combinada con todo lo que hacía Muhannad Malik por alentar esa antipatía, podía impulsarla a opinar lo contrarío. Emily se hallaba en una situación delicada. No podía permitirse aparentar debilidad, y tampoco podía correr el riesgo de añadir más leña al fuego.
La inspectora respiró hondo, y cuando habló parecía muy a disgusto con todo el procedimiento.
– Si nos garantiza el silencio de su primo durante el resto de esta entrevista, señor Azhar, puede informar al señor Kumhar de sus derechos.
Azhar asintió.
– ¿Primo? -dijo a Muhannad.
Muhannad agitó la cabeza en señal de aceptación, pero se situó de forma que el tembloroso asiático le viera bien, de pie con sus piernas enfundadas en dril separadas y los brazos cruzados, imponente como un guardián.
Por su parte, estaba claro que Fahd Kumhar no había seguido la acalorada discusión entre las policías y sus hermanos asiáticos. Continuaba en su posición encogida, y no sabía a quién mirar. Sus ojos saltaban de una persona a otra, con una celeridad sugerente de que no confiaba en nadie, pese a las palabras tranquilizadoras de Azhar.
Como Muhannad cumplió su parte del trato, pese a su falta de entusiasmo, Azhar pudo comunicar la información esencial a Kumhar.
¿Comprendía que le habían retenido para interrogarle sobre la muerte de Haytham Querashi?
Sí, sí, pero no tenía nada que ver con esa muerte, nada, ni siquiera conocía al señor Querashi.
¿Comprendía que tenía derecho a que un abogado estuviera presente cuando la policía le interrogara?
No conocía a ningún abogado, tenía sus papeles, todos estaban en orden, había intentado enseñarlos a la policía, nunca había conocido al señor Querashi.
¿Deseaba que llamaran a un abogado ahora?
Tenía mujer en Pakistán, tenía dos hijos, le necesitaban, necesitaban dinero para…
– Pregúntele por qué Haytham Querashi le extendió un cheque por cuatrocientas libras, si no se conocían -dijo Emily.
Barbara la miró, sorprendida. No pensaba que Emily esgrimiera una de sus cartas ocultas delante de los paquistaníes. En reacción a las palabras de Emily, vio que Muhannad entornaba los ojos, mientras digería aquella información antes de volver a mirar al hombre sentado en la silla.
La respuesta de Kumhar fue muy parecida. No conocía al señor Querashi. Tenía que haber algún error, tal vez otro Kumhar. Era un nombre bastante común.
– Por aquí no -replicó Emily-. Terminemos de una vez, señor Azhar. Está claro que el señor Kumhar necesita tiempo para reflexionar sobre su situación.
Pero algo que había dicho Kumhar despertó ecos en la mente de Barbara.
– No para de hablar de sus papeles -dijo-. Pregúntele si ha estado en tratos con una agencia llamada World Wide Tours, aquí o en Pakistán. Se especializa en inmigración.
Si Azhar reconoció el nombre por las llamadas que había hecho a Karachi en su nombre, no dio la menor indicación. Se limitó a traducir que Kumhar no sabía más sobre Wold Wide Tours que sobre Haytham Querashi.
En cuanto Azhar terminó de informar a Querashi sobre sus derechos legales, se levantó y alejó unos pasos de la silla. Ni siquiera esto relajó al joven. Kumhar había vuelto a su postura original, con los puños apretados debajo de la barbilla. Su rostro chorreaba sudor. La delgada camisa se pegaba a su cuerpo esquelético. Barbara observó que no llevaba calcetines debajo de sus pantalones negros, y la piel parecía en carne viva donde el pie se encontraba con el zapato. Azhar le examinó durante largo rato, y luego se volvió hacia Barbara y Emily.
– Harían bien en llamar a un médico para que le examine. De momento, es claramente incapaz de tomar una decisión racional sobre su representación legal.
– Gracias -dijo Emily, en un tono extremadamente cortés-. Habrá observado que no presenta hematomas. Habrá observado que un agente le vigila para impedir que se autolesione. Y ahora que ya conoce todos sus derechos…
– No lo sabremos hasta que él lo diga -interrumpió Muhannad.
– …, la sargento Havers les pondrá al corriente sobre la investigación, y luego podrán marcharse.
Emily continuó hablando como si no hubiera oído a Muhannad. Se volvió hacia la puerta, que el agente ya había abierto.
– Un momento, inspectora -dijo Azhar en voz baja-. Si no tiene cargos contra este hombre, sólo puede retenerle durante veinticuatro horas. Me gustaría decírselo.
– Hágalo -dijo Emily.
Azhar informó a Kumhar. La noticia no pareció tranquilizar a Kumhar. Su expresión era la misma que cuando habían entrado en la habitación.
– Dile también -habló Muhannad- que alguien de Jum'a vendrá a la comisaría a recogerle y acompañarle a casa transcurridas las veinticuatro horas. Y que estas agentes -dirigió una mirada cargada de intención a las policías- deberán tener un buen motivo para retenerle si no le liberan a tiempo.
Azhar miró a Emily, como si esperara una reacción o su permiso para transmitir la información. Emily cabeceó con brusquedad. Cuando Azhar habló, oyeron la palabra Jum'a, entre otras.
Ya en el pasillo, Emily dirigió su comentario final a Muhannad Malik.
– Confío en que transmita la información sobre el buen estado físico del señor Kumhar a las partes interesadas.
El mensaje era obvio: ella había cumplido su parte, y esperaba que Muhannad hiciera lo propio.
Dicho esto, les dejó en compañía de Barbara.
Cuando Emily subió al primer piso, la sangre hervía en sus venas por haber dejado que los dos paquistaníes le ganaran la mano en la entrevista con Fahd Kumhar. Entonces, recibió la noticia de que el superintendente Ferguson la esperaba al otro extremo de la línea telefónica. Belinda Warner transmitió el mensaje, justo cuando Emily estaba apunto de ir al lavabo.
– No estoy -contestó.
– Es la cuarta vez que llama desde las dos, inspectora -dijo Belinda con tono de cierta solidaridad.
– ¿De veras? Bien, alguien debería quitar el botón de repetición de llamada del teléfono de ese idiota. Hablaré con él cuando pueda, agente.
– ¿Qué le digo? Sabe que usted está en el edificio. Recepción se lo dijo.
La lealtad de recepción era algo maravilloso, pensó Emily.
– Dile que tenemos a un sospechoso, y que no puedo dedicar mi tiempo a interrogarle y a perder el tiempo discutiendo con el capullo de mi superintendente.
Sin decir nada más, abrió la puerta del retrete y entró. Abrió el agua del lavabo, sacó seis toallitas de papel del depósito y las puso bajo el chorro. Cuando estuvieron bien mojadas, las arrugó y las utilizó con vigor: en el cuello y el pecho, en las axilas, sobre la frente y las mejillas.
Caray, pensó, cómo odiaba al maldito asiático. Le había odiado desde la primera vez que lo vio, cuando eran adolescentes, el orgullo de sus padres con el futuro asegurado, al que podía acceder con sólo entrar. Mientras el resto del mundo tenía que luchar para abrirse paso en la vida, a Muhannad Malik le habían regalado la vida. ¿Se daba cuenta? ¿Era mínimamente consciente? Claro que no. La gente a quien presentaban la vida en una bandeja de plata carecía de la perspectiva necesaria para saber lo afortunada que era.
Allí estaba, con su Rolex y su anillo de sello, sus jodidas botas de piel de serpiente y la cadena de oro visible debajo de su camiseta inmaculadamente planchada. Allí estaba, con su coche clásico, sus gafas de sol Oakley y un cuerpo que proclamaba el tiempo libre que poseía para dedicarse a esculpirlo. Sin embargo, sólo sabía hablar de lo mal que iba todo, de lo asquerosa que era la vida, de cómo habían torturado su privilegiada existencia el odio y los prejuicios.
Hostia, cómo le odiaba, y tenía motivos para odiarle. Durante los últimos diez años había descubierto prejuicios raciales debajo de cada piedra que encontraba en su camino, y estaba hasta los ovarios, no sólo de él, sino de tener que controlar cada palabra, cada pregunta, y sus inclinaciones naturales, cuando lo tenía delante. Si la policía se encontraba en la tesitura de tener que apaciguar a la gente de la que sospechaba (y ella había sospechado que Muhannad había infringido casi todas las leyes en Balford desde el día que lo había conocido), jugaba en desventaja. Como le estaba pasando a ella ahora.
Consideraba la situación intolerable, y mientras aplicaba las toallas empapadas a su piel abrasada, maldijo al superintendente Ferguson, a Muhannad Malik, a la muerte ocurrida en el Nez y a toda la comunidad asiática, por si acaso. No podía creer que hubiera accedido a la sugerencia de Barbara y permitido a los paquistaníes ver a Kumhar. Tendría que haberles puesto de patitas en la calle. Aún mejor, tendría que haber detenido a Taymullah Azhar en cuanto le vio haraganeando delante de la comisaría, cuando había llegado con Kumhar. Bien se había apresurado a informar a su jodido primo de que la bofia había encerrado a un sospechoso. Emily no albergaba la menor duda de que era él quien había alertado a Muhannad y a sus esbirros. ¿Quién era el tal Azhar? ¿Qué derecho tenía a llegar a la ciudad y desafiar a la policía como cualquier abogado de altísimos honorarios, cosa que no era?
El enigma de quién era, y la humillación de haberse visto superada por él, catapultó a Emily de vuelta a su despacho. Hasta aquel momento, había olvidado la solicitud de información sobre el paquistaní desconocido enviada a la Unidad de Inteligencia. Hacía más de cuarenta y ocho horas que Inteligencia de Clacton estaba en posesión de aquella solicitud. Si bien no era mucho tiempo, bastaba para recibir la información acumulada por el SOll de Londres, si Taymullah Azhar había atraído alguna vez la atención del servicio secreto.
La superficie de su escritorio se había llenado de expedientes, documentos e informes. Tardó diez minutos en clasificarlo todo. Aún no había llegado nada sobre Azhar.
Maldición. Quería alguna información sobre el hombre, algo que pudiera deslizar en su esgrima verbal, un dato sin importancia o un secreto insignificante que, sacado a colación por ella o por Barbara Havers, le comunicara que no estaba tan seguro en presencia de la policía como se pensaba. Esos detalles sabrosos eran eficaces a la hora de superar al adversario. Y aunque sabía que la ventaja estaba de su parte todavía (de ella dependía la facultad de proporcionar u ocultar información), quería que los asiáticos se dieran cuenta.
Descolgó el teléfono y llamó a Inteligencia.
Emily estaba hablando por teléfono cuando Barbara se reunió con ella. El timbre de su voz demostraba que era una llamada personal. Estaba sentada ante su escritorio con la frente apoyada en una mano, mientras con la otra apretaba el auricular contra su oído.
– Créeme -dijo-, esta noche me irían bien dos. Incluso tres. -Rió. Era una carcajada gutural, de las que se intercalan en las conversaciones entre amantes. Emily no estaba hablando con el súper, pensó Barbara-. ¿A qué hora? Hummm. Me las podría ingeniar. ¿Ella no sospechará…? Gary, nadie saca de paseo a un perro durante tres horas.
Volvió a reír, fuera cual fuera el comentario de Gary. Cambió de posición en la silla.
Barbara intentó salir del despacho antes de que la inspectora reparara en su presencia, pero el movimiento fue suficiente. Emily levantó la vista y alzó la mano para detener a Barbara, e indicó con un dedo que la conversación estaba a punto de terminar.
– De acuerdo, sí -dijo-. A las diez y media. Esta vez, no olvides los condones.
Colgó sin dar la menor muestra de turbación.
– ¿Qué les has dicho? -preguntó a Barbara.
Barbara la examinó, consciente de que estaba ruborizada hasta la raíz del cabello. Por su parte, Emily parecía metida de lleno en el trabajo. Nada en su expresión sugería que acababa de concertar una cita para la noche con un hombre casado. Pero no cabía duda de que había hecho eso: apalabrar un vigoroso uno-dos uno-dos con el mismo tipo al que había dado largas el domingo. Igual que si hubiera acordado una cita con el dentista.
Al parecer, Emily leyó los pensamientos de Barbara con absoluta precisión.
– Cigarrillos, alcohol, úlceras, migrañas, enfermedades psicosomáticas o promiscuidad. Elige tu droga, Barb. Yo ya he elegido la mía.
– Sí. Bien -dijo Barbara con un encogimiento de hombros, como para indicar que también era miembro de la hermandad de mujeres que se tiraban al primero de turno para reducir la tensión. La realidad era que se estaba muriendo por un cigarrillo, no por un hombre, y notaba que el mono de la nicotina se le iba subiendo desde las yemas de los dedos a los globos oculares, pese a que había fumado tres cigarrillos y medio durante la entrevista con Azhar y su primo-. Lo que sea mejor.
– Eso me va bien a mí. -Emily exhaló un suspiro y se pasó los dedos por el pelo. Una pequeña cortina de toallas de papel empapadas cubría la lámpara apagada de su escritorio. Cogió una y se frotó la nuca-. Juro por Dios que este verano es digno de Nueva Delhi. ¿Has estado? ¿No? Bien. No malgastes el dinero. Es un infierno. ¿Qué les has dicho?
Barbara la informó. Había dicho a los asiáticos que la policía había conseguido encontrar la caja de seguridad de Querashi en Barclays y había requisado su contenido, que Siddiqi había confirmado la traducción efectuada por Azhar de la página del Corán que Querashi había marcado, que estaban trabajando en las llamadas recibidas y efectuadas por Querashi, y que tenían a un sospechoso, además de Kumhar, al que habían detenido para interrogarlo.
– ¿La reacción de Malik? -preguntó Emily.
– Presionó.
Una descripción suave de la situación. Muhannad Malik había exigido saber la raza e identidad del segundo sospechoso. Había pedido una lista de lo que contenía la caja de seguridad de Querashi. Había exigido una definición pormenorizada de lo que significaba «trabajar» en las llamadas recibidas y efectuadas. Quería ponerse en contacto con el profesor Siddiqi, con el fin de asegurarse de que el hombre comprendía la naturaleza del crimen que se estaba investigando en Balford-le-Nez.
– Vaya. Tiene un morro que se lo pisa -comentó Emily después de escuchar a Barbara-. ¿Qué le dijiste?
– No tuve que decirle nada -replicó Barbara-. Azhar lo hizo por mí.
Y lo había hecho a su manera habitual, con el aplomo de alguien que había debido lidiar en más de una ocasión con la policía, con la PPC y con sus ramificaciones legales. Lo cual provocó que Barbara se hiciera nuevas preguntas sobre su vecino londinense. Le había colgado la etiqueta de «profesor universitario» y «padre de Hadiyyah» durante los casi dos meses que se conocían. Pero ¿qué más era?, se preguntaba ahora. ¿Qué echaba de menos en su información sobre el hombre?
– Este tío, Azhar, te cae bien -dijo Emily con astucia-. ¿Por qué?
Barbara sabía lo que debía decir, porque lo conozco de Londres, somos vecinos, y su hija es alguien especial para mí. Pero en cambio dijo:
– Tengo un palpito. Parece honrado. Da la impresión de que quiere llegar al fondo de la verdad tanto como nosotros.
Emily lanzó una carcajada escéptica.
– No apuestes por ello, Barb. Si es íntimo de Muhannad, su intención no es llegar al fondo de lo que pasó en el Nez. ¿No supiste leer entre líneas en nuestra pequeña cita con Azhar, Muhannad y Kumhar?
– ¿A qué te refieres?
– La reacción de Kumhar cuando esos dos entraron en la sala de interrogatorios. La viste, ¿no? ¿Cómo la interpretas?
– Kumhar estaba acojonado -admitió Barbara-. Nunca he visto a un detenido más nervioso. Ésa es la cuestión, ¿no, Emily? Está detenido. ¿Adonde quieres ir a parar?
– A una relación entre esos tíos. Kumhar echó un vistazo a Azhar y Malik, y casi se cagó en los pantalones.
– ¿Estás diciendo que les conocía?
– A Azhar, tal vez no, pero digo que conocía a Muhannad Malik. Digo que estoy convencida de que le conocía. Temblaba tanto, que podríamos haberle utilizado para preparar los martinis de James Bond. Créeme, esa reacción no tenía nada que ver con estar detenido.
Barbara sintió su inseguridad y la aceptó con cautela.
– Pero, Em, piensa en la situación. Está detenido, como sospechoso en una investigación de asesinato, en un país extranjero, donde su dominio del idioma no le llevaría ni al extrarradio si quisiera poner pies en polvorosa. ¿No es motivo suficiente para estar…?
– Sí -dijo Emily, impaciente-. De acuerdo. Su inglés no le serviría ni para llamar a un perro. Bien, ¿qué está haciendo en Clacton? Mejor aún, ¿cómo llegó aquí? No estamos hablando de una ciudad llena de asiáticos. Estamos hablando de una ciudad con tan pocos, que sólo tuvimos que preguntar por un paquistaní al propietario de Jackson e Hijo, y enseguida supo que estábamos buscando a Kumhar.
– ¿Y? -preguntó Barbara.
– No se trata exactamente de una cultura de espíritus libres. Esta gente forma un todo. ¿Qué está haciendo Kumhar en Clacton, más solo que la una, cuando los demás de su raza están aquí, en Balford?
Barbara tuvo ganas de explicar que Azhar estaba solo en Londres, a pesar de que, como había averiguado recientemente, tenía una familia numerosa en otra parte del país. Tuvo ganas de explicar que la comunidad asiática de Londres se concentraba en los alrededores de Southall y Hounslow, mientras que Azhar vivía en Chalk Farm y trabajaba en Bloomsbury. ¿Era típico eso?, quiso preguntar. Pero no podía hacerlo, porque pondría en peligro su participación en la investigación.
Emily siguió insistiendo.
– Ya oíste el agente Honigman. Kumhar estaba bien, hasta que esos dos tíos entraron en la sala. ¿Cómo lo interpretas?
Podía interpretarse de muchas maneras, pensó Barbara. Podía manipularse al antojo de cualquiera. Pensó en recordar a la inspectora lo que Muhannad había dicho: los asiáticos no habían entrado solos en la sala. Sin embargo, discutir por una mera conjetura parecía estéril en aquel momento. Aún peor, parecía provocador. Dejó de lado el estado mental de Kumhar.
– Si Kumhar conoce a Malik -preguntó-, ¿cuál es la relación entre ellos?
– Algún asunto sucio, te lo aseguro. Lo mismo que hacía Muhannad de adolescente, marrullerías de las que siempre salía bien librado. Claro que sus delitos de adolescencia, infracciones de la ley carentes de importancia, han dado paso ahora a cosas mucho más serias.
– ¿Qué cosas?
– ¿Y yo qué cono sé? Robo, pornografía, prostitución, drogas, contrabando, tráfico de armas procedentes del Este, explosivos, terrorismo. No sé qué es, pero sé una cosa: hay dinero de por medio. ¿Cómo explicas el coche de Muhannad, ese Rolex, la ropa, las joyas?
– Em, su padre es el dueño de una fábrica. La familia ha de nadar en la abundancia. Sus suegros le proporcionaron una bonita dote. Es lógico que Muhannad exhiba sus riquezas.
– No, porque no es su estilo. Tal vez naden en la abundancia, pero la invierten en Mostazas Malik, o la envían a Pakistán. O tal vez la utilicen para financiar la entrada de otros miembros de la familia en el país. Quizá la ahorren para las dotes de sus mujeres. Pero no la usan, créeme, para coches clásicos y pijadas personales. De ninguna manera. -Emily tiró las toallitas empapadas a la papelera-. Te lo juro, Barb, Malik está pringado. Está pringado desde que tenía dieciséis años, y sólo ha cambiado en que ahora pica más alto. Utiliza Jum'a como tapadera. Interpreta el papel del señor Hombre de su Pueblo, pero la verdad es que este tío sería capaz de degollar a su madre con tal de añadir otro diamante a su anillo de sello.
Coches clásicos, diamantes, un Rolex. Barbara habría dado un pulmón por poderse fumar un cigarrillo en el despacho de Emily en aquel mismo momento, de tan crispados que sentía los nervios. No la irritaban tanto las palabras de la inspectora como la pasión que corría bajo ellas, una pasión de la que no era consciente y, por tanto, muy peligrosa en potencia. Ya había recorrido aquel camino antes. El letrero la anunciaba como Pérdida de Objetividad, y no conducía a ningún destino deseado por un policía decente. Y Emily Barlow era una policía decente. La mejor.
Barbara buscó una forma de equilibrar el caso.
– Espera. Tenemos a Trevor Ruddock sin coartada y con una hora y media de tiempo libre el viernes por la noche. Están investigando sus huellas. He enviado sus útiles de construir arañas al laboratorio, para que los analicen. ¿Le soltamos y vamos por Muhannad? Ruddock tenía un alambre en su cuarto, Em. Todo un jodido rollo.
Emily miró hacia la pared del despacho, la pizarra colgada, las anotaciones garabateadas. No dijo nada. En el silencio, los teléfonos sonaban cerca.
– Joder, tío -exclamó alguien-. Deja de engañarte.
Exacto. ¿Qué te parece?, pensó Barbara. Venga, Em. No me falles ahora.
– Hemos de examinar los archivos policiales. -El tono de Emily era decidido-. Aquí y en Clacton. Hemos de saber qué ha sido denunciado y qué ha quedado sin resolver.
Barbara se quedó de una pieza.
– ¿Los archivos policiales? Pero si Muhannad está metido en algo gordo, ¿crees que vas a encontrarlo en los archivos de la policía?
– Vamos a encontrarlo en algún sitio -replicó Emily-. Créeme. No lo encontraremos si no empezamos a buscar.
– ¿Y Trevor? ¿Qué hago con él?
– De momento, suéltale.
– ¿Qué le suelte? -Barbara hundió las uñas en la piel de su antebrazo-. Pero, Em, podemos hacer con él lo mismo que con Kumhar. Podemos dejar que se vaya ablandando hasta mañana por la tarde. Le pondremos a prueba cada cuarto de hora. Juro por Dios que está ocultando algo, y hasta que sepamos lo que es…
– Suéltale, Barbara -ordenó la inspectora.
– Pero aún no sabemos nada de sus huellas dactilares, ni del alambre enviado al laboratorio, y cuando hablé con Rachel…
Barbara no sabía qué más decir.
– Barb, Trevor Ruddock no se va a fugar. Sabe que con mantener la boca cerrada, nuestras manos están atadas. Déjale ir hasta que el laboratorio nos diga algo. Entretanto, trabajaremos a los asiáticos.
– ¿Cómo los trabajaremos?
Emily enumeró las posibilidades. Los archivos de la policía de Balford, así como los archivos de las comunidades circundantes, demostrarían si algo raro, que pudiera relacionarse con Muhannad, estaba pasando. Era preciso visitar las oficinas de World Wide Tours de Harwich con la fotografía de Haytham Querashi en mano. Había que visitar las casas que daban al Nez y exhibir la fotografía de Querashi. De hecho, también habría que llevar una foto de Kumhar a World Wide Tours, por si acaso.
– Tengo reunión con nuestro equipo dentro de cinco minutos -dijo Emily. Se levantó, y el tono de su voz indicó con claridad que su entrevista había terminado-. Voy a distribuir las tareas para mañana. ¿Te interesa alguna en especial, Barb?
La implicación no podía ser más clara: era Emily Barlow quien dirigía la investigación, no Barbara Havers. Trevor Ruddock saldría dentro de una hora. Empezarían a investigar a los paquistaníes. A un paquistaní en particular. A un paquistaní con una coartada excelente.
No podía hacer nada más, comprendió Barbara.
– Yo me ocuparé de World Wide Tours -dijo-. Supongo que un viaje a Harwich me sentará bien.
Barbara vio el Thunderbird clásico azul turquesa en cuanto entró en el aparcamiento del hotel Burnt House, hora y media después. Era difícil no fijarse en el exótico vehículo, inmaculado y esbelto, rodeado de vulgares Escorts, Volvos y Vauxhalls. Daba la impresión de que cada día sacaban brillo al descapotable. Desde sus tapacubos relucientes a la curva cromada del borde del parabrisas, podría haber sido utilizado como teatro móvil, de tan impecable que estaba el último milímetro. Invadía dos plazas de aparcamiento, al final de una fila de coches, como para impedir que alguien rascara su pintura cuando bajara de un automóvil inferior. Barbara pensó en utilizar su lápiz de labios recién adquirido para escribir «egoísta» en el parabrisas, a modo de comentario nada sutil sobre el abuso cometido por su propietario, pero se conformó con una imprecación adecuada y embutió su Mini en la parte posterior del hotel, visitada por las fragancias procedentes del cubo de basura de la cocina.
Muhannad Malik estaba dentro, conspirando sin duda con Azhar, después de que hubieran desechado su exigencia de examinar las pruebas. No le había gustado. Aún le había gustado menos que su primo le informara de que la policía no tenía ninguna obligación de reunirse con ellos, y mucho menos de poner las pruebas a su disposición. Muhannad había apretado los labios, pero se había abstenido de plantar cara a su primo. En cambio, había concentrado su antipatía y desdén en Barbara. Esta imaginaba con qué alegría acogería su llegada al hotel si se encontraban. Cosa que deseaba evitar con todas sus fuerzas.
La combinación de humo de cigarrillo y conversaciones susurradas reveló a Barbara que los huéspedes del hotel estaban reunidos en el bar para tomar el jerez del aperitivo y proceder al estudio ritual del menú diario. Que el menú fuera tan invariable como la marea (lomo, pollo, platija, buey) no parecía influir en el deseo de los huéspedes de examinarlo con la concentración de eruditos bíblicos. Barbara lo vio cuando se dirigía hacia la escalera. Primero, una ducha, decidió. Después, una pinta de Bass con un poquito de whisky.
– ¡Barbara! ¡Barbara!
Un repiqueteo de pies sobre el suelo de parquet acompañó el grito de su nombre. Hadiyyah, vestida de pies a cabeza de seda, la había visto desde el antepecho de la ventana del bar, y reaccionó de inmediato.
Barbara vaciló y se encogió por dentro. Si había confiado en esquivar todo encuentro inesperado con Muhannad Malik, fingiendo no conocer a su primo hasta después de llegar a Balford-le-Nez, ya podía olvidarse. Azhar no había sido lo bastante rápido como para detener a su hija. Se levantó, pero la niña ya estaba atravesando la sala. Un bolsito blanco en forma de luna colgaba desde su codo hasta el suelo.
– Ven a ver quién hay aquí -dijo Hadiyyah-. Es mi primo, Barbara. Se llama Muhannad. Tiene veintiséis años, está casado y tiene dos hijos que aún llevan pañales. He olvidado sus nombres, pero sé que me acordaré cuando los conozca.
– Estaba a punto de subir a mi habitación -dijo Barbara. Apartó los ojos del bar, con la esperanza irracional de que, así, nadie observaría que estaba hablando con la niña.
– Bah. Sólo será un momento. Quiero que le conozcas. Le he preguntado si iba a cenar con nosotros, pero su mujer le está esperando en casa. Y sus padres. También tiene una hermana. -Suspiró de puro placer. Sus ojos estaban llenos de alegría-. Imagínate, Barbara. Anoche ni siquiera lo sabía. Ni siquiera sabía que tenía una familia, aparte de papá y mamá. Es muy simpático, mi primo Muhannad. ¿Quieres que te lo presente?
Azhar se había acercado a la puerta del bar. Detrás de él, Muhannad se había levantado de una butaca de cuero agrietado encarada hacia la ventana. Sostenía un vaso, que se llevó a los labios antes de dejarlo sobre el cristal de una mesa cercana.
Barbara telegrafió su pregunta a Taymullah Azhar. ¿Qué debo decir?
Pero Hadiyyah había aprisionado su mano, y sus palabras destruyeron cualquier fingimiento de que su relación se basara en un mutuo amor por las obras maestras culinarias del hotel Burnt House.
– Tú pensabas lo mismo, ¿verdad, Barbara? Es porque nunca nos comportamos como si tuviéramos una familia en otra parte. Supongo que ahora vendrán a Londres los fines de semana. Les invitaremos a una de nuestras barbacoas, ¿verdad?
Claro, quiso decir Barbara. Sin duda, a Muhannad Malik se le estaba haciendo la boca agua en aquel mismo momento, ansioso por degustar los kebabs a la brasa de la sargento detective Barbara Havers.
– Primo Muhannad -canturreó Hadiyyah-, te presento a mi amiga Barbara. Vive en Londres. Nosotros estamos en el piso de la planta baja, como ya te dije, y Barbara vive en una preciosa casita que hay detrás de la casa. La conocimos porque hubo una equivocación y nos entregaron su nevera. Papá la trasladó a su casa. Se manchó de grasa la camisa. La quitamos casi toda, pero ya no le gusta llevarla a la universidad.
Muhannad se reunió con ellos. Hadiyyah se apoderó de su mano. Se quedó cogida de ambos, y parecía tan satisfecha como si fuera a unirlos en santo matrimonio.
La cara de Muhannad transparentaba sus procesos cerebrales, como si un ordenador estuviera analizando información y repartiéndola en las categorías adecuadas. Barbara imaginó las distintas etiquetas: traición, ocultación, engaño. Habló a Hadiyyah, pero miró a su padre.
– Es un placer conocer a tu amiga, primita. ¿Hace mucho que la conoces?
– Oh, semanas y semanas y semanas -graznó Hadiyyah-. Vamos a comprar helados a Chalk Farm Road, hemos ido al cine y vino a mi fiesta de cumpleaños. A veces, vamos a ver a su mamá, a Greenford. Nos lo pasamos muy bien, ¿verdad, Barbara?
– Qué casualidad que os hayáis encontrado en el mismo hotel de Balford-le-Nez -dijo Muhannad, con voz cargada de intención.
– Hadiyyah -dijo Azhar-, Barbara acaba de regresar al hotel, y parece que iba a subir a su habitación. Si tú…
– Le dijimos que íbamos a Essex -informó Hadiyyah a su primo-. Le dejé un mensaje en su contestador automático. La había invitado a un helado, y no quería que pensara que me había olvidado. Fui a su casa a decírselo, y entonces papá vino y dijo que íbamos a la playa. Claro que papá no me dijo que vivías aquí, primo Muhannad. Quería que fuera una sorpresa. Ahora has conocido a mi amiga Barbara y ella te ha conocido a ti.
– Ya está hecho -dijo Azhar.
– Pero tal vez no tan pronto como habría debido ser -dijo Muhannad.
– Escuche, señor Malik -empezó Barbara, pero la aparición de Basil Treves impidió que continuara.
Había salido de detrás del bar con su habitual celeridad, con los pedidos de la cena en la mano. Canturreaba como siempre. Ver a Barbara con los paquistaníes le silenció en lo que parecía la quinta nota del tema principal de Sonrisas y lágrimas.
– Ah, sargento Havers -dijo-. La han llamado por teléfono. Tres veces, para ser exacto, el mismo hombre. -Dirigió una mirada especulativa a Muhannad, y después a Azhar, para luego añadir en tono misterioso, pero con un inconfundible aire de importancia, que sirvió para subrayar su relación con la compatriota, compañera de investigaciones y amiga del alma de Scotland Yard-: Ya sabe, sargento. Ese asuntillo de Alemania. Dejó dos números: el de casa y el teléfono directo de su oficina. Los he puesto en su casilla, y si espera un momento…
Mientras corría a buscar los mensajes, Muhannad habló de nuevo.
– Primo, ya hablaremos más tarde, espero. Buenas noches, Hadiyyah. Ha sido… -La verdad de sus palabras suavizó su expresión, y con la otra mano acunó la nuca de la niña en un gesto cariñoso. Besó su cabeza-. Ha sido un placer conocerte por fin.
– ¿Volverás? ¿Conoceré a tu mujer y a tus hijitos?
– Todo a su tiempo -sonrió.
Se despidió de ellos, y Azhar, tras dirigir una rápida mirada a Barbara, le siguió hasta salir del hotel.
– Un momento, Muhannad -le oyó decir en tono perentorio Barbara, cuando el hombre había llegado ya a la puerta. Se preguntó qué demonios iba a decirle, a modo de explicación. Por más vueltas que daba a la situación, no veía salida.
– Aquí estamos. -Basil Treves había regresado con los mensajes de Barbara entre los dedos-. Se mostró muy cortés por teléfono. Sorprendente, para ser alemán. ¿Bajará a cenar, sargento?
Barbara confirmó que sí.
– ¡Siéntate con nosotros, siéntate con nosotros! -cantó Hadiyyah.
Aquel giro de los acontecimientos no pareció complacer a Trevor más que el lunes por la mañana, a la hora del desayuno, cuando Barbara había cruzado la barrera invisible erigida por el hotelero entre sus huéspedes blancos y sus huéspedes de color. Palmeó la cabeza de Hadiyyah. La miró con esa bondad superficial que suele reservarse para animalitos a los cuales uno es muy alérgico.
– Sí, sí. Si ella lo desea -dijo con vehemencia Treves, sin hacer caso de la aversión que denotaban los ojos de la niña-. Puede sentarse donde quiera, querida.
– ¡Bien, bien, bien!
Tranquilizada, Hadiyyah se marchó a toda prisa. Un momento después, Barbara oyó que charlaba con la señora Porter en el bar del hotel.
– Era la policía -dijo en tono confidencial Trevor. Indicó con la cabeza los mensajes telefónicos de Barbara-. No quería explayarme delante de… esos dos. Ya sabe. Toda precaución es poca con extranjeros.
– Exacto -dijo Barbara. Reprimió el deseo de abofetear y pisotear los pies de Trevor. En cambio, subió a su habitación.
Tiró el bolso sobre una de las camas y se sentó en la otra. Examinó los mensajes. Todos llevaban el mismo nombre: Helmut Kreuzhage. Había telefoneado a las tres de la tarde, a las cinco y a las seis y cuarto. Consultó su reloj y decidió probar, primero en su oficina. Tecleó el número de Alemania y se abanicó con la bandeja de plástico que sacó de debajo de la tetera.
– Hier ist Kriminalhauptkommisar Kreuzhage.
Bingo, pensó Barbara. Se identificó lentamente en inglés, pensando en Ingrid y en su modesto dominio de la lengua nativa de Barbara. El alemán cambió de idioma al instante.
– Sí. Sargento Havers. Soy el hombre que recibió aquí en Hamburgo las llamadas telefónicas del señor Haytham Querashi.
Hablaba sin apenas acento. Su voz era agradable y melodiosa. Habría vuelto medio loco a Basil Treves, pensó Barbara, porque no hablaba como los nazis de las películas de la postguerra.
– Brillante -dijo Barbara con todo fervor, y le dio las gracias por devolver su llamada. Le resumió en pocas palabras las circunstancias que la habían impulsado a ponerse en contacto con él.
El hombre chasqueó la lengua cuando ella le habló del alambre, los viejos peldaños de cemento y la caída fatal de Haytham Querashi.
– Cuando eché un vistazo a los registros telefónicos del hotel, el número de la policía de Hamburgo se encontraba entre ellos. Estamos investigando todas las pistas posibles. Espero que pueda ayudarnos.
– Temo que no le seré de gran ayuda -dijo Kreuzhage.
– ¿Recuerda sus conversaciones con Querashi? Telefoneó a la policía de Hamburgo más de una vez.
– Oh, ja, me acuerdo muy bien -contestó Kreuzhage-. Deseaba informar sobre ciertas actividades que, en su opinión, tenían lugar en Wandsbek.
– ¿Wandsbek?
– Ja. Una comunidad situada en el sector oeste de la ciudad.
– ¿Qué clase de actividades?
– Ahí es donde el caballero estuvo un poco vago, me temo. Las describió como actividades ilegales que implicaban a Hamburgo y el puerto de Parkeston, en Inglaterra.
Barbara sintió una comezón en las yemas de los dedos. Puta mierda. ¿Sería posible que Emily tuviera razón?
– Eso huele a contrabando -dijo. Kreuzhage tosió. Era un hermano fumador, comprendió Barbara, pero más fanático que ella. El hombre alejó el teléfono y escupió. Barbara se estremeció y juró fumar menos.
– Yo no limitaría mis conclusiones al contrabando -dijo el alemán.
– ¿Por qué?
– Porque cuando el caballero mencionó el puerto de Parkeston, llegué a la misma conclusión. Sugerí que telefoneara a Davidwache an der Reeperbahn, la policía del puerto de Hamburgo. Son los que se dedican a los casos de contrabando. Pero temo que no deseaba hacerlo. Ni siquiera se lo pensó, lo cual me sugirió que sus preocupaciones no giraban en torno al contrabando.
– ¿Qué le dijo?
– Sólo dijo que poseía información sobre actividades delictivas que tenían lugar en una dirección de Wandsbek, aunque él no sabía qué era Wandsbek, por supuesto. Sólo que estaba en Hamburgo.
– ¿Oskarstrasse 15? -preguntó Barbara.
– Imagino que habrá encontrado la dirección entre sus cosas. Ja, ésa era la dirección. La investigamos, pero no descubrimos nada.
– ¿Se equivocó de ciudad? ¿Lo había entendido mal?
– No hay forma de saberlo -contestó Kreuzhage-. Puede que estuviera en lo cierto respecto a las actividades ilícitas, pero Oskarstrasse 15 es un edificio de apartamentos grande, de unas ochenta unidades, detrás de una puerta principal cerrada con llave. No teníamos motivos para investigar dichas unidades y tampoco podíamos hacerlo basándonos en las sospechas infundadas de un caballero que telefoneaba desde otro país.
– ¿Sospechas infundadas?
– El señor Querashi carecía de pruebas reales, sargento Havers. Si las tenía, no me las reveló. De todos modos, debido a su pasión y sinceridad, puse bajo vigilancia el edificio durante dos días. Se alza al borde del Eichtalpark, así que fue fácil disponer a mis hombres en la zona, sin que nadie pudiera verles. Pero carezco de los hombres suficientes para… ¿cómo dicen ustedes? ¿Cepillar un edificio?
– Peinar un edificio.
– Ésa es la expresión norteamericana, ja. Carezco de los hombres y los recursos económicos financieros para peinar un edificio del tamaño de Oskarstrasse 15, durante el tiempo que exigiría comprobar si allí se desarrollan actividades ilícitas, con tan poco fundamento.
Era lógico, pensó Barbara. Sin duda, la moda de irrumpir armados hasta los dientes en casas y apartamentos particulares se había perdido en Alemania después de la guerra.
Entonces, recordó otra cosa.
– Klaus Reuchlein -dijo.
– Ja. ¿Es…?
Kreuzhage esperó.
– Un tío que vive en Hamburgp -dijo Barbara-. No tengo su dirección, pero sí su número de teléfono. Me pregunto si, por casualidad, vive en Oskarstrasse 15.
– Esto sí que podríamos averiguarlo -dijo Kreuzhage-, pero otras cosas…
Tuvo la amabilidad de hablar en tono contrito. Después, explicó, con el timbre sombrío de un hombre versado en las maldades ajenas, que muchos aspectos del delito podían abarcar el mar del Norte y enlazar Inglaterra con Alemania. Prostitución, falsificación, tráfico de armas, terrorismo, extremismos, espionaje industrial, robo de bancos, robo de obras de arte… El policía prudente no restringía sus sospechas al contrabando, cuando otros delitos relacionaban a dos países.
– Es lo que intenté explicar al señor Querashi -dijo-, para que comprendiera la dificultad de la tarea que me solicitaba. Insistió en que una investigación en Oskarstrasse 15 nos proporcionaría la información necesaria para proceder a una detención. Pero el señor Querashi nunca había estado en Oskarstrasse 15. -Barbara oyó su suspiro-. ¿Una investigación? A veces, la gente no entiende que la ley regula lo que la policía puede y no puede hacer.
Muy cierto. Barbara pensó en las series policiacas que veía en la tele, aquellos programas en que los polis arrancaban confesiones de los sospechosos a tortazo limpio, los cuales pasaban de un comportamiento desafiante a otro dócil en el conveniente espacio de una hora. Emitió ruiditos de solidaridad y preguntó a Kreuzhage si investigaría el paradero de Klaus Reuchlein.
– Le llamé, pero algo me dice que no va a devolver la llamada -repuso.
Kreuzhage le aseguró que lo haría. Barbara colgó. Pasó un momento sentada en la cama, y dejó que la horrorosa colcha absorbiera un poco de sudor de sus piernas. Cuando pensó que había reunido las fuerzas suficientes, fue a la ducha y se quedó un rato bajo ella, demasiado acalorada como para poder atacar su acostumbrado repertorio de clásicos del rock and roll.
Capítulo 20
Después de cenar, Barbara terminó en el parque de atracciones, pero sólo porque Hadiyyah la había invitado.
– Has de venir con nosotros, Barbara -había anunciado la niña, a su manera generosa e impulsiva-. Papá y yo vamos al parque de atracciones, y has de venir con nosotros. ¿Verdad, papá? Será mucho más divertido si ella viene.
Estiró el cuello para ver a su padre, que había escuchado la invitación con seriedad. Eran los últimos comensales de la noche, y estaban a punto de terminar su sorbet-du-jour. Aquella noche tocaba de limón, y lo habían consumido a toda prisa, antes de que se derritiera. Hadiyyah había agitado en el aire la cuchara mientras hablaba, y gotas de limón habían caído sobre el mantel de la mesa.
Barbara habría preferido sentarse a descansar en el jardín. Mezclarse con los malolientes buscadores de placeres del parque de atracciones, y añadir una capa más de sudor a las anteriores, eran actividades de las que habría podido pasar sin problemas. Sin embargo, Azhar se había mostrado preocupado durante toda la cena, de forma que su hija había llevado todo el peso de la conversación, y sin límites ni censuras. Era un comportamiento tan impropio de él, que Barbara lo relacionó con la partida de Muhannad Malik del hotel Burnt House y la conversación que habían mantenido los dos hombres en el aparcamiento. En consecuencia, tenía ganas de acompañar a Azhar y a su hija al parque de atracciones, aunque sólo fuera para averiguar lo que había pasado entre el hombre y su primo.
Se encontró en el parque a las diez, empujada por masas de adoradores del sol, asaltada por los olores mezclados de lociones, sudor, pescado frito, hamburguesas y palomitas de maíz. El ruido era todavía más ensordecedor de noche que de día, tal vez porque los encargados de las atracciones buscaban atraer como fuera a los clientes antes de la hora de cierre. Eso quería decir que gritaban para llamar la atención, con el propósito de persuadir a los visitantes, y para ello teman que hacerse oír por encima del volumen del órgano de vapor, así como de los silbidos, campanas y explosiones mecánicas del salón recreativo.
Hadiyyah les guió hasta el salón, cogiendo a cada uno de la mano.
– ¡Qué divertido, qué divertido! -cantaba, sin darse cuenta del silencio que reinaba entre su padre y su amiga.
A cada lado, masas relucientes se agolpaban alrededor de las máquinas de vídeo y los billares romanos. Niños pequeños corrían entre las máquinas tragaperras, sin dejar de chillar y reír. Una multitud de adolescentes conducía coches de realidad virtual, acompañados por los grititos de admiración de sus amigas. Una hilera de señoras mayores jugaba al bingo tras un mostrador, mientras un hombre vestido de payaso, cuyo maquillaje había sufrido las consecuencias del implacable calor, voceaba los números por un micrófono. Barbara observó que no había ningún asiático en el salón recreativo.
Por su parte, Hadiyyah parecía no darse cuenta de nada: el ruido, los olores, la temperatura, la muchedumbre, ser uno de los dos miembros de una minoría evidente. Se soltó de Barbara y de su padre, y bailoteó de un lado a otro.
– ¡La grúa! -graznó-. ¡Papá, la grúa!
Corrió en dirección a aquella atracción en particular.
Cuando la alcanzaron, tenía la nariz apretada contra el cristal del tanque y estudiaba su contenido. Estaba lleno de peluches: cerdos rosa, vacas moteadas, jirafas, leones y elefantes.
– Jirafa. Jirafa -cantó, y apuntó con el dedo al animal que deseaba-. ¿Puedes conseguir la jirafa, papá? Es muy bueno en esto, Barbara. Ya lo verás. -Giró sobre un pie y cogió el brazo de su padre. Le arrastró hacia la máquina-. Y después de conseguir una jirafa para mí, has de conseguir algo para Barbara. Un elefante, papá. ¿Te acuerdas de aquel elefante que ganaste para mamá? ¿Recuerdas que le saqué lo de dentro? No quería hacerlo, Barbara. Sólo tenía cinco años, y estaba jugando a veterinarios con él. Era necesario operarle, pero perdió el relleno cuando lo abrí. Mamá se puso muy furiosa. Gritó y gritó. ¿Verdad, papá?
Azhar no contestó. En cambio, aplicó sus esfuerzos y su atención a la grúa. Lo hizo como Barbara suponía: con la concentración solemne que dedicaba a todo. Falló la primera vez, y también la segunda, pero ni su hija ni él perdieron la confianza.
– Sólo está practicando -informó Hadiyyah a Barbara con tono confidencial-. Siempre practica antes. ¿Verdad, papá?
Azhar no contestó. Al tercer intento, situó la grúa con rapidez, dejó caer el gancho con pericia y atrapó la jirafa que su hija quería. Hadiyyah gritó de alegría y se apoderó del animal para estrecharlo entre sus brazos, como si le hubieran regalado la única cosa que había deseado durante sus ocho cortos años.
– ¡Gracias, gracias! -gritó, y abrazó a su padre por la cintura-. Será mi recuerdo de Balford. Así me acordaré de lo bien que pasamos nuestras vacaciones. Prueba otro. Por favor, papá. Prueba a coger un elefante para Barbara.
– En otra ocasión, nena -se apresuró a decir Barbara. La idea de que Azhar le regalara un animal de peluche se le antojaba desconcertante-. No vamos a gastarnos la pasta en un único sitio, ¿verdad? Vamos al billar romano, o al tiovivo.
La cara de Hadiyyah se iluminó. Salió disparada, abriéndose paso entre la multitud en dirección a la puerta. Tuvo que pasar entre los coches de carreras de realidad virtual, y en sus prisas, se abrió camino a empujones entre el grupo que los rodeaba.
Sucedió muy deprisa, demasiado para ver si lo ocurrido era un mero accidente o un acto intencionado. Nada más desaparecer en la masa de cuerpos adolescentes semidesnudos, Hadiyyah cayó al suelo.
Alguien lanzó una carcajada, un sonido apenas discernible por encima de los ruidos del salón recreativo, pero lo bastante fuerte para que Barbara la oyera, y se lanzó al interior del grupo sin pensarlo dos veces.
– Mierda de paquis -estaba diciendo alguien.
– Fíjate en ese vestido.
– Un Oxfam especial.
– Se cree que la reina va a recibirla.
Barbara agarró la camiseta del chico más cercano. La retorció en su mano y tiró de ella hasta que lo tuvo a menos de cinco centímetros de su cara.
– Parece que mi pequeña amiga ha tropezado con algo -dijo con suavidad-. Estoy segura de que alguno de estos caballeros querrán ayudarla, ¿verdad?
– Vete a tomar por culo, puta -fue la sucinta respuesta.
– Ni en tus sueños.
– Barbara.
Azhar habló detrás de ella, con el tono razonable de siempre.
Delante de ella, Hadiyyah estaba procurando ponerse de rodillas entre las Doc Martens, sandalias y bambas que la rodeaban. Al caer, se había manchado el vestido de seda, y una costura se había roto debajo del brazo. Más que nada, parecía sorprendida. Paseó la vista a su alrededor, con expresión perpleja.
Barbara asió con más firmeza la camiseta del muchacho.
– Piénsalo otra vez, gilipollas -dijo en voz baja-. He dicho que mi pequeña amiga necesita ayuda.
– Déjala que hable, Sean -aconsejó alguien a su izquierda-. Ellos son dos y nosotros diez.
– Exacto -contestó Barbara con placidez, pero habló a Sean y no a su consejero-. Pero imagino que ninguno de vosotros lleva esto.
Rebuscó en el bolso con la mano libre hasta encontrar su tarjeta de identificación. La abrió y agitó ante la cara de Sean. Estaba demasiado cerca para que pudiera leerla, pero Barbara tampoco quería que lo hiciera.
– Ayúdala a levantarse -ordenó.
– Yo no le he hecho nada.
– Barbara.
Era Azhar otra vez.
Le vio por el rabillo del ojo. Se estaba acercando a Hadiyyah.
– Déjala -dijo Barbara-. Uno de estos jóvenes patanes -otro tirón a la camiseta- va a demostrar que puede ser un caballero. ¿No es verdad, Sean? Porque si uno de estos jóvenes patanes -un tirón aún más salvaje a la camiseta- no demuestra lo que hay que demostrar, todos ellos tendrán que telefonear a papá y mamá desde la comisaría.
Azhar no hizo caso de las palabras de Barbara. Ayudó a su hija a ponerse en pie. Los adolescentes le dejaron todo el espacio posible.
– No te has hecho daño, ¿verdad, Hadiyyah?
Cogió la jirafa, que había resbalado de sus manos al caer.
– ¡Oh, no! -sollozó la niña-. Se ha estropeado.
Barbara vio que la jirafa estaba manchada de ketchup. Alguien la había aplastado con el pie.
Un chico soltó una risita burlona, pero Barbara no pudo verle.
– Esto tiene fácil solución -dijo Azhar, antes de que Barbara pudiera encargarse del fanfarrón. Tuvo la impresión de que no se refería a la posible reparación del juguete. Se abrió paso hasta salir del grupo, con Hadiyyah delante de él, las manos apoyadas sobre los hombros de su hija.
Barbara se fijó en el aspecto abatido de la niña. Tuvo ganas de dar un cabezazo a Sean y hundirle la rodilla en los huevos, pero le soltó y se secó la mano en los pantalones.
– Hace falta ser muy hijo de puta para meterse con una niña de ocho años -dijo-. ¿Por qué no os vais a celebrar la hazaña a otra parte?
Siguió a Azhar y a su hija hasta salir del salón recreativo. Por un momento no les vio, porque el número de buscadores de placeres parecía haber crecido. Estaba rodeada por una masa de pantalones de cuero negros, pendientes de botón, aros, collares y cadenas. Tuvo la impresión de haber irrumpido en una convención de sadomasoquistas.
Entonces, vio a sus amigos. Estaban a su derecha. Azhar guiaba a su hija hasta la parte situada al aire libre del parque. Se reunió con ellos.
– … manifestación del miedo de la gente -estaba explicando Azhar a la cabeza gacha de su hija-. La gente tiene miedo de lo qué no entiende, Hadiyyah. El miedo impulsa sus actos.
– Yo no quería hacerles daño -dijo Hadiyyah-. Además, soy demasiado pequeña para hacerles daño.
– Ah, pero ellos no tienen miedo de que les hagan daño, khushi. Tienen miedo de que les conozcan. Aquí está Barbara. ¿Continuamos nuestra velada? Permitir que un grupo de extraños decida si vamos a divertirnos durante nuestro paseo me parece poco recomendable.
Hadiyyah alzó la cabeza. Barbara sintió una opresión en el pecho al ver la carita desolada de la niña.
– Creo que aquellos aviones nos están llamando, nena -dijo, y señaló una atracción cercana: diminutos aviones que se alzaban y caían alrededor de un eje central-. ¿Qué te parece?
Hadiyyah contempló los aviones un momento. Cargaba con su jirafa manchada y aplastada, pero se la pasó a su padre y enderezó los hombros.
– Los aviones me gustan mucho -dijo.
La miraban cuando no podían subir con ella. Algunas atracciones eran sólo para niños: los jeeps del ejército en miniatura, los helicópteros y los aviones. Otras aceptaban a ocupantes adultos, y subieron los tres juntos en la «ola», la noria y las montañas rusas, y en todo momento consiguieron superar la decepción y él abatimiento. No fue hasta que Hadiyyah insistió en subir tres veces seguidas a los veleros en miniatura («Me ponen el estómago como una coctelera», explicó Barbara), que tuvo una oportunidad de hablar a solas con Azhar.
– Lamento lo sucedido -dijo. Azhar sacó sus cigarrillos y le ofreció uno. Ella aceptó. Azhar encendió los dos-. Vaya mierda. Durante sus vacaciones y todo eso.
– Me gustaría protegerla de todas las penas. -Azhar miró a su hija y sonrió al oír sus carcajadas, mientras la ola simulada subía y bajaba debajo de su barco diminuto-. Es el deseo de todos los padres, ¿no? Es un deseo razonable e imposible de alcanzar, al mismo tiempo. -Se llevó el cigarrillo a los labios y mantuvo los ojos fijos en Hadiyyah-. No obstante, gracias.
– ¿Por?
El hombre desvió la cabeza en dirección al salón recreativo.
– Por acudir en su ayuda. Te portaste bien.
– Puta mierda, Azhar. Es la mejor. Me gusta. La quiero. ¿Qué cono esperabas que hiciera? Si hubiera dependido de mí, no habríamos salido de ese lugar como tres mansos destinados a heredar la tierra, créeme.
Azhar volvió la cabeza hacia Barbara.
– Es un placer conocerla, sargento Havers.
Barbara sintió que la cara le ardía.
– Sí. Bien -dijo.
Confusa, dio una calada al cigarrillo y fingió examinar las cabanas de la playa, medio iluminadas por farolas, que tenían forma de lámparas de gas antiguas. Pese al calor de la noche, la mayoría de las cabanas estaban cerradas, pues sus ocupantes diurnos se habían recogido ya en los hoteles y casas donde pasaban sus noches de vacaciones.
– Siento lo del hotel, Azhar -dijo-. Lo de Muhannad. Vi el Thunderbird cuando entré en el aparcamiento. Pensé que podría subir a mi habitación sin que me viera. Estaba desesperada por una ducha, de lo contrario me habría tomado algo fresco en un pub. Es lo que tendría que haber hecho.
– Era inevitable que mi primo se enterara de que nos conocíamos -dijo Azhar-. Tendría que habérselo dicho al principio. Eso ha provocado que se cuestionara mi compromiso para con nuestro pueblo. Con mucha razón.
– Parecía muy cabreado cuando salió del hotel. ¿Cómo se lo explicaste?
– Como tú me lo explicaste a mí. Le dije que la inspectora Barlow había solicitado tu presencia, y que te había sorprendido tanto como a mí encontrarte implicada en una situación en la que un miembro de la oposición es alguien a quien conoces.
Barbara notó que la estaba mirando, y el calor de su cara aumentó. Se alegraba de que la atracción proyectara sombras. Al menos, la salvaba del escrutinio al que Azhar la estaba sometiendo.
Experimentó un tremendo impulso de contarle la verdad, pero en aquel momento ignoraba cuál era la auténtica verdad. Daba la impresión de que había perdido el control sobre ella en algún momento de los últimos días. Tampoco podía identificar en qué momento los hechos se habían vestido con unas prendas tan resbaladizas. Quería ofrecerle algo a cambio de las mentiras que le había dicho, pero como él había comentado, Azhar y ella representaban a fuerzas opuestas.
– ¿Cómo se tomó Muhannad la información? -preguntó.
– Mi primo tiene un carácter fuerte -contestó Azhar. Tiró la ceniza del cigarrillo-. Ve enemigos por todas partes. Fue fácil llegar a la conclusión de que la cautela que he intentado introducir en nuestras conversaciones es la prueba de mi duplicidad. Se siente traicionado por uno de los suyos, y la situación entre nosotros se ha puesto difícil. Sin embargo, no deja de ser razonable. El engaño es el único pecado en una relación que a la gente le resulta casi imposible perdonar.
Barbara experimentó la sensación de que estaba manipulando su conciencia como quien toca un vio-lín. Para aplacar las punzadas de culpa y deseo de absolución, siguió centrando la conversación en su primo.
– No le engañaste por motivos retorcidos, Azhar. Joder, no les has engañado para nada. No te preguntó si me conocías, ¿verdad? ¿Por qué debías proporcionarle la información sin más?
– Un punto que a Muhannad le cuesta aceptar en este momento. En consecuencia -le dirigió una mirada de disculpa-, puede que mi utilidad para mi primo haya llegado a su fin. Y la tuya para la inspectora Barlow también.
Barbara comprendió al instante qué estaba insinuando.
– Puta mierda, ¿estás diciendo que Muhannad contará a Emily lo nuestro? -Sintió que su rostro se inflamaba una vez más-. No quiero decir lo nuestro. No hay nada. Ya sabes a qué…
El hombre sonrió.
– Es imposible saber qué hará Muhannad, Barbara. Casi siempre es muy reservado. Hasta este último fin de semana, hacía casi diez años que no le veía, pero de adolescente era muy parecido.
Barbara meditó sobre sus palabras, en especial sobre la reserva de Muhannad, relacionada con la entrevista de la tarde con Fahd Kumhar.
– Azhar, en cuanto a la entrevista de hoy, la de la celda…
Azhar tiró su cigarrillo al suelo y lo aplastó. La atracción estaba a punto de terminar. Hadiyyah pidió un último viaje. Su padre asintió, dio un billete al operario y miró a su hija cuando se hizo a la mar de nuevo.
– ¿La entrevista? -preguntó.
– Con Fahd Kumhar. Si Muhannad es tan reservado como dices, ¿existe alguna posibilidad de que ya conociera a ese tío? Antes de que entrara en la celda, quiero decir.
Al instante, una expresión cautelosa apareció en el rostro de Azhar, y dio la impresión de que no deseaba seguir hablando. Ojalá hubiera estado su primo con ellos en aquel momento, pensó Barbara, porque la expresión de Azhar demostraba sin la menor duda a quién reservaba su lealtad.
– Te lo pregunto porque la reacción de Kumhar fue muy exagerada. Lo más lógico era pensar que veros a ti y a Muhannad le tranquilizaría, pero no fue así. Se puso como una moto, ¿no?
– Ah -dijo Azhar-. Es un problema de clase, Barbara. La reacción del señor Kumhar (consternación, servilismo, angustia) es un producto de la cultura. Cuando oyó el apellido de mi primo, reconoció a un miembro de un grupo económico y social superior al suyo. Su apellido, Kumhar, es lo que nosotros llamamos Kami, la casta artesana de jornaleros, carpinteros, alfareros y demás. El apellido de mi primo, Malik, indica que es miembro del grupo de terratenientes de nuestra sociedad.
– ¿Quieres decir que gimoteaba de aquella manera por culpa del apellido de alguien? -Barbara consideraba increíble la explicación-. Puta mierda, Azhar. Esto es Inglaterra, no Pakistán.
– Por eso espero que me entiendas. La reacción del señor Kumhar no se diferenciaba mucho de la incomodidad de un inglés cuando está en presencia de un compatriota cuya pronunciación o elección de vocabulario revela su clase.
Maldito fuera el hombre. Era insufrible, consistentemente astuto.
– Perdonen.
La voz venía de detrás de ellos. Barbara y Azhar giraron en redondo y vieron a una chica en minifalda, con el pelo rubio largo hasta la cintura, que estaba junto a un cubo de basura. Llevaba una jirafa idéntica a la que Azhar había ganado antes para su hija, y trasladaba su peso de un pie al otro, mientras su mirada vagaba desde Azhar y Barbara hasta la atracción de los veleros.
– Les he estado buscando por todas partes -dijo-. Estaba con ellos. Quiero decir que estaba allí. Dentro. Cuando la niña… -Agachó la cabeza y examinó la jirafa antes de extenderla en su dirección-. ¿Querrán darle esto, por favor? No me gustaría que pensara… Se han portado mal. Son así.
Apretó el peluche contra la mano de Azhar, exhibió una sonrisa fugaz y volvió corriendo al grupo. Azhar la siguió con la mirada. Dijo unas palabras en voz baja.
– ¿Qué has dicho? -preguntó Barbara.
– «No permitas que su conducta te ofenda» -dijo con una sonrisa, y movió la cabeza en dirección a la chica que se alejaba-. «No ofende a Alá.»
Hadiyyah no podía estar más contenta con su nueva jirafa. La apretaba contra su delgado pecho, con la cabeza del peluche protegida bajo su barbilla. De todos modos, se negó a desprenderse de la otra jirafa. La agarró con la otra mano.
– No es culpa suya que se haya manchado de ketchup -explicó, como si el peluche fuera un amigo personal-. Supongo que podremos lavarla. ¿Verdad, papá? Si el ketchup no se va, fingiremos que escapó de un león cuando era pequeña.
La inventiva de los niños, pensó Barbara.
Pasaron una hora más en el parque de atracciones: se perdieron en la Sala de los Espejos, se quedaron intrigados en la exposición de hologramas, encestaron pelotas, probaron suerte en el tiro con arco, decidieron qué querían imprimirse como recuerdo en sus camisetas. Hadiyyah se decantó por un girasol, Azhar eligió un tren a vapor (aunque Barbara no podía imaginarle vestido de otra forma que con sus inmaculadas camisas de hilo), y Barbara escogió un huevo roto en un terreno rocoso que había detrás de una pared, con la frase REVUELTO DE HUMPTY-DUMPTY escrita formando un arco sobre la imagen.
Hadiyyah suspiró de puro placer cuando se dirigieron hacia la salida. Las atracciones estaban empezando a cerrar y, como resultado, el ruido se había calmado y las multitudes habían decrecido de manera considerable. Quedaban sobre todo parejas, chicos y chicas que buscaban las sombras con tanto ahínco como antes habían buscado los juegos y las diversiones. Algunas parejas entrelazadas estaban apoyadas contra la barandilla del muelle. Algunas contemplaban las luces de Balford que bañaban la playa, algunas escuchaban el mar al estrellarse contra los pilotes, y algunas sólo estaban concentradas en sí mismas y en el placer que proporcionaban sus cuerpos entrelazados.
– Éste es el mejor lugar del mundo entero -anunció Hadiyyah, como si viviera un sueño-. Cuando sea mayor, pasaré todas mis vacaciones aquí. Tú vendrás conmigo, ¿verdad, Barbara? Porque seremos amigas para siempre. Papá vendrá con nosotros, y mamá también. Y esta vez, cuando papá gane un elefante para mamá, no lo abriré con un cuchillo sobre el suelo de la cocina. -Exhaló otro suspiro. Sus párpados empezaban a cerrarse-. Hemos de comprar postales, papá -añadió, y tropezó cuando no pudo levantar lo bastante el pie para dar un paso-. Hemos de enviar una postal a mamá.
Azhar se detuvo. Cogió las dos jirafas y se las dio a Barbara. Después, levantó a su hija, que le pasó las piernas alrededor de la cintura.
– Puedo andar -protestó débilmente-. No estoy cansada. Ni siquiera un poquito.
Azhar besó su cabeza. Por un momento, se quedó inmóvil con la niña en sus brazos, como embargado por una emoción que deseaba sentir, pero no exhibir.
Al observarle, Barbara se sintió invadida un instante por un deseo que no quiso identificar, y mucho menos experimentar. Jugueteó con la bolsa de plástico en que llevaba dobladas sus camisetas, guardó las dos jirafas en su interior y consideró necesario cambiar la posición del bolso que colgaba de su hombro. Fue un momento en que su armadura cotidiana de sorna e ironía le falló por completo. Allí, en el parque de atracciones, en compañía de un padre y su hija, las circunstancias sugerían que analizara los elementos que componían su vida privada.
Pero no era una mujer que aceptara tales sugerencias, así que miró a su alrededor, en busca de otra ocupación intelectual, sentimental y psicológica. La encontró sin dificultad: Trevor Ruddock caminaba en su dirección, recién salido del pabellón iluminado.
Vestía un mono azul cielo, una prenda tan impropia de él que sólo podía ser el uniforme del personal de mantenimiento y vigilancia del parque de atracciones, una vez cerraba. Pero no fue el mono lo que la impulsó a mirar al joven señor Ruddock con renovada atención. Al fin y al cabo, trabajaba en el parque. Lo habían soltado de la comisaría unas horas antes. Su presencia en Atracciones Shaw era normal, considerando la hora. Pero la abultada mochila que cargaba a la espalda era un accesorio menos que razonable para su atavío.
Como sus ojos tardaron unos momentos en adaptarse a la diferencia de luz entre el pabellón y el exterior, Trevor no vio a Barbara ni a sus acompañantes. Se encaminó a un cobertizo situado en la parte este del pabellón. Abrió con llave la puerta y desapareció en su interior.
Cuando Azhar siguió avanzando hacia la salida, Barbara apoyó una mano en su brazo.
– Espera -dijo.
El hombre siguió la dirección de su mirada, no vio nada y se volvió hacia ella, perplejo.
– ¿Qué…?
– Sólo quiero comprobar una cosa -contestó Barbara.
Al fin y al cabo, el cobertizo era un lugar perfecto para ocultar contrabando. Y Trevor Ruddock llevaba encima algo más que su cena. Al estar Balford tan cerca de Harwich y Parkeston… Era absurdo dejar pasar aquella oportunidad.
Trevor salió (sans mochila, observó Barbara), empujando un carretón. Contenía escobas y cepillos, cubos y palas para recoger la basura, con una manguera arrollada y un surtido de botellas, latas y botes inidentificables. Detergentes y desinfectantes, concluyó Barbara. El mantenimiento de Atracciones Shaw era un asunto serio. Se preguntó un momento si la mochila de Trevor era un simple medio de transportar todos aquellos productos. Era una posibilidad. Sabía que sólo había una manera de averiguarlo.
Se alejó hacia el extremo del muelle, con la intención de entrar en el pabellón desde el futuro emplazamiento del restaurante. Barbara aprovechó la oportunidad. Cogió a Azhar por el codo y le condujo hacia el cobertizo. Probó la puerta, que Trevor había cerrado de golpe al salir. Descubrió que estaba de suerte. No había vuelto a cerrarla con llave.
Se metió dentro.
– Tú vigila -pidió a su amigo.
– ¿Qué vigile? -Azhar cambió el peso de Hadiyyah de un brazo a otro-. ¿Qué he de vigilar? Barbara, ¿qué estás haciendo?
– Sólo comprobar una teoría -dijo la sargento-. No tardaré ni un momento.
Azhar no habló más, y como ella no podía verle, supuso que estaba vigilando la aparición de alguien que se acercara al cobertizo con intención de entrar. Por su parte, pensó en lo que Helmut Kreuzhage le había dicho desde Hamburgo pocas horas antes: Haytham Querashi sospechaba que alguien llevaba a cabo actividades ilegales, que implicaban a Hamburgo y los puertos ingleses cercanos.
Tráfico de drogas era la actividad ilegal más lógica, pese a lo que el Kriminalhauptkommisar Kreuzhage había dicho para disuadirla en ese sentido. Producía mucho dinero, sobre todo si la droga era heroína. Pero una actividad ilegal que implicara contrabando no se limitaba a los narcóticos. Había que pensar en pornografía, así como en joyas sueltas, como diamantes, explosivos y armas pequeñas, todo lo cual podía entrarse en el parque de atracciones escondido en la mochila, y luego esconderse en el cobertizo.
Buscó alrededor la mochila, pero no la vio. Empezó el registro. La única luz se filtraba por la puerta entreabierta, pero era suficiente para ver, una vez sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Había una serie de armarios en el cobertizo, y los examinó a toda prisa. No encontró nada, salvo cinco botes de pintura, brochas, rodillos, monos y telas alquitranadas, además de otros útiles de limpieza.
Aparte de los armarios, había dos cajones hondos y un cofre. Los cajones contenían herramientas para reparaciones de poca importancia: llaves de tuerca, destornillador, alicates, una palanca, clavos, tornillos, incluso una sierra pequeña. Pero nada más.
Barbara se acercó al cofre. Al abrir la tapa, Barbara juró que el chirrido habría podido oírse en Clacton. La mochila estaba en el interior, la típica utilizada por los estudiantes durante sus vacaciones, decididos a ver el mundo.
Con impaciencia, convencida de que por fin iba a conseguir algo, Barbara sacó la mochila y la dejó en el suelo. Sus esperanzas se desvanecieron en cuanto vio el contenido. Se quedó confusa.
La mochila contenía un batiburrillo de artículos inútiles, al menos inútiles para sus propósitos. La vació y extrajo saleros en forma de faros, pescadores, anclas y ballenas; molinillos de pimienta que imitaban escoceses y piratas; un juego de té; dos muñecas Barbie sucias; tres barajas nuevas, todavía selladas; una taza que conmemoraba el breve matrimonio de los duques de York; un pequeño taxi londinense al que faltaba una rueda; dos pares de gafas de sol para niños; una caja sin abrir de alajús Beehive; dos palas de ping-pong, una red y una caja de pelotas.
Joder, pensó Barbara. Menudo fracaso.
– Barbara -oyó que murmuraba Azhar desde el otro lado de la puerta-. Un chico se acerca hacia aquí desde el pabellón. Acaba de salir.
Lo guardó todo en la mochila a toda prisa, con la intención de colocar cada artículo en el orden que lo había encontrado. Azhar repitió su nombre, esta vez con más urgencia.
– Vale, vale -contestó. Devolvió la mochila al cofre y se reunió con Azhar.
Se refugiaron a la sombra de la atracción de los veleros. El recién llegado dobló la esquina del cobertizo, se encaminó hacia la puerta sin vacilar, dirigió una mirada subrepticia a derecha e izquierda, y entró.
Barbara le conocía de vista, pues ya se había topado dos veces con el muchacho. Era Charlie Ruddock, el hermano menor de Trevor.
– ¿Quién es, Barbara? -preguntó en voz baja Azhar-. ¿Le conoces?
Hadiyyah se había dormido con la cabeza apoyada sobre su hombro, y murmuró algo como en respuesta a las preguntas de su padre.
– Se llama Charlie Ruddock -dijo Barbara.
– ¿Por qué le espiamos? ¿Qué fuiste a buscar en ese cobertizo?
– No lo sé con exactitud -contestó Barbara, y al ver la expresión escéptica de Azhar, añadió-: Es la verdad, Azhar. No lo sé. Eso es lo más jodido del caso. Podría ser algo tan racista como tú deseas que sea…
– ¿Cómo yo deseo que sea? No, Barbara. Yo no…
– De acuerdo. De acuerdo. Como algunas personas desean que sea. Empieza a dar la impresión de que podría ser algo completamente distinto.
– ¿Qué? -preguntó el paquistaní. Leyó su reticencia a proporcionar información con tanta claridad como si se lo hubiera comunicado-. No vas a explicarte más, ¿verdad?
Barbara se salvó de tener que contestar. Charlie Ruddock había salido del cobertizo. Y llevaba a la espalda la mochila que Barbara acababa de examinar. Cada vez más curioso, pensó. ¿Qué cono estaba pasando?
Charlie volvió hacia el pabellón.
– Vamos -dijo Barbara, y empezó a seguirle.
Habían apagado ya las luces de las atracciones, y el número de los buscadores de diversiones se había reducido a unas cuantas parejas que buscaban las sombras, así como a unas pocas familias dedicadas a congregar a sus miembros antes de marchar. El ruido había enmudecido. Los olores se habían desvanecido. Los propietarios de atracciones y puestos de comida hacían los preparativos para el día siguiente.
Ahora que quedaba tan poca gente, y que la mayoría se encaminaba hacia la salida, era fácil seguir a un joven que no sólo hacía lo mismo, sino que lo hacía con una abultada mochila a la espalda. Mientras Barbara y sus amigos se dirigían hacia la orilla del mar, observaba a Charlie y pensaba en lo que había oído aquella noche.
Haytham Querashi había insistido en que algo ilegal estaba ocurriendo entre Alemania e Inglaterra. Como había telefoneado a Hamburgo, debía creer que el origen de la actividad residía en aquella ciudad. Los transbordadores alemanes que zarpaban de Hamburgo arribaban al puerto de Parkeston, cerca de Harwich. Sin embargo, Barbara no estaba más cerca de averiguar qué estaba pasando entre los dos países y quién estaba implicado en dicha actividad (suponiendo que las conjeturas fueran ciertas) que al principio, cuando el estado del Nissan abandonado de Querashi había sugerido un caso de contrabando.
El hecho de que el Nissan hubiera sido registrado de cabo a rabo ponía en cuestión todo lo referente a Querashi, ¿no? ¿No sugería también el estado del vehículo la posibilidad de contrabando? Y si ése era el caso, ¿estaba implicado Querashi? ¿Acaso el hombre, cuyas creencias religiosas le habían impulsado a telefonear a Pakistán para comentar un versículo del Corán, había intentado dar el soplo sobre la actividad ilegal? Independientemente de lo que hubiera hecho Querashi, ¿cómo cono encajaba Trevor Ruddock en todo ello? ¿Y su hermano Charlie?
Barbara sabía lo que Muhannad Malik, y tal vez Azhar, contestarían a las dos últimas preguntas. Al fin y al cabo, los Ruddock eran blancos.
Pero ella misma había sido testigo aquella noche de algo que ya sabía sobre interacciones raciales. Los adolescentes que habían maltratado a Hadiyyah y la joven que había intentado enmendar el entuerto eran microcosmos humanos dentro de la población general, y como tal reforzaban la creencia de Barbara: algunos de sus compatriotas eran unos xenófobos descerebrados, pero otros no.
A la luz de ese conocimiento, ¿cómo quedaba la investigación sobre el asesinato de Querashi?, se preguntó. ¿En una situación en que todos los sospechosos sin coartada eran blancos?
Charlie Ruddock llegó al lado que daba a tierra firme del pabellón y se detuvo. Barbara y sus amigos le imitaron. Estaba en la barandilla sur del muelle, y montó en una vieja bicicleta oxidada. Al otro lado, los propietarios del Lobster Hut estaban bajando las persianas metálicas del establecimiento. A escasa distancia, Balford Balloons and Rock ya había cerrado sus puertas. Las hileras de cabanas de la playa desiertas que se extendían a lo largo del paseo, al sur de aquellos dos locales, parecían una ciudad abandonada. Tanto sus puertas como ventanas estaban protegidas con rejas, y el único ruido que se oía en sus cercanías era el eco del mar cuando las olas se estrellaban en la playa.
– Este chico está implicado en algo, ¿verdad? -preguntó Azhar-. Y ese algo está relacionado con el asesinato de Haytham.
– No lo sé, Azhar -dijo con sinceridad Barbara, mientras veían a Charlie empezar a pedalear en dirección al lejano Nez-. Está implicado en algo. Eso parece evidente. Pero juro por Dios que ignoro lo que es.
– ¿Es Barbara o la sargento quien habla? -preguntó en voz baja Azhar.
Barbara desvió la vista de Ruddock hacia el hombre que se erguía a su lado.
– No existe ninguna diferencia entre ambas -contestó.
Azhar asintió y cambió de posición a su hija.
– Entiendo. Pero tal vez debería existir.
Capítulo 21
Barbara salió camino de Harwich a las diez de la mañana del día siguiente. Había telefoneado a Emily en cuanto había sonado la alarma del despertador, y pilló a la inspectora en casa. Refirió lo que el Kriminalhaupt-kommisar Kreuzhage de Hamburgo le había contado, y lo que había visto en el parque de atracciones la noche anterior. Calló el hecho de que había estado en compañía de Taymullah Azhar y su hija cuando había visto a Trevor Ruddock, su hermano y la mochila, y se dijo que una explicación extensa de su relación con el paquistaní sólo perjudicaría a la tenue claridad que por fin estaban consiguiendo arrojar sobre la investigación.
Pronto descubrió que hubiera dado igual mencionar a sus acompañantes de anoche, porque en cuanto Barbara habló del tema de su conversación con Helmut Kreuzhage, Emily no pareció oír nada más. La inspectora sonaba fresca como una rosa, descansada y despierta por completo. Era evidente que sus esfuerzos conjuntos con el incorpóreo Gary por mitigar la tensión de las últimas horas habían arrojado un resultado positivo.
– ¿Algo ilegal? -preguntó-. ¿En Hamburgo? Bien hecho, Barb. Te dije que Muhannad estaba metido en algo raro, ¿verdad? Al menos, ahora estamos en su pista.
Barbara inyectó cautela en sus siguientes comentarios.
– Pero Querashi no proporcionó ninguna prueba al inspector Kreuzhage de las supuestas actividades ilegales. Tampoco mencionó nombres, ni siquiera el de Muhannad. Cuando Kreuzhage inspeccionó Oskarstrasse 15, salió con las manos vacías, Em. Sus agentes no detectaron nada anormal.
– Muhannad no deja rastro. Lo lleva haciendo más de diez años. Sabemos que la persona que mató a Querashi tampoco dejó huellas, como un profesional. La pregunta es: ¿en qué cono está metido Muhannad? ¿Contrabando? ¿Prostitución? ¿Robo a escala internacional? ¿Qué?
– Kreuzhage no tenía ni idea. Tampoco es que lanzara una investigación en toda regla, pero lo poco que hizo no bastó para descubrir nada. Yo pienso que si no existen pruebas reales de que algo ilegal está ocurriendo en Alemania…
– Tendremos que descubrir lo que pasa aquí, ¿verdad? -fue la respuesta de Emily-. La fábrica de Malik es el punto de parada perfecto para cualquier cosa, desde falsificación a terrorismo. Si encontramos pruebas, será allí. Envían cargamentos uua vez a la semana, como mínimo. ¿Quién sabe lo que hay dentro de esas cajas, además de tarros de mostaza y mermelada?
– Pero, Em, los Malik no son las únicas personas que Querashi conocía, de manera que no pueden ser los únicos sospechosos de este asunto de Hamburgo. Trevor Ruddock también trabajaba en la fábrica. No olvides el alambre que encontré en su habitación. También hemos de pensar en el amante de Querashi, si alguna vez lo localizamos.
– Cualquier cosa que encontremos, Barbara, nos conducirá a Muhannad.
Barbara pensaba en todo esto mientras conducía hacia Harwich. Debía admitir que existía cierta lógica en la conclusión de Emily acerca de Muhannad y la fábrica de mostaza, pero experimentaba cierta desazón a causa de la celeridad con que la inspectora había llegado a ella. Emily había desechado el extraño comportamiento de los Ruddock con una simple declaración:
– Son una pandilla de buitres. -A continuación, la informó sobre el ataque sufrido por la abuela de Theo Shaw la tarde anterior, como si eso exonerara al joven de toda relación con la muerte de Querashi-. He enviado a buscar a Londres a ese tal profesor Siddiqi. Traducirá lo que diga Kumhar cuando le interrogue.
– ¿Qué pasa con Azhar? -preguntó Barbara-. ¿No ahorraríamos tiempo si nos hiciera de intérprete él? Podría venir sin Muhannad.
Emily rechazó la idea.
– No tengo la menor intención de permitir que Muhannad Malik o su escurridizo primo se acerquen otra vez a ese tipo. Kumhar es nuestra clave para conocer la verdad, y no pienso correr el riesgo de que alguien le manipule a mis espaldas cuando le interrogue. Kumhar ha de saber algo sobre la fábrica. Muhannad es el director de ventas de Mostazas Malik. El director de ventas supervisa el departamento de envíos. ¿Dónde crees que encaja esta sabrosa información en el conjunto general?
El inspector Lynley habría calificado las deducciones de Emily de «trabajo policial intuitivo», algo que se adquiría debido a la larga experiencia y al análisis cuidadoso de lo que se sentía cuando se interrogaba a los sospechosos y las pruebas se iban acumulando. Barbara había aprendido a analizar sus sensaciones como miembro de un equipo de investigación, y las sensaciones que; experimentaba después de su conversación con Emily no le gustaban.
Consideró su inquietud desde todos los ángulos, la sondeó como un científico enfrentado a un ser alienígena. Desde luego, si Muhannad Malik era el elemento principal de alguna trama oscura, tenía motivos para matar a Querashi, si éste hubiera intentado denunciarle. Pero la existencia de esa posibilidad no debía anular la culpabilidad en potencia de Theo Shaw y Trevor Ruddock, que también tenían motivos para deshacerse de Querashi y carecían de coartadas sólidas. Sin embargo, esto era exactamente lo que parecía opinar Emily Barlow. Mientras pensaba en la tajante eliminación de Trevor Ruddock y Theo Shaw como sospechosos, Barbara sintió que su desazón se concentraba en una pregunta muy desagradable: ¿Emily estaba obedeciendo a su intuición, o a otra cosa?
Barbara recordó el fácil éxito de su amiga durante los tres cursos que habían seguido juntas en Maidstone, las críticas elogiosas de sus monitores y la admiración de los demás detectives. A Barbara no ie había cabido la menor duda de que Emily estaba muy por encima del policía medio. No sólo era buena en lo que hacía; era soberbia. Su nombramiento de Inspectora Jefa Detective a los treinta y siete años subrayaba este hecho. Entonces, se preguntó Barbara, ¿por qué se cuestionaba ahora la capacidad de la inspectora?
Su larga asociación con el inspector detective Lynley había obligado a Barbara, más de una vez, a examinar no sólo los hechos del caso sino sus motivos al sospechar de un hecho antes que de otro. Se dedicó a la misma actividad mientras corría entre los campos de trigo que flanqueaban la carretera de Harwich. Sólo que esta vez no sólo analizó los hechos que destacaban en la investigación, sino el origen de su desazón.
No le gustó mucho el resultado de su estudio, porque llegó a la conclusión de que quizá era ella el problema que dificultaba la investigación de la muerte de Querashi. ¿Encontrar un culpable paquistaní afectaba demasiado a la sargento detective Barbara Havers? Tal vez no habría sentido la menor inquietud de haber col-, gado cualquier etiqueta a Muhannad Malik, desde carterista a chulo, si Taymullah Azhar y su encantadora hija no se hubieran cernido en la periferia de la investigación.
Esta consideración final le provocó un molesto estremecimiento. No deseaba especular sobre qué mente investigadora estaba lúcida y cuál estaba nublada. Y, por supuesto, no deseaba reflexionar sobre sus sentimientos hacia Azhar y Hadiyyah.
Llegó a Harwich decidida a reunir información objetiva. Siguió la calle Mayor mientras serpenteaba hacia el mar, y descubrió World Wide Tours encajada entre una bocadillería y un Oddbins que anunciaba ofertas de amontillado.
World Wide Tours consistía en una amplia sala con tres escritorios, ante los cuales estaban trabajando dos mujeres y un hombre. Su decoración era fastuosa, pero pasada de moda. Las paredes estaban empapeladas con un estampado William Morris faux, con dibujos de marcos dorados que representaban a familias de principios de siglo en vacaciones. Los escritorios, sillas y estantes eran de caoba maciza. Cinco palmeras grandes se erguían en macetas, y siete enormes heléchos colgaban del techo, donde un ventilador removía el aire y agitaba las hojas. El conjunto poseía una minuciosidad victoriana artificial, y a Barbara le entraron ganas de rociar el local con una manguera antiincendios.
Una de las dos mujeres preguntó a Barbara en qué podía ayudarla. La otra hablaba por teléfono, en tanto su colega masculino examinaba la pantalla de su ordenador, mientras murmuraba «Venga, Lufthansa».
Barbara mostró su identificación. Vio, gracias a una placa, que estaba hablando con una tal Edwina.
– ¿Policía? -dijo Edwina, y apretó tres dedos contra el hueco de su garganta, como si esperara que la acusaran de algo más vejatorio que aceptar empleo en una oficina salida de la pluma de Charles Dickens, pero reproducida sin el menor gusto.
Echó un vistazo a sus compañeros. El hombre, cuya placa le identificaba como Rudi, pulsó unas teclas del ordenador y giró la silla en su dirección. Interpretó el papel de eco de Edwina, y cuando pronunció de nuevo la temible palabra, la tercera persona puso fin a su conversación telefónica. Esta persona se llamaba Jen, y agarró ambos costados de la silla, como si temiera un despegue inminente. La llegada de un agente de la ley, pensó Barbara no por primera vez, siempre sacaba a la superficie la culpa subconsciente de la gente.
– Exacto -«lijo Barbara-. New Scotland Yard.
– ¿Scotland Yard? -preguntó Rudi-. ¿Ha venido desde Londres? Espero que no pase nada.
Ya veremos, pensó Barbara. El mamón hablaba con acento alemán.
Casi pudo oír la elegante voz de escuela pública del inspector Lynley, que entonaba su credo número uno del trabajo policial: en el asesinato no existen coincidencias. Barbara examinó al joven de pies a cabeza. Panzudo como una barrica, cabello rojo corto que ya iba abandonando su frente, no parecía cómplice de un asesinato reciente. Pero nadie lo parecía nunca.
Sacó las fotos del bolso y enseñó primero la de Querashi.
– ¿Les resulta familiar este individuo? -preguntó.
Los otros dos se congregaron alrededor del escritorio de Edwina, inclinados sobre la foto que Barbara había dejado en el centro. La examinaron en silencio, mientras los heléchos susurraban y el ventilador giraba sobre sus cabezas. Pasó casi un minuto antes de que alguno contestara, y fue Rudi, pero habló a sus compañeras y no a Barbara.
– Éste es el tipo que vino a preguntar por unos billetes de avión, ¿no?
– No lo sé -dijo Edwina, dudosa. Se pellizcó la garganta.
– Sí. Le recuerdo -dijo Jen-. Yo le atendí, Eddie. Tú no estabas en la oficina. -Miró a Barbara a los ojos-. Vino… ¿cuándo fue, Rudi? Hará unas tres semanas. No me acuerdo bien.
– Pero se acuerda de él -dijo Barbara.
– Bien, sí. La verdad es que no hay muchos…
– Vemos muy pocos asiáticos en Harwich -dijo Rudi.
– ¿Y usted es de…? -preguntó Barbara, aunque estaba casi segura de la respuesta.
– Hamburgo -confirmó el hombre.
Vaya, vaya, vaya, pensó Barbara.
– Nativo de Hamburgo, quiero decir. Llevo siete años en este país.
– Perfecto -dijo Barbara-. Sí. Bien, este tipo se llama Haytham Querashi. Estoy investigando su asesinato. Le mataron la semana pasada en Balford-le-Nez. ¿Qué clase de billetes quería?
Todos parecieron igualmente sorprendidos o consternados cuando pronunció la palabra «asesinato». Agacharon la cabeza como un solo hombre para examinar la fotografía de Querashi, como si fuera la reliquia de un santo. Jen fue quien contestó. Había pedido información sobre billetes de avión para su familia, explicó a Barbara. Quería traerla a Inglaterra desde Pakistán. Un montón de gente: hermanos, hermanas, padres, todo el lote. Quería que se quedaran con él en Inglaterra para siempre.
– Ustedes tienen una delegación en Pakistán -dijo Barbara-. En Karachi, ¿verdad?
– En Hong Kong, Estambul, Nueva Delhi, Vancouver, Nueva York y Kingston -dijo con orgullo Edwina-. Nuestra especialidad son viajes al extranjero e inmigración. Tenemos expertos en cada oficina.
Tal vez por eso Querashi había elegido World Wide Tours antes que una agencia de Balford, añadió Jen, toda colaboración. Había solicitado información sobre cómo podía inmigrar su familia. Al contrario que la mayoría de agencias de viajes, ansiosas por vaciar los bolsillos de sus clientes, WWT tenía fama internacional («una fama internacional de la que estamos orgullosos», fue la definición de la empleada) por su red de contactos con abogados especializados en inmigración de todo el mundo.
– De Inglaterra, la Unión Europea y Estados Unidos -dijo-. Estamos al servicio de la gente que se traslada, y les facilitamos sus traslados.
BÍa bla bla, pensó Barbara. La chica hablaba como un anuncio. Había que descartar cualquier teoría sobre la huida de Querashi antes de su boda. Por lo visto, tenía la intención de cumplir su compromiso matrimonial. De hecho, daba la impresión de que también había hecho planes para el futuro de su familia.
A continuación, Barbara sacó de su bolso la foto de Fahd Kumhar, que produjo un resultado diferente. Nadie le conocía. Ninguno de ellos le había visto. Barbara les observó con atención, por si captaba alguna indicación de que uno o todos mentían, pero ni siquiera uno parpadeó.
Mierda, pensó. Les dio las gracias por su ayuda y salió a High Street. Eran las once y ya estaba empapada en sudor. También estaba sedienta, de modo que cruzó la calle y entró en el Whip and Wistle. Convenció al camarero de que le pusiera en un vaso cinco cubitos de hielo, sobre los cuales vertió limonada. Se lo llevó a una mesa situada al lado de la ventana, junto con un paquete de patatas fritas con sal y vinagre, y se dejó caer sobre un taburete, encendió un cigarrillo y se dispuso a disfrutar de su refrigerio.
Había consumido la mitad de las patatas, tres cuartos de limonada y todo un cigarrillo, cuando vio que Rudi salía de World Wide Tours. Miró a derecha e izquierda, de una manera que Barbara consideró muy cautelosa, indicativa del nerviosismo habitual de un europeo poco acostumbrado al tráfico inglés, o muy sigilosa. Apostó por lo último, y cuando Rudi empezó a caminar calle arriba, acabó de un trago la limonada y dejó las demás patatas sobre la mesa.
Al salir, vio que estaba abriendo un Renault en la esquina. Su Mini estaba aparcado a dos coches de distancia, de modo que en cuanto el alemán encendió el motor y se adentró en el tráfico, corrió hacia él. Al cabo de un momento, iniciaba la persecución.
Cualquier cosa habría podido alejarle de la oficina: una cita con el dentista, una cita sexual, una visita al callista, una comida temprana. Pero la partida de Rudi, tan precipitada después de su visita, era demasiado intrigante para no investigarla.
Le siguió a cierta distancia. Tomó la A120 para salir de la ciudad. Conducía sin el menor interés por el límite de velocidad, y la llevó directamente a Parkeston, a unos tres kilómetros de la agencia de viajes. Sin embargo, no giró hacia el puerto, sino que entró en una zona industrial situada antes de la carretera del puerto.
Barbara no podía correr el riesgo de seguirle hasta allí, pero frenó en el área para paradas de emergencia que se abría a la zona industrial, y vio que el Renault se detenía ante un almacén de metal prefabricado que se alzaba al final. Barbara habría dado su edición autografiada de El salvaje lascivo por tener unos prismáticos en aquel momento. Estaba demasiado lejos del edificio para leer el letrero.
Al contrario que los demás almacenes de la zona, aquél estaba cerrado a cal y canto y parecía desocupado. Pero cuando Rudi llamó a la puerta, alguien le dejó entrar.
Barbara espió desde el Mini. Ignoraba qué esperaba ver, y la recompensa consistió en no ver nada. Sudó en silencio dentro del coche al rojo vivo durante un cuarto de hora, que se le antojó un siglo, hasta que Rudi salió: sin bolsas de heroína en su posesión, sin los bolsillos repletos de dinero falso, sin cintas de vídeo de niños en posturas comprometedoras, sin fusiles, explosivos, ni siquiera acompañantes. Salió del almacén tal como había entrado, con las manos vacías y solo.
Barbara sabía que la vería si se quedaba al borde de la zona industrial, de manera que volvió a la A120 con la intención de dar media vuelta y fisgonear entre los almacenes en cuanto Rudi hubiera marchado. Cuando buscaba el lugar adecuado para girar, vio un enorme edificio de ladrillo apartado de la carretera, en un camino en forma de herradura, THE CASTLE HOTEL, anunciaba un letrero en letras medievales. Recordó el folleto que había encontrado en la habitación de Haytham Querashi. Entró en el aparcamiento del hotel, con la decisión de matar otro pájaro con la piedra que había encontrado por casualidad.
El profesor Siddiqi no respondió en absoluto a las expectativas de Emily Barlow. Esperaba a un tipo moreno, de edad madura, con el cabello negro peinado hacia atrás sobre una frente inteligente, de ojos sombreados con polvillos negros y piel aceitunada. Sin embargo, el hombre que se presentó en compañía del agente Hesketh, quien había ido a buscarle a Londres, era casi rubio, de ojos decididamente grises y piel lo bastante clara para pasar por escandinavo, en lugar de asiático. Era un hombre de unos treinta años, robusto, no tan alto como ella. Tenía la complexión de un practicante de lucha libre. Sonrió cuando Emily se apresuró a modificar su expresión, que pasó de la sorpresa a la indiferencia. Le ofreció la mano a modo de saludo.
– No todos salimos del mismo molde, inspectora Barlow -dijo.
A Emily no le gustaba que la descifraran con tanta facilidad, sobre todo alguien a quien no conocía. Hizo caso omiso del comentario.
– Ha sido muy amable al venir -dijo con brusquedad-. ¿Le apetece beber algo, o empezamos con el señor Kumhar sin más dilación?
El hombre pidió un zumo de pomelo, y mientras Belinda Warner iba a buscarlo, Emily explicó la situación al profesor.
– Grabaré la entrevista -concluyó-. Mis preguntas en inglés, su traducción, las respuestas del señor Kumhar, su traducción.
Siddiqi era lo bastante astuto para extraer sus propias conclusiones.
– Puede confiar en mi integridad -dijo-, pero como no nos conocíamos hasta ahora, no esperaba que se fiara de ella sin un sistema de control.
Una vez establecidas las reglas principales e insinuadas las secundarias, Emily le acompañó hasta el otro asiático. La noche de la detención no había obrado ningún efecto benéfico en Kumhar. Si acaso, estaba aún más angustiado que la tarde anterior. Peor aún, estaba empapado de sudor y olía a heces, como si se hubiera cagado encima.
Siddiqi le miró y luego se volvió hacia Emily.
– ¿Dónde han tenido encerrado a este hombre? ¿Qué demonios le han hecho?
Otro ardiente aficionado a las películas pro IRA, decidió al fin Emily, cansada. Lo que Guildford y Birmingham habían hecho por la causa del trabajo policial era inestimable [8].
– Ha estado encerrado en una celda que le invito a inspeccionar, profesor -contestó-. Y no le hemos hecho nada, a menos que servirle cena y desayuno sea una tortura en nuestros días. Hace calor en las celdas, pero no más que en el resto del edificio o en la puta ciudad. Él mismo se lo dirá, si se toma la molestia de preguntárselo.
– Pienso hacerlo -dijo Siddiqi. Disparó una serie de preguntas a Kumhar que no se molestó en traducir.
Por primera vez desde que le habían trasladado a la comisaría, Kumhar perdió aquel aspecto de conejo aterrorizado. Separó las manos y las extendió hacia Siddiqi, como si le hubieran lanzado un salvavidas.
Era un gesto de súplica, y por lo visto el profesor lo reconoció como tal. Utilizó ambas manos para coger al hombre, y lo condujo hasta la mesa situada en el centro de la habitación. Habló de nuevo, y esta vez tradujo para Emily.
– Me he presentado. Le he dicho que voy a traducir sus preguntas y las respuestas de él. Le he dicho que no van a hacerle daño. Espero que sea verdad, inspectora.
¿Qué pasaba con aquella gente?, se preguntó Emily. Veían desigualdad, prejuicios y brutalidad a cada momento. No contestó de una manera directa. Conectó la grabadora, anunció la fecha y la hora, y nombró a las personas presentes.
– Señor Kumhar -dijo-, su nombre estaba entre las pertenencias de un hombre asesinado, el señor Haytham Querashi. ¿Puede explicarme cómo llegó allí?
Esperaba una repetición de la letanía de ayer: una ristra de negativas. Se quedó sorprendida. Kumhar clavó sus ojos en Siddiqi mientras le traducía la pregunta, y cuando contestó, con gran profusión de explicaciones, no apartó la vista del profesor. Siddiqi escuchó, asintió y, en un momento dado, detuvo el discurso del hombre para intercalar una pregunta. Después, se volvió hacia Emily.
– Conoció al señor Querashi en la Al 33, en las afueras de Weeley. El señor Kumhar estaba haciendo autostop, y el señor Querashi le invitó a subir. Esto pasó hace casi un mes. El señor Kumhar había estado trabajando de peón en granjas de todo el condado. No estaba satisfecho con el dinero que ganaba, ni con las condiciones de trabajo, así que decidió buscar otro empleo.
Emily meditó un momento y arrugó el entrecejo.
– ¿Por qué no me lo dijo ayer? ¿Por qué negó que conocía al señor Querashi?
Siddiqi se volvió hacia Kumhar, que le miraba con el afán de un cachorro decidido a complacer. Antes de que Siddiqi terminara la pregunta, Kumhar ya estaba contestando, y esta vez dirigió su respuesta a Emily.
– «Cuando usted dijo que el señor Querashi había sido asesinado -tradujo Siddiqi-, tuve miedo de que me creyera implicado. Mentí para protegerme de sus sospechas. Acabo de llegar a este país, y no quiero hacer nada que perjudique mi bienvenida. Comprenda que lamento mucho haberle mentido, por favor. El señor Querashi fue muy bueno conmigo, y al no decir la verdad de inmediato traicioné esa bondad.»
Emily observó que el sudor se pegaba a la piel del hombre como una película de aceite de cocina. Que le había mentido el día anterior era indiscutible. Lo que aún había que ver era si le estaba mintiendo ahora.
– ¿Sabía el señor Querashi que usted buscaba empleo? -preguntó.
En efecto, contestó Kumhar. Había contado al señor Querashi sus desdichas como peón de granja. Esto había constituido el grueso de su conversación en el coche.
– ¿El señor Querashi le ofreció trabajo?
Kumhar compuso una expresión de perplejidad.
¿Trabajo?, preguntó. No. No le había ofrecido trabajo. El señor Querashi se limitó a recogerle y acompañarle a su domicilio.
– Y le extendió un talón por cuatrocientas libras -añadió Emily.
Siddiqi enarcó una ceja, pero tradujo sin más comentarios.
Era verdad que el señor Querashi le había dado dinero. El hombre era la bondad personificada, y el señor Kumhar no quería mentir y llamar préstamo a aquel regalo de cuatrocientas libras. Pero el Corán decretaba, y los Cinco Pilares del islam exigían, el pago de un zakat a una persona necesitada. De esa forma, al darle cuatrocientas libras…
– ¿Qué es un zakat? -interrumpió Emily.
– Limosnas para los necesitados -contestó Siddiqi. Kumhar le miraba angustiado cada vez que cambiaba al inglés, y su expresión plasmaba el esfuerzo por comprender y absorber hasta la última palabra-. Los musulmanes tienen la obligación de velar por el bienestar económico de los miembros de su comunidad. Damos limosnas a los pobres y a otros como ellos.
– ¿De manera que, al dar al señor Kumhar cuatrocientas libras, Haytham Querashi no hacía otra cosa que cumplir su deber religioso?
– Ni más ni menos -dijo Siddiqi.
– ¿No estaba comprando algo?
– ¿Cómo qué? -Siddiqi señaló a Kumhar-. ¿Qué demonios podía venderle este pobre hombre?
– Se me ocurre el silencio. El señor Kumhar pasa el tiempo cerca del mercado de Clacton. Pregúntele si vio alguna vez al señor Querashi allí.
Siddiqi la miró un momento, como si intentara descifrar el significado de la pregunta. Después, se encogió de hombros y se volvió hacia Kumhar. Repitió la pregunta en su idioma.
Kumhar sacudió la cabeza con vehemencia. Emily no necesitó traducción, porque nunca, ni una sola vez, había estado el hombre en el mercado.
– El señor Querashi era director de producción de una fábrica local. Podría haber ofrecido empleo al señor Kumhar. No obstante, el señor Kumhar dice que la posibilidad de un empleo nunca se suscitó entre ellos. ¿Desea cambiar esa declaración?
No, dijo Kumhar por mediación de su intérprete. No deseaba cambiar aquella declaración. Sabía que el señor Querashi sólo era un benefactor que la bondad de Alá le había enviado. Los dos hombres tenían algo en común: ambos tenían familia en Pakistán, y deseaban traerla a Inglaterra. Aunque en el caso de Querashi eran padres y hermanos, y en el de Kumhar una esposa y dos hijos, su intención era la misma, y por ello existía entre ellos un entendimiento mayor del que hubiera surgido entre dos desconocidos que se encuentran en una carretera.
– Pero ¿no le habría resultado más provechoso un empleo permanente que cuatrocientas libras, si quería traer su familia a este país? -preguntó Emily-. ¿Hasta cuándo habría podido estirar ese dinero, en comparación con lo que habría ganado, con el tiempo, trabajando en Mostazas Malik?
Kumhar se encogió de hombros. No sabía explicar por qué el señor Querashi no le había ofrecido un empleo.
Siddiqi intercaló un comentario.
– El señor Kumhar era un viajero, inspectora. Al darle dinero, el señor Querashi cumplió su obligación con él. No debía hacer nada más.
– A mí me parece que un hombre que fue la «bondad personificada» para el señor Kumhar es un hombre que habría debido preocuparse de su futuro bienestar, tanto como de sus necesidades inmediatas.
– No podemos saber cuáles eran sus intenciones concretas respecto al señor Kumhar -señaló el profesor Siddiqi-. Sólo podemos interpretar sus actos. Por desgracia, su muerte impide cualquier otra cosa.
Muy conveniente, ¿verdad?, pensó Emily.
– ¿El señor Querashi se le insinuó alguna vez, señor Kumhar? -preguntó.
Siddiqi la miró, al tiempo que asimilaba el brusco cambio de tema.
– ¿Está preguntando…?
– Creo que la pregunta es bastante clara. Hemos recibido la información de que el señor Querashi era homosexual. Me gustaría saber si el señor Kumhar recibió del señor Querashi algo más que dinero.
Kumhar escuchó la pregunta con consternación. Contestó en un tono de extremo horror: no, no, no. El señor Querashi era un buen hombre. Era un hombre recto. No habría podido profanar su cuerpo, su mente y su alma inmortal con un comportamiento semejante. Era imposible, un pecado contra todo lo que los musulmanes creían.
– ¿Dónde estuvo el viernes por la noche?
En su habitación de Clacton. La señor Kersey, su generosísima patrona, lo confirmaría a la inspectora Barlow.
Allí concluyó el interrogatorio, como Emily dictó a la grabadora. Cuando la desconectó, Kumhar habló en tono perentorio a Siddiqi.
– Vale ya -dijo Emily, irritada.
– Sólo quiere saber si puede regresar a Clacton -dijo el profesor-. Está ansioso por abandonar este lugar, inspectora, lo cual es muy comprensible.
Emily meditó sobre la perspectiva de arrancar más información al paquistaní si le retenía otro par de horas y le concedía tiempo para sudar un poco más en aquella sauna de celda. Si le aplicaba el tercer grado otras dos o tres veces, tal vez le arrancaría un detalle que la acercaria al asesino. No obstante, si lo hacía, también corría el riesgo de empujar de nuevo a las calles a la comunidad asiática. Cualquier miembro de Jum'a que fuera a ver a Kumhar a Clacton por la tarde buscaría algo útil para su causa, que pudiera utilizarse para inflamar a las masas. Sopesó esta posibilidad, comparada con la información en potencia que pudiera obtener del asiático.
Por fin, fue a la puerta y la abrió. El agente Honig-man estaba esperando en el pasillo.
– Acompaña al señor Kumhar al gimnasio -dijo-. Ocúpate de que tome una ducha. Que alguien le dé de comer y ropas decentes. Dile al agente Hesketh que acompañe al profesor de vuelta a Londres.
Se volvió hacia Siddiqi y Kumhar.
– Señor Kumhar, aún no he terminado con usted, de manera que no se le ocurra abandonar la vecindad. Si lo hace, le perseguiré y le traeré aquí de nuevo, aunque sea cogido por las pelotas. ¿Está claro?
Siddiqi la miró con ironía.
– Creo que la ha entendido a la perfección -dijo.
Les dejó y volvió a su despacho de la primera planta. Desde hacía mucho tiempo, había aprendido a confiar en sus instintos cuando se trataba de una investigación, y estaban gritando que Fahd Kumhar poseía más información de la que deseaba comunicar.
Maldita fuera la ley, la prohibición de la tortura y lo que habían hecho a los derechos de la policía, masculló. Unos minutos en el potro medieval, y aquel gusano habría sido el desayuno de su inquisidor. Tal como estaban las cosas, saldría a la calle con sus secretos intactos, mientras a Emily empezaría a dolerle la cabeza y sus músculos sufrirían espasmos.
Hostia. Era enloquecedor. Lo peor era que el breve interrogatorio de Fahd Kumhar había dado al traste con las cuatro horas de ardientes servicios que Gary le había administrado la noche anterior.
Lo cual le dio ganas de decapitar a alguien. Lo cual le dio ganas de gritar a la primera persona que se cruzara con ella. Lo cual le dio ganas…
– Jefa.
– ¿Qué? -ladró Emily-. ¿Qué? ¿Qué?
Belinda Warner vaciló en el umbral del despacho de Emily. Llevaba un largo fax en una mano y una papeleta telefónica rosa en la otra. Su expresión era de consternación, y echó un vistazo al interior del despacho en busca del origen de aquel mal humor.
Emily suspiró.
– Lo siento. ¿Qué pasa?
– Buenas noticias, jefa.
– No me iría mal alguna.
La agente avanzó, tranquilizada.
– Noticias de Londres -dijo. Hizo un gesto con el mensaje telefónico, y otro con el fax-. SO4 y SOll. Han identificado las huellas del Nissan. Y un informe sobre ese asiático, Taymullah Azhar.
El hotel Castle no parecía un castillo, sino más bien una fortaleza achaparrada, con balaustradas en lugar de almenas en el tejado. Era monocromático en el exterior, construido por completo de piedra amarilla, ladrillos amarillos y argamasa amarilla, pero la falta de color estaba más que compensada por el interior del hotel.
El vestíbulo resplandecía de colores, y el tema predominante era el rosa: un techo fucsia bordeado por una cornisa de diente de perro rosácea, paredes empapeladas a rayas en un tono dulce de hilos de almíbar, alfombras marrones con dibujos de jacintos. Era como entrar en un enorme bombón, pensó Barbara.
Detrás del mostrador de recepción, un hombre de edad madura vestido de frac seguía sus movimientos con aire expectante. La placa lo identificaba como Curtís, y sus maneras sugerían una bienvenida ensayada en la intimidad de su hogar y delante de un espejo. Primero, llegó la lenta sonrisa, hasta estar seguro de que, había establecido contacto visual con ella: después, la revelación de los dientes; a continuación, ladeó la cabeza con un aire de interés servicial; enarcó una ceja; cogió un lápiz con una mano, expectante.
Cuando le ofreció su ayuda con estudiada cortesía, Barbara exhibió su identificación. La ceja descendió. El lápiz volvió a su sitio. La cabeza se enderezó. Pasó de ser Curtis-en-recepción a Curtis-en-guardia.
Barbara extrajo una vez más sus fotos, y dejó las de Querashi y Kumhar una al lado de la otra.
– Este tipo fue asesinado en el Nez la semana pasada -explicó lacónicamente-. El otro está en el trullo en este momento, charlando con el DIC local. ¿Vio a alguno de los dos?
Curtís se relajó un poco. Mientras examinaba las fotos, Barbara se fijó en un recipiente de latón, que descansaba sobre el mostrador de recepción y contenía una colección de folletos. Cogió uno y vio que era una copia del mismo que había encontrado en la habitación de Querashi. Había otros folletos, y los ojeó. Por lo visto, el hotel Castle saneaba su economía, en aquellos tiempos difíciles, a base de ofrecer tarifas especiales de fin de semana, bailes, catas de vinos y obras teatra les en Navidad, Año Nuevo, el día de San Valentín y Pascua.
– Sí. -Curtís exhaló la palabra con aire pensativo-. Oh, sí, ya lo creo.
Barbara alzó la vista y dejó de examinar los folletos. El hombre había movido a un lado la foto de Kumhar. Por contra, sostenía la foto de Querashi entre el índice y el pulgar.
– ¿Le vio?
– Oh, sí, ya lo creo. De hecho, le recuerdo muy bien, porque nunca había visto a un asiático en Cuero y Encaje. No suelen interesarse por eso.
– ¿Perdón? -preguntó Barbara, perpleja-. ¿Cuero y Encaje?
Curtís rebuscó en el recipiente de latón y extrajo un folleto que Barbara no había visto. Su cubierta era negra por completo, con una diagonal de encaje blanco impresa encima. La palabra «Cuero» estaba grabada en el triángulo agudo superior, y la palabra «Encaje» en el inferior. El interior contenía una invitación a un baile mensual que se celebraba en el hotel. Las fotos acompañantes de bailes anteriores no dejaban lugar a dudas sobre los gustos de la clientela.
Un punto a favor de Trevor Ruddock, pensó Barbara.
– ¿Es un baile para homosexuales? -preguntó a Curtís-. No es el tipo de diversión que suele encontrarse en el campo, ¿verdad?
– Los tiempos son difíciles -contestó el hombre-. Un negocio que cierra sus puertas a beneficios en potencia descubre que el negocio dura poco.
Muy cierto, pensó Barbara. Quizá Basil Treves se lanzara sobre aquel pedazo de pastel cuando pensara en sus pérdidas y ganancias al final del año fiscal.
– ¿Vio a Querashi en uno de esos bailes?
– El mes pasado. Sin lugar a dudas. Como ya he dicho, se ven poquísimos asiáticos en ese tipo de encuentros. De hecho, se ven poquísimos asiáticos en esta parte del mundo. Por eso, cuando entró, me fijé en él.
– ¿Está seguro de que vino aquí para el baile? ¿No vino a cenar, o a tomar una copa en el bar?
– Vino por el baile, sargento, sin la menor duda. Oh, travestido no, desde luego. No parecía propenso a eso. Ni maquillaje, ni adornos. Ya sabe a qué me refiero. Pero estaba claro para qué había venido al Castle.
– ¿Para ligar?
– No creo. Vino acompañado. Y su acompañante no parecía de los que se quedan impávidos cuando los. cambian por otro.
– Tenía pareja, pues.
– Exacto.
Era la primera corroboración de la historia de; Trevor Ruddock sobre la sexualidad de Querashi. Pero la simple corroboración no dejaba a Trevor Ruddock libre de sospechas.
– ¿Qué aspecto tenía ese tipo? Me refiero a la pareja de Querashi.
Curtís le facilitó una descripción poco concreta y, en general, inútil, pues todo lo referente al hombre en cuestión era medio: estatura, complexión, peso. No habría servido para localizar un rayo en una tormenta, salvo por un detalle. Cuando Barbara preguntó si la pareja de Querashi llevaba algún tatuaje visible, concretamente en el cuello, y en especial una araña agazapada en su tela, Curtis respondió que no. «Sin la menor duda», añadió, y procedió a explicarse.
– Cuando veo un tatuaje nunca lo olvido, porque sólo de pensar en que me hagan uno me flaquean las rodillas. Fobia a las agujas -añadió-. Si alguna vez me piden que dé sangre, me desmayaré.
– Entiendo -dijo Barbara.
– ¿Cómo puede la gente hacerse eso en el cuerpo, aunque sea en nombre de la moda? -Se estremeció. Sin embargo, levantó un dedo al instante, como si su frase le hubiera recordado algo-. Espere -dijo-. Ese individuo llevaba un aro en el labio, sargento. Sí, ya lo creo. También llevaba pendientes. Y no sólo uno, por cjerto. Al menos cuatro en cada oreja.
Aquello era lo que estaba buscando. El aro en el labio coincidía con la declaración de Trevor. Al menos, ya habían descubierto una parte de la verdad: Querashi era invertido.
Dio gracias a Curtís por su ayuda y volvió al coche. Dedicó un momento a buscar sus cigarrillos y fumó a la sombra de un carpe cubierto de polvo, mientras pensaba en lo que significaba para el caso la corroboración de la historia de Trevor.
Azhar había dicho que la homosexualidad era un pecado grave para los musulmanes, suficiente para que un hombre fuera expulsado de su familia de manera permanente. En consecuencia, era una aberración que debía ser guardada en secreto. Pero si alguien había descubierto este secreto, ¿era lo bastante grave para costarle la vida a Querashi? Sería un insulto para la familia Malik que Querashi se hubiera arrimado a ellos para conseguir una tapadera de su vida clandestina. Pero ¿no sería una venganza mejor que la muerte descubrirle ante su propia familia, y dejar que ésta se encargara de él?
Y si su homosexualidad contenía la clave de lo que le había sucedido en el Nez, ¿dónde encajaba Kumhar, o las llamadas telefónicas a Alemania y Pakistán, o las discusiones con el mullah y el muftí, o la dirección de Hamburgo, o los papeles guardados en su caja de seguridad?
Al pensar en estas últimas circunstancias, Barbara dio una última calada a su cigarrillo y regresó al Mini. Había olvidado la visita de Rudi a la zona industrial. Valía la pena investigarla, ahora que aún seguía en las inmediaciones.
Volvió en menos de cinco minutos. Comprobó que el Renault de Rudi había desaparecido, antes de atravesar la entrada que daba acceso a los almacenes.
Eran prefabricados y en dos tonos: acero acanalado verde en la parte inferior, acero acanalado plateado en la superior. Cada uno tenía anexa la oficina de recepción de ladrillo color polvo. No había ni un solo árbol en toda la zona. Sin los efectos balsámicos de la sombra, el calor irradiaba de los edificios con una intensidad capaz de producir espejismos. Pese a ello, el almacén en el que Rudi había desaparecido, al final de la carretera, estaba cerrado por completo, tanto su enorme puerta como una hilera de ventanas elevadas. Contrastaba con los demás almacenes, cuyas puertas y ventanas estaban abiertas, con la esperanza de absorber un poco de brisa.
Barbara eligió un sitio para aparcar el Mini, a cierta distancia del almacén de Rudi. Dejó el coche al lado de una fila de cubos de basura rojos y blancos, contra los cuales se apoyaban arbustos de cenizo requemados y sedientos. Se secó la frente con el dorso de la muñeca, se maldijo por haber salido del Burnt House sin una botella de agua, admitió la estupidez de haber fumado un cigarrillo y empeorado su sed, y abrió la puerta del coche.
La zona industrial comprendía dos carreteras, una de las cuales nacía perpendicular a la otra. Las dos estaban flanqueadas por almacenes, y la proximidad de la zona al puerto de Parkeston los convertía en lugares perfectos para alojar temporalmente cargamentos que entraban y salían del país. Letreros despintados por el sol indicaban el contenido de cada uno: componentes electrónicos, aparatos, porcelana y cristal de primera calidad, artículos de uso doméstico, máquinas de oficina.
El almacén en cuestión era más sutil a la hora de anunciar su propósito y contenido. Barbara tuvo que caminar hasta llegar a diez metros de la oficina anexa antes de poder leer el pequeño cartel blanco clavado sobre la puerta del edificio: EASTERN IMPORTS, rezaba en negro, y debajo: MUEBLES Y ACCESORIOS DE PRIMERA CALIDAD.
Vaya, vaya, vaya, pensó Barbara, y se descubrió mentalmente ante el inspector Lynley. Le oyó decir «Bien, ya lo tiene, sargento» con serena satisfacción. Al fin y al cabo, no existen coincidencias reales cuando se trata de un asesinato. O Rudi se había escabullido de la oficina de World Wide Tours porque había desarrollado una repentina pasión por el diseño de interiores, y deseaba satisfacerla con una redecoración inmediata de su pisito, o sabía más de lo que había dejado traslucir. En cualquier caso, sólo había una forma de averiguarlo.
La puerta de la oficina estaba cerrada con llave, así que Barbara llamó con los nudillos. Como nadie acudió, miró por la ventana polvorienta. Vio que había señales de haber sido ocupada hacía poco: sobre el escritorio había un almuerzo envasado, consistente en pan, queso, manzana y lonjas de jamón.
Al principio, pensó que sólo una llamada en algún código secreto podría permitirle el acceso al edificio, pero un segundo golpe en la puerta, más fuerte, llamó la atención de alguien que había dentro del almacén. Vio por la ventana que la puerta situada entre la oficina y el edificio más grande se abría. Un hombre delgado y con gafas, tan esquelético que el extremo de su cinturón daba una vuelta alrededor de la hebilla y se introducía en sus pantalones, entró y cerró la puerta a su espalda.
Utilizó el dedo índice para subirse las gafas mientras cruzaba la oficina. Mediría un metro ochenta, observó Barbara, pero su desgarbada postura minimizaba la estatura.
– Lo siento muchísimo -dijo con tono afable cuando abrió la puerta-. Cuando estoy en la parte de atrás, suelo cerrar la puerta con llave.
Otro alemán, pensó Barbara al oír su acento. Para ser un hombre de negocios, iba vestido con ropa bastante informal. Llevaba pantalones de algodón y una camiseta blanca. Calzaba bambas, pero sin calcetines. En su rostro bronceado asomaba una barba incipiente castaño claro, el mismo color de su cabello.
– Scotland Yard -dijo, y mostró su identificación.
El hombre frunció el entrecejo, pero cuando alzó la cara, su expresión parecía haber adquirido el equilibrio exacto entre la inocencia y la preocupación. No preguntó nada y no dijo nada. Esperó a que ella continuara, y aprovechó el momento de silencio para enrollar una lonja de jamón y darle un mordisco. La sostuvo como si fuera un puro.
Barbara sabía por experiencia que casi nadie es capaz de mantener un silencio prolongado delante de la policía. Pero daba la impresión de que aquel alemán era capaz de aguantar el silencio indefinidamente.
Barbara sacó sus fotografías de Haytham Querashi y Fahd Kumhar por tercera vez. El alemán dio otro mordisco al jamón y cogió un trozo de queso, mientras estudiaba las fotos de una en una.
– He visto a éste -dijo, e indicó a Querashi-. A éste no.
Su inglés no parecía tan fluido como el de Rudi.
– ¿Dónde vio a este tipo? -preguntó Barbara.
El alemán depositó su queso sobre una rebanada de pan integral.
– En el periódico. Fue asesinado la semana pasada, ¿verdad? Vi su foto después, tal vez el sábado o el domingo. No recuerdo cuándo.
Mordió el pan con queso y masticó con parsimonia. No tenía bebida para acompañar su almuerzo, pero no parecía afectado por ello, pese al calor, la sal del jamón y la mezcla gomosa de pan y queso en su boca. Cuando le vio masticar y tragar, Barbara anheló todavía más un vaso de agua.
– Antes del periódico -dijo.
– ¿Si le había visto antes? -aclaró el hombre-. No. ¿Por qué lo pregunta?
– Tenía un conocimiento de embarque de Eastern Imports entre sus pertenencias. Estaba guardado en una caja de seguridad.
El alemán dejó de masticar un momento.
– Esto es muy extraño -dijo-. ¿Me permite…?
Cogió la foto con los dedos. Unos dedos bonitos, de uñas bien cortadas.
– Guardar papeles en una caja de seguridad suele indicar que poseen cierta importancia -dijo Barbara-. Es un poco absurdo guardarlos por otros motivos, ¿no cree?
– Ya lo creo. Ya lo creo. Tiene toda la razón -contestó el hombre-. Pero se guarda un conocimiento de embarque entre papeles importantes si consta en él una compra. Si este caballero adquirió muebles que aún no teníamos en existencia, querría guardar…
– No había nada escrito en el conocimiento de embarque. Aparte del nombre y la dirección de este establecimiento, el papel estaba en blanco.
El alemán sacudió la cabeza, en demostración de una perplejidad absoluta.
– Entonces, no se me ocurre… ¿Es posible que otra persona entregara este conocimiento de embarque al caballero? Importamos de Oriente, y si queremos hacer una compra de muebles en una fecha futura…
Se encogió de hombros e hizo una mueca con la boca, el gesto masculino europeo típico que significaba dos palabras: ¿quién sabe?
Barbara consideró las posibilidades. Lo que el tipo estaba diciendo tenía sentido, desde luego, pero sólo para explicar la presencia del conocimiento de embarque entre las pertenencias de Querashi. Explicar su presencia en el interior de su caja de seguridad iba a exigir un par de saltos mentales más.
– Sí -dijo-. Puede que tenga razón. ¿Le importa que eche una ojeada, ya que estoy aquí? Se me ha metido en la cabeza volver a decorar mi casa.
El alemán asintió mientras daba otro mordisco al pan con queso. Introdujo la mano en el escritorio y extrajo un cuaderno de tres anillas, después un segundo, y luego un tercero. Los abrió con una mano, mientras con la otra enrollaba otra lonja de jamón.
Barbara vio que eran catálogos y que contenían de todo, desde muebles de dormitorio hasta lámparas, pasando por baterías de cocina.
– No guardarán efectos en el almacén, ¿verdad? -dijo, y pensó, si no lo hacéis, ¿para qué cono tenéis uno?
– Ya lo creo -contestó el hombre-. Nuestros embarques al por mayor. Están en el almacén.
– Perfecto -dijo Barbara-. ¿Puedo echar un vistazo? Las fotos nunca me dicen nada.
– Tenemos pocas existencias… -dijo, y pareció vacilante por primera vez-. Si puede volver… tal vez el sábado…
– Con una ojeada me bastará -dijo Barbara en tono placentero-. Me gustaría hacerme una idea del tamaño y los materiales antes de tomar una decisión.
El hombre no parecía convencido, pero accedió a regañadientes.
– Si no le importan el polvo y un retrete averiado…
Barbara le aseguró que no (¿qué importaban el polvo y un retrete averiado cuando una iba en busca del tresillo perfecto?), y le siguió por la puerta interior.
No estaba muy segura de qué se esperaba, pero lo que encontró en las entrañas cavernosas del almacén no fueron un estudio para rodar películas «snuff», la grabación en vídeo y en vivo de películas pornográficas, cajas llenas de explosivos o una fábrica de metralletas, Uzi. Lo que encontró fue un almacén de muebles: tres, hileras de sofás, mesas de comedor, butacas, lámparas y camas. Como su acompañante había dicho, las existencias eran escasas, y protegidas con plástico cubierto de polvo. No cabía pensar que los muebles fueran otra cosa. Tal alarde de imaginación era imposible.
Y había dicho la verdad acerca del retrete. El almacén hedía a aguas fecales, como si doscientas personas hubieran utilizado el retrete sin tirar de la cadena. Barbara vio el repulsivo origen tras una puerta entreabierta situada al final del almacén: un retrete que había rebosado hasta que su contenido había caído sobre el suelo de cemento, formando un charco que se adentraba sus buenos cinco metros en el edificio.
El alemán vio lá dirección de su mirada.
– He llamado a los fontaneros tres veces durante los dos últimos días. Sin resultado, como ya ve. Lo siento muchísimo. Es muy desagradable.
Se apresuró a ir a cerrar la puerta del lavabo, con cuidado de no pisar el charco. Chasqueó la lengua al ver una manta y una almohada empapada tiradas junto a una fila de archivadores polvorientos, apartados a un lado del lavabo. Recogió la manta y la dobló con cuidado, para luego ponerla sobre el archivador más cercano. Tiró la almohada en un cubo de basura que había junto a una pared cubierta de aparadores.
Volvió con Barbara y sacó un cuchillo del ejército suizo del bolsillo.
– Nuestros sofás son de la mejor calidad -dijo-. Todos los tapizados se hacen a mano. Tanto si elige lana como seda…
– Sí -dijo Barbara-. Capto la idea. Un material excelente. No hace falta que lo destape.
– ¿No quiero verlo?
– Ya lo he visto. Gracias.
Lo que había visto era un almacén como los demás de la zona industrial. Tenía una enorme puerta que se abría hacia arriba, permitiendo así la entrada de camiones grandes. Que entraban y salían camiones era evidente por el rectángulo vacío que se extendía desde la puerta hasta el fondo del edificio. En ese espacio, manchas de aceite se destacaban en el suelo de cemento, como continentes que flotaran en una carta marina gris.
Caminó hacia las manchas, fingiendo que examinaba los muebles bajo sus mortajas de plástico. El edificio carecía de ventilación, de modo que el interior era como una sala de calderas. Barbara sintió que el sudor resbalaba por su espalda, entre los pechos, desde el cuello a la cintura.
– Qué calor -dijo-. ¿No es malo para los muebles? ¿No los reseca o algo por el estilo?
– Nuestros muebles proceden de Oriente, donde el clima es mucho menos templado que en Inglaterra -contestó el hombre-. Este calor no es nada en comparación.
– Humm. Supongo que tiene razón.
Se agachó para examinar el aceite que manchaba el suelo del almacén. Cuatro de las manchas eran antiguas, con pequeños montículos de tierra que parecían representaciones de montañas en el mapa global del hormigón. Tres eran más recientes. En una de ellas, un pie descalzo, de hombre, había dejado una huella perfecta.
Cuando Barbara se levantó, vio que el alemán la estaba mirando. Parecía perplejo, y sus ojos se desviaron de ella en dirección a las manchas, y después a los muebles.
– ¿Hay algo irregular?
Barbara señaló con el pulgar las manchas de aceite.
– Debería limpiar eso. Medidas de seguridad. Alguien podría resbalar y romperse una pierna, sobre todo si va corriendo por ahí descalzo.
– Sí, por supuesto. Tiene toda la razón.
Barbara no tenía motivos para demorar su partida, salvo la sensación de que aún no lo había averiguado todo. Deseó con todas sus fuerzas saber qué estaba buscando, pero si había señales de que el almacén albergaba actividades ilegales, no las vio. Lo único que la animaba a continuar era una sensación hueca en el estómago, una sensación continua, como un tamborileo, que deseaba identificar como insatisfacción. Era instinto y nada más. Pero ¿cómo podía dejarse llevar por él, si no paraba de cuestionar a Emily por hacer lo mismo? El instinto era algo estupendo, pero a veces convenía apoyarlo con alguna prueba.
Pero Rudi había marchado de World Wide Tours a los pocos minutos de que ella hubiera salido, se dijo. Había conducido directamente hasta aquí. Había entrado en aquel mismo edificio. Si todos esos hechos no significaban algo, ¿qué, si no?
Suspiró, y se preguntó si la sensación de vacío en su estómago era un simple deseo de alimentarlo, justo castigo por haberse dejado una tercera bolsa de patatas en el pub de Harwich. Rebuscó en su bolso y sacó una libreta. Garrapateó el número del hotel Burnt House en una hoja de papel en blanco y la pasó al alemán, diciéndole que la telefoneara si recordaba algo pertinente al caso, sobre todo cómo había conseguido terminar un conocimiento de embarque de Eastern Imports entre las pertenencias del muerto. El hombre examinó el papel con solemnidad. Lo dobló por la mitad, y después otra vez. Lo guardó en el bolsillo de los pantalones.
– Sí -dijo-. Si ya ha visto bastante…
Sin esperar la respuesta, hizo un gesto cortés en dirección a la oficina.
Una vez allí, Barbara se ciñó a la rutina: le dio las gracias por su ayuda. Le recordó la gravedad de la situación. Subrayó la importancia de la plena colaboración con la policía.
– Comprendo, sargento -dijo el hombre-. Voy a devanarme los sesos, a ver si encuentro una relación entre este hombre y Eastern Imports.
Hablando de relaciones, pensó Barbara. Se ajustó la correa del bolso, para que le pesara menos sobre el hombro.
– Sí. Bien -dijo, y se encaminó hacia la puerta, donde se detuvo. Pensó en sus conocimientos de historia europea, y derivó su pregunta de ellos-. Su acento parece austríaco. ¿Viena? ¿Salzburgo?
– Por favor -dijo el hombre, con una mano apretada sobre el pecho, ante la ofensa que Barbara había confiado en inferirle-. Soy alemán.
– Ah. Lo siento. Es difícil distinguir. ¿De dónde es?
– De Hamburgo -contestó el hombre.
¿De dónde, si no?, pensó Barbara.
– ¿Puede decirme su nombre? Lo necesitaré para el informe que he de presentar al DIC.
– Por supuesto. Es Reuchlein -contestó, y lo deletreó-. Klaus Reuchlein.
En el fondo de su mente, Barbara oyó la risita del inspector Lynley.
Capítulo 22
– Kreuzhage dice que Reuchlein está pagando el alquiler de dos apartamentos en Oskarstrasse 15 -concluyó Barbara-. Pero todos los apartamentos del edificio son pequeños, de una sola habitación, con cocinas y baños individuales, de modo que si el tío tiene bastante dinero, Kreuzhage afirma que podría utilizar un piso como dormitorio y otro como sala de estar. Sobre todo si recibe a gente y no quiere que sus invitados se sienten en la cama. Por lo tanto, el hecho de que tenga alquilados dos apartamentos no debería despertar nuestras sospechas, advierte. Aunque puede que haya despertado las sospechas de Querashi, que es de Pakistán, donde la mayoría de la gente vive con más humildad, en palabras de Kreuzhage.
– ¿Y está seguro de que es Klaus Reuchlein quien tiene alquilados los dos apartamentos? ¿Klaus y no otro nombre?
– Era Klaus, sin duda.
Barbara terminó su zumo de zanahoria, que Emily le había ofrecido cuando se habían reunido en el despacho de la inspectora para comparar notas. Hizo lo que pudo para ocultar una mueca cuando su lengua registró el sabor. No le extrañaba que la gente adepta a comidas sanas fuera tan enclenque, pensó. Todo cuanto ingerían acababa de inmediato con cualquier deseo de ingerir más.
– Según él, uno de sus chicos vio el contrato de alquiler y la firma. A menos que Klaus Reuchlein sea el equivalente de John Smith en Alemania y haya uno debajo de cada piedra, es el mismo tipo.
Emily asintió. Miró hacia el tablero colgado en el extremo opuesto de su despacho, donde se apuntaban las actividades del equipo del DIC, junto al número de identificación del agente. Habían empezado cinco días antes con la actividad Al. Barbara vio que habían llegado a la A320.
– Nos estamos acercando a él -dijo Emily-. Lo sé, Barb. Esto de Reuchlein se cierra alrededor del cuello del señor Pájaro de Cuenta. Mucho hablar de salvar a su gente de nosotros, cuando alguien debería salvar a su gente de él.
Barbara había pasado por el Burnt House antes de volver a la comisaría. Allí había recogido el mensaje que el Kriminalhauptkommisar Kreuzhage había comunicado por teléfono, el mensaje críptico de que «la información perteneciente a los intereses de la sargento en Hamburgo había sido obtenida». Ella le había telefoneado al instante, mientras engullía un bocadillo de queso y pepino que Basil Treves le había proporcionado, al que tuvo que desalentar con la mayor sutileza posible de quedarse en la puerta de la habitación, con el fin de escuchar la conversación. En primer lugar, Kreuzhage había confirmado sus sospechas de que la dirección de Hamburgo coincidía con el número de teléfono al que Querashi había llamado desde el Burnt House antes de su muerte, y en ese momento experimentó la misma sensación que la inspectora estaba viviendo ahora: la creciente certeza de que se estaban acercando a la verdad. Pero cuando combinó esa creciente certeza con lo que había visto en Eastern Imports (nada fuera de lo normal, salvo un retrete averiado y una almohada en el suelo), su mente se llenó de preguntas en lugar de respuestas. Su intuición le estaba diciendo que todo cuanto había oído y visto aquel día estaba relacionado de alguna manera, si no con la muerte de Querashi, al menos entre sí. Pero su cerebro se negaba a decirle cómo.
Belinda Warner entró en la habitación.
– He repasado el libro de registro, jefa. Tengo una lista de todos los delitos. ¿La quiere ahora, o prefiere esperar a la reunión del equipo de esta tarde?
Emily contestó extendiendo la mano.
– Esto puede proporcionarnos la soga que le ahorque -dijo a Barbara.
El documento, impreso por ordenador, constaba de varias páginas y contenía todos los delitos, insignificantes o no, que habían sido denunciados a la policía de Balford desde principios de año. La agente Warner había subrayado en amarillo aquellas actividades que caían bajo la descripción categórica de ser peligrosas en potencia y, por tanto, merecedoras de la atención del DIC. Fueron estas actividades las que Emily leyó en voz alta.
Seis coches robados desde junio, uno por mes y todos ellos recuperados, encontrados en lugares tan dispares como la senda de pleamar que conducía a Horsey Island o el campo de golf de Clacton-on-Sea. Conejos muertos abandonados ante la puerta de la directora de la escuela primaria. Cuatro incendios premeditados: dos en cubos de basura dejados en la calle para que fueran recogidos, uno en un nido de ametralladoras situado al borde del Wade, y uno en el cementerio de St. John's Church, donde habían violado y profanado una cripta con grafiti. Cinco roperos de playa forzados. Veintisiete hurtos, entre los que se contaban varios escalos, una máquina de cambio de monedas reventada en una lavandería, la invasión de numerosas cabañas de la playa y el robo de la caja de un restaurante chino. Un tirón en el parque de atracciones. Tres Zodiac hinchables desaparecidas del East Essex Boat Hire, en la dársena dé Balford, una de ellas encontrada abandonada en la marea baja en la parte sur de Skipper's Island, y las otras dos con los motores parados en mitad del Wade.
Emily sacudió la cabeza en señal de hastío al leer el último informe.
– Si Chaflie Spencer dedicara a vigilar sus Zodiac la mitad de la atención que destina a leer los programas de carreras de caballos de Newmarket, no nos tocaría los huevos una vez a la semana.
Pero Barbara estaba pensando en lo que había visto y oído la tarde anterior, en lo que había descubierto la noche anterior, y en cómo se relacionaba todo ello con uno de los informes que Emily acababa de leer. Se preguntó por qué no había comprendido la verdad antes. Rachel Winfield se la había revelado. No había caído en la cuenta de las implicaciones.
– ¿Qué se llevaron de esas cabañas de la playa, Em?
Emily levantó la vista.
– Venga, Barb. No estarás pensando que esos robos constituyen la relación que estábamos buscando.
– Con la muerte de Querashi tal vez no -admitió Barbara-, pero podrían encajar de otra manera. ¿Qué se llevaron?
Emily pasó las páginas del informe. Dio la impresión de que leía con más atención que la primera vez, pero rechazó su importancia.
– Saleros de mesa. Molinillos de pimienta. Nada más que basura, hostia. ¿A quién le interesa una muestra de bordado, o un equipo de badminton? Comprendo que roben una estufa, para utilizarla o venderla, pero ¿qué me dices de esto?: una foto enmarcada de una abuelita dormitando bajo un parasol.
– Eso es -se apresuró a decir Barbara-. Ésa es la cuestión: vender lo que han afanado. Es la clase de material que se vende en puestos ambulantes, Em. Es la clase de basura que los Ruddock estaban trasladando desde su sala de estar al coche ayer por la tarde. Y es el mismo material que encontramos en la mochila de Trevor Ruddock anoche. Eso es lo que estuvo haciendo desde que se separó de Rachel Winfield hasta que apareció en su trabajo: robar fruslerías de las cabañas de la playa, como complemento de los ingresos familiares.
– Lo cual, si estás en lo cierto…
– Ya puedes apostar por ello.
– … le borra de nuestra lista. -Emily se inclinó sobre el informe-. Pero ¿cómo, maldita sea, cómo vuelve a ella Malik?
El teléfono sonó y masculló una imprecación. Levantó el auricular y siguió estudiando el informe.
– Aquí Barlow… Ah. Bien hecho, Frank. Llévale a la sala de interrogatorios. Enseguida nos reunimos contigo. -Colgó el auricular y tiró el informe sobre el escritorio-. El S04 identificó por fin las huellas encontradas en el Nissan de Querashi -explicó a Barbara-. El agente Eyre acaba de llegar con nuestro chico.
Su chico estaba encerrado en la misma sala de interrogatorios que había ocupado antes Fahd Kumhar. Una mirada bastó a Barbara para convencerse de que habían localizado al presunto amante de Querashi. Encajaba perfectamente con la descripción. Era un hombre delgado y nervudo, de cabello rubio corto, un aro de oro en la ceja y orejas que exhibían pendientes de botón, aros y, colgado de un lóbulo, un imperdible de plástico como los utilizados en los pañales de los bebés. También llevaba un aro en el labio, de plata, con una pieza de bisutería colgando de él. Una camiseta ceñida, con las mangas cortadas, revelaba un bíceps tatuado con lo que a primera vista parecía un lirio grueso, con la palabra «Cómeme» escrita debajo. No obstante, una inspección más detenida revelaba que el estambre de la flor era un falo. Encantador, pensó Barbara al verlo. Le gustaba aquel toque sutil.
– Señor Cliff Hegarty -dijo Emily cuando cerró la puerta-. Ha sido muy amable al venir para responder a algunas preguntas.
– Me parece que no podía elegir -dijo Hegarty. Al hablar, exhibió los dientes más blancos y perfectos que Barbara había visto en su vida-. Dos tipos aparecieron y preguntaron si me importaba venir a la comisaría. Siempre me ha gustado ese estilo que gastan los policías, como dándote a entender que tienes alguna alternativa a la hora de ayudarles en sus investigaciones.
Emily no perdió el tiempo y fue al grano. Las huellas dactilares de Hegarty, dijo, habían sido encontradas en el coche de un hombre asesinado llamado Haytham Querashi. El coche había sido encontrado en el lugar de los hechos. ¿Querría explicar el señor Hegarty cómo habían llegado allí?
Hegarty se cruzó de brazos. Fue un movimiento que puso todavía más de relieve su tatuaje.
– Si quiero, puedo telefonear a un abogado -dijo. El aro de su labio reflejó la luz del techo cuando habló.
– Puede -contestó Emily-, pero como aún no le he leído sus derechos, su necesidad de un abogado me intriga.
– No he dicho que necesitara uno. No he dicho que quisiera uno. Sólo he dicho que podía telefonear a uno si quería.
– ¿Qué quiere decir con eso?
La lengua del hombre surgió de su boca y recorrió sus labios con la velocidad de un lagarto.
– Puedo decirles lo que quieren saber, y estoy dispuesto a hacerlo. Pero tienen que garantizarme que la prensa no sabrá mi nombre.
– No tengo la costumbre de dar garantías a nadie. -Emily se sentó al otro lado de la mesa-. Y teniendo en cuenta que sus huellas fueron encontradas en el lugar del crimen, no está en situación de hacer tratos.
– Entonces no hablaré.
– Señor Hegarty -intervino Barbara-, el S04 de Londres identificó sus huellas dactilares. Creo que usted comprende lo que esto implica: si Londres tiene sus huellas, significa que existen antecedentes de un arresto. ¿Debo señalarle que la situación de un tío se pone chunga cuando las huellas de un delincuente están relacionadas con un asesinato, y resulta que el tío y el delincuente son la misma persona?
– Nunca hice daño a nadie -se defendió Hegarty-. Ni en Londres ni en ningún otro sitio. Y no soy un delincuente. Lo que hice fue entre dos adultos, y como uno de los adultos pagaba, no se trata de que obligara a nadie. Además, entonces era un crío. Si la policía dedicara más atención a impedir los auténticos delitos, y menos a molestar a unos tíos que sólo intentan ganar unas honradas libras utilizando su cuerpo, como un minero o un cavador de zanjas utiliza el suyo, este país sería un lugar mucho mejor para vivir.
Emily no discutió la creativa comparación entre obreros y chaperos.
– Escuche, un abogado no podrá impedir que su nombre salga en los periódicos, si lo quiere para eso. Tampoco puedo garantizarle que alguien del Standard no esté acampado delante de su casa cuando vuelva. Pero cuanto antes salga aquí, menor será la probabilidad.
El hombre meditó, mientras se humedecía los labios de nuevo. Su bíceps se tensó y el falo camuflado, en forma de estambre de lirio, se flexionó de una forma sugerente.
– Esto es lo que hay, ¿vale? -dijo por fin-. Hay otro tío. Llevamos juntos hace tiempo. Cuatro años, para ser exacto. No quiero que se entere de…, bien, de lo que voy a decirles. Ya sospecha algo, pero no sabe. Y quiero que siga así.
Emily consultó una tablilla que había recogido en recepción antes de bajar.
– Veo que tiene una empresa.
– Mierda. No puedo decirle a Gerry que han venido a buscarme por Distracciones. Ya no le gusta que me ocupe de ello. Siempre me está dando la paliza para que haga algo legal, según su definición de legal, y si descubre que la policía ha venido a tocarme los cojones…
– Y veo que esta empresa se encuentra en la zona industrial de Balford -continuó Emily, impertérrita-. Donde también está Mostazas Malik. Donde el señor Querashi estaba empleado. Hablaremos con todos los empresarios de la zona industrial en el curso de nuestra investigación, por supuesto. ¿Se siente más complacido ahora, señor Hegarty?
Hegarty exhaló el aliento que había contenido para seguir protestando. Estaba claro que había recibido el mensaje implícito.
– Sí -dijo-. Ahora sí. De acuerdo.
– Estupendo. -Emily conectó la grabadora-. Para empezar, hablaremos de cómo conoció al señor Querashi. No nos equivocamos al asumir que le conocía, ¿verdad?
– Le conocía -admitió Hegarty-. Sí. Conocía muy bien a ese tipo.
Se habían conocido en el mercado de Clacton. Cliff solía ir allí cuando el trabajo estaba al día. Iba de compras y en busca de lo que él llamaba «un poco de cachondeo, ya me entiende. Es muy aburrido estar con un tío un día sí y otro también. El cachondeo ataja el aburrimiento, ¿sabe? Eso era todo. Sólo un poco de cachondeo».
Había visto a Querashi examinando algunos pañuelos de Hermés falsos. No había pensado mucho en él («la carne oscura no entra dentro de mis preferencias»), hasta que el asiático levantó la cabeza y le miró.
– Ya le había visto antes en las cercanías de la fábrica Malik -dijo Hegarty-. Pero nunca me había topado con él ni pensado en nada de particular. Cuando me miró, supe lo que había. Era una mirada atrevida, inconfundible. Así que me fui a los retretes. El me siguió al instante. Así empezó.
Amor verdadero, pensó Barbara.
Creía que iba a ser un polvo sin más consecuencias, explicó Hegarty, era lo que él quería y lo que solía conseguir cuando iba al mercado. Pero ésa no era la intención de Querashi. Lo que Querashi quería era una relación permanente, aunque ilícita, y el hecho de que Cíiff estuviera comprometido con otro servía a las necesidades esenciales del paquistaní.
– Me dijo que estaba prometido con la hija de Malik, pero el trato entre ellos quedaría restringido a los papeles. Ella le necesitaba para aparentar, y él la necesitaba por la misma razón.
– ¿Para aparentar? -interrumpió Barbara-. ¿La hija de Malik es lesbiana?
– Está preñada -contestó Hegarty-. Eso me dijo Hayth.
Puta mierda, pensó Barbara.
– ¿El señor Querashi estaba seguro de que la chica está embarazada? -preguntó.
– La chica se lo dijo. Se lo dijo nada más conocerse. A él le pareció estupendo, porque aunque habría podido tirársela, sabía que tirarse a una mujer le iba a resultar muy difícil. Si el niño pasaba como si fuera suyo, perfecto. Daría la impresión de que había cumplido su deber de marido durante la noche de bodas, y si el bebé era un chaval, viviría de coña y ya no tendría que preocuparse de su mujer nunca más.
– Al tiempo que seguiría citándose con usted.
– Ése era el plan, sí. A mí ya me iba bien porque, como ya he dicho, eso de estar con un tío un día sí y otro también… -Levantó los dedos a modo de encogimiento de hombros-. Así no sería siempre Gerry, Gerry, Gerry.
Emily continuó interrogando a Hegarty, pero la mente de Barbara se había acelerado. Si Sahlah Malik estaba embarazada, y si Querashi no era el padre, sólo podía serlo una persona. «La vida empieza ahora» adquiría un significado completamente nuevo. Y también el hecho de que Theodore Shaw carecía de coartada para la noche del asesinato. Le habría bastado con zarpar en su yate de la dársena de Balford, bajar por el canal principal, rodear la punta norte del Nez y acceder a la zona donde Haytham Querashi había sufrido la caída fatal. La pregunta era: ¿podría haber zarpado de la dársena sin que nadie le viera?
– Utilizábamos el nido de ametralladoras -estaba explicando Hegarty a Emily-. No había un lugar más seguro. Hayth tenía una casa en las Avenidas, donde viviría cuando la chica y él se casaran, pero no podíamos ir allí porque Gerry trabaja por las noches en las reformas del piso.
– ¿Usted se encontraba con Querashi las noches que Gerry trabajaba?
– Exacto.
No podían encontrarse en el Burnt House por temor a que Basil Treves («ese pichafloja de Treves», fue la definición de Hegarty) se lo contara a alguien, en especial a Akram Malik, regidor del ayuntamiento como él. No podían encontrarse en Jaywick Sands porque la comunidad era pequeña y Gerry podía enterarse, y no iba a soportar que su amante se lo montara con otros tíos.
– El sida y todo eso -añadió Hegarty, como si experimentara la necesidad de explicar a la policía la incomprensible actitud de Gerry.
Por eso se encontraban en el nido de ametralladoras de la playa. Y allí era donde Cliff estaba, esperando a Querashi, la noche que éste murió.
– Vi cuanto pasó -dijo, y sus ojos se nublaron como si estuviera reviviendo lo que había visto aquella noche-. Estaba oscuro, pero vi las luces de su coche cuando llegó, porque aparcó cerca del borde del acantilado. Se acercó a la escalinata y miró a su alrededor, como si hubiera oído algo. Lo sé porque veía su silueta.
Después de una pausa, Querashi empezó a bajar. No había descendido ni cinco peldaños, cuando cayó. Se precipitó dando tumbos hasta el pie del acantilado.
– Me quedé petrificado. -Hegarty había empezado a sudar. La joya del aro que perforaba su labio bailoteaba-. No supe qué hacer. No podía creer que hubiera caído… Seguí esperando a que se levantara…, a que se sacudiera el polvo. A que riera o algo por el estilo, como avergonzado. En cualquier caso, fue entonces cuando vi al otro.
– ¿Había alguien más? -preguntó Emily al instante.
– Agazapado detrás de un arbusto, arriba del acantilado.
Hegarty describió el movimiento que había visto: una figura que surgía de detrás de los arbustos, bajaba unos peldaños, quitaba algo enrollado alrededor de la barandilla de hierro que había a cada lado de los peldaños de cemento, y desaparecía.
– Entonces pensé que alguien se lo había cargado -concluyó Hegarty.
Rachel firmó con una rúbrica en cada línea que el señor Dobson le señalaba. Hacía tanto calor en su oficina que los muslos se le estaban pegando a la silla, y gotas de sudor caían desde sus cejas sobre los documentos como si fueran lágrimas. Pero estaba lejos de llorar. Aquel día precisamente, llorar era lo último que se le ocurriría.
Había aprovechado su hora de comer para pedalear hasta los Clifftop Snuggeries. Había pedaleado con furia, indiferente al calor, el tráfico o los peatones, con el fin de llegar a los Snuggeries y el señor Dobson antes de que otra persona comprara el piso que quedaba. Estaba tan dichosa que ni siquiera se molestó en agachar la cabeza para ocultarla a las miradas de los curiosos, como siempre hacía cuando se encontraba entre desconocidos. ¿Qué más daba su fealdad, cuando al fin iba a solucionar su futuro?
Había creído a pie juntillas en las últimas palabras que dijo a Sahlah el día anterior. Theo Shaw, había dicho, cumpliría su deber. No dejaría que Sahlah se las arreglara sola. No era propio de Theo abandonar a las personas que amaba, sobre todo en tiempos de necesidad.
Pero no había contado con Agatha.
Rachel había conocido la noticia del ataque de la señora Shaw aquella mañana, a los diez minutos de abrir la tienda. El estado de la anciana era la comidilla de High Street. Apenas Rachel y Connie acababan de destapar los collares y brazaletes de la vitrina principal, el señor Unsworth, de Balford Books and Crannies, apareció para que firmaran una tarjeta de felicitación gigantesca.
– ¿Qué es esto? -quiso saber Connie. La tarjeta tenía la forma de un conejo enorme. Parecía más adecuada para desear felices pascuas a un niño que para enviar recuerdos a una mujer al borde de la muerte.
Aquellas tres palabras fueron todo cuanto necesitó el señor Unsworth para abundar sobre el tema de los «ataques de apoplejía», como llamaba al ataque de la señora Shaw. Era muy típico del señor Unsworth. Leía el diccionario entre cliente y cliente, y siempre le gustaba darse aires de importancia utilizando palabras que nadie, excepto él, comprendía. Pero cuando Connie, a la que no sólo no intimidaba su vocabulario, sino que sólo se dejaba impresionar por cosas directamente relacionadas con bailar el swing o vender chucherías a sus clientes, dijo, «Alfie, ¿de qué cono estás hablando? Tenemos trabajo que hacer», el señor Unsworth abandonó a Mr. Chips en favor de una forma más directa de comunicarse.
– A la vieja Agatha Shaw se le han fundido los plomos del cerebro, Con. Sucedió ayer. Mary Ellis estaba con ella. La llevaron al hospital, y está entubada de pies a cabeza.
Unos pocos minutos de conversación bastaron para iluminar los detalles, el más importante de los cuales era el pronóstico de la señora Shaw. Connie quiso saberlo, debido a lo que significaba la salud de la anciana para la reurbanización de Balford-le-Nez, un plan en el que los tenderos de la calle Mayor tenían un interés lógico. Rachel quiso saberlo, debido a la influencia que su estado actual podía tener en el futuro comportamiento de su nieto. Una cosa era estar segura de que Theo Shaw cumpliría su deber para con Sahlah en circunstancias normales, y otra muy distinta esperar que aceptara el peso del matrimonio y la paternidad en plena crisis familiar.
Y lo que Rachel había averiguado por mediación del señor Unsworth (quien lo había averiguado gracias al señor Hodge en la panadería de Granny, quien lo había averiguado gracias a la señora Barrigan en Sketches, quien era la tía paterna de Mary Ellis) era que el estado actual de la señora Shaw constituía una crisis familiar de gigantescas proporciones. Viviría, cierto. Y si bien esta circunstancia, al principio, parecía garantizar que Theo aceptaría las responsabilidades contraídas con Sahlah Malik, cuando el señor Unsworth se explayó sobre el estado de la señora Shaw, Rachel vio las cosas de una forma muy diferente.
Utilizó palabras como «cuidados constantes» y «rehabilitación intensiva», palabras como «devoción de un ser querido», «gracias a su buena estrella» y «tiene a ese chico». Al oír todo esto, Rachel no tardó mucho en comprender que, fueran cuales fuesen sus responsabilidades para con Sahlah, Theo Shaw tenía responsabilidades aún mayores para con su abuela. Al menos, así lo vería él.
Rachel no había dejado de mirar el reloj en toda la mañana. La situación con su madre era demasiado tensa en los últimos días para pedirle permiso para salir antes de la hora e ir a los Snuggeries. Pero en cuanto el segundero rebasó las doce, ya estaba fuera de la tienda e inclinada sobre el manillar, pedaleando como un ciclista en el Tour de Francia.
– Brillante -dijo el señor Dobson, mientras la joven firmaba en la línea final del contrato de compra. Lo levantó de la mesa y agitó en el aire, como para secar la tinta. Le dedicó una sonrisa radiante-. Bri-llan-te. Maravilloso. No se arrepentirá ni un momento de esta adquisición, señorita Winfield. Estos pisos constituyen una excelente inversión. Dentro de cinco años, su dinero se habrá duplicado. Ya lo verá. Ha sido muy inteligente al apoderarse de este último antes que otro se lo arrebatara, si quiere saber mi opinión. Pero ya imagino que usted es una chica inteligente en todo, ¿verdad?
Siguió charlando sobre consejeros de hipotecas, sociedades constructoras y oficinas de inversión en las delegaciones locales de Barclays, Lloyds o Nat West. En realidad, Rachel no le escuchaba. Asintió y sonrió, extendió el talón de pago que diezmaría su cuenta corriente en Midlands, y sólo pensó en la necesidad de terminar de una vez por todas aquella transacción, pedalear hasta Mostazas Malik y ofrecer su apoyo a Sahlah, cuando la noticia del estado de Agatha Shaw llegara a sus oídos.
Sin duda, Sahlah interpretaría la noticia igual que Rachel, y la consideraría un obstáculo insalvable para la futura convivencia con Theo y su hijo. Era imposible saber qué efecto obraría en Sahlah aquella información. Y como la gente abrumada por la preocupación y la confusión era propensa a tomar decisiones precipitadas, de las que más tarde se arrepentía, lo más lógico era que ella, Rachel Winfield, estuviera cerca de Sahlah por si ésta consideraba necesario hacer algo irreflexivo.
Sin embargo, pese a la prisa, Rachel no pudo abstenerse de dedicar un minuto a inspeccionar el piso. Sabía que no tardaría en vivir en él, que ellas no tardarían en vivir en él, pero aún se le antojaba un sueño poseer por fin el piso, pues sabía que para convertir el sueño en realidad sería necesario pasear de habitación en habitación, abrir armarios y admirar la vista.
El señor Dobson le entregó la llave.
– Por supuesto, por supuesto -y añadió-: Naturettement, chére mademoiselle -al tiempo que enarcaba las cejas y le dirigía una sonrisa lasciva, demostración de que su cara deforme no le repelía en absoluto.
Por lo general, Rachel habría reaccionado con brusquedad ante tamaña exhibición de bonhomie, pero aquella tarde sólo sentía buena disposición hacia el hombre, de manera que echó hacia atrás el pelo para revelar lo peor de sus deformidades, dio las gracias al señor Dobson, encerró la llave en su palma y se encaminó al número 22.
No había mucho que ver: dos dormitorios, un cuarto de baño, una sala de estar, una cocina. Como estaba en la planta baja, una diminuta terraza comunicada con la sala de estar daba al mar. Aquí, pensó Rachel con placidez, se sentarían por las noches, con el bebé en la cuna colocada entre ambas.
Mientras miraba por la ventana de la sala de estar, Rachel respiró hondo, henchida de felicidad, y se imaginó la escena. El dupatta de Sahlah susurraba, acariciado por la brisa del mar del Norte. La falda de Rachel se movía con gracia cuando se levantaba de la silla para acomodar la manta sobre el pecho del bebé dormido. Lo, o la, acunaba, y separaba con dulzura un pulgar en miniatura de la boca de querubín. Acariciaba la mejilla más suave que había tocado en su vida y rozaba con los dedos un cabello de color… ¿Qué color?, se preguntó. Sí, caramba. ¿De qué color era su cabello, por cierto?
Theo era rubio. Sahlah era muy morena. El cabello de su hijo sería una combinación de los dos, como su piel sería una combinación de la tez clara de Theo y el tono oliváceo de Sahlah.
Rachel estaba cautivada por la idea de aquel milagro de la vida que Sahlah Malik y Theo Shaw habían creado entre los dos. En aquel momento se dio cuenta de que apenas podría esperar a que transcurrieran los meses que faltaban para que el milagro se realizara.
De repente, fue consciente de lo bondadosa que era (ella, Rachel Lynn Winfield) y continuaría siendo con Sahlah Malik. Era más que una amiga para ella. Era un tónico. Expuesta a su influencia durante las semanas y meses que faltaban para el parto, Sahlah sería más fuerte, feliz y optimista acerca de su futuro. Y todo, todo, saldría bien al final: Sahlah y Theo, Sahlah y su familia, y sobre todo, Sahlah y Rachel.
Rachel se aferró a esta idea con creciente arrobo. Oh, tenía que correr al encuentro de Sahlah, que estaba trabajando en la fábrica, para comunicársela. Ojalá hubiera tenido alas para volar hasta allí.
La travesía de la ciudad fue terrible bajo la ardiente luz del sol, pero Rachel apenas se dio cuenta. Pedaleó a lo largo de la carretera de la costa con furiosa velocidad, y bebió agua tibia de su botella cada vez que un declive de la explanada le permitía correr cuesta abajo sin pedalear. No pensaba para nada en su incomodidad. Sólo pensaba en Sahlah y en el futuro.
¿Qué dormitorio preferiría Sahlah? El de delante era más grande, pero el de detrás daba al mar. El sonido del mar arrullaría al bebé. Quizá arrullaría también a Sahlah, cuando las responsabilidades de la maternidad pesaran demasiado sobre sus hombros.
¿Le gustaría a Sahlah cocinar para los tres? Su religión dictaba restricciones en su dieta, y Rachel se adaptaba con mucha facilidad a esas cosas. Por lo tanto, lo más lógico era que Sahlah cocinara para ellas. Además, si Rachel era la que iba a llevar el dinero a casa mientras Sahlah se quedaba a cuidar al bebé, Sahlah querría probablemente preparar sus comidas, como Wardah Malik hacía piara el padre de Sahlah. ¡No era que Rachel fuera a adoptar el papel de padre de nadie, y mucho menos del hijo de Sahlah! Eso le correspondía a Theo. Y Theo, a la larga, lo haría. Cumpliría su deber y aceptaría sus obligaciones, con el tiempo y cuando su abuela se hubiera recuperado.
– Según los médicos, puede vivir muchos años -les había dicho el señor Unsworth aquella mañana-. La señora Shaw es un auténtico acorazado. Como ella, sólo hay una entre cien. Y eso es magnífico para nosotros, ¿verdad? No morirá hasta que Balford esté de nuevo en pie. Ya lo verás, Con. Las cosas van a mejorar.
Ya lo estaban haciendo. En todos los sentidos. Cuando Rachel tomó la última curva a la izquierda y entró en la antigua zona industrial, situada en el extremo norte de la ciudad, se moría de ganas por extender su felicidad sobre las preocupaciones de Sahlah, como si fuera un bálsamo.
Bajó de la bicicleta y la apoyó contra una carretilla medio llena, abierta al aire libre. Olía a vinagre, zumo de manzana y fruta podrida, y estaba rodeada de moscas. Rachel agitó las manos alrededor de la cabeza para ahuyentarlas. Tomó un último sorbo de agua, cuadró los hombros y se encaminó hacia la puerta de la fábrica.
No obstante, antes de que pudiera llegar, la puerta se abrió, como anticipando su llegada. Sahlah salió, seguida de su padre al cabo de pocos instantes, que no iba vestido de blanco de pies a cabeza, como era habitual en él cuando trabajaba en la cocina experimental de la fábrica, sino con la indumentaria que Rachel pensaba propia de un muftí: camisa y corbata azules, pantalones grises y zapatos relucientes. Una cita para comer entre padre e hija, concluyó Rachel. Confiaba en que sus noticias sobre Agatha Shaw no estropearían el apetito de Sahlah. Una vez más, daba igual. Rachel recibiría otras noticias que la harían revivir.
Sahlah la vio al instante. Llevaba uno de sus collares más extravagantes, y al ver a Rachel, su mano se alzó para aferrado, como si fuera un talismán. ¿Cuántas veces había visto aquel gesto en el pasado?, se preguntó Rachel. Era una señal inequívoca de la angustia de Sahlah, y Rachel se apresuró a mitigarla.
– Hola, hola -llamó con tono alegre-. Hace un calor bestial, ¿verdad? ¿Cuándo crees que va a cambiar el tiempo? Hace siglos que el banco de niebla pende sobre el mar, y sólo hace falta que el viento lo empuje un poco para que refresque. ¿Tienes un momento, Sahlah? Hola, señor Malik.
Akram Malik le dio las buenas tardes, como siempre había hecho, como si se estuviera dirigiendo a la reina. Ni escrutó su cara ni apartó la vista a toda prisa como sucedía con otras personas, y ésa era una de las razones por las que a Rachel le caía bien.
– Tardaré un momento en ir a buscar el coche, Sahlah -dijo a su hija-. Habla con Rachel mientras tanto.
Cuando se alejó, Rachel se volvió hacia Sahlah y la abrazó impulsivamente.
– Lo he hecho, Sahlah -musitó-. Sí, de veras. Lo he hecho. Ahora, ya no hay nada de qué preocuparse.
Sintió bajo su mano que la tensión huía de los hombros rígidos de Sahlah. Los dedos de su amiga abandonaron la piedra color cervato que colgaba del collar, y se volvió hacia Rachel.
– Gracias -dijo de todo corazón. Cogió la mano de Rachel y la levantó como si quisiera besarle los nudillos en señal de gratitud-. Muchas gracias. No podía creer que fueras a abandonarme, Rachel.
– Nunca lo haría. Te lo he dicho un millón de veces. Somos amigas hasta el fin, tú y yo. En cuanto me enteré de lo de la señora Shaw, imaginé cómo te sentías, así que fui y lo hice. ¿Te has enterado de lo sucedido?
– ¿Del ataque? Sí. Un concejal de la ciudad llamó a papá y se lo dijo. De hecho, vamos al hospital a presentarle nuestros respetos.
Theo estaría allí sin duda, pensó Rachel. Experimentó un vago malestar al escuchar la noticia, pero no supo definirlo.
– Tu padre es muy amable. Siempre lo ha sido, ¿verdad? Por eso estoy segura…
Sahlah continuó como si Rachel no hubiera hablado.
– Le dije a papá que seguramente no permitirán que nos acerquemos a la habitación, pero contestó que ésa no era la cuestión. Vamos al hospital para manifestar nuestro apoyo a Theo, dijo. Nos ofreció su ayuda desinteresada cuando empezamos a utilizar ordenadores en la fábrica, y así es como hemos de reaccionar a sus problemas actuales: con amistad. La forma inglesa de lena-dena. Así me lo explicó papá.
– Theo se sentirá muy agradecido -dijo Rachel-. Y aunque este ataque de su abuela signifique que, de momento, no puede cumplir con su deber, Sahlah, recordará vuestra buena acción. Cuando su abuela mejore, estaréis juntos, Theo y tú, y cumplirá su deber como un padre responsable. Ya lo verás.
Sahlah continuaba apretando la mano de Rachel, pero ahora la soltó.
– Como un padre responsable -repitió.
Sus dedos ascendieron de nuevo hacia el colgante. Era la pieza que remataba uno de los collares menos conseguidos de Sahlah, una masa indefinida de lo que semejaba piedra caliza, pero en realidad era, según la expresión de Sahlah, un fósil del Nez. A Rachel nunca le había gustado mucho, y siempre se había alegrado de que Sahlah no lo hubiera ofrecido en venta a Racon. La pieza era demasiado pesada, pensó. La gente no quería que sus joyas colgaran sobre ella como una conciencia culpable.
– Claro -dijo-. La situación es complicada en este momento, y no verá el futuro demasiado claro. Por eso actué sin consultar contigo. En cuanto me enteré de lo que le había pasado a la señora Shaw, comprendí que Theo no podría cumplir su deber contigo mientras su abuela se restablecía. Pero a la larga lo hará, y hasta ese momento, necesitas que alguien cuide de ti y de tu bebé, y ésa soy yo. Así que fui a los Clifftop…
– Basta, Rachel -dijo en voz baja Sahlah, y aferró su colgante con tal fuerza que Rachel vio su mano temblar-. Dijiste que te habías encargado de todo. Dijiste… Rachel, ¿no habrás solucionado…? ¿Me conseguiste la información…?
– He comprado el piso, eso es lo que he hecho -dijo Rachel, risueña-. Acabo de firmar los papeles. Quería que fueras la primera en saberlo, debido al ataque de la señora Shaw. Necesitará que alguien la cuide, ¿sabes? Cuidados constantes, es lo que se rumorea. Ya conoces a Theo. Se dedicará por entero a ella hasta que se haya recuperado. Lo cual significa que no se fugará contigo. Podría hacerlo, por supuesto, pero no lo creo, ¿verdad? Es su abuela, y ella lo crió, ¿no? Es la principal responsabilidad de Theo. Así que compré el piso para que tuvieras un sitio para ti y tu bebé hasta que Theo tenga claro cuál es su segunda responsabilidad: tú. Los dos, quiero decir.
Sahlah cerró los ojos, como si el brillo del sol se hubiera intensificado de repente. El BMW de Akram se acercaba hacia ellas desde el extremo de la carretera. Rachel meditó si debía anunciar la adquisición del piso al padre de Sahlah, pero rechazó el plan para dejar que su amiga encontrara el momento adecuado de anunciar la noticia.
– Tendrás que esperar un mes o seis semanas hasta que todo esté solucionado, Sahlah: los trámites de la comunidad de propietarios, el préstamo, todo eso. Pero podemos aprovechar el tiempo para mirar muebles, comprar sábanas y toda la pesca. Si quiere, Theo podría acompañarnos. Así, los dos elegiréis las cosas que utilizaréis después, cuando estés con él en lugar de conmigo. ¿Te das cuenta?
Sahlah asintió.
– Sí -suspiró-. Me doy cuenta.
Rachel estaba muy satisfecha.
– Estupendo. Oh, estupendo. ¿Cuándo quieres empezar a mirar? Hay algunas tiendas bastante buenas en Clacton, pero creo que sería mejor ir a Colchester. ¿Qué te parece?
– Lo que sea mejor -dijo Sahlah. Seguía hablando en voz baja, con los ojos clavados en el coche de su padre-. Decide tú, Rachel. Lo dejo en tus manos.
– Ahora ya lo ves como yo, y no te arrepentirás -dijo Rachel, muy convencida. Acercó la cabeza a la de Sahlah, mientras Akram frenaba el coche a pocos metros de distancia y esperaba a que su hija se reuniera con él-. Puedes decírselo a Theo cuando le veas. Todo el mundo ha quedado libre de presiones, de forma que puede hacer lo que debe.
Sahlah dio un paso hacia el coche. Rachel la detuvo con un comentario final.
– Llámame cuando quieras empezar a mirar, ¿de acuerdo? Muebles, sábanas, platos y tal. Querrás dar la noticia a todo el mundo, y eso lleva tiempo. Cuando estés dispuesta, empezaremos las compras. Para los tres. ¿De acuerdo, Sahlah?
Su amiga desvió al fin la vista de su padre y miró a Rachel con ojos que parecían desenfocados, como si su mente estuviera a millones de kilómetros de distancia. Y así era, comprendió Rachel. Había que hacer muchos planes.
– ¿Me llamarás? -repitió Rachel.
– Lo que sea mejor -contestó Sahlah.
– Sabía que todo el mundo pensaría que había sido un accidente si no hacía algo por cambiar la escena -continuó Hegarty.
– Así que trasladó el cadáver al nido de ametralladoras y puso patas arriba su coche. Así, la policía sabría que había sido un asesinato -concluyó Barbara por él.
– No se me ocurrió otra cosa -dijo con sinceridad el hombre-. Tampoco podía delatarme. Gerry se hubiera enterado. Y yo estaría acabado. No es que no quiera a Gerry. Es que, a veces, la idea de pasarme el resto de la vida con un solo tío… Mierda, suena como una sentencia de cárcel, no sé si me entienden.
– ¿Cómo sabe que Gerry no está enterado ya? -preguntó Barbara. Aparte de Theo, ya tenían a otro sospechoso inglés. Evitó los ojos de Emily Barlow.
– ¿Qué quiere…? -De pronto, Hegarty comprendió la intención de la pregunta-. No. No era Ger quien estaba en lo alto del acantilado. Imposible. No sabe lo de Hayth y yo. Sospecha, pero no sabe. Y aunque lo supiera, no se habría cargado a Hayth. Me habría puesto de patitas en la calle.
Emily dejó de lado la cuestión.
– ¿Era de hombre o de mujer, la figura que vio en lo alto del acantilado?
No lo sabía, dijo. Estaba oscuro, y la distancia desde el nido de ametralladoras a lo alto del acantilado era demasiado grande. De manera que en cuanto a edad, sexo, raza o identidad… No lo sabía.
– ¿La figura no bajó a la playa para examinar a Querashi?
No, dijo Hegarty. Fuera quien fuese, la persona corrió en dirección norte a lo largo de la cumbre del acantilado, hacia la bahía de Pennyhole.
Lo cual, pensó Barbara con una sensación de triunfo, apoyaba aún más la teoría de un asesino llegado en yate.
– ¿Oyó un motor de barco aquella noche?
No había oído nada, porque el corazón le martilleaba en los oídos, dijo Hegarty. Esperó cinco minutos junto al nido de ametralladoras, intentando serenarse y pensar. Estaba tan nervioso que no hubiera advertido una explosión nuclear a diez metros de distancia.
Cuando recuperó la entereza (tres minutos, quizá cinco), hizo lo que debía hacer, lo cual le llevó un cuarto de hora, quizá. Después, huyó.
– El único motor de barco que oí fue el mío -añadió.
– ¿Qué? -preguntó Emily.
– El barco -dijo el hombre-. Fue como llegué allí. Gerry tiene una lancha motora que utiliza los fines de semana. Siempre la cogía cuando me citaba con Hayth. Remontaba la costa desde Jaywick Sands. Así es más directo, más excitante. Me gusta que la excitación se vaya apoderando de mí. Ya me entiende.
Así que aquél era el barco que habían oído cerca del Nez la noche de autos. Barbara, desalentada, se preguntó si volvían a empezar de cero.
– Mientras estaba esperando a Querashi -dijo-, ¿oyó algo? ¿El motor de otro barco, grande y a poca velocidad?
No, dijo Hegarty, pero la figura del acantilado tenía que haber llegado antes que él. La trampa ya estaba dispuesta cuando Haytham llegó, porque Hegarty no había visto a nadie cerca de la escalinata hasta después de que el paquistaní cayera.
– Alguien les vio a usted y al señor Querashi en el hotel Castle -dijo Emily-, en un rollo llamado…
Miró a Barbara.
– Cuero y Encaje -dijo la sargento.
– Exacto. Ese testimonio no concuerda con su historia, señor Hegarty. ¿Por qué terminaron ustedes dos en un baile público del hotel Castle? Es absurdo, si estaba tan interesado en evitar que su amante se enterara de esa relación.
– Ger no se entera de la misa la mitad -contestó Hegarty-. Nunca lo ha hecho. Además, ¿a qué distancia se encuentra ése hotel? Cuarenta minutos en coche si pisas a fondo. Más, si vas desde Jaywick o Clacton. Pensé que no nos encontraríamos con ningún conocido que luego le fuera con el cuento a Gerry. Estaba trabajando en las Avenidas para Hayth, y supuse que nunca se enteraría de mi escapada. Hayth y yo estábamos a salvo en el Castle.
En aquel momento, frunció el entrecejo.
– ¿Sí? -preguntó Emily al instante.
– Pensé por un momento… Pero da igual, porque no nos vio, así que no se enteró. Y Haytham no iba a decírselo, por descontado.
– ¿De quién está hablando, señor Hegarty?
– De Muhannad.
– ¿De Muhannad Malik?
– Sí, exacto. También le vimos en el Castle.
Joder, pensó Barbara. ¿Aún iba a complicarse más el caso?
– ¿Muhannad Malik también es homosexual? -preguntó.
Hegarty lanzó una carcajada y acarició el imperdible que colgaba de su lóbulo.
– No estaba en el hotel. Le vimos después, cuando nos marchábamos. Pasó en su coche delante de nosotros, cruzó la carretera y tomó un desvío a la derecha, hacia Harwich. Era la una de la mañana y Haytham no tenía ni idea de qué estaba haciendo Muhannad en aquella parte del mundo y a tales horas. Así que le seguimos.
Barbara vio que la mano de Emily se tensaba alrededor del lápiz que sujetaba. Su voz, sin embargo, no traicionó nada.
– ¿Adonde fue?
Fue a una zona industrial situada en el límite de Parkeston, explicó Hegarty. Aparcó ante uno de los almacenes, desapareció en el interior durante una media hora y volvió a marcharse.
– ¿Está seguro de que era Muhannad Malik? -insistió Emily.
Era inconfundible, dijo Hegarty. El tipo conducía su Thunderbird azul turquesa, y tenía que ser el único coche de ese tipo en Essex.
– Es un poco raro, ¿no? -añadió de repente-. No iba en el coche cuando salió. Conducía un camión. De hecho, salió del almacén en el camión. No volvimos a verle.
– ¿No le siguieron?
– Hayth no quería arriesgarse. Una cosa era que nosotros viéramos a Muhannad, y otra muy distinta que él nos viera.
– ¿Cuándo fue eso, exactamente?
– El mes pasado.
– ¿El señor Querashi nunca volvió a hablar de ello?
Hegarty negó con la cabeza.
A juzgar por la intensidad de su mirada, Barbara comprendió que el interrogatorio de la inspectora iba a girar en torno a aquella información, pero seguir la pista de Muhannad equivalía a hacer caso omiso de un letrero que Hegarty ya había pintado. De momento, Barbara recluyó en el fondo de su mente la palabra que había disparado sus pensamientos: «preñada». No podía negar la presencia de otro sospechoso.
– Este tal Ger -dijo-. Gerry DeVitt.
Hegarty, que había empezado a relajarse en presencia de las dos mujeres, como si disfrutara de aquel momento importante en la investigación, se puso en guardia al instante. Sus ojos le traicionaron.
– ¿Qué pasa con él? No estará pensando que Gerry… Escuche, ya se lo he dicho antes. No sabía lo nuestro. Por eso no quería hablar con ustedes.
– ¿Por qué dice que no quería hablar con nosotros? -insistió Barbara.
– Aquella noche estaba trabajando en casa de Hayth -contestó Hegarty-. Pregunte a cualquiera de la Primera Avenida. Debieron ver las luces. Debieron oír los ruidos. Además, ya les he dicho lo que hay: si Ger hubiera descubierto lo nuestro, me habría echado. No habría ido detrás de Hayth. No es su estilo.
– El asesinato no suele ser el estilo de nadie -replicó Emily.
Concluyó la entrevista de la manera oficial, diciendo la hora y parando la grabadora. Se levantó.
– Puede que volvamos a vernos -dijo.
– No me llamen a casa -dijo el hombre-. No vengan a Jaywick.
– Gracias por su colaboración -fue la respuesta de Emily-. El agente Eyre le acompañará al trabajo.
Barbara siguió a Emily hasta el pasillo, donde la inspectora habló en voz baja y firme, y reveló que, con motivo o no, Gerry DeVitt no había desplazado a su sospechoso número uno.
– Sea lo que sea, Muhannad lo lleva a la fábrica. Lo embala allí, y almacena esas cajas con todo lo demás que embarca. Sabe cuándo se van a enviar los pedidos. Es parte de su trabajo, hostia. Le basta con enviar sus cargamentos particulares con los que salen de la fábrica. Quiero registrar ese lugar de arriba abajo, sin dejar ni un resquicio.
Por su parte, Barbara no podía desechar con tanta facilidad el interrogatorio de Hegarty. Media hora con aquel tipo había suscitado una docena de preguntas, como mínimo. Y Muhannad Malik no era la respuesta a ninguna.
Pasaron ante la recepción camino de la escalera. Barbara vio que Azhar hablaba con el agente de guardia. Alzó los ojos y las vio. Emily también le vio.
– Ah, el señor devoción a su pueblo -fue su oscuro comentario a Barbara-. Llegado de Londres para demostrarnos lo bueno que puede ser un musulmán. -Se detuvo detrás del mostrador de recepción y habló a Azhar-. Un poco temprano para su reunión, ¿no cree? La sargento Havers no estará libre hasta última hora de la tarde.
– No he venido a la reunión, sino a recoger al señor Kumhar y devolverle a su casa -contestó Azhar-. Sus veinticuatro horas de retención casi han terminado, como sin duda sabrá.
– Lo que sí sé -replicó con aspereza Emily- es que el señor Kumhar no ha solicitado sus servicios como chófer. Hasta que lo haga, será devuelto a su casa de la misma forma que fue sacado de ella.
La mirada de Azhar se desvió hacia Barbara. Parecía consciente del súbito cambio en la investigación, del que daba testimonio el tono de la inspectora. No hablaba como una agente preocupada por la posibilidad de otro alboroto callejero. Lo cual implicaba que se plegaría con más dificultades a cualquier compromiso.
Emily no concedió a Azhar la oportunidad de contestar. Dio media vuelta, vio a un miembro de su equipo que se acercaba y le llamó.
– Billy, si el señor Kumhar ha comido y tomado su ducha, llévale a casa. Quédate sus papeles de trabajo y su pasaporte cuando llegues allí. No quiero que ese tío desaparezca de nuestra vista hasta comprobar todo lo que dijo.
Habló en voz alta. Azhar la oyó. Barbara habló con cautela mientras subían la escalera.
– Aunque Muhannad esté en el fondo de todo esto, no pensarás que Azhar, el señor Azhar, está implicado, ¿verdad, Em? Vino de Londres. Ni siquiera estaba enterado del asesinato antes de eso.
– No tenemos ni idea de qué sabía o cuándo lo supo. Llegó aquí como una especie de experto legal cuando, por lo que sabemos, bien podría ser el cerebro del juego que se lleva entre manos Muhannad. ¿Dónde estaba el viernes por la noche, Barb?
Barbara conocía muy bien la respuesta porque, protegida por las cortinas de su casa, había visto a Azhar y a su hija asando kebabs de cordero halal en el jardín, detrás de la casa eduardiana cuya planta baja ocupaban. Pero no podía revelarlo sin traicionar su amistad con ellos.
– Sólo que… -dijo-. Bien, me ha parecido un tío muy legal en nuestras reuniones.
Emily lanzó una carcajada sardónica.
– Un tío muy legal, ya lo creo. Tiene una mujer y dos hijos a los que abandonó en Hounslow para amancebarse con una puta inglesa. Le dio una niña, y luego ella le abandonó, esa tal Angela Weston, sea quien sea. Sólo Dios sabe cuántas otras mujeres se lo montan con él en sus ratos libres. Estará sembrando de bastardos mestizos toda la ciudad. -Volvió a reír-. Exacto, Barb. El señor Azhar es un tío muy legal.
Barbara vaciló en la escalera.
– ¿Qué? -dijo-. ¿Cómo…?
Emily paró unos peldaños más arriba y la miró.
– ¿Cómo qué? ¿Cómo he sabido la verdad? Mandé que lo investigaran en cuanto puso el pie aquí. Recibí el informe al mismo tiempo que la identificación de las huellas dactilares de Hegarty. -Su mirada se hizo más penetrante. Demasiado perspicaz, pensó Barbara-. ¿Por qué, Barb? ¿Qué tiene que ver la verdad sobre Azhar con el precio del petróleo? Aparte de confirmar mi creencia de que no se puede confiar ni así en ninguno de esos chulo-putas, por supuesto.
Barbara meditó sobre la pregunta. No tenía muchas ganas de pensar en la verdadera respuesta.
– Nada -dijo-. En realidad, nada.
– Bien -contestó Emily-. Vamos a por Muhannad.
Capítulo 23
– Vaya a tomar algo, señor Shaw. Yo me quedaré a la puerta de la unidad, como en cada turno. Si su estado experimenta algún cambio, oiré el pitido de las máquinas.
– Estoy bien, hermana. No necesito…
– No me contradiga, jovencito. Está pálido como un muerto. Ha pasado aquí la mitad de la noche, y no servirá de nada si no empieza a cuidarse.
Era la voz de la enfermera de día. Agatha la reconoció. No tuvo que abrir los ojos para saber quién estaba hablando con su nieto, lo cual ya le iba bien, porque pensaba que abrir los ojos le costaría un gran esfuerzo. Además, no quería mirar a nadie. No quería ver la compasión en sus rostros. Sabía muy bien lo que inspiraba dicha compasión: la visión de una mujer hecha polvo, un cadáver en ciernes, toda arrugada de un costado, la pierna izquierda inutilizada, la mano izquierda convertida en la garra de un ave muerta, la cabeza ladeada, la boca y un ojo imitando la misma inclinación, la desagradable secreción que brotaba de ambos.
– Muy bien, señora Jacobs -dijo Theo a la enfermera, y Agatha se dio cuenta de que su voz denotaba cansancio. Denotaba agotamiento y malestar. Al pensar en eso, sintió por un momento que el pánico estrujaba sus pulmones y dificultaba su respiración. ¿Qué sería de ella si algo le pasaba a Theo?, se preguntó empavorecida. Jamás se había detenido a pensar en la posibilidad, pero ¿qué pasaría si no se cuidaba? ¿Qué pasaría si caía enfermo, o sufría un accidente? ¿Qué sería de ella?
Sintió su cercanía gracias al olor: el olor limpio a jabón y el leve aroma a lima de la loción astringente que usaba. Sintió que el colchón de la cama se hundía un poco cuando se inclinó sobre ella.
– Abuela -susurró-. Voy a bajar a la cafetería, pero no te preocupes. No tardaré mucho.
– Tardará lo necesario para tomar una comida como Dios manda -cortó la hermana Jacobs-. Si vuelve aquí antes de una hora, le echaré de nuevo. Lo digo en serio.
– Menuda cancerbera, ¿eh, abuela? -dijo Theo con cierto sarcasmo. Agatha sintió que apretaba sus labios secos contra su frente-. Volveré dentro de una hora y un minuto. Que descanses.
¿Descansar?, se preguntó Agatha, incrédula. ¿Cómo iba a descansar? Cuando cerraba los ojos, lo único que podía ver en su mente era el lamentable espectáculo que estaba dando: una caricatura deforme de la mujer vital que había sido en otro tiempo, ahora desvalida, inmóvil, entubada, dependiente. Cuando intentó expulsar dicha visión, con el fin de imaginar el futuro, lo que imaginó fue lo que había visto y despreciado mil veces, cuando conducía por la Explanada, bajo las Avenidas de Balford, donde aquella hilera de residencias para ancianos miraba al mar. Allí, los ancianos desechados caminaban penosamente, aferrados a sus bastones, con la espalda encorvada como el signo de una interrogación que nadie tenía el valor de contestar. Arrastraban los pies sobre la acera, un ejército de enfermos olvidados. Había sido consciente de aquellas reliquias de la humanidad desde que era pequeña. Y desde que era pequeña se había jurado que pondría fin a su vida antes que verse obligada a engrosar su número.
Sólo que ahora no quería poner fin a su vida. Quería recuperarla, y sabía que necesitaba a Theo para ello.
– Vaya, vaya, querida, algo me dice que está despierta bajo esos párpados.
La hermana Jacobs estaba inclinada sobre la cama. Llevaba un penetrante desodorante de hombre, y cuando sudaba, copiosa y frecuentemente, su cuerpo proyectaba un olor a especias, como vapor expulsado por el agua al hervir. Su mano alisó el cabello de Agatha. Un peine lo acarició, se enredó, tiró con insistencia, abandonó el esfuerzo.
– Tiene un nieto encantador, señora Shaw. Es un amor. Tengo una hija a la que le gustaría conocer a su Theo. ¿Está comprometido? Debería decirle que viniera a tomar una taza de té cuando esté libre. Se entenderían bien, mi Donna y su Theo. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría tener una estupenda nuera, señora Shaw? Mi Donna podría serle de gran utilidad para su recuperación.
De ninguna manera, pensó Agatha. Una puta descerebrada con sus garras clavadas en Theo era justo lo que no necesitaba. Lo que necesitaba era escapar de aquel lugar, además de la paz y la tranquilidad indispensables para recuperar las fuerzas, que le harían falta en vistas a la inminente batalla de la convalecencia. Paz y tranquilidad eran lujos escasos cuando una estaba postrada en la cama de un hospital. En una cama de hospital, una recibía análisis, pinchazos, pellizcos y compasión. Y no le gustaba nada de eso.
Lo peor era la compasión. Detestaba la compasión. No la sentía por nadie, y no quería que nadie la sintiera por ella. Prefería experimentar la aversión ajena, lo mismo que sentía por aquellas piltrafas humanas que se arrastraban por la Explanada, antes que descubrirse convertida en un pelele paralítico, la clase de persona a quien la gente parecía hablar como si no existiera cuando estaba en su presencia. La aversión implicaba miedo y terror, lo cual siempre podía ser útil. La compasión implicaba la superioridad del otro, algo a lo que Agatha nunca se había enfrentado en su vida. Y tampoco ahora, juró.
Si permitía que alguien la dominara, caería derrotada. Una vez derrotada, sus planes sobre el futuro de Balford naufragarían. No quedaría nada de Agatha Shaw después de su muerte, salvo los recuerdos que su nieto, cuando llegara el momento adecuado, por supuesto, eligiera transmitir a las futuras generaciones. ¿Cómo podía confiar en la devoción de Theo a su memoria? El chico tenía otras responsabilidades. Por lo tanto, si era preciso afirmar su memoria, si había que dar sentido a su existencia antes de que la vida concluyera, tendría que hacerlo ella. Tendría que colocar los peones y los jugadores en su sitio. Y eso era lo que estaba haciendo cuando sobrevino el maldito ataque y dio al traste con sus planes.
Si no se andaba con cuidado, aquel monstruo de Malik, grasiento y sucio, llevaría a cabo su jugada. Ya lo había hecho cuando ocupó el puesto que ella había dejado vacante en el consejo municipal, como una serpiente de agua que se deslizara en un río. Era inimaginable lo que podía hacer, en cuanto se enterara de que otro ataque la había dejado fuera de juego.
Si Akram Malik disfrutaba de la oportunidad de sacar adelante sus planes, Balford vería algo más que el parque de Falak Dedar. Antes de que la ciudad se diera cuenta de lo que estaba pasando, habría un minarete en el mercado, una mezquita hortera en lugar de la querida St. John's Church, y malolientes restaurantes hindúes en todas las esquinas, desde Balford Road hasta el mismísimo mar. Y después, llegaría la invasión real: oleadas de paquistaníes con sus oleadas de niños piojosos, la mitad de ellos viviendo a costa de los servicios sociales, la otra mitad ilegales, y todos ellos contaminando la cultura y las tradiciones en cuyo seno habían elegido vivir.
«Quieren una vida mejor, abuela», sería la explicación de Theo, pero ella no necesitaba sus patéticas explicaciones para comprender lo que era evidente. Lo que querían era su vida. Querían la vida de todos los hombres, mujeres y niños ingleses. Y no desistirían ni descansarían hasta que lo hubieran logrado.
En especial Akram, pensó Agatha. Aquel repugnante, asqueroso y miserable Akram. Hablaba de una forma empalagosa sobre la amistad y la hermandad. Hasta se adjudicaba el papel de conciliador de la comunidad con su ridícula Cooperativa de Caballeros. Pero ni sus palabras ni sus actos engañaban a Agatha. Eran meros subterfugios, añagazas con las que imbecilizar todavía más al populacho cretino.
Pero ella le demostraría que no podía engañarla. Se levantaría de su cama de hospital como Lázaro, como una fuerza indomable a la que Akram Malik, con todos sus planes, no podía confiar en oponerse.
Agatha se dio cuenta de que la hermana Jacobs se había marchado. El olor a especias se había disipado, y en su lugar flotaba el aroma a medicamentos, tubos de plástico, secreciones corporales (las suyas) y la cera del suelo.
Abrió los ojos. Su colchón estaba levantado, de manera que yacía en un leve ángulo, en lugar de estar acostada de espaldas. Una notable mejora respecto a las horas inmediatamente posteriores al ataque. Después, su única visión consistió en las losas acústicas del techo, algo desdibujadas. Ahora, al menos, pese al hecho de que el sonido se había apagado y la hermana Jacobs había olvidado subirlo antes de marchar, podía ver la televisión. Estaban pasando una película, en la que un marido frenético, demasiado guapo para ser creíble, entraba en camilla a su enorme, pero todavía atractiva esposa (aún más guapa) en un quirófano para que diera a luz a su hijo. Debía ser una comedia, pensó Agatha, a juzgar por su comportamiento cómico y la expresión de sus rostros. Qué chorrada. Sabía que ninguna mujer podía considerar cómico el acto de dar a luz.
Consiguió ladear la cabeza unos centímetros con un gran esfuerzo, lo suficiente para ver la ventana. Un pedazo de cielo del color de una cola de cernícalo le reveló que el calor continuaba en pleno apogeo. No sentía los efectos de la temperatura exterior, pues el hospital era uno de los escasos edificios en treinta kilómetros a la redonda que tenía aire acondicionado. Habría celebrado el hecho de haber estado en el hospital para visitar a alguien, alguien merecedor de una desgracia, por ejemplo. Era capaz de nombrar a veinte personas más merecedoras de una desgracia que ella. Pensó en aquel punto. Empezó a nombrar a aquellas veinte personas. Se distrajo asignando a cada una su tormento particular.
Al principio, no se dio cuenta de que alguien había entrado en la habitación. Una tosecita anunció que tenía un visitante.
– No, no se mueva, señora Shaw -dijo una voz serena-. Permítame, por favor.
Unos pasos dieron la vuelta a la cama, y de repente se encontró cara a cara con su peor enemigo: Akram Malik.
Emitió un ruido inarticulado, cuyo significado era «¿Qué quiere? Lárguese. No quiero que venga a regocijarse de mi desgracia», pero sólo surgió un revoltijo de aullidos y gruñidos incomprensibles, debido a los mensajes confusos que su cerebro dañado enviaba a las cuerdas vocales.
Akram la miró con suma atención. Sin duda estaba haciendo inventario de su estado, calculando hasta qué punto debería importunarla para enviarla a la tumba, lo cual allanaría su camino y le permitiría llevar a la práctica sus insidiosos planes para Balford-le-Nez.
– No pienso morirme, señor Wog -dijo-, de manera que borre esa expresión hipócrita de su cara. Siente tanta compasión por mí como la que yo sentiría por usted en circunstancias similares.
Pero su boca sólo emitió una serie de sonidos indefinidos.
Akram miró alrededor y desapareció un momento de su vista. Invadida por el pánico, la señora Shaw pensó que intentaba desconectar las máquinas que zumbaban y emitían suaves pitidos detrás de su cabeza. Pero el hombre volvió con una silla, y se sentó.
Vio que llevaba un ramo de flores. Las dejó sobre la mesa contigua a la cama. Extrajo de su bolsillo un pequeño libro encuadernado en piel. Lo apoyó sobre su rodilla, pero no lo abrió. Agachó la cabeza y empezó a murmurar un torrente de palabras en su jerga paquistaní.
¿Dónde estaba Theo?, pensó Agatha, desesperada. ¿Por qué no estaba con ella, para evitarle aquel sufrimiento? Akram Malik farfullaba en voz baja, pero su tono no iba a engañarla. Seguramente le estaba echando una maldición. Estaba practicando magia negra, vudú o cualquier otra cosa útil para derrotar a sus enemigos.
No iba a soportarlo.
– ¡Basta de cuchicheos! -dijo-. ¡Pare ahora mismo! ¡Salga de esta habitación inmediatamente!
Pero su forma de lenguaje era tan indescifrable para el hombre como la de él para ella, y su única respuesta fue apoyar una mano oscura sobre la cama, como si estuviera impartiendo una bendición que Agatha no necesitaba, ni mucho menos quería.
Por fin, alzó la cabeza de nuevo. Reemprendió su perorata, sólo que esta vez le entendió a la perfección. Y su voz era tan apremiante que no tuvo otro remedio que sostener su mirada. Los basiliscos son así, pensó, te empalan con sus ojos acerados. Pero no apartó la vista.
– Me he enterado esta mañana de su problema, señora Shaw -dijo Malik-. Lo siento muchísimo. Mi hija y yo deseamos presentarle nuestros respetos. Ella espera en el pasillo, mi Sahlah, porque nos avisaron de que sólo podía entrar uno de nosotros en la habitación. -Apartó la mano de la cama y la apoyó sobre el libro. Sonrió y prosiguió-. Pensé en leerle el libro sagrado. A veces, considero que mis palabras son inadecuadas para la oración, pero cuando la vi, las palabras fluyeron por sí solas sin el menor esfuerzo. En otro tiempo, me habría preguntado si esa circunstancia poseía un significado mayor, pero desde hace mucho tiempo me he resignado a aceptar que los caminos de Alá son, casi siempre, inescrutables.
¿De qué estaba hablando?, se preguntó Agatha. Le invadía una gran satisfacción, no cabía la menor duda al respecto, así que ¿por qué no iba al grano y terminaban de una vez?
– Su nieto Theo me ha sido de considerable ayuda durante este último año. Tal vez ya lo sepa. Durante algún tiempo, he pensado en la mejor manera de agradecerle su bondad hacia mi familia.
– ¿Theo? -dijo Agatha-. Theo no. Mi Theo. No haga daño a Theo, animal.
Por lo visto, el hombre interpretó su conglomerado de sonidos como una necesidad de aclaración.
– Condujo a Mostazas Malik hasta el presente y el futuro con sus ordenadores -dijo el hombre-. Fue el primero en apoyarme y comprometerse con la Cooperativa de Caballeros. Su nieto Theo tiene una visión de la vida no muy distinta de la mía. Teniendo en cuenta la desgracia que se ha abatido sobre usted, se me ha ocurrido una manera de corresponder a sus demostraciones de amistad.
«La desgracia que se ha abatido sobre usted», repitió Agatha. Comprendió sin la menor sombra de duda qué se proponía. Ahora era el momento en que se proponía asestar el golpe de gracia. Como un halcón, había elegido aquel momento, debido al daño que podía causar a la víctima. Y ella estaba totalmente indefensa.
Maldita sea su jactancia, pensó. Malditos sean sus modales untuosos y repugnantes. Y sobre todo,-maldita sea…
– Hace tiempo que estoy informado de su sueño de reurbanizar nuestra ciudad y devolverle su anterior esplendor. Tras haber sufrido un segundo ataque, debe temer que su sueño no se convierta en realidad.
Apoyó la mano sobre la cama una vez más, pero esta vez cubrió la mano de Agatha. La buena no, observó, porque habría podido retirarla, pero su otra mano, tan similar a una garra, era incapaz de moverse. Qué listo, pensó con amargura. Qué gran idea hacer hincapié en su invalidez antes de explicar los planes que la llevarían a la destrucción.
– Intento prestar todo mi apoyo a Theo, señora Shaw -dijo Malik-. La reurbanización de Balford-le-Nez se llevará a cabo tal como usted lo había planeado. Su nieto y yo conseguiremos que esta ciudad renazca de nuevo, fieles hasta el último detalle de su proyecto. Eso es lo que he venido a decirle. Descanse tranquila y concéntrese en sus esfuerzos por recobrar la salud, para que pueda vivir muchos años entre nosotros.
Y entonces, se inclinó y apoyó sus labios sobre la mano deforme, fea y tullida.
Como carecía de lenguaje para contestar, Agatha se preguntó cómo demonios iba a pedir a alguien que se la lavara.
Barbara intentaba por todos los medios centrar su mente en lo que importaba, es decir, la investigación, pero no paraba de desviarse en la dirección de Londres, más en concreto Chalk Farm y Eton Villas, y aún más en concreto hacia el piso de la planta baja de una casa eduardiana amarilla remozada. Al principio, se dijo que tenía que haber un error. O había dos Taymullah Azhar en Londres, o la información proporcionada por el SOll era incorrecta, incompleta o falsa. Pero los datos fundamentales sobre el asiático en cuestión, proporcionados por Inteligencia de Londres, se encontraban entre los datos que ya conocía sobre Azhar. Cuando leyó el informe, poco después de regresar al despacho de Emily con la inspectora, tuvo que admitir que la descripción facilitada por Londres era idéntica en muchos aspectos a la imagen que ya se había forjado. La dirección del sujeto era la misma; la edad de la niña era correcta; el hecho de que la madre de la niña no estuviera incluida en la imagen coincidía con lo que el informe decía. Azhar era identificado como profesor de microbiología, cosa que Barbara sabía, y su implicación con un grupo londinense llamado Orientación y Ayuda Legal Asiática era compatible con los conocimientos que el hombre había demostrado durante los últimos días. Por lo tanto, el Azhar del informe de Londres tenía que ser el mismo Azhar al que conocía. Pero el Azhar al que conocía no parecía el mismo Azhar al que creía conocer. Lo cual ponía en entredicho todas sus circunstancias, sobre todo su papel en la investigación.
Mierda, pensó. Necesitaba un cigarrillo. Lo necesitaba con desesperación. Mientras Emily se quejaba de que debía perder el tiempo llamando una vez más a su superintendente, Barbara se precipitó en el lavabo y encendió uno con ansia, chupándolo como un buceador necesitado de aire.
De repente, muchas cosas sobre TaymuUah Azhar y su hija empezaron a adquirir sentido. Entre las piezas del rompecabezas que comenzaban a definirse estaban la fiesta del octavo cumpleaños de Hadiyyah, de la que Barbara había sido la única invitada; una madre que, en teoría, había viajado a Ontario, pero que no revelaba su paradero a su única hija ni siquiera con una postal; un padre que nunca pronunciaba la palabra «esposa» y nunca hablaba de la madre de su hija, a menos que saliera el tema a colación; la ausencia de pruebas en el piso de la planta baja de que una mujer adulta había vivido recientemente en él. No se veía por parte alguna limas o esmalte de uñas, bolsos tirados al azar, útiles de coser o zurcir, ejemplares de Vogue o Elle, restos de alguna afición, como pintar acuarelas o disponer flores. ¿Había vivido alguna vez Angela Weston, la madre de Hadiyyah, en Eton Villas?, se preguntó Barbara. Y en tal caso, ¿hasta cuándo pensaba Taymullah Azhar mantener la farsa de una mamá en vacaciones, cuando la verdad era que se trataba de una mamá en fuga?
Barbara se acercó a la ventana del lavabo y echó un vistazo al pequeño aparcamiento. El agente Billy Honigman estaba acompañando a un Fahd Kumhar recién duchado, aseado y vestido con ropa limpia hasta un coche de la policía. Mientras miraba, Azhar les abordó. Habló con Kumhar. Honigman le advirtió que se alejara. El agente acomodó a su pasajero en el asiento trasero. Azhar caminó hasta su coche y, cuando Honigman arrancó, le siguió sin el menor disimulo. Tal como había prometido, iba a escoltar a Kumhar hasta su casa.
Un hombre de palabra, pensó Barbara. Un hombre de más de una palabra, de hecho.
Pensó en las respuestas que le había dado a preguntas sobre su cultura. Ahora, comprendió que eran pertinentes. Había sido expulsado de su familia, como le habría pasado a Querashi si su homosexualidad se hubiera descubierto. Estaba tan desconectado de su familia que hasta la existencia de su hija era ignorada. Ellos dos constituían una isla en medio del mar. No era de extrañar que comprendiera y explicara tan bien el significado de ser un desterrado.
Barbara procesó todo esto con una buena dosis de pensamiento racional, pero no estaba dispuesta a procesar lo que aquella información sobre el paquistaní significaba para ella como persona. Se dijo que no podía significar nada en absoluto. Al fin y al cabo, no sostenía ninguna relación personal con Taymullah Azhar. Interpretaba el papel de amiga en la vida de su hija, cierto, pero en lo tocante a definir el papel que interpretaba en la vida de él… No existía.
Por tanto, no entendía por qué, de alguna manera, se sentía traicionada al saber que había abandonado a una mujer y dos hijos. Llegó a la conclusión de que tal vez experimentaba la traición que Hadiyyah sentiría si alguna vez sabía la verdad.
Sí, pensó Barbara. Sin duda era eso.
La puerta se abrió y Emily entró como una exhalación, directa hacia uno de los lavabos. Barbara apagó a toda prisa el cigarrillo con la suela de su bamba, y tiró la colilla por la ventana.
La nariz de Emily se agitó.
– Joder, Barb -dijo-. ¿Aún sigues enganchada al tabaco, después de tantos años?
– No soy de las que hacen ascos a sus adicciones -confesó Barbara. Emily abrió el grifo y empapó una toalla de papel debajo del chorro. La aplicó a su nuca, indiferente a que el agua resbalara por su espalda y mojara el top.
– Ferguson -dijo, como si el nombre del súper fuera una imprecación-. Tiene la entrevista para el puesto de subjefe de policía dentro de tres días. Espera que se produzca un arresto en el caso de Querashi antes de presentarse ante el tribunal, muchas gracias. No es que haya movido ni un dedo para ayudar a que la investigación adelantara, a menos que se entienda por ayuda amenazarme con sustituirme por el jodido de Howard Presley y hacerme la zancadilla a cada paso que doy. No obstante, se sentirá muy contento de recibir los aplausos si detenemos a alguien sin más derramamientos de sangre públicos. Que le den por el culo. Desprecio a ese hombre.
Mojó una mano y se la pasó por el pelo. Se volvió hacia Barbara.
Había llegado el momento de peinar la fábrica de mostazas, anunció. Había solicitado una orden de registro al juez, y la había extendido en un tiempo récord. Al parecer, estaba tan ansioso como Ferguson de cerrar el caso sin que otra batalla campal estallara en las calles.
Pero existía otro detalle, sin relación alguna con la fábrica y la convicción de Emily de que algo ilegal se cocía dentro de sus muros, y Barbara quería investigarlo. No podían olvidar el hecho de que Sahlah Malik estaba embarazada, ni pasar por alto la importancia del hecho en el caso.
– ¿Podemos acercarnos a la dársena, Em?
Emily consultó su reloj.
– ¿Por qué? Ya sabemos que los Malik no tienen barco, si insistes en que el asesino llegó al Nez por mar.
– Pero Theo Shaw sí. Y Sahlah está embarazada. Y Sahlah regaló ese brazalete a Theo. El tío tiene un móvil, Em. Un móvil como un piano, con independencia de lo que Muhannad y sus compinches estén cociendo en Eastern Imports.
Theo tampoco tenía coartada, mientras que Muhannad sí, quiso añadir, pero se mordió la lengua. Emily lo sabía, pese a su decisión de detener a Muhannad por el delito que fuera.
Emily frunció el entrecejo, mientras pensaba en la solicitud de Barbara.
– Sí. De acuerdo -dijo-. Lo comprobaremos.
Se fueron en uno de los Ford camuflados, doblaron por High Street, donde vieron a Rachel Winfield, que pedaleaba hacia la joyería Racon desde la dirección del mar. La chica tenía la cara congestionada. Daba la impresión de haber estado toda la mañana dale que dale en la bicicleta. Se detuvo para recuperar el aliento junto a un letrero que anunciaba la dársena de Balford hacia el norte. Saludó alegremente cuando el Ford la rebasó. Si era culpable de algo, no lo aparentaba.
La dársena de Balford se hallaba a unos dos kilómetros, por la carretera que corría perpendicular a la calle Mayor. Su extremo inferior abarcaba una cuarta parte de la plaza cuyo lado opuesto era Alfred Terrace, donde residían los Ruddock. Dejaba atrás Tide Lake, un aparcamiento de caravanas y, al final, la masa circular de Martello Tower, que había sido utilizada para defender la costa durante las guerras napoleónicas. La carretera terminaba en la propia dársena.
Consistía en una serie de ocho pontones, a los que estaban amarrados veleros y yates en las plácidas aguas de la bahía. En el extremo norte, una pequeña oficina se levantaba al lado de un edificio de ladrillo, que albergaba lavabos y duchas. Emily guió el coche en aquella dirección y aparcó al lado de una hilera de kayaks, sobre los cuales colgaba un letrero descolorido que anunciaba East Essex Boat Hire.
El propietario del negocio también ejercía las funciones de capitán de puerto, un empleo bastante limitado, teniendo en cuenta el tamaño relativamente pequeño del puerto en cuestión.
Emily y Barbara interrumpieron a Charlie Spencer en plena operación de examinar los programas de carreras de caballos de Newmarket.
– ¿Ya han cogido a alguien? -fueron sus primeras palabras cuando levantó la vista, vio la identificación de Emily y encajó su mordisqueado lápiz detrás de la oreja-. No puedo quedarme aquí todas las noches con una escopeta. ¿De qué sirven mis impuestos, si la policía local no me sirve de nada, eh? Dígamelo usted.
– Mejore su seguridad, señor Spencer -replicó Emily-. Supongo que no sale de casa sin cerrar la puerta con llave.
– Mi perro se ocupa de cuidar la casa -dijo el hombre.
– En ese caso, necesita otro que vigile su dársena.
– ¿Cuál de ésos es el de Shaw? -preguntó Barbara al hombre, e indicó las hileras de barcos amarrados, inmóviles en el puerto.
Había muy poca gente en las inmediaciones, pese a la hora del día y el calor que animaba a surcar el mar.
– El Figbting Lady -contestó el hombre-. El más grande, al final del pontón seis. Los Shaw no deberían tenerlo ahí, pero les conviene, pagan sin falta y siempre lo han hecho, así que ¿quién soy yo para quejarme, eh?
Cuando le preguntaron por qué el Figbting Lady no debía estar en la dársena de Balford, el hombre dijo:
– El problema es la marea.
Siguió explicando que lo mejor sería amarrar un barco tan grande en un lugar que no dependiera tanto de la marea. Con marea alta no había problema. Cantidad de agua para mantener a flote un barco. Pero cuando la marea se retiraba, el fondo del yate encallaba en el barro, lo cual no era bueno, puesto que la cabina y las máquinas del barco ejercían presión sobre la infraestructura.
– Acorta la vida del barco -explicó.
¿Y la marea del viernes por la noche?, le preguntó Barbara. ¿La marea de entre las diez y las doce de la noche, por ejemplo?
Charlie dejó a un lado sus programas de carreras para consultar un folleto que había al lado de la caja.
Baja, les dijo. El Fighting Lady, así como cualquier yate anclado en la dársena, no habría podido ir a ningún sitio el viernes por la noche.
– Necesitan sus buenos dos metros y medio de agua para maniobrar -explicó-. Ahora, en cuanto a mi reclamación, inspectora…
Empezó a hablar con Emily sobre la eficacia de adiestrar perros de vigilancia.
Barbara les dejó discutiendo. Salió y paseó en dirección al pontón seis. Era fácil distinguir el Fighting Lady, porque se trataba del barco más grande de la dársena. Su pintura blanca estaba reluciente, y su maderamen y accesorios de cromo estaban protegidos por una lona azul. Cuando vio el barco, Barbara comprendió que, aunque la marea hubiera sido alta, ni Theo Shaw ni nadie habría podido amarrar la embarcación cerca de la orilla. Amarrarla frente al Nez habría exigido nadar hasta la playa, y no parecía probable que alguien dispuesto a matar empezara su faena nocturna con una zambullida.
Volvió hacia la oficina, mientras examinaba las demás embarcaciones del puerto. Pese al tamaño de la dársena, servía de punto de anclaje para un poco de todo: lanchas motoras, barcos de pesca con motor diesel, e incluso un elegante Hawk 31, izado fuera del agua por medio de un cabrestante, que se llamaba el Sea Wizard y habría parecido más en su ambiente en la costa de Florida o en Mónaco.
En las cercanías de la oficina, Barbara vio las embarcaciones que Charlie alquilaba. Además de lanchas motoras y kayaks, que descansaban sobre armazones alineados, encima del pontón esperaban diez canoas y ocho Zodiac hinchables. Dos de estas últimas estaban ocupadas por gaviotas. Otras aves volaban en círculo y chillaban en el aire.
Mientras observaba las Zodiac, Barbara recordó la lista de actividades delictivas que Belinda Warner había recopilado a partir del libro de registro. Antes, su atención se había centrado en las cabañas de playa forzadas y en lo que significaban para la coartada de Trevor Ruddock la noche de autos, pero ahora se dio cuenta de que las actividades delictivas tenían otro punto de interés.
Caminó sobre el estrecho pontón y examinó las Zodiac. Cada una iba equipada con un juego de remos, pero también podían funcionar a motor. Había un grupo de motores colocados sobre armazones, cerca del extremo del pontón. Sin embargo, una de las hinchables ya estaba en el agua con un motor sujeto, y cuando Barbara giró la llave, descubrió que el motor era eléctrico, no de gas, con lo cual prácticamente no hacía ruido. Examinó las hélices que se introducían en el agua. Se hundían menos de sesenta centímetros.
– Eso es -murmuró, una vez llevado a cabo su examen-. Eso es.
Alzó la vista cuando el pontón se movió. Emily estaba muy cerca de ella, y se protegía los ojos con la mano. A juzgar por su expresión, Barbara adivinó que la inspectora había llegado a la misma conclusión que ella.
– ¿Qué decía el libro de registro de la policía? -fue la retórica pregunta de Barbara.
De todos modos, Emily contestó.
– Le afanaron tres Zodiac sin que se enterara. Las tres fueron encontradas más tarde en los alrededores del Wade.
– ¿Habría sido muy difícil mangar una Zodiac por la noche y navegar por los bajíos, Em? Si el que lo hizo la devolvió antes del amanecer, nadie debió enterarse. Y parece que la seguridad de Charlie es poco menos que inexistente, ¿verdad?
– Ya lo creo. -Emily volvió la vista hacia el norte-. El Canal de Balford está al otro lado de esa lengua de tierra, Barb, donde está la cabaña de pescadores. Aun con marea baja, habría agua en el canal, y suficiente agua aquí, en el puerto, para poder entrar. No la suficiente para un barco grande, pero para una hinchable… Ningún problema.
– ¿Adonde conduce el canal? -preguntó Barbara.
– Corre paralelo al lado oeste del Nez.
– Por lo tanto, alguien pudo robar una Zodiac, subir por el canal y rodear la punta norte del Nez, para luego varar en cualquier punto del lado este y caminar hacia el sur, hasta la escalera.
Barbara siguió la dirección de la mirada de Emily. Al otro lado de la pequeña bahía que protegía la dársena, una serie de campos cultivados se alzaban hasta la parte posterior de una propiedad. Las chimeneas de los edificios principales se veían con nitidez. Un sendero transitado bordeaba el terreno de la propiedad a lo largo del perímetro norte de los campos. Corría hacia el este y desembocaba en la bahía, donde doblaba hacia el sur y seguía la línea de la costa.
– ¿Quién vive en esa casa, Em? -preguntó Barbara-. La grande, la de las chimeneas.
– Se llama Balford Oíd Hall -dijo Emily-. Ahí viven los Shaw.
– Bingo -murmuró Barbara.
Pero Emily rechazó aquella solución tan fácil a la ecuación móvil-medios-oportunidad.
– No estoy dispuesta a cargarles el mochuelo a ésos -dijo-. Vamos a la fábrica de mostazas antes de que alguien dé el soplo a Muhannad. Si es que herr Reuchalein no se nos ha adelantado -añadió.
Sahlah esperaba en el pasillo del hospital, vigilando la puerta de la habitación de la señora Shaw. La enfermera les había informado de que sólo una persona a la vez podía entrar en el cuarto de la paciente, y experimentó un gran alivio al saber que no tendría que ver a la abuela de Theo. Al mismo tiempo, sintió una enorme culpabilidad a causa de dicho alivio. La señora Shaw estaba enferma, y en un estado desesperado, a juzgar por las máquinas que había visto al asomarse a su habitación, y los principios de su religión la obligaban a atender a las necesidades de la mujer. Aquellos que creyeran y realizaran buenas obras, enseñaba el Corán, serían conducidos a los jardines bajo los cuales corrían ríos. ¿Y qué mejor obra que visitar a los enfermos, sobre todo cuando el enfermo tomaba la forma de un enemigo?
Theo nunca había revelado de una forma directa el hecho de que su abuela odiaba a la comunidad asiática en conjunto, y les deseaba lo peor individualmente, pero su aversión hacia los inmigrantes que habían invadido Balford-le-Nez siempre constituía la realidad no verbalizada entre Sahlah y el hombre al que amaba. Les había separado con tanta eficacia como las revelaciones de Sahlah acerca de los planes de sus padres para su futuro.
En el fondo, Sahlah sabía que el amor entre Theo y ella estaba ya condenado antes de nacer. Tradición, religión y cultura habían conspirado al unísono para destruirlo. Sin embargo, descargar sobre otra persona la culpa de que su vida con Theo era imposible era una tentación que había intentado seducirla desde el primer momento. Qué fácil era ahora manipular las palabras del Corán, hasta convertirlas en una justificación de lo que había sucedido a la abuela de Theo: Todo bien que te acaezca, oh, hombre, procede de Alá, y todo mal que te acaezca procede de ti.
Por consiguiente, podía proclamar en voz alta que el estado actual de la señora Shaw era el resultado directo del odio y los prejuicios que abrigaba en su interior y alentaba en los demás. Pero Sahlah sabía que también ella podía aplicarse aquellas palabras del Corán. Porque el mal se había abatido sobre ella como se había abatido sobre la abuela de Theo. Y ese mal era el resultado directo de su comportamiento egoísta y descarriado.
No quería pensar en ello, en cómo se había abatido sobre ella aquel mal y en lo que iba a hacer para erradicarlo. La verdad era que no sabía lo que iba a hacer. Ni siquiera sabía por dónde empezar, pese a que estaba sentada en el pasillo de un hospital, donde era muy probable que se llevaran a cabo en todo momento actividades eufemísticamente etiquetadas como Procedimientos Necesarios.
Sólo había sentido alivio al ver a Rachel. En cuanto su amiga había dicho, «Ya lo he hecho», había sentido que se desprendía de un peso tan enorme que, por un momento, creyó que se pondría a volar. Sin embargo, cuando quedó claro que la frase se refería a la compra de un piso al que Sahlah nunca se mudaría, la desesperación la había invadido de nuevo. Rachel había sido su única esperanza de deshacerse de la marca del pecado contra su religión y su familia, en absoluto secreto y corriendo un riesgo mínimo. Ahora, sabía que debería arreglárselas sola. Ni siquiera era capaz de decidir cuál debía ser su primer movimiento.
– ¿Sahlah? ¿Sahlah?
Se sobresaltó al oír su nombre, pronunciado en el mismo tono cuchicheado que él empleaba en la peraleda las noches que se encontraban. Theo se erguía a su derecha, petrificado en el pasillo, con una lata de coca-cola perlada de humedad en una mano.
Llevó la mano sin darse cuenta hacia el colgante, tanto para ocultarlo a la vista de Theo como para sujetarlo como quien se acoge a lugar sagrado. Pero él había visto el fósil, y debió extraer sus propias conclusiones del hecho de que lo llevara, porque se sentó en el banco a su lado. Dejó la lata en el suelo. Ella observó sus movimientos. Después, clavó la vista en la parte superior de la lata.
– Rachel me lo dijo, Sahlah -empezó Theo-. Cree…
– Sé lo que cree -susurró Sahlah.
Quería decirle a Theo que se fuera o, al menos, que se quedara de pie al otro lado del pasillo y fingiera que únicamente le estaba expresando sus condolencias por el estado de su abuela, y que él le estaba agradeciendo su interés. Sin embargo, sólo su cercanía, después de las largas semanas de separación, era como una bebida embriagadora para ella. Su corazón anhelaba más y más, mientras su mente le decía que la única forma de sobrevivir era aceptar menos.
– ¿Cómo pudiste hacerlo? -preguntó Theo-. No he parado de repetirme esa pregunta desde que hablé con ella.
– Por favor, Theo. No sirve de nada hablar de eso.
– ¿Qué no sirve de nada? -formuló la pregunta con amargura-. Por mí, estupendo, porque me da igual que no sirva. Yo te quería, Sahlah. Tú dijiste que me querías.
La parte superior de la lata brillaba débilmente. Sahlah parpadeó varias veces y mantuvo la cabeza gacha. Alrededor, la actividad del hospital continuaba. Los asistentes se apresuraban con camillas delante de ellos, los médicos hacían rondas, las enfermeras llevaban pequeñas bandejas con medicamentos para sus pacientes. Pero Theo y ella estaban tan aislados del mundo como si estuvieran encerrados en una cabina de cristal.
– Lo que me he estado preguntando -siguió Theo-, es cuánto tardaste en decidir que amabas a Querashi en lugar de a mí. ¿Cuánto fue, un día? ¿Una semana? ¿Dos? O tal vez no sucedió, porque como me has dicho muchas veces, en las costumbres de tu pueblo el amor no cuenta a la hora de decidir un matrimonio. ¿No me lo explicabas así?
Sahlah sentía que la sangre latía con furia bajo la marca de nacimiento de su mejilla. No podía ayudarle a comprender, porque su exigencia de comprender implicaba una verdad que no estaba dispuesta a revelarle.
– También me he estado preguntando cómo pasó y dónde. Espero que me perdones, porque has de comprender que durante las seis últimas semanas no he estado pensando en otra cosa, salvo en cómo y cuándo no pasó entre los dos. Pudo ser, pero no ocurrió. Oh, llegamos muy cerca, ¿verdad? En Horsey Island. Incluso aquella vez en el huerto, cuando tu hermano…
– Theo -dijo Sahlah-. No nos hagas esto, por favor.
– No es cuestión de nosotros. Yo lo pensaba así. Incluso cuando Querashi apareció, como tú dijiste que sucedería, lo seguí pensando. Me puse aquel jodido brazalete…
La joven se encogió al oír el taco. Vio que ahora no llevaba el brazalete.
– … y seguí pensando. Ella sabe que no ha de casarse con él. Sabe que puede negarse al matrimonio, porque no hay forma de que su padre la obligue a casarse con alguien contra su voluntad. Sí, su padre es asiático, pero también es inglés. Tal vez más inglés que ella. Pero los días transcurrieron, se convirtieron en semanas, y Querashi se quedó. Se quedó y tu padre lo llevó a la Cooperativa y le presentó como a su hijo. «Dentro de unas semanas, se unirá a nuestra familia», me dijo. «Toma a nuestra Sahlah como esposa.» Y tuve que escucharlo y desearle todos mis parabienes y lo único que deseaba era…
– ¡No!
No podía soportar oír la admisión. Y si Theo pensaba que su negativa a escuchar significaba que ella ya no le quería, mejor aún.
– Eso era por las noches -dijo Theo. Sus palabras eran sucintas, pero transparentaban su amargura-. De día, era capaz de olvidar todo y trabajar hasta sumirme en una especie de letargo. Pero de noche, sólo podía pensar en ti. Aunque no dormía y casi no comía, podía aguantarlo porque pensaba que tú también estarías pensando en mí. Se lo dirá a su padre esta noche, me repetía. Querashi se irá. Y después, tendremos tiempo, Sahlah, tiempo y una oportunidad.
– Nunca tuvimos nada de eso. Intenté decírtelo. No quisiste creerme.
– ¿Y tú? ¿Qué querías tú, Sahlah? ¿Por qué venías a mi encuentro en el huerto, aquellas noches?
– No puedo explicarlo -susurró, desolada.
– Es lo que pasa con los juegos. Nadie puede explicarlos.
– Yo no estaba jugando contigo. Lo que sentía era real. Yo era real.
– De acuerdo. Estupendo. Estoy seguro de que también era real para ti y para Haytham Querashi.
Theo hizo ademán de levantarse.
Ella le detuvo. Rodeó con su mano la piel desnuda de su brazo.
– Ayúdame -dijo, y le miró por fin.
Había olvidado el verde azulado exacto de sus ojos, el lunar junto a su boca, la inclinación de su cabello rubio y lacio. Su repentina proximidad la sobresaltó, y la reacción de su cuerpo a la simple sensación del tacto de su mano la asustó. Sabía que debía soltarle, pero no pudo. No le soltaría hasta que él se comprometiera. Era su única oportunidad.
– Rachel no quiere hacerlo, Theo. Ayúdame, por favor.
– ¿Te refieres a deshacerte del hijo de Querashi? ¿Por qué?
– Porque mis padres…
¿Cómo iba a explicárselo?
– ¿Qué pasa con ellos? Oh, es probable que tu padre se cabree cuando se entere de que estás embarazada, pero si el bebé es un chico, no tardará en aceptarlo. Dile que Querashi y tú estabais tan ansiosos que no pudisteis esperar hasta después de la ceremonia.
Pese a la injusticia de sus palabras, aunque nacidas de los sufrimientos de Theo, su brutalidad la obligó a soltar la verdad.
– El niño no es de Querashi -dijo. Soltó su brazo-. Ya estaba embarazada de dos meses cuando Haytham llegó a Balford.
Theo la miró, incrédulo. Después, Sahlah observó que intentaba averiguar toda la verdad a partir de su expresión torturada.
– ¿Qué cono…? -La pregunta murió antes de que la terminara. Se limitó a repetir la misma frase-. Sahlah, ¿qué cono…?
– Necesito tu ayuda -dijo la muchacha-. Suplico tu ayuda.
– ¿De quién es? -preguntó Theo-. Si no es de Haytham… Sahlah, ¿de quién es?
– Ayúdame a hacer lo que debo, por favor. ¿A quién puedo telefonear? ¿Hay una clínica? En Balford no puede ser. No puedo correr ese riesgo. Pero tal vez en Clacton… Tiene que haber algo en Clacton, alguien que me ayude, Theo. Lo más deprisa posible y en absoluto secreto, para que mis padres no se enteren. Porque si lo descubren, se morirán. Créeme. Se morirán, Theo. Y no sólo ellos.
– ¿Quién más?
– Por favor.
– Sahlah. -Cerró la mano con fuerza sobre su brazo. Era como si intuyera en su tono todo lo que ella no se atrevía a decir-. ¿Qué pasó aquella noche? Dímelo. ¿Qué pasó?
Vas a pagar, había dicho él, como todas las putas pagan.
– Yo me lo busqué -dijo Sahlah con voz entrecortada-, porque me daba igual lo que pensara. Porque le dije que te quería.
– Oh, Dios -susurró Theo, y su mano resbaló del brazo de Sahlah.
La puerta de la habitación de Agatha Shaw se abrió, y el padre de Sahlah salió. La cerró con cuidado a su espalda. Aparentó perplejidad al ver a su hija y a Theo Shaw enzarzados en una seria conversación, pero su rostro se iluminó un instante, tal vez con la certeza de que Sahlah se estaba ganando el jardín bajo el que corren los ríos.
– Ah, Theo -dijo-. Me alegro mucho de no haber abandonado el hospital sin verte. Acabo de hablar con tu abuela, y le he dado mi palabra, como amigo y concejal, de que sus planes para el renacimiento de Balford seguirán adelante sin cambios y sin obstáculos.
Theo se levantó. Sahlah le imitó. Agachó la cabeza con modestia y, al hacerlo, ocultó a su padre la reveladora marca de nacimiento, que estaba latiendo.
– Gracias, señor Malik -dijo Theo-. Es muy amable por su parte. Mi abuela agradecerá su consideración.
– Muy bien -dijo Akram-. Y ahora, Sahlah, querida, ¿seguimos nuestro camino?
Sahlah asintió. Dirigió a Theo una mirada fugaz. El joven estaba pálido bajo su bronceado, y paseaba la vista entre Akram y su hija, como si no supiera qué decir. Era la única esperanza de Sahlah, y como todas las demás esperanzas que alguna vez había albergado sobre la vida y el amor, se estaba alejando de ella.
– Ha sido un placer hablar de nuevo contigo, Theo -dijo-. Espero que tu abuela se recupere cuanto antes.
– Gracias -dijo Theo, rígido.
Sahlah sintió que su padre la cogía del brazo, y permitió que la guiara hasta el ascensor situado al final del pasillo. Cada paso parecía alejarla de la salvación. Y entonces, Theo habló.
– Señor Malik -dijo.
Akram se paró y dio media vuelta. Parecía muy atento. Theo se acercó a ellos.
– Me estaba preguntando -dijo Theo-, y perdone si me estoy propasando, porque no finjo saber qué es correcto en estas circunstancias, pero ¿le importaría que llevara a Sahlah a comer un día de la semana que viene? Hay una…, bien, una exposición de joyas, en Green Lodge, donde se celebran las carreras de verano, y como Sahlah hace joyas, he pensado que tal vez le gustaría verla.
Akram ladeó la cabeza y meditó sobre la petición. Miró a su hija, como para calibrar si estaba preparada para una aventura semejante.
– Eres un buen amigo de la familia, Theo -dijo-. No se me ocurre ninguna objeción, si Sahlah quiere ir. ¿Qué dices, Sahlah?
La joven levantó la cabeza.
– ¿Dónde está Green Lodge, Theo?
La respuesta de Theo fue tan serena como su expresión.
– En Clacton -dijo.
Capítulo 24
Yumn se masajeó la región lumbar y utilizó el pie para empujar el cajón de madera por las filas del odioso huerto que le había asignado su suegra. Contempló malhumorada a Wardah, que labraba dos filas más adelante, inclinada sobre una enredadera de chiles con la devoción que una recién casada dedicaría a su marido, y deseó que se abatieran sobre la mujer todas las desgracias posibles, desde una insolación a la lepra. La temperatura rondaría los dos millones de grados, y para acompañar al insoportable calor, mortal de necesidad, que había alcanzado cifras desconocidas hasta el momento, según el telediario de la mañana de la BBC, los insectos del jardín de Wardah habían decidido darse un festín no sólo con los tomates, pimientos, cebollas y judías que solían saciarles. Moscas y mosquitos zumbaban alrededor de la cabeza de Yumn, como satélites cargados de malas intenciones. Se posaban sobre su rostro sudado, en tanto las arañas se metían por debajo de su dupatta y diminutas orugas verdes se desprendían de las hojas de las enredaderas y caían sobre sus hombros. Agitó las manos, furiosa, para ahuyentar las moscas en dirección a su suegra.
Aquel tormento era otra ofensa que Wardah cometía contra ella. Cualquier otra suegra, henchida de gratitud hacia la persona que le había proporcionado dos nietos en rapidísima sucesión, y tan poco tiempo después de que su hijo se casara, habría insistido en que Yumn descansara bajo el nogal que se alzaba al borde del jardín, donde en aquel momento sus hijos, dos varones, se entretenían con sus camiones de juguete en la carretera en miniatura creada por el espacio que separaba las raíces del viejo árbol. Cualquier otra suegra se habría dado cuenta de que una mujer a punto de volver a quedarse embarazada no debería relajarse bajo el sol ardiente, ni mucho menos trabajar bajo sus rayos despiadados. Los trabajos manuales duros no eran apropiados para una mujer en edad fértil, se dijo Yumn, pero intenta comunicar esa información a Wardah, Wardah la Maravillosa, que había pasado todo el día en que nació Muhannad limpiando todas las ventanas de la casa, cocinando para su marido, fregando platos, ollas y el suelo de la cocina, antes de acuclillarse en la despensa para dar a luz a su hijo. No. Era improbable que Wardah Malik considerara una temperatura de treinta y cinco grados como otra cosa que un inconveniente sin importancia, igual que había pasado con la prohibición de las mangueras.
Todas las personas concienciadas del país habían obedecido la restricción anual de utilizar las mangueras, mediante el método de limitar lo que plantaban en su jardín. Pero aquél no era el método de Wardah, por supuesto. Wardah Malik había plantado, como de costumbre, feas e interminables hileras de plantas de semillero que mimaba cada tarde. Como habían prohibido las mangueras de riego a causa de la sequía, regaba cada maldita planta a mano, llenando cubos de agua que arrastraba desde el grifo cercano a la cocina.
Para ello, utilizaba dos cubos. Mientras se dedicaba a llenar un cubo y cargarlo hasta el borde del huerto, esperaba que Yumn regara las plantas con el otro. Pero antes de este ejercicio diario, había que cortar, podar, limpiar y escardar. Cosa que estaban haciendo en aquel momento. Wardah esperaba que Yumn también la ayudara en esto. Ojalá ardiera eternamente en el fuego del infierno.
Yumn sabía cuál era el motivo de las exigencias de Wardah, desde cocinar a trabajar como una esclava en el jardín, pasando por fregar. Wardah deseaba castigarla por hacer con tanta facilidad lo que a ella le había costado tanto. No le había costado mucho descubrir que Wardah y Akram Malik llevaban casados diez años cuando ella pudo al fin engendrar a Muhannad. Y habían pasado otros seis años hasta que pudo obsequiar a su marido con Sahlah. Un total de dieciséis años de esfuerzos, que habían dado como resultado dos hijos. En el mismo período de tiempo, Yumn sabía que daría a Muhannad más de una docena de hijos, la mayoría varones. Por eso, cuando Wardah Malik pensaba en la mujer de su hijo, se consideraba superior, y sólo mediante el esclavismo podía conseguir que Yumn lo supiera y se mantuviera en su lugar.
Ojalá padezca tormentos sin cuento, pensó de nuevo Yumn, mientras arremetía contra la tierra, dura como una roca, que el sol había horneado hasta adquirir la consistencia de un ladrillo, pese a los riegos diarios con agua. Apuntó su azada a un terrón, que presentaba la forma de Gibraltar, agazapado debajo de una tomatera, y mientras la hundía en la tierra, se imaginó que el terrón era el trasero de Wardah.
Pum, hizo la azada. La vieja bruja retrocede, sorprendida. Pum. Pum. La vieja bruja aúlla de dolor. Yumn sonrió. Pum. Pum. Pum. Las primeras gotas de sangre brotan del culo de la vaca. Pum. Pum. Pum. PUM. Wardah cae al suelo, PUMPUMPUMPUM. Está a merced de Yumn, con las manos alzadas. Suplica una misericordia que sólo Yumn puede concederle, pero PUMPUM-T PUMPUMPUM, Yumn sabe que ha llegado la hora de su triunfo, y con ella la suegra está al fin indefensa, sojuzgada, una esclava que la propia mujer de su hija puede matar a su capricho, una verdadera…
– ¡Yumn! ¡Basta ya! ¡Basta!
Los gritos de Wardah interrumpieron sus pensamientos como si hubiera irrumpido en un sueño, y Yumn despertó con la misma brusquedad que una persona dormida. Descubrió que su corazón martilleaba con ferocidad, y que el sudor resbalaba desde su barbilla hasta caer sobre el qamis. El mango de la azada estaba pegajoso debido a la humedad de sus palmas, y sus pies calzados con sandalias estaban sepultados en la tierra que había logrado remover en la furia de su ataque. Nubes de polvo la rodeaban, se posaban sobre su cara chorreante y sus ropas empapadas de sudor, como un velo de gasa.
– ¿Qué estás haciendo? -preguntó Wardah-. ¡Estúpida! ¡Mira lo que has hecho!
A través de la neblina de tierra que su azada había levantado, Yumn vio que había destrozado cuatro de las tomateras más queridas por su suegra. Yacían en el suelo como árboles derribados por una tormenta. Sus frutos se habían convertido en explosiones púrpura, sin posibilidad de salvación.
Como la propia Yumn, sin duda. Wardah tiró sus tijeras de podar dentro de la caja de madera y avanzó hacia su nuera, muy irritada.
– ¿Es que no puedes tocar nada sin destruirlo? -preguntó-. ¡No me sirves de nada!
Yumn la miró. Sintió que las aletas de su nariz se dilataban y sus labios formaban una línea hosca.
– Eres descuidada, perezosa y egoísta -denunció Wardah-. Créeme, Yumn, si tu padre no nos hubiera pagado generosamente por librarse de ti, aún seguirías en tu casa, atormentando a tu madre en lugar de exasperarme a mí.
Era el discurso más largo que Wardah había pronunciado en su presencia, y al principio Yumn se sobresaltó al oír hablar tanto a su suegra, por lo general tan dócil. Pero su sorpresa se disipó enseguida, mientras sus músculos se tensaban con el deseo de abofetear a la mujer. Nadie iba a hablarle de aquella manera. Nadie podía hablar a la esposa de Muhannad Malik sin deferencia, obsequiosidad y solicitud en su tono. Yumn ya se disponía a contestar, cuando Wardah habló de nuevo.
– Limpia este desastre. Coge estas plantas para llevarlas a la pila de abono. Arregla la fila que has estropeado. Y hazlo enseguida, antes de que haga algo de lo que me arrepienta después.
– No soy tu criada.
Yumn tiró su azada.
– Desde luego que no. Una criada con tus escasos talentos habría sido despedida antes de la primera semana. Recoge esa azada y haz lo que te digo.
– Me ocuparé de mis hijos.
Yumn se encaminó hacia el nogal, donde sus dos hijos, ignorantes del altercado sucedido entre su madre y su abuela, seguían jugando con sus camiones.
– No lo harás. Me obedecerás. Vuelve al trabajo ahora mismo.
– Mis hijos me necesitan. Queridos -llamó a los niños-, ¿queréis que vuestra ammi-gee juegue con vosotros?
Los niños alzaron la vista.
– Anas, Bishr -ordenó Wardah-. Entrad en casa.
Los niños vacilaron, confusos.
– Ammi-gee va a jugar con sus chiquillos -dijo Yumn en tono jovial-. ¿A qué jugamos? ¿Dónde jugaremos? ¿Queréis que vayamos a comprar Twisters a la tienda del señor Howard? ¿Os gustaría?
Los rostros de los niños se iluminaron con la promesa de los helados. Wardah intervino de nuevo.
– Anas -dijo muy seria-, ya has oído lo que he dicho. Lleva a tu hermano a casa. Ya.
El niño mayor cogió a su hermanito de la mano. Salieron de debajo del árbol y corrieron hacia la puerta de la cocina.
Yumn giró en redondo hacia su suegra.
– ¡Bruja! -gritó-. ¡Foca repugnante! ¿Cómo te atreves a dar órdenes a mis hijos y…?
La bofetada fue brutal, y tan inesperada que Yumn se quedó sin habla. Por un instante, olvidó quién era y dónde estaba. Se sintió transportada a su niñez, oyó los gritos de su padre y sintió la fuerza de sus nudillos, mientras el hombre protestaba a pleno pulmón de la imposibilidad de encontrarle un marido sin necesidad de pagar una dote diez veces más valiosa que ella. En aquel instante de enajenación, se precipitó hacia adelante. Agarró el dupatta de Wardah y, mientras resbalaba desde su cabeza a su cuello, aferró los dos extremos con fuerza salvaje, al tiempo que chillaba y tiraba hasta obligar a la anciana a ponerse de rodillas.
– Nunca -gritó-. Tú nunca, nunca… Yo, que he dado hijos a tu hijo…
En cuanto Wardah estuvo de rodillas, Yumn la empujó al suelo por los hombros.
Empezó a dar patadas, a la tierra recién removida a lo largo de las hileras de verduras, a las plantas, a Wardah. Empezó a insultar a las tomateras destrozadas.
– Soy diez veces más mujer… fértil… voluntariosa… deseada por un hombre… Mientras que tú…, tú…, con tus parloteos sobre no servir para nada…, tú…
Estaba tan concentrada en desahogar su furia por fin, que al principio no oyó los gritos. No se enteró de que alguien había entrado en el huerto hasta que notó a ese alguien sujetarle las manos a la espalda y arrastrarla lejos del cuerpo derrumbado de la madre de su hijo.
– ¡Puta! ¡Puta! ¿Te has vuelto loca?
La voz denotaba tanta rabia que al principio no la identificó con la de Muhannad. La apartó con brusquedad a un lado y se acercó a su madre.
– ¿Te encuentras bien, Ammi? ¿Te ha hecho daño?
– ¿Qué si le he hecho daño? -rugió Yumn. El dupatta había resbalado de su cabeza y hombros. Su trenza se había desenredado. La manga del qamis estaba rota-. Me pegó. Por nada. La muy foca…
– ¡Calía! -rugió Muhannad-. Métete en casa. Después me ocuparé de ti.
– ¡Muni! Abofeteó a tu esposa. ¿Y por qué? Porque está celosa. Ella…
Muhannad la obligó a ponerse en pie. Ardía un fuego en sus ojos que Yumn no había visto nunca. Retrocedió a toda prisa.
– ¿Permites que cualquiera abofetee a tu esposa? -preguntó, en un tono más humilde y afligido.
Su marido le dirigió una mirada tan llena de aversión que la mujer se tambaleó hacia atrás. Muhannad se volvió hacia su madre. La estaba ayudando a levantarse, mientras murmuraba y sacudía el polvo de sus ropas, cuando Yumn dio media vuelta y corrió hacia la casa.
Anas y Bishr se habían refugiado en la cocina, debajo de la mesa del fondo, pero Yumn no se detuvo a calmar sus temores. Corrió escaleras arriba, hacia el cuarto de baño.
Sus manos temblaban como la víctima de una parálisis, y tenía la impresión de que las piernas no iban a aguantar su peso. Sus ropas estaban pegadas al cuerpo debido al sudor, con tierra incrustada en cada pliegue, manchadas con el jugo de los tomates, como si fuera sangre. El espejo reveló que tenía la cara sucia, y el pelo, en el que se enredaban telarañas, orugas y hojas, presentaba un aspecto peor que el de una gitana necesitada de un buen baño.
Le daba igual. La razón estaba de su parte. Hiciera lo que hiciera, la razón siempre estaba de su parte. Y un solo vistazo a la marca que la bofetada de Wardah había dejado en su cara lo confirmaba.
Yumn se lavó la suciedad de las mejillas y la frente. Se mojó las manos y los brazos. Aplicó una toalla a su cara y se examinó de nuevo en el espejo. Vio que la marca de la bofetada se había difuminado. Para renovarla, se abofeteó repetidas veces, y apretó la palma contra la piel hasta que la mejilla adquirió un tono púrpura.
Después fue al dormitorio que compartía con Muhannad. Desde el pasillo, oyó a Muhannad y a su madre en la planta baja. La voz de Wardah había vuelto a adoptar aquel tono tan falso de mujer dócil que reservaba para hablar con su hijo y su marido. La voz de Muhannad era… Yumn escuchó con atención. Frunció el entrecejo. Hablaba de una forma desconocida para ella, distinta incluso de la que había utilizado en el momento más íntimo que habían compartido, cuando juntos habían mirado por primera vez a sus dos hijos juntos.
Captó algunas palabras. «Ammi-jahn… No quiso hacerte daño… No intentó… El calor… Te pedirá disculpas…»
¿Disculpas? Yumn cruzó el pasillo y entró en el dormitorio. Cerró la puerta con tanta fuerza que las ventanas vibraron en sus marcos. Que intenten obligarme a pedir disculpas. Se abofeteó de nuevo. Se arañó las mejillas hasta que sus uñas se tiñeron de sangre. Muhannad se iba a enterar del daño que había infligido a su esposa su amada madre.
Cuando Muhannad entró en el cuarto, se había peinado y hecho la trenza de nuevo. Sólo eso. Estaba sentada ante el tocador, donde había más luz para que él viera el daño que su madre le había hecho.
– ¿Qué quieres que haga cuando tu madre me ataque? -preguntó antes de que Muhannad pudiera hablar-. ¿He de dejar que me mate?
– Cállate -replicó el hombre.
Se acercó a la cómoda e hizo lo que nunca había hecho en casa de su padre. Encendió un cigarrillo. Se quedó inmóvil de cara a la cómoda, y mientras fumaba, apoyó un brazo contra la madera y apretó los dedos de la otra mano contra la sien. Había vuelto a casa desde la fábrica a una hora muy poco habitual, antes de mediodía. Sin embargo, en lugar de reunirse con las mujeres y los niños para almorzar, había pasado las siguientes horas hablando por teléfono, haciendo y recibiendo llamadas en voz baja y perentoria. Era evidente que estaba preocupado por sus negocios, pero no debía estar tan preocupado como para no reparar en los desmanes que había sufrido su mujer. Mientras le daba la espalda, Yumn se pellizcó la mejilla con tanta fuerza que acudieron lágrimas a sus ojos. Se iba a dar cuenta de los malos tratos a que la habían sometido.
– Mírame, Muni -dijo-. Mira lo que tu madre me ha hecho y dime que no debía defenderme.
– He dicho que te calles. Te lo repetiré: cá-lla-te.
– No me callaré hasta que me mires. -Su voz se alzó, más aguda-. Le falté al respeto, pero ¿qué querías que hiciera si me estaba haciendo daño? ¿Acaso no debía protegerme para salvaguardar la vida del hijo que, tal vez en este mismo momento, llevo en mi seno?
El hecho de recordarle su talento más apreciado impelió a Muhannad a hacer lo que ella más deseaba. Se volvió. Una veloz mirada al espejo reveló que su mejilla estaba enrojecida y manchada de sangre seca.
– Cometí un error sin importancia con sus tomates, un accidente muy normal con este calor, y empezó a pegarme. En mi estado -rodeó el estómago con las manos para animarle a creer lo que más le convenía-, ¿no debo hacer algo por proteger al bebé? ¿Debo permitir que desahogue toda su rabia y sus celos hasta que…?
– ¿Celos? -interrumpió Muhannad-. Mi madre no está más celosa de ti que de…
– De mí no, Muni. De ti. De nosotros. Y de nuestros hijos. Y de nuestros futuros hijos. Yo hago lo que ella nunca pudo. Y me hace pagarlo tratándome peor que a una criada.
Le observó desde el otro lado de la habitación. No cabía duda de que vería la verdad de sus afirmaciones. La vería en su cara contusionada y en su cuerpo, el cuerpo que le daba los hijos que deseaba, sin cesar, sin el menor esfuerzo y en abundancia. Pese a su cara carente de todo atractivo y a un cuerpo que era mejor ocultar bajo las ropas que su cultura le exigía llevar, Yumn poseía la cualidad que los hombres apreciaban más en una esposa. Y Muhannad querría salvaguardarla.
– ¿Qué debo hacer? -preguntó Yumn, y bajó los ojos con humildad-. Dímelo, Muni. Prometo que haré lo que tú me digas.
Supo que había ganado cuando él se paró delante del banco del tocador. Tocó su cabello, y Yumn supo que después, cuando se hubieran comportado como debían, Muhannad iría a ver a su madre y la informaría de que nunca más debía pedir nada a su esposa y a sus hijos. Arrolló la trenza alrededor de su muñeca, y Yumn supo que le echaría la cabeza hacia atrás, se apoderaría de su boca y la tomaría pese al terrible calor del día. Y después…
Le tiró la cabeza hacia atrás con brutalidad.
– ¡Muni! -gritó-. ¡Me haces daño!
El hombre se inclinó y examinó su mejilla.
– Mira lo que me ha hecho.
Yumn se retorció bajo su presa.
Muhannad levantó la mano de Yumn, la examinó e inspeccionó sus uñas. Extrajo de debajo de una un poco de sangre y piel de su cara. Hizo una mueca de desagrado. Dejó caer la mano de Yumn a un lado y soltó su trenza tan repentinamente, que la mujer habría caído al suelo de no agarrarse a su pierna.
Muhannad rechazó sus manos.
– Eres una inútil -dijo-. Lo único que se te pide es vivir en paz con mi familia, y ni siquiera eres capaz de eso.
– ¿Qué no soy capaz?
– Baja y pide perdón a mi madre. Ahora mismo.
– No lo haré. Me pegó. Pegó a tu esposa.
– Mi esposa -Muhannad pronunció la palabra en tono burlón- merecía la bofetada. Tienes suerte de que no te haya abofeteado antes.
– ¿Qué significa esto? ¿Debo sufrir malos tratos? ¿Debo sufrir humillaciones? ¿Debo permitir que me traten como a un perro?
– Si esperas que te sean dispensados los deberes para con mi madre porque has dado a luz dos hijos, olvídalo. Harás lo que te ella te diga. Harás lo que yo te diga. Para empezar, arrastrarás tu trasero de vaca hasta abajo y le pedirás perdón.
– ¡No lo haré!
– Y después, saldrás al huerto y arreglarás el desastre que hiciste.
– ¡Te dejaré! -gritó la mujer.
– Adelante. -Muhannad lanzó una carcajada brusca, nada cordial-. ¿Por qué las mujeres siempre piensan que su capacidad de reproducción les concede derechos reservados a otros? No hace falta mucho cerebro para dejarte embarazada, Yumn. Esperas que te adoren por algo que exige tanto talento como cagar o mear. Ve a trabajar, y no vuelvas a molestarme.
Muhannad se encaminó hacia la puerta. Yumn se sentía petrificada, caliente y fría a la vez. Era su marido. No tenía derecho… Iba a darle otro hijo… Incluso en aquel momento, tal vez el niño estuviera creciendo en sus entrañas… Y él la quería, la adoraba, la reverenciaba por los hijos que le daba y la mujer que ella era, y no podía abandonarla. Ahora no, así no. Presa de aquella ira que le impulsaría a buscar, desear o entregarse a otra, o incluso pensar en… No. No lo permitiría. No seguiría siendo el foco de su ira.
Las palabras surgieron como una exhalación.
– Cumplo mi deber, contigo y con tu familia. Y mi recompensa es el desprecio de tus padres y tu hermana. Me tratan de cualquier manera. ¿Y por qué? Porque digo lo que pienso. Porque soy como soy. Porque no me oculto tras una máscara de dulzura y obediencia. No agacho la cabeza, me muerdo la lengua y finjo ser la virgencita perfecta de papá. ¿Virgen? ¿Ella? -Yumn ululó-. Bien, dentro de muy pocas semanas no podrá ocultar la verdad debajo de su gharara. Y entonces, ya veremos quién sabe cuál es su auténtico deber y quién vive como desea.
Muhannad se volvió. Su rostro parecía tallado en piedra.
– ¿Qué estás diciendo?
Yumn experimentó un gran alivio, seguido de una sensación de triunfo. Había conseguido impedir una crisis entre ellos.
– Estoy diciendo lo que tú piensas que digo. Tu hermana está embarazada. Cosa de lo que todo el mundo se habría dado cuenta, si no estuvieran tan obsesionados por vigilarme a todas horas, por si acaso cometo un error merecedor de castigo.
Los ojos de Muhannad adquirieron un tono opaco. Yumn vio que los músculos de sus brazos se tensaban. Quiso dibujar una sonrisa, pero se controló. Le había tocado el turno a la preciosa Sahlah. No valía la pena discutir por cuatro tomateras estropeadas, comparadas con aquella desgracia familiar.
Muhannad abrió la puerta con furia. Rebotó contra la pared y le golpeó en el hombro. Ni siquiera se encogió.
– ¿Adonde vas? -preguntó Yumn.
Muhannad no contestó. Salió como un rayo de la habitación y bajó la escalera. Al cabo de un momento, Yumn oyó el rugido del Thunderbird, seguido por el crujido de la grava del camino particular cuando las ruedas giraron locamente sobre él. Se acercó a la ventana y vio que corría calle abajo.
Oh, Dios, pensó, y se permitió aquella sonrisa que había reprimido en presencia de su marido. A la pobre Sahlah le había tocado el gordo.
Yumn fue a cerrar la puerta del cuarto de baño.
Qué calor, pensó, mientras estiraba los brazos sobre su cabeza. Sería fatal para una mujer en edad fértil exponerse a aquel sol despiadado. Primero, gozaría de un largo y merecido descanso, y después se ocuparía de las malditas plantas de Wardah.
– Pero lo tiene todo, ¿verdad, Em? Móvil, oportunidades, y ahora los medios. ¿Cuánto tardaría en llegar a pie desde su casa a la dársena? ¿Quince minutos? ¿Veinte? Eso no es nada, ¿verdad? Además, el camino desde la casa hasta la playa está tan bien señalizado que se ve desde la dársena. Ni siquiera necesitaría una linterna para guiarse. Lo cual explica por qué no hemos encontrado a un solo testigo que viera a alguien en las cercanías del Nez.
– Excepto Cliff Hegarty.
Emily aceleró el Ford.
– Exacto. En la práctica, nos ha entregado a Theo Shaw en bandeja de plata, con esa historia sobre el embarazo de la hija de Malik.
Emily salió en marcha atrás del aparcamiento de la dársena. No volvió a hablar hasta que llegaron a la carretera que llevaba a la ciudad.
– Theo Shaw no es la única persona que pudo robar una de las Zodiac de Charlie, Barb -dijo-. ¿Estás dispuesta a desestimar Eastern Imports, World Wide Tours, Klaus Reuchlein y Hamburgo? ¿Cuántas coincidencias quieres achacar a las relaciones entre Querashi y los negocios ilegales de Muhannad? ¿El conocimiento de embarque de Eastern Imports en la caja de seguridad? ¿La excursión nocturna de Muhannad a ese almacén? ¿Qué desechamos, Barb?
– Si Muhannad está al frente de un negocio ilegal -puntualizó Barbara.
– ¿Salir en un camión de Eastern Imports a la una de la mañana? -le recordó Emily-. ¿No indica eso algo ilegal? Créeme, Barb, conozco a mi hombre.
Corrieron como un rayo en la dirección por la que habían venido, y disminuyeron la velocidad al entrar en la ciudad. Emily frenó en la esquina de la calle Mayor y esperó a que una familia pasara delante del coche. Todos sus miembros parecían acalorados y desdichados, cargados con sillas de lona, cubos de plástico, palas y toallas, mientras se arrastraban hacia su casa después de pasar el día en la playa.
Barbara se tiró del labio, sin ver al grupo de desgraciados adictos a la playa, pues estaba concentrada en el caso. Sabía que no podía refutar la lógica de Emily. La inspectora tenía toda la razón. Coexistían demasiadas coincidencias en la investigación para que fueran simples casualidades. Sin embargo, no podía soslayar el hecho de que, desde el principio del caso, Theo Shaw tenía un móvil grabado con letras de neón en su frente, mientras que Muhannad no.
De todos modos, Barbara no quiso entrar en una discusión sobre la eficacia de ir a registrar la fábrica de mostazas, en lugar de encaminarse hacia el parque de atracciones. Pese a inclinarse por las posibilidades que ofrecía la proximidad de Balford Oíd Hall a la dársena, sabía que tanto ella como Emily carecían de pruebas para condenar a nadie. Sin un testigo visual, salvo uno que había vislumbrado una silueta indefinida en lo alto del Nez, sin más base que una lista de llamadas telefónicas peculiares y una serie de coincidencias circunstanciales, su única esperanza de llevar a cabo un arresto residía en desenterrar un detalle acusador que implicara a alguno de los sospechosos, o bien tender una trampa a alguien en un interrogatorio, de forma que saliera a la luz su culpabilidad, después de haber proclamado su inocencia.
Con una orden de registro en su poder, lo más sensato era dedicarse a la fábrica. Al menos, la fábrica ofrecía la esperanza de descubrir algo que podía conducir a una detención. Un desvío hacia el parque de atracciones no prometía más que abundar en lo que ya sabían y habían escuchado, con la esperanza de captar algo que antes les hubiera pasado por alto.
Aun así, insistió.
– En ese brazalete estaba grabado «La vida empieza ahora». Tal vez quería casarse con la hija de Malik, pero Querashi se interpuso en sus planes.
Emily le lanzó una mirada de incredulidad.
– ¿Theo Shaw casarse con la hija de Malik? Ni lo sueñes. Su abuela le habría desheredado. No, fue una suerte para Theo Shaw que Querashi hiciera acto de aparición. Así podría sacarse de encima a Sahlah sin armar un escándalo. En último extremo, es la persona con más motivos para desear que Haytham Querashi siguiera con vida.
Se internaron en la Explanada. Dejaron atrás ciclistas, peatones y patinadores, y luego se desviaron hacia el interior cuando llegaron a la altura del puesto de la guardia costera y recorrieron Hall Lane hacia el recodo que se transformaba en Nez Park Road.
Emily frenó dentro de la zona industrial. Extrajo la orden de registro de la guantera.
– Ah, ahí están los muchachos.
Los «muchachos» eran ocho miembros del grupo al que la inspectora había ordenado llamar desde la comisaría. Habían sido apartados de sus actividades actuales (desde verificar la coartada de Gerry DeVitt, hasta ponerse en contacto con todos los propietarios de cabañas de playa, en un intento de corroborar la culpabilidad de Trevor Ruddock en los robos de poca monta), con el fin de participar en el registro de la fábrica. Deambulaban ante el viejo edificio de ladrillo, fumaban, intentaban combatir el calor con latas de coca-cola y botellas de agua. Se acercaron al Ford de Emily y Barbara, mientras los fumadores tomaban la prudente medida de apagar sus cigarrillos.
Emily dijo que esperaran a recibir su orden, y entró en la recepción, seguida de Barbara. Sahlah Malik no estaba detrás del mostrador de recepción. En su lugar, se encontraba una mujer de edad madura, cubierta de pies a cabeza, que estaba examinando el correo del día.
Su reacción al ver la orden de registro fue excusarse y desaparecer a toda prisa en la oficina administrativa. Al cabo de un momento, Ian Armstrong corrió hacia ellas, mientras la recepcionista sustituía se quedaba a una prudente distancia para presenciar su enfrenta-miento con la policía.
– Inspectora jefe detective, sargento -dijo Armstrong, nada más salir, y dedicó un cabeceo a cada una. Introdujo la mano en el bolsillo superior de la chaqueta. Por un momento, Barbara pensó que iba a exhibir otro documento legal de su propia cosecha, pero lo que sacó fue un arrugado pañuelo, con el cual se secó el sudor de la frente-. El señor Malik no está. Ha ido a visitar a Agatha Shaw. La han ingresado en el hospital. Una apoplejía, según me han informado. ¿En qué puedo ayudarlas? Kawthar me ha dicho que han solicitado…
– No es una solicitud -le interrumpió Emily, y mostró de nuevo el documento.
El hombre tragó saliva.
– Oh, Dios. Como el señor Malik no se encuentra aquí en este momento, temo que no puedo permitir…
– Usted no puede permitir o dejar de permitir, señor Armstrong -dijo Emily-. Reúna a su gente fuera.
– Pero es que en este momento estamos mezclando productos. -El hombre hablaba sin convicción, como si fuera consciente de que su protesta no servía para nada, pero también de que debía formularla-. Es una fase muy delicada de la operación, porque estamos trabajando en una salsa nueva, y el señor Malik fue muy categórico al ordenar a nuestros mezcladores… -Carraspeó-. Si pudieran concedernos media hora… Tal vez un poco más…
Como respuesta, Emily se encaminó a la puerta. Asomó la cabeza y dijo:
– Empecemos.
– Pero… pero… -Armstrong se retorció las manos y dirigió una mirada implorante a Barbara, como si buscara un defensor-. Ha de decirme…, darme alguna indicación de… ¿Qué está buscando, exactamente? Como yo me quedo al mando de la fábrica en ausencia de los Malik…
– ¿Muhannad tampoco está? -preguntó con acritud Emily.
– Bien, claro que está… O sea, antes estaba… Había supuesto… Va a comer a casa.
Armstrong dirigió una mirada de desesperación a la puerta cuando el grupo de Emily entró en tromba. La inspectora había elegido a los hombres más corpulentos y altos, a sabiendas de que la intimidación jugaba un papel importante en los registros. Ian Armstrong echó un vistazo al grupo y decidió que lo mejor era decantarse por la discreción.
– Oh, Dios -musitó.
– Saque al personal del edificio, señor Armstrong -ordenó Emily.
El grupo de Emily se diseminó por toda la fábrica. Mientras los empleados se congregaban delante de la fábrica, los detectives se dividieron entre las oficinas administrativas, el departamento de embarques, la zona de producción y el almacén. Buscaban lo que podía ser embarcado desde la fábrica oculto entre los tarros y los frascos: drogas, pornografía normal o infantil, armas, explosivos, billetes falsos o joyas.
El grupo estaba inmerso en la tarea, cuando el móvil de Emily sonó. Barbara y ella estaban en el almacén, buscando entre las cajas preparadas para embarcar. El móvil estaba sujeto al cinturón de Emily, y cuando sonó, lo soltó de un tirón y, evidentemente irritada por la interrupción, ladró su nombre en el auricular.
Desde el otro lado de la zona de carga, Barbara oyó lo que decía Emily.
– Aquí Barlow… Sí. Maldita sea, Billy, estoy muy ocupada. ¿Qué cono pasa…? Sí, eso es lo que ordené y eso es lo que quiero. Ese tipo se muere de ganas por darnos el esquinazo, y en cuanto le quites la vista de encima, lo hará… ¿Qué qué? ¿Has mirado bien? ¿Por todas partes? Sí, ya le oigo farfullar. ¿Qué dice…? ¿Robados? ¿Desde ayer? Y una mierda. Le quiero de vuelta en la comisaría. Directamente… Me da igual que se mee en los pantalones. Le quiero a mi entera disposición.
Cerró el teléfono y miró a Barbara.
– Kumhar -dijo.
– ¿Algún problema?
– ¿Qué, si no? -gruñó Emily, mientras contemplaba las cajas que habían abierto, pero con la mente a kilómetros de distancia de la fábrica-. Dije al agente Honigman que recogiera los papeles de Kumhar cuando le devolviera a Clacton. Pasaporte, documentos de inmigración, permisos de trabajo, todo eso.
– Para que no se diera el piro si queríamos hablar con él otra vez. Me acuerdo -dijo Barbara-. ¿Y?
– Acabo de hablar con Honigman. Parece que nuestro pequeño gusano asiático no tiene ni un puto papel en Clacton. Según Honigman, afirma que se los robaron anoche, mientras estaba en la comisaría.
Volvió a encajar el móvil en la funda del cinturón.
Barbara meditó sobre aquella información a la luz de todo lo demás que sabían, lo que habían visto y lo que habían oído.
– Querashi guardaba sus papeles de inmigración en la caja de seguridad de Barclays, ¿verdad, Em? ¿Existe alguna relación con eso? Y aunque exista, ¿hay alguna relación con este lugar?
Abarcó con un gesto el departamento de embarque.
– Eso es precisamente lo que quiero averiguar -replicó Emily. Salió de la zona de embarque-. Sigue con el registro, Barb. Si Malik asoma la jeta, arrástrale a la comisaría para que charlemos un rato.
– ¿Y si no aparece?
– Búscale en su casa. Acorrálale. Encuéntralo como sea, y tráemelo.
Después de que los polis le devolvieran a la zona industrial, Cliff Hegarty decidió darse vacaciones durante lo que quedaba de la tarde. Utilizó una hoja de polietileno para cubrir su actual Distracción (un rompecabezas a medio terminar, que presentaba a una mujer de enormes pechos acoplada con un pequeño elefante, en una postura fascinante, pero imposible desde el punto de vista fisiológico) y guardó sus herramientas en los cajones de acero inoxidable. Barrió el serrín, sacó brillo a la superficie de sus vitrinas, vació y lavó las tazas de té, y cerró con llave la puerta. Durante todo el rato no paró de canturrear, muy contento.
Había aportado su granito de arena para entregar al asesino de Haytham a la justicia. No lo había hecho enseguida, cierto, el mismo viernes por la noche, cuando había visto al pobre Haytham desplomarse desde lo alto del Nez, pero al menos sabía que habría dado la cara si las circunstancias hubieran sido diferentes. Además, no sólo había pensado en él al abstenerse de ir con el cuento a la bofia. Si Cliff hubiera revelado que la víctima del asesinato había ido al Nez en busca de placeres ilícitos, ¿qué habría sido de la reputación del pobre tipo? Una vez muerto, era absurdo arrastrarle por el barro, en opinión de Cliff.
También había que pensar en Gerry. ¿Para qué preocupar a Gerry, si no era en absoluto necesario? Ger siempre estaba hablando de la fidelidad, como si, en el fondo de su corazón, creyera que ser fiel a su amante era el tema principal que ocupaba su mente. Pero la verdad era que Gerry tenía un miedo terrible al sida. Se hacía análisis tres veces al año desde que le entró el tembleque, y estaba convencido de que la clave de la supervivencia consistía en tirarse a un solo tío durante el resto de su vida. Si supiera que Cliff se lo había montado con Haytham Querashi, su paranoia llegaría hasta el extremo de provocarse síntomas de una enfermedad que no padecía. Además, Haytham siempre tomaba precauciones. Joder, había ocasiones en que ofrecer el culo a Haytham resultaba tan aséptico que Cliff se había descubierto dando vueltas a la idea de montar algo con un tercer semental, sólo para añadir un poco de picante a la salsa.
No lo habría hecho, desde luego. Pero había momentos… Sólo de vez en cuando, cuando Hayth forcejeaba con aquel maldito Durex diez segundos más de lo que Cliff soportaba…
Sin embargo, todo aquello ya era cosa del pasado.
Cliff tomó la decisión mientras conducía el coche. Vio seis coches de policía aparcados delante de la fábrica de mostazas, y dio gracias a Dios porque su parte en la investigación hubiera concluido. Se iría a casa y lo olvidaría todo, decidió. Le había ido de bien poco, y sería un capullo si no veía lo ocurrido en los últimos días como una invitación de las alturas a pasar una página de su vida.
Se puso a silbar mientras atravesaba Balford, junto a la orilla del mar, y luego subió por la calle Mayor. La vida le sonreía, sin la menor duda. Una vez concluido el asunto con Haytham y la mente concentrada en lo que debía hacer durante el resto de su vida, supo que estaba preparado para entregarse en cuerpo y alma a Gerry. Habían pasado un mal momento, Ger y él, pero eso era todo, así de sencillo.
Había tenido que aplicar toda su astucia para convencer a Gerry de que sus sospechas eran infundadas. De entrada, había utilizado la irritación. Cuando su amante había sacado a colación la idea de hacerse la prueba del sida, la reacción de Cliff había sido de indignación, bien modulada para demostrar el doloroso golpe que le había asestado.
– ¿Vamos a empezar otra vez, Ger? -había preguntado aquella mañana en la cocina-. No te estoy poniendo los cuernos, ¿de acuerdo? Hostia, ¿qué crees que uno siente…?
– Crees que eres inmune al sida. -Como siempre, Gerry era la enloquecedora voz de la razón-. Pero eso no es cierto. ¿Has visto a alguien morir de sida, Cliff, o te vas del cine cuando la escena se acerca?
– ¿Te has vuelto sordo, tío? He dicho que no te estoy poniendo los cuernos. Si no me crees, quizá deberías explicarme por qué.
– No soy estúpido, ¿vale? De día trabajo en el muelle. De noche trabajo en esa casa. ¿Quieres decirme qué haces cuando no estoy?
Cliff había sentido helarse la sangre en sus venas, de tan cerca que estaba Gerry de la verdad, pero salió bien librado.
– ¿Quieres decirme de qué vas? ¿Adonde quieres ir a parar? Escúpelo, Ger.
Aquella pregunta implicaba un riesgo calculado, pero por la experiencia de Cliff, el momento de echarse un farol era cuando no se tenía la menor idea de las cartas que ocultaba el contrincante. En este caso, sabía cuáles eran las sospechas de Gerry, y la única forma de convencer a su amante de que sus sospechas eran infundadas, consistía en forzarle a exponerlas, con el fin de hacer alarde de una santa ira.
– Adelante. Escúpelo, Ger.
– De acuerdo. Muy bien. Sales las noches que trabajo, y ya no lo hacemos tanto como antes. Conozco las señales, Cliff. Algo está pasando.
– Mierda, no puedo creerlo. Esperas que me quede sentado aquí a esperarte, ¿verdad? Pero no quiero quedarme sentado aquí sin nada que hacer. Me subo por las paredes. Así que salgo. Doy un paseo. Doy una vuelta en coche. Tomo una copa en Never Say Die. Me ocupo de un pedido especial en la tienda. ¿Quieres pruebas? ¿Le pido a la camarera que me escriba una nota? ¿Qué te parece si pongo un reloj en Distracciones y ficho cada vez que salgo y entro?
Esta explosión logró un bonito efecto. La voz de Gerry se alteró, se suavizó de una forma que le reveló lo cerca que estaba de ganar la partida.
– Digo que si necesitamos hacernos un análisis, necesitamos hacernos un análisis. Saber la verdad es mejor que vivir una sentencia de muerte sin enterarse.
La alteración del tono de Gerry comunicó a Cliff que si intensificaba su apasionamiento, lograría aplacar todavía más a su amante.
– Fantástico. Hazte el análisis, si tantas ganas tienes, pero no esperes que yo te imite, porque no necesito ningún análisis, porque no te estoy engañando. No obstante, si empiezas a meterte en mis asuntos, yo haré lo mismo con los tuyos. Así de fácil. Créeme. -Alzó la voz un poco más-. Te pasas todo el día en el muelle, y la mitad de la jodida noche dando martillazos en la casa de un tío… si es que te dedicas a eso, por cierto.
– Espera un momento -dijo Gerry-. ¿Qué quieres decir? Necesitamos el dinero, y por lo que yo sé, sólo hay una forma legal de hacerlo.
– Perfecto. Cojonudo. Trabaja todo cuanto te dé la gana, si eso es lo que quieres, pero no esperes que yo haga lo mismo. Necesito espacio para respirar, y si cada vez que lo necesito vas a pensar que me estoy tirando a algún tipo en los retretes públicos…
– Vas a la plaza en los días de mercado, Cliff.
– ¡Joder! Eso es el colmo. ¿Cómo voy a hacer las compras si no voy a la plaza los días que hay mercado?
– La tentación espera allí. Y los dos sabemos lo débil que eres ante la tentación.
– Claro que lo sabemos, y vamos a decir bien claro por qué lo sabemos los dos. -La cara de Gerry enrojeció. Cliff sabía que estaba a punto de marcar el tanto de la victoria en aquel partido de fútbol que estaban disputando-. ¿Te acuerdas de mí? -retó-. Soy el marica al que conociste en los retretes del mercado cuando «tomar precauciones» no tenía tanta importancia como tirarse al primer tío que se dejara.
– Eso era antes -se defendió Gerry.
– Sí, y vamos a examinar el pasado. Ligar te gustaba tanto como a mí. Lanzar una mirada al tío, desaparecer en el retrete, cepillártelo sin ni siquiera saber su nombre. Pero yo no te paso por la cara aquellos tiempos cada vez que no te comportas como a mí me gusta. Tampoco te someto a los tormentos de la Inquisición si te dejas caer cinco minutos por el mercado para comprar una lechuga. Si es eso lo que vas a comprar, por cierto.
– Tranquilo, Cliff.
– No. Tranquilo, tú. Todos podemos engañar, y tú pasas más noches fuera de casa que yo.
– Ya te lo he dicho. Trabajo.
– Eso. Trabajas.
– Además, sabes lo que pienso sobre la fidelidad.
– Sé lo que dices sobre la fidelidad. Hay una gran diferencia entre lo que la gente dice y lo que la gente piensa. Suponía que tú lo comprendías, Ger. Creo que me equivoqué.
Y ahí se había acabado la discusión. Gerry reculó, en cuanto sus argumentos se volvieron contra él. Se mostró hosco durante un rato, pero no era un hombre al que le gustara enemistarse con alguien, de manera que terminó pidiendo perdón por sus sospechas. Al principio, Cliff no había aceptado las disculpas.
– No sé, Gerry -dijo con tono lúgubre-. ¿Cómo podemos vivir juntos en paz, en armonía, como siempre has dicho que querías, si nos enzarzamos en discusiones como ésta?
A lo cual Gerry había contestado:
– Olvídalo. Es el calor. Me está afectando, o algo por el estilo. No me deja pensar con claridad.
En último extremo, todo giraba en torno a pensar con claridad. Cliff lo estaba consiguiendo por fin. Corría por la carretera rural que comunicaba Great Holland con Clacton, donde el trigo del verano languidecía bajo un cielo que no había dejado caer ni una gota de lluvia en cuatro semanas de sequía, y comprendió que debía dedicarse por entero a otra persona. Todo el mundo recibía un aviso en su vida. Lo importante era reconocer el aviso y descubrir cuál debía ser la reacción.
Su reacción sería la más absoluta fidelidad a partir de aquel momento. Al fin y al cabo, Gerry DeVitt era un tío muy majo. Tenía un buen trabajo. Tenía una casa a cinco pasos de la playa. Tenía una barca y una moto. Quedarse con Gerry no era una mala opción. Joder, el pasado de Cliff ya era de por sí bastante penoso. Y si bien Gerry era un poco aburrido a veces, si bien su propensión a la limpieza y la puntualidad resultaba algo agobiante de vez en cuando, si bien era como una plasta en ocasiones…, ¿no se trataba de pequeños inconvenientes, comparado con lo que Gerry le ofrecía a cambio? Desde luego. Al menos, eso parecía.
Cliff se desvió por el paseo paralelo a la playa de Clacton y aceleró en Kings Parade. Siempre odiaba aquel tramo de la vuelta a casa, una hilera de edificios zarrapastrosos que bordeaban la playa, una serie de hoteles decrépitos y hogares de ancianos ruinosos. Detestaba el espectáculo de los seniles pensionistas, que se aferraban a sus andadores sin el menor futuro por delante y el pasado como único tema de conversación. Cada vez que veía a los viejos y el ambiente en que vivían, renovaba su juramento de no acabar entre ellos. Antes moriría, se decía siempre, antes de acabar así. Y siempre que veía el primer hogar de ancianos, pisaba el acelerador de su Dos CV y desviaba la vista hacia la masa ondulante del mar del Norte verdegrisáceo.
Hoy no era diferente. A lo sumo, era peor de lo habitual. El calor había expulsado a los pensionistas de sus madrigueras en manadas. Formaban una masa fluctuante, vacilante y tambaleante de cabezas calvas relucientes, pelo cano y venas varicosas. El tráfico se había detenido, de modo que Cliff pudo contemplar a sus anchas lo que la tercera edad reservaba a los infortunados.
Tamborileó con los dedos sobre el volante mientras los miraba, impaciente. Más adelante, vio las luces destellantes de una ambulancia. No, dos. ¿O eran tres? Fantástico. Tal vez un camión se había precipitado sobre un grupo de pensionistas, y ahora debería esperar sin impacientarse, mientras los enfermeros separaban a los vivos de los muertos. En realidad, ya estaban medio muertos. ¿Por qué la gente seguía viviendo, cuando estaba tan claro que sus vidas carecían de toda utilidad?
Mierda. El tráfico estaba paralizado, y él había quedado atrapado en medio. Si invadía con dos ruedas la acera, podría llegar hasta Queensway e internarse en la ciudad. Se decidió por esa alternativa. Tuvo que utilizar la bocina para abrirse paso, y como resultado obtuvo puños alzados en señal de protesta, una manzana y algunos gritos de protesta, pero hizo los cuernos a todos cuantos le apostrofaron, llegó a Queensway y se alejó de la orilla.
Esto era mucho mejor, pensó. Corrió en zigzag a través de la ciudad. Volvería a descender hacia la playa pasado el muelle de Clacton, y desde allí quedaba muy poco para Jaywick Sands.
Ahora que volvía a avanzar sin impedimentos, se puso a pensar en lo que Gerry y él podían hacer para celebrar su conversión a la monogamia y a la fidelidad eterna. Claro, Gerry no iba a enterarse de lo que estaban celebrando, porque Cliff había alardeado de su fidelidad, si ésa era la expresión adecuada, durante años y años, pero una celebración por todo lo alto estaba a la orden del día. Y después, con un poco de vino, un buen filete, una ensalada bien aliñada, unas verduras de primera calidad y una patata al horno que rezumara mantequilla… Bien, Cliff sabía que lograría alejar toda sospecha que Gerry DeVitt hubiera albergado sobre las debilidades de su amante. Cliff tendría que inventarse alguna explicación estrambótica sobre el motivo de la celebración, por supuesto, pero ya habría tiempo de pensar en ello antes de que Gerry volviera a casa.
Cliff se zambulló en el tráfico de Holland Road y giró hacia el oeste, en dirección a la vía férrea. Cruzó la vía y dobló por Oxford Road, que le llevaría hacia el mar. El paisaje era deprimente, apenas algunas zonas industriales polvorientas y un par de parques infantiles, que desde hacía mucho tiempo habían adquirido un color pajizo, debido al continuo calor del verano, pero la visión de los ladrillos mugrientos y los jardines requemados era mucho mejor que la de los viejos pedorros que paseaban por la playa.
Muy bien, pensó mientras conducía, con una mano colgando por la ventanilla y la otra apoyada sobre el volante. ¿Qué explicación debía dar a Ger acerca de la celebración? ¿Distracciones había recibido un gran pedido? ¿Una herencia de la vieja tía Mabel? ¿Algún aniversario? Esto sonaba mejor. Un aniversario. ¿Pero la fecha de hoy encerraba algún significado especial?
Cliff dio vueltas a la cuestión. ¿Cuándo se habían conocido Gerry y él? Ya le costaba cierto esfuerzo recordar el año, y mucho más el día o el mes. Como lo habían hecho por primera vez el día que se habían conocido, no podía enarbolar aquella ocasión como motivo de celebración. Habían ido a vivir juntos (de hecho, Cliff se había mudado a casa de Gerry) en el mes de marzo, porque aquel día soplaba un viento del copón, de modo que se habrían conocido en febrero. Pero no podía ser, porque en febrero hacía un frío de la hostia y era imposible que se lo hubiera montado con alguien en los retretes del mercado con aquel frío. Al fin y al cabo, se ceñía a ciertos principios, y uno de ellos era que no estaba dispuesto a permitir que se le helaran las pelotas por echar un polvo con un tío bueno. Como Gerry y él se habían conocido en el mercado, como habían ido directamente al asunto, como se habían ido a vivir juntos al poco tiempo… Sabía que marzo no debía ser el mes en cuestión. Mierda. ¿Qué le estaba pasando a su memoria?, se preguntó Cliff. La de Ger era como una trampa de acero, y siempre había sido igual.
Cliff suspiró. Ése era el problema con Ger, ¿verdad? Si tuviera algún lapso de memoria, como quién estaba dónde y a qué hora de la noche, Cliff no se estaría estrujando los sesos en aquel momento, con la intención de encontrar alguna excusa para la celebración. De hecho, la sola idea de tener que inventar una celebración, en lugar de seguir adelante como si nada hubiera pasado, le jodia un poco.
Al fin y al cabo, si Gerry tuviera un miligramo de confianza en su cuerpo, Cliff no tendría que estar pensando en tranquilizarle. No tendría que estar buscando una forma de congraciarse con Gerry porque, para empezar, nunca había perdido su favor.
Ése era otro problema con Gerry, a propósito. Había que esforzarse siempre por tenerlo contento. Una sola palabra fuera de lugar, una noche, una mañana o una tarde en que no tuviera ganas de hacerlo con él, y toda la relación era sometida a examen minucioso bajo el microscopio.
Cliff giró a la izquierda por Oxford Road, más irritado todavía con su amante. La calle corría paralela a la vía férrea, de la cual la separaba otra zona industrial leprosa. Cliff echó un vistazo a los ladrillos tiznados de hollín, y se dio cuenta de que así se sentía por culpa de los celos de Gerry: sucio, al tiempo que Ger era tan puro como el agua de lluvia de Suiza. Como si ésa fuera la verdad, pensó Cliff, malhumorado. Todo el mundo tenía sus puntos débiles, y Gerry también tenía los suyos. Por lo que Cliff sabía, su amante era un tipo de cuidado.
Al final de Oxford Road, otras dos calles confluían en el vértice del triángulo. Eran Carnarvon y Wellesly. La última conducía a Pier Avenue, y la primera al paseo Marítimo, y las dos desembocaban en el mar. Cliff se detuvo, con la mano sobre el cambio de marchas, pensando más en el efecto que habían obrado en su vida los últimos días que en la dirección que deseaba tomar. Muy bien, Gerry se había pasado un poco con él. Lo merecía. Por otra parte, Gerry siempre se pasaba cuando le hincaba el diente a un tema. Era incapaz de dejarlo correr.
Cuando no hincaba los dientes en algo (alguna deficiencia de Cliff que era menester compensar ya), siempre estaba encima de él, en busca de garantías de que le quería, adoraba, deseaba… Mierda. A veces vivir con Gerry era como vivir con una mujer posesiva. Largos y significativos silencios que debían interpretarse precisamente así, suspiros desgarrados que sólo Dios sabía lo que significaban, lametones en el cuello que debían tomarse como un juego preliminar y, lo peor y lo más enloquecedor, una polla como una olla que le asediaba por la mañana, para comunicarle cuáles eran las expectativas.
Él detestaba las expectativas de quien fuera. Detestaba saber que existían, como preguntas no verbalizadas que debía responder de inmediato. Cuando Gerry le aguijoneaba con su punzón, había ocasiones en que Cliff deseaba abofetearle, deseaba gritar, ¿quieres algo, Ger? Pues dilo de una puta vez.
Pero Gerry nunca decía las cosas de una forma directa. Sólo cuando acusaba. Y eso sí cabreaba a Cliff. Le daban ganas de golpear, romper cosas, hacer daño.
Pensaba en eso sin darse cuenta de que había girado por el lado derecho de aquel triángulo, cuyo vértice estaba formado por las calles Carnarvon y Wellesly. Sin ser consciente de adonde iba, entró en la plaza del mercado de Clacton. Incluso paró junto al bordillo de la misma manera ausente.
Caramba, se dijo. Frena un poco, hijo.
Aferró el volante y miró por el parabrisas. Alguien había colgado banderas de adorno sobre el mercado desde su última visita, y los estandartes puntiagudos azules, rojos y blancos se desplegaban desde un único edificio pequeño situado en el límite del mercado, como con la intención de dirigir la mirada de todos los compradores hacia los lavabos públicos, un edificio de ladrillo sobre el cual el letrero de CABALLEROS parecía rielar a causa del calor.
Cliff tragó saliva. Qué sed tenía. Podía tomar una botella de agua en la plaza, algún zumo o una coca-cola. De paso, podría hacer las compras. Iría a la carnicería para comprar filetes, y aunque antes había pensado comprar el resto de la comida en el colmado de Jaywick… ¿No era mucho más lógico comprar todo aquí, donde la comida era tan fresca como el aire que respiraba? Compraría la lechuga, las verduras y las patatas, y si tenía tiempo, que le sobraba, porque se había tomado el resto del día libre, recorrería los puestos y miraría si encontraba algo especial como ofrenda de paz a Ger. Él no se enteraría que era una ofrenda de paz, por supuesto.
En cualquier caso, tenía tanta sed que debía beber algo para recorrer otro kilómetro. Por lo tanto, aunque no hiciera las compras allí, buscaría algo que calmara el fuego de su garganta.
Abrió la puerta, la cerró a su espalda y entró con paso seguro en el mercado. Encontró el agua que estaba buscando, y bebió toda la botella de un solo trago. Dios, casi volvía a sentirse como un ser humano. Buscó un cubo de basura para tirar el envase. Fue entonces cuando reparó en que Plucky, el vendedor de pañuelos, había puesto en oferta sus corbatas, bufandas y pañuelos de diseño falsificados. Allí podría encontrar un regalo para Ger. No tendría que decir dónde lo había comprado, ¿verdad?
Se abrió paso hasta el puesto, donde los artículos de alegres colores colgaban en fila, sujetos con pinzas de plástico. Había pañuelos de todos los colores y diseños, dispuestos con la acostumbrada atención al detalle artístico de Plucky, en gradaciones de color, a partir de una paleta de pintor que había afanado al ferretero del pueblo.
Cliff los examinó. Le gustaba su tacto. Tuvo ganas de sepultar la cara entre ellos porque, con aquel maldito calor, tenía la sensación de que le refrescarían como un arroyo de montaña. E incluso entonces…
– Son bonitos, ¿verdad?
La voz sonó a su derecha, en una esquina del puesto. Había una mesa llena de cajas de pañuelos, y de pie ante ellas estaba un individuo con una sucinta camiseta sin mangas que marcaba sus desarrollados pectorales. También marcaba sus pezones, observó Cliff, y un aro perforaba uno de ellos.
Vaya, qué monada, pensó Cliff. Unos hombros acojonantes, una cintura de avispa, y unos pantalones cortos tan cortos y tan ceñidos, que Cliff se removió cuando su cuerpo reaccionó ante lo que sus ojos estaban viendo delante de él.
Bastaría con dirigir la mirada al tío. Bastaría con mirarle a los ojos y decir algo así como, «Muy bonitos, ya lo creo». Después, una sonrisa, sin dejar de mirarle, y su disponibilidad quedaría al descubierto.
Pero tenía que comprar verduras para cenar, se recordó. Tenía que comprar lechuga y patatas, para hacerlas al horno. Tenía que pensar en una cena muy especial. La cena para Gerry. La celebración de su unidad, fidelidad y monogamia eternas.
Pero Cliff no podía apartar los ojos de aquel tipo. Estaba bronceado, era esbelto, y sus músculos resplandecían bajo la luz del atardecer. Parecía una escultura que hubiera cobrado vida. Joder, pensó Cliff, ¿por qué no se le parecerá Gerry?
El otro hombre esperaba una respuesta. Como si intuyera el conflicto que desgarraba a Cliff, sonrió.
– Hoy hace un calor horroroso, ¿verdad? -dijo-. A mí me gusta el calor. ¿Y a ti?
Mierda, pensó Cliff. Oh, Dios. Oh, Dios.
Maldito fuera Gerry. Siempre se pegaba como una lapa. Siempre exigía. Siempre examinaba con su microscopio y lanzaba sus jodidas preguntas. ¿Por qué no podía confiar en un tío? ¿No se daba cuenta de lo que podía provocar?
Cliff desvió la vista hacia los retretes, al otro lado de la plaza. Después, miró al otro hombre.
– Para mí nunca hace suficiente calor -dijo.
Y se alejó contoneándose, porque sabía que se contoneaba mejor que nadie, hacia los lavabos.
Capítulo 25
Lo último que Emily deseaba era aguantar otro cara a cara con alguno de los asiáticos, pero cuando el agente Honigman devolvió a la comisaría a un tembloroso Fahd Kumhar para otra sesión en la sala de interrogatorios, el primo de Muhannad Malik entró pisando los talones al agente. Kumhar dirigió una mirada a Emily y empezó a farfullar como la víspera. Honigman agarró al sujeto por los sobacos, le pellizcó con suavidad y gruñó que acabara con sus gemidos, lo cual no logró acallar al hombre en lo más mínimo. Emily ordenó al agente que encerrara al asiático en una celda hasta que pudiera ocuparse de él. Y Taymullah Azhar le cerró el paso.
No estaba de humor para que nadie le cerrara el paso. Nada más volver a la comisaría, había recibido otra llamada de Ferguson, que le pedía explicaciones sobre el registro de la fábrica de mostazas. Estaba tan preocupado por la noticia de que no había sacado nada en limpio como la propia Emily. La verdadera preocupación del superintendente no era tanto, por supuesto, el asesinato de Haytham Querashi como el resultado de su entrevista para acceder al cargo de subjefe de policía. Bajo sus preguntas y comentarios, sobresalía el hecho de que iba a enfrentarse al tribunal antes de cuarenta y ocho horas, y quería hacerlo con el triunfo de haber resuelto el asesinato de Balford.
– Barlow, por los clavos de Cristo -dijo-. ¿Qué está pasando? Espero que me dé un informe completo ipso facto. ¿Conoce la rutina, o quiere que se la recite? Si no puede garantizarme un sospechoso para mañana por la mañana, enviaré a Presley.
Emily sabía que, en teoría, debería retorcerse de miedo ante aquella amenaza, después de lo cual debería sacarse de la manga un candidato a la detención, cualquier candidato, muchísimas gracias, para proporcionar a Ferguson la oportunidad de presentarse a la luz más favorable ante los peces gordos en cuyas manos descansaba su ascenso. Pero estaba demasiado irritada para seguirle el juego. Tener que lidiar con otro de los intentos obsesivos de Ferguson por arruinar su carrera le dio ganas de reptar por la línea telefónica y patear el culo del superintendente.
– Envíe a Presley, Don -dijo-. Envíe a media docena de inspectores con él, si cree que así quedará mejor ante el comité, pero déjeme en paz, ¿quiere?
Dicho esto, colgó el auricular.
Fue el momento en que Belinda Warner le transmitió la desagradable información de que uno de los paquistaníes estaba en recepción e insistía en hablar con ella. Por eso ahora se encontraba cara a cara con Taymullah Azhar.
Había seguido al agente Honigman hasta Clacton cuando Emily se negó a permitirle que acompañara a Fahd Kumhar a su pensión. Como desconfiaba del honor de la policía en general y de la inspectora de Balford en particular, había decidido plantarse ante la pensión de Kumhar hasta que Honigman se marchara, tras lo cual se proponía examinar el estado del paquistaní: mental, emocional, físico y demás. Cuando esperaba en la calle a que el policía se marchara, había visto que Honigman se llevaba de nuevo a Kumhar, y les había seguido hasta la comisaría.
– El señor Kumhar estaba llorando -informó a Emily-. Es evidente que se halla sometido a una tensión extrema. Reconocerá que es esencial informarle otra vez de…
Emily interrumpió el discurso sobre legalismos.
– Señor Azhar -dijo con impaciencia-, el señor Kumhar se encuentra en este país ilegalmente. Imagino que sabrá de qué manera afecta eso a sus derechos.
Azhar pareció alarmarse ante aquel inesperado giro de los acontecimientos.
– ¿Está diciendo que esta nueva detención no tiene que ver con el asesinato del señor Querashi?
– Se lo acabo de decir. No es un visitante, no es un trabajador temporal, no es un criado, no es un estudiante, no es el marido de alguien. Carece de derechos.
– Entiendo -dijo Azhar, pero no era un hombre que admitía la derrota, como Emily no tardó en averiguar-. ¿Cómo piensa explicárselo?
Maldito sea este capullo, pensó Emily. Lo tenía plantado delante de ella, la sangfroide encarnada, pese a su nanosegundo de alarma un momento antes, y esperaba con calma a que ella extrajera la única conclusión posible del hecho de que Fahd Kumhar apenas hablaba inglés. Se maldijo por haber enviado de vuelta a Londres al profesor Siddiqi. Aunque localizara al agente Hesketh con el móvil, a estas horas ya habrían llegado a Wanstead. Perdería otras dos horas, que no podía permitirse el lujo de desperdiciar, si le ordenaba dar media vuelta y devolver al profesor a Balford para otra sesión con Kumhar. Y Taymullah Azhar estaba apostando a que ella no quería hacerlo.
Pensó en lo que había averiguado sobre él gracias al informe llegado de Londres. El SO11 consideraba que valía la pena vigilarle, pero los informes de Inteligencia no le acusaban de otra cosa que adulterio y abandono del hogar. No eran acciones de las que podía enorgullecerse, pero tampoco eran delictivas. En ese caso, cualquiera, desde el príncipe de Gales hasta los borrachos de St. Botolph, sería condenado a años de reclusión, lo mereciera o no. Además, como Barbara Havers había señalado el día anterior, Taymullah Azhar no estaba implicado en aquel asunto de una manera directa. Como remate, nada de lo que Emily había leído sobre él apuntaba a una hermandad con el submundo asiático que su primo representaba.
Y aunque no fuera el caso, ¿qué otra alternativa le quedaba, entre esperar a Siddiqi y tratar de descubrir la verdad ahora mismo? Ninguna, en su opinión. Alzó un dedo admonitorio y lo inmovilizó a escasos centímetros de la cara del asiático.
– Venga conmigo -dijo-, pero un solo movimiento en falso, señor Azhar, y le acusaré de cómplice del hecho.
– ¿Qué hecho? -preguntó el hombre sin inmutarse.
– Oh, creo que ya conoce la respuesta.
Las Avenidas estaban al otro lado de la ciudad respecto a donde se encontraba la fábrica de mostazas, hacia el campo de golf de Balford. Se podía elegir entre varias rutas para llegar allí, pero Barbara se decantó por la paralela al mar. Se llevó con ella a uno de los agentes más gigantescos que habían participado en el registro de la fábrica, un tipo llamado Reg Park, que se encargaba de conducir y tenía aspecto de poder sostener alegremente dos o tres asaltos con cualquiera que no bailara una jiga si él lo insinuaba. Barbara decidió que a Muhannad Malik no le haría ninguna gracia recibir su invitación a desplazarse hasta la comisaría de la ciudad para charlar con la inspectora Barlow. Pese a las horas que había pasado en el edificio durante los últimos días, no cabía duda de que sólo se aferraba a los ladrillos Victorianos de la comisaría de Balford cuando era idea suya. Por consiguiente, el agente Reg Park era la póliza de seguros que garantizaba la colaboración de Malik.
Mientras transitaban, no dejaba de vigilar por si veía el Thunderbird azul turquesa del asiático. No había hecho acto de aparición durante el registro de la fábrica, ni había telefoneado para comprobar cómo iban las cosas o informar de su paradero a alguien. Ian Armstrong no había considerado peculiar aquel comportamiento. Cuando Barbara le interrogó al respecto, explicó que Muhannad Malik, como director de ventas, solía ausentarse de la fábrica durante horas, cuando no días, en ocasiones. Debía asistir a conferencias, organizar exposiciones alimentarias, ocuparse de la publicidad y estimular las ventas. Su trabajo no estaba orientado hacia la producción, de manera que su presencia en la fábrica era menos esencial que sus esfuerzos orientados hacia el exterior.
Por eso Barbara le estaba buscando con la mirada, mientras el agente Park conducía a lo largo de la orilla. Era posible que se hubiera ausentado por motivos de negocios, en efecto. Pero también era posible que una llamada desde World Wide Tours o de Klaus Reuchlein le hubieran alejado de la fábrica.
Sin embargo, en ningún momento vio su coche. Cuando el agente Park disminuyó la velocidad ante la mansión de los Malik, al otro lado de la ciudad, el Thunderbird tampoco estaba aparcado en el camino particular. De todos modos, ordenó al agente que parara junto al bordillo. La ausencia del coche no implicaba que Muhannad Malik estuviera fuera de casa.
– Vamos a echar un vistazo -dijo a Park-, pero esté preparado para reducir a ese tío si está aquí, ¿de acuerdo?
La expresión del agente Park dio a entender que le encantaría rematar la tarde reduciendo a un sospechoso por la fuerza. Gruñó de una manera simiesca, que armonizaba con sus brazos excesivamente largos y su pecho de pugilista.
El agente la precedió por el camino, que se curvaba hacia arriba entre dos bordes herbáceos que, pese al calor y la prohibición de utilizar mangueras, florecían con lavanda, colleja y flox. Barbara sabía que, para mantener vivas las flores pese al calor opresivo y al sol, debían ser regadas a mano cada día.
Nadie se movía detrás de las ventanas, en ninguno de los dos pisos de la casa. Sin embargo, cuando Barbara llamó al timbre contiguo a la puerta de madera maciza, alguien abrió una especie de mirilla en la hoja de roble, una pequeña abertura cuadrada cubierta con una reja elegante. Era como visitar un convento, pensó Barbara, imagen que tomó más solidez en su mente cuando vislumbró una tenue figura al otro lado de la abertura. Era una mujer con velo.
– ¿Sí? -dijo.
Barbara sacó su identificación y la sostuvo a la altura de la abertura.
– Nos gustaría hablar con Muhannad Malik, por favor -dijo.
La abertura se cerró al instante. Alguien descorrió un cerrojo y la puerta se abrió. Se encontraron frente a una mujer de edad madura, refugiada en las sombras. Llevaba una falda larga, una túnica abotonada hasta el cuello y en las muñecas, y un pañuelo que la envolvía desde la frente hasta los hombros con metros de un azul intenso, tan azul que era casi negro a la luz mortecina de la entrada.
– ¿Qué quiere de mi hijo? -preguntó la mujer.
– ¿Es usted la señora Malik? -Barbara no esperó a la contestación-. ¿Podemos entrar, por favor?
La mujer meditó sobre la petición, pensando tal vez en si era conveniente, porque miró a Barbara y a su acompañante, en el que se demoró un rato.
– Muhannad no está aquí -dijo.
– El señor Armstrong dijo que había ido a comer a casa y aún no había vuelto.
– Estuvo aquí, sí, pero se marchó. Hace una hora. Tal vez más. -Enunció las dos últimas frases como si fueran preguntas.
– ¿No está segura de cuándo se marchó? ¿Sabe adonde fue? ¿Podemos entrar, por favor?
La mujer miró de nuevo al agente Park. Barbara cayó en la cuenta de que era muy improbable que la asiática hubiera recibido a un hombre occidental en su casa, si así se podía considerar una visita de la policía, sin que su marido estuviera presente.
– El agente Park se quedará en el jardín -dijo-. En cualquier caso, estaba admirando sus flores, ¿verdad,
Reg?
El agente soltó otro gruñido. Salió del porche y dijo:
– Déme un grito, ¿de acuerdo?
Movió la cabeza de forma significativa. Flexionó sus dedos, del tamaño de puros, y sin duda hubiera hecho crujir sus nudillos si Barbara no lo hubiera impedido con un «Gracias, agente», con un movimiento de cabeza en dirección a los macizos de flores que había detrás.
Una vez alejado el agente Park, la señora Malik retrocedió un paso. Barbara lo interpretó como una invitación a entrar, y se apresuró a cruzar el umbral antes de que la mujer se arrepintiera.
La señora Malik indicó con un gesto una habitación situada a su izquierda, la cual, por medio de una arcada, se abría al vestíbulo en que se encontraban. Era, sin duda, la sala de estar principal. Barbara se detuvo en el centro y se volvió hacia la señora Malik, erguida al otro lado de una alfombra con dibujos de flores. Observó con cierta sorpresa que no había cuadros en las paredes, sino que en ellas colgaban bordados llenos de inscripciones árabes, todos recamados y enmarcados en oro. Sobre la chimenea colgaba un cuadro de un edificio en forma de cubo, que se recortaba contra un cielo azul sembrado de nubes. Bajo el cuadro descansaban las únicas fotos de la sala, y Barbara se acercó a examinarlas.
Una plasmaba a Muhannad y a su embarazada esposa, cogidos de la cintura y con una cesta de picnic a sus pies. En otra, Sahlah y Haytham Querashi posaban en el porche delantero de otra casa con muros de entramado de madera. El resto eran de niños, dos chiquillos en diversas poses, solos o juntos, vestidos únicamente con pañales o abrigados hasta las cejas para protegerlos del frío.
– ¿Los nietos? -preguntó Barbara al tiempo que se daba la vuelta.
Vio que la señora Malik aún no había entrado en la sala. La estaba observando desde el vestíbulo, refugiada en las sombras de una forma que sugería reserva, sigilo o un ataque de nervios. Barbara recordó que la única garantía de que Muhannad no estaba en casa era la palabra de la señora Malik.
Sus sentidos se pusieron en estado de alerta.
– ¿Dónde está su hijo, señora Malik? -preguntó-. ¿Sigue aquí?
– No -contestó la mujer-. Ya se lo he dicho. No.
Como si un cambio de comportamiento reforzara su respuesta, se acercó a Barbara, mientras se cubría la cabeza y la garganta con el pañuelo.
Ahora que tenía mejor luz, Barbara vio que la mano con la que sujetaba el pañuelo contra la garganta estaba arañada y enrojecida. Alzó la vista hacia el rostro de la mujer y vio que también lo tenía arañado y magullado.
– ¿Qué le ha pasado? -preguntó-. ¿Alguien la ha maltratado?
– No, claro que no. Me caí en el jardín. Mi falda se enredó con algo.
Como si deseara demostrarlo, alzó entre los dedos un trozo de tela muy sucio, como si se hubiera caído y revolcado un poco por la tierra para disfrutar un rato de la sensación.
– Nadie se hace esas magulladuras cuando cae al suelo -observó Barbara.
– Pues yo sí -replicó la mujer-. Como ya he dicho antes, mi hijo no está en casa. Supongo que volverá antes de que los niños cenen. Siempre que puede, está presente cuando comen. Si quiere llamar entonces, Muhannad estará encantado…
– No hables en nombre de Muni -dijo otra voz de mujer.
Barbara giró en redondo y vio que la esposa de Muhannad había bajado la escalera. También tenía la cara magullada, y largos arañazos en la mejilla izquierda sugerían una pelea. Una pelea con otra mujer, concluyó Barbara, pues sabía demasiado bien que, cuando los hombres peleaban, utilizaban los puños. Dirigió otra mirada inquisitiva a las heridas de la señora Malik. Pensó que tal vez podría sacar provecho de la relación entre las dos mujeres.
– Sólo la mujer de Muhannad habla en nombre de Muhannad -proclamó la mujer más joven.
Y eso podía ser una bendición disfrazada, decidió Barbara al instante.
– Dice -informó Taymullah Azhar- que le robaron sus papeles. Ayer estaban en su cómoda. Afirma que la informó de esto cuando usted estuvo en su habitación. Cuando el agente le pidió los papeles esta tarde, fue a buscarlos al cajón, pero descubrió que habían desaparecido.
Esta vez Emily conducía el interrogatorio de pie, en el cubículo sin aire que pasaba por ser una de las dos salas de interrogatorios de la comisaría. La grabadora funcionaba sobre la mesa, y después de conectarla, se había plantado al lado de la puerta, desde donde podía observar a Fahd Kumhar desde su altura, lo cual servía para informar al hombre de quién ostentaba el poder y quién no.
Taymullah Azhar estaba sentado al extremo de la mesa, uno de los cuatro muebles de la habitación, y Kumhar se sentaba a su derecha, presidiendo el lado más alejado de la mesa. Hasta el momento, daba la impresión de que sólo comunicaba a su compatriota lo que Emily le permitía.
Habían empezado el interrogatorio con otra ronda de balbuceos por parte de Kumhar. Cuando entraron, estaba sentado en el suelo de la habitación, acurrucado en un rincón como un ratón a la espera del zarpazo definitivo del gato. Había mirado más allá de Emily y Azhar, como si esperara la aparición de una tercera persona. Cuando quedó claro que sólo ellos iban a ser sus inquisidores, empezó a farfullar.
Emily había querido saber qué estaba diciendo.
Azhar escuchó con atención sin hacer comentarios durante unos treinta segundos antes de contestar.
– Está parafraseando fragmentos del Corán. Dice que entre las gentes de Al-Madinah hay hipócritas a los que Muhannad no conoce. Dice que serán castigados y condenados.
– Dígale que se deje de pamplinas -replicó Emily.
Azhar dijo algo con suavidad al hombre, pero Kumhar siguió en la misma vena.
– Otros han reconocido sus pecados. Aunque mezclaron una buena acción con otra mala, Alá aún podría ser benévolo con ellos. Porque Alá…
– Ayer ya nos largó este rollo -interrumpió Emily-. Hoy no vamos a jugar al juego de las oraciones. Diga al señor Kumhar que quiero saber qué está haciendo en este país sin los documentos pertinentes. ¿Sabía Querashi que estaba aquí ilegalmente?
Fue cuando Kumhar le dijo, por mediación de Azhar, que le habían robado los papeles entre la tarde de ayer, cuando lo habían trasladado a Clacton, y el día de hoy, cuando le habían devuelto a la pensión.
– Eso son gilipolleces -dijo Emily-. El agente Honigman me informó no hace ni cinco minutos de que los demás huéspedes de la señora Kersey son ingleses que no tienen la menor necesidad de sus papeles y menos interés aún en ellos. La puerta de la calle siempre está cerrada con llave, de día y de noche, y hay una distancia de tres metros y medio en caída libre desde la ventana del señor Kumhar hasta el jardín trasero, sin el menor medio de acceso a esa ventana. Con todo eso en mente, ¿quiere hacer el favor de explicar cómo le robaron los papeles, y por qué?
– No se explica lo ocurrido -dijo Azhar, después de escuchar durante un rato el dilatado comentario del otro hombre-. Dice que los documentos son objetos valiosos, porque pueden venderse en el mercado negro a almas desesperadas que desean beneficiarse de las oportunidades de empleo y mejoras que ofrece este país.
– Correcto -dijo despacio Emily, y entornó los ojos mientras examinaba al paquistaní desde el otro lado de la habitación. Vio que sus manos dejaban manchas de humedad visibles sobre la mesa cuando las movía-. Dígale que no debe preocuparse para nada por sus papeles. Londres le proporcionará gustosamente duplicados. Esto habría sido difícil hace años, pero desde la aparición de los ordenadores, el gobierno puede comprobar si entró en el país provisto del visado pertinente. Sería muy útil que nos dijera el aeropuerto de entrada. ¿Cuál fue? ¿Heathrow? ¿Gatwick?
Kumhar se humedeció los labios. Tragó saliva. Cuando Azhar tradujo las palabras de Emily, emitió una especie de maullido.
Emily persistió en sus argumentaciones.
– Hemos de saber, por supuesto, qué clase de visado le robaron. De lo contrario, no podremos conseguirle un duplicado, ¿verdad? Pregúntele bajo qué categoría le concedieron permiso de entrada en el país. ¿Es pariente de alguien? ¿Trabajador temporal? ¿Vino para trabajar de criado? ¿Es médico? ¿Alguna especie de pastor? Claro, también podría ser estudiante o el marido de alguien, ¿no? No, porque tiene mujer e hijos en Pakistán. Tal vez vino para someterse a un tratamiento médico privado. Pero no tiene aspecto de contar con los medios económicos necesarios para ello, ¿verdad?
Kumhar se retorció en su silla cuando oyó la traducción de Azhar. No respondió de una manera directa.
– «Alá promete el fuego del infierno a los hipócritas y los descreídos» -tradujo Azhar-. «Alá los maldice y los envía al tormento eterno.»
Más oraciones de mierda, pensó Emily. Si el pequeño bastardo creía que las oraciones le iban a salvar de su situación actual, iba listo.
– Señor Azhar, diga a este hombre que…
– ¿Puedo intentar algo? -la interrumpió Azhar. Estaba examinando a Kumhar a su manera plácida cuando Emily habló. La miró con ojos sinceros y serenos.
– ¿Qué? -preguntó Emily, suspicaz.
– Mi propia… oración, si quiere llamarla así.
– Siempre que me la traduzca.
– Por supuesto. -Se volvió hacia Kumhar. Habló, y después tradujo al inglés-. «Triunfantes son aquellos que se arrepienten ante Alá, aquellos que le sirven, aquellos que le rezan…, aquellos que abrazan el bien y destierran el mal.»
– Sí, vale -dijo Emily-. Ya basta de oraciones.
– ¿Puedo decirle una cosa más: es inútil esconderse en un laberinto de mentiras, porque es fácil extraviarse?
– Hágalo, pero añada esto también: el juego ha terminado. O dice la verdad, o embarcará en el primer avión para Karachi. El decide.
Azhar le transmitió dicha información. Las lágrimas anegaron los ojos de Kumhar. Se mordisqueó el labio superior. Y un torrente de palabras brotó de él.
– ¿Qué está diciendo? -preguntó Emily al ver que Azhar no traducía al instante.
Tuvo la impresión de que a Azhar le costaba volverse, pero al final lo hizo, muy lentamente.
– Dice que no quiere perder la vida. Solicita protección. En pocas palabras, está repitiendo lo que dijo ayer por la tarde: «No soy nadie. No soy nada. Protéjanme, por favor. No tengo amigos en este país. Y no quiero morir como el otro.»
Emily experimentó una oleada de triunfo.
– Entonces, sabe algo sobre la muerte de Querashi.
– Eso parece -admitió Azhar.
Barbara decidió que aquella regla de «divide y vencerás» podía ser lo que necesitaba. O la señora Malik no sabía dónde estaba su hijo, o se resistía a entregarlo a la policía. Por su parte, la esposa de Muhannad parecía tan interesada en demostrar que ella y su marido eran carne y uña, que igual podía proporcionarle algunas briznas de información interesante, y todo con el objetivo de demostrar su importancia para el hombre con el que se había casado. Pero para conseguir que hiciera esto, Barbara sabía que debía separar a las dos mujeres. Fue más fácil de lo que pensaba. La esposa de Muhannad sugirió que condujeran la entrevista a solas.
– Hay cosas entre maridos y mujeres -dijo con presunción a Barbara- que las suegras no deben escuchar. Y como yo soy la esposa de Muhannad y la madre de sus hijos…
– Sí, vale.
Lo último que deseaba Barbara era otra repetición del rollo que le había soltado la mujer el primer día que llegó a Balford. Tenía la impresión de que, pese a su religión, Yumn podía ser muy bíblica en lo tocante a las genealogías.
– ¿Dónde podemos hablar?
Hablarían arriba, dijo Yumn. Tenía que bañar a los hijos de Muhannad antes de la merienda, y la sargento podía hablar con ella mientras lo hacía. Ala sargento le gustaría presenciar aquella actividad. Los hijos de Muhannad desnudos constituían una visión que regocijaba el corazón.
Vale, pensó Barbara. Ardo en deseos.
– Pero, Yumn -dijo la señora Malik-, ¿no quieres que Sahlah los bañe hoy?
Habló con voz tan queda que alguien poco acostumbrado a las sutilezas habría podido pasar por alto el hecho de que su pregunta era mucho más incisiva que los anteriores comentarios de Yumn.
Barbara no se sorprendió cuando la respuesta de Yumn indicó que sólo un hachazo entre los ojos conseguiría atraer su atención. No sentiría un escalpelo entre sus costillas.
– Les leerá por la noche, Sus-jahn -dijo-. Si no están muy cansados, por supuesto. Y si el texto que elige no da más pesadillas a mi Anas. Acompáñeme -dijo a Barbara.
Barbara siguió al enorme trasero de la mujer escaleras arriba. Yumn canturreaba alegremente.
– La gente se engaña -le confió-. Mi suegra cree que es la vasija que contiene el corazón de mi esposo.
Qué desgracia, ¿verdad? Es su único hijo, sólo pudo tener dos hijos, mi Muni y su hermana, así que está demasiado unida a él para su propio bien.
– ¿De veras? -preguntó Barbara-. Pensaba que estaría más unida a Sahlah. Las dos son mujeres, ya sabe.
– ¿Sahlah? -se encrespó Yumn-. ¿Cómo podría estar alguien unido a esa criatura insignificante? Mis hijos están aquí.
Entró en un dormitorio donde dos niños estaban jugando en el suelo. El más pequeño sólo llevaba un pañal, que al colgar en dirección a sus rodillas demostraba que ya había cumplido su misión con creces, mientras el mayor iba completamente desnudo. Sus ropas (pañal, camiseta, pantalones cortos y sandalias) formaban una pila que servía de carrera de obstáculos para los camiones que su hermano y él hacían rodar por el suelo.
– Anas, Bishr. -Yumn canturreó los nombres-. Venid con ammi-gee. Es hora de bañarse.
Los niños continuaron jugando.
– Después habrá Twisters, queridos.
Consiguió atraer su atención. Dejaron a un lado sus juguetes y permitieron que su madre los cargara a hombros.
– Por aquí-dijo a Barbara, y transportó sus tesoros hasta el cuarto de baño. Llenó la bañera con unos tres centímetros de agua, depositó a las dos preciosidades, y tiró dentro de la bañera tres patos amarillos, dos veleros, una pelota y cuatro esponjas. Administró con generosidad jabón líquido sobre todos los juguetes y las esponjas, y entregó estas últimas a los niños para que jugaran-. El baño debería ser un juego divertido -informó a Barbara, mientras retrocedía para contemplar a los niños, que se aporreaban con las esponjas. Volaron burbujas por el aire-. Vuestra tía sólo os frota y restriega, ¿verdad? -preguntó Yumn a los chiquillos-. Un muermo, eso es vuestra tía. Pero vuestra ammi-gee consigue que el baño sea algo divertido. ¿Jugamos con los barcos? ¿Necesitamos más patitos? ¿Queréis a vuestra ammi-gee más que a nadie?
Los niños estaban demasiado ocupados pegándose con las esponjas en la cara para prestarle mucha atención. Les revolvió el cabello y, después de suspirar con gran satisfacción, habló a Barbara.
– Son mi orgullo. Y el de su padre también. Serán como él, hombres entre hombres.
– Vale -dijo Barbara-. Ya veo el parecido.
– ¿Sí? -Yumn se alejó de la bañera y examinó a sus hijos como si fueran obras de arte-. Sí. Bien, Anas tiene los ojos de su padre. Y Bishr… -Lanzó una risita-. ¿Podemos decir que, con el tiempo, Bishr también tendrá algo igual que su padre? ¿Algún día serás como un toro para tu mujer, Bishr?
Al principio, Barbara pensó que Yumn había dicho «loro», pero cuando la mujer introdujo la mano entre las piernas de su hijo y exhibió su pene (de un tamaño aproximado al del dedo pequeño del pie de Barbara), modificó su idea. Nada como empezar a quitarle los complejos desde pequeño, decidió.
– Señora Malik -dijo-, he venido a buscar a su marido. ¿Puede decirme dónde está?
– ¿Qué demonios quiere de mi Muni? -La mujer se inclinó sobre la bañera y frotó con una esponja la espalda de Bishr-. ¿Ha dejado de pagar una multa por aparcamiento indebido?
– Sólo quería hacerle unas preguntas -dijo Barbara.
– ¿Preguntas? ¿Sobre qué? ¿Ha pasado algo?
Barbara frunció las cejas. La mujer no podía estar tan fuera de órbita.
– Haytham Querashi… -empezó.
– Ah, eso. No creo que quiera hablar con mi Munide Haytham Querashi. Apenas le conocía. Querrá hablar con Sahlah.
– ¿Sí?
Barbara contempló a Yumn mientras aplicaba jabón.
– Por supuesto. Sahlah estaba metida en algo feo. Haytham descubrió qué era, vaya a saber cómo, y se discutieron. La discusión condujo a… Es triste lo que provocan a veces las palabras, ¿no? Queridos, ¿hacemos flotar nuestros barcos sobre las olas?
Removió el agua. Los barcos cabecearon. Los niños rieron y golpearon el agua con los puños.
– ¿Qué era ese algo feo? -preguntó Barbara.
– Estaba muy ocupada por las noches. Cuando pensaba que todo el mundo dormía, nuestra pequeña Sahlah se ponía en acción. Salía de casa. Y más de una vez, alguien entraba. Alguien acudía a su habitación. Ella piensa que nadie lo sabe, por supuesto. Lo que no sabe es que cuando mi Muni sale por las noches, no duermo bien hasta que regresa a nuestra cama. Y tengo buen oído. Muy buen oído. ¿Verdad, queriditos? -Hundió los dedos en los estómagos de sus retoños. Lanzó una carcajada alegre y volvió a remover el agua-. La cama de la pequeña Sahlah hace ñigu-ñigu, ñigu-ñigu, ñigu-ñigu, ¿verdad, tesoros? -Más chapoteos-. Nuestra tía tiene el sueño inquieto. Ñigu-ñigu, ñigu-ñigu, ñigu-ñigu, ñigu-ñigu. Haytham descubrió lo de esos desagradables crujidos, ¿verdad, chicos? Nuestra Sahlah y él tuvieron algunas palabras.
Menuda cobra, pensó Barbara. Alguien debería darle con una cachiporra en la cabeza, y suponía que se presentaría más de un voluntario en la casa si los solicitaba. Bien, dos podían jugar a las adivinanzas.
– ¿Tiene usted un chador, señora Malik?
Las manos de Yumn vacilaron antes de crear más olas para los niños.
– ¿Un chador? -repitió-. Qué raro. ¿Por qué lo pregunta?
– Lleva un atuendo tradicional. Me intrigaba. Eso es todo. ¿Sale mucho? ¿Va a visitar a amigos por las noches? ¿Se deja caer por algún hotel para tomar el café de la noche? Sola, quiero decir. Cuando lo hace, ¿lleva chador? En Londres se ven muchos, pero no recuerdo haber visto ninguno en la costa.
Yumn cogió una jarra grande de plástico del suelo. Abrió el grifo de la bañera y llenó la jarra. Empezó a verter agua sobre los niños, que chillaron y se sacudieron como cachorrillos mojados. No contestó hasta que los niños estuvieron enjuagados por completo y envueltos en enormes toallas blancas. Se acomodó uno en cada cadera y se dispuso a salir del cuarto de baño.
– Acompáñeme -dijo a Barbara.
No volvió a la habitación de los niños, sino que se encaminó hacia el final del pasillo, hasta un dormitorio situado en la parte posterior de la casa. La puerta estaba cerrada, pero la abrió con aire autoritario e indicó con un gesto a Barbara que entrara.
Era una habitación pequeña, con una cama individual apoyada contra una pared, una cómoda y dos mesas juntadas. Su ventana estaba abierta y daba al jardín trasero. Al otro lado del jardín, había un muro de ladrillo con una cancela, que permitía el acceso a un huerto limpio de malas hierbas.
– Ésta es la cama -dijo Yumn, como si mostrara un lugar donde se sucedían las infamias-. Y Haytham sabía lo que pasaba en ella.
Barbara se volvió, pero no examinó el objeto en cuestión. Estaba a punto de decir, «Y las dos sabemos cómo se enteró de eso Haytham Querashi, ¿verdad, querida?», cuando observó que la mesa colocada en el lado opuesto de la cama parecía estar dedicada a alguna manualidad. Caminó hacia ella con curiosidad. Yumn prosiguió.
– Ya puede imaginarse cómo se puso Haytham cuando descubrió que su amada, cuyo padre la había presentado como casta, era poco más que una… Bien, quizá mi lenguaje es demasiado fuerte, pero no más que mis sentimientos.
– Hummm -dijo Barbara. Vio que tres cómodas de plástico en miniatura contenían cuentas, monedas, conchas, piedras, fragmentos de caparrosas verdes y otros pequeños adornos.
– Las mujeres transmiten nuestra cultura a través del tiempo -decía Yumn-. Nuestro papel no es sólo el de esposas y madres, sino el de símbolos de la virtud para las hijas que nos seguirán.
– Sí, vale -dijo Barbara. Al lado de las tres cómodas había un estante con pequeños útiles: diminutas llaves de tuercas, pinzas, una pistola de pegamento, tijeras y dos cortaalambres.
– Si una mujer fracasa en su papel, fracasa para sí misma, su marido y su familia, cae en desgracia. Sahlah lo sabía. Sabía lo que le esperaba en cuanto Haytham rompiera su compromiso y explicara los motivos de su decisión.
– Entiendo. Si -dijo Barbara. Y al lado del estante de herramientas había una hilera de bobinas grandes.
– Ningún hombre la querría después de eso. Si no fuera expulsada de la familia por completo, quedaría prisionera de ella. Una esclava. A las órdenes de todo el mundo.
– Necesito hablar con su marido, señora Malik -dijo Barbara, y apoyó los dedos sobre la pieza que había descubierto.
Entre las bobinas de cadenilla, hilo y cuerda, destacaba una acusadora bobina de alambre muy fino. Más que apropiado para hacer caer a un hombre desprevenido desde lo alto del Nez.
Bingo, pensó. Puta mierda. Barlow la Bestia había estado en lo cierto desde el primer momento.
Emily tuvo que permitir que los dos fumaran. Parecía la única forma de que Kumhar se relajara lo suficiente para cantar a fondo. Con una sensación de opresión en el pecho, los ojos llorosos y la cabeza turbia, soportó el humo de los Benson & Hedges del paquistaní. Tardó tres cigarrillos en empezar a contar una versión aproximada de la verdad. Antes, intentó insistir en que había entrado por Heathrow. Después, se decantó por Gatwick. Luego, cuando no pudo recordar el número de vuelo, las líneas aéreas o la fecha de entrada en el país, no tuvo otro remedio que confesar la verdad. Azhar tradujo. Durante todo el rato, su rostro permaneció inexpresivo. Cabía reconocer que sus ojos transparentaban más pesar a medida que el interrogatorio continuaba. No obstante, a Emily se la sudaba aquel dolor. Conocía lo bastante bien a los asiáticos para saber que eran unos actores consumados.
Había personas que colaboraban, empezó Kumhar. Cuando alguien quería emigrar a Inglaterra, había personas en Pakistán que conocían los atajos. Podían acortar el tiempo de espera, soslayar los requisitos y proporcionar los documentos necesarios… Todo ello a cambio de un precio, por supuesto.
– ¿Cuál es su definición de «documentos necesarios»? -preguntó Emily.
Kumhar evitó la pregunta. Al principio, había abrigado la esperanza de entrar en este maravilloso país legalmente, afirmó. Buscó formas de hacerlo. Buscó patrocinadores. Incluso había intentado ofrecerse como marido a una familia que desconociera su estado civil, con el plan de celebrar un matrimonio bígamo. No habría sido una unión polígama, desde luego, porque la poligamia no sólo era legal, sino bien vista para un hombre que poseyera los medios de mantener a más de una esposa. No poseía los medios, pero ya los conseguiría. Algún día.
– Ahórreme los detalles culturales -dijo Emily.
Sí, por supuesto. Cuando sus planes no bastaron para conseguirle la entrada legal en Inglaterra, su suegro le había hablado de una agencia de Karachi especializada en…, bien, ellos lo llamaban asesoramiento en problemas de emigración. Había averiguado que tenían delegaciones por todo el mundo.
– En todos los puertos de entrada deseables -recalcó Emily, al recordar la lista confeccionada por Barbara de las ciudades donde World Wide Tours tenía delegaciones-. Y en todos los puertos de salida deseables.
Podía considerarse así, admitió Kumhar. Fue a la oficina de Karachi y expuso su problema, que fue resuelto a cambio de cierta suma.
– Le introdujeron ilegalmente en Inglaterra -dijo Emily. Bien, directamente en Inglaterra no. No tenía dinero para eso, si bien la entrada directa estaba al alcance de los que podían pagar cinco mil libras por un pasaporte británico, un permiso de conducir y una cartilla de la Seguridad Social. No obstante, ¿quién, excepto los muy afortunados, podía entregar semejante cantidad de dinero? Con lo poco que había logrado ahorrar durante cinco años, privándose de todo, consiguió comprar un pasaje desde Pakistán a Alemania.
– A Hamburgo -dijo Emily.
Una vez más, no respondió de una manera directa. En Alemania esperó, escondido en un alojamiento seguro, el pasaje a Inglaterra, donde, con el tiempo y numerosos esfuerzos por su parte, según le dijeron, recibiría los documentos que necesitaba para residir en el país.
– Entró por el puerto de Parkeston -concluyó Emily-. ¿Cómo?
Mediante el transbordador, en la parte posterior de un camión. Los inmigrantes se ocultaban entre los artículos que eran enviados desde el continente: fibra de neumáticos de coches, trigo, maíz, patatas, ropas, componentes de maquinaria. Daba igual. Bastaba con un conductor de camión que se ofreciera a correr el riesgo a cambio de una compensación considerable.
– ¿Y sus documentos?
Ahí fue cuando Kumhar empezó a gimotear, poco decidido a continuar su historia hasta el final. Azhar y él se enzarzaron en un veloz intercambio de palabras, que Emily se apresuró a interrumpir.
– Ya basta. Quiero la traducción. Ahora.
Azhar se volvió hacia ella con expresión seria.
– Es más de lo mismo. Tiene miedo de seguir hablando.
– Entonces, yo hablaré por él -dijo Emily-. Muhannad Malik está metido en esto hasta las cejas. Introduce en el país a inmigrantes ilegales, y retiene sus documentos falsificados. Tradúzcale esto, señor Azhar. -Como el hombre no habló enseguida, con los ojos nublados a cada acusación que recaía sobre su primo, Emily añadió con frialdad-: Traduzca. Usted quería participar en esto. Actúe en consecuencia. Traduzca lo que he dicho.
Azhar habló, pero su voz se había alterado, y destacaba algo en su tono que Emily fue incapaz de identificar, pero que debía ser preocupación. Por supuesto. Se moría de ganas por avisar a su repugnante primo. Aquella gente hacía pina como moscas sobre mierda de vaca, fuera cual fuera el delito. Pero no podría salir de la comisaría hasta que se enterara de cómo era el mundo real. Para ese momento, Muhannad ya estaría encerrado en una celda.
Cuando Azhar terminó la traducción, Fahd Kumhar se puso a llorar. Era cierto, dijo. Nada más llegar a Inglaterra, le habían trasladado a un almacén. Allí, un alemán y dos compatriotas le habían recibido a él y a sus compañeros de odisea.
– ¿Muhannad Malik era uno de ellos? -preguntó Emily-. ¿Quién era el otro?
No lo sabía. Nunca lo supo. Llevaba adornos de oro, relojes y anillos. Vestía bien. Hablaba urdu con fluidez. No iba mucho por el almacén, pero en esas ocasiones, los otros dos le trataban con deferencia.
– Rakin Khan -dijo Emily, casi sin aliento. La descripción encajaba como anillo al dedo.
. Al principio, Kumhar no supo el nombre de ninguno. Averiguó la identidad del señor Malik gracias a ellos (indicó con un gesto a Emily y Azhar), cuando le habían interrogado el día anterior. Antes, sólo conocía al señor Malik como el Amo.
– Un maravilloso sobrenombre -masculló Emily-. Seguro que se lo puso él mismo.
Kumhar continuó. Les dijeron que les habían encontrado trabajo hasta el momento en que reunieran dinero suficiente para comprar los documentos apropiados.
– ¿Qué clase de trabajo?
Algunos iban a granjas, otros a fábricas, otros a hilanderías. Iban a donde les necesitaban. Un camión iba a buscarles en plena noche. Les trasladaban a su lugar de trabajo. Les devolvían al almacén cuando la tarea finalizaba, a veces a la noche siguiente, a veces días más tarde. El señor Malik y los otros dos recogían sus salarios. Se quedaban una parte para la adquisición de los documentos. Cuando los documentos estuvieran pagados, serían entregados a los inmigrantes, que podrían marcharse.
Pero nadie se había ido durante los tres meses que Fahd Kumhar había trabajado para lavar su deuda. Al menos, con los papeles pertinentes. Ni una sola persona. Llegaron más inmigrantes, pero ninguno conseguía ganar lo suficiente para comprar su libertad. El trabajo aumentaba cuando se necesitaba recoger más fruta y recolectar más verduras, pero nada parecía suficiente para pagar sus deudas a las personas que habían arreglado su entrada en el país.
Un plan gangsteril, pensó Emily. Granjeros, propietarios de hilanderías y capataces de fábricas contrataban a los ilegales. Pagaban salarios más bajos de los que la ley permitía, y no los entregaban a los ilegales, sino a la persona que los facilitaba. Esta persona les esquilmaba tanto dinero como quería y daba a los trabajadores lo que le daba la gana. Los ilegales pensaban que el plan consistía en ayudarles a solucionar sus problemas de inmigración. Pero había otra palabra legal mucho más apropiada para la actividad: esclavitud.
Estaban atrapados, dijo Kumhar. Sólo tenían dos alternativas: seguir trabajando y confiar en que a la larga les entregaran los papeles, o escapar a Londres, con la esperanza de desaparecer en el seno de la comunidad asiática y evitar ser detenidos.
Emily ya había oído bastante. Había llegado a la conclusión de que todo el clan Malik, y hasta Haytham Querashi, estaban metidos en el ajo. Era un caso típico de codicia. Querashi descubrió la trama la noche del hotel Castle. Exigió una participación en los beneficios, aparte de la dote de Sahlah. Recibió una negativa, definitiva. No cabía duda de que había utilizado a Kumhar para chantajear a la familia. O disfrutaba de su parte del pastel, o enviaría a Kumhar a la policía para que cantara y estropeara el negocio. Una idea inteligente. Confiaba en que la codicia de la familia se impusiera a su resistencia. Su exigencia de una compensación tampoco era tan absurda. Al fin y al cabo, era un miembro de la familia. Merecía una parte de lo que ganaban los demás. Sobre todo, Muhannad.
Bien, Muhannad ya podía despedirse de su coche clásico, de su Rolex de oro, de sus botas de piel de serpiente, de su anillo de sello con un diamante, de sus cadenas de oro. No los necesitaría en el lugar adonde iría.
Lo cual también destruiría la posición social de Akram Malik en la comunidad. Destruiría a toda la población asiática. A fin de cuentas, la mayoría trabajaba para él. Cuando la fábrica cerrara como resultado de la investigación policial, tendrían que buscar empleo en otro sitio. Los legales, claro está.
Por lo tanto, no se había equivocado al ordenar el registro de la fábrica de mostazas. Sólo se había equivocado al buscar contrabando de bienes materiales en lugar de personas.
Había mucho que hacer. Habría que pedir la intervención del SOI, lanzar una investigación sobre los aspectos internacionales de la trama. Habría que informar al IND, preparar la deportación de los inmigrantes de Muhannad. Algunos serían necesarios para testificar contra él y su familia en el juicio. ¿Tal vez a cambio de asilo?, se preguntó. Era una posibilidad.
– Una cosa más -dijo a Azhar-. ¿Cómo conoció el señor Kumhar al señor Querashi?
Apareció en su lugar de trabajo, explicó Kumhar. Un día, cuando comían junto a un campo de fresas, había aparecido entre ellos. Buscaba a alguien para utilizarlo como medio de terminar con su esclavitud, dijo. Prometió seguridad y un nuevo inicio en este país. Kumhar era uno de los ocho hombres que se habían presentado voluntarios. Le eligieron y se marchó aquella misma tarde con el señor Querashi. Le había llevado a Clacton, instalado en casa de la señora Kersey y entregado un cheque para que lo enviara a su familia, como muestra de las buenas intenciones del señor Querashi hacia todos ellos.
Exacto, pensó Emily, con un bufido de desdén mental. Era otra forma de esclavismo en puertas, pues Kumhar sería la espada permanente que Querashi blandiría sobre Muhannad Malik y su familia. Kumhar era demasiado corto para darse cuenta.
Necesitaba subir de nuevo a su despacho, para saber cómo iba la búsqueda de Muhannad. Al mismo tiempo, no podía permitir que Azhar abandonara la comisaría para avisar a sus parientes de que Emily iba a por ellos. Podía retenerle como cómplice, pero una sola palabra fuera de lugar que surgiera de su boca bastaría para precipitarle hacia un teléfono con el fin de solicitar un abogado. Lo mejor sería dejarle con Kumhar, convencido de que estaba obrando en favor de todos los implicados.
– Necesitaré una declaración escrita del señor Kumhar -dijo a Azhar-. ¿Le importa quedarse con él mientras la escribe, y luego me añade la traducción?
Tardarían sus buenas dos horas, calculó.
Kumhar habló atropelladamente. Sus manos temblaron cuando encendió otro cigarrillo.
– ¿Qué dice ahora? -preguntó Emily.
– Quiere saber si recibirá sus papeles, ahora que le ha contado la verdad.
La mirada de Azhar era todo un desafío. La irritó que apareciera sin el menor rubor en su cara oscura.
– Todo a su debido tiempo -contestó Emily, y les dejó para localizar a la sargento Havers.
Yumn llamó la atención de Barbara sobre la mesa del dormitorio de Sahlah.
– Sus joyas. Bien, ella lo llama así. Yo lo llamo su excusa para no cumplir su deber cuando se le exige.
Se acercó a la mesa y sacó cuatro cajones de las cómodas diminutas. Derramó monedas y cuentas sobre la superficie de la mesa y sentó a Anas sobre la silla de madera que había ante la mesa. Los artilugios de su tía fascinaron de inmediato al pequeño. Tiró de otro cajón y esparció su contenido entre las monedas y cuentas que su madre ya le había dado. Rió al ver los objetos de colores que rodaban y caían sobre la mesa. Hasta ese momento, habían estado ordenados con todo cuidado por tamaño, tono y composición. Ahora, cuando Anas añadió el contenido de otros dos cajones, se mezclaron entre sí sin remisión, con la promesa de que sería necesario un buen rato para volverlos a ordenar.
Yumn no hizo nada para impedir que siguiera vaciando más cajones. Sonrió con afecto y le revolvió el pelo.
– Te gustan los colores, ¿verdad, bonito? ¿Sabrías decir qué colores son a tu ammi-gee. Éste es rojo, Anas. ¿Sabes cuál es el rojo?
Barbara sí lo sabía, desde luego.
– Señora Malik -dijo-, hablemos de su marido. Me gustaría hablar con él. ¿Dónde puedo encontrarle?
– ¿Por qué quiere hablar con mi Muni? Ya le he dicho…
– Y tengo todas las palabras de los últimos cuarenta minutos grabadas en mi mente. He de aclarar un par de puntos con él respecto a la muerte del señor Querashi.
Yumn seguía jugando con el cabello de Anas. Se volvió hacia Barbara.
– Ya le he dicho que no tiene nada que ver con la muerte de Haytham. Debería hablar con Sahlah, no con su hermano.
– Sin embargo…
– No hay sin embargo que valga. -Yumn habló en voz más alta. Dos manchas de color aparecieron sobre sus mejillas. Había dejado caer la falsa máscara de esposa-y-madre. Una resolución de acero había aparecido en su lugar-. Ya le he dicho que Haytham y Sahlah discutieron. Ya le he dicho a qué se dedicaba por las noches. Supongo que, como policía, sabrá sumar dos más dos sin mi ayuda. Mi Muni -concluyó, como si necesitara aclarar la cuestión- es un hombre entre hombres. No hace falta que hable con él.
– De acuerdo -dijo Barbara-. Bien, gracias por su tiempo. Encontraré la salida sin ayuda.
La otra mujer captó el sentido de las palabras de Barbara.
– No hace falta que hable con él -insistió.
Barbara pasó a su lado. Salió al pasillo. La voz de Yumn la siguió.
– Se ha dejado engatusar por ella, ¿verdad? Como todo el mundo. Intercambia cinco palabras con la mala puta y sólo ve una chica preciosa. Tan serena. Tan afable. No mataría ni a una mosca. Así que la desecha. Y ella se sale con la suya.
Barbara empezó a bajar la escalera.
– Siempre se sale con la suya, la muy puta. Puta. Con él en su habitación, con él en su cama, fingiendo ser lo que nunca fue. Casta. Obediente. Piadosa. Buena.
Barbara ya estaba en la puerta. Extendió la mano hacia el pomo. Yumn gritó las palabras desde lo alto de la escalera.
– Él estaba conmigo.
La mano de Barbara se detuvo, pero continuó extendida un momento, mientras tomaba nota de lo que Yumn había dicho. Se volvió.
– ¿Qué?
Yumn bajó la escalera, cargada con su hijo menor. El color de su cara se había reducido a dos medallones rojos sobre cada mejilla. Su ojo errático le daba un aire salvaje, subrayado por las palabras que pronunció a continuación.
– Le estoy diciendo lo que Muhannad le confirmará. Le ahorro la molestia de tener que encontrarle. Estaba conmigo el viernes por la noche. Estaba en nuestra habitación. Estábamos juntos. Estábamos en la cama. Estaba conmigo.
– El viernes por la noche -aclaró Barbara-. Está segura. ¿No salió? ¿En ningún momento? ¿No le dijo, por ejemplo, que iba a ver a un amigo? ¿Incluso a cenar con un amigo?
– Sé cuándo mi marido está conmigo, ¿verdad? -replicó Yumn-. Estaba aquí. Conmigo. En esta casa. El viernes por la noche.
Brillante, pensó Barbara. No habría podido pedir una declaración más diáfana de la culpabilidad del asiático.
Capítulo 26
No podía enmudecer las voces de su cabeza. Daba la impresión de que llegaban desde todas direcciones a la vez, desde todas las fuentes posibles. Al principio, pensó que podría tomar una decisión si lograba silenciar sus gritos, pero cuando comprendió que era impotente para alejar los aullidos de su cabeza (salvo si apelaba al suicidio, cosa que no tenía la menor intención de hacer), supo que debería forjar sus planes mientras las voces trataban de crispar sus nervios.
La llamada telefónica de Reuchlein a la fábrica se había producido menos de dos minutos después de que la zorra de Scotland Yard hubiera abandonado el almacén de Parkeston. «Aborta, Malik», fue todo cuanto dijo, lo cual significaba que el nuevo embarque de artículos (que debía llegar aquel mismo día y estaba valorado en, al menos, veinte mil libras, si conseguía que trabajaran lo suficiente sin meter follón) no sería recibido en el puerto, no sería conducido al almacén y no sería enviado en cuadrillas de trabajo a los granjeros de Kent que ya habían pagado la mitad por adelantado, tal como se había acordado. En cambio, los artículos serían abandonados a su suerte nada más llegar, para que se dirigieran a Londres, Birmingham o cualquier otro lugar donde se pudieran ocultar. Y si la policía no los capturaba antes de llegar a su destino, se desvanecerían entre la población y no hablarían ni palabra sobre la forma en que habían entrado en el país. Era absurdo hablar, cuando podía valerles la deportación. En cuanto a los trabajadores ya asignados a lugares determinados, allá ellos. Cuando nadie fuera a buscarles para devolverles al almacén, ya se les ocurriría algo.
«Aborta» significaba que Reuchlein iba ya de camino a Hamburgo. Significaba que todos los documentos pertenecientes a los servicios de inmigración de World Wide Tours iban de cabeza a una trituradora. Significaba que él debía actuar a toda prisa, antes de que el mundo que había conocido durante veintiséis años se desplomara sobre él.
Se había marchado de la fábrica. Había ido a casa. Había empezado a poner su plan en acción. Haytham estaba muerto, gracias a cualquier ser divino que fuera conveniente en aquel momento, y sabía que Kumhar no hablaría. Si hablaba, sería deportado al instante, lo último que deseaba ahora que su principal protector había muerto.
Y después, Yumn, aquella foca repugnante a la que debía llamar esposa, había empezado a pelearse con su madre. Él había tenido que intervenir, y así había averiguado la verdad sobre Sahlah.
Había maldecido a la sabandija de su hermana. Ella le había provocado. ¿Qué se esperaba, si se comportaba como una puta con un occidental? ¿Perdón? ¿Comprensión? ¿Aceptación? ¿Qué? Había permitido que aquellas manos, sucias, contaminadas, corruptas, asquerosas, tocaran su cuerpo. Había unido sin remilgos su boca a la de él. Se acostaba con aquel pedazo de mierda de Shaw bajo un árbol, sobre el suelo, ¿y esperaba que él, su hermano, su amo, su señor, hiciera la vista gorda? ¿Hiciera caso omiso de sus gemidos y resuellos, del olor de su sudor, de ver cómo la mano de él le levantaba el camisón y subía subía subía por su pierna?
Sí, la había reducido por la fuerza. Sí, la había arrastrado hacia la casa. Y sí, la había tomado porque se lo merecía, porque era una puta, y sobre todo, porque debía pagar como todas las putas. Y una vez, una sola noche, no era suficiente para grabar en su mente la verdad de quién era el auténtico dueño de su destino. Una sola palabra sobre mí y morirás, le había dicho. Ni siquiera tuvo necesidad de ahogar sus gritos con la mano, cuando ya estaba preparado para ello. Ella sabía que debía pagar por sus pecados.
En cuanto Yumn habló, fue a por ella. Sabía que era lo último que debía hacer, pero tenía que encontrarla. Estaba ansioso por encontrarla. Sus ojos palpitaban, su corazón martilleaba, todas sus voces resonaban en su cabeza.
Aborta, Malik.
¿Debo permitir que me traten como a un perro?
Esta chica es ingobernable, hijo mío. No tiene el menor sentido del…
La policía ha venido a registrar la fábrica. Han preguntado por ti.
Aborta, Malik.
Mírame, Muni. Mira lo que tu madre…
Antes de darme cuenta, ya había destrozado las plantas. No entiendo por qué…
Aborta, Malik.
…la perfecta virgencita de tu padre.
Aborta.
i Virgen? ¿Ella? Dentro de pocas semanas no podrá disimular el…
No dijeron lo que estaban buscando, pero llevaban una orden de registro. La vi.
Tu hermana está embarazada.
Aborta. Aborta.
Sahlah no hablaría del asunto. No le acusaría. No se atrevería. Una acusación acabaría con ella, porque revelaría la verdad sobre Shaw. Porque él, Muhannad, su hermano, descubriría esa verdad. Acusaría. Describiría exactamente lo que había visto en el huerto, y dejaría que sus padres adivinaran el resto. ¿Podían confiar en la palabra de una hija que les había traicionado al escapar de casa por las noches? ¿De una hija que se comportaba como una vil sabandija? ¿En quién debían confiar más?, preguntaría. ¿En un hijo que cumplía su deber con su mujer, sus hijos y sus padres, o en una hija que les engañaba cada día?
Sahlah sabía lo que él diría. Sabía a quién creerían sus padres. No hablaría del asunto, y no le acusaría.
Lo cual le proporcionaba una oportunidad de encontrarla. Pero no estaba en la fábrica. No estaba en la joyería con su repugnante amiga. No estaba en el parque de Falak Dedar. No estaba en el parque de atracciones.
Pero en el parque de atracciones se había enterado de la noticia sobre la enfermedad de la señora Shaw y había ido al hospital. Llegó a tiempo de ver salir a los tres. Su padre, su hermana y Theo Shaw. Y la mirada que intercambió su hermana con su amante mientras éste abría la puerta del coche de su padre para que entrara, le había comunicado todo cuanto necesitaba saber. Se lo había dicho. La muy puta había contado la verdad a Theo Shaw.
Había huido antes de que la vieran. Y las voces rugían.
Aborta, Malik.
¿Qué debo hacer? Dímelo, Muni.
Hasta el momento, el señor Rumbar no ha identificado a nadie a quien desee avisar.
Cuando uno de los nuestros está muerto, no es tarea tuya ocuparte de su resurrección, Muhannad.
… encontrado muerto en el Nez.
Trabajo con nuestros compatriotas de Londres cuando tienen problemas con…
Aborta, Malik.
Muhannad, te presento a mi amiga Barbara. Vive en Londres.
Esta persona de la que hablas está muerta para nosotros. No tendrías que haberla traído a nuestra casa.
Vamos a comprar helados a Chalk Farm Road, hemos ido al cine y hasta vino a mi fiesta de cumpleaños. A veces, vamos a ver a su mamá en…
Aborta, Malik.
Le dijimos que íbamos a Essex, pero papá no me dijo que vivías aquí, Muhannad.
Aborta. Aborta.
¿Volverás? ¿Podré conocer a tu mujer y a tus hijos? ¿Volverás?
Y allí, allí, donde menos esperaba encontrarla, estaba la respuesta que buscaba. Silenció las voces y calmó sus nervios.
Salió disparado como una exhalación en dirección al hotel Burnt House.
– Muy bien -dijo con entusiasmo Emily. Una sonrisa radiante iluminó su cara-. Bien hecho, Barbara. Mecagüen la leche. Muy bien.
Gritó el nombre de Belinda Warner. La agente entró a toda prisa en el despacho.
Barbara tenía ganas de gritar. Tenían cogido por los huevos a Muhannad Malik, les habían presentado su cabeza en bandeja de plata, como la del Bautista a Salomé, y sin necesidad de bailes. Y lo había hecho la imbécil de su mujer.
Emily empezó a dar órdenes. El agente destacado en Colchester, que había peinado las calles cercanas a la residencia de Rakin Khan, en un intento de encontrar a alguien que pudiera corroborar la coartada de Muhannad o hundirla para siempre, debía volver a casa. Los agentes enviados a la fábrica de mostazas para examinar los expedientes personales de todo el mundo debían abandonar aquella pista. Los tíos que investigaban los robos perpetrados en las cabañas de la playa, para dilucidar la participación de Trevor Ruddock, debían olvidar aquella tarea. Todos debían unirse a los esfuerzos por encontrar a Muhannad Malik.
– Nadie puede estar en dos sitios a la vez -había anunciado Barbara a Emily-. Olvidó decir a su esposa cuál era su coartada, y ella le proporcionó una segunda. El juego no ha terminado, Emily. Está en pleno apogeo.
Vio que la inspectora exultaba de gloria por fin. Emily hizo llamadas telefónicas, trazó un plan de batalla y dirigió a su equipo con una calma que desmentía el entusiasmo que debía sentir. Joder, había estado en lo cierto desde el primer momento. Había intuido algo podrido en Muhannad Malik, algo que no encajaba con sus afirmaciones de ser un hombre de su pueblo. Tenía que existir alguna alegoría o fábula que enfatizara la hipocresía exacta de la vida de Muhannad, pero en aquel momento Barbara estaba demasiado excitada para localizarla en su memoria. ¿El perro del hortelano? ¿La tortuga y la liebre? ¿Quién lo sabía? ¿A quién le importaba? Vamos a por ese bastardo, pensó.
Se enviaron agentes en todas direcciones: a la fábrica de mostazas, a las Avenidas, al ayuntamiento, al parque de Falak Dedar, a aquella pequeña sala de reuniones situada sobre Balford Print Shoppe donde Inteligencia había descubierto que Jum'a celebraba sus encuentros. Otros agentes fueron destacados a Parkeston, por si su presa se había, dirigido hacia Eastern Imports.
Se enviaron por fax descripciones de Malik a las localidades circundantes. Se facilitaron el número de la matrícula y el color inconfundible del Thunderbird a las comisarías de policía. Telefonearon al Tendring Standard para que publicara la foto en primera página de Muhannad Malik a la mañana siguiente, si aún no le habían capturado.
Toda la comisaría se puso en acción. Había movimiento en todas partes. Todo el mundo trabajaba como una pieza de la gran maquinaria de la investigación, y Emily Barlow era el centro de esa maquinaria.
Era en esos casos cuando trabajaba mejor. Barbara recordaba su capacidad de tomar decisiones rápidas y desplegar los hombres bajo su mando donde fueran más eficaces. Lo había hecho durante sus ejercicios en Maidstone, cuando no había otra cosa en juego que la aprobación del instructor y la admiración de los colegas que seguían el curso. Ahora, cuando todo estaba en juego, desde la paz en la comunidad hasta su propio empleo, era la personificación de la tranquilidad. Sólo la forma en que escupía las palabras cuando hablaba indicaba su tensión.
– Todos estaban metidos en el ajo -dijo a Barbara mientras bebía agua de una botella de Evian. Su cara brillaba de sudor-. Querashi también. Es evidente. Quería una parte del pastel que Muhannad obtenía de todos los que contrataban a sus ilegales. Muhannad no aceptó. Querashi se desplomó escaleras abajo. -Otro sorbo de agua-. Fue muy sencillo, Barbara. Malik entraba y salía de casa sin parar: las reuniones de Jum'a, sus tratos con Reuchlein, la distribución de ilegales por todo el país.
– Por no hablar de las demás tareas que exige la empresa -añadió Barbara-. Ian Armstrong me lo confirmó.
– Por lo tanto, si se ausentaba alguna noche, la familia no sospechaba nada, ¿verdad? Pudo abandonar la casa, seguir a Querashi, descubrir su rollo con Hegarty, sin ni siquiera saber que era Hegarty la persona con quien se citaba, y elegir el momento apropiado para darle el pasaporte. Con media docena de coartadas para la noche en cuestión.
Barbara se dio cuenta de que el razonamiento era impecable.
– Y después apareció seguido de los suyos, con la intención de protestar por la muerte y pasar por inocente.
– Para pasar por lo que nunca fue, un hermano musulmán para los musulmanes, empeñado en llegar al fondo del asesinato de Querashi.
– Claro, ¿por qué iba a incitarte a capturar al asesino de Querashi, si él era el asesino?
– Eso pretendía que yo pensara -dijo Emily-. Pero nunca lo pensé. Ni por un momento.
Caminó hasta la ventana, donde la funda de almohada que había colgado el día anterior aún protegía la habitación del sol. La arrancó de un tirón. Se asomó a la ventana y contempló la calle.
– Ésta es la peor parte -dijo-. La detesto.
La espera, pensó Barbara. Mantenerse en la retaguardia con el fin de dirigir a las tropas, a medida que la información llegara a la comisaría. Era la desventaja de haber llegado al cargo que ostentaba. La inspectora jefe no podía estar en todas partes a la vez. Tenía que confiar en la experiencia y tenacidad de su equipo.
– Jefa.
Emily giró en redondo. Belinda Warner estaba en la puerta.
– ¿Qué sabemos?-preguntó.
– Es ese asiático. Está otra vez abajo. Dice…
– ¿Qué asiático?
– El señor Azhar. Está en recepción y pregunta por usted, o la sargento. Dijo que con la sargento sería suficiente. Recepción dice que está hecho un manojo de nervios.
– ¿Recepción? -repitió Emily-. ¿Qué cono está haciendo en recepción? Tenía que estar con Fahd Kumhar. Le dejé con él. Di órdenes expresas de… -Interrumpió sus palabras-. Joder -dijo, pálida.
– ¿Qué?
Barbara se puso en pie de un salto, sobresaltada por el hecho de que Azhar estuviera hecho un manojo de nervios. El paquistaní era tan controlado que algo grave debía estar sucediendo.
– ¿Qué pasa?
– No debía abandonar la comisaría -dijo Emily-. Tenía que quedarse con Kumhar hasta que le pusiéramos la mano encima a su primo. Salí de la sala de interrogatorios y olvidé decir al recepcionista que no abandonara el edificio.
– ¿Qué quiere…?
Belinda esperaba directrices.
– Yo me encargo de él -dijo Emily.
Barbara la siguió. Recorrieron el pasillo y bajaron la escalera al trote. En la planta baja, Taymullah Azhar paseaba arriba y abajo.
– ¡Barbara! -gritó, cuando las vio acercarse. Todo esfuerzo de disimulo se disolvió en un momento de pánico evidente. Su expresión era de desesperación-. Barbara, Hadiyyah ha desaparecido. Muhannad se la ha llevado.
– Hostia -exclamó Barbara, y lo dijo como si fuera una oración-. ¿Estás seguro, Azhar?
– Volví al hotel. Ya había terminado aquí. El señor Treves me lo dijo. La señora Porter estaba con ella. Le recordaba de la otra noche. Nos había visto juntos. En el bar, ¿te acuerdas? Pensó que habíamos quedado así…
Estaba a un paso de la congestión.
Guiada por un impulso, Barbara rodeó sus hombros con el brazo.
– La encontraremos -dijo, y le dio un apretón-. La encontraremos, Azhar. Te lo juro. Te prometo que la rescataré.
– ¿Qué cono está pasando? -preguntó Emily.
– Hadiyyah es su hija. Tiene ocho años. Muhannad la ha secuestrado. Ella debió pensar que no había nada de malo en irse con él.
– Sabe que nunca debe hacerlo -dijo Azhar-. Un desconocido. Ella lo sabe. Nunca. Nunca.
– Pero Muhannad no es un desconocido para ella -le recordó Barbara-. Ya no. Ella le dijo que quería conocer a su mujer y a sus hijos. ¿Te acuerdas, Azhar? Ya la oíste cuando lo dijo. Yo también estaba delante. Tú no tenías motivos para pensar…
Sentía la acuciante necesidad de absolverle de la culpa que sentía, pero no podía lograrlo. Era su hija.
– ¿Qué cono pasa aquí? -repitió Emily.
– Ya te lo he dicho. Hadiyyah…
– Me importa una mierda Hadiyyah, sea quien sea. ¿Conoce a estas personas, sargento Havers? En tal caso, ¿a cuántas conoce, exactamente?
Barbara comprendió su error. Residía en el brazo que todavía rodeaba los hombros de Azhar. Residía en la información que acababa de revelar. Buscó en su mente algo que decir, pero sólo podía decir la verdad y no tenía tiempo de explicarla.
Azhar volvió a hablar.
– Le preguntó si le gustaba el mar. La señora Porter lo oyó. «¿Te gusta el mar? ¿Quieres que emprendamos una aventura marítima?» Lo dijo mientras se marchaban. La señora Porter lo oyó. Barbara, ha cogido…
– ¡Santo Cristo! Un barco. -Barbara miró a Emily. No había tiempo de explicar ni de calmar. Sabía adonde había ido Muhannad Malik. Sabía lo que planeaba-. Ha cogido un barco en la dársena de Balford. Del East Essex Boat Hire, como antes. Hadiyyah piensa que es un crucero por el mar del Norte, pero él se dirige al continente. Seguro. Está loco. Demasiada distancia. Pero eso es lo que se propone. Por lo de Hamburgo. Por Reuchlein. Hadiyyah es su garantía de que no le detendremos. Es preciso que la Guardia Costera le persiga, Em.
Emily Barlow no contestó con palabras, pero la respuesta estaba escrita en sus facciones, y lo que sus facciones decían no tenía nada que ver con perseguir a un asesino por mar. La revelación de que Barbara la había engañado se transparentaba en toda su cara, en los labios apretados y en la mandíbula tirante.
– Em -dijo Barbara, frenética-, les conozco de Londres. A Azhar y Hadiyyah. Eso es todo. Por el amor de Dios, Em…
– No puedo creerlo. -Los ojos de Emily parecían traspasarla-. Nada menos que tú.
– Barbara…
La voz de Azhar era suplicante.
– No supe que estabas al frente del caso hasta que llegué a Balford -dijo Barbara.
– Con independencia de quién estuviera al mando, no debías inmiscuirte.
– De acuerdo. Lo sé. No debía inmiscuirme. -Barbara se esforzaba por encontrar algo que impulsara a la inspectora a entrar en acción-. Em, quería evitar que se metieran en líos. Estaba preocupada por ellos.
– Y me manipulaste, ¿verdad?
– Actué mal. Tendría que habértelo dicho. Puedes enviar un informe a mi súper, si quieres. Pero más tarde. Más tarde.
– Por favor.
Azhar pronunció la palabra como una oración.
– Qué falta de prurito profesional, Havers.
Era como si la inspectora no hubiera oído las dos palabras.
– Sí, de acuerdo -dijo Barbara-. Muy poco profesional. Nada profesional. Pero la cuestión no es cómo hice mi trabajo. Necesitamos a la Guardia Costera si queremos atrapar a Muhannad. Ahora, Em. Necesitamos a la Guardia Costera ahora.
No hubo respuesta por parte de la inspectora.
– Joder, Em -gritó por fin Barbara-. ¿Es una cuestión profesional, o una cuestión personal?
El último comentario fue manipulativo y rastrero, y Barbara se despreció en el mismo momento, pero obtuvo la reacción que deseaba.
Emily dirigió una mirada a Azhar, y después a Barbara. A continuación, tomó las riendas del caso.
– La Guardia Costera no nos sirve.
Sin más explicaciones, giró en redondo y se encaminó hacia la parte posterior de la comisaría.
– Vamos -dijo Barbara, y cogió a Azhar del brazo.
Emily se detuvo ante la puerta de una habitación llena de ordenadores y equipos de comunicaciones.
– Pónganse en contacto con el agente Fogarty -dijo con voz grave-. Envíen el VRA a la dársena de Balford. Nuestro hombre está en el mar, y ha cogido un rehén. Digan a Fogarty que quiero un Glock 17 y un MP5.
Barbara comprendió por qué Emily había vetado la idea de la Guardia Costera. Sus barcos no llevaban armas; sus oficiales no iban armados. La inspectora estaba solicitando la colaboración del vehículo artillado VRA.
Mierda, pensó Barbara. Intentó apartar de su mente la imagen de Hadiyyah atrapada en mitad de un tiroteo.
– Vamos -repitió a Azhar.
– ¿Qué va a…?
– Le va a perseguir. Nosotros también iremos.
Era lo único que podía hacer, decidió Barbara, para impedir que ocurriera lo peor a su amiguita de Londres.
Emily atravesó el gimnasio, con Barbara y Azhar pisándole los talones. Detrás de la comisaría, tomó posesión de un coche de la policía. Ya lo había puesto en marcha cuando Barbara y Azhar subieron.
Emily miró a los dos.
– Él se queda -dijo-. Largo -ordenó a Azhar. Como el hombre no reaccionó con la rapidez que esperaba, gritó-: Maldita sea, he dicho que se largue. Estoy hasta el gorro de usted. Estoy hasta el gorro de todos ustedes. Salga del coche.
Azhar miró a Barbara. Esta no sabía qué esperaba de ella, y aunque lo hubiera sabido no se lo habría podido ofrecer. Tuvo que contentarse con un compromiso.
– La rescataremos, Azhar -dijo-. Quédate aquí.
– Déjenme ir, por favor -suplicó el hombre-. Ella es lo único que tengo. Es lo único que quiero.
Emily entornó los ojos.
– Eso dígaselo a la mujer y los niños de Hounslow. Estoy segura de que darán saltitos de alegría cuando oigan la noticia. Fuera de aquí, señor Azhar, antes de que llame a un agente para que le ayude.
Barbara se volvió en su asiento.
– Azhar -dijo. El hombre desvió la vista de la inspectora-. Yo también la quiero. Te la devolveré. Espera aquí.
El hombre salió del coche a regañadientes, como si el esfuerzo le costara todo cuanto tenía. Cuando cerró la puerta, Emily pisó el acelerador. Salieron a la calle y Emily conectó la sirena.
– ¿En qué cojones estabas pensando? -preguntó-. ¿Qué clase de policía eres?
Llegaron a lo alto de Martello Road. El tráfico de High Street se detuvo. Doblaron a la derecha y corrieron en dirección al mar.
– ¿Cuántas veces pudiste decirme la verdad durante los últimos cuatro días? ¿Diez? ¿Una docena?
– Te lo habría dicho, pero…
– Olvídalo. Ahórrate las explicaciones.
– Cuando me pediste que actuara como oficial de enlace, tendría que habértelo dicho, pero te habrías echado atrás, y yo me habría quedado fuera. Estaba preocupada por ellos. Él es profesor de la universidad. Pensaba que el asunto le venía grande.
– Oh, ya lo creo -bufó Emily-. Tanto como a mí.
– No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo?
– Dímelo tú.
Se desvió por Mili Lane. Una camioneta de mudanzas estaba aparcada en mitad de la calle, mientras el conductor descargaba cajas de cartón marcadas como MATERIAL TIPOGRÁFICO sobre una carretilla. Emily esquivó el vehículo y al conductor. Subió el coche sobre la acera con una maldición. El coche derribó un cubo de basura y una bicicleta. Barbara se agarró al tablero de mandos, mientras Emily bajaba de nuevo el coche a la calzada.
– No sabía que actuaba de consejero legal. Sólo le conocía como vecino. Me enteré de que iba a venir aquí. Sí, de acuerdo, pero él ignoraba que yo le iba a seguir. Conocía a su hija, Em. Es mi amiga.
– ¿Una amiga de ocho años? Joder. Ahórrame esa parte.
– Em…
– Haz el puto favor de cerrar la boca, ¿vale?
De nuevo en la dársena de Balford por segunda vez aquel día, sacaron un megáfono del maletero y corrieron hacia East Essex Boat Hire. Charlie Spencer confirmó que Muhannad Malik se había llevado una lancha a motor.
– Una pequeña, diesel, ideal para una travesía larga. Le acompañaba una cría -explicó Charlie-. Dijo que era su prima. Nunca había subido a un barco. Estaba loca de alegría.
Por lo que Charlie recordaba, Muhannad les sacaba una ventaja de unos cuarenta minutos, y si hubiera elegido una barca de pesca, no habría llegado ni al punto en que la bahía de Pennyhole se encuentra con el mar del Norte. Sin embargo, la lancha que había escogido tenía más potencia que un barco de pesca, y suficiente combustible para llevarle al continente. Necesitaban algo bueno para alcanzarle, y Emily lo vio brillando bajo el sol, sobre el pontón donde Charlie lo había izado mediante un cabrestante.
– Nos llevaremos el Sea Wizard -dijo.
Charlie tragó saliva.
– Un momento -dijo-. No sé…
– No hace falta que sepas -interrumpió Emily-. Bájalo al agua y entrégame las llaves. Esto es asunto de la policía. Has alquilado la barca a un asesino. La niña es su rehén. Así que pon el Sea Wizard en el agua y dame unos prismáticos.
Charlie se quedó boquiabierto. Le tendió las llaves. Cuando ya había bajado el Hawk 31 al agua, el vehículo artillado de la policía entró en el aparcamiento, con las luces destellando y la sirena en marcha.
El agente Fogarty se acercó a la carrera. Sujetaba una pistola enfundada en una mano y una carabina en la otra.
– Échanos una mano, Mike -ordenó Emily mientras saltaba a bordo de la lancha. Quitó la lona azul protectora hasta dejar al descubierto la cabina. Tiró la lona a un lado e introdujo las llaves en el encendido. En cuanto el agente Fogarty bajó a buscar las cartas de navegación, Emily puso en marcha el motor.
Emily hizo girar la embarcación para encararla hacia el puerto, entre una nube de gases de escape. Charlie paseaba de un lado a otro del pontón, mordiéndose los nudillos del dedo índice.
– Trátela bien, por el amor de Dios -chilló-. Es lo único que tengo, y vale un Potosí.
Barbara sintió que un escalofrío recorría su espina dorsal. «Es lo único que tengo» despertó ecos en su mente. Al mismo tiempo, vio que el Golf de Azhar entraba en el aparcamiento de la dársena y frenaba en mitad de la superficie asfaltada. Dejó la puerta abierta y corrió hacia el pontón. No intentaba interceptarlas, pero tenía los ojos clavados en Barbara, mientras Emily adentraba la embarcación en las aguas más profundas del Twizzle, el afluente que alimentaba los marjales situados al este del puerto y nacía en el canal de Balford, hacia el oeste.
No te preocupes, le dijo mentalmente Barbara. Yo la encontraré, Azhar. Te lo juro. Te lo juro. Hadiyyah no sufrirá el menor daño.
Pero había participado en investigaciones de asesinato el tiempo suficiente para saber que, cuando un asesino se veía acosado, era imposible garantizar la seguridad de nadie. El hecho de que Muhannad Malik no hubiera tenido escrúpulos en esclavizar a sus propios compatriotas, al tiempo que fingía ser su más apasionado defensor, sugería que tampoco tendría escrúpulos a la hora de utilizar a una niña de ocho años.
Barbara alzó un pulgar en dirección a Azhar, pues no sabía qué otra señal darle. Dio media vuelta y miró el afluente que las conduciría hasta el mar.
El límite de velocidad eran cinco nudos. Además, como al atardecer regresaban barcos cargados de turistas, la travesía era traicionera. Emily hizo caso omiso de las advertencias. Se puso las gafas de sol, afianzó las piernas para conservar el equilibrio y aceleró a toda la velocidad posible.
– Enciende la radio -dijo al agente Fogarty-. Ponte en comunicación con el cuartel general. Explícales dónde estamos, a ver si conseguimos un helicóptero para avistarle.
– De acuerdo.
El agente dejó sus armas sobre uno de los asientos de vinilo de la lancha. Empezó a manipular interruptores en la consola, murmurando en voz alta letras y cifras misteriosas. Apretaba un interruptor del micrófono mientras hablaba. Esperó con impaciencia la llegada de una respuesta.
Barbara se reunió con Emily. Había dos asientos encarados hacia la proa, pero ninguna tomó asiento. Se quedaron de pie para abarcar con la vista una extensión de agua mayor. Barbara cogió los prismáticos y se los pasó alrededor del cuello.
– Hemos de dirigirnos hacia Alemania -interrumpió Emily a Fogarty, que seguía gritando por la radio sin recibir contestación-. La boca del Elba. Encuéntrala.
El agente subió el volumen del receptor, dejó el micrófono y se dedicó a examinar las cartas.
– ¿Crees que intentará eso? -preguntó Barbara a Emily, por encima del ruido del motor.
– Es la elección lógica. Tiene socios en Hamburgo. Necesitará documentos. Una casa segura. Un lugar donde esconderse hasta que pueda volver a Pakistán, donde sólo Dios sabe…
– Hay bancos de arena en la bahía -interrumpió Fogarty-. Tenga cuidado con las boyas. Después, fije el rumbo en cero-seis-cero grados.
Tiró la carta en dirección a la cocina, abajo.
– ¿Qué es eso?
Emily ladeó la cabeza, como si quisiera oír mejor.
– Las coordenadas, jefa. -Fogarty se dedicó a la radio de nuevo-. Cero-seis-cero.
– ¿Qué coordenadas?
Fogarty la miró, perplejo.
– ¿Usted no sabe navegar?
– Yo remo, maldita sea. Gary navega. Ya lo sabes. Bien, ¿qué cono significa cero-seis-cero?
Fogarty se recuperó. Dio un manotazo sobre la brújula.
– Gire a cero-seis-cero con esto -dijo-. Si se dirige a Hamburgo, son las coordenadas de la primera parte del viaje.
Emily asintió y aceleró el motor. Columnas de agua se elevaron a ambos lados de la embarcación.
El lado oeste del Nez estaba a su derecha; las islas del trecho pantanoso llamado Wade se encontraban a su izquierda. La marea estaba alta, pero era tarde ya para salir a navegar, de manera que el canal estaba abarrotado de barcos de recreo que volvían a sus amarraderos. Emily se mantuvo en el centro del canal, a toda la velocidad que se atrevía. Cuando avistaron las boyas que señalaban el punto en que el canal daba paso al canal mayor que era Hamford Water y la desembocadura al mar, empujó hacia adelante el acelerador. Los potentes motores respondieron al instante. La proa de la lancha se alzó, y luego se desplomó sobre el agua. El agente Fogarty perdió pie un momento. Barbara se agarró a la barandilla, y el Sea Wizard se precipitó hacia Hamford Water.
La bahía de Pennyhole y el mar del Norte bostezaban delante de ellos: una sábana verde del color de los líquenes, punteada de cabrillas. El Sea Wizard se lanzó hacia ellas con entusiasmo, cuando Emily empujó un poco más el acelerador. La proa se alzó del agua y volvió a caer, con tanta fuerza que las costillas convalecientes de Barbara escupieron fuego desde su pecho hasta la garganta y los ojos.
Joder, pensó. Sólo le faltaba aquello.
Se llevó los prismáticos a la cara. Se sentó a horcajadas sobre su asiento y dejó que el respaldo la sostuviera, mientras la lancha brincaba sobre el agua. El agente Fogarty insistió una vez más con la radio, gritando por encima del rugido de los motores.
El viento los azotaba. Cortinas de espuma se elevaban desde la proa. Rodearon la punta del Nez, y Emily abrió por completo la válvula de estrangulación. El Sea Wizard penetró como una exhalación en la bahía. Dejó atrás a dos esquiadores acuáticos, y la estela los arrojó al agua como soldaditos de plástico.
El agente Fogarty estaba acuclillado en la cabina. Continuaba gritando por el micrófono de la radio. Barbara barría el horizonte con los prismáticos, cuando el agente logró establecer contacto con alguien. No oyó lo que decía, ni mucho menos lo que le decían a él, pero se hizo una idea cuando el hombre gritó a Emily:
– No hay forma, jefa. El helicóptero de la división se encuentra de ejercicios en Southend-on-Sea. Rama Especial.
– ¿Qué? -preguntó Emily-. ¿Qué cono están haciendo?
– Ejercicios antiterroristas. Dijeron que estaban programados desde hacía seis meses. Llamarán por radio al helicóptero, pero no pueden garantizar que llegue a tiempo. ¿Quiere que llame a la Guardia Costera?
– ¿De qué cojones nos va a servir la Guardia Costera? -gritó Emily-. ¿Crees que Malik va a rendirse como un buen chico sólo porque frenen a su lado y se lo pidan?
– Entonces, la única esperanza es que el helicóptero venga hacia aquí. Les he dado nuestras coordenadas.
Barbara exploró el horizonte. La suya no era la única embarcación que surcaba el mar. Al norte, las formas rectangulares de transbordadores formaban una línea rechoncha desde los puertos de Harwich y Felixstone, que se extendía hacia el continente. Al sur, el parque de atracciones de Balford arrojaba largas sombras sobre el agua, a medida que el sol iba descendiendo. Detrás, los windsurfistas se recortaban como triángulos de colores contra la orilla. Y ante ellos…, ante ellos se extendía la inmensidad del mar abierto, y sobre el horizonte de aquel mar colgaba el mismo banco de sucia neblina gris que Barbara había visto cada día desde su llegada a Balford.
Había barcos allí. En pleno verano, incluso al final del día, siempre había barcos. De todos modos, no sabía qué estaba buscando, aparte de una embarcación que pareciera ir en la misma dirección que ellos.
– Nada, Em -dijo.
– Sigue mirando.
Emily aceleró el Sea Wizard. La lancha respondió con otro salto y otra caída sobre el agua. Barbara gruñó cuando sus costillas doloridas sustentaron el peso de su cuerpo. Al inspector Lynley, decidió, no le haría ninguna gracia el tipo de vacaciones que había escogido. La lancha brincó y se desplomó de nuevo.
Gaviotas de pico amarillo chillaban sobre ellos. Otras se sacudían sobre las olas. Alzaron el vuelo cuando el Sea Wizard se acercó, y el rugido de los motores ahogó sus gritos airados.
Mantuvieron el mismo rumbo durante media hora. Dejaron atrás veleros y catamaranes. Pasaron como un rayo junto a barcos de pesca que ya habían acabado la faena del día. Cada vez se acercaban más a aquel banco de niebla que desde hacía días prometía un tiempo más fresco a la costa de Essex.
Barbara no separaba los prismáticos de sus ojos. Si no alcanzaban a Muhannad antes de llegar al banco de niebla, de poco les serviría su velocidad mayor. Podría maniobrar mejor que ellos. El mar era inmenso. Podría cambiar de curso, poniéndose fuera de su alcance, y no le cogerían porque no podrían verle. Si llegaba al banco de niebla. Si estaba en mar abierto, comprendió Barbara. Quizá avanzaba pegado a la costa de Inglaterra. Quizá tenía otro escondite, otro plan preparado mucho tiempo antes, por si las cosas iban mal para su banda de contrabandistas de carne. Bajó los prismáticos. Se frotó la cara con el brazo para secar, no el sudor, sino la capa de agua salada pegada a su piel. Era la primera vez en muchos días que no tenía calor.
El agente Fogarty se había arrastrado hasta la popa, hasta donde la carabina había resbalado. La estaba examinando y ajustó su posición: disparo único o fuego automático. Barbara supuso que se habría decantado por el automático. Gracias a sus cursillos, sabía que la carabina tenía un alcance de unos cien metros. Sintió que la bilis ascendía a su garganta al pensar que tal vez la dispararía. A cien metros, el agente tenía tantas posibilidades de alcanzar a Muhannad como a Hadiyyah. Pese a que no era una persona religiosa, envió una plegaria a los cielos para que un tiro disparado sobre su cabeza convenciera al asesino de que la policía estaba dispuesto a matarlo. No creía que Muhannad se rindiera por ningún otro motivo.
Volvió a su vigilancia. Concéntrate, se dijo, pero no podía apartar su mente de la niña. Las trenzas que ondeaban alrededor de sus hombros, erguida como un flamenco, mientras se rascaba la pantorrilla izquierda con el pie derecho, la nariz arrugada de concentración en tanto aprendía los misterios de un contestador automático, poniendo la mejor cara posible en su fiesta de cumpleaños con un solo invitado, bailando de alegría al descubrir a un pariente cercano, cuando pensaba que no tenía ninguno.
Muhannad le había dicho que volverían a verse. Debió reventar de alegría al ver lo pronto que había sucedido.
Barbara tragó saliva. Procuró no pensar. Su trabajo consistía en encontrarle. En vigilar. Su trabajo consistía en…
– ¡Allí! ¡Puta mierda! ¡Allí!
El barco era una manchita en el horizonte, y se acercaba a toda prisa a la niebla. Desapareció con una ola. Reapareció.
Seguía el mismo curso que ellos.
– ¿Dónde? -chilló Emily.
– Todo recto -indicó Barbara-. Sigue. Sigue. Va a ocultarse en la niebla.
Se lanzaron hacia adelante. Barbara no perdía de vista al otro barco, gritaba instrucciones, informaba de lo que veía. Estaba claro que Muhannad aún no se había dado cuenta de que le seguían, pero no tardaría mucho en descubrirlo. No había forma de silenciar el rugido de los motores del Sea Wizard. En cuanto los oyera, sabría que la captura era inminente. Y el factor desesperación adquiriría un peso decisivo.
Fogarty se reunió con ellas, carabina en mano. Barbara le miró con el ceño fruncido.
– No intentará utilizar ese trasto, ¿verdad? -gritó.
– Espero que no -contestó el hombre, y a Barbara le gustó la respuesta.
El mar que les rodeaba era como un campo ondulado verde oscuro. Hacía rato que habían dejado atrás los botes de recreo. Sus únicos acompañantes eran los lejanos transbordadores que se dirigían a Holanda, Alemania y Suecia.
– ¿Aún le tenemos a la vista? -preguntó Emily-. ¿He de corregir el rumbo?
Barbara alzó los prismáticos. Se encogió cuando los movimientos del barco se transmitieron a sus costillas.
– A la izquierda -gritó en respuesta-. Más a la izquierda. Date prisa, joder.
Daba la impresión de que el otro barco se encontraba a escasos centímetros de la niebla.
Emily guió a babor al Sea Wizard. Un momento después, lanzó un grito.
– ¡Le veo! ¡Ya le tenemos!
Barbara bajó los prismáticos cuando acortaron distancias.
Estaban a unos ciento cincuenta metros de la otra embarcación cuando Muhannad Malik advirtió que le perseguían. Cabalgó sobre una ola y miró hacia atrás. Concentró su atención en el timón y la niebla, pues sabía que su velocidad era inferior.
Aceleró. El barco cortó las olas. Grandes nubes de espuma saltaron sobre la proa. El cabello de Muhannad, liberado de la cola de caballo, revoloteaba alrededor de su cabeza. A su lado, tan cerca que desde lejos parecían una sola persona, Hadiyyah se erguía cogida del cinturón de su primo.
Muhannad no es idiota, pensó Barbara. No se apartaba de ella.
El Sea Wizard cargó hacia adelante, trepando por las olas y hundiéndose en las cabrillas. Cuando Emily acortó distancias, disminuyó la velocidad y cogió el megáfono.
– Apaga el motor, Muhannad -gritó-. Tu barco es más lento.
Muhannad no le hizo caso. Mantuvo la velocidad.
– ¡No seas idiota! -gritó Emily-. Apaga el motor. Estás acabado.
Mantuvo la velocidad.
– Mecagüen la leche -dijo Emily, con el altavoz a un lado-. Muy bien, bastardo. Como tú quieras.
Abrió la válvula de estrangulación y disminuyó la distancia a veinte metros.
– Malik -dijo por el altavoz-, apaga el motor. Policía. Estamos armados. No tienes nada que hacer.
En respuesta, el hombre aceleró el barco. Se desvió a babor, lejos de la niebla. El brusco cambio de dirección provocó que Hadiyyah saliera lanzada contra él. La cogió por la cintura y la alzó del suelo.
– ¡Suelta a la niña! -gritó Emily.
En aquel espantoso instante, Barbara comprendió que aquélla era precisamente la intención de Malik.
Vio un instante la cara de Hadiyyah, presa del terror más absoluto. Entonces, Muhannad la tiró por la borda.
– ¡Puta mierda! -exclamó Barbara.
Muhannad se apoderó del timón. Alejó el barco de su prima y corrió hacia la niebla. Emily aceleró el Sea Wizard. En el mismo instante, Barbara comprendió que la inspectora se proponía perseguirle.
– ¡Emily! -gritó-. ¡Por el amor de Dios! ¡La niña!
Barbara inspeccionó las olas y la localizó. Una cabeza y unos brazos que se agitaban con desesperación. Se hundió, emergió.
– ¡Jefa! -gritó el agente Fogarty.
– Que se vaya al infierno -replicó Emily-. Ya le tenemos.
– ¡La niña se ahogará!
– ¡No! ¡Ya le tenemos!
La niña se hundió de nuevo. Emergió. Manoteó locamente.
– Rediós, Emily. -Barbara la cogió del brazo-. ¡Para el barco! Hadiyyah se ahogará.
Emily se soltó. Imprimió más velocidad a la lancha.
– Él quiere que paremos -gritó-. Por eso lo ha hecho. Tírale un chaleco salvavidas.
– ¡No! No podemos. Está demasiado lejos. Se ahogará antes de que le llegue.
Fogarty dejó caer la carabina. Se quitó los zapatos. Ya estaba a punto de lanzarse, cuando Emily gritó:
– Quédate donde estás. Quiero que manejes el rifle.
– Pero, jefa…
– Ya me has oído, Mike. Mecagüen la leche. Es una orden.
– ¡Emily! ¡Dios mío! -gritó Barbara. Ya estaban demasiado lejos de la niña para que Fogarty llegara a su lado antes de que se ahogara. Y aunque lo intentara, aunque ella lo intentara, sólo lograrían ahogarse juntas, mientras la inspectora continuaba la persecución hasta adentrarse en la niebla-. ¡Emily! ¡Para!
– Por una mocosa paqui, ni hablar -gritó Emily-. Ni lo sueñes.
Mocosa paqui. Mocosa paqui. Las palabras reverberaron. Hadiyyah agitó los brazos y se hundió una vez más. Barbara se precipitó hacia la carabina. La alzó. La apuntó a la inspectora.
– Dale la vuelta a este jodido barco -chilló-. Hazlo, Emily, o te volaré los sesos.
La mano de Emily voló hacia su pistolera. Sus dedos encontraron la culata de la pistola.
– ¡No, jefa! -gritó Fogarty.
Y Barbara vio que su vida, su carrera y su futuro pasaban ante ella en un segundo, antes de apretar el gatillo de la carabina.
Capítulo 27
Emily cayó. Barbara dejó caer el arma. Sin embargo, en lugar de ver la sangre y los intestinos de la inspectora desparramados sobre la cubierta, sólo vio el agua de la espuma que continuaba elevándose a cada lado del barco. Había fallado el disparo.
Fogarty saltó e incorporó a la inspectora.
– ¡Está bien! -gritó-. ¡Jefa! ¡Está bien!
Barbara tomó posesión de los controles del barco.
Ignoraba cuánto tiempo había pasado. Se le antojaban varias eternidades. Dio media vuelta al barco a tal velocidad que casi volcó. Mientras Fogarty desarmaba a Emily, exploró las aguas en busca de la niña.
Mierda, pensó. Oh, Dios. Por favor.
Y entonces la vio, unos cuarenta metros a estribor. No se debatía, sino que flotaba. Un cuerpo flotante.
– ¡Allí, Mike! -gritó, y aceleró el motor.
Fogarty saltó por la borda en cuanto estuvieron lo bastante cerca de la niña. Barbara apagó el motor. Tiró los chalecos salvavidas y los almohadones de los asientos al agua, donde se menearon como malvaviscos. Y después, rezó.
Daba igual que su piel fuera oscura, que su madre la hubiera abandonado, que su padre la hubiera dejado vivir durante ocho años en la creencia de que estaban solos en el mundo. Lo que importaba era que se trataba de Hadiyyah: alegre, inocente, enamorada de la vida.
Fogarty la alcanzó. Hadiyyah flotaba cabeza abajo. Le dio la vuelta, la cogió por debajo de la barbilla y nadó hacia la lancha.
La visión de Barbara se nubló. Giró en redondo hacia Emily.
– ¿En qué estabas pensando? -chilló-. ¿En qué cojones estabas pensando? ¡Tiene ocho años, ocho jodidos años!
Emily miró a Barbara. Alzó una mano como para ahuyentar las palabras. Sus dedos se engarfiaron hasta formar un puño. Por encima del puño, sus ojos se entornaron poco a poco.
– No es una mocosa paqui -insistió Barbara-. No es un rostro sin nombre. Es un ser humano.
Fogarty llegó con la niña al costado del barco.
– Hostia -masculló Barbara, mientras izaba el frágil cuerpo a bordo.
Mientras Fogarty subía al barco, Barbara extendió a la niña sobre la cubierta. Sin apenas respirar, sin pensar en su utilidad o inutilidad, empezó la reanimación cardiopulmonar. Alternaba el beso de la vida con masajes cardíacos, sin perder de vista el rostro de Hadiyyah. Le dolían las costillas a causa de las sacudidas. Cada vez que respiraba, el pecho le quemaba. Gimió. Tosió. Golpeó el pecho de Hadiyyah con el canto de la mano.
– Apártate de ahí.
Era la voz brusca de Emily. A su lado, en su oído.
– ¡No!
Barbara cerró su boca sobre la de Hadiyyah.
– Basta, sargento. Apártese. Yo me ocuparé de ello.
Barbara no hizo caso. Fogarty, todavía con la respiración entrecortada, la cogió del brazo.
– Deje a la jefa, sargento -dijo-. Es una experta.
Barbara permitió que Emily se ocupara de la niña.
Emily trabajó como siempre trabajaba Emily Barlow: con eficiencia, consciente de que había un trabajo que hacer, sin permitir que nada se entremetiera en su forma de hacerlo.
El pecho de Hadiyyah exhaló un suspiro monumental. Empezó a toser. Emily la puso de costado, y su cuerpo sufrió una convulsión, antes de devolver agua de mar, bilis y vómito sobre la cubierta del valioso Hawk 31 de Charlie Spencer.
Hadiyyah parpadeó. Parecía estupefacta. Después, dio la impresión de que veía por primera vez a los tres adultos inclinados sobre ella. Con expresión perpleja, paseó la vista de Emily a Fogarty, y después descubrió a Barbara. Le ofreció una sonrisa beatífica.
– El estómago me dio un vuelco -dijo.
La luna había salido ya cuando llegaron por fin a la dársena de Balford, que estaba inundada de luz. Y también de espectadores. Cuando el Sea Wizard rodeó la punta donde el Twizzle se encontraba con el canal de Balford, Barbara vio a la multitud. Los curiosos hormigueaban alrededor del amarradero del Hawk 31, conducidos por un hombre calvo cuya coronilla reflejaba más luces de las que eran normales o necesarias en el pontón.
Emily manejaba el timón. Forzó la vista por encima de la proa.
– Fantástico -dijo, en tono de desagrado.
En el asiento trasero de la lancha, Barbara tenía abrazada a Hadiyyah, envuelta en una manta enmohecida.
– ¿Qué pasa? -preguntó.
– Ferguson -dijo Emily-. Ha telefoneado a la prensa.
Los medios estaban representados por fotógrafos provistos de luces estroboscópicas, periodistas armados de libretas y grabadoras, y una furgoneta de la ITV dispuesta a recabar material para el telediario de las diez. Junto con el superintendente Ferguson, todo el mundo se precipitó hacia los pontones que se alzaban a ambos lados del Sea Wizard, mientras Emily apagaba los motores y dejaba que la inercia de la lancha la arrastrara hacia el embarcadero.
Se elevaron voces exaltadas. Se dispararon flashes. Un cámara se abrió paso a codazos entre la muchedumbre.
– ¿Dónde está ese tipo, maldita sea? -gritó Ferguson.
– ¡Mis asientos! -chilló Charlie Spencer-. ¿Qué cono han hecho con los asientos de mi barco?
– ¿Puede concederme unos minutos, por favor? -gritaron diez periodistas al unísono.
Todo el mundo examinaba el barco en busca de la celebridad, por desgracia ausente, a la que habían prometido traer encadenada, con la cabeza gacha y humillada, justo a tiempo de evitar un desastre político. Pero se quedaron sin ella. Sólo había una niña temblorosa que se aferró a Barbara hasta que un hombre delgado de piel oscura, de intensos ojos negros, se abrió paso entre tres agentes de policía y dos adolescentes curiosos.
Hadiyyah le vio.
– ¡Papá! -gritó.
Azhar la cogió de los brazos de Barbara. La apretó contra él como si fuera su única esperanza de salvación, tal como debía ser.
– Gracias -dijo de todo corazón-. Gracias, Barbara.
La agente Belinda Warner se encargó de las provisiones de café durante las siguientes horas. Había mucho que hacer.
Primero, había que ocuparse del superintendente Ferguson, y Emily lo hizo a puerta cerrada. Por lo que Barbara oyó, la reunión fue un cruce entre una pelea de osos y una discusión apasionada sobre el papel de las mujeres en la policía. Consistió en voces exaltadas que proferían acusaciones insidiosas, protestas indignadas e imprecaciones airadas. La mayor parte se centró alrededor de la exigencia del superintendente de saber qué debía informar a sus superiores sobre «su monumental metedura de pata, Barlow», a lo que Emily contestó que le importaba una mierda lo que informara, siempre que no lo hiciera en su despacho y la dejara proseguir con la caza de Malik. La reunión terminó cuando Ferguson salió de estampida, jurando a Emily que se preparara para afrontar severas medidas disciplinarias, al tiempo que Emily gritaba que era él quien debía prepararse para afrontar una acusación por acoso sexual, si osaba continuar entrometiéndose en su trabajo.
Barbara, que esperaba con el resto del equipo en la sala de conferencias, al lado del despacho de Emily, sabía que la carrera de la inspectora jefe dependía en gran parte de ella, como el futuro profesional de Barbara dependía de Emily Barlow.
Ninguna de las dos había hablado una palabra sobre aquellos momentos a bordo del Sea Wizard, cuando Barbara había tomado el control de la lancha. De la misma forma, el agente Fogarty había permanecido mudo al respecto. Había recogido las armas al regresar a la dársena. Las había guardado en el VRA, y había partido al instante, de vuelta a su patrulla o donde se encontrara cuando le habían ordenado presentarse en la dársena. Se despidió de ellas con un cabeceo.
– Sargento, jefa, buen trabajo -dijo a modo de despedida, y dejó a Barbara con la clara impresión de que no iba a decir ni palabra sobre lo sucedido en alta mar.
Barbara no sabía muy bien qué hacer, porque le resultaba insoportable pensar en lo que había averiguado, sobre ella y sobre Emily Barlow, durante aquellos breves días en Balford-le-Nez.
Había una manada de asiáticos… aullando como hombres lobo.
Uno de esos matrimonios acordados por papá y mamá.
Son asiáticos. No les gustaría quedar en ridículo.
Desde el primer momento había tenido ante ella la realidad, pero su ciega admiración por la inspectora la había empujado a negarla. Ahora, sabía que la ética profesional le exigía revelar lo que había visto, sin querer verlo, en Emily Barlow desde el principio.
Pero una acusación de Barbara sería contrarrestada con una serie de acusaciones mucho más graves por parte de la inspectora. Empezaban con insubordinación, y terminaban con asesinato frustrado. Una palabra de Emily a Londres, y Barbara estaba acabada en el DIC. No se podía apuntar y disparar contra un superior con un arma cargada, y luego esperar que pasara por alto aquel breve momento de locura.
No obstante, cuando Emily se reunió con el equipo, su rostro no traicionó sus intenciones. Entró en la habitación con aire resuelto, y su manera de repartir directrices reveló a Barbara que estaba concentrada en el trabajo, no en el desquite.
Había que implicar a la Interpol. El DIC de Balford se pondría en contacto con él mediante el Met. La petición era muy simple: no era necesario solicitar ninguna investigación al Bundeskriminalamt de Alemania. Bastaba una sola detención, lo más sencillo del mundo, puesto que había más de una nación implicada.
Pero Interpol pediría que enviaran informes a Alemania. Emily indicó a varios miembros del equipo que empezaran a redactar dichos informes. A otros se les ordenó trabajar en el procedimiento de extradición.
Otros debían reunir material para que la oficina de prensa los utilizara por la mañana. Otros más recibieron instrucciones de reunir datos (informes de actividades, transcripciones de interrogatorios, material forense) para entregar a la acusación, en cuanto la policía detuviera a Muhannad Malik. En aquel momento, Belinda Warner entró en la habitación con otra bandeja de café e informó a Emily de que el señor Azhar quería verla a ella y a la sargento.
Azhar había desaparecido con su hija casi en el mismo momento en que la había rodeado entre sus brazos. Se había abierto paso a empujones entre la multitud que invadía el pontón, sin hacer caso de las fotos que le sacaban para los periódicos del día siguiente. Había cargado a Hadiyyah hasta su coche y se habían ido, mientras la policía reunía las piezas que su primo Muhannad había desordenado.
– Llévale a mi despacho -dijo Emily. Por fin, miró a Barbara-. La sargento Havers y yo nos reuniremos con él allí.
«La sargento Havers y yo.» Barbara miró a Emily. Intentó descifrar el significado oculto de aquellas palabras, pero la mirada de Emily no traicionaba nada. La inspectora giró sobre sus talones y salió de la sala de conferencias. Barbara la siguió, a la espera de una señal.
– ¿Cómo se encuentra la niña? -preguntó Barbara a Azhar cuando se encontraron con él en el despacho de la inspectora.
– Bien -dijo el hombre-. El señor Treves tuvo la amabilidad de prepararle una sopa. Ha comido y se ha bañado, y la he acostado. Un médico la ha examinado. La señora Porter le hará compañía hasta que yo vuelva. -Sonrió-. Se ha llevado la jirafa a la cama con ella, Barbara. La roñosa. «Pobre animalito», dijo. «No tuvo la culpa de que la pisotearan, ¿verdad? No sabe que está hecha un desastre.»
– ¿Quién lo sabe?-contestó Barbara.
Azhar la miró durante largo rato y después cabeceó lentamente, antes de volverse hacia Emily.
– Inspectora, no tengo ni idea de lo que Barbara le habrá contado sobre nuestra relación, pero temo que haya malinterpretado su relación con mi familia. Somos vecinos en Londres. De hecho, ha tenido la bondad de hacerse amiga de mi hija durante la… -Vaciló, desvió la vista, volvió a mirar a Emily-. Durante la ausencia de su madre. Aparte de eso, apenas nos conocemos. Ella no tenía ni idea de que yo venía a la ciudad para ayudar a mi familia en un asunto policial. Del mismo modo, no tenía ni idea de que mi experiencia no se limita al campo de la universidad, porque nunca se lo dije. Por consiguiente, cuando usted le pidió que la ayudara durante sus vacaciones, no podía saber…
– ¿Qué yo qué? -dijo Emily.
– ¿No le telefoneó? ¿No le pidió ayuda?
Barbara cerró los ojos un instante. Era un lío de mierda.
– Azhar, no pasó así -dijo-. Os mentí a los dos sobre mi aparición en Balford. Vine para ayudarte.
Parecía tan perplejo que Barbara deseó que la tierra se la tragara, antes que dar más explicaciones, pero se contuvo.
– No quería que te metieras en líos. Pensé que, si estaba aquí, te mantendría alejado de ellos. A ti y a Hadiyyah. Es evidente que fracasé. Al menos, en el caso de Hadiyyah. La cagué por completo.
– No -dijo Emily-. Nos llevó hasta el mar del Norte, sargento. Justo donde necesitábamos ir para descubrir la verdad.
Barbara, sorprendida, le dedicó una mirada de agradecimiento, embargada por un inmenso alivio. No habría ajuste de cuentas. Lo que había pasado entre ellas en el mar podía olvidarse. Las palabras de Emily revelaron a Barbara que la inspectora había aprendido mucho de la experiencia, que no iba a informar a su superior.
Hubo un momento de silencio. Oyeron la actividad del resto del equipo, enfrascado en reunir información, una tarea que les mantendría en pie hasta muy tarde, pero se percibía cierta alegría en su actividad, la actividad de hombres y mujeres conscientes de que un trabajo difícil estaba llegando a su conclusión.
Emily se volvió hacia Azhar.
– Hasta que interroguemos a Malik, sólo podemos esbozar los detalles de lo sucedido. Usted podría ayudarnos, señor Azhar. Tal como yo lo veo, Querashi topó por casualidad con la red de ilegales cuando vio a Muhannad en Parkeston la noche que fue al hotel Castle. Quiso participar en la trama. Amenazó con hablar si no le daban su parte del botín. Muhannad le dio largas. Querashi engatusó a Kumhar con la promesa de que iba a acabar con el tráfico de ilegales. Instaló a Kumhar en Clacton como parte de su plan para que los Malik pagaran. Pero las cosas no salieron como él esperaba. Lo eliminaron.
Azhar meneó la cabeza.
– No es posible.
Emily se encrespó.
Volvemos a la normalidad, pensó Barbara.
– Después de lo que Kumhar contó sobre Muhannad, no pensará que Malik es inocente del asesinato. Ese hombre arrojó a su hija al mar.
– No niego la implicación de mi primo, pero se equivoca con respecto al señor Querashi.
Emily frunció el entrecejo.
– ¿En qué?
– En no tener en cuenta su religiosidad. -Azhar indicó una silla del despacho-. ¿Me permite? Descubro que estoy más cansado de lo que suponía.
Emily asintió. Todos se sentaron. Barbara anheló, una vez más, el consuelo de un cigarrillo, y confió en que a Azhar le pasara lo mismo, porque sus dedos erraron hacia el bolsillo de su camisa, como con la idea de sacar un paquete de cigarrillos. Tendrían que conformarse con un paquete de caramelos que Barbara desenterró de las profundidades de su bolso. Le ofreció uno. Azhar lo aceptó con un cabeceo de agradecimiento.
– Había un pasaje marcado en el Corán del señor Querashi -explicó Azhar-. Hablaba de luchar por los desvalidos entre…
– El pasaje que nos tradujo Siddiqi -interrumpió Emily.
Azhar continuó en voz baja. Como la sargento Havers podía confirmar, el señor Querashi había hecho varias llamadas a Pakistán desde el hotel Burnt House, en los días anteriores a su muerte. Una fue a un mullah, un hombre santo musulmán al que pidió una definición de la palabra «desvalido».
– ¿Qué tiene que ver con esto? -preguntó Emily.
Desvalido, como indefenso, dijo Azhar. Sin fuerza ni eficacia. Una palabra que podría definir a un alma carente de amigos recién llegada a este país, y que se encuentra atrapado en una esclavitud que parece no tener fin.
Emily asintió con cautela, pero su expresión dubitativa reflejaba que Azhar debería convencerla del peso de sus comentarios.
La otra llamada telefónica fue a un muftí, continuó Azhar, un especialista en leyes. En este hombre buscó la respuesta a una sola pregunta: ¿un musulmán, culpable de un pecado grave, podría seguir siendo un musulmán?
– La sargento Havers ya me ha contado todo esto, señor Azhar -señaló Emily.
– Entonces ya sabe que no es posible seguir siendo musulmán y vivir desafiando los principios del islam.
Eso era lo que Muhannad estaba haciendo. Eso era lo que Haytham deseaba terminar.
– ¿Y no lo estaba haciendo también Querashi? -preguntó Barbara-. ¿Qué me dices de su homosexualidad? Dijiste que está prohibida. Quizá llamó al muftí para hablar de su alma, no de la de Muhannad.
– Es posible -admitió Azhar-, pero si tenemos en cuenta todo lo que hizo, no parece probable.
– Si hay que creer a Hegarty -dijo Emily a Barbara-, Querashi intentaba seguir con su doble vida después del matrimonio, dejando de lado el islam. Quizá no le preocupaba mucho su alma.
– La sexualidad es poderosa -reconoció Azhar-. A veces más poderosa que los deberes personales o religiosos. Lo arriesgamos todo por ella. Nuestras almas. Nuestras vidas. Todo lo que tenemos y todo lo que somos.
Barbara sostuvo su mirada. Angela Weston, pensó. ¿Fue así, la desesperada resolución de desafiar todo cuanto sabía, conocía y respetaba hasta ese momento, con tal de poseer lo inalcanzable?
Azhar continuó.
– Mi tío, un hombre devoto, no debe saber nada sobre las intrigas de Muhannad. Sugiero que un registro a fondo de su fábrica y un escrutinio minucioso de los papeles de sus empleados asiáticos se lo demostrará.
– No estará insinuando que Muhannad estaba solo en ese negocio -dijo Emily-. Ya oyó antes a Kumhar. Había tres hombres. Un alemán y dos asiáticos. Puede que haya más.
– Pero mi tío no. No dudo de que Muhannad tuviera socios en Alemania, y aquí también. No cuestiono la palabra del señor Kumhar. Es posible que el proyecto estuviera en pie desde hacía años.
– Pudo concebirlo en la universidad, Em -señaló Barbara.
– Con Rakin Khan -admitió Emily-. El señor coartada. Fueron juntos a la universidad.
– Apuesto a que los antecedentes de Klaus Reuchlein nos confirmarán que los tres compartían una historia -añadió Barbara.
Azhar se encogió de hombros, como aceptando la teoría.
– Fuera cual fuera la génesis de este plan, Haytham Querashi la descubrió.
– Con Hegarty, como él mismo nos dijo -señaló Barbara-. Aquella noche en el hotel Castle.
– Como musulmán, el deber de Haytham era ponerle fin -explicó Azhar-. Recordó a Muhannad que su alma inmortal estaba en peligro, y por el peor motivo posible: el ansia de dinero.
– A propósito, ¿qué hay del alma inmortal de Querashi? -insistió Barbara.
Azhar la miró sin pestañear.
– Creo que él ya había solucionado ese problema, justificando su comportamiento de alguna manera. Nos resulta fácil justificar nuestra lujuria. La llamamos amor, la llamamos buscar un alma gemela, la llamamos algo más poderoso que nosotros. Nos mentimos diciendo que tal vez obtendremos lo que deseamos. Llamamos a nuestro comportamiento responder a las demandas del corazón, preordenado por un Dios que estimula apetitos en nosotros que han de ser satisfechos. -Levantó las manos con las palmas hacia arriba, en un gesto de aceptación-. Nadie es inmune a esta especie de autoengaño, pero Haytham debió considerar gravísimo el pecado de Muhannad. Su pecado sólo le afectaba a él. La gente puede hacer el bien en una parcela de su vida, aunque esté haciendo el mal en otra. Los asesinos aman a sus madres; los violadores adoran a sus perros; los terroristas vuelan grandes almacenes, y luego vuelven a casa para mecer a sus hijos y dormirlos.
Es posible que Haytham Querashi luchara por la liberación de la gente esclavizada por Muhannad, al tiempo que seguía siendo un pecador en una parcela de su vida que dejaba en la penumbra. De hecho, Muhannad organizó por un ludo Jum'a, y por otro se comportó como un gángster.
– Jum'a le salvaba la cara -arguyo Emily-. Tenía que exigir una investigación sobre el asesinato de Querashi a causa de Jum'a. De lo contrario, todo el mundo se habría preguntado por qué.
– Pero si Querashi quería poner fin al proyecto de Muhannad -dijo Barbara-, ¿por qué no lo denunció y pidió la intervención de la policía? Lo habría podido hacer de una manera anónima. Habría servido a la misma causa.
– Pero también habría servido para destruir a Muhannad. Habría ido a la cárcel. Le habrían expulsado de su familia. Supongo que Haytham no deseaba esto. En cambio, buscó un compromiso, con Fahd Kumhar como garantía de obtenerlo. Si Muhannad hubiera puesto fin a su trama gangsteril, no se habría vuelto a hablar más de ello. En caso contrario, Fahd Kumhar habría denunciado públicamente el tráfico de ilegales. Supongo que ése era el plan. Y le costó la vida.
Móvil, medios, oportunidad. Lo tenían todo. Excepto al asesino.
Azhar se levantó. Volvía al hotel Burnt House, dijo. Hadiyyah estaba durmiendo como una bendita cuando se había marchado, pero no quería que despertara sin encontrar a su padre al lado.
Las saludó con un movimiento de cabeza. Caminó hasta la puerta del despacho. Entonces, se volvió, vacilante.
– He olvidado por completo el motivo de mi visita -dijo a modo de disculpa-. Hay una cosa más, inspectora.
Emily compuso una expresión de cautela. Barbara vio que un músculo se agitaba en su mandíbula.
– ¿Sí? -dijo.
– Quería darle las gracias. Habría podido continuar. Podría haber capturado a Muhannad. Gracias por parar el barco y salvar a mi hija.
Emily asintió, tirante. Desvió la vista hacia un archivador. Azhar salió del despacho.
Emily parecía muerta de cansancio. El incidente ocurrido en el mar las había agotado a ambas, pensó Barbara. Las palabras de gratitud de Azhar, tan erradas de destinatario, sólo podían haber añadido más peso a la conciencia de la inspectora, además de las otras cargas que ya soportaba. Había descubierto su verdadero carácter en el mar del Norte. Aquella revelación de su faceta más tétrica y sus inclinaciones básicas tenía que haber sido muy dolorosa.
– Todos maduramos con el trabajo, sargento -le había dicho en más de una ocasión el inspector detective Lynley-. De lo contrario, lo mejor es entregar la tarjeta de identificación y marcharse.
– Em -dijo Barbara, con el propósito de aliviar su carga-, todos perdemos los papeles alguna vez, pero nuestros errores…
– Lo que pasó allí no fue un error -dijo Emily en voz baja.
– Pero tú no querías que se ahogara. No pensaste. Nos dijiste que tiráramos los chalecos salvavidas. No te diste cuenta de que no llegarían hasta ella. Eso fue lo que pasó. Todo lo que pasó.
Emily dejó de inspeccionar los archivadores. Miró con frialdad a Barbara.
– ¿Quién es su oficial superior, sargento?
– ¿Mi…? ¿Qué? ¿Quién? Tú, Em.
– No me refiero aquí. En Londres. ¿Cómo se llama?
– Inspector Detective Lynley.
– Lynley no. Por encima de él. ¿Quién es?
– El superintendente Webberly.
Emily cogió un lápiz.
– Deletréelo.
Barbara sintió que un escalofrío recorría su espina dorsal. Deletreó el apellido de Webberly y contempló a Emily mientras lo escribía.
– ¿Qué pasa, Em?-preguntó.
– Lo que pasa es la disciplina, sargento. Más en concreto, lo que pasa es lo que sucede cuando apuntas un arma a un oficial superior, cuando decides obstruir una investigación policiaca. Eres la responsable de que un asesino haya escapado de la justicia, y tengo la intención de que pagues por ello.
Barbara se quedó anonadada.
– Pero, Emily, dijiste…
Se quedó sin palabras. ¿Qué había dicho la inspectora, en realidad? «Usted nos llevó hasta el mar del Norte, sargento. Era lo que necesitábamos para descubrir la verdad.» Y la inspectora estaba viviendo aquella verdad. Barbara no había logrado comprenderlo hasta ahora.
– Me vas a denunciar -dijo Barbara con voz hueca-. Joder, Emily. Me vas a denunciar.
– Ya lo creo.
Emily continuó escribiendo con determinación, la viva demostración de aquellas cualidades que Barbara tanto había admirado. Era competente, eficiente e incansable. Había ascendido con tanta rapidez debido a su fuerza de voluntad para utilizar el poder inherente a su cargo. Fueran cuales fuesen las circunstancias, fuera cual fuese el coste. ¿Qué la había impulsado a concluir que ella sería la única excepción a la regla de oro de Emily?, pensó Barbara.
Quería discutir con la inspectora, pero descubrió que no tenía ganas. Además, la expresión inflexible de Emily le dijo que sería inútil.
– Eres una profesional de primera -dijo por fin-. Haz lo que debas, Emily.
– Es lo que pienso hacer, créeme.
– Jefa.
Un agente se había asomado a la puerta de la inspectora. Sostenía un comprobante telefónico en la mano. Su expresión demostraba preocupación.
– ¿Qué pasa? -preguntó Emily. Su mirada se clavó en el papel que sujetaba-. Hostias, Doug, si el jodido de Ferguson ha…
– No se trata de Ferguson -dijo Doug-. Hemos recibido una llamada de Colchester. Parece que llegó a eso de las ocho y el comprobante fue a parar con los demás a comunicaciones. Lo recibí hace diez minutos.
– ¿Qué pasa con él?
– Acabo de devolver la llamada. Atando cabos sueltos. El otro día fui a Colchester, para comprobar la coartada de Malik, ¿recuerda?
– Continúe, agente.
El hombre se encogió al oír su tono.
– Bien, hoy lo volví a hacer cuando intentábamos encontrar su pista.
Los nervios de Barbara se pusieron en tensión. Leyó «cautela» en las facciones del agente. Daba la impresión de que esperaba una condena a muerte tras concluir sus comentarios.
– No todo el mundo estaba en casa en el barrio de Rakin Khan cuando estuve allí en ambas ocasiones, así que dejé mi tarjeta. Ése era el motivo de la llamada telefónica.
– Doug, no me interesa conocer al minuto tus actividades diarias. Ve al grano o lárgate de mi despacho.
Doug carraspeó.
– Él estaba allí, jefa. Malik estaba allí.
– ¿De qué estás hablando? No pudo estar allí. Yo misma le vi en el mar.
– No me refiero a hoy, sino al viernes por la noche. Malik estaba en Colchester. Como Rakin Khan afirmó desde el primer momento.
– ¿Qué? -Emily tiró el lápiz a un lado-. Y una mierda. ¿Te has vuelto loco?
– Esto -indicó el mensaje- es de un tío llamado Fred Medosch. Es viajante de comercio. Tiene una habitación en la casa que hay frente a la de Khan. No estaba en casa la primera vez que fui. Tampoco estaba en casa cuando estuve hoy, siguiendo la pista de Malik. -El agente hizo una pausa y se removió inquieto-. Pero sí estaba en casa el viernes por la noche, jefa. Vio a Malik. En carne y hueso. A las diez y cuarto. En la casa de Khan, con Khan y otro tío. Rubio, gafas redondas, un poco encorvado de hombros.
– Reuchlein -murmuró Barbara-. Puta mierda.
Vio que Emily había palidecido.
– No es posible -masculló.
Doug parecía abatido.
– Su habitación da a la ventana delantera de la casa de Malik. La ventana del comedor, jefa. Aquella noche hacía calor, así que la ventana estaba abierta. Malik estaba allí. Medosch le describió de pe a pa, hasta la coleta. Intentaba dormir, pero aquellos tíos hablaban a voz en grito. Se asomó para ver qué estaba pasando. Fue entonces cuando le vio. He telefoneado al DIC de Colchester. Van a enseñarle una foto de Malik, para asegurarse, pero pensé que a usted le gustaría saberlo enseguida. Antes de que la oficina de prensa anuncie…, ya sabe.
Emily se apartó de su escritorio.
– Es imposible -dijo-. No pudo… ¿Cómo lo hizo?
Barbara sabía lo que estaba pensando. También era lo primero que a ella le había sorprendido. ¿Cómo pudo Muhannad Malik estar en dos sitios a la vez? La respuesta era obvia: no pudo.
– ¡No! -insistió Emily. Doug se esfumó del despacho. Emily se levantó de la silla y caminó hasta la ventana. Meneó la cabeza-. Maldita sea.
Y Barbara pensó. Pensó en todo lo que le habían dicho, Theo Shaw, Rachel Winfield, Sahlah Malik, Ian Armstrong, Trevor Ruddock. Pensó en todo lo que sabía: que Sahlah estaba embarazada, que a Trevor le habían despedido, que Gerry DeVitt había trabajado en las reformas de la casa de Querashi, que Cliff Hegarty había sido el amante del hombre asesinado. Pensó en las coartadas, en quién tenía y en quién no, en lo que significaba cada una y en cómo encajaba cada una en la estructura del caso. Pensó…
– Por Dios.
Se puso en pie de un salto, se apoderó de su bolso con el mismo movimiento, y apenas notó el dolor que laceraba su pecho. Estaba demasiado concentrada en la idea, súbita y horripilante, pero diáfana, que había acudido a su mente.
– Oh, Dios mío. Por supuesto. Por supuesto.
Emily se volvió hacia ella.
– ¿Qué?.
– Él no lo hizo. Participó en el tráfico de ilegales, pero no cometió el crimen. ¡Em! ¿No ves…?
– No me -vengas con monsergas -replicó Emily-. Si intentas librarte del castigo que mereces por tu falta de disciplina cargando el muerto a alguien que no sea Malik…
– Vete al infierno, Barlow -dijo con impaciencia Barbara-. ¿Quieres al auténtico asesino, o no?
– Estás meando fuera del tiesto, sargento.
– Estupendo. No es ninguna novedad. Pero si quieres cerrar este caso, ven conmigo.
No había ninguna necesidad de darse prisa, de modo que no utilizaron la sirena ni las luces. Mientras subían por Martello Road, desde allí hasta Crescent, donde la casa de Emily estaba sumida en la penumbra, desde Crescent hasta el paseo Superior, rodeando la estación de tren, Barbara explicó. Y Emily se resistió. Y Emily discutió. Y Emily, tirante, expuso los motivos por los que Barbara estaba llegando a una falsa conclusión.
Pero, para Barbara, todo había estado desde el principio presente en su mente: el móvil, los medios, la oportunidad. Habían sido incapaces de verlo, cegadas por sus ideas preconcebidas sobre la clase de mujer que se sometía a matrimonios de conveniencia. Habían pensado que sería dócil. Carecería de opinión propia. Cedería a la voluntad de los demás (empezando por el padre, siguiendo por el marido y terminando por los hermanos mayores, si los tenía), y sería incapaz de pasar a la acción, aunque fuera perentorio.
– Es lo que pensamos cuando se trata de matrimonios de conveniencia, ¿verdad? -preguntó Barbara.
Emily escuchaba con los labios apretados. Estaban en Woodberry Way, y pasaban ante los Fiesta y Carlton aparcados ante las casas destartaladas de uno de los barrios más antiguos de la ciudad.
Barbara continuó. Como su cultura occidental era tan diferente de la oriental, los occidentales consideraban a las mujeres orientales ramas de sauce, arrastradas por cualquier viento que azotara el árbol. Sin embargo, los occidentales nunca pensaban que la rama del sauce era flexible y adaptable. Ya podía soplar el viento, que la rama se movía pero no se desgajaba del árbol.
– Nos fijamos en lo más evidente -dijo Barbara-, porque debíamos trabajar con lo evidente. Era lógico, ¿verdad? Buscamos a los enemigos de Haytham Querashi. Buscamos a la gente resentida con él. Y la encontramos. Trevor Ruddock, al que había despedido.
Theo Shaw, que estaba liado con Sahlah. Ian Armstrong, que recuperó su empleo cuando Querashi murió. Muhannad Malik, el que iba a perder más si Querashi contaba lo que sabía. Pensamos en todo. Un amante homosexual. Un marido celoso. Un chantajista. Todo, examinado bajo un microscopio. Pero no pensamos en lo que significaba para la vida de todos los implicados la desaparición de Haytham Querashi. Pensamos que su asesinato sólo estaba relacionado con él. Se interpuso en el camino de alguien. Sabía algo que no debía. Despidió a alguien. Por lo tanto, debía morir. Nunca pensamos que su asesinato no tuviera nada que ver con su persona. Nunca pensamos que podía ser el medio de conseguir algo que no tenía nada que ver con lo que nosotros, como occidentales, como jodidos occidentales, podíamos aspirar a comprender.
La inspectora meneó la cabeza, sin rendirse.
– Estás improvisando. No son más que conjeturas.
Habían atravesado barrios de clase media que servían de frontera entre el Balford viejo y el nuevo, entre los edificios eduardianos decadentes a los que Agatha Shaw pensaba devolver su antigua gloria, y las casas elegantes, caras y sombreadas por árboles, construidas en estilos arquitectónicos que se inspiraban en el pasado. Había falsas mansiones Tudor, pabellones de caza georgianos, mansiones de verano victorianas, fachadas palladianas [9].
– No -contestó Barbara-. Piensa en nosotras. Piensa en nuestros procesos mentales. Nunca le pedimos una coartada. No se la pedimos a ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque son mujeres asiáticas. Porque, en nuestra opinión, dejan que sus hombres las dominen, decidan sus destinos y determinen sus futuros. Para colaborar, cubren sus cuerpos. Cocinan y limpian. Hacen reverencias hasta el suelo. Nunca se quejan. Pensamos que carecen de vida propia. Por lo tanto, carecen de opinión, pensamos. ¿Y si nos equivocamos, Emily?
Emily dobló a la derecha por la Segunda Avenida. Barbara la dirigió hasta la casa. Parecía que las luces de la planta baja estaban encendidas. La familia ya se habría enterado de la fuga de Muhannad. Si un concejal del ayuntamiento no les había comunicado la noticia, lo habrían hecho los medios, asediándoles con llamadas telefónicas, ansiosos por recoger la reacción de los Malik ante la huida de Muhannad.
Emily aparcó, examinó la casa un momento sin hablar.
Después, miró a Barbara.
– No tenemos ni una puta prueba. ¿Cómo te propones hacerlo?
Era una buena pregunta. Barbara pensó en sus ramificaciones. Sobre todo, consideró la pregunta a la luz de las intenciones de la inspectora, que pretendía culparla de la fuga de Muhannad. Tenía dos opciones, tal como veía la situación. Podía dejar que Emily se pegara la gran hostia, o hacer caso omiso de sus preferencias más innobles, de lo que en verdad deseaba. Podía vengarse, o asumir su responsabilidad. Podía correspondería de la misma forma, o cederle el coup que salvaría su carrera. La elección era suya.
Deseaba lo primero, por supuesto. Se moría de ganas por apuntarse a la primera opción. Pero sus años con el inspector Lynley le habían enseñado que un trabajo desastroso puede acabar bien, que se puede salir indemne del desastre.
«Puede aprender mucho trabajando con el inspector Lynley», había dicho en una ocasión el superintendente Webberly.
Nunca habían sido las palabras más ciertas que en aquel momento, cuando le proporcionaron la respuesta a la pregunta de Emily.
– Haremos exactamente lo que tú has dicho, Emily. Improvisaremos. Hasta que el zorro salga de su madriguera.
Akram Malik les abrió la puerta. Daba la impresión de que había envejecido años desde que le había visto en la fábrica. Miró a Barbara, después a Emily.
– Por favor -dijo en tono inexpresivo, pero el dolor que destilaban sus palabras bastaba para comprender sus sentimientos-. No me lo diga, inspectora Barlow. Para mí, ya no puede estar más muerto.
Barbara sintió una oleada de compasión por el hombre.
– Su hijo no ha muerto, señor Malik -contestó Emily-. Por lo que sé, se dirige a Alemania. Intentaremos capturarle. Si podemos, pediremos la extradición. Le juzgaremos e irá a la cárcel. Pero no hemos venido para hablar de Muhannad.
– Entonces…
Se pasó la mano por la cara y examinó el sudor que brillaba en su palma. La noche era tan calurosa como el día. No había ninguna ventana abierta en la casa.
– ¿Podemos entrar? -preguntó Barbara-. Nos gustaría hablar con su familia. Con todos sus miembros.
El hombre retrocedió para dejarlas entrar. Le siguieron hasta la sala de estar. Su mujer estaba trabajando sin demasiado éxito en un bastidor para bordar, que albergaba un complicado dibujo de líneas y curvas, puntos y garabatos, que estaba cosiendo con hilo de oro. Barbara tardó un momento en darse cuenta de que eran palabras árabes para un modelo de bordado similar a los que ya colgaban del techo.
Sahlah también estaba. Tenía un álbum de fotos abierto sobre una mesita auxiliar cubierta con una hoja de cristal. Se dedicaba a sacar fotografías. A su alrededor, sobre la alfombra persa de alegres colores, yacían facsímiles de su hermano, eliminados de las fotografías, como un símbolo de su expulsión del seno familiar. Barbara sintió un escalofrío.
Se acercó a la repisa de la chimenea, donde antes había visto las fotografías de Muhannad, su mujer y sus hijos. La imagen del primogénito y su mujer aún seguía en su sitio, aún no había caído víctima de las tijeras de Sahlah. Barbara la levantó y vio lo que no había observado antes, el lugar donde la pareja había posado para la foto. Estaban en la dársena de Balford, con una cesta de picnic a los pies y las Zodiac de Charlie Spencer alineadas a su espalda.
– Yumn está en casa, ¿verdad, señor Malik? -preguntó-. ¿Podría ir a buscarla? Nos gustaría hablar con todos ustedes.
Los dos ancianos se miraron con aprensión, como si la petición implicara más horrores inminentes. Sahlah fue quien habló, pero dirigió sus palabras a su padre, no a Barbara.
– ¿Quieres que vaya a buscarla, abby-jahn?
Sostenía las tijeras en alto entre sus pechos, la paciencia personificada, mientras esperaba a que su padre le diera instrucciones.
– Perdone -dijo Akram a Barbara-, pero no veo la necesidad de que Yumn pase otro mal trago esta noche. Ahora es viuda; sus hijos no tienen padre. Su mundo se ha derrumbado. Se ha ido a la cama. Si tiene algo que decir a mi nuera, debo pedirle que me lo comunique a mí primero, y yo juzgaré si está preparada para oírlo.
– No pienso hacer eso -replicó Barbara-. Tendrá que ir a buscarla, o la inspectora Barlow y yo tendremos que quedarnos aquí hasta que esté preparada para reunirse con nosotras. Lo siento -añadió, porque sentía compasión por el asiático. Era un hombre atrapado en mitad de una guerra cuyos adversarios eran el deber y la inclinación. Su deber cultural era proteger a las mujeres de su familia. Pero su inclinación de adopción era inglesa: debía hacer lo que era correcto, acceder a una petición razonable de las autoridades.
Ganó la inclinación. Akram suspiró. Cabeceó en dirección a Sahlah. La joven dejó sus tijeras sobre la mesa. Cerró el álbum de fotos. Salió de la sala. Un instante después, oyeron sus pasos en la escalera.
Barbara miró a Emily. La inspectora se comunicó sin palabras. No creas que esto cambia nada entre nosotras, le estaba diciendo Emily. Si me salgo con la mía, estás acabada como policía.
Haz lo que debas, contestó Barbara en silencio. Por primera vez desde su encuentro con Emily Barlow, se sintió libre.
Akram y Wardah esperaron con inquietud. El marido se agachó con rigidez para recoger las fotos mutiladas de Muhannad. Las tiró a la chimenea. La esposa dejó su bordado y clavó la aguja en la tela antes de enlazar las manos sobre el regazo.
Entonces, Yumn bajó la escalera detrás de Sahlah. Oyeron sus protestas, su voz temblorosa.
– ¿Cuánto más deberé soportar en una sola noche? ¿Qué han venido a decirme? Mi Muni no hizo nada. Le han alejado de nosotros porque le odian. Porque nos odian a todos. ¿Quién será el próximo?
– Sólo quieren hablar con nosotros, Yumn -dijo Sahlah, con su voz de cordero degollado.
– Bien, si he de soportar esto, no lo haré sin ayuda. Ve a buscarme un poco de té. Y quiero azúcar de verdad, no esa porquería química. ¿Me has oído? ¿Adonde vas, Sahlah? He dicho que fueras a buscarme un poco de té.
Sahlah entró en la sala de estar, el rostro impasible.
– Te he pedido que… -repitió Yumn-. Soy la mujer de tu hermano. Es tu deber. -Entró en la sala de estar. Concentró su atención en las dos detectives-. ¿Qué más quieren de mí? -preguntó-. ¿Qué más quieren hacerme? Le han expulsado, expulsado, de su familia. ¿Y por qué motivo? Porque están celosas. Los celos las devoran. No tienen hombres, no soportan la idea de que otra mujer tenga uno. Y no cualquier hombre, sino un hombre de verdad, un hombre entre…
– Siéntese -ordenó Barbara a la mujer.
Yumn tragó saliva. Miró a sus suegros, para que la defendieran del insulto proferido. Una extraña no iba a decirle qué debía hacer, comunicaba su expresión. Pero nadie salió en su defensa.
Con dignidad ofendida, caminó hasta una butaca. Si reparó en la importancia del álbum de fotografías y las tijeras depositadas a su lado sobre la mesita auxiliar, no lo demostró. Barbara miró a Akram, y se dio cuenta de que había recogido las fotos del suelo y las había tirado a la chimenea, con el fin de ahorrar a su nuera la contemplación de las ceremonias iniciales que ilustraban la proscripción oficial de su marido.
Sahlah regresó al sofá. Akram se encaminó hacia otra butaca. Barbara se quedó donde estaba, junto a la repisa de la chimenea, mientras Emily permanecía al lado de una ventana cerrada. Parecía tener ganas de abrirla. La atmósfera era asfixiante.
Barbara sabía que, a partir de aquel momento, toda la investigación iba a ser una partida de dados. Respiró hondo y efectuó la primera tirada.
– Señor Malik -dijo-, ¿puede usted o su mujer decirnos dónde estaba su hijo el viernes por la noche?
Akram frunció el entrecejo.
– Me parece una pregunta absurda, a menos que hayan venido a esta casa con el propósito de atormentarnos.
Las mujeres estaban inmóviles, con su atención fija en Akram. Entonces, Sahlah se inclinó hacia adelante y cogió las tijeras.
– De acuerdo -dijo Barbara-, pero si pensaba que Muhannad era inocente hasta su escapada de esta tarde, debía tener motivos para pensar eso. Y la razón ha de ser que sabía dónde estuvo el viernes por la noche. ¿Me equivoco?
– Mi Muni estaba… -dijo Yumn.
– Me gustaría que nos lo dijera su padre -interrumpió Barbara.
– No estaba en casa -dijo Akram poco a poco-. Lo recuerdo porque…
– Abhy -dijo Yumn-, habrás olvidado que…
– Déjele contestar -ordenó Emily.
– Yo puedo contestar -dijo Wardah Malik-. Muhannad estuvo en Colchester el viernes por la noche. Siempre cena una vez al mes con un amigo de la universidad. Se llama Rakin Khan.
– No, Sus. -Yumn habló con voz aguda. Agitó las manos-. Muni no fue a Colchester el viernes. Debió de ser el jueves. Confundes las fechas por culpa de lo sucedido a Haytham.
Wardah parecía perpleja. Miró a su marido como en busca de ayuda. La mirada de Sahlah se movió lentamente entre ellos.
– Te has olvidado -continuó Yumn-. Es comprensible, considerando lo sucedido. Pero te acordarás…
– No -dijo Wardah-. Mi memoria es muy precisa, Yumn. Fue a Colchester. Telefoneó desde la oficina antes de marchar, porque estaba preocupado por las pesadillas de Anas, y me pidió que cambiara la merienda del niño. Pensaba que tal vez era la comida lo que le perturbaba.
– Ah, sí -dijo Yumn-, pero eso debió de ser el jueves, porque Anas tuvo una pesadilla el viernes por la noche.
– Fue el viernes -insistió Wardah-. Fui de compras, como todos los viernes. Ya lo sabes, porque me ayudaste a guardar las verduras, y tú contestaste al teléfono cuando Muni llamó.
– No, no, no. -Yumn movió la cabeza frenéticamente. Miró a Wardah, después a Akram, y por fin a Barbara-. No estuvo en Colchester. Estuvo conmigo. Aquí, en esta casa. Estábamos arriba, así que te habrás confundido. Estábamos en nuestra habitación, Muni y yo. Abhy, tú nos viste. Hablaste con los dos.
Akram no dijo nada. Su expresión era seria.
– Sahlah. Bahin, tú sabes que estábamos aquí. Te llamé. Pedí a Muni que fuera a buscarte. Fue a tu habitación y te ordenó…
– No, Yumn. No fue así. -Sahlah hablaba con tanto cuidado como si cada palabra estuviera envuelta en una capa de hielo y no quisiera romperla. Dio la impresión de que comprendía lo que cada palabra significaba-. Muni no estaba aquí. No estaba en la casa. Y… -Vaciló. Su rostro estaba apenado, como si comprendiera la importancia de lo que iba a decir, y el efecto devastador que causaría en dos chiquillos inocentes-. Y tú tampoco, Yumn. Tú tampoco estabas aquí.
– ¡Sí! -gritó Yumn-. ¿Cómo te atreves a decir que no estaba? ¿En qué estás pensando, estúpida?
– Anas sufrió una de sus pesadillas -continuó Sahlah-. Fui a verle. Estaba gritando, y Bishr también había empezado a llorar. ¿Dónde está Yumn?, pensé. ¿Cómo puede dormir, con estos berridos en la habitación de al lado? En aquel momento, pensé que sentías demasiada pereza para levantarte. Pero tú nunca eres perezosa en lo tocante a los niños. Nunca.
– ¡Insolente! -Yumn se puso en pie de un salto-. Insisto en que digas que estaba en casa. ¡Soy la esposa de tu hermano! Te exijo obediencia. Te ordeno que se lo digas.
Y ése era el móvil, comprendió por fin Barbara. Sepultado en las profundidades de una cultura tan desconocida para ella, que casi lo había pasado por alto. Ahora lo vio. Vio cómo había insuflado su energía desesperada en la mente de una mujer, que no tenía más que ofrecer a sus parientes políticos que una dote importante y su facilidad de reproducción.
– Pero Sahlah ya no tendría que haberla obedecido nunca más si se casaba con Querashi, ¿verdad? -dijo-. Se iba a quedar sola, Yumn. Obedeciendo a su marido, obedeciendo a su suegra, obedeciendo a todo el mundo, incluso obedeciendo a sus hijos, a la larga.
Yumn no se rindió.
– Sus -dijo a Wardah-. Abhy -dijo a Akram-. Soy la madre de vuestros nietos -dijo a ambos.
La cara de Akram se cerró por completo. Barbara sintió un escalofrío cuando comprendió que, en aquel preciso instante, Yumn había dejado de existir en la mente de su suegro.
Wardah recogió su labor. Sahlah se inclinó hacia adelante. Abrió el álbum de fotografías. Recortó la imagen de Yumn de la primera fotografía. Nadie habló cuando la imagen, separada del grupo familiar, cayó sobre la alfombra a los pies de Sahlah.
– Soy… -Yumn intentó encontrar las palabras-. La madre… -Vaciló. Miró a cada uno de sus familiares. Pero nadie la miró-. Los hijos de Muhannad -dijo, desesperada-. Tenéis que escucharme. Haréis lo que yo os diga.
Emily se movió. Cruzó la habitación y cogió a Yumn del brazo.
– Será mejor que nos acompañe -dijo a la mujer.
Yumn miró hacia atrás mientras Emily la arrastraba hacia la puerta.
– Puta -dijo a Sahlah-. En tu habitación. En tu cama. Te oí, Sahlah. Sé lo que eres.
Barbara espió con cautela la reacción de sus padres, pero leyó en su cara que habían desechado las acusaciones de Yumn. Al fin y al cabo, era una mujer que les había engañado una vez, y no dudaría en engañarles de nuevo.
Capítulo 28
Fue después de medianoche cuando Barbara regresó por fin al hotel Burnt House. Estaba agotada, pero no tanto como para que le pasara desapercibida una leve brisa procedente del mar. Acarició sus mejillas cuando bajó del Mini, y se encogió de dolor cuando su caja torácica le informó de lo mucho que la había maltratado durante el día. Por un momento, se quedó inmóvil en el aparcamiento y respiró el aire cargado de sal, con la esperanza de que sus supuestas propiedades medicinales la curaran del todo.
A la luz plateada de una farola vio los primeros hilillos de niebla, tanto tiempo esperados, que por fin se acercaban a la orilla. Aleluya, pensó al ver las frágiles plumas de vapor. Nunca le había alegrado tanto el regreso de los temidos veranos húmedos de Inglaterra.
Recogió el bolso y se arrastró hasta la puerta del hotel. Se sentía abrumada por el caso, pese a que, o tal vez por ello, había sido la causante de su conclusión. No tenía que buscar muy lejos para encontrar el motivo de sentirse tan acabada. Había visto el motivo muy de cerca, y también lo había oído.
Lo había visto en los rostros de los Malik, cuando intentaban asimilar la enormidad de los crímenes que su amado hijo había cometido contra su propio pueblo.
Para sus padres, había representado el futuro, su futuro y el futuro de la familia, que se extendía hacia el infinito, y cada generación lograba más éxitos que la anterior. Había sido la promesa de su seguridad en la vejez. Había sido la base sobre la que habían erigido la mayor parte de sus vidas. Todo eso había quedado destruido con su huida, mejor dicho, con el motivo de su huida. Lo que habían esperado de y para su único hijo había desaparecido para siempre. En lugar de sus esperanzas quedaba la ignominia, un desastre familiar transformado en una pesadilla permanente y una desgracia muy real, debido a la culpabilidad de su nuera en el asesinato de Haytham Querashi.
Lo había oído en la serena respuesta de Sahlah a la pregunta que le había formulado a espaldas de sus padres. ¿Qué harás ahora?, quiso saber. ¿Qué harás… acerca de todo lo ocurrido? De todo, Sahlah. No era asunto suyo, por supuesto, pero al pensar en tantas vidas arruinadas por la codicia de un hombre y la necesidad de una mujer de cimentar su posición de superioridad, Barbara ansiaba alguna indicación de que alguien iba a salir bien librado del desastre. Me quedaré con mi familia, contestó Sahlah, con una voz tan segura y decidida que no cabían dudas acerca de su resolución. Mis padres no tienen a nadie más, y los niños van a necesitarme, dijo. ¿Y qué necesitas tú, Sahlah?, pensó Barbara. Pero no formuló la pregunta en voz alta, tan extraña para una mujer de aquella cultura.
Suspiró. Se dio cuenta de que, cada vez que creía empezar a entender a los seres humanos, pasaba algo que le demostraba su error. Como en los últimos días. Había empezado fascinada por una diva del DIC; había terminado descubriendo que su ídolo tenía los pies de barro. Y al final del día, Emily Barlow no era tan diferente de la mujer a la que acababan de detener por asesinato, pues las dos no buscaban otra cosa que los medios, por estériles y destructivos que fueran, de organizar su mundo.
La puerta del hotel se abrió antes de que Barbara pudiera apoyar la mano en el pomo. Se sobresaltó. Todas las luces de la planta baja estaban apagadas. No se había dado cuenta de que alguien estaba esperando su llegada oculto en las sombras, sentado en la vieja silla del portero que había dentro de la entrada.
Oh, Dios. Treves no, pensó con desesperación. La idea de otra ronda de cuchicheos y secretitos con el hotelero se le antojaba insoportable. Entonces, vio el brillo de una camisa blanca impecablemente lavada, y un momento después oyó su voz.
– El señor Treves se negó en redondo a dejar la puerta abierta para que pudieras entrar -dijo Azhar-. Le dije que te esperaría y cerraría la puerta con llave. No le gustó la idea, pero no se le ocurrió otra forma de rechazarla que acudir al insulto directo, en lugar de sus acostumbradas maniobras oblicuas. Estoy convencido de que piensa contar el dinero de la caja por la mañana.
Pese a las palabras, había una sonrisa en su cara.
Barbara lanzó una risita.
– Y lo hará en tu presencia, sin duda.
– Sin duda -dijo Azhar. Cerró la puerta y dio vuelta a la llave-. Ven -dijo.
La condujo hasta el salón a oscuras, donde encendió una lámpara junto a la chimenea y se situó detrás de la barra. Sirvió dos dedos de Black Bush en un vaso y lo empujó hacia Barbara. Él se sirvió una limonada. Después, se acomodó con ella en una mesa y dejó los cigarrillos a su disposición.
Barbara se lo contó todo, de principio a fin. No calló nada. Todo sobre Cliff Hegarty, Trevor Ruddock, Rachel Winfield, Sahlah Malik. Le contó el papel que Theo Shaw había jugado y cómo encajaba Ian Armstrong. Contó cuáles habían sido sus sospechas iniciales, adonde les habían conducido y cómo habían terminado en la sala de estar de los Malik, cuando detuvieron a alguien de quien nunca habían sospechado su culpabilidad.
– ¿Yumn? -dijo Azhar, algo confuso-. ¿Cómo es posible, Barbara?
Barbara se lo dijo. Yumn había ido a ver al hombre asesinado, y lo había hecho sin que la familia Malik lo supiera. Había ido en chador, tal vez obedeciendo a la tradición, o por la necesidad de disfrazarse, y regresado sin que nadie hubiera reparado en su ausencia. Un buen vistazo a la estructura de la casa, especialmente a la posición del camino particular y el garaje en relación a la sala de estar y los dormitorios de arriba, demostraba que debió serle fácil coger uno de los coches sin que el resto de la familia se enterara. Y si lo había hecho cuando los niños estaban acostados, cuando Sahlah estaba ocupada con sus joyas, cuando Akram y Wardah estaban rezando o en la sala de estar, nadie se habría dado cuenta. AI fin y al cabo, ¿cómo habría podido fracasar Yumn en algo que la policía consideraba la sencillez personificada, vigilar a Haytham Querashi el tiempo suficiente para averiguar que iba con regularidad al Nez, coger una Zodiac y dirigirse al promontorio la noche en cuestión y colocar un hilo de alambre en la escalera, para enviarle a la muerte?
– Sabíamos desde el principio, y dijimos desde el principio, que una mujer podía haberlo hecho -dijo Barbara-. No nos dimos cuenta de que Yumn tenía un móvil y la oportunidad de poner en práctica el plan.
– ¿Qué necesidad tenía de matar a Haytham Querashi? -preguntó Azhar.
Barbara explicó eso también. Pero cuando se explayó sobre la necesidad de Yumn de deshacerse de Querashi, con el fin de mantener atada de pies y manos a Sahlah, Azhar no pareció muy convencido. Encendió un cigarrillo, inhaló y examinó la punta antes de hablar.
– ¿Vuestro caso contra Yumn se apoya en esto? -preguntó con cautela.
– Y en el testimonio de la familia. No estaba en casa, Azhar. Afirmó que estaba en su habitación con Muhannad, cuando Muhannad se hallaba a kilómetros de distancia, en Colchester, un dato que ya ha sido confirmado, por cierto.
– Pero para un buen abogado defensor, el testimonio de la familia será pan comido. Lo atribuirán a confusión sobre las fechas en cuestión, a animosidad hacía una nuera difícil, al deseo de la familia de proteger a quien la defensa presentará como el verdadero asesino: un hombre que ha huido a Europa. Aunque Muhannad sea detenido y devuelto a Inglaterra para ser juzgado por el tráfico de inmigrantes ilegales, la condena será menor que por asesinato premeditado. Eso dirá la defensa, para demostrar que los Malik tienen motivos para cargar el muerto a otra persona.
– Pero ellos ya le han repudiado.
– Sí -admitió Azhar-, pero ¿qué jurado occidental comprenderá el impacto que ser expulsado de la familia tiene para un asiático?
La miró con franqueza. La invitación contenida en sus palabras era inconfundible. Había llegado el momento de hablar sobre su historia, cómo había empezado y cómo había, terminado. Barbara conocería la historia de la mujer de Hunslow, de los dos hijos que había abandonado. Descubriría cómo había conocido a la madre de Hadiyyah, las fuerzas que habían obrado en su interior, hasta impulsarle a aceptar la expulsión de la familia con tal de amar a una mujer prohibida para él.
Recordó que en una ocasión había leído la excusa de ocho palabras que un director de cine había utilizado para explicar la traición a su amor de mucho tiempo en favor de una chica treinta años más joven que él: «El corazón desea lo que el corazón desea.» Pero, desde hacía mucho tiempo, Barbara se había preguntado si lo que el corazón deseaba tenía algo que ver con el corazón.
Pero si Azhar no hubiera seguido los dictados de su corazón, suponiendo que ése fuera el órgano del cuerpo implicado, Khalida Hadiyyah no habría existido. Y eso habría duplicado la tragedia de enamorarse y alejarse de la posibilidad del amor. Tal vez Azhar había actuado bien al elegir la pasión sobre el deber. ¿Quién podía decirlo?
– No va a volver de Canadá, ¿verdad? -preguntó Barbara-. Si es que ha ido a Canadá.
– No volverá -admitió Azhar.
– ¿Por qué no se lo has dicho a Hadiyyah? ¿Por qué dejas que se aferré a la esperanza?
– Porque yo también me he aferrado a la esperanza. Porque cuando uno se enamora, todo parece posible entre dos personas, pese a sus diferencias de temperamento o de cultura. Porque, sobre todo, la esperanza es lo último que se pierde.
– La echas de menos.
Barbara destacó el hecho que asomaba bajo la serenidad de Azhar.
– En cada momento del día. Pero a la larga pasará. Como todo.
Azhar apagó el cigarrillo en un cenicero. Barbara bebió el resto de whisky irlandés. Podría haberse tomado otro, pero consideró aquel deseo una advertencia. Coger una curda no aclararía nada, y la necesidad de coger una curda era una buena señal de que algo en su interior necesitaba aclararse. Pero más tarde, pensó. Mañana. La semana que viene. El mes que viene. Dentro de un año. Esta noche, estaba demasiado agotada para explorar su psique con el fin de comprender por qué sentía lo que sentía.
Se levantó. Se estiró. Se encogió de dolor.
– Sí. Bueno -dijo a modo de conclusión-. Supongo que, si esperamos lo bastante, los problemas se solucionan por sí solos, ¿no?
– O mueren sin que los comprendamos -dijo Azhar. Suavizó sus palabras con su irresistible sonrisa. Era irónica, pero muy cálida, una ofrenda de amistad.
Barbara se preguntó por un momento si deseaba aceptar la ofrenda. Se preguntó si, en realidad, deseaba enfrentarse a lo desconocido y correr el peligro de romperse el corazón, aquel maldito órgano del que no había que fiarse. Después, comprendió que, aunque fuera un arbitro insidioso del comportamiento, su corazón ya estaba comprometido, desde el momento en que había conocido a la hija de Azhar. Al fin y al cabo, ¿qué había de terrorífico en añadir una persona más a la tripulación del barco en el que surcaba la vida?
Salieron juntos del salón y empezaron a subir la escalera en la oscuridad. No volvieron a hablar hasta que llegaron a la habitación de Barbara. Fue Azhar quien rompió el silencio.
– ¿Desayunarás con nosotros por la mañana, Barbara? Hadiyyah tiene muchas ganas. -Como ella no respondió al instante, mientras pensaba complacida en lo que significaría otro desayuno compartido con los asiáticos para la peculiar filosofía hospitalaria de Basil Treves, agregó-: Para mí también sería un placer.
Barbara sonrió.
– Con mucho gusto -dijo.
Y lo dijo en serio, pese a las complicaciones que aportaban a su presente, pese a la incertidumbre que aportaban a su futuro.
AGRADECIMIENTOS
Intentar escribir sobre la experiencia de los paquistaníes en Gran Bretaña, desde la perspectiva de una norteamericana, fue una tarea muy difícil que no habría podido iniciar, y mucho menos concluir, sin la colaboración de las siguientes personas.
Ante todo, he contraído una deuda especial de gratitud con Kay Ghafoor, cuya sinceridad y entusiasmo por este proyecto pusieron las bases sobre las que construí la estructura de la novela.
Como siempre, debo dar las gracias a mis contactos de la policía inglesa. Agradezco al inspector jefe Pip Lane, de la policía de Cambridgeshire, que me proporcionara información sobre todo, desde el vehículo artillado VRA hasta la Interpol. También le doy las gracias por ponerme en contacto con la policía de Essex. Agradezco al oficial Ray Chrystal, de la Unidad de Inteligencia de Clacton, la información básica que me facilitó, al inspector detective Roger Cattermole que me permitiera el acceso a su sala de interrogatorios, y a Gary Elliot, de Scotland Yard, su paseo por las dependencias.
Además, me siento en deuda con William Tullberg, de Wiltshire Tracklements, y Carol Irving, de Crabtree and Evelyn, que me ayudaron en mi investigación inicial sobre fábricas controladas por una familia, y con Sue Fletcher, mi editora de Hodder Stoughton, por dedicarme su apoyo, su ayuda y la inestimable colaboración de Bettina Jamani.
En Alemania, doy las gracias a Veronika Kreuzhage y Christine Kruttschnitt por su información sobre los procedimientos policiales y Hamburgo.
En los Estados Unidos, doy las gracias al doctor Tom Rubén y al doctor H. M. Upton por facilitarme, una vez más, información médica. Doy las gracias a mi ayudante Cindy Murphy por mantener a flote el barco en Huntington Beach. Y doy las gracias a mis estudiantes del taller de escritura por su apoyo en esta obra: Patricia Fogarty, Barbara Fryer, Tom Fields, April Jackson, Chris Eyre, Tim Polmanteer, Elaine Medosch, Carolyn Honigman, Reggie Park, Patty Smiley y Patrick Kersey.
Y por motivos personales, debo dar las gracias a personas maravillosas por su amistad y apoyo: Lana Schlemmer, Karen Bohan, Gordon Globus, Gay Hartell-Lloyd, Carolyn y Bill Honigman, Bonnie SirKegian, Joan y Colin Randall, Georgia Ann Treadway, Gunilla Sondell, Marilyn Schulz, Marilyn Mitchell, Sheila Hillinger, Virginia Westover-Weiner, Chris Eyre, Dorothy Bodenberg y Alan Barsdley.
Me siento en deuda especial con Kate Miciak, mi excelente editora de tanto tiempo en Bantam, nunca tanto como en la creación de esta novela. En último lugar, pero no por ello menos importante, agradezco a mis aguerridos agentes de William Morris (Robert Gottlieb, Stephanie Cabot y Marcy Posner) sus esfuerzos por apoyar mi obra y promocionar el producto terminado, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
Elizabeth George

Elizabeth George, estadounidense residente en California, tiene, sin embargo, Inglaterra por su patria literaria: ingleses son los protagonistas de sus novelas -el inspector Lynley, lady Helen, de la que está enamorado, sus amigos Deborah y Simon St. James-, así como sus escenarios, en los que conjuga la visión certera de la buena conocedora con el distanciamiento de la forastera; inglés es sobre todo su estilo: densidad, sutileza psicológica, tenue tono de melancolía, que la sitúan en la proximidad de las grandes figuras británicas del género, como Ruth Rendell y P. D. James. Ha ganado los premios Anthony y Agatha a la mejor opera prima y el Gran Premio de Literatura Policiaca de Francia.
***
