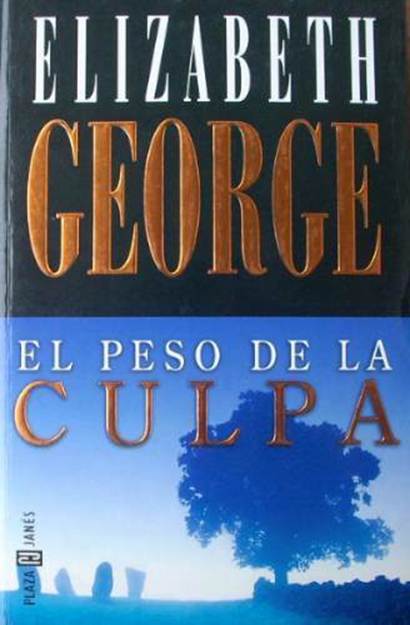
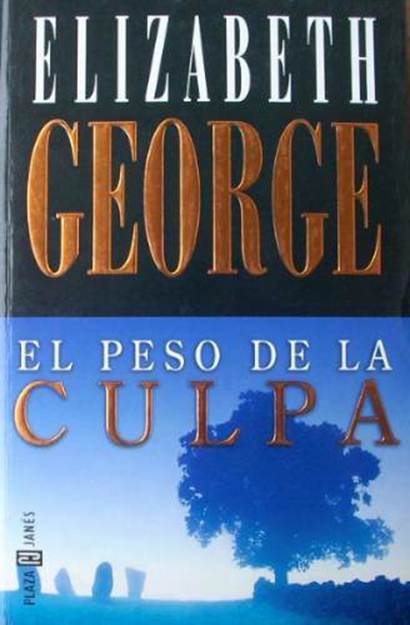
Elizabeth George
El Peso De La Culpa
Inspector Lynley 10
Traducción de Eduardo G. Murillo
Título original: In Pursuit of the Proper Sinner
A la querida memoria de mi padre
Robert Edwin George
y con gratitud por patinar en Todd Street
los viajes a Disneylandia
Big Basin
Yosemite
Big Sur
travesías en balsa hinchable por Big Chico Creek
el juego de adivinanzas de Shakespeare
el cuervo y el zorro
y sobre todo por contagiarme
la pasión por nuestro idioma nativo
¡Que sienta cuánto más punzante que el
diente de un reptil es tener un hijo ingrato!
El rey Lear
JUNIO EL WEST END
PRÓLOGO
Lo que David King-Ryder experimentaba en su fuero interno era una especie de dolor agónico. Se sentía abrumado por una desazón y una desesperación incongruentes con la situación que estaba viviendo.
Más abajo, en el escenario del teatro Agincourt, Horacio estaba repitiendo «La divinidad que nos moldea», y Fortinbrás le replicaba con «Oh, muerte soberbia». Estaban retirando del escenario tres de los cuatro cadáveres, dejando a Hamlet tendido en brazos de Horacio. Los treinta actores que componían el reparto de Hamlet avanzaban convergiendo. Los soldados noruegos entraban por la derecha del escenario y los cortesanos daneses por la izquierda, para situarse detrás de Horacio. Cuando iniciaron el estribillo la música aumentó de intensidad, y la descarga de artillería, a la que David se había opuesto en un principio para evitar comparaciones con 1812, resonó en las bambalinas. Y en ese momento, la platea empezó a levantarse bajo el palco de David, seguido del anfiteatro. Después, el gallinero. Los aplausos se impusieron a la música, el coro y los cañones.
Era lo que tanto había anhelado desde hacía más de una década: la reivindicación total de su prodigioso talento. Y por Dios que lo había conseguido. Lo veía ante él, bajo él y a su alrededor. Tres años de trabajo agotador, tanto para el cuerpo como para la mente, culminaban ahora en la ovación ensordecedora que le habían negado al finalizar sus dos anteriores producciones en el West End. En aquellos espectáculos, la naturaleza de los aplausos y las secuelas de dichos aplausos habían sido de lo más elocuentes. Un educado y breve agradecimiento a los miembros de la compañía había precedido a un apresurado éxodo del teatro, seguido a su vez por una fiesta de estreno muy similar a un velatorio. Después, las críticas de Londres habían rematado lo que el boca a oído de la primera noche había iniciado. Dos enormes producciones muy costosas se habían hundido como acorazados de cemento sobrecargados de armas. Y David King-Ryder tuvo el dudoso placer de leer incontables análisis de su declive creativo. «La vida sin Chandler» era la clase de titular que había leído en las disecciones de uno o dos críticos teatrales poseedores de un sentimiento cercano a la compasión. Pero los demás, los tipos que pergeñaban metáforas vitriólicas después de tomar su ración matutina de Weetabix y pasaban meses esperando la oportunidad de embutirlas en un comentario más notable por su resquemor que por su información, habían sido implacables. Le habían llamado de todo, desde «charlatán artístico» a «buque reflotado por pasadas glorias», y esas glorias emanaban de una sola fuente: Michael Chandler.
David King-Ryder se preguntaba si otras asociaciones musicales habían padecido el escrutinio de su colaboración con Michael Chandler. Lo dudaba. Pensaba que músicos y libretistas, desde Gilbert y Sullivan a Rice y Lloyd-Webber, habían florecido, decaído, alcanzado la cumbre, prosperado, fracasado, superado las críticas, sufrido batacazos y conquistado la gloria sin sufrir el acoso de los chacales que le mordían los talones.
La leyenda de su asociación con Michael Chandler había provocado dichos análisis, por supuesto. Cuando un miembro de un equipo que ha montado doce de las producciones más aclamadas del West End muere de una manera tan estúpida y macabra, se teje una leyenda alrededor de esa muerte. Y Michael había muerto de esa manera: extraviado en una caverna submarina de Florida que ya se había cobrado la vida de otros trescientos buceadores, tras haber violado todas las normas del submarinismo, pues había ido solo, de noche y borracho, abandonando una barca de cuatro metros y medio de eslora anclada para señalar el punto donde se había sumergido. Había dejado una esposa, una amante, cuatro hijos, seis perros y un socio con el cual había soñado obtener la fama, la fortuna y el éxito teatral desde su infancia compartida en Oxford, los dos hijos de obreros de una planta de Austin-Rover.
Por lo tanto, era lógico que los medios se hubieran interesado en la rehabilitación emocional y artística de David King-Ryder después de la muerte prematura de Michael. Y si bien los críticos le habían vapuleado por su primer intento en solitario de componer una ópera pop cinco años después, habían utilizado guante de seda, como convencidos de que un hombre que perdía a su socio de mucho tiempo y a su amigo de toda la vida de una sola tacada merecía una oportunidad de fracasar sin ser humillado públicamente en su esfuerzo por encontrar la inspiración sin ayuda. Sin embargo, esos mismos críticos no habían sido tan piadosos con su segundo fracaso.
Pero ahora había terminado. Era cosa del pasado.
A su lado, en el palco, Ginny gritó:
– ¡Lo hemos conseguido, David! ¡Lo hemos conseguido, joder!
Sin duda había comprendido que (al cuerno todas las ridículas acusaciones de nepotismo cuando había elegido a su esposa para dirigir la producción) se había elevado a las alturas ocupadas por artistas como Hands, Nunn y Hall. [1]
Matthew, el hijo de David, que como manager de su padre sabía muy bien lo mucho que se jugaban en aquella producción, le agarró la mano con fuerza y dijo:
– Brutal. Buen trabajo, papá.
Y David quiso aferrarse a aquellas palabras y a lo que implicaban, una firme retirada de las dudas iniciales que Matthew había expresado cuando su padre le comunicó su decisión de convertir la mejor tragedia de Shakespeare en un triunfo personal. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», había preguntado, y se calló el resto de su comentario: ¿No te estarás preparando para el salto mortal definitivo?
Así era, en efecto, había confirmado David para sus adentros en aquella ocasión. Pero ¿qué otra alternativa le quedaba, aparte de intentar recuperar su prestigio como artista?
Lo había logrado: no solo el público estaba de pie, no solo los actores le estaban aplaudiendo extasiados desde el escenario, sino que los críticos (cuyos números de asiento había memorizado, «para así volarlos mejor», había comentado Matthew con sarcasmo) también se habían puesto en pie, sin querer marcharse, ofreciendo el tipo de aclamación que David había empezado a considerar tan perdida para él como Michael Chandler.
Dicha aclamación no hizo más que agigantarse en las horas posteriores. En la fiesta celebrada en el Dorchester, en una sala de baile reconvertida con ingenio en el castillo de Elsinor, David se irguió al lado de su esposa, al final de una hilera de recibimiento compuesta por los principales actores de la producción. A lo largo de la hilera desfilaron los famosos más destacados de Londres: estrellas de las tablas y el cine derramaron loas sobre sus colegas, al tiempo que rechinaban los dientes para ocultar su envidia; celebridades de todos los ámbitos sociales alabaron el Hamlet de King-Ryder Productions, desde «genial» hasta «me tuvo atornillado al asiento», pasando por «simplemente fabuloso, querido»; debutantes y pijas de la zona de Sloan Square, ataviadas sucintamente, con un despliegue asombroso de escotes vertiginosos, y famosas por ser famosas o por tener padres famosos, declararon que «por fin alguien ha conseguido que Shakespeare sea divertido»; representantes de aquel notable despilfarro de la imaginación y la economía de la nación, la familia real, ofrecieron sus más fervientes deseos de éxito. Y mientras todo el mundo estaba complacido por estrechar la mano de Hamlet y sus cohortes, y mientras todo el mundo estaba encantado de felicitar a Virginia Elliott por su magistral dirección de la ópera pop de su marido, todo el mundo estaba más ansioso todavía por hablar con el hombre al que habían vilipendiado y puesto en la picota durante más de una década.
De modo que el éxito corría a raudales, y David King-Ryder quería saborearlo. Anhelaba experimentar la sensación de que la vida se abría ante él en lugar de cerrarse. Pero no podía escapar a cierto presentimiento. Todo ha terminado resonaba en sus oídos como un cañonazo.
Si hubiera sido capaz de hablar con ella sobre lo que había sufrido desde la llamada a escena, David sabía que Ginny le habría dicho que sus sensaciones de depresión, angustia y desesperación eran de lo más normal. «Es el alivio después de la noche de estreno», habría dicho. Bostezando camino de su dormitorio, mientras dejaba los pendientes sobre el tocador y tiraba los zapatos dentro del zapatero, habría señalado que ella tenía más motivos para estar deprimida que él. Como directora, su trabajo había terminado. Cierto, había que afinar diversos aspectos de la producción («Estaría bien que el diseñador de iluminación colaborara un poco y atinara en la última escena, ¿verdad?»), pero en términos generales ella debía empezar el proceso una vez más, con una nueva producción de otra obra. En el caso de él, recibiría por la mañana un montón de llamadas telefónicas de felicitación, peticiones de entrevistas y ofertas para montar la ópera pop en todo el mundo. De esa forma, podría concentrarse en otra escenificación de Hamlet o dedicarse a un proyecto nuevo. Ella no tenía esa opción.
Si él hubiera confesado que no tenía ganas de dedicarse a otra cosa, ella habría dicho: «Pues claro que ahora no. Es normal, David. ¿Cómo podrías hacerlo ahora? Concédete una temporada de descanso. Necesitas tiempo para volver a llenar la fuente.»
«La fuente» era el manantial de la creatividad, y si él hubiera señalado que ella nunca parecía necesitada de renovar sus existencias, su mujer habría replicado que dirigir era muy diferente de crear. Ella, al menos, debía trabajar con materiales en bruto, para no hablar de toda una panoplia de colegas de la profesión con los que evacuaba consultas mientras la producción tomaba forma. Él solo tenía la sala de música, el piano, soledad a espuertas y su imaginación.
Y las expectativas del mundo, pensó él de mal humor. Ése sería siempre el precio del éxito.
Ginny y él abandonaron la celebración del Dorchester en cuanto pudieron escabullirse. Ella protestó cuando él dijo que quería marcharse, al igual que Matthew, el cual, siempre en el papel de manager de su padre, había argumentado que David King-Ryder quedaría muy mal si se fuera de la fiesta antes de que terminara, pero David había alegado agotamiento y nerviosismo, y tanto Matthew como Virginia habían aceptado el autodiagnóstico. Al fin y al cabo, hacía semanas que no dormía bien, tenía la tez amarillenta y su comportamiento durante toda la representación (tan pronto estaba de pie como sentado, como paseándose por su palco) transmitió la impresión de un hombre cuyas fuerzas se habían agotado.
Salieron de Londres en silencio, David sujetando un vaso de vodka entre la palma y el pulgar, y el índice apretado entre las cejas. Ginny llevó a cabo varios intentos de entablar conversación con él. Sugirió unas vacaciones como recompensa por sus años de esfuerzos. Rodas, dijo, Capri y Creta. Claro que siempre estaba Venecia, si esperaban hasta otoño, a que se vaciara de las habituales hordas de turistas que la hacían insufrible durante el verano.
Su tono forzadamente desenvuelto reveló a David que cada vez estaba más preocupada por su dificultad para comunicarse con él. Y considerando su historia en común (ella había sido su duodécima amante antes de que la convirtiera en su quinta esposa), tenía buenos motivos para sospechar que su estado no estaba relacionado con los nervios de la primera noche, el desinflamiento después del triunfo, o la angustia por la reacción de la crítica ante su obra. Los últimos meses habían sido difíciles para ellos como pareja, y ella sabía muy bien lo que había hecho David para curar la impotencia que había experimentado con su última esposa, es decir, irse a vivir con Ginny. Por eso, cuando ella dijo por fin: «Cariño, a veces pasa. Son los nervios, nada más. Todo se solucionará al final del día», él quiso tranquilizarla. Pero no encontró las palabras.
Aún las estaba buscando cuando la limusina se adentró en el túnel de arces plateados que caracterizaban la zona boscosa donde vivían. Aquí, a menos de una hora de Londres, la campiña estaba pletórica de árboles, y senderos transitados por generaciones de silvicultores y granjeros desaparecían en la maleza formada por helechos.
El coche giró entre los dos robles que señalizaban el camino de acceso. A veinte metros de distancia, una puerta de hierro se abrió. El camino que seguía al otro lado serpenteaba entre alisos, álamos y hayas, y rodeaba un estanque que el reflejo de las estrellas convertía en un segundo cielo. Ascendía una suave pendiente, pasaba ante una hilera de casitas silenciosas y desembocaba de repente en forma de abanico ante la entrada de la mansión King-Ryder.
El ama de llaves les había preparado la cena, una selección de los platos favoritos de David.
– El señor Matthew telefoneó -explicó Portia con su voz serena y digna. Huida de Sudán a la edad de quince años, había estado con Virginia durante los últimos diez años, y poseía el rostro melancólico de una hermosa y entristecida madona negra-. Mis más sinceras felicitaciones a los dos -añadió.
David le dio las gracias. Las ventanas del comedor se alzaban desde el suelo hasta el techo y reflejaban a los tres en el cristal. Admiró el centro de mesa, que derramaba rosas blancas sobre pliegues de hiedra. Acarició uno de los delgados tenedores de plata. Con la uña del pulgar detuvo una lágrima de cera de una vela. Y fue consciente de que ni el más ínfimo bocado de comida conseguiría atravesar el nudo que sentía en la garganta.
En consecuencia, dijo a su esposa que necesitaba estar a solas un rato para desembarazarse de la tensión de la velada. Se reuniría con ella más tarde, añadió. Solo necesitaba un rato para relajarse.
Lo lógico era esperar que un artista se retirara al corazón de su arte. Por lo tanto, David fue a la sala de música. Encendió las luces. Se sirvió otro vodka y dejó el vaso sobre la tapa del piano.
Se dio cuenta de que Michael jamás habría hecho algo semejante. Michael era cuidadoso, comprendía el valor de un instrumento musical, respetaba sus límites, sus dimensiones, sus posibilidades. Asimismo, había sido muy cuidadoso en todo lo demás casi toda su vida. Solo se descuidó una noche loca, en Florida.
David se sentó al piano. Sin pensarlo, sus dedos esbozaron un aria que amaba. Era una melodía de su más afortunado fracaso (Compasión), y la tarareó mientras la tocaba, aunque no recordó la letra. Aquella canción en otro tiempo había contenido la llave de su futuro.
Mientras tocaba, dejó que su vista vagara por las paredes de la habitación, cuatro monumentos a su éxito. Los estantes albergaban premios. Los marcos contenían diplomas. Carteles y programas de teatro anunciaban producciones que, incluso en ese momento, se estaban representando por todo el mundo. Y junto a la partitura de marco plateado, diversas fotografías documentaban su vida.
Entre ellas estaba la de Michael. Y cuando la mirada de David cayó sobre el rostro de su viejo amigo, sus dedos cambiaron, por voluntad propia, a la canción que, sabía, estaba destinada a ser el éxito de Hamlet. Qué sueños pueden sobrevenir era su título, tomada del soliloquio más famoso del príncipe.
La tocó hasta la mitad y tuvo que parar. Estaba tan cansado que sus manos cayeron sobre las teclas y sus ojos se cerraron. Pero aún veía la cara de Michael.
– No tendrías que haber muerto -dijo a su socio-. Pensé que un éxito lo cambiaría todo, pero solo consigue empeorar la perspectiva del fracaso.
Cogió su bebida de nuevo. Salió de la sala. Se acabó el vodka, dejó el vaso junto a una urna de travertino, en uña hornacina semioculta, pero calculó mal la distancia y el vaso cayó sobre el suelo alfombrado.
Oyó llenarse una bañera en el piso de arriba de la enorme mansión. Ginny querría desprenderse de la tensión de la noche y de los meses precedentes. Ojalá pudiera hacer lo mismo. Pensaba que tenía muchos más motivos.
Se permitió revivir aquellos voluptuosos momentos de triunfo por última vez: el público puesto en pie, los vítores, los gritos de «bravo».
Todo eso tendría que haber bastado para David. Pero no era así. No podía serlo. Caía, si no en oídos sordos, en oídos que escuchaban otra voz.
En la esquina de Petersham Mews con Elvaston Place. A las diez en punto.
Pero ¿dónde…? ¿Dónde está?
Oh, ya lo averiguará.
Y ahora, cuando intentaba oír las alabanzas, las conversaciones entusiastas, los himnos triunfales que en teoría debían constituir su aire, su luz y su alimento, David solo podía oír aquellas tres últimas palabras: Ya lo averiguará.
Y ya era hora.
Subió la escalera y fue al dormitorio. Detrás de la puerta cerrada del cuarto de baño, su esposa estaba disfrutando de un baño purificador. Cantaba con una felicidad decidida, que le reveló lo preocupada que estaba por todo lo concerniente a él, desde sus nervios hasta su alma.
Virginia Elliott era una buena mujer, pensó David. Era la mejor de sus esposas. Había tenido la intención de seguir casado con ella hasta el fin de sus días, pero ignoraba lo breve que sería ese tiempo.
Tres movimientos veloces para un trabajo limpio.
Sacó la pistola del cajón de la mesilla de noche. La levantó. Apretó el gatillo.
SEPTIEMBRE DERBYSHIRE
1
Julian Britton era un hombre consciente de que su vida, hasta el momento, no valía nada. Cuidaba sus perros, administraba la ruina desmoronada que era la propiedad familiar, y trataba a diario de alejar a su padre de la botella. Eso era todo. No había triunfado en otra cosa que en tirar ginebra por el desagüe, y ahora, a sus veintisiete años de edad, se sentía marcado a fuego por el fracaso. Pero esta noche no podía permitir que eso le afectara. Esta noche tenía que imponer su voluntad.
Empezó con su apariencia, y se dedicó un severo escrutinio en el espejo de cuerpo entero de su dormitorio. Enderezó el cuello de la camisa, sacudió un hilo del hombro y frunció el entrecejo. Escudriñó su rostro y ordenó a sus facciones que compusieran la expresión adecuada. Debía adoptar un aspecto muy serio, decidió. Preocupado, sí, porque la preocupación era razonable. Pero no debía parecer angustiado. Y sobre todo, no debía traslucir que estaba desgarrado por dentro, preguntándose cómo había llegado a aquella situación, en este preciso momento, con su mundo hecho añicos.
En cuanto a lo que iba a decir, dos noches de insomnio y dos días interminables le habían deparado suficiente tiempo para ensayar los comentarios pertinentes que desgranaría cuando llegara la hora convenida. De hecho, Julian había pasado la mayor parte de las dos noches y los dos días posteriores al inverosímil anuncio de Nicola Maiden inmerso en complejas pero silenciosas conversaciones, matizadas con la preocupación justa para sugerir que no tenía nada personal en el asunto. Ahora, después de cuarenta y ocho horas enfrascado en interminables soliloquios mentales, Julian estaba ansioso por tirar adelante, aunque no estuviera seguro de que sus palabras transmitirían la convicción que deseaba. Se volvió y buscó las llaves del coche sobre la cómoda. La fina capa de polvo que solía cubrir su superficie de nogal había desaparecido, lo cual reveló a Julian que su prima, una vez más, se había entregado a las furias de la limpieza, una clara señal de que había vuelto a conocer la derrota en su decidida cruzada contra la ebriedad de su tío.
Samantha había llegado a Derbyshire con esa intención ocho meses antes, un ángel de misericordia que había aparecido un día en Broughton Manor con la misión de reunir a una familia separada desde hacía más de tres décadas. Sin embargo, no había realizado muchos progresos en ese sentido, y Julian se preguntaba cuánto tiempo más iba a soportar la adicción de su padre a la bebida.
«Hemos de apartarle del alcohol, Julie -le había dicho Samantha aquella misma mañana-. Es fundamental en este momento.»
Nicola, por su parte, como conocía a su padre desde hacía ocho años en lugar de ocho meses, se había decantado por la fórmula de vive y deja vivir. Había dicho en más de una ocasión, «Si la elección de tu padre es beber hasta matarse, no podrás hacer nada al respecto, Jule. Ni tampoco Sam». Claro que Nicola ignoraba lo que significaba ver al propio padre deslizarse de una forma cada vez más inexorable hacia el desenfreno, absorto en fantasías alcohólicas sobre la novela de su pasado. Ella, a fin de cuentas, había crecido en una casa donde la apariencia de las cosas era idéntica a la realidad de las cosas. Tenía unos padres cuyo amor nunca había flaqueado, y jamás había sufrido la doble deserción de una madre hippie, que se había fugado para «estudiar» con un gurú ataviado con túnicas la noche previa a su duodécimo cumpleaños, y de un padre cuya devoción a la botella excedía con mucho a cualquier afecto que hubiera mostrado por sus tres hijos. De hecho, si Nicola se hubiera tomado la molestia de analizar las diferencias entre sus respectivas educaciones, pensó Julian, tal vez habría reparado en que todas y cada una de las malditas decisiones que tomaba…
Interrumpió sus pensamientos. No quería apuntar en esa dirección. No se lo podía permitir. No podía permitir que su mente se apartara de la tarea inminente.
– Escúchame -se dijo en voz alta. Cogió su billetero y lo guardó en el bolsillo-. Tú vales mucho. Ella se acojonó. Tomó una decisión equivocada. Punto. Recuérdalo. Y recuerda que todo el mundo sabe la buena pareja que hacíais.
Tenía fe en este punto. Nicola Maiden y Julian Britton eran amigos íntimos desde hacía años. Todos sus conocidos habían llegado a la conclusión, mucho tiempo antes, de que acabarían juntos. Pero al parecer, era Nicola la que nunca había tenido en cuenta este dato.
– Sé que nunca estuvimos prometidos -le había dicho a su amiga dos noches antes, en respuesta a su anuncio de que se marchaba de los Picos para siempre y solo volvería para breves visitas-. Pero siempre existió una armonía entre nosotros, ¿no? No me habría acostado contigo si no pensara en serio… Venga, Nick. Joder, ya me conoces.
No era la propuesta de matrimonio que había pensado hacerle, y ella tampoco la había tomado como tal.
– Jule -replicó-, me gustas muchísimo. Eres un encanto y has sido un verdadero amigo. Y nos lo pasamos bien, me lo he pasado mucho mejor contigo que con cualquier otro tío.
– Por eso…
– Pero no te quiero -prosiguió ella-. El sexo no equivale al amor. Solo en las películas y los libros.
Al principio, se había quedado estupefacto. Era como si su mente se hubiera convertido en una pizarra y alguien hubiera empleado un borrador antes de que empezara a tomar notas. Así que ella había continuado.
Seguiría siendo, dijo, su novia en el distrito de los Picos, si eso quería él. Vendría a visitar a sus padres de vez en cuando, y siempre tendría tiempo para ver a Julian, y con mucho gusto. Seguirían siendo amantes cuando ella estuviera en la zona, si él lo deseaba. Por ella, encantada. Pero en cuanto a casarse, eran dos personas muy diferentes, explicó Nicola.
– Sé cuánto deseas salvar Broughton Manor -dijo-. Es tu sueño, y lo convertirás en realidad. Pero yo no comparto ese sueño, y no voy a hacer daño a ninguno de los dos fingiendo que lo comparto. No sería justo para nadie.
Fue entonces cuando Julian recobró la lucidez suficiente para decir con amargura:
– Es el jodido dinero. Y el hecho de que yo estoy en la miseria, o al menos no tengo tanto dinero como tú desearías.
– No es eso, Julian. No exactamente. -Se volvió en su asiento para mirarle y exhaló un largo suspiro-. Deja que te lo explique.
Había escuchado durante lo que se le antojó una hora, aunque ella solo habló diez minutos. Al final, cuando todo estuvo dicho, y ella bajó del Rover y desapareció en el oscuro porche provisto de gabletes de Maiden Hall, él volvió a casa aturdido, transido de dolor, confusión y sorpresa, pensando: No, ella no pudo… no quiso decir… No. Después de la Noche de Insomnio I, cayó en la cuenta, pese al dolor, de que era urgente entrar en acción. Había telefoneado, y ella había accedido a verle. Siempre sería un placer para ella verle, dijo.
Julian dirigió una última mirada al espejo antes de salir del cuarto, y se dispensó una última afirmación:
– Siempre hicisteis una buena pareja, tío. No lo olvides.
Recorrió el oscuro pasillo superior del caserón y echó un vistazo a la pequeña estancia que su padre utilizaba como pieza de recibo. Las circunstancias económicas de la familia, cada vez más adversas, habían provocado una retirada general de las salas más grandes de la planta baja, que poco a poco se habían hecho inhabitables, a medida que se vendían antigüedades, pinturas y objetos artísticos para poder sobrevivir. Ahora, los Britton vivían exclusivamente en el primer piso de la casa. Había habitaciones en abundancia, pero estrechas y oscuras.
Jeremy Britton estaba en la pieza de recibo. Como eran las diez y media, ya estaba cocido por completo, con la barbilla apoyada sobre el pecho y un cigarrillo encendido entre los dedos. Julian cruzó la sala y le quitó el cigarrillo. Jeremy no se movió.
Julian maldijo en silencio y le miró: la promesa de inteligencia, vigor y orgullo seguía erradicada por la adicción. Algún día su padre pegaría fuego a la casa, y había momentos, como este, en que Julian pensaba que sería lo mejor. Apagó el cigarrillo de Jeremy y buscó en el bolsillo de su chaqueta el paquete de Dunhill. Se lo quitó, así como el encendedor. Agarró la botella de ginebra y salió de la sala.
Estaba tirando la ginebra, los cigarrillos y el encendedor en el cubo de la basura, detrás del caserón, cuando oyó su voz.
– ¿Le has pillado otra vez, Julie?
Miró alrededor, sobresaltado, pero no la vio en la oscuridad. Entonces, la joven se levantó de donde había estado sentada: sobre el borde del muro de piedra que separaba la entrada posterior del caserón del primero de sus descuidados jardines, invadidos por malas hierbas. Una glicina sin podar, que empezaba a perder las hojas ante la proximidad del otoño, la había cobijado. Se sacudió el polvo de sus pantalones cortos y corrió hacia él.
– Empiezo a pensar que quiere matarse -dijo Samantha, con aquel tono práctico tan natural en ella-. Aún no he discernido el motivo.
– No necesita un motivo -replicó Julian-. Solo el medio.
– Intenté apartarle del alcohol, pero tiene botellas en todas partes. -Miró hacia el oscuro caserón, que se alzaba junto a ellos como una fortaleza-. Lo he intentado, Julian. Sé que es importante. -Echó un vistazo a su ropa-. Te has engalanado mucho esta noche. Yo no me he puesto nada especial. ¿Debía hacerlo?
Julian la miró con ojos inexpresivos, y sus manos se palmearon la camisa, en busca de algo que no estaba.
– Lo has olvidado, ¿verdad? -dijo Samantha. Sus intuiciones raramente fallaban.
Julian aguardó la explicación.
– El eclipse -dijo ella.
– ¿El eclipse? -Pensó en ello y se dio una palmada en la frente-. Dios. El eclipse. Joder, Samantha. Me había olvidado. ¿El eclipse es esta noche? ¿Irás a algún sitio para verlo mejor?
Ella indicó con la cabeza el lugar del que acababa de salir.
– Traje provisiones para los dos. Queso y fruta, un poco de pan, un trozo de salchichón y vino. Pensé que nos apetecería si debíamos esperar más de lo que pensabas.
– ¿Esperar…? Joder, Samantha… -No sabía cómo decirlo. No había querido inducirla a pensar que quería ver el eclipse con ella. Ni siquiera había querido inducirla a pensar que quería ver el eclipse.
– ¿Me he equivocado de fecha?
Su voz denotaba decepción. Ya sabía que no se había equivocado de fecha, y que si quería ver el eclipse desde Eyam Moor, tendría que ir sola.
Julian había hablado del eclipse sin concederle importancia. Al menos, ésa había sido su intención.
– Se ve muy bien desde Eyam Moor. Calculan que sucederá a eso de las once y media. ¿Te interesa la astronomía, Samantha?
Ella lo había interpretado como una invitación, y Julian se sintió molesto por la presunción de su prima, pero lo disimuló porque estaba en deuda con ella. El motivo de sus largas visitas a Broughton Manor desde Winchester, durante los últimos ocho meses, era reconciliar a su madre con su tío, el padre de Julian. Cada estancia había sido más larga que la anterior, a medida que encontraba más trabajo en la propiedad, tanto en la renovación de la casa propiamente dicha como en la gestión de los torneos, fiestas y representaciones de acontecimientos históricos que Julian organizaba en los jardines, otra forma de conseguir ingresos para los Britton. Su útil presencia había sido una auténtica bendición, pues los hermanos de Julian ya hacía tiempo que habían huido del nido familiar, y su padre no había movido ni un dedo desde que Jeremy había heredado la propiedad (además de poblarla con sus amigos hippies y arruinarla) tras cumplir veinticinco años.
De todos modos, pese a lo agradecido que estaba por la ayuda de Samantha, deseaba que su prima no diera por sentadas tantas cosas. Se había sentido culpable por el enorme trabajo que ella realizaba, impulsada solo por la bondad de su corazón, y había pensado en alguna forma de compensarla. Carecía de dinero en metálico para ofrecerle, aunque ella ni lo necesitaba ni lo habría aceptado, pero tenía sus perros, sus conocimientos y su entusiasmo por Derbyshire. Como quería que se sintiera lo más cómoda posible en Broughton Manor, le había ofrecido lo único que poseía: actividades ocasionales con los lebreles y conversación. Y ella había malinterpretado su conversación acerca del eclipse.
– No había pensado… -Pateó la grava, donde crecía un diente de león-. Lo siento. Voy a Maiden Hall. -Oh.
Era curioso, pensó Julian, que una sola sílaba pudiera transmitir el peso de tantas cosas, desde censura a placer.
– Estúpida de mí -dijo ella-. No sé cómo se me ocurrió que querías… Bien, da igual…
– Te compensaré de alguna manera. -Confió en parecer sincero-. Si no hubiera planeado ya… Ya sabes cómo son las cosas.
– Oh, sí. No debes decepcionar a nuestra Nicola, Julian.
Le dedicó una breve y fría sonrisa y volvió al hueco de la glicina. Un cesto colgaba de su hombro.
– ¿En otro momento? -dijo Julian.
– Cuando te vaya bien.
No le miró cuando pasó a su lado, traspuso la puerta y desapareció en el patio interior de Broughton Manor.
Julian notó que soltaba el aliento convulsivamente. No se había dado cuenta de que lo había contenido.
– Lo siento -dijo en voz baja a la ausencia de su prima-, pero esto es importante. Si supieras cuán importante es lo comprenderías.
Cubrió el trayecto hasta Padley Gorge con rapidez, en dirección noroeste hasta Bakewell, donde giró por el viejo puente medieval que salvaba el río Wye. Utilizó el viaje para realizar un ensayo final de sus comentarios, y cuando llegó al camino de Maiden Hall, estaba seguro de que sus planes darían fruto antes de que la velada terminara.
Maiden Hall estaba asentado a mitad de una pendiente boscosa de robles de hoja sésil, y la cuesta que ascendía hasta Maiden Hall estaba cubierta con un dosel de castaños y limeros. Julian inició la subida, dominó las curvas serpenteantes con la habilidad de una larga práctica y frenó junto a un Mercedes deportivo en el cercado de grava reservado a los invitados.
Desechó la entrada principal y entró por la cocina, donde Andy Maiden estaba observando a su chef, el cual iba a flambear una fuente de crème brûlée. El chef, un tal Christian-Louis Ferrer, había llegado de Francia cinco años antes para mejorar la sólida aunque no inspirada reputación de la comida de Maiden Hall. Sin embargo, en aquel momento, con el encendedor de cocina en ristre, Ferrer parecía más un pirómano que un grand artiste de la cuisine. La expresión de Andy sugería que compartía los pensamientos de Julian. Solo cuando Christian-Louis hubo convertido la cobertura en una perfecta y delgada capa de glaseado, al tiempo que decía «Et là voilà, Andée» con la sonrisa condescendiente que se dedica a un dudoso santo Tomás, que una vez más ha comprobado lo infundado de sus dudas, levantó la vista Andy y vio a Julian mirando.
– Nunca me ha gustado ver llamas en mi cocina -admitió con una sonrisa avergonzada-. Hola, Julian. ¿Qué noticias nos traes de Broughton y de las regiones más alejadas?
Era el recibimiento habitual. Julian le dio la respuesta habitual.
– Todo va bien para los honrados y virtuosos, pero en cuanto al resto de la humanidad… Olvídalo.
Andy se alisó su bigote grisáceo y observó al joven con afecto, mientras Christian-Louis pasaba la fuente de crème brûlée por una ventanilla de servicio que daba al comedor.
– Maintenant, on en a fini pour ce soir -dijo, y empezó a quitarse el delantal blanco, manchado con las salsas de la noche.
– Vive la France -dijo con ironía Andy cuando el francés desapareció en el pequeño vestuario, y puso los ojos en blanco-. ¿Vienes a tomar un café? -propuso a Julian-. Tenemos un grupo en el comedor, y todos los demás están en el salón, para tomar las copas y todo eso.
– ¿Algún huésped esta noche? -preguntó Julian.
Maiden Hall, una antigua casa de campo utilizada en otro tiempo como pabellón de caza por una rama de la familia Saxe-Coburg, contaba con diez habitaciones. Todas habían sido decoradas de forma diferente por la esposa de Andy cuando los Maiden escaparon de Londres una década antes. Ocho fueron reservadas para viajeros inteligentes que desearan la privacidad de un hotel combinada con la intimidad de un hogar.
– Todo completo -contestó Andy-. Hemos tenido un verano récord, gracias al buen tiempo. Bien, ¿qué será? ¿Café? ¿Coñac? ¿Cómo está tu padre, por cierto?
Julian se encogió por dentro ante la asociación mental implícita en las palabras de Andy. Sin duda, todo el maldito condado emparejaba a su padre con algún tipo de licor.
– No quiero nada -dijo-. He venido a buscar a Nicola.
Andy no se habría sorprendido por la hora en que Julian había aparecido para encontrarse con su hija. Cuando Nicola llegaba del colegio solía ayudar en la cocina o el comedor, de modo que la historia de su relación con Julian se había distinguido por citas que muy pocas veces empezaban antes de las once de la noche. Pero Andy pareció perplejo.
– ¿Nicola? -dijo-. ¿Os habíais citado? Porque aquí no está, Julian.
– ¿Que no está aquí? No se habrá marchado ya de Derbyshire, ¿verdad? Dijo…
– No, no. -Andy empezó a colocar los cuchillos de cocina en los huecos del colgador de madera, mientras continuaba hablando-. Se ha ido de camping. ¿No te lo dijo? Se fue ayer, a media mañana.
– Pero hablé con ella… -Julian se esforzó en recordar la hora-. Ayer por la mañana, temprano. No se habría olvidado con tanta rapidez.
Andy se encogió de hombros.
– Pues parece que sí. Las mujeres son así, ya sabes. ¿Qué estabais tramando?
Julian esquivó la pregunta.
– ¿Se fue sola?
– Como siempre -contestó Andy-. Ya conoces a Nicola. Y muy bien.
– ¿Adónde? ¿Se llevó el equipo adecuado?
Andy se volvió. Era evidente que había captado algo preocupante en el tono de Julian.
– No se habría ido sin su equipo. Sabe que el tiempo cambia con brusquedad en la zona. En cualquier caso, yo mismo le ayudé a subirlo al coche. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Os peleasteis?
Julian podía proporcionar una respuesta sincera a la última pregunta. No se habían peleado, al menos Andy no lo habría considerado así.
– Andy, ya debería haber vuelto -dijo-. Íbamos a ir a Sheffield. Quería ver una película…
– ¿A esta hora de la noche?
– Una sesión golfa.
Julian notó que enrojecía mientras explicaba la tradición de The Rocky Horror Picture Show, [2] pero los años que Andy había servido en la policía secreta (lo que siempre denominaba su «otra vida») le habían permitido conocer la película muchos años antes, de modo que desechó las explicaciones con un ademán. Esta vez, cuando se tiró con aire pensativo del bigote, arrugó el entrecejo.
– ¿Estás seguro de que era hoy? Quizá pensó que te referías a mañana.
– Habría preferido verla anoche -dijo Julian-. Fue Nicola quien fijó la cita para esta noche. Y estoy seguro de que dijo que volvería esta tarde. Estoy seguro.
Andy dejó caer la mano. Su expresión era seria. Miró hacia la ventana que había sobre el fregadero. Solo vio sus reflejos, pero Julian comprendió por su expresión que Andy pensaba en lo que había al otro lado, en la oscuridad. Vastos páramos habitados solo por ovejas, canteras abandonadas reclamadas por la naturaleza, riscos de piedra arenisca que se iban desintegrando, fortalezas prehistóricas de piedra derruida. Había centenares de cuevas de piedra arenisca donde quedar atrapado, minas de cobre que podían derrumbarse, montículos de piedras con los que un excursionista desprevenido podía partirse el tobillo, crestas de piedra arenisca desde las que un escalador podía caer y permanecer perdido durante días o semanas. El distrito se extendía desde Manchester a Sheffield, desde Stoke-on-Trent hasta Derby, y cada año, más de una docena de veces, los equipos de rescate localizaban a alguien que se había roto un brazo o una pierna, o algo peor, en los Picos. Si la hija de Andy Maiden se había extraviado o hecho daño por allí, sería preciso el esfuerzo de más de dos hombres charlando en una cocina para encontrarla.
– Llamemos a la policía, Julian -dijo Andy.
El impulso inicial de Julian también había sido telefonear a la policía. No obstante, tras reflexionar, temió todo lo que implicaba esa llamada, pero en ese breve momento de vacilación Andy actuó. Se encaminó hacia el mostrador de recepción para hacer la llamada.
Julian corrió tras él. Encontró a Andy encorvado sobre el teléfono, como si intentara protegerse de posibles escuchas. De todos modos, en la recepción solo estaban Julian y él, pues los huéspedes del hotel se encontraban en el salón, con sus cafés y licores, al otro lado del pasillo.
Nan Maiden se acercó desde esa dirección justo cuando comunicaban a Andy con la policía de Buxton. Salió del salón con una bandeja en la que llevaba un servicio de café para dos. Sonrió y dijo:
– ¡Caramba, Julian! Hola. No esperábamos… -Enmudeció cuando reparó en la postura subrepticia de su marido, encorvado sobre el teléfono como alguien que efectuara una llamada ilícita, y en la actitud cómplice de Julian-. ¿Qué pasa?
Julian experimentó la sensación de llevar la palabra «culpable» tatuada en la frente. Cuando Nan insistió, «¿Qué ha pasado?», no dijo nada y esperó a que Andy tomara las riendas de la situación. Por su parte, el padre de Nicola habló en voz baja por teléfono y dijo «Veinticinco», sin hacer caso de las preguntas de su mujer.
De todos modos, «veinticinco» pareció informar a Nan de lo que Julian no se atrevía a traducir en palabras y Andy esquivaba.
– Nicola -susurró. Se acercó al mostrador de recepción, dejó la bandeja encima y sin querer tiró al suelo una cestita de mimbre con tarjetas del hotel. Nadie la recogió-. ¿Le ha pasado algo a Nicola?
La respuesta de Andy fue serena.
– Julian y Nick tenían una cita esta noche, que al parecer ella ha olvidado -dijo a su mujer, con la mano izquierda sobre el auricular del teléfono-. Estamos intentando localizarla. -Lanzó la mentira con la habilidad de un hombre que, en otro tiempo, había convertido la falsedad en su principal virtud-. Estaba pensando que tal vez pasó a ver a Will Upman camino de casa, para ir preparando otro trabajo para el verano que viene. ¿Va todo bien con los huéspedes, cariño?
Los ojos grises de Nan pasaron de su marido a Julian.
– ¿Con quién estás hablando, Andy? -preguntó.
– Nancy…
– Dímelo.
No lo hizo. Alguien habló al otro extremo de la línea, y Andy consultó su reloj.
– Por desgracia -dijo-, no estamos del todo seguros… No. No hay antecedentes de eso… Gracias. Estupendo. Se lo agradezco.
Colgó y cogió la bandeja que su mujer había dejado sobre el mostrador. Se dirigió hacia la cocina. Nan y Julian le siguieron.
Christian-Louis estaba a punto de irse, vestido con tejanos, zapatillas de deporte y una sudadera de la Universidad de Oxford con las mangas cortadas. Cogió una bicicleta que estaba apoyada contra la pared, dedicó un momento a calcular la tensión que embargaba a las otras tres personas de la cocina, y dijo:
– Bonsoir, à demain.
Se marchó a toda prisa. Vieron por la ventana el resplandor del faro de la bicicleta mientras se alejaba.
– Andy, quiero la verdad.
Su mujer se plantó delante de él. Era una mujer menuda, casi veinticinco centímetros más baja que su marido. Pero su cuerpo era fuerte y de músculos firmes, el físico de una mujer dos décadas más joven de sus sesenta años.
– Ya te he dicho la verdad -contestó Andy con tono conciliador-. Julian y Nicola tenían una cita. Nick la olvidó. Julian se enfadó y quiso localizarla. Le estoy ayudando.
– Pero no estabas hablando con Will Upman, ¿verdad? -preguntó Nan-. ¿Para qué iría Nicola a ver a Will Upman a las…? -Echó un vistazo al reloj de la cocina, que colgaba sobre un platero. Eran las once y veinte, una hora improbable para ir a visitar al patrón, pues eso había sido Will Upman para Nicola durante los últimos tres meses-. Dijo que iba de camping. No me digas que te creíste que se detuvo a charlar con Will Upman a mitad del viaje. ¿Cómo es que Nicola olvidó una cita con Julian? Nunca lo ha hecho. -Nan dirigió su mirada penetrante hacia Julian-. ¿Os habéis peleado?
La incomodidad de Julian tenía dos motivos: tener que responder a la pregunta otra vez, y llegar a la conclusión de que Nicola no había hablado a sus padres de su intención de abandonar Derbyshire para siempre. Era difícil que estuviera buscando empleo para el verano siguiente, si su deseo era abandonar el condado y no volver más que para breves visitas.
– De hecho, estuvimos hablando de matrimonio -decidió decir Julian-. Estuvimos hablando del futuro.
Los ojos de Nan se dilataron. Algo parecido al alivio borró la preocupación de su rostro.
– ¿Matrimonio? ¿Nicola ha accedido a casarse contigo? ¿Cuándo? Quiero decir, ¿cuándo lo decidisteis? Nunca dijo ni una palabra. Es una noticia estupenda, absolutamente maravillosa. Cielos, Julian, me siento aturdida. ¿Se lo has dicho a tu padre?
Julian no quería mentir, pero tampoco se decidía a contar toda la verdad. Se afianzó en un precario terreno medio.
– En realidad, solo habíamos empezado a hablar. De hecho, esta noche teníamos que continuar hablando.
Andy Maiden observaba a Julian con recelo, como si supiera muy bien que cualquier conversación sobre matrimonio entre su hija y Julian Britton sería tan improbable como una discusión sobre la cría de ovejas.
– Un momento. Creí que ibais a Sheffield.
– Exacto, pero pensábamos hablar por el camino.
– Bien, Nicola no se olvidaría de eso -declaró Nan-. Ninguna mujer olvidaría que tiene una cita para hablar de matrimonio. -Se volvió hacia su marido-. Cosa que tú deberías saber muy bien, Andy. -Guardó silencio un momento, absorta al parecer en aquel pensamiento final, mientras Julian reflexionaba en el inquietante hecho de que Andy aún no había contestado a las preguntas de su mujer sobre la llamada telefónica que acababa de hacer. Nan llegó a una conclusión sobre ello-. Dios. Acabas de llamar a la policía, ¿verdad? Crees que le ha pasado algo, porque no se ha presentado a la cita con Julian. Y no querías que yo me enterara, ¿verdad?
Ni Andy ni Julian contestaron. No hacía falta.
– ¿Y qué iba a pensar cuando llegara la policía? -preguntó Nan-. ¿Creíste que seguiría sirviendo café sin preguntar qué pasaba?
– Sabía que te preocuparías -dijo su marido-. Puede que sin motivo.
– Podría ser que Nicola estuviera ahí fuera, en la oscuridad, herida, atrapada o Dios sabe qué, y tú, los dos, ¿pensasteis que no debía enterarme? ¿Porque me preocuparía?
– Ya te estás poniendo nerviosa. Por eso no quise decírtelo hasta que fuera preciso. Puede que no sea nada. Lo más probable es que no sea nada. Julian y yo estamos de acuerdo en eso. Todo se habrá solucionado en un par de horas, Nan.
Ella intentó encajarse un mechón detrás de la oreja. Cortado de una manera extraña que ella llamaba boina (largo por arriba y corto a los lados), era demasiado corto para hacer otra cosa que volver a su sitio.
– Saldremos a buscarla -decidió-. Uno de nosotros ha de empezar a buscarla ahora mismo.
– Que uno de nosotros vaya a buscarla no servirá de mucho -señaló Julian-. Nadie sabe adonde fue.
– Pero todos conocemos sus lugares predilectos. Arbor Low, Thor's Cave, Peveril Castle.
Nan mencionó media docena de lugares más, y todos sirvieron para subrayar de forma inadvertida lo que Julian intentaba aclarar: no existía la menor correlación entre los lugares favoritos de Nicola y su emplazamiento en el distrito de los Picos. Estaban tan al norte como los arrabales de Holmfirth, tan al sur como Ashbourne y la parte inferior de la Tissington Trail. Haría falta un equipo de rescate para encontrarla.
Andy sacó una botella de la alacena, junto con tres vasos. Vertió en cada uno un chorro de coñac. Distribuyó los vasos.
– Bebed -dijo.
La mano de Nan rodeó el vaso, pero no bebió.
– Algo le ha pasado.
– No sabemos nada. Por eso la policía viene hacia aquí.
La policía, en la persona de un agente llamado Price, llegó antes de media hora. Les hizo las preguntas de rigor: ¿Cuándo se había ido la chica? ¿Cómo iba equipada? ¿Se había ido sola? ¿Parecía deprimida, desdichada, preocupada? ¿Qué intenciones había anunciado? ¿Había dicho cuándo regresaría? ¿Quién fue la última persona que habló con ella? ¿Había recibido alguna visita? ¿Cartas? ¿Llamadas telefónicas? ¿Algo ocurrido en fecha reciente habría podido impulsarla a huir?
Julian secundó a Andy y Nan en sus esfuerzos por dejar claro al agente Price la gravedad de que Nicola aún no hubiera regresado a Maiden Hall, pero Price parecía decidido a atenerse a sus métodos, que eran de una lentitud exasperante. Escribía en su libreta con parsimonia, y pidió una descripción detallada de Nicola. Quiso conocer con exactitud el equipo que llevaba. Les obligó a repasar sus actividades de las dos últimas semanas. Y dio la impresión de quedar fascinado por el hecho de que, la mañana previa a la excursión, Nicola había recibido tres llamadas telefónicas de personas que no quisieron revelar su nombre cuando Nan se puso.
– ¿Un hombre y dos mujeres? -preguntó por cuarta vez Price.
– No lo sé, no lo sé. ¿Qué más da? -se obstinó Nan-. Puede ser la misma mujer que llamara dos veces. ¿Qué más da? ¿Qué tiene que ver eso con Nicola?
– Pero ¿sólo un hombre? -dijo el agente.
– Santo cielo, ¿cuántas veces he de…?
– Un hombre -interrumpió Andy.
Nan apretó los labios con irritación. Sus ojos taladraron a Price.
– Un hombre -repitió.
– ¿No fue usted quien telefoneó? -preguntó a Julian.
– Conozco la voz de Julian -dijo Nan-. No fue Julian.
– Pero usted mantenía relaciones con esa joven, señor Britton, ¿no es así?
– Estaban prometidos -dijo Nan.
– No exactamente -se apresuró a clarificar Julian, y maldijo en silencio cuando un sudor acusador se elevó de su cuello hasta sus mejillas.
– ¿Discutieron, tal vez? -preguntó Price con voz artera-. ¿Otro hombre se interponía entre ustedes?
Joder, pensó Julian, malhumorado. ¿Por qué todo el mundo suponía que se habían peleado? No habían intercambiado palabras fuertes. De hecho no habían tenido tiempo.
No se habían peleado, informó Julian con estoicismo, y no sabía nada acerca de otro hombre. Absolutamente nada, recalcó.
– Tenían una cita para hablar de sus planes de boda -dijo Nan.
– Bien, en realidad…
– ¿Conoce a alguna mujer que dejaría pasar semejante oportunidad?
– ¿Y están seguros de que su intención era volver esta noche? -preguntó Price a Andy. Repasó un momento sus notas y continuó-. Su equipamiento sugiere que tal vez previese una estancia más larga.
– No había pensado en eso hasta que Julian apareció para llevarla a Sheffield -admitió Andy.
– Ah. -El agente miró a Julian con más suspicacia de la que Julian consideraba pertinente. Luego cerró su libreta. Un chorro de cháchara incomprensible brotó del receptor de radio que colgaba de su hombro. Bajó el volumen. Guardó la libreta en el bolsillo-. Bien. Ya se fugó de casa una vez, y espero que esto sea parecido. Esperaremos hasta…
– ¿De qué está hablando? -interrumpió Nan-. No estamos denunciando la fuga de una adolescente. Tiene veinticinco años, por el amor de Dios. Es una adulta responsable. Tiene un empleo, un novio, una familia. No se ha fugado. Ha desaparecido.
– De momento, tal vez -admitió el agente-, pero como ya se dio el piro una vez, lo cual consta en nuestros archivos, señora, no emprenderemos su búsqueda hasta estar seguros de que no se trata de una nueva fuga.
– Tenía diecisiete años la última vez que se fugó -replicó Nan-. Acabábamos de llegar de Londres. Se sentía sola y desdichada. Concentramos todos nuestros esfuerzos en poner a punto el hotel y no le prestamos la atención que necesitaba. Solo necesitaba un poco de guía para…
– Nancy.
Andy apoyó una mano con suavidad en su nuca.
– ¡No podemos quedarnos de brazos cruzados!
– No hay otro remedio -dijo el agente, implacable-. Hemos de seguir nuestros procedimientos. Haré mi informe, y si mañana a esta hora no ha aparecido, enfocaremos el problema desde otra perspectiva.
Nan giró en redondo hacia su marido.
– Haz algo. Telefonea a Rescate de Montaña.
Julian intervino.
– Nan, Rescate de Montaña no puede iniciar una búsqueda hasta hacerse una idea…
Señaló hacia las ventanas y confió en que la mujer llenara los puntos suspensivos. Como miembro de Rescate de Montaña, había participado en docenas de casos, pero los rescatadores siempre tenían una idea de por dónde empezar la búsqueda. Como Julian y los padres de Nicola ignoraban el punto de partida de Nicola, la única posibilidad era esperar a que amaneciera, cuando la policía pudiera solicitar un helicóptero.
Debido a la hora y la falta de información, Julian sabía que la única diligencia posible que habría podido derivarse de su encuentro con Price habría sido una llamada de éste a la organización de rescate más cercana para pedir que reunieran voluntarios al amanecer, pero estaba claro que no habían logrado impresionar al agente. Si hubiera experimentado alguna preocupación, se habría puesto en contacto con sus superiores y solicitado la intervención de Rescate de Montaña. Como no lo había hecho, estaban atados de pies y manos. Rescate de Montaña solo respondía ante la policía. Y la policía, al menos de momento, y en la persona del agente Price, tampoco respondía.
Hablar con aquel hombre era perder el tiempo. Julian leyó en la expresión de Andy que había llegado a la misma conclusión.
– Gracias por venir, agente -dijo, y continuó antes de que su mujer protestara-: Le telefonearemos mañana por la noche si Nicola no ha aparecido.
– ¡Andy!
Rodeó su espalda con el brazo y ella se apretó contra su pecho. No habló hasta que el agente salió por la puerta de la cocina, subió al coche y encendió el motor y los faros delanteros. Y entonces habló a Julian, no a Nan.
– Le gusta ir de acampada al Pico Blanco, Julian. Hay planos en recepción. ¿Quieres ir a buscarlos, por favor? Cada uno querrá saber dónde está buscando el otro.
2
Julian regresó a Maiden Hall poco después de las siete de la mañana siguiente. Si no había explorado todos los lugares posibles desde Consall Wood hasta Alport Height, se sentía como si lo hubiera hecho. Con la linterna en una mano y el altavoz en la otra, había recorrido el sendero boscoso que partía de Wettonmill y ascendía hasta Thor's Cave. Había explorado la orilla del río Manifold, iluminado con su linterna la pendiente de Thorpe Cloud y seguido el río Dove hasta el antiguo caserón medieval de Norbury. En el pueblo de Alton había caminado un buen tramo por la Vía de Staffordshire. Había recorrido en coche todas las pistas de un solo carril que tanto gustaban a Nicola, al menos todas las que pudo. Y se había detenido de vez en cuando para gritar su nombre por el megáfono. Había hecho notar su presencia a propósito en cada población, y despertado ovejas, granjeros y excursionistas durante sus ocho horas de búsqueda. En el fondo, creía que no existía la menor posibilidad de encontrarla, pero al menos estaba haciendo algo, en lugar de esperar en casa al lado del teléfono. Al final, se sintió vacío y angustiado.
Y también hambriento. Habría podido devorar una pierna de cordero, si alguien se la hubiera ofrecido. Era raro, pensó. La noche anterior, presa de los nervios y la impaciencia, apenas había sido capaz de tocar su cena. De hecho, Samantha no había encajado muy bien su inapetencia. Se había tomado su falta de apetito como algo personal, y mientras el padre de Julian comentaba con sorna que un hombre también ha de ocuparse de otros apetitos, Sam, y nuestro Julie va a resolverlo esta noche con quien todos sabemos, Samantha había apretado los labios y despejado la mesa.
Ahora podría hacer justicia a uno de sus abundantes desayunos, pensó Julian, pero tal como estaban las cosas… Bien, no le parecía apropiado pensar en comida, y mucho menos pedirla, pese a que los huéspedes de Maiden Hall se pondrían a devorar de todo dentro de media hora, desde cereales a salmón ahumado.
No tendría que haberse preocupado por la corrección de desear comida en tales circunstancias. Cuando entró en la cocina de Maiden Hall, vio una bandeja intocada de huevos revueltos, champiñones y salchichas al lado de Nan Maiden. Ella se la ofreció.
– Quieren que coma, pero no puedo. Haz los honores, por favor. Espero que tengas apetito.
El plural se refería al personal de cocina que se encargaba de los desayunos: dos mujeres del cercano pueblo de Grindleford, que cocinaban por las mañanas, cuando los esfuerzos culinarios de Christian-Louis eran tan innecesarios como superfluos.
– Tráetelo, Julian.
Nan puso una cafetera sobre la bandeja, junto con tazones, leche y azúcar. Le precedió hasta el comedor.
Solo había una mesa ocupada. Nan saludó con la cabeza a la pareja instalada junto a la ventana salediza que daba al jardín y, después de preguntar cortésmente cómo habían dormido y cuáles eran sus planes para el día, se reunió con Julian en la mesa que había elegido, algo alejada, junto a la puerta de la cocina.
El hecho de que nunca utilizara maquillaje jugaba en contra de Nan aquella mañana. Sus ojos estaban hundidos en montículos de piel grisazulada. Su piel, levemente pecosa debido a los ratos que pedaleaba en su mountain bike siempre que tenía una hora libre para ejercitarse, se veía pálida por completo. Sus labios, que habían perdido hacía tiempo el color rosado natural de la juventud, exhibían finas arrugas macilentas que nacían bajo la nariz. Era evidente que no había dormido.
No obstante, había cambiado su indumentaria de la noche anterior, consciente de que la propietaria de Maiden Hall no debía aparecer ante sus huéspedes por la mañana vestida con lo que llevaba la víspera. En consecuencia, había sustituido su vestido de fiesta por unas mallas y una blusa a medida.
Sirvió una taza de café a cada uno y miró a Julian mientras atacaba sus huevos y champiñones.
– Háblame del compromiso -dijo-. Necesito algo que me impida pensar en lo peor.
Cuando habló, las lágrimas dieron a sus ojos un aspecto vidrioso y desenfocado, pero no lloró.
Julian procuró guardar la compostura.
– ¿Dónde está Andy?
– Todavía no ha llegado. -Nan rodeó el tazón con sus manos. Lo apretó con tanta fuerza que sus dedos palidecieron-. Háblame de vosotros dos, Julian. Dime algo, por favor.
– Todo saldrá bien -dijo él. Lo último que deseaba era inventar una fantasía en la que Nicola y él se enamoraban como seres humanos normales, tomaban conciencia de dicho amor y sobre él edificaban una vida en común. En ese momento era incapaz-. Es una excursionista experimentada. Tomó toda clase de precauciones antes de salir.
– Lo sé, pero no quiero pensar en el significado de que aún no haya vuelto. Háblame de vuestro compromiso. ¿Dónde estabais cuando se lo pediste? ¿Qué dijo ella? ¿Cómo será la boda, y cuándo?
Julian experimentó un escalofrío al darse cuenta de la doble dirección que tomaban los pensamientos de Nan. En cualquier caso, eran temas que no deseaba considerar. Uno le impulsaba a pensar en lo impensable. El otro no hacía otra cosa que alimentar más mentiras.
Se decantó por una verdad que ambos conocían.
– Nicola ha recorrido los Picos desde que vinisteis de Londres. Aunque se haya hecho daño, sabe lo que ha de hacer hasta que llegue ayuda. -Pinchó con el tenedor un trozo de huevo y champiñón-. Menos mal que nos habíamos citado. De lo contrario, Dios sabe cuándo habríamos salido en su búsqueda.
Nan apartó la vista, con los ojos todavía húmedos. Bajó la cabeza.
– Deberías ser optimista -continuó Julian-. Va bien equipada, y no se asusta cuando la situación se complica. Todos lo sabemos.
– Pero si se ha caído, o perdido en una cueva… Suele pasar, Julian. Ya lo sabes. Por bien preparado que vaya alguien, lo peor sucede en ocasiones.
– Nada indica que haya pasado algo. Solo exploré la parte sur del White Peak, y seguro que pasé por alto media docena de sus escondrijos habituales. Hay más kilómetros cuadrados de los que un hombre puede explorar en la oscuridad de la noche. Podría estar en cualquier parte. Incluso podría haber ido al Dark Peak sin que nosotros lo supiéramos.
No comentó la pesadilla que Rescate de Montaña afrontaba cada vez que alguien desaparecía en el Dark Peak. Al fin y al cabo, habría sido cruel destruir las tenues esperanzas de Nan. De todos modos, conocía bien la realidad del Dark Peak, y no necesitaba que nadie le recordara que, mientras las carreteras convertían en accesible la mayor parte del White Peak, su hermano del norte solo era posible atravesarlo a caballo, a pie o en helicóptero. Si un excursionista se perdía o accidentaba en él, eran precisos sabuesos para localizarlo.
– No obstante, dijo que se casaría contigo -afirmó Nan, más para sí que para Julian-. ¿Dijo que se casaría contigo?
La pobre mujer parecía tan ansiosa por escuchar una mentira, que Julian se sintió igual de ansioso por complacerla.
– Aún no habíamos llegado a una decisión definitiva. Por eso íbamos a encontrarnos ayer.
Nan levantó la taza con ambas manos y bebió.
– ¿Estaba…? ¿Parecía contenta? Solo lo pregunto porque parecía… Bien, parecía que había hecho planes, y no estoy muy segura…
Julian pinchó otro champiñón.
– ¿Planes?
– Me dio la impresión… Sí, eso me pareció.
Julian la miró. Nan le miró. Él fue el primero en parpadear.
– Que yo sepa, Nicola no tenía planes, Nan -respondió.
La puerta de la cocina se abrió unos centímetros. El rostro de una de las mujeres de Grindleford apareció en la abertura.
– El señor Maiden, señora Maiden -dijo en un susurro.
Andy estaba apoyado contra una de las encimeras, de cara a ella, con la cabeza gacha. Cuando su mujer le llamó por el nombre, alzó la vista.
Su rostro estaba contraído de fatiga, tenía el bigote desordenado y el pelo enmarañado, aunque no soplaba viento. Sus ojos se posaron en Nan, y después se desviaron. Julian se preparó para oír lo peor.
– Su coche está en el borde de Calder Moor -informó Andy.
Su esposa juntó ambas manos y las apretó contra el pecho.
– Gracias a Dios -dijo.
Aun así, Andy no la miró. Su expresión indicaba que las gracias eran prematuras. Sabía lo que Julian sabía, y lo que la propia Nan habría deducido si hubiera reparado en las posibilidades que indicaban el emplazamiento del Saab de Nicola. Calder Moor era extenso. Empezaba justo al oeste de la carretera que corría entre Blackwell y Brough, y comprendía interminables extensiones de brezo y tojo, cuatro cavernas, numerosos túmulos, fortalezas y montículos, que abarcaban desde el Paleolítico hasta la Edad del Hierro, afloramientos y cuevas de piedra arenisca, y grietas en las que más de un excursionista incauto se había internado para no volver a salir. Julian sabía que Andy estaba pensando en esto, de pie en la cocina, al final de su larga noche de búsqueda. Pero Andy también estaba pensando en otra cosa: de hecho, sabía algo. Resultó evidente por la forma en que se enderezó y empezó a golpearse la palma de una mano con los nudillos de la otra.
– Andy -dijo Julian-. Habla, por el amor de Dios.
La mirada de Andy se clavó en su mujer.
– El coche no está en el borde, como debería.
– Entonces ¿dónde…?
– Está detrás de un muro, oculto a la vista, en la carretera que sale de Sparrowpit.
– Pero eso es bueno, ¿verdad? -jadeó Nan-. Si fue de acampada, no quiso dejar el Saab en la carretera, por si alguien lo veía y lo forzaba.
– Es verdad -dijo Andy-, pero el coche no está solo. -Dirigió una fugaz mirada a Julian, como si se disculpara por algo-. Hay una moto a su lado.
– Alguien que fue a pasar el día -indicó Julian.
– ¿A esa hora? -Andy meneó la cabeza-. Estaba mojada a causa del rocío de la madrugada. Igual que su coche. Llevaba tanto tiempo allí como el Saab.
– Entonces ¿no fue al páramo sola? ¿Se citó allí con alguien? -preguntó Nan.
– O la siguieron -sugirió Julian en voz baja.
– Voy a llamar a la policía -anunció Andy-. Ahora sí que pondrán en acción a Rescate de Montaña.
Cuando un paciente moría, la costumbre de Phoebe Neill era volver a la naturaleza en busca de consuelo. Por lo general, lo hacía sola. Había vivido sola casi toda su vida, y no tenía miedo de la soledad. Y en la combinación de soledad y regreso a la naturaleza, encontraba consuelo. Allí, ninguna obra del hombre se interponía entre ella y el Gran Creador. Cuando pisaba la tierra, podía reconciliar el final de una vida con la voluntad de Dios, a sabiendas de que el cuerpo que habitamos es una cáscara que nos cobija por un breve período anterior a nuestra entrada en el mundo espiritual, para la siguiente fase de nuestro desarrollo.
No obstante, aquella mañana las cosas eran diferentes. Sí, un paciente había muerto la noche anterior. Sí, Phoebe Neill regresó a la naturaleza en busca de consuelo. Pero en esta ocasión no fue sola. Llevó con ella a un perro de linaje incierto, huérfano del joven cuya vida acababa de terminar.
Era ella quien había convencido a Stephen Fairbrook de que adoptara a un perro como acompañante durante su último año de enfermedad. Cuando fue evidente que el final de Stephen se acercaba, comprendió que facilitaría las cosas si le tranquilizaba sobre el destino del perro.
– Stevie, cuando llegue el momento, Benbow se quedará conmigo -le dijo una mañana mientras bañaba su cuerpo esquelético y masajeaba sus miembros encogidos-. No has de preocuparte por él. ¿De acuerdo?
Ya puedes morir en paz, fue lo que calló. No porque palabras como «vida» o «muerte» no pudieran pronunciarse delante de Stephen Fairbrook, sino porque tras conocer el diagnóstico, someterse a incontables tratamientos y fármacos, en un esfuerzo por mantenerse con vida hasta que descubrieran una cura, ver su peso declinar, su pelo caer y su piel llenarse de cardenales que se convertían en llagas, «vida» y «muerte» se convirtieron en compañeros inseparables para él. No necesitaba que le presentaran oficialmente a invitados que ya habían tomado posesión de su casa.
La última tarde de su amo, Benbow supo que Stephen estaba agonizando. Hora tras hora, el animal permaneció inmóvil a su lado, moviéndose solo cuando Stephen se movía, con el hocico apoyado en la mano de Stephen, hasta que Stephen les abandonó. De hecho, Benbow se enteró antes que Phoebe del fallecimiento de Stephen. Se levantó, gañó, aulló una vez y guardó silencio. Luego, buscó consuelo en su cesta, donde se quedó hasta que Phoebe fue a recogerlo.
Se alzó sobre sus patas traseras y meneó la cola con alegría cuando Phoebe aparcó el coche en el arcén, cerca de un muro de piedra seca, y cogió la correa. Ladró una vez. Phoebe sonrió.
– Sí, un paseo nos sentará estupendamente, viejo amigo.
La mujer bajó del coche. Benbow le siguió, saltó con energía del Vauxhall y olfateó el aire ansioso, con la nariz apretada contra el suelo arenoso como un Hoover canino. Condujo a Phoebe hasta el muro de piedra y no cesó de husmearlo hasta llegar a los peldaños que le permitirían el acceso al páramo. Saltó el muro con facilidad, y en cuanto estuvo en el otro lado se sacudió. Enderezó las orejas y ladeó la cabeza. Lanzó un ladrido penetrante para informar a Phoebe de que prefería correr libremente a pasear con la correa.
– No es posible, viejo amigo -dijo Phoebe-. Al menos hasta que sepamos qué y quién hay en el páramo, ¿de acuerdo?
Era cautelosa y sobreprotectora en ese sentido, excelentes cualidades para cuidar a los moribundos recluidos en sus hogares, sobre todo aquellos cuyo estado requería máxima vigilancia. Sin embargo, en lo tocante a niños o perros, Phoebe sabía por intuición que su ansia protectora nacida de una naturaleza precavida habría dado como resultado un animal cobardica o un niño rebelde. Por lo tanto, no tenía hijos (aunque no por falta de oportunidades) ni perros, hasta ahora.
– Espero tratarte bien, Benbow -dijo. El animal alzó la cabeza para mirarla, a través del flequillo que caía sobre sus ojos. Dio media vuelta hacia el páramo, kilómetro tras kilómetro de brezo, un manto púrpura que cubría las espaldas de la tierra.
Si el páramo solo hubiera consistido en brezo, Phoebe no habría dudado en permitir total libertad de movimientos a Benbow, pero el, en apariencia, flujo ilimitado de brezo era engañoso para los no iniciados. Antiguas canteras de piedra arenisca producían inesperadas lagunas en el paisaje, en las que el perro podía caer, y las cavernas, minas de plomo y cuevas en las que podía adentrarse (y a las cuales ella no podría ni querría seguirle) eran cantos de sirena para cualquier animal, una seducción con la que Phoebe Neill no deseaba competir. Sin embargo, estaba dispuesta a que Benbow correteara a sus anchas por uno de los principales bosquecillos de abedules que crecían irregularmente en el páramo, como plumas que se elevaran hacia el cielo. Aferró la correa y se encaminó hacia el noroeste, donde crecía el más famoso de dichos bosquecillos.
Si bien la mañana era espléndida, aún no se veían excursionistas. El sol estaba bajo hacia el este, y la sombra de Phoebe se proyectaba hacia su izquierda, como si deseara alcanzar a un horizonte cobalto, cargado de nubes tan blancas que habrían podido pasar por enormes cisnes dormidos. Soplaba poco viento, apenas una brisa que hacía aletear el impermeable de Phoebe y apartaba el pelaje de los ojos de Benbow. Phoebe no percibió ningún olor en la brisa. El único ruido procedía de unos desagradables cuervos, agazapados en algún rincón del páramo, y de un rebaño de ovejas que balaban a lo lejos.
Benbow olfateaba cada centímetro del sendero, así como los montículos de brezo que lo flanqueaban. Era un paseante colaborador, tal como Phoebe había descubierto durante los tres paseos diarios que el perro y ella habían compartido desde que Stephen quedó confinado en su lecho sin remisión. Como no tenía que tirar de él, arrastrarle o animarle de alguna forma, su paseo por el páramo le concedió tiempo para rezar.
No rezó por Stephen Fairbrook. Sabía que Stephen estaba en paz ahora, más allá de la necesidad de una intervención (divina o humana) en el proceso de lo inevitable. Rezó para alcanzar una mayor comprensión. Quería saber por qué se había instalado una plaga entre ellos, un azote que castigaba a los mejores, los más brillantes y, con frecuencia, a los que más tenían que ofrecer. Quería saber a qué conclusiones debían conducirla las muertes de hombres jóvenes culpables de nada, las muertes de niños cuyo crimen era haber nacido de madres infectadas, así como las muertes de esas infortunadas madres.
Cuando Benbow aceleró el paso, ella se plegó a sus deseos de buen grado. De esta forma, se adentraron en el corazón del páramo. Extraviarse no preocupaba a Phoebe. Sabía que habían iniciado su paseo al sudeste de un afloramiento de piedra arenisca llamado el Trono de Agrícola. Comprendía los restos de un gran fuerte romano, un puesto de vigilancia barrido por el viento que recordaba a una gigantesca silla y señalaba el límite del páramo. Cualquiera que divisara el Trono de Agrícola durante una excursión no podía perderse.
Llevaban paseando una hora cuando Benbow enderezó las orejas y se detuvo de repente. Su cuerpo se alargó, con las patas traseras extendidas. Su cola se inmovilizó. Un leve gañido escapó de su garganta.
Phoebe examinó lo que se extendía ante ellos: un bosquecillo de abedules, donde había pensado dejar corretear a Benbow.
– ¡Válgame Dios! -murmuró-. Qué listo eres. -Se había quedado muy sorprendida, e igualmente conmovida, por la facilidad del perro para leer sus intenciones. Le había prometido en silencio libertad cuando llegaran al bosquecillo. Y aquí estaba el bosquecillo. El perro conocía sus intenciones y estaba ansioso por librarse de la correa-. No te culpo -dijo mientras se arrodillaba para desenganchar la correa del collar. Enrolló la correa de cuero trenzado alrededor de su mano y se incorporó mientras el perro salía disparado hacia los árboles.
Phoebe caminó tras él, y sonrió al verlo trotar por el sendero. El perro utilizaba sus patas como muelles de resorte mientras corría, y saltaba en el aire como si quisiera volar. Rodeó una ancha columna de piedra arenisca, toscamente tallada, que había en la linde del bosquecillo y desapareció entre los abedules.
Era la entrada a Nine Sisters Henge, un recinto neolítico que rodeaba nueve monolitos erectos de diversas alturas. Reunidos unos tres mil quinientos años antes de Cristo, el recinto y los monolitos señalaban un lugar donde el hombre prehistórico había celebrado sus rituales. En la época de su uso, el recinto se había alzado a plena vista, en un terreno despojado de sus robles y alisos naturales. Ahora, sin embargo, estaba oculto, enterrado en el interior de un espeso bosque de abedules, una intrusión moderna en el páramo resultante.
Phoebe hizo un alto y examinó el terreno circundante. Hacia el este, el cielo despejado permitía que el sol se filtrara entre los árboles. Su corteza era blanca como ala de gaviota, pero recorrida por grietas marrones en forma de diamante. Las hojas formaban una reluciente pantalla verde en la brisa de la mañana, que servía para ocultar el antiguo círculo de monolitos sepultado entre los abedules a los excursionistas aficionados que ignoraban su existencia. La luz caía en ángulo oblicuo sobre el monolito centinela, una piedra erguida ante los abedules, lo cual intensificaba el efecto de la erosión, y desde lejos las sombras se combinaban para crear un rostro, un austero centinela de secretos ancestrales.
Mientras Phoebe observaba el monolito, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Pese a la brisa, reinaba un silencio sobrecogedor. El perro no ladraba, ninguna oveja perdida balaba, ningún excursionista llamaba a otro al cruzar el páramo. De hecho, el silencio era excesivo, pensó Phoebe. Miró en torno con inquietud, abrumada por la sensación de que la estaban observando.
Phoebe se consideraba una mujer práctica al cien por cien, poco inclinada a fantasear o a dejar volar su imaginación. Sin embargo, experimentó el repentino impulso de alejarse de aquel lugar, y llamó al perro. No obtuvo respuesta.
– ¡Benbow! -llamó por segunda vez-. Ven, chico. Ven.
Nada. El silencio se intensificó y la brisa paró. A Phoebe se le erizó el vello de la nuca.
No quería acercarse al bosquecillo, pero ignoraba el motivo. Ya había paseado otras veces por allí. Hasta había ido de picnic un glorioso día de primavera. Pero esa mañana en aquel lugar había algo…
Un penetrante aullido de Benbow, y de repente dio la impresión de que centenares de cuervos alzaban el vuelo, como un enjambre color ébano. Por un momento ocultaron el sol por completo. La sombra que proyectaban semejaba un monstruoso puño que flotara sobre Phoebe. Tembló ante la sensación de que la habían marcado, como Caín antes de ser expulsado.
Tragó saliva y se volvió hacia el bosquecillo. Benbow no emitió más sonidos ni respondió a su llamada. Phoebe corrió por el sendero, pasó junto al guardián de piedra arenisca de aquel reducto sagrado y entró en el arbolado.
Crecían muy juntos, pero los visitantes del lugar habían practicado un sendero con el curso de los años, en el cual se veía la hierba aplastada en algunos puntos. A los lados, no obstante, crecían arándanos entre la maleza, y las últimas orquídeas silvestres esparcían su aroma característico a gatos. Phoebe buscó a Benbow bajo los árboles, cada vez más cerca de las antiguas piedras. La rodeaba un silencio tan profundo que parecía un augurio mudo pero elocuente.
Entonces, cuando estaba a punto de llegar al límite del círculo, oyó al perro de nuevo. Ladraba desde algún sitio, y luego emitió algo a mitad de camino entre un gañido y un gruñido. Sonaba aterrador.
Temiendo que hubiera encontrado a un excursionista poco entusiasta de sus avances caninos, Phoebe apresuró el paso hacia el sonido, a través de los árboles hasta entrar en el círculo. Al instante vio un montículo de intenso azul en la base interior de un monolito. Benbow ladraba a este montículo, a respetuosa distancia, con el pelaje erizado y las orejas aplastadas contra la cabeza.
– ¿Qué pasa? -preguntó Phoebe-. ¿Qué has encontrado?
Se secó las palmas en la falda, nerviosa, y miró. Vio la respuesta a su pregunta esparcida a su alrededor. Lo que el perro había encontrado era una escena caótica. El centro del círculo de piedras estaba sembrado de plumas blancas y de desperdicios de excursionistas: una tienda, una olla, una mochila con su contenido desparramado por el suelo.
Phoebe se acercó al perro a través de aquella confusión. Quería volver a amarrar a Benbow con la correa y salir de allí cuanto antes.
– Benbow, ven aquí -dijo, y el perro ladró más frenético. Nunca le había oído ladrar de aquella manera.
Estaba muy inquieto por el montículo azul, el origen de las plumas blancas que salpicaban el claro como alas de mariposas desmembradas.
Era un saco de dormir, cayó en la cuenta. Y de ese saco habían salido las plumas, porque más plumas blancas surgieron de un corte efectuado en el nailon que lo cubría cuando Phoebe lo tocó con un pie. De hecho, casi todas las plumas del relleno ya no ocupaban el lugar que les correspondía. Lo que quedaba era una especie de tela alquitranada. La cremallera estaba bajada por completo, y contenía algo, algo que aterrorizaba al perro.
Phoebe sintió que sus rodillas flaqueaban, pero se obligó a levantar la funda. Benbow reculó y permitió que la anciana viera con claridad la imagen de pesadilla que la funda ocultaba.
Sangre. Más de la que jamás había visto. No era de un rojo brillante porque llevaba expuesta al aire varias horas, pero a Phoebe no le hacía falta el color para saber qué estaba viendo.
– Oh, Dios mío.
Se mareó.
Había visto la muerte bajo diversas formas, pero ninguna tan espeluznante como esta. A sus pies yacía un joven aovillado en posición fetal, vestido de negro de pies a cabeza, y ese mismo color tenía la carne quemada de un lado de su cara, desde el ojo a la mandíbula. Su cabello era negro también y le colgaba en una coleta. Su perilla era negra. Sus uñas también. Llevaba un anillo de ónice y un pendiente negro. El único color que aliviaba la omnipresencia del negro, aparte del saco de dormir azul, era el magenta de la sangre, esparcida por todas partes: en el suelo bajo el cuerpo, empapando sus ropas, brotando de las múltiples heridas que salpicaban su torso.
Phoebe dejó caer el saco de dormir y retrocedió. Sintió calor. Sintió frío. Sabía que estaba a punto de desmayarse. Se reprendió por su falta de coraje. Dijo «¿Benbow?», y por encima de su voz oyó el ladrido del perro. En realidad no había dejado de ladrar en ningún momento. Pero cuatro de los sentidos de Phoebe habían resultado neutralizados por la conmoción, que había intensificado y afinado el quinto: la vista.
Cogió el perro y se alejó dando tumbos por el horror.
El día había cambiado por completo cuando la policía llegó. Siguiendo la costumbre del clima reinante en los Picos, una mañana nacida con sol y un cielo perfecto había alcanzado la madurez en medio de la niebla. Se deslizaba sobre la lejana cumbre de Kinder Scout, y reptaba a lo largo de los elevados páramos del noroeste. Cuando la policía de Buxton extendió la cinta que perimetraba el lugar de los hechos, la niebla caía sobre sus hombros como espíritus que descendieran para visitar el lugar.
Antes de reunirse con la policía científica, el inspector detective Peter Hanken intercambió unas palabras con la mujer que había encontrado el cadáver. Estaba sentada en el asiento posterior de un coche celular, con un perro sobre el regazo. A Hanken le gustaban mucho los perros. Tenía dos perdigueros que le proporcionaban casi tanto orgullo y alegría como sus tres hijos. Sin embargo, aquel patético perro callejero, con su pelaje de aspecto sarnoso y sus ojos de color cieno, parecía un candidato ideal para la inyección letal. Y olía como un cubo de basura abandonado al sol.
Tampoco hacía sol, lo cual contribuía a deprimir a Hanken todavía más. Estaba rodeado de gris por todas partes, en el cielo, en el paisaje, en el cabello de la anciana que tenía ante él, y hacía mucho tiempo que el gris poseía la virtud de hundirle antes de asumir el efecto que una investigación de asesinato causaría en sus planes para el fin de semana.
– ¿Nombre? -preguntó Hanken por encima del capó del coche a la agente Patty Stewart, una mujer con cara en forma de corazón y unas tetas que, desde hacía tiempo, se habían convertido en el objeto de las fantasías de media docena de jóvenes agentes.
Stewart contestó con su competencia habitual.
– Phoebe Neill. Es enfermera a domicilio. De Sheffield.
– ¿Qué coño estaba haciendo aquí?
– Un paciente suyo murió anoche. Vino aquí a pasear con su perro para despejarse un poco.
Hanken había visto mucha muerte durante sus años de policía. Y a juzgar por su experiencia, no había nada que ayudara. Dio una palmada al techo del coche y abrió la puerta.
– Continuemos -dijo a Stewart.
Entró en el coche.
– ¿Señora o señorita? -preguntó después de presentarse a la enfermera.
El perro se estiró hacia adelante y su ama lo sostuvo en posición de firmes.
– Es amigable -dijo-. Si le deja oler su mano… -Y añadió-: Señorita.
El detective la interrogó a fondo, al tiempo que procuraba soportar el olor rancio del perro. Una vez seguro de que la anciana no había visto más señal de vida que los cuervos huidos del lugar de los hechos, como carroñeros que eran, dijo:
– ¿Ha tocado algo?
Entornó los ojos cuando la mujer se ruborizó.
– Sé qué hay que hacer en situaciones semejantes. De vez en cuando veo series policiacas en la televisión. De todos modos, no sabía que había un cadáver debajo de la manta… claro que no era una manta, ¿verdad? Era un saco de dormir hecho trizas. Y como había basura esparcida, supuse que…
– ¿Basura? – la interrumpió Hanken, impaciente.
– Papeles. Cosas de acampada. Montones de plumas blancas por todas partes. -La mujer sonrió, con una penosa ansiedad por complacer.
– Pero no tocó nada, ¿verdad? -insistió Hanken.
No. Claro que no. A excepción de la manta. Solo que no era una manta, sino un saco de dormir. Donde estaba el cuerpo. Debajo del saco. Tal como acababa de decir…
De acuerdo, de acuerdo, pensó Hanken. Era una verdadera tía Edna. Debía de ser lo más emocionante que había experimentado en su vida, y estaba decidida a prolongar la experiencia.
– Y cuando lo vi… cuando lo vi… -Parpadeó deprisa, como temerosa de llorar-. Creo en Dios, ¿sabe usted?, en un propósito que lo trasciende todo, pero cuando alguien muere de esa manera, pone a prueba mi fe. Ya lo creo.
Apoyó la cara sobre la cabeza de Benbow. El perro lamió su nariz.
Hanken le preguntó qué necesitaba, si deseaba que una agente la acompañara a casa. Le dijo que quizá volvería a interrogarla. No debía abandonar el país. Si se ausentaba de Sheffield, debía proporcionarle sus nuevas señas. En realidad, no creía que fuera a necesitarla de nuevo, pero a veces hacía su trabajo como un autómata.
El lugar del crimen era irritantemente lejano e inaccesible, excepto a pie, mediante mountain bike o helicóptero. Teniendo en cuenta las alternativas, Hanken tuvo que recurrir a algunos miembros de Rescate de Montaña que le debían favores, y logró la colaboración de un helicóptero que acababa de terminar la búsqueda de dos excursionistas perdidos. Utilizó el helicóptero para trasladarse a Nine Sisters Henge.
La niebla no era muy espesa, aunque sí fría como un demonio, y cuando se acercaron vio destellar los flashes del fotógrafo de la policía, que documentaba el lugar de los hechos. A un lado de los árboles se había congregado una pequeña multitud. El patólogo forense y los biólogos forenses, agentes uniformados y oficiales de la policía científica, provistos del equipo para recoger pruebas, estaban esperando a que el fotógrafo terminara su trabajo. También estaban esperando a Hanken.
Este pidió al piloto del helicóptero que sobrevolara el bosquecillo de abedules antes de aterrizar. Desde ochenta metros por encima del suelo, distancia suficiente para no alterar las pruebas, vio un campamento montado dentro del perímetro del viejo círculo de piedras. Una pequeña tienda azul estaba parapetada contra la cara de un monolito, y en el centro del círculo se veía el redondel de una hoguera, negro como la pupila de un ojo. En el suelo había una manta plateada de emergencia, y cerca, una esterilla cuadrada de amarillo intenso. Una mochila negra y roja escupía su contenido, y una pequeña cocina de camping estaba caída de lado. Desde el aire, la escena no presentaba un aspecto tan desagradable, pensó Hanken, pero la distancia siempre daba una falsa seguridad de que todo iba bien.
El helicóptero le depositó a unos cincuenta metros del lugar. Bajó y se reunió con su equipo, mientras el fotógrafo de la policía salía del bosquecillo.
– Mal asunto -dijo.
– Ya -contestó Hanken-. Esperad aquí -indicó al equipo.
Dio un manotazo al centinela de piedra arenisca que señalaba la entrada del bosquecillo y siguió el camino que serpenteaba bajo los árboles. Las hojas desprendían gotas de condensación, debido a la humedad, que caían sobre sus hombros.
Hanken dejó vagar su mirada por Nine Sisters Hedge. La tienda era individual, como los demás objetos desparramados alrededor: un saco de dormir, una mochila, una manta de emergencia, una esterilla. Vio lo que no había distinguido desde el aire: el estuche de un plano, abierto y con su contenido medio roto. El suelo impermeable de una tienda de campaña arrugado contra la mochila solitaria. Una pequeña bota de montaña arrojada a los restos carbonizados del fuego central, y otra en las cercanías. Las plumas blancas se habían adherido a todo.
Cuando por fin se adentró entre los monolitos, Hanken realizó su habitual observación preliminar del lugar de los hechos. Examinó cada objeto sin permitir que su mente le ofreciera explicaciones plausibles. Sabía que la mayoría de los investigadores iban directamente al cuerpo (privado de vida por mor de la brutalidad humana), algo tan traumático que no solo obnubilaba los sentidos sino también el intelecto, e impedía ver la verdad que se plasmaba ante ellos. En consecuencia, vagó de un objeto a otro y los estudió sin tocarlos. De esta forma llevó a cabo su examen inicial de la tienda, la mochila, la esterilla, el estuche del plano y el resto del equipo, desde los calcetines al jabón, diseminado en el interior del círculo. Dedicó bastante tiempo a una camisa de franela y a las botas. Y cuando hubo visto suficiente, se dedicó al cadáver.
Era un cadáver horripilante: un muchacho de unos veinte años, delgado, casi esquelético, de muñecas delicadas y orejas finas. Aunque un lado de su cara estaba quemado, Hanken pudo distinguir una nariz bellamente dibujada, una boca bien formada y una apariencia femenina en general, que había intentado alterar con una perilla negra apenas esbozada. Estaba empapado de la sangre manada de numerosas heridas, y debajo solo llevaba una camiseta negra, sin jersey ni chaqueta. Sus tejanos negros habían virado al gris en los puntos de mayor roce: a lo largo de las costuras, en las rodillas y el fondillo. Y llevaba unas botas gruesas en sus grandes pies, unas Doc Martens, a juzgar por su aspecto.
Debajo de estas botas, semiocultas ahora por el saco de dormir que el fotógrafo de la policía había apartado para fotografiar el cadáver, había varias hojas de papel manchadas de sangre y humedad.
Hanken se acuclilló y las examinó, separándolas con la punta de un bolígrafo. Los papeles eran cartas anónimas, de redactado tosco y ortografía desaliñada, ensambladas con palabras y letras recortadas de periódicos y revistas. Su temática era monótona: todas se reducían a amenazas de muerte, aunque en cada ocasión se sugería un medio diferente.
Hanken desvió la vista desde los papeles al cadáver. Se preguntó si era razonable concluir que el destinatario había encontrado el fin augurado por aquellos mensajes. La deducción habría sido razonable, de no ser porque el interior del prehistórico círculo de monolitos contaba otra historia.
Hanken se alejó por el camino que discurría bajo los abedules.
– Empiecen a registrar el perímetro -ordenó a sus hombres-. Buscamos un segundo cadáver.
3
Barbara Havers subió en ascensor hasta el piso 12 de Tower Block, que albergaba la enorme biblioteca de la Policía Metropolitana, convencida de que se encontraría a salvo entre las estanterías de libros de referencia e informes policiales. En ese momento necesitaba sentirse a salvo. Y también privacidad y tiempo para recuperarse.
Aparte de sus incontables volúmenes, la biblioteca ofrecía la mejor vista de Londres de todo el edificio. Hacia el este abarcaba desde las agujas neogóticas del Parlamento hasta la orilla sur del Támesis. Hacia el norte, la cúpula de San Pablo dominaba la línea del horizonte de la ciudad. Y en un día como ése, cuando la cálida luz estival estaba virando hacia el sutil resplandor otoñal, la panorámica quedaba subordinada a la belleza de todo cuanto acariciaba aquella luz.
Barbara pensó que, si se concentraba en identificar la mayor cantidad de edificios posible, tal vez conseguiría calmarse y olvidar la humillación que acababa de sufrir.
Después de tres meses de suspensión de empleo, había recibido por fin una críptica llamada telefónica a las siete y media de aquella mañana. Era una orden apenas disimulada. ¿Querría la sargento detective Barbara Havers reunirse con el subcomisionado sir David Hillier en su despacho a las diez? La voz sonaba escrupulosamente cortés, y aún más escrupulosamente cuidadosa de no traicionar lo que ocultaba la invitación.
Sin embargo, Barbara albergaba escasas dudas sobre el propósito de la reunión. Durante los últimos tres meses había sido objeto de una investigación por parte de Asuntos Internos. Habían tomado declaración a los testigos de su comportamiento. Se habían examinado y evaluado las pruebas: una lancha motora de alta potencia, una carabina MP5 y una pistola semiautomática Glock. Y hacía tiempo que el destino de Barbara esperaba a ser divulgado.
Por eso, cuando por fin se produjo la llamada, interrumpiendo su sueño cada vez más intermitente, tendría que haber estado preparada. Al fin y al cabo, durante todo el verano había sabido que estaban investigando dos aspectos de su comportamiento como agente de la ley. Enfrentada a acusaciones criminales de agresión e intento de asesinato, enfrentada a acusaciones disciplinarias que abarcaban desde abuso de autoridad hasta negativa a obedecer una orden, tendría que haber empezado a recomponer su vida profesional, antes de su expulsión inevitable. Pero Barbara llevaba inmersa en el trabajo policial quince años, y era incapaz de imaginar su mundo sin él. Por lo tanto, había pasado toda su suspensión diciéndose que cada día transcurrido sin ser expulsada aumentaba las probabilidades de salir indemne de la investigación. Lo cual no había sido el caso, por supuesto; una agente más realista habría sabido lo que debía esperar cuando entró en el despacho del subcomisionado.
Se había vestido con esmero, cambiando sus habituales pantalones de cintura elástica por una falda y una chaqueta. Su manera de vestir era deplorable, de modo que el color no la favorecía, y el collar de perlas falsas constituía un toque ridículo que solo contribuía a resaltar el grosor de su cuello. Al menos se había lustrado los zapatos, pero cuando bajó del Mini en el aparcamiento subterráneo del Yard, se hizo una carrera en las medias al rozar con el reborde de la puerta.
La realidad era que ni unas medias perfectas, una joya bonita y un traje de un tono más misericordioso con su tez habrían alterado lo inevitable. Porque en cuanto entró en el despacho de Hillier, cuyas cuatro ventanas denotaban las cumbres del Olimpo que había alcanzado, comprendió lo que se avecinaba.
De todos modos, no había esperado que el castigo fuera tan severo. El subcomisionado Hillier era un cerdo (siempre lo había sido, y lo sería hasta el fin de sus días), pero Barbara nunca había estado sujeta a su disciplina particular. Al parecer, pensaba que una dura reprimenda no era suficiente para expresar su disgusto por el comportamiento de Barbara. Ni tampoco una nota lacerante con expresiones tales como «una desgracia para la reputación de la Policía Metropolitana», «un descrédito para el buen hacer de miles de agentes» y «una desgraciada muestra de insubordinación sin parangón en la historia de la fuerza», que sería conservada en su expediente personal por los siglos de los siglos, para que todos los agentes de rango superior a Barbara pudieran verla. El subcomisionado Hillier tampoco se abstuvo de añadir su comentario personal a las actividades que habían provocado su suspensión. Y a sabiendas de que, sin testigos, gozaba de plena libertad para recriminar a Barbara con el lenguaje que le viniera en gana, Hillier había incluido en su comentario el tipo de invectivas e insinuaciones pasadas de rosca que otro subordinado, con menos que perder, habría considerado de tipo personal más que profesional. Pero el subcomisionado no era idiota. Sabía muy bien que, debido a que su castigo no conllevaba la expulsión del cuerpo, Barbara adoptaría la postura más prudente y encajaría todas las reprimendas, por groseras que fueran.
Pero ella no tenía por qué aguantar calificativos como «estúpida escoria» y «maldita bollera». Tampoco tenía por qué fingir que no le afectaba el hecho de que el desagradable monólogo de Hillier sacara a colación su aspecto físico, sus preferencias sexuales y su potencial como mujer.
Por lo tanto, estaba afectada. Y mientras contemplaba desde la ventana de la biblioteca los edificios que se alzaban entre New Scotland Yard y la abadía de Westminster, intentaba controlar el temblor de sus manos. También intentaba contener las náuseas que le provocaba su respiración entrecortada, como si se estuviera ahogando.
Un cigarrillo habría sido de gran ayuda, pero al entrar en la biblioteca, donde no la buscarían, también había accedido a uno de los muchos lugares de New Scotland Yard en que estaba prohibido fumar. Y si bien en cualquier otro momento habría encendido uno, indiferente a las consecuencias, ahora no pensaba hacerlo.
«Otra violación de la disciplina, y está acabada», había gritado Hillier a modo de conclusión, y su rostro rubicundo había adquirido un tono tan amarronado como la corbata que llevaba.
Que no estuviera ya acabada, considerando las cúspides que había alcanzado la animosidad de Hillier, constituía un misterio para Barbara. Durante toda la perorata se había preparado para la expulsión inevitable, pero no se había materializado. Había sido avergonzada, vilipendiada y reconvenida. Pero la feroz reprimenda no había incluido la expulsión. Hillier deseaba expulsarla tanto como insultarla, pero el que no lo hubiera hecho reveló a Barbara que alguien con influencia había intervenido.
Barbara quería estar agradecida. De hecho, sabía que debía estar agradecida, pero de momento solo se sentía traicionada, debido al hecho de que ni sus superiores, ni el tribunal disciplinario, ni Asuntos Internos hubieran contemplado la situación desde su punto de vista. Una vez examinados los hechos, había pensado, todo el mundo se daría cuenta de que para salvar una vida no había tenido otra alternativa que coger el arma más cercana y disparar. Pero los que ostentaban el poder no lo habían visto así. Salvo una persona. Y se había hecho una buena idea de quién era.
El inspector detective Thomas Lynley estaba de luna de miel cuando empezaron los problemas de Barbara. Su compañero de fatigas había regresado con su esposa después de pasar diez días en Corfú, y había encontrado a Barbara suspendida de empleo e investigada por su conducta. Confuso, aquella misma noche había atravesado la ciudad para oír una explicación de la propia Barbara. Si bien su conversación inicial no fue tan halagüeña como ella hubiera deseado, Barbara supo que, al final, Lynley no permitiría que se produjera una injusticia si podía evitarlo.
Ahora estaría esperando en su despacho para saber cómo había ido su entrevista con Hillier. En cuanto se recuperara de dicha entrevista, iría a verle.
Alguien entró en la silenciosa biblioteca.
– Te digo que nació en Glasgow, Bob -dijo una mujer-. Recuerdo el caso porque yo estaba en el instituto y hacíamos trabajos sobre acontecimientos del momento.
– Te equivocas -contestó Bob-. Nació en Edimburgo.
– Glasgow -dijo la mujer-. Te lo demostraré.
«Demostrarlo» significaba explorar la biblioteca. «Demostrarlo» significaba que la soledad de Barbara había llegado a su fin.
Salió de la biblioteca y bajó por la escalera, con el fin de tener más tiempo para recuperarse y encontrar las palabras con que dar las gracias al inspector Lynley por su intervención. Era incapaz de imaginar cómo lo había hecho. Casi siempre, Hillier y él estaban enfrentados, de modo que debía de haber pedido el favor a alguien por encima de Hillier. Sabía que eso le habría costado mucho, en términos de orgullo profesional. Un hombre como Lynley no estaba acostumbrado a pedir favores a nadie. Ir a pedir un favor a los que le echaban en cara su cuna aristocrática habría sido muy difícil.
Le encontró en su despacho de Victoria Block. Estaba hablando por teléfono de espaldas a la puerta, con la silla encarada hacia la ventana.
– Cariño -estaba diciendo-, si tía Augusta ha anunciado que se impone una visita, no veo la forma de evitarlo. Sería como intentar detener un tifón… Humm, sí. No obstante, deberíamos impedir que cambiara de sitio los muebles, si mi madre está de acuerdo en venir con ella, ¿no crees? -Escuchó, y luego rió de algo que su mujer dijo-. Sí. De acuerdo. De entrada, declararemos restringido el acceso al armario ropero… Gracias, Helen… Sí. Sus intenciones son buenas.
Colgó y giró la silla hacia el escritorio. Vio a Barbara en la puerta.
– Havers -dijo con sorpresa-. Hola. ¿Qué hace aquí esta mañana?
– Hillier me ha informado -dijo ella.
– ¿Y?
– Una nota en mi expediente y una reprimenda de un cuarto de hora. Piense en la propensión de Hillier a aprovechar y exprimir el momento adecuado y se hará una idea de por dónde fueron los tiros. Nuestro Dave es un energúmeno.
– Lo siento -dijo Lynley-. ¿Y eso fue todo? ¿Un sermón y una nota en su expediente? ¿Nada más?
– No del todo. He sido degradada a agente detective.
– Ah. -Lynley cogió un bote de clips que descansaba sobre su escritorio. Sus dedos juguetearon con los clips mientras daba la impresión de concentrarse en sus pensamientos-. Habría podido ser peor. Mucho peor, Barbara. Podría haberle costado todo.
– En efecto. Sí. Lo sé. -Barbara intentaba aparentar desenvoltura-. Bien, Hillier se ha divertido. No me cabe duda de que repetirá su sermón cuando vaya a comer con el comisionado y los peces gordos. Estuve a punto de mandarlo al infierno, pero me contuve. Usted se habría sentido orgulloso.
Lynley apartó la silla del escritorio y se acercó a la ventana. Contempló la vista indiferente de Tower Block. Barbara observó que un músculo se movía en su mandíbula. Estaba a punto de explayarse sobre su gratitud (la reserva inusual del inspector insinuaba el precio que había pagado por interceder en su favor), cuando él introdujo el tema:
– Barbara, me pregunto si tiene idea de lo que ha costado impedir que la expulsaran. Reuniones, llamadas telefónicas, acuerdos, compromisos.
– Lo imagino. Por eso quería decirle…
– Y todo para impedir que recibiera lo que la mitad de Scotland Yard cree que merece.
Barbara se removió en su silla, incómoda.
– Señor, sé que usted dio la cara por mí. Sé que me habrían puesto de patitas en la calle de no ser por su intercesión. Solo quería decirle lo agradecida que estoy por reconocer la justicia de mis actos. Quería decirle que no se arrepentirá de haberme apoyado. No le daré el menor motivo. Ni a usted ni a nadie, por descontado.
– No fui yo -dijo Lynley, al tiempo que se volvía hacia ella.
Barbara le miró sin comprender.
– ¿Que usted no…?
– Yo no la apoyé, Barbara. -Después de su admisión, no bajó la vista.
Barbara pensó más tarde en el detalle y lo admiró. Aquellos ojos castaños, tan bondadosos y tan reñidos con su cabello rubio, se posaron en los suyos fijamente.
Barbara frunció el entrecejo y trató de asimilar aquello.
– Pero usted… usted conoce los hechos. Le conté toda la historia. Leyó el informe. Pensé… Acaba de mencionar reuniones y llamadas telefónicas…
– No eran mías -la interrumpió-. En conciencia, no puedo permitir que crea lo contrario.
Así que se había equivocado. Se había precipitado en sus conclusiones. Había supuesto que sus años de trabajar juntos impulsarían a Lynley a ponerse de su parte automáticamente.
– Entonces ¿está de acuerdo con ellos?
– ¿Ellos? ¿Quiénes?
– La mitad del Yard convencida de que he recibido mi merecido. Lo pregunto porque creo que deberíamos saber en qué campo jugamos los dos. Quiero decir, si vamos a trabajar… -Las palabras se le enredaban, y se obligó a hablar con parsimonia para ser precisa-. ¿Está con ellos, señor? ¿Con esa mitad?
Lynley volvió al escritorio y se sentó. La miró. Havers percibió el pesar que se transparentaba en su rostro. Lo que no sabía era hacia dónde iba dirigido. Y eso la aterrorizó. Porque era su compañero. Su compañero.
– ¿Señor? -repitió.
– No sé si estoy con ellos.
Havers sintió que se desinflaba.
Lynley debió de darse cuenta, porque continuó, con voz amable.
– He examinado la situación desde todos los ángulos. Durante todo el verano. De arriba abajo.
– Eso no forma parte de su trabajo -dijo Barbara, aturdida-. Usted investiga asesinatos, no… lo que hice.
– Lo sé. Pero quería comprender. Aún quiero comprender. Pensé que si examinaba los hechos por mí mismo, vería lo que había sucedido a través de sus ojos.
– Pero no lo consiguió. -Barbara intentaba ocultar la desolación de su voz-. No logró comprender que una vida estaba en juego. No consiguió apartar de su mente el hecho de que no pude permitir que una niña de ocho años se ahogara.
– Ése no es el caso -dijo Lynley-. Lo comprendí entonces y lo comprendo ahora. Lo que no pude apartar de mi mente era que estaba fuera de su jurisdicción, y que había recibido órdenes de…
– Al igual que ella -interrumpió Barbara-. Al igual que todo el mundo. La policía de Essex no patrulla el mar del Norte. Y ahí fue donde sucedió. Usted lo sabe. En alta mar.
– Lo sé todo. Créame. Lo sé. Que perseguía a un sospechoso, que ese sospechoso arrojó a una niña desde su barco, las órdenes que recibió cuando ocurrió eso, y su reacción a esa orden.
– No podía lanzarle un salvavidas, inspector. No habría llegado hasta ella. Se habría ahogado.
– Barbara, haga el favor de escucharme. No era su cometido, ni su responsabilidad, tomar decisiones o llegar a conclusiones. Para eso tenemos una cadena de mando. Discutir la orden que le dieron ya fue bastante grave, pero en cuanto disparó un arma contra un oficial superior…
– Supongo que tiene miedo de ser el siguiente -ironizó con amargura Havers.
Lynley dejó que las palabras colgaran entre ellos. En el silencio, Barbara se recompuso.
– Lo siento -dijo, con la sensación de que la ronquera de su voz era una traición peor que cualquier acción emprendida por ella contra quien fuera.
– Lo sé -dijo Lynley-. Sé que lo siente. Yo también lo siento.
– ¿Inspector detective Lynley?
La voz llegó desde la puerta. Lynley y Barbara se volvieron. Dorothea Harriman, secretaria del superintendente de su división, se erguía en el umbral: bien peinada con un pelo rubio color miel, bien vestida con un traje a rayas que no habría desentonado en un anuncio de modas. Barbara se sintió como siempre que estaba en presencia de Dorothea, la pesadilla de cualquier sastre.
– ¿Qué pasa, Dee? -preguntó Lynley.
– El superintendente Webberly. Quiere verle lo antes posible. Ha recibido una llamada de Operaciones Criminales. Algo ha ocurrido.
Saludó a Barbara con un movimiento de la cabeza y desapareció.
Barbara esperó, con el pulso acelerado. La llamada de Webberly había llegado en el peor momento.
«Algo ha ocurrido» significaba, en la terminología abreviada de Harriman, que se estaba preparando una buena cacería. Y en el pasado tales llamadas de Webberly iban precedidas por una invitación del inspector a acompañarle en la persecución de la pieza a cobrar.
Barbara no dijo nada. Se limitó a mirar a Lynley y esperar, consciente de que los siguientes instantes darían la medida del estado de su asociación.
Fuera de la oficina, todo se desarrollaba como de costumbre. Resonaban voces en el pasillo de suelo de linóleo. Sonaban teléfonos en los departamentos. Se celebraban reuniones. Pero dentro Barbara experimentó la sensación de que tanto Lynley como ella se habían desplazado a una dimensión de la cual dependía mucho más que su futuro profesional.
Por fin, Lynley se puso en pie.
– Tengo que ir a ver a Webberly.
– ¿Debo…? -empezó Barbara, a pesar de que él había hablado en singular. Pero no pudo terminar la pregunta porque no podría afrontar la respuesta en ese momento. Así que formuló otra-. ¿Qué quiere que haga, señor?
Lynley pensó unos momentos, dejó de mirarla por fin, y dio la impresión de que examinaba la fotografía colgada junto a la puerta: un joven risueño con un bate de criquet en la mano y un largo desgarrón en sus pantalones manchados de hierba. Barbara sabía por qué Lynley conservaba esa foto en su despacho: era un recordatorio diario del hombre de la foto, y de lo que Lynley le había hecho una lejana noche de borrachera en un coche. La mayoría de la gente alejaba de su mente las cosas desagradables. Pero Thomas Lynley no era uno de ellos.
– Creo que es mejor que pase desapercibida durante una temporada, Barbara. Deje que la marea se calme. Deje que la gente olvide esto. Déjeles olvidar.
Pero tú no podrás, ¿verdad?, preguntó ella en silencio. En cambio, lo que dijo fue un desolado:
– Sí, señor.
– Sé que no es fácil para usted -dijo Lynley, y su voz sonó tan dulce que Barbara tuvo ganas de aullar-. Pero en este momento no puedo darle otra respuesta. Ojalá pudiera.
– Entiendo, señor -fue lo único que acertó a decir-. Sí, señor.
– Degradada a agente detective -dijo Lynley al superintendente Webberly cuando se reunió con él-. Eso se lo debe a usted, ¿verdad, señor?
Webberly estaba atrincherado detrás de su escritorio y fumaba un puro. Había cerrado la puerta del despacho para proteger a los demás agentes, secretarias y empleados del humo malsano que proyectaba su tubo de tabaco. Esta consideración, sin embargo, no exoneraba de respirar el humo acre a los que se veían obligados a entrar. Lynley procuró inhalar lo menos posible. Como única respuesta, Webberly movió el puro de un lado a otro de la boca.
– ¿Puede decirme por qué? -preguntó Lynley-. En otras ocasiones ha salido en defensa de otros agentes. Nadie lo sabe mejor que yo. Pero ¿por qué en este caso, cuando todo parece tan claro? ¿Qué va a tener que pagar por haberla salvado?
– A todos nos deben favores -dijo el superintendente-, y yo pedí que me devolvieran unos cuantos. Havers obró mal, pero su corazón no la engañó.
Lynley arrugó la frente. Había intentado llegar a la misma conclusión desde que, a su regreso de Corfú, se enteró de la desgracia de Havers, pero no lo había logrado. Cada vez que se acercaba, los hechos le saltaban a la cara y exigían explicaciones. Él mismo se había encargado de conocer esos hechos de primera mano, pues había ido a Essex para hablar con la principal agente implicada. Y ahora no podía comprender cómo o por qué Webberly había perdonado la decisión de Havers de disparar un fusil contra la inspectora Emily Barlow. Dejando aparte su amistad con Havers, incluso dejando aparte la cuestión básica de la cadena de mando, ¿no debían preguntarse qué clase de anarquía profesional estaban alentando al no castigar a un miembro del cuerpo responsable de una acción tan atroz?
– Pero disparar contra un oficial… Hasta apoderarse de un fusil, cuando no tenía autoridad…
Webberly suspiró.
– Las cosas nunca son blancas o negras, Tommy. Ojalá lo fueran, pero no es así. La niña implicada…
– Emily Barlow ordenó que le arrojaran un salvavidas.
– Exacto, pero existían dudas acerca de si la niña sabía nadar. Y además… -Webberly se sacó el puro de la boca y examinó su punta- es hija única. Havers lo sabía.
Y Lynley comprendió lo que aquello significaba para su superintendente. Webberly tenía una sola luz en su vida: su hija Miranda, también única.
– Barbara está en deuda con usted, señor.
– Ya me encargaré de que la pague. -Webberly señaló una libreta que había sobre el escritorio. Lynley la miró y vio la letra del superintendente.
– Andrew Maiden -dijo éste-. ¿Te acuerdas de él?
Lynley tomó asiento en una silla delante del escritorio de Webberly.
– ¿Andy? Por supuesto. Sería difícil olvidarle.
– Eso pensaba.
– Una operación del SO10 que convertí en un estrepitoso fracaso. Menuda pesadilla.
El SO10 era el grupo de agentes más secreto y misterioso de la Policía Metropolitana. Eran responsables de llevar las negociaciones cuando había rehenes de por medio, proteger a testigos y jurados, organizar a informantes y llevar a cabo operaciones clandestinas. En una época, Lynley había deseado trabajar con ellos, pero a los veintiséis años no poseía el aplomo y la sangre fría suficientes.
– Meses de preparación se fueron al carajo -recordó-. Esperaba que Andy pediría mi cabeza.
Sin embargo, Andy Maiden no la había pedido. No era su estilo. El hombre del SO10 sabía cortar por lo sano, y eso hizo, sin echar la culpa al responsable, sino que reaccionó tal como exigía el momento: retiró a sus hombres de la operación clandestina y esperó a que se presentara otra oportunidad, meses después, una vez seguro de que ningún faux pas como el de Lynley daría al traste con sus esfuerzos.
Le llamaban Dominó por la facilidad con que adoptaba la personalidad de quien fuera, desde un asesino a sueldo hasta un partidario norteamericano del IRA. Se había especializado en operaciones relacionadas con las drogas, pero antes había dejado su impronta en el campo de los asesinos a sueldo y el crimen organizado.
– Me encontraba con él de vez en cuando en el cuarto piso -dijo Lynley a Webberly-, pero perdí su pista cuando dejó la Met. Eso fue hace… ¿cuánto? ¿Diez años?
– Poco más de nueve.
Maiden, dijo Webberly, se había jubilado en cuanto pudo, y se trasladó con su familia a Derbyshire. En los Picos había invertido los ahorros de su vida y sus energías en la renovación de un antiguo pabellón de caza. Ahora era un hotel rural, el Maiden Hall. Un lugar ideal para excursionistas, veraneantes, adeptos a la mountain bike o cualquiera que aspirara a pasar la noche fuera y tomar una cena decente.
Webberly indicó su libreta amarilla.
– Andy Maiden llevó ante la justicia a más delincuentes que cualquier otro miembro del SO10, Tommy.
– Eso no me sorprende, señor.
– Sí. Bien. Ahora solicita nuestra ayuda, y se la debemos.
– ¿Qué ha pasado?
– Su hija ha sido asesinada en los Picos. Tenía veinticinco años, y algún bastardo la dejó tirada en un lugar llamado Calder Moor.
– Vaya. Lo siento mucho.
– Encontraron también un segundo cadáver, de un chico, y nadie sabe quién demonios es. No llevaba ninguna identificación. La chica se llamaba Nicola, había ido de acampada e iba preparada para cualquier eventualidad: lluvia, niebla, sol, lo que fuera. Pero el chico no llevaba equipo alguno.
– ¿Sabemos cómo murieron?
– Aún no. -Lynley enarcó una ceja, sorprendido-. La información nos llega a través del SO10. Dime cuándo esos bastardos nos han proporcionado información rápida y gratis.
Lynley no pudo. Webberly continuó.
– Lo que sabemos es lo siguiente: el dic de Buxton se hizo cargo del caso, pero Andy quiere más y se lo vamos a dar. Ha solicitado tu intervención en particular.
– ¿Mi intervención?
– Exacto. Puede que hayas perdido su rastro después de tantos años, pero él no ha perdido el tuyo. -Webberly encajó el puro en la comisura de su boca y señaló sus notas-. Un patólogo del Ministerio del Interior está de camino hacia allí para efectuar una autopsia hoy mismo. Te cruzarás en el camino de un tal Peter Hanken. Le han dicho que Andy es uno de los nuestros, pero no sabe nada más. -Se quitó el puro de la boca y lo contempló sin verlo-. Tommy, no me andaré con rodeos. Las cosas podrían complicarse. El hecho de que Maiden haya pedido tu intervención… -Vaciló antes de concluir-. Mantén los ojos abiertos y actúa con cautela.
Lynley asintió. La situación era irregular. No recordaba otra ocasión en que un pariente de la víctima de un crimen hubiera podido elegir al agente que lo investigaría. El hecho de que Andy Maiden lo hubiera conseguido sugería esferas de influencia susceptibles de entorpecer una investigación fluida por parte de Lynley.
No podía encargarse del caso solo, y Lynley sabía que Webberly tampoco iba a pedírselo. Pero adivinaba qué agente le asignaría como compañero si le concedían la oportunidad. Habló para evitar que eso sucediera. Ella aún no estaba preparada. Ni él, por cierto.
– Me gustaría ver quiénes están de turno para acompañarme -dijo a Webberly-. Como Andy es un ex del SO10, sería preferible una persona muy diplomática.
El superintendente le miró a los ojos. Transcurrieron quince segundos antes de que hablara.
– Tú ya sabes con quién trabajas mejor, Tommy -dijo por fin.
– En efecto, señor. Gracias.
Barbara Havers se dirigió a la cantina del cuarto piso, donde pidió una sopa de verduras que se llevó a una mesa. Intentó tomarla mientras imaginaba que la palabra «paria» colgaba de sus hombros como el cartelón de un hombre-anuncio. Comió sola. Cada gesto de saludo que recibía de otros agentes parecía contaminado de un silencioso mensaje de desprecio. Mientras intentaba darse ánimos con un monólogo interior que informaba a su encogido ego de que nadie podía haberse enterado todavía de su degradación, su oprobio y la disolución de su asociación con Lynley, todas las conversaciones que se sucedían a su alrededor (sobre todo las puntuadas por alegres carcajadas) se burlaban de ella.
Abandonó la sopa. Abandonó el Yard. Firmó la salida («indispuesta» sería una fórmula bien acogida por aquellos que la consideraban contagiosa) y se encaminó a su Mini. Una parte de su ser atribuía sus actos a una combinación de paranoia y estupidez; la otra estaba atrapada en una interminable repetición de su último encuentro con Lynley, al tiempo que pasaba revista a las diversas reacciones que habría podido adoptar después de averiguar el resultado de su entrevista con Webberly.
En este estado de ánimo, se encontró conduciendo a lo largo de Millbank sin ser consciente de ello, pues no iba camino de casa. Con el cuerpo en piloto automático, llegó a Grosvenor Road y la central eléctrica de Battersea con el cerebro enfrascado en un castigo ejemplar protagonizado por Lynley. Se sentía como un espejo astillado, inútil pero peligroso. Qué fácil había sido para él desprenderse de ella, pensó con amargura. Y qué idiota había sido ella por creer durante semanas que la había defendido.
Por lo visto, para Lynley no era suficiente que un hombre al que ambos detestaron durante años la hubiera degradado, vilipendiado y humillado. Daba la impresión de que él también necesitaba encontrar una oportunidad para imponerle un poco de disciplina. En opinión de Barbara, Lynley había tomado la dirección más equivocada, y ella necesitaba un aliado.
Mientras el coche avanzaba paralelo al Támesis entre el tráfico fluido de mediodía, se hizo una buena idea de dónde encontraría tal cómplice. Vivía en Chelsea, a poco más de un kilómetro de donde se encontraba ahora.
Simon St. James era el amigo más antiguo de Lynley, compañero de colegio desde Eton. Científico forense y testigo experto, solicitaban con mucha frecuencia su colaboración tanto abogados como fiscales con el fin de decantar casos que dependían más de las pruebas que de los testigos oculares. Al contrario que Lynley, era un hombre razonable. Poseía la capacidad de observar, desinteresada y desapasionadamente, sin implicarse en las situaciones. Era justo la persona con que necesitaba hablar. Diseccionaría sin piedad las acciones de Lynley.
Lo que Barbara no pensó fue que St. James tal vez no estuviera solo en Cheyne Row. Sin embargo, el hecho de que su mujer también estuviera en casa, trabajando en el cuarto oscuro anexo al laboratorio de la última planta, no planteó una situación tan delicada como la presencia del ayudante habitual de St. James. Y Barbara no supo que el ayudante habitual de St. James estaba en casa hasta que subió por la escalera detrás de Joseph Cotter: suegro, mayordomo, cocinero y factótum general del científico.
– Los tres están trabajando -dijo Cotter-, pero ya es hora de comer, y lady Helen agradecerá la interrupción. Le gusta comer siempre a la misma hora. No ha cambiado, aunque se haya casado.
Barbara vaciló en el rellano del segundo piso.
– ¿Helen está aquí?
– En efecto. -Y añadió con una sonrisa-: Es agradable saber que algunas cosas no cambian, ¿verdad?
– Mierda -masculló Barbara.
Helen era la condesa de Asherton por derecho propio, pero también la esposa de Thomas Lynley, el cual, aunque no disimulaba preferir lo contrario, era la otra mitad de la ecuación Asherton: el conde oficial, ataviado de terciopelo y armiño. Barbara no suponía que St. James y su mujer se dedicaran a denigrar a alguien cuya mujer se encontrara presente. Comprendió que lo mejor era retirarse.
Y a punto estaba de hacerlo cuando Helen salió al rellano de la escalera, riendo y hablando hacia el interior del laboratorio.
– De acuerdo, de acuerdo. Iré a buscar un rollo nuevo. Pero si te situaras en la década actual y sustituyeses esa máquina por algo más moderno, no nos quedaríamos sin papel para el fax. Creo que de vez en cuando deberías darte cuenta de estas cosas, Simon.
Empezó a bajar por la escalera y vio a Barbara en el rellano siguiente. Su rostro se iluminó. Era una cara adorable, no hermosa en un sentido convencional, sino serena y radiante, enmarcada por una pequeña cascada de cabello castaño.
– ¡Dios mío, qué maravillosa sorpresa! Simon, Deborah, tenemos visita, de modo que ahora ya tenéis una excusa para hacer un alto y comer. ¿Cómo estás, Barbara? ¿Por qué hace tantas semanas que no venías a vernos?
No tuvo otro remedio que ir a su encuentro. Barbara dio las gracias a Cotter con la cabeza, el cual anunció en dirección al laboratorio:
– Pondré otro cubierto en la mesa.
Después volvió sobre sus pasos. Barbara subió y estrechó la mano extendida de Helen. El apretón se convirtió en un fugaz beso en la mejilla. Tan cálida bienvenida advirtió a Barbara de que Lynley aún no había informado a su mujer sobre lo sucedido aquel día en Scotland Yard.
– Justo a tiempo -dijo Helen-. Me has salvado de una incursión por King's Road en busca de papel para fax. Estoy hambrienta, pero ya conoces a Simon. ¿Para qué parar por algo tan insignificante como una comida, cuando tienes la oportunidad de esclavizarte durante unas horas más? Simon, desenróscate del microscopio, por favor. Aquí hay alguien más interesante que restos de piel encontrados en uñas.
Barbara siguió a Helen hasta el laboratorio, donde St. James solía analizar pruebas, preparar informes y documentos y organizar materiales para su recién adquirido cargo de conferenciante en el Royal College of Science. Aquel día parecía estar en el modo de testigo experto, porque se hallaba sentado en un taburete ante una mesa de trabajo, extrayendo portaobjetos de un sobre que acababa de abrir. Los restos de piel encontrados en uñas, pensó Barbara.
St. James era un hombre muy poco atractivo, tullido y entorpecido por una abrazadera que sujetaba su pierna, en lugar de aquel risueño jugador de criquet plasmado en la fotografía. Sus movimientos eran desgarbados. Sus mejores características físicas residían en el pelo, que siempre llevaba largo, indiferente al dictado de la moda, y sus ojos, que viraban del gris al azul dependiendo de la ropa, que también le era indiferente. Levantó la vista del microscopio cuando Barbara entró en el laboratorio. Su sonrisa humanizó un rostro anguloso y surcado de arrugas.
– Barbara. Hola.
Cruzó la habitación para saludarla, al tiempo que avisaba a su mujer de la llegada de Barbara Havers. Una puerta se abrió al fondo de la habitación. La mujer de St. James apareció en tejanos cortados a la altura del muslo y una camiseta color aceituna, tras una hilera de ampliaciones fotográficas colgadas de un cordel que recorría el cuarto oscuro de un extremo a otro y goteaba agua en el suelo, protegido por una esterilla de goma.
Deborah tenía muy buen aspecto, observó Barbara. Renovar su compromiso con el arte, en lugar de lamentar y llorar la cadena de abortos que había asolado su matrimonio, le había sentado de maravilla. Era agradable pensar que algo iba bien a alguien.
– Hola -dijo Barbara-. Pasaba por aquí y… -Echó un vistazo a su muñeca y comprobó que había olvidado el reloj en casa por la mañana, en sus prisas por acudir a la reunión con Hillier. Dejó caer el brazo-. De hecho, ni siquiera me di cuenta de la hora. La comida y todo eso. Lo siento.
– Estábamos a punto de hacer un alto -dijo St. James-. Quédate a comer con nosotros.
Helen rió.
– ¿A punto de hacer un alto? Una casuística repugnante. No he parado de suplicar un poco de comida desde hace hora y media, y no me hiciste caso.
Deborah la miró como aturdida.
– ¿Qué hora es, Helen?
– Tú eres tan malvada como Simon -fue la seca respuesta de Helen.
– ¿Te quedas? -preguntó St. James a Barbara.
– Ya he tomado algo -dijo-. En el Yard.
Los demás conocían el significado de la última frase. Barbara vio que la connotación se registraba en sus caras.
– Entonces, por fin te han dicho algo -dijo Deborah mientras vertía productos químicos de las bandejas en botellas de plástico que sacaba de un estante situado bajo la ampliadora-. Por eso has venido, ¿no? ¿Qué ha pasado? No. No lo expliques aún. Algo me dice que una copa te sentaría bien. ¿Por qué no vais abajo los tres? Dadme diez minutos para despejar esto y me reuniré con vosotros.
«Abajo» significaba el estudio de Simon, y allí fue donde St. James condujo a Barbara y Helen, aunque Barbara deseaba que hubiera sido Helen, no Deborah, la que se hubiera quedado arriba y continuado trabajando. Pensó en negar que su visita a Chelsea estaba relacionada con el Yard, pero comprendió que su voz ya debía de haberla traicionado. No era nada alegre.
Un viejo carrito de bebidas esperaba bajo la ventana que daba a Cheyne Row, y St. James sirvió un jerez a cada uno, mientras Barbara fingía inspeccionar la pared donde Deborah siempre mantenía una exposición cambiante de sus fotografías. Las de hoy se inscribían en el estilo que había practicado durante los últimos nueve meses: grandes ampliaciones de Polaroid tomadas en lugares como Covent Garden, Lincoln's Inn Fields, St. Botolph Church's y Spitafields Market.
– ¿Deborah va a hacer una exposición? -preguntó Barbara para ganar tiempo. Señaló las fotos.
– En diciembre. -St. James tendió a Helen su jerez. La mujer se quitó los zapatos y se sentó en una de las dos butacas de cuero que había junto a la chimenea, con sus esbeltas piernas recogidas debajo del cuerpo. Barbara observó que la estaba mirando fijamente. Helen leía a las personas de la misma forma que otra gente leía libros-. Bien, ¿qué ha pasado?
Barbara desvió la vista de la pared a la ventana, y miró la estrecha calle. No había nada en qué fijar la atención: un árbol, una fila de coches aparcados y una hilera de casas, con un andamio erigido ante dos de ellas. Barbara deseó haberse dedicado a esa profesión. Considerando la frecuencia con que se empleaban para todo, desde proyectos de remodelación hasta limpiar ventanas, la carrera de erigir andamios la habría mantenido ocupada, alejada de problemas y bien provista de dinero.
– ¿Barbara? -dijo St. James-. ¿El Yard te ha comunicado algo esta mañana?
Ella se volvió.
– Una nota en mi expediente y una degradación -contestó.
St. James hizo una mueca.
– ¿Vas a volver a las calles?
Cosa que ya le había ocurrido una vez en lo que consideraba otra vida.
– No del todo -contestó, y continuó con sus explicaciones, ahorrando los detalles más desagradables de su entrevista con Hillier y sin mencionar a Lynley para nada.
Helen lo hizo por ella.
– ¿Tommy lo sabe? ¿Le has visto, Barbara?
Lo cual nos lleva al meollo de la cuestión, pensó Barbara.
– Bien -dijo-. Sí. El inspector lo sabe.
Una fina arruga apareció entre los ojos de Helen. Dejó la copa sobre la mesa contigua a la butaca.
– Tengo la impresión de que la cosa no ha ido muy bien.
Barbara se sorprendió de su reacción ante la silenciosa solidaridad que reflejaba la voz de Helen. Sintió un nudo en la garganta. Sintió que iba a reaccionar como lo habría hecho aquella mañana en el despacho de Lynley, de no haber estado tan estupefacta cuando él regresó de su entrevista con Webberly y explicó que le habían asignado un caso. No fue el hecho de que le asignaran un caso lo que la dejó sin palabras y sin emociones por un momento, sino su elección de compañero, un compañero que no era ella.
«Así es mejor, Barbara», le había dicho, mientras recogía materiales de su escritorio.
Y ella se había tragado sus protestas, con la vista clavada en él, y se dio cuenta de que no le había conocido hasta aquel momento.
– Da la impresión de que no está de acuerdo con el resultado de la investigación interna -concluyó Barbara-. Pese a la degradación y todo eso. Cree que aún no me han castigado bastante, me parece.
– Lo siento -dijo Helen-. Debes de sentirte como si hubieras perdido a tu mejor amigo.
La sinceridad de su compasión se agolpó como un incendio tras los párpados de Barbara. No había esperado que Helen fuera la causante. Tanto la conmovió la sorprendente solidaridad de la esposa de Lynley que se oyó balbucear:
– Es que su elección… mi sustituto… quiero decir… -Buscó con rabia las palabras, pero solo consiguió encontrar aquella oleada de dolor una vez más-. Me sentó como una bofetada.
Lo único que había hecho Lynley fue proceder a una selección entre los agentes disponibles. Que su elección significara una herida para Barbara no era su problema.
El detective Winston Nkata había llevado a cabo un excelente trabajo en dos casos, en los cuales había trabajado con Barbara y Lynley. No era irracional que se le ofreciera una oportunidad de demostrar su talento fuera de Londres, en el tipo de casos especiales que antes se adjudicaban a Barbara. Pero Lynley no podía ser ajeno al hecho de que Barbara consideraba a Nkata la competencia que le pisaba los talones en el Yard. Ocho años más joven que ella, veinte años más joven que el inspector, y más ambicioso que cualquiera de los dos. Era un hombre con iniciativa, que intuía las órdenes antes de que se verbalizaran y parecía cumplirlas a plena satisfacción con una mano atada a la espalda. Barbara sospechaba desde hacía tiempo que alardeaba ante Lynley e intentaba sustituirla al lado del inspector.
Lynley lo sabía. Tenía que saberlo. Por lo tanto, su elección de Nkata parecía menos la selección lógica de un hombre que sopesaba los talentos de sus subordinados y los utilizaba según las necesidades del caso, que un ejemplo de descarada crueldad.
– ¿Tommy está enfadado? -preguntó St. James.
Pero no se había traslucido irritación tras las acciones de Lynley, y Barbara, aunque estaba desolada, no quiso acusarle de eso.
Deborah se reunió con ellos.
– ¿Qué ha pasado? -preguntó, y besó a su marido en la mejilla cuando pasó a su lado para servirse un poco de jerez.
Barbara repitió la historia, St. James añadió los detalles, y Helen escuchó en un silencio pensativo. Al igual que Lynley, los demás estaban en conocimiento de los hechos relacionados con la insubordinación de Barbara y su agresión a un superior. Al contrarío que Lynley, no obstante, parecían capaces de ver la situación tal como Barbara la había considerado: inevitable, lamentable, pero plenamente justificada, la única alternativa para una mujer sometida a una situación límite y en posesión de la razón.
– Al final Tommy te dará la razón, Barbara -dijo St. James-. Lo malo es que hayas tenido que pasar por esto.
Las otras dos mujeres coincidieron con él.
Todo esto tenía que haber sido gratificante para Barbara. Al fin y al cabo, solidaridad era lo que había ido a buscar a Chelsea. Pero descubrió que la solidaridad solo alimentaba su dolor y la sensación de haber sido traicionada.
– Creo que todo se reduce a esto -dijo-. El inspector quiere que alguien de su confianza trabaje con él.
Y pese a las inmediatas protestas de la mujer y los amigos de Lynley, Barbara sabía que, en ese momento, ella no era ese alguien.
4
Julian Britton podía imaginar lo que estaba haciendo su prima al otro extremo de la línea telefónica. Oía un rítmico «choc choc choc» que puntuaba sus frases, y el sonido le reveló que la joven estaba en la antigua y mal iluminada cocina de Broughton Manor, troceando algunas de las verduras que cultivaba al fondo de su jardín.
– No he dicho que no quisiera ayudarte, Julian. -El comentario de Samantha fue acompañado por un «choc» más decidido que los anteriores-. Solo he preguntado qué está pasando. No tiene nada de malo, ¿verdad?
Julian prefirió no contestar. No quería contarle lo que estaba pasando. Al fin y al cabo, Samantha nunca había ocultado su aversión hacia Nicola Maiden.
¿Qué podía decir? Muy poca cosa. Cuando la policía de Buxton había llegado a la conclusión de que tal vez sería conveniente telefonear al cuartel general de Ripley, cuando éste envió dos coches policiales para examinar el lugar en que estaban aparcados el Saab de Nicola y la vieja moto Triumph, y cuando Ripley y Buxton llegaron a la evidente conclusión de que se necesitaba la colaboración de Rescate de Montaña, una anciana que paseaba con su perro había entrado en el pueblo de Peak Forest, llamado a una puerta y contado una historia sobre un cadáver que había encontrado en Nine Sisters Henge. La policía había acudido al instante, mientras Rescate de Montaña esperaba en el punto de encuentro para recibir instrucciones. Cuando esas instrucciones llegaron, fueron bastante ominosas: Rescate de Montaña no era necesario.
Julian sabía todo esto porque, como miembro de Rescate de Montaña, había ido al encuentro de su equipo en cuanto se recibió la llamada, que Samantha le había comunicado aquella mañana, pues la había interceptado en su ausencia de Broughton Manor. Por lo tanto, se encontraba con su grupo revisando el equipo mientras el responsable leía una sobada lista de verificación, cuando el teléfono móvil sonó, y la verificación del equipo se interrumpió, para luego cancelarse hasta nueva orden. El líder del grupo transmitió la información recibida: la anciana, su perro, su paseo matutino, el cadáver, Nine Sisters Henge.
Julian había regresado de inmediato a Maiden Hall, pues quería ser el primero que comunicara la noticia a Andy y Nan, antes que la policía. Su intención era decir que, a fin de cuentas, solo se trataba de un cadáver. Nada indicaba que fuera el de Nicola.
Pero cuando llegó, había un coche de la policía aparcado delante del restaurante. Y cuando entró como una exhalación, encontró a Andy y Nan en un rincón del albergue, donde los cristales en forma de diamante de una ventana salediza proyectaban arco iris en miniatura sobre la pared. Estaban en compañía de un agente uniformado. Tenían el rostro ceniciento. Nan aferraba el brazo de Andy, que contemplaba con aire ausente la mesita auxiliar que les separaba del agente.
Los tres levantaron la vista cuando Julian entró. El agente dijo:
– Perdone, señor, pero si pudiera conceder unos minutos a los señores Maiden…
Julian comprendió que el agente había supuesto que era uno de los huéspedes de Maiden Hall. Nan aclaró su relación con la familia, y le identificó como el «novio de mi hija. Acaban de prometerse. Ven, Julian».
Extendió una mano y le obligó a sentarse en el sofá, los tres reunidos como la familia que no eran y nunca serían.
El agente había llegado a la parte más inquietante. El cuerpo de una mujer había sido encontrado en el páramo. Podía ser el de la hija desaparecida de los Maiden. Lo lamentaba, pero uno de ellos debía acompañarle a Buxton para la identificación.
– Yo iré -dijo impulsivamente Julian. Le resultaba inconcebible que los padres de Nicola padecieran una tortura tan espantosa, que la identificación del cadáver de Nicola recayera en alguien que no fuera él: el hombre que la amaba y deseaba.
El agente dijo con pesar que debía ser un miembro de la familia. Cuando Julian se ofreció a acompañar a Andy, este se negó. Alguien debía quedarse con Nan, dijo.
– Telefonearé desde Buxton si… -dijo a su mujer.
Cumplió su palabra. La llamada se demoró unas cuantas horas, debido al tiempo que tardaron en trasladar el cadáver hasta el hospital donde se practicaría la autopsia. Pero cuando hubo visto el cadáver de la joven, telefoneó.
Nan no se derrumbó, como Julian suponía.
– Oh, no -dijo, entregó el auricular a Julian y salió corriendo del hostal.
Julian confirmó con Andy lo que ya sabía. Después fue en busca de la madre de Nicola. La encontró arrodillada en el huerto de Christian-Louis, situado detrás de la cocina de Maiden Hall. Estaba removiendo puñados de tierra recién regada, como si deseara enterrarse.
– No, no -decía, pero no lloraba.
Se revolvió cuando Julian apoyó las manos en sus hombros y empezó a ponerse en pie. Julian no sospechaba que una mujer tan menuda tuviera tanta fuerza, y tuvo que pedir ayuda a gritos. Las dos mujeres de Grindleford acudieron a toda prisa. Junto con Julian, lograron arrastrar a Nan hasta el hostal y subirla por la escalera. Julian la obligó a beber dos tragos de coñac. Fue entonces cuando la mujer rompió a llorar.
– ¡He de…! -gritó-. ¡Dadme algo que hacer! -Las últimas palabras fueron un aullido lastimero.
Julian comprendió que había llegado al límite. Necesitaban un médico. Fue a telefonear a uno. Habría podido encargar la tarea al dúo de Grindleford, pero se dio cuenta de que la decisión de llamar a un médico le alejaría del dormitorio de Nan y Andy, un espacio repentinamente tan asfixiante que le robaría el aliento antes de que transcurriera un minuto más.
Por lo tanto, bajó la escalera y pidió el teléfono. Llamó a un médico. Y por fin llamó a Broughton Manor y habló con su prima.
Pertinentes o no, las preguntas de Samantha eran lógicas. Julian no había vuelto a casa a dormir, como lo probaba su ausencia a la hora del desayuno. Ya era mediodía. Le estaba pidiendo que asumiera una de sus responsabilidades. Por lo tanto, ella quería saber qué había ocurrido para impulsarle a adoptar comportamientos tan peculiares como misteriosos.
No quería decírselo. No podía hablar con ella sobre la muerte de Nicola en aquel momento.
– Se ha producido una emergencia en Maiden Hall, Samantha -dijo-. Tengo que quedarme. ¿Te encargarás de los cachorros?
– ¿Qué clase de emergencia?
– Venga, Samantha… ¿Quieres hacerme este favor?
Su amada Cass había parido hacía poco, y era preciso cuidar tanto de la madre como de los cachorros.
Samantha conocía la rutina. Le había visto llevarla a cabo con mucha frecuencia. No le estaba pidiendo, en consecuencia, algo imposible, ni siquiera desacostumbrado o ignoto. Pero cada vez estaba más claro que ella no cedería hasta saber por qué se lo pedía.
– Nicola ha desaparecido -dijo Julian-. Sus padres están muy nerviosos. Me necesitan aquí.
– ¿Qué quieres decir con «ha desaparecido»?
Un «chop» puntuó la frase. Debía de estar ante la encimera de madera situada bajo la ventana alta hasta el techo de la cocina, donde generaciones de cuchillos dedicados a cortar hortalizas habían dejado profundas huellas en el roble.
– Ha desaparecido. El martes se fue de excursión y no regresó anoche, tal como estaba previsto.
– Lo más probable es que se encontrara con alguien -sugirió Samantha con su sentido práctico-. El verano aún no ha terminado. Hay miles de personas que todavía deambulan por los Picos. De todos modos, ¿cómo es posible que haya desaparecido? ¿No teníais una cita?
– Ésa es la cuestión -dijo Julian-. Teníamos una cita, pero no estaba cuando fui a buscarla.
– Muy propio de ella -señaló Samantha.
Lo cual dio ganas a Julian de darle un puñetazo en su cara pecosa.
– Maldita sea, Samantha.
Ella debió de advertir que estaba a punto de perder la calma.
– Lo siento -dijo-. Lo haré. ¿Qué perra?
– La única que ha dado a luz hace poco. Cass.
– De acuerdo. -Otro «chop»-. ¿Qué le digo a tu padre?
– No hace falta decirle nada -respondió Julian. Lo último que necesitaba o deseaba era que Jeremy Britton se pusiera a pensar en el asunto.
– Bien, supongo que no vendrás a comer, ¿verdad? -La pregunta estaba impregnada de aquel tono particular que bordeaba la acusación: una mezcla de impaciencia, decepción e irritación-. Tu padre preguntará por qué no has venido a comer, Julian.
– Dile que me han convocado para una misión de rescate.
– ¿En plena noche? Una operación de rescate no explica tu ausencia a la hora del desayuno.
– Si papá estaba como una cuba, como suele suceder, tal como habrás observado, dudo que notara mi ausencia a la hora del desayuno. Si está en condiciones de darse cuenta de que no estoy presente en la comida, dile que Rescate de Montaña me llamó a media mañana.
– ¿Cómo? Si no estabas aquí para recibir la llamada…
– Joder, Samantha, ¿quieres olvidarte de la condenada lógica? Me da igual lo que le digas. Solo ocúpate de los cachorrillos, ¿de acuerdo?
Los «chops» cesaron. La voz de Samantha cambió. Su acritud desapareció para dar paso a las disculpas, la doblez y un tono ofendido.
– Solo intento hacer lo mejor para la familia.
– Lo sé. Lo siento. Eres un verdadero apoyo, y no saldría adelante sin ti. De veras.
– Me alegro de hacer todo lo posible.
Pues haz esto sin convertirlo en un caso para los tribunales, pensó Julian. En cambio, dijo:
– El historial de los perros está en el cajón de arriba de mi escritorio del despacho, no en el de la biblioteca.
– El escritorio de la biblioteca se vendió en subasta -le recordó Samantha. Esta vez, Julian recibió el mensaje subliminal. La situación económica de la familia Britton era peligrosa. ¿Deseaba Julian comprometerla todavía más, dedicando su tiempo y energías a otra cosa que no fuera la rehabilitación de Broughton Manor?
– Sí. Por supuesto. Claro -dijo-. Trata bien a Cass. Querrá proteger a la carnada.
– Creo que a estas alturas ya me conoce bien.
¿De veras llegamos a conocer a alguien?, se preguntó Julian. Colgó. Poco después llegó el médico. Quiso administrar un sedante a Nan Maiden, pero la mujer no lo consintió. De ninguna manera, si eso significaba dejar que Andy se enfrentara solo a las terribles primeras horas de dolor. El médico extendió una receta, que una de las mujeres de Grindleford fue a buscar a la farmacia más cercana, en Hathersage. Julian y la segunda mujer de Grindleford se quedaron para custodiar Maiden Hall.
Fue un esfuerzo titánico. Había huéspedes que aguardaban la comida, así como turistas que habían visto el letrero del restaurante en la carretera del desfiladero y seguido el serpenteante camino con la esperanza de comer decentemente. Las camareras no tenían experiencia en la cocina, y las chicas del servicio tenían que hacer las habitaciones. Por lo tanto, Julian y sus acolitas de Grindleford tuvieron que sustituir a Andy y Nan Maiden en sus quehaceres habituales: bocadillos, sopa, fruta fresca, salmón ahumado, paté, ensaladas… Julian descubrió al cabo de cinco minutos que las circunstancias le superaban, y solo después de escuchar la sugerencia de que era preciso llamar a Christian-Louis, nada más dejar caer una bandeja de salmón ahumado, comprendió que existía una alternativa a la tarea de intentar capitanear el buque en solitario.
Christian-Louis llegó farfullando algo en un francés incomprensible. Expulsó a todo el mundo de su cocina sin más ceremonias. Un cuarto de hora después, Andy Maiden regresó.
– ¿Y Nan? -preguntó a Julian. Su palidez estaba mucho más acentuada que antes.
– Arriba. -Julian intentó leer la respuesta antes de formular la pregunta. De todos modos, la hizo-: ¿Qué puedes decirme?
La respuesta de Andy fue dar media vuelta y empezar a subir la escalera con paso cansado. Julian le siguió.
El hombre no fue a la habitación que compartía con su esposa, sino que entró en el cubículo anexo, una parte del desván reconvertida en una combinación de estudio y guarida. Se sentó ante un antiguo escritorio de caoba. Contaba con una tapa de secreter, que bajó y convirtió en una superficie para escribir. Estaba sacando un rollo de pergamino de una de las tres gavetas, cuando Nan entró.
Nadie se había atrevido a aconsejarle que se lavara o cambiara, de modo que tenía las manos sucias y las rodilleras de los pantalones cubiertas de tierra. Llevaba el cabello tan desaliñado como si se lo hubiera mesado.
– ¿Qué? -dijo-. Dime, Andy, ¿qué ha pasado?
Andy alisó el rollo sobre la tapa del secreter. Sujetó el extremo superior con una Biblia y el inferior con el brazo izquierdo.
– ¿Andy? -repitió Nan-. Cuéntame. Di algo.
Él cogió una goma de borrar, roma y marcada con los restos ennegrecidos de cientos de borraduras anteriores. Se inclinó sobre el rollo. Y cuando se movió, Julian pudo ver que el rollo contenía un árbol genealógico. En la parte superior estaban impresos los apellidos Maiden y Llewelyn, con fecha de 1722. En la parte inferior se leían los nombres Andrew, Josephine, Mark y Philip, emparejados con los nombres de sus esposas, y debajo aparecían sus descendientes. Solo había un nombre debajo de Andrew y Nancy Maiden, aunque quedaba espacio para el marido de Nicola, y tres pequeñas líneas que partían del nombre de Nicola indicaban las esperanzas de Andy en el futuro de su familia inmediata. Carraspeó. Daba la impresión de estar estudiando la genealogía desplegada ante él. O tal vez solo se estaba armando de valor. Porque al instante siguiente borró las líneas reservadas a la generación futura. Luego, cogió una pluma, la mojó en un tintero y empezó a escribir debajo del nombre de su hija. Formó dos pulcros paréntesis. Dentro dibujó la letra «f». Y a continuación, escribió el año.
Nan rompió a llorar.
Julian se quedó sin respiración.
– Fractura de cráneo -fue todo cuanto dijo Andy.
El inspector detective Peter Hanken se llevó una desagradable sorpresa cuando el comisario de Buxton le informó que Scotland Yard había enviado un equipo para colaborar en la investigación de las dos muertes de Calder Moor. Nativo del distrito de los Picos, albergaba una desconfianza instintiva hacia cualquiera oriundo de más al sur de los Peninos o más al norte de Deer Hill Reservoir. Primogénito de un picapedrero de Wirksworth, también albergaba un desagrado instintivo hacia cualquiera cuya clase social pudiera hacerle suponer que era mejor que él. Por lo tanto, los dos hombres que componían el equipo de Scotland Yard se ganaron al instante su animosidad.
Uno era un inspector llamado Lynley, un sujeto bronceado, delgado y con un pelo tan dorado que debía de ser por cortesía de la botella de blanqueador más cercana. Tenía espalda de remero y una voz elegante de escuela privada. Vestía prendas de Savile Row, Jermyn Street, y el olor a rancio abolengo se le pegaba como una segunda piel. ¿Qué demonios estaba haciendo en la policía?, se preguntó Hanken.
El otro era un negro, un detective llamado Winston Nkata. Era tan alto como su superior, pero con una energía más flexible que musculosa. Lucía una larga cicatriz facial que recordó a Hanken las ceremonias de virilidad a que eran sometidos los jóvenes africanos. De hecho, aparte de su voz, que sonaba con una curiosa mezcla de acentos africano, caribeño y orilla sur del Támesis, le recordó a un guerrero tribal. Su aire de confianza sugería que había superado satisfactoriamente las pruebas más severas dictadas por los ancianos.
Aparte de sus propios sentimientos al respecto, a Hanken no le hacía gracia el mensaje que la intromisión de Scotland Yard enviaba al resto de su equipo. Si existía alguna duda sobre su competencia o la competencia de sus agentes, habría preferido que se lo dijeran en la cara. Daba igual que contar con dos profesionales más significaba que tal vez pudiera cerrar el caso con tiempo de preparar el regalo sorpresa para Bella (un columpio), antes de su cuarto cumpleaños, que sería la semana siguiente. No había pedido ayuda a su superior, y estaba más que irritado por recibirla a la fuerza.
Lynley pareció caer en la cuenta de la irritación de Hanken al medio minuto de conocerle, lo cual elevó un poco la opinión de Hanken sobre el tipo, pese a su voz cursi.
– Andy Maiden ha solicitado nuestra ayuda -explicó Lynley-. Por eso estamos aquí, inspector Hanken. Su comisario le dijo que el padre de la chica muerta es un agente jubilado de la Met, ¿verdad?
Así era, pero ¿qué tenía que ver el hecho de que alguien hubiera trabajado para la Met en su juventud con la capacidad de Hanken para llegar al fondo de la verdad?
– Lo sé -dijo-. ¿Fuman? -Ofreció el paquete de Marlboro. Ambos agentes declinaron. El negro puso cara de que le hubiera ofrecido estricnina-. A mis muchachos no les hará mucha gracia que Londres se entrometa.
– Espero que se adapten -dijo Lynley.
– No lo creo.
Hanken encendió el cigarrillo. Dio una profunda calada y observó a los dos agentes por encima del cigarrillo.
– Obedecerán sus órdenes.
– Sí. Como ya he dicho.
Lynley y el negro intercambiaron una mirada. Transmitió que se imponía guante de seda. Lo que no sabían era que ningún tipo de guantes, ya fueran de seda o guanteletes, cambiaría el recibimiento que les aguardaba en el despacho de Hanken.
– Andy Maiden era agente del SO10 -dijo Lynley-. ¿Se lo dijo su comisario?
Esto sí era una novedad. Hanken derivó de inmediato la leve animosidad que sentía por los agentes de Londres hacia sus superiores, que al parecer le habían ocultado la información de forma deliberada.
– Lo ignoraba, ¿verdad? -dijo Lynley. Dirigió el siguiente comentario a Nkata-: Ah, la política.
El agente asintió con expresión de disgusto y cruzó los brazos. Aunque Hanken les había ofrecido sillas en cuanto entraron en el despacho, el negro había preferido seguir de pie. Se había acercado a la ventana, desde la cual podía ver la desolada vista del campo de fútbol, al otro lado de Silverlands Street. Era un edificio en forma de estadio, rodeado de alambradas. No podía ser una perspectiva menos agradable.
– Lo siento -dijo Lynley a Hanken-. No entiendo por qué ocultan información al agente que está al mando. Supongo que es una especie de juego de poder. Lo han practicado conmigo demasiadas veces para que me guste. -Proporcionó la información que faltaba. Andy Maiden había trabajado de topo. Se había ganado un amplio respeto y cosechado grandes éxitos durante su carrera de treinta años-. Así que el Yard se siente obligado con uno de los suyos. Nosotros hemos venido para cumplir esa obligación. Nos gustaría trabajar en equipo con usted, pero Winston y yo nos quedaremos al margen siempre que sea posible si así lo desea. Somos conscientes de nuestro papel de entrometidos.
Desgranaba cada afirmación con tal elegancia que Hanken sintió diluirse un poco su actitud hostil. No tenía muchas ganas de que le cayera bien, pero dos muertes y un cadáver sin identificar eran circunstancias inusuales en esa parte del mundo, y Hanken sabía que solo un idiota se opondría a contar con dos mentes más que escudriñaran los datos de la investigación, sobre todo si las dos mentes en cuestión tenían muy claro quién daba las órdenes y asignaba las funciones en el caso. Además, el detalle del SO10 era muy intrigante, y Hanken estaba agradecido de haberse enterado. Decidió reflexionar sobre la circunstancia en cuanto tuviera un momento libre.
Apagó el cigarrillo en un cenicero impoluto, que después vació y limpió concienzudamente con un pañuelo de papel, tal como era su costumbre.
– Vengan conmigo -dijo, y condujo a los londinenses hasta el centro de investigaciones.
Allí había dos mujeres policía uniformadas sentadas ante ordenadores (sin hacer otra cosa, en apariencia, que charlar entre sí), y un agente masculino que anotaba algo en una pizarra, donde Hanken había escrito por la mañana las tareas del día. El agente salió de la habitación cuando Hanken condujo a los de Scotland Yard hasta la pizarra. Al lado, un amplio diagrama del lugar del crimen colgaba junto a dos fotos de la hija de Maiden, viva y muerta, así como varias fotos del segundo cadáver, de momento sin identificar, y una serie de fotos del lugar de los hechos.
Lynley se puso unas gafas de leer para examinarlas, mientras Hanken les presentaba a las policías.
– ¿El ordenador aún está KO? -preguntó a una de las mujeres.
– Para variar -fue la lacónica respuesta.
– Maldito invento -masculló Hanken. Dirigió la atención de los londinenses al diagrama de Nine Sisters Henge. Señaló el lugar, dentro del círculo, donde habían encontrado el cadáver del chico. Indicó una segunda zona, a cierta distancia del círculo-. La chica estaba aquí-dijo-. A 157 metros del bosquecillo de abedules donde están las piedras erectas. Le habían aplastado la cabeza con un pedazo de piedra caliza.
– ¿Y el chico? -preguntó Lynley…
– Múltiples puñaladas. No se encontró el arma. Hemos buscado huellas dactilares, pero sin resultado. Tengo a un grupo de agentes peinando el páramo en este momento.
– ¿Acamparon juntos?
– No -contestó Hanken.
La chica había ido sola a Calder Moor, según sus padres, y los datos recogidos en el lugar de los hechos lo avalaban. Al parecer, eran sus pertenencias (indicó la fotografía que documentaba sus palabras) las que estaban diseminadas en el interior del círculo de piedras. Por su parte, el muchacho no llevaba nada encima, aparte de la ropa. Por lo visto, todo apuntaba a que no intentaba reunirse con ella para pasar la noche bajo las estrellas.
– ¿No han identificado al muchacho? -preguntó Lynley-. Mi superior me dijo que nadie lo ha conseguido.
– Se está investigando la matrícula de una moto, una Triumph encontrada cerca del coche de la chica, detrás de un muro de la carretera, en las afueras de Sparrowpit. -Señaló la aldea en un plano catastral desplegado sobre un escritorio apoyado contra la pared que sustentaba la pizarra-. Hemos buscado al dueño de la moto desde que los cadáveres fueron encontrados, pero nadie se ha presentado a reclamarla. Debía de pertenecer al chico. En cuanto nuestros ordenadores se pongan en marcha de nuevo…
– Dicen que dentro de un momento -anunció una de las mujeres.
– Perfecto. -Hanken frunció el entrecejo-. Conseguiremos la información del registro.
– Podría ser robada -murmuró Nkata.
– También saldrá en el ordenador.
Hanken encendió otro cigarrillo.
– Ten compasión, Pete -dijo una de las agentes-. Nos pasamos todo el día aquí.
Hanken hizo caso omiso de la súplica.
– ¿Cuál es su opinión hasta el momento? -preguntó Lynley, una vez finalizado su estudio de las fotografías.
Hanken buscó debajo del plano catastral un sobre de papel manila grande. Contenía fotocopias de cartas anónimas encontradas a los pies del muchacho muerto. Se guardó una.
– Échenles un vistazo -dijo, y tendió el sobre a Lynley.
Nkata se acercó a su superior, mientras Lynley empezaba a ojear las cartas.
Había ocho comunicados en total, cada uno confeccionado con palabras y letras mayúsculas recortadas de periódicos y revistas y después pegadas a hojas en blanco. Todos los mensajes eran parecidos, empezando con vas a morir más pronto de lo que crees, continuando con ¿qué tal sienta saber que tienes los días contados?, y terminando con vigila tu espalda porque cuando menos te lo pienses, atacaré y morirás. no hay lugar adonde huir ni lugar donde esconderse.
Lynley leyó las ocho misivas y luego alzó la cabeza y se quitó las gafas.
– ¿Fueron encontradas en alguno de los cuerpos? -preguntó.
– Dentro del círculo de piedras. Cerca del chico, pero no encima.
– Podrían estar dirigidas a cualquiera, ¿no? Tal vez no estén relacionadas con el caso.
Hanken asintió.
– Fue lo primero que pensé. Pero al parecer estaban dentro de un sobre grande encontrado en el lugar de los hechos. Con el nombre «Nikki» escrito con lápiz fuera. Y estaban manchadas de sangre. Son esas manchas oscuras, por cierto. Nuestra fotocopiadora no las registró en rojo.
– ¿Huellas?
Hanken se encogió de hombros.
– El laboratorio está en ello.
Lynley asintió y volvió a examinar las cartas.
– Son bastante amenazadoras, pero ¿las enviaron a la chica? ¿Por qué?
– El porqué es el móvil del crimen.
– ¿Cree que el chico estaba implicado?
– Creo que era un capullo en el lugar y el momento equivocados. Complicó el asunto, pero nada más.
Lynley devolvió las cartas al sobre y lo entregó a Hanken.
– ¿Complicó el asunto? ¿Cómo?
– Provocó que se pidieran refuerzos. -Hanken había tenido todo el día para analizar el lugar del crimen, examinar las fotografías, estudiar las pruebas y hacerse una idea de lo sucedido. Explicó su teoría-. Tenemos a un asesino que conoce los páramos muy bien, y que sabía exactamente dónde encontrar a la chica. Pero cuando llegó, vio algo inesperado: ella no estaba sola. Él solo llevaba un arma…
– El cuchillo desaparecido -apuntó Nkata.
– Exacto. De modo que tenía dos alternativas. Separar al chico de la chica de alguna manera y apuñalarles de uno en uno…
– O llamar a un segundo asesino -concluyó Lynley-. ¿Es eso lo que piensa?
– En efecto -dijo Hanken. Tal vez el otro asesino estaba esperando en el coche. Tal vez él, o ella, partió hacia Nine Sisters Henge en compañía del otro. En cualquier caso, cuando se hizo evidente que había dos víctimas en potencia en lugar de una sola, y un único cuchillo para realizar el trabajo, el segundo asesino tuvo que entrar en acción. Y utilizó la segunda arma, el pedazo de piedra caliza.
Lynley volvió a examinar las fotos y el plano del lugar.
– Pero ¿por qué señala a la chica como la víctima principal? ¿Por qué no el chico?
– Por esto.
Hanken le entregó la hoja de papel que había separado de las demás cartas anónimas, anticipándose a la pregunta de Lynley. De nuevo se trataba de una fotocopia. Y de nuevo estaba tomada de otra nota. Esta, sin embargo, estaba escrita a mano: «esta puta se ha llevado su merecido.” Con la última palabra subrayada tres veces.
– ¿La encontraron con las demás? -preguntó Lynley.
– La llevaba encima -dijo Hanken-. Metida en un bolsillo.
– Pero ¿por qué dejar las cartas después de cometer el crimen? ¿Y por qué dejar la nota?
– Para enviar un mensaje a alguien. Es el propósito habitual de las notas.
– Lo acepto en el caso de la nota dejada en su cuerpo, pero ¿por qué dejaron las cartas hechas a base de palabras y letras recortadas y pegadas?
– Piense en el estado del lugar del crimen. Había basura por todas partes. Y estaba oscuro. -Hanken apagó el cigarrillo-. Los asesinos ni siquiera sabían que las cartas estaban allí. Cometieron una equivocación.
Al fondo de la habitación, el ordenador resucitó por fin.
– Ya era hora -dijo una de las mujeres, y empezó a introducir datos y esperar respuestas. La otra agente la imitó, trabajando con las hojas de actividades y los informes que el equipo de investigación ya había entregado.
Hanken continuó.
– Piense en el estado mental del asesino, me refiero al asesino principal. Sigue a nuestra chica hasta el círculo de monolitos, decidido a llevar a cabo el trabajo, y la encuentra acompañada. Ha de conseguir ayuda, lo cual le desconcierta. La chica logra huir, lo cual le desconcierta todavía más. Después, el chico opone feroz resistencia, y el campamento queda patas arriba. Lo único que le preocupa, me refiero al asesino, es eliminar a las dos víctimas. Como el plan se ha ido al carajo, no se le ocurre pensar que la Maiden llevaba las cartas encima.
– ¿Por qué lo hizo? -Al igual que su superior, Nkata había vuelto a examinar las fotos del lugar de los hechos. Se volvió hacia ellos-. ¿Para enseñárselas al chico?
– Nada indica que conociera al chico antes de que murieran juntos -dijo Hanken-. El padre de la chica vio el cadáver del muchacho, pero no lo reconoció. Dijo que nunca le había visto. Y conoce a los amigos de ella.
– ¿Pudo matarla el chico? -preguntó Lynley-. ¿Para convertirse después en otra víctima, sin comerlo ni beberlo?
– No, a menos que mi forense haya errado en la hora de las muertes. Calcula que murieron con una hora de diferencia. ¿Cuántas probabilidades existen de que dos asesinatos sin la menor relación ocurran en el mismo sitio una noche de un martes de septiembre?
– No obstante, eso parece, ¿no? -dijo Lynley.
A continuación preguntó dónde se hallaba el coche de Nicola Maiden en relación con el círculo de monolitos. ¿Habían tomado huellas de yeso de los neumáticos en aquel lugar? ¿Habían encontrado huellas de pisadas dentro del círculo? En cuanto al rostro del muchacho, ¿qué opinaba Hanken de las quemaduras?
Hanken contestó de manera satisfactoria a las preguntas, con la ayuda del plano y los informes que sus hombres habían redactado. Desde el fondo de la habitación, la agente Peggy Hammer, cuyo semblante siempre había recordado a Hanken una pala con pecas, gritó:
– ¡Pete, ya la tenemos!
Copió algo que aparecía en el monitor.
– ¿La Triumph? -preguntó Hanken.
– Exacto. La tenemos.
Le tendió una hoja.
Hanken leyó el nombre y la dirección del propietario de la moto, y entonces comprendió que los detectives de Londres iban a convertirse en un regalo del cielo. Porque la dirección era de Londres, y utilizar a Lynley o a Nkata para ocuparse de la conexión con Londres le ahorraría efectivos humanos. En estos tiempos de recortes presupuestarios y el tipo de contabilidad que le hacía gritar «no soy un jodido contable, por el amor de Dios», desplazar a alguien de la localidad era una maniobra que debía ser justificada hasta en la Cámara de los Lores. Hanken no tenía tiempo para esas memeces. Los londinenses las hacían innecesarias.
– La moto está registrada a nombre de un tal Terence Cole -les dijo.
Según la Dirección de Tráfico de Swansea, el tal Terence Cole vivía en Chart Street, en Shoreditch. Y si a uno de los detectives de Scotland Yard no le importaba ocuparse de esa conexión, le enviaría de inmediato a Londres para encontrar a alguien en dicha dirección capaz de identificar al segundo cadáver hallado en Nine Sisters Henge.
Lynley miró a Nkata.
– Tendrás que regresar ahora mismo -dijo-. Yo me quedaré. Quiero hablar con Andy Maiden.
Nkata pareció sorprenderse.
– ¿No quiere ir a Londres? Tendría que pagarme una fortuna para quedarme aquí si tuviera sus motivos para volver a Londres.
Hanken paseó la mirada entre los dos hombres. Vio que Lynley se ruborizaba levemente, lo cual le sorprendió. Hasta ese momento le había parecido de lo más flemático.
– Supongo que Helen podrá aguantar unos días sin mí -dijo Lynley.
– Ninguna esposa debería pasar por esa prueba -replicó Nkata. Explicó a Hanken que «el inspector se ha casado hace tres meses y está recién salido de la luna de miel».
– Basta ya, Winston -dijo Lynley.
– Recién casado. -Hanken asintió-. Felicidades.
– Me temo que es un sentimiento discutible -contestó oscuramente Lynley.
No habría dicho eso veinticuatro horas antes. Entonces era feliz. Si bien había que suavizar numerosas aristas con el fin de establecer una vida en común, Helen y él no habían descubierto hasta el momento nada tan arduo que no pudiera solucionarse mediante la discusión, la negociación y el compromiso. Hasta que se había presentado la situación de Havers.
Durante los meses transcurridos desde el regreso de su luna de miel, Helen había mantenido una discreta distancia de la vida profesional de Lynley, y se había limitado a decir «Tommy, tiene que haber una explicación» cuando él regresó de su única visita a Barbara Havers e informó sobre los motivos de su suspensión de empleo. Helen se había guardado su opinión sobre el asunto. Habló por teléfono con Barbara y otras personas interesadas en la situación, pero siempre mostró hacia su marido una lealtad incuestionable. Al menos, eso había supuesto Lynley.
Su mujer le desengañó de esa idea cuando regresó de casa de St. James aquel mismo día. Lynley estaba haciendo el equipaje para el viaje a Devonshire, lanzando algunas camisas dentro de la maleta, así como desenterrando un viejo chaquetón y unas botas de excursión para ir a los páramos, cuando Helen llegó y, en lugar de elegir una forma más oblicua de abordar un tema delicado, cogió el toro por los cuernos.
– Tommy -dijo-, ¿por qué has escogido a Winston Nkata para trabajar en este caso contigo, en lugar de Barbara Havers?
– Ah, has hablado con Barbara, por lo que veo -dijo él.
– Y ella casi te defendió -replicó su esposa-, por lo que está claro que le has roto el corazón.
– ¿Quieres que me defienda yo también? -repuso Lynley apaciblemente-. Barbara necesita pasar desapercibida en el Yard durante un tiempo. Llevarla a Devonshire no le habría hecho ningún favor. Winston es la elección lógica cuando Barbara no está disponible.
– Pero ella te adora, Tommy. Oh, no me mires así. Ya sabes a qué me refiero. A ojos de Barbara, siempre eres infalible.
Lynley había metido la última camisa en la maleta, encajado sus útiles de afeitar entre los calcetines y extendido la chaqueta encima de todo. Se volvió hacia su mujer.
– ¿Has venido a interceder por ella?
– No adoptes esa actitud condescendiente, Tommy. Sabes que no puedo soportarlo.
Lynley suspiró. No quería discutir con su mujer, y por un momento pensó en los compromisos que suponía la vida en común. Nos conocemos, se dijo, nos deseamos, nos perseguimos y nos conseguimos. Pero se preguntó si existía algún hombre que, cegado por su deseo, se detenía a pensar en si podía vivir con el objeto de su pasión. Dudoso.
– Helen -dijo-, es un milagro que Barbara conserve todavía su empleo, considerando las acusaciones a que se enfrenta. Webberly se la ha jugado por ella, y solo Dios sabe lo que ha tenido que prometer, ceder o comprometer. En este momento debería estar dando gracias a su ángel de la guarda por no haber sido despedida. Lo que no debería hacer es buscar apoyos atacándome a mí. Y si quieres que te diga la verdad, la última persona a la que no debería intentar poner en mi contra es a mi mujer.
– ¡No está haciendo eso!
– ¿No?
– Fue a ver a Simon, no a mí. Ni siquiera sabía que estaba en su casa. Cuando me vio, estuvo a punto de huir. Y lo habría hecho si yo no lo hubiera impedido. Necesitaba hablar con alguien. Se sentía fatal y necesitaba un amigo, lo que tú siempre has sido para ella. Lo que quiero saber es por qué no te comportas como un amigo con ella en este momento.
– Helen, no es una cuestión de amistad. No hay espacio para la amistad en una situación en la que todo depende de que un agente obedezca una orden. Barbara no lo hizo. Y aún peor, estuvo a punto de matar a alguien.
– Pero tú sabes lo que pasó. ¿Cómo es posible que no comprendas…?
– Lo que sí comprendo es que la cadena de mando tiene un propósito.
– Barbara salvó una vida.
– Pero no le competía decidir si una vida estaba en peligro.
Su mujer avanzó hacia él.
– No lo entiendo -dijo-. ¿Cómo puedes ser tan inflexible? Ella sería la primera que te lo perdonaría todo.
– En las mismas circunstancias, yo no lo esperaría. No tendría que haber esperado eso de mí.
– Ya te has saltado las normas en otras ocasiones. Me lo dijiste.
– No puedes pensar que un intento de asesinato equivale a saltarse las normas, Helen. Es un acto ilícito. Debido al cual, por cierto, la gente puede ir a la cárcel.
– Y debido al cual, en este caso, tú te has erigido en juez, jurado y verdugo. Entiendo.
– ¿De veras? -Estaba empezando a enfadarse y tendría que haberse mordido la lengua. ¿A qué se debía que Helen le sacara de sus casillas como nadie más?-. Entonces te pediré que entiendas esto también. Barbara Havers no es tu problema. Su comportamiento en Essex, la investigación posterior, y la medicina que ha debido tragar como resultado de ese comportamiento e investigación no es tu problema. Si has descubierto que tu vida está tan limitada últimamente que te resulta imprescindible defender una causa para mantenerte ocupada, tal vez deberías pensar en la posibilidad de sumarte a mi bando. Para ser sincero, me gustaría encontrar en casa apoyo, no subversión.
Ella obedeció a su irritación con tanta celeridad como él, y la expresó con idéntica ferocidad.
– No soy esa clase de mujer. No soy esa clase de esposa. Si querías casarte con una obsequiosa lameculos…
– Eso es una redundancia -replicó Lynley.
Y esa sucinta afirmación concluyó la discusión. Helen le espetó «Eres un cerdo» y le dejó terminar su equipaje. Cuando concluyó y fue en su busca, no la encontró en ninguna parte. Maldijo: a él, a ella y a Barbara Havers por haber predispuesto a su mujer contra él. Sin embargo, el trayecto hasta Devonshire le había dado tiempo para calmarse, así como para reflexionar sobre lo propenso que era a los golpes bajos. Así había sido con Helen esa última vez, y tuvo que admitirlo.
Parado ante la comisaría de policía de Buxton en compañía de Winston Nkata, Lynley comprendió que solo había una forma de disculparse con su mujer. Nkata estaría esperando a que él le asignara otro agente que le acompañara en Londres, y los dos sabían cuál era la elección lógica. No obstante, Lynley descubrió que estaba contemporizando con su subordinado cuando le cedió el Bentley. No podía ordenar a la policía de Buxton que facilitara un coche a su detective para regresar a Londres, explicó a Nkata, y la única otra alternativa era ordenarle que volviera a Londres desde Manchester en avión o en tren. Pero iría más deprisa en coche, teniendo en cuenta que para coger el avión debería desplazarse hasta el aeropuerto y confiar en encontrar un vuelo más o menos inmediato, y en el caso del tren, incluso podría complicarse más con algún transbordo.
Lynley esperaba que Nkata fuera más delicado con el coche que Barbara Havers la última vez, cuando había arrollado un mojón y desajustado la suspensión delantera. Informó al agente que debía conducir el Bentley como si llevara un litro de nitroglicerina en el maletero.
Nkata sonrió.
– ¿Cree que no sé cómo tratar un motor tan delicado?
– Preferiría que sobreviviera a la aventura contigo incólume.
Lynley desconectó el sistema de seguridad del automóvil y le entregó las llaves.
Nkata indicó la comisaría con un gesto.
– ¿Cree que seguirá nuestras reglas de juego, o que nosotros seguiremos las suyas?
– Es demasiado pronto para decirlo. Nuestra presencia le disgusta, pero a mí también me pasaría, en su caso. Hemos de proceder con cautela.
Lynley consultó su reloj. Eran casi las cinco. La autopsia se había fijado para primera hora de la tarde. Con suerte, ya habría finalizado, y el patólogo podría informarles sobre sus conclusiones preliminares.
– ¿Qué opina de sus deducciones?
Nkata rebuscó en el bolsillo de su chaquetón y sacó dos Opal Fruits, su vicio favorito. Examinó los envoltorios, eligió el sabor que más le apetecía y pasó el otro a Lynley.
– ¿Cómo ve el caso Hanken? -Lynley desenvolvió el caramelo-. Tiene ganas de hablar. Es una buena señal. Me parece capaz de cambiar de opinión. Eso también es positivo.
– Parece un poco nervioso -indicó Nkata-. Me pregunto qué le reconcome.
– Todos tenemos nuestras propias preocupaciones, Winnie. Hemos de procurar que no interfieran en nuestro trabajo.
Nkata tuvo la habilidad de lanzar una última pregunta incisiva.
– ¿Quiere que trabaje con alguien concreto en la ciudad?
Lynley la esquivó.
– Puedes pedir ayuda si crees que la necesitas.
– ¿Debo elegir yo, o quiere hacerlo usted?
Lynley contempló al otro hombre. Nkata había formulado las preguntas con tal indiferencia que era imposible captar en ellas otra cosa que una solicitud de directrices. Y la solicitud era de lo más razonable, teniendo en cuenta que Nkata tal vez debería volver a Derbyshire poco después de su llegada a Londres, acompañado de alguien que pudiera identificar el segundo cadáver. Si eso sucedía, otro agente debería ocuparse de investigar en Londres los antecedentes y ocupaciones de Terence Cole en la ciudad.
Había llegado el momento. Ante Lynley se presentaba la oportunidad de tomar la decisión que Helen aprobaría. Pero no lo hizo. En cambio dijo:
– No sé quién está disponible. Lo dejo en tus manos. Samantha McCallin había averiguado muy pronto, durante su prolongada visita a Broughton Manor, que su tío Jeremy no discriminaba en lo tocante a beber. Se atizaba cualquier cosa capaz de obnubilar sus sentidos con celeridad. Daba la impresión de decantarse por la ginebra Bombay, pero en un atolladero, cuando el bar más cercano estaba cerrado, no le hacía ascos a nada.
Por lo que Samantha sabía, su tío bebía como un cosaco desde la adolescencia, aunque había renunciado al alcohol durante unos años de su tercera década de vida para dedicarse a las drogas. En un tiempo, Jeremy Britton había sido, según la leyenda familiar, la estrella rutilante del clan Britton. Pero su matrimonio con una hippie, la cual tenía lo que la madre de Samantha llamaba eufemística y arcaicamente «un pasado», había provocado que se ganara la desaprobación de su padre. No obstante, las leyes de la primogenitura no podían impedir que Jeremy heredara Broughton Manor y todo su contenido tras la muerte de su padre, y la certeza de que había vivido como una «buena niña» para nada, mientras que Jeremy se lo pasaba en grande atiborrándose de sustancias alucinógenas con sus correligionarios, había plantado en el pecho de la madre de Samantha más semillas de desarmonía entre ella y su hermano. Dicha desarmonía no había hecho más que aumentar a lo largo de los años, mientras Jeremy y su mujer fabricaban tres hijos en rapidísima sucesión, bebían y arruinaban Broughton Manor, al tiempo que la única hermana de Jeremy, Sophie, contrataba en Winchester a detectives privados que le entregaban periódicos informes sobre la vida disoluta de su hermano, que recibía entre llanto y rechinar de dientes.
«Alguien ha de hacer algo con él -gritaba-, antes de que destruya toda la historia familiar. A este paso, no podremos legar nada a nadie.»
No era que Sophie Britton McCallin necesitara el dinero de su hermano, que de todas maneras ya se había pulido hacía mucho tiempo. Estaba bien provista, puesto que su marido se había cavado una tumba prematura para tenerla siempre abastecida.
Durante el período en que el padre de Samantha había gozado de buena salud para cumplir un horario, que habría resultado mortal de necesidad para cualquiera, en la fábrica de la familia, Samantha había hecho caso omiso de los soliloquios de su madre sobre el tema de su hermano Jeremy. Dichos soliloquios, no obstante, cambiaron de tono y contenido cuando Douglas McCallin contrajo un cáncer de próstata. Enfrentada a la sombría realidad de la mortalidad terrenal, su esposa había desarrollado de nuevo una creencia fervorosa en la importancia de los lazos familiares.
– Quiero tener a mi hermano conmigo -sollozaba vestida de viuda en la comitiva fúnebre-. Mi único pariente vivo. Mi hermano. Quiero que esté aquí.
Era como si Sophie olvidara que tenía dos hijos, aparte de los de su hermano, también parientes consanguíneos. Pero se aferró a la reconciliación con Jeremy como el único consuelo de su dolor.
De hecho, su dolor se prolongó hasta tal punto que parecía decidida a superar el luto de Victoria por Alberto. [3] Cuando Samantha se dio cuenta por fin, llegó a la conclusión de que la única forma de encontrar la paz en Winchester era tomar medidas drásticas. Por lo tanto, había ido a Derbyshire para recoger a su tío, en cuanto dedujo, después de mantener varias llamadas telefónicas incoherentes con el hombre, que no estaba en condiciones de viajar al sur sin ayuda. Y en cuanto hubo llegado y comprobado sus condiciones por sí misma, Samantha fue consciente de que conducirle hasta su madre en su estado actual la llevaría a la tumba.
Además, para Samantha significaba un alivio alejarse de Sophie durante un tiempo. El drama de la muerte de su marido le había proporcionado más carne de cañón de la que tenía normalmente, y la utilizaba con una fruición que había agotado a Samantha mucho tiempo antes.
No se trataba de que Samantha no lamentara la muerte de su padre, pero había comprendido hacía muchos años que el principal amor de Douglas McCallin era la fábrica de galletas de la familia, no la familia en sí, y en consecuencia su muerte parecía más una prolongación de sus horas de trabajo habituales que una ausencia definitiva. Su vida siempre había sido su trabajo. Y le había concedido la dedicación de un hombre bendecido con el descubrimiento del verdadero amor a la edad de veinte años.
Por su parte, Jeremy había elegido como amante la bebida. Aquel día en concreto había empezado con un jerez muy seco a las diez de la mañana. Durante la comida se había pulido una botella de algo llamado Sangre de Júpiter. Samantha supuso por su color que era vino tinto. Y durante la tarde se zampó un gin-tonic tras otro. El hecho de que todavía se tuviera en pie constituía para Samantha una hazaña memorable.
Por lo general, pasaba los días en la pieza de recibo, donde corría las cortinas y utilizaba el prehistórico proyector de 8 mm para entretenerse con interminables vagabundeos por los senderos de la memoria. Durante los meses que Samantha pasó en Broughton Manor había repasado la historia cinematográfica de los Britton al menos tres veces. Siempre seguía la misma pauta: empezaba con las primeras películas que algún Britton había rodado en 1924, y las miraba en orden cronológico, hasta el momento en que ya no quedaba ningún Britton lo bastante interesante para documentar sus actividades. Por lo tanto, la historia fílmica de cacerías de zorros, expediciones de pesca, vacaciones, cacerías de faisanes, cumpleaños y bodas terminaba más o menos el día del decimoquinto cumpleaños de Julian. Lo cual, según los cálculos de Samantha, coincidía con la época en que Jeremy Britton cayó de su caballo y se rompió tres vértebras, y desde entonces se mimaba religiosamente tanto con sedantes como con intoxicantes.
«Si no le vigilas acabará matándose con esa mezcla de pastillas y alcohol -le había dicho Julian poco después de su llegada-. ¿Me ayudarás, Sam? Si tú me ayudas podré trabajar más en la finca. Hasta podría poner en práctica algunos proyectos… si tú me ayudas, claro.”
Y al cabo de pocos días de conocerle, Samantha supo que haría cualquier cosa con tal de ayudar a su primo. Cualquier cosa.
Y eso era algo que Jeremy Britton sabía sin la menor duda. En cuanto oyó que volvía del huerto a última hora de la tarde y atravesaba el patio con sus botas incrustadas de tierra, salió de la pieza de recibo y fue a buscarla a la cocina, donde estaba empezando a preparar la cena.
– Ah, estás aquí, florecilla mía.
Se inclinó hacia adelante, con aquella postura contraria a la ley de la gravedad que parece consustancial a los bebedores. Llevaba un vaso en la mano: dos cubitos de hielo y una raja de limón, todo lo que quedaba de su último gin-tonic. Como de costumbre, iba de punta en blanco, el auténtico caballero rural. Pese al calor de finales de verano, vestía una chaqueta de tweed, corbata y unos bombachos de lana gruesa que habría resucitado del ropero de algún antepasado. Habría podido pasar por un excéntrico aunque próspero terrateniente borracho como una cuba.
Se detuvo ante la vieja encimera de madera, precisamente donde Samantha quería estar. Removió el hielo del vaso y apuró el escaso líquido que pudo recuperar de los cubitos fundidos. Luego, dejó el vaso junto al enorme cuchillo de cocina que la joven había sacado de su sitio. Paseó la vista entre ella y el cuchillo, y volvió a mirarla. Y entonces, esbozó una lenta y satisfecha sonrisa de borracho.
– ¿Dónde está nuestro chico? -preguntó con voz plácida, aunque arrastró las palabras. Sus ojos eran de un gris tan claro como si los iris no existieran, y hacía tiempo que los blancos se habían teñido de amarillo, un color que amenazaba con invadir toda su piel-. No he visto a Julie en todo el día, ¿sabes? De hecho, no creo que nuestro pequeño Julie haya pasado la noche en casa, porque no recuerdo haber visto su tazón durante el desayuno.
Jeremy esperó la reacción a sus comentarios.
Samantha empezó a vaciar el contenido de la cesta de hortalizas. Depositó en el fregadero una lechuga, un pepino, dos pimientos verdes y una coliflor. Empezó a lavarlas para quitarles la tierra. Prestó especial atención a la lechuga, y se inclinó sobre ella como una madre que examinara a su bebé.
– Bien -continuó Jeremy con un suspiro-, supongo que los dos sabemos en qué estaba ocupado Julie, ¿verdad, Samantha? Ese chico no ve lo que tiene ante las narices. No sé qué vamos a hacer con él.
– No te habrás tomado ninguna de tus pastillas, ¿verdad, tío Jeremy? -preguntó ella-. Si las mezclas con licores podrías tener problemas.
– Yo nací para los problemas -dijo él.
Samantha intentó discernir si arrastraba las palabras más que de costumbre, una indicación de que su mente empezaba a resentirse. Eran más de las cinco, así que arrastraría las palabras de todos modos, pero lo último que Julian necesitaba era encontrarse a su padre en estado de coma. Jeremy avanzó junto a la encimera hasta detenerse al lado de Samantha.
– Eres una mujer muy atractiva, Sammy -dijo. Su aliento delataba la mezcla de bebidas ingeridas durante el día-. No creas que estoy tan borracho como para no darme cuenta. La cuestión es que has de hacérselo comprender a nuestro pequeño Julie. Es absurdo que vayas exhibiendo esas magníficas piernas si el único que las mira es este viejo verde. No es que su visión me moleste, ni mucho menos. Tener a una jovencita como tú correteando por la casa con esos pantaloncitos apretados es justo lo que…
– Son pantalones de correr -interrumpió Samantha-. Los llevo porque hace calor, tío Jeremy. De lo cual te enterarías si salieras de la casa en algún momento. Y no son apretados.
– Solo era un cumplido, muchacha -protestó Jeremy-. Has de aprender a aceptar los cumplidos. ¿Y qué mejor maestro que tu tío carnal? Vaya, es fantástico tenerte aquí, muchacha. ¿Te lo había dicho? -No se molestó en esperar la respuesta. Se acercó más para decir con un susurro confidencial-: Ahora hemos de pensar qué vamos a hacer con Julie.
– ¿Qué pasa con Julian? -preguntó Samantha.
– Los dos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Se está tirando a esa Maiden desde que tenía veinte años…
– Por favor, tío Jeremy.
Samantha notó que su garganta empezaba a arder.
– Por favor tío Jeremy ¿qué? Hemos de afrontar los hechos, para saber qué hacer con ellos. Y el hecho número uno es que Julie se ha beneficiado a la ovejita de Padley Gorge siempre que ha tenido ocasión. O mejor dicho, siempre que ella le ha dejado.
Es muy observador para estar borracho, pensó Samantha.
– No quiero hablar de la vida sexual de Julian, tío Jeremy -dijo con un tono más dengue de lo que deseaba-. Es su problema, no el nuestro.
– Ah. ¿Es un tema demasiado desagradable para Sammy McCallin? ¿Por qué será que no me parece así, Samantha?
– No he dicho que fuera desagradable -contestó la joven-. He dicho que no era nuestro problema. Y no lo es. De modo que no hablaré de ello.
No era que tuviera manías respecto al sexo. Ni mucho menos. Había practicado el sexo siempre que le era posible desde que había solventado la molesta inconveniencia de la virginidad, mediante el expediente de arrinconar a un amigo de su hermano en el lavabo cuando era una adolescente. Pero esto… hablar de la vida sexual de su primo… No quería hablar de ello. No podía permitirse el lujo de hablar de ello y correr el riesgo de delatarse.
– Escucha, cariñín -dijo Jeremy-. He visto cómo le miras, y sé lo que quieres. Estoy contigo. Joder, conservar la familia para la familia en la familia es mi lema. ¿Crees que le quiero encadenado a la puta de la Maiden, cuando hay una mujer como tú a mano, esperando el día en que el chico se despierte?
– Te equivocas -dijo Samantha, aunque los violentos latidos de su corazón desmentían sus palabras-. Quiero mucho a Julian. ¿Quién no? Es un hombre maravilloso…
– Exacto. Lo es. Pero ¿crees que la Maiden ve eso en nuestro Julie? Ni por asomo. Solo es una diversión, que está bien para echar un polvo de vez en cuando.
– Pero -continuó ella, como si Jeremy no hubiera hablado- no estoy enamorada de él y no puedo imaginarme enamorada de él. Dios mío, tío Jeremy. Somos primos hermanos. Pienso en Julian como pienso en mi hermano.
Jeremy guardó silencio un momento. Samantha aprovechó la oportunidad para alejarse, con la coliflor y los pimientos en ristre. Los depositó sobre el tajo, donde cuatrocientos años de verduras habían sido troceadas. Empezó a romper la coliflor en ramitos.
– Ah -dijo Jeremy con tono astuto, lo cual reveló a Samantha que no estaba tan borracho como aparentaba-. Tu hermano. Entiendo. Sí. Lo entiendo muy bien. De modo que no te interesaría de la otra forma… Me pregunto de dónde habré sacado la idea… Pero da igual. Dale un consejo a tu tío Jer, pues.
– ¿Sobre qué?
Samantha cogió un colador y dejó caer la coliflor dentro. Dedicó su atención a los pimientos verdes.
– Sobre cómo curarle.
– ¿De qué?
– De ella. La gata. La yegua. La cerda. Lo que tú quieras.
– Julian no ha de curarse de nada -dijo Samantha en un último y desesperado esfuerzo por alejarlo del tema-. Hace lo que quiere, tío Jeremy.
– Y un huevo. Es un hombre colgado de una cuerda, y todos sabemos dónde está atada. Ella le maneja como a una marioneta.
– No seas tan duro.
– Ésa es la palabra, dura. La tiene dura desde hace tanto tiempo que su cerebro se ha instalado en su polla de manera permanente.
– Tío Jeremy…
– Solo piensa en chuparle esas gloriosas tetas sonrosadas. Y en cuanto se la mete hasta el fondo y empieza a gemir como una…
– ¡Basta! -Samantha partió el pimiento verde como si utilizara una cuchilla de carnicero-. Te has expresado con la más absoluta claridad, tío Jeremy. Ahora me gustaría seguir preparando la cena.
Jeremy sonrió poco a poco, la sonrisa de un borracho.
– Estás hecha para él, Sammy. Tú lo sabes tan bien como yo. ¿Qué vamos a hacer para que suceda?
De repente la miró fijamente, como si no estuviera borracho. ¿Cuál era la figura mitológica capaz de fulminar con la mirada? El basilisco, pensó. Su tío era un basilisco.
– No sé de qué estás hablando -dijo, menos segura y más asustada.
– No, claro.
Jeremy sonrió, y cuando salió de la cocina caminaba como un hombre sobrio.
Samantha siguió troceando los pimientos hasta que oyó sus pasos en la escalera y el pestillo de la puerta de la cocina cerrarse a su espalda. Después, con un cuidadoso dominio del que se sintió orgullosa dadas las circunstancias, dejó el cuchillo a un lado. Apoyó las manos sobre el borde de la encimera, se inclinó sobre las verduras, inhaló su aroma, concentró sus pensamientos en un mantra de creación propia («El amor me llena, me abraza. El amor me realiza») y trató de recuperar algo de serenidad. Claro que no había conocido la serenidad desde la noche anterior, cuando se había dado cuenta de la equivocación cometida en conjunción con el eclipse lunar. Tampoco había conocido la serenidad desde que se había dado cuenta de lo que Nicola Maiden significaba para su primo. Pero obligarse a susurrar el mantra era una costumbre, y la utilizó ahora, pese al hecho de que el amor era el último sentimiento de que se sentía capaz en ese momento.
Aún estaba concentrada en la meditación, cuando oyó que los perros ladraban en sus perreras, situadas en los bloques de establos reconvertidos, al oeste del caserón. El sonido de sus agudos y emocionados ladridos le reveló que Julian estaba con ellos.
Samantha consultó su reloj. Era hora de dar de comer a los perros adultos, hora de observar a los cachorrillos, y hora de los juegos en que los cachorros de mayor edad iniciaban el proceso de socialización. Julian estaría con ellos una hora, como mínimo. Samantha tenía tiempo de sobra para prepararse.
Se preguntó qué diría a su primo. Se preguntó qué le diría él. Y se preguntó qué más daba, con Nicola Maiden de por medio.
Nicola había caído mal a Samantha desde el primer momento. Su desagrado no se fundaba en lo que la mujer más joven representaba para ella, la principal competidora por el afecto de Julian, sino en lo que Nicola era. Su soltura era irritante y sugería una autoconfianza que se contradecía con las raíces consternantes de la muchacha. La hija de poco más que un hotelero, graduada en una escuela secundaria de Londres y una universidad de tercera categoría, comparable a una politécnica vulgar, ¿quién se creía que era para moverse con tanta desenvoltura por las habitaciones de Broughton Manor? Pese a su decrepitud, todavía representaban cuatrocientos años de posesión ininterrumpida por la familia Britton. Y ese era el tipo de linaje que Nicola Maiden no podía reclamar para sí.
Pero este conocimiento no parecía perturbarla en lo más mínimo. Y había una buena razón para ello: el poder inherente a su aspecto inglés. El cabello de Ginebra, [4] de piel perfecta, ojos de pestañas oscuras, esqueleto delicado, orejas en forma de concha marina… Había recibido todas las ventajas físicas que una mujer podía percibir. Y cinco minutos en su presencia habían bastado a Samantha para comprender que ella lo sabía muy bien.
«Es fantástico conocer por fin a un pariente de Julian -había confiado a Samantha durante su primer encuentro, siete meses antes-. Espero que lleguemos a ser buenas amigas.”
A mitad del trimestre se había ido de vacaciones con sus padres. Telefoneó a Julian la mañana de su llegada, y por la forma en que él apretó el auricular contra el oído, Samantha comprendió en qué dirección soplaba el viento, y a favor de quién. Pero no había conocido la fuerza de ese viento hasta conocer a Nicola.
La sonrisa luminosa, la mirada franca, la carcajada alegre, la conversación sencilla… Aunque sentía por ella algo más que un tibio desagrado, Samantha había necesitado varios encuentros con Nicola para llevar a cabo un análisis completo de la amada de su primo. Y cuando lo hizo, sus conclusiones no hicieron más que aumentar la incomodidad de Samantha cada vez que se encontraban. Porque veía en Nicola Maiden a una joven satisfecha de sí misma, que se ofrecía al mundo sin importarle si sería aceptada. No albergaba las dudas, los temores, las inseguridades y las crisis de confianza de la hembra en busca del varón que la definía. Debía de ser por eso, pensaba Samantha, que Julian Britton estaba tan dispuesto a hacerlo.
Más de una vez, durante el tiempo que llevaba en Broughton Manor, Samantha había sorprendido a Julian en una actitud que testimoniaba la atracción que Nicola Maiden ejercía sobre un hombre. Encorvado sobre una carta que le estaba escribiendo, resguardando el auricular de posibles oídos curiosos cuando hablaba con ella, mirando sin ver por encima del muro del jardín hacia el puente peatonal que salvaba el río Wye mientras pensaba en ella, sentado en su despacho con la cabeza apoyada en las manos mientras la recreaba en su mente, el primo de Samantha era poco más que la presa de una cazadora a la que ni siquiera comprendía.
No había forma de que Samantha consiguiera hacerle ver a su amada tal como era. Solo quedaba la opción de dejar vía libre a su pasión, para culminar en el matrimonio que él anhelaba con desesperación, o bien forzar una ruptura permanente entre él y la mujer que deseaba.
Tener que aceptar esta última alternativa había enfrentado a Samantha con su propia impaciencia, que la acosaba en todos los rincones de Broughton Manor. Reprimía su deseo de meter la verdad en la cabeza de su primo. Una y otra vez rechazaba el ansia de menospreciarla que sentía siempre que se tocaba el tema de Nicola. Sin embargo, estos virtuosos esfuerzos de autocontrol pasaban factura. Y el precio que empezaba a pagar era la angustia, el resentimiento, el insomnio y una rabia ciega.
Tío Jeremy no ayudaba en absoluto. Samantha recibía de él diarias insinuaciones lascivas y agresiones directas, todas las cuales giraban en torno o apuntaban a la vida amorosa de Julian. Si no se hubiera percatado nada más llegar a Broughton Manor de lo necesaria que era su presencia, si no hubiera necesitado un respiro de las incesantes exhibiciones de dolor lúgubre de su madre, Samantha habría tirado la toalla meses antes. Pero se había mantenido en sus trece y guardado silencio (casi siempre) porque había sido capaz de imaginar la perspectiva fundamental: la sobriedad de Jeremy, la bendita distracción que la reconciliación con él proporcionaría a su madre, y el gradual descubrimiento de Julian de la contribución que estaba efectuando Samantha a su bienestar, su futuro y su esperanza de transformar la mansión y la propiedad en un negocio boyante.
– ¿Samantha?
La joven alzó la cabeza. Se había concentrado tanto en su intento de aliviar la tensión tras la conversación con su tío, que no había oído a su hijo entrar en la cocina.
– ¿No estás con los perros, Julian? -preguntó como una estúpida.
– Una confesión breve -dijo a modo de explicación-. Necesitan más, pero ahora no se la puedo dar.
– Me ocupé de Cass. ¿Quieres que…?
– Ha muerto.
– Dios mío, Julian, no puede ser -exclamó Samantha-. Fui a verla en cuanto terminé de hablar contigo. Estaba bien. Había comido, todos los cachorros estaban dormidos. Tomé notas de todo y las dejé en la tablilla. ¿No las has visto? Las colgué del gancho.
– Nicola -dijo Julian con voz inexpresiva-. Ha muerto, Samantha. En Calder Moor, donde había ido de acampada. Nicola ha muerto.
Samantha le miró mientras la palabra «muerta» parecía resonar en toda la habitación. No está llorando, pensó. ¿Qué significa el que no llore?
– Muerta -repitió, mimando la palabra, convencida de que decirla de la manera errónea daría una impresión que no quería transmitir.
Julian tenía los ojos clavados en ella, y Samantha deseó que no lo hiciera. Deseó que hablara. O chillara, llorara o hiciera algo que indicara lo que estaba sintiendo, para de esa manera saber cómo debía comportarse con él. Cuando se movió por fin, se acercó a la encimera donde Samantha había troceado los pimientos. Los examinó como si constituyeran una curiosidad para él. Después levantó el cuchillo de carnicero y lo examinó con atención. Por fin, apretó el pulgar con fuerza contra la afilada hoja.
– ¡Julian! -gritó Samantha-. ¡Te vas a cortar!
Una fina línea púrpura apareció en su dedo.
– No sé cómo explicar lo que siento -murmuró.
Samantha no tenía ese problema.
5
Por lo visto, el inspector Peter Hanken decidió dar un respiro a los Marlboros. Lo primero que hizo cuando estuvieron en la carretera de Buxton a Padley Gorge fue abrir la guantera del Ford y sacar un paquete de chicles sin azúcar. Mientras se llevaba una tableta doblada a la boca, Lynley le bendijo por su decisión de abstenerse del tabaco.
El inspector no habló mientras la A6 iniciaba su curso a través de Wye Dale, ceñida al plácido río durante varios kilómetros hasta desviarse levemente al sudeste. No hizo ningún comentario hasta llegar a la segunda de las canteras de piedra caliza que semejaban cicatrices en el paisaje.
– Conque recién casado, ¿eh?
Lynley se armó de valor para hacer frente al humor procaz que sin duda se avecinaba, el precio que suele pagarse por legitimar una relación con una mujer.
– Sí. Tres meses. Ya ha durado más que la mayoría de matrimonios de Hollywood, supongo.
– Es la mejor época. Tú y tu mujer iniciando una nueva vida a partir de cero. ¿Es su primer matrimonio?
– ¿Matrimonio? Sí. Para los dos. Empezamos tarde.
– Tanto mejor.
Lynley estudió a su acompañante con cautela, y se preguntó si las secuelas de su discusión con Helen antes de partir se leían en su cara, y si servirían de fuente de inspiración para que Hanken lanzara un panegírico irónico sobre las bendiciones del matrimonio. Sin embargo, lo único que percibió en la expresión de Hanken fue la evidencia de un hombre satisfecho con su vida.
– Mi mujer se llama Kathleen -dijo Hanken-. Tenemos tres críos. Sarah, Bella y P.J., o sea, Peter Junior, el menor. Tome. Eche un vistazo. -Extrajo un billetero del bolsillo de la chaqueta y se lo pasó. Una foto de familia ocupaba el lugar de honor: dos niñas abrazando a un recién nacido, envuelto en una manta azul, en la cama de un hospital, al tiempo que papá y mamá abrazaban a las dos chiquillas-. La familia lo es todo, pero ya lo averiguará por sí mismo dentro de muy poco.
– Supongo.
Lynley intentó imaginarse a Helen y a él rodeados de niños. No pudo. Si evocaba la imagen de su esposa, aparecía como el día anterior, pálida e irritada.
Se removió en el asiento, incómodo. No quería hablar del matrimonio en ese momento, y dedicó una silenciosa imprecación a Nkata por haber sacado el tema a colación.
– Son preciosos -dijo, y devolvió la cartera a Hanken.
– El chaval es la viva imagen de su padre -dijo Hanken-. Es difícil juzgar a partir de esa foto, pero así es.
– Forman un hermoso grupo.
Por suerte, Hanken tomó este último comentario como digna clausura del tema. Centró toda su atención en conducir. Dedicó a la carretera la misma concentración que, en apariencia, concedía a todo cuanto le rodeaba, una característica que a Lynley le había costado poco deducir. Al fin y al cabo, no había ni un solo papel fuera de su sitio en su despacho, dirigía el centro de investigaciones más ordenado que Lynley había visto en su vida, e iba vestido como si le esperaran en una sesión de fotos para la revista GQ.
Iban a ver a los padres de la muchacha asesinada, y acababan de entrevistarse con la forense que había viajado desde Londres para practicar la autopsia. Se habían encontrado con ella frente a la sala de autopsias, donde la mujer estaba cambiando sus zapatillas de deporte por unos zapatos de calle, uno de los cuales estaba reparando a base de golpear el tacón contra la chapa metálica de la puerta. Tras anunciar que los zapatos de las mujeres, por no hablar de los bolsos, estaban diseñados por hombres con el fin de fomentar la esclavitud del sexo femenino, miró el cómodo calzado de los dos inspectores con indisimulada hostilidad.
– Puedo concederles diez minutos -dijo-. El informe estará sobre su escritorio por la mañana. ¿Quién de ustedes es Hanken? ¿Usted? Estupendo. Sé lo que quiere. Es un cuchillo con una hoja de siete centímetros y medio. Una navaja, lo más probable, aunque podría ser un cuchillo pequeño de cocina. Su asesino es diestro y fuerte, muy fuerte. Eso en cuanto al chico. La chica fue liquidada con el pedazo de piedra que ustedes recogieron en el páramo. Tres golpes en la cabeza. Atacante diestro también.
– ¿El mismo asesino? -preguntó Hanken.
La patóloga asestó cinco últimos golpes contra la puerta al zapato, mientras reflexionaba sobre la pregunta. Dijo con brusquedad que los cadáveres solo podían contar un número limitado de cosas: cómo les habían arrebatado la vida, qué tipo de armas habían utilizado contra ellos, y si dichas armas habían sido blandidas con la mano derecha o la izquierda. Las pruebas forenses (fibras, cabellos, sangre, esputos, piel, etc.) podían contar una historia más larga y precisa, pero tendrían que esperar hasta recibir los informes del laboratorio. El ojo, sin más ayuda, solo podía discernir hasta cierto punto, y ella les aclaró cuál era ese punto.
Tiró el zapato al suelo y se presentó como la doctora Sue Miles. Era una mujer corpulenta, con manos de dedos cortos, cabello gris y un busto que recordaba la proa de un barco. No obstante, sus pies, observó Lynley mientras se calzaba los zapatos, eran esbeltos como los de una jovencita.
– Una de las heridas que el chico recibió en la espalda era más bien un boquete -continuó-. El golpe astilló el omóplato izquierdo, de manera que si encuentran un arma probable, podremos compararla con la marca dejada en el hueso.
– ¿Ese golpe no le mató? -quiso saber Hanken.
– El pobre se desangró hasta morir. Tardaría unos minutos, pero en cuanto recibió una herida en la arteria femoral, que está en la ingle, ya no tuvo nada que hacer.
– ¿Y la chica? -preguntó Lynley.
– El cráneo partido como un huevo. El golpe interesó la arteria poscerebral.
– ¿Qué significa eso? -preguntó Hanken.
– Hematoma epidural. Hemorragia interna, presión en el cerebro. Murió en menos de una hora.
– ¿Tardó más que el chico?
– Exacto, pero debió de quedar inconsciente nada más recibir el golpe.
– ¿Es posible que haya dos asesinos? -preguntó Hanken.
– Es posible, sí -confirmó la doctora.
– ¿Heridas defensivas en el chico? -preguntó Lynley.
– Ninguna que salte a la vista -contestó la doctora Miles. Ya calzada con los zapatos, metió las zapatillas en una bolsa de deporte y cerró la cremallera, antes de dedicar su atención de nuevo a los agentes.
Hanken pidió que le confirmara las horas de las muertes. La doctora Miles preguntó qué horas le había proporcionado su forense.
– Entre treinta y seis y cuarenta y ocho horas antes de que los cuerpos fueran descubiertos -dijo Hanken.
– No seré yo quien le contradiga.
Recogió la bolsa, se despidió con un gesto de la cabeza y se encaminó hacia la salida del hospital.
Lynley reflexionó sobre lo que sabían mientras el coche continuaba avanzando: que el chico no había llevado nada al punto de acampada, que había cartas amenazadoras y anónimas en el lugar de los hechos, que la chica estuvo inconsciente durante casi una hora, que en cada asesinato se había empleado un método diferente.
Lynley se estaba demorando en este último pensamiento, cuando Hanken giró a la izquierda y se desviaron hacia el norte, en dirección a un pueblo llamado Tideswell. Siguiendo esa ruta se reencontraron con el río Wye, donde la noche ya había caído sobre el pueblo de Miller's Dale por obra de los empinados riscos y los bosques que lo rodeaban. Al otro lado de la última casa, una estrecha senda serpenteaba hacia el noroeste, y Hanken internó el Ford por ella. Treparon sobre los bosques y el valle, y al cabo de pocos minutos corrían a lo largo de una inmensa extensión de brezo y aulaga que parecía ondular hasta perderse en el horizonte.
– Calder Moor -dijo Hanken-. El páramo más grande del Pico Blanco. Se extiende desde aquí hasta Castleton. -Condujo otro minuto en silencio, hasta que pararon en un área de descanso-. Si la chica hubiera ido al Pico Oscuro para acampar, habríamos llamado a Rescate de Montaña para que la buscara. Ninguna abuelita de paseo con su perro habría subido hasta allí y encontrado los cadáveres. Pero esto -trazó un arco con la mano por encima del tablero de instrumentos- es accesible, en su totalidad. Hay kilómetros y kilómetros por explorar si alguien se pierde, pero al menos se pueden recorrer a pie. No es un paseo fácil ni muy seguro, pero sí es más fácil que atravesar los tremedales que encontrará alrededor de Kinder Scout. Si alguien debía morir asesinado en el distrito, mejor que haya sucedido aquí, en la meseta de piedra caliza, que en otra parte.
– ¿Fue aquí donde Nicola Maiden inició la marcha?
No veía ninguna pista desde el coche. La chica tendría que haber encontrado miles de obstáculos, desde helechos hasta arándanos.
Hanken bajó su ventanilla y escupió el chicle. Extendió el brazo por delante de Lynley y abrió la guantera para coger otra tableta.
– Inició la marcha desde el otro lado, al noroeste de aquí. Iba en dirección a Nine Sisters Henge, que está más cerca del límite occidental del páramo. Hay más cosas interesantes por ese lado: túmulos, cavernas, cuevas. Nine Sisters Henge es el plato fuerte.
– ¿Usted es de la zona? -preguntó Lynley.
Hanken no contestó enseguida. Dio la impresión de que se estaba planteando incluso la posibilidad de contestar. Por fin, tomó una decisión.
– De Wirksworth.
Y con esto dio la impresión de que sellaba sus labios acerca del tema.
– Es una suerte vivir en el lugar donde se halla enraizada su historia. Ojalá yo pudiera decir lo mismo.
– Depende de la historia -dijo Hanken, y cambió de tema con brusquedad-. ¿Quiere echar un vistazo al lugar de los hechos?
Lynley era lo bastante listo para saber que la forma de responder a dicha invitación sería crucial para la relación con su colega. La verdad era que quería ver el lugar donde se habían cometido los crímenes. Con independencia de la fase en que se sumaba a una investigación, siempre había un momento en que deseaba ver las cosas por sí mismo. No porque no confiara en la competencia de sus compañeros, sino porque solo viendo con sus propios ojos todo lo relacionado con el caso se integraba en el crimen. Y trabajaba mejor cuando se integraba en el crimen. Fotografías, informes y pruebas proporcionaban mucha información, pero en ocasiones el lugar donde se había producido un asesinato ocultaba secretos hasta al observador más sagaz. Lynley exploraba el lugar en pos de esos secretos. Sin embargo, inspeccionar este lugar en particular comportaba el riesgo de irritar de forma innecesaria a Hanken, y nada de lo que este había dicho o hecho hasta el momento insinuaba que pasara por alto algún detalle, por nimio que fuera.
Ya se presentaría la ocasión, pensó Lynley, en que el otro inspector y él no trabajarían juntos. Y entonces él tendría amplias posibilidades de examinar el lugar donde Nicola Maiden y el chico habían muerto.
– Por lo que sé, usted y su equipo ya se han encargado de eso -dijo Lynley-. Si repito lo que ustedes ya han hecho, no haremos más que perder el tiempo.
Hanken le dedicó otro largo escrutinio mientras mascaba el chicle.
– Sabia decisión -dijo con un asentimiento, al tiempo que ponía el coche en marcha.
Subieron hacia el norte a lo largo del borde oriental del páramo. A unos dos kilómetros de Tideswell, doblaron al este y empezaron a dejar atrás el brezo, los arándanos y los helechos. Se internaron en un valle cuyas suaves pendientes estaban sembradas de árboles que empezaban a desplegar el follaje del inminente otoño, y en un cruce en que un poste anunciaba curiosamente pueblo de la peste giraron hacia el norte de nuevo.
Tardaron menos de un cuarto de hora en llegar a Maiden Hall, situado al abrigo de limeros y castaños sobre la ladera de una colina cercana a Padley Gorge. La ruta les condujo a través de un terreno boscoso y junto al borde de una incisión causada por un arroyo que escapaba del bosque y creaba un sendero sinuoso entre pendientes de arenisca, helechos y hierba silvestre. El desvío a Maiden Hall apareció de repente, cuando entraron en otro trecho de terreno boscoso. Ascendía una colina y desembocaba en un camino de grava que rodeaba la fachada de un edificio de piedra Victoriano con gabletes, y conducía a un aparcamiento situado en la parte de atrás.
De hecho, la entrada del hotel estaba en la parte posterior del edificio. Un discreto letrero con la palabra recepción les condujo por un pasillo hasta el interior del pabellón de caza, donde vieron un pequeño escritorio. Al otro lado, una sala de estar servía de salón para los huéspedes, donde la primitiva entrada del edificio había sido transformada en bar, y el salón restaurado con paneles de roble, papel pintado de un tono crema apagado y muebles rellenos en exceso. Como era demasiado temprano para tomar el aperitivo, el salón estaba desierto. Pero Lynley y Hanken no llevaban ni un minuto en el salón cuando una mujer regordeta, con los ojos y la nariz enrojecidos de tanto llorar, surgió de lo que parecía un comedor y les saludó con dignidad.
No había habitaciones libres para la noche, les dijo en voz baja, y como se había producido una repentina muerte en la familia aquella noche no se abriría el comedor. No obstante, sería un placer para ella recomendarles algunos restaurantes de la zona si los caballeros querían uno.
Hanken mostró su identificación a la mujer y presentó a Lynley.
– Querrán hablar con los Maiden -dijo la mujer-. Voy a buscarlos.
Cruzó la zona de recepción y empezó a subir la escalera.
Lynley se acercó a una de las dos hornacinas del salón, donde la luz del atardecer se filtraba por ventanas con cristales emplomados. Daban al camino de acceso que rodeaba la fachada de la casa. Al otro lado, el césped se había visto reducido a una alfombra de hojas retorcidas y calcinadas debido a la sequía de los meses anteriores. A su espalda, oyó que Hanken deambulaba por el salón. Algunas revistas cambiaron de posición y cayeron sobre mesas. Lynley sonrió al oír el sonido. Sin duda su colega estaba dando rienda suelta a su obsesión de poner orden.
En el pabellón de caza reinaba un silencio absoluto. Las ventanas estaban abiertas, de modo que el canto de los pájaros y un avión lejano rompieron la quietud. Pero dentro había tanto silencio como en una iglesia vacía.
Una puerta se cerró y unos pasos hicieron crujir la grava. Un momento después, un hombre de cabello oscuro, en tejanos y sudadera gris sin mangas, pasó pedaleando ante las ventanas en una bicicleta de diez velocidades. Desapareció entre los árboles cuando el camino de Maiden Hall empezó a descender la colina.
Los Maiden se reunieron con ellos. Lynley se volvió de la ventana al oírles entrar.
– Señor y señora Maiden -entonó Hanken-, les ruego que acepten nuestro más sentido pésame.
Lynley comprobó que los años de jubilación habían tratado bien a Andy Maiden. El ex agente del SO10 y su mujer tenían sesenta años, pero parecían diez años más jóvenes. Andy había desarrollado la apariencia de un hombre habituado al aire libre: rostro bronceado, estómago liso, pecho musculoso, todo lo cual parecía muy apropiado para un hombre que había dejado atrás una reputación de fundirse en su ambiente como un camaleón. La mujer también se veía bronceada y robusta, como si hiciera ejercicio con frecuencia. No obstante, ambos tenían aspecto de haber padecido más de una noche de insomnio. Andy Maiden estaba sin afeitar y llevaba la ropa arrugada. Nan estaba demacrada, y bajo sus ojos la piel había adquirido un tono púrpura.
Maiden forzó una sonrisa de gratitud.
– Gracias por venir, Tommy.
– Lamento que sea en estas circunstancias -dijo Lynley. Se presentó a la esposa de Maiden-. Toda la gente del Yard te envía su pésame, Andy.
– ¿Scotland Yard?
Nan Maiden parecía atontada.
– Dentro de un momento, cariño -dijo su marido.
Indicó con un ademán detrás de Lynley, donde una mesa sobre la que descansaban ejemplares de Country Life separaba dos sofás encarados. Su mujer y él ocuparon un sofá, Lynley el otro. Hanken hizo girar una butaca y se situó a escasa distancia del punto central entre los Maiden y Lynley. La acción sugería que iba a actuar de moderador entre las partes. No obstante, Lynley observó que el inspector había tomado la precaución de colocar la butaca unos centímetros más cerca del Scotland Yard del presente, y no del Scotland Yard del pasado.
Si Andy Maiden reparó en la maniobra de Hanken y en su significado, no lo manifestó. Se sentó inclinado hacia adelante, con las manos enlazadas entre las piernas. La mano izquierda masajeaba la derecha y viceversa.
Su mujer se dio cuenta. Le pasó una pequeña bola roja que sacó del bolsillo.
– ¿Sigue mal? ¿No quieres que llame al médico?
– ¿Te encuentras mal? -preguntó Lynley.
Maiden apretó la bola con la mano derecha y contempló los dedos extendidos de la izquierda.
– La circulación -dijo-. No es nada.
– Deja que llame al médico, Andy, por favor -dijo su mujer.
– No es eso lo que más importa ahora.
– ¿Cómo puedes decir…? -Los ojos de Nan Maiden se iluminaron de repente-. Dios, ¿cómo he podido olvidarme, aunque fuera por un momento?
Apoyó la frente sobre el hombro de su marido y empezó a sollozar. Maiden la rodeó con su brazo.
Lynley miró a Hanken. ¿Tú o yo?, le preguntó en silencio. No va a ser agradable.
La respuesta de Hanken fue un vigoroso asentimiento. Es todo tuyo, decía.
– No va a ser agradable hablar sobre la muerte de vuestra hija -empezó Lynley con tacto-, pero en una investigación de asesinato y (sé que ya eres consciente de esto, Andy) las primeras horas son decisivas.
Nan alzó la cabeza. Intentó hablar, fracasó, y lo intentó de nuevo.
– Investigación de asesinato -repitió-. ¿Qué está diciendo?
Lynley paseó la vista entre marido y mujer. Hanken le imitó. Luego se miraron.
– Has visto el cadáver, ¿verdad? -preguntó Lynley a Andy-. ¿Te contaron lo sucedido?
– Sí -dijo Andy Maiden-. Me lo contaron. Pero…
– ¿Asesinato? -gritó su mujer, horrorizada-. Oh, Dios mío, Andy. ¡No me dijiste que Nicola había sido asesinada!
Barbara Havers había pasado la tarde en Greenford, tras decidir emplear el resto de su día libre en visitar a su madre en Hawthorn Lodge, una casa pareada de la posguerra donde la señora Havers residía desde hacía diez meses. Como sucede a la mayoría de la gente que intenta conseguir el apoyo de los demás para mantener una postura acaso insostenible, Barbara había descubierto que debía pagar un precio por cultivar con éxito defensores entre los amigos y parientes del inspector Lynley. Y como no deseaba pagar más, buscó una distracción.
La señora Havers era una experta en proporcionar vías de escape de la realidad, puesto que ya apenas vivía en ese reino. Barbara la había encontrado en el jardín posterior de Hawthorn Lodge, enfrascada en montar un rompecabezas. La tapa del rompecabezas estaba apoyada contra un viejo bote de mayonesa lleno de arena de colores que sujetaba cinco claveles de plástico. En la tapa, un meloso príncipe, perfectamente proporcionado y dando muestras de la adoración que merecía la ocasión, deslizaba una zapatilla de cristal de tacón alto en el pie esbelto, aunque carente de dedos, de Cenicienta, mientras las dos rollizas y rencorosas hermanastras de la muchacha observaban muertas de celos el premio que merecían por su comportamiento.
Con el cariñoso aliento de su enfermera y cuidadora, la señora Flo, tal como llamaban a Florence Magentry sus tres ancianos inquilinos y sus familias, la señora Havers había logrado montar Cenicienta, parte de las hermanastras, el brazo del príncipe que sujetaba la zapatilla, su torso varonil y su pierna izquierda doblada. Sin embargo, cuando Barbara se reunió con ella, estaba intentando embutir la cara del príncipe sobre los hombros de una hermanastra, y cuando la señora Flo la guió con ternura hacia el lugar correcto de la pieza, la señora Havers gritó «¡No, no, no!», empujó el rompecabezas a un lado, volcó el bote de mayonesa, dispersó los claveles y desparramó la arena de colores sobre la mesa.
La aparición de Barbara no contribuyó a mejorar la situación. El que su madre la reconociera durante sus visitas siempre dependía del azar, y aquel día, la conciencia brumosa de la señora Havers relacionó la cara de Barbara con alguien llamado Libby O'Rourke, que por lo visto había sido la calientabraguetas del colegio durante la infancia de esta. Al parecer, Libby O'Rourke había funcionado casi siempre como una versión femenina de Georgie Porgie, y uno de los chicos a los que había besado era, nada más y nada menos, el galán de la señora Havers, una afrenta que esta se sentía impulsada a vengar ese día a base de tirar las piezas del rompecabezas, proferir invectivas con un tipo de lenguaje que Barbara nunca había sospechado que formara parte del vocabulario de su madre, y derrumbarse por fin presa del llanto. Era una situación que había requerido cierta diplomacia: convencer a su madre de que abandonara el jardín, instarla a subir a su cuarto y persuadirla de que mirara un álbum de fotos familiares, hasta comprobar que el rostro redondo y vulgar de Barbara aparecía con demasiada frecuencia para ser el de la detestada Libby.
– Pero yo no tengo una hijita -protestó la señora Havers, con voz más aterrada que confusa, cuando se vio forzada a admitir que era absurdo conceder un lugar importante en el álbum familiar a Libby O'Rourke, considerando la ofensa que le había hecho en otro tiempo-. Mamá no me deja tener bebés. Solo puedo tener muñecas.
Barbara no pudo contestar a aquella frase. La mente de su madre emprendía tortuosos viajes hacia el pasado con excesiva frecuencia y sin previo aviso, de modo que ya se había perdonado su incapacidad para lidiar con el fenómeno. En consecuencia, cuando dejaron el álbum a un lado, no hizo el menor intento de discutir, persuadir, disuadir o apelar. Se limitó a escoger una de las revistas de viajes que tanto gustaban a su madre, y pasó hora y media sentada en el borde de la cama con la mujer que había olvidado haberla parido, mirando fotografías de Tailandia, Australia y Grecia.
Fue entonces cuando su conciencia se impuso a su resistencia, y la voz interna que antes había censurado las acciones de Lynley se vio enfrentada a otra voz, la cual insinuaba que tal vez sus acciones carecían de una base sólida. A continuación, una discusión no verbalizada estalló en su cabeza. Un bando insistía en que el inspector Lynley era un mojigato vengativo. La otra le informó de que, mojigato o no, no merecía su deslealtad. Y ella había sido desleal. Correr a Chelsea para denunciarle a sus íntimos no era el comportamiento de un amigo fiel. Por otra parte, él también había sido desleal. Tomarse la molestia de aumentar su castigo profesional, mediante el expediente de no permitirle trabajar en un caso, había ilustrado con meridiana claridad qué bando había elegido en la batalla por salvar su pellejo profesional, pese a sus afirmaciones de que debía pasar desapercibida durante un tiempo.
Así era la discusión que resonaba en su cabeza. Empezó mientras pasaba páginas de las revistas de viajes y murmuraba comentarios acerca de vacaciones imaginarias que su madre había pasado en Creta, Mikonos, Bangkok y Perth. Continuó durante el trayecto de Greenford a Londres al final del día. Ni siquiera una antigua cinta de Fleetwood Mac a todo volumen calmó a los bandos que peleaban dentro de su cabeza. Porque durante todo el trayecto, cantar los estribillos a coro con Stevie Nicks fue la mezzosoprano de la conciencia de Barbara, una cantata sentenciosa que se negaba tozudamente a ser expulsada de su cerebro.
¡Lo merecía, lo merecía!, chillaba Barbara en silencio a aquella voz.
¿Y qué has conseguido dándole lo que merecía, querida?, replicaba su conciencia.
Aún se negaba a responder a la pregunta cuando entró en Steeles Road y aparcó el Mini en un espacio que acababan de dejar libre una mujer, tres niños, dos perros y lo que parecía un violonchelo con patas. Cerró el coche y se dirigió a Eton Villas, agradecida por sentirse cansada, porque el cansancio significaba dormir, y dormir significaba acallar las voces.
No obstante, oyó otras voces cuando dobló la esquina y llegó a la casa eduardiana amarilla, tras la cual estaba su madriguera. Estas voces nuevas procedían de la zona de losas de piedra situada frente al piso de la planta baja. Y una de esas voces, que pertenecía a una niña, gritó de felicidad cuando Barbara entró por la cancela de estacas naranja.
– ¡Barbara! ¡Hola, hola! Papá y yo estamos haciendo burbujas. Ven a verlas. Cuando la luz les da en el punto exacto, parecen arco iris redondos. ¿Lo sabías, Barbara? Ven a verlas, ven a verlas.
La niña y su padre estaban sentados en el banco de madera solitario que había delante de su piso, ella a la luz que se desvanecía a marchas forzadas, él en las sombras, donde su cigarrillo brillaba como un insecto de luz purpúrea. Acarició la cabeza de su hija con ternura y se levantó con su cortesía acostumbrada.
– ¿Te unes a nosotros? -preguntó Taymullah Azhar a Barbara.
– Oh, hazlo, hazlo -exclamó la niña-. Después de las burbujas veremos un vídeo, La sirenita. Tenemos manzanas acarameladas. Bueno, solo hay dos, pero yo compartiré la mía contigo. De todos modos, una entera es demasiado para mí.
Saltó del banco y corrió hacia Barbara, brincando sobre la hierba con la pipa de burbujas y creando un reguero de arco iris a su espalda.
– ¿La sirenita, has dicho? -dijo Barbara con aire pensativo-. No sé, Hadiyyah. Disney nunca ha sido santo de mi devoción. Todas esas flacuchas tipo Sloane rescatadas por tíos con armaduras…
– Es una sirena -aclaró Hadiyyah.
– De ahí el título, claro.
– Así que no puede rescatarla nadie con armadura, porque se hundiría en el mar. Además, no la salva nadie. Ella salva al príncipe.
– Vaya, un giro muy interesante.
– No la has visto, ¿verdad? Bien, pues esta noche podrás. Ven. -Hadiyyah describió un círculo, al tiempo que se rodeaba de un aro de burbujas. Sus largas y gruesas trenzas volaban alrededor de sus hombros, y las cintas plateadas que las ceñían brillaban como pálidas libélulas-. La sirenita es preciosa. Tiene el pelo de color caoba.
– Un buen contraste con las escamas.
– Y lleva unas conchas divinas en el pecho.
Para demostrarlo, Hadiyyah cubrió con dos manitas morenas dos pechos inexistentes.
– Ah. Estratégicamente situadas, por lo que veo -dijo Barbara.
– ¿La verás con nosotros, por favor? Recuerda que tenemos man-za-nas a-ca-ra-me-la-das…
– Hadiyyah -dijo en voz baja su padre-, una vez extendida una invitación no hace falta repetirla. -Se volvió hacia Barbara-. No obstante, nos gustaría mucho que vinieras.
Barbara consideró el ofrecimiento. Una velada con Hadiyyah y su padre era la posibilidad de más distracción, y esa idea le hacía gracia. Se sentaría con su amiguita, las dos arrellanadas sobre almohadones dispuestos en el suelo y se balancearían al compás de la música. Después charlaría con el padre de su amiguita, cuando Hadiyyah hubiera sido enviada a la cama. Era lo que Taymullah Azhar esperaría. Era una costumbre adquirida durante los meses de forzado exilio de Barbara del Yard. Y, sobre todo en las últimas semanas, su diálogo había derivado desde las banalidades de unos relativos desconocidos que se comportaban con educación a los delicados sondeos iniciales de dos personas que podían llegar a trabar amistad.
Pero en esa amistad radicaba el meollo de la cuestión. Exigía que Barbara revelara sus encuentros con Lynley y Hillier. Exigía la verdad de su degradación y su alejamiento del hombre al que había deseado emular. Y como la hija de Azhar era la niña de ocho años cuya vida habían salvado las impetuosas decisiones de Barbara en el mar del Norte (decisiones que había logrado ocultar a Azhar durante los tres meses transcurridos), el hombre se sentiría responsable sin necesidad por las secuelas que habían dejado impronta en su carrera.
– Hadiyyah -dijo Taymullah Azhar al ver que Barbara no contestaba-, creo que ya hemos tenido bastantes burbujas por hoy. Devuélvelas a tu cuarto y espérame allí, por favor.
Hadiyyah frunció el entrecejo, y un brillo de aflicción apareció en sus ojos.
– Pero, papá, la sirenita…
– La veremos tal como habíamos decidido, Hadiyyah. Guarda las burbujas en tu cuarto.
La niña dirigió a Barbara una mirada ansiosa.
– Más de la mitad de la manzana acaramelada -dijo-. Si quieres, Barbara.
– Hadiyyah.
La niña sonrió con picardía y entró en casa.
Azhar sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo de su inmaculada camisa blanca y lo ofreció a Barbara. La mujer cogió uno, dio las gracias y esperó a que se lo encendiera. Azhar la observó en silencio, hasta que Barbara se sintió tan incómoda que empezó a hablar.
– Estoy hecha polvo, Azhar. Esta noche quiero acostarme pronto, pero gracias de todos modos. Dile a Hadiyyah que me encantará ver una película con ella en otro momento. Con suerte, cuando la heroína no sea tan flaca como un lápiz con pechos de silicona.
La mirada de Azhar no se inmutó. Siguió estudiándola, tal como la gente estudia las etiquetas de las latas en los supermercados. Barbara tuvo ganas de desaparecer.
– Hoy te has reintegrado al trabajo -dijo el hombre.
– ¿Por qué lo dices…?
– Por tu ropa. ¿Tu… -buscó una palabra, un eufemismo sin duda- situación en Scotland Yard se ha solucionado, Barbara?
Era inútil mentir. Pese a que había conseguido ocultarle los datos fundamentales de la situación, Azhar sabía que estaba de permiso. Ahora tendría que levantarse para ir a trabajar cada mañana, sin ir más lejos al día siguiente, de modo que su vecino deduciría tarde o temprano que ya no pasaba los días dando de comer a los patos de Regent's Park.
– Sí -dijo-. Hoy se ha solucionado.
Dio una calada al cigarrillo y volvió la cabeza para exhalar el humo, ocultando así su cara.
– ¿Y? Vaya pregunta. Vas vestida para ir a trabajar, así que habrá ido bien.
– Exacto. -Barbara le dedicó una sonrisa falsa-. Muy bien. Aún conservo mi empleo, aún continúo en el dic, aún no me han quitado la pensión.
Había perdido la confianza de la única persona que contaba para ella en el Yard, pero no lo dijo. Tal vez nunca fuese capaz de confesarlo.
– Eso está bien -dijo Azhar.
– Sí. Es lo mejor.
– Me alegra saber que lo sucedido en Essex no te ha afectado en Londres.
Una vez más, su mirada penetrante, los ojos oscuros como dos gotas de chocolate en un rostro de piel castaña, sin una arruga a los treinta y cinco años.
– Sí, bueno. No ha pasado nada. Todo ha salido a pedir de boca.
Azhar asintió, desvió la vista por fin y miró el cielo. Las luces de Londres ocultarían las estrellas de la noche, salvo las más brillantes, que se verían a través de la gruesa capa de contaminación que ni siquiera la creciente oscuridad podía disipar.
– De niño, encontraba mi mayor consuelo cuando llegaba la noche -dijo en voz baja-. En Pakistán, mi familia dormía de la manera tradicional: los hombres juntos, las mujeres juntas. De noche, en compañía de mi padre, mi hermano y mis tíos, siempre creía que estaba a salvo de todo, pero perdí esa sensación cuando me hice adulto en Inglaterra. Lo que había sido tranquilizador se convirtió en una vergüenza de mi pasado. Descubrí que solo podía recordar los ronquidos de mi padre y mis tíos, y el olor de las ventosidades de mis hermanos. Durante algún tiempo, cuando viví solo, pensé que era estupendo estar lejos de ellos por fin, tener la noche para mí solo y la persona con quien quisiera compartirla. Así viví durante un tiempo. Pero ahora me gustaría volver a las viejas costumbres, ya que a pesar de las cargas y los secretos, siempre existía la sensación, al menos de noche, de que nunca tenías que aguantarlas o guardarlos solo.
Había algo confortable en sus palabras, y Barbara deseó aceptar la invitación a la franqueza que implicaban, pero se reprimió.
– Quizá Pakistán no prepara a sus hijos para la realidad del mundo.
– ¿Qué realidad es esa?
– La que nos dice que todos estamos solos.
– ¿Crees que eso es verdad, Barbara?
– No lo creo. Lo sé. Utilizamos las horas diurnas para escapar de nuestras horas nocturnas. Trabajamos, jugamos, nos mantenemos ocupados. Pero cuando llega la hora de dormir, nos quedamos sin distracciones. Incluso cuando estamos en la cama con alguien, el fingir que dormimos cuando no podemos basta para comprobar que solo nos tenemos a nosotros.
– ¿Habla la experiencia o la filosofía?
– Ni una ni otra. Es así.
– Pero no debería serlo.
Las alarmas se dispararon fugazmente en el cerebro de Barbara. Si el comentario lo hubiera formulado otro individuo, lo habría interpretado como un intento de ligue, pero su historia personal demostraba que no era la clase de mujer a la que los hombres intentaban ligar. Además, pese a que hubiera gozado de uno de sus raros momentos de encanto sensual, este no era uno de ellos. De pie en la oscuridad, con un traje de hilo arrugado que le prestaba la apariencia de un sapo travestido, sabía muy bien que no era un ejemplo de atractivo.
– Sí, bueno. Da igual -dijo. Tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con el zapato-. Buenas noches -añadió-. Espero que disfrutes con la sirena. Y gracias por el cigarrillo. Lo necesitaba.
– Todo el mundo necesita algo. -Azhar volvió a buscar en el bolsillo de la camisa. Barbara pensó que iba a ofrecerle otro cigarrillo, pero en cambio le tendió una hoja de papel doblada-. Un caballero vino a buscarte antes, Barbara. Me pidió que te entregara esta nota. Intentó encajarla en tu puerta, pero no lo logró.
– ¿Un caballero?
Barbara solo conocía a un hombre a quien un desconocido aplicaría ese calificativo. Cogió el papel, sin atreverse a albergar esperanzas. Hizo bien, porque la letra de la nota, una hoja arrancada de una libreta de espirales, no era la de Lynley. Leyó las siete palabras: llámame al busca en cuanto recibas esto. A continuación, un número. No había firma.
Barbara volvió a doblar la nota. Se fijó en lo que había escrito por la parte de fuera, en lo que Azhar habría visto, interpretado y comprendido en cuanto la recibió. ad havers, se leía en mayúsculas. A de agente. Por lo tanto, Azhar lo sabía.
Le miró a los ojos.
– Parece que vuelvo al ruedo -dijo con tanta entereza como pudo reunir-. Gracias, Azhar. ¿Dijo ese tipo dónde estaría esperando la llamada?
Azhar negó con la cabeza.
– Solo dijo que no me olvidara de entregarte el mensaje.
– De acuerdo. Gracias.
Se despidió con un gesto y dio media vuelta.
Azhar la llamó con tono perentorio. Ella se volvió.
– ¿Puedes decirme…? -empezó Azhar, pero luego calló. Volvió la vista hacia ella, como si le costara un gran esfuerzo.
– ¿Decirte qué? -preguntó Barbara, si bien notó un escalofrío de aprensión cuando pronunció las palabras.
– Decirme… ¿cómo está tu madre?
– ¿Mamá? Bien… Es un completo desastre en lo tocante a rompecabezas, pero por lo demás creo que está bien.
Él sonrió.
– Me alegra saberlo.
Dijo buenas noches en voz baja y entró en la casa.
Barbara continuó hasta su vivienda, una pequeña casa que se alzaba al fondo del jardín trasero. Protegida por las ramas de una vieja acacia, no era más grande que un cobertizo provisto de las comodidades modernas. Una vez dentro, se quitó la chaqueta de hilo, dejó el collar de perlas falsas sobre la mesa, que tanto servía para comer como para planchar, y se acercó al teléfono. No había mensajes en el contestador. No le sorprendió. Tecleó el número del busca, marcó su número y esperó.
Cinco minutos después, alguien llamó. Esperó cuatro timbrazos dobles antes de contestar. No había motivos para parecer desesperada, pensó.
Era Winston Nkata quien la llamaba, y su espalda se enderezó en cuanto oyó su inconfundible voz meliflua, con su mezcla de acentos de Jamaica y Sierra Leona. Estaba en la taberna Load of Hay, en la esquina de Chalk Farm Road, dijo, y estaba terminando un plato de cordero al curry con arroz que «mi madre no pondría nunca en la mesa para su hijo favorito, créeme, pero es mejor que un McDonald's, aunque por poco». En cuanto terminara, se presentaría en su casa.
– Estaré ahí en cinco minutos -dijo, y colgó antes de que ella pudiera decirle que su cara era lo último que deseaba ver.
Barbara masculló una blasfemia y fue a la nevera para picar algo.
Los cinco minutos se convirtieron en diez, y éstos en quince. El hombre no apareció.
Bastardo, pensó Barbara. Una broma estupenda.
Fue al cuarto de baño y abrió la ducha.
Lynley intentó asimilar el hecho asombroso de que Andy Maiden no hubiera dicho a su mujer que su hija había sido víctima de un crimen. Como Calder Moor era un lugar plagado de sitios donde sufrir accidentes, el ex colega de Lynley había dejado que su esposa creyera que su hija se había matado de resultas de una caída.
Cuando averiguó la verdad, Nan Maiden se derrumbó. No lloró, ya fuera porque estaba conmocionada, demasiado abrumada por el dolor para comprender, o en plena posesión de sus facultades mentales. Se limitó a murmurar un gutural:
– Oh Dios, oh Dios, oh Dios.
El inspector Hanken comprendió al instante el significado de su reacción y observó a Andy Maiden con antipatía. De todos modos, no hizo preguntas. Como buen policía, sabía esperar.
Maiden también esperó. Aun así, aparentó llegar a la conclusión de que debía dar algún tipo de explicación por su incomprensible conducta.
– Lo siento, cariño -dijo-. No podía… Lo siento, Nan, apenas podía asimilar el hecho de que ella había muerto, y mucho menos decir… mucho menos hacer frente… tener que empezar a aceptar… -Intentó utilizar los recursos interiores que un policía aprendía a desarrollar para soportar lo peor. Su mano derecha, que aún seguía en posesión de la bola roja, la estrujaba espasmódicamente-. Lo siento muchísimo -dijo con voz rota.
Nan Maiden alzó la cabeza. Le miró un momento. Después, su mano temblorosa se cerró en torno al brazo de su marido. Habló a la policía.
– ¿Querrían…? -Sus labios temblaron. No continuó hasta controlar su emoción-. Díganme qué pasó.
Hanken accedió sin entrar en detalles. Explicó dónde y cómo había muerto Nicola Maiden, pero nada más.
– ¿Sufrió? -preguntó Nan cuando Hanken concluyó sus lacónicos comentarios-. Sé que no puede decírmelo con certeza, pero si hay algo que pudiera asegurarnos que al final… lo que sea…
Lynley refirió lo que la forense les había dicho.
Nan reflexionó sobre la información. En el silencio, la respiración de Andy Maiden sonaba fuerte y ronca.
– Quería saberlo porque… -dijo Nan-. ¿Cree usted…? ¿Habría llamado a alguno de nosotros… esperado… o necesitado…? -Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Al oír las preguntas, Lynley se acordó de los antiguos asesinos de los páramos, la monstruosa grabación en cinta que Myra Hindley y su cohorte habían hecho, y la angustia de la madre de la chica asesinada cuando habían pasado la cinta en el juicio y escuchado la voz aterrorizada de su hija, llamando a gritos a su madre cuando la estaban matando. ¿Acaso no existe cierto tipo de información que no debería ser revelado en público porque no se puede soportar en privado?, pensó.
– Los golpes la dejaron inconsciente. No volvió a despertar.
– ¿Y en su cuerpo había otras…? ¿Fue…? ¿Alguien la…?
– No fue torturada -interrumpió Hanken, como si él también necesitase demostrar compasión hacia la madre de la chica asesinada-. No fue violada. Recibiremos un informe completo más adelante, pero de momento parece que los golpes en la cabeza fue lo único que… -hizo una pausa, en busca de la palabra que transmitiera menos dolor- experimentó.
Lynley observó que Nan Maiden apretaba con más fuerza el brazo de su marido.
– Parecía dormida -dijo Maiden-. Pálida. Pero parecía dormida.
– Me gustaría que eso me consolara -dijo Nan-, pero no lo consigue.
Ni nada lo conseguirá, pensó Lynley.
– Andy, tenemos una posible identificación del segundo cadáver. Habrá que investigar más. Creemos que el chico se llamaba Terence Cole. Tenía una dirección de Londres, en Shoreditch. ¿Te suena el nombre?
– ¿No estaba sola?
La mirada que Nan dirigió a su marido informó a la policía de que también le había ocultado aquel dato.
– No estaba sola -dijo Maiden.
Hanken explicó que solo se había encontrado el equipo de acampada de una persona, que más tarde pediría a Maiden que lo identificara como perteneciente a su hija, dentro del recinto de Nine Sisters Henge, junto con el cuerpo de un adolescente que no llevaba ningún equipo.
Maiden relacionó los datos.
– ¿Era de él la moto que encontraron junto al coche?
– Está a nombre de un tal Terence Cole -confirmó Hanken-. Su robo no ha sido denunciado, y hasta el momento nadie la ha reclamado. Está registrada con una dirección de Shoreditch. Un agente se dirige hacia allí en este momento para ver qué averigua, pero creemos que contamos con la identificación correcta. ¿Les resulta familiar el nombre?
Maiden meneó la cabeza.
– Cole. A mí no. ¿Nan?
– No le conozco. Y Nicola… Si hubiera sido amigo suyo, habría hablado de él. Le habría traído aquí para que le conociéramos. Siempre lo hacía. Es… era su costumbre.
A continuación, Andy Maiden hizo la pregunta lógica, producto de sus años como policía.
– ¿Existe alguna posibilidad de que Nick…? -Hizo una pausa, y dio la impresión de que preparaba a su mujer cuando apoyó una mano sobre su muslo-. ¿Es posible que estuviera donde no debía, Tommy?
Miró a Lynley.
– Sería algo a tener en cuenta en cualquier otro caso -admitió Lynley.
– ¿En este no? ¿Por qué?
– Eche un vistazo.
Hanken sacó una copia de la nota manuscrita encontrada en el cadáver de Nicola Maiden.
Los Maiden leyeron las siete palabras: esta puta se ha llevado su merecido, mientras Hanken les decía que el original había sido encontrado en el bolsillo de su hija.
Andy Maiden contempló la nota durante un rato. Cambió la bola roja a su mano izquierda y la estrujó.
– Santo Dios. ¿Nos están diciendo que alguien fue allí para matarla? ¿Que alguien la siguió para asesinarla? ¿Que no se topó con desconocidos? ¿Una estúpida discusión sobre algo, o un asesino psicópata que los mató por puro placer?
– Es dudoso -dijo Hanken-, pero usted conoce el procedimiento tan bien como nosotros.
Lo cual era su forma de decir, pensó Lynley, que como policía Andy Maiden debía saber que se iban a examinar todas las posibilidades relacionadas con el asesinato de su hija.
– Si alguien fue al páramo con el propósito de matar a su hija -dijo-, hemos de preguntarnos por el motivo.
– Pero ella no tenía enemigos -afirmó Nan Maiden-. Ya sé que cualquier madre diría eso, pero en este caso es la verdad. Todo el mundo quería a Nicola. Era ese tipo de persona.
– Por lo visto, no todo el mundo, señora Maiden -dijo Hanken. Y extrajo las copias de las cartas anónimas encontradas en el lugar de los hechos.
Andy Maiden y su esposa las leyeron en silencio y sin expresión. Fue ella la que habló cuando terminaron. La mirada de su marido siguió clavada en las cartas. Ambos estaban sentados absolutamente inmóviles, como estatuas.
– Es imposible -dijo Nan-. Nicola no pudo recibir estas cartas. Se equivocan si piensan lo contrario.
– ¿Por qué?
– Porque nunca las vimos. Y si alguien la hubiera amenazado, ella nos lo habría dicho sin vacilar.
– Pero si no quería preocuparles…
– Créame, por favor. Ella no era así. No pensaba en preocuparnos y todo eso. Solo pensaba en decir la verdad. Si algo hubiera ido mal en su vida, nos lo habría contado. Era así. Hablaba de todo y con total franqueza. -Dirigió una mirada ansiosa a su marido-. ¿Andy?
Con esfuerzo, el hombre apartó la mirada de las cartas. Su rostro se veía más exangüe que nunca.
– El SO10 -dijo Maiden, como si las palabras le pesaran-. Participé en muchos casos a lo largo de los años, y hubo muchos delincuentes encarcelados. Asesinos, camellos, mafiosos. Yo estuve relacionado con ellos.
– ¡Andy! ¡No! -protestó su mujer, que al parecer había comprendido adonde apuntaba-. Esto no tiene nada que ver contigo.
– Alguien en libertad bajo fianza siguió nuestra pista, llegó a conocer nuestros movimientos. -Se volvió hacia ella-. Te das cuenta de que pudo pasar así, ¿verdad? Alguien que deseaba vengarse, Nancy, y que se cebó en Nick porque sabía que hacer daño a mi hija era matarme poco a poco… sentenciarme a una muerte en vida…
– Es una posibilidad a tener en cuenta -dijo Lynley-. Porque, si como usted dice, su hija no tenía enemigos, solo nos queda una pregunta: ¿quién los tenía? Andy, si detuviste a alguien que ha salido en libertad bajo fianza. Necesitaremos el nombre.
– Hubo muchos.
– El Yard puede desenterrar tus antiguos expedientes en Londres, pero si nos proporcionas algún indicio será de gran ayuda. Si hay algún caso que destaca en tu memoria, podrías reducir nuestro trabajo a la mitad.
– Tengo mis diarios.
– ¿Diarios? -preguntó Hanken.
– En un tiempo pensé… -Maiden meneó la cabeza, como si se mofara de sus pretensiones-. Pensé en escribir después de jubilarme. Mis memorias. Ya saben, el ego. Pero apareció el hotel, y nunca lo hice. No obstante, conservo los diarios. Si les echo un vistazo quizá un nombre… una cara…
Pareció derrumbarse un poco, como si la responsabilidad de la muerte de su hija recayera sobre él.
– No lo sabes con seguridad -dijo su mujer-. Andy, por favor. No te tortures.
– Seguiremos todas las pistas que aparezcan -dijo Hanken-. Así que…
– Entonces sigan a Julian. -Nan Maiden habló en tono desafiante, como decidida a demostrar a la policía que había otros caminos que explorar, además del pasado de su marido.
– No, Nancy -dijo Maiden.
– ¿Julian? -preguntó Lynley.
Julian Britton, aclaró Nan. Acababa de prometerse con Nicola. No estaba insinuando que fuera un sospechoso, pero si la policía buscaba pistas tendrían que hablar con él. Nicola había estado con él la noche antes de salir de acampada. Tal vez le había dicho algo, o hecho algo, que proporcionaría a la policía otra posibilidad.
Era una sugerencia muy razonable, pensó Lynley. Anotó el nombre y la dirección de Julian. Nan le facilitó los datos.
Por su parte, Hanken meditaba. Y no dijo nada más hasta que Lynley y él regresaron al coche.
– Puede que todo sea un subterfugio.
Encendió el motor, dio marcha atrás y volvió el coche hacia Maiden Hall. Se detuvo a contemplar el viejo edificio de piedra caliza.
– ¿El qué? -preguntó Lynley.
– El SO10. Ese rollo de alguien de su pasado. Es demasiado conveniente, ¿no cree?
– Ha elegido una palabra muy peculiar para describir una pista y un posible sospechoso -dijo Lynley-. A menos que ya tenga un sospechoso… -Miró hacia el hostal-. ¿Cuáles son sus sospechas, Peter?
– ¿Conoce el Pico Blanco? -preguntó Hanken-. Va desde Buxton hasta Ashbourne. Desde Matlock hasta Castleton. Tenemos valles, páramos, pistas forestales, colinas. Esto -indicó el paisaje circundante con un gesto- forma parte de él. Y la carretera por la que llegamos, por cierto.
– ¿Y?
Hanken miró a Lynley sin pestañear.
– Y en todo este inmenso espacio, el martes pasado por la noche, o la madrugada del miércoles, Andy Maiden consiguió encontrar el coche de su hija escondido tras un muro de piedra. ¿Cuáles diría usted que son las posibilidades?
Lynley miró el edificio, las ventanas que reflejaban los últimos rayos del sol, como hileras de ojos protegidos.
– ¿Por qué no me lo dijo?
– No lo había pensado -admitió Hanken-. Al menos hasta que nuestro chico sacó a colación al SO10. Hasta descubrir que nuestro Andy había ocultado la verdad a su mujer.
– Quería ahorrarle los detalles el mayor tiempo posible. ¿Qué hombre no lo haría?
– Un hombre con la conciencia limpia -replicó Hanken.
Una vez duchada y ataviada con sus pantalones de cintura elástica más cómodos, Barbara volvió a examinar la nevera y encontró un envase olvidado de cerdo con arroz frito que, sin calentar, no colmaría las expectativas gastronómicas de nadie. Cuando empezaba a dar cuenta de él, Nkata llegó. Se anunció con dos firmes golpes en la puerta. Barbara abrió, con el envase en la mano, y le apuntó con una costilla.
– ¿Tu reloj necesita una limpieza o algo por el estilo? ¿Qué son para ti cinco minutos, Winston?
El agente entró sin inmutarse y le dedicó su sonrisa más radiante.
– Lo siento. Recibí otro aviso antes de irme. El jefe. Tuve que telefonearle antes.
– Por supuesto. No hay que hacer esperar a su señoría.
Nkata hizo caso omiso del comentario.
– Es una pena que el servicio del pub sea tan lento. Me habría largado hace media hora, lo cual me habría acercado demasiado a Shoreditch para venir a buscarte. Curioso, ¿verdad? Como dice mi madre, las cosas salen como deben salir.
Barbara le miró, desconcertada. Tenía ganas de echarle en cara la nota que le había dejado, la letra A tan reveladora, pero su aire de serenidad se lo impedía. No podía explicar su imperturbabilidad, y tampoco su presencia en su casa. Al menos podría dar la impresión de sentirse incómodo, pensó.
– Tenemos dos cadáveres en Derbyshire y una pista en Londres que se debe investigar -dijo Nkata. Enumeró los detalles: una mujer, un joven, un ex agente del SO10, cartas anónimas redactadas con letras recortadas de revistas, una nota amenazadora escrita a mano-. He de acercarme a una dirección de Shoreditch, donde tal vez vivía el joven muerto. Si encuentro a alguien que pueda identificar el cuerpo, volveré a Buxton por la mañana, pero es preciso investigar la conexión con el Yard. El inspector dijo que me encargara de eso. Por eso me llamó.
Barbara no pudo disimular su entusiasmo y dijo:
– ¿Lynley pidió que fuera yo?
Nkata desvió la vista un instante, pero fue suficiente. La ilusión de Barbara se desvaneció como por ensalmo.
– Entiendo. -Llevó el envase hasta la encimera de la cocina. El cerdo pesaba como una losa en su estómago. Su sabor se aferraba a su lengua como un pellejo-. Si él no sabe que tú has acudido a mí, Winston, puedo negarme sin que nadie se entere, ¿verdad? Puedes pasar de mí y buscar a otro.
– Por supuesto -dijo él-. Puedo mirar la lista de los que están de guardia. O esperar a mañana y dejar que se encargue el súper. Pero hacer eso te deja libre para ser asignada a Stewart, Hale o McPherson, ¿no? Y pensé que eso no te haría ninguna gracia.
Calló lo que ya era una leyenda en el DIC: el fracaso de Barbara en establecer una relación laboral con esos detectives y su posterior regreso al uniforme, del cual solo se había librado al formar pareja con Lynley.
Barbara giró en redondo, perpleja por lo que parecía otra demostración de generosidad inexplicable por parte de Nkata. Otro hombre, en su lugar, la habría dejado colgada, con el fin de mejorar su posición, indiferente a lo que Barbara debería afrontar. El que Nkata no hiciera eso la ponía doblemente en guardia, sobre todo a la luz de las letras AD (agente detective) que había añadido con tanto descaro delante de su nombre, en la nota que había escrito. No podía olvidarlo, y sería absurdo intentarlo.
– Lo que el jefe quiere es trabajo de informática -estaba diciendo Nkata-. El CRIS. No es tu rollo, ya lo sé. Pero pensé que si querías acompañarme a Shoreditch, y por eso estaba en tu barrio, podría dejarte después en el Yard para que fueras a Archivos Criminales. Si sacas algo bueno de los registros con rapidez, ¿quién sabe? -Nkata se movió sobre sus pies. Su aire desenvuelto se marchitó un poco cuando añadió-: Podría contribuir a mejorar tu situación.
Barbara encontró un paquete de cigarrillos sin abrir encajado entre la tostadora, sembrada de migas, y una caja de zumos de pomelo. Encendió uno, utilizando un quemador de la cocina, y trató de comprender lo que estaba oyendo.
– No lo entiendo. Esta es tu oportunidad, Winston. ¿Por qué no la aprovechas?
– ¿Mi oportunidad de qué? -repuso él, como si no entendiera nada.
– Ya lo sabes. De subir la escalera, de coronar la montaña, de volar hasta la luna. Mi prestigio con Lynley no podría estar más por los suelos. Ahora es tu oportunidad de descollar. ¿Por qué no la aprovechas? O mejor dicho, ¿por qué corres el riesgo de que yo haga algo merecedor de alabanzas?
– El inspector me dijo que reclutara a otro AD -dijo Nkata-. Pensé en ti.
Otra vez aquellas dos feas siglas. AD. Un desagradable recordatorio: de lo que había sido y de lo que era ahora. Claro que Nkata había pensado en ella. ¿Qué mejor forma de restregarle por la cara su pérdida de rango y autoridad, que solicitarla como compañera, de igual a igual, ahora que ya no ostentaba un rango superior?
– Ah -dijo Barbara-. Otro AD. En cuanto a eso… -Recogió la nota que había dejado sobre la mesa, al lado del collar-. Supongo que debo darte las gracias por esto, ¿verdad? Había pensado poner un anuncio en el periódico, pero me has ahorrado la molestia.
Nkata frunció el entrecejo.
– ¿De qué coño hablas?
– De la nota, Winston. ¿De veras pensaste que iba a olvidar mi rango? ¿O solo querías recordarme que ahora somos iguales, por si me olvidaba?
– Espera. La has cagado.
– ¿Sí?
– Sí.
– No creo. ¿Qué otro motivo podía haber para que te dirigieras a mí como AD Havers? A de agente. Igual que tú.
– El motivo más obvio del mundo -contestó Nkata.
– ¿De verdad? ¿Cuál?
– Nunca te he llamado Barb.
La mujer parpadeó.
– ¿Qué?
– Nunca te he llamado Barb -repitió él-. Solo sargento. Siempre. Y luego, esto… -Hizo un ademán abarcando la habitación pero se refería a todo cuanto había sucedido aquel día, como ella bien sabía-. No sabía qué otra cosa poner. El nombre y todo eso. -Hizo una mueca y se frotó la nuca. Bajó la cabeza-. De todos modos, AD es tu grado, no quién eres.
Barbara le miró. Su atractivo rostro, con la desagradable cicatriz, parecía inseguro en aquel momento. Revivió en un instante los casos en que había trabajado con Nkata. Y al hacerlo comprendió la verdad.
Disimuló su confusión con el cigarrillo, inhaló, exhaló, estudió la ceniza, la hizo caer en el fregadero. Cuando el silencio se le antojó excesivo, suspiró y dijo:
– Joder, Winston. Lo siento. Puta mierda.
– Exacto -dijo él-. ¿Vienes o te quedas?
– Voy.
– Bien.
– Ah, Winnie -añadió ella-. También soy Barbara.
6
Ya había oscurecido cuando se internaron en Chart Street, en la zona de Shoreditch, y buscaron aparcamiento junto a una acera invadida por Vauxhalls, Opels y Volkswagens. Barbara había sentido un nudo en el estómago cuando Nkata la había guiado hasta el esbelto coche plateado de Lynley, una posesión tan preciada para el inspector que el hecho de haber entregado las llaves a un subordinado denotaba claramente su confianza en él. Ella había recibido aquel llavero en solo dos ocasiones, pero bastante después de haber trabajado por primera vez como compañera del inspector. De hecho, cuando reflexionó sobre su asociación con Lynley, descubrió que era incapaz de imaginarle entregando esas llaves a la persona que ella era cuando trabajaron juntos por primera vez en una investigación. Que las hubiera cedido a Nkata con tanta facilidad hablaba con elocuencia sobre la naturaleza de su relación.
Estupendo, pensó con resignación, así son las cosas. Escrutó el barrio que estaban atravesando, en busca de la dirección que la DVLA había facilitado como perteneciente al dueño de la moto encontrada cerca del lugar de los hechos, en Derbyshire.
Como muchos distritos similares de Londres, Shoreditch había padecido etapas de decadencia, pero aún no se daba por vencido. Era una zona muy poblada que comprendía un estrecho apéndice de tierra, el cual colgaba del cuerpo principal de Hackney, en el nordeste de Londres. Como constituía una de las fronteras de la City, parte de Shoreditch había sido invadida por el tipo de instituciones económicas que uno esperaba encontrar únicamente dentro del amurallado recinto romano de la antigua Londres. Otras partes habían sido conquistadas por el desarrollo industrial y comercial. No obstante, todavía sobrevivían vestigios de las aldeas de Haggeston y Hoxton, ya engullidas, aunque algunos de esos vestigios adoptaban la forma de placas conmemorativas que indicaban los lugares donde los Burbage [5] habían establecido su negocio teatral, y donde estaban enterrados los socios de William Shakespeare.
Chart Street parecía resumir la historia del barrio en una sola calle. Formaba un ángulo agudo que se extendía entre Pitfield Street y East Road, y albergaba tanto establecimientos comerciales como residencias. Algunos edificios eran bonitos, modernos y nuevos, y en consecuencia simbolizaban la abundancia de la City. Otros esperaban ese milagro de los barrios de Londres, el aburguesamiento, capaz de transformar una calle sencilla de pisos de alquiler en un paraíso yuppie en cuestión de pocos años.
La dirección proporcionada por la DVLA les condujo hasta una hilera de casas pareadas que, en apariencia, se hallaban en una fase intermedia entre el desmoronamiento y la renovación. La casa era de ladrillo, y si bien el enmaderado pedía a gritos una capa de pintura nueva, en las ventanas colgaban cortinas blancas que, al menos desde el exterior, parecían limpias y planchadas.
Nkata encontró aparcamiento frente al pub Marie Lloyd. Maniobró el Bentley con la clase de concentración que, imaginó Barbara, dedicaba un neurocirujano al cráneo abierto de un paciente. Abrió la puerta y bajó la tercera vez que el AD enderezó meticulosamente el coche. Encendió un cigarrillo y dijo:
– Puta mierda, Winston. A este paso nos haremos viejos aquí. Venga ya.
Nkata emitió una risita afable.
– Te he concedido tiempo para sucumbir a tu vicio.
– Gracias, pero no necesito fumar el paquete entero.
Una vez hubo aparcado el coche a su plena satisfacción, Nkata bajó, lo cerró con llave y conectó la alarma. Comprobó las puertas antes de reunirse con Barbara. Caminaron hacia la casa, mientras Barbara fumaba y Nkata meditaba. Se detuvieron ante la puerta amarilla. Barbara pensó que Nkata le estaba concediendo tiempo para terminar el cigarrillo, de modo que se llenó de nicotina antes de emprender una tarea que podía resultar desagradable, tal como era su costumbre.
Sin embargo, cuando tiró por fin la colilla al suelo, Nkata siguió sin moverse.
– ¿Y bien? -preguntó Barbara-. ¿Vamos a entrar? ¿Qué pasa?
– Es mi primera vez -se limitó a contestar Nkata.
– ¿La primera vez de qué? Ah, ¿la primera vez que eres portador de malas noticias? Bien, desengáñate. Nunca resulta fácil.
Nkata sonrió con tristeza.
– Es curioso cuando lo piensas -dijo en voz baja, y un acento caribeño afloró en la última palabra.
– ¿Cuando piensas qué?
– En las muchas veces que mi madre pudo recibir una visita similar de la bofia. Si yo hubiera seguido el camino que llevaba.
– Sí, bueno… -Barbara señaló la puerta y subió el único peldaño-. Todos tenemos alguna mancha en nuestra hoja de servicios, Winnie.
El tenue llanto de un niño se filtraba por las grietas del quicio. Cuando Barbara tocó el timbre, el llanto se intensificó, y la voz atormentada de una mujer dijo:
– Shhh. Ya está bien. Shhh. Darryl, ya lo has dejado claro. -Y preguntó a través de la puerta-. ¿Quién es?
– Policía -contestó Barbara-. ¿Podemos hablar?
Al principio no hubo respuesta, aparte de los berridos de Darryl, a quien nada inmutaba. Luego, la puerta se abrió y apareció una mujer con un niño apoyado en la cadera. Estaba frotándole la nariz al bebé contra el cuello de la bata verde que llevaba. Sobre el pecho izquierdo estaba bordado «Camino de rosas», y el nombre «Sal» debajo.
Barbara sacó su placa y se la enseñó a Sal, cuando una mujer más joven bajó corriendo la estrecha escalera que nacía a unos tres metros de la entrada. Tenía el cabello mojado.
– Lo siento, mamá -dijo-. Dámelo. Gracias por el descanso. Lo necesitaba. Darryl, ¿qué te pasa, cariño?
– Pa -sollozó Darryl, y extendió una mano mugrienta hacia Nkata.
– Quiere a su papá -comentó Nkata.
– No creo que ese cabrón le interese para nada -murmuró Sal-. Da un beso a tu abuelita, corazón -dijo a Darryl, que no se avino a razones. Sal le besó ruidosamente en la mejilla-. Es la tripa otra vez, Cyn. Le he preparado un biberón de agua caliente. Está en la cocina. Acuérdate de envolverlo con una toalla antes de dárselo.
– Gracias, mamá. Eres un sol -dijo Cyn. Se alejó por el pasillo en dirección a la parte posterior de la casa, con el niño apoyado en la cadera.
– ¿Qué quieren? -Sal paseó la vista entre Barbara y Nkata, sin moverse de su sitio. No les había invitado a entrar, ni pensaba hacerlo-. Pasan de las diez. Supongo que ya lo saben.
– ¿Podemos entrar, señora…? -dijo Barbara.
– Cole -dijo la mujer-. Sally Cole. Sal.
Se apartó de la puerta y les examinó cuando atravesaron el umbral. Cruzó los brazos. A la luz más generosa de la entrada, Barbara vio que se había hecho mechas rubio platino a cada lado de la cara, y que llevaba el pelo corto, justo por debajo de las orejas. Lo cual destacaba unas facciones irregulares e incongruentes: frente despejada, nariz ganchuda, boca diminuta en forma de pimpollo.
– No puedo soportar las intrigas, de modo que hablen de una vez.
– ¿Podríamos…?
Barbara movió la cabeza hacia una puerta que se abría a la izquierda de la escalera. Parecía dar acceso a la sala de estar, aunque la estancia estaba dominada por un amplio y curioso arreglo de utensilios de jardinería que se alzaba en el centro: un rastrillo al que faltaban la mitad de las púas, una azada con el borde curvado hacia adentro y una pala roma formaban un tipi sobre un extirpador, cuyo mango estaba partido por la mitad. Barbara lo observó con curiosidad y se preguntó si estaría relacionado con la manera de vestir de Sal Cole: la bata verde y las palabras bordadas sugerían una profesión relacionada con lo floral, cuando no hacia la agricultura.
– Mi Terry es escultor -informó Sal, al tiempo que se paraba junto a Barbara-. Así se gana la vida.
– ¿Herramientas de jardinería? -preguntó Barbara.
– Tiene una pieza con tijeras de podar que me dan ganas de llorar. Mis dos hijos son artistas. Cyn está haciendo un cursillo de diseñadora de modas. ¿Vienen por algo relacionado con mi Terry? ¿Se ha metido en algún lío? Díganmelo sin rodeos.
Barbara miró a Nkata, por si quería hacer los dudosos honores. Se tocó la cicatriz de su mejilla, como si le hubiera empezado a doler.
– ¿Terry no está en casa, señora Cole? -preguntó Barbara.
– No vive aquí -respondió Sal, y explicó que compartía vivienda y estudio en Battersea con una chica llamada Cilla Thompson, también artista-. No le habrá pasado nada a Cilla, ¿verdad? No estarán buscando a Terry a causa de Cilla, ¿no? Solo son amigos. Si le han hecho una cara nueva otra vez, será mejor que hablen con ese novio que tiene, no con mi Terry. Terry sería incapaz de matar a una mosca, ni aunque le estuviera mordiendo. Es un buen chico, siempre lo ha sido.
– ¿Hay un…? Bueno, ¿hay un señor Cole?
Si iban a decir a la mujer que su hijo quizá había muerto, Barbara deseaba que otra presencia, en teoría más fuerte, asimilara el golpe.
La mujer resopló.
– El señor Cole, cuando lo era, nos hizo un numerito digno de Houdini cuando Terry tenía cinco años. Prefirió irse con un par de gatitas a Folkestone, y ahí se acabó el padre de familia. ¿Por qué? -Su voz sonó más ansiosa-. ¿Para qué han venido?
Barbara hizo una señal a Nkata. Al fin y al cabo, había vuelto a Londres para localizar a la mujer, si era necesario. Le tocaba a él dar la noticia de que el cadáver no identificado podía ser el de su hijo. Empezó con la Triumph. Sal Cole confirmó que su hijo tenía una moto de esa marca, lo cual la condujo a la lógica pregunta de si había sufrido un accidente de tráfico, y preguntó a qué hospital le habían llevado. Barbara deseó que la noticia fuera tan sencilla como una colisión en la autopista.
Pero las cosas no eran tan fáciles. Nkata se había acercado a una repisa repleta de fotografías, encima de un hueco poco profundo, receptáculo en otro tiempo de un hogar. Levantó una de las fotos con marco de plástico, y su expresión reveló a Barbara que acompañar a la señora Cole hasta Derbyshire sería una pura formalidad. Al fin y al cabo, Nkata había visto fotos del cadáver, cuando no el propio cadáver. Y si bien en ocasiones las víctimas de un asesinato se parecían poco a como eran en vida, un observador atento podía efectuar una identificación mediante una fotografía.
Por lo visto, ver la foto proporcionó a Nkata el valor suficiente para relatar la historia, lo cual hizo con una sencillez y delicadeza que impresionó a Barbara.
Se había producido un doble homicidio en Derbyshire, informó Nkata a la señora Cole. Las víctimas eran un joven y una mujer. Habían encontrado en las cercanías la moto de Terry, y el joven en cuestión tenía cierto parecido con la foto de la repisa. Podía ser una casualidad que hubieran encontrado la moto de Terry cerca del lugar de los hechos, por supuesto, pero la policía necesitaba que alguien fuese a Derbyshire para identificar el cuerpo. La señora Cole podía ser esa persona. O si creía que podía ser demasiado traumático, otra persona, tal vez la hermana de Terry… La señora Cole debía decidir. Nkata dejó en su sitio la fotografía.
Sal le miró, estupefacta.
– ¿Derbyshire? -dijo-. No, no lo creo. Mi Terry está trabajando en un proyecto en Londres, un proyecto que le dará mucho dinero. Un encargo que le roba casi todo el tiempo. Por eso no pudo venir a comer el domingo, como de costumbre. Está loco por nuestro pequeño Darryl. No se perdería una tarde de domingo con él. Pero el encargo… Terry no pudo venir por culpa del encargo. Eso dijo, al menos.
Su hija se reunió con ellos, se había puesto un chándal azul y estirado el pelo hacia atrás.
– ¿Qué pasa, mamá? Estás pálida como un cadáver. Siéntate o te desmayarás.
– ¿Dónde está el chiquillo? ¿Dónde está nuestro pequeño Darryl?
– Se ha calmado. El agua caliente le ha sentado de maravilla. Venga, mamá. Siéntate de una vez.
– ¿Lo envolviste con una toalla como te dije?
– El bebé está bien. -Cyn se volvió hacia Barbara y Nkata-. ¿Qué ha pasado?
Nkata se lo explicó sucintamente. La joven escuchó y luego agarró el mango de la azada que formaba parte de la escultura.
– Este encargo iba a tener el triple de este tamaño. Él me lo dijo.
Se acercó a una butaca raída y rellena en exceso, rodeada de juguetes. La joven cogió uno: un pájaro amarillo que apretó contra su pecho.
– ¿Derbyshire? -dijo con incredulidad-. ¿Qué coño haría nuestro Terry en Derbyshire? Debió de prestar la moto a alguien, mamá. Cilla lo sabrá. Vamos a telefonearle.
Marcó los números en un teléfono que descansaba sobre una mesa achaparrada al pie de la escalera.
– ¿Eres Cilla Thompson? Soy Cyn Cole, la hermana de Terry… Sí… Ah, muy bien. Menudo monstruo. Siempre nos tiene pendientes de él. Escucha, Cilla, ¿está ahí Terry? Oh. ¿Sabes adonde fue? -Dirigió una sombría mirada a su madre-. Bien, pues… No. Ningún mensaje. Si aparece dentro de una hora o así, dile que me llame a casa, ¿de acuerdo?
Colgó.
Sal y Cyn se comunicaron en silencio, como sucede con las mujeres acostumbradas a convivir juntas.
– Se ha dedicado a ese proyecto en cuerpo y alma -dijo Sal en voz baja-. Dijo: «Esto dará vida al Arte del Destino. Ya lo verás, mamá.» No entiendo por qué se fue.
– ¿El arte del destino? -preguntó Barbara.
– Su galería. Así quiere llamarla: El Arte del Destino -aclaró Cyn-. Siempre ha querido tener una galería para exponer artistas modernos. Iba a estar, va a estar, en la orilla sur, cerca de Hayward. Es su sueño. Mamá, quizá sea una falsa alarma. Puede que no sea nada. -Pero su voz sonó como si solo deseara auto- convencerse.
– Necesitaremos la dirección -dijo Barbara.
– La galería todavía no existe -contestó Cyn.
– Del piso de Terry -aclaró Nkata-. Y del estudio que comparte.
– Pero acaban de decir… -Sal no terminó el comentario.
El silencio cayó sobre ellos. El motivo era evidente para todos: lo que tal vez no era nada podía convertirse en lo peor para una familia como los Cole.
Cyn fue en busca de la dirección exacta.
– Vendré a buscarla por la mañana, señora Cole -dijo Nkata-. Pero si Terry telefonea esta noche, llámeme al busca. ¿De acuerdo? A la hora que sea. Llámeme al busca.
Escribió el número en una hoja que arrancó de su libreta y se la entregó a Sal. La hermana de Terry regresó con la información sobre su hermano y se la dio a Barbara. Había dos direcciones anotadas junto a las palabras «piso» y «estudio». Ambas estaban en Battersea. Las memorizó, por si acaso, y entregó el papel a Nkata. Este le dio las gracias con un gesto y lo guardó en el bolsillo. Dijo la hora en que pasaría a recoger a la mujer, y los dos agentes se encontraron de nuevo en la noche.
Un tenue viento soplaba en la calle. Una bolsa de plástico y un vaso de Burger King rodaban por la acera. Nkata desconectó la alarma del coche pero no abrió la puerta, sino que miró a Barbara por encima del techo, y después a la casa de aspecto sombrío que había al otro lado de la calle. Su cara era la viva imagen de la tristeza.
– ¿Qué pasa? -preguntó Barbara.
– Les he estropeado la noche. Ya no podrán dormir. Tendría que haber venido por la mañana. ¿Por qué no lo pensé? No habríamos podido regresar esta noche a Derbyshire. Estoy hecho polvo. ¿Por qué me precipité a venir, como si fuera a extinguir un incendio? Han de ocuparse del niño, y las he desvelado.
– No tuviste elección -dijo Barbara-. Si hubieras esperado hasta mañana, probablemente no hubieras encontrado a ninguna de las dos. Se habrían ido al trabajo y el colegio, y habrías perdido un día. No le des más vueltas, Nkata. Has hecho lo que debías hacer.
– Es él -dijo-. El tío de la foto. El que fue apuñalado.
– Ya me lo imaginaba.
– Ellas no quieren creerlo.
– ¿Y quién querría? -dijo Barbara-. Es el adiós definitivo sin la menor posibilidad de decirlo. No hay nada más jodido que eso.
Lynley eligió Tideswell. Un pueblo de piedra caliza que trepaba por dos laderas opuestas, situado a mitad de camino entre Buxton y Padley Gorge. Hospedarse en el hotel Black Angel, con su agradable panorámica de la iglesia parroquial y el verde circundante, le proporcionaría durante la investigación fácil acceso tanto a la comisaría como a Maiden Hall. Y a Calder Moor, en caso necesario.
El inspector Hanken aprobó la idea de Tideswell. Enviaría un coche a recoger a Lynley por la mañana, si su subordinado aún no había regresado de Londres.
Hanken se había amansado bastante durante las horas que habían pasado juntos. En el bar del Black Angel, Lynley y él dieron cuenta de sendos whiskies antes de la cena, una botella de vino para acompañarla y un coñac después, lo cual contribuyó a la causa.
El whisky y el vino evocaron en Hanken las batallitas profesionales tan habituales entre los policías: peleas con superiores, investigaciones torcidas en el último momento, casos desagradables en que había participado contra su voluntad. El coñac provocó revelaciones personales.
El inspector de Buxton sacó la fotografía familiar que había enseñado antes a Lynley y la examinó durante un rato antes de hablar. Mientras seguía con el dedo índice el contorno de su hijo, pronunció la palabra «hijos», y explicó que un hombre cambiaba para siempre en cuanto depositaban un recién nacido en sus brazos. Tal vez no lo parecía, pues esas cosas eran más propias de mujeres, ¿verdad?, pero así era. Y el resultado de ese cambio era un poderosísimo deseo de proteger, de cerrar todas las escotillas, de vigilar todas las rutas de acceso al corazón de la casa. De modo que, perder un hijo pese a tantas precauciones… era un infierno inimaginable para él.
– Algo que Andy Maiden está experimentando en este momento -comentó Lynley.
Hanken le miró. Y a continuación le confió que Kathleen era la luz de su vida. Supo que quería casarse con ella el mismo día que la conoció, pero había tardado cinco años en convencerla. ¿Cómo había sido en el caso de Lynley y su mujer?
El matrimonio, su esposa y los hijos eran los últimos temas que Lynley deseaba abordar. Así que los esquivó con habilidad, aduciendo inexperiencia.
– Soy un marido demasiado novato para poder contar algo interesante -dijo.
Pero descubrió que no podía eludir el tema cuando estuvo a solas con sus pensamientos en la habitación del hotel. De todos modos, en un intento por alejarlos, o al menos posponerlos, se acercó a la ventana. La abrió unos centímetros y procuró soportar el intenso olor a moho que impregnaba el aire. Sin embargo, tuvo tanto éxito en esto como en intentar no fijarse en la cama, con su mullido colchón y su edredón rosa, cuya sábana de imitación de raso prometía una noche de dura batalla para no resbalar al suelo. Al menos, la habitación estaba equipada con una tetera eléctrica, observó con aire sombrío, una cestita de mimbre con bolsitas de té, siete minienvases de leche, un paquete de azúcar y dos galletas de mantequilla. También tenía un cuarto de baño que carecía de ventana y contaba con una vieja bañera, iluminado por una sola bombilla desnuda y de tanta potencia como una vela. Podría haber sido peor, se dijo. Pero no estaba seguro de cómo.
Cuando ya no pudo seguir evitándolo, echó un vistazo al teléfono, que descansaba sobre una mesilla con patas de hierro contigua a la cama. Debía a Helen una llamada, al menos para darle su dirección, pero se resistía a coger el auricular. Meditó sobre el motivo.
Desde luego, Helen estaba mucho más equivocada que él. Tal vez había perdido los estribos con ella, pero Helen había cruzado una línea al defender a Barbara Havers. Por ser su esposa, se suponía que debía defenderle a él. Podría haber preguntado por qué había elegido a Winston Nkata como compañero y no a Barbara Havers, en lugar de iniciar una discusión con el propósito de que cambiara una decisión que se había visto obligado a tomar.
Claro que, tras reflexionar, recordó que Helen había iniciado la conversación preguntándole por qué había elegido a Nkata. Fueron sus sucesivas respuestas las que transformaron una discusión razonable en una trifulca. Sin embargo, él había reaccionado así porque ella le había provocado una sensación marital, cuando no moral, de indignación. Las preguntas de Helen implicaban una alianza con alguien cuyas acciones no podían justificarse. Que le pidieran a él que justificara sus acciones, que eran razonables, admisibles y comprensibles, era más que irritante.
La policía funcionaba porque sus agentes se ceñían a una firme cadena de mando. Los oficiales superiores alcanzaban su rango demostrando, entre otras cosas, que eran capaces de trabajar bajo presión. Con una vida en juego y un sospechoso que huía, la superiora de Barbara Havers había tomado una decisión en una fracción de segundo e impartido unas órdenes tan diáfanas como razonables. El hecho de que Havers hubiera desobedecido esas órdenes ya era bastante grave, pero que tomara la responsabilidad en sus manos era mucho peor. Sin embargo, arrogarse el poder mediante la utilización de un arma de fuego era algo muy grave. No se trataba de una simple violación de las normas. Era una burla de todo aquello que defendían. ¿Por qué no lo había comprendido Helen?
«Estas cosas nunca son en blanco y negro, Tommy.» El comentario de Malcolm Webberly cruzó por su mente como una contestación a su pregunta. Pero Lynley no estaba de acuerdo con el superintendente. Creía que algunas cosas sí lo eran.
En cualquier caso, no podía olvidar que debía a su mujer una llamada telefónica. No era preciso que continuaran la discusión. Pero podía disculparse por haber perdido los estribos.
En lugar de Helen, sin embargo, se encontró hablando con Charlie Denton, el joven y frustrado actor de teatro que interpretaba el papel de mayordomo en la vida de Lynley, cuando no estaba rondando por el puesto de venta de entradas a mitad de precio de Leicester Square. La condesa no estaba en casa, le informó Denton, y Lynley adivinó lo mucho que a aquel hombre enloquecedor le gustaba llamar a Helen por su título nobiliario. Había telefoneado a eso de las siete desde la casa del señor St. James, continuó Denton, y dijo que la habían invitado a cenar. Aún no había regresado. ¿Deseaba su señoría…?
Lynley le interrumpió al punto.
– Ya basta, Denton.
– Lo siento. -El joven lanzó una risita y abandonó todo servilismo burlón-. ¿Quiere dejarle un mensaje?
– La localizaré en Chelsea -contestó Lynley, pero de todos modos dio el número del Black Angel a Denton.
No obstante, cuando telefoneó a casa de St. James descubrió que Helen y la mujer de St. James se habían ido después de cenar. Se quedó charlando con su viejo amigo.
– Estaban hablando de una película -dijo St. James-. Tuve la impresión de que era algo romántico. Helen dijo que le apetecía una velada viendo a norteamericanos revolcándose sobre colchones con cuerpos esculpidos, pelo elegante y dientes perfectos. Me refiero a los norteamericanos, no a los colchones, claro.
– Entiendo.
Lynley dio a su amigo el número del hotel, con el mensaje para Helen de que le telefoneara si llegaba a una hora razonable. Aún no habían tenido oportunidad de hablar antes de su partida hacia Derbyshire, dijo a St. James. Incluso a sus oídos sonó como una explicación muy endeble.
St. James dijo que se lo diría. ¿Cómo iba por Derbyshire?, preguntó a su amigo. Era una invitación tácita a comentar el caso. St. James nunca haría una pregunta directa. Sentía demasiado respeto por las normas tácitas que presidían una investigación policiaca.
Lynley descubrió que tenía ganas de hablar con su viejo amigo. Pasó revista a los hechos: las dos muertes, los diferentes medios de ejecutarlas, la ausencia de una de las armas, la falta de identificación del muchacho, las cartas anónimas compuestas con letras y palabras recortadas, la sugerencia garrapateada de que «Esta puta se ha llevado su merecido».
– Aporta una firma al crimen -concluyó Lynley-, aunque Hanken opina que la nota podría formar parte de un subterfugio.
– ¿Una maniobra de diversión por parte del asesino?
– Exacto.
– ¿Quién?
– Andy Maiden, si haces caso de los razonamientos de Hanken.
– ¿El padre? Eso es un poco fuerte. ¿Por qué Hanken apunta en esa dirección?
– No iba por ahí al principio. -Lynley resumió la entrevista con los padres de la chica muerta, lo que se había dicho y lo que había salido a la luz de manera inadvertida-. Así que Andy cree que existe una relación con el SO10.
– ¿Tú qué piensas?
– Como todo lo demás, hay que comprobarlo, pero Hanken no confió en nada de lo que dijo después de averiguar que Andy había ocultado información a su mujer.
– Tal vez solo intentaba protegerla -dijo St. James-. Es razonable que un hombre haga eso por la mujer que ama. Y si en realidad intentaban construir un subterfugio, ¿no os habrían dirigido a pensar en el muchacho?
Lynley coincidió con él.
– Existe un vínculo real entre ambos, Simon. Parece una relación muy estrecha.
St. James guardó silencio un momento. Alguien pasó por el pasillo, delante de la puerta de Lynley. Una puerta se cerró sin hacer ruido.
– En ese caso, hay otra forma de considerar el hecho de que Andy intentara proteger a su mujer, ¿verdad, Tommy?
– ¿Cuál?
– Puede que lo hiciera por otra razón. La peor posible, de hecho.
– ¿Medea en Derbyshire? -aventuró Lynley-. Eso es terrorífico. Cuando las madres matan, los niños suelen ser pequeños. Si las cosas van por ahí, tendré que descubrir un motivo.
– Medea habría dicho que ella tenía uno.
Nan Maiden nunca habría creído que algún día anhelaría algo tan tópico como la huida de casa de una adolescente en un arrebato de cólera. En el pasado, cuando Nicola desaparecía, su madre reaccionaba de la única forma que sabía: con una mezcla de miedo, ira y desesperación. Telefoneaba a las amigas de la muchacha, alertaba a la policía, salía a las calles a buscarla. No era capaz de otra cosa hasta saber que su hija se encontraba a salvo.
Que Nicola desapareciera en las calles de Londres siempre aumentaba la preocupación de Nan. Porque en las calles de Londres podía suceder cualquier cosa. Una adolescente podía ser violada, atraída al mundo de las drogas, apalizada, mutilada.
Había una posibilidad que Nan nunca tenía en cuenta cuando su hija desaparecía: que la hubieran asesinado. Era una idea insoportable. No porque el asesinato no se cebara en chicas jóvenes, sino porque si se producía el asesinato de Nicola, su madre no sabía cómo podría seguir viviendo.
Y ahora había sucedido. No durante los tempestuosos años de adolescencia, cuando Nicola se obstinaba en la autonomía, la independencia y lo que ella llamaba «el derecho a la autodeterminación, mamá. Ya no vivimos en la Edad Media». Ni durante aquella tortuosa etapa en que pedir algo a sus padres, desde algo tan sencillo como un CD hasta algo complejo y nebuloso como la libertad personal, constituía una tácita amenaza de desaparecer durante un día, una semana o un mes si su petición no era satisfecha. Sino ahora, cuando era una adulta, cuando cerrar con llave su puerta y asegurar su ventana no solo eran actos impensables sino innecesarios.
Pero eso es lo que debería haber hecho, pensó Nan. Tendría que haberla encerrado, atado a la cama, no perderla de vista ni un momento.
«Soy muy juiciosa -le había dicho Nicola hacía cuatro días-. Sabes que nunca tomo una decisión sin haber sopesado los pros y los contras. Tengo veinticinco años, y me quedan diez años. Bien, tal vez quince si voy con cuidado. Pienso utilizarlos a tope. No me vas a convencer de lo contrario, de modo que ni lo intentes, mamá.»
Lo había oído hasta la saciedad. En la voz de una niña de siete años que quería una Barbie, la casa de Barbie, el coche de Barbie y todas las prendas de vestir que podían adaptarse a Barbie, que era el epítome de la sexualidad femenina. En el llanto de los doce años, cuando no quería seguir viviendo a menos que le permitieran llevar maquillaje, medias y tacones de diez centímetros. En el malhumor de los quince años, cuando quería una línea telefónica personal y unas vacaciones en España sin el agobio de sus padres. Nicola siempre esperaba ver cumplidos sus deseos instantáneamente. Y muchas veces, a lo largo de los años, a su madre se le había antojado más fácil ceder antes que afrontar un día, una semana o una quincena de desaparición.
Pero ahora, Nan deseaba con todas sus fuerzas que su hija hubiera decidido simplemente fugarse. Y sintió culpabilidad por aquellas ocasiones, durante la adolescencia de Nicola, cuando enfrentada a otra de sus petulantes fugas había acariciado por un instante la idea de que habría preferido perderla en el parto antes que ignorar dónde estaba o si le había ocurrido algo.
En el lavadero del antiguo pabellón de caza, Nan Maiden apretó una de las camisas de su hija contra el pecho, como si la prenda pudiera metamorfosearse en la propia Nicola. Sin darse cuenta de lo que hacía, aspiró el aroma de la camisa, la mezcla de lociones y el champú que Nicola había usado. Nan consiguió visualizar a Nicola la última vez que había llevado esa camisa: en una reciente excursión en bicicleta acompañada de Christian-Louis, un domingo por la tarde, después de servir todas las comidas.
El chef francés siempre había considerado atractiva a Nicola (¿y qué hombre no?), y ella había descubierto el interés en sus ojos y no lo había desdeñado. En eso radicaba su talento: en atraer a los hombres sin el menor esfuerzo. No lo hacía para demostrarse algo a sí misma o a los demás. Lo hacía, sin más, como si proyectara una emanación peculiar que solo percibieran los hombres.
Durante la infancia de Nicola, Nan se había preocupado por su atractivo sexual y el precio que exigiría a la muchacha. Cuando Nicola llegó a la edad adulta, Nan comprobó ese precio.
«El propósito de la maternidad es traer niños al mundo que crezcan como adultos autónomos, no como clones -había sentenciado Nicola cuatro días antes-. Soy responsable de mi destino, mamá. Mi vida no tiene nada que ver contigo.»
¿Por qué decían los hijos esas cosas?, se preguntó Nan. ¿Cómo podían creer que sus opciones y el objetivo al que tendían no afectaba a más vidas que la suya? Tal como se habían desarrollado los acontecimientos para Nicola, todo tenía que ver con su madre, por el simple hecho de que era su madre. Porque nadie daba a luz sin preocuparse por el futuro de su hijo.
Y ahora había muerto. Dios mío, Nicola nunca volvería a entrar en casa como una exhalación a la vuelta de unas vacaciones, ni resoplaría al entrar con montones de bolsas del supermercado, ni volvería de una cita con Julian y contaría entre risas lo que habían hecho. Oh, Dios mío, pensó Nan Maiden. Su adorable, tempestuosa e incorregible hija se había ido para siempre. El dolor de esa certeza era como una cinta de hierro que le estrujara el corazón. No sería capaz de soportarlo. Por tanto, hizo lo acostumbrado cuando sus sentimientos la abrumaban: continuó con su tarea.
Sacó de la colada toda la ropa sucia de su hija, como si conservar el olor de la muchacha pudiera retrasar la inevitable aceptación de su muerte. Emparejó calcetines. Dobló tejanos y jerséis. Alisó las arrugas de todas las camisas, dobló bragas y las emparejó con sujetadores. Por fin, metió las prendas en bolsas de plástico que había cogido en la cocina. Después las anudó metódicamente, encerrando el olor de su hija, recogió las bolsas y salió de la habitación.
Arriba, Andy estaba paseándose de un lado a otro. Nan oyó sus pasos cuando avanzó silenciosamente por el pasillo de las habitaciones de huéspedes. Estaba en su cubículo, en su madriguera, paseándose desde la diminuta ventana de gablete hasta la estufa eléctrica, y viceversa, una y otra vez. Se había refugiado en la habitación después de la partida de la policía, anunciando que empezaría a revisar sus diarios de inmediato con la intención de localizar el nombre de alguien que tuviera una cuenta pendiente con él. Pero a menos que leyera dichos diarios mientras se paseaba, no había iniciado la investigación todavía.
Nan sabía por qué. La búsqueda era inútil. Porque la muerte de Nicola no estaba relacionada con el pasado de nadie.
No quiso pensar en ello. Aquí no, ahora no, tal vez nunca. Tampoco quería pensar en lo que significaba, o dejaba de significar, el que Julian afirmara que se había prometido con su hija.
Nan se detuvo al pie de la escalera que subía al piso privado de la casa, donde habitaba la familia. Sintió las manos resbaladizas mientras sujetaba las bolsas contra el pecho. Daba la impresión de que su corazón latía al ritmo de los pasos de su marido. Vete a la cama, le dijo en silencio. Por favor, Andy. Apaga las luces.
Ella sabía que él necesitaba dormir. Su marido tenía los miembros entumecidos. La llegada del detective de Scotland Yard no había mitigado su angustia, y la partida del detective la había aumentado. El entumecimiento de las manos había empezado a extenderse a los brazos. Consiguió mantener las apariencias mientras la policía estuvo presente, pero se desmoronó en cuanto se fue. Fue cuando dijo que iba a empezar a examinar los diarios. Si se refugiaba en su madriguera, podría ocultar lo peor de sus sufrimientos. Al menos, eso creía él.
Sin embargo, marido y mujer deberían ser capaces de ayudarse mutuamente a superar una situación así, caviló Nan. ¿Qué nos está pasando que lo afrontamos solos?
Sabía la respuesta a esa pregunta, al menos con respecto a su silencio: algunas cosas no debían hablarse. Algunas cosas, sacadas a la luz del día, podían hacer mucho daño.
Nan había intentado sustituir la conversación por solicitud unas horas antes, pero Andy había rechazado sus ofrecimientos de almohadillas eléctricas, coñac, té y sopa caliente. También había esquivado los intentos de Nan de masajearle los dedos. A la postre, todo lo que acaso se hubiera hablado entre ellos no fue verbalizado.
¿Qué decir ahora?, se preguntó Nan. ¿Qué decir cuando el miedo bullía en su interior, como innumerables batallones de un solo ejército, descontrolados y combatiendo entre sí?
Se obligó a subir la escalera, pero en lugar de ir en busca de su marido fue al dormitorio de Nicola. Cruzó la alfombra verde a oscuras y abrió el ropero encajado bajo el alero. Gracias a que sus ojos se habían adaptado a la oscuridad, distinguió un viejo monopatín en la parte posterior de un estante, y una guitarra eléctrica apoyada contra la pared del fondo, sin utilizar desde hacía mucho tiempo.
Tocó un amasijo de pantalones, dijo como una idiota «tweed, lana, algodón, seda» al palpar cada uno, y de pronto fue consciente de un sonido en la habitación, un zumbido procedente de la cómoda. Cuando se volvió, perpleja, el sonido cesó. Casi se había convencido de que eran imaginaciones suyas, cuando ocurrió de nuevo y se interrumpió con la misma brusquedad.
Nan dejó las bolsas sobre la cama y se acercó a la cómoda. No había nada encima que pudiera emitir aquel ruido, solo un jarrón con flores silvestres recogidas en un paseo por Padley Gorge. Las flores estaban acompañadas por un cepillo de pelo y un peine, tres frascos de perfume y un pequeño flamenco de juguete, con patas de un rosa estridente y grandes pies amarillos.
Dirigió una mirada hacia la puerta abierta de la habitación, como si estuviera haciendo un registro clandestino, y abrió el primer cajón de la cómoda. En ese momento el zumbido sonó por tercera vez. Sus dedos localizaron un pequeño cuadrado de plástico que vibraba bajo un montón de bragas.
Nan llevó el cuadrado de plástico a la cama, se sentó y encendió la lámpara de la mesilla de noche. Examinó lo que había sacado del cajón. Era el busca de Nicola. Un diminuto visor destellaba un único mensaje: «una llamada».
El zumbido sonó de nuevo, y Nan se sobresaltó. Apretó uno de los botones en respuesta. La pantalla mostró un número de teléfono con un código de zona que Nan reconoció como perteneciente al centro de Londres.
Tragó saliva. Miró fijamente el número y comprendió que la persona que llamaba no sabía que Nicola había muerto. Este pensamiento la empujó hacia el teléfono para contestar. Pero otra serie de pensamientos la condujeron hasta un teléfono situado en el vestíbulo de Maiden Hall, cuando habría podido llamar al número de Londres con igual facilidad desde la habitación que compartía con Andy.
Respiró hondo. Se preguntó si encontraría las palabras, y pensó que encontrar las palabras no cambiaría las cosas para nadie. Pero no quería reflexionar sobre eso. Solo quería telefonear.
Marcó los números a toda prisa. Esperó y esperó a que la conexión se realizara, hasta que se sintió un poco mareada y cayó en la cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Por fin, con un clic, un teléfono empezó a sonar en alguna parte de Londres. Doble timbrazo, doble timbrazo. Nan contó hasta ocho. Ya empezaba a pensar que había marcado mal cuando oyó la voz ronca de un hombre.
Contestó a la vieja usanza, lo cual demostró a qué generación pertenecía: dijo las cuatro últimas cifras de su número. Y debido a eso, y porque la forma de contestar le recordó tanto a su padre, Nan se oyó decir lo que, horas antes, habría resultado impensable.
– Soy Nicola -susurró.
– Ah, Nicola -preguntó el hombre-. ¿Dónde coño estabas? Te llamé al busca hace más de una hora.
– Lo siento. -Y adoptó la forma de hablar telegráfica de su hija-. ¿Qué pasa?
– Nada, y lo sabes muy bien. ¿Qué has decidido? ¿Has cambiado de opinión? Puedes hacerlo, ya lo sabes. Todo será perdonado. ¿Cuándo vuelves?
– Sí -susurró Nan-. He decidido que sí.
– Gracias a Dios -repuso el hombre-. Oh, Dios mío. Maldita sea. Se me ha hecho imposible, Nikki. Te he echado de menos demasiado. Dime cuándo vuelves.
– Pronto.
Él susurró:
– ¿Cuándo? Dímelo.
– Te telefonearé.
– ¡No! Joder. ¿Estás loca? Margaret y Molly están aquí esta semana. Espera a que te llame al busca.
Nan vaciló.
– Por supuesto.
– ¿Te he hecho enfadar, cariño?
Ella no dijo nada.
– Lo he hecho, ¿verdad? Perdóname. No era mi intención.
Ella siguió en silencio.
Entonces, la voz se alteró, de repente como la de un niño.
– Oh, Nikki. Mi Nikki. Di que no estás enfadada. Di algo, cariño.
Silencio.
– Sé cómo te pones cuando te hago enfadar. Soy un chico malo, ¿verdad?
Silencio.
– Sí, lo sé, soy malo. No te merezco, y he de tomar la medicina. Tienes mi medicina, ¿verdad, Nikki? Y yo debo tomarla. Sí, debo hacerlo.
El estómago de Nan se revolvió.
– ¿Quién es usted? -gritó-. ¡Dígame su nombre!
Una exclamación ahogada fue la respuesta. Y la comunicación se cortó.
7
Hacia el final de su tercera hora delante del ordenador, Barbara Havers llegó a la conclusión de que tenía dos alternativas. Podía continuar examinando los archivos del SO10 y terminar ciega, o permitirse un descanso. Se decantó por la segunda opción. Preguntó dónde se encontraba el despacho más próximo en el que pudiera entregarse a su vicio. Le comunicaron que en aquella planta nadie fumaba.
– Puta mierda -murmuró.
No tuvo otro remedio que recuperar una costumbre de sus años escolares: se dirigió hacia la escalera más próxima y aposentó su rechoncho cuerpo sobre un peldaño, donde encendió un cigarrillo, inhaló y retuvo el maravilloso y mortífero humo en los pulmones hasta que sus ojos estuvieron a punto de saltar de las cuencas. Placer en estado puro, pensó. No había nada mejor en la vida que un cigarrillo después de tres horas de abstinencia.
La mañana no le había proporcionado nada sustancioso. Había descubierto que el inspector detective Andrew Maiden había servido treinta años en el cuerpo, los últimos veinte en el SO10, donde solo el inspector Javert podía jactarse de una hoja de servicios más brillante. Su lista de detenciones era asombrosa, y las condenas que siguieron a esas detenciones constituían una maravilla de la jurisprudencia británica. No obstante, esos dos datos se convertían en una pesadilla para cualquiera que investigara su historial.
Los casos de Maiden habían abarcado todas las capas del tejido social, y los culpables habían acabado entre rejas, en prácticamente todas las cárceles de Su Majestad dentro de las fronteras del Reino Unido. Y si bien los archivos ofrecían detalles de operaciones clandestinas (a casi todas las cuales había puesto nombre alguien aficionado a los acrónimos desquiciados) e información completa sobre investigaciones, interrogatorios, detenciones y acusaciones, dicha información se volvía vaga en lo tocante a condenas, y mucho más vaga a la hora de determinar los presos que habían conseguido la condicional. Si un hombre en libertad provisional había ido en busca del policía que había propiciado su desgracia, no sería fácil localizarle.
Barbara suspiró, bostezó y dio unos golpecitos al cigarrillo. Cayó ceniza sobre el peldaño siguiente. Había renunciado a sus legendarias zapatillas de deporte rojas en deferencia a su nuevo rango (toda pulcra y reluciente por si aparecía el subjefe Hillier, ansioso por ponerla a caldo de nuevo), y descubrió que habían empezado a dolerle los pies, pues no estaba acostumbrada al calzado normal. De hecho, mientras estaba sentada en la escalera, tomó conciencia de que zonas enteras de su cuerpo se quejaban de su incomodidad, y sin duda lo habían hecho durante casi toda la mañana. Su falda parecía una anaconda enroscada alrededor de las caderas, tenía la impresión de que la chaqueta estaba devorando sus axilas, y sus muslos se habían hundido en la ingle hasta tal punto que, si alguna vez daba a luz, sería innecesario practicar una episiotomía.
Nunca le había dado por vestir de punta en blanco en su trabajo, y siempre había preferido mallas, camisetas y jerséis a cualquier cosa relacionada remotamente con la alta costura. Y como la gente se había acostumbrado a verla con esa indumentaria informal, más de uno había enarcado una ceja o reprimido una sonrisa al cruzarse con Barbara aquella mañana.
Entre ellos se contaban sus vecinos, con los que Barbara se había topado a menos de veinticinco metros de su casa. Taymullah Azhar y su hija estaban entrando en el inmaculado Fiat de Azhar cuando Barbara apareció en la esquina de la casa por la mañana, mientras embutía su libreta en el bolso con un cigarrillo colgando de los labios. Al principio no los vio, hasta que Hadiyyah la llamó.
– ¡Barbara! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! No deberías fumar tanto. Si no lo dejas, los pulmones se te pondrán negros y muy feos. Nos lo han enseñado en el colegio. Vimos fotos y todo. ¿No te lo había dicho? Estás muy guapa.
Azhar la saludó con un gesto. Su mirada la recorrió de pies a cabeza.
– Buenos días -dijo-. Tú también has madrugado.
– Ya lo ves -respondió Barbara.
– ¿Localizaste a tu amigo anoche?
– ¿A mi amigo? Ah, te refieres a Nkata. Winston Nkata, quiero decir. Se llama así. Es un colega del Yard. Sí, nos pusimos en contacto. Vuelvo al curro. O sea, trabajo en un caso.
– ¿No trabajas con el inspector Lynley? ¿Tienes un nuevo compañero, Barbara? -Los oscuros ojos de Azhar la sondeaban.
– Oh, no -mintió en parte-. Todos estamos trabajando en el mismo caso. Winston también. Como yo. El inspector se ocupa de una pista fuera de la ciudad. Los demás trabajamos aquí.
– Ajá -dijo Azhar en tono pensativo-. Entiendo.
Demasiado, pensó Barbara.
– Anoche solo comí la mitad de mi manzana acaramelada -terció Hadiyyah, una distracción muy bienvenida. Había empezado a columpiarse en la puerta abierta del Fiat, colgada de la ventanilla bajada con las piernas en el aire y pateando con energía para no perder impulso. Llevaba unos calcetines tan blancos como las alas de un ángel-. La podemos tomar para merendar. Si quieres, Barbara.
– Sería estupendo.
– Mañana tengo clase de costura. ¿Lo sabías? Estoy haciendo algo muy especial, pero ahora no puedo decir qué. A causa de… -Dirigió una mirada significativa a su padre-. Pero tú sí puedes verlo, Barbara. Mañana, si te va bien. ¿Quieres verlo? Te lo enseñaré si quieres.
– Eso suena a una invitación en toda regla.
– Pero solo si eres capaz de guardar un secreto. ¿Eres capaz?
– Soy una tumba.
Durante la conversación, Azhar no había dejado de observarla. Su especialidad profesional era la microbiología, y Barbara empezaba a sentirse como uno de sus especímenes, tan intenso era su escrutinio. Pese a su conversación de la noche anterior y la conclusión a la que había llegado Azhar después de ver su atuendo, lo cierto era que la había visto salir casi siempre con su indumentaria normal, y debía de imaginar que aquella alteración no tenía nada que ver con un cambio de imagen.
– Debes de estar muy contenta, ahora que vuelves a trabajar en un caso. Después de semanas sin hacer nada siempre es gratificante poner en funcionamiento la mente, ¿verdad?
– Es justo lo que necesitaba. -Barbara tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó. Lanzó la colilla de una patada hacia el macizo de flores-. Biodegradable -dijo a Hadiyyah, que estaba a punto de reñirla-. Airea la tierra. Alimenta a los gusanos. -Se ajustó mejor la correa del bolso sobre el hombro-. Bien, me marcho. Guárdame esa manzana, ¿de acuerdo? ¿eh?
– A lo mejor también podemos ver un vídeo.
– Pero nada de damas en apuros. Que sea Los vengadores. La señora Peel es mi ídolo. Me gusta una mujer capaz de enseñar las piernas y darle una patada en el trasero a un caballero al mismo tiempo.
Hadiyyah rió.
Barbara se despidió y se disponía a escapar cuando Azhar volvió a hablar.
– ¿Scotland Yard está llevando a cabo una reducción de personal, Barbara?
Ella se detuvo, perpleja, y contestó sin pensar en la intención de la pregunta.
– Vaya, no. ¿Por qué lo preguntas?
– El otoño, tal vez -dijo Azhar-. Y los cambios que comporta.
– Ah. -Barbara esquivó la implicación de la palabra «cambios». Evitó los ojos de Azhar. Tomó la frase al pie de la letra y contestó-: Los chicos malos quieren hacer de las suyas, sea la estación que sea. Ya conoces a los malos. Nunca descansan.
Esbozó una sonrisa radiante y continuó su camino. Mientras Azhar no le hiciera una pregunta directa sobre la palabra «agente», sabía que no tendría que explicarle cómo había terminado unida a su nombre. Deseaba soslayar esa explicación, indefinidamente si estaba en su mano, porque dar explicaciones a Azhar conllevaba el riesgo de herirle. Y por motivos sobre los cuales ni siquiera se atrevía a especular, herir a Azhar le resultaba impensable.
En la escalera de Scotland Yard, Barbara se esforzó por apartar a sus vecinos de su mente. Al fin y al cabo, eso es lo que eran al final del día: un hombre y una niña a los que había conocido por casualidad.
Consultó su reloj: las diez y media. Gruñó. La idea de estar mirando seis u ocho horas más la pantalla de un ordenador era muy poco estimulante. Tenía que haber un modo mucho más económico de desentrañar la historia profesional del inspector Maiden. Barajó varias posibilidades y decidió probar la más factible.
Mientras examinaba los archivos, se había topado con el mismo nombre una y otra vez: IJD Dennis Hextell, con quien Maiden había trabajado en la policía secreta. Si podía localizar a Hextell, pensó, tal vez le proporcionaría una pista más consistente de la que obtendría después de leer veinte años de archivos. Esa era la clave, decidió: Hextell. Fue en su busca.
Resultó más fácil de lo previsto. Una llamada telefónica al SO10 le informó de que Hextell trabajaba todavía en el departamento, aunque ahora, como superintendente jefe de detectives, dirigía las operaciones en lugar de ejecutarlas en la calle.
Barbara le encontró sentado a una mesita de la cafetería de la cuarta planta. Se presentó y preguntó si podía acompañarle. El SJD levantó la vista de unas fotografías. Barbara vio que su rostro no estaba tanto arrugado como estragado, y la gravedad había hecho mella en sus músculos. Los años no le habían tratado nada bien.
El superintendente jefe juntó sus fotografías y no contestó.
– Estoy trabajando en el caso Maiden de Derbyshire, señor. La hija de Andy Maiden. Usted formó equipo con él, ¿verdad?
Obtuvo una respuesta:
– Siéntese.
Podía aguantar a las personas de pocas palabras. Barbara obedeció. Había ido a buscar una Coca-Cola y un donut a la barra, y los dejó sobre la mesa delante de ella.
– Eso le hará cisco los dientes -indicó Hextell.
– Soy una víctima de mis adicciones.
El hombre gruñó.
– ¿Es su avión? -preguntó Barbara, señalando una foto. Plasmaba un biplano amarillo de los de la Primera Guerra Mundial, cuando los aviadores utilizaban cascos de cuero y bufandas blancas.
– Uno de ellos. Es el que utilizo para las acrobacias aéreas.
– ¿Es piloto de acrobacia?
– Vuelo.
– Ah, claro. Ha de ser maravilloso. -Barbara se preguntó si los años de policía secreta eran los causantes de su locuacidad. Se lanzó a explicarle el motivo por el que había ido a verle: ¿algún caso, alguna operación le parecía de una importancia relevante en la historia de su colaboración con Andy Maiden?-. Pensamos en la venganza como posible móvil del asesinato de la chica, alguien a quien usted y Maiden pusieron fuera de la circulación, alguien que deseara desquitarse. Maiden está intentando recordar algún nombre en Derbyshire, y yo he estado examinando los archivos toda la mañana en el ordenador, pero no he encontrado nada que me inspirara.
Hextell empezó a separar las fotos. Al parecer, se atenía a un sistema, pero Barbara no pudo averiguar cuál era, porque todas las fotos eran del mismo avión, aunque desde ángulos diferentes: el fuselaje aquí, las aletas allí, el extremo del ala, el motor y la cola. Cuando las hubo arreglado a su entera satisfacción, sacó una lupa de la chaqueta y empezó a estudiar las fotografías de una en una.
– Podría ser cualquiera. Nos codeamos con bazofia de primera. Camellos, yonquis, macarras, traficantes de armas, lo que usted quiera. Cualquiera de ellos habría atravesado el país a pie para liquidarnos.
– Pero ¿no le viene ningún nombre a la mente?
– He sobrevivido gracias a olvidar los nombres. Andy era el que no podía.
– ¿Sobrevivir?
– Olvidar.
Hextell separó una fotografía del resto. Plasmaba el avión de frente, con el fuselaje cortado por el ángulo. Aplicó la lupa a cada milímetro del aparato, como un joyero que examinara un diamante.
– ¿Por eso lo dejó? Me han dicho que le concedieron la jubilación anticipada.
Hextell levantó la vista.
– ¿A quién están investigando en realidad?
Barbara se apresuró a tranquilizarle.
– Solo intento ponerme en la piel de ese hombre. Si puede decirme algo que nos ayude… -«Sería fantástico», anunció su ademán, y dedicó su entusiasmo al resto del donut.
El hombre dejó la lupa sobre la mesa y enlazó las manos.
– A Andy le diagnosticaron la incapacidad permanente absoluta. Estaba perdiendo los nervios.
– ¿Problemas mentales?
Hextell resopló.
– No he hablado de problemas mentales, tía. Nervios. Nervios de verdad. Primero el sentido del olfato. Después, el sabor, y a continuación el tacto. Lo llevaba bien, pero luego le afectó a la vista. Y ahí acabó todo. Tuvo que largarse.
– Puta mierda. ¿Se quedó ciego?
– No cabe duda de que así habría sido, pero en cuanto se jubiló lo recuperó todo. El tacto, la visión, todo.
– ¿Qué le pasó?
Hextell la miró fijamente antes de contestar. Luego, levantó los dedos índice y medio y se dio unos golpecitos en la cabeza.
– No podía aguantar el rollo. Es el trabajo de policía secreta. Yo perdí cuatro matrimonios. Él perdió los nervios. Hay cosas que no pueden sustituirse.
– ¿No tenía problemas con su mujer?
– Ya se lo he dicho. Era el rollo. Algunos llevan bien lo de adoptar identidades supuestas. Pero no era así en el caso de Andy. Las mentiras que tenía que decir… Guardar silencio sobre un caso hasta que había terminado era demasiado para él.
– ¿De modo que no hubo un caso, un caso muy importante, que le costara más que los otros?
– Lo ignoro -concluyó Hextell-. Como ya he dicho, los he olvidado. Si lo hubo, no me acuerdo.
Con esa clase de memoria, Hextell habría sido un regalo envenenado para los fiscales de la corona en sus días de gloria, pero Barbara intuyó que a él le daba igual que los fiscales le consideraran útil o no. Engulló el resto del donut con un sorbo de Coca-Cola.
– Gracias por su tiempo -dijo, y añadió en un gesto de cordialidad-: Parece divertido. -Y señaló el biplano.
Hextell levantó la foto, sosteniéndola con el índice y el pulgar para no mancharla.
– Tan solo otra manera de morir -dijo.
Puta mierda, pensó Barbara. Lo que llega a hacer la gente para sacarse el trabajo de la cabeza.
Sin haber avanzado nada hacia el nombre que buscaba, pero más informada sobre los peligros que prometía una larga carrera en la policía, volvió al ordenador. Acababa de entrar de nuevo en el historial de Andy Maiden cuando una llamada telefónica la interrumpió.
– Se trata de Cole. -La voz de Winston Nkata llegó por una línea saturada de estática-. La madre echó un vistazo al cadáver y dijo «Sí, es mi Terry», salió de la habitación como si fuese a ir a la tienda de la esquina y cayó al suelo. Pensamos que había sufrido un infarto, pero acaban de examinarla. Tuvieron que sedarla en cuanto recobró el conocimiento. Está conmocionada.
– Joder -dijo Barbara.
– Estaba colgada de ese tío. Me recuerda a mi madre.
– Ya. -Barbara no pudo evitar pensar en su madre. «Colgada» no era la palabra precisa para describir un comportamiento materno-. Lo siento y todo eso. ¿La acompañarás a casa?
– Llegaremos hacia media tarde, supongo. Hemos parado a tomar café. Está en el lavabo. -Ah.
Barbara se preguntó por qué llamaba Winston. Tal vez para actuar de intermediario entre ella y Lynley, y transmitirle información con el fin de que el inspector mantuviera el mínimo contacto posible con ella, como parecía pertinente en aquel momento.
– Aún no he conseguido nada sobre las detenciones de Maiden -dijo Barbara-. Nada que parezca útil, al menos. -Contó lo que Hextell le había confiado sobre los problemas nerviosos de Maiden-. Por si al inspector le sirve de algo -añadió.
– Le pasaré la información -dijo Nkata-. Si puedes escaquearte un rato, hay que investigar Battersea. Nos ahorraría un poco de tiempo.
– ¿Battersea?
– El piso de Terry Cole. Y también su estudio. Uno de nosotros ha de ir allí y hablar con su compañera de piso. Esa Cilla Thompson, ¿recuerdas?
– Sí, pero pensaba… -¿Qué había pensado? Que Nkata retendría la mayor información posible y le dejaría el trabajo sucio a ella. Pero Nkata seguía asombrándola a causa de su generosidad-. Puedo escaquearme. Recuerdo la dirección.
Él rió.
– ¿Por qué será que no me sorprende?
Lynley y Hanken habían dedicado la primera parte de la mañana a esperar a Winston Nkata, que vendría acompañado de la madre de Terry Cole para identificar el segundo cadáver encontrado en el páramo. Ninguno de los dos albergaba muchas dudas acerca de que sería pura formalidad, angustiosa y dolorosa, pero aun así formalidad. Como nadie había reclamado la moto, ni tampoco se habían presentado denuncias de haber sido robada, parecía claro que el joven asesinado y el propietario de la moto eran la misma persona.
Nkata llegó a las diez, y tuvieron la respuesta un cuarto de hora más tarde: la señora Cole confirmó que el chico era su Terry, después de lo cual se desmayó. Llamaron a un médico, que le administró sedantes.
– Quiero sus efectos personales -sollozó Sal Cole, y comprendieron que se refería a las ropas de su hijo-. Quiero sus efectos personales para nuestro Darryl. Quiero conservarlos.
Desde luego, le dijeron, en cuanto los forenses hubieran terminado sus análisis, en cuanto los tejanos, la camiseta, las Doc Martens y los calcetines ya no fueran necesarios para condenar al culpable. Hasta ese momento le darían recibos de cada prenda y también de la moto. No le dijeron que igual pasarían años antes de que le entregaran las ropas ensangrentadas. Por su parte, la mujer no preguntó cuándo le serían entregadas. Se limitó a estrujar el sobre que contenía los recibos y a secarse los ojos con el dorso de la muñeca. Winston Nkata la acompañó desde la súbita pesadilla hasta la inminente y prolongada pesadilla.
Lynley y Hanken se retiraron al despacho de este en silencio. Antes de la llegada de Nkata, Hanken se había dedicado a revisar las notas del caso, y había echado otro vistazo al informe redactado por el primer agente que había hablado con los Maiden sobre la desaparición de su hija.
– Recibió varias llamadas telefónicas la mañana que salió de excursión -dijo a Lynley-. Dos de una mujer, una de un hombre, pero nadie dijo su nombre a Nan Maiden antes de que fuera a buscar a su hija para que se pusiera al teléfono.
– ¿El hombre pudo ser Terence Cole? -preguntó Lynley.
Otra suposición que se sumaba a las demás, pensó Hanken.
Fue a su escritorio. En el centro alguien había dejado un fajo de papeles mientras estaban con la señora Cole. Era documentación relativa al caso, explicó Hanken. Gracias a los servicios de una taquígrafa excelente, la doctora Sue Miles había cumplido su palabra: ya contaban con el informe de la autopsia.
Descubrieron que la doctora Miles eran tan minuciosa como excéntrica. Solo sus hallazgos sobre el examen externo de los cadáveres ocupaba casi diez páginas. Además de una descripción detallada de cada herida, contusión, erosión y magulladura descubierta en cada uno de los cuerpos, la doctora había documentado cada minuto relacionado con las muertes ocurridas en el páramo. Había tomado nota de todo, desde el brezo enredado en el pelo de Nicola Maiden hasta una espina clavada en el tobillo de Terry Cole. Los detectives fueron informados de la existencia de fragmentos microscópicos de piedra hundidos en la carne, evidencias de deyecciones de pájaros en la piel, fragmentos de madera en las heridas, y los daños infligidos por aves e insectos a los cadáveres. Sin embargo, lo que los detectives no obtuvieron al final de su lectura fue lo que no habían obtenido al principio de la misma: una idea clara del número de asesinos que estaban buscando. Pero sí descubrieron un detalle intrigante: aparte de las cejas y el pelo de la cabeza, Nicola Maiden iba afeitada por completo.
Un dato interesante que inspiró el siguiente paso de la investigación.
Tal vez había llegado el momento, dijo Lynley, de hablar con Julian Britton, el apenado prometido de la víctima. Pusieron manos a la obra.
El hogar de los Britton, Broughton Manor, se encontraba a mitad de un saliente de piedra caliza, a solo tres kilómetros al sudeste del pueblo de Bakewell. Encarado hacia el oeste, dominaba el río Wye, que en este punto del valle describía una plácida curva a través de un prado erizado de robles, donde pastaba un rebaño de ovejas. Desde lejos, el edificio no parecía una mansión -que sin duda otrora había sido el centro de una finca floreciente-, sino una fortificación impresionante. De piedra teñida de gris a causa de los líquenes, el caserón comprendía torres, almenas y murallas que se alzaban hasta una altura de casi cuatro metros, antes de dar paso a una serie de estrechas ventanas. El aspecto de la mansión sugería longevidad y fortaleza, combinadas con la voluntad y la capacidad de sobrevivir a todo, desde las vicisitudes del clima hasta los caprichos de la familia que la poseía.
De cerca, sin embargo, Broughton Manor contaba una historia muy diferente. Faltaban los cristales de algunas ventanas. Al parecer, parte de su techumbre de roble se había hundido. Un bosque de hojarasca se apretujaba contra las ventanas supervivientes del ala sudoeste, y los muros bajos que delimitaban una serie de jardines inclinados hacia el río estaban derrumbados o presentaban importantes brechas, lo cual permitía el acceso de ovejas descarriadas a lo que debía haber sido una hilera descendente de parterres coloridos.
– Era la atracción turística del condado -dijo Hanken a Lynley cuando cruzaron el puente de piedra que salvaba el río y desembocaba en el camino de acceso a la casa-. Dejando aparte Chatsworth, por supuesto. No estoy hablando de palacios. Pero en cuanto Jeremy Britton le puso las manos encima, consiguió arruinarlo en menos de diez años. El hijo mayor, me refiero a nuestro Julian, ha intentado devolver la vida a este lugar. Quiere transformarlo en una granja, en un hotel, en un centro de conferencias, o en un parque. Incluso lo alquila para fiestas y torneos, lo cual habrá provocado que los huesos de sus antepasados se revuelvan en sus tumbas. De todos modos, ha de ir siempre un paso por delante de su padre, que dilapidará en bebida los beneficios si le dejan.
– ¿Julian necesita fondos?
– Por decirlo de una manera suave.
– Pero ¿no hay más hijos? -preguntó Lynley-. ¿No es Julian el mayor?
Hanken pasó frente a una enorme puerta tachonada de clavos, cuyo roble oscuro había virado a un pardo grisáceo debido a la edad, el descuido y el mal tiempo, y rodeó el edificio hasta la parte posterior, donde una cancela lo bastante grande para permitir el paso de un carruaje albergaba una puerta de tamaño humano. Estaba abierta, y al otro lado se veía un patio entre cuyas piedras brotaban malas hierbas como pensamientos inesperados. Apagó el motor.
– Julian tiene un hermano que reside en la universidad. Y una hermana casada que vive en Nueva Zelanda. Es el hijo mayor, me refiero a Julian, y no entiendo por qué no sigue el mismo camino de los demás. Su padre es una auténtica pesadilla, pero ya lo comprobarás por ti mismo si llegas a conocerle.
Hanken abrió la puerta y le precedió hasta la casa. Oyeron unos nerviosos aullidos que debían de proceder de los establos, los cuales se alzaban al final de un sendero de grava invadido de malas hierbas que se desviaba hacia el norte desde una curva del camino cercano.
– Ahí estará Julian, él se encarga de criar a los perros, pero será mejor que miremos dentro antes. Por aquí.
«Por aquí» les condujo a un patio, uno de los dos, le informó Hanken. Según éste, el rectángulo irregular en que se encontraban era un añadido relativamente moderno a las antiguas cuatro alas del edificio, que abarcaba la fachada oeste de la casa. Relativamente moderno, en la historia de Broughton Manor, por supuesto, significaba que el patio no contaba con trescientos años de antigüedad, y por eso se llamaba el patio nuevo. La mayor parte del patio antiguo databa del siglo xv, con una parte central del siglo xiv que constituía el linde de ambos patios.
Una ojeada indiferente al patio bastaba para revelar la decadencia que Julian Britton intentaba contrarrestar. No obstante, se detectaban indicios de habitabilidad mezclados con los de decrepitud. Un tendedero improvisado del que colgaban incongruentes sábanas rosa se había instalado en una esquina, y se extendía en diagonal entre dos alas de la casa, sujeto a dos ventanas carentes de cristales por mediación de sus bastidores de hierro oxidados. Bolsas de basura de plástico esperaban a ser evacuadas junto a herramientas anticuadas que no parecían haber sido utilizadas desde hacía un siglo. Un reluciente bastón de aluminio yacía cerca de un antiguo reloj de repisa desechado. El presente y el pasado se citaban en cada rincón del patio, como si algo nuevo intentara alzarse entre las ruinas de lo antiguo.
– Hola. ¿Puedo ayudarles? -Era una voz de mujer, que les llamaba desde arriba. Miraron hacia las ventanas, y la mujer rió-. No. Aquí arriba.
Estaba en el tejado, con una curiosa herramienta en la mano. Parecía una mezcla de pala, rastrillo y escoba. La manejaba con sorprendente destreza, hundiéndola en la chimenea más cercana y revolviéndola como si estuviera haciendo mantequilla. Considerando su tarea, tenía la cara muy limpia, pero tanto los brazos como las piernas, desnudos, se veían manchados de hollín.
– Creo que nadie se ha ocupado de limpiarlas desde la guerra -dijo la mujer con voz risueña, en referencia a las chimeneas-. Tampoco tenemos calefacción central; ya pueden imaginar cómo es este lugar en invierno. Bajaré enseguida.
Nubes de polvo y hollín se alzaban de la chimenea mientras trabajaba con la cabeza vuelta para no quedar tiznada. Lynley apenas fue capaz de imaginar el resultado de sus esfuerzos en el hogar de abajo.
– Ya está -dijo la joven. Apoyó la herramienta contra la siguiente chimenea y se dirigió a una escalera apoyada contra el edificio, al otro lado de la hilera de sábanas rosa. Bajó con agilidad y atravesó el patio. Se presentó como Samantha McCallin.
– Me gustaría estrecharles la mano, pero estoy hecha un estropicio. Lo siento.
En un entorno tan proclive a las reflexiones históricas, Lynley vio a la joven tal como la habrían considerado en el pasado: sencilla pero robusta, de estirpe campesina, un espécimen perfecto para parir hijos y trabajar la tierra. En términos modernos, era alta y bien formada, con el físico de una nadadora. Llevaba ropas prácticas, adecuadas a su actividad. Tejanos viejos cortados a la altura del muslo, botas y una camiseta. Una cantimplora colgaba de su cinturón.
Llevaba el cabello castaño oscuro recogido sobre la cabeza en un moño, y mientras lo soltaba les observó con franqueza. Cayó en una sola trenza gruesa hasta su cintura.
– Soy la prima de Julian. Y ustedes, supongo, son policías. E imagino que esta visita es por lo de Nicola Maiden. ¿Correcto?
Su expresión les informó de que no solía equivocarse.
– Nos gustaría hablar con Julian -dijo Hanken.
– Espero que no le crean implicado en esa muerte. -Cogió la cantimplora y bebió un vaso-. Julian adoraba a Nicola. Era el caballero andante de su dama y todas esas monsergas. Ningún peligro era excesivo para él. Cuando ella llamaba, ya se había metido en su armadura antes de que pudieras decir «Ivanhoe». He empleado una metáfora, por supuesto.
Les dedicó una sonrisa. Fue su única equivocación. Insegura, reveló la angustia agazapada bajo su comportamiento desenvuelto.
– ¿Dónde está? -preguntó Lynley.
– Con los perros. Vengan. Les acompañaré.
Su esfuerzo no era necesario. Habrían podido llegar sin problemas guiándose por los ladridos, pero la determinación de la joven de supervisar su entrevista con Julian era lo bastante intrigante como para seguirle la corriente. Y el hecho de que estaba decidida a supervisar la entrevista lo demostraban sus largas y seguras zancadas a través del patio.
Siguieron a Samantha por el sendero plagado de malas hierbas. Sobre él colgaban las ramas sin podar de los limeros, lo cual insinuaba una idea de cómo había sido en otro tiempo el camino que conducía a los establos, con su techumbre de hojas.
Los establos habían sido reconvertidos en perreras, para criar a los lebreles de Julian Britton. Había numerosos perros en una serie de compartimientos de forma curiosa, y todos se pusieron a ladrar cuando Hanken y Lynley se acercaron con Samantha McCallin.
– A callar -gritó Samantha-. Tú, Cass, ¿por qué no estás con los cachorros?
En respuesta, el perro al que había hablado, que se paseaba nerviosamente, corrió hasta el edificio y desapareció por una puerta del tamaño de un perro practicada en la pared de piedra caliza.
– Así es mejor -comentó Samantha-. Parió hace unas noches -explicó-. Siempre protege a los cachorros. Supongo que Julie estará con ellos. Es ahí dentro.
Las perreras, explicó mientras abría la puerta, consistían en compartimientos exteriores e interiores, dos salas de parto y una docena de casetas para los cachorros.
En contraste con la mansión, las perreras se veían limpias y modernas. Fuera, habían barrido los compartimientos y los cuencos de agua brillaban. Dentro, los detectives comprobaron que habían encalado las paredes, las luces eran brillantes, el suelo de piedra relucía y sonaba música. Brahms. Las gruesas paredes del edificio aislaban del alboroto que los perros montaban en el exterior. Como también intensificaban la humedad y el frío, habían instalado calefacción central.
Lynley miró a Hanken mientras Samantha les guiaba hacia una puerta cerrada. Era evidente que Hanken estaba pensando lo mismo: los perros vivían mejor que los humanos.
Julian Britton estaba en una habitación identificada como sala de cachorros i. Samantha llamó dos veces, con suavidad, y anunció:
– La policía quiere hablar contigo. ¿Podemos entrar?
– Sin hacer ruido -dijo una voz masculina-. Cass está nerviosa.
– La vimos fuera. -Se volvió hacia Hanken y Lynley-. No sean bruscos, por favor. Con la perra.
Cass gruñó cuando entraron en la habitación. Estaba en un compartimiento en forma de L que daba al compartimiento exterior por mediación de una puerta practicada en la pared. Al fondo, una caja contenía su nueva carnada de cachorrillos. Cuatro lámparas caloríficas la iluminaban. La caja estaba aislada, forrada con piel de oveja y alfombrada con una gruesa capa de periódicos.
Julian Britton sostenía un cachorrillo en la mano izquierda, con el índice derecho en la diminuta boca del animal. El animal chupaba ávidamente, con los ojos cerrados. Al cabo de un momento, Julian devolvió el perro a su cuna y apuntó algo en una libreta de anillas.
– Tranquila, Cass -calmó a la perra. El animal siguió vigilante, y se limitó a sustituir los ladridos por tenues gruñidos.
– Todas las madres deberían preocuparse igual por sus crías.
Era imposible saber a quién se refería Samantha: a la perra o a Julian Britton.
Mientras Cass se acomodaba en la cuna de periódicos, Julian la observó. No dijo nada hasta que el cachorro al que estaba examinando se arrimó a una de las tetas. Después murmuró algo a los perros, mientras el resto de la carnada se disponía a mamar.
– ¿Cómo van? -preguntó Samantha a su primo.
Cada cachorro llevaba un collar de identificación, y Julian indicó el animal del collar amarillo.
– Yo diría que es nuestro líder. Ha capeado bien la tensión, y ha engordado casi una libra. Buena presión cuando mama, de modo que posee la capacidad de aprendizaje que nos interesa. Los demás cumplen los requisitos de peso, alimentación y sueño. Es una camada decente. Cass se ha portado bien. -La perra reconoció su nombre y ladeó la cabeza. Julian sonrió-. Buena perra, Cassie.
Se reunió con los demás fuera del compartimiento.
Lynley y Hanken se presentaron y mostraron sus placas. Julian las examinó, lo cual les concedió tiempo para examinarle a su vez. Era un hombre grande, corpulento sin ser gordo. Su frente exhibía el tipo de pecas irregulares propias de la vida al aire libre, así como precursoras del cáncer de piel, y una mancha adicional de pecas sobre la mejilla le daba el aspecto de un bandido de pelo color jengibre. Sin embargo, combinadas con la palidez anormal de su piel, las pecas intensificaban una apariencia enfermiza.
Después de haber inspeccionado las identificaciones de los detectives, sacó un pañuelo azul del bolsillo del pantalón y se secó la cara, aunque no parecía sudar.
– Haré lo que pueda por ayudarles -dijo-. Estaba con Andy y Nan cuando recibieron la noticia. Tenía una cita con Nicola aquella noche. Cuando no apareció en el hostal, telefoneamos a la policía.
– Julian salió a buscarla solo -añadió Samantha-. La policía se negó a intervenir.
Aquella crítica oblicua no pareció agradar a Hanken. Dirigió una mirada severa a la joven y preguntó si podían conversar en un sitio donde la perra no les gruñera. Se estaba refiriendo al animal, por supuesto, pero Samantha no pasó por alto el doble sentido. Miró a Hanken con los ojos entornados y apretó los labios.
Julian les guió hasta los compartimientos de los cachorrillos, en otra sección del edificio, donde los cachorros mayores se dedicaban a jugar. Los compartimientos habían sido diseñados con inteligencia para mantenerles estimulados y entretenidos, con cajas de cartón para destrozar, complicados laberintos de diversos niveles para vagabundear, juguetes y golosinas escondidas. El perro, les informó Julian Britton, era un animal inteligente. Esperar que un animal inteligente desarrollara sus aptitudes en un compartimiento de cemento desprovisto de distracciones no solo era estúpido, sino también cruel. Hablaría con los detectives mientras trabajaba, anunció. Confiaba en que no les importaría.
Caramba con el apenado novio, pensó Lynley.
– Ningún problema -dijo Hanken.
Julian pareció adivinar los pensamientos de Lynley.
– En este momento el trabajo es un consuelo -dijo-. Espero que lo comprenda.
– ¿Necesitas ayuda, Julie? -preguntó Samantha.
– Gracias. Puedes darles galletas, Samantha. Voy a montar de nuevo el laberinto.
Entró en el compartimiento, con movimientos seguros y decididos. Samantha fue a buscar la comida.
Aquella intrusión humana en sus dominios deleitó a los cachorros. Dejaron de jugar y rodearon a Julian, ansiosos de una nueva distracción. Les habló en murmullos, palmeó sus cabezas y tiró cuatro pelotas y varios huesos de goma al fondo del compartimiento. Cuando los perros se lanzaron tras ellos, se puso a trabajar en el laberinto, que desmontó gracias a una serie de ranuras en la madera.
– Nos han dado a entender que usted y Nicola Maiden se habían prometido en matrimonio -dijo Hanken-. También nos han dicho que sucedió hace poco.
– Nuestro más sentido pésame -añadió Lynley-. Ya imagino que no tendrá ganas de hablar de ello, pero tal vez pueda decirnos algo que ayude a nuestra investigación.
Julian dedicó su atención a los lados del laberinto, que encajó con cuidado mientras hablaba.
– Engañé a Andy y Nan. En aquel momento fue más fácil que dar explicaciones. No paraban de preguntar si nos habíamos peleado. Todo el mundo lo preguntó cuando ella no apareció.
– ¿Les engañó? Entonces ¿no se habían prometido?
Julian desvió la mirada hacia la dirección que Samantha había tomado para ir en busca de las galletas para perros.
– No -dijo en voz baja-. Yo se lo pedí. Ella me rechazó.
– ¿Los sentimientos no eran mutuos? -preguntó Hanken.
– Supongo que no, si se negó a casarse conmigo.
Samantha regresó, arrastrando un saco de arpillera, con los bolsillos abultados de galletas para los cachorros.
– Espera, Julie -dijo cuando entró en el compartimiento-. Déjame ayudarte.
– No hace falta.
– No seas tonto. Soy más fuerte que tú.
Julian parecía incómodo.
– ¿Cuándo tuvo lugar esa proposición de matrimonio exactamente? -preguntó Lynley.
Samantha se volvió un instante hacia su primo. Giró de nuevo con igual celeridad y empezó a esconder galletas en el compartimiento.
– El lunes por la noche -contestó Julian-. La noche antes de… de que Nicola fuera de acampada al páramo. -Reanudó con brusquedad su trabajo. No miró a los detectives-. Sé lo que parece. No soy tan idiota para no saberlo. Yo me declaro, ella me rechaza y luego muere. Sí, sé exactamente lo que parece. Pero yo no la maté. -Con la cabeza gacha, abrió los ojos de par en par, como si de esa manera pudiera contener las lágrimas-. Yo la quería -dijo-. La quise durante años.
Samantha se quedó petrificada al fondo del compartimiento, mientras los cachorros brincaban a su alrededor. Dio la impresión de que deseaba socorrer a su primo, pero no se movió.
– ¿Sabía usted dónde estaba esa noche? -preguntó Hanken-. ¿La noche en que murió?
– Aquella mañana, la mañana que se fue, la llamé por teléfono y nos citamos el miércoles por la noche. Pero no me dijo nada más.
– ¿No le dijo que se iba de excursión?
– Ni siquiera me dijo que se iba.
– Recibió otras llamadas antes de marcharse -dijo Lynley-. Una mujer telefoneó. Tal vez dos mujeres. También telefoneó un hombre. Nadie dijo su nombre a la madre de Nicola. ¿Tiene idea de quién querría hablar con ella?
– Ninguna en absoluto. -Julian no manifestó la menor reacción al saber que había llamado un hombre-. Podría haber sido cualquiera.
– Era muy popular -dijo Samantha desde el fondo del compartimiento-. Siempre estaba rodeada de gente aquí, de modo que debía de tener docenas de amigos de la universidad. Supongo que no paraba de recibir llamadas cuando no estaba en la facultad.
– ¿La facultad? -preguntó Hanken.
Nicola acababa de terminar un cursillo de convalidación en la facultad de derecho, explicó Julian.
– En Londres -añadió, cuando preguntaron dónde estudiaba-. Durante el verano vino a trabajar para un tipo llamado Will Upman. Tiene un bufete de abogados en Buxton. Su padre se lo consiguió porque Upman es cliente habitual del hostal. Y porque, supongo, confiaba en que ella trabajara para Upman en Derbyshire cuando terminara el cursillo.
– ¿Eso era importante para sus padres? -preguntó Hanken.
– Era importante para todo el mundo -contestó Julian.
Lynley se preguntó si «todo el mundo» incluía a la prima de Julian. La miró. Estaba muy ocupada escondiendo galletas para que los cachorros las buscaran. Formuló la siguiente pregunta obvia. ¿Cómo se había separado Julian de Nicola la noche en que le propuso matrimonio? ¿Irritado? ¿Amargado? ¿Desconcertado? ¿Esperanzado? Era muy duro, dijo Lynley, pedir a una mujer que se casara contigo y ser rechazado. Sería comprensible que dicho rechazo condujera a un estallido pasional inesperado.
Samantha se levantó.
– ¿Es su inteligente manera de preguntar si la mató?
– Samantha -le advirtió Julian-. Estaba decepcionado, por supuesto. Estaba triste. ¿Quién no?
– ¿Nicola estaba liada con otro? ¿Por eso le rechazó?
Julian no contestó. Lynley y Hanken intercambiaron una mirada.
– Ah, ya entiendo por dónde va -dijo Samantha-. Piensa que Julie llegó a casa el lunes por la noche, la telefoneó al día siguiente para concertar una cita, descubrió dónde iba a estar aquella noche, cosa que por supuesto no admitirá, y la asesinó. Bien, déjeme que le diga algo: es absurdo.
– Tal vez, pero una respuesta a la pregunta sería de gran ayuda -observó Lynley.
– No -respondió Julian.
– ¿No estaba liada con alguien? ¿O a usted no se lo habría dicho?
– Nicola era sincera. Si hubiera mantenido relaciones sentimentales con otro me lo habría dicho.
– ¿No habría intentado ocultarlo, para no herir sus sentimientos?
Julian rió con tristeza.
– Dorar la píldora a los demás no era su estilo, créame.
Pese a sus sospechas sobre otras personas, la respuesta de Julian impulsó a Hanken a preguntar:
– ¿Dónde estuvo el martes por la noche, señor Britton?
– Con Cass.
– ¿Con la perra?
– Estaba pariendo, inspector. No se puede dejar sola a una perra cuando está pariendo.
– ¿Usted también estuvo aquí, señorita McCallin? -preguntó Lynley-. ¿Colaboró en el parto?
La joven se mordió el labio inferior.
– Sucedió por la noche. Julian no me despertó. Vi a los cachorros por la mañana.
– Entiendo.
– ¡No, no entiende nada! -exclamó Samantha-. Piensa que Julie está implicado. Ha venido para obligarle con engaños a decir algo que le implicará. Así trabajan ustedes.
– Trabajamos para descubrir la verdad.
– Ah, claro. Dígaselo a los Cuatro de Bridgewater. Aunque ahora solo quedan tres, ¿verdad? Porque uno de esos pobres desgraciados murió en la cárcel. Llama a un abogado, Julian. No digas ni una palabra más.
Julian Britton acompañado de su abogado era justo lo que no necesitaban en ese momento.
– Usted guarda registros de los perros, señor Britton. ¿Tomó nota de la hora del parto?
– No nacen todos a la vez, inspector -dijo Samantha.
– Cass empezó a parir alrededor de las nueve. Dio a luz a eso de la medianoche. Eran seis cachorros, aunque uno nació muerto, y por eso tardó varias horas. Si quiere las horas exactas, están consignadas en los registros. Samantha puede ir a buscar el libro.
La joven lo hizo. Cuando volvió, Julian le dijo:
– Gracias. Casi he terminado aquí. Me has ayudado mucho. Yo me encargaré del resto.
Era evidente que la estaba despidiendo. Dio la impresión de que ella le comunicaba algo con la mirada. Fuera lo que fuese, Julian no pudo o no quiso recibir el mensaje. Samantha dirigió una leve mirada ominosa a Lynley y Hanken antes de salir. Los ladridos de los perros que había fuera se incrementaron hasta que ella abrió y cerró la puerta a su espalda.
– Tiene buenas intenciones -dijo Julian-. No sé qué haría sin ella. Intentar poner en pie de nuevo la mansión es un trabajo muy duro. A veces me pregunto por qué lo emprendí.
– ¿Por qué lo hizo? -preguntó Lynley.
– Aquí han vivido los Britton desde hace cuatrocientos años. Sueño con prolongarlos durante unos siglos más.
– ¿Nicola Maiden era parte de ese sueño?
– En mi mente sí. En la suya, no. Tenía sus propios sueños, planes, o lo que fueran. Pero eso es normal, ¿verdad?
– ¿Le habló de ellos?
– Solo me dijo que no compartía los míos. Sabía que yo no podía ofrecerle lo que deseaba. No en este momento, y tal vez nunca. Pensó que lo más prudente era continuar nuestra relación como siempre.
– ¿Qué clase de relación era?
– Éramos amantes, si eso es lo que está preguntando.
– ¿En el sentido habitual? -preguntó Hanken.
– ¿Qué quiere decir?
– La chica estaba afeitada. Eso sugiere… cierta peculiaridad sexual de su relación.
Un feo rubor invadió la cara de Julian.
– Ella era rara. Se depilaba a la cera. También se hizo piercings en el cuerpo. En la lengua, el ombligo, los pezones y la nariz. Ella era así.
No parecía la mujer apropiada para casarse con un terrateniente empobrecido, pensó Lynley. Se preguntó por qué Julian Britton lo había creído posible.
No obstante, Britton pareció leerle el pensamiento.
– Todo eso no significa nada -dijo-. Ella era como era. Las mujeres de ahora son así. Las mujeres de su edad, al menos. Como usted es de Londres, supongo que ya lo sabe.
Era verdad que se veía de todo en las calles de Londres. Solo un investigador miope juzgaría a las mujeres de menos de treinta años, o incluso de más, sobre la base de que se depilaban a la cera o se perforaban el cuerpo. De todos modos, los comentarios de Julian intrigaron a Lynley. Contenían tal vehemencia que valía la pena sondear.
– Es lo único que puedo decirles-dijo.
Julian abrió el libro de registros que su prima le había traído. Buscó una sección señalizada por un marcador azul y pasó varias páginas hasta encontrar lo que buscaba. Dio la vuelta al libro para que Lynley y Hanken pudieran verlo. La página llevaba el nombre de Cass en grandes mayúsculas, y documentaba las horas del alumbramiento de cada cachorro, así como las horas en que el parto había empezado y terminado.
Le dieron las gracias por la información y se marcharon. Lynley fue el primero en hablar cuando estuvieron fuera.
– Esas horas estaban escritas a lápiz, Peter, todas.
– He tomado nota. -Hanken indicó con un gesto la mansión-. Menudo equipo forman, ¿verdad? «Julie» y su prima.
Lynley le dio la razón. Y se preguntó a qué jugaba ese equipo.
8
Barbara Havers experimentó un gran alivio cuando pudo abandonar el claustrofóbico cuartel general de la Met. En cuanto Winston Nkata le pidió que fuera a la dirección de Terry Cole en Battersea, no perdió el tiempo y corrió hacia su coche. Tomó la ruta más directa posible, en dirección al río, y luego siguió el Embankment hasta el Albert Bridge. En la orilla sur del Támesis consultó su pringoso plano de la ciudad, hasta que encontró la calle en cuestión, emparedada entre las dos Bridge Roads: Battersea y Albert.
El piso de Terry Cole estaba en un edificio de ladrillo remozado, con ventanas saledizas, situado entre otros similares de Anhalt Road. Una hilera de timbres indicaba que había cuatro pisos en el edificio, y Barbara llamó al señalado con los apellidos Cole/Thompson. Mientras esperaba echó un vistazo al barrio. Casas adosadas, algunas en mejor estado que otras, con jardines delanteros. Algunos estaban bien cuidados, otros no, y más de uno parecía utilizarse como vertedero indiscriminado, desde ollas herrumbradas hasta televisores sin pantalla.
Nadie contestó en el piso. Barbara frunció el entrecejo y bajó los peldaños. Resopló, pues no anhelaba la perspectiva de sacrificarse más horas ante los ordenadores del Yard, y pasó revista a sus opciones mientras examinaba la casa. Entrar por la fuerza no le serviría de mucho, y estaba pensando en ir al pub más cercano para tomar un plato de salchichas con puré de patatas, cuando observó que una cortina se movía en la ventana del piso de la planta baja. Decidió probar con los vecinos.
En el primer piso constaba el apellido Baden. Barbara pulsó el timbre. Casi al instante, una voz temblorosa respondió, como si la persona se hubiera estado preparando para una visita de la ley. En cuanto Barbara se identificó, al tiempo que alzaba su placa para que pudiera ser observada por la ventana del piso, el pestillo de la puerta fue liberado. La abrió y se encontró en un vestíbulo del tamaño aproximado de un tablero de ajedrez. También la decoración era propia de un tablero de ajedrez: losas rojas y negras, manchadas por innumerables pisadas.
El primer piso se abría a la derecha del vestíbulo. Cuando Barbara llamó con los nudillos, tuvo que repetir todo el procedimiento desde el principio. Esta vez, levantó la placa a la altura de la mirilla. Cuando el ocupante la hubo estudiado a su plena satisfacción, retiró dos cerrojos y una cadena de seguridad, y la puerta se abrió. Era una anciana.
– Temo que cualquier precaución es poca en nuestros días -dijo la mujer a modo de disculpa.
Se presentó como la esposa de Geoffrey Baden y procedió a informar a Barbara sobre los detalles de su vida sin necesidad de que hiciera preguntas. Viuda desde hacía veinte años, no tenía hijos, solo sus pájaros, los cuales eran pinzones, cuya enorme jaula ocupaba un lado de la sala de estar, y su música, cuya fuente parecía un piano que cubría el otro lado. Era un antiguo piano vertical, y sobre él descansaban varias docenas de fotos enmarcadas del difunto Geoffrey, mientras el atril albergaba suficientes partituras para sugerir que la señora Baden dedicaba a Mozart sus tardes libres.
La anciana padecía temblores. Afectaban a sus manos y su cabeza, que no dejaron de agitarse durante toda su entrevista con Barbara.
– Temo que aquí no hay sitio para sentarse -dijo con jovialidad cuando acabó de contar su vida-. Acompáñeme a la cocina. Tengo tarta de limón, si le apetece un trozo.
Le encantaría comer un trozo, dijo Barbara, pero la verdad era que estaba buscando a Cilla Thompson. ¿Sabía la señora Baden dónde podía encontrarla?
– Supongo que está trabajando en el estudio -contestó la anciana-. Los dos son artistas. Cilla y Terry. Unos jóvenes adorables, si no se hace caso de su apariencia, cosa que yo hago. Los tiempos cambian, ¿no es así? Hay que cambiar con ellos.
Parecía un alma tan bondadosa y amable, que Barbara prefirió no hablarle de la muerte de Terry de sopetón.
– Debe de conocerlos muy bien -dijo.
– Cilla es bastante tímida. Terry es un primor, y siempre aparece con un regalo o una sorpresa. Me llama su abuela adoptiva. A veces me ayuda con pequeñas reparaciones en el piso. Y siempre pasa a preguntar si necesito algo de la tienda cuando sale de compras. Vecinos así no abundan en nuestros días, ¿no cree?
– Yo también he sido afortunada -dijo Barbara, a quien la anciana caía muy bien-. Tengo unos vecinos maravillosos.
– Entonces cuéntese entre los afortunados, querida. ¿Me permite decirle que sus ojos son de un color muy bonito? Ese precioso azul no se ve muy a menudo. Supongo que tiene antepasados escandinavos en su familia.
La señora Baden enchufó el calentador de agua y sacó una lata de té de un estante de la alacena. Echó unas cucharadas en una tetera de porcelana desteñida y llevó dos tazas a la mesa de la cocina. Sus temblores eran tan desmesurados que Barbara no la imaginó sujetando un calentador con agua hirviendo, de modo que cuando el aparato se apagó unos minutos después, fue a preparar el té. La señora Baden le dio las gracias.
– No paro de oír que los jóvenes de hoy son unos salvajes, pero mi experiencia es muy diferente. -Utilizó una cuchara de madera para remover las hojas de té en el agua, y luego levantó la vista-. Espero que Terry no se haya metido en ningún lío -dijo en voz baja, como resignada desde hacía tiempo a la aparición de la policía, a pesar de sus palabras.
– Lamento mucho decírselo, señora Baden, pero Terry ha muerto. Fue asesinado en Derbyshire hace unas noches. Por eso me gustaría hablar con Cilla.
La señora Baden formó con la boca la palabra «muerto», perpleja. Una expresión de estupefacción se dibujó en su rostro cuando todas las implicaciones de la palabra atravesaron sus defensas.
– Oh, Dios mío -dijo-. Ese joven adorable… Pero no pensará que Cilla, o el desgraciado de su novio, estén relacionados con ello.
Barbara archivó «el desgraciado de su novio» para futuras referencias. No, dijo a la señora Baden, quería hablar con Cilla para que la dejara entrar en el piso. Necesitaba echar un vistazo para ver si encontraba alguna pista sobre el móvil del asesinato de Terry Cole.
– Fue una de dos personas asesinadas -dijo Barbara-. La otra era una mujer, se llamaba Nicola Maiden, y puede que fuera ella la causante de ambas muertes. En cualquier caso, estamos intentando establecer si Terry y la mujer se conocían.
– Por supuesto -dijo la señora Baden -. Lo entiendo muy bien. Tiene que hacer su trabajo, por desagradable que sea. -Explicó a Barbara que Cilla estaría en la arcada del ferrocarril orientada hacia Portslade Road. Era allí de donde ella, Terry y dos artistas más sacaban los recursos para sufragar un estudio. No pudo dar a Barbara la dirección exacta, pero no creía que le costara localizar el estudio-. Siempre puede preguntar en las demás arcadas. Supongo que los propietarios sabrán de quién está hablando. En cuanto al piso… -La anciana utilizó unas tenacillas de plata para echar un terrón de azúcar al té. Tuvo que repetir la operación tres veces, debido a los temblores, pero sonrió con satisfacción cuando lo consiguió-. Tengo una llave, por supuesto.
Fantástico, pensó Barbara, y mentalmente se frotó las manos.
– La casa es mía. -La anciana continuó explicando que, cuando el señor Baden falleció, había remozado la casa a modo de inversión que le proporcionaría ingresos en sus años de vejez-. Tengo alquilados tres pisos y vivo en el mío. -Añadió que siempre insistía en tener una llave de cada piso. La perspectiva de una visita sorpresa de la casera siempre mantenía a raya a los inquilinos-. Sin embargo -concluyó, hundiendo el barco de Barbara con una sonrisa afable-, no puedo dejarle entrar.
– ¿No puede?
– Temo que sin el permiso de Cilla sería una violación de la confianza depositada en mí. Espero que lo comprenda.
Maldita sea, pensó Barbara. Preguntó cuándo solía volver Cilla.
Oh, nunca a la misma hora, dijo la señora Baden. Lo más prudente sería ir a Portslade Road y concertar una cita con Cilla mientras estaba pintando. Y a propósito, ¿le apetecía a la agente tomar un trozo de tarta antes de irse? Le gustaba mucho cocinar y dar a probar sus exquisiteces.
Compensaría el donut de chocolate a las mil maravillas, decidió Barbara. Y como se le negaba el acceso inmediato al piso de Terry, pensó que lo mejor era continuar con su meta dietética de ingerir solo grasa y azúcar durante veinticuatro horas.
Una sonrisa iluminó el rostro de la señora Baden cuando Barbara aceptó, y cortó un trozo de tarta más indicado para un guerrero vikingo. Cuando Barbara se lanzó sobre él, la anciana se entregó al tipo de agradable cháchara en el que tanto destacaba su generación. Incluyó alguna referencia ocasional a Terry Cole.
A juzgar por sus palabras, Barbara dedujo que Terry era un soñador, nada práctico en opinión de la señora Baden, sobre su futuro éxito como artista. Quería abrir una galería, dijo la anciana. Pero, querida, la idea de que alguien quisiera comprar sus piezas o las de sus colegas… Aunque claro, ¿qué sabía una vieja de arte moderno?
– Su madre aseguró que estaba trabajando en un gran proyecto -comentó Barbara-. ¿Le habló a usted de él?
– Hablaba de un gran proyecto, querida, ya lo creo que sí…
– Pero ¿no existía?
– No he dicho eso -se apresuró a señalar la señora Cole -. Creo que en su mente sí existía.
– En su mente. ¿Está diciendo que se forjaba fantasías?
– Tal vez era… demasiado entusiasta. – La señora Baden pinchó con su tenedor unas cuantas migas, con aire pensativo. Sus siguientes palabras fueron vacilantes-. Es de muy mal gusto criticar a los muertos…
Barbara quiso tranquilizarla.
– Usted le apreciaba. Es evidente. Y espero que quiera colaborar.
– Era un chico estupendo. Siempre se esforzaba por ayudar a las personas que apreciaba. No creo que encuentre a nadie que le diga lo contrario. Pero…
– ¿Pero…? – la animó Barbara.
– Pero a veces, cuando un joven desea algo con desesperación, toma atajos, ¿verdad? Intenta encontrar una ruta más corta y directa para llegar a su destino.
Barbara se aferró a la última palabra.
– ¿Está hablando de la galería que quería abrir?
– ¿La galería? No. Estoy hablando de prestigio -contestó la señora Baden -. Él quería ser alguien, querida. Más que dinero y lujos, deseaba la sensación de tener un lugar en el mundo. Pero eso hay que ganárselo, ¿verdad? -Dejó el tenedor junto al plato y enlazó las manos sobre el regazo-. Me parece terrible decir esas cosas de él. Fue muy bueno conmigo. Me regaló tres pinzones nuevos por mi cumpleaños. Y esta misma semana, partituras nuevas para piano… También flores el día de la Madre. Un chico muy considerado y generoso. Siempre dispuesto a ayudar. Contaba con él cuando necesitaba a alguien que apretara un tornillo o cambiara una bombilla…
– Ya -dijo Barbara.
– Lo que quiero decirle es que tenía esa otra faceta, la ansiedad. Yo supongo que la habría superado cuando hubiera aprendido más de la vida, ¿no cree?
– Sin duda -dijo Barbara.
A menos que, por supuesto, su ansia de prestigio estuviera directamente relacionada con su muerte en el páramo.
Tras marchar de Broughton Manor, Lynley y Hanken se detuvieron en Bakewell para una comida rápida en un pub cercano al centro del pueblo. Mientras comían patatas rellenas (Hanken) y estofado de cordero (Lynley), analizaron los datos de que disponían. Hanken había traído un plano del distrito de los Picos, que utilizó para subrayar su principal deducción.
– Buscamos a un asesino que conoce la zona -dijo, e indicó el plano con su tenedor-. Y no me digas que un presidiario recién salido de Dartmoor siguió un cursillo acelerado de montañismo para matar a la hija de Andy Maiden con el fin de vengarse de él. Eso no cuela.
Lynley estudió el plano. Numerosos senderos serpenteaban a través del distrito, sembrado de puntos de interés. Parecía un paraíso para el excursionista o el campista, pero tan vasto que el caminante descuidado o poco preparado podía perderse con facilidad. También observó que Broughton Manor poseía suficiente importancia histórica para ser indicado como punto de interés, al sur de Bakewell, y que el terreno de la mansión desembocaba en un bosque que, a su vez, daba paso a un páramo. Una serie de senderos atravesaban tanto el bosque como el páramo.
– La familia de Julian Britton lleva aquí cientos de años -dijo Lynley-. Supongo que conoce la zona.
– Igual que Andy Maiden -replicó Hanken-. Y tiene pinta de haberse recorrido el terreno de cabo a rabo. No me extrañaría averiguar que su hija heredó de él la propensión a ir de excursión. Y él encontró ese coche. Toda la noche peinando el jodido Pico Blanco, y consiguió encontrar el puto coche.
– ¿Dónde estaba, exactamente?
Hanken utilizó su tenedor de nuevo. Entre la aldea de Sparrowpit y Winnat's Pass corría una carretera que formaba la frontera noroeste de Calder Moor. A escasa distancia de la pista que conducía en dirección sudeste a Perryfoot, había encontrado el coche detrás de un muro de piedra.
– De acuerdo. Ya veo que encontrar el coche fue un golpe de suerte…
Hanken resopló.
– Exacto.
– Pero los golpes de suerte abundan, y él conocía los lugares favoritos de su hija.
– Ya lo creo. Los conocía lo suficiente para seguirla, abrirle la cabeza y volver a casa sin que nadie se enterara.
– ¿Con qué motivo, Peter? No puedes acusar a ese hombre solo porque ocultó información a su mujer. Eso tampoco cuela. Y si es el asesino, ¿quién es su cómplice?
– Volvamos a esos presidiarios de sus años en el SO10 -dijo Hanken-. ¿Qué recluso recién salido de Newgate se negaría a ganar unas libras, sobre todo si era Maiden quien hacía la oferta y le acompañaba en persona al lugar? -Pinchó un bocado de patatas y gambas y se lo metió en la boca-. Pudo suceder así.
– No, a menos que Andy Maiden sufriera una transformación de su personalidad cuando se mudó aquí. Era uno de los mejores, Peter.
– No te dejes encandilar. Puede que te haya hecho venir por una muy buena razón.
– Eso me ofendería mucho.
– Me gustaría -sonrió Hanken-. Tengo debilidad por ver a un señorito perder los papeles. Te lo advierto, no pienses demasiado bien de ese tío. Es peligroso.
– Tan peligroso como pensar demasiado mal de él. En cualquier caso, los extremos se tocan.
– Touché -dijo Hanken.
– Julian tiene un motivo, Peter.
– ¿Una decepción amorosa?
– Tal vez algo más fuerte. Tal vez una pasión básica. Celos, por ejemplo. ¿Quién es ese Upman?
– Te lo presentaré.
Terminaron la comida y volvieron al coche. Se dirigieron hacia el noroeste. Ascendieron y atravesaron la frontera de Taddington Moor.
Al llegar a Buxton enfilaron High Street y encontraron aparcamiento detrás del ayuntamiento. Era un impresionante edificio del siglo xix que dominaba Las Pendientes, una serie de senderos ascendentes protegidos por la sombra de los árboles, donde los que iban a Buxton a tomar las aguas se ejercitaban por las tardes.
El despacho del abogado estaba en la misma High Street. Situado sobre una agencia de bienes raíces y una galería de arte que exhibía acuarelas de los Picos, se accedía a él mediante una sola puerta, con los nombres Upman, Smith & Sinclair impresos en el cristal opaco.
En cuanto Hanken envió su tarjeta al despacho de Upman, transportada por una anciana secretaria, vestida con el dos piezas de tweed típico de las secretarias, el hombre salió a recibirles y les invitó a entrar en sus dominios. Se había enterado de la muerte de Nicola Maiden, les dijo con semblante grave. Había telefoneado al hostal para preguntar dónde debía enviar la nómina de Nicola, y una de las empleadas le había dado la noticia. La semana pasada había sido la última que había trabajado en su oficina.
El abogado parecía complacido de colaborar con la policía. Calificó la muerte de Nicola de «lamentable tragedia para todos los concernidos. Se abría ante ella un gran futuro en el campo de la abogacía, y me sentía más que satisfecho con su trabajo de este verano».
Lynley estudió al hombre, mientras Hanken espigaba datos sobre la relación del abogado con la joven muerta. Upman parecía un presentador de noticias de la BBC: imagen perfecta, insufriblemente pulcro. Su cabello castaño estaba encaneciendo en las sienes, lo cual le confería un aspecto de honradez que sin duda le ayudaba en la profesión. Su voz, profunda y sonora, intensificaba esta sensación general de integridad. Debía de tener unos cuarenta años, pero sus modales desenvueltos y su aire cordial sugerían juventud.
Respondió a las preguntas de Hanken sin el menor indicio de que le resultaran incómodas. Conocía a Nicola Maiden desde que ella y su familia se habían mudado al distrito de los Picos, hacía nueve años. Cuando sus padres habían adquirido el antiguo Padley Gorge Lodge, ahora Maiden Hall, se habían puesto en contacto con el socio de Upman que se encargaba de compras de bienes raíces. Will Upman había conocido a los Maiden y a su hija por mediación de él.
– Nos han dado a entender que el señor Maiden dio los pasos necesarios para que Nicola trabajara para usted este verano -dijo Hanken.
Upman lo confirmó.
– No era ningún secreto que Andy esperaba que Nicola ejerciera en Derbyshire cuando hubiera terminado sus estudios -añadió. Apoyado en su escritorio mientras hablaba, no había invitado a sentarse a los detectives. Al parecer, cayó en la cuenta, porque se apresuró a decir-: He olvidado mis buenos modales. Les ruego me disculpen. Siéntense, por favor. ¿Puedo ofrecerles un café? ¿Té? Señorita Snodgrass -añadió en dirección a la puerta abierta.
La secretaria volvió a aparecer en el umbral. Se había calado unas gafas de montura grande, que le daban la apariencia de un insecto tímido.
– ¿Sí, señor Upman? -Esperó a recibir instrucciones.
– ¿Caballeros? -preguntó el abogado.
Hanken y Lynley rehusaron el ofrecimiento, y la señora Snodgrass volvió a su mesa. Upman sonrió a los detectives cuando tomaron asiento. Él siguió de pie. Lynley reparó en el detalle. En el delicado juego de poder y confrontación, el abogado se había apuntado el primer tanto. Y había realizado la maniobra con notable delicadeza.
– ¿Qué sintió cuando Nicola encontró empleo en Derbyshire? -preguntó a Upman.
El abogado le miró con afabilidad.
– Creo que nada en absoluto.
– ¿Está casado?
– Nunca lo he estado. Mi profesión suele disuadir del matrimonio. Me dedico a los divorcios, lo cual contribuye a destruir los ideales románticos al cabo de poco tiempo.
– ¿Tal vez por eso Nicola rechazó la propuesta de matrimonio de Julian Britton? -preguntó Lynley.
Upman aparentó sorpresa.
– No sabía nada al respecto.
– ¿Ella no se lo dijo?
– Trabajaba para mí, inspector, pero yo no era su confesor.
– ¿Era algo más de ella? -intervino Hanken, molesto por el tono de la última respuesta de Upman-. Aparte de patrón, claro está.
Upman cogió de su escritorio un violín del tamaño de una mano que, al parecer, hacía las veces de pisapapeles. Pasó los dedos por sus cuerdas y las pulsó, como si las estuviera afinando.
– Supongo que me está preguntando si manteníamos una relación personal.
– Cuando un hombre y una mujer trabajan juntos en un lugar pequeño a diario -aclaró Hanken-, esas cosas pasan.
– A mí no me pasan.
– ¿De lo cual debo deducir que no estaba liado con la Maiden?
– Exacto. -Upman dejó el violín en su sitio y cogió un bote de lápices. Empezó a sacar los que tenían la punta gastada y los alineó al lado de su muslo, que continuaba apoyado contra el escritorio-. A Andy Maiden le hubiera gustado que Nicola y yo hubiéramos mantenido relaciones. Lo insinuó en más de una ocasión, y siempre que iba al hostal a cenar y Nicola estaba en casa, intentaba juntarnos. Me di cuenta de sus intenciones, pero no le seguí la corriente.
– ¿Por qué no? -preguntó Hanken-. ¿No le gustaba la chica?
– No era mi tipo.
– ¿De qué tipo era ella? -preguntó Lynley.
– No lo sé. Oiga, ¿qué más da? Estoy… Bien, estoy un poco liado con alguien.
– ¿Un poco?
– Tenemos un acuerdo. O sea, salimos. Yo me encargué de su divorcio hace dos años y… De todos modos, ¿qué importa?
Parecía turbado. Lynley se preguntó por qué. Por lo visto, Hanken también se dio cuenta, y empezó a profundizar.
– No obstante, usted la consideraba atractiva.
– Por supuesto. No soy ciego. Era atractiva.
– ¿Y su divorciada conocía su existencia?
– No es mi divorciada. No es nada mío. Salimos juntos, nada más. Y Joyce no tenía por qué saber nada…
– ¿Joyce? -preguntó Lynley.
– Su divorciada -aclaró Hanken.
– Y Joyce no tenía que saber nada -insistió Upman- porque no había nada entre nosotros, entre Nicola y yo. Considerar atractiva a una mujer y entramparse en algo que no puede ir a ningún sitio son dos cosas muy diferentes.
– ¿Por qué no podía ir a ningún sitio? -preguntó Lynley.
– Porque cada uno tenía su propia relación. Por lo tanto, aunque hubiera pensado en probar suerte, cosa que no hice, por cierto, habría sido frustrante.
– Pero rechazó la propuesta de Julian -intervino Hanken-. Eso sugiere que no estaba tan enrollada con él como usted suponía, que tal vez se había fijado en otro.
– En ese caso no era yo. Y en cuanto al pobre Britton, apuesto a que le rechazó porque sus ingresos no le convenían. Yo diría que le había echado el ojo a alguien de Londres con una cuenta corriente sustanciosa.
– ¿Qué le dio esa impresión? -preguntó Lynley.
Upman reflexionó, pero parecía aliviado de haber desviado la atención hacia otro posible amante de la joven.
– Llevaba un busca que se disparaba de vez en cuando -dijo por fin-, y en una ocasión me preguntó si podía llamar a Londres para dar el teléfono de aquí a alguien. Y ya lo creo que llamaba. Una y otra vez.
– ¿Por qué llegó a la conclusión de que ese alguien tenía dinero? -preguntó Lynley-. Incluso alguien que vaya corto de ingresos puede permitirse unas cuantas llamadas de larga distancia.
– Lo sé, pero Nicola tenía gustos caros. No podía haber comprado la ropa que se ponía cada día con el dinero que yo le pagaba, créame. Le apuesto veinte libras a que, si examina sus ropas, descubrirá que procedían de Knightsbridge, donde algún capullo está pagando montones de facturas de una cuenta que ella utilizaba a su antojo. Y ese capullo no soy yo.
Muy hábil, pensó Lynley. Upman había ensamblado todas las piezas con una destreza de la que su profesión se habría enorgullecido. Pero había algo calculado en la presentación de los hechos que puso en guardia a Lynley. Era como si hubiera sabido de antemano lo que iban a preguntarle y hubiera preparado sus respuestas, como cualquier buen abogado. A juzgar por su expresión de leve desagrado, Hanken había llegado a la misma conclusión sobre el abogado.
– ¿Estamos hablando de una relación que mantenía? -preguntó Hanken-. ¿Se trata de un hombre casado que se esfuerza en tener contenta a su amante?
– No tengo ni idea. Solo puedo decir que mantenía relaciones con alguien, y creo que ese alguien vive en Londres.
– ¿Cuándo fue la última vez que la vio viva?
– El viernes por la noche. Fuimos a cenar.
– Pero usted no mantenía relaciones con ella -comentó Hanken.
– La llevé a cenar como despedida, lo cual es habitual entre patrones y empleados en nuestra sociedad, si no me equivoco. ¿Por qué? ¿Eso me hace sospechoso? Si hubiera querido matarla, por el motivo que quieran imaginar, ¿para qué hubiera esperado desde el viernes hasta el martes por la noche para hacerlo?
Hanken saltó como un ave de presa.
– Ah. Por lo visto, sabe cuándo murió.
Upman no se inmutó.
– Hablé con alguien del hostal, inspector.
– Eso dijo. -Hanken se puso en pie-. Gracias por su ayuda. Si puede darnos el nombre del restaurante del viernes por la noche, nos marcharemos.
– El Chequers Inn -dijo Upman-. En Calver. Pero ¿para qué lo necesita? ¿Estoy bajo sospecha? Porque en ese caso insisto en…
– En este punto de la investigación no hacen falta escenitas -dijo Hanken.
Tampoco hacía falta, pensó Lynley, poner al abogado más a la defensiva.
– Toda persona que haya conocido a la víctima de un asesinato es sospechoso al principio, señor Upman -intervino Lynley-. El inspector Hanken y yo nos encontramos en la fase de eliminar posibilidades. Incluso como abogado, imagino que usted animaría a un cliente a cooperar si quisiera que se le borrase de la lista.
La explicación no fue del agrado de Upman, pero tampoco insistió.
Lynley y Hanken salieron a la calle.
– Menuda serpiente -dijo Hanken mientras caminaban hacia el coche-. Qué escurridizo montón de mierda. ¿Te has tragado su historia?
– ¿Qué parte?
– Toda. Me da igual.
– Como abogado, por supuesto, todo lo que dijo fue sospechoso.
Hanken sonrió con reticencia.
– Pero nos proporcionó una información útil. Me gustaría hablar con los Maiden otra vez y ver si puedo sonsacarles algo que corrobore las sospechas de Upman, en el sentido de que Nicola estaba saliendo con alguien de Londres. Si aparece otro amante, hay otro móvil.
– Para Britton -admitió Hanken. Señaló la oficina de Upman-. ¿Qué opinas de él? ¿Piensas incluirle en la lista de sospechosos?
– Le investigaremos, por supuesto.
Hanken asintió.
– Creo que empiezas a caerme bien -dijo.
Cilla Thompson estaba en el estudio cuando Barbara Havers lo localizó, a tres arcos de distancia del callejón sin salida de Portslade Road. Tenía dos grandes puertas y estaba enfrascada en lo que parecía una furia creativa, atacando un lienzo con pintura mientras sonaba algo similar a tambores africanos de un CD cubierto de polvo. El volumen estaba alto. Barbara notó las vibraciones en la piel y el esternón.
– ¿Cilla Thompson? -llamó, al tiempo que extraía la placa del bolso-. ¿Podríamos hablar un momento?
Cilla encajó el pincel entre los dientes y pulsó un botón del CD silenciando los tambores.
– Cyn Cole me lo ha contado -dijo, y continuó manchando el lienzo con pintura.
Barbara echó un vistazo al cuadro. Era una boca abierta, de la cual surgía una mujer de aspecto maternal con una tetera decorada con serpientes. Encantador, pensó. No cabía duda de que el genio de Cilla estaba llenando un hueco en el mundo del arte.
– ¿La hermana de Terry le dijo que había sido asesinado?
– Su madre la llamó en cuanto identificó el cadáver. Cyn me telefoneó. Pensé que algo estaba pasando cuando llamó anoche. No tenía la voz de siempre, ya sabe a qué me refiero, pero jamás se me habría ocurrido… Quiero decir, ¿quién habría querido cargarse a Terry? Era un gilipollas inofensivo. Un poco demente, considerando su obra, pero inofensivo.
Lo dijo sin inmutarse, como si estuviera rodeada de lienzos pintados por Rubens en lugar de enormes bocas que vomitaban de todo, desde capas de aceite hasta atascos en la autopista. Por lo que Barbara pudo ver, la obra de sus colegas no era mucho mejor. Los demás artistas eran escultores, como Terry. Uno de ellos utilizaba cubos de basura aplastados, el otro se decantaba por carritos de supermercado oxidados.
– Sí, vale -dijo Barbara-. Pero supongamos que todo es cuestión de gustos.
Cilla puso los ojos en blanco.
– No para alguien educado en el arte.
– ¿Terry no lo estaba?
– Terry era un farsante. No estaba educado en nada, excepto en mentir. Y era un experto en eso.
– Su madre dijo que estaba trabajando en un gran proyecto. ¿Puede hablarme de eso?
– Para Paul McCartney, no me cabe la menor duda -fue la seca respuesta de Cilla-. Según el día de la semana en que conseguía hablar con él, Terry estaba trabajando en un proyecto que le reportaría millones, a punto de demandar a Pete Townsend [6] por no contar al mundo que era su hijo bastardo, me refiero a Terry, por supuesto, dispuesto a vender a la prensa amarilla documentos secretos que habían caído en sus manos por casualidad, o comiendo con el director de la Real Academia. O inaugurando una galería de diseño donde vendería sus esculturas a veinte mil la pieza.
– ¿Quiere decir que no existía tal proyecto?
– Es lo más seguro. -Cilla retrocedió unos pasos para estudiar el lienzo. Aplicó un poco de rojo al labio inferior de la boca, seguido de un toque blanco-. Bien -añadió, tal vez en referencia al efecto que había logrado.
– No parece muy afectada por la muerte de Terry -observó Barbara-. Teniendo en cuenta que acaba de enterarse, quiero decir.
Cilla captó la crítica implícita. Cogió otro pincel y lo mojó en el púrpura de su paleta.
– Terry y yo compartíamos un piso -dijo-. Compartíamos este estudio. A veces comíamos juntos o íbamos al pub. Pero no éramos una pareja. Dos personas que compartían gastos para no tener que trabajar donde vivían.
Considerando el tamaño de las esculturas de Terry y la naturaleza de las pinturas de Cilla, el acuerdo no carecía de lógica. Pero también recordó a Barbara el comentario de la señora Baden.
– ¿Qué pensaba su novio de este acuerdo?
– Ya veo que ha estado hablando con Cara de Pasa. Ha estado esperando que Dan se las tuviera con alguien desde el momento en que le vio. Es eso de juzgar a un tío por su apariencia. -¿Y?
– ¿Y qué?
– ¿Se las tuvo con alguien? Con Terry, por ejemplo. No es una situación normal que tu novia viva con otro tío.
– Como ya he dicho, no es, no era que viviéramos juntos. No nos veíamos casi nunca. Ni siquiera salíamos con el mismo grupo de gente. Terry tenía sus amigos y yo los míos.
– ¿Conocía a sus amigos?
La pintura púrpura acabó en el pelo de la mujer que sostenía la tetera. La aplicó en una gruesa línea con la palma de la mano, que después se secó en el mono. El efecto era desconcertante. Parecía que mamá tuviera agujeros en la cabeza. Cilla mojó el pincel en gris y atacó la nariz de mamá. Barbara se movió a un lado para no ver el resultado.
– No los traía por aquí -continuó Cilla-. Casi siempre hablaba por teléfono, sobre todo con mujeres. Ellas le telefoneaban. No era al revés.
– ¿Tenía novia? Una chica en especial, me refiero.
– No se dedicaba a las tías. Al menos, que yo sepa.
– ¿Marica?
– Asexual. No hacía nada. Excepto masturbarse. Y ni siquiera eso lo tengo claro.
– ¿Su mundo era su arte?
Cilla suspiró.
– Se podría decir así. -Retrocedió y examinó el lienzo-. Sí -dijo, y se volvió hacia Barbara-. Voilà. Esto sí que habla de algo concreto, ¿verdad?
La nariz de mamá excretaba una sustancia repugnante. Barbara decidió que Cilla nunca había sido más sincera con respecto a su pintura. Murmuró unas palabras de asentimiento. Cilla llevó su obra maestra a un saliente, sobre el cual descansaban varias pinturas. De entre ellas seleccionó un lienzo inacabado que plasmaba un labio inferior atravesado por un gancho, y lo llevó hasta el caballete para continuar su trabajo.
– ¿Puedo deducir que Terry no vendía mucho? -preguntó Barbara.
– No vendía una mierda -dijo Cilla, risueña-. Pero es que nunca se entregaba del todo. Y si no te entregas a tu arte, tu arte no te devolverá nada. Yo me vierto en mis lienzos, y mis lienzos me recompensan.
– Satisfacción artística -dijo Barbara con solemnidad.
– Eh, yo vendo. Un auténtico caballero me compró un cuadro no hace ni dos días. Entró, echó un vistazo, dijo que debía poseer un Cilla Thompson cuanto antes y sacó el talonario.
Fantástico, pensó Barbara. Menuda imaginación tenía la tía.
– Entonces, si nunca vendía una escultura, ¿de dónde sacaba la pasta para pagar todo? El piso, este estudio… -Por no mencionar las herramientas de jardinería que parecía haber comprado al por mayor, pensó.
– Decía que el dinero se lo sacaba a su padre. Tenía un montón, ¿sabe usted?
– ¿Se lo sacaba? -Un dato interesante-. ¿Estaba chantajeando a alguien?
– Claro -dijo Cilla-. A su padre. A Pete Townsend, como ya le he dicho. Mientras el viejo Pete fuera soltando la pasta, Terry no iría a los diarios lloriqueando «Papá está forrado y yo en la ruina». Ja. Como si Terry Cole albergara alguna esperanza de convencer a los demás de que no era lo que todo el mundo sabía: un farsante con ganas de vivir del cuento.
No se alejaba mucho de la descripción que la señora Baden había ofrecido de Terry Cole, aunque expresada con menos afecto y compasión. Pero si Terry Cole había sido un farsante, ¿cuál había sido el objetivo? ¿Y quién había sido su víctima?
Tenía que haber pruebas de algo en alguna parte. Y daba la impresión de que solo un lugar albergaba dichas pruebas. Necesitaba echar un vistazo al piso, explicó Barbara. ¿Cilla querría colaborar?
Sí, dijo Cilla. Estaría en casa a las cinco, si Barbara quería pasarse. Pero tenía que meterse en la cabeza que ella no había intervenido en los manejos de Terry Cole.
– Soy una artista. Siempre y en todo momento -proclamó la joven. Concentró su atención en el labio perforado.
– Ya me he dado cuenta – la tranquilizó Barbara.
En la comisaría de Buxton, Lynley y Hanken se separaron en cuanto el inspector de Buxton consiguió un coche para su colega de Scotland Yard. Hanken pensaba ir a Calver, decidido a comprobar si había tenido lugar la supuesta cena de Will Upman con Nicola Maiden. Por su parte, Lynley se dirigió a Padley Gorge.
Al llegar a Maiden Hall, descubrió que en la cocina se estaban llevando a cabo los preparativos para la cena. La cocina daba al aparcamiento donde Lynley había dejado el Ford de la policía. Estaban abasteciendo de licores el bar y disponiendo el comedor para la noche. Un ambiente de actividad predominaba en el hostal, lo cual demostraba que, en la medida de lo posible, la vida continuaba como siempre en Maiden Hall.
La misma mujer que había recibido a los inspectores la tarde anterior salió al encuentro de Lynley en la zona de recepción. Cuando preguntó por Andy Maiden, la sirvienta murmuró:
– Pobre hombre.
Se alejó en busca del ex agente. Mientras esperaba, Lynley se acercó a la puerta del comedor, justo al otro lado del salón. Otra mujer, de edad y aspecto similares a la primera, estaba colocando velas blancas con sus portavelas en las mesas. A su lado, en el suelo, había un cesto de crisantemos amarillos.
La ventana de servicio entre el comedor y la cocina estaba abierta, y desde esta última estancia se oía a alguien hablar en francés, con gran rapidez y apasionamiento. Y después, en un inglés con fuerte acento:
– ¡No, no y no! Cuando pido escalonias, quiero decir escalonias. Estas cebollas son para freír.
Siguió una respuesta en voz baja que Lynley no pudo escuchar, y después un torrente de francés, del cual solo pudo captar: Je t'emmerde.
– ¿Tommy?
Lynley giró en redondo y vio que Andy Maiden había entrado en el salón con un bloc en la mano. Maiden parecía desolado. Estaba demacrado y sin afeitar, y llevaba la misma ropa de la noche anterior.
– Vivía pensando en la jubilación -dijo con voz hueca-. Soportaba el trabajo sin decir ni palabra porque apuntaba a un objetivo. Eso era lo que me decía. Y a ellas. A Nan y a Nicola. Unos cuantos años más, me decía. Entonces tendremos suficiente. -Dio la impresión de que hacía acopio de fuerzas para arrastrarse hasta Lynley-. Y mira adonde hemos ido a parar. Mi hija ha muerto y yo he encontrado los nombres de quince bastardos que matarían a su madre por un penique. ¿Por qué demonios pensé que cumplirían su condena, desaparecerían y no volverían a molestarme?
Lynley echó un vistazo al bloc, y comprendió qué era.
– ¿Es la lista que te pedimos?
– Lo he leído toda la noche. Tres veces. Hasta cuatro. Y esta es mi conclusión. ¿Quieres saberla? -Sí.
– Yo la maté. Yo fui el culpable.
¿Cuántas veces había escuchado la misma necesidad de atribuirse la culpa?, se preguntó Lynley. ¿Cien? ¿Mil? Siempre pasaba igual. Y si existía una respuesta capaz de atenuar la culpa de los que quedaban en pie después de que la violencia golpeara a un ser querido, aún no la había descubierto.
– Andy -empezó.
Maiden le interrumpió.
– Recuerdas cómo era, ¿verdad? Mantenía la sociedad a salvo del «elemento criminal», me decía. Y era bueno en eso. Buenísimo. Pero nunca me di cuenta de que, mientras me concentraba en nuestra jodida sociedad, mi hija… mi Nick… -Su voz se quebró-. Lo siento.
– No te disculpes, Andy. No pasa nada. De veras.
– Sí que pasa. -Maiden abrió el bloc y arrancó la última página. La entregó a Lynley-. Encuéntrale.
– Lo haremos.
Lynley era consciente de que sus palabras no mitigarían el dolor de Maiden, del mismo modo que tampoco lo conseguiría una detención. No obstante, explicó que había encargado a un agente que investigara los archivos del SO10 en Londres, pero que hasta el momento no había recibido ninguna noticia. Cualquier cosa que Maiden pudiera proporcionarle (un nombre, un delito, una investigación) podría ahorrar tiempo al agente delante del ordenador y liberarle para perseguir a posibles sospechosos. La policía se sentiría en deuda con Maiden.
Maiden asintió como atontado.
– ¿En qué más puedo colaborar? ¿Puedes darme algo, Tommy? ¿Algo más que hacer? Porque de lo contrario… -Se mesó el pelo, todavía espeso y rizado, aunque completamente cano-. Soy un caso de manual. Busco una ocupación para no sufrir.
– Es la reacción natural. Siempre levantamos defensas contra una conmoción, hasta que estamos preparados para hacerle frente. Es propio del ser humano.
– Esto. Aún digo «esto». Porque si digo la palabra, la realidad se impondrá y no podré soportarlo.
– Nadie espera que lo hagas en este momento. Tú y tu mujer necesitáis tiempo para superarlo. O para negarlo. O para derrumbaros por completo. Te comprendo, créeme.
– ¿Sí?
– Creo que ya lo sabes. -No era fácil formular la siguiente petición-. Necesito examinar las pertenencias de tu hija, Andy. ¿Querrías estar presente?
Maiden frunció el entrecejo.
– Sus cosas están en su habitación. Pero si estás buscando una relación con el SO10, ¿en qué puede ayudarte la habitación de Nicola?
– En nada, tal vez -dijo Lynley-. Pero esta mañana hemos hablado con Julian Britton y Will Upman. Hay varios detalles que nos gustaría explorar más a fondo.
– ¡Joder! -exclamó Maiden-. ¿No estarás pensando que uno de ellos…?
Desvió la vista hacia la ventana, como si meditara sobre los horrores que implicaba la referencia a Britton y Upman.
– Es demasiado pronto para otra cosa que conjeturas, Andy -se apresuró a decir Lynley.
Maiden se volvió y le observó. Por fin, pareció aceptar su respuesta. Condujo a Lynley hasta el segundo piso de la casa, hasta la habitación de su hija, y se quedó en el umbral mientras Lynley registraba las pertenencias de Nicola Maiden.
Casi todo coincidía con lo que cabía esperar encontrar en la habitación de una mujer de veinticinco años, y casi todo apoyaba las afirmaciones de Julian Britton y Will Upman. Un joyero de madera contenía pruebas de los piercings que Julian había descrito: los aros de oro de diversos tamaños y sin pareja debían corresponder a los que la joven había llevado en el ombligo, el labio y el pezón; tornillos desparejados hablaban del agujero de su lengua; diminutos tornillos rubí y esmeralda con punta habrían adornado su nariz.
El ropero contenía prendas de marca. Las etiquetas eran un compendio de la alta costura. Upman había dicho que Nicola no había podido comprar su ropa con el sueldo recibido durante el verano, y las prendas verificaban su afirmación. También había otros indicios de que alguien debía de complacer los caprichos de Nicola Maiden.
La habitación estaba llena de objetos que solo podían obtenerse con elevados ingresos, o gracias a un galán ansioso por demostrar su devoción a base de regalos. Una guitarra eléctrica ocupaba parte del ropero, a cuyo lado había un reproductor de CD, un sintonizador y un par de altavoces por los que Nicola Maiden tendría que haber pagado más de la nómina de un mes. Cerca, una torre giratoria para CD albergaba unos doscientos o trescientos discos. Un teléfono móvil descansaba sobre un televisor en color situado en un rincón. En un estante que corría bajo el televisor había alineados ocho bolsos de piel. Todo en la habitación hablaba de exceso. Todo proclamaba también que, al menos en un aspecto, el patrón de Nicola Maiden había dicho la verdad. O eso, o la chica ganaba dinero de alguna forma que había causado su muerte: drogas, chantaje, mercado negro, malversación de fondos. No obstante, pensar en Upman recordó a Lynley otra cosa que había dicho el abogado.
Se acercó a la cómoda y empezó a abrir los cajones, repletos de ropa interior y camisones de seda, bufandas de cachemira y medias de marca por estrenar. Encontró un cajón dedicado en exclusiva al senderismo, con pantalones cortos caqui, jerséis doblados, una pequeña mochila, planos catastrales y una petaca de plata con las iniciales de la joven grabadas.
Los dos cajones de abajo contenían los únicos objetos que no parecían comprados en Knightsbridge, pero estaban tan llenos como los demás. Había sitio para jerséis de lana de todos los estilos y colores, todos con una idéntica etiqueta cosida en la línea del cuello: «Hechos con las manos amorosas de Nancy Maiden.» Lynley acarició una etiqueta con aire pensativo.
– Su busca ha desaparecido, Andy -dijo-. Upman dijo que tenía uno. ¿Sabes dónde está?
Maiden entró en la habitación.
– ¿Un busca? ¿Upman está seguro?
– Nos dijo que la llamaban al trabajo. ¿No sabías que tenía uno?
– Nunca lo vi. ¿No está aquí?
Maiden repitió los movimientos de Lynley: examinó los objetos que había sobre la cómoda y después registró los cajones. Sin embargo, fue más lejos, pues comprobó los bolsillos de las chaquetas, así como sus pantalones y faldas. Sobre la cama había bolsas de plástico cerradas que contenían ropa, y también las examinó.
– Debió de llevárselo cuando salió de excursión -dijo por fin-. Estará en alguna de las bolsas de pruebas.
– ¿Por qué se llevaría al páramo el busca en lugar del móvil? -preguntó Lynley-. Sin éste, el busca sería inútil.
La mirada de Maiden se desvió hacia el televisor, sobre el cual descansaba el móvil, y después regresó a Lynley.
– Tiene que estar en alguna parte.
Lynley echó un vistazo a la mesilla de noche: un tubo de aspirinas, un paquete de Kleenex, píldoras anticonceptivas, una caja de velas de cumpleaños y un tubo de bálsamo labial. Registró cada compartimiento de los bolsos de piel. Todos estaban vacíos. Al igual que una cartera, un maletín y una bolsa de viaje.
– Podría estar en su coche -sugirió Maiden.
– No lo creo.
– ¿Por qué?
Lynley no contestó. De pie en el centro de la habitación, veía los detalles con una claridad intensificada por la ausencia de una única y sencilla posesión que podría haber significado nada o todo. De esta forma, consiguió ver aquello en lo que no había reparado antes: era como estar en un museo. En la habitación no había nada fuera de lugar.
Alguien había ordenado las pertenencias de la chica.
– ¿Dónde ha estado tu mujer esta tarde, Andy? -preguntó Lynley.
9
Como Andy Maiden tardaba en contestar, Lynley repitió la pregunta y añadió:
– ¿Está en el hotel? ¿Está en la propiedad?
– No -dijo Maiden-. No. Ha… Nan ha salido.
Sus uñas se hincaron en las palmas, como presa de un repentino espasmo.
– ¿Sabes adonde ha ido?
– Al páramo, supongo. Cogió la bicicleta. Es el sitio al que suele ir.
– ¿Calder Moor?
Maiden se acercó a la cama de su hija y se dejó caer sobre ella.
– Tú no conocías a Nancy, ¿verdad, Tommy?
– No que yo recuerde.
– Esa mujer solo alberga buenas intenciones. Su generosidad es ilimitada. Pero hay momentos en que no la aguanto. Me agobia. -Se miró las manos; flexionó los dedos, y las levantó y bajó mientras hablaba-: Estaba preocupada por mí. ¿Te lo puedes creer? Quería ayudarme. Lo único en que pensaba, lo único de que hablaba, era sobre eliminar este entumecimiento de mis manos. Toda la tarde de ayer me estuvo persiguiendo por ello. Y también por la noche.
– Quizá es su manera de afrontar la situación -sugirió Lynley.
– Pero alejar los pensamientos negativos le exige demasiada concentración, ¿no lo ves? Le exige hasta el último gramo de concentración. Ayer no podía respirar con ella a mi alrededor, siempre al acecho, ofreciéndome tazas de té, almohadillas eléctricas y… Empecé a experimentar la sensación de que mi piel ya no me pertenecía, como si ella no pudiera descansar hasta invadir todos mis poros a fin de… -Se interrumpió con brusquedad, y durante esa pausa pareció analizar todo cuanto había dicho sin controlarse, porque su tono cambió, y sus siguientes palabras sonaron falsas-. Dios. Hay que ver qué bastardo egoísta soy.
– Has recibido un golpe mortal e intentas superarlo.
– Ella también ha recibido un golpe mortal, pero piensa en mí. -Se masajeó una mano-. Quería darme masajes. Solo fue eso, en realidad. Dios me perdone, pero la eché porque pensé que iba a asfixiarme. Y ahora… ¿Cómo podemos necesitar, querer y odiar al mismo tiempo? ¿Qué nos está pasando?
Las secuelas de la brutalidad, eso es lo que os está pasando, quiso contestar Lynley, pero en cambio preguntó por segunda vez:
– ¿Ha ido a Calder Moor, Andy?
– Estará en Hathersage Moor. Está más cerca. A unos kilómetros. En cuanto al otro… No. No habrá ido a Calder.
– ¿Ha ido alguna vez?
– ¿A Calder?
– Sí, a Calder Moor. ¿Ha ido alguna vez?
– Pues claro que sí.
Lynley detestaba lo que iba a hacer, pero tenía que preguntar. De hecho, se lo debía tanto a él como a su colega de Buxton.
– ¿Tú también, Andy? ¿O solo tu mujer?
Andy Maiden alzó la vista poco a poco, como si por fin lo comprendiera.
– Pensaba que estabas investigando la conexión con Londres. El SO10 y lo relacionado con él.
– Así es. Pero también persigo la verdad, toda la verdad. Como tú, imagino. ¿Los dos habéis ido de excursión a Calder Moor?
– Nancy no ha…
– Ayúdame, Andy. Ya conoces el trabajo. Los hechos siempre salen a la luz, de una manera u otra. Y en ocasiones, la forma en que surgen es más intrigante que los mismos hechos. Eso puede complicar una investigación sencilla, y no creo que lo desees.
Maiden recordó que un intento de ocultar información podía resultar más sospechoso que la propia información.
– Los dos hemos ido de excursión a Calder Moor. Todos nosotros, de hecho. Pero está muy lejos para ir en bicicleta, Tommy.
– ¿Cuántos kilómetros?
– No lo sé con exactitud, pero está muy lejos, demasiado. Cuando queremos pasear por allí llevamos las bicicletas en el Land Rover. Aparcamos en un área de descanso, o en uno de los pueblos, y paseamos en bicicleta. Pero no vamos a Calder Moor desde aquí. -Ladeó la cabeza en dirección a la ventana-. El Land Rover sigue en su sitio. No habrá ido a Calder Moor esta tarde.
Esta tarde no, pensó Lynley.
– Vi un Land Rover cuando crucé el aparcamiento.
Maiden no había sido policía durante treinta años para ser incapaz de leer en una mente.
– Dirigir el hostal es muy absorbente, Tommy -dijo-. Exige todo nuestro tiempo. Hacemos ejercicio cuando podemos. Si quieres seguirla hasta Hathersage Moor, en recepción hay un plano que te indicará el camino.
Eso no sería necesario, le dijo Lynley. Si Nancy Maiden había ido en bicicleta a los páramos, debía de querer estar a solas un rato. No se lo iba a negar.
Barbara Havers sabía que habría podido comprar comida en el Uncle Tom's Cabin, un puesto callejero situado en la esquina de Portslade y Wandsworth. Ocupaba un espacio apenas superior al de un nicho cerca del final de las arcadas del ferrocarril, y tenía el aspecto del típico lugar falto de higiene en que se podía adquirir suficiente basura repleta de colesterol para convertir las arterias en cemento antes de una hora. Resistió el impulso (virtuosamente, pensó) y se encaminó al pub cercano a Vauxhall Station, donde devoró las salchichas con puré de patatas en las que había meditado antes. Engullirlas fue todo un reto, que solucionó con media pinta de Scrumpy Jack. Saciada con la comida y la bebida, y satisfecha con la información conseguida durante su mañana en Battersea, volvió a la ribera norte del Támesis y condujo paralela al río. El tráfico era fluido en Horseferry Road. Entró en el aparcamiento subterráneo de New Scotland Yard antes de haberse fumado el segundo Player.
En aquel momento tenía dos opciones profesionales, pensó. Podía volver al ordenador y buscar a un preso recién puesto en libertad ansioso por la sangre de un Maiden. O podía redactar un informe resumiendo la información. La primera actividad (aburrida, alienante y humillante) demostraría su capacidad para probar la medicina que ciertos colegas creían que debía ingerir. La segunda, sin embargo, parecía más apropiada para avanzar hacia la obtención de respuestas. Optó por el informe. No tardaría mucho, le permitiría poner por escrito información en un orden concreto y estimulante para la mente, y retrasaría el momento de sentarse ante un ordenador durante una hora, como mínimo. Fue al despacho de Lynley (no había nada de malo en utilizarlo, puesto que estaba vacío en aquel momento, ¿verdad?) y puso manos a la obra.
Estaba concentrada en la redacción, a punto de llegar a los puntos más destacados de la declaración de Cilla Thompson, en relación a la paternidad de Terry Cole y su propensión a medios cuestionables de apoyo (¿CHANTAJE?, acababa de escribir a máquina), cuando Winston Nkata entró en la habitación. Estaba devorando los últimos restos de un Whopper, cuya caja tiró a la papelera. El agente se limpió las manos minuciosamente con una servilleta de papel. Luego se metió un Opal Fruit en la boca.
– La comida basura te matará -dijo Barbara con tono santurrón.
– Pero moriré sonriente -fue la réplica de Nkata. Pasó una de sus largas piernas sobre una silla y sacó su libreta encuadernada en piel mientras se sentaba. Barbara consultó el reloj y después miró a su colega.
– ¿En cuánto tiempo recorres la M1? Estás batiendo récords de velocidad desde Derbyshire, Winston.
El hombre esquivó la respuesta, lo cual ya era una respuesta en sí. Barbara se estremeció al pensar lo que diría Lynley si supiera que Nkata conducía su adorado Bentley apenas por debajo de la velocidad del sonido.
– He ido a la facultad de derecho -dijo Nkata-. El jefe me pidió que investigara las andanzas de la Maiden en la ciudad.
Barbara dejó de teclear.
– Lo dejó.
– ¿Dejó la facultad?
– Eso parece.
Nicola Maiden, dijo, había desertado de la facultad de derecho el 1 de mayo, cuando se aproximaba la época de los exámenes. Lo había hecho de una forma responsable, después de haber informado a profesores y administradores. Varios habían intentado convencerla de continuar (casi era la primera de la clase y consideraban una locura que abandonara cuando tenía asegurado un futuro triunfal en la abogacía), pero ella se había mantenido en sus trece sin perder la cortesía. Y había desaparecido.
– ¿Suspendió los exámenes? -preguntó Barbara.
– Ni siquiera se presentó. Se fue antes.
– ¿Estaba asustada? ¿Se puso nerviosa? ¿Le salió una úlcera? ¿Sufría insomnio? ¿Empollar era demasiado para ella?
– Decidió que no le gustaba el derecho, eso dijo a su tutor personal.
Había trabajado a tiempo parcial durante ocho meses en una firma de Notting Hill llamada MKR Financial Management, prosiguió Nkata. Casi todos los estudiantes de derecho hacían eso: trabajaban a tiempo parcial durante el día para pagar sus gastos, y asistían a la facultad a última hora de la tarde o por la noche. Le habían ofrecido un empleo de jornada completa en la firma de Notting Hill, y como le gustaba el trabajo había decidido aceptarlo.
– Y eso fue todo -dijo Nkata-. Nadie volvió a saber de ella en la facultad.
– Entonces ¿qué estaba haciendo en Derbyshire si trabajaba todo el día en Notting Hill? -preguntó Barbara-. ¿Se tomó unas vacaciones antes de empezar en su nuevo empleo?
– Según el jefe no, y aquí es donde las cosas empiezan a complicarse. Estuvo trabajando para un abogado durante el verano, preparándose para el futuro y todo eso. Por eso me encaminé a la facultad de derecho.
– ¿Se dedica a las finanzas en Londres pero acepta un trabajo en un bufete de Derbyshire durante el verano? -reflexionó Barbara-. Eso es nuevo para mí. ¿Sabe el inspector que dejó la facultad de derecho?
– Aún no le he llamado. Antes quería hablar contigo.
Barbara sintió una oleada de placer al escuchar el comentario. Dirigió una mirada a Nkata. Como siempre, su expresión era ingenua, plácida, perfectamente profesional.
– ¿Le telefoneamos, pues? Al inspector, quiero decir.
– Antes exprimámosnos el cerebro un poco más.
– De acuerdo. Bien, de momento olvidemos lo que estaba haciendo en Derbyshire. El trabajo en MKR Financial Management debía de proporcionarle mucho dinero, ¿verdad? De modo que ¿para qué abandonar la facultad a menos que hubiera de por medio una jugosa suma contante y sonante? ¿Qué te parece?
– De momento lo acepto.
– De acuerdo. Bien, ¿necesitaba pasta con urgencia? Y si era así, ¿por qué? ¿Iba a comprar algo muy caro? ¿Debía pagar una deuda? ¿Hacer un viaje? ¿Vivir con más desahogo? -Barbara pensó en Terry Cole y añadió, al tiempo que chasqueaba los dedos-. Ah. ¿Y si alguien la chantajeaba? ¿Alguien de Londres que se desplazó a Derbyshire para saber por qué se retrasaba el pago?
Nkata movió la mano de un lado a otro, su gesto habitual para indicar «quién sabe».
– ¿Qué hacía en MKR, concretamente?
Nkata consultó sus notas.
– Auxiliar de gestión financiera.
– ¿Auxiliar? Venga, Winston, no habría dejado la facultad de derecho por eso.
– Empezó de auxiliar en octubre del año pasado. No digo que terminara en la misma categoría.
– Pero entonces, ¿qué estaba haciendo en Derbyshire, trabajando para un abogado? ¿Había cambiado de opinión respecto a la abogacía? ¿Iba a volver?
– Si lo hizo, nunca informó a la facultad.
– Humm. Suena raro. -Mientras reflexionaba sobre las aparentes contradicciones del comportamiento de la muchacha, Barbara sacó el paquete de Players-. ¿Te importa que fume, Winnie?
– Siempre lejos del alcance de mis pulmones.
Barbara suspiró y se conformó con una pastilla de Juicy Fruit, que encontró en el bolso pegada al resguardo de una entrada del cine del barrio. Despegó los restos de cartón y se metió el chicle en la boca.
– Muy bien. ¿Qué más sabemos?
– Dejó su piso.
– ¿Y por qué no, si iba a pasar el verano en Derbyshire?
– De forma permanente, quiero decir. Al igual que dejó la facultad.
– Vale, pero no me parece muy importante.
– Espera un momento. -Nkata sacó del bolsillo otro Opal Fruit y se lo metió en la boca-. La facultad tenía su dirección, ésta es la antigua, y fui allí para hablar con la casera. Está en Islington. Era un estudio con una pieza única.
– ¿Y? -le alentó Barbara.
– Dejó la casa, la chica, no la casera, cuando abandonó la facultad. Fue el diez de mayo. No avisó. Recogió sus cosas, dejó una dirección de Fulham para que le enviaran el correo y se esfumó. A la casera no le hizo ninguna gracia. Tampoco le hizo ninguna gracia la trifulca. -Nkata sonrió al anunciar esta última información.
Barbara reaccionó a la forma en que su colega le había transmitido los datos recogidos agitando un dedo ante sus narices.
– Rata sarnosa. Dime el resto, Winston.
Nkata lanzó una risita.
– Un tío y ella. Se enzarzaron como irlandeses en las conversaciones de paz, dijo la casera. Fue el nueve.
– ¿El día antes de su mudanza?
– Justo.
– ¿Violencia?
– No, solo gritos. Y palabrotas.
– ¿Algo que nos sirva?
– El tío dijo: «No lo harás. Te veré muerta antes de permitir que lo hagas.»
– Muy bonito. Así pues, ¿tenemos una descripción del tipo? -La expresión de Nkata fue suficiente-. Mierda.
– Pero es algo a tener en cuenta.
– Tal vez sí. O tal vez no. -Barbara repasó lo que Nkata le había contado antes-. Pero si dejó el piso después de la amenaza, ¿por qué se produjo el asesinato tanto tiempo después?
– Si se mudó de la casa de Fulham y abandonó la ciudad, tuvo que seguirle la pista -indicó Nkata-. ¿Qué has conseguido por aquí?
Barbara le contó sus conversaciones con la señora Baden y Cilla Thompson. Se concentró en la fuente de ingresos de Terry y en las descripciones contradictorias del joven proporcionadas por su compañera de piso y su casera.
– Cilla dijo que nunca vendió una mierda, y que no era probable que lo hiciera, y le doy la razón. Pero entonces ¿de qué vivía?
Nkata reflexionó mientras paseaba el caramelo de un lado a otro de la boca.
– Vamos a telefonear al jefe -dijo por fin. Se acercó al escritorio de Lynley y tecleó un número de la memoria. Al cabo de un momento se produjo la conexión con el móvil de Lynley-. Espere -dijo, y tecleó otro botón del teléfono. Barbara oyó por el altavoz la agradable voz de barítono de Lynley.
– ¿Qué tenemos hasta el momento, Winnie?
Más o menos lo que le habría dicho a ella. Se levantó y caminó hacia la ventana. No había nada que ver, excepto Tower Block, por supuesto.
Winston informó a Lynley de que Nicola Maiden había abandonado la facultad de derecho, conseguido un empleo en MKR Financial Management, abandonado su piso intempestivamente, le habló sobre la pelea previa a su mudanza y sobre la amenaza de muerte oída por la casera.
– Al parecer tenía un amante en Londres -fue la réplica de Lynley- Upman nos lo ha dicho. Pero no sabíamos que había dejado la facultad.
– ¿Por qué lo mantuvo en secreto?
– Tal vez debido a su amante. -A juzgar por la voz de Lynley, Barbara supuso que estaba pasando revista a todas las posibilidades-. Debido a los planes que tenían.
– ¿Un tío casado?
– Es posible. Investiga en la empresa de gestión financiera. El hombre podría trabajar allí. -Lynley resumió la información obtenida por su cuenta-. Si el amante de Londres es un tío casado -concluyó-, que le había puesto un piso a Nicola en Fulham, no creo que ella quisiera proclamarlo por Derbyshire. A sus padres no les habría hecho ninguna gracia la noticia. Y Britton se habría puesto como una moto.
– Pero ¿qué estaba haciendo en Derbyshire? -susurró Barbara a Nkata-. Sus acciones eran contradictorias. Díselo, Winston.
Nkata asintió y alzó la mano para indicar que la había oído. Sin embargo, no contradijo las observaciones del inspector. Se limitó a tomar notas. Como conclusión a los comentarios de Lynley, le proporcionó los detalles sobre Terry Cole. Considerando su profusión y teniendo en cuenta el escaso tiempo que Nkata había pasado en la ciudad, el comentario de Lynley fue:
– Caramba, Winnie, ¿cómo te lo has montado? ¿Trabajas por telepatía?
Barbara se volvió de la ventana para atraer la atención de Nkata, pero no lo consiguió antes de que el agente hablara.
– Barb ha investigado al chico -dijo-. Fue a Battersea esta mañana. Habló con…
– ¿Havers? -La voz de Lynley se hizo más severa-. ¿Está contigo, pues?
Los hombros de Barbara se hundieron.
– Sí. Está redactando…
Lynley le interrumpió.
– ¿No me dijiste que estaba investigando las detenciones efectuadas por Maiden?
– Lo estaba haciendo, sí.
– ¿Ha concluido esa investigación, Havers?
Barbara exhaló el aliento. ¿Mentira o verdad?, se preguntó. Una mentira serviría a sus propósitos inmediatos, pero a la postre la hundiría.
– Winston sugirió que me desplazara a Battersea -dijo-. Estaba a punto de regresar al ordenador, cuando apareció con la información sobre la chica. Estaba pensando, señor, que su trabajo para Upman carece de sentido, teniendo en cuenta el hecho de que dejó la facultad y había encontrado otro empleo en Londres, del que al parecer se despidió por algún motivo. Si es que tenía otro empleo, porque aún lo hemos de verificar. En cualquier caso, si existe un amante, como usted ha dicho, y si estaba dispuesta a que la mantuviera, ¿por qué coño se pasó el verano trabajando en los Picos?
– Ha de volver al ordenador -fue la contestación de Lynley-. He hablado con Maiden, y nos ha proporcionado algunas pistas sobre el tiempo que pasó en el SO10 que conviene investigar. Apunte estos nombres y ocúpese de ellos, Havers.
Empezó a recitarlos, y los deletreó cuando fue necesario. Eran quince nombres en total.
Una vez apuntados, Barbara dijo:
– Pero, señor, ¿no cree que los asuntos de Terry Cole…?
Lo que él creía, la interrumpió Lynley, era que, como agente del SO10, Andrew Maiden habría levantado piedras y descubierto babosas, gusanos e insectos de todo tipo. Tal vez durante aquellos años de topo había establecido una relación que se había demostrado fatal al cabo del tiempo. Por lo tanto, una vez hubiera terminado Barbara de buscar a sus víctimas ansiosas de venganza más evidentes, debía leer los expedientes de nuevo, en busca de una conexión más sutil, como un sabueso decepcionado porque sus esfuerzos no fueron suficientemente recompensados por la policía.
– Pero ¿no cree…?
– Ya le he dicho lo que creo, Barbara. Le he asignado una misión y me gustaría que se ciñera a ella.
Barbara captó el mensaje.
– Señor -asintió con formalidad. Se despidió de Nkata con un gesto y se dispuso a salir del despacho. Pero no dio más de dos pasos en dirección a la puerta.
– Ve a la empresa de gestión financiera -dijo Lynley-. Voy a echar un vistazo al coche de la chica. Si podemos encontrar el busca, y si el amante le telefoneó, el número nos lo entregará en bandeja.
– De acuerdo -dijo Winston, y colgó.
Barbara volvió al despacho de Lynley, como si jamás hubiera recibido la orden de hacer otra cosa.
– Entonces, ¿quién le dijo en Islington que prefería verla muerta antes de permitir que lo hiciera? ¿El amante? ¿Su papaíto? ¿Britton? ¿Cole? ¿Upman? ¿O alguien que aún no ha salido a la luz? ¿Y a qué se refería el susodicho? ¿A ser la querida de algún pez gordo? ¿A forrarse a base de chantajear al amante? Eso siempre es bonito, ¿verdad? Montárselo con más de un hombre. ¿Qué opinas?
Nkata levantó la vista de su bloc y su mirada se desvió hacia el pasillo, del cual Barbara acababa de volver como leve desafío a las directrices de Lynley.
– Barb… -dijo con tono de reprimenda. «Ya has oído las órdenes del jefe» fue la frase no verbalizada.
– Tal vez había más rollo en MKR Financial Management. Tal vez Nicola se beneficiaba a un tío de la empresa, cuando no se tiraba al novio de los Picos y cuando el novio de Londres estaba ocupado con su mujer. Pero no creo que debamos investigar ese ángulo directamente en MKR, con todo ese follón que hay ahora sobre el acoso sexual.
Nkata no pasó por alto el plural.
– Barb -dijo, la imagen perfecta de la delicadeza y la paciencia-, el jefe ha dicho que debes volver al ordenador.
– Que le den por el culo al ordenador. No me digas que te crees el cuento de que un tipo recién puesto en libertad saldó cuentas con Maiden a base de liquidar a su hija. Eso es una estupidez, Winston. Y una pérdida de tiempo.
– Tal vez, pero cuando el inspector te dice algo, lo más sensato es obedecer. ¿De acuerdo? -Como ella no replicó, repitió-: ¿De acuerdo?
– De acuerdo, de acuerdo -suspiró Barbara. Sabía que le habían concedido una segunda oportunidad con Lynley gracias a la mediación de Winston Nkata. No deseaba que la segunda oportunidad se concretara en una larga temporada sentada ante el ordenador. Intentó llegar a un compromiso-. ¿Qué me dices de esto? Déjame ir contigo a Notting Hill, déjame trabajar contigo, y me ocuparé del ordenador cuando proceda. Te lo prometo. Te doy mi palabra de honor.
– El jefe no lo aceptará, Barb. Y se cabreará como una mona cuando se entere de lo que estás haciendo. Y entonces, ¿qué pasará?
– No se enterará. Ni tú ni yo se lo diremos. Escucha, Winston, tengo una intuición. La información que hemos obtenido está enmarañada, hace falta desenmarañarla, y yo soy una experta en eso. Necesitas mi colaboración. Aún la necesitarás más cuando consigas más detalles en MKR. Te prometo que me dejaré los ojos ante el ordenador, te lo juro, así que déjame colaborar más en el caso.
Nkata frunció el entrecejo. Barbara esperó masticando su chicle con más energía.
– ¿Cuándo lo harás, pues? -dijo él-. ¿A primera hora de la mañana? ¿Por la noche? ¿El fin de semana? ¿Cuándo?
– Cuando sea -replicó ella-. Me haré un hueco entre los compromisos de baile en el Ritz. Mi vida social es un auténtico torbellino, pero creo que encontraré una hora de vez en cuando para obedecer una orden.
– Él vigilará que cumplas sus órdenes -advirtió Nkata.
– Y lo haré. Hasta me pondré un cencerro, en caso necesario. Pero entretanto, no desperdicies mi cerebro y mi experiencia aconsejándome que pase las doce horas siguientes momificada ante un ordenador. Déjame participar en esto, mientras el olor aún está fresco. Ya sabes lo importante que es para mí, Winston.
Nkata guardó el bloc en el bolsillo y la observó fijamente.
– A veces eres muy testaruda -dijo, derrotado.
– Es uno de mis atributos más agradables -contestó ella.
10
Lynley entró en el aparcamiento situado frente a la comisaría de policía de Buxton, extrajo su cuerpo larguirucho del pequeño coche y examinó la fachada de ladrillo convexa del edificio. Aún estaba estupefacto por el comportamiento de Barbara Havers.
Había sospechado que Nkata le encargaría la tarea de examinar los casos de Andy Maiden a través del ordenador. Sabía que el agente negro la apreciaba. Y no se lo había prohibido, en parte porque deseaba comprobar si, después de su degradación y caída en desgracia, Barbara sería capaz de llevar a cabo una sencilla misión que no le haría ni pizca de gracia. Genio y figura, había ido a su aire, y demostrado una vez más lo que su oficial superior sabía: no tenía más respeto por la cadena de mando que un toro por una porcelana de Wedgwood. Aunque Winston le hubiera pedido que fuera a husmear a Battersea, había recibido una orden previa, y sabía muy bien que debía cumplirla antes de dedicarse a otra cosa. Caray, ¿cuándo aprendería esa mujer?
Entró en el edificio y preguntó por el oficial responsable de las pruebas recogidas en el lugar de los hechos. Después de hablar con Andy Maiden, había seguido el rastro del Saab de Nicola hasta el depósito de la policía, donde había dedicado cincuenta infructuosos minutos a hacer lo que el equipo de Hanken había realizado con ejemplar eficacia: registrar hasta el último centímetro del automóvil, por dentro y por fuera, de punta a punta. El objetivo de este registro había sido el busca de Nicola. Había salido con las manos vacías. Si Nicola Maiden lo había dejado en el Saab cuando se internó en el páramo, solo quedaba por mirar entre las pruebas halladas en el coche.
El agente en cuestión se llamaba Mott, y estaba encargado de las cajas de cartón, bolsas de papel, contenedores de plástico, tablillas con sujetapapeles y libros de registro que contenían las pruebas reunidas hasta el momento. Dio a Lynley una cautelosa bienvenida a su guarida. Estaba ocupado en atacar un bote de mermelada sobre el cual acababa de verter una generosa cantidad de crema inglesa, y, cuchara en ristre, no tenía el aspecto de un hombre que deseara ser molestado en sus actividades. Mientras masticaba con semblante dichoso, Mott se reclinó en una silla metálica plegable y le preguntó qué deseaba «mangonear».
Lynley explicó qué estaba buscando. Y, se arriesgó a añadir que, si bien era posible que el busca hubiera quedado abandonado en el coche de Nicola Maiden, cabía la posibilidad de que hubiera sido abandonado en el lugar de los hechos, en cuyo caso no quería limitar su registro a las pruebas encontradas en el Saab. ¿Le importaría a Mott que echara un vistazo a todo?
– ¿Ha dicho un busca? -Mott habló con la cuchara apoyada contra su mejilla-. Temo que no hemos encontrado nada de eso. -Inclinó la cabeza sobre el bote con devoción-. Será mejor que eche un vistazo antes a los libros de registro, señor. Es absurdo removerlo todo antes de ver la lista, ¿no?
Consciente de haber invadido el terreno de otro hombre, Lynley buscó el camino de la colaboración. Encontró un sitio libre para apoyarse y repasó el libro de registros, mientras la cuchara de Mott repiqueteaba enérgicamente contra el bote de mermelada.
Nada de lo que constaba en el libro de registros se parecía remotamente a un busca, de modo que Lynley dijo que echaría un vistazo a las pruebas. Mientras se concentraba en sacar brillo al bote (Lynley casi esperaba que se pusiera a lamer el interior de un momento a otro), Mott le dio permiso con cierta renuencia. En cuanto Lynley se calzó unos guantes de látex que le proporcionó el agente, empezó con las bolsas marcadas saab. Solo había llegado a la segunda, cuando el inspector Hanken entró como una tromba en la sala de pruebas.
– Upman nos ha mentido, el muy cabrón -anunció-: No es que me haya sorprendido descubrirlo. Asqueroso bastardo.
Lynley cogió la tercera bolsa saab, pero no la abrió.
– ¿Mentido sobre qué? -preguntó.
– Sobre el viernes por la noche. Sobre su presunta -concedió a la palabra un fuerte matiz irónico- relación de patrón y empleada con la chica.
Hanken rebuscó en el bolsillo de la chaqueta y sacó sus Marlboros. Al verlos, Mott advirtió al punto:
– Aquí no, señor. Peligro de incendio.
– Joder -dijo Hanken, y guardó los cigarrillos-. Fueron a Chequers, en efecto. Incluso hablé con una camarera, una chica llamada Margery, que les recordó al instante. Parece que nuestro Upman ha llevado a más de una pollita al Chequers en el pasado, y cuando lo hace siempre pide que les sirva Margery. Le gusta, dice ella. Y deja propinas de norteamericano. El muy imbécil.
– ¿Cuál es la mentira? -preguntó Lynley-. ¿Pidieron una habitación?
– Oh, no. Se fueron como dijo Upman. Lo que no nos dijo fue lo que ocurrió después. -Hanken sonrió, satisfecho de haber pillado en falta al abogado-. Fueron de Chequers a chez Upman -anunció-, donde la Maiden se quedó para una prolongada visita.
Hanken se recreó en su historia. Después de aprender que nunca hay que creer en lo primero que dice un abogado, escarbó un poco más tras hablar con Margery. Una breve visita al vecindario del abogado había bastado para desenterrar la verdad. Por lo visto, Upman y Nicola Maiden habían llegado a casa del leguleyo alrededor de las doce menos cuarto, y un vecino que había sacado a su perro para que hiciera sus últimas necesidades les había visto. Y se habían mostrado lo bastante cariñosos el uno con el otro como para sugerir que entre ambos existía algo más que la relación de patrón y empleada descrita por Upman.
– Lenguas en el porche -dijo Hanken con rudeza-. Nuestro Will estaba examinando su dentadura con sumo detenimiento.
– Ah. -Lynley abrió la bolsa de pruebas y vertió su contenido sobre una mesa-. ¿Es seguro que se trataba de Nicola Maiden? Podía ser la amiga divorciada. ¿Cómo se llamaba? ¿No era Joyce?
– Era Nicola, sin duda -dijo Hanken-. Cuando se marchó, a las cuatro y media de la mañana, el vecino estaba meando. Oyó voces, miró por la ventana y la distinguió cuando se encendió la luz del coche de Upman. Bien -sacó sus Marlboros por segunda vez-, ¿a qué crees que se dedicaron durante cinco horas?
– Aquí no, señor -repitió Mott.
– Mierda -masculló Hanken, y devolvió los Marlboros al bolsillo.
– Parece que será preciso hablar de nuevo con el señor Upman -dijo Lynley.
La expresión de Hanken denotó que ya estaba ansioso.
Lynley resumió a su colega la información que Nkata y Havers habían obtenido en Londres.
– Pero nadie de Derbyshire parecía enterado de que la chica no tenía la menor intención de terminar el curso -concluyó con aire pensativo-. Es curioso, ¿no crees?
– Nadie lo sabía, o alguien nos está mintiendo -dijo en tono significativo Hanken. Pareció reparar por primera vez en que Lynley estaba examinando las pruebas-. ¿Qué estás haciendo?
– Comprobando que el busca de Nicola no está aquí. ¿Te importa?
– Comprueba, comprueba.
El contenido de la tercera bolsa parecía pertenecer al maletero del Saab. Había el gato del coche, una llave de tubo, una abrazadera de neumático y un juego de destornilladores, tres bujías de encendido y un juego de cables de arranque enrollados en un pequeño cilindro de cromo. Lynley lo examinó bajo la luz.
– ¿Qué tenemos? -preguntó Hanken.
Lynley se puso las gafas. Hasta el momento, había podido identificar todos los objetos encontrados en el coche, pero ignoraba qué era aquel cilindro. Medía poco más de cinco centímetros de largo, era perfectamente liso por dentro y por fuera, y cada extremo estaba curvado y pulido, lo cual sugería que formaba una única pieza. Se abría por la mitad mediante un gozne. En cada mitad se había practicado un agujero, que llevaba un perno atornillado.
– Parece de una máquina -dijo Hanken-. Una tuerca. Un diente de rueda. Algo por el estilo.
Lynley negó con la cabeza.
– Carece de muescas interiores.
– Entonces, ¿qué? Trae, deja que le eche un vistazo.
– Guantes, señor -ladró Mott, siempre vigilante, y arrojó un par a Hanken, que se los puso.
Entretanto, Lynley había dedicado al cilindro un escrutinio más detenido.
– Tiene algo dentro. Una especie de depósito.
– ¿Aceite de motor?
– No, a menos que ahora el aceite de motor se solidifique -dijo Lynley.
Hanken lo cogió y examinó. Le dio vueltas en su palma.
– ¿Una sustancia? ¿Dónde? -preguntó.
Lynley señaló una mancha en forma de hoja de arce pequeña en un extremo del cilindro. Algo se había depositado allí, y secado hasta adquirir el color del peltre. Hanken la escudriñó, y llegó al extremo de olería, como un sabueso. Pidió a Mott una bolsa de plástico.
– Ordene que analicen esto ahora mismo -dijo.
– ¿Alguna idea? -le preguntó Lynley.
– Ninguna -contestó-. Podría ser cualquier cosa. Un poco de crema para ensalada. Mayonesa de un bocadillo.
– ¿En el maletero del coche?
– Se fue de picnic. ¿Cómo demonios voy a saberlo? Para eso están los forenses.
Era cierto, pero Lynley se sentía inquieto a causa del cilindro, y no estaba seguro de por qué.
– Peter -dijo, en un intento de ser delicado con la petición, pero sabiendo cómo sería interpretada-, ¿te importaría que echara un vistazo al lugar de los hechos?
No tenía por qué preocuparse. Hanken estaba ansioso por dedicarse a otras cosas.
– Adelante. Yo me encargo de Upman. -Se quitó los guantes y sacó los Marlboros por última vez-. No sufra un infarto, agente. No voy a encenderlo aquí. -Una vez fuera de los dominios de Mott, prosiguió mientras encendía el cigarrillo-. Ya sabes a qué huele esto: la chica tirándose a Upman, además de… ¿Cuántos tenemos hasta ahora?
– Julian Britton y el amante de Londres -confirmó Lynley.
– Y Upman será el tercero en cuanto haya hablado con él. -Hanken dio una profunda bocanada-. ¿Cómo crees que se sentía nuestro Upman, sabiendo que ella se entregaba a otros dos tíos con el mismo entusiasmo que a él?
– Te estás adelantando demasiado, Peter.
– No lo creo.
– Más importante que Upman es cómo se sentía Julian Britton -señaló Lynley-. Quería casarse con ella, no compartirla. Y si, como afirma su madre, ella siempre decía la verdad, ¿cuál pudo ser su reacción cuando averiguó a qué se dedicaba Nicola?
Hanken reflexionó unos instantes.
– Es más fácil que Britton se procurase un cómplice -admitió.
– No solo él -dijo Lynley.
Samantha McCallin no quería pensar, y cuando no quería pensar, trabajaba. Empujó una carretilla por el viejo suelo de roble de la Galería Larga, cargada con una pala, una escoba y un recogedor de polvo. Se detuvo ante la primera de las tres chimeneas de la estancia y se aplicó a eliminar la arena, el tizne, el polvillo del carbón, las deyecciones de pájaros, los nidos viejos y los helechos que por la mañana había desatascado de la chimenea. En un intento de disciplinar sus pensamientos, contaba sus movimientos: uno-recoger con la pala, dos-levantar, tres-girar, cuatro-tirar, y de esta forma vació el hogar de lo que parecían cincuenta años de escombros. Descubrió que, mientras conservaba el ritmo, era capaz de controlar su mente. Fue cuando pasó de recoger con la pala a barrer que sus pensamientos se desbocaron.
La comida había sido tranquila, con los tres alrededor de la mesa en un silencio apenas interrumpido. Solo Jeremy Britton había hablado durante la comida, cuando Samantha había depositado en mitad de la mesa una bandeja de salmón. Su tío le había cogido la mano, de forma inesperada, para luego llevársela a los labios y proclamar:
«Nos sentimos agradecidos por todo lo que estás haciendo aquí, Sammy. Nos sentimos muy agradecidos.»
Y le había dedicado una larga, lenta y expresiva sonrisa, como si compartieran un secreto.
Aunque no era así, se dijo Samantha. Pese a que su tío le había revelado sus sentimientos hacia Nicola Maiden el día anterior, ella había logrado ocultar los suyos.
Era necesario. Ahora que la policía estaba al acecho, hacía preguntas y miraba a todo el mundo con abierta suspicacia, era crucial esconder lo que sentía por Nicola Maiden.
No la había odiado. Había percibido lo que era Nicola y le había desagradado, pero no la había odiado. Solo había reconocido que era un impedimento para conseguir lo que Samantha deseaba.
En una cultura que le exigía encontrar a un hombre con el fin de definir su mundo, Samantha no se había cruzado con una perspectiva decente durante los últimos dos años. Puesto que su reloj biológico desgranaba el tiempo, y su hermano se negaba hasta a tomar una taza de café con una hembra prometedora, no fuera que le pidiera unir su vida a la de él, empezaba a creer que la responsabilidad de ampliar la familia descansaba solo sobre sus hombros. Pero había sido incapaz de olfatear a un macho pese a la humillación de enviar anuncios personales, inscribirse en un servicio de citas y dedicarse a actividades tales como cantar en el coro de la iglesia. Como resultado, había experimentado una creciente desesperación por establecerse, lo cual significaba, claro está, reproducirse.
Por una parte, consideraba ridículas sus ansias de casarse y reproducirse. Las mujeres de hoy en día tenían carreras y vidas independientes de sus maridos e hijos, y a veces estas carreras y vidas excluían por completo la opción de maridos e hijos. Pero por otra parte, creía que fracasaría si efectuaba sola la travesía de la vida. Además, se decía, deseaba tener hijos. Y quería que esos hijos tuvieran un padre.
Julian le había parecido un candidato óptimo. Se habían llevado bien desde el principio. Eran como colegas. Habían consolidado una rápida intimidad nacida del interés mutuo por restaurar Broughton Manor. Y si al principio ese interés había sido un invento de ella, se había convertido en algo muy real al poco tiempo, cuando comprendió cuánto apasionaba ese sueño a su primo. Y ella podía ayudarle a concretarlo. No solo trabajando a su lado, sino invirtiendo en el caserón la sustanciosa suma de dinero heredada de su padre.
Todo le había parecido lógico y predeterminado. Pero ni la camaradería con su primo, ni su fortuna ni sus esfuerzos por demostrar a Julian su valía habían despertado el menor interés en él, salvo el interés afectuoso que puede inspirar el perro de la familia.
Al pensar en los perros, Samantha se estremeció. No tomaría aquella dirección, pensó con firmeza. Caminar por ese sendero la conduciría de forma inexorable a pensar en la muerte de Nicola Maiden. Y pensar en su muerte era una perspectiva tan intolerable como pensar en su vida.
No obstante, el acto de intentar no pensar en ella la obligó a pensar en ella de todos modos. Mentalmente la vio como la había visto la última vez.
– No te caigo muy bien, ¿verdad, Samantha? -le había preguntado Nicola mientras observaba su rostro-. Es por Jule, ¿verdad? No lo quiero para mí. No de la forma que las mujeres suelen querer a los hombres. Es tuyo. Si puedes conquistarle, claro.
Tan franca, ella. Tan absolutamente procaz en cada palabra que decía. ¿Se había preocupado alguna vez por la impresión que causaba? ¿No se había preguntado si, algún día, aquella sempiterna sinceridad iba a costarle más cara de lo que desearía?
– Podría interceder por ti, si quieres. Lo haré con gusto. Creo que tú y Jule estaríais bien juntos. Hacéis una buena pareja, como se decía antes.
Y había reído, pero sin malicia. Detestarla habría sido más sencillo si Nicola se hubiera rebajado a ridiculizarla.
Pero no lo había hecho. No había sido necesario, pues Samantha sabía muy bien lo absurdo que era su deseo por Julian.
– Ojalá pudiera conseguir que dejara de quererte -le había contestado.
– Si encuentras una forma, hazlo -repuso Nicola-. Sin resentimientos por mi parte. Te lo puedes llevar con mi bendición, Samantha. Sería lo mejor.
Y había sonreído como siempre, tan franca y cordial, tan ajena a las preocupaciones de una mujer consciente de su aspecto insignificante y su talento inexistente, que abofetearla parecía la única reacción posible. Abofetearla, sacudirla y gritar: «¿Crees que mi vida es fácil, Nicola? ¿Crees que me gusta mi situación?»
Lo que Samantha deseaba era el contacto de piel contra piel. Cualquier cosa que arrancara de los ojos azul claro de Nicola la certeza de que en una batalla que Nicola ni siquiera se molestaba en dirimir, Samantha McCallin no podía ganar.
– Samantha. Estás aquí.
Ella giró en redondo y vio a Julian avanzando por la galería en su dirección. El sol del atardecer incidía en su pelo. Su repentino movimiento envió varios grumos de cenizas petrificadas al suelo. Diminutas nubes de polvo grisáceo se elevaron de ellos.
– Me has asustado -dijo-. ¿Cómo puedes caminar tan silenciosamente por un suelo de madera?
Él miró sus zapatos a modo de explicación.
– Perdona. -Llevaba una bandeja con tazas y platillos. Hizo un gesto con ella-. Pensé que te apetecería un descanso. He preparado té para los dos.
También había cortado para cada uno un trozo de la tarta de chocolate que ella había hecho para el pudín de la noche. Sintió una punzada de impaciencia. Tendría que haberse dado cuenta de que aún no estaba empezada. Tendría que haberse dado cuenta de que significaba algo. Por una vez, santo Dios, tendría que haber extraído una o dos conclusiones de los hechos. Sin embargo, vació la pala en la carretilla y dijo:
– Gracias, Julie. Me sentará bien.
Apenas había probado la comida que les había preparado. Ni él tampoco, había observado. Sabía que debía tomar algo. Ignoraba si lo lograría en su presencia.
Se acercaron a las ventanas. Julian dejó la bandeja sobre un viejo aparador. Apoyaron el trasero contra el polvoriento antepecho, cada uno con su taza de Darjeeling, y esperaron a que el otro hablara.
– Va saliendo adelante -dijo Julian, mientras seguía con la vista la galería hasta la puerta por la que había entrado. Dio la impresión de que examinaba exageradamente la trabajada y sucia talla del halcón de los Britton que la remataba-. No habría podido lograrlo sin ti, Samantha. Eres imprescindible.
– Justo lo que una mujer desea oír -contestó ella-. Muchísimas gracias.
– Vaya. No quería decir…
– Da igual. -Samantha tomó un sorbo de té. Clavó la mirada en su superficie lechosa-. ¿Por qué no me lo dijiste, Julie? Pensaba que éramos amigos íntimos.
Julian sorbió su té. Samantha reprimió una mueca de disgusto.
– ¿Decirte qué? Y sí, somos amigos íntimos. Eso espero, al menos. O sea, quiero que lo seamos. Sin ti aquí, habría tirado la toalla hace mucho tiempo. Eres la mejor amiga que tengo, prácticamente.
– Prácticamente. Ese limbo.
– Ya sabes a qué me refiero.
Y el problema era que ella lo sabía. Sabía a qué se refería, qué quería decir y cómo se sentía. Tuvo ganas de cogerle por los hombros y sacudirle hasta que comprendiera lo que significaba la existencia de esa comunicación no verbal entre ellos. Pero no podía hacerlo, de modo que se decantó por intentar averiguar algunos detalles de la historia real ocurrida entre su primo y Nicola, sin saber qué haría con los hechos si los obtenía.
– No tenía ni idea de que pensabas pedir a Nicola que se casara contigo, Julie. Cuando la policía lo comentó, no supe qué pensar.
– ¿Sobre qué?
– Sobre por qué no me lo habías dicho. Primero, que se lo habías pedido. Segundo, que te había rechazado.
– Con franqueza, esperaba que lo reconsiderara.
– Ojalá me lo hubieras dicho.
– ¿Por qué?
– Habría… facilitado las cosas, supongo.
Julian se volvió y la miró fijamente.
– ¿Facilitado? ¿Cómo habría facilitado las cosas saber que Nicola había rechazado mi proposición de matrimonio? ¿Y a quién?
Sus palabras eran cautelosas por primera vez, y ella contestó de la misma manera.
– A ti, por supuesto. Durante todo el jueves tuve el presentimiento de que algo iba mal. Si me lo hubieras dicho, habría podido apoyarte de alguna manera. No debió de ser fácil esperar el martes por la noche y todo el miércoles. Supongo que no dormiste ni un minuto.
Silencio durante un momento terriblemente largo.
– Sí -musitó-. Eso es verdad.
– Bien, habríamos hablado de ello. Hablar ayuda, ¿no crees?
– Hablar habría… No sé, Sam. Los dos nos habíamos sentido muy cerca durante las últimas semanas. Era estupendo. Y yo…
Las palabras embriagaron a Samantha.
– … supongo que no quería hacer nada que perjudicara esa intimidad. Tenía la impresión de que si decía algo sobre lo que estaba pasando, sería como reventar una burbuja. Una estupidez, lo sé, pero eso era.
– Traducir tus esperanzas en palabras. Sí. Lo entiendo.
– La verdad, supongo, es que no quería enfrentarme a la realidad. No podía afrontar el hecho de que ella no me quería de la misma forma que yo a ella. Servía como amigo. Como amante, incluso, cuando ella estaba en los Picos. Pero nada más.
Pinchó su trozo de pastel con el tenedor. Samantha reparó en que había comido tan poco como ella.
Julian dejó el plato sobre el antepecho de la ventana.
– ¿Viste el eclipse? -preguntó.
La joven arrugó el entrecejo, y después recordó. Tuvo la impresión de que había transcurrido una eternidad desde entonces.
– No. Al final no fui. No me pareció muy divertido esperar sola. Me fui a la cama.
– Mejor. Podrías haberte perdido en los páramos.
– No creo. Solo era Eyam Moor. Y aunque hubiera sido uno de los otros, he salido sola lo suficiente para saber siempre dónde estoy… -Se interrumpió. Miró a su primo. Él no la estaba mirando, pero el tono rubicundo de su piel le delató-. Ah. Ya entiendo. ¿Eso es lo que piensas?
– Lo siento -dijo con tono pesaroso-. No puedo dejar de pensar en eso. La aparición de la policía aún lo empeoró más. Solo puedo pensar en lo que le pasó. No me lo puedo quitar de la cabeza.
– Intenta hacer como yo -dijo, pese al martilleo que resonaba en sus oídos-. Hay muchas maneras de mantener la mente ocupada. Intenta pensar, por ejemplo, en el hecho de que las perras dan a luz sin ayuda desde hace miles de años. Es un hecho notable. Puede mantenerte ocupado durante horas. Ese pensamiento puede llenar tu cabeza hasta el punto de no dejar sitio a nada más.
Julian estaba inmóvil. Ella se había expresado con claridad.
– ¿Dónde estuviste el martes por la noche, Sam? -susurró por fin-. Dímelo.
– Fui a matar a Nicola Maiden -dijo Samantha, al tiempo que se levantaba y caminaba hasta la chimenea-. Siempre me gusta terminar el día con un buen asesinato.
MKR Financial Management ocupaba lo que semejaba una tarta rosa pálido en la esquina de Lansdowne Road con St. John's Gardens. La carpintería que revestía la fachada estaba tan reluciente que Barbara imaginó a un lacayo provisto de trapos que llegaba a las cinco de la mañana para sacar brillo al conjunto, desde las falsas columnas que se alzaban a cada lado de la puerta hasta los medallones de yeso sobre el porche.
– Menos mal que aún tenemos el coche del jefe -murmuró Nkata mientras frenaba al otro lado de la calle.
– ¿Por qué? -preguntó Barbara.
– Porque damos el pego.
Movió la cabeza en dirección a un coche cuyo extremo posterior subía por el camino de acceso situado a un lado del edificio rosa. Era un Jaguar XJS, de color plateado. Podría haber sido el primo hermano del Bentley. Un Mercedes negro estaba aparcado delante del edificio, encajado entre un Aston Martin y un Bristol clásico.
– Estamos fuera de nuestro ambiente socioeconómico -dijo Barbara mientras bajaba del coche-. Pero da igual. No nos gustaría ser ricos. Los ricos también lloran.
– ¿De veras lo crees, Barb?
– No, pero pensarlo me hace feliz. Venga. Necesito con urgencia asesoría financiera, y algo me dice que hemos llegado al lugar idóneo.
Tuvieron que llamar al timbre para entrar. Ninguna voz preguntó quién llamaba, pero tampoco era necesario, porque el sistema de seguridad de alta tecnología del edificio incluía una cámara de vídeo colocada estratégicamente sobre la puerta principal. Por si alguien estaba mirando, Barbara sacó su identificación y la alzó hasta el objetivo. Tal vez en respuesta, la puerta se abrió con un zumbido.
Una entrada de suelo de roble dio paso a un silencioso pasillo de puertas cerradas, cubierto por una alfombra persa. A un lado, la recepción consistía en una pequeña habitación atestada de antigüedades, y aún más de fotos con marco plateado. No había nadie presente, solo un sofisticado sistema telefónico que, al parecer, contestaba las llamadas automáticamente y las desviaba. Descansaba sobre un escritorio en forma de riñón, al lado de una docena de folletos con el logo MKR impreso en oro sobre la portada. Todo era muy tranquilizador en apariencia, el tipo de lugar al que a nadie le importaría ir para discutir el delicado problema de la situación económica personal.
Barbara investigó las fotografías. Vio que en todas aparecían el mismo hombre y la misma mujer. El hombre era bajo, nervudo, de aspecto angelical, con una corona de pelo que reforzaba su aura celestial. Su compañera era más alta que él, rubia y tan delgada como un trastorno alimenticio andante. Era hermosa como una modelo de pasarela: expresión ausente, toda pómulos y labios. Las fotografías eran de cosecha Helio!, y sus protagonistas aparecían acompañados de gente guapa, políticos y celebridades. Entre ellos destacaba un ex primer ministro, y Barbara no tuvo problemas en identificar a cantantes de ópera, estrellas de cine y un senador estadounidense muy conocido.
Se abrió y cerró una puerta en el pasillo. Las tablas del suelo crujieron cuando alguien caminó por la alfombra persa camino de recepción. Una mujer entró en la habitación para recibirles, con un repicar de tacones sobre una sección desnuda de madera. Una sola mirada bastó a Barbara para informarle que uno de los dos sujetos fotografiados acudió a ver qué quería la bofia.
Se presentó como Tricia Reeve, subdirectora de MKR Financial Management. ¿En qué podía ayudarles?
Barbara se presentó. Nkata la imitó. Preguntaron a la mujer si podía concederles unos minutos de su tiempo.
– Por supuesto -contestó con educación Tricia Reeve, pero Barbara observó que la subdirectora de MKR Financial Management no abrazaba las palabras «detective de Scotland Yard» con la devoción de un creyente.
Su mirada se movió como mercurio nervioso, se deslizó entre los dos detectives como insegura acerca de cómo comportarse. Sus grandes ojos sostuvieron la mirada, pero un examen más prolongado reveló que sus pupilas estaban tan dilatadas que cubrían casi todo el iris. El efecto era desconcertante, pero también muy revelador. Drogas, comprendió Barbara. Vaya, vaya, vaya. No era de extrañar que estuviera nerviosa con la poli dentro de casa.
Tricia Reeve dedicó un momento a consultar su reloj. La correa era de oro, y parecía muy caro a la luz.
– Estaba a punto de salir -dijo-, y espero no demorarme mucho. He de asistir a una merienda en Dorchester. Es para una obra de caridad, y yo soy miembro del comité. Espero que lo comprendan. ¿Hay algún problema?
El asesinato era un problema, desde luego, pensó Barbara. Dejó que Nkata hiciera los honores. Por su parte, pensaba observar las reacciones.
No se produjo otra que de perplejidad. Tricia Reeve miró a Nkata como si no le hubiera oído bien. Al cabo de un momento, dijo:
– ¿Nicola Maiden? ¿Asesinada? -Y, añadió algo muy extraño-: ¿Está seguro?
– Los padres de la chica la identificaron sin la menor duda.
– Quería decir… ¿está seguro de que fue asesinada?
– No creemos que se partiera ella misma el cráneo, si eso es lo que pregunta -dijo Barbara.
Obtuvieron una reacción, si bien limitada: una de las manos manicuradas de Tricia Reeve se alzó hasta el último botón de la chaqueta del traje. A rayas, con una falda de la anchura de un lápiz que exhibía varios kilómetros de pierna.
– Escuche -dijo Barbara-, en la facultad de derecho nos dijeron que vino a trabajar para ustedes el pasado otoño a tiempo parcial, que en mayo se convirtió en jornada completa. Suponemos que pidió permiso en verano. ¿Es eso correcto?
Tricia miró hacia una puerta cerrada que había detrás del escritorio.
– Tendrán que hablar con Martin.
Se encaminó a la puerta, llamó con los nudillos una vez, entró y la cerró sin decir palabra.
Barbara miró a Nkata.
– Bien, estoy ansiosa por escuchar tu análisis, hijo.
– Va más cargada que el armario de un farmacéutico -fue la sucinta respuesta.
– Ya. ¿Qué crees que se ha atizado?
Nkata movió la mano.
– Sea lo que sea, la mantiene serena.
Pasaron casi cinco minutos antes de que Tricia reapareciera. Durante este lapso, los teléfonos continuaron sonando, las llamadas continuaron siendo desviadas, y un murmullo de voces se oyó al otro lado de la puerta cerrada. Cuando se abrió por fin, un hombre apareció ante ellos. Era el Cabello de Ángel de las fotografías, ataviado con traje y chaleco gris oscuro, del cual colgaba la cadena de oro de un reloj. Se presentó como Martin Reeve. Era el marido de Tricia, dijo, así como director general de MKR.
Invitó a Barbara y Nkata a entrar en su despacho. Su esposa iba a acudir a una merienda, les explicó. ¿La policía la necesitaba? Porque como presidenta de la fundación Niños Necesitados tenía la obligación de estar presente al frente de su comité en el Autumn Harvest Tea de Dorchester. Inauguraba la temporada, y si Tricia no hubiera sido la presidente («Perdona, querida, la presidenta») del acto, su presencia no hubiera sido tan crucial. De hecho, tenía la lista de invitados en el maletero del coche. Y sin esa lista no podía llevarse a cabo la asignación de asientos para la merienda. Reeve esperaba que la policía comprendiera… les dirigió una sonrisa de dentadura perfecta: dientes rectos, blancos, inmaculados, el testimonio del triunfo de un hombre sobre las vicisitudes de la genética dental.
– Por supuesto -dijo Barbara-. No podemos permitir que Sharon Cutre se siente al lado de la condesa de Tantosvuelos. Siempre que la señora Reeve esté a nuestra disposición más adelante, en caso de que tengamos que hablar con ella…
Reeve les aseguró que tanto él como su esposa eran conscientes de la gravedad de la situación.
– Querida…
Indicó con la cabeza a Tricia que podía marcharse. La mujer esperaba vacilante al lado del escritorio, un mueble macizo de caoba y latón, con cuero de color borgoña taraceado en el sobre. Al ver la señal, se encaminó hacia la puerta, pero no antes de que él le diese el beso de despedida. La mujer tuvo que inclinarse para ello. Con aquellos tacones altos y afilados, le pasaba sus buenos diez centímetros. Lo cual no provocó ninguna dificultad. El beso se demoró en exceso.
Barbara les miró y pensó que era una maniobra inteligente por su parte. Los Reeve no eran unos aficionados en lo tocante a ganar la mano. La única pregunta era: ¿por qué?
Vio que Nkata gruñía, tan incómodo como ellos habían deseado con su inesperada y prolongada exhibición de afecto. Su colega trasladó el peso de su cuerpo de un pie al otro, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras intentaba decidir adonde debía mirar. Barbara sonrió. Debido a su impresionante estatura y a su igualmente impresionante atavío, y pese a su adolescencia pasada como principal consejero de guerra de la banda callejera más famosa de Brixton, a veces olvidaba que Winston Nkata era un chico de veinticinco años que aún vivía con papá y mamá. Barbara carraspeó con discreción y le miró. Señaló la pared situada detrás del escritorio, donde colgaban dos diplomas. La siguió hasta allí.
– El amor es algo maravilloso -murmuró Barbara en voz baja-. Hemos de mostrarle respeto.
Los Reeve finalizaron su succión de boca a boca.
– Hasta luego, querida -murmuró él.
Barbara puso los ojos en blanco e inspeccionó los dos diplomas que colgaban de la pared. Stanford University y London School of Economies. Los dos a nombre de Martin Reeve. Barbara le miró con renovado interés y algo más de respeto. Exhibirlos era vulgar (aunque Reeve nunca cediera a la vulgaridad, pensó con sarcasmo), pero estaba claro que aquel individuo no era tonto.
Reeve despidió a su mujer. Extrajo del bolsillo un inmaculado pañuelo, que utilizó para quitarse los restos de lápiz de labios.
– Lo siento -dijo con una sonrisa infantil-. Veinte años de matrimonio, y el fuego todavía arde. Deben admitir que no está mal para dos personas de edad madura con un hijo de dieciséis años. Aquí está, por cierto. Se llama William. Clavado a su mami, ¿verdad?
El apelativo reveló a Barbara lo que el diploma de Stanford, las antigüedades, los marcos plateados y la cuidadosa pronunciación solo habían insinuado.
– ¿Es usted norteamericano? -preguntó a Reeve.
– De nacimiento, pero hace años que no he vuelto. -Reeve cabeceó en dirección a la foto-. ¿Qué opina de nuestro William?
Barbara miró la fotografía y vio a un muchacho de rostro sembrado de acné, con la estatura de su madre y el pelo de su padre. Pero también vio lo que querían que viera: el inconfundible chaqué y pantalones a rayas de un alumno de Eton. La-di-da-da, pensó Barbara, y pasó la fotografía a Nkata.
– Eton -dijo, con lo que esperaba fuera el grado correcto de admiración-. Debe de tener una mente privilegiada.
Reeve parecía complacido.
– Es un genio. Siéntense, por favor. ¿Café? ¿Una copa? Supongo que no beben cuando están de servicio, ¿verdad? Copas, me refiero.
Declinaron su invitación y fueron al grano. Les habían dicho que Nicola Maiden había trabajado en MKR Financial Management desde octubre del año anterior.
– Cierto, confirmó Reeve.
– ¿De auxiliar?
– También cierto, admitió Reeve.
– ¿Qué era eso, exactamente? ¿En qué auxiliaba?
– En aconsejar sobre inversiones, dijo Reeve. Nicola se estaba preparando para manejar carteras de inversiones: acciones, bonos, fondos de inversión mobiliaria, propiedades en paraísos fiscales… MKR administraba las inversiones de algunos de los mayores triunfadores en la Bolsa. Con absoluta discreción, por supuesto.
– Magnífico, le dijo Barbara. Así pues, por lo que sabían, Nicola había conservado su empleo hasta que había solicitado excedencia para trabajar en el bufete de un abogado de Devonshire durante el verano. Si el señor Reeve quisiera…
Él impidió que continuara.
– Nicola no pidió excedencia de MKR. Se despidió a finales de abril. Dijo que volvía al norte, a su casa.
– ¿A casa? -repitió Barbara. Entonces ¿qué significaba la dirección que había dejado a la casera de Islington?, se preguntó. Una dirección de Fulham no estaba al norte de nada, salvo del río.
– Eso fue lo que me dijo -continuó Reeve-. ¿Presumo que dijo algo diferente a otras personas? -Les ofreció una sonrisa exasperante-. Bien, para ser sincero, no me sorprendería. Descubrí que Nicola, a veces, era un poco irresponsable con sus cosas. No era una de sus mejores cualidades. De no haber renunciado, temo que habría debido despedirla a la larga. Albergaba mis… -Juntó la yema de los dedos-. Albergaba mis dudas sobre su capacidad de discreción. Y la discreción es fundamental en esta profesión. Representamos a algunas personas muy importantes, y como tenemos acceso a todos los detalles de su situación económica, dependen de nuestra capacidad de ser circunspectos con la información que poseemos.
– ¿La Maiden no lo era? -preguntó Nkata.
– No quiero decir eso -se apresuró a matizar Reeve-. Nicola era lista y brillante, no nos engañemos. Pero había algo en ella que exigía vigilancia. Así que yo vigilaba. Tenía una mano excelente con nuestros clientes, hay que reconocerlo. Pero también una tendencia a ser un poco… Bien, digamos que era impresionable en exceso. La cuantía de algunas de sus carteras la deslumbraba. Jamás es una buena idea convertir el valor de alguien en el tema de tu conversación de sobremesa.
– ¿Había algún cliente con el que tuviera una relación especial? -preguntó Barbara-. ¿Que se prolongara fuera de las horas de trabajo?
Los ojos de Reeve se entornaron.
– ¿Qué quiere decir?
Nkata recogió el testigo.
– La chica tenía un amante en la ciudad, señor Reeve. Le estamos buscando.
– No sé nada acerca de un amante, pero si Nicola tenía uno, lo más probable es que lo encuentren en la facultad de derecho.
– Nos han dicho que dejó la facultad para trabajar con usted a jornada completa.
Reeve compuso una expresión indignada.
– Agente, supongo que no estará insinuando que Nicola Maiden y yo…
– Bueno, era una mujer muy atractiva.
– Y mi mujer también.
– Me pregunto si su mujer tuvo algo que ver con su renuncia. Es raro, si quiere saber mi opinión. Nicola Maiden deja la facultad para trabajar con usted a jornada completa, pero se marcha prácticamente la misma semana. ¿Por qué cree que lo hizo?
– Ya se lo he dicho. Dijo que volvía a casa, a Derbyshire…
– … donde fue a trabajar con un tío que nos dice que tenía un hombre en Londres. Exacto. Por eso me pregunto si el hombre de Londres es usted.
Barbara miró a Nkata con admiración. Le gustaba su costumbre de no andarse por las ramas.
– Resulta que estoy enamorado de mi mujer -dijo Reeve con firmeza-. Tricia y yo estamos juntos desde hace veinte años, y si cree que voy a poner en peligro todo por echar un polvo con una colegiala, temo que está muy equivocado.
– Nada sugiere que fuera cuestión de un solo polvo -repuso Barbara.
– Un solo polvo o uno todas las noches de la semana, da igual -replicó Reeve-. No estaba interesado en liarme con Nicola Maiden. -Aparentó ponerse tenso cuando sus pensamientos tomaron de repente otra dirección. Respiró hondo y cogió un abridor de cartas plateado que descansaba en mitad del escritorio-. ¿Alguien les ha dicho lo contrario? ¿Alguien ha puesto en entredicho mi buen nombre? Insisto en saberlo. Porque en ese caso voy a hablar con mi abogado ahora mismo.
No cabía duda de que era norteamericano, pensó Barbara con cansancio.
– ¿Conoce a un tipo llamado Terry Cole, señor Reeve?
– ¿Terry Cole? ¿C-o-l-e? Entiendo. -Mientras hablaba, Reeve cogió una pluma y un bloc y escribió el nombre-. De modo que ese es el pequeño bastardo que ha dicho…
– Terry Cole ha muerto -explicó Nkata-. No dijo nada. Murió con Nicola Maiden en Derbyshire. ¿Le conoce?
– Jamás oí hablar de él. Cuando pregunté quién les había dicho… Escuchen. Nicola ha muerto y yo lo lamento. Pero no la veía desde finales de abril. No hablaba con ella desde finales de abril. Y si alguien se empeña en mancillar mi reputación, tomaré las medidas pertinentes para descubrir a ese bastardo y hacerle pagar su osadía.
– ¿Es su reacción habitual cuando está contrariado? -preguntó Barbara.
Reeve dejó la pluma.
– Creo que la entrevista ha terminado.
– Señor Reeve…
– Váyanse, por favor. Les he concedido mi tiempo y contado lo que sé. Si creen que voy a ser el pelele de la policía y quedarme sentado mientras intentan que me autoinculpe de alguna manera… -Les señaló a los dos. Barbara observó que sus manos eran muy pequeñas, con los nudillos surcados por pequeñas cicatrices-. Han de procurar que se les vea menos el plumero. Bien, márchense.
No hubo otro remedio que acceder a su solicitud. Como buen expatriado yanqui que era, su siguiente paso sería llamar a su abogado y denunciarles por acoso. Era inútil seguir insistiendo.
– Buen trabajo, Winston -dijo Barbara, cuando entraron en el Bentley-. Le pusiste contra las cuerdas en un abrir y cerrar de ojos.
– Era absurdo perder el tiempo. -Nkata examinó el edificio-. Me pregunto si hoy se celebra una auténtica merienda en Dorchester a favor de los Niños Necesitados.
– Algo habrá, donde sea. Iba vestida de punta en blanco, ¿verdad?
Nkata miró a Barbara. Su mirada resbaló con pesar sobre la ropa de su compañera.
– Con todos los respetos, Barb…
Ella rió.
– De acuerdo. ¿Qué sé yo sobre esas cosas?
Nkata lanzó una risita y puso en marcha el motor. Cuando se alejaban de la acera, dijo:
– El cinturón, Barb.
– Vale -dijo Barbara, y se volvió en el asiento para cogerlo.
Fue entonces cuando vio a Tricia Reeve. La subdirectora de MKR no se había ni acercado a Dorchester. Apareció por la esquina del edificio, subió los peldaños a toda prisa y corrió hacia la puerta.
11
En cuanto los policías salieron de su despacho, Martin Reeve pulsó el botón de llamada oculto en uno de los estantes sobre los cuales se alineaba su colección de fotos de Henley. Así como los diplomas falsos formaban parte de la historia de Martin Reeve, las fotos de Henley constituían una pieza vital del romance de Martin y Tricia Reeve. Una parte importante de su historia prefabricada era que se habían conocido años antes en el Regatta. Había contado durante tanto tiempo aquella historia apócrifa, que casi había empezado a creerla.
Su llamada fue contestada en menos de cinco segundos, un tiempo récord. Jaz Burns entró en la habitación.
– Era una verdadera vaca -dijo con una sonrisa burlona-. Le tomaste el pelo a base de bien, Marty. Tardarás en olvidarlo.
Desde su madriguera, situada en la parte posterior de la casa, Jaz tenía la costumbre de espiar el despacho de Martin con el equipo de vigilancia. Mostraba una molesta tendencia al voyeurismo, que Martin pasaba por alto en aras de utilizar sus otros talentos.
– Sígueles -ordenó Martin.
– ¿A los polis? No es propio de ti. ¿Qué pasa?
– Más tarde. Ponte en acción.
Jaz era astuto a la hora de captar matices. Asintió con brusquedad, cogió las llaves del Jaguar y salió de puntillas de la habitación. La puerta no llevaba cerrada ni quince segundos cuando volvió a abrirse.
Martin giró en redondo, muy nervioso.
– Maldita sea, Jaz -dijo, dispuesto a regañar a su subalterno por su retraso en seguir a los polis, pero era Tricia, no el sigiloso Burns, y la expresión de la mujer anunció que se avecinaba una escena.
«Que te den por culo -quiso decir-. Ahora no.» En ese momento carecía de recursos para calmar un ataque de nervios de Tricia.
– ¿Qué haces aquí? Se supone que debías estar en la merienda, Tricia.
– No pude. -Cerró la puerta a su espalda.
– ¿Qué quiere decir que no pudiste? Te esperan. Hace meses que lo montamos. Utilicé una docena de influencias para meterte en el comité, y si estás en el comité, has de hacer lo que el comité espera. Tienes la puta lista, Tricia. ¿Cómo van a celebrar el acontecimiento esas mujeres y, a propósito, cómo vamos a mantener nuestra buena reputación si eres incapaz de aparecer a tiempo con la lista de los asientos?
– ¿Qué les dijiste de Nicola?
– Mierda. ¿Para eso has vuelto? ¿Lo he entendido bien? ¿Has dejado de manifestar tu apoyo incondicional a una de las causas más justas del Reino Unido porque quieres saber qué dije a los polis sobre una jodida puta muerta?
– No me gusta ese lenguaje.
– ¿Qué parte? ¿Jodida, muerta o puta? Dejémoslo claro, porque en este momento hay quinientas mujeres y fotógrafos de todo el país esperando a que aparezcas, y bien sabe Dios que no lograremos solucionarlo si no aclaramos qué parte de mi lenguaje te desagrada.
– ¿Qué les dijiste?
– Les dije la verdad.
Estaba tan irritado, que casi disfrutó de la expresión horrorizada que apareció en su rostro.
– ¿Qué?
Hizo la pregunta con voz ronca.
– Nicola Maiden era auxiliar de asesoría fiscal. Abandonó la empresa en abril pasado. Si no se hubiera ido, yo la habría despedido.
Tricia se relajó ostensiblemente, de modo que Martin continuó. Prefería que su mujer estuviera nerviosa.
– Me encantaría saber adonde fue esa putita cuando se marchó de aquí, y con suerte Jaz me proporcionará esa información dentro de una hora. Los polis siempre son predecibles. Si tenía un piso en Londres, y mi dinero dice que sí, los polis nos conducirán a él.
– ¿Por qué quieres saberlo? ¿Qué vas a hacer?
– No me gusta que me falten al respeto, Tricia. Tú, de entre todas las personas, deberías saberlo. No me gusta que me mientan. La confianza es la clave de toda relación, y si no hago algo cuando alguien me da por el culo, dejo la puerta abierta a que todo el mundo tome a Martin Reeve por el pito del sereno. No voy a permitirlo.
– Te la tiraste, ¿verdad? -La cara de Tricia estaba contraída.
– No seas idiota.
– Crees que no me entero. Te dices: «La querida Tricia se pasa la mitad del tiempo colgada hasta las cejas. ¿En qué se va a fijar?» Pero lo hago. Me fijé en cómo la mirabas. Sé cuándo ocurrió.
Martin suspiró.
– Necesitas un pico. Lamento expresarme con tanta crudeza, querida mía. Sé que prefieres soslayar el tema. Pero la verdad es que siempre te enredas cuando desciendes a toda máquina. Necesitas otro pico.
– Sé cómo eres. -Estaba levantando la voz, y Martin se preguntó si podría manejar la aguja sin su colaboración. Claro que, ¿cuántas veces se chutaba al día? Aunque se las pudiera arreglar con la jeringuilla, lo último que necesitaba era que su mujer cayera en estado de coma-. Sé cuánto te gusta tomar la iniciativa, Martin. ¿Qué mejor manera de demostrar que eres el jefe que decirle a una colegiala que se baje las bragas y comprobar con qué rapidez lo hace?
– Tricia, eso son chorradas. ¿Te das cuenta de lo que dices?
– De modo que te la tiraste. Y después ella se largó. ¡Puf! Se fue. Desapareció. -Tricia chasqueó los dedos y miró a Martin-. Y eso te molestó, ¿verdad? Sé cómo reaccionas cuando algo te molesta.
Hablando de Roma… Martin ardía en deseos de abofetearla. Lo habría hecho de no estar seguro de que, colgada o no, habría corrido a casa de papá para chivarse. Papá exigiría ciertas condiciones. Primero la desintoxicación. Después el divorcio. Ninguna era aceptable para Martin. Casarse con una fortuna, pese a que el dinero procediera de un negocio de antigüedades, sin haber pasado por sucesivas generaciones de la mejor sangre azul, le había conseguido cierto grado de aceptación social que jamás habría adquirido como simple inmigrante, por grande que hubiera sido su éxito en los negocios. No tenía la menor intención de renunciar a dicha aceptación social.
– Seguiremos con esta discusión más tarde -dijo al tiempo que consultaba su reloj de cadena-. De momento, aún tienes tiempo de llegar a la merienda sin humillarnos a ninguno de los dos. Di que fue el tráfico: un peatón atropellado por un taxi en Notting Hill Gate. Te entretuviste en darles consuelo, pongamos que eran una mujer y un niño, hasta que la ambulancia llegó. Por cierto, una carrera en la media corroboraría tu historia.
– No me eches como a una puta descerebrada.
– Entonces deja de actuar como si lo fueras. -Espetó la réplica sin pensarlo, y se arrepintió al instante. ¿De qué le serviría convertir una estúpida discusión en una pelea a gran escala?-. Escucha, cariño -dijo con el ánimo conciliatorio-, dejemos de discutir. Nos estamos dejando influir por una visita rutinaria de la policía. En lo tocante a Nicola Maiden…
– Hace meses que no lo hacemos, Martin.
El hombre prosiguió, imperturbable.
– … es una desgracia que haya muerto, es una desgracia que la hayan asesinado, pero como no tenemos nada que ver con lo ocurrido…
– No. Hemos. Follado. Desde. Junio. -La voz de Tricia se alzó-. ¿Me estás escuchando? ¿Oyes lo que te digo?
– Te estoy escuchando y te he estado follando -contestó Martin-. Y si no estuvieras colgada casi todo el día, descubrirías que tu memoria mejoraba.
Eso, gracias a Dios, le paró los pies. Al fin y al cabo, tenía tan pocas ganas como él de dar por terminado su matrimonio. Se necesitaban mutuamente. Él le proporcionaba los suministros y mantenía su secreto a salvo; ella aumentaba su movilidad social y conseguía de sus iguales el tipo de deferencia que un hombre depara a otro cuando este se encuentra en posesión de una mujer hermosa. Por lo tanto, ella deseaba creer con todas sus fuerzas. Y según la experiencia de Martin, cuando la gente deseaba creer con desesperación, acababa convencida de casi cualquier cosa. En este caso, no obstante, la creencia de Tricia no estaba muy lejos de la verdad: que se la tiraba cuando estaba colgada. Pero ella no lo recordaba.
– Oh -dijo Tricia con un hilo de voz, y parpadeó.
– Sí -dijo Martin-. Oh. Todo junio, julio y agosto. Y anoche también.
La mujer tragó saliva.
– ¿Anoche?
Martin sonrió. Ya era suya. Se lanzó a la carga.
– No dejemos que la bofia arruine lo que tenemos, Trish. Persiguen a un asesino, no a nosotros. -Tocó sus labios con los nudillos surcados de cicatrices de la mano derecha. Con la izquierda le cogió las nalgas y la atrajo hacia sí-. ¿No tengo razón? ¿No es cierto que la policía no encontrará aquí lo que busca?
– He de dejar esa mierda -susurró ella.
Martin la silenció y buscó su boca.
– Cada cosa a su tiempo -dijo.
En su habitación del hotel Black Angel, Lynley renunció al traje y la corbata en favor de tejanos, botas de montaña y el viejo chaquetón que utilizaba en Cornualles, una antigua posesión de su difunto padre. No paraba de mirar el teléfono mientras se vestía, dividido entre las ganas de que sonara y las ganas de llamar.
No había recibido ningún mensaje de Helen. Había excusado su silencio de aquella mañana como resultado de su velada con Deborah St. James y el hecho de que, casi con toda seguridad, se había quedado a dormir en casa de sus amigos. Lo que le costaba era excusar un silencio que se había prolongado a lo largo de todo el día. Incluso había telefoneado a recepción para que verificaran por segunda vez sus mensajes, también sin resultados. Su mujer no había telefoneado. Ni ella ni nadie, pero el silencio del resto del mundo no le preocupaba. El silencio de Helen sí.
Como hace la gente convencida de tener razón, repasó su conversación de la mañana anterior. Buscó subtextos y matices, pero daba igual cómo la examinara, la cosa era de lo más sencilla: su mujer había interferido en su vida profesional, y le debía una disculpa. No tenía derecho a criticar decisiones tomadas por él en su trabajo, del mismo modo que él no debía aconsejarle cómo y cuándo podía ayudar a St. James en su laboratorio. En la relación personal, cada uno estaba interesado en conocer las esperanzas, decisiones y deseos del otro. En el mundo de sus ocupaciones individuales se debían mutua amabilidad, consideración y apoyo. Que su esposa, como indicaba su perversa negativa a telefonearle, no deseara asumir esta manera de convivir básica y razonable le producía una gran desilusión. Hacía dieciséis años que conocía a Helen. ¿Cómo había podido pasar tanto tiempo sin conocerla en realidad?
Consultó su reloj. Miró por la ventana y tomó nota de la posición del sol en el cielo. Aún quedaban varias horas de luz, de modo que no necesitaba apresurarse. Consciente de esto, y de que podía aprovechar el tiempo, comprobó que obraran en su poder una brújula, una linterna y un plano catastral, embutidos en diversos bolsillos del chaquetón.
Después, sin nada más que hacer, exhaló un profundo suspiro de derrota. Se acercó al teléfono y marcó el número de su casa. Le dejaría un mensaje si había salido, pensó. Con tu pareja solo puedes ser testarudo durante un período de tiempo limitado.
Esperaba que respondiera Denton. O el mensaje grabado del contestador. Lo que no esperaba (porque si estaba en casa, ¿por qué demonios no le telefoneaba?) era oír la suave voz de su mujer al otro lado de la línea.
Helen dijo hola dos veces. De fondo, Lynley oyó música. Era uno de sus nuevos CD de Prokofiev. Había descolgado el teléfono del salón.
Tuvo ganas de decir «Hola, cariño. Nos despedimos enfadados, y quiero hacer las paces contigo». En cambio, se preguntó cómo demonios podía estar sentada tranquilamente en Londres, disfrutando de su música, cuando estaban disgustados. Porque estaban disgustados, ¿verdad? ¿Acaso no había pasado la mayor parte de su jornada laboral evitando un obsesivo análisis de su desacuerdo, del motivo, de lo que indicaba sobre el pasado, de lo que presagiaba para el futuro, de adonde podría llevarles si uno de los dos no despertaba y se daba cuenta de que…
– Sea quien sea, es usted muy grosero -dijo Helen, y colgó.
Lo cual dejó a Lynley sosteniendo un auricular silencioso, y con la sensación de ser un idiota. Si la llamaba enseguida, quedaría todavía más como un idiota, concluyó. No había nada que hacer. Colgó, sacó las llaves del coche de la chaqueta del traje y salió de la habitación.
Condujo en dirección nordeste, por la carretera que tallaba una hondonada entre las laderas de piedra caliza sobre las que se asentaba Tideswell. En esa parte la tierra formaba un sifón natural. El viento la cruzaba como un río caudaloso, azotaba las ramas de los árboles y agitaba las hojas, como una promesa de las primeras lluvias de otoño. En el cruce, un puñado de edificios color miel señalaba la aldea de Lane Head. Lynley se desvió al oeste, donde la carretera practicaba una negra incisión recta en el páramo, y los muros de piedra seca impedían que brezo, arándanos y helechos reclamaran la carretera y la devolvieran a la tierra.
Era un territorio despoblado. En cuanto Lynley dejó atrás las últimas aldeas, las únicas señales de vida, aparte de la vegetación, muy abundante, fueron las cornejas, las urracas y alguna oveja ocasional, que se erguía serena como una nube y pastaba entre el rosa y el verde.
Había peldaños para acceder al páramo, y las rutas de los senderos públicos, utilizados durante siglos por granjeros o pastores que se desplazaban de una aldea a otra, estaban señalizadas mediante postes. No obstante, en épocas más recientes habían añadido al paisaje sendas para caminar y pasear en bicicleta, que atravesaban el brezo y desaparecían hacia lejanas afloraciones rocosas, teñidas de gris a causa de los líquenes, que constituían los restos de poblados prehistóricos, antiguos lugares de culto y fortificaciones romanas.
Lynley encontró el lugar unos kilómetros al nordeste de la pequeña aldea de Sparrowpit, donde Nicola Maiden había dejado su Saab. Una cancela de hierro blanca, con una gruesa capa de pintura costrosa devorada en algunos puntos por manchas rojizas de herrumbre, interrumpía una larga y protuberante frontera de muro. Cuando llegó, Lynley hizo lo mismo que Nicola Maiden: abrió la cancela, entró en una estrecha pista pavimentada y aparcó detrás del muro de piedra.
Antes de bajar del coche desplegó el plano sobre el asiento del copiloto y se caló las gafas progresivas. Nine Sisters Henge se contaba entre los monumentos más recientes de Calder Moor, pues solo llevaba en su sitio cinco mil años. Lynley estudió la ruta que debería seguir para llegar hasta allí, y tomó nota de los puntos característicos del paisaje que le servirían para orientarse. Hanken le había ofrecido un detective como guía, pero había declinado la oferta. No le habría importado un guía experimentado como escolta, pero prefería que no le acompañara un miembro de la policía de Buxton, que tal vez se ofendería (e informaría a Hanken de dicha ofensa) cuando Lynley examinara el lugar del crimen, con una atención que daba a entender que la policía local no había hecho bien su trabajo.
– Es la última posibilidad de encontrar el maldito busca, y me gustaría eliminarla -había aducido Lynley.
– Si hubiera estado allí, mis chicos lo habrían encontrado -repuso Hanken, y le recordó que habían peinado la zona en busca del arma homicida, y que habrían encontrado el busca aunque no hubieran descubierto el cuchillo-. Pero si así te quedas más tranquilo, adelante.
En cuanto a él, iba a ver a Upman, complacido por la idea de acosar al abogado.
Lynley, seguro de su ruta, dobló el plano y devolvió las gafas al estuche. Guardó plano y gafas en los bolsillos del chaquetón, y salió al viento. Se encaminó hacia el sudeste, con el cuello del chaquetón levantado y los hombros hundidos contra las ráfagas que soplaban. La pista pavimentada conducía en la dirección que deseaba, pero antes de cien metros terminaba en un montón de piedras disgregadas, compuestas en su mayor parte de grava y alquitrán. Desde allí la excursión empezaba a complicarse por una senda de tierra y piedras irregular, cruzada por cursos de agua casi secos debido al verano sin lluvia.
La caminata duró casi una hora. Su ruta seguía senderos pedregosos que se entrecruzaban con otros aún más pedregosos. Se abría paso a través de brezo, aulaga y helechos, y remontaba afloramientos de piedra arenisca. Pasó ante los restos de túmulos divididos en cámaras.
Estaba a punto de llegar a una bifurcación de la senda cuando vio que un excursionista solitario se acercaba hacia él por el sudeste. Como estaba muy seguro de que aquella era la dirección de Nine Sisters Henge, Lynley recordó dónde estaba, y esperó a ver quién había hecho aquella visita vespertina al escenario del crimen. Por lo que sabía, Hanken aún mantenía el círculo de piedras perimetrado con una cinta policial y custodiado. Si el excursionista era un periodista o un fotógrafo de prensa, su paseo por el páramo no le habría deparado los resultados buscados.
No era un hombre. Ni tampoco un periodista o un fotógrafo. Por algún motivo, Samantha McCallin había decidido dejarse caer por Nine Sisters Henge.
Por lo visto, Samantha le reconoció en el mismo instante que él a ella, porque su paso cambió de ritmo. Se desplazaba con una rama de abedul en la mano, que utilizaba para azotar el brezo mientras recorría la senda. Pero cuando vio a Lynley tiró la rama, cuadró los hombros y se dirigió sin vacilar hacia él.
– Es un lugar público -dijo-. Pueden cortar el acceso al círculo y dejar guardias, pero no pueden alejar a la gente del resto del páramo.
– Se encuentra a unos cuantos kilómetros de Broughton Manor, señorita McCallin.
– ¿Es que no vuelven los asesinos al lugar del crimen? Solo estoy interpretando esa parte del guión. ¿Le gustaría detenerme?
– Me gustaría que me explicara qué está haciendo aquí.
La mujer miró hacia atrás.
– Él cree que yo la maté. ¿A que es fantástico? Esta mañana hablé en defensa de él, y por la tarde decidió que yo lo había hecho. Es una forma curiosa de decir «Gracias por apoyarme, Samantha», pero esto es lo que hay.
Lynley tuvo la impresión de que había estado llorando.
– Bien, ¿qué está haciendo aquí, señorita McCallin? Debe saber que su presencia…
– Quería ver el lugar donde murió la obsesión de mi primo. -El viento había soltado su pelo de la trenza, y algunos cabellos ondeaban sobre su cara-. Él dice que su obsesión murió el lunes por la noche, cuando le propuso matrimonio. Pero yo no lo creo. Creo que mientras Nicola hubiera caminado sobre la Tierra, mi primo Julian se habría aferrado a la fantasía de una vida con ella. A la espera de que cambiara de opinión. A la espera de que ella, como suele decir, le viera de veras. Y lo más divertido es que, si ella le hubiera señalado con el dedo de la manera correcta, o incluso de la equivocada, para qué engañarnos, él lo habría interpretado como la señal que estaba esperando, la prueba de que ella le amaba pese a todo lo que había dicho y hecho en sentido contrario.
– No le caía bien, ¿verdad? -preguntó Lynley.
Ella lanzó una breve carcajada.
– ¿Qué más da? Nicola iba a conseguir lo que quería, me gustara o no.
– Lo que consiguió fue la muerte. No creo que deseara eso.
– Ella le habría destruido. Le habría absorbido el alma. Era esa clase de mujer, inspector.
– ¿De veras?
Los ojos de Samantha se entornaron cuando una ráfaga de viento arreció.
– Me alegro de que haya muerto. No le mentiré al respecto. Pero se equivoca si piensa que soy la única persona que bailaría sobre su tumba si le concedieran la oportunidad.
– ¿Quién más lo haría?
Ella sonrió.
– No pienso hacer el trabajo por usted.
Dicho esto, se alejó por el sendero, en la dirección que Lynley había seguido desde el límite norte del páramo. Se preguntó cómo habría llegado al páramo, pues no había visto coches aparcados cuando se había desviado de la carretera. También se preguntó si habría aparcado en otro sitio por ignorancia de la existencia de un sitio apto tras el muro de piedra, o para ocultar su conocimiento de la existencia del mismo.
La siguió con la mirada, pero ella no se volvió para comprobarlo. Tendría que haberlo hecho, era propio de la naturaleza humana, y el que se hubiera controlado era muy revelador de su grado de disciplina. Lynley continuó andando.
Reconoció Nine Sisters Henge por la roca llamada Piedra Reina, que señalaba su emplazamiento en el interior de un espeso bosquecillo de abedules. Sin embargo, llegó al monumento por el lado contrario, y no se dio cuenta de que estaba muy cerca hasta que rodeó el bosquecillo, consultó la brújula, dedujo que el círculo de piedras tenía que estar próximo, se volvió y vio el monolito erosionado, el cual se alzaba junto a un estrecho sendero que se internaba en la arboleda.
Volvió sobre sus pasos, con las manos en los bolsillos. Encontró al guardia apostado por Hanken a escasos metros del lugar. Dejó que Lynley pasara por debajo de la cinta y se acercara al centinela de piedra. Lynley se detuvo junto a la Piedra Reina y la examinó. Estaba erosionada por la intemperie, como cabía esperar, pero también por obra del hombre. En el pasado se habían tallado muescas en la parte posterior de la enorme columna. Formaban huecos para apoyar pies y manos, y así poder ascender a la cumbre.
¿Con qué propósito habían colocado esa roca allí?, se preguntó Lynley. ¿Como punto de reunión de la asamblea de la comunidad? ¿Como puesto de vigilancia para el encargado de proteger a los chamanes que practicaban los rituales dentro del círculo? ¿Como pared falsa del altar de los sacrificios? Era imposible saberlo.
Le dio una palmada y se internó entre los árboles, donde lo primero que observó fue que los abedules actuaban de abrigo natural contra el viento, tan aglutinados estaban. Cuando penetró por fin en el círculo prehistórico, descubrió que no soplaba ni la más leve brisa.
Pensó que no había nada parecido a Stonehenge, y se dio cuenta de que la palabra estaba enraizada en su mente acompañada de una imagen concreta. Había monolitos (nueve, como indicaba el nombre), pero estaban cortados con mucha más tosquedad. No había piedras de dintel como en Stonehenge, y el talud exterior y la zanja interior que encerraban a los monolitos estaban menos definidos.
Entró en el círculo, envuelto en un silencio de muerte. Los árboles impedían que el viento penetrara en el círculo y las piedras parecían cerrar el paso al susurro de las hojas. No sería difícil que alguien entrara por la noche en el bosquecillo sin ser oído. Habría bastado que el interfecto (o la interfecta o los interfectos) supiera dónde se hallaba Nine Sisters Henge, o que siguiera al excursionista hasta el monumento desde una prudente distancia y esperara al anochecer, lo cual no habría sido difícil.
El interior del círculo comprendía hierba de páramo aplastada por los numerosos turistas del verano, un fragmento liso de roca en la base del monolito situado más al norte, y los restos de antiguas hogueras encendidas por excursionistas y adoradores. Lynley procedió, desde el perímetro del círculo, a una búsqueda sistemática del busca de Nicola Maiden. Era una actividad tediosa, pues debía registrar cada centímetro del bancal, el foso, la base de cada monolito, la hierba del páramo y las antiguas hogueras. Cuando hubo completado la inspección sin encontrar nada y comprendido que debería localizar la ruta de Nicola hasta el lugar donde murió, se detuvo en busca del camino que había tomado al huir. Al hacerlo, su mirada se desvió hacia los restos de la hoguera central.
Se distinguía de las otras porque era más reciente, con trozos de madera carbonizada que aún no se habían desintegrado en cenizas, se veían señales de que había sido removida por la policía, y las piedras que la delimitaban estaban apartadas de cualquier manera, como si alguien hubiera pateado apresuradamente el fuego para apagarlo. Sin embargo, la visión de esas piedras le trajo a la memoria las fotografías del cadáver de Terry Cole y las quemaduras que chamuscaban un lado de su cara.
Se acuclilló junto a los restos de la fogata y pensó por primera vez en esa cara, y lo que las quemaduras y la piel cubierta de ampollas significaban. La extensión de las quemaduras sugería que el chico había estado en contacto con el fuego durante largo rato. Pero no le habían sujetado contra las llamas, porque en tal caso habría tenido heridas defensivas producidas mientras se debatía para liberarse. Según la doctora Miles, no había heridas defensivas en el cuerpo de Terry Cole, ni arañazos ni contusiones en manos o nudillos, ni escoriaciones en el torso. No obstante, pensó Lynley, había estado expuesto al fuego lo suficiente para padecer graves quemaduras, incluso para que su piel se ennegreciera. Solo había una respuesta razonable: Cole había caído en el fuego. Pero ¿cómo?
Lynley dejó que su mirada vagara por el círculo. Vio que un segundo sendero, más estrecho, salía del bosquecillo, en el lado contrario a la senda por donde él había entrado. Esa tenía que haber sido la ruta de huida de Nicola. Imaginó a los dos jóvenes el martes por la noche, sentados codo con codo ante el fuego. Dos asesinos, fuera del círculo de monolitos, invisibles y silenciosos, esperan el momento propicio. Cuando llega ese momento se abalanzan, cada uno hacia una víctima, y acaban con su vida.
Era probable, decidió Lynley. Pero si había ocurrido eso, no entendía por qué no habían eliminado enseguida a Nicola Maiden. No entendía cómo la joven había logrado alejarse ciento cincuenta metros de su asesino antes de sucumbir. Si bien era cierto que podía haber escapado del círculo y tomado el segundo sendero que él acababa de ver, con la ventaja de la sorpresa para el asesino, ¿cómo había logrado recorrer tanta distancia sin ser capturada? Era una excursionista experimentada, por supuesto, pero ¿de qué servía la experiencia en la oscuridad, presa del pánico y corriendo por tu vida? Y aunque no fuera presa del pánico, ¿cómo habían podido ser tan notables sus reflejos y tan preciso su análisis de lo que estaba sucediendo? Habría tardado cinco segundos, al menos, en tomar conciencia del peligro que la amenazaba, y ese retraso habría ocurrido dentro del círculo, no a ciento cincuenta metros de distancia.
Lynley frunció el entrecejo. Seguía visualizando las fotografías del chico. Esas heridas eran importantes, contenían la clave de lo sucedido.
Cogió un palo y removió las cenizas mientras pensaba. Divisó la primera de las manchas de sangre seca procedentes de las heridas de Terry Cole. Más allá de las manchas, la hierba del páramo estaba hendida por una senda zigzagueante que conducía hasta un monolito. Lynley siguió esta senda con parsimonia y comprobó que estaba manchada de sangre en toda su longitud.
No se trataba de gotas grandes, ni en la cantidad que cabría esperar de alguien con una arteria seccionada. De hecho, mientras avanzaba Lynley llegó a la conclusión de que era insuficiente a tenor de las múltiples puñaladas infligidas a Terry Cole. Sin embargo, cuando llegó a la base del monolito vio que la sangre había formado charcos y salpicado la piedra, trazando diminutos riachuelos que resbalaban hasta el suelo.
Lynley se detuvo. Su mirada fue desde el anillo de fuego hasta el sendero. Visualizó la foto del chico tomada por la policía, con la carne chamuscada. Lo consideró todo punto por punto:
Manchas y salpicaduras de sangre junto al fuego.
Charcos de sangre junto a un monolito.
Riachuelos de sangre desde una altura de casi un metro.
Una chica que huía en la noche.
Una piedra caliza que destrozaba su cráneo.
Lynley entornó los ojos y respiró hondo. Claro, pensó. ¿Por qué no había comprendido desde el primer momento lo que había sucedido?
La dirección de Fulham que les habían proporcionado condujo a Barbara Havers y Winston Nkata hasta una pequeña casa de Rostrevor Road. Suponían que deberían lidiar con un casero, vigilante o conserje para acceder a las habitaciones de Nicola Maiden, pero después de llamar al timbre situado junto al número cinco, se llevaron una sorpresa cuando oyeron una voz de mujer por el altavoz pidiendo que se identificaran.
Siguió una pausa una vez Nkata dijo que eran de Scotland Yard. Al cabo de un momento, la voz incorpórea dijo:
– Bajo enseguida.
Tenía el acento culto de una mujer que dedicaba su tiempo libre a leer en voz alta los diálogos de los dramas de época producidos por la BBC. Barbara esperaba verla aparecer vestida en plan Jane Austen: elegante traje estilo Regencia, con medias a juego y bucles alrededor de la cara. Transcurrieron cinco minutos.
– ¿De dónde dijo que venía? -se preguntó en voz alta Nkata, al tiempo que consultaba su reloj-. ¿De Dover?
De pronto, la puerta se abrió y ante ellos apareció una niña de unos doce años, ataviada con un minivestido de Mary Quant.
– Vi Nevin -dijo la chica a modo de presentación-. Lo siento. Acabo de salir del baño, y tuve que ponerme algo. ¿Puedo ver su identificación, por favor?
La voz era la misma del altavoz, y era desconcertante que perteneciera a aquella criatura diminuta, como si una ventrílocua oculta prestara su voz a una preadolescente con el fin de divertirse. Barbara asomó la cabeza detrás de la puerta para ver si había alguien escondido. La expresión de Vi Nevin le comunicó que ya estaba acostumbrada a esa reacción.
Después de examinar sus credenciales la mujer se las devolvió.
– Bien. ¿En qué puedo ayudarles? -Cuando le dijeron que una estudiante de la facultad de derecho había dado esa dirección para que le enviaran el correo después de mudarse de su piso de Islington, contestó-: Eso no es ilegal, ¿verdad? Creo que es lo que cualquier persona responsable debería hacer.
¿Conocía, pues, a Nicola Maiden?, preguntó Nkata.
– No suelo compartir piso con desconocidos -fue su respuesta. Paseó la mirada entre Havers y Nkata-. Pero Nikki no está. Se marchó hace unas semanas. Estará en Derbyshire hasta el miércoles que viene por la noche.
Barbara vio que Nkata se resistía a asumir los dudosos honores de anunciar una vez más la muerte a alguien que no se lo esperaba. Le compadeció.
– ¿Podemos hablar dentro? -preguntó.
Vi Nevin captó algo más que esa sencilla pregunta, como indicaron sus ojos.
– ¿Por qué? ¿Traen una orden judicial o algo por el estilo? Conozco mis derechos.
Barbara suspiró. Cuánto daño habían hecho las últimas revelaciones sobre abusos policiales a la confianza de la gente.
– Estoy segura -contestó-, pero no hemos venido a hacer un registro. Nos gustaría hablar con usted sobre Nicola Maiden.
– ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho?
– ¿Podemos entrar?
– Si me dice qué quieren.
Barbara intercambió una mirada con Nkata. Pues bueno, le dijo su mirada. No había otra alternativa que dar la triste noticia en aquel portal.
– Ha muerto -le informó Barbara-. Murió en el distrito de los Picos hace tres noches. Bien, ¿podemos entrar, o seguimos hablando en la calle?
Vi Nevin la miró fijamente. Daba la impresión de no entender nada.
– ¿Muerta? -repitió-. ¿Nikki ha muerto? Eso es imposible. Hablé con ella el martes por la mañana. Se iba de excursión. No está muerta. Es imposible. -Escrutó sus rostros, como buscando la prueba de que era una mentira o una broma. Pero no la encontró-. Entren, por favor -cedió finalmente con voz ronca.
Les condujo por un tramo de escaleras hasta una puerta en el primer piso. Daba a una sala de estar en forma de L, con puertas vidrieras que se abrían a un balcón. Abajo, el agua canturreaba en una fuente de jardín, y un carpe proyectaba las sombras del atardecer sobre las baldosas.
A un lado de la sala, un carrito de cromo y cristal albergaba una docena de botellas de licores. Vi Nevin eligió un Glenlivet aún sin abrir y se sirvió tres dedos en un vaso. Lo tomó sin hielo, y cualquier duda que todavía albergara Barbara sobre su edad desapareció al verla zamparse el whisky.
Mientras la joven se serenaba, Barbara examinó la casa, al menos lo que podía ver. La primera planta del dúplex comprendía la sala de estar, la cocina y un retrete. Las habitaciones estarían arriba, y se accedía a ellas mediante una escalera pegada a una pared. Desde donde estaba, nada más cruzada la puerta, veía el pie de la escalera y el interior de la cocina, provista de todas las comodidades modernas: nevera con expendedor de hielo, microondas, cafetera exprés, relucientes ollas y sartenes con base de cobre. Las encimeras eran de granito, y los armarios y el suelo de roble blanqueado. Bonito, pensó Barbara. Se preguntó quién pagaba todo.
Miró a Nkata. Estaba examinando los sofás de color crema, con profusión de almohadones verdes y dorados. Su mirada se desvió hacia los abundantes helechos que había junto a la ventana, y de ahí al enorme óleo abstracto que coronaba la chimenea. Estamos a mil años de la propiedad de Loughborough, decía su expresión. Miró a Barbara, que formó con los labios la expresión «La-di-da». Nkata sonrió.
Una vez terminado su whisky, Vi Nevin no pareció hacer otra cosa que respirar. Por fin, se volvió hacia ellos. Se alisó el cabello, rubio y largo hasta los pechos, y lo ciñó con una diadema que le dio aspecto de Alicia en el país de las maravillas.
– Lo siento -dijo-. Nadie telefoneó. No he puesto la televisión. No tenía ni idea. Hablé con ella el martes por la mañana… ¿Qué pasó, por el amor de Dios?
Le proporcionaron dos detalles: Nicola tenía el cráneo fracturado y no había sido un accidente.
La chica no dijo nada. Les miró, inmóvil, pero un temblor recorrió su cuerpo.
– Nicola fue asesinada -dijo Barbara por fin-. Alguien le golpeó la cabeza con una piedra.
La mano derecha de Vi aferró el borde de su mini- vestido.
– Siéntense -dijo, e indicó los sofás con un gesto.
Ella se sentó muy rígida en el borde de una mullida butaca situada frente a ellos, con las rodillas y los tobillos muy juntos, como una colegiala bien educada. No hizo preguntas. Estaba estupefacta, pero también estaba esperando.
¿Qué?, se preguntó Barbara. ¿Qué estaba pasando?
– Estamos trabajando en la conexión londinense del caso -dijo a Vi-. Nuestro colega, el inspector Lynley, está en Derbyshire.
– ¿La conexión londinense? -murmuró Vi.
– Encontraron a un chico muerto con Nicola. -Nkata sacó el cuaderno de piel de la chaqueta y extrajo la punta del lápiz mecánico-. Se llamaba Terry Cole. Tenía un piso en Battersea. ¿Lo conocía?
– ¿Terry Cole? -Vi meneó la cabeza-. No. No lo conozco.
– Era un artista. Trabajaba en esculturas. Tenía un estudio en una arcada de ferrocarril de Portslade Road. Lo compartía con una chica llamada Cilla Thompson -añadió Barbara.
– Cilla Thompson -repitió Vi. Volvió a negar con la cabeza.
– ¿Habló Nicola alguna vez de ellos? ¿Terry Cole? ¿Cilla Thompson? -preguntó Nkata.
– ¿Terry o Cilla? No.
Barbara tuvo ganas de indicar que no había ningún Narciso presente, de modo que podía abjurar de su papel en el drama, pero pensó que la alusión tal vez no sería comprendida.
– Señorita Nevin -dijo-, a Nicola Maiden le partieron la cabeza. Tal vez eso no la conmueva demasiado, pero si pudiera colaborar con nosotros…
– Por favor -dijo ella, como si no pudiera soportar escuchar la noticia de nuevo-. No he visto a Nikki desde principios de junio. Se fue al norte para trabajar durante el verano, y debía volver a la ciudad el próximo miércoles, como ya he dicho.
– ¿Para hacer qué? -preguntó Barbara.
– ¿Qué?
– ¿Qué iba a hacer cuando regresara a la ciudad?
Vi les miró como si escudriñara las aguas en busca de pirañas ocultas.
– ¿Para trabajar? ¿Para iniciar una vida desahogada? ¿Para hacer qué? -propuso Barbara-. Si iba a volver aquí, debía de tener la intención de hacer algo.
Como compañera de piso, imagino que usted sabe lo que era.
La chica tenía ojos inteligentes, grises y con pestañas negras. Estudiaban y analizaban mientras su cerebro sopesaba las posibles implicaciones de cada respuesta. Ella sabía algo de lo sucedido a Nicola. De eso no cabía duda.
Si Barbara no había aprendido demasiado trabajando con Lynley casi cuatro años, sí había aprendido que había momentos en los que jugar fuerte y momentos en los que ceder. Jugar fuerte provocaba intimidación. Ceder ofrecía un intercambio de información. Como no tenía nada con qué intimidar a la chica, había llegado el momento de ceder.
– Sabemos que dejó la facultad de derecho alrededor del primero de mayo, y dijo que había encontrado un empleo a jornada completa en MKR Financial Management. Pero el señor Reeve, su jefe, nos informó que abandonó la empresa para volver a Derbyshire. No obstante, cuando se trasladó, dio esta dirección, en lugar de una de Derbyshire, a su casera de Islington. A juzgar por lo que hemos averiguado, nadie en Derbyshire tenía idea de que había ido para algo más que una visita de verano. ¿Qué le sugiere eso, señorita Nevin?
– Confusión -dijo ella-. Aún no había tomado una decisión sobre su vida. A Nikki le gustaba tener las opciones abiertas.
– ¿Dejar la facultad? ¿Dejar su trabajo? ¿Contar historias que los hechos contradicen? Sus opciones no estaban abiertas. Eran invenciones. Todas las personas con las que hemos hablado sostienen una teoría diferente sobre lo que iba a hacer con su vida.
– No puedo explicarlo. Lo siento. No sé qué quiere que diga.
– ¿Tenía algún trabajo en perspectiva? -preguntó Nkata.
– No lo sé.
– ¿Tenía una fuente de ingresos fija? -preguntó Barbara.
– Tampoco lo sé. Pagó su parte de los gastos del piso antes de irse y…
– ¿Por qué se fue?
– Y lo hizo en metálico -continuó Vi-. No tenía motivos para preguntarle sobre su fuente de ingresos. Lo siento, pero es lo único que puedo decirles.
Y un cuerno, pensó Barbara. De entre sus blancos y bonitos dientes de bebé no salían más que mentiras.
– ¿Cómo se conocieron? ¿Estudia usted derecho?
– No. Nos conocimos en el trabajo.
– ¿En MKR Financial? -Vi asintió-. ¿Qué hace en la empresa?
– Nada. Yo también la dejé en abril. -Lo que había hecho, explicó, era trabajar como ayudante personal de Tricia Reeve-. No me caía bien. Es un poco… peculiar. Renuncié en marzo y esperé a que encontraran una sustituta.
– ¿Y ahora? -preguntó Barbara.
– ¿Ahora? -se extrañó Vi.
– ¿Qué hace ahora? -aclaró Nkata-. ¿Dónde trabaja?
Trabajaba de modelo, les dijo. Había sido su sueño de toda la vida, y Nikki la había animado a probar suerte. Mostró un álbum de fotografías profesionales que la plasmaban en diversas indumentarias. En la mayoría de instantáneas parecía una niña hambrienta: delgada, de grandes ojos, con la expresión vacía que era de rigor en las revistas de modas.
Barbara asintió mientras veía las fotos, como si le gustaran, pero se preguntó cuándo volverían a estar de moda las figuras tipo Rubens, como la de ella, para ser sincera.
– Debe de irle bien. Un dúplex como este… No creo que sea barato, ¿verdad? ¿Es de su propiedad?
– Es de alquiler.
Vi recogió sus fotos.
– ¿A quién lo alquila? -Nkata hizo la pregunta sin alzar la vista de su libreta, en la que iba anotando todo.
– ¿Es importante?
– Cuando nos lo diga, tomaremos una decisión -dijo Barbara.
– A Douglas y Gordon.
– ¿Dos conocidos suyos?
– Es una agencia inmobiliaria.
Barbara vio que Vi devolvía el álbum a su sitio, en un estante que había bajo la televisión. Esperó a que la joven se volviera hacia ellos para formular la siguiente pregunta.
– El señor Reeve nos dijo que Nicola Maiden tenía un problema con tener la boca cerrada acerca de las finanzas de sus clientes. Dijo que iba a despedirla cuando ella se marchó.
– Eso no es verdad. -Vi se mantuvo inmóvil, con los brazos cruzados bajo sus diminutos pechos-. Si iba a despedirla, cosa que no hizo, debió de ser por culpa de su mujer.
– ¿Por qué?
– Celos. Tricia quiere eliminar a todas las mujeres que él mira.
– ¿Y miraba a Nicola?
– Yo no he dicho eso.
– Escuche, sabemos que tenía un amante -dijo Barbara-. En Londres. ¿Podría ser el señor Reeve?
– Nicola no le hacía ni caso. Nikki salía con alguien, es verdad. Pero no de aquí, sino de Derbyshire.
Vi fue a la cocina y volvió con un puñado de postales. Eran de diversos lugares del distrito de los Picos: Arbor Low, Peveril Castle, Thor's Cave, las piedras colocadas para cruzar Dovedale, Chatsworth House, Magpie Mine, Little John's Grave, Nine Sisters Henge. Todas estaban dirigidas a Vi Nevin, y todas contenían idéntico mensaje: «Oooh-la-la», seguido de la inicial «N». Eso era todo.
Barbara pasó las postales a Nkata.
– De acuerdo -dijo a Vi-. Le seguiré la corriente. Explíqueme qué quiere decir.
– Son los lugares en que mantuvo relaciones sexuales con él. Cada vez que lo hacían en un sitio diferente, compraba una postal y me la enviaba. Una broma.
– Muy ocurrente, sin duda -dijo Barbara-. ¿Quién es ese hombre?
– Nunca lo dijo, pero supongo que está casado.
– ¿Por qué?
– Porque aparte de las postales, Nicola nunca lo mencionaba, supongo que porque su relación era secreta.
– Se lo tomó como una costumbre, ¿verdad? -Nkata dejó las postales sobre la mesita auxiliar y escribió algo en su libreta-. ¿Se acostaba con otros hombres casados?
– Yo no he dicho eso. Solo creo que este estaba casado. Y no vivía en Londres.
Pero alguien sí, pensó Barbara. Tenía que haber alguien. Si la intención de Nicola Maiden era regresar a la ciudad a finales de verano, habría vuelto con medios de subsistencia. Después de ver aquel dúplex ultramoderno recién decorado, con la palabra «picadero» inscrita sobre todo él, ¿era absurdo suponer que alguien bien provisto de dinero la había instalado para tenerla a su disposición día y noche?
Eso llevaba a la pregunta de qué coño estaba haciendo allí Vi Nevin, pero tal vez eso había formado parte del trato. Una compañera de piso con la cual la amante podía pasar las horas de aburrimiento, a la espera de que apareciera su dueño y señor.
Era una suposición arriesgada, pero faltaba muy poco para imaginar a Nicola Maiden como una especie de sir Richard Burton moderno, que recorría los páramos a la busca de lugares nuevos y excitantes donde revolcarse con su amante casado.
¿Qué demonios hago trabajando en la policía, cuando todo el mundo se lo pasa en grande?, se preguntó Barbara.
Tendrían que echar un vistazo a la habitación y las pertenencias de Nicola Maiden, dijo a Vi Nevin. En algún lugar tenía que haber una prueba concreta de las intenciones de Nicola, y estaba decidida a encontrarla.
12
– Se echó a temblar. El maldito cabrón se echó a temblar.
Hanken se reclinó en su silla y saboreó el momento, con las manos enlazadas detrás de la cabeza. Un cigarrillo encendido colgaba de su boca, y hablaba entre dientes con la destreza de un hombre ejercitado en ese arte. Lynley estaba de pie ante unos archivadores sobre los cuales había puesto las fotografías tomadas de los dos cadáveres. Las examinaba mientras se esforzaba por mantenerse alejado del humo del tabaco. Como había sido una víctima del vicio, se alegraba de encontrar irritante el humo, cuando meses antes habría hecho cola para lamer el cenicero de Hanken. De hecho, este no utilizaba el cenicero. Cuando el tabaco quemado deseaba desprenderse, volvía la cabeza y dejaba que la ceniza cayera al suelo. Era un gesto inusitado en el, por lo demás, pulcrísimo inspector detective y denotaba a las claras su nivel de entusiasmo.
Hanken estaba contando su entrevista con Will Upman. El placer que experimentaba fue aumentando a medida que llegaba al clímax. Desde un punto de vista metafórico, al parecer. Porque, según Hanken, el abogado no había estado a la altura de las circunstancias.
– Pero dijo que dar un gatillazo no le importa cuando está con una mujer -resopló Hanken-. Dijo que lo único que importa es divertirse.
– Me intriga -dijo Lynley-. ¿Cómo conseguiste que lo admitiera?
– ¿Que se la tiró, o que no se le levantó?
– Me da igual. Ambas cosas. -Lynley eligió la foto más clara de la cara de Terry Cole y la dejó junto a la foto más clara de sus heridas-. Confío en que no utilizaras las empulgueras, Peter.
Hanken rió.
– No hizo falta. Solo dije que sus vecinos se habían chivado, y enseguida agitó la bandera blanca.
– ¿Por qué había mentido?
– Afirma que no lo hizo. Afirma que lo hubiera confesado si se lo hubiéramos preguntado sin ambages.
– Eso es hilar muy fino.
– Abogados.
La palabra lo decía todo.
Will Upman, había informado Hanken, admitía un único polvo con Nicola Maiden, acontecido la última noche de su empleo. Había experimentado una fuerte atracción hacia ella durante todo el verano, pero su posición de patrón le había impedido insinuarse.
– ¿Su relación con otra persona no se lo impedía? -preguntó Lynley.
En absoluto. Porque ¿cómo era posible que estuviera profundamente enamorado de Joyce, y en consecuencia, «enredado» de una forma legítima con ella, si experimentaba una atracción tan poderosa hacia Nicola? Y si se sentía tan atraído por Nicola, ¿no era justo que averiguara el alcance de dicha atracción? Joyce le exigió que se comprometiera (su idea era vivir juntos), pero Upman no podía hacerlo hasta aclarar lo de Nicola.
– Así pues, ¿reaccionó al instante y se declaró a Joyce en cuanto tuvo claro el asunto con Nicola? -preguntó Lynley.
Hanken gruñó en señal de afirmación. Upman había ablandado a la muchacha con copas, cena y vino, informó. Se la llevó a casa. Más copas. Un poco de música. Había colocado velas alrededor de la bañera…
– Santo Dios -se estremeció Lynley. Ese hombre es una víctima de Hollywood.
… y consiguió que se desnudara y se metiera en el agua sin el menor problema.
– Ella lo deseaba tanto como él, según Upman -dijo Hanken.
Jugaron en la bañera hasta ponerse al rojo vivo, momento en que pasaron al dormitorio.
– Y ahí fue donde el cohete no se elevó -concluyó Hanken.
– ¿Y la noche del asesinato?
– ¿Dónde estaba él, quieres decir?
Hanken también lo contó. El lunes, durante la comida, Upman volvió a discutir con su novia sobre el tema de la convivencia. En lugar de volver a casa después del trabajo, y correr el riesgo de que Joyce le llamara, salió a pasear en coche. Terminó en el aeropuerto de Manchester, donde se alojó en un hotel para pasar la noche y solicitó los servicios de una masajista que calmara su tensión.
– Hasta me enseñó las facturas -dijo Hanken-. Creo que las intenta colar como dietas.
– Compruébalo.
– Tan seguro como que respiro -dijo Hanken-. ¿Y lo tuyo?
Debía proceder con tiento, pensó Lynley. Hasta el momento, pese a su entrevista con Upman, no parecía que Hanken se aferrara a ninguna teoría en particular. De todos modos, iba a sugerir algo que contradecía la principal conjetura de su colega. Quería conducirle a su terreno con tacto, para que Hanken viera la lógica de sus deducciones.
No había encontrado el busca, dijo. Pero había examinado con detenimiento el lugar, y había pensado largo y tendido en los dos cadáveres. Deseaba proponer una hipótesis completamente diferente a la manejada hasta el momento. ¿Querría escucharle Hanken?
Este apagó el cigarrillo. Gracias a Dios, no encendió otro. Se pasó la lengua por los dientes, con sus inquisitivos ojos clavados en Lynley.
– Dispara -dijo por fin, y se reclinó en la silla como si esperara un largo monólogo.
– Creo que se trata de un solo asesino -dijo Lynley-. Sin cómplice. Nuestro hombre no pidió refuerzos cuando…
– O mujer. ¿Ya lo has descartado?
– O mujer -admitió Lynley, y aprovechó la oportunidad para informar a Hanken de su encuentro con Samantha McCallin en Calder Moor.
– Eso le devuelve el protagonismo, diría yo -comentó Hanken.
– Nunca lo ha perdido.
– De acuerdo. Continúa.
– El asesino no pidió refuerzos cuando vio que había dos víctimas en lugar de una.
Hanken enlazó las manos sobre el estómago.
– Continúa.
Lynley utilizó la fotografía de Terry Cole para abundar en su teoría. Quemaduras en la cara, pero no había heridas defensivas en el cuerpo, y subrayó que no habían retenido a Cole contra el fuego, sino que había caído encima. Las quemaduras de su piel indicaban que el contacto había sido algo más que breve. No había indicios de que le hubieran golpeado, dejado inconsciente y abandonado sobre el fuego. Por tanto, le habían herido o dejado fuera de juego cuando estaba sentado junto al fuego.
– Un asesino sigue a la chica -dijo Lynley-. Cuando él llega al lugar…
– O ella -insistió Hanken.
– Sí, o ella. Cuando él o ella llega al lugar, descubre que Nicola no está sola. Por tanto, hay que eliminar a Cole. Primero, porque si el asesino se lanza sobre ella seguramente el chico saldría en su defensa y, segundo, porque es un testigo en potencia. Pero el asesino se enfrenta a un dilema. ¿Mata, él o ella, a Cole y corre el riesgo de que Nicola escape mientras lo hace? ¿O mata a Nicola y corre el riesgo de que Cole se lo impida? Cuenta con la ventaja del factor sorpresa, pero eso es todo, aparte de su arma. -Lynley repasó las fotografías y eligió la que mostraba el rastro de sangre con más claridad-. Si consideras todo esto, y tienes en cuenta la sangre hallada en el lugar…
Hanken levantó las manos para detener la verborrea de Lynley. Desvió la mirada hacia la ventana, donde la repelente perspectiva del estadio de fútbol de Buxton, al otro lado de la calle, recordaba un campo de concentración.
– El asesino se abalanza con el cuchillo y hiere al chico -reflexionó en voz alta-. El chico cae sobre la hoguera y se quema. La chica se da a la fuga. El asesino la persigue…
– ¿El cuchillo ha quedado clavado en el chico?
– Humm. Sí. Ya veo por dónde vas. -Hanken se volvió con los ojos nublados mientras visualizaba la escena que iba a describir-. Más allá de la hoguera está oscuro. La chica huye.
– ¿Se toma la molestia de extraer el cuchillo del cuerpo del chico, o la persigue sin más?
– La persigue. Es un profesional, ¿no? Acaba con ella de tres golpes en la cabeza y luego vuelve para rematar al chico.
– Entretanto, Cole ha conseguido arrastrarse hasta el borde del círculo de piedras. Ahí es donde el asesino acaba con él. La sangre es muy reveladora, Peter. Resbala por el monolito y forma charcos en el suelo.
– Si tienes razón -dijo Hanken-, tenemos a un asesino cubierto de sangre. Es de noche, todo ocurre en el culo del mundo, de modo que cuenta con esa ventaja. Pero necesita algo donde esconder su ropa, a menos que emprendiera la matanza desnudo, cosa muy improbable.
– Quizá fuera provisto de algo -apuntó Lynley.
– O cogiera algo del lugar de los hechos. -Hanken se palmeó los muslos y se puso en pie-. Que los Maiden echen un vistazo a las pertenencias de la chica -dijo.
Barbara, echando chispas, se paseó nerviosa mientras Winston Nkata llamaba a Lynley desde el pub Prince of Wales. Estaban frente a Battersea Park y en la esquina del domicilio de Terry Cole, y si bien ardía en deseos de arrebatarle el teléfono a Nkata y hacer hincapié en algunos puntos con más energía que este, sabía que debía contener su lengua. Nkata estaba refiriendo el motivo de su nerviosismo a su superior, y Barbara debía guardar silencio para que Lynley no descubriera que había abandonado su puesto ante el ordenador.
– Volveré al ordenador esta noche -juró a Nkata cuando comprendió que su reticencia a trasladarse desde Fulham a Battersea obedecía a su preocupación por la negligencia de Barbara-. Winston, te juro por mi madre que permaneceré sentada ante la pantalla hasta quedarme ciega. ¿De acuerdo? Pero después. Después. Antes hemos de ir a Battersea.
Nkata estaba contando a Lynley el resultado de sus visitas al ex patrón y a la compañera de piso de Nicola. Después de informar sobre las postales que Nicola había enviado a Vi Nevin, y explicar cuál era el mensaje implícito según Vi, se despachó a gusto sobre el hecho de que el dormitorio de Nicola en la casa de Fulham había sido, en apariencia, «limpiado» antes de que pudieran echarle un vistazo.
– ¿A cuántas tías conoce que no guarden algo revelador del maromo al que se están beneficiando? -preguntó Nkata-. Le aseguro que esa Vi nos hizo esperar cinco minutos porque en cuanto supo que había policías en su puerta salió disparada a sacar algo de ese cuarto.
Barbara contuvo el aliento al oír el plural. Lynley no era idiota. Pegó un bote al otro extremo de la línea.
– ¿Qué? -contestó Nkata, al tiempo que miraba a Barbara-. No. Es una forma de hablar… Sí. Créame, lo llevo grabado en mi alma. -Escuchó, mientras Lynley debía de contar cómo iban las cosas en su parte del mundo. Rió en un momento dado-. ¿Por pura diversión? Señor, como si me dicen que el mundo es plano -dijo, y jugueteó con el cable del teléfono. Al cabo de unos momentos, prosiguió-: Battersea, ahora mismo. Barb dijo que la compañera de piso de Cole estaría esta noche, así que pensé echar un vistazo a sus cosas. La casera no permitió que Barb lo hiciera antes y…
Al parecer, Lynley le interrumpió.
Barbara intentó leer en su expresión alguna indicación de lo que estaba diciendo el inspector. El negro mantenía el rostro inexpresivo.
– ¿Qué? -susurró, muy tensa-. ¿Qué?
Nkata le indicó con un ademán que callara.
– Investigando esos nombres que usted le dio -dijo-. Al menos eso creo. Ya conoce a Barb.
– Oh, muchísimas gracias, Winston -susurró Barbara.
Nkata le dio la espalda y continuó hablando con Lynley.
– Barbara contó que la compañera de piso dice que todo es posible. El chico no iba corto de dinero, siempre llevaba encima un buen fajo, y no vendía una mierda. Si viera sus obras, no le extrañaría. El chantaje parece cada vez más probable. -Escuchó de nuevo-. Por eso quiero echarle otro vistazo. Tiene que haber una relación en alguna parte.
Que estaban en la pista de algo importante lo probaba la ausencia de detalles personales en el dormitorio de Nicola Maiden, pensó Barbara. Aparte de algunos artículos de vestir y una inocente hilera de conchas marinas en el antepecho de la ventana, nada sugería que la habitación hubiera sido ocupada por una persona de carne y hueso. Barbara habría llegado a la conclusión de que la dirección de Fulham era una fachada, y de que Nicola nunca había vivido allí, de no ser porque Vi Nevin había utilizado el tiempo tardado en abrir la puerta para sacar algo de la habitación. Dos cajones de la cómoda estaban vacíos por completo, y en el ropero, un amplio espacio en el perchero hablaba de algunas cosas hechas desaparecer a toda prisa, y sobre la cómoda, círculos libres de polvo indicaban la reciente presencia de objetos.
Barbara se dio cuenta de todo, pero no se molestó en pedir a Vi Nevin que les dejara registrar su cuarto para buscar los objetos desaparecidos. La joven ya había dejado muy claro que conocía sus derechos, y no convenía animarla a que los ejerciera.
Pero era significativo que hubiera llevado a cabo una limpieza a toda prisa. Solo un idiota no advertiría las implicaciones de ello.
En ese momento Nkata colgó y contó los progresos de Lynley. Barbara escuchó con atención, mientras buscaba relaciones entre las diferentes informaciones que iban reuniendo.
– Upman afirma que solo le echó un polvo -dijo cuando Nkata terminó-, pero podría ser el señor «Oh-la-la» de las postales y mentir como un bellaco, ¿no crees?
– O mentir sobre la importancia del polvo -apuntó Nkata-. Quizá pensó que se había producido una unión trascendental entre ambos. Puede que ella solo lo hiciera por diversión.
– Y cuando él lo descubrió, ¿se la cargó? ¿Dónde estaba el martes por la noche?
– Recibiendo un masaje cerca del aeropuerto de Manchester. Para aliviar la tensión, dijo.
Barbara lanzó un aullido.
– Jamás había oído una coartada semejante.
Se colgó el bolso al hombro y señaló la puerta. Salieron a Parkgate Road.
El piso de Terry Cole se encontraba a menos de cinco minutos a pie del pub, y Barbara guió a Nkata. Esta vez, cuando tocó el timbre contiguo al rótulo cole/Thompson, la puerta se abrió al instante.
Cilla Thompson les recibió en el rellano, vestida para salir. Su minifalda metálica plateada, el top a juego y la boina sugerían una audición inminente para un papel en una versión feminista de El mago de Oz.
– No tengo mucho tiempo -dijo.
– No se preocupe -contestó Barbara-. No necesitamos mucho.
Presentó a Nkata y entraron en el piso, que ocupaba la segunda planta de la casa y había sido reconvertido en dos pequeños dormitorios, una sala de estar, una cocina y un retrete del tamaño de una despensa. Como no quería que el episodio con Vi Nevin se repitiese, Barbara dijo:
– Nos gustaría registrarlo todo, si no le parece mal. Si Terry estaba metido en algo comprometedor, habrá dejado pruebas en algún sitio. Quizá haya escondido algo.
Cilla no tenía nada que ocultar, les informó, pero no le hacía ninguna gracia que manosearan sus bragas. Les enseñaría todas sus pertenencias, y punto. Podían hacer lo que quisieran en la madriguera de Terry.
Así pues, empezaron por la cocina, donde los aparadores no revelaron nada, salvo una predilección por los macarrones gratinados instantáneos, que los ocupantes del piso parecían consumir al por mayor. Había varias facturas sobre el escurridor, donde daba la impresión de que seis semanas de cacharros se estaban secando. Nkata las examinó, y luego las pasó a Barbara. La factura del teléfono era respetable, pero no exagerada. El consumo de electricidad parecía normal. Ninguna factura estaba vencida. Todas se habían pagado. La nevera tampoco aportó gran cosa a sus pesquisas. Una lechuga fláccida y una bolsa de plástico con coles de Bruselas de aspecto triste sugería que los ocupantes del piso no eran tan fieles al consumo de verduras como deberían. Lo más siniestro que vieron fue una lata de sopa de guisantes abierta, cuya mitad parecía haber sido engullida tal cual, sin recalentar. El estómago de Barbara se revolvió. Y ella pensaba que sus gustos culinarios eran discutibles.
– Nos la comemos tal cual -explicó Cilla desde la puerta.
– Eso parece -contestó Barbara.
Se trasladaron a la sala de estar, donde examinaron su inusual decoración. La habitación parecía una sala de exposiciones. Había varias piezas de la misma naturaleza agrícola que los esfuerzos de mayor tamaño vistos por Barbara aquel mismo día en el estudio de la arcada del ferrocarril, lo cual indicaba que eran obra de Terry. Los demás objetos, es decir, pinturas, eran fruto indudable de los afanes de Cilla.
Nkata, que no había visto la fijación oral de Cilla plasmada de una forma concreta, silbó en voz baja ante la docena de cavidades bucales exploradas en los lienzos de la sala de estar: bocas que chillaban, reían, lloraban, hablaban, comían, babeaban, vomitaban y sangraban, estaban plasmadas con gráficos detalles. Cilla también había explorado posibilidades fantásticas: de varias bocas surgían seres humanos, sobre todo miembros de la familia real.
– Muy… originales -comentó Nkata.
– Sin embargo, Munch [7] no tiene de qué preocuparse -murmuró Barbara, a su lado.
Había dormitorios a cada lado de la sala de estar, y entraron primero en el de Cilla, precedidos por la artista. Aparte de una nutrida colección de osos de peluche situados en la cómoda y el antepecho de la ventana, la habitación de Cilla no presentaba ninguna contradicción con la artista. Su guardarropa contenía las prendas coloridas que suelen asociarse con una pintora, la caja de leche que hacía las veces de mesita de noche albergaba la caja de condones que cabía esperar de una joven sexualmente activa y sexualmente precavida en los deprimentes días del sida. Una considerable colección de CD mereció la aprobación de Barbara, y confirmó a Nkata lo mucho que desconocía acerca del rock and roll. Ejemplares de What's On y Time Out tenían páginas dobladas y círculos alrededor de galerías con exposiciones recién inauguradas. Las paredes ofrecían obras de la artista, que había pintado el suelo para revelar algo más de su sensibilidad artística. Grandes lenguas goteantes masticaban comida sobre niños desnudos, que defecaban sobre otras lenguas oscilantes. Era un punto a favor de Freud, no cabía duda.
– Dije a la señora Baden que volvería a pintar el piso cuando me mudara -explicó Cilla, en respuesta al fracaso de los detectives por controlar su expresión-. Le gusta apoyar el talento. Eso dice ella. Pregúntenle.
– Nos basta con su palabra -dijo Barbara.
En el cuarto de baño tampoco encontraron nada, salvo un círculo mugriento y antihigiénico alrededor de la bañera. Nkata chasqueó la lengua. A continuación pasaron al dormitorio de Terry Cole, seguidos por Cilla, al parecer temerosa de que estropearan una de sus obras maestras si no vigilaba.
Nkata se dedicó a la cómoda y Barbara al ropero. En él, descubrió el asombroso hecho de que Terry tenía debilidad por el color negro, que se repetía en camisetas, jerséis, tejanos, chaquetas y calcetines. Mientras Nkata abría cajones detrás de ella, Barbara empezó a registrar tejanos y chaquetas con la esperanza de que revelaran algo crucial. Descubrió solo dos posibilidades entre los resguardos de entradas de cine y pañuelos de papel arrugados. La primera era un trozo de papel con la inscripción «Soho Square 31-32» escrita con una letra menuda y puntiaguda, y la segunda una tarjeta doblada en dos sobre un chicle reseco. Barbara la desdobló. Siempre se podía confiar…
En la tarjeta estaba grabado «Bowers» con letras elegantes. En la esquina inferior izquierda había una dirección de Cork Street y un número de teléfono. En la inferior derecha, un nombre: Neil Sitwell. La dirección era W1. Otra galería, dedujo Barbara, pero de todos modos dejó el chicle reseco sobre la mesita de noche y guardó la tarjeta en el bolsillo.
– Aquí hay algo -dijo Nkata.
Barbara giró en redondo y vio que había sacado un humidificador del cajón inferior de la cómoda y lo había abierto.
– ¿Qué es? -preguntó.
Lo inclinó hacia ella. Cilla estiró el cuello.
– Eh, eso no es mío -se apresuró a decir cuando vio lo que era.
El humidificador contenía cannabis. Varias hojas, por lo que Barbara pudo ver. Y del cajón del que había extraído el humidificador, Nkata sacó papel de fumar y una bolsa de congelador que contenía, como mínimo, un kilo de hierba.
– Vaya -dijo Barbara. Miró a Cilla con suspicacia.
– Ya he dicho que no es mío -contraatacó Cilla-. No les habría permitido registrar el piso de haber sabido que tenía esa mierda, ¿vale? Yo no la toco. No toco nada que pueda dañar el proceso.
– ¿El proceso? -Nkata arrugó la frente.
– Mi arte -explicó Cilla-. El proceso creativo.
– Ya -dijo Barbara-. Bien sabe Dios que eso no se puede tocar. Ha sido muy inteligente por su parte.
Cilla no captó la ironía.
– El talento es precioso -dijo-. No hay que… desperdiciarlo.
– ¿Está diciendo que esto -señaló el cannabis- es el motivo de que Terry no pudiera triunfar como artista?
– Como ya le dije en el estudio, nunca se volcó lo bastante en su arte para obtener algo a cambio. No quería trabajar como los demás. Pensaba que no era necesario. Tal vez esa mierda fuese el motivo.
– ¿Porque casi siempre estaba colgado? -preguntó Nkata.
Cilla pareció incómoda por primera vez. Se removió sobre sus zapatos de plataforma.
– Escuche, es como… Está muerto y lo siento, pero la verdad es la verdad. Su dinero procedía de algún sitio. Eso debe de ser.
– Aquí no hay mucho, si se dedicaba a vender -dijo Nkata a Barbara.
– Quizá tenga la despensa en otro sitio.
Pero aparte de una butaca rellena en exceso, el único otro mueble de la habitación que podía proporcionar un escondite era la cama. Parecía demasiado descarado para ser verdad, pero Barbara lo comprobó. Levantó el borde de un viejo cubrecama de felpilla y debajo de la cama vio una caja de cartón.
– Ah -dijo Barbara-. Quizá, quizá…
Se agachó y sacó la caja. Estaba abierta. Separó las solapas y examinó su contenido.
Se trataba de postales, varios cientos. Pero no del tipo que se envía a la familia cuando uno está lejos de casa. No eran postales de felicitación. No servían para enviar mensajes. No eran recuerdos. No obstante, constituían el primer indicio de quién había matado a Terry Cole y por qué.
Un detective había sido enviado a Buxton para recoger a los Maiden a fin de que inspeccionaran los efectos de su hija. Hanken había indicado que una cortés petición de que acudiesen habría sido desoída, porque la hora de la cena se acercaba y los Maiden tenían que atender a sus huéspedes.
– Si queremos una respuesta esta noche, hay que ir a por ellos -dijo Hanken, no sin razón.
Una respuesta obtenida aquella noche sería útil, admitió Lynley. Por lo tanto, mientras Hanken y él se cepillaban unos rigatoni puttanesca en el restaurante Firenze de Buxton, la agente detective Patty Stewart fue a Padley Gorge a buscar a los padres de la chica muerta. Cuando los inspectores hubieron terminado su ágape, rematado con dos expresos por cabeza, Stewart telefoneó a Hanken para anunciar que Andrew y Nan Maiden ya estaban en comisaría.
– Que Mott te entregue las cosas de la chica -ordenó Hanken por su móvil-. Llévalas a la sala cuatro y espéranos.
No había más de cinco minutos hasta la comisaría de Buxton. Hanken se ocupó de la factura con parsimonia. Quería hacer sudar a los Maiden, explicó a Lynley. Quería que todos los implicados en la investigación estuvieran nerviosos, porque nunca se sabía qué podía dar de sí un ataque de nervios.
– Pensaba que habías concentrado tu interés en Will Upman -comentó Lynley.
– Todo el mundo me interesa. Quiero que todos estén nerviosos -contestó Hanken-. Hay que ver lo que la gente recuerda cuando la tensión aumenta.
Lynley no le recordó que la experiencia de Andy Maiden en el SO10 le habría preparado para soportar mucha más presión de la resultante de esperar un cuarto de hora a dos colegas en una comisaría. Al fin y al cabo, era el caso de Hanken, y estaba demostrando ser un colega adaptable.
– Lamento no haberla encontrado esta tarde -dijo Lynley a Nan Maiden cuando ella y su marido fueron conducidos a la sala 4, donde Hanken y él aguardaban de pie a ambos lados de una gran mesa de pino. La detective Stewart, apostada junto a la puerta con una libreta en la mano, había depositado sobre ella las pertenencias de Nicola.
– Fui a dar un paseo en bicicleta -dijo Nan.
– Andy dijo que fue a Hathersage Moor. ¿Es un paseo difícil?
– Me gusta el ejercicio, y hay sendas para ciclistas por todas partes. No es tan duro como parece.
– ¿Se cruzó con alguien mientras estuvo allí? -preguntó Hanken.
El brazo de Andy Maiden rodeó a su mujer, que replicó sin vacilar.
– Hoy no. Tenía el páramo para mí sola.
– Sale a menudo, ¿verdad? ¿Por las mañanas, por las tardes? ¿Por las noches también?
Ella frunció el entrecejo.
– Perdone, pero ¿me está preguntando…?
Un apretón de su marido bastó para hacerla callar.
– Pensaba que nos habían llamado para examinar las pertenencias de nuestra hija, inspector -dijo Andy Maiden.
Hanken y él se observaron, separados por la mesa. Junto a la puerta, Patty Stewart paseó la mirada entre ellos, con el bolígrafo preparado. En la calle, la alarma de un coche se disparó de repente.
Hanken fue el único que parpadeó.
– Adelante -dijo, y señaló con un cabeceo los artículos esparcidos sobre la mesa-. ¿Falta algo? ¿Hay algo que no sea de ella?
Los Maiden inspeccionaron cada objeto con detenimiento. Nan Maiden alargó la mano, vacilante, y acarició un jersey azul marino con una franja color marfil que definía el cuello.
– El cuello no le caía bien… -dijo-. Yo quise cambiarlo, pero ella no me dejó. Dijo: «Tú lo has hecho, mamá, y eso es lo que importa.» Ojalá lo hubiera arreglado. No me habría costado nada. -Parpadeó varias veces y su respiración se alteró, como si le faltara el aire-. Lo siento. No soy de gran ayuda.
Andy Maiden apoyó la mano en la nuca de su mujer.
– Solo unos momentos más, amor mío. -La animó a seguir mirando. Fue él, no obstante, quien reparó en lo que faltaba entre los objetos recogidos en el lugar del crimen-. El impermeable -dijo-. Es azul, con capucha. No está aquí.
Hanken dirigió una mirada a Lynley. La corroboración de tu teoría, dijo su expresión.
– El martes por la noche no llovió, ¿verdad?
Nadie contestó a la pregunta de Nan Maiden. Todos sabían que cualquiera que se aventurara en los páramos debía ir preparado para un súbito e inesperado cambio de tiempo.
Andy se concentró en los útiles de acampada: la brújula, la cocina, la olla, el estuche del plano, la palita. Cuando hubo examinado todo, su frente se arrugó.
– También falta su navaja de bolsillo.
Era una navaja multiusos que le había pertenecido, dijo. Se la había regalado a Nicola una Navidad, cuando había empezado su afición a las excursiones y el camping. Siempre la guardaba con el resto de los útiles. Y siempre se la llevaba cuando iba a los Picos.
Lynley presintió, más que vio, la mirada que le dirigía Hanken. Reflexionó en cómo podía afectar la navaja desaparecida a su conjetura.
– ¿Estás seguro, Andy? -preguntó.
– Aunque la hubiera perdido -dijo Maiden-, habría comprado otra antes de salir de acampada. -Su hija era una excursionista experimentada, explicó. Nick no corría riesgos gratuitos en los páramos o en los Picos. Nunca marchaba sin estar preparada-. ¿Quién iría de acampada sin una navaja?
Hanken pidió una descripción. Maiden se explayó sobre los detalles de la navaja multiusos. La hoja más grande medía siete centímetros y medio, dijo.
Cuando los Maiden hubieron terminado su tarea, Hanken pidió a Stewart que les diera una taza de té. Se volvió hacia Lynley en cuanto la puerta se cerró tras ellos.
– ¿Estás pensando lo mismo que yo? -preguntó.
– La longitud de la hoja coincide con las conclusiones de la doctora Miles sobre el arma que mató a Cole. -Lynley examinó con aire pensativo los objetos esparcidos sobre la mesa, y reflexionó sobre la vuelta de tuerca que Andy Maiden, sin saberlo, había dado a su teoría.
– Podría ser una coincidencia, Peter. Podría haberla perdido antes de ese día.
– Pero si no, ya sabes lo que significa.
– Tenemos a un asesino en los páramos que persigue a Nicola Maiden, y por algún motivo la persigue sin un arma.
– Lo cual significa…
– No hubo premeditación. Un encuentro casual en que las cosas se torcieron.
Hanken resopló.
– ¿Adónde coño nos conduce eso?
– A tener que volver a pensar muy seriamente todo -contestó Lynley.
13
El cielo nocturno estaba sembrado de estrellas cuando Lynley salió por el porche de entrada a Maiden Hall. Como de niño había sido un amante del cielo nocturno de Cornualles, donde, como en el cielo de Derbyshire, podía ver, estudiar y nombrar las constelaciones con una facilidad imposible en Londres, se detuvo junto a la columna de piedra que señalaba el borde del aparcamiento y contempló la bóveda celeste. Buscaba una respuesta a lo que significaba todo.
– Ha de haber una equivocación en sus registros -le había dicho Nan Maiden con serena insistencia. Tenía los ojos hundidos, como si las últimas treinta y seis horas le hubieran arrebatado una fuerza vital que nunca recuperaría-. Nicola no habría dejado la facultad de derecho. Y no lo habría hecho sin decírnoslo, desde luego. Ella era así. Le gustaba el derecho. Además, se pasó todo el verano trabajando para Will Upman. ¿Por qué demonios lo habría hecho si hubiera dejado la facultad en…? ¿Ha dicho mayo?
Lynley les había acompañado en coche desde Buxton, y les había seguido al interior del hostal para una conversación final. Como el salón estaba ocupado todavía por los huéspedes y los clientes que habían ido a cenar, dedicados a sus cafés, licores y dulces, se refugiaron en un despacho contiguo al mostrador de recepción. Había poco espacio para tres personas, pues la habitación estaba pensada para una sola, que trabajaba en un ordenador detrás del escritorio. Un fax estaba escupiendo un largo mensaje cuando entraron. Andy Maiden le echó un vistazo, y lo depositó en la bandeja de reservas.
Los Maiden no sabían que su hija había dejado la facultad de derecho. Tampoco sabían que se había trasladado a Fulham para vivir con una joven llamada Vi Nevin, de la que Nicola nunca les había hablado. Y tampoco sabían que había trabajado en MKR Financial Management. Lo cual negaba la anterior aseveración de Nan Maiden de que su hija había sido la encarnación de la sinceridad.
Andy Maiden había guardado silencio ante esas revelaciones. Pero parecía destrozado, como si cada nueva información sobre su hija fuera un mazazo psíquico. Mientras su esposa intentaba explicar las inconsistencias de los actos de su hija, él parecía concentrado en asimilarlas, al tiempo que minimizaba el dolor infligido a su corazón.
– Quizá quería trasladarse a una facultad más cercana al norte. -Nan se veía patéticamente ansiosa por creer en sus palabras-. ¿No hay una en Leicester, o en Lincoln? Y como estaba comprometida con Julian, debía de querer estar más cerca de él.
Desengañarla de la idea de un compromiso matrimonial con Julian Britton había sido una tarea más difícil de lo que Lynley creía. Los esfuerzos de Nan Maiden cesaron por completo cuando Lynley reveló la tergiversación que Britton había elaborado sobre su relación con Nicola. La mujer se quedó perpleja.
– ¿No eran…? Pero entonces ¿por qué…? -Se volvió hacia su marido, como si él fuera capaz de explicar lo inexplicable.
De ese modo, Lynley llegó a la conclusión de que no era imposible que los Maiden ignoraran que su hija poseía un busca. Y cuando Nan Maiden demostró estar tan en la inopia como su marido respecto al aparato, Lynley se sintió inclinado a creerla.
De pie en el espacio en penumbras que separaba el aparcamiento, casi en tinieblas, de las ventanas iluminadas del hotel, Lynley se permitió unos minutos para reflexionar sobre una circunstancia que le rondaba la cabeza: Hanken había dicho que sostener en los brazos a un bebé, hijo y creación propios, cambiaba a un hombre de forma irrevocable. Y que el dolor de perder a ese hijo sería algo inimaginable. Así pues, ¿qué sentía un hombre como Andy Maiden en este momento? Y para colmo, además de la pérdida, averiguar que su única hija tenía secretos. ¿Cómo debía de sentirse? La muerte de un hijo, pensó, mata el futuro y diezma el pasado, de forma que el primero se convierte en una cárcel sin fin y el segundo en un tácito reproche por cada momento no pasado con el hijo por las exigencias del trabajo. Uno no se recobraba de una muerte semejante. Solo adquiría destreza en continuar adelante a trompicones.
Miró las ventanas del hostal y vio que la silueta de Andy Maiden abandonaba el pequeño despacho y se encaminaba hacia la escalera. La luz del despacho continuó encendida y en la ventana apareció la silueta de Nan Maiden. Lynley comprendió el abismo que separaba a los Maiden, y sintió deseos de decirles que no cargaran con su dolor por separado. Habían creado juntos a su hija Nicola, y la enterrarían juntos. ¿Por qué tenían que llorarla solos?
«Todos estamos solos, inspector», le había dicho en cierta ocasión Barbara Havers, en un caso similar de dos padres que se habían visto obligados a llorar la muerte de un hijo. «Y créame, pensar de una manera distinta no es más que una jodida ilusión.»
Pero no quería pensar en Barbara Havers, en su sabiduría o en su falta de ella. Quería hacer algo para proporcionar a los Maiden un poco de paz. Se dijo que les debía eso, si no a unos padres cuyo sufrimiento confiaba en no experimentar jamás, sí a un ex colega cuyos servicios habían dejado en deuda a agentes como él. No obstante, también deseaba proporcionarles paz como protección contra cualquier dolor venidero, con la esperanza de que atenuar su pena actual les evitaría tener que experimentar una congoja similar.
No podía cambiar la muerte de Nicola y los secretos que había ocultado a sus padres, pero sí refutar la información que empezaba a parecer inventada, disfrazada de revelación inocente pero pergeñada aviesamente.
Al fin y al cabo, Will Upman era la persona que había hablado de un busca y un amante londinense. ¿Y quién mejor que Upman, tan interesado en la joven, para inventar tanto posesiones como revelaciones, con el fin de desviar la atención de la policía? Tal vez él había sido el amante en cuestión, que colmaba de regalos a una mujer que era tanto su obsesión como su empleada. Una vez enterado de que abandonaba la carrera de derecho, de que se marchaba de Derbyshire para establecerse en Londres, ¿cómo habría reaccionado a la circunstancia de perderla para siempre? De hecho, sabían por las postales que Nicola enviaba a su compañera de piso que tenía un amante, además de Julian Britton. Y no habría sentido la necesidad de utilizar mensajes codificados (por no hablar de las maniobras insinuadas en las postales) si hubiera podido exhibirse abiertamente con el hombre en cuestión.
Y también estaba el tema del lugar que ocupaba Julian Britton en la vida de Nicola. Si de veras la había querido y deseado convertirla en su mujer, ¿cómo habría reaccionado tras averiguar su relación con otro hombre? Era muy posible que Nicola hubiera revelado dicha relación a Britton como parte de su negativa a casarse con él. Si lo había hecho, ¿qué ideas había rumiado Britton, y adonde le habían conducido el martes por la noche?
Una puerta exterior se cerró en alguna parte. Sonaron pasos sobre la grava, y por una esquina del edificio apareció un hombre llevando una bicicleta. La guió hasta un charco de luz procedente de una ventana y sacó una pequeña herramienta que aplicó a una rueda.
Lynley le reconoció de la tarde anterior, cuando por la ventana del salón le había visto alejarse pedaleando del hostal, mientras él y Hanken esperaban a los Maiden. En tanto Lynley le observaba, acuclillado junto a la bicicleta con un espeso mechón de pelo sobre los ojos, vio que su mano quedaba atrapada entre los radios.
– Merde! Saloperie de bécane! Je sais pas ce qui me retient de t'envoyer à la casse -gritó el hombre, y se incorporó, con los nudillos apretados contra la boca.
Al oírle, Lynley también reconoció el inconfundible sonido de un diente de la rueda de la investigación al encajar en su sitio. Corrigió sus anteriores ideas y conjeturas al punto, y comprendió que Nicola Maiden había hecho algo más que bromear con su compañera de piso de Londres. También le había proporcionado una pista.
Se acercó al hombre.
– ¿Se ha hecho daño?
Él giró en redondo, sobresaltado, y se apartó el pelo de los ojos.
– Bon Dieu! Vous m'avez fait peur!
– Perdone. No era mi intención -dijo Lynley. Extrajo su identificación y se presentó.
La única reacción del otro hombre al escuchar las palabras «New Scotland Yard» fue un leve fruncimiento de entrecejo. Contestó en su inglés de fuerte acento francés que era Christian-Louis Ferrer, chef de cocina y principal motivo de que Maiden Hall hubiera obtenido una étoile Michelin.
– Veo que tiene problemas con su bicicleta. ¿Necesita que le lleve a algún sitio?
No. Mais merci quand même. Largas horas en la cocina le robaban tiempo para el ejercicio. Necesitaba dos paseos al día en bicicleta para mantenerse en forma. Este vélo de merde (con un gesto despreciativo hacia la bicicleta) era mejor que nada, pero habría agradecido un deux roues más adecuado para carreteras y pistas.
– ¿Le importa que hablemos antes de que se marche? -preguntó con cortesía Lynley.
Ferrer se encogió de hombros, con el típico estilo francés, dando a entender que si un policía quería hablar con él, sería una estupidez por su parte negarse. Estaba de espaldas a la ventana, pero cambió de postura y expuso su rostro a la luz.
Al verle iluminado, Lynley comprobó que era mucho mayor de lo que parecía desde lejos. Aparentaba más de cincuenta años. La edad y la buena vida habían dejado huellas en su rostro, y su cabello castaño estaba espolvoreado de gris.
Lynley no tardó en descubrir que el inglés de Ferrer era excelente cuando le daba la gana. Pues claro que conocía a Nicola Maiden, dijo, y la denominó la malhereuse jeune femme. Se había esforzado durante los últimos cinco años en elevar Maiden Hall a su actual posición de temple de la gastronomie (¿sabía el inspector los poquísimos restaurantes rurales ingleses que habían sido recompensados con una étoile Michelin?), así que conocía muy bien a la hija de sus patrones. Había trabajado en el comedor durante todas sus vacaciones de verano desde que él practicaba sus artes para monsieur Andí, de modo que era lógico que la conociera.
Ah. Estupendo. ¿La conocía bien?, preguntó Lynley con tono inocente.
En ese momento, Ferrer no consiguió entender el inglés, si bien su sonrisa ansiosa y educada, aunque falsa, indicó su buena voluntad.
Lynley cambió a su francés de supervivencia. Dedicó un momento a telegrafiar un silencioso mensaje de agradecimiento a su temible tía Augusta, que había decretado con frecuencia, en plena visita familiar, que ce soir, on parlera tous français à table et après le dîner. C'est la meilleure façon de se préparer à passer des vacances d'été en Dordogne, en un intento de pulir sus rudimentarias habilidades con un idioma en el que, de otra forma, solo habría sido capaz de pedir una taza de café, una cerveza o una habitación con baño.
– Su experiencia en la cocina es indudable, monsieur Ferrer -chapurreó en francés-. Y no cabe duda de que la señorita Maiden estaba a la altura de sus expectativas como camarera competente. Lo que me gustaría saber es si conocía bien a la chica. Su padre me ha dicho que toda la familia es aficionada a la bicicleta. Usted también. ¿Fue a pasear alguna vez con ella?
Si Ferrer se sorprendió de que un bárbaro inglés hablara su idioma, aunque con imperfecciones, no lo demostró. De todos modos, demoró su respuesta hasta tal extremo que Lynley repitió la pregunta, lo cual proporcionó al francés la satisfacción que, por lo visto, necesitaba.
– Sí, por supuesto, una o dos veces -dijo Ferrer en su lengua natal.
Iba en bicicleta desde Grindleford hasta Maiden Hall por la carretera, y cuando la joven se enteró, le dijo que existía una ruta a través del bosque, difícil pero más directa. No quería que se extraviara, así que le acompañó dos veces para asegurarse de que tomaba las sendas correctas.
– ¿Se aloja usted en Grindleford?
Sí. No había suficientes habitaciones en Maiden Hall para hospedar a los empleados del hotel y el restaurante. Como sin duda habría observado el inspector, se trataba de un establecimiento pequeño. Por lo tanto, Christian-Louis Ferrer había alquilado una habitación en casa de una viuda llamada madame Clooney y de su hija soltera, la cual, si había que creer a Ferrer, albergaba deseos hacia él, ay, imposibles de satisfacer.
– Estoy casado, por supuesto -dijo a Lynley-. Aunque mi amada esposa continúa viviendo en Nerville le Forêt hasta que volvamos a reunimos.
Lynley sabía que no era una situación inusual. Con frecuencia, los matrimonios europeos vivían separados. Un miembro de la pareja se quedaba con los hijos en el país natal, mientras el otro emigraba en busca de un empleo más lucrativo. Sin embargo, un innato cinismo, que enseguida atribuyó a una excesiva convivencia con Barbara Havers durante los últimos años, provocaba que sospechara de inmediato de un hombre que utilizaba el adjetivo «amada» antes del nominativo «esposa».
– ¿Lleva aquí cinco años? -preguntó-. ¿Va a casa con frecuencia, por vacaciones y fiestas?
Ay, contestó Ferrer, un hombre de su profesión extraía más provecho, al igual que su amada esposa y sus queridísimos hijos, pasando las vacaciones en busca de la excelencia culinaria. Y si bien tal búsqueda podía llevarse a cabo en Francia, y con resultados mucho más felices, Christian-Louis Ferrer conocía la sabiduría del ahorro. Si tuviera que viajar entre Inglaterra y Francia durante las vacaciones, gastaría un dinero necesario para asegurar el futuro de sus hijos y su propia jubilación.
– Debe de ser difícil estar tanto tiempo separado de la esposa -dijo Lynley-. Por no hablar de la soledad, supongo.
Ferrer gruñó.
– Un hombre hace lo que debe.
– Aun así, habrá momentos en que la soledad impulse a anhelar la relación con alguien. Incluso una relación espiritual con un alma gemela. No solo vivimos para trabajar, ¿verdad? Y un hombre como usted… Sería muy comprensible.
Ferrer cruzó los brazos con un movimiento que destacó la prominencia de sus bíceps y tríceps. En muchos aspectos, era la viva imagen no solo de la virilidad, sino de la necesidad de imponer la presencia de esa virilidad. Lynley era consciente de que se estaba dejando arrastrar por los peores estereotipos, pero debía comprobar adonde les conducía aquella conversación.
– Cinco años alejado de la mujer… -dijo con un significativo encogimiento de hombros-. Yo no lo aguantaría.
La boca de Ferrer, de labios gruesos, la boca de un hombre sensual, se curvó y sus ojos se ensombrecieron.
– Estelle y yo nos comprendemos mutuamente -dijo en inglés-. Hace veinte años que estamos casados.
– Así que se produce alguna relación ocasional en Inglaterra.
– Nada importante. Yo amo a Estelle. La otra… bueno, era lo que era.
Un devaneo útil, pensó Lynley.
– ¿Ha terminado, pues?
La expresión de Ferrer, tan cautelosa de repente, reveló el resto a Lynley.
– ¿Era el amante de Nicola Maiden?
Silencio.
Lynley insistió.
– Si usted y ella eran amantes, monsieur Ferrer, despertará menos sospechas una respuesta franca que verse confrontado con un testigo que les haya visto juntos.
– No es nada -dijo Ferrer, de nuevo en inglés.
– No diría yo eso sobre la posibilidad de ser sospechoso de un asesinato.
Ferrer alzó la cabeza y volvió al francés.
– No me refiero a las sospechas, sino a la chica.
– ¿Está diciendo que no pasó nada con la chica?
– Digo que lo sucedido no fue nada. No significó nada. Para ninguno de los dos.
– Tal vez quiera explicármelo mejor.
Ferrer desvió la vista hacia la puerta principal de Maiden Hall. Estaba abierta al agradable aire de la noche, y dentro los huéspedes se encaminaban hacia la escalera, hablando con cordialidad. Ferrer habló sin apartar la vista de los huéspedes.
– La belleza de una mujer existe para que un hombre la admire. Es lógico que una mujer desee resaltar su belleza para aumentar la admiración.
– Eso es discutible.
– Así son las cosas desde el principio de los tiempos. Toda la naturaleza apoya este sencillo y verdadero orden del mundo. Dios creó un sexo para atraer al otro.
Lynley no señaló que ese supuesto orden natural requeriría del macho de la especie, no de la hembra, que fuera más atractivo a fin de ser una pareja aceptable.
– Por tanto, como consideraba atractiva a Nicola, hizo algo para respaldar el orden natural de Dios -dijo.
– Como ya he dicho, no fue nada serio. Yo lo sabía. Ella lo sabía. -Sonrió, no sin afecto-. A ella le gustaba el juego. Me di cuenta en cuanto la conocí.
– ¿Cuando tenía veinte años?
– Es una falsa mujer la que no conoce su atractivo. Nicola no era una falsa mujer. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Ella sabía que yo lo sabía. El resto… -Se encogió de hombros-. Hay límites a toda relación entre hombre y mujer. Si uno respeta los límites, la felicidad de la relación queda protegida.
Lynley le interrumpió.
– Nicola sabía que usted no se separaría de su mujer.
– No me pidió que dejara a mi mujer. No le interesaba eso, créame.
– Entonces…
– ¿Qué le interesaba? -El hombre sonrió, como si recordara-. Los lugares donde nos encontrábamos. El esfuerzo físico que me exigía llegar a esos lugares. Lo que quedaba de mi energía cuando llegaba. Y cómo era capaz de utilizarla.
– Ya. -Lynley pensó en los lugares: las cuevas, los túmulos, los poblados prehistóricos, las fortalezas romanas. Oooh-la-la, pensó. O como Barbara Havers habría dicho: «Bingo, inspector.» Ya tenían al señor Postal-. Usted y Nicola hacían el amor…
– Follábamos, no hacíamos el amor. Nuestro juego consistía en elegir un lugar diferente para cada encuentro. Nicola me pasaba un mensaje. Un plano, a veces. En otras, un acertijo. Si yo lo interpretaba correctamente y lo seguía correctamente… -Se encogió de hombros una vez más-. Ella me esperaba para recompensarme.
– ¿Desde cuándo eran amantes?
Ferrer vaciló antes de contestar. Tal vez hacía cálculos, o bien analizaba los perjuicios de revelar la verdad.
Por fin, dijo:
– Cinco años.
– Desde que usted llegó al hostal.
– En efecto -admitió-. Preferiría, por supuesto, que monsieur y madame… Solo serviría para disgustarles de una forma innecesaria. Siempre fuimos discretos. Nunca salíamos juntos del hostal. Primero regresaba uno, y el otro más tarde. Nunca se enteraron.
Y nunca tuvieron motivos para despedirte, pensó Lynley.
Por lo visto, el francés experimentó la necesidad de abundar en sus explicaciones.
– Fue la mirada que me dirigió la primera vez que nos vimos. Ya sabe a qué me refiero. Lo adiviné por la mirada. Su interés era parejo al mío. A veces se desencadena una necesidad animal entre hombre y mujer. No es amor. No es devoción. Es lo que se siente, un dolor, una presión, una necesidad, aquí. -Indicó la entrepierna-. Usted, como hombre, también la siente. No todas las mujeres experimentan un ansia igual a la del hombre. Pero Nicola sí. Lo percibí al instante.
– E hizo algo al respecto.
– Como ella deseaba. El juego vino después.
– ¿El juego fue idea de ella?
– Su método… Por eso nunca busqué a otra mujer en Inglaterra. No era necesario. Ella tenía un método de convertir una sencilla relación… -Buscó la palabra adecuada para describirlo-. Magia. Excitante. No me creía capaz de ser fiel a una sola amante durante cinco años. Antes de Nicola, una mujer no me había retenido más de tres meses.
– ¿Era el juego lo que la complacía? ¿Eso la ataba a usted?
– El juego me ataba a mí. Para ella era el placer físico, por supuesto.
Y también el ego, pensó con ironía Lynley.
– Cinco años es mucho tiempo para mantener a una mujer interesada, sobre todo sin esperanzas de futuro.
– También había recuerdos, por supuesto -admitió Ferrer-. Eran humildes, pero verdaderos símbolos de mi afecto. Tengo muy poco dinero, porque la mayor parte… Mi Estelle se hubiera hecho preguntas si lo que le enviaba disminuía. Eran recuerdos sencillos, pero suficientes.
– ¿Regalos para Nicola?
– Regalos, si lo prefiere así. Perfume, uno o dos dijes de oro. Ese tipo de cosas. A ella le gustaban. Y el juego continuaba. -Extrajo del bolsillo la pequeña herramienta que había utilizado en la bicicleta. Se agachó y procedió a apretar una tuerca con infinita paciencia-. Echaré de menos a mi pequeña Nicola. No nos queríamos. Pero cómo nos reíamos.
– Cuando usted quería jugar -preguntó Lynley-, ¿cómo se lo decía?
El francés alzó la cabeza con expresión de perplejidad.
– ¿Perdón?
– ¿Le dejaba una nota? ¿La llamaba al busca?
– Ah. No. Bastaba con una simple mirada. No hacía falta nada más.
– ¿Nunca la llamó al busca?
– ¿El busca? No. ¿Para qué, cuando una mirada era suficiente? ¿Por qué lo pregunta?
– Porque cuando trabajó en Buxton este verano, alguien la llamó al busca y por teléfono en diversas ocasiones. Pensé que podía ser usted.
– Ah. No era necesario. Pero el otro… no la dejaba en paz. El busca no paraba de sonar. Como un reloj.
Corroboración, por fin, pensó Lynley.
– ¿Recibía mensajes en el busca cuando estaban juntos?
– Era el único defecto de nuestro juego, el maldito busca. Ella siempre le contestaba. -Probó las tuercas con los dedos-. Bah. ¿Qué hacía con él? Poca cosa. A veces, cuando pienso en lo que debía de experimentar con él, demasiado joven para saber cómo proporcionar placer a una mujer… Qué crimen contra el amor, él con mi Nicola. Con él toleraba. Conmigo gozaba.
Lynley llenó los huecos.
– ¿Está diciendo que era Julian Britton quien la llamaba al busca?
– Siempre quería saber cuándo podían encontrarse, cuándo podrían hablar, cuándo podrían hacer planes. Ella decía: «Cariño, es increíble que me hayas llamado ahora. Estaba pensando en ti. Te lo juro. ¿Te digo lo que estaba pensando? ¿Te digo lo que haría si estuviéramos juntos?» Y entonces se lo decía. Y él se quedaba satisfecho con eso. Solo con eso.
Ferrer meneó la cabeza, asqueado.
– ¿Está seguro de que era Britton quien la llamaba?
– ¿Quién si no? Ella hablaba con él como hablaba conmigo, como se habla a un amante. Y él era su amante. No como yo, por supuesto, pero era su amante.
Lynley soslayó aquel punto.
– ¿Siempre llevaba encima el busca? ¿O solo cuando se iba del hostal?
Por lo que él sabía, siempre lo llevaba encima, contestó Ferrer. Lo llevaba sujeto a la cintura de los pantalones, la falda o a los pantalones cortos de excursión, ¿Por qué? ¿Era importante el busca para la investigación del inspector?
Esa es la cuestión, pensó Lynley.
Nan Maiden les observaba. Había subido al pasillo del primer piso, con su hilera de ventanas. Ante el alféizar de una de ellas, aparentaba contemplar la luz de la luna en los árboles, por si algún inquilino la veía.
Jugueteó con el alzapaño de las pesadas cortinas y contempló a los dos hombres conversando. Reprimió el impulso de bajar corriendo para ofrecer explicaciones y comentar las virtudes del carácter de su hija que se hubieran malinterpretado.
– Escucha, mamá -le había dicho Nicola a los veinte años, con el olor del francés pegoteado a su piel como el sabor de un vino quinado-, sé lo que hago. Ya tengo edad para saber lo que quiero hacer, y si quiero follarme a un tío lo bastante mayor para ser mi padre, me lo voy a follar. Es mi problema, y no hago daño a nadie. ¿Por qué estás tan preocupada?
Miró a su madre con aquellos ojos azul claro, tan francos, sinceros y razonables. Se desabotonó la camisa y se quitó los pantalones, y sobre ellos dejó caer las bragas y el sujetador. Cuando pasó junto a su madre camino de la bañera, el olor de Ferrer aumentó y Nan sintió náuseas. Nicola se hundió en el agua hasta que cubrió sus generosos pechos, pero no antes de que Nan viera en ellos los morados y las marcas de mordiscos. Y no antes de que Nicola observara su mirada.
– Le gusta así, mamá -dijo-. Es apasionado, pero no me hace daño. De todos modos, yo le hago lo mismo. No hay problema. No tienes que preocuparte.
– ¿Preocuparme? -dijo Nan-. No te crié…
– Mamá. -Cogió la esponja y la hundió en el agua.
El vapor invadía la habitación, y Nan se sentó sobre la tapa del váter. Se sentía mareada, atrapada en un mundo enloquecido.
– Me has educado bien -dijo Nicola-. Tampoco es un problema de cómo me has educado. Es un tío sexy, divertido y me gusta follarle. No es necesario hacer un drama de algo que solo nos concierne a los dos.
– Está casado, ya lo sabes. No puede pedirte en matrimonio. Te quiere para… ¿No ves que para él solo es una cuestión de sexo? ¿Sexo gratis sin la menor obligación? ¿No ves que eres su juguete? ¿Su pequeño juguete inglés?
– Para mí también solo es sexo -dijo con sinceridad Nicola. Sonrió, como si hubiera comprendido de repente el motivo de las preocupaciones de su madre-. ¡Mamá! ¿De veras pensabas que le quería? ¿Que quiero casarme con él o algo por el estilo? Oh, no, mamá, nada de eso. Me gusta la forma en que me hace sentir, nada más.
– ¿Y cuando la felicidad de estar con él te haga desear más y no puedas conseguirlo?
Nicola cogió el gel de baño y lo aplicó a la esponja en abundancia. Pareció confusa un momento, pero luego su rostro se iluminó.
– No me refiero a esa clase de sentimiento, el del corazón. Me refiero físicamente. La forma en que me hace sentir mi cuerpo. Eso es todo. Me gusta lo que me hace y cómo me hace sentir. Es lo que quiero de él, y es lo que me da.
– Sexo.
– Exacto. Es muy bueno, ¿sabes? -Ladeó la cabeza con una sonrisa lasciva y guiñó el ojo a su madre-. ¿O ya lo sabes? ¿Tú también te lo has tirado?
– ¡Nicola!
La joven apoyó la cabeza en el lado de la bañera.
– No pasa nada, mamá. No se lo diría a papá. Caramba, ¿lo has hecho con él? Cuando estoy en la universidad necesitará a alguien… Va, dímelo.
Nan deseó abofetearla, marcar su adorable rostro de elfo como Christian-Louis había marcado su joven y esbelto cuerpo. Tuvo ganas de sacudirla por los hombros. Su hija no debía comportarse así. Enfrentada al reproche de su madre, se suponía que debía encogerse, suplicar perdón y pedir comprensión. Pero lo último que debía hacer era confirmar las peores sospechas de su madre con la misma desenvoltura que habría empleado para contestar a la pregunta de qué había tomado para desayunar.
– Lo siento -dijo Nicola al ver que su madre no contestaba a sus frívolas preguntas-. Para ti es diferente. Ya lo veo. Lo siento, mamá.
Había cogido una navaja de la bandeja del baño y la estaba aplicando a su pierna derecha, larga, bronceada, de pantorrillas bien formadas y músculos desarrollados debido al ejercicio. Nan vio que la deslizaba sobre su piel. Temió un corte, una herida, sangre. No fue así.
– ¿Qué eres, exactamente? -preguntó-. ¿Cómo te debo llamar? ¿Calientabraguetas? ¿Pendón? ¿Puta?
Las palabras no la hirieron en absoluto. Nicola dejó la navaja y la miró.
– Soy Nicola -dijo-. La hija que te quiere mucho, mamá.
– No digas eso. Si me quisieras, no te dedicarías…
– Mamá, yo tomé la decisión de hacer esto. A plena conciencia y con conocimiento de causa. No la tomé para hacerte daño, sino porque le deseaba. Y cuando esto termine, como todo termina, lo que sienta será responsabilidad mía. Si salgo dolida, me aguanto. Lamento que lo descubrieras, porque es evidente que te ha disgustado. Pero me gustaría que supieras que intentamos ser discretos.
La voz de la razón, su querida hija. Nicola era Nicola. Decía al pan pan y al vino vino. Y mientras Nan la visualizaba con tanta nitidez (una figura espectral cuya imagen daba la impresión de formarse sobre los cristales de la ventana ante la que su madre se había detenido), intentó no pensar, y mucho menos creer, en que la sinceridad de la muchacha era lo que la había matado.
Nan nunca había comprendido a su hija, y ahora lo vio con más claridad que durante todos los años que había esperado a que Nicola emergiera de la crisálida de su adolescencia turbulenta, formada como una adulta a imagen y semejanza de sus progenitores. Al pensar en su hija, sintió sobre sus hombros el peso de un fracaso tan profundo que se preguntó si sería capaz de continuar viviendo. Que semejante hija hubiese sido fruto de su cuerpo… que tanto cocinar y limpiar y lavar y planchar y preocuparse y planificar y dar hubiera arrojado como resultado que se sintiera ahora como una estrella de mar arrancada del océano y dejada a secar, y a pudrirse, lejos del agua… que los jerséis tejidos y las temperaturas tomadas y las rodillas arañadas vendadas y los zapatitos abrillantados y las ropas siempre limpias y perfumadas no hubieran contado para nada a los ojos de la única persona por la que vivía y respiraba… Era demasiado para ella.
Se había entregado por entero al esfuerzo de la maternidad y había fracasado por completo, no había enseñado a su hija nada esencial. Nicola era Nicola.
En el fondo, Nan se alegraba de que su propia madre hubiera muerto durante la infancia de Nicola y no hubiese sido testigo del fracaso de Nan como madre. Nan era la encarnación de los valores de su madre. Nacida en una época de duras penurias, había sido educada en la disciplina de la pobreza, el sufrimiento, la generosidad y el deber. En la guerra, nadie debía buscar la gratificación de su ego. El ego era secundario a la causa común. El hogar se transformaba en un asilo para soldados convalecientes. La comida y la ropa (y, santo Dios, los regalos que una recibía en la fiesta del octavo cumpleaños, cuando los pequeños invitados habían sido advertidos por anticipado de que la homenajeada no tenía deseos, en comparación con lo que los queridos soldados necesitaban) eran arrebatadas con dulzura pero firmeza de sus manos y pasaban a otras más necesitadas. Eran tiempos difíciles, pero forjaron el temple de Nan. Como resultado, era una mujer de carácter. Y eso debería haber inculcado a su hija.
Nan se había moldeado a imagen de su madre, y su recompensa había sido una tácita pero atesorada aprobación, comunicada mediante un simple asentimiento de la cabeza. Había vivido para ese asentimiento. Significaba: «Los hijos aprenden de los padres, y tú has aprendido a la perfección, Nancy.»
Los padres aportaban al mundo de sus hijos orden y significado. Los hijos aprendían quiénes eran, y cómo comportarse, sentados en las rodillas de sus padres. Por tanto, ¿qué había visto Nicola en sus padres para convertirse en lo que había sido?
Nan no quería contestar a una pregunta que la enfrentaba cara a cara con demonios a los que no deseaba hacer frente. Era como su padre, susurraba la voz interior de Nan. Pero no, pero no. Se apartó de la ventana.
Subió hasta el piso privado de Maiden Hall. Encontró a su marido en el dormitorio, sentado en la butaca a oscuras, con la cabeza apoyada en las manos.
No levantó la vista cuando ella cerró la puerta. Nan se acercó a él, se arrodilló junto a la butaca y apoyó la mano en su rodilla. No le dijo lo que deseaba decir, que Christian-Louis había quemado piñas, que luego se convirtieron en diminutos restos de carbón, unas semanas antes, que la planta baja tardó horas en perder el olor acre resultante, y que él, Andy, no había hablado del olor porque, para empezar, ni se había fijado. No quiso decir nada de esto porque no quería pensar en las implicaciones.
– No nos perdamos a nosotros también, Andy -fue lo que dijo.
Su marido levantó la vista y Nan se quedó impresionada por lo mucho que había envejecido durante los últimos días. Su vitalidad natural había desaparecido. No podía imaginar al hombre que tenía ante ella corriendo desde Padley Gorge hasta Hathersage, esquiando con temeridad en Whistler Mountain, o pedaleando por la Tissington Trail en su mountain bike sin siquiera sudar. No parecía capaz ni de bajar la escalera, y mucho menos de volver a dedicarse a sus actividades de antaño.
– Deja que haga algo por ti -murmuró, y con una mano le apartó el pelo de la sien.
– Dime qué has hecho con él -contestó Andy.
Dejó caer la mano.
– ¿Con qué?
– ¿Te lo llevaste al páramo esta tarde? Tienes que haberlo hecho. Es la única explicación.
– Andy, no sé de qué…
– Basta. Solo dímelo. Y dime por qué dijiste que no tenía uno. Eso es lo que más me gustaría saber.
Nan sintió, más que oyó, un extraño zumbido en su cabeza. Era como si el busca de Nicola estuviera en la habitación. Imposible, por supuesto. Estaba donde lo había depositado: en el fondo de una hondonada creada por dos fragmentos de roca caliza, en Hathersage Moor.
– Querido -dijo-, la verdad es que no sé de qué me estás hablando.
Andy la miró. Ella sostuvo su mirada y esperó a que fuera más directo, a que preguntara con un lenguaje explícito imposible de burlar. Nunca había sido una buena mentirosa. Podía fingir confusión e ignorancia, pero poca cosa más.
Andy no preguntó, sino que reclinó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos.
– Dios -susurró-. ¿Qué has hecho?
Ella no contestó. Su marido estaba invocando a Dios, no a ella. Y los designios de Dios eran inescrutables, incluso para los creyentes. No obstante, el sufrimiento de Andy le resultaba tan doloroso que quiso proporcionarle algún consuelo. Lo encontró en una revelación parcial. Que dedujera lo que quisiera.
– Es necesario que las cosas sigan libres de complicaciones -murmuró-. Hemos de procurar que las cosas sean lo más sencillas posibles.
14
Samantha se encontró con su tío Jeremy en el salón cuando hacía su última ronda nocturna de comprobación de puertas y ventanas, más por costumbre que por proteger las inexistentes posesiones de valor de la familia, y había entrado en el salón para verificar las ventanas.
Las luces estaban apagadas, pero no porque Jeremy estuviera durmiendo. En realidad, estaba proyectando una vieja película de 8 mm en un proyector que zumbaba y crujía como si estuviera en las últimas. La película no se proyectaba en la pantalla, porque Jeremy no se había tomado la molestia de montarla, sino en una librería, y los lomos curvos de libros devorados por el moho distorsionaban las figuras filmadas.
Jeremy levantó el vaso y bebió. Lo dejó con tal precisión sobre la mesa contigua a su silla que Samantha se preguntó si en verdad estaba bebiendo. Volvió la cabeza y la miró con los ojos entornados, como si la luz del pasillo fuera demasiado brillante.
– Ah, eres tú, Sammy. ¿Vienes a reunirte con el inquilino insomne?
– Estaba comprobando las ventanas. No sabía que aún estabas levantado, tío Jeremy.
– No, ¿eh?
La película seguía proyectándose. El pequeño Jeremy y mamá iban a caballo, Jeremy sobre el poni de cumpleaños y mamá sobre un caballo bayo muy brioso. Los caballos trotaban hacia la cámara, y Jeremy agarraba el pomo de la silla como si le fuera la vida en ello. Rebotaba como si tuviera el trasero de goma. Sus piececitos habían perdido los estribos. Los caballos se detuvieron y mamá desmontó, cogió a su hijo y lo hizo girar en volandas.
Jeremy devolvió su atención a la película.
– Pierdes a tu madre y quedas marcado para siempre -murmuró mientras cogía el vaso de nuevo-. ¿Te he contado alguna vez, Sammy…? -Sí.
Desde su llegada a Derbyshire, Samantha había escuchado numerosas veces la historia que ya sabía: la muerte de su madre, el rápido nuevo matrimonio de su padre, su exilio en un internado a la tierna edad de siete años, mientras su única hermana había sido autorizada a quedarse en casa. «Me destrozó -repetía una y otra vez-. Roba su alma a un hombre, y ten la seguridad de que nunca lo olvidará.»
Samantha decidió que era mejor dejarle entregado a sus reflexiones, y se dispuso a salir de la sala. Pero sus siguientes palabras la detuvieron.
– Es estupendo que ya no estorbe, ¿verdad? -dijo-. Deja el camino despejado. Es lo que yo pienso. ¿Qué opinas tú?
– ¿Qué? -dijo Samantha-. No… ¿Qué?
Sorprendida, fingió no entender unas palabras que no admitían la menor duda, sobre todo porque el titular del High Peak Courier, que descansaba junto a la butaca de su tío, gritaba «Muerte en Nine Sisters Henge». Era absurdo, por consiguiente, intentar disimular con su tío. «Nicola ha muerto» iba a ser el subtexto de toda conversación que Samantha sostuviera en adelante, y sería mejor para ella acostumbrarse a la idea de Nicola Maiden como una figura al estilo Rebeca, que fingir que nunca había existido.
Jeremy seguía mirando la película y una sonrisa se insinuaba en sus labios, como si le divirtiera verse a los cinco años corriendo por una senda que atravesaba los jardines, arrastrando un palo por el borde de una orilla herbácea bien cuidada.
– Sammy, ángel mío -dijo a la pantalla, y de nuevo resultó notable la claridad de su pronunciación-, lo que importa no es cómo sucedió. Lo que importa es que sucedió. Eso es lo único importante.
Samantha no contestó. Se sentía clavada en su sitio, atrapada y fascinada por algo que podía destruirla.
– Nunca fue adecuada para él, Sammy. Saltaba a la vista cuando estaban juntos. Ella sujetaba las riendas y él se dejaba montar. Eso cuando no la montaba a ella, por supuesto. -Jeremy rió su propio chiste-. Tal vez nos habríamos dado cuenta del error al final, pero no lo creo. Se le había metido demasiado adentro. Era una especialista en eso. Algunas mujeres lo son.
«Tú no» fue lo que no verbalizó, pero a Samantha no le hacía falta. Siempre había creído que una demostración directa de sus virtudes bastaría para ganarse el afecto de alguien. Las virtudes femeninas poseían una virtud que el atractivo sexual nunca podría igualar. Y cuando la concupiscencia y la pasión morían a causa de la convivencia, uno necesitaba que algo fundamental ocupara su lugar. O eso le habían enseñado a creer a lo largo de una adolescencia y una juventud marcadas por la soledad.
– No podría haber salido mejor -estaba diciendo Jeremy-. Recuérdalo, Sammy: las cosas siempre acaban como deben.
Samantha notó que sus palmas se humedecían, y las frotó en la falda que se había puesto para cenar.
– Eres la mujer adecuada para él. La otra… no lo era. No te llegaba ni a las suelas de los zapatos. No habría aportado nada al matrimonio con Julie, salvo el único par de tobillos decentes que los Britton han visto en doscientos años, mientras que tú comprendes nuestro sueño. Tú puedes compartirlo, Sammy. Tú puedes lograr que ocurra. Contigo, Julie resucitará Broughton Manor. Con ella… Bien, como ya he dicho, las cosas siempre acaban como deben. Ahora lo que debemos hacer…
– Siento que haya muerto -le interrumpió Samantha, porque sabía que debía decir algo, y una expresión convencional de pesar era lo único que podía ofrecer para detenerle-. Lo siento, por Julie. Está destrozado, tío Jeremy.
– Ya. Y por ahí vamos a empezar.
– ¿Empezar?
– No te hagas la inocente conmigo. Y por el amor de Dios, no te hagas la idiota. El camino está despejado y hay que hacer planes. Ya te has esforzado bastante en seducirle…
– Te equivocas.
– … y has puesto unos cimientos sólidos. Ahora empezaremos a construir a partir de esos cimientos. No hay que apresurarse, ¿sabes? Aún no hace falta que entres en su habitación con las bragas en la mano. Todo a su tiempo.
– Tío Jeremy, ni siquiera he pensado…
– Estupendo. No pienses. Yo lo haré por ti. A partir de este momento no hagas nada. -Se llevó el vaso a los labios y clavó su mirada en ella por encima del borde-. Cuando una mujer complica las cosas, las cosas se van al carajo, si sabes a qué me refiero. Y yo diría que sí.
Samantha tragó saliva, paralizada por su mirada. ¿Cómo era posible que un alcohólico envejecido, un borracho de mierda, por el amor de Dios, pudiera turbarla con tanta facilidad? Claro que en ese momento no parecía borracho. La película terminó, y la cinta repiqueteó ruidosamente, mientras el proyector continuaba funcionando. Jeremy no pareció darse cuenta.
– Le quieres, ¿verdad? -preguntó-. Y no me mientas, porque si te voy a ayudar a cazar al chico quiero saber los detalles. Bueno, no todos, no te preocupes. Solo el importante, si le quieres.
– No es un chico. Es un hombre que…
– Aún no.
– … sabe lo que quiere.
– Y una mierda. Sabe lo que quiere su polla. Hemos de conseguir que llegue a desear metértela.
– Por favor, tío Jeremy…
Escuchar aquello era horrible, inconcebible, humillante. Samantha era una mujer que se había abierto un camino en la vida, y colocarse en la posición de depender de otra persona para amoldar los acontecimientos y la gente a sus deseos no solo era ajeno a su pensamiento, sino también arriesgado y peligroso.
– Sammy, ángel mío, estoy de tu parte. -La voz de Jeremy era persuasiva, de la misma forma que uno anima a un cachorrillo a salir de debajo de una silla. La estaba mirando con los ojos entornados y la barbilla apoyada en los dedos, en la actitud piadosa de alguien que estuviera rezando-. Estoy de tu parte al cien por cien. Limítate a escucharme, ángel mío. He de saber exactamente de qué parte estás tú, antes de actuar en tu nombre.
Pese a su cautela, Samantha se oyó decir:
– ¿Actuar? ¿Qué quieres decir, tío Jeremy?
– Eso da igual. Dime solo la verdad.
Samantha intentó apartar los ojos de él, pero fracasó.
– Solo un dato sin importancia, Sammy. ¿Tú quieres al chico? Créeme, no hace falta que digas nada más. No me interesa saber nada más. ¿Le quieres?
– No puedo contestar…
– Sí que puedes. Es muy sencillo. Dos palabras. Y no te matarán. Las palabras, quiero decir. Las palabras no matan. Pero imagino que ya lo sabes, ¿verdad?
Ella no podía apartar la vista. Lo intentaba, con desesperación, pero no podía.
– Quiero que sea tuyo tanto como tú -dijo Jeremy-. Di las palabras.
Acudieron a sus labios como por voluntad propia, como si él las hubiera conjurado y ella no pudiera impedírselo.
– De acuerdo. Le quiero.
Jeremy sonrió.
– No me digas nada más.
Barbara Havers experimentaba la sensación de que alguien le hubiera clavado espinas bajo los párpados. Era su cuarta hora de exploración informática en el cris, el Crime Recording Information System, y ya se estaba arrepintiendo de haber prometido a Nkata que trabajaría día y noche para cumplir el mandato del inspector Lynley. No estaba consiguiendo nada con aquella basura, aparte de la posibilidad de llegar a destinos señalados como Retinas lesionadas e Hipermetropía inminente.
Después de registrar el apartamento de Terry Cole, Nkata y Barbara habían ido al Yard. Allí, después de trasladar el cannabis y la caja de postales al Mini de Barbara, para ocuparse de ellos después, se habían separado. Nkata se fue para devolver el Bentley de Lynley a su casa de Belgravia. Barbara, a regañadientes, se dispuso a cumplir la promesa que había hecho a Nkata de ceñirse a sus obligaciones informáticas.
Hasta el momento, solo había desenterrado montones de mierda, lo cual no la sorprendía. En lo que a ella concernía, después de descubrir las postales en el piso de Battersea, flechas de neón habían señalado a Terry Cole como el objetivo principal del asesino, pero no a Nicola Maiden, y a menos que pudiera vincular a Terry Cole con la época en que Andy Maiden había prestado sus servicios en el SO10, el trabajo de investigar archivos era una pérdida de tiempo. Solo un nombre que saltara desde la pantalla, cubierto de sangre y gritando «¡Yo soy el que buscas, nena!», la convencería de lo contrario.
De todos modos, sabía que más le convenía obedecer las órdenes de Lynley. De modo que había leído los casos de los quince nombres que le había proporcionado, para después organizarlos en categorías arbitrarias, ergo inútiles, que había denominado Drogas, Chantajistas en potencia, Prostitución, Crimen organizado y Asesinos a sueldo. Había distribuido los nombres de la lista de Lynley entre estas categorías, y añadido las cárceles a que cada malhechor había sido enviado. Averiguó la duración de la condena y la añadió al cóctel, y después había iniciado el proceso de descubrir cuántos reos se encontraban en libertad condicional. Sin embargo, determinar la duración de anteriores condenas era algo que consideraba imposible a aquellas horas de la noche. De modo que, con la convicción de que había sido virtuosa, juiciosa y obediente, a las doce y media decidió que ya era hora de volver a casa y descabezar un sueñecito.
Había poco tráfico, de modo que llegó a la una. Con Terry en mente, así como la posibilidad de descubrir el móvil de su muerte entre las pruebas, recogió la caja de postales y atravesó el jardín a oscuras en dirección a su vivienda.
La luz del contestador automático estaba parpadeando cuando entró y dejó la caja de cartón sobre la mesa. Encendió la lámpara, cogió un montón de postales sujetas con una goma elástica y cruzó la habitación para escuchar las llamadas.
La primera era de la señora Flo, la cual le comunicaba que «tu madre ha mirado tu foto esta mañana, querida Barbie, y dijo tu nombre. Con una claridad pasmosa. Dijo: "Esta es mi Barbie. " ¿Qué te parece? Quería que lo supieras porque… Bien, es deprimente cuando se lía de esa manera, ¿verdad? Y esa tontería acerca de… ¿cómo se llamaba? ¿Lilly O'Ryan? Bueno, da igual. Todo el día ha hecho gala de una lucidez increíble. Así que no temas que te haya olvidado, porque no es así. ¿De acuerdo, querida? Confío en que estés bien. Hasta pronto. Adiós, Barbie. Adiós. Adiós».
Gracias a Dios por esos pequeños favores, pensó Barbara. Había poco que celebrar por un día de lucidez, comparado con semanas y meses de demencia, pero había aprendido a saborear sus triunfos a pequeñas cucharadas en lo concerniente a los fugaces momentos de coherencia de su madre.
El segundo mensaje empezaba con un alegre «hola hola», seguido por tres notas musicales. «¿Lo has oído? Estoy aprendiendo flauta. Me la han regalado hoy después de salir de la escuela, ¡y voy a estar en la orquesta! Me lo pidieron a mí en especial, pregunté a papá si me daba permiso y dijo que sí, de modo que ahora toco la flauta. Claro que no toco muy bien. Pero estoy practicando. Ya me sé la escala. Escucha.» Se oyó el ruido del auricular al caer sobre una superficie sólida. Luego, sonaron ocho notas vacilantes, henchidas de aire como la primera. A continuación: «¿Lo has oído? La profesora dice que poseo un talento natural, Barbara. ¿Tú también lo crees?» La voz fue interrumpida por otra, la de un hombre que hablaba en voz baja al fondo. «Ah. Soy Khalidah Hadiyyah y llamo desde el piso de la planta baja. Papá dice que he olvidado decirlo. Pero supongo que sabes quién soy, ¿verdad? Quería recordarte lo de mi lección de costura. Es mañana, y dijiste que querías verme en plena faena. ¿Aún quieres venir? Como merienda, tomaremos el resto de la manzana acaramelada. Llámame, ¿vale?» Y colgaron el auricular al otro extremo de la línea.
Después, Barbara escuchó la voz serena y elegante de la esposa del inspector Lynley. Helen dijo: «Barbara, Winston acaba de devolver el Bentley. Me dijo que estabas trabajando en el caso, aquí en la ciudad. Me alegro mucho, de verdad. Sé que tu trabajo te reconciliará con toda la gente del Yard. ¿Serás paciente con Tommy? Te tiene en muy alta estima y… Bien, supongo que ya lo sabes. Es que la situación… lo que pasó en verano… le pilló por sorpresa. Así que… Qué lata. Solo quería desearte suerte en el caso. Tu trabajo con Tommy siempre ha sido brillante, y sé que esta vez será igual.»
Barbara se encogió. Su conciencia la aguijoneó, pero enmudeció la voz que la acusaba de haber desafiado las órdenes de Lynley durante buena parte del día, y anunció en silencio que no estaba desafiando a nadie. Solo estaba tomando la iniciativa, y complementando su misión con actividades adicionales exigidas por la lógica de una investigación en curso.
Era una excusa tan buena como cualquier otra.
Se sacó los zapatos y se dejó caer sobre el sofá cama, donde quitó la goma del paquete de postales. Empezó a examinarlas. Y mientras estaba enfrascada en esa actividad, pensó en que Terry Cole se estaba revelando, en muchos sentidos, como la víctima de un asesino, en tanto que Nicola Maiden, desde todos los puntos de vista, no era más que una chica de veinticinco años, sexualmente activa, que tenía uno o dos hombres en cada puerto y un amante rico cogido de las pelotas. Y si bien los celos de uno de esos hombres tal vez le habían impulsado a matarla, no existía ningún motivo para hacerlo en los páramos, sobre todo al comprobar que estaba con alguien. Habría sido más sensato esperar a sorprenderla sola. A menos que, por supuesto, Terry y ella estuvieran enfrascados en algo que, en aquel momento, le obnubiló. En cuyo caso, cegado por la rabia y los celos, habría podido atacar derechamente a su supuesto rival, acabando con ella después de haber dado buena cuenta del muchacho. Pero parecía improbable. Nada de lo que Barbara había averiguado sobre Nicola hasta el momento sugería que tuviera debilidad por adolescentes en paro.
Terry, por su parte, estaba demostrando ser una mina en relación a móviles de asesinato. Según Cilla, siempre andaba con dinero, y las postales que Barbara estaba desplegando sobre el sofá cama sugerían un empleo sumergido rodeado de violencia. Pese a lo que su madre proclamaba sobre el gran encargo que Terry había recibido, pese a lo que la señora Baden había afirmado sobre la bondad y generosidad del muchacho, cada vez parecía más probable que el auténtico Terry Cole había vivido cerca del bajo vientre de la vida inglesa, si es que no estaba metido de pleno en él. Relacionado con ese bajo vientre había drogas, pornografía, películas snuff, pedofilia, perversión y trata de blancas. Por no mencionar un centenar de sabrosas perversiones, todas las cuales podían suscitar un motivo de asesinato.
Habían acotado casi todo lo referente a Nicola: desde su estilo de vida en Londres hasta sus provisiones de fondos. Aún tenían que descubrir por qué había ido a trabajar a Derbyshire en verano, pero ¿qué demonios tenía que ver eso con su asesinato?
Por otra parte, no tenían nada concreto sobre la vida de Terry Cole. Hasta que Barbara había encontrado las postales.
Las miró, ordenadas en filas sobre el sofá cama, y se humedeció los labios. Venga, les dijo, dadme alguna pista. Sé que está ahí, sé que una de vosotras puede decírmelo. Lo sé, lo sé.
Aún se acordaba de la apasionada reacción de Cilla Thompson al ver las postales: «Nunca me contó nada de esto. Nunca, ni en cien años. Pretendía ser un artista, por el amor de Dios. Y los artistas dedican su tiempo al arte. Cuando no están creando, están pensando en la creación. No van por Londres colocando esta mierda. El arte llama al arte, así que te expones al arte. Esto -con un gesto desdeñoso en dirección a las postales- es una vida expuesta a la mierda más absoluta.»
Pero Terry nunca se había interesado por el arte, imaginó Barbara. Se había interesado por otra cosa muy diferente.
El primer juego constaba de cuarenta y cinco postales todas diferentes. Y por más que las estudió, dividió en categorías o intentó eliminarlas una a una, Barbara se vio forzada a admitir que solo el teléfono, incluso a aquella hora de la noche, iba a ayudarla a dar el siguiente paso.
Apartó toda idea de que Terry Cole estuviera relacionado con el pasado de Andy Maiden en el SO10. Desechó completamente que el SO10 estuviera relacionado con el caso.
Descolgó el auricular. Sabía muy bien que, pese a la hora, habría cuarenta y cinco sospechosos al otro extremo de la línea, a la espera de que alguien les llamara y formulara algunas preguntas.
Mediante el expediente de despertarse al alba y desplazarse en coche hasta el aeropuerto de Manchester, Lynley consiguió alcanzar el primer vuelo a Londres. Eran las diez menos veinte cuando el taxi le dejó en la puerta de su casa, en Eaton Terrace.
Se detuvo antes de entrar. Pese a la espléndida mañana (el sol se reflejaba en las ventanas de las casas que bordeaban la silenciosa calle), experimentó la sensación de caminar bajo una nube. Sus ojos tomaron nota de los magníficos edificios, las verjas de hierro forjado sin una mancha de óxido que mancillara la pintura negra, y pese al hecho de que había nacido en el período de paz más dilatado que su país había conocido jamás, no pudo evitar pensar en la guerra.
Londres había sido destruida. Noche tras noche, las bombas caían sobre la ciudad, reduciendo extensas zonas de la metrópolis a cascotes y escombros. La City, los muelles y los suburbios, en ambas márgenes del río, habían padecido los peores daños, pero nadie había escapado al miedo en la capital de la nación. De noche, lo presagiaban las sirenas y el silbido de las bombas. Se concretaba en explosiones, incendios, pánico, confusión, incertidumbre, y las secuelas de todo ello.
No obstante, Londres se había obstinado en renovarse como había hecho durante dos mil años. Las tribus de Boadicea no la habían conquistado, ni la peste ni el Gran Incendio la habían subyugado, de manera que los bombardeos no podían confiar en derrotarla. Porque siempre conseguía renacer del dolor, la destrucción y la muerte.
Por tanto, tal vez podía defenderse que el empeño y el dolor conducían a la grandeza, pensó Lynley, que la resolución, una vez puesta a prueba por la adversidad, adquiría firmeza, y la comprensión del mundo, cuestionada en el seno de las penalidades y las ideas generalizadas erróneas, se potenciaba para siempre. Pero la idea de que las bombas daban como fruto la paz, de la misma forma que el parto de una mujer conducía al nacimiento de un ser, no eran suficientes para disipar las tinieblas, la aprensión y el miedo. No hay mal que por bien no venga, en efecto. Lo que nadie quiere es contemplar el infierno intermedio.
A las seis de la mañana había telefoneado a Hanken para comunicarle que «una información crucial» desvelada por los agentes de Londres que trabajaban en el caso exigía su regreso a la ciudad. Se pondría en contacto con Derbyshire en cuanto obtuviera más detalles de dicha información y viera cómo encajaba en el conjunto. A la pregunta lógica de Hanken sobre por qué Lynley viajaba a Londres, cuando ya tenía a dos agentes trabajando en la capital y podía, con la ayuda del teléfono, movilizar hasta a dos docenas más, Lynley contestó que su equipo había descubierto ciertos detalles que apuntaban a Londres, no a Derbyshire. Parecía razonable, dijo, que uno de los dos oficiales al mando del caso analizara y estudiara los hechos en persona. ¿Sería tan amable Hanken de enviarle una copia del informe de la autopsia?, preguntó. También deseaba entregar el documento a un especialista forense, para verificar que las conclusiones de la doctora Miles sobre el arma homicida eran correctas.
– Si ha cometido algún error acerca del cuchillo, la longitud de la hoja, por ejemplo, me gustaría saberlo cuanto antes -dijo.
– ¿Cómo sería capaz un especialista forense de identificar un error en el informe sin ver el cadáver, las radiografías, las fotografías o la herida?, preguntó Hanken.
– No se trataba de un especialista normal, dijo Lynley.
Pero también pidió copias de las radiografías y las fotografías. Y una rápida parada en la comisaría de Buxton, camino del aeropuerto, puso todo en sus manos.
Por su parte, Hanken iba a iniciar una búsqueda de la navaja multiusos y el impermeable desaparecidos. También hablaría en persona con la masajista que se había ocupado de aliviar la tensión de Will Upman el martes por la noche. Y si le quedaba tiempo, llamaría a Broughton Manor para ver si el padre de Julian Britton confirmaba la coartada de su hijo o de su sobrina.
– Empléate a fondo con Julian -dijo Lynley-. He descubierto otro amante de Nicola. -Resumió la conversación de la noche anterior con Christian-Louis Ferrer.
Hanken silbó.
– ¿Conseguiremos encontrar algún tío que no se tirara a esta chavala, Thomas?
– Supongo que estamos buscando al que se creía el único.
– ¿Britton?
– Él dijo que le había propuesto matrimonio, y que recibió calabazas. Pero solo contamos con su palabra, ¿verdad? Afirmar que quería casarse con ella, cuando quería, e hizo, una cosa muy distinta, es un buen método para desviar la atención de él.
Lynley entró en su casa y llamó a su mujer. Casi esperaba que Helen hubiera salido ya (como si hubiera adivinado su intención de regresar sin decir nada y quisiera evitarle como consecuencia de su discusión), pero cuando cruzó el recibidor en dirección a la escalera, oyó una puerta que se cerraba y la voz de un hombre que decía:
– Lo siento. No sé medir mis fuerzas.
Un momento después, Denton y Helen avanzaron hacia él desde la cocina. El primero cargaba con una pila de enormes muestrarios. La segunda le seguía con una lista en la mano.
– He reducido bastante las posibilidades, Charlie. Aceptaron prestarme los muestrarios hasta las tres, de modo que dependo de ti para que me des ideas.
– Odio las flores, las cintas y todas esas cursilerías -dijo Denton-, de modo que no hace falta ni que me las enseñe. Me recuerdan a mi abuela.
– Tomo nota -contestó Helen.
– Hola. -Denton vio a Lynley en aquel instante-. Mire lo que nos ha traído la mañana, lady Helen. Ya no va a necesitarme, ¿verdad?
– ¿Para qué te necesita? -preguntó Lynley.
– ¡Tommy! -exclamó Helen-. ¿Has vuelto? Un viaje muy rápido, ¿verdad?
– Papel pintado -dijo Denton en respuesta a la pregunta de Lynley. Indicó los muestrarios que cargaba-. Muestras.
– Para las habitaciones sobrantes -añadió Helen-. ¿Has echado un vistazo a las paredes últimamente, Tommy? Parece que el empapelado no se haya cambiado desde principios de siglo.
– Y así es.
– Me lo temía. Bien, si no lo cambiamos antes de que ella llegue, temo que tu tía Augusta lo cambiará por nosotros. Pensé que tal vez podríamos disuadirla. Ayer me di una vuelta por Harrods y fueron tan amables de prestarme varios muestrarios a la hora de cerrar. Solo por hoy, claro. ¿No te parece todo un detalle? -Subió la escalera y habló sin volverse-. ¿Por qué has vuelto tan pronto? ¿Ya lo has solucionado todo?
Denton fue tras ella. Lynley se convirtió en el tercero de la procesión, maleta en mano. Había seguido cierta información hasta Londres, dijo a su mujer. Quería que St. James examinara unos documentos.
– La autopsia. Algunas fotos y radiografías -explicó.
– ¿Discusiones entre los expertos? -preguntó Helen, una suposición razonable. No sería la primera vez que St. James era requerido para mediar en una disputa entre científicos.
– Solo algunas preguntas que me he planteado -dijo Lynley-. Además, necesito examinar la información reunida por Winston.
– Ah. -Helen volvió la cabeza y le ofreció una fugaz sonrisa-. Me alegro mucho de que hayas vuelto.
Las habitaciones sobrantes que necesitaban una renovación se encontraban en la segunda planta. Lynley dejó la maleta en su dormitorio, y después se reunió con Denton y su esposa arriba. Helen estaba extendiendo sobre la cama de la primera habitación muestras de papel, aliviando a Denton del peso de los muestrarios, y procediendo a la elección con suma parsimonia. Durante todo el proceso Denton exhibió una expresión de infinita paciencia, que cambió por una de alegría cuando Lynley entró en la habitación.
– Ya está aquí, por fin -dijo Denton-. Si ya no me necesita… -insinuó a Helen.
– No puedo quedarme, Denton -fue la contestación de Lynley.
El hombre se mostró consternado.
– ¿Algún problema? -preguntó Lynley-. ¿Te espera alguna jovencita?
No sería extraño. Los devaneos de Denton eran la materia de que están hechas las leyendas.
– Me espera una taquilla de entradas a mitad de precio -contestó Denton-. Esperaba llegar antes de que hubiera mucha cola.
– Ah, sí. Entiendo. Espero que no será otro musical.
– Pues… -Denton pareció avergonzado. Su amor por los espectáculos que ofrecían los teatros del West End consumía buena parte de sus ingresos mensuales. Estaba casi tan enganchado al maquillaje, las luces tenues y los aplausos como un adicto a la cocaína.
Lynley cogió los muestrarios.
– Vete -dijo-. Quiera Dios que consigamos ahorrarte la última extravagancia teatral.
– Es arte -protestó Denton.
– Siempre dices lo mismo. Vete. Y si compras el CD correspondiente, te pediré que no lo pongas cuando yo esté en casa.
– Es un auténtico esnob en lo tocante a la cultura, ¿no? -dijo Denton a Helen con tono confidencial.
– Siempre lo ha sido.
Ella continuó extendiendo muestras de papel sobre la cama cuando Denton se marchó. Desechó tres muestras, las sustituyó por otras tres, y cogió otro muestrario de los brazos de su marido.
– No hace falta que me ayudes, Tommy. Tienes trabajo que hacer, ¿no es así?
– Puede esperar unos minutos.
– Tardaré más de unos minutos. Ya sabes lo que me cuesta decidirme. Había pensado en algo bastante bonito con flores, relajante y discreto, ya sabes. Pero Charlie me disuadió de la idea. Que Dios nos asista si le pedimos que acompañe a tía Augusta a una habitación que él considere cursi. ¿Qué te parece este, con unicornios y leopardos? ¿No es aterrador?
– Pero adecuado para fantasmas cuyas visitas se desea abreviar.
Helen rió.
– Eso es.
Lynley no dijo nada hasta que ella hubo seleccionado las muestras que deseaba. Cubrió la cama con ellas, así como casi todo el suelo. Todo el rato estuvo pensando en que era muy extraño que dos días antes hubieran discutido. Ahora ya no experimentaba irritación ni animosidad. Ni aquella sensación de haber sido traicionado que había despertado en él una indignación tan virtuosa. Solo sentía un sereno resurgir de su afecto hacia ella, que algunos hombres habrían identificado como lujuria y procedido en consecuencia, pero él sabía que no tenía que ver con el sexo sino con el amor.
– Tenías mi número de Derbyshire -dijo-. Se lo di a Denton. Y también a Simon.
Ella levantó la vista. Un mechón de pelo castaño se enredó en la comisura de su boca. Lo apartó.
– No llamaste -añadió Lynley.
– ¿Debía hacerlo? -La pregunta no fue evasiva-. Charlie me dio el número, pero no me dijo que le habías pedido…
– No es que debieras llamar, pero confiaba en que lo hicieras. Quería hablar contigo. Te fuiste de casa en plena discusión y no me gustó acabar así. Quería aclarar las cosas.
– Oh.
Era una palabra insignificante. Helen se acercó al antiguo tocador georgiano de la habitación y se sentó en el taburete. Le observó con semblante serio, con una sombra que jugueteaba sobre su mejilla donde el pelo protegía su cara de un rayo de luz que entraba por la ventana. Recordaba tanto a una colegiala a la espera de recibir un castigo, que Lynley se vio forzado a replantearse sus quejas hacia ella.
– Lamento la discusión, Helen -dijo-. Solo estabas dando tu opinión. Tenías todo el derecho. Te ataqué porque quería que me apoyaras. Es mi mujer, pensé, es mi trabajo, y se trata de decisiones que me he visto forzado a tomar en mi trabajo. La quiero a mi lado, no enfrentada a mí. En aquel momento no pensé en ti como en una persona independiente, sino como una extensión de mí. Cuando cuestionaste mi decisión acerca de Barbara, se me cruzaron los cables y perdí los estribos. Lo siento.
Helen bajó la vista y recorrió con los dedos el borde del taburete.
– No me fui de casa por el hecho de que perdieras los estribos. Bien sabe Dios que ya he sido testigo de ese hecho en anteriores ocasiones.
– Sé por qué te fuiste. Y no debería haberlo dicho.
– ¿Haber dicho qué?
– Aquel comentario. La redundancia. Fui irreflexivo y cruel. Me gustaría que me perdonaras por ello.
Ella alzó la vista.
– Solo fueron palabras, Tommy. No has de pedir disculpas por tus palabras.
– De todos modos, te las pido.
– No. Lo que quiero decir es que ya estás perdonado. Fuiste perdonado al instante, si quieres saberlo. Las palabras no equivalen a la realidad. Solo son expresiones de lo que la gente ve.
Se agachó, cogió una muestra de papel y la examinó. Por lo visto, sus disculpas habían sido aceptadas. Pero Lynley tenía la sensación de que el problema aún no estaba del todo zanjado.
De todos modos, para seguirle la corriente, dijo en referencia a la muestra:
– Me parece una buena elección.
– ¿De veras? -Helen la dejó caer al suelo-. Tomar decisiones es demasiado para mí. Y aún más tener que ser coherente con ellas.
Señales de advertencia se encendieron en la conciencia de Lynley. Su esposa no había aceptado casarse con él como la más ansiosa de las novias. De hecho, le había costado bastante tiempo convencerla de que el matrimonio era lo que más le convenía. La más joven de cinco hermanas, casadas con individuos muy diferentes, desde un aristócrata italiano hasta un ganadero de Montana, había sido testigo de las vicisitudes y extravagancias producto de cualquier relación permanente. Y nunca había mentido sobre su reticencia a implicarse en algo que podía exigirle más de lo que se consideraba capaz de dar. Por otra parte, nunca había sido una mujer que permitiera a los desacuerdos momentáneos imponerse a su sentido común. Habían intercambiado algunas palabras desagradables, eso era todo. Las palabras no presagiaban necesariamente nada.
– Cuando me di cuenta de que te quería -dijo de todos modos, para contradecir las implicaciones de la frase de Helen-, me resultó imposible comprender cómo había estado ciego durante tanto tiempo. ¿Te lo había dicho alguna vez? Habías sido parte de mi vida durante años, pero siempre a una distancia prudencial, como amiga. Y cuando supe que te quería, correr el riesgo de tener algo más que tu amistad me pareció lo más arriesgado de todo.
– Era lo más arriesgado -dijo Helen-. Rebasado cierto punto, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Pero no me arrepiento del riesgo. ¿Y tú, Tommy?
Lynley exhaló un suspiro de alivio.
– Estamos en paz.
– ¿No lo estábamos?
– Me pareció… -Vaciló, sin saber muy bien cómo describir el cambio que estaba sintiendo entre ellos-. Nos espera un período de reajuste, ¿verdad? No somos niños. Llevábamos vidas independientes antes de casarnos, de modo que tardaremos un tiempo en adaptarnos a una vida que incluya al otro en todo momento.
– Así era. -Helen lo dijo en tono de afirmación, con aire pensativo. Le miró.
– ¿Así era qué?
– Llevábamos vidas independientes. Oh, ya sé que tú sí. ¿Quién podría discutirlo? Pero en cuanto a la otra mitad de la ecuación… -Hizo un gesto desvalido en dirección a las muestras-. Habría elegido las flores sin vacilar. Pero las flores son cursis, según Charlie. Nunca me he considerado inepta en el terreno del diseño de interiores. Tal vez solo me estaba engañando al respecto.
Lynley no la conocía desde hacía más de quince años para dejarse engañar por sus palabras.
– Helen, estaba irritado. Cuando estoy irritado soy el primero en perder los papeles, pero como has señalado, lo que dije fueron simples palabras. Eran tan ciertas como decir que soy la viva imagen de la sensibilidad. Cosa que no soy, como ya sabes.
Mientras hablaba, Helen había empezado a apartar diseños florales. Cuando él terminó, se detuvo. Le miró con la cabeza ladeada y expresión dulce.
– No entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es que no puedes, claro. Si yo estuviera en tu lugar, tampoco lo entendería.
– Sí que te entiendo. Corregí tu lenguaje. Estaba enfadado porque no me apoyabas, de modo que reaccioné como creía que tú habías reaccionado: a la forma en lugar de a la sustancia. Y de paso, te ofendí. Lo siento.
Helen se puso en pie, con las muestras de papel apretadas contra el pecho.
– Tommy, me has descrito tal como soy -dijo con sencillez-. Me fui de casa porque no quería escuchar la verdad de la que he huido durante años.
15
Las mujeres siempre habían constituido un misterio para él. Helen era una mujer. Ergo, Helen siempre sería un misterio. Al menos, eso pensaba Lynley mientras se desplazaba desde Belgravia hasta New Scotland Yard.
Le habría gustado continuar la discusión, pero ella dijo con dulzura:
– Tommy, querido, has vuelto a Londres para trabajar, ¿no? Has de hacerlo. Vete. Ya hablaremos después si es necesario.
Lynley, un hombre habituado a obtener lo que deseaba en un abrir y cerrar de ojos, detestaba todo tipo de aplazamientos. Pero Helen tenía razón. Ya se había demorado mucho en casa. La besó y se marchó al Yard.
Encontró a Nkata en su despacho, llamando por teléfono. Estaba anotando algo en su libreta.
– Descríbala lo mejor que pueda… ¿Qué clase de cuello tiene, por ejemplo? ¿Lleva cierres o cremallera? Mire, cualquier cosa que me proporcione es más de lo que tengo en este momento… ¿Humm? Sí. De acuerdo. Bien. Esperaré… Dígaselo a ella también. Adiós.
Alzó la vista y miró a Lynley. Empezó a levantarse de la silla que había detrás del escritorio.
Lynley le indicó que continuara sentado. Se colocó detrás de él y vio una columna de postales sobre su cartapacio de piel. Las postales eran muestras del lote que, según Nkata, habían descubierto en el piso de Terry Cole.
Lynley vio que en algunas postales se ofrecían castigos, en otras se prometía dominación, y unas cuantas sugerían que era posible realizar todas las fantasías. Se hacía mención a baños de burbujas, masajes, servicios de vídeo, cámaras de tortura. Algunas postales ofrecían el uso de animales; algunas indicaban que podían proporcionarse disfraces. Muchas tenían fotografías que ilustraban placeres tales como «El transexual negro», «El ama definitiva» o «La tailandesa caliente». En suma, había algo para cada gusto, inclinación o perversión. Y como las postales, relucientes, no parecían haber pasado por las manos de un adolescente de palmas sudorosas con la masturbación en mente, la presencia de varios cientos de esas postales bajo la cama de Terry Cole solo podía conducir a la conclusión de que no las coleccionaba, sino que era un distribuidor, un engranaje de la gran maquinaria que vendía sexo en Londres.
Esto, al menos, explicaba el dinero en metálico que, según Cilla Thompson, siempre llevaba encima el muchacho. Los chicos que colocaban postales en todas las cabinas telefónicas del centro de Londres podían ganarse bien la vida, porque la tarifa vigente era de cien libras por cada quinientas postales colocadas. Y el servicio de estos muchachos era esencial: los empleados de British Telecom retiraban las postales a diario, y había que sustituirlas de forma continua.
Había dos postales aisladas en el centro del escritorio de Lynley. Una era la foto de una supuesta colegiala; la otra solo llevaba una inscripción. Lynley las cogió y examinó, desolado, mientras Nkata continuaba con su llamada.
«SHHH», estaba impreso en la primera. Debajo de la fotografía se leía: «¡No le cuentes a mamá lo que haces después de la escuela!» La foto plasmaba una mochila de la que caían libros, y una chica que se agachaba a recogerlos, con el trasero hacia la cámara. No era una colegiala normal. Su corta falda plisada revelaba unas bragas negras y unas medias negras altas hasta el muslo, coronadas de encaje. Estaba mirando con timidez a la cámara, con el cabello rubio resbalando sobre su rostro. Bajo sus zapatos de tacón había un número de teléfono, y la palabra «¡llámame!» escrita a mano.
– Vaya -susurró Lynley. Y cuando Nkata terminó su llamada dijo, como si una explicación a plena luz del día pudiera negar lo que había oído de labios del agente en plena noche-: En otro momento me informarás sobre la situación de cabo a rabo, Winnie.
– Deje que llame a Barb. Es la que se ha devanado los sesos.
– ¿Havers? -El tono de Lynley detuvo al otro hombre antes de que descolgara el teléfono-. Winston, di una orden. Dije que la quería en los ordenadores. Me aseguraste que lo estaba haciendo. ¿Por qué está interviniendo en esta parte de la investigación?
Nkata mostró sus palmas, vacías e inocentes.
– No está interviniendo -dijo-. Me llevé la caja de postales en su coche anoche, cuando volví desde Battersea. Pasé a ver cómo le iba con el cris. Me preguntó si podía llevarse las postales a casa para echarles un vistazo. El resto… Ya se lo explicará ella.
La expresión cándida de Nkata era la propia de un niño sentado en las rodillas de Papá Noel, lo cual revelaba que la historia era más enrevesada de lo que afirmaba. Lynley suspiró.
– Llámala, pues.
Nkata cogió el teléfono. Marcó el número y, mientras esperaba la conexión, dijo con solemnidad:
– En este momento está trabajando en el cris. Lleva allí desde las seis de la mañana.
– Sacrificaré un ternero en su honor -replicó Lynley.
– Vale -dijo Nkata, inseguro, poco propenso a las exégesis o alusiones bíblicas-. El jefe está aquí, Barb -anunció, y colgó.
Mientras esperaban a Havers, Lynley examinó la segunda postal. No quería pensar en las angustias que aguardaban a los padres de la muchacha asesinada, de modo que devolvió su atención a Nkata.
– ¿Algo más esta mañana, Winnie?
– Las Cole me enviaron un mensaje al busca. La madre y la hermana. Precisamente estaba hablando con la hermana ahora.
– La chaqueta del chico ha desaparecido.
– ¿La chaqueta?
– Exacto. Una chaqueta de cuero negro. Siempre la llevaba cuando iba en moto. Cuando usted entregó a la señora Cole la lista de los efectos personales del chico, aquellos recibos, ¿se acuerda?, la chaqueta no constaba. Creen que alguien la robó en la comisaría de Buxton.
Lynley recordó las fotografías del escenario del crimen. Pensó en las pruebas que había examinado en Buxton.
– ¿Están seguras sobre la chaqueta? -preguntó.
– Siempre la llevaba, afirmaron. Y no habría ido al norte en camiseta, que era la única prenda de abrigo que llevaba… según los recibos, al menos. Jamás habría ido en moto por la autopista en camiseta, dijeron.
– No hace mucho frío.
– La chaqueta no solo servía para calentarse, sino también como protección. Si sufría un accidente en la carretera, la chaqueta amortiguaría los golpes, dijeron. Por eso quieren saber dónde está.
– ¿No estaba en su piso?
– Barb registró su ropero, así que ella podrá decirle… -Nkata se interrumpió con brusquedad y tuvo el detalle de ruborizarse un poco.
– Ah -dijo Lynley significativamente.
– Después trabajó en los ordenadores la mitad de la noche -se apresuró a explicar Nkata.
– No me cabe duda. ¿De quién salió la idea de que te acompañara al piso de Cole?
La llegada de Havers salvó a Nkata de tener que contestar. Apareció con la libreta en ristre, con el atuendo más profesional que Lynley le había visto nunca.
No se dejó caer en la silla delante de su escritorio como de costumbre, sino que se quedó junto a la puerta abierta, como si se hubiera puesto firmes. A la pregunta de Lynley acerca de la chaqueta, respondió al cabo de un momento durante el cual pareció estudiar la expresión del otro detective, como si fuera un barómetro que le permitiría saber el ambiente que reinaba en el despacho de Lynley.
– ¿La ropa del chico? -dijo con cautela cuando el sutil gesto de Nkata le informó que, al menos en apariencia, sería moderadamente inofensivo revelar que, una vez más, había sido negligente en sus obligaciones-. Bien. Hummm.
– Ya hablaremos más tarde de lo que en teoría tendría que haber estado haciendo, Havers -dijo Lynley-. ¿Había una chaqueta de cuero negro entre las ropas del chico?
Ella consiguió componer una expresión de incomodidad, observó Lynley. Algo es algo. Barbara se humedeció los labios y carraspeó. Todo era negro, informó. Había jerséis, camisas, camisetas y tejanos en su ropero. Pero no una chaqueta, al menos de cuero.
– Había una chaqueta más ligera, una cazadora -dijo-. Y un abrigo. Muy largo, como de la época de la Regencia. Eso era todo. -Una pausa. Luego, se arriesgó-: ¿Por qué?
Nkata se lo contó.
– Alguien debió de llevársela del lugar del crimen -fue la inmediata deducción de Havers-. Señor -añadió en dirección a Lynley, como si aquella palabra respetuosa indicara una reverencia recién descubierta hacia la autoridad.
Lynley pensó en lo que su conjetura implicaba. Ahora faltaban dos prendas del lugar de los hechos: una chaqueta y un impermeable. ¿Volvían a los dos asesinos?
– Tal vez la chaqueta delata al culpable -dijo Havers, como si hubiera leído su mente.
– Si nuestro asesino estaba preocupado por las pruebas forenses, habría desnudado el cuerpo por completo. ¿Qué ganaba cogiendo solo la chaqueta?
– ¿La utilizó para cubrirse? -sugirió Nkata.
– Tenía el impermeable para ocultar las manchas de sangre.
– Pero si debía parar en algún sitio después del asesinato, o si cabía que le viesen cuando volvía a su casa, no podía llevar el impermeable. Aquella noche no llovió.
Havers seguía en la puerta. Y sus preguntas y afirmaciones eran cautelosas, como si hubiera tomado al fin conciencia de su precaria situación.
Sus comentarios eran sensatos, y Lynley lo reconoció con un asentimiento. Continuó con las postales, que señaló con un ademán.
– Vamos a oírlo todo de nuevo -dijo.
Havers miró a Nkata como si esperara que tomara la iniciativa. El negro comprendió.
– Podría recitarle el abecedario de memoria, pero seguro que me olvidaba quince letras. Te toca a ti.
– De acuerdo. -Havers no se movió de la puerta-. Estuve pensando en si alguna de esas -señaló el paquete de postales- podía contener el móvil del asesinato de Terry Cole. ¿Y si les engañaba? ¿Y si recogía las postales, cobraba sus cien libras y no las colocaba? O no colocaba el número convenido.
Al fin y al cabo, señaló, ¿cómo sabía una prostituta que sus postales habían sido colocadas, y dónde, a menos que fuera a comprobarlo en persona? Y aunque se paseara por el centro de Londres y se detuviera en todas las cabinas que encontrara a su paso, ¿qué impedía a Terry Cole afirmar que el personal de limpieza de la BT vaciaba las cabinas de postales con tanta celeridad como él las colocaba?
– Así que decidí llamarlas a todas, para ver lo que decían sobre Terry.
Sin embargo, no sacó nada en limpio de las primeras llamadas, y cuando estaba marcando el número anunciado en la postal de la colegiala había observado que la chica le resultaba muy familiar. Una vez segura de su identidad, había llamado al número de la postal.
«¿Es usted Vi Nevin? -preguntó cuando contestaron-. Soy la detective Barbara Havers. Me gustaría aclarar un par de puntos, si tiene tiempo. ¿O prefiere que pase por la mañana?»
Vi Nevin ni siquiera preguntó cómo había averiguado su número. Se limitó a decir, con su educada voz de la Real Academia de Arte Dramático:
«Son más de las doce de la noche. ¿Lo sabe, agente? ¿Trata de intimidarme?»
– Parece lo bastante joven para interpretar el papel de colegiala en la fantasía sexual de cualquier cliente -concluyó Barbara-. Y a juzgar por el aspecto de su piso, yo diría… -Se interrumpió al comprender lo que acababa de revelar sobre sus demás actividades del día anterior. Se apresuró a añadir-: Escuche, inspector. Convencí a Winnie de que me dejara participar en todo. Él quería que yo me quedara con los ordenadores, como usted pidió. No tiene la menor culpa. Pensé que si los dos nos encargábamos del interrogatorio, en lugar de uno solo, podríamos…
Lynley la interrumpió.
– Ya hablaremos de eso más tarde.
Dedicó su atención a la segunda postal que adornaba el centro de su escritorio. El número de teléfono era el mismo de la postal de la colegiala. No obstante, la oferta era diferente.
«La Tentación de Nikki» se leía en la parte superior, con las palabras «Descubra los misterios de la dominación» debajo del nombre. Y bajo esa sugerencia se aludía a los susodichos misterios: una cámara de torturas equipada con todos los complementos, una mazmorra, una consulta médica, un aula de escuela. «Trae tus juguetes o utiliza los míos», era el reclamo final. Seguía el número de teléfono. No había foto.
– Al menos tenemos un motivo para que dejara MKR Financial -dijo Nkata-. Estas tías se sacan entre cincuenta libras por hora y mil quinientas por noche, según afirman mis fuentes -añadió a toda prisa, como si la aclaración fuera necesaria para mantener su reputación sin mácula-. Hablé con Hillinger, de antivicio. Esos tipos han visto de todo.
Lynley comprendió que las diferentes informaciones recogidas sobre Nicola Maiden empezaban a encajar.
– El busca era para sus clientes -dijo-, lo cual explica por qué sus padres ignoraban que lo tenía, pero Upman y Ferrer, con los cuales había mantenido relaciones íntimas, sí lo sabían.
– ¿Quiere decir que también continuó el negocio en Derbyshire? -preguntó Barbara-. ¿Con Upman y Ferrer?
– Tal vez, pero aunque se los estuviera tirando por puro placer, era una mujer de negocios que quería mantener contacto con sus clientes.
– ¿Mediante una especie de teléfono erótico mientras estaba fuera?
– Es posible.
– Pero ¿por qué se marchó?
Esa seguía siendo la cuestión.
– En cuanto a esos tíos de los Picos -dijo Nkata con aire pensativo.
– ¿Qué pasa con ellos?
– Hubo un cirio en Islington. Me tiene intrigado.
– ¿Un cirio?
– La casera de Nicola la oyó pelearse con un tío -dijo Barbara desde la puerta-. En mayo, justo antes de que se trasladara a Fulham.
– Me pregunto si por fin tenemos un motivo sólido para acusar a Julian Britton -dijo Nkata-. Ese tío dijo que la vería muerta antes que permitirle «hacerlo»… o algo así. Tal vez sabía que había dejado la facultad y MKR para instalarse en el negocio.
– ¿Cómo lo iba a saber? -replicó Lynley para poner a prueba la teoría-. Julian y Nicola vivían separados por más de trescientos kilómetros. No pensarás que vino a Londres, cogió una postal en una cabina telefónica, llamó al número para disfrutar de una bonita sesión de látigos y esposas, y encontró a Nicola Maiden ataviada para utilizarlos. Demasiadas coincidencias.
– Tal vez vino a verla a la ciudad por sorpresa, señor -dijo Barbara.
Nkata asintió.
– Aparece en Islington y encuentra a su amada pellizcando los pezones con unos alicates a un tío cubierto con un taparrabos de cuero. Eso sería suficiente para montar un número.
Una circunstancia plausible, admitió Lynley, pero existía otra.
– Hay alguien en la ciudad que tal vez se tomó muy mal los planes de Nicola. Hemos de encontrar a su amante de Londres.
– ¿No podría ser uno de sus clientes?
– ¿Que telefoneaba con la frecuencia que Upman y Ferrer describen? Lo dudo.
– Señor, hemos de pensar en Terry Cole, ¿no? -dijo Barbara.
– Estoy hablando del hombre que la mató, agente, no del hombre que fue asesinado a su lado.
– No estoy insinuando que Cole fuera su amante de Londres -dijo ella, con un tono extrañamente cauteloso-. Me refiero a la persona que era Cole. Ahora hemos establecido una relación entre ellos, entre Nicola y Terry. Era evidente que distribuía sus postales, como hacía para las demás putas. Pero no creo que se desplazara hasta Derbyshire para recoger más postales, sobre todo porque ella no estaba en Londres para recibir las llamadas de los tíos que cogían sus postales. ¿Qué estaba haciendo allí, para empezar? Ha de existir otro vínculo entre ambos.
– Cole no es importante en este momento.
– ¿Cómo puede decir eso? Ha muerto, inspector. ¿Necesitamos un motivo mayor?
Lynley la fulminó con la mirada. Nkata se apresuró a intervenir para evitar un enfrentamiento.
– ¿Y si enviaron a Cole para matarla, y terminó asesinado? O quizá intentaba advertirla sobre algo, algún peligro.
– En ese caso, ¿por qué no se limitó a telefonearle? -contraatacó Barbara-. ¿Tiene sentido que montara en su moto y se largara a Derbyshire para advertirle sobre algo? -Se alejó un paso de la puerta, como si acercarse a ellos pudiera convencerles de sus razonamientos-. La chica tenía un busca, Winston. Si vas a argumentar que Terry se desplazó hasta los Picos porque no podía localizarla por teléfono, ¿por qué no la llamó al busca? Si existía un peligro que debía conocer, existían más posibilidades de que la alcanzara antes que Cole.
– Como así sucedió -señaló Nkata.
– Exacto. Sucedió lo peor, y ambos murieron. Los dos. Y creo que sería prudente empezar a pensar en ellos así: como una unidad, no una coincidencia.
– Y lo que yo digo -intervino Lynley- es que su deber la espera, Havers. Gracias por sus sugerencias. Si la necesito, se lo comunicaré.
– Pero señor…
– ¿Agente? -La forma en que pronunció la palabra tuvo más peso que su rango. Nkata se removió ante el escritorio de Lynley, como si deseara que Barbara le mirara.
Pero ella no lo hizo. Sin embargo, la mano que sujetaba la libreta cayó a su costado, y la seguridad desapareció de su voz cuando prosiguió:
– Señor, solo creo que debemos descubrir qué hacía exactamente Cole en Derbyshire. Cuando averigüemos el motivo de su viaje tendremos a nuestro asesino. Lo presiento. ¿Usted no?
– He tomado nota de su presentimiento.
Ella se mordió el labio inferior. Miró a Nkata por fin, como en busca de alguna directriz. El detective enarcó las cejas y ladeó la cabeza en dirección a la puerta del despacho, tal vez sugiriendo que lo más prudente era volver con los ordenadores. Barbara no le hizo caso.
– ¿Puedo seguirla, señor? -preguntó a Lynley.
– ¿Seguir qué?
– La pista de Cole.
– Havers, tiene una tarea. Y le han dicho que se reintegre a ella. Cuando haya terminado su trabajo en el cris, quiero que entregue un informe a Simon St. James. Después de eso le asignaré otra tarea.
– Pero ¿no se da cuenta de que si fue hasta Derbyshire para encontrarse con ella, tenía que haber algo más entre ellos?
– Barb… -dijo Nkata en señal de advertencia.
– Tenía mucho dinero -insistió Havers-. Fajos enteros, inspector. De acuerdo. Podía proceder del negocio de las tarjetas. Pero también tenía cannabis en el piso. Y un gran encargo del que no paraba de hablar. A su madre y a su hermana, a la señora Baden, a Cilla Thompson. Al principio pensé que era pura palabrería, pero como el negocio de las postales no puede explicar su presencia en Derbyshire…
– Havers, no pienso repetírselo.
– Pero señor…
– Maldita sea. -Lynley sintió que perdía los estribos. La obstinación de aquella mujer le estaba afectando como una cerilla aplicada a yesca seca-. Si intenta insinuar que alguien le siguió hasta Derbyshire con la intención de abrirle las arterias, se equivoca. Toda la información recogida nos conduce a Nicola Maiden, y si no lo ve es que ha perdido algo más que su rango como resultado de su excursión al mar del Norte del pasado junio.
La boca de Barbara se cerró al instante y sus labios se adelgazaron como las esperanzas de una solterona. Nkata masculló «Joder».
– Ahora. -Lynley utilizó la palabra para ganar tiempo a efectos de calmarse-. Si desea que la trasladen con otro detective, Havers, dígalo sin ambages. Hay trabajo que hacer.
Transcurrieron cinco segundos. Nkata y Barbara intercambiaron una mirada, significativa en apariencia para ellos pero inescrutable para Lynley.
– No voy a solicitar otro destino -dijo por fin Havers.
– Entonces ya sabe lo que debe hacer.
Ella intercambió otra mirada con Nkata y luego miró a Lynley.
– Señor -dijo educadamente. Y salió del despacho.
Lynley se dio cuenta de que no le había preguntado sobre sus progresos con los expedientes, pero no lo pensó hasta sustituir a Nkata detrás del escritorio. Y entonces pensó que volver a llamarla le concedería ventaja. Algo que no deseaba en ese momento.
– En primer lugar, abordaremos el ángulo de la prostitución -dijo a Nkata-. Eso podría proporcionar a un hombre montones de incentivos para asesinar.
– Sería terrible para un tío descubrir que su mujer hace la calle.
– Y hacer la calle en Londres sugiere la posibilidad de que alguien de la ciudad también lo descubriera, ¿no crees?
– No diré lo contrario.
– En ese caso, sugiero que busquemos al amante de Londres -terminó Lynley-. Y creo saber por dónde empezar.
16
Vi Nevin cogió la postal de los dedos de Lynley y, después de echarle un vistazo, la dejó con cuidado sobre la inmaculada mesilla auxiliar de cristal, situada entre el sofá color crema y el confidente a juego, que formaban un ángulo recto en una esquina. La joven se había acomodado en el sofá para que Nkata y Lynley se apretujaran en el confidente. Nkata no había colaborado en la argucia, sino que se había situado ante la puerta del dúplex, con los brazos cruzados y su cuerpo anunciando «no hay escapatoria».
– Usted es la colegiala que sale en la postal, ¿verdad? -empezó Lynley.
Vi cogió el álbum que había enseñado a Havers y Nkata el día anterior. Lo tendió a Lynley.
– Yo poso para fotos, inspector. Eso es lo que hago, y por eso me pagan. No sé quién va a utilizarlas y me da igual. Siempre que me paguen.
– ¿Está diciendo que es una simple modelo de los servicios sexuales que otra proporciona?
– Exacto.
– Entiendo. Entonces ¿para qué consta su número de teléfono en la postal si usted no es la «colegiala» en cuestión?
Vi apartó la vista. Era despierta, muy bien educada, bien hablada e inteligente, pero no se había anticipado tanto.
– No estoy obligada a hablar con usted -dijo-. Y lo que hago no es ilegal, de modo que haga el favor de no actuar así.
No era su propósito explicarle tecnicismos legales, dijo Lynley. Pero si se dedicaba a la prostitución…
– Enséñeme dónde dice en la postal que alguien me paga por algo -preguntó la joven.
Si se dedicaba a la prostitución, repitió Lynley, ya sabía dónde empezaba a ser resbaladizo el terreno. Si tal era el caso…
– ¿Busco hombres en la calle o en un lugar público?
Si tal era el caso, continuó el inspector con firmeza, daba por sentado que la señorita Nevin debía estar informada de que un juez con escasa paciencia para su gimnasia lingüística podía encontrar definiciones muy amplias para la palabra «burdel». Paseó la vista por el dúplex, por si la joven no había comprendido todo el significado de su comentario.
– Polis -dijo Vi con tono desdeñoso.
– Pues sí -fue la afable respuesta de Lynley.
Nkata y él habían ido directamente a Fulham al salir de New Scotland Yard. Encontraron a Vi Nevin descargando un par de bolsas de Sainsbury de un Alfa Romeo último modelo, y cuando la joven vio a Nkata bajar del Bentley, dijo:
– ¿Para qué vuelven? ¿Por qué no están buscando al asesino de Nikki? Escuchen, no tengo tiempo para hablar con ustedes. Tengo una cita dentro de cuarenta y cinco minutos.
– Entonces querrá que nos vayamos cuanto antes, supongo -dijo Lynley.
Ella echó un vistazo a los dos hombres, en busca de alguna pista.
– En ese caso échenme una mano -dijo, y les pasó las dos bolsas.
Guardó las vituallas en una nevera grande: paté, aceitunas griegas, jamón, camembert, dolmades…
– ¿Celebra una fiesta? -preguntó Lynley-. ¿O la comida es para la… cita, tal vez?
Vi Nevin había cerrado la puerta de la nevera y entrado en la sala de estar, donde se acomodó en el sofá. Seguía sentada en él, una figura vestida a la moda retro con zapatos estilo Oxford y calcetines blancos, tejanos, camisa blanca con las mangas arremangadas, pañuelo anudado al cuello y una coleta. Parecía una fugitiva de una película de James Dean. Solo faltaba el chicle.
Sin embargo, no hablaba como una fugitiva de una película de James Dean. Tal vez iba vestida como una devota del bop, pero hablaba como una mujer nacida en el seno de una buena familia, o que había adoptado esa personalidad. Más bien lo último, pensó Lynley mientras la interrogaba. De vez en cuando, su cuidadosa interpretación fallaba: una palabra o una pronunciación errónea revelaba sus orígenes. De todos modos, no era lo que pensaba encontrar al otro extremo de una postal que anunciaba sexo.
– Señorita Nevin -dijo-, no he venido para intimidarla. He venido porque una mujer ha sido asesinada, y si su muerte está relacionada de alguna manera con su forma de ganarse la vida…
– Siempre van a lo mismo, ¿verdad? Uno de nuestros clientes. «Es basura y recibió su merecido. Es una suerte que durara tanto, teniendo en cuenta su estilo de vida y los tíos que la frecuentaban.» Le gustaría que todo se redujera a eso, ¿verdad? Su estilo de vida. No me diga lo que hace o no intenta hacer con respecto a mi «forma de ganarme la vida». -Le miró sin pestañear-. Si supiera cuántas órdenes de detención desaparecen de vista cuando un tío tiene prisa por quitarse los pantalones. Hummm. Podría facilitarle algunos nombres.
– No me interesan sus clientes. Me interesa descubrir al asesino de Nicola Maiden.
– Que ha de ser uno de sus clientes, según usted. ¿Por qué no lo admite? ¿Cómo supone que se sentirán esos clientes cuando la policía les haga una visita? ¿Cómo cree que afectará a mi negocio cuando corra la voz de que voy dando nombres? Si es que los conozco, para empezar. Y no es así, por cierto. Solo utilizamos los nombres de pila, y eso no va a ayudarle mucho.
Nkata sacó su libreta, la abrió y dijo:
– Nos conformaremos con lo que nos ofrezca, señorita.
– Olvídelo, agente. No soy tan estúpida.
Lynley se inclinó hacia ella.
– Entonces sabe que sería muy sencillo para mí arruinarla. Un agente uniformado que paseara por esta calle cada cuarto de hora haría mucha mella en el deseo de privacidad de sus clientes. Igual que si uno o dos tabloides amarillos recibieran el soplo y quisieran averiguar si alguna figura pública se deja caer por aquí.
– ¡No se atreverá! Conozco mis derechos.
– Por no hablar de la presencia de periodistas y paparazzi en busca de todo, desde estrellas de cine hasta miembros de la familia real. O del policía del barrio, que se preocupa de mantener la seguridad en las calles para que las ancianas paseen a sus perros.
– Maldito…
– Es una palabra muy fea -interrumpió con solemnidad Nkata.
La mujer los fulminó con la mirada.
El teléfono sonó y ella se levantó para contestar.
– ¿Qué se le ofrece? -dijo.
Nkata alzó los ojos hacia el techo.
– Espere -dijo Vi-. Voy a consultar mi agenda. -Pasó las páginas-. Lo siento, no es posible. Ya hay una reserva… -Bajó el dedo por la página-. Me iría bien a las cuatro… ¿La sesión sería muy larga? -Escuchó y luego murmuró-: ¿No les dejo siempre a punto para ellas después? -Apuntó una referencia en su agenda. Colgó, siguió de pie con la mano sobre el teléfono, como absorta en sus pensamientos, de espaldas a ellos. Suspiró y dijo-: De acuerdo.
Fue a la cocina y regresó con un sobre que tendió a Lynley.
– Esto es lo que quiere. Espero que no parta su corazón comprobar que se había equivocado con respecto a los clientes.
El sobre estaba abierto y Lynley extrajo su contenido. Comprendía una hoja de papel y un solo mensaje, confeccionado con letras recortadas de lo que parecían revistas de papel satinado. «Dos putas morirán ahogadas en sus propios vómitos. Suplicarán misericordia pero no obtendrán más que dolor.» Después de leerla, Lynley se la pasó a Nkata. Este la examinó y luego levantó la cabeza.
– Como las que dejaron en el lugar del crimen -comentó.
Lynley asintió. Habló a Vi de las notas anónimas encontradas en el lugar de los hechos.
– Yo se las envié -dijo la joven.
Lynley, perplejo, dio la vuelta al sobre y vio que iba dirigido a Vi Nevin, con un sello de la zona.
– Pero parece idéntica a aquellas -dijo.
– No me refiero a que yo fuera la autora de notas por el estilo. Quiero decir que me las enviaron a mí, a casa. Durante todo el verano. Le hablaba de ellas a Nikki cuando me llamaba por teléfono, pero ella solo reía. Al final, se las envié por mediación de Terry, porque quería que comprobara por sí misma que la situación se estaba complicando y debíamos tomar precauciones. Cosa que Nikki no hizo -añadió con amargura-. Dios, ¿por qué no me hizo caso?
Lynley cogió la nota y la examinó una vez más. La dobló y guardó en el sobre.
– Quizá sería mejor que empezara por el principio -dijo.
– Shelly Platt es el principio -contestó la joven, y se acercó a la ventana, que daba a la calle. Miró hacia abajo, como si esperara ver a alguien-. Éramos amigas. Shelly y Vi, inseparables durante años. Pero entonces, apareció Nikki y comprendí que lo más sensato era establecerme con ella. Shelly no lo asimiló y empezó a causar problemas. Yo sabía… -Su voz se quebró. Calló unos momentos-. Sabía que a la larga haría algo. Pero Nikki nunca me creyó. Siempre se reía de eso.
– ¿De eso?
– De las cartas y las llamadas. No llevábamos ni dos días en esta casa -hizo un ademán- cuando Shelly averiguó el número de teléfono y empezó a llamar. Y después a enviar cartas. Y después a aparecer en la calle. Y después a robar las postales… -Se acercó al carrito de las bebidas. Sobre él descansaba un cubo con hielo. Lo alzó, y sacó de debajo un montoncito de postales-. Dijo que nos destruiría. Es una celosa… -Respiró hondo-. Es celosa.
Las postales eran del mismo anuncio de la colegiala que Lynley ya había visto, pero todas carecían de rostro, y encima habían escrito con un rotulador brillante el nombre de diversas enfermedades de transmisión sexual.
– Terry las descubrió mientras hacía sus rondas regulares por los teléfonos públicos -dijo Vi-. Fue Shelly quien lo hizo, uno de sus trucos. No será feliz hasta que me arruine.
– Háblenos de Shelly Platt -pidió Lynley.
– Era mi criada. Nos conocimos en C'est la Vie. ¿La conoce? Es una panadería y cafetería francesa que hay cerca de la estación de South Ken. Tenía lo que usted llamaría un acuerdo con el responsable: baguettes, quiches y tartas a cambio de ciertas libertades en el lavabo de caballeros, y Shelly estaba en el local una mañana, embutiéndose cruasanes de chocolate, cuando Alf y yo fuimos abajo. Vio que me entregaba mi pedido sin que yo le pagara y sintió curiosidad.
– ¿Con el fin de chantajearla?
La pregunta pareció divertir a Vi.
– Quería saber qué debía hacer para conseguir sus cruasanes a cambio de nada. Además, le gustó mi forma de vestir, llevaba un conjunto de Mary Quant aquella mañana, y también quería un poco de eso.
– ¿De su ropa?
– De mi vida, tal como se desarrollaron las cosas.
– Entiendo. Y como era su criada, tenía acceso a sus pertenencias…
Vi rió. Cogió dos cubos de hielo y una pequeña lata de zumo de tomate del estante inferior. Se preparó un bloody mary con la precisión de una larga experiencia.
– No era esa clase de criada, inspector. Era de la otra. Recibía las llamadas telefónicas de los clientes y las apuntaba en la agenda.
Vi revolvió su bebida con una cucharilla de cristal coronada por un loro verde chillón. La dejó sobre una servilleta de cóctel y volvió al sofá, depositó el vaso sobre la mesita auxiliar y continuó su explicación. Antes de conocer a Shelly Platt en C'est la Vie había contratado a una filipina de edad madura para que se ocupara de su agenda, pero todo el mundo tenía criadas filipinas de edad madura en aquella época, y pensó que sería más divertido sustituirla por una adolescente. Bien arreglada, no quedaba mal. Y lo más importante, ignoraba hasta tal punto las características de su trabajo, que podría pagarle tan solo una parte de lo que cobraban las típicas criadas.
– Le di techo, comida y treinta libras a la semana -dijo Vi-. Y créame, era más de lo que se sacaba mamando pollas cerca de la estación de Earl's Court, porque de esa forma se ganaba la vida cuando la conocí.
Estuvieron juntas durante casi tres años, continuó. Pero entonces Vi conoció a Nikki Maiden y comprendió las posibilidades que se abrían ante ellas si compartían el negocio.
– Al principio conservamos a Shelly, pero odiaba a Nikki porque ya no estábamos las dos solas. Shelly es así, aunque no lo supe cuando la contraté.
– ¿Así, cómo?
– Clava sus garras en la gente y cree que le pertenecen. Tendría que haberlo comprendido cuando me habló de lo que había pasado con su novio. Le siguió de Liverpool a Londres, y cuando llegó y descubrió que ya no quería ser su novio, empezó a seguirlo a todas partes, le telefoneaba constantemente, merodeaba por los alrededores de su piso, le enviaba cartas, le llevaba regalos. Pero yo no sabía que era así. Pensé que se trataba de una reacción aislada ante su primer fracaso amoroso. -Tomó un sorbo de su bebida-. Menuda idiota fui.
– ¿Le hizo lo mismo a usted?
– Tendría que haberlo previsto. Stan, su novio, vino al piso cuando ella le pinchó los neumáticos del coche. Estaba enfurecido y quería ponerla en vereda. Pero fue ella la que le puso en vereda.
– ¿Cómo?
– Le rajó con un cuchillo de carnicero.
Nkata miró a Lynley. Este asintió. Los asesinos suelen tener un arma favorita. Pero ¿por qué matar a Nicola, si el objetivo de Shelly era Vi?, se preguntó. ¿Y por qué tardó tantos meses?
Dio la impresión de que Vi adivinaba sus preguntas silenciosas.
– Ella no sabía dónde estaba Nikki, pero sí sabía que Terry era amigo íntimo de ella. Si le siguió, solo era cuestión de tiempo que la condujera hasta Nikki. -Bebió un poco más y cogió una servilleta para secarse la comisura de la boca-. Puta asesina -masculló-. Espero que se pudra.
– «Esta puta se ha llevado su merecido» -murmuró Lynley, ahora que ya sabía el origen de la nota descubierta en el bolsillo de Nicola Maiden.
– Necesitaremos su dirección, si la tiene. Y también una lista de los clientes de Nicola.
La joven volvió la cabeza con brusquedad hacia él.
– No ha sido un cliente. Ya se lo he dicho.
– Sí, pero también me ha dicho que había un hombre en Londres con el que Nicola mantenía una relación más estrecha de lo que cabría esperar entre un cliente y… -Buscó un eufemismo.
– Su acompañante de una noche -colaboró Nkata.
– Y puede que le encontremos entre los hombres a los que prestaba servicios con regularidad -terminó Lynley.
– Bien, si había alguien, no sé nada de él -dijo Vi.
– Me cuesta creerlo -replicó Lynley-. No esperará que acepte la idea de que pagan este dúplex con las únicas ganancias de su comercio sexual.
– Crea lo que quiera -dijo Vi Nevin, pero sus dedos subieron hasta el pañuelo y lo aflojaron.
– Señorita Nevin, estamos buscando a un asesino. Si es el hombre que instaló a Nicola Maiden en esta casa, ha de darnos su nombre. Porque si pensaba que tenía un arreglo con ella y luego descubrió que le engañaba, tal vez eso le impulsó a asesinarla, y yo diría que no le hará ninguna gracia que usted siga aquí a sus expensas, ahora que Nicola ha muerto.
– Ya ha oído mi respuesta.
– ¿El tío es Reeve? -preguntó Nkata.
– ¿Reeve? -Vi cogió su vaso de nuevo.
– Martin Reeve. MKR Financial Management.
La joven no bebió sino que dio vueltas al líquido y lo contempló, mientras los cubitos resonaban.
– Mentí sobre MKR -dijo por fin-. Nunca trabajé para Martin Reeve. Ni siquiera le conocía. Solo sabía de él y de Tricia por lo que Nicola contaba. Cuando ayer me preguntó sobre él, le seguí la corriente. Lo siento. No sabía lo que usted sabía sobre mí y sobre Nikki. Y en mi profesión, es absurdo confiar en la policía.
– ¿Cómo se conocieron ustedes? -preguntó Nkata.
– ¿Nikki y yo? En un pub. El Jack Horner, en Tottenham Court Road, cerca de su facultad. La estaba acosando un tío calvo, panzudo y con unos dientes muy feos, y en cuanto la dejó en paz nos estuvimos riendo de él. Empezamos a charlar y… -Se encogió de hombros-. Nos enrollamos. Era fácil hablar con Nikki y confiarse a ella. Se interesó por mi trabajo, y cuando supo el dinero que se podía ganar, mucho más de lo que cobraba en MKR, decidió intentarlo.
– ¿No le importó la competencia? -preguntó Lynley.
– No existía.
– No comprendo.
– A Nikki no le gustaba lo normal -explicó Vi-. Solo recibía a los hombres que querían masoquismo. Disfraces, teatro, dominación. Yo hago de niña pequeña para hombres que las prefieren de doce años, sin el riesgo de ir a la cárcel. Pero hasta ahí llego. Proporciono alivio manual y oral además del número de la niña, por supuesto. Por otra parte, mi oferta era lo que Nikki más detestaba: romance, seducción y comprensión. Le asombraría saber cuánto escasea todo eso entre maridos y mujeres.
– De modo que entre ustedes dos -concluyó Lynley, al tiempo que soslayaba la discusión sobre si el matrimonio podía degradar una relación- cubrían todos los gustos e inclinaciones.
– En efecto. Y Shelly lo sabía. Y también sabía que no iba a preferirla por encima de Nikki si no se llevaban bien, después de que Nikki y yo formáramos equipo. Por eso ha de hablar con ella. No con ese cliente inexistente lo bastante rico para poner este piso a Nikki.
– ¿Dónde podemos encontrar a esa Shelly? -preguntó Nkata.
Vi no tenía su dirección, pero sería fácil localizarla, dijo. Era cliente asidua de The Stocks, un club de Wandsworth que «abastecía a individuos con intereses específicos». Era, añadió Vi, «muy amiga» del camarero.
– Si no está allí ahora, él le dirá dónde localizarla -dijo.
Lynley la observó y decidió que, pese al volumen de información que les había facilitado, aún deseaba someterla a algún tipo de prueba de la verdad. La labia era una de las principales virtudes para sobrevivir en su profesión, y la prudencia, aparte de los años de codearse con los que vivían al margen de la ley, sugería que no debía creerla a pies juntillas.
– Los movimientos de Nicola Maiden en los meses precedentes a su muerte parecen contradictorios, señorita Nevin -dijo-. ¿Utilizaba la prostitución como fuente de ingresos rápidos para mantenerse a flote, hasta que la práctica del derecho le resultara rentable?
– No hay práctica del derecho tan lucrativa como esta -dijo Vi-. Al menos cuando eres joven. Por eso Nikki dejó la facultad. Sabía que podía volver al derecho cuando tuviera cuarenta años. Pero a su edad no se puede ir con medias tintas. Para ella, lo lógico era ganar dinero mientras pudiera.
– Entonces ¿por qué pasó el verano trabajando para un abogado? ¿O es que hacía algo más que trabajar para él?
Vi se encogió de hombros.
– Eso tendrá que preguntárselo al abogado.
Barbara Havers trabajó con los ordenadores hasta las once y media. Había dejado el despacho de Lynley tan furiosa que había sido incapaz de asimilar ninguna información durante la primera hora ante el monitor. Pero cuando estaba leyendo el séptimo informe ya se había calmado. Lo que había sido rabia se metamorfoseó en ciega determinación. Su papel en la investigación ya no era una cuestión de redimirse ante los ojos del hombre al que respetaba desde hacía tanto tiempo. Ahora se trataba de demostrarse a sí misma, además de a Lynley, que estaba en lo cierto.
Podría haber soportado cualquier otra cosa que no fuera la indiferencia profesional con que él le asignaba sus actuales tareas. Si hubiera percibido en su rostro patricio el menor indicio de desdén, impaciencia, desatención u odio, le habría plantado cara y se habrían enzarzado en una batalla abierta, como otras veces en el pasado. Pero al parecer había llegado a la conclusión de que Barbara era una negada para su profesión, y nada que ella dijera para explicar sus actos iba a conseguir que cambiara de opinión. La única alternativa era demostrarle que su análisis era incorrecto.
Solo había una forma de conseguirlo, y Barbara sabía que aquello iba a poner su carrera en peligro. Pero también sabía que su carrera no valía nada en aquel momento. Y nunca podría volver a tener una, a menos que se liberara de los grilletes de la sensatez que la atenazaban.
Empezó con la idea de ir a comer. Estaba en el Yard desde primera hora de la mañana y se merecía un descanso. ¿Y por qué no dar un paseo?, pensó. No estaba escrito en parte alguna que debiera comer siempre en Victoria Street. De hecho, un paseíto por el Soho significaría concederse un poco de ejercicio, antes de afrontar más horas examinando los casos del SO10 en el CRIS.
Sin embargo, no estaba tan entusiasmada por la idea del Soho y el ejercicio como para recorrer a pie aquella distancia. El tiempo era fundamental. Por lo tanto, fue a buscar el Mini al aparcamiento subterráneo del Yard y se dirigió al Soho vía Charing Cross Road.
Las multitudes habían invadido las calles del Soho. En la zona de Londres que lo abarcaba todo, desde librerías hasta exhibiciones de skins, desde mercados que ofrecían verduras y flores hasta sex shops donde podían adquirirse vibradores y vaginas sintéticas pulsátiles, siempre habría multitudes. Y en un sábado soleado de septiembre, cuando la temporada turística aún no había languidecido, dichas multitudes bajaban de las aceras e invadían la calzada, con lo cual conducir se convertía en un ejercicio traicionero, una vez te desviabas de la congestión orientada hacia los teatros de Shaftesbury Avenue y empezabas a subir por Frith Street.
Barbara hizo caso omiso de los restaurantes que la llamaban como sirenas. Respiró por la boca para evitar los seductores aromas de comida italiana, perfumada de ajo, que transportaba el aire. Y se permitió un suspiro de alivio cuando vio por fin la estructura de madera (en parte glorieta y en parte caseta de herramientas) que distinguía el centro de la plaza.
Dio una vuelta, en busca de un hueco donde aparcar. Como no encontró nada disponible, localizó el edificio que estaba buscando y se resignó a entregar medio día de salario a un aparcamiento situado a escasa distancia de Dean Street. Volvió a pie hacia la plaza, y sacó del bolso el trozo de papel encontrado en unos pantalones de Terry Cole, en su piso. Verificó la garabateada dirección: Soho Square 31-32.
Exacto, pensó. Vamos a ver a qué se dedicaba nuestro pequeño Terry.
Dobló en la esquina de Carlisle Street y caminó hacia el edificio. Se alzaba en la esquina sudoeste de la plaza, un edificio moderno de ladrillo, con tejado abuhardillado y ventanas de guillotina. Un pórtico sostenido por columnas dóricas protegía la entrada de puertas de cristal, y sobre la entrada una placa de latón identificaba a los ocupantes del edificio: Triton International Entertainment.
Barbara sabía poca cosa sobre Triton, pero sí sabía que había visto su logo al final de producciones dramáticas televisivas y al principio de películas, lo cual la incitó a preguntarse si Terry Cole había abrigado esperanzas de convertirse en actor, además de sus otras metas más cuestionables.
Probó la puerta. Cerrada con llave.
– Joder -masculló, y miró a través del cristal tintado, por si podía deducir algo del vestíbulo del edificio. Poca cosa, comprobó.
Era una llanura de mármol interrumpida por sillas de piel color sepia que, al parecer, hacían las veces de zona de espera. En el centro de la llanura se alzaba un quiosco, donde se anunciaban las últimas películas de Triton. Cerca de la puerta se curvaba un mostrador de recepción color nogal alto hasta el pecho, y enfrente, una hilera de tres puertas de ascensor pulidas reflejaba la imagen de Barbara, para su personal placer visual.
Como era sábado, no se veían señales de vida en el vestíbulo, pero cuando ella estaba a punto de maldecir su suerte y volver al Yard con el rabo entre las piernas, se abrió un ascensor y apareció un guardia de seguridad canoso en el trance de subirse la cremallera de los pantalones y acomodarse los testículos. Se sobresaltó cuando vio a Barbara en la puerta, y le hizo señas de que se fuera.
– Está cerrado -gritó.
Incluso desde detrás del cristal, Barbara captó el acento de alguien nacido y criado en el norte de Londres.
Sacó su identificación y la levantó.
– Policía -gritó a su vez-. ¿Podemos hablar un momento, por favor?
El hombre vaciló, y desvió la vista hacia un enorme reloj con esfera de latón que colgaba en la pared sobre una fila de fotografías de celebridades, a la izquierda de la puerta.
– Es mi hora de comer -dijo.
– Mejor todavía -contestó Barbara-. La mía también. Salga. Le invito, si quiere.
– ¿Qué pasa?
El guardia se acercó a la puerta.
– Investigación de asesinato.
Barbara agitó sus credenciales de manera significativa. «Toma nota, por favor», decía el gesto.
El hombre tomó nota. Sacó un llavero con lo que parecían dos mil llaves y tardó un poco en introducir la correcta en la puerta.
Una vez dentro, Barbara fue al grano. Estaba investigando el asesinato, cometido en Derbyshire, de un joven londinense llamado Terence Cole, dijo al guardia, cuya chapa anunciaba que se llamaba, por desgracia, Dick Long. [8] Habían encontrado esta dirección entre las cosas de Cole, y estaba intentando descubrir el motivo.
– ¿Cole, ha dicho? -repitió el guardia-. ¿Terence es el nombre de pila? Por lo que sé, no hay nadie aquí que se llame así. No es que esté mucho, solo trabajo los fines de semana. Suelo estar destinado en el vestíbulo de la BBC. No es que me paguen mucho, pero menos da una piedra.
Se tiró de la nariz y se examinó la palma de la mano, como si hubiera descubierto algo interesante.
– Terry Cole guardaba esta dirección entre sus pertenencias -repitió Barbara-. Tal vez vino aquí y se hizo pasar por artista. Escultor, de hecho. ¿Le suena?
– Aquí no hay compradores de arte. Lo que busca es una de esas galerías elegantes en Mayfair o sitios así. Aunque esto parece una galería, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Qué opina?
Lo que ella opinaba era que no tenía tiempo para discutir la decoración interior de Triton Entertainment.
– Tal vez estaba citado con alguien de Triton -dijo.
– O en cualquiera de las otras empresas -dijo Dick.
– ¿Hay otras aparte de Triton en este edificio?
– Oh, sí. Triton es solo una más. Tienen el nombre sobre la puerta porque ocupan casi todo el espacio. A las demás les da igual porque el alquiler les sale más barato.
Dick movió la cabeza en dirección a los ascensores, y condujo a Barbara hasta el tablón de anuncios que había entre dos de ellos. Vio nombres, departamentos y listas de empresas de publicidad, cine y teatro. Tardaría horas, incluso días, en hablar con todos los nombres escritos. Y con todos aquellos cuyo nombre no estaba escrito, porque eran auxiliares administrativos.
Barbara echó un vistazo al mostrador de recepción. Sabía lo que semejante mostrador significaba en el Yard, donde la seguridad era primordial. Se preguntó si allí significaba lo mismo.
– Dick, ¿los visitantes firman al entrar?
– Oh, sí. Ya lo creo.
Excelente.
– ¿Puedo echar un vistazo a los libros?
– No puede hacer eso, señorita… eh, agente. Lo siento.
– Asunto de la policía, Dick.
– Bien, pero los fines de semana lo guardan cerrado con llave. Puede probar los cajones para asegurarse.
Barbara procedió. Pasó detrás del mostrador y forcejeó con los cajones, sin éxito. Joder, pensó. No quería esperar hasta el lunes. Ardía en deseos de poner las esposas a un culpable y exhibirlo ante Lynley, gritando: «¿Lo ve? ¿Lo ve?» Y esperar casi cuarenta y ocho horas para acercarse un paso más al culpable de los homicidios de Derbyshire era como pedir a unos sabuesos tras la pista de un zorro que se conformaran con una piel de becerro, una vez lo habían divisado.
Solo había una alternativa. No le gustaba mucho, pero quería aprovechar el tiempo.
– Dígame, Dick, ¿tiene una lista de la gente que trabaja aquí?
– Oh, señorita… eh, agente…, en cuanto a eso…
Se tiró de la nariz de nuevo, con aire inquieto.
– Sí, tiene una, ¿verdad? Porque si pasa algo raro en el edificio, ha de saber con quién debe ponerse en contacto. ¿Sí? Necesito esa lista, Dick.
– No debo…
– … entregarla a nadie -concluyó Barbara-. Lo sé. Pero no la va a entregar a cualquiera, sino a la policía, porque alguien ha sido asesinado. Y comprende que si no colabora en la investigación puede dar la impresión de que está implicado de alguna forma.
El hombre pareció ofenderse.
– Oh, no, señorita. Nunca he estado en Derbyshire.
– Pero puede que alguien de aquí sí haya estado el martes por la noche. Y tratar de proteger a ese alguien… A los fiscales de la corona no les haría ninguna gracia.
– ¿Por qué? ¿Cree que un asesino trabaja aquí?
Dick miró hacia los ascensores, como si esperara la aparición de Jack el Destripador.
– Podría ser el caso, Dick. Ya lo creo que sí.
El hombre meditó y Barbara le dejó meditar. Paseó la vista entre los ascensores y la recepción una vez más.
– Si se trata de la policía -dijo por fin, y fue con Barbara tras el mostrador, donde abrió lo que parecía el cuarto de las escobas, lleno de resmas de papel y provisiones de café. Cogió del último estante un fajo de papeles grapados y se los entregó.
– Aquí están -dijo.
Barbara le dio las gracias efusivamente. Estaba colaborando en la causa de la justicia, le dijo. Tendría que llevarse los documentos, no obstante. Tendría que llamar a todos los empleados citados en la lista, y no creía que él deseara que lo hiciera sentada en el vestíbulo vacío de un edificio.
Dick cedió a regañadientes. Barbara se esforzó por salir del edificio con dignidad, sin dar saltitos de alegría. Muy en su papel, no echó un vistazo a la lista hasta doblar la esquina de Carlisle Street. Pero una vez allí bajó la vista con ansiedad.
Su alegría se esfumó. Montones de páginas. No había menos de doscientos nombres. Gimió al pensar en el trabajo que la esperaba. Doscientas llamadas telefónicas sin nadie que la ayudara.
Tenía que existir una forma más eficaz de dar con un canto en los dientes a Lynley. Y tras reflexionar unos momentos, decidió cuál podía ser.
17
El plan de Hanken era rascar una hora del sábado para trabajar en el nuevo columpio de Bella, pero tuvo que abandonarlo cuando aún no habían transcurrido ni veinte minutos de su regreso del aeropuerto de Manchester. Llegó a casa a mediodía, después de haber aprovechado la mañana para localizar a la masajista del Airport Hilton que había atendido a Will Upman el martes por la noche. Por teléfono había sonado voluptuosa, sexy y seductora, cuando Hanken había hablado con ella desde el vestíbulo del Hilton. Pero resultó que era una valkiria de unos noventa kilos de peso, vestida con una bata blanca, con las manos de un jugador de rugby y las caderas de la anchura del guardabarros de un camión.
Había confirmado la coartada de Upman para la noche del asesinato de Nicola Maiden. De hecho, había sido atendido por la señorita Freda, y le había dado la generosa propina de costumbre cuando terminó de relajar sus tendones abultados.
– Da propinas de yanqui -informó a Hanken con cordialidad-. Lo ha hecho desde el primer día, de modo que siempre me alegro de verle.
Era uno de sus clientes habituales, explicó la señorita Freda. Hacía el viaje dos veces al mes, como mínimo.
– Mucha presión en su profesión -dijo.
La sesión de Upman solo había durado una hora. Había atendido al abogado en su habitación, desde las siete y media.
Lo cual, reflexionó Hanken, concedía a Upman mucho tiempo para regresar desde Manchester a Calder Moor, liquidar a la chica y a su acompañante con facilidad a las diez y media, y luego regresar al Airport Hilton para reanudar su estancia y fortalecer su coartada. Todo lo cual mantenía al abogado en el candelero.
Y una llamada telefónica de Lynley convirtió a Upman en protagonista, al menos para Hanken.
Recibió la llamada en su móvil. Se encontraba en el garaje de su casa. Acababa de disponer sobre el suelo las piezas del columpio, y las estaba estudiando mientras contaba el número de tornillos y pernos que incluía el paquete. Lynley le informó que sus agentes habían localizado a la compañera de piso de Nicola Maiden, y él en persona acababa de interrogarla. La joven había insistido en que el amante de Londres no existía, una afirmación que, al parecer, no convencía a Lynley, y también había sugerido que la policía sostuviera otra conversación con Upman si quería saber por qué Nicola Maiden había decidido pasar el verano en Derbyshire.
– Solo contamos con la palabra de Upman de que la chica tenía un amante en el sur, Thomas -repuso Hanken.
– Pero es absurdo que dejara la facultad en mayo y pasara el verano trabajando para Upman… -replicó Lynley-. A menos que los dos estuvieran conchabados en algo. ¿Tienes tiempo para extraerle más información, Peter?
Hanken estaría encantado, feliz, para ser más exacto, de extraer más información al muy canalla, pero quería una buena excusa para interrogar de nuevo al abogado de Buxton, que hasta el momento no había llamado a su abogado para que le acompañara durante el interrogatorio, pero lo haría sin vacilar si empezaba a sospechar que la investigación apuntaba en su dirección.
– Nicola recibió a un visitante antes de mudarse a Fulham. Debió de ser el nueve de mayo -explicó Lynley-. Un hombre. Discutieron y les oyeron. El hombre dijo que la vería muerta antes de permitir que lo hiciera.
– ¿Que hiciera qué? -preguntó Hanken.
Y Lynley se lo dijo. Hanken escuchó la historia con absoluta incredulidad.
– Por los clavos de Cristo -dijo en un momento dado-. Joder. Espera, Thomas. He de tomar algunas notas.
Fue a la cocina, donde su mujer estaba supervisando la comida de las dos niñas, mientras el bebé dormitaba en un moisés instalado sobre la encimera. Despejó un espacio al lado de Sarah, la cual había separado su bocadillo de huevo en mitades, que restregaba por su cara.
– Vale. Continúa -dijo, y empezó a anotar lugares, actividades y nombres.
Silbó quedamente cuando Lynley le refirió la vida clandestina de Nicola Maiden como prostituta en Londres. Estupefacto, miró a sus dos hijas mientras Lynley explicaba la especialidad de la joven muerta. Se sintió desgarrado entre la necesidad de tomar notas precisas y el deseo de estrechar a Bella y Sarah contra su corazón, por más manchadas de huevo y mayonesa que estuvieran, como si así pudiera asegurar que su futuro estaría bendecido por la normalidad. Al pensar en sus hijas, cuando Lynley concluyó explicando que su siguiente movimiento sería seguir la pista de la anterior compañera de piso de Vi Nevin, Shelly Platt, la persona que había enviado las cartas anónimas, Hanken preguntó:
– ¿Qué me dices de Maiden, Thomas? Si descubrió los tejemanejes de su hija en Londres… ¿Imaginas lo que sintió?
– Creo que es más provechoso pensar en lo que ese descubrimiento habría provocado en el hombre que creía ser su amante. Upman y Britton, incluso Ferrer, parecen más probables que Andy para el papel de Némesis.
– No, si tienes en cuenta lo que un padre piensa: «Yo le di la vida.» ¿Y si pensó que también le correspondía quitársela?
– Estamos hablando de un policía, Peter, un policía honrado. Un policía ejemplar, sin una mancha en toda su carrera.
– De acuerdo. Estupendo. Pero esta situación estaba muy relacionada con la carrera de Maiden. ¿Y si fue a Londres? ¿Y si descubrió la verdad? ¿Y si intentó convencerla de que abandonara su estilo de vida, si es que puede llamarse estilo de vida, pero fracasó y comprendió que solo había una forma de terminar con él? Porque, Thomas, si él no lo hacía, la madre de la chica lo habría averiguado a la larga, y Maiden no podía soportar la idea de que eso destrozaría a la mujer que amaba.
– Eso también puede pensarse de los otros -replicó Lynley-. Upman y Britton. Habrían querido disuadirla, y con muchos más motivos. Caramba, Peter, los celos sexuales son más fuertes que el deseo de proteger a una madre de saber la verdad sobre su hija. Has de saberlo.
– Él encontró su coche, oculto a la vista, detrás de un muro. En mitad del jodido Pico Blanco.
– Pete, los niños… -le reprendió su esposa mientras servía vasos de leche a sus hijas.
Hanken asintió.
– Conozco a ese hombre -dijo Lynley-. Carece de instintos violentos. Tuvo que abandonar el Yard porque ya no podía soportar su trabajo, por el amor de Dios. ¿Dónde y cuándo desarrolló la capacidad, la sed de sangre, de matar a su propia hija? Vamos a indagar más a Upman y Britton, y a Ferrer, si es preciso. No son trigo limpio. Y en el Yard hay al menos doscientas personas capaces de testificar que Andy Maiden sí lo es. La compañera de piso, Vi Nevin, insiste en que hablemos de nuevo con Upman. Puede que nos esté dando largas, pero yo digo que empecemos por él.
Era el lugar lógico por donde empezar, convino Hanken, pero algo acerca de arrancar la investigación a partir de allí no le parecía correcto.
– ¿Te lo estás tomando como algo personal?
– Lo mismo podría preguntarte a ti -fue la réplica de Lynley. Antes de que Hanken pudiera contradecirle, concluyó la llamada con la información de que la chaqueta de cuero negra de Terry Cole no constaba en el recibo de los efectos personales entregados a su madre la mañana anterior-. Lo lógico sería buscarla entre las pruebas encontradas en el lugar del crimen, antes de movilizar las tropas -indicó. Y, como si deseara suavizar su desacuerdo, añadió-: ¿Tú qué opinas?
– Me encargaré de ello -dijo Hanken.
Cuando colgó, miró a su familia: Sarah y Bella estaban destrozando sus bocadillos y tirando las migas en la leche, P.J. empezaba a agitarse y a reclamar su comida, y la querida Kathleen se desabotonó la blusa, aflojó el sujetador y alzó a su hijo hasta el pecho. Para él eran un milagro, su pequeña familia. Haría cualquier cosa por su bienestar.
– Tenemos muchísima suerte, Katie -dijo a su mujer, mientras Bella introducía un palito de zanahoria en la fosa nasal derecha de su hermana. Sarah lanzó un chillido de protesta que sobresaltó a P.J, quien soltó el pecho de su madre y se puso a berrear.
Kathleen meneó la cabeza con gesto de cansancio.
– Sí somos una familia afortunada. -Indicó el móvil con la cabeza-. ¿Te marchas otra vez?
– Temo que sí, cariño.
– ¿Y el columpio?
– Lo montaré a tiempo. Te lo prometo.
Apartó las zanahorias de sus hijas, cogió un paño húmedo del fregadero y limpió la mesa de la cocina.
Su esposa arrulló, canturreó y consoló a P.J. Bella y Sarah firmaron una paz precaria.
Después de ordenar al agente Mott que volviera a revisar todo lo encontrado en el lugar de los hechos, y después de telefonear al laboratorio para asegurarse de que no habían omitido sin querer la chaqueta de Terry Cole de la lista de ropas enviadas para analizar, Hanken se dispuso a sostener un nuevo duelo con Will Upman. Encontró al abogado en el estrecho garaje contiguo a su casa de Buxton. Iba vestido con tejanos y camisa de franela, y estaba acuclillado junto a una mountain bike de aspecto magnífico, cuya cadena y piñones estaba limpiando con una manguera, un pequeño aerosol de disolvente y un cepillo de plástico con el extremo en forma de media luna.
No estaba solo. Apoyada contra el capó de su coche, los ojos clavados en él con la inconfundible ansia de una mujer desesperada por forjar una relación sólida, una menuda morena le estaba diciendo:
– Dijiste a las doce y media, Will. Y sé que esta vez no me he confundido de hora.
– No es posible, cariño -dijo Upman-. Sé que pensaba limpiar la bici. Si estás dispuesta a comer tan temprano…
– No es temprano. Y será menos que temprano cuando lleguemos allí. Maldita sea. Si no querías ir, haberlo dicho.
– Joyce, ¿dije, llegué a insinuar que…? -Upman vio a Hanken-. Inspector. -Dejó la manguera a un lado, que lanzó un chorrito de agua hacia el camino de acceso-. Joyce, te presento al inspector Hanken, de la policía de Buxton. ¿Quieres cerrar el grifo, por favor, cariño?
Joyce suspiró y obedeció. Volvió al coche y se paró ante uno de los faros delanteros.
– Will -dijo. Su tono implicaba: «He tenido la paciencia de una santa.»
Upman le dedicó una sonrisa.
– Trabajo -dijo, y movió la cabeza en dirección a Hanken-. ¿Nos concedes unos minutos, Joy? Olvidemos la comida y tomemos algo aquí. Después podemos ir a Chatsworth. Dar un paseo, charlar.
– He de recoger a los niños.
– A las seis. Me acuerdo. Lo conseguiremos. Ningún problema. -De nuevo la sonrisa. Más íntima esta vez, el tipo de sonrisa que un hombre utiliza cuando desea insinuar a una mujer que hablan un lenguaje especial que solo ellos dos comprenden. Una chorrada, casi siempre, decidió Hanken, pero Joyce parecía lo bastante ansiosa para aceptar el tema central que dicho lenguaje implicaba-. ¿Podrías prepararnos unos bocadillos, cariño, mientras terminamos aquí? Hay pollo en la nevera.
Upman no hizo alusión a la presencia de Hanken o a la privacidad que el desplazamiento de Joyce a la cocina proporcionaría.
Ella suspiró de nuevo.
– De acuerdo. Por esta vez. Pero me gustaría que anotaras la hora cuando quieras que venga a verte. Con los niños no es tan fácil…
– Lo haré a partir de ahora. Palabra de scout. -Le envió un beso por el aire-. Lo siento.
Ella lo aceptó todo.
– A veces me pregunto por qué me preocupo -dijo, sin la menor convicción.
Cuando se hubo marchado para demostrar su valía como ama de casa, Upman volvió a su mountain bike. Se acuclilló y roció un poco de disolvente en los piñones y a lo largo de la cadena. Un agradable olor a limón se alzo en derredor. Giró el pedal izquierdo hacia atrás mientras rociaba, imprimiendo a la cadena una rotación alrededor de las marchas, y cuando estuvo empapada, se apoyó sobre los talones.
– No se me ocurre de qué más podemos hablar -dijo a Hanken-. Le dije lo que sé.
– Justo. Y yo sé lo que usted sabe. Esta vez quiero saber qué opina.
Upman cogió el cepillo del suelo.
– ¿Sobre qué?
– Nicola Maiden cambió de residencia en Londres hace cuatro meses. Dejó la facultad más o menos en esa época, y no pensaba reanudar sus estudios. De hecho, se dedicaba a una actividad laboral muy diferente. ¿Qué sabe de eso?
– ¿Sobre la actividad laboral? Nada, me temo.
– Entonces ¿por qué se pasó el verano haciendo el tipo de trabajo que una estudiante de leyes acepta en vacaciones para adquirir experiencia? No iba a servirle de nada, ¿verdad?
– No lo sé. No le hice esas preguntas.
Upman aplicó el cepillo a la cadena con meticulosidad.
– ¿Sabía que había dejado la facultad? -preguntó Hanken. Y cuando Upman asintió, dijo exasperado-: Joder, tío. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no nos lo dijo cuando hablamos ayer?
Upman alzó la vista.
– No me lo preguntaron -replicó con sequedad. Y la implicación era diáfana: un hombre en su sano juicio nunca daba respuestas a preguntas que la policía no formulaba.
– De acuerdo. Fue error mío. Se lo pregunto ahora. ¿Le dijo que había dejado la facultad? ¿Le dijo por qué? ¿Y cuándo se lo dijo?
Upman examinó la cadena de la bicicleta mientras la limpiaba, centímetro a centímetro. La mugre resultante de la combinación de polvo, tierra y lubricante empezó a licuarse en gotitas marronosas, algunas de las cuales cayeron al suelo.
– Me telefoneó en abril -dijo Upman-. Su padre y yo habíamos pactado el año pasado su empleo del verano. En diciembre, creo. Le dije que, en aquel momento, la había elegido por la amistad con su padre, aunque solo éramos simples conocidos, y le pedí que me comunicara cuanto antes si encontraba algo más de su gusto, para ofrecer el empleo a otra estudiante. Algo más de su gusto en el campo del derecho, quería decir, pero cuando me telefoneó en abril, me dijo que iba a abandonar la práctica legal definitivamente. Tenía otro trabajo que le gustaba más, dijo. Más dinero, menos horas. Bueno, todos queremos eso, ¿no?
– ¿No dijo qué era?
– Mencionó una firma de Londres. No recuerdo cuál. No nos extendimos mucho sobre el tema. Solo hablamos unos minutos, más que nada sobre el hecho de que no iba a trabajar para mí en verano.
– Pero terminó aquí. ¿Por qué? ¿La convenció usted?
– En absoluto. Telefoneó otra vez unas semanas después, dijo que había cambiado de opinión y preguntó si aún estaba libre el puesto.
– ¿Había cambiado de opinión acerca de la facultad?
– No. Ella misma lo confirmó, pero creo que aún no estaba preparada para decírselo a sus padres. Siempre estaban hablando de sus logros. Bueno, como todos los padres, ¿no? Al fin y al cabo, su padre había dado la cara por ella, y lo sabía. Los dos estaban muy unidos, y creo que ella no quería decepcionarle, de tan orgulloso que estaba de ella. Mi hija la abogada, ya sabe.
– ¿Por qué le dio el empleo? Si ya había abandonado la universidad, si había dejado claro que no volvería… Ya no era una estudiante de leyes. ¿Por qué la contrató?
– Como conozco a su padre, no me pareció mal colaborar en un pequeño engaño para ahorrarle el disgusto, al menos de momento.
– No me lo creo. Usted tenía algo con la chica, ¿verdad? Ese trabajo de verano no era más que una fachada. Y usted sabe muy bien a qué se dedicaba en Londres.
Upman apartó el cepillo de la cadena de la bicicleta. Gotas aceitosas cayeron al suelo. Miró a Hanken.
– Ayer le dije la verdad, inspector. Era atractiva, de acuerdo. E inteligente. La idea de tener a una joven inteligente y atractiva en la oficina desde junio a septiembre no me desagradaba. Pensé que sería una distracción visual. Pero no soy un hombre al que una agradable distracción visual aparte de su trabajo. Cuando ella llamó por segunda vez, me alegré de tenerla. Al igual que mis socios, por cierto.
– ¿De tenerla, ha dicho?
– Joder. Venga ya. No estamos examinando al testigo hostil. Es inútil que intente atraparme con argucias, porque no oculto nada. Está perdiendo el tiempo.
– ¿Dónde estaba usted el nueve de mayo? -insistió Hanken.
Upman frunció el entrecejo.
– ¿El nueve? Tendría que consultar mi agenda, pero supongo que reunido con clientes, como de costumbre. ¿Por qué? -Miró a Hanken y, al parecer, le leyó el pensamiento-. Ah ya. Alguien debió de ir a Londres para ver a Nicola. ¿Me equivoco? Para convencerla, tal vez por la fuerza, de que pasara un fascinante verano en Derbyshire, tomando declaración a esposas abandonadas por sus maridos. ¿Eso piensa?
Se levantó y fue a buscar la manguera. Abrió el grifo y dirigió el chorro a la cadena de la bici.
– Tal vez fue usted -dijo Hanken-. Tal vez quería alejarla del «otro empleo». Tal vez quería asegurarse de conseguir la -su labio se curvó- «distracción visual» que deseaba. Puesto que era atractiva e inteligente, como ha dicho.
– El lunes por la mañana recibirá copias de mi agenda -fue la seca respuesta de Upman.
– Con nombres y números de teléfono incluidos, espero.
– Como usted quiera. -Upman señaló la puerta por la que había desaparecido la sufrida Joyce -. Por si no se ha fijado, ya hay una mujer atractiva e inteligente en mi vida, inspector. Créame, no me habría desplazado hasta Londres para buscarme otra, pero si sus pensamientos apuntan en esa dirección, tal vez debería concentrarse en quién no tenía acceso a esa mujer. Y creo que los dos sabemos quién es ese pobre capullo.
Teddy Webster hizo caso omiso de la orden de su padre, que sonó como un ladrido. Como procedía de la cocina, donde sus padres aún estaban terminando de comer, sabía que contaba con un buen cuarto de hora antes de que la orden llegara por segunda vez. Teniendo en cuenta que su madre había preparado compota de manzana por una vez (un raro acontecimiento, ya que el postre habitual consistía en un paquete de galletas abierto sin ceremonias y arrojado al centro de la mesa, mientras la mujer recogía los platos), aquel cuarto de hora podía alargarse hasta treinta minutos, en cuyo caso Teddy tendría mucho tiempo para ver el resto de El increíble Hulk, antes de que su padre gritara «¡Apaga esa maldita tele y lárgate de casa ahora mismo! Lo digo en serio, Teddy. Quiero que salgas a respirar aire puro. ¡Ahora! Antes de que te arrepientas de obligarme a repetirlo.»
Los sábados siempre eran iguales: una aburrida y estúpida repetición de todos los otros aburridos y estúpidos sábados desde que se habían trasladado a los Picos. Lo que ocurría los sábados era lo siguiente: papá se levantaba a eso de las siete y media, proclamando a voz en grito lo fantástico que era haber huido por fin de la ciudad, y el placer de respirar aire puro, disponer de espacios abiertos para explorar, y toparse con la historia, la cultura y la tradición de la nación en todos los estúpidos montones de rocas y todos los estúpidos campos. Solo que no eran campos, ¿verdad? Eran páramos, y tenían la suerte y la bendición y… oh, la rara oportunidad de vivir en un lugar desde el que podían caminar en dirección norte durante seiscientos mil millones de kilómetros, como mínimo, sin ver una sola alma. Esto no era cutre como Liverpool, ¿verdad? Esto era el paraíso. Esto era Utopía. Esto era…
Una mierda, pensó Teddy. Y a veces lo decía, lo cual desquiciaba a su padre, hacía llorar a su madre y ponía nerviosa a su hermana, que empezaba a lloriquear sobre cómo iba a ir a la academia de teatro y convertirse en una verdadera actriz si tenía que vivir en el culo del mundo, como si fuera una leprosa.
Lo cual ponía a papá como una moto, momento que aprovechaba Teddy para reptar hasta la televisión y sintonizar la cadena Fox Kids, donde en ese preciso instante se estaba proyectando la impagable escena en que un bruto gilipollas importunaba demasiado al doctor David Manner, el cual padecía uno de sus alucinantes ataques, en que ponía los ojos en blanco, los brazos y las piernas reventaban sus ropas, al tiempo que su pecho se hinchaba, los botones salían disparados y atizaba a todo el que se interponía en su camino.
Teddy suspiró de pura felicidad cuando la Masa hizo papilla a sus torturadores. Era justo lo que Teddy deseaba hacer a aquellos capullos con cerebro de mosquito que le esperaban a la puerta del colegio cada mañana y se pegaban a él como una sombra (un menú a base de burlas, puñetazos, zancadillas y empujones), desde el mismo momento en que ponía el pie en el patio de la escuela. Si fuera la Masa, los reduciría a pulpa. Los liquidaría de uno en uno, o todos a la vez. Daría igual, porque mediría más de dos metros y…
– Maldita sea, Teddy. Quiero que te largues de aquí.
Teddy se puso en pie de un brinco. Estaba tan abismado en su fantasía que no había reparado en la entrada de su padre en la sala de estar.
– Era el final -se apresuró a decir-. Quería ver…
Su padre sujetaba unas tijeras. Agarró el cable de la tele.
– No he traído a mi familia al campo para que pasen sus ratos libres atontados frente a la televisión. Tienes quince segundos para salir de esta casa, o cortaré el cable. Para siempre.
– ¡Papá! Solo quería…
– ¿Necesitas una audiometría, Ted?
El niño se precipitó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir.
– ¿Y Carrie? ¿Por qué ella no…?
– Tu hermana está haciendo los deberes. ¿Quieres hacer los tuyos, o prefieres salir a jugar?
Teddy sabía que su hermana estaba haciendo los deberes tanto como preparándose para realizar una lobotomía. Pero también sabía cuándo estaba derrotado.
– Jugar, papá -dijo, y salió fuera. Se concedió un sobresaliente por no escabullirse hasta la habitación de su hermana. Estaría fantaseando con Flicks, o escribiendo desquiciadas cartas de amor a un actor todavía más desquiciado. Era una forma muy estúpida de pasar el tiempo, pensó Teddy, pero también lo comprendía. Tenía que hacer algo para limpiar las telarañas de su cerebro.
Él lo conseguía con la tele. Ver la tele era fantástico. Además, ¿qué otra cosa podía hacer?
Sabía que no debía hacer esa pregunta a papá. Al principio, cuando la hacía, poco después de llegar de Liverpool, la respuesta siempre consistía en una tarea obligatoria de lo más desagradable. De modo que Teddy ya no pedía sugerencias en lo tocante a los ratos de ocio. Salió y cerró la puerta, pero no antes de permitirse la satisfacción de dirigir una mirada maléfica hacia atrás, cuando su padre se metió en la cocina.
«Es por su bien», fueron las últimas palabras que Teddy escuchó de labios de su padre. Y sabía, con desesperación, lo que esas cuatro palabras significaban.
Habían ido a vivir al campo por su culpa, un niño gordo con gafas de culo de botella, granos en las piernas, ortodoncia y pechos de chica, al que atormentaban en la escuela desde el primer día. Había oído el Gran Plan cuando sus padres lo trazaron:
– Si vive en el campo podrá hacer ejercicio. Querrá hacer ejercicio, los chicos son así, Judy, y entonces perderá peso. No tendrá que preocuparse de que le vean cuando hace ejercicio, como aquí. Y en cualquier caso, será beneficioso para todos.
– No sé, Frank…
La madre de Teddy era del tipo dubitativo. No le gustaban las novedades, y trasladarse al campo era una novedad elevada a la décima potencia.
Pero el padre de Teddy ya había tomado la decisión, y aquí estaban, en una granja de ovejas arrendada a un granjero que vivía en Peak Forest, lo más parecido a una ciudad en kilómetros a la redonda. Solo que no era una ciudad, ni siquiera un pueblo. Consistía en un puñado de casas, una iglesia, un pub y una tienda donde, si un tío decidía agenciarse una bolsa de patatas fritas para merendar (y aunque las pagara), la madre del tío se enteraba a las seis de la tarde. Y el castigo era tremendo.
Teddy lo odiaba. El inmenso espacio desierto que se extendía hasta el fin del mundo por todas partes, la gran cúpula de cielo que se teñía de color peltre a causa de la niebla en un abrir y cerrar de ojos, el viento que azotaba la casa toda la noche y matraqueaba la ventana de su dormitorio como si una legión de aliens intentaran penetrar, las ovejas que balaban como si algo ominoso sucediera, pero que salían disparadas en cuanto dabas un paso hacia ellas. Odiaba aquella mierda de lugar. Y cuando salió y se internó en el jardín, una carbonilla impulsada por el viento como un misil se coló por debajo de sus gafas, estalló en su ojo y le hizo aullar. Odiaba este lugar.
Se quitó las gafas y se restregó el ojo con el borde de la camiseta. Notó un escozor horripilante, y se sintió aún más agraviado. Con la visión borrosa, volvió dando tumbos hacia la casa, donde la colada del sábado por la mañana ondeaba en el cordel tendido entre los aleros y un poste devorado por la herrumbre, que se alzaba cerca de un muro de piedra semiderruido.
– Uf -murmuró Teddy.
En el suelo, cerca de la casa, encontró una rama larga y delgada. La recogió y se transformó en una espada. La utilizó mientras avanzaba hacia la colada. Su objetivo era una hilera de tejanos de su padre.
– Quedaos donde estáis -siseó-. Estoy armado. Y si creéis que podéis capturarme vivo… ¡Ja! ¡Tomad esto! ¡Y esto! ¡Y esto!
Habían venido de la Estrella de la Muerte para acabar con él. Sabían que era el Último Jedi. Si conseguían eliminarle, el emperador podría gobernar el Universo. Pero no podrían matarle. De ninguna manera. Habían recibido órdenes de capturarle, como Ejemplo para Todos los Rebeldes del Sistema Estelar. Bien, pues ¡ja! ¡Y ja! nunca le capturarían. Porque tenía una espada láser y fiu fin zas y fiu. Pero odiosmío Espera un momento. Ellos tenían pistolas láser. ¡Y no querían capturarle con vida! Querían matarle y… ¡eoooooo! ¡Le superaban en número! ¡Huyehuyehuye!
Teddy dio media vuelta y huyó, mientras agitaba su espada en el aire. Buscó la protección del muro de piedra erigido frente a la casa y que bordeaba la carretera. Saltó al otro lado. El corazón martilleaba en su pecho y en sus oídos.
A salvo, pensó. Había navegado a la velocidad de la luz y dejado atrás a las fuerzas imperiales. Había aterrizado en un planeta ignoto. No le encontrarían ni en un billón de años. Ahora, él sería el emperador.
Ssssh. Algo pasó zumbando por la carretera. Teddy parpadeó. El viento le golpeó como los puños de un fantasma colérico, y le hizo lagrimear. No podía ver apenas. De todos modos, parecía… No. Imposible. Teddy miró a derecha e izquierda. Comprendió con horror dónde había aterrizado. No se trataba de un planeta ignoto. ¡Había ido a parar a Parque Jurásico! ¡Y lo que había pasado como una exhalación, impulsado por la furia del hambre, era un velocirraptor en busca de algo que matar!
Odiosmío odiosmío. Y no llevaba nada encima. Ni rifle de alta potencia ni armas de ningún tipo. Solo un estúpido palo, ¿y de qué serviría ESO contra un dinosaurio hambriento de carne humana?
Tenía que esconderse. Tenía que hacerse invisible. Un velocirraptor no existía sin que hubiera otro cerca. Y dos significaban veinte. O cien. ¡Mil!
¡Odiosmío! Corrió por la carretera.
Divisó su salvación a escasa distancia. Un gran cubo amarillo se alzaba sobre las malas hierbas de la cuneta. Podía esconderse allí hasta que pasara el peligro.
Ssssh. Ssssh. Más velocirraptores pasaron a toda velocidad mientras Teddy se metía en el contenedor. Se agachó y bajó la tapa.
Teddy había visto lo que los velocirraptores podían hacer a una persona. Desgarraban la carne, arrancaban ojos y trituraban huesos como si fueran patatas fritas de McDonald's. Y lo que más les gustaba eran los niños de diez años.
Tenía que hacer algo. Tenía que salvarse. Se acuclilló dentro del cubo y trató de pensar en un plan.
El cubo contenía los restos de gravilla de todo el año: unos quince centímetros, restos del invierno, cuando se diseminaba por la carretera para que los coches no resbalaran en el hielo. Los guijarros y astillas se le clavaron en las manos.
¿Podría utilizar la gravilla? ¿Podría convertirla en un arma? ¿Transformarla en un mortífero misil que lanzaría contra los velocirraptores para que le dejaran en paz? Si lo conseguía, tendría tiempo de…
Sus dedos aferraron algo duro, algo oculto en la gravilla. Era delgado, del tamaño de su palma, y pudo alzarlo a la escasa luz que se filtraba en su escondite.
Guay, pensó. Menudo hallazgo. Estaba salvado.
Era un cuchillo.
Julian Britton estaba haciendo lo que siempre hacía al final de un rescate de montaña: comprobar su equipo al tiempo que lo guardaba. Pero no era tan minucioso como de costumbre, cuando organizaba y volvía a empaquetar sus útiles. Sus pensamientos estaban muy alejados de cuerdas, botas, picos, martillos, brújulas, planos y todo cuanto utilizaban cuando alguien se perdía o se hacía daño, y llamaban a un equipo para encontrarle.
Sus pensamientos estaban centrados en ella. En Nicola. En lo que había sido y lo que habría podido ser, solo con que se hubiera adaptado al guión que él había escrito para su relación.
– Pero yo te quiero -le había dicho, y hasta a sus propios oídos las palabras sonaron patéticas y penosas.
– Y yo también -contestó ella con afabilidad. Incluso había cogido su mano, con la palma hacia arriba, como si intentara depositar algo en ella-. Pero el amor que siento por ti no me basta. Y el amor que tú deseas y mereces, Jule… Bien, no es el tipo de amor que yo puedo sentir.
– Pero soy bueno para ti. Lo has dicho muchas veces, durante todos estos años. Eso es suficiente, ¿no? Ese otro tipo de amor al que te refieres… puede nacer a partir de ahí. O sea, somos amigos. Somos compañeros. Somos… por el amor de Dios, somos amantes… Y si eso no significa que compartimos algo especial… Joder, ¿qué más puede haber?
Ella suspiró. Miró por la ventanilla del coche hacia la oscuridad. Julian vio su reflejo en el cristal.
– Jule, ahora soy una señorita de compañía. ¿Sabes lo que significa eso?
El anuncio y la pregunta llegaron como de la nada, de manera que por un momento pensó ridículamente en guías de turismo, que se ponen de pie en la parte delantera de un autocar y hablan por un micrófono, mientras el vehículo atraviesa la campiña abarrotado de turistas.
– ¿Viajas? -preguntó.
– Recibo a hombres a cambio de dinero -contestó ella-. Paso la velada con ellos. A veces paso toda la noche. Voy a hoteles, los recojo y hacemos lo que ellos quieren. Sea lo que sea. Después me pagan, doscientas libras por hora. Mil quinientas si duermo con ellos.
Julian la miró fijamente. La había oído con absoluta claridad, pero su cerebro se negaba a asimilar la información.
– Entiendo -dijo-. Hay otro en Londres.
– Jule, no me estás escuchando.
– Sí. Has dicho…
– Me oyes pero no me escuchas. Los hombres me pagan por hacerles compañía.
– Por salir con ellos.
– Puedes llamarlo como quieras: cine, teatro, inauguraciones de exposiciones o fiestas de negocios en que alguien quiere exhibir a una mujer bonita del brazo. Me pagan por eso. Y también por mantener relaciones sexuales. Y en función de lo que les hago, me pagan un montón. Más de lo que nunca había imaginado por follarme a un desconocido, si vamos a eso.
Las palabras eran como balas. Y él reaccionó como si Nicola le hubiera dado un balazo. Cayó en estado de shock. No el shock normal, cuando el cuerpo ha padecido un trauma físico, como un accidente de coche o una caída desde el tejado, sino el tipo de shock que destroza la psique, y en el que uno asimila un solo detalle, el menos peligroso para la cordura mental.
Lo que vio fue su pelo, cómo estaba iluminado por detrás, cómo brillaba a través de sus mechones, hasta darle la apariencia de un ángel terrenal. Pero lo que ella le estaba diciendo distaba mucho de ser angelical. Era repugnante y repulsivo. Y si continuaba hablando, él continuaría muriendo.
– Nadie me obligó -dijo Nicola mientras sacaba un caramelo del bolso-. Ni a ser señorita de compañía ni a lo otro. El sexo. Yo tomé la decisión en cuanto comprendí las posibilidades y lo mucho que yo podía ofrecer. Empecé tomando copas con ellos. A veces les acompañaba a cenar, o al teatro. Todo legal, ¿sabes?: unas horas de conversación y alguien a quien escuchar, a quien contestar si quería, poniendo ojos soñadores si no decía nada. Pero siempre preguntaban, sin excepción, si hacía algo más. Al principio, pensé que no. No podía. Al fin y al cabo, no les conocía. Y siempre pensaba… No imaginaba hacerlo con alguien a quien no conocía. Pero un día, alguien me preguntó si podía tocarme. Cincuenta libras por meterme la mano dentro de las bragas y palparme el felpudo. -Una sonrisa-. Entonces, tenía felpudo. Antes de… ya sabes. Asentí, y no fue mal. De hecho, fue bastante divertido. Me dio risa, por dentro, no por fuera, porque me pareció tan… tan estúpido: aquel tío, más viejo que mi padre, sin resuello y con lágrimas en los ojos porque tenía su mano en mi entrepierna. Y cuando me pidió que lo tocara, le dije que serían cincuenta libras más. Dijo: «Oh, Dios, lo que sea.» Cien libras por tocar su picha y dejar que me palpara el felpudo.
– Basta.
Había logrado pronunciar por fin la palabra.
Pero quería que lo comprendiera. Al fin y al cabo, eran amigos. Siempre lo habían sido, desde el momento en que se conocieron en Bakewell. Ella era una colegiala de diecisiete años, con una actitud y una forma de andar que proclamaban su disposición, solo que él no lo había comprendido, y le llevaba casi tres años. Había vuelto de la universidad para pasar las vacaciones y estaba muy preocupado por el alcoholismo de su padre y por una casa que se les caía encima. Pero Nicola había pasado de sus preocupaciones y solo había visto una oportunidad de divertirse, que por cierto había aprovechado alegremente. Julian lo comprendió ahora.
– Lo que intento explicar es que he encontrado una forma de vida que me convence. No será siempre así, por supuesto, pero hoy por hoy sí. Ese es el motivo de que me aferre a ella, Julie. Sería idiota si no lo hiciera.
– Te has vuelto loca -fue la estúpida conclusión de Julian-. Ha sido culpa de Londres. Has de volver a casa, Nick. Has de estar con tus amigos. Necesitas ayuda.
– ¿Ayuda?
Ella le miró como si no entendiera.
– Es evidente, ¿no? Algo va mal. No puedes estar en tu sano juicio si vendes tu cuerpo noche tras noche.
– Varias veces por noche, en realidad.
Julian se llevó las manos a la cabeza.
– Joder, Nick… Has de hablar con alguien. Deja que busque un médico, un psiquiatra. No explicaré a nadie por qué. Será nuestro secreto. Cuando te hayas recuperado…
– Julian. -Apartó las manos de su cabeza-. No me pasa nada. Pasaría algo si pensara que estaba manteniendo relaciones con esos hombres. Pasaría algo si pensara que iba en busca del verdadero amor. Si intentara deshacer un entuerto, hacer daño a alguien o vivir una fantasía. Sería preciso que me llevaran al manicomio ipso facto. Pero no es así. Lo hago porque me gusta, porque me pagan bien, porque mi cuerpo tiene algo que ofrecer a los hombres, y aunque me parezca una estupidez que me paguen por ello, lo hago con gusto…
Entonces la abofeteó. Que Dios le perdonara, pero la abofeteó porque no sabía cómo hacerla callar. Le pegó en la cara con el puño cerrado, y la cabeza de Nicola se golpeó contra la ventanilla.
Se miraron, ella tocándose el punto en que los nudillos de Julian habían hecho impacto en su cara, él con la mano izquierda sujetando aquellos nudillos, y un zumbido en los oídos, como el chirrido de unos neumáticos al derrapar. No había nada que decir. Ni una sola palabra para excusar lo que había hecho, para excusar lo que ella estaba haciendo a los dos por culpa de las opciones que tomaba y la vida que llevaba. Aun así, lo intentó.
– ¿De dónde ha salido esto? -preguntó con voz ronca-. Porque ha tenido que salir de alguna parte, Nick. La gente normal no vive así.
– ¿Te refieres a traumas o represiones psíquicas? -contestó ella con desenvoltura, tocándose todavía la mejilla. Su voz era la misma, pero sus ojos habían cambiado, como si le viera de una forma diferente. Como a un enemigo, pensó Julian. La desesperación le invadió, porque la quería muchísimo-. No, Jule. No tengo a mano ninguna excusa. No hay nadie a quien culpar. Nadie a quien acusar. Solo algunas experiencias que condujeron a otras experiencias. Como ya te he dicho. Primero señorita de compañía, luego un poco de magreo, y después… -sonrió- lo demás.
Julian leyó la verdad de lo que era en aquel instante.
– Debes de despreciar a todos los hombres. Lo que deseamos. Lo que hacemos.
Nicola cogió su mano. Continuaba cerrada en un puño, y ella se la abrió. Se la llevó a los labios y besó los nudillos que la habían golpeado.
– Tú eres como eres -dijo-. Igual que yo, Julian.
Él no podía aceptar la simplicidad de aquella afirmación. Se rebeló contra ella. Y se rebeló contra Nicola. Decidió cambiarla, costara lo que costase. Decidió hacerla entrar en razón, con ayuda si era necesario.
En cambio, Nicola solo había encontrado la muerte. Un trueque justo, dirían algunos, a cambio de lo que ella ofrecía a la vida.
Julian se sentía aturdido por los recuerdos mientras guardaba su equipo de rescate en la mochila. Su mente bullía y deseaba hacer cualquier cosa con tal de silenciar las voces que resonaban en su mente.
La distracción se materializó en la persona de su padre, que se acercaba por el pasillo del primer piso justo cuando Julian estaba guardando la mochila en el viejo arcón. Jeremy Britton sostenía un vaso en una mano, lo cual no era sorprendente, pero sí que en la otra llevara un fajo de folletos.
– Ah, hijo mío -dijo-. Estás aquí. ¿Tienes un minuto para tu padre en este día espléndido?
Hablaba con claridad, lo cual provocó que Julian mirara con curiosidad el vaso que sostenía. El líquido incoloro sugería ginebra o vodka, pero el vaso era lo bastante ancho para contener un cuarto de litro de bebida, y como estaba vacío en sus tres cuartas partes, y como Jeremy nunca se habría servido una cantidad tan discreta en un vaso cuyo volumen podía albergar más, y como no hablaba arrastrando las palabras, solo podía significar que el vaso no contenía ginebra ni vodka. Lo cual, a su vez, debía significar… Julian se palmeó la cabeza mentalmente. Caray, se estaba perdiendo en divagaciones.
– Claro.
Se esforzó en no mirar el vaso u oler su contenido.
De todos modos, Jeremy se dio cuenta. Sonrió, levantó el vaso y dijo:
– Agua. El viejo y querido H2O. Casi había olvidado su sabor.
Ver a su padre bebiendo agua era como ver la Ascensión a los Cielos mientras caminabas por los páramos.
– ¿Agua?
– Lo mejor que hay. ¿Te has dado cuenta, hijo mío, de que el sabor del agua extraída de nuestras tierras es mejor que el de cualquier botella? Agua embotellada, quiero decir -añadió con una sonrisa-. Evian, Perrier. Ya sabes. -Levantó el vaso y tomó un sorbo. Chasqueó los labios-. ¿Tienes un momento para tu padre? Quiero pedirte consejo.
Julian, perplejo, alarmado y asombrado por el cambio obrado en su padre, sin que nada en apariencia lo hubiera provocado, le siguió hasta el salón. Jeremy tomó asiento en su butaca acostumbrada, después de colocar otra delante. Indicó a Julian que la ocupara. Julian lo hizo, vacilante.
– No te fijaste a la hora de comer, ¿verdad?
– ¿En qué?
– En el agua. Nada más. Eso fue lo que bebí. ¿No lo viste?
– Lo siento. Tenía otras cosas en la cabeza. Pero me alegro, papá. Bien por ti. Fantástico.
Jeremy asintió, complacido consigo mismo.
– La semana pasada estuve pensando, Julie. Voy a someterme a una cura. Lo llevo pensando desde… bueno, no sé desde cuándo. Creo que ha llegado el momento.
– ¿Vas a dejar de beber? ¿De veras vas a hacerlo?
– Ya estoy harto. Vivo borracho desde hace treinta y cinco años. Quiero vivir los siguientes treinta y cinco sobrio como un juez.
Su padre ya había dicho cosas semejantes en anteriores ocasiones, pero por lo general estaba borracho o con resaca. Esta vez parecía sincero.
– ¿Vas a ir a AA? -preguntó Julian. Había grupos en Bakewell, Buxton, Matlock y Chapel-en-le-Frith. Julian había telefoneado más de una vez a cada pueblo para pedir horarios de las reuniones, que eran enviados a la mansión y luego desechados.
– De eso quiero hablar contigo -dijo Jeremy-. Será mejor que esta vez lo deje de una vez por todas. Pienso lo siguiente, Julian. -Esparció los folletos sobre las rodillas de Julian-. Son clínicas de curación -explicó-. Ingresas durante un mes, dos o tres si es necesario, y sigues el tratamiento. Dieta sana, ejercicio sano, sesiones con el psiquiatra. Todo el lote. Por ahí se empieza. Desintoxicación. En cuanto has superado las fases preliminares, vas a AA. Echa un vistazo, hijo mío. Dime lo que opinas.
Julian no tuvo que mirarlos para saber lo que pensaba. Las clínicas eran privadas. Eran caras. No había dinero para pagarlas, a menos que dejara su trabajo en Broughton Manor, vendiera los perros y consiguiera un buen empleo. Si enviaba a su padre a la clínica, significaría el fin de su sueño de resucitar la propiedad.
Jeremy le miraba esperanzado.
– Sé que esta vez podría lograrlo, hijo mío. Lo siento aquí dentro. Ya sabes cómo es. Lo haré, con una ayudita. Venceré al diablo en su propio terreno.
– ¿Crees que AA no es suficiente para ayudarte? -dijo Julian-. Porque comprenderás, papá, que para enviarte a un lugar así… Preguntaré a nuestra aseguradora, por supuesto, pero no creo que paguen… Tenemos suscrita la póliza más barata, ya sabes. A menos que quieras… -No quería hacerlo, y la culpabilidad de su reticencia era como una llaga en su alma, pero se obligó a decirlo. Al fin y al cabo, se trataba de su padre-. Podría dejar de trabajar en la propiedad y buscarme otro trabajo.
Jeremy se apresuró a recuperar los folletos.
– No quiero que lo hagas. Joder, Julie. No lo quiero. Quiero que Broughton Manor recupere su gloria tanto como tú. No te apartaré de tu misión, hijo. Ya me las arreglaré.
– Pero si crees que necesitas una clínica…
– Sí, pero si no hay dinero, no hay dinero, y punto. Tal vez otro día… -Jeremy embutió los folletos en el bolsillo de la chaqueta. Dirigió una mirada triste a la chimenea-. Dinero -murmuró-. Siempre el problema del dinero.
La puerta del salón se abrió y Samantha entró.
Como si le tocara decir su frase.
18
– Lo siento, queridos, solo socios -fue el recibimiento dispensado a Lynley y Nkata en el atril que se alzaba al final de la escalera de Wandsworth. Conducía a una oscura cavidad que parecía la entrada a The Stocks, [9] y estaba custodiada, a primera hora de la tarde, por una matrona que hacía punto. Aparte de su curioso atavío, que consistía en un vestido tubo de cuero negro con la cremallera plateada bajada hasta la cintura, la cual dejaba al descubierto unos pechos colgantes de una desagradable textura que recordaba a piel de pollo, podría haber sido la abuela de cualquiera, y probablemente lo era. Tenía el pelo gris, que parecía recién ondulado para el servicio religioso del domingo, y llevaba unas gafas de media luna apoyadas en el extremo de la nariz. Miró a los detectives de arriba abajo, y añadió-: A menos que queráis inscribiros. ¿Es eso? Tened, echad un vistazo.
Tendió a cada uno un folleto.
The Stocks, leyó Lynley, era un club privado para adultos exigentes propensos a los placeres de la dominación. Por una modesta cuota anual se les ofrecía acceso a un mundo en que sus fantasías más secretas podían convertirse en sus realidades más excitantes. En una atmósfera de comida ligera, bebida y música, rodeados de otros entusiastas, podían experimentar, presenciar o participar en el cumplimiento de los sueños más oscuros de la humanidad. Sus identidades y profesiones serían escrupulosamente protegidas por una administración de absoluta discreción, al tiempo que todos sus deseos serían satisfechos por un personal complaciente y servicial. The Stocks estaba abierto desde mediodía hasta las cuatro de la mañana, de lunes a sábados, festivos incluidos. Los domingos estaban dedicados al culto.
¿Al culto de qué?, se preguntó Lynley. Pero no dijo nada. Guardó el folleto en el bolsillo de la chaqueta y sonrió con afabilidad.
– Gracias -dijo-. Procuraré no olvidarlo. -Sacó sus credenciales-. Policía. Nos gustaría hablar con su barman.
La matrona no era exactamente Cerbero, pero conocía su cometido.
– Éste es un club privado solo para socios, señor -dijo-. No es un burdel, ni mucho menos. Nadie entra sin haberme enseñado su tarjeta de socio, y cuando alguien quiere inscribirse, ha de traer el documento de identidad con la fecha de nacimiento. Solo concedemos la calidad de socios a adultos conscientes de sus actos, y antes de contratar a nuestros empleados comprobamos que carezcan de antecedentes policiales.
Cuando tomó aliento, Lynley habló.
– Señora, si quisiéramos cerrar…
– No pueden. Como ya he dicho, esto es un club privado. Tenemos un abogado de Liberty, de modo que conocemos nuestros derechos.
Lynley hizo acopio de paciencia y contestó.
– Me alegro mucho. Considero que el ciudadano medio está muy desinformado. Pero como usted no se encuentra en esa posición, sabrá que si quisiéramos cerrar el local o intentarlo, no nos presentaríamos en la entrada con nuestras identificaciones. Mi colega y yo somos del Departamento de Investigación Criminal, no de la policía secreta.
Nkata, al lado de Lynley, movió los pies. Tenía aspecto de no saber adonde mirar. El escote de la mujer se desplegaba justo delante de sus ojos, y no cabía duda de que jamás había gozado de la oportunidad de examinar una piel tan poco atractiva.
– Estamos intentando localizar a una tal Shelly Platt -explicó Lynley-. Nos dijeron que su barman sabe la dirección. Si va a buscarle, hablaremos con él aquí. Claro que siempre podemos bajar. Usted elige.
– Está trabajando -contestó la matrona.
– Nosotros también. -Lynley sonrió-. Y cuanto antes hablemos con él, antes nos iremos con la música a otra parte.
– De acuerdo -dijo la mujer a regañadientes, y marcó un número en el teléfono. Habló por el receptor, pero con los ojos clavados en Nkata y Lynley, como si fueran a precipitarse hacia la escalera si ella se descuidaba-. Hay dos tíos aquí que quieren localizar a Shelly Platt… Dicen que tú la conoces… No, del DIC. ¿Quieres subir o les digo…? ¿Estás seguro? De acuerdo. -Colgó el auricular e inclinó la cabeza hacia la escalera-. Bajen -dijo-. No puede dejar la barra, porque en este momento vamos cortos de personal. Ha dicho que les concede cinco minutos.
– ¿Su nombre? -preguntó Lynley.
– Puede llamarle Lash. [10]
– ¿Mejor señor Lash? -propuso Lynley con sobriedad.
La mujer esbozó una sonrisa torcida.
– Tienes una cara muy guapa, cielo, pero no tientes tu suerte.
Bajaron la escalera y desembocaron en un pasillo con luces rojas que colgaban sobre paredes desnudas pintadas de negro. Al final del corredor, una cortina de terciopelo negro caía sobre la puerta de acceso a The Stocks.
Se filtraba música a través del terciopelo como rayos de luz, pero no el estridente heavy metal de guitarras chirriando como robots sometidos al tormento del potro, sino algo que sonaba como canto gregoriano interpretado por monjes. El volumen era superior al que los monjes hubieran empleado, como si para la continuación de la ceremonia tuviera más importancia que el significado. «Agnus dei qui tollis peccata mundi», cantaban las voces. Como en respuesta, un látigo restalló como un balazo.
– Ah. Bienvenidos al mundo del sadomaso -dijo Lynley a Nkata al apartar la cortina a un lado.
Era un sábado a primera hora de la tarde, y Lynley suponía que el club estaría desierto, pero no era así. Si bien imaginaba que la noche atraería a muchos socios, que saldrían de debajo de las piedras donde se ocultaban durante el día, había suficientes devotos de las mazmorras para hacerse una idea del ambiente que reinaría en The Stocks cuando estuviera abarrotado.
En el centro del club se alzaba el epónimo aparato medieval del castigo público. Había sitio para cinco herejes, pero aquel sábado solo un pecador estaba pagando por sus delitos: un hombre corpulento, con una calva reluciente, era azotado por una mujer con forma de barril que gritaba «¡Malo! ¡Malo! ¡Malo!» a cada latigazo. El hombre estaba desnudo. La mujer llevaba un corsé de cuero negro y medias de encaje. Calzaba zapatos de tacones tan altos que habría podido bailar de puntillas con muy poco esfuerzo.
Del techo colgaba un globo luminoso, provisto de focos, uno de los cuales arrojaba luz alrededor de los cepos, y otros similares a brazos que giraban con el globo e iluminaban con lentitud lo que sucedía en el resto del club.
– Dios mío -murmuró Nkata.
Lynley no pudo criticar la reacción del detective.
Al ritmo del canto gregoriano, varios hombres con alzacuello, sujetos con correas, iban siendo conducidos alrededor del club por mujeres de aspecto feroz vestidas con bodys negros, o con tangas de cuero y botas altas hasta los muslos. Un anciano caballero ataviado con uniforme nazi estaba aplicando algo a los testículos de un joven desnudo, sujeto con esposas a un muro de ladrillo negro, en tanto una mujer atada a un potro cercano se retorcía y gritaba «¡Más!», mientras una jarra de hojalata vertía sobre su pecho desnudo y entre sus piernas una sustancia humeante. Una rubia desmelenada con un chaleco de PVC provisto de un apretado cinturón se erguía con los brazos en jarras sobre una mesa del club, mientras un hombre con una máscara de cuero y taparrabos metálico lamía los tacones de aguja de sus zapatos de piel. Y mientras todas estas actividades se desarrollaban en rincones y escondrijos a la vista de todo el mundo, una tienda de ropa parecía estar realizando un excelente negocio con los socios del club, que alquilaban de todo, desde casullas rojas de cardenal hasta gatos de nueve colas.
Nkata sacó un pañuelo níveo del bolsillo y se enjugó la frente.
Lynley le miró.
– Para ser un hombre que en otro tiempo organizaba peleas a cuchillo en Brixton, has llevado una existencia bastante protegida, Winston. Vamos a ver qué nos dice Lash.
El hombre en cuestión parecía ajeno a las actividades que tenían lugar en el club. No admitió la presencia de los dos detectives hasta que hubo vertido seis dosis de ginebra en una coctelera, añadido vermut y salpicado en la mezcla unas gotas de zumo de un bote de aceitunas. Enroscó la tapa de la coctelera y empezó a agitarla. Fue entonces cuando les miró.
Cuando una de las luces giratorias le iluminó, Lynley comprendió el origen del apodo del hombre: una cicatriz mellada corría desde su frente y a través de un párpado, el camino de una cuchillada que le había arrancado la punta de la nariz y la mitad del labio superior. Slash [11] habría sido más adecuado, porque no cabía duda de que la cicatriz era la marca de un cuchillo. «Latigazo» insinuaba un consentimiento voluntario a su mutilación.
Lash no miró a Lynley, sino a Nkata. De pronto, apartó la coctelera a un lado.
– ¡Joder! -rugió-. Tendría que haberte matado cuando pude, Demonio. No sé por qué no lo hice.
Lynley miró a Nkata con curiosidad.
– ¿Os conocéis?
– Nosotros… -Estaba claro que Nkata buscaba una forma delicada de comunicar la información a su superior-. Nos vimos una o dos veces en descampados cercanos a Windmill Gardens. Hace años, quiero decir.
– Arrancando dientes de león de la cosecha de lechugas, supongo -comentó Lynley con sequedad.
Lash resopló.
– Ya lo creo que nos dedicábamos a la hierba -dijo, y se volvió hacia Nkata-. Siempre me pregunté adonde habrías ido a parar. Tenía que haber imaginado que acabarías así. -Avanzó un paso hacia ellos y escrutó a Nkata con detenimiento. De pronto, sus labios deformes dibujaron una especie de sonrisa-. ¡Cabronazo! -gritó, y estalló en carcajadas-. Sabía que aquella noche te había marcado. Juré y perjuré que toda aquella sangre no era mía.
– Me marcaste -admitió Nkata, mientras se acariciaba la cicatriz que partía su mejilla. Le tendió la mano-. ¿Cómo estás, Dewey?
¿Dewey?, se preguntó Lynley.
– Lash -dijo Dewey.
– De acuerdo, Lash. ¿Estás bien, o qué?
– O qué -dijo Lash, y volvió a sonreír. Estrechó la mano de Nkata-. Sabía que te había marcado, Deme. Eras bueno con el cuchillo. Mierda. Eche un vistazo a esta jeta si no me cree -dijo a Lynley-. Pero yo siempre fui rápido con la navaja.
– Tienes toda la razón -dijo Nkata.
– ¿Qué quieres de Shelly Platt? -sonrió Lash-. No creo que andes buscando sus habilidades.
– Nos gustaría hablar con ella acerca de un asesinato -dijo Lynley-. Nicola Maiden. ¿Le suena?
Lash pensó mientras servía martinis en cuatro vasos dispuestos sobre una bandeja. Añadió a cada vaso dos aceitunas rellenas pinchadas en sendos palillos.
– ¡Sheila! -ladró-. Ya está. -Cuando una camarera apareció con botas de plataforma y un top que revelaba más de lo que jamás podría ocultar, le pasó la bandeja y se volvió hacia los detectives-. Un apellido cojonudo para esta clase de lugar. Maiden. [12] Me acordaría. No, no la conozco.
– Shelly sí, por lo visto. Y ahora ha muerto.
– Shelly no es una asesina. Una puta y una cabrona con el temperamento de una cobra. Pero nunca ha hecho daño a nadie, que yo sepa.
– De todos modos, nos gustaría hablar con ella. Tengo entendido que es una habitual del club. Si ahora no está, tal vez pueda decirnos dónde podemos encontrarla. Supongo que no le gustará que nos quedemos hasta que ella llegue.
Lash miró a Nkata.
– ¿Siempre habla así?
– Es de nacimiento.
– Mierda. Se da de hostias con tu estilo.
– Lo soporto -dijo Nkata-. ¿Puedes echarnos una mano, Dew?
– Lash.
– Lash. Perdona.
– Puedo -dijo Lash-. Por los viejos tiempos y todo eso. Pero yo no te lo he dicho. ¿Captas?
– Capto -dijo Nkata, y sacó su pulcra libreta de piel.
Lash sonrió.
– Hostia santa. Qué fino, ¿no?
– No lo andes pregonando, ¿vale?
– Mierda. Demonio de la Muerte, un poli.
Lanzó una risita. Shelly Platt trabajaba en los alrededores de la estación de Earl's Court, dijo, pero a esas horas del día no la encontrarían allí. Hacía el turno de noche, y por lo tanto, la localizarían en su alojamiento. Les dio la dirección.
Le dieron las gracias y salieron del club. Una vez en el pasillo de paredes negras, vieron que habían abierto una sección del corredor. Lo que semejaba un fragmento de yeso pintado de un negro funerario estaba ahora plegado a un lado, y en su lugar había una tiendecita con un mostrador que abarcaba todo su ancho. Tras él se alzaba una mujer de aspecto tétrico y cabello púrpura, peinada en un estilo que recordaba a la novia de Frankenstein. Sus labios y párpados estaban resaltados en negro. Tornillos y aros surgían de su cara y orejas como una visita fatal de la escrófula.
– No estáis en vuestro ambiente, tíos -dijo con una sonrisa burlona cuando Lynley y Nkata pasaron a su lado-. Pero si os decidís, tal vez pueda conseguir que no os vayáis con las manos vacías.
Lynley observó los productos que ofrecía la tienda. Había de todo, desde juguetes hasta vídeos pornográficos. El mostrador consistía en una vitrina adornada con una artística disposición de tarros que contenían Shaft: el lubricante personal, así como objetos de cuero y metal de diversas formas y tamaños, sobre los cuales Lynley no se atrevió a especular. Pero cuando estaba a punto de seguir, su mirada cayó sobre uno de los objetos y paró en seco. Se acuclilló delante de la vitrina.
– Inspector -dijo Nkata, en el tono sufriente de un adolescente cuyo padre acaba de cometer una indiscreción imperdonable.
– Espera un momento, Winnie -dijo Lynley-. ¿Me puede decir qué es esto, por favor? -preguntó a la mujer de pelo púrpura.
Señaló el objeto y ella sacó un cilindro de cromo. Era idéntico al encontrado entre los objetos sacados del coche de Nicola Maiden.
– Esto -dijo la mujer con orgullo- está importado de París. Bonito, ¿verdad?
– Encantador -contestó Lynley-. ¿Qué es?
– Un tensapelotas.
– ¿Un qué?
La mujer sonrió. Cogió del suelo un muñeco hinchable de tamaño natural, con todas las características anatómicas reproducidas, y lo irguió.
– Mantenlo levantado, ¿quieres? -dijo a Nkata-. Suele estar de espaldas, pero en caso necesario y para una demostración… Eh. Agárralo por el culo. No va a morderte, cielo.
– No se lo diré a tu mamá -susurró Lynley a Nkata-. Todos tus secretos están a salvo conmigo.
– Muy gracioso -contestó Nkata-. Nunca le he tocado el culo a un tío. Ni de plástico ni de nada.
– Ah. La primera vez siempre es la más emocionante, ¿verdad? -sonrió Lynley-. Haz el favor de ayudar a la señora.
Nkata se encogió pero obedeció, con las manos sobre las nalgas del muñeco, al que dieron la vuelta y colocaron a horcajadas sobre el mostrador.
– Muy bien -dijo la dependienta-. Fijaos.
Cogió el tensapelotas y desenroscó los dos tornillos que tenía en cada extremo. Eso permitió abrirlo por el gozne para sujetarlo alrededor del escroto del muñeco hinchable, con los testículos colgando debajo. Luego cogió los tornillos y volvió a enroscarlos, mientras explicaba que el ama los enroscaba hasta el punto que el esclavo deseaba, y aumentaba la presión sobre el escroto hasta que el esclavo pedía clemencia o pronunciaba una palabra acordada para que cesara la tortura.
– También puedes colgarle pesos -dijo en tono afable, mientras indicaba las anillas que pendían de los tornillos-. Depende de tus gustos y de lo que te cueste alcanzar el orgasmo. La mayoría de los tíos desean que también les peguen. Pero los tíos sois así, ¿verdad? ¿Te envuelvo uno?
Lynley reprimió una sonrisa al pensar en la idea de ofrecer a Helen semejante recuerdo de sus actividades del día.
– Tal vez en otra ocasión.
– Bien, ya sabes dónde encontrarnos -dijo la mujer.
Cuando salieron a la calle, Nkata exhaló un suspiro de alivio.
– Jamás pensé que vería algo así. Ese sitio me ha puesto los pelos de punta, tío.
– ¿Demonio de la Muerte? ¿Quién iba a pensar que alguien capaz de enzarzarse en una pelea a cuchillo con el señor Lash se desmayaría al ver una tortura sin importancia?
Nkata apretó los labios. Luego, sonrió.
– Si me llama Demonio en público, tío, le retiro la palabra.
– Comprendo. Vámonos.
Era ridículo volver al Yard, decidió Barbara Havers después de comprar su almuerzo en un puesto que vendía pan pita relleno al final de Walker's Court. Al fin y al cabo, Cork Street estaba muy cerca. De hecho, embutida al noroeste de la Real Academia, Cork Street se encontraba a un tiro de piedra del aparcamiento donde había depositado su Mini antes de partir en busca del 31-32 de Soho Square. Como iba a pagar una hora entera de aparcamiento, tanto si la aprovechaba al completo como si no, se le antojó más económico dejarse caer por Cork Street aprovechando que estaba en la zona, en lugar de volver al final del día, después de desperdiciar unas horas más ante el ordenador.
Sacó la tarjeta que había encontrado en el piso de Terry Cole y confirmó el nombre de la galería. «Bowers», rezaba, con una dirección de Cork Street. Y «Neil Sitwell» debajo. Había llegado el momento de averiguar qué había deseado o esperado Terry Cole cuando cogió la tarjeta.
Recorrió a buen paso Old Compton Street, se internó por Brewer Street y sorteó a las multitudes que aprovechaban el sábado para ir de compras, el tráfico que subía desde Piccadilly Circus y los turistas que buscaban el Café Royal de Regent Street. Localizó Bowers sin la menor dificultad, debido a que un enorme camión aparcado delante bloqueaba el tráfico y suscitaba la ira de un taxista que gritaba imprecaciones a dos hombres que estaban descargando una caja sobre la acera.
Barbara entró en lo que no parecía una galería (como había supuesto a partir de la tarjeta, la dirección impresa en la tarjeta y las aspiraciones artísticas de Terry Cole), sino una casa de subastas muy parecida a Christie's. Por lo visto, se estaba preparando una subasta, y los objetos que se iban a ofrecer estaban siendo descargados del camión mal aparcado. Eran cuadros de marco dorado muy trabajado, y estaban por todas partes: apilados en cajas, apoyados contra mostradores, colgados de las paredes y diseminados por el suelo. Empleados con monos azules deambulaban entre ellos, y provistos de tablillas con sujetapapeles iban tomando notas que parecían relegar cada pieza a zonas señaladas con las palabras «marco dañado», «restauración» y «apto».
Detrás del mostrador, carteles que pregonaban pasadas y futuras subastas estaban clavados a un tablón de anuncios acristalado. Además de cuadros, la casa había vendido al mejor postor desde granjas en Irlanda hasta plata, joyas y objets d'art.
Bowers era mucho más amplio de lo que parecía desde la calle, donde dos escaparates y una puerta sugerían la entrada a un establecimiento más humilde. Dentro, daba la impresión de que cada puerta permitía el acceso a otra, hasta desembocar en Old Bond Street. Barbara vagó en busca de alguien que pudiera encaminarla hasta Neil Sitwell.
Descubrió que Sitwell era el mayordomo de las actividades del día. Era una figura rotunda, con un peluquín pasado de moda. Cuando Barbara se topó con él, estaba en cuclillas, inspeccionando una pintura sin marco de tres perros de caza que brincaban bajo un roble. Había dejado su tablilla en el suelo y metido la mano en un desgarrón del lienzo que nacía en la esquina derecha y bajaba en forma de rayo. O como un comentario sobre la obra, pensó Barbara. Se le antojó un esfuerzo inútil.
Sitwell retiró la mano y llamó a un joven ayudante, que iba de un lado a otro con varias pinturas apiladas en los brazos.
– Llévalo a restauración. Diles que lo quiero antes de seis semanas.
– De acuerdo, señor Sitwell -contestó el muchacho-. Lo haremos en un abrir y cerrar de ojos. Estos van a aptos. Vuelvo enseguida.
Sitwell se puso en pie. Saludó a Barbara con la cabeza, y señaló la pintura que había estado examinando.
– Saldrá por diez mil.
– Está de broma -contestó Barbara-. ¿Es por el pintor?
– Es por los perros. Ya sabe cómo son los ingleses. No puedo aguantarlos. Me refiero a los perros. ¿En qué puedo ayudarla?
– Me gustaría hablar con usted, si encontramos un lugar discreto.
– ¿Hablar de qué? En este momento estamos a tope. Van a llegar dos entregas más esta tarde.
– Hablar de un crimen.
Barbara exhibió su identificación. Efecto instantáneo: el hombre le dedicó toda su atención.
Subieron por una escalera estrecha. El despacho de Sitwell consistía en un cubículo que dominaba las salas de exposición. Estaba amueblado con sencillez, y se reducía a un escritorio, dos sillas y un archivador. Sus únicos adornos, si es que podían llamarse así, consistían en las paredes, recubiertas de corcho del suelo al techo, sobre las cuales estaba sujeta con chinchetas la verdadera historia de la empresa para la cual trabajaba Sitwell. Al parecer, la casa de subastas tenía un pasado glorioso. No obstante, al igual que un niño al que se concedía escasa atención en un hogar distinguido por hermanos muy inteligentes, necesitaba gritar para hacerse oír sobre la fama concedida a Sotheby's y Christie's.
Barbara le informó sobre la muerte de Terry Cole, un joven hallado muerto en Derbyshire que guardaba entre sus pertenencias una tarjeta con el nombre de Neil Sitwell. ¿El señor Sitwell tenía idea del motivo?
– Era una especie de artista -colaboró Barbara-. Un escultor. Trabajaba con útiles de jardinería y herramientas de labranza. En sus esculturas, quiero decir. Quizá le conoció en una exposición. ¿Le suena el nombre?
– En absoluto -dijo Sitwell-. Asisto a inauguraciones, por supuesto. Me gusta estar al corriente de lo que sucede en el mundo del arte. Es como afinar los instintos para saber lo que va a venderse y lo que no. Pero seguir el rastro de las últimas tendencias no es mi verdadera profesión, sino un simple pasatiempo. Como somos una casa de subastas y no una galería, no tenía motivos para dar mi tarjeta a un artista en ciernes.
– ¿Quiere decir que no subastan arte moderno?
– No subastamos obras de artistas no consagrados. Por motivos evidentes.
Barbara meditó sobre estas palabras, y se preguntó si Terry Cole habría intentado presentarse como un escultor consagrado. No parecía probable. Y si bien Cilla Thompson había vendido una de sus repugnantes obras, si se podía dar crédito a su afirmación, no parecía probable que la casa de subastas hubiera intentado conquistarla por mediación de su compañero de piso.
– ¿Cabe la posibilidad de que viniera aquí, o de que se conocieran en otro sitio por algún motivo?
Sitwell juntó los dedos debajo de la barbilla.
– Hace tres meses que andamos buscando un restaurador de cuadros cualificado. Como ese chico era artista…
– Utilizo la palabra en su sentido más amplio -advirtió Barbara.
– De acuerdo. Entiendo. Bien, como él sí se consideraba un artista, tal vez sabía algo acerca de restauración de cuadros, y vino aquí para entrevistarse conmigo. Espere un momento. -Extrajo una agenda negra del cajón central del escritorio. Empezó a pasar las páginas, mientras examinaba las citas concertadas para cada día-. Ningún Cole, ni Terry ni Terence, me temo. Ninguno.
Investigó a continuación una caja metálica mellada que contenía fichas archivadas en divisores alfabéticos. Explicó que tenía la costumbre de guardar los nombres y las direcciones de individuos cuyo talento le parecía útil para Bowers, y tal vez Terence Cole se encontraba entre esos individuos… Pero no. Su nombre tampoco aparecía en las fichas. Lo sentía muchísimo, dijo Neil Sitwell, pero al parecer no iba a poder colaborar en la investigación.
Barbara probó con una última pregunta. ¿Era posible que Terry Cole se hubiera hecho con la tarjeta del señor Sitwell de alguna otra manera?, preguntó. Por lo que había averiguado de su conversación con la madre y la hermana del muchacho, abrigaba el sueño de abrir su propia galería. Tal vez se había topado con el señor Sitwell en algún sitio, entablado conversación con él y recibido una tarjeta, con una invitación para pasarse por la galería y escuchar algunos consejos…
Barbara habló con tono decidido, pero sin excesivas esperanzas de dar en el blanco. Pero cuando pronunció las palabras «abrir su propia galería», Sitwell levantó el índice, como si hubiera recordado algo de repente.
– Sí, sí. La galería de arte. Por supuesto. Ahora me acuerdo. Es que usted ha dicho al principio que era escultor. Ese joven no dijo que fuera escultor cuando vino a verme. Ni siquiera artista, por cierto. Solo dijo que esperaba…
– ¿Le recuerda? -interrumpió Barbara, ansiosa.
– Parecía un proyecto bastante dudoso para alguien que hablaba tan… -Sitwell miró a Barbara y se enmendó sobre la marcha-: Bien, que vestía tan…
Sitwell vaciló, sin saber por dónde salirse. Se había dado cuenta de que podía ofender a la mujer. El acento de Barbara traicionaba sus orígenes, que eran casi idénticos a los de Terry Cole. En cuanto a su manera de vestir, no necesitaba un espejo de cuerpo entero para saber que no era una candidata para Vogue.
– Exacto. Iba siempre vestido de negro y tenía acento de clase obrera -dijo Barbara-. Perilla, pelo corto, coleta negra.
Sí, así era el chico, confirmó Sitwell. Se había presentado en Bowers la semana anterior, con una muestra de algo que, en su opinión, tal vez la casa deseara subastar. Los beneficios de dicha subasta, le contó, le ayudarían a financiar la galería que deseaba abrir.
¿Una muestra de algo para subastar? Lo primero que pensó Barbara fue en la caja de postales encontrada debajo de la cama de Terry Cole. Sin duda, cosas más extrañas se habían vendido al público. Pero no estaba segura de poder nombrar alguna.
– ¿Qué era? ¿Alguna de sus esculturas?
– Una partitura -contestó Sitwell-. Dijo que había leído sobre alguien que había vendido una canción manuscrita de Lennon y McCartney, o una libreta con letras, algo por el estilo, y esperaba vender una partitura de música que obraba en su posesión. El pentagrama que me enseñó formaba parte de dicha partitura.
– ¿Música de Lennon y McCartney, ha dicho?
– No. Era una pieza de Michael Chandler. El chico me dijo que tenía una docena más, y esperaba subastarlas. Supongo que imaginaba que varios miles de aficionados a las comedias musicales harían cola durante horas, con la esperanza de pagar veinte mil libras por una hoja de papel sobre la que un muerto había dibujado algunos garabatos.
Sitwell sonrió y le dedicó el tipo de expresión que debía de haber dedicado a Terry, de burla entre paternal y tolerante. Barbara tuvo ganas de abofetearle, pero se contuvo.
– ¿La música no valía nada? -preguntó.
– En absoluto.
Sitwell explicó que tal vez la partitura valiera una fortuna, pero daba igual, porque pertenecía a los herederos de Chandler, independientemente de cómo hubiera llegado a manos de Terry Cole. Bowers no podía subastaría, a menos que los herederos de Chandler autorizaran la venta. En cuyo caso, el dinero iría a parar a los Chandler supervivientes.
– ¿Cómo llegó la partitura a sus manos?
– ¿Oxfam? ¿Venta de artículos donados? Lo ignoro. A veces la gente tira artículos de valor sin darse cuenta de lo que hace, ¿verdad? O los guardan en una maleta o una caja de cartón, y la caja de cartón cae en manos de otra persona. En cualquier caso, el chico no lo dijo y yo no pregunté. Me ofrecí a localizar a los abogados de los herederos de Chandler y entregarles la partitura, para que la hicieran llegar a la viuda y los hijos, pero Cole prefirió hacerlo él mismo, con la esperanza, dijo, de recibir una recompensa, al menos, por entregar una propiedad encontrada.
– ¿Una propiedad encontrada?
– Ésa fue su expresión.
Lo único que preguntó el chico al final de la entrevista fue cómo localizar a los abogados de Chandler. Sitwell le había dirigido a King-Ryder Productions, puesto que, como sabía cualquiera que hubiera estado moderadamente informado durante las dos últimas décadas, Michael Chandler y David King-Ryder habían sido socios hasta la prematura muerte de Chandler.
– Ahora que lo pienso, tendría que haberle encaminado también hacia los herederos de King-Ryder -dijo Sitwell con aire pensativo-. Pobre desgraciado -comentó, en aparente referencia al suicidio de David King-Ryder, acaecido a principios de verano-. Pero como la compañía todavía sigue trabajando, pensé que lo más lógico era empezar por ellos.
Un método intrigante, pensó Barbara. Se preguntó si estaría relacionado con el asesinato, o con algo muy distinto.
Debido a su silencio, Sitwell compuso una expresión de disculpa. Lamentaba no poderle ser más útil. No había notado nada raro en la visita del muchacho. Sitwell había olvidado al instante la entrevista, y aún no entendía cómo había llegado a las manos de Terry Cole una de sus tarjetas, porque no recordaba haberle dado ninguna.
– Cogió una -dijo Barbara, e indicó con la cabeza un sujetatarjetas que descansaba sobre el escritorio de Sitwell.
– Ya. No recuerdo que lo hiciera, pero supongo que debió de ser así. Me pregunto por qué, de todos modos.
– Para su chicle -dijo Barbara, pensativa. Y gracias a Dios por eso.
Volvió a la calle. Sacó del bolso la lista de empleados que Dick Long le había proporcionado en Soho Square 31-32. Era una lista alfabética, ordenada por apellidos. Incluía el número de teléfono del despacho de la persona en cuestión, su dirección particular y el número de teléfono y la organización para la cual trabajaba.
Barbara repasó la lista hasta encontrar lo que buscaba.
«King-Ryder Productions», leyó al lado del décimo nombre.
Bingo, pensó.
La seguridad era inexistente en la dirección de Shelly Platt. Vivía cerca de la estación de Earl's Court, en un edificio restaurado, con el tipo de puerta que se abre pulsando desde el interior el portero automático. Ahora, no obstante, la puerta estaba abierta. Cuando, en respuesta instintiva al hecho de verla entreabierta, Lynley se detuvo para examinar su mecanismo de cierre, observó que, si bien la puerta contaba con las piezas necesarias, la jamba que la rodeaba había sido destruida. La puerta aún era capaz de cerrarse por su propio impulso, pero no encajaba en nada. «A disposición de los rateros», habría podido ser el lema del edificio.
No había ascensor, de modo que se encaminaron hacia la escalera, situada al final del pasillo de la planta baja. Shelly vivía en el cuarto piso, lo cual proporcionó a los dos hombres la oportunidad de poner a prueba su buena forma física. Nkata era el mejor, descubrió Lynley. Tal vez en otro tiempo hubiera sido miembro de una banda de navajeros del sur de Londres, pero sus labios jamás habían probado el tabaco. Esa abstinencia, por no hablar de la insultante juventud del hombre, saltaba a la vista. Pero Nkata tuvo la delicadeza de no mencionarlo. Aunque el muy maldito fingió detenerse en el rellano del segundo piso para admirar lo que pasaba por ser una vista, pero en realidad para conceder un respiro a Lynley que este jamás se habría permitido delante de su subordinado.
Había dos pisos en la cuarta planta, uno que daba a la calle y otro que dominaba la parte posterior del edificio. Shelly Platt vivía en este último, un estudio de un solo ambiente.
Tuvieron que llamar con los nudillos a la puerta varias veces antes de obtener respuesta. Cuando por fin se abrió, en toda la amplitud que permitía una cadena de seguridad insustancial, un rostro inquisitivo de pelo naranja, alterado por el sueño, se asomó.
– ¿Qué? Ah, los dos, ¿verdad? No te ofendas, cielo, pero paso de negros. No es por prejuicios, sino por un acuerdo con una tía que los tiene en exclusiva desde hace años. Si quieres puedo darte su número. -La joven tenía el típico acento de una mujer que había pasado sus años de formación al norte del Mersey.
– ¿Señorita Platt? -preguntó Lynley.
– Cuando estoy consciente. -Sonrió. Tenía los dientes grises-. No te vayas por las ramas. ¿Qué tienes en mente?
– Conversación. -Lynley exhibió su identificación y puso el pie cuando la mujer intentó cerrar la puerta-. DIC -dijo-. Nos gustaría hablar con usted, señorita Platt.
– Me habéis despertado. -De pronto parecía ofendida-. Volved más tarde, cuando haya descansado.
– Dudo que sea ese su deseo -dijo Lynley-. Sobre todo si más tarde tiene una cita. Eso podría perjudicar su negocio. Déjenos entrar, por favor.
– Joder -dijo la mujer, y sacó la cadena. Dejó la puerta abierta para que entraran.
Lynley vio una única habitación con una ventana de guillotina, cubierta por el tipo de cortina de cuentas que suele proteger puertas. Debajo de la ventana, un colchón en el suelo servía de cama, y Shelly Platt se encaminó hacia ella descalza, pasó por encima y cogió un guiñapo de dril que resultó ser unos pantalones. Se los puso sobre lo poco que llevaba: una camiseta desteñida impresa con el inconfundible rostro del anuncio de Les Misérables. Se calzó unos mocasines. En otro tiempo habían estado adornados con cuentas, pero lo poco que quedaba consistía en diminutos adornos color turquesa que arrastraba al caminar.
La cama estaba deshecha, el cubrecama era una colcha hindú amarilla y naranja, y la única manta tenía rayas púrpura y rosa, con un borde de raso deshilachado. Shelly se acercó a un lavabo, donde llenó una cacerola. La colocó sobre un quemador de un hornillo que descansaba sobre una cómoda rayada.
Había un único asiento en la habitación: un futón negro sembrado de manchas, todas de un gris similar. Al igual que nubes, adoptaban diversas formas. Si uno utilizaba la imaginación, podía ver de todo, desde unicornios hasta focas. Shelly indicó el futón con la cabeza, mientras volvía a la cama.
– Podéis aparcar ahí -dijo con indiferencia-. Uno tendrá que quedarse de pie.
Ninguno de ellos se acercó al mugriento mueble.
– Como queráis -dijo la mujer, y se dejó caer sobre el colchón, cogió una de las dos almohadas y la estrechó contra su estómago. Apartó de una patada otra pila de ropa: una minifalda roja de PVC, medias de malla negra aún sujetas a un portaligas y un top verde con manchas similares a las del futón. Observó a Lynley y Nkata sin expresión, con unos ojos destacables por su falta de vida, así como por la piel de debajo, que le prestaba el muy poco atractivo aspecto de adicta a la heroína que las modelos exhibían en las revistas de modas-. ¿Y bien? ¿Qué queréis? Habéis dicho DIC, no vicio. De modo que esto no tiene nada que ver con el negocio, ¿verdad?
Lynley extrajo de su bolsillo la carta anónima que Vi Nevin le había enseñado horas antes. Se la pasó. Shelly fingió examinarla con detenimiento, mientras se mordisqueaba el labio inferior.
Entretanto, Nkata abrió la libreta y sacó la mina del lápiz, mientras Lynley obtenía información dejando vagar su mirada por la habitación. Poseía dos notables características, aparte del olor inconfundible a coito, apenas disimulado por el perfume a incienso de jazmín recién quemado. Una era un viejo baúl de viaje que estaba abierto y revelaba su contenido de prendas de cuero negro, esposas, máscaras, látigos y similares. La otra era una colección de fotografías sujetas con chinchetas a las paredes. Solo había dos protagonistas: un patán joven fotografiado con una guitarra eléctrica colgada, y Vi Nevin, en una variedad de poses, desde seductora a juguetona: cuerpo infantil y expresión tímida.
Shelly se dio cuenta de que Lynley las miraba cuando terminó de examinar la carta anónima.
– ¿Y qué? -dijo, en aparente referencia a lo que estaba mirando-. ¿Qué pasa?
– ¿La envió usted? -preguntó Lynley.
– No puedo creer que llamara a la poli por eso. Menuda diva se ha vuelto.
– ¿De modo que usted la envió, además de otras similares?
– Yo no he dicho eso, ¿vale?
Shelly tiró la carta al suelo. Se tumbó sobre el estómago y sacó una caja impresa con alegres colores de debajo de varios amarillentos Daily Express. Contenía trufas de chocolate, que fue examinando hasta encontrar una de su gusto. Le pasó la lengua antes de deslizaría poco a poco en la boca. Sus mejillas se movieron como fuelles, mientras fingía que la chupaba. Lanzó un gemido de falso placer.
Al otro lado de la habitación, la expresión de Nkata era la de un hombre que empezaba a preguntarse si aquel día podía sucederle algo todavía peor.
– ¿Dónde estaba el martes por la noche?
La pregunta era una mera formalidad. Lynley era incapaz de imaginar que aquella chica poseyera el cerebro, por no hablar de la fuerza, suficiente para acabar con dos adultos jóvenes en toda su plenitud, por más que Vi Nevin pensara lo contrario. No obstante, la hizo. Nunca se sabía la información que podía obtenerse mediante una simple demostración de suspicacia policial.
– Donde siempre -contestó la joven, mientras se apoyaba sobre un codo y sostenía su cabeza anaranjada con una mano-. En los alrededores de la estación de Earl's Court… para poder orientar a los que salen despistados del metro, por supuesto. -Sonrió-. Anoche estaba allí. Esta noche estaré allí. También estaba el martes por la noche. ¿Por qué? ¿Vi ha dicho otra cosa?
– Dice que usted le envió cartas. Dice que la acosó durante meses.
– Menuda zorra -dijo Shelly con tono despectivo-. La última vez que pregunté, este era un país libre. Puedo ir a donde me dé la gana, y si da la casualidad de que ella está allí, mala suerte. Para ella, quiero decir. Me importa un huevo.
– ¿Incluso si está con Nicola Maiden?
Shelly no respondió y se limitó a coger otro bombón de chocolate. Estaba esqueléticamente delgada y el deprimente estado de sus dientes era un mudo testimonio de cómo lo lograba, pese a la dieta de trufas.
– Vaya par de putas. Unas aprovechadas, esas dos. Tendría que haberme dado cuenta antes, pero pensaba que ser colegas significa algo para ciertas personas. Pero no fue así, por supuesto. Espero que paguen por la forma en que me trataron.
– Nicola Maiden ya lo ha hecho -dijo Lynley-. Fue asesinada el martes por la noche. ¿Alguien puede corroborar dónde se encontraba usted entre las diez y las doce, señorita Platt?
– ¿Asesinada? -Shelly se incorporó-. ¿Nikki Maiden asesinada? ¿Cómo? ¿Cuándo? Nunca… ¿Dices que la asesinaron? Joder. He de llamar a Vi. -Se puso en pie y fue hacia el teléfono, que descansaba sobre la cómoda, al igual que el hornillo. El agua de la cacerola había empezado a hervir, lo cual distrajo un momento a Shelly de su llamada telefónica. Llevó la cacerola a la jofaina, y vertió un poco de agua en una taza de color lavanda-. Asesinada. ¿Cómo se encuentra? Me refiero a Vi, claro. Nadie ha hecho daño a Vi, supongo.
– Está bien.
Lynley sentía curiosidad por el súbito cambio producido en la joven.
– Te pidió que vinieras a decírmelo, ¿eh? Joder. Pobre cría.
Shelly abrió un armarito situado sobre la jofaina y sacó un bote de Gold Blend, un bote de crema para el café y una caja de azúcar. Removió la crema en busca de una cuchara de aspecto mugriento. La utilizó para servirse con generosidad cada ingrediente. Después de cada paso, no se molestaba en secar el utensilio, que al final quedó cubierto de una desagradable pátina color barro.
– Bien, que no cunda el pánico -dijo, tras haber utilizado el tiempo dedicado a preparar el café para reflexionar sobre la información que Lynley le había revelado-. No pienso ir corriendo a verla, aunque ella quiera. Me perjudicó, lo sabe muy bien, y tendrá que rogarme de rodillas si quiere que vuelva. Y tal vez me niegue, mira lo que te digo. Una tiene su orgullo.
Lynley se preguntó si había oído su anterior pregunta. Se preguntó si comprendía las implicaciones de la pregunta, no solo sobre su papel en la investigación del asesinato de Nicola Maiden, sino sobre el estado de su relación con Vi Nevin.
– El hecho de que haya enviado cartas amenazadoras la pone bajo sospecha, señorita Platt -dijo-. Lo entiende, ¿verdad? Por tanto, necesitará que alguien verifique su paradero entre las diez y las doce del martes por la noche.
– Pero Vi sabe que yo nunca… -Shelly arrugó el entrecejo. Por lo visto, algo se había infiltrado en su conciencia, como un topo que se abriera camino hasta las raíces de un rosal. Su rostro ilustró lo que su mente estaba barruntando: si la policía estaba en su cuarto, dándole la lata sobre la muerte de Nicola Maiden, solo podía existir un motivo de la visita y una única persona que la hubiera acusado-. Vi os ha enviado a mí, ¿verdad? Vi-os-ha-enviado-a-mí. Vi piensa que le di el pasaporte a Nikki. Joder, esa puta. Esa putita de mierda. Hará cualquier cosa con tal de vengarse de mí, ¿no es cierto?
– ¿Vengarse de qué? -preguntó Nkata. El patán de la guitarra se reía de él desde una fotografía ampliada, con la lengua fuera, erizada de tornillos. Una cadena plateada colgaba de un tornillo, enlazada sobre la mejilla con un pendiente de la oreja-. ¿Vengarse de usted por qué? -repitió Nkata con paciencia, el lápiz preparado y todo el interés del mundo reflejado en su cara.
– Por chivarme a Reeve el Pichaloca, por eso -anunció Shelly.
– ¿MKR Financial Management? -preguntó Nkata-. ¿Martin Reeve?
– El mismo hijoputa. -Shelly caminó sobre el colchón, con el tazón de café en la mano, indiferente a las gotas de líquido que caían. Se acuclilló, buscó una trufa y la echó en el tazón. Se metió otro chocolate en la boca. Chupó enérgicamente, con absoluta concentración. Esta actividad parecía dirigida, por fin, a poder reflexionar sobre el moderado peligro de su situación-. Sí, pues se lo conté todo -proclamó-. ¿Y qué más da, joder? Tenía derecho a saber que le estaban mintiendo. Bueno, no es que mereciera saberlo, el muy cabronazo, pero como le estaban haciendo lo que me hicieron a mí, y como iban a seguir haciéndolo a cualquiera que se cruzara en su camino mientras pudieran salirse con la suya, tenía derecho a saberlo. Porque si la gente utiliza a otra gente así, debería pagar por ello. De una forma u otra, debería pagar. Como los clientes, es lo que yo digo.
Nkata exhibía la expresión de un hombre que está escuchando griego y trata de escribir una traducción en latín. Tampoco era que Lynley entendiera gran cosa.
– ¿De qué está hablando, señorita Platt? -preguntó.
– Estoy hablando de Reeve el Pichaloca. Vi y Nikki le exprimieron como a una vaca, y cuando tuvieron los bolsillos llenos le dieron por el culo. Aunque se aseguraron de llevarse a sus clientes con ellas. Se aprovecharon del Pichaloca para montar su propio negocio, y yo pensé que no era justo. Así que se lo dije.
– ¿De modo que Vi Nevin trabajó para Martin Reeve? -preguntó Lynley a Shelly.
– Pues claro que sí. Las dos. Así se conocieron.
– ¿Usted también trabajó para él?
La joven resopló.
– Ni hablar. Bueno, lo intenté. Cuando contrataron a Vi, lo intenté, pero yo no era el tipo que andaba buscando, dijo el Pichaloca. Quería refinamiento, dijo. Quería que sus chicas dieran palique y supieran qué tenedor utilizar con el cuchillo de pescado y ver una ópera sin dormirse e ir a una fiesta del brazo de un tío feo y gordo que quiere fingir por una noche que ella es su novia y…
– Creo que nos hemos hecho la idea -interrumpió Lynley-. Pero deje que me asegure para no confundirme: ¿MKR es un servicio de señoritas de compañía?
– ¿Disfrazado de empresa de asesoría financiera? -añadió Nkata.
– ¿Es eso lo que está diciendo? -insistió Lynley-. ¿Está diciendo que tanto Nicola como Vi trabajaron para MKR como chicas de compañía, hasta que se despidieron para instalar su propio negocio? ¿Es eso correcto, señorita Platt?
– Tal como suena. Martin contrata chicas como auxiliares de un negocio que ni siquiera existe. Les entrega un montón de libros que deben estudiar para aprender el «negocio», y al cabo de una semana les pide que le hagan un favor y actúen como ligues de uno de los grandes clientes de MKR, que ha venido a la ciudad para asistir a una conferencia y quiere salir a cenar. Les pagará dinero extra, dice, si lo hacen solo por esta ocasión. Pero esta ocasión se convierte en otra, y cuando se dan cuenta de los verdaderos manejos de MKR, ya han comprendido que pueden ganar mucho más actuando como ligues de vendedores de ordenadores coreanos, jeques árabes, políticos norteamericanos o… quienquiera que sea. Y aún pueden ganar más si dan a su acompañante algo más que compañía. Y entonces es cuando el Pichaloca les revela de qué va el negocio en realidad. Que no tiene nada que ver con invertir el dinero de algún capullo, creedme.
– ¿Cómo averiguó todo esto? -preguntó Lynley.
– Vi trajo a Nikki a casa una vez. Estaban hablando y yo escuché. El Pichaloca había contratado a Vi para algo diferente, y se estaban contando mutuamente su historia para comparar experiencias.
– ¿Cuál era la de Vi?
– Diferente, como ya he dicho. Fue la única chica de compañía que contrató de la calle. Las demás eran estudiantes universitarias que querían trabajar a tiempo parcial. Pero Vi trabajaba a base de colocar sus postales en todos los teléfonos públicos…
– ¿Con usted como criada?
– Exacto. El Pichaloca cogió una postal, le gustó su aspecto, supongo que no tenía otra chica que pudiera aparentar diez años como Vi cuando se esfuerza, y la llamó. Yo le apunté en la agenda, como hacía siempre, pero cuando apareció solo quería hablar de negocios. -Bebió café mientras observaba a Lynley por encima de la taza-. Así que Vi fue a trabajar para él.
– Y dejó de necesitarla -añadió Lynley.
– Pero me quedé con ella. Cocinaba, hacía la colada, tenía el piso limpio y ordenado. Pero después quiso que Nikki fuera su compañera y socia, y yo me largué. Así de sencillo. -Chasqueó los dedos-. Un día le estaba lavando las bragas, y al siguiente me bajaba las mías para echar polvos por diez libras con tíos que esperaban el transbordo con la District Line en dirección a Ealing Broadway.
– Y fue entonces cuando decidió informar a Martin Reeve de lo que estaban tramando -dijo Lynley-. Fue un buen desafío para usted buscar venganza.
– ¡No hice daño a nadie! -gritó Shelly-. Si buscas a alguien capaz de liquidar a alguien, ve a ver al Pichaloca, no a mí.
– Pero Vi no acusa a Reeve -dijo Lynley-. Cosa que usted piensa que haría si sospechara de él. ¿Cómo explica eso? Hasta niega conocerle.
– Bueno, ella lo haría, ¿no? -afirmó Shelly-. Si ese tío se enterara de que ella se ha chivado a la poli sobre… bueno, sobre su negocio de chicas de compañía, encima de que ella ya le utilizó para confeccionarse una lista de clientes y luego establecerse por su cuenta… -Shelly respiró hondo y se pasó un pulgar por la garganta-. Vi no duraría ni diez minutos después de que él se enterase. Al Pichaloca no le gusta que le engañen, y se lo haría pagar caro.
Al parecer, Shelly se dio cuenta de lo que estaba diciendo y de sus implicaciones. Miró hacia la puerta, nerviosa, como si esperara que Martin Reeve entrara como una exhalación, dispuesto a vengarse de ella por sus revelaciones.
– Si tal es el caso -dijo Lynley-, si Reeve es responsable de la muerte de Nicola Maiden, tal como parece usted insinuar, cuando habla de que la gente paga caro engañarle…
– ¡Yo no he dicho eso!
– Ya. No lo ha dicho de una forma directa. Yo estoy extrayendo la deducción. -Lynley esperó a que la joven diera señales de comprender-. Bien, si deducimos que Reeve es responsable de la muerte de Nicola Maiden, ¿por qué esperó tanto para matarla? Dejó su empleo en abril. Estamos en septiembre. ¿Cómo explica los cinco meses que ha esperado para vengarse?
– No le dije dónde estaban -dijo Shelly con orgullo-. Fingí que no lo sabía. Pensé que debía saber lo que hacían a sus espaldas, pero localizarlas era cosa suya. Y eso fue lo que hizo.
19
Peter Hanken acababa de llegar a su despacho después de su conversación con Will Upman, cuando se enteró de que un niño de diez años llamado Theodore Webster, que jugaba al escondite en la carretera de Peak Forest a Lane Head, había encontrado un cuchillo en un contenedor de gravilla. Era una navaja de buen tamaño, repleta de hojas y con el tipo de complementos variados que la hacían indispensable en el equipo de todo acampador o excursionista experimentado. Tal vez el niño la habría conservado secretamente para su propio uso y disfrute, había informado el padre, si no le hubiera resultado imposible sacar las hojas de su alojamiento sin la ayuda de alguien. Debido a este hecho, había enseñado el cuchillo a su padre, pensando que unas gotas de aceite resolverían el problema. Pero su padre había visto sangre reseca en la navaja, y recordado la historia de los asesinatos de Calder Moor, que habían ocupado la portada del High Peak Courier. Había telefoneado a la policía en el acto. Tal vez no era el cuchillo utilizado en esos crímenes, dijo a Hanken la mujer policía que había recibido la llamada, pero quizá al inspector le gustaría echarle un vistazo antes de que se la llevaran al laboratorio. Hanken contestó por el móvil que él mismo llevaría el cuchillo al laboratorio, después de examinarlo, de modo que se dirigió al norte por la A623 y se desvió al sudeste en Sparrowpit. Esta carretera atravesaba Calder Moor y corría en un ángulo de cuarenta y cinco grados en relación a su borde noroeste, definido por la carretera junto a la cual había dejado aparcado su coche la Maiden.
Al llegar al lugar, Hanken examinó el contenedor de gravilla donde había sido encontrada el arma. Tomó nota del hecho de que el asesino, tras haber depositado el cuchillo en el cubo, podría haber continuado hasta un cruce que no distaba ni ocho kilómetros, donde habría podido desviarse hacia el este y luego al norte, en dirección a Padley Gorge, o al sur hacia Bakewell y Broughton Manor, que se hallaba a unos tres kilómetros. Una vez confirmó estos datos con un veloz vistazo al plano, fue a examinar el cuchillo en la cocina de la granja Webster.
Era una auténtica navaja suiza, y ahora estaba dentro de una bolsa de pruebas, a su lado en el coche. El laboratorio efectuaría los análisis correspondientes para verificar que la sangre incrustada en las dos hojas era de Terry Cole, pero antes de esos análisis, una identificación menos científica podría proporcionar a los investigadores una valiosa información.
Hanken encontró a Andy Maiden al final del camino que subía hasta el hostal. El ex agente del SO10 estaba instalando un nuevo letrero con la ayuda de una carretilla, una pala, una pequeña mezcladora de cemento, cierta extensión de cable eléctrico y un impresionante juego de proyectores. Ya había quitado el viejo letrero, abandonado bajo un limero. El nuevo (en todo su esplendor, tallado y pintado a mano) esperaba ser montado sobre un robusto poste de roble y hierro forjado.
Hanken aparcó junto al camino y estudió a Maiden, que trabajaba con un feroz derroche de energías, como si tuviera que colocar el letrero en un tiempo récord. Estaba sudando copiosamente. Su forma física era notable, y Hanken observó que parecía poseer el vigor y la fortaleza de un muchacho de veinte años.
– Señor Maiden -llamó cuando abrió la puerta-. ¿Podemos hablar un momento, por favor? -Como no hubo reacción, habló en voz más alta-. ¿Señor Maiden?
Maiden se volvió con lentitud. Hanken se quedó impresionado por lo que la expresión de su cara revelaba sobre su estado mental. Si el cuerpo del hombre habría podido pertenecer a un joven, el rostro era el de un anciano. Parecía que lo único que le impulsaba a continuar adelante era la pura fuerza física, desprovista de reflexión. Si le pedían que hiciera otra cosa que sudar y trabajar, el caparazón del hombre en que se había convertido estallaría en mil pedazos, como golpeado por un martillo.
Hanken experimentó una doble reacción al ver al ex agente del SO10: una inmediata oleada de compasión, sustituida casi con igual rapidez por el recuerdo de un detalle importante. Como topo, Andy Maiden sabía interpretar un papel.
Hanken guardó la bolsa de pruebas en el bolsillo de la chaqueta y se reunió con Andy Maiden. Este le miró, inexpresivo, mientras se acercaba.
Hanken señaló el nuevo letrero y admiró la maestría artesanal de su fabricación.
– Es más bonito que el letrero de la carretera de Cavendish, diría yo.
– Gracias.
Pero Maiden no había pasado años en la Policía Metropolitana para pensar que el inspector a cargo de la investigación del asesinato de su hija había venido para hablar del cartel. Arrojó una palada de cemento al hoyo que había cavado y hundió la pala en la tierra cercana.
– Nos trae noticias -dijo, y dio la impresión de que intentaba leer en la cara de Hanken la respuesta antes de oírla.
– Han encontrado una navaja.
Hanken le resumió la historia de cómo la navaja había acabado en manos de la policía.
– Querrá que le eche un vistazo -dijo Maiden, siempre un paso por delante de él.
Hanken sacó la bolsa de plástico y la sostuvo. Maiden no pidió que se la entregara. Se la quedó mirando como si la sangre que la manchaba pudiera proporcionarle una respuesta a preguntas que aún no se atrevía a formular.
– Dijo que usted le había dado su propia navaja -le recordó Hanken-. ¿Podría ser esta? -Maiden asintió-. ¿Hay algo que distinga la navaja que le dio de otras del mismo tipo?
– ¿Andy? -La voz de una mujer se fue acercando a medida que esta bajaba desde el hostal, caminando entre los árboles-. Andy, cariño, te he traído un poco… -Nan Maiden enmudeció cuando vio a Hanken-. Perdone, inspector. No sabía que estuviera… Andy, te be traído un poco de agua. El calor, ya sabes. La Pellegrino te sienta bien, ¿verdad? -Entregó el agua a su marido y se masajeó las sienes-. No estás haciendo demasiado esfuerzo, ¿verdad?
Su marido se encogió de hombros.
Hanken sintió un escalofrío en la nuca. Paseó la vista entre marido y mujer, analizó el momento que acababa de pasar entre ellos, y supo que se estaba acercando a marchas forzadas el momento de hacer la pregunta que aún nadie se había atrevido a verbalizar.
– En cuanto a algo que pudiera diferenciar la navaja que entregó a su hija de otras navajas suizas similares… -dijo, después de saludar con la cabeza a la mujer de Maiden.
– Una de las hojas de las tijeras se rompió hace unos años. Nunca la sustituí -dijo Maiden.
– ¿Algo más?
– No que yo recuerde.
– Después de darle la navaja, tal vez esta, ¿se compró otra?
– Tengo otra, sí. Más pequeña y menos pesada.
– ¿La lleva encima?
Maiden introdujo la mano en el bolsillo de sus tejanos cortados. Sacó otro modelo de navaja suiza y lo entregó al inspector. Hanken lo examinó y utilizó el pulgar para abrir la hoja más larga. Su longitud era de unos cinco centímetros.
– Inspector-dijo Nan Maiden-, no entiendo qué tiene que ver la navaja de Andy con nada. -Y agregó sin esperar respuesta-. Aún no has comido, cariño. ¿Te traigo un bocadillo?
Pero Andy Maiden estaba mirando a Hanken, que medía todas las hojas de la navaja. Hanken notó los ojos del ex agente fijos en él. Intuyó la intención de la mirada clavada en sus dedos.
– Andy -dijo Nan Maiden-. ¿Puedo traerte…?
– No.
– Pero has de comer algo. No puedes seguir…
– No.
Hanken alzó la vista. La navaja de Maiden era demasiado pequeña para ser el arma homicida. Pero eso no evitaba formular la subsiguiente pregunta. Ambos lo sabían. Al fin y al cabo, Maiden había admitido haber ayudado a su hija el martes a cargar los útiles de acampada en el coche. Y él le había dado la navaja, sobre cuya desaparición había llamado la atención con posterioridad.
– Señor Maiden -dijo-, ¿dónde estaba usted el martes por la noche?
– Esa pregunta es monstruosa -musitó Nan Maiden.
– Supongo que sí -admitió Hanken-. ¿Señor Maiden?
Maiden miró en dirección al hostal, como si lo que fuera a decir necesitara la corroboración del hostal.
– El martes por la noche padecí molestias en los ojos. Subí temprano porque tenía visión de túnel. Me asusté, así que me acosté a ver si mejoraba.
¿Visión de túnel?, se preguntó Hanken. Era una coartada más vieja que el tebeo. A juzgar por su expresión, Maiden dedujo los pensamientos de Hanken.
– Sucedió durante la cena, inspector -explicó-. No se pueden mezclar bebidas o servir cenas si el campo de visión se te reduce al tamaño de una moneda.
– Es la verdad -afirmó Nan-. Subió a su cuarto a descansar.
– ¿A qué hora fue?
La mujer de Maiden contestó por él.
– El primero de nuestros huéspedes había acabado los entrantes, de modo que Andy debió de marcharse alrededor de las siete y media.
Hanken miró a Maiden para que lo confirmara, pero este frunció el entrecejo como si estuviera manteniendo un complicado diálogo consigo mismo.
– ¿Cuánto rato estuvo en su habitación?
– El resto de la noche -dijo Maiden.
– La visión no mejoró. ¿Fue así?
– Fue así.
– ¿Le ha visto algún médico? Me parece un problema que podría causar verdaderas preocupaciones.
– Andy ha tenido diversas dificultades por el estilo -dijo Nan-. Vienen y se van. Cuando descansa se pone bien. Eso fue lo que hizo el martes por la noche. Descansar. Por culpa de la vista.
– No obstante, creo que debería consultarlo con un médico. Podría degenerar en algo peor. Yo temería un ataque inminente. En cuanto tuviera los primeros síntomas, llamaría a una ambulancia.
– Ya hemos pasado antes por esto. Sabemos lo que hay que hacer -insistió Nan Maiden.
– ¿Por ejemplo? -preguntó Hanken-. ¿Aplicar compresas de hielo? ¿Acupuntura? ¿Masaje corporal completo? ¿Media docena de aspirinas? ¿Qué hace cuando parece que a su marido le va a dar un ataque?
– No es un ataque.
– Así que le dejó solo para que descansara, ¿verdad? Desde las siete y media de la noche hasta… ¿qué hora debió de ser, señora Maiden?
El cuidado con que la pareja evitó mirarse fue tan obvio como si se hubieran puesto de acuerdo.
– Claro que no dejé solo a Andy, inspector -dijo Nan-. Subí a verle dos veces. Tres, tal vez. Durante la noche.
– ¿Y a qué horas subió a verle?
– No tengo ni idea. A las nueve, probablemente. Después, a eso de las once. -Cuando Hanken miró a Maiden, continuó hablando-. Es inútil que pregunte a Andy. Se durmió, y yo no le desperté. Pero estuvo en su cuarto, y allí se quedó toda la noche. Espero que sea solo eso lo que desea preguntar al respecto, inspector Hanken, porque la sola idea… solo pensar que… -Sus ojos brillaron cuando miró a su marido. El hombre desvió la vista en dirección a la garganta en forma de U, cuyo extremo sur podía verse en el punto donde la carretera torcía hacia el norte-. Espero que sea todo cuanto quiere preguntar -insistió con serena dignidad.
– ¿Tenían idea de qué quería hacer su hija una vez regresara a Londres después de pasar el verano en Derbyshire? -preguntó Hanken.
Maiden le miró sin pestañear, aunque su mujer apartó la vista.
– No -contestó-. No lo sé.
– ¿Está seguro? ¿No quiere añadir nada más? ¿Nada que quiera explicar?
– Nada -dijo Maiden, y se volvió hacia su mujer-. ¿Y tú, Nancy?
– Nada.
Hanken hizo un ademán con la bolsa de pruebas.
– Ya conoce la rutina, señor Maiden. En cuanto recibamos el informe detallado del forense, es muy probable que tengamos que hablar otra vez.
– Lo sé -dijo Andy Maiden-. Haga su trabajo, inspector. Hágalo bien. Es todo lo que pido.
Pero no miró a su mujer.
A Hanken se le antojaron dos desconocidos en un andén de ferrocarril, relacionados de alguna manera con un huésped que se marchaba y al que ninguno de los dos admitía conocer.
Nan Maiden siguió al inspector con la mirada. Sin darse cuenta empezó a mordisquearse lo que quedaba de las uñas de su mano derecha. A su lado, Andy dejó la botella de Pellegrino en una depresión que su tacón había horadado en la tierra blanda que rodeaba el hoyo lleno de cemento. Odiaba la Pellegrino. Detestaba todas las aguas que se jactaban de ofrecer más beneficios que el agua de su propio pozo. Ella lo sabía. Pero cuando había mirado desde el rellano del primer piso, cuando vio a través de los árboles el coche que frenaba junto al camino y vio bajar al inspector Hanken, una botella de agua fue la única excusa que se le ocurrió para bajar a toda prisa con el fin de interceptarle. Se agachó para coger la botella y limpió la tierra adherida como sarna a la condensación que perlaba el plástico.
Andy fue a buscar el poste de roble y hierro forjado del cual colgaría el nuevo letrero de Maiden Hall. Lo hundió en el suelo y lo sujetó con cuatro robustos maderos. Distribuyó el resto del cemento alrededor.
¿Cuándo hablaremos?, se preguntó Nan. ¿Cuándo se podrá verbalizar lo peor? Intentó convencerse de que sus treinta y siete años de matrimonio hacían la conversación innecesaria entre ambos, pero sabía que no era cierto. Solo en los días dichosos del cortejo, el compromiso y la luna de miel bastaba una mirada, una caricia o una sonrisa entre hombre y mujer. Y se hallaban a décadas de distancia de aquellos días dichosos. Más de treinta años y una muerte devastadora les separaban de aquella época en que las palabras eran secundarias para el conocimiento de la persona amada, tan inmediato y natural como respirar.
Andy, en silencio, aplanó el cemento alrededor del poste. Rascó los restos de la mezcla, hasta que no quedó nada en el cubo. A continuación, dedicó su atención a los reflectores. Nan estrujó la botella de Pellegrino contra el pecho y dio media vuelta para subir al hostal.
– ¿Por qué dijiste eso? -preguntó su marido.
Ella se volvió.
– ¿El qué?
– Ya lo sabes. ¿Por qué dijiste que habías subido a verme, Nancy?
Ella notó la botella pegajosa contra su palma, y dura contra su pecho.
– Es que subí a verte -contestó.
– No. Los dos lo sabemos.
– Sí que lo hice, cariño. Estabas dormido. Debiste amodorrarte. Eché un rápido vistazo desde la puerta y volví a trabajar. No me sorprende que no me oyeras.
Andy estaba inmóvil, con los proyectores en las manos. Nan deseó envolver su cuerpo con un manto protector que ahuyentara los demonios y aplacara la desesperación. Pero se quedó quieta, a pocos metros de él, sujetando una botella de Pellegrino que él no deseaba y que nunca bebería, como ambos bien sabían.
– Ella es el porqué -dijo él en voz baja-. Todo viaje en la vida llega a su fin, pero si tienes suerte hallarás un nuevo comienzo durante el trayecto. Nick es el porqué. ¿Lo comprendes, Nancy?
Sus miradas se encontraron un momento. Los ojos de Andy, que ella había estudiado durante treinta y siete años de amor y frustración, de risas y miedo, de placer y angustia, le hablaban de un mensaje tan inconfundible como incomprensible. Nancy tembló a causa de un escalofrío de miedo, convencida de que no podía permitirse el lujo de comprender nada de lo que el hombre al que amaba intentara explicarle a partir de aquel momento.
– He de hacer algo en el hostal -dijo.
Empezó a subir la ladera entre los limeros. Sintió el aire frío de las sombras, como si las hojas de los árboles lo estuvieran desprendiendo al igual que gotas de lluvia. Primero tocó sus mejillas, después se deslizó hasta sus hombros, y el movimiento del frío sobre su piel la impulsó a volverse hacia su marido para hacer una última pregunta.
– Andy -dijo con voz normal-. ¿Me oyes desde aquí?
El hombre no contestó ni levantó la vista. No hizo nada, salvo situar el primer proyector bajo el poste que sujetaría el nuevo letrero de Maiden Hall.
– Oh, Dios -susurró Nancy. Dio media vuelta y continuó subiendo.
Después de la conversación sostenida con su tío Jeremy el día anterior, Samantha había procurado evitarle. Le había visto durante el desayuno y la comida, por supuesto, pero había esquivado el contacto visual y la conversación con él, y en cuanto terminó de comer recogió su plato y salió de la habitación.
Estaba en el patio más antiguo, dispuesta a limpiar lo que parecían cincuenta años de mugre de las ventanas que aún conservaban los vidrios, cuando reparó en su primo. Estaba sentado ante el escritorio de su despacho, al otro lado de los guijarros donde ella estaba desenrollando una manguera. Se detuvo para observarle y admirar la forma en que la luz otoñal incidía sobre la ventana abierta del despacho y teñía su cabeza con un tono dorado rojizo. Vio que se masajeaba las arrugas de la frente, y eso le reveló la tarea en que estaba enfrascado, aunque no el motivo.
Era muy bueno con los números, por lo tanto estaba revisando los libros de cuentas, como cada semana, con el fin de evaluar los ingresos, bienes e inversiones de la propiedad familiar. Pasaba revista a todo: lo que ingresaba por la venta de cachorros y lo que gastaba en el mantenimiento de la perrera; lo que ingresaba de los alquileres devengados en la propiedad y lo que se destinaba de los beneficios a la conservación de todas las granjas; los ingresos procedentes de las fiestas y torneos celebrados en Broughton Manor y los gastos derivados de la utilización de la propiedad por terceros; los intereses de los capitales invertidos y la parte de dicho capital que era menester sacrificar cuando los gastos del mes superaban a los beneficios.
Cuando hubiera terminado con eso, examinaría los libros en los que registraba meticulosamente cada libra gastada en la renovación de Broughton Manor, y después refrescaría su memoria acerca de las deudas que también formaban parte del Cuadro Económico de la Familia Britton. Cuando terminara, se habría hecho una idea cabal del estado de las cosas, y trazaría los planes pertinentes para la semana siguiente.
A Samantha no le sorprendió verle examinando los libros, pero sí que lo hiciera por segunda vez en cuatro días.
Vio que se mesaba el cabello. Tecleó cifras en una anticuada calculadora y Samantha oyó el sonido del aparato al sumar. Cuando tuvo la respuesta, Julian cortó el papel y lo examinó. Después lo arrugó y tiró a la papelera. Volvió a los libros.
Samantha se sintió conmovida. Se preguntó si existía algún hombre tan responsable como Julian. Un hijo menos consciente de la historia familiar y de su deber personal habría huido de aquel hogar ancestral de pesadilla mucho tiempo antes. Un hijo menos afectuoso habría dejado que su padre se precipitara al delirium tremens, la cirrosis hepática y una tumba prematura. Pero su primo Julian no era ese tipo de hijo. Sentía los lazos de sangre y las obligaciones de su herencia. Eran cargas tremendas, pero las llevaba con elegancia. Si las hubiera abordado de otra forma, Samantha no habría llegado a quererle tanto. En su esfuerzo, había aprendido a ver un propósito definido que sintonizaba con su forma de vivir.
Estaban hechos el uno para el otro, su primo y ella. Eran parientes cercanos, y otrora otros primos habían formado alianzas que habían enriquecido a la familia.
«Formado alianzas.» Qué manera de expresarlo, pensó Samantha con ironía. Y sin embargo, ¿acaso no había sido todo mucho más sensato durante la época de la historia en que los matrimonios se habían acordado por ese motivo? No se hablaba de amor verdadero en los días de acuerdos políticos y económicos, ni de ardores, anhelos y angustias hasta que el verdadero amor hacía acto de aparición. A cambio, existían la estabilidad y la devoción que nacían de comprender lo que se esperaba de uno. Ni ilusiones ni fantasías. Solo el acuerdo de unir dos vidas en una situación en la que ambas partes tenían mucho que ganar: dinero, posición, propiedades, autoridad, protección y respetabilidad. Tal vez esta última, sobre todo. Nadie estaba completo hasta que se casaba. Y una vez casado, la unión se consolidaba mediante el coito y se legitimaba mediante la reproducción. Así de sencillo. No existían expectativas de romance, pasión y rendición. Solo la sólida seguridad de que la pareja era lo que las partes contratantes habían definido.
Muy sensato, decidió Samantha. Y en un mundo en que hombres y mujeres se emparejaban de esa forma, sabía que los representantes de Julian y de ella habrían llegado a un compromiso mucho tiempo antes.
Pero no vivían en ese mundo, sino en uno que sugería que una relación permanente no era más que un pedazo de celuloide: chico conoce chica, se enamoran, tienen problemas que se resuelven en el acto III, fundido en negro y títulos de crédito. Este mundo era enloquecedor, porque Samantha sabía que si su primo se inclinaba a creer en esa clase de amor, su suerte estaba echada. «Estoy aquí -tuvo ganas de gritar, con la manguera en la mano-: Tengo lo que necesitas. Mírame. Mírame.»
Como si hubiera oído su súplica silenciosa, Julian levantó la vista en ese momento y la sorprendió mirándole. Se inclinó y abrió por completo la ventana. Samantha cruzó el patio en su dirección.
– Estás muy serio. No he podido evitar fijarme. Me has pillado intentando pensar en una cura para tus males.
– ¿Crees que tengo futuro como falsificador? -preguntó Julian. El sol le daba en la cara y entornó los ojos-. Puede que sea la única solución.
– ¿Eso crees? -preguntó ella con desenvoltura-. ¿Ninguna rica heredera en perspectiva?
– No parece. -Julian vio que la joven observaba los documentos y libros de contabilidad esparcidos sobre su escritorio, mucho más numerosos de los que utilizaba cuando hacía las cuentas de la semana siguiente-. Intentaba averiguar cuál es nuestra situación -explicó-. Tenía la esperanza de obtener diez mil libras de… bueno, de la nada, me temo.
– ¿Por qué? -Samantha reparó en su expresión desolada y se apresuró a añadir-: ¿Alguna emergencia, Julie? ¿Algo va mal?
– Eso es lo jodido. Algo va bien. O podría ir bien. Pero solo contamos con el dinero en metálico justo para llegar a fin de mes.
– Supongo que sabes que siempre puedes pedirme… -Vaciló, pues no quería ofenderle; sabía que era un hombre tan orgulloso como responsable. Lo expresó de otra manera-: Somos de la familia, Julie. Si ha pasado algo y necesitas dinero… Ni siquiera sería un préstamo. Eres mi primo. Lo que sea.
Julian pareció horrorizarse.
– No quería que pensaras…
– Basta. No pienso nada.
– Bien. Porque no podría. Nunca.
– De acuerdo. No discutamos. Pero haz el favor de decirme qué ha pasado. Pareces muy preocupado.
Julian suspiró.
– A la mierda -dijo, y con un veloz movimiento trepó sobre el escritorio y saltó por la ventana para reunirse con su prima en el patio-. ¿Qué estabas haciendo? Ah, las ventanas. Entiendo. ¿Tienes idea de cuánto hace que no se lavan, Samantha?
– ¿Desde que Eduardo renunció a todo por Wallis? [13] Menudo idiota.
– No está mal.
– ¿El qué? ¿Que lo haya adivinado o que renunciara a todo?
Julian sonrió, resignado.
– En este momento no estoy seguro.
Samantha no dijo lo primero que le vino a la cabeza: que una semana atrás no hubiera contestado de aquella manera. Se limitó a reflexionar sobre las implicaciones de su respuesta.
Se acercaron a las ventanas como buenos compañeros. Los viejos cristales estaban emplomados con excesiva fragilidad para dirigir el chorro de la manguera contra ellos, de modo que debieron limitarse a la penosa tarea de eliminar la suciedad con trapos mojados, atacando los cristales de uno en uno.
– Nos haremos viejos aquí -dijo Julian malhumorado, después de diez minutos de limpiar en silencio.
– No me extrañaría -contestó Samantha. Quiso preguntarle si quería quedarse con ella hasta entonces, pero se abstuvo. Julian estaba pensando en algo serio, y quería saber qué era, aunque solo fuera para demostrarle que todos los aspectos de su vida la preocupaban. Buscó una forma de averiguarlo-. Julie, me sabe muy mal que estés tan preocupado. Además de lo otro. No puedo hacer nada por… bien… -Descubrió que ni siquiera podía pronunciar el nombre de Nicola Maiden. Y menos delante de Julian-. Por lo que ha sucedido estos últimos días -fue su elección-. Pero si hay algo en que pueda ayudarte…
– Lo siento -contestó su primo.
– Es lógico. No podía ser de otra manera.
– Quiero decir que siento lo que te dije… mi reacción… cuando te interrogué sobre aquella noche. Ya sabes.
Samantha dedicó su atención a un vidrio incrustado de guano, producto de un siglo de nidos de aves encajados en una grieta más arriba.
– Estabas trastornado.
– No era necesario acusarte de… de lo que fuera.
– ¿De asesinar a la mujer que amabas, quieres decir?
Le miró. El tono rubicundo de su tez se había intensificado.
– A veces tengo la impresión de que no puedo controlar las voces que hablan en mi cabeza. Empiezo a hablar, y sale lo que las voces han estado gritando. No tiene nada que ver con lo que creo. Lo siento.
Samantha quiso decir «Pero ella no era buena para ti, Julie. ¿Por qué nunca te diste cuenta de que no era buena para ti? ¿Y cuándo comprenderás lo que su muerte puede significar? Para ti y para mí. Para nosotros, Julie». Pero no lo dijo, porque en ese caso revelaría lo que no podía permitirse (ni siquiera soportar) revelar.
– Aceptado -dijo en cambio.
– Gracias, Samantha. Eres un gran apoyo.
– Y van dos.
– Quiero decir…
Ella le sonrió.
– No pasa nada. Te entiendo. Pásame la manguera. Ahora conviene mojarlas.
Solo aplicaron un hilo de agua a las viejas ventanas. Un poco más potente, y los cristales hubieran fenecido. En un futuro próximo sería necesario sustituir el plomo, o lo que quedaba de las ventanas resultaría destruido por completo. Pero eso era una conversación para otro momento. Con sus actuales preocupaciones monetarias, Julian no necesitaba más prescripciones de Samantha para salvar otra parte del hogar familiar.
– Es papá -dijo Julian.
– ¿Qué?
– Lo que me preocupa, el motivo de que haya repasado los libros. Es papá. -Explicó sus deseos-. Tantos años esperando que lo deje…
– Todos hemos esperado.
– … y ahora que se decide intento encontrar una forma de aprovechar el momento antes de que se arrepienta. Sé de qué va la cosa. He leído lo bastante para saber que ha de hacerlo por sí mismo. Ha de desearlo. Si le hubieras visto y oído hablar… Creo que no ha bebido en todo el día, Samantha.
– ¿No? Bien, supongo que no. -Pensó en su tío la noche anterior, cuando no arrastraba las palabras y le había arrancado una admisión que deseaba negar. Experimentó una repentina tranquilidad, y supo que ella también podía aprovechar el momento, utilizarlo y manipularlo, o dejar que pasara-. Quizá esta vez lo desee de veras, Julie -dijo con cautela-. Se está haciendo viejo. Se enfrenta a su… bien, a su mortalidad. -A su mortalidad, pensó, no a su muerte. No quería utilizar esa palabra, porque era crucial mantener un delicado equilibrio en la conversación-. Supongo que todo el mundo ha de enfrentarse cara a cara con… bien, con la certeza de que nada dura eternamente. Quizá se sienta más viejo de repente y quiera curarse antes de que sea demasiado tarde.
– Es eso, justamente -dijo Julian-. ¿Aún no es demasiado tarde? ¿Cómo va a hacerlo sin ayuda, si nunca ha sido capaz de hacerlo por sí mismo? Y ahora que por fin ha pedido ayuda, ¿cómo voy a fallarle? Quiero ayudarle. Quiero que lo consiga.
– Entre todos lo haremos, Julie. La familia. Todos lo deseamos.
– Por eso he repasado los libros. Por el seguro privado que tenemos. No necesito leer los documentos para saber que no hay manera…
Examinó el cristal que estaba limpiando, y lo arañó con la uña.
Como uñas sobre una pizarra. Samantha se estremeció y apartó la cara. Entonces le vio, donde siempre estaba: parado ante la ventana del salón. Su tío miraba cómo ella hablaba con su hijo. De pronto levantó una mano y se tocó la sien con un dedo; luego la bajó. Tal vez se estaba apartando el pelo de la cara, pero la realidad era que el gesto parecía un saludo burlón.
20
– Ayer entramos a la primera -dijo Nkata cuando nadie respondió al timbre de la puerta-. Tal vez la Platt les dio el soplo y se han pirado. ¿Qué opina?
– No me dio la impresión de que Shelly Platt tuviera ninguna simpatía por Reeve, ¿verdad? -Lynley pulsó de nuevo el timbre de MKR Financial Management-. Parecía muy contenta de revelar sus tejemanejes, siempre que la pista no condujera hasta ella. ¿No será que los Reeve viven aquí, además de dirigir su negocio desde el local? A mí me parece una residencia.
Lynley retrocedió y bajó la escalera hasta la acera. Si bien el edificio parecía deshabitado, tuvo la sensación de que le estaban espiando desde el interior. Podía deberse a su impaciencia por interrogar a Martin Reeve, pero algo le sugería que había una forma detrás de las inmaculadas cortinas de la ventana del segundo piso. Mientras miraba, la cortina se movió.
– ¡Policía! -gritó-. Le conviene dejarnos entrar, señor Reeve. Preferiría no tener que llamar a la comisaría de Landbroke Grove para pedir ayuda.
Pasó un minuto, durante el cual Nkata no apartó el dedo del timbre y Lynley se acercó al Bentley para llamar a la comisaría. Por lo visto, el truco funcionó, porque estaba hablando con el sargento de guardia cuando Nkata dijo:
– Ya podemos entrar, señor. -Abrió la puerta de un empujón y esperó a Lynley bajo el dintel.
El edificio estaba en silencio y se respiraba un tenue olor a limones, tal vez del lustre empleado para conservar el impresionante ropero Sheraton que había en el pasillo. Cuando Lynley y Nkata cerraron la puerta, una mujer bajó por la escalera.
Lynley pensó que parecía una muñeca. De hecho, parecía una mujer que había invertido considerable tiempo y energías (por no hablar de dinero) en transformarse en un notable duplicado de Barbie. Iba vestida de licra negra de pies a cabeza, y exhibía un cuerpo tan insultantemente perfecto que solo podía ser fruto de la imaginación y la silicona. Debía de ser Tricia Reeve, pensó Lynley. Nkata la había descrito a la perfección.
Lynley se presentó.
– Nos gustaría hablar con su marido, señora Reeve. ¿Quiere hacer el favor de ir a buscarle?
– No está aquí.
La mujer se detuvo en el último escalón. Era alta, observó Lynley, y mediante la añagaza de negarse a descender hasta su nivel aumentaba su estatura.
– ¿Adónde ha ido?
Nkata se preparó para tomar nota.
Tricia tenía los dedos, largos, esqueléticos y cargados de anillos, apoyados en la barandilla. Los diamantes brillaban, mientras su brazo temblaba a causa de la presión que ejercía sobre el roble.
– No lo sé.
– Denos algunas ideas -dijo Nkata-. Tomaré nota de todas. Localizarle será un placer para nosotros. Tenemos tiempo.
Silencio.
– Claro que podríamos esperar aquí -dijo Lynley-. ¿Dónde podríamos instalarnos, señora Reeve?
Los ojos de la mujer destellaron. Azules, observó Lynley. Pupilas enormes. Nkata le había dicho que era adicta a algo. Daba toda la impresión de que en ese momento estaba un poco colocada.
– A Camden Passage -dijo, y su pálida lengua asomó entre unos labios carnosos-. Ha ido a ver a un intermediario. Miniaturas. Martin es coleccionista. Ha ido a ver lo que han traído de la venta de una propiedad que se celebró la semana pasada.
– ¿Nombre del intermediario?
– No lo sé.
– ¿Nombre de la galería o tienda?
– No lo sé.
– ¿A qué hora se fue? -preguntó Nkata.
– No lo sé. Estaba fuera.
Lynley se preguntó si quería decir que estaba fuera de juego. Era lo más probable.
– En ese caso, le esperaremos. ¿Vamos a su sala de recepción, señora Reeve? ¿Por esta puerta?
La mujer asintió.
– Ha ido a Camden Passage -se apresuró a decir-. Luego se reunirá con unos pintores que están trabajando en una casa de nuestra propiedad, en Cornwall Mews. Tengo la dirección. ¿La quiere?
Su afán de colaboración surgió con demasiada prisa. O Reeve estaba en casa, o bien la mujer había pensado avisarle de que iban tras sus pasos. No le costaría nada. Lynley no podía imaginar a un hombre como Reeve surcando las calles de Londres sin un móvil a su disposición. En cuanto Nkata y él salieran por la puerta, la mujer le telefonearía para advertirle.
– Creo que esperaremos -dijo Lynley-. Háganos compañía, señora Reeve. Puedo telefonear a la comisaría de Landbroke Grove para pedir que envíen a una mujer policía, si se siente incómoda sola en nuestra compañía. ¿Quiere que lo haga?
– ¡No!
Tricia aferró su codo izquierdo con la mano derecha. Consultó su reloj, y su cuello se movió cuando tragó saliva. Se estaba derrumbando, pensó Lynley, y comprobaba cuándo podría atizarse el siguiente chute con relativa seguridad. La presencia de la policía era un obstáculo a su ansia, y eso podía ser útil.
– Martin no está aquí -insistió-. Si supiera algo más se lo diría. Pero la verdad es que no.
– No me convence.
– ¡Le digo la verdad!
– Díganos otra, pues. ¿Dónde estaba su marido el martes por la noche?
– ¿El martes…? -Pareció confundida-. No tengo… Estaba aquí. Conmigo. Estaba aquí. Pasamos la noche en casa.
– ¿Alguien puede confirmarlo?
La pregunta disparó las alarmas en la mujer.
– Fuimos a cenar al Star of India de Old Brompton Road, a eso de las ocho y media -se apresuró a decir.
– Por lo tanto, no estuvieron en casa.
– Pasamos el resto de la noche aquí.
– ¿Reservó mesa en el restaurante, señora Reeve?
– El jefe de comedor se acordará de nosotros. Martin y él discutieron porque no habíamos reservado, y al principio no querían darnos una mesa, aunque había varias libres. Cenamos y volvimos a casa. Es la verdad. El martes. Eso fue lo que hicimos.
Sería bastante fácil confirmar su presencia en el restaurante, pensó Lynley. Pero ¿cuántos jefes de comedor se acordarían de que aquel día en concreto habían discutido con un cliente engreído que no había reservado mesa, y por tanto, había obviado fabricarse una coartada sólida?
– Nicola Maiden trabajaba para ustedes -dijo.
– ¡Martin no mató a Nicola! Sé que han venido por eso, no finjan lo contrario. Estuvo conmigo el martes por la noche. Fuimos a cenar al Star of India. Llegamos a casa hacia las diez y ya no volvimos a salir. Pregunte a nuestros vecinos. Alguien debió de vernos entrar o salir. Bien, ¿quieren la dirección de nuestra otra casa o no? Porque si no, deseo que se marchen. -Otra nerviosa mirada a su reloj.
Lynley decidió presionarla.
– Vamos a necesitar una orden de registro, Winnie -dijo a Nkata.
– ¿Para qué? -gritó Tricia-. Se lo he contado todo. Puede telefonear al restaurante. Puede hablar con nuestros vecinos. ¿Cómo va a conseguir una orden de registro sin haber comprobado que estoy diciendo la verdad?
Parecía horrorizada. Aún mejor, aterrada. Lo último que deseaba, supuso Lynley, era que la policía inspeccionara sus pertenencias, buscaran lo que buscaran. Tal vez no había intervenido en la muerte de Nicola Maiden, pero la posesión de narcóticos no era ninguna broma, y ella lo sabía.
– A veces tomamos atajos -dijo Lynley con placidez-. Me parece un excelente momento para hacerlo. Un arma homicida ha desaparecido, así como una pieza de ropa de la chica y el chico asesinados, y si alguno de esos objetos aparece en esta casa, nos gustará saber por qué.
– ¿Telefoneo, jefe? -preguntó Nkata.
– ¡Martin no mató a Nicola! ¡Hacía meses que no la veía! ¡Ni siquiera sabía dónde estaba! Si busca a alguien que quisiera verla muerta, hay montones de hombres que… -Calló de repente.
– ¿Sí? -preguntó Lynley-. ¿Montones de hombres?
Tricia levantó el brazo izquierdo para acunar su codo derecho, como antes había acunado el izquierdo. Se paseó por la sala de recepción.
– Señora Reeve -dijo Lynley-, sabemos exactamente qué se oculta tras MKR Financial Management. Sabemos que su marido contrata a universitarias para que trabajen como señoritas de compañía y prostitutas para él. Sabemos que Nicola Maiden era una de esas universitarias y que dejó el empleo junto con Vi Nevin para instalarse por su cuenta. La información que poseemos en este momento puede conducir directamente a cargos contra usted y su marido, y supongo que es consciente de eso. Si quiere evitar que la acusen, juzguen, sentencien y encarcelen, sugiero que colabore sin más dilación.
La mujer parecía paralizada. Sus labios apenas se movieron cuando dijo:
– ¿Qué quiere saber?
– Quiero que me hable de la relación de su marido con Nicola Maiden. Es bien sabido que a los macarras…
– ¡No es un macarra!
– … no les hace ninguna gracia que sus pupilas prescindan de ellos.
– No es así. No fue así.
– ¿De veras? ¿Cómo fue, pues? Vi y Nicola decidieron instalarse por su cuenta y dejar plantado a su marido. Pero lo hicieron sin informarle. No creo que le hiciera mucha gracia, una vez se olió el asunto.
– Lo ha interpretado mal. -Tricia se dirigió hacia el trabajado escritorio y sacó de un cajón un paquete de Silk Cut. Encendió un cigarrillo.
El teléfono empezó a sonar. Desvió la vista hacia él, extendió la mano para apretar un botón pero se detuvo en el último momento. Después de varios timbrazos dobles enmudeció, pero menos de diez segundos después sonó de nuevo.
– El ordenador tendría que haberla canalizado. No entiendo por qué… -Dirigió una mirada de inquietud a los policías, descolgó con brusquedad y dijo-: Global. -Al cabo de un momento de escuchar, habló con tono meloso-: En realidad, depende de lo que desee… Sí. Ningún problema. ¿Puede darme su número, por favor? Yo misma le llamaré.
Escribió algo en un papel. Luego, miró a Lynley con aire desafiante, como diciendo, demuéstralo.
Lynley no se hizo de rogar.
– Global -dijo-. ¿Es el nombre de la agencia de señoritas de compañía, señora Reeve? ¿Global qué? ¿Citas Globales? ¿Deseos Globales? ¿Qué?
– Acompañantes Globales. Y no es ilegal proporcionar una acompañante educada a un hombre de negocios que está en la ciudad para asistir a una conferencia.
– Dejando aparte las ganancias obtenidas con malas artes. Señora Reeve, ¿de veras quiere que la policía confisque sus libros de contabilidad? Suponiendo que existan libros de contabilidad de MKR Financial Management, claro. Podemos hacerlo, y usted lo sabe. Podemos exigir la documentación de cada libra que hayan ganado. Y cuando hayamos terminado, se lo pasaremos todo a Hacienda para que sus inspectores comprueben que han pagado escrupulosamente lo que les corresponde. ¿Qué le parece?
Le concedió tiempo para pensar. El teléfono sonó de nuevo. Después de tres timbrazos dobles se desvió a otra línea con un leve clic. Un pedido tomado en otra parte. Por móvil, control remoto o satélite. El progreso era algo maravilloso.
Dio la impresión de que Tricia llegaba a algún tipo de decisión. Sabía que, en aquel momento, Acompañantes Globales y la posición de los Reeve estaban comprometidos. Una palabra de Lynley a Hacienda, o incluso a la brigada antivicio de la comisaría de Landbroke Grove, y el tren de vida de los Reeve descarrilaría. Y eso solo era el comienzo de lo que podía suceder, cuando un registro de la vivienda hallara la sustancia escondida en la casa y que obraba su magia en Tricia. Toda esta realidad pareció posarse sobre ella como hollín de un fuego que ella misma hubiera encendido.
Se serenó.
– De acuerdo -dijo-. Si le doy un nombre, si le doy el nombre, no ha salido de mi boca. ¿Comprendido? Porque si corre la voz de que se ha cometido una indiscreción en el negocio… -No concluyó la frase.
«Indiscreción» era una forma exquisita de describirlo, pensó Lynley. ¿Y por qué demonios pensaba que estaba en posición de hacer tratos con él?
– Señora Reeve -dijo-, el negocio, tal como lo llama usted, se ha acabado.
– Martin no lo considerará así.
– Martin será detenido si no lo hace.
– Y Martin solicitará la libertad bajo fianza. Estará en la calle antes de veinticuatro horas. ¿Dónde estará usted entonces, inspector? No más cerca de la verdad, sospecho.
Tal vez se parecía a Barbie, tal vez se había frito parte de los sesos a base de drogas, pero en algún momento había aprendido a negociar, y ahora lo estaba haciendo con suma pericia. Lynley supuso que su marido se sentiría orgulloso de ella. Carecía de toda base legal, pero actuaba como si la tuviera. Se vio forzado a admirar su desfachatez, cuando menos.
– Puedo darle un nombre, el nombre, como ya le he dicho, y usted puede seguir su camino. Puedo callarme y usted puede registrar la casa, llevarme a la cárcel, detener a mi marido, y no se habrá acercado ni un centímetro al asesino de Nicola. Sí, se quedará con nuestros libros y nuestros registros, ¿verdad? Pero no pensará que somos tan estúpidos como para registrar a nuestros clientes por el nombre. ¿Qué ganará? ¿Cuánto tiempo perderá?
– Estoy dispuesto a ser razonable si la información es buena. Y en el tiempo que tarde en comprobar la veracidad de dicha información, supongo que usted y su marido pensarán en otro lugar donde reflotar el negocio. Se me ocurre Melbourne, con el consiguiente cambio de legislación.
– Eso nos llevará cierto tiempo.
– Al igual que verificar la información.
Golpe por golpe. Esperó su decisión. Por fin, Tricia la tomó y cogió un lápiz del escritorio.
– Sir Adrian Beattie -dijo mientras escribía-. Estaba loco por Nicola. Con tal de tenerla solo para él habría pagado cualquier cosa. Supongo que no le hizo mucha gracia el hecho de que ella ampliara el negocio, ¿verdad? -Le entregó la dirección.
Estaba en los Boitons. Al parecer, pensó Lynley, por fin tenían al amante de Londres.
Cuando al llegar a casa por la noche Barbara Havers encontró la nota en su puerta, recordó la lección de costura con un sobresalto.
– Puta mierda. Joder -dijo, y se reprendió por haberla olvidado. Sí, estaba trabajando en el caso, y Hadiyyah lo comprendería, pero Barbara detestaba defraudar a su amiguita.
«Estás cordialmente invitada a presenciar la obra de Principios de Costura de la señorita Jane Bateman», anunciaba la nota. Estaba meticulosamente escrita con una letra infantil que Barbara conocía muy bien. Un girasol alicaído de dibujo animado aparecía al pie. Al lado constaba la fecha y la hora. Barbara tomó nota mental de apuntarlos en su calendario.
Había trabajado tres horas más en el Yard después de su conversación con Neil Sitwell. Estaba ansiosa por empezar a telefonear a todos los empleados citados en la lista de King-Ryder Productions, pero se decantó por la cautela, no fuera que el inspector Lynley hiciera acto de presencia y quisiera saber qué había descubierto en los ordenadores del Yard. Que era cero en todos los apartados, por supuesto. A la mierda con él, había pensado durante su octava hora acumulada ante la terminal. Si quería unos jodidos informes sobre todos los putos individuos con los que el inspector Andrew Maiden se había codeado en sus años de topo, se los entregaría a carretadas. Pero la información que le impulsaría a desecharlos le conduciría hasta el asesino de Derbyshire. Apostaría su vida en ello.
Abandonó el Yard alrededor de las cuatro y media, pero se detuvo en el despacho de Lynley para dejar un informe y una nota personal. El informe dejaba clara su opinión, le gustó pensar, sin restregarle lo evidente por las narices. «Yo tengo razón, usted está equivocado, pero me plegaré a su estúpido juego» no eran palabras que necesitara decirle. Su momento llegaría, y dio gracias a su estrella de que la forma en que Lynley estaba conduciendo el caso le proporcionara más libertad de la que él sospechaba. La nota personal que había dejado junto con el informe aseguraba a Lynley, con los términos más educados, que iba a llevar a Chelsea el archivo de la autopsia preparado por la doctora Sue Miles en Derbyshire. Y eso fue lo que hizo Barbara nada más salir de Scotland Yard.
Encontró a Simon St. James y a su mujer en el jardín posterior de su casa de Cheyne Row, donde St. James estaba contemplando cómo Deborah se arrastraba a cuatro patas por el sendero de ladrillo, siguiendo un borde herbáceo que corría a todo lo largo del muro del jardín. Blandía un vaporizador, y cada pocos pasos se detenía y atacaba ferozmente la tierra con una cascada de insecticida.
– Hay billones, Simon -estaba diciendo-. Y por más que rocío, siguen moviéndose. Oh, Señor. Si estalla una guerra nuclear serán las únicas supervivientes.
St. James, reclinado en una tumbona con un sombrero de ala ancha que daba sombra a su cara, contestó:
– ¿Has atacado esa sección cercana a las hortensias, amor mío? Parece que tampoco has rociado cerca de las fucsias.
– Eres enloquecedor, la verdad. ¿Prefieres hacerlo tú mismo? Detesto turbar tu tranquilidad mental con un esfuerzo chapucero.
– Hummm. -St. James pareció considerar su oferta-. No. Creo que no. Has mejorado mucho últimamente. Hacer cualquier cosa aporta práctica, y lamentaría robarte la oportunidad.
Deborah rió y amenazó con rociarlo. Divisó a Barbara, que acababa de salir por la puerta de la cocina.
– Fantástico -dijo-. Justo lo que necesitaba. Un testigo. ¡Hola, Barbara! Haz el favor de tomar nota de qué miembro de la pareja está siendo esclavizado en el jardín y cuál no. Mi abogado te pedirá una declaración más adelante.
– No creas ni una palabra de lo que dice -intervino St. James-. Acababa de sentarme.
– Algo en tu postura me dice que estás mintiendo -contestó Barbara mientras cruzaba el jardín en dirección a la tumbona-. Y tu suegro acaba de insinuar que encienda un cartucho de dinamita debajo de tu trasero, por cierto.
– ¿De veras? -repuso St. James, y miró con ceño hacia la ventana de la cocina, a través de la cual vio moverse la silueta de Joseph Cotter.
– ¡Gracias, papá! -exclamó Deborah en dirección a la casa.
Aquella riña amistosa hizo sonreír a Barbara. Cogió una silla de jardín y se dejó caer en ella. Tendió la carpeta a St. James.
– Su señoría desea que estudies esto.
– ¿Qué es?
– Las autopsias de Derbyshire. Del chico y la chica. A propósito, el inspector te diría que examinaras con detenimiento los datos sobre la chica.
– ¿Tú no me lo dirías?
Barbara sonrió sin humor.
– Cada uno tiene sus ideas.
St. James abrió el expediente. Deborah se reunió con ellos.
– Fotos -le advirtió St. James.
Deborah vaciló.
– ¿Fuertes?
– Múltiples cuchilladas en una víctima -explicó Barbara.
La mujer palideció y se sentó en la tumbona, cerca de los pies de su marido.
St. James dedicó un rápido vistazo a las fotografías y las dejó sobre la hierba boca abajo. Hojeó el informe, leyendo algunos fragmentos.
– ¿Tommy está buscando algo en particular, Barbara? -preguntó.
– El inspector y yo no nos comunicamos de una manera directa. Ahora soy su chico de los recados. Me dijo que te trajera el informe. Me puse firmes y obedecí.
St. James alzó la vista.
– ¿Aún no habéis solucionado vuestras diferencias? Helen me dijo que estabas en el caso.
– De forma marginal.
– Ya cederá.
– Tommy siempre lo hace -dijo Deborah. Marido y mujer intercambiaron una mirada-. Bueno, ya sabes -añadió ella, vacilante.
– Sí -dijo St. James al cabo de un momento, con una breve y cálida sonrisa en su dirección. Se volvió hacia Barbara-. Echaré un vistazo a la documentación. Supongo que desea encontrar inconsistencias, anomalías, discrepancias. Lo de costumbre. Dile que le llamaré.
– De acuerdo -dijo Barbara, y añadió con delicadeza-: Me pregunto, Simon…
– ¿Hummm?
– ¿Podrías llamarme a mí también? Si descubres algo, quiero decir. -Como el hombre no contestó enseguida, se apresuró a agregar-: Sé que es irregular, y no quiero que te metas en líos con el inspector, pero es que no me cuenta demasiado. Y si hago alguna sugerencia, siempre me sale con «Vuelva al ordenador, agente». O sea, si quieres mantenerme informada… Sé que se cabreará si se entera, pero juro que nunca le diré que tú…
– Te telefonearé también -interrumpió St. James-, pero tal vez no encuentre nada. Conozco a Sue Miles. Es muy minuciosa. La verdad, no entiendo por qué Tommy quiere que examine su trabajo.
Ni yo, tuvo ganas de decirle Barbara. De todos modos, la promesa de St. James elevó su ánimo, así que terminó el día más reconfortada que como lo había empezado.
Sin embargo, cuando vio la nota de Hadiyyah experimentó una punzada de culpabilidad. La niña no tenía madre, al menos una madre que estuviera presente o deseosa de estarlo en un futuro próximo, y aunque Barbara no esperaba ocupar el lugar de su madre, había entablado una amistad con Hadiyyah que era una fuente de alegría para ambas. Hadiyyah había confiado en que Barbara asistiría a su clase de costura de la tarde. Barbara le había fallado. Le sabía mal.
De modo que, cuando arrojó el bolso sobre la mesa del comedor y escuchó sus mensajes (la señora Flo informaba sobre su madre, su madre informaba sobre un alegre viaje a Jamaica, Hadiyyah decía que había dejado una nota en la puerta, ¿la había encontrado Barbara?), se encaminó hacia la fachada de la gran casa eduardiana, donde las cristaleras de la sala de estar estaban abiertas, y oyó una voz infantil.
– Pero no son de mi número, papá. De veras.
Hadiyyah y su padre estaban en la sala, Hadiyyah sentada en una otomana en forma de bollo de crema, y Taymullah Azhar arrodillado a su lado, como un Orsino [14] enfermo de amor. Al parecer, el objeto de su atención eran los zapatos que Hadiyyah calzaba, unos oxford negros que parecían pertenecer a un uniforme escolar.
– Tengo los dedos de los pies hechos puré -se quejó Hadiyyah-. Me duelen.
– ¿Estás segura de que este dolor no está relacionado con tu deseo de seguir cierta moda, khushi?
– Papá -dijo la niña en tono lastimero-. Por favor. Son zapatos de colegio.
– Y como ambos recordamos -terció Barbara desde fuera-, los zapatos de colegio nunca son guays, Azhar. Siempre desafían a la moda. Por eso son zapatos de colegio.
Padre e hija levantaron la vista.
– ¡Barbara! -exclamó Hadiyyah-. Te dejé una nota en la puerta. ¿La encontraste?
Azhar se echó hacia atrás para realizar un escrutinio más objetivo de los zapatos de su hija.
– Dice que le van pequeños -dijo a Barbara-. No estoy muy convencido.
– Hace falta un árbitro -repuso Barbara-. ¿Puedo…?
– Entra. Sí, por supuesto.
Azhar se levantó y le dedicó un gesto de bienvenida con su estilo formal.
El piso olía a curry. Barbara vio que la mesa estaba preparada para cenar.
– Oh -se apresuró a decir-. Lo siento. No me había fijado en la hora, Azhar. Aún no habéis cenado, y… ¿Quieres que vuelva más tarde? Acabo de ver la nota de Hadiyyah y decidí venir. Ya sabes, la clase de costura de esta tarde. Le prometí… -Se obligó a callar. Basta, pensó.
El hombre sonrió.
– Quizá te gustaría acompañarnos a cenar.
– Oh, cielos, no. Quiero decir, aún no he cenado, pero no querría…
– ¡Debes! -intervino Hadiyyah, muy contenta-. Papá, dile que debe hacerlo. Vamos a tomar pollo biryani. Y dal. Y el curry vegetal muy especial de papá, que hace gritar a mamá cuando lo come porque está muy especiado. Dice «Hari, lo haces demasiado picante», y le lloran los ojos. ¿Verdad, papá?
Hari, pensó Barbara.
– Pues sí, khushi -dijo Azhar-. Será un placer que te quedes, Barbara.
Lo mejor será huir, pensó Barbara, lo mejor será esconderse, pero su respuesta fue:
– Gracias. Encantada.
Hadiyyah lanzó un gritito e hizo piruetas con sus zapatos en teoría demasiado apretados.
Su padre la miró con gravedad.
– Ah -dijo significativamente-. En cuanto a tus pies, Hadiyyah…
– Deja que les eche un vistazo -se apresuró a intervenir Barbara.
Hadiyyah se dejó caer sobre la otomana.
– Me aprietan y aprietan -dijo-. Incluso ahora. De veras, papá.
Azhar rió y se dirigió a la cocina.
– Barbara decidirá -dijo a su hija.
– Me aprietan muchísimo -dijo Hadiyyah-. Mira cómo se me marcan los dedos en la puntera.
– No sé, Hadiyyah -dijo Barbara-. ¿Con qué los sustituirás? ¿Por otros iguales?
La niña no contestó. Barbara levantó la vista. Hadiyyah se estaba mordisqueando el labio.
– ¿Y bien? -preguntó Barbara-. Hadiyyah, ¿han cambiado el estilo de zapato que se puede llevar con el uniforme?
– Son muy feos -susurró la niña-. Es como si llevara barcas en los pies. Los zapatos nuevos son fáciles de poner y quitar, Barbara. Llevan una cinta de piel monísima alrededor del empeine, y cuelgan unas borlas preciosas sobre los dedos. Son un poco caros, por eso no todo el mundo los tiene, pero sé que podría llevarlos siempre si me los comprara. De veras. -Parecía muy esperanzada, con los ojos del tamaño de monedas antiguas de dos peniques.
Barbara se preguntó cómo lograba su padre negarle algo.
– ¿Aceptarás un compromiso? -preguntó en su papel de árbitro.
Hadiyyah arrugó el entrecejo.
– ¿Qué compromiso? -dijo.
– Un acuerdo mediante el cual ambas partes alcancen su propósito, aunque no de la forma que esperaban.
Hadiyyah meditó unos momentos, dando pataditas contra la otomana.
– De acuerdo -dijo-. Pero son unos zapatos preciosos, Barbara. Si los vieras, lo entenderías.
– No me cabe duda -aseguró Barbara-. Supongo que te habrás dado cuenta de que soy una fanática de la elegancia. -Se puso en pie. Guiñó un ojo a Hadiyyah y dijo en dirección a la cocina-: Yo diría que aún puede llevarlos varios meses, Azhar.
Hadiyyah compuso una expresión desolada.
– ¿Varios meses? -gimió.
– Pero necesitará otro par antes del día de Guy Fawkes [15] -dijo Barbara. Formó con la boca la palabra «compromiso» en dirección a la niña, y la miró mientras Hadiyyah calculaba mentalmente las semanas que faltaban, con gesto complacido.
Azhar apareció en la puerta de la cocina. Se había remetido una toalla en los pantalones a modo de delantal y sujetaba una cuchara de madera.
– ¿Puedes ser tan exacta en tu análisis de los zapatos, Barbara? -preguntó con seriedad.
– A veces hasta yo me asombro de mis talentos.
El curry era otra cosa que Azhar parecía hacer sin el menor esfuerzo. No aceptó ayuda, ni siquiera para lavar los platos.
– Tu presencia es el regalo que aportas a nuestra cena, Barbara. No queremos nada más de ti -replicó a su ofrecimiento de ayuda.
No obstante, Barbara consiguió retirar los platos de la mesa, y mientras él limpiaba y secaba en la cocina, entretuvo a su hija, lo cual fue un placer.
Hadiyyah llevó a Barbara hasta su habitación en cuanto la mesa estuvo despejada, afirmando que tenía que enseñarle algo «especial y secreto», una revelación de chica a chica, supuso Barbara. Pero en lugar de una colección de fotos de artistas de cine o unas notas que le hubieran pasado en el colegio, Hadiyyah sacó de debajo de la cama una bolsa cuyo contenido esparció con orgullo sobre la colcha.
– Lo he terminado hoy -anunció-, en clase de costura. Se suponía que debía dejarlo para la exposición (¿has recibido mi invitación, Barbara?), pero le dije a la señorita Bateman que lo devolvería sano y salvo. Quería regalárselo a papá, porque ya ha estropeado un par de pantalones cuando prepara la cena.
Era un delantal. Hadiyyah lo había hecho de calicó claro, sobre el cual había bordado un dibujo de patas conduciendo a sus crías hasta un estanque erizado de cañas. Todas las mamás llevaban idénticos gorros. Cada cría portaba bajo una de las diminutas alas un diferente utensilio de playa.
– ¿Crees que le gustará? -preguntó Hadiyyah, ansiosa-. Los patitos son tan monos, pero supongo que para un hombre… Me gustan mucho los patos, ¿sabes? A veces papá y yo les damos de comer en Regents Park. Claro que habría podido elegir algo más masculino, ¿verdad?
La visión de Azhar luciendo aquel delantal hizo sonreír a Barbara, que examinó las costuras en zigzag.
– Es perfecto -dijo-. Le encantará.
– ¿Tú crees? Es mi primer trabajo, y no soy muy buena. La señorita Bateman quería que empezara con algo más sencillo, como un pañuelo, pero yo sabía lo que quería hacer porque papá se había estropeado los pantalones, y sabía que no quería estropearse ninguno más al cocinar. Por eso lo traje a casa para dárselo.
– ¿Se lo damos ahora? -preguntó Barbara.
– Oh, no. Es para mañana -dijo Hadiyyah-. Papá y yo hemos planeado un día especial. Iremos a la playa. Nos llevaremos la cesta de picnic y comeremos en la playa. Iremos al parque de atracciones. Después subiremos a la montaña rusa, y papá pescará un muñeco. Es muy bueno en eso.
– Sí, lo sé. Le vi hacerlo, ¿recuerdas?
– Sí, es verdad. ¿Te gustaría venir con nosotros a la playa? Será un día especial. Nos llevaremos la cesta de picnic. Iremos al parque de atracciones. Y luego, a pescar muñecos. Le preguntaré a papá si puedes venir. -Se puso en pie de un salto y gritó-: ¡Papá! ¡Papá! ¿Barbara puede…?
– ¡No! – la interrumpió Barbara -. No, Hadiyyah, no puedo ir. Estoy trabajando en un caso y tengo montañas de trabajo. Ni siquiera debería estar aquí ahora, con todas las llamadas que debería hacer antes de irme a la cama. Pero gracias por la invitación. Lo haremos otro día.
Hadiyyah se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta.
– Iremos al parque de atracciones -dijo con voz zalamera.
– Estaré con vosotros en espíritu – la tranquilizó Barbara. Y pensó en la adaptabilidad de los niños y se maravilló de su capacidad para aceptar los hechos. Considerando lo que había sucedido la última vez que Hadiyyah fue a ver el mar, se extrañaba de que quisiera volver. Pero los niños no son como los adultos, pensó. Olvidan lo que no pueden soportar.
21
– Al menos no desentonamos -fue la observación que hizo Winston Nkata cuando llegaron a los Boitons, un pequeño barrio en forma de balón de rugby, encajado entre Fulham Road y Old Brompton Road.
Consistía en dos calles curvas que formaban un óvalo alrededor de la iglesia central de St. Mary the Boltons, y sus características predominantes eran el número de cámaras de seguridad montadas en los muros exteriores de las mansiones, y la ostentosa exhibición de Rolls-Royces, Mercedes Benz y Range Rovers aparcados tras las verjas de hierro de muchas propiedades.
Cuando Lynley y Nkata entraron en los Boitons aún no se habían encendido las farolas de la calle y las aceras estaban desiertas. El único signo de vida procedía de un gato que brincaba en persecución de otro felino, y de una filipina, ataviada con el anacrónico uniforme negro y blanco de las criadas, que sujetaba un bolso bajo el brazo y subía a un Ford Capri aparcado ante la casa que Lynley y Nkata iban buscando.
El comentario de Nkata hacía referencia al Bentley de Lynley, tan a sus anchas en este barrio como la tarde anterior en Notting Hill. Pero aparte del coche, los dos detectives no habrían podido estar más fuera de lugar en aquella zona. Lynley por su elección de profesión, tan improbable en un hombre cuya familia se remontaba a los tiempos de Guillermo el Conquistador, y cuyos antepasados más recientes habrían considerado que los Boitons no estaban a la altura de sus moradas habituales, y Nkata por su acento caribeño con mezcla de la orilla sur del Támesis.
– No creo que vean a muchos polis por aquí -dijo Nkata mientras inspeccionaba las verjas de hierro, las cámaras, las cajas de alarmas y los intercomunicadores que parecían consustanciales a cada vivienda-. Pero hace que te preguntes de qué sirve tanto dinero si has de amurallarte para disfrutarlo.
– Tienes toda la razón -dijo Lynley, y aceptó un Opal Fruit del agente. Tras desenvolverlo, se guardó el papel doblado en el bolsillo, para no mancillar el prístino sendero peatonal-. Vamos a ver qué nos dice sir Adrian Beattie.
Lynley había reconocido el nombre cuando Tricia Reeve lo pronunció en Notting Hill. Sir Adrian Beattie era la respuesta inglesa a Christiaan Barnard. Había realizado su primer trasplante de corazón en Inglaterra, y continuó haciéndolo con éxito en todo el mundo durante las últimas décadas, estableciendo un récord de éxitos que le había asegurado un sitial en la historia de la medicina, granjeado una respetable reputación y garantizado una fortuna. Esta última se exhibía en los Boitons. La casa de Beattie era una fortaleza de paredes blancas y ventanas enrejadas, con una puerta principal que impedía la entrada a cualquiera que no pudiera proporcionar a sus habitantes una identidad aceptable por mediación de un intercomunicador, por el cual una voz incorpórea preguntó «¿Sí?» con tono de que cualquier respuesta no serviría.
Lynley supuso que «New Scotland Yard» tendría más peso que la simple palabra «policía», y así identificó a ambos. En respuesta, la cancela se abrió. Cuando Lynley y Nkata hubieron subido los seis peldaños delanteros, una mujer tocada con un incongruente sombrerito de fiesta en forma de cono ya había abierto la puerta.
Se presentó como Margaret Beattie, hija de sir Adrian. La familia estaba celebrando una fiesta de cumpleaños en aquel momento, explicó al tiempo que se quitaba el sombrero. Su hija cumplía cinco años ese mismo día. ¿Pasaba algo en el barrio? Confiaba en que no se tratara de un robo. Miró hacia la calle, como si entrar por la fuerza en los Boitons fuera una situación que ella, sin darse cuenta, tal vez fomentaba conservando abierta la puerta principal más de lo necesario.
Querían ver a sir Adrian, explicó Lynley. Y no, su visita no tenía nada que ver con el barrio y su vulnerabilidad ante los rateros profesionales.
– Entiendo -dijo Margaret Beattie, no demasiado convencida, y les dejó entrar. Dijo que si esperaban en el estudio de su padre, en el piso de arriba, ella le iría a buscar-. Confío en que no le retengan demasiado -dijo, con el tipo de insistencia suave y sonriente que una mujer bien educada siempre utiliza para dar a entender lo que desea sin enunciarlo de una forma directa-. Molly es su nieta favorita y le ha dicho que estará por ella toda la noche. Ha prometido leerle todo un capítulo de Peter Pan. Le preguntó qué deseaba para su cumpleaños, y ella contestó eso. Extraordinario, ¿no creen?
– Desde luego.
Margaret Beattie sonrió complacida, les condujo hasta el estudio y fue a buscar a su padre.
El estudio de sir Adrian estaba en el primer piso de la casa, al final de una amplia escalera. La habitación, adornada con butacas de piel color burdeos y una alfombra verde bosque, contenía una plétora de volúmenes, tanto médicos como de otras disciplinas, y prestaba testimonio silencioso de las dos vertientes de la vida de sir Adrian. El aspecto profesional estaba representado por medallones, diplomas, premios y recuerdos tan diversos como instrumentos de cirugía antiguos y grabados centenarios del corazón humano. El aspecto personal se manifestaba en docenas de fotografías. Había por todas partes, sobre la repisa de la chimenea, embutidas al azar en las librerías, alineadas como bailarinas dispuestas a brincar sobre el escritorio. Los protagonistas eran los familiares del doctor, de vacaciones, en casa, en la escuela y a lo largo de los años. Lynley cogió una y la examinó, mientras Nkata se agachaba para estudiar los instrumentos antiguos dispuestos sobre una librería enana.
El doctor tenía cuatro hijos, por lo visto. En la foto que Lynley sostenía, Beattie posaba entre ellos y sus esposas, un orgulloso paterfamilias con su mujer al lado y once nietos agrupados alrededor como diminutas gotas de aceite rodeando un charco central que intentara absorberlas. La excusa de la fotografía era una celebración de Navidad, en la que cada niño sostenía un regalo y el propio Beattie aparecía como un Papá Noel sin barba. Todo el mundo sonreía o reía en la instantánea, y Lynley se preguntó cómo cambiarían sus expresiones si el público, o la familia, llegaba a enterarse de la relación de sir Adrian con una dominatrix.
– ¿Inspector detective Lynley?
Lynley giró en redondo al oír aquella agradable voz de tenor. Podría haber pertenecido a un hombre mucho más joven, pero su dueño era el rotundo cirujano en persona, de pie en la puerta, con un gorro de papel en la cabeza y una copa de champán en la mano.
– Estábamos a punto de brindar por nuestra querida Molly. Va a abrir sus regalos. ¿No pueden esperar otra hora?
– Temo que no.
Lynley devolvió la fotografía a su sitio y presentó a Nkata, el cual sacó su libreta y lápiz.
Beattie observó sus movimientos con aparente consternación. Entró en la habitación y cerró la puerta a su espalda.
– ¿Se trata de una visita profesional? ¿Ha pasado algo? Mi familia… -Miró hacia la puerta y desechó lo que había intentado decir. Traer malas noticias sobre un miembro de la familia no podía ser la causa de la visita de la policía. Todos los miembros de la familia estaban en su casa.
– Una joven llamada Nicola Maiden fue asesinada en Derbyshire el martes por la noche -dijo Lynley.
En respuesta, Beattie se transformó en la viva imagen de la inmovilidad. Sus ojos estaban clavados en Lynley. Las manos del cirujano (unas manos de anciano que parecían tan ágiles como las manos de un hombre tres décadas más joven) no temblaron, con la copa agarrada firmemente, ni se movieron. Desvió la vista hacia Nkata, la posó sobre la libreta de piel que sostenía, y volvió a Lynley.
– Conocía a Nicola Maiden, ¿verdad, sir Adrian? Aunque tal vez la conociera solo por su nombre profesional: Nikki Tentación.
Beattie avanzó unos pasos y dejó la copa de champán sobre el escritorio con estudiado detenimiento. Se sentó en una silla de respaldo alto detrás del escritorio y cabeceó en dirección a las butacas de piel.
– Por favor, tome asiento, inspector -dijo por fin-. Usted también, agente. -Una vez acomodados, continuó-: No he visto los periódicos. ¿Qué le pasó?
Era el tipo de pregunta que un hombre acostumbrado a mandar formularía a un subordinado. En respuesta, Lynley procuró dejar claro cuál de los dos estaría al mando de la entrevista.
– Conocía a Nicola Maiden, pues.
Beattie enlazó los dedos. Lynley observó que dos de ellos tenían las uñas ennegrecidas, deformados por algún tipo de hongo que les afectaba. Era algo desconcertante en un médico, y Lynley se preguntó por qué Beattie no hacía algo al respecto.
– Sí. Conocía a Nicola Maiden -dijo Beattie.
– Háblenos de su relación.
Detrás de las gafas con montura de oro, los ojos eran cautelosos.
– ¿Soy sospechoso de su asesinato?
– Todos los que la conocían lo son.
– ¿Ha dicho el martes por la noche?
– En efecto.
– El martes por la noche estuve aquí.
– ¿En esta casa?
– Aquí no, pero en Londres sí. En mi club de St. James. ¿Necesito una corroboración? Es la palabra precisa, ¿verdad? Corroboración.
– Háblenos de Nicola -dijo Lynley-. ¿Cuándo la vio por última vez?
Beattie cogió la copa y bebió. ¿Para ganar tiempo, para templar los nervios, para apaciguar una sed repentina? Era imposible saberlo.
– La mañana del día anterior a que se marchara al norte.
– ¿Fue en junio pasado? -preguntó Nkata. Y cuando Beattie asintió, añadió-: ¿En Islington?
– ¿En Islington? -Beattie frunció el entrecejo-. No; aquí. Vino a casa. Siempre venía a casa cuando yo… cuando yo la necesitaba.
– Su relación era sexual, pues -dijo Lynley-. Usted era uno de sus clientes.
Beattie desvió la cabeza hacia la repisa de la chimenea, con su copioso despliegue de fotos familiares.
– Supongo que ya sabe la respuesta a esa pregunta. Usted no habría venido aquí un sábado por la noche si no supiera con exactitud mi papel en la vida de Nikki. Sí, era uno de sus clientes, si quiere llamarlo así.
– ¿Cómo lo llamaría usted?
– Teníamos un acuerdo mutuamente beneficioso. Ella me proporcionaba un servicio indispensable y yo le pagaba con generosidad.
– Es usted un hombre famoso y respetado -indicó Lynley-. Ha triunfado en su carrera, tiene mujer, hijos, nietos, y todos los aderezos externos de una vida afortunada.
– Y también todos los aderezos internos -dijo Beattie-. Es una vida afortunada, sí. ¿Por qué querría ponerla en peligro manteniendo relaciones con una vulgar prostituta? Eso es lo que quiere saber, ¿verdad? Pero esa es la cuestión, inspector Lynley. Nikki no era vulgar en ningún sentido.
Empezó a sonar música en la casa. Alguien tocaba el piano con furia y pericia. Chopin. Después, el tema fue interrumpido por gritos, y sustituido por una animada pieza de Cole Porter, acompañada por voces alegres que no se molestaban en afinar demasiado. «Llámame irreSPONsable, llámame ineSTAble», aulló, rió y cantó el grupo. «Pero es induDAblemente cierto…» Siguieron risas y cuchufletas: la familia feliz en plena celebración.
– Eso estoy averiguando -dijo Lynley-. No es usted la primera persona que menciona el hecho de que era una chica poco común. Pero ¿por qué quería poner en peligro todo manteniendo relaciones con…?
– No era eso.
– Manteniendo un acuerdo, pues. Por qué quiso arriesgarlo todo no es lo que deseo saber. Me interesa más descubrir exactamente qué llegaría a hacer para salvaguardar lo que posee, estos aderezos externos e internos de su vida, si su posesión se viera amenazada de alguna manera.
– ¿Amenazada?
El tono de Beattie fue demasiado perplejo para que Lynley considerara sincera su reacción. El hombre debía de saber cuánto arriesgaba con una prostituta adherida a la periferia de su vida.
– Todo el mundo tiene enemigos -dijo Lynley-. Incluso usted, me atrevería a decir. Si alguien indigno de confianza hubiera descubierto su acuerdo con Nicola Maiden, si alguien hubiera decidido perjudicarle revelando dicho acuerdo, usted habría perdido muchas cosas, y no solo tangibles.
– Ya entiendo: el resultado tradicional de desafiar a la sociedad. «Quien roba mi bolsa…» -murmuró Beattie. Luego prosiguió con tono más distendido, y Lynley tuvo la extraña sensación de que igual podrían haber estado comentando la previsión meteorológica para el día siguiente-. Eso no habría podido pasar, inspector. Nikki venía a casa, como ya he dicho. Vestía de manera conservadora, portaba un maletín de ejecutivo y conducía un Saab. A juzgar por las apariencias, venía para tomar dictados o para ayudar a preparar una fiesta.
– Supongo que ella no iba con los ojos vendados.
– Por supuesto que no. De haberlo hecho, no habría podido prestarme un servicio satisfactorio.
– Por lo tanto, convendrá conmigo en que tal vez poseía ciertos datos sobre usted. Detalles que, si se revelaran, podrían confirmar una historia que tal vez se vendería a la prensa amarilla, contando los hechos que ella quisiera revelar a la opinión pública, siempre ávida de historias salaces.
– Dios mío -dijo Beattie con tono pensativo.
– Por eso es necesaria una corroboración, tal como usted ha adivinado -dijo Lynley-. Necesitaremos el nombre del club.
– ¿Está insinuando que maté a Nikki porque quería más de lo que le pagaba? ¿O porque decidí que ya no la necesitaba más y amenazó con hacer pública la situación si no le seguía pagando? -Tomó un último sorbo de champán, lanzó una carcajada triste y apartó la copa a un lado. Se puso en pie-. Caray, ojalá hubiera sido ese el caso. Esperen aquí, por favor.
Salió de la habitación.
Nkata se levantó como impulsado por un resorte.
– Jefe, ¿le…?
– Esperemos.
– Podría estar fabricando su coartada por teléfono.
– No lo creo.
Lynley no habría podido explicar por qué tenía esa sensación, salvo por el hecho de que había algo muy extraño en las reacciones de sir Adrian Beattie, no solo ante la noticia del asesinato de Nicola Maiden, sino ante la lógica implicación de que su relación con ella podría haber destruido todo cuanto parecía valorar.
Cuando Beattie regresó dos minutos después, lo hizo acompañado de una mujer que presentó a los detectives como su mujer. Lady Beattie, la llamó, y después le dijo:
– Chloe, estos señores han venido para hablar de Nikki Maiden.
Lady Beattie, una mujer delgada con pelo a lo Wallis Simpson y piel brillante debido a demasiados liftings, se llevó la mano al triple collar de perlas que rodeaba su cuello.
– ¿Nikki Maiden? -dijo-. Espero que no se haya metido en ningún problema.
– Por desgracia, ha sido asesinada, querida -dijo su marido, y apoyó una mano bajo su codo, por si ella flaqueaba.
Por lo visto, así fue.
– Oh, Dios mío. Adrian…
Cogió su mano.
El hombre la tomó entre las suyas y la palmeó, con lo que Lynley consideró sincera ternura.
– Espantoso -dijo Beattie-. Horrible, abominable. Estos policías han venido a verme porque piensan que tal vez podría estar implicado. Debido al acuerdo.
Lady Beattie liberó su mano. Enarcó una ceja bien dibujada.
– ¿No es más probable que Nikki hubiera intentado perjudicarte, y no al revés? No permitía que nadie la dominara, ¿verdad? Recuerdo que fue muy concreta sobre eso la primera vez que nos entrevistamos con ella. «Yo no ocuparé su lugar», dijo. «Solo lo probé una vez, y lo encontré repugnante.» Y luego pidió perdón, por si te había ofendido. Lo recuerdo muy bien, ¿y tú, querido?
– Espero que no la mataran durante una sesión con alguien -dijo Beattie a su mujer-. Dicen que fue en Derbyshire, y ella consiguió aquel trabajo de verano con el abogado, ¿recuerdas?
– Y en sus ratos libres, ¿no…?
– Solo era en Londres, por lo que sé.
– Entiendo.
Lynley tuvo la sensación de haber pasado al otro lado del espejo. Miró a Nkata y vio que este, cuya cara era la viva imagen de la estupefacción, sentía lo mismo.
– Tal vez querrían explicarnos los términos de ese acuerdo, sir Adrian, lady Beattie -dijo Lynley-. Así sabremos de qué estamos hablando.
– Por supuesto.
Lady Beattie y su marido estuvieron encantados de explayarse sobre el tema de las tendencias sexuales de sir Adrian. Ella se sentó con elegancia en el sofá cercano a la chimenea. Los hombres volvieron a sus anteriores posiciones. Mientras su marido describía la naturaleza exacta de sus relaciones con Nicola Maiden, la mujer añadía detalles destacados siempre que él los olvidaba.
Conoció a Nicola Maiden el 1 de noviembre del año pasado, tal vez nueve meses después de que la artritis de Chloe le resultara demasiado dolorosa para poder practicar los ritos de disciplina que ambos aprendieron a disfrutar a lo largo de su matrimonio.
– Al principio pensamos que saldríamos adelante sin él -dijo sir Adrian-. Me refiero al dolor, no al sexo en sí. Pensamos que nos adaptaríamos. Seríamos tradicionales y todo eso. Pero no pasó mucho tiempo antes de que mi necesidad… -Hizo una pausa, como si buscara una explicación abreviada que no les condujera por los intrincados caminos de su psique-. Es una necesidad. Si quieren comprender algo, han de comprender eso.
– Continúe -dijo Lynley, y miró fugazmente a Nkata. El detective seguía tomando notas con diligencia, si bien su expresión telegrafiaba: «Oh, Señor, qué dirá mi mamá cuando se entere», con tanta elocuencia como si lo estuviera gritando.
Al comprender que si querían proseguir sus relaciones sexuales sería preciso atender a la necesidad de sir Adrian, buscaron a una mujer joven, sana, fuerte y, lo más importante, discreta.
– Nicola Maiden -dijo Lynley.
– Para un hombre de mi posición la discreción es, era, fundamental -dijo sir Adrian.
Era evidente que no podía elegir a ciegas a una dominatrix cualquiera a partir de una postal o un anuncio de revista. No podía pedir recomendaciones a amigos o colegas. Y acudir a un club de sadomasoquismo, o a cualquier prostíbulo del Soho, con la esperanza de encontrar a una candidata apropiada, no era una opción prudente, porque siempre existía la posibilidad de ser visto, ser reconocido y, en consecuencia, verse sujeto al tratamiento habitual de la prensa amarilla, que sin duda causaría sufrimientos a sus hijos, nueras y nietos.
– Y a Chloe, por supuesto -añadió sir Adrian-. Porque si bien ella siempre ha tenido conocimiento de mi necesidad, sus amigos y conocidos no. Y supongo que no desea ningún cambio en ese sentido.
– Gracias, querido -dijo Chloe.
Sir Adrian se había puesto en contacto con una empresa de señoritas de compañía (Acompañantes Globales, para ser preciso), y había conocido a Nicola Maiden a través de ella. A su primera entrevista, que había consistido en té, magdalenas y una conversación satisfactoria, siguió una segunda, durante la cual se cerró el trato inicial.
– ¿Trato? -preguntó Lynley.
– Cuándo serían necesarios sus servicios -explicó Chloe-. Lo que supondrían y lo que cobraría por ellos.
– Chloe y yo hablamos con ella en las dos entrevistas para llegar a un acuerdo -dijo sir Adrian-. Era fundamental hacerle comprender que no obtendría nada si intentaba chantajearme revelando una relación que podía ser socialmente dolorosa para mi mujer.
– Porque para mí, personalmente, no era dolorosa -puntualizó Chloe.
– ¿Les enseñas la cámara, querida? -pidió sir Adrian a su esposa-. Voy a ver a los niños para decirles que no tardaremos en reunirnos con ellos.
– Por supuesto -contestó la mujer-. Acompáñenme, inspector, agente.
Se levantó con tanta elegancia como se había sentado, caminó hasta la puerta y les precedió por dos tramos de escalera que ascendían hacia las alturas de la casa, mientras sir Adrian iba a tranquilizar a sus hijos y nietos. Irónicamente, estaban cantando «No me enrolla el champán». [16]
Lady Beattie les guió hasta el último piso del edificio. Rescató una llave de un antiguo guardarropa que había en el angosto pasillo, y abrió una de las puertas. Entró y encendió una bombilla de escasa potencia.
– Al principio solo deseaba disciplina -explicó-, cosa que, aunque me parecía un poco raro, conseguí proporcionarle. Golpes con la regla en las palmas, palmetazos en el trasero, correazos en la parte posterior de las piernas. Pero pasados unos años quiso más, y cuando llegamos a un punto en el que me faltaban las fuerzas… Bien, él ya se lo ha explicado, ¿no es así? En cualquier caso, aquí es donde tenían lugar sus sesiones… donde él y yo las practicábamos cuando yo aún podía.
La cámara, como la llamaban ellos, consistía en la unión de varias habitaciones de la servidumbre. A base de derribar paredes, acolcharlas, instalar un sistema de ventilación que obviaba el uso de ventanas (con los postigos cerrados para frustrar la curiosidad exterior), los Beattie habían creado un mundo de fantasía que era en parte despacho de director de colegio, teatro de variedades, mazmorra y cámara de torturas medieval. Se había habilitado una hilera de aparadores bajo los aleros. Lady Beattie los abrió y reveló una serie de disfraces e instrumentos de disciplina, como ella los llamaba, que tanto ella, como más tarde Nicola Maiden habían utilizado con sir Adrian.
Era fácil saber por qué Nicola no llevaba nada cuando iba a la mansión, salvo el deseo de ser útil a sir Adrian y de recibir una buena paga por sus servicios. Los disfraces de los aparadores abarcaban desde un grueso hábito de lana como el que utilizaban las monjas hasta uniformes de guardia de prisión, con porra y todo. También contaban con las prendas más tradicionales asociadas con el sadomasoquismo: atuendos de PVC rojos o negros, taparrabos y máscaras de piel, botas de tacón alto. Y los instrumentos necesarios para la disciplina de sir Adrian, dispuestos con todo cuidado como los instrumentos de cirugía antiguos del estudio, explicaban por qué la muchacha se presentaba en su casa con tan escaso equipo. Todo lo necesario para la disciplina, el dolor y la humillación había sido reunido en aquellas dependencias.
Después de tantos años en la policía, Lynley sabía que, a estas alturas, ya debería haber visto de todo. Pero cada vez que pensaba así, algo le pillaba por sorpresa. En este caso, no era tanto la presencia de la cámara en casa de los Beattie lo que le dejaba sin aliento. Era la actitud que adoptaba la pareja, sobre todo la mujer. Era como si les estuviera enseñando una cocina de alta tecnología.
Por lo visto, se dio cuenta del efecto que causaba. Desde la puerta observaba a Lynley, y también a Nkata, que paseaba por la cámara con una expresión sugerente de que su imaginación le estaba proporcionando imágenes de los usos a que estaban destinados los disfraces y el equipo.
– De haber tenido elección -dijo en voz baja-, no habría llegado a esto. Una se espera un matrimonio tradicional, pero amar a alguien significa llegar a compromisos eventuales. Y en cuanto me explicó por qué era tan importante para él… -Señaló la habitación, con una mano de nudillos voluminosos debido a la enfermedad que había exigido la irrupción de Nicola Maiden en el universo particular de los Beattie-. La necesidad no es más que necesidad. Mientras dejemos la cordura aparte, la necesidad carece de auténtico poder para perjudicarnos.
– ¿Le sabía mal que otra mujer satisficiera esa necesidad?
– Mi marido me quiere. Jamás lo he dudado.
Lynley tenía sus dudas.
Sir Adrian se reunió con ellos.
– Requieren tu presencia abajo, querida -dijo-. Molly no aguantará cinco minutos más sin abrir sus regalos.
– Pero tú…
Se comunicaban de esa forma peculiar propia de las parejas que llevan casados más de una generación.
– En cuanto termine aquí. No tardaré mucho.
Cuando la mujer se fue, sir Adrian esperó un momento antes de hablar.
– Hay una parte que prefiero ocultar a Chloe, por supuesto -dijo en voz baja-. No quiero causarle un daño innecesario.
Nkata preparó su libreta, mientras Lynley pensaba en las implicaciones de la frase del cirujano.
– Usted llamó al busca de Nicola durante todo el verano -dijo-. Pero como ella no podía proporcionarle disciplina desde Derbyshire, intuyo que su acuerdo implicaba algo más de lo que deseaba decir delante de su mujer.
– Es usted muy perspicaz, inspector. -Beattie cerró la puerta de la cámara-. Estaba enamorado de ella. Al principio no, claro. No nos conocíamos. Pero al cabo de uno o dos meses comprendí lo que sentía por ella. Al principio, me dije que era pura adicción. Una nueva mujer a cargo de la disciplina aumentaba mi excitación, y yo deseaba esa excitación cada vez más a menudo. Pero al final fue más allá de eso, porque ella era mucho mejor de lo que esperaba. Quise conservarla. Más que nada en el mundo, deseaba eso.
– ¿Conservarla como esposa?
– Amo a Chloe, pero hay más de una clase de amor en la vida de un hombre, cosa que usted ya sabe, o sabrá a la larga, y yo deseaba experimentarlo, de una forma egoísta. -Bajó la vista hacia las uñas deformes de sus dedos-. Sentía amor sexual por Nikki, el que está relacionado con la posesión física. Anhelo animal. Mi amor por Chloe es la materia de que está hecha nuestra historia. Cuando supe que sentía ese amor por Nikki, el deseo sexual que no podía quitarme de la cabeza cuanto más nos veíamos, me dije que era natural sentirlo. Ella satisfacía mi necesidad más poderosa. Deseara lo que deseara, ella me complacía. Pero cuando comprendí que deseaba de ella algo más que dominación…
– Se resistió a compartirla con otros hombres.
Beattie sonrió.
– Una buena deducción. Sí, es usted muy perspicaz.
Nicola visitaba los Boitons cinco días a la semana, como mínimo, les dijo Beattie. Explicó a Chloe la frecuencia de sus sesiones con la excusa de la tensión derivada de su trabajo, porque los médicos más jóvenes y los avances en la medicina habían aumentado su nivel de ansiedad hasta el punto de que solo la disciplina podía aliviarla. No era algo tan alejado de la verdad.
– Le dije que Nikki debía estar disponible en cuanto el ansia se apoderaba de mí.
– ¿Pero la realidad era más complicada?
– La realidad era de una sencillez infinita. No podía soportar la idea de que Nikki hiciera a otros, y fuera para otros, lo que me hacía y era para mí. Pensar en ella con otro era como un descenso a los infiernos. No pensaba llegar a sentir eso por una ramera. Pero cuando la contraté, ignoraba que iba a convertirse en algo más que una simple ramera.
Sin que su mujer lo supiera, había ofrecido a Nicola un trato especial. Pagaría para mantenerla, y pagaría lo que ella jamás había soñado, en la situación que ella eligiera: un piso, una casa, una suite de hotel, una casa en el campo. Le daba igual, siempre que ella prometiera reservar todo su tiempo para él.
– Dije que ya no quería hacer cola ni concertar citas -explicó Beattie-. Pero si quería tenerla disponible a cualquier hora, debía procurar que gozara de total libertad.
La solución fue la casa de Fulham. Como Nicola era quien iba a ver a sir Adrian, nunca al revés, no le importó que pidiera permiso para tener una compañera de piso, que le hiciera compañía durante los períodos en que sir Adrian no necesitaba sus servicios.
– Era un trato muy satisfactorio para mí -dijo-. Solo deseaba que estuviera disponible siempre que yo le telefoneara. Así fue durante el primer mes. Cinco o seis días a la semana. A veces, dos veces al día. Llegaba al cabo de una hora de haberla llamado al busca. Se quedaba todo el rato que yo quería. El acuerdo funcionaba bien.
– Pero después volvió a Derbyshire. ¿Por qué?
– Afirmó que se había comprometido a trabajar para un abogado de la zona, que solo estaría ausente durante el verano. Yo estaba enamorado como un idiota, pero no tanto como para creerla. Le dije que no seguiría pagando la casa de Fulham si no iba a estar en la ciudad a mi disposición.
– Pero de todos modos se fue. Puso en peligro todo lo que había conseguido gracias a usted. ¿Qué le sugiere eso?
– Lo evidente. Sabía que, si regresaba a Derbyshire pese a lo que yo le pagaba en Londres, tenía que existir un motivo, y ese motivo era el dinero. Alguien de allí le pagaba más que yo. Lo cual significaba, por supuesto, otro hombre.
– El abogado.
– Se lo eché en cara pero ella lo negó. Debo admitir que un abogado corriente no se lo habría podido permitir, sin una fuente de ingresos independiente. Tenía que ser otro. Pero no dijo su nombre, por más que la amenacé. «Solo es durante el verano», insistía. Y yo seguía gritando «Me importa una mierda».
– Se pelearon.
– Ferozmente. Le retiré mi apoyo. Sabía que debería volver al servicio de acompañantes, o incluso a la calle, si quería conservar el dúplex cuando regresara a Londres, y estaba seguro de que no lo haría. Pero me equivoqué. Me dejó. Me resistí durante cuatro días a telefonearle, dispuesto a concederle cualquier cosa con tal de que volviera conmigo. Más dinero. Una casa. Dios, incluso mi apellido.
– Pero no volvió.
– Dijo que no le importaba volver a la calle. Como si tal cosa. Como si le hubiera preguntado qué le parecía Derbyshire. «Hemos impreso postales, y las de Vi ya están en la calle», dijo. «Las mías estarán listas cuando vuelva a la ciudad. No te guardo rencor por lo que ha pasado entre nosotros, Ady. En cualquier caso, Vi dice que el teléfono no para de sonar en todo el día, así que nos irá bien.»
– ¿La creyó?
– Le acusé de intentar volverme loco. Le insulté. Luego me disculpé. Se burló de mí por teléfono. Después la deseé con tal desesperación que no pude soportar la idea de lo que estaba dando al otro, fuera quien fuera. Volví a insultarla. Estúpido de mí. Pero deseaba que volviera con todas mis fuerzas. Habría hecho cualquier cosa… -Calló, como consciente de la interpretación que podía atribuirse a sus palabras.
– ¿El martes por la noche, sir Adrian? -preguntó Lynley.
– Yo no maté a Nikki, inspector. Habría sido incapaz de hacerle daño. No la veía desde junio. No habría podido contarle todo esto si no… Habría sido incapaz de hacerle daño.
– ¿El nombre de su club?
– Brooks. Quedé para cenar con un colega el martes. Estoy seguro de que él lo confirmará. Dios, no le diga que… Nadie lo sabe, inspector. Es algo entre Chloe y yo.
Y cualquiera a quien Nicola Maiden se lo hubiera contado, pensó Lynley ¿Qué significaría para sir Adrian Beattie tener suspendido sobre su cabeza, cual espada de Damocles, su secreto mejor guardado? ¿Qué haría si le amenazaban con sacarlo a la luz?
– ¿Le presentó Nicola a su compañera de piso?
– Sí. Cuando le entregué las llaves del dúplex.
– De modo que Vi Nevin, la compañera de piso, estaba enterada del acuerdo.
– Tal vez. No lo sé.
¿Para qué correr el peligro de que alguien lo supiera?, se preguntó Lynley. ¿Por qué permitir a una compañera de piso entrar en el juego, además de afrontar los peligros inherentes a que una desconocida conociera las tendencias sexuales que tanto podrían humillar a un hombre de la posición de Beattie?
Beattie leyó la pregunta en los ojos de Lynley.
– ¿Sabe lo que es desear con desesperación a una mujer? -preguntó-. ¿Con tanta desesperación que accederías a cualquier cosa con tal de poseerla? Así eran las cosas.
– ¿Dónde encajaba Terry Cole?
– No conozco a ningún Terry Cole.
Lynley intentó analizar la veracidad de su declaración. No lo logró. Beattie era un experto en mantener una expresión de inocencia. Y eso aumentaba las sospechas de Lynley.
Dio las gracias al cirujano por su tiempo. Nkata y él se marcharon, devolviendo a Beattie a los brazos de su familia. Irónicamente, el hombre no se había quitado su sombrero de capitán durante toda la entrevista. Lynley se preguntó si conservar ese sombrero le había amarrado con firmeza a su vida familiar, o solo era el símbolo vacío de una devoción que no sentía.
– Santo cielo -dijo Nkata, una vez en la calle-. En qué cosas se mete la gente, inspector.
– Humm. Sí -admitió Lynley-. Y de qué cosas se sale.
– ¿No cree su historia?
Lynley contestó de una forma indirecta.
– Habla con la gente de Brooks. Tendrán registros que demostrarán su presencia el martes por la noche. Después ve a Islington. Ya has visto a sir Adrian Beattie en carne y hueso. También has visto a Martin Reeve. Habla con la casera de Nicola Maiden, con los vecinos. A ver si alguien recuerda haber visto a uno de esos caballeros el nueve de mayo.
– Pide mucho, jefe. Hace cuatro meses de eso.
– Tengo una gran fe en tus poderes de investigación. -Lynley desconectó la alarma del Bentley-. Sube. Te dejaré en el metro.
– ¿Qué se adjudica usted?
– Vi Nevin. Si alguien puede confirmar la historia de Beattie, es ella.
Azhar no permitió que Barbara recorriera sola los setenta metros que distaba su casa. Corría el riesgo de ser atracada, violada, acosada o atacada por un gato con debilidad por los tobillos gruesos.
Metió a su hija en la cama, cerró con llave la puerta del piso y acompañó a Barbara. Le ofreció un cigarrillo. Ella lo aceptó y se detuvieron para encenderlo. La cerilla subrayó el contraste entre la piel de ambos cuando Barbara protegió la llama con una mano.
– Un vicio desagradable -comentó-. Hadiyyah no para de repetirme que lo deje.
– A mí también -dijo Azhar-. Su madre es, o al menos era, una antitabaco militante, y por lo visto Hadiyyah ha heredado no solo el rechazo de Angela hacia el tabaco sino su espíritu de cruzado.
Las palabras abarcaban todo cuanto Azhar había contado sobre la madre de su hija. Barbara quiso preguntarle si había informado a su hija de que su madre se había ido para siempre, o si todavía se aferraba al cuento de hadas de que Angela Weston se encontraba de vacaciones en Canadá, prolongadas ya durante casi cinco meses. Pero solo dijo:
– Ya. Tú eres su padre, y supongo que quiere conservarte durante unos años más.
Siguieron el sendero que conducía a su casa.
– Gracias por la cena, Azhar. Ha sido deliciosa. Cuando consiga superar la fase de las pizzas precocinadas, me gustaría devolverte el favor.
– Será un placer, Barbara.
Ella esperaba que regresara a su piso, una vez divisaron la pequeña vivienda, lo cual descartaba la posibilidad de que alguien la asaltara antes de llegar, pero Azhar continuó caminando a su lado, con su serenidad habitual.
Llegaron a la puerta. Barbara no la había cerrado con llave, y cuando la abrió Azhar frunció el entrecejo y comentó que era muy descuidada con su seguridad personal. Sí, dijo ella, pero su intención había sido pasar a verles un momento y disculparse con Hadiyyah por haber olvidado la clase de costura a la que había prometido asistir. No había pensado ni por un momento quedarse a cenar. Y gracias por la cena, a propósito. Eres un cocinero excelente. ¿O ya te lo había dicho?
Azhar no mencionó, como persona bien educada, que había ensalzado sus artes culinarias hacía un momento, tras lo cual insistió en que debía entrar para asegurarse de que ningún visitante indeseable se había colado en la ducha o bajo el sofá cama. Tras haber examinado la casa a su entera satisfacción, Azhar le aconsejó que cerrara la puerta con llave siempre que saliera. Pero tampoco se marchó. En cambio, echó un vistazo a la mesa de la cocina, donde Barbara había arrojado sus pertenencias después de llegar a casa del trabajo. Dichas pertenencias consistían en su bolso deforme y una carpeta de papel manila que contenía la lista de empleados de Soho Square 31-32, la copia de la autopsia que había entregado a St. James y el borrador del informe redactado para Lynley, con la información obtenida después de leer los expedientes del SO10 sobre Andy Maiden.
– La nueva investigación te tiene muy ocupada -dijo Azhar-. Debes de sentirte contenta por volver a trabajar con tus colegas.
– Sí. He tenido que esperar mucho. Regents Park y yo llegamos a conocernos más de lo que esperaba cuanto todo esto empezó.
Azhar dio una calada a su cigarrillo y la contempló fijamente a través del humo. A Barbara no le gustaba que la mirara de aquella forma. Era una mirada que siempre le hacía preguntarse qué sucedería a continuación.
– Gracias una vez más por la cena -dijo.
– Gracias por compartirla con nosotros. -Pero Azhar no dio señales de querer marcharse, y ella comprendió el motivo cuando él añadió-: Las letras A y D se refieren a un rango de la policía, ¿no es así?
Su corazón dio un vuelco. Deseaba evitar aquel tema, pero no se le ocurrió cómo hacerlo.
– Sí -dijo-, en líneas generales. Supongo que depende de la intención de esas cartas. Como Washington DC. No es un rango. Claro que tampoco se refiere a la policía. -Sonrió. Con excesiva alegría, decidió.
– Pero unido a tu nombre, AD significa agente detective. ¿No?
Maldita sea, pensó Barbara. Pero dijo:
– Oh, sí. Exacto.
– Entonces has sido degradada. Vi las letras en la nota que aquel caballero te dejó. Al principio pensé que era un error, pero como no has estado trabajando con el inspector Lynley…
– No siempre trabajo con el inspector, Azhar. A veces nos encargamos de diferentes aspectos del caso.
– Claro. -Pero Barbara se dio cuenta de que él no se tragaba su historia. O al menos, sospechaba que le ocultaba una parte-. Degradación. Pero no han reducido los efectivos de la policía, ¿verdad? Creo que me dijiste eso, ¿no? Si tal es el caso, parece que estás ocultando la verdad. Conmigo, al menos. Me pregunto por qué.
– No estoy ocultando nada, Azhar. Joder. No somos carne y uña, ¿verdad? -dijo Barbara, y descubrió que su rostro se sonrojaba a causa de la implicación de intimidad de sus palabras. Puta mierda, pensó. ¿Por qué conversar con aquel hombre se transformaba en un campo de minas?-. Quiero decir que no hablamos mucho de trabajo. Nunca lo hemos hecho. Tú das clases en la universidad. Yo deambulo por el Yard y trato de parecer indispensable.
– La degradación es algo muy grave en cualquier profesión. En este caso, supongo que es debido al tiempo que pasaste en Essex, ¿no? ¿Qué ocurrió allí, Barbara?
– Caramba. ¿Cómo has llegado a esa conclusión?
Azhar apagó el cigarrillo en un cenicero del que sobresalían al menos diez colillas de Players, como hortalizas en crecimiento. La miró fijamente.
– Mi suposición es correcta, ¿verdad? Te han castigado debido a tu trabajo en Essex en junio pasado. ¿Qué pasó, Barbara?
– Es una situación confidencial -respondió-. O sea, se trata de algo personal. ¿Por qué quieres saberlo?
– Porque me encuentro en un estado de confusión respecto a la legislación inglesa y me gustaría comprenderla mejor. ¿Cómo puedo ser útil a mi pueblo cuando se enfrenta a dificultades legales, si no entiendo bien cómo se aplican las leyes de tu país a quienes las quebrantan?
– Pero no se trata de quebrantamiento de la ley -dijo Barbara. Es solo una leve prevaricación, pensó. Al fin y al cabo, no la habían acusado de agresión o intento de asesinato, con lo cual había logrado convencerse de que no había vulnerado ninguna ley.
– No obstante, como eres mi amiga, al menos eso creo…
– Por supuesto que sí.
– Tal vez me ayudarás a comprender mejor tu sociedad.
Y una mierda, pensó Barbara. Azhar sabía más sobre la sociedad inglesa que ella, pero no podía conducir la discusión en una dirección de la cual sería complicado salir.
– No es importante -dijo-. Me peleé con la inspectora que dirigía el caso en Essex, Azhar. Estábamos en plena persecución. Y lo que un subordinado no debe hacer jamás en plena persecución es discutir las órdenes. Yo lo hice, y por eso perdí mi rango.
– Por cuestionar una orden.
– Suelo hacerlo más que la mayoría. Es una costumbre que aprendí en la escuela. Soy bajita. Me pierdo en una multitud si no consigo hacerme oír. Deberías oírme pedir una pinta de Bass en el Load of Hay cuando la gente está viendo por la tele un partido del Arsenal. Cuando utilicé el mismo método con la inspectora Barlow, no le hizo mucha gracia.
– Pero perdiste tu rango… Es una medida draconiana, desde luego. ¿Has servido de ejemplo? ¿No puedes recurrir? ¿No hay un sindicato o una organización que pueda representarte con suficiente agresividad para…?
– En situaciones como estas -interrumpió Barbara-, es mejor dejarlo correr. Pasar desapercibida, no complicar más las cosas. -Gimió para sus adentros, la Reina del Tópico-. En cualquier caso, con el tiempo todo se solucionará. Ya sabes.
Apagó su cigarrillo entre los demás y puso fin a la discusión. Esperó a que Azhar se despidiera.
– Hadiyyah y yo vamos a la playa mañana -fue lo que dijo, en cambio.
– Ya me lo ha dicho. Tiene muchas ganas. El parque de atracciones, sobre todo. Espera que triunfes en la pesca de muñecos, Azhar, de modo que será mejor que empieces a practicar con las tenazas.
Él sonrió.
– Pide muy poco. No obstante, parece que la vida le da mucho.
– Quizá sea esa la razón -señaló Barbara-. Si no te pasas el tiempo deseando algo concreto, lo que encuentras al final ya te va bien.
– Sabias palabras -admitió Azhar.
Filosofía barata, pensó ella. Sacó de la carpeta la lista de nombres de Soho Square. El deber es el deber, dio a entender su gesto. Y Azhar era un experto en extraer deducciones de mensajes gestuales.
El desplazamiento desde el hogar de sir Adrian Beattie hasta el dúplex de Vi Nevin fue poco más que un paseo por Fulham Road, con un tráfico muy poco denso. Lynley no tardó mucho, pero sí lo suficiente para reflexionar sobre las revelaciones de Beattie y lo que sentía acerca de dichas revelaciones. Después de tantos años en el DIC, comprendió que era absurdo meditar sobre lo que sentía acerca de las revelaciones de alguien, y menos las de sir Adrian, pero no podía evitarlo. Justificó la dirección de sus pensamientos considerándolos como naturales: la perversión sexual era tan peculiar como un gato de dos cabezas. Aunque uno se estremeciera al contemplar semejante anomalía, seguía mirándola.
Y eso era lo que estaba haciendo: primero contemplar el comportamiento perverso debido a su condición anómala, y después evaluar la posibilidad de que la perversión sexual fuera el detalle relevante que le permitiera descubrir al asesino de Nicola Maiden. El único problema que encontraba al intentar servirse de la perversión sexual para descubrir a un asesino era que estaba siendo incapaz de avanzar más allá de la mera presencia de la perversión.
¿Por qué?, se preguntó. ¿Le fascinaba? ¿La condenaba? ¿Le intrigaba, atraía, seducía? ¿Qué?
No supo decirlo. Sabía que existía, por supuesto, lo que alguien llamaría el lado oscuro del deseo. Era consciente de algunas de las teorías en que los estudiosos de la psique la explicaban. Según a qué escuela de pensamiento deseara uno adscribirse, el sadomasoquismo podía considerarse una blasfemia erótica nacida del inconformismo sexual; un vicio de la clase alta producto de haber pasado los años de formación en internados donde los castigos corporales estaban a la orden del día, y cuanto más ritualizados mejor; una reacción desafiante a una educación rígidamente conservadora; una expresión de odio personal hacia la simple posesión de impulsos sexuales; o el único medio de acceder a la intimidad sexual para aquellos cuyo terror a la intimidad era más poderoso que su deseo de superarlo. Lo que ignoraba era por qué, en aquel preciso momento, la idea de la perversión le estaba obsesionando. Y no saberlo torturaba su mente.
¿Qué tiene que ver todo esto con el amor?, había querido preguntar Lynley al cirujano. ¿Qué tenía que ver ser golpeado, envilecido y humillado con el inefable (sí, de acuerdo, era absurdamente romántico, pero quería utilizar el adjetivo) y trascendente goce resultante del acto de poseer y ser poseído por otra persona? ¿Acaso no era ese goce el resultado al que aspiraban los miembros de la pareja cuando iniciaban el coito? ¿Tal vez él era un recién casado demasiado novato para analizar lo que pasaba por devoción entre adultos conscientes? ¿El sexo tenía algo que ver con el amor? ¿Era necesario, por cierto? ¿Quizá la equivocación fundamental de todo el mundo era conceder importancia a una función corporal tan vulgar como lavarse los dientes?
Claro que todo eran sofismas. No es necesario lavarse los dientes, ni siquiera se experimenta esa necesidad. Y es sentir una necesidad, la lenta ebullición de una tensión, primero sutil y al final imposible de ignorar, lo que revela la verdad sobre la vida. Porque es la sensación de esa necesidad la que conduce a un ansia que exige gratificación. Y es el deseo de gratificación lo que impele a abjurar de todo aquello que impide la consumación. Por el objetivo de gratificar la pasión se deja de lado honor, responsabilidad, tradición, fidelidad y deber. ¿Por qué? A causa del deseo.
Si se remontaba más de veinte años en el tiempo, era fácil ver cómo el deseo había desgarrado a su propia familia. O al menos, él había permitido que el deseo, que solo había comprendido a medias en aquel momento, la desgarrara. El honor había encadenado a su madre a su padre. La responsabilidad y la tradición la habían atado al hogar familiar y a los más de doscientos cincuenta años de condesas Asherton que habían supervisado su mantenimiento y gloria. El deber había exigido que se preocupara de la precaria salud de su marido y el bienestar de sus hijos. Y la fidelidad había exigido que lo hiciera todo sin reconocer, de manera abierta o privada, que tal vez deseara algo diferente, o al menos algo más, que el lote que había elegido a los dieciocho años. Había aguantado todo hasta que la enfermedad empezó a hacer mella en su marido. Incluso entonces había logrado continuar con la vida que siempre había conocido la familia, hasta que el mismo hecho de aguantar, de tener que interpretar un papel en lugar de ser capaz de vivirlo, la había impulsado a anhelar ser rescatada. Y el rescate había llegado, al menos de forma temporal.
«Zorra, puta, ramera», la había llamado él, su hijo. Y la habría abofeteado (a la madre a quien adoraba), si ella no le hubiera abofeteado antes, con una violencia, una frustración y una ira que proporcionó al golpe una fuerza capaz de partirle el labio.
¿Por qué había reaccionado con tanta violencia cuando se enteró de su infidelidad?, se preguntó Lynley, mientras frenaba para esquivar a un grupo de ciclistas que estaban doblando a la derecha por North End Road. Les miró sin verlos, con sus cascos y pantalones de licra, y meditó sobre la pregunta, no solo por lo que revelaba sobre su adolescencia, sino por lo que la respuesta implicaba acerca del caso que le ocupaba. La respuesta, decidió, estaba relacionada con el amor y con las expectativas, insidiosas y a menudo irracionales, que siempre parecían acompañar al acto de amar. Con cuánta frecuencia deseamos que el objeto del amor sea una extensión de nosotros, pensó. Y cuando eso no ocurre, porque es imposible, nuestra frustración exige que actuemos para aliviar el torbellino que sentimos.
Pero cayó en la cuenta de que estaba apareciendo más de un tipo de torbellino en las relaciones que Nicola Maiden había sostenido. Si bien el deseo frustrado desempeñaba un papel importante en su vida, y muy posiblemente en su muerte, no podía pasar por alto el lugar ocupado por los celos, la venganza, la avaricia y el odio. Aquellas pasiones enfermizas causaban torbellinos. Cualquiera de ellas podía haber empujado a alguien al asesinato.
Lynley descubrió que Rostrevor Road estaba un kilómetro al sur de Fulham Broadway, y que la puerta del edificio de Vi Nevin estaba abierta. Una nota escrita a mano pegada a la jamba explicaba el motivo, así como el ruido procedente de un piso de la planta baja, cuya puerta también estaba abierta. «Antro de Tildy y Steve al fondo» eran las palabras escritas con rotuladores de diversos colores en una hoja de papel grueso. «¡Id a fumar fuera, por favor!» constaba más abajo.
El ruido procedente del interior era considerable. Los participantes en la fiesta estaban disfrutando de los dudosos talentos musicales de un grupo inidentificable de hombres que aconsejaban con voces guturales a los miembros de su sexo utilizarla, maltratarla, poseerla y perderla, todo con el acompañamiento de percusión y metales. Lynley decidió que la combinación no sonaba muy tierna. Se estaba haciendo viejo y, ay, más anticuado de lo que pensaba. Se dirigió hacia la escalera y empezó a subir.
Las luces del pasillo se encendían con un temporizador cuyo botón estaba al pie de la escalera. Había ventanas en el rellano, pero como ya había oscurecido no lograban disipar las tinieblas que invadían la planta superior. Lynley apretó el botón y caminó hacia la puerta de Vi Nevin.
No había querido contarle la verdad sobre la forma en que había conocido a Nicola Maiden. No había querido decirle el nombre del hombre que había pagado el piso en que vivían. Sin duda, podría revelar muchas más cosas si se le aplicaba la presión psicológica apropiada.
Lynley se sentía apto para la tarea. Aunque Vi Nevin no era idiota, y sería difícil engañarla para que revelara información, también vivía al borde de la ilegalidad y, al igual que Reeve, accedería a llegar a un compromiso con tal de seguir en el negocio.
Llamó con los nudillos a la puerta y luego con la aldaba de latón, de modo que ella pudiese oír su llamada pese a la música y los gritos de la fiesta que se celebraba en la planta baja. Sin embargo, no hubo respuesta. Era una noche de fin de semana, y probablemente Vi Nevin estaba atendiendo a un cliente o comprometida de otra forma. Así pues, Lynley sacó una de sus tarjetas, se caló las gafas y extrajo una pluma para dejar una nota. Escribió y devolvió la pluma al bolsillo. Pegó la tarjeta en la puerta a la altura del pomo.
Y entonces la vio.
Sangre. Una inconfundible huella de pulgar en el pomo. Una segunda mancha unos veinte centímetros más arriba, que se elevaba en ángulo desde la jamba.
– Mierda. -Lynley utilizó el puño contra la puerta-. ¿Señorita Nevin? -gritó-. ¡Vi Nevin!
No hubo respuesta. No se oyó ningún ruido en el interior.
Lynley extrajo una tarjeta de crédito de su cartera y la aplicó a la vieja cerradura Banham.
22
– ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Tienes idea?
¿Cuánto rato había pasado desde que ella se había chutado?, se preguntó Martin Reeve. ¿Podía esperar, contra toda esperanza razonable, que aquella patética cabeza de chorlito hubiera imaginado el encuentro, que no hubiera sido real? Era posible. Tricia nunca contestaba a la puerta cuando él no estaba. Su paranoia era ya demasiado extrema. Entonces ¿por qué coño había contestado esta vez, cuando su estilo de vida se hallaba al borde del abismo, a la espera de que alguien cometiera un error y lo arrojara rodando al fondo?
Pero sabía muy bien la respuesta: había contestado a la puerta porque era una descerebrada, porque nadie podía confiar en que pensara con lógica durante más de cinco minutos, porque si alguien la animaba a pensar que su suministro de mierda se iba a interrumpir por lo que fuera, haría cualquier cosa por impedirlo, y contestar a la puerta era lo mínimo. Vendería su cuerpo, vendería su alma, vendería ambas cosas y de perdidos al río. Y al parecer, eso había hecho la muy puta aprovechando su ausencia.
La había encontrado en su habitación, amodorrada en su mecedora de mimbre blanca junto a la ventana, con el hombro y el pecho izquierdos apenas iluminados por la farola de la calle. Estaba completamente desnuda, y un espejo oval de cuerpo entero reflejaba la perfección espectral de su cuerpo.
– ¿Qué coño estás haciendo, Tricia? -preguntó, no del todo molesto, porque después de veinte años de matrimonio estaba acostumbrado a encontrar a su mujer de todas las maneras: desde vestida de punta en blanco con un sucinto modelo de diseño que valía una fortuna hasta metida en la cama a las tres de la tarde, chupando con una pajita un botellín de piña colada.
Al principio, pensó que se había preparado para complacerle. Y aunque no estaba de humor para eso, aún era capaz de reconocer que el dinero invertido en cirujanos de Beverly Hills había proporcionado resultados deliciosos. Pero esa idea se apagó como la llama de una vela expuesta al viento cuando comprobó que su mujer se había pasado de la raya. Si bien su somnolencia inducida por la droga le impulsaba con frecuencia a poseerla de la forma dominante con que prefería copular a una mujer dispuesta, no iba a hacerlo con una cuya capacidad de respuesta era similar a la de una botella de plasma. No le proporcionaría la distracción que deseaba.
Así pues, desechó tanto a su mujer como la posibilidad de recibir una respuesta coherente a su pregunta. Tampoco hizo caso cuando Tricia murmuró:
– Hemos de irnos a Melbourne, Marty. Ahora mismo.
Sus típicas chorradas, pensó. Entró en el cuarto de baño, abrió el agua caliente de la ducha y se frotó las manos debajo del grifo, para luego aplicarse a los nudillos y la cara el gel que a Tricia le gustaba.
Su mujer habló de nuevo, esta vez más alto para hacerse oír por encima del ruido de la ducha.
– He hecho algunas llamadas. Para saber lo que nos costará el viaje. Lo antes posible, Marty. ¿Nene? ¿Me oyes? Hemos de irnos a Melbourne.
Reeve se acercó a la puerta mientras se secaba las manos y la cara con una toalla. Ella le vio, sonrió y se pasó los dedos manicurados por el muslo, sobre el estómago y alrededor del pezón. El pezón se endureció. Su sonrisa se ensanchó. Martin permaneció serio.
– No sé si hace mucho calor en Australia. Sé que no te gusta el calor. Pero hemos de irnos a Melbourne, porque se lo prometí.
Martin empezó a tomarla más en serio. El «se lo» le había llamado la atención.
– ¿De qué estás hablando, Tricia?
Ella hizo un mohín.
– No me escuchas, Marty. Me fastidia que no me escuches.
Martin sabía la importancia de conservar un tono agradable, al menos de momento.
– Te estoy escuchando, cariño. Melbourne, claro. El calor. Australia. Una promesa. Lo he oído todo. Pero no entiendo cómo encaja y con qué está relacionado. Tal vez si te explicas mejor…
– Con qué está relacionado… -Hizo un ademán que abarcaba todo y nada. Después cambió de tema con aquel estilo Jekyll-Hyde tan propio de los drogatas y dijo con malhumor-: Hablas como un marica, Marty. «Tal vez si te explicas mejor…»
La paciencia de Martin estaba a punto de agotarse. Otros dos minutos de jugar a las adivinanzas, y la estrangularía.
– Tricia, si has de decirme algo importante, dímelo ya. De lo contrario iré a ducharme. ¿De acuerdo?
– Ohhhh -se mofó ella-. Se va a duchar. Supongo que sabemos por qué, si le olemos. Sabemos lo que oleremos. ¿Quién ha sido esta vez? ¿A qué señorita te has tirado hoy? Y no me mientas, Marty, porque sé lo que haces con las chicas. Me lo cuentan. Incluso se quejan. Nunca sospechaste que lo harían, ¿verdad?
Por un momento, Martin estuvo tentado de creerla. Bien sabía Dios que, en ocasiones, el simple acto de pedir y coger lo que no estaba en oferta era insuficiente para satisfacerle. De vez en cuando, los acontecimientos se encadenaban de tal forma que solo cierto grado de ferocidad podía compensarle por su falta de control sobre las incontables molestias diarias que giraban a su alrededor como mosquitos. Pero Tricia no lo sabía, y no había ni una chica de su cuadra tan estúpida como para contárselo. Martin se volvió sin molestarse en contestar a su mujer. Se quitó la camisa.
– Así que di adiós -dijo Tricia desde el dormitorio-. Adiós a todo esto. ¿Estás preparado, Marty?
Bajó la cremallera de los pantalones y los dejó caer al suelo. Se quitó los calcetines. No contestó.
– Él dijo que si nos íbamos a Australia, tú y yo -continuó su mujer-, mantendría la boca cerrada sobre nuestro negocio. Creo que deberíamos hacerlo.
– ¿Él? -Martin volvió a entrar en el cuarto, solo con los calzoncillos-. ¿Él? -repitió-. ¿Quién es ese él, Tricia?
Su estómago se revolvió, intuyendo que algo inconcebible había ocurrido en la casa durante su ausencia.
– Exacto -dijo ella-. Era como una pastilla de chocolate. E igual de dulce, supongo, si lo hubiera querido probar. Esta vez no vino con aquella vaca, así que habría podido comérmelo. Pero no vino solo.
Joder, pensó Martin. Estaba hablando de la poli. Habían vuelto, los muy bastardos. Y habían entrado en casa. Y habían hablado con la descerebrada de su mujer.
Se plantó junto a la mecedora en tres zancadas. Apartó la mano de Tricia de su pecho.
– Dime -dijo con brusquedad-. La policía estuvo aquí. Cuéntame.
– ¡Eh! -protestó ella, y buscó el pezón de nuevo.
Martin le estrujó los dedos hasta que los huesos crujieron como ramitas.
– Te la cortaré. Te gusta tu hermosa tetita, ¿verdad? No te gustaría quedarte sin ella, ¿verdad? Habla ahora mismo, o no respondo de las consecuencias.
Para asegurarse de que comprendía, trasladó la presa a su mano y después a la muñeca. Había descubierto, mucho tiempo atrás, que una buena torcedura valía más que cien latigazos. Y aún más importante, no dejaba marcas que después pudiera enseñar a papá y mamá.
Tricia gritó. Martin aumentó la presión.
– ¡Marty! -chilló la mujer.
– Habla -contestó él. Tricia intentó deslizarse hacia el suelo, pero él se lo impidió. Le cogió el pelo y tiró hacia atrás-. ¿Quieres más? -preguntó-. ¿O ya es suficiente?
Tricia optó por lo segundo y contó la historia. Él escuchó con creciente incredulidad, con tantas ganas de abofetear a su mujer que no estaba seguro de poder contenerse. Para empezar, que hubiera dejado entrar a la poli en casa era algo que bordeaba la fantasía. Que hubiera hablado con ellos del servicio de señoritas de compañía rayaba en lo inverosímil. Pero que hubiera dado el nombre y la dirección de sir Adrian Beattie, sin siquiera reparar en lo que significaba traicionar la confianza de un hombre cuyas peculiares necesidades había satisfecho Acompañantes Globales en el pasado, y que sin duda acudiría de nuevo a Acompañantes Globales ahora que por fin alguien había quitado de en medio al pendón de la Maiden, constituía un acto de demencia inimaginable.
– ¿Tienes idea de lo que has hecho? -preguntó con todo el cuerpo en tensión-. ¿Tienes idea?
La cogió del pelo y tiró con rabia.
– ¡Basta! ¡Me haces daño, Marty! ¡Para!
– ¿Sabes lo que has hecho, puta estúpida? ¿No te das cuenta de que has acabado con nosotros?
– ¡No! ¡Me haces daño!
– Me alegro tanto, querida. -Tiró de su cabeza con tal fuerza que pudo contar los músculos de su cuello-. No vales para nada, amor mío -susurró en su oído-. Eres basura, esposa mía. Si tu padre tuviera media docena menos de contactos, te arrojaría por el balcón y acabaría contigo.
La mujer rompió a llorar. Tenía miedo de él, siempre lo había tenido, y esa certeza era como un afrodisíaco para Martin. Pero esta noche no. Esta noche, al contrario, quería matarla.
– Iban a detenerte -sollozó Tricia-. ¿Qué debía hacer? ¿Cruzarme de brazos?
Martin le cogió el cuello, con el pulgar en un lado y el índice en el otro. La presión podía causar una o dos marcas, pensó, pero era una imbécil tan monumental que las consecuencias de hacerle daño casi valían la pena.
– Ah, ¿sí? -susurró de nuevo en su oído-. ¿Y bajo qué cargos?
– Lo saben, Marty. Lo saben todo. Lo de Global, lo de Nicola y Vi, y que se habían establecido por su cuenta. Yo no les dije nada, pero lo sabían. Preguntaron dónde estuviste el martes por la noche. Les dije que en el restaurante, pero no fue suficiente. Iban a registrar la casa, confiscar nuestros libros y enviarlos a Hacienda y acusarte de regentar un prostíbulo y…
– ¡Deja de farfullar!
Hundió aún más el índice y el pulgar en la piel para subrayar su orden. Necesitaba pensar en lo que debía hacer, y no lo iba a conseguir si ella seguía vomitando chorradas como un gato.
De acuerdo, pensó, con una mano en el pelo de Tricia y la otra en su garganta. Lo peor había sucedido. Su amada esposa, que poseía el cerebro de un mosquito, había tenido que lidiar con la bofia en su segunda visita a Lansdowne Road. Era una desgracia, pero ya no podía evitarse. Y sir Adrian Beattie, es decir, las miles de libras que gastaba de buen grado en solo un mes para satisfacer sus excéntricos instintos, ya estaba perdido para la causa. Quizá arrastraría a otros con él, si deseaba advertir a sus colegas de inclinaciones el origen de la filtración a la policía. Pero aún contaba con una ventaja: la poli no tenía nada contra Martin Reeve, ¿verdad? Solo las habladurías de una mongólica cuya credibilidad era tan intachable como la de un timador que ofreciera collares de oro de dieciocho kilates en la estación de Knightsbridge.
Quizá vendrían a detenerle, pensó Martin. Bueno, que lo hicieran. Tenía un abogado que le sacaría de la trena con tanta celeridad como si hubieran frotado con lubricante los barrotes de la celda. Y si alguna vez debía personarse ante un magistrado, o si le acusaban de otra cosa que de presentar jóvenes inteligentes y atractivas, conscientes de lo que se esperaba de ellas, a caballeros de gustos algo retorcidos, conservaba una lista de clientes tan influyentes que fiscales, jueces y policías parecerían marionetas en sus manos.
No. A la larga no tendría de qué preocuparse. Tenía tantas posibilidades de tener que irse a Australia como de ir a la luna. La situación sería desagradable durante una temporada. Quizá debería untar a ciertos directores de periódicos para que su nombre no saliera a la luz de una manera impropia. Pero eso sería todo, aparte de los honorarios de su abogado. Y ese gasto, probable e importante, le cabreaba como una mona. Tanto, de hecho, que cuando pensó en ello, cuando lo sumó al conjunto, cuando se paró a pensar una fracción de segundo en la jodida causa de todos aquellos agravios, quiso romperle la cara, partirle la nariz, ponerle los ojos morados, empalarla aunque estuviera seca e inapetente. Quizá ella lloraría y le suplicaría que parara, de modo que por un momento él sería un ser tan supremo que nadie nadie nadie volvería a mirarle y pensaría que era menos que o más pequeño que o más débil que oh Dios Dios Dios, qué ganas tenía de hacerle daño y mutilar a todos cuantos dijeran «Martin Reeve» sin anteponer un «señor», que le sonrieran con ojos desdeñosos, que se cruzaran en su camino sin apartarse, que osaran pensar…
Tricia había dejado de moverse. No se debatía. Sus piernas estaban inmóviles; sus brazos, fláccidos.
Martin la miró y luego miró su mano, cuyo índice y pulgar formaban un semicírculo alrededor de la garganta de su mujer.
Pegó un brinco y se alejó de ella. Estaba blanca a la luz de la luna, inmóvil como si fuera de mármol.
– Tricia -dijo con voz ronca-. Mierda. ¡Puta!
La tarjeta de crédito de Lynley fue suficiente para abrir la puerta. El interior estaba a oscuras. No se oía ningún ruido, salvo el que subía desde la fiesta de la planta baja.
– ¿Señorita Nevin? -llamó Lynley.
No hubo respuesta.
La luz del pasillo arrojaba un paralelogramo luminoso sobre el suelo. Bañaba una amplia almohada, medio salida de su funda de brocado. A su lado, un charco de líquido derramado en forma de cocodrilo empapaba la alfombra, y un poco más allá el carrito de las bebidas estaba volcado y rodeado de botellas, descorchadas y vacías, vasos y jarras.
Lynley buscó un interruptor en la pared y lo accionó. Luces empotradas cobraron vida en el techo y revelaron la extensión del caos.
Por lo que pudo ver desde la puerta, la casa estaba en ruinas: sofá y confidente volcados, con las almohadas arrancadas de sus fundas, pinturas descolgadas y con aspecto de haber sido partidas sobre una rodilla, la cadena estéreo y el televisor destrozados, con las tapas posteriores arrancadas, un álbum roto por la mitad con las fotografías esparcidas por el suelo. Hasta la moqueta había sido arrancada de la pared con una fuerza que sugería rabia contenida durante mucho tiempo y experimentada al máximo.
La devastación de la cocina era similar: platos destrozados, estantes asolados, objetos rotos por el suelo y sobre las encimeras. También se habían ensañado con la nevera, aunque solo en parte. El contenido del congelador, que rezumaba humedad, yacía entre los demás restos, así como las verduras de los cajones, aplastadas como víctimas de camiones en fuga, y cuyos jugos manchaban las baldosas, las paredes y las puertas de la alacena.
A partir de los restos de una botella de ketchup y un bote de mostaza, huellas de pisadas conducían desde la cocina al pasillo. Una de ellas estaba perfectamente formada, como pintada de naranja oscuro.
A lo largo de la escalera, las fotos arrancadas de las paredes habían sufrido un destino similar a las de la sala de estar, y mientras subía Lynley sintió que una lenta y acuciante ira empezaba a formarse en su pecho. No obstante, estaba mezclada con un escalofrío de miedo. Rezó para que el estado de la casa significara que Vi Nevin estaba ausente del edificio cuando el intruso, cuyas intenciones eran evidentes, había dirigido su frustración contra los objetos.
La llamó de nuevo. No hubo respuesta. Encendió la luz de la primera habitación, que iluminó una ruina total. Ni un mueble o varilla se había salvado.
– Joder -murmuró.
Fue cuando las vibraciones de la música cesaron con brusquedad abajo, tal vez porque estaban buscando una nueva diversión.
Y entonces, en el repentino silencio, lo oyó: un roce, como ratas que corrieran sobre madera. Procedía de detrás del colchón de la cama, ladeado como un borracho contra la pared. Se plantó a su lado en tres zancadas y lo apartó de un empujón.
– Dios santo -dijo, y se agachó sobre la forma apaleada cuyo cabello (largo y rubio como el de Alicia en el país de las maravillas donde no estaba empapado de sangre) le informó que Vi Nevin sí estaba en casa cuando la venganza había llamado a la puerta de Rostrevor Road.
El roce era producto de sus dedos, que arañaban frenéticamente el zócalo blanco salpicado de sangre. Y la sangre manaba de su cabeza, sobre todo de su cara, que había sido golpeada repetidas veces, hasta destruir la belleza infantil que había sido su marca de fábrica y su principal atractivo.
Lynley cogió su pequeña mano. No quería correr el riesgo de moverla. De haberlo deseado, lo habría hecho después de pedir ayuda por teléfono y acunar su cuerpo magullado hasta que llegara la ambulancia. Pero ignoraba si sufría heridas internas, de modo que se limitó a coger su mano.
El arma ensangrentada estaba caída cerca, un pesado espejo de mano. Parecía hecho de algún metal, pero ahora estaba teñido de púrpura, repulsivo con las hebras de cabello rubio y trocitos de carne pegoteados. Lynley cerró los ojos un momento cuando lo vio. Como había visto cosas peores, ignoraba por qué un objeto tan simple como un espejo de mano le afectaba tanto, salvo porque el espejo era un objeto inocente, un ejemplo de la vanidad femenina que, de repente, convertía a Vi Nevin en una presencia más viva que antes. ¿Por qué?, se preguntó. Mientras se hacía la pregunta, visualizó a Helen con un espejo similar en la mano, examinando su cabello, mientras decía «Parezco un puercoespín erizado. Dios mío, Tommy. ¿Cómo puedes querer a una mujer tan fea?».
Lynley deseó que su mujer estuviera allí en ese momento. Quiso abrazarla, como si el simple acto de abrazar a su mujer pudiera proteger a todas las mujeres del mundo.
Vi Nevin gimió. Lynley apretó su mano con más fuerza.
– Está a salvo, señorita Nevin -dijo, aunque dudaba que la joven pudiera oírle o entenderle-. Ya viene una ambulancia. Espere tranquila mientras llega. No la abandonaré. Está a salvo.
Observó por primera vez que iba vestida para trabajar: uniforme de colegiala con la falda por encima de los muslos. Debajo, sus bragas consistían en diminutas tiras de encaje negro, y medias de encaje estaban sujetas a un portaligas a juego. Llevaba calcetines altos hasta la rodilla sobre las medias, y zapatos de colegiala reglamentarios. No cabía duda de que era un conjunto destinado a excitar, y que Vi Nevin se presentaría a su cliente como la vergonzosa colegiala que este deseaba.
Dios, se dijo Lynley, ¿por qué las mujeres se hacían vulnerables a los hombres que podían hacerles daño? ¿Por qué se empeñaban en seguir un camino que conducía a la destrucción, de una forma u otra?
La primera sirena rasgó la noche cuando la ambulancia giró por Rostrevor Road. Momentos después, la puerta de la casa se abrió con estrépito.
– ¡Aquí arriba! -gritó Lynley.
Y Vi Nevin se removió.
– Olvidé… -murmuró-. Le gusta la miel. Olvidé.
Y entonces el dormitorio se llenó de paramédicos, mientras sonaban más sirenas en la calle coincidiendo con la llegada de la policía.
En la planta baja, la nueva selección era la banda sonora de Rent. El coro cantaba su himno al amor.
23
Era en parte una bendición y en parte una maldición que un buen número de científicos forenses de los laboratorios de la policía fueran chicos y chicas provistos de una curiosidad insaciable. La bendición era su propensión a trabajar días, noches, fines de semana y vacaciones si alguna prueba presentada a su examen les intrigaba lo suficiente. La maldición era saber que existía dicha bendición. Porque saber que el laboratorio forense empleaba a científicos cuya naturaleza inquisitiva les impulsaba a permanecer ante sus microscopios cuando individuos más sanos estaban en casa o de juerga en la ciudad, obligaba a uno a solicitar la información que esos científicos estaban ansiosos por proporcionar.
Así, el sábado por la noche, el inspector Peter Hanken se encontró, no al lado de su mujer y sus hijos en Buxton, sino de pie ante un microscopio, mientras la señorita Amber Kubowsky, jefe de técnicos de pruebas en aquel momento, se explayaba con entusiasmo sobre lo que había descubierto en relación a la navaja multiusos y las heridas infligidas al cuerpo de Terry Cole.
La sangre del cuchillo, confirmó con alegría, mientras se rascaba el cuero cabelludo con la goma del extremo de un lápiz, como si quisiera borrar algo escrito en el cráneo, pertenecía a Cole, en efecto. Y después de examinar con detenimiento las diversas hojas y complementos de la navaja, pudo comprobar que la hoja izquierda de las tijeras estaba rota, tal como había afirmado Andy Maiden. Así, la ineluctable conclusión a la que se llegaría normalmente era que la navaja en cuestión no solo había producido las heridas en el cuerpo de Terry Cole, sino que también tenía un marcado parecido con la que Andy Maiden, en teoría, había entregado a su hija.
– Estupendo -dijo Hanken.
La mujer pareció complacida.
– Eche un vistazo a esto, pues -dijo, y señaló el microscopio.
Hanken miró por la lente. Todo lo que la señorita Amber Kubowsky había dicho era tan evidente, que estaba intrigado por la causa de su entusiasmo. Las cosas debían de ser tan inapetentes como las gachas de ayer, para no hablar de su vida, si la pobre chica se emocionaba por aquello.
– ¿Qué debo buscar, exactamente? -preguntó a la señorita Kubowsky, al tiempo que levantaba la cabeza e indicaba el microscopio-. Esto no me parece la hoja de una tijera. Ni sangre, por cierto.
– No lo es -respondió ella con entusiasmo-. Y esa es la cuestión, inspector Hanken. Es lo más intrigante de todo.
Hanken echó un vistazo al reloj de pared. Había trabajado sin parar durante más de doce horas, y antes de que terminara el día quería coordinar su información con lo que hubiera sucedido en Londres. En consecuencia, la última diversión que le atraía era enzarzarse en un juego de adivinanzas con una técnica forense de cabello rizado.
– Si no es la hoja, ni tampoco la sangre de Cole, ¿por qué lo estoy mirando, señorita Kubowsky? -preguntó.
– Es agradable que sea tan educado -dijo ella-. Encuentro que no todos los detectives tienen modales.
Iba a encontrar muchas cosas más si no empezaba a explicarse, pensó Hanken, pero le dio las gracias por el cumplido e indicó que estaría encantado de oír todo cuanto tuviera que decirle, siempre que se diera prisa.
– ¡Oh! Por supuesto. Lo que está mirando es la herida de la escápula. Bien, no toda, por supuesto. Si la ampliara por completo mediría medio metro de largo. Es solo una parte.
– ¿La herida de la escápula?
– Exacto. Era el corte más grande que había en el cuerpo del chico, ¿no se lo dijo el médico? En la espalda. La del chico, no la del médico.
Hanken recordó el informe de la doctora Miles. Una de las heridas había astillado la escápula y se había acercado a una de las arterias del corazón.
– En circunstancias normales -dijo la señorita Kubowsky – no me habría molestado en examinarla, pero vi en el informe que la escápula, es uno de los huesos de la espalda, ¿sabe?, tenía la marca de un arma, así que comparé la marca con las hojas de la navaja. Con todas las hojas de la navaja. ¿A que no lo adivina?
– ¿Qué?
– La navaja no hizo esa marca, inspector Hanken. De ninguna manera, olvídelo.
Hanken la miró e intentó asimilar la información. Aún más, se preguntó si la mujer habría cometido un error. Parecía tan descuidada, con la mitad del borde de la bata descosido y una mancha de café en la pechera, que quizá fuera menos que eficiente en su profesión.
Al parecer, Amber Kubowsky no solo leyó la duda en su cara, sino que también comprendió la necesidad de disipar toda semblanza de duda. Cuando continuó, fue la ciencia personificada, y habló en términos de rayos X, anchuras de hojas, ángulos y micromilímetros. No concluyó sus observaciones hasta estar segura de que el inspector comprendía la importancia de lo que estaba diciendo: la hoja del arma que había atravesado la espalda de Terry Cole, astillado su escápula e interesado el hueso no se parecía a ninguna punta de hoja de la navaja multiusos. Si bien las puntas de las hojas de la navaja eran puntiagudas (es evidente, porque ¿cómo podrían ser hojas de navaja si no fueran puntiagudas?, razonó), se ensanchaban en un ángulo muy diferente del arma que había dejado su marca en el hueso de la espalda de Terry Cole.
Hanken silbó en voz baja y se vio obligado a preguntar:
– ¿Está segura?
– Lo juraría, inspector. Lo habríamos pasado por alto si yo no sostuviera esa teoría sobre los rayos X y los microscopios sobre la que no me voy a extender en este momento.
– Pero ¿la navaja produjo otras heridas en el cuerpo?
– Sí, excepto la de la escápula.
Aún le reservaba otra información. Y le condujo hasta otra zona del laboratorio, donde se explayó sobre el tema de una mancha color peltre que también le habían pedido analizar.
Cuando oyó lo que Amber Kubowsky tenía que decir sobre este último tema, Hanken corrió en busca de un teléfono. Ya era hora de localizar a Lynley.
Hanken llamó al móvil de Lynley y lo localizó en el pabellón de urgencias del hospital de Chelsea y Westminster. Lynley le puso al corriente de la novedad: Vin Nevin había sido atacada brutalmente en la casa que Nicola Maiden y ella compartían.
– ¿Cuál es su estado?
Se oyeron ruidos de fondo, alguien que gritaba «¡Por aquí», y la sirena de una ambulancia cada vez más cercana.
– ¿Thomas? -Hanken alzó la voz-. ¿Cuál es su estado? ¿Te ha dicho algo?
– Nada -contestó por fin Lynley desde Londres-. Aún no hemos conseguido que haga una declaración. Habrá que tener paciencia. La están atendiendo desde hace una hora.
– ¿Qué opinas? ¿Lo que ha pasado está relacionado con el caso?
– Yo diría que sí. -Lynley resumió lo que había averiguado desde su última conversación, empezando por la entrevista con Shelly Platt, siguiendo con su experiencia en MKR Financial Management, y terminando con el interrogatorio de sir Adrian Beattie y su esposa-. Hemos conseguido descubrir al amante de Londres, pero tiene una coartada, que por cierto aún debemos confirmar. No lo imagino atravesando los páramos para acuchillar a una víctima y perseguir a la otra. Tiene más de setenta años.
– Así que Upman decía la verdad -dijo Hanken-, al menos en lo relativo al busca y a las llamadas telefónicas que la Maiden recibía en el trabajo.
– Eso parece, Peter, pero Beattie afirma que alguien en Derbyshire debía pasarle dinero, o no habría ido.
– No es posible que Upman saque tanto de sus divorciadas. Por cierto, dijo que no estuvo en Londres en mayo. Dijo que su agenda podía demostrarlo.
– ¿Y Britton?
– Sigue en mi lista. He estado investigando la navaja multiusos.
Hanken informó a Lynley sobre sus últimos descubrimientos, y añadió la noticia sobre la herida de la escápula. Otra arma, contó a Lynley, había sido utilizada con el chico.
– ¿Otra navaja?
– Es posible. Y Maiden tiene una. Hasta la exhibió para que yo la investigara.
– No estarás pensando que Andy fue tan idiota como para enseñarte una de las armas, Peter. Es un poli, no un cretino.
– Espera. Al principio, cuando la vi, no pensé que hubieran podido utilizar la navaja de Maiden contra el chico, porque las hojas son demasiado cortas, pero entonces estaba pensando en las otras heridas, no en la cuchillada asestada a la escápula. ¿A qué distancia de la piel se encuentra la escápula? Si Kubowsky descartó que una navaja multiusos hubiera producido la herida de la escápula, ¿debemos deducir que una igual no fue la causante?
– Volvemos al móvil, Peter. Andy no lo tiene. Pero sí todos los hombres que había en la vida de la chica, por no hablar de una o dos mujeres.
– No te precipites tanto a descartarle -advirtió Hanken-, porque hay más. Escucha. Han identificado la sustancia encontrada en el extraño cilindro de cromo hallado en el maletero del coche. ¿Qué imaginas?
– Dímelo.
– Semen. Y también había dos manchas de semen sobre la superficie. Lo único que Kubowsky no pudo explicarme es qué era el maldito cilindro. Yo nunca había visto nada semejante, y ella tampoco.
– Es un tensapelotas -dijo Lynley.
– ¿Un qué?
– Espera, Pete. -Hanken oyó al otro extremo de la línea voces masculinas, así como ruidos de hospital al fondo. Lynley volvió a ponerse-. Se recuperará, gracias a Dios.
– ¿Puedes hablar con ella?
– De momento está inconsciente. -Habló a otra persona-. Protección las veinticuatro horas. Ningún visitante podrá verla sin mi permiso. Pidan sus identificaciones si alguien aparece… No, no tengo ni idea… Lo siento -dijo a Hanken-. ¿Dónde estábamos?
– Un tensapelotas.
– Ah, sí.
Hanken escuchó mientras su colega explicaba el aparato de tortura. Sintió que, en respuesta, sus testículos se encogían.
– Supongo que se salió de su maletín cuando iba a ver a un cliente, durante la época en que trabajaba para Reeve -concluyó Lynley-. Tal vez llevaba meses en su maletero.
Hanken reflexionó y entrevió otra posibilidad. Sabía que Lynley la rechazaría, de modo que abordó el tema con cautela.
– Tal vez lo utilizó en Derbyshire, Thomas. Tal vez con alguien que no quiere admitirlo.
– No imagino a Upman o Britton enganchados a la rutina de los látigos y las cadenas. Y lo más probable es que Ferrer utilice algo con sus mujeres, no a la inversa. ¿Quién más hay?
– Su padre.
– Caray, Peter, tienes la mente muy retorcida.
– No, pero todo lo relativo al sadomasoquismo es enfermizo, y a juzgar por lo que me has dicho, sus protagonistas parecen de lo más normal.
– No hay forma…
– Escucha un momento. -Peter le informó sobre su entrevista con los padres de la chica muerta, incluyendo la intromisión de Nan Maiden y la débil coartada de Andy Maiden-. ¿Quién puede afirmar sin lugar a dudas que Nicola no estaba prestando servicios a su padre, aparte de a todos los demás?
– Peter, no puedes ir reinventando el caso para que encaje con tus sospechas. Si estaba prestando servicios a su padre, lo cual me parece inverosímil, él no pudo matarla a causa de su estilo de vida, que era tu teoría anterior, si no te has olvidado.
– Entonces, ¿estás de acuerdo en que tiene un móvil?
– Estoy de acuerdo en que estás manipulando mis palabras. -Más ruidos de fondo: sirenas y un batiburrillo de voces. Era como si Lynley estuviera hablando desde un cruce de calles. Cuando el ruido disminuyó un poco, dijo-: Aún hemos de considerar lo sucedido a Vi Nevin esta noche. Si está relacionado con los acontecimientos de Derbyshire, comprenderás que Andy Maiden no está implicado.
– En ese caso, ¿quién?
– Apuesto por Martin Reeve. Tenía una deuda pendiente con las dos mujeres.
Lynley dijo que su principal esperanza consistía en que Vi Nevin recobrara la conciencia y dijera el nombre de su atacante. Entonces tendrían una base sólida para llevar a Martin Reeve hacia el Met, el lugar donde debía estar.
– Me quedaré un rato para ver si se recobra -dijo-. Si no lo hace en una o dos horas, ordenaré que me llamen en cuanto su estado mejore. ¿Qué vas a hacer tú?
Hanken suspiró. Se frotó sus cansados ojos y se estiró para aliviar la tensión que sentía en los músculos de la espalda. Pensó en Will Upman y en su masajista del Manchester Airport Hilton. No le iría nada mal una sesión.
– Iré a ver a Julian Britton -dijo-. La verdad, no le veo como un asesino. Un tío que acaricia cachorrillos en sus ratos libres no me parece capaz de romper la cabeza a su amante. Y en cuanto a convertir a otro tío en picadillo… Su estilo sería lanzar los perros contra alguien. No aguantaría al padre que tiene si no fuera un blandengue.
– Pero si creyera que poseía suficientes motivos para matarla… -insinuó Lynley.
– Oh, no cabe duda. Eso es de cajón -admitió Hanken-. Alguien creía que poseía poderosos motivos para asesinar a Nicola Maiden.
El médico le había dado píldoras para ayudarla a dormir, pero Nan Maiden no las había tomado después de la primera noche. No podía permitirse bajar la guardia, de modo que no hacía nada para alentar el sueño. Cuando se acostaba, dormitaba, pero se pasaba casi todo el tiempo paseándose por los pasillos como un fantasma, o bien sentada en la butaca de su dormitorio, contemplando el agitado descanso de su marido.
Esta noche, con las piernas embutidas en un pijama recogidas bajo el cuerpo y una toquilla de punto sobre los hombros, se acurrucó en la butaca y observó los movimientos de su marido en la cama. Ignoraba si estaba dormido o lo fingía, pero en cualquier caso, le daba igual. Mirarle despertaba en ella una complicada madeja de sentimientos, más importantes en aquel momento que la autenticidad del reposo de su marido.
Aún le deseaba. Era curioso que después de tantos años aún sintiera deseo por él de la misma forma, pero así era. Y ese deseo nunca había muerto para ninguno de los dos. De hecho, daba la impresión de haber aumentado con el tiempo, como si la duración de su matrimonio hubiera sazonado la mutua pasión. Por lo tanto, se había dado cuenta cuando Andy dejó de buscarla por la noche. Y se había dado cuenta cuando dejó de requerirla con la seguridad y la familiaridad nacidas de un largo y feliz matrimonio.
Temía lo que el cambio experimentado en él significaba.
Solo había sucedido una vez (la pérdida de interés por parte de Andy hacia lo que siempre había sido la parcela más vital de su relación), y hacía tanto tiempo que a Nan le gustaba creer que casi lo había olvidado. Pero no era cierto, y Nan descubrió que era capaz de admitirlo solo en la seguridad de la oscuridad, mientras su marido dormía, o no, a unos dos metros de ella.
Había trabajado de topo en una operación antidroga. La seducción había sido una parte fundamental del papel que interpretaba en el drama. Ello implicaba que debía aceptar todas las insinuaciones que se le dirigieran, fuera cual fuese la naturaleza de dichas insinuaciones. Y cuando varias fueron de índole descaradamente sexual, ¿qué otra cosa podía hacer, sino permanecer fiel a su personaje?, le preguntó más adelante. ¿Cómo podía actuar para no frustrar toda la operación y poner en peligro la vida de los agentes implicados?
Pero no había obtenido placer, dijo mientras se confesaba. Las firmes y jóvenes chicas que podían ser sus hijas no le habían emocionado. Lo había hecho porque era su deber, y quería que su esposa fuera consciente de ello. No había placer en esos coitos. Solo el acto en sí, desprovisto de sentimiento cuando se hacía sin amor.
Eran palabras elevadas. Pedían a una mujer inteligente compasión, perdón, aceptación y comprensión. Pero también habían impulsado a Nan a preguntarse por qué Andy había considerado necesario confesar sus transgresiones.
Había averiguado la respuesta durante los años en que llegó a conocer las costumbres de su marido. Y había visto las alteraciones que sufría cuando era infiel a la persona que era en realidad. Por eso el SO10 se había convertido, a la larga, en una pesadilla: porque se veía obligado, día tras día y mes tras mes, a ser alguien que no era. Obligado por su trabajo a vivir largos períodos de mentira, Andy descubrió que su mente, su alma y su psique no le permitían disimular sin que su cuerpo lo pagara de alguna manera.
El pago se había materializado de formas que, al principio, había sido muy fácil pasar por alto, catalogadas como reacción alérgica a algo o presagios de la ancianidad. La lengua envejece, de forma que la comida pierde su sabor, y la única forma de realzarlo es mojarla en salsa o regarla con pimienta. ¿Qué pasaba, en realidad, cuando ya no se captaba el sutil perfume de los jazmines, que florecen de noche, o el olor a moho de una iglesia campestre? Esos pequeños ejemplos de privación sensorial eran fáciles de pasar por alto.
Pero después empezaron privaciones más graves, de las que no podían pasarse por alto sin poner en peligro la salud. Cuando los médicos y especialistas concluyeron sus análisis, aventuraron sus diagnósticos, y por fin se encogieron de hombros, en una enloquecedora combinación de fascinación, perplejidad y derrota, los guerreros de la psiquiatría habían abordado el bajel del estado de Andy, y se hicieron a la vela como vikingos hacia las aguas inexploradas de su psique. Nunca se aplicaba un nombre a lo que le aquejaba, solo una explicación de la condición humana tal como algunas personas la experimentaban. Se fue desmoronando poco a poco, y el único medio de volver a ordenar su vida fue la confesión, reclamar su personalidad mediante un acto de purgación. Sin embargo, a la larga, escribir un diario, analizar, discutir y confesar no fue suficiente para restablecerle.
Por desgracia, considerando el tipo de trabajo al que se dedica, su marido no puede vivir una vida disociada, le dijeron después de meses y años de ver a médicos. Si desea integrarse por completo como individuo, claro.
¿Qué?, dijo ella. ¿Una vida qué…?
Andrew no puede vivir una vida llena de contradicciones, señora Maiden. No puede compartimentar. No puede asumir una identidad reñida con su personalidad. Lo que parece provocar esta falla de parte de su sistema nervioso es la adopción de identidades sucesivas. Otro hombre encontraría excitante este tipo de vida, un actor, por ejemplo, o en el otro extremo, un sociópata o un maniacodepresivo, pero su marido no.
Pero ¿no es como si jugara a disfrazarse?, preguntó ella. Cuando trabaja de topo, claro.
Con una responsabilidad subsidiaria tremenda, le dijeron, y padecimientos y costes aún más enormes.
Al principio, había pensado en lo afortunada que era por estar casada con un hombre semejante. En los años transcurridos desde su jubilación del New Scotland Yard, el futuro que habían construido en Derbyshire había borrado todas las mentiras y subterfugios que habían sido la marca de fábrica de su pasado.
Hasta ahora.
Tendría que haberse dado cuenta cuando él no percibió que en la cocina ardían las primeras piñas, pese al olor que impregnaba todo el hostal. Tendría que haberse dado cuenta de que algo estaba pasando, pero no lo hizo.
– No puede decir… -murmuró Andy desde la cama.
Nan se inclinó hacia él, angustiada.
– ¿Qué? -susurró.
Él se volvió y hundió el hombro en la almohada.
– No. -Estaba hablando en sueños-. No. No.
La vista de Nan se nubló mientras le observaba. Repasó los últimos cuatro meses en un desesperado intento por descubrir algo que hubiera podido alterar este final al que habían llegado. Pero ella solo había tenido la valentía y el arrojo de pedir sinceridad, antes que nada, lo cual no había sido una opción realista.
Andy se dio la vuelta de nuevo. Ahuecó la almohada y se tumbó de espaldas. Tenía los ojos cerrados.
Nan se levantó y avanzó hacia la cama, donde se sentó. Le rozó con los dedos la frente, notó la piel pegajosa y caliente. Aquel hombre había sido durante treinta y siete años el centro de su mundo, y no estaba dispuesta a perder el centro de su mundo en el otoño de su vida.
Pero al tiempo que tomaba esta determinación, Nan sabía que su vida actual estaba plagada de incertidumbres. Y en dichas incertidumbres residían sus pesadillas, otro motivo de su negativa a dormir.
Lynley llegó a su casa después de la una de la madrugada. Estaba agotado y angustiado. Costaba creer que hubiera empezado el día en Derbyshire, y más difícil creer que había terminado con aquel encuentro que acababa de vivir en Notting Hill.
Hombres y mujeres poseían un inagotable potencial de sorprenderle. Había aceptado el hecho mucho tiempo atrás, pero estaba cansado de las constantes sorpresas que le ofrecían. Después de quince años en el DIC, deseaba poder decir que lo había visto todo. El hecho de que no fuera así, de que todavía había personas que le asombraban, era algo que pesaba en sus entrañas como un peñasco, no tanto porque fuera incapaz de comprender los actos de una persona como porque nunca conseguía anticiparlos.
Había permanecido al lado de Vi Nevin hasta que recobró la conciencia. Confiaba en que le dijera el nombre del atacante, y proporcionarle de esta forma una razón fulminante para detener al bastardo. Pero la joven había sacudido su hinchada y vendada cabeza, y sus ojos amoratados se habían llenado de lágrimas cuando Lynley la interrogó. Lo único que pudo obtener de ella fue que el ataque había sido demasiado rápido para ver con claridad al culpable. Lynley no pudo deducir si se trataba de una mentira para protegerse, pero creyó que ella lo sabía y buscó una forma de facilitarle las cosas.
– Dígame lo que ocurrió, momento a momento, porque cualquier cosa, un detalle que recuerde, puede ayudarnos a…
– Ya basta por ahora. -La hermana a cargo del pabellón intervino con férrea determinación en su cara de escocesa.
– ¿Hombre o mujer? -insistió Lynley.
– Inspector, me he expresado con claridad -soltó la hermana. Y se cernió como un manto protector sobre el lecho de la paciente, mientras hacía ajustes innecesarios en sábanas, almohadas y goteros.
– ¿Señorita Nevin? -probó Lynley, a pesar de todo.
– ¡Fuera! -gritó la hermana.
– Un hombre -murmuró Vi al mismo tiempo.
Lynley decidió que la identificación era suficiente. Al fin y al cabo, no iba a decirle nada que no supiera ya. Solo había querido eliminar la posibilidad de que Shelly Platt, y no Martin Reeve, hubiera visitado a su antigua compañera de piso. Tras eso, se sintió justificado para dar el paso siguiente.
Había iniciado el proceso en el Star of India de Old Brompton Road, donde una conversación con el jefe de comedor estableció que Martin Reeve y su esposa Tricia, ambos clientes habituales del restaurante, habían cenado en el local a principios de semana. Sin embargo, nadie pudo decir qué noche habían ocupado su mesa junto a la ventana. Los camareros estaban divididos a partes iguales entre el lunes y el martes, mientras el jefe de comedor parecía recordar tan solo que tenía evidencia escrita en el libro de reservas.
– Veo que no reservaron -dijo con voz cadenciosa-. Siempre hay que reservar mesa en el Star of India.
– Sí. Ella dice que no reservaron -contestó Lynley-. Dijo que fue el motivo de una discusión entre usted y su marido. El martes por la noche.
– Yo no discuto con los clientes, señor -dijo el hombre, tirante. Y la ofensa del comentario de Lynley tiñó el resto de su memoria.
La naturaleza indefinida de la corroboración del Star of India proporcionó a Lynley el ímpetu suficiente para ir a visitar a los Reeve, pese a la hora. Mientras conducía, fijó en su mente la imagen del rostro desfigurado de Vi Nevin. Cuando llegó por fin a lo alto de Kensington Church Street y se desvió por Notting Hill Gate, sentía el tipo de ira contenida que le facilitó insistir en llamar al timbre de MKR Financial Management cuando nadie respondió al primer timbrazo.
– ¿Tiene idea de qué hora es? -fue el saludo de Martin Reeve, nada más abrir la puerta. La luz del techo que iluminaba su cara realzaba los cuatro arañazos recientes de su mejilla.
Empujó a Reeve hacia el pasillo de entrada a la casa. Le aplastó contra la pared, asunto fácil, porque el macarra era mucho más menudo de lo que Lynley había pensado, y le apretó una mejilla contra el elegante empapelado a rayas.
– ¡Eh! -protestó Reeve-. ¿Qué coño se cree que…?
– Hábleme de Vi Nevin -dijo Lynley, mientras aumentaba su presión.
– ¡Eh! Si cree que puede entrar aquí y… -Otro apretón. Reeve aulló-. ¡Que le den por el culo!
– Ni en sueños. -Lynley le estrujó más y retorció su brazo hacia arriba. Le susurró al oído-: Cuénteme a qué ha dedicado la tarde y la noche, señor Reeve. No se olvide de ningún detalle. Estoy muy cansado y necesito un cuento de hadas antes de irme a la cama. Haga el favor de complacerme.
– ¿Ha perdido los putos sesos? -Reeve torció los ojos hacia la escalera-. ¡Trish! -gritó-. Tricia… ¡Trish! Llama a la policía.
– Bonita treta -dijo Lynley-, pero no le saldrá bien. En cualquier caso, la policía ya ha llegado. Venga, señor Reeve. Hablaremos aquí.
Lo empujó hacia la sala de recepción. En cuanto estuvieron dentro, lo arrojó a una silla y encendió la luz.
– Será mejor que tenga una razón de dieciocho kilates para esto -rugió Reeve-. Porque de lo contrario le espera una querella como nunca se ha visto en este país.
– Ahórreme las amenazas -replicó Lynley-. Tal vez funcionen en Estados Unidos, pero aquí no va a conseguir ni una taza de café.
Reeve se masajeó el hombro.
– Eso ya lo veremos.
– Contaré los momentos que faltan. ¿Dónde estuvo esta tarde y esta noche? ¿Qué le ha pasado a su cara?
– ¿Qué? -exclamó Reeve con incredulidad-. ¿De veras cree que voy a contestar a esas preguntas?
– Si no quiere que la brigada antivicio invada este edificio, espero que me lo cuente de pe a pa. Y no me ponga a prueba, señor Reeve. He tenido un día muy largo, y no soy un hombre razonable cuando estoy cansado.
– Que le den por saco. -Reeve volvió la cabeza y gritó-: ¡Tricia! Mueve el culo y baja. Telefonea a Polmanteer. No le pago un ojo de la cara para…
Lynley cogió un pesado cenicero de la mesa de recepción y lo tiró contra Reeve. Pasó rozando su cabeza y se estrelló contra un espejo, que se hizo añicos al instante.
– ¡Joder! -gritó Reeve-. ¿Qué coño…?
– Tarde y noche. Quiero las respuestas. Ya.
Como Reeve no contestó, Lynley avanzó hacia él, lo cogió por el cuello del pijama, lo hundió en la silla y retorció el cuello hasta anudarlo alrededor de su garganta.
– Dígame quién le arañó, señor Reeve. Dígame por qué.
Reeve emitió un sonido estrangulado. Lynley descubrió que le gustaba.
– ¿O lleno yo mismo los espacios en blanco? Me atrevería a decir que conozco a las dramatis personae. -Otro tirón a cada nombre que decía-. Vi Nevin. Nicola Maiden. Terry Cole. Y también Shelly Platt, ya que estamos puestos.
– Ha… perdido… la chaveta -jadeó Reeve. Se llevó las manos a la garganta.
Lynley le soltó, y el hombre cayó hacia adelante como un saco.
– Está abusando de mi paciencia. Empiezo a pensar que una llamada a la comisaría del barrio no es mala idea. Unas cuantas noches con los chicos de Landbroke Grove serán suficientes para engrasar su lengua.
– Su culo ya es historia. Conozco a bastantes personas para…
– No me cabe duda. Debe de conocer gente desde aquí a Tombuctú. Y si bien todos se levantarían en su defensa si le acusaran de alcahuete, descubrirá que maltratar mujeres no goza de muchas simpatías entre nuestros próceres. Sobre todo si piensa en la carne de cañón que proporcionaría a la prensa amarilla si corriera la voz de que habían acudido en su ayuda. Tal como están las cosas, ya les costará bastante echarle una mano si le detengo por macarra. Esperar más de ellos… Yo no sería tan ingenuo, señor Reeve. Ahora conteste a la pregunta. ¿Qué le ha pasado en la cara?
Reeve guardó silencio, pero Lynley adivinó que su mente carburaba al máximo. Estaría calculando qué datos obraban en poder de la policía. No había vivido en la periferia de la ley durante tanto tiempo sin adquirir conocimientos sobre la aplicación de la ley a su vida. Sabía sin duda que si Lynley hubiera contado con algo sólido, como un testigo ocular o una declaración firmada de su víctima, le habría detenido sin más tardanza. Pero también sabía que vivir al margen de la ley ofrecía escasas opciones cuando la situación se ponía fea.
– De acuerdo -dijo Reeve-. Fue Tricia. Está colocada. Llegué a casa después de ir a ver a dos de mis chicas cuyo trabajo ha decaído. Se había pegado un chute y yo perdí los estribos. Pensé que estaba muerta. Le di de hostias hasta en el carnet de identidad, en parte por miedo y en parte por rabia. Pero no estaba tan ida como yo pensaba y se defendió.
Lynley no creyó ni una sola palabra.
– ¿Intenta decirme que su mujer, completamente drogada, le hizo eso en la cara?
– Estaba arriba drogada hasta las cejas. Hacía meses que no la veía así. Además de lo de las chicas y sus problemas, solo me faltaba eso. No puedo ser el papá de todo el mundo. Perdí los estribos.
– ¿Qué problemas?
– ¿Qué?
– Las chicas. Qué problemas.
Reeve miró hacia el mostrador de recepción, sobre el que descansaban los folletos que anunciaban los servicios financieros de MKR.
– Sé que sabe lo del negocio, pero quizá no sepa los trabajos que me tomo para que estén sanas. Análisis de sangre cada cuatro meses, análisis de sustancias ilegales, exámenes físicos, dieta equilibrada, ejercicio…
– Una auténtica sangría de sus recursos económicos -observó Lynley con sequedad.
– Joder. Me importa un huevo lo que usted piense. Somos una industria de servicios, y si alguien no la ofrece, otro lo hará. No he de pedir disculpas. Proporciono chicas limpias, sanas y educadas en un ambiente agradable. Un tío que pasa el rato con una de ellas paga un dinero bien empleado, sin el peligro de llevarse a casa una enfermedad. Por eso estaba tan cabreado cuando llegué a casa: dos chicas con problemas.
– ¿Enfermedad?
– Verrugas venéreas. Clamidia. Estaba muy cabreado. Cuando vi a Tricia, estallé. Eso es todo. Si quiere sus nombres, direcciones y números de teléfono, se los facilitaré con mucho gusto.
Lynley le observó con detenimiento, mientras se preguntaba si todo era un riesgo calculado por parte del macarra, o una casualidad que llevara las huellas de las uñas de su mujer en la cara la misma noche que Vi Nevin había sido atacada.
– Que la señora Reeve baje para contarnos su versión de la historia.
– Oh, venga ya. Está dormida.
– Eso no pareció molestarle hace un momento, cuando chillaba que llamara a la policía. Y en cuanto a Polmanteer… Es su abogado, ¿no? Podemos llamarle cuando usted quiera.
Reeve miró a Lynley con expresión de asco y desagrado.
– Iré a buscarla -dijo por fin.
– Solo no, me temo.
Lo último que deseaba Lynley era dar una oportunidad a Reeve de obligar a su mujer a corroborar su historia.
– Estupendo. Vamos.
Reeve le precedió por dos tramos de escaleras hasta el segundo piso. En un dormitorio que daba a la calle, avanzó hacia una cama del tamaño de un campo de fútbol y encendió la lámpara de la mesilla. La luz cayó sobre su esposa. Estaba tumbada de lado, en posición fetal, profundamente dormida.
Reeve le palmeó la espalda, la cogió por las axilas y la enderezó. Su cabeza cayó hacia adelante como si fuera una muñeca de trapo. La echó hacia atrás y la apoyó contra la cabecera de la cama.
– Buena suerte -dijo a Lynley con una sonrisa. Señaló un rosario de feos moratones alrededor de la garganta-. Tuve que ponerme más duro de lo que quería con esta puta. Estaba descontrolada. Pensé que iba a matarme.
Lynley hizo un brusco gesto con la cabeza para que Reeve retrocediera. Reeve lo hizo. Lynley ocupó su lugar en la cama. Cogió el brazo de Tricia, vio las marcas de las inyecciones, tomó su pulso. En ese momento la mujer exhaló un profundo suspiro, de modo que su gesto fue innecesario. Le dio una palmada en la cara.
– Señora Reeve -dijo-. Señora Reeve. ¿Puede despertar?
Reeve se movió detrás de él, y antes de que Lynley se diera cuenta de su intención, cogió un jarrón, tiró las flores al suelo y echó el agua a la cara de su mujer.
– Maldita sea, Tricia. ¡Despierta!
– Retroceda -ordenó Lynley.
Los ojos de Tricia se abrieron, mientras el agua resbalaba por sus mejillas. Su mirada aturdida fue de Lynley a su marido. Se encogió, una reacción de lo más elocuente.
– Salga de aquí, Reeve -masculló Lynley.
– Que le jodan -replicó Reeve, y prosiguió con voz tensa-. Quiere que le digas que peleamos, Tricia. Que fui a por ti y que tú fuiste a por mí. Recuerdas cómo sucedió, ¿verdad? Así que dile que me arañaste la cara y saldrá cagando leches de casa.
Lynley se puso en pie.
– ¡He dicho que fuera!
Reeve apuntó a su mujer con un dedo.
– Díselo. Se ha dado cuenta de que peleamos al vernos, pero no aceptará mi palabra hasta que le digas que es verdad. Díselo.
Lynley le echó de la habitación. Cerró la puerta de golpe y volvió a la cama. Tricia seguía sentada, tal como la había dejado. No hizo el menor esfuerzo por secarse.
Había un cuarto de baño contiguo, y Lynley fue a buscar una toalla. La aplicó con suavidad a su cara, sobre su cuello magullado y su pecho. Tricia le miró atontada un momento, antes de volver la cabeza y mirar la puerta por la que había salido su marido.
– Dígame qué sucedió entre ustedes, señora Reeve.
La mujer se volvió hacia él. Se humedeció los labios.
– Su marido la atacó, ¿verdad? ¿Se defendió? -Era una pregunta ridícula, y lo sabía. ¿Cómo habría podido hacerlo? Lo último de que eran capaces los adictos a la heroína era defenderse con vigor-. Deje que telefonee a alguien para que la vea. Ha de salir de aquí. Debe de tener alguna amiga. ¿Hermanos o hermanas? ¿Padres?
– ¡No! -La mujer le cogió la mano. Su presa no era fuerte, pero sus uñas, largas y artificiales como el resto de su cuerpo, se clavaron en su carne.
– No creo ni por un momento que plantara cara a su marido, señora Reeve. Y mi resistencia a creerlo va a ponerle las cosas difíciles en cuanto él salga en libertad bajo fianza. Me gustaría sacarla de aquí antes de que eso pasara, así que si me da un nombre al que telefonear…
– ¿Va a detenerle? -susurró Tricia, y dio la impresión de que hacía un monumental esfuerzo por despejar su cabeza-. ¿Va a… detenerle? Pero usted dijo…
– Lo sé, pero eso fue antes. Esta noche ha ocurrido algo que me impide cumplir mi palabra. Lo siento, pero no tengo otra elección. Ahora, me gustaría telefonear a alguien que viniera a ayudarla. ¿Me da un número?
– No. No. Fue… Le pegué. Sí. Intenté… morderle.
– Señora Reeve, sé que está asustada, pero intente comprender que…
– Le arañé. Mis uñas. Su cara. Arañada. Arañada. Porque me estaba estaba estrangulando y yo quería que… parara. Por favor. Le arañé… la cara. Le hice sangre. De veras.
Lynley advirtió su creciente agitación y maldijo en silencio. Maldijo la astucia de Reeve y la habilidad con que se había inmiscuido en la entrevista con su mujer. Maldijo sus propias insuficiencias, la mayor de las cuales era la pérdida de los estribos que siempre oscurecía su visión y nublaba su pensamiento. Como esta noche.
En su casa de Eaton Terrace, Lynley reflexionó sobre todo esto. Su resentimiento y su necesidad de venganza se habían impuesto, y por eso Martin Reeve se había salido con la suya. El miedo de Tricia a su marido (en probable combinación con una adicción a la heroína que él sin duda fomentaba) la había espoleado a confirmar hasta la última palabra de Reeve. Lynley todavía habría podido encerrar a aquella rata inmunda durante seis o siete horas de interrogatorio, pero el norteamericano no había llegado a donde estaba sin conocer sus derechos. Tenía garantizada una representación legal, y la habría solicitado antes de salir de casa. El único resultado habría sido una noche de insomnio para todos los implicados. Y al final, Lynley no se habría encontrado más cerca de efectuar una detención que aquella mañana, cuando había llegado a Londres.
Pero las cosas habían terminado en Notting Hill tal como habían terminado porque Lynley había errado en sus cálculos, y debía admitirlo. En sus prisas por tener a Tricia lo bastante consciente y coherente para intervenir en una conversación, había permitido a su marido que se quedara el tiempo suficiente para proporcionarle el guión que necesitaba en su entrevista con Lynley. De esa forma, había desperdiciado la ventaja de presentarse en casa de Martin Reeve en plena noche. Era un error costoso, típico de un principiante esforzado pero mediocre.
Quiso decirse que el error de cálculo era el producto de un largo día, un sentido de la caballerosidad equivocado y un agotamiento extremo. Pero la inquietud de su alma, que empezó a sentir en cuanto vio la tarjeta postal con el anuncio de Nikki Tentación, hablaba de un origen muy distinto. Y puesto que no deseaba pensar en la causa ni en sus implicaciones, Lynley bajó a la cocina, donde hurgó en la nevera hasta descubrir un envase de paella precocinada que metió en el micro- ondas.
Sacó una Heineken para acompañar su cena improvisada, la abrió y transportó hasta la mesa. Se dejó caer en una silla y tomó un largo sorbo de cerveza. Había una delgada revista junto a un cuenco con manzanas, y mientras esperaba a que el microondas obrara su magia sacó sus gafas del bolsillo y echó un vistazo a lo que resultó ser un programa de teatro.
Vio que Denton había logrado triunfar sobre las multitudes que intentaban obtener entradas para el espectáculo más en boga en el West End. La palabra Hamlet formaba un atrevido diseño gráfico en letras plateadas sobre fondo negro, junto con un espadín y las palabras King-Ryder Productions, dispuestas con gusto sobre el título de la obra. Lynley meneó la cabeza con una risita y pasó las páginas, plagadas de fotografías satinadas. Si conocía a Denton, los próximos meses en Eaton Terrace serían una incesante audición de las melodías de la ópera pop que resonaban en su alma cautivada por los escenarios. Si no recordaba mal, Denton había tardado casi nueve meses en dejar de tararear The Music of the Night a la menor oportunidad.
Al menos, la nueva obra no era de Lloyd-Webber, pensó con cierta gratitud. En un tiempo había considerado que el homicidio era la única vía alternativa a tener que escuchar a Denton canturrear la melodía principal, y al parecer única, de Sunset Boulevard durante semanas interminables.
El microondas emitió su señal. Lynley recogió el envase y volcó su contenido sin más ceremonias en un plato. Atacó su cena de madrugada, pero el acto de pinchar la carne, masticar y tragar no fue suficiente para desviar sus pensamientos, de modo que buscó otra cosa para distraerse.
Lo encontró en Barbara Havers.
Ya habría logrado reunir algo útil a estas alturas, pensó. Estaba frente al ordenador desde la mañana, y solo podía suponer que por fin había logrado meter en su dura cabeza la idea de que él esperaba que continuara en el cris hasta que consiguiese algo valioso y útil.
Cogió el teléfono que descansaba sobre la encimera, y sin hacer caso de la hora marcó su número. Comunicaba. Frunció el entrecejo y consultó su reloj. Caray. ¿Con quién coño estaría hablando Havers a la una y veinte de la madrugada? Con nadie que se le ocurriera, de modo que la única conclusión era que había descolgado el teléfono, la muy cabrona. Colgó y pensó en lo que iba a hacer con Havers. Pero seguir ese camino solo prometía una noche tempestuosa, lo cual no contribuiría a mejorar su trabajo por la mañana.
Terminó la cena, con la atención concentrada en el programa de Hamlet, y dio gracias en silencio a Denton por haberle proporcionado una diversión.
Las fotografías eran buenas, y valía la pena leer el texto. El suicidio de David King-Ryder estaba todavía lo bastante fresco en la conciencia del público como para aportar un aire romántico y melancólico a todo lo asociado con su nombre. Además, no era tarea difícil mirar a la voluptuosa doncella que interpretaba el papel de Ofelia en la producción. Y el diseñador de vestuario había sido muy listo al vestirla para su muerte con una bata tan diáfana que hacía innecesaria la prenda. Iluminada desde atrás, dispuesta a ahogarse, un ser atrapado ya entre dos mundos. El vestido transparente reclamaba su alma para el cielo, en tanto su cuerpo terrenal la encadenaba con firmeza, en toda su belleza sensual, a la tierra. Era la combinación perfecta de…
– ¿Es una mirada lasciva, Tommy? ¿Casada desde hace solo tres meses, y ya te descubro mirando con lascivia a otra mujer?
Helen estaba en la puerta, medio dormida, mientras se ceñía el cinturón de la bata.
– Solo porque estabas durmiendo -dijo Lynley.
– Una respuesta demasiado rápida. Supongo que la has utilizado con más frecuencia de lo que quiero saber. -Se acercó a él, miró por encima de su hombro y posó una mano fría y esbelta en su nuca-. Ah. Ya entiendo.
– Una lectura ligera para acompañar la cena, Helen. Nada más.
– Humm. Sí. Es guapa, ¿verdad?
– ¿Guapa? Ah. ¿Te refieres a Ofelia? No me había dado cuenta.
Cerró el programa y cogió la mano de su mujer. Apoyó los labios sobre su palma.
– Mientes muy mal. -Helen besó su frente y fue hacia la nevera, de la que sacó una botella de Evian. Se apoyó contra la encimera mientras bebía, y le observó con cariño por encima del vaso-. Tienes un aspecto horrible -observó-. ¿Has comido hoy? No, no contestes. Es tu primera comida decente desde el desayuno, ¿verdad?
– ¿Debo contestar o no?
– Da igual. Puedo leerlo en toda tu cara. ¿Por qué será, querido, que puedes olvidarte de comer durante dieciséis horas, mientras yo no consigo alejar la comida de mi mente más de diez minutos?
– Es el contraste entre los corazones puros e impuros.
– Vaya, una nueva teoría sobre la glotonería.
Lynley lanzó una risita. Se acercó a ella y la cogió entre sus brazos. Olía a sidra y a sueño, y su pelo era tan suave como la brisa cuando agachó la cabeza para apretarla contra su mejilla.
– Me alegro de haberte despertado -murmuró, y se relajó en su abrazo, que le proporcionó un tremendo consuelo.
– No estaba dormida.
– ¿No?
– No. Solo lo intentaba, pero temo que no llegué muy lejos.
– No es propio de ti.
– No. Lo sé.
– Algo te preocupa. -La soltó y clavó la vista en ella, al tiempo que le apartaba el pelo de la cara. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él, y Lynley los estudió: lo que revelaban y lo que intentaban ocultar-. Cuéntame.
Ella tocó sus labios con los dedos.
– Te quiero -dijo-. Mucho más que cuando me casé contigo. Más aún que la primera vez que me llevaste a la cama.
– Me alegro, pero algo me dice que no es eso lo que tienes en mente.
– No, no es eso lo que tenía en mente, pero es tarde, Tommy. Estás demasiado agotado para conversar. Vamos a la cama.
Lynley ya tenía ganas. Nada le parecía mejor que hundir la cabeza en una blanda almohada y buscar el reposo junto a su mujer, cálida y consoladora. Pero algo en la expresión de Helen le dijo que no sería la medida más adecuada en ese momento. Había ocasiones en que las mujeres decían una cosa cuando querían decir otra, y al parecer esta era una de esas veces.
– Estoy acabado -dijo, medio en serio medio en broma-, pero hoy no hemos hablado mucho y no podré dormir hasta que lo hagamos.
– ¿De veras?
– Ya sabes cómo soy.
Ella escudriñó su rostro y pareció satisfecha con lo que vio.
– No es nada -dijo-. Gimnasia mental, supongo. He estado pensando todo el día en lo que llega a hacer la gente cuando no quiere enfrentarse a algo.
Un escalofrío recorrió a Lynley.
– ¿Qué? -preguntó ella.
– Ha pasado un ángel. ¿A qué viene todo esto?
– El papel.
– ¿Qué papel?
– Para las habitaciones libres. ¿No te acuerdas? Reduje las opciones a seis, lo cual me pareció admirable, teniendo en cuenta lo que me cuesta elegir, y pasé toda la tarde pensando en la mejor alternativa. Clavé las muestras en las paredes. Coloqué los muebles delante de ellas. Colgué cuadros alrededor. Pero no conseguí tomar una decisión.
– ¿Porque estabas pensando en lo otro? -preguntó Lynley-. ¿Eso de que la gente no se enfrenta a lo que es necesario?
– No. Estaba obsesionada con el papel, nada más. Y tomar una decisión al respecto, mejor dicho, descubrir que era incapaz de tomar una decisión se convirtió en una metáfora de mi vida. ¿Me entiendes?
No. Era demasiado complicado. Pero asintió, pensativo, y confió en que eso bastara.
– Tú habrías elegido y santas pascuas. Pero yo no pude hacerlo por más que lo intenté. ¿Por qué?, me pregunté al cabo. La respuesta era muy sencilla: porque soy como soy. Porque me moldearon así. Desde el día de mi nacimiento hasta la mañana de mi boda.
Lynley parpadeó.
– ¿Para qué te moldearon?
– Para ser tu mujer. O la mujer de alguien igual que tú. Éramos cinco, y a cada una de nosotras le fue asignado un papel. En un momento dado, estábamos sanas y salvas en el útero de nuestra madre, y al siguiente estábamos en brazos de nuestro padre, que nos miraba diciendo: «Humm. Esposa de un conde, creo. O no me extrañaría que fuera la siguiente princesa de Gales.» En cuanto supimos el papel que nos había asignado, lo interpretamos. Oh, no estábamos obligadas, por supuesto. Bien sabe Dios que ni Penélope ni Iris bailaron al son de la música que había escrito para ellas. Pero las otras tres, Cybele, Daphne y yo, las tres fuimos como arcilla caliente en sus manos. En cuanto me di cuenta, Tommy, tuve que dar el siguiente paso. Tuve que preguntar por qué.
– Por qué eras arcilla caliente.
– Sí. Por qué. Y cuando hice la pregunta y analicé a fondo la respuesta, ¿cuál crees que fue?
La cabeza le daba vueltas y tenía los ojos irritados a causa de la fatiga.
– Helen -dijo Lynley, con un tono que consideró razonable-, ¿qué tiene que ver esto con el papel de la pared?
A continuación supo que le había fallado de alguna manera.
Ella se liberó de su abrazo.
– Da igual. No es el momento. Lo sé. Ya me doy cuenta de que estás agotado. Vamos a la cama.
Lynley intentó contemporizar.
– No. Quiero saberlo. Admito que estoy cansado, y me he perdido en lo de la arcilla caliente bailarina. Pero quiero hablar. Y escuchar. Y saber… -¿Saber qué?, se preguntó. Lo ignoraba.
Ella frunció el entrecejo, una clara señal de advertencia que él habría debido tener en cuenta.
– ¿Qué? ¿Arcilla caliente bailarina? ¿De qué estás hablando?
– No hablo de nada. He sido un estúpido. Soy un idiota. Olvídalo. Por favor, ven, quiero abrazarte.
– No. Explica lo que querías decir.
– No es nada, Helen. Una tontería.
– Una tontería producto de mi conversación.
Lynley suspiró.
– Lo siento. Tienes razón, estoy acabado. Cuando estoy así digo cosas sin pensar. Dijiste que dos de tus hermanas no bailaron a su son, mientras el resto sí, lo cual te convirtió en arcilla caliente. Me quedé con la copla y me pregunté cómo era posible que la arcilla caliente bailara al son de su música y… Lo siento, ha sido un comentario estúpido. Mi cabeza ya no rige.
– Y yo no pienso para nada. Lo cual, supongo, no debería sorprender a ninguno de los dos. Pero eso es lo que querías, ¿no?
– ¿El qué?
– Una esposa que no pensara.
Lynley se sintió abofeteado.
– Helen, eso no es solo una chorrada, sino un insulto para los dos. -Se acercó a la mesa para llevar el plato y los cubiertos al fregadero. Los enjuagó y contempló cómo el agua se escurría por el desagüe. Suspiró-. Maldita sea. -Se volvió hacia ella-. Lo siento, cariño. No quiero que discutamos.
La expresión de Helen se suavizó.
– No lo estamos haciendo.
Lynley la atrajo hacia sí.
– Entonces, ¿qué? -preguntó.
– Estoy en guerra conmigo misma.
24
Intentar localizar el individuo al que Terry Cole había ido a ver a King-Ryder Productions no había resultado tan fácil como Barbara esperaba después de su conversación con Neil Sitwell, incluso con la lista de empleados en la mano. No solo incluía tres docenas de nombres, sino que la mayoría no se encontraban en casa el sábado por la noche. Al fin y al cabo, eran gente de teatro. Y la gente de teatro, había descubierto, no tenía la costumbre de vegetar en sus casas el fin de semana. No fue hasta pasadas las dos de la mañana cuando pudo localizar al contacto de Terry Cole en el 31-32 de Soho Square: Matthew King-Ryder, hijo del difunto fundador de la compañía teatral.
Accedió a verla («Después de las nueve, si no le importa. Estoy hecho polvo») en su casa de Baker Street.
Eran las nueve y media cuando Barbara localizó la dirección. Era un bloque de mansiones, uno de esos enormes edificios de ladrillo Victorianos que, a finales del siglo xix, habían marcado una alteración en los estilos de vida, de lo espacioso y elegante a algo más modesto y confinado. Relativamente hablando, por supuesto. Comparado con el cuchitril de Barbara, el piso de King-Ryder era un palacio, aunque su apariencia era la de una de esas reconversiones salvajes de un piso más grande, en que la ventilación y la iluminación natural habían sido sacrificadas por la causa de engrosar las arcas de alguien a base de alquileres mensuales.
Al menos, esa fue la opinión de Barbara cuando Matthew King-Ryder la dejó entrar. Le pidió que «excusara el desorden, por favor, voy a mudarme de casa», en referencia a la pila de desperdicios y bolsas de basura que esperaban ante la puerta principal a las limpiadoras del bloque de mansiones. La guió por un pasillo corto y mal iluminado hasta la sala de estar, donde cajas de cartón abiertas exhibían libros, trofeos y adornos envueltos en papel de periódico. Fotografías enmarcadas y carteles de teatro estaban amontonados contra las paredes, a la espera de un destino similar.
– Voy a entrar por fin en el círculo de los propietarios -le confió King-Ryder-. Tengo bastante para la casa, pero no para la casa y la mudanza. Así que me estoy organizando yo solo. De ahí el desorden. Lo lamento. Tome asiento. -Arrojó una pila de programas de teatro al suelo-. ¿Le apetece un café? Iba a prepararme un poco.
– Claro -dijo Barbara.
El hombre fue a la cocina, que se encontraba al otro lado de un pequeño comedor. Habían practicado una ventanilla en una pared para pasar los platos, y habló a través de ella mientras llenaba el molinillo.
– Viviré al sur del río, que no me será tan cómodo para ir al West End. Pero es una casa, no un piso. Tiene un jardín decente y, lo más importante, no tendré que pagar alquiler. Es mía. -Ladeó la cabeza y le sonrió-. Lo siento, pero estoy entusiasmado. Treinta y tres años y al fin gozo de una hipoteca. ¿Quién sabe? Tal vez lo siguiente sea el matrimonio. Me gusta fuerte. Me refiero al café. ¿Y a usted?
Por ella no había problema, dijo Barbara. Cuanta más cafeína mejor. Mientras esperaba, echó un vistazo a una pila de fotos cercana a su silla. La mayoría plasmaban al mismo famoso individuo, que posaba a lo largo de los años junto a una ristra de caras teatrales aún más conocidas.
– ¿Es su padre? -preguntó Barbara por encima del ruido del molinillo.
King-Ryder miró por la ventanilla.
– Ah -dijo-. Sí. Es mi padre.
Los dos hombres no se parecían en nada. Matthew había sido bendecido con todas las ventajas físicas negadas a su padre. Mientras su padre era bajo, con cara de sapo, los ojos exoftálmicos de un enfermo de tiroides, la papada de un gran vividor y las verrugas de un bribón de cuento de hadas, el hijo gozaba de mayor estatura, nariz aristocrática y el tipo de piel, ojos y boca por los que una mujer pagaría lo que fuera a un cirujano plástico.
– No se parecían mucho -comentó Barbara-. Usted y su padre.
Matthew le dedicó desde la cocina una sonrisa de pesar.
– No era muy atractivo, ¿verdad? Y él lo sabía, por desgracia. De niño, era el blanco de todas las bromas. Creo que por eso iba siempre detrás de una nueva mujer: para demostrarse algo a sí mismo.
– Una pena lo de su muerte. Me supo mal cuando oí… bueno, ya sabe. -Barbara se sintió incómoda. Al fin y al cabo, ¿qué decía uno sobre un suicidio?
Matthew asintió, pero no contestó. Volvió a sus quehaceres, y ella continuó mirando fotografías. Solo en una aparecían padre e hijo juntos: una antigua foto de escuela, en la que un pequeño Matthew se erguía con un trofeo en la mano y una sonrisa de dicha, como una cuchillada, en la cara, mientras su padre sujetaba un programa enrollado y fruncía el entrecejo, como preocupado por algo. Matthew vestía con orgullo el uniforme de un equipo deportivo, y una faja dividía su torso en diagonal, como un soldado de la Primera Guerra Mundial. David vestía su propio uniforme, un traje a medida que hablaba de las importantes reuniones a las que ese día no podía asistir.
– No parece muy feliz en esta fotografía -observó Barbara mientras la estudiaba.
– Ah, esa. Día del deporte en la escuela. Papá lo odiaba. Era tan deportista como un buey. Por suerte, mamá era una especialista en azuzar su sentimiento de culpa cuando hablaba con él por teléfono, de modo que solía hacer acto de presencia. Pero no le gustaba mucho. Era un especialista en comunicarte que algo no le gustaba. El típico artista.
– Debía de ser irritante.
– De vez en cuando, pero entonces ya estaban divorciados, así que mi hermana y yo aprovechábamos el poco tiempo que nos dedicaba.
– ¿Dónde vive su hermana?
– ¿Isadora? Es diseñadora de vestuario. Para la Royal Shakespeare Company, sobre todo.
– Los dos han seguido sus pasos.
– Isadora más que yo. Como papá, se ha decantado por el lado creativo. Yo solo me dedico a los números y los negocios.
Volvió a la sala de estar con una vieja bandeja de hojalata sobre la que había depositado tazas de café, una jarra con leche y terrones de azúcar en un plato. La dejó sobre una pila de revistas que había sobre una otomana y continuó hablando. Había sido manager y agente de su difunto padre. Negociaba contratos, controlaba el dinero de los derechos de autor que devengaban las numerosas producciones de las obras de su padre a lo largo y ancho del mundo, vendía derechos para las futuras producciones y controlaba los gastos cuando la compañía montaba una nueva ópera pop en Londres.
– Su trabajo no termina con la muerte de su padre, pues.
– No. Porque su obra, la música quiero decir, no ha terminado, ¿verdad? Mientras sus óperas se sigan representando, mi trabajo continuará. A la larga, reduciremos la nómina de la compañía de producciones, pero alguien tendrá que seguir controlando los derechos. Además, siempre habrá que administrar la fundación.
– ¿La fundación?
Matthew dejó caer tres terrones de azúcar en su taza y removió el café con una cuchara de mango de cerámica. Su padre, explicó, había creado una fundación años antes para becar a artistas creativos. El dinero se utilizaba para mandar a la escuela a actores y músicos, respaldar nuevas producciones, lanzar obras inéditas de autores desconocidos, apoyar a letristas y compositores que empezaban su carrera. Con la muerte de David King-Ryder, todo el dinero fruto de su trabajo iría a parar a la fundación. Aparte de un legado para su quinta y última esposa, la Fundación David King-Ryder era la única beneficiaría del testamento de King- Ryder.
– No lo sabía -dijo Barbara, impresionada-. Un tipo generoso. Todo un detalle por su parte pensar en los demás.
– Mi padre era un hombre honrado. No fue un buen padre para mí y para mi hermana cuando éramos pequeños, y no creía en limosnas ni en consentir a los demás, pero apoyaba el talento siempre que lo descubría. Es un legado brillante, si quiere que le diga la verdad.
– Es una pena lo que pasó. Me refiero… Ya sabe.
– Gracias. Fue… Aún no lo entiendo. -Matthew examinó el borde de su taza-. Lo más extraño fue que había conseguido un éxito. Un éxito después de tantos años jodidos. El público enloqueció antes de que cayera el telón, y él estaba allí. Lo vio. Hasta los críticos se pusieron en pie. Las críticas iban a ser como un milagro. Tenía que saberlo.
Barbara conocía la historia. La noche de estreno de Hamlet, un brillante éxito tras años de fracasos. Sin dejar ninguna nota para explicar su acto, el compositor y libretista se había pegado un tiro en la cabeza mientras su mujer se bañaba en la habitación de al lado.
– Quería mucho a su padre -observó Barbara, al ver el dolor en la expresión de Matthew King-Ryder.
– De niño y adolescente no, pero en los últimos años sí. Aunque no lo bastante, por lo visto. -Parpadeó y tomó un sorbo de café-. Bien, pues, ya es suficiente. Ha venido por trabajo. Dijo que quería hablar conmigo sobre Terence… El chico de negro que vino a verme a Soho.
– Sí, Terence Cole. -Barbara comunicó los datos a Matthew, con la esperanza de que pudiera verificarlos-. Neil Sitwell, el mandamás de Bowers de Cork Street, dijo que le envió a usted con una partitura manuscrita de Michael Chandler que había encontrado. Supuso que usted sabría cómo Terry podría ponerse en contacto con los abogados de los herederos de Chandler.
Matthew frunció el entrecejo.
– ¿Hizo eso? Extraordinario.
– ¿No sabía cómo ponerse en contacto con esos abogados? -preguntó Barbara. Le parecía increíble.
Matthew se apresuró a corregirla.
– Conozco a los abogados de Chandler, claro. De hecho, conozco a los Chandler. Michael tenía cuatro hijos y todos viven en Londres, al igual que su viuda. Pero el chico no mencionó a Bowers cuando vino a verme, y tampoco a Neil Sitwell. Y lo más importante, no mencionó ninguna partitura.
– ¿No? Entonces ¿para qué quería verle?
– Dijo que había oído hablar de la fundación. Bien, eso seguro, porque la prensa lo aireó cuando mi padre murió. Cole confiaba en obtener una beca. Me trajo algunas fotos de su trabajo.
Barbara tuvo la sensación de que el cerebro se le llenaba de telarañas, pues no estaba preparada para aquella información.
– ¿Está seguro?
– Por completo. Traía una carpeta con muestras de su trabajo, y al principio pensé que aspiraba a un apoyo económico mientras estudiaba para diseñador de vestuario o decorados. Porque, como ya he dicho, esa es la gente a la que apoya la fundación: artistas relacionados con el teatro de una forma u otra, no artistas en general. Pero él no lo sabía. O lo malinterpretó. O leyó mal los detalles. No lo sé.
– ¿Le enseñó lo que llevaba en la cartera?
– Fotos de sus obras, la mayoría horrorosas. Herramientas de jardinería torcidas de cualquier manera. Rastrillos y azadas. Desplantadores divididos en secciones. No sé mucho de arte moderno, pero por lo que pude ver diría que necesitaba pensar en otra profesión.
Barbara reflexionó. ¿Cuándo había tenido lugar la visita de Terry Cole?, preguntó.
Matthew pensó un momento y salió de la habitación para ir a buscar su agenda, que llevó a la sala de estar, abierta sobre la palma. No había tomado nota de la visita, puesto que Terry Cole no había pedido cita con antelación. Pero era un día en que Ginny, la viuda de su padre, estaba en la oficina, y sí había tomado nota de eso. Matthew le proporcionó la fecha. Era el mismo día de la muerte de Terry Cole.
– No le dije lo que pensaba de su trabajo, por supuesto. Habría sido inútil, ¿verdad? Además, parecía muy entusiasmado.
– ¿Cole no habló de música, de un fragmento de partitura? ¿O de Michael Chandler, o de su padre?
– En absoluto. Sabía quién era mi padre, claro. Lo dijo porque confiaba en obtener dinero de la fundación. Le dedicó uno o dos cumplidos para hacerse el simpático, ya sabe. Pero eso fue todo. -Volvió a sentarse, cerró la agenda y cogió su taza-. Lo siento. No le he sido de mucha ayuda, ¿verdad?
– No lo sé -contestó Barbara con aire pensativo.
– ¿Puedo preguntar por qué está reuniendo información sobre ese chico? ¿Ha hecho algo…? Usted es policía, al fin y al cabo.
– Le han hecho algo. Fue asesinado el mismo día que le visitó.
– ¿El mismo…? Oh, Dios. Qué horror. ¿Sigue la pista de su asesino?
Barbara se interrogó al respecto. Parecía una pista. Parecía, olía y actuaba como una pista. Pero por primera vez desde que el inspector Lynley la había encaminado hacia el Crime Recording Information System con la orden de examinar los casos pasados de Andrew Maiden, por si descubría una posible relación con la muerte de su hija, y por primera vez desde que ella había rechazado esa línea de investigación como absurda e inútil para el caso, se veía forzada a preguntarse si estaba siguiendo a un zorro o a un arenque, curado y teñido. Lo ignoraba.
Sacó las llaves del coche de su bolso y dijo a Matthew King-Ryder que se pondría en contacto con él si necesitaba hacerle más preguntas. Y por si recordaba algo más relacionado con Terry Cole, le dio su número. ¿Querría telefonearle?, pidió. Uno nunca sabía qué detalle podía acudir a la memoria cuando menos se esperaba.
Por supuesto, contestó él. Y por si Terry Cole había conseguido descubrir el nombre de los abogados de Chandler sin la ayuda de King-Ryder, quería que la policía tuviera el nombre del bufete y su número de teléfono. Pasó las páginas de su agenda hasta llegar al directorio, y siguió con el dedo una columna de nombres y números. Encontró el que buscaba y recitó la información. Barbara lo anotó. Le dio las gracias por su colaboración y le deseó buena suerte en su mudanza al sur del río. Matthew la acompañó hasta la puerta. Como todos los londinenses prudentes, corrió el pestillo después de cerrar.
Sola en el pasillo que corría delante del piso, Barbara pensó en lo que había escuchado, y se preguntó si la información reunida encajaba, y cómo, en el rompecabezas de la muerte de Terry Cole. Este había hablado de su gran proyecto, recordó. ¿Tal vez hablaba de sus esperanzas de recibir una beca de la Fundación King- Ryder? Había llegado a la conclusión de que su visita a King-Ryder estaba relacionada con la música de Michael Chandler. Pero si le habían informado de que no podía sacar ningún provecho de dicha música, ¿para qué se habría tomado la molestia de localizar a los abogados y entregar la partitura a los Chandler? Tal vez esperaba una recompensa de ellos. Pero aunque se la hubieran dado, ¿habría equivalido a una beca King-Ryder, que le habría permitido proseguir su dudosa carrera de escultor? No creo, decidió Barbara. Mucho mejor intentar impresionar con talento a un mecenas que confiar en la generosidad de gente desconocida, agradecida por recuperar su propiedad.
Sí, era lógico. Y cabía que Terry Cole hubiera desechado toda idea de obtener dinero por la partitura, una vez enterado de lo necesarias que eran la bondad y generosidad de unos desconocidos para conseguirlo. Después de hablar con Sitwell tal vez había tirado la partitura, o se la había llevado a casa para guardarla entre sus cosas. Lo cual alentaba la pregunta de por qué Nkata y ella no la habían encontrado cuando registraron el piso. Claro que ¿se habrían fijado en una hoja de música? Sobre todo si se detenía a pensar en el bombardeo a que había sometido sus sentidos el arte de los dos ocupantes del piso.
El arte. Había un aspecto que relacionaba todos los detalles del caso, pensó. El arte. Artistas. La Fundación King-Ryder. Matthew había dicho que solo se concedían becas a artistas relacionados con el teatro. Pero ¿qué impedía a un artista entregarse al teatro para conseguir algo de dinero? Si Terry Cole se había aferrado a esta idea, si se había presentado como diseñador y no como escultor, si su gran proyecto era en realidad un fraude perpetrado contra una fundación cuyo objetivo era convertirse en un memorial dedicado a un gigante del teatro…
No. Se estaba pasando. Estaba mezclando demasiadas posibilidades. Iba a pillar un buen dolor de cabeza y lo iba a empantanar todo. Necesitaba pensar, salir a tomar el aire, dar un buen paseo por Regents Park para reordenar todo lo que se estaba acumulando…
Los pensamientos de Barbara se interrumpieron en seco cuando su mirada se posó sobre la basura acumulada ante la puerta de King-Ryder. No le había prestado atención al entrar, pero ahora sí. Habían hablado de artistas, de que no sabían gran cosa acerca de arte moderno. Y lo que vio ante la puerta de King-Ryder llamó su atención debido a la conversación recién sostenida: había un lienzo entre la basura de King-Ryder, estaba apoyado de cara a la pared y rodeado de bolsas que lo mantenían erguido.
Barbara miró a derecha e izquierda. Tomó la decisión de ver lo que Matthew King-Ryder consideraba arte, descartable o no. Apartó las bolsas y le dio la vuelta al lienzo.
– Puta mierda -susurró al ver el retrato de una grotesca mujer rubia, con su enorme boca abierta para revelar a un gato que defecaba sobre su lengua.
Barbara ya había visto una docena de variaciones sobre ese cuestionable tema. También había visto y entrevistado a la artista, Cilla Thompson, la cual había anunciado con orgullo haber vendido un cuadro a «un caballero de muy buen gusto, justo la semana pasada».
Barbara contempló la puerta cerrada de la morada de Matthew King-Ryder. Se sentía estremecida y deleitada al mismo tiempo. Un asesino vivía en el interior, se dijo. Y decidió en aquel mismo momento que ella sería la poli que le llevaría ante la justicia.
Lynley encontró el informe de Barbara Havers sobre su escritorio cuando llegó al Yard, a las diez de la mañana. Leyó los resúmenes y las conclusiones sobre los expedientes examinados en el cris y tomó nota del resentimiento que daba a entender su elección de palabras. Sin embargo, en ese momento Lynley no podía permitirse valorar la velada crítica a las órdenes impartidas por él. La mañana ya estaba siendo complicada, y tenía otros asuntos más importantes en su mente que la congoja de una agente por la tarea encomendada.
Se había desviado de su ruta normal desde Eaton Terrace a Victoria Street para pasar por Fulham con el fin de comprobar el estado de Vi Nevin, ingresada en el hospital de Chelsea y Westminster. Los médicos de la joven le habían concedido un cuarto de hora para visitarla, pero estaba sedada, y durante aquel rato ni se había movido. Un cirujano plástico había llegado para examinarla, lo cual requirió que le quitaran los vendajes, pero no había recobrado la conciencia en ningún momento.
En mitad de la visita del cirujano a su amiga, Shelly Platt se presentó en el hospital con un traje pantalón de hilo y sandalias, el cabello naranja recogido bajo un sombrero ancho de rafia y los ojos ocultos tras unas gafas de sol. Con la excusa de darle el pésame por la muerte de Nicola Maiden, había telefoneado a Vi repetidas veces desde que Lynley la había visitado en su estudio de Earl's Court. Como no había podido dar con ella, había ido a Rostrevor Road, donde el ataque sufrido por su antigua compañera de piso era la comidilla del barrio.
– ¡He de verla! -fue lo que Lynley oyó mientras el cirujano estudiaba el rostro machacado de Vi Nevin y hablaba en voz baja de huesos rotos como cristal, injertos de piel y tejido cicatricial con el aire desinteresado de un hombre más acostumbrado a la investigación médica que al tratamiento de pacientes.
Al reconocer la voz procedente del pasillo, Lynley se excusó y salió en busca de Shelly Platt, que intentaba abrirse paso entre el policía de guardia y la enfermera de planta.
– Él lo hizo, ¿verdad? -gritó Shelly en cuanto le vio-. Se lo dije y él la encontró, ¿eh? Él lo hizo. Y se vengó de ella como yo pensaba. Ahora vendrá a por mí, si sabe que le conté a usted la verdad sobre su negocio. ¿Cómo está? ¿Cómo está Vi? Déjeme verla. ¡He de verla!
Su voz propendía a la histeria, y la enfermera preguntó si «esta criatura» era un familiar de la paciente. Shelly se quitó las gafas de sol y reveló unos ojos inyectados en sangre, que se desviaron hacia Lynley en una llamada de socorro silenciosa.
– Es su hermana -informó Lynley a la enfermera, al tiempo que guiaba a Shelly del brazo-. Puede entrar.
Shelly se arrojó sobre la cama, donde otra enfermera estaba cambiando los vendajes a Vi Nevin, mientras el cirujano se lavaba las manos en el lavabo para marcharse a continuación. Shelly rompió a llorar.
– Vi, Vi, oh, Vi, muñequita -dijo-. No lo decía en serio. Ni una sola palabra. -Cogió la mano fláccida apoyada en las sábanas y la apretó contra su corazón, como si el latido del órgano alojado dentro de su huesudo pecho pudiera confirmar sus aseveraciones-. ¿Qué le pasa? -preguntó a la enfermera-. ¿Qué le ha hecho?
– Está sedada, señorita.
La enfermera se humedeció los labios en señal de desaprobación y terminó de colocar las vendas.
– Pero se pondrá bien, ¿verdad?
Lynley miró a la enfermera antes de contestar.
– Se recuperará.
– Pero su cara… Todos esos vendajes. ¿Qué le han hecho a su cara?
– Fue donde la golpearon.
Shelly lloró con más brío.
– No. No. Oh, Vi. Lo siento muchísimo. No quería perjudicarte. Estaba cabreada, eso es todo. Ya sabes cómo soy.
La enfermera arrugó la nariz ante aquella exhibición de sentimentalismo y salió de la habitación.
– Necesitará cirugía plástica -explicó Lynley a Shelly cuando estuvieron a solas-. Y después… -Buscó una forma clara pero piadosa de esbozar a la muchacha el futuro de Vi Nevin-. Lo más probable es que sus opciones profesionales queden más limitadas que antes.
Esperó a ver si Shelly entendía, sin necesidad de explicaciones más gráficas. Poco agraciada, pero profesional de la calle al fin y al cabo, sabía lo que las cicatrices faciales presagiaban para una mujer que se ganaba la vida haciendo de Lolita para sus clientes.
Shelly desvió su mirada angustiada hacia su amiga.
– Yo la cuidaré. A partir de ahora, cada minuto. Yo me ocuparé de Vi -le besó la mano, la apretó con fuerza y lloró con más energía.
– Ahora necesita descansar -le dijo Lynley.
– No voy a dejarla hasta que ella sepa que estoy aquí.
– Puede esperar con el agente. Me ocuparé de que le permita entrar en el cuarto cada hora.
Shelly soltó la mano de Vi a regañadientes.
– Irá a por él, ¿verdad? -dijo en el pasillo-. ¿Le empapelará ahora mismo?
Y esas dos preguntas habían atormentado a Lynley durante todo el camino hasta el Yard.
Martin Reeve tenía todos los números para ser el atacante de Vi Nevin: móvil, medios y oportunidad. Tenía que mantener un estilo de vida y una mujer cuya drogadicción era irrecuperable. No podía permitirse perder ninguna fuente de ingresos. Si una chica conseguía abandonarle, nada impedía que otra chica, o diez, la siguieran. Y si permitía que eso sucediera, pronto se encontraría sin negocio. Porque los dos elementos primordiales de la prostitución eran las prostitutas y sus clientes. Los macarras eran prescindibles. Y Martin Reeve era consciente de eso. Impondría su ley sobre sus mujeres mediante el miedo y el ejemplo: ilustrando hasta qué extremos estaba dispuesto a proteger sus dominios, e implicando por mediación de dichos extremos que una chica podía recibir el mismo castigo que otra. Vi Nevin había servido de lección para las demás mujeres de Reeve. La única pregunta era si Nicola Maiden y Terry Cole también habían servido de lección.
Había una forma de averiguarlo: trasladar a Reeve al Yard sin abogado y mostrarse más astuto que este cuando estuviera presente. Para eso, Lynley sabía que debía utilizar una estrategia mejor que la del hombre, y sus opciones en ese campo eran limitadas.
Lynley buscó un medio de manipulación en las fotografías del dúplex, que el fotógrafo de la policía le había entregado aquella mañana. Estudió en particular la huella de un zapato en el suelo de la cocina, y se preguntó si el dibujo de hexágonos en la suela era lo bastante raro para tener importancia. Sería suficiente para conseguir una orden de registro, desde luego. Y, orden en mano, tres o cuatro agentes podían poner patas arriba MKR Financial Management y descubrir pruebas de los verdaderos negocios de Reeve, aunque este hubiera sido lo bastante listo para deshacerse de los zapatos con hexágonos en las suelas. En cuanto tuvieran esa prueba, estarían en condiciones de intimidar al macarra. Lo cual deseaba Lynley con todas sus fuerzas.
Miró más fotos, y las fue arrojando de una en una sobre su escritorio. Aún las estaba examinando en busca de algo útil cuando Barbara Havers entró como una tromba.
– Santa hostia -dijo sin más preámbulos-, no se imagina lo que he averiguado, inspector. -Empezó a parlotear sobre una casa de subastas en Cork Street, alguien llamado Sitwell, Soho Square y King-Ryder Productions-. Vi ese cuadro cuando salí de su casa -concluyó con aire triunfal-. Y créame, señor, si echara un vistazo al trabajo de Cilla en Battersea, estaría de acuerdo en que es mucho más que una simple coincidencia haber topado con alguien que comprara una de sus asquerosas piezas. -Se dejó caer en una silla delante del escritorio y recogió las fotografías que Lynley había tirado. Las examinó por encima-. King- Ryder es nuestro chico. Puede escribirlo con mi sangre si quiere.
Lynley la observó por encima de las gafas.
– ¿Qué la condujo en esa dirección? ¿Existe una relación entre el señor King-Ryder y el tiempo que Maiden pasó en el SO10? Porque en su informe no mencionaba… -Frunció el entrecejo, intrigado, sin gustarle lo que sospechaba-. Havers, ¿cómo llegó hasta King-Ryder?
La ex sargento siguió estudiando las fotografías mientras contestaba, pero habló demasiado deprisa.
– Fue así, señor. Encontré una tarjeta en el piso de Terry Cole. También una dirección. Pensé… Bien, sé que tendría que habérsela entregado a usted enseguida, pero se me fue de la cabeza cuando me envió de vuelta al cris. Y resultó que ayer me quedó un poco de tiempo libre cuando terminé el informe y… -Vaciló, con la atención todavía fija en las fotos, pero cuando por fin levantó la vista su expresión había cambiado, menos segura que cuando había entrado en el despacho-. Como tenía esa tarjeta y la dirección, fui a Soho Square, luego a Cork Street y… Mierda, inspector, ¿qué más da cómo llegué hasta él? King-Ryder miente, y si miente ambos sabemos que solo existe una razón.
Lynley dejó las fotos restantes sobre la mesa.
– No la sigo. Hemos establecido la relación entre nuestras dos víctimas: prostitución y el anuncio de dicha prostitución. Hemos llegado a la interpretación de otro posible móvil: la venganza de un macarra de guante blanco por la traición que cometieron dos chicas de su redil, una de las cuales, por cierto, recibió una paliza anoche. Nadie puede confirmar la coartada del macarra para el martes por la noche, aparte de su mujer, cuya palabra no vale ni el aliento que emplea en hablar. Lo que hemos de encontrar es el arma desaparecida, que puede estar en la casa de Martin Reeve. Bien, una vez establecido todo esto, Havers, y establecido, me gustaría añadir, gracias al tipo de trabajo policial que usted parece evitar últimamente, le agradecería que me resumiera los hechos que la impulsan a considerar a Matthew King-Ryder nuestro asesino.
La mujer no contestó, pero Lynley vio que un desagradable rubor empezaba a subirle por el cuello.
– Barbara -dijo-, espero que sus conclusiones sean el resultado del trabajo y no de la intuición.
El color de Havers se intensificó.
– Usted siempre dice que la coincidencia no existe cuando se trata de un asesinato, inspector.
– En efecto. ¿Cuál es la coincidencia?
– Ese cuadro. La monstruosidad de Cilla Thompson. ¿Qué hace con un cuadro de la compañera de piso de Terry Cole? No puede argumentar que lo ha comprado para colgarlo en su casa, cuando estaba con toda la basura, así que ha de significar algo. Y creo que significa…
– Cree que significa que él es el asesino. Pero carece de móvil para el crimen, ¿no?
– Acabo de empezar. Solo fui a ver a Matthew King-Ryder porque Terry Cole fue a verle de parte de Neil Sitwell. No esperaba descubrir uno de los cuadros de Cilla junto a la puerta, y cuando lo hice me quedé patidifusa. Bien, ¿y quién no? Cinco minutos antes King-Ryder me estaba diciendo que Terry Cole fue a hablar con él acerca de una beca. Salgo del piso, intentando acomodar mis pensamientos a la nueva información, y me encuentro esa pintura en la basura, lo cual me dice que King-Ryder tiene una relación con el asesinato de la que no habla.
– ¿Una relación con el asesinato? -Lynley permitió que el escepticismo tiñera sus palabras-. Havers, todo lo que ha descubierto es un dato que tal vez esté relacionado con alguien que esté relacionado con alguien que ha sido asesinado en compañía de una mujer con quien él no tiene ninguna relación.
– Pero…
– No. Nada de peros, Havers. Me ha llevado la contraria en cada etapa de este caso, y ya está bien. Le he asignado una tarea, de la cual ha pasado olímpicamente porque no le gusta. Ha ido a su aire en detrimento del equipo…
– ¡Eso no es justo! -protestó ella-. Redacté el informe. Lo dejé sobre su escritorio.
– Sí. Y lo he leído. -Lynley buscó entre los papeles. Lo cogió y utilizó para subrayar sus palabras-. Barbara, ¿cree que soy estúpido? ¿Supone que soy incapaz de leer entre líneas lo que, en teoría, es el trabajo de una profesional?
Barbara bajó los ojos. Aún sostenía algunas fotografías del hogar destrozado de Vi Nevin, y clavó la vista en ellas. Sus dedos se tiñeron de blanco cuando las apretó con más fuerza, y el rubor de su piel se intensificó todavía más.
Gracias a Dios, pensó Lynley. Por fin había logrado atraer su atención. Abundó en el tema.
– Cuando se le asigna una tarea, se espera de usted que la termine sin discusiones ni preguntas. Y cuando la termina, se espera de usted que redacte un informe capaz de reflejar el lenguaje neutro del desinterés profesional. Y después se espera de usted que aguarde la asignación de otra tarea con una mente abierta y capaz de asimilar información. Lo que no se espera de usted es que elabore un comentario disimulado sobre la validez del curso de la investigación, en caso de que no esté de acuerdo con ella. Esto -golpeó su palma con el informe- es una excelente ilustración de por qué se encuentra en la situación actual. Cuando le dan una orden que no le gusta ni le parece pertinente, toma la iniciativa, indiferente a todo, desde la cadena de mando hasta la seguridad pública. Lo hizo hace tres meses en Essex, y lo está haciendo ahora. Cuando cualquier otro agente obedecería a pies juntillas con la esperanza de redimir su nombre y reputación, cuando no su carrera, usted hace lo que le place con una tozudez inaudita. ¿No es así?
Barbara no contestó, con la cabeza todavía gacha, pero su respiración se había alterado, más contenida debido al esfuerzo de reprimir sus sentimientos. Parecía, al menos de momento, doblegada por la reprimenda castigo. Lynley se sintió satisfecho.
– Muy bien -dijo-. Escúcheme bien. Quiero una orden judicial para poner patas arriba la casa de Reeve. Quiero que cuatro agentes se encarguen del registro. Quiero de esa casa un solo par de zapatos con hexágonos en las suelas, y todas las pruebas que pueda encontrar sobre el servicio de acompañantes. ¿Puedo incluirla en ese grupo y confiar en que obedecerá las órdenes al pie de la letra?
La mujer no contestó.
Lynley sintió que la exasperación le atacaba como una plaga de mosquitos.
– Havers, ¿me está escuchando?
– Un registro.
– Sí. Eso he dicho, y quiero una orden judicial. Cuando la tenga, quiero que colabore con el equipo que vaya a casa de Reeve.
Barbara alzó la cabeza.
– Una mierda de registro -dijo, y en su rostro floreció una sonrisa-. Sí. Sí. Puta mierda, inspector. Por Dios. Se trata de eso.
– ¿Se trata de qué?
– ¿Es que no lo ve? -Agitó una foto, llevada por sus nervios-. Señor, ¿no lo ve? Está pensando en Martin Reeve porque ha descubierto un posible motivo del crimen, y es tan llamativo que cualquier otro motivo resulta pequeño en comparación. Y como su motivo es tan escandaloso, relaciona con él todo cuanto se cruza en su camino, pertinente o no. Pero si se olvida de Reeve por un momento, verá en estas fotos que…
– Havers. -Lynley luchó contra su propia incredulidad. Aquella mujer era indestructible, inasequible al desaliento, ingobernable. Por primera vez, se preguntó cómo había logrado trabajar con ella-. No voy a repetir cuál es su misión. Voy a dársela. Y va a cumplirla.
– Pero solo quiero que vea…
– ¡No! ¡Maldita sea! Basta ya. Consiga la orden. Me da igual lo que deba hacer para ello. Pero consígala. Reúna un equipo del DIC y vaya a esa casa. Destrípela. Tráigame los zapatos con las marcas hexagonales en las suelas y pruebas del servicio de acompañantes. Mejor aún, tráigame el arma que acabó con la vida de Terry Cole. ¿Está claro? Bien, ya puede irse.
La mujer le miró fijamente. Por un momento, Lynley creyó que le plantaría cara. Y en ese momento supo cómo debía de haberse sentido la inspectora Barlow en el mar del Norte, cuando perseguía a un sospechoso y todas sus decisiones eran discutidas por una subordinada incapaz de guardarse sus opiniones. Havers había tenido mucha suerte de que Barlow no hubiera sido la agente en posesión de un arma en aquella lancha. Si la inspectora hubiera ido armada, la persecución habría terminado de una manera muy diferente.
Havers se levantó y dejó las fotografías del dúplex de Vi Nevin sobre la mesa.
– Una orden judicial, un registro. Un equipo de cuatro agentes. Me encargaré de ello, inspector. -Su tono era mesurado. Muy educado, respetuoso y apropiado.
Lynley prefirió ignorar lo que ocultaba.
A Martin Reeve le cosquilleaban las palmas de las manos. Hincó las uñas en ellas y empezaron a dolerle. Tricia le había apoyado cuando necesitaba deshacerse de aquel capullo de policía, pero no podía depender de que se mantuviera fiel a su historia. Si alguien le prometía más mierda cuando su provisión estuviera menguada y tuviera ganas de chutarse, diría y haría cualquier cosa. A los polis les bastaba con localizarla sola, sacarla de casa, y cantaría antes de dos horas. Y él no podía estar vigilándola todos los minutos de todos los jodidos días de sus vidas para asegurarse de que no sucediera eso.
«¿Qué quieren saber? Denme mi dosis.»
«Firme en la línea de puntos, señora Reeve, y la tendrá.»
Y todo habría acabado. Mejor dicho, él estaría acabado. De modo que tenía que fortalecer su historia.
Por una parte, podía obligar a mentir a alguien que ya conociera de primera mano las consecuencias de pedir un poco de tiempo para considerar su petición, no digamos ya de negarse. Por otra, podía exigir la verdad a otra persona, que al tomar su solicitud como una señal de debilidad quizá viera una oportunidad de arrancar a Reeve algo de lo que había acumulado durante toda su vida adulta. En el primer caso terminaría debiendo un favor, lo cual equivalía a ceder las riendas de su vida a otra persona. En el segundo, parecería un maricón al que podían dar por el culo sin temor a represalias.
La situación era un callejón sin salida. Atrapado entre una roca y un peñasco, Martin deseaba encontrar suficiente dinamita para abrirse paso, reduciendo al mínimo los daños ocasionados por las piedras al desmoronarse.
Fue a Fulham. Todos sus problemas actuales tenían su génesis allí, y allí era donde pensaba encontrar la solución.
Entró en el edificio de Rostrevor Road de la manera más fácil: tocó todos los timbres en rápida sucesión y esperó al idiota que abriría la puerta sin pedirle que se identificara por el interfono.
Subió corriendo la escalera, pero se detuvo en el rellano. Había un letrero pegado en la puerta del dúplex: «Policía científica. No Pasar.»
– Mierda -dijo Martin.
Oyó de nuevo la voz lenta y suave del policía, tan clara como si estuviera en el rellano con él: «Hábleme de Vi Nevin.»
– Joder -dijo Martin. ¿Estaría muerta?
Obtuvo la respuesta cuando bajó la escalera y llamó a la puerta de los inquilinos del piso debajo del dúplex. Habían celebrado una fiesta anoche, pero no habían estado tan ocupados con sus invitados, o tan colocados, como para no tomar nota de la llegada de una ambulancia. Los paramédicos habían procurado ocultar el cuerpo envuelto en sábanas que sacaban del edificio, pero la prisa con que la habían trasladado, y la posterior aparición de lo que parecía un ejército de policías que empezaron a hacer preguntas por todo el edificio, sugería que había sido víctima de un crimen.
– ¿Muerta? -Martin agarró del brazo al joven que se disponía a volver a entrar en el piso para continuar durmiendo, ocupación que la aparición de Martin había interrumpido-. Espere. Maldita sea. ¿Estaba muerta?
– No iba en una bolsa de cadáveres -fue la indiferente respuesta-. Pero igual la palmó durante la noche en el hospital.
Martin maldijo su suerte, y de vuelta en el coche sacó su plano de Londres. El hospital más cercano era el de Chelsea y Westminster, en Fulham Road, al cual se dirigió enseguida. Si había muerto, estaba acabado.
La enfermera de urgencias le informó que la señorita Nevin había sido trasladada. ¿Era pariente de ella?
Un viejo amigo, dijo Martin. Había ido a su casa y descubierto que había sufrido un accidente… algún problema… Si podía ver a Vi y comprobar que estaba bien… para poder tranquilizar a sus amigos mutuos y familiares… Tendría que haberse afeitado, pensó. Tendría que haberse puesto la chaqueta de Armani. Tendría que haberse preparado para otra eventualidad que no fuera llamar a una puerta, entrar y obtener cooperación por la fuerza.
La señorita Schubert -era el nombre que exhibía la placa de identificación- le miró con la indisimulada hostilidad de los que trabajan demasiado y cobran poco. Martin no pasó por alto el hecho de que descolgó el teléfono en cuanto se encaminó hacia los ascensores.
Por lo tanto, estaba preparado para ver a un policía de guardia ante la puerta cerrada de la habitación de Vi Nevin. Sin embargo, no estaba preparado para la aparición de la arpía de pelo naranja, vestida con un traje pantalón arrugado, que estaba sentada al lado del policía. La mujer se puso en pie de un salto y se abalanzó sobre Martin en cuanto le vio.
– ¡Es él, es él, es él! -chilló. Atacó a Martin como un halcón hambriento a un conejo y hundió sus garras en la pechera de su camisa-. ¡Te mataré! Bastardo. ¡Bastardo!
Le empujó contra la pared y le embistió con la cabeza. La cabeza de Martin golpeó contra el borde de un tablón de anuncios. Su mandíbula se cerró de golpe. Los dientes mordieron la lengua y él probó el sabor de la sangre. La muy bruja arrancó los botones de su camisa y buscó su garganta, pero el policía consiguió sujetarla. A continuación se puso a chillar.
– ¡Deténgale! ¡Es él! ¡Deténgale! ¡Deténgale!
El agente pidió a Martin su identificación y logró dispersar a una pequeña multitud que se había congregado en el extremo del pasillo, por lo cual Martin se sintió agradecido.
Con la mujer inmovilizada a una distancia prudencial, Martin pudo reconocerla por fin. Era el color del pelo lo que le había desorientado. Cuando se habían conocido, cuando ella acudió por primera y última vez a MKR para entrevistarse con él, lo llevaba negro. Por lo demás, no había cambiado. Aún esquelética, aún de piel cetrina, con los dientes en muy mal estado, aliento todavía peor, y el olor corporal de tres días sin lavarse el chocho.
– Shelly Platt -dijo.
– ¡Tú lo hiciste! ¡Intentaste asesinarla!
Martin se preguntó si era posible que el día empeorara aún más. Obtuvo la respuesta un momento después. El agente estudió su identificación, sin dejar de sujetar a Shelly.
– Señorita, por favor, cada cosa a su tiempo -dijo, y se la llevó hasta la sala de las enfermeras para llamar por teléfono.
– Escuche -le dijo Martin-, solo quiero saber si la señorita Nevin se encuentra bien. Hablé con alguien de urgencias. Me dijeron que la habían trasladado aquí.
– ¡Quiere matarla! -gritó Shelly.
– No seas idiota -replicó Martin-. Si pensara matarla no me presentaría a plena luz del día y entregaría mi carnet de identidad. ¿Qué coño ha pasado?
– ¡Como si no lo supieras!
– Necesito hablar con ella -dijo al agente cuando le devolvió el carnet y se negó a dejarle pasar-. No tardaré ni cinco minutos.
– Lo siento -fue la respuesta.
– Escuche, creo que no me entiende. Se trata de un asunto urgente y…
– ¿No va a detenerle? -preguntó Shelly-. ¿Qué más ha de hacer para que le metan en chirona?
– ¿Quiere hacer el favor de obligarla a callar para que le explique…?
– Órdenes son órdenes -dijo el agente, y aflojó su presa sobre Shelly Platt un poco, con el fin de indicar a Martin que lo mejor era esfumarse.
Martin se esfumó con la mayor elegancia posible, considerando que el marimacho del pelo naranja había montado tal escándalo que le había convertido en blanco de todas las miradas. Volvió al Jaguar, entró y conectó el aire acondicionado a la máxima potencia y dirigido a su cara.
Mierda, pensó. Joder, coño, mierda. Tenía pocas dudas de a quién había llamado el agente, de modo que ya podía prepararse para otra visita de la poli. Pensó en cómo iba a explicar su aparición en el hospital de Chelsea y Westminster. «Obtener corroboración para mi historia de anoche» no parecía muy creíble, teniendo en cuenta de quién intentaba obtenerla.
Salió a toda velocidad del aparcamiento. Cuando llegó a Fulham Road, bajó la visera y utilizó el espejo para examinar los daños que Shelly Platt le había infligido. Jesús, era una gata salvaje. Había conseguido hacerle sangrar cuando le desgarró la camisa. Lo mejor sería ponerse la vacuna del tétanos cuanto antes.
Subió por Finborough Road, camino de su casa, y pensó en las opciones que se abrían ante él. Daba la impresión de que no conseguiría acercarse a Vi Nevin durante un tiempo, y como el guardia de la puerta había telefoneado sin duda al gilipollas que había aparecido en Lansdowne Road en plena noche, también daba la impresión de que nunca lograría acercarse a ella. Al menos, mientras la poli estuviera investigando el asesinato de la Maiden, y tal vez tardarían meses. Tenía que pensar en otro plan para obtener la corroboración de su coartada, y descubrió que su mente saltaba de una idea a otra.
En el lado de Exhibition Hall de la estación de Earl's Court paró en un semáforo. Disuadió a un golfillo que quería lavarle el parabrisas por cincuenta peniques, y observó a una puta que estaba negociando con un cliente en potencia junto a la entrada del metro. Efectuó una evaluación instantánea de la mujer al observar su falda casi inexistente de licra magenta, su blusa de poliéster negra de escote vertiginoso y absurdos volantes, sus zapatos de tacón afilado y sus medias de malla. Era una vulgar pajillera, decidió. Veinticinco libras si el tío iba muy salido. No más de diez si ella y su adicción a la coca hacían la calle juntas.
El semáforo cambió, y mientras se alejaba su rencor hacia la policía no hizo más que aumentar. Estaba haciendo a toda la jodida ciudad un favor del copón, decidió, y nadie, mucho menos la poli, parecía darse cuenta o agradecer el detalle. Sus chicas no trotaban por las calles haciendo tratos con los clientes, y no contaminaban el paisaje vestidas como el sueño húmedo de un adolescente. Eran refinadas, educadas, atractivas y discretas, y si aceptaban dinero por echar uno o dos polvos, y si le pasaban un porcentaje a él, ¿quién facilitaba que estuvieran en compañía de hombres ricos y triunfadores, ansiosos por recompensarlas generosamente por sus servicios? ¿A quién coño perjudicaba? A nadie. El meollo de la cuestión residía en que el sexo ocupaba un lugar en la vida de los hombres que no era el mismo en las mujeres. Para los hombres era un acto de afirmación, fundamental y necesario para su identidad. Sus esposas se cansaban del sexo o terminaban aburridas de él, pero los hombres no. Y si alguien estaba dispuesto a proporcionar a esos hombres acceso a mujeres que recibían de buen grado sus atenciones, mujeres dispuestas a transformar sus cuerpos en cera blanda y moldeable, en cuyo interior depositaban aquellos hombres sus jugos, aparte de dejar la impresión indeleble de sus caracteres, ¿por qué no podía intercambiarse dinero a cambio de ese servicio? ¿Por qué no podían permitir que alguien como él, con su talento organizativo y su visión a la hora de reclutar mujeres excepcionales para la diversión de hombres excepcionales, viviera de dicha actividad?
Si las leyes hubieran sido escritas por visionarios como él, y no por un grupo de capullos frígidos más preocupados por adular a la opinión pública que por ser mínimamente realistas sobre las actividades en que participaban adultos conscientes, pensó Martin, no se encontraría en esta situación. No estaría buscando a alguien que confirmara su paradero con el fin de sacudirse de encima a la policía, porque la policía, para empezar, nunca le habría saltado encima. Y aunque se hubieran presentado en su casa, hecho preguntas y exigido respuestas, no habrían contado con nada sólido para acusarle, porque él no estaría viviendo al otro lado de la ley.
¿Qué clase de país era este, en que la prostitución era legal pero vivir de ella no? ¿Qué era la prostitución, sino un medio de vida? ¿A quién coño intentaban engañar cuando pretendían regularla desde Westminster, cuando las tres cuartas partes de los hipócritas que plantaban sus culos en los escaños de cuero follaban a destajo con cualquier secretaria, estudiante o funcionaría del Parlamento que les resultara mínimamente apetecible?
Joder, toda la situación le daba ganas de emprenderla a puñetazos con las paredes. Cuanto más pensaba en ello, más se irritaba. Y cuanto más se irritaba, más se concentraba en la causa de todos sus problemas actuales. Olvídate de la Maiden y la Nevin, se dijo. Al fin y al cabo, ya han recibido lo suyo. No habían sido las que habían vomitado sus miserables tripas a la poli. Aún debía encargarse de Tricia.
Dedicó el resto del recorrido a pensar en la mejor forma de hacerlo. Su conclusión no fue agradable, pero ¿qué había de agradable en que una figura notable de la escena social perdiera a su mujer por culpa de la heroína, pese a sus esfuerzos por salvarla de sí misma, protegerla del rechazo de su familia y de la censura de una opinión pública implacable?
Notó que su humor cambiaba. Sonrió y empezó a tararear por lo bajo. Se desvió de Lansdowne Walk a Lansdowne Road.
Y entonces los vio.
Cuatro hombres estaban subiendo los peldaños que conducían a su casa, proclamando a los cuatro vientos policías de paisano. Eran corpulentos, altos y entrenados para tiranizar. Parecían gorilas disfrazados.
Martin aceleró. Giró en el camino de acceso y dejó un rastro de neumáticos en el punto donde efectuó el giro. Salió del Jaguar y subió los escalones antes de que hubieran podido llamar al timbre.
– ¿Qué quieren? -preguntó.
Gorila Uno extrajo un sobre blanco del bolsillo de una chaqueta de cuero.
– Orden de registro -dijo.
– ¿De registro de qué?
– ¿Va a abrir la puerta o la derribamos?
– Voy a telefonear a mi abogado.
Martin se abrió paso a codazos y abrió la puerta con su llave.
– Como quiera -dijo Gorila Dos.
Le siguieron al interior. Gorila Uno dio instrucciones, mientras Martin se precipitaba al teléfono. Dos de los policías le pisaron los talones hasta su despacho. Los otros dos subieron la escalera. Mierda, pensó.
– ¡Eh! -gritó-. ¡Mi mujer está ahí arriba!
– Le dirán hola -dijo Gorila Uno.
Mientras Martin tecleaba frenéticamente el número, Uno empezó a sacar libros de los estantes, y Dos se encaminó hacia el archivador.
– Quiero que salgan de aquí, mamones -rugió Martin.
– Ya lo supongo -dijo Dos.
– Todos queremos algo -añadió Uno con una sonrisa.
En el piso de arriba, una puerta golpeó contra una pared. Voces ahogadas acompañaron al ruido de muebles que eran apartados en una habitación. En el despacho de Martin, los policías llevaron a cabo el registro con un mínimo de esfuerzo y un máximo de desorden: tiraron libros al suelo, descolgaron cuadros y vaciaron el archivador en el que Martin guardaba escrupulosos registros del servicio de acompañantes. Gorila Dos se agachó y empezó a pasar las páginas, con dedos gruesos como puros.
– Mierda -siseó Martin, con el auricular pegado al oído. ¿Dónde estaba el mamón de Polmanteer?
El teléfono de su abogado sonó cuatro veces. El contestador automático se conectó. Martin maldijo, colgó y probó el móvil del abogado. ¿Dónde estaría en domingo, por el amor de Dios? No era posible que aquel asqueroso bastardo hubiera ido a la iglesia.
El móvil no cosechó mejores resultados. Colgó el auricular con furia y buscó en su escritorio la tarjeta del abogado. Gorila Dos le empujó a un lado.
– Lo siento, señor -dijo-. No puedo permitir que saque…
– ¡No estoy sacando una mierda! Quiero encontrar el busca de mi abogado.
– No lo guardaría en su escritorio, ¿verdad? -preguntó Uno desde los estantes, donde continuaba su trabajo. Los libros seguían cayendo al suelo.
– Ya sabe a qué me refiero -dijo Martin a Dos-. Quiero el número de su busca. Está en una tarjeta. Conozco mis derechos. Apártese, o no me haré responsable…
– ¿Qué pasa, Martin? ¿Qué está pasando? Hay unos hombres en nuestro dormitorio, han vaciado el ropero y… ¿Qué está pasando?
Martin giró en redondo. Tricia estaba en la puerta, sin duchar, sin vestir y sin maquillar. Parecía una de aquellas sintecho que se sentaban sobre sus sacos de dormir y mendigaban dinero en el metro de Hyde Park Corner. Parecía lo que era: una colgada.
Sus manos empezaron a cosquillearle de nuevo. Hincó las uñas en las palmas una vez más. Tricia había sido la única causa de sus dificultades durante los últimos veinte años. Y ahora era la causa de su ruina.
– Maldita furcia de mierda -dijo-. ¡Tu puta madre! -Atravesó la habitación de una zancada. La agarró del pelo y consiguió golpearle la cabeza contra la jamba de la puerta antes de que los policías le sujetaran-. ¡Zorra estúpida! -gritó mientras se lo llevaban a rastras-. De acuerdo -dijo a los agentes-. De acuerdo -repitió mientras intentaba zafarse de ellos-. Llamen al capullo de su jefe. Díganle que estoy dispuesto a negociar.
25
Era casi mediodía cuando Simon St. James pudo dedicar un poco de su tiempo a los informes de las autopsias practicadas en Derbyshire que Lynley le había enviado por mediación de Havers. No estaba seguro de lo que debía buscar. El examen de la Maiden parecía correcto. La conclusión de hematoma epidural era coherente con el golpe recibido en la cabeza. Que había sido asestado por una persona diestra que la había atacado desde arriba era coherente con la hipótesis de que estaba corriendo y había tropezado (o la habían atrapado) en su huida por el páramo a oscuras. Aparte del golpe en la cabeza y los arañazos y contusiones que cabía esperar después de una caída sobre terreno abrupto, nada en su cuerpo sugería algo peculiar. A menos que uno quisiera considerar interesante el extraordinario número de agujeros que había practicado en su cuerpo, desde las cejas a los genitales. Pero no parecía una ruta muy interesante, cuando atravesar con agujas diferentes partes del cuerpo se había convertido en uno de los escasos actos de desafío de una generación de jóvenes cuyos padres los habían practicado todos.
A juzgar por su lectura del informe sobre la Maiden, St. James obtuvo la impresión de que todos los elementos básicos habían sido abordados, desde el momento, causa y mecanismo de la muerte hasta las pruebas (o su ausencia) de lucha. Se habían tomado radiografías y fotografías, y habían examinado el cuerpo de pies a cabeza. Los diversos órganos habían sido estudiados, extraídos y comentados. Muestras de fluidos corporales se habían enviado a toxicología. Al final del informe, se expresaba con concisión y claridad la opinión: la chica había muerto como resultado del golpe en la cabeza.
St. James repasó los hallazgos por segunda vez para asegurarse de que no había pasado por alto ningún detalle importante. Después cogió el segundo informe y se sumergió en la muerte de Terry Cole.
Lynley le había telefoneado para comunicarle que una de las heridas del chico no había sido infligida por la navaja multiusos que, al parecer, era la causante de las otras, incluyendo el desgarro fatal de la arteria femoral. Después de leer los datos básicos del informe, St. James dedicó un escrutinio más detenido a todo lo relacionado con aquella herida en particular. Tomó nota de su tamaño, posición en el cuerpo y la marca dejada en el hueso. Contempló las palabras y después se acercó con aire pensativo a la ventana de su laboratorio, desde la cual vio que Peach se revolcaba beatíficamente en un trozo de jardín iluminado por el sol, con su estómago peludo de dachshund expuesto al sol de mediodía.
Sabía que habían encontrado la navaja multiusos en un contenedor de gravilla. ¿Por qué no habían dejado la segunda arma en el contenedor? ¿Por qué esconder un arma, pero no la otra? Esas preguntas pertenecían a la parcela de los detectives y no de los científicos, por supuesto, pero creía que debía formularlas de todos modos.
Una vez formuladas, parecía que solo existían dos respuestas: o bien la segunda arma identificaba al asesino con demasiada precisión para abandonarla en el lugar de los hechos, o bien había sido abandonada en el lugar de los hechos y la policía la había confundido con otra cosa.
Si la primera suposición era cierta, no ayudaría en nada. En cambio, la segunda aconsejaba un estudio más detallado del lugar de los hechos. No tenía acceso a esas pruebas, y sabía que no sería bienvenido en Derbyshire si iba a examinarlas. Por lo tanto, cogió el informe de la autopsia y buscó algo que le proporcionara una pista.
La doctora Sue Miles no había olvidado nada: desde los insectos alojados dentro y encima de los cadáveres durante las horas previas a su descubrimiento, hasta las hojas, flores y ramas atrapadas en el pelo de la chica y en las heridas del chico.
Fue este detalle final (una astilla de madera de unos dos centímetros de largo encontrada en el cuerpo de Terence Cole) lo que despertó la curiosidad de St. James. La astilla había sido enviada al laboratorio para ser analizada, y alguien había añadido una nota a lápiz en el margen del informe, identificándola. Producto de una llamada telefónica, sin duda. Cuando los agentes tenían prisa, no siempre esperaban el informe oficial del laboratorio de la policía para proseguir sus investigaciones.
«Cedro», había escrito alguien en el margen. Y al lado, entre paréntesis, «Port Orford». St. James no era botánico, de modo que Port Orford no le dijo nada. Sabía que sería muy difícil localizar en un domingo al botánico forense que había identificado la astilla, de modo que cogió los papeles y bajó a su estudio.
Deborah estaba dentro, absorta en la revista dominical del Sunday Times.
– ¿Problemas, amor? -dijo.
– Ignorancia -contestó su marido-. Lo cual ya es un buen problema.
Encontró el libro que buscaba entre sus volúmenes más polvorientos. Empezó a pasar las páginas, mientras Deborah se reunía con él.
– ¿Qué es?
– No lo sé. Cedro y Port Orford. ¿Te dicen algo?
– Parece un lugar. Port Isaac, Port Orford. ¿Por qué?
– Una astilla de cedro fue encontrada en el cuerpo de Terence Cole. El chico de los páramos.
– ¿El caso de Tommy?
– Humm. -St. James pasó más páginas y siguió con el dedo lo que había debajo de «cedro»-. Del Atlas, azul, Incienso Chileno. ¿Sabías que había tantas clases de cedros?
– ¿Es importante?
– Empiezo a pensar que podría serlo.
Bajó la mirada por la página. Y entonces vio las dos palabras: «Port Orford.» Era como una variedad del árbol.
Fue a la página indicada, donde primero observó la foto, consistente en una muestra del follaje de la confiera, y luego leyó el artículo.
– Es curioso -dijo a su mujer.
– ¿El qué? -preguntó Deborah mientras enlazaba su brazo con el de él.
Le contó lo que decía la autopsia: una astilla de madera, identificada por el botánico forense como de un cedro Port Orford, había sido encontrada en una de las heridas de Terence Cole.
Deborah compuso una expresión pensativa, mientras se echaba hacia atrás su espeso cabello.
– ¿Por qué es curioso? Les mataron al aire libre, ¿no? En los páramos. -Sus ojos se ensancharon-. Ah, sí. Ya entiendo.
– Exacto -dijo St. James-. ¿En qué clase de páramos crecen cedros? Pero hay algo más curioso todavía, amor mío. Este cedro en particular crece en América, en Estados Unidos. En Oregón y el norte de California, dice aquí.
– Tal vez importaran el árbol, ¿no? -aventuró Deborah-. Para el jardín de alguien, o un parque. O incluso para el invernadero de un jardín botánico. Ya sabes qué quiero decir, como palmeras o cactus. -Sonrió y arrugó la nariz-. ¿O son cactus?
St. James caminó hacia su escritorio y dejó el libro. Se sentó en la silla.
– De acuerdo. Digamos que fue importado para el jardín de alguien o un parque.
– Por supuesto. -Deborah se puso a su lado-. Eso aún suscita la pregunta evidente, ¿no? ¿Cómo llegó al páramo un cedro enviado para el jardín de alguien o un parque?
– ¿Y cómo llegó a una parte del páramo que no está cerca del jardín de alguien o de un parque?
– ¿Lo plantaron con algún significado religioso?
– Lo más probable es que no lo plantaran.
– Pero has dicho… -Deborah frunció el entrecejo-. Oh, sí. Ya entiendo. Supongo que el botánico forense cometió un error.
– No lo creo.
– Pero, Simon, si solo había una astilla…
– Es todo cuanto necesitaría un buen botánico forense -continuó St. James.
Hasta un fragmento de madera, dijo, contenía el dibujo de los tubos y vasos que transportaban los líquidos desde la raíz hasta la copa de un árbol. Los árboles de madera blanda, y todas las confieras lo son, están menos desarrollados desde un punto de vista evolutivo, y por lo tanto son más fáciles de identificar. Analizada con un microscopio, una astilla revelaría cierto número de características fundamentales que distinguen su especie de otras. Un botánico forense catalogaría dichas características, las sometería a un sistema de identificación informático, por ejemplo, y extraería una identificación exacta del árbol. Era un proceso de una precisión exacta, o al menos tan preciso como cualquier otra identificación efectuada mediante análisis microscópicos, humanos o informáticos.
– De acuerdo -dijo Deborah poco a poco, pero con alguna duda aparente-. ¿Así que es cedro?
– Cedro Port Orford. Creo que podemos estar seguros.
– Y es un fragmento de cedro que no procede de un árbol que crezca en la zona, ¿verdad?
– Sí otra vez. La pregunta es de dónde salió ese fragmento de cedro, y cómo fue a parar al cuerpo del muchacho.
– Estaban de camping, ¿no?
– La chica sí.
– ¿En una tienda? Podría ser de una estaca de la tienda, una de esas cosas que hundes en el suelo para montar la tienda. ¿Y si la estaca estaba hecha de cedro?
– Ella había ido de excursión. Dudo que fuera esa clase de tienda.
Deborah cruzó los brazos y se apoyó contra el escritorio, mientras reflexionaba.
– ¿Qué me dices de un taburete de camping? Las patas, por ejemplo.
– Es posible. Si hubiera un taburete entre los objetos encontrados en el lugar.
– O herramientas. Debió de llevarse herramientas de camping. Un hacha para cortar leña, un desplantador, algo por el estilo. La astilla podría ser de alguno de los mangos.
– Si las llevaba en la mochila, los utensilios no deberían ser muy pesados.
– ¿Y utensilios de cocina? ¿Cucharas de madera?
St. James sonrió.
– ¿Gourmets en la desolación?
– No te burles de mí -rió Deborah-. Intento ayudar.
– Tengo una idea mejor. Ven.
Subieron al laboratorio, donde el ordenador de St. James zumbaba en un rincón, cerca de la ventana. Se sentó y, con Deborah al lado, entró en Internet.
– Vamos a consultar la Gran Inteligencia virtual.
– Los ordenadores consiguen que me suden las manos.
St. James cogió su mano, que no estaba sudada, y besó la palma.
– Tu secreto está a salvo conmigo.
La pantalla del ordenador cobró vida y St. James seleccionó el buscador que solía utilizar. Tecleó la palabra «cedro» en el campo de búsqueda y parpadeó consternado cuando el resultado fueron unas seiscientas mil entradas.
– Santo Dios -dijo Deborah-. No es de mucha ayuda, ¿verdad?
– Reduzcamos las opciones.
St. James tecleó «cedro Port Orford». El resultado fue de 183 entradas. Pero cuando empezó a explorar la lista, vio que había obtenido de todo, desde un artículo escrito sobre Port Orford (Oregón) hasta un tratado sobre el pudrimiento de los árboles. Se reclinó en la silla, pensó un momento, y tecleó la palabra «usos» después de «cedro», añadiendo las debidas comas invertidas y signos de sumar. No obtuvo absolutamente nada. Sustituyó «usos» por «mercado», y le dio al intro. La pantalla sufrió una alteración y le proporcionó la respuesta.
Leyó la primera entrada y dijo «Santo Dios».
Deborah, cuya atención se había desviado hacia su cuarto oscuro, volvió con él.
– ¿Qué? -preguntó-. ¿Qué?
– Es el arma -dijo su marido, y señaló la pantalla.
Deborah leyó y respiró hondo.
– ¿Localizo a Tommy?
St. James reflexionó, pero la petición de estudiar los informes de la autopsia le había llegado por mediación de Barbara, a instancias de Tommy. Y esa era una indicación suficiente de una cadena de mando, lo cual le proporcionaba la excusa que necesitaba para intentar hacer las paces.
– Localicemos a Barbara -dijo a su mujer-. Que sea ella la que dé la noticia a Tommy.
Barbara Havers dobló la esquina de Anhalt Road y confió en que su suerte se prolongara unas horas más. Había logrado encontrar a Cilla Thompson en su estudio de la arcada del ferrocarril, donde estaba aplicando su dudoso talento a un lienzo en que una boca cavernosa, con amígdalas como fuelles, se abría sobre una chica de tres piernas que saltaba a la comba sobre una lengua de aspecto esponjoso. Unas pocas preguntas bastaron para obtener más información sobre el «caballero de buen gusto» que había adquirido una de las obras maestras de Cilla la semana anterior.
Cilla no conseguía recordar su nombre. Ahora que lo pensaba, dijo, nunca se lo había dicho, pero le había extendido un cheque que había fotocopiado. Con el fin de demostrar, pensó Barbara, al mundo de los escépticos del arte que había conseguido vender un lienzo. Tenía la fotocopia pegada con celo dentro de su estuche de pinturas, y la exhibió con orgullo.
– Ah, sí, el nombre del tío está aquí. Vaya, mire esto. Me pregunto si serán parientes.
Matthew King-Ryder, comprobó Barbara, había pagado una cantidad estúpidamente exorbitante por una mierda de cuadro. Había extendido un cheque pagadero a un banco de St. Helier, en la isla de Jersey. «Banca Privada», se leía en relieve sobre su nombre. Había escrito la cantidad como si tuviera prisa. Y tal vez así había sido, pensó Barbara.
¿Cómo era que Matthew King-Ryder había aparecido en Portslade Road?, preguntó a la artista. Cilla admitió que aquella fila en concreto de arcadas de ferrocarril no era saludada en todo Londres como el semillero del arte moderno.
Cilla se encogió de hombros. Ignoraba cómo había llegado al estudio, pero ella no era la clase de chica que miraba los dientes al caballo regalado. Cuando el tío apareció, pidió permiso para echar un vistazo y demostró interés por su trabajo, se sintió feliz como un pato al sol. Lo único que podía decir era que el tío del talonario había pasado una buena hora mirando todas las obras de arte del estudio…
¿Las de Terry también?, preguntó Barbara. ¿Se había interesado por el arte de Terry? ¿Había mencionado a Terry?
No. Solo quería ver las pinturas de ella, explicó Cilla. Todas. Cuando no encontró nada que le gustara, le preguntó si tenía más en otro sitio. Ella le había enviado al piso, después de telefonear a la señora Baden para que le dejara pasar cuando llegara. Fue al piso directamente y eligió uno de sus cuadros. Le envió el cheque por correo al día siguiente.
– Me dio lo que le pedí -dijo Cilla con orgullo-. Nada de regateos.
Y ese punto en concreto, que Matthew King-Ryder había logrado acceder a la madriguera de Terry Cole, por el motivo que fuera, espoleó a Barbara a pisar el acelerador mientras atravesaba Battersea de vuelta al piso de Cilla.
Ni siquiera pensó en lo que debería estar haciendo mientras aparcaba marcha atrás al final de Anhalt Road. Había conseguido la orden de registro, tal como le habían ordenado, y había utilizado la lista del turno de día para reunir un equipo. Incluso se había encontrado con ellos frente a Snappy Snaps, en Notting Hill Gate, y les había puesto al corriente de lo que el inspector quería que buscaran en casa de Martin Reeve. Solo omitió la información de que debía acompañarles. Fue fácil justificar esta omisión. El equipo reunido (dos de cuyos miembros eran boxeadores aficionados en sus ratos libres) podía poner patas arriba una casa e intimidar a sus moradores mucho mejor si no había una presencia femenina, que suavizara la amenaza implicada por sus físicos imponentes y su tendencia a comunicarse con monosílabos. Además, ¿no estaba matando dos pájaros de un tiro, o tres o cuatro tal vez, si enviaba a los agentes a Notting Hill para acojonar a los Reeve sin ella? Mientras hacían eso, ella aprovecharía el tiempo para ver qué información obtenía en Battersea. Delegación de responsabilidad y autorización de un agente con capacidad de liderazgo, llamó a la situación. Y erradicó de su mente a la desagradable vocecita que intentaba llamarla de otra manera.
Llamó al timbre de la señora Baden. El tenue sonido de un piano titubeante cesó con brusquedad. Las cortinas del mirador se apartaron unos centímetros.
– ¿Señora Baden? -llamó Barbara-. Soy Barbara Havers otra vez. DIC de New Scotland Yard.
Sonó el zumbido que abría la puerta. Barbara entró a toda prisa.
– Vaya por Dios -dijo la señora Baden -. No tenía ni idea de que los detectives trabajaban los domingos. Espero que le dé tiempo de ir a la iglesia.
Ella había asistido a los servicios matutinos, añadió la mujer sin esperar la respuesta de Barbara. Y después había asistido a una reunión de coadjutores, con el fin de manifestar su opinión sobre el tema de dedicar unas noches al bingo para recaudar fondos destinados a la reparación del tejado del presbiterio. Estaba a favor de la idea, aunque en general no aprobaba el juego. Claro que era jugar para Dios, lo cual era muy diferente del tipo de juego que llenaba los bolsillos seculares de los propietarios de casinos, que amasaban su fortuna a base de ofrecer juegos de azar a los avariciosos.
– Así que no puedo ofrecerle tarta, me temo -concluyó con pesar la señora Baden -. Me llevé el resto a la reunión de coadjutores de esta mañana. Es más agradable discutir ante una tarta y café que con los estómagos vacíos, ¿no cree? Sobre todo -sonrió de su propio ingenio-, cuando ya han empezado a rugir.
Barbara la miró sin comprender, pero al punto recordó su visita anterior.
– Ah, la tarta de limón. Supongo que tuvo éxito entre los coadjutores.
La mujer bajó la vista con timidez.
– Creo que es importante hacer una contribución cuando formas parte de la congregación. Antes de que empezaran estos espantosos temblores -alzó las manos, cuyos temblores le daban aspecto de víctima de fiebres palúdicas-, tocaba el órgano en los servicios. Los que más me gustaban eran los funerales, la verdad, pero nunca lo admití ante los coadjutores, por supuesto, no fuese que consideraran mis gustos algo macabros. Cuando empezaron los temblores, tuve que dejarlo. Ahora toco el piano para el coro de la escuela, donde da igual si me equivoco de nota de vez en cuando. Los niños lo perdonan todo. Pero supongo que la gente que va a los funerales tiene menos motivos para ser comprensiva, ¿verdad?
– Supongo que sí -dijo Barbara-. Señora Baden, acabo de ver a Cilla.
Explicó lo que la artista le había contado.
Mientras hablaba, la señora Baden se acercó al piano vertical, donde un metrónomo hacía tictac rítmicamente y un temporizador zumbaba. Detuvo el movimiento del metrónomo y desconectó el temporizador. Bajó la tapa del piano, ordenó varias hojas de partitura, las colocó en el atril y se sentó con las manos enlazadas, en actitud atenta. Enfrente del piano, al otro lado, los pinzones saltaban en su enorme jaula de una percha a otra. La señora Baden los contempló con afecto mientras Barbara proseguía.
– Oh, sí, ese caballero estuvo aquí, el señor King- Ryder -dijo la anciana cuando Barbara terminó-. Reconocí su nombre cuando se presentó, por supuesto. Le ofrecí una porción de tarta de chocolate, pero no aceptó, ni siquiera puso el pie en mi casa. Estaba muy impaciente por ver los cuadros.
– ¿Le dejó entrar en el piso? En el de Terry y Cilla, quiero decir.
– Cilla me telefoneó y dijo que un caballero se pasaría a ver los cuadros, y que le abriera la puerta y le dejara verlos. No me dijo su nombre, la muy tonta ni siquiera se lo había preguntado, ¿sabe usted?, pero como no es frecuente que coleccionistas de arte llamen a mi timbre y soliciten ver su obra, cuando apareció deduje que era él. En cualquier caso, no le dejé entrar en el piso solo. Al menos hasta que Cilla me dio permiso.
– ¿De modo que estuvo solo arriba, una vez Cilla le dio permiso? -Barbara se frotó las manos mentalmente. Estaba consiguiendo algo-. ¿Pidió estar a solas?
– Cuando le acompañé hasta el piso y vio la cantidad de cuadros que había, dijo que necesitaba tiempo para estudiarlos antes de decidirse por uno. Como coleccionista, quería…
– ¿Dijo que era un coleccionista, señora Baden?
– El arte era su pasión obsesiva, me dijo. Pero como no era un hombre rico, coleccionaba firmas desconocidas. Me acuerdo de eso porque habló de la gente que había comprado obras de Picasso antes de que Picasso fuera… bueno, antes de que Picasso fuera Picasso. «Se dejaron guiar por su fe, y dejaron el resto a la historia del arte», dijo. Reconoció que él hacía lo mismo.
Por lo tanto, la señora Baden le había dejado solo en el piso de arriba. Y durante más de una hora había contemplado las obras de Cilla Thompson, hasta que se decidió por una.
– Me la enseñó después de que cerrara la puerta y me devolviera la llave -dijo a Havers-. No puedo decir que comprendiera su elección, pero en fin… Yo no soy una coleccionista, ¿verdad? Aparte de mis pájaros, no colecciono nada.
– ¿Está segura de que estuvo ahí arriba durante una hora?
– Más de una hora. Hago mis prácticas de piano por las tardes. Hora y media cada día. No es que sirva de gran cosa, ahora que mis manos se encuentran en este estado, pero creo que igual hay que intentarlo. Había ajustado el metrónomo y el temporizador, cuando Cilla llamó para anunciar que el caballero venía. Decidí no empezar mis prácticas hasta que se marchara. Deploro las interrupciones… pero no se lo tome como algo personal, querida. Esta conversación es una excepción de la regla.
– Gracias. ¿Y…?
– Y cuando dijo que quería echar un buen vistazo a los cuadros, decidí continuar con mis prácticas. Llevaba en ello una hora y diez minutos, sin demasiado éxito, me temo, cuando él llamó a mi puerta por segunda vez. Sujetaba un cuadro debajo del brazo, y me pidió que le dijera a Cilla que iba a enviarle un cheque por correo. Oh, Dios mío. -La anciana se enderezó de repente, tocándose la garganta, rodeada por una cuádruple hilera de cuentas-. ¿No envió el cheque a Cilla, querida?
– Lo envió.
La mano cayó.
– Gracias a Dios. Me alegra mucho saberlo. Aquel día estaba muy preocupada por mi música, porque quería interpretar al menos una pieza para el querido Terry el fin de semana. Al fin y al cabo, había sido un regalo encantador. No era mi cumpleaños ni el día de la Madre, pero él apareció… No es que ese día esperara algo de un chico que no era mi hijo, pero era cariñoso y generoso, y creí que debía demostrarle lo mucho que agradecía su generosidad tocando algo para él. Pero mis prácticas no habían ido muy bien, porque mis ojos ya no son lo que eran y leer partituras escritas a mano es un problema. Así que estaba muy preocupada. No obstante, el joven, me refiero al señor King-Ryder, parecía sincero y decente, de modo que acepté su palabra de que enviaría el cheque. Y me alegra saber que cumplió.
Barbara solo oyó a medias sus comentarios finales. Estaba paralizada por las anteriores palabras de la anciana.
– Señora Baden -dijo poco a poco, respirando con parsimonia, como si hacerlo con excesiva energía espantara los hechos que creía estar a punto de obtener de la mujer-, ¿me está diciendo que Terry Cole le regaló una partitura?
– Desde luego, querida. Pero creo que ya lo mencioné el otro día, cuando estuvo aquí. Terry era un chico encantador. Un buen chico. Siempre que le necesitaba, se prestaba a hacerme trabajitos. Le encantaba lavar las ventanas y quitar el polvo a las alfombras. Al menos, eso decía siempre. -La anciana sonrió.
Barbara desvió a la mujer de sus alfombras y volvió al tema que le interesaba.
– Señora Baden, ¿todavía conserva esa partitura? -preguntó.
– Pues claro que sí. La tengo aquí.
Lynley ordenó que trasladaran a Martin Reeve a una de las salas de interrogatorio del Yard. Se había negado a hablar con él por teléfono cuando el agente Steve Budde, del grupo encargado del registro, había llamado al Yard desde la casa del macarra para comunicar la oferta de Reeve de hacer un trato. Reeve, dijo Budde, deseaba ofrecer información que quizá fuera valiosa para la policía a cambio de la oportunidad de emigrar a Melbourne, una ciudad a la que, por lo visto, Reeve estaba ansioso por mudarse. ¿Qué quería el inspector Lynley que hiciera? Scotland Yard, dijo Lynley, no hacía tratos con asesinos. Dijo a Budde que transmitiera este mensaje y trajera al macarra.
Tal como Lynley esperaba, Reeve llegó sin su abogado. Estaba demacrado, sin afeitar, vestido con tejanos y una camisa hawaiana, abierta sobre su pálido pecho, donde se veía un rastro sanguinolento de uñas reciente.
– Llame a sus gorilas -dijo Reeve sin más preámbulos cuando Lynley entró-. Estos palurdos -indicó con la cabeza a Budde- están destrozando mi casa. Quiero que se vayan, de lo contrario no colaboraré.
Lynley indicó a Budde que se sentara en una silla apoyada contra la pared, desde la cual asumió una posición de vigilancia. El agente era del tamaño de Big Foot y la silla metálica crujió bajo su peso.
Lynley y Reeve se sentaron a la mesa.
– No está en posición de exigir nada, señor Reeve -dijo Lynley.
– Una mierda. Lo estoy, si quiere información. Saque a esos capullos de mi casa, Lynley.
En respuesta, Lynley puso una casete virgen en la grabadora, pulsó el rec y dijo la fecha, la hora y el nombre de todos los presentes. Enumeró sus derechos a Reeve.
– ¿Renuncia a su derecho a un abogado?
– Caramba, ¿qué es esto? ¿Quieren la verdad o un zapateado?
– Haga el favor de contestar.
– No necesito un abogado para lo que he venido aquí.
– El sospechoso renuncia a su derecho de representación legal -dijo Lynley a efectos de la grabación-. Señor Reeve, ¿conocía a Nicola Maiden?
– Vayamos al grano, ¿vale? Ya sabe que la conocía. Sabe que trabajó para mí. Ella y Vi Nevin se marcharon la primavera pasada, y no las he visto desde entonces. Fin de la historia. Pero no he venido para hablar…
– ¿Cuánto tiempo pasó entre su marcha y el momento en que Shelly Platt le informó de que Nicola Maiden y Vi Nevin se habían establecido por su cuenta en el mundo de la prostitución?
Reeve entornó los ojos.
– ¿Quién? ¿Shelly qué?
– Shelly Platt. No puede negar que la conoce. Según mi agente en el hospital, ella le reconoció esta mañana en cuanto le vio.
– Mucha gente me reconoce. Me muevo mucho. Tricia también. Nuestras caras deben de aparecer en los periódicos una vez a la semana.
– Shelly Platt afirma que le informó acerca del negocio que habían montado las dos chicas. No creo que le hiciera mucha gracia. No debió de aumentar su prestigio de hombre que controla el cotarro.
– Escuche, si una puta quiere montárselo sola, me importa una mierda, ¿vale? Pronto descubren la cantidad de trabajo y dinero que se necesitan para atraer clientes del calibre al que están acostumbradas. Así que vuelven al redil, y si tienen suerte y estoy de humor, las acojo de nuevo. Sucedió antes y volverá a suceder. Sabía que les pasaría eso a Nicola y Vi si tenía paciencia.
– ¿Y si no regresaban? ¿Y si tenían más éxito del que usted suponía? ¿Qué haría en ese caso? ¿Qué puede hacer usted para impedir que las demás chicas prueben suerte como independientes?
Reeve se reclinó en la silla.
– ¿Hemos venido a hablar de folleteo, o quiere respuestas directas a las preguntas de anoche? Usted elige, inspector, pero dese prisa. No tengo tiempo para estar aquí pelando la pava con usted.
– Señor Reeve, no está en posición de negociar. Una de sus chicas ha muerto. La otra, su socia, ha recibido una paliza y la dejaron por muerta. O se trata de una notable coincidencia, o ambos acontecimientos están relacionados por alguna especie de vínculo. Ese vínculo parece ser usted y la decisión de abandonarle que tomaron ellas.
– Con lo cual dejaron de ser mis chicas -dijo Reeve-. No estoy implicado.
– Quiere que creamos que una chica puede dejarle, instalarse por su cuenta y hacerle la competencia sin temor a represalias. Economía de libre mercado y que gane el mejor. ¿Es eso?
– Yo no lo habría dicho mejor.
– ¿Gana el mejor? ¿O la mejor, en este caso?
– Ésa es la primera regla de los negocios, inspector.
– Comprendo. Por tanto, no tendrá inconveniente en decirme dónde estuvo ayer, mientras atacaban a Vi Nevin.
– Se lo diré con mucho gusto, pues es mi parte del trato. En cuanto averigüe cuál es la suya.
Lynley estaba cansado de las maniobras del macarra.
– Póngale en el pliego de cargos -dijo a Budde-. Agresión y asesinato.
El agente se levantó.
– ¡Eh! ¡Espere un momento! He venido para hablar. Usted ofreció un trato a Tricia ayer. Yo lo reclamo hoy. Solo ha de ponerlo sobre la mesa para que los dos sepamos a qué atenernos.
– Las cosas no funcionan así.
Lynley se puso en pie.
Budde agarró al macarra del brazo.
– Vamos.
Reeve se soltó.
– A la mierda. ¿Quiere saber dónde estuve? De acuerdo, se lo diré.
Lynley volvió a sentarse. No había desconectado la grabadora y el macarra no se había dado cuenta debido a su agitación.
– Adelante.
Reeve esperó a que Budde regresara a su asiento.
– Póngale un collar a Rufus. No me gusta que me maltraten.
– Tomaremos nota.
Reeve se masajeó el brazo, como si estuviera pensando en la posibilidad de presentar una querella por brutalidad policial.
– De acuerdo -dijo-. Ayer no estuve en casa. Salí por la tarde y no volví hasta la noche. A las nueve o las diez.
– ¿Dónde estuvo?
Reeve tenía aspecto de estar calculando los perjuicios que se iba a infligir.
– Fui allí -dijo-. Lo admito. Pero no estuve cuando…
– ¿Fue a Fulham? -preguntó Lynley para la grabadora-. ¿A Rostrevor Road?
– Ella no estaba. Había intentado localizarlas todo el verano, a Vi y Nikki. Cuando aquellos dos polis, el negro y la foca de los dientes estropeados, vinieron a charlar conmigo el viernes, tuve la sensación de que podrían conducirme hasta Vi si jugaba mis cartas con habilidad. Hice que les siguieran. Volví al día siguiente. -Sonrió-. Algo así como dar la vuelta a la tortilla, ¿eh? Seguir a los polis en lugar de lo contrario.
– Señor Reeve: ayer fue a Rostrevor Road.
– Y ella no estaba. No había nadie.
– ¿Por qué fue a verla?
Reeve examinó sus uñas. Parecían recién cortadas. No obstante, sus nudillos se veían hinchados y amoratados.
– Digamos que quería dejar las cosas claras.
– En otras palabras, dio una paliza a Vi Nevin.
– Ni hablar. No tuve la oportunidad. Y sé que no puede detenerme solo por desear pegarle, si es que lo deseaba, para empezar, cosa que no pienso admitir. -Se acomodó mejor en la silla, más seguro de sí mismo-. Como ya he dicho, ella no estaba. Volví tres veces durante la tarde, pero mi suerte no cambió y empecé a ponerme como una moto. Cuando me pongo así… -Descargó el puño contra la palma de la otra mano-. Lo hago. Actúo. No vuelvo a casa como un pichafloja y espero a que alguien me joda.
– ¿Intentó localizarla? Debía de tener una lista de sus clientes, al menos de aquellos a los que prestaba servicios cuando trabajaba para usted. Si no estaba en casa, es lógico que empezara a buscarla. Sobre todo si se estaba… ¿cómo lo ha dicho?, poniendo como una moto.
– He dicho que lo hago, Lynley. Actúo cuando me cabreo, ¿vale? Quería decirle un par de cosas a la muy puta y no podía hacerlo, y eso me cabreó. De modo que decidí decírselas a otras personas.
– No creo que le sirviera de nada.
– Me fue muy bien en aquel momento, porque empecé a pensar que ya era hora de apretar un poco las clavijas al resto de mis putas. No quiero que empiecen a pensar en imitar a Nikki y Vi. Las putas piensan que los hombres son soplapollas. Si quieres mandar sobre ellas, has de hacer lo necesario para que te respeten.
– Incluyendo la violencia, supongo.
Lynley estaba asombrado de la arrogancia de Reeve. ¿Cómo no se daba cuenta de que estaba cavando su propia tumba a cada frase que pronunciaba? ¿Pensaba que mejoraba su situación con aquellas declaraciones?
Reeve continuó. Durante la tarde empezó a visitar a sus empleadas, visitas sorpresa destinadas a reforzar su autoridad sobre ellas. Se apropió de sus libretas de crédito, agendas y facturas con la intención de compararlas con sus propios registros. Escuchó los mensajes de sus contestadores automáticos para averiguar si alentaban a sus clientes a pasar de Acompañantes Globales cuando reservaban una sesión. Registró sus roperos para ver si la ropa revelaba ingresos superiores a lo que él les pasaba. Examinó su provisión de condones, cremas lubricantes y juguetes sexuales para comprobar que todo coincidiera con lo que él sabía sobre la clientela de cada chica.
– A algunas no les gustó y se quejaron -dijo Reeve-. Pero las puse firmes.
– Les pegó.
– ¿Pegarles? -Reeve rió-. No, joder. Me las follé. Eso fue lo que vio en mi cara anoche. Yo lo llamo estimulación previa.
– Es otra manera de llamarlo.
– No violé a ninguna, si se refiere a eso. Ninguna le dirá que lo hice. Pero si quiere traer a las tres que me follé y someterlas al tercer grado, adelante. De todos modos, he venido a darle sus nombres. Confirmarán mi historia.
– Estoy seguro -dijo Lynley-. Es evidente que la mujer que no lo haga se expondrá a la experiencia de… ¿cómo lo llamó? ¿Ponerlas firmes? -Se levantó y dio por concluida la entrevista grabada. Se volvió hacia Budde-. Queda detenido. Acompáñele hasta un teléfono, porque estará pidiendo a gritos un abogado antes de que empecemos a…
– ¡Eh! -saltó Reeve-. ¿Qué hace? Yo no le puse la mano encima a ninguna de esas dos putas. No tiene nada contra mí.
– Es usted un alcahuete, señor Reeve. Tengo su propia confesión en esta cinta. Para empezar, no está nada mal.
– Me ofreció un trato. Vine a aceptarlo. Hablo y después me largo a Melbourne. Ofreció eso a Tricia y…
– Y Tricia puede cogerlo si quiere. -Lynley habló a Budde-: Enviaremos un equipo antivicio a Lansdowne Road. Llame allí y dígale a Havers que espere hasta que lleguen.
– ¡Eh! ¡Escúcheme! -Reeve rodeó la mesa. Budde le retuvo por el brazo-. Quite sus cochinas manos de…
– Ya habrá tenido tiempo de reunir pruebas suficientes para detenerle bajo la acusación de proxenetismo -dijo Lynley a Budde-. Será suficiente por ahora.
– ¡No saben con quién se la están jugando, gilipollas!
El agente Budde incrementó su presa.
– ¿Havers? No está en Notting Hill, jefe. Jackson, Stille y Smiley se están encargando del registro. ¿Quiere que la localice?
– ¿No está allí? -dijo Lynley-. Entonces ¿dónde…?
Reeve se revolvió contra Budde.
– Pagarán esto con su culo.
– Tranquilo, Jack. No vas a ninguna parte. -Budde explicó a Lynley-: Se encontró allí con nosotros y nos entregó la orden judicial. ¿Quiere que intente…?
– ¡Que os den por culo!
La puerta de la sala de interrogatorios se abrió.
– ¿Inspector? -Era Winston Nkata-. ¿Necesitan ayuda?
– Todo está controlado -respondió Lynley, y luego dijo a Budde-. Llévale a un teléfono y deja que llame a su abogado. Después prepara los papeles para acusarle.
Budde sacó a Reeve al pasillo. Lynley continuó junto a la mesa, con los dedos apoyados sobre la grabadora para tocar algo sólido. Si actuaba sin concederse tiempo para pensar en las consecuencias de lo que tenía ganas de hacer, sabía que a la larga lo lamentaría.
Havers, pensó. ¿Qué debía hacer? Nunca había sido la compañera más fácil para trabajar, pero esto era indignante. Era incomprensible que hubiera desafiado una orden directa después de lo sucedido. O tenía impulsos suicidas o había perdido la razón. En cualquier caso, Lynley sabía que había acabado con su paciencia.
– … costó un poco averiguar qué grúas trabajan en la zona, pero la recompensa valió la pena -estaba diciendo Nkata.
Lynley levantó la vista.
– Lo siento -dijo-. Estaba en las nubes. ¿Qué has conseguido, Winnie?
– Fui al club de Beattie. Está limpio. Fui a Islington. Hablé con los vecinos del anterior piso de la Maiden. Nadie identificó a sus visitantes con Beattie y Reeve, ni siquiera cuando les enseñé las fotos. Encontré una de cada individuo en el Evening Standard, por cierto. Siempre es de ayuda tener amigos en las oficinas de los periódicos.
– No sacaste nada en limpio, pues.
– No, pero mientras estaba allí vi un Vauxhall aparcado en doble fila y con el cepo puesto. Lo cual me hizo pensar en otras posibilidades.
Nkata informó que había llamado a todas las agencias de cepos de Londres para averiguar cuál se encargaba de las calles de Islington. Era un disparo a ciegas, pero como ninguna persona con las que había hablado había identificado a Martin Reeve o a sir Adrian Beattie como visitantes de Nicola Maiden, antes de que se mudara a Fulham, decidió comprobar si alguien a quien hubieran aplicado el cepo en la zona el 9 de mayo coincidía con alguna persona relacionada con Nicola Maiden.
– Me tocó el gordo -dijo.
– Bien hecho, Winnie -repuso Lynley con sinceridad. El sentido de la iniciativa de Nkata siempre había sido una de sus mejores cualidades-. ¿Qué conseguiste?
– Algo espinoso.
– ¿Espinoso? ¿Por qué?
– Debido a la persona que quedó atrapada en el cepo.
De pronto, el agente pareció inquieto, lo cual debería haber bastado como advertencia, pero Lynley no se dio cuenta, y en cualquier caso estaba distraído por la sensación de que las cosas habían ido muy bien con Martin Reeve.
– ¿Quién? -preguntó.
– Andrew Maiden -dijo Nkata-. Al parecer estaba en la ciudad el 9 de mayo. Le pusieron el cepo en la esquina del piso de Nicola.
Lynley tenía el estómago revuelto cuando cerró la puerta de casa y empezó a subir la escalera. Fue a su habitación, sacó la misma maleta que había traído de Derbyshire el día anterior, y la abrió sobre la cama. Empezó a meter cosas para el viaje de vuelta, pijama, camisas, pantalones, calcetines y zapatos, sin pensar en lo que realmente iba a necesitar cuando llegara allí. Añadió sus útiles de afeitado y rescató un tubo nuevo de pasta dentífrica de entre las lociones corporales y cremas faciales de Helen. Metió un frasco de champú en un estuche de viaje y expropió la pastilla de jabón de Helen del baño.
Su mujer entró cuando estaba cerrando la maleta. La forma en que había dispuesto las cosas habría dado escalofríos a Denton.
– Me pareció oírte -dijo Helen- ¿Qué ha pasado? ¿Te vuelves a ir tan pronto? Tommy, cariño, ¿pasa algo?
Dejó la maleta en el suelo y buscó una explicación. Describió los hechos escuetamente, sin interpretarlos.
– La pista vuelve a conducir al norte -dijo-. Parece que Andy Maiden está implicado.
Los ojos de Helen se abrieron de par en par.
– Pero ¿por qué? ¿Cómo? Oh, eso es terrible. Y tú le admirabas tanto, ¿verdad?
Lynley le contó lo que Nkata había descubierto. Relató lo que el agente había averiguado antes sobre la discusión y la amenaza escuchadas en mayo. Añadió lo que él había deducido de sus entrevistas con el ex agente del SO10 y su mujer. Terminó con la información que Hanken le había pasado por teléfono. Pero no se embarcó en un monólogo sobre el motivo probable por el cual Andy Maiden hubiera solicitado la intervención del inspector Thomas Lynley, un notable incompetente en el SO10. Afrontaría ese problema más adelante, cuando su orgullo fuera capaz de soportarlo.
– Al principio, lo más lógico me pareció centrarnos en Julian Britton -dijo a modo de conclusión-. Después, en Martin Reeve. Me emperré con uno y después con el otro, sin hacer caso de todos los detalles que apuntaban en otra dirección.
– Pero, querido, puede que aún estés en lo cierto -dijo Helen-. En especial sobre Martin Reeve. Tiene más motivos que cualquiera, ¿verdad? Pudo seguir a Nicola Maiden hasta Derbyshire.
– ¿También hasta los páramos? ¿Cómo habría podido hacerlo?
– Quizá siguió al chico. O puso a otra persona tras sus pasos.
– Nada demuestra que Reeve conociera al chico, Helen.
– Quizá descubrió su existencia por las postales de los teléfonos públicos. Es una persona que vigila a la competencia, ¿no? Si descubrió quién colocaba las postales de Vi Nevin e hizo que le siguieran, como hizo que siguieran a Barbara y Nkata hasta Fulham… ¿Por qué no pudo localizar a Nicola de la misma forma? Alguien pudo seguir al chico durante semanas, Tommy, sabiendo que le llevaría hasta Nicola.
Helen desarrolló su hipótesis. Si Reeve había puesto a alguien tras los pasos del chico, ¿por qué no pudo seguirle hasta Derbyshire, y luego hasta el páramo, cuando fue a encontrarse con Nicola? Una vez localizada la chica, habría bastado una llamada telefónica a Martin Reeve desde el pub más cercano. Reeve podría haber ordenado los asesinatos desde Londres, volado hasta Manchester, o ido en coche hasta Derbyshire en menos de tres horas, para luego presentarse en el círculo de piedras y acabar con ellos.
– No tiene por qué ser Andy Maiden -concluyó.
Lynley le acarició la mejilla.
– Gracias por ser mi paladín, Helen.
– Tommy, no me menosprecies. Y no te menosprecies a ti mismo. Por lo que me has dicho, Martin Reeve tiene un móvil tallado en mármol. ¿Por qué iba Andy Maiden a matar a su hija?
– Por lo que era -contestó Lynley-. Porque no pudo convencerla de que lo dejara. Porque no pudo detenerla por medio del razonamiento, la persuasión o la amenaza. La detuvo de la única forma que conocía.
– ¿Por qué no pidió que la detuvieran? Ella y la otra chica…
– Vi Nevin.
– Sí, Vi Nevin. Eran dos. ¿No basta con dos para constituir un burdel? ¿No habría podido llamar a un antiguo compañero del Met para que se encargara?
– ¿Para que todos sus antiguos colegas se enteraran de lo que era su hija? Es un hombre orgulloso, Helen. Nunca haría eso. -Lynley la besó en la frente y en la boca. Cogió la maleta-. Volveré lo antes posible.
Ella le siguió escaleras abajo.
– Tommy, no conozco a nadie que sea más duro consigo mismo. ¿Cómo puedes estar seguro de que no estás siendo duro contigo mismo ahora, y con consecuencias mucho más desastrosas?
Se volvió para contestar a su mujer, pero sonó el timbre de la puerta. Los timbrazos eran insistentes y repetidos, como si alguien estuviera apoyado sobre el botón. Sugería una urgencia que borró por completo lo que intentaba decir.
El visitante resultó ser Barbara Havers, y cuando Lynley posó la maleta junto a la puerta y la dejó entrar, pasó a su lado como una exhalación con un grueso sobre de papel manila en la mano.
– Puta mierda, inspector, me alegro de pillarle. Estamos un paso más cerca del paraíso.
Saludó a Helen y entró en la sala de estar, donde se dejó caer en un sofá y desparramó el contenido del sobre sobre una mesita auxiliar.
– Esto es lo que él buscaba -fueron sus oscuras palabras-. Pasó más de una hora en el piso de Terry Cole, fingiendo examinar los cuadros de Cilla. Ella pensó que estaba enamorado de su obra. -Havers se desordenó el pelo con energía, el gesto típico de cuando estaba nerviosa-. Pero estuvo solo en ese piso, inspector, y tuvo mucho tiempo para registrarlo de cabo a rabo. Sin embargo no pudo encontrar lo que buscaba. Porque Terry Cole se lo había dado a la señora Baden cuando comprendió que no podría colarlo en una subasta de Bowers. Y la señora Baden me lo dio a mí. Tenga, eche un vistazo.
Lynley se quedó donde estaba, junto a la puerta del salón. Helen se acercó a Barbara y echó un vistazo a las numerosas hojas de papel que había sacado del sobre.
– Es una partitura -explicó Barbara-. Una partitura de Michael Chandler. Neil Sitwell me dijo en Bowers que envió a Terry Cole a King-Ryder Productions para conseguir el nombre de los abogados de Chandler. Pero Matthew King-Ryder lo negó. Dijo que Terry intentó conseguir una beca artística de él. ¿Por qué coño ninguna de las personas con las que hemos hablado nos ha dicho ni una palabra acerca de Terry y una beca?
– Dígamelo usted -repuso Lynley con placidez.
Havers no hizo caso, o no se dio cuenta del tono.
– Porque King-Ryder está mintiendo como un bellaco. Le siguió. Siguió a Terry Cole por todo Londres con la intención de apoderarse de la partitura.
– ¿Por qué?
– Porque la vaca ya no daba más leche -dijo Havers con aire triunfal-. Y la única esperanza de King- Ryder de mantener el barco a flote durante unos cuantos años más era producir otro éxito.
– Está mezclando las metáforas -advirtió Lynley.
– Tommy. -La expresión de Helen comunicaba un ruego no verbalizado. Al fin y al cabo, le conocía mejor que nadie y, al contrario que Havers, sí había reparado en su tono. Y también en que no se había movido de su sitio junto a la puerta; sabía lo que eso significaba.
Barbara continuó con una sonrisa.
– De acuerdo. Lo siento. Da igual. King-Ryder me dijo que el testamento de su padre lega todos los beneficios de sus actuales producciones a una fundación especial de apoyo a artistas relacionados con el teatro. Actores, autores, diseñadores, todo eso. Su última esposa recibe una donación, pero es la única beneficiaría. Ni un penique para Matthew y su hermana. Ocupará el cargo de presidente o lo que sea de la fundación, pero ¿qué es eso en comparación con el dinero que ganaría si montara otra producción de su padre? Una nueva producción, inspector. Una producción póstuma. Una producción no controlada por los términos del testamento. Ahí tiene el móvil. Tenía que apoderarse de esa partitura y eliminar a la única persona que sabía que Michael Chandler, y no David King-Ryder, la había escrito.
– ¿Y Vi Nevin? -preguntó Lynley-. ¿Cómo encaja en la película, Havers?
El rostro de Barbara se iluminó más todavía.
– King-Ryder pensaba que Vi tenía la partitura. No la había encontrado en el piso. No la había encontrado cuando siguió a Terry Cole, le mató y arrasó el lugar de acampada en su busca. Volvió a Londres y fue al piso de Vi Nevin cuando ella estaba fuera. Lo estaba poniendo patas arriba, en busca de la partitura, cuando ella le sorprendió.
– El piso fue destrozado, no registrado, Havers.
– Ni hablar, inspector. Las fotos demuestran un registro. Mírelas otra vez. Las cosas están diseminadas, abiertas y tiradas al suelo. Si alguien hubiera querido poner a Vi fuera del negocio, habría rociado de pintura las paredes, roto los muebles, cortado las alfombras y abierto boquetes en las paredes.
– Y le habría partido la cara -indicó Lynley-. Cosa que Martin Reeve hizo.
– King-Ryder lo hizo. Ella le había visto. O al menos pensó que le había visto. No podía correr el riesgo. Por lo que sabemos, ella también conocía la existencia de la partitura, porque también conocía a Terry. En cualquier caso, ¿qué más da? Le detendremos y le aplicaremos el tercer grado. -Por primera vez, se fijó en la maleta que había junto a la puerta-. ¿Adonde va?
– A practicar una detención. Porque mientras usted iba a su aire por Londres, el agente Nkata, en cumplimiento de sus órdenes, estaba haciendo el trabajo que yo le asigné en Islington. Y lo que descubrió no tiene nada que ver con Matthew King-Ryder ni nadie del mismo apellido.
Barbara palideció. A su lado, Helen dejó un pentagrama, que había estado inspeccionando. Levantó una mano, a modo de advertencia, y se tocó la garganta. Lynley reconoció el gesto, pero no hizo caso.
– Se le asignó una misión -dijo Lynley.
– Conseguí la orden judicial, inspector. Reuní un equipo para llevar a cabo el registro, y hablé con ellos. Les dije lo que…
– Se le ordenó formar parte de ese equipo, Havers.
– Pero la cuestión es que creí… Tenía esta intuición…
– No. No hay intuición que valga. En su situación no.
– Tommy… -dijo Helen.
– Olvídalo. Se acabó. Me ha desafiado en todo momento, Havers. Queda apartada del caso.
– Pero…
– ¿Quiere pelos y señales?
– Tommy.
Helen tendió una mano hacia él. Lynley vio que quería interceder entre ambos. Helen odiaba sus arranques de ira. Por su bien, hizo lo que pudo por controlarse.
– Otra persona en su situación, degradada, habiendo escapado por los pelos a una acusación de intento de asesinato, y con su historial de fracasos en el DIC…
– Eso es una bajeza. -Las palabras de Havers apenas se oyeron.
– … habría seguido al pie de la letra todas las órdenes desde el instante en que el subcomisionado Hillier pronunció la sentencia.
– Hillier es un cerdo, y usted lo sabe.
– Otra persona -prosiguió con testarudez Lynley- no se habría apartado ni un milímetro de las instrucciones recibidas. En su caso, solo se le pidió que investigara varios casos del SO10, investigación a la que tuvo que volver por la fuerza en más de una ocasión durante los últimos días.
– Pero lo hice. Usted recibió el informe. Lo hice.
– Y después fue a la suya.
– Porque vi esas fotos en su despacho, esta mañana. Vi que el piso de Fulham había sido registrado, e intenté decírselo, pero usted no quiso escucharme. ¿Qué podía hacer? -No esperó la respuesta, pues sabía muy bien cuál sería-. Y cuando la señora Baden me entregó la partitura y vi quién la había escrito, supe que habíamos encontrado a nuestro hombre, inspector. Está bien, tendría que haber ido con el equipo a Notting Hill. Usted me dijo que fuera, y no lo hice. Pero ¿no se da cuenta del tiempo que les he ahorrado? Estaba a punto de volver a Derbyshire, ¿verdad? Le he ahorrado el viaje.
Lynley parpadeó.
– Havers, ¿de veras cree que concedo credibilidad a estas tonterías?
«Tonterías.» Barbara pronunció la palabra en silencio.
Helen paseó la vista entre ellos y dejó caer la mano. Cogió un pentagrama con expresión resentida. Havers la miró, lo cual disparó la ira de Lynley. No quería que metieran en medio a su mujer.
– Preséntese a Webberly por la mañana -ordenó a Havers-. Sea cual sea su próxima tarea, él se la asignará.
– Ni siquiera mira lo que tiene delante -dijo Havers, pero ya no parecía combativa o desafiante, solo perpleja. Lo cual le encolerizó todavía más.
– ¿Necesita un plano para salir de aquí, Havers?
– ¡Tommy! -gritó Helen.
– Que le den por culo -dijo Barbara.
Se levantó del sofá con toda la dignidad posible y cogió su raído bolso. Cuando pasó junto a la mesita auxiliar para salir de la sala, varios pentagramas de Chandler cayeron al suelo.
26
El tiempo de Derbyshire coincidía con el humor del inspector Peter Hanken: sombrío. Mientras un cielo plateado se disolvía en lluvia, recorría la carretera entre Buxton y Bakewell y se preguntaba qué significaba el que una chaqueta de cuero negra hubiera desaparecido de las pruebas recogidas en Nine Sisters Henge. El impermeable había sido fácil de explicar. La chaqueta no. Porque un solo asesino no necesitaba dos prendas de ropa para cubrir la sangre de la víctima apuñalada.
No había realizado la búsqueda de la chaqueta desaparecida de Terry Cole sin ayuda. El agente Mott le había acompañado, con una galleta de avena en la mano. La presencia de Mott era esencial, pero no ayudó mucho en la búsqueda. Se limitó a masticar ruidosamente, con chasquidos de lengua placenteros, y anunció que «nunca había visto una chaqueta de cuero negra, jefe» durante toda la inspección de Hanken.
Los registros de Mott le habían hecho justicia. No había chaqueta. Una vez telegrafiado el mensaje a Londres, Hanken se puso en camino hacia Bakewell y Broughton Manor. Chaqueta o no, aún tenía que eliminar a Julian Britton de su lista de sospechosos.
Cuando Hanken cruzó el puente sobre el río Wye, se encontró de repente en otro siglo. Pese a la lluvia que continuaba cayendo sin cesar, como un heraldo de futuros desastres, una feroz batalla tenía lugar alrededor de la mansión. En la ladera de la colina que descendía hasta el río, cinco o seis docenas de soldados realistas, que portaban los diversos colores del monarca y la nobleza, estaban enzarzados en combate a espada contra un número equivalente de parlamentaristas provistos de armaduras y yelmos. En el prado que se extendía más abajo, más soldados con armadura estaban disponiendo cañones listos para disparar, mientras en una ladera alejada una división de infantería armada con pistolas y yelmos se dirigía hacia la cancela sur de la mansión, acompañados de un traqueteante ariete.
Los Caballeros y los Cabezas Redondas [17] estaban recreando una batalla de la guerra civil, concluyó Hanken. Julian Britton estaba enfrascado en otro medio de recaudar fondos para la restauración de la casa.
Una lechera del siglo XVII protegida por un paraguas Burberry dirigió con un ademán a Hanken hacia un aparcamiento improvisado a escasa distancia de la mansión. Allí, otros participantes en el drama merodeaban disfrazados de realistas, campesinos, granjeros, nobles, médicos y mosqueteros. El desdichado rey Carlos, con un vendaje ensangrentado alrededor de la cabeza, comía una sopa de lata en la puerta de una autocaravana, mientras charlaba con una moza cargada con una cesta de pan que la lluvia empapaba. No muy lejos, un Oliver Cromwell ataviado de negro se estaba quitando la armadura con grandes esfuerzos, sin desanudar los lazos. Perros y niños correteaban entre la multitud, mientras un puesto de refrigerios no paraba de servir cosas calientes y humeantes.
Hanken aparcó y preguntó dónde se escondían los Britton. Le encaminaron hacia un mirador situado en el tercero de los ruinosos jardines de la mansión, en el lado sudoeste de la casa, donde una muchedumbre de espectadores esforzados se apretujaba en gradas improvisadas y sillas de jardín para contemplar la recreación histórica bajo un bosque de paraguas.
Un hombre sentado en un taburete de tres patas, como el utilizado a principios de siglo por artistas o cazadores de safari, observaba a cierta distancia de los espectadores. Llevaba un anticuado traje de tweed y un viejo salacot, y se protegía de la lluvia con un paraguas a rayas. Contemplaba los acontecimientos con un telescopio plegable. Tenía a los pies un bastón. Jeremy Britton, pensó Hanken, vestido como siempre con ropas de sus antepasados.
Hanken se acercó.
– ¿Señor Britton? No se acordará de mí. Inspector Peter Hanken, del DIC de Buxton.
Britton se volvió a medias. Ha envejecido mucho, pensó Hanken, desde nuestro primer y último encuentro en la comisaría de Buxton hace cinco años. Britton estaba borracho en aquella ocasión. Habían forzado su coche en High Street, mientras estaba «tomando las aguas» (un indudable eufemismo para su ingestión de algo más fuerte que el agua mineral del pueblo), y exigía acción, satisfacción y venganza inmediata contra los gamberros mal vestidos y peor educados que le habían atracado de una forma tan espantosa.
Al ver a Jeremy Britton, Hanken comprobó los resultados de una vida dedicada al alcohol. Los perjuicios ocasionados a su hígado se manifestaban en el color y la textura de la piel, así como en el aspecto de yema de huevo cocida de sus ojos. Hanken reparó en el termo que había al otro lado del taburete donde Britton estaba sentado. Dudaba que contuviera café o té.
– Estoy buscando a Julian -dijo Hanken-. ¿Está participando en la batalla, señor Britton?
– ¿Julie? -Britton forzó la vista para mirar entre la lluvia-. No sé adonde ha ido. No participa, de todos modos. -Indicó con un ademán el drama que se desarrollaba más abajo. El ariete se había atascado en un charco de barro, y los Caballeros se estaban aprovechando de aquel fallo de los Cabezas Redondas. Un gran número de ellos estaban bajando por la ladera con las espadas desenvainadas para rechazar a las fuerzas parlamentaristas-. A Julie nunca le han gustado estas contiendas. No entiendo por qué permite que utilicen el terreno para esto. Pero es muy divertido, ¿verdad?
– Todo el mundo parece muy metido en su papel -admitió Hanken-. ¿Es usted aficionado a la historia, señor?
– Ni hablar -dijo Britton, y gritó a los soldados-: ¡Malditos sean los traidores! ¡Arderéis en el infierno por tocar un solo pelo de la cabeza del enviado de Dios!
Realista, pensó Hanken. En aquel tiempo, habría sido extraño que un miembro de la nobleza se alineara con dicho bando, pero no tanto si el caballero en cuestión carecía de lazos con el Parlamento.
– ¿Dónde puedo encontrarle?
– Lo han sacado del campo con una herida en la cabeza. Nadie podrá acusar al pobre mamón de no haber dado muestras de valentía, ¿verdad?
– Me refiero a Julian, no al rey Carlos.
– Ah, Julie. -Con mano vacilante, Britton enfocó el telescopio hacia el oeste. Una nueva partida de Caballeros había llegado en coche de caballos. Estaban saliendo del vehículo al otro lado del puente, donde corrían para armarse. Entre ellos destacaba un noble vestido con elegancia, que se puso a gritar órdenes-. No deberían permitir eso, si quiere saber mi opinión -comentó Britton-. Si no llegan a tiempo deberían castigarles, ¿no cree? -Se volvió hacia Hanken-. El chico estaba aquí, si ha venido por eso.
– ¿Va a Londres mucho? Como su difunta novia vivía allí, supongo…
– ¿Novia? -Britton resopló con desdén-. Basura. «Novia» indica que existe un toma y daca. No había nada de eso. Oh, sí, Julian lo deseaba. La deseaba. Pero ella no recibía otra cosa de él que un polvo de vez en cuando, si estaba de humor. Si Julie hubiera utilizado los ojos que Dios le dio, lo habría visto desde el primer momento.
– A usted no le gustaba la Maiden.
– No tenía nada que añadir a la cocción. -Britton devolvió su atención a la batalla-. ¡Ojo a la retaguardia, desgraciados! -gritó a los soldados parlamentaristas cuando los Caballeros vadearon el río Wye y empezaron a cargar colina arriba hacia la mansión.
Un hombre de fidelidades cambiantes, pensó Hanken.
– ¿Encontraré a Julian en la casa, señor Britton? -preguntó.
Britton contempló la refriega inicial, cuando los Caballeros se lanzaron sobre los Cabezas Redondas, que estaban intentando liberar el ariete del barro. De pronto, el signo de la batalla cambió. Daba la impresión de que los Cabezas Redondas se veían superados por una proporción numérica de tres a uno.
– ¡Corred si queréis salvar la vida, mentecatos! -gritó Britton. Rió de buena gana cuando los rebeldes empezaron a perder sus inciertas posiciones. Varios hombres cayeron y perdieron sus armas. Britton aplaudió.
– Le buscaré dentro -dijo Hanken.
Britton detuvo al detective cuando se disponía a marchar.
– Yo estaba con él. El martes por la noche, ya sabe.
Hanken se volvió.
– ¿Con Julian? ¿Dónde? ¿A qué hora?
– En las perreras. No sé la hora. A eso de las once, supongo. Una perra estaba pariendo. Julie estaba con ella.
– Cuando hablé con él no mencionó que usted le acompañara, señor Britton.
– Claro que no. No me vio. Cuando comprobé que tenía la situación bajo control, le dejé hacer. Miré un poco desde la puerta (hay algo especial en el acto de dar a luz, lo haga quien lo haga, ¿no le parece?) y luego me fui.
– ¿Esa es su rutina normal? ¿Visitar las perreras a las once de la noche?
– No tengo una rutina normal. Hago lo que quiero cuando quiero.
– ¿Qué le llevó a las perreras?
Britton introdujo una mano temblorosa en el bolsillo de la chaqueta y sacó unos folletos arrugados.
– Quería hablar con Julie acerca de esto.
Eran folletos de clínicas que ofrecían programas de desintoxicación para alcohólicos. Manchados y arrugados, parecían refugiados de la sección de libros de Oxfam. O Britton los había estado manoseando durante semanas, o bien los había ocultado en algún sitio en previsión de un momento como este.
– Quiero seguir el programa -dijo-. Ya es hora, me parece. No quiero que los hijos de Julie tengan a un borracho como abuelo.
– ¿Julie está pensando en casarse?
– Oh, las cosas apuntan en esa dirección.
Britton tendió las manos para recuperar los folletos. Hanken se agachó bajo el paraguas para devolvérselos.
– Es un buen chico, nuestro Julie -dijo Britton mientras devolvía los folletos al bolsillo de la chaqueta-. No lo olvide. Será un buen padre. Y yo seré un abuelo del que sentirse orgulloso.
Era una afirmación dudosa. El apestoso aliento a ginebra de Britton habría podido encenderse con una cerilla.
Julian Britton estaba conferenciando con los organizadores de la recreación histórica en las almenas del tejado cuando Hanken apareció. Había visto al detective conversando con su padre, y observado que su padre le mostraba los folletos. Sabía que Hanken no había venido a Broughton Manor para sostener con su padre un coloquio sobre alcoholismo, así que estaba preparado.
Su conversación fue breve. Hanken quería saber la fecha exacta en que había estado por última vez en Londres. Julian le condujo a su despacho, donde localizó su agenda entre los libros diseminados sobre su escritorio, y se la tendió. La agenda era muy meticulosa y demostraba que su último viaje a Londres había sido por Pascua, a principios de abril. Se había hospedado en el hotel Lancaster Gate. Hanken podía telefonear para verificarlo, porque el número constaba en la agenda, junto al nombre del hotel.
– Siempre me alojo en ese hotel cuando voy a la ciudad -explicó Julian-. ¿Por qué quiere saberlo?
Hanken contestó con otra pregunta.
– ¿No se hospedó con Nicola Maiden?
– Vivía en un estudio. -Julian se sonrojó-. Además, ella prefería que me quedara en un hotel.
– Pero usted fue a la ciudad para verla, ¿no?
En efecto.
Había sido una estupidez, se dijo Julian mientras veía a Hanken abrirse paso entre los Caballeros que hormigueaban en el patio, refugiados bajo aleros y paraguas mientras se preparaban para la siguiente fase de la batalla. Había ido a Londres porque había notado un cambio en ella. No solo porque no había ido a Derbyshire a pasar la Pascua (cosa que hacía siempre mientras estuvo en la universidad), sino porque en sus encuentros desde el otoño en adelante había percibido un alejamiento cada vez mayor entre ellos. Sospechaba que había otro hombre, y quiso saberlo por sí mismo.
Lanzó una amarga carcajada mientras pensaba en aquel viaje a Londres. Nunca le había preguntado de una forma directa si había otro hombre, porque en el fondo no quería saberlo. Se dio por satisfecho con el hecho de no pillarla in fraganti con otro durante su visita sorpresa, y también porque una mirada subrepticia a los armaritos del baño, el botiquín y la cómoda no había revelado nada que un hombre guardara para asearse por las mañanas. Encima, había hecho el amor con ella. Y como en aquel tiempo era un tonto, había pensado que el hecho de hacer el amor significaba algo.
Pero solo era algo inherente a su profesión, comprendió ahora. Solo una parte de lo que Nicola hacía por dinero.
– Ningún problema con la policía, Julie, hijo mío.
Giró en redondo y vio que su padre había entrado en el despacho de la mansión, como si ya se hubiera cansado de la lluvia, la recreación o la compañía de los demás espectadores. Del brazo de Jeremy colgaba un paraguas goteante. Sostenía en una mano el taburete y en la otra el termo. El telescopio de su tío abuelo sobresalía del bolsillo del pecho de la chaqueta del abuelo.
Jeremy sonrió, como complacido consigo mismo.
– Te he proporcionado una coartada, hijo. Sólida como una autopista.
Julian le miró perplejo.
– ¿Qué has dicho?
– Le dije al policía que estaba contigo y los cachorrillos recién nacidos el martes. Dije que te había visto recogerlos y abrigarlos.
– Pero, papá, yo no dije que estuvieras conmigo. Nunca les dije… -Julian suspiró y empezó a ordenar los libros de contabilidad por orden de año-. Van a preguntarse por qué no hablé de ti. Lo comprendes, ¿verdad? ¿Verdad, papá?
Jeremy se dio unos golpecitos en la sien con un dedo tembloroso.
– Ya pensé en eso, hijo mío. Dije que no te había molestado. Que no había querido romper tu concentración cuando estabas haciendo de comadrona. Dije que fui a hablar contigo sobre lo de dejar la bebida. Dije que fui a enseñarte esto. -Una vez más, sacó los folletos-. Inspirado, ¿verdad? Tú ya los habías visto, ¿no? De modo que cuando él te preguntó acerca de ellos se lo dijiste, ¿no es así?
– No me preguntó nada sobre el martes por la noche. Quería saber cuándo fue la última vez que fui a Londres. Se estará preguntando por qué te tomaste la molestia de proporcionarme una maldita coartada, cuando ni siquiera me preguntó si la tenía. -Pese a su exasperación, Julian comprendió de repente la implicación de lo que su padre había hecho-. ¿Por qué me proporcionaste una coartada, papá? Sabes que no la necesito, ¿verdad? Estaba con los perros. Cassie estaba pariendo. Y en primer lugar, ¿cómo lo supiste?
– Tu prima me lo dijo.
– ¿Samantha? ¿Por qué?
– Dice que la policía te mira de una forma rara, y no le gusta. «Pero si Julie es incapaz de matar a una mosca, tío Jeremy», dice. Toda santa cólera, nuestra Samantha. Menuda mujer. Una lealtad como esa… hay que conservarla.
– No necesito la lealtad de Samantha. Ni tu ayuda, por cierto. Yo no maté a Nicola.
Jeremy desvió la mirada hacia el escritorio.
– Nadie ha dicho que lo hicieras.
– Pero si crees que has de mentir a la policía, eso significa… Papá, ¿crees que la maté? ¿De veras crees…? Jesús.
– No te enojes. Se te ha puesto la cara roja, y sé lo que eso significa. No he dicho que creyera nada. No creo nada. Solo quiero facilitar las cosas. No hemos de tomar la vida tal como viene, Julie. Podemos hacer algo para moldear nuestros destinos.
– ¿Es eso lo que estabas haciendo? ¿Moldear mi destino?
El viejo meneó la cabeza.
– Bastardo egoísta. Estoy moldeando la mía. -Alzó los folletos hasta el corazón-. Quiero dejar de beber. Ya es hora. Lo deseo. Pero Dios sabe, y yo también, que no puedo hacerlo solo.
Julian conocía bastante a su padre para saber cuándo procedía a una manipulación. Las banderas amarillas de la cautela se elevaron.
– Papá, sé que quieres dejar de beber. Te admiro por ello, pero esos programas… los gastos que suponen…
– Puedes hacerlo por mí. Sabes que yo lo haría por ti.
– No es que no quiera hacerlo, pero no tenemos dinero. He repasado los libros una y otra vez, y no nos llega. ¿Has pensado en telefonear a tía Sophie? Si supiera lo que pretendes hacer con el dinero seguro que te prestaría…
– ¿Prestar? ¡Bah! -Jeremy desechó la idea con un movimiento de los folletos-. Tu tía nunca se lo tragaría. «Lo dejará cuando le dé la gana», eso es lo que piensa. No levantará un dedo para ayudarme.
– ¿Y si yo le telefoneo?
– ¿Qué eres para ella, Julie? Un pariente al que nunca ha visto, que va a mendigar algo de lo que su marido ganó trabajando como un negro. No, no puedes pedírselo tú.
– Podrías hablar con Samantha.
Jeremy desechó la idea como si fuera un mosquito.
– No puedo pedirle eso. Ya nos está dando demasiado. Su tiempo, su esfuerzo, su preocupación, su amor. No puedo pedirle nada más, y no lo haré. -Exhaló un suspiro y guardó los folletos en el bolsillo-. Da igual. Haré lo que pueda.
– Podría pedirle a Samantha que hable con tía Sophie. Podría explicarle…
– No. Olvídalo. Haré de tripas corazón. No será la primera vez…
Ya son demasiadas, pensó Julian. La vida de su padre abarcaba más de cinco décadas de promesas incumplidas y buenas intenciones desperdiciadas. Había visto a Jeremy dejar la bebida más veces de las que podía recordar. Y otras tantas había visto a Jeremy volver a la bebida. Había más de un simple grano de verdad en lo que había dicho. Si iba a intentarlo de nuevo, no podría ir solo a la batalla.
– Escucha, papá. Hablaré con Samantha. Quiero hacerlo.
– ¿Quieres? ¿De veras lo quieres? ¿No crees que es una obligación, porque estás en deuda con tu padre?
– No. Quiero hacerlo. Se lo pediré.
Jeremy parecía emocionado. De hecho, sus ojos se humedecieron.
– Ella te quiere, Julie. Es una mujer estupenda, y te quiere, hijo.
– Hablaré con ella, papá.
La lluvia seguía cayendo cuando Lynley enfiló el camino de entrada a Maiden Hall.
Barbara le había proporcionado unos minutos de distracción del estado de agitación que le embargó al enterarse de que Andy Maiden había estado en Londres. De hecho, había logrado quitarse la agitación a causa de la ira provocada por el desafío de Barbara, que el intento de Helen por encontrar una explicación racional al comportamiento de la agente no había paliado en absoluto.
– Tal vez entendió mal tus órdenes, Tommy -había dicho en cuanto Havers salió de Eaton Terrace-. En el calor del momento, tal vez creyó que no querías que participara en el registro de Notting Hill.
– Hostia -replicó él-. No la defiendas, Helen. Ya has oído lo que ha dicho. Sabía que debía hacerlo, pero decidió que no. Fue a la suya.
– Pero tú admiras la iniciativa, siempre lo has hecho. Siempre me has dicho que la iniciativa de Winston es una de sus mejores…
– Maldita sea, Helen. Cuando Nkata toma las riendas de un asunto, lo hace después de terminar una tarea, no antes. No discute, ni protesta ni hace caso omiso de lo que se le dice porque crea tener una idea mejor. Y cuando se le corrige, cosa que casi nunca ocurre, cambia y no repite el error. Cabía suponer que Barbara había aprendido algo este verano sobre las consecuencias de desafiar una orden. Pero no es así. Es tozuda como una mula.
Helen había recogido la partitura que Barbara había dejado. No la guardó en el sobre, sino que la apiló sobre la mesita auxiliar.
– Tommy -dijo-, si Winston Nkata hubiera estado en ese barco con la inspectora Barlow, en lugar de Barbara Havers… Si Winston Nkata hubiera empuñado el arma, en lugar de Barbara Havers… -Le miró con ansiedad-. ¿Te habrías enfadado tanto?
Su respuesta fue rápida y acalorada:
– No es una cuestión machista. Me conoces muy bien.
Sí que te conozco, fue la silenciosa respuesta de Helen.
De todos modos, Lynley había reflexionado sobre la cuestión más de una vez, durante los primeros ciento cincuenta kilómetros del trayecto hasta Derbyshire. Pero cada vez que examinaba sus posibles respuestas tanto a la pregunta como al increíble acto de insubordinación de Havers en el mar del Norte, la respuesta era la misma: lo de Barbara había sido agresión, no iniciativa. Y nada justificaba eso. Si Winston Nkata hubiera empuñado el arma, cosa tan risible como inimaginable, él habría reaccionado de una forma idéntica. Lo sabía.
Cuando dejó el coche en el aparcamiento de Maiden Hall, hacía rato que su cólera se había calmado, sustituida por la misma desazón que le había asaltado cuando se enteró de la visita de Andy Maiden a su hija. Paró el coche y contempló el hotel a través de la lluvia.
No quería creer lo que los hechos le pedían que creyera sobre Andy, pero hizo acopio de fuerzas y cogió el paraguas del asiento posterior. Atravesó el aparcamiento bajo la lluvia. Ya dentro del hotel, pidió al primer empleado que vio que fuera a buscar a Andy Maiden. Cuando el ex agente del SO10 apareció unos minutos después, lo hizo solo.
– Tommy -le saludó-. ¿Traes noticias? Acompáñame.
Le condujo hasta el despacho cercano a la recepción. Cerró la puerta a su espalda.
– Háblame de Islington en mayo, Andy -dijo Lynley sin más, pues sabía que vacilar era ofrecerle una posibilidad de despertar su compasión que no podía permitirse-. Háblame sobre eso de que te veré muerta antes que permitirte hacerlo.
Maiden se sentó. Indicó una silla para Lynley. No habló hasta que este estuvo sentado, e incluso entonces pareció absorto en sus pensamientos, como si estuviera reuniendo fuerzas para contestar.
– El cepo -dijo.
– Nadie pudo acusarte nunca de ser un policía incompetente -fue la réplica de Lynley.
– Lo mismo podría decirse de ti. Has hecho un buen trabajo, Tommy. Siempre creí que destacarías en el DIC.
El cumplido fue como una bofetada en la cara, pues apuntaba a los motivos, ahora evidentes, de que Andy Maiden le hubiera elegido (cegado por la admiración como estaba) para ir a Derbyshire.
– Tengo un buen equipo -contestó con sequedad Lynley-. Háblame de Islington.
Habían llegado al meollo de la cuestión, y los ojos de Maiden denotaban tanta angustia que Lynley se vio obligado a reprimir, incluso ahora, una oleada de compasión por su viejo amigo.
– Ella pidió que fuera a verla -dijo Maiden-. Así que fui.
– En mayo pasado. A Londres -precisó Lynley-. Fuiste a Islington para ver a tu hija.
– Exacto.
Pensaba que Nicola quería hacer los preparativos para enviar sus cosas a Derbyshire de cara al verano y a su empleo con Will Upman, tal como habían acordado el diciembre anterior. Había cogido el Land Rover en lugar de ir en tren o avión, con el fin de cargar cosas si ella deseaba trasladarlas ya, antes de terminar las clases en la facultad.
– Pero no quería volver a casa -dijo Maiden-. No me había llamado para eso. Quería contarme sus planes para el futuro.
– Prostitución -dijo Lynley-. Su picadero de Fulham.
Maiden carraspeó.
– Oh, Dios -musitó.
Pese a sus esfuerzos por endurecerse, Lynley descubrió que no podía obligar al hombre a revelar los hechos que había descubierto aquel día en Londres. Así que lo hizo por él. Lynley repasó todo cuanto había averiguado: el primer empleo de Nicola como auxiliar, después como señorita de compañía en MKR Financial Management, su asociación con Vi Nevin y la elección de la dominación como especialidad.
– Sir Adrian cree que solo otro motivo pudo alejarla de Londres: dinero.
– Era un compromiso. Lo hizo por mí.
Habían discutido amargamente, pero su padre había conseguido al final que accediera a trabajar para Upman durante el verano, al menos para probar la carrera de derecho. Logró su colaboración a base de pagarle más de lo que hubiera ganado en Londres. Había tenido que pedir un préstamo bancario para reunir la cantidad que ella quería, pero consideró que era un dinero bien invertido.
– ¿Confiabas en que el derecho la conquistaría? -preguntó Lynley. La perspectiva se le antojaba muy improbable.
– Confiaba en que Upman la conquistaría -contestó Maiden-. Le había visto con mujeres. Tenía estilo. Pensé que Nicola y él… Deseaba con todas mis fuerzas intentar algo, Tommy. No paraba de repetirme que el hombre adecuado le devolvería la cordura.
– ¿No habría sido Julian Britton una elección mejor? Ya estaba enamorado de ella, ¿no?
– Julian la deseaba demasiado. Ella necesitaba un hombre que la sedujera, pero que al mismo tiempo la mantuviera en la cuerda floja. Upman parecía perfecto para el trabajo. -Por lo visto, Maiden se dio cuenta de lo que acababa de decir, porque se encogió y empezó a llorar-. Oh, Dios, Tommy. Ella me arrastró a eso.
Se llevó un puño a la boca, como si así pudiera eliminar su dolor.
Y Lynley se encontró cara a cara por fin con lo que no había deseado ver. Había negado la culpabilidad de este hombre por lo que había sido en New Scotland Yard, mientras que, en todo momento, lo que había sido en New Scotland Yard arrojaba luz sobre su culpabilidad más que cualquier otra cosa. Andy Maiden, maestro del engaño y el disimulo, había pasado décadas moviéndose en los bajos fondos de la clandestinidad, donde las líneas entre realidad y fantasía, entre ilegalidad y honor, primero se difuminaban para luego desaparecer por completo.
– Dime cómo pasó -habló Lynley-. Dime qué utilizaste, además de la navaja.
Maiden dejó caer la mano.
– Santo cielo… -Su voz era ronca-. Tommy, no estarás pensando… -Entonces pareció reflexionar sobre lo que había dicho, para localizar el punto exacto del malentendido que se había producido entre ellos-. Me arrastró al soborno. A pagarle por trabajar para Upman, para que él pudiera conquistarla… y así su madre nunca descubriría lo que era… porque eso la habría destruido. Pero no. No. No puedes pensar que yo la maté. Estaba aquí la noche que murió. En el hotel. Además… Dios mío, era mi única hija.
– Pero te había traicionado -dijo Lynley-. Después de todo lo que habías hecho por ella, después de la vida que le habías proporcionado…
– ¡No! Yo la quería. ¿Tienes hijos? ¿Una hija? ¿Un hijo? ¿Sabes lo que significa ver el futuro en tus hijos y saber que continuarás viviendo, no importa lo que suceda, solo porque ella existe?
– ¿Haciendo de puta? ¿Ganando dinero a base de visitar en su casa a hombres a los que azota para someterlos? «Te veré muerta antes que permitirte hacerlo.» Esas fueron tus palabras. Y la semana siguiente iba a regresar a Londres, Andy. Solo compraste un retraso de lo inevitable cuando le pagaste para que trabajara en Buxton.
– ¡Yo no lo hice! ¡Escúchame, Tommy! Yo estaba aquí el martes por la noche.
Maiden había alzado la voz, y se oyó un golpe en la puerta. Se abrió antes de que ninguno pudiera hablar. Nan Maiden apareció. Paseó la vista entre Lynley y su marido. No habló. Pero no necesitaba decir ni una palabra para explicar lo que Lynley leyó en su cara. Sabe lo que él hizo, pensó. Dios mío, lo ha sabido desde el primer momento.
– ¡Déjanos! -gritó Andy Maiden a su mujer.
– Creo que no será necesario -repuso Lynley.
Barbara Havers nunca había estado en Westerham, y pronto descubrió que no era fácil llegar hasta allí desde la casa de St. James en Chelsea. Nada más salir de Eaton Terrace había ido a ver a los St. James (por qué no, pensó, ya que estaba en una zona tan cercana a King's Road, bajando por la cual llegaría a Cheyne Row), y estaba ansiosa por desahogarse con la pareja que, como sabía muy bien, también había experimentado en su carne propia la tozudez irracional de Lynley. Pero no había tenido oportunidad de contar su historia. Porque Deborah St. James había abierto la puerta y gritado de alegría en dirección al estudio, y luego la había arrastrado hacia el interior de la casa como dando la bienvenida a alguien recién llegado de la guerra.
– ¡Mira, Simon! -anunció-. ¿No es significativo?
Y la reunión entre los tres había sido la catapulta que lanzó a Barbara hacia Kent. Sin embargo, para llegar tuvo que luchar con el laberinto de calles sin identificar que convertían las palabras «al sur del río» en un sinónimo de viaje al infierno. Se había perdido al otro lado del Albert Bridge, donde un momento de distracción dio como resultado veinte exasperantes minutos dando vueltas alrededor de Clapham Common, en una inútil búsqueda de la A205. En cuanto la localizó y llegó a Lewisham, empezó a plantearse la eficacia de utilizar Internet para localizar a un testigo experto.
El testigo en cuestión vivía en Westerham, donde también regentaba un pequeño negocio a escasa distancia de Quebec House.
– No hay extravío posible -le había dicho por teléfono-. Quebec House está en lo alto de Edenbridge Road. Hay un letrero delante. Hoy está abierto, de modo que habrá algún coche en el aparcamiento. Estoy a menos de quinientos metros al sur.
Se encontraba en una construcción de tablas de chilla, con un letrero sobre la puerta que rezaba quiver me timbers.
Se llamaba Jason Harley, y el negocio compartía espacio con la vivienda, la casa original había sido dividida en dos mediante una pared que corría por la mitad, como una solución salomónica. Cuando Barbara llamó al timbre de la tienda se había abierto una puerta en esta pared, y a través de ella se impulsó Jason Harley en una silla de ruedas de alto rendimiento propia de un atleta de maratón.
– ¿Es usted la agente Havers? -preguntó Harley.
– Barbara -dijo ella.
El hombre se apartó una masa de pelo rubio, muy espeso y recto como una regla.
– Barbara, pues. Ha tenido suerte de pillarme en casa. Los domingos suelo ir a tirar. -Se impulsó hacia atrás y le indicó que entrara-. Asegúrese de poner el cartel por la parte de «cerrado», por favor. Tengo un club de fans local que se dejan caer en cuanto ven que está abierto. -Hizo este último comentario con ironía.
– ¿Problemas? -preguntó Barbara, pensando en gamberros, patanes y en los tormentos que podían infligir a un parapléjico.
– Niños de nueve años. Di una conferencia en su colegio. Ahora soy su héroe para ellos. -Harley sonrió con afabilidad-. Bien, ¿en qué puedo ayudarla, Barbara? ¿Dijo que quería ver lo que tengo?
– Exacto.
Le habían encontrado en Internet, donde su negocio tenía una página web, y su proximidad a Londres había sido el factor que impulsó a Barbara a seleccionarle como testigo experto. Por teléfono, Jason Harley le dijo que no abría los domingos, pero cuando ella explicó las razones de su llamada, el hombre accedió a recibirla.
Una vez dentro de los estrechos confines de Quiver Me Timbers, echó un vistazo a la mercancía: fibra de vidrio, tejo y carbono. Había estanterías apoyadas contra las paredes. El único y amplio pasillo de la tienda estaba flanqueado por vitrinas. Una zona de montaje se extendía al final. Y en el centro del conjunto se erguía un pedestal de arce con una medalla provista de cintas dentro de un estuche de cristal. Cuando Barbara la examinó, vio que era una medalla de oro olímpica. No solo en Westerham era Jason Harley alguien.
Él la estaba observando.
– Estoy impresionada -dijo-. ¿La consiguió desde la silla?
– Podría haberlo hecho. Hoy también lo haría, si tuviera más tiempo para practicar. Pero entonces no estaba confinado en la silla. Eso ocurrió más tarde. Después de un accidente de ala delta.
– Lo siento.
– Lo llevo bien. Mejor que la mayoría, diría yo. Bien, ¿en qué puedo ayudarla, Barbara?
– Hábleme de las flechas de cedro -dijo ella.
La medalla de oro olímpica de Jason Harley representaba la culminación de años de competición y práctica que le proporcionaron una notable experiencia en la modalidad del tiro con arco. Su accidente le había obligado a plantearse cómo podía utilizar sus proezas atléticas y sus conocimientos para mantener a la familia que él y su novia deseaban fundar. El resultado fue Quiver Me Timbers, donde vendía las magníficas flechas de carbono disparadas por los arcos modernos, hechos de fibra de vidrio o láminas de madera, y donde fabricaba a mano y vendía las flechas de madera utilizadas con los longbows tradicionales que habían hecho famosos a lo largo de la historia a los arqueros británicos, desde la batalla de Agincourt en adelante.
La tienda también suministraba los complementos del tiro con arco, desde las complicadas dactileras y brazaleras que utilizaban los arqueros hasta las puntas de flecha (llamadas puntas de caza, dijo a Barbara), que diferían según el uso al que se destinaran.
¿Disparar por la espalda a un chico de diecinueve años, por ejemplo?, quiso preguntar Barbara. ¿Qué clase de punta de flecha se necesitaría para eso? Pero prefirió avanzar poco a poco, consciente de que necesitaría mucha información para lanzarla contra Lynley y arañar, al menos, su armadura.
Pidió a Harley que le hablara sobre las flechas de madera que manufacturaba, sobre todo las de cedro Port Orford.
Solo hacía flechas de cedro, la corrigió. Los tubos procedían de Oregón. Las pesaban, clasificaban y sometían a una prueba de resistencia a la flexión antes de ser embarcadas.
– Son de absoluta confianza -dijo el hombre-, lo cual es muy importante, porque cuando la tensión de la pala es elevada, se necesita una flecha capaz de soportarla. Se pueden comprar flechas de pino o de fresno -continuó, después de darle una flecha de cedro para que la inspeccionara-. Algunas son de madera local y otras vienen de Suecia. Pero el cedro de Oregón se consigue con mayor facilidad, debido a la cantidad, supongo, y creo que las encontrará en todas las arquerías de Inglaterra.
La guió hasta la parte posterior de la tienda, donde estaba su zona de trabajo. A la altura de su cintura, una minilínea de montaje le permitía desplazarse con facilidad desde la sierra redonda que cortaba la muesca en el tubo de la flecha, hasta la emplumadora donde se pegaban el culote y las plumas del tubo. La punta de caza se sujetaba con araldit. Y, como ya había dicho, la punta de caza dependía del uso al que se destinara la flecha.
– Algunos arqueros prefieren fabricar sus propios arcos -concluyó-. Pero es un trabajo muy difícil, como ya habrá comprendido, y la mayoría los compran a un fabricante de flechas. Pueden hacerse tan distintas como se quiera, siempre que se indique qué medio de customización se desea.
– ¿Customización? -preguntó Barbara.
– Para identificarlas, debido a las competiciones. Actualmente, los longbows se utilizan para eso.
Explicó que había dos tipos de competiciones en que participaban los arqueros de longbow: olímpicas y de recorrido de tiro. En la primera, disparaban a blancos tradicionales: doce docenas de flechas lanzadas a dianas desde diversas distancias. Para la última, disparaban en zonas boscosas o laderas: flechas lanzadas a animales dibujados en papel. En cualquier caso, la única forma de decidir quién era el ganador dependía de las marcas de identificación individuales grabadas en las flechas. Todo arquero de competición británico procuraba que sus flechas pudieran distinguirse de las de los demás contrincantes.
– Si no, ¿cómo sabrían qué flecha había dado en el blanco? -preguntó Harley.
– Exacto -dijo Barbara-. ¿Cómo?
Había leído la autopsia de Terry Cole. Sabía, por su conversación con St. James, que habían hablado a Lynley de una tercera arma, además de la navaja y la piedra utilizadas contra las víctimas, y que ya habían identificado. Ahora, con la tercera arma prácticamente identificada, empezó a vislumbrar cómo había ocurrido el crimen.
– Dígame, señor Harley -dijo-, ¿con qué velocidad puede un buen arquero, con una década o más de experiencia, digamos, disparar sucesivas flechas contra un blanco? Utilizando un longbow, quiero decir.
El hombre reflexionó mientras se tironeaba del labio inferior.
– Yo diría que una cada diez segundos. Como máximo.
– ¿Tanto?
– Permítame que se lo demuestre.
Barbara pensó que iba a hacerle una demostración, pero en cambio fue a buscar un carcaj al expositor, deslizó seis flechas en él y le indicó que se acercara a la silla.
– ¿Diestra o zurda? -preguntó.
– Diestra.
– De acuerdo. Vuélvase.
Barbara, que se sentía un poco idiota, permitió que él le colgara el carcaj y ajustara la correa sobre el torso.
– Supongamos que sujeta el arco con su mano izquierda -explicó, luego-. Ahora, coja la flecha. Solo una. -Cuando la tuvo en la mano, con cierta torpeza, el hombre indicó que debería apoyarla contra la cuerda de dacron del arco. Después, debería tensar la cuerda y apuntar-. No es como una pistola -le recordó-. Ha de recargar y volver a apuntar después de cada disparo. Un buen arquero puede hacerlo en menos de diez segundos. Pero alguien como usted, y no se ofenda…
Barbara rió.
– Concédame veinte minutos.
Se miró en el espejo que colgaba sobre la puerta a través de la cual Harley se había impulsado para entrar en la tienda. Probó a coger la flecha. Se imaginó con un arco y trató de imaginar el blanco, que no era una diana o un animal de papel, sino un ser humano vivo. Dos, de hecho, sentados junto a un fuego. Esa sería la única luz.
No disparó a la chica porque, al fin y al cabo, su objetivo no era la chica. Pero no llevaba ninguna otra arma, y estaba desesperado por matar al chico, de modo que debía usar lo que había traído y confiar en que la flecha le mataría, porque, habiendo una segunda persona presente, no tendría posibilidad de disparar otra a Cole.
¿Qué había sucedido? El disparo había fallado. Tal vez el muchacho se había movido en el último momento. Tal vez apuntó al cuello y acertó en la espalda. La chica, al darse cuenta de que había alguien al acecho con malas intenciones, se puso en pie de un salto e intentó huir en la oscuridad. Como corría, y como estaba oscuro, el arco y las flechas no servían de nada. Así que tuvo que perseguirla. La mató y volvió por el chico.
– Jason -dijo Barbara-, si le alcanzaran en la espalda con una de estas flechas, ¿qué sentiría? ¿Sabría que le habían clavado una flecha?
Harley observó el expositor de arcos, como si las respuestas estuvieran escondidas entre ellos.
– Supongo que primero notaría un golpe tremendo -dijo-. Como si me hubieran asestado un martillazo.
– ¿Podría moverse o ponerse de pie?
– Supongo que sí. Hasta que me diera cuenta de lo que había sucedido, por supuesto. Entonces, lo más probable es que sufriera un shock. Sobre todo si tanteaba en la espalda y descubría la flecha sobresaliendo de mi cuerpo. Sería horroroso, lo suficiente para que…
– Se desmayara -terminó Barbara-. Perdiera el conocimiento.
– Exacto.
– Y entonces, la flecha se rompería, ¿verdad?
– Dependiendo de cómo cayera.
Lo cual, concluyó Barbara en silencio, dejaría posiblemente una astilla cuando el asesino, impaciente por extraer del cuerpo lo único que permitiría a la policía identificarle, arrancara el resto de la flecha. Pero Terry Cole no estaría muerto, solo en estado de shock. El asesino habría tenido que rematarle en cuanto regresó de destrozarle la cabeza a la chica. No llevaba otra arma que el longbow. Su única posibilidad era encontrar un arma en el sitio de acampada.
Y una vez hecho esto, con el chico apuñalado, pudo buscar con plena libertad lo que creía que Terry Cole llevaba: la partitura de Chandler, la fuente de una fortuna que le negaban las cláusulas del testamento de su padre.
Solo había una última cosa que aclarar con Jason Harley.
– Jason -dijo-, ¿puede una punta de flecha…?
– Punta de caza -le corrigió él.
– Una punta de caza. ¿Puede perforar la carne humana? Siempre había pensado que las flechas llevaban extremos de goma o algo por el estilo, si las utilizabas en público.
El hombre sonrió.
– ¿Quiere decir ventosas? ¿Como en los arcos y flechas de los niños?
Impulsó su silla hasta una vitrina, de donde sacó una cajita que vació sobre el mostrador de cristal. Eran las puntas de caza utilizadas en flechas de cedro. Eligió la que se utilizaba con más frecuencia en el recorrido de tiro. Si quería, Barbara podía probar su agudeza.
Lo hizo. La pieza de metal era cilíndrica, en consonancia con la forma de la flecha, pero se estrechaba hasta formar una fea punta de cuatro lados que sería mortal cuando la lanzaran con fuerza. Mientras probaba la punta contra el dedo, Harley seguía charlando sobre las demás puntas de caza que vendía. Sacó diversos modelos y explicó el uso de cada uno. Por fin, dejó a un lado las reproducciones medievales.
– Y estas son para exhibiciones y batallas -concluyó.
– ¿Batallas? -preguntó Barbara con incredulidad-. ¿La gente aún se dispara flechas?
El hombre rió.
– No se trata de batallas reales, por supuesto, y cuando empieza el combate, las flechas van provistas de topes de goma en la punta. Las batallas son recreaciones históricas. Una partida de guerreros de fin de semana se congrega en los terrenos de un castillo o una gran mansión, y escenifican la guerra de las Dos Rosas. Hay por todas partes.
– La gente viaja para verlas, ¿verdad? ¿Con arcos y flechas en el maletero de los coches?
– Exactamente.
27
La lluvia no menguaba. El viento se había sumado al diluvio. En el aparcamiento del hotel Black Angel, la lluvia y el viento empapaban la capa superior de un contenedor de basura rebosante. El viento arrastraba cajas de cartón y periódicos viejos, que se estrellaban contra los parabrisas y las ruedas de los coches vacíos.
Lynley bajó del Bentley y abrió el paraguas para protegerse de aquella tormenta de verano. Corrió con la maleta hasta la puerta principal. Un perchero situado justo al lado de la entrada exhibía los abrigos y chaquetas goteantes de una docena o más de domingueros, cuyas siluetas vio Lynley a través del cristal translúcido color ámbar de la mitad superior de la puerta del bar. Al lado del perchero, diez paraguas, como mínimo, sobresalían de un paragüero de hierro y brillaban a la luz del porche, donde Lynley se detuvo para sacarse el barro de los zapatos. Colgó su chaqueta entre las demás, dejó su paraguas con el resto y entró en la recepción a través del bar.
Si el propietario del Black Angel se sorprendió de verle tan pronto, no lo demostró. Al fin y al cabo, la temporada turística estaba a punto de terminar. Cualquier huésped sería bienvenido en los próximos meses. Le tendió una llave (Lynley comprobó con pesar que era la misma habitación de la vez anterior) y preguntó si el inspector deseaba que subieran su equipaje, o se ocuparía él mismo. Lynley le entregó la maleta y fue al bar a comer.
Los turnos de comida del domingo habían terminado, pero le informaron que podían prepararle una ensalada de jamón fría y patatas rellenas, siempre que no fuera muy exigente con el relleno de las patatas. Dijo que no lo era, y pidió ambos platos.
No obstante, cuando tuvo la comida delante, comprobó que no tenía tanta hambre como pensaba. Pinchó la patata rebozada de cheddar, pero cuando se llevó el tenedor a la boca, su lengua se estremeció ante la idea de tener que tragar algo, masticado o no. Bajó el tenedor y cogió la cerveza. Emborracharse todavía constituía una opción.
Quería creerles, no porque fueran capaces de ofrecerle la más mínima prueba que apoyara sus declaraciones, sino porque no quería creer otra cosa. Los policías se pasaban al otro bando de vez en cuando, y solo un idiota lo negaría. Birmingham, Guildford y Bridgewater eran solo tres de los lugares relacionados con números (seis, cuatro y cuatro respectivamente), en referencia a los acusados mediante pruebas amañadas, palizas en las salas de interrogatorios y confesiones ficticias con firmas falsificadas. Cada condena había sido el resultado de fechorías policiales, y no había excusas para ningún caso. Por consiguiente, había policías malos, tanto si se les tildaba de excesivamente entusiastas, absolutamente tendenciosos, totalmente corruptos, o demasiado indolentes a la hora de hacer su trabajo.
Pero Lynley no quería creer que Andy fuera un policía malo. Tampoco quería creer que Andy fuera un padre cuya hija había terminado con su paciencia. Incluso ahora, después de encontrarse con Andy, después de haber presenciado la escena entre el hombre y su esposa, y tras haber analizado lo que significaba cada palabra, gesto y matiz entre ellos, Lynley descubrió que su corazón y su mente estaban en conflicto debido a los hechos básicos.
Nan Maiden se había reunido con ellos en el despacho carente de ventilación habilitado detrás de la recepción de Maiden Hall. Había cerrado la puerta.
– No te molestes, Nancy -había dicho su marido-. Los huéspedes… Nan, no te necesitamos aquí.
Dirigió una mirada suplicante a Lynley, que este no reconoció. Porque necesitaban a Nan Maiden si querían llegar al fondo de lo ocurrido a Nicola en Calder Moor.
– No esperábamos a nadie más hoy -dijo Nan a Lynley-. Ayer le dije al inspector Hanken que Andy estaba en casa aquella noche. Le expliqué…
– Sí -admitió Lynley-. Me lo ha dicho.
– Entonces, no entiendo a qué vienen más preguntas. -Estaba envarada al lado de la puerta, y sus palabras fueron tan rígidas como su cuerpo cuando continuó-. Sé a qué ha venido, inspector: a interrogar a Andy, en lugar de traernos información sobre la muerte de Nicola. Andy no tendría este aspecto consumido si usted no hubiera venido para preguntarle si fue al páramo para… -Su voz desfalleció-. Estaba aquí el martes por la noche. Se lo dije al inspector Hanken. ¿Qué más quieren de nosotros?
Toda la verdad, pensó Lynley. Quería oírla. Aún más, quería que los dos la afrontaran. Pero en el último momento, cuando habría podido revelar la auténtica naturaleza de las ocupaciones de su hija en Londres, no lo hizo. A la larga, todo lo relacionado con Nicola saldría a la luz (en salas de interrogatorio, y en el juicio), pero no había motivos para revelarlo ahora, como los huesos de un esqueleto risueño desenterrado de un armario cuya existencia desconocía la madre de la muchacha. Al menos, de momento podía satisfacer los deseos de Andy Maiden.
– ¿Quién puede corroborar su afirmación, señora Maiden? -preguntó-. El inspector Hanken me dijo que Andy se había ido a la cama a primera hora de la noche. ¿Alguien le vio?
– ¿Quién más habría podido verle? Nuestros empleados no entran en la parte particular de la casa, a menos que se lo ordenemos.
– ¿No pidió a ninguno que fuera a ver cómo estaba Andy durante la noche?
– Yo misma lo hice.
– Comprende la dificultad, ¿verdad?
– No. Porque ya le digo que Andy no… -Se llevó los puños a la garganta y cerró los ojos con fuerza-. ¡Él no la mató!
Por fin se habían pronunciado las palabras. Pero la pregunta que habría debido hacer Nan Maiden siguió sin ser formulada. No había dicho «¿Por qué? ¿Por qué habría asesinado mi marido a nuestra hija?». Y la omisión era muy significativa.
– ¿Conocía los planes de su hija para el futuro? -se limitó a preguntar, a los dos, concediendo a Andy Maiden el privilegio de revelar a su mujer lo peor que debía saber sobre su única hija.
– Nuestra hija no tiene futuro -contestó Nan Maiden-. Por lo tanto, sus planes, fueran cuales fueren, carecen de la menor importancia.
– Conseguiré que me sometan a un detector de mentiras -dijo de repente Andy Maiden. Su ofrecimiento reveló a Lynley lo ansioso que estaba por ocultar a su mujer las andanzas de su hija en Londres-. No será muy difícil arreglarlo, ¿verdad? Podemos encontrar a alguien… Quiero hacerlo, Tommy.
– No, Andy.
– Nos someteremos los dos, si quieres -dijo Maiden, sin hacer caso de su mujer.
– ¡Andy!
– ¿De qué otra forma voy a convencerle de que está equivocado? -le preguntó Maiden.
– Pero con tus nervios -protestó ella-, el estado en que estás… Andy, te volverán loco. No lo hagas.
– No tengo miedo.
Lynley se dio cuenta de que decía la verdad. Un detalle al que se aferró durante todo el trayecto hasta Tideswell y el hotel Black Angel.
Con la comida abandonada ante él, Lynley reflexionó sobre lo que podía significar la falta de miedo de Andy Maiden: inocencia, bravuconería o disimulo. Podía ser cualquiera de las tres, pensó Lynley, y pese a todo lo que había averiguado sobre el hombre, sabía cuál deseaba que fuera.
– ¿Inspector Lynley?
Alzó la vista. Una camarera contemplaba con ceño su comida intacta. Estaba a punto de disculparse por pedir lo que no había sido capaz de comer, cuando la mujer dijo:
– Le llaman desde Londres. El teléfono está detrás del bar.
El que llamaba era Winston Nkata, y su tono era perentorio.
– Lo tenemos, jefe -dijo con voz tensa-. La autopsia descubrió un trozo de cedro en el cuerpo de Cole. St. James dice que la primera arma fue una flecha. Disparó a oscuras. La chica huyó y no pudo dispararle. Tuvo que perseguirla y machacarle la cabeza.
Nkata explicó lo que St. James había visto en el informe de la autopsia y cómo lo había interpretado, y lo que él, Nkata, había averiguado sobre arcos y flechas gracias a un fabricante de flechas de Kent.
– El asesino debió de llevarse la flecha del lugar del crimen, porque casi todos los longbows se usan en competiciones -terminó Nkata-, y todos los longbows llevan marcas que los identifican.
– ¿Cómo son las marcas?
– Son las iniciales del tirador.
– Santo Dios. Eso es como si el asesino hubiera firmado su crimen.
– Ni más ni menos. Las iniciales se tallan o se imprimen a fuego en la madera, o pueden ser calcomanías. En cualquier caso, en un lugar del crimen, son como huellas dactilares.
– Matrícula de honor, Winnie -dijo Lynley-. Excelente trabajo.
El agente carraspeó.
– Sí, bueno. Hay que hacer el trabajo.
– Por lo tanto, si encontramos al arquero tendremos a nuestro asesino -dijo Lynley.
– Eso parece. -Nkata hizo la pregunta lógica-: ¿Ha hablado con los Maiden, inspector?
– Quiere someterse a un detector de mentiras.
Lynley resumió su entrevista con los padres de la chica muerta.
– Sí -dijo Nkata-. No olvide preguntarle si interviene en la guerra de los Cien Años en sus tardes libres.
– ¿Perdón?
– Eso es lo que hacen con los longbows. Competiciones, torneos y recreaciones históricas. ¿El señor Maiden combate contra los franceses en Derbyshire, a modo de diversión?
Lynley respiró hondo. Tuvo la sensación de haberse liberado de un peso que le agobiaba, al tiempo que un banco de niebla se disipaba en su cerebro.
– Broughton Manor -dijo.
– ¿Qué?
– Es donde encontraré un longbow -explicó Lynley-. Y sé muy bien quién sabrá manejarlo.
En Londres, Barbara vio que Nkata colgaba. El negro la miró con aire sombrío.
– ¿Qué? -Barbara sintió una opresión en el pecho-. No me digas que no te ha creído, Winnie.
– Me ha creído.
– Gracias a Dios. -Le observó con detenimiento. Estaba muy serio-. ¿Qué pasa?
– Es tu trabajo, Barb. No me gusta ponerme medallas.
– Ah, eso. Bien, no creerás que me habría escuchado si le hubiera comunicado por teléfono la noticia. Así es mejor.
– Me deja en mejor lugar que a ti. No me hace ninguna gracia, porque el mérito no ha sido mío.
– Olvídalo. Era la única forma. Dejarme al margen, para que su excremencia no se pusiera nerviosa. ¿Qué va a hacer?
Escuchó mientras Nkata contaba los planes de Lynley relativos a Broughton Manor. Barbara meneó la cabeza.
– Sigue una pista falsa, Winnie. No encontrará un longbow en Derbyshire.
– ¿Por qué estás tan segura?
– Lo intuyo. -Recogió lo que había llevado al despacho de Lynley-. Cogeré la gripe uno o dos días, pero tú no sabes nada, ¿de acuerdo?
Nkata asintió.
– ¿Qué vas a hacer?
Barbara alzó lo que Jason Harley le había dado antes de abandonar su tienda de Westerham. Era una larga lista de individuos que recibían sus catálogos trimestrales. Se lo había dado sin más, junto con los registros de todo el mundo que había hecho pedidos a Quiver Me Timbers durante los seis últimos meses.
– No creo que te sirvan de gran cosa -había dicho-, porque hay muchas tiendas dedicadas al tiro con arco en el país, y tu hombre podría haber pedido sus flechas a cualquiera. Pero si quieres probar, ahí tienes eso.
Había aceptado la oferta al instante. Incluso se había llevado dos catálogos, por si acaso. Para una plácida lectura de domingo por la noche, pensó mientras los embutía en el bolso. Tal como estaban las cosas, tenía bastante tiempo para hacerlo.
– ¿Y tú? -preguntó a Nkata-. ¿El inspector te ha asignado otra tarea?
– Domingo por la noche libre con papá y mamá.
– Ésa sí es una buena tarea. -Estaba a punto de marcharse, cuando el teléfono de la mesa de Lynley sonó-. Oh, oh. Olvídate del domingo por la noche, Winston.
– Joder -gruñó el agente, y descolgó el teléfono.
Su parte de la conversación fue:
– No. No está aquí. Lo siento… Está en Derbyshire… El agente Winston Nkata… Sí. De acuerdo. Ya lo creo, pero no es el mismo caso, me temo… -Una pausa más larga, mientras su interlocutor continuaba hablando. Y después-: ¿Ella está bien? -Una sonrisa. Nkata miró a Barbara, y por algún motivo levantó el pulgar-. Buena noticia. Excelente, en realidad. Gracias. -Escuchó unos momentos más, y consultó el reloj de pared-. De acuerdo. Así lo haremos. ¿Dentro de media hora? Sí. Alguien podrá tomarle declaración, por supuesto. -Colgó por segunda vez y miró a Barbara-. Ésa eres tú.
– ¿Yo? Espera, Winnie, no eres mi superior -protestó ella, al darse cuenta de que sus planes para el domingo por la noche se iban al carajo.
– Cierto, pero no creo que quieras perderte esto.
– Estoy fuera del caso.
– Lo sé, pero según el jefe, esto ya no se trata del caso, de modo que no veo por qué no puedes encargarte.
– ¿Encargarme de qué?
– Vi Nevin. Ha recobrado el conocimiento, Barb. Y alguien ha de tomarle declaración.
Lynley telefoneó a casa de Hanken, al cual localizó encerrado en su pequeño garaje, donde intentaba descifrar las instrucciones para montar el columpio de su hija.
– No soy ingeniero, maldita sea -masculló, agradecido de poder desentenderse de un empeño imposible.
Lynley le informó sobre el arco y la flecha. Hanken estuvo de acuerdo en que un arco y una flecha debían de ser el arma desaparecida.
– Explica por qué no la escondieron en el contenedor de gravilla junto con la navaja -dijo-. Y si encontramos sus iniciales en la flecha, imagino cuáles serán.
– Recuerdo que me hablaste de los diversos métodos que emplea Julian Britton para ganar dinero en Broughton Manor -dijo Lynley-. Parece que por fin nos estamos acercando, Peter. Voy a ir allí para…
– ¿Ir allí? ¿Dónde coño estás? -preguntó Hanken-. ¿No llamas desde Londres?
Lynley sabía muy bien hacia dónde apuntarían los tiros de Hanken en cuanto averiguara por qué había regresado tan deprisa a Derbyshire, y su colega no le decepcionó.
– Sabía que era Maiden -exclamó Hanken cuando Lynley terminó su explicación-. Encontró el coche en ese páramo, Thomas, pero no habría podido descubrirlo si no hubiera sabido dónde estaba. Sabía a qué se dedicaba la chica en Londres y no pudo soportarlo. Así que le dio el pasaporte. Era la única forma, me atrevería a decir, de impedir que comunicara la noticia a su madre.
Se trataba de algo tan próximo a los deseos de Maiden que la perspicacia de Hanken produjo escalofríos a Lynley.
– Andy dijo que se sometería a un detector de mentiras -explicó-. No creo que propusiera eso si tuviera las manos manchadas con la sangre de Nicola.
– Y una mierda -replicó Hanken-. Este tío trabajó en la secreta, no lo olvides. Si no hubiera sido capaz de mentir como el mejor, ahora estaría muerto. El que Andy Maiden se someta a un detector de mentiras es como una broma pesada, en nuestro honor, por cierto.
– La persona que todavía cuenta con motivos más sólidos es Julian Britton -dijo Lynley-. Voy a ver si le arranco la verdad.
– Le estás haciendo el caldo gordo a Maiden. Lo sabes, ¿verdad? Te está manipulando como si fuerais antiguos compañeros de colegio.
Y así era, en cierto modo, pero Lynley no quería dejarse cegar por su historia común. No quería que nada le cegara. Era tan absurdo creer que Andy Maiden era el asesino como ignorar la posible culpabilidad de alguien con motivos más fuertes.
Hanken colgó. Lynley había llamado desde la habitación de su hotel, y solo tardó cinco minutos en deshacer la maleta antes de dirigirse hacia Broughton Manor. Había dejado el paraguas y la trinchera en la entrada, cuando había subido a telefonear, de modo que después de dejar la llave en el mostrador de recepción, fue a buscarlos.
Casi todos los clientes del Black Angel se habían ido. Solo quedaban tres paraguas en el paragüero, y aparte de su trinchera solo había una chaqueta en el perchero.
En otras circunstancias, una chaqueta colgada en un perchero no habría llamado su atención, pero mientras zafaba su paraguas de entre las varillas de los demás, tiró la chaqueta sin querer y a continuación la recogió.
En un primer momento, el que la chaqueta fuera de cuero no le sorprendió, ni tampoco el que fuera negra.
Pero cuando reparó en que el bar del hotel estaba cerrado, comprendió que la chaqueta carecía de propietario.
Paseó la vista entre la puerta del bar a oscuras y la chaqueta de piel negra, y sintió un escalofrío en la nuca. No puede ser, pensó. Pero mientras su mente formaba las palabras, sus dedos tocaron el forro apelmazado, apelmazado de una forma que solo una sustancia puede conseguir, porque esa sustancia, más que secarse, se coagula…
Lynley dejó caer el paraguas. Cogió la chaqueta para examinarla bajo la luz y vio que, además de la sustancia que había alterado la textura del forro, el cuero había sufrido otro percance. Un agujero, tal vez del tamaño de una moneda de cinco peniques, aparecía en la espalda.
Aparte de saber que el forro de la chaqueta se había empapado de sangre en algún momento, no hacía falta que Lynley fuera estudiante de anatomía para comprender que el agujero de la chaqueta coincidía con la escápula izquierda de la desgraciada persona que la había llevado.
Nan le encontró en su madriguera, cerca del dormitorio. Había abandonado el despacho en cuanto el detective se marchó del hotel, pero ella no le había seguido, sino que había dedicado casi una hora a ordenar el salón, después de que saliera el último huésped, y a preparar el comedor para los huéspedes y eventuales visitantes deseosos de una cena ligera. Después de terminar estas tareas, fue a la cocina para comprobar que estuviera preparada la sopa de la noche, y orientó a unos excursionistas norteamericanos que al parecer abrigaban la intención de recrear Jane Eyre en North Lees Hall. Después fue en busca de su marido.
Su excusa era una merienda. Hacía días que no le veía comer, y si seguía así se pondría enfermo. La realidad era bastante diferente. No podía permitir que Andy fuera interrogado con electrodos sujetos a su cuerpo. Ninguna de sus respuestas sería fiable, teniendo en cuenta su estado actual.
Cargó una bandeja con todo lo que consideró tentador. Incluyó dos bebidas para que pudiera elegir y subió la escalera con su ofrenda.
Andy estaba sentado ante su mesa, con una caja de zapatos delante, cuyo contenido había desparramado sobre el cajón del secreter abierto. Nan pronunció su nombre, pero él no la oyó, pues estaba absorto en los papeles que contenía la caja.
Nan se acercó y vio que tenía la mirada clavada en una serie de cartas, notas, dibujos y tarjetas de felicitación que abarcaban casi un cuarto de siglo. El motivo de cada una era diferente, pero el remitente siempre era idéntico. Constituían todas las misivas que Andy Maiden había recibido de su hija a lo largo de su vida.
Nan dejó la bandeja al lado de la cómoda y vieja butaca donde Andy leía a veces.
– Te he traído algo de comer, querido -dijo, pero la ausencia de respuesta no la sorprendió. Ignoraba si no la oía, o si solo deseaba estar solo y no quería decirlo. En cualquier caso, daba igual. Le obligaría a escucharla-. Andy, no te sometas al detector de mentiras, por favor. Sé que son fiables, pero en condiciones normales. Tu estado no es normal desde hace meses. -No quería pensar en el motivo, de modo que se apresuró a añadir-: Llamaré a la policía por la mañana y les diré que has cambiado de opinión. No hay nada de malo en eso. Estás en tu perfecto derecho. Él lo sabe.
Andy se removió. Sostenía en los dedos un dibujo infantil de «papá sale del baño», que había sido motivo de muchas risas para los dos a lo largo de los años. No obstante, ver ahora la representación que la niña había hecho de su padre desnudo, con un pene ridículamente desproporcionado, provocó un escalofrío en Nan, seguido por la desconexión de una función básica de su organismo y el cortocircuito de una emoción esencial de su corazón.
– Me someteré al detector de mentiras. -Andy dejó el dibujo a un lado-. Es la única manera.
Ella quiso decir «¿La única manera de qué?», y lo habría hecho de estar más preparada para oír su respuesta.
– ¿Y si fracasas? -dijo.
Andy se volvió hacia ella. Sostenía una vieja carta. Nan distinguió las palabras «Queridísimo papá», escritas con la mano firme y resuelta de Nicola.
– ¿Por qué he de fracasar? -preguntó.
– Debido a tu estado -contestó Nan. Demasiado deprisa, pensó. Demasiado-. Si los nervios te fallan, darán lecturas incorrectas. La policía las malinterpretará. El aparato dirá que tu cuerpo no funciona. La policía lo llamará de otra manera.
Lo llamarán culpabilidad. La frase colgó entre ellos. De pronto, Nan tuvo la sensación de que su marido y ella ocupaban continentes diferentes. Pensó que era ella la creadora del océano que se interponía entre ambos, pero no podía correr el riesgo de disminuir su tamaño.
– Un detector de mentiras mide la temperatura, el pulso y la respiración -dijo Andy-. No habrá problema. No tiene nada que ver con los nervios. Quiero someterme.
– Pero ¿por qué? ¿Por qué?
– Porque es la única manera. -Alisó la carta sobre la mesa. Resiguió «Queridísimo papá» con el dedo índice-. No estaba dormido -dijo-. Intenté dormir pero no pude, porque me puse muy nervioso por los problemas de la vista. ¿Por qué les dijiste que habías subido a verme, Nancy?
Alzó la vista y sostuvo su mirada.
– Te he traído algo de comer, Andy -dijo ella-. Algo te apetecerá. ¿Quieres que te unte con paté un trozo de pan?
– Nancy, dímelo. Dime la verdad, por favor.
– Era maravillosa, ¿verdad? -susurró Nan Maiden, al tiempo que indicaba con un ademán los recuerdos de Nicola que su marido había sacado-. ¿Verdad que nuestra hija era la mejor?
Vi Nevin no estaba sola en su habitación cuando Barbara Havers llegó al hospital de Chelsea y Westminster. Sentada al lado de su cama, con la cabeza apoyada en el colchón como una suplicante de cabello naranja a los pies de una diosa vendada, había una chica de extremidades esqueléticas como radios de bicicleta, y muñecas y tobillos de anoréxica. Levantó la vista cuando Barbara cerró la puerta.
– ¿Cómo ha entrado? -preguntó, al tiempo que se levantaba y adoptaba una postura defensiva, con su cuerpo incompetente colocado entre la intrusa y la cama-. El policía de guardia no debe permitir el paso a nadie…
– Tranquila -dijo Barbara, mientras rebuscaba en el bolso su identificación-. Soy de los buenos.
La chica se apartó a un lado, cogió la placa de Barbara y la leyó, sin dejar de vigilar a Barbara, por si intentaba cualquier movimiento precipitado. La paciente se removió en la cama.
– No pasa nada, Shell -murmuró-. Ya la he visto. Con el de color, el otro día. Ya sabes.
Shell, quien se proclamó la mejor amiga de Vi, Shelly Platt, que pensaba cuidar a Vi hasta el fin del tiempo y no lo olvide, devolvió la identificación a Barbara y se derrumbó en su silla. Barbara sacó una libreta y un bolígrafo mordisqueado y colocó la otra silla de forma que Vi Nevin y ella pudieran verse.
– Lamento la paliza -dijo-. Yo recibí una hace unos meses. Un mal asunto, pero al menos pude identificar al culpable. ¿Y usted? ¿Qué recuerda?
Shelly se desplazó a la cabecera de la cama, cogió la mano de Vi y empezó a acariciarla. Su presencia irritaba mucho a Barbara, como un caso de dermatitis de contacto, pero la joven tendida en la cama parecía encontrar consuelo en sus cuidados. Cualquier cosa puede servir de ayuda, pensó Barbara. Preparó el bolígrafo.
Debajo de las vendas, lo único que se veía de la cara hinchada de Vi Nevin eran los ojos, una pequeña parte de la frente y el labio inferior cosido. Parecía la víctima de una explosión de metralla.
– Iba a venir un cliente -dijo con un hilo de voz, de forma que Barbara tuvo que esforzarse para oírla-. Un vejestorio. Le gusta con miel. Primero le unto, ¿sabe? Después, le lamo.
Sobre gustos no hay nada escrito, pensó Barbara.
– Vale. ¿Ha dicho miel? Estupendo. Continúe.
Vi Nevin obedeció. Se había preparado para la cita con su atavío de colegiala, el preferido del cliente. Pero cuando sacó la miel, se dio cuenta de que no había bastante para untar las partes del cuerpo que solía pedir.
– Una buena cantidad para la picha -dijo Vi con la franqueza de una profesional-. Pero si quería más, necesitaba tener a mano.
– Lo imagino -dijo Barbara.
Shelly apoyó un muslo esquelético sobre el colchón.
– Te vas a cansar, Vi -dijo.
Vi sacudió la cabeza y continuó con su historia. Ya quedaba poco.
Había salido a comprar la miel antes de la llegada del cliente. Cuando volvió, la puso en el recipiente habitual y dispuso una bandeja con los demás elementos (todos los cuales parecían comestibles o bebibles) que utilizaba en sus sesiones con el hombre. Llevó la bandeja a la sala de estar y entonces oyó un ruido en el piso de arriba.
Muy bien, pensó Barbara. Su interpretación de las fotos tomadas en Fulham estaba a punto de confirmarse.
– ¿Era su cliente? -preguntó, para aclarar definitivamente el asunto-. ¿Había llegado antes que usted?
– No era él -dijo Vi.
– Ya ve que está hecha polvo -dijo Shelly a Barbara-. Ya es suficiente por ahora.
– Espere -dijo Barbara-. Así que había un tío arriba, pero no era su cliente. ¿Cómo entró? ¿No había cerrado la puerta con llave?
Vi alzó la mano unos cinco centímetros y volvió a dejarla caer.
– Solo salí a buscar miel -recordó a Barbara-. Diez minutos, como máximo.
No pensó que fuera necesario cerrar con llave. Cuando oyó el ruido arriba, explicó, fue a investigar y encontró a un tío en su dormitorio. La habitación estaba destrozada.
– ¿Le vio? -preguntó Barbara.
Solo un breve vislumbre cuando se abalanzó sobre ella, explicó Vi.
Estupendo, pensó Barbara, porque con un vislumbre bastaría.
– Muy bien -dijo-. Fantástico. Dígame lo que recuerde. Lo que sea. Un detalle. Una cicatriz. Una marca. Cualquier cosa.
Conjuró en su mente la imagen de Matthew King- Ryder, para cotejarla con lo que Vi Nevin dijera.
Pero Vi le proporcionó la descripción del hombre medio: estatura mediana, corpulencia mediana, cabello castaño, piel clara. Si bien encajaba con Matthew King- Ryder a la perfección, también coincidía con el setenta por ciento de la población masculina.
– Demasiado deprisa -jadeó Vi-. Ocurrió demasiado deprisa.
– Pero no era el cliente que esperaba, ¿verdad? ¿Está segura?
Vi hizo una mueca, y se encogió a causa del dolor.
– Tiene ochenta y un años, ese tío. En sus mejores días… ni siquiera consigue subir la escalera.
– ¿No era Martin Reeve?
La joven negó con la cabeza.
– ¿Uno de sus clientes? ¿Un antiguo novio, tal vez?
– Ha dicho… -interrumpió Shelly, hecha una furia.
– Estoy aclarando las dudas -dijo Barbara-. Es la única manera. Quiere que metamos entre rejas al tío que la atacó, ¿verdad?
Shelly gruñó y palmeó el hombro de Vi. Barbara dio unos golpecitos en la libreta con el bolígrafo y consideró sus opciones.
No podían llevar a Vi Nevin a una rueda de reconocimiento, y aunque fuera posible, de momento carecían de motivos para obligar a Matthew King-Ryder a participar en una. Necesitaban una foto, pero deberían obtenerla de una revista o un periódico. O de King- Ryder Productions, con una buena excusa. Porque en cuanto se oliera que iban tras él, King-Ryder enterraría en cemento su arco y sus flechas y los arrojaría al Támesis en menos de lo que canta un gallo. Además, ¿cómo coño iban a conseguir una foto de Matthew King-Ryder (Barbara consultó su reloj) a las siete y media de un domingo por la noche? Era inviable. Respiró hondo y se lanzó al vacío.
– ¿Conoce a un tipo llamado Matthew King-Ryder, por casualidad?
Vi dijo algo inesperado. -Sí.
Lynley cogió la chaqueta por su forro de raso. No cabía duda de que una docena de personas la habían tocado desde que fue retirada del cuerpo de Terry Cole el martes por la noche. Pero también el asesino la había tocado, sin saber que era tan fácil extraer huellas dactilares del cuero como del cristal o la madera pintada, y existían grandes posibilidades de que hubiera dejado una tarjeta de visita involuntaria en la prenda.
En cuanto el propietario del Black Angel comprendió la importancia de la petición de Lynley, llamó a todos los empleados del hotel para ser sometidos a un breve interrogatorio. Ofreció al inspector té, café o cualquier refresco que le apeteciera, ansioso por complacer, con la ansiedad propia de la gente que de repente toma conciencia de vivir en la línea que separa el asesinato de la respetabilidad. Lynley declinó su invitación. Solo quería cierta información, dijo.
Sin embargo, enseñar la chaqueta al propietario y los empleados no dio resultado. Una chaqueta era muy parecida a las demás. Nadie pudo decir cómo o cuándo había aparecido en el hotel. Los empleados emitieron sonidos apropiados de horror y aversión cuando Lynley mencionó la abundante cantidad de sangre que apelmazaba el forro y el agujero en la espalda, y si bien le miraron con las adecuadas expresiones de consternación cuando se refirió al doble asesinato cometido en Calder Moor, nadie parpadeó cuando sugirió que un asesino había andado entre ellos.
– Supongo que alguien dejó la chaqueta aquí-dijo la camarera-. Eso fue lo que ocurrió. No me cabe duda.
– Hay chaquetas que quedan abandonadas en el perchero durante todo el invierno -añadió una criada-. Ni siquiera me fijo en ellas.
– Eso es, precisamente -dijo Lynley-. No estamos en invierno. Hasta hoy, yo diría que no ha llovido lo suficiente para llevar impermeables, chaquetas o abrigos.
– Entonces ¿por dónde van sus tiros? -preguntó el propietario.
– ¿Cómo es posible que ninguno de ustedes se fijara en una chaqueta colgada en el perchero, si era la única?
Los diez empleados congregados en el bar removieron los pies, con aspecto contrito o avergonzado, pero ninguno fue capaz de arrojar la menor luz sobre cómo había llegado la chaqueta al perchero de la entrada. Entraban a trabajar por la puerta trasera, dijeron, no por la principal. Se marchaban por la misma puerta. Era muy difícil que hubieran visto la chaqueta durante su jornada laboral. Además, la gente siempre se dejaba cosas en el Black Angel: paraguas, bastones, impermeables, mochilas, planos. Todo terminaba en la oficina de objetos perdidos, y hasta que llegaban allí nadie les prestaba demasiada atención.
Lynley se decidió por un ataque frontal. ¿Conocían a la familia Britton?, preguntó. ¿Reconocerían a Julian Britton si le vieran?
El propietario habló en nombre de todos.
– En el Black Angel todos conocemos a los Britton.
– ¿Alguien de ustedes vio a Julian Britton el martes por la noche?
Nadie le había visto.
Lynley indicó que podían marcharse. Pidió una bolsa para guardar la chaqueta, y mientras un empleado iba a buscarla se acercó a la ventana, contempló la lluvia y pensó en Tideswell, el Black Angel y el crimen.
Él mismo había comprobado que Tideswell lindaba con el borde este de Calder Moor, y el asesino, mucho más familiarizado con el Pico Blanco que Lynley, también lo sabía. En posesión de una chaqueta con un agujero acusador, que habría arrojado luz sobre el crimen de haber sido encontrada en el lugar de los hechos, tuvo que deshacerse de ella lo antes posible. Nada más fácil que hacer un alto en el hotel Black Angel, de regreso de Calder Moor, sabiendo, como cliente del bar, que chaquetas y abrigos se conservaban en el perchero de la entrada durante temporadas enteras, antes de que alguien se fijara en ellos.
Pero ¿cómo había logrado Julian Britton colgar la chaqueta en la entrada sin que nadie le viera? Era posible, pensó Lynley. Muy arriesgado, pero posible.
En ese momento Lynley deseaba aceptar lo posible. Desechaba de sus pensamientos lo probable.
Barbara se inclinó hacia adelante en su silla.
– ¿Le conoce? -preguntó-. ¿Conoce a Matthew King-Ryder?
– Terry -murmuró Vi.
Sus párpados se estaban cerrando, pero Barbara insistió, pese a las protestas de Shelly Platt.
– ¿Terry conocía a Matthew King-Ryder? ¿Cómo?
– Partitura -dijo Vi.
Barbara se sintió decepcionada al instante. Maldita sea, pensó. Terry Cole, la partitura de Chandler y Matthew King-Ryder. No había nada nuevo en esto. Estaban en un callejón sin salida otra vez.
– Terry la encontró en el Albert Hall -dijo Vi.
Barbara frunció el entrecejo.
– ¿El Albert Hall? ¿Terry encontró la partitura en el Albert Hall?
– Debajo de un asiento.
Barbara se quedó estupefacta. Intentó aclarar su mente mientras Vi Nevin seguía hablando.
Terry solía dejar postales en los teléfonos públicos de South Kensington. Siempre le gustaba trabajar de noche, porque era menos probable toparse con un policía. Estaba realizando una de sus rondas habituales por el barrio de Queen's Gate, cuando sonó el teléfono de una cabina.
– En la esquina de Elvaston Place con un callejón -dijo Vi.
Terry contestó, y oyó que una voz masculina decía: «El paquete está en el Albert Hall. Piso Q, fila 7, asiento 19», nada más.
La misteriosa llamada picó la curiosidad de Terry. La palabra «paquete» insinuaba dinero, drogas o cartas no reclamadas. Como estaba cerca de Kensington Gore, y el Albert Hall daba al límite sur de Hyde Park, Terry se acercó a investigar. Estaba terminando un concierto, de modo que la sala estaba abierta. Encontró el asiento en uno de los pisos y descubrió un paquete con una partitura debajo.
¿Qué cojones estaba haciendo allí la partitura de Chandler?, pensó Barbara.
Al principio, Terry pensó que estaba perdiendo el tiempo, y que alguien había intentado tomar el pelo al primer primo que contestara al teléfono de la esquina de Elvaston Place. Cuando se reunió con Vi para recoger el lote de postales que debía distribuir, le contó su aventura.
– Pensé que podríamos ganar dinero -dijo Vi a Barbara-. Y también Nikki, cuando se lo conté.
Shelly soltó la mano de su amiga con brusquedad.
– No quiero saber nada de esa zorra -dijo.
– Venga, Shell -contestó Vi-. Está muerta.
Shelly se sentó en la silla que había ocupado antes, con aspecto malhumorado y los brazos cruzados sobre su pecho esquelético. Barbara se preguntó fugazmente acerca del incierto futuro de la relación entre esas dos mujeres, cuando una era tan dependiente. Vi hizo caso omiso de aquella demostración de indignación.
Todos albergaban ambiciones, dijo a Barbara. Terry y también Vi y Nikki, con sus proyectos de fundar un negocio de acompañantes de primera clase. Asimismo, necesitaban medios de sustento desde que Nikki había roto con sir Adrian Beattie. Ambas operaciones dependían de una inyección de dinero, y la partitura se les antojó una fuente en potencia.
– Recordé que Sotheby's, o quien fuera, había subastado una pieza de Lennon y McCartney. Un solo pentagrama, que reportó miles de libras. Nosotras teníamos todo un paquete de pentagramas. Dije a Terry que intentara venderlo. Nikki se ofreció a encontrar la casa de subastas que nos convenía. Nos dividiríamos el dinero cuando la partitura se vendiera.
– ¿Por qué las metió en el ajo? -preguntó Barbara-. A usted y a Nikki. Al fin y al cabo, fue Terry quien la encontró.
– Sí, pero tenía debilidad por Nikki. Quería impresionarla.
Barbara sabía el resto. Neil Sitwell, de Bowers, había abierto los ojos de Terry con respecto a los derechos de autor legales. Le dio la dirección del 31-32 de Soho Square, e informó al muchacho de que King-Ryder Productions le pondría en contacto con los abogados de Chandler. Terry había ido a ver a Mattew King-Ryder con la partitura. Matthew King-Ryder la había visto y comprendido que podía ganar la fortuna que el testamento de su padre le negaba. Pero ¿por qué no la compró al chico en aquel mismo momento?, se preguntó. ¿Por qué le mató para apoderarse de ella? Mejor aún, ¿por qué no compró los derechos a la familia de Chandler? Si la producción resultante de la música se aproximaba a las producciones King-Ryder/Chandler del pasado, ganaría una fortuna con los derechos de autor, aunque la mitad fuera a parar a manos de los Chandler.
– … no consiguió el nombre -estaba diciendo Vi mientras Barbara pensaba.
– ¿Cómo? -preguntó-. Lo siento. ¿Qué ha dicho?
– Matthew King-Ryder no facilitó a Terry el nombre de los abogados. Ni siquiera le dio la oportunidad de preguntarlo. Le echó de su despacho en cuanto vio lo que Terry le había llevado.
– ¿Cuando vio la partitura?
La chica asintió.
– Terry dijo que llamó a los de seguridad. Dos guardias aparecieron al instante y le echaron.
– Pero Terry había ido a averiguar la dirección de los abogados de Chandler, ¿verdad? Era lo único que deseaba de Matthew King-Ryder. No quería dinero, una recompensa o algo por el estilo.
– Queríamos que los Chandler le dieran dinero. En cuanto nos enteramos de que la partitura no podía subastarse.
Una enfermera entró en la habitación, con una pequeña bandeja en la mano. Sobre ella descansaba una aguja hipodérmica. Era la hora de la medicación para el dolor, dijo.
– Una última pregunta -dijo Barbara-. ¿Por qué Terry fue a Derbyshire el martes?
– Porque yo se lo pedí -contestó Vi-. Nikki pensaba que yo me estaba poniendo histérica por lo de Shelly. -La otra mujer levantó la cabeza al instante. Vi estaba hablando para ella más que para Barbara-. No paraba de enviar cartas y merodear por las cercanías, y yo me asusté.
Shelly alzó una mano delgada y se señaló el pecho.
– ¿De mí? -preguntó-. ¿Te asustaste de mí?
– Nikki se burló de mis temores. Pensé que si veía los anónimos podríamos buscar una forma de quitarnos a Shelly de encima. Escribí una nota a Nikki y le pedí a Terry que se la llevara, junto con las cartas. Como ya he dicho, sentía debilidad por ella. Cualquier excusa le servía para verla, ya sabe.
La enfermera intervino.
– He de insistir -dijo, y levantó la jeringa.
– Sí, vale -dijo Vi Nevin.
Barbara paró en la tienda camino de Chalk Farm, de modo que llegó a casa después de las nueve. Sacó su botín y llenó las alacenas, además de la nevera enana de su casa. Durante todo el rato estuvo pensando en la información que Vi Nevin le había proporcionado. En algún punto estaba enterrada la clave de todo lo ocurrido, no solo en Derbyshire sino también en Londres. Suponía que ordenar la información reunida bastaría para averiguar lo que necesitaba saber.
Se sentó a la pequeña mesa de su casa, junto a la ventana, con un plato de cordero rogan josh recalentado, procedente de la sección de platos precocinados de la tienda (de la cual Barbara era cliente habitual desde que se había mudado al barrio). Acompañó la comida con una Bass semifría, y dejó su libreta junto a la taza de café superviviente de los platos, cubiertos y vasos que se amontonaban desde hacía días en el diminuto fregadero. Tomó un sorbo de cerveza, pinchó un pedazo de cordero y hojeó las notas de su entrevista con Vi Nevin.
En cuanto le administraron la medicación contra el dolor, la paciente se había dormido, pero no antes de contestar a unas preguntas más. En su papel de Argos vigilando a lo, Shelly había protestado por la prolongada presencia de Barbara, pero Vi, atontada por los fármacos, había susurrado respuestas, hasta que sus ojos se cerraron y su respiración se hizo más profunda.
Tras revisar sus notas, Barbara llegó a la conclusión de que el punto lógico desde el cual desarrollar una hipótesis sobre el caso sería la llamada telefónica que Terry Cole había contestado en South Kensington. Ese hecho había puesto en marcha toda la cadena posterior. Y sugería que desentrañar el enigma de la llamada (su motivo y consecuencias) conduciría inexorablemente a la prueba que permitiría demostrar la culpabilidad de Matthew King-Ryder.
Aunque era septiembre, Vi Nevin había dejado muy claro que la llamada se había producido en junio. Desconocía la fecha exacta, pero sabía que había sido a principios de mes, porque había recogido una serie recién impresa de sus postales durante los primeros días de junio y se las había dado a Terry Cole el mismo día. Fue entonces cuando él le habló de la curiosa llamada.
¿No fue a principios de julio?, preguntó Barbara. ¿Ni de agosto, o septiembre?
Era junio, insistió Vi Nevin. Se acordaba porque Nikki y ella ya se habían mudado a Fulham, y como Nikki había ido a Derbyshire, Terry había vacilado en colocar sus postales si ella no estaba en la ciudad. Vi estaba muy segura. Quería que Terry distribuyera sus postales lo antes posible, dijo, para que la clientela continuara aumentando, y dijo al chico que retuviera las de Nikki hasta el otoño, para distribuirlas un día antes de que la chica regresara.
Pero ¿por qué había tardado tanto Terry en ir a Bowers con la partitura encontrada?
En primer lugar, dijo Vi, porque no había informado enseguida a Nikki de su hallazgo. Y en segundo, porque en cuanto lo hizo y, poco después, Nikki le comentó el plan que habían urdido para obtener dinero de la partitura, Nikki tardó unos días en localizar la casa de subastas adecuada para encargarse de la venta que imaginaban.
– No quería pagar mucha comisión -murmuró Vi con los ojos cerrados-. Al principio Nikki pensó en una casa de subastas de provincias. Hizo algunas llamadas telefónicas y habló con gente que conocía.
– ¿Y se decidió por Bowers?
– Exacto.
Vi se puso de lado y Shelly le subió la manta hasta el cuello.
Mientras atacaba el cordero rogan josh en su casa de Chalk Farm, Barbara reflexionó de nuevo sobre la llamada telefónica. No obstante, siempre llegaba a la misma conclusión: la llamada debió de estar dirigida a Matthew King-Ryder, que no llegó con puntualidad a su cita. Al oír la palabra «sí», dicha por un hombre (Terry Cole), la persona que llamaba dio por sentado que la persona con que quería comunicarse recibía el mensaje acerca del Albert Hall. Y como la persona que se había adueñado de la partitura de Chandler no deseaba ser reconocida, lo cual explicaba la llamada a una cabina telefónica, parecía razonable concluir que, o bien entregar la partitura a King-Ryder constituía una ilegalidad, o bien esta había llegado a manos del que llamaba de una forma ilegal, o bien King-Ryder iba a utilizarla con un fin ilícito. En cualquier caso, el que llamaba pensaba que había pasado la partitura a King-Ryder, quien sin duda pagaría una suma elevada por apropiársela. Con esa cantidad en su poder (probablemente pagada en metálico), el que llamaba desapareció del mapa, dejando a King-Ryder sin dinero, sin partitura y a dos velas. Por eso, cuando Terry Cole entró en su despacho con una página de la partitura de Chandler, Matthew King-Ryder debió de pensar que alguien le estaba tomando el pelo, el mismo que ya le había engañado antes. Porque si había llegado a South Kensington un minuto más tarde de la hora acordada, tal vez se habría pasado horas rondando alrededor de la cabina, a la espera de la llamada y convencido de que le habían estafado.
Habría querido vengarse. Y también habría deseado apoderarse de la partitura. Y solo había una forma de conseguir ambas cosas.
La historia de Vi Nevin apoyaba la teoría de Barbara de que Matthew King-Ryder era el hombre que buscaban. Por desgracia, no existían pruebas, y sin algo más sólido que simples conjeturas, Barbara sabía que no podía presentar nada definitivo a Lynley. Y la única forma de redimirse a sus ojos era entregarle hechos irrefutables. Él había considerado que su comportamiento desafiante era una prueba más de su indiferencia a la cadena de mando. Ahora era preciso que interpretara esa misma conducta desafiante como el dinamismo que había permitido atrapar a un asesino.
Mientras reflexionaba sobre esto, Barbara oyó que la llamaban desde fuera. Alzó la mirada y vio a Hadiyyah por el camino que conducía al jardín posterior. Las luces detectoras de movimientos se encendieron a su paso. Era un efecto similar al de unos focos que siguieran a una bailarina por el escenario.
– ¡Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto de la playa! -canturreó Hadiyyah-. ¡Mira lo que papá ha ganado para mí!
Barbara saludó con la mano a la niña y cerró su libreta. Abrió la puerta justo cuando Hadiyyah estaba terminando una pirueta. Una de sus largas trenzas se había soltado de la cinta y comenzado a desenrollarse, dejando un rastro de raso plateado similar a un cometa en el cielo. Tenía los calcetines caídos y la camiseta manchada de mostaza y ketchup, pero su cara era radiante.
– ¡Nos hemos divertido mucho! -gritó-. Ojalá hubieras venido, Barbara. Subimos a las montañas rusas, a los barcos y al avión y, oh, Barbara, ¡subimos al tren y yo lo conduje! Fuimos al hotel Burnt House y vi un momento a la señora Porter, pero no todo el día, porque papá fue a buscarme. Comimos en la playa y después fuimos a mojarnos los pies en el mar, pero el agua estaba tan fría que decidimos ir al parque de atracciones. -Tragó saliva, falta de aliento.
– Me sorprende que aún estés en pie, después de un día tan ajetreado.
– Dormí en el coche -explicó Hadiyyah-. Casi hasta llegar a casa. -Extendió el brazo, y Barbara vio que sujetaba una rana de peluche-. Mira lo que papá pescó. Es muy bueno pescando muñecos.
– Muy bonita -dijo Barbara-. Hay que practicar mientras eres joven.
Hadiyyah frunció el entrecejo y examinó el juguete.
– ¿Practicar?
– Eso, practicar. El besuqueo. -Barbara sonrió al ver la confusión de la niña. Apoyó una mano sobre su pequeño hombro y la guió hasta la mesa-. Da igual. Era una broma tonta. Estoy segura de que salir con chicos habrá mejorado muchísimo cuando empieces. ¿Qué más tienes?
Se trataba de una bolsa de plástico cuyas asas estaban atadas a una presilla de sus pantalones cortos.
– Esto es para ti -dijo-. Lo ganó también papá, en la pesca de muñecos. Es tan…
– Bueno en la pesca de muñecos -terminó Barbara-. Sí, lo sé.
– Porque ya lo había dicho.
– Pero vale la pena repetir ciertas cosas -dijo Barbara-. Vamos a ver qué es.
Hadiyyah desanudó las asas de la bolsa y la tendió a Barbara. Esta la abrió, y encontró en su interior un pequeño corazón de terciopelo, ribeteado de encaje blanco.
– Vaya por Dios -dijo Barbara. Dejó el corazón con cuidado sobre la mesa.
– ¿A que es bonito? -Hadiyyah contempló el corazón con reverencia-. Papá lo ganó en la pesca de muñecos, Barbara. Igual que la rana. Yo le dije: «Péscale una rana, papá, y así las dos serán amigas.» Pero él dijo: «No, a nuestra amiga no le hará gracia una rana, khushi.» Él me llama así.
– Khushi. Sí, lo sé.
Barbara se notó el pulso acelerado. Contempló el corazón como el devoto de un santo en presencia de sus reliquias.
– Entonces, fue por el corazón. Le costó tres tiradas. Supongo que habría podido pescar el elefante, porque habría sido mucho más fácil, o habría podido pescar el elefante antes para quitarlo de en medio y dármelo, pero como ya tengo un elefante, imagino que se acordó, ¿verdad? En cualquier caso, quería el corazón. Imagino que te lo habría dado él, pero como yo también quería, dijo que podía traértelo, siempre que las luces estuvieran encendidas y aún estuvieras despierta. ¿Te ha parecido bien? Pones una cara rara. Pero las luces estaban encendidas. Te vi por la ventana. ¿No tendría que habértelo dado, Barbara?
Hadiyyah esperaba la respuesta con ansiedad. Barbara sonrió y rodeó su espalda con el brazo.
– Has sido tan amable que no sé qué decir. Gracias. Y dale las gracias a tu papá, ¿vale? Lástima que la destreza en la pesca del muñeco no se cotice en bolsa.
– Él es tan…
– Sí, vale. Lo he visto en persona, si te acuerdas.
Hadiyyah recordó. Acarició la rana de peluche contra su mejilla.
– Es superguay tener un recuerdo de un día en la playa, ¿verdad? Siempre que hacemos algo especial juntos, papá me compra un recuerdo. Para que me acuerde de lo bien que lo hemos pasado. Dice que recordar es importante, tan importante como hacerlo.
– No va falto de razón.
– Pero ojalá hubieras venido. ¿Qué has hecho hoy?
– Trabajar, me temo. -Barbara indicó la mesa, sobre la cual descansaba la libreta. Al lado había una lista de correos y los catálogos de Quiver Me Timbers-. Sigo en ello.
– Entonces he de irme.
La niña se alejó hacia la puerta.
– No pasa nada -se apresuró a decir Barbara, y se dio cuenta de cuánto anhelaba compañía-. No me refería…
– Papá dijo que solo podía quedarme cinco minutos. Quería que me fuera inmediatamente a la cama, pero le pregunté si podía traerte el recuerdo, y dijo: «Cinco minutos, khushi.» Así me…
– Llama. Sí, lo sé.
– Ha sido muy bueno por llevarme a la playa, ¿verdad, Barbara?
– Siempre es muy bueno.
– Por eso he de hacerle caso. «Solo cinco minutos, khushi» Es una forma de decirle gracias.
– Ah, desde luego. Será mejor que te des prisa.
– Pero ¿te ha gustado el corazón?
– Más que nada en el mundo.
En cuanto la niña se marchó, Barbara se acercó a la mesa. Caminó con cautela, como si el corazón fuera un ser tímido al que cualquier movimiento brusco pudiera asustar. Con los ojos clavados en el terciopelo rojo y el encaje, tanteó su bolso, sacó los cigarrillos y encendió uno con una cerilla. Fumó con semblante sombrío mientras contemplaba el corazón.
«A nuestra amiga no le hará gracia una rana, khushi.»
Nunca diez palabras se le habían antojado tan portentosas.
28
Hanken trató la chaqueta de cuero negro con algo cercano a la reverencia. Se calzó guantes de látex antes de coger la bolsa en la que Lynley había depositado la prenda, y cuando la extendió sobre una de las mesas del desierto comedor del hotel Black Angel, lo hizo con el tipo de devoción que se suele reservar para los servicios religiosos.
Lynley había telefoneado a su colega poco después de su inútil entrevista con los empleados del Black Angel. Hanken, que estaba cenando, juró que estaría en Tideswell antes de media hora. Cumplió su palabra.
Se inclinó sobre la chaqueta de cuero y examinó el agujero de la espalda. Parecía reciente, comentó a Lynley, que se erguía al otro lado de la mesa y contemplaba a su colega escudriñar cada milímetro de la circunferencia de la perforación. No lo sabrían con seguridad hasta examinar la chaqueta con un microscopio, continuó Hanken, pero el agujero parecía reciente, debido al estado del cuero que lo rodeaba, y sería fantástico que el forense descubriera una mínima cantidad de cedro en el borde, ¿verdad?
– En cuanto comparemos esta sangre con la de Terry Cole, un poco más de cedro será una pura formalidad, ¿no? -indicó Lynley-. Al fin y al cabo, tenemos la astilla de la herida.
– En efecto -dijo Hanken-, pero me gusta tenerlo todo atado y bien atado. -Devolvió la chaqueta a la bolsa después de examinar el forro empapado de sangre-. Esto bastará para conseguir una orden de registro, Thomas. Por cojones.
– Facilitará las cosas -admitió Lynley-. El hecho de que ceda la mansión para torneos y similares debería ser suficiente para…
– Espera un momento. No estoy hablando de una orden judicial que nos permita invadir el territorio de los Britton. Esto -Hanken levantó la bolsa- nos da otro clavo que cerrará el ataúd de Maiden.
– No veo cómo. -Entonces, cuando comprendió que Hanken iba a abundar en sus motivos para pedir una orden de registro de Maiden Hall, se apresuró a decir-: Escúchame un momento. ¿Estás de acuerdo en que un longbow ha de ser la tercera arma?
– Cuando comparo esa sugerencia con el agujero de la chaqueta, sí -dijo Hanken-. ¿Adónde quieres ir a parar?
– Al hecho de que ya sabemos el lugar donde se han utilizado longbows. En Broughton Manor se han celebrado torneos, ¿no es cierto? Para recreaciones históricas y fiestas, por lo que tú me has dicho. En tal caso, y como Julian es el hombre que aspiraba a casarse con una mujer que, como sabemos, ya en Derbyshire le traicionaba con dos hombres, ¿para qué vamos a registrar Maiden Hall?
– Porque el padre de la chica muerta es el hombre que la amenazó en Londres -replicó Hanken-. Porque gritó que la vería muerta antes de permitirle hacer lo que fuera. Porque pidió un jodido préstamo para sobornarla y conseguir que viviera tal como él deseaba, y ella se embolsó su dinero, se atuvo a sus reglas durante tres meses y después dijo: «Vale. Bien, gracias por la pasta. Ha sido muy divertido, papi, pero me vuelvo a Londres a vivir de apretar pelotas de tíos con un cilindro. Espero que lo comprendas.» Pero él no lo comprendió. ¿Qué padre lo haría?
– Peter -dijo Lynley-, sé que la situación no pinta bien para Andy…
– Lo mires por donde lo mires, la situación pinta mal para Andy.
– Pero cuando pregunté a los empleados del hotel si alguno conocía a los Britton, la respuesta fue sí. La verdad, más que sí. Fue: «Conocemos a los Britton de vista.» ¿Y por qué? -Lynley no esperó a que Hanken contestara-. Porque vienen aquí. Porque beben en el bar y comen en el restaurante. Y les resulta muy fácil hacerlo, porque Tideswell se encuentra en línea recta entre Broughton Manor y Calder Moor. Y no puedes ir a registrar Maiden Hall sin pararte a pensar qué significa eso.
Hanken mantuvo la vista clavada en Lynley mientras este hablaba. Cuando terminó, Hanken dijo:
– Ven conmigo, muchacho.
Condujo a su colega hasta la recepción del hotel, donde pidió un plano de los picos Blanco y Oscuro. Entró con Lynley en el bar y desplegó el plano sobre la mesa de un rincón.
Reconoció que Lynley no andaba equivocado. Tideswell se hallaba en el borde este de Calder Moor. Un buen excursionista dispuesto a matar podría salir del hotel Black Angel, subir a lo alto de la ciudad y atravesar el páramo hasta llegar a Nine Sisters Henge. Tardaría varias horas, teniendo en cuenta la extensión del páramo, y no sería tan práctico como seguir la ruta que la chica había tomado desde el lugar situado al otro lado de la aldea de Sparrowpit. Pero era factible. Por otra parte, el mismo asesino también habría podido conseguirlo en coche: aparcando en el mismo sitio donde Nicola había dejado el Saab, detrás del muro de piedra, para volver a casa después del doble asesinato, pasando no solo por el hotel Black Angel sino también por la aldea de Peak Forest, cerca de la cual se había deshecho del cuchillo.
– Exacto -dijo Lynley-. A eso voy. Verás que…
Pero, arguyó Hanken, si su colega examinaba con más detenimiento el plano, vería que el mismo breve desvío, inferior a tres kilómetros, que el asesino habría tomado para dejar la chaqueta de cuero en el Black Angel, para luego torcer al sur hacia Bakewell y Broughton Manor, era idéntico al desvío, inferior a tres kilómetros, que el asesino habría tomado para dejar la chaqueta en el Black Angel y luego torcer al norte, hacia Padley Gorge y Maiden Hall.
Lynley siguió las dos rutas que Hanken le había indicado. Tuvo que admitir que su colega no hacía nada para manipular los hechos y adaptarlos a una conjetura carente de base. Comprobó que el asesino (después de abandonar el lugar del crimen, atravesar Peak Forest para ocultar la navaja en el contenedor de gravilla, y desviarse un poco hacia Tideswell para dejar la chaqueta donde nadie se diera cuenta), podría haber continuado hasta el cruce de Wardlow Mires. Desde allí, una carretera conducía a Padley Gorge, y otra a Bakewell. Y cuando dos sospechosos reunían móvil y oportunidad en una misma investigación, la policía se decantaba, espoleada por todo, desde la lógica a la ética, por investigar en primer lugar al sospechoso más evidente. Es decir, había que ir a Maiden Hall.
Eso reportaría un gran padecimiento a Andy Maiden y su mujer, pero Lynley sabía que era inevitable. De todos modos, un resto de la antigua lealtad que sentía hacia Andy le impulsó a pedir a Hanken una única condición. No dirían a los Maiden lo que buscaban en Maiden Hall. La lógica imponía que no era necesario hablar más de la vida de Nicola en Londres durante la inspección.
– Solo estás prolongando lo inevitable, Thomas. A menos que Nan Maiden muera antes de que practiquemos una detención y vayamos a juicio, a la larga se enterará de todo. Incluso, aunque no lo creo, pero te lo concedo de momento, si su padre no la mató. Si Britton lo hizo por él… -Hanken hizo un ademán vago.
Lo peor aún está por salir a la luz, terminó Lynley en silencio. Lo sabía, pero si no podía evitar a su ex colega la humillación de un registro oficial de su casa y su negocio, al menos podía ahorrarle de momento el dolor añadido de ser testigo del sufrimiento de la única persona que le quedaba en el mundo.
– La fijaremos para mañana -dijo Hanken, mientras doblaba el plano y cogía la bolsa con su contenido-. Me llevaré esto al laboratorio. Vete a dormir.
Era una directriz que no le costaría cumplir, pensó Lynley.
En Londres, la esposa de Lynley también durmió mal y despertó por la mañana de mal humor. Dormir mal era algo inaudito en Helen. Por lo general, se sumía en la inconsciencia poco después de que su cabeza tocara la almohada, y permanecía en ese estado hasta la mañana. Por ello, el haber dormido mal le pareció una clara indicación de que algo la estaba fastidiando, y no tuvo que ahondar demasiado en su psique para descubrir lo que era.
Las reacciones de Tommy ante las andanzas de Barbara Havers habían constituido durante los últimos días una especie de espina bajo la piel de Helen: algo que no necesitaba afrontar en su rutina normal, pero molesto y doloroso cuando ascendía a su conciencia. Y a su conciencia había ascendido, en luces de neón, durante la última discusión de su marido con Barbara.
Helen comprendía la postura de Tommy: había dado a Barbara una serie de órdenes y Barbara las había incumplido. Tommy había considerado la circunstancia una prueba de que su ex compañera le había fallado. Barbara lo había considerado un castigo injusto. Ninguno de los dos deseaba reconocer el punto de vista del otro, y Barbara era la que pisaba un terreno menos firme. En consecuencia, a Helen no le costaba admitir que la definitiva reacción de Tommy ante el desafío de Barbara estaba justificada, y sabía que sus superiores estarían de acuerdo en la medida que había tomado.
Pero esa misma medida, cuando se contemplaba en combinación con su anterior decisión de trabajar con Winston Nkata, y no con Barbara Havers, era lo que molestaba a Helen. ¿Qué había en el fondo de la animosidad de su marido hacia Barbara?, se preguntó mientras saltaba de la cama y se ponía la bata. ¿El hecho de que le había desafiado, o el hecho de que era una mujer quien le había desafiado? Por supuesto, Helen le había planteado una variación de esta misma pregunta antes de que se marchara el día anterior, y él había negado con apasionamiento que el machismo estuviera relacionado con su reacción ante Barbara. Pero ¿no era cierto que toda la historia de Tommy refutaba su negativa?, se preguntó Helen.
Se lavó la cara, se cepilló el pelo y pensó en la cuestión. Tommy tenía un pasado sembrado de mujeres: mujeres a las que había deseado, mujeres a las que había poseído, mujeres con las que había trabajado. Su primer amor había sido la madre de un compañero de colegio, con la que había mantenido una tempestuosa relación durante más de un año, y antes de su relación con Helen su relación más apasionada había sido con la actual mujer de su mejor amigo. Aparte de esta última conexión, la relación de Tommy con las mujeres tenía una característica común, en opinión de Helen: era Tommy quien dirigía el curso de la acción. Las mujeres se dejaban llevar.
Era sencillo para él conseguir y mantener este ejercicio del mando. A lo largo de los años, montones de mujeres se habían sentido tan atraídas por su aspecto, su título o su riqueza, que entregarle no solo sus cuerpos sino también sus mentes les había parecido pecata minuta, en comparación con lo que esperaban obtener a cambio. Y Tommy se había acostumbrado a este poder. ¿Qué ser humano no habría hecho lo mismo?
La auténtica pregunta era por qué se había aferrado a ese poder la primera vez con la primera mujer. Era joven, cierto, pero aunque habría podido decantarse por mantener relaciones en igualdad de condiciones con esa primera amante, y con las posteriores, pese a la reticencia o incapacidad de las mujeres de insistir sobre dicha igualdad, no lo había hecho. Y Helen estaba segura de que las causas por las que Tommy ejercía dominio sobre las mujeres eran lo que provocaba sus dificultades con Barbara Havers.
Pero Barbara estaba equivocada, casi oyó Helen insistir a su marido, y no hay forma de que puedas tergiversar los hechos para demostrar que ella tenía razón.
Helen no podía contradecir a Tommy al respecto, pero quería decirle que Barbara Havers solo era un síntoma. La enfermedad, estaba segura, era otra cosa.
Salió de la habitación y bajó al comedor, donde Denton había preparado su desayuno favorito. Se sirvió huevos y champiñones, un vaso de zumo y una taza de café, y lo dejó todo sobre la mesa del comedor, donde la esperaba junto a los cubiertos el ejemplar matutino del Daily Mail, así como el Times de Tommy al otro lado. Ojeó el periódico mientras añadía leche y azúcar a su café. Dejó las facturas a un lado (era absurdo estropear su desayuno, pensó), y también el Daily Mail, en cuya portada se comentaba que la última y fea amante real había aparecido «radiante en el té anual de los Niños Necesitados». Era absurdo estropear también todo su día, pensó Helen.
Estaba abriendo una carta de su hermana mayor (el matasellos de Positano indicaba que Daphne había impuesto a su marido el lugar donde pasar el vigésimo aniversario de su boda), cuando Denton entró en el comedor.
– Buenos días, Charlie -le saludó Helen afablemente-. Hoy te has superado con los champiñones.
Denton no le devolvió el saludo con igual entusiasmo.
– Lady Helen… -dijo, y se debatió, o eso le pareció a Helen, entre la confusión y la desazón.
– Espero que no vayas a reñirme por el empapelado, Charlie. Telefoneé a Peter Jones y le pedí otro día. No te miento.
– No. No se trata del papel -dijo Denton, y alzó el sobre de papel manila que llevaba a la altura del pecho.
Helen dejó su tostada.
– ¿Qué pasa, pues? Pareces muy… -¿Qué parecía?, se preguntó. Muy nervioso, concluyó-. ¿Ha sucedido algo? No habrás recibido malas noticias, ¿verdad? ¿La familia está bien? Oh, Señor, Charlie, ¿te has metido en líos con una mujer?
El hombre negó con la cabeza. Helen vio que colgaba de su brazo un trapo para sacar el polvo, y las piezas encajaron en su sitio: se había puesto a limpiar y sin duda deseaba reprenderla por sus hábitos descuidados. Pobre hombre. No sabía cómo empezar.
Había venido de la dirección del salón, y Helen recordó que no había recogido la partitura que Barbara había dejado tras su brusca partida de la tarde anterior. A Denton no le habría hecho gracia, pensó Helen. Era igual que Tommy en lo tocante a la limpieza.
– Me has pillado -admitió, y señaló el sobre con un cabeceo-. Barbara lo trajo ayer para que Tommy le echara un vistazo. Temo que me olvidé, Charlie. ¿Me creerás, si prometo portarme mejor la próxima vez? Humm, supongo que no. Siempre lo estoy prometiendo, ¿verdad?
– ¿De dónde ha sacado esto, lady Helen? Esta… Me refiero a esta… -Denton señaló el sobre, como si no tuviera palabras para describir su contenido.
– Ya te lo he dicho. Lo trajo Barbara Havers. ¿Por qué? ¿Es importante?
Como respuesta, Charlie Denton hizo algo por completo inesperado. Por primera vez desde que Helen le conocía, retiró una silla de la mesa del comedor y se sentó sin pedir permiso.
– La sangre coincide -fue el conciso anuncio de Hanken a Lynley. Telefoneaba desde Buxton, donde el laboratorio forense le había informado-. La chaqueta es del chico.
Hanken continuó diciendo que faltaban escasos momentos para que consiguiera la orden de registro de Maiden Hall.
– Tengo a seis tíos capaces de encontrar diamantes en cagadas de perro. Si el arco está escondido allí, lo encontraremos.
Hanken se despachó a gusto sobre el hecho de que Andy Maiden había tenido tiempo suficiente para deshacerse del arco, en tres docenas de lugares diferentes de los alrededores del Pico Blanco, desde la noche del asesinato, lo cual provocaba que encontrar el arco fuera doblemente difícil. Pero al menos ignoraba que habían descubierto que el arma desaparecida era una flecha, lo cual les proporcionaba la ventaja de la sorpresa si no se había desembarazado del resto del equipo.
– No tenemos noticia de que Andy Maiden tire con arco -indicó Lynley.
– ¿Cuántos papeles interpretó cuando estuvo en la secreta? -fue la respuesta de Hanken-. Si quieres, puedes venir. Nos encontraremos en el hostal dentro de una hora y media.
Colgó.
Lynley colgó también, apesadumbrado.
Hanken tenía razón en acosar a Andy. Cuando casi todas las pruebas reunidas apuntaban al mismo sospechoso, lo trabajabas a fondo. No hacías caso omiso de lo que tenías delante de las narices solo porque no quisieras verlo. No evitabas pensar lo impensable solo porque no podías apartar tu mente del pasado, un recuerdo de cuando tenías veinticinco años y de una operación en la que habías anhelado participar. Como profesional, cumplías tu deber.
Y con todo, pese a que Lynley sabía que Hanken estaba siguiendo los procedimientos debidos, aún se debatía con las pruebas, hechos y conjeturas, en busca de algo que vindicara a Andy. Era lo menos que podía hacer, continuaba creyendo con obstinación.
Solo parecía existir un dato utilizable: el impermeable desaparecido de Nicola, que no se había encontrado en Nine Sisters Henge entre sus pertenencias. Solo en su habitación, mientras los sonidos matutinos del hotel empezaban a cobrar vida a su alrededor, Lynley se concentró en el impermeable y en lo que significaba su desaparición.
Al principio, habían pensado que el asesino se lo había puesto para ocultar sus ropas manchadas de sangre. Sin embargo, si el martes se hubiera detenido en el hotel Black Angel, después del asesinato, no lo habría hecho con un impermeable puesto, pues hacía una agradable noche de verano. No habría querido correr el riesgo de llamar la atención.
Para asegurarse, no obstante, Lynley telefoneó al propietario del Black Angel. Una sola pregunta, transmitida a gritos en la planta baja de un empleado a otro, fue suficiente para que Lynley supiera que nada por el estilo había sucedido en el hotel la noche de autos. ¿Qué había sido pues del impermeable?
Lynley empezó a pasearse por la habitación. Reflexionó sobre el páramo, los asesinatos y las armas, y se entretuvo en la imagen mental que se había forjado de la forma de ejecutar los crímenes.
Si el asesino había cogido el impermeable pero no se lo había puesto, parecía que solo existían dos posibilidades. O el asesino había transformado el impermeable en una especie de atado para transportar algo, o bien lo había utilizado para algo durante la ejecución del asesinato.
Lynley desechó la primera posibilidad por improbable. Pero en cuanto analizó la segunda con lo que sabían acerca de los asesinatos, lo supuesto sobre los asesinatos y lo descubierto en el hotel Black Angel, supo la respuesta.
El asesino había inmovilizado al chico con una flecha. Después, corrió tras la chica que huía y acabó con ella sin problemas. Volvió al círculo y descubrió que la herida del muchacho era grave, pero no mortal. Buscó una forma rápida de rematarle. Habría podido enderezarlo para convertirlo en un moderno san Sebastián, pero el chico no habría colaborado de buen grado. Por lo tanto, el asesino había examinado el lugar de acampada y descubierto la navaja en el impermeable. Se puso el impermeable para proteger sus ropas mientras apuñalaba al chico. Así podría entrar más tarde en el Black Angel con total impunidad.
Sin embargo, no podía dejar colgado un impermeable manchado de sangre con la chaqueta negra. La sangre de la chaqueta había empapado el forro, y quedó camuflada por el color de la prenda. La chaqueta habría podido pasar meses desapercibida, pero no así un impermeable manchado de sangre.
Pero el asesino debía deshacerse de él. Y cuanto antes mejor. ¿Dónde…?
Lynley siguió paseándose mientras imaginaba la noche, los asesinatos y lo ocurrido con posterioridad.
El asesino había abandonado la navaja en un punto de su ruta de escape. Era fácil enterrarla bajo unos centímetros de gravilla en un contenedor de la carretera, proceso que no le habría llevado más de medio minuto. Pero no podía enterrar el impermeable, porque no había bastante gravilla, y además, habría sido una estupidez detenerse en una carretera pública durante el rato que le habría costado enterrar algo tan voluminoso en el contenedor.
No obstante, algo muy similar a un contenedor habría bastado para depositar el impermeable, algo que se utilizaba cada día, algo que uno veía sin pensar, y algo que estuviera camino del hotel, donde, como bien sabía el asesino, podía dejar abandonada una chaqueta a plena vista sin que nadie se fijara en ella durante años…
¿Un buzón de cartas?, se preguntó Lynley. Desechó la posibilidad casi al instante. Aparte del hecho de que el asesino no habría querido hacer el esfuerzo de introducir la prenda centímetro a centímetro por la ranura, el correo se entregaba a diario.
¿Un cubo de basura? Se encontró de nuevo con el mismo problema. A menos que el asesino hubiera logrado enterrar el impermeable en el fondo del cubo, la primera vez que el propietario del cubo hubiera ido a vaciar una bolsa de basura, habría descubierto el impermeable. Tal vez el asesino había encontrado un cubo diseñado de tal manera que la basura ya depositada no se veía cuando alguien tiraba más. Un cubo de un parque público habría sido ideal, pues se introducían los desperdicios por una abertura en la tapa o el lado. Pero ¿dónde había un parque semejante, con un contenedor de dichas características, en la ruta de Calder Moor a Tideswell? Había que averiguarlo.
Lynley bajó la escalera y pidió en recepción el mismo plano de los Picos que Hanken había consultado la noche anterior. Tras examinar la zona, lo más parecido a un parque público que descubrió fue una reserva natural cercana a Hargatewall. Frunció el entrecejo cuando vio lo lejos que se encontraba de la ruta directa. El asesino habría tenido que recorrer bastantes kilómetros, pero valía la pena intentarlo.
Hacía una mañana muy similar a la del día anterior: gris, ventosa y lluviosa, pero al contrario que el día anterior, cuando Lynley había llegado, el aparcamiento estaba prácticamente desierto, porque era demasiado temprano para que incluso los clientes más aficionados al alcohol estuvieran en el bar. Abrió el paraguas, se subió el cuello de la chaqueta y corrió pegado a la pared del edificio hasta el único hueco que había encontrado para el Bentley la tarde anterior.
Fue cuando por fin vio lo que había visto sin darse cuenta después de su llegada.
El hueco encontrado para el Bentley estaba vacío el día anterior porque siempre sería el último hueco que escogería el conductor de un coche. Nadie que apreciase en algo su coche lo aparcaría al lado de un contenedor de escombros lleno hasta rebosar, azotado por el viento y la lluvia.
Por supuesto, pensó Lynley mientras oía un camión acercarse.
Llegó al contenedor un paso antes que los basureros municipales que recogían la basura de una semana del Black Angel.
Samantha oyó el ruido antes de ver a su tío. El sonido de botellas tintineando resonó en la vieja escalera de piedra cuando Jeremy Britton bajó a la cocina, donde Samantha estaba lavando los platos del desayuno. Consultó su reloj, que había dejado sobre un estante, cerca del fregadero de la cocina. Hasta para los parámetros del tío Jeremy, parecía demasiado temprano para empezar a beber.
Fregó la sartén en la que había freído el beicon de la mañana y fingió no reparar en la presencia de su tío. Oyó un arrastrar de pies detrás de ella. Las botellas continuaban tintineando. Cuando ya no pudo seguir fingiendo, Samantha miró para ver qué estaba haciendo su tío.
Una amplia cesta colgaba del brazo de Jeremy. En ella había depositado tal vez una docena de botellas, sobre todo de ginebra. Empezó a registrar las alacenas, en busca de más botellas que añadir a la colección. Eran botellines, como los que dan en los aviones, y las sacó del harinero, de los tupers de arroz, espaguetis y judías secas, de entre latas de fruta, del fondo del espacio reservado para ollas y sartenes. Mientras la colección crecía en la cesta, Jeremy deambulaba por la cocina como el Fantasma de las Navidades Pasadas.
– Esta vez voy a hacerlo -murmuró-. Voy a hacerlo.
Samantha puso la última olla en el escurridor y sacó el tapón del fregadero para que el agua se fuera por el desagüe. Se secó las manos en el delantal y observó. Su tío parecía más viejo que cuando había llegado a Derbyshire, y los temblores que sacudían su cuerpo colaboraban a reforzar la impresión de que estaba muy enfermo.
– ¿Qué pasa, tío Jeremy? -preguntó.
– Voy a dejarlo -contestó el viejo-. La bebida es el maldito demonio. Primero te tienta con dulzura y luego te envía al infierno.
Había empezado a sudar, y a la tenue luz de la cocina su piel parecía un limón cubierto de aceite. Con manos que se negaban a obedecerle, dejó la cesta sobre el escurridor de la encimera. Cogió una botella de Bombay Sapphire, su único amor verdadero, y la vació en el fregadero. El olor a ginebra ascendió como una fuga de gas.
Cuando la botella estuvo vacía, Jeremy la rompió contra el borde del fregadero.
– Se acabó -dijo-. He acabado con este veneno. Lo juro. Se acabó. -Entonces se echó a llorar con unos sollozos secos y roncos que estremecieron su cuerpo peor que la ausencia de alcohol en sus venas-. No puedo hacerlo solo -dijo.
Samantha se enterneció.
– Oh, tío Jeremy. Ven, déjame ayudarte. Yo sostendré la cesta. ¿O prefieres que abra las botellas?
Cogió una Beefeater y la ofreció a su tío.
– Me matará -gritó el anciano-. Ya lo está haciendo. Mírame. -Alzó sus manos, para que viera lo que ella ya había observado: sus terribles temblores. Cogió la botella de Beefeater y la rompió sin molestarse en vaciarla antes. Cayó ginebra entre ambos. Agarró otra-. Pervertido -sollozó-. Miserable. Borracho. Ahuyenté a tres, pero no fue suficiente. No, no. No estará contento hasta que el último haya desaparecido.
Samantha interpretó sus palabras. Su mujer y los hijos de Britton, decidió, la hermana, el hermano y la madre de Julian habían huido de la mansión años antes, pero no podía creer que Julian abandonara a su padre.
– Julian te quiere, tío Jeremy -dijo-. No te abandonará. Desea lo mejor para ti. Por eso está trabajando con tanto empeño en resucitar la mansión.
Jeremy vertió otro medio litro de ginebra en el fregadero.
– Es un chico maravilloso. Siempre lo ha sido. No reincidiré, no, no. Nunca más. -El contenido de otra botella se sumó a los demás-. Trabaja con denuedo para convertir este lugar en algo bueno, mientras el borracho de su padre se lo bebe todo. Pero se acabó. Para siempre.
El fregadero de la cocina se estaba llenando de cristales, pero eso no importaba a Samantha. Veía a su tío al borde de una conversión tan importante, que uno o dos kilos de cristales rotos no eran nada en comparación.
– ¿Vas a dejar la bebida, tío Jeremy? -preguntó-. ¿De veras vas a hacerlo?
Albergaba sus dudas acerca de su sinceridad, pero botella tras botella siguieron el camino de la primera. Cuando Jeremy hubo terminado con todas, se inclinó sobre el fregadero y empezó a rezar con tal fervor que Samantha lo sintió en lo más hondo.
Juró por sus hijos y sus futuros nietos que no volvería a probar ni una gota más de alcohol. No volvería a ser carne de cañón para los demonios de la ebriedad. Se alejaría de la botella para siempre y nunca miraría atrás. Se lo debía, si no a él, al menos a su hijo, cuyo cariño le había atado al hogar familiar, cuando habría podido ir a otra parte y vivido una existencia decente, normal y satisfactoria.
– De no haber sido por mí, ya estaría casado. Una esposa. Hijos. Una vida. Y yo se lo he arrebatado. Yo lo hice. Yo.
– Tío Jeremy, no has de pensar esas cosas. Julie te quiere. Sabe lo importante que es para ti Broughton Manor, y quiere convertirlo en un hogar de nuevo. En cualquier caso, aún no ha cumplido los treinta. Le quedan muchos años por delante para fundar una familia.
– La vida le está pasando de largo -dijo Jeremy-. Y le seguirá pasando de largo mientras se esfuerce por levantar esta casa. Me odiará cuando despierte y se dé cuenta.
– Pero esta es su vida. -Samantha apoyó una mano en su hombro para consolarle-. Lo que está haciendo aquí, en la mansión, día tras día, es su vida, tío Jeremy.
El hombre se enderezó, buscó en su bolsillo, extrajo un pañuelo doblado con primor y se sonó antes de volverse hacia ella. Pobrecillo, pensó la mujer. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? ¿Por qué se avergonzaban tanto los hombres cuando la fuerza de un sentimiento razonable les doblegaba por fin?
– Quiero participar en eso otra vez -dijo Jeremy.
– ¿En qué?
– En la vida. Quiero vivir, Sammy. Esto -indicó el fregadero con un ademán-, esto arruina la vida. Ya basta.
Increíble, pensó Samantha. De pronto hablaba con energía, como si nada se interpusiera entre él y su esperanza en la abstinencia. Y ella deseó eso para él con idéntica prontitud: la vida que había imaginado para sí, feliz en su hogar, ocupado y rodeado de sus queridos nietos. Hasta pudo verlos, aquellos niños adorables que aún no habían sido concebidos.
– Estoy muy contenta, tío Jeremy -dijo-. Muy, muy contenta. Y Julian… Julie no cabrá en sí de gozo. Querrá ayudarte. Sé que lo hará.
Jeremy asintió, con la vista clavada en ella.
– ¿Tú crees? -dijo, vacilante-. ¿Después de tantos años… conmigo… así?
– Sé que te ayudará. Lo sé.
Jeremy alisó sus ropas. Se sonó ruidosamente de nuevo y guardó el pañuelo en el bolsillo.
– Le quieres, ¿verdad, muchacha?
Samantha removió los pies.
– Tú no eres como la otra. Harías cualquier cosa por él.
– Sí -reconoció ella-. Haría cualquier cosa.
Cuando Lynley llegó a Padley Gorge, el registro de Maiden Hall estaba en pleno apogeo. Hanken había ido acompañado de seis agentes, a los que desplegó de forma económica y metódica. Tres estaban registrando el piso de la familia, el piso de los huéspedes y la planta baja del hotel. Uno estaba registrando los edificios anexos de la propiedad y dos los terrenos. Hanken coordinaba el esfuerzo. Cuando Lynley frenó en el aparcamiento, lo vio fumando con semblante malhumorado bajo un paraguas, cerca de un coche policial, mientras hablaba con el agente destinado al piso de la familia.
– Reúnete con los que están peinando los terrenos -ordenó Hanken-. Si descubrís que han cavado algo, lanzaos sobre ello como sabuesos detrás de un zorro.
El agente se dirigió a la ladera que descendía hasta la carretera, donde había dos policías que caminaban a buen paso entre los árboles y bajo la lluvia.
– Hasta el momento nada -dijo Hanken a Lynley-. Pero ha de estar aquí, en algún sitio. O algo relacionado con ello. Y lo vamos a encontrar.
– Tengo el impermeable -dijo Lynley.
Hanken enarcó una ceja y tiró el cigarrillo al suelo.
– ¿De veras? Buen trabajo, Thomas. ¿Dónde lo encontraste?
Lynley le habló del proceso mental que le había guiado hasta el contenedor. Había descubierto el impermeable bajo una semana de basura del hotel, gracias a una horca y la paciencia de los basureros.
– No parece que te hayas revolcado en un contenedor -comentó Hanken.
– Me he duchado y cambiado -admitió Lynley.
La basura del contenedor, amontonada sobre el impermeable desde hacía casi una semana, lo había protegido de la lluvia, que tal vez habría eliminado las pruebas dejadas en él. La prenda de plástico solo había sido mancillada por posos de café, mondaduras de hortalizas, restos de platos, periódicos viejos y pañuelos de papel arrugados. Y como le habían dado la vuelta, esos desperdicios solo la habían manchado por el revés, hasta que había adquirido el aspecto de una lona impermeable desechada. La superficie exterior no había sido tocada, de modo que las manchas de sangre continuaban tal como habían estado el martes por la noche, mudos testigos de lo ocurrido en Nine Sisters Henge. Lynley había introducido la prenda en una bolsa de supermercado. Estaba en el maletero del Bentley.
– Vamos a recuperarlo, pues.
– ¿Están los Maiden ahí? -preguntó Lynley, al tiempo que indicaba el hostal con la cabeza.
– No necesitamos una identificación del impermeable si está manchado con la sangre del chico, Thomas.
– No era una pregunta profesional. ¿Cómo se están tomando el registro?
– Maiden afirma que ha localizado a un tío en Londres que puede someterle al detector de mentiras. Dirige un negocio llamado Polygraph Professionals, o algo por el estilo.
– Si quiere…
– Chorradas -le interrumpió Hanken, irritado-. Ya sabes que los detectores de mentiras no sirven de nada. Maiden también lo sabe. Pero eso le permite ganar tiempo, ¿no? «No me detengan, por favor. Tengo cita con el detector de mentiras.» Qué gracia. Veamos el impermeable.
Lynley se lo entregó. Estaba vuelto del revés, tal como lo había descubierto, pero uno de los bordes quedaba a la vista. La sangre había dejado una mancha púrpura en forma de hoja.
– Bien -dijo Hanken cuando lo vio-. Sí. Se lo llevaremos a los forenses, pero yo creo que lo dice todo.
Lynley no estaba tan seguro, pero se preguntó por qué. ¿Porque no podía creer que Andy Maiden había matado a su hija? ¿O porque los datos conducían en otra dirección?
– Parece desierto -dijo, en referencia al hostal.
– Debido a la lluvia -explicó Hanken-. Todos están dentro. Los que quedan. Casi todos los huéspedes se han largado, porque es lunes. Pero los Maiden sí están. Y los empleados. A excepción del chef. No suele aparecer hasta después de las dos, me han dicho.
– ¿Has hablado con los Maiden?
Hanken pareció captar el significado subyacente.
– No se lo he dicho a la mujer, Thomas -dijo, y puso el impermeable en el asiento delantero del coche policial-. ¡Fryer! -gritó en dirección a la ladera. El agente alzó la vista y se acercó trotando-. Al laboratorio -dijo, con un cabeceo en dirección al coche-. Llévales esta bolsa para que analicen la sangre. Procura que se encargue una chica llamada Kubowsky. No deja nada al azar, y tenemos prisa.
El agente pareció muy contento de huir de la lluvia. Se quitó el impermeable color lima y subió al coche. En menos de diez segundos había desaparecido.
– Un ejercicio inútil -dijo Hanken-. La sangre es del chico.
– Sin duda -admitió Lynley. De todos modos, miró hacia el hostal-. ¿Te importa si hablo con Andy?
Hanken le miró.
– No puedes aceptarlo, ¿eh?
– No puedo olvidarme de que es un policía.
– Es un ser humano. Gobernado por las mismas pasiones que nos afligen a los demás -replicó Hanken. Por suerte, pensó Lynley, no añadió el resto: Andy Maiden era mejor que la mayoría en hacer algo respecto a esas pasiones-. No lo olvides -agregó mientras se alejaba hacia los edificios anexos.
Lynley encontró a Andy Maiden y su mujer en el salón, en el mismo saloncito donde Hanken y él habían hablado con ellos la primera vez. Sin embargo, esta vez no estaban juntos, sino sentados en sofás opuestos, en silencio. Habían adoptado una postura idéntica: inclinados con los brazos apoyados sobre las rodillas. Andy se estaba frotando las manos. Su mujer le miraba.
Lynley borró de su mente la imagen shakespeariana invocada por la atención que prestaba Andy a sus manos. Llamó a su ex colega por el nombre. Andy levantó la vista.
– ¿Qué están buscando? -preguntó.
Lynley no pasó por alto el plural ni su implicación de una distinción entre él y la policía local.
– ¿Cómo estáis?
– ¿Cómo espera que estemos? No basta con que nos hayan arrebatado a Nicola. Encima tienen que poner patas arriba nuestra casa y nuestro negocio, sin tener la decencia de decirnos por qué. Agitan un sucio trozo de papel firmado por un juez y se meten dentro como una pandilla de gamberros con…
La ira de Nan Maiden amenazó con dejar paso a las lágrimas. Cerró los puños sobre el regazo, y con un movimiento más propio de su marido, las golpeó entre sí, como si eso le permitiera recuperar la calma.
– Tommy -dijo Maiden.
Lynley le ofreció lo que pudo.
– Hemos encontrado su impermeable.
– ¿Dónde?
– Está manchado de sangre. Lo más probable es que sea del chico. Suponemos que el asesino se lo puso para proteger su ropa. Tal vez contenga otras pruebas. Se lo tuvo que pasar por la cabeza.
– ¿Vas a pedirme una muestra de cabello?
– Tal vez quieras llamar a un abogado.
– ¡No puede pensar que él lo hizo! -gritó Nan-. Estaba aquí. En el nombre de Dios, ¿por qué no me cree cuando digo que estaba aquí?
– ¿Crees que necesito un abogado? -preguntó Maiden a Lynley. Ambos sabían qué estaba preguntando en realidad: «¿Hasta qué punto me conoces, Thomas? ¿Crees que soy lo que aparento ser?».
Lynley no contestó como Maiden quería.
– ¿Por qué solicitaste mi intervención? Cuando telefoneaste al Yard, ¿por qué pediste que fuera yo?
– Por tus cualidades -contestó Maiden-. Por tu sentido del honor. Sabía que podía confiar en ti. Harías lo debido. Y en caso necesario, cumplirías tu palabra.
Intercambiaron una larga mirada. Lynley sabía su significado, pero no podía correr el riesgo de que le tomaran por idiota.
– Nos estamos acercando al final, Andy. Que cumpla mi palabra o no dará igual. Necesitas un abogado.
– No.
– Pues claro que no -corroboró su mujer en voz baja, después de haber extraído fuerzas, al parecer, de la serenidad de su marido-. No has hecho nada. No necesitas un abogado, porque no tienes nada que ocultar.
Andy se miró las manos. Volvió a masajearlas. Lynley salió del salón.
El registro de Maiden Hall y sus alrededores continuó durante la siguiente hora, pero al final, los agentes no encontraron nada que se pareciera a un longbow, los restos de un longbow o un objeto relacionado con el tiro con arco. Hanken permanecía de pie bajo la lluvia, mientras el viento hacía ondear su impermeable alrededor de sus piernas. Fumaba y meditaba, estudiaba Maiden Hall como si su fachada de piedra arenisca escondiera el arco a la vista de todo el mundo. El equipo encargado del registro esperó a recibir más instrucciones, con los hombros hundidos, el cabello aplastado y las pestañas goteantes. Lynley se sentía reivindicado por la falta de éxito de Hanken. Si este iba a sugerir que Andy Maiden había eliminado de su casa todas las pruebas relacionadas con el arco aun desconociendo lo que la policía sabía sobre la flecha, estaba preparado para oponerse. Ningún asesino pensaba en todo. Incluso si el asesino era un policía, cometería un error, y ese error le costaría caro a la larga.
– Vamos a Broughton Manor, Peter -dijo Lynley-. No tardaremos mucho en conseguir una segunda orden judicial.
Hanken interrumpió sus meditaciones.
– Volved a la comisaría -ordenó a sus hombres. Y cuando estos hubieron partido dijo a Lynley-. Quiero ese informe del SO10. El que tu hombre redactó en Londres.
– No puedes seguir creyendo que fue un asesinato por venganza. Al menos, relacionado con el pasado de Andy.
– No lo creo, pero nuestro chico con un pasado tal vez haya utilizado ese pasado de una forma que aún no hemos considerado.
– ¿Cómo?
– Para encontrar a alguien que hiciera el trabajo sucio por él. Vamos, inspector. Tengo la intención de examinar los registros de tu hotel.
29
Aunque había sido muy concienzuda, la policía había zarandeado las pertenencias personales de los Maiden y los muebles del hostal. Andy Maiden había presenciado peores registros en su época, y había intentado consolarse con el hecho de que sus colegas no habían destruido la casa en el curso de su pesquisa. De todos modos, se vieron obligados a devolver el orden al hostal. Cuando la policía se marchó, Andy, su mujer y los empleados pusieron manos a la obra, cada uno ocupado de una sección diferente.
Para Andy constituyó un alivio que Nan se aviniera a su razonable plan de acción. La mantuvo un rato alejada de él. Se odiaba por querer estar apartado de ella. Sabía que ella le necesitaba, pero después de la partida de la policía, Andy descubrió que necesitaba estar a solas. Tenía que pensar, y no podría hacerlo acosado por Nan, que ahuyentaba su dolor a base de preocuparse por él. No quería su preocupación en este momento. Las cosas habían ido demasiado lejos.
La rueda de la muerte de Nicola estaba cada vez más cerca de aplastarles, comprendió Andy. Podía proteger a Nan mientras la investigación prosiguiera, pero ignoraba si podría continuar haciéndolo después de que la policía practicara una detención. Su breve conversación con Lynley había dejado claro que ya faltaba poco para ese momento. Y la sugerencia de Tommy de que Andy pidiera ayuda a su abogado era una buena indicación de cuál sería el siguiente paso de los detectives.
Tommy era un buen hombre, pensó Andy. Y a un buen hombre se le pueden pedir algunas cosas, pero cuando el buen hombre llega a su límite ya solo puedes confiar en ti.
Era un principio que su hija había experimentado. Combinado con su insaciable deseo de obtener satisfacción (¡ya!) siempre que algo le apetecía, su confianza en sí misma antes que en los demás la había conducido a la perdición.
Andy sabía desde hacía mucho tiempo que la ambición de su hija en la vida era, para expresarlo con palabras sencillas, no privarse nunca de nada. Había visto cómo sus padres habían ahorrado todo lo posible para comprar una casa en el campo y para pasar una cantidad mensual al padre de Andy, cuya pensión no cubría sus costumbres despilfarradoras. Más de una vez, cuando topaba con la negativa de su padre a acceder a algunas de sus exigencias, había anunciado que nunca se encontraría en la situación de tener que contar cada penique, ahorrar y negarse los placeres sencillos de la vida, y menos dedicarse a actividades tan estériles como remendar sábanas y fundas de almohadas, dar la vuelta a los cuellos de las camisas y zurcir calcetines. «Será mejor que no acabes como el abuelo, papá -le había dicho en más de una ocasión-, porque pienso gastar todo mi dinero en mí.»
Pero no era la avaricia lo que dominaba su comportamiento, sino un profundo vacío en su corazón que buscaba llenar con posesiones materiales. Andy había intentado repetidas veces explicarle el dilema fundamental de la humanidad: nacemos de unos padres y en el seno de una familia, de modo que tenemos relaciones, pero en el fondo estamos solos. Nuestra visceral sensación de aislamiento crea un vacío en nuestro interior. Ese vacío solo puede llenarse alimentando el espíritu. «Sí, pero yo quiero una moto», contestaba ella, como si él no hubiera intentado explicarle por qué la adquisición de una moto no apaciguaría un espíritu ansioso de conocimiento. O esa guitarra, contestaba ella. O esos pendientes de oro, ese viaje a España, ese coche veloz. «Si hay dinero suficiente para comprarlo, no entiendo por qué hemos de privarnos de ello. ¿Qué tiene que ver el espíritu con tener dinero para comprar una moto? Aunque quisiera, no podría gastar dinero en mi espíritu, ¿verdad? ¿Qué he de hacer con el dinero, si algún día lo gano? ¿Tirarlo?» Mencionaba a aquellos cuyos logros o posición les habían deparado inmensas cantidades de dinero: la familia real, estrellas del rock, magnates de los negocios y empresarios. «Tienen casas, coches, barcos y aviones, papá -decía-. Y nunca están solos. Tampoco tienen aspecto de pasar hambre, si quieres saber mi opinión.» Nicola era una suplicante persuasiva cuando deseaba algo, y nada de lo que Andy decía servía para hacerle comprender que solo estaba viendo las vidas exteriores de las personas cuyas posesiones tanto admiraba. Quiénes eran en realidad y qué sentían, era algo que solo ellos sabían. Y cuando Nicola lograba lo que había querido poseer, era incapaz de reparar en que solo la satisfacía durante un breve tiempo, porque siempre se interponía el deseo del siguiente objeto que, en su opinión, apaciguaría su alma.
Y todo esto, que habría dificultado la educación de cualquier hijo, se combinaba con la propensión natural de Nicola a vivir al límite. Lo había aprendido de él, viéndole cambiar de personalidad durante los años de topo, y escuchando las historias que contaban sus colegas durante las cenas familiares, cuando todos habían bebido demasiado vino. Andy y su mujer habían ocultado a su hija la otra cara de esas historias que tanto la fascinaban. Nunca supo el precio personal que su padre pagó, cuando su salud se resintió debido a la incapacidad de su mente para dividirse en distintas parcelas, las que correspondían a quien era y a quien fingía ser, obligado por su trabajo. Era forzoso que viera a su padre como una persona fuerte, cabal e indomable. Sus padres daban por sentado que otra cosa haría temblar sus cimientos.
Nicola no había pensado en nada de eso cuando le contó la verdad sobre sus planes futuros. Le había telefoneado para pedir que fuera a Londres a verla. «Vamos a hablar de padre a hija», dijo. Andy había ido a Londres, contento de que su hermosa hija quisiera pasar un rato con él. Se encontrarían, harían lo que ella quisiera, y él se llevaría algunas de sus pertenencias a Derbyshire en vistas al trabajo del verano. Fue cuando paseó la mirada alrededor de su pulcro estudio, se frotó las manos y preguntó qué quería cargar en el Land Rover, cuando ella le contó la verdad.
– He cambiado de idea sobre lo de trabajar con Will -empezó-. También sobre lo de estudiar derecho. De eso quería hablar contigo, papá. Aunque -sonrió y, Dios, qué hermosa era cuando sonreía- nuestra cita ha sido maravillosa. Nunca había ido al Planetario.
Preparó té para los dos, le pidió que se sentara, sacó de un recipiente de Marks & Spencer una bandeja de emparedados y dijo:
– Cuando trabajabas en la secreta, ¿te metiste alguna vez en el mundo del sadomasoquismo?
Al principio, Andy pensó que se trataba de una conversación educada: los recuerdos de un padre ya mayor, evocados por las preguntas de su querida hija. No había tocado mucho ese mundo, dijo. Lo llevaba otra división del Yard. Algunas veces había entrado en clubes y tiendas de sadomasoquismo, y asistió a una fiesta en la que azotaban a un idiota crucificado vestido de colegial. Pero eso era todo. Gracias a Dios, porque algunas cosas en la vida te ensuciaban tanto que no bastaba un simple baño para purificarte, y el sadomasoquismo era la primera de su lista.
– Es solo un estilo de vida, papá -dijo Nicola, mientras cogía un emparedado de jamón y daba un bocado con aire pensativo-. Después de todo lo que has visto, me sorprende que lo condenes.
– Es una enfermedad -dijo Andy-. Esa gente tiene problemas que teme afrontar. La perversión parece la respuesta, pero solo es un síntoma de su enfermedad.
– Eso es lo que piensas tú -le recordó Nicola con suavidad-. La realidad podría ser diferente, ¿verdad? Lo que tú consideras una aberración, puede ser muy normal para otra persona. De hecho, a sus ojos tú podrías ser la aberración.
Suponía que sí, admitió Andy, pero ¿la normalidad no venía determinada por el número? ¿No era eso lo que significaba la palabra «norma»? ¿No era establecida la norma por el comportamiento de la mayoría?
– Eso convertiría el canibalismo en normal entre los caníbales, papá.
– Entre los caníbales supongo que sí.
– Si un grupo de caníbales decide que no les gusta comer carne humana, ¿son anormales? ¿O diremos que sus gustos han experimentado un cambio? Si alguien de nuestra sociedad se va con los caníbales y descubre que le gusta la carne humana, ¿es anormal? ¿Y para quién?
Andy había sonreído.
– Serás una abogada estupenda -dijo.
Y ese comentario les había conducido a la perdición.
– En cuanto a eso, papá -empezó Nicola-, en cuanto al derecho…
Había empezado con su decisión de no ir a trabajar para Will Upman, sino quedarse en Londres durante el verano. Al principio, Andy había supuesto que había encontrado un empleo más de su gusto en un bufete de la ciudad. Tal vez, pensó esperanzado, se ha establecido como abogada del Estado. No era lo que había soñado para ella, pero no era ciego al prestigio que daría a su hija.
– Estoy decepcionado, por supuesto -dijo-. Tu madre también lo estará. Pero siempre hemos considerado a Will un último recurso si no salía nada mejor. ¿Qué te llevas entre manos?
Nicola se lo dijo. Al principio Andy pensó que estaba bromeando, aunque Nicola nunca bromeaba sobre sus deseos. De hecho, siempre había expresado sus intenciones con toda exactitud, la misma que empleó aquel día en Islington: este es el plan, este es el motivo, este es el resultado que se pretende.
– Pensé que lo deberías saber -concluyó-. Estás en tu derecho, puesto que estabas pagando la facultad. Pienso devolverte ese dinero, por cierto. -La sonrisa, una vez más, la dulce y enfurecedora sonrisa que la acompañaba cada vez que anunciaba un hecho consumado. «Me voy a escapar», decía a sus padres cuando le negaban una petición irracional. «No vendré después del colegio. De hecho, no pienso ir al colegio. No me esperéis a cenar. O a desayunar mañana. Me voy a escapar»-. Debería poder devolvértelo antes de que termine el verano. Ya lo habría reunido de no ser porque tuvimos que comprar complementos, y son muy caros. ¿Quieres verlos?
Andy seguía creyendo que era una especie de broma. Incluso cuando sacó su equipo y explicó el uso de cada objeto obsceno: los látigos de cuero, los tirantes erizados de pequeños clavos de cromo, las máscaras y esposas, los grilletes y collares.
– Como ves, papá, algunas personas no pueden soltarse el moño si no hay de por medio dolor o humillación -explicó a su padre, como si no hubiera pasado años expuesto a toda clase de aberraciones humanas-. Desean el sexo, bueno, es natural, ¿no? ¿No lo deseamos todos? Pero a menos que vaya de la mano de algo degradante o doloroso no obtienen satisfacción, y a veces ni siquiera pueden consumarlo. Luego están los que parecen necesitados de expiar algo. Es como si hubieran cometido un pecado, y si toman su medicina como es debido, son felices, son perdonados y siguen con su rollo. Van a casa con la mujer y los hijos, y se sienten, humm, se sienten… Supongo que sonará raro, pero parece que se sienten renovados. -Dio la impresión de que leía algo en la cara de su padre, porque tendió la mano sobre la mesa y la apoyó en el puño cerrado de Andy-. Papá, yo siempre soy el ama. Lo sabes, ¿verdad? No permitiría que nadie me hiciera lo que yo hago… Eso no me interesa. Lo hago porque el dinero es fantástico, increíble, y mientras sea joven, bonita y lo bastante fuerte para aguantar ocho o nueve sesiones al día… -Exhibió su sonrisa impúdica y sacó el último objeto que quería enseñarle-. La cola de caballo es el más ridículo. No puedes imaginar el aspecto de imbécil que tiene un tío de setenta años cuando esta cosa cuelga de su… bueno, ya sabes.
– Dilo -habló Andy, que por fin había recuperado el habla.
Ella le miró sin entender, mientras el tapón de plástico negro, con sus cintas de cuero negro, colgaba de su hermosa y esbelta mano.
– ¿Qué?
– Las palabras. ¿De qué cuelga? Si eres incapaz de decirlo, ¿cómo eres capaz de hacerlo?
– Ah, eso. Bueno, no lo digo porque eres mi padre.
Y esa admisión había roto algo en su interior, un último vestigio de control y un pudor anticuado, producto de la represión de toda la vida.
– Del agujero del culo -estalló-. Cuelga de su jodido agujero del culo, Nick.
Barrió de la mesa todos los aparatos de tortura que ella había sacado.
Nicola comprendió por fin que le había provocado demasiado. Retrocedió cuando Andy dio rienda suelta a su rabia, incomprensión y desesperación. Volcó muebles, rompió platos y arrancó los lomos de sus libros de derecho. Vio miedo en sus ojos, y pensó en las veces que habría podido inspirarlo y decidió no hacerlo. Y eso le enfureció aún más, hasta que la destrucción que había arrasado su bonito estudio redujo a su hija a un guiñapo acobardado de seda, raso e hilo, los materiales de que estaban hechas sus ropas. Se acurrucó en un rincón con los brazos sobre la cabeza, pero eso no fue suficiente para él. Le arrojó a la cara su repugnante equipo.
– ¡Te veré muerta antes que permitirte hacerlo! -gritó.
Fue solo más tarde, después de encontrar tiempo para pensar de la misma forma que Nicola pensaba, cuando comprendió que había otra manera de disuadir a su hija de la nueva vocación que había elegido. Era Will Upman y la posibilidad de que hiciera a Nicola lo que tenía fama de haber hecho a muchas mujeres. La telefoneó dos días después de su visita a Londres y le ofreció el trato. Nicola, cuando vio que podía ganar más dinero en Derbyshire que en Londres, accedió.
Había comprado tiempo, pensó Andy. No hablaron de lo que había pasado aquel día en Islington.
Por el bien de Nancy, Andy pasó el verano fingiendo que todo saldría bien al final. Si Nicola volvía a la facultad en otoño, olvidaría lo ocurrido en Islington como si nunca hubiera tenido lugar.
– No le cuentes a tu madre nada de esto -dijo a su hija cuando cerraron el trato.
– Pero papá, mamá…
– No. Maldita sea, Nick, no pienso discutir. Quiero que me des tu palabra de que no dirás nada de esto cuando vuelvas a casa. ¿Queda claro? Porque si una sola palabra llega a oídos de tu madre, no recibirás ni un penique de mí, y lo digo en serio. Dame tu palabra.
Nicola se la dio. Si existía alguna gracia redentora en la fealdad de la vida de Nick y en el horror de su muerte, era que Nancy no había llegado a saber la verdad.
Pero ahora la situación era muy distinta, y los hechos que salieran a la luz destruirían todavía más el mundo de Andy. Había perdido a su hija por culpa de la degradación y la corrupción. No estaba dispuesto a perder a su mujer por culpa de la angustia y el dolor de enterarse de la verdad.
Comprendió que solo había una forma de detener la rueda de la muerte de Nicola en pleno ciclo de destrucción. Sabía que contaba con los medios de pararla. Solo podía rezar para, en el último momento, tener también la voluntad.
¿Qué importaba si una vida más pagaba el castigo? Muchos hombres habían muerto por menos si la causa era justa. Y también mujeres.
El lunes, a media mañana, Barbara Havers había ampliado sus conocimientos sobre el tiro con arco considerablemente. En el futuro podría discutir con los mejores practicantes acerca de los méritos del mylar sobre las plumas, o las diferencias entre longbows, arcos de poleas y arcos recurvados. Pero en cuanto acercarse más a otorgar el premio Guillermo Tell a Matthew King-Ryder… ni la menor suerte en ese campo.
Había repasado la lista de correo de Jason Harley. Incluso había llamado por teléfono a todos los nombres de la lista con dirección en Londres, para ver si King-Ryder usaba un seudónimo. Al cabo de tres horas no había conseguido nada con la lista, y el catálogo, aparte de aumentar sus conocimientos sobre trivialidades para impresionar en las fiestas elegantes, cuando uno se devanaba los sesos por añadir algo a la conversación, no le había servido de nada. Por eso, cuando Helen Lynley le telefoneó para invitarla a Belgravia, Barbara aceptó muy complacida. Helen era muy escrupulosa sobre los horarios de sus comidas, y se estaba acercando la hora de comer, sin nada más en la nevera que platos precocinados en la línea del rogan josh. Barbara sabía que un cambio le iría bien.
Llegó a Eaton Terrace al cabo de una hora. Helen abrió la puerta. Como de costumbre, vestía elegantemente, con pantalones color tostado y camisa verde bosque. Al verla, Barbara se sintió como un trozo de queso mohoso. Como había llamado al Yard para dar la excusa de que estaba indispuesta, se había vestido con menos cuidado todavía de lo normal. Llevaba una camiseta gris extragrande, pantalones negros y zapatillas de deporte rojas sin calcetines.
– No hagas caso. Viajo de incógnito -dijo a la mujer de Lynley.
Helen sonrió.
– Gracias por venir tan deprisa. Habría ido a tu casa, pero pensé que tal vez preferirías estar en esta parte de la ciudad cuando hubiéramos terminado.
¿Terminado?, pensó Barbara. Maravillosa noticia. Se trataba de una invitación a comer, pues.
Helen le indicó que entrara.
– Charlie -llamó-, Barbara ha llegado. ¿Has comido, Barbara?
– Bueno, no. No exactamente. -Porque una sinceridad brutal la obligó a admitir que tomar una tostada con salsa cremosa de ajo Chicken Tonight a eso de las once podría considerarse una comida temprana en algunos círculos.
– He de salir. Pen llega esta tarde de Cambridge sans niños, y nos ha prometido una cena en Chelsea, pero Charlie puede prepararte un bocadillo o una ensalada si te sientes mareada.
– Sobreviviré -dijo Barbara, aunque hasta ella notó su tono dudoso.
Siguió a Helen hasta el salón bien amueblado de la casa, y vio que el rack de la cadena estéreo de Lynley tenía la puerta de cristal abierta. Todos sus componentes estaban encendidos, y la funda de un CD descansaba sobre el sintonizador. Helen le pidió que se sentara, y Barbara ocupó el mismo lugar que la tarde anterior, antes de que Lynley la expulsara del caso.
– Supongo que el inspector volvió a Derbyshire de una pieza -empezó.
– Siento mucho vuestra pelea -dijo Helen-. Tommy es… bien, Tommy es como es.
– Es una forma de decirlo -admitió Barbara-. Rompió el molde, no me cabe duda.
– Tenemos algo que nos gustaría que escucharas.
– ¿El inspector y tú?
– ¿Tommy? No. No sabe nada de esto. -Helen debió de leer algo en la expresión de Barbara, porque se apresuró a añadir, aunque con términos algo vagos-: Es que no estábamos muy seguros de cómo interpretar lo que teníamos entre manos. Así que me dije: «Vamos a telefonear a Barbara, ¿eh?»
– Vamos -repitió Barbara.
– Charlie y yo. Ah, aquí está. ¿Quieres ponerlo para que Barbara lo oiga, por favor?
Denton saludó a Barbara y le hizo entrega de una bandeja, sobre la que había un plato con una pechuga de pollo de aspecto suculento con guarnición de pasta tricolor. Iba acompañado de una copa de vino blanco y un panecillo. Una servilleta de hilo acunaba los cubiertos de manera artística.
– Pensé que un tentempié no le iría mal. Espero que le guste la albahaca.
– Lo considero la respuesta a las oraciones de una joven.
Denton sonrió. Barbara empezó a comer mientras el hombre se acercaba al rack. Helen se sentó con ella en el sofá mientras Denton manipulaba botones y cuadrantes.
– Escuche esto -dijo.
Barbara lo hizo mientras devoraba el sabroso pollo de Denton, y cuando una orquesta inició algo con gran aparato de instrumentos de viento, pensó que había peores formas de pasar una tarde.
Un barítono empezó a cantar. Barbara captó casi toda la letra, aunque no toda.
… vivir, vivir, seguir adelante o morir la cuestión persiste en la mente hasta que el hombre se pregunta por qué
morir, morir, dar fin al pesar del corazón jamás de nuevo horrorizarse ni soportar castigo cuando la carne acepta su papel
en lo que significa ser un hombre, promesas hechas con premura, temeroso
por qué no albergar la muerte en mi pecho, eterno sueño sumido en mi tumba
dormir, ese sueño, terrores al acecho qué sueños pueden sobrevenir a los hombres dormidos que creen insensatos
haber escapado a los golpes, a los desprecios de que el tiempo colma a aquellos que viven
Ese sueño permite que reine la paz en un hombre que no puede perdonar…
– Es bonito -dijo Barbara-. De hecho, es brutal. Nunca lo había oído. -He aquí el motivo.
Helen le entregó el mismo sobre de papel manila que Barbara había llevado a Eaton Terrace.
Cuando sacó el fajo de papeles, comprobó que era la partitura escrita a mano que la señora Baden le había dado.
– No entiendo -dijo. -Mira. -Helen le señaló la primera hoja. Al cabo de poco tiempo, Barbara siguió la letra del tema que interpretaba el barítono. Leyó el título de la canción en la cabecera de la página, Qué sueños pueden sobrevenir, y tomó conciencia de que la partitura había sido escrita de puño y letra por la misma firma garrapateada sobre la primera página: Michael Chandler. Su primera reacción fue de decepción.
– Maldita sea -dijo, pues su teoría sobre el móvil de los crímenes de Derbyshire había quedado destruida-. Así que la obra ya ha sido representada. Esto echa por tierra mi hipótesis.
Porque era absurdo que Matthew King-Ryder hubiera eliminado a Terry Cole y Nicola Maiden, por no hablar de la paliza propinada a Vi Nevin, si la obra que perseguía ya había sido representada. No podría montar una nueva producción con música ya escuchada. Solo una reposición. Y no valía la pena matar por eso, porque los beneficios de cualquier reposición de una obra escrita por Chandler y King-Ryder serían controlados por los términos del testamento de su padre.
Hizo ademán de tirar las hojas sobre la mesita auxiliar, pero Helen se lo impidió.
– Espera -dijo-. Creo que no lo entiendes. Enséñasela, Charlie.
Denton le entregó dos objetos: la funda del CD que estaba sonando, y el programa del teatro. En ambos se leía Hamlet. Y en el CD constaban las palabras adicionales: «letra y música» de David King-Ryder. Barbara contempló este último anuncio durante varios segundos, mientras asimilaba su significado. Y su significado se reducía a un solo dato precioso: por fin había descubierto el verdadero móvil de Matthew King-Ryder para matar.
Hanken estaba obsesionado. Quería los registros del hotel Black Angel, y no descansaría hasta conseguirlos. Lynley podía acompañarle, o bien dirigirse a Broughton Manor solo, cosa que no le aconsejaba, pues aún no había conseguido una orden de registro de la mansión, y Hanken no creía que los Britton guardaran ningún cadáver en el armario, después de cientos de años de historia familiar.
– Necesitaremos un grupo de veinte hombres para registrar ese lugar -añadió Hanken-. Si es necesario, lo haremos. Pero yo apostaría por lo contrario.
Consiguieron los registros del hotel en un tiempo récord. Cuando Lynley telefoneó a Londres para localizar a Nkata, con el fin de que enviara un fax con los hallazgos de Barbara sobre el SO10, Hanken se llevó las tarjetas de registro al bar, donde el menú del día era lomo con salsa de manzana. Cuando Lynley se reunió con él, provisto del fax que contenía el informe de Havers, el otro inspector estaba dando buena cuenta del plato del día con una mano, mientras con la otra pasaba revista a las tarjetas de registro. Un segundo plato humeante similar estaba colocado frente a él, con una pinta de cerveza al lado.
– Gracias -dijo Lynley, al tiempo que le entregaba el informe.
– Siempre pide el plato del día -le aconsejó Hanken, y cabeceó en dirección a los papeles que Lynley sostenía-. ¿Qué tenemos?
Lynley no creía que tuvieran algo sólido, pero recordó tres nombres que, pese a sus prejuicios sobre el tema, valía la pena investigar. Uno de ellos era un antiguo confidente de Maiden. Los otros dos eran figuras secundarias que trabajaban en la periferia de las investigaciones de Maiden, pero que nunca habían visitado las cárceles de Su Majestad. Ben Venables era el soplón. Clifford Thompson y Gar Brick eran los otros.
De vuelta al hotel Black Angel, Hanken había perfeccionado su teoría. Dijo que Maiden era demasiado astuto para matar a su hija personalmente, por más que lo deseara. Había contratado a uno de los tíos relacionados con su pasado, y había despistado a la policía al decirles que se trataba de un asesinato por venganza, para que se concentraran en los delincuentes encarcelados o en libertad condicional, mientras los que se habían codeado con Maiden pero carecían de motivos para vengarse, escaparían a la atención de la policía. Era un truco muy inteligente. En consecuencia, Hanken quería el informe del SO10 para ver si alguno de los nombres coincidía con el de un cliente registrado en el hotel.
– Imaginas cómo pudo suceder, ¿verdad? -preguntó Hanken a Lynley-. A Maiden le bastó con informar a su hombre del lugar donde su hija iba a acampar.
Lynley quiso discutir, pero no lo hizo. Andy Maiden, más que nadie, conocía los riesgos de contratar a alguien para cometer un asesinato. Que lo hubiera hecho para quitarse de encima a una hija cuyo estilo de vida le resultaba intolerable era algo impensable. Si el hombre hubiera querido eliminar a Nicola porque no podía obligarla a cambiar sus costumbres, no habría buscado a otra persona que le hiciera el trabajo, sobre todo a alguien que se hubiera derrumbado durante el interrogatorio y apuntado un dedo acusador en su dirección. No. Si Andy Maiden hubiera querido eliminar a su hija lo habría hecho él mismo. Y habían descartado todas las presuntas pruebas que podían señalarlo como culpable.
Lynley comió mientras Hanken leía el informe y devoraba su plato; terminó los dos al mismo tiempo.
– Venables, Thompson y Brick -dijo, en una demostración de haber llegado a la misma conclusión que Lynley-. Comparemos sus nombres con los que aparecen en los registros del hotel.
Lo hicieron. Cogieron todos los registros de la semana anterior y verificaron los nombres de todos los huéspedes del hotel durante esos días. Como el informe abarcaba más de veinte años de experiencia de Andy Maiden como policía, tardaron bastante. Pero al final seguían como al principio. Ningún nombre coincidía.
Fue Lynley quien indicó que alguien contratado para asesinar a Nicola Maiden no se hubiera registrado en un hotel local y utilizado su nombre verdadero. Hanken lo admitió. Sin embargo, en lugar de desechar por completo la idea de un asesino a sueldo, que se había alojado en el hotel y abandonado la chaqueta y el impermeable, dijo con palabras vagas:
– Por supuesto. Vamos a Buxton.
¿Qué pasa con Broughton Manor?, preguntó Lynley. ¿Iban a dejarlo correr en favor de… qué? ¿En persecución de alguien que tal vez no existía?
– El asesino existe, Thomas -replicó Hanken, al tiempo que se levantaba-. Y se me ocurre que lo localizaremos a través de Buxton.
– Pero ¿por qué me has telefoneado a mí, y no al inspector? -preguntó Barbara a Helen.
– Gracias, Charlie -dijo Helen-. ¿Te ocuparás de devolver esos muestrarios de papel pintado a Peter Jones? Ya los he escogido. Están señalados.
Denton asintió.
– Lo haré -dijo, y subió la escalera después de apagar la cadena y sacar el CD.
– Gracias a Dios que Charles es un apasionado de los musicales del West End -dijo Helen, cuando Barbara y ella estuvieron a solas-. Cuanto más le conozco, más valioso me parece. ¿Quién lo habría pensado? Porque cuando Tommy y yo nos casamos, me pregunté cómo me sentaría que el mayordomo de mi marido, o lo que sea Charlie Denton, estuviera todo el día rondando por la casa, como un lacayo del siglo xix. Pero es indispensable. Ya lo has visto.
– ¿Por qué, Helen? -preguntó Barbara, indiferente a los comentarios de la otra mujer.
El rostro de Helen se suavizó.
– Le quiero -dijo-. Pero no siempre tiene razón. Nadie la tiene siempre.
– No le gustará que me hayas informado de esto.
– Sí. Bien. Ya lo arreglaré cuando llegue el momento. -Helen indicó la partitura-. ¿Qué vas a hacer con eso?
– ¿En relación al crimen?
Cuando Helen asintió, Barbara consideró todas las respuestas posibles. Recordó que David King-Ryder se había suicidado la noche de estreno de su producción de Hamlet. A juzgar por las palabras de su hijo, King- Ryder había sabido la misma noche que el espectáculo era un éxito absoluto. No obstante, se había suicidado, y cuando Barbara combinaba este dato, no solo con la autoría real de la letra y la música, sino con la historia que Vi Nevin le había contado sobre cómo había llegado la partitura a las manos de Terry Cole, siempre llegaba a la misma conclusión: alguien sabía que David King-Ryder no había escrito la letra o la música del espectáculo que había montado con su nombre. Esa persona lo sabía, porque de alguna manera había conseguido la partitura original. Considerando que la llamada telefónica interceptada por Terry Cole en Elvaston Place había tenido lugar en junio, coincidiendo con el estreno de Hamlet, parecía razonable llegar a la conclusión de que el destinatario de la llamada no era Matthew King-Ryder, ansioso por producir un espectáculo que no estuviera controlado por el testamento de su padre, sino el propio David King-Ryder, desesperado por recuperar la partitura y ocultar al mundo el sencillo hecho de que la obra no le pertenecía.
¿Por qué, si no, se había suicidado King-Ryder, a menos que hubiera llegado a la cabina telefónica con un retraso de cinco minutos para recibir la llamada? ¿Por qué, si no, se había suicidado, a menos que estuviera convencido de que, pese a haber pagado al chantajista, que debía telefonearle para indicar dónde debía «recoger el paquete», iba a ser chantajeado ad infinitum? ¿O peor aún, que iba a ser denunciado a la misma prensa que le había denostado durante años? Claro que se había suicidado, pensó Barbara. No podía saber que Terry Cole había interceptado la llamada dirigida a él. No podía saber cómo ponerse en contacto con el chantajista, con el fin de averiguar qué había salido mal. Como no recibió la llamada en la cabina de Elvaston Place cuando llegó, pensó que estaba acabado.
La única pregunta era: ¿quién había chantajeado a David King-Ryder? Y solo había una respuesta remotamente razonable: su propio hijo. Existían pruebas, aunque fueran circunstanciales. No cabía duda de que Matthew King-Ryder había sabido, antes del suicidio de su padre, que no iba a conseguir nada cuando David King-Ryder muriera. Si iba a presidir la Fundación King- Ryder, cosa que había admitido cuando Barbara habló con él, habría sido informado de las cláusulas del testamento de su padre. Por lo tanto, la única forma de apoderarse de una parte del dinero de su progenitor era extorsionarle.
Barbara explicó todo esto a Helen, y cuando terminó esta preguntó:
– Pero ¿tienes alguna prueba? Porque sin pruebas… -Su expresión dijo el resto: estás acabada, amiga mía.
Barbara caviló la respuesta mientras terminaba de comer. Y la encontró en un breve repaso a su visita a King-Ryder, en el piso de Baker Street.
– La casa -dijo a la mujer de Lynley-. Helen, se estaba cambiando de casa. Dijo que por fin había reunido dinero suficiente para comprar una propiedad al sur del río.
– Pero al sur del río… Eso no es exactamente…
Helen parecía incómoda, y a Barbara le gustó su reticencia a llamar la atención sobre la considerable fortuna de Lynley. Se necesitaba mucho dinero para comprar aunque fuera una alacena en Belgravia. Por otra parte, la zona situada al sur del río, donde los mortales inferiores compraban casas, no presentaba dichos problemas. King-Ryder podría haber ahorrado lo suficiente para comprar una casa allí. Barbara aceptó esa posibilidad.
– No existe otra explicación para la conducta de King-Ryder -dijo, no obstante-. Mintió sobre lo que pasó cuando Terry Cole fue a su despacho, registró el piso de Cole en Battersea, compró una de las monstruosidades de Cilla Thompson, fue al piso de Vi Nevin y lo puso patas arriba. Ha de apoderarse de esa partitura, y hará cualquier cosa con tal de conseguirla. Su padre ha muerto, y él tiene la culpa. No quiere que el recuerdo del pobre capullo se vaya a tomar por culo también. Quería un poco de pasta, no cabe duda, pero no quería verle destruido.
Helen meditó sobre sus palabras, mientras seguía con los dedos la raya de sus pantalones.
– Entiendo cómo encajas los hechos -admitió-, pero en cuanto a las pruebas de que ha sido un chantajista, y ya no digamos un asesino…
Alzó la vista y abrió las manos, como diciendo ¿dónde están?
Barbara pensó en lo que tenía contra King-Ryder, además de lo que sabía sobre el testamento de su padre. Terry había ido a verle. Matthew había registrado el piso de Terry. Había ido al estudio de Portslade Road…
– El cheque -repuso-. Extendió a Cilla Thompson un cheque cuando compró una de sus pesadillas.
– De acuerdo -dijo Helen con cautela-. Pero ¿adonde te conduce eso?
– A Jersey -repuso Barbara con una sonrisa-. Cilla hizo una fotocopia del cheque, tal vez porque nunca ha vendido una mierda en su vida, y créeme, le gustará recordar esa ocasión, porque nunca más va a suceder. El cheque era pagadero en una cuenta de un banco de St. Helier. Bien, ¿por qué nuestro chico se buscaría un banco en las islas del Canal, a menos que tuviera dinero que ocultar, Helen? Como un ingreso de unos miles de libras, tal vez unos cientos de miles, exprimidos a su papá mediante el chantaje, y sobre los cuales no quería que le hicieran preguntas. Ahí tienes tu prueba.
– Pero todo son suposiciones, ¿no? ¿Puedes demostrar algo? ¿Puedes investigar esas cuentas bancarias? ¿Qué vas a hacer ahora?
Era un problema, reconoció Barbara. No podía demostrar nada.
Había una huella de pisada en el piso de Vi Nevin, por supuesto, aquella suela de zapato con marcas hexagonales. Pero si esas suelas de zapato resultaban tan vulgares como las tostadas en el desayuno, ¿en qué contribuirían a la investigación? Era evidente que King-Ryder habría dejado huellas en todo el piso de Vi Nevin, pero no iba a colaborar si los policías le pedían unos cuantos pelos de la cabeza o un frasquito de sangre para la prueba del ADN. Y aunque les facilitara de todo, desde uñas de los dedos de los pies hasta seda dental, nada podría relacionarle con los asesinatos de Derbyshire, a menos que los policías contaran con un montón de huellas dejadas en el lugar de los hechos.
Barbara sabía que le pasaría algo más grave que ser apartada del caso y degradada si llamaba a Lynley para confabularse respecto a las pruebas de Derbyshire. Había desafiado sus órdenes. Había ido a la suya. Él la había expulsado de la investigación. ¿Qué haría si descubría que había reemprendido la investigación? No se atrevía ni a imaginarlo. Si quería desenmascarar a King-Ryder, tenía que hacerlo más o menos sola. Solo quedaba el detalle sin importancia de cómo hacerlo.
– Ha sido más listo que el hambre -dijo a Helen-. Este tío no tiene un pelo de tonto, pero si encuentro una forma de ganarle la mano… Si soy capaz de utilizar algo de todo lo que he reunido hasta ahora…
– Tienes la partitura -indicó Helen-. Eso era lo que quería desde el primer momento, ¿no?
– Por supuesto. Destrozó el lugar de acampada. Registró el piso de Battersea. Desmanteló el dúplex de Vi Nevin. Pasó lo suficiente en el estudio de Cilla para averiguar si había un escondite. Supongo que podemos decir, sin lugar a dudas, que andaba detrás de la partitura. Y sabe que no la tenían Terry, Cilla o Vi.
– Pero también sabe que está en algún sitio.
Eso es verdad, pensó Barbara. Pero ¿dónde y en poder de quién? ¿Quién era la persona a la que King-Ryder no conocía, capaz de convencerle de que la partitura había cambiado de manos más de una vez, y de que él, King-Ryder, tendría que dar la cara para conseguirla? ¿Y cómo coño podría servir el acto de dar la cara por una partitura, cuya existencia podría negar en cuanto la viera, para delatarle como el asesino que era?
Puta mierda, pensó Barbara. Experimentaba la sensación de que su cerebro se estaba licuando. Lo que necesitaba era hablar con otro profesional. Lo que necesitaba era conchabarse con alguien que no solo pudiera ver todos los tentáculos del crimen, sino también ofrecer una solución, participar en ella y defenderse de King- Ryder si todo se iba al carajo en un abrir y cerrar de ojos.
El inspector Lynley era la elección evidente, pero no era posible. Necesitaba a alguien como él. Necesitaba un clon.
Barbara comprendió y sonrió.
– Por supuesto -dijo.
Helen enarcó una ceja.
– ¿Se te ha ocurrido una idea?
– Me ha venido una inspiración fantástica.
No fue hasta la una cuando Nan Maiden se dio cuenta de que su marido había desaparecido. Entregada a la tarea de ordenar la planta baja de Maiden Hall, así como a supervisar la devolución de todos los cuartos de invitados al estado en que se encontraban antes de la llegada de la policía, se había esforzado tanto en actuar como si un registro inesperado de la policía formara parte de la rutina cotidiana, que no había reparado en la desaparición de Andy.
Como no estaba en el hostal, dio por sentado que había salido a los terrenos. Pero cuando pidió a uno de los pinches que llevara un mensaje al señor Maiden para que viniera a comer, el chico le dijo que Maiden se había marchado en el Land Rover media hora antes.
– Ah. Entiendo -dijo Nan, como si fuera el comportamiento más razonable en aquellas circunstancias. Hasta intentó convencerse de ello: porque era inconcebible que Andy se hubiera ido sin decirle ni una palabra, después de lo que habían sufrido.
– ¿Un registro? -había preguntado al imperturbable Hanken-. ¿Un registro para qué? No tenemos nada… No escondemos nada… No encontrará nada…
– Cariño, por favor -había dicho Andy, y pidió ver la orden de registro. Luego la devolvió-. Adelante -dijo a Hanken.
Nan no pensó en lo que estaban buscando. No pensó en lo que su presencia significaba. Cuando se fueron con las manos vacías, sintió tal alivio que las piernas le fallaron, y tuvo que sentarse para no caer al suelo.
La tranquilidad que sintió cuando la policía no encontró nada de lo que estaba buscando dio paso rápidamente a la angustia, cuando averiguó que Andy se había ido. Sobre sus cabezas pendía el deseo de su marido de encontrar a alguien en el país que le sometiera a un detector de mentiras.
Ahí había ido, decidió Nan. Ha localizado a alguien que le someta a la maldita prueba. El registro del hostal le había impulsado a dar el paso. Quiere someterse a la prueba y demostrar su inocencia.
Tenía que detenerle. Tenía que hacerle ver que estaba siguiendo su juego. Habían llegado con una orden judicial para registrar la propiedad, a sabiendas de que eso le pondría nervioso, y lo habían conseguido. Les habían puesto nerviosos a los dos.
Nan se mordisqueó las uñas. Si no se hubiera sentido sin fuerzas durante un momento, habría ido a verle, se dijo. Habrían hablado. Habría calmado su conciencia y… No. No quería pensar en eso. La conciencia no. La conciencia nunca. Solo debía pensar en lo que podía hacer para disuadir a su marido de sus intenciones.
Comprendió que solo existía una posibilidad. No podía arriesgarse a utilizar el teléfono de recepción, así que subió al piso de la familia para utilizar el de la mesita de noche. Ya había descolgado el auricular, dispuesta a marcar el número, cuando vio una hoja de papel doblada sobre su almohada.
El mensaje de su marido se limitaba a una sola frase. Nan Maiden la leyó y dejó caer el auricular.
No sabía adonde ir. No sabía qué hacer. Salió corriendo del dormitorio. Bajó la escalera aferrando la nota de Andy, y tantas voces en su cabeza exigían acción a gritos que no pudo pensar en una palabra coherente que le indicara el primer paso que tenía que dar.
Quería agarrar a todas las personas que veía, en el piso de los huéspedes, en el salón, en la cocina, en los terrenos. Quería sacudirlas a todas. Quería gritar dónde está ayúdenme qué está haciendo adonde ha ido qué significa su… oh Dios no me lo digas porque sé lo que significa y siempre lo he sabido y no quiero oírlo afrontarlo sentirlo reconciliarme con lo que es… no no no… ayúdame a encontrarle ayúdame.
Corría a través del aparcamiento sin ser consciente de que había ido allí, y luego comprendió que su cuerpo se había apoderado de una mente que había dejado de funcionar. Al tiempo que tomaba conciencia de sus intenciones, vio que el Land Rover no estaba en el aparcamiento. Él se lo había llevado: quería dejarla sin medios de desplazarse.
No iba a aceptarlo. Giró en redondo y regresó al hostal, donde la primera persona que vio era una de las dos mujeres de Grindleford (¿por qué siempre las había llamado las mujeres de Grindleford, como si no tuvieran nombres?), y se precipitó hacia ella.
Nan sabía que su aspecto era el de una perturbada. Y así se sentía, desde luego. Pero eso daba igual.
– Su coche -dijo-. Por favor. -Fue lo máximo que acertó a decir, porque descubrió que la respiración le fallaba.
La mujer parpadeó.
– ¿Se encuentra mal, señora Maiden?
– Las llaves. Su coche. Es Andy.
Por suerte, con eso bastó. Al cabo de unos momentos, Nan iba al volante de un Morris tan antiguo que el asiento del conductor consistía en una delgada capa de relleno que cubría los muelles.
Aceleró y descendió por la ladera. Solo pensaba en encontrarle. Ni siquiera había empezado a pensar adonde había ido y por qué.
Barbara descubrió que no era fácil conseguir que Winston Nkata participara. Una cosa había sido que la invitara a intervenir en una investigación cuando ella era una agente más a la espera de una misión, mientras él se desplazaba a Derbyshire con Lynley. Y otra muy distinta era que Barbara le pidiera que se uniese a ella en una parte de la misma investigación, después de haber sido expulsada del caso. Su investigación particular no estaba autorizada por su oficial superior. Cuando habló con Nkata, se sentía un poco como el señor Christian, mientras que su colega no parecía muy ansioso por hacer un crucero en la Bounty [18]
– Ni hablar, Barb. El horno no está para bollos.
– Solo es una llamada telefónica, Winnie. Además, es tu hora de comer, ¿no? O podría ser tu hora de comer. Has de comer. Así que nos encontraremos allí. Comeremos en el barrio. Lo que más te apetezca. Yo invito. Lo prometo.
– Pero el jef…
– … ni siquiera se enterará si no sacamos nada en limpio -terminó Barbara por él, y añadió-: Winnie, te necesito.
El hombre vaciló. Barbara contuvo el aliento. Winston Nkata no era un hombre que tomara decisiones precipitadas, de modo que le concedió tiempo para pensar en su petición desde todos los ángulos. Y mientras él pensaba, ella rezaba. Si Nkata no se sumaba a su plan, no tenía ni idea de quién más podría hacerlo.
– El jefe ha pedido un fax de tu informe del CRIS, Barb -dijo él por fin.
– ¿Lo ves? Aún sigue ladrando a ese estúpido árbol y no hay nada en las ramas. Nada de nada. Venga, por favor. Winnie, eres mi única esperanza. Así de claro. Lo sé. Solo necesito que hagas una llamada telefónica.
Le oyó mascullar la palabra «joder».
– Dame media hora -dijo.
– Fantástico -dijo Barbara, y se dispuso a colgar.
– Barb -la detuvo él-. No hagas que me arrepienta de esto.
Barbara se dirigió hacia South Kensington. Después de recorrer en ambas direcciones todas las calles, desde Exhibition Road hasta Palace Gate, encontró por fin aparcamiento en Queen's Gate Gardens, y marchó a pie hasta la esquina de Elvaston Place con Petersham Mews, el punto donde se encontraban las únicas cabinas telefónicas de Elvaston Place. Había dos, y dentro colgaban hasta tres docenas de tarjetas postales como las descubiertas bajo la cama de Terry Cole.
Nkata, que debía recorrer una distancia mayor desde Westminster, aún no había llegado. Barbara cruzó Gloucester Road en dirección a una panadería francesa que había observado durante sus circumnavegaciones del barrio en busca de aparcamiento. Incluso desde la calle y dentro del coche, había percibido el canto de sirena de los cruasanes de chocolate. Como tenía tiempo hasta que apareciera Winston, decidió que era absurdo no prestar oídos al desesperado lamento de su cuerpo por la falta de dos grupos alimenticios básicos, que ese día le había negado hasta el momento: mantequilla y azúcar.
Veinte minutos después de su llegada a South Kensington, Barbara vio que el cuerpo larguirucho de Winston Nkata subía por la calle desde Cromwell Road. Se metió el resto del cruasán en la boca, se secó los dedos en la camiseta, trasegó las últimas gotas de coca-cola y cruzó la calle justo cuando el hombre llegaba a la esquina.
– Gracias por venir -dijo.
– Si estás en lo cierto sobre ese tío, ¿por qué no le detenemos? -preguntó él-. Tienes chocolate en la barbilla, Barb -añadió, con el estoicismo de un hombre bastante familiarizado con sus peores vicios.
Barbara utilizó la camiseta para solucionar el problema.
– Ya conoces las reglas. ¿Con qué pruebas contamos?
– El jefe ha encontrado esa chaqueta de cuero, para empezar.
Nkata explicó los detalles del hallazgo de Lynley en el hotel Black Angel.
Barbara se alegró de conocerlos, sobre todo porque apoyaban su conjetura de una flecha como una de las armas del asesino. Pero había sido Nkata quien había pasado la información de la flecha a Lynley, y si Winston telefoneaba al inspector otra vez y decía: «Por cierto, jefe, ¿por qué no detenemos a ese King-Ryder y le tomamos las huellas, y de paso aprovechamos para interrogarle sobre chaquetas de cuero y viajes a Derbyshire?», Lynley vería el apellido Havers estampado en toda la sugerencia, y ordenaría a Nkata que diera marcha atrás con tal rapidez que se encontraría en Calais sin darse cuenta.
Nkata no era un tío que desafiara órdenes por amor o dinero. Y no iba a experimentar un repentino cambio de personalidad en honor de Barbara. Por tanto, debían mantener a Lynley en la inopia a toda costa, hasta que hubieran construido la jaula y King-Ryder estuviera sentado dentro, y cantando.
Barbara explicó todo esto a Nkata. Él escuchó sin hacer comentarios. Al final, asintió.
– Detesto hacerlo sin que él lo sepa -dijo.
– Ya lo sé, Winnie, pero no nos ha dejado otra alternativa, ¿verdad?
Nkata tuvo que admitirlo.
– ¿Cuál uso? -dijo, y señaló las cabinas.
– Eso da igual de momento, siempre que estemos atentos a que ninguna de las dos se utilice después de la llamada. Yo apostaría por la de la izquierda. Tiene una maravillosa postal de Travestís de Ensueño, por si necesitas un poco de diversión esta noche.
Nkata puso los ojos en blanco. Entró en la cabina, sacó unas monedas y llamó. Barbara escuchó su parte de la conversación. Se metió en la piel de un caribeño radicado al sur del Támesis. Como era la voz de sus veinte primeros años de vida, fue una interpretación estelar.
El guión fue de una simplicidad pasmosa, en cuanto King-Ryder se puso al teléfono.
– Creo que tengo un paquete que usted quiere, mista King-Ryder -dijo Nkata, y escuchó-. Oh, supongo que ya sabe a qué paquete me refiero… ¿Le suena Albert Hall? Ah, no, de ninguna manera. ¿Necesita la prueba? Ya conoce la cabina telefónica. Ya sabe el número. ¿Quiere la partitura? Llame.
Colgó y miró a Barbara.
– El cebo está en el anzuelo.
– Esperemos que pique.
Barbara encendió un cigarrillo y recorrió los escasos metros que distaba Petersham Mews, donde se apoyó contra un Volvo polvoriento y contó hasta quince antes de volver a la cabina telefónica, y después otra vez al coche. King-Ryder tendría que pensar antes de actuar, analizar los riesgos y los beneficios de descolgar el auricular en Soho y traicionarse. Tardaría varios minutos. Estaba ansioso, desesperado, era capaz de matar. Pero no era idiota.
Pasaron más segundos que se convirtieron en minutos.
– No picará -dijo Nkata.
Barbara le indicó que callara. Miró hacia Queen's Gate. Pese a su nerviosismo, fue capaz de imaginar lo sucedido aquella noche tres meses atrás: Terry Cole sube por la calle en su moto para depositar un nuevo fajo de postales en las dos cabinas, que sin duda formaban parte de su ruta regular. Tarda unos minutos; hay un montón de postales. Mientras las está colocando, el teléfono suena y, guiado por un capricho, lo descuelga y escucha el mensaje destinado a David King-Ryder. Piensa: ¿Por qué no le echamos un vistazo, a ver de qué va el rollo?, y se dispone a hacerlo. Recorre menos de un kilómetro en su Triumph, y ve ante él el Albert Hall. Entretanto, David King-Ryder llega, con cinco minutos de retraso, quizá menos. Aparca, corre hasta el teléfono y se pone a esperar. Pasa un cuarto de hora, tal vez más. Pero no sucede nada, y no sabe por qué. Desconoce la intervención de Terry Cole. Al final, piensa que le han timado. Cree que está arruinado. Su carrera y su vida están en manos de un chantajista que quiere destruirle. Ambas son historia, en pocas palabras.
Habría bastado con un solo minuto de retraso. Era muy fácil retrasarse en Londres por culpa del tráfico. Nunca había forma de saber si un recorrido desde el punto A hasta el punto B exigirá quince minutos o cuarenta y cinco. Y quizá King-Ryder no había intentado ir de A a B dentro de la ciudad. Tal vez venía del campo, por la autopista, donde cualquier cosa podía dar al traste con los planes de alguien. O quizá el coche sufrió una avería, la batería descargada, un pinchazo. ¿Qué más daba la circunstancia precisa? Lo único que contaba era que no había llegado a tiempo de contestar la llamada. La llamada que había hecho su hijo. Una llamada no muy diferente de la que Barbara y Nkata estaban esperando.
– El pez no ha picado -dijo Nkata.
– Mierda -dijo Barbara.
Y el teléfono sonó.
Barbara tiró el cigarrillo al suelo y corrió hacia la cabina. No era la misma desde la que Nkata había llamado, sino la de al lado. Lo cual podía no significar nada o todo, pensó Barbara, puesto que nunca sabrían en cuál había estado Terry Cole.
Nkata levantó el auricular al tercer timbrazo.
– ¿Mista King-Ryder? -dijo mientras Barbara contenía el aliento.
Sí, sí, sí, pensó cuando Nkata alzó el pulgar en señal de triunfo. Por fin entraban en materia.
– ¡Jodidos ordenadores! ¿De qué sirve tenerlos si cada día cascan? Dímelo, joder.
Por lo visto, la agente Peggy Hammer ya había oído muchas veces la misma pregunta en labios de su superior.
– No está roto, señor -dijo con admirable paciencia-. Es lo mismo del otro día. Estamos desconectados de la red por algún motivo. Supongo que el problema estará en Swansea, pero igual podría estar en Londres. Además, siempre hay nuestro…
– No le estoy pidiendo un análisis, Hammer -interrumpió Hanken-. Estoy pidiendo un poco de acción.
Habían llevado al centro de investigaciones de Buxton el montón de tarjetas de registro del hotel Black Angel, con lo que habían creído instrucciones sencillas que les permitirían reunir información en cuestión de minutos: conectarse con la DVLA de Swansea, introducir los números de matrícula de todos los coches cuyos conductores se hubieran alojado en el hotel Black Angel durante las dos últimas semanas, conseguir el nombre del propietario legal de cada coche, comparar el nombre con el consignado en la tarjeta del hotel. Propósito: ver si alguien se había registrado en el hotel con nombre falso. Corroboración de dicha posibilidad: un nombre en la tarjeta de registro, un nombre diferente en el sistema de la DVLA que indica la propiedad del automóvil. Una tarea sencilla. Solo tardarían unos minutos, porque los ordenadores eran rápidos y las tarjetas de registro (considerando el tamaño del hotel y el número de habitaciones) no eran numerosas. Quince minutos de trabajo, como máximo. Si el puto sistema hubiera funcionado por una puta vez.
Lynley vio que estos razonamientos pasaban por la mente de Hanken. Él también se sentía frustrado. Sin embargo, el motivo de su nerviosismo era diferente. No podía conseguir que Hanken se olvidara de Andy Maiden.
Lynley comprendía el razonamiento de su colega: Andy reunía el móvil y la oportunidad. Daba igual si tenía idea de utilizar un longbow, si alguien que se hubiera registrado en el hotel Black Angel bajo un nombre falso poseía esa habilidad. Y hasta que descubrieran si se habían utilizado identidades falsas en Tideswell, Lynley sabía que Hanken no daría el brazo a torcer.
El objetivo lógico era Julian Britton; siempre lo había sido. Al contrario que Andy Maiden, Britton tenía todos los números para ser el asesino. Había amado a Nicola hasta el punto de querer casarse con ella, y la había visitado en Londres, tal como él mismo había admitido. ¿Cabía que no hubiese visto nada que le hubiese dado la pista de su verdadera vida? Además, ¿existía alguna probabilidad de que hubiera sospechado que no era su único amante en Derbyshire?
Julian Britton tenía motivos a patadas. Carecía de coartada sólida para la noche del asesinato. Y en cuanto a lo de saber manejar un longbow, sin duda había visto montones de arcos en Broughton Manor durante torneos, recreaciones históricas y similares. ¿Era mucho suponer que Julian sabía manejarlos?
Un registro de Broughton Manor sería revelador. Las huellas dactilares de Julian, comparadas con las que el forense encontrara en la chaqueta de cuero, pondrían punto final al drama. Pero Hanken no tomaría esa dirección a menos que los registros del Black Angel desembocaran en un callejón sin salida. Daba igual que Julian hubiera podido abandonar la chaqueta en el Black Angel. Daba igual que hubiera tirado el impermeable en el contenedor. Daba igual que al hacerlo hubiera tenido que desviarse solo cinco minutos de la ruta directa entre Calder Moor y su casa. Hanken investigaría exhaustivamente a Andy Maiden, y entretanto sería como si Julian Britton no existiera.
Enfrentado a la rebelión del ordenador, Hanken maldijo la tecnología moderna. Tiró las tarjetas de registro a la agente Hammer y ordenó que utilizara un medio de comunicación anticuado: el teléfono.
– Llame a Swansea y dígales que si es necesario lo hagan a mano -ladró.
– Señor -contestó Peggy Hammer con voz sufrida.
Abandonaron el centro de investigaciones. Hanken masculló que lo único que podían hacer era esperar a que la agente Hammer y la DVLA obtuvieran la información que necesitaban, y Lynley se preguntó por la mejor manera de desviar el foco de la atención hacia Julian Britton. Una secretaria del departamento les alcanzó para decirles que preguntaban por Lynley en la zona de recepción.
– Es la señora Maiden -dijo-. Le advierto que está muy alterada.
Así era. La condujeron al despacho de Hanken unos minutos después, y era el pánico personificado. Aferraba una hoja de papel arrugada, y cuando vio a Lynley se puso a gritar.
– ¡Ayúdeme! -Se volvió hacia Hanken-. ¡Usted le obligó! No le dejaba en paz. No podía dejarle en paz. No quería darse cuenta de que a la larga haría algo… Haría… haría… algo…
Se llevó el puño con el papel a la frente.
– Señora Maiden -empezó Lynley.
– Usted trabajó con él, era amigo suyo. Le conoce. Le conocía. Ha de hacer algo, porque si no… si usted no puede… Por favor, por favor.
– ¿Qué coño está pasando? -preguntó Hanken. Era evidente que albergaba escasas simpatías por la esposa de su sospechoso número uno.
Lynley se acercó a Nan Maiden y cogió su mano. Le bajó el brazo y extrajo con suavidad la nota de entre los dedos.
– Estaba buscando… -dijo la mujer-. Salí a buscar… Pero no sé dónde, y tengo mucho miedo.
Lynley leyó la nota y sintió un escalofrío. «Voy a ocuparme de esto personalmente», había escrito Andy Maiden.
Julian acababa de pesar los cachorros de Cass cuando su prima entró en la habitación. Era evidente que iba en su busca, porque sonrió al verle.
– ¡Julie! Por supuesto. Qué tonta soy. Tendría que haber pensado enseguida en los perros.
Julian estaba aplicando aceite de anís a las tetas de Cass, preparando a sus cachorros para la prueba de veinticuatro horas de su sentido del olfato. Como perros que se adiestrarían para cazar, tenían que ser excelentes rastreadores.
Cass gruñó intranquila cuando Samantha entró, pero se calmó en cuanto la prima de Julian adoptó el tono tranquilizador al que los perros estaban acostumbrados.
– Julie -dijo-, esta mañana he sostenido la conversación más extraordinaria que puedas imaginar con tu padre. Pensaba contártelo a la hora de comer, pero como no apareciste… Julie, ¿has comido algo hoy?
Él no había sido capaz de enfrentarse a la mesa del desayuno. Y sus sentimientos no habían cambiado mucho a la hora de comer. Se había concentrado en el trabajo: inspecciones de las tierras de algunos agricultores arrendatarios, recabar información en Bakewell del calvario que uno debía pasar cuando deseaba efectuar cambios en un edificio catalogado de interés histórico, entregarse a las cientos de tareas que implicaban las perreras. De esta forma había logrado aislarse de todo lo que no estuviera directamente relacionado con la tarea inmediata.
La aparición de su prima en la perrera imposibilitaba cualquier maniobra de distracción. No obstante, en un esfuerzo por evitar la conversación que se había prometido mantener con ella, dijo:
– Lo siento, Samantha. El trabajo me absorbió.
Intentó imprimir un tono de disculpa a su voz. Y de hecho, le sabía mal, porque ella se estaba dejando la piel en Broughton Manor. Lo menos que podía hacer para demostrar su gratitud, pensó Julian, era aparecer a las horas de las comidas como reconocimiento a sus esfuerzos.
– Tú nos estás sosteniendo, y lo sé -dijo-. Gracias, Samantha. Te estoy muy agradecido. De veras.
– Lo hago porque me sale de dentro. Te lo aseguro, Julie. Siempre me ha parecido una pena que nunca tuviéramos la oportunidad de… -Pensó que era necesario un cambio de rumbo-. Es asombroso, cuando piensas que si nuestros padres hubieran hecho las paces, tú y yo habríamos podido… -Otro golpe de timón-. O sea, somos familia, ¿verdad? Es triste no conocer a los miembros de tu propia familia. Sobre todo cuando al final los conoces y resultan ser… bueno, gente encantadora.
Acarició con los dedos la trenza que colgaba, larga y gruesa, sobre su hombro. Julian reparó por primera vez en lo bien que estaba trenzada. Reflejaba la luz.
– Bien, no siempre me comporto como debería a la hora de dar las gracias -dijo.
– Creo que eres estupendo -repuso ella.
Julian se ruborizó. Era la maldición de su tez. Dio media vuelta y continuó con la perra. Samantha preguntó qué estaba haciendo y por qué, y él se sintió aliviado, porque una explicación sobre el aceite de anís y las friegas con algodón le proporcionaba el medio de salvar un momento embarazoso. Pero cuando dijo todo lo que había que decir, volvieron al mismo momento embarazoso. Y una vez más, Samantha les salvó.
– Oh, Señor -exclamó-. Me había olvidado por completo de por qué quería hablar contigo. Jules, es increíble lo que ha sucedido con tu padre.
Julian frotó el aceite en la última teta hinchada de Cass y entregó la perra a sus cachorros, mientras su prima relataba lo ocurrido entre Jeremy y ella.
– Botella tras botella, Julian -concluyó-. Todas las botellas de la casa. Y mientras tanto, lloraba.
– Me dijo que quería dejarlo -explicó él-. Pero ya lo ha dicho otras veces -añadió, para ser justo y sincero.
– ¿No le crees? Porque estaba… Tendrías que haberle visto, Julie. La desesperación le invadió de repente. Y la verdad, era por ti.
– ¿Por mí?
Julian devolvió el aceite al armario.
– Decía que había arruinado tu vida, que había ahuyentado a tu hermano y tu hermana -eso sí era verdad, pensó Julian- y que por fin había llegado a comprender que si no se enmendaba, también te ahuyentaría a ti. Yo le dije que nunca le dejarías, por supuesto. Al fin y al cabo, cualquiera puede ver que le quieres. Pero la cuestión es que desea cambiar. Está dispuesto a cambiar. Te estaba buscando porque… bien, tenía que decírtelo. ¿No te sientes contento? No me invento nada de lo que pasó. Botella tras botella, la ginebra por el desagüe y la botella rota en el fregadero.
Julian sabía que la reacción de su padre podía analizarse desde más de un punto de vista. Aunque fuera cierto que quisiera dejar la bebida, como todos los buenos alcohólicos, tal vez no estaba haciendo otra cosa que disponer sus piezas donde él quería. La única pregunta era por qué estaba recolocando sus piezas en ese momento.
Por otra parte, ¿y si esta vez su padre hablaba en serio?, se preguntó Julian. ¿Y si una clínica y el tratamiento posterior bastaban para curarle? ¿Cómo podía él, el único hijo que le quedaba a Jeremy, negarle aquella oportunidad? Sobre todo cuando le costaría tan poco proporcionarle dicha oportunidad.
– Ya he terminado aquí -dijo Julian-. Volvamos a casa.
Salieron de las perreras. Bajaron por el camino invadido de malas hierbas.
– Papá ya ha hablado otras veces de dejar la bebida -dijo-. Incluso lo ha hecho. Pero solo duró unas semanas. Bien…, en una ocasión creo que fueron tres meses y medio. Por lo visto, ahora cree…
– Que puede lograrlo. -Samantha terminó su frase y enlazó el brazo con el suyo. Lo apretó con suavidad-. Julie, tendrías que haberle visto. Tus dudas se habrían despejado. Creo que la clave del éxito, esta vez, será pensar en un plan que le ayude. En el pasado, tirarle la ginebra no ha servido de nada, ¿verdad? -Le dirigió una mirada anhelante, tal vez para ver si le había ofendido al recordar lo que había hecho en años anteriores para intentar alejar a su padre del alcohol-. Y no podemos impedir que entre en una tienda, ¿no?
– Ni prohibirle que visite todos los hoteles y pubs desde aquí a Manchester.
– Exacto. De modo que si existe una forma… Seguro que podemos pensar en algo juntos, Julian.
Julian comprendió que su prima le había proporcionado la oportunidad perfecta para hablar sobre el dinero para la clínica. Pero las palabras que acompañaban a esa oportunidad eran grandes y desagradables, y se le atragantaron en la garganta como un pedazo de carne podrida. ¿Cómo podía pedirle dinero? ¿Tanto dinero? ¿Cómo podía decir: «Préstanos diez mil libras, Samantha»? Prestarnos no (porque existían tantas probabilidades de que pudiera devolverle el préstamo como de que nevara en el Sáhara), sino regalarnos el dinero. Montones. Y pronto, antes de que Jeremy cambie de opinión. Haz el favor de invertir en un borrachín contumaz que nunca en su vida ha cumplido su palabra.
Julian no podía hacerlo. Pese a lo prometido a su padre, cara a cara con su prima era incapaz hasta de intentarlo.
Cuando llegaron al final de la senda y cruzaron la vieja carretera para dirigirse hacia la casa, un Bentley plateado aparcó junto al edificio. Un coche policial lo seguía. Dos agentes uniformados fueron los primeros en salir, y escudriñaron los alrededores como si esperaran descubrir guerreros ninja agazapados entre los matorrales. Del Bentley salió el detective alto y rubio que había venido a Broughton Manor con el inspector Hanken.
Su prima apoyó una mano sobre el brazo de Julian. Notó que se había puesto tenso.
– Comprueben que no haya peligro en la casa -dijo Lynley a los policías, a quienes presentó como los agentes Emmes y Benson-. Después dedíquense a los terrenos. Lo mejor será empezar por los jardines. Luego, vayan a la zona de las perreras y al bosque.
Emmes y Benson entraron por la cancela del patio. Julian miraba, estupefacto. Samantha fue la primera en reaccionar.
– Eh, ustedes -dijo con irritación-. ¿Qué demonios está haciendo, inspector? ¿Trae una orden judicial? ¿Qué derecho tiene a inmiscuirse en nuestras vidas y…?
– Quiero que registren la casa -dijo Lynley-. Y rápido. Ahora.
– ¿Qué? -Samantha parecía incrédula-. Si cree que vamos a saltar porque usted lo dice, está muy equivocado.
Julian recuperó la voz.
– ¿Qué está pasando?
– Ya ves lo que está pasando -dijo Samantha-. Este idiota ha decidido registrar Broughton Manor. No tiene ningún motivo para hacerlo, aparte del hecho de que tú y Nicola estabais liados. Lo que, por lo visto, es un delito. Quiero ver su orden judicial, inspector.
Lynley avanzó y la cogió del brazo.
– Quíteme las manos de encima -dijo Samantha, y trató de soltarse.
– El señor Britton está en peligro -dijo Lynley-. Quiero que desaparezca.
– ¿Julian? -preguntó Samantha-. ¿En peligro?
Julian palideció.
– ¿En peligro de qué? ¿Qué está pasando?
Lynley dijo que lo explicaría todo en cuanto los agentes hubieran comprobado que no existía ningún peligro en la casa. Ya dentro, los tres se retiraron a la galería larga, que era, dijo Lynley cuando la vio, un entorno que podían controlar.
– ¿Controlar? -preguntó Julian-. ¿De qué? ¿Y por qué?
Lynley se explicó. Su información fue limitada y directa, pero Julian no pudo ni empezar a asimilarla. La policía creía que Andy Maiden iba a tomarse la justicia por su mano, un riesgo que siempre existía cuando un familiar de un policía era víctima de un crimen violento.
– No lo entiendo -dijo Julian-. Porque si Andy va a venir aquí… a Broughton Manor… -Intentó desentrañar la implicación de lo que el inspector le había dicho-. ¿Está diciendo que Andy quiere vengarse de mí?
– No estamos seguros de a quién persigue -contestó Lynley-. El inspector Hanken se está ocupando de la seguridad del otro caballero.
– ¿El otro…?
– Oh, Dios mío. -Samantha estaba de pie al lado de Julian, y le apartó de las ventanas-. Siéntate, Julian. Aquí, junto a la chimenea. No se ve desde fuera, y aunque alguien entre en la estancia estaremos demasiado lejos de las puertas… Julie… Julian. Por favor.
Él se dejó guiar, pero se sentía aturdido.
– ¿Qué me está diciendo exactamente? -preguntó a Lynley-. ¿Andy cree que yo…? ¿Andy?
Por absurdo e infantil que fuera, tenía ganas de llorar. De pronto, los seis últimos y terribles días transcurridos desde que, con el corazón henchido de amor, le pidiera a Nicola que se casara con él se derrumbaron sobre él como un alud, y ya no pudo soportar nada más. Estaba destrozado por este hecho definitivo de que el padre de la mujer a la que había amado creyera que él era el asesino. Resultaba extraño. No le había destrozado que rechazara su oferta; no le habían destrozado sus revelaciones de aquella noche; no le había destrozado su desaparición, su participación en la búsqueda, su muerte. Pero esto tan sencillo, las sospechas de su padre, era como la gota que colmaba el vaso. Sintió que las lágrimas le afloraban, y la idea de llorar delante de aquel desconocido, delante de su prima, delante de quien fuera, quemó su garganta.
El brazo de Samantha le rodeó la espalda. Julian sintió su torpe beso en la sien.
– Tranquilo -le dijo-. Estás a salvo. Da igual lo que piensen los demás. Yo sé la verdad, y eso es lo que cuenta.
– ¿Qué verdad es esa? -Lynley habló desde la ventana, donde parecía esperar la señal de que los agentes habían completado su inspección de la casa-. ¿Señorita McCallin? -dijo cuando ella no contestó.
– Cierre el pico -replicó Samantha-. Julian no mató a Nicola. Ni yo, ni nadie de esta casa, si eso es lo que piensa.
– Entonces ¿de qué verdad estaba hablando?
– De la verdad sobre Julian. Que es un hombre bueno y honrado, y que las personas buenas y honradas no van por ahí matándose, inspector Lynley.
– ¿Aunque una de ellas no sea tan buena y honrada? -repuso Lynley.
– No sé de qué está hablando.
– Pero creo que el señor Britton sí.
Samantha dejó caer la mano. Julian notó que escudriñaba su rostro. Pronunció su nombre, vacilante, y esperó a que aclarara los comentarios del detective.
Pero ni siquiera ahora pudo hacerlo. Aún podía verla, mucho más viva de lo que él había estado jamás, aferrada a la vida. No podía decir ni una sola palabra contra ella, pese a que tuviera motivos. A tenor de las reglas del mundo en que vivían, Nicola le había traicionado, y Julian sabía que si revelaba los entresijos de su vida en Londres, tal como ella se lo había confesado, ya podría considerarse la parte ofendida. Así le verían todos sus conocidos. Obtendría cierta satisfacción de ello, pero en el fondo siempre sería considerado un hombre resentido por las personas en posesión de los datos desnudos. Los que conocían bien a Nicola sabrían que había descargado el dolor sobre sí mismo. Nicola nunca le había mentido. Él había cerrado los ojos a todas las peculiaridades de ella que no había deseado ver.
Julian comprendió que a Nicola le importaría un bledo que contara la verdad sobre ella en este momento. Pero no quería hacerlo. No tanto para proteger su recuerdo como para proteger a la gente que la había amado sin saber quién era.
– No sé de qué está hablando -dijo Julian al detective de Londres-. Tampoco entiendo por qué no nos deja en paz de una vez.
– No lo haré hasta descubrir al asesino de Nicola Maiden.
– Pues vaya a fisgar a otro sitio -replicó Julian-. Aquí no va a encontrarle.
La puerta se abrió al fondo de la galería, y un agente entró con el padre de Julian.
– Le encontré en el salón -dijo el policía-. El agente Emmes ha ido a los jardines.
Jeremy Britton zafó su brazo de la presa del agente. Parecía confuso y asustado por el giro de los acontecimientos, pero no parecía borracho. Se acercó a Julian y se acuclilló ante él.
– ¿Estás bien, hijo mío? -preguntó, y aunque arrastró un poco las palabras, Julian pensó que la pronunciación se debía a la preocupación de Jeremy por él, no al resultado de su adicción al alcohol.
Lo cual provocó que su corazón se henchiera de ternura. Ternura por su padre, ternura por su prima y ternura por las implicaciones de la palabra «familia».
– Estoy bien, papá -dijo, y dejó sitio a Jeremy, junto a la chimenea. Para ello, se acercó más a Samantha.
En respuesta, ella volvió a rodear su espalda con el brazo.
– Me alegro mucho -dijo Samantha.
30
Barbara escogió un lugar que Matthew King-Ryder conocía a la perfección: el teatro Agincourt, donde se representaba Hamlet, la producción de su padre. Pero después de que Nkata transmitiera el mensaje a King- Ryder desde la cabina telefónica de South Kensington, el agente dejó claro que no iba a permitir a su colega encontrarse a solas con un asesino.
– Entonces ¿ya te has convencido de que King-Ryder es el asesino? -preguntó Barbara.
– Parece que solo existe una razón de que supiera el número de esta cabina telefónica, Barb. -El tono de Nkata era pesaroso, y cuando continuó Barbara comprendió el motivo-. No entiendo por qué chantajeó a su propio padre. Me tiene intrigado.
– Quería más dinero del que su papi le dejó. Solo se le ocurrió una forma de conseguirlo.
– Pero ¿cómo se apoderó de la partitura? No creo que su padre se lo dijera, ¿verdad?
– ¿Confesar a tu hijo, o a cualquiera, que vas a plagiar la obra de tu antiguo socio? No lo creo. Pero Matthew era el manager de su padre, Winnie. Debió de encontrar esa partitura en algún sitio.
Caminaron hasta el coche de Barbara, aparcado en Queen's Gate Gardens. Nkata había dicho a King-Ryder que se encontraría con él en el Agincourt media hora después de que colgara.
«Si aparece antes, no me verá -había advertido a King-Ryder-. Dé gracias al cielo de que me preste a negociar, amigo.»
King-Ryder se ocuparía de que la entrada de artistas estuviera abierta, y también de que el edificio estuviera desierto.
El trayecto hasta el West End les llevó menos de veinte minutos. El teatro Agincourt se alzaba junto al museo de Historia del Teatro, en una angosta calle que nacía en Shaftesbury Avenue. La entrada de artistas se encontraba ante una hilera de contenedores pertenecientes al hotel Royal Standard. No había ventanas que dieran a la calle, de modo que Barbara y Nkata pudieron entrar en el teatro sin que nadie les observara.
Nkata se apostó en la última fila de platea. Barbara se ocultó fuera del escenario, en la oscuridad proporcionada por un enorme decorado. Aunque el tráfico y los peatones que pasaban por delante del teatro causaban un estruendo que parecía extenderse a toda Shaftesbury Avenue, dentro del edificio reinaba un silencio de muerte. Así pues, cuando su presa entró en el escenario siete minutos después, Barbara le oyó.
Hizo lo que Nkata le había indicado: cerró la puerta, se encaminó a la zona de las bambalinas, encendió las luces, caminó hasta el centro del escenario y se detuvo en el punto donde seguramente, sospechó Barbara, Hamlet debía agonizar en brazos de Horacio. Un toque de distinción.
Escrutó el teatro a oscuras y dijo:
– Muy bien, maldita sea, aquí estoy.
Nkata habló desde el fondo, oculto por las sombras.
– Ya lo veo.
King-Ryder avanzó un paso y de repente dijo, con voz dolorida y aguda:
– Tú le mataste, sucio bastardo. Vosotros le matasteis. Los dos. Y juro por Dios que lo vais a pagar.
– Yo no he matado a nadie. Hace tiempo que no viajo a Derbyshire.
– Ya sabes de qué estoy hablando. Tú mataste a mi padre.
Barbara frunció el entrecejo. ¿De qué coño estaba hablando?
– Tengo entendido que ese tío se suicidó -dijo Nkata.
King-Ryder apretó los puños.
– ¿Y por qué? ¿Por qué coño crees que se suicidó? Necesitaba esa partitura. Y la habría conseguido, hasta la última puta hoja, si tú y tus colegas no os hubierais entrometido. Se pegó un tiro porque pensó… creyó… Mi padre creyó… -Su voz se quebró-. Tú le mataste. Dame esa partitura. Tú le mataste.
– Antes hemos de llegar a un acuerdo, tío.
– Sal a la luz para que pueda verte.
– Ni lo sueñes. Si no me ves, no sabrás a quién debes cargarte.
– Estás loco si piensas que voy a dar un montón de dinero a alguien que no da la cara.
– Sin embargo, esperabas que tu padre hiciera lo mismo.
– No hables de él. No eres digno de mencionar su nombre.
– ¿Te sientes culpable?
– Dame la partitura. Sube aquí. Pórtate como un hombre. Dámela.
– No te saldrá gratis.
– Estupendo. ¿Cuánto?
– Lo que tu padre iba a pagar.
– Estás loco.
– Una buena tajada -dijo Nkata-. Me encantará quitártela de las manos. Y no te hagas el listo, tío. Sé cuál es la cantidad. Te doy veinticuatro horas para traerla aquí, en metálico. Supongo que las transacciones tardan más cuando St. Helier anda de por medio, y yo soy un tipo comprensivo.
La mención de St. Helier llevó las cosas demasiado lejos. Barbara lo vio en la reacción de King-Ryder: la espalda se tensó de repente, cuando todas las terminales nerviosas se pusieron en estado de alerta. Ningún chorizo corriente habría sabido lo del banco de St. Helier.
King-Ryder se alejó del centro del escenario y escudriñó la oscuridad de la platea.
– ¿Quién cojones eres? -preguntó con cautela.
Barbara intervino.
– Creo que ya sabe la respuesta, señor King-Ryder. -Salió de la oscuridad-. Por cierto, la partitura no está aquí. Para ser sincera, creo que nunca habría salido a la superficie si usted no hubiera matado a Terry Cole para recuperarla. Terry se la había regalado a su vecina, la anciana señora Baden. Y ella no tenía la menor idea de lo que era.
– Usted… -dijo King-Ryder, perplejo.
– Exacto. ¿Quiere acompañarme como un niño bueno, o montamos una escena?
– No tienen nada contra mí -dijo King-Ryder-. No he dicho nada que puedan utilizar para demostrar que he levantado un dedo para hacer daño a alguien.
– Eso es cierto. -Nkata bajó por el pasillo central del teatro-. Pero hemos encontrado una bonita chaqueta de cuero en Derbyshire. Y si sus huellas dactilares coinciden con las que se encuentren en ella, las va a pasar canutas.
Barbara casi vio las ruedecillas que giraban a toda prisa en el cerebro de King-Ryder mientras repasaba las opciones: luchar, huir o rendirse. Todo estaba en su contra, pese a que uno de sus adversarios era una mujer, y si bien el teatro y el barrio circundante facilitaban muchos lugares donde esconderse, aunque hubiera intentado escapar solo era una cuestión de tiempo que le detuvieran.
Su postura cambió de nuevo.
– Ellos mataron a mi padre -dijo vagamente-. Ellos mataron a papá.
Cuando habían transcurrido dos horas sin que Andy Maiden volviera a Broughton Manor, Lynley empezó a dudar de las conclusiones que había extraído de la nota que había dejado en Maiden Hall. Una llamada telefónica de Hanken, informándole de la completa seguridad de Will Upman, contribuyó a fortalecer sus dudas.
– Aquí no hay ni rastro de él -dijo Lynley a su colega-. Pete, tengo un mal presagio.
Su mal presagio se convirtió en ominoso cuando Winston Nkata le telefoneó desde Londres. Tenía a Matthew King-Ryder en el Yard, dijo en un rápido recitado que no ofrecía oportunidades de interrupción. Barbara Havers había urdido una celada que había funcionado a la perfección. El tío estaba dispuesto a hablar de los asesinatos. Nkata y Havers podían encerrarle y esperar al inspector, o empezar a interrogarle. ¿Cuál era el deseo de Lynley?
– Todo fue por esa partitura que Barb encontró en Battersea. Terry Cole se interpuso entre la partitura y lo que iba a suceder con ella, y el padre de King-Ryder se voló los sesos por ese motivo. Matthew quiso vengarse de su muerte, al menos eso afirma. También quería recuperar la partitura, por supuesto.
Lynley escuchaba sin comprender. Nkata habló del West End, de la nueva producción de Hamlet, de cabinas telefónicas en South Kensington y de Terry Cole. Cuando terminó y repitió la pregunta (¿quería el inspector que esperaran hasta su regreso para tomar declaración a Matthew King-Ryder?), Lynley dijo con voz ronca:
– Pero Winston, ¿y la chica? Nicola. ¿Por qué la mató?
– Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. King-Ryder la mató porque estaba allí. Cuando la flecha alcanzó a Terry, ella le vio con el arco. Barb dice que vio una foto en el apartamento del tío: Matthew de niño, posando con papá en el colegio el día de los Deportes. Cree que llevaba un carcaj. Vio la correa que le cruzaba el pecho. Supongo que si conseguimos una orden judicial, descubriremos un longbow en su casa. ¿Quiere que lo haga?
– ¿Cómo explicas la intervención de Havers? -preguntó Lynley.
– Interrogó a Vi Nevin cuando la chica recobró el conocimiento, anoche. Le facilitó casi todos los detalles. -Lynley oyó que Nkata respiraba hondo-. Como la Nevin no parecía implicada en el caso (debido al rollo de Islington), le dije que lo hiciera. Le dije a Barb que hablara con ella. Si es cuestión de reprimendas, yo soy el único responsable.
Lynley se sentía abrumado por la cantidad de información que Nkata le había transmitido, pero aun así consiguió decir:
– Bien hecho, Winston.
– Solo seguí las indicaciones de Barb, inspector.
– Pues bien por la agente Havers también.
Lynley colgó. Sus movimientos eran más lentos de lo normal, y sabía que la sorpresa, la conmoción, era la causa. Cuando por fin consiguió asimilar lo ocurrido en Londres durante su ausencia, sintió que el temor descendía sobre él como una nube.
Después de su aparición en la comisaría de Buxton, Nancy Maiden había vuelto a casa para esperar que le informaran sobre el paradero de su marido. Rechazó con tozudez la compañía de una mujer policía hasta que Andy apareciera, y cuando salió de la comisaría solo dijo a Lynley: «Encuéntrele, por favor.» Sus ojos intentaron comunicarle algo que no quería verbalizar.
Lynley se vio obligado a reflexionar sobre otro significado de la desaparición de Andy Maiden, un significado que tal vez no tenía nada que ver con tomarse la justicia por su mano.
Comprendió el desafío que representaba buscar a Andy Maiden. Si algo había aprendido durante los últimos días, era que el distrito de los Picos era inmenso: cruzado por rutas de senderismo, distinguido por fenómenos topográficos muy diferentes y caracterizado por quinientos mil años de presencia humana. Pero cuando pensó en el estado de desesperación que embargaba a Andy cuando habían hablado por última vez, combinado con las palabras «Voy a ocuparme de esto personalmente», el miedo que sentía bastó para indicarle por dónde empezar la búsqueda.
Dijo a los Britton y a Samantha McCallin que permanecieran en la galería larga, custodiados por la policía, hasta nuevo aviso. Les dejó allí.
Se dirigió desde Broughton Manor hasta Bakewell, impulsado por una urgencia nacida del miedo. Si la intención de Andy de «ocuparse de esto» no consistía en salir a la caza del asesino de su hija, Lynley solo imaginaba otra forma de poner punto final a la maldición de los últimos días.
Andy creía que la investigación avanzaba inexorablemente en su dirección, y todo cuanto Lynley y Hanken habían dicho y hecho durante sus dos últimos encuentros había comunicado ese hecho brutal. Si le detenían por el asesinato de su hija, o si le interrogaban más a fondo, la verdad sobre la vida de Nicola en Londres saldría a la luz. Ya había demostrado hasta qué extremos deseaba llegar para conservar oculta la verdad de esa vida. ¿Qué mejor forma de ocultarla para siempre que acusarse del asesinato de su hija y escapar del brazo de la justicia al mismo tiempo? No haría falta seguir investigando la vida de Nicola si uno de los sospechosos no solo confesaba, sino demostraba también la veracidad de su confesión.
Lynley cruzó el distrito en dirección a Sparrowpit y tomó la carretera rural que empezaba después del pueblo, hasta llegar a la cancela blanca de hierro, tras la cual se extendía Calder Moor. Un Land Rover estaba estacionado al final de la senda truncada que conducía al páramo. A su lado había un Morris oxidado.
Lynley echó a correr por el sendero sembrado de barro. Como no deseaba pensar en los extremos a los que Maiden habría llegado con tal de ocultar los secretos de Nicola a Nan, se concentró en un recuerdo que le había unido a Andy durante más de diez años.
«Llevar un micro es la parte fácil, muchacho -le había dicho Dennis Hextell-. Abrir la boca sin que suene como si tuvieras almidonados los calzoncillos es otra muy diferente.» Hextell le había despreciado, había anticipado con paciencia su fracaso a la hora de interpretar otro papel que no fuera el suyo: el hijo privilegiado de un hijo privilegiado. Andy Maiden, por su parte, dijo: «Dale una oportunidad, Den.» Y cuando esa oportunidad se resolvió en todo un camión de Sentex (el supuesto cebo) secuestrado por la misma gente a la que intentaba atrapar, el mensaje Los norteamericanos no usan la palabra «linterna», Jack [19] llegó al Met antes de una hora y sirvió para ilustrar que una sola sílaba puede costar vidas y destruir carreras. El que no destruyera la de Lynley se lo debía a Andy Maiden. Se había reunido en un aparte con el joven y afligido agente, después de que la bomba estallara en Belfast, y le dijo: «Ven aquí, Tommy. Habla conmigo. Habla.»
Y Lynley había hablado. Había vomitado su culpa, su confusión y su dolor, de una forma que había revelado hasta qué punto necesitaba una figura paterna en su vida.
Y Maiden había encarnado esa figura sin preguntar por qué Lynley la necesitaba con tanta desesperación. «Escúchame, hijo», había dicho, y Lynley había escuchado, en parte porque el otro hombre era su superior, pero sobre todo porque nadie había utilizado la palabra «hijo» cuando hablaba con él. Lynley procedía de un mundo en que la gente reconocía su puesto individual en la jerarquía social, y por lo general lo conservaba, o pagaba las consecuencias de su fracaso. Pero Andy Maiden no era un hombre de esos.
«No estás hecho para el SO10 -le dijo Andy-. Lo que acaba de suceder lo demuestra, Tommy. Pero tenías que pasar por esa prueba para saberlo, ¿entiendes? Aprender no es ningún pecado, hijo. El único pecado es negarse a aceptar lo que has aprendido y obrar en consecuencia.»
La filosofía de Andy Maiden resonó ahora en la cabeza de Lynley. El agente del SO10 la había utilizado para delinear toda su carrera, y Lynley estaba seguro de que Andy continuaba fiel a esa filosofía.
Los temores de Lynley le guiaron hacia Nine Sisters Henge. Cuando llegó, el lugar estaba en silencio, de no ser por el viento. Soplaba en enormes rachas y paraba, como aire expulsado por un fuelle. Soplaba del oeste, procedente del mar de Irlanda, y prometía más lluvia en las horas siguientes.
Lynley se acercó al bosquecillo y entró. La tierra aún estaba mojada de la lluvia matutina, y las hojas caídas de los abedules formaban una capa esponjosa en el suelo. Siguió el sendero que conducía desde la piedra centinela hasta el centro de la arboleda. Aislada del viento, solo se oía el susurro de los árboles, aparte de su propia respiración, áspera a causa del cansancio.
En el momento final, descubrió que no quería acercarse. No quería ver, y mucho menos saber. Pero se obligó a entrar en el círculo. Y fue en el centro del círculo donde les encontró.
Nan Maiden estaba medio arrodillada, con las piernas dobladas bajo el cuerpo, de espaldas a Lynley. Andy Maiden yacía con una pierna levantada y otra extendida, con la cabeza y los hombros acunados en el regazo de su mujer.
La parte racional de la mente de Lynley dijo: Toda la sangre brota de la cabeza y los hombros. Pero el corazón dijo: Oh, Dios, no. Y deseó que todo lo que veía fuera una pesadilla nacida, como todos los sueños, de lo que acecha en el inconsciente y pide a gritos ser expresado cuando uno está más asustado.
– Señora Maiden -dijo-. Nancy.
Nan alzó la cabeza. Estaba inclinada sobre Andy, de modo que tenía las mejillas y la frente manchadas de sangre. No lloraba, y tal vez, puesto que estaba más allá de las lágrimas en aquel momento, no había llorado.
– Pensó que había fracasado cuando descubrió que no podía enmendar nada… -dijo. Sus manos cubrieron el cuello de su marido, como intentando cauterizar el corte, del cual había brotado la sangre que empapaba su ropa y formaba un charco debajo de él-. Tenía que hacer… algo.
Lynley vio un papel salpicado de sangre en el suelo, a su lado. Leyó lo que ya suponía: la breve y falsa confesión de haber asesinado a una hija a la que adoraba.
– Yo no quería creer -dijo Nan Maiden mientras contemplaba el rostro ceniciento de su marido y alisaba su cabello gris-. No podía creer y seguir viviendo. Y seguir viviendo con él. Supe que algo terrible estaba pasando cuando sus nervios le fallaron, pero no podía creer que había hecho daño a Nicola. ¿Cómo iba a pensarlo? Ni siquiera ahora. ¿Cómo? Dígame. ¿Cómo?
– Señora Maiden…
¿Qué podía decir?, se preguntó Lynley. La mujer estaba demasiado abrumada para comprender el motivo de los actos de su marido. Ya tenía suficiente con el horror del supuesto asesinato de su hija a manos de su propio padre.
Lynley se acuclilló a su lado y apoyó la mano en su hombro.
– Señora Maiden -dijo-, vámonos de aquí. He dejado el móvil en el coche y hemos de llamar a la policía.
– Él es la policía -dijo ella-. Amaba su trabajo. No pudo seguir en él porque sus nervios se lo impedían.
– Sí -dijo Lynley-, sí. Me lo han dicho.
– Por eso yo lo sabía. Pero no estaba segura. No podía estar segura, por eso no quería decirlo. No podía correr el riesgo.
– Por supuesto. -Intentó ponerla de pie-. Señora Maiden, si viene…
– Porque yo pensaba que si podía protegerle de saber… Es lo que quería hacer. Pero resultó que él ya lo sabía todo, así que habríamos podido hablar de ello, Andy y yo. Y si hubiéramos hablado… ¿Entiende lo que eso significa? Si hubiéramos hablado, podría haberle detenido. Lo sé. Detestaba lo que ella estaba haciendo, al principio pensé que me iba a morir, y de haber sabido que se lo había contado a él también… -Nan se inclinó sobre Andy de nuevo-. Nos habríamos tenido el uno al otro. Habríamos podido hablar. Yo habría dicho lo necesario para detenerle.
Lynley dejó caer la mano. Había escuchado durante todo el rato, pero de pronto comprendió que no había oído. Ver a Andy con la garganta abierta por su propia mano había nublado todos sus sentidos, salvo su vista. Pero por fin oyó lo que Nan estaba diciendo. Y al oír, comprendió.
– Usted sabía lo de ella -dijo-. Usted lo sabía.
Y un vertiginoso abismo de responsabilidad se abrió bajo sus pies, cuando comprendió el papel que había desempeñado en la absurda muerte de Andy Maiden.
– Le seguí -dijo Matthew King-Ryder.
Le habían conducido a una sala de interrogatorios, donde estaba sentado a un lado de una mesa de formica, mientras Barbara Havers y Winston Nkata se sentaban enfrente. Entre ellos, en un extremo de la mesa, un casete grababa sus respuestas.
King-Ryder parecía derrotado por más de un aspecto de su actual situación. Con su futuro sellado por la existencia de una chaqueta de cuero y la presencia de una astilla de cedro Port Orford en la herida de una de sus víctimas, había empezado a pasar revista a algunas de las desagradables realidades que le habían conducido a esta coyuntura. Esas realidades pasadas se combinaban con las perspectivas futuras hasta alterar su estado de ánimo visiblemente. Después de entrar en la sala de interrogatorios, la ira espoleada por la venganza que había definido su llegada al teatro Agincourt había dado paso a la desolada sumisión del guerrero que afronta la rendición.
Contó la primera parte de la historia como un monólogo. Eran los antecedentes del resentimiento que le había impulsado a chantajear a su propio padre. David King-Ryder, en posesión de tantos millones que había contratado los servicios de un grupo de contables para controlar su dinero, había decidido legar su fortuna a una fundación para artistas creativos, sin dejar ni un penique a sus hijos. La hija había aceptado las cláusulas del testamento de King-Ryder con la resignación de quien conocía muy bien la inutilidad de discutir dicha decisión. El hijo, Matthew, había buscado una forma de dar la vuelta a la situación.
– Conocía la partitura de Hamlet desde hacía años, pero mi padre no -les dijo Matthew-. No podía saberlo, puesto que mi madre y él se habían divorciado cuando Michael escribía la música, y nunca supo que Michael había seguido en contacto con nosotros. Era más un padre para mí que mi propio padre. Interpretaba la música para mí, algunos fragmentos, cuando le iba a ver durante las vacaciones. Entonces no estaba casado, pero deseaba tener hijos y yo era feliz cuando ocupaba el lugar de mi padre.
David King-Ryder pensaba que la música de Hamlet no tenía muchas posibilidades, de modo que cuando Michael Chandler la terminó, veintidós años antes, los socios la habían archivado. Había quedado sepultada entre los recuerdos de King-Ryder y Chandler, en las oficinas de King-Ryder Productions en Soho. Así, cuando David King-Ryder había presentado su última obra, Matthew había reconocido no solo la música sino también la letra, y había comprendido lo que representaba para su padre: un intento final de salvar una reputación que casi había sido destruida por dos fracasos consecutivos y caros en solitario, después de que su socio se ahogara.
A Matthew no le había costado mucho encontrar la partitura original. En cuanto había caído en sus manos, comprendió cómo podría sacar dinero de ella. Su padre ignoraba quién tenía la partitura (cualquier persona que trabajara en las oficinas habría podido robarla de los archivos, de haber sabido dónde buscar), y como su reputación era fundamental para él, pagaría lo que fuera con tal de recuperarla. De esa forma, Matthew obtendría la herencia que su padre le había negado.
El plan era sencillo. Cuatro semanas antes del estreno de Hamlet, Matthew había enviado una página de la partitura a casa de su padre, con una nota anónima de chantaje. Si no se ingresaba un millón de libras en un banco de St. Helier, la partitura sería enviada al tabloide amarillo más poderoso del país, coincidiendo con la noche de estreno. En cuanto el dinero estuviera ingresado, informarían a David King-Ryder sobre dónde podía recoger el resto de la partitura.
– Cuando recibí el dinero, esperé hasta una semana antes del estreno -les dijo Matthew-. Quería que sudara.
Telefoneó a su padre y le dijo que fuera a las cabinas de South Kensington y esperara más instrucciones. A las diez en punto, dijo, David King-Ryder sería informado de dónde encontraría la partitura.
– Pero aquella noche Terry Cole contestó al teléfono en lugar de su padre -dijo Barbara-. ¿Por qué no reconoció una voz diferente?
– Solo dijo «sí» -contestó Matthew-. Pensé que estaba nervioso, que tenía prisa. Me dio la impresión de que estaba esperando una llamada.
Durante los días posteriores había visto muy nervioso a su padre, pero supuso que era debido al millón de libras del que se había desprendido. No podía saber que su padre no había recibido la llamada que con tanta ansiedad aguardaba, la del chantajista que no se había puesto en contacto con él en Elvaston Place. A medida que se acercaba el estreno de Hamlet, David King-Ryder empezó a creer que había caído en las garras de alguien que, o bien le iba a exigir más dinero año tras año, o le arruinaría para siempre entregando la partitura de Michael Chandler a la prensa amarilla.
– Como no había recibido ninguna noticia la noche del estreno y la producción fue un éxito… Ya saben qué pasó.
Matthew se cubrió la cara con las manos.
– No quería que muriera -dijo-. Era mi padre. Pero pensé que no era justo que todo ese dinero… hasta el último penique, excepto el mezquino legado a Ginny… -Bajó las manos, como si hablase con ellas-. Me debía algo. Casi no había sido un padre para mí. Me debía eso, como mínimo.
– ¿Por qué no se lo pidió? -preguntó Nkata.
Matthew emitió una amarga carcajada.
– Mi padre se hizo a sí mismo. Confiaba en que yo lo imitase. Y no paré de trabajar nunca, y habría seguido trabajando, pero vi que iba a tomar un atajo hacia el éxito en solitario por mediación de la obra de Michael. Decidí que si él tomaba un atajo, yo también lo haría. Todo habría salido bien si ese maldito bastardo no se hubiera inmiscuido. Y después, cuando comprendí que intentaba utilizar la partitura y la obra para repetir el jueguecito conmigo, tuve que hacer algo. No podía permitirlo.
Barbara frunció el entrecejo. Hasta el momento, todas las piezas encajaban a la perfección.
– ¿Repetir el jueguecito? ¿Qué quiere decir?
– Chantaje -contestó Matthew King-Ryder-. Cole entró en mi despacho con esa sonrisa burlona en la cara y dijo: «Necesito su ayuda para una cosa, señor King-Ryder», y en cuanto la vi, una sola hoja como la que yo había enviado a mi padre, supe con absoluta certeza lo que se traía entre manos aquel pedazo de mierda. Le pregunté cómo había ido a parar a sus manos, pero no me lo dijo. Le eché, pero le seguí. Sabía que no estaba solo.
Para conseguir la partitura, había seguido a Terry Cole hasta las arcadas del ferrocarril en Battersea, y de allí hasta su piso de Anhalt Road. Cuando el chico entró en el estudio, Matthew había registrado el maletero de su moto. Como no encontró nada, decidió que debía continuar su búsqueda, hasta que el chico le condujera hasta la partitura o la persona en cuyo poder obraba.
Fue entonces cuando le siguió hasta Rostrevor Road, convencido de que era la pista correcta. Porque Terry había salido del edificio de Vi Nevin con un sobre grande papel manila, que había guardado en su maletín. Matthew King-Ryder creyó que contenía la partitura.
– Cuando salió en dirección a la autopista, no tenía ni idea de adonde iba, pero estaba decidido a solucionar el problema de una vez por todas, así que le seguí.
Y cuando había visto que Terry Cole se encontraba con Nicola Maiden en el culo del mundo, se convenció de que eran los responsables de la muerte de su padre y de su desgracia. Su única arma era el longbow que llevaba en el coche. Volvió por él, esperó a que anocheciera y acabó con los dos.
– Pero la partitura no estaba en el campamento -dijo Matthew-. Solo un sobre lleno de cartas, escritas con letras recortadas de revistas y periódicos.
Había continuado buscando. Tenía que encontrar la partitura de Hamlet, y para ello había regresado a Londres y registrado los lugares a los que Terry le había guiado.
– No pensé en la vieja -dijo por fin.
– Tendría que haber aceptado su invitación para compartir la tarta -dijo Barbara.
Una vez más, Matthew clavó la vista en sus manos. Sus hombros se estremecieron y rompió a llorar.
– No quería hacerle daño, lo juro por Dios. Si al menos hubiera dicho que me dejaba algo… Pero no fue así. Oh, dijo que podía quedarme con las fotos familiares, su maldito piano y la guitarra. En cuanto al dinero… ni un penique de su puto dinero… ¿Por qué no se dio cuenta de que me humillaba? Se suponía que yo debía estar agradecido por el simple hecho de ser su hijo, de vivir gracias a él. Me había dado un trabajo, pero en cuanto al resto… No. Tenía que ganarme la vida con mis propios medios. No era justo, porque yo le quería. Le seguí queriendo durante sus años de fracasos. Y si hubiera continuado fracasando, me habría dado igual.
Su dolor parecía genuino. Barbara quiso sentir pena por él, pero fue incapaz cuando se dio cuenta de lo mucho que él anhelaba su compasión. Quería que le considerara una víctima de la indiferencia de su padre. Aunque hubiera destruido a su padre a cambio de un millón de libras, aunque hubiera cometido dos brutales asesinatos. Quería verles comprender que circunstancias incontrolables le habían obligado a actuar de aquella manera, que David King-Ryder le había negado el dinero que habría evitado los crímenes.
Dios, pensó Barbara: la enfermedad de nuestros tiempos. Haz daño a otro. Culpa a otro. Pero no me hagas daño ni me culpes a mí.
No iba a morder el anzuelo. Dos asesinatos absurdos en Derbyshire y la brutal paliza propinada a Vi Nevin neutralizaban la compasión que Barbara habría podido sentir. Pagaría por esos crímenes, pero una condena de cárcel, por larga que fuera, no sería compensación suficiente por el chantaje, el suicidio, el asesinato, la paliza y todas las consecuencias.
– Tal vez le gustaría saber cuáles eran las verdaderas intenciones de Terry Cole, señor King-Ryder. De hecho, creo que es importante que lo sepa.
Le contó que Terry Cole solo quería una sencilla dirección y un número de teléfono. De hecho, si Matthew King-Ryder le hubiera ofrecido un buen precio por la partitura, el chico se habría puesto más contento que unas pascuas.
– Ni siquiera sabía qué era -terminó Barbara-. No tenía ni la menor idea de que había caído en sus manos la partitura de Hamlet.
Matthew King-Ryder asimiló la información, pero si Barbara esperaba haberle asestado un golpe mortal, que empeoraría todavía más su inminente encarcelamiento, no fue así, a juzgar por su respuesta.
– Fue el culpable del suicidio de mi padre. Si no se hubiera entrometido, mi padre estaría vivo.
Lynley llegó a Eaton Terrace a las diez de aquella noche. Encontró a su mujer en la bañera, sumergida en un perfumado océano de burbujas. Tenía los ojos cerrados, la cabeza apoyada en una almohada, y las manos (cubiertas de manera incongruente por unos guantes blancos de raso) apoyadas sobre una inmaculada bandeja de acero inoxidable donde yacían sus jabones y esponjas. Un reproductor de CD descansaba sobre un estante, entre un ejército de ungüentos, pociones y cremas. Estaba sonando. Una soprano cantaba.
Le tienden, suave y tiernamente, sobre el frío suelo,
le tienden, suave y tiernamente, sobre el frío suelo.
Y aquí estoy, una niña sin una luz que me ilumine
cuando
se desate la tormenta,
oh, abrázame y dime
que no estoy sola.
que no estoy sola.
que no estoy sola.
Lynley pulsó el stop.
– Ofelia, supongo, después de que Hamlet mata a Polonio.
Helen se removió en la bañera. -¡Tommy! Me has dado un susto de muerte. -Lo siento. -¿Acabas de entrar? -Sí. Ilumíname sobre los guantes, Helen. -¿Los guantes? -La mirada de Helen bajó hacia sus manos-. ¡Ah! Los guantes. Son mis cutículas. Un tratamiento especial. Una combinación de calor y aceite.
– Menos mal.
– ¿Por qué? ¿No te habías fijado en mis cutículas? -No, pero pensé que te estabas preparando para ser la futura reina de Inglaterra, en cuyo caso nuestra relación llegaría a su fin. ¿Has visto alguna vez a la reina sin guantes?
– Humm. Creo que no, pero no creerás que se baña con ellos, ¿verdad?
– Es una posibilidad. Tal vez deteste el contacto humano incluso consigo misma.
Helen rió.
– Me alegro mucho de que hayas vuelto. -Se quitó los guantes y sumergió las manos en el agua. Se recostó contra la almohada y le miró-. Cuéntame -dijo-. Por favor.
Era su costumbre, y Lynley esperaba que nunca cambiara: descifrarle con una simple mirada y abrirse a él con aquellas tres sencillas palabras.
Acercó un taburete al borde del baño. Se quitó la chaqueta, la tiró al suelo, se arremangó y cogió una esponja y un jabón. Cogió un brazo de Helen y lo frotó con la esponja. Mientras la bañaba, le contó todo. Ella escuchó en silencio, sin dejar de mirarle.
– Lo peor -concluyó- es que Andy Maiden aún estaría vivo si yo me hubiera atenido al procedimiento cuando nos encontramos ayer por la tarde, pero su mujer entró en la habitación, y en lugar de interrogarla sobre la vida de Nicola en Londres, lo cual habría revelado que lo sabía todo incluso antes que Andy, me contuve. Porque quería ayudarle a protegerla.
– Cuando ella no necesitaba esa protección para nada -dijo Helen-. Sí. Ya entiendo cómo pasó. Es horrible, Tommy, pero hiciste lo que creías correcto en ese momento.
Lynley estrujó la esponja y dejó que el agua jabonosa corriera sobre los hombros de su mujer, antes de devolver la esponja a su bandeja.
– Lo que creí correcto fue atenerme al procedimiento, Helen. Él era un sospechoso y ella también. No traté a ninguno de los dos como si lo fueran. De haberlo hecho, él no estaría muerto.
Lynley no sabía qué había sido peor: ver la navaja multiusos manchada de sangre todavía aferrada en la mano rígida de Andy, intentar apartar a Nancy Maiden del cadáver de su marido, volver al Bentley con ella, temiendo en cada momento que su conmoción diera paso a un dolor lacerante que él no podría controlar, esperar (durante una eternidad, creyó) a que la policía llegara, o ver el cadáver por segunda vez, y esta vez sin que la presencia de Nan desviara su atención de la forma que había escogido para morir su ex colega.
– Parece la navaja que me enseñó -había dicho Hanken al verlo en el suelo.
– Quizá si, quizá no -fue la única respuesta de Lynley-. Maldita sea -estalló-. Mierda, Peter. Ha sido por mi culpa. Si les hubiera mostrado todas mis cartas cuando hablé con los dos… Pero no lo hice. No lo hice.
Hanken indicó a sus hombres que introdujeran el cadáver en una bolsa. Sacó un cigarrillo del paquete y ofreció uno a Lynley.
– Coge uno, joder -dijo-. Lo necesitas, Thomas. -Lynley había aceptado. Abandonaron el antiguo círculo de piedras, pero se detuvieron junto a la piedra centinela, mientras fumaban sus Marlboros-. Nadie funciona como un autómata -dijo Hanken-. La mitad del trabajo es intuición, y eso sale del corazón. Tú seguiste el dictado de tu corazón. En tu lugar, no puedo decir que no habría hecho lo mismo.
– ¿No?
– No.
Pero Lynley sabía que el otro hombre estaba mintiendo. Porque lo más importante del trabajo era saber cuándo debías hacer caso a tu corazón, y cuándo conducía al desastre.
– Barbara tuvo razón desde el primer momento -dijo Lynley a Helen, mientras ella se levantaba de la bañera y cogía la toalla que él le tendía-. Si me hubiera dado cuenta, esto no habría pasado, porque me habría quedado en Londres y paralizado la investigación de Derbyshire mientras cercábamos a King-Ryder.
– Si estás en lo cierto -dijo Helen en voz baja mientras se envolvía con la toalla-, yo también soy culpable de lo sucedido, Tommy. -Le contó cómo Barbara había tendido la celada a King-Ryder, después de haber sido apartada del caso-. Podría haberte telefoneado cuando Denton me habló de la música. No lo hice.
– Dudo que te hubiera escuchado, si hubiera sabido que tu información iba a demostrar que Barbara tenía razón.
– En cuanto a eso, querido… -Helen cogió un frasco de loción, que empezó a aplicarse a la cara y el cuello-. En realidad, ¿qué te molestó del comportamiento de Barbara en ese asunto en el mar del Norte y de que disparara una carabina? Porque yo sé que tú sabes que es una detective estupenda. Puede que vaya a la suya de vez en cuando, pero su corazón siempre acierta, ¿no?
Una vez más, la palabra «corazón» y todo lo que implicaba sobre las razones ocultas de los actos de una persona. Cuando la oyó de boca de su mujer, Lynley recordó a otra persona que la había empleado, muchos años antes, una mujer que lloraba y le decía «Dios mío, Tommy, ¿qué tienes en lugar de corazón?» cuando él se negó a verla, a hablar con ella incluso, después de descubrir su adulterio.
Y por fin lo supo. Comprendió por primera vez, y esa comprensión le obligó a rechazar lo que había sido y lo que había hecho durante los últimos veinte años.
– No podía controlarla -dijo, más para sí que para su mujer-. No podía moldearla a la imagen que me había hecho de ella. Iba a la suya, y yo no podía soportarlo. Se está muriendo, pensé, y ella debería actuar como una esposa cuyo marido está agonizando.
Helen comprendió.
– Ah. Tu madre.
– Pensé haberla perdonado hace mucho tiempo, pero tal vez no la he perdonado en absoluto. Tal vez siempre está presente, en todas las mujeres a las que trato, y tal vez sigo intentando obligarla a ser alguien que no desea ser.
– O tal vez nunca te has perdonado por no ser capaz de detenerla. -Helen dejó la loción y se acercó a él-. Cargamos con un enorme bagaje emocional, ¿verdad, cariño? Y cuando pensamos que por fin nos hemos desembarazado de él, aparece otra vez, delante de la puerta de nuestro dormitorio, dispuesto a hacernos la zancadilla cuando nos levantemos por la mañana.
Se había envuelto el pelo con una toalla. Se la quitó y sacudió su cabello. No se había secado del todo, y algunas gotas de agua brillaban sobre sus hombros y se concentraban en el hueco de su garganta.
– Tu madre, mi padre -dijo Helen, mientras cogía su mano y la apretaba contra su mejilla-. Siempre hay alguien. Yo estaba hecha un lío por culpa del dichoso papel de pared. Había llegado a la conclusión de que, si no me hubiera convertido en la mujer que mi padre deseaba, la esposa de un hombre en posesión de un título, habría tomado una decisión firme sobre el papel. Y como no podía decidirme, le eché la culpa a mi padre. Pero la verdad es que habría podido seguir mi camino, como Iris y Pen. Podría haber dicho no, pero no lo hice. No lo hice porque el camino trazado era más fácil y menos aterrador que forjar el mío propio.
Lynley acarició su mejilla con los dedos. Siguió el contorno de su mandíbula y la línea de su adorable cuello.
– A veces odio ser adulta -dijo Helen-. Gozas de mucha más libertad cuando eres niño.
– En efecto -admitió él. Acercó los dedos a la toalla que envolvía su cuerpo. Besó su cuello y luego continuó-. Pero la madurez tiene más ventajas, en mi humilde opinión.
Aflojó la toalla y la atrajo hacia él.
31
A la mañana siguiente, cuando sonó el despertador, Barbara Havers saltó de la cama con un dolor de cabeza espantoso. Se encaminó dando tumbos al cuarto de baño, donde buscó una aspirina y luchó con los mandos de la ducha. Puta mierda, pensó. Por lo visto, había llevado una vida demasiado ejemplar durante los últimos años. Como resultado, no estaba en forma para celebraciones extraordinarias.
Tampoco había sido una celebración tan desaforada. Después de acabar de tomar declaración a Matthew King-Ryder, Nkata y ella habían salido a celebrarlo. Solo habían visitado cuatro pubs, y ninguno de los dos había tomado bebidas demasiado fuertes, pero bastó con lo que habían bebido. Barbara se sentía como si un camión hubiera pasado sobre su cabeza.
Se quedó bajo la ducha hasta que la aspirina empezó a surtir efecto. Se restregó el cuerpo y lavó el pelo, mientras juraba que no ingeriría nada remotamente alcohólico durante semanas. Pensó en telefonear a Nkata para ver si también estaba experimentando una resaca colosal, pero cuando pensó en la reacción de su madre si su hijo favorito recibía una llamada telefónica de una desconocida antes de las siete de la mañana, abandonó la idea. No era necesario preocupar a la señora Nkata sobre la pureza de cuerpo y alma de su querido Winnie. Barbara no tardaría en verle en el Yard.
Una vez terminadas sus abluciones matutinas, Barbara se encaminó a su ropero y reflexionó sobre la declaración indumentaria del día. Optó por la discreción y se puso un traje pantalón que no había utilizado en los últimos dos años.
Lo extendió sobre la cama arrugada y fue a la cocina. Enchufado el calentador de agua eléctrico y las tartaletas de sandía introducidas en el horno, se secó el pelo con una toalla y se vistió. Puso las noticias de la mañana de Radio 4 y se enteró de que las obras estaban dificultando el tráfico de acceso a la ciudad: había un atasco en la M1, justo al sur de la confluencia 4, y el reventón de una tubería maestra en la A23 había creado un lago al norte de Streatham. Otro día infernal para la gente que debía desplazarse hacia y desde Londres para ir a trabajar.
El calentador se apagó, y Barbara corrió a la cocina para verter un poco de café molido en una taza decorada con la caricatura del príncipe de Gales: cabeza sin barbilla, nariz bulbosa y orejas de dumbo, sobre un cuerpo diminuto ataviado con un tartán. Cogió sus Pop Tarts, las dejó sobre un mantel de cocina y transportó aquella obra maestra de la dieta equilibrada hasta la mesa del comedor.
El corazón de terciopelo seguía ocupando el centro, donde Barbara lo había dejado cuando Hadiyyah se lo había dado el domingo por la noche. Esperaba para que ella reflexionara sobre él, una especie de regalo de San Valentín pagado de sí mismo, ribeteado de encaje blanco y plagado de implicaciones. Barbara había evitado pensar en él durante más de treinta y seis horas, y como no había visto a Hadiyyah ni a su padre durante ese tiempo, había conseguido eludirlo en todas sus conversaciones. Pero no podía seguir así eternamente. La buena educación, cuando menos, exigía que hiciera algún comentario a Azhar la próxima vez que le viera.
¿Cuál sería? Al fin y al cabo, era un hombre casado. La verdad era que no vivía con su esposa. La verdad era que la mujer con la que había convivido desde que había dejado de vivir con su esposa no era su esposa. La verdad era que esa mujer, por lo visto, había huido para siempre, abandonando a una encantadora niña de ocho años y a un serio (aunque considerado y amable) hombre de treinta y cinco años que necesitaba compañía femenina. Sin embargo, nada de esto posibilitaba convertir la situación en algo que pudiera regirse con facilidad por las normas tradicionales de la etiqueta. Tampoco era que Barbara se preocupara en demasía por las normas tradicionales de la etiqueta, pero eso se debía a que nunca había estado en un lugar donde dichas normas se aplicaran. Las normas entre hombre y mujer, claro. Aun así, debía estar preparada para la próxima vez que viera a Azhar. Necesitaba decir algo rápido, útil, directo, significativo, informal y razonable. Y debía brotar de su lengua con espontaneidad, como si se le hubiera ocurrido en aquel preciso instante.
Así que… ¿Qué sería? «Muchísimas gracias, viejo amigo… Pero ¿cuáles son tus intenciones? Ha sido muy amable por tu parte pensar en mí.»
Puta mierda, pensó Barbara, y se zampó el resto de Pop Tarts. Las relaciones humanas eran un crimen.
Un golpe decidido sonó en su puerta. Barbara se sobresaltó y consultó su reloj. Era demasiado pronto para los fanáticos religiosos que invadían las calles, y el cobrador del gas había sido la gran atracción social de la semana anterior. ¿Quién…?
Se puso en pie, sin dejar de masticar, y abrió la puerta. Era Azhar.
Parpadeó y deseó haberse tomado más en serio su ensayo de comentarios de agradecimiento.
– Hola -dijo-. Eh… Buenos días.
– Anoche volviste muy tarde, Barbara -dijo él.
– Bueno… sí. Cerramos el caso. Bueno, cerrado hasta cierto punto. La cuestión es que practicamos una detención. Lo cual quiere decir que todavía hay que relacionar los materiales. Pero en cuanto a la investigación en curso… -Se obligó a parar-. Sí, practicamos una detención.
El hombre asintió con expresión seria.
– Una buena noticia.
– Una buena noticia. Sí.
Azhar miró hacia el fondo de la vivienda. Parecía que intentara determinar si había celebrado el final de la investigación con un coro de bailarines griegos que todavía estuvieran haraganeando por alguna parte. Entonces, recordó sus modales.
– Oh. Entra. ¿Café? Temo que solo tengo instantáneo. Esta mañana -añadió, como si todas las mañanas se dedicara a moler con furia café en grano.
Azhar dijo que no, que no tenía mucho tiempo. Solo un momento, de hecho, porque su hija se estaba vistiendo y le necesitaría para hacerse las trenzas.
– Vale -dijo Barbara-. ¿Te importa si yo…?
Indicó el calentador eléctrico con la taza del príncipe de Gales.
– No, por supuesto. He interrumpido tu desayuno.
– O lo que sea -admitió Barbara.
– Tendría que haber esperado a una hora más razonable, pero esta mañana he descubierto que ya no podía hacerlo.
– Ah.
Barbara se acercó al calentador y lo conectó, intrigada por la seriedad de Azhar y lo que representaba. Si bien era cierto que durante todo el verano se había mostrado serio, esta mañana había algo sumado a su seriedad, una forma de mirarla que la obligó a preguntarse si le quedaban rastros de Pop Tarts en la cara.
– Bien, siéntate si quieres. Hay cigarrillos en la mesa. ¿Seguro que no quieres café?
– Sí. Seguro.
Pero cogió un cigarrillo y la observó en silencio mientras preparaba su segunda taza de café. Solo volvió a hablar cuando ella se reunió con él en la mesa (con el corazón de terciopelo entre ambos, como una declaración muda).
– Barbara, esto es muy difícil para mí. No sé cómo empezar.
Ella sorbió el café y trató de componer una expresión alentadora.
Azhar cogió el corazón de terciopelo.
– Essex.
– Essex -repitió Barbara, en plan colaborador.
– Hadiyyah y yo fuimos a la playa el domingo. A Essex. Como ya sabes -le recordó.
– Sí. Claro -Era el momento de decir «Gracias por el corazón», pero no le salió-. Hadiyyah me dijo que lo habíais pasado muy bien. También dijo que os dejasteis caer por el hotel Burnt House.
– Ella se dejó caer -aclaró Azhar-. O sea, la llevé allí para que esperara con la amable señora Porter, supongo que te acordarás de ella…
Barbara asintió. Sentada detrás de su andador, la señora Porter había cuidado de Hadiyyah mientras su padre actuaba de mediador entre la policía y una pequeña pero inquieta comunidad paquistaní durante el curso de una investigación de asesinato.
– Sí -dijo Barbara-. Me acuerdo de la señora Porter. Fue muy amable por tu parte ir a verla.
– Como ya he dicho, fue Hadiyyah la que fue a verla. Yo fui a ver a la policía local.
Barbara sintió que sus defensas se alzaban. Quiso hacer algún comentario que frustrara la conversación que iban a sostener, pero no se le ocurrió nada rápido, porque Azhar continuó.
– Hablé con el agente Fogarty -dijo-. El agente Michael Fogarty, Barbara.
Barbara asintió.
– Sí. Mike. Vale.
– Es el agente responsable del armamento de la policía de Balford-le-Nez.
– Sí. Mike. Armamento. Exacto.
– Me contó lo que sucedió en aquella lancha, Barbara. Lo que dijo la inspectora Barlow sobre Hadiyyah, cuáles eran sus intenciones, y lo que tú hiciste.
– Azhar…
El hombre se levantó y se acercó a la cama. Barbara hizo una mueca al ver que aún no la había hecho, y que la detestable camiseta que se ponía por las noches aún estaba enredada entre las sábanas. Pensó por un momento que él intentaría adecentar la cama (era la persona más compulsivamente limpia que había conocido), pero se volvió hacia ella. Barbara percibió su agitación.
– ¿Cómo puedo darte las gracias? ¿Qué puedo decir para agradecerte el sacrificio que hiciste por mi hija?
– No hay que dar las gracias.
– Eso no es verdad. La inspectora Barlow…
– Em Barlow nació con ambiciones, Azhar. Eso nubló su juicio. Pero el mío no.
– Pero como resultado perdiste tu cargo. Has caído en desgracia. Tu asociación con el inspector Lynley, al cual sé que aprecias, se ha disuelto, ¿no es verdad?
– Bien, las cosas no marchan muy bien entre nosotros -admitió Barbara-, pero el inspector es muy respetuoso con las normas y las ordenanzas, de modo que tiene todo el derecho del mundo a estar cabreado conmigo.
– Pero esto… todo esto se debe a lo que hiciste…, a que protegiste a Hadiyyah cuando la inspectora Barlow quiso abandonarla, cuando la llamó «mocosa paqui», indiferente a que se ahogara en el mar.
Azhar estaba tan alterado que Barbara deseó que el agente Michael Fogarty hubiera estado enfermo el domingo, se hubiera ausentado de la comisaría de Essex, y la única persona presente capaz de ofrecer un relato aséptico de la persecución en el mar del Norte, que había acabado con Barbara disparando un arma, hubiera sido la inspectora Barlow. Tal como estaban las cosas, solo podía sentirse agradecida de que Fogarty, al informar a Azhar, hubiera omitido misericordiosamente el «maldita seas» que Emily Barlow había proferido antes de «mocosa paqui».
– No pensé en las consecuencias -dijo Barbara-. Lo importante aquel día era Hadiyyah. Y aún es lo más importante.
– He de encontrar una forma de demostrarte lo que siento -repuso Azhar, pese a sus palabras tranquilizadoras-. No quiero que pienses que tu sacrificio…
– No fue un sacrificio, créeme. Y en cuanto a las gracias… Bien, me has regalado un corazón, ¿no? Es suficiente.
– ¿Un corazón? -Azhar pareció confuso. Después siguió la dirección de la mano extendida de Barbara y vio el corazón que había ganado en la pesca de muñecos-. Ah, eso. El corazón. No es nada. Solo pensé en las palabras que lleva escritas y en cómo sonreirías cuando las vieras.
– ¿Palabras?
– Sí. ¿No has visto…? -Se acercó al corazón y le dio la vuelta. En el otro lado (que Barbara habría visto muy bien si hubiera tenido la valentía de examinar el maldito objeto cuando Hadiyyah se lo había dado) estaba bordado I ♥ Essex-. Era una broma, ¿sabes? No puede gustarte mucho, desde luego, después de lo que pasaste en Essex. ¿No viste las palabras?
– Ah, esas palabras -se apresuró a decir Barbara, con un forzado «ja ja» destinado a ilustrar su grado de complicidad en la broma-. Sí. El viejo rollo de I love Essex. El último lugar de la Tierra al que quiero volver. Es mucho mejor que un elefante de peluche, ¿verdad?
– Pero no es suficiente. Y no puedo darte otra cosa para expresar mi agradecimiento. Nada equivale a lo que tú me regalaste.
Barbara recordó lo que había aprendido sobre aquel pueblo: lenà-denà. Un regalo igual o mayor que el que uno recibía. Simbolizaba el deseo de iniciar una relación, una manera franca de declarar las intenciones sin la indelicadeza de verbalizarlas con descaro. Los asiáticos eran muy sensatos, pensó. Nada quedaba al azar en su cultura.
– Quieres encontrar algo de igual valor, ¿no? -preguntó. Barbara-. O sea, podemos conceder cierta importancia al deseo de encontrar algo, ¿verdad, Azhar?
– Supongo que sí -dijo él, dudoso.
– Entonces, considera igual el regalo recibido. Ve a hacer las trenzas a Hadiyyah. Te estará esperando.
Pareció que él iba a añadir algo más, pero solo se acercó a la mesa y apagó el cigarrillo.
– Gracias, Barbara Havers -dijo en voz baja.
– Recuerdos -contestó ella. Y sintió el fantasma de una caricia en su hombro cuando Azhar pasó por su lado camino de la puerta.
Una vez a solas, Barbara lanzó una risita, burlándose de su idiotez de quinceañera. Cogió el corazón y lo contempló. I love Essex, pensó. Bien, habría podido hacerle una broma peor.
Vertió el resto del café en el fregadero y acabó sus tareas matutinas. Una vez lavados los dientes y peinada, con una mancha de colorete en cada mejilla como tributo a la feminidad, cogió el bolso, cerró la puerta con llave y subió por el sendero particular hacia la calle.
Salió por la cancela, pero se detuvo cuando lo vio.
El Bentley plateado de Lynley estaba aparcado en el camino.
– Se ha desviado un poco de su camino, ¿verdad, inspector? -dijo, cuando él bajó del coche.
– Winston me telefoneó. Dijo que anoche había dejado su coche en el Yard y que volvió a casa en taxi.
– Nos atizamos unas cuantas copas y me pareció la mejor solución.
– Eso me dijo. En esos casos, lo más prudente es no conducir. Pensé que tal vez le gustaría que la acompañara a Westminster. Esta mañana hay problemas en la Northern Line.
– ¿Cuándo no hay problemas en la Northern Line?
Lynley sonrió.
– ¿Y bien?
– Gracias.
Barbara arrojó el bolso al asiento de atrás y subió. Lynley se puso al volante, pero no encendió el motor, sino que sacó algo del bolsillo de la chaqueta. Se lo dio.
Barbara lo miró con curiosidad. Era una tarjeta de registro del hotel Black Angel, no era una tarjeta en blanco, lo cual tal vez la habría inducido a pensar que le estaba ofreciendo unas vacaciones en Derbyshire. Contenía los datos personales de un tal M. R. Davidson, con domicilio en West Sussex, así como la marca y la matrícula del coche que lo había llevado hasta allí, un Audi.
– Vale -dijo Barbara-. No lo capto. ¿Qué es esto?
– Un recuerdo para usted.
– Ah. -Barbara supuso que ahora sí iba a arrancar. Pero Linley se limitó a esperar-. ¿Un recuerdo de qué?
– Hanken creía que el asesino se había hospedado en el hotel Black Angel la noche de los crímenes. Revisó las tarjetas de todos los huéspedes mediante la DVLA, para ver si alguno conducía un coche registrado a un nombre diferente del que había consignado en la tarjeta. Este era el único que no coincidía.
– Davidson -dijo Barbara mientras examinaba la tarjeta-. Ah, sí. Ya lo entiendo. Hijo de David. Así que Matthew King-Ryder se alojó en el Black Angel.
– No lejos del páramo, no lejos de Peak Forest, donde el cuchillo fue encontrado. No lejos de nada, en realidad.
– Y la DVLA demostró que el Audi estaba registrado a su nombre -concluyó Barbara-. Y no al de un tal M. R. Davidson.
– Los acontecimientos se precipitaron de tal modo ayer que no pudimos ver el informe de la DVLA hasta bien entrada la tarde. Los ordenadores de Buxton estaban colgados y la información tuvo que recabarse por teléfono, pero si no hubieran estado colgados… -Lynley miró por el parabrisas, suspiró y dijo con tono reflexivo-: Quiero creer que la culpa es de la tecnología, que si la información de la DVLA hubiera llegado a nuestras manos con la rapidez necesaria, Andy Maiden aún estaría vivo.
– ¿Qué? -susurró Barbara, estupefacta-. ¿Aún estaría vivo? ¿Qué le ha pasado?
Lynley se lo contó sin omitir ningún detalle. Él era así.
– Fue una decisión muy meditada por mi parte no hablar de la prostitución de Nicola cuando su madre estaba presente. Era lo que Andy quería, y yo se lo concedí. Pero si hubiera hecho lo que debía… -Hizo un gesto vago con la mano-. Dejé que mi aprecio por ese hombre se interpusiera en mi camino. Tomé la decisión equivocada, y como resultado Andy Maiden murió. Su sangre está tan indeleblemente adherida a mis manos como si yo hubiera utilizado la navaja.
– Se está castigando sin motivo -dijo Barbara-. No tuvo tiempo de pensar en la mejor forma de llevar las cosas cuando Nan Maiden interrumpió su entrevista.
– No. Yo intuía que ella sabía algo, o que al menos sospechaba que Andy había asesinado a su hija. Pero aun así no revelé la verdad sobre Nicola, porque no podía creer que él lo hubiese hecho.
– Y no lo había hecho -dijo Barbara-. Su decisión fue correcta.
– No creo que pueda separarse la decisión del resultado -repuso Lynley-. Antes lo pensaba, pero ahora no. El resultado existe debido a la decisión. Y si el resultado es una muerte innecesaria, la decisión fue equivocada. No podemos manipular los hechos, por más que lo deseemos.
A Barbara le sonó como una conclusión y se abrochó el cinturón de seguridad. Pero Lynley volvió a hablar.
– Usted tomó la decisión correcta, Barbara.
– Sí, pero tenía una ventaja sobre usted. Había hablado personalmente con Cilla Thompson. Usted no. Y también con King-Ryder. Y cuando vi que había comprado uno de aquellos repugnantes cuadros, me fue fácil llegar a la conclusión de que era nuestro hombre.
– No estoy hablando de este caso -dijo Lynley-. Estoy hablando de Essex.
– Oh. -Barbara se sintió muy pequeña de repente-. Eso. Essex.
– Sí, Essex. He intentado separar la decisión que tomó aquel día de su resultado. Sigo insistiendo en que la niña igualmente se hubiese salvado si usted no hubiera intervenido, pero no podía permitirse el lujo de efectuar cálculos sobre la distancia de la lancha a la niña y de la rapidez de alguien para arrojarle un salvavidas, ¿verdad, Barbara? Tenía un instante para decidir qué debía hacer. Y gracias a la decisión que tomó, la niña se salvó. Sin embargo yo, pese a las muchas horas que tuve para pensar en Andy Maiden y su mujer, tomé la decisión equivocada. Su muerte pesa sobre mi espalda. La vida de la niña sobre la suya. Puede examinar ambas situaciones como le dé la gana, pero sé de qué resultado me gustaría ser responsable.
Barbara apartó la vista en dirección a la casa. No sabía muy bien qué decir. Quería decirle que había esperado días y noches el momento en que él diría que comprendía y aprobaba su comportamiento en Essex, pero ahora que el momento había llegado por fin, descubrió que era incapaz de pronunciar las palabras.
– Gracias, inspector -murmuró-. Gracias. -Tragó saliva.
– ¡Barbara! ¡Barbara! -El grito llegó desde la zona embaldosada delante del piso de la planta baja. Hadiyyah estaba sobre el banco de madera que había delante de las puertaventanas del piso en que vivían con su padre-. ¡Mira, Barbara! -graznó, y bailó una jiga-. ¡Tengo zapatos nuevos! Papá ha dicho que no debía esperar hasta el día de Guy Fawkes. ¡Mira! ¡Mira! ¡Tengo zapatos nuevos!
Barbara bajó la ventanilla.
– Estupendo -gritó-. Estás preciosa, nena.
La niña giró y rió.
– ¿Quién es? -preguntó Lynley.
– La niña en cuestión -contestó Barbara-. Veámonos, inspector. O llegaremos tarde al trabajo.
AGRADECIMIENTOS
Quienes conozcan Derbyshire y el distrito de los Picos darán fe de que Calder Moor no existe. Pido perdón por las libertades que me he tomado al adaptar el paisaje a las necesidades de mi historia.
Dedico mi más sincera gratitud a las personas que me ayudaron en Inglaterra durante mis investigaciones para escribir esta novela. Sin ellas no habría podido llevar a cabo el proyecto. En el norte, doy las gracias al inspector David Barlow, de Ripley, y a Paul Rennie, de los Servicios de Actividades al Aire Libre de Disley, por informarme sobre Rescate de Montaña; a Clare Lowery, del laboratorio forense de la policía científica de Birmingham, por un curso acelerado sobre botánica forense; a Russell Jackson, de Haddon Hall, por permitirme contemplar las interioridades de una joya arquitectónica del siglo xiv. En el sur, doy las gracias al inspector jefe Pip Lane, de Cambridge, por su colaboración a la hora de enriquecer mis conocimientos sobre todos los aspectos de la policía, desde el Servicio de Información sobre Denuncias Criminales hasta las órdenes judiciales de registro; a James Mott, en Londres, por la información sobre la facultad de derecho de Londres; a Tim y Pauline East, de Kent, por información y demostraciones sobre el tiro con arco moderno; a Tom Foy, de Kent, por su lección sobre la fabricación de flechas y su aguda comprensión del crimen relatado en la novela; y a Bettina Jamani, de Londres, por las habilidades detectivescas más extraordinarias que he tenido ocasión de conocer. También quisiera dar las gracias a mi editor de Hodder & Stoughton, Sue Fletcher, por el entusiasmo con que abrazó un proyecto ambientado en su patio trasero, y por prestarme a Bettina Jamani siempre que la necesitaba. Deseo extender mi gratitud a Stephanie Cabot, de la agencia William Morris, por haberse pateado las sex shops del Soho conmigo.
En Francia, me siento en deuda con mi traductora al francés, Marie-Claude Ferrer, no solo por la información adicional que me proporcionó sobre sadomasoquismo, sino por haberme puesto en contacto con una dominatrix, Claudia, que accedió a hablar conmigo.
En Estados Unidos, doy las gracias al doctor Tom Ruben por la información médica que siempre me facilita; a mi editora de Bantam desde hace mucho tiempo, Kate Miciak, no solo por arrojar el guante del desafío con tres sencillas y enloquecedoras palabras, «Veo dos cuerpos», sino también por su buena disposición a hablar durante interminables sesiones para confeccionar el argumento, mientras llevaba esos dos cuerpos a la página escrita; a mi maravillosa ayudante Dannielle Azoulay, sin cuyos innumerables servicios no podría haber pasado las horas que necesitaba ante un ordenador; y a mis estudiantes del taller de escritura, por mantenerme incisiva y honesta en mi abordaje del trabajo.
Por último, deseo extender mi gratitud a Robert Gottlieb, Marcy Posner y Stephanie Cabot, de la William Morris Agency, extraordinaires agentes literarios.
Elizabeth George

***
