
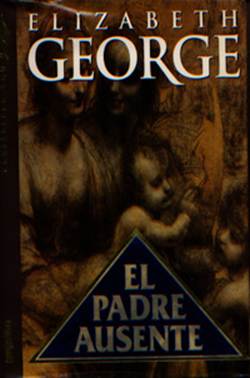
Elizabeth George
El Padre Ausente
Serie Lynley, 06
Traducción de Eduardo G. Murillo
Título original: Missing Joseph
© 1993, Susan Elizabeth George
Para Deborah
Todo lo he hecho por ti,
por ti, querida, hija mía,
quien ignorando lo que eres
no sabes nada de mí…
W. Shakespeare, La tempestad
AGRADECIMIENTOS
Estoy muy agradecida a muchas personas de Inglaterra que me ayudaron a reunir datos para este libro. En particular, a Patricia Crowther, autora de Lid off the Cauldron, que me invitó a su casa de Sheffield y me proporcionó la base para «El Arte de la Sabiduría»; al reverendo Brian Darbyshire, de la parroquia de San Andrés en Slaidburn, que me informó sobre las costumbres de la Iglesia anglicana y me permitió codearme con su congregación; a John King-Wilkinson, cuyo Dunnow Hall, abandonado por su familia, me sirvió de modelo para mi Cotes Hall; y a Tony Mott, mi maravilloso editor inglés, que nunca pierde la paciencia y quien, para este libro, me proporcionó de todo, desde un ejemplar de Mists over Pendle hasta el emplazamiento de las estaciones ferroviarias.
En Estados Unidos, doy las gracias a Patty Gram por ayudarme en todo lo referente a Inglaterra; a Julie Mayer, por leer otro borrador; a Ira Toibin, por supervisar el proceso, respetando el esfuerzo, sin abandonar en ningún momento su papel de marido y amigo; a Kate Miciak, por aportar aliento editorial, sabiduría y entusiasmo; y a Deborah Schneider, por no abandonarme en ningún momento. Esta obra es para ti, Deborah, con amor y amistad.
NOVIEMBRE
La lluvia
Capuchino: la solución de los tiempos modernos para ahuyentar momentáneamente la tristeza. Unas cucharadas de exprés, una nube de leche caliente, una pizca complementaria de chocolate en polvo, carente de sabor por lo general, y de repente, se suponía que la vida volvía a su orden habitual. Qué tontería.
Deborah St. James suspiró. Cogió la nota, que la camarera había dejado subrepticiamente sobre la mesa al pasar.
– Santo Dios -susurró, y contempló, consternada e irritada al mismo tiempo, la cantidad que debía pagar. Podría haber entrado en el pub de la manzana anterior y haber escuchado la voz interior que decía: «¿A qué vienen estas mamarrachadas, Deb? ¿Vamos a tomar una Guinness en algún sitio?», pero en cambio se había desviado hacia Upstairs, la elegante cafetería -mármol, vidrio y cromo- del hotel Savoy, donde los que dejaban de lado el agua pagaban caro el privilegio. Como acababa de descubrir.
Había acudido al Savoy para enseñar su carpeta a Richie Rica, un productor de la nueva hornada contratado por una empresa de espectáculos recién formada que se llamaba L. A. Sound-Machine. Había viajado a Londres durante unos breves siete días para seleccionar al fotógrafo que plasmaría para la posteridad el aspecto de Dead Meat, una banda de cinco miembros formada en Leeds, cuyo nuevo álbum se encargaba Rica de tutelar desde la creación a la conclusión. Informó a Deborah de que era el «noveno puñetero fotógrafo» cuya obra examinaba. Por lo visto, su paciencia se estaba agotando.
Por desgracia, su entrevista no dio fruto. Rica, sentado a horcajadas sobre una delicada silla dorada, examinó su carpeta con el interés y la velocidad aproximados de un hombre que reparte cartas en un casino. Una tras otra, las fotografías de Deborah fueron a parar al suelo. Las vio caer: su marido, su padre, su cuñada, sus amigos, la miríada de conocidos que su matrimonio había aportado, ninguno de los cuales era Bowie, Sting o George Michael. Solo había conseguido la entrevista gracias a la recomendación de un amigo fotógrafo, cuyo trabajo tampoco había complacido al norteamericano. Y, a juzgar por la expresión de Rica, no iba a salir mejor librada que los demás.
Lo cual no la preocupaba tanto como ver acumularse sobre el suelo, bajo la silla de Rica, el blanco y negro lustroso de sus fotografías. Entre ellas distinguió el rostro sombrío de su marido, y tuvo la impresión de que sus ojos -de un tono gris azulado, a la greña con su cabello negro como el azabache- la estaban mirando fijamente. Esta no es manera de escapar, le decían.
Nunca quería creer en las palabras de Simon cuando más razón tenía. Era la principal dificultad de su matrimonio: su rechazo a primar la razón sobre los sentimientos y oponer dura resistencia al frío análisis de los hechos que realizaba Simon. Decía, maldita sea, Simon, no me digas qué he de sentir, tú no sabes lo que siento… Y lloraba más amargamente cuando sabía que él tenía razón.
Como ahora, cuando Simon se encontraba en Cambridge, a ochenta kilómetros de distancia, estudiando un cadáver y una serie de radiografías, para decidir con su habitual agudeza desapasionada y clínica el objeto utilizado para golpear a la chica en el rostro.
De modo que, cuando Richie Rica dijo, como único comentario a su obra, con un suspiro de agonía por la monumental pérdida de su tiempo: «De acuerdo, tiene talento, pero ¿quiere que le diga la verdad? Estas fotos no venderían mierda ni aunque estuviera recubierta de oro», no se ofendió tanto como esperaba. Solo cuando el hombre movió la silla antes de levantarse, notó Deborah un principio de irritación, porque la silla había surcado la alfombra de fotos recién creada, y una de las patas había perforado el rostro arrugado del padre de Deborah, hundido su mejilla y provocado una fisura desde el mentón a la nariz.
De hecho, no fue el daño causado a la fotografía lo que enrojeció su cara, sino las palabras de Rica.
– Oh, coño, lo siento. Podrá hacer otra copia del viejo, ¿no?
Y por eso Deborah se arrodilló, y logró que sus manos no temblaran mediante el expediente de apoyarlas con fuerza sobre el suelo. Recogió las fotos, las devolvió a la carpeta, ató las cintas y levantó la vista.
– Usted no parece un gusano. ¿Por qué se comporta como si lo fuera? -dijo.
Motivo principal, dejando aparte el relativo mérito de sus fotografías, de que no obtuviera el trabajo.
«Fue sin querer, Deb», habría dicho su padre. Era cierto, por supuesto. Muchas cosas en la vida sucedían sin querer.
Cogió el bolso, la carpeta y el paraguas, y se encaminó hacia la majestuosa entrada del hotel. Tras dejar atrás una fila de taxis, salió a la acera. La lluvia de la mañana había cesado de momento, pero el viento era fuerte, uno de aquellos iracundos vientos de Londres que soplaba del sureste, ganaba velocidad sobre la superficie del mar y azotaba las calles, tirando de las ropas y los paraguas. Combinado con el rugido del tráfico, daba lugar a un aullido restallante que recorría el Strand. Deborah escudriñó el cielo. Nubes grises se apelotonaban. Dentro de pocos minutos volvería a llover.
Pensó en dar un paseo antes de volver a casa. No estaba lejos del río, y una caminata por el malecón se le antojó una perspectiva más agradable que encerrarse en una casa a la que el tiempo y los ecos de su última discusión con Simon dotaban de un ambiente tenebroso. Sin embargo, se lo pensó mejor cuando el viento hirió sus ojos y percibió en el aire el olor de la lluvia inminente. La casual aparición de un autobús de la línea once le indicó lo que debía hacer.
Corrió hacia la cola. Un momento después, se encontraba embutida entre la multitud que llenaba el autobús. No obstante, al cabo de dos manzanas, un paseo por el malecón, en mitad de un huracán enfurecido, se le antojó mucho más atractivo que los apretujones del autobús. Claustrofobia, un paraguas hundido en el dedo pequeño de su pie por un guardia jurado vestido con traje de agua, alejado varios kilómetros de su territorio, y el penetrante olor a ajo que parecía emanar por todos los poros de una mujer menuda, con aspecto de abuela, muy cercana a Deborah, fue más que suficiente para convencerla de que el día prometía horrores sin cuento.
El tráfico se detuvo en la calle Craven, y ocho personas más aprovecharon para subir al autobús. Empezó a llover. Como en respuesta a aquellos tres acontecimientos, la mujer con aspecto de abuela exhaló un tremendo suspiro, y Traje de Agua se apoyó con más fuerza en el mango del paraguas. Deborah trató de contener la respiración y empezó a sentirse débil.
Cualquier cosa -viento, lluvia, truenos o un encuentro con los Cuatro Jinetes del Apocalipsis- sería mejor que aquello. Otra entrevista con Richie Rica sería mejor. Cuando el autobús avanzó unos centímetros en dirección a Trafalgar Square, Deborah se abrió paso entre cinco rapados, dos rockeros punk, media docena de amas de casa y un alegre grupo de turistas norteamericanos que charlaban por los codos. Llegó a la puerta justo cuando la Columna de Nelson aparecía ante su vista. Saltó con decisión y el viento la acogió. La lluvia repiqueteó sobre su cara.
Sabía que era inútil abrir el paraguas. El viento lo rasgaría como papel de seda y lo arrastraría por la calle. En consecuencia, buscó refugio. La plaza estaba desierta, una amplia extensión de hormigón, fuentes y leones acuclillados. La plaza, desprovista por una vez de sus habituales palomas, y de los vagabundos que se apostaban junto a las fuentes, trepaban a los leones y animaban a los turistas a dar de comer a las palomas, parecía el monumento al héroe que en teoría era. Sin embargo, en mitad de la tormenta, no prometía el menor cobijo. Al otro lado se alzaba la Galería Nacional, donde algunas personas se atrincheraban en sus abrigos, luchaban con los paraguas y corrían como ratas escaleras arriba. Allí había refugio, y aún más. Comida, si quería. Arte, si lo necesitaba. Y la perspectiva de distraerse, lo cual anhelaba desde hacía ocho meses.
Cuando el agua empezó a resbalar desde su pelo hasta la nuca, Deborah bajó a toda prisa los peldaños del metro, recorrió el túnel peatonal y salió a la plaza al cabo de pocos momentos. La cruzó a buen paso, con la carpeta apretada contra el pecho, mientras el viento tironeaba de su abrigo y constantes oleadas de lluvia se abatían sobre ella. Cuando llegó a la puerta de la galería, tenía los zapatos encharcados, las medias sucias, y notaba el cabello como si fuera una gorra de lana mojada.
¿Adonde ir? Hacía eones que no entraba en la galería. Qué vergüenza, pensó. Se supone que soy una artista.
La verdad era que siempre se sentía abrumada en los museos, y víctima indefensa de la saturación estética al cabo de un cuarto de hora. Otras personas podían caminar, mirar y comentar las pinceladas con la nariz a solo diez centímetros de la tela, pero Deborah, al décimo cuadro, ya había olvidado el primero.
Dejó sus cosas en la consigna, cogió un plano del museo y empezó a vagar, satisfecha de haber huido del frío y alentada por la idea de que la galería contenía una amplísima gama de atractivos, suficientes para proporcionarle un respiro temporal. Aunque se hubiera quedado sin el trabajo, las exposiciones de la galería bastarían para que olvidara el tema durante unas horas. Con un poco de suerte, el trabajo de Simon le retendría aquella noche en Cambridge. La discusión no se reanudaría. Compraría un poco más de tiempo.
Echó un vistazo al plano del museo, en busca de algo que la interesara. Primitivos italianos, Italianos del siglo XV, Holandeses del siglo XVII, Ingleses del siglo XVIII. Solo un artista era mencionado por su nombre: Leonardo, Dibujo, Sala 7.
Encontró la sala con facilidad, encerrada en sí misma, no más grande que el estudio de Simon en Chelsea. Al contrario que las salas de exposición por las que había pasado, la Sala 7 solo contenía una pieza, la composición a gran escala de la Virgen y el Niño, con santa Ana y san Juan Bautista niño, obra de Leonardo da Vinci. También al contrario que las otras salas, la Sala 7 era como una capilla, apenas iluminada por tenues luces protectoras enfocadas sobre la obra, y estaba amueblada con una serie de bancos, para que los admiradores pudieran contemplar lo que el plano del museo llamaba una de las obras más hermosas de Leonardo. En aquel momento, no había ningún otro admirador.
Deborah se sentó ante el cuadro. Notó que su espalda se ponía rígida y un núcleo de tensión se formaba en su nuca. No era inmune a la magnífica ironía de su elección.
Era a causa de la expresión de la Virgen, aquella máscara de devoción y amor abnegado. Era a causa de los ojos de santa Ana -profunda comprensión en un rostro feliz-, que miraban en dirección a la Virgen. Pues ¿quién podría comprender mejor que santa Ana, que contemplaba a su amada hija, sosteniendo amorosa al maravilloso niño que había dado a luz? Y al niño, que se removía en los brazos de su madre y extendía las manos hacia su primo el Bautista, y que en aquel mismo momento ya empezaba a alejarse de su madre…
En eso haría hincapié Simon, en el alejamiento. Era el científico quien hablaba, sereno, analítico, proclive a contemplar el mundo en términos prácticos y objetivos, derivados de las estadísticas. Su visión del mundo (su propio mundo, en realidad) era diferente del de ella. Simon podía decir: «Escucha, Deborah, existen otros vínculos, además de los de sangre…», porque era fácil para él poseer aquella inclinación filosófica en particular. Para ella, la vida era definida por términos muy distintos.
Conjuró sin el menor esfuerzo la imagen de la fotografía que la silla de Rica había rasgado y destrozado: la brisa primaveral que agitaba el escaso cabello de su padre, la sombra similar al ala de un ave que arrojaba la rama de un árbol sobre la losa de la tumba de su madre, el brillo del sol sobre los narcisos que estaba colocando en un jarrón, como pequeñas trompetas, la propia mano, que sostenía las flores con los dedos cerrados con fuerza alrededor de los tallos, como se habían cerrado cada cinco de abril de los últimos dieciocho años. Su padre tenía cincuenta y ocho años. Era su único vínculo de carne y hueso.
Deborah contempló el cuadro. Las dos figuras femeninas habrían comprendido lo que su marido no podía: el poder, la bendición, la inefable admiración de la vida creada y surgida de la propia.
– Quiero que concedas a tu cuerpo un descanso de un año, como mínimo -había dicho el médico-. Llevas seis abortos, cuatro espontáneos solo en los últimos nueve meses. Hemos detectado estrés físico, una pérdida de sangre peligrosa, desequilibrio hormonal y…
– Probemos fármacos para la fertilidad -dijo ella.
– No me has escuchado. En este momento, está fuera de toda consideración.
– In vitro, pues.
– Ya sabes que la fecundación no es el problema, Deborah, sino la gestación.
– Me quedaré los nueve meses en la cama. No me moveré. Haré cualquier cosa.
– Entonces, ponte en una lista de adopción, empieza a utilizar anticonceptivos y vuelve a probar el año que viene por esta época. Porque si sigues quedándote embarazada de esta manera, antes de los treinta te verás abocada a una histerectomía.
Escribió la receta.
– Pero tiene que haber un medio -le dijo ella, en tono sereno. No debía aparentar disgusto. El paciente no debe transparentar jamás tensión mental o emocional, porque el médico lo apuntaría en su expediente, y podría ser utilizado contra ella.
El médico no dejaba de comprenderla.
– Lo hay -dijo- el año que viene. Cuando tu cuerpo haya tenido la oportunidad de curar. Entonces, estudiaremos todas las posibilidades. In vitro, fármacos para la fertilidad, lo que sea. Haremos todas las pruebas posibles. Dentro de un año.
Y, obediente, empezó a tomar la píldora, pero cuando Simon llegó a casa con los formularios de adopción, se negó a colaborar.
Era absurdo pensar en ello ahora. Se obligó a clavar la vista en el cuadro. Los rostros eran serenos, decidió. Parecían bien definidos. El resto de la obra era, sobre todo, una impresión, plasmada como una serie de interrogantes que jamás recibirían contestación. ¿La Virgen levantaría o bajaría el pie? ¿Continuaría señalando hacia el cielo santa Ana? ¿Acariciaría la mano regordeta del Niño la barbilla del Bautista? Y al fondo, ¿se veía el Gólgota, o quizá se trataba de un futuro demasiado amargo para aquel momento de tranquilidad, que era mejor no ver ni anunciar?
– José no está. Sí. Por supuesto. José no está.
Deborah se volvió al oír un susurro y vio que un hombre, cubierto con un amplio abrigo empapado, una bufanda alrededor del cuello, y un sombrero flexible en la cabeza, como si continuara en la calle, había entrado en la sala. Daba la impresión de que no había reparado en su presencia y, de no haber hablado, Deborah tampoco se habría fijado en él. Vestía completamente de negro, y se refugió en la parte más alejada de la sala.
– José no está -repitió, resignado.
Jugador de rugby, pensó Deborah, porque era alto y parecía robusto debajo del impermeable. Y sus manos, que aferraban un plano enrollado del museo frente a él, como un cirio apagado, eran grandes, de dedos romos, y muy capaces, imaginó, de empujar a un lado a otros jugadores mientras corría por el campo.
Ahora no corría, aunque se movió hacia delante, hasta un cono de luz. Sus pasos parecían reverentes. Con los ojos clavados en el Da Vinci, se quitó el sombrero, como hacen los hombres en la iglesia. Lo dejó caer sobre un banco. Se sentó.
Llevaba zapatos de suela gruesa -zapatos prácticos, zapatos de campo- y los balanceaba sobre sus bordes exteriores, mientras sus manos colgaban entre las rodillas. Al cabo de un momento, pasó la mano por su cabello ralo, del color grisáceo del hollín. Más que un gesto destinado a cuidar de su apariencia fue un gesto de meditación. Su rostro, alzado para estudiar el Da Vinci, sugería dolor y preocupación, con bolsas bajo los ojos y profundas arrugas en la frente.
Apretó los labios. El superior era grueso, delgado el inferior. Formaron un surco de aflicción en su cara, y dio la sensación de que intentaban contener sin éxito un torbellino interior. Un compañero de fatigas, pensó Deborah. Su sufrimiento la conmovió.
– Es una pintura muy hermosa, ¿verdad? -Habló en el tono semisusurrado que se adopta automáticamente en los sitios consagrados a la oración o la meditación-. Es la primera vez que la veo.
El hombre se volvió hacia ella. Era moreno, mayor de lo que parecía al principio, y dio la impresión de que le sorprendía ser abordado de repente por una desconocida.
– Y yo -respondió.
– En mi caso, es horrible, teniendo en cuenta que vivo en Londres desde hace dieciocho años. Me pregunto qué más me he perdido.
– José.
– ¿Perdón?
El hombre utilizó el plano del museo para indicar la obra.
– Falta José, y siempre faltará. ¿No se ha dado cuenta? Siempre, la Madonna y el Niño.
Deborah contempló de nuevo la obra.
– Nunca se me había ocurrido, la verdad.
– O la Virgen y el Niño. O la Madre y el Niño. O la Adoración de los Magos con la vaca, el asno y un par de ángeles. Pero muy pocas veces sale José. ¿Nunca se ha preguntado por qué?
– Tal vez… Bueno, en realidad no era su padre, ¿verdad?
El hombre cerró los ojos.
– Santo Dios -murmuró.
Parecía tan conmocionado que Deborah se apresuró a continuar.
– Quiero decir, nos han enseñado a creer que él no era el padre, pero no lo sabemos con certeza. ¿Cómo íbamos a saberlo? No estábamos allí. Ella no llevó un diario de su vida. Solo nos han dicho que el Espíritu Santo bajó con un ángel, o algo por el estilo, y… No sé cómo se lo montaron, desde luego, pero fue un milagro, ¿no? Un momento antes era virgen, y al siguiente ya estaba embarazada, y al cabo de nueve meses… ya tenía a su bebé, y lo abrazaba sin acabar de creer que era real, supongo. Era suyo, suyo de verdad, el niño que había anhelado desde… Bueno, si cree en milagros.
No se dio cuenta de que había empezado a llorar hasta que vio cambiar la expresión del desconocido. Después, tuvo ganas de reír, debido a lo absurdo de la situación. Aquel dolor psíquico era de lo más ridículo. Se lo estaban pasando como una pelota de tenis.
El desconocido sacó un pañuelo del bolsillo del impermeable. Lo oprimió, arrugado, contra su mano.
– Por favor -dijo con gran seriedad-. Está limpio. Solo lo he utilizado una vez, para secarme la lluvia de la cara.
Deborah lanzó una carcajada temblorosa. Apretó el pañuelo debajo de sus ojos y se lo devolvió.
– Los pensamientos se encadenan así, ¿verdad? Te pillan desprevenida. Crees que estás muy protegida, y de repente, dices algo que, en apariencia, es razonable y neutro, pero nunca estás a salvo de lo que intentas no sentir.
El hombre sonrió. El resto de su persona se veía cansada y envejecida, con arrugas en los ojos y un inicio de papada, pero su sonrisa era cálida.
– A mí me pasa lo mismo. Entré aquí en busca de un refugio de la lluvia, y me topé con este cuadro.
– ¿Y pensó en san José, cuando en realidad no lo deseaba?
– No. En cierto modo, había pensado en él. -Devolvió su pañuelo al bolsillo y prosiguió, en un tono más ligero-. De hecho, me habría gustado pasear por un parque. Me dirigía al de St. James cuando volvió a llover. Por lo general, me gusta pensar al aire libre. Soy un campesino de corazón, y si alguna vez he de pensar o decidir algo, siempre procuro hacerlo al aire libre. Una buena caminata despeja la cabeza, y también el corazón. Aclara los pros y los contras de la vida.
– Puede que los aclare, pero no los soluciona. Yo no puedo, al menos. No puedo decir que sí solo porque la gente quiere que lo haga, por mucha razón que tenga.
El hombre desvió la vista hacia el cuadro. Apretó con más fuerza el plano del museo.
– A mí también me cuesta, en ocasiones -dijo-. Por eso salí a tomar el aire. Me disponía a dar de comer a los gorriones en el puente del parque de St. James. Quería verlos picotear en mi palma, mientras todos los problemas se iban solucionando. -Se encogió de hombros y sonrió con tristeza-. Entonces, se puso a llover.
– Y vino aquí. Y vio que san José no estaba.
El hombre se puso el sombrero. El ala arrojó una sombra triangular sobre su cara.
– Y usted, imagino que vio al Niño.
– Sí.
Deborah forzó una breve y tensa sonrisa. Miró a su alrededor, como si ella también tuviera que recoger algunas cosas antes de marcharse.
– Dígame, ¿se trata de un niño que desea, uno que murió, o uno del que quiere deshacerse?
– ¿Deshacerme?
El hombre se apresuró a levantar la mano.
– Uno que desea -dijo-. Lo lamento. Tendría que haberlo comprendido. Tendría que haber reconocido el anhelo. Dios de los cielos, ¿por qué son tan ciegos los hombres?
– Quiere que adoptemos uno. Yo quiero un hijo mío, su hijo, una familia real, una que nosotros crearemos, en lugar de una solicitud. Ha traído los papeles a casa. Descansan sobre su escritorio. Solo tengo que rellenar mi parte y firmar, pero no puedo hacerlo. No sería mío, le digo. No saldría de mí. No saldría de nosotros. No podría quererle de la misma manera si no fuera mío.
– No. Eso es cierto. No le querría de la misma forma.
Deborah le cogió del brazo. La lana del abrigo estaba mojada, y el tacto era áspero.
– Usted comprende. El no. Dice que existen relaciones que trascienden los lazos de sangre, pero a mí no me pasa. Y no entiendo por qué le pasa a él.
– Quizá sabe que los hombres deseamos aquello que nos cuesta conseguir, algo por lo que abandonamos todo lo demás, con mucha mayor fuerza que las cosas que caen en nuestro poder por casualidad.
Deborah le soltó el brazo. Su mano cayó con un golpe sordo sobre el banco, en el espacio que les separaba. Sin saberlo, el hombre había repetido las palabras de Simon. Era como si su marido estuviera en la sala con ella.
Se preguntó cómo había podido confiarse a un extraño. Deseo desesperadamente que alguien me defienda, pensó, busco un campeón que enarbole mi estandarte. Ni siquiera me importa quién sea ese campeón, en tanto comprenda mi punto de vista, me dé la razón, y luego me deje proseguir mi camino.
– No puedo evitar lo que siento -dijo con voz hueca.
– Querida mía, no estoy seguro de que alguien pueda. -El hombre aflojó el nudo de la bufanda y se desabrochó el abrigo, para introducir la mano en el bolsillo interior-. Yo diría que necesita un paseo al aire libre para pensar y aclarar sus ideas, pero necesita aire puro. Cielos amplios y amplias vistas. No encontrará eso en Londres. Si le apetece dar el paseo por el norte, en Lancashire será bienvenida. Le tendió su tarjeta.
«Robin Sage -rezaba-, Vicaría de Winslough.»
– Vic…
Deborah levantó la vista y vio lo que el abrigo y la bufanda habían ocultado hasta aquel momento, el alzacuellos blanco almidonado. Tendría que haberlo adivinado al instante por el color de sus ropas, la charla sobre san José, la reverencia con que había contemplado el cuadro de Da Vinci.
No era de extrañar que le hubiera resultado tan fácil revelarle sus problemas y aflicciones. Se había confesado con un clérigo de la Iglesia anglicana.
DICIEMBRE
La nieve
Brendan Power giró en redondo cuando la puerta se abrió con un crujido y su hermano menor Hogarth entró en el frío glacial de la sacristía de la iglesia de San Juan Bautista, en el pueblo de Winslough. Detrás de él, el organista, acompañado por una sola voz, trémula y, sin duda, espontánea, interpretaba All Ye Who Seek for Sure Relief, como propina a God Moves in a Mysterious Way [1].
Brendan no albergaba dudas de que ambas piezas constituían el comentario consolador, pero no solicitado, del organista sobre los incidentes de la mañana.
– Nada -anunció Hogarth-. Ni rastro del vicario. Todos los que están a su lado tiemblan como hojas, Bren. Su mamá lloriqueaba que el banquete nupcial iba a estropearse, ella siseaba algo sobre vengarse de una «puerca asquerosa», y su papá acaba de salir «a la caza de esa rata». Vaya gente, esos Townley-Young.
– Puede que aún te vayas a librar, Bren.
Tyrone, su hermano mayor, padrino de bodas y, por derecho propio, la única otra persona que podía estar en la sacristía, aparte del vicario, habló en tono esperanzado, mientras Hogarth cerraba la puerta a su espalda.
– No caerá esa breva -contestó Hogarth.
Hurgó en el bolsillo de la chaqueta de su levita alquilada que, pese a los esfuerzos del sastre, no lograba evitar que sus hombros parecieran la encarnación de las laderas del monte Pendle. Sacó un paquete de Silk Cut, rascó una cerilla sobre el frío suelo de piedra y encendió un cigarrillo.
– Lo tiene cogido por los huevos, Ty. No te engañes. Que te sirva de lección. Guárdalos en los pantalones hasta que les encuentres un hogar apropiado.
Brendan dio media vuelta. Los dos le querían, los dos intentaban consolarle, pero ni las bromas de Hogarth ni el optimismo de Tyrone iban a cambiar la realidad de aquel día. Se casaría con Rebecca Townley-Young contra viento y marea. Intentó no pensar en ello, cosa que no había dejado de hacer desde que Rebecca entró en su oficina de Clitheroe con el resultado de su prueba de embarazo.
– No sé cómo ocurrió -dijo-. Nunca he tenido el período regular. El médico llegó a decirme que debería medicarme para regularlo, si algún día quería tener descendencia. Y ahora… Mira dónde hemos ido a parar, Brendan.
«Mira lo que me has hecho», era el mensaje subliminal, al igual que: «¡Y tú, Brendan Power, el socio más joven de la firma legal de papá! Tsch, tsch. Sería una pena que te despidieran».
Pero no hacía falta que lo dijera. Lo único que necesitó decir, con la cabeza gacha como si hiciera penitencia, fue:
– Brendan, no sé qué voy a decirle a papá. ¿Qué haré?
Un hombre en otra tesitura habría contestado: «Deshazte de él, Rebecca», y habría reanudado su trabajo. Un tipo de hombre diferente, en la misma tesitura de Brendan, habría dicho lo mismo, pero faltaban dieciocho meses para que St. John Andrew Townley-Young decidiera cuál de sus abogados se encargaría de sus negocios y su fortuna cuando el actual socio mayoritario se jubilara, y las consecuencias secundarias de aquella decisión no eran del tipo que Brendan podía tomarse a la ligera: introducirse en la sociedad, una promesa de más clientes pertenecientes a la clase de los Townley-Young, y un avance meteórico en su carrera.
Las oportunidades que prometía la protección de Townley-Young habían impulsado a Brendan a relacionarse con su hija de veintiocho años. Llevaba en la firma apenas un año. Ardía en deseos de hacerse un lugar en el mundo. Por lo tanto, cuando por mediación del socio mayoritario, St. John Andrew Townley-Young había cursado una invitación a Brendan para que acompañara a la señorita Townley-Young a la subasta de caballos y ponis de la feria de Cowper Day, Brendan había pensado que era un golpe de suerte demasiado tentador para rechazarlo.
En aquella época, no le había hecho ascos a la idea. Si bien era cierto que, aun en las mejores condiciones -después de una buena noche de sueño, una hora y media entregada de lleno a sus maquillajes y rizadores de pelo, y vestida con sus mejores ropas-, Rebecca todavía tendía a parecerse a la reina Victoria en sus años de decadencia, Brendan había considerado que podía tolerar uno o dos encuentros de buen grado, bajo el disfraz de la camaradería. Confiaba ciegamente en su capacidad de disimulo, consciente de que todo abogado decente llevaba varias gotas de hipocresía en la sangre. Sin embargo, no contaba con la capacidad de Rebecca para decidir, dominar y dirigir el curso de su relación desde el primer momento. La segunda vez que estuvo con ella, Rebecca le llevó a la cama y le cabalgó como el jefe de la cacería cuando avista el zorro. La tercera vez que estuvo con ella, Rebecca le sobó, acarició, pasó por la piedra y se quedó embarazada.
Brendan quería echarle la culpa, pero no podía ocultar el hecho de que, cuando ella jadeaba, brincaba y se aplastaba contra él, con sus extraños y escuálidos pechos colgando sobre su cara, había cerrado los ojos, sonreído y exclamado Dios-qué-pedazo-de-mujer-eres-Becky, sin dejar de pensar ni un momento en su futura carrera.
Así que hoy iban a casarse, sin remisión. Ni siquiera el retraso del reverendo Sage iba a impedir que el futuro de Brendan Power avanzara hacia su objetivo.
– ¿Cuánto se ha retrasado? -preguntó Hogarth.
Su hermano consultó el reloj.
– Media hora.
– ¿Nadie se ha ido de la iglesia?
Hogarth meneó la cabeza.
– Pero se susurra e insinúa que eres tú quien no ha aparecido. He hecho lo posible por salvar tu reputación, muchacho, pero deberías asomar la cabeza al coro y tranquilizar a las masas. No sé si será suficiente para tranquilizar a tu novia, sin embargo. ¿Quién es esa puerca a la que odia? ¿Ya te has montado alguna historia? No te culpo. Que Becky te la ponga tiesa debe de ser realmente difícil, pero a ti siempre te ha atraído la aventura, ¿eh?
– Vale ya, Hogie -dijo Tyrone-. Y apaga el cigarrillo. Estamos en una iglesia, por el amor de Dios.
Brendan se acercó a la única ventana de la sacristía, una ventana ojival hundida en la pared. Los cristales estaban tan polvorientos como la habitación, y limpió una parte para echar un vistazo al día. Vio el cementerio, las losas como impresiones de pulgar deformes color pizarra recortadas contra la nieve, y a lo lejos, las laderas de Cotes Fell, que se alzaban hacia el cielo gris.
– Vuelve a nevar.
Contó, distraído, cuántas tumbas estaban coronadas por ramas de acebo, típicas de la estación; sus bayas rojas brillaban sobre las hojas verdes y puntiagudas. Distinguió siete. Las habrían traído los invitados, porque las guirnaldas y ramas solo se veían levemente salpicadas de nieve.
– El vicario debió salir por la mañana temprano -dijo-, y se habrá quedado bloqueado en algún sitio. Eso es lo que habrá ocurrido.
Tyrone se reunió con él en la ventana. Detrás, Hogarth apagó el cigarrillo en el suelo. Brendan se estremeció. Pese a que la calefacción de la iglesia funcionaba a toda máquina, el frío de la sacristía era insoportable. Apoyó la mano sobre la pared. Estaba helada y húmeda.
– ¿Cómo están mamá y papá?
– Oh, mamá está un poco nerviosa, pero por lo que yo sé, aún piensa que formáis una pareja ideal. Su primer hijo casado, y con la hija de un terrateniente, siempre que el vicario asome la jeta. Sin embargo, papá mira hacia la puerta como si ya estuviera hasta el gorro.
– Hace años que no salía de Liverpool -observó Tyrone-. Está nervioso, nada más.
– No. Es consciente de lo que es.
Brendan se apartó de la ventana y miró a sus hermanos. Eran como espejos de él, y lo sabía. Hombros hundidos, narices ganchudas, y todo lo demás indeciso. El cabello no era ni pardo ni rubio. Los ojos no eran ni azules ni verdes. Los mentones no eran ni pronunciados ni débiles. Gozaban de todas las ventajas para convertirse en asesinos múltiples; sus rostros se fundirían con cualquier muchedumbre. Y así reaccionaron los Townley-Young cuando conocieron a toda la familia, como si hubieran topado de frente con el peor de sus temores. A Brendan no le extrañó que su padre mirara a la puerta y contara los minutos que le quedaban para escapar. Sus hermanas debían sentir lo mismo. Hasta experimentó una punzada de envidia. Dentro de una o dos horas, todo habría terminado. Para él, se prolongaría hasta el fin de sus días.
Cecily Townley-Young había aceptado el papel de dama de honor de su prima porque su padre se lo había ordenado. No deseaba participar en la ceremonia. Ni siquiera quería acudir a la boda. Rebecca y ella jamás habían compartido otra cosa que su relativo lugar como hijas de retoños de un escuálido árbol familiar, y por lo que a ella respectaba, ojalá todo hubiera seguido de la misma forma.
No le gustaba Rebecca. En primer lugar, no tenía nada en común con ella. Para Rebecca, pasar una tarde agradable consistía en asistir a cuatro o cinco subastas de ponis, charlar sobre la cruz de los caballos y levantar elásticos labios equinos para examinar aquellos siniestros dientes amarillentos. Llevaba en los bolsillos manzanas y zanahorias, como si fueran calderilla, e inspeccionaba cascos, escrotos y globos oculares con el interés que la mayoría de las mujeres dedican a la ropa. En segundo lugar, Cecily estaba harta de Rebecca. Veintidós años de soportar cumpleaños, Pascuas, Navidades y celebraciones de Año Nuevo en la finca de su tío -todo en nombre de una falsa unidad familiar en la que nadie creía-, había dado al traste con el afecto que hubiera podido sentir por una prima mayor. Algunas experiencias vividas de los incomprensibles extremos a los que llegaba el comportamiento de Rebecca, mantenían a Cecily a una distancia respetable de su prima siempre que ocupaban la misma casa durante más de un cuarto de hora. Y en tercer lugar, la consideraba intolerablemente estúpida. Rebecca jamás había hervido un huevo, escrito un talón o hecho una cama. Su respuesta para todos los problemas de la vida era: «Papá ya se ocupará de ello», la clase de perezosa dependencia paterna que Cecily detestaba.
Incluso hoy, papá se ocupaba de ello, y a tope. Habían interpretado su papel, esperando obedientemente al vicario en el porche norte de la iglesia, helado y espolvoreado de nieve, pateando el suelo para calentar los pies, los labios morados, en tanto los invitados se removían y murmuraban en el interior de la iglesia, entre el acebo y la hiedra, y se preguntaban por qué los cirios no estaban encendidos, por qué no sonaba la marcha nupcial. Habían esperado un cuarto de hora, mientras la nieve trenzaba perezosos velos nupciales en el aire, hasta que papá atravesó la calle hecho una furia y golpeó con insistencia la puerta del vicario. Volvió cuando no habían transcurrido ni dos minutos, con su semblante, por lo general rubicundo, pálido de ira.
– Ni siquiera está en casa -anunció St. John Andrew Townley-Young-. Esa vaca subnormal -definición del ama de llaves del vicario, decidió Cecily- ha dicho que ya había salido cuando ella llegó por la mañana. Increíble. Esa incompetente y repugnante… -Cerró los puños dentro de sus guantes color paloma. Su sombrero de copa osciló-. Entrad en la iglesia. Todos. Protegeos del frío. Yo me haré cargo de la situación.
– Pero Brendan ha venido, ¿verdad? -preguntó Rebecca, angustiada-. ¡Papá, Brendan no nos habrá fallado!
– Somos muy afortunados -replicó su padre-. Toda la familia está aquí, como ratas que no abandonan el barco.
– St. John -murmuró su esposa.
– ¡Entrad!
– Pero la gente me verá -gimió Rebecca-. Verán a la novia.
– Rebecca, por el amor de Dios. Townley-Young desapareció en el interior de la iglesia durante otros dos minutos, y salió con nuevas instrucciones.
– Esperad en el campanario.
Se marchó de nuevo a la caza del vicario.
Y seguían esperando en el campanario, ocultos de los invitados mediante una puerta de balaustres color nogal, cubierta por una cortina de terciopelo rojo polvorienta y maloliente, tan desgastada que podían ver a su través las luces de las arañas de la iglesia. Oían los murmullos preocupados que se alzaban de la multitud. Oían el inquieto arrastrar de pies. Los libros de himnos se abrían y cerraban. El organista tocó. Bajo sus pies, en la cripta de la iglesia, el sistema de calefacción gemía como una madre al dar a luz.
Cuando se le ocurrió aquella analogía, Cecily dirigió una mirada pensativa a su prima. Jamás había creído que Rebecca encontrara un hombre lo bastante imbécil para casarse con ella. Si bien era cierto que heredaría una fortuna y que ya había recibido como adelanto aquella monstruosidad siniestra de Cotes Hall, donde se recogería en éxtasis conyugal en cuanto recibiera el anillo y firmaran el registro, Cecily no podía creer que la fortuna -por grande que fuera-, o la antigua mansión victoriana en estado ruinoso -por poderosa que fuera su capacidad de resucitar- fueran capaces de incitar a un hombre a soportar de por vida a Rebecca. Pero ahora… Recordó a su prima en el cuarto de baño, aquella mañana, el ruido de sus náuseas, sus gritos histéricos: «¿Es que toda la jodida mañana va a ser igual?», y a continuación, las palabras apaciguadoras de su madre: «Rebecca, por favor. Hay invitados en casa». Y después, la contestación de Rebecca: «Me dan igual. Todo me da igual. No me toques. Sácame de aquí». Una puerta se cerró con estrépito. Pasos apresurados recorrieron el pasillo de arriba.
¿Embarazada?, se había preguntado Cecily en aquel momento, mientras se aplicaba maquillaje y colorete con sumo cuidado. La idea de que un hombre se hubiera acostado con Rebecca la dejó estupefacta. Señor, en aquel caso, todo era posible. Examinó a su prima en busca de señales que revelaran la verdad.
El aspecto de Rebecca no era el de una mujer satisfecha. Si, en teoría, iba a florecer en todo su esplendor gracias al embarazo, se había extraviado en algún estadio preliminar, propenso a los mofletes, con los ojos del tamaño y forma de cuentas y el cabello como un casco que coronara su cabeza. En su favor, debía reconocer que tenía la piel perfecta, y la boca bastante bonita, pero, por algún extraño motivo, nada armonizaba, y siempre daba la impresión de que las facciones de Rebecca se habían declarado una guerra mutua y encarnizada.
No era culpa suya en realidad, pensó Cecily. Tendría que sentir una pizca de compasión por alguien tan ultrajado por su físico, pero cada vez que Cecily trataba de arrancar alguna conmiseración de su corazón, Rebecca hacía algo que arruinaba sus esfuerzos.
Como ahora.
Rebecca cruzó a pasitos la diminuta zona situada bajo las campanas de la iglesia, mientras estrujaba con furia su ramo. El suelo estaba sucio, pero no hizo nada para levantar el vestido y evitar arrastrarlo. Su madre se encargó de la tarea. La siguió desde el punto A al punto B como un perrito fiel, con el raso y el terciopelo aferrados en sus manos. Cecily se mantuvo apartada, rodeada por un par de cubos de hojalata, un rollo de cuerda, una pala, una escoba y un montón de trapos. Un aspirador Hoover antiguo estaba apoyado contra una pila de cajas de cartón, cerca de ella, y colgó su ramo del gancho de metal que, en otras circunstancias, se habría utilizado para sujetar el cable. Levantó su vestido de terciopelo. La atmósfera era sofocante, y era imposible moverse en cualquier dirección sin tocar algo negro de mugre. Al menos, se estaba caliente.
– Sabía que pasaría algo por el estilo. -Las manos de Rebecca estrangularon sus flores nupciales-. La ceremonia no se celebrará, y todos se reirán de mí, ¿no es cierto? Ya les oigo reír.
La señora Townley-Young efectuó un cuarto de giro al mismo tiempo que Rebecca, quien arrojó a sus brazos más metros de cola de raso y la parte inferior del vestido.
– Nadie se está riendo -dijo su madre-. No te mortifiques, querida. Se habrá producido alguna equivocación desafortunada. Un malentendido. Tu padre lo solucionará todo.
– ¿Cómo puede haberse cometido una equivocación? Ayer por la tarde vimos al señor Sage. Lo último que dijo fue: «Hasta mañana por la mañana». ¿Y luego se olvidó? ¿Se marchó de viaje?
– Quizá se produjo una urgencia. Un moribundo, alguien que quisiera ver…
– Pero Brendan regresó. -Rebecca dejó de pasear. Entornó los ojos y miró con aire pensativo hacia la pared oeste del campanario, como si pudiera ver la vicaría, al otro lado de la calle-. Fui al coche y él dijo que había olvidado preguntarle una última cosa al señor Sage. Volvió. Entró. Esperé un minuto. Dos, tres. Y… -Dio media vuelta y reanudó sus paseos-. No estaba hablando con el señor Sage, no. Es esa puta. ¡Esa bruja! Está detrás de todo esto, madre. Tú ya lo sabes. La mataré, lo juro por Dios.
Cecily consideró que se había producido un giro interesante en los acontecimientos de la mañana. Contenía una atractiva promesa de diversión. Si tenía que soportar aquel día en nombre de la familia, y con un ojo puesto en el testamento de su tío, decidió que bien debía hacer algo por mitigar sus sufrimientos.
– ¿Quién? -preguntó, en consecuencia.
– Cecily -dijo la señora Townley-Young, en tono sereno pero decidida a mantener la disciplina.
Pero la pregunta de Cecily había sido suficiente.
– Polly Yarkin -dijo Rebecca entre dientes-. Esa miserable guarra de la vicaría.
– ¿El ama de llaves del vicario? -se extrañó Cecily.
Era un giro que merecía estudiarse en profundidad. Teniendo en cuenta las circunstancias, no podía culpar al pobre Brendan, pero pensó que sus miras no eran demasiado ambiciosas. Continuó el juego.
– Dios, ¿qué tiene que ver ella en todo esto, Becky?
– Cecily, querida.
La voz de la señora Townley-Young tenía un timbre menos afable.
– Planta esas tetazas en la cara de todos los hombres y aguarda la reacción -dijo Rebecca-. Y él la desea. Ya lo creo. A mí no me lo puede ocultar.
– Brendan te quiere, cariño -dijo la señora Townley-Young-. Va a casarse contigo.
– Tomó una copa con ella en el Crofters Inn la semana pasada. Una parada rápida antes de volver a Clitheroe, dijo. Ni siquiera sabía que ella estaba allí, dijo. No podía fingir que no la había reconocido, dijo. Al fin y al cabo, es un pueblo. No podía comportarse como si ella fuera una extraña.
– Cariño, estás haciendo una montaña de nada.
– ¿Crees que está enamorado del ama de llaves del vicario? -preguntó Cecily, y abrió los ojos con falsa ingenuidad-. Pero, Becky, en ese caso, ¿por qué se casa contigo?
– ¡Cecily! -siseó su tía.
– ¡No va a casarse conmigo! -gritó Rebecca-. ¡No va a casarse con nadie! ¡No tenemos vicario!
De pronto, se hizo el silencio en la iglesia. El organista dejó de tocar un momento, y dio la impresión de que las palabras de Rebecca rebotaban de pared a pared. El organista se reanimó de inmediato, y atacó Crown with Love, Lord, This Glad Day [2].
– Misericordia -susurró la señora Townley-Young.
Pasos decididos resonaron sobre el suelo de piedra, y una mano enguantada apartó la cortina roja. El padre de Rebecca asomó la cara.
– Ni rastro. -Sacudió la nieve de su abrigo y sombrero-. No está en el pueblo. No está en el río. No está en el ejido. Ni rastro. Haré que le despidan.
Su mujer extendió la mano hacia él, pero no llegó a tocarle.
– St. John, por Dios bendito, ¿qué vamos a hacer? Toda esa gente. Tanta comida en casa. Y el estado de Reb…
– Conozco todos los jodidos detalles. No necesito que me refresques la memoria. -Townley-Young apartó un poco la cortina y echó un vistazo a la iglesia-. Seremos el hazmerreír de todo el mundo durante la próxima década. -Miró de nuevo a las mujeres, y a su hija en particular-. Tú te metiste en este lío, Becky, y debería dejar que te salieras solita.
– ¡Papá! -gimoteó Rebecca.
– La verdad, St. John…
Cecily decidió que había llegado el momento de echar una mano. Su padre, sin duda, se les uniría en cualquier momento -los problemas sentimentales le causaban un placer especial-, y en ese caso, hacer gala de su capacidad para solucionar una crisis familiar serviría a sus propósitos a las mil maravillas. Al fin y al cabo, su padre todavía estaba reflexionando sobre su petición de pasar las vacaciones en Creta.
– Quizá deberíamos llamar a alguien, tío St. John -dijo-. Habrá algún otro vicario no lejos.
– He hablado con el agente de policía -respondió Townley-Young.
– Pero él no puede casarles, St. John -protestó su mujer-. Necesitamos un vicario. Necesitamos que se celebre la boda. La comida espera en casa. Los invitados estarán hambrientos. El…
– Quiero a Sage -replicó el marido-. Le quiero aquí. Le quiero ahora. Y si he de arrastrar a esa rata de iglesia hasta el altar, lo haré.
– Pero si ha tenido que ir a otra parte…
Estaba claro que la señora Townley-Young trataba de hablar con la voz de la razón.
– No es así. Esa tal Yarkin salió a buscarle por el pueblo. Dijo que anoche no había dormido en su cama, pero tiene el coche en el garaje, de modo que no anda muy lejos. Y sé muy bien a qué se ha estado dedicando.
– ¿El vicario? -preguntó Cecily, fingiendo horror, al tiempo que experimentaba el placer del drama que estaba a punto de estallar. Un matrimonio a la fuerza celebrado por un vicario fornicador, protagonizado por un novio reticente enamorado del ama de llaves del vicario, y una novia enfurecida y sedienta de venganza. Casi valía la pena haber sido designada dama de honor-. No, tío St. John. El vicario no. Cielos, qué escándalo.
Su tío le dirigió una mirada penetrante. Alzó un dedo hacia ella, y ya estaba a punto de hablar cuando alguien apartó la cortina. Todos se volvieron como un solo hombre y vieron al policía del pueblo, con su grueso chaquetón sembrado de nieve y las gafas de concha con vaho. No llevaba sombrero, y una capa de cristales cubría su peto color jengibre. Se pasó la mano por la cabeza para sacudirlos.
– ¿Y bien? -preguntó Townley-Young-. ¿Le ha encontrado, Shepherd?
– Sí -contestó el hombre-, pero esta mañana no va a casar a nadie.
ENERO
La escarcha
1
– ¿Qué ponía el cartel? ¿Lo has visto, Simon? Era una especie de letrero al borde de la carretera.
Deborah St. James aminoró la velocidad del coche y miró hacia atrás. Ya habían doblado una curva, y la espesa maraña de ramas desnudas de robles y castaños de Indias ocultaba tanto la carretera como el muro de piedra caliza cubierta de líquenes que la flanqueaba. En el punto donde se encontraban, un esquelético seto, despojado por el invierno y oscurecido por el crepúsculo, delimitaba la carretera.
– No era un cartel del hotel, ¿verdad? ¿Viste algún camino?
Su marido abandonó el estado de contemplación en que había pasado casi todo el largo trayecto desde el aeropuerto de Manchester, dedicado a admirar el paisaje invernal de Lancashire, con su suave mezcla de páramos castaños y tierras de cultivo color salvia, al tiempo que meditaba sobre la posible herramienta utilizada para cortar un grueso cable eléctrico antes de utilizarlo para atar de pies y manos el cadáver femenino encontrado la semana anterior en Surrey.
– ¿Un camino? -preguntó-. Puede que hubiera uno. No me fijé, pero el letrero anunciaba a una quiromántica y médium residente en la población.
– ¿Bromeas?
– No. ¿Es una característica del hotel que me habías ocultado?
– No que yo sepa.
Deborah miró por el parabrisas. La carretera empezaba a descender, y las luces de un pueblo brillaban a lo lejos, tal vez a unos dos kilómetros.
– Supongo que aún no hemos llegado.
– ¿Cómo se llama el sitio?
– Crofters Inn.
– El letrero no ponía eso, decididamente. Debía ser el anuncio de una profesional. Al fin y al cabo, estamos en Lancashire. Me sorprende que el hotel no se llame «El Caldero».
– En ese caso, no habríamos venido, amor. Me hago supersticiosa a medida que envejezco.
– Entiendo.
St. James sonrió en la creciente oscuridad. «A medida que envejezco.» Solo tenía veinticinco años. Poseía toda la energía y la promesa de su juventud.
Aun así, parecía cansada -sabía que no dormía bien en los últimos tiempos- y estaba pálida. Lo que necesitaba eran unos días en el campo, largos paseos y descanso. Había trabajado demasiado durante los pasados meses, más que él, encerrada hasta altas horas de la madrugada en el cuarto oscuro, y se levantaba demasiado temprano para realizar encargos apenas relacionados con sus verdaderos intereses. Intento ensanchar mis horizontes, decía. Paisajes y retratos no bastan, Simon. Necesito hacer más. Estoy pensando en darme publicidad, quizá una nueva exposición de mi trabajo en verano. No la tendré preparada si no salgo por ahí, miro lo que hay, pruebo cosas nuevas, pongo toda la carne en el asador, consigo más contactos y… Él no discutía ni trataba de disuadirla. Se limitaba a esperar que la crisis pasara. Habían capeado varias durante los dos primeros años de su matrimonio. Siempre intentaba recordar aquella circunstancia cuando empezaba a desesperar de superar la actual.
Deborah colocó un mechón cobrizo detrás de la oreja y cambió de marcha.
– Sigamos hasta el pueblo, ¿vale?
– Si no quieres que te lean antes la palma.
– ¿El futuro, quieres decir? No, gracias.
Lo había dicho sin la menor intención. A juzgar por la falsa desenvoltura de su respuesta, comprendió que ella no lo había interpretado así.
– Deborah… -dijo.
Deborah cogió su mano. Sin apartar los ojos de la carretera, la apretó contra la mejilla. Tenía la piel fría. Era suave, como el amanecer.
– Lo siento -dijo-. Es nuestra escapada. No la estropeemos.
Habló sin mirarle. Cada vez con más frecuencia, en los momentos de tensión, esquivaba sus ojos. Era como si creyera que le concedía una ventaja indebida, cuando él pensaba en todo momento que la ventaja era de Deborah.
Dejó pasar el momento. Acarició su cabello. Apoyó la mano sobre su muslo. Deborah siguió conduciendo.
El pueblo de Winslough, construido alrededor de la cuesta de una colina, solo distaba unos dos kilómetros del letrero de la quiromántica. Primero, pasaron ante la iglesia, un edificio normando con almenas en la torre y a lo largo del tejado, y un reloj azul perpetuamente detenido en las tres y veintidós; después dejaron atrás la escuela primaria y una hilera de casas adosadas encaradas a un campo. Crofters Inn se alzaba en lo alto de la colina, en un triángulo de tierra donde la carretera de Clitheroe se encontraba con los cruces oeste-este que conducían a Lancaster o Yorkshire.
Deborah detuvo el coche en el cruce. Frotó el vaho que cubría el parabrisas, escudriñó el edificio y suspiró.
– Bueno, no hay mucho que decir, ¿verdad? Pensaba… Esperaba que… Parecía muy romántico en el folleto.
– Está bien.
– Es del siglo catorce. Tiene un gran salón donde se alojaba un tribunal de la Magistratura. El techo del comedor es de madera, y el bar no ha cambiado en doscientos años. El folleto también decía que…
– Está bien.
– Pero yo quería que fuera…
– Deborah. -Ella le miró por fin-. El hotel no es el motivo de haber venido, ¿verdad?
Deborah volvió a mirar el edificio. Pese a sus palabras, lo estaba viendo por la lente de su cámara y evaluaba la composición. Cómo estaba situado en el triángulo de tierra, el lugar que ocupaba en el pueblo, el diseño. Era algo tan natural como respirar.
– No -dijo al fin, aunque algo a regañadientes-. No, no es el motivo. Supongo.
Condujo a través de una puerta que se abría en el extremo oeste del hostal y frenó en el aparcamiento. Como los demás edificios del pueblo, el hostal combinaba la piedra caliza color tostado típica del condado y piedra arenisca. Incluso desde atrás, aparte de la madera blanca y las jardineras verdes de las ventanas, henchidas de un despliegue abigarrado de pensamientos invernales, el hostal carecía de adornos y rasgos distintivos. Su característica más significativa era una ominosa sección de techo de pizarra cóncavo. St. James confió en que no estuviera sobre su habitación.
– Bien -dijo Deborah, con cierta resignación.
St. James se inclinó hacia ella, giró su cara hacia él y la besó.
– ¿Te he dicho alguna vez que deseaba ver Lancashire desde hace años?
– En tus sueños -contestó Deborah sonriendo, saliendo del coche.
St. James abrió la puerta. Notó que el aire frío y húmedo se derramaba sobre él como agua; olía a leña, a tierra húmeda y a hojas podridas. Levantó su pierna mala y la dejó caer sobre los guijarros. No había nieve en el suelo, pero la escarcha cubría el césped de lo que sería en verano una terraza al aire libre. Ahora estaba abandonada, pero la imaginó llena de turistas, armados con jarras de cervezas, que venían a pasear por los páramos, subir a las colinas y pescar en el río que oía pero no veía, a unos treinta metros de distancia. Un sendero conducía hacia él -lo pudo ver porque sus losas escarchadas reflejaban las luces del hostal-, y aunque el terreno del hostal no abarcaba el río, se había practicado una puerta en el muro que hacía las veces de frontera. La puerta estaba abierta y, mientras miraba, una joven salió corriendo, al tiempo que encajaba una bolsa de plástico blanca dentro del enorme anorak que llevaba. Era naranja fluorescente y, pese a la considerable estatura de la muchacha, colgaba hasta sus rodillas y llamaba la atención sobre sus piernas, embutidas en unas gigantescas botas Wellington verdes manchadas de barro.
Se sobresaltó cuando vio a Deborah y St. James, pero en lugar de pasar de largo, se encaminó hacia ellos y, sin más ceremonias, cogió la maleta que St. James había sacado del maletero. Escudriñó en el interior y se apoderó también de las muletas.
– Aquí están -dijo, como si les hubiera buscado junto al río-. Un poco tarde, ¿no? ¿No ponía en el registro que llegarían a las cuatro?
– Creo que no dijimos la hora -contestó Deborah, algo confusa-. Nuestro avión no aterrizó hasta…
– Da igual. Ya han llegado, ¿no? Aún falta mucho rato para la cena. -Desvió la vista hacia las brumosas ventanas inferiores del hostal, tras las cuales se movía una forma amorfa, bajo las luces brillantes de una colina-. Es necesaria una advertencia. Eviten el buey a la bourguignonne. Así llama al estofado el cocinero. Sígame.
Cargó las maletas hacia una puerta trasera. Con una maleta en una mano y las muletas de St. James bajo el brazo, caminaba con un peculiar cojeo, y sus Wellington resbalaban sobre los guijarros. Por lo visto, la única solución consistía en seguirla, como así hicieron St. James y Deborah. Cruzaron el aparcamiento, subieron un tramo de escalera y pasaron por la puerta posterior del hostal, que daba acceso a un pasillo en el que se abría una puerta, con un letrero escrito a mano que rezaba: «Salón de Residentes».
La chica dejó caer la maleta sobre la alfombra y apoyó las muletas sobre ella, con los extremos apretados contra una descolorida rosa Axminster.
– Ya está -anunció, y se frotó las manos como indicando que su cometido terminaba allí-. ¿Le dirán a mamá que Josie les estaba esperando fuera? Josie. Soy yo. -Apoyó un dedo contra su pecho-. Me harán un favor, en realidad. Se lo devolveré.
St. James se preguntó cómo. La chica les miró con ansiedad.
– De acuerdo -dijo-. Sé lo que están pensando. Para ser sincera, la tiene tomada conmigo, si saben a qué me refiero. No es que haya hecho nada, cosas muy tontas, pero sobre todo es por culpa de mi pelo. No suele tener este aspecto, aunque creo que aguantará un tiempo.
St. James no supo si estaba hablando del estilo o el color, pero ambos eran execrables. El primero pretendía adoptar forma de cuña, y parecía ejecutado por las tijeras para las uñas de alguien y la máquina de afeitar eléctrica de otra persona. La dotaba de una notable semejanza con Enrique V, tal como está plasmado en la Galería Nacional de Retratos. El segundo consistía en un desafortunado tono salmón que luchaba a brazo partido con la chaqueta fluorescente. Sugería un teñido realizado con más entusiasmo que experiencia.
– Pasta -dijo la muchacha, sin venir a cuento.
– ¿Perdón?
– Pasta de colorante. Ya sabe, esa cosa que se pone en el pelo. Se suponía que iba a proporcionarme reflejos rojos, pero no funcionó. -Hundió las manos en los bolsillos de la chaqueta-. Todo se vuelve contra mí, créanme. Traten de encontrar a un tío de primero de bachiller con mi estatura. Pensé que si me arreglaba el cabello, quizá lograría que alguno de quinto o sexto se fijara en mí. Estúpida. Lo sé. No hace falta que me lo digan. Mamá no cesa de repetirlo desde hace tres días. «¿Qué voy a hacer contigo, Josie?» Josie. Soy yo. Mamá y el señor Wragg son los propietarios del hostal. Por cierto, su pelo es bestial. -Esta frase iba dirigida a Deborah, a la que Josie estaba inspeccionando con no poco interés-. Y también es alta, pero supongo que habrá parado de crecer.
– Creo que sí.
– Yo no. El médico dice que sobrepasaré el metro ochenta. Una regresión a los vikingos, dice, se ríe y me palmea el hombro como si yo tuviera que captar el chiste. Lo que me pregunto es qué hacían los vikingos en Lancashire.
– Y tu madre, sin duda, querrá saber qué estabas haciendo junto al río -comentó St. James.
Josie pareció confusa y agitó las manos.
– No era en el río, exactamente, y tampoco nada malo. De veras. Y solo se trata de un favor. Bastará con que mencionen mi nombre. «Una joven salió a recibirnos en el aparcamiento, señora Wragg. Alta. Un poco desgarbada. Dijo que se llamaba Josie. Era muy agradable.» Si lo dejan caer así, mamá se calmará un ratito.
– ¡Jo-se-phine! -gritó una voz de mujer en algún lugar del hostal-. ¡Jo-se-phine Eugenia Wragg!
Josie se encogió.
– Detesto que haga eso. Me recuerda al colegio. «Josephine Eugene. Parece una judía.»
No era cierto, pero era alta y se movía con la torpeza de una adolescente que ha cobrado conciencia súbitamente de su cuerpo antes de haberse acostumbrado a él. St. James pensó en su hermana a la misma edad, maldecida por la estatura, unas facciones aguileñas que aún no se habían desarrollado del todo y un nombre andrógino. Sidney, se presentaba con sarcasmo, el último chico St. James. Había soportado las burlas de sus compañeras durante años.
– Gracias por esperarnos en el aparcamiento, Josie -dijo muy serio-. Es agradable que te reciban cuando llegas a un sitio.
El rostro de la muchacha se iluminó.
– Sí. Oh, sí -dijo, y se dirigió hacia la puerta por la que habían venido-. Se lo devolveré. Ya lo verá.
– No lo dudo.
– Pasen por el pub. Alguien les atenderá allí. -Agitó la mano hacia otra puerta, en el extremo opuesto de la sala-. He de sacarme estas botas, y deprisa. -Les dirigió otra mirada suplicante-. No hablarán de mis botas, ¿verdad? Son del señor Wragg.
Lo cual distaba mucho de explicar por qué había caminado como un nadador con aletas.
– Mis labios están sellados -dijo St. James-. ¿Deborah?
– Lo mismo digo.
Josie sonrió a modo de respuesta y salió por la puerta.
Deborah recogió las muletas de St. James y contempló la estancia en forma de L que servía de salón. Su colección de muebles recargados era poco distinguida, y algunas pantallas de lámpara estaban torcidas, pero un aparador albergaba una serie de revistas a disposición de los huéspedes, y en una librería se apretujaban hasta cincuenta volúmenes. El papel pintado (margaritas y rosas entrelazadas) se veía recién puesto sobre el revestimiento de pino, y una mezcla de perfume flotaba en el aire. Deborah se volvió hacia St. James. Este sonrió.
– ¿Qué? -dijo ella.
– Como en casa.
– En la de alguien, al menos.
Deborah se encaminó al pub.
Por lo visto, habían llegado durante el período de cierre, porque no había nadie tras la barra de caoba ni en las mesas estilo pub, cuyos posavasos para apoyar las jarras de cerveza moteaban la madera de naranja y beige. Dejaron atrás las mesas, con sus correspondientes taburetes y sillas, y caminaron bajo un techo bajo, de robustas vigas ennegrecidas por generaciones de humo y decoradas con un despliegue de complicadas herraduras de caballo. En la chimenea todavía fulguraban los restos del fuego de la tarde, que chasqueaban cuando las últimas bolsas de resina estallaban.
– ¿Dónde se habrá metido esa condenada chica? -preguntó una mujer.
Hablaba desde lo que aparentaba ser un despacho. La puerta estaba abierta a la izquierda de la barra. Al lado, subía una escalera de peldaños extrañamente inclinados, como agobiados por algún peso. La mujer salió, aulló «¡Jo-se-phine!» hacia lo alto de la escalera, y entonces vio a St. James y su mujer. Al igual que Josie, se sobresaltó. Al igual que Josie, era alta y delgada, y sus codos eran aguzados como puntas de flecha. Se llevó una mano tímida al cabello y se quitó una hebilla de plástico adornada con capullos de rosa que lo apartaba de sus mejillas. Bajó la otra hasta la falda y sacudió unas hilas.
– Toallas -dijo, como para explicar la última actividad-. Tenía que doblarlas. No lo hizo. Yo tuve que hacerlo. Eso resume la vida con una chica de catorce años.
– Nos estaba esperando -dijo Deborah-. Nos ayudó a cargar nuestras cosas.
– ¿De veras? -Los ojos de la mujer se desviaron hacia la maleta-. Ustedes deben ser el señor y la señora St. James. Bienvenidos. Les daremos Tragaluz.
– ¿Tragaluz?
– La habitación. Es la mejor. Me temo que un poco fría en esta época del año, pero hemos puesto una estufa más.
«Fría» no hacía justicia a la temperatura de la habitación donde les condujo, dos tramos de escalera más arriba, en la parte más alta del hotel. Aunque la estufa funcionaba a tope y enviaba palpables oleadas de calor, las tres ventanas y los dos tragaluces adicionales de la habitación actuaban como transmisores del frío exterior. Acercarse a medio metro de ellas suponía penetrar en un campo de hielo.
La señora Wragg corrió las cortinas.
– La cena se sirve desde las siete y media hasta las nueve. ¿Quieren algo antes? ¿Han tomado té? Josie les preparará una tetera, si lo desean.
– Yo no quiero nada -dijo St. James-. ¿Deborah?
– No.
La señora Wragg asintió. Frotó los brazos con sus manos.
– Bien -dijo. Se agachó para coger un hilo blanco de la alfombra. Lo anudó alrededor de un dedo-. El baño es aquella puerta. Cuidado con la cabeza. El dintel es un poco bajo, pero todos lo son. Es el edificio. Es antiguo, ya saben.
– Sí, por supuesto.
La mujer se acercó a la cómoda, situada entre las dos ventanas delanteras, y efectuó mínimos ajustes en un espejo móvil, y algunos más en el pañito de encaje sobre el que descansaba.
– Aquí tienen más mantas -explicó, mientras abría el ropero. Palmeó el tapizado de zaraza de la única silla de la habitación-. De Londres, ¿verdad? -añadió, cuando resultó evidente que no podía hacer nada más.
– Sí -contestó St. James.
– No viene mucha gente de Londres.
– La distancia es bastante grande.
– No, no es eso. Los londinenses van al sur. Dorset, Cornualles. Todo el mundo lo hace.
Se acercó a la pared situada detrás de la silla y movió uno de los dos grabados que colgaban, una copia de Dos chicas al piano, de Renoir, montada sobre un tapete blanco que empezaba a amarillear por los bordes.
– Hay muy poca gente a la que le guste el frío -dijo.
– Tiene mucha razón.
– Los del norte también van a Londres. Persiguen sueños, creo. Como Josie. ¿Les…? Supongo que les hizo preguntas sobre Londres.
St. James miró a su mujer. Deborah había abierto la maleta sobre la cama. Al oír la pregunta, dejó lo que estaba haciendo y se levantó, con una bufanda gris en las manos.
– No -dijo-. No habló de Londres.
La señora Wragg cabeceó, y después alumbró una fugaz sonrisa.
– Bien, eso es bueno, ¿no? Porque a la muchacha se le ocurren toda clase de maldades cuando se trata de algo que pueda alejarla de Winslough. -Se frotó las manos y las enlazó sobre la cintura-. Bien. Han venido en busca de aire puro y buenas caminatas. Tenemos en abundancia. Por los páramos, los campos, las colinas. El mes pasado nevó. La primera vez que nevaba en estos parajes desde hacía años, pero ahora solo hay escarcha. «La nieve de los tontos», como decía mi madre. Todo se llena de barro, pero espero que hayan traído botas.
– Así es.
– Estupendo. Pregunten a mi Ben, el señor Wragg, cuál es el mejor sitio para ir a pasear. Nadie conoce esta tierra como mi querido Ben.
– Gracias -dijo Deborah-. Lo haremos. Tenemos ganas de dar paseos, y también de ver al vicario.
– ¿Al vicario?
– Sí.
– ¿Al señor Sage?
– Sí.
La mano derecha de la señora Wragg se deslizó desde su cintura hasta el cuello de la blusa.
– ¿Qué ocurre? -preguntó Deborah. St. James y ella intercambiaron una mirada-. El señor Sage sigue en la parroquia, ¿verdad?
– No. Está… -La señora Wragg apretó los dedos contra el cuello y completó su pensamiento a toda prisa-. Supongo que habría ido a Cornualles. Como todo el mundo, por así decirlo.
– ¿Qué significa eso? -preguntó St. James.
– Es… -La mujer tragó saliva-. Es el lugar donde está enterrado.
2
Polly Yarkin pasó un trapo húmedo sobre la encimera y lo dobló pulcramente al borde del fregadero. Era un trabajo inútil. Nadie había utilizado la cocina del vicario durante las últimas cuatro semanas y, a juzgar por los indicios, pasarían más semanas antes de que alguien la utilizara, pero seguía acudiendo diariamente a la vicaría, como había hecho durante los últimos seis años, y cuidaba de la casa ahora al igual que en vida del señor Sage y sus dos jóvenes predecesores, cada uno de los cuales había pasado tres años en el pueblo, antes de encaminarse hacia metas más importantes. Si es que existía algo similar en la Iglesia anglicana.
Polly se secó las manos con un paño de cocina a cuadros y lo dejó en el estante que corría sobre el fregadero. Aquella mañana había encerado el suelo de linóleo, y quedó complacida cuando observó su reflejo en la prístina superficie. No era un reflejo perfecto, por supuesto. Un suelo no era un espejo, pero veía con bastante nitidez los rizos de cabello rojizo que escapaban al apretado nudo de la bufanda en su nuca. Y también podía ver, demasiado bien, la silueta de su cuerpo, la espalda encorvada por el peso de sus pechos como melones.
Los riñones le dolían como siempre, y las tirillas del sujetador rebosante se le clavaban en los hombros. Deslizó el dedo índice bajo una y se encogió cuando, al aligerar la presión sobre un hombro, descargó todo el peso sobre el otro. Qué suerte tienes, Poli, habían cloqueado sus compañeras de colegio menos desarrolladas, los chicos se vuelven locos solo de pensar en ti. Y su madre había dicho, concebida en el círculo, bendecida por la diosa, con su típico estilo criptomaternal, y le había propinado un palmetazo en el culo la primera y última vez que la muchacha había insinuado someterse a una operación quirúrgica para aliviar el peso que colgaba como plomo de su pecho.
Hundió los puños en la parte inferior de la espalda y echó un vistazo al reloj de pared, que colgaba sobre la mesa de la cocina. Las seis y media. Nadie acudiría ya a la vicaría a estas horas. Era absurdo demorarse más.
En realidad, no existían motivos que explicaran la continua presencia de Polly en casa del señor Sage. Aun así, iba cada mañana y se quedaba hasta después de oscurecer. Sacaba el polvo, limpiaba y decía a los capilleros de la iglesia que era importante, incluso crucial en aquella época del año, tener la casa preparada para el sustituto del señor Sage. Mientras trabajaba, no dejaba de vigilar el menor movimiento del vecino más próximo a la vicaría.
Lo hacía cada día desde el fallecimiento del señor Sage, cuando Colin Shepherd había venido por primera vez con su cuaderno de policía y sus preguntas de policía para examinar las pertenencias del señor Sage con sus tranquilos y expertos modales de policía. Solo le dedicaba una mirada cuando ella abría la puerta cada mañana. Decía hola, Polly, y desviaba la vista. Se encaminaba al estudio o al dormitorio del vicario; en ocasiones, se sentaba a examinar el correo. Tomaba notas y contemplaba durante largos minutos la agenda del señor Sage, como si la inspección de los compromisos del vicario pudiera proporcionarle la clave de su muerte.
Háblame, Colin, deseaba decirle cuando estaba en la casa. Como antes. Vuelve a mí. Seamos amigos.
Pero no decía nada. A cambio, le ofrecía té. Y cuando él lo rechazaba: «No, gracias, Polly, me iré enseguida», ella reanudaba su trabajo, sacaba brillo a los espejos, limpiaba la parte interior de las ventanas, frotaba retretes, suelos, lavabos y bañeras hasta que las manos le dolían y la casa resplandecía. Siempre que podía, le observaba y catalogaba los detalles destinados a hacer más llevadero su peso. Colin tiene la mandíbula demasiado cuadrada. Los ojos son de un verde muy bonito, pero demasiado pequeños. Se peina de una manera curiosa, intenta echarse el pelo hacia atrás, siempre con la raya en medio, y luego le cae hacia delante hasta cubrir su frente. No para de toquetearlo, y utiliza los dedos a modo de peine.
Pero los dedos le robaban el aliento, y allí terminaba el inútil catálogo. Tenía las manos más bonitas del mundo.
Por culpa de aquellas manos y el pensar en los dedos resbalando sobre su piel, siempre terminaba donde había empezado. Háblame, Colin. Como antes.
El nunca lo hacía, y así estaba bien, porque Polly, en realidad, no deseaba que fuera como antes entre ellos.
La investigación concluyó demasiado pronto para su gusto. Colin Shepherd, policía del pueblo, leyó el resultado de sus pesquisas, con voz serena, en la encuesta del juez de instrucción. Había ido como todos los demás habitantes del pueblo, que se apretujaban en el gran salón del hostal. Pero, al contrario que los demás, solo había ido para ver a Colin y oírle hablar.
– Muerte accidental -anunció el juez-, por envenenamiento fortuito.
El caso quedó cerrado.
Sin embargo, cerrar el caso no puso fin a los susurros, las insinuaciones o la realidad de que en un pueblo como Winslough «envenenamiento» y «fortuito» constituían, una clara invitación a las habladurías y una indudable contradicción en los términos. Por lo tanto, Polly había seguido en su puesto, y cada mañana llegaba a la vicaría a las siete y media, con la esperanza de que el caso se reabriera y Colin regresara.
Se dejó caer en una silla de la cocina, cansada, y deslizó los pies en las botas de trabajo que había dejado aquella mañana sobre la creciente pila de periódicos. Nadie había pensado en cancelar las suscripciones del señor Sage. Había estado demasiado ocupada pensando en Colin. Lo haría mañana, decidió. Tendría una excusa para volver de nuevo.
Cuando cerró la puerta principal, se detuvo unos instantes en los peldaños de la vicaría para liberar el pelo de la bufanda que lo sujetaba. Los rizos, como virutillas de acero herrumbrosas, se desplegaron alrededor de su rostro, y la brisa nocturna agitó los de su nuca. Dobló la bufanda en forma de triángulo, y procuró que las palabras «¡Rita me leyó como un libro en Blackpool!» no se vieran. La pasó sobre su cabeza y anudó los extremos bajo la barbilla. Su cabello, sujeto de esta manera, le arañó las mejillas y el cuello. Sabía que su aspecto no podía ser menos atractivo, pero al menos no aletearía sobre su cabeza y se le metería en la boca camino de casa. Además, detenerse en la escalera bajo la luz del porche, que siempre dejaba abierta en cuanto el sol se ponía, le concedía la oportunidad de dirigir una mirada descarada a la casa de al lado. Si las luces estaban encendidas, si el coche estaba en el camino particular…
No era ese el caso. Mientras cruzaba el trecho de grava y salía a la calle, Polly se preguntó qué habría hecho si Colin Shepherd hubiera estado en casa aquella noche.
¿Llamar a la puerta?
«¿Sí? Ah, hola. ¿Qué pasa, Polly?»
¿Tocar el timbre?
«¿Ocurre algo?»
¿Mirar por la ventana?
«¿Necesitas a la policía?»
¿Entrar por las buenas, empezar a hablar y rezar para que Colin contestara?
«No sé qué quieres de mí, Polly.»
Se abotonó el abrigo bajo la barbilla y sopló un aliento gris y vaporoso en sus manos. La temperatura estaba descendiendo. Habría menos de cinco grados. Se formaría hielo en la carretera y aguanieve si llovía. Si él no tomaba las curvas con prudencia, perdería el control del coche. Quizá se tropezaría con él. Sería la única que podría ayudarle. Mecería su cabeza en el regazo, apoyaría la mano sobre su frente, le apartaría el pelo de la frente y le daría calor. Colin.
– Volverá contigo, Polly -había dicho el señor Sage tres noches antes de su muerte-. Mantente firme y espérale. Disponte a escuchar. Va a necesitarte para rehacer su vida. Quizá antes de lo que supones.
Pero todo aquello no era más que parafernalia cristiana, el reflejo de las creencias más inútiles de la Iglesia. Si uno rezaba lo bastante, había un Dios que escuchaba, sopesaba peticiones, acariciaba su larga barba blanca, componía una expresión pensativa y decía: «Síiii, entiendo», y hacía realidad los sueños.
Un montón de basura.
Polly se dirigió hacia el sur, salió del pueblo y caminó por la cuneta de la carretera de Clitheroe. Andar resultaba difícil. El sendero estaba lleno de barro y sembrado de hojas muertas. Oía el chapoteo de sus pasos sobre el fragor del viento que azotaba los árboles.
Al otro lado de la calle, la iglesia estaba a oscuras. No habría vísperas hasta que llegara el nuevo vicario. El Consejo Eclesiástico había celebrado entrevistas durante las dos últimas semanas, pero al parecer escaseaban los sacerdotes que quisieran instalarse en un pueblo. Daba la impresión de que, sin luces brillantes y millones de habitantes, no había almas que salvar, pero no era ese el caso. Había mucho que salvar en Winslough. Sage se había dado cuenta enseguida, y lo había observado en la misma Polly.
Porque pecaba desde hacía mucho tiempo. Había trazado el círculo en el frío del invierno, en las noches tibias de verano, en primavera y otoño. Había dispuesto el altar hacia el norte. Colocaba las velas en las cuatro puertas del círculo y, mediante el agua, la sal y las hierbas, creaba un cosmos sagrado y mágico al que podía rezar. Todos los elementos estaban presentes: el agua, el aire, el fuego, la tierra. El cordón serpenteaba alrededor de su muslo. Notaba la vara fuerte y segura en su mano. Utilizaba clavos para el incienso, laurel para la madera, y se entregaba (en cuerpo y alma, afirmaba) al Rito del Sol. Por la salud y la vitalidad. Rogaba esperanza cuando los médicos la descartaban. Pedía curación cuando la única promesa era la morfina que calmaba el dolor, hasta que la muerte ponía fin a todo.
Iluminada por las velas y la llama del laurel encendido, había entonado la súplica a Aquellos cuya presencia invocaba con el mayor fervor:
Que la salud de Annie sea restaurada.
Que el Dios y la Diosa atiendan mi plegaria.
Y se había dicho, completamente convencida, que sus intenciones eran puras y buenas. Rezó por Annie, su amiga de la infancia, la dulce Annie Shepherd, esposa del amado Colin, pero solo los puros podían invocar a la Diosa y obtener respuesta. La magia de los que rogaban tenía que ser inmaculada.
Polly, guiada por un impulso, volvió hacia la iglesia y entró en el cementerio. Estaba tan negro como el interior de la boca del Dios con Cuernos, pero no precisaba luz para orientarse, ni tampoco necesitaba leer la lápida. Annie Alice Shepherd. Y debajo, las fechas y la inscripción: «A mi querida esposa». No había nada más, ningún adorno, porque así era Colin.
– Oh, Annie -dijo Polly a la lápida, que se alzaba en las sombras más profundas, donde la pared del cementerio pasaba junto a un castaño de ramas gruesas-. Me ha ocurrido tres veces, como dijo el Redentor, pero te juro, Annie, que no era mi intención hacerte daño.
Aun antes de terminar la frase, se vio asediada por las dudas. Dejaron su conciencia al desnudo, como una plaga de langosta. Dejaron al descubierto lo peor de lo que había sido, una mujer que deseaba al marido de otra.
– Hiciste lo que pudiste, Polly -había dicho el señor Sage, al tiempo que acariciaba su mano-. Nadie puede curar el cáncer con oraciones. Se puede rezar para que los médicos sean capaces de ayudar, o para que el paciente reúna fuerzas para soportar sus sufrimientos, pero la enfermedad en sí… No, querida Polly, no se cura con oraciones.
La intención del vicario había sido buena, pero no la conocía. No era el tipo de hombre capaz de comprender sus pecados. Lo que ocultaba en la parte más sucia de su corazón no se absolvía diciendo: «Ve en paz».
Ahora, pagaba por triplicado el hecho de haber desencadenado sobre sí la ira de los Dioses, pero no la habían castigado con el cáncer. Ni Hammurabi habría imaginado una venganza más refinada.
– Me cambiaría por ti, Annie -susurró Polly-. Lo juro.
– ¿Polly?
Un susurro incorpóreo la contestó. Retrocedió de un salto y se llevó la mano a la boca. Un torrente de sangre se agolpó en sus ojos.
– ¿Polly? ¿Eres tú?
Se oyeron unos pasos al otro lado de la pared, botas de goma que pisaban las heladas hojas muertas caídas sobre el suelo. Entonces, Polly le vio. Sombra entre las sombras. Olió el humo de pipa que se pegaba a su ropa.
– ¿Brendan?
No tuvo que esperar para confirmar su sospecha. La escasa luz bañó la nariz ganchuda de Brendan Power. No había otro perfil semejante en todo Winslough.
– ¿Qué haces aquí?
El hombre pareció leer en la pregunta una invitación implícita e involuntaria. Saltó el muro. Ella se apartó. El hombre se acercó con paso decidido. Polly vio que sostenía la pipa en la mano.
– He ido a la mansión.
Golpeó la pipa contra la lápida de Annie; briznas de tabaco quemado cayeron como virutas de ébano sobre la piel helada de la tumba. A juzgar por sus siguientes palabras, Brendan comprendió al instante lo inapropiado de su comportamiento.
– Oh, maldita sea. Lo siento. -Se agachó y apartó el tabaco con la mano. Se enderezó, guardó la pipa en el bolsillo y removió los pies-. Volvía al pueblo por el sendero peatonal. Vi a alguien en el cementerio y… -Bajó la cabeza, como si examinara sus botas negras, apenas visibles-. Esperaba que fueras tú, Polly.
– ¿Cómo está tu mujer? -preguntó ella.
Brendan alzó la cabeza.
– Han surgido nuevos contratiempos en la renovación de la casa. Un grifo de la bañera ha saltado. Una alfombra se estropeó. Rebecca está hecha una furia.
– Muy comprensible, ¿no? Quiere un hogar propio. No debe de ser fácil vivir con papá y mamá, sobre todo ahora que espera un niño.
– No. No es fácil. Para nadie, Polly.
La joven apartó la vista al percibir la urgencia de su tono, y miró hacia Cotes Hall donde, desde hacía cuatro meses, un equipo de decoradores y artesanos se dedicaban a remozar el edificio victoriano, abandonado desde hacía mucho tiempo, con el fin de dejarlo a punto para Brendan y su mujer.
– No sé por qué no contrata a un vigilante nocturno.
– Dice que por nada del mundo contratará a un vigilante. Ya tiene a la señora Spence. Le paga para que esté allí, y eso es más que suficiente, afirma.
– ¿Y…? -Se esforzó en pronunciar el nombre sin delatar nada-. ¿La señora Spence nunca ha oído que alguien entrara?
– Desde su casa, no. Dice que está demasiado lejos de la mansión. Cuando hace la ronda, nunca ve a nadie.
– Ah.
Permanecieron en silencio. Brendan removió los pies. La tierra helada crujió bajo su peso. Una ráfaga de viento nocturno sopló entre las ramas del castaño y agitó el pelo de Polly que la bufanda no lograba sujetar.
– Polly.
Captó el tono apremiante de su voz, como una súplica. Ya lo había visto en su rostro cuando pedía permiso para sentarse a su mesa del pub, y hacía acto de aparición como si intuyera sus movimientos, cada vez que Polly entraba en Crofters Inn para tomar una copa. Ahora, como en aquellas ocasiones, sintió un nudo en el estómago y frío en sus miembros.
Sabía lo que él deseaba, lo mismo que todo el mundo: escapar, algún secreto al que aferrarse, algún sueño formado a medias: ¿Qué más le daba si ella salía perjudicada? ¿En qué libro de contabilidad se reflejaba el precio exacto que costaba herir un alma?
Estás casado, Brendan, quiso decir en un tono que combinara paciencia y compasión. Aunque te amara, que no es el caso, como bien sabes, tienes mujer. Vete a casa con ella. Métete en la cama y haz el amor a Rebecca. Tuviste suficientes ganas como para hacerlo en otro tiempo.
Pero arrastraba la maldición de ser una mujer poco propensa al rechazo o la crueldad.
– Me voy, Brendan -se limitó a decir-. Mi mamá me está esperando para cenar.
Volvió sobre sus pasos.
Oyó que él la seguía.
– Te acompañaré -dijo Brendan-. No deberías andar sola por aquí.
– Está demasiado lejos. Además, ibas en dirección contraria.
– Por el sendero -replicó, con tal seguridad que su respuesta parecía ser el summum de la lógica-. A través del prado. Saltando los muros. No vine por la carretera. -Adaptó su paso al de ella-. Tengo una linterna -añadió, y la sacó del bolsillo-. No deberías caminar de noche sin una linterna.
– Solo son dos kilómetros, Brendan. No hay peligro.
– Por si acaso.
Polly suspiró. Quería explicarle que no podía caminar con ella por la oscuridad. Les vería gente. Malinterpretaría la situación.
Pero sabía por adelantado cuál sería su respuesta. Pensarán que vuelvo a casa, diría. Cada día salgo a pasear.
Qué inocente era. Qué poco sabía de la vida en los pueblos. Qué poco importaría a cualquiera que les viera el hecho de que Polly y su madre habían vivido veinte años en la casa provista de gabletes que se encontraba situada en la boca del camino que conducía a Cotes Hall. Nadie se detendría a pensar en ello, o a pensar que Brendan estaba verificando la marcha de los trabajos en la mansión, con vistas a mudarse con su mujer. «Cita nocturna», sería la descripción de los lugareños. Rebecca se enteraría. Armaría un escándalo.
Claro que Brendan ya estaba pagando caro su error. Polly no albergaba la menor duda. Había visto lo bastante a Rebecca Townley-Young durante su vida para saber que casarse con ella, aun en las mejores condiciones, sería muy poco gratificante.
Por lo tanto, entre otras cosas, sentía pena por Brendan, y por eso le permitía sentarse con ella en el Crofters Inn por las noches, y por eso ahora continuaba caminando por la cuneta, la vista clavada en la brillante luz que proyectaba la linterna de Brendan. No intentó entablar conversación. Tenía una idea bastante aproximada de cómo acabaría cualquier conversación con Brendan Power.
Resbaló en una piedra, medio kilómetro más adelante, y Brendan la cogió por el brazo.
– Cuidado -la previno.
Notó la presión de sus dedos contra el seno. A cada paso que daba, los dedos subían y bajaban, como la parodia de una caricia.
Se encogió de hombros, con la esperanza de soltarse. Brendan afianzó su presa.
– Era una Craigie Stockwell -dijo Brendan con timidez, para romper el incómodo silencio.
Polly arrugó el entrecejo.
– Craigie ¿qué?
– La alfombra de la mansión. Una Craigie Stockwell. De Londres. Está hecha un asco. El desagüe de la pila estaba obturado con un trapo. Desde el viernes por la noche, diría yo. Parecía que hubiera manado agua durante todo el fin de semana.
– ¿Y nadie se dio cuenta?
– Habíamos ido a Manchester.
– ¿No vigila nadie cuando van los obreros, para comprobar que todo esté en orden?
– ¿Te refieres a la señora Spence? -Brendan meneó la cabeza-. Se limita a comprobar las puertas y ventanas.
– Pero ¿no debería…?
– No es un guardia de seguridad, e imagino que estar sola la pone nerviosa. Sin un hombre, quiero decir. Es un lugar solitario.
Sin embargo, Polly sabía que había ahuyentado a unos intrusos, al menos en una ocasión. Había oído el disparo. Y luego, unos minutos después, los pasos frenéticos de dos o tres personas que corrían sin dejar de gritar, y luego el rugido de una moto. La noticia se esparció por el pueblo. Con Juliet Spence no se jugaba.
Polly se estremeció. Se había levantado viento. Soplaba en ráfagas breves y gélidas que atravesaban el desnudo seto de espinos que bordeaba la carretera. Albergaba la promesa de un amanecer aún más abundante en escarcha.
– Tienes frío -dijo Brendan.
– No.
– Estás temblando, Polly. Ven. -La rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí-. Así está mejor, ¿eh? -Polly no contestó-. Caminamos juntos al mismo paso, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? Si me rodeas la cintura con el brazo, aún andaremos mejor.
– Brendan.
– Esta semana no has ido al pub. ¿Por qué?
Guardó silencio. Removió los hombros. Brendan no la soltó.
– Polly, ¿has estado en Cotes Fell?
La joven notó frío en las mejillas. Se deslizó como tentáculos cuello abajo. Ah, pensó, ya ha sucedido. Porque él la había visto en aquel lugar una noche del otoño pasado. Había oído su petición. Sabía lo peor.
Brendan prosiguió en tono desenvuelto.
– Creo que cada día me gusta más ir a pasear por la montaña. He subido al embalse tres veces… He dado un largo paseo por el canal de Bowland, y otro cerca de Claughton, en Beacon Fell. El aire es puro. ¿Te fijaste, al llegar a la cumbre? Bueno, supongo que estás demasiado ocupada para hacer excursiones.
Ahora lo dirá, pensó ella. Ahora anunciará el precio que he de pagar por su silencio.
– Con tantos hombres en tu vida.
La alusión era un acertijo.
Brendan la miró fijamente.
– Tiene que haber hombres. A montones, diría yo. Será por eso que no has ido al pub. Ocupada, ¿eh? Citas, quiero decir. Alguien especial, sin duda.
Alguien especial. Polly lanzó una triste carcajada.
– Hay alguien, ¿verdad? Una mujer como tú. Ningún hombre se podría resistir, si tuviera la menor oportunidad. Yo no. Eres increíble. Cualquiera lo ve.
Apagó la linterna y la guardó en el bolsillo. Cogió su brazo con la mano ahora libre.
– Eres tan guapa, Polly -dijo, y se acercó más-. Hueles bien. Tu tacto es enloquecedor. El tío que no se dé cuenta de eso necesita que le miren la cabeza.
Aminoró el paso hasta detenerse. Era lógico, se dijo Polly. Habían llegado al camino a cuyo lado se alzaba la casa donde ella vivía. Brendan la volvió hacia él.
– Polly -dijo con voz perentoria. Le acarició la mejilla-. Siento tantas cosas por ti. Sé que te has dado cuenta. ¿Me dejarás…?
Los faros de un coche les atraparon como conejos en su haz de luz. No venía por la carretera de Clitheroe, sino que traqueteaba y se bamboleaba por la pista que ascendía a Cotes Hall. Como conejos, petrificados, una mano de Brendan sobre la mejilla de Polly, la otra en su brazo. Sus intenciones eran inconfundibles.
– ¡Brendan! -dijo Polly.
El hombre dejó caer las manos y se alejó medio metro, pero ya era demasiado tarde. El coche se acercó a ellos lentamente, y después aminoró todavía más la velocidad. Era un viejo Land Rover verde, manchado de barro y mugriento, pero el parabrisas y las ventanas estaban muy limpios.
Polly ladeó la cabeza, no tanto por temor a que la vieran y hablaran de ella -sabía que nada iba a impedirlo-, como por no ver al conductor o a la mujer de cabello grisáceo y rostro anguloso sentada a su lado. Polly lo vio todo con la mayor vividez, sin intentarlo siquiera, el brazo de la mujer extendido de modo que las yemas de sus dedos descansaban sobre la nuca del conductor. Tocaban y removían aquel cabello color jengibre, indisciplinado, peinado hacia atrás.
Colin Shepherd y la señora Spence se disponían a pasar otra agradable velada juntos. Los Dioses recordaban a Polly Yarkin sus pecados.
Malditos sean el viento y el aire, pensó Polly. No era justo. Todo le salía mal, hiciera lo que hiciese. Cerró la puerta con furia a su espalda y descargó un solo puñetazo sobre la madera.
– ¿Polly? ¿Eres tú, cariño?
Oyó el sonido de los vigorosos pasos de su madre en la sala de estar, acompañado de su respiración sibilante y el tintineo de joyas, pulseras, collares, doblones de oro, cualquier cosa que a su madre le apeteciera ponerse cuando llevaba a cabo su tocado matinal de invierno.
– Soy yo, Rita -contestó-. ¿Quién, si no?
– No sé, cariño. ¿Algún mozo guapo dispuesto a compartir una salchicha? Hay que estar siempre a punto para lo inesperado. Ese es mi lema.
Rita rió y resolló. Su perfume la precedió como un heraldo oloroso. Giorgio. Lo esparcía a cucharadas. Llegó a la puerta de la sala de estar y la ocupó por completo; era una mujer enorme, una masa informe del cuello a las rodillas. Se apoyó en el quicio para recuperar el aliento. La luz de la entrada arrancó destellos de los collares que colgaban sobre su gigantesco pecho. Arrojó una grotesca sombra de Rita sobre la pared y convirtió una de sus papadas en una barba de carne.
Polly se agachó para desanudar sus botas. Las suelas estaban llenas de barro, un detalle que no escapó a su madre.
– ¿Dónde has estado, cariño? -Rita agitó uno de los collares, una pieza compuesta de grandes cabezas de gato modeladas en latón-. ¿Has ido a dar un paseo?
– La carretera está cubierta de barro -gruñó Polly, mientras se quitaba una bota y forcejeaba con la segunda. Los cordones estaban mojados, y tenía los dedos entumecidos-. Invierno. ¿Ya has olvidado cómo es?
– Ojalá. ¿Cómo va por la metrópolis?
Dijo metrópolis. A propósito. Formaba parte de su personalidad. Adoptaba una falsa ignorancia cuando estaba en el pueblo, una prolongación del estilo general al que se adhería cuando pasaba los inviernos en Winslough. En primavera, verano y otoño, era Rita Rularski, lectora de tarot, piedras y palmas. Desde su local de Blackpool adivinaba el futuro, interpretaba el pasado e iluminaba el presente, reacio e inquietante, a cualquiera dispuesto a pagar en metálico. Rita recibía con idéntico aplomo a todos sus clientes -habitantes, turistas, visitantes de paso, amas de casa curiosas, damas elegantes en busca de emociones-, ataviada con un caftán capaz de albergar a un elefante y un pañuelo de alegres colores que cubría su enmarañado cabello grisáceo.
Pero en invierno se convertía de nuevo en Rita Yarkin y regresaba a Winslough para pasar tres meses con su única hija. Colocaba su anuncio pintado a mano en la cuneta de la carretera y esperaba a la clientela que apenas aparecía. Leía revistas y miraba la tele. Comía como un estibador y se pintaba las uñas.
Polly las miró con curiosidad. Hoy tocaban de color púrpura, con una diminuta franja dorada que cruzaba cada una en diagonal. Se daban de patadas con su caftán -calabaza anaranjado-, pero representaban una gran mejora respecto al amarillo del día anterior.
– ¿Te has peleado con alguien esta noche, cariño? -preguntó Rita-. Tu aura está bajo mínimos. Eso no es bueno, ¿sabes? Ven, deja que te mire la cara.
– No es nada.
Polly desplegó más actividad de la necesaria. Golpeó las botas contra el arcón de madera que había junto a la puerta. Se quitó la bufanda y la dobló en forma de cuadrado. Guardó este cuadrado en el bolsillo del abrigo, y después sacudió el abrigo con el dorso de la mano, para eliminar hilos y manchas de barro inexistentes.
No era tan fácil disuadir a su madre. Apartó su enorme masa de la puerta. Anadeó hasta Polly y la obligó a dar la vuelta. Escudriñó su cara. Con la mano abierta y a unos tres centímetros de distancia, trazó la forma de la cabeza y los hombros de Polly.
– Ya veo. -Se humedeció los labios y dejó caer el brazo con un suspiro-. Por las estrellas y la tierra, muchacha, deja de portarte como una tonta.
Polly se apartó y encaminó sus pasos hacia la escalera.
– Necesito mis zapatillas -dijo-. Bajo enseguida. Ya huelo la cena. ¿Has hecho goulash, como dijiste?
– Escúchame, Pol. El señor C. Shepherd no es tan especial -contestó Rita-. No tiene nada que ofrecer a una mujer como tú. ¿Aún no te has dado cuenta?
– Rita…
– Lo que importa es vivir. Vivir, ¿me has oído? Tienes vida y conocimiento, al igual que sangre en las venas. Posees dones que superan todo cuanto yo he tenido y visto. Utilízalos. No los dilapides, maldita sea. Dioses del cielo, si yo tuviera la mitad de lo que tú tienes, sería la dueña del mundo. Deja de subir la escalera y escúchame, muchacha.
Descargó la mano sobre el pasamanos.
Polly notó que la escalera temblaba. Se volvió y exhaló un suspiro de resignación. Su madre y ella solo pasaban tres meses juntas, pero durante los últimos seis años los días se hacían interminables, porque Rita empleaba cualquier excusa para entrometerse en la vida de Polly.
– Era él quien pasó en coche hace un momento, ¿verdad? -preguntó Rita-. El señor C. Shepherd y su precioso ego. Con ella, ¿no? Venían de la mansión. Por eso estás dolida, ¿verdad?
– No es nada -insistió Polly.
– En eso tienes razón. No es nada. El no es nada. ¿Para qué sufrir?
Pero él sí era algo para Polly. Siempre lo había sido. ¿Cómo podía explicarlo a su madre, cuya única experiencia amorosa había concluido bruscamente cuando su marido abandonó Winslough la lluviosa mañana del séptimo cumpleaños de Polly, se dirigió a Manchester para «comprar algo especial para mi muy especial chiquilla», y nunca volvió?
«Abandonada» era una palabra que Rita jamás empleaba para describir lo sucedido a ella y a su única hija. Lo llamaba «bendición». Si su marido carecía del sentido común necesario para saber a qué clase de mujeres iba a plantar, mejor que se fuera.
Rita siempre había considerado su vida en esos términos. Todas las dificultades, pruebas o desgracias podían redefinirse fácilmente como bendiciones disfrazadas. Las decepciones eran mensajes sin palabras de la Diosa. Los rechazos eran meras indicaciones de que el camino más deseado no era el mejor. Desde hacía mucho tiempo, Rita se había entregado, en mente, corazón y cuerpo, a la salvaguardia del Arte de la Sabiduría. Polly la admiraba por su confianza y devoción. Solo deseaba ser capaz de sentir lo mismo.
– Yo no soy como tú, Rita.
– Sí. Te pareces más a mí que yo. ¿Cuándo trazaste el círculo por última vez? Desde que estoy en casa no, seguro.
– Sí, lo he hecho. Desde entonces. Dos o tres veces. Su madre enarcó una ceja con expresión escéptica.
– Eres la discreción personificada, ¿eh? ¿Dónde lo has trazado?
– En Cotes Fell. Ya lo sabes, Rita.
– ¿Y el Rito?
Polly notó un hormigueo en la nuca. Habría preferido no contestar, pero el poder de su madre aumentaba a cada respuesta que daba. Lo percibía muy bien, como si manara de los dedos de Rita, como si se deslizara barandilla arriba y mojara la palma de la mano de Polly.
– Venus -dijo con vergüenza, y apartó la vista de la cara de Rita. Aguardó las burlas.
No se produjeron. Rita apartó la mano de la barandilla y examinó a su hija con aire pensativo.
– Venus -replicó-. No se trata de fabricar pociones amorosas, Polly.
– Ya lo sé.
– Entonces…
– Pero se trata de amor. Tú no quieres que lo sienta. Lo sé, mamá, pero es inútil y no puedo rechazarlo solo porque a ti te da la gana. Le quiero. ¿No crees que lo dejaría si pudiera? ¿Crees que no rezo para no sentir nada hacia él… o al menos para sentir por él lo que él siente por mí? ¿Crees que me gusta esta tortura?
– Creo que todos elegimos nuestras torturas.
Rita caminó hacia una antigua camarera de palo de rosa, inclinada por la ausencia de dos ruedas. Estaba apoyada contra una de las paredes de la entrada, bajo la escalera; Rita se agachó todo lo que le permitieron sus piernas y abrió el único cajón. Extrajo dos rectángulos de madera.
– Toma -dijo-. Cógelos.
Polly cogió las piezas, sin preguntas ni protestas. Percibió su olor inconfundible, penetrante pero agradable, un aroma embriagador.
– Cedro -dijo.
– Exacto -dijo Rita-. Quémalos en honor a Marte. Pide fuerza, muchacha. Deja el amor a los que no poseen tus dones.
3
La señora Wragg se marchó nada más anunciar lo ocurrido al vicario. Al afligido: «¿Qué pasó? ¿Cómo demonios murió?» de Deborah, contestó vagamente: «No estoy segura. ¿Era amiga de él?».
No. Por supuesto. No eran amigos. Solo habían compartido unos minutos de conversación en la Galería Nacional, un día de noviembre ventoso y lluvioso. Aun así, el recuerdo de la amabilidad y el preocupado interés de Robin Sage provocó que Deborah se sintiera abrumada, sacudida por una mezcla de sorpresa y pesar, al conocer la noticia de su muerte.
– Lo siento, amor -dijo St. James cuando la señora Wragg cerró la puerta.
Deborah observó la preocupación que nublaba sus ojos, y supo que estaba leyendo sus pensamientos como solo podía hacerlo un hombre que la conocía desde que nació. Calló lo que deseaba decir, adivinó: «No es por tu culpa, Deborah. No posees el don de causar la muerte, pienses lo que pienses…». En cambio, la abrazó.
Por fin, descendieron la escalera situada entre el bar y la oficina a las siete y media. En el pub se agolpaba la habitual multitud vespertina. Granjeros apoyados contra la barra, enzarzados en conversaciones. Amas de casa que disfrutaban de una noche libre reunidas en mesas. Dos parejas mayores comparaban bastones para caminar, mientras seis ruidosos adolescentes bromeaban a voz en grito en una esquina y fumaban cigarrillos.
Josie Wragg emergió de este último grupo, en cuyo centro, jaleada por los comentarios obscenos de sus compañeros, una pareja se magreaba frenéticamente, con alguna pausa ocasional que la chica aprovechaba para echar un trago de la botella y el chico para dar caladas a un cigarrillo. Josie se había cambiado y llevaba lo que parecía ser un uniforme de trabajo, pero el reborde de su falda negra sobresalía en parte, su corbata de lazo roja estaba irremisiblemente torcida, y un largo hilo caía sobre la verde extensión de su pecho.
Pasó por debajo de la barra, cogió al vuelo dos cartas y se encaminó hacia los recién llegados.
– Buenas noches, señores. ¿Se encuentran a gusto? -preguntó en tono formal, sin dejar de mirar con cautela al hombre calvo que manejaba las espitas del pub con aire de autoridad, y que no podía ser otro que el propietario, el señor Wragg.
– Perfectamente -contestó St. James.
– En ése caso, supongo que querrán echar una ojeada a la carta. Recuerden lo que les dije sobre el buey -añadió en voz baja.
Pasaron junto a los granjeros, uno de los cuales, congestionado, agitaba un dedo admonitorio y hablaba de «decirle que es un sendero público… público, ¿me ha oído?», se abrieron paso entre las mesas hasta la chimenea, donde las llamas estaban dando cuenta con rapidez de una pela de abedul plateado, en forma de cono. Miradas de curiosidad les siguieron mientras cruzaban la sala (no solían ir turistas a Lancashire en aquella época del año), pero a sus educados «buenas noches» los hombres respondían con bruscos cabeceos y las mujeres inclinaban la cabeza. Si bien los adolescentes no se movieron de su rincón, como indiferentes a los demás, no parecía tanto egocentrismo de grupo como interés en aprovechar la diversión que les brindaban la rubia y su acompañante, que en aquel momento había deslizado la mano bajo la sudadera amarillo rabioso de la joven. La tela onduló cuando su puño se elevó como un tercer pecho móvil.
Deborah se sentó en un banco, bajo una reproducción en punto de aguja, desteñida y nada puntillista, de Una tarde de domingo en la Grand Jatte. St. James ocupó un taburete frente a su mujer. Pidieron jerez y whisky, y cuando Josie llevó las bebidas a su mesa, colocó el cuerpo de manera que ocultara a los amantes entrelazados.
– Lo lamento -dijo, mientras dejaba el jerez delante de Deborah y lo centraba. Hizo lo mismo con el whisky-. Pam Rice, que se dedica a putear por las noches. No me pregunten por qué. No es mala, solo cuando se junta con Todd. Tiene diecisiete.
Lo dijo como si la edad del muchacho lo explicara todo, pero luego continuó, tal vez pensando que no era suficiente.
– Trece. Pam, quiero decir. Catorce el mes que viene.
– Y treinta y cinco el año que viene, sin duda -replicó con sequedad St. James.
Josie echó un vistazo a la pareja. Pese a su anterior mirada despreciativa, su pecho huesudo se alzó temblorosamente.
– Sí. Bueno… -Se volvió hacia ellos como si le costara cierto esfuerzo-. ¿Qué tomarán? Dejando aparte el buey. El salmón está muy bueno. Y el pato. La ternera está… -La puerta del pub se abrió, y penetró una ráfaga de aire frío que sopló alrededor de sus tobillos como seda al moverse-… cocinada con tomates y setas, y esta noche hemos preparado un lenguado con alcaparras y…
El recitado de Josie se interrumpió cuando, detrás de ella, las conversaciones de los clientes enmudecieron con sorprendente rapidez.
Un hombre y una mujer se habían detenido en la puerta. Una luz colgada del techo dio cuenta del contraste que formaban. Primero, el cabello: el de él, color jengibre; el de ella, negro y veteado de gris, espeso, lacio y cortado a la altura de los hombros. Después, la cara: la de él, juvenil y hermosa, pero de mandíbula y mentón demasiado prominentes; la de ella, fuerte y enérgica, sin maquillaje que disimulara su edad. Y la ropa: él, con chaqueta y pantalones barbour; ella, con una desgastada chaqueta de marinero y téjanos descoloridos, con un parche sobre una rodilla.
Permanecieron inmóviles un momento en la entrada, la mano del hombre apoyada sobre el brazo de la mujer. Aquel llevaba gafas de concha, cuyos cristales capturaban la luz y ocultaban sus ojos y su reacción al silencio que había recibido su aparición. La mujer, no obstante, paseó la vista a su alrededor poco a poco y efectuó un contacto deliberado con todas las caras que tuvieron la valentía de sostener su mirada.
– … alcaparras y… y…
Daba la impresión de que Josie había olvidado el resto de su recitado ensayado. Introdujo el lápiz en su cabello y se rascó el cráneo con él.
El señor Wragg habló desde detrás de la barra, mientras eliminaba la espuma de una jarra de Guinness.
– Buenas noches, agente. Buenas noches, señora Spence. Menudo frío hace esta noche, ¿eh? Esto es el principio de una ola de frío, si quieren saber mi opinión. Tú, Frank Fowler, ¿otra ronda?
Por fin, uno de los granjeros se volvió. Los demás empezaron a imitarle.
– No diré que no, Ben -contestó Frank Fowler, y empujó su jarra hacia el otro lado de la barra.
Ben bajó la espita.
– ¿Tienes tabaco, Billy? -preguntó alguien.
Una silla arañó el suelo como el aullido de un animal. El doble timbre del teléfono sonó en la oficina. Poco a poco, el pub recobró la normalidad.
El policía se acercó a la barra.
– Black Bush y una limonada, Ben -dijo, mientras la señora Spence se encaminaba a una mesa apartada de las demás. Caminó con parsimonia, una mujer muy alta, con la cabeza erguida y los hombros rectos, pero en lugar de sentarse en el banco apoyado contra la pared eligió un taburete para dar la espalda a la sala. Se quitó la chaqueta y dejó al descubierto un jersey de lana color marfil de cuello alto.
– ¿Cómo va todo, agente? -preguntó Ben Wragg-. ¿Su padre ya se ha instalado en la residencia de pensionistas?
El policía contó unas monedas y las dejó sobre la barra.
– La semana pasada -contestó.
– Su padre fue un gran hombre en su tiempo, Colin. Un gran policía.
El agente empujó las monedas hacia Wragg.
– Sí, una gran persona -dijo-. Todos tardamos unos años en darnos cuenta, ¿no?
Cogió los vasos y fue a reunirse con su acompañante.
Se sentó en el banco, de cara a la sala. Paseó la mirada desde la barra a las mesas, una a una. Y los clientes, uno a uno, desviaron la vista. El murmullo de las conversaciones era tan apagado que se oía a la perfección el tintineo metálico de los cacharros en la cocina.
– Creo que esta noche me voy a retirar ya, Ben -dijo un granjero, al cabo de un momento.
– Voy a ver a mi viejo -dijo un segundo.
Un tercero se limitó a tirar un billete de cinco libras sobre la barra y esperó el cambio. Cuando solo habían transcurrido unos minutos desde la llegada del agente y la señora Spence, casi todos los clientes del Crofters Inn habían desaparecido. Solo quedaba un hombre solitario vestido de tweed que daba vueltas a su vaso de ginebra, derrumbado contra la pared, y el grupo de adolescentes, que se habían trasladado a una máquina tragaperras y ponían a prueba su suerte.
Josie había permanecido de pie junto a la mesa todo el rato, con los labios distendidos y los ojos abiertos de par en par. Solo el ladrido de Ben Wragg («Muévete, Josephine») la arrancó de su contemplación.
– ¿Qué van a… cenar? -logró articular, pero no les dio tiempo a elegir-. El comedor está por ahí. Síganme -dijo.
Les guió por una puerta baja contigua a la chimenea, hasta un salón donde la temperatura bajaba en picado sus buenos diez grados y el olor predominante era a pan horneado, en lugar de la mezcla de humo de cigarrillo y cerveza que impregnaba el pub. Les acomodó al lado de un radiador.
– Esta noche tendrán la sala solo para ustedes. Nadie se quedará. Iré a la cocina para encargar lo que han… -Por fin, se dio cuenta de que aún no podía encargar nada. Se mordió el labio-. Lo siento. Tengo la cabeza hecha un lío. Ni siquiera han elegido.
– ¿Pasa algo anormal? -preguntó Deborah.
– ¿Anormal?
El lápiz volvió a su cabello, esta vez con la punta por delante, y lo removió, como si la joven estuviera dibujando en su cráneo.
– ¿Algún problema?
– ¿Problema?
– ¿Se ha metido alguien en líos?
– ¿Líos?
St. James puso fin al juego de repeticiones.
– Creo que jamás había visto a un policía local evacuar un local público con tanta rapidez. Antes de la hora reglamentaria, por supuesto.
– Oh, no -dijo Josie-. No es por el señor Shepherd. Quiero decir… La verdad es… No es que… Han pasado cosas aquí, y ya saben cómo son los pueblos y… Caramba, será mejor que tome su nota. El señor Wragg se pone como una moto si hablo demasiado con los huéspedes. «No han venido a Winslough para que les dé la barrila gente como tú, señorita Josephine.» Eso dice el señor Wragg. Ya saben.
– ¿Es por la mujer que acompaña al policía? -preguntó Deborah.
Josie lanzó una rápida ojeada hacia una puerta giratoria que parecía dar acceso a la cocina.
– No debería hablar.
– Es muy comprensible -dijo St. James, y consultó la carta-. Para mí, champiñones rellenos de primero y el lenguado. ¿Qué quieres, Deborah?
Deborah no tenía el menor deseo de interrumpir su indagación. Decidió que si Josie vacilaba en hablar de un tema, un cambio a otro tal vez soltaría su lengua.
– Josie -dijo-, ¿puedes contarnos algo sobre el vicario, el señor Sage?
– Josie levantó la cabeza de su cuaderno.
– ¿Cómo lo sabe?
La joven extendió el brazo en dirección al pub.
– Lo de ahí fuera. ¿Cómo lo sabe?
– No sabemos nada, excepto que ha muerto. En parte, vinimos a Winslough para verle. ¿Puedes decirnos qué ocurrió? ¿Su muerte fue inesperada? ¿Estaba enfermo?
– No. -Josie clavó la mirada en el cuaderno y dedicó toda su concentración a escribir «champiñones rellenos y lenguado»-. Enfermo, no exactamente. Por poco tiempo, quiero decir.
– ¿Una enfermedad repentina?
– Repentina, sí. Exacto.
– ¿Padecía del corazón? ¿Un infarto, o algo por el estilo?
– Algo… rápido. Ocurrió rápido.
– ¿Una infección? ¿Un virus?
Josie parecía atormentada, desgarrada entre el deseo de hablar y la prudencia de callar. De nuevo garrapateó nerviosamente algo en su cuaderno.
– No fue asesinado, ¿verdad? -preguntó St. James.
– ¡No! -graznó la chica-. Nada de eso. Fue un accidente. De veras. Lo juro. Ella no quería… No pudo… Quiero decir que la conozco. Todos la conocemos. No tenía la intención de hacerle daño.
– ¿Quién? -preguntó St. James.
Los ojos de Josie se desviaron hacia la puerta.
– Es esa mujer -dijo Deborah-. Es la señora Spence, ¿no es cierto?
– ¡No fue un asesinato! -gritó Josie.
Les contó la historia a trancas y barrancas, mientras servía la cena, vertía el vino, traía la tabla de quesos y presentaba el café.
Comida envenenada, dijo. En diciembre. Costó arrancarle la historia, y no dejaba de mirar en dirección a la cocina, como para asegurarse de que nadie la sorprendería in fraganti. El señor Sage hacía sus rondas por la parroquia, visitaba a todas las familias para tomar el té o cenar…
– Según el señor Wragg, labraba su camino hacia la rectitud y la gloria, pero no deben hacerle caso, si saben a qué me refiero, porque nunca va a la iglesia, como no sea por Navidad o para asistir a un funeral.
… y fue a casa de la señora Spence un viernes por la noche. Estaban los dos solos, porque la hija de la señora Spence…
– Maggie es mi mejor amiga.
… estaba pasando la noche con Josie, en el hostal. La señora Spence siempre había dejado claro a cuantos la interrogaban al respecto que no pensaba mucho en ir a la iglesia como regla general, pese a que era el único acontecimiento social del pueblo, pero no iba a ser grosera con el vicario, de modo que cuando el señor Sage quiso hablar con ella para convencerla de que concediera otra oportunidad a la Iglesia anglicana, se prestó a escucharle. Siempre era educada, y el vicario fue aquella noche a su casa, con el libro de oraciones en la mano, dispuesto a recuperarla para la religión. Debía celebrar una boda a la mañana siguiente…
– Para unir a la gata esquelética de Becca Townley-Young y a Brendan Power, ese que estaba en el bar bebiendo ginebra, ¿se fijaron?
… pero no se presentó y por eso todos descubrieron que había muerto.
– Muerto y tieso, con los labios ensangrentados y las mandíbulas bien apretadas.
– Un poco raro para tratarse de un envenenamiento a causa de la comida -observó St. James, dudoso-. Porque si la comida estaba pasada…
No fue un envenenamiento a causa de la comida, les informó Josie, mientras hacía una pausa para rascarse el culo a través de su fina falda. Fue un auténtico caso de comida envenenada.
– ¿Quiere decir que la comida estaba envenenada? -preguntó Deborah.
El veneno estaba en la comida. Chirivía silvestre recogida en el estanque cercano a Cotes Hall.
– Solo que no era chirivía silvestre, como pensaba la señora Spence. En absoluto. En-ab-so-lu-to.
– Oh, no -exclamó Deborah, cuando las circunstancias que rodeaban la muerte del vicario adquirieron mayor claridad-. Qué horror. Qué espanto.
– Era cicuta -dijo Josie sin aliento-. Como lo que Sócrates bebió con su té en Grecia. Ella pensó que era chirivía, la señora Spence, y también el vicario, comió y… -Se llevó las manos a la garganta, emitió sonidos agónicos y paseó una mirada furtiva a su alrededor-. No le digan a mamá que yo se lo conté, ¿eh? Me dará una paliza si se entera. Se ha convertido en una especie de broma macabra entre los tíos del pueblo: ci-cu-ta-ya y allá-que-vas.
– Ci ¿qué? -preguntó Deborah.
– Cicuta -dijo St. James-. El nombre latino de su género: Cicuta maculata. Cicuta virosa. Las especies dependen del hábitat.
Frunció el ceño y jugueteó distraído con el cuchillo que había utilizado para cortar una porción de Gloucester enriquecido. Clavó la punta en un fragmento del queso que quedaba en su plato. Pero en lugar de verlo, por algún motivo, se descubrió revisando un recuerdo surgido de su subconsciente. El profesor Ian Rutheford, de la universidad de Glasgow, que insistía en ir vestido de cirujano hasta a las clases, famoso por la frase: «No se puede sentir aversión hacia un cadáver, damas y caballeros». ¿De dónde coño había surgido, como un demonio escocés procedente del pasado?, se preguntó St. James.
– A la mañana siguiente, no apareció en la boda -continuó en tono afable Josie-. El señor Townley-Young aún se pone como una fiera cuando se acuerda. Hasta las dos y media no consiguieron otro vicario, y el banquete nupcial fue un desastre. Más de la mitad de los invitados ya se habían ido de la iglesia. Algunos piensan que lo hizo Brendan, porque fue un matrimonio a la fuerza, y nadie imagina a un tío condenado a estar casado toda la vida con Becca Townley-Young que no trate de hacer algo desesperado para evitarlo… Me estoy pasando otra vez y, si mamá se entera, me meteré en un buen lío. A mamá le caía bien el señor Sage.
– ¿Y a ti?
– También. A todo el mundo, menos al señor Townley-Young. Decía que el vicario era «progresista», porque el señor Sage no utilizaba incienso y no se vestía con raso y encaje. Si quieren saber mi opinión, para ser vicario se necesitan cosas más importantes, y el señor Sage sabía cuáles eran.
St. James apenas escuchaba la cháchara de la joven. Les sirvió café y tendió una decorativa bandeja de porcelana, sobre la cual reposaban seis petit fours, con una notable capa de azúcar coloreada, bastante discutible desde el punto de vista gastronómico.
Al vicario le gustaba visitar a sus feligreses, explicó Josie. Promovió un grupo juvenil -del que ella era miembro y vicepresidente- a propósito, procuraba fortalecer los lazos familiares e intentaba que la gente volviera a la iglesia. Sabía el nombre de todos los habitantes del pueblo. Los martes por la tarde, daba clase a los niños de la escuela primaria. Salía a recibir cuando estaba en casa. No se daba aires.
– Le conocí en Londres -dijo Deborah-. Me pareció muy amable.
– Lo era. En serio. Por eso, cuando la señora Spence aparece, las cosas se ponen un poco difíciles.
Josie se inclinó sobre la mesa y movió la servilleta de papel sobre la que descansaban los petit fours, hasta centrarlos en la bandeja. Empujó la bandeja hacia las lamparitas adornadas con borlas de la mesa, para que se destacara mejor la confección de las capas de azúcar.
– O sea -continuó Josie-, no sería lo mismo si otra persona hubiera cometido una equivocación; mamá, por ejemplo.
– Da igual quién cometiera la equivocación, porque todo el mundo miraría a esa persona con malos ojos durante un tiempo -observó Deborah-, teniendo en cuenta que el señor Sage era muy apreciado.
– No es eso -replicó Josie-. La señora Spence es una herbolaria, así que habría tenido que saber muy bien lo que arrancaba de la tierra antes de sacarlo a la maldita mesa. Eso es lo que la gente dice. En el pub. Ya saben. Se regodean en la historia y no la sueltan. Les importa un pimiento el resultado de la investigación.
– ¿Una herbolaria que no reconoció la cicuta? -preguntó Deborah.
– Eso es lo que les come el tarro.
St. James escuchaba en silencio, mientras contemplaba la superficie del queso, sembrada de cráteres. Ian Rutherford regresó de improviso. Alineó sobre la mesa de trabajo los tarros con muestras, que sacaba de un carrito con el cuidado de un experto, mientras el olor a formaldehído que emanaba de su persona todo el rato, como un perfume espectral, terminaba con las ganas de comer de todos los presentes. «Vamos a los primeros síntomas, queridos míos», anunciaba alegremente, en tanto extraía cada tarro con un movimiento elegante. «Dolor abrasador en el esófago, exceso de salivación, náuseas. A continuación, mareos antes de que se inicien las convulsiones. Estas son espasmódicas, y producen rigidez en la musculatura. El cierre convulsivo de la boca impide los vómitos.» Tabaleó con los dedos sobre la tapa metálica de un tarro, satisfecho, en el que daba la impresión de flotar un pulmón humano. «La muerte se produce al cabo de quince minutos, o en un máximo de ocho horas. Asfixia. Fallo cardíaco. Paro respiratorio total.» Otro tabaleo sobre la tapa. «¿Alguna pregunta? ¿No? Estupendo. Basta ya de cicutoxina. Vamos al curare. Primeros síntomas…»
Pero St. James sentía ya síntomas propios, pese al cotorreo de Josie: desasosiego al principio, una clara inquietud. «Aquí tenemos un caso apropiado», estaba diciendo Rutherford, pero la circunstancia y la naturaleza del caso eran escurridizos como anguilas. St. James dejó su cuchillo sobre la mesa y cogió un petit four. Tuvo la impresión de que Josie aprobaba su elección.
– Hice la capa yo misma -anunció-. Creo que los de color rosa y verde son los de mejor aspecto.
– ¿Qué clase de herbolaria? -preguntó St. James.
– ¿La señora Spence?
– Sí.
– Del tipo curandero. Coge hierbas en el bosque y las colinas, las mezcla y las machaca. Para fiebres, retortijones, resfriados y tal. Maggie, la señora Spence es su madre, es mi mejor amiga y una persona maravillosa, nunca ha ido a un médico, por lo que yo sé. Cuando le duele algo, su mamá le aplica un emplasto. Si tiene fiebre, su mamá prepara un poco de té. Un día que fui a visitarlas a la mansión, viven en Cotes Hall, me dolía la garganta. Me dio algo para hacer gárgaras, y por la noche ya estaba curada.
– Por lo tanto, entiende de plantas.
Josie cabeceó.
– Por eso, cuando murió el señor Sage, las cosas se le pusieron mal. Cómo no iba a saberlo, se preguntaba la gente. O sea, yo no distinguiría la chirivía del heno, pero la señora Spence…
Su voz enmudeció y extendió las manos en un gesto muy expresivo.
– Supongo que la investigación esclareció todo eso -dijo Deborah.
– Oh, sí. Justo encima de la escalera, en el Tribunal de la Magistratura. ¿Aún no lo han visto? Vayan a echar un vistazo antes de ir a la cama.
– ¿Quién declaró? -preguntó St. James. La respuesta prometía la renovación de su inquietud, y estaba seguro de cuál sería-. Aparte de la señora Spence.
– El agente de policía.
– ¿El hombre que la acompañaba esta noche?
– Exacto. El señor Shepherd. Él encontró al señor Sage, quiero decir, el cadáver, en el sendero peatonal que va a Cotes Hall y el páramo, el sábado por la mañana.
– ¿Se encargó de la investigación solo?
– Sí, por lo que yo sé. Es nuestro policía, ¿no?
St. James vio que su mujer se volvía hacia él, impulsada por la curiosidad, mientras levantaba un dedo para juguetear con un rizo de su cabello. No dijo nada, pero le conocía lo bastante como para comprender la dirección de sus pensamientos.
No era problema suyo, pensó St. James. Habían venido al pueblo de vacaciones. Lejos de Londres y lejos de su hogar, donde no habría distracciones profesionales o domésticas que impidieran iniciar el diálogo tan necesario.
Sin embargo, no era tan fácil alejarse de las dos docenas de preguntas científicas y procesales que eran como una segunda naturaleza para él y pedían a gritos una respuesta. Aún era menos fácil alejarse del insistente monólogo de Ian Rutherford. Incluso ahora, tocaba una pegadiza y oscura melodía en el interior de su cráneo. «Tenéis que fijaros en la parte más gruesa de la planta, queridos míos. Muy peculiar esta pequeña belleza, tallo y raíz. El tallo es grueso, como observaréis, y lleva no una, sino varias raíces. Cuando efectuamos un corte en la superficie del tallo, así, obtenemos el auténtico olor de la cicuta sin depurar. Ahora, para repasar… ¿Quién hará los honores?» Y bajo unas cejas que parecían plantas silvestres, los ojos azules de Rutherford escudriñaban el laboratorio, siempre a la búsqueda del estudiante desafortunado que aparentaba haber asimilado hasta la menor información. Poseía un don especial para detectar la confusión y el aburrimiento, y cualquiera que experimentara una de ambas reacciones ante la disertación de Rutherford tenía todos los números para ser convocado a repasar el material, al final de la clase. «Señor Allcourt-St. James. Ilumínenos, por favor. ¿O acaso le pedimos demasiado en esta bella mañana?»
St. James oyó las palabras como si todavía se encontrara en aquella habitación de Glasgow, todos con veintiún años y sin pensar en toxinas orgánicas, sino en la joven que por fin se había llevado a la cama durante su última estancia en casa. Turbado su ensueño, llevó a cabo un valiente intento de improvisar una respuesta a la petición del profesor. Cicuta virosa, dijo, y carraspeó en un esfuerzo por conseguir tiempo, «principio tóxico cicutoxina, que actúa directamente sobre el sistema nervioso central, un violento convulsivo y…». El resto era un misterio.
«¿Y, señor St. James? ¿Y? ¿Y?»
Ay. Sus pensamientos estaban demasiado apegados al dormitorio. No recordaba nada más.
Pero aquí en Lancashire, más de quince años después, Josephine Eugenia Wragg dio la respuesta.
– Ella siempre guarda raíces en el sótano. Patatas, zanahorias, chirivías y todo eso, cada una en un cubo distinto, y corrió el rumor de que, si no había envenenado al vicario a propósito, alguien tenía que haber entrado y mezclado la cicuta con las otras chirivías, a la espera de que la cocinaran y comieran, pero ella afirmó en la encuesta que eso no era posible, puesto que el sótano siempre estaba cerrado con llave. Y todo el mundo dijo, muy bien, aceptamos que ese es el caso, pero ella tendría que haber sabido que no era chirivía, para empezar, porque…
Por supuesto que tendría que haberlo sabido. Por la raíz. Y ese había sido el punto principal de Ian Rutherford. Esa era la respuesta que esperaba, impaciente, de su alumno soñador y negligente.
«Las oraciones no sirven para nada en la ciencia, querido.» Sí. Bien. Ya se ocuparían de eso.
4
Otra vez aquel ruido. Sonaba como pasos vacilantes sobre la grava. Al principio, pensó que procedía del patio, y aunque sabía que la idea no era tranquilizadora, sus temores se calmaron en parte al pensar que, quienquiera que caminara en la oscuridad, no parecía dirigirse a la casa del vigilante, sino a Cotes Hall. Y tenía que ser un hombre, decidió Maggie Spence. Acechar de noche en la cercanía de edificios antiguos no era un comportamiento propio de mujeres.
Maggie sabía que debía estar alerta, teniendo en cuenta todo lo sucedido en la mansión durante los últimos meses, teniendo en cuenta sobre todo el estropicio perpetrado en aquella extravagante alfombra la semana pasada. Estar alerta era, a fin de cuentas, lo único que le había pedido su mamá, aparte de hacer los deberes, antes de marcharse con el señor Shepherd aquella noche.
– Solo estaré fuera unas horas, querida -le dijo mamá-. Si oyes algo, no salgas. Solo telefonea. ¿Entendido?
Cosa que debería hacer ahora, como Maggie bien sabía. Al fin y al cabo, tenía los números. Estaban abajo, junto al teléfono de la cocina. La casa del señor Shepherd, Crofters Inn y el hogar de los Townley-Young, por si acaso. Les había echado un vistazo cuando mamá se marchó, y quiso decir con burlona inocencia: «Pero solo vas al hostal, ¿verdad, mamá? ¿Por qué me das también el teléfono del señor Shepherd?». Pero Maggie ya sabía la respuesta a esa pregunta, y si la formulaba, solo conseguiría violentar a ambos.
Sin embargo, en ocasiones, deseaba violentarles. Quería gritar ¡veintitrés de marzo! Sé lo que pasó, sé que ese día lo hicisteis, incluso sé dónde, y cómo. Pero nunca lo hacía. Aunque no les hubiera visto juntos en la sala de estar -por llegar demasiado temprano a casa después de una discusión en el pueblo con Josie y Pam-, y aunque no hubiera escapado por la ventana, con las piernas temblorosas al ver a mamá y lo que estaba haciendo, y aunque no se hubiera sentado a reflexionar sobre ello en la terraza invadida por las malas hierbas de Cotes Hall, con Punkin aovillado a sus pies como una bola de color naranja atigrada, aun en ese caso lo habría sabido. Era obvio, cuando el señor Shepherd, desde aquella ocasión, miraba a mamá con ojos de cordero degollado y la boca entreabierta, y mamá procuraba por todos los medios no mirarle.
– ¿Lo estaban haciendo? -había susurrado Josie Wragg, sin aliento-. ¿Y tú les viste hacerlo, en realidad, de veras, sin el menor asomo de duda? ¿Desnudos y tal? ¿En la sala de estar? ¡Maggie!
Encendió un Gauloise y se tendió en la cama. Todas las ventanas estaban abiertas para que el humo escapara y su madre no supiera lo que estaba haciendo, si bien Maggie opinaba que ni toda la brisa del mundo lograría eliminar el asqueroso olor que desprendían los cigarrillos franceses favoritos de Josie. Encajó el suyo entre los labios y se llenó la boca de humo. Lo exhaló. Aún no dominaba el arte de inhalarlo, y tampoco estaba segura de desearlo.
– No se habían quitado toda la ropa -dijo-. Mamá, no, al menos. Quiero decir, no se había quitado ni una prenda. No era necesario.
– ¿Que no era necesario…? Entonces, ¿qué estaban haciendo? -preguntó Josie.
– Por Dios, Josephine. -Pam Rice bostezó. Agitó la cabeza, y su espléndida cabellera de bucles dorados quedó, como siempre, inmaculada, cada pelo en su sitio-. Piensa por una vez en tu vida, ¿quieres? ¿Qué crees que estaban haciendo? Se supone que tú eres la experta por estos andurriales.
Josie frunció el ceño.
– No entiendo cómo… Vamos, si iba vestida.
Pam alzó los ojos al techo, con expresión de paciencia martirizada. Dio una larga bocanada a su cigarrillo, exhaló e inhaló algo que ella llamaba franchute.
– La tenía en la boca -dijo-. B-o-c-a. ¿He de hacerte un dibujo, o ya lo has captado?
– En la… -Josie pareció confusa. Tocó su lengua con las yemas de los dedos, como si ese gesto la ayudara a comprender mejor-. ¿Quieres decir que tenía su cosa…?
– ¿Su cosa? Dios. Se llama pene, Josie. P-e-n-e. ¿Comprendido? -Pam rodó sobre su estómago y contempló con los ojos entornados la punta encendida del cigarrillo-. Solo puedo decir que ojalá obtuviera algo a cambio, cosa que dudo, estando vestida de pies a cabeza. -Otro movimiento perfecto de su cabello-. Todd sabe bien que no debe terminar antes de que yo me haya corrido, te lo aseguro.
Josie frunció el ceño. Era evidente que todavía estaba asimilando la información. Siempre alardeando de ser la autoridad viviente en materia de sexualidad femenina -cortesía de un sobado ejemplar de El animal sexual femenino desencadenado en casa, volumen I, que había sacado del cubo de la basura después de que su madre lo tirara, al cabo de dos meses de intentar, a instancias de su marido, «desarrollar la libido o algo por el estilo»-, y ahora la pillaban en fuera de juego.
– ¿Se…? -Dio la impresión de que luchaba por encontrar la palabra apropiada-. ¿Se movían o algo así, Maggie?
– Joder -dijo Pam-. ¿Es que no sabes nada? Nadie necesita moverse. Basta con que ella chupe.
– Con que ella… -Josie aplastó el cigarrillo en el antepecho de la ventana-. ¿La mamá de Maggie? ¿Con un tío? ¡Qué desagradable!
Pam lanzó una risita lánguida.
– No. Es «desencadenado». Justo y apropiado, si quieres saber mi opinión. ¿No mencionaba eso tu libro, Jo, o solo hablaba de meter tus tetas en nata montada y servirlas con fresas a la hora del té? Ya sabes, «haz de la vida de tu hombre una sorpresa constante».
– No tiene nada de malo que una mujer obedezca a su naturaleza sensual -replicó Josie con cierta dignidad. Bajó la cabeza y rascó una costra de su rodilla-. O a la de un hombre.
– Sí. Muy cierto. Una verdadera mujer ha de saber cómo y dónde provocar un hormigueo. ¿No crees, Maggie? -Pam utilizó su irritante habilidad de lograr que sus ojos parecieran inocentes y más azules de lo que eran-. ¿No crees que es importante?
Maggie cruzó las piernas al estilo indio y se pellizcó el canto de la mano. Era la forma de recordarse que no debía admitir nada. Sabía qué información deseaba extraerle Pam, y advirtió que Josie también lo sabía, pero nunca había hurgado en un alma, y no iba a empezar con la suya.
Josie acudió al rescate.
– ¿Dijiste algo? Después de verles, quiero decir.
No. Entonces no, al menos. Y cuando por fin se decidió, a modo de histérica acusación, expresada a gritos entre la ira y la autodefensa, la reacción de mamá había consistido en abofetearla. No una, sino dos veces, y con toda su fuerza. Un segundo después, tal vez al observar la expresión de sorpresa y conmoción que había aparecido en el rostro de Maggie, pues mamá jamás la había pegado, mamá lanzó un grito, como si hubiera recibido ella las bofetadas, atrajo a Maggie hacia sí y la abrazó con tal violencia que Maggie se quedó sin aliento. Aun así, no habían hablado del tema.
– Es asunto mío, Maggie -había dicho con firmeza mamá.
Estupendo, pensó Maggie. Yo también tengo un asunto.
Pero no era así, en realidad. Mamá no lo permitió. Después de la pelea, había llevado el té de la mañana a la habitación de Maggie durante quince días seguidos. Permanecía de pie y comprobaba que Maggie bebiera hasta la última gota. Ante sus protestas, decía: «Yo sé lo que es mejor». Cuando el dolor atenazaba el estómago de Maggie, y ella gemía, mamá decía: «Ya pasará, Maggie», y secaba su frente con un paño mojado y suave.
Maggie estudió las negras sombras de su dormitorio y escuchó de nuevo. Se concentró para distinguir el sonido de pasos del viento que empujaba una vieja botella de plástico sobre la grava. No había encendido las luces de arriba, pero caminó de puntillas hacia la ventana y escudriñó la noche, con la tranquilidad de poder mirar sin ser vista. En el patio, las sombras que arrojaba el ala este de Cotes Hall creaban grandes cavernas de oscuridad. Proyectadas desde los tímpanos de la mansión, bostezaban como pozos y ofrecían más que amplia protección a cualquiera que deseara ocultarse. Los escrutó de uno en uno y trató de distinguir si una forma voluminosa pegada a una pared lejana era tan solo un arbusto de tejo que necesitaba una poda o un merodeador forzando una ventana. No llegó a ninguna conclusión. Deseó que mamá y el señor Shepherd regresaran.
En el pasado, nunca había temido quedarse sola, pero poco después de su llegada a Lancashire, había desarrollado cierto rechazo a estar sola en la casa, tanto de día como de noche. Quizá era una reacción infantil, pero en cuanto mamá salía con el señor Shepherd, en cuanto entraba en el Opel para irse, o se encaminaba al sendero peatonal, o se internaba en el robledal para buscar plantas, Maggie experimentaba la sensación de que las paredes se cerraban sobre ella, milímetro a milímetro. Solo era consciente de estar sola en el terreno de Cotes Hall, y aunque Polly Yarkin vivía al final del camino, las separaba más de un kilómetro, y por más que chillara, si en algún momento necesitaba su ayuda, no la oiría.
A Maggie le daba igual saber dónde guardaba mamá su pistola. Aunque la hubiera utilizado antes para tirar al blanco, cosa que jamás había hecho, no se podía imaginar apuntando a alguien, y mucho menos apretando el gatillo. Por lo tanto, cuando estaba sola, se refugiaba en su dormitorio como un topo. Si era de noche, mantenía las luces apagadas y esperaba a escuchar el sonido de un coche que se acercara o la llave de mamá al introducirse en la cerradura de la puerta principal. Y mientras aguardaba, escuchaba los ronquidos felinos de Punkin, que surgían como nubes de humo audible del centro de la cama. Apretaba su álbum de recortes contra el pecho, con la vista clavada en la pequeña librería de abedul, sobre la cual descansaba el viejo elefante Bozo, rodeado de los demás animales de peluche con donaire tranquilizador. Pensó en su padre.
Eddie Spence existió en su infancia, fallecido antes de cumplir los treinta, su cuerpo retorcido entre los restos de su coche de carreras siniestrado, en Montecarlo. Era el héroe de una historia secreta que mamá solo había insinuado una vez, al decir: «Papá murió en un accidente automovilístico, querida», y «Por favor, Maggie, no puedo hablar de eso con nadie», y sus ojos se anegaron de lágrimas cuando Maggie intentó saber más. A menudo, Maggie intentaba conjurar en su memoria el rostro de su padre, pero el esfuerzo era en vano. Acunaba en sus brazos lo que quedaba de papá: las fotos de coches de Fórmula 1 que recortaba y atesoraba, y que pegaba en su Libro de Acontecimientos Importantes, junto con cuidadosas anotaciones sobre todos los Grand Prix.
Se dejó caer sobre la cama, y Punkin se removió. Levantó la cabeza, bostezó y estiró las orejas. Se movieron como un radar en dirección a la ventana; se incorporó de un único y ágil movimiento, y saltó en silencio desde la cama al antepecho, donde se agazapó y agitó la cola ante sus patas delanteras.
Maggie vio desde la cama que el animal inspeccionaba el patio al igual que ella unos minutos antes; sus ojos parpadeaban lentamente, sin dejar de remover la cola. Sabía, por haber estudiado el tema en su niñez, que los gatos son hipersensibles a los cambios que se producen en el entorno, por lo cual experimentó cierto alivio, segura de que Punkin la avisaría en cuanto ocurriera algo que pudiera avivar sus temores.
Un viejo tilo se erguía ante la ventana, y sus ramas crujieron. Maggie aguzó el oído. Ramas diminutas arañaron el cristal. Algo rozó el arrugado tronco del árbol. Solo era el viento, se dijo Maggie, pero en aquel momento, Punkin dio la señal de que algo no iba bien. Se incorporó con el lomo arqueado.
El corazón de Maggie se aceleró. Punkin saltó desde el antepecho y aterrizó sobre la raída alfombra. Salió por la puerta como un torbellino anaranjado antes de que Maggie comprendiera que alguien había trepado al árbol.
Y entonces, ya fue demasiado tarde. Oyó el golpe suave de un cuerpo al caer sobre el tejado de la casa. A continuación, pasos sigilosos. Después, un suave repiqueteo sobre el cristal.
Esto último era absurdo. Por lo que ella sabía, los revientapisos no se anunciaban. A menos, por supuesto, que intentaran averiguar si había alguien en casa, pero aun en ese caso, parecía más sensato pensar que se limitarían a llamar a la puerta con los nudillos, o a tocar el timbre y esperar.
Le entraron ganas de gritar: «Te has equivocado de sitio, seas quien seas, querías asaltar la mansión, ¿verdad?», pero en cambio dejó el álbum de recortes junto a la cama y se ocultó en las sombras. Sintió un hormigueo en las palmas de las manos. Su estómago se revolvió. Lo que más deseaba era llamar a su madre, pero no le serviría de nada. Un momento después, se alegró.
– ¿Estás ahí, Maggie? -le oyó llamar en voz baja-. Abre, ¿quieres? Se me está helando el culo.
¡Nick! Maggie atravesó la habitación como una flecha. Le vio, acuclillado en la pendiente del tejado, frente a la ventana del dormitorio, sonriente, su sedoso cabello negro acariciándole las mejillas, como alas de ave. Forcejeó con la cerradura. Nick, Nick, pensó cuando estaba a punto de abrir la ventana, y oyó a su madre decir: «No quiero que vuelvas a estar a solas con Nick Ware. ¿Está claro, Margaret Jane? Se acabó. Nunca más». Sus dedos la traicionaron.
– ¡Maggie! -susurró Nick-. ¡Déjame entrar! Hace frío.
Había dado su palabra. Mamá casi había llorado durante aquella discusión, y la visión de aquellos ojos enrojecidos por culpa del comportamiento y las palabras hirientes de Maggie le habían arrancado la promesa, sin detenerse a pensar en su auténtico significado.
– No puedo -dijo.
– ¿Qué?
– Nick, mamá no está en casa. Ha ido al pueblo con el señor Shepherd. Le prometí…
La sonrisa del joven se ensanchó.
– Estupendo. Fantástico. Vamos, Mag, déjame entrar.
Maggie tragó el nudo que se había formado en su garganta.
– No puedo. No puedo verte a solas. Lo prometí.
– ¿Por qué?
– Porque… Nick, ya lo sabes.
Nick, que tenía apoyada una mano contra la ventana, la dejó caer a un costado.
– Solo quería enseñarte… Oh, coño.
– ¿Qué?
– Nada. Olvídalo. Da igual.
– Dímelo, Nick.
El chico ladeó la cabeza. Llevaba el cabello muy corto, pero demasiado largo por arriba, como los demás chicos, aunque a él nunca le quedaba mal, sino al contrario, como si hubiera inventado el estilo.
– Nick.
– Solo una carta. Da igual. Olvídalo.
– ¿Una carta? ¿De quién?
– Carece de importancia.
– Pero si has venido hasta aquí… -Entonces, recordó-. Nick, ¿no será de Lester Piggott? ¿Es eso? ¿Ha contestado a tu carta?
Costaba creerlo, pero Nick escribía a los jockeys sin parar, y su colección de cartas aumentaba día a día. Había recibido contestación de Pat Eddery, Graham Starkey y Eddie Hide, pero Lester Piggott era un fuera de serie, sin duda.
Abrió la ventana. El viento frío se introdujo como una nube en la habitación.
– ¿Es eso? -preguntó.
Nick sacó un sobre de su vieja chaqueta de cuero, que afirmaba ser un regalo ofrecido a su tío abuelo por un piloto norteamericano, durante la Segunda Guerra Mundial.
– No es gran cosa -dijo Nick-. Solo «Gracias por tu carta, muchacho», pero está firmada por él. Nadie pensó que me contestaría, ¿te acuerdas, Mag? Quería que lo supieras.
Se le antojó una maldad dejarle fuera, cuando había venido con un propósito tan inocente. Ni siquiera mamá se opondría.
– Entra.
– No quiero causarte problemas con tu mamá.
– No pasa nada.
El muchacho introdujo su larguirucho cuerpo por la ventana y se abstuvo de cerrarla.
– Pensaba que ya te habrías acostado. Estuve observando las ventanas.
– Pues yo pensé que eras un merodeador.
– ¿Por qué no has encendido las luces?
Ella bajó los ojos.
– Estaba asustada. Sola.
Cogió el sobre y admiró la dirección: «Señor Nick Ware, Skelshaw Farmu». Estaba escrito con mano firme y decidida. La devolvió a Nick.
– Me alegro de que te respondiera. Imaginaba que lo haría.
– Me acordé. Por eso quería verte.
Se apartó el pelo de la cara y paseó la vista por la habitación. Maggie le observó, temerosa. Repararía en todos los animales de peluche y en sus muñecas, sentadas en la silla de mimbre. Se acercaría a los estantes y vería Los chicos del tren entre sus demás libros favoritos de la infancia. Se daría cuenta de lo niña que era. Entonces, no querría salir con ella. Ni tan solo saludarla, probablemente. ¿Por qué no lo había pensado mejor antes de dejarle entrar?
– Nunca había estado en tu dormitorio -dijo Nick-. Es muy bonito, Mag.
Ella notó que sus temores se disipaban. Sonrió.
– Sí.
– Hoyuelos -dijo Nick, y acarició con el dedo índice la pequeña depresión de su mejilla-. Me gusta cuando sonríes.
Bajó la mano hasta su brazo, a modo de prueba. Ella sintió sus dedos fríos, incluso a través del jersey.
– Estás helado -dijo.
– Hace frío fuera.
Maggie era muy consciente de haberse adentrado en territorio prohibido, y en plena oscuridad. Con él a su lado, la habitación se le antojó más pequeña, y reconoció que lo más apropiado sería conducirle a la planta baja para que saliera por la puerta. Solo que estaba con ella y no deseaba que se marchara, no sin darle alguna señal, como mínimo, de que seguía presente en sus pensamientos, pese a todo lo que había ocurrido en sus vidas desde octubre. No era suficiente saber que a Nick le gustaba su sonrisa y tocar el hoyuelo de su mejilla. Siempre se decía que a la gente le gustaba las sonrisas de los niños. Ella no era una niña.
– ¿Cuándo volverá tu madre? -preguntó Nick.
«De un momento a otro» era la verdad. Pasaban de las nueve. Pero si decía la verdad, Nick se iría al instante. Quizá lo haría por su bien, o para evitarle problemas, pero lo haría de todos modos.
– No lo sé -contestó-. Se fue con el señor Shepherd.
Nick sabía lo de mamá y el señor Shepherd, de modo que debía comprender lo que significaba aquella frase. Lo demás era asunto suyo.
Maggie hizo ademán de cerrar la ventana, pero la mano de Nick seguía apoyada en su brazo, así que fue fácil para él impedírselo. No fue brusco. Se limitó a besarla, apretó la lengua contra sus labios como una promesa, y ella le recibió.
– Tardará un rato, entonces. -La boca de Nick descendió hacia su cuello. Maggie sintió escalofríos-. Ya llevan tiempo saliendo.
La conciencia de Maggie le dijo que debía defender a su mamá de la interpretación que Nick había hecho de las habladurías, pero los escalofríos recorrían sus brazos y piernas cada vez que él la besaba, impidiendo que pensara con lucidez. Aun así, tomó la decisión de responder con firmeza cuando la mano de Nick se desplazó hasta su pecho y sus dedos empezaron a juguetear con el pezón. Lo movió con suavidad de un lado a otro, hasta que ella lanzó un gemido, a causa del dolor, y el calor hormigueante. El disminuyó la presión y empezó el proceso desde el principio. Era una sensación estupenda. Más que estupenda.
Sabía que debería hablar de mamá, que debería explicar ciertas cosas, pero solo podía aferrarse a ese pensamiento cuando los dedos de Nick la liberaban. En cuanto empezaban a acariciarla de nuevo, solo podía pensar en el hecho de que no quería suscitar una discusión que estropeara su buen entendimiento.
– Mamá y yo hemos llegado a un acuerdo -dijo, con las escasas fuerzas que le quedaban, y notó que él sonreía contra su boca. Era un chico listo, Nick. Era muy probable que no la hubiera creído ni por un momento.
– Te he echado de menos -susurró el muchacho, y la apretó contra él-. Dios, Mag. Haz algo.
Sabía lo que él quería. Y ella quería hacerlo. Quería sentir de nuevo Aquello a través de sus téjanos, que se ponía rígido y grande gracias a ella. Apretó la mano contra Aquello. Nick movió los dedos de Maggie arriba, abajo y alrededor.
– Jesús -susurró-. Jesús, Mag.
Movió los dedos de Maggie sobre Aquello, hasta la misma punta. Los enroscó a Su alrededor. Estaba bien tieso. Ella lo apretó con suavidad, y después con más fuerza, cuando él gruñó.
– Maggie -dijo-. Mag.
Su respiración era agitada. Nick le quitó el jersey. Maggie sintió la caricia del viento nocturno sobre su piel. Y luego, solo sintió las manos de Nick sobre sus pechos. Y luego, solo su boca, cuando los besó.
Estaba húmeda. Estaba flotando. Los dedos posados sobre los téjanos de Nick ni siquiera eran suyos. No era ella quien bajaba la cremallera. No era ella quien le desnudaba.
– Espera, Mag. Si tu mamá llega…
Ella le calló a besos. Acarició sus partes más tiernas, y Nick la ayudó a cerrar los dedos sobre sus globos de carne. Gimió, deslizó las manos bajo la camisa de la muchacha, y sus dedos dibujaron círculos incandescentes entre las piernas de Maggie.
Y de repente, se encontraron en la cama, el cuerpo de Nick sobre ella, como un árbol pálido, su propio cuerpo ya preparado, las caderas alzadas, las piernas abiertas. Nada más importaba.
– Dime cuándo he de parar -dijo Nick-. ¿De acuerdo, Maggie? Esta vez, no lo haremos. Tú solo dime cuándo he de parar. -Apretó Aquello contra ella. Frotó Aquello contra ella. La punta de Aquello, toda la longitud de Aquello-. Dime cuándo he de parar.
Solo una vez más. Solo esta vez. No podía ser un pecado tan horrible. Ella le apretó contra sí, deseosa de su proximidad.
– Maggie. Mag, ¿no crees que deberíamos parar?
Maggie estrujó Aquello en su mano.
– Mag, en serio. No puedo aguantarme.
Ella alzó la boca para besarle.
– Si llega tu madre…
Lenta, incesantemente, ella movió sus caderas.
– Maggie. No podemos. Hundió Aquello en sus entrañas.
Guarra, pensó. Guarra, pendón, puta. Estaba tendida en la cama, con la vista fija en el techo. Las lágrimas nublaban su visión, resbalaban por sus sienes y caían hacia las orejas.
No soy nada, pensó. Soy un pendón. Una puta. Lo haré con cualquiera. Ahora solo es Nick, pero si otro tío me Lo quiere meter mañana, probablemente le dejaré. Soy una guarra. Una puta.
Se incorporó y pasó las piernas por el borde de la cama. Miró al otro lado de la habitación. El elefante Bozo exhibía su habitual expresión de confusión paquidérmica, pero daba la impresión de que aquella noche había algo más en su cara. Disgusto, sin duda. Había decepcionado a Bozo, pero no tenía comparación con lo que se había hecho a ella misma.
Saltó de la cama y se arrodilló en el suelo. Notó los surcos de la raída alfombra en sus rodillas. Enlazó las manos en actitud de rezar y trató de pensar en las palabras que la conducirían a obtener el perdón.
– Lo siento -susurró-. No quería que pasara. Dios, pensé para mí, si me besa, sabré que todo sigue igual entre nosotros, pese a la promesa que le hice a mamá, solo que cuando me besa de aquella manera no quiero que pare, y después hace otras cosas y yo quiero que las haga, y después quiero más. No quiero que termine, y sé que está mal. Lo sé, pero no puedo evitar la tentación. Lo siento, Dios, lo siento. No permitas que ocurra algo malo por culpa de esto, por favor. No volverá a pasar. No le dejaré. Lo siento.
Pero ¿cuántas veces perdonaría Dios, cuando ella sabía que estaba mal y Él sabía que ella lo sabía y ella lo hacía de todos modos, porque quería tener cerca a Nick? Era imposible hacer tratos incesantes con Dios sin que él se preguntara sobre la naturaleza del acuerdo que estaba llevando a cabo. Iba a pagar un precio muy elevado por sus pecados, y solo era cuestión de tiempo que Dios se decidiera a pasar cuentas.
– Dios no se comporta de esa forma, querida. No lleva las cuentas. Es capaz de infinitos actos de perdón. Por eso es nuestro Ser Supremo, el modelo que debemos seguir. No podemos aspirar a alcanzar su nivel de perfección, desde luego, y tampoco lo espera de nosotros. Se limita a pedir que intentemos mejorar, que aprendamos de nuestros errores, y que comprendamos los de los demás.
Con qué sencillez lo había expuesto el señor Sage cuando la había encontrado en la iglesia, aquella noche del pasado octubre. Maggie estaba arrodillada en el segundo banco, frente al crucifijo, con la frente apoyada sobre sus manos enlazadas. Sus oraciones eran muy similares a la de esta noche, solo que entonces había sido la primera vez, sobre un montón de arrugadas telas alquitranadas, rígidas por la pintura, en un rincón de la trascocina de Cotes Hall, cuando Nick la desnudó, la tendió en el suelo, la puso a punto a punto a punto.
– No lo haremos -había dicho, como esta noche-. Dime cuándo he de parar, Mag.
Y no cesó de repetir «dime cuándo he de parar Maggie, dime dime», mientras le cubría la boca con la suya y sus dedos obraban efectos mágicos entre sus piernas y ella se apretaba y apretaba contra su mano. Deseaba calor y proximidad. Necesitaba que la abrazaran. Ansiaba ser parte de algo más que ella misma. El era la promesa viviente de todo cuanto deseaba, allí en la trascocina. Solo tenía que acceder.
Lo inesperado fue la reacción posterior, el momento en que «las chicas buenas no lo hacen» inundó su conciencia como el diluvio de Noé: los chicos no respetan a las chicas que… Se lo cuentan a todos sus amigos… Basta con que digas no, tú puedes hacerlo… Solo quieren una cosa, solo piensan en una cosa… ¿Quieres pillar una enfermedad?… Si te quedas embarazada, ¿crees que él seguirá mostrándose tan ardiente?… Te has entregado una vez, has cruzado una barrera con él, ahora te perseguirá una y otra vez… No te quiere, si lo hiciera, no habría…
Y por eso había ido a San Juan Bautista para asistir a las vísperas. Apenas había escuchado la lectura. Apenas había escuchado los himnos. Casi todo el rato había clavado la vista en el crucifijo y el altar que se alzaba al otro lado. En él, los Diez Mandamientos, grabados en ominosas tablas de bronce individuales, ocupaban los retablos, y la atención de Maggie se centró, sin que pudiera evitarlo, en el sexto mandamiento. Era la fiesta de la cosecha. Los peldaños del altar estaban sembrados de ofrendas. Gavillas de trigo, calabacines amarillos y verdes, cestas de patatas nuevas y varios kilos de judías llenaban la iglesia con el potente aroma del otoño. Sin embargo, Maggie apenas era consciente de lo que la rodeaba, al igual que de los rezos y el órgano. La luz de la araña principal, situada en el coro, parecía iluminar directamente los retablos de bronce, y la palabra «adulterio» oscilaba ante sus ojos. Daba la impresión de aumentar de tamaño, daba la impresión de señalar y acusar.
Intentó convencerse de que cometer adulterio significaba que una de las partes, como mínimo, estaba unida por votos matrimoniales que iba a quebrantar, pero sabía que toda una secuela de comportamientos detestables acechaba bajo aquella simple palabra, y ella los había perpetrado casi todos: pensamientos impuros sobre Nick, deseo infernal, fantasías sexuales, y ahora fornicación, el peor pecado. Estaba negra y corrompida, destinada a la condenación.
Si pudiera renunciar a su comportamiento, retorcerse de asco por el acto en sí y lo que sentía cuando lo realizaba, tal vez Dios la perdonaría. Si después del acto se hubiera sentido sucia, tal vez El pasaría por alto aquel pequeño lapso. Si no lo deseara -y a Nick, y al indescriptible calor de sus cuerpos entrelazados-, una y otra vez, entonces, allí mismo, en la iglesia.
Pecado, pecado, pecado. Apoyó la cabeza sobre sus puños y no la movió, ajena al servicio religioso. Empezó a rezar, suplicó con fervor el perdón de Dios, apretó los ojos con tal fuerza que vio estrellas.
– Lo siento, lo siento, lo siento -susurró-. No dejes que me ocurra nada malo. No volveré a hacerlo. Lo prometo. Lo prometo. Lo siento.
Era la única oración que se le ocurrió, y la repitió sin pensar, subyugada por la necesidad de comunicarse con lo sobrenatural. No oyó al vicario acercarse, y ni siquiera se enteró de que el servicio había terminado y la iglesia estaba vacía hasta que notó una mano que se apoyaba con firmeza sobre su hombro. Levantó la vista y lanzó un grito. Todas las arañas se habían apagado. La única luz que quedaba, procedente de una lámpara del altar, proyectaba un resplandor verdoso. Rozaba la cara del vicario y arrojaba largas sombras en forma de media luna sobre las bolsas agolpadas debajo de sus ojos.
– Es el perdón personificado -dijo en voz baja el vicario. Su voz era balsámica, como un baño caliente-. No lo dudes ni un momento. Existe para perdonar.
La serenidad de su tono y la dulzura de sus palabras arrancó lágrimas de los ojos de Maggie.
– Esto no -contestó-. Es imposible.
La mano del vicario apretó su hombro, y luego se retiró. Se sentó a su lado en el banco, sin arrodillarse, y ella le mintió. El vicario indicó el crucifijo.
– Si las últimas palabras del Señor fueron: «Perdónales, Padre», y si Su Padre en verdad perdonó, de lo cual podemos estar seguros, ¿por qué no va a perdonarte a ti también? Sean cuales sean tus pecados, querida, no pueden equivaler a la maldad de dar muerte al Hijo de Dios, ¿verdad?
– No -susurró la muchacha, aunque había empezado a llorar-, pero sabía que estaba mal y lo hice, porque quería hacerlo.
El vicario extrajo un pañuelo del bolsillo y se lo tendió.
– Esa es la naturaleza del pecado. Frente a una tentación, podemos elegir, y elegimos mal. No eres la única. Pero si has decidido en tu corazón no volver a pecar, Dios perdona. Setenta veces siete. Confía en ello.
El problema consistía en insuflar resolución en su corazón. Ella deseaba prometer, tanto como creer en su promesa. Por desgracia, aún deseaba más a Nick.
– Eso es -dijo.
Y lo contó todo al vicario.
– Mamá lo sabe -terminó, mientras estrujaba el pañuelo-. Mamá está muy enfadada.
El vicario dejó caer la mano y dio la impresión de que examinaba el bordado descolorido del reclinatorio.
– ¿Cuántos años tienes, querida?
– Trece.
El hombre suspiró.
– Dios bendito.
Más lágrimas asomaron a los ojos de Maggie. Las secó e hipó cuando habló.
– Soy mala. Lo sé, lo sé. Y Dios también.
– No. No es así. -El vicario cogió su mano un instante-. Lo que me preocupa es tu temprano acceso a la edad adulta. Tiene que provocar muchos problemas, siendo tan joven.
– No me da problemas.
El vicario sonrió con dulzura.
– ¿No?
– Yo le quiero, y él me quiere.
– Por ahí suelen empezar los problemas, ¿no?
– Se está burlando -dijo la muchacha, tirante.
– Estoy diciendo la verdad. -El vicario desvió la vista hacia el altar. Tenía las manos sobre las rodillas, y Maggie observó que sus dedos estaban tensos-. ¿Cómo te llamas?
– Maggie Spence.
– No te había visto nunca en la iglesia, ¿verdad?
– No. Nosotras… A mamá no le da por ir a la iglesia.
– Entiendo. -El vicario siguió aferrando con fuerza sus rodillas-. Bien, Maggie Spence, te has topado con uno de los mayores desafíos de la humanidad en una edad muy temprana: cómo enfrentarse a los pecados de la carne. Ya antes de los tiempos de nuestro Señor, los griegos recomendaban moderación en todo. Sabían las consecuencias derivadas de entregarse a los apetitos.
Maggie frunció el ceño, confusa.
El vicario captó su mirada y prosiguió.
– El sexo también es un apetito, Maggie. Algo parecido al hambre. Empieza como una tibia curiosidad, más que un rugido en el estómago, pero pronto se convierte en un ansia exigente. Por desgracia, no es como una indigestión o una borrachera, las cuales producen de inmediato un malestar físico que actúa posteriormente como recordatorio del resultado de un desenfreno impetuoso. Al contrario, proporciona una sensación de bienestar y liberación, que deseamos experimentar una y otra vez.
– ¿Como una droga?
– Como una droga. Y como muchas drogas, sus propiedades perjudiciales tardan en manifestarse. Aun sabiendo cuáles son, desde un punto de vista intelectual, la promesa del placer suele ser demasiado seductora para que nos abstengamos cuando debemos. Es entonces cuando hemos de volvernos hacia el Señor. Debemos pedir que nos infunda la fuerza necesaria para resistir. Él también hizo frente a las tentaciones. Sabe lo que significa ser humano.
– Mamá no habla de Dios. Habla del sida, los herpes, las ladillas y de quedarse embarazada. Piensa que no lo haré si me asusta lo bastante.
– Eres dura con ella, querida. Sus preocupaciones son muy realistas. En estos tiempos, la sexualidad va asociada a crueles consecuencias. Es sabio y bondadoso por parte de tu madre alertarte.
– Ah, muy bien, pero y ella ¿qué? Porque cuando el señor Shepherd y ella…
No finalizó su protesta automática. Pese a sus sentimientos, no podía traicionar a mamá ante el vicario. No sería justo.
El vicario ladeó la cabeza, pero no dio muestras de comprender en qué dirección apuntaban las palabras de Maggie.
– Embarazo y enfermedades son las consecuencias a largo plazo que arrostramos cuando nos entregamos a los placeres del sexo -dijo-, pero por desgracia, cuando nos encontramos en una situación que conduce al coito, casi siempre pensamos en las exigencias del momento.
– ¿Perdón?
– La necesidad de hacerlo. Sin más dilación. -Sacó el paño bordado para arrodillarse colgado en la parte posterior del banco delantero y lo colocó sobre el suelo de piedra irregular-. En cambio, pensamos en términos de «no lo haré» o «no puede ser». De nuestro deseo de gratificación física surge el rechazo de la posibilidad. No me quedaré embarazada; no podría transmitirme una enfermedad, porque creo que no la tiene. De estos pequeños actos de negación brotan nuestras penas más profundas.
Se arrodilló e indicó a Maggie que le imitara.
– Señor -dijo en voz baja, la vista fija en el altar-, ayúdanos a discernir Tu voluntad en todas las cosas. Cuando seamos puestos a prueba y tentados, permite que, mediante Tu amor, nos demos cuenta. Cuando caigamos en el pecado, perdona nuestros errores. Concédenos la fuerza de evitar toda ocasión de pecado en el futuro.
– Amén -susurró Maggie. Sintió, a través de su espesa mata de cabello, la mano del vicario apoyada en su nuca, una demostración de amistad que le proporcionó la primera paz real que experimentaba desde hacía muchos días.
– ¿Eres capaz de decidirte a no pecar más, Maggie Spence?
– Quiero hacerlo.
– En ese caso, yo te absuelvo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Salieron juntos a la noche. Las luces de la vicaría, al otro lado de la calle, estaban encendidas, y Maggie vio a Polly Yarkin en la cocina, atareada en preparar la mesa para que el vicario cenara.
– Claro que -dijo el vicario, como si reanudara un pensamiento anterior- la absolución y la resolución son una cosa. Lo otro es más difícil.
– ¿No volver a hacerlo?
– Y mantenernos activos en otras parcelas de la vida para que la tentación no se presente. -Cerró la puerta de la iglesia y guardó la llave en el bolsillo de los pantalones. Aunque hacía mucho frío, no llevaba abrigo, y su alzacuello brillaba a la luz de la luna como una sonrisa de Cheshire. La observó con aire pensativo y se acarició el mentón-. Voy a impulsar un grupo juvenil en la parroquia. Quizá te gustaría unirte a nosotros. Habrá reuniones y actividades, cosas que te mantendrán ocupada. Teniendo en cuenta la situación, podría ser una buena idea.
– Me gustaría, pero… Mamá y yo no somos miembros de la Iglesia, y creo que no me dejaría entrar en el grupo. La religión… Dice que la religión deja un sabor amargo en la boca. -Maggie inclinó la cabeza después de sus últimas palabras. Parecían muy injustas, después de lo bueno que había sido el vicario con ella-. Yo no lo creo -se apresuró a añadir-. Al menos, eso me parece. Es que, de entrada, no sé gran cosa sobre religión. O sea… No he ido mucho a la iglesia.
– Entiendo. -El vicario hundió la mano en el bolsillo de la chaqueta y extrajo una pequeña tarjeta blanca, que tendió a la muchacha-. Dile a tu mamá que me gustaría hacerle una visita. Mi nombre está en la tarjeta, y también mi número. Quizá logre que se sienta más cómoda con la Iglesia, o al menos preparar el terreno para que tú te unas a nosotros.
El vicario salió del cementerio y tocó su hombro a modo de despedida.
Existían bastantes posibilidades de que mamá aprobara lo del grupo juvenil, una vez superado su desagrado hacia los lazos que lo unían con la Iglesia. Pero cuando Maggie le entregó la tarjeta, mamá la contempló durante un largo rato, y cuando levantó la vista, tenía la cara pálida y la boca desencajada.
«Has acudido a otra persona», decía su expresión, con tanta claridad como si hubiera hablado en voz alta. «No confiaste en mí.»
Maggie intentó aplacarla y acallar la muda acusación.
– Josie conoce al señor Sage, mamá -se apresuró a decir-. Pam Rice también. Josie dice que ha llegado a la parroquia hace solo tres semanas, y trata de convencer a la gente de que vuelva a la iglesia. Josie dice que el grupo juvenil…
– ¿Nick Ware es miembro del grupo?
– No lo sé. No lo he preguntado.
– No me mientas, Margaret.
– No te miento. Pensaba… El vicario quiere hablar contigo sobre esto. Quiere telefonearte.
Mamá se acercó al cubo de la basura, rompió la tarjeta por la mitad y la sepultó, con un violento giro de la muñeca, entre los posos de café y las cortezas de pomelo.
– No tengo la menor intención de hablar con un cura de nada, Maggie.
– Mamá, él solo…
– La discusión ha terminado.
Sin embargo, pese a que mamá se había negado a telefonearle, el señor Sage había ido tres veces a su casa. Al fin y al cabo, Winslough era un pueblo pequeño, y descubrir dónde vivía la familia Spence era tan fácil como preguntar por Crofters Inn. Cuando una tarde se presentó de improviso, y entregó el sombrero a Maggie cuando esta abrió la puerta, mamá estaba sola en el invernadero, replantando algunas hierbas.
– Vete al hostal -fue su contestación al nervioso anuncio de Maggie de que el vicario había venido-. Te telefonearé cuando puedas volver a casa.
Su voz irritada y la expresión de su rostro indicaron a Maggie que era más prudente callarse las preguntas. Sabía desde hacía mucho tiempo que a mamá no le gustaba la religión, pero era lo mismo que intentar recabar información sobre su padre: ignoraba el motivo.
Entonces, el señor Sage murió. Igual que papá, pensó Maggie. Y yo le gustaba. Igual que a papá. Lo sé. Lo sé.
Ahora, en su dormitorio, Maggie descubrió que ya no le quedaban palabras para suplicar al cielo. Era una pecadora, un pendón, una puta, una guarra. Era la criatura más vil que Dios había puesto en la tierra.
Se levantó y frotó sus rodillas, en el punto donde estaban rojas y dolidas por el roce de la alfombra. Se encaminó al cuarto de baño, fatigada, y rebuscó en el aparador hasta encontrar lo que mamá había ocultado en él.
– Hay que hacer lo siguiente -le había explicado Josie en plan confidencial, cuando descubrieron el extraño recipiente de plástico, con su caño aún más extraño, embutido entre las toallas-. Después de tener relaciones sexuales, la mujer llena esta especie de botella con aceite y vinagre. Después, se mete la boquilla en el cono y se rocía bien, para no tener niños.
– Pero olerá como ensalada revuelta -objetó Pam Rice-. Creo que te has hecho un lío, Jo.
– Nada de eso, señorita Pamela Sabelotodo.
– Vale.
Maggie examinó el frasco. Se estremeció solo de pensar en ello. Por un instante, sus rodillas flaquearon, pero tenía que hacerlo. Llevó el frasco a la cocina, lo dejó sobre la encimera y se aprovisionó de aceite y vinagre. Josie no había especificado qué cantidad debía utilizar. Mitad y mitad, lo más probable. Destapó el vinagre y empezó a verter.
La puerta de la cocina se abrió. Mamá entró.
5
No había nada que hacer, de modo que Maggie siguió vertiendo, con la vista fija en el vinagre, a medida que aumentaba su nivel. Cuando llegó a la mitad, tapó el frasco y destapó el aceite. Su madre habló.
– ¿Qué estás haciendo, Margaret, en nombre de Dios? -chilló su madre.
– Nada.
Estaba bastante claro. El vinagre. El aceite. La botellita de plástico con la canilla, alargada y desmontable, a su lado. ¿Qué otra cosa podía estar haciendo, sino prepararse para eliminar de su cuerpo las señales internas de un hombre? ¿Y qué hombre podía ser, sino Nick Ware?
Juliet Spence cerró la puerta a su espalda. Al oír el ruido, Punkin surgió de la oscuridad de la sala de estar y atravesó la cocina para frotarse contra sus piernas. Emitió un leve maullido.
– El gato quiere comer.
– Me había olvidado -contestó Maggie.
– ¿Por qué te has olvidado? ¿Qué estabas haciendo?
Maggie no contestó. Introdujo el aceite en la botella y vio cómo se agitaba y remolineaba al mezclarse con el vinagre.
– Contesta, Margaret.
Maggie oyó que el bolso de su madre caía sobre una silla de la cocina. Le siguió a continuación el pesado chaquetón marinero. Después, el plot plot de sus botas cuando se acercó a ella.
Nunca había sido Maggie más consciente de la altura que le sacaba su madre que cuando se paró a su lado, ante la encimera. Tuvo la impresión de que se cernía sobre ella como un ángel vengador. Un movimiento en falso, y la espada se abatiría sobre su cabeza.
– ¿Qué piensas hacer exactamente con ese potingue? -preguntó Juliet. Su voz era cautelosa, como si estuviera a punto de marearse.
– Utilizarlo.
– ¿Para qué?
– Para nada.
– Me alegro.
– ¿Por qué?
– Porque si estás desarrollando una tendencia hacia la higiene femenina, harás un buen estropicio si te lavas con aceite. Y doy por sentado que estamos hablando de higiene, Margaret. Estoy segura de que no se trata de nada más. Dejando aparte, por supuesto, una curiosa y súbita compulsión de mantener limpias y frescas tus partes íntimas.
Maggie, con un gesto premeditado, dejó el aceite sobre la encimera, al lado del vinagre. Contempló la ondulante mezcla que había creado.
– Camino de casa, vi a Nick Ware pedaleando en su bicicleta por la carretera de Clitheroe -prosiguió su madre. Hablaba con más rapidez, y daba la impresión de que tenía los dientes apretados-. No tengo muchas ganas de pensar en el significado de esa circunstancia, combinada con el fascinante experimento que estás llevando a cabo.
Maggie apoyó su dedo índice sobre la botella de plástico. Observó su mano. Como el resto de su persona, era pequeño, lleno de hoyuelos y regordete. Imposible ser menos parecida a su madre. Era poco apta para los trabajos pesados y el cuidado de la casa, inútil para excavar y trabajar la tierra.
– Todo este asunto del aceite y el vinagre no estará relacionado con Nick Ware, ¿verdad? Dime que es pura coincidencia haberle visto dirigirse al pueblo hace menos de diez minutos.
Maggie agitó la botella y observó que el aceite se deslizaba sobre la superficie del vinagre. La mano de su madre se cerró sobre su muñeca. Maggie sintió el brusco entumecimiento de sus dedos.
– Me haces daño.
– Pues habla, Margaret. Dime que Nick Ware no ha estado aquí esta noche. Dime que no te has acostado con él. Porque apestas a sexo. ¿No lo notas? ¿No te has dado cuenta de que hueles como una puta?
– ¿Y qué? Tú también hueles a lo mismo.
Los dedos de su madre se contrajeron convulsivamente, y sus cortas uñas se clavaron en la muñeca de Maggie. Esta gritó y trató de soltarse, pero solo consiguió golpear con sus manos trabadas la botella de cristal, que cayó al fregadero. La mezcla formó un charco gelatinoso. Al derramarse, dejó cuentas rojas y doradas sobre la porcelana blanca.
– Piensas que me merezco ese comentario, supongo -dijo Juliet-. Has decidido que follar con Nick es la manera perfecta de practicar el ojo por ojo. Es eso lo que quieres, ¿verdad? ¿No es eso lo que deseas desde hace meses? Mamá se echa un amante y tú se lo harás pagar, aunque sea lo último que hagas.
– No tiene nada que ver contigo. Me da igual lo que hagas. Me da igual cómo lo hagas. Me da igual cuándo. Amo a Nick. Y él me ama.
– Entiendo. Cuando te deje embarazada y te enfrentes a la tesitura de tener un hijo suyo, ¿te seguirá amando? ¿Dejará el colegio para manteneros a los dos? ¿Qué te parecerá, Margaret Jane Spence, ser madre antes de cumplir catorce años?
Juliet la soltó y entró en la anticuada despensa. Maggie se frotó la muñeca y escuchó el airado sonido de recipientes herméticos que se abrían y cerraban sobre la agrietada encimera de mármol. Su madre volvió, llevó la tetera al fregadero y la puso a hervir sobre el fogón.
– Siéntate -ordenó.
Maggie vaciló y pasó los dedos por el aceite y vinagre que aún quedaban en el fregadero. Sabía lo que se avecinaba, exactamente lo que había ocurrido después de su primer escarceo con Nick en octubre, pero al contrario que en octubre, esta vez comprendió lo que aquella palabra presagiaba, y un escalofrío recorrió su espalda. Qué estúpida había sido, tres meses antes. ¿Qué había imaginado? Cada mañana, mamá le llevaba la taza de liquido espeso que pasaba por ser su té especial femenino. Maggie torcía el gesto y bebía obedientemente, creyendo a pies juntillas que era el complemento vitamínico que decía su madre, algo que todas las chicas necesitaban cuando se convertían en mujeres. Pero ahora, en combinación con las palabras pronunciadas por su madre momentos antes, recordó una conversación que su madre había mantenido en voz baja con la señora Rice, en esta misma cocina, casi dos años atrás, cuando la señora Rice suplicó algo para «matarlo, impedirlo, te lo ruego, Juliet», y mamá replicó: «No puedo hacerlo, Marion. Es un juramento privado, pero juramento a fin de cuentas, y quiero cumplirlo. Si quieres deshacerte de eso, ve a una clínica». Al oír aquello, la señora Rice se puso a llorar y dijo: «Ted no quiere ni oír hablar de ello. Me mataría si averiguara que he hecho algo…». Seis meses después, nacieron los gemelos.
– He dicho que te sientes -repitió Juliet.
Vertió agua sobre la raíz, seca y apergaminada. El vapor expandió su olor acre. Añadió dos cucharadas soperas de miel al brebaje, lo agitó enérgicamente y lo llevó a la mesa.
– Ven aquí.
Maggie recordó los violentos retortijones inútiles que provocaba el estimulante, un dolor fantasmal que brotaba de su memoria.
– No pienso beber eso.
– Lo harás.
– No. Quieres matar al niño, ¿eh? Mi niño, mamá. Mío y de Nick. Ya lo hiciste una vez, en octubre. Dijiste que eran vitaminas, para fortalecer mis huesos y darme más energías. Dijiste que las mujeres necesitaban más calcio que las niñas, y como yo ya no era una niña, necesitaba beberlo. Pero estabas mintiendo, ¿verdad? ¿Verdad, mamá? Querías asegurarte de que no tuviera un bebé.
– No te pongas histérica.
– Piensas que ha ocurrido, ¿verdad? Crees que llevo un bebé en mi interior, ¿eh? Por eso quieres que beba eso.
– Si ha ocurrido, nos aseguraremos de que no siga adelante, eso es todo.
– ¿A un bebé? ¿A mi bebé? ¡No!
El borde de la encimera se clavó en la espalda de Maggie cuando esta retrocedió.
Juliet dejó la taza sobre la mesa y apoyó una mano en su cadera. Se masajeó la frente con la otra mano. A la luz de la cocina, parecía demacrada. Las hebras grises de su cabello se veían más deslustradas y abundantes.
– Entonces, ¿qué pensabas hacer con el aceite y el vinagre, sino intentar, aunque fuera ineficaz, detener la concepción de un niño?
– Eso es…
Maggie se volvió hacia el fregadero, derrotada.
– ¿Diferente? ¿Por qué? ¿Porque es fácil? ¿Porque lo destruye sin dolor, interrumpe el proceso antes de que empiece? Muy conveniente para ti, Maggie. Por desgracia, no va a ser así. Ven aquí. Siéntate.
Maggie acercó hacia ella el aceite y el vinagre, en un gesto protector e inútil. Su madre continuó.
– Aun en el caso de que el aceite y el vinagre fueran anticonceptivos eficaces, cosa que no son, por cierto, una aspersión es completamente inútil si se realiza pasados cinco minutos del coito.
– Me da igual. No los iba a utilizar para eso. Solo quería lavarme. Como tú has dicho.
– Entiendo. Muy bien. Como quieras. Bien, ¿vas a beber esto, o vamos a discutir, negar y jugar con la realidad toda la noche? Porque ninguna de ambas saldrá de esta cocina hasta que lo hayas bebido, Maggie, tenlo por seguro.
– No beberé. No me puedes obligar. Tendré el niño. Es mío. Lo tendré. Lo querré.
– No sabes lo más importante de querer a alguien.
– ¡Si!
– ¿De veras? Entonces, ¿qué significa hacer una promesa a alguien que quieres? ¿Simples palabras? ¿Algo que se dice para salir del paso? ¿Algo que se dice para aplacar los sentimientos? ¿Algo que te ayuda a conseguir lo que deseas?
Maggie sintió que las lágrimas se agolpaban detrás de sus ojos, de su nariz. Todas las cosas esparcidas sobre la encimera -una tostadora mellada, cuatro latas, un mortero con su majadero, siete tarros de cristal- brillaron cuando empezó a llorar.
– Me hiciste una promesa, Maggie. Llegamos a un acuerdo. ¿Debo recordártelo?
Maggie agarró el grifo del fregadero y lo movió de un lado a otro, sin otro propósito que experimentar la certidumbre del contacto con algo que podía controlar. Punkin saltó a la encimera y se acercó a ella. Se movió entre las botellas y tarros, y se detuvo para olfatear las migas que quedaban en la tostadora. Emitió un maullido quejumbroso y se frotó contra su brazo. Maggie extendió la mano sin verlo y apoyó la cabeza sobre el cuello del animal, que olía a heno mojado. Su pelaje se adhirió a la senda que las lágrimas estaban dejando en las mejillas de la muchacha.
– Si no nos marchábamos del pueblo, si yo accedía a no irnos esta vez, tú te encargarías de que yo nunca lo lamentara. Me harías sentir orgullosa. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas que me diste tu palabra solemne? Estabas sentada a esta misma mesa, en agosto pasado, llorando y suplicando que nos quedáramos en Winslough. «Solo por esta vez, mamá. No volvamos a marcharnos, por favor. Aquí tengo muy buenas amigas, amigas especiales, mamá. Quiero terminar el colegio. Haré cualquier cosa. Por favor, quedémonos.»
– Era la verdad. Mis amigas. Josie y Pam.
– Era una variación sobre la verdad, menos que la verdad a medias, si quieres. Por eso, sin duda, antes de dos meses te estabas revolcando en el suelo, y Dios sabe qué más, con un palurdo de quince años.
– ¡Eso no es verdad!
– ¿Qué parte, Maggie? ¿Qué te revolcabas con Nick, o que te bajabas las bragas con cualquier patán que quería echarte un polvo?
– ¡Te odio!
– Sí. Desde que esto empezó, lo has dejado bien claro. Y lo lamento, porque yo no te odio.
– Tú estás haciendo lo mismo. -Maggie se volvió hacia su madre-. Predicas que debemos ser buenas y no tener niños, y no eres mejor que yo. Lo haces con el señor Shepherd. Todo el mundo lo sabe.
– De ahí viene todo, ¿no? Tienes trece años. No he tenido un amante en toda tu vida, y estás decidida a que tampoco lo tenga ahora. He de vivir solo para ti, tal como estabas acostumbrada, ¿no?
– No.
– Y si has de quedarte embarazada para mantenerme a raya, estupendo.
– ¡No!
– Porque, al fin y al cabo, ¿qué es un bebé? Algo que puedes utilizar para conseguir lo que deseas. ¿Quieres atar a Nick? Bien, dale sexo. ¿Quieres que mamá se preocupe por ti? Bien, quédate embarazada. ¿Quieres que todo el mundo se dé cuenta de lo especial que eres? Ábrete de piernas a cualquier tío que te olisquee. ¿Quieres…?
Maggie cogió el vinagre y tiró la botella al suelo, que se rompió contra las losas. Astillas de cristal salieron disparadas al otro extremo de la cocina. Al instante, el aire se impregnó de un aroma acre que irritaba los ojos. Punkin siseó y retrocedió hacia las latas, con el pelaje erizado y la cola como un penacho.
– Querré a mi bebé -gritó Maggie-. Lo querré y cuidaré, y él me querrá. Es lo que hacen los bebés. Todos los bebés. Quieren a sus mamás y sus mamás los quieren.
Juliet Spence examinó el suelo. El vinagre esparcido sobre las losas, que eran de color crema, parecía sangre diluida.
– Es genético -dijo con voz cansada-. Dios del cielo, lo llevas grabado en tu interior. -Acercó una silla y se desplomó sobre ella. Rodeó con las manos la taza de té-. Los bebés no son máquinas de amor -dijo a la taza-. No saben amar. No saben lo que es el amor. Solo tienen necesidades. Hambre, sed, sueño, pañales. No hay nada más.
– No es verdad -replicó Maggie-. Quieren a los padres. Les hacen sentir bien. Son suyos, al cien por cien. Puedes abrazarlos y dormir con ellos y acunarles. Y cuando crecen…
– Te parten el corazón. De una forma u otra. Se acaba así.
Maggie se pasó la muñeca sobre las mejillas húmedas.
– Tú no quieres que ame algo. Eso es lo que pasa. Tú ya tienes al señor Shepherd. Ya te basta, pero yo no puedo tener nada.
– ¿De veras lo crees? ¿No sabes que me tienes a mí?
– Tú no eres suficiente, mamá.
– Entiendo.
Maggie cogió al gato y lo acunó contra su cuerpo. Percibió derrota y dolor en la postura de su madre: derrumbada en la silla con las piernas extendidas. Daba igual. Aprovechó la ventaja. ¿Qué más daba? Si se sentía herida, mamá hallaría consuelo en el señor Shepherd.
– Quiero que me hables de papá.
Su madre no dijo nada. Se limitó a dar vueltas a la taza entre las manos. Sobre la mesa descansaba una pila de fotos que habían tomado en Navidad, y extendió la mano hacia ellas. Las vacaciones habían finalizado antes de la encuesta, y ambas se habían esforzado por poner al mal tiempo buena cara, intentando olvidar las aterradoras posibilidades que encerraba el futuro si Juliet iba a juicio. Repasó las fotos, todas de ellas dos. Siempre había sido así, años y años solo las dos, una relación que no había permitido la menor interferencia de una tercera parte.
Maggie contempló a su madre. Esperaba una respuesta. La había esperado durante toda su vida, temerosa de preguntar, temerosa de presionar, abrumada por la culpa y las disculpas si la reacción de su madre se decantaba hacia las lágrimas. Pero esta noche no.
– Quiero que me hables de papá -repitió.
Su madre calló.
– No está muerto, ¿verdad? Me ha estado buscando. Por eso siempre vamos de sitio en sitio.
– No.
– Porque él quiere encontrarme. Me quiere. Se pregunta dónde estoy. Piensa en mí sin cesar, ¿verdad?
– Eso son fantasías, Maggie.
– ¿No piensa en mí, mamá? Quiero saberlo.
– ¿Qué?
– Quién es. Qué hace. Cuál es su aspecto. Por qué no estamos con él. Por qué no hemos estado nunca con él.
– No hay nada que decir.
– Me parezco a él, ¿verdad? Porque no me parezco a ti.
– Este tipo de discusiones no impedirán que eches de menos a un padre.
– Sí, ya lo creo. Porque sabré. Y si quiero encontrarle…
– No puedes. Está muerto.
– No.
– Sí, Maggie, y no pienso hablar de eso. No inventaré una historia. No te diré mentiras. Ha desaparecido de nuestras vidas. Nunca ha existido, desde el principio.
Los labios de Maggie temblaron. Intentó controlarlos pero fracasó.
– Él me quiere. Papá me quiere. Si me dejaras encontrarle, te lo demostraría.
– Quieres demostrártelo a ti misma, eso es todo. Y si no puedes demostrarlo con tu madre, intentas demostrarlo con Nick.
– No.
– Es evidente, Maggie.
– ¡No es verdad! Le quiero. Él me quiere.
Aguardó a que su madre contestara. Como Juliet no hizo otra cosa que pasear la taza de té sobre la mesa, Maggie se encrespó. Tuvo la impresión de que una mancha negra se extendía sobre su corazón.
– Si llevo un niño en mi interior, lo tendré, ¿me oyes? Pero no seré como tú. No tendré secretos. Mi hijo sabrá desde el primer momento quién es su padre.
Salió de la cocina como una exhalación. Su madre no intentó detenerla. Su ira y determinación la transportaron hacia lo alto de la escalera, donde se detuvo por fin.
Oyó que una silla arañaba el suelo de la cocina. El agua corrió en el fregadero. La taza tintineó contra la porcelana. Un aparador se abrió. Se vertieron galletas para gato en un cuenco. El cuenco resonó sobre el suelo.
Después, silencio. Y luego, una exclamación ahogada y las palabras «Oh, Dios mío».
Juliet no rezaba desde hacía casi catorce años, no porque pasara de la religión -en algunos momentos la había necesitado con desesperación-, sino porque ya no creía en Dios. En otro tiempo, había sido creyente. Oración diaria, asistencia a la iglesia, fervorosa comunicación con una deidad amorosa, eran tan consustanciales a ella como sus órganos, sangre y carne. Pero había perdido la fe ciega tan necesaria para creer en lo indiscernible y lo desconocido cuando se dio cuenta de que no existía justicia, divina o de otro tipo, en un mundo en que los buenos padecían tormentos y los malos resultaban incólumes. En su juventud, se había aferrado a la creencia de que llegaría el día del juicio para todo el mundo. Había comprendido que tal vez no sabría de qué forma serían llevados los pecadores ante el tribunal de la justicia eterna, pero que sí serían llevados, de una manera u otra, en vida o después de muertos. Ahora, había cambiado por completo de opinión. No había un Dios que escuchara las plegarias, enmendara los entuertos o atenuara los sufrimientos. Solo existía el complicado oficio de vivir, y la espera de aquellos efímeros momentos de felicidad por los cuales valía la pena vivir. Más allá, no había nada, salvo la lucha por lograr que nada ni nadie pudiera poner en peligro la aparición de aquellos esporádicos acontecimientos en la vida.
Tiró dos toallas blancas al suelo de la cocina y vio que el vinagre las empapaba y teñía de un tono rosáceo. Mientras Punkin observaba toda la operación subido en la encimera, con expresión solemne y sin parpadear, Juliet dejó las dos toallas en el fregadero y fue a buscar una escoba y un mocho. Esto último era innecesario, porque las toallas habían conseguido absorber el líquido y la escoba daría cuenta de los cristales, pero había aprendido mucho tiempo atrás que el trabajo físico impedía cualquier propensión a la meditación, y ese era el motivo de que trabajara en el invernadero cada día, deambulara por el robledal al amanecer con las cestas de recoger, cuidara de su huerto con celosa devoción y contemplara sus flores con más necesidad que orgullo.
Recogió los cristales y los tiró a la basura. Decidió olvidar el mocho. Sería mejor fregar el suelo arrodillada, y sentir los círculos de dolor que se cerraban alrededor de sus rodillas y luego se extendían hacia el resto de las piernas. Debajo del trabajo físico, en la lista de actividades destinadas a proscribir sus meditaciones, se encontraba el dolor físico. Cuando el trabajo y el dolor se combinaban, por casualidad o a propósito, los procesos mentales se paralizaban poco a poco. Por ello, fregó el suelo, movió el cubo de plástico azul frente a ella, forzó su brazo en la tarea de fregar hasta que los músculos se tensaron, y movió el trapo húmedo sobre las losas con tal energía que su respiración se hizo entrecortada. Cuando finalizó el trabajo, el sudor bañaba su frente, y lo secó con la manga del jersey. El aroma de Colin continuaba adherido a la prenda: cigarrillos y sexo, el secreto almizcle oscuro de su cuerpo cuando se amaban.
Se quitó el jersey por la cabeza y lo dejó sobre la chaqueta, en la silla. Por un momento, se dijo que Colin era el problema. Nada habría ocurrido, nada habría alterado la sustancia de sus vidas, si ella, en un momento de necesidad egocéntrica, no se hubiera entregado a su ansia. Dormida durante años, había dejado de creer que aún poseía la capacidad de sentir deseo por un hombre. Cuando surgió en su interior sin previa advertencia, se encontró indefensa.
Se amonestó por no haber sido más fuerte, por olvidar las lecciones que los discursos paternales de su niñez, por no mencionar toda una vida dedicada a la lectura de Grandes Libros, habían grabado en su mente: la pasión conduce inexorablemente a la destrucción, la única salvación reside en la indiferencia.
Pero nada de esto era culpa de Colin. Su único pecado, en caso de existir, consistía en amar y en la dulce ceguera de su devoción. Ella lo comprendía. Porque también amaba. No a Colin, pues jamás se permitiría el grado de vulnerabilidad suficiente para dejar que un hombre entrara en su vida como un igual, sino a Maggie, por quien notaba latir su sangre, en una especie de abandono angustiado que lindaba con la desesperación.
Mi niña. Mi querida niña. Mi hija. Qué no haría por protegerte de todo mal.
Pero había un límite a la protección maternal. Se daba a conocer en el momento que el niño elegía un sendero propio: tocar la superficie de la estufa pese a haber oído la palabra «¡No!» cien mil veces, jugar demasiado cerca del río en invierno, cuando el agua estaba alta, tomar un sorbo de coñac o fumar un cigarrillo. Que Maggie se decantara, por voluntad propia, deliberadamente, con una incipiente comprensión de las consecuencias, por adentrarse en la sexualidad adulta siendo todavía una niña, con la percepción del mundo propia de una niña, era el único acto de rebelión adolescente que Juliet no estaba preparada aún para afrontar.
Había pensado en drogas, en música estridente, en bebida y tabaco, en estilos de vestir y cortes de pelo. Había pensado en maquillaje, discusiones, límites horarios de llegar a casa, en la creciente responsabilidad y en el típico «tú no entiendes nada, eres demasiado vieja para comprender», pero nunca había pensado en el sexo. Aún no. Ya habría tiempo de pensar en el sexo más tarde. No lo había relacionado con la niñita a la que su mamá cepillaba el cabello por la mañana y sujetaba la larga masa bermeja con una hebilla ámbar.
Conocía todos los principios que regulaban el camino de un niño desde la infancia hasta convertirse en un adulto autónomo. Había leído libros, decidida a ser la mejor madre posible, pero ¿cómo tratar este problema? ¿Cómo trenzar un delicado equilibrio entre realidad y ficción para dar a Maggie el padre que deseaba y, a la vez, apaciguar su mente? Y aun en el caso de que lo lograra, tanto por su hija como por ella misma -cosa que no podía ni quería hacer, pese a las consecuencias-, ¿qué aprendería Maggie de la capitulación de su madre: que el sexo no es una expresión de amor entre dos personas, sino una táctica muy eficaz?
Maggie y el sexo. Juliet no quería pensar en ello. A lo largo de los años se había aficionado cada vez más al arte de la represión, y se negaba a reflexionar sobre cualquier cosa que evocara desdicha o inquietud. Seguía adelante, con la atención concentrada en el horizonte lejano, donde existía la promesa de exploración en forma de nuevos lugares y nuevas experiencias, donde existía la promesa de paz y refugio en forma de gente que, gracias a siglos de costumbre, se mantenía alejada de los forasteros taciturnos. Y hasta el pasado agosto, Maggie siempre había clavado la vista en aquel horizonte con la misma alegría.
Juliet dejó salir al gato y vio que desaparecía en las sombras que arrojaba Cotes Hall. Subió al piso de arriba. La puerta de Maggie estaba cerrada, pero no tabaleó sobre ella, como hubiera hecho en cualquier otra noche, para sentarse en la cama de su hija, acariciarle el cabello, dejar que las yemas de sus dedos resbalaran sobre la piel, suave como melocotón. En cambio, se encaminó a su habitación y acabó de desnudarse en la oscuridad. Otra noche, habría pensado en la presión y el calor de las manos de Colin sobre su cuerpo, habría dedicado apenas cinco minutos a revivir su coito y recordar la visión de su hombre tendido sobre ella en la semioscuridad de su habitación. Pero esta noche se movió como un autómata, cogió su bata de lana y fue a darse un baño.
«Tú también hueles a lo mismo.»
¿Cómo podía, en conciencia, aconsejar a su hija en contra de una conducta que ella misma anhelaba, deseaba, practicaba? La única solución consistía en renunciar a Colin y trasladarse a otro lugar, como habían hecho tantas veces en el pasado, sin mirar atrás, cortados todos los vínculos. Era la única respuesta. Si la muerte del vicario no había sido suficiente para devolverle su sentido común y comprender lo que era posible o no en su vida -¿había creído siquiera por un momento que llegaría a ser la amante esposa del policía local?-, la relación de Maggie con Nick Ware lo lograría.
«Señora Spence, me llamo Robin Sage. He venido para hablar con usted sobre Maggie.»
Y ella le había envenenado.
A aquel hombre compasivo que solo había pretendido beneficiarla a ella y a su hija. ¿Qué clase de vida la esperaba en Winslough, ahora que todos los corazones dudaban de ella, todos los susurros la condenaban, y nadie, salvo el juez de instrucción, había tenido la valentía de preguntarle abiertamente cómo había podido cometer una equivocación tan fatal?
Se bañó con parsimonia, sin permitirse más que las sensaciones físicas inmediatas propias del acto: la esponja sobre su piel, el vapor que la rodeaba, los remolinos de agua entre sus pechos. El jabón olía a rosas, y aspiró su fragancia para eliminar todas las demás. Deseó que el baño disolviera sus recuerdos y la liberara de su pasión. Buscó respuestas. Pidió ecuanimidad.
«Quiero que me hables de papá.»
¿Qué puedo decirte, querida mía? Que acariciar con sus dedos tu cabello aterciopelado no significaba nada. Que la visión de tus pestañas extendidas como sombras plumosas sobre tus mejillas cuando dormías no le despertaba el deseo de abrazarte. Que tu mano sucia aferrando un helado casi derretido no le hacía reír, entre complacido y disgustado. Que tu lugar en su vida consistía en guardar silencio y dormir en el asiento trasero del coche, sin armar alboroto y sin preguntar nada, por favor. Que nunca fuiste tan real para él como su propia persona. No eras el centro de su mundo. ¿Cómo voy a decirte eso, Maggie? ¿Cómo puedo destruir tu sueño?
Notó los miembros pesados cuando se secó con la toalla. Le costó un gran esfuerzo levantar el brazo para cepillarse el pelo. Una fina película de vapor cubría el espejo del cuarto de baño, y escudriñó en él los movimientos de su silueta, una imagen sin rostro cuya única definición era el cabello oscuro que viraba rápidamente a gris. No vio el resto de su cuerpo en el reflejo, pero lo conocía muy bien. Era fuerte y sufrido, de carnes firmes, sin temor al trabajo duro. Era el cuerpo de una campesina, preparado para dar a luz niños con facilidad. Habrían podido ser muchos. Habrían correteado alrededor de sus pies y llenado la casa con sus amigos y pertenencias. Habrían jugado, aprendido a leer, acumulado peladas en las rodillas, roto ventanas y llorado las inconsistencias de la vida en sus brazos. Pero solo una vida había sido entregada a sus cuidados, y solo había tenido una oportunidad de moldear aquella vida hasta conducirla a la madurez.
¿Habría fallado ella?, se preguntó, y no por primera vez. ¿Había descuidado la vigilancia maternal por culpa de sus deseos?
Dejó el cepillo del pelo en el borde del lavabo y cruzó el rellano hasta detenerse ante la puerta cerrada del cuarto de su hija. Escuchó. No se veía luz por debajo de la puerta, así que giró el pomo con sigilo y entró.
Maggie estaba dormida, y no se despertó cuando un tenue rectángulo de luz, procedente del rellano, cayó sobre su cama. Como de costumbre, había apartado las mantas, y estaba aovillada sobre su costado, con las rodillas encogidas, una mujer-niña que llevaba un pijama rosa, de cuya chaqueta faltaban los dos primeros botones de arriba, dejando al descubierto la media luna de un pecho bien formado, el pezón como una aureola que se destacaba sobre su piel blanca. Había desplazado al elefante de peluche de la librería sobre la cual descansaba desde que habían llegado a Winslough. Yacía apretado contra su estómago, las patas extendidas como un soldado en posición de firmes, y su vieja trompa ya no era prensil, sino que había quedado reducida a un muñón, tras años de desgaste y destrozos.
Juliet cubrió con las mantas a su hija y la contempló. Los primeros pasos, pensó, aquella extraña forma de caminar, vacilante e infantil, cuando descubrió el milagro de mantenerse erguida, aferrada a los pantalones de mamá, sonriente al experimentar sus torpes pasos. Y después, el placer de correr, el cabello al viento y los brazos extendidos, con la confianza ciega de que mamá la recibiría, con los brazos también extendidos para abrazarla. Aquella manera de sentarse, con las piernas abiertas y los pies apuntando al noreste y al noroeste. Aquella postura inconsciente que adoptaba al agacharse, acercando su cuerpecillo al suelo para coger una flor o examinar un insecto.
Mi niña. Mi hija. No puedo responder a todas tus preguntas, Margaret. Muchas veces pienso que soy una versión más vieja de una niña. Tengo miedo, pero no puedo demostrarte mi temor. Me entrego a la desesperación, pero no puedo compartir mi dolor. Me consideras fuerte, dueña de mi vida y mi destino, pero yo temo constantemente que en cualquier momento se producirá el desenmascaramiento y el mundo me verá como soy, al igual que tú, como soy en realidad, débil y agobiada por las dudas. Quieres que sea comprensiva. Quieres que te diga cómo será el futuro. Quieres que lo solucione todo, que solucione la vida, mediante el expediente de agitar la vara de mi indignación sobre la injusticia y sobre tus heridas, y no puedo hacerlo. Ni siquiera sé cómo.
No se aprende a ser madre, Maggie. Se hace, y punto. No aparece con naturalidad en ninguna mujer, porque no tiene nada de natural que una vida dependa por completo de otra. Es el único trabajo en el que puedes sentirte imprescindible y, al mismo tiempo, desgarradoramente solo. Y en momentos de crisis, como este, Maggie, no existe el volumen sagaz en el que se buscan respuestas para impedir que un niño se haga daño.
Los niños no se limitan a robarnos el corazón, querida. Nos roban la vida. Obtienen de nosotros lo peor y lo mejor que podemos ofrecer, y a cambio nos otorgan su confianza, pero el precio es altísimo, y escasas las recompensas, que además tardan en llegar.
Y al final, cuando una se dispone a entregar al bebé, al niño, al adolescente, a la madurez, es con la esperanza de que atrás quede algo más grande, algo más que los brazos vacíos de mamá.
Consecuencias de la suspicacia
6
El único signo prometedor fue que, cuando extendió la mano para tocarla, para deslizar la mano por el desnudo sendero de su espina dorsal, ella no se retiró ni evitó su caricia con irritación. Aquello le dio esperanzas. Ciertamente, no le habló ni dejó de vestirse, pero en aquel momento, el inspector detective Thomas Lynley estaba ansioso por aceptar cualquier cosa que no fuera un rotundo rechazo, previo a su partida. Era, decididamente, el lado negativo de la intimidad con una mujer, pensó. Si existía una dichosa relación entre enamorarse y ser correspondido, Helen Clyde y él aún no habían logrado descubrirla.
«Los primeros tiempos», se dijo. Todavía no se había acostumbrado al papel de amantes después de haber sido, durante más de quince años, amigos. En cualquier caso, deseaba que dejara de vestirse y volviera a la cama, cuyas sábanas guardaban todavía el calor de su cuerpo, y el perfume de su cabello se aferraba con insistencia a la almohada.
Helen no había encendido la lámpara, ni tampoco había descorrido las cortinas a la luz acuosa del amanecer de aquel invierno londinense. Sin embargo, pese a aquellos detalles, la veía con toda claridad gracias al tenue sol que se filtraba primero por las nubes, y después por las cortinas. Aunque no hubiera sido el caso, conocía de memoria su rostro, cada uno de sus gestos y todas las partes de su cuerpo desde hacía mucho tiempo. Si la habitación hubiera estado a oscuras, habría podido describir con las manos la curva de su cintura, el ángulo preciso en el cual inclinaba la cabeza un momento antes de echarse hacia atrás el pelo, la forma de sus pantorrillas, talones y tobillos, y el volumen de sus senos.
Había amado antes, con más frecuencia a sus treinta y seis años de lo que deseaba admitir ante nadie, pero nunca había experimentado una necesidad tan peculiar y primitiva de dominar y poseer a una mujer. Durante los dos últimos meses, desde que Helen se había convertido en su amante, no paraba de decirse que su necesidad desaparecería si Helen accedía a casarse con él. El deseo de dominación, de que ella se sometiera a su voluntad, no podría prosperar en una atmósfera de poder compartido, igualdad y diálogo. Y si esas eran las líneas maestras del tipo de relación que deseaba sostener con ella, la parte de él que necesitaba controlarlo todo sería la candidata indudable a la inmolación, y cuanto antes mejor.
El problema consistía en que incluso ahora, a sabiendas de que Helen estaba disgustada, conociendo el motivo y sin poder echarle la culpa, aún detectaba el deseo irracional de que ella admitiera, sumisa y arrepentida, su error, cuya más lógica expiación sería volver de inmediato a la cama. Lo cual constituía, en sí mismo, el segundo y más imperativo problema. Se había despertado al amanecer, excitado por el calor del cuerpo de Helen apretado contra el suyo. Había recorrido con la mano la curva de su cadera y, aún dormida, ella se había deslizado en sus brazos para hacer el amor. Después, permanecieron tendidos entre las almohadas y las mantas arrugadas, la cabeza de Helen apoyada sobre su pecho, con la mano sobre una tetilla y el cabello castaño desparramado como seda entre sus dedos.
– Oigo tu corazón -dijo Helen.
A lo cual él había contestado:
– Me alegro. Eso significa que todavía no lo has roto.
Ella había lanzado una risita, mordisqueado con suavidad su pezón, bostezado y formulado la pregunta.
A la cual, como el tonto de remate que era, había respondido. Nada de sofismas. Nada de evasivas. Una tosecita, un carraspeo, y después la verdad. De allí surgió la discusión, si la acusación de «considerar objetos a las mujeres, considerarme un objeto a mí, a mí, Tommy, a quien afirmas amar» podía calificarse de discusión. Y de allí también había surgido la actual determinación de Helen de vestirse y marcharse sin más dilación. Irritada no, desde luego, pero sí en otro ejemplo de su necesidad de «pensar las cosas en soledad».
Dios, hay que ver lo imbéciles que nos vuelve el sexo, pensó él. Un momento de relajación, y lo lamentas toda la vida. Y lo peor era que, mientras miraba cómo se vestía -abrochando los fragmentos de seda y encaje que las mujeres llaman ropa interior-, notaba el aumento incontrolado de su deseo. Su cuerpo era la prueba más contundente de la verdad básica que se ocultaba tras la acusación de Helen. Para él, la maldición de ser varón parecía inextricablemente unida al dominio del hambre animal, estúpido y agresivo, que impulsaba a un hombre a desear a una mujer fueran cuales fueran las circunstancias, y en ocasiones, para su vergüenza, a causa de las circunstancias, como si una seducción rematada con éxito en media hora fuera la prueba de algo que trascendiera la capacidad del cuerpo de traicionar la mente.
– Helen -dijo.
Ella se acercó al tocador y utilizó el pesado cepillo forrado de plata de Lynley para ordenar su cabello. Un pequeño espejo de caballete se alzaba en mitad de sus fotografías familiares, y ella lo ajustó a su estatura.
Lynley no quería discutir con ella, pero se sentía obligado a hablar en su defensa. Por desgracia, a causa del tema que ella había elegido para su desacuerdo, o para ser justo, el tema que su comportamiento y posteriores palabras le habían dado pie a elegirlo, parecía que su única defensa hundía las raíces en un completo examen de su amante. Su pasado, al fin y al cabo, era tan poco inmaculado como el de Lynley.
– Helen, los dos somos adultos. Nos une una historia, pero cada uno tenemos historias por separado, y creo que no ganaremos nada si cometemos el error de olvidarlo, o esgrimiendo juicios basados en situaciones existentes antes de nuestra relación. La relación actual, quiero decir. El aspecto físico.
Por dentro, hizo una mueca ante aquel torpe intento de poner fin a su desacuerdo. Somos amantes, maldita sea, quiso decir. Te deseo, te quiero, y sabes muy bien que tú sientes lo mismo por mí, así que deja de ser tan sensible a algo que no tiene nada que ver contigo, o con mis sentimientos, y con lo que deseo de ti y contigo hasta el fin de mis días. ¿Está claro, Helen? ¿Está claro? Bien, me alegro. Ahora, vuelve a la cama.
Helen dejó el cepillo sobre el tocador y apoyó la mano sobre él, pero no se volvió. Aún no se había puesto los zapatos, lo cual alentó una tenue esperanza en Lynley, que también se alimentaba de la convicción de que ella no deseaba más alejamientos entre ambos. En realidad, Helen estaba enfadada con él, tal vez solo un poco más de lo que él estaba enfadado consigo mismo, pero aún no le había dado por imposible. No costaría mucho que entrara en razón, aunque fuera necesario empujarla a pensar que, durante los dos últimos meses, él habría podido echar a perder con toda facilidad su vinculación romántica, si hubiera sido tan idiota como para evocar la presencia espectral de sus antiguas amantes, como ella había hecho con los suyos. Helen argumentaría, por supuesto, que no le importaban en absoluto sus antiguas amantes, que, de hecho, ni siquiera las había sacado a colación. Se trataba de las mujeres en general, de la actitud de Lynley hacia ellas, y del «ja ja ja, esta noche voy a tirarme a otra» implicado por el hecho, en opinión de Helen, de colgar una corbata en el pomo exterior de la puerta del dormitorio.
– He practicado el celibato tanto como tú -dijo Lynley-. Siempre lo hemos sabido, los dos, ¿verdad?
– ¿Qué quiere decir eso?
– Es un simple dato. Si intentamos caminar sobre una cuerda floja tendida entre el pasado y el futuro en nuestra vida común, nos caeremos. Es imposible. Lo único que cuenta es el ahora. Después, el futuro. En mi opinión, esa debería ser nuestra principal preocupación.
– Esto no tiene nada que ver con el pasado, Tommy.
– Sí. No hace ni diez minutos, dijiste que te sentías como «el ligue de los domingos por la noche de su señoría».
– Has malinterpretado mi preocupación.
– ¿De veras? -Se inclinó sobre el borde de la cama y recogió su bata, que había caído al suelo en algún momento de la noche, transformada en un montecillo azul-. ¿Te molestas más por una corbata colgada en el pomo de la puerta…?
– Por lo que la corbata implica.
– … o más en concreto por el hecho de que, cosa que admití como un cretino, he utilizado ese truco en anteriores ocasiones?
– Creo que me conoces lo bastante bien para no tener que hacer preguntas semejantes.
Lynley se levantó, se embutió en la bata y dedicó un momento a recoger la ropa de la que se había desprendido con tantas prisas a las once y media de la noche.
– Y yo creo que, en el fondo, eres más sincera contigo misma de lo que eres conmigo.
– Me estás acusando, y no me gusta. Tampoco me hacen gracia las connotaciones de egocentrismo.
– ¿Tuyas o mías?
– Ya sabes a qué me refiero, Tommy.
Lynley cruzó la habitación y descorrió las cortinas. El día era gris. Un viento racheado empujaba gruesas nubes de este a oeste, mientras una fina capa de escarcha cubría como gasa recién fabricada el césped y los rosales que constituían su jardín posterior. Un gato del vecindario había trepado al muro de ladrillo, contra el cual se alzaba la gruesa solanácea. Su postura encorvada formaba dos montículos, uno la cabeza y el otro el cuerpo. Su pelaje de calicó ondulaba y su cara era impenetrable, en demostración de aquella singular virtud felina de ser al mismo tiempo arrogante e intocable. Ojalá pudiera decir lo mismo de mí, pensó Lynley.
Se volvió de la ventana y vio que Helen seguía sus movimientos en el espejo. Se acercó a su lado.
– Si quieres -dijo-, me volvería loco solo de pensar en los hombres que han sido tus amantes. Después, para evitar la locura, te acusaría de utilizarlos para alcanzar tus fines, gratificar tu ego, y fortalecer tu autoestima. Pero mi locura no desaparecería, sino que estaría agazapada bajo la superficie, pese a la fuerza de mis acusaciones. Me limitaría a evadirla y negarla mediante el expediente de concentrar toda mi atención, por no mencionar la furia de mi justa indignación, en ti.
– Muy listo.
Helen clavó los ojos en los suyos.
– ¿A qué te refieres?
– A la forma de esquivar el tema central.
– ¿Cuál es?
– Lo que no quiero ser.
– Mi esposa.
– No, la querida de lord Asherton. El nuevo ejemplar del inspector detective Lynley. El motivo de un guiño y una sonrisa obscena entre Denton y tú cuando te sirva el desayuno o te lleve el té.
– Estupendo. Muy comprensible. Entonces, cásate conmigo. Lo deseo desde hace doce meses y lo deseo ahora. Si accedes a legitimar esta relación de la manera convencional, cosa que he propuesto desde el primer día y tú lo sabes, no tendrás que preocuparte por habladurías y humillaciones en potencia.
– No es tan fácil. Las habladurías ni siquiera importan.
– ¿No me quieres?
– Claro que te quiero. Sabes que te quiero.
– ¿Entonces?
– No quiero ser tratada como un objeto. No lo permitiré.
Lynley cabeceó lentamente.
– ¿Te has sentido como un objeto durante estos dos últimos meses, cuando estábamos juntos? ¿Anoche, tal vez?
La mirada de Helen vaciló. Lynley vio que sus dedos se cerraban alrededor del mango del cepillo.
– No. Por supuesto que no.
– ¿Y esta mañana?
Ella parpadeó.
– Dios, no sabes cuánto detesto discutir contigo.
– No estamos discutiendo, Helen.
– Tratas de tenderme una trampa.
– Trato de buscar la verdad. -Experimentó el deseo de acariciar su cabello, volverla hacia él, coger su cara entre las manos. Optó por apoyar las manos sobre sus hombros-. Si somos incapaces de vivir con el pasado mutuo, carecemos de futuro. Ese es el auténtico problema, digas lo que digas. Yo soy capaz de vivir con tu pasado: St. James, Cusick, Rhys Davies-Jones y todos cuantos se hayan acostado contigo una noche o un año. La cuestión es: ¿eres tú capaz de vivir con el mío? Porque eso es el meollo del problema. No tiene nada que ver con lo que siento por las mujeres.
– Tiene que ver todo.
Percibió la intensidad de su tono y leyó resignación en su rostro. Entonces, la volvió hacia él, mientras comprendía y lamentaba el hecho al instante.
– Oh, Dios, Helen -suspiró-. No he tenido otra mujer. Ni siquiera he deseado a otra.
– Lo sé. -Helen apoyó la cabeza contra su pecho-. ¿Por qué no me sirve de ayuda?
Después de leerla, la sargento detective Barbara Havers arrugó la segunda página del largo informe redactado por el superintendente jefe sir David Hillier, la convirtió en una bola y la arrojó con gran precisión al otro lado del despacho del inspector Lynley, donde se reunió con la página anterior en la papelera que había colocado, a modo de desafío atlético, junto a la puerta. Bostezó, se frotó el cráneo vigorosamente con los dedos, apoyó la cabeza en la mano cerrada y continuó leyendo. «Encíclica del Papa Davy sobre cómo mantener la nariz limpia», había descrito sotto voce MacPherson el informe en el comedor de oficiales.
Todo el mundo coincidía en que tenían cosas mejores que hacer que leer la epístola de Hillier sobre las Graves Obligaciones De La Fuerza Policial Nacional Cuando Se Investiga Un Caso Posiblemente Relacionado Con El Ejército Republicano Irlandés. Si bien todos reconocían que Hillier se había inspirado en la liberación de los Seis de Birmingham [3], y pocos simpatizaban con los miembros de la policía de West Midlands que habían sido objeto, como resultado, de la Investigación de Su Majestad, era innegable el hecho de que iban demasiado agobiados por sus trabajos individuales para destinar tiempo a aprender de memoria el tratado pergeñado por su superintendente jefe.
Sin embargo, Barbara no estaba sumergida en media docena de casos a la vez, como algunos de sus colegas. En cambio, se dedicaba a experimentar unas vacaciones de dos semanas, anheladas desde hacía mucho tiempo. Había pensado trabajar durante aquellos días en su casa natal de Acton, para prepararla antes de entregarla a un agente inmobiliario y trasladarse a un diminuto estudio-casa que había logrado encontrar en Chalk Farm, encajado detrás de una amplia mansión eduardiana de Eton Villas. La casa había sido dividida en cuatro pisos y una espaciosa habitación en la planta baja; ninguna de las piezas eran asequibles para el limitado presupuesto de Barbara. La casa, no obstante, asentada al fondo del jardín bajo una falsa acacia, era demasiado pequeña para casi cualquier persona, pero un enano viviría con comodidad en ella. No pensaba recibir visitas, el matrimonio y una familia no entraban en sus planes, trabajaba muchas horas y solo necesitaba un lugar donde descansar la cabeza por las noches. La casa serviría.
Había firmado el contrato con no poco entusiasmo. Era el primer hogar que tenía lejos de Acton en los últimos veinte de sus treinta y tres años. Pensaba en la decoración, dónde compraría los muebles, qué fotografías y cuadros colgaría en las paredes. Fue a un centro de jardinería y miró plantas; tomó buena nota de las que crecían en jardineras de ventana y las que necesitaban sol. Paseó a lo largo de la casa, y después a lo ancho, midió las ventanas y examinó la puerta. Y regresó a Acton con la mente abarrotada de planes e ideas, todos los cuales se le antojaban irreales e imposibles cuando comprendió la cantidad de trabajo que debía hacerse en la casa de su familia.
Pintura interior, reparaciones externas, sustituir el papel pintado, acabado de las molduras, extirpar todo un patio trasero de malas hierbas, limpiar alfombras antiguas… La lista parecía interminable. Y además de ser la única persona encargada de remozar una casa descuidada desde que había ido a la escuela secundaria, lo cual ya era bastante deprimente, planeaba la vaga sensación de intranquilidad que experimentaba cada vez que un proyecto se concretaba.
Otro problema era su madre. Había vivido en Greenford durante los dos últimos meses, a cierta distancia de Londres, pero bien conectado mediante la Línea Central. Se había adaptado a Hawthorn Lodge bastante bien, pero Barbara todavía se preguntaba hasta qué punto tentaría al destino si vendía la vieja casa de Acton y se establecía en un barrio más presentable, en una casita de bohemio que llevaba la inscripción: «Una nueva vida. Paso a las esperanzas y los sueños», y en donde no habría sitio para su madre. ¿Acaso no vendía una casa demasiado grande para financiar lo que tal vez sería la larga estancia de su madre en Greenford? ¿No había tenido la idea de vender la casa con el propósito de disimular su egoísmo? ¿O aquellos ocasionales remordimientos de conciencia que acompañaban su búsqueda de libertad no eran más que un pretexto para concentrar su atención, para no tener que enfrentarse a lo que las separaba?
Has de vivir tu vida, se decía con tenacidad más de una docena de veces al día. No es ningún crimen hacerlo, Barbara. Pero se le antojaba un crimen, cuando el proyecto rebasaba sus fuerzas. Fluctuaba entre redactar listas de todo lo que debía hacer, aun sin la esperanza de lograrlo, y temer el día en que el trabajo concluiría, la casa se vendería y tendría que seguir adelante completamente sola.
En sus escasos momentos de introspección, Barbara admitía que la casa le proporcionaba algo a lo que aferrarse, un último vestigio de seguridad en un mundo donde carecía de parientes a los que pudiera vincularse por una mínima dependencia sentimental. Pese a que no lo había conseguido durante años (la larga enfermedad de su padre y el deterioro mental de su madre lo habían impedido), vivir en la misma casa y en el mismo barrio le proporcionaba una apariencia de seguridad. Abandonar y lanzarse hacia lo desconocido… A veces, consideraba Acton mucho más preferible.
No hay respuestas sencillas, habría dicho el inspector Lynley, solo vivir mediante las preguntas, pero pensar en Lynley provocó que Barbara se removiera inquieta en su silla y se obligara a leer el primer párrafo de la tercera página perteneciente al informe de Hillier.
Las palabras carecían de significado. No podía concentrarse. Ya que había conjurado la presencia de su superior, tendría que lidiar con ella.
¿Y cómo? Se retorció, dejó el informe entre los demás documentos y carpetas que se habían amontonado durante su ausencia y hundió la mano en el bolso para buscar cigarrillos. Encendió uno y lanzó el humo hacia el techo, con los ojos entornados a causa del picor acre del humo.
Estaba en deuda con Lynley. Él lo negaría, por supuesto, con una expresión de tal perplejidad que ella dudaría por un momento de sus deducciones, por escasas que fueran; los datos eran abrumadores, y no le gustaba nada la posición en que la colocaban. ¿Cómo pagarle, si él nunca lo permitiría, mientras sus circunstancias estuvieran tan poco equilibradas? Jamás aceptaría la palabra deuda como una realidad entre ellos.
Maldito sea, pensó, ve demasiado, sabe demasiado, es demasiado listo para dejarse coger in fraganti. Giró la silla hacia un armario, sobre el cual se erguía una foto de Lynley y lady Helen Clyde. Le miró con el ceño fruncido.
– Estoy hecha un lío -dijo, mientras tiraba ceniza al suelo-. Lárguese de mi vida, inspector.
– ¿Ahora, sargento, o le da igual más tarde?
Barbara giró en redondo. Lynley estaba de pie en la puerta, con el abrigo de cachemira colgado al hombro y Dorothea Harriman, la secretaria de su superintendente de división, aleteando detrás de él. «Lo siento», indicó Harriman con los labios a Barbara, en tanto realizaba movimientos exagerados y decididamente afligidos con los brazos. «No le vi llegar. No pude advertirte.» Cuando Lynley miró hacia atrás, Harriman agitó los dedos, le dedicó una sonrisa radiante y desapareció con un centelleo de cabello rubio muy lacado.
Barbara se levantó al instante.
– Está de vacaciones -dijo.
– Igual que usted.
– Entonces, ¿qué hace…?
– ¿Y usted?
La mujer chupó con fuerza el cigarrillo.
– Entré a dar un vistazo. Pasaba por aquí.
– Ah.
– ¿Y usted?
– Lo mismo.
Entró y colgó el abrigo en el perchero. Al contrario que ella, que había conservado cierto aire de vacaciones al ir al Yard vestida con tejanos y una gastada camiseta con la inscripción «Compre productos ingleses, por san Jorge», debajo de una descolorida reproducción del santo mientras hacía fosfatina a un dragón de aspecto abatidísimo, Barbara vio que Lynley iba vestido para trabajar, con su estilo habitual: tresillo, camisa almidonada, corbata de seda marrón y el sempiterno reloj de cadena colgando sobre su chaleco. Caminó hacia su escritorio, de cuyas cercanías huyó Barbara, dirigió una mirada de desagrado a la punta de su cigarrillo cuando pasó a su lado, y empezó a examinar las carpetas, informes, sobres y numerosas directivas departamentales.
– ¿Qué es esto? -preguntó, y alzó las ocho páginas restantes del informe que Barbara había estado leyendo.
– Las ideas de Hillier acerca de trabajar con el IRA.
Lynley palmeó el bolsillo de la chaqueta, sacó sus gafas y recorrió la página con la vista.
– Qué raro. ¿Hillier ha perdido la razón? Parece que empieza por la mitad -observó.
Barbara introdujo la mano en la papelera con aspecto avergonzado y rescató las dos primeras páginas, que alisó contra su grueso muslo y entregó a Lynley, tirando ceniza del cigarrillo sobre el puño de su chaqueta al mismo tiempo.
– Havers…
Su voz era la paciencia personificada.
– Lo siento. -Barbara sacudió la ceniza. Quedó una mancha. La frotó-. Ya está. Como la esposa perfecta.
– ¿Quiere apartar esa maldita cosa?
Ella suspiró y aplastó el cigarrillo con el talón de su zapato izquierdo. Tiró la colilla en dirección a la papelera, pero falló y aterrizó en el suelo. Lynley levantó la cabeza del informe de Hillier, observó la colilla por encima de sus gafas y enarcó una ceja.
– Lo siento -dijo Havers, y fue a depositar el ofensivo objeto en la papelera, que devolvió a su sitio anterior, al lado del escritorio de Lynley. Este murmuró las gracias. Barbara se dejó caer en una de las sillas reservadas a las visitas y empezó a torturar un agujero incipiente que se insinuaba en la rodilla derecha de sus tejanos. Miró de reojo a su superior una o dos veces mientras leía.
Parecía perfectamente pulcro y sin la menor preocupación. Su cabello rubio se extendía sobre su cabeza, con el corte inmaculado de costumbre -Havers siempre había querido saber quién se encargaba de aquel milagroso cabello, que producía el efecto de no crecer nunca ni un milímetro más de la longitud establecida-, sus ojos castaños se veían transparentes, sin círculos oscuros debajo, ni nuevas arrugas de fatiga o preocupación se habían añadido a las que ya surcaban su frente. No obstante, perduraba el hecho de que, en teoría, tenía que estar de vacaciones, un viaje acordado largo tiempo atrás con lady Helen Clyde. Se marchaban a Corfú. De hecho, se suponía que salían a las once, pero ya eran las diez y cuarto, y a menos que el inspector pensara trasladarse a Heathrow en helicóptero antes de diez minutos, no iría a ninguna parte. A Grecia no, al menos. Hoy no, al menos.
– Bien -dijo Barbara con desenvoltura-, ¿ha venido Helen con usted, señor? ¿Se ha parado a charlar con MacPherson en el comedor de oficiales?
– No a las dos preguntas.
Continuó leyendo. Acababa de terminar la tercera página del opúsculo y, al igual que Havers había hecho con las dos primeras, la estaba convirtiendo en una bola, aunque en su caso parecía que la acción era inconsciente, para hacer algo con las manos. Llevaba un año apartado de la planta mortífera, pero había momentos en que sus dedos parecían necesitados de movimiento, en lugar de sostener el cigarrillo acostumbrado.
– ¿No estará enferma? Quiero decir, ¿no se iban los dos a…?
– En teoría sí, pero los planes cambian a veces. -La miró por encima de las gafas. Era una de sus habituales miradas de advertencia-. ¿Y sus planes, sargento? ¿También han cambiado?
– Me he tomado un respiro. Ya sabe a qué me refiero. Trabajo, trabajo, trabajo, y las manos de una chica empiezan a recordar langostas muertas. Les he dado un descanso.
– Entiendo.
– No es que necesiten descansar de pintar.
– Pintar. Ya sabe, el interior de la casa. Tres tíos aparecieron hace dos días en casa. Eran contratistas. Traían un contrato escrito y firmado para pintar el interior de mi casa. Qué raro, ¿verdad?, porque yo no había llamado a ningún contratista. Más raro todavía, teniendo en cuenta que habían cobrado el trabajo por adelantado.
Lynley frunció el ceño y colocó la comunicación sobre un informe encuadernado del PSI acerca de la relación entre los civiles y la policía de Londres.
– Decididamente extraño -admitió-. ¿Está segura de que fueron a la casa correcta?
– Por completo. Al cien por cien. Hasta sabían mi nombre. Incluso me llamaron «sargento». Incluso preguntaron cómo era para una mujer trabajar en el DIC. Eran unos tíos muy habladores, pero me pregunté cómo habrían averiguado que trabajaba aquí.
Como esperaba, el rostro de Lynley expresaba el desconcierto más absoluto. Casi esperó a que se deshiciera en halagos sobre la gallardía y novedad de un mundo que ambos consideraban corrupto y sin esperanza.
– ¿Leyó el contrato? ¿Se aseguró de que habían ido al lugar correcto?
– Oh, sí. Y eran muy buenos, señor. Dos días, y la casa estaba pintada como si fuera nueva.
– Un misterio, sin duda.
Volvió a coger el informe.
Barbara le dejó leer el rato que tardó en contar hasta cien.
– Señor.
– Ummm.
– ¿Qué les pagó?
– ¿A quién?
– A los pintores.
– ¿Qué pintores?
– Basta, inspector. Ya sabe de qué estoy hablando.
– ¿De los tíos que pintaron su casa?
– ¿Qué les pagó? Porque sé que usted lo hizo, no se moleste en mentir. Además de usted, solo MacPherson, Stewart y Hale saben que estoy trabajando en casa durante las vacaciones, y no tienen la pasta suficiente para hacer ese trabajo. Bien, ¿qué les pagó y cuánto tiempo tengo para devolvérselo?
Lynley dejó el informe a un lado y dejó que sus dedos jugaran con la cadena del reloj. Sacaron el reloj del bolsillo, lo abrieron, y él fingió que consultaba la hora.
– No quiero su jodida caridad. No quiero sentirme la protegida de nadie. No quiero estar en deuda.
Deber exige cosas de uno. Siempre se acaba poniendo la deuda en una balanza donde se pesará el comportamiento futuro. ¿Cómo voy a dar rienda suelta a mi cólera si le debo algo? ¿Cómo puedo ir a la mía sin comentarlo si estoy en deuda con él? ¿Cómo puedo mantener una distancia prudencial del resto del mundo si estoy atada por un compromiso?, pensó Barbara.
– Deber dinero no es un compromiso, señor.
– No, pero la gratitud sí, por lo general.
– ¿Me estaba comprando? ¿Es eso?
– Suponiendo que yo tenga algo que ver con ello, para empezar, lo cual, me apresuro a advertirle, es una deducción que no sostendrá ninguna prueba que intente buscar, no suelo comprar a mis amigos, sargento.
– Es una forma de decir que les pagó en metálico, y más de la cuenta, para que mantuvieran la boca cerrada. -Barbara se inclinó hacia delante y descargó la mano, sin mucha fuerza, sobre el escritorio-. No quiero su ayuda, señor, de esta forma no. No quiero nada de usted que me sea imposible devolver. Además… Aunque no era el caso, no estoy exactamente dispuesta a…
Soltó un bufido indicador de que había perdido por un momento los nervios.
A veces, olvidaba que era su oficial superior. Peor aún, a veces olvidaba lo único que se había jurado tener presente siempre que estaba con él. Aquel hombre era un conde, poseía un título, existía gente en su vida que le llamaba «mi señor». Cierto, ninguno de sus colegas del Yard le había considerado otra cosa que Lynley durante más de diez años, pero ella carecía de la sangre fría suficiente para sentirse igual a alguien cuya familia se había codeado con la clase de tíos que estaban acostumbrados a ser llamados «alteza Cynthia» y «su gracia». Experimentaba escalofríos cuando pensaba en ello, se ponía como una fiera cuando le daba vueltas. Y cuando la idea aparecía de improviso, como ahora, se sentía como una perfecta idiota. Uno no desnudaba su alma a los tipos de sangre azul. De hecho, no era seguro que los tipos de sangre azul tuvieran alma.
– Y aunque no fuera el caso -continuó Lynley sus pensamientos con una inconsciente, aunque típica, corrección gramatical-, espero que, a medida que se acerque el día de abandonar Acton, la perspectiva se amplíe. Una cosa es tener un sueño, ¿no?, y otra muy distinta convertirlo en realidad.
La mujer se desplomó en la silla y le miró.
– Joder -dijo-. ¿Cómo coño le aguanta Helen?
Lynley sonrió un momento y se quitó las gafas, que devolvió al bolsillo.
– En este momento, no lo hace.
– ¿No hay viaje a Corfú?
– Temo que no, a menos que se vaya sola. Lo cual, como ambos sabemos, ha sido muy capaz de hacer antes.
– ¿Por qué?
– Perturbé su equilibrio.
– No me refería a entonces, sino a ahora.
– Entiendo.
Lynley giró la silla, pero no hacia el armario y la foto de Helen, sino hacia la ventana, donde las plantas superiores de la espantosa construcción posterior a la guerra que era el Ministerio del Interior casi imitaban el color del cielo plomizo. Juntó los dedos bajo la barbilla.
– Temo que nos peleamos por una corbata.
– ¿Una corbata?
Para aclarar la frase, Lynley señaló la que llevaba.
– Anoche colgué una corbata del pomo de la puerta.
Barbara frunció el ceño.
– ¿La fuerza de la costumbre, quiere decir, como apretar la pasta de dientes por la mitad del tubo? ¿Algo que crispa los nervios de la otra persona cuando las estrellas del romance empiezan a palidecer?
– Ojalá.
– Entonces, ¿qué?
Lynley suspiró. Barbara no sabía si deseaba seguir hablando.
– Da igual -dijo-. No es mi problema. Lamento que no funcionara. Me refiero a las vacaciones. Sé que los dos lo deseaban.
El inspector jugueteó con el nudo de la corbata.
– Dejé mi corbata en el pomo exterior de la puerta antes de acostarnos.
– ¿Y qué?
– No me paré a pensar que ella podía darse cuenta, y además, es algo que acostumbro a hacer en ciertas ocasiones.
– ¿Y qué?
– En realidad, ella no se dio cuenta, pero preguntó cómo era que Denton nunca nos interrumpía por las mañanas desde que estábamos… juntos.
Barbara vio la luz.
– Ah, ya lo entiendo. Denton ve la corbata. Es una señal. Sabe que hay alguien con usted.
– Bien… Sí.
– ¿Y usted se lo dijo? Jesús, qué idiotez, inspector.
– Lo hice sin pensar. Flotaba como un colegial en ese estado estúpido de euforia sexual en que nadie piensa. Ella dijo: «Tommy, ¿cómo es que Denton no ha entrado nunca con el té de la mañana las noches que me he quedado?». Y yo le dije la verdad.
– ¿Que utilizaba la corbata para advertir a Denton de que Helen estaba en el dormitorio?
– Sí.
– ¿Y que ya lo había hecho con otras mujeres en el pasado?
– Dios, no. No soy tan idiota. Aunque, de haberlo dicho, habría dado igual. Ella dio por sentado que llevo años haciéndolo.
– ¿Y no es verdad?
– Sí. No. Bueno, en los últimos tiempos no, por el amor de Dios. O sea, solo con ella, lo cual no implica que no lo haya hecho con otras. Pero no ha habido nadie más desde que ella y yo… Oh, maldita sea.
Desechó el resto con un ademán.
Barbara asintió con solemnidad.
– Ya me estoy haciendo una buena idea de cómo se cavó la tumba.
– Ella afirma que es un ejemplo de mi misoginia intrínseca: parece que mi criado y yo intercambiamos risitas lascivas después de desayunar, acerca de quién ha gemido en voz más alta en mi cama.
– Cosa que nunca ha hecho, por supuesto.
Lynley giró la silla hacia ella.
– ¿Por quién me toma, sargento?
– Por nadie. Solo por usted. -Investigó en el agujero de su rodilla con mayor interés-. Habría podido renunciar al té de la mañana, por supuesto. Quiero decir, después de que empezó a pasar las noches con mujeres. De esa forma, nunca habría necesitado una señal. O podría haber preparado el té usted mismo y subirlo en una bandeja a su habitación. -Apretó los labios al pensar en Lynley deambulando por su cocina (en el caso de que supiera dónde estaba), intentando encontrar la tetera y encender el fuego-. Habría sido una especie de liberación para usted, señor. Hasta puede que, a la larga, se hubiera atrevido con las tostadas.
Lanzó una risita, más parecida a un resoplido, entre sus dientes apretados. Se tapó la boca y le miró por encima de la mano, medio avergonzada por tomarse a risa la situación, y medio divertida al pensar en Lynley, en mitad de una frenética y decidida seducción, colgando subrepticiamente una corbata en el pomo de la puerta, de tal forma que su enamorada no se diera cuenta y le preguntara por qué lo hacía.
Tenía el rostro impasible. Sacudió la cabeza. Pasó los dedos sobre los restos del informe de Hillier.
– No sé -dijo muy serio-. No creo que jamás aprenda a hacer tostadas.
Ella lanzó una carcajada. Él rió por lo bajo.
– Al menos, en Acton no tenemos ese tipo de problemas -rió Barbara.
– Lo cual explica, en parte, por qué no se decide a marchar.
Menuda intuición, pensó ella. Pasaría por una grieta aunque llevara una venda en los ojos. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Introdujo los dedos en los bolsillos posteriores de sus tejanos.
– ¿No es por eso que está aquí? -preguntó Lynley.
– Ya le dije por qué. Pasaba por aquí.
– Estaba buscando una distracción, Havers. Igual que yo.
La mujer miró por la ventana. Vio las copas de los árboles del parque de St. James. Completamente desnudos, agitados por el viento, parecían bocetos recortados contra el cielo.
– No lo sé, inspector -dijo-. Parece el típico caso de ir con pies de plomo. Sé lo que quiero hacer. Me asusta hacerlo.
Sonó el teléfono del escritorio de Lynley. Barbara se dispuso a contestar.
– Déjelo -dijo el inspector-. No estamos aquí, ¿recuerda?
Los dos lo contemplaron mientras continuaba sonando, como hace la gente cuando espera que su voluntad colectiva ejercerá una pequeña influencia sobre las acciones de los demás. Enmudeció por fin.
– Pero supongo que usted es capaz de establecer la relación -prosiguió Barbara, como si el teléfono no les hubiera interrumpido.
– Es algo acerca de los dioses. Cuando quieren volverte loco, te conceden lo que más deseas.
– Helen.
– Libertad.
– Vaya par de chiflados.
– ¿Detective inspector Lynley?
Dorothea Harriman se había detenido en la puerta, vestida con un elegante traje negro, alegrado por ribetes grises en el cuello y las solapas. Un sombrerito cuadrado oscilaba sobre su cabeza. Parecía ataviada para aparecer en el balcón del palacio de Buckingham el Domingo del Recordatorio [4], si hubiera sido convocada para codearse con la realeza. Solo faltaba la amapola.
– ¿Sí, Dee? -contestó Lynley.
– Teléfono.
– No estoy.
– Pero…
– La sargento y yo no estamos localizables, Dee.
– Pero es el señor St. James. Telefonea desde Lancashire.
– ¿St. James? -Lynley miró a Barbara-. ¿No se habían ido de vacaciones Deborah y él?
Barbara alzó los hombros.
– ¿No nos habíamos ido todos?
7
Lynley atacó la cuesta de la carretera de Clitheroe, en dirección al pueblo de Winslough, a última hora de la tarde. Un sol tenue, que iba palideciendo a medida que el día viajaba hacia la noche, taladraba la niebla invernal que flotaba sobre la tierra. Sus haces estrechos se reflejaban en los viejos edificios de piedra -la iglesia, la escuela, las casas y las tiendas que se alzaban en una apretada exhibición de la robusta arquitectura propia de Lancashire- y cambiaban el color de los edificios, un oscuro canela tintado de hollín a ocre. La carretera estaba húmeda bajo los neumáticos del Bentley, como daba la impresión de ocurrir siempre en el norte al llegar aquella época del año, y charcos de agua producidos por el hielo y la escarcha, que se formaban, fundían y volvían a formarse cada noche, brillaban a la luz. El cielo se reflejaba sobre su superficie, al igual que las formas de los setos y los árboles.
Disminuyó la velocidad a unos cincuenta metros de la iglesia. Aparcó al lado y salió al aire, acerado como un cuchillo. Olió el humo de un fuego cercano, alimentado con leña seca. Luchaba por imponerse a los olores dominantes a estiércol, tierra removida, humedad y vegetación podrida que emanaban de una extensión de tierra despejada que se extendía al otro lado del zarzal que bordeaba la carretera. A su izquierda, el seto se curvaba hacia el noreste, paralelo a la carretera, permitiendo el acceso a la iglesia, y después, tal vez a unos cuatrocientos metros, al pueblo. A la derecha, un grupo de árboles se espesaba hasta formar un bosque de robles viejos, sobre el cual se elevaba una colina cubierta de escarcha y coronada por una capa de niebla ondulante. Frente a él, el campo descendía lánguidamente hacia un riachuelo sinuoso, para volver a elevarse al otro lado en un batiburrillo de muros de piedra seca, entre los cuales se erguían granjas, y pese a la distancia, Lynley oyó el balido de las ovejas.
Se apoyó contra el coche y examinó San Juan Bautista. Al igual que el resto del pueblo, la iglesia era un edificio sencillo, de tejado inclinado, cuyos únicos adornos eran el campanario y las almenas normandas. Rodeado por un cementerio y algunos castaños, con el telón de fondo del cielo brumoso, no tenía aspecto de ser un elemento importante de un decorado que albergaba un crimen.
Al fin y al cabo, los sacerdotes eran personajes secundarios en el drama de la vida y la muerte. Su papel era el de conciliadores, consejeros e intermediarios entre el penitente, el suplicante y el Señor. Ofrecían un servicio trascendental, tanto en eficacia como en importancia, por su relación con la divinidad, pero a causa de este hecho existía una prudente distancia entre ellos y los miembros de su congregación, que parecía excluir el tipo de intimidad que conduce al asesinato.
No obstante, esta cadena de razonamientos era pura sofistería, y Lynley lo sabía. Todo lo demostraba, desde el viejo aforismo del lobo con piel de cordero hasta aquel taimado hipócrita del reverendo Arthur Dimmesdale. Aunque no fuera el caso, Lynley había sido policía el tiempo suficiente para saber que el exterior más inocente, por no mencionar la posición más encumbrada, contaba con todas las posibilidades de ocultar culpabilidad, pecado y vergüenza. Por lo tanto, si el crimen había destruido la paz de aquella campiña soñolienta la culpa no era de las estrellas ni del movimiento incesante de los planetas, sino que residía en el fondo de un corazón cauteloso.
– Está ocurriendo algo peculiar -había dicho por teléfono St. James aquella mañana-. Por los datos que he podido reunir, parece que el agente de policía local se las ingenió para evitar que el DIC de su división llevara a cabo poca cosa más que una investigación rutinaria. Por lo visto, mantiene relaciones con la mujer que dio a ese sacerdote, Robín Sage, la cicuta.
– Tuvo que haber una encuesta, St. James.
– En efecto. La mujer, que se llama Juliet Spence, admitió que lo había hecho y afirmó que había sido un accidente.
– Bien, si el caso no fue a más y el jurado emitió un veredicto de envenenamiento accidental, hemos de suponer que la autopsia y las demás pruebas aportadas, independientemente de quién las reuniera, verificaron su declaración.
– Pero si piensas en el hecho de que es una herbolaria…
– La gente comete equivocaciones. Piensa en las numerosas muertes que se han producido porque un experto en setas cogió la que no debía, la preparó para cenar y murió.
– No es lo mismo.
– Dices que la confundió con chirivía silvestre, ¿no?
– Sí, y ahí empeora la historia.
St. James describió los hechos. Si bien era cierto que la planta no se distinguía a simple vista de otros miembros de su familia, las umbelíferas, las similitudes entre el género y la especie se limitaban a las partes de la planta que nadie comía: las hojas, los tallos, las flores y los frutos.
¿Por qué la fruta no?, quiso saber Lynley. ¿No derivaba toda la situación del hecho de coger, cocinar y comer la fruta?
En absoluto, contestó St. James. Aunque la fruta fuera tan venenosa como el resto de la planta, consistía en cápsulas secas, divididas en dos partes, que, al contrario que un melocotón o una manzana, no eran canosas y, por lo tanto, inaceptables desde un punto de vista gastronómico. Alguien que cultivara cicuta, pensando que era chirivía silvestre, no comería la fruta, sino que extraería la planta o utilizaría la raíz.
– Ahí está el problema -dijo St. James.
– Supongo que las características distintivas están en la raíz.
– Exacto.
Lynley se vio forzado a admitir que, si bien las características no eran legión, su número bastaba para despertar su inquietud dormida. Ese era el motivo, en parte, de que hubiera sacado de la maleta las ropas que había puesto para pasar una semana en el suave invierno de Corfú, sustituyéndolas por otras más adecuadas para el insidioso frío del norte, circulado por la M1 hasta la M6, y viajado a Lancashire, con sus páramos desolados, sus montañas cubiertas de nubes y sus aldeas antiquísimas, de las cuales había surgido hacía más de trescientos años la fascinación de su país por la brujería.
Roughlee, Blacko y Pendle Hill no estaban muy lejos, ni en la distancia ni en el recuerdo, del pueblo de Winslough, ni tampoco la Hondonada de Bowland, que veinte mujeres habían atravesado para ser juzgadas y ejecutadas en el castillo de Lancaster. Era un hecho histórico demostrado que la persecución alzaba su fea cabeza en momentos de tensión, cuando se necesitaba un chivo expiatorio para aplacarla y desplazarla. Lynley se preguntó si la muerte del vicario local a manos de una mujer constituía suficiente tensión.
Dejó de contemplar la iglesia y se volvió hacia el Bentley. Encendió el motor, y la cinta que había estado escuchando desde Clitheroe se reanudó. El Réquiem de Mozart. Su lóbrega combinación de cuerdas y vientos, que acompañaban al cántico grave y solemne del coro, parecía muy apropiada a las circunstancias. Guió el coche hacia la carretera.
Si no era una equivocación lo que había matado a Robin Sage era otra cosa, y los datos sugerían que esa otra cosa era un asesinato. Como en la planta, aquella conclusión brotaba de la raíz.
– La cicuta se distingue de los demás miembros de las umbelíferas por la raíz -había explicado St. James-. La chirivía silvestre tiene un solo rizoma. La cicuta tiene un haz tuberoso de raíces.
– ¿No cabe la posibilidad de que esa planta en particular tuviera un solo rizoma?
– Sí, es posible, al igual que otro tipo de planta podría tener lo contrario: dos o tres raíces adventicias. Pero, estadísticamente hablando, Tommy, es improbable.
– No podemos desecharla.
– De acuerdo, pero aunque esta planta en particular hubiera tenido una anomalía de ese tipo, existen otras características en la parte hundida del tallo que, en teoría, una herbolaria debería observar. Cuando abres a lo largo el tallo de la cicuta, se ven nudos e internudos.
– Échame una mano, Simon. La ciencia no es mi especialidad.
– Lo siento. Supongo que tú las llamarías cámaras. Son huecas, con un diafragma de tejido medular que recorre horizontalmente la cavidad.
– ¿Y la chirivía silvestre no tiene esas cámaras?
– Tampoco rezuma un líquido aceitoso amarillo cuando cortas el tallo.
– ¿Cortó ella el tallo? ¿Lo abrió a lo largo?
– Eso último, no. Admito que es dudoso, pero en cuanto a lo primero, ¿cómo podría arrancar la raíz, aunque fuera la única anómala, sin cortar el tallo de alguna forma? Aunque hubiera arrancado la raíz del tallo, ese aceite singular habría rezumado.
– ¿Y crees que es suficiente advertencia para una herbolaria? ¿No cabe la posibilidad de que estuviera pensando en otra cosa y no se fijara? ¿Y si alguien estaba con ella mientras la arrancaba? ¿Y si estaba hablando con una amiga, discutía con su amante, o estaba distraída? Quizá estaba distraída por un buen motivo. ¿No lo crees?
– Es posible. Y vale la pena investigarlo, ¿no?
– Deja que haga unas llamadas telefónicas.
Lo había hecho. La naturaleza de las respuestas que había conseguido obtener habían acicateado su interés. Como las vacaciones en Corfú se habían convertido en otra promesa incumplida de su vida, metió un traje de tweed, tejanos y jerséis en la maleta, y amontonó botas de agua, calzado de excursión y un anorak en el maletero del coche. Hacía semanas que ardía en deseos de abandonar Londres. Aunque habría preferido escapar en avión a Corfú con Helen Clyde, Crofters Inn y Lancashire bastarían.
Dejó atrás las casas adosadas que señalaban la entrada al pueblo y encontró el hostal en el cruce de tres carreteras, justo donde St. James le había dicho. Lynley encontró en el pub al propio St. James, acompañado de Deborah.
El pub aún no estaba abierto. Los candelabros de pared, con sus pequeñas pantallas adornadas con borlas, no estaban encendidos. Cerca del bar, alguien había colocado una pizarra, donde las especialidades de la noche habían sido escritas con una mano que empleaba extrañas letras puntiagudas, líneas inclinadas y tiza de color fucsia. Se ofrecía Lasagnia, así como Filete Minuet y Steamed Toffy Pudding. Si la ortografía indicaba la calidad de la cocina, la perspectiva era poco prometedora. Lynley tomó nota mental de probar el restaurante en lugar del pub.
St. James y Deborah estaban sentados bajo una de las dos ventanas que daban a la calle. Sobre la mesa, entre ambos, los restos del té de la tarde se mezclaban con jarras de cerveza y un fajo de papeles grapados que St. James se disponía a doblar y guardar en el bolsillo interior de la chaqueta.
– Escucha, Deborah… -estaba diciendo.
– No. Estás rompiendo nuestro acuerdo -replicó ella. Se cruzó de brazos. Lynley conocía aquel gesto. Se detuvo.
En la chimenea contigua a la mesa ardían tres troncos. Deborah se volvió y miró a las llamas.
– Sé razonable -dijo St. James.
– Sé justo -contestó ella.
Entonces, uno de los troncos se movió y una lluvia de chispas cayó al hogar. St. James empleó el cepillo del fuego. Deborah se apartó. Vio a Lynley.
– Tommy -dijo, sonriente y con expresión de alivio, cuando el recién llegado entró en el gran círculo de luz que el fuego proporcionaba. Dejó la maleta junto a la escalera y avanzó a su encuentro.
– Has venido muy rápido -comentó St. James, mientras Lynley le estrechaba la mano, para después besar en la mejilla a Deborah.
– Llevaba viento de popa.
– ¿Te ha costado escaparte del Yard?
– Lo has olvidado. Estoy de vacaciones. Acababa de entrar en el despacho para despejar mi escritorio.
– ¿Hemos interrumpido tus vacaciones? -preguntó Deborah-. ¡Simon! Eso es espantoso.
Lynley sonrió.
– Un favor, Deb.
– Pero tú y Helen tendríais planes.
– En efecto, pero ella cambió de idea. Me quedé colgado. Podía elegir entre venir a Lancashire o dar vueltas sin parar por mi casa de Londres. Lancashire se me antojó mucho más prometedor. Es una distracción, como mínimo.
Deborah asestó con astucia la puñalada final.
– ¿Sabe Helen que has venido?
– La telefonearé esta noche.
– Tommy…
– Lo sé. No me he portado bien. He huido como un cobarde.
Se dejó caer en la silla contigua a Deborah y cogió una torta que aún quedaba en la plata. Se sirvió un poco de té en la taza vacía de Deborah y puso azúcar mientras masticaba. Paseó la vista en torno suyo. La puerta del restaurante estaba cerrada. Las luces situadas detrás de la barra estaban apagadas. La puerta de la oficina se veía entreabierta, pero no se advertían movimientos detrás, y pese a que una tercera puerta, dispuesta en ángulo detrás de la barra, estaba lo bastante abierta para permitir que un haz de luz iluminara las etiquetas de las botellas de alcohol colgadas al revés, no surgía ningún sonido desde el otro lado.
– ¿No hay nadie? -preguntó Lynley.
– Están por ahí. Hay una campana en el bar.
Movió la cabeza en su dirección, pero no se movió.
– Saben que eres del Yard, Tommy.
Lynley enarcó una ceja.
– ¿Cómo?
– Recibiste un mensaje durante la comida. Todo el pub hablaba de ello.
– Menos mal que he venido de incógnito.
– De todas formas, creo que no nos habría servido de nada.
– ¿Quién lo sabe?
– ¿Que eres del DIC? -St. James se reclinó en la silla y dejó que su mirada vagara, como si intentara recordar quién estaba en el pub cuando se produjo la llamada-. Los propietarios, desde luego. Seis o siete habitantes de la localidad. Un grupo de excursionistas que se marchó hace bastante rato.
– ¿Estás seguro acerca de los habitantes?
– Ben Wragg, el propietario, estaba conversando con algunos cuando su mujer le comunicó la noticia. Los demás se enteraron mientras comían. Deborah y yo sí, al menos.
– Espero que Wragg les cargara un extra.
St. James sonrió.
– Pues no, pero nos transmitieron el mensaje. Se lo contaron a todo el mundo: el sargento Dick Hawkins, de la policía de Clitheroe, llamaba al inspector detective Thomas Lynley.
– Le pregunté de dónde venía ese tal inspector detective Thomas Lynley -añadió Deborah, con su mejor acento de Lancashire-, y ¿a que no lo adivinas, Tommy? -Una pausa maravillosamente dramática-. ¡Es de New Scotland Yard! Se hospedará en este mismo hostal. Reservó una habitación no hace ni tres horas. Yo cogí la llamada. Bien, ¿qué cree que viene a investigar? -La nariz de Deborah se arrugó al tiempo que sonreía-. Eres la sensación de la semana. Has convertido Winslough en St. Mary Mead.
Lynley lanzó una risita.
– Clitheroe no es la comisaría regional de Winslough, ¿verdad? -dijo St. James con aire pensativo-. Y ese Hawkins no dijo nada acerca de estar adscrito a ningún DIC, porque en ese caso, nos habríamos enterado de la noticia junto con todos los demás.
– Clitheroe solo es el centro de la división policial -explicó Lynley-. Hawkins es el oficial superior del agente de policía local. Hablé con él esta mañana.
– Pero ¿no es del DIC?
– No, y tus conclusiones al respecto eran correctas, St. James. Cuando hablé antes con Hawkins, confirmó que el DIC de Clitheroe se limitó a fotografiar el cadáver, examinar el lugar de los hechos, recoger pruebas materiales y preparar la autopsia. Shepherd se encargó del resto, la investigación y los interrogatorios. Pero no lo hizo solo.
– ¿Quién le ayudó?
– Su padre.
– Eso es muy extraño.
– Extraño e irregular, pero no ilegal. Según lo que me contó el sargento Hawkins, el padre de Shepherd fue, en su época, inspector jefe detective en la comisaría regional de Hutton-Preston. Es evidente que se impuso al sargento Hawkins y tomó el mando.
– ¿Fue inspector jefe detective?
– El caso Sage fue el último en que intervino. Se jubiló poco después de la encuesta.
– De modo que Shepherd debió acordar con su padre que debían mantener al DIC de Clitheroe alejado del asunto -dijo Deborah.
– O su padre lo decidió así.
– Pero ¿por qué? -musitó St. James.
– Yo diría que hemos venido para averiguarlo.
Bajaron juntos por la carretera de Clitheroe en dirección a la iglesia. Dejaron atrás las casas adosadas, cuyas ventanas blancas estaban circundadas por cien años de suciedad que un simple lavado no lograría eliminar.
Encontraron la casa de Colin Shepherd justo al lado de la vicaría, frente a la iglesia de San Juan Bautista. En aquel punto se separaron. Deborah se encaminó a la iglesia con un quedo «Aún no la había visto», para que St. James y Lynley interrogaran al agente a su aire.
Dos coches estaban aparcados frente al edificio de ladrillo, un Land Rover manchado de barro que tendría unos diez años de antigüedad y un Golf sucio que parecía relativamente nuevo. No se veía ningún coche en el camino vecinal, pero cuando dejaron atrás el Rover y el Golf, en dirección a la puerta de Colin Shepherd, una mujer se asomó a una ventana de la vicaría y contempló sus movimientos sin intentar ocultarse. Una mano estaba liberando el crespo cabello color zanahoria de la bufanda que lo sujetaba en la nuca, mientras la otra abotonaba una chaqueta azul marino. No se movió de la ventana ni siquiera cuando fue evidente que Lynley y St. James la habían visto.
Un estrecho letrero rectangular sobresalía de un lado de la casa. Azul y blanco, llevaba impresa una sola palabra: policía. Como ocurría en muchos pueblos, la casa del agente local era también el centro oficial de su zona. Lynley se preguntó si Shepherd había interrogado a la Spence en aquella misma casa.
Un perro se puso a ladrar en cuanto tocaron el timbre. Los ladridos empezaron en un extremo de la casa, se acercaron rápidamente a la puerta principal y se afianzaron detrás de ella. Un perro grande, a juzgar por la potencia, y muy poco cordial.
– Tranquilo, Leo -dijo una voz de hombre-. Siéntate.
Los ladridos cesaron al instante. La luz del porche se encendió, aunque aún no había oscurecido por competo, y la puerta se abrió.
Colin Shepherd les miró de arriba abajo, con un enorme perdiguero negro sentado a su lado. Su rostro no reflejaba ni la expectación correspondiente a una demanda de sus servicios profesionales, ni la curiosidad despertaba al encontrar desconocidos en su puerta. Sus palabras explicaron el motivo.
– El DIC de Scotland Yard -dijo, con un rápido cabeceo-. El sargento Hawkins dijo que vendría hoy.
Lynley exhibió su tarjeta de identidad y presentó a St. James, a quien Shepherd dijo, tras una mirada calculadora:
– Se aloja en el hostal, ¿verdad? Le vi anoche.
– Mi mujer y yo vinimos para ver al señor Sage.
– La pelirroja. Esta mañana, paseaba cerca del embalse.
– Fue a dar un paseo por los páramos.
– La niebla cae deprisa en esos lugares. No es un sitio muy apropiado para pasear, si se desconoce el terreno.
– Se lo diré.
Shepherd retrocedió. El perro se levantó de inmediato y empezó a gruñir.
– Tranquilo -dijo Shepherd-. Vuelve a la chimenea.
El perro, obediente, trotó hacia otra habitación.
– ¿Lo utiliza para trabajar? -preguntó Lynley.
– No. Solo para cazar.
Shepherd movió la cabeza en dirección a un perchero que se erguía en un extremo del vestíbulo alargado. Debajo, se alineaban tres pares de botas de agua, dos de las cuales estaban manchadas de barro reciente. Al lado, había una cesta de leche metálica. El capullo de un insecto, emigrado mucho tiempo atrás, colgaba de un hilo pegado a una de las barras. Shepherd esperó, mientras Lynley y St. James colgaban sus abrigos. Después, les guió por el pasillo en la dirección que había tomado el perdiguero.
Entraron en una sala de estar, donde ardía un fuego, y un hombre de más edad estaba colocando un pequeño tronco sobre las llamas. Pese a los años de diferencia, era obvio que se trataba del padre de Colin Shepherd. Compartían muchas similitudes: la estatura, el pecho musculoso, la cintura estrecha. El cabello era diferente, más escaso y del color arena que adopta el pelo rubio cuando vira hacia gris. Los dedos largos, la sensibilidad y la seguridad de las manos del hijo se habían convertido, en su caso, en grandes nudillos y uñas hendidas.
El padre se frotó las manos, como para limpiarlas de polvillo. Extendió la mano a modo de saludo.
– Kenneth Shepherd -dijo-. Inspector jefe detective, jubilado. DIC de Hutton-Preston. Supongo que ya lo sabrán, ¿no?
– El sargento Hawkins me ha transmitido la información.
– Como era su deber. Me alegro de conocerles. -Dirigió una mirada a su hijo-. ¿Has ofrecido algo a estos caballeros, Col?
La expresión del agente no cambió, pese al tono afable de su padre. Sus ojos siguieron vigilantes, detrás de las gafas de concha.
– Cerveza -dijo-. Whisky. Coñac. Tengo un jerez que ha estado almacenando polvo durante seis años.
– A tu Annie le encantaba el jerez, ¿verdad? -dijo el inspector jefe-. Descanse en paz. Yo me tomaré uno. ¿Y ustedes?
– Nada -dijo Lynley.
– No, gracias -dijo St. James.
Shepherd se acercó a una mesa auxiliar, sirvió un jerez a su padre y algo de otra botella para él. Mientras tanto, Lynley paseó la vista por la sala.
Los muebles escaseaban, al estilo de un hombre que compra al azar cuando la necesidad es perentoria y no le importa el aspecto de sus posesiones. El respaldo de un sofá sitiado estaba cubierto por una manta tejida a mano de cuadrados multicolores, que conseguía ocultar casi todas las anémonas rosas, enormes pero piadosamente desteñidas, que decoraban la tela. Nada, excepto su raído tapizado, cubría los dos sillones de orejas desparejados, cuyos brazos estaban desnudos, y los respaldos desgastados, a causa de las generaciones de cabezas que se habían apoyado en ellos. Aparte de una mesa de café, una lámpara de pie de latón y la mesa auxiliar sobre la que descansaban las botellas de licor, el único objeto de interés colgaba en la pared. Era una vitrina que albergaba una colección de rifles y escopetas. Eran las únicas cosas de la sala que parecían cuidadas, compañeras sin duda del perdiguero que se había desplomado sobre una manta vieja y manchada frente al fuego. Sus patas, como las botas de agua del recibidor, estaban manchadas de barro.
– ¿Caza aves? -preguntó Lynley, y dirigió una mirada a las armas.
– Ciervos también, hace tiempo, pero me he retirado. La presa nunca recompensaba la espera.
– En teoría, sí, pero nunca sucede, ¿verdad?
El inspector jefe, con la copa de jerez en la mano, indicó el sofá y las sillas.
– Siéntense -dijo, y se dejó caer en el sofá-. Acabamos de dar un paseo y nos irá bien descansar los pies. Me marcharé dentro de un cuarto de hora. Una jovencita de cincuenta y ocho años me espera para cenar en su pensión, pero nos queda tiempo para charlar.
– ¿No vive en Winslough? -preguntó St. James.
– Hace años que no. Necesito un poco de acción y otro poco de carne femenina dispuesta a pasarlo bien. En Winslough no hay nada de lo primero, y lo que queda de lo segundo está atado y bien atado desde hace tiempo.
El agente se acercó con su copa al fuego, se acuclilló y acarició la cabeza del perdiguero. En respuesta, Leo abrió los ojos y apoyó la barbilla sobre el zapato de Shepherd. Agitó la cola satisfecho.
– Te has metido en el barro -dijo Shepherd, y tiró con cariño de las orejas del perro-. Menudo bribonzuelo estás hecho.
Su padre resopló.
– Perros. Joder. Se te meten dentro como las mujeres.
Fue una invitación a que Lynley formulara la pregunta con toda naturalidad, aunque estaba seguro de que aquella no había sido la intención del inspector jefe, como estaba seguro de que la visita del hombre a su hijo no tenía nada que ver con un paseo vespertino por los páramos.
– ¿Qué puede contarnos sobre la señora Spence y la muerte de Robin Sage?
– No entra dentro de las atribuciones del Yard, ¿verdad?
Si bien lo dijo con bastante cordialidad, la respuesta del inspector jefe fue demasiado rápida, como si la hubiera preparado de antemano.
– ¿Oficialmente? No.
– ¿Y extraoficialmente?
– Supongo que será consciente de las irregularidades de la investigación, inspector jefe. La ausencia del DIC. La relación de su hijo con la autora del crimen.
– Crimen no, accidente.
Colin Shepherd levantó la vista del perro, la copa sujeta con desenvoltura en su mano. Siguió acuclillado junto al fuego. Un aldeano de pies a cabeza, que sin duda podría continuar en aquella posición durante muchas horas sin la menor incomodidad.
– Una decisión irregular, pero no ilegal -dijo el inspector jefe-. Colin pensó que podía tomarla. Yo estuve de acuerdo. Manejó bien la situación. Yo estuve con él casi todo el tiempo, de modo que si ha sido la ausencia del DIC lo que ha puesto nervioso al Yard, el DIC estuvo aquí todo el tiempo.
– ¿Estuvo usted presente en todos los interrogatorios?
– En los importantes, sí.
– Inspector jefe, sabe muy bien que eso es más que irregular. No necesito decirle que cuando se ha cometido un crimen…
– Pero no fue un crimen -dijo el agente. Su mano seguía sobre el perro, pero tenía los ojos clavados en Lynley. No los movió-. El equipo encargado de analizar el escenario de los hechos registró los páramos, miró debajo de las piedras y comprendió bien la situación antes de una hora. No fue un crimen. Fue un accidente, punto. Yo lo vi así. El juez de instrucción lo vio así. El jurado lo vio así. Fin de la historia.
– ¿Estuvo seguro desde el principio?
El perro se agitó inquieto cuando la mano que le acariciaba se tensó.
– Por supuesto que no.
– No obstante, aparte de la presencia inicial del equipo encargado de analizar el lugar de los hechos, tomó la decisión de no implicar a su DIC, las personas que están preparadas para determinar si una muerte es un accidente, un suicidio, o un asesinato.
– Yo tomé la decisión -dijo el inspector jefe.
– ¿Basándose en qué?
– En una llamada telefónica mía -contestó su hijo.
– ¿Informó de la muerte a su padre, en lugar de a la sede del departamento en Clitheroe?
– Informé a los dos. Dije a Hawkins que yo me ocuparía. Papá lo confirmó. Todo me pareció muy claro en cuanto hablé con Juliet… con la señora Spence.
– ¿Y el señor Spence? -preguntó Lynley.
– No existe.
– Entiendo.
El agente bajó los ojos y dio vueltas al licor en su mano.
– Esto no tiene nada que ver con nuestra relación.
– Pero añade una complicación. Estoy seguro de que lo comprende.
– No fue un asesinato.
St. James se inclinó hacia delante en el sillón de orejas que había elegido.
– ¿Por qué está tan seguro? ¿Por qué estuvo tan seguro hace un mes, agente?
– Ella carecía de móvil. No conocía al hombre. Era la tercera vez que se encontraban. La perseguía para que fuera a la iglesia, y quería hablar sobre Maggie.
– ¿Maggie? -preguntó Lynley.
– Su hija. Juliet tenía algunos problemas con ella y el vicario intervino. Quería ayudar. Mediar entre ellas, ofrecer consejo, esas cosas. Esa era su relación, en una palabra. ¿Tenía que llamar al DIC para que le leyeran sus derechos por eso, o usted habría preferido un móvil antes?
– Medios y oportunidad son poderosos indicadores por sí solos -replicó Lynley.
– Eso es una chorrada, y usted lo sabe -intervino el jefe inspector.
– Papá…
El padre de Shepherd le indicó que callara con un movimiento de su copa.
– Yo tengo el medio de asesinar cada vez que me siento al volante de mi coche. Tengo la oportunidad cuando piso el acelerador. ¿Sería un asesinato, inspector, si arrollara a alguien que se cruzara en el camino de mi coche? ¿Sería necesario llamar al DIC por ello, o podríamos considerarlo un accidente?
– Papá…
– Si esa es su argumentación, cuya validez no negaré en este momento, ¿para qué implicar al DIC en su persona?
– Porque está liado con esa mujer, por el amor de Dios. Pidió que estuviera a su lado para ayudarle a conservar la objetividad. Y lo hizo. En todo momento.
– Mientras estuvo con él. Ha admitido antes que no estuvo presente en todas las entrevistas.
– No necesitaba para nada…
– Papá -interrumpió con brusquedad Shepherd. Su voz se calmó cuando prosiguió-. Las cosas se pusieron feas cuando Sage murió. Juliet entiende de plantas, y cuesta creer que confundiera cicuta con chirivía silvestre, pero eso fue lo que ocurrió.
– ¿Está seguro? -preguntó St. James.
– Por supuesto. Ella se puso enferma la noche que el señor Sage murió. Tenía una fiebre altísima. Tuvo cuatro o cinco ataques, hasta las dos de la madrugada. Díganme para qué iba a comer a sabiendas un poco del veneno natural más mortífero del mundo, con el fin de disfrazar un crimen de accidente, sin tener un motivo. La cicuta no es como el arsénico, inspector Lynley. Es imposible fabricarse una inmunidad contra ella. Si Juliet hubiera querido asesinar al señor Sage, no habría sido tan idiota como para ingerir parte de la cicuta. Habría podido morir.
– ¿Sabe con certeza que se encontró mal? -preguntó Lynley.
– Estaba allí.
– ¿En la cena?
– Después. Pasé un momento.
– ¿A qué hora?
– Hacia las once, después de la última patrulla.
– ¿Por qué?
Shepherd apuró los restos de su copa y la dejó en el suelo. Se quitó las gafas y dedicó un momento a limpiar los cristales con la manga de su camisa de franela.
– ¿Agente?
– Díselo, muchacho -intervino el inspector jefe-. Es la única manera de que se quede satisfecho.
Shepherd se encogió de hombros y volvió a ponerse las gafas.
– Quería saber si estaba sola. Maggie había ido a pasar la noche con una de sus amigas… Suspiró y removió los pies.
– ¿Creyó que Sage iba a hacer lo mismo con la señora Spence?
– Había ido tres veces. Juliet no me dio motivos para pensar que le había tomado como amante. Me hice preguntas, eso es todo. Me hice preguntas. No me siento orgulloso de ello.
– ¿Cabe la posibilidad de que hubiera tomado un amante sin conocerle apenas, agente?
Shepherd cogió su copa, vio que estaba vacía y la volvió a dejar sobre la mesa. Un muelle crujió en el sofá cuando el inspector jefe cambió de posición.
– ¿Podría ser, agente?
Las gafas del agente destellaron un momento cuando levantó la cabeza para mirar a Lynley.
– Es difícil saber eso de cualquier mujer, ¿no? Sobre todo de una mujer a la que amas.
Era cierto, admitió Lynley. Más de lo que deseaba. La gente alababa las virtudes de la confianza todo el tiempo. Se preguntó cuántas personas vivían confiadas, sin dudas acampadas siempre como gitanos inquietos en los límites de la conciencia.
– Supongo que Sage se había marchado cuando usted llegó -dijo.
– Sí. Ella dijo que se había ido a las nueve.
– ¿Dónde estaba Juliet?
– En la cama.
– ¿Indispuesta?
– Sí.
– ¿Y le dejó entrar?
– Llamé a la puerta. Como no contestó, entré.
– ¿La puerta no estaba cerrada con llave?
– Tengo llaves. -Vio que Lynley dirigía una veloz mirada en dirección a St. James-. Ella no me las dio -añadió-. Fue Townley-Young. Las llaves de la casa, de Cotes Hall, de toda la propiedad. El es el dueño. Ella, la vigilante.
– ¿Sabe ella que usted tiene llaves?
– Sí.
– ¿Como medida de precaución?
– Supongo.
– ¿Las utiliza a menudo, como parte de su patrulla nocturna?
– No. Por lo general, no.
Lynley vio que St. James miraba con aire pensativo al agente, con el entrecejo arrugado mientras se acariciaba la barbilla.
– ¿No fue un poco arriesgado entrar en la casa por la noche? -preguntó-. ¿Y si hubiera estado en la cama con el señor Sage?
Shepherd apretó la mandíbula, pero respondió con desenvoltura.
– Supongo que yo mismo le habría matado.
8
Deborah pasó el primer cuarto de hora en el interior de la iglesia de San Juan Bautista. Paseó por el pasillo central hacia el coro, y recorrió con un dedo enguantado las volutas que ribeteaban cada banco. Al otro lado del pulpito había un banco separado de los demás por una puerta de columnas retorcidas, sobre las cuales una pequeña placa de bronce llevaba la inscripción ennegrecida «Townley-Young». Deborah alzó el pestillo y entró, mientras se preguntaba qué clase de gente querría mantener la desagradable costumbre centenaria de segregarse de aquellos a los que consideraba socialmente inferiores.
Se sentó en el estrecho banco y miró a su alrededor. La atmósfera de la iglesia era rancia y helada, y cuando exhaló, su aliento flotó un instante ante su rostro, y luego se disipó como un cirro en el viento. El tablero de himnos colgaba en una columna cercana, con el listado de una selección destinada a algún servicio anterior. El primero era el 388. Deborah lo buscó en un himnario y leyó:
Señor Jesucristo, que en tu corazón llevas
el peso de nuestra vergüenza y pecado,
y ahora te rebajas a compartir
el combate exterior, el miedo interior,
Y luego bajó los ojos hacia
para que podamos cuidar, como tú cuidaste,
de los enfermos y lisiados, los sordos y los ciegos,
y compartir libremente, como tú compartiste,
todas las aflicciones de la humanidad.
Contempló las palabras con un nudo en la garganta, como si hubieran sido escritas precisamente para ella. Lo cual no era así.
Cerró el libro. Una bandera colgaba de una barra metálica a la izquierda del pulpito, y la examinó. La palabra «Winslough» estaba bordada en letras amarillas sobre un fondo azul desvaído. Debajo, habían trazado «San Juan Bautista» con retales acolchados, de los que asomaban delgadas masas de relleno, devanándose como la nieve sobre el campanario y la esfera del reloj. Se preguntó cuál sería el uso de la bandera, cuándo la habían colgado, si alguna vez había visto la luz del día, su antigüedad, quién la había confeccionado y por qué. Imaginó a una anciana de la parroquia ocupada en su diseño, ganándose la gracia del Señor puntada a puntada gracias a su ofrenda. ¿Cuánto tiempo habría tardado? ¿Qué clase de hilo habría utilizado? ¿La ayudó alguien? ¿Lo supo alguien? ¿Habría alguien que conservara para la posteridad este tipo de anécdotas?
Vaya juegos, pensó Deborah. Qué esfuerzo por controlar la mente. Qué importante era sentir la tranquilidad derivada de una visita a una iglesia y la comunión con el Señor.
No había venido para eso. Había venido porque un paseo por la carretera de Clitheroe a última hora de la tarde, en compañía de su marido y el mejor amigo de este, que había sido su amante anterior, que era el padre del hijo que habría podido tener (y que nunca tendría), parecía la mejor manera de escapar a la sensación de haber sido traicionada.
Arrastrada a Lancashire con falsos pretextos, pensó, y lanzó una débil risita ante la idea de que ella había sido la traidora definitiva.
Había encontrado los papeles de adopción encajados entre el pijama y los calcetines de Simon, y la indignación estrujó su espina dorsal al pensar en el engaño y en aquella intrusión en su escapada lejos de la vida real de Londres. Simon quería hablar sobre ello, le explicó cuando ella tiró los papeles sobre la cómoda. Pensaba que había llegado el momento de poner en claro toda la situación.
No había nada que poner en claro. Hablar sobre ello era enfrascarse en el tipo de conversación que giraba como un ciclón, ganaba velocidad y energía a expensas de los malentendidos, y obraba la destrucción mediante palabras proferidas con rabia y en defensa propia. Una familia no es la sangre, dijo en tono absolutamente razonable, porque bien sabía Dios que Simon Allcourt-St. James era científico, erudito y la razón personificada. Una familia es gente. Gente vinculada entre sí por el tiempo, la convivencia y la experiencia, Deborah. Forjamos nuestras relaciones mediante el toma y daca de los sentimientos, mediante la creciente sensibilidad hacia las necesidades de los demás, mediante el apoyo mutuo. El apego de un niño a sus padres no tiene nada que ver con quién le dio la vida. Surge de vivir día a día, de ser alimentado, de ser guiado, de tener a alguien, alguien consistente, en quien poder confiar. Tú ya lo sabes.
No es eso, no es eso, quiso decir ella, pese a sentir las lágrimas que tanto despreciaba impedirle hablar.
Entonces, ¿qué es? Dímelo. Ayúdame a entender.
Mío… no sería… tuyo. No sería nuestro. ¿Es que no lo ves? ¿Por qué no puedes entenderlo?
La miró sin hablar durante un momento, no para castigarla con una renuncia, como a veces pensaba ella que significaban sus silencios, sino para pensar y solucionar el problema. Estaba meditando qué línea de actuación podían adoptar, cuando lo único que deseaba ella era que Simon también llorara y expresara mediante sus lágrimas que comprendía su dolor.
Como él nunca lo había hecho, Deborah no dijo lo indecible. Ni siquiera se lo había dicho a ella misma. No quería sentir la pena que acompañaría a sus palabras. Luchó por erradicarlas de su conciencia, y para ello se apoyó en lo que bien sabía era la mayor virtud de Simon: jamás permitiría que ni una sola circunstancia le derrotara; tomaba la vida como venía y la doblegaba a su voluntad.
Ni siquiera te importa, eran las palabras que elegiría. Esto no significa nada para ti. No quieres entenderme.
Una discusión en plan ciclón era lo más conveniente.
Había salido a pasear por la mañana para evitar discusiones. En los páramos, con el viento azotando su cara, caminando por el terreno irregular, esquivando las ocasionales espinas de aulaga y abriéndose paso entre el brazo teñido de marrón por el invierno, se desentendió de todo, excepto del ejercicio en sí.
Ahora, sin embargo, la silenciosa iglesia no admitía coartadas. Podía examinar los monumentos conmemorativos, contemplar la luz agonizante que oscurecía los colores de las ventanas, leer los Diez Mandamientos de bronce que formaban los retablos y decidir cuántos había quebrantado hasta el momento. Podía rozar con los pies el suelo deformado por el tiempo del banco perteneciente a los Townley-Young y contar los agujeros producidos por las polillas que sembraban el manto del pulpito. Podía admirar el trabajo del crucifijo y el baldaquín. Podía prestar oídos al tono de las campanas. Pero no podía escapar a la voz de su conciencia, que hablaba la verdad y la obligaba a escuchar:
Llenar esos papeles significaría que me rindo. Sería admitir la derrota. Significaría que soy un fracaso como mujer. Significaría que el dolor disminuirá, pero nunca desaparecerá. Y eso no es justo. Es lo único que deseo… Esta cosa tan sencilla, tan inalcanzable.
Deborah se levantó y empujó la puerta que separaba el banco. Las palabras de Simon acompañaron al crujido:
¿Te estás castigando, Deborah? ¿Dice tu conciencia que has pecado y que la única expiación consiste en sustituir una vida por otra que tú hayas creado? ¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por mí? ¿Crees que estás en deuda conmigo?
Tal vez, en parte. Porque Simon era el perdón personificado. Si hubiera sido otra clase de hombre -que se quejara o le echara en cara que el fracaso era culpa suya-, habría podido sobrellevar la carga con más facilidad. Le resultaba tan difícil perdonarse porque él no hacía otra cosa que buscar soluciones y expresar la alarma creciente que le causaba su salud.
Volvió sobre sus pasos hacia la puerta norte de la iglesia, caminando sobre la raída alfombra roja. Salió al exterior. Se estremeció al notar el frío, cada vez más intenso, y embutió la bufanda dentro del cuello de su abrigo. Al otro lado de la calle, dos coches continuaban aparcados en el camino particular del agente. La luz del porche estaba encendida, pero nadie se movía detrás de la ventana delantera.
Deborah se desvió y entró en el cementerio. El terreno era irregular como en los páramos, estaba bordeado de zarzales, y un matorral de cornejo de un rojo rabioso rodeaba una tumba. Sobre ella se alzaba un ángel con la cabeza gacha y los brazos extendidos, como dispuesto a lanzarse sobre los tallos color fuego.
No se había hecho gran cosa para conservar las tumbas. El señor Sage llevaba muerto un mes, pero la falta de preocupación por el entorno de la iglesia parecía remontarse a bastante tiempo atrás. El sendero estaba invadido por malas hierbas. Hojas negras y muertas cubrían las tumbas. Las lápidas se veían manchadas de barro y teñidas por el verde de los líquenes.
Entre todas, una tumba se destacaba como un mudo reproche al estado en que se encontraban las demás por culpa del clima y el desinterés. Estaba muy limpia. Habían podado el manto de hierba que la cubría. La lápida estaba inmaculada. Deborah se acercó a examinarla.
«Anne Alice Shepherd», rezaba la inscripción grabada. Tenía veintisiete años cuando murió. Había sido la «querida esposa» de alguien en vida, y si el estado de la tumba servía de indicación, también era la querida esposa de alguien en la muerte.
Un brillo de color atrajo la atención de Deborah. Parecía tan desplazado como el cornejo rojo en la, por otra parte, congruencia cromática del cementerio, y se agachó para examinar la base de la lápida, donde dos brillantes óvalos rosados entrelazados destellaban sobre un lecho de algo gris. Después de su primera inspección, dio la impresión de que el gris se desprendiera de la lápida de mármol, como si la piedra se estuviera desintegrando, pero un examen más detenido reveló que se trataba de un montoncillo de cenizas, en cuyo centro se había depositado con sumo cuidado una piedra aún más pequeña y lisa. Sobre ella se habían pintado los dos óvalos entrelazados que había visto primero, dos anillos de un rosa fluorescente, perfectamente ejecutados, los dos del mismo tamaño.
Se le antojó una extraña ofrenda a la muerta. El invierno exigía guirnaldas de acebo y adornos de enebro. En el peor de los casos, se resignaba a aquellas siniestras flores de plástico encerradas en cajas de plástico que criaban moho en su interior. Pero ¿cenizas, una piedra y, como observó en aquel momento, cuatro astillas de madera que sujetaban la piedra?
La tocó con los dedos. Era suave como el cristal, y casi perfectamente lisa. La habían colocado sobre la tierra, en el centro de la lápida, pero yacía entre las cenizas como un mensaje para los vivos, en lugar de un cálido homenaje a los muertos.
Dos anillos, entrelazados. Deborah cogió la piedra con cuidado, sin mover las cenizas; era del tamaño y peso de una moneda de una libra. Se quitó un guante y notó la frialdad de la piedra, como un charco de agua estancada en su palma.
Pese a su color extraño, los anillos le recordaron las alianzas matrimoniales, del tipo que se solían ver grabadas en oro o en las invitaciones. Al igual que sus hermanos de papel, eran como aquellos círculos perfectos de los que siempre hablaban los sacerdotes, los círculos perfectos de la unión y la unidad que un matrimonio sólido se suponía encarnaba. «Una unión de cuerpos, almas y mentes», había dicho el ministro en su propia boda, más de dos años antes. «Estas dos personas presentes ante nosotros se han convertido ahora en una.»
Solo que jamás ocurría de esa manera en la vida de nadie, por lo que Deborah sabía. Había amor, y en él crecía la confianza. Había intimidad, que aportaba el calor de la seguridad. Había pasión, que proporcionaba, momentos de dicha. Pero si dos corazones debían latir como uno y dos mentes debían pensar de la misma manera, esa integración no se había dado entre Simon y ella. O si había ocurrido, el triunfo de su logro había sido efímero.
No obstante, había amor entre ellos. Era inmenso, subsumía la mayor parte de su vida. Era incapaz de imaginar un mundo sin amor, pero se preguntaba si el amor que les unía sería suficiente para aplacar el miedo y alcanzar la comprensión.
Sus dedos se cerraron alrededor de la piedra, con sus dos anillos rosa pintados sobre la superficie. La guardaría como un talismán. Sería como un fetiche de lo que la unidad matrimonial debía producir en teoría.
– Esta vez sí que la has liado bien. Lo sabes, ¿verdad? Se han puesto a investigar de nuevo la muerte y no tienes ni la menor oportunidad de impedírselo. Lo comprendes, ¿verdad?
Colin llevó su copa de whisky a la cocina. La dejó bajo el grifo. Aunque no había platos en el fregadero, en la encimera o en la mesa, vertió detergente con aroma a limón en el interior de la copa y la roció de agua hasta que se formaron burbujas. Ascendieron hacia el borde y resbalaron por un lado, mientras el agua se desbordaba como la espuma de una Guinnes.
– Tu carrera está en entredicho. Todo el mundo se enterará de esto, desde los sabuesos del agente Nit de Borstal hasta el Consejo del Condado de Hutton-Preston. Te das cuenta, ¿verdad? Te ha caído una mancha encima, Col, y cuando haya una vacante en el DIC, nadie lo olvidará. Lo ves, ¿verdad?
Colin desenrolló el estropajo de lavar los platos de la base del grifo y lo hundió en el vaso con la misma precisión que utilizaba cuando limpiaba una escopeta. Lo estrujó hasta convertirlo en una bola, restregó las paredes del vaso y lo deslizó con cuidado a lo largo del borde. Era curioso lo mucho que añoraba a Annie en momentos inesperados como aquel. Siempre ocurría sin previo aviso, una súbita oleada de dolor y anhelo que surgía de sus ingles y terminaba cerca del corazón, y siempre por obra de algo tan normal que jamás se paraba a pensar en la insidia de la acción que la precipitaba. Siempre le sorprendía desarmado, y nunca dejaba de afectarle.
Parpadeó. Un temblor le sacudió. Frotó el vaso aún con más energía.
– Crees que puedo ayudarte en este momento, ¿eh, muchacho? -continuó su padre-. Intervine una vez…
– Porque quisiste. Yo no te necesitaba, papá.
– ¿Has perdido el juicio? ¿Te has vuelto imbécil? ¿Te ha sorbido el seso esa tía?
Colin enjuagó el vaso, lo secó con el mismo cuidado que había empleado para lavarlo y lo colocó al lado de la tostadora, la cual, observó, estaba cubierta de polvo y llena de migas en la parte superior. Solo entonces miró a su padre.
El inspector jefe estaba de pie en el umbral como era su costumbre, impidiéndole huir. La única forma de evitar una conversación era empujarle a un lado, atarearse en la despensa o revolver en el garaje. En cualquier caso, su padre le seguiría. Colin sabía cuándo el inspector jefe estaba a punto de estallar.
– ¿En qué cojones estabas pensando? -preguntó su padre-. ¿En qué mierda estabas pensando?
– Ya hemos hablado de esto antes. Fue un accidente. Se lo dije a Hawkins. Seguí el procedimiento.
– ¡Y una mierda! Tenías un cadáver en las manos que olía a asesinato por cada poro. La lengua mordida hasta quedar reducida a trizas. El cuerpo hinchado como un cerdo. Toda la zona removida como si se hubiera peleado con un demonio. ¿Y lo llamas accidente? ¿Eso le dijiste a tu oficial superior? Hostia, no entiendo por qué no te han puesto de patitas en la calle ya.
Colin cruzó los brazos sobre el pecho, se apoyó contra la encimera y se obligó a respirar con lentitud. Ambos sabían por qué. Expresó con palabras la respuesta.
– Tú no les diste la oportunidad, papá. En cuanto a eso, tampoco me la diste a mí.
El rostro de su padre se inflamó.
– ¡Dios Santo! ¿Una oportunidad? No estamos hablando de un juego. Se trata de vida y muerte. Sigue siendo vida y muerte. Solo que esta vez, jovencito, te has quedado solo.
Se había subido las mangas de la camisa al entrar en la casa, cuando volvieron del paseo. Ahora, empezó a bajarlas. En la pared de su derecha, el reloj en forma de gato de Annie agitaba su péndulo/cola negro y sus ojos se movían con cada tictac. Estaba a punto de marcharse. Le esperaba su poco de carne femenina. Lo único que debía hacer Colin era esperar a que se fuera.
– Las circunstancias sospechosas exigen la intervención del DIC. Ya lo sabes, ¿verdad, muchacho?
– El DIC vino.
– ¡Vino su jodido fotógrafo!
– Vino el equipo encargado de examinar el lugar de los hechos. Vieron lo que yo vi. No había señales de que el señor Sage hubiera estado acompañado. Solo sus pisadas en la nieve. Ningún testigo vio a otra persona en el sendero aquella noche. La tierra estaba removida porque sufrió convulsiones. Su aspecto delataba a voz en grito que había padecido un ataque. No necesitaba a ningún DIC para saberlo.
Su padre apretó los puños. Levantó los brazos, y luego los dejó caer.
– Eres tan tozudo como hace veinte años. E igual de estúpido.
Colin se encogió de hombros.
– No tienes la menor elección. Lo sabes, ¿verdad? Todo el jodido pueblo sospecha de ese coño húmedo al que has tomado tanta afición.
Colin cerró un puño. Abrió la mano con un esfuerzo.
– Ya basta, papá. Lárgate. Si no recuerdo mal, a ti también te espera esta noche un coño húmedo.
– No eres demasiado mayor para que te dé una paliza, muchacho.
– Es cierto, pero quizá esta vez perdieras.
– Después de lo que hice…
– No era necesario que hicieras nada. No te pedí que vinieras. No te pedí que me siguieras a todas partes como un sabueso que olfatea a un zorro. Tenía la situación controlada.
Su padre emitió un fuerte resoplido de desdén.
– Tozudo, estúpido, y también ciego. -Se encaminó hacia la puerta principal, donde se puso la chaqueta e introdujo el pie izquierdo en una bota-. Tienes suerte de que hayan venido.
– No les necesito. Ella no hizo nada.
– Excepto envenenar al vicario.
– Accidentalmente, papá.
Su padre se embutió la segunda bota y se incorporó.
– Reza por ello, hijo, porque sobre tu cabeza pende una nube del copón. En el pueblo. En Clitheroe. Hasta en Hutton-Preston. Y la única forma de que se disipe es que el DIC del Yard no huela nada feo en la cama de tu amiga.
Extrajo los guantes de piel del bolsillo y empezó a ponérselos. No habló hasta encasquetarse la gorra picuda en su cabeza. Después, dirigió una mirada penetrante a su hijo.
– Has sido sincero conmigo, ¿verdad? ¿No me habrás ocultado nada?
– Papá…
– Porque si la has encubierto, estás acabado. Hundido. Condenado. Esa es la película. Lo entiendes, ¿verdad?
Colin percibió angustia en los ojos de su padre, y también en su voz, disimulada bajo la ira. Sabía que expresaba cierta preocupación paternal, pero también sabía, más allá del hecho de que encubrir a una posible asesina desembocaría en una investigación y un juicio, lo que más molestaba a su padre: el estupor que le causaba la falta de ambiciones de su hijo. Colin nunca había aspirado a grandes cosas. No deseaba un cargo de más responsabilidad ni el derecho a sentarse cómodamente detrás de un escritorio. Tenía treinta y cuatro años, y seguía siendo agente de policía de un pueblo, y su padre sospechaba que debía existir un buen motivo. «Me gusta» no sería suficiente. «Me encanta vivir en el campo» jamás resultaría. El inspector jefe habría podido aceptar «No puedo abandonar a mi Annie» un año atrás, pero montaría en cólera si Colin hablaba de Annie mientras Juliet Spence formara parte de su vida.
Y ahora, planeaba el peligro de una humillación en potencia si se demostraba que su hijo había encubierto un crimen. Se quedó tranquilo cuando el jurado del juez de instrucción anunció su veredicto. Estaría muerto de miedo hasta que Scotland Yard finalizara su investigación y verificara que no había sido un crimen.
– Colin -repitió su padre-, has sido sincero conmigo, ¿verdad? ¿No me habrás ocultado nada?
Colin le miró a los ojos. Se sintió orgulloso de poder hacerlo.
– No te he ocultado nada -contestó.
Solo cuando Colin cerró la puerta, después de que su padre saliera, notó que sus piernas flaqueaban. Aferró el pomo y apoyó la cabeza contra la madera.
No tenía por qué preocuparse. Nadie necesitaría saberlo jamás. Ni siquiera había pensado en ello hasta que el hombre de Scotland Yard formuló la pregunta e invocó el recuerdo de Juliet y su pistola.
Había ido a hablar con ella tras recibir tres airadas llamadas telefónicas de tres asustados padres, cuyos hijos habían estado de parranda en los terrenos de Cotes Hall. Ella llevaba viviendo un año en la casa del vigilante, una mujer alta, angulosa y reservada, que ganaba dinero cultivando plantas y elaborando pociones, que paseaba a buen paso por los páramos con su hija, y que raras veces bajaba al pueblo. Compraba verduras en Clitheroe. Compraba elementos de jardinería en Burnley. Examinaba trabajos manuales, vendía plantas y secaba hierbas en Laneshawbridge. En ocasiones, salía con su hija de excursión, pero sus elecciones eran siempre algo peculiares, como el Museo Textil Lewis en lugar del castillo de Lancaster, o la colección de casas de muñecas de Houghton Tower en lugar de las distracciones de Blackpool, junto al mar. Pero todo eso lo descubrió más tarde. Al principio, mientras traqueteaba por la surcada senda en su viejo Land Rover, solo pensaba en la estupidez de una mujer que había disparado en la oscuridad contra tres muchachos que imitaban ruidos de animales en la linde del bosque. Y con una escopeta. Podría haber pasado cualquier cosa.
Aquella tarde, el sol se filtraba por el robledal. Gotas verdes cubrían las ramas de los árboles, mientras un día de finales de invierno daba paso a la primavera. Estaba tomando una curva de la estropeada carretera que los Townley-Young se habían negado a reparar durante casi toda una década, cuando por la ventana abierta se coló el penetrante perfume del espliego cortado, y con él uno de aquellos dolorosos recuerdos de Annie. Fue tan cegador, tan momentáneamente real, que pisó el freno, casi a la espera de verla venir corriendo desde el bosque, donde se había plantado gran cantidad de espliego al borde de la carretera más de cien años antes, cuando Cotes Hall aguardaba con todo dispuesto al novio que nunca llegó.
Annie y él habían frecuentado aquel lugar miles de veces, y ella solía arrancar ramas de espliego mientras paseaba por la senda. El aire se impregnaba del perfume de las flores y el follaje, y Annie guardaba los brotes para introducirlos en saquitos que colocaba entre las prendas de lana e hilo de su casa. Colin recordaba muy bien aquellos saquitos, pequeñas bolsas de gasa atadas con cintas púrpura deshilachadas. Siempre se partían antes de una semana. Él siempre sacudía trocitos de lavanda de sus calcetines y de las sábanas. Y pese a sus protestas -«Para ya, muchacha. ¿De qué sirven?»- ella continuaba encajando bolsas en todos los rincones de la casa, incluso una vez en los zapatos de Colin, mientras explicaba: «Polillas, Col. No querrás tener polillas, ¿verdad?».
Después de su muerte, Colin liberó la casa de los saquitos, en un intento infructuoso de liberar la casa de ella. Barrió las medicinas de la mesilla de noche, bajó sus vestidos de las perchas y tiró sus zapatos en bolsas de basura, trasladó sus botellas de perfume al patio trasero y las rompió una a una con un martillo, como si ese ejercicio pudiera aplacar su ira, y luego fue en busca de los saquitos de Annie.
Pero el olor del espliego siempre la materializaba ante él. Aún era peor por las noches, cuando sus sueños permitían que la viera, la recordara y anhelara aquello que había sido. De día, cuando solo el perfume le embrujaba, estaba fuera de su alcance, como un susurro arrastrado por el viento. Pensó: «Annie, Annie», y contempló la senda con las manos aferradas al volante.
Por lo tanto, no vio a Juliet Spence hasta pasados unos momentos, lo cual proporcionó a la mujer cierta ventaja sobre él; a veces, pensaba que aún la mantenía.
– ¿Se encuentra bien, agente?
Él asomó la cabeza por la ventanilla abierta y vio que la mujer había salido del bosque con una cesta sobre el brazo y las rodilleras de sus tejanos incrustadas de barro.
No le pareció extraño que la señora Spence supiera quién era. El pueblo era pequeño. Le habría visto antes, aunque nunca les hubieran presentado. Además, Townley-Young le habría dicho que él hacía visitas periódicas a Cotes Hall, como parte de sus rondas nocturnas. Tal vez le había visto desde la ventana de su casa, cuando deambulaba por el patio y la luz de su linterna resbalaba sobre las ventanas de la mansión, para comprobar que su deterioro se encontraba en manos de la naturaleza y no era usurpado por el hombre.
Hizo caso omiso de la pregunta y salió del Rover.
– Es la señora Spence, ¿verdad? -preguntó, aunque ya sabía la respuesta.
– Sí.
– ¿Es consciente del hecho de que anoche disparó su escopeta en dirección a tres chicos de doce años? ¿En dirección a niños, señora Spence?
Llevaba en la cesta extraños ejemplares de verduras, raíces y ramitas, junto con un desplantador y unas tijeras de podar. Sacó el desplantador, quitó un grueso terrón de barro pegado a su extremo, y se pasó los dedos a lo largo de los tejanos. Tenía las manos grandes y sucias, y las uñas rotas. Parecían de hombre.
– Venga a casa, señor Shepherd -dijo.
Giró en redondo y se internó en el bosque, mientras Colin traqueteaba por la carretera durante el último kilómetro. Cuando entró en el patio de grava y se detuvo a la sombra de la mansión, la mujer ya se había desprendido de la cesta, sacudido el barro de sus tejanos, lavado las manos con tal empeño que parecían escoriadas y puesto a hervir una tetera. La puerta principal estaba abierta y Colin subió el único peldaño que hacía las veces de porche.
– Estoy en la cocina, agente -dijo la mujer-. Entre.
Té, pensó. Preguntas y respuestas controladas por el ritual de servir la infusión, pasar azúcar y leche, partir Hob Nobs sobre una bandeja floreada y astillada. Muy astuta, pensó.
Pero en lugar de preparar té, la mujer vertió poco a poco el agua hirviente en una cacerola metálica grande, que contenía tarros de cristal ya cubiertos de agua. Puso la cacerola al fuego.
– Hay que esterilizar las cosas -explicó-. La gente muere con facilidad cuando alguien es lo bastante imprudente para hacer conservas sin esterilizar primero.
Colin paseó la mirada por la cocina y trató de echar un vistazo a la despensa. Era una época del año muy extraña para sus propósitos.
– ¿Qué conserva?
– Yo podría hacerle la misma pregunta a usted.
Se acercó a una alacena, bajó dos vasos y una garrafa, de la que sirvió un líquido, cuyo color oscilaba entre el ámbar y un tono tierra. Era turbio, y cuando la mujer dejó un vaso ante él sobre la mesa donde se había sentado sin esperar a que le invitara, en un intento de afirmar cierta autoridad, lo cogió y olió con suspicacia. ¿A qué olía? ¿A corcho? ¿A queso viejo?
La mujer rió y dio un buen sorbo. Dejó la garrafa sobre la mesa, se sentó frente a él y rodeó el vaso con las dos manos.
– Adelante -dijo-. Está hecho de diente de león y saúco. Yo bebo cada día.
– ¿Para qué sirve?
– Yo lo uso como purgante. Sonrió y volvió a beber.
Colin levantó el vaso. Ella le observó. No a las manos cuando las levantó, no a la boca cuando bebió, sino a los ojos. Esto fue lo que más le impresionó cuando meditó después en su primer encuentro: que ella no le quitó la vista de encima ni un momento. El también sentía cierta curiosidad y reunió rápidas impresiones sobre la mujer: no llevaba maquillaje; su cabello empezaba a encanecer, pero apenas se veían arrugas en su piel, de modo que no podía ser mucho mayor que él; emanaba un vago olor a sudor y tierra, y una mancha de polvo sobre su ojo parecía una marca de nacimiento oval; llevaba camisa de hombre, muy grande, de cuello deshilachado y mangas rotas; en la V que descendía hasta el primer botón abrochado, vio el arco inicial de un pecho; tenía las muñecas grandes, los hombros anchos; imaginó que podrían intercambiarse la ropa.
– Las cosas son así -dijo ella en voz baja. Tenía los ojos oscuros, y las pupilas tan grandes que parecían negros-. Al principio, es el temor a algo más grande que usted, algo sobre lo cual carece de control y apenas comprende, oculto en el cuerpo de su mujer y que posee un poder propio. Después, aparece la cólera contra la asquerosa enfermedad que ha irrumpido en sus vidas y las ha desbaratado. Luego, llega el pánico, porque nadie tiene respuestas que usted pueda creer, y todas las respuestas son diferentes. Luego, el sufrimiento de verse abrumado por ella y su enfermedad, cuando lo único que deseaba, aquello a lo que se comprometió y juró respetar, era una esposa, una familia y normalidad. Luego, viene el horror de estar atrapado en casa con la visión, el olor y el sonido de su agonía. Pero por extraño que parezca, al final todo se transforma en el tejido de su vida, la forma de vivir como marido y mujer. Se acostumbra a las crisis y a los momentos de respiro. Se acostumbra a las sombrías realidades de los orinales, las palanganas, los vómitos y la orina. Comprende lo importante que es usted para ella. Es su ancla, su salvación, su cordura. Y sus necesidades se convierten en algo secundario, sin importancia, egoístas, incluso repugnantes, a la luz del papel que usted juega para ella. Cuando todo termina y ella muere, por tanto, usted no se siente liberado como piensan los demás. En cambio, siente una especie de locura. Los demás dicen, es una bendición que Dios se la haya llevado, pero usted sabe que Dios no existe, solo aquella herida abierta en su vida, el hueco que era el espacio ocupado por ella, la forma en que la necesitaba, cómo llenaba sus días.
Sirvió más líquido en su vaso. Quiso responder algo, pero aún deseaba huir más, para no tener que hacerlo. Se quitó las gafas, alejando la cabeza en lugar de levantarlas del puente de la nariz, y de esa manera consiguió apartar los ojos de ella.
– La muerte solo es una liberación para el que muere -continuó la mujer-. Para el que sobrevive, es un infierno cuyo rostro no cesa de cambiar. Usted cree que se sentirá mejor. Cree que el dolor desaparecerá algún día. Pero nunca sucede. Por completo, no. Y los únicos capaces de comprenderlo son los que han pasado por lo mismo que usted.
Por supuesto, pensó Colin. Su marido.
– Yo la quería -dijo-. Después, la odié. Después, la volví a querer. Necesitaba más de lo que yo podía dar.
– Le dio lo que pudo.
– Al final, no. No fui fuerte cuando debía. Me puse en primer lugar, cuando agonizaba.
– Quizá no podía aguantar más.
– Ella sabía lo que yo había hecho. Jamás dijo una palabra, pero lo sabía.
Se sentía atrapado, con las paredes demasiado cercanas. Se caló las gafas. Se levantó de la mesa y caminó hasta el fregadero, donde enjuagó su vaso. Miró por la ventana. No daba a la mansión, sino al bosque. Vio que la mujer había plantado un extenso jardín. Había reparado el antiguo invernadero. A un lado había una carretilla, llena de algo que parecía estiércol. La imaginó hincándola en la tierra, con los movimientos enérgicos y fuertes que sus hombros prometían. Sudaría. Se detendría para secarse la frente con la manga. No llevaría guantes, pues desearía sentir el mango de madera de la pala y el calor de la tierra bañada por el sol, y cuando tuviera sed, el agua que bebería resbalaría por las comisuras de sus labios hasta mojar su cuello. Un pequeño riachuelo se deslizaría entre sus pechos.
Se obligó a volver la cabeza hacia ella.
– ¿Tiene una escopeta, señora Spence?
– Sí.
Siguió donde estaba, si bien cambió de posición, con un codo sobre la mesa y una mano curvada alrededor de una rodilla.
– ¿La disparó anoche?
– Sí.
– ¿Por qué?
– El terreno está vallado, agente. Cada cien metros, aproximadamente.
– Hay un sendero de uso público. Usted lo sabe muy bien, al igual que Townley-Young.
– Esos chicos no estaban en el sendero que conduce a Cotes Fell, ni se dirigían hacia el pueblo. Estaban en el bosque, detrás de la casa, y subían hacia la mansión.
– Parece muy segura.
– Claro que lo estoy, por el sonido de sus voces.
– ¿Les advirtió verbalmente?
– Dos veces.
– ¿No pensó en telefonear para pedir ayuda?
– No necesitaba ayuda. Solo necesitaba librarme de ellos. Lo cual, como usted sin duda reconocerá, hice a la perfección.
– Con una escopeta, que disparó hacia los árboles con balas…
– Con sal. -Se pasó el pulgar y el dedo medio por el cabello. Era un gesto que delataba más impaciencia que vanidad-. La escopeta estaba cargada con sal, señor Shepherd.
– ¿La carga con algo más?
– En ocasiones, sí, pero cuando lo hago, no disparo a niños.
Colin observó por primera vez que llevaba pendientes, pequeños botones dorados que captaban la luz cuando volvía la cabeza. Eran las únicas joyas que exhibía, salvo una alianza que, como la suya, carecía de adornos y era tan delgada como la mina de un lápiz. También captó la luz cuando sus dedos tamborilearon impacientes sobre la rodilla. Tenía las piernas largas. Vio que se había quitado las botas en algún sitio y llevaba calcetines grises en los pies.
– Señora Spence -dijo, porque necesitaba hablar para concentrar su atención-, las armas son peligrosas en manos de gente sin experiencia.
– Si hubiera querido herir a alguien, señor Spence, lo habría hecho, créame.
Se puso en pie. Colin esperaba que cruzara la cocina, llevara el vaso al fregadero, devolviera la garrafa a la alacena, e invadiera su territorio.
– Acompáñeme -dijo, sin embargo.
La siguió a la sala de estar, que había atravesado antes camino de la cocina. La luz del atardecer caía en franjas sobre la alfombra; destellos y sombras recorrieron a la mujer cuando se acercó a un viejo aparador apoyado contra una pared. Abrió el cajón superior izquierdo. Sacó un paquete envuelto en tela de toalla y atado con un cordel. Una vez desatado y desenvuelto, reveló una pistola. Un revólver, de aspecto bien aceitado.
– Acompáñeme -repitió la mujer.
La siguió hasta la puerta principal. Seguía abierta, y la brisa de marzo revolvió el cabello de su anfitriona. Al otro lado del patio, la mansión se veía desierta, con las ventanas rotas y entabladas, los viejos conductos para el agua de lluvia oxidados y los muros de piedra desportillados.
– Remate de la segunda chimenea empezando por la derecha, creo -dijo ella-. Esquina izquierda.
Levantó el brazo, apuntó y disparó. Un fragmento de terracota salió disparado como un misil de la segunda chimenea.
– Si hubiera querido herir a alguien -repitió-, lo habría hecho, señor Shepherd.
Regresó a la sala de estar y dejó la pistola en su envoltorio, que descansaba sobre el aparador, entre una cesta de coser y una colección de fotografías de su hija.
– ¿Tiene permiso de armas? -preguntó Colin.
– No.
– ¿Por qué?
– No era necesario.
– Lo dice la ley.
– Para el uso a que está destinada, no.
Tenía la espalda apoyada contra el aparador. El estaba de pie en el umbral. Pensó en decir lo que debía decir. Consideró la posibilidad de hacer lo que la ley le exigía. El arma era ilegal, estaba en posesión de la mujer, y él debería requisarla y acusarla de un delito.
– ¿Para qué la utiliza? -preguntó, en cambio.
– Para tirar al blanco, sobre todo. Y para protegerme, además.
– ¿De quién?
– De cualquiera que no sea disuadido por un grito de advertencia o un disparo de escopeta. Es una forma de seguridad.
– No parece muy insegura.
– Cualquier persona que tenga un crío en casa está insegura. En especial, una mujer sola.
– ¿Siempre la guarda cargada?
– Sí.
– Eso es absurdo. Es como pedir problemas.
Una breve sonrisa se dibujó en su boca.
– Tal vez, pero jamás he disparado en compañía de alguien que no fuera Maggie antes de hoy.
– Fue una tontería enseñármela.
– Sí.
– ¿Por qué lo ha hecho?
– Por la misma razón que la tengo. Protección, agente.
La miró desde el otro extremo de la sala. Su corazón latía desenfrenadamente, y se preguntó el motivo. Oyó que goteaba agua en algún lugar de la casa, y el canto de un pájaro en el exterior. Vio que el pecho de la mujer subía y bajaba, la V de la camisa donde su piel daba la impresión de brillar, los tejanos ceñidos a las caderas. Era flaca y sudaba. Estaba más que desaliñada. Habría sido incapaz de dejarla.
Sin poder pensar con coherencia, dio dos grandes zancadas y ella salió a su encuentro en el centro de la sala. La atrajo a sus brazos, hundió los dedos en su cabello, aplastó la boca contra la suya. Ignoraba que pudiera existir tal deseo por una mujer. Si hubiera opuesto la menor resistencia, sabía que la habría forzado, pero no se resistió y era evidente que no deseaba hacerlo. Deslizó las manos sobre su pelo, bajaron hacia su cuello, se apoyaron contra su pecho, y después le rodeó con los brazos, mientras él la ceñía más, se apoderaba de sus nalgas y la estrujaba estrujaba estrujaba contra su cuerpo. Oyó que los botones saltaban mientras la despojaba de la camisa, en pos de sus senos. Y después, fue consciente de que ya no llevaba camisa y la boca de la mujer recorría su cuerpo, besaba y mordía su torso hasta llegar a la cintura, y entonces se arrodilló, forcejeó con el cinturón y le bajó los pantalones.
Jesucristo, pensó. Jesús Jesús Jesús. Solo le atenazaban dos terrores: que estallara en su boca, que ella le soltara antes de poder hacerlo.
9
No podía ser más diferente de Annie. Quizá había sido esa la causa de la atracción inicial. Había sustituido la sumisión dulce y voluntaria de Annie por la independencia y la energía de Juliet. Era fácil de tomar y lo ansiaba, pero no era fácil conocerla. Durante la primera hora que hicieron el amor aquella tarde de marzo, solo dijo tres palabras, «Dios» y «más fuerte»; estas dos las repitió tres veces. Y cuando quedaron saciados mutuamente, mucho después de que subieran de la sala de estar a su dormitorio y lo hicieran en el suelo y en la cama, ella se volvió y dijo, con la cabeza apoyada sobre el brazo:
– ¿Cuál es tu nombre, señor Shepherd, o debo seguir llamándote señor Shepherd?
El recorrió con el dedo el tenue rayo de piel que surcaba su estómago, la única indicación, aparte de la niña, de que había dado a luz. Pensaba que no tendría tiempo suficiente en toda su vida para llegar a conocer bien cada centímetro de su cuerpo, y mientras yacía a su lado, pese a que ya la había poseído cuatro veces, empezó a desearla de nuevo. Nunca había hecho el amor con Annie más de una vez en un período de veinticuatro horas. Nunca se le había ocurrido intentarlo. Si su mujer hacía el amor con dulzura y suavidad, y le dejaba una sensación de paz y de estar en deuda con ella, Juliet había encendido sus sentidos, desenterrando un deseo insaciable, por más que la poseyera. Después de una tarde, una noche y otra tarde juntos, pudo percibir su olor (en sus manos, en su ropa, cuando se peinaba el cabello), y descubrió que la seguía deseando, que experimentaba el impulso de telefonearla, para decir tan solo su nombre, a lo que ella respondía en voz baja:
– Sí. Cuándo.
Pero a su primera pregunta, se limitó a contestar:
– Colin.
– ¿Cómo te llamaba tu mujer?
– Col. ¿Y tu marido?
– Me llamo Juliet.
– ¿Y tu marido?
– ¿Su nombre?
– ¿Cómo te llamaba?
Ella recorrió con los dedos sus cejas, la curva de su oreja, sus labios.
– Eres terriblemente joven -fue su respuesta.
– Tengo treinta y tres. ¿Y tú?
Ella sonrió, un leve y triste movimiento de su boca.
– Tengo más de treinta y tres. Lo bastante mayor para ser…
– ¿Qué?
– Más prudente de lo que soy. Mucho más prudente de lo que he sido esta tarde.
Su ego contestó.
– Lo deseabas, ¿verdad?
– Oh, sí. En cuanto te vi sentado en el Rover. Sí. Lo deseaba. Eso. Tú. Lo que fuera.
– ¿Me diste a beber una especie de poción?
Ella se llevó la mano de Colin a la boca, cogió su dedo índice con los labios y lo chupó con suavidad. Él contuvo el aliento. Juliet le soltó y lanzó una risita.
– Tú no necesitas una poción, señor Shepherd.
– ¿Cuántos años tienes?
– Demasiado vieja para que esto sea algo más que una sola tarde.
– No lo dirás en serio.
– Es preciso.
Con el tiempo, Colin venció su resistencia. Ella reveló su edad, cuarenta y tres, y se rindió una y otra vez al deseo, pero cuando él hablaba del futuro, se convertía en una piedra. Su respuesta siempre era la misma.
– Necesitas una familia. Criar hijos. Estabas destinado a ser padre. Yo no puedo darte eso.
– Tonterías. Mujeres mayores que tú han tenido hijos.
– Yo ya he tenido uno, Colin.
Cierto. Maggie era la ecuación que debía resolver si quería ganarse a su madre, y lo sabía, pero era escurridiza, una especie de duende que le había observado con solemnidad desde el otro lado del patio cuando se fue de la casa aquella primera tarde. Apretaba un gato sarnoso entre sus brazos y sus ojos eran solemnes. Colin la saludó por su nombre, pero ella desapareció por una esquina de la mansión. Desde entonces, se había comportado con educación, un auténtico modelo de buena crianza, pero Colin leyó el veredicto en su rostro y fue capaz de predecir la forma en que se vengaría de su madre mucho antes de que Juliet comprendiera cuál era el propósito del encaprichamiento de Maggie por Nick Ware.
Podría haber intercedido de alguna manera. Conocía a Nick Ware. Sostenía buenas relaciones con los padres del muchacho. Podría haber sido útil, si Juliet lo hubiera permitido.
En cambio, había permitido que el vicario se entrometiera en sus vidas. Y Robin Sage no había tardado mucho en forjar lo que Colin no había podido: un frágil vínculo con Maggie. Les vio hablando juntos ante la iglesia, paseando hacia el pueblo con la fuerte mano del vicario apoyada sobre el hombro de la muchacha. Les vio sentados sobre el muro del cementerio, de espaldas a la carretera y de cara a Cotes Fell, y el brazo del vicario describía un arco para indicar la curvatura de la tierra, o subrayar alguna de sus afirmaciones. Tomó nota de las visitas de Maggie a la vicaría, y aprovechó esto último para sacar a colación el tema con Juliet.
– No es nada -dijo Juliet-. Está buscando a su padre. Sabe que tú no puedes ser. Cree que eres demasiado joven y, además, nunca has salido de Lancashire, y por eso está tanteando al vicario para el papel. Cree que su padre la anda buscando por ahí. ¿Por qué no como vicario?
– ¿Quién es su padre? -aprovechó la ocasión Colin.
El rostro de Juliet compuso la habitual expresión de reserva. A veces, se preguntaba si utilizaba su silencio para mantener viva la pasión que él sentía, presentándose como una mujer más intrigante que las demás, y desafiarle a demostrar en la cama un dominio sobre ella que no existía. Sus preguntas no parecían afectarla.
– Nada dura eternamente, ¿verdad, Colin? -se limitaba a responder, siempre que su desesperación por saber la verdad le conducía a insinuar el fin de sus relaciones. Cosa que nunca ocurría, porque sabía que era incapaz.
– ¿Quién es, Juliet? No ha muerto, ¿verdad?
Lo máximo que dijo fue en la cama, una noche de junio, cuando la luz de la luna bañaba su piel y la moteaba, debido a las hojas próximas a la ventana.
– Maggie prefiere eso -dijo.
– ¿Es cierto?
Ella cerró los ojos un momento. Colin levantó la cabeza, besó su palma, la apoyó contra el pecho.
– Juliet, ¿es eso cierto?
– Creo que sí.
– ¿Crees? ¿Sigues casada con él?
– Por favor, Colin.
– ¿Estuviste casada con él?
Juliet volvió a cerrar los ojos. Colin distinguió un tenue brillo de lágrimas detrás de sus pestañas, y por un instante fue incapaz de comprender el motivo de su dolor o su tristeza.
– Oh, Dios -dijo-. Juliet. ¿Te violaron, Juliet? ¿Es Maggie…? ¿Alguien…?
– No me humilles -susurró ella.
– Nunca estuviste casada, ¿verdad?
– Por favor, Colin.
Aquel hecho daba igual. Ella no quería casarse con él. «Demasiado mayor para ti» era la excusa que daba.
Pero no demasiado mayor para el vicario.
De pie en su casa, con la cabeza apretada contra la fría puerta principal, desvanecidos desde hacía mucho rato los ecos de la partida de su padre, Colin Shepherd sentía que la pregunta del inspector Lynley martilleaba en su cráneo como un eco persistente de todas sus dudas. «¿Cabe la posibilidad de que hubiera tomado un amante sin conocerle apenas?»
Cerró los ojos con fuerza.
¿Qué más daba si el señor Sage había ido a Cotes Hall solo para hablar sobre Maggie? El policía del pueblo había acudido a la propiedad para amonestar a una mujer por haber disparado una escopeta, para desnudarla y poseerla ferozmente cuando aún no había pasado una hora de conocerla. Y ella no protestó. No intentó detenerle. En cualquier caso, se mostró tan agresiva como él. Si se paraba a pensarlo, ¿qué clase de mujer era aquella?
Una sirena, pensó, e intentó alejarse de la voz de su padre. «Hay que tener mano dura con ellas, muchacho. Desde el primer momento. Si les das la oportunidad, te convierten en un pelele.»
¿Eso había hecho ella con él? ¿Y con el señor Sage? Había dicho que sus visitas tenían como objetivo hablar con Maggie. Sus intenciones eran buenas, decía, y debía escucharle. Se había declarado impotente a la hora de razonar con la muchacha, de modo que si el vicario tenía ideas, ¿por qué no iba a escucharlas?
Y entonces, escudriñaba su rostro.
– No confías en mí, Colin, ¿verdad?
No. Ni una pizca. Ni un momento, cuando estaba a solas con otro hombre en aquella casa aislada, cuya soledad era una invitación a la seducción.
– Claro que sí -había contestado.
– Si quieres, ven tú también. Siéntate entre nosotros a la mesa. Vigila que no me quite el zapato y frote mi pierna contra la suya por debajo de la mesa.
– No quiero eso.
– Entonces, ¿qué quieres?
– Normalizar nuestra situación. Quiero que la gente lo sepa.
– La situación no se puede normalizar como tú quieres.
Y ahora no se normalizaría nunca, a menos que Scotland Yard lavara su nombre, porque dejando aparte todas sus protestas sobre la diferencia de edad, sabía que no podía casarse con Juliet Spence y continuar en su cargo mientras tantas dudas impregnaran la atmósfera, con especulaciones susurradas siempre que aparecían en público juntos. Tampoco podía marcharse de Winslough casado con Juliet si confiaba en reconciliarse con su hija. Estaba cogido en una trampa que él mismo había dispuesto. Solo el DIC de New Scotland Yard podía liberarle.
El timbre de la puerta sonó sobre su cabeza, tan estridente e inesperado que le sobresaltó. El perro se puso a ladrar. Colin esperó a que saliera de la sala de estar.
– Tranquilo -dijo-. Siéntate.
Leo obedeció, con la cabeza ladeada, a la espera. Colin abrió la puerta.
El sol había desaparecido. El ocaso daba rápido paso a la noche. La luz del porche, que había encendido para recibir a New Scotland Yard, brilló ahora sobre el cabello ensortijado de Polly Yarkin.
Retorcía una bufanda entre los dedos, cerca del cuello de su viejo chaquetón azul marino. Su falda de fieltro colgaba hasta los tobillos, embutidos en unas botas maltrechas. Se removió inquieta y le dedicó una veloz sonrisa.
– Estaba terminando de trabajar en la vicaría, y no pude por menos que observar… -Desvió la mirada hacia la carretera de Clitheroe-. Vi que dos caballeros se marchaban. Ben, en el pub, dijo que eran de Scotland Yard. No me habría enterado, pero Ben, como es capillero de la iglesia, me telefoneó para decirme que tal vez querrían echar un vistazo a la vicaría. Me dijo que esperara, pero no vinieron. ¿Todo va bien?
Una mano apretó el cuello con más fuerza, mientras la otra aferraba los extremos sueltos de la bufanda. Vio el nombre de su madre impreso en la prenda, y la reconoció como un recuerdo que anunciaba su negocio de Blackpool. Había utilizado bufandas, jarras de cerveza y cajas de cerillas, como si se tratara de un hotel de lujo, e incluso había regalado palillos de comida china durante una temporada, cuando estaba «totalmente convencida» de que el turismo procedente de Oriente llegaría a su punto álgido. Rita Yarkin, también llamada Rita Rularski, era una empresaria nata.
– ¿Colin?
Se dio cuenta de que tenía la vista clavada en la bufanda, mientras se preguntaba por qué Rita había elegido un verde lima fosforescente, que además había decorado con diamantes púrpuras. Se movió, bajó la vista y observó que Leo estaba meneando la cola, a modo de bienvenida. El perro había reconocido a Polly.
– ¿Va todo bien? -repitió la joven-. Vi que tu papá también se iba y le llamé, yo estaba barriendo el porche, pero por lo visto no me oyó, porque no contestó. Entonces, me pregunté si todo iba bien.
Sabía que no podía dejarla de pie en el porche, con aquel frío. Al fin y al cabo, la conocía desde que eran niños, y aunque aquel no hubiera sido el caso, había acudido con un pretexto que, como mínimo, iba disfrazado de preocupación amistosa.
– Entra.
Cerró la puerta a su espalda. Ella se quedó de pie en el recibidor, en tanto enrollaba una y otra vez la bufanda, hasta convertirla en una bola y guardarla en el bolsillo.
– Llevo las botas manchadas de barro -dijo.
– Da igual.
– ¿Las dejo aquí?
– Si te las acabas de poner en la vicaría, no.
Colin regresó a la sala de estar, con el perro pisándole los talones. El fuego aún ardía, y añadió otro tronco. Contempló cómo el fuego devoraba la leña. Notó que oleadas de calor azotaban su rostro. Se quedó donde estaba, para calentar el resto del cuerpo.
Oyó los pasos titubeantes de Polly a su espalda. Sus botas crujieron. Su ropa susurró.
– Hacía tiempo que no venía -dijo con timidez.
La encontraría muy cambiada: los muebles cubiertos de zaraza que pertenecían a Annie desaparecidos, las litografías de Annie fuera de la pared, la alfombra de Annie cortada a pedazos, y todo sustituido por un batiburrillo sin gusto, solo para cubrir las necesidades. Era funcional, lo único que exigió a la casa y los muebles cuando Annie murió.
Esperaba que hiciera algún comentario, pero Polly no dijo nada. Por fin, se volvió. No se había quitado el chaquetón. Solo había avanzado tres pasos. Le dedicó una sonrisa temblorosa.
– Hace un poco de frío -dijo.
– Acércate al fuego.
– Sí. Creo que lo haré.
Extendió las manos hacia las llamas y se desabrochó el abrigo, sin quitárselo. Llevaba un jersey color espliego demasiado grande, que contrastaba con el rojo de su pelo y el magenta de la falda. Un tenue olor a bolas de naftalina parecía emanar de la lana.
– ¿Te encuentras bien, Colin?
La conocía lo bastante como para saber que repetiría la pregunta hasta que él contestara. Nunca había captado la relación entre la negativa a responder y la reticencia a revelar.
– Muy bien. ¿Te apetece una copa?
Su rostro se iluminó.
– Oh, sí. Gracias.
– ¿Jerez?
La joven asintió. Colin se acercó a la mesa y llenó una sola copa. Polly se arrodilló junto al fuego y acarició al perro. Cuando cogió la copa, se quedó como estaba, de rodillas, apoyada en los tacones de las botas. Tenían una gruesa capa de barro incrustado. Había manchas en el suelo.
No quiso ponerse a su lado, aunque habría sido lo más normal. Se habían sentado en círculo con Annie ante el fuego muchas veces, antes de que ella muriera, pero entonces las circunstancias eran muy diferentes: ningún pecado empañaba su amistad. Escogió la butaca y se sentó en el borde, con los brazos apoyados sobre las rodillas y las manos enlazadas flojamente, como una barrera que les separara.
– ¿Quién les telefoneó? -preguntó la joven.
– ¿A Scotland Yard? Supongo que el tullido telefoneó al otro. Vino a ver al señor Sage.
– ¿Qué quieren?
– Reabrir el caso.
– ¿Lo dijeron?
– No fue necesario que lo dijeran.
– Pero saben algo… ¿Ha surgido algo nuevo?
– No necesitan nada nuevo. Basta con que haya dudas. Las comparten con el DIC de Clitheroe, o la comisaría de Hutton-Preston. Han empezado a husmear.
– ¿Estás preocupado?
– ¿Debería estarlo?
Polly bajó la vista hacia la copa. Aún no había bebido. Colin se preguntó cuándo lo haría.
– Tu papá es un poco duro contigo -dijo-. Siempre lo ha sido, ¿verdad? Pensé que utilizaría esto para encarnizarse contigo. Parecía muy cabreado cuando se fue.
– La reacción de papá no me preocupa, si te refieres a eso.
– Estupendo, ¿no? -Dio vueltas a la pequeña copa de jerez sobre su palma. A su lado, Leo bostezó y apoyó la cabeza sobre sus muslos-. Siempre me ha querido, desde que era un cachorrillo. Leo es un perro maravilloso.
Colin no contestó. Vio que la luz de las llamas danzaba sobre el cabello de Polly y teñía de oro su piel. Era atractiva, de una forma peculiar. El hecho de que no aparentara darse cuenta había constituido en un tiempo parte de su encanto. Ahora, despertaba recuerdos que había intentado olvidar.
Ella levantó la vista. Colin apartó los ojos.
– Tracé el círculo para ti anoche, Colin -dijo la joven en voz baja y vacilante-. A Marte. Para darte fuerzas. Rita quería que formulara la petición para mí, pero no lo hice. Lo hice para ti. Quiero lo mejor para ti, Colin.
– Polly…
– Me acuerdo de cosas. Éramos tan amigos, ¿verdad? Hacíamos excursiones cerca del embalse. íbamos a Burnley a ver películas. Una vez, fuimos a Blackpool.
– Con Annie.
– Pero tú y yo también éramos amigos.
Colin clavó la vista en sus manos para evitar su mirada.
– Lo éramos, pero lo estropeamos todo.
– No es verdad. Solo…
– Annie lo sabía. Lo supo en cuanto entré en el dormitorio. Lo leyó en cada parte de mi cuerpo. Y lo vi en su cara. Dijo: «¿Cómo ha ido la merienda, ha hecho buen tiempo, has respirado aire puro, Col?». Lo sabía.
– No pretendíamos hacerle daño.
– Nunca me pidió que fuera fiel. ¿Lo sabías? En cuanto supo que iba a morir, desechó la idea. Una noche, me cogió la mano y dijo, preocúpate de ti, Col, sé lo que sientes, ojalá pudiéramos empezar de nuevo, pero no es posible, querido amante, así que has de preocuparte por ti.
– Entonces, ¿por qué…?
– Porque aquella noche me juré que, costara lo que costase, no la traicionaría. Pero lo hice. Contigo. Su amiga.
– No era nuestra intención. No lo habíamos planeado.
La miró de nuevo, con un movimiento brusco de la cabeza que ella no debía esperar, porque se encogió como respuesta. Una gota de jerez resbaló por un lado de la copa y cayó sobre su falda. Leo la olfateó con curiosidad.
– ¿Qué más da? -dijo Colin-. Annie estaba muriendo. Tú y yo estábamos follando en un establo de los páramos. No podemos cambiar ninguno de esos hechos. No podemos embellecerlos ni disfrazarlos.
– Pero si ella te dijo…
– No. Con… su… amiga…, no.
Los ojos de Polly se iluminaron, pero no ocultó las lágrimas.
– Aquel día, Colin, cerraste los ojos, apartaste la cabeza, no me tocaste y apenas volviste a hablarme. ¿Cuánto más quieres que sufra por lo que pasó? Y ahora, tú…
Tragó saliva.
– Ahora, yo ¿qué?
La joven bajó los ojos.
– ¿Qué?
Su respuesta sonó como un cántico.
– Quemé cedro por ti, Colin. Deposité cenizas sobre su tumba, y la piedra anular. Di a Annie la piedra anular. Descansa sobre su tumba. Si quieres, ve a verlo. Me desprendí de la piedra anular. Lo hice por Annie.
– Y ahora, yo ¿qué? -repitió él.
Polly se inclinó hacia el perro y frotó la mejilla contra su cabeza.
– Contesta, Polly.
Ella alzó la cabeza.
– Ahora, me estás castigando más.
– ¿Cómo?
– Y eso no es justo, porque yo te quiero, Colin. Te quise desde el primer momento. Te he querido más tiempo que ella.
– ¿Ella? ¿Quién? ¿Cómo te estoy castigando?
– Te conozco mejor que nadie. Me necesitas. Ya lo verás. Hasta el señor Sage me lo dijo.
La última frase le puso la carne de gallina.
– ¿Dijo qué?
– Que tú me necesitas, que todavía no lo sabes, pero que pronto lo sabrás si eres sincero. Y yo he sido sincera. Todos estos años. Siempre. Vivo para ti, Colin.
Su declaración de devoción era insignificante, cuando las implicaciones de las palabras «Hasta el señor Sage me lo dijo» exigían disección y acción.
– Sage habló contigo de Juliet, ¿verdad? -preguntó Colin-. ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo?
– Nada.
– Te dio cierto tipo de seguridad. ¿Cuál fue? ¿Que ella cortaría nuestra relación?
– No.
– Sabes algo.
– No.
– Dímelo.
– No hay nada…
Colin se levantó. Estaba a un metro de ella, pero la joven se encogió. Leo alzó la cabeza, con las orejas erguidas, y emitió un gruñido gutural cuando percibió la tensión. Polly dejó la copa de jerez sobre la chimenea, sin apartar la vista y con una mano posada sobre su base, como temiendo que se pusiera a volar si no la vigilaba.
– ¿Qué sabes de Juliet?
– Nada, ya te lo he dicho.
– ¿Y sobre Maggie?
– Nada.
– ¿Qué te dijo Robin Sage sobre su padre?
– ¡Nada!
– Pero estabas muy segura sobre mí y Juliet, ¿no? Él te lo confirmó. ¿Qué hiciste para obtener la información, Polly?
Su cabello se desparramó sobre los hombros cuando irguió la cabeza.
– ¿Qué quieres decir?
– ¿Te acostaste con él? Pasabas horas a solas con él cada día en la vicaría. ¿Hiciste algún hechizo?
– ¡Jamás!
– ¿Descubriste algún modo de estropear nuestra relación? ¿Te dio él alguna idea?
– ¡No! Colin…
– Dime, ¿le mataste, Polly, para que las culpas recayeran sobre Juliet?
La joven se puso en pie de un salto, con las piernas separadas y los brazos en jarras.
– Escucha lo que estás diciendo. Hablas de mí. Te ha embrujado. Te ha domado, comes en su mano, asesinó al vicario y salió limpia como una patena. Y tu estúpida lujuria te ha cegado hasta el extremo de no ver cómo te ha manipulado.
– Fue un accidente.
– Fue un asesinato, asesinato, asesinato; ella lo hizo y todo el mundo lo sabe. Nadie piensa que seas tan loco como para creer una sola palabra de lo que dice, pero todos sabemos por qué la crees, todos sabemos qué obtienes a cambio, incluso sabemos cuándo, de modo que, ¿por qué no crees que tal vez consiguió algo parecido de nuestro precioso vicario?
El vicario… El vicario… Colin lo notó todo al mismo tiempo: huesos, sangre y cólera. La tensión de sus músculos y la voz de su madre al gritar: «¡No, Ken, no!», cuando su mano se alzó con la palma abierta hasta la altura del hombro izquierdo e hizo ademán de pegar. Los pulmones henchidos, el corazón furioso, deseoso de contacto, dolor, venganza y…
Polly gritó y retrocedió, tambaleante. Su bota tropezó con la copa de jerez. Describió un arco y se rompió sobre el guardafuego. El jerez se derramó y siseó. El perro empezó a ladrar.
Colin siguió inmóvil, dispuesto a pegar. Polly, él, el pasado y el presente aullaban a su alrededor como el viento. Con el brazo levantado, las facciones deformadas en una imagen que había visto mil veces, pero jamás había sentido en su rostro, jamás había pensado sentir, jamás había soñado sentir. Porque no podía ser el hombre que se había jurado borrar de la existencia.
Los ladridos de Leo se convirtieron en aullidos, salvajes y atemorizados.
– ¡Calla! -gritó Colin.
Polly se encogió. Retrocedió otro paso. Su falda rozó las llamas. Colin la cogió del brazo para apartarla del fuego, pero ella se alejó. Leo se enderezó. Sus uñas rascaron el suelo. Aparte del fuego y la respiración entrecortada de Colin, era el único ruido que se oía en la casa.
Colin mantuvo la mano levantada a la altura del pecho. Contempló sus dedos temblorosos y la palma. Jamás había pegado a una mujer. Ni siquiera pensaba que fuera capaz de hacerlo. Su brazo cayó como un peso muerto.
– Polly.
– Tracé el círculo para ti. Y también para Annie.
– Polly, lo siento. No pienso con sensatez. No pienso en absoluto.
La joven empezó a abotonarse la chaqueta. Vio que sus manos temblaban más que las suyas, hizo ademán de ayudarla, pero se detuvo cuando ella gritó «¡No!», como si esperara un bofetón.
– Polly…
Percibió desesperación en su voz, pero ignoraba qué quería decir.
– Ella no te deja pensar -dijo Polly-, eso es lo que pasa, pero tú no lo ves, ¿verdad? Ni siquiera quieres verlo, pero cómo vas a enfrentarte a la realidad, cuando lo mismo que te impulsa a odiarme es lo que te impide ver la verdad sobre ella.
Sacó la bufanda, efectuó un tembloroso intento de doblarla en forma de triángulo y la pasó por encima de su cabeza para sujetar el cabello. Ató los extremos bajo la barbilla. Pasó a su lado sin dedicarle ni una mirada, y sus botas crujieron sobre el suelo. Se detuvo en la puerta y habló sin mirarle.
– Mientras tú estabas follando aquel día en el granero -dijo con voz muy clara-, yo estaba haciendo el amor.
– ¿En el sofá de la sala de estar? -preguntó con incredulidad Josie Wragg-. ¿Quieres decir aquí mismo? ¿Con tu papá y tu mamá en casa? -Se acercó cuanto pudo al espejo del lavabo y aplicó lápiz de ojos con mano inexperta. Se le metió un poco entre las pestañas. Parpadeó y apretó los ojos cuando entró en contacto con el globo ocular-. Aj. Pica. ¡Joder! Mira lo que hecho. -El ojo estaba ennegrecido a causa del maquillaje. Lo frotó con un pañuelo de papel y esparció la masa sobre la mejilla-. No puedo creer que lo hicieras.
Pam Rice se balanceó sobre el borde de la bañera y envió humo de cigarrillo al techo. Para ello, dejó que su cabeza se apoyara sobre el cuello, con un movimiento perezoso que, en opinión de Maggie, habría visto en alguna película norteamericana antigua. Bette Davis. Joan Crawford. Quizá Lauren Bacall.
– ¿Quieres ver la mancha? -preguntó Pam.
Josie frunció el ceño.
– ¿Qué mancha?
Pam tiró ceniza a la bañera y meneó la cabeza.
– Señor. No sabes nada de nada, ¿verdad, Josephine Mentirosilla?
– Ya lo creo.
– ¿De veras? Estupendo. Pues dime qué clase de mancha.
Josie meditó. Maggie pensaría que estaba intentando imaginar una respuesta razonable, aunque fingía estar concentrada en su ojo estropeado por el lápiz de ojos. No era nada comparado con el desastre que había perpetrado anoche con las uñas, después de comprar por correo un juego de uñas acrílico, cuando su madre se había negado a dejarla viajar a Blackpool para ponerse uñas artificiales en una peluquería. El resultado, del intento de Josie de alargar sus dedos, con el fin de «ponérsela tiesa a los hombres», como ella decía, parecía el hombre-elefante-de-los-dedos.
Estaban en el único cuarto de baño de la casa adosada de Pam Rice, situada frente a Crofters Inn. Mientras en el piso de abajo la mamá de Pam estaba en la cocina, justo debajo de sus pies, y servía a los gemelos una merienda consistente en huevos revueltos y judías sobre tostadas, acompañada por los alegres berridos de Edward y las carcajadas de Alan, miraban a Josie experimentar con su más reciente adquisición cosmética: media botella de lápiz de ojos comprada a una alumna de quinto que la había robado del tocador de su hermana.
– Ginebra -anunció por fin Josie-. Todo el mundo sabe que bebes. Hemos visto la botella.
Pam rió y volvió a repetir la rutina de exhalar humo hacia el techo. Tiró el cigarrillo al váter, donde siseó al hundirse. Siguió sentada en el borde de la bañera y se reclinó hacia atrás, en esta ocasión un poco más, para que sus pechos apuntaran al cielo. Aún llevaba el uniforme del colegio, al igual que sus amigas, pero se había quitado el jersey, desabotonado la blusa para dejar al descubierto la división de sus pechos, y subido las mangas. Pam poseía la habilidad de conseguir que una blusa de algodón blanca inanimada pidiera a gritos que la arrancaran de su cuerpo.
– Dios, estoy salida como una perra en celo -dijo-. Si Todd no quiere hacerlo esta noche, lo haré con cualquier otro tipo. -Giró la cabeza en dirección a la puerta, donde Maggie estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas-. ¿Cómo está nuestro Nickie? -preguntó, fría e indiferente.
Maggie dio vueltas al cigarrillo entre sus dedos. Había dado las seis bocanadas obligatorias (reteniéndolo en la boca, expulsándolo por la nariz, sin inhalarlo hasta los pulmones), y esperaba a que el resto se quemara solo, para poder reunirse con Pam en el lavabo.
– Bien -dijo.
– ¿Y grande? -preguntó Pam. Balanceó la cabeza para que su pelo se moviera como una cortina rubia-. Como un salchichón, según he oído. ¿Es verdad?
Maggie miró hacia el reflejo de Josie en el espejo, en una muda súplica de rescate.
– Bien, ¿sí o no? -dijo Josie, en dirección a Pam.
– ¿A qué te refieres?
– A la mancha. Ginebra, como he dicho.
– Semen -dijo Pam, con aspecto de sumo aburrimiento.
– Se ¿qué?
– Sale.
– ¿De dónde?
– Por Cristo resucitado, eres tonta del culo. Es eso.
– ¿Qué?
– ¡La mancha! Es de él, ¿vale? Gotea, ¿vale? Cuando se termina, ¿entendido?
Josie estudió su reflejo y realizó otro intento heroico con el lápiz de ojos.
– Ah, eso -dijo, mientras introducía el pincel en el frasco-. Tal como estabas hablando, supuse que era algo siniestro.
Pam cogió su bolso, que estaba tirado en el suelo. Sacó sus cigarrillos y encendió uno.
– Mamá se puso como una moto cuando la vio. Hasta la olió. ¿Te imaginas? Empezó con «tú, puta de mierda», siguió con «Eres una presa fácil para cualquiera de esos tíos», y terminó con «Ya no podré caminar con la cabeza alta por el pueblo nunca más. Ni tu padre». Le dije que, si tuviera mi propio dormitorio, no tendría que utilizar el sofá y no vería esas manchas. -Sonrió y se estiró-. Todd es como una fuente inagotable, debe de echar un cuarto de litro cada vez. -Dirigió una mirada de astucia a Maggie-. ¿Y Nick?
– Solo puedo decir que espero que tomes precauciones -se apresuró a intervenir Josie, siempre la amiga fiel de Maggie-. Porque si lo haces tantas veces como dices, y te… bueno, ya sabes, te satisface cada vez, vas a tener problemas, Pam Rice.
El cigarrillo de Pam se detuvo a mitad de camino de sus labios.
– ¿De qué estás hablando?
– Ya lo sabes. No actúes como si no.
– No lo sé, Josie. Explícamelo.
Dio una larga bocanada al cigarrillo, pero Maggie vio que lo hacía para disimular su sonrisa.
Josie mordió el cebo.
– Si tienes un… Ya sabes…
– ¿Orgasmo?
– Exacto.
– ¿Qué pasa?
– Ayuda a que esas cosas escurridizas se te metan dentro con más facilidad. Por eso, montones de mujeres no… Ya sabes…
– ¿Tienen orgasmos?
– Porque no quieren las cosas escurridizas. Ah, y no pueden relajarse, encima. Lo leí en un libro.
Pam lanzó un grito burlón. Se levantó de la bañera y abrió la ventana.
– Josephine Eugene, cerebro de mosquito -gritó al mundo, antes de estallar en carcajadas y resbalar por la pared hasta sentarse en el suelo. Dio otra calada a su cigarrillo, deteniéndose de vez en cuando para emitir risitas.
Maggie se alegró de que hubiera abierto la ventana. Cada vez era más difícil respirar. En parte, era a causa del exceso de humo en el pequeño cuarto. Y en parte, a causa de Nick. Quería decir algo para rescatar a Josie de las burlas de Pam, pero no sabía muy bien qué haría falta para impedir el ridículo sin, al mismo tiempo, revelar nada sobre ella.
– ¿Cuándo fue la última vez que leíste algo sobre eso? -preguntó Josie, en tanto tapaba el frasco y examinaba en el espejo los frutos de su labor.
– No necesito leer. Experimento -contestó Pam.
– La investigación es tan importante como la experiencia, Pam.
– ¿De veras? ¿Qué clase de investigación has llevado a cabo, exactamente?
– Sé cosas.
Josie se peinó el cabello. Era inútil; por más que hiciera, adoptaba el mismo estilo espantoso: flequillo tieso sobre la frente, erizado en el cuello. Nunca habría debido cortárselo ella misma.
– Sabes cosas gracias a los libros.
– Y la observación. Se llama experiencia directa.
– ¿Quién la proporciona?
– Mamá y el señor Wragg.
Aquella información pareció apaciguar las burlas de Pam. Se quitó los zapatos y dobló las piernas bajo el cuerpo. Tiró el cigarrillo al váter y no hizo ningún comentario cuando Maggie aprovechó la oportunidad para imitarla.
– ¿Qué? -preguntó, con los ojos iluminados-. ¿Cómo?
– Escucho detrás de la puerta cuando tienen relaciones. Él no para de decir: «Vamos, Dora, vamos, vamos, vamos, nena, vamos, cariño», y ella es silenciosa como un muerto. Por eso sé con certeza que él no es mi papá. -Al ver la expresión perpleja de Pam y Maggie, continuó-. No puede serlo, ¿verdad? Fijaos en las pruebas. Él nunca la ha… bueno, satisfecho. Yo soy su única hija. Nací seis meses después de que se casaran. Encontré una vieja carta de un tío llamado Paddy Lewis…
– ¿Dónde?
– En el cajón donde guarda las bragas. Y adiviné que lo había hecho con él. Y la había satisfecho. Antes de casarse con Wragg.
– ¿Cuánto tiempo antes?
– Dos años.
– ¿Qué eres tú, entonces? -preguntó Pam-. ¿El embarazo más largo del mundo?
– No he querido decir que lo hicieran una sola vez, Pam Rice, sino que lo hacían regularmente dos años antes de que ella se casara con el señor Wragg. Además, guardó la carta, ¿no? Aún debe quererle.
– Pero eres clavada a tu papá -observó Pam.
– Él no es…
– Vale, vale. Te pareces al señor Wragg.
– Pura coincidencia -dijo Josie-. Paddy Lewis también se parecerá al señor Wragg. Es lógico, ¿no? Ella debía buscar a alguien que le recordara a Paddy.
– Entonces, el papá de Maggie se parecerá al señor Shepherd -anunció Pam-. Todos los amantes de su madre se habrán parecido a él.
– Pam -dijo Josie en tono de reproche.
Era una cuestión de justicia. Una podía especular tanto como quisiera sobre sus propios padres, pero no era correcto hacer lo mismo con los demás. Claro que Pam nunca se preocupaba demasiado por lo que era correcto antes de abrir la boca.
– Mamá nunca tuvo un amante antes del señor Shepherd -dijo en voz baja Maggie.
– Al menos, tuvo uno -la corrigió Pam.
– No.
– Sí. ¿De dónde saliste tú?
– De mi papá y de mamá.
– Exacto. Su amante.
– Su marido.
– ¿De veras? ¿Cómo se llamaba?
Maggie descubrió un hilo suelto del jersey. Intentó introducirlo por entre el tejido hacia dentro.
– ¿Cómo se llamaba?
Maggie se encogió de hombros.
– No lo sabes porque no tenía nombre, o tal vez ella no lo sabía. Eres una bastarda.
– ¡Pam!
Josie avanzó un paso, con el frasco de eyeliner encerrado en el puño.
– ¿Qué?
– Vigila tus palabras.
Pam se echó el pelo hacia atrás con un lánguido movimiento de la mano.
– Oh, basta de dramas, Josie. No me digas que te crees todo ese rollo sobre pilotos de coches de carreras, mamás que huyen y papás que se pasan los trece años siguientes buscando a su querida hija.
Maggie experimentó la sensación de que la habitación se ensanchaba a su alrededor, de que ella se encogía con un vacío dentro. Miró a Josie, pero no pudo verla bien, como si estuviera en medio de la niebla.
– Si estaban casados -continuó Pam-, igual le dio el pasaporte una noche, además de un poco de chirivía para cenar.
Maggie se apoyó contra la puerta y se puso en pie.
– Será mejor que me vaya -dijo-. Mamá se estará preguntando…
– Bien sabe Dios que no deseamos eso -contestó Pam.
Sus chaquetas estaban amontonadas en el suelo. Maggie cogió la suya, pero no logró que sus dedos y manos reaccionaran para aferraría. Daba igual. Estaba bastante irritada.
Abrió la puerta y bajó corriendo la escalera.
– Será mejor que Nick Ware no se cruce con la mamá de Maggie -oyó que decía Pam con una carcajada.
– Déjalo ya, ¿vale? -respondió Josie, antes de encaminarse a la escalera-. ¡Maggie! -llamó.
Las calles estaban a oscuras. Una brisa fría procedente del oeste recorría la calle y se transformaba en ráfagas en el centro del pueblo, donde se erguían Crofters Inn y la casa de Pam. Maggie parpadeó y secó la humedad de sus ojos, mientras introducía un brazo en la chaqueta y empezaba a caminar.
– ¡Maggie! -Josie la alcanzó a menos de diez pasos de la puerta de Pam-. No es lo que piensas. Quiero decir que sí, pero no. Entonces, no te conocía tan bien. Pam y yo hablamos. Le hablé de tu papá, es verdad, pero eso es lo único que dije. Te lo juro.
– No debiste hacerlo.
Josie la obligó a detenerse.
– Tienes razón. Sí, sí, pero no lo dije en son de burla. No me estaba burlando. Se lo dije porque era algo que nos convertía en iguales a ti y a mí.
– No somos iguales. El señor Wragg es tu padre, y tú lo sabes, Josie.
– Oh, tal vez. Eso podría decidir mi suerte, ¿no? Mamá huyendo con Paddy Lewis y yo abandonada en Winslough con el señor Wragg. No, no es eso lo que quiero decir. Nosotras soñamos. Somos diferentes. Aspiramos a grandes cosas. Queremos irnos de este pueblo. Te utilicé como ejemplo, ¿sabes? Dije, yo no soy la única, Pamela Bammela. Maggie también tiene ideas acerca de su padre. Quiso saber cuáles eran esas ideas y yo se las conté. Sé que no debería haberlo hecho, pero no me estaba burlando.
– Sabe lo de Nick.
– Jamás le he dicho nada, y nunca lo haré.
– Entonces, ¿por qué pregunta?
– Porque cree saber algo. Supone que te obligará a hablar.
Maggie escudriñó a su amiga. No había mucha luz, pero a juzgar por el leve resplandor de la única farola de la calle, que se erguía en el aparcamiento de Crofters Inn, al otro lado de la calle, vio que la expresión de su rostro era muy seria. Su aspecto era algo grotesco. El eyeliner no se había secado por completo cuando abrió los ojos después de aplicarlo, y los párpados estaban manchados, como si hubiera caído agua sobre tinta.
– No le hablé de Nick -repitió Josie-. Es un secreto entre tú y yo. Siempre. Lo prometo.
Maggie se miró los zapatos. Estaban desgastados. El barro había manchado sus mallas azul marino.
– Es verdad, Maggie. De veras.
– Anoche vino. Nosotros… Volvió a pasar. Mamá lo sabe.
– ¡No!
Josie la agarró por el brazo y la condujo hasta el aparcamiento. Pasaron junto a un reluciente Bentley plateado y se internaron por el sendero que bajaba hasta el río.
– No me lo habías dicho.
– Quería decírtelo. Esperé todo el día para decírtelo, pero ella no se apartó ni un momento de nosotras.
– Esa Pam -rezongó Josie, mientras cruzaban el portal-. Cuando se trata de habladurías, es como un sabueso.
Un sendero estrecho se alejaba en ángulo del hostal y descendía hacia el río. Josie caminaba delante. A unos treinta metros de distancia, se alzaba un depósito de hielo, asentado en la orilla donde el río se precipitaba por un desnivel de piedra caliza y lanzaba al aire un chorro de espuma que mantenía el aire frío hasta en los días más calurosos del verano. Estaba construido de la misma piedra que el resto del pueblo, con el mismo techo de pizarra, pero carecía de ventanas. Solo había una puerta, cuyo candado había roto Josie tiempo atrás, para convertirlo en su guarida.
Abrió la puerta de un empujón.
– Un momento -dijo, y se agachó bajo el dintel. Rebuscó y tropezó con algo-. ¡Leche! -exclamó, y encendió una cerilla, que se encendió un segundo después. Maggie entró.
Un quinqué descansaba sobre un viejo tonel, y proyectaba un arco de luz amarilla siseante, que caía sobre una alfombra raída, dos taburetes de tres patas, un catre cubierto por un edredón púrpura y una caja vuelta del revés sobre la que pendía un espejo. La caja hacía las veces de tocador, y Josie dejó sobre ella el frasco de eyeliner, nueva compañera del rímel, colorete, lápiz de labios, esmalte de uñas y laca para el pelo.
Abrió un frasco de agua de colonia y la esparció con generosidad sobre las paredes y el suelo, como una libación ofrecida a la diosa de los cosméticos. Sirvió para disimular el olor a moho y polvo que flotaba en el aire.
– ¿Quieres fumar? -preguntó, en cuanto se aseguró de que la puerta estaba bien ajustada.
Maggie negó con la cabeza. Se estremeció. Estaba claro por qué habían construido el depósito de hielo en aquel paraje.
Josie encendió un Gauloise del paquete que había entre los cosméticos. Se dejó caer en el catre.
– ¿Qué dijo tu mamá? -preguntó-. ¿Cómo se enteró?
Maggie acercó uno de los taburetes al quinqué. Notó un aumento sustancial de calor.
– Lo sabía. Como la otra vez.
– ¿Y?
– Me da igual lo que piense. No me detendrá. Le quiero.
– Bueno, no puede seguirte a todas partes, ¿verdad? -Josie se tendió con un brazo detrás de la cabeza. Levantó sus rodillas huesudas, cruzó las piernas y meneó los pies-. Dios, qué suerte tienes. -Suspiró. El extremo de su cigarrillo brilló-. ¿Es Nick… bueno, ya sabes… como dicen? ¿Te… satisface?
– No lo sé. Todo va muy rápido.
– Ah. Pero ¿es…? Ya sabes a qué me refiero. Lo que Pam quería saber.
– Sí.
– Dios. No me extraña que quieras continuar. -Se hundió más en el edredón y extendió los brazos hacia un amante imaginario-. Ven a mí, nene -dijo, sin quitarse el cigarrillo de los labios-. Te está esperando y es todo para ti. -Se ladeó-. Tomarás precauciones, ¿verdad?
– Pues no.
Josie abrió unos ojos como platos.
– ¡Maggie! ¡Jamás lo habría dicho! Has de tomar precauciones. O él, al menos. ¿Se pone una goma?
Maggie torció la cabeza, extrañada por la pregunta. ¿Una goma? Qué demonios…
– No creo. ¿De dónde…? Bueno, quizá lleve una del colegio en el bolsillo.
Josie se mordió el labio inferior, pero no consiguió disimular la sonrisa.
– No me refiero a esa clase de goma. ¿No sabes lo que es?
Maggie se agitó inquieta en el taburete.
– Lo sé. Por supuesto. Claro que lo sé.
– Bien. Es eso de plástico que se pone en su Cosa antes de metértela, para que no te quedes embarazada. ¿Lo utiliza?
– Oh. -Maggie retorció un mechón de cabello-. Eso. No. No quiero que lo utilice.
– No quieres. ¿Estás loca? Tiene que utilizar uno.
– ¿Por qué?
– Porque si no lo hace, tendrás un niño.
– Pero antes dijiste que una mujer ha de ser…
– Olvídalo. Siempre hay excepciones. Yo estoy aquí, ¿no? Soy del señor Wragg, ¿verdad? Mamá gemía y jadeaba con ese tal Paddy Lewis, pero yo aparecí cuando estaba fría como el hielo. Eso demuestra bien a las claras que cualquier cosa puede suceder, tanto si te satisfacen como si no.
Maggie meditó sobre aquella información, sin dejar de dar vueltas entre sus dedos al último botón del abrigo.
– Estupendo -dijo.
– ¿Estupendo? Maggie, por todos los santos del altar, no puedes…
– Quiero tener un hijo. Un hijo de Nick. Si intenta utilizar una goma, no le dejaré.
Josie rió.
– Aún no has cumplido los catorce.
– ¿Y qué?
– No puedes ser mamá si aún no has terminado el colegio.
– ¿Por qué?
– ¿Qué harías con un niño? ¿Adonde irías?
– Nick y yo nos casaríamos. Después, tendríamos un hijo. Después, seríamos una familia.
– No es posible que desees eso.
Maggie sonrió con auténtico placer.
– Oh, ya lo creo.
10
– Santo Dios -murmuró Lynley, al notar la súbita bajada de temperatura cuando cruzó el umbral que separaba el pub del comedor de Crofters Inn.
El enorme hogar del pub había logrado proyectar el suficiente calor para crear remansos de moderado bienestar en los rincones más lejanos, pero la débil calefacción central del comedor apenas proporcionaba la incierta promesa de que el lado del cuerpo más cercano al radiador de la pared no quedaría entumecido. Se reunió con Deborah y St. James en su mesa de la esquina, agachando la cabeza cada vez que pasaba bajo las grandes vigas de roble del techo bajo. Los Wragg habían dispuesto una estufa eléctrica providencial al lado de la mesa, que desprendía ondas de calor insustanciales que acariciaban sus tobillos y flotaban hacia las rodillas.
Había suficientes mesas dispuestas con manteles de hilo blanco, cubiertos y cristalería barata para acomodar a treinta comensales, como mínimo, pero daba la impresión de que los tres iban a compartir la sala únicamente con su despliegue inusual de obras de arte. Consistían en una serie de estampas de marco dorado que plasmaban el acontecimiento más famoso de Lancashire: la asamblea del Viernes Santo reunida en Malkin Tower y los acusados de brujería que la precedían y seguían por igual. El artista había plasmado a los protagonistas con una admirada subjetividad. Roger Nowell, el magistrado, tenía un aspecto adecuadamente ceñudo y prepotente, con la ira, la venganza y el poder de la Justicia Cristiana impresas en sus facciones. Chattox se veía muy decrépito: arrugado, encorvado y vestido con andrajos. Elizabeth Davies, con sus ojos inquietos que los músculos oculares eran incapaces de controlar, presentaba un aspecto lo bastante deforme como para haberse vendido al beso del diablo. El resto comprendía un grupo lascivo de adoradores del demonio, a excepción de Alice Nutter, que se mantenía algo apartada, con la vista clavada en el suelo y guardando ostensiblemente el silencio que la había llevado a la tumba, la única condenada que pertenecía a la clase alta.
– Ah -dijo Lynley al reconocer los grabados, mientras desdoblaba la servilleta-. Las celebridades de Lancashire. Cena y la perspectiva de una agradable discusión. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Lo eran o no lo eran?
– Más bien se me antoja la perspectiva de perder el apetito -comentó St. James. Sirvió una copa de vino blanco afrutado a su amigo.
– Supongo que hay cierta verdad en tus palabras. Ahorcar a muchachas de pocas luces y ancianas indefensas, basándose en el ataque de apoplejía sufrido por un solo hombre, da que pensar, ¿no? ¿Cómo es posible comer, beber y divertirse, cuando la muerte está tan próxima como la pared del comedor?
– ¿Quiénes son? -preguntó Deborah, en tanto Lynley cataba el vino y cogía uno de los panecillos que Josie Wragg había depositado momentos antes sobre la mesa-. Sé que son brujas, pero ¿las has reconocido, Tommy?
– Solo porque están caricaturizadas. Dudo que las hubiera reconocido si el artista hubiera imitado menos a Hogarth. -Lynley señaló con el cuchillo de la mantequilla-. Ahí tienes al magistrado temeroso de Dios, y aquellos son los enjuiciados. Demdike y Chattox; yo diría que son los apergaminados. Después, Alizon y Elizabeth Davies, madre e hija. He olvidado a las demás, excepto a Alice Nutter. Es la que parece fuera de lugar.
– La verdad, pensaba que se parecía a tu tía Augusta.
Lynley dejó de aplicar mantequilla al trozo de panecillo. Dedicó a la imagen de Alice Nutter una detenida inspección.
– Algo hay de cierto. Tienen la misma nariz. -Sonrió-. Me lo pensaré dos veces antes de cenar en casa de la tía en Nochebuena. Dios sabe lo que servirá a modo de ponche.
– ¿Eso hicieron? ¿Pergeñar alguna poción? ¿Echar un hechizo a alguien? ¿Provocar que llovieran ranas?
– Eso me suena vagamente australiano -dijo Lynley.
Examinó los demás cuadros mientras comía el panecillo y buscaba los detalles en su memoria. Uno de sus trabajos en Oxford había versado sobre el revuelo causado en el siglo diecisiete por la brujería. Recordaba con toda claridad a la conferenciante: veintiséis años, ardiente feminista, la mujer más hermosa que había visto en su vida y tan accesible como un tiburón famélico.
– Hoy lo llamaríamos el efecto dominó -siguió-. Una de ellas robó en Malkin Tower, la casa de una de las otras, y luego tuvo la audacia de exhibir en público algo robado. Cuando fue conducida ante el magistrado, se defendió mediante el expediente de acusar a la familia de Malkin Tower de brujería. El magistrado tal vez llegó a la conclusión de que era una treta ridícula para desviar la culpabilidad, pero pocos días después, Alizon Davies, que vivía en la misma torre, maldijo a un hombre que al cabo de escasos minutos fue víctima de un ataque de apoplejía. A partir de ese momento, la caza de brujas se desencadenó.
– Con éxito, al parecer -dijo Deborah, que estaba mirando los grabados.
– En efecto. Las mujeres empezaron a confesar toda clase de fechorías absurdas en cuanto fueron conducidas a presencia del magistrado: sostener relaciones sexuales en forma de gatos, perros y osos, fabricar muñecas de barro que personificaban a sus enemigos y clavarles espinas, matar vacas, provocar que la leche se agriara, estropear la cerveza buena…
– Ese sí que me parece un crimen digno de castigo -intervino St. James.
– ¿Hubo pruebas? -preguntó Deborah.
– Si una anciana hablando con su gato es una prueba, si una maldición oída al pasar por un aldeano es una prueba…
– Entonces, ¿por qué confesaron?
– Presión social. Miedo. Eran mujeres incultas, conducidas a presencia de un magistrado de otra clase. Les habían enseñado a inclinarse ante sus superiores, siquiera metafóricamente. ¿Qué forma más eficaz de hacerlo, que aceptar lo que sus superiores sugerían?
– ¿Aunque significara su muerte?
– Aunque significara su muerte.
– Pero pudieron negar los cargos. Pudieron guardar silencio.
– Alice Nutter lo hizo. La colgaron, de todos modos.
Deborah frunció el ceño.
– Qué cosa más rara de celebrar con cuadros en las paredes.
– Turismo -explicó Lynley-. ¿No paga la gente por ver la máscara mortuoria de la reina de Escocia?
– Por no mencionar los lugares más siniestros de la Torre de Londres -añadió St. James-. La Capilla Real, la Torre de Wakefield…
– ¿Para qué perder el tiempo con las joyas de la corona, cuando puedes ver el matadero? -siguió Lynley-. El crimen no paga, pero la muerte les impulsa a correr para deshacerse de unas cuantas libras.
– ¿No es eso irónico para un hombre que ha peregrinado cinco veces, como mínimo, a Bosworth Field [5] el veintidós de agosto? -preguntó Deborah con malicia-. ¿Un viejo pasto de vacas en el trasero del mundo, donde bebes del pozo y juras al fantasma de Ricardo que habrías combatido por los York?
– Eso no es muerte -dijo Lynley con cierta dignidad, y alzó el vaso para saludarla-. Es historia, muchacha. Alguien ha de ocuparse de dar ejemplo.
La puerta que daba a la cocina se abrió, y Josie Wragg apareció con los primeros.
– Aquí, salmón ahumado -murmuró-, aquí, paté, aquí, cóctel de gambas. -A continuación, ocultó la bandeja y las manos tras la espalda-. ¿Hay suficientes panecillos?
Formuló la pregunta a todos en general, pero examinó subrepticiamente a Lynley, aunque todo el mundo se dio cuenta.
– Sí -contestó St. James.
– ¿Quieren más mantequilla?
– No creo. Gracias.
– ¿El vino es bueno? El señor Wragg tiene una bodega llena, si ese se ha picado. Ocurre a veces, ¿saben? Han de ir con cuidado. Si no se guarda bien, el corcho se seca y agrieta, el aire entra y el vino se pone salado, o algo por el estilo.
– El vino es bueno, Josie. También probaremos el burdeos.
– El señor Wragg es un experto en vino. -Se agachó para rascarse el tobillo, y luego miró a Lynley-. Usted no ha venido de vacaciones, ¿verdad?
– No exactamente.
La muchacha se incorporó y volvió a esconder la bandeja a la espalda.
– Eso pensaba yo. Mamá dijo que era un detective de Londres, y al principio pensé que había venido para decirle algo sobre Paddy Lewis, que ella no me contaría, claro, por temor a que yo se lo dijera al señor Wragg, cosa que yo no haría, desde luego, aunque eso significara que fuera a huir con él, quiero decir con Paddy, y dejarme con el señor Wragg. Al fin y al cabo, sé lo que es el amor verdadero. Usted no es de esa clase de detectives, ¿verdad?
– ¿A qué clase te refieres?
– Ya sabe. Como en la tele. Los que se contratan.
– ¿Un detective privado? No.
– Eso pensé cuando le vi. Después, le oí hablar por teléfono hace unos momentos. No es que le estuviera escuchando, pero su puerta estaba un poco abierta, yo iba a llevar toallas limpias a las habitaciones, y le oí por casualidad. -Sus dedos arañaron la bandeja y la aferraron con más fuerza antes de proseguir-. Es la mamá de mi mejor amiga, ¿sabe? No quería hacerle daño. Es como cuando alguien hace conservas, pone lo que no debe y mucha gente se pone mala. Digamos que compran las conservas en la fiesta parroquial. Cerezas o moras. Está bien, ¿no? Se las llevan a casa y las esparcen sobre las tostadas a la mañana siguiente, o con los panecillos del té. Después, se ponen malos, pero todo el mundo sabe que fue un accidente. ¿Lo ve?
– Naturalmente. Podría ocurrir.
– Pues eso es lo que ha ocurrido aquí. Solo que no fue durante una fiesta, y tampoco eran conservas.
Nadie habló. St. James daba vueltas a su copa de vino, sujetándola por el pie. Lynley había parado de desmenuzar su panecillo, y Deborah paseaba la mirada entre los hombres y la muchacha, a la espera de que uno contestara. Como no lo hicieron, Josie continuó.
– Es que Maggie es mi mejor amiga, y nunca había tenido una. Su mamá, la señora Spence, es muy reservada. La gente lo considera extraño, y quiere extraer deducciones de ello, pero no hay nada que extraer. Debería recordar eso, ¿no cree?
Lynley asintió.
– Muy prudente. Estoy de acuerdo.
– Bien, entonces… -Inclinó la cabeza y esperó un momento, como si fuera a hacer una reverencia. En cambio, se alejó de la mesa en dirección a la puerta de la cocina-. Querrán empezar a comer, ¿verdad? La receta del paté es de mamá. El salmón ahumado está muy fresco. Si quieren cualquier cosa…
Su voz se desvaneció cuando la puerta se cerró tras ella.
– Esa es Josie -dijo St. James-, por si no habíais sido presentados. Una enérgica defensora de la teoría del accidente.
– Ya me he dado cuenta.
– ¿Qué dijo el sargento Hawkins? Supongo que es la conversación que Josie escuchó.
– En efecto. -Lynley pinchó un trozo de salmón y recibió una agradable sorpresa cuando descubrió, como Josie había afirmado, que era muy fresco-. Quería repetir que siguió las órdenes de Hutton-Preston desde el primer momento. La comisaría de Hutton-Preston se vio implicada por mediación del padre de Shepherd, y en lo que a Hawkins concierne, desde aquel momento todo se precipitó. De modo que apoya a Shepherd y no le complace en absoluto que estemos husmeando.
– Muy razonable. Al fin y al cabo, es el responsable de Shepherd. Lo que recaiga sobre la cabeza del policía local no quedará muy bien en el historial de Hawkins.
– También quería informarme de que el obispo del señor Sage había quedado completamente satisfecho con la investigación, la encuesta y el veredicto.
St. James levantó la vista de su cóctel de gambas.
– ¿Asistió a la encuesta?
– Es evidente que envió a alguien. Por lo visto, Hawkins considera que si la investigación y la encuesta cuentan con la bendición de la Iglesia, también deberían contar con la bendición del Yard.
– ¿No colaborará, pues?
Lynley pinchó más salmón con el tenedor.
– No es una cuestión de colaboración, St. James. Sabe que la investigación fue un poco irregular, y la mejor forma de defenderla, a él y a su hombre, es permitirnos demostrar que sus conclusiones fueron correctas. Pero no tiene por qué gustarle. A ninguno de ellos les gusta.
– Menos les gustará cuando investiguemos el estado de Juliet Spence aquella noche.
– ¿Qué estado? -preguntó Deborah.
Lynley explicó lo que el agente les había contado sobre la indisposición de la mujer la noche que el vicario murió. Explicó la ostensible relación entre el agente y Juliet Spence.
– Debo admitir, St. James -concluyó-, que tal vez me hayas arrastrado hasta aquí para nada. Da mala espina que Colin Shepherd se encargara personalmente del caso, con la única ayuda de su padre y un vistazo rutinario del DIC de Clitheroe al lugar de los hechos. Pero si ella también estaba enferma, la teoría del accidente adquiere más peso del que habíamos imaginado en un principio.
– A menos que el agente mintiera para protegerla y ella no estuviera enferma -apuntó Deborah.
– Es una posibilidad, por supuesto. No podemos descartarla, aunque sugiere complicidad entre ambos. Pero si ella carecía de motivos para asesinar al hombre, lo cual es discutible, como sabemos, ¿cuál demonios sería el móvil mutuo?
– Si buscamos culpabilidades, es necesario algo más que descubrir motivos -dijo St. James. Apartó su plato a un lado-. Hay algo peculiar en su indisposición de aquella noche. No encaja.
– ¿Qué quieres decir?
– Shepherd nos dijo que había recaído varias veces. Ardía de fiebre, también.
– Que no son los síntomas de un envenenamiento por cicuta.
Lynley jugueteó un momento con el último trozo de salmón, exprimió un limón por encima, y por fin renunció a comer. Después de su conversación con Colin Shepherd, había estado a punto de desechar la mayoría de las preocupaciones de St. James respecto a la muerte del vicario. De hecho, pensó que toda la aventura se reducía a un intento por su parte de calmar la inquietud creada por la discusión con Helen aquella mañana. Pero ahora…
– Sigue -dijo.
St. James enumeró los síntomas: exceso de salivación, temblores, convulsiones, dolor abdominal, dilatación de las pupilas, delirios, paro respiratorio, parálisis total.
– Actúa sobre el sistema nervioso central -concluyó-. Un solo bocado puede matar a un hombre.
– ¿Shepherd miente?
– No necesariamente. Ella es herbolaria. Josie nos lo dijo anoche.
– Y tú me lo has repetido esta mañana. Esa es la razón principal de que me obligaras a correr por la autopista como una Némesis sobre ruedas. Lo que no entiendo…
– Las hierbas son como las drogas, Tommy, y actúan como las drogas. Son estimulantes de la circulación, cardiotónicas, relajantes, expectorantes… Sus funciones abarcan toda la gama de lo que un farmacéutico proporciona bajo prescripción facultativa.
– ¿Insinúas que tomó algo para ponerse enferma?
– Algo que provocara fiebre. Algo que provocara vómitos.
– ¿No es posible que comiera algo de cicuta, pensando que era chirivía silvestre, empezara a sentirse enferma en cuanto el vicario se marchó, y se administrara un purgante para aliviar su malestar, sin relacionar ese malestar con la supuesta chirivía silvestre? Eso explicaría los vómitos constantes. ¿No pudieron ser los vómitos constantes los que elevaron su temperatura?
– Sí, cabe una estrecha posibilidad, pero si ese es el caso, y yo no apostaría por ello, Tommy, sabiendo la rapidez con que actúa la cicuta en el sistema, ¿no le habría dicho al agente que había tomado un purgante después de comer algo que le sentó mal? ¿No nos habría dado hoy el agente dicha información?
Lynley volvió a mirar los cuadros de la pared. Allí estaba Alice Nutter, como antes, obstinada en su silencio, mientras su tez adquiría un color más patibulario a cada momento que se negaba a hablar. Una mujer con secretos, que se llevó a la tumba. Si había mantenido la boca cerrada porque era católica, si fue por orgullo, si fue por saber que había caído en la trampa de un magistrado con el que se había peleado, nadie lo sabía. Pero en un pueblo aislado, siempre existía un aura de misterio alrededor de una mujer cuyos secretos no desea revelar. Siempre existía una perniciosa necesidad de arrancarle dichos secretos y obligarla a pagar por lo que ocultaba.
– Sea como fuera, hay algo que no encaja -repitió St. James-. Me siento inclinado a pensar que Juliet Spence consiguió la cicuta, sabía exactamente qué era y la preparó para el clérigo. Por los motivos que sean.
– ¿Y si carecía de motivos? -preguntó Lynley.
– En ese caso, lo hizo otra persona.
Después de que Polly se fuera, Colin Shepherd bebió el primer whisky. He de conseguir que las manos dejen de temblar, pensó. Engulló el primer vaso. Arrasó su garganta, pero cuando dejó el vaso sobre la mesa auxiliar, esta repiqueteó como un pájaro carpintero que estuviera desmenuzando corcho para comer. Otro, decidió. La botella retembló contra el cristal.
Bebió el segundo para obligarse a pensar en ello. La Gran Piedra de Cuatropiedras, y después, Back End Barn. La Gran Piedra era un enorme oblongo de granito, una curiosidad inexplicable del país enclavada en la pradera de Loftshaw Moss, algunos kilómetros al norte de Winslough. Habían ido allí para merendar aquel hermoso día de primavera, en que el áspero viento de los páramos se había convertido en una simple brisa y el cielo relucía con sus nubes de lana y su azul sempiterno. Back End Barn fue el objetivo de su paseo, después de terminar la comida y el vino. Polly había sugerido ir a caminar, pero él había elegido la dirección, y sabía lo que encontrarían allí. Él, que había recorrido los páramos desde niño. Él, que reconocía cada fuente y riachuelo, que sabía el nombre de todas las colinas, que era capaz de localizar cada megalito. La había guiado sin vacilar hasta Back End Barn, y también había sugerido que echaran un vistazo al interior.
El tercer whisky lo revivió todo. El aguijón de una astilla que atravesó su hombro cuando abrió la puerta agrietada por el clima. El fuerte olor a ovejas y los manojos de lana aferrados a la argamasa de las piedras que conformaban las paredes. Los dos haces de luz que se filtraban por las grietas del viejo techo de pizarra y formaban una V perfecta, en cuyo vértice se paró Polly con una carcajada.
– Parece una claraboya, ¿verdad, Colin? -dijo.
Cuando cerró la puerta, dio la impresión de que el resto del establo disminuía de tamaño, al tiempo que la luz se apagaba. Con el establo, se encogió el mundo, hasta que solo quedaron aquellos dos sencillos haces de luz dorada proyectados por el sol, y Polly en su punto de unión.
La muchacha desvió la vista hacia la puerta que él había cerrado. Después, recorrió con las manos los lados de la falda.
– Es como un lugar secreto, ¿verdad? Con la puerta cerrada y todo. ¿Annie y tú venís aquí? Quiero decir, ¿veníais? Antes. Ya me entiendes.
Colin negó con la cabeza. Ella debió entender su silencio como un recordatorio de la angustia que le aguardaba en Winslough.
– He traído las piedras -dijo, guiada por un impulso-. Deja que te las tire.
Antes de que Colin pudiera contestar, Polly se puso de rodillas y extrajo del bolsillo de la falda una pequeña bolsa negra de terciopelo, bordada con estrellas rojas y plateadas. Desató las cintas y vertió las ocho piedras en su mano.
– No creo en eso -dijo Colin.
– Porque no lo comprendes.
Polly se apoyó sobre los tacones y palmeó el suelo. Era de piedra, irregular, agrietado y marcado por las pezuñas de diez mil ovejas. El se arrodilló a su lado.
– ¿Qué quieres saber?
Colin no contestó. La luz encendía el cabello de Polly. Tenía las mejillas sonrosadas.
– Ánimo, Colin. Habrá algo.
– Nada.
– Seguro que sí.
– Bien, no hay nada.
– Entonces, las tiraré para mí. -Agitó las piedras en su mano, como si fueran dados, cerró los ojos y ladeó la cabeza-. Bien. ¿Qué voy a preguntar? -Las piedras golpearon entre sí-. Si me quedo en Winslough, ¿encontraré a mi verdadero amor? -Dedicó a Colin una sonrisa traviesa-. Porque si vive en el pueblo, le cuesta mucho presentarse.
Lanzó las piedras con un movimiento de la muñeca. Se deslizaron sobre el suelo. Tres piedras mostraron sus caras ilustradas. Polly se inclinó hacia delante para verlas y enlazó las manos sobre el regazo, complacida.
– Mira, los presagios son buenos -dijo-. Esta es la piedra anular. Esa es la del amor y el matrimonio, y a su lado, la de la suerte. ¿Ves que parece una espiga de trigo? Significa riqueza. Los tres pájaros que vuelan cerca de mí significan un cambio repentino.
– ¿Te casarás de un día para otro con alguien rico? Eso suena a Townley-Young.
La joven rió.
– A nuestro señor St. John se le pondrían los pelos de punta si se enterara. -Recogió las piedras-. Tu turno.
No significaba nada. No creía, pero aun así formuló la única pregunta que le interesaba, la que se hacía cada mañana al levantarse, y cada noche cuando se acostaba.
– ¿La nueva quimioterapia salvará a Annie?
Polly frunció el ceño.
– ¿Estás seguro?
– Tira las piedras.
– No. Si la pregunta la haces tú, tíralas tú.
Las arrojó como ella, y vio la única piedra que mostraba su lado ilustrado, pintado con una H negra. Como la piedra anular que Polly había lanzado, aquella era la más alejada de él.
Polly las observó. Colin vio que su mano izquierda pellizcaba la tela de su falda. Extendió la mano como para amontonar las piedras.
– Temo que no se puede leer una sola piedra. Tendrás que intentarlo de nuevo.
Colin aferró su muñeca para detenerla.
– Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Qué significa?
– Nada. No se puede leer una sola piedra.
– No mientas.
– No miento.
– Dice que no, ¿verdad?
No era necesario hacer la pregunta para saber la respuesta. Soltó su mano.
Polly cogió las piedras una a una y las metió en la bolsa, hasta que solo quedó la negra en el suelo.
– ¿Qué significa? -preguntó una vez más.
– Dolor -contestó la joven con voz apagada-. Separación. Luto.
– Sí, ya. Bien.
Levantó la vista hacia el techo, intentó aliviar la extraña presión que se agolpaba detrás de sus ojos, y concentrarse en calcular cuántas tejas se necesitarían para tapar la luz del sol que bañaba el suelo. ¿Una? ¿Veinte? ¿Era la obra posible? Si alguien se subía al tejado para reparar los daños, ¿no se derrumbaría todo el edificio?
– Lo siento -dijo Polly-. Fue una estupidez por mi parte. Soy una estúpida. No pienso cuando debo.
– No es culpa tuya. Ella se está muriendo, y ambos lo sabemos.
– Pero yo quería que hoy fuera un día especial para ti. Unas horas alejado de todo, para que no tuvieras que pensar en eso por un rato. Y entonces, saqué las piedras. No pensé que me pedirías… Qué otra cosa ibas a preguntar. Soy tan estúpida. Estúpida.
– Basta.
– Empeoré las cosas.
– No pueden ser peores.
– Sí. Yo lo hice.
– No.
– Oh, Col…
El bajó la cabeza. Le había sorprendido ver su dolor reflejado en la cara de Polly. Pensó, no, no lo haré, al tiempo que empezaba a besarla. Pensó, Annie, Annie, al tiempo que la tendía en el suelo, sentía que ella se movía sobre él, sentía su boca buscar los pechos que ella había liberado para él, para él, al tiempo que sus manos subían por debajo de su falda, le quitaba las bragas, se bajaba los pantalones, la atraía hacia él, hacia él, la necesitaba, la deseaba, el calor, tan suave, y qué maravillosa fue aquella primera noche juntos, nada tímida como él pensaba, sino abierta a él, llena de amor, la exclamación ahogada al sentir aquella cosa extraña en su interior, pero luego movió su cuerpo y se alzó para recibirle y acarició su espalda desnuda y se apoderó de sus nalgas y le empujó para que la penetrara más y más hondo y todo el rato todo el rato sin apartar los ojos de los suyos radiantes de felicidad y amor y toda la energía de él adquirió su fuerza del placer que experimentaba el cuerpo de ella del calor de la humedad de la sedosa prisión que le encerraba que le deseaba al tiempo que él deseaba deseaba deseaba, y gritó «¡Annie! ¡Annie!» cuando alcanzó el orgasmo en el interior del cuerpo de la amiga de Annie.
Colin se sirvió el cuarto whisky para intentar olvidar. Quería echarle la culpa a sabiendas de que la responsabilidad era suya. Puerca, pensó, ni siquiera tuvo la decencia de ser leal a Annie. Estaba bien a punto, ni siquiera intentó frenarle, incluso se quitó la blusa y el sujetador, y cuando comprendió que él la quería penetrar, se dejó sin un murmullo de protesta o, más tarde, unas palabras de arrepentimiento.
Solo que él había visto su expresión cuando abrió los ojos instantes después de gritar el nombre de Annie. Comprendió la magnitud del golpe que acababa de asestar, y consideró, con total egoísmo, que lo tenía bien merecido por seducir a un hombre casado. Polly había tirado las piedras a propósito, pensó. Lo había planeado todo. Independientemente de cómo hubieran caído al suelo cuando él las arrojó, las habría interpretado de tal manera que en cualquier circunstancia follar habría sido el resultado lógico. Polly era una bruja. Sabía lo que hacía, en cada momento, cada día. Lo había planeado todo.
Colin sabía que un «Lo siento» no mitigaría los pecados que había cometido contra Polly Yarkin aquella tarde de primavera en Back End Barn, y cada día posterior. Ella le había tendido la mano de la amistad, por más que la realidad de su amor complicara la situación, y él le había vuelto la espalda una y otra vez, impulsado por su necesidad de castigarla, porque carecía de la valentía necesaria para admitir lo peor que había en él.
Y ahora, Polly se había desprendido de la piedra anular, y la había depositado, junto con sus sencillas esperanzas de futuro, sobre la tumba de Annie. Sabía que era otro acto de contrición más, en un intento de expiar un pecado en el que solo había jugado un papel secundario. No era justo.
– Leo -dijo Colin. El perro, echado junto al fuego, levantó la cabeza, expectante-. Vámonos.
Cogió una linterna y el chaquetón colgado en la entrada. Salió a la noche. Leo caminaba a su lado, sin correa, y su nariz se arrugaba al captar los olores del helado aire invernal: humo de leña, tierra húmeda, gases de escape de un coche que pasaba, un leve olor a pescado frito. Para el animal, un paseo nocturno carecía del estímulo de un paseo diurno, cuando podía perseguir pájaros y sobresaltar a alguna oveja con sus ladridos. De todos modos, un paseo era un paseo.
Cruzaron la carretera y entraron en el cementerio. Se encaminaron hacia el castaño, mientras Colin alumbraba el suelo con la linterna. Leo iba olfateando delante de él, alejado del círculo de luz. El perro sabía adonde iban, un lugar que habían visitado con frecuencia. Llegó a la tumba de Annie antes que su amo, y empezó a olfatear.
– No, Leo -dijo Colin.
Enfocó la linterna hacia la tumba, y después a su alrededor. Se agachó para ver mejor.
¿Qué había dicho Polly? «Quemé cedro por ti, Colin. Deposité cenizas sobre su tumba, y la piedra anular. Di a Annie la piedra anular.» Pero no estaba, y lo único que podía interpretarse como cenizas de cedro era una tenue capa de manchas grises sobre la escarcha. Si bien admitía que podían proceder de las cenizas, en caso de que el viento y los olfateos del perro las hubieran dispersado, lo mismo no podía aplicarse a la piedra rúnica. Y si ese era el caso…
Rodeó la tumba poco a poco, con el deseo de creer a Polly, de concederle la oportunidad. Pensó que el perro la habría tirado a un lado, de modo que buscó con la linterna y levantó cada piedra del tamaño adecuado, por si veía los anillos rosados entrelazados. Por fin, se rindió.
Rió de su propia credulidad. El sentimiento de culpa nos impulsa muchas veces a creer en la redención. Era obvio que Polly le había obsequiado con la primera idea que acudió a su cabeza, en otro intento de cargar las culpas sobre sus espaldas. Al mismo tiempo que hacía todo lo posible (como los demás) por apartarle de Juliet. No lo conseguiría.
Movió la linterna en círculo sobre el suelo. Miró primero hacia el norte, en dirección al pueblo, donde las luces trepaban por la ladera de la colina en una configuración tan familiar que habría podido identificar por su apellido a la familia que vivía en cada punto luminoso. Después, miró hacia el sur, donde se alzaba el robledal y, al otro lado, Cotes Fell se erguía como una silueta ataviada de negro contra el cielo nocturno. En la base de la montaña, al otro lado del prado, encajada en un claro abierto mucho tiempo atrás entre los árboles, aparecía Cotes Hall, y al lado, la casa de Juliet Spence.
Qué idiota había sido al ir al cementerio. Pasó por encima de la tumba de Annie, llegó al muro en dos zancadas, saltó sobre él, llamó al perro y avanzó con rapidez hacia el sendero peatonal público que conducía desde el pueblo a la cumbre de Cotes Fell. Habría podido volver por el Rover. Habría ido más rápido, pero se dijo que tenía ganas de andar, que necesitaba fortalecer la decisión que iba a tomar. ¿Qué mejor manera, sino sentir la tierra sólida bajo sus pies, mover los músculos y bombear sangre al corazón?
Desechó la idea que aleteaba junto a su mente como una mariposa de alas mojadas mientras recorría el sendero: en su posición, ir a la casa por el camino de atrás implicaba no solo una visita clandestina a Juliet, sino complicidad entre ambos. ¿Por qué utilizaba el camino de atrás, cuando no tenía nada que ocultar, cuando tenía coche, cuando iría más rápido en el vehículo, cuando la noche era fría?
Como había ocurrido en diciembre, cuando Robin Sage tomó el mismo camino, con idéntico destino en su mente. Robin Sage, que tenía coche, que habría podido cogerlo, que prefirió caminar, pese a la nieve que ya cubría la tierra, ignorante o indiferente a la predicción de que nevaría más antes del amanecer. ¿Por qué Robin Sage había caminado aquella noche?
Le gustaba el ejercicio, el aire puro, pasear por los páramos, se dijo Colin. Durante los dos meses que Sage había vivido en el pueblo, había visto bastantes veces al vicario, con sus botas Wellington incrustadas de barro y un bastón de paseo. Siempre efectuaba sus visitas a pie. Iba al ejido a pie para dar de comer a los patos. ¿Por qué iba a cambiar de costumbre en lo tocante a la casa de Juliet?
La distancia, el clima, la época del año, el intenso frío, la noche. Las respuestas cruzaron por la mente de Colin, mientras surgía el único dato que se obstinaba en desechar. Nunca había visto a Sage caminar de noche. Si el vicario iba de visita fuera del pueblo después de oscurecer, cogía el coche. Al menos, lo había hecho la única vez que visitó Skelshaw Farm, para conocer a los padres de Nick Ware, al igual que cuando se dirigía a las demás granjas.
Incluso había cogido el coche para cenar en la mansión de los Townley-Young poco después de su llegada a Winslough, antes de que St. John Andrew Townley-Young hubiera tomado buena nota de las inclinaciones humildes del vicario y le eliminara de su lista de amistades aceptables. ¿Por qué Sage había ido a casa de Juliet a pie?
La misma mariposa de alas mojadas le proporcionó la respuesta. Sage no quería que le vieran, del mismo modo que Colin no quería que le vieran ir a la casa la misma noche del día en que New Scotland Yard había llegado al pueblo. «Admítelo, admítelo…»
«No», pensó Colin. Era el maligno monstruo de los ojos verdes, que pretendía erosionar su confianza. Rendirse a él de cualquier forma significaría una muerte segura para el amor y la extinción de sus esperanzas para el futuro. Decidido a no pensar más en el asunto, apagó la linterna. Aunque había recorrido el sendero durante casi treinta años, tuvo que concentrarse en algo que no fuera Robin Sage para sortear una repentina depresión en la tierra y subir por la escalera de alguna cerca ocasional. Las estrellas le ayudaron. Brillaban en el cielo, una cúpula de cristales que centelleaban como faros en una masa de tierra distante, al otro lado del océano de la noche.
Leo le precedía. Colin no le veía, pero oía el crujido de la escarcha bajo sus patas, y el ruido que hizo al trepar a un muro y lanzar un alegre ladrido. Colin sonrió. Un momento después, el perro empezó a ladrar con entusiasmo.
– ¡No! -se oyó a continuación la voz de un hombre-. ¡Quieto! ¡Échate!
Colin encendió la linterna y aceleró el paso. Junto al muro siguiente, Leo saltaba hacia un hombre sentado en lo alto de la escalera. Colin enfocó su cara. El hombre entornó los ojos y gritó en respuesta. Era Brendan Power. El abogado llevaba una linterna, pero no la utilizaba. Estaba a su lado, con la luz apagada.
Colin ordenó al perro que se echara. Leo obedeció, no sin antes levantar una pata delantera y arañar rápidamente las toscas piedras del muro, como si saludara al hombre.
– Lo siento -dijo Colin-. Le habrá dado un buen susto.
Observó que el perro había interrumpido al hombre cuando se había detenido a fumar una pipa, lo cual explicaba por qué no había encendido la linterna. La pipa aún brillaba tenuemente, y lo que quedaba del tabaco quemado desprendía un olor a cerezas.
Tabaco de maricón, habría dicho el padre de Colin con un resoplido. Si vas a fumar, muchacho, al menos ten el sentido común de elegir algo que te haga oler como un hombre.
– Ya lo creo -dijo Power, y extendió la mano para que el perro olfateara sus dedos-. Salí a dar un paseo. Me gusta caminar, cuando puedo. Un poco de ejercicio después de estar sentado todo el día detrás de un escritorio. Me mantiene en forma, ya sabe.
Chupó la pipa, como si esperara que Colin respondiera algo similar.
– ¿Viene de la mansión?
– ¿La mansión?
Power rebuscó en la chaqueta y extrajo una bolsa. La abrió y hundió la pipa en su interior, para llenarla de tabaco nuevo, sin haber eliminado el quemado de la cazoleta. Colin le observó con curiosidad.
– Sí, la mansión. Exacto. Para echar un vistazo. El trabajo y todo eso. Becky se está poniendo nerviosa. Las cosas no han ido bien, pero usted ya lo sabrá.
– ¿No han surgido más problemas desde el fin de semana?
– No, nada, pero toda precaución es poca. A ella le gusta que vigile los progresos, y a mí no me importa caminar. Aire puro. Brisa. Es bueno para los pulmones.
Respiró hondo como para subrayar su frase. Después, intentó encender la pipa, con escaso éxito. El tabaco prendió, pero la cazoleta repleta impidió que el aire pasara por el cañón. Se rindió después de dos intentos y volvió a guardar la pipa, la bolsa y las cerillas en la chaqueta. Saltó del muro.
– Becky se estará preguntando adonde he ido, supongo. Buenas noches, agente.
Dio media vuelta para marcharse.
– Señor Power.
El hombre se detuvo con brusquedad. Se apartó de la luz que Colin enfocaba en su dirección.
– ¿Si?
Colin cogió la linterna que descansaba sobre el muro.
– Se olvida esto.
Power mostró los dientes en una parodia de sonrisa. Emitió una breve carcajada.
– El aire fresco me habrá afectado la cabeza. Gracias.
Cuando extendió la mano hacia la linterna, Colin la retuvo un momento más de lo absolutamente necesario.
– ¿Sabe que el señor Sage murió en este mismo lugar, justo al otro lado de la escalera? -dijo, a modo de prueba, y porque New Scotland Yard no tardaría en repasar todos los cabos sueltos.
Dio la impresión de que la manzana de Adán de Power se movía a lo largo de todo su cuello.
– Creo… -empezó.
– Hizo lo posible por saltar, pero sufría convulsiones. ¿Lo sabía? Se golpeó la cabeza con el peldaño inferior.
Power desvió la vista al instante hacia el muro.
– Lo ignoraba. Solo sabía que le encontraron… que usted le encontró en algún punto del sendero.
– Usted le vio la mañana anterior a su muerte, ¿verdad? Usted y la señorita Townley-Young.
– Sí, pero usted ya lo sabe, de modo…
– Anoche, usted estaba en la pista con Polly, ¿verdad? Frente al pabellón.
Power no contestó enseguida. Miró a Colin con cierta curiosidad y cuando contestó, lo hizo con parsimonia, como intrigado por la pregunta. Al fin y al cabo, era abogado.
– Me dirigía a la mansión. Polly volvía a casa. Paseamos juntos. ¿Hay algún problema?
– ¿Y el pub?
– ¿El pub?
– Crofters. Ha estado con ella allí. Bebiendo por las noches.
– Una o dos veces, al salir a dar un paseo. Cuando pasé por el pub camino de casa, encontré a Polly. Me senté con ella. -Se pasó la linterna de una mano a otra-. ¿Y qué?
– Usted conoció a Polly antes de casarse. La conoció en la vicaría. ¿Le trató bien?
– ¿Qué quiere decir?
– ¿Le fue detrás? ¿Le pidió algún favor?
– No. Por supuesto que no. ¿Adonde quiere ir a parar?
– Usted tiene acceso a las llaves de la mansión, ¿no es cierto? Y también a las de la casa de la vigilante, ¿no? ¿Se las pidió prestadas alguna vez? ¿Le ofreció algo a cambio del favor?
– Eso es un disparate. ¿Qué cono intenta insinuar? ¿Qué Polly…? -Antes de terminar la frase, Power miró en dirección a Cotes Fell-. ¿A qué viene todo esto? Pensaba que estaba muerto y enterrado.
– No. Scotland Yard ha venido de visita.
Power volvió la cabeza y le miró fijamente.
– Y usted pretende encaminarles en la dirección equivocada.
– Pretendo descubrir la verdad.
– Pensaba que ya lo había hecho. Pensaba haberlo oído en la encuesta. -Power extrajo la pipa de la chaqueta. Golpeó la cazoleta contra el tacón del zapato y tiró el tabaco, sin dejar de mirar a Colin-. ¿Pisa arenas movedizas, agente Shepherd? Bien, permítame una sugerencia. No intente colgarle el muerto a Polly Yarkin.
Se alejó sin una palabra más. Se detuvo a unos veinte metros para volver a cargar y encender la pipa. La cerilla brilló, y a juzgar por el resplandor que siguió, el tabaco prendió esta vez.
11
Colin mantuvo la linterna encendida durante el resto del paseo hasta la casa. Utilizar la oscuridad como medio de distracción era inútil ya. Las últimas palabras de Brendan Power lo impedían.
Estaba disponiendo un segundo conjunto de posibilidades, preparando un punto de partida inédito, y lo sabía. Trataba de buscar una dirección viable hacia la que poder desviar a la policía de Londres.
Por si acaso, se dijo. Porque las dudas empezaban a intensificar sus inquietos murmullos en el interior de su cráneo, y debía hacer algo para aplacarlas. Debía emprender una iniciativa que estuviera dentro de sus atribuciones, exigida por las circunstancias, y encaminada a tranquilizar su mente.
No había pensado en qué dirección apuntaría hasta que vio a Brendan Power y comprendió, con una intuición tan poderosa que sintió su certeza en el hueco del estómago, lo que podía haber ocurrido, lo que debía de haber ocurrido, y que Juliet se estaba culpando de una muerte que solo había provocado de una manera indirecta.
El había creído desde el primer momento que la muerte era accidental, porque no podía pensar en otra explicación y continuar mirándose al espejo cada mañana. Sin embargo, ahora comprendió lo equivocado e injusto que habría podido ser con Juliet en aquellos oscuros y aislados momentos, cuando él, como todos los habitantes del pueblo, se preguntó cómo, de entre todo el mundo, había cometido Juliet aquel error fatal. Ahora, comprendía cómo había podido ser manipulada para llegar a creer que había cometido una equivocación. Ahora, lo comprendía todo.
Aquella idea, y el creciente deseo de vengar el error cometido contra ella, le espolearon por el sendero, mientras Leo le precedía, dando alegres saltos. Se internaron por el robledal, a escasa distancia del pabellón donde vivían Polly Yarkin y su madre. Qué fácil era deslizarse desde el pabellón a Cotes Hall, comprendió Colin. Ni siquiera se necesitaba caminar por aquel desastre de pista para llegar.
El sendero le condujo bajo los árboles, por dos puentes peatonales cuya madera pudría poco a poco la humedad de cada invierno, y sobre un esponjoso lecho de hierbas descompuestas cubiertas por una delicada capa de escarcha. Finalizaba donde los árboles daban paso al jardín trasero de la casa, y cuando Colin llegó a aquel punto, vio que Leo saltaba entre los montones de abono y tierra en barbecho para arañar la base de la puerta. Colin movió la linterna de un lado a otro y tomó nota de los detalles: a su izquierda, el invernadero, apartado de la casa, sin candado en la puerta; al otro lado, el cobertizo, cuatro paredes de madera y un tejado de papel alquitranado, donde ella guardaba las herramientas que utilizaba en el jardín y en sus incursiones al bosque para recoger plantas y raíces; la casa en sí, con la puerta verde de la bodega, cuya pintura se desprendía en astillas, que conducía a la oscura cavidad de olor a marga donde Juliet guardaba sus raíces. Mantuvo enfocada la linterna sobre aquella puerta mientras cruzaba el jardín. Contempló el candado que aseguraba la puerta. Leo se acercó y golpeó con el morro el muslo de Colin. El perro pasó ante la puerta combada. Sus uñas arañaron la madera, y un gozne crujió en respuesta.
Colin lo alumbró. Estaba viejo y oxidado, suelto de la jamba de madera que estaba sujeta al plinto de piedra angulada que hacía las veces de base. Movió el gozne de un lado a otro, de arriba abajo. Bajó la mano hacia el gozne inferior. Estaba bien sujeto a la madera. Lo iluminó y examinó con atención, y se preguntó si las marcas que veía eran producto del roce contra los tornillos o algún tipo de abrasivo aplicado al metal para eliminar las manchas dejadas por un obrero descuidado cuando pintaba la madera.
Tendría que haberse fijado en todo aquello. No tendría que haber estado tan desesperado por escuchar «muerte por envenenamiento accidental» como para pasar por alto las señales indicadoras de que la muerte de Robin Sage había sido otra cosa. Si se hubiera opuesto a las frenéticas conclusiones de Juliet, si hubiera tenido la mente lúcida, si hubiera confiado en su lealtad, habría podido ahorrarle el estigma de la sospecha, las consiguientes habladurías y la creencia errónea de que había matado a un hombre.
Apagó la linterna y se encaminó a la puerta posterior. Llamó con los nudillos. Nadie contestó. Llamó por segunda vez, y luego probó el tirador. La puerta se abrió.
– Échate -dijo a Leo, que obedeció, y entró en la casa.
La cocina olía a pollo asado y pan recién salido del horno, a ajo salteado con aceite de oliva. El olor de la comida le recordó que no había tomado nada desde la noche anterior. Había perdido el apetito, además de la confianza en sí mismo, cuando el sargento Hawkins le había llamado por la mañana para avisarle de que New Scotland Yard iría a visitarle.
– ¿Juliet?
Abrió la luz de la cocina. Había una olla sobre los fogones, una ensalada sobre la encimera, dos platos dispuestos sobre la vieja mesa de fórmica, con su quemadura en forma de media luna. Dos vasos contenían líquido -uno de leche, el otro de agua-, pero nadie había cenado, y cuando tocó el vaso de leche, notó por la temperatura que ya llevaba servido un rato. Repitió su nombre y cruzó el pasillo en dirección a la sala de estar.
Juliet estaba junto a la ventana, a oscuras, como una sombra, de pie con los brazos cruzados bajo los pechos, y contemplaba la noche. Colin la llamó por el nombre. Ella respondió sin volverse.
– No ha vuelto a casa. He telefoneado a todo el mundo. Estuvo con Pam Rice. Después, con Josie. Y ahora… -Lanzó una breve y amarga carcajada-. Adivino adonde habrá ido, y lo que está haciendo. Nick Ware estuvo aquí anoche, Colin. Otra vez.
– ¿Quieres que vaya a buscarla?
– ¿Para qué? Ya ha tomado una decisión. Podemos traerla a rastras y encerrarla en su habitación, pero eso solo serviría para aplazar lo inevitable.
– ¿Qué quieres decir?
– Quiere quedarse embarazada.
Juliet apretó los dedos contra su frente, los subió hasta el cabello y tiró de él con fuerza, como para hacerse daño.
– No sabe nada de nada. Dios santo, ni yo tampoco. ¿Por qué pensé que sabría tratar a una niña?
Colin cruzó la sala, se quedó detrás de ella y apartó sus dedos del pelo.
– Eres buena con ella. Está pasando una fase.
– Una que yo he desencadenado.
– ¿Cómo?
– Contigo.
Colin notó un nudo en el estómago, un presagio del futuro en el que no quería pensar.
– Juliet -dijo, pero no tenía ni idea de cómo tranquilizarla. Además de los tejanos, vestía una camisa de trabajo vieja. Olía un poco a hierbas. Romero, pensó. No quería pensar en otra cosa. Apretó la mejilla contra su hombro y notó la suave tela contra su piel.
– Si su madre puede tener amante, ¿por qué ella no? -dijo Juliet-. Te dejé entrar en mi vida, y ahora debo pagar.
– Lo superará. Dale tiempo.
– ¿Mientras mantiene relaciones sexuales a diario con un chico de quince años? -Se apartó de él. Colin notó la corriente de aire gélida en sustitución de la presión de su cuerpo-. No hay tiempo, y aunque lo hubiera, lo que está haciendo, lo que intenta, se complica por el hecho de que quiere un padre, y si no puedo materializarlo en un abrir y cerrar de ojos, ese padre será Nick.
– Deja que yo sea su padre.
– Esa no es la cuestión. Quiere un padre auténtico, no a un sustituto encandilado, diez años demasiado joven, hechizado por una especie de amor idiota, convencido de que matrimonio e hijos son la respuesta a todo, que… -Se interrumpió-. Oh, Dios. Lo siento.
Colin trató de disimular sus sentimientos.
– Es una descripción bastante exacta. Ambos lo sabemos.
– No. He sido cruel. No ha vuelto a casa. He telefoneado a todas partes. Estaba nerviosa y… -Enlazó las manos y las apretó contra la barbilla. A la escasa luz procedente de la cocina, parecía una niña-. Colin, tú no puedes comprender cómo es ella… o cómo soy yo. El hecho de que me quieras no cambia eso.
– ¿Y tú?
– ¿Qué?
– ¿No me quieres?
Juliet cerró los ojos.
– ¿Quererte? Menuda broma para con los dos. Claro que te quiero, y mira los problemas que me está causando con Maggie.
– Maggie no puede dirigir tu vida.
– Maggie es mi vida. ¿No lo entiendes? No es algo que tenga relación con nosotros, Colin. No tiene relación con nuestro futuro, porque no tenemos futuro, pero Maggie sí. No permitiré que la destruya.
Colin solo oyó parte de sus palabras.
– No tenemos futuro -repitió, para asegurarse de que había comprendido.
– Lo has sabido desde el primer momento, pero no has querido admitirlo.
– ¿Por qué?
– Porque el amor nos ciega al mundo real. Nos hace sentir tan completos, tan integrados en la pareja, que no podemos ver su capacidad de destrucción.
– No me refería a por qué no he querido admitirlo, sino a por qué no tenemos futuro.
– Porque, aunque yo no fuera demasiado vieja, aunque quisiera darte hijos, aunque Maggie pudiera soportar la idea de nuestro matrimonio…
– No lo sabes.
– Deja que acabe, por favor. Por una vez. Escúchame. -Esperó un momento, tal vez para controlarse. Extendió las manos enlazadas hacia él, como si le tendiera información-. Maté a un hombre, Colin. Ya no puedo quedarme en Winslough. No permitiré que abandones el lugar que amas.
– La policía de Londres ha llegado ya -fue la respuesta de Colin.
Juliet dejó caer las manos a los costados. Su rostro cambió, como si se hubiera puesto una máscara. El percibió la distancia que creaba entre ellos. Juliet era invulnerable e inalcanzable, segura en su armadura. Cuando habló, lo hizo con voz serena.
– De Londres. ¿Qué quieren?
– Averiguar quién mató a Robin Sage.
– Pero ¿quién…? ¿Cómo…?
– Da igual quién les telefoneara, o por qué. Lo único importante es que están aquí. Buscan la verdad.
Juliet levantó unos milímetros la barbilla.
– Entonces, se lo diré. Esta vez, sí.
– No te presentes como culpable. No es necesario.
– Aquella vez dije lo que tú quisiste que dijera. No volveré a hacerlo.
– No me escuchas, Juliet. La autoinmolación no es necesaria. No eres más culpable que yo.
– Yo… maté… a… ese… hombre.
– Le diste chirivía silvestre.
– Lo que yo suponía que era chirivía silvestre. Que yo misma arranqué.
– No lo sabes con certeza.
– Claro que lo sé con certeza. Cada día la arranco.
– ¿Toda?
– ¿Toda? ¿Qué quieres decir?
– Juliet, ¿cogiste chirivía de la bodega aquella noche? ¿Fue la que cocinaste?
Juliet retrocedió un paso, como si deseara distanciarse de lo que implicaban sus palabras. Se hundió más en las sombras.
– Sí.
– ¿No entiendes a qué me refiero?
– No significa nada. Solo quedaban dos raíces cuando inspeccioné el sótano aquella mañana. Por eso fui a buscar más. Yo…
Colin oyó que tragaba saliva cuando comprendió. Se acercó a ella.
– Ya lo entiendes, ¿verdad?
– Colin…
– Te has echado la culpa sin motivo.
– No, no es verdad. No lo hice. No puedes creer eso. No debes.
Colin acarició con el pulgar su mejilla, recorrió con los dedos la curva de su mentón. Dios, era como una infusión de vida.
– No lo entiendes, ¿verdad? Es la bondad que hay en ti. Ni siquiera quieres comprenderlo.
– ¿Qué?
– No era para Robin Sage. Juliet, ¿cómo puedes ser responsable de la muerte del vicario, si tú eras quien debía morir?
La mujer abrió los ojos de par en par. Intentó hablar. Colin enmudeció sus palabras, y el miedo agazapado tras ellas, con un beso.
Apenas habían salido del comedor, en dirección al salón de los huéspedes, cuando el anciano les abordó en el pub. Dedicó a Deborah una mirada superficial que tomó nota de todo, desde el cabello -siempre en alguna fase intermedia entre desordenado al azar y absolutamente desgreñado- hasta las manchas provocadas por la edad en sus zapatos de gamuza gris. Después, desvió su atención hacia St. James y Lynley, a los que inspeccionó con la atención que se suele dedicar al cálculo de la posible maldad de un individuo.
– ¿Scotland Yard? -preguntó.
El tono era perentorio. Consiguió sugerir que solo una respuesta directa y obsequiosa serviría. Al mismo tiempo, implicaba: «Conozco a los de su clase», «Retroceda dos pasos» y «Peínese como un hombre». Era una voz propia de señor feudal, la misma que Lynley había intentado disimular durante años, lo cual garantizaba que le ponía los pelos de punta escucharla. Y así sucedió.
– Voy a tomar un coñac -dijo St. James en voz baja-. ¿Y tú, Deborah? ¿Tommy?
– Sí, gracias.
Lynley dejó que su mirada siguiera a St. James y Deborah hacia la barra.
Daba la impresión de que el pub estaba ocupado por sus clientes habituales, ninguno de los cuales aparentaba prestar mucha atención al anciano que se erguía ante Lynley, a la espera de una respuesta. Al mismo tiempo, todo el mundo parecía estar pendiente de él. El esfuerzo por ignorar su presencia era demasiado estudiado, y los ojos se desviaban hacia él con la misma rapidez que se apartaban.
Lynley le examinó. Era alto y delgado, de cabello gris ralo y tez clara, rubicunda en las mejillas por la exposición a la intemperie. Sin embargo, debía ser producto de la caza y la pesca, porque nada en aquel hombre sugería que el tiempo pasado expuesto a los elementos fuera otra cosa que una entrega al ocio. Las prendas de tweed eran de calidad, le habían hecho la manicura en las manos y proyectaba seguridad. A juzgar por la expresión de desagrado que lanzó en dirección a Ben Wragg, quien estaba dando palmadas sobre la barra y reía de un chiste que acababa de contar a St. James, estaba claro que ir a Crofters Inn constituía para él una especie de descenso a los infiernos.
– Escuche -dijo el hombre-, le he hecho una pregunta. Quiero una respuesta. ¿Está claro? ¿Cuál de ustedes es del Yard?
Lynley aceptó el coñac que St. James le tendió.
– Yo -respondió-. Inspector detective Thomas Lynley. Algo me dice que usted es Townley-Young.
Se detestó en cuanto lo dijo. El hombre carecía de pistas para deducir algo sobre él o sus antecedentes a partir del simple examen de sus ropas, porque no se había tomado la molestia de vestirse para cenar. Llevaba un jersey de color vino tinto sobre la camisa a rayas, pantalón gris de lana y zapatos que todavía conservaban una delgada línea de barro a lo largo de la costura. Por lo tanto, hasta que Lynley habló, hasta que tomó la decisión de emplear la Voz, cuyas inflexiones gritaban escuela privada, sangre azul, heredero de una serie de títulos engorrosos e inútiles, Townley-Young no supo a quién dirigía sus preguntas. De hecho, aún lo ignoraba. Nadie susurró «octavo conde de Asherton» en su oído. Nadie recitó la lista de las posesiones que le correspondían por fortuna, clase y cuna: la casa de Londres, la propiedad de Cornualles, el escaño en la Cámara de los Lores, si deseaba ocuparlo, cosa a la que se negaba en rotundo.
Lynley aprovechó el silencio desconcertado de Townley-Young para presentar a St. James. Después, bebió un poco de coñac y observó al anciano por encima del borde de la copa.
El hombre estaba imprimiendo un leve cambio a su actitud. Las fosas nasales se dilataron y la espalda perdió un poco de rigidez. Era evidente que deseaba formular media docena de preguntas absolutamente verboten, dada la situación, y trataba de aparentar que, desde el primer momento, había sabido que Lynley pertenecía a un estrato social superior incluso al suyo.
– ¿Puedo hablar con usted en privado? -dijo-. Quiero decir, fuera del pub -se apresuró a añadir, y dedicó una mirada a St. James-. Espero que sus amigos se nos unan.
Realizó la petición con dignidad considerable. Tal vez le había sorprendido descubrir que más de una clase de individuo podía sentirse cómodo bajo el título de inspector detective, pero tampoco estaba dispuesto a comportarse como un Uriah Heep [6] cualquiera en un esfuerzo por mitigar el desdén con que había hablado al principio.
Lynley cabeceó en dirección a la puerta del salón de los huéspedes, al otro lado del pub. Townley-Young les precedió. El salón estaba más helado que el comedor, si ello era posible, y carecía de las estufas eléctricas distribuidas estratégicamente para mitigar el frío.
Deborah encendió una lámpara, enderezó su pantalla y repitió la operación con otra. St. James quitó un periódico desdoblado de una butaca, lo tiró sobre el aparador donde Crofters Inn guardaba el material de lectura -ejemplares atrasados de Country Life en su mayoría, cuyo aspecto insinuaba que se harían pedazos en caso de ser abiertos con precipitación- y se sentó en una butaca. Deborah escogió como asiento una otomana cercana.
Lynley observó que Townley-Young dedicaba un vistazo a la pierna tullida de St. James, una rápida mirada de curiosidad que luego exploró la sala, en busca de un lugar donde acomodarse. Eligió el sofá sobre el cual colgaba una deleznable reproducción de Los comedores de patatas.
– He venido para solicitar su ayuda -empezó Townley-Young-. Me enteré durante la cena de que usted había aparecido en el pueblo. Esa clase de noticias se propagan como el rayo en Winslough. Decidí acercarme y comprobarlo por mí mismo. Supongo que no habrá venido de vacaciones.
– No exactamente.
– ¿Es por el caso Sage?
El ser camaradas de clase no constituía una invitación a la divulgación de secretos profesionales, en opinión de Lynley, de manera que contestó con otra pregunta.
– ¿Tiene algo que decirme sobre la muerte del señor Sage?
Townley-Young pellizcó el nudo de su corbata verde.
– No directamente.
– ¿Entonces?
– A su manera, era un buen tipo, supongo. No estábamos de acuerdo en lo concerniente al ceremonial.
– ¿Iglesia no ritualista frente a iglesia ritualista?
– Exacto.
– Pero no será ese el móvil del crimen, imagino -continuó preguntando Lynley.
– ¿El móvil…? -La mano de Townley-Young abandonó la corbata. Habló en tono gélido-. No he venido a confesar, inspector, si se refería a eso. Sage no me gustaba mucho, ni tampoco la austeridad de sus oficios. Ni flores, ni cirios, a palo seco. Yo no estaba acostumbrado a eso, pero no era un mal vicario, y los feligreses le consideraban un hombre bondadoso.
Lynley cogió el coñac y dejó que la copa balón se calentara en la palma de su mano.
– ¿Usted formaba parte del comité que le entrevistó?
– Sí. Me opuse.
Las mejillas rubicundas de Townley-Young adquirieron un tono aún más intenso. Que el señor feudal no hubiera impuesto su voluntad en el seno de un comité del que debía ser el miembro más importante, revelaba bien a las claras qué lugar ocupaba en el corazón de los lugareños.
– Me atrevería a decir que no sintió mucho su fallecimiento.
– No era un amigo, si va por ahí. Aunque la amistad hubiera sido posible entre nosotros, solo llevaba dos meses en el pueblo cuando murió. Me doy cuenta de que dos meses equivalen a dos décadas en ciertos ambientes de nuestra sociedad actual, pero la verdad, no soy de la generación que tutea a sus miembros a los pocos momentos de conocerlos, inspector.
Lynley sonrió. Como su padre había muerto catorce años antes y su madre era muy propensa a saltarse las barreras tradicionales, olvidaba en ocasiones que las generaciones anteriores solían considerar el tuteo una demostración de intimidad. Siempre le pillaba desprevenido y le divertía toparse con aquella característica en su trabajo. La importancia de los nombres, pensó.
– Ha indicado que quería decirme algo relacionado de forma indirecta con la muerte del señor Sage -recordó Lynley a Townley-Young, quien parecía animado a extenderse sobre el tema del tuteo.
– Visitó los terrenos de Cotes Hall varias veces antes de su muerte.
– Temo que no le comprendo.
– He venido a hablarle sobre la mansión.
– ¿La mansión?
Lynley miró a St. James. Este levantó la mano apenas, en un gesto que podía traducirse como «a mí que me registren».
– Me gustaría que investigara lo que está ocurriendo allí. Se están cometiendo toda clase de tropelías. Hace cuatro meses que intento remozarla, y un grupo de gamberros me lo impide. Pintura derramada, un rollo de papel pintado estropeado, grifos abiertos, pintadas en las puertas.
– ¿Cree que el señor Sage estaba implicado? Parece impropio de un clérigo.
– Creo que alguien enemistado conmigo está implicado. Creo que usted, un policía, llegará al fondo del asunto y se ocupará de solucionarlo.
– Ah.
La imperiosa afirmación final encrespó a Lynley. Sus posiciones relativas en una sociedad clasista habían sido barridas por la exigente necesidad del hombre de resolver a toda prisa sus problemas personales. Se preguntó cuánta gente de la vecindad estaba enemistada con Townley-Young.
– El policía del pueblo es quien debe encargarse de esos problemas.
Townley-Young resopló.
– Se ha encargado del problema desde el primer momento -contestó Townley-Young con sarcasmo-. Ha investigado después de cada incidente. Y después de cada incidente, ha salido con las manos vacías.
– ¿No ha pensado en contratar a un guardia jurado hasta que terminen las obras?
– Pago mis jodidos impuestos, inspector. ¿De qué me sirve, si no puedo reclamar la colaboración de la policía cuando la necesito?
– ¿Y su vigilante?
– ¿La Spence? En una ocasión, ahuyentó a un grupo de gamberros, y con mucha eficacia, si quiere saber mi opinión, a pesar del escándalo que se armó, pero quienquiera que esté en el fondo de la actual racha de tropelías, las lleva a cabo con mucha más finura. Ni señales de haber forzado la entrada, ni rastro de ningún tipo, salvo los daños.
– Alguien provisto de llaves, diría yo. ¿Quién las tiene?
– Yo, la señora Spence, el policía, mi hija y su marido.
– ¿Alguno de ustedes desea que la casa no llegue a terminarse? ¿Quién vivirá en ella?
– Becky… Mi hija y su marido. Serán padres en junio.
– ¿La señora Spence les conoce? -preguntó St. James. Había estado escuchando, con la barbilla apoyada en la palma de la mano.
– ¿Si conoce a Becky y Brendan? ¿Por qué?
– Tal vez prefiera que no se trasladen. Tal vez el policía esté de acuerdo. Tal vez estén utilizando la casa. Nos han dicho que sostienen relaciones.
Lynley pensó que las preguntas apuntaban en una dirección muy interesante, si bien no era exactamente la que pretendía St. James.
– ¿Alguien ha pasado la noche allí en alguna ocasión? -preguntó.
– La casa está cerrada y las ventanas aseguradas con tablas.
– Es fácil quitar una tabla si alguien quiere entrar.
– Y si una pareja estuviera utilizando la casa para sus citas -añadió St. James, continuando con su línea de pensamiento-, no se tomaría su pérdida a la ligera.
– Me da igual quién la utiliza y para qué. Solo quiero que acabe de una vez. Y si Scotland Yard es incapaz…
– ¿Qué clase de escándalo? -preguntó Lynley.
Townley-Young le miró sin comprender.
– ¿Qué demonios…?
– Ha dicho que la señora Spence provocó un escándalo cuando ahuyentó a alguien de la propiedad. ¿Qué clase de escándalo?
– Disparó con una escopeta. Los padres de las bestezuelas pusieron el grito en el cielo. -Resopló de nuevo-. Esos padres del pueblo dejan que sus chicos hagan toda clase de perrerías, y cuando alguien intenta administrarles un poco de disciplina, parece que el Armagedón haya empezado.
– Una escopeta es una disciplina bastante extremada -comentó St. James.
– Disparada contra niños -añadió Deborah.
– No eran exactamente niños, y aunque lo fueran…
– ¿La señora Spence utiliza una escopeta para cumplir con su deber de vigilante de Cotes Hall con su permiso, o tal vez siguiendo sus consejos? -preguntó Lynley.
Townley-Young entornó los ojos.
– No me gustan sus esfuerzos por buscar tres pies al gato. He venido a solicitar su ayuda, inspector, y si me la niega, me iré.
Hizo ademán de levantarse.
Lynley alzó la mano un momento para detenerle.
– ¿Desde cuándo trabaja la Spence para usted? -preguntó.
– Más de dos años. Casi tres.
– ¿Y sus antecedentes?
– ¿A qué se refiere?
– ¿Qué sabe de ella? ¿Por qué la contrató?
– Porque ella quería paz y tranquilidad, y yo quería alguien que quisiera paz y tranquilidad. La mansión está aislada. No quería contratar a un vigilante que cada noche se sintiera impulsado a mezclarse con el resto del pueblo. No habría servido a mis intereses, ¿verdad?
– ¿De dónde vino?
– De Cumbria.
– ¿De qué parte?
– Las afueras de Wigton.
– ¿Dónde?
Townley-Young se inclinó hacia delante como impulsado por un resorte.
– Escuche, Lynley, vamos a aclarar las cosas. He venido para requerir sus servicios, no lo contrario. No quiero que me hable como si fuera un sospechoso, y me da igual quién sea usted o de dónde venga. ¿Entendido?
Lynley dejó la copa sobre la mesa de abedul contigua a su butaca. Contempló con atención a Townley-Young. El hombre había apretado los labios hasta formar una línea apenas perceptible, y su mandíbula sobresalía con belicosidad. Si la sargento Havers les hubiera acompañado, habría bostezado ruidosamente en aquel momento, señalado con el pulgar a Townley-Young, proferido un «Detenga a ese tío, por favor», y concluido con un poco cordial y muy aburrido «Responda a la pregunta antes de que le metamos en el trullo por obstrucción a una investigación policial». Era el método que siempre utilizaba Havers cuando deseaba obtener una información importante. Lynley se preguntó si aquella modalidad habría funcionado con alguien como Townley-Young. Al menos, le habría dispensado un momento de placer, al ver la reacción de Townley-Young cuando fuera interpelado de tal forma y con un acento como el de Havers. No estaba en posesión de la Voz ni por asomo, lo cual quedaba bien patente cuando se encontraba con alguien que sí.
Deborah se agitó inquieta en la otomana. Lynley vio por el rabillo del ojo que St. James apoyaba una mano en su hombro.
– He entendido por qué ha venido a verme -dijo Lynley finalmente.
– Estupendo. En ese caso…
– Y por una de esas desafortunadas jugarretas del destino, ha irrumpido en mitad de una investigación. Por supuesto, puede telefonear a su abogado si desea que esté presente cuando responda a la pregunta. ¿De dónde vino, exactamente, la señora Spence?
Había falseado la verdad solo en parte. Lynley dedicó un saludo mental a su sargento. Se vio capaz de sobrevivir a su propio engaño.
La cuestión era si Townley-Young también podría. Entablaron una silenciosa lucha de voluntades, los ojos trabados en combate. Townley-Young parpadeó por fin.
– De Aspatria -contestó.
– ¿En Cumbria?
– Sí.
– ¿Cómo llegó a trabajar para usted?
– Puse un anuncio. Ella contestó. Acudió a la entrevista. Me gustó. Tiene sentido común, es independiente y muy capaz de tomar cualquier iniciativa necesaria para proteger mi propiedad.
– ¿Y el señor Sage?
– ¿Qué quiere saber?
– ¿De dónde era?
– De Cornualles. De Via Bradford -añadió, antes de que Lynley le presionara con otra pregunta-. Eso es todo cuanto recuerdo.
– Gracias.
Lynley se levantó.
Townley-Young le imitó.
– En cuanto a la mansión…
– Hablaré con la señora Spence -dijo Lynley-, pero sugiero que siga el rastro de las llaves y medite sobre quién querría impedir que su hija y su yerno se mudaran a la mansión.
Townley-Young vaciló en la puerta del salón, con la mano en el pomo. Daba la impresión de que lo estaba examinando, porque agachó la cabeza un momento y su frente se arrugó como si pensara.
– La boda -dijo.
– ¿Perdón?
– Sage murió la noche antes de la boda de mi hija. Él iba a celebrar la ceremonia. No supimos dónde encontrarle, y nos costó mucho localizar a otro vicario. -Levantó la vista-. Si alguien no quiere que Becky vaya a vivir a la mansión, quizá sea la misma persona que no quiso que se casara.
– ¿Por qué?
– Celos. Venganza. Deseo frustrado.
– ¿De qué?
Townley-Young miró de nuevo hacia la puerta, como si pudiera ver el pub a su través.
– De lo que ya posee -contestó.
Brendan encontró a Polly en el pub. Se acercó a la barra en busca de la ginebra y la angostura, saludó con la cabeza a los tres granjeros y los dos encargados del mantenimiento del embalse de Fork, y se encaminó a la mesa próxima a la chimenea, donde Polly restregaba con los pies la corteza de un pedazo de abedul. No esperó a que ella le invitara a sentarse. Esta noche, al menos, tenía una excusa.
La joven levantó la vista cuando Brendan dejó con decisión el vaso sobre la mesa y se acomodó sobre un taburete de tres patas. Los ojos de Polly se desviaron hacia la puerta del salón de los huéspedes.
– Bren, no debes sentarte aquí -dijo, sin apartar la vista de la puerta-. Será mejor que vuelvas a casa.
La joven no tenía buen aspecto. Si bien estaba sentada al lado del fuego, no se había quitado la chaqueta ni la bufanda, y cuando Brendan se desabotonó la chaqueta y acercó más el taburete, dio la impresión de que encogía el cuerpo en un gesto de protección.
– Hazme caso, Bren -insistió en voz baja.
Brendan paseó la vista alrededor del pub. Su conversación con Colin Shepherd, y sobre todo el último comentario que había dirigido al agente, le habían proporcionado una confianza que no experimentaba desde hacía meses. Se sentía invulnerable a las miradas, las murmuraciones, o a una confrontación directa.
– ¿Qué tenemos aquí, Polly? Obreros, granjeros, algunas amas de casa, la pandilla de adolescentes habitual. Me da igual lo que piensen. De todos modos, pensarán lo que les dé la gana, ¿no?
– No es solo por ellos, ¿vale? ¿No has visto su coche?
– ¿De quién?
– El del señor Townley-Young. Está aquí. -Movió la cabeza en dirección al salón de los huéspedes, sin mirarle-. Con ellos.
– ¿Quiénes?
– Los policías de Londres. De modo que lárgate antes de que salga y…
– ¿Y qué? ¿Qué?
Polly contestó con un encogimiento de hombros. Brendan leyó lo que pensaba de él en el movimiento y la expresión de su boca. Era lo mismo que pensaba Rebecca. Era lo que todos pensaban, todos los hombres del jodido pueblo. Le veían dominado por Townley-Young, dominado por todos. Como un caballo de tiro, de por vida.
Tomó un sorbo de su bebida, irritado. Se atragantó y tosió. Buscó el pañuelo en su bolsillo. La pipa, el tabaco y las cerillas cayeron al suelo.
– Mierda.
Los recogió. Tosió de nuevo. Vio que Polly paseaba la mirada por el pub, alisaba la bufanda e intentaba imponer cierta distancia, mediante el expediente de no hacer caso de sus apuros. Encontró el pañuelo y lo apretó contra la boca. Tomó un segundo sorbo de ginebra, esta vez más lento. Corrió sobre su lengua y resbaló por la garganta, como una estela de fuego, pero le proporcionó cierto calor.
– No tengo miedo de mi suegro -anunció-. A pesar de lo que todo el mundo piensa, soy muy capaz de plantarle cara. Soy capaz de muchas cosas más de lo que suponen estos patanes.
Pensó en añadir un «si supieran» que diera un aire de credibilidad a su afirmación, pero Polly Yarkin no era idiota. Preguntaría y sondearía, y él acabaría revelando lo que más deseaba ocultar.
– Tengo derecho a estar aquí -dijo-. Tengo derecho a sentarme donde me plazca. Tengo derecho a hablar con quien me da la gana.
– Actúas como un tonto.
– Además, he venido para hablar de un asunto serio.
Bebió más ginebra. Entró como la seda. Sopesó la posibilidad de acercarse a la barra en busca de un segundo vaso. Lo terminaría y tal vez tomaría un tercero, y propinaría una paliza a cualquiera que quisiera impedírselo.
Polly jugueteaba con una pila de posavasos, y se concentraba en ellos como si de aquella manera pudiera continuar haciendo caso omiso de su presencia. Brendan quería que le mirara. Deseaba que tocara su brazo. Ahora, era importante en su vida, y ella ni siquiera lo sabía, pero pronto se enteraría. Él se lo explicaría.
– Estuve en Cotes Hall -dijo.
Ella no contestó.
– Volví por el sendero peatonal.
La joven se removió en el taburete, como si fuera a marcharse. Alzó una mano y hundió los dedos en su nuca.
– Vi al agente Shepherd.
Los dedos se inmovilizaron. Dio la impresión de que sus párpados temblaban, como si quisiera mirarle, pero ni siquiera pudiera permitirse aquel contacto.
– ¿Y qué? -dijo.
– Será mejor que vigiles en qué te metes, ¿vale?
Contacto por fin. Le miró a los ojos, pero no leyó curiosidad en su rostro, ni la necesidad de obtener información o aclaraciones. Un lento y feo rubor ascendió poco a poco por su cuello y pintó senderos purpúreos sobre su piel.
Brendan estaba desconcertado. En teoría, ella debería preguntar qué significaba su frase, lo cual conduciría a una petición de consejo, que él estaba muy dispuesto a dar, lo cual conduciría a la gratitud de Polly. La gratitud la impulsaría a ofrecerle un lugar en su vida, lo cual tendría que conducirla al amor. Y si no fuera amor lo que ella terminara sintiendo, con el deseo bastaría. Para él sería suficiente.
Solo que su frase no había despertado la curiosidad necesaria para derribar las barreras que ella había alzado contra él en cuanto se conocieron. Parecía furiosa.
– No he hecho nada contra ella, ni contra nadie -siseó-. No sé nada de ella, ¿vale?
Brendan retrocedió. Polly se inclinó hacia delante.
– ¿De ella? -repitió, confuso.
– Nada, y si una charla con el agente Shepherd en el sendero te hace pensar que el señor Sage me dijo algo que pudiera utilizar para…
– Matarle -terminó Brendan.
– ¿Qué?
– El cree que eres la responsable de la muerte del vicario. Está buscando pruebas.
Polly volvió a sentarse sobre el taburete. Abrió y cerró la boca, volvió a abrirla.
– Pruebas -dijo.
– Sí, de modo que vigila en qué te metes. Y si te interroga, Polly, telefonéame enseguida. Tienes el número de mi despacho, ¿verdad? No hables con él a solas. No le veas a solas. ¿Lo has comprendido?
– Pruebas.
Lo dijo como si quisiera convencerse, como si intentara calibrar la palabra. La amenaza que encerraba no parecía impresionarla.
– Polly, contéstame. ¿Lo has comprendido? El agente está buscando pruebas para demostrar que eres responsable de la muerte del vicario. Se dirigía hacia Cotes Hall cuando le vi.
Ella le miró como si no le viera.
– Pero Col solo estaba enfadado -dijo-. No lo dijo en serio. Le presioné demasiado, lo hago a veces, y dijo algo que no quería decir. Yo lo supe, y él también.
En lo que a Brendan concernía, estaba hablando en chino. Se había ido por las nubes. Necesitaba que bajara a tierra y, sobre todo, de vuelta a él. Cogió su mano. Ella no la retiró, con la mirada todavía extraviada. Brendan enlazó los dedos con los suyos.
– Polly, has de escucharme.
– No, no es nada. No hablaba en serio.
– Me preguntó sobre unas llaves. Si yo te había dado un juego de llaves, si tú me las habías pedido.
Ella frunció el ceño, sin hablar.
– Yo no le contesté, Polly. Le dije que aquellas preguntas no conducían a ningún sitio. También le envié a tomar por el culo, de manera que si va a verte…
– No puede pensar eso. -Habló en voz tan baja que Brendan tuvo que inclinarse para oírla mejor-. El me conoce. Me conoce, Brendan.
Apretó la mano alrededor de la suya y la apoyó sobre su pecho. Brendan estaba sorprendido, complacido y más que ansioso por ayudarla.
– ¿Cómo puede pensar que yo…? Pese a… ¡Brendan! -Soltó su mano y retiró el taburete hacia el rincón-. Ahora, será peor.
Justo cuando Brendan iba a interrogarla para averiguar qué podía ser peor, si ella empezaba a aceptarle, una pesada mano cayó sobre su hombro.
Brendan levantó la vista y vio la cara de su suegro.
– Por todos los fuegos del infierno -dijo St. John Andrew Townley-Young-. Sal de aquí antes de que te haga pedazos, gusano miserable.
Lynley cerró la puerta de su habitación y se apoyó contra ella, con los ojos clavados en el teléfono contiguo a la cama. Encima, en la pared, los Wragg continuaban exhibiendo su relación amorosa con los impresionistas y postimpresionistas: el tierno Madame Monet e hija, de Monet, constituía un curioso acompañante del En el Moulin Rouge, de Toulouse-Lautrec, ambos montados y enmarcados con más entusiasmo que cuidado. El segundo cuadro colgaba en un ángulo sugerente de que todo Montmartre había sufrido un terremoto mientras el artista inmortalizaba su club nocturno más famoso. Lynley enderezó el Toulouse-Lautrec. Eliminó una telaraña que parecía colgar del cabello de madame Monet, pero ni la contemplación de las reproducciones, ni unos cuantos minutos de reflexión sobre su extravagante emparejamiento, fueron suficientes para impedir que cogiera el teléfono y marcara su número.
Sacó el reloj del bolsillo. Pasaban unos segundos de las nueve. Aún no se habría acostado. Ni siquiera podía utilizar la hora como excusa para no llamar.
Excepto la cobardía, que le asaltaba siempre en todo lo tocante a Helen. ¿De veras quiero amor, y si es así, cuándo lo quiero?, se preguntó con ironía. ¿No serían menos dificultosos y más convenientes una docena de amoríos que este? Suspiró. El amor era una monstruosidad; no era tan sencillo como el viejo uno-dos, uno-dos.
Desde el principio, el sexo no les había planteado problemas. El la había acompañado a casa en coche desde Cambridge, un viernes de noviembre. No se habían movido del piso de Helen hasta el domingo por la mañana. Ni siquiera habían comido hasta el sábado por la noche. Si cerraba los ojos, incluso ahora, seguía viendo su cara, el cabello que la enmarcaba, de un color no muy diferente al coñac que acababa de beber, sentirla moverse contra él, sentir el calor bajo las palmas de las manos mientras descendían desde sus pechos a la cintura, y luego hasta los muslos, oír su respiración contenida, que cambiaba por completo cuando alcanzaba el orgasmo y gritaba su nombre. Había posado los dedos entre sus pechos y sentido los latidos de su corazón. Ella rió, algo turbada por la facilidad con que todo ocurría entre ellos.
Ella era todo cuanto deseaba. Juntos, era lo que él deseaba. Sin embargo, la vida nunca adoptaba una definición permanente a partir de las horas que pasaban en la cama.
Porque se podía amar a una mujer, hacerle el amor, obtener de ella un placer equitativo y, con considerable destreza y obstinación, evitar que el núcleo de su ser más íntimo fuera afectado. Puesto que, cuando las últimas barreras saltaban, nadie volvió a ser el mismo. Ambos lo sabían, porque los dos habían cruzado todas las barreras concebibles en anteriores ocasiones con otras personas.
¿Cómo aprendemos a confiar?, se preguntó. ¿Cómo reunimos el valor suficiente para exponer el corazón una segunda o tercera vez, con el riesgo de que se parta de nuevo? Helen no quería hacerlo, y no la culpaba. No siempre estaba seguro de que era capaz de arrostrar aquel peligro.
Pensó con desazón en su comportamiento de aquel día. Aprovechó la primera oportunidad para salir pitando de Londres. Conocía sus motivos lo bastante bien para admitir que, en parte, se había aferrado a la perspectiva de alejarse de Helen, que al mismo tiempo le brindaba la oportunidad de castigarla. Sus dudas y temores le exasperaban, quizá porque reflejaban los suyos.
Se sentó en el borde de la cama, agotado, y escuchó el continuo goteo del agua que caía del grifo de la bañera. Como todos los ruidos nocturnos, se imponía como nunca lo lograría de día, y comprendió que si no hacía algo por frenarlo, se revolvería en la cama y forcejearía con la almohada en cuanto apagara la luz e intentara dormir. Decidió que, probablemente, necesitaba un filtro, si los grifos de bañera tenían filtros como los de los lavabos. Ben Wragg podría proporcionarle uno, sin duda. Bastaba con levantar el teléfono y pedir. ¿Cuánto se tardaría en reparar el grifo? ¿Cinco minutos, cuatro? Entretanto, podría meditar, aprovechar el rato para mantener las manos ocupadas en un trabajo grotesco, mientras su mente quedaba en libertad para tomar una decisión respecto a Helen. Al fin y al cabo, no podía telefonearla sin saber cuál era su objetivo. Cinco minutos le impedirían llegar a una conclusión precipitada y correr el riesgo de exponerse, aparte de exponer a Helen, mucho más sensible que él, a… Hizo una pausa en el coloquio mental que sostenía con él mismo. ¿A qué? ¿A qué? ¿Al amor? ¿Al compromiso? ¿A la sinceridad? ¿A la verdad? Solo Dios sabía cómo sobrevivirían al desafío.
Dedicó una burlona carcajada a su capacidad de autoengaño y extendió la mano hacia el teléfono, justo cuando empezaba a sonar.
– Denton me dijo dónde podía localizarte -fue lo primero que ella dijo.
– Helen -fue lo primero que él dijo-. Hola, querida. Estaba a punto de llamarte.
Comprendió al instante que ella tal vez no le creería, y que no podía culparla en ese caso.
– Me alegro -contestó Helen.
Y después, forcejearon con el silencio. Se puso a imaginar dónde podría estar: en su dormitorio del piso de Onslow Square, en la cama, con las piernas dobladas bajo el cuerpo y el cubrecama marfil y amarillo que contrastaba con su cabello y ojos. Imaginó cómo sostendría el teléfono, con las dos manos, acunándolo, como para protegerlo, protegerse ella, o a la conversación que estaban sosteniendo. Adivinó las joyas que llevaría, los pendientes que ya se habría quitado y colocado sobre la mesa de nogal contigua a la cama, y un delgado brazalete de oro que todavía rodearía su muñeca, una cadena a juego en el cuello que sus dedos acariciarían como un talismán cuando abandonaran un momento el teléfono para dirigirse hacia su garganta. Y en el hueco de la garganta, su perfume, a medio camino entre flores y cítricos.
Ambos hablaron a la vez.
– No debí…
– Me he sentido…
… y después estallaron en las carcajadas nerviosas que apuntalan las conversaciones entre amantes temerosos de perder lo que acaban de encontrar. Por eso, en aquel mismo instante, Lynley desechó todos los planes que acababa de pensar antes de que ella telefoneara.
– Te quiero, cariño -dijo-. Lamento todo esto.
– ¿Huiste?
– Esta vez, sí. En cierto modo.
– No puedo enfadarme por eso, ¿verdad? Lo he hecho muy a menudo.
Otro silencio. Llevaría una blusa de seda, pantalones de lana, o una falda. La chaqueta habría quedado olvidada al pie de la cama. Sus zapatos estarían cerca, en el suelo. La luz estaría encendida, y arrojaría su resplandor triangular invertido sobre las flores y franjas del papel pintado, al tiempo que acariciaría su piel a través de la pantalla.
– Pero nunca has huido para herirme -dijo Lynley.
– ¿Por eso te has ido? ¿Para herirme?
– En cierto modo, y ya sé que me repito. No me siento orgulloso.
Cogió el cable del teléfono y lo retorció entre sus dedos, deseoso de palpar algo sustancial, puesto que se encontraba a más de trescientos kilómetros al norte y no podía tocarla.
– Helen, acerca de esa maldita corbata…
– Esa no era la cuestión, y ya lo sabías en aquel momento. No quise admitirlo. Fue una simple excusa.
– ¿Por?
– Miedo.
– ¿De qué?
– De seguir adelante, supongo. De amarte más de lo que te amo ahora. De darte excesiva importancia en mi vida.
– Helen…
– Podría perderme fácilmente en mi amor por ti. El problema es que no sé si quiero.
– ¿Cómo puede ser malo eso? ¿Cómo puede ser un error?
– Ni una cosa ni otra, pero a la larga, el amor provoca dolor. Es necesario. Lo único que no se sabe es cuándo. Es lo que he intentado averiguar: si deseo ese dolor y en qué proporción. A veces… -Vaciló. Lynley imaginó sus dedos apoyados sobre la clavícula, un gesto de protección, antes de proseguir-. Es lo más cercano al dolor que jamás había experimentado. ¿No es una locura? Lo temo. Supongo que tengo miedo de ti.
– Has de confiar en mí, Helen, en algún momento, si queremos continuar.
– Lo sé.
– No te causaré dolor.
– A propósito, no. Lo sé muy bien.
– ¿Entonces?
– ¿Y si te pierdo, Tommy?
– No ocurrirá. ¿Cómo? ¿Por qué?
– De mil maneras diferentes.
– Por culpa de mi trabajo.
– Por culpa de tu modo de ser.
Experimentó la sensación de perderlo todo, en especial a ella.
– Volvemos a la corbata -dijo.
– ¿Otras mujeres? Sí, en parte, pero me refiero más al día a día, al oficio de vivir, a la forma en que la gente se erosiona mutuamente poco a poco. Eso, no lo quiero. No quiero despertarme una mañana y descubrir que he dejado de quererte hace cinco años. No quiero levantar la vista del plato una noche, ver que me estás mirando y leer en tu cara lo mismo.
– Ese es el peligro, Helen. Todo se reduce a un acto de fe, aunque solo Dios sabe qué nos espera si ni siquiera conseguimos marcharnos juntos a Corfú una semana.
– Lo lamento. Y también por mí. Esta mañana, me sentía atrapada.
– Bien, ya estás libre.
– Pero no quiero estarlo. Libre de eso. Libre de ti. No lo quiero, Tommy.
Suspiró. Lynley quiso creer que se trataba de un sollozo, solo que Helen solo había sollozado una vez en su vida, que él supiera -cuando era una muchacha de veintiún años y su mundo había quedado reducido a trizas por un coche que él mismo conducía-, y abrigaba serias dudas de que empezara a sollozar de nuevo por él.
– Ojalá estuvieras aquí -dijo Helen.
– Lo mismo pienso yo.
– ¿Volverás mañana?
– No puedo. ¿Denton no te lo dijo? Estoy metido en un caso, más o menos.
– Entonces, no querrás que me reúna contigo, no sea que te estorbe.
– No me estorbarías, pero no funcionaría.
– ¿Funcionará algo, algún día?
Esa era la cuestión. La auténtica cuestión. Bajó la vista hacia el suelo, el barro de sus zapatos, la alfombra floreada, sus dibujos.
– No lo sé -contestó-. Y eso es lo jodido. Puedo pedirte que te arriesgues a saltar al vacío, pero no puedo garantizar lo que encontraremos en el fondo.
– Nadie puede.
– Nadie que sea sincero. Punto final. No podemos predecir el futuro. Solo nos resta utilizar el presente para guiarnos con esperanza en su dirección.
– ¿Te lo crees, Tommy?
– Con todo mi corazón.
– Te quiero.
– Lo sé. Por eso lo creo.
12
Maggie tuvo suerte. Nick salió del pub solo. Así lo esperaba, puesto que había visto su bicicleta apoyada contra las puertas blancas que daban acceso al aparcamiento de Crofters Inn. No costaba reconocerla, una extraña bicicleta de chica de grandes neumáticos hinchados, el tesoro en otro tiempo de su hermana mayor, pero que Nick se había apropiado desde su matrimonio, indiferente al aspecto extravagante que exhibía cuando pedaleaba por el pueblo hacia Skelshaw Farm, con la vieja chaqueta de aviador aleteando alrededor de su cintura y el radiocasete colgado de un manillar. Por lo general, algo de Depeche Mode surgía de los altavoces. A Nick le gustaban mucho.
Manipuló la radio cuando salió del pub, con toda la atención concentrada en encontrar una emisora que pudiera sintonizar con mínima estática y máximo volumen. Se oyeron fragmentos de Simple Minds, UB40, una antigua pieza de Fairground Attraction, como gente interrumpida en mitad de una conversación, antes de que localizara algo a su gusto. Consistía en su mayor parte de notas agudas y chirriantes emitidas por una guitarra eléctrica. Oyó que Nick decía «Clapton. Puta madre», mientras colgaba la radio del manillar. Se detuvo para atarse el zapato izquierdo, y Maggie aprovechó la ocasión para salir del umbral en sombras del salón de té Pentagram y cruzar la calle.
Se había quedado en la guarida de Josie después de que su amiga se marchara para disponer las mesas del restaurante y trabajar de camarera. Tenía la intención de ir a casa, cuando la cena ya se hubiera enfriado y su persistente ausencia solo pudiera atribuirse a asesinato, rapto o rebelión manifiesta. Dos horas después de la cena serían ideales. Mamá se lo merecía. Pese a lo sucedido entre ellas la noche anterior, su madre le había plantado delante aquella mañana otra taza de aquel horripilante té.
– Bebe esto, Margaret -dijo-. Ahora, antes de que te vayas.
Habló con una dureza inusual, pero al menos se ahorró la cantinela de que era bueno para sus huesos pese al mal sabor, rebosante de vitaminas y minerales necesarios para una mujer cuyo cuerpo se está desarrollando. La mentira había desaparecido, pero no así la determinación de mamá.
Ni la de Maggie.
– No lo beberé. No puedes obligarme. Lo hiciste antes, pero no me obligarás a beberlo de nuevo.
Su voz sonó estridente, incluso a sus propios oídos, como un ratón agarrado por la cola. Mamá acercó la taza a sus labios y la agarró por el pescuezo.
– Vas a beber esto, Maggie. No te moverás de aquí hasta que lo hayas terminado.
Maggie lanzó los brazos al aire, derramando la taza y el líquido, caliente y humeante, sobre el pecho de mamá.
El jersey de lana quedó empapado como un desierto en junio y transformado en una segunda piel hirviente. Mamá lanzó un grito y corrió hacia el fregadero. Maggie la miró horrorizada.
– Mamá, no quise…
– Lárgate de aquí. Fuera -dijo mamá con voz ahogada. Como Maggie no se movió, se precipitó hacia la mesa y apartó su silla de un manotazo-. Ya me has oído. Fuera.
No era la voz de mamá. No era la voz de nadie que conociera. No era mamá la mujer inclinada sobre el fregadero, con el grifo abierto, que recogía agua con las manos y la tiraba sobre el jersey de lana, con los dientes apretados sobre el labio inferior. Emitía ruidos extraños, como si no pudiera respirar. Por fin, cuando terminó y el jersey quedó más empapado que antes, se lo quitó. Su cuerpo temblaba.
– Mamá -dijo Maggie, con la misma voz de ratón.
– Lárgate. Ni siquiera te conozco -fue la respuesta.
Salió tambaleante a la mañana gris y estuvo sentada en un rincón del autobús hasta que llegó al colegio. Poco a poco, a lo largo del día, había asumido la magnitud de su pérdida. Se recuperó. Desarrolló una frágil concha para protegerse de la situación. Si mamá quería que se fuera, se iría. Y seguro que eso no le costaría nada.
Nick la quería. ¿No lo había dicho miles de veces? ¿No lo repetía cada día, siempre que podía? No necesitaba a mamá. Era tonto pensar que alguna vez lo había hecho. Mamá tampoco la necesitaba. Cuando se fuera, mamá podría continuar su agradable vida privada con el señor Shepherd, que era lo que más deseaba. De hecho, tal vez por eso intentaba que Maggie bebiera aquel té. Tal vez…
Maggie se estremeció. No. Mamá era buena. Lo era. Lo era.
Eran las siete y media cuando Maggie abandonó la guarida junto al río. Serían las ocho cuando volviera a casa. Entraría, majestuosa y en silencio. Subiría a su habitación y cerraría la puerta. No volvería a dirigir la palabra a mamá. ¿Para qué?
Entonces, vio la bicicleta de Nick y cambió de idea, cruzó la calle en dirección al salón de té, con su portal protegido del viento. Le esperaría allí.
No había pensado que la espera sería tan larga. De alguna manera, había creído que Nick intuiría su presencia y dejaría a sus amigos para salir a buscarla. No podía entrar en el pub, por si mamá telefoneaba y preguntaba por ella, pero le daba igual esperar. Nick no tardaría en salir.
Apareció casi dos horas después. Cuando ella se materializó a su lado y le rodeó la cintura con un brazo, pegó un bote y lanzó una especie de maullido. Giró en redondo. El movimiento y el viento arrojaron el pelo sobre su cara. Con un rápido movimiento lo echó hacia atrás y la vio.
– ¡Mag!
Sonrió. La guitarra de la radio emitió unas notas agudas y salvajes.
– Te estaba esperando allí.
El chico volvió la cabeza. El viento revolvió de nuevo su pelo.
– ¿Dónde?
– En el salón de té.
– ¿Fuera? Mag, ¿estás ida? ¿Con este tiempo? Apuesto a que te has quedado helada. ¿Por qué no entraste? -Desvió la vista hacia las ventanas iluminadas del hostal y asintió-. Por la policía. Es eso, ¿no?
Ella frunció el ceño.
– ¿La policía?
– New Scotland Yard. Llegaron a eso de las cinco, según dijo Ben Wragg. ¿No lo sabías? Estaba seguro de que sí.
– ¿Por qué?
– Tu mamá.
– ¿Mamá? ¿Qué…?
– Han venido a investigar la muerte del señor Sage. Oye, hemos de hablar.
Sus ojos siguieron la carretera de North Yorkshire en dirección al ejido, donde se alzaba un viejo cobertizo de piedra que albergaba retretes públicos, contiguo al aparcamiento. Prometía refugio del viento, cuando no del frío, pero Maggie tuvo una idea mejor.
– Ven conmigo -dijo, y después de que él cogiera la radio, cuyo volumen había bajado como si comprendiera la naturaleza clandestina de sus movimientos, le guió por las puertas del aparcamiento de Crofters Inn.
Caminaron entre los coches. Nick lanzó un silbido de admiración al ver el mismo Bentley plateado que llevaba aparcado varias horas, antes de que Josie y Maggie bajaran al río.
– ¿Adonde…?
– Un lugar especial -dijo Maggie-. Es de Josie. No le importará. ¿Tienes una cerilla? La necesitaremos para el quinqué.
Descendieron con cuidado por el sendero. Estaba resbaladizo a causa de la capa de hielo que se formaba por las noches. El río, que saltaba sobre los peñascos de piedra caliza, humedecía los juncos y malas hierbas de la orilla.
– Déjame -dijo Nick, y pasó primero, con la mano extendida hacia ella para que no perdiera el equilibrio. Cada vez que la muchacha resbalaba unos centímetros, decía-: Sujétate, Mag -y la cogía con más fuerza. La cuidaba, y solo pensar en ello caldeó el interior de Maggie.
– Ya estamos -anunció, cuando llegaron al depósito de hielo. Empujó la puerta. Giró sobre sus goznes con un chirrido y arañó el suelo, apartando la alfombra de ganchillo-. Este es el lugar secreto de Josie. No se lo cuentes a nadie, Nick.
El joven se agachó para entrar, mientras Maggie tanteaba en busca del barril y el quinqué.
– Necesitaré cerillas -dijo, y notó que él apretaba una caja en su mano. Encendió el quinqué, disminuyó su llama hasta la de una vela y se volvió.
Nick paseó la vista a su alrededor.
– Brutal -dijo sonriente.
Maggie cerró la puerta y, a imitación de Josie, espolvoreó el suelo y las paredes con agua de colonia.
– Hace más frío aquí que fuera -observó Nick. Se subió la cremallera de la chaqueta y se frotó los brazos.
– Ven.
Maggie se sentó en el catre y palmeó a su lado. Cuando Nick se dejó caer junto a ella, levantó el edredón sobre sus cabezas, como una capa.
Nick asomó un momento del edredón para sacar un paquete de Marlboro, sus cigarrillos favoritos. Maggie le devolvió las cerillas y él encendió dos cigarrillos a la vez. Le pasó uno, dio una profunda bocanada y contuvo el aliento. Maggie fingió hacer lo mismo.
Más que nada, le gustaba su proximidad. El roce de la chaqueta de cuero, la presión de la pierna contra la suya, el calor de su cuerpo y, cuando le dedicó una rápida mirada, la longitud de sus pestañas y la forma de sus ojos. «Ojos de dormitorio», había oído decir a una de las profesoras. «Apuesto a que ese tío dará algo que recordar a las chicas dentro de unos años.» Y otra había añadido: «No me importaría que también me lo diera a mí», y todas habían reído, hasta que se interrumpieron bruscamente al ver a Maggie. No es que supieran nada sobre lo de Maggie y Nick. Nadie lo sabía, excepto Josie y mamá. Y el señor Sage.
– Hubo una encuesta -razonó Maggie-. Dijeron que fue un accidente, ¿no? Cuando la encuesta dice que es un accidente, nadie puede decir lo contrario, ¿no es cierto? No pueden hacer otra. ¿Es que la policía no lo sabe?
Nick meneó la cabeza. El cigarrillo brilló. Dejó caer ceniza sobre la alfombra y la pisó con la punta del zapato.
– Eso ocurre en los juicios, Mag. No te pueden juzgar dos veces por el mismo crimen, a menos que aparezcan pruebas nuevas. Algo así, me parece, pero eso no importa porque, en primer lugar, no hubo juicio. Una encuesta no es un juicio.
– ¿Habrá uno ahora?
– Depende de lo que descubran.
– ¿Descubrir? ¿Dónde? ¿Buscan algo? ¿Irán a casa?
– Hablarán con tu mamá, seguro. Ya se han reunido esta noche con el señor Townley-Young. Apuesto a que fue él quien les telefoneó. -Nick lanzó una risita-. Tendrías que haber estado allí, Mag, cuando salió del salón. El pobre Brendan estaba tomando una ginebra con Polly Yarkin, y T-Y se puso blanco hasta los labios y tieso como un palo cuando les vio. Solo estaban bebiendo, pero T-Y sacó a Bren del pub en menos que canta un gallo. Sus ojos le disparaban rayos láser, como en una película.
– Pero mamá no hizo nada -dijo Maggie. Sentía una punzada de miedo en el pecho-. No fue a propósito. Ella lo dijo, el jurado estuvo de acuerdo.
– Claro, basándose en lo que oyeron, pero puede que alguien mintiera.
– ¡Mamá no mintió!
Nick se dio cuenta de sus temores.
– Tranquila, Mag, no hay por qué preocuparse, pero querrán hablar contigo.
– ¿Los policías?
– Exacto. Tú conocías al señor Sage. Erais algo así como amigos. Cuando la policía investiga, siempre habla con los amigos del muerto.
– Pero el señor Shepherd nunca habló conmigo, y el hombre de la encuesta tampoco. Yo no estaba en casa aquella noche. No sé qué pasó. No puedo decirles nada. Yo…
– Tranqui.
Dio una última calada al cigarrillo, lo aplastó contra la pared de piedra que tenían detrás, e hizo lo mismo con el de ella. Rodeó su cintura con el brazo. Al otro lado del depósito de hielo, la radio de Nick siseaba frenéticamente, con la emisora perdida.
– Tranqui, Maggie. No hay nada de qué preocuparse. No tiene nada que ver contigo. Tú no mataste al vicario, ¿verdad?
Lanzó una risita ante lo absurdo de aquel pensamiento.
Maggie no le coreó. En el fondo, era una cuestión de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad con mayúsculas.
Recordó el enfado de mamá cuando se enteró de las visitas de Maggie a casa del señor Sage. Maggie se revolvió, enfadada:
– ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién me ha estado espiando?
Mamá no había contestado, aunque daba igual, porque Maggie sabía muy bien quién era.
– Escúchame, Maggie -dijo mamá-. Ten sentido común. No conoces a ese hombre. Es un hombre, no un muchacho. Tiene cuarenta y cinco años, como mínimo. ¿Te das cuenta? Aunque sea un vicario. En especial, porque es un vicario. ¿No comprendes el compromiso en que le pones?
– Pero él dijo que podía ir a tomar el té cuando quisiera -explicó Maggie-. Me dio un libro, y…
– Me da igual lo que te diera -cortó su madre-. No quiero que le veas, ni en su casa, ni sola, ni nada.
Maggie sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, y luego resbalaban por sus mejillas.
– Es mi amigo. Me lo ha dicho. No quieres que tenga amigos, ¿verdad?
Mamá agarró su brazo con una fuerza que significaba escucha-y-no-te-atrevas-a-discutir-conmigo-mocosa.
– Mantente alejada de él -dijo.
– ¿Por qué?
Mamá la soltó.
– Podría pasar cualquier cosa. Es corriente. Así es el mundo, y si no entiendes a qué me refiero, empieza a leer el periódico.
Aquellas palabras cerraron la discusión entre ellas, pero hubo otras.
– Hoy has estado con él. No mientas, Maggie, porque sé que es verdad. De momento, te quedarás castigada en casa.
– ¡Eso no es justo!
– ¿Qué quería?
– Nada.
– No me respondas así, o lo lamentarás más que haber desobedecido. ¿Está claro? ¿Qué quería?
– Nada.
– ¿Qué dijo? ¿Qué hizo?
– Solo hablamos. Comimos galletas Jaffa. Polly preparó té.
– ¿Estaba allí?
– Sí. Ella siempre…
– ¿En la habitación?
– No, pero…
– ¿De qué hablasteis?
– Un poco de todo.
– ¿Como qué?
– El colegio. Dios. -Mamá resopló. Maggie continuó-. Me preguntó si había ido alguna vez a Londres, si pensaba que me gustaría verlo. Dijo que a él le gustaba Londres. Dijo que ha ido muchas veces. Hasta fue a pasar dos días de vacaciones la semana pasada. Dijo que la gente que se aburre de Londres no debería estar viva, o algo por el estilo.
Mamá no contestó. Contempló sus manos, que no cesaban de rallar queso. Aferraba con tanta fuerza el bloque de cheddar que tenía los nudillos blancos, pero no tanto como su cara.
Maggie aprovechó la ventaja que le proporcionaba el silencio de mamá.
– Dijo que algún día podríamos ir a Londres de excursión con el grupo juvenil. Dijo que hay familias en Londres que nos alojarían, para ahorrarnos el hotel. Dijo que Londres es grandiosa, y podríamos ir a los museos, a la Torre, a Hyde Park, y almorzar en Harrod's. Dijo…
– Ve a tu habitación.
– ¡Mamá!
– Ya me has oído.
– Pero yo solo estaba…
La mano de mamá enmudeció sus palabras. Se movió como una exhalación y se estrelló contra su cara. Más sorprendida y sobresaltada que dolida, empezó a llorar. Experimentó una oleada de ira, y el deseo de herirla a su vez.
– Es amigo mío -gritó-. Es amigo mío y hablamos y tú no quieres que me aprecie. Nunca quieres que tenga amigos. Por eso siempre vamos de un sitio a otro, ¿verdad? Siempre sin parar, para que nadie me aprecie, así siempre estaré sola. Si papá…
– ¡Basta!
– ¡No quiero, no quiero! Si papá me encuentra, me iré con él. Ya lo verás. No podrás detenerme, hagas lo que hagas.
– Yo no confiaría en eso, Maggie.
Cuatro días después, el señor Sage murió. ¿Quién era el auténtico responsable? ¿Cuál era el delito?
– Mamá es buena -dijo en voz baja a Nick-. No quería que le ocurriera nada malo al vicario.
– Te creo, Mag, pero alguien no, por lo visto.
– ¿Qué pasaría si la juzgaran? ¿Y si va a la cárcel?
– Yo me ocuparé de ti.
– ¿De veras?
– Seguro.
Sonaba confiado y enérgico. Era confiado y enérgico. Era estupendo tenerle cerca. Rodeó su cintura con el brazo y apoyó la cabeza sobre su pecho.
– Me gustaría que siempre estuviéramos así -dijo ella.
– Entonces, así será.
– ¿De veras?
– De veras. Eres mi número uno, Mag. La única. No te preocupes por tu mamá.
Maggie deslizó la mano desde su rodilla hasta el muslo.
– Frío -dijo, y se apretujó más contra él-. ¿Tienes frío, Nick?
– Un poco, sí.
– Puedo calentarte.
Intuyó su sonrisa.
– Apuesto a que sí.
– ¿Quieres?
– No me negaré.
– Puedo. Y me gusta.
Lo hizo como él le había enseñado, y su mano realizó la lenta y sinuosa fricción. Notó que Aquello se empezaba a poner duro en respuesta.
– ¿Te sientes bien, Nick?
– Ummm.
Lo recorrió con el canto de la mano, desde la base a la punta. Después, sus dedos desandaron el camino lentamente. Nick emitió un suspiro entrecortado. Se agitó.
– ¿Qué?
Nick introdujo la mano en el bolsillo. Sus manos temblaban.
– Uno de los coleguis me dio esto -dijo-. No podemos seguir haciéndolo sin un Durex, Maggie. Es una tontería. Demasiado arriesgado.
Ella le besó la mejilla y el cuello. Hundió los dedos entre sus piernas, donde recordaba que era más sensible. Nick lanzó un gemido.
Se tendió sobre el catre.
– Esta vez, hemos de usar el Durex -dijo.
Ella le bajó la cremallera de los tejanos, le bajó los pantalones. Se quitó las mallas, se acostó a su lado y levantó la falda.
– Mag, hemos de usar…
– Aún no, Nick. Dentro de un minuto. ¿Vale?
Pasó una pierna por encima de la suya. Empezó a besarle. Empezó a acariciar acariciar acariciar Aquello sin utilizar en ningún momento las manos.
– ¿Te gusta? -susurró.
Nick tenía la cabeza echada hacia atrás, y los ojos cerrados. Su respuesta fue un gemido.
Descubrió que un minuto era más que suficiente.
St. James estaba sentado en la única butaca del dormitorio. Aparte de la cama, era el mueble más cómodo que había encontrado en Crofters Inn. Se ciñó la bata para protegerse del persistente frío que se filtraba por el cristal de las dos claraboyas del dormitorio y se acomodó.
Tras la puerta cerrada del cuarto de baño, oyó que Deborah chapoteaba en la bañera. Solía tararear o cantar mientras se bañaba, y por algún motivo siempre escogía temas de Cole Porter o de los hermanos Gershwin, interpretándolos con un entusiasmo digno de una Edith Piaf desconocida y el talento de un buhonero. No habría podido coger el tono de una canción ni aunque el coro del King's College la ayudara. Aquella noche, sin embargo, se bañaba en silencio.
Por lo general, St. James habría agradecido cualquier intermedio prolongado entre Anything Goes y Summertime, sobre todo si trataba de leer en el dormitorio mientras ella rendía tributo a los viejos musicales norteamericanos en el baño contiguo, pero aquella noche habría preferido escuchar sus alegres desatinos antes que su silencioso baño, y enfrentarse al dilema de interrumpirla o no.
Aparte de una breve escaramuza después del té, habían declarado y mantenido una tregua no verbalizada tras regresar por la mañana de su prolongada excursión por los páramos. Había resultado bastante fácil, teniendo en cuenta la muerte del señor Sage y la llegada prevista para más tarde de Lynley. Sin embargo, ahora que Lynley estaba con ellos, y la maquinaria de la investigación aceitada y dispuesta, St. James descubría que sus pensamientos volvían a centrarse en la fragilidad de su matrimonio y en su contribución a la situación.
Mientras Deborah era toda pasión, él era todo razón. Le gustaba creer que esta diferencia básica en sus formas de ser constituía la base de hielo y fuego sobre la que descansaba su matrimonio, pero se habían adentrado en un terreno en que su capacidad de razonamiento no solo no era una ventaja, sino la chispa que encendía la negativa de Deborah a abordar el conflicto de otra forma que no fuera con obstinación. Las palabras «sobre ese asunto de la adopción, Deborah» bastaban para que alzara todas sus defensas contra él. Pasaba de la ira a las acusaciones, y después a las lágrimas, a una velocidad tan mareante que él no sabía cómo hacerle frente. Por eso, cuando las discusiones concluían con la salida brusca de Deborah de la habitación, la casa, o como aquella mañana, del hotel, su reacción más frecuente era exhalar un suspiro de alivio, en lugar de preguntarse qué podía hacer para abordar el problema desde otro ángulo. Lo intenté, pensaba, cuando la realidad era que no se había esforzado demasiado.
Se masajeó los músculos tensos de la base del cuello. Siempre eran el primer indicador de la tensión que se negaba a reconocer. Se removió en la butaca. La bata se abrió en parte con el movimiento. El aire frío trepó por la pierna derecha sana y desvió su atención hacia la izquierda, en la cual, como siempre, no sentía nada. La observó con desinterés, una actividad en la que se había enfrascado muy pocas veces durante los últimos años, pero que había repetido día tras día, de una manera obsesiva, en los años previos a su matrimonio.
El objetivo siempre era el mismo: inspeccionar el grado de atrofia de los músculos, con la intención de detener la desintegración que solía ser, a la larga, la secuela de la parálisis. Al cabo del tiempo, y gracias a meses de dolorosa rehabilitación, había recuperado el uso del brazo izquierdo, pero la pierna se había resistido a todos sus esfuerzos, al igual que un soldado incapaz de curar sus heridas psíquicas de guerra, como si fueran la prueba de que había entrado en combate.
– Muchos aspectos del funcionamiento del cerebro constituyen todavía un misterio -habían dicho los médicos, como somera explicación de por qué recuperaría el uso del brazo, pero no de la pierna-. Cuando la cabeza sufre una lesión tan grave como la suya, hay que ser muy cauto a la hora de pronosticar una recuperación total.
Era su forma de iniciar la lista de quizás. Quizá recuperaría el uso completo con el tiempo. Quizá un día caminaría sin muletas. Quizá despertaría una mañana y recuperaría la sensibilidad, flexionaría los músculos, movería los dedos de los pies y doblaría la rodilla. Pero al cabo de doce años, era improbable. Por lo tanto, se aferraba a lo que había quedado después de cuatro años de obstinado engaño: la apariencia de normalidad. Mientras lograra impedir que la atrofia acabara de destruir sus músculos, se consideraría satisfecho y desecharía el sueño.
Había detenido la desintegración con corrientes eléctricas. Jamás negaba que se había tratado de un acto de vanidad, y se decía que no era un pecado querer conservar el aspecto de un espécimen perfecto, aunque ya no lo fuera.
Aun así, odiaba su cojera, y pese al número de años que convivía con ella, en ocasiones le sudaban las palmas cuando era objeto de la curiosidad de un extraño. «Diferente», decía su mirada, «no es como nosotros». Y si bien era diferente de la manera limitada dictada por su lesión y no podía negarlo, en presencia de un extraño siempre se sentía disminuido, siquiera por un instante.
Abrigamos ciertas expectativas acerca de la gente, pensó, mientras examinaba la pierna. Serán capaces de andar, hablar, ver y oír. Si no es así, o si lo hacen de una manera que desafía nuestras ideas preconcebidas, les pegamos una etiqueta, huimos de su contacto, les obligamos a desear formar parte de un todo indistinto.
El agua de la bañera empezó a escurrirse, y echó un vistazo hacia la puerta. Se preguntó si la raíz de las dificultades que tenían su esposa y él residía en aquello. Ella aspiraba a la normalidad. Él creía desde hacía mucho tiempo que la normalidad poseía escaso valor intrínseco.
Se puso en pie y escuchó sus movimientos. El ruido del agua le dijo que Deborah se había levantado. Saldría de la bañera, cogería una toalla y la envolvería alrededor de su cuerpo. Llamó a la puerta y abrió.
Deborah estaba limpiando el espejo de vaho, y zarcillos de pelo pegados a su cuello escapaban del turbante que había confeccionado con una segunda toalla. Le daba la espalda, y desde donde él estaba, la vio perlada de gotitas, al igual que sus piernas, largas y esbeltas, suavizadas por el aceite de baño que llenaba la habitación con el olor a lirios.
Deborah le miró por el espejo y sonrió con expresión cariñosa.
– Supongo que todo ha terminado entre nosotros.
– ¿Por qué?
– No viniste a bañarte conmigo.
– No me invitaste.
– Te envié invitaciones mentales durante toda la cena. ¿No las captaste?
– Así que era tu pie el que me acariciaba por debajo de la mesa, ¿eh? Bien pensado, no parecía el de Tommy.
Deborah rió y destapó la loción. St. James miró mientras se la aplicaba a la cara. Los músculos se movieron bajo sus dedos, y llevó a cabo un ejercicio de identificación: trapezius, levator scapulae, splenius cervicis. Era una forma de disciplinar su mente para que tomara la dirección que deseaba. La perspectiva de aplazar la conversación con Deborah hasta otra ocasión siempre se fortalecía cuando la veía recién salida del baño.
– Lamento haber traído los papeles de adopción -dijo-. Hicimos un trato y no cumplí mi parte. Esperaba convencerte de que habláramos del problema mientras estuviéramos aquí. Achácalo a mi ego machista y perdóname si puedes.
– Perdonado, pero el problema no existe.
Tapó la loción y empezó a secarse con más energía de la necesaria. Al ver su reacción, St. James notó que la palma de la cautela se apretaba contra su pecho. No dijo nada hasta que ella se puso la bata y liberó el cabello de la toalla. Se dobló por la cintura, utilizó sus dedos a modo de peine para desenredar el cabello, y él volvió a hablar. Eligió sus palabras con todo cuidado.
– Es una cuestión de semántica. ¿De qué otro modo podemos llamar a lo que ha ocurrido entre nosotros? ¿Desacuerdo? ¿Disputa? No me parecen palabras muy apropiadas.
– Bien sabe Dios que no podemos aplicarle etiquetas científicas.
– Eso no es justo.
– ¿No?
Deborah se irguió y rebuscó entre sus cosméticos hasta encontrar la cajita de las píldoras. Sacó una de su envase de plástico, se la enseñó aferrada entre el índice y el pulgar, y la introdujo en la boca. Giró el grifo con tal energía que el agua rebotó en el fondo del lavabo y ascendió como espuma.
– Deborah.
Ella no le hizo caso. Engulló la píldora.
– Ya está. Puedes tranquilizarte. He eliminado el problema.
– Tomar o no la píldora es tu decisión, no la mía. Podría imponerme. Podría obligarte. Prefiero no hacerlo. Solo quiero que comprendas mis preocupaciones.
– ¿Sobre?
– Tu salud.
– Lo dejaste muy claro hace dos meses. He hecho lo que querías, y he tomado las píldoras. No me quedaré embarazada. ¿Aún no estás satisfecho?
Su piel empezó a motearse, el primer indicio de que se sentía acorralada. Sus movimientos adquirieron cierta torpeza. St. James no deseaba despertar su pánico, pero al mismo tiempo quería dejar las cosas claras. Sabía que estaba demostrando tanta obstinación como ella, pero siguió presionando.
– Hablas como si no desearas lo mismo.
– Y así es. ¿Pretendes que finja lo contrario?
Entró en el dormitorio, se acercó a la estufa eléctrica y llevó a cabo un ajuste que exigió demasiado tiempo y concentración. Él la siguió y, para mantener la distancia, se sentó en la butaca, a un metro prudente de su mujer.
– Es una familia -dijo-. Hijos. Dos, quizá tres. ¿No es ese el objetivo? ¿No era lo que deseábamos?
– Nuestros hijos, Simon, no los dos que Servicios Sociales condesciendan a darnos, sino dos nuestros. Eso es lo que quiero.
– ¿Por qué?
Deborah levantó la vista. Adoptó una postura más rígida y él comprendió que se había precipitado con una pregunta que no había pensado formular antes. En todas sus discusiones, había estado demasiado concentrado en razonar sus opiniones para interrogarse acerca de la tozuda determinación de Deborah de tener un hijo al precio que fuera.
– ¿Por qué? -repitió, y se inclinó hacia ella, con los codos apoyados sobre las rodillas-. ¿No puedes hablarlo conmigo?
Deborah contempló la estufa y giró ferozmente uno de los mandos.
– No seas paternalista. Sabes que no puedo soportarlo.
– No soy paternalista.
– Sí. Lo psicoanalizas todo. Sondeas y remueves. ¿Por qué no puedes sentir lo que yo siento y querer lo que yo quiero, sin necesidad de examinarme bajo tus malditos microscopios?
– Deborah…
– Quiero tener un hijo. ¿Es un delito?
– No estoy insinuando eso.
– ¿Me convierte eso en una loca?
– Claro que no.
– ¿Soy patética porque quiero tener un hijo nuestro? ¿Porque quiero que sea como si echáramos raíces? ¿Porque quiero saber que nosotros lo creamos, tú y yo? ¿Porque quiero que salga de mis entrañas? ¿Por qué se tiene que considerar un delito?
– No lo es.
– Quiero ser una madre de verdad. Quiero vivir la experiencia. Quiero un hijo.
– No debería ser un acto de egoísmo, y si para ti lo es, creo que has equivocado el concepto de paternidad.
Deborah volvió la cabeza, con la cara inflamada.
– Eso que has dicho es horrible. Espero que hayas disfrutado.
– Oh, Dios, Deborah. -Extendió la mano hacia ella, pero no pudo salvar la distancia que les separaba-. No quería herirte.
– Lo has disimulado muy bien.
– Lo siento.
– Sí. Bien, ya está dicho.
– No. Todo no. -Buscó las palabras con cierto grado de desesperación, procurando no herirla más y hacerle entender-. Me parece que si ser padre es algo más que engendrar un hijo, puedes vivir esa experiencia con cualquier niño, ya sea que lo pongas bajo tu protección, lo adoptes o lo tengas. Siempre que desees, en el fondo, ser madre, no simplemente engendrar. ¿Es así?
Ella no contestó, pero tampoco apartó la vista. St. James consideró que podía continuar.
– Creo que mucha gente se mete en ello sin pararse a pensar en lo que se les exigirá en el curso de la vida de sus hijos. Creo que se meten en ello sin pensar nada en absoluto. Sin embargo, criar a un niño hasta la madurez exige un precio especial a la persona. Has de desear toda la experiencia, no solo el acto de engendrar un hijo, porque de lo contrario te sentirás incompleta.
No fue necesario añadir el resto: que él había pasado por la experiencia de interpretar el papel de padre, sobre la cual se sustentaban sus palabras, que había sido un padre para ella. Deborah conocía al detalle la historia que compartían. Once años mayor que ella, la había convertido en una de sus principales responsabilidades desde que tuvo dieciocho años. Lo que ella era, se debía en gran parte a la influencia de St. James en su vida. El hecho de que hubiera sido como un segundo padre para ella era una bendición en su matrimonio, pero una maldición todavía mayor.
St. James hacía hincapié en la bendición, con la esperanza de que Deborah pudiera abrirse camino entre el miedo, la ira o cualquier cosa que les impidiera reconciliarse. Se apoyaba en su pasado compartido para ayudarles a encontrar un camino hacia el futuro.
– Deborah, no has de demostrar nada a nadie, ni al mundo, ni a mí, desde luego. A mí, nunca. Si la cuestión es demostrar algo, olvídalo, por el amor de Dios, antes de que te destruya.
– No se trata de demostrar.
– Entonces, ¿qué?
– Es que… siempre me había imaginado cómo sería. -Su labio inferior tembló, y apretó las yemas de los dedos contra él-. Crecería en mi interior todos esos meses. Notaría las pataditas y tú apoyarías la mano sobre mi estómago. Tú también las sentirías. Hablaríamos de nombres y tendríamos preparado su cuarto. Y cuando yo diera a luz, tú estarías conmigo. Sería como si los dos hubiéramos forjado algo eterno, porque habríamos creado juntos a esa… a esa personita. Era lo que yo deseaba.
– Eso es una ficción, Deborah. El vínculo no consiste en eso. La materia de la vida es el vínculo. Lo que existe entre nosotros ahora es el vínculo. Y lo nuestro es eterno. -Extendió la mano de nuevo. Esta vez, ella la cogió, aunque sin moverse de donde estaba, manteniendo aquel prudente metro de distancia-. Vuelve a mí. Sube y baja corriendo la escalera con tu mochila y tus cámaras. Llena la casa con tus fotografías. Pon la música demasiado fuerte. Tira tus ropas al suelo. Habla conmigo, discute y siente curiosidad por todo. Siéntete viva hasta las puntas de los dedos. Quiero recuperarte.
Deborah estalló en lágrimas.
– He olvidado la manera.
– No lo creo. Todo está en tu interior, pero de alguna manera, por algún motivo, la idea de un hijo ha ocupado su lugar. ¿Por qué, Deborah?
Ella bajó la cabeza y la sacudió. Aflojó los dedos. Ambos dejaron caer los brazos a los costados. St. James comprendió que, pese a sus intenciones y todas sus palabras, su mujer estaba ocultando algo.
El caso en cuestión
13
En el mejor estilo Victoriano, Cotes Hall era un edificio que parecía consistir únicamente en veletas, chimeneas y tímpanos desde los cuales reflejaban los miradores el cielo ceniciento de la mañana. Estaba construida de piedra caliza, y la combinación de descuido y exposición a los elementos había provocado que el exterior estuviera cubierto de líquenes; franjas verdegrisáceas descendían del tejado en una configuración que recordaba un abanico aluvial vertical. Las malas hierbas se habían apoderado de los terrenos que rodeaban la mansión, y pese a que proporcionaba una vista impresionante del bosque y las colinas hacia el oeste y el este, el desolado paisaje invernal, combinado con el estado general de la propiedad, lograba que la idea de vivir en aquel lugar resultara más repelente que atractiva.
Lynley impulsó con suavidad el Bentley por encima del último surco y entró en el patio, a cuyo alrededor se cernía la mansión como la casa Usher. Meditó un momento sobre la aparición de St. John Townley-Young en Crofters Inn la noche anterior. Al salir, había descubierto a su yerno tomando una copa con una mujer que no era su esposa, y a juzgar por la reacción de Townley-Young, dio la impresión de que no era la primera transgresión del joven. En aquel momento, Lynley pensó que, sin querer, habían topado con el móvil de las gamberradas ocurridas en la mansión, y también con el culpable. Una mujer que fuera el tercer vértice de un triángulo amoroso tal vez tomaría medidas extremas para alterar la tranquilidad y el matrimonio de un hombre que deseaba para sí. Sin embargo, mientras sus ojos tomaban nota de las veletas herrumbradas, los enormes boquetes de las cañerías que canalizaban el agua de lluvia, las matas de malas hierbas y las manchas de humedad en la base del edificio, Lynley se vio obligado a admitir que había llegado a una conclusión burda y machista. El, que ni siquiera era uno de los afectados, se estremeció ante la idea de tener que vivir en Cotes Hall. Pese a la renovación del interior, serían necesarios años de trabajo para embellecer la fachada de la mansión, así como los jardines y el parque. No podía culpar a nadie, felizmente casado o no, que intentara evitarlo por todos los medios.
Aparcó el coche entre un camión que tenía la parte posterior abierta, llena de tablones de madera, y una furgoneta con la inscripción «Crackwell e Hijos, Fontaneros» impresa con letras anaranjadas en un costado. En el interior de la casa se oían los ruidos mezclados de martillos, sierras, maldiciones y la Marcha de los toreros a medio volumen. Como siguiendo el compás de la música, un hombre de edad avanzada cubierto con un mono manchado de herrumbre salió tambaleante por una puerta posterior, con una alfombra arrollada en precario equilibrio sobre el hombro. Daba la impresión de estar mojada. La dejó caer a lo largo del costado del camión, y saludó con un movimiento de cabeza a Lynley.
– ¿Puedo ayudarle en algo, amigo? -dijo, y encendió un cigarrillo mientras esperaba la respuesta.
– La casa de la vigilante -contestó Lynley-. Estoy buscando a la señora Spence.
El hombre levantó su barbilla erizada en dirección a un cobertizo para guardar carruajes que se veía al otro lado del patio. Un pequeño edificio, una reproducción en miniatura de la mansión, se alzaba junto a él. Al contrario que Cotes Hall, su exterior de piedra caliza estaba limpio y había cortinas en las ventanas. Alrededor de la puerta principal, alguien había plantado lirios de invierno. Las flores componían una alegre pantalla amarilla y púrpura en comparación con las paredes grises.
La puerta estaba cerrada. Cuando Lynley llamó con los nudillos y nadie contestó, el hombre le llamó.
– Pruebe en el jardín. En el invernadero.
Volvió a entrar en la mansión.
El jardín era una parcela de tierra situada detrás de la casa, separada del patio por un muro en el que se había practicado una puerta verde. Se abrió con facilidad pese a la herrumbre de los goznes, y dio paso a lo que eran, con toda claridad, los dominios de Juliet Spence. La tierra estaba arada y despojada de malas hierbas. El aire olía a abono. En un macizo de flores que seguía el lado de la casa, se entrecruzaban ramitas sobre una cubierta de paja que protegía de la escarcha a las coronas de las flores perennes. Era evidente que la señora Spence se disponía a plantar algo al fondo del jardín, porque estacas hincadas en la tierra delimitaban un amplio pedazo de tierra destinado a albergar verduras, y estacas de pino se alzaban en ambos extremos de lo que serían hileras de plantas al cabo de unos seis meses.
Al otro lado de las futuras hileras estaba el invernadero. La puerta parecía cerrada. Los cristales eran opacos. Detrás, Lynley distinguió la forma de una mujer que se movía, con los brazos extendidos para cuidar alguna planta que colgaba a la altura de su cabeza. Lynley cruzó el jardín. Sus botas altas se hundieron en el suelo húmedo de un sendero que iba desde la casa al invernadero, y después se internaba en el bosque.
La puerta no estaba cerrada con candado. Un ligero empujón bastó para que se abriera en silencio. Al parecer, la señora Spence ni siquiera fue consciente de la corriente de aire frío que se filtraba, porque prosiguió con su trabajo, proporcionando la oportunidad a Lynley de observar unos instantes.
Las plantas colgantes eran fucsias. Crecían en cestas de alambre, llenas de una especie de musgo. Las habían podado en vistas al invierno, pero sin despojarlas de todas las hojas. La señora Spence las estaba rociando con un producto maloliente. Daba la vuelta a cada cesta para empapar por completo la planta, antes de empezar con la siguiente.
– Tomad, bastardos -decía, mientras movía el rociador.
Entre sus plantas, parecía de lo más inofensiva. Cierto que su elección de protección para la cabeza era bastante peculiar, pero no se podía juzgar y condenar a una mujer por llevar un pañuelo rojo desteñido alrededor de la frente. A lo sumo, su aspecto recordaba al de una india navajo, y conseguía mantener su pelo alejado de la cara, manchada de tierra, cuya situación empeoraba cuando se pasaba el dorso de la mano -protegida por un mitón deshilachado sin dedos- por la mejilla. Era de edad madura, pero se concentraba en su actividad como una jovencita. Al observarla, Lynley consideró difícil tacharla de asesina.
Su vacilación le puso nervioso. Le obligaba a considerar no solo los datos que ya obraban en su poder, sino los que empezaban a desvelarse mientras permanecía de pie en el umbral. El invernadero era un batiburrillo de plantas. Crecían en macetas de plástico y barro dispuestas sobre una mesa central. Llenaban los estantes que corrían a lo largo de los lados del invernadero. Había de todas las formas y tamaños, aparecían en todos los tipos imaginables de recipientes, y mientras las examinaba, se preguntó qué parte de la investigación llevada a cabo por Colin Shepherd se había desarrollado en aquel lugar.
Juliet Spence se volvió cuando terminó de rociar la última cesta de fucsias. Se sobresaltó cuando le vio. Su mano derecha subió instintivamente hacia el cuello de su jersey negro, un típico gesto defensivo femenino, pero la izquierda siguió aferrando el rociador. Tuvo la presencia de ánimo suficiente para no soltarlo, por si lo necesitaba para hacerle frente.
– ¿Qué quiere?
– Lo siento -dijo Lynley-. He llamado a la puerta, pero no me oyó. Inspector detective Lynley, New Scotland Yard.
– Entiendo.
Lynley hizo ademán de sacar su tarjeta. Ella le detuvo con un ademán, revelando un agujero considerable en la axila del jersey, muy acorde con el desastroso estado de sus tejanos manchados de barro.
– No es necesario -explicó-. Le creo. Colin me avisó de que probablemente aparecería esta mañana. -Dejó el rociador sobre un estante, entre las plantas, y removió las hojas restantes de la fucsia más cercana. Lynley observó que estaban deterioradas de una manera anormal-. Cápsides -explicó-. Son insidiosos, como los tisanópforos. Por lo general, no se sabe que han atacado la planta hasta que los daños son evidentes.
– ¿No pasa siempre lo mismo?
Ella meneó la cabeza y aplicó otro chorro de insecticida a una planta.
– A veces, la plaga deja una tarjeta de visita. En otras, no se sabe que ha venido de visita hasta que es demasiado tarde para hacer otra cosa que matarla y confiar en no matar la planta al mismo tiempo. Bien, supongo que no debería hablar con usted de matar como si me gustara, aunque sea así.
– Tal vez es necesario matar a un ser cuando es el instrumento de la destrucción de otro.
– Eso mismo pienso yo. Nunca me ha gustado tener pulgones en mi jardín, inspector.
Lynley entró en el invernadero.
– Póngase ahí, por favor. -La mujer indicó una cubeta de plástico sembrada de un polvillo verde, justo al lado de la puerta-. Desinfectante -explicó-. Mata los microorganismos. Es absurdo transportar más visitantes indeseables en las suelas de los zapatos.
Lynley cerró la puerta y se metió en la cubeta, donde las pisadas de la mujer ya habían dejado su marca. Vio que los restos del desinfectante manchaban los lados y las costuras de sus botas de punta redonda.
– Pasa mucho tiempo aquí -observó.
– Me gusta plantar cosas.
– ¿Una afición?
– Cuidar plantas es muy relajante. Unos pocos minutos con las manos hundidas en la tierra, y el resto del mundo se desvanece. Es una forma de escape.
– ¿Necesita escapar?
– Todo el mundo lo necesita, en un momento u otro. ¿Acaso usted no?
– No puedo negarlo.
El suelo era de grava y tenía un sendero de ladrillo, algo elevado. Caminó por él, entre la mesa central y el estante, y se acercó a la señora Spence. Con la puerta cerrada, la temperatura del invernadero era varios grados más alta que la del exterior. El aire estaba impregnado del aroma a tierra de las macetas, emulsión de pez y el olor del insecticida que había aplicado.
– ¿Qué clase de plantas tiene aquí? -preguntó-. Aparte de las fucsias.
La mujer se apoyó contra el estante mientras hablaba, y señaló los ejemplares con una mano cuyas uñas estaban cortadas como las de un hombre e incrustadas de tierra. No daba la impresión de que le importara, ni siquiera de que se diera cuenta.
– Crío ciclámenes desde hace una eternidad. Son los de los tallos que parecen casi transparentes, en las macetas amarillas. Las demás son filodendros, hiedra de parra, amarilis. Tengo violetas africanas, helechos y palmeras, pero algo me dice que usted las reconoce bastante bien. Y estas -señaló un estante sobre el cual una luz bañaba cuatro amplias cubetas negras, donde brotaban diminutas plantas- son mis plantas de vivero.
– ¿Plantas de vivero?
– En invierno, inicio mi jardín aquí. Judías verdes, pepinos, guisantes, lechuga, tomate. Ahí hay zanahorias y cebollas. Intento vidalias, aunque todos los libros de jardinería que he leído me predicen un fracaso completo.
– ¿Qué hace con todo eso?
– Suelo ofrecer las plantas al puesto de Preston. Las verduras nos las comemos mi hija y yo.
– ¿También planta chirivías?
– No -dijo con los brazos cruzados-, pero ya hemos llegado al meollo de la cuestión, ¿no?
– Sí, en efecto. Lo lamento.
– No hace falta que se disculpe, inspector. Es su trabajo. Espero que no le importe si hablamos mientras trabajo.
No le dio muchas oportunidades de decidir. Cogió un pequeño extirpador de entre los utensilios que llenaban un cubo de hojalata, guardado bajo la mesa central. Empezó a moverse entre las macetas y removió la tierra con delicadeza.
– ¿Había comido ya chirivías silvestres de esta zona?
– Varias veces.
– Por lo tanto, las reconoce cuando las ve.
– Sí, por supuesto.
– Pero el mes pasado no fue así.
– Pensé que sí.
– Hábleme de ello.
– ¿La planta, la cena? ¿Qué?
– De ambas. ¿De dónde salió la cicuta?
Quitó un tallo suelto de uno de los filodendros más grandes y lo tiró en una bolsa de basura que había debajo de la mesa.
– Pensé que era chirivía silvestre -aclaró.
– De momento, aceptado. ¿De dónde salió?
– No lejos de la mansión. Hay un estanque en el terreno. Crece una profusión increíble de malas hierbas, ya se habrá fijado en el estado general, y descubrí una mata de chirivía silvestre. Lo que creí chirivía.
– ¿Había comido antes chirivía del estanque?
– Del terreno, pero no del estanque. Únicamente había visto las plantas.
– ¿Cómo era el rizoma?
– Como el de la chirivía, evidentemente.
– ¿Una sola raíz? ¿Un manojo?
La señora Spence se inclinó sobre un helecho muy verdoso, apartó las hojas, examinó la base y transportó la planta hasta el estante del lado opuesto. Siguió con su trabajo.
– Debió de ser una sola, pero no me acuerdo de su aspecto.
– Pero sabía cómo debía de ser.
– Una sola raíz. Sí, lo sé, inspector. Sería mucho más fácil para ambos que yo mintiera y afirmara que desenterré una sola raíz, pero la verdad es que aquel día yo iba con prisas. Bajé al sótano, descubrí que solo me quedaban dos chirivías pequeñas y corrí al estanque, donde pensaba que había visto más. Supongo que la raíz que cogí era única, pero no me acuerdo con exactitud. No puedo imaginarla colgando de mi mano.
– Qué raro, ¿no? Al fin y al cabo, es uno de los detalles más importantes.
– No puedo evitarlo, pero agradecería que alguien me creyera. En realidad, una mentira sería mucho más conveniente.
– ¿Y su indisposición?
La mujer dejó el extirpador y apretó el dorso de la muñeca contra el pañuelo rojo desteñido, que manchó de tierra.
– ¿Qué indisposición?
– El agente Shepherd dijo que había estado enferma aquella noche. Dijo que había ingerido un poco de cicuta. También afirmó que se había dejado caer por su casa aquella noche y que la encontró…
– Colin intenta protegerme. Tiene miedo. Está preocupado.
– ¿Ahora?
– Y también entonces.
Dejó el extirpador entre las demás herramientas y ajustó un cuadrante de lo que parecía ser el sistema de irrigación. El lento goteo del agua empezó un momento después, hacia su derecha. La mujer no apartó los ojos ni la mano del cuadrante cuando siguió hablando.
– El que Colin diga que se dejó caer por aquí es muy conveniente, también.
– Supongo que no hizo acto de aparición en ningún momento.
– Oh, sí. Estuvo aquí, pero no fue una coincidencia. No estaba de ronda. Eso es lo que dijo en la encuesta. Eso es lo que dijo a su padre y al sargento Hawkins. Lo que dijo a todo el mundo. Pero no es lo que sucedió.
– ¿Usted le encargó que viniera?
– Le telefoneé.
– Entiendo. La coartada.
Ella levantó la vista. Su expresión era resignada, antes que culpable o temerosa. Se tomó un momento para quitarse los mitones y embutirlos en las mangas de su jersey.
– Eso es exactamente lo que, según Colín, iba a pensar la gente: que le telefoneé para demostrar mi inocencia. «Ella también comió cicuta», habría dicho en la encuesta. «Yo estaba en la casa. Lo vi con mis propios ojos.»
– Eso dijo, según tengo entendido.
– Habría dicho el resto, si me hubiera salido con la mía, pero no pude convencerle de la necesidad de decir que le había telefoneado porque me había encontrado mal tres veces, tenía bastantes dolores y quería que estuviera a mi lado. Terminó poniéndose en peligro por deformar la verdad. Y eso no me gusta.
– En este momento, corre peligro desde varias direcciones distintas, señora Spence. La investigación está llena de irregularidades. Su deber era entregar el caso a un equipo del DIC de Clitheroe. Como no lo hizo, tendría que haber sido lo bastante prudente como para llevar a cabo los interrogatorios con un testigo oficial presente. Considerando su relación con usted, habría debido apartarse del caso por completo.
– Quiere protegerme.
– Tal vez, pero las apariencias son mucho peores.
– ¿Qué quiere decir?
– Da la impresión de que Shepherd está encubriendo su propio delito, sea cual fuera.
Ella se apartó con brusquedad de la mesa central, contra la cual estaba apoyada. Se alejó dos pasos de Lynley, avanzó de nuevo y se quitó el pañuelo.
– Escuche, por favor. Estos son los hechos. -Sus palabras fueron concisas-. Fui al estanque. Arranqué cicuta. Pensé que era chirivía. La cociné. La serví. El señor Sage murió. Colin Shepherd no participó en ésto.
– ¿Sabía que el señor Sage iría a cenar?
– He dicho que no participó en esto.
– ¿La interrogó alguna vez acerca de su relación con Sage?
– ¡Colin no ha hecho nada!
– ¿Existe un señor Spence?
La mujer apretó el pañuelo en el puño.
– Yo… No.
– ¿Y el padre de su hija?
– No es asunto suyo. Esto no tiene nada que ver con Maggie, en absoluto. Ni siquiera estaba allí.
– ¿Aquel día?
– A la hora de la cena. Estaba en el pueblo, pasando la noche en casa de los Wragg.
– ¿Estuvo antes, cuando usted fue a buscar la chirivía silvestre? ¿Mientras la cocinaba?
El rostro de la señora Spence se puso rígido.
– Escuche, inspector. Maggie no está implicada.
– Está esquivando la pregunta, lo cual sugiere que me oculta algo. ¿Algo sobre su hija?
La mujer se encaminó hacia la puerta del invernadero. El espacio era reducido. Su brazo rozó a Lynley cuando pasó, y le habría costado poco esfuerzo detenerla, pero no lo hizo. La siguió fuera. Ella habló antes de que Lynley pudiera lanzar otra pregunta.
– Bajé al sótano. Solo quedaban dos chirivías. Necesitaba más. Eso es todo.
– Guíeme, por favor.
La mujer cruzó el jardín hasta la casa, abrió la puerta de lo que parecía la cocina y sacó una llave del gancho que había nada más entrar. A menos de tres metros de distancia, soltó el candado del sótano y lo subió.
– Un momento -dijo Lynley.
Se agachó y lo subió él mismo. Al igual que la puerta del muro, se movía con bastante facilidad. Y como la puerta, se movía sin ruido. Asintió y bajó los peldaños.
No había electricidad en el sótano. La luz procedía de la puerta y de una única ventana situada al nivel del suelo. Era del tamaño de una caja de zapatos y estaba bloqueada en parte por la paja que cubría las plantas del exterior. El resultado era una cámara húmeda y oscura, de unos dos metros y medio cuadrados. Las paredes eran una mezcla sin terminar de piedra y tierra, al igual que el suelo, aunque alguien se había esforzado por aplanarlo.
La señora Spence señaló una de las cuatro estanterías sujetas con tornillos a la pared más alejada de la luz. Aparte de un montón de cestas, las estanterías era lo único que albergaba la habitación, salvo lo que sostenían. En la de arriba descansaban tres hileras de tarros de conservas, cuyas etiquetas no se podían descifrar a la escasa luz. En la del fondo, se alzaban cinco cubos de hojalata llenos, tres de los cuales contenían patatas, zanahorias y cebollas. Los otros dos no contenían nada.
– No ha repuesto sus provisiones -observó Lynley.
– No me apetece mucho volver a comer chirivía. Y menos silvestre.
Lynley tocó el borde de un cubo. Movió la mano hacia el estante que lo sostenía. No había señales de polvo o falta de uso.
– ¿Por qué tiene cerrada con llave la puerta del sótano? ¿Lo hace siempre?
Como ella no contestó al instante, Lynley se volvió para mirarla. Daba la espalda a la pálida luz de la mañana que entraba por la puerta, de modo que no pudo leer su expresión.
– ¿Señora Spence?
– La tengo cerrada desde octubre.
– ¿Por qué?
– No tiene nada que ver con esto.
– De todos modos, le agradecería que me contestara.
– Ya lo he hecho.
– Señora Spence, ¿nos detenemos a examinar los hechos? Un hombre muere a sus manos. Mantiene relaciones con el agente de policía que investigó la muerte. Si alguno de ustedes piensa…
– Está bien. Lo hago por Maggie, inspector. Quería eliminar un lugar donde pudiera acostarse con su novio. Ya ha utilizado la mansión. Puse fin a aquello. Intenté eliminar las demás posibilidades. Como el sótano me pareció una, lo cerré con llave. No es que haya importado demasiado, como descubrí después.
– ¿Guarda la llave colgada de un gancho en la cocina?
– Sí.
– ¿A plena vista?
– Sí.
– ¿Donde ella pueda cogerla?
– Donde yo pueda cogerla también. -Pasó una mano impaciente por su cabello-. Por favor, inspector. Usted no conoce a mi hija. Maggie intenta ser buena. Creyó que ya había sido bastante mala. Me dio su palabra de que no volvería a acostarse con Nick Ware, y yo dije que la ayudaría a cumplir su promesa. El candado bastó para que se mantuviera alejada.
– No estaba pensando en Maggie y el sexo -contestó Lynley. Vio que la mujer desviaba la vista hacia los estantes que había detrás de él. Adivinó qué estaba mirando, sobre todo porque no permitió que sus ojos se posaran sobre ello más de un solo instante-. Cuando sale, ¿cierra las puertas con llave?
– Sí.
– ¿Cuando está en el invernadero? ¿Cuándo va a inspeccionar la mansión? ¿Cuando se marcha a buscar chirivías silvestres?
– No, pero es que tardo poco en volver. Además, sabría si alguien estuviera al acecho.
– ¿Coge su bolso, las llaves del coche, las llaves de la casa, la llave del sótano?
– No.
– Por lo tanto, no cerró con llave cuando salió a buscar chirivías el día que el señor Sage murió.
– No, pero sé hacia dónde apunta y no le va a funcionar. La gente no puede entrar y salir de aquí sin que yo lo sepa. No sucede, así de sencillo. Es como un sexto sentido. Siempre que Maggie se reúne con Nick, lo sé.
– Sí, claro. Haga el favor de enseñarme dónde encontró la cicuta, señora Spence.
– Ya le dije que pensé…
– Que era chirivía silvestre, sí.
Ella vaciló, con una mano levantada como si quisiera aclarar un punto. Dejó caer las dos.
– Por aquí -dijo en voz baja.
Salieron por la puerta. Al otro lado del patio, tres obreros estaban tomando café en el suelo del camión abierto. Habían dejado los termos sobre una pila de madera. Utilizaban otra como asiento. Contemplaron a Lynley y a la señora Spence con evidente curiosidad. Estaba claro que aquella visita atizaría los fuegos de las habladurías antes de que terminara el día.
Ahora que gozaba de mejor luz, Lynley dedicó unos instantes a examinar a la señora Spence mientras cruzaban el patio y rodeaban el ala este de la mansión. Parpadeaba velozmente, como si intentara eliminar hollín de los ojos, pero el cuello de su jersey revelaba la tensión de los músculos de su cuello. Comprendió que intentaba contener las lágrimas.
La peor parte del trabajo policial consistía en evitar la simpatía hacia los sospechosos. Una investigación exigía un corazón que se comprometiera tan solo con la víctima o con un delito que clamaba justicia. Mientras la sargento de Lynley había dominado el arte de ponerse anteojeras emocionales en lo tocante a los casos, Lynley se descubría muy a menudo desgarrado entre una docena de direcciones improbables, mientras recogía información, y llegaba a conocer los hechos y a los principales implicados. Había descubierto que en muy raras ocasiones era blanco o negro. Por desgracia, no era un mundo blanco o negro.
Se detuvo en la terraza del ala este. Las piedras se veían agrietadas e invadidas por malas hierbas secas. La vista consistía en una ladera cubierta de escarcha, que descendía hasta un estanque, y al otro lado de este se alzaba otra ladera, cuya cumbre ocultaba la niebla.
– Según tengo entendido, han tenido problemas aquí. Trabajo echado a perder, cosas así. Da la impresión de que alguien no desea que los recién casados se trasladen a la mansión.
Tuvo la sensación de que la mujer malinterpretaba su intención, como si considerara su comentario otra acusación velada, en lugar de un momento de respiro. Carraspeó y se desprendió de la aflicción que estuviera experimentando.
– Maggie la utilizó menos de media docena de veces. Eso es todo.
Lynley jugueteó un momento con la idea de tranquilizarla sobre su comentario. La rechazó y se apuntó a su temática.
– ¿Cómo entró?
– Nick, su novio, soltó una tabla que cubría una de las ventanas del ala oeste. La volví a clavar. Por desgracia, esto no ha bastado para poner fin a las gamberradas.
– ¿No se dio cuenta al instante de que Maggie y su amigo estaban utilizando la mansión? ¿No intuyó que alguien rondaba?
– Me refería a alguien que rondara alrededor de la casa, inspector Lynley. Seguro que usted también se daría cuenta si algún intruso entrara en su casa.
– Si efectuara un registro o cogiera algo, sí. En caso contrario, no estoy seguro.
– Yo sí, créame.
Desalojó con la punta de la bota una maraña de dientes de león sin flores, encajada entre dos piedras. Recogió la hierba, examinó varios rosetones de hojas dentadas e irregulares, y la tiró a un lado.
– ¿Nunca ha logrado atrapar aquí al gamberro? ¿Nunca ha hecho un ruido que atrajera su atención, nunca se metió en su jardín por equivocación?
– No.
– ¿Nunca ha oído un coche o una moto?
– No.
– ¿Ha variado lo suficiente los horarios de sus inspecciones para despistar al gamberro?
La mujer se colocó el pelo detrás de las orejas, impaciente.
– Exacto, inspector. ¿Puedo preguntarle qué tiene que ver esto con la muerte del señor Sage?
Lynley sonrió con afabilidad.
– No estoy muy seguro.
La señora Spence miró en dirección al estanque situado en la base de la colina, con intenciones evidentes, pero Lynley consideró que aún no estaba preparado para seguir avanzando. Dedicó su atención al ala este de la casa. Las ventanas saledizas más bajas estaban entabladas. En dos de las superiores se veían grietas como costuras.
– Da la impresión de haber estado vacía durante años.
– Nadie la ha habitado nunca, salvo en los tres meses posteriores a su construcción.
– ¿Por qué?
– Está encantada.
– ¿Por quién?
– Por la cuñada del bisabuelo del señor Townley-Young. ¿En qué la convierte eso? ¿En su tía bisabuela? -No aguardó a la respuesta-. Se mató aquí. Pensaron que había salido a pasear. Cuando no regresó por la noche, empezaron a buscarla. Pasaron cinco días antes de que alguien pensara en registrar la casa.
– ¿Y?
– Se había colgado de una viga de la habitación de equipajes. Al lado del desván. Era verano. Los criados siguieron el rastro del olor.
– ¿Su marido no soportó seguir viviendo aquí?
– Una idea romántica, pero ya había muerto. Falleció durante su viaje de bodas. Dijeron que fue un accidente de caza, pero nadie estaba muy interesado en saber cómo ocurrió. Su mujer volvió sola, o eso pensó todo el mundo. Al principio, no sabían que había regresado con sífilis, el regalo de matrimonio de su marido, sin duda. -Sonrió sin humor, pero no a Lynley, sino a la casa-. Según la leyenda, camina sollozante por el pasillo de arriba. Los Townley-Young prefieren pensar que de remordimiento, por haber matado al hombre. Era en 1853, al fin y al cabo. No existía curación fácil.
– Para la sífilis.
– O para el matrimonio.
Se encaminó hacia el estanque. Él la observó un momento. Caminaba a grandes zancadas, pese a las pesadas botas. El cabello se movía al compás de sus movimientos, en dos arcos grises que retrocedían de su cara.
La pendiente que bajó estaba helada. Hacía mucho tiempo que la verdulaga y la aulaga habían dado cuenta de la hierba. En su base, el estanque adoptaba forma de riñón. Estaba cubierto de malas hierbas y parecía un pantano; el agua estaba turbia, y en verano debía ser una fuente de insectos y enfermedades. Cañas rebeldes y malas hierbas desnudas crecían hasta la altura de la cintura. Las últimas proyectaban zarcillos que se agarraban a la ropa, pero la señora Spence parecía indiferente al hecho. Se internó por en medio y apartó a un lado los zarcillos.
Se detuvo a menos de un metro del borde del agua.
– Venga -dijo.
Por lo que Lynley podía ver, la vegetación que indicaba no se distinguía de la otra. En primavera o verano, tal vez, flores o frutos ofrecerían alguna indicación sobre su género, cuando no de la especie, que ahora adoptaban la apariencia de arbustos y matorrales esqueléticos. Reconoció las ortigas con bastante facilidad por sus hojas dentadas, que todavía se aferraban al tallo de la planta. Las cañas no se diferenciaban en forma y tamaño de estación en estación. En cuanto al resto, estaba desconcertado.
La mujer debió darse cuenta, a juzgar por sus siguientes palabras.
– Es importante saber dónde crecen las plantas cuando es la estación, inspector. Si busca raíces, siguen en la tierra cuando los tallos, las hojas y las flores han desaparecido. -Señaló a su izquierda, donde un rectángulo de tierra parecido a una alfombra de hojas muertas daba lugar a un arbusto escuálido-. Reinas de los prados y matalobos crecen ahí en verano. Más lejos, hay un estupendo parche de manzanilla. -Se agachó y removió las hierbas que se pegaban a sus pies-. Si abriga alguna duda, las hojas de la planta no pasan de la tierra. Al final, se desintegran, pero el proceso dura mucho tiempo, y entretanto, ahí tiene la fuente de la identificación. -Extendió una mano, en la que sujetaba los restos de una hoja plumosa bastante parecida al perejil-. Es la clave de dónde cavar.
– Enséñeme.
La señora Spence obedeció. No fueron necesarias pala o azada. La tierra estaba húmeda. Resultó muy sencillo para ella extirpar la planta, tirando de la corona y los tallos que sobresalían del suelo. Golpeó el rizoma contra la rodilla para eliminar los restos de tierra que aún se aferraban, y ambos contemplaron el resultado en silencio.
La señora Spence sujetaba una gruesa cepa de la planta, de la que brotaba un manojo de tubérculos. La dejó caer de inmediato, como si, aun sin ingerirla, poseyera el poder de matar.
– Hábleme del señor Sage -dijo Lynley.
14
Sus ojos no podían apartarse de la cicuta que había tirado.
– Habría tenido que ver los tubérculos múltiples -dijo-. Tendría que haberlo sabido. Incluso ahora, debería acordarme.
– ¿Estaba distraída? ¿La vio alguien? ¿Alguien la llamó mientras estaba cavando?
Ella continuó sin mirarle.
– Tenía prisa. Bajé la pendiente, me dirigí a este lugar, aparté la nieve y encontré la chirivía.
– La cicuta, señora Spence. Como ahora.
– Tuvo que ser una sola raíz. En caso contrario, me habría fijado. Lo habría visto.
– Hábleme del señor Sage.
La mujer alzó la cabeza, con expresión confusa.
– Vino a casa varias veces. Quería hablar conmigo de la Iglesia. Y de Maggie.
– ¿Por qué de Maggie?
– Ella le apreciaba. El se tomaba interés por ella.
– ¿Qué clase de interés?
– Sabía que ella y yo teníamos problemas. ¿Qué madre e hija no los tienen? Quería mediar entre nosotras.
– ¿Se opuso usted?
– No me gustaba mucho sentirme inadecuada como madre, si se refiere a eso, pero le dejé venir. Y le dejé hablar. Maggie quería que yo le viera. Deseaba hacer feliz a Maggie.
– ¿Qué ocurrió la noche de su muerte?
– Lo mismo de siempre. Quería aconsejarme.
– ¿Sobre religión? ¿Sobre Maggie?
– Sobre ambas cosas, en realidad. Quería que ingresara en la iglesia, y quería que le diera permiso a Maggie para lo mismo.
– ¿Eso fue todo?
– No exactamente.
Se secó las manos en el pañuelo desteñido que había sacado del bolsillo de los téjanos. Lo estrujó, lo introdujo en las mangas para que hiciera compañía a los mitones y se estremeció. El jersey era grueso, pero no protegía lo bastante del frío. Al darse cuenta, Lynley decidió proseguir el interrogatorio en aquel mismo lugar. Cuando la mujer había extraído la cicuta, le había proporcionado cierta ventaja, siquiera por un rato. Estaba decidido a usarla y fortalecerla con todos los medios a su alcance. El frío era uno de ellos.
– ¿Entonces?
– Quería hablarme sobre el oficio de madre, inspector. Pensaba que era demasiado severa con mi hija. Creía que cuanto más insistiera en el tema de la castidad, más la azuzaría. Pensaba que, si estaba manteniendo relaciones sexuales, debía tomar precauciones para no quedarse embarazada. Yo pensaba que no debía mantener relaciones sexuales, con precauciones o no. Tiene trece años, apenas es una niña.
– ¿Discutieron?
– ¿Le envenené porque no estaba de acuerdo con mi forma de educarla? -Estaba temblando, pero no de aflicción, pensó Lynley. Aparte de las anteriores lágrimas, que había logrado controlar al cabo de pocos momentos, no parecía el tipo de mujer capaz de expresar angustia en presencia de la policía-. El no tenía hijos. Ni siquiera estaba casado. Una cosa es ofrecer opiniones que han surgido de una experiencia mutua, y otra muy diferente dar consejos basados únicamente en la lectura de textos de psicología y en el ideal glorificado de la vida familiar. ¿Cómo iba a tomarme en serio sus preocupaciones?
– Pese a esto, no discutió con él.
– No. Como ya le he dicho, acepté escucharle. Lo hice por Maggie, porque él la apreciaba. Eso es todo. Yo creía en unas cosas, él en otras. Quería que Maggie utilizara anticonceptivos. Yo quería, en primer lugar, que dejara de complicarse la vida manteniendo relaciones sexuales. Pensaba que no estaba preparada para ello. El opinaba que era demasiado tarde para cambiar su conducta. Disentimos.
– ¿Y Maggie? ¿Qué papel jugaba en su disentimiento?
– No hablamos de ello.
– ¿Lo habló ella con Sage?
– No lo sé.
– Pero eran muy íntimos.
– Ella le apreciaba.
– ¿Le veía a menudo?
– De vez en cuando.
– ¿Con su conocimiento y consentimiento?
La mujer bajó la cabeza. Su pie derecho pateó las hierbas con un movimiento espasmódico.
– Maggie y yo siempre hemos estado muy unidas, hasta que empezó lo de Nick. De modo que ya lo sabía cuando vi al vicario.
La respuesta lo explicaba todo: temor, amor y angustia. Se preguntó si eran inherentes a la condición de madre.
– ¿Qué le dio de cenar aquella noche?
– Cordero, salsa de menta, guisantes, chirivías.
– ¿Qué pasó?
– Hablamos. Se marchó poco después de las nueve.
– ¿Se sentía mal?
– Solo dijo que le esperaba una buena caminata, y como estaba nevando, tenía que irse.
– No se ofreció a acompañarle en coche.
– No me encontraba bien. Pensé que tenía la gripe. Me alegré de que se fuera, francamente.
– ¿Pudo detenerse en algún sitio, camino de casa?
Los ojos de la señora Spence se desviaron hacia la mansión, sobre su cresta de tierra, y luego hacia el robledal. Daba la impresión de que estaba calculando la posibilidad.
– No -dijo con firmeza-. Hay un pabellón, y su ama de llaves, Polly Yarkin, vive allí, pero eso le hubiera exigido desviarse, y no sé qué motivos tendría para visitar a Polly, cuando la veía cada día en la vicaría. Además, es más fácil volver al pueblo por el sendero peatonal. Colin le encontró en el sendero a la mañana siguiente.
– ¿No se le ocurrió telefonearle aquella noche, cuando se encontró mal?
– No relacioné mi estado con la comida. Ya se lo he dicho, pensé que era gripe. Si hubiera mencionado que se encontraba indispuesto antes de marcharse, le hubiera telefoneado, pero como no lo dijo, no establecí la relación.
– Pero murió en el sendero peatonal. ¿Está muy lejos de aquí? ¿Un kilómetro? ¿Menos, quizá? El ataque fue fulminante, ¿no cree?
– Sí.
– Me pregunto cómo es que él murió y usted no.
Ella sostuvo su mirada.
– Lo ignoro.
Lynley le concedió diez segundos de silencio para que apartara la vista de él. Como no lo hizo, asintió por fin y examinó el estanque. Vio que los bordes tenían una sucia película de hielo, similar a una capa de cera, que rodeaba las cañas. Cada noche y día de frío continuado extendería la piel hacia el centro del agua. Cuando estuviera cubierto por completo, el estanque adoptaría el aspecto de la tierra escarchada que lo rodeaba, como una mancha de tierra irregular pero en apariencia inocua. Los cautos la evitarían, al reconocer lo que era. Los inocentes o despistados intentarían atravesarla, romperían su superficie frágil y engañosa, y encontrarían la repugnante agua estancada que disimulaba.
– ¿Cómo sigue la relación entre usted y su hija, señora Spence? -preguntó-. ¿La escucha, ahora que el vicario ha muerto?
La señora Spence sacó los mitones del jersey. Se los calzó, con la clara intención de volver a trabajar.
– Maggie no escucha a nadie -respondió.
Lynley introdujo la cinta en el casete del coche y subió el volumen. Helen habría aplaudido la elección, el Concierto en Si bemol de Haydn, con Wynton Marsalis a la trompeta. Alegre y animoso, con el contrapunto de los violines a las notas puras de la trompeta, era muy diferente de su habitual selección de «rusos tenebrosos. Por Dios, Tommy, ¿no compusieron algo más estimulante para el oyente? ¿Por qué eran tan siniestros? ¿Crees que era debido al clima?». Sonrió al pensar en ella. «Johann Strauss», pediría. «Oh, ya lo sé. Demasiado vulgar para tus gustos refinados. Lleguemos a un compromiso: Mozart.» Y pondría la Pequeña Serenata Nocturna, la única pieza de Mozart que Helen reconocía en todas y cada una de las ocasiones, con el anuncio de que dicha habilidad la ponía a salvo del epíteto «inculta total».
Condujo hacia el sur, fuera del pueblo. Apartó a Helen de sus pensamientos.
Pasó bajo las desnudas ramas de los árboles y se dirigió hacia los páramos, mientras pensaba en uno de los principios básicos de la criminología: siempre existe una relación entre el asesino y la víctima en un asesinato premeditado. No es el caso de los asesinos múltiples, impulsados por pasiones e instintos incomprensibles para la sociedad en que viven. No siempre es el caso en un crimen pasional, cuando el asesinato se gesta en un arranque de cólera, celos, venganza u odio, inesperado, transitorio, pero no por ello menos virulento. Tampoco sucede en las muertes accidentales, cuando las fuerzas de la coincidencia reúnen a víctima y asesino en un momento crucial. Los asesinatos premeditados surgen de una relación. Pasa revista a las relaciones de la víctima, y el asesino aparecerá, tarde o temprano.
Aquella información formaba parte de la biblia de todo policía. Iba unida al hecho de que la mayoría de las víctimas conocen a sus asesinos, y ello estaba relacionado con la circunstancia de que la mayoría de asesinatos son cometidos por un pariente próximo de la víctima. Tal vez Juliet Spence hubiera envenenado a Robin Sage por un horrible accidente, cuyas consecuencias acarrearía durante toda su vida. No era la primera vez que alguien proclive a la vida natural recogiera una raíz, una seta, flores o frutos, y terminara matándose o matando a otro, como resultado de un error de identificación. Pero si St. James estaba en lo cierto, si Juliet no hubiera podido sobrevivir a la más ínfima ingestión de cicuta, si no era posible relacionar los síntomas de fiebre y vómitos a envenenamiento por cicuta, debía existir una relación entre Juliet Spence y el hombre que había muerto a sus manos. Si ese era el caso, la relación superficial parecía ser Maggie, la hija de Juliet.
La escuela de segunda enseñanza, un edificio de ladrillo carente de interés asentado en el triángulo creado por la articulación de dos calles convergentes, no se encontraba lejos del centro de Clitheroe. Eran las once y cuarenta cuando entró en el aparcamiento y se introdujo con cuidado en el espacio que había entre un Austin-Healey antiguo y un Golf convencional de cosecha reciente, con un asiento de niño detrás. Una pegatina casera que rezaba «Cuidado con el crío» estaba pegada a la ventanilla trasera del Golf.
A juzgar por la desolación de los largos pasillos con suelo de linóleo y las puertas cerradas que daban a ellos, aún se estaban dando clases. Las oficinas de la administración se encontraban en el interior, a izquierda y derecha de la entrada, una frente a otra. En algún momento se habían pintado letreros negros en el cristal opaco que comprendía la mitad superior de las puertas, pero los años habían reducido las letras a manchas, de un color similar al del hollín mojado, y apenas se podían distinguir las palabras «directora», «tesorera», «sala de descanso de los docentes», y «subdirectora», en tipografía grecorromana pomposa.
Escogió la directora. Al cabo de unos minutos de conversación repetitiva en voz alta con una secretaria octogenaria a la que había sorprendido cabeceando sobre una labor de punto, que aparentaba ser la manga de un jersey apropiado para la talla de un gorila adulto, le condujeron al estudio de la directora. «Señora Crone» estaba grabado sobre una placa que descansaba sobre su escritorio. Un nombre desafortunado [7], pensó Lynley. Pasó los momentos previos a su llegada pensando en todos los motes posibles que le habrían aplicado sus alumnos. Se le antojaron infinitos, tanto en variedad como en connotaciones.
Resultó ser la antítesis de todos, con una falda ceñida, casi quince centímetros por encima de las rodillas, y una chaqueta de lana demasiado larga, provista de hombreras y botones enormes. Llevaba pendientes dorados en forma de disco, un collar a juego y zapatos cuyos altísimos tacones dirigían la vista inexorablemente a un sobresaliente par de tobillos. Era la clase de mujer que obligaba a mirarla de arriba abajo más de dos veces, y Lynley se obligó a no desviar los ojos de su cara. Se preguntó cómo era posible que la junta de administración de la escuela hubiera elegido a semejante criatura para el cargo. No podía tener más de veintiocho años.
Consiguió formular su petición sin conceder más de un tiempo mínimo a imaginarla desnuda, y se perdonó aquel instante de fantasía atribuyéndolo a la maldición de ser hombre. En presencia de una mujer hermosa, siempre había experimentado aquella reacción instintiva de verse reducido, siquiera un momento, a piel, huesos y testosterona. Gustaba de creer que su reacción a los estímulos femeninos no tenía nada que ver con quién era y a qué consagraba su lealtad, pero le fue fácil imaginar la reacción de Helen ante aquella batalla sin importancia ni consecuencias contra su lujuria, así que se lanzó a una explicación mental de su comportamiento, con expresiones como «pura curiosidad», «estudio científico», «por el amor de Dios, Helen, no exageres», como si ella estuviera presente, de pie en una esquina, observando en silencio y adivinando sus pensamientos.
Maggie Spence estaba en clase de Latín, dijo la señora Crone. ¿No podía esperar hasta la hora de comer, apenas un cuarto de hora?
No era posible, de hecho, y aunque hubiera podido, Lynley prefería establecer contacto con la muchacha en total intimidad. A la hora de comer, rodeada de compañeros, existía, la posibilidad de que les vieran. Deseaba ahorrar a la chica cualquier mal rato. No resultaría fácil para ella, teniendo en cuenta que su madre había estado en el punto de mira de la policía antes, y ahora lo volvía a estar. ¿Conocía la señora Crone a su madre, por cierto?
La había conocido el día de los Discursos [8], en Pascua del año anterior. Una mujer muy agradable. Firme partidaria de la disciplina, pero cariñosa con Maggie, dedicada a todos los intereses de la niña. A la sociedad le serían muy útiles algunos padres más como la señora Spence detrás de la juventud de nuestra nación, ¿no cree, inspector?
En efecto. Estaba completamente de acuerdo con la señora Crone. Sobre lo de ver a Maggie…
¿Sabía su madre que él iba a venir?
Si la señora Crone desea telefonearla…
La directora le observó con atención y examinó su tarjeta de identidad con tal minuciosidad, que por un momento pensó que iba a morderla para averiguar si era de oro. Podían utilizar el estudio, le informó, pues ella ya salía hacia el comedor, donde permanecería mientras los alumnos comían. Esperaba que el inspector dejara tiempo libre a Maggie, advirtió al marchar, y si la niña no estaba en el comedor a las doce y cuarto, la señora Crone enviaría a alguien en su busca. ¿Estaba claro? ¿Se habían comprendido mutuamente?
Por supuesto.
Aún no habían pasado cinco minutos cuando la puerta del estudio se abrió y Lynley se levantó cuando Maggie Spence entró en la habitación. Cerró la puerta a su espalda con cuidado innecesario, y giró el pomo para comprobar que lo había hecho en un silencio perfecto. Le miró desde el otro extremo del estudio, con las manos enlazadas a la espalda y la cabeza gacha.
Lynley sabía que, en comparación con la juventud actual, su introducción al sexo (orquestada entusiásticamente por la madre de un amigo suyo, durante unas vacaciones en Lent, ya en el último curso de Eton) había sido relativamente tardía. Acababa de cumplir los dieciocho. Sin embargo, pese a los cambios de las costumbres y la propensión hacia el libertinaje juvenil, consideró difícil creer que aquella muchacha estuviera envuelta en experimentaciones sexuales de cualquier tipo.
Parecía demasiado niña. En parte, era debido a la estatura. Apenas rebasaba el metro cincuenta. Y en parte, a su postura y proceder. Se erguía un poco de puntillas, con sus medias azul marino algo abombadas en los tobillos, y removía los pies, doblaba los tobillos hacia fuera y daba la impresión de esperar un palmetazo de un momento a otro. El resto era apariencia personal. Tal vez las normas de la escuela prohibían el uso del maquillaje, pero nada debía impedirle tratar a su cabello de una manera más adulta. Era espeso, el único atributo que compartía con su madre. Caía hasta su cintura en una masa ondulante, y lo llevaba retirado de la cara y sujeto con un gran prendedor ámbar en forma de arco. No usaba cola de caballo, flequillo ni trenzas. No hacía el menor esfuerzo por emular a una actriz o una estrella del rock.
– Hola -dijo Lynley, y descubrió que hablaba con la misma dulzura que habría empleado con un gatito asustado-. ¿Te ha dicho la señora Crone quién soy, Maggie?
– Sí, pero no era necesario. Ya lo sabía. -Movió los brazos. Daba la impresión de que se estaba retorciendo las manos a la espalda-. Nick dijo anoche que usted había llegado al pueblo. Le vio en el pub. Dijo que usted querría hablar con todos los buenos amigos del señor Sage.
– Y tú eras uno de ellos, ¿verdad?
La muchacha asintió.
– Es duro perder un amigo.
Ella se limitó a remover los pies, sin contestar. Otra similitud con su madre, por lo visto. Le recordó a la señora Spence cuando arrancaba las hierbas de la terraza con la punta de la bota.
– Ven aquí -dijo-. Yo prefiero sentarme, si no te importa.
Acercó una segunda silla a la ventana, y cuando Maggie se sentó, le miró por fin. Sus ojos azul cielo le contemplaron con franqueza y vacilante curiosidad, pero sin el menor rastro de culpabilidad. Se chupó la parte interna del labio inferior, lo cual acentuó un hoyuelo de su mejilla.
Ahora que la tenía más cerca, reconoció con mayor facilidad a la mujer en ciernes que estaba alterando para siempre la cascara de la niña. Tenía la boca generosa, los pechos redondos, las caderas lo bastante amplias para ser hospitalarias. Era la clase de cuerpo que, al llegar a la madurez, tendría que luchar con el sobrepeso, pero ahora, bajo el sobrio uniforme escolar consistente en falda, blusa y jubón, se veía maduro y preparado. Si era Juliet Spence quien insistía en que Maggie no usara maquillaje y llevara un corte de pelo más adecuado para una niña de diez años, Lynley no pudo culparla.
– No estabas en casa la noche que el señor Sage murió, ¿verdad? -preguntó.
La muchacha negó con la cabeza.
– Pero sí durante el día. Entré y salí. Eran las vacaciones de Navidad.
– ¿No quisiste cenar con el señor Sage? Era amigo tuyo, al fin y al cabo, ¿no es cierto? Me pregunto por qué desechaste la oportunidad.
Cubrió la mano derecha con la izquierda. Las cerró sobre el regazo.
– Era la noche de la reunión mensual -dijo-. Josie, Pam y yo. Pasamos la noche juntas.
– ¿Lo hacéis cada mes?
– En orden alfabético: Josie, Maggie, Pam. Era el turno de Josie. Siempre es el más divertido, porque si no tienen lleno, la mamá de Josie nos deja elegir la habitación del hostal que más nos guste. Escogimos la habitación de la claraboya. Está bajo el tejado. Estaba nevando y nos pusimos a mirar cómo se posaba sobre el cristal. -Estaba sentada muy tiesa, con los tobillos cruzados. Mechas de cabellos bermejos que escapaban del prendedor se rizaban sobre sus mejillas y frente-. Dormir en casa de Pam es lo peor, porque nos toca dormir en la sala de estar. Es por sus hermanos. Ocupan el dormitorio de arriba. Son gemelos. A Pam no le caen muy bien. Considera impresentable que sus papas tuvieran más hijos a su edad. Tienen cuarenta y dos años. Pam dice que le da escalofríos pensar en sus papas así, pero yo creo que son muy majos. Los gemelos, quiero decir.
– ¿Cómo organizáis las reuniones?
– Pues así, sin más.
– ¿Sin un plan?
– Bueno, sabemos que es el tercer viernes de mes, y seguimos el alfabeto, como ya he dicho. Josie-Maggie-Pam. Pam es la siguiente. Este mes tocó en mi casa. Yo pensaba que sus mamas no las dejarían dormir conmigo esta vez, pero al final sí.
– ¿Estabas preocupada por la encuesta?
– Ya había acabado, pero la gente del pueblo…
Miró por la ventana. Dos cornejas de cuello gris habían aterrizado sobre el antepecho y picoteaban furiosamente tres migas de pan; cada pájaro intentaba expulsar al otro de su base, con el fin de reclamar la miga restante.
– A la señora Crone le gusta dar de comer a los pájaros. Tiene como una gran jaula en el jardín, donde cría pinzones, y siempre deja semillas o lo que sea para que coman en el antepecho de la ventana. Creo que está bien, aunque los pájaros se pelean por la comida. ¿Se ha fijado alguna vez? Siempre actúan como si no tuvieran suficiente. No sé por qué.
– ¿Y la gente del pueblo?
– Me he dado cuenta de que, a veces, me miran. Dejan de hablar cuando paso, pero las mamas de Josie y Pam no lo hacen. -Olvidó los pájaros y le dedicó una sonrisa. El hoyuelo dotó a su cara de un aspecto desproporcionado y simpático-. La primavera pasada dormimos en la mansión. Mamá nos dio permiso, siempre que no tocáramos nada. Nos llevamos sacos de dormir y nos acomodamos en el comedor. Pam quería subir al piso de arriba, pero Josie y yo tuvimos miedo de ver al fantasma, así que Pam subió la escalera con una linterna y durmió sola en el ala oeste. Solo que después descubrimos que no estaba sola. A Josie no le hizo mucha gracia. Dijo que era solo para nosotras, Pamela. No se permiten hombres. Pam dijo, estás celosa, porque nunca has estado con un hombre, ¿verdad? Josie dijo, me he acostado con montones de hombres, señorita Folla-A-Destajo, lo cual no era cierto, y tuvieron tal pelea que Pam no volvió a dormir con nosotras durante los dos meses siguientes. Pero luego volvió.
– ¿Todas vuestras mamas saben la noche que dormís juntas?
– El tercer viernes de mes. Todo el mundo lo sabe.
– ¿Sabías que te ibas a perder la cena con el vicario si ibas a casa de Josie en diciembre?
La muchacha asintió.
– Pensé que quería ver a mamá a solas.
– ¿Por qué?
Movió el pulgar sobre la manga del jubón, que se arrugó sobre la blusa blanca.
– El señor Shepherd lo prefiere, ¿no? De modo que pensé que sería lo mismo.
– ¿Pensaste o confiaste?
Ella le miró con gran serenidad.
– El señor Sage había venido otras veces. Mamá me envió a casa de Josie, por eso pensé que tenía algún interés. Mamá y él hablaron. Después, el vicario volvió. Pensé que, si mamá le gustaba, lo mejor era desaparecer, pero después descubrí que mamá no le gustaba. Ni él a ella.
Lynley frunció el ceño. Una pequeña alarma se disparó en su cabeza. El sonido no le gustó.
– ¿Qué quieres decir?
– Bueno, no hicieron nada, al contrario que el señor Shepherd y ella.
– Solo se habían visto unas cuantas veces, ¿no?
Maggie asintió.
– Pero él nunca hablaba de mamá cuando nos veíamos, y nunca me hacía preguntas sobre ella, como habría sido el caso si le gustara.
– ¿De qué hablaba?
– Le gustaban las películas y los libros. Hablaba de eso, y de la Biblia. A veces, me leía historias de la Biblia. Le gustaba aquella de los viejos escondidos detrás de unos matorrales que miraban a una mujer bañarse. Los viejos estaban escondidos en los matorrales, no la mujer. Querían tener relaciones sexuales con ella porque era muy joven y bonita, y aunque eran viejos, aún sentían deseos. El señor Sage lo explicó. Le gustaba.
– ¿Qué más cosas te explicaba?
– Hablaba mucho de mí, como qué sentía… -Retorció la muñeca de la bata-. Bueno, nada importante.
– ¿Con tu novio, cuando te acostabas con él?
La muchacha bajó la cabeza y se concentró en la bata. Su estómago gruñó.
– Hambre -musitó, sin levantar la vista.
– El vicario y tú debíais ser muy íntimos.
– Él decía que no era malo lo que yo sentía por Nick. Decía que el deseo era algo natural. Decía que todo el mundo lo sentía. Incluso él.
De nuevo, la alarma insidiosa. Lynley observó a la muchacha con atención y trató de descifrar cada palabra que pronunciaba, preguntándose cuánto callaba.
– ¿Dónde sostenías esas conversaciones, Maggie?
– En la vicaría. Polly preparaba el té y lo llevaba al estudio. Comíamos galletas Jaffa y hablábamos.
– ¿Solos?
La muchacha asintió.
– A Polly no le gustaba mucho hablar de la Biblia. No va a la iglesia. Nosotras tampoco, por supuesto.
– Pero él hablaba de la Biblia contigo.
– Porque éramos amigos, sobre todo. Decía que se puede hablar de todo con los amigos. Sabes que son tus amigos porque te escuchan.
– Tú le escuchabas. Él te escuchaba. Vuestra relación era especial.
– Éramos amigos. -Maggie sonrió-. Josie decía que el vicario me quería más que a nadie en la parroquia, sin ni siquiera ir a la iglesia. Estaba dolida. Decía, ¿por qué quiere que tú le acompañes a tomar el té y a pasear por los páramos, Maggie Spence? Yo contesté que se sentía solo y yo era su amiga.
– ¿Te dijo él que se sentía solo?
– No fue necesario. Yo lo sabía. Siempre se alegraba cuando me veía. Siempre me daba un abrazo cuando me iba. Le gustaba abrazar.
– Y a ti te gustaban sus abrazos.
– Sí.
Lynley paró un momento para reflexionar sobre la mejor forma de abordar el tema sin despertar sus recelos. El señor Sage había sido su amigo, el compañero en quien confiaba. Lo que hubieran compartido debía ser sagrado para la muchacha.
– Es bonito que te abracen -dijo en tono ligero-. Hay pocas cosas más agradables, si quieres saber mi opinión.
Lynley adivinó que le estaba observando, y se preguntó si intuía sus vacilaciones. Aquel tipo de interrogatorio no era su fuerte. Requería la habilidad quirúrgica de un psicólogo, que hincara su escalpelo en el miedo y los tabúes. Sabía que avanzaba por un terreno peligroso, lo cual no le hacía nada feliz.
– A veces, los amigos tienen secretos, Maggie, cosas que saben de cada uno, cosas que dicen, cosas que hacen. A veces, el vínculo de su amistad se establece a partir de los secretos y promesas que comparten. ¿Era así entre el señor Sage y tú?
Maggie guardó silencio. Observó que había vuelto a chuparse la parte interna del labio inferior. Un poco de barro, desprendido de la suela de un zapato, había caído al suelo. Durante sus inquietos movimientos en la silla, había aplastado el barro sobre la alfombra Axminster. Seguro que a la señora Crone no le haría ninguna gracia.
– ¿Las promesas o los secretos constituían una preocupación para tu madre, Maggie?
– El vicario me quería más que a nadie.
– ¿Tu madre lo sabía?
– El señor Sage quería que ingresara en el club social. Dijo que hablaría con mamá para que me diera permiso. Estaban preparando una excursión a Londres. Me pidió que fuera. También iban a celebrar una fiesta de Navidad. Dijo que mamá me daría permiso. Hablaron por teléfono.
– ¿El día que murió?
Fue una pregunta demasiado rápida. La muchacha parpadeó, nerviosa.
– Mamá no hizo nada. Mamá no le haría daño a nadie.
– ¿Le invitó a cenar aquella noche, Maggie?
La chica meneó la cabeza.
– Mamá no me lo dijo.
– ¿No le invitó?
– No me lo dijo.
– Pero sí que iba a venir.
Maggie meditó la respuesta. Lynley lo adivinó, por la forma en que bajó los ojos hacia el pecho. La respuesta era innecesaria.
– ¿Cómo sabías que iba a venir, si ella no te lo dijo?
– Telefoneó. Escuché.
– ¿Qué oíste?
– Era sobre el club social, la fiesta, ya lo he dicho. Mamá parecía enfadada. «No tengo la menor intención de dejarla ir. Es inútil seguir discutiendo.» Eso dijo. Después, él contestó. Habló un rato, y mamá dijo por fin que fuera a cenar y hablarían. De todos modos, pensé que no iba a cambiar de opinión.
– ¿Aquella misma noche?
– El señor Sage siempre decía que había que golpear en caliente. -Frunció el ceño con aire pensativo-. Algo por el estilo. Nunca aceptaba que una negativa fuera definitiva. El sabía que yo quería ingresar en el club. Pensaba que era importante.
– ¿Quién dirige el club?
– Nadie, ahora que el señor Sage ha muerto.
– ¿Quiénes son los miembros?
– Pam y Josie. Chicas del pueblo, y otras de las granjas.
– ¿Ningún chico?
– Solo dos. -Arrugó la nariz-. Los chicos se resistían a ingresar. «Pero al final les ganaremos», dijo el señor Sage. «Juntaremos las cabezas y fraguaremos un plan.» Por eso quería, en parte, que ingresara en el club.
– ¿Para poder juntar las cabezas? -preguntó con indiferencia Lynley.
La muchacha no reaccionó.
– Para que Nick ingresara, porque si él ingresaba, estaba seguro, los demás le imitarían. El señor Sage lo sabía. El señor Sage lo sabía todo.
Regla Uno: confía en tu intuición.
Regla Dos: apóyala con los hechos.
Regla Tres: efectúa una detención.
La Regla Cuatro tenía algo que ver con el problema de si un oficial de la ley debía orinar después de consumir cuatro pintas de Guinness, una vez concluido el caso, y la Regla Cinco se refería a la única actividad recomendada como forma de celebración después de entregar el culpable a la justicia. El inspector detective Angus MacPherson había entregado las reglas, impresas en tarjetas de un rosa subido, acompañadas de ilustraciones apropiadas, en el curso de una reunión celebrada en New Scotland Yard, y mientras la cuarta y quinta reglas habían provocado la hilaridad general y comentarios obscenos, Lynley había recortado las otras tres mientras esperaba que alguien se pusiera al teléfono. Las utilizaba como punto de libro. Las consideraba un complemento de las Leyes Penales.
La deducción intuitiva de que Maggie jugaba un papel fundamental en la muerte del señor Sage había conducido a Lynley hasta la escuela secundaria de Clitheroe. La chica no había dicho nada durante la conversación que hubiera desalentado su convicción.
Un hombre maduro y solitario, y una muchacha a punto de convertirse en mujer constituían una combinación delicada, pese a la ostensible rectitud del hombre y la evidente ingenuidad de la muchacha. Si remover en las cenizas de la muerte de Robin Sage revelaba una meticulosa fórmula para seducir a la joven, Lynley no se llevaría ninguna sorpresa. No era la primera vez que el abuso de menores iba disfrazado de amistad y santidad. Ni sería la última. El hecho de que la violación tuviera como objeto a una niña formaba parte de su insidiosa fascinación. En este caso, como la niña ya se había abierto a la sexualidad, era fácil hacer caso omiso de cualquier sentimiento de culpabilidad.
Maggie estaba ansiosa de amistad y aprobación. Anhelaba el calor del contacto. ¿Qué mejor alimento podía satisfacer los meros deseos físicos de un hombre? No era necesario que Robin Sage abrigara ansias de dominio, ni que la situación fuera una demostración de su incapacidad de forjar o mantener una relación adulta. Podía tratarse de pura y simple tentación humana. Le gustaba abrazar, como Maggie había dicho. Era una niña que anhelaba abrazos. Que fuera bastante más que una niña tal vez habría constituido una sorpresa para el vicario.
Y después, ¿qué?, se preguntó Lynley. ¿Una erección y el fracaso de Sage por controlarla? ¿El deseo irrefrenable de arrancar ropa y dejar al descubierto piel desnuda? ¿Aquellos dos traidores a la indiferencia, la pasión y la sangre, que latían en las ingles y exigían acción? Por no mencionar aquel astuto susurro en el fondo de la mente: ¿qué más da, si ya lo está haciendo?, no es inocente, no estás seduciendo a una virgen, si no le gusta, te dirá que pares, abrázala fuerte para que pueda sentirte y comprender, acaricia sus pechos con rapidez, desliza una mano entre sus muslos, cuéntale lo agradable que es abrazarse, solos los dos, Maggie, nuestro secreto especial, mi mejor amiguita…
Todo habría podido ocurrir en el plazo de breves semanas. Maggie estaba enfrentada con su madre: necesitaba un amigo.
Lynley sacó el Bentley a la calle, condujo hasta la esquina y giró para dirigirse hacia el centro de la ciudad. Era posible, pensó, pero también cualquier otra cosa. El tiempo se le echaba encima. La Regla Uno era crucial, sin duda, pero no podía eclipsar a la Regla Dos.
Se puso a buscar un teléfono.
15
Cerca de la cumbre de Cotes Fell, desde más arriba de la piedra erguida que llamaban Gran Norte, Colin Shepherd comprobó lo que aún no había añadido a las circunstancias recogidas sobre la muerte de Robin Sage: cuando la niebla se disipaba o el viento la empujaba, se podían ver con toda claridad los terrenos de Cotes Hall, sobre todo en invierno, cuando los árboles habían perdido las hojas. Unos metros más abajo, apoyado contra la piedra para fumar o descansar, solo se podía ver el tejado de la vieja mansión, con su batiburrillo de chimeneas, buhardillas y veletas, pero bastaba con subir un poco más hasta la cumbre y sentarse en el refugio que proporcionaba aquel afloramiento de piedra caliza, que se curvaba como el signo de interrogación de una pregunta que nadie formulaba, para verlo todo, desde la mansión en sí, en toda su siniestra decrepitud, hasta el patio que la rodeaba por tres lados, desde los terrenos que se alejaban de ella, reclamados por la naturaleza, hasta los edificios exteriores que debían servir a sus necesidades. Entre estos últimos se contaba la casa, y Colin había visto al inspector Lynley entrar en el jardín de la casa.
Mientras Leo corría de un punto de interés canino a otro en la cumbre de la montaña, guiado por su nariz en una jubilosa exploración de olores, Colin siguió los movimientos de Lynley a través del jardín hasta que entró en el invernadero, mientras se maravillaba de la excelente vista de que gozaba. Desde abajo, la niebla semejaba una muralla sólida, impenetrable a la visión e inmóvil por completo. Sin embargo, desde las alturas, lo que parecía opaco e impenetrable revelaba su sustancia deshilachada. Hacía frío y humedad, pero, por lo demás, no existían otros inconvenientes.
Lo observó todo, contó los minutos que pasaron en el invernadero, tomó nota de la exploración llevada a cabo en el sótano. Archivó el dato de que no cerraron con llave la puerta de la cocina cuando cruzaron los terrenos, al igual que no se había cerrado con llave mientras Juliet trabajaba en la soledad del invernadero y cuando la abrió para coger la llave del sótano. Vio que se detenían a conversar en la terraza, y cuando Juliet señaló hacia el estanque, adivinó lo que seguiría a continuación.
Mientras tanto, también pudo oír, no la conversación, sino el sonido de la música. Incluso cuando una repentina ráfaga de viento alteró la densidad de la niebla, oyó el ritmo de la marcha.
Cualquiera que se tomara la molestia de subir a Cotes Fell conocería las idas y venidas en la mansión y la casa. Ni siquiera era necesario correr el riesgo de adentrarse en la propiedad de los Townley-Young. La excursión a la cumbre se efectuaba mediante un sendero público, al fin y al cabo. Mientras la subida era empinada en algunas ocasiones, sobre todo en el último tramo, tras rebasar el Gran Norte, no era suficiente para entibiar los ánimos de los nacidos y criados en Lancashire, ni de una mujer acostumbrada al ascenso.
Cuando Lynley dio vuelta a su monstruoso coche y salió del patio, con la intención de regresar por los baches y el barro que mantenían alejados a casi todos los visitantes, Colin se encaminó hacia el afloramiento de piedra caliza en forma de señal de interrogación. Se agachó, recogió con aire pensativo un puñado de guijarros y lo dejó caer sobre la tierra. Leo se acercó a él, no sin dedicar al exterior del afloramiento un completo examen olfativo y provocar un minidesprendimiento de esquisto. Colin extrajo del bolsillo de la chaqueta una pelota de tenis masticada. La agitó de un lado a otro ante el morro de Leo, la tiró hacia la niebla y vio que el perro salía alegre en su persecución. Se movía con perfecta seguridad. Dominaba su trabajo y lo ejecutaba sin la menor dificultad.
A escasa distancia del afloramiento, Colin distinguió una cicatriz de tierra que marcaba el límite de la hierba autóctona de los páramos y laderas. Formaba un círculo de unos tres metros de diámetro, y su circunferencia estaba delineada mediante piedras separadas por unos treinta centímetros de distancia. Un rectángulo de granito descansaba en el centro del círculo, y no necesitó acercarse a examinarlo para saber que albergaba los restos de cera derretida, las marcas dejadas por un caldero de hierro y el claro dibujo de una estrella de cinco puntas.
No constituía un secreto para nadie del pueblo que la cumbre de Cotes Fell era un lugar sagrado. Así lo proclamaba el Gran Norte, que poseía desde hacía mucho tiempo la fama de proporcionar respuestas psíquicas a las preguntas, si quien las formulaba preguntaba y escuchaba con un corazón puro y una mente receptiva. Algunos consideraban el extraño afloramiento de piedra caliza un símbolo de fertilidad, el estómago de una madre, henchido de vida. Y su florón de granito, tan parecido a un altar que no era fácil desechar las similitudes, había sido definido como peculiaridad geológica en las primeras décadas del siglo pasado. Por lo tanto, se trataba de un lugar donde perduraban las viejas costumbres.
Los Yarkin habían sido destacados practicantes del Arte y adoradores de la Diosa desde tiempos inmemoriales. Nunca lo habían ocultado. Se entregaban a los cánticos, rituales, hechizos y encantamientos con una devoción que les había granjeado, si no el respeto, al menos el máximo grado de tolerancia que cabía esperar de unos aldeanos cuyas vidas restringidas y experiencia limitada solían impulsar a una tendencia conservadora hacia Dios, la monarquía, la patria, y nada más. No obstante, en tiempos de desesperación, era frecuente dar la bienvenida a cualquiera que tuviera influencia con el Todopoderoso. Por lo tanto, si un niño querido caía víctima de una dolencia, si las ovejas enfermaban, si un soldado era destinado a Irlanda del Norte, nadie rechazaba la oferta de Rita o Polly Yarkin de trazar el círculo y suplicar a la Diosa. Al fin y al cabo, ¿quién sabía en realidad qué deidad escuchaba? ¿Por qué no acudir a todas las posibilidades religiosas, abarcar cada una de las bases sobrenaturales y esperar lo mejor?
Hasta él había caído en la tentación, una y otra vez, cuando permitía que Polly subiera a la colina por el bien de Annie. Vestía una túnica dorada. Llevaba ramas de laurel en una cesta. Las quemaba junto con clavos de especia para producir incienso. Mediante un alfabeto que él no sabía leer, y en cuya realidad tampoco creía, grababa su petición en una gruesa vela naranja y la encendía; suplicaba un milagro, le explicaba que todo era posible si el corazón de la bruja era puro. A fin de cuentas, ¿acaso no tenía cuarenta y nueve años la madre de Nick Ware cuando le dio a luz? ¿No había concedido el señor Townley-Young una pensión a los hombres que trabajaban en sus granjas? ¿No se había construido el embalse de Fork y proporcionado nuevos puestos de trabajo al condado? Aquellas eran las dádivas de la Diosa, decía Polly.
Nunca permitía que Colin contemplara un ritual. Al fin y al cabo, no era un practicante, ni tampoco un iniciado. Algunas cosas no podían permitirse, afirmaba. En honor a la verdad, Colin ignoraba qué hacía la joven cuando llegaba a la cumbre de la colina. Ni siquiera la había oído formular una petición.
Sin embargo, desde lo alto de la colina, Polly podía ver Cotes Hall, y Colin sabía que seguía practicando el Arte, a juzgar por las marcas de cera en el altar de granito. Podía observar todo cuanto sucedía en el patio, la propiedad y el jardín de la casa. Tomaría nota de todas las idas y venidas, y aunque alguien se dirigiera hacia la casa por el bosque, le vería.
Colin se levantó y llamó a Leo con un silbido. El perro salió correteando de la niebla. Llevaba la pelota de tenis en la boca y la dejó caer a los pies de Colin, con el morro a escasos centímetros, dispuesto a cogerla en cuanto su amo extendiera la mano hacia ella. Colin jugó con el perdiguero un rato, divertido por la artificialidad de los gruñidos protectores del perro. Por fin, Leo soltó la pelota, retrocedió unos pasos y esperó a que su amo la tirara. Colin la arrojó en dirección a la mansión, y contempló al animal cuando corrió en su persecución.
Colin le siguió con parsimonia, sin apartarse del sendero. Se detuvo junto al Gran Norte y apoyó la mano sobre la piedra. Notó el veloz mordisco del frío, que los ancianos habrían llamado el poder mágico de la roca.
– ¿Lo hizo? -preguntó, y cerró los ojos para aguardar la respuesta. La sintió en los dedos. «Sí… Sí…»
La bajada no era muy pronunciada. La senda estaba helada, pero no imposible. Tantos pies la habían hollado a lo largo de los siglos que la hierba, resbaladiza a causa de la escarcha en otras zonas, se confundía con la tierra y las piedras. La fricción contra las suelas de los zapatos eliminaba el peligro. Cualquiera podía subir a Cotes Fell. Cualquiera podía recorrer la senda con niebla. Cualquiera podía recorrerla de noche.
Describía tres zigzagues, de modo que el panorama cambiaba sin cesar. La vista de la mansión se transformaba en la del valle, con Skelshaw Farm a lo lejos. Un momento después, la panorámica de Skelshaw Farm daba paso a la iglesia y las casas de Winslough. Por fin, cuando la pendiente enlazaba con el prado situado al pie de la colina, el sendero bordeaba el perímetro de Cotes Hall.
Colin se detuvo en aquel punto. No había escalera en el muro de piedra seca que permitiera a un excursionista acceder con facilidad a la mansión, pero como muchas zonas descuidadas del campo, el muro estaba bastante deteriorado. Crecían zarzas en algunos sectores. Otros presentaban enormes boquetes, donde se amontonaban pirámides de basura. No costaría mucho pasar por la hendidura. Colin lo hizo, y silbó al perro para que le siguiera.
La tierra se hundía por segunda vez, en una pendiente gradual que terminaba en el estanque, a unos veinte metros de distancia. Cuando llegó, Colin miró hacia atrás. Solo podía ver hasta el Gran Norte. La niebla y el cielo eran monocromos, y la escarcha que cubría la tierra impedía los contrastes. Desaparecían sin necesidad de ocultarse. Un observador no habría podido pedir más.
Rodeó el estanque, seguido de Leo. Se acuclilló para examinar la raíz que Juliet había arrancado. Frotó la superficie, dejó la piel de un marfil sucio al descubierto, y hundió la uña del pulgar en el tallo. Brotó un tenue reguero aceitoso, de la anchura de un alfiler. «Sí… Sí.»
La tiró al centro del estanque y vio cómo se hundía. El agua onduló en círculos cada vez más grandes que lamieron los bordes del hielo sucio.
– No, Leo -dijo, cuando la reacción instintiva del perro le acercó demasiado a la orilla del agua. Cogió la pelota de tenis, la lanzó hacia el terraplén y el perro corrió tras ella.
Juliet habría vuelto ya al invernadero. La había visto regresar cuando Lynley se marchó, y sabía que estaría buscando el alivio que surgía de cuidar las macetas, podar y trabajar en sus plantas. Pensó en ir a verla. Experimentó la necesidad de revelarle lo que había averiguado, pero Juliet no querría escucharle. Protestaría, consideraría repugnante la idea. En lugar de cruzar el patio y entrar en el jardín, siguió por la senda. Cuando llegó a la primera hendidura del espliego que ejercía de frontera, se deslizó por ella con el perro y salió al bosque.
Una caminata de quince minutos le condujo a la parte posterior del pabellón. No tenía jardín, sino una extensión de tierra despejada que albergaba hierba, barro y un anémico ciprés italiano, cuyo aspecto sugería que anhelaba el trasplante. Se inclinaba hacia la única dependencia del pabellón, un cobertizo destartalado de techo agrietado.
La puerta carecía de cerradura, pomo o asa; tan solo contaba con una argolla, superviviente del descuido y las vicisitudes del clima. Cuando la empujó, un gozne se desprendió del marco, cayeron tornillos de la madera podrida, y la puerta se encajó en una estrecha depresión de la tierra húmeda, como si fuera su lugar natural. El resquicio resultante era lo bastante amplio para que pudiera pasar.
Esperó a que sus ojos se adaptaran al cambio de luz. No había ventanas, solo la luz grisácea del día, que se filtraba por las paredes y la puerta. Oyó que el perro olfateaba la base del ciprés. En el interior, solo oyó el ruido de su respiración, amplificada cuando rebotó en la pared opuesta.
Empezaron a tomar cuerpo formas. Lo que al principio era una plancha de madera que le llegaba a la cintura, cubierta por una peculiar variedad de otras formas, se convirtió en una mesa de trabajo sobre la que descansaban botes cerrados de pintura, entre los cuales yacían pinceles acartonados, rodillos petrificados y una pila de bandejas de aluminio. También había dos cajas de clavos y un tarro volcado, que había desparramado tornillos, tuercas y pernos. Todo estaba cubierto por una década de mugre, como mínimo.
Una telaraña colgaba entre dos botes de pintura. Tembló con sus movimientos, pero no había araña al acecho en su centro. Colin la atravesó con la mano y notó el roce fantasmal de los hilos sobre su piel. No dejaron huellas del mucílago producido para atrapar insectos voladores. El solitario arquitecto de la telaraña había emigrado mucho tiempo antes.
Daba igual. Se podía entrar en el cobertizo sin alterar su apariencia de desuso y su atmósfera decadente. Él lo había hecho.
Paseó la vista por las paredes, donde herramientas y útiles de jardinería colgaban de clavos: una sierra oxidada, una azada, dos palas y una escoba desmochada. Debajo, se retorcía una manguera verde. En el centro, se alzaba un cubo mellado. Colin examinó su interior. El cubo solo contenía un par de guantes de jardinería, con el pulgar y el índice de la mano derecha agujereados. Eran grandes, de hombre. Se amoldaban a sus manos. En el fondo del cubo, el metal brilló a la luz. Devolvió los guantes a su lugar y reanudó la búsqueda.
Un saco de semillas de césped, otro de fertilizante y un tercero de turba estaban apoyados contra una carretilla negra, que estaba colocada verticalmente en la esquina más alejada. Apartó los sacos y la carretilla para inspeccionar la pared. Una pequeña caja de madera llena de andrajos desprendía un tenue olor a roedores. Volcó la caja, vio que dos diminutos animales buscaban refugio bajo el banco de trabajo y removió los andrajos con la punta de la bota. No encontró nada, pero la carretilla y los sacos se veían tan inalterados como los demás objetos del cobertizo, lo cual no le sorprendió, pero acicateó sus pensamientos.
Había dos posibilidades, y les dio vueltas en la cabeza mientras devolvía todo a su lugar. Una se desprendía de la inconfundible ausencia de herramientas pequeñas. No había visto martillos para los clavos, destornilladores para los tornillos, ni llaves inglesas para las tuercas y pernos. Más aún, no había visto desplantadores ni extirpadores, pese a la presencia de rastrillo, azada y palas. Desembarazarse del desplantador o el extirpador habría resultado demasiado descarado, desde luego, pero desembarazarse de ambos era muy astuto.
La segunda posibilidad consistía en que no hubiera herramientas pequeñas desde un principio, que el señor Yarkin, desaparecido mucho tiempo atrás, se las hubiera llevado consigo, en su apresurada huida de Winslough, veinticinco años antes. Habrían constituido un extraño complemento de su equipaje, sin duda, pero quizá las necesitaba para su trabajo. ¿Qué era?, intentó recordar Colin. ¿Carpintero? ¿Por qué dejó la sierra, en ese caso?
Amplió el campo de sus elucubraciones. Si no había herramientas pequeñas en el pabellón, a ella no le habría costado mucho pedir prestadas las que necesitaba. Habría sabido dónde obtenerlas, puesto que habría podido aguardar el momento desde su puesto de vigilancia en Cotes Fell. Hasta habría podido esperar la ocasión en el pabellón. Al fin y al cabo, estaba asentado en el límite de la propiedad. Habría oído el ruido de un coche al pasar, y un rápido desplazamiento hasta la ventana habría revelado quién conducía.
Era lo más sensato. Aunque contara con sus propias herramientas, ¿para qué iba a correr el riesgo de utilizarlas, cuando podía coger las de Juliet y devolverlas después a su sitio, sin que nadie se enterara? Habría tenido que entrar en el jardín para llegar al sótano. Sí, así fue. Tenía el móvil, los medios y la oportunidad, y pese a que Colin notó que la certeza aceleraba su pulso, sabía que necesitaba pruebas más sólidas en qué basar sus sospechas.
Cerró la puerta y caminó sobre el barro en dirección al pabellón. Leo salió trotando del bosque, la imagen tópica del perro feliz, con el pelaje cubierto de pequeños terrones de humus y las orejas adornadas con hojas muertas ennegrecidas. Era un día especial para el animal: un paseo colina arriba, un poco de juego, la oportunidad de ensuciarse en el bosque. Nada de cobrar piezas, cuando podía hocicar alrededor de los robles como un cerdo en busca de trufas.
– Quédate ahí -ordenó Colin, y señaló un montón de hojas muertas próximo a la puerta. Llamó con los nudillos y esperó que él también pudiera celebrar algo aquel día.
La oyó antes de que abriera la puerta. Sus pasos resonaron sobre el suelo. El ruido de su respiración asmática acompañó la acción de descorrer los pestillos. Después, la mujer apareció ante él como una morsa sobre un pedazo de hielo, con una mano extendida sobre su enorme busto, como si la presión facilitara su respiración. Colin observó que la había interrumpido cuando se pintaba las uñas. Dos eran de color de aguamarina, y las otras tres no. Todas tenían una longitud inhumana.
– Por el sol y las estrellas -dijo la mujer-, si es el mismísimo señor C. Shepherd en persona.
Le miró de arriba abajo, y sus ojos se demoraron más rato en la entrepierna. Acosado por su mirada, Colin experimentó cierto calor en los testículos. Como si lo supiera, Rita Yarkin sonrió y emitió un suspiro de algo cercano al placer.
– Bien. ¿Qué deseas, señor C. Shepherd? ¿Ha venido cual respuesta venturosa a las plegarias de una doncella? Yo soy la doncella, por supuesto. No quisiera que malinterpretara mis palabras.
– Me gustaría pasar, si no tiene inconveniente.
– ¿De veras?
La mujer apoyó su peso sobre el quicio de la puerta. La madera gimió. Extendió la mano (una docena de esclavas, como mínimo, tintinearon como esposas alrededor de la muñeca) y acarició su pelo. Colin hizo un esfuerzo para no encogerse.
– Telarañas -dijo Rita Yarkin-. Ummmm. Aquí hay otra. ¿Dónde ha metido su bonita cabeza, cariño?
– ¿Puedo entrar, señora Yarkin?
– Rita. -Le miró de arriba abajo-. Dependerá de lo que quiera decir con «entrar». Hay montones de mujeres que le recibirían con los brazos abiertos donde y cuando a usted le apeteciera. Pero ¿yo? Bien, soy un poco especial con respecto a mis chicos. Siempre lo he sido.
– ¿Está Polly?
– Viene a por Polly, ¿verdad, señor C. Shepherd? Me pregunto por qué. ¿Le conviene, así de repente? ¿Le dio un revolcón en el sendero?
– Escuche, Rita, no quiero pelearme con usted. ¿Va a dejarme entrar, o he de volver más tarde?
La mujer jugueteó con uno de los tres collares que llevaba. Era de cuentas y plumas, con una cabeza de cabra tallada en madera como colgante.
– No se me ocurre qué puede interesarle.
– Quizá haya algo. ¿Cuándo llegó este año? -Se dio cuenta de su error de vocabulario cuando vio que la mujer torcía la boca-. ¿Cuándo llegó a Winslough? -rectificó.
– El veinticuatro de diciembre. Como siempre.
– Después de la muerte del vicario.
– Sí. No llegué a conocer al pobre hombre. A juzgar por lo que Polly decía de él y todo lo que ocurrió, me habría gustado leerle la palma. -Cogió la mano de Colin-. ¿Le leo la suya, cariño? -El se soltó-. Tiene miedo de conocer el futuro, ¿eh? Como la mayoría de la gente. Echemos un vistazo. Si las noticias son buenas, usted paga. Si las noticias son malas, mantengo la boca cerrada. ¿Le parece un buen trato?
– Permítame entrar.
La mujer sonrió y se apartó de la puerta.
– Adelante, cariño. ¿Ha empujado alguna vez a una mujer que pese ciento veinte kilos? Tengo más sitios donde me la puede meter de los que imagina.
– Perfecto -dijo Colin. Pasó junto a ella. Llevaba suficiente perfume para impregnar todo el pabellón. Se proyectaba en oleadas, como el calor de un fuego. Procuró no respirar.
Estaban de pie en una angosta entrada que hacía las veces de porche auxiliar. Colin se desató las botas manchadas de barro y las dejó entre las botas de agua, paraguas e impermeables. Procedió con parsimonia con el fin de observar lo que contenía el porche. Tomó nota en especial de lo que se erguía al lado de un cubo de basura lleno de coles de bruselas podridas, huesos de cordero, cuatro paquetes vacíos de Custard Cremes, los restos de un desayuno compuesto por pan frito y bacón, y una lámpara rota sin pantalla. Se trataba de una cesta, que contenía patatas, zanahorias, tuétanos y una lechuga.
– ¿Polly ha ido al mercado? -preguntó.
– Anteayer. Lo trajo a mediodía.
– ¿Suele traer chirivías para cenar?
– Claro, y más cosas. ¿Por qué?
– Porque no hace falta comprarlas. Se encuentran silvestres en algunas partes. ¿Lo sabía?
Rita tocó con una larguísima uña el colgante en forma de cabeza de cabra. Jugueteó con un cuerno, después con el otro. Dedicó una caricia sensual a la barba. Contempló a Colin con aire pensativo.
– ¿Qué pasa si lo sé?
– Me preguntaba si se lo había contado a Polly. Sería tirar el dinero comprar en la verdulería lo que se puede sacar del suelo.
– Es verdad, pero a mi Polly no le gusta mucho escarbar, señor agente. Nos gusta la vida natural, no se equivoque, pero Polly no es de las que van gateando por el bosque, como una que yo me sé. Polly tiene cosas mejores que hacer.
– Pero conoce las plantas. Forma parte del Arte. Es necesario conocer los diferentes tipos de madera para quemar, y también las hierbas. ¿No exige su uso el ritual?
Rita adoptó una expresión indiferente.
– El ritual exige utilizar más cosas de las que usted sabe o comprende, señor C. Shepherd, y no pienso revelarle ninguna.
– ¿Las hierbas son mágicas?
– Muchas cosas son mágicas, pero todas proceden de la voluntad de la Diosa, alabado sea Su nombre, tanto si se utiliza la luna, las estrellas, la tierra o el sol.
– O las plantas.
– O el agua, el fuego, lo que sea. La magia surge de la voluntad del suplicante y la voluntad de la Diosa. No basta con preparar pociones y beberías.
Entró en la cocina, abrió el grifo y empezó a llenar una tetera.
Colin aprovechó la oportunidad para completar su examen del porche. Albergaba una extravagante variedad de posesiones de las Yarkin, desde dos ruedas de bicicleta sin los neumáticos hasta un ancla oxidada a la que faltaba una punta. La cesta de un gato huido mucho tiempo atrás ocupaba una esquina, y estaba abarrotada de libros en rústica, en cuyas portadas aparecían mujeres de busto impresionante ceñidas en los brazos de hombres que se disponían a violarlas. La desesperación salvaje del amor relumbraba en una portada. El hijo perdido de la pasión adornaba otra. Si una colección de herramientas estaba oculta en el porche, entre las cajas de cartón llenas de ropa vieja, la antigua aspiradora Hoover y la tabla de planchar, sería necesario el decimotercer trabajo de Hércules para encontrarla.
Colin se reunió con Rita en la cocina. La mujer se había sentado a la mesa, donde entre los restos del café de mediodía y los bollos, había vuelto a pintarse las uñas. El olor de la laca se esforzaba con valentía por imponerse a su perfume y al olor a grasa de bacón, que parecía crujir en una sartén colocada sobre el fogón. Colin sustituyó la sartén por la tetera. Rita le dio las gracias con un gesto del pincel para las uñas, y Colin se preguntó qué le había inspirado su elección de color y dónde había conseguido comprarlo.
– He venido por atrás -dijo, con el fin de plantear con cautela el propósito de su visita.
– Ya me he dado cuenta, bombón.
– Por el jardín, quiero decir. Eché un vistazo al cobertizo. Está en mal estado, Rita. Los goznes de las puertas están sueltos. ¿Quiere que los repare?
– Vaya, una idea excelente, señor agente.
– ¿Tiene herramientas?
– Las habrá en algún sitio.
Extendió el brazo derecho con languidez y examinó sin interés aparente su mano.
– ¿Dónde?
– No lo sé, amor.
– ¿Y Polly?
La mujer agitó la mano.
– ¿Ella las utiliza, Rita?
– Tal vez sí, tal vez no. Da la impresión de que no tengamos mucho interés en la mejora de la casa, ¿verdad?
– Es muy típico, diría yo. Cuando las mujeres no tienen a un hombre en casa durante un largo período de tiempo…
– No me refería a Polly y a mí, sino a usted y yo. ¿O forma parte de su trabajo en los últimos tiempos colarse por jardines traseros, husmear en cobertizos y ofrecerse a repararlos a damas indefensas?
– Somos viejos amigos. Me encantaría ayudarlas.
La mujer estalló en carcajadas.
– Apuesto a que sí. Encantado como un carnero en celo, señor agente, de prestar su ayuda. Apuesto a que si se lo pregunto a Polly, me dirá que se ha dejado caer por aquí una o dos veces a la semana desde hace años, con la intención de ayudarla en sus tareas.
Posó la mano izquierda sobre la mesa y cogió la laca.
La tetera empezó a hervir: Colin fue a buscarla. Rita ya había preparado dos tazas gruesas para el agua. En el fondo de cada una se veía un montoncito de lo que aparentaban ser cristales de café instantáneo. Una taza ya había sido utilizada, a juzgar por la mancha de lápiz de labios. La otra, decorada con la palabra Piscis, sobre la cual nadaba un pez verde plateado en una corriente de barniz azul agrietado, debía ser para él. Vaciló un instante antes de verter el agua, e inclinó la taza hacia él para examinarla, lo más subrepticiamente posible.
Rita le guiñó el ojo.
– Adelante, corazón. Arriésguese un poquito. Todos hemos de hacerlo alguna vez, ¿no?
Rió y agachó la cabeza para seguir pintándose las uñas.
Colin vertió el agua. Solo había una cuchara sobre la mesa, ya utilizada, a juzgar por su aspecto. Su estómago se revolvió al pensar que debería introducirla en el agua, pero supuso que el agua hirviente actuaría como agente esterilizante, la hundió con rapidez y le dio unas cuantas vueltas veloces. Bebió. Era café, sin duda.
– Voy a buscar esas herramientas -dijo, y se llevó la taza al comedor, donde la dejó sobre la mesa y procuró olvidarla.
– Busque lo que quiera -dijo Rita-. Lo único que ocultamos está debajo de nuestras faldas. Avíseme si desea echarle un vistazo.
La carcajada de la mujer le siguió desde el comedor, donde una apresurada exploración en un aparador reveló un juego de platos y varios manteles que olían a bolas de naftalina. Al pie de la escalera, un estragado revistero contenía copias amarillentas de un periódico londinense. Una rápida ojeada demostró que una de las Yarkin solo había salvado los artículos más suculentos, que versaban sobre bebés de dos cabezas, cadáveres que daban a luz en el interior de ataúdes, niños lobo de los circos y el relato verídico de visitantes extraterrestres en un convento de Southend-on-Sea. Tiró del único cajón y se encontró investigando pequeños pedazos de madera. Reconoció el olor a cedro y pino. Una hoja seguía sujeta al laurel. Le habría costado identificar los demás, pero no sucedería lo mismo a Polly y su madre. Los reconocerían por el color, la densidad y el aroma.
Subió la escalera a toda prisa, sabiendo que Rita pondría fin a su búsqueda en cuanto descubriera el límite de la diversión que le proporcionaba. Miró a derecha e izquierda, calculó las posibilidades que ofrecían un baño y dos dormitorios. Frente a él se alzaba un arcón forrado de piel, sobre el cual descansaba una estatua de bronce rechoncha y carente de todo atractivo, que plasmaba a un ser masculino erecto y cornudo. Al otro lado del pasillo bostezaba un aparador, del que sobresalían mantelerías y diversos objetos. Decimocuarto trabajo de Hércules, pensó. Se dirigía hacia el primer dormitorio cuando Rita le llamó.
No hizo caso, llegó a la puerta y blasfemó. La mujer era una perezosa. Llevaba en el pabellón más de un mes y aún no había deshecho del todo su gigantesca maleta. Lo que no se derramaba de ella estaba tirado en el suelo, sobre el respaldo de dos sillas y al pie de la cama revuelta. Un tocador cercano a la ventana tenía todo el aspecto de haber sido el decorado de una investigación policial. Cosméticos y un muestrario circular de laca para las uñas invadían su superficie, con una impresionante pátina de polvo de tocador extendida sobre todo, como polvo para tomar huellas dactilares. Del pomo de la puerta colgaban collares, y también de los postes de la cama. Varias bufandas serpenteaban sobre el suelo entre zapatos descartados. Cada centímetro de la habitación parecía desprender el olor de Rita: fruta madura a punto de pudrirse, en parte, y mujer de edad necesitada de un baño, por otra.
Llevó a cabo una inspección superficial del tocador. Siguió con el ropero, y después se arrodilló para mirar debajo de la cama. Su único descubrimiento fue que allí se almacenaban rollos de lana, un gato negro de peluche con el lomo arqueado y el pelaje erizado, y «Rita sabe y ve», impreso en una pancarta sujeta a la cola.
Fue al baño. Rita le llamó por segunda vez. Colin no contestó. Revolvió una pila de toallas que descansaba sobre un estante, junto con productos de limpieza, trapos de fregar, dos clases de desinfectantes, la reproducción medio rota de alguna lady Godiva erguida sobre una concha de almeja (se cubría las partes pudendas y su aspecto era tímido) y un sapo de cerámica.
Tenía que haber algo en alguna parte del pabellón. Lo presentía con tanta solidez como poseía el suelo de linóleo verde que pisaba. Si no eran herramientas, sería otra cosa y comprendería su significado.
Abrió el cristal del botiquín y rebuscó entre aspirinas, enjuagues, pasta de dientes y laxantes. Investigó los bolsillos de un albornoz que colgaba detrás de la puerta. Alzó un montón de libros en rústica abandonados sobre la cisterna del retrete, los ojeó y los dejó en el borde de la bañera. Entonces, lo encontró.
Primero, fue el color lo que llamó su atención: una franja color espliego que destacaba contra la pared amarilla del cuarto de baño, encajada detrás de la cisterna para ocultarla a la vista. Un libro, no muy grande, de unos doce por veintidós centímetros, y delgado, con el título borrado del lomo. Utilizó un cepillo de dientes cogido del botiquín para empujar el libro hacia arriba. Cayó al suelo, junto a un trapo de franela enrollado, y por un momento se limitó a leer el título, saboreando la sensación de que sus sospechas se hubieran confirmado.
Magia alquímica: hierbas, especias y plantas.
¿Por qué habría pensado que la prueba sería un desplantador, un extirpador de tres púas o una caja de herramientas? Si ella las hubiera utilizado, si las hubiera tenido, para empezar, habría sido muy sencillo deshacerse de ellas. Enterrarlas en algún lugar de la propiedad, quemarlas en el bosque. Sin embargo, aquel delgado volumen de incriminación revelaba la verdad de lo ocurrido.
Abrió el libro al azar, leyó los títulos de los capítulos, cada vez más seguro. «El potencial mágico de la cosecha», «Planetas y plantas», «Cualidades y aplicaciones de la magia». Sus ojos cayeron sobre las instrucciones de uso. También leyó las advertencias añadidas.
– «Cicuta, cicuta» -murmuraba mientras pasaba las páginas.
Su ansia de información aumentó, y los datos sobre la cicuta aparecieron como si hubieran estado esperando la oportunidad de saciarle. Leyó. Volvió más páginas, leyó de nuevo. Las palabras saltaban a sus ojos, y brillaban como un fluorescente en el cielo nocturno. Por fin, la frase «cuando la luna está llena» le detuvo.
La miró, indefenso ante los recuerdos, y pensó no, no, no. Experimentó rabia, dolor y una opresión en el pecho.
Ella estaba acostada, le había pedido que abriera las cortinas, contempló la luna. Era el anaranjado sangriento del otoño, un disco lunar tan grande que parecía al alcance de la mano. La luna de la cosecha, Col, había susurrado Annie. Y después, apartó la vista de la ventana y se sumió en el coma que la había conducido a la muerte.
– No -susurró Colin-. Annie, no. No.
– ¿Señor C. Shepherd? -le llamó Rita desde abajo, más cerca que antes. Estaba a punto de subir la escalera-. ¿Se divierte mucho con mi ropa interior?
Colin forcejeó con los botones de su camisa de lana, deslizó el libro en el interior, lo aplastó contra su estómago y lo encajó bajo la cintura de sus pantalones. Se sentía mareado. Lanzó una mirada hacia el espejo y vio que sus mejillas se habían ruborizado. Se quitó las gafas y aplicó agua helada a su cara, hasta que, gracias al dolor provocado por el frío, se produjo la anestesia.
Se secó la cara y estudió su reflejo. Pasó las dos manos por el pelo. Miró su piel y examinó los ojos, y cuando se sintió preparado para hacer frente a Rita con ecuanimidad, se encaminó hacia la escalera.
La mujer aguardaba al pie, y descargó su puño sobre la barandilla. Sus cuentas repiquetearon. Su triple papada osciló.
– ¿A qué se dedica, señor agente Shepherd? No parece que sea a las puertas de los cobertizos, y tampoco se trata de una visita de cortesía.
– ¿Conoce los signos del zodíaco? -preguntó mientras bajaba. La serenidad de su voz le asombró.
– ¿Por qué? ¿Quiere saber si usted y yo somos compatibles? Claro que los conozco. Aries, Cáncer, Virgo, Sagi…
– Capricornio.
– ¿Es el suyo?
– No, yo soy Libra.
– Las balanzas. Es muy bueno. Apropiado para su profesión.
– De octubre. ¿Cuándo empieza Capricornio? ¿Lo sabe, Rita?
– Pues claro. ¿Con quién cree que está hablando, con algún mendigo callejero? En diciembre.
– ¿Cuándo?
– Empieza el veintidós y dura un mes. ¿Por qué? ¿Le ha causado ella más problemas de los que suponía?
– Es un capricho.
– Yo también tengo un par.
Rita transportó su enorme peso hasta la cocina, donde se paró ante la puerta que daba al porche y agitó los dedos en dirección a Colin, con el típico gesto de «ven-con-mamá», entorpecido por el cuidado que puso en evitar que sus uñas recién pintadas se estropearan.
– Su parte del trato -dijo.
Cuando comprendió a qué se refería, las piernas de Colin flaquearon.
– ¿Trato? -preguntó.
– Venga aquí, cariño. No hay nada que temer. Solo me cepillo a los tauros. Extienda la palma. Colin recordó.
– Rita, no creo en…
– La palma.
Repitió el ademán, en esta ocasión con más energía.
Colin colaboró. Al fin y al cabo, la mujer bloqueaba su única vía de escape.
– Oh, qué mano más bonita.
Rita recorrió con los dedos su palma, casi rozándola. Dejó un círculo de caricias en su muñeca.
– Muy bonita -repitió, con los ojos cerrados-. Muy, muy bonita. Manos de hombre. Manos perfectas para un cuerpo femenino. Manos de placer. Encienden hogueras en la carne.
– No me parece una gran suerte.
Intentó soltarse. Rita aumentó la presión, con una mano sobre la muñeca de Colin y la otra sujetando sus dedos. No tenía escapatoria.
Rita dio vuelta a su mano y la posó sobre uno de sus montículos de carne. Colin supuso que era un pecho. Rita le apretó fuertemente los dedos.
– Como esto, ¿no, señor agente? Nunca había tocado algo semejante, ¿verdad?
Era cierto. No percibía el tacto de una mujer, sino que tuvo la impresión de aplastar una capa cuádruple de masa de pan apelmazada. La caricia poseía el atractivo de aferrar un puñado de arcilla seca.
– ¿Quiere que estimule su deseo, cariñín, ummm?
Las pestañas de Rita estaban cargadas de rímel. Creaban una media luna de patas de gallo sobre sus mejillas. Su pecho subió y bajó con un suspiro tembloroso, y Colin percibió un fuerte olor a cebolla.
– Que el Dios con cuernos le prepare -murmuró Rita-. El hombre para la mujer, el arado para el campo, dispensador de placer y fuerza vital. Aaaa-iiii-oooo-uuuu.
Colin notó el pezón, grande y erecto, y su cuerpo reaccionó, pese a la repugnante perspectiva de los dos… Rita Yarkin y él… Aquella ballena con un turbante rosa y escarlata… Aquella bola de grasa cuyos dedos ascendían por su brazo, que arrojaba un hechizo a su cara, e iniciaban un sugestivo descenso hacia su pecho…
Soltó la mano. Los ojos de Rita se abrieron de repente. Su aspecto era confuso y desenfocado, pero un movimiento de su cabeza los serenó. Rita estudió su rostro y leyó lo que Colin era incapaz de ocultar. Lanzó una risita, luego una carcajada, se apoyó en la encimera y aulló.
– Pensaba… Pensaba… que usted y yo… -Más carcajadas interrumpieron las palabras. Se formaron lágrimas en los surcos que cercaban sus ojos. Por fin, se controló-. Ya le he dicho, señor C. Shepherd, que cuando deseo a un hombre, ha de ser un Tauro. -Se sonó con un paño de cocina y extendió la mano-. Traiga. Deme la mano. Se han terminado las oraciones que revuelven su estómago.
– He de irme.
– Pero no lo hará.
Chasqueó los dedos y señaló su mano. Seguía impidiendo su huida, de modo que se la entregó. Hizo lo posible para que su expresión comunicara lo poco que le gustaba aquel juego.
Rita le arrastró hacia el fregadero, donde había mejor luz.
– Estupendas líneas -dijo-. Indican a la perfección el nacimiento y el matrimonio. El amor… -Vaciló, frunció el ceño y enarcó una ceja-. Póngase detrás de mí -ordenó.
– ¿Qué?
– Obedezca. Deslice su mano bajo mi brazo, para que pueda ver mejor. -Colin vaciló-. No se trata de ninguna treta. Hágalo, ahora mismo.
Colin obedeció. Debido a la envergadura de la mujer, no pudo ver qué hacía, pero notó que las yemas de sus dedos recorrían su palma. Por fin, Rita cerró su mano y la soltó.
– Bien -dijo en tono desenvuelto-, no hay mucho que ver, pese a sus protestas. Solo lo normal. Nada importante. Nada preocupante.
Abrió el grifo del fregadero y se dedicó a lavar tres vasos en que los residuos de leche habían formado una película.
– Está cumpliendo su parte del trato, ¿verdad? -dijo Colin.
– ¿Cuál es, bombón?
– Mantener la boca cerrada.
– ¿Qué más da? Al fin y al cabo, no cree en eso.
– Pero usted sí, Rita.
– Yo creo en montones de cosas, lo cual no significa que sean reales.
– Aceptado. Bien, infórmeme. Yo decidiré.
– Creía que tenía cosas importantes que hacer, señor agente. ¿No estaba a punto de marcharse?
– Me está dando largas.
La mujer se encogió de hombros.
– Quiero una respuesta.
– No puede obtener todo lo que desea, dulzura, pese a que en este momento lo está consiguiendo.
Rita alzó el vaso hacia la luz que entraba por la ventana. Estaba casi tan sucio como cuando había empezado. Cogió el detergente y dejó caer unas gotas. Lo colocó bajo el agua y lo frotó vigorosamente con una esponja.
– ¿Qué quiere decir?
– No haga preguntas imbéciles. Es un tío bastante listo. Piense.
– ¿Es esa la interpretación? Muy conveniente para usted, Rita. ¿Eso es lo que explica a los crédulos que le pagan fortunas en Blackpool?
– Basta.
– Usted y Polly siempre utilizan la misma patraña. Piedras, palmas y cartas de tarot. Un simple juego. Buscan una debilidad y se aprovechan de ella para ganar dinero.
– Su ignorancia no merece el esfuerzo de una respuesta.
– Una excelente maniobra, ¿verdad? Ofrece la otra mejilla, pero saca algo a cambio. ¿Va de eso el Arte? ¿Mujeres amargadas cuyo único objetivo es torturar a los demás? Un hechizo aquí, una maldición allí, y qué más da, porque si alguien sale perjudicado, solo lo sabrá uno de los miembros del gremio. Y todos callan como muertos, ¿verdad, Rita? Es la ventaja de pertenecer a un cónclave de brujas.
Rita siguió lavando los vasos. Se rompió una uña. Cogió otro vaso.
– Amor y muerte -dijo-. Amor y muerte. Tres veces.
– ¿Qué?
– Su palma. Un único matrimonio, pero amor y muerte tres veces. Muerte. Por todas partes. Usted es un sacerdote de la muerte, señor agente.
– Oh, ya lo creo.
Rita volvió la cabeza, sin dejar de lavar.
– Lo dice su palma, muchachito. Y las líneas no mienten.
16
St. James se había sentido muy desorientado la noche anterior. Tendido en la cama, mientras miraba las estrellas por la claraboya, pensaba en la demencial inutilidad del matrimonio. Conocía bien aquella plasmación cinematográfica de las relaciones, a cámara lenta, la-pareja-corriendo-por-una-playa-desde-lados-opuestos-hasta-encontrarse-en-un-abrazo-apasionado-antes-del-fundido-en-negro, capaz de convencer al romántico oculto en cada persona de que le aguardaba toda una vida de felicidad. También sabía que la realidad demostraba, con despiadada precisión, que si existía algún tipo de felicidad, nunca duraba demasiado, y cuando alguien le abría la puerta, se enfrentaba a la posibilidad de dar paso a la amargura, la irritación, o algún invitado similar que exigiera a gritos sus atenciones. En ocasiones, resultaba muy descorazonador hacer frente a la mezquindad de la vida. Había estado a punto de decidir que la única forma razonable de tratar con una mujer no era en absoluto como cuando Deborah se deslizaba hacia él desde el otro lado de la cama.
– Lo siento -había murmurado su mujer, antes de apoyar la mano sobre su pecho-. Eres mi chico favorito.
Se volvió hacia ella, y Deborah apretó la frente contra su hombro. El posó la mano sobre su nuca y percibió el peso considerable de su cabello, y también la suavidad infantil de su piel.
– Me alegro -susurró a modo de respuesta-, porque tú eres mi chiquilla favorita. Siempre lo has sido, y siempre lo serás.
Oyó que bostezaba.
– Me resulta muy difícil -murmuró Deborah-. Veo el sendero, pero el primer paso me cuesta mucho. Siempre me da problemas.
– La vida es así. Quizá no exista otra forma de aprender.
La acunó. Se dio cuenta de que el sueño se estaba apoderando de ella. Experimentó el deseo de reanimarla, pero besó su frente y la soltó.
No obstante, durante el desayuno, había mantenido la cautela, diciéndole que, aunque era su Deborah, también era una mujer, más veleidosa que la mayoría. En parte, lo que más disfrutaba de su vida en común era lo inesperado. El editorial de un periódico que insinuara la posibilidad de que la policía hubiera inventado una acusación contra un sospechoso de pertenecer al IRA bastaba para que Deborah montara en cólera y decidiera organizar una odisea fotográfica hasta Belfast o Derry para «averiguar la verdad, por Dios». Un reportaje sobre el trato cruel a los animales la arrastraba a la calle para manifestar su repulsa. La discriminación contra los enfermos del sida la disparaba hacia el primer hospital que encontraba donde aceptaban a voluntarios que leyeran, hablaran y ofrecieran amistad a los pacientes. Por ello, St. James nunca estaba seguro de qué humor la encontraría cuando salía del laboratorio y bajaba la escalera para comer o cenar con ella. La única certidumbre de su vida en común con Deborah era que no existía ninguna certidumbre.
Por lo general, aplaudía su naturaleza apasionada. Era la persona más vital que conocía, pero vivir a tope también exigía que ella se sintiera a tope, de manera que si sus puntos álgidos eran delirantes y apasionados, sus depresiones rechazaban toda esperanza. Lo que más le preocupaba eran esos momentos bajos, que le impulsaban a aconsejar cierto control. «Procura no dejarte llevar por tus sentimientos», era el consejo que siempre acudía a su mente. Idéntica receta se autoprescribía, lección aprendida mucho tiempo atrás. Decirle que no sintiera era tan efectivo como decirle que no respirara. Además, se había aficionado al torbellino de sentimientos en que Deborah vivía. Al menos, le impedía aburrirse.
Deborah liquidó los gajos de pomelo y le miró.
– Lo que pasa es que necesito centrarme en algo -anunció-. No me gusta mi forma de fluctuar. He de centrar mi campo de visión. He de adoptar un compromiso y serle fiel.
– Estupendo. Eso es muy importante -contestó St. James, mientras se preguntaba de qué demonios estaba hablando.
Aplicó mantequilla a una tostada triangular. Ella reaccionó a su aprobación con vigorosos asentimientos y, con entusiasmo gastronómico, golpeó el huevo duro con la cuchara. Como no parecía dispuesta a proporcionar más información. St. James prosiguió.
– Fluctuar te hace sentir como si carecieras de base, ¿no crees? -ensayó.
– Simon, has dado en el clavo. Siempre me comprendes.
St. James se palmeó mentalmente en la espalda.
– Una decisión acerca del deseo concreto proporciona una base, ¿verdad?-dijo.
– Desde luego.
Deborah atacó con alegría su tostada. Miraba por la ventana el día gris, la calle mojada, los edificios sucios y tristes. Sus ojos se iluminaron a causa de las oscuras posibilidades que ofrecían el frío reinante y el deprimente entorno.
– Bien -dijo St. James, con el fin de recabar más información-, ¿sobre qué has centrado tu campo de visión?
– Aún no lo he decidido por completo.
– Oh.
Deborah cogió la mermelada de fresa y dejó caer una cucharada sobre el plato.
– Excepto revisar lo que he hecho hasta el momento. Paisajes, bodegones, retratos. Edificios, puentes, interiores de hoteles. He sido el eclecticismo personificado. Es lógico que no me haya granjeado una reputación. -Esparció mermelada sobre la tostada y la agitó hacia él-. La cuestión es que debo tomar una decisión sobre qué clase de fotografías me satisfacen más. He de seguir mi instinto. Se acabó hacer cualquier cosa cuando alguien me ofrece trabajo. No sobresalgo en nada. Nadie lo consigue, en realidad, pero puedo sobresalir en algo. Al principio, cuando iba al colegio, pensé que serían los retratos. Después, me decanté por los paisajes y los bodegones. Ahora, me lanzo a cualquier propuesta comercial que me sale. Eso no es bueno. Ha llegado el momento de adquirir un compromiso.
Durante su paseo matutino al ejido, donde Deborah entregó a los patos los restos de su tostada, y mientras examinaban el monumento conmemorativo de la Primera Guerra Mundial, con su soldado solitario, la cabeza gacha y el rifle extendido, Deborah habló de arte. Los bodegones proporcionaban abundantes posibilidades -¿sabía St. James lo que los norteamericanos estaban haciendo con flores y pintura? ¿Había visto los estudios de metal cortado, calentado y tratado con ácido? ¿Conocía las pinturas de frutas de Yoshida?-, pero por otra parte, resultaban muy distantes, ¿no? Fotografiar un tulipán o una pera no implicaba un excesivo riesgo emocional. Los paisajes eran adorables -qué reto el de ser fotógrafo viajero, trabajar en África u Oriente, ¿a que sería estupendo?-, pero solo exigían buen ojo para la composición, tacto para la iluminación, conocimiento de los filtros y la película, simple técnica. Mientras que los retratos… Bien, existía el factor confianza, que debía establecerse entre artista y modelo. Y la confianza exigía riesgo. Los retratos obligaban a ambas partes a exponer su interior. La fotografía de un cuerpo, si el fotógrafo era bueno, capturaba la personalidad oculta. Cautivar el corazón y la mente del modelo, ganarse su confianza, capturar su autenticidad, eso era plasmar la realidad de la vida.
St. James, siempre algo cínico, no habría invertido dinero en la posibilidad de que la mayoría de la gente poseyera mucha «autenticidad» bajo su superficie exterior, pero se sentía muy satisfecho de la conversación con Deborah. Cuando ella empezó a hablar, intentó calibrar sus palabras, tono y expresión, por si suponían otra maniobra destinada a evitar confrontaciones. Anoche, cuando había invadido su territorio, Deborah se había disgustado. No desearía que se repitiera la situación. Sin embargo, cuanto más hablaba -sopesando esta posibilidad, rechazando aquella, analizando sus motivos en cada ocasión-, más tranquilizado se sentía St. James. Su esposa hacía gala de una energía ausente durante los últimos diez meses. Fueran cuales fuesen sus motivos de hablar sobre su futuro profesional, el estado de ánimo que, al parecer, inspiraba era mucho más agradable que su anterior depresión. De modo que cuando Deborah montó la Hasselblad sobre el trípode, dijo: «Hay buena luz ahora», y quiso que posara en la desierta terraza al aire libre de Crofters Inn, con el fin de poner a prueba su buen ojo para los retratos, permitió que le fotografiara desde todos los ángulos posibles, durante más de una hora a pesar del frío, hasta que recibió la llamada de Lynley.
– Me parece que no quiero hacer retratos de estudio convencionales -estaba diciendo Deborah-. No quiero gente que pose para sus fotos de aniversario. No me importaría que me solicitaran para algo especial, pero quiero trabajar sobre todo en la calle y en sitios públicos. Quiero descubrir rostros interesantes, y desarrollar mi arte a partir de ahí.
Entonces, Ben Wragg anunció desde la puerta trasera del hostal que el inspector Lynley deseaba hablar con el señor St. James.
El resultado de aquella conversación -Lynley gritaba para imponerse al ruido de unas obras en la carretera, que al parecer incluían explosivos de escasa potencia- fue una excursión a la catedral de Bradford.
– Buscamos una relación entre ellos -dijo Lynley-. Quizá el obispo nos la pueda proporcionar.
– ¿Y tú?
– Tengo una cita con el DIC de Clitheroe. Después, con el patólogo forense. Formalidades, sobre todo, pero hay que hacerlo.
– ¿Viste a la señora Spence?
– Y a la hija también.
– ¿Y?
– No sé. Estoy inquieto. No me caben demasiadas dudas de que la Spence lo hizo y sabía lo que estaba haciendo. Dudo mucho más que se trate de un asesinato convencional. Hemos de saber más sobre Sage. Hemos de descubrir el motivo de que abandonara Cornualles.
– ¿Alguna corazonada?
Oyó el suspiro de Lynley.
– En este caso, espero que no, St. James.
Y así, con Deborah al volante del coche alquilado y tras una llamada telefónica para confirmar que serían recibidos, recorrieron la considerable distancia hasta Bradford, después de bordear Pendle Hill y desviarse hacia el norte de Keighley Moor.
El secretario del obispo de Bradford les recibió en la residencia oficial, no lejos de la catedral del siglo quince que era la sede de su ministerio. Era un joven dentudo que llevaba una agenda encuadernada en cuero marrón bajo el brazo y pasaba continuamente las páginas de borde dorado, como para recordarles que el obispo tenía el tiempo limitado y la suerte de que les hubiera concedido una entrevista de media hora. No les condujo a un estudio, biblioteca o sala de conferencias, sino hasta una escalera trasera que descendía a un pequeño gimnasio privado. Además de un espejo que abarcaba una pared, la sala albergaba una bicicleta de ejercicios, una máquina de remar y un complicado artefacto para levantar pesas. También albergaba a Robert Glennaven, obispo de Bradford, que estaba ocupado en empujar, forcejear, trepar y, por lo demás, atormentar su cuerpo en una cuarta máquina, consistente en ruedas y bastones móviles.
– Señor obispo -dijo el secretario.
Se encargó de las presentaciones, se volvió en redondo y se sentó en una silla de respaldo recto, al pie de la escalera. Enlazó las manos sobre la agenda, abierta significativamente ahora en la página apropiada, se quitó el reloj de la muñeca, lo colocó sobre su rodilla y posó sus estrechos pies en el suelo.
Glennaven les saludó con un brusco cabeceo y se secó el sudor de su cabeza calva y brillante. Llevaba pantalones gris de chándal y una camiseta negra desteñida, con la inscripción «Décimo maratón de la UNICEF» por encima de la fecha 4 de mayo. Manchas y círculos de sudor aparecían en los pantalones y la camiseta.
– Es la hora de ejercicios de su Gracia -anunció de manera innecesaria el secretario-. Tiene otra cita dentro de una hora, y querrá ducharse antes. Les ruego que lo tengan presente.
No había más asientos en la sala que los proporcionados por los aparatos. St. James se preguntó cuántos invitados inesperados o indeseables se habrían sentido impulsados a limitar sus visitas al obispo después de estar de pie todo el rato.
– El corazón -dijo Glennaven, y señaló su pecho con el pulgar antes de tocar un mando de la máquina. Resoplaba y hacía muecas mientras hablaba. No era un entusiasta del ejercicio, sino un hombre al que no cabía otra opción-. Me queda otro cuarto de hora. Lo siento. No puedo parar, o su efecto benéfico disminuye. Eso me dijo el cardiólogo. A veces, creo que recibe comisión de los sádicos que inventaron estas máquinas infernales. -Saltó, embistió y continuó sudando-. Según el diácono -ladeó la cabeza en dirección al secretario-, Scotland Yard desea información, al estilo habitual de la gente que desea algo en nuestra era moderna. Para ayer, si es posible.
– Muy cierto -dijo St. James.
– No sé si podré decirles algo útil. Dominic -otro movimiento de cabeza hacia la escalera- quizá les diga algo más. Él asistió a la encuesta.
– Atendiendo a su solicitud, si no me equivoco.
El obispo asintió. Gruñó a causa del esfuerzo suplementario. Las venas se destacaban sobre su frente y brazos.
– ¿Su procedimiento habitual es enviar a la encuesta a otra persona?
El obispo sacudió la cabeza.
– Nunca habían envenenado a uno de mis vicarios. Carecía de procedimiento.
– ¿Lo haría de nuevo si otro sacerdote muriera en circunstancias dudosas?
– Dependería del vicario. Si fuera como Sage, sí.
El hecho de que el obispo sacara el tema a colación facilitó el trabajo de St. James. Para celebrarlo, tomó asiento en el banco de la máquina de pesas. Deborah se acomodó sobre la bicicleta de ejercicios. Cuando se movieron, Dominic dirigió una mirada de censura al obispo. Nuestros planes se han frustrado, decía su expresión. Tabaleó sobre el reloj, como para asegurarse de que todavía funcionaba.
– Se refiere a un hombre proclive a ser envenenado de manera deliberada -dijo St. James.
– Queremos clérigos que se dediquen a su ministerio -respondió el obispo entre gruñidos-, sobre todo en parroquias donde las recompensas terrenales sean mínimas, en el mejor de los casos, pero el celo acarrea consecuencias negativas. La gente lo considera ofensivo. Los fanáticos esgrimen espejos y piden a los feligreses que miren su reflejo.
– ¿Sage era un fanático?
– En opinión de algunos.
– ¿De usted?
– Sí, pero hasta cierto punto. Soy muy tolerante con el activismo religioso, incluso cuando no es políticamente aconsejable. Era un tipo decente. Tenía una buena mente. Quería utilizarla, pero el celo causa problemas. Así que envié a Dominic a la encuesta.
– Según tengo entendido, quedó satisfecho con lo que oyó -dijo St. James al diácono.
– Ningún testimonio recogido por la parte declarante indicó que el ministerio del señor Sage fuera deficiente.
El tono sosegado y neutro del diácono debía serle de mucha utilidad en los círculos político-religiosos en que se movía. Sin embargo, no añadió gran cosa a lo que ya sabían.
– ¿Y en lo concerniente al propio señor Sage? -preguntó St. James.
El diácono pasó la lengua sobre sus dientes salidos y eliminó un hilo de la solapa de su chaqueta negra.
– ¿Sí?
– ¿Era deficiente?
– En lo que concierne a la parroquia, y por la información que reuní debido a mi asistencia a la encuesta…
– En su opinión, quiero decir. Debía conocerle bastante bien.
– Nadie es capaz de alcanzar la perfección -fue la meliflua respuesta del diácono.
– La verdad, los non sequitur son muy poco eficaces a la hora de investigar una muerte prematura -comentó St. James.
Dio la impresión de que el cuello del diácono se alargaba cuando alzó la barbilla.
– Si espera algo más, tal vez algún comentario crítico, debo comunicarle que no tengo la costumbre de juzgar a mis hermanos clérigos.
El obispo lanzó una risita.
– No digas disparates, Dominic. Casi siempre te pones a emitir juicios como el mismísimo san Pedro. Dile a ese hombre lo que sabes.
– Su Gracia…
– Dominic, chismorreas como una colegiala de diez años. Siempre lo has hecho. Ahora, abandona los rodeos antes de que me baje de esta condenada máquina y te suelte un capón. Perdón, querida señora -dijo a Deborah, que sonrió.
Dio la impresión de que el diácono hubiera olido algo desagradable, pero se viera obligado a fingir que eran rosas.
– Muy bien -dijo-. Me parecía que el señor Sage era algo estrecho de miras. Todos sus puntos de referencia eran exclusivamente bíblicos.
– Yo diría que eso no es un defecto en un clérigo -observó St. James.
– Tal vez sea el peor defecto de un clérigo a la hora de ejercer su ministerio. Una estricta interpretación y la consiguiente adhesión a la Biblia pueden resultar muy cegadoras, además de repelentes para el rebaño cuyo número de miembros se pretende incrementar. No somos puritanos, señor St. James. Ya no arengamos desde el pulpito, ni alentamos la devoción religiosa mediante el miedo.
– Nada de lo que hemos averiguado sobre Sage indica que incidiera en ambos defectos.
– En Winslough, puede que todavía no, pero nuestra última reunión con él aquí, en Bradford, es la prueba fundamental de la dirección que estaba decidido a tomar. Ese hombre siempre levantaba polémica a su alrededor. Era solo cuestión de tiempo que provocara serios problemas.
– ¿Problemas? ¿Entre Sage y la parroquia, o con un miembro de la parroquia? ¿Sabe algo concreto?
– Para alguien que había dedicado años al ministerio, no comprendía bien los problemas a que se enfrentaban sus feligreses, o quien fuera. Por ejemplo: participó en una conferencia sobre el matrimonio y la familia ni un mes antes de que muriera, y mientras un profesional, un psicólogo de Bradford, intentaba proporcionar a nuestros hermanos algunas directrices sobre cómo tratar con los feligreses que tuvieran problemas matrimoniales, el señor Sage quiso enzarzarse en una discusión sobre la mujer sorprendida en adulterio.
– ¿La mujer…?
– San Juan, capítulo ocho -intervino el obispo-. «Y los escribas y fariseos llevaron ante él a una mujer sorprendida en adulterio…», etcétera, etcétera. Ya conoce la historia: si no has pecado, tienes derecho a lanzar piedras.
El diácono continuó como si el obispo no hubiera hablado.
– Allí estábamos, en plena discusión sobre la mejor forma de abordar a una pareja cuya capacidad de comunicación está ensombrecida por la necesidad de controlarse mutuamente, y Sage quería hablar sobre lo que era moral contra lo que era justo. Como las leyes de los hebreos así lo declaraban, era moral lapidar a aquella mujer, dijo, pero ¿era necesariamente justo? ¿No es eso acaso lo que analizamos en nuestras conferencias, hermanos, el dilema que existe entre lo que es moral a los ojos de nuestra sociedad y lo que es justo a los ojos de Dios? Un montón de tonterías. No quería hablar sobre algo concreto porque carecía de la habilidad necesaria. Si podía llenarnos la cabeza de pájaros y ocupar nuestro tiempo con discusiones nebulosas, sus deficiencias como clérigo, por no mencionar sus deficiencias como hombre, nunca saldrían a la luz. -Para concluir, el diácono agitó una mano frente a su cara, como si ahuyentara a una mosca pesada. Lanzó una risita desdeñosa-. La mujer sorprendida en adulterio. ¿Debemos o no debemos lapidar a los pecadores en la plaza del mercado? Dios mío. Qué bobada. Estamos en el siglo veinte, a las puertas del veintiuno.
– Dominic siempre tiene tomado el pulso a lo evidente -comentó el obispo. El diácono pareció ofenderse.
– ¿No está de acuerdo con su descripción del señor Sage?
– Sí. Es exacta. Infortunada, pero cierta. Su fanatismo poseía un claro aroma bíblico. Con toda franqueza, eso es repulsivo, incluso en los clérigos.
El diácono inclinó la cabeza un instante, como si aceptara con humildad la lacónica aprobación del obispo.
Glennaven continuó sus ejercicios, y aparecieron más manchas de sudor en su ropa. La máquina zumbaba y chasqueaba. Mientras el obispo jadeaba, St. James pensó en la singularidad de la religión.
Todas las formas del cristianismo surgían de la misma fuente, la vida y palabras del Nazareno. No obstante, las maneras de honrar aquella vida y palabras parecían tan variadas en número como individuos participaban en la celebración. Si bien St. James reconocía el hecho de que los ánimos podían exaltarse y las antipatías desatarse en lo tocante a interpretaciones y estilos del culto, consideraba mucho más normal que sustituyeran a un sacerdote cuyo estilo de devoción irritaba a los feligreses antes que eliminarle. Cabía la posibilidad de que St. John Townley-Young encontrara al señor Sage demasiado progresista para su gusto. Cabía la posibilidad de que el diácono le considerara demasiado fundamentalista. Cabía la posibilidad de que su apasionamiento hubiera irritado a la parroquia. Sin embargo, ninguna parecía razón suficiente para asesinarle. La verdad debía encontrarse en otra dirección. El fanatismo bíblico no aparentaba ser la relación que Lynley esperaba descubrir entre asesino y víctima.
– Tengo entendido que vino aquí desde Cornualles -dijo St. James.
– Exacto. -El obispo utilizó un paño para secarse el sudor de la cara y el cuello-. Pasó casi veinte años en aquella zona. Tres meses aquí. Una parte conmigo, mientras se sucedían las entrevistas. El resto en Winslough.
– ¿El procedimiento habitual consiste en que el sacerdote se quede aquí mientras dura el proceso de entrevistas?
– Un caso especial -indicó Glennaven.
– ¿Por qué?
– Un favor a Ludlow.
St. James frunció el ceño.
– ¿La ciudad?
– Michael Ludlow -precisó Dominic-. Obispo de Truro. Solicitó a su Gracia que el señor Sage fuera… -El diácono demostró exageradamente que buscaba un eufemismo afortunado-. Pensaba que el señor Sage necesitaba un cambio de aires. Pensó que una nueva localidad aumentaría sus posibilidades de éxito.
– No tenía ni idea de que un obispo pudiera interesarse tanto en el trabajo de un clérigo. ¿Es habitual?
– En el trabajo de este clérigo, sí -La máquina emitió un zumbido-. Alabados sean los santos -suspiró Glennaven, y giró un botón en sentido contrario a las agujas del reloj. Disminuyó el ritmo para un período de descanso. Su respiración empezó a normalizarse-. Al principio, Robin Sage era el archidiácono de Ludlow. Dedicó los cinco primeros años de su ministerio a alcanzar ese puesto. Solo tenía treinta y dos años cuando fue nombrado. Su éxito fue absoluto. Hizo de carpe diem su lema personal.
– Eso no concuerda con el hombre de Winslough -murmuró Deborah.
Glennaven asintió para darle la razón.
– Llegó a ser indispensable para Michael. Formaba parte de comités, se implicó en la política…
– En la actividad política aprobada por la Iglesia -añadió Dominic.
– Daba clases en facultades de teología. Recaudó miles de libras para el mantenimiento de la catedral y las iglesias locales. Fue capaz de integrarse sin el menor esfuerzo ni causar problemas a ningún nivel de la sociedad.
– Una joya. Un verdadero hallazgo, en otras palabras -dijo Dominic, aunque no parecía nada complacido por la idea.
– Es extraño pensar que un hombre semejante se sintiera satisfecho repentinamente de vivir como un sacerdote de pueblo -comentó St. James.
– Eso mismo pensaba Michael. Detestaba perderle, pero le dejó ir a petición de Sage. Su primer destino fue Boscastle.
– ¿Por qué?
El obispo se secó las manos en el paño y lo dobló.
– Quizá había estado de vacaciones en el pueblo.
– Pero ¿a qué vino ese cambio tan súbito, el deseo de pasar de un puesto poderoso e influyente a otro de relativa oscuridad? No es lo normal. Ni para un sacerdote, diría yo.
– Recorrió su propio camino de Damasco poco antes. Perdió a su mujer.
– ¿Su mujer?
– Murió en un accidente náutico. Según Michael, Sage no volvió a ser el mismo. Consideró que Dios le había castigado por sus intereses terrenales, y decidió desecharlos.
St. James miró a Deborah. Adivinó que ella estaba pensando lo mismo. Todos habían llegado a una misma conclusión, basada en información limitada. Habían supuesto que el vicario era soltero porque nadie había hablado en Winslough de que existiera una esposa. Intuyó, por la expresión pensativa de Deborah, que estaba pensando en aquel día de noviembre, cuando había mantenido su única conversación con el hombre.
– Supongo que sustituyó su ansia de éxito por un ansia de purificar su pasado -dijo St. James al obispo.
– El problema fue que la nueva ansia no se tradujo tan bien como la primera. Pasó por nueve destinos distintos.
– ¿En qué período de tiempo?
El obispo miró a su secretario.
– Entre diez y quince años, ¿no?
Dominic asintió.
– ¿Sin éxito en ninguno? ¿Un hombre de su talento?
– Como ya he dicho, el ansia no se tradujo bien. Se convirtió en el fanático de que hablábamos antes, vehemente en todos los temas, desde la disminución de la asistencia a la iglesia hasta lo que él llamaba la secularización del clero. Vivía el Sermón de la Montaña, y no aceptaba que otro sacerdote, o incluso un feligrés, fuera distinto. Si esto no era suficiente para causarle problemas, creía firmemente que Dios manifiesta Su voluntad mediante lo que ocurre en la vida de la gente. Con franqueza, es una medicina difícil de tragar para alguien que haya sido víctima de una tragedia absurda.
– Como él.
– Y que creía bien merecida.
– «Era egoísta», decía -recitó el diácono-. «Solo me importaba mi necesidad de gloria. La mano de Dios se movió para cambiarme. Vosotros también podéis cambiar.»
– Por desgracia, pese a que sus palabras pudieran ser ciertas, no constituyeron la receta del éxito -dijo el obispo.
– Cuando se enteró de que había muerto, ¿pensó que existía una relación?
– No pude por menos que pensarlo. Por eso Dominic fue a la encuesta.
– El hombre tenía demonios interiores -dijo Dominic-. Se decantó por luchar contra ellos en público. La única manera de expiar su espíritu mundano era castigar a toda persona conocida por el suyo. ¿No es suficiente motivo para asesinarle?
Cerró con un golpe seco la agenda del obispo. Estaba claro que la entrevista había concluido.
– Supongo que depende de cómo se reacciona ante un hombre que, al parecer, pensaba que aquella era la única forma correcta de vivir.
– Nunca ha sido mi fuerte, Simon, ya lo sabes.
Habían parado a descansar por fin en Downham, al otro lado del bosque de Pendle. Aparcaron junto a la oficina de correos y bajaron por el camino empinado. Rodearon un roble alcanzado por un rayo, que había quedado reducido al tronco y unas cuantas ramas truncadas, y regresaron hacia el estrecho puente de piedra que acababan de atravesar en coche. Las laderas verde-grisáceas de Pendle Hill se cernían a lo lejos. Dedos de escarcha resbalaban desde la cumbre, pero no tenían la intención de pasear hasta la montaña. En cambio, habían observado un pequeño prado en el lado más cercano al puente, donde un río describía una curva a lo largo del sendero y corría detrás de una pulcra hilera de casas. Un banco destartalado estaba apoyado contra un muro de piedra seca, y unas dos docenas de patos silvestres graznaban alegremente sobre la hierba, exploraban la cuneta y chapoteaban en el agua.
– No te preocupes. No estás en un concurso. Recuerda lo que puedas. El resto ya llegará.
– ¿Por qué eres tan poco exigente?
St. James sonrió.
– Siempre he pensado que era parte de mi encanto.
Los patos salieron a recibirles con la esperanza de comida en sus mentes. Graznaron y se dedicaron a examinar su calzado; investigaron y rechazaron las botas de Deborah, y luego se desplazaron a los cordones de los zapatos de St. James, que despertaron cierto interés, al igual que la pieza metálica de su abrazadera. Sin embargo, como no obtuvieron de ello ni un triste bocado, los patos se esponjaron y devolvieron las plumas a su sitio con aire de reproche. Desde aquel momento, exhibieron una disgustada hosquedad hacia toda presencia humana.
Deborah se sentó en el banco. Saludó con la cabeza a una mujer ataviada con una parka y botas de agua rojas, que pasó a su lado con un vivaz terrier negro sujeto a una correa. St. James tocó con los dedos la loma que Deborah había formado entre sus cejas.
– Estoy pensando -dijo ella-. Trato de recordar.
– Ya me he dado cuenta. -St. James se subió el cuello del abrigo-. Solo me preguntaba si es necesario llevar a cabo el proceso a una temperatura mínima de diez grados bajo cero.
– Qué infantil eres. No hace tanto frío.
– Díselo a tus labios. Se están poniendo azulados.
– Bah. Ni siquiera tiemblo.
– No me sorprende. Ya has sobrepasado el límite. Estás en las fases terminales de la hipotermia, y ni siquiera lo sabes. Vamos a aquel pub. Sale humo por la chimenea.
– Demasiadas distracciones.
– Deborah, hace frío. ¿No te apetece un coñac?
– Estoy pensando.
St. James hundió las manos en los bolsillos del abrigo y concentró su helada atención en los patos. Parecían indiferentes al frío. Claro que tenían todo el verano y el otoño para engordar con el fin de protegerse. Por otra parte, contaban con el aislamiento natural del plumón, ¿no? Pequeños demonios afortunados.
– San José -anunció por fin Deborah-. Ya me acuerdo. Era devoto de san José, Simon.
St. James enarcó una ceja con aire escéptico y se encogió más en el abrigo.
– Algo es algo, supongo.
Intentó inyectar aliento en sus palabras.
– No, de veras. Es importante. Tiene que serlo. -Deborah explicó a continuación su encuentro con el vicario en la sala 7 de la Galería Nacional-. Yo estaba admirando el Da Vinci… Simon, ¿por qué no me has llevado nunca?
– Porque odias los museos. Lo intenté cuando tenías nueve años. ¿No te acuerdas? Preferiste ir a remar al lago Serpentine, y te enfadaste mucho cuando, en cambio, te llevé al Museo Británico.
– Pero es que eran momias, Simon, querías que viera las momias. Tuve pesadillas durante semanas seguidas.
– Y yo.
– Bien, no debiste permitir que una pequeña demostración de temperamento te derrotara con tanta facilidad.
– No lo olvidaré, de cara al futuro. Volvamos a Sage.
Deborah introdujo las manos en las mangas del abrigo.
– Dijo que en el cuadro de Da Vinci no estaba san José. Dijo que san José casi nunca salía en los cuadros de la Virgen, y que era muy triste. Bueno, algo por el estilo.
– José solo era el que trabajaba para dar de comer a la familia, al fin y al cabo. El hombre bueno, el elemento indispensable.
– Pero Sage parecía tan… tan triste por eso. Como si se lo tomara como algo personal.
St. James asintió.
– Es el síndrome de la fuente de ingresos. Los hombres prefieren pensar que son algo más que eso en el programa general de la vida de sus mujeres. ¿Qué más recuerdas?
– No quería estar allí -dijo Deborah hundiendo la barbilla en el pecho.
– ¿En Londres?
– En la Galería. Se dirigía a otro sitio… ¿tal vez Hyde Park?, cuando empezó a llover. Le gustaba la naturaleza. Le gustaba el campo. Dijo que le ayudaba a pensar.
– ¿Sobre qué?
– ¿San José?
– Hay que pensar a fondo en ese tema.
– Te dije que no era mi especialidad. No tengo buena memoria para las conversaciones. Pregúntame qué llevaba, qué aspecto tenía, el color de su pelo, la forma de su boca, pero no me pidas que repita lo que dijo. Aunque pudiera recordar todas y cada una de las palabras, nunca sería capaz de sondear los significados ocultos. No soy especialista en sondeos verbales. No soy especialista en ningún tipo de sondeo. Conozco a alguien. Hablamos. Me gusta o no. Pienso, esta persona podría ser amiga mía. Y eso es todo. No imagino que esté muerta cuando vaya a visitarla, de modo que no recuerdo hasta el último detalle de nuestro primer encuentro. ¿Y tú? ¿Te acordarías?
– Solo si estoy hablando con una mujer hermosa. Incluso en ese caso, me distraigo con detalles que no tienen nada que ver con lo que ella dice.
Deborah le miró fijamente.
– ¿Qué clase de detalles?
St. James ladeó la cabeza con aire pensativo y examinó su rostro.
– La boca.
– ¿La boca?
– Considero de lo más interesante la boca de las mujeres. Durante los últimos años me he estado preparando para desarrollar una teoría científica al respecto.
Apoyó la espalda contra el banco y contempló a los patos. Notó que Deborah se encrespaba. Reprimió una sonrisa.
– Bien, ni siquiera voy a preguntarte qué teoría es. Tú quieres que lo haga. Lo adivino por tu expresión. Así que no lo haré.
– Me parece muy bien.
– Estupendo.
Deborah se acurrucó a su lado e imitó su postura. Extendió los pies y examinó sus botas. Juntó los talones. Hizo lo mismo con las puntas.
– Muy bien, de acuerdo -exclamó-. Maldita sea. Dímelo. Dímelo.
– ¿Existe una correlación entre el tamaño y el significado de lo que se dice? -preguntó St. James con solemnidad.
– ¿Estás bromeando?
– En absoluto. ¿Te has dado cuenta de que las mujeres que tienen la boca pequeña dicen cosas de escasísima importancia, invariablemente?
– Eso es basura machista.
– Piensa en Virginia Woolf. Era una mujer de boca generosa.
– ¡Simon!
– Fíjate en Antonia Fraser, Margaret Drabble, Jane Goodall…
– ¿Margaret Thatcher?
– Bueno, siempre hay excepciones, pero la regla general, y afirmo que los datos son absolutamente demostrativos, es que la correlación existe. Tengo la intención de investigarla.
– ¿Cómo?
– En persona. De hecho, pensaba que ya había empezado contigo. Tamaño, forma, dimensiones, flexibilidad, sensualidad. -La besó-. ¿Por qué será que te considero la mejor del lote?
Deborah sonrió.
– Creo que tu madre no te pegó bastante cuando eras pequeño.
– Estamos a la par. Sé de buena tinta que tu padre nunca te ha puesto la mano encima. -Se levantó y ofreció la mano a su mujer. Ella la aceptó-. ¿Qué te parece un coñac?
Deborah afirmó que le parecía bien, y volvieron sobre sus pasos. Al igual que en Winslough, el terreno que se extendía al otro lado del pueblo formaba suaves colinas, sembradas de granjas. Donde terminaban las granjas, empezaban los páramos. Las ovejas pastaban en aquel punto. Entre ellas, se movía algún perro pastor. Algún granjero trabajaba.
Deborah se detuvo en el umbral del pub. St. James, que sujetaba la puerta para que pasara, se volvió y vio que estaba contemplando los páramos y se daba golpecitos con el dedo índice en la barbilla, pensativa.
– ¿Qué pasa?
– Caminar, Simon. Dijo que le gustaba caminar por los páramos. Le gustaba salir al aire libre cuando debía tomar una decisión. Por eso quería ir al parque. El parque de St. James. Pensaba dar de comer a los gorriones del puente. Conocía el puente. Habría estado en otras ocasiones, Simon.
St. James sonrió y la arrastró hacia el pub.
– ¿Crees que es importante? -preguntó, Deborah.
– No lo sé.
– ¿Crees que tal vez tenía algún motivo para hablar sobre los hebreos que querían lapidar a aquella mujer? Porque ahora sabemos que estaba casado. Sabemos que su esposa sufrió un accidente… ¡Simon!
– Ahora sí que estás sondeando.
17
– A la Spence. ¿No te has enterado?
– La directora fue a buscarla y…
– ¿… visto su coche?
– Era por lo de su mamá.
Maggie vaciló en los peldaños de la escuela cuando comprendió que más de una mirada suspicaz se volvía hacia ella. Siempre le había gustado el rato comprendido entre la última clase y la salida del autobús escolar. Ofrecía la mejor oportunidad de charlar con los alumnos que vivían en otros pueblos y en la ciudad, pero jamás había pensado que, un día, las risitas y los cuchicheos propios de la tarde se centrarían en ella.
Al principio, todo había parecido de lo más normal. Los alumnos estaban reunidos delante de la escuela, como de costumbre. Algunos, se habían quedado junto al autobús escolar. Otros, estaban apoyados en los coches. Las chicas se peinaban y comparaban tonos de lápices de labios clandestinos. Los chicos peleaban entre sí o trataban de aparentar indiferencia. Cuando Maggie salió por las puertas y bajó los peldaños, buscó con la vista a Josie o Nick, pensando todavía en las preguntas que el detective londinense le había formulado. Ni siquiera se extrañó cuando una oleada de murmullos se elevó de la multitud. Se sentía bastante sucia desde la conversación sostenida en el estudio de la señora Crone, y no sabía muy bien por qué. En consecuencia, su mente estaba concentrada en dar la vuelta a todos los motivos posibles, como si fueran piedras, y era muy consciente de estar al acecho de que la babosa de una culpa antes inconsciente surgiera a la luz en cualquier momento.
Estaba acostumbrada a sentirse culpable. Seguía pecando, pero intentaba convencerse de que no pecaba. Incluso excusaba sus peores comportamientos, diciéndose que era culpa de mamá. Nick me quiere, mamá, aunque tú no. ¿Ves cuánto me quiere? ¿Lo ves? ¿Lo ves?
En respuesta, su madre jamás utilizaba el viejo «piensa-en-lo-mucho-que-he-hecho-por-ti-Margaret», como intentaba la madre de Pam Rice sin el menor éxito. Nunca hablaba en términos de profunda decepción, como Josie informaba que su madre había hecho en más de una ocasión. No obstante, antes de aquel día, su madre era la causa principal y más consistente del sentimiento de culpa de Maggie. Estaba disgustando a mamá; provocaba la ira de mamá; añadía tormento al dolor de mamá. Maggie lo sabía sin necesidad de que se lo dijeran. Siempre había sabido descifrar a la perfección las expresiones de mamá.
Por eso, Maggie había comprendido la noche anterior el poder de que gozaba en la guerra contra su madre. Tenía poder para castigarla, herirla, amonestarla, vengarse… La lista se prolongaba hasta el infinito. Quería saborear el triunfo de saber que había arrebatado el timón de su vida de las manos de mamá, pero la verdad era que se sentía preocupada por ello. Por consiguiente, cuando llegó tarde a casa la noche anterior, muy orgullosa de los morados amorosos que Nick había sembrado con la boca en su cuello, las llamas de placer que Maggie había esperado sentir cuando presenciara la preocupación de mamá se extinguieron al instante cuando vio su cara. No le hizo ningún reproche. Se limitó a caminar hasta la puerta de la sala de estar a oscuras y la escudriñó desde un punto donde era imposible distinguir su expresión. Daba la impresión de que había envejecido cien años.
– ¿Mamá? -dijo Maggie.
Mamá había posado sus dedos sobre la barbilla de Maggie, dándole vuelta con ternura para dejar al descubierto los morados, para al fin soltarla y subir la escalera. Maggie oyó que la puerta se cerraba a su espalda. El ruido la hirió más que la bofetada que merecía.
Era mala. Lo sabía. Incluso cuando se sentía más cercana y unida a Nick, incluso cuando él la amaba con las manos y la boca, cuando apretaba Aquello contra ella, la abrazaba, abría su sexo, decía Maggie, Mag, Mag, era mala e impura. Estaba abrumada de culpa. Cada día se iba acostumbrando más a la vergüenza de su conducta, pero nunca había esperado que sentiría algo semejante en relación a su amistad con el señor Sage.
Experimentaba algo similar a las picaduras de ortigas, solo que escocían su alma en lugar de su piel. Seguía escuchando al detective indagar acerca de secretos, lo cual provocaba que se sintiera seca y ansiosa por dentro. Eres una buena chica, Maggie, había dicho el señor Sage, no lo olvides, créelo a pie juntillas. La confusión nos invade, había dicho, nos extraviamos, pero siempre podemos volver a encontrar el camino hacia Dios mediante la oración. Dios escucha, decía, Dios perdona todo. Hagamos lo que hagamos, Maggie, Dios perdonará.
El señor Sage era el consuelo personificado. Era comprensivo. Era la bondad y el amor.
Maggie nunca había traicionado la intimidad de los ratos que pasaban juntos. Los conservaba como algo precioso. Y ahora, se enfrentaba a las sospechas del detective londinense, muy interesado en su amistad con el vicario, como si hubiera sido la causa de su muerte.
Aquella fue la babosa que surgió de debajo de la última piedra de implicación a la que dio vuelta en su mente. La culpa era suya. Si tal era el caso, mamá sabía muy bien lo que estaba haciendo cuando sirvió la cena al vicario aquella noche.
No. Maggie discutió el punto con ella misma. Mamá no pudo saber que le estaba dando cicuta. Se preocupaba de la gente. No la perjudicaba. Preparaba ungüentos y cataplasmas. Mezclaba tés especiales. Preparaba extractos, infusiones y tinturas. Lo hacía todo para ayudar, no para perjudicar.
Entonces, los susurros de sus compañeros se alzaron a su alrededor y ocasionaron delicadas fisuras en la cascara de sus pensamientos.
– Ella envenenó al tío.
– … no se saldrá con la suya, a fin de cuentas.
– El policía vino de Londres.
– … adoradores del demonio, según me han dicho…
La súbita comprensión sobresaltó a Maggie. Docenas de ojos estaban clavados en ella. Expresiones de suspicacia iluminaban todas las caras. Apretó la mochila llena de libros contra su pecho y buscó con la vista un amigo. Sentía la cabeza ligera, como divorciada de su cuerpo. De pronto, lo más importante del mundo era fingir que no comprendía de qué estaban hablando.
– ¿Habéis visto a Nick? -preguntó. Notó los labios agrietados-. ¿Habéis visto a Josie?
Una chica con cara de zorro y un enorme grano en un lado de la nariz se convirtió en portavoz del grupo.
– No quieren ir contigo, Maggie. Son lo bastante listos para comprender el riesgo.
Un murmullo de aprobación se elevó alrededor de la muchacha como una pequeña ola.
Apretó con más fuerza la mochila. La dura esquina de un libro se hundió en su mano. Sabía que estaban bromeando, los compañeros siempre aprovechaban la menor oportunidad para burlarse de alguien, y se irguió en toda su estatura para hacer frente al desafío.
– Muy bien -dijo sonriente, como si diera su aprobación a todas las bromas que tuvieran en mente-. Estupendo. Bien, ¿dónde está Josie? ¿Dónde está Nick?
– Ya se han marchado -dijo Cara de Zorro.
– Pero el autobús…
Estaba parado donde siempre, esperando la hora de salir, a escasos metros, al otro lado de la puerta. Había caras en las ventanas, pero Maggie no podía ver desde los peldaños de la escuela si sus amigos estaban en el vehículo.
– Se lo han montado a su aire, durante la comida. Cuando se enteraron.
– ¿De qué?
– De quién estaba contigo.
– No estuve con nadie.
– Ah, ya. Como quieras. Mientes casi tan bien como tu mamá.
Maggie intentó tragar saliva, pero tenía la lengua pegada al paladar. Avanzó un paso hacia el autobús. El grupo la dejó marchar, pero cerró filas detrás de ella. Oyó que hablaban entre sí, pero con la intención de provocarla.
– Se fueron en coche, ¿no?
– ¿Nick y Josie?
– Y esa chica que le persigue. Ya sabes a quién me refiero.
Bromas. Estaban bromeando. Maggie aceleró el paso, pero el autobús escolar se le antojó cada vez más lejano. Un resplandor luminoso brillaba frente a él. Empezó como un rayo y se transformó en puntos brillantes.
– Ahora, la dejará plantada.
– Si tiene cerebro. ¿Quién no lo haría?
– Es verdad. Si a su mamá no le gustan sus amigos, que les invite a cenar.
– Como ese cuento de hadas. ¿Quieres una manzana, querido? Te ayudará a dormir.
Risas.
– Lástima que no se despertará pronto.
Risas. Risas. El autobús estaba demasiado lejos.
– Toma, come esto. Lo he preparado especialmente para ti.
– No seas tímido y coge más. Sé que te estás muriendo de ganas.
Maggie sintió un nudo en la garganta. El autobús centelleó, se empequeñeció, adoptó el tamaño de su zapato. El aire se cerró alrededor de él y lo engulló. Solo quedaron las puertas de hierro forjado de la escuela.
– He inventado yo la receta. Pastel de chirivía. La gente dice que está de muerte.
Al otro lado de las puertas estaba la calle…
– Me llaman Crippen, pero no dejes que eso te impida cenar.
… Y la huida. Maggie se puso a correr.
Trotaba hacia el centro de la ciudad cuando oyó que alguien la llamaba. Siguió avanzando, cruzó la calle principal, en dirección al aparcamiento situado en la base de la colina. Ignoraba qué pensaba hacer allí. Lo único importante era escapar.
El corazón martilleaba en su pecho. Notó un dolor lacerante en el costado. Resbaló en el pavimento húmedo y se tambaleó, pero se sujetó a una farola y continuó corriendo.
– Cuidado, nena -advirtió un granjero que estaba saliendo de su Escort, aparcado junto al bordillo.
– ¡Maggie! -gritó otra persona.
Se oyó sollozar. Vio la calle borrosa. Prosiguió.
Dejó atrás el banco, la oficina de correos, algunas tiendas, un salón de té. Esquivó a una joven que empujaba un cochecito de niño. Oyó pasos a su espalda, y otra vez su nombre. Se tragó las lágrimas y siguió adelante.
El miedo bombeó energía y velocidad a su cuerpo. La seguían, pensó. Se reían y señalaban con el dedo. Solo aguardaban la oportunidad de acorralarla y empezar a susurrar de nuevo: lo que hizo su mamá… ¿lo sabes, no? Maggie y el vicario… ¿Un vicario? ¿Aquel tío? Joder, era lo bastante viejo para ser…
¡No! Olvídalo, pisotéalo, entiérralo, destrúyelo. Maggie corrió por la calzada. No se detuvo hasta que un letrero azul que colgaba de un edificio de ladrillo la paralizó. No lo habría visto si no hubiera levantado la cabeza para reprimir las lágrimas. Incluso entonces, la palabra continuó dando vueltas, pero pudo descifrarla: «Policía». Pasó tambaleante junto a un cubo de basura. Tuvo la impresión de que el letrero aumentaba de tamaño. La palabra brillaba y latía.
Se alejó del letrero, semiacuclillada sobre la calzada, procurando respirar, pero no llorar. Tenía las manos entumecidas, los dedos enredados en las correas de la mochila. Sentía tanto frío en las orejas que aguijones metálicos de dolor estaban descendiendo por su cuello. Era el ocaso, la temperatura estaba descendiendo y nunca en su vida se había sentido tan sola.
Ella no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo, pensó Maggie.
Un coro respondió desde alguna parte: sí lo hizo.
– ¡Maggie!
Lanzó un chillido. Intentó encogerse hasta el tamaño de un ratón. Escondió el rostro entre los brazos y resbaló por el costado del cubo de basura, hasta quedar sentada en la calzada. Se encogió, como si disminuir de tamaño constituyera una forma de protección.
– Maggie, ¿qué ocurre? ¿Por qué huyes? ¿No oíste que te llamaba?
Un cuerpo se agachó a su lado. Un brazo la rodeó.
Olió la vieja chaqueta de cuero antes de asimilar el hecho de que era la voz de Nick. Pensó en absurda pero rápida sucesión cómo llevaba siempre la chaqueta embutida en la mochila durante las horas de clase, mientras tenía que utilizar el uniforme, cómo la sacaba siempre durante la comida para «airearla», cómo se la ponía en cuanto le era posible, antes y después de la escuela. Era extraño pensar que había reconocido su olor antes que su voz. Aferró su rodilla.
– Os marchasteis. Josie y tú.
– ¿Que nos marchamos? ¿Adonde?
– Dijeron que os habíais marchado. Estabas con… Josie y tú. Lo dijeron.
– Estábamos en el autobús, como siempre. Te vimos salir corriendo. Parecías trastornada, de modo que te seguí.
Maggie alzó la cabeza. Había perdido en algún momento el prendedor. Su cabello colgaba alrededor de la cara e impedía en parte que le viera.
Nick sonrió.
– Estás hecha polvo, Mag. -Introdujo la mano en la chaqueta y sacó los cigarrillos-. Ni que te hubiera perseguido un fantasma.
– No volveré.
Nick inclinó la cabeza para proteger el cigarrillo y la llama, y tiró la cerilla usada a la calle.
– Eso, seguro. -Inhaló con la profunda satisfacción de alguien a quien un repentino cambio de circunstancias ha permitido fumar antes de lo que imaginaba-. El autobús ya se ha marchado.
– Me refiero a la escuela. A clase. No volveré nunca más.
Nick la miró y se apartó el pelo de las mejillas.
– ¿Es por lo de ese tío de Londres, Mag, el del cochazo que revolucionó a todo el mundo?
– Dirás que lo olvide. Dirás que no les haga caso, pero no me dejarán en paz. Nunca volveré.
– ¿Por qué? ¿Qué más te da lo que piensen esos imbéciles?
Maggie retorció la correa de la mochila alrededor de sus dedos, hasta que sus uñas se tiñeron de un tono azul.
– ¿Qué más da lo que digan? Tú sabes la verdad. Es lo único que cuenta.
Maggie cerró los ojos a la verdad y apretó los labios para evitar anunciarla. Notó que brotaban más lágrimas de sus ojos, y se detestó por el sollozo que intentó disfrazar de tos.
– Mag, tú sabes la verdad, ¿vale? Lo que digan esos mongólicos en el patio de la escuela no vale una puta mierda, ¿vale? No es importante. Solo vale lo que tú sabes.
– No sé. -La admisión brotó de ella como una enfermedad incontenible-. La verdad. Lo que ella… No sé, no sé.
Más lágrimas. Aplastó la cara contra las rodillas.
Nick silbó entre dientes.
– Nunca lo habías dicho.
– Siempre cambiamos de domicilio. Cada dos años. Solo que esta vez yo quería quedarme. Dije que sería buena, que se sentiría orgullosa de mí, que me aplicaría en la escuela, con tal de quedarnos. Esta vez. Quedarnos. Y ella dijo sí, y después te conocí a ti, luego al vicario y… después de lo que hicimos y del comportamiento odioso de mamá y de lo mal que me sentí. Me hizo sentir mejor y… ella se enfureció.
Sollozó.
Nick tiró el cigarrillo a la calle y la enlazó con el otro brazo.
– Él me encontró. Eso es lo que pasa, Nick. Por fin me encontró. Ella no lo deseaba. Por eso siempre huíamos, pero esta vez no lo hicimos y él tuvo tiempo. Vino, como siempre supe que haría.
Nick guardó silencio un momento. Oyó que Maggie exhalaba un suspiro.
– Maggie, ¿crees que el vicario era tu papá?
– Ella no quería que le viera, pero no le hice caso. -Levantó la cabeza y agarró la chaqueta de Nick-. Y ahora no quiere que te vea, de modo que no volveré. No lo haré. No puedes obligarme. Nadie puede. Si lo intentas…
– ¿Algún problema, muchachos?
Los dos se encogieron al oír la voz. Se volvieron. Una mujer policía delgada como un junco se erguía sobre ellos, muy protegida del frío y con la gorra ladeada. Sujetaba una libreta de notas en una mano y una taza de plástico humeante en la otra. Bebió mientras aguardaba la respuesta.
– Una pelea en la escuela -dijo Nick-. Nada importante.
– ¿Necesitáis ayuda?
– No. Cosas de chicas. Se pondrá bien.
La policía estudió a Maggie con más curiosidad que simpatía. Desvió su atención hacia Nick. Les miró por encima de la taza, cuyo humo empañó sus gafas, mientras bebía otro sorbo de lo que fuera. Después, asintió.
– Será mejor que os vayáis a casa -dijo, sin moverse.
– Sí, vale. -Nick levantó a Maggie-. Nos vamos.
– ¿Vivís por aquí? -preguntó la agente.
– Cerca de la parte alta.
– No os había visto nunca.
– ¿No? Yo la he visto muchas veces. Tiene un perro, ¿verdad?
– Un gales, sí.
– ¿Lo ve, agente? Lo sabía. La he visto ir de paseo. -Nick se dio un golpecito en la sien con el índice, a modo de saludo-. Buenas tardes.
Rodeó con el brazo a Maggie y la condujo hacia la calle principal. Ninguno se volvió para ver si la policía les seguía mirando.
Doblaron a la derecha en la primera esquina. Al cabo de unos pasos torcieron de nuevo a la derecha por un callejón que corría entre la parte posterior de los edificios públicos y los jardines traseros de una hilera de viviendas municipales. Descendieron una vez más la pendiente. Antes de cinco minutos desembocaron en el aparcamiento de Clitheroe. A aquella hora, casi no había coches.
– ¿Cómo sabías lo de su perro? -preguntó Maggie.
– Fue un tiro al azar. Tuvimos suerte.
– Qué listo eres. Y bueno. Te quiero, Nick. Te preocupas mucho por mí.
Se detuvieron al abrigo de los retretes públicos. Nick sopló sobre sus manos y las encajó bajo los brazos.
– Esta noche hará frío -dijo. Miró en dirección a la ciudad, donde brotaba humo de las chimeneas hasta perderse en el cielo-. ¿Tienes hambre, Maggie?
Maggie leyó el deseo oculto bajo las palabras.
– Puedes irte a casa.
– No, a menos que tú…
– Yo no iré.
– Entonces, yo tampoco.
Se encontraban en un atolladero. El viento de la noche empezó a soplar y no tardó en alcanzarles. Barrió el aparcamiento, sin que ninguna barrera se lo impidiera, y diseminó restos de basura entre sus pies. Una bolsa verde de Moment se aplastó contra la pierna de Maggie. Utilizó el pie para alejarla, y dejó una franja marrón en el azul marino de sus mallas.
Nick extrajo un puñado de monedas del bolsillo. Las contó.
– Dos libras y sesenta y siete peniques. ¿Qué llevas tú?
Maggie bajó la vista.
– Nada. -Se apresuró a levantar los ojos. Intentó imprimir orgullo a su voz-. No tienes por qué quedarte. Vete. Me las arreglaré.
– Ya he dicho…
– Si ella te encuentra conmigo, será mucho peor para ambos. Vete a casa.
– Ni hablar. He dicho que me quedo.
– No. No quiero ser culpable de otra cosa. Ya he… a causa del señor Sage…
Se secó la cara con la manga del abrigo. Estaba agotada y quería dormir. Pensó en probar la puerta del retrete. Estaba cerrada con llave. Suspiró.
– Vete -repitió-. Ya sabes lo que pasará si no me haces caso.
Nick se reunió con ella en la puerta del lavabo de mujeres. Estaba adentrada unos quince centímetros, de modo que les proporcionó algo más de protección contra el frío.
– ¿Crees eso, Maggie?
La muchacha hundió la cabeza. Notaba que la aflicción de su certeza pesaba sobre sus hombros, como sacos de arena.
– ¿Crees que ella le mató porque era tu papá?
– Nunca habla de mi papá.
Nick tocó su cabeza con la mano. Sus dedos intentaron acariciarla, pero el pelo enmarañado frustró su intención.
– No creo que fuera tu papá, Mag.
– Seguro, porque…
– No. Escucha. -Se acercó un paso más. La rodeó con los brazos. Habló contra su cabello-. Sus ojos eran castaños, Mag, como los de tu mamá.
– ¿Y?
– Que no puede ser tu papá. Por las probabilidades. -Maggie intentó hablar, pero él continuó-. Es como las ovejas. Mi papá me lo explicó. Todas son blancas, ¿verdad? Bueno, más o menos blancas, pero de vez en cuando sale una negra. ¿Nunca te has preguntado por qué? Es un gen recesivo. Algo que se hereda. La mamá y el papá de la oveja tenían un gen negro en algún sitio, y cuando se acoplaron salió un cordero negro en lugar de uno blanco, aunque ellos fueran blancos, pero las probabilidades están en contra de que ocurra. Por eso, la mayoría de las ovejas son blancas.
– Yo no…
– Tú eres como la oveja negra, porque tienes los ojos azules. Mag, ¿cuáles crees que son las probabilidades de que dos personas de ojos castaños tengan una niña de ojos azules?
– ¿Cuáles?
– De un millón contra una. Tal vez más. Quizá de mil millones contra una.
– ¿Tú crees?
– Lo sé, Mag. El vicario no era tu papá. Y si no era tu papá, tu mamá no le mató. Y si ella no le mató, no intentará matar a nadie más.
Había un tono de seguridad en su voz que la impulsó a creer en sus palabras. Maggie deseaba creerle. Sería mucho más sencillo vivir si sabía que aquella teoría era cierta. Podría volver a casa. Podría plantar cara a mamá. No pensaría en la forma de su nariz y sus manos (¿eran como las del vicario?), ni se preguntaría por qué la había estudiado con tanta atención. Sería un alivio saber algo con total seguridad, aunque no contestara sus oraciones. Quería creer. Y habría creído si el estómago de Nick no hubiera emitido un ruido estruendoso, si el chico no hubiera temblado, si no hubiera visto en su mente el enorme rebaño de ovejas de su padre, que se recortaba como nubes algo sucias contra el cielo de Lancashire. Le apartó de un empujón.
– ¿Qué? -dijo.
– Nace más de una oveja negra en un rebaño, Nick Ware.
– ¿Y qué?
– Pues que las probabilidades no son de una contra mil millones.
– No es igual que las ovejas. No exactamente. Somos personas.
– Quieres ir a casa. Hazlo. Vete a casa. Me estás mintiendo, y no quiero verte.
– No es verdad, Mag. Intento explicártelo.
– No me quieres.
– Sí.
– Solo quieres merendar.
– Solo estaba diciendo…
– Tus panecillos y tu mermelada. Bien, adelante. Ve a por ellos. Sé cuidar de mí misma.
– ¿Sin dinero?
– No necesito dinero. Conseguiré trabajo.
– ¿Esta noche?
– Algo haré, ya lo verás, pero no volveré a casa, ni volveré a la escuela, y no volverás a hablarme de ovejas, como si fuera tonta y no me diera cuenta de que me tomas el pelo. Porque si dos ovejas blancas pueden tener una negra, dos personas de ojos castaños pudieron tenerme, y tú lo sabes. ¿No es cierto? Dime, ¿no es cierto?
Nick se pasó la mano por el pelo.
– No dije que fuera imposible. Dije que las probabilidades…
– Me importan un bledo las probabilidades. Esto no es una carrera de caballos. Se trata de mí. Estamos hablando de mi mamá y mi papá. Y ella le mató. Tú lo sabes. Me tratas con paternalismo para conseguir que vuelva.
– No es verdad.
– Sí.
– Dije que no iba a abandonarte y no lo haré. ¿Entendido? -Miró a su alrededor. Se encogió de frío. Dio patadas en el suelo para calentar los pies-. Escucha, tenemos que comer algo. Espera aquí.
– ¿Adonde vas? Ni siquiera llegamos a tres libras. ¿Qué clase de…?
– Compraremos patatas fritas, galletas y lo que podamos. Ahora no tienes hambre, pero sí dentro de un rato, y entonces todas las tiendas estarán cerradas.
– ¿Hablas en plural? -Maggie le obligó a mirarle-. No hace falta que vayas -dijo por última vez.
– ¿Quieres?
– ¿Que te vayas?
– Y otras cosas.
– Sí.
– ¿Me quieres? ¿Confías en mí?
Maggie intentó descifrar la expresión de su rostro. Ardía en deseos de marcharse, pero quizá solo estaba hambriento, al fin y al cabo. Y una vez se pusieron a caminar, entraría en calor. Hasta podrían correr.
– ¿Mag?
– Sí.
Nick sonrió, rozó la boca con la suya. Tenía los labios resecos. Ni siquiera parecía un beso.
– Espera aquí -dijo el muchacho-. Vuelvo enseguida. Si vamos a fugarnos, será mejor que no nos vean juntos en la ciudad y se acuerden de nosotros, cuando tu mamá llame a la policía.
– No lo hará. No se atreverá.
– Yo no apostaría por eso. -Se subió el cuello de la chaqueta. La miró con gran seriedad-. ¿Estás bien aquí, pues?
Maggie sintió que su corazón se encendía.
– Muy bien.
– ¿No te importa dormir mal esta noche?
– No, siempre que duerma contigo.
18
Colin merendaba ante el fregadero de la cocina. Tostada de sardinas, cuyo aceite resbalaba entre sus dedos y manchaba la porcelana. No tenía nada de hambre, pero se había sentido mareado y débil durante la última media hora. Comer parecía la solución obvia.
Había regresado al pueblo por la carretera de Clitheroe, más cercana al pabellón que el sendero peatonal de Cotes Fell. Caminó a buen paso. Se dijo que era a causa del ansia de venganza. No cesaba de repetir su nombre mientras caminaba: Annie, Annie, Annie, mi chica. Era la forma de evitar oír las palabras «amor y muerte tres veces», que latían junto con la sangre en su cráneo. Cuando llegó a casa, tenía calor en el pecho, pero frío en las manos y pies. Oyó el errático latido de su corazón en los oídos, y tuvo la impresión de que sus pulmones no recibían suficiente aire. Hizo caso omiso de los síntomas durante unas buenas tres horas, pero cuando no mejoraron, decidió comer. La hora de la merienda, pensó, en reacción irracional al comportamiento de su cuerpo. Un poco de comida me hará bien.
Acompañó las sardinas con tres botellas de Watney's. Bebió la primera mientras el pan se tostaba. Tiró la botella a la basura y abrió otra mientras registraba el aparador en busca de sardinas. La lata le causó problemas. Abrir la tapa exigía un pulso que no lograba controlar. La había enrollado a medias, cuando sus dedos resbalaron y el afilado borde de la tapa se hundió en su mano. Brotó sangre. Se mezcló con el aceite del pescado, empezó a caer y formó cuentas perfectas que flotaron como cebos escarlatas para el pescado. No sintió dolor. Envolvió la mano con una servilleta de té, utilizó el extremo para sorber la sangre de la superficie del aceite, y se llevó la botella a la boca con la mano libre.
Cuando la tostada estuvo preparada, sacó el pescado de la lata con los dedos. Las colocó sobre el pan. Añadió sal, pimienta y un grueso corte de cebolla. Se puso a comer.
No percibió ningún sabor u olor especiales, lo cual le extrañó, porque recordaba muy bien que su mujer se había quejado en una ocasión del olor de las sardinas. Me hace llorar, dijo, ese olor a pescado en el aire, Col, me pone malo el estómago.
El reloj en forma de gato hacía tictac en la pared. Meneaba la cola y movía los ojos. Daba la impresión de que repetía su nombre con el ruido del mecanismo. Ya no era tic-tac, sino An-nie, An-nie, An-nie. Colin se concentró en el sonido. Al igual que el ritmo de sus pasos al caminar, la repetición de su nombre ahuyentó otros pensamientos.
Utilizó la tercera botella para eliminar de su boca el sabor a pescado que no notaba. Después, se sirvió un whisky corto que bebió de dos tragos, para intentar desentumecer sus miembros. No fue suficiente para expulsar el frío. Se quedó confuso, porque la caldera estaba encendida, seguía con el chaquetón puesto y debería estar sudando de calor.
Y así era, en cierto modo. Su cara estaba tan congestionada que la piel le ardía, pero el resto de su cuerpo temblaba como una caña azotada por el viento. Bebió otro whisky. Se acercó a la ventana de la cocina. Miró hacia la casa del vicario.
Y entonces, lo oyó de nuevo con toda claridad, como si Rita estuviera delante de él. «Amor y muerte tres veces.» Las palabras eran tan claras que se volvió en redondo con un grito que estranguló cuando comprobó que estaba solo. Maldijo en voz alta. Las cabronas palabras no significaban nada. Eran una especie de estímulo utilizado por todos los lectores de manos del mundo, que proporcionaban una pequeña muestra de vida inexistente y acicateaban el deseo de conseguir más.
«Amor y muerte tres veces» no necesitaba ninguna aclaración, en lo que a Colin concernía. Se traducía como «libras y peniques cada semana», monedas ganadas con el sudor de la frente que solteronas marchitas, amas de casa ingenuas y viudas solitarias apretaban en la palma del lector, en busca de la absurda confirmación de que sus vidas no eran tan inútiles como parecían.
Se volvió hacia la ventana. Al otro lado de su camino particular, al otro lado del camino particular del vicario, la casa le devolvió la mirada. Polly estaba dentro, como en las semanas posteriores a la muerte de Robin Sage. Sin duda, estaba haciendo lo de siempre: fregar, limpiar, sacar el polvo y encerar, en un fervoroso despliegue de sus habilidades. Pero eso no era todo, como había comprendido por fin. Porque Polly se estaba tomando su tiempo, aguardando pacientemente el momento en que Juliet Spence necesitara culparse, y acabara así en la cárcel. Juliet en la cárcel no era lo mismo que Juliet muerta, pero era mejor que nada. Y Polly era demasiado inteligente, a su manera, para atentar de nuevo contra la vida de Juliet.
Colin no era un hombre religioso. Había renunciado a Dios durante el segundo año de la agonía de Annie. De todos modos, debía reconocer que la mano de un poder más grande que el suyo había actuado en la casa de Cotes Hall aquella noche de diciembre, cuando el vicario murió. Lo normal habría sido que Juliet cenara sola. En ese caso, el juez de instrucción habría dictaminado «envenenamiento accidental autoadministrado», sin que nadie hubiera sabido cómo se había producido el accidente.
Polly se habría precipitado a consolarle. Sobresalía en compasión y amor fraterno, más que nadie.
Se lavó las manos para eliminar el aceite de las sardinas y utilizó dos tiritas para cubrir la herida. Se sirvió otro trago de whisky, que bebió de golpe antes de encaminarse a la puerta.
Puta, pensó. Amor y muerte tres veces.
No respondió a la puerta cuando llamó, así que apretó el dedo contra el timbre y no lo apartó. El estrépito que produjo le causó cierta satisfacción. Era un ruido que erizaba los nervios.
La puerta interior se abrió. Vio su forma detrás del cristal opaco. Tetuda e hinchada por demasiadas prendas, parecía una miniatura de su madre.
– Dios, deje en paz el timbre, por favor -oyó que decía. Abrió de un tirón la puerta, dispuesta a hablar.
Cuando le vio, no lo hizo, sino que miró hacia su casa, y él se preguntó si le habría estado espiando como de costumbre, si se habría apartado un momento de la ventana y por eso no le había visto venir. Había pasado por alto pocas cosas durante los últimos años.
No esperó a que le invitara a entrar. Se coló por la rendija. Polly cerró las dos puertas.
Colin siguió el estrecho pasillo a la derecha y entró en la sala de estar. Polly había estado trabajando allí. Los muebles relucían. Una lata de cera de abeja, una botella de aceite de limón y una caja llena de trapos descansaban sobre una librería vacía. No se veía ni una mota de polvo. Había aspirado la alfombra. Las cortinas de encaje colgaban limpias e inmaculadas.
Se volvió hacia ella y bajó la cremallera del chaquetón. Ella seguía de pie en la puerta, la suela de un pie apretada sobre el tobillo del otro, los dedos moviéndose como si rascaran de una forma inconsciente, y seguía sus movimientos con los ojos. Colin tiró la chaqueta sobre el sofá. Falló y cayó al suelo. Polly avanzó, ansiosa por ponerlo todo en el lugar debido.
– Déjala donde está.
Polly se detuvo. Sus dedos aferraron el borde de su abultado jersey marrón. Colgaba hasta sus caderas, suelto y deforme.
Entreabrió los labios cuando él empezó a desabrocharse la camisa. Colin vio que su lengua asomaba entre los labios. Sabía muy bien lo que pensaba y deseaba, y se recreó en el placer de saber que iba a decepcionarla. Sacó el libro que llevaba encajado entre el pantalón y el estómago y lo arrojó entre ambos. Ella no lo miró, sino que sus dedos aferraron los pliegues de la camisa gitana que llevaba debajo del jersey. Sus colores, rojo, dorado y verde vivos, captaron la luz de una lámpara de pie erguida al lado del sofá.
– ¿Es tuyo? -preguntó Colin.
Magia alquímica: Hierbas, especias y plantas. Vio que los labios de Polly formaban las dos primeras palabras.
– Dios. ¿De dónde has sacado esa reliquia? -preguntó, en un tono de confusión y curiosidad al mismo tiempo.
– De donde tú lo dejaste.
– ¿Donde yo…? -Su mirada se desvió desde el libro a él-. Col, ¿qué pasa?
«Col» Notó que su mano temblaba con el deseo de pegar. Su demostración de inocencia era más ofensiva que la familiaridad implicada por el uso de su nombre.
– ¿Es tuyo?
– Lo era. Bueno, supongo que lo sigue siendo, pero hace años que no lo veía.
– Me lo suponía. Estaba bien escondido.
– ¿Qué quieres decir?
– Detrás de la cisterna.
La luz de la lámpara osciló; una bombilla al borde de la extinción. Emitió un leve siseo y se apagó, de manera que la oscuridad del exterior se filtró por las cortinas de encaje. Polly no reaccionó, como si no se hubiera dado cuenta. Daba la impresión de que estaba meditando sobre sus palabras.
– Tendrías que haberlo tirado. Como las herramientas.
– ¿Herramientas?
– ¿O utilizaste las suyas?
– ¿Qué herramientas? ¿Para qué has venido, Colin?
Su tono era cauteloso. Se alejó de él apenas unos milímetros, pero Colin se dio cuenta porque estaba vigilando cada señal de culpabilidad. Sus dedos se paralizaron en el acto de flexionarse. Colin lo consideró interesante. Tuvo la precaución de no cerrar la mano.
– Quizá no utilizaste herramientas. Quizá aflojaste la planta, con suavidad, ya sabes a qué me refiero, sabes cómo hacerlo, y después la arrancaste del suelo, con raíces y todo. ¿Hiciste eso? Porque tú conoces las plantas, las reconoces tan bien como ella.
– Todo esto es por la señora Spence.
Habló lentamente, como para sí, y daba la impresión de que no le veía, aunque mirara en su dirección.
– ¿Utilizas el sendero peatonal muy a menudo?
– ¿Cuál?
– No juegues conmigo. Ya sabes por qué he venido. No te lo esperabas. Parecía improbable que alguien viniera en tu busca, porque Juliet se echaba la culpa, pero yo te he descubierto, y quiero la verdad. ¿Utilizas con frecuencia el sendero?
– Estás loco.
Consiguió alejarse otro centímetro. Daba la espalda a la puerta, y fue lo bastante lista como para saber que una mirada hacia atrás denunciaría sus intenciones y proporcionaría a Colin la ventaja que, hasta el momento, creía suya.
– Yo diría que una vez al mes, como mínimo. ¿No es cierto? ¿No posee más poder el ritual si se realiza en luna llena? ¿Y no es más potente el poder si el ritual se celebra a la luz de la luna? ¿No es verdad que la comunicación con la Diosa es más profunda si se celebra el ritual en un lugar sagrado, como la cumbre de Cotes Fell?
– Ya sabes que rindo culto en la cumbre de Cotes Fell. No intento ocultarlo.
– Pero sí que ocultas otras cosas, ¿no? Este libro, por ejemplo.
– No. -Su voz era débil. Como si comprendiera lo que aquella debilidad implicaba, dijo con más fuerza-: Me estás asustando, Colin Shepherd.
– Hoy he estado allí.
– ¿Dónde?
– En Cotes Fell. En la cumbre. Hace años que no iba, desde lo de Annie. Había olvidado la buena vista que hay, Polly, y lo que se puede ver.
– Subo a la cumbre a rendir culto. Eso es todo, y tú lo sabes muy bien. -Se alejó otro centímetro-. Quemé aquel laurel para Annie -se apresuró a decir-. Dejé que la vela se derritiera. Utilicé clavos. Recé…
– Y ella murió. Aquella misma noche. Muy conveniente.
– ¡No!
– Durante la luna de la cosecha, mientras rezabas en Cotes Fell. Antes de que rezaras, le llevaste una sopa, ¿te acuerdas? La llamaste tu sopa especial. Recomendaste que se la tomara toda.
– Era de verduras, para los dos. ¿Qué te piensas? Yo también tomé. No estaba…
– ¿Sabías que las plantas son más potentes en luna llena? Eso dice el libro. Hay que recolectarlas en ese período, incluida la raíz.
– Yo no uso las plantas de esa manera. Ningún adepto al Arte lo hace. No es magia negra, ya lo sabes. Quizá buscamos hierbas para el incienso, sí, pero eso es todo. Incienso. Es una parte del ritual.
– Todo está en el libro. Lo que se debe utilizar para la venganza, para alterar la mente, para envenenar. Lo he leído.
– ¡No!
– El libro estaba detrás de la cisterna, donde lo habías escondido… ¿desde cuándo?
– No estaba escondido. Si estaba allí, es porque se cayó. Había montones de cosas sobre la cisterna, ¿no? Una pila de libros y revistas. Yo no escondí este… -Lo tocó con los dedos de los pies y retrocedió otro centímetro-. Yo no escondí nada.
– ¿Qué me dices de Capricornio, Polly?
La joven se quedó petrificada. Repitió la palabra sin emitir el menor sonido. Colin observó que el pánico empezaba a apoderarse de ella, a medida que se acercaba más y más a la verdad. Era como un perro vagabundo acorralado. Intuyó la rigidez de su espalda, la debilidad de sus piernas.
– La cicuta es potente en Capricornio -prosiguió.
Polly pasó la lengua sobre el labio inferior. El miedo era como un olor en ella, agrio y fuerte.
– El veintidós de diciembre -dijo Colin.
– ¿Qué?
– Ya lo sabes.
– No, Colin. No.
– ¿Qué puedes decirme del primer día de Capricornio? La noche en que el vicario murió.
– Eso es…
– Y algo más. Había luna llena aquella noche, y la anterior. Todo encaja. Sabías las instrucciones y el método del asesinato gracias al libro: extrae la raíz cuando la planta duerme; es más fuerte en Capricornio; es un veneno mortal; es más eficaz en luna llena. ¿Quieres que te lo lea, o prefieres leerlo tú misma? Busca la C en el índice. La C de cicuta.
– ¡No! La señora Spence te dio la idea, ¿verdad? Lo leo en tu cara. Dijo, ve a ver a Polly, pregúntale lo que sabe, pregúntale dónde estuvo. Dejó que tú imaginaras el resto. Fue así, ¿verdad, Colin?
– No te atrevas a pronunciar su nombre.
– Oh, ya lo creo que sí. Eso, y mucho más. -Se agachó y recogió el libro del suelo-. Sí, es mío. Sí, yo lo compré. También lo utilicé. Y ella lo sabe, maldita sea, porque una vez fui lo bastante tonta, hace más de dos años, cuando llegó a Winslough, para pedirle que me enseñara a hacer una solución de brionia. Tan imbécil fui, que hasta le expliqué para qué. -Agitó el libro en su dirección-. Amor, Colin Shepherd. La brionia es para el amor. Y también la manzana es un amuleto. ¿Quieres verlo? -Sacó una cadena de plata de debajo del jersey. Un pequeño globo colgaba de ella, con la superficie afiligranada. Se lo arrancó del cuello y lo tiró al suelo. Rebotó contra los pies de Colin, quien vio pedazos de fruta seca en su interior-. Y áloe para los saquitos perfumados y benjuí para el perfume, cincoenrama para una poción que ni siquiera querrías beber. Todo está en el libro, junto con lo demás, pero tú solo ves lo que quieres ver, ¿verdad? Así son las cosas, y así eran, incluso con Annie.
– No pienso hablar de Annie contigo.
– Ah, ¿no? AnnieAnnieAnnie con un halo alrededor de la cabeza. Hablaré de ella lo que me dé la gana, porque sé cómo eran las cosas. Yo la conocía tanto como tú, y no era una santa. No era una noble paciente que sufría en silencio contigo al lado, mientras le ponías paños calientes sobre la frente. No fue así.
Colin avanzó un paso, pero ella no se movió.
– Annie dijo, adelante, Col, preocúpate de ti, mi precioso amor. Y nunca permitió que lo olvidaras cuando lo hiciste.
– Nunca dijo…
– No era necesario. ¿Es que no lo comprendes? Estaba tendida en la cama con todas las luces apagadas. Decía, estoy demasiado débil para llegar a la lámpara. Decía, hoy pensé que iba a morir, Col, pero ahora ya estoy bien porque tú estás en casa y no debes preocuparte para nada por mí. Decía, comprendo que necesites una mujer, mi amor, haz lo que debas y no pienses en mí en esta casa, en esta habitación, en esta cama. Sin ti.
– No fue así.
– Y cuando el dolor aumentaba, no se comportaba como una mártir. ¿No te acuerdas? Chillaba, te maldecía, maldecía a los médicos, tiraba cosas contra las paredes. Cuando empeoró, dijo, ha sido culpa tuya, me estoy pudriendo por tu culpa, y voy a morir y te odio, te odio, ojalá estuvieras en mi lugar.
Colin no contestó. Tenía la sensación de que una sirena sonaba en su cabeza. Polly estaba muy cerca, a escasos centímetros, pero era como si hablara desde detrás de un velo rojo.
– Por eso recé en la cumbre de Cotes Fell. Al principio, por su salud, y después por… Y después por ti, cuando ella murió, con la esperanza de que comprendieras… de que te dieras cuenta… Sí, compré este libro -lo agitó de nuevo-, pero porque te quería y deseaba que tú me correspondieras y deseaba hacer cualquier cosa por llenarte. Porque Annie no te llenaba. Su muerte fue una bendición para ti, pero no quieres admitirlo, porque entonces también deberías admitir lo que fue vivir con ella. No fue perfecto, porque nada lo es.
– No sabes nada sobre la agonía de Annie.
– Que vaciabas los orinales y solo de pensarlo te estremecías. ¿No sé eso? Que le secabas el culo con el estómago revuelto. ¿No lo sé? Que cuando más necesitabas huir de casa para respirar un poco, ella lo intuía y gritaba y empeoraba, y tú siempre te sentías culpable porque no estabas enfermo, ¿verdad? No tenías cáncer. No ibas a morir.
– Ella era mi vida. Yo la quería.
– ¿Al final? No me hagas reír. Al final solo había amargura y rabia, porque nadie vive sin alegría durante tanto tiempo y siente otra cosa al final.
– Puta de mierda.
– Sí, claro. Eso y más, si quieres, pero yo planto cara a la verdad, Colin. No la enmascaro con corazones y flores como tú.
– Entonces, demos otro paso hacia la verdad, ¿eh?
Redujo la distancia que les separaba en unos cuantos centímetros más cuando apartó de una patada el amuleto. Chocó contra la pared y se abrió, y su contenido se diseminó sobre la alfombra. Los trozos de manzana parecían piel reseca. Piel humana. No le importaba nada su contenido. No le importaba nada de Polly Yarkin.
– No rezaste para que viviera, sino para que muriera. Como no sucedió enseguida, echaste una mano, y cuando su agonía no dio lo que querías en el momento que lo querías… ¿Cuándo fue, Polly? ¿Pensabas que iba a follarte el día del funeral? Probaste con pociones y encantamientos. Después, apareció Juliet. Echó tus planes por tierra. Intentaste utilizarla, y fue muy inteligente por tu parte informarla de que yo no estaba muy disponible, por si a ella se le despertaba el interés y se interponía en tu camino. No obstante, Juliet y yo nos encontramos, y tú no pudiste soportarlo. Annie había muerto. La última barrera que se interponía entre la felicidad y tú estaba enterrada en el cementerio, cuando de repente aparecía otra. Comprendiste lo que pasaba entre nosotros, ¿verdad? La única solución era enterrarla a ella también.
– No.
– Sabías dónde encontrar la cicuta. Pasabas junto al estanque cada vez que ibas a Cotes Fell. La desenterraste, la colocaste en el sótano y esperaste a que Juliet la comiera y muriera. Y si Maggie moría también, habría sido una pena, pero es sacrificable, ¿no? Todo el mundo lo es. No contaste con la presencia del vicario. Fue una desgracia. Imagino que pasaste unos días intranquilos cuando resultó envenenado, mientras esperabas a que las culpas recayeran sobre Juliet.
– Si fue así, ¿qué conseguí? El juez de instrucción dijo que fue un accidente, Colin. Juliet está libre, y desde entonces la has protegido como un granjero encargado de vigilar las ovejas de su padre. ¿Qué he ganado?
– Lo que esperabas y anhelabas desde que el vicario murió por error: la policía de Londres. La reapertura del caso, con todas las pruebas apuntando a Juliet. -Arrebató el libro de sus dedos-. Excepto esto, Polly. Lo olvidaste. -Ella extendió la mano hacia el libro. Colin lo tiró a un rincón de la habitación y agarró su brazo-. Cuando Juliet haya sido encerrada, obtendrás lo que deseas, lo que intentaste conseguir cuando Annie vivía, lo que suplicabas cuando rezabas por su muerte, el motivo de que prepararas pociones y llevaras amuletos, lo que has perseguido durante años.
Se acercó un paso más. Ella intentó soltarse. Colin experimentó un cosquilleo de placer al pensar en su miedo. Descendió por sus piernas. Provocó un efecto inesperado en sus ingles.
– Me estás haciendo daño en el brazo.
– Esto no tiene nada que ver con el amor. Nunca lo ha tenido.
– ¡Colin!
– El amor no tiene nada que ver con lo que has perseguido desde aquel día…
– ¡No!
– Te acuerdas, ¿verdad? ¿Verdad, Polly?
– Suéltame.
Se retorció bajo su presa. Jadeaba como una niña. Era tan fácil de dominar como una niña. Se retorcía y contorsionaba. Lágrimas en sus ojos. Sabía lo que se avecinaba. Le gustó que lo supiera.
– En el suelo del establo. Como animales. ¿Te acuerdas?
Polly se soltó y dio media vuelta para huir. Colin atrapó su falda al vuelo. Tiró hacia él. La tela se rasgó. La enrolló alrededor de su mano y tiró con más fuerza. Polly se tambaleó, pero no cayó.
– Con mi polla dentro y gimiendo como una puerca. Te acuerdas, ¿no?
– No, por favor.
Polly empezó a llorar y la visión de aquellas lágrimas inflamó a Colin más que su miedo. Era una pecadora penitente. Él era el dios de la venganza. Su castigo sería justicia divina.
Tiró con furia de la falda, y oyó el ruido placentero de la tela al romperse. Otro tirón. Otro. Cada vez que Polly intentaba escapar, la falda se rasgaba más.
– Como aquel día en el establo. Justo lo que tú deseas.
– No. Así no, Col, por favor.
El nombre. El nombre. Lanzó las manos hacia delante y arrancó el resto de la falda. Polly aprovechó aquel momento para soltarse y huir. Se encaminó al pasillo. Estaba cerca de la puerta. Un metro más y escaparía.
Colin saltó y la apresó cuando su mano forcejeaba con el pomo de la puerta interior. Cayeron al suelo. Polly empezó a abofetearle, sin hablar, agitando las piernas y los brazos, el cuerpo tembloroso.
Colin luchó por inmovilizar sus brazos.
– Te… voy a… follar… bien -gruñó.
– ¡Colin, no! -gritó Polly, pero él la calló con la boca.
Introdujo la lengua entre sus labios, mientras una mano apretaba su cuello y la otra desgarraba su ropa interior. Utilizó la rodilla para separar sus piernas. Las manos de Polly arañaron su cara. Encontró sus gafas y se las quitó de un manotazo. Buscó sus ojos, pero Colin aplastó la cara contra la suya, llenó su boca con la lengua, y después escupió, escupió y se inflamó cada vez más con el deseo de demostrar, dominar, castigar. Ella se retorció y suplicó. Pidió clemencia. Invocó a su Diosa. Pero él era su dios.
– Puta -gruñó Colin contra su boca-. Pendón, vaca.
Se quitó los pantalones mientras ella forcejeaba, chillaba y pataleaba. Lanzó la rodilla hacia delante y erró sus testículos por un centímetro. El la abofeteó. Le gustó la sensación de vida y poder que comunicaba a su mano. La golpeó de nuevo, con más fuerza. Usó los nudillos y admiró el tono rojo que proporcionaba a su piel.
Polly lloraba, muy fea de repente. Tenía la boca abierta, los ojos cerrados. Brotaban mocos de su nariz. Le gustó lo que veía. Quería que llorara. Su terror era como una droga. Separó sus piernas con fuerza y se tendió sobre ella. Celebró su castigo como el dios que era.
Es como morir, pensó ella. Seguía tendida como él la había dejado, con una pierna doblada y la otra extendida, el jersey subido hasta las axilas, el sujetador roto, con un pecho al descubierto, donde aún sentía sus mordiscos como un hierro al rojo vivo. Un pedazo de nailon bordeado de encaje («Veo que te has comprado algunos antojos», había reído Rita. «¿Es para algún tipo que le gusta bien envuelto?»), enredado alrededor de su tobillo. Una tira de su falda sobre el cuello.
Miró hacia arriba y siguió el surco de una grieta que empezaba sobre la puerta y se extendía como venas sobre la piel del techo. En algún lugar de la casa se oía un ruido metálico, seguido de un zumbido persistente y bajo. La caldera, pensó. Se preguntó por qué estaba calentando agua, si no recordaba haberla utilizado en todo el día. Repasó todo lo que había hecho en la vicaría, todas las actividades de una en una, pues se le antojaba muy importante saber por qué la caldera estaba calentando agua. Al fin y al cabo, no podía saber lo sucia que se sentía. Era una simple máquina. Las máquinas no intuyen las necesidades corporales.
Hizo una lista. Primero, los periódicos. Los había atado como se había prometido y tirado al cubo de la basura. Había telefoneado para cancelar las suscripciones. A continuación, las macetas. Solo había cuatro, pero tenían mal aspecto y una había perdido casi todas las hojas. Las había regado religiosamente cada día, y no podía comprender por qué se estaban poniendo amarillas. Las había trasladado al porche del jardín trasero, pensando que tal vez querrían un poco de sol, si alguna vez se decidía a salir. Después, las camas. Había cambiado las sábanas de todas las camas, dos sencillas, una de matrimonio, como hacía cada semana desde que había empezado a trabajar. Daba igual que nadie utilizara las camas. Había que cambiarlas para que no se estropearan, pero no había hecho ninguna lavadora, de modo que el calentador no tenía por qué funcionar. ¿Cuál era el motivo?
Trató de recordar todos sus movimientos del día. Intentó que se materializaran entre las grietas del techo. Periódicos. Teléfono. Macetas. Y después… Le costaba mucho pensar en aquel después. ¿Por qué? ¿Por el agua? ¿La asustaba el agua? ¿Había ocurrido algo relacionado con el agua? No, qué tontería. Piensa en habitaciones llenas de agua.
Recordó. Sonrió, pero sintió dolor, porque notaba la piel como cola seca, y se apresuró a pasar de los dormitorios a la cocina. Porque era eso. Había lavado todos los platos, vasos, ollas y sartenes. También había limpiado los aparadores. Por eso el calentador estaba funcionando. En cualquier caso, ¿no funcionaban siempre los calentadores? ¿No se encendían por sí solos cuando notaban que el agua de su interior empezaba a enfriarse? Nadie los conectaba. Funcionaban, simplemente. Como por arte de magia.
Magia. El libro. No. No debía pensar en esas cosas. Reproducían escenas de pesadilla en su mente. No quería verlas.
La cocina, la cocina, pensó. Lavar platos y aparadores, y luego a la sala de estar, que ya estaba limpia y ordenada, pero sacó brillo a los muebles, porque no podía decidirse a abandonar aquella casa, encontrar otra manera de vivir, y luego apareció él. Había una expresión extraña en su cara. Tenía la espalda demasiado rígida. Sus brazos no colgaban, se limitaban a esperar.
Polly rodó de costado, elevó las piernas y trató de mecerse. Duele, pensó. Era como si le hubieran arrancado las piernas del cuerpo. Un martillo repiqueteaba donde él la había golpeado una y otra vez. Y en su interior, el ácido quemaba su piel. Se sentía dolorida y lacerada. No era nada.
Fue tomando conciencia poco a poco del frío, una leve corriente de aire que chocaba con insistencia contra su piel desnuda. Se estremeció. Se dio cuenta de que él había dejado la puerta interior abierta después de marcharse, y la puerta exterior no estaba bien encajada. Sus dedos tiraron sin éxito del jersey, intentó bajarlo como una sábana, pero se rindió cuando llegó por debajo de sus pechos. La lana abrasaba su piel.
Desde donde estaba podía ver la escalera, y empezó a arrastrarse hacia ella, con la única idea de alejarse de la corriente, ponerse a salvo en la oscuridad, pero cuando apoyó la cabeza sobre el peldaño inferior, levantó la vista y pensó que la luz era más brillante arriba. Brillo significa calor, pensó, mejor que oscuridad. Se estaba haciendo tarde, pero el sol saldría por última vez. Sería un sol invernal, lechoso y lejano, pero si caía sobre la alfombra de algún dormitorio, se refugiaría entre sus fronteras doradas y continuaría su agonía.
Empezó a subir. Descubrió que sus piernas no respondían, de modo que se impulsó con las manos sobre la barandilla. Sus rodillas tropezaban con los peldaños. Cuando se apoyó en un costado y su cadera golpeó contra la pared, vio la sangre. Interrumpió su ascensión para mirarla con curiosidad, tocó con un dedo la mancha carmesí, se maravilló de la rapidez con que se secaba, cómo se ennegrecía al contacto con el aire. Vio que fluía de entre sus piernas, y que había manado durante el tiempo suficiente para dibujar configuraciones en la parte interna de sus muslos y riachuelos serpenteantes sobre una pierna.
Sucia, pensó. Tendría que bañarse.
La idea tomó cuerpo en su mente y expulsó las escenas de pesadilla. Se aferró a la idea del agua y su calor, llegó a lo alto de la escalera y se arrastró hacia el baño. Cerró la puerta y se sentó sobre el suelo blanco y frío, con la cabeza apoyada contra la pared, las rodillas alzadas, mientras la sangre mojaba el puño que apretaba entre las piernas.
Al cabo de un momento, apretó los hombros contra la pared, se impulsó medio metro y llegó a la bañera. Asomó la cabeza por un lado y extendió la mano hacia el grifo. Sus dedos lucharon por hacerlo girar, fracasaron y luego resbalaron.
Sabía que se recuperaría si conseguía lavarse. Si conseguía eliminar el olor de él y el roce de sus manos, si el jabón limpiaba el interior de su boca. Mientras pensara en lavarse, en la sensación, en el agua que caería sobre sus pechos, en el rato que pasaría en la bañera, solo dedicada a soñar, no tendría que pensar en otras cosas. Si podía girar el grifo.
Extendió la mano de nuevo, y volvió a fallar. Lo hacía al tacto, porque no quería abrir los ojos y tener que verse en el espejo, que colgaba en la puerta del cuarto de baño. Si veía el espejo, tendría que pensar, y estaba decidida a no volver a pensar. Excepto en lavarse.
Se metería en la bañera y no saldría nunca más, dejaría que el agua subiera y bajara. Contemplaría sus burbujas, escucharía el sonido. La sentiría deslizarse entre los dedos de sus pies y manos. La mimaría, conservaría, bendeciría. Eso haría.
Solo que nada duraba eternamente, ni siquiera el lavado, y cuando terminara se vería obligada a sentir, lo único que no deseaba hacer, soportar o vivir. Porque aquello significaba la muerte, por más que fingiera, el fin de todo. Resultaba extraño pensar que siempre la había imaginado en su vejez, tendida en una cama de sábanas blancas como la nieve, rodeada de nietos, con la mano estrechada por alguien que la amaba, para que no se marchara sola. Ahora, comprendía que vivir significaba estar sola. Y si vivir significaba estar sola, la muerte no sería diferente.
Soportaría morir sola, pero solo en aquel preciso momento. Porque después, todo terminaría. No tendría que incorporarse, meterse en el agua, eliminar los vestigios de él y salir por la puerta. Nunca tendría que volver a casa (oh, Diosa, aquel largo paseo) y enfrentarse a su madre. Más aún, no tendría que verle nunca más, mirarle a los ojos y recordar una y otra vez, como una película que se proyectara en su cerebro, el momento en que adivinó sus intenciones.
No sé lo que significa amar a alguien, comprendió. Pensaba que era bueno, el deseo de compartir. Pensaba que era como cuando extiendes la mano y alguien la coge, la aprieta y te salva del río. Hablas. Le cuentas cosas de tu vida. Dices, esto es lo que me hace daño, y se lo das, y él lo coge, y te da a cambio lo que le hace daño, y tú lo coges, y así se aprende a querer. Te apoyas en su fortaleza. El se apoya en su fortaleza. Se forja un vínculo. Pero no es así, no como ha sido hoy, aquí, en esta casa, no es así.
Aquello era lo peor, la suciedad de amarle, que nada podría lavar. Pese al terror, incluso en el instante que adivinó sus intenciones, incluso cuando suplicó sin éxito, cuando la golpeó, arrancó la piel y la dejó tirada en el suelo como un trapo usado, lo peor era que se trataba del hombre al que amaba. Y si el hombre al que amaba sabía que ella le amaba, era capaz de hacerle aquello, gruñir de placer cuando le demostró quién dominaba y quién se sometía, entonces, lo que ella creía amor no era nada. Porque, en su opinión, si amas a alguien y la persona sabe que la amas, procurará no hacerte daño. Aunque no te quiera tanto como tú, tendrá en consideración tus sentimientos, los guardará en su corazón y experimentará cierta ternura. Así se comporta la gente.
Pero si aquella no era la verdad de la vida, ya no quería vivir. Se metería en el baño y dejaría que el agua se la llevara. Que la lavara, matara y disolviera.
19
– Echa un vistazo a estas.
Lynley pasó la carpeta de fotografías a St. James. Cogió su pinta de Guinness y pensó en enderezar Los comedores de patatas, o en quitar el polvo del marco y el cristal de La catedral de Ruán, para comprobar si estaba en realidad «a pleno sol», tal como parecía. Dio la impresión de que Deborah había leído su mente, al menos en parte.
– Me está volviendo loca -murmuró, y se encargó de la reproducción de Van Gogh antes de dejarse caer en el sofá, al lado de su marido.
– Dios te bendiga, hija mía -dijo Lynley, y esperó la reacción de St. James al material reunido por el equipo encargado de investigar el escenario del crimen, y que había traído con él de Clitheroe.
Dora Wragg había tenido la amabilidad de servirles en el salón de los huéspedes. Como el pub ya estaba cerrado para la última parte de la tarde, dos mujeres de edad avanzada, ataviadas con gruesas ropas de tweed y botas de excursión, continuaban sentadas junto a los restos del fuego cuando Lynley regresó de sus visitas a Maggie, la policía y el médico forense. Si bien las dos mujeres estaban enzarzadas en una sombría pero entusiástica discusión acerca de «la ciática de Hilda… ¿No te parece que es una mártir, querida?», y daba la impresión de que no escuchaba otra conversación que no estuviera relacionada con las caderas de Hilda, Lynley escrutó sus rostros ansiosos y astutos, y decidió que la discreción era la mejor virtud a la hora de hablar con franqueza sobre la muerte de alguien.
Aguardó a que Dora depositara una Guinness, una Harp y un zumo de naranja sobre la mesita de café del salón y se alejara hacia las regiones interiores del albergue, antes de tender la carpeta a su amigo. St. James estudió primero las fotografías. Deborah les dedicó una mirada, sufrió un escalofrío y apartó al instante la vista. Lynley no la culpó.
Las fotografías de esta muerte concreta parecían más inquietantes que muchas otras vistas a lo largo de su carrera, y al principio no comprendió por qué. Al fin y al cabo, estaba familiarizado con las numerosas formas que adopta la muerte inesperada. Estaba acostumbrado al desenlace de los estrangulamientos: el rostro cianótico, los ojos saltones, la espuma sanguinolenta en la boca. Había visto una buena cantidad de golpes en la cabeza. Había examinado infinidad de cuchilladas, desde gargantas cortadas hasta un virtual destripamiento, muy similar al de Mary Kelly, en Whitechapel. Había visto víctimas de bombardeos y tiroteos, los miembros arrancados y los cuerpos mutilados. Pero existía algo horripilante en aquella muerte, y no sabía concretarlo. Deborah lo hizo por él.
– Duró y duró -murmuró-. Tardó un rato, ¿verdad? Pobre hombre.
Había dado en el clavo. La muerte de Robin Sage no había sido instantánea, un momento de violencia perpetrado por una pistola, un cuchillo o el garrote vil, seguido de la inconsciencia. Había tardado lo bastante para que Sage comprendiera lo que ocurría y para que sus sufrimientos físicos fueran agudos. Las fotografías así lo desvelaban.
La policía de Clitheroe las había tomado en color, pero lo que captaban era, fundamentalmente, en blanco y negro. Lo primero consistía en unos quince centímetros de nieve recién caída que cubría la tierra y empolvaba la pared junto a la que yacía el cadáver. Lo segundo era el cadáver en sí, vestido con atuendo clerical bajo un abrigo negro que se veía abultado alrededor de la cintura, como si el vicario hubiera intentado quitárselo. El negro, ni siquiera en este caso, lograba imponerse por completo al blanco, puesto que el cuerpo, como el muro hacia el que extendía las manos, estaba cubierto por una fina pero sólida membrana de nieve. Así lo documentaban siete fotos, antes de que los especialistas hubieran introducido la nieve del cuerpo en los tarros que, más tarde, serían considerados irrelevantes, considerando las circunstancias de la muerte. En cuanto el cuerpo quedó libre de nieve, el fotógrafo se puso a trabajar de nuevo.
Las demás fotos desvelaban la naturaleza de la agonía y muerte de Robin Sage. Docenas de profundas depresiones en el suelo, una gruesa capa de barro en sus talones, tierra y rastros de hierba debajo de las uñas daban cuenta de la forma en que había intentado escapar de las convulsiones. Sangre en la sien izquierda, tres surcos en la mejilla, un globo ocular destrozado y una piedra ensangrentada bajo su cabeza sugerían la violencia de aquellas convulsiones y lo poco que había podido hacer para dominarlas, una vez comprendió que no había escapatoria. La posición de su cabeza y cuello, tan echados hacia atrás que parecía inconcebible que las vértebras no se hubieran roto, indicaban una frenética lucha en busca de aire. Y la lengua, una masa hinchada casi partida en dos, sobresalía de la boca en una elocuente demostración de los últimos minutos del hombre.
St. James repasó las fotografías dos veces. Apartó dos, un primer plano de la cara y un segundo de una mano.
– Con suerte, ataque al corazón -dijo-. De lo contrario, asfixia. Pobre bastardo. Tuvo tanta mala suerte como el demonio.
Lynley no necesitó examinar las fotografías que St. James había elegido para darle la razón. Había visto el tono azulino de los labios y las orejas. Había notado lo mismo en las uñas. El ojo sano sobresalía. La lividez se había extendido bastante. Todas las señales indicaban paro respiratorio.
– ¿Cuánto crees que tardó en morir? -preguntó Deborah.
– Demasiado. -St. James miró a Lynley por encima del informe de la autopsia-. ¿Hablaste con el patólogo?
– Todo coincidía con envenenamiento por cicuta. No existían lesiones específicas en la membrana mucosa del estómago. Irritación gástrica y edema pulmonar. La muerte tuvo lugar entre las diez de aquella noche y las dos de la madrugada.
– ¿Qué dijo el sargento Hawkins? ¿Por qué aceptó con tanta rapidez el DIC de Clitheroe la conclusión de envenenamiento accidental, y se retiró de la investigación? ¿Por qué permitieron que Shepherd la condujera solo?
– El DIC se había presentado en el lugar de los hechos cuando el cuerpo de Sage aún estaba allí. Quedó claro que, dejando aparte las heridas externas que se había hecho en la cara, la muerte había sido provocada por algún tipo de ataque. No sabían cuál. El detective que vio el cadáver pensó que era epilepsia cuando observó la lengua…
– Santo Dios -murmuró St. James.
Lynley asintió en señal de acuerdo.
– Después de tomar las fotografías, dejaron que Shepherd reuniera los detalles relativos a la muerte de Sage. Él lo pidió. En aquel momento, ni siquiera sabían que Sage había pasado toda la noche en la nieve, pues nadie informó de su desaparición hasta que no acudió a celebrar la boda de la Townley-Young.
– Pero ¿por qué no intervinieron cuando averiguaron que había ido a cenar a la casa?
– Según Hawkins, que se mostró bastante más cooperador cuando me presenté ante él, tarjeta de identificación en mano, que cuando hablamos por teléfono, tres factores influyeron en la decisión: la implicación del padre de Shepherd en la investigación, la visita de Shepherd a la casa la noche que murió Sage, pura coincidencia en opinión de Hawkins, y ciertos datos del forense.
– ¿La visita no fue una coincidencia? -preguntó St. James-. ¿Shepherd no estaba haciendo la ronda?
– La señora Spence le telefoneó para que acudiera a su lado -explicó Lynley-. Me dijo que quiso revelarlo en la encuesta, pero Shepherd insistió en declarar que había pasado durante la ronda. La Spence dijo que él había mentido porque quería protegerla de las habladurías y especulaciones gratuitas del pueblo después del veredicto.
– Da la impresión de que le salió el tiro por la culata, a juzgar por lo que pasó la otra noche en el pub.
– En efecto, pero eso es lo que me intriga, St. James. Cuando hablé con ella esta mañana, admitió que había telefoneado a Shepherd. ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué no se ciñó a la historia que habían acordado, una historia aceptada y creída, aunque a los lugareños no les guste?
– Quizá no estuvo de acuerdo con la historia de Shepherd desde el primer momento -sugirió St. James-. Si testificó antes que ella en la encuesta, dudo que se hubiera plegado a dejarle como un perjuro al decir la verdad.
– ¿Por qué no se ciñó a la historia? Su hija no estaba en casa. Si solo Shepherd y ella sabían que le había telefoneado, ¿qué motivo pudo tener para contarme algo diferente, aunque sea la verdad? Admitir eso equivale a condenarse.
– Tú no pensarás que soy culpable si admito que lo soy -murmuró Deborah.
– Pero eso es muy peligroso, joder.
– Funcionó con Shepherd -dijo St. James-. ¿Por qué no contigo? La Spence grabó en su mente la imagen de ella vomitando. La creyó y se puso de su parte.
– Ese fue el tercer factor que influyó en la decisión de Hawkins de llamar de vuelta al DIC. La indisposición. Según el forense… -Lynley dejó el vaso sobre la mesa, se caló las gafas y cogió el informe. Examinó la primera página, la segunda, y encontró lo que buscaba en la tercera-. Ah, ya lo tengo. «El envenenamiento por cicuta tiene buen pronóstico cuando la víctima logra vomitar.» El hecho de que ella se encontrara mal apoya la declaración de Shepherd de que ingirió algo de cicuta accidentalmente.
– A propósito. O no la tomó, lo más probable. -St. James cogió su pinta de Harp-. «Logra» es la palabra clave, Tommy. Indica que el vómito no es una consecuencia natural de la investigación. Ha de ser provocado. Debió tomar algún purgante, lo cual implica que sabía lo del veneno. Si ese es el caso, ¿por qué no telefoneó a Sage para avisarle, o envió a alguien en su busca?
– ¿Pudo darse cuenta de que le pasaba algo, pero no lo relacionó con cicuta? ¿Pudo suponer que era otra cosa? ¿Leche o carne en mal estado?
– Si es inocente, pudo suponer cualquier cosa. Hay que tener en cuenta esa posibilidad.
Lynley dejó el informe sobre la mesa, se quitó las gafas y pasó la mano por su pelo.
– Bien, no hemos avanzado ni un milímetro. Es un caso de sí-lo-hiciste, no-yo-no, a menos que descubramos algún móvil. ¿Te proporcionó alguno el obispo de Bradford?
– Robin Sage estaba casado -dijo St. James.
– Quería hablar con sus compañeros de sacerdocio sobre la mujer sorprendida en adulterio -añadió Deborah.
Lynley se inclinó hacia delante.
– Nadie dijo…
– Lo cual parece significar que nadie lo sabía.
– ¿Qué le pasó a su mujer? ¿Sage estaba divorciado? Una circunstancia muy extraña en un clérigo.
– Murió hace unos diez o quince años. Un accidente náutico en Cornualles.
– ¿De qué tipo?
– Glennaven, el obispo de Bradford, no lo sabía. Telefoneé a Truro, pero no conseguí hablar con el obispo. El secretario no nos proporcionó otra cosa que el dato básico: un accidente náutico. Dijo que no podía dar información por teléfono. Qué clase de embarcación era, cuáles fueron las circunstancias, dónde ocurrió el accidente, qué tiempo hacía, si Sage la acompañaba cuando sucedió… Nada de nada.
– ¿Protegía a uno de los suyos?
– Al fin y al cabo, no sabía quién era yo. Y aunque lo supiera, no se puede decir que yo tuviera derecho a la información. No soy de ningún DIC. Y aunque lo fuera, no se trata de una misión oficial.
– ¿Qué opinas?
– ¿Sobre la idea de que estaba protegiendo a Sage?
– Y de paso la reputación de la Iglesia.
– Es una posibilidad. Es difícil desechar la relación con la mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad?
– Si él la mató… -musitó Lynley.
– Quizá alguien esperó la oportunidad de vengarse.
– Dos personas solas en un velero. Un día tormentoso. Una ráfaga repentina. El viento agita la botavara, que golpea a la mujer en la cabeza, y cae por la borda al instante.
– ¿Podría fingirse ese tipo de muerte? -preguntó St. James.
– ¿Te refieres a un asesinato disfrazado de accidente? ¿Un golpe en la cabeza, en lugar de la botavara? Por supuesto.
– Un caso perfecto de justicia poética -apuntó Deborah-. Un segundo asesinato disfrazado de accidente. Simétrico, ¿no?
– La venganza perfecta -admitió Lynley-. Es cierto.
– Entonces, ¿quién es la señora Spence? -preguntó Deborah.
St. James enumeró las posibilidades.
– Una antigua ama de llaves que conocía la verdad, una vecina, una antigua amiga de la mujer.
– La hermana de la mujer -dijo Deborah-. La hermana de Sage.
– ¿Azuzada a volver a la Iglesia, aquí en Winslough, descubre que Sage es un hipócrita insufrible?
– Tal vez una prima, Simon, o alguien que también trabajaba para el obispo de Truro.
– ¿Alguien que estuviera liada con Sage? El adulterio puede afectar a los dos cónyuges, ¿no?
– Mató a su mujer para estar con la señora Spence, pero cuando ella descubrió la verdad, huyó.
– Las posibilidades son infinitas. El pasado de la señora Spence es la clave.
Lynley dio vueltas a la pinta sobre la mesa con aire pensativo. Anillos concéntricos de humedad indicaban cada posición. Había estado escuchando, pero se sentía inclinado a desechar todas sus conjeturas anteriores.
– ¿Algo peculiar en el pasado de Sage, St. James? -preguntó-. ¿Alcohol, drogas, un interés desmesurado en algo vergonzoso, inmoral o ilegal?
– Tenía pasión por las Sagradas Escrituras, pero eso es normal en un clérigo. ¿Qué andas buscando?
– ¿Algo sobre niños?
– ¿Pedofilia? -Lynley asintió-. Ni la menor insinuación.
– ¿Y si la Iglesia le estuviera protegiendo para salvar su reputación? ¿Te imaginas al obispo admitiendo que Robin Sage tenía debilidad por los niños del coro, que tuvieron que trasladarle…?
– Se trasladaba de un sitio a otro continuamente, según el obispo de Bradford -apuntó Deborah.
– ¿… porque no podía tener las manos quietas? Le prestaron ayuda, insistieron en ello. ¿Admitirían la verdad en público?
– Supongo que es tan probable como cualquier otra cosa, pero se me antoja la menos plausible de las explicaciones. ¿Quiénes son los niños del coro en este caso?
– Quizá no eran chicos.
– Estás pensando en Maggie, y en que la señora Spence le mató para poner fin a… ¿qué? ¿Abusos? ¿Seducción? Si ese es el caso, ¿por qué no lo dijo?
– Sigue siendo asesinato, St. James. Es la única pariente de la muchacha. ¿Se atrevería a confiar en que un jurado comprendiera su punto de vista, la absolviera y permitiera que siguiera al cuidado de una niña que depende de ella? ¿Correría ese riesgo? ¿Lo correría alguien? ¿Lo correrías tú?
– ¿Por qué no le denunció a la policía, o a la Iglesia?
– Es su palabra contra la de él.
– Pero la palabra de la hija…
– ¿Y si Maggie decidió proteger al hombre? ¿Si fue ella quien alentó la relación? ¿Y si se imaginaba enamorada de él, o a él enamorado de ella?
St. James se masajeó la nuca. Deborah hundió la barbilla en la palma de la mano. Ambos suspiraron.
– Me siento como la Reina Roja de Alicia -dijo Deborah-. Necesitamos correr dos veces más deprisa, y me he quedado sin aliento.
– Tiene mal aspecto -admitió St. James-. Hemos de saber más, y a ellos les basta con callar y dejarnos a oscuras de manera permanente.
– No necesariamente -dijo Lynley-. Aún hay que pensar en Truro. Nos permite un amplio margen de maniobra. Hay que investigar la muerte de la mujer, así como el pasado de Robin Sage.
– Dios, menuda excursión. ¿Irás tú, Tommy?
– No.
– Entonces, ¿quién?
Lynley sonrió.
– Alguien que esté de vacaciones. Como dos que yo me sé.
En Acton, la sargento detective Barbara Havers encendió la radio montada sobre la nevera e interrumpió a Sting en mitad de la canción sobre las manos de su padre.
– Sí, nene -dijo-. Canta, cariño.
Rió para sí. Le gustaba escuchar a Sting. Lynley afirmaba que su interés se basaba exclusivamente en el hecho de que Sting parecía afeitarse cada quince días, en una exhibición de supuesta virilidad cuyo objetivo era atraer a un buen número de seguidoras. Barbara se burlaba de la teoría. Aducía que Lynley era un esnob en lo tocante a la música, que no exponía sus aristocráticos oídos a cualquier pieza compuesta durante los últimos ochenta años. Barbara no tenía predilección auténtica por el rock, pero dadas sus preferencias, siempre se decantaba por clásica, jazz, blues o lo que el agente Nkata definía como «las canciones de la abuelita», por lo general algo de los cuarenta interpretado por una gran orquesta que ponía especial énfasis en los violines. Nkata era un devoto del blues, aunque Havers sabía que vendería su alma, por no mencionar su creciente colección de compactos, por cinco minutos a solas con Tina Turner.
– Da igual que sea lo bastante vieja para ser mi mamá -decía a sus compañeros-. Con una mamá así, nunca me habría ido de casa.
Barbara subió el volumen y abrió la nevera. Confiaba en que algo de lo que viera dentro estimulara su apetito. En cambio, el olor de una bandeja de cinco días de antigüedad la obligó a retroceder hacia el otro extremo de la cocina.
– Por los clavos de Cristo -murmuró con cierta reverencia, mientras pensaba en cómo deshacerse del paquete de pescado sin necesidad de tocarlo.
Se preguntó cuántas sorpresas malolientes más descubriría, envueltas en papel de plata, guardadas en recipientes de plástico o traídas a casa en cajas de cartón con la intención de comerlas a toda prisa, para luego olvidarlas. Desde su refugio, espió algo verde que trepaba por los bordes de un recipiente. Quiso creer que se trataba de guisantes abandonados. El color parecía correcto, pero la consistencia fibrosa sugería moho. Al lado, una nueva forma de vida parecía evolucionar de lo que había sido un plato de espaguetis. De hecho, toda la nevera recordaba a un desagradable experimento, dirigido por Alexander Fleming con la vista puesta en otro viaje a Estocolmo.
Con la mirada clavada en aquel desastre y el dedo índice apretado contra la nariz para respirar lo menos posible, Barbara se encaminó al fregadero. Rebuscó entre productos de limpieza, salvauñas, cepillos y unas masas informes apelmazadas que en otro tiempo habían sido paños de cocina. Desenterró una caja de bolsas de basura. Armada con una bolsa y una espátula, se encaminó a la batalla. Lo primero que fue a parar a la bolsa fue la bandeja, que chocó contra el suelo y envió un olor que provocó escalofríos a Barbara. Los guisantes cum antibiótico vinieron a continuación, seguidos de los espaguetis, un trozo de Gloucester que parecía haber desarrollado una interesante barba, un plato de salchichas con puré petrificadas y una caja de pizza que no tuvo valor para abrir. Un chow mein olvidado se unió a sus compañeros de desgracia, así como los restos esponjosos de medio tomate, tres gajos de pomelo y un cartón de leche que, como recordaba muy bien, había comprado en junio del año anterior.
Una vez se hubo entregado Barbara al ritmo de aquella catarsis de comestibles, decidió llevarlo hasta su conclusión lógica. Todo cuando no estaba sellado en un tarro, en conserva o anunciado como imperecedero (ketchup sí, mayonesa no), se reunió con la bandeja y demás. Cuando terminó, los estantes de la nevera estaban vacíos de la menor promesa de comida, pero no lloró las pérdidas. El apetito que había intentado estimular con aquel viaje sentimental por el territorio de la tomaína había desaparecido.
Cerró la puerta de la cocina y ató la bolsa de basura. Abrió la puerta posterior, tiró la bolsa fuera y esperó a ver si le crecían patas y corría en busca de las demás bolsas de basura que habían dejado los vecinos. Como no fue así, Barbara tomó nota mental de eliminarla más tarde.
Encendió un cigarrillo. El olor de la cerilla y del tabaco quemado disiparon el hedor de la comida estropeada. Encendió dos cerillas más, sin dejar de dar profundas caladas al cigarrillo.
No todo se había perdido, pensó. Nada para merendar o cenar, pero míralo así: un trabajo menos. Bastaría con limpiar los estantes, lavar el único cajón, y la nevera estaría preparada para ser puesta a la venta, un poco vieja, de no mucha confianza, pero el precio estaría acorde. No se la podía llevar a Chalk Farm, el estudio era demasiado diminuto para acomodar algo cuyo tamaño excediera el de un mendrugo, de modo que debería limpiarla tarde o temprano… cuando estuviera dispuesta a mudarse…
Se acercó a la mesa y tomó asiento. Un pie metálico desnudo rechinó sobre el pringoso suelo de linóleo. Sujetó el extremo del cigarrillo entre el índice y el pulgar y contempló la progresión del papel al quemarse, mientras el tabaco que contenía seguía ardiendo. La oportunidad de deshacerse de aquella putrefacción refrigerada había actuado en su contra. Comprendió. Un trabajo menos significaba otro punto tachado de la lista, lo cual significaba a su vez un paso más hacia la clausura de la casa, su venta y la entrada en una vida nueva y desconocida.
Cada tantos días se sentía preparada para la mudanza y, al mismo tiempo, aterrorizada del cambio que implicaba. Ya había estado media docena de veces en Chalk Farm, había pagado el depósito del pequeño estudio, había hablado con el casero sobre cambiar las cortinas e instalar el teléfono. Incluso había divisado a uno de sus vecinos, sentado en un agradable cuadrado de sol, tras la ventana de su piso de la planta baja. En tanto que aquella parte de su vida, etiquetada futuro, la empujaba sin cesar hacia delante, la parte mayor, etiquetada pasado, la inmovilizaba. Sabía que no había vuelta atrás cuando la casa de Acton se vendiera. Se cortaría uno de los últimos lazos que la ataban a su madre.
Barbara había pasado la mañana con ella. Pasearon hasta el ejido de Greenford, bordeado de espino, y se sentaron en uno de los bancos que rodeaban el parque infantil. Contemplaron las evoluciones de una joven madre con su risueño hijo, que apenas comenzaba a andar.
Había sido uno de los días buenos de su madre. Reconoció a Barbara, y si bien se equivocó tres veces y la llamó Doris, no discutió cuando Barbara le recordó con ternura que tía Doris había muerto casi cincuenta años antes.
– Lo había olvidado, Barbara -dijo con una sonrisa-, pero hoy me siento bien. ¿Volveré pronto a casa?
– ¿No te gusta estar aquí? -preguntó Barbara-. La señora Fio te aprecia, y también te llevas bien con la señora Pendlebury y la señora Salkild, ¿verdad?
Su madre removió la tierra con los pies, y después extendió las piernas, como una niña.
– Me gustan mis zapatos nuevos, Barbie.
– Eso pensaba.
Eran zapatos de tacón alto, color espliego con franjas plateadas al lado. Barbara los había encontrado en el mercado de Camden Lock. Había comprado otro par para ella, rojos y dorados (sonriente al pensar en la expresión horrorizada del inspector Lynley cuando los viera), y si bien no tenían la talla de su madre, había comprado los espliegos porque eran espantosos y, por lo tanto, los más adecuados a sus gustos. Había introducido en su interior dos pares de medias púrpuras y negras, para llenar el espacio existente entre los pies de su madre y los zapatos, y había sonreído al ver con qué placer desenvolvía el paquete la señora Havers y buscaba su «sorpresa».
Havers había adoptado la costumbre de llevar un detalle cada vez que iba a Hawthorne Lodge, dos veces a la semana, donde su madre vivía desde hacía dos meses con otras dos ancianas y la señora Florence Magentry, la señora Fio, que cuidaba de ellas. Barbara se decía que lo hacía para ver la cara de alegría de su madre al sacar el regalo, pero sabía que cada paquete era como una moneda que servía para intercambiar su sensación de culpabilidad por libertad.
– Te gusta estar con la señora Fio, ¿verdad, mamá? -repitió.
La señora Havers estaba mirando al niño, que jugaba en el tiovivo. Se mecía al compás de alguna melodía interior.
– La señora Salkild se lo hizo encima anoche -dijo en tono confidencial-, pero la señora Fio ni siquiera se enfadó, Barbie. Dijo: «Son cosas que pasan, querida, a medida que envejecemos, de modo que no debe preocuparse en lo más mínimo». Yo no me lo hago encima.
– Estupendo, mamá.
– También ayudé. Fui a buscar el paño de lavar y el orinal de plástico y lo sujeté así, para que la señora Fio pudiera lavarla. La señora Salkild lloró. Dijo: «Lo siento, no me di cuenta. No me enteré». Me supo mal por ella. Después, le di algunas chocolatinas de las mías. Yo no me lo hice encima, Barbie.
– Ayudaste mucho a la señora Fio, mamá. Es probable que no pudiera salir adelante sin ti.
– Eso dice ella, ¿sabes? Se pondrá triste cuando me vaya. ¿Volveré a casa hoy?
– Hoy no, mamá.
– ¿Pronto?
– Pero no hoy.
A veces, Barbara se preguntaba si sería mejor dejar a su madre en las muy capaces manos de la señora Fio, con tal de que pagara sus gastos, desapareciera y confiara en que su madre olvidara con el tiempo que tenía una hija no demasiado lejos. Se preguntaba a menudo sobre la eficacia de aquellas visitas a Greenford. Oscilaba entre creer que solo servían como parches de su sentimiento de culpabilidad, a expensas de alterar la rutina de la señora Havers, a convencerse de que su presencia continuada en la vida de su madre impediría su completa desintegración mental. No existía literatura asequible a cada posibilidad, por lo que Barbara sabía. Aunque tratara de encontrarla, lo cual no se decidía a hacer, ¿qué diferencia aportarían algunas teorías científicas convenientemente acotadas? Al fin y al cabo, se trataba de su madre. No podía abandonarla.
Barbara aplastó el cigarrillo en el cenicero de la cocina y contó las colillas. Había fumado dieciocho cigarrillos desde la mañana. Tenía que dejarlo. Era sucio, antihigiénico y desagradable.
Desde su silla, veía todo el pasillo hasta la puerta principal. Veía la escalera a la derecha, la sala de estar a la izquierda. Era imposible dejar de observar las restauraciones llevadas a cabo en la casa. El interior estaba pintado. Había una alfombra nueva. Se habían renovado o cambiado las instalaciones del cuarto de baño y la cocina. La cocina y el horno estaban más limpios que nunca en veinte años. Aún era necesario arrancar el suelo de linóleo y volver a encerarlo, y debía colocar el papel pintado. Una vez terminados aquellos dos trabajos, además de lavar o sustituir las cortinas que nunca habían sido tocadas desde que la familia se mudó a la casa en su infancia, podría dedicar sus esfuerzos al exterior.
El jardín trasero era una pesadilla. El jardín delantero no existía. Y la casa necesitaba una dedicación intensiva. Había que reparar tuberías, pintar maderas, limpiar ventanas y completar una puerta delantera. Pese a que sus ingresos disminuían rápidamente y tenía el tiempo limitado a causa del trabajo, su plan original avanzaba con lentitud. Si no hacía algo por enlentecer todo el proyecto, que en un principio consideraba la garantía de que tendría fondos suficientes para mantener a su madre en Hawthorn Lodge por tiempo indefinido, el momento de mudarse a su propia casa se precipitaría sobre ella.
Barbara deseaba aquella independencia, y no paraba de repetírselo. Tenía treinta y tres años, nunca había vivido sola, ligada a su familia y sus infinitas necesidades. El que ahora pudiera hacerlo debería ser motivo de júbilo, pero no era así, y no lo había sido desde aquella mañana en que había trasladado a su madre a Greenford para que iniciara una nueva vida con la señora Fio.
La señora Fio había preparado un recibimiento que evitara toda preocupación. Un letrero de bienvenida sobre el pasamanos de la estrecha escalera y flores en la entrada. En la habitación de su madre, un tiovivo de porcelana giraba lentamente a los alegres acordes de The Entertainer.
– ¡Oh, Barbie! ¡Mira, mira! -había exclamado con voz entrecortada su madre. Apoyó la barbilla sobre el tocador y contempló los diminutos caballos que subían y bajaban.
También había flores en el dormitorio, lirios en un jarrón alto.
– Pensaba que necesitaría una acogida especial -dijo la señora Fio, mientras pasaba las manos sobre el corpiño de su blusa camisera a rayas-. Tratarla con dulzura para que sepa que queremos darle la bienvenida. He preparado café y pastelillos de simiente de amapola. Un poco pronto para el refrigerio, pero he pensado que usted tendría que marcharse enseguida.
Barbara asintió.
– Estoy trabajando en un caso en Cambridge. -Paseó la vista por la habitación. Estaba muy limpia y pulcra, recalentada por el sol que caía sobre la alfombra con dibujos de margaritas-. Gracias.
No se estaba refiriendo al café y las pastas.
La señora Fio palmeó su mano.
– No se preocupe por mamá. La cuidaremos bien, Barbie. ¿Puedo llamarla Barbie?
Barbara quiso decirle que solo sus padres habían utilizado aquel nombre, que la hacía sentir como una niña, necesitada de cuidados. Estaba a punto de corregirla con un «Barbara, por favor», cuando comprendió que significaría romper la ilusión de que aquella casa era un hogar, y de que aquellas mujeres -su madre, la señora Fio, la señora Salkild y la señora Pendlebury, una de las cuales era ciega y la otra víctima de la demencia- constituían una familia, en la cual se le ofrecía ingresar si le apetecía. Y así lo hizo.
Por lo tanto, no era la perspectiva de abandonar de forma permanente a su madre el motivo de que Barbara removiera los pies de vez en cuando, a medida que alumbraba la comprensión de que su sueño de vivir sola estaba a punto de convertirse en realidad. Era la perspectiva de su propio abandono.
Desde hacía dos meses, volvía cada día a una casa desierta, algo que había anhelado durante los años que su padre había pasado enfermo, algo que consideró indispensable cuando se dedicó a la tarea de cargar con su madre, una vez muerto su padre. Durante lo que se le antojaban años había buscado una solución para el problema de su madre, y ahora que había aparecido una como diseñada en el cielo (Dios, ¿existiría otra señora Fio en algún lugar de la tierra?), el objetivo de sus planes había pasado de cargar con su madre a cargar con la casa. Y como la casa no le ofrecía nada más con qué cargar, debía enfrentarse a la realidad de cargar con ella misma.
Sola, tendría que empezar a pensar en el aislamiento. Cuando sus compañeros marchaban del King's Arms por la noche -cuando MacPherson volvía a casa con su mujer y sus cinco hijos, cuando Hale se dirigía a librar una batalla cada vez más dudosa con el abogado que se encargaba de su divorcio, cuando Lynley desaparecía como un rayo para cenar con Helen, y Nkata iba en busca de alguna de sus seis novias para llevarla a la cama-, caminaba con parsimonia hacia la estación de St. James's Park, propinando patadas a la basura que se cruzaba en su camino. Viajaba hasta Waterloo, cambiaba a la línea del Norte y se acurrucaba en un asiento con un ejemplar del Times, fingiendo interés por los acontecimientos nacionales y mundiales para disimular su creciente pánico a la soledad.
No es un crimen sentirse así, se decía. Has estado dominada por alguien durante treinta y tres años. ¿Qué otra cosa esperabas sentir, cuando la presión desapareciera? ¿Qué sienten los prisioneros cuando abandonan la cárcel? Pues sentirme liberada, se contestaba, bailar por las calles, ir a uno de esos peluqueros elegantes de Knightsbridge, que cubren las ventanas con cortinas negras para exhibir instantáneas de mujeres sensuales cuyos peinados geométricos nunca se enmarañan o son alterados por el viento.
Cualquier otra persona en su situación, decidió, haría miles de planes, trabajaría febrilmente para poner a punto su casa, con el fin de venderla y empezar una nueva vida, que sin duda se iniciaría con un cambio de ropa, una modificación del cuerpo cortesía de un preparador parecido a Arnold Schwarzenegger, pero con mejor dentadura, un repentino interés por el maquillaje y un contestador automático para no perderse ni una llamada de los cientos de admiradores deseosos de compartir la vida con ella.
Pero Barbara siempre había sido un poco más práctica. Sabía que, si los cambios se presentaban, eran de forma lenta. Ahora, el traslado a Chalk Farm solo representaba tiendas desconocidas a las que acostumbrarse, calles desconocidas que recorrer, vecinos desconocidos que conocer. Todo debería hacerlo sola, sin oír otra voz que la suya por las mañanas, sin los ruidos amigables de alguien que trasteara cerca y, sobre todo, sin algún compañero comprensivo que estuviera dispuesto a escuchar ansioso cómo le había ido el día.
Claro que nunca había tenido un compañero comprensivo en su vida anterior, solo sus padres, que la esperaban por la noche, no para entablar una amena conversación, sino para devorar la cena y reintegrarse a la tele, donde contemplaban una sucesión de melodramas norteamericanos.
Aun así, sus padres habían constituido una presencia humana a lo largo de treinta y tres largos y continuados años. Si bien no habían llenado su vida de alegría, con la sensación de que el futuro era una pizarra virgen, habían estado a su lado, la habían necesitado. Y ahora, nadie la necesitaba.
Comprendió que no tenía tanto miedo de la soledad como de convertirse en uno de los seres invisibles de la nación, una mujer cuya presencia en la vida de cualquiera carecía de una importancia especial. La casa de Acton, sobre todo si su madre regresaba, eliminaría la posibilidad de descubrir que era un elemento innecesario en el mundo, que comía, dormía, se bañaba y excretaba como el resto de la humanidad, pero sacrificable, por lo demás. Cerrar la puerta con llave, entregar la llave al agente inmobiliario y seguir su camino significaba arriesgarse a descubrir su íntima importancia. Deseaba evitarlo tanto tiempo como pudiera.
Aplastó su cigarrillo, se puso en pie y estiró los miembros. Ir a un restaurante griego sonaba mejor que fregar y encerar el suelo de la cocina. Cordero souvlakia con arroz, dolmades y beber media botella de vino de Aristides, que se podía soportar, más o menos. Pero antes, la bolsa de basura.
Estaba donde la había dejado, junto a la puerta posterior. Barbara se alegró de comprobar que su contenido no había logrado salvar el estadio evolucionario que separaba el moho y las algas de algo con patas. La levantó y caminó por el sendero invadido de malas hierbas hasta los cubos de basura. Justo cuando introducía la bolsa en su interior, sonó el teléfono.
– ¿Quién lo iba a decir? -murmuró-. Mi cita para la próxima Nochevieja. Muy bien, ya voy -añadió, como si quien llamaba telegrafiara impaciencia.
Lo levantó al octavo timbrazo.
– Ah, estupendo -oyó que decía una voz de hombre-. Está ahí. Pensaba que no la iba a encontrar.
– ¿Quiere decir que me echa de menos? -preguntó Barbara-. Y yo que estaba preocupada por si usted no podía dormir, separados como estamos por tantos kilómetros.
Lynley lanzó una risita.
– ¿Cómo van las vacaciones, sargento?
– A trancas y barrancas.
– Lo que necesita es un cambio de paisaje para olvidar las preocupaciones.
– Tal vez, pero ¿por qué me parece que esto conduce en una dirección que tal vez luego me arrepienta de haber tomado?
– ¿Si la dirección es Cornualles?
– No suena tan mal. ¿Quién invita?
– Yo.
– Así me gusta, inspector. ¿Cuándo he de salir?
20
Eran las cinco menos cuarto cuando Lynley y St. James subían por el corto camino particular que conducía a la vicaría. No había ningún coche aparcado, pero brillaba una luz en lo que podía ser la cocina. Se veía otra detrás de las cortinas de una habitación situada en el primer piso. Proyectaba un resplandor dorado, contra el cual se recortaba una silueta en movimiento, deformada cual Quasimodo por la forma en que colgaba la tela detrás del cristal. Al lado de la puerta principal, una colección de basura esperaba su traslado. Daba la impresión de consistir, sobre todo, en periódicos, recipientes vacíos de productos de limpieza y trapos sucios, los cuales desprendían el olor peculiar e irritante del amoníaco, como si dieran cuenta de la victoria de la asepsia en la guerra por la limpieza que se había librado en el interior de la casa.
Lynley tocó el timbre. St. James miró hacia el otro lado de la calle y contempló la iglesia con el ceño fruncido.
– Me parece que deberá escarbar en los periódicos locales para averiguar algo sobre esa muerte, Tommy. No creo que el obispo de Truro cuente algo más a Barbara de lo que su secretario me dijo a mí. En primer lugar, ha de conseguir verle. Podría darle largas durante días, sobre todo si hay algo que ocultar y Glennaven le informó de nuestra visita.
– Havers se las arreglará de una forma u otra. Yo, en lugar del obispo, no le pondría demasiadas trabas. Barbara se sentirá más motivada todavía.
Lynley volvió a tocar el timbre.
– Pero que Truro admita inclinaciones obscenas por parte de Sage…
– Es un problema, pero las inclinaciones obscenas solo representan una posibilidad. Ya hemos visto que hay docenas más, algunas aplicables a Sage, y otras a la señora Spence. Si Havers descubre algo sospechoso, sea lo que sea, podremos trabajar con algo más de lo que tenemos en este momento. -Lynley miró por la ventana de la cocina. La luz encendida procedía de una bombilla colgada sobre los fogones. La habitación estaba desierta-. Ben Wragg dijo que aquí trabajaba un ama de llaves, ¿no?
Apretó el timbre por tercera vez.
Por fin, una voz respondió desde el otro lado de la puerta, vacilante y apenas audible.
– ¿Quién es, por favor?
– DIC de Scotland Yard -contestó Lynley-. Traigo una identificación, si quiere verla.
La puerta se abrió unos centímetros, y volvió a cerrarse en cuanto Lynley hubo entregado la tarjeta. Pasó casi un minuto. Un tractor traqueteó por la calle. Un autobús escolar vomitó seis alumnos uniformados al borde del aparcamiento situado frente a la iglesia de San Juan Bautista, antes de atacar la pendiente, con el intermitente destellando en dirección al canal de Bowland.
La puerta volvió a abrirse. Una mujer apareció en la entrada. Sujetaba la tarjeta de Lynley con una mano cerrada, en tanto la otra aferraba el cuello del jersey y procuraba subirlo lo máximo posible, como si pensara que no la cubría lo suficiente. Su cabello, una larga masa enmarañada que parecía electrizada, ocultaba más de la mitad de su rostro. Las sombras escondían el resto.
– El vicario ha muerto -murmuró-. Murió el mes pasado. El agente le encontró en el sendero peatonal. Comió algo en mal estado. Fue un accidente.
Estaba contando lo que, a todas luces, ya debían saber, como si no tuviera idea de que New Scotland Yard merodeaba por el pueblo desde hacía veinticuatro horas, investigando la muerte. Resultaba difícil creer que no se hubiera enterado de su llegada, sobre todo, comprendió Lynley mientras la examinaba, porque la noche anterior estaba sentada en el pub con un amigo, coincidiendo con la visita de St. John Townley-Young. De hecho, Townley-Young había apostrofado al hombre que la acompañaba.
No se apartó de la puerta para dejarles pasar, pero se estremeció de frío, y Lynley observó que iba descalza. También vio que llevaba pantalones, de un gris hueso elegante.
– ¿Podemos entrar?
– Fue un accidente. Todo el mundo lo sabe.
– No estaremos mucho rato. Debería protegerse del frío.
La mujer apretó el cuello del jersey con más fuerza. Desvió la vista de Lynley a St. James, y luego volvió a mirarle, antes de apartarse de la puerta para que entraran.
– ¿Es usted el ama de llaves? -preguntó Lynley.
– Polly Yarkin.
Lynley presentó a St. James.
– ¿Podemos hablar con usted?
Experimento la curiosa necesidad de tratarla con dulzura, sin saber muy bien por qué. Su aspecto era asustado y derrotado, como un caballo que ha sido azotado por una mano colérica. Daba la impresión de que podía desbocarse de un momento a otro.
Les guió hacia la sala de estar, donde giró el interruptor de una lámpara de pie, sin éxito.
– La bombilla se ha fundido -dijo, y les dejó solos.
A la tenue luz del ocaso, observaron que las posesiones personales del vicario habían desaparecido. Quedaba un sofá, una otomana y dos sillas dispuestas alrededor de una mesa de café. Enfrente, una librería desnuda iba desde el suelo al techo. Algo brillaba en el suelo, al lado, y Lynley fue a investigar. St. James se acercó a la ventana y apartó a un lado las cortinas.
– No hay gran cosa ahí fuera. Los arbustos tienen mal aspecto. Hay plantas en el peldaño -murmuró como para sí.
Lynley recogió un pequeño globo plateado que había quedado abierto en el suelo. Esparcidos a su alrededor se veían los restos disecados de pedacitos triangulares carnosos que parecían ser fruta. También cogió uno. Carecía de olor. Tenía la textura de una esponja seca. El globo estaba sujeto a una cadena de plata a juego. El cierre estaba roto.
– Es mío. -Polly Yarkin había vuelto, con una bombilla en la mano-. Me preguntaba dónde había ido a parar.
– ¿Qué es?
– Un amuleto. Para la salud. A mamá le gusta que lo lleve. Una tontería. Como el ajo, pero no se lo puedo decir a mamá. Siempre ha creído en los encantamientos.
Lynley se lo entregó. Ella le devolvió la tarjeta de identidad. El tacto de sus dedos era febril. Se acercó a la lámpara, cambió la bombilla, la encendió y retrocedió hacia una de las sillas. Se quedó detrás, con las manos aferradas al respaldo.
Lynley caminó hacia el sofá. St. James le imitó. La mujer les indicó con un cabeceo que tomaran asiento, aunque estaba claro que no tenía la menor intención de sentarse. Lynley señaló la silla:
– No tardaremos mucho -y esperó a que Polly se moviera.
Lo hizo de mala gana, con una mano sobre el respaldo de la silla, como si fuera a refugiarse de nuevo detrás. Se sentó, más a plena luz, y dio la impresión de que no deseaba evitar su compañía, sino precisamente, la luz.
Lynley observó por primera vez que los pantalones correspondían a un traje de hombre. Le iban demasiado largos. Se había subido el dobladillo.
– Son del vicario -explicó vacilante-. No creo que a nadie le importe, ¿verdad? Tropecé con el peldaño trasero hace un ratito. Me rompí la falda. Torpe, como una vaca vieja, eso es lo que soy.
Lynley alzó los ojos hacia su cara. Un verdugón de un rojo furioso surgía bajo la cortina protectora de su pelo, dibujando un sendero curvo que terminaba en una comisura de su boca.
– Torpe -repitió, y lanzó una breve carcajada-. Siempre tropiezo con las cosas. Mamá debió darme un amuleto para conservar el equilibrio.
Se echó el pelo hacia delante un poco más. La piel de su frente, lo poco que se veía, brillaba. Sudor, causado por los nervios o alguna enfermedad. No hacía suficiente calor en la casa para que la película de sudor se debiera a otra cosa.
– ¿Se encuentra bien? -preguntó Lynley-. ¿Quiere que llamemos a un médico?
Bajó el dobladillo de los pantalones hasta que cubrieron sus pies y los envolvió con la parte sobrante.
– No he ido al médico desde hace diez años. Me caí. Estoy bien.
– Pero si se golpeó en la cabeza…
– Me golpeé en la cara con la estúpida puerta.
Se reclinó en la silla poco a poco y apoyó una mano sobre cada brazo. Sus movimientos eran lentos, casi deliberados, como si estuviera rebuscando en su memoria la manera apropiada de sentarse y comportarse cuando alguien venía de visita. Sin embargo, algo en sus ademanes -tal vez la forma en que se movían sus brazos, como extensiones mecánicas de su cuerpo, o el modo en que sus dedos se extendían con un esfuerzo y se apoyaban sobre el tapizado de la silla- insinuaba que solo deseaba mecerse, doblarse en dos, hasta que algún padecimiento interior desapareciera.
– Los capilleros de la iglesia me pidieron que conservara limpia y preparada la casa hasta que llegara el nuevo vicario -dijo, cuando vio que ni Lynley ni St. James hablaban-. He estado limpiando. Trabajo demasiado y me duele un poco el cuerpo. Eso es todo.
– ¿Ha trabajado en esta casa desde que el vicario murió?
Parecía improbable. La casa no era tan grande.
– Se tarda mucho en seleccionar las cosas y ordenarlas cuando alguien fallece.
– Ha hecho un buen trabajo.
– Es que los nuevos siempre examinan la casa de arriba abajo, ¿no? Les ayuda a tomar la decisión, si les han ofrecido el trabajo.
– ¿Fue así en el caso del señor Sage? ¿Vino a ver la vicaría antes de tomar posesión?
– No le importaba cómo era. Supongo que, como no tenía familia, no le importaba mucho la casa. Solo iba a vivir él.
– ¿Habló alguna vez de una esposa? -preguntó St. James.
Polly extendió la mano hacia el amuleto que descansaba sobre su regazo.
– ¿Esposa? ¿Pensaba casarse?
– Había estado casado. Era viudo.
– Nunca lo dijo. Yo pensaba… Bien, no parecía muy interesado en las mujeres.
Lynley y St. James intercambiaron una mirada.
– ¿Qué quiere decir? -preguntó Lynley.
Polly cogió el amuleto y lo rodeó con los dedos. Devolvió su mano al brazo de la silla.
– Trataba por igual a las señoras que limpiaban la iglesia y a los tíos que tocaban las campanas. Siempre pensé… Pensé, bien, quizá el vicario es demasiado santo. Quizá no piensa en mujeres y esas cosas. Al fin y al cabo, leía mucho la Biblia. Rezaba. Quería que rezara con él. Siempre decía, empecemos el día con una oración, querida Polly.
– ¿Qué clase de oración?
– Dios, ayúdanos a comprender Tu voluntad y a encontrar el camino.
– ¿Esa era la oración?
– Más o menos, pero era más larga. Siempre me pregunté qué camino debía encontrar. -Frunció los labios un instante-. Encontrar la manera de cocinar bien la carne, supongo, aunque el vicario nunca se quejaba de mis guisos. Decía, cocinas como San-no-sé-cuántos, querida Polly. He olvidado como quién. ¿San Miguel? ¿Cocinaba?
– Creo que luchó con el demonio.
– Ah. Bien, no soy religiosa. Me refiero a la clase de religión relacionada con la iglesia y todo eso. El vicario no lo sabía, menos mal.
– Si admiraba sus guisos, debió decirle que no vendría a cenar la noche que murió.
– Solo dijo que no quería cenar. Yo no sabía que iba a salir. Pensé que se encontraba mal.
– ¿Por qué?
– Se había pasado todo el día encerrado en el dormitorio, y no comió. Salió una vez a la hora del té para utilizar el teléfono del estudio, pero volvió a su cuarto en cuanto terminó.
– ¿A qué hora fue?
– A eso de las tres, me parece.
– ¿Escuchó su conversación?
Abrió la palma y miró el amuleto. Lo rodeó con los dedos.
– Estaba muy preocupada por él. Era impropio del señor Sage dejar de comer.
– Por lo tanto, escuchó la conversación.
– Un momento, y solo porque estaba preocupada por él. No fue que quisiera escuchar. Quiero decir, el vicario no dormía bien. Por la mañana, su cama siempre estaba revuelta, como si hubiera luchado con las sábanas. Además…
Lynley se inclinó hacia delante y apoyó los codos sobre las rodillas.
– No pasa nada, Polly. Su intención era buena. Nadie la juzgará por haber escuchado detrás de una puerta.
No parecía muy convencida. La desconfianza aleteaba tras los tímidos movimientos de sus ojos, que oscilaban entre Lynley y St. James.
– ¿Qué es lo que dijo? -preguntó Lynley-. ¿Con quién estaba hablando?
– Usted no puede juzgar lo que ocurrió entonces. No sabe lo que es justo ahora. No está en sus manos, sino en las de Dios.
– No hemos venido a juzgar. Eso le corresponde a…
– No -interrumpió Polly-. Eso es lo que oí, lo que dijo el vicario. Usted no puede juzgar lo que ocurrió entonces. No sabe lo que es justo ahora. No está en sus manos, sino en las de Dios.
– ¿Fue la única llamada telefónica que hizo aquel día?
– Yo no supe de otra.
– ¿Estaba enfadado? ¿Gritó, alzó la voz?
– Parecía cansado, más que nada.
– ¿Le vio después?
Polly meneó la cabeza. Después, dijo, le llevó la merienda al estudio, y descubrió que había vuelto a su dormitorio. Subió, llamó a la puerta y le ofreció la comida que había rehusado.
– Dije, no ha probado bocado en todo el día, señor vicario, y ha de comer algo. No me moveré de aquí hasta que haya probado estas estupendas tostadas que le he traído. Al final, abrió la puerta. Estaba vestido, y la cama hecha, pero adiviné qué había estado haciendo.
– ¿Qué?
– Rezar. Se había improvisado un rinconcito en la habitación, con una Biblia y un sitio donde arrodillarse. Es lo que había estado haciendo.
– ¿Cómo lo sabe?
Polly frotó los dedos sobre la rodilla a modo de explicación.
– Por los pantalones. La raya se había borrado en esta parte. También había arrugas donde dobló la pierna para arrodillarse.
– ¿Qué le dijo él?
– Que yo era un alma bondadosa, pero no debía preocuparme. Le pregunté si estaba enfermo. Contestó que no.
– ¿Le creyó?
– Dije, se está agotando, señor vicario, con tantos viajes a Londres. Había regresado el día anterior, y cada vez que iba a Londres regresaba peor que la última vez. Cada vez que iba, volvía a casa y rezaba. A veces, me preguntaba… Bien, ¿a qué se dedicaba en Londres, para volver tan cansado y demacrado? Como iba en tren, pensaba que quizá se debía al cansancio del viaje. Ir a la estación, comprar los billetes, cambiar de tren, esas cosas. Un viaje así cansa.
– ¿A qué se dedicaba en Londres?
Polly no lo sabía, ni tampoco lo que hacía. Tanto si eran asuntos de la Iglesia como personales, el vicario se guardaba la información. Lo único que Polly pudo decirles con seguridad fue que se alojaba en un hotel cercano a la estación de Euston. El mismo hotel cada vez. Se acordaba. ¿Querían que les diera el nombre?
Sí, en caso de que lo tuviera.
Polly empezó a levantarse y contuvo el aliento, como sorprendida, cuando le costó efectuar el movimiento. Tosió para disimular un gemido. No sirvió para ocultar su dolor.
– Lo siento -dijo-. Ha sido una caída tonta. Me di un buen golpe. Torpe vaca vieja.
Se echó hacia delante en la silla con lentitud y se incorporó cuando llegó al borde.
Lynley la contempló con el ceño fruncido, observó la extraña manera de sujetar el jersey por delante con ambas manos. No se mantuvo recta. Cuando anduvo, se apoyó sobre la pierna derecha.
– ¿Quién ha venido a verla hoy, Polly? -preguntó con brusquedad.
Ella se detuvo con la misma brusquedad.
– Nadie. Que yo recuerde, al menos. -Fingió que meditaba sobre la pregunta, arrugó el entrecejo y se concentró en la alfombra, como si contuviera la respuesta-. No. Nadie en absoluto.
– No la creo. No se cayó, ¿verdad?
– Sí, ahí atrás.
– ¿Quién fue? ¿Ha venido a verla Townley-Young? ¿Quería hablar con usted sobre las gamberradas de Cotes Hall?
Polly aparentó auténtica sorpresa.
– ¿La mansión? No.
– ¿Sobre lo de anoche en el pub, entonces, sobre el hombre que la acompañaba? Era su yerno, ¿verdad?
– No. Quiero decir, sí. Era Brendan, cierto, pero el señor Townley-Young no ha venido.
– En ese caso, ¿quién…?
– Me caí. Me di un buen golpe. Eso me enseñará a ser más precavida.
Salió de la sala.
Lynley se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, se acercó a la librería. Volvió otra vez a la ventana. Un radiador de pared siseaba al pie, insistente e irritante. Intentó girar el mando. Parecía atorado. Lo agarró, forcejeó con él, se quemó la mano y maldijo.
– Tommy.
Se volvió hacia St. James, que no se había movido del sofá.
– ¿Quién? -preguntó.
– Quizá sea más importante ¿por qué?
– ¿Por qué? Por el amor de Dios…
St. James habló con voz pausada.
– Considera la situación. Scotland Yard llega y empieza a hacer preguntas. Todo el mundo piensa ceñirse a la línea establecida. Tal vez Polly no quiere. Tal vez alguien lo sabe.
– Joder, St. James, esa no es la cuestión. Alguien la pegó, alguien que anda por ahí, alguien…
– Estás muy ocupado y ella no quiere hablar. Quizá tenga miedo. Quizá esté protegiendo a alguien. No lo sabemos. Lo más importante es saber si lo que le ha pasado está relacionado con lo ocurrido a Robin Sage.
– Hablas como Barbara Havers.
– Alguien ha de hacerlo.
Polly volvió con una hoja de papel en la mano.
– Hamilton House -dijo-. Aquí tienen el teléfono.
Lynley guardó la hoja en el bolsillo.
– ¿Cuántas veces fue el señor Sage a Londres?
– Cuatro. Tal vez cinco. Puedo mirar en su agenda, si quiere saberlo con seguridad.
– ¿Su agenda sigue aquí?
– Con todas sus cosas. Su testamento decía que todas sus cosas iban a la caridad, pero no aclaraba cuáles. El consejo eclesiástico dijo que lo empaquetara todo hasta decidir dónde lo enviarían. ¿Quieren echar un vistazo?
– Si nos lo permite.
– En el estudio.
Les guió por el pasillo, al otro lado de la escalera. Por lo visto, se había dedicado a limpiar algunas manchas de la alfombra aquel mismo día, porque Lynley reparó en manchas de humedad que no había visto al entrar en la casa, cerca de la puerta, y un rastro irregular hasta la escalera, donde una pared también se veía lavada. Un pedazo de tela multicoloreado asomaba bajo un jarrón sin flores que se erguía frente a la escalera. Mientras Polly continuaba caminando, distraída, Lynley lo recogió. Descubrió que era frágil, similar a la gasa, trenzado con hilos de un dorado metálico. Le recordó los vestidos y faldas indias que solían venderse en los mercadillos. Lo enrolló alrededor de su dedo, pensativo, notó que poseía una rigidez extraña y lo alzó hacia la luz del techo, que Polly había encendido mientras avanzaba hacia la parte delantera de la casa. Una enorme mancha rojiza cubría el fragmento. Estaba deshilachado en los bordes, arrancado de una pieza más grande, pero no cortado con tijeras. Lynley lo examinó con escaso asombro. Lo guardó en el bolsillo y siguió a St. James hasta el estudio.
Polly se paró junto al escritorio. Había encendido la lámpara que descansaba sobre el mueble, de forma que su cabello arrojaba una sombra oblicua sobre su cara. La habitación estaba llena de cajas de cartón, todas etiquetadas. Una de ellas estaba abierta. Contenía prendas de vestir, y de ella debían proceder los pantalones de Polly.
– Tenía muchas posesiones -comentó Lynley.
– Nada importante. Le gustaba guardar cosas. Cuando yo quería tirar algo, lo dejaba sobre su escritorio para que decidiera. Guardaba cosas de Londres, sobre todo. Billetes de entrada a los museos, un pase de metro valedero por un día. Como si fueran recuerdos. Coleccionaba cosas raras. Muchas personas lo hacen.
Lynley paseó entre las cajas y leyó las etiquetas. «Solo libros», «retrete», «asuntos de la parroquia», «sala de estar», «hábitos», «zapatos», «estudio», «escritorio», «dormitorio», «sermones», «revistas», «cosas sueltas»…
– ¿Qué hay ahí dentro? -preguntó por fin.
– Cosas de sus bolsillos, trozos de papel… Programas de teatros, cosas así.
– ¿Dónde encontró la agenda?
Polly señaló las cajas etiquetadas «estudio, escritorio y libros». Lynley empezó a moverlas de sitio para tener el acceso más fácil.
– ¿Quién ha tocado las pertenencias del vicario, aparte de usted? -preguntó.
– Nadie. El consejo eclesiástico ordenó que lo empaquetara todo y lo etiquetara, pero aún no ha examinado las cajas. Supongo que querrá quedarse la de los asuntos parroquiales, ¿verdad?, y quizá deseen dar sus sermones al nuevo vicario. Las ropas puede que le vayan…
– ¿Y antes de que guardara las cosas en cajas? -interrumpió Lynley-. ¿Quién examinó sus pertenencias?
Polly vaciló. Estaba cerca de él. Lynley captó el olor a sudor que impregnaba la lana de su jersey.
– ¿Alguien examinó sus pertenencias -aclaró Lynley- durante la investigación, después de la muerte del vicario?
– El agente.
– ¿Registró las cosas del vicario a solas? ¿Le acompañó usted o su padre?
Polly se humedeció con la lengua el labio superior.
– Le llevaba té cada día. Entraba y salía.
– ¿Trabajó a solas? -Polly asintió-. Entiendo. -Abrió la primera caja, mientras St. James hacía lo propio con otra-. Maggie Spence solía visitar al vicario, según tengo entendido. El vicario la apreciaba mucho.
– Supongo que sí.
– ¿Se encontraban a solas?
– ¿A solas?
Polly se pellizcó un padrino del pulgar.
– El vicario y Maggie. ¿Se encontraban a solas? ¿Aquí? ¿En la sala de estar? ¿En algún otro sitio? ¿Arriba?
Polly paseó la vista por el estudio, como si intentara recuperar la memoria.
– Sobre todo aquí, diría yo.
– ¿A solas?
– Sí.
– ¿La puerta estaba abierta o cerrada?
Polly empezó a abrir una caja.
– Cerrada. Casi siempre. -Continuó, antes de que Lynley pudiera formular otra pregunta-. Les gustaba hablar sobre la Biblia. Les encantaba. Yo les entraba té. El vicario estaba sentado en aquella butaca -señaló una butaca almohadillada sobre la que descansaban tres cajas más-, y Maggie se acomodaba en el taburete, allí, frente al escritorio.
A un discreto metro, observó Lynley. Se preguntó quién la había colocado allí, Sage, Maggie o la propia Polly.
– ¿Se reunía el vicario con otros jóvenes de la parroquia? -preguntó.
– No. Solo con Maggie.
– ¿Lo consideraba usted extraño? Al fin y al cabo, había un club social de adolescentes, según me han dicho. ¿Se reunía alguna vez con ellos?
– Cuando llegó, hubo una asamblea de jóvenes, para fundar el club. Recuerdo que les hice panecillos.
– ¿Solo Maggie venía aquí? ¿Qué pensaba su madre?
– ¿La señora Spence? -Polly removió el contenido de la caja. Fingió que lo examinaba. En apariencia, consistía sobre todo en papeles mecanografiados-. La señora Spence nunca venía.
– ¿Telefoneaba?
Polly meditó la respuesta. St. James se dedicaba a examinar un fajo de papeles y una pila de folletos.
– Una vez. Casi a la hora de cenar. Maggie seguía aquí. La señora Spence quería que volviera a casa.
– ¿Estaba enfadada?
– Hablamos muy poco, así que no sé decirle. Solo preguntó si Maggie estaba aquí, con cierta brusquedad. Dije que sí y fui a buscarla. Maggie habló por teléfono, sí, mamá, no, mamá, y escucha, por favor, mamá. Después, se fue a casa.
– ¿Disgustada?
– Un poco compungida y arrastrando los pies, como si la hubieran sorprendido haciendo algo que no debía. Apreciaba mucho al vicario, y él a ella, pero a su mamá no le gustaba, de modo que Maggie le veía a escondidas.
– Y su madre lo descubrió. ¿Cómo?
– La gente ve cosas. Habla. No existen secretos en un pueblo como Winslough.
A Lynley se le antojó una afirmación precipitada. Por lo que había podido observar, Winslough albergaba montones de secretos, y casi todos estaban relacionados con el vicario, Maggie, el agente de policía y Juliet Spence.
– ¿Es esto lo que andamos buscando? -preguntó St. James, y Lynley vio que sostenía una pequeña agenda de plástico y lomo en espiral. St. James se la dio y continuó registrando la caja que había abierto.
– Les dejaré solos -dijo Polly, y salió. Al cabo de un momento, oyeron que abría el grifo de la cocina.
Lynley se caló las gafas y pasó las páginas de la agenda, desde diciembre hacia atrás. Observó, en primer lugar, que si bien el veintitrés contenía la referencia a la boda de los Townley-Young, y la mañana del veintidós tenía garrapateado «Power/Townley-Young» a las diez y media, no había referencias en el mismo día a la cena con Juliet Spence. No obstante, vio una anotación en el día anterior, el apellido «Yanapapoulis» escrito en diagonal sobre las líneas.
– ¿Cuándo le conoció Deborah? -preguntó Lynley.
– Cuando tú y yo estábamos en Cambridge. En noviembre. Un martes. ¿Un veintipico, tal vez?
Lynley pasó las páginas hacia atrás. Estaban plagadas de anotaciones sobre la vida del vicario. Reuniones con los fieles, visitas a los enfermos, la asamblea del club juvenil, bautismo, tres funerales, dos bodas, sesiones que parecían de asesoramiento matrimonial, presentaciones ante el consejo eclesiástico, dos reuniones sacerdotales en Bradford.
Encontró lo que buscaba el martes dieciséis, «SS», al lado de la una del mediodía. La pista se enfriaba a partir de aquel momento. Más atrás, había nombres apuntados junto a horas, hasta la llegada del vicario a Winslough. Nombres propios, y también apellidos. Era imposible deducir si pertenecían a feligreses o a conocidos de Sage en Londres. Lynley levantó la vista.
– SS -dijo a St. James-. ¿Te sugiere algo?
– Las iniciales de alguien.
– Tal vez, solo que no emplea iniciales en ningún otro sitio. Siempre apellidos, excepto esta vez. ¿Qué te sugiere?
– ¿Una organización? -St. James adoptó un aire pensativo-. Me vienen los nazis a la mente.
– ¿Robin Sage, un neonazi? ¿Un skinhead camuflado?
– ¿Servicio Secreto, tal vez?
– ¿Robin Sage, el James Bond particular de Winslough?
– No, en ese caso pondría MI5 o 6, ¿verdad? O SIS. -St. James empezó a devolver objetos a la caja-. Poca cosa más, a excepción de la agenda. Papel de carta, tarjetas, incluida la suya, parte de un sermón sobre los lirios del valle, tinta, plumas, lápices, guías agrícolas, dos paquetes de semillas de tomate, un archivo de correspondencia con cartas de despedida, cartas de solicitud de empleo, cartas de aceptación. Una solicitud para…
St. James frunció el ceño.
– ¿Qué?
– Cambridge. Llenada en parte. Doctor en teología.
– ¿Y?
– No es eso. Es la solicitud, cualquier solicitud. Llenada en parte. Me recuerda lo que Deborah y yo hemos… Da igual. Me trae a la mente SS. ¿Qué te parece Servicios Sociales?
Lynley captó la relación que su amigo había establecido con su vida.
– ¿Quería adoptar un niño?
– ¿O colocar a un niño?
– Joder. ¿Maggie?
– Quizá consideraba a Juliet Spence una madre inepta.
– Eso pudo empujarla a la violencia. -Buena idea.
– Pero nadie lo ha insinuado en ningún momento.
– Suele pasar, cuando la situación es extremada. Ya sabes cómo es. El niño tiene miedo de hablar, no confía en nadie. Cuando por fin encuentra a alguien en quien puede confiar…
St. James bajó las tapas de la caja y apretó el celo para volver a pegarlo.
– Puede que hayamos examinado a Robin Sage desde un punto de vista equivocado -dijo Lynley-. Todos esos encuentros con Maggie a solas. En lugar de seducirla, quizá intentaba llegar al corazón de la verdad. -Lynley se sentó en la silla del escritorio y dejó la agenda sobre él-. Esto no son más que especulaciones gratuitas. No sabemos lo suficiente. Ni siquiera sabemos cuándo iba a Londres, porque la agenda no nos dice dónde estaba. Hay listas de nombres y horas, montones de citas, pero aparte de Bradford, no se menciona ningún otro lugar.
– Guardaba las facturas -anunció Polly Yarkin desde la puerta. Sujetaba una bandeja sobre la que había amontonado una tetera, dos tazas con sus platillos y un paquete medio aplastado de galletas de chocolate. Depositó la bandeja sobre el escritorio-. Facturas de hoteles. Las guardaba. Pueden compararlas con las fechas.
Encontraron las facturas de hotel de Robin Sage en la tercera caja que probaron. Daban cuenta de cinco visitas a Londres, que empezaban en octubre y terminaban justo dos días antes de su fallecimiento, el 21 de diciembre, donde estaba escrito «Yanapapoulis». Lynley comparó las fechas de las facturas con la agenda, pero solo obtuvo tres datos más que se le antojaron algo prometedores: el nombre «Kate» al lado de las doce del mediodía, el 11 de octubre, fecha de la primera visita de Sage a Londres; un número de teléfono en la segunda, y «SS» de nuevo en la tercera.
Lynley marcó el número. Era una central telefónica de Londres.
– Servicios Sociales -anunció una voz exhausta, después de una larga jornada de trabajo.
Lynley sonrió y alzó un pulgar en dirección a St. James. Sin embargo, no obtuvo nada productivo de la conversación. No hubo manera de averiguar el propósito de cualquier llamada a Servicios Sociales que Robin Sage pudo efectuar. Nadie apellidado Yanapapoulis trabajaba en la institución, ni tampoco fue posible seguir el rastro del funcionario con quien Robin Sage había hablado cuando llamó, si es que llegó a telefonear. Para colmo, si visitó Servicios Sociales durante uno de sus desplazamientos a Londres, se había llevado el secreto a la tumba. Al menos, ya tenían algo con qué trabajar, por mínimo que fuera.
– ¿Le mencionó alguna vez el señor Sage Servicios Sociales, Polly? -preguntó Lynley-. ¿Alguna vez le telefonearon de Servicios Sociales?
– ¿Servicios Sociales? ¿Se refiere a los que se ocupan de ancianos y así?
– Por cualquier motivo. -La mujer meneó la cabeza-. ¿Dijo Sage que se proponía visitar Servicios Sociales cuando iba a Londres? ¿Alguna vez trajo consigo documentos o papeles?
– Quizá haya algo en cosas sueltas.
– ¿Cómo?
– Si trajo algo y lo guardó en el estudio, estará en la caja de cosas sueltas.
Cuando lo abrió, Lynley descubrió que la caja de cosas sueltas era como una muestra dispersa de la vida de Robin Sage. Contenía de todo, desde planos del metro de Londres anteriores a la línea del Jubileo, hasta una colección amarillenta del tipo de folletos históricos que se puede comprar por diez peniques en iglesias rurales. Una pila de críticas literarias recortadas del Times parecían lo bastante frágiles para sugerir que habían sido coleccionadas a lo largo de muchos años, y su examen reveló que los gustos del vicario tendían hacia las biografías, la filosofía y lo que hubiera sido nominado para el premio Booker en un año determinado. Lynley pasó un montón de papeles a St. James y se hundió en la silla del escritorio para examinar otro. Polly deambuló con cautela a su alrededor, reordenó unas cajas, comprobó el celo de otras. Lynley sintió que su mirada se posaba en él repetidas veces, para luego desviarse.
Inspeccionó su montón. Explicaciones de exposiciones museísticas; una guía de la Galería Turner, de la Tate; facturas de comidas, cenas y meriendas; manuales de instrucciones para utilizar una sierra eléctrica, montar una cesta de bicicleta, limpiar una plancha a vapor; anuncios que ensalzaban las ventajas de inscribirse en un gimnasio; folletos que se van acumulando al pasear por las calles londinenses. Consistían en anuncios de peluquerías -El Cabello Aparente, Calle Clapham High, Pregunte Por Sheelah-; fotos granuladas de automóviles -Conduzca El Nuevo Metro De Lambeth Ford-; propaganda política -Mitin Laborista A Las Ocho De Esta Noche En El Auditorio De Camden Town-. Además, diversos anuncios y solicitudes de caridad, desde la RSPCA hasta Médicos Sin Fronteras. Un folleto de los Hare Krishna servía de punto en un ejemplar del Libro de la Liturgia. Lynley lo abrió y leyó la oración subrayada, de Ezequiel: «Cuando el hombre malvado se arrepiente de las iniquidades que haya cometido, para dedicarse a lo que es justo y lícito, salvará su alma inmortal». La volvió a leer, en voz alta, y miró a St. James.
– ¿Qué dijo Glennaven sobre las obsesiones del vicario?
– La diferencia entre lo que es normal, prescrito por la ley, y lo que es justo.
– Sin embargo, según esto, la Iglesia considera que son cosas equivalentes.
– Eso es lo bueno de las iglesias, ¿no?
St. James desdobló una hoja de papel, la leyó, apartó y volvió a coger.
– ¿No era una elección lógica por su parte hablar de lo moral enfrentado a lo justo? ¿No era una forma de esquivar el bulto, enzarzar a sus compañeros de religión en discusiones absurdas?
– Eso pensaba el secretario de Glennaven.
– ¿O se encontraba en un dilema? -Lynley dedicó a la oración un segundo vistazo- «… salvará su alma inmortal».
– Aquí hay algo -dijo St. James-. Hay una fecha en la parte de arriba. Solo pone once, pero el papel parece reciente, y podría coincidir con alguna de sus visitas a Londres.
Se lo dio.
Lynley leyó las palabras garrapateadas.
– De Charing Cross a Sevenoaks, High Street a la izquierda hasta… Parecen direcciones, St. James.
– ¿Coincide la fecha con alguna de las visitas a Londres?
Lynley consultó la agenda.
– Con la primera. El 11 de octubre, donde consta el nombre Kate.
– Quizá fue a verla. Quizá la visita desencadenó los demás viajes. A Servicios Sociales. Incluso a… ¿Cuál era aquel nombre de diciembre?
– Yanapapoulis.
St. James lanzó un rápido vistazo a Polly Yarkin.
– Cualquiera de esas visitas habría podido servir de instigación.
Todo eran conjeturas, globos llenos de aire, y Lynley lo sabía. Cada entrevista, dato, conversación o paso en la investigación empujaba sus pensamientos en una nueva dirección. Carecían de pruebas de peso, y por lo que había podido ver, y a menos que alguien las hubiera eliminado, no habían existido pruebas de peso en ningún momento. Ningún arma abandonada en el lugar del crimen, ninguna huella dactilar acusadora, ni un cabello. No existía nada, de hecho, que relacionara al presunto asesino con su víctima, salvo una llamada telefónica que Maggie había escuchado, corroborada sin saberlo por Polly, y una cena tras la cual enfermaron los dos comensales.
Lynley sabía que St. James y él estaban empeñados en tejer un tapiz de culpabilidad a partir de hilos finísimos. Aquello no le gustaba, ni tampoco las señales de interés y curiosidad que Polly Yarkin trataba de disimular, a base de remover cajas de un sitio a otro y frotar la base de la lámpara con su manga para quitar manchas de polvo inexistentes.
– ¿Fue a la encuesta? -le preguntó.
Polly retiró el brazo de las cercanías de la lámpara, como si la hubieran sorprendido portándose mal.
– ¿Yo? Sí. Todo el mundo fue.
– ¿Por qué? ¿Tenía que declarar?
– No.
– ¿Entonces?
– Es que… Quería saber qué había pasado. Quería oír.
– ¿Qué?
Polly alzó los hombros levemente, y luego los dejó caer.
– Lo que ella iba a decir. En cuanto me enteré de que el vicario había estado con ella aquella noche. Todo el mundo fue -repitió.
– ¿Porque se trataba del vicario y una mujer? ¿O esa mujer en particular, Juliet Spence?
– No sé.
– ¿Sobre usted, o sobre los demás?
Polly bajó la vista. Aquel simple movimiento fue suficiente para revelar a Lynley por qué les había llevado té, y por qué, después de servirlo, se había quedado en el estudio, removiendo cajas de cartón de un lado para otro, mientras contemplaba su registro de las posesiones personales del vicario mucho más tiempo del necesario.
21
Cuando Polly cerró la puerta, St. James y Lynley solo llegaron hasta el final del camino particular, porque Lynley se detuvo y concentró su atención en la silueta de la iglesia de San Juan Bautista. La oscuridad era absoluta. Las farolas callejeras estaban encendidas a lo largo de la pendiente que cruzaba el pueblo. Arrojaban rayos ocres a través de la niebla nocturna, y sus sombras caían sobre los charcos alargados de su propia luz en la húmeda calle de abajo. Junto a la iglesia, no obstante, fuera de los límites del pueblo, la luna llena, que se había alzado sobre la cumbre de Cotes Fell, y las estrellas proporcionaban la única iluminación.
– Me fumaría un cigarrillo -dijo Lynley, con aire ausente-. ¿Cuándo crees que dejaré de sentir la necesidad de encenderlos?
– Nunca, probablemente.
– Eso me tranquiliza mucho, St. James.
– Son simples probabilidades estadísticas combinadas con probabilidades médicas y científicas. El tabaco es una droga. Nadie se recupera por completo de la adicción.
– ¿Cómo escapaste a ella? Todos fumábamos un pitillo nada más acabar los partidos, en el mismo instante que cruzábamos el puente del Windsor, impresionándonos, y tratando de impresionar a todos los demás, con nuestra madurez nicotínica. ¿Qué te pasó?
– Exposición a una reacción alérgica temprana, creo. -Lynley le miró-. Mi madre pilló a David con un paquete de Dunhill cuando tenía doce años. Le encerró en el lavabo y le obligó a fumarlos todos. A los demás nos encerró con él.
– ¿Para fumar?
– Para mirar. Mamá siempre ha creído firmemente en el poder de las lecciones prácticas.
– Funcionó.
– Conmigo, sí, y también con Andrew. Sin embargo, Sid y David siempre consideraron la emoción de molestar a mamá más atractiva que los problemas resultantes. Sid fumó como una chimenea hasta los veintitrés. David aún fuma.
– Pero tu madre tenía razón respecto al tabaco.
– Por supuesto, pero no estoy seguro de que sus métodos educativos fueran muy acertados. Era una auténtica arpía cuando la provocaban. Sid siempre decía que era a causa de su nombre. ¿Qué se puede esperar de alguien llamado Hortense?, preguntaba Sidney después de sufrir una azotaina por una infracción u otra. Yo, por mi parte, tendía a creer que la maternidad la había abrumado más que bendecido. Al fin y al cabo, mi padre llegaba a altas horas de la noche. Estaba sola, pese a la presencia de las niñeras que David y Sid aún no habían conseguido aterrorizar para que se marcharan.
– ¿Te sentiste maltratado?
St. James se abrochó el último botón del abrigo para protegerse del frío. Soplaba poca brisa, pues la iglesia actuaba como barrera contra el viento, que se canalizaba por el valle, pero la niebla era como escarcha y se pegaba a la piel como una telaraña, que parecía filtrarse por los músculos y la sangre hasta el hueso. Reprimió un estremecimiento y reflexionó sobre la pregunta.
La ira de su madre siempre había constituido un espectáculo terrorífico. Era Medea personificada cuando se enfadaba. Era veloz en pegar, más veloz en chillar, y después de una transgresión, se mostraba inabordable durante horas, incluso días. Nunca actuaba sin motivo; nunca castigaba sin una explicación. Sin embargo, sabía que a algunos ojos, sobre todo modernos, se la consideraba deficiente en extremo.
– No -contestó, y pensó que era verdad-. Éramos muy indisciplinados, en cuanto teníamos la menor oportunidad. Creo que hizo lo que pudo.
Lynley asintió y prosiguió su examen de la iglesia. En opinión de St. James, no había mucho que ver. La luz de la luna brillaba sobre el tejado almenado y teñía de plata el contorno de un árbol del cementerio. El resto, eran variaciones de sombras y oscuridad: el reloj del campanario, el tejado picudo de la puerta del cementerio, el pequeño porche norte. Se acercaba la hora de las vísperas, pero nadie estaba preparando la iglesia para las oraciones.
St. James esperó mientras observaba a su amigo. Se habían llevado del estudio la caja de cosas varias, que St. James cargaba debajo del brazo. La dejó en el suelo y sopló sobre sus manos para calentarlas. El movimiento distrajo a Lynley, que se volvió hacia él.
– Lo siento -dijo-. Deberíamos irnos. Deborah se estará preguntando dónde nos hemos metido. -Sin embargo, no se movió-. Estaba pensando.
– ¿Sobre madres autoritarias?
– En parte, pero más en cómo encaja todo. Si es que todo encaja. Si es que existe la menor posibilidad de que algo encaje.
– ¿Dijo algo la chica que sugiriera abusos?
– ¿Maggie? No. Tampoco lo habría hecho, ¿no? Si la verdad es que reveló algo a Sage, algo que le impulsó a actuar y que le costó la vida a manos de su madre, no es probable que lo revelara por segunda vez a otra persona. Se sentiría responsable de lo ocurrido.
– No parece que te guste mucho esa idea, pese a la llamada telefónica a Servicios Sociales.
Lynley asintió. La niebla convertía la luz de la luna en una suave penumbra, y su expresión se veía sombría, con sombras bajo los ojos.
– «Cuando el hombre malvado se arrepienta de las iniquidades que haya cometido, para dedicarse a lo que es justo y licito, salvará su alma inmortal.» ¿La oración de Sage se refería a Juliet Spence o a él mismo?
– Tal vez a ninguno de los dos. Puede que estés haciendo una montaña de nada. Puede que estuviera subrayada por casualidad en el libro, o que se refiriera a otra persona. Quizá era un fragmento de la Escritura que Sage utilizaba para consolar a alguien que acudía a él para confesarse. Por otra parte, como sabemos que intentaba atraer a la gente de nuevo hacia la iglesia, tal vez empleaba la oración en ese sentido. Lo que es justo y lícito: santificarás las fiestas.
– La confesión es algo en lo que no había pensado -admitió Lynley-. Oculto mis peores pecados, y soy incapaz de imaginar que alguien haga lo contrario. ¿Y si alguien se confesó con Sage y luego se arrepintió?
St. James reflexionó sobre la idea.
– Las posibilidades son tan ínfimas que lo considero improbable, Tommy. Según lo que intentas insinuar, el penitente arrepentido fue alguien que sabía lo de la cena de Sage con Juliet Spence. ¿Quién lo sabía? -Pasó lista-. Tenemos a la propia señora Spence, tenemos a Maggie…
Una puerta se cerró con estrépito y sus ecos se transmitieron por la calle. Se volvieron al oír pasos apresurados. Colin Shepherd se disponía a abrir la puerta de su Land Rover, pero vaciló cuando les vio.
– Y al agente, por supuesto -murmuró Lynley, que interceptó a Shepherd antes de que se fuera.
Al principio, St. James se quedó donde estaba, al final del camino particular, a escasos metros de distancia. Vio que Lynley se detenía un instante al borde del cono de luz proyectado por el interior del Rover. Vio que sacaba las manos de los bolsillos, y observó, con inquieta confusión, que convertía su mano derecha en un puño. St. James conocía lo bastante bien a su amigo para comprender que lo más prudente sería acudir a su lado.
– Al parecer, ha sufrido un accidente, agente -dijo Lynley, en un escalofriante tono agradable.
– No -contestó Shepherd.
– ¿Y su cara?
St. James llegó al borde de la luz. El rostro del agente presentaba arañazos en la frente y las mejillas. Los dedos de Shepherd tocaron uno de los surcos.
– ¿Esto? Jugando con el perro, arriba en Cotes Fell. Usted ha estado hoy allí.
– ¿Yo? ¿En Cotes Fell?
– En la mansión. Se ve desde la cumbre. De hecho, desde arriba se ve todo. La mansión, la casa, el jardín. Todo. ¿Lo sabía, inspector? Si alguien quiere, puede verlo todo.
– Preferiría que no se desviara del tema, agente. ¿Intenta decirme algo, aparte de lo que le ha pasado en la cara, por supuesto?
– Se pueden ver los movimientos de todo el mundo, las idas y venidas, si la casa está cerrada con llave, quién trabaja en la mansión, todo.
– Y, sin duda -terminó Lynley por él-, cuándo está la casa vacía y dónde se guarda la llave del sótano. Creo que apunta en esa dirección, pero de una manera algo tortuosa. ¿Quiere informarme de alguna acusación?
Shepherd llevaba una linterna. La tiró en el asiento delantero del Rover.
– ¿Por qué no empieza por preguntarme para qué se utiliza la cumbre? ¿Por qué no pregunta quién va de excursión a la cumbre?
– Usted mismo lo acaba de admitir. Bastante sospechoso, ¿no cree? -El agente emitió un gruñido desdeñoso y se dispuso a subir al vehículo. Lynley le detuvo con una observación-. Por lo visto, ha desechado la idea del accidente a la cual se aferraba ayer. ¿Puedo saber por qué? ¿Algo le ha impulsado a decidir que su investigación inicial fue incompleta?
– Lo dice usted, no yo. Ha venido porque ha querido, sin que nadie le llamara. Le agradeceré que no lo olvide.
Puso la mano sobre el volante, un movimiento previo a entrar en el coche.
– ¿Investigó su viaje a Londres? -preguntó Lynley. Shepherd vaciló, con expresión cautelosa.
– ¿De quién?
– El señor Sage fue a Londres pocos días antes de morir. ¿Lo sabía?
– No.
– ¿No se lo dijo Polly Yarkin? ¿Interrogó a Polly? Al fin y al cabo, era su ama de llaves. Conocía mejor que nadie al vicario. Ella fue quien…
– Hablé con Polly, pero no la interrogué de forma oficial.
– ¿Extraoficialmente? ¿Y últimamente? ¿Tal vez hoy?
Las preguntas colgaron entre ellos. Shepherd se quitó las gafas. La niebla que estaba cayendo las había entelado un poco. Las frotó contra la pechera de la chaqueta.
– Observo que también se ha roto las gafas -dijo Lynley. St. James reparó en que un poco de celo sujetaba el puente-. Menuda juerga con el perro, ¿eh? Arriba, en Cotes Fell.
Shepherd se las puso de nuevo. Rebuscó en el bolsillo y extrajo un llavero. Miró a Lynley sin pestañear.
– Maggie Spence se ha fugado -dijo-. Si no tiene nada más que decir, inspector, Juliet me está esperando. Está un poco preocupada. Evidentemente, usted no le dijo que iría a la escuela para hablar con Maggie. La directora pensó lo contrario, según tengo entendido, y usted habló con la muchacha a solas. ¿Es así como trabaja ahora el Yard?
Touché, pensó St. James. El agente no se dejaba intimidar. Poseía armas propias y el temple para utilizarlas.
– ¿Buscó una relación entre ambos, señor Shepherd? ¿En algún momento buscó una verdad menos tranquilizadora que la final?
– Mi investigación fue impecable. Clitheroe lo vio así. El juez de instrucción lo vio así. Cualquier otra relación que haya pasado por alto, apuesto a que vincula a otra persona con su muerte, pero no a Juliet Spence. Ahora, si me perdona…
Entró en el coche e introdujo la llave de encendido. El motor rugió. Los faros se encendieron. Puso la marcha atrás.
Lynley se apoyó en el coche para decir unas últimas palabras, que St. James no pudo oír, a excepción de «… esto con usted…», mientras apretaba algo en la mano de Shepherd. El coche descendió hacia la calle, las marchas gimieron otra vez y el agente se alejó.
Lynley le siguió con la mirada. St. James miró a Lynley. Tenía el rostro sombrío.
– No soy lo bastante parecido a mi padre -murmuró-. Le habría sacado a rastras del coche, pisoteado la cara y roto unos seis u ocho dedos. Una vez lo hizo, frente a un pub de St. Just. Tenía veintidós años. Alguien se había burlado de los sentimientos de Augusta, y él se hizo cargo de la situación. «Nadie rompe el corazón de mi hermana», dijo.
– No es la mejor solución.
– No -suspiró Lynley-, pero siempre he pensado que debe de ser fantástico.
– Cualquier reacción atávica lo es, en su momento. Lo que sigue es el causante de las complicaciones.
Volvieron al camino particular, donde Lynley recogió la caja de cosas diversas. A eso de medio kilómetro, en la carretera, vieron las luces posteriores del Land Rover. Shepherd había parado en la cuneta por algún motivo. Sus faros iluminaban la forma mellada de un seto. Observaron un momento, para ver si continuaba su camino. Como no lo hizo, empezaron a caminar hacia el hostal.
– ¿Y ahora? -preguntó St. James.
– Londres. Es la única dirección que se me ocurre en este momento, puesto que los sospechosos de peso no parecen llevarnos a ningún sitio.
– ¿Utilizarás a Havers?
– Hablando de peso -rió Lynley-. No, me encargaré yo mismo. Como la he enviado a Truro a cuenta de mis tarjetas de crédito, no creo que vaya y vuelva en las veinticuatro horas prescritas en el cuerpo. Yo diría unos tres días… con hoteles de primera clase, sin duda. Por lo tanto, yo me ocuparé de Londres.
– ¿Qué podemos hacer para ayudarte?
– Disfrutar de las vacaciones. Lleva a Deborah de excursión. A Cumbria, por ejemplo.
– ¿Los lagos?
– Es una idea, pero tengo entendido que Aspatria es muy bonito en enero. St. James sonrió.
– Menudo viaje de un día nos vamos a pegar. Tendremos que levantarnos a las cinco. Me las pagarás. Y si no descubrimos nada sobre la Spence allí, me las pagarás dos veces.
– Como siempre.
Un gato negro salió de entre dos edificios delante de ellos, con algo gris y flácido entre sus fauces. El animal lo depositó sobre la calzada y empezó a palmearlo suavemente, con la crueldad indiferente de todos los gatos, a la espera de atormentarlo un poco más antes de acabar de un zarpazo con las infructuosas esperanzas del cautivo. Cuando se acercaron, el animal se quedó petrificado, se inclinó sobre su presa y erizó el pelaje. St. James vio que una rata parpadeaba indefensa entre las garras del gato. Pensó en ahuyentar al gato. Aquel juego era innecesariamente despiadado, pero sabía que las ratas eran portadoras de enfermedades. Era mejor, y más piadoso, dejar que el gato continuara.
– ¿Qué habrías hecho si Polly hubiera nombrado a Shepherd?
– Arrestar a ese bastardo. Entregarle al DIC de Clitheroe. Despedirle de su cargo.
– ¿Y cómo no le nombró?
– Tendré que enfocarlo desde otra dirección.
– ¿Para pisotearle?
– De una forma metafórica. Soy hijo de mi padre en deseos, ya que no en hechos. No me siento orgulloso de ello, pero eso es lo que hay.
– ¿Qué le diste a Shepherd antes de que se fuera?
Lynley ajustó la caja bajo el brazo.
– Algo en qué pensar.
Colin recordaba con perfecta claridad la última vez que su padre le había pegado. Tenía dieciséis años. Alocado, demasiado enfurecido para pensar en las consecuencias de su desafío, se había levantado como una furia para defender a su madre. Apartó su silla de la mesa (aún recordaba el arañazo sobre el suelo y el golpe que dio al chocar contra la pared) y gritó: «¡Déjala en paz, papá!». Agarró a su padre del brazo para impedir que la abofeteara otra vez.
La cólera de papá siempre se desataba por algo sin importancia, y como nunca sabían cuándo su cólera daría paso a la violencia, era mucho más aterrador. Cualquier cosa podía encenderle: el estado de un filete en la cena, un botón de la camisa extraviado, una solicitud de dinero para pagar la factura del gas, un comentario sobre la hora en que había llegado a casa la noche anterior. Aquella noche en particular fue una llamada telefónica del profesor de biología de Colin. Otro examen suspendido, retrasos en clase, ¿había algún problema en casa?, había preguntado el señor Tranville.
Su madre lo había comentado durante la cena, vacilante, como si intentara telegrafiar a su marido un mensaje que no deseaba decir delante de su hijo.
– El profesor de Colin preguntó si había problemas en casa, Ken. Dijo que un poco de asesoramiento…
Hasta ahí pudo llegar.
– ¿Asesoramiento? -dijo papá-. ¿He oído bien? ¿Asesoramiento?
Su tono fue suficiente para advertir a la mujer que lo mejor habría sido cenar en silencio y guardarse la llamada para ella. En cambio, prosiguió:
– El chico no puede estudiar, Ken, si todo está hecho un caos. Lo entiendes, ¿verdad?
Su voz suplicaba comprensión, pero solo consiguió traicionar su miedo.
Papá se complacía en el miedo. Adoraba azuzarlo con un poco de intimidación. Primero, dejó el cuchillo sobre la mesa, y después el tenedor. Empujó la silla hacia atrás.
– Háblame de ese caos, Clare -dijo. Cuando ella comprendió sus intenciones y dijo que no era nada, en realidad, su padre continuó-. No, dímelo. Quiero saberlo. -Como ella no colaboró, se levantó-. Contesta, Clare.
– Nada. Come, Ken.
Entonces, papá se abalanzó sobre ella.
Solo había logrado golpearla tres veces (con una mano le retorcía el cabello y con la otra pegaba, cada vez más fuerte cuando ella gritaba), cuando Colin le sujetó. La reacción de su padre fue la misma que cuando Colin era pequeño. Las caras de mujer estaban hechas para machacarlas con la mano abierta. Con los niños, un hombre de verdad utilizaba los puños.
Esta vez, la diferencia fue que Colin era más grande. Si bien tenía miedo de su padre como siempre, estaba muy enfadado. El miedo y la cólera provocaron una descarga de adrenalina. Cuando papá le pegó, Colin le devolvió el golpe por primera vez en su vida. Su padre tardó más de cinco minutos en imponerse, con los puños, el cinturón y los pies. Pero cuando la pelea terminó, el delicado equilibrio de fuerzas había cambiado. Cuando Colin dijo:
– La próxima vez te mataré, asqueroso bastardo. Prueba y verás.
Vio por un instante, reflejado en la cara de su padre, que él también era capaz de inspirar temor.
Fue motivo de orgullo para Colin que su padre no volviera a pegar a su madre, que su madre solicitara el divorcio un mes después y, sobre todo, que se hubieran librado de aquel bastardo gracias a él. Había jurado que nunca sería como su padre. Nunca más pegaría a un ser viviente. Hasta Polly.
Colin, que había aparcado el Land Rover en la cuneta de la carretera que salía de Winslough, restregó entre sus palmas el fragmento de tela de la falda de Polly que el inspector había apretado en su mano. Qué gran placer había experimentado: notar el aguijón de la piel contra su palma, arrancar con tanta facilidad de su cuerpo la tela, saborear el gusto salado de su miedo, oír sus gritos, sus súplicas, y sobre todo sus sollozos entrecortados de dolor -nada de gemidos de excitación sexual, ¿eh, Polly?, ¿no era esto lo que querías, no era esto lo que deseabas que sucediera entre nosotros?-, y aceptar por fin el triunfo de su derrota. La golpeó, la machacó, la dominó, sin dejar de decir puta vaca guarra puerca con la voz de su padre.
Lo hizo arrastrado por una ciega oleada de rabia y desesperación, ansioso por mantener alejados el recuerdo y la verdad de Annie.
Colin apretó el trozo de tela contra sus ojos cerrados y trató de no pensar en ninguna de las dos, Polly y su mujer. A causa de la agonía de Annie, había traspasado todos los límites, violado todos los códigos, vagado en la oscuridad hasta extraviarse por completo, entre el valle de su profunda depresión y el desierto de su más negra desesperación. Los años transcurridos desde su muerte los había pasado vacilando entre tratar de reescribir la historia de su tortuosa enfermedad e intentar recordar, reinventar y resucitar la imagen de un matrimonio perfecto. Había sido mucho más fácil enfrentarse a la mentira resultante que a la realidad, y cuando Polly se esforzó por destruirla en la vicaría, Colin estalló, en un esfuerzo por preservarla y herir a la joven al mismo tiempo.
Siempre había pensado que, en tanto fuera capaz de aferrarse a la mentira, podría continuar viviendo. La mentira abarcaba lo que él llamaba la dulzura de su relación, la certeza de que con Annie había conseguido ternura, comprensión, compasión y amor. También abarcaba una versión de su enfermedad trufada de detalles sobre sus nobles sufrimientos, repleta de ilustraciones de sus esfuerzos por salvarla y la tranquila aceptación final de que era imposible. La mentira le plasmaba junto a su lecho de dolor, cogiendo su mano y tratando de memorizar el color de sus ojos antes de que los cerrara para siempre. La mentira decía que, pese a que le estaban arrebatando la vida lenta y dolorosamente, el optimismo de Annie nunca se doblegó y su fortaleza resistió los embates.
Olvidarás todo, dijo la gente en el funeral. Con el tiempo, solo recordarás lo bello que fue. Pasaste dos maravillosos años con ella, Colin. Deja que el tiempo obre su magia, y ya verás. Tu herida cicatrizará y, cuando mires atrás, verás esos dos años.
No había ocurrido así. Su herida no había cicatrizado. Se había limitado a reformar sus recuerdos del final y de cómo habían llegado a él. En su versión revisada de la historia, Annie había aceptado su sino con elegancia y dignidad, en tanto él no había dejado de prestarle su apoyo en ningún momento. De la memoria habían desaparecido sus accesos de amargura. De su existencia se había censurado su rabia implacable. Todo ello lo había sustituido por una nueva realidad que enmascaraba todo aquello que no podía afrontar: cómo la detestaba en determinados momentos, al mismo tiempo que la amaba, cómo despreciaba sus votos matrimoniales, cómo consideraba su muerte la única escapatoria posible de una vida insoportable, y cómo al final, lo único que habían compartido en un matrimonio feliz en otro tiempo era el hecho de su enfermedad y el horror diario de vivir con ella.
Cambia las cosas, se dijo después de su muerte, hazte mejor de lo que fuiste. Había dedicado los últimos seis años a dicha tarea, buscando el olvido en lugar del perdón.
Frotó la tela contra su cara y sintió que rozaba los arañazos que las uñas de Polly habían dejado. En algunos sitios estaba acartonada por la sangre de Polly y perfumada con el olor de los secretos de su cuerpo.
– Lo siento -susurró-. Polly.
Se había mantenido firme en su rechazo a ver a Polly Yarkin, a causa de lo que representaba. La joven conocía los hechos. También los había perdonado, pero solo por ese conocimiento representaba un contagio que deseaba evitar a toda costa, si pretendía seguir viviendo consigo mismo. Ella no podía comprender. Era incapaz de captar la importancia de llevar unas vidas separadas por completo. Solo veía su amor por él y el anhelo de reconfortarle. Si tan solo hubiera podido entender que compartían demasiadas cosas de Annie para conseguir algún día compartirse mutuamente, habría aprendido a aceptar las limitaciones que él había impuesto a su relación desde la muerte de su mujer. De haberlas aceptado, le habría permitido seguir su camino sin ella. En última instancia, se habría alegrado de su amor por Juliet. Así, Robin Sage continuaría vivo.
Colin sabía qué había pasado y cómo. Comprendía el motivo. Si guardar el secreto era la única forma de rectificar su comportamiento con Polly, lo haría. En cuanto Scotland Yard investigara sus visitas a Cotes Fell, todo saldría a la luz. No la traicionaría, y cargaría con la responsabilidad de su crimen.
Siguió conduciendo. Al contrario que la noche anterior, las luces de la casa estaban encendidas cuando se detuvo en el patio de Cotes Hall. Juliet salió corriendo en cuanto él abrió la puerta del coche. Luchaba por abrocharse su chaquetón de marinero. Una bufanda verde y roja colgaba de su brazo como un estandarte.
– Gracias a Dios -dijo Juliet-. Pensé que la espera me volvería loca.
– Lo siento. -Colin bajó del Land Rover-. Esos tipos de Scotland Yard me pararon cuando salía.
Ella vaciló.
– ¿A ti? ¿Por qué?
– Habían estado en la vicaría.
Juliet se abrochó la chaqueta y rodeó su cuello con la bufanda. Extrajo unos guantes del bolsillo y se los puso.
– Sí, bien. Hemos de darles las gracias por esto, ¿no?
– Supongo que no tardarán en largarse. El inspector se enteró de que el vicario fue a Londres el día antes de… Ya sabes. El día antes de morir. No me cabe la menor duda de que seguirá esa pista, y después, otra diferente. Así son esos tipos. No volverá a molestar a Maggie.
– Oh, Dios. -Juliet se estaba mirando las manos y tardaba demasiado en calzarse los guantes. Frotaba la piel contra cada dedo, con un movimiento irregular que traicionaba su angustia-. He telefoneado a la policía de Clitheroe, pero no me tomaron en serio. Tiene trece años, dijeron, solo se ha ausentado tres horas, señora, aparecerá a las nueve. La juventud es así. Pero no es verdad, Colin, y tú lo sabes. No siempre aparecen, sobre todo en este caso. Maggie no volverá. Ni siquiera sé dónde empezar a buscarla. Josie dijo que huyó del patio de la escuela. Nick salió detrás de ella. Tengo que encontrarla.
Colin la cogió del brazo.
– Yo la encontraré. Espera aquí.
Ella se soltó.
– ¡No! Tú no puedes. Tengo que saber… Es que… Escucha, tengo que encontrarla yo. Debo hacerlo sola.
– Tienes que quedarte aquí. Quizá telefonee. Si lo hace, querrás saber dónde ir a buscarla, ¿no?
– No puedo esperar aquí.
– No tienes otra elección.
– No lo entiendes. Intentas ser amable, pero escúchame. No va a telefonear. El inspector ha estado con ella. Le ha llenado la cabeza de ideas… Por favor, Colin, tengo que encontrarla. Ayúdame.
– Lo haré. Ya estoy en ello. Telefonearé en cuanto haya noticias. Me pasaré por Clitheroe y enviaré algunos hombres en coches. La encontraremos, te lo prometo. Ahora, vuelve dentro.
– No, por favor.
– Es la única forma, Juliet. -La condujo hasta la casa. Notó que se resistía. Abrió la puerta-. Quédate junto al teléfono.
– Le llenó la cabeza de mentiras. Colin, ¿adonde habrá ido? No tiene dinero, ni comida. Para protegerse del frío, solo lleva la chaqueta de la escuela. No es lo bastante gruesa. Hace frío y solo Dios sabe…
– No habrá ido muy lejos. Además, está con Nick, recuerda. El la cuidará.
– Pero si han hecho autoestop… Si alguien les ha recogido… Dios mío, Colin podrían estar en Manchester a estas horas, o en Liverpool.
Colin acarició sus sienes con los dedos. Los grandes ojos oscuros de Juliet estaba anegados en lágrimas y transmitían su miedo.
– Ssss -susurró-. Olvida el pánico, amor. He dicho que la encontraré y lo haré. Confía en mí. Puedes confiar absolutamente en mí. Tranquila. Descansa. -Aflojó su bufanda y desabotonó su abrigo. Acarició su barbilla con los nudillos-. Prepara algo de cenar y consérvalo caliente sobre los fogones. Maggie estará cenando antes de lo que supones, te lo prometo. -Tocó sus labios y mejillas-. Te lo prometo.
Ella tragó saliva.
– Colin.
– Te lo prometo. Confía en mí.
– Lo sé. Has sido muy bueno con nosotras.
– Y siempre lo seré. -La besó con dulzura-. ¿Estás más tranquila, amor?
– Yo… Sí. Esperaré. No me marcharé. -Alzó la mano de Colin y la apretó contra sus labios. Luego, arrugó la frente. Le condujo hacia la luz de la entrada-. Te has herido -dijo-. Colin, ¿qué te has hecho en la cara?
– Nada por lo que debas preocuparte. Jamás.
Volvió a besarla.
Cuando le vio alejarse, cuando el ruido del motor del Rover se desvaneció y fue sustituido por el viento de la noche que gemía entre los árboles, Juliet dejó caer de los hombros la chaqueta y la dejó junto a la puerta principal. Tiró la bufanda encima. Conservó los guantes.
Los examinó. Eran de cuero viejo bordeado de piel de conejo, suave como una pluma después de tantos años de utilizarlos. Un hilo colgaba de la muñeca derecha. Los apretó contra sus mejillas. La piel estaba fría, pero no notó la temperatura de su cara a través de los guantes, y tuvo la sensación de que alguien la tocaba, como si rodeara su cara de ternura, amor, alegría o cualquier otra cosa relacionada remotamente con un vínculo sentimental.
Por culpa de aquello había empezado todo: su necesidad de un hombre. Había logrado evitar la necesidad durante años, gracias a su permanente aislamiento, solo mamá y Maggie, que soportaban a la raza humana en un lugar u otro del país. Había reprimido el anhelo interior y el dolor sordo del deseo concentrando todas sus energías en Maggie, porque Maggie era toda su vida.
Juliet sabía que había pagado por aquella noche de angustia con una moneda acuñada de una parte de la máscara que jamás traicionaba su aflicción. Desear un hombre, morir de ganas por tocar los duros ángulos de su cuerpo, anhelar yacer a su lado, a horcajadas o arrodillada, experimentar aquel momento de placer en que los cuerpos se unían… Aquellas eran las lagunas que la habían empujado hacia el desastre actual. Complacer aquel deseo físico, que jamás había conseguido erradicar por completo, pese a los años que se negó a reconocerlo, era el desencadenante de la pérdida de Maggie.
Había docenas de motivos que ladraban en su cabeza, pero se aferró a uno de ellos porque, si bien deseaba hacerlo, ya no podía mentirse acerca de su importancia. Debía aceptar que su relación con Colin había sido el desencadenante de lo sucedido con Maggie.
Polly le había hablado de él mucho antes de que le viera en persona. Se sintió a salvo en la creencia de que, como Polly estaba enamorada del hombre, como era mucho más joven que ella, como apenas le veía -como apenas veía a nadie, ahora que habían encontrado lo que parecía el lugar ideal para reemprender sus vidas-, gozaba de pocas oportunidades de relacionarse o intimar. Ni siquiera cuando acudió aquel día a la casa por un asunto oficial y le vio aparcado en la pista, leyó la patente desesperación en su cara y recordó que Polly le había contado la historia de su mujer, incluso cuando notó los primeros síntomas de que el hielo de su compostura se fundía al ver su aflicción y por primera vez en años reconocía el dolor de un extraño, no creyó que representara ningún peligro para la debilidad que creía haber dominado.
Solo notó una agitación en el corazón cuando él entró en la casa y le vio contemplar los sencillos accesorios de la cocina con una añoranza muy mal disimulada. Al principio, mientras se disponía a llenar dos vasos de vino hecho en casa, paseó la vista a su alrededor para intentar descifrar qué le había conmovido. Sabía que no podían ser los muebles -cocina, mesa, sillas, alacenas- y se preguntó si el resto le había emocionado de alguna manera. ¿Era posible que un hombre se sintiera conmovido por una hilera de especias, violetas africanas en la ventana, tarros sobre la encimera, dos hogazas de pan dejadas a enfriar, una fila de platos lavados, un paño de cocina que colgaba a secar de un cajón? ¿O se trataba del dibujo pegado con Blu-Tack a la pared, encima de la cocina, dos figuras ahusadas con faldas, una de ellas con unos pechos que parecían trozos de carbón, rodeadas por flores tan altas como ellas y coronadas por las palabras «Te quiero, mamá», escritas por una mano de cinco años? Él lo miró, la miró a ella, desvió la vista y, al final, ya no supo adonde mirar.
Pobre hombre, había pensado. Fue el principio del fin. Sabía lo de su mujer, empezó a hablar y no había sido capaz de retroceder desde aquel momento. En algún momento de la conversación había pensado: «Solo esta vez oh Dios tener a un hombre así solo esta vez una vez más sufre tanto y si yo lo controlo si solo yo actúo si solo él recibe placer sin pensar en mí no puede ser tan malo», y cuando él le preguntó sobre la escopeta y por qué la había usado y cómo, ella le había mirado a los ojos. Contestó con brevedad y concisión. Y cuando él se iba a marchar, después de haber reunido toda la información, y gracias, señora, por concederme su tiempo, decidió enseñarle la pistola para impedir que se fuera. Disparó y aguardó su reacción, a que se la quitara, para tocar su mano cuando lo hiciera, pero él no lo hizo, mantuvo las distancias, y Juliet comprendió de repente con asombro que él estaba pensando las mismas palabras. «Solo esta vez oh Dios solo esta vez.»
No sería amor, decidió, porque le llevaba aquellos feos y desmesurados diez años, porque no se conocían y no habían hablado hasta entonces, porque la religión a la que había renunciado mucho tiempo atrás afirmaba que el amor no surgía de permitir a las necesidades de la carne dominar las necesidades del alma.
Retuvo aquellos pensamientos a medida que transcurría su primera tarde juntos, creyéndose a salvo del amor. Solo se trataba de puro placer, y después lo olvidarían.
Tendría que haber sido consciente del enorme peligro que él representaba cuando miró el reloj de la mesilla de noche y comprobó que habían pasado más de cuatro horas y ni siquiera había pensado en Maggie. Tendría que haberlo terminado en ese momento, la culpabilidad en sustitución de la paz amodorrada que acompañaba a sus orgasmos. Tendría que haber clausurado su corazón y expulsarle de su vida con algo brusco y ofensivo como «para ser un poli, follas bastante bien». En cambio, dijo:
– Oh, Dios mío.
Él comprendió.
– He sido egoísta -dijo-. Estabas preocupada por tu hija. Me voy a ir. Te he entretenido demasiado rato. Yo…
Cuando paró de hablar, Juliet no miró en su dirección, pero notó que su mano le acariciaba el brazo.
– No sé cómo definir lo que he sentido -siguió Colin-, o lo que siento, pero estar contigo ha sido como… No ha sido suficiente. Ni siquiera lo es ahora. No sé qué significa eso.
Ella tendría que haber contestado con sequedad: «Significa que ibas caliente, agente. Los dos. Aún lo estamos, de hecho», pero no lo hizo. Escuchó sus movimientos cuando se vistió, y trató de pensar en alguna frase breve y cortante para despedirle.
Cuando Colin se sentó en el borde de la cama y la volvió hacia él, con una expresión a caballo entre el asombro y el miedo, tuvo la oportunidad de cruzar la línea. Pero no lo hizo. En cambio, le oyó decir:
– ¿Es posible que te ame con tal rapidez, Juliet Spence? ¿Así de sencillo? ¿En una tarde? ¿Es posible que mi vida cambie tanto?
Y como ella sabía que la vida puede cambiar irrevocablemente en el instante que uno comprende su capricho malicioso, contestó:
– Sí, pero no lo hagas.
– ¿Qué?
– Amarme, o permitir que tu vida cambie.
Colin no comprendió. En realidad, no podía. Pensó que, quizá, estaba coqueteando.
– Nadie puede controlar eso -dijo, y cuando recorrió poco a poco su cuerpo con las manos, y su cuerpo le recibió contra su voluntad, supo que tenía razón.
La llamó aquella noche, bastante después de las doce.
– No sé qué pasa -dijo-. No sé cómo explicarme. Pensé que si oía tu voz… Es que nunca había sentido… Bueno, es lo que dicen todos los hombres, ¿no? Nunca me había sentido así, de modo que deja que te baje las bragas y lo pruebe una o dos veces más. Y se trata de eso, no quiero mentir, pero hay algo más y no sé qué es.
Juliet se la había jugado, porque adoraba ser amada por un hombre. Ni siquiera Maggie pudo detenerla. Ni con la certeza transparentada en su cara pálida, que no verbalizó cuando entró en la casa, apenas cinco minutos después de que Colin saliera, con el gato en brazos y las mejillas coloradas a causa de haberlas frotado para secarse las lágrimas; ni con su silencioso examen de Colin cuando venía a cenar o las llevaba de excursión a los páramos con su perro; ni con sus desesperadas súplicas de que no la dejara sola cuando Juliet se ausentaba una o dos horas para ir a casa de Colin. Maggie no pudo detenerla. Tampoco era necesario, pues Juliet sabía que no existía la menor esperanza de que lo suyo durara. Comprendió desde el primer momento que cada minuto era un recuerdo almacenado de cara a un futuro en que Colin y su amor por ella no tenían lugar. Se limitó a olvidar que, si bien había vivido el momento durante muchos años, al borde de un mañana que siempre prometía albergar lo peor para ambas, había procurado crear una vida para Maggie que aparentara normalidad. Por lo tanto, los temores de Maggie acerca de la instrucción permanente de Colin eran reales. Explicarle que también eran infundados equivaldría a contarle cosas que destruirían su mundo. Juliet se sentía incapaz de hacerlo, así como de abandonar a Colin. Otra semana, pensaba, te ruego, Señor, que me concedas otra semana con él y terminaré lo nuestro. Te lo prometo.
Y así había llegado a esta noche. Qué bien lo sabía.
De tal palo, tal astilla, pensó Juliet. Las relaciones sexuales de Maggie con Nick Ware eran algo más que una forma adolescente de devolver la bofetada a su madre, algo más que la búsqueda de un hombre al que poder llamar papá en la parte más oscura de su mente; era la sangre que llevaba en sus venas, por fin manifestada. No obstante, Juliet sabía que habría podido retrasar lo inevitable si no se hubiera entregado a Colin y dado a su hija un ejemplo a seguir.
Juliet se quitó los guantes dedo a dedo y los tiró sobre la chaqueta y la bufanda amontonados en el suelo. No fue a la cocina para preparar una cena que su hija no tomaría, sino a la escalera. Se detuvo al pie con una mano sobre la barandilla y trató de reunir fuerzas para subir. La escalera era un duplicado de tantas otras repetidas a lo largo de los años: la alfombra raída, paredes desnudas. Siempre había pensado que los cuadros en las paredes serían otra cosa más que debería quitar cuando abandonaran la casa, por lo cual le pareció absurdo de entrada colgarlos. Que sea sencillo, que sea vulgar, que sea funcional. Siguió aquel credo y se negó siempre a decorar de una forma que inspirara afecto por el conjunto de habitaciones en que vivían. No deseaba experimentar una sensación de pérdida cuando marcharan.
Otra aventura, llamaba a cada traslado, vamos a ver qué nos espera en Northumberland. Había intentado convertir las huidas en un juego. Solo había perdido cuando había dejado de huir.
Subió la escalera. Tuvo la impresión de que una esfera perfecta de temor se estaba formando bajo su corazón. ¿Por qué escapó, qué le dijeron, qué sabe?, se preguntó.
La puerta de Maggie estaba cerrada solo en parte, y la abrió. La luz de la luna brillaba entre las ramas del limonero que se alzaba ante la ventana y formaba una configuración ondulada sobre la cama, en la cual estaba aovillado el gato de Maggie, con la cabeza sepultada entre las patas, y fingía dormir para que Juliet se compadeciera y no lo sacara. Punkin había sido el primer compromiso que Juliet había establecido con Maggie. «¿Puedo tener un gatito, mamá, por favor?», había sido una petición sencilla de conceder. Lo que no había comprendido en su momento era que el placer de un pequeño deseo concedido conducía inexorablemente al anhelo de otros mayores. Al principio, habían sido de escasa importancia, dormir una vez al mes con sus amigas, un viaje a Lancaster con Josie y su mamá, pero habían dado lugar a una sensación de pertenencia en ciernes que Maggie jamás había experimentado. Por fin, había desembocado en la petición de quedarse. Lo cual, junto con todo lo demás, había dado como fruto Nick, el vicario y esta noche…
Juliet se sentó en el borde de la cama y encendió la luz. Punkin sepultó más la cabeza entre las patas, aunque un meneo de la cola le traicionó. Juliet acarició su cabeza y la curva móvil de su lomo. No estaba tan limpio como debería. Pasaba demasiado tiempo vagando por el bosque. Otros seis meses, y sería más feroz que dócil. Al fin y al cabo, el instinto era el instinto.
El grueso álbum de recortes de Maggie estaba caído en el suelo, junto a la cama, con la cubierta gastada y agrietada, y las páginas tan sobadas que los bordes empezaban a desmoronarse. Juliet lo cogió y lo depositó sobre su regazo. Un regalo por su sexto cumpleaños, había escrito de su puño y letra, con grandes mayúsculas, «Acontecimientos importantes de Maggie» en la primera página. A juzgar por el tacto, Juliet adivinó que la mayoría de las páginas estaban llenas. Nunca lo había mirado, pues lo había considerado una intrusión en el pequeño mundo privado de su hija, pero ahora lo hizo, no tanto por curiosidad como por sentir la presencia de su hija y comprender.
La primera parte albergaba recuerdos infantiles: la silueta de una mano grande con otra más pequeña dentro, y las palabras «Mamá y yo» garrapateadas debajo; una redacción imaginaria sobre «Mi perrito Fred», sobre la cual había escrito un profesor: «Debe de ser un animalito encantador, Margaret»; un programa de un recital de música navideña en el que Maggie había formado parte del coro infantil, que cantó -muy mal, pero con mucha ambición- el Coro del Aleluya del Mesías de Handel; la cinta otorgada al segundo premio por un proyecto científico sobre plantas, así como montones de fotos y postales de las vacaciones de camping que habían pasado juntas en las Hébridas, en Holy Island, lejos del mundanal ruido en el Distrito de los Lagos. Juliet pasó las páginas. Recorrió con las yemas de los dedos el dibujo, siguió el contorno de la cinta y examinó cada foto de la cara de su hija. Aquella era la historia real de sus vidas, una colección que daba cuenta de lo que su hija y ella habían logrado construir sobre cimientos de arena.
Sin embargo, la segunda parte del álbum documentaba el coste de haber vivido la misma historia. Comprendía una colección de recortes de periódicos y artículos de revistas sobre carreras de automóviles. También había fotos de hombres entremezcladas. Por primera vez, Juliet vio que «murió en un accidente de coche, querida» había asumido proporciones heroicas en la imaginación de Maggie, y que la reticencia de Juliet acerca del tema había creado un padre al que Maggie podía querer. Sus padres eran los ganadores de Indianápolis, Montecarlo y Le Mans. Daban volteretas entre llamas en un circuito de Italia, pero salían con la cabeza bien alta. Perdían ruedas, se estrellaban, abrían champaña y agitaban trofeos en el aire. Todos compartían una sola característica: estaban vivos.
Juliet cerró el libro y apoyó las manos sobre la cubierta. Todo giraba en torno a la protección, dijo en el interior de su cabeza a Maggie, que no se encontraba presente. Cuando se es madre, Maggie, lo más insoportable de todo cuanto se debe soportar es perder a tu hijo. Es posible soportar casi todo lo demás, y por lo general hay que hacerlo en un momento u otro, perder tus posesiones, tu casa, tu trabajo, tu amante, tu marido, hasta tu forma de vivir. Pero perder a un hijo te destroza, de modo que no corras peligros susceptibles de causar la pérdida, porque siempre eres consciente de que un solo riesgo que corras tal vez sea el que provoque la irrupción en tu vida de todos los horrores del mundo.
Aún no lo sabes, querida, porque todavía no has experimentado el momento en que la tensión insoportable de los músculos y el ansia de expulsar y de chillar a la vez dan como resultado esta diminuta masa de humanidad que berrea y jadea y descansa sobre tu estómago, desnuda sobre tu desnudez, dependiente de ti, ciega en aquel momento, con las manitas que tratan de aferrarse instintivamente a algo. Y cuando cierras aquellos dedos alrededor de uno tuyo… No, ni siquiera entonces… Cuando contemplas aquella vida que has creado, sabes que harás cualquier cosa, sufrirás cualquier cosa, por protegerla. La protegerás, casi siempre, por su propio bien, desde luego, porque se trata de vivir, de pura necesidad. Pero, en parte, la protege por ti.
Y ese es el mayor de mis pecados, querida Maggie. Invertí el proceso y mentí al hacerlo, porque era incapaz de enfrentarme a la inmensidad de la pérdida. Pero ahora te diré la verdad, aquí. Lo que hice fue en parte por ti, mi hija. Pero lo que hice hace tantos años, fue sobre todo por mí.
22
– Creo que no deberíamos parar todavía, Nick -dijo Maggie, con toda la firmeza que pudo reunir.
Le dolía una enormidad la mandíbula, por culpa de apretar los dientes para impedir que castañetearan, y tenía las puntas de los dedos entumecidas, pese a que había conservado las manos en los bolsillos durante casi todo el trayecto. Estaba cansada de andar y tenía agujetas de saltar setos, muros o a la cuneta cuando oían el ruido de un coche. De todos modos, aún era temprano, si bien había oscurecido, y sabía que la oscuridad representaba su mayor esperanza de huir.
Caminaban apartados de la carretera siempre que era posible, en dirección suroeste, hacia Blackpool. Era difícil caminar por las tierras de labranza y los páramos, pero Nick no quería ni oír hablar de poner el pie en la calzada hasta que se hubieran alejado de Clitheroe ocho o nueve kilómetros. Ni siquiera entonces aceptaría salir a la carretera principal de Longridge, donde pensaban parar a un camión que les condujera a Blackpool. Insistió en que debían ceñirse a las sinuosas sendas apartadas, rodear las granjas, atravesar caseríos y campos cuando fuera preciso. La ruta que había elegido les alejaba kilómetros y kilómetros de Longridge, pero existían menos riesgos y Maggie aplaudió su decisión. En Longridge, dijo, nadie se volvería a mirarles dos veces, pero hasta entonces debían mantenerse apartados de la carretera.
No llevaba reloj, pero sabía que no podían ser más de las ocho u ocho y media. Daba la impresión de que era más tarde, pero era a causa de que estaban cansados, hacía frío y la comida que Nick había conseguido traer al aparcamiento la habían terminado hacía rato. De hecho, no había gran cosa -¿qué se podía comprar con menos de tres libras?-, y si bien la dividieron a partes iguales y hablaron de hacerla durar hasta el día siguiente, habían comido primero las patatas fritas, después las manzanas para aplacar la sed, y devorado el pequeño paquete de galletas como postre. Nick no había parado de fumar desde aquel momento, para mantener a raya el hambre. Maggie había intentado olvidar la suya, lo cual no le había costado mucho, pues era más conveniente concentrarse en el frío. Le dolían las orejas por su culpa.
– Es demasiado pronto para detenernos ahora Nick -repitió Maggie, cuando el muchacho estaba a punto de saltar otro muro de piedra seca-. Aún no nos hemos alejado lo bastante. ¿Adonde vas?
Nick señaló tres cuadrados de luz amarilla a cierta distancia, al otro lado del campo en que se encontraban, al otro lado del muro.
– Una granja -anunció-. Habrá un establo, seguro. Dormiremos allí.
– ¿En un establo?
Nick se echó hacia atrás el pelo.
– ¿Qué te pensabas, Mag? No tenemos dinero. No podemos alquilar una habitación, ¿verdad?
– Pero yo pensaba…
Vaciló, y entornó los ojos para observar las luces. ¿Qué había pensado? Huir, fugarse, no ver a nadie más excepto a Nick, dejar de pensar, dejar de preguntarse, encontrar un lugar donde esconderse.
Nick esperaba. Introdujo la mano en el bolsillo y sacó su Marlboro. Golpeó el paquete contra la mano. El último cigarrillo cayó en su palma. Arrugó el paquete.
– Quizá deberías guardarte el último -dijo-. Para después. Ya sabes.
– No.
Aplastó el paquete y lo tiró. Encendió el cigarrillo mientras ella trepaba por las piedras sueltas y saltaba el muro. Rescató el paquete de entre las malas hierbas y lo alisó con cuidado, dobló y guardó en el bolsillo.
– Una pista -dijo, a modo de explicación-. Si nos buscan, no vamos a dejar un rastro, ¿verdad? Por si nos buscan.
Nick asintió.
– De acuerdo. ¿Vamos, pues?
Cogió su mano y se dirigió hacia las luces.
– ¿Por qué nos paramos ahora? -preguntó una vez más Maggie-. Es muy pronto, ¿no crees?
Nick contempló el cielo nocturno, la posición de la luna.
– Tal vez. -Nick fumó un momento con aire pensativo-. Escucha, descansaremos aquí un rato y dormiremos en otro sitio. ¿No te sientes hecha polvo? ¿No tienes ganas de sentarte?
Sí, pero pensaba que, si se sentaba un momento, ya no podría levantarse. Sus zapatos de la escuela no eran muy adecuados para caminar, y pensó que en cuanto su cabeza enviara a los pies el falso mensaje de que su paseo nocturno había terminado, sus pies se negarían a colaborar al cabo de una hora.
– No sé…
Se estremeció.
– Y tú necesitas un sitio caliente -afirmó sin vacilar Nick, y la guió hacia las luces.
El campo que atravesaban era un terreno de pasto, bastante irregular. Estaba sembrado de excrementos de oveja, que parecían sombras sobre la escarcha. Maggie pisó un montón, resbaló y estuvo a punto de caer. Nick la sujetó.
– Mag, vigila la mierda. Menos mal que no hay vacas por aquí -añadió con una carcajada.
Rodeó su brazo y la invitó a compartir el cigarrillo. Ella lo aceptó, chupó y expulsó el humo por la nariz.
– Acábalo tú -dijo.
Nick pareció complacido. Continuaron caminando, pero Nick se detuvo de repente cuando casi habían llegado al otro lado del campo. Un enorme rebaño de ovejas estaba acurrucado contra el muro opuesto, como montoncitos de nieve sucia en la oscuridad. Nick dijo en voz baja algo que sonó como «Hey, ay, ishhh», mientras se acercaban con cautela al perímetro del rebaño. Extendió la mano ante él. Como en respuesta, los animales se apretujaron para permitir el paso a Nick y Maggie, pero no se asustaron, balaron y no huyeron.
– Sabes lo que hay que hacer -dijo Maggie, y sintió un cosquilleo detrás de los ojos-. Nick, ¿por qué sabes siempre lo que hay que hacer?
– Solo con ovejas, Mag.
– Pero lo sabes. Es algo que me gusta mucho de ti. Sabes lo que hay que hacer.
El muchacho miró hacia la granja. Se alzaba al otro lado de un corral y otro conjunto de muros.
– Sé cómo tratar a las ovejas -dijo.
– No solo a las ovejas. De veras.
Nick se arrodilló junto al muro y apartó una oveja. Maggie se acurrucó a su lado. El chico dio vueltas al cigarrillo entre los dedos y, al cabo de un momento, exhaló un largo suspiro, como si fuera a hablar. Maggie aguardó.
– ¿Qué? -dijo por fin.
Nick meneó la cabeza. Su pelo resbaló sobre la frente y la mejilla, y se concentró en terminar el cigarrillo. Maggie le cogió del brazo y se aplastó contra él. Era agradable estar allí, con la lana y el aliento de los animales, que les daban calor. Casi pensó en parar la noche en aquel mismo lugar. Levantó la cabeza.
– Estrellas -dijo-. Siempre he deseado saber sus nombres, pero solo conozco la Estrella Polar, porque es la más brillante. Es… -Giró en redondo-. Debería estar…
Frunció el ceño. Si Longridge estaba al oeste de Clitheroe, y un poquito al sur, la Estrella Polar debería estar… ¿Dónde estaba su brillante destello?
– Nick -dijo poco a poco-, no encuentro la Estrella Polar. ¿Nos hemos perdido?
– ¿Perdido?
– Creo que vamos en dirección contraria, porque la Estrella Polar no está donde…
– No podemos guiarnos por las estrellas, Mag. Hemos de guiarnos por la tierra.
– ¿Qué quieres decir? ¿Cómo vas a saber en qué dirección vas si te guías por la tierra?
– Porque lo sé. Porque he vivido siempre aquí. No podemos subir y bajar montañas en plena noche, cosa que haríamos si fuéramos en dirección oeste. Hemos de rodearlas.
– Pero…
Nick aplastó el cigarrillo contra la suela del zapato. Se puso en pie de un salto.
– Vamos. -Subió al muro y extendió la mano hacia ella, que le imitó-. Hemos de guardar silencio. Habrá perros.
Atravesaron el prado casi en silencio. El único ruido procedía de las suelas de sus zapatos, que crujían sobre el suelo cubierto de escarcha. Al llegar al último muro, Nick se puso de puntillas, asomó la cabeza lentamente y examinó la zona. Maggie le miró desde abajo, pegada al muro y cogiéndose las rodillas.
– El establo está al otro lado del patio -dijo Nick-. Parece de mierda sólida, sin embargo. Nos vamos a poner perdidos. Cógete a mí con fuerza.
– ¿Algún perro?
– No veo, pero habrá.
– Nick, si ladran o nos persiguen, ¿qué vamos a…?
– No te preocupes. Vamos.
Trepó. Ella le siguió, se arañó la rodilla con la última piedra y notó el correspondiente tirón en el muslo. Lanzó un tenue maullido cuando sintió el fugaz calor de la erosión en su piel, pero aquello era cosa de niños, llegados a aquel punto. No se permitió el menor renqueo cuando saltó al suelo. Estaba erizado de helechos a lo largo del borde del muro, pero sembrado de surcos y estiércol a medida que se acercaban a la granja. En cuanto abandonaron la protección de los helechos, cada paso que daba emitía sonidos de succión. Maggie notó que sus pies se hundían en el estiércol, sintió que el estiércol rebasaba los lados de sus zapatos. Se estremeció.
– Nick, se me hunden los pies -susurró, justo cuando los perros aparecieron.
Primero, anunciaron su presencia mediante gañidos. Después, tres perros pastores salieron corriendo de los edificios anexos. Ladraban a pleno pulmón y enseñaban los dientes. Nick protegió con el cuerpo a Maggie. Los perros se detuvieron a menos de dos metros, entrechocaron las mandíbulas y gruñeron, dispuestos a saltar.
Nick extendió una mano.
– ¡No, Nick! -susurró Maggie, y observó la granja con temor, a la espera de que una puerta se abriera y el granjero saliera hecho una furia. Gritaría, con el rostro congestionado y muy irritado. Telefonearía a la policía. Al fin y al cabo, habían violado una propiedad privada.
Los perros empezaron a aullar.
– ¡Nick!
Nick se acuclilló.
– Eho, venid, perritos -dijo-. No me dais miedo. Lanzó un silbido suave.
Ocurrió como por arte de magia. Los perros se tranquilizaron, avanzaron, olfatearon su mano y, al cabo de unos instantes, ya eran amigos. Nick los acarició, rió en voz baja, tiró de sus orejas.
– No nos haréis daños, ¿verdad, perritos?
En respuesta, menearon la cola, y uno de ellos lamió la cara de Nick. Cuando este se levantó, le rodearon alegremente para escoltarles hasta el patio.
Maggie contempló a los perros maravillada, mientras avanzaba con cautela sobre el barro.
– ¡Nick! ¿Cómo lo has hecho?
El cogió su mano.
– Solo son perros, Mag.
El viejo establo de piedra formaba parte de un edificio alargado, y se alzaba al otro lado del patio, frente a la casa. Lindaba con una estrecha casita, de cuyo primer piso salía luz por una ventana encortinada. Habría sido, probablemente, la granja primitiva, un granero con un cobertizo para los carros debajo. El granero había sido reconvertido en algún momento del pasado para alojar a un trabajador y su familia, y se accedía a las dependencias mediante una escalera que ascendía hacia una puerta roja agrietada, sobre la cual brillaba una sola bombilla. Debajo, quedaba el cobertizo, con su única ventana sin cristal y el arco bostezante de una puerta.
Nick miró hacia el establo. Era enorme, una antigua vaquería que se estaba cayendo a pedazos. La luz de la luna iluminó su tejado hundido, su hilera irregular de ojos inclinados en el piso superior, sus grandes puertas de madera, combadas y llenas de boquetes. Mientras los perros olfateaban alrededor de sus pies y Maggie se encogía para protegerse del frío, a la espera de las instrucciones de Nick, el muchacho pareció sopesar sus posibilidades, y por fin se encaminó hacia el cobertizo, pisoteando una gruesa capa de estiércol.
– ¿No habrá gente ahí arriba? -susurró Maggie, y señaló hacia las dependencias.
– Supongo. Tendremos que ser muy silenciosos. Ahí dentro se estará caliente. El establo es demasiado grande, y está de cara al viento. Vamos.
La guió hacia la puerta arqueada que daba acceso al cobertizo, debajo de la escalera. En el interior, la luz procedente de la puerta principal del trabajador, situada en lo alto de la escalera, proporcionaba una escasísima iluminación, como la de una cerilla, a través de la única ventana del cobertizo. Los perros les siguieron, paseando por lo que debían ser sus dominios, a juzgar por varias mantas mordidas amontonadas en una esquina del suelo de piedra, y a donde se dirigieron los perros por fin, no sin antes olfatear y patear, hasta dejarse caer sobre la áspera lana.
Daba la impresión de que las paredes y el suelo de piedra del cobertizo intensificaban el frío. Maggie intentó consolarse con la idea de que era un lugar parecido al que había sido testigo del nacimiento del Niño Jesús, solo que aquel no albergaba perros, por lo que podía recordar de sus limitados conocimientos acerca de las historias navideñas; las profundas bolsas de oscuridad concentradas en las esquinas la pusieron nerviosa.
Observó que el cobertizo se utilizaba para guardar cosas. Había grandes sacos de arpillera amontonados a lo largo de una pared, cubos sucios, herramientas que no reconoció, una bicicleta, una mecedora de madera a la que faltaba el asiento de mimbre, y un retrete tirado a su lado. Un polvoriento tocador estaba apoyado contra la pared opuesta, y Nick se acercó al mueble. Abrió el cajón superior.
– Mira esto, Mag -dijo, con cierto entusiasmo en la voz-. Hemos tenido suerte.
Maggie se abrió paso entre los restos que sembraban el suelo. Nick sacó una manta, la dobló para que sirviera de colchón y aislamiento contra el frío, y le indicó por señas que se acercara. Envolvió a ambos con la segunda.
– De momento, será suficiente -dijo-. ¿Tienes más calor?
La atrajo hacia él.
Maggie se sintió más caliente al instante, aunque toqueteó la manta y olió el fresco aroma a espliego con cierta suspicacia.
– ¿Por qué guardan las mantas aquí? -preguntó-. Se les van a estropear, ¿no? ¿No se pudrirán o algo por el estilo?
– ¿Qué más da? Nosotros salimos ganando y ellos pierden, ¿no? Ven, acuéstate. Se está bien, ¿verdad? ¿Tienes más calor, Maggie?
Los susurros que se repetían a lo largo de las paredes parecían más fuertes, ahora que estaba al nivel del suelo. Algún chirrido ocasional los acompañaba. Se acercó más a Nick.
– ¿Qué es ese ruido? -preguntó.
– Ya te lo he dicho, la tele.
– Me refiero al otro… allí. ¿No lo has oído?
– Ah, eso. Ratas de establo, supongo.
Maggie se incorporó al instante.
– ¡Ratas! ¡No, Nick! No puedo… Por favor… Tengo miedo de… ¡Nick!
– Sssh. No te molestarán. Vamos, acuéstate.
– ¡Pero son ratas! ¡Si te muerden, mueres! Yo…
– Somos más grandes que ellas. Están mucho más asustadas que nosotros. Ni siquiera saldrán de su escondite.
– Pero mi pelo… Una vez leí que les gusta arrancar cabello para construir sus nidos.
– Yo las mantendré alejadas. -La obligó a tenderse a su lado-. Utiliza mi brazo como almohada. No subirán a mi brazo para morderte. Joder, Mag, estás temblando. Acércate más. Te sentirás mejor.
– ¿Nos quedaremos mucho rato?
– Solo para descansar.
– ¿Me lo prometes?
– Sí, te lo prometo. Ven, hace frío. -Bajó la cremallera de la chaqueta y la abrió-. Métete aquí. Calor doble.
Maggie, tras lanzar una mirada temerosa hacia el charco de tinieblas más profundo, donde las ratas se deslizaban entre los sacos de arpillera, se tendió sobre la manta y se alojó entre los confines de la chaqueta de Nick. Se sentía rígida de miedo y frío, nerviosa por la proximidad de gente. Los perros no habían alarmado a nadie, cierto, pero si el granjero hacía una última ronda por el patio antes de acostarse, les descubriría.
Nick besó su cabeza.
– ¿Estás bien? -preguntó solícito-. Solo será un rato. Para descansar.
– Estoy bien.
Le rodeó con los brazos y dejó que su cuerpo y la manta la calentaran. Alejó sus pensamientos de las ratas y fingió que estaban en su primer piso. Era la primera noche oficial, como su luna de miel. La habitación era pequeña, pero la luz de la luna bañaba el bonito papel pintado rosa. Colgaban cuadros en las paredes, acuarelas de perros y gatos que jugaban, y Punkin estaba tendido al pie de la cama.
Se acercó más a Nick. Ella llevaba un hermoso vestido, largo hasta los pies, de seda rosa pálido, con encaje en las tirillas y a lo largo del corpiño. El cabello se derramaba a su alrededor, y se había aplicado perfume en el hueco de la garganta, detrás de las orejas y entre los pechos. Nick vestía un pijama de seda azul oscuro, y notaba sus huesos, sus músculos y la fuerza de su cuerpo. Quería hacerlo, por supuesto -siempre quería hacerlo-, y ella siempre quería hacerlo, también. Porque era muy íntimo y muy bonito.
– Mag -dijo Nick-. No te muevas.
– Si no hago nada.
– Sí.
– Solo me he acercado más. Hace frío. Dijiste…
– No podemos. Aquí, no. ¿Vale?
Ella se apretujó contra él. Notó Aquello dentro de sus pantalones, pese a sus palabras. Ya estaba duro. Deslizó la mano entre sus cuerpos.
– ¡Mag!
– Si solo es por el calor -susurró ella, y lo frotó como Nick le había enseñado.
– ¡He dicho que no, Mag!
Su respuesta susurrada fue firme.
– Pero a ti te gusta, ¿verdad?
Lo estrujó. Lo soltó.
– ¡Las manos quietas, Mag!
Lo acarició en toda su longitud.
– ¡No, maldita sea! ¡Basta, Mag!
La muchacha se encogió cuando Nick le dio una palmada en la mano, y notó que las lágrimas acudían a sus ojos.
– Yo solo… -Los pulmones le dolieron cuando respiró hondo-. Estaba bien, ¿no? Quería ser buena.
A la escasa luz, Nick aparentaba estar dolorido por algo.
– Está bien -dijo-. Tú eres buena, pero me entran ganas y ahora no podemos hacerlo. No podemos. Bien, estate quieta. Tiéndete.
– Quería estar más cerca.
– Estamos cerca, Mag. Ven, te abrazaré. -La atrajo hacia él-. Así está bien, los dos juntos, muy cerquita.
– Yo solo quería…
– Sssh. No pasa nada. -Abrió la chaqueta de Maggie y la rodeó con el brazo-. Se está bien así -susurró en su oído. Movió la manos hacia su espalda y empezó a acariciarla de arriba abajo.
– Yo solo quería…
– Sssh. Se está bien así, ¿eh?, solo abrazados.
Sus dedos describieron lentos y largos círculos y se inmovilizaron sobre la región lumbar, una suave presión que la relajó, la relajó, la relajó por completo. Se sumió por fin en el sueño, protegida y amada.
Fue el movimiento de los perros lo que la despertó. Se levantaron, dieron vueltas y se precipitaron hacia el exterior cuando oyeron el ruido de un vehículo que entraba en el patio. Cuando empezaron a ladrar, Maggie se incorporó, completamente despierta, y descubrió que estaba sola sobre la manta.
– ¡Nick! -susurró, frenética.
El muchacho se desgajó de la oscuridad. La luz de arriba ya no brillaba. Maggie no tenía ni idea de cuánto rato había dormido.
– Ha venido alguien -anunció Nick, sin necesidad.
– ¿La policía?
– No. -Miró hacia la ventana-. Creo que es mi papá.
– ¿Tú papá? Pero ¿cómo…?
– No lo sé. Ven aquí y estate quieta.
Amontonaron las mantas y treparon hasta un lado de la ventana. Los perros hacían tanto ruido como si estuvieran anunciando la Segunda Venida, y empezaban a verse luces fuera.
– ¡Ya basta! -gritó alguien. Unos cuantos ladridos más, y los perros enmudecieron-. ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí?
Unos pasos atravesaron el patio. Se entabló una conversación. Maggie se esforzó por oírla, pero hablaban en voz baja.
– ¿Es Frank? -preguntó una mujer.
– Mamá, quiero ver -gritó una voz de niña. Maggie ciñó más la manta a su alrededor. Se agarró a Nick.
– ¿Dónde vamos a ir? ¿Podemos huir, Nick?
– Calla. Tendría que… Maldita sea.
– ¿Qué?
Entonces, lo oyó.
– No te importa que eche un vistazo por aquí, ¿verdad?
– En absoluto. ¿Has dicho que son dos?
– Un chico y una chica. Llevaban uniformes escolares. Puede que el chico utilice una chaqueta de aviador.
– No he visto ni rastro de ellos, pero ve a mirar. Voy a ponerme las botas y te echaré una mano. ¿Necesitas una linterna?
– Tengo una, gracias.
Los pasos se encaminaron hacia el establo. Maggie tiró de la chaqueta de Nick.
– ¡Vámonos, Nick! Correremos hacia el muro. Nos esconderemos en el prado. Después…
– ¿Y los perros?
– ¿Qué?
– Nos seguirán y darán con nosotros. Además, el otro tío dijo que iba a colaborar en la búsqueda. -Nick paseó la vista por el cobertizo-. Lo mejor será escondernos ahí.
– ¿Escondernos? ¿Cómo? ¿Dónde?
– Mueve los sacos y ponte detrás.
– ¡Las ratas!
– No hay otro remedio. Ven, ayúdame.
El granjero atravesó el patio en dirección al padre de Nick, mientras los adolescentes dejaban caer las mantas y empezaban a apartar sacos del muro.
– Nada en el establo -oyeron que gritaba el padre de Nick.
– Probemos en el cobertizo -respondió el otro hombre.
El sonido de sus pasos al acercarse espoleó a Maggie, que se puso a alejar sacos de la pared para improvisar una madriguera. Se habían acurrucado en ella, cuando la luz de una linterna penetró por la ventana.
– Parece que no hay nadie -dijo el padre de Nick.
Una segunda luz se unió a la primera; el cobertizo quedó más iluminado.
– Los perros duermen ahí. No sé si buscaría su compañía, aunque me hubiera dado a la fuga. -El hombre apagó la antorcha. Maggie dejó escapar su aliento. Oyó pasos en el estiércol-. Será mejor asegurarnos.
La luz reapareció, más potente, y desde la puerta.
El gemido de un perro acompañó al sonido de botas mojadas sobre el suelo del cobertizo. Clavos tintinearon sobre las piedras y se acercaron a los sacos.
– No -musitó Maggie desesperada, sin emitir el menor sonido, y notó que Nick se arrimaba más.
– Fíjate en eso -dijo el granjero-. Alguien ha revuelto ese tocador.
– ¿Esas mantas estaban en el suelo?
– Yo diría que no.
La luz inspeccionó el cobertizo en círculo, y del suelo al techo. Arrancó destellos del retrete abandonado y brilló sobre el polvo de la mecedora. Se detuvo en lo alto de los sacos e iluminó la pared situada sobre la cabeza de Maggie.
– Ah -dijo el granjero-. Ya los tenemos. Salid de ahí, jovencitos. Salid ahora, o enviaré a los perros para que os ayuden a tomar la decisión.
– Nick -dijo su padre-. ¿Estás ahí, muchacho? ¿La chica va contigo? Salid ahora mismo.
Maggie fue la primera en levantarse, temblorosa, y parpadeó al recibir en los ojos la luz de la linterna.
– No se enfade con Nick, señor Ware, por favor -tartamudeó-. Solo quería ayudarme.
Se puso a llorar, y pensó que no me envíen a casa, no quiero ir a casa.
– ¿En qué demonios estabas pensado, Nick? -dijo el señor Ware-. Largo de aquí, Jesús, debería darte una buena paliza. ¿Sabes lo preocupada que está tu madre, muchacho?
Nick volvió la cabeza, con los ojos entornados para protegerlos de la luz que su padre le dirigía a la cara.
– Lo siento.
El señor Ware se encrespó.
– Sentirlo no va a ser suficiente. ¿Sabes que has irrumpido en una propiedad privada? ¿Sabes que esta gente podía haber llamado a la policía? ¿En qué estabas pensando? ¿Es que no tienes ni un gramo de sentido común? ¿Qué pensabas hacer con esta chica?
Nick removió los pies en silencio.
– Vas hecho un guarro. -El señor Ware movió la linterna de arriba abajo-. Dios todopoderoso, fíjate en tu aspecto. Pareces un vagabundo.
– No, por favor -lloró Maggie, y se frotó su nariz húmeda contra la manga de la chaqueta-. No es culpa de Nick, sino mía. Él solo me estaba ayudando.
El señor Ware carraspeó y apagó la linterna. El granjero le imitó. Se había mantenido apartado, con la luz apuntada en su dirección mientras miraba por la ventana.
– Vosotros dos, al coche -ordenó el señor Ware.
El granjero recogió las dos mantas del suelo y les siguió fuera. Los perros deambulaban alrededor del viejo Nova del señor Ware, olfateaban los neumáticos y el suelo por igual. Las luces exteriores de la casa estaban encendidas, y Maggie vio el estado de sus ropas por primera vez. Estaban incrustadas de barro y manchadas de tierra. En algunos puntos, el liquen de los muros saltados había depositado masas de limo verdegrisáceo. Del barro pegado a sus zapatos sobresalían helechos y pajas. El espectáculo fue un estímulo para el nuevo torrente de lágrimas. ¿Qué había imaginado? ¿Dónde iban a ir, con aquel aspecto? Sin dinero, sin ropa, sin un plan. ¿Qué había imaginado?
Aferró el brazo de Nick mientras avanzaban hacia el coche.
– Lo siento, Nick -sollozó-. Ha sido por mi culpa. Se lo diré a tu mamá. Le explicaré que no querías asustarla.
– Subid al coche, los dos -gruñó el señor Ware-. Ya decidiremos más tarde de quién es la culpa. Abrió la puerta del conductor-. Me llamo Frank Ware -dijo al granjero-. Vivo en Skelshaw Farm, en dirección a Winslough. Si descubre que este par cometió algún desaguisado, estoy en el listín.
El granjero asintió, sin decir nada. Removió los pies en el barro, como ansioso de que se marcharan.
– Largo de aquí, perritos -dijo a los animales, y entonces se abrió la puerta de la granja. Una niña de unos seis años apareció en el umbral, con bata y zapatillas.
Rió y agitó la mano.
– Hola, tío Frank. ¿Dejarás que Nickie se quede a pasar la noche con nosotros, por favor?
Su madre salió como una exhalación y tiró de ella hacia dentro, no sin lanzar una veloz mirada de disculpa hacia el coche.
Maggie aminoró el paso, y luego se detuvo. Se volvió hacia Nick. Después, miró a su padre y al granjero. Primero, advirtió el parecido: la forma en que nacía el cabello, si bien el color era diferente; la protuberancia idéntica en el puente de la nariz, la forma de erguir la cabeza. Y después, vio el resto: los perros, las mantas, la dirección que habían tomado, la insistencia de Nick en que descansaran en aquella granja concreta, su postura en la ventana, de pie y a la espera, cuando ella había despertado…
Su interior estaba tan sereno que, al principio, pensó que su corazón había dejado de latir. Aún tenía la cara húmeda, pero las lágrimas habían desaparecido. Tropezó una vez en el estiércol, cogió el tirador de la puerta del Nova y sintió que Nick le cogía el brazo. Desde algún lugar que se le antojó muy lejano, oyó que la llamaba.
– Maggie, por favor -dijo el muchacho-. Escucha. No sabía qué otra cosa…
La niebla llenó su cabeza y no escuchó el resto. Subió al asiento trasero del automóvil. Frente a sus ojos, un montón de tejas estaban apiladas bajo un árbol, y concentró la vista en ellas. Eran grandes, mucho más de lo que había imaginado, y semejaban lápidas. Las contó poco a poco, una dos tres, y había llegado a la docena cuando notó que el coche se hundía al entrar el señor Ware y Nick sentarse a un lado. Supo que la estaba mirando, pero daba igual. Siguió contando, trece catorce quince. ¿Por qué tenía tantas tejas el tío de Nick? ¿Por qué las guardaba debajo de un árbol? Dieciséis diecisiete dieciocho.
El padre de Nick bajó la ventana.
– Vale, Kev -dijo en voz baja-. No le des más vueltas.
El otro hombre se acercó y apoyó su peso contra el vehículo. Habló a Nick.
– Lo siento, muchacho -dijo-. En cuanto la cría se enteró de que venías, fue imposible acostarla. Te quiere mucho.
– No pasa nada -contestó Nick.
Su tío palmeó con las dos manos la puerta a modo de despedida, cabeceó y se apartó del coche.
– Fuera, perritos -gritó a los animales.
El coche dio la vuelta en el patio y partió hacia la carretera. El señor Ware encendió la radio.
– ¿Qué os apetece escuchar, muchachos? -preguntó.
Maggie sacudió la cabeza y miró por la ventana.
– Cualquier cosa, papá -contestó Nick-. Da igual.
Maggie sintió que la verdad de aquellas palabras alteraba su calma y caía como frías gotas de plomo en su estómago. La mano de Nick la tocó, vacilante. Ella se apartó.
– Lo siento -dijo el muchacho en voz baja-. No sabía qué otra cosa hacer. No teníamos dinero. No teníamos adonde ir. No sabía qué hacer para cuidarte.
– Dijiste que lo harías. Anoche. Dijiste que lo harías.
– Pero no pensaba que sería… -Maggie vio que Nick cerraba la mano sobre su rodilla-. Escucha, Mag. No podré cuidarte bien si no voy a la escuela. Quiero ser veterinario. Cuando acabe la escuela, estaremos juntos, pero debo…
– Mentiste.
– ¡No!
– Llamaste a tu papá desde Clitheroe cuando fuiste a comprar la comida. Le dijiste dónde estábamos. ¿No es cierto?
Nick dio la callada por respuesta. El paisaje nocturno desfilaba ante la ventanilla. Los muros de piedra dieron paso a los marcos pálidos de los setos. Las tierras de labranza dieron paso al campo abierto. Al otro lado de los páramos, las montañas se alzaban hacia el cielo como negros guardianes de Lancashire.
El señor Ware había conectado la calefacción al mismo tiempo que la radio, pero Maggie jamás había sentido tanto frío. Tenía más frío que cuando caminaban por los campos, más frío que cuando estaba en el suelo del cobertizo. Tenía más frío que la noche anterior en la guarida de Josie, medio desnuda, empalada por Nick, cuyas promesas absurdas atizaban el fuego de su mutua pasión.
Todo terminó donde había empezado, con su madre. Cuando el señor Ware entró en el patio de Cotes Hall, la puerta de la casa se abrió y Juliet Spence salió. Maggie oyó que Nick susurraba con angustia: «¡Espera, Mag!», pero ella abrió la puerta del coche. Le pesaba tanto la cabeza que casi no podía levantarla. Ni siquiera podía caminar.
Oyó que mamá se acercaba, sus botas repiquetearon sobre los guijarros. Esperó, sin saber a qué. La ira, el discurso, el castigo; todo daba igual. Fuera lo que fuese, no la afectaría. Nada volvería a afectarla.
– ¿Maggie? -dijo Juliet, con una voz extrañamente serena.
El señor Ware explicó lo ocurrido. Maggie oyó frases como «la llevó a casa de su tío… una buena caminata… hambrientos, supongo… reventados… Adolescentes. A veces, no se sabe qué hacer con ellos…».
Juliet carraspeó.
– Gracias -dijo-. No sé qué habría hecho si… Gracias, Frank.
– No creo que tuvieran malas intenciones -dijo el señor Ware.
– No -contestó Juliet-. Estoy segura de que no.
El coche retrocedió, dio la vuelta y desapareció por la pista. La cabeza de Maggie cayó por su propio peso. Oyó tres repiqueteos más sobre los guijarros y vio las puntas de las botas de su madre.
– Maggie.
Era incapaz de levantar la vista. Su cuerpo estaba hecho de plomo. Notó una caricia en el pelo y se apartó con temor, al tiempo que exhalaba un suspiro entrecortado.
– ¿Qué pasa?
Su madre parecía confusa. Más que confusa, parecía asustada.
Maggie no entendió por qué, pues el equilibrio del poder había vuelto a cambiar, y lo peor había ocurrido: estaba sola con su madre, sin posibilidad de escapatoria. Su visión se hizo borrosa, y un sollozo empezó a formarse en su interior. Procuró reprimirlo.
Juliet se alejó.
– Entra, Maggie -dijo-. Hace frío. Estás temblando.
Se encaminó hacia la casa.
Maggie levantó la cabeza. Flotaba en la nada. Nick se había ido, y mamá se alejaba. Ya no tenía dónde acogerse. No existía ningún puerto seguro en el que pudiera fondear. El sollozo estalló. Su madre se detuvo.
– Háblame -dijo Juliet. Su tono era desesperado, inseguro-. Tienes que hablarme. Tienes que contarme lo que pasó. Tienes que decirme por qué huiste. No podemos seguir así. Tienes que hablar, porque de lo contrario, estamos perdidas.
Siguieron alejadas, su madre en la puerta, Maggie en el patio. Esta experimentó la sensación de que las separaban kilómetros. Deseaba acercarse, pero ignoraba cómo. No podía ver con claridad la cara de su madre, para saber si existía peligro. No sabía si el temblor de su voz indicaba rabia o aflicción.
– Maggie, querida. Por favor. -La voz de Juliet se quebró-. Háblame, te lo suplico.
La angustia de su madre, que parecía muy real, practicó un pequeño hueco en el corazón de Maggie.
– Nick prometió que se haría cargo de mí, mamá -sollozó-. Dijo que me quería. Dijo que yo era especial, dijo que éramos especiales, pero mintió y llamó a su papá para que viniera a buscarnos y no me lo dijo y yo todo el rato pensaba…
Lloró. Ya no sabía muy bien cuál era el origen de su pena, solo que no tenía ningún lugar a donde ir y nadie en quien confiar. Necesitaba algo, alguien, un ancla, un hogar.
– Lo siento mucho, querida.
Cuánta ternura contenían aquellas cuatro palabras. Le resultó más fácil continuar.
– Fingió amansar a los perros, encontrar mantas y…
El resto de la historia surgió a borbotones. El policía de Londres, las habladurías después de las clases, los susurros, risitas, burlas.
– Tuve miedo -concluyó.
– ¿De qué?
Maggie no pudo verbalizar el resto. Se quedó inmóvil en medio del patio, mientras el viento agitaba sus ropas sucias, incapaz de avanzar o retroceder. Porque no había forma de volver atrás, como sabía muy bien, y seguir adelante significaba el desastre.
Por lo visto, no sería necesario ir a ningún sitio.
– Oh, Dios mío, Maggie… -dijo Juliet, como si lo adivinara todo-. ¿Cómo pudiste pensar…? Eres mi vida. Eres todo cuanto tengo. Eres…
Se apoyó contra el quicio de la puerta con los puños sobre los ojos y la cabeza alzada hacia el cielo. Empezó a llorar.
Fue un sonido horrible, como el de alguien a quien estuvieran arrancando las entrañas. Era grave y espantoso. Le cortó el aliento. Era como un lamento agónico.
Maggie nunca había visto llorar a su madre. Se asustó. Observó, esperó y estrujó su chaqueta porque mamá era la fuerte, mamá mantenía el tipo, mamá siempre sabía lo que debía hacer. Pero ahora, Maggie descubría que no era tan diferente de ella en lo tocante a sensibilidad. Se acercó a su madre.
– Mamá.
Juliet meneó la cabeza.
– No puedo enmendarlo. No puedo cambiar las cosas. Ahora, no. No puedo hacerlo. No me hagas preguntas.
Entró en la casa. Maggie, aturdida, la siguió hasta la cocina y vio que se sentaba a la mesa con la cara entre las manos.
Maggie no sabía qué hacer, de modo que puso la tetera al fuego y buscó alguna infusión por la cocina. Cuando estuvo preparada, las lágrimas de Juliet habían cesado, pero a la luz cruda del techo parecía vieja y enferma. Largas arrugas en zigzag partían de sus ojos. Marcas rojas moteaban su piel donde no estaba pálida. Su cabello colgaba lacio alrededor de su cara. Cogió un pañuelo y secó su cara.
El teléfono empezó a sonar. Maggie no se movió. No sabía qué hacer, y esperaba una señal. Su madre se levantó de la mesa y descolgó.
Su conversación fue breve y fría.
– Sí, está aquí… Frank Ware les encontró… No… No… Yo no… Creo que no, Colin… No, esta noche no.
Colgó poco a poco, sin apartar los dedos del auricular, como si estuviera calmando los temores de un animal. Al cabo de un momento, durante el que no hizo otra cosa que mirar el teléfono, durante el que Maggie no hizo otra cosa que mirarla, volvió a la mesa y se sentó de nuevo.
Maggie le llevó la infusión.
– Manzanilla -dijo-. Toma, mamá.
La vertió. Cayó un poco en el platillo y se apresuró a coger una servilleta para secarla. La mano de mamá se cerró sobre su muñeca.
– Siéntate -dijo.
– ¿No quieres…?
– Siéntate.
Maggie obedeció. Juliet alzó la taza y la acunó entre sus manos. Miró la infusión y la hizo girar lentamente. Sus manos parecían fuertes, firmes, seguras.
Algo importante iba a suceder, adivinó Maggie. Se palpaba en el aire y en el silencio. La tetera todavía siseaba levemente sobre el fogón, y el fogón chasqueaba a medida que se iba enfriando. Oyó todo esto como fondo sonoro de la imagen de su madre, cuando levantó la cabeza y tomó la decisión.
– Voy a hablarte de tu padre -dijo.
23
Polly se acomodó en la bañera y dejó que el agua se elevara a su alrededor. Intentó concentrarse en el calor que inyectó entre sus piernas y acarició sus muslos cuando se hundió, pero se inmovilizó en mitad de un gemido y cerró los ojos con fuerza. Vio la imagen en negativo de su cuerpo, que se desvanecía poco a poco ante sus párpados. Diminutos pozos rojos lo reemplazaron. Después, se tiñeron de negro. Eso era lo que deseaba, la negrura. La necesitaba detrás de sus párpados, pero también la quería en su mente.
Estaba mucho más dolorida que aquella tarde en la vicaría. Se sentía como si le hubieran aplicado el potro, hasta desgarrar los ligamentos de sus ingles. Los huesos de la pelvis y el pubis parecían estar rotos, destrozados. Le dolían la espalda y el cuello, pero se trataba de un dolor que, con el tiempo, desaparecería, pero temía que no ocurriría lo mismo con el otro dolor interno, que jamás la abandonaría.
Si solo veía la negrura, no tendría que ver nunca más la cara de Colin: el modo en que sus labios se curvaron, la visión de sus dientes y sus ojos como hendiduras. Si solo veía la negrura, no tendría que verle cuando se puso de pie tambaleante, después, con el pecho hinchado y borrando de su boca el sabor de Polly con el dorso de una mano. No tendría que verle apoyado contra una pared mientras se ponía los pantalones. Aún tendría que soportar el resto, por supuesto. La incansable voz gutural y la certeza de lo repugnante que le resultaba. La invasión de su lengua. La mordedura de sus dientes, los arañazos de sus manos, y por fin, los golpes. Tendría que vivir con aquello. No había píldoras para el olvido que borraran aquellos recuerdos, por mucho que quisiera confiar en su existencia.
Lo peor era saber que se lo merecía. Al fin y al cabo, su vida estaba gobernada por las leyes del Arte y ella había violado la más importante.
Ocho palabras satisfacen al Supremo Hacedor:
mientras no hagas daño, haz lo que quieras.
Durante todos aquellos años estuvo convencida de que había trazado el círculo por el bien de Annie, pero en lo más profundo de su corazón había pensado, y esperado, que Annie moriría y que su fallecimiento serviría para que Colin se acercara más a ella, impulsado por un dolor que querría compartir con alguien próximo a su mujer. De aquella forma, había creído, llegarían a amarse y él olvidaría. Con este final, al que ella calificaba de noble, generoso y correcto, empezó a trazar el círculo y a celebrar el Rito de Venus. Daba igual que no hubiera cambiado ese Rito hasta casi un año después de la muerte de Annie. La Diosa no era, y nunca había sido, idiota. Siempre leía en el alma del suplicante. La Diosa oía el cántico:
Dios y Diosa de los cielos
concededme el amor de Colin.
Y recordaba que tres meses antes de la muerte de Annie Shepherd, su amiga Polly Yarkin -con sublimes poderes solo al alcance de una niña concebida de una bruja, concebida dentro del círculo mágico, cuando la luna estaba llena en Libra y su luz bañaba el altar de piedra dispuesto en la cumbre de Cotes Fell- había dejado de celebrar el Rito y cambiado al de Saturno. Polly había quemado madera de roble, vestida de negro, respirado incienso de jacinto y rezado por la muerte de Annie. Se había dicho que el miedo a la muerte era absurdo, que el final de una vida llegaba como una bendición cuando el sufrimiento había sido profundo. Así había justificado la maldad, consciente en todo momento de que la Diosa no dejaría sin castigo su perversidad.
Todo, hasta hoy, había sido un preludio a la descarga de Su ira, y la Diosa había ejercido Su venganza de una forma equivalente al mal cometido, entregando Colin a Polly en forma de lujuria y violencia, no de amor, volviendo la tríada mágica contra su creadora. Qué estupidez pensar que Juliet Spence, por no mencionar las atenciones de Colin para con ella, era el castigo de la Diosa. Verles juntos y comprender lo que significan el uno para el otro había servido de simple preludio a la mortificación que se avecinaba.
Ya había terminado. No podía suceder nada peor, excepto la muerte. Y como ya estaba más que medio muerta, ni siquiera eso se le antojaba tan terrible.
– Polly, cariño, ¿qué estás haciendo?
Polly abrió los ojos y se levantó del agua con tal rapidez que el agua se derramó por un lado de la bañera. Contempló la puerta del cuarto de baño. Detrás, oyó los resuellos de su madre. Por lo general, Rita solo subía la escalera una vez al día, para acostarse, y como nunca lo hacía hasta pasada la medianoche, Polly había supuesto que estaría a salvo cuando había anunciado, nada más entrar en el pabellón, que no quería cenar, para correr a continuación hasta el cuarto de baño y encerrarse en él. Cogió una toalla.
– ¡Polly! ¿Aún te estás bañando, muchacha? He oído correr el agua desde mucho antes de la cena.
– Acabo de empezar, Rita.
– ¿Acabas de empezar? Oí correr el agua en cuanto llegaste a casa. Hace más de dos horas. ¿Qué pasa, cariño? -Rita arañó la puerta con sus uñas-. ¿Polly?
– Nada.
Polly se envolvió en la toalla cuando salió de la bañera. Hizo una mueca cada vez que levantó una pierna.
– Nada, y un huevo. La higiene es necesaria, lo sé, pero te estás pasando. ¿Cuál es la historia? ¿Te estás emperifollando para algún muchachito que esta noche entrará por tu ventana? ¿Tienes una cita con alguien? ¿Quieres que te perfume con mi Giorgio?
– Estoy cansada. Me voy a la cama. Vuelve a la tele, ¿vale?
– No vale. -Volvió a tabalear sobre la puerta-. ¿Qué ocurre? ¿Te encuentras mal?
Polly se ciñó más la bata. El agua resbaló por sus piernas hasta la manchada alfombrilla verde del suelo.
– Estoy bien, Rita.
Intentó decirlo con la mayor naturalidad posible, mientras rebuscaba en sus recuerdos cómo interactuaban su madre y ella, para encontrar el tono de voz apropiado. ¿Tendría que estar ya irritada con Rita? ¿Debería reflejar impaciencia su voz? No se acordaba. Eligió un tono cordial.
– Vuelve abajo. ¿No hacen ahora tu serie policíaca favorita? ¿Por qué no te cortas un trozo de ese pastel? Córtame uno a mí también y déjalo sobre la encimera.
Aguardó la respuesta, los sonidos de la partida de Rita, pero no se oyó nada al otro lado de la puerta. Polly la contempló con cautela. Notó frío en la piel mojada que tenía al descubierto, pero no se decidía a quitarse la toalla, desnudar su cuerpo para secarlo y tener que contemplarlo de nuevo.
– ¿Pastel? -preguntó asombrada Rita.
– Puede que coma un trozo.
El pomo de la puerta retembló. La voz de Rita era perentoria.
– Abre, muchacha. No has tomado pastel en quince años. Algo pasa y quiero saber qué.
– Rita…
– No juegues conmigo, cariño. A menos que pienses saltar por la ventana, ya puedes ir abriendo la puerta, porque no me moveré de aquí hasta que lo hagas.
– Por favor. No pasa nada.
El pomo de la puerta volvió a temblar. La puerta se movió.
– ¿Tendré que pedir ayuda a nuestro agente de policía local? -preguntó su madre-. No me costaría nada telefonearle. ¿Por qué se me antoja que a ti no te haría ninguna gracia?
Polly cogió el albornoz y retiró el cerrojo. Se envolvió con el albornoz, y ya se estaba atando el cinturón cuando su madre abrió la puerta. Polly se dio la vuelta a toda prisa y se quitó la goma del cabello para que cayera sobre su cara.
– El señor Colin Shepherd estuvo aquí hoy -informó Rita-. Vino con el cuento de que quería encontrar herramientas para arreglar la puerta de nuestro cobertizo. Un tipo muy agradable, nuestro policía local. ¿Sabes algo de eso, cariño?
Polly meneó la cabeza y forcejeó con el nudo que había hecho en el cinturón del albornoz. Contempló los movimientos de sus dedos y aguardó a que su madre desistiera de su esfuerzo por comunicarse y saliera. Rita, sin embargo, siguió en su sitio.
– Será mejor que me lo cuentes, muchacha.
– ¿Qué?
– Lo que pasó.
Entró en el cuarto de baño y dio la impresión de llenarlo con su tamaño, su perfume y, sobre todo, su energía. Polly intentó reunir fuerzas para defenderse, pero su voluntad se había debilitado.
Oyó el tintineo de los brazaletes cuando el brazo de Rita se alzó detrás de ella. No se encogió, pues sabía que su madre no tenía intención de pegarle, pero esperó con temor la reacción de Rita cuando no percibiera la menor emanación, como una ola palpable, del cuerpo de Polly.
– No tienes aura -dijo Rita-, ni tampoco calor. Date la vuelta, Polly.
– Rita, por favor. Estoy cansada. He estado trabajando todo el día y quiero irme a la cama.
– No me vengas con rollos. He dicho que te des la vuelta. Ya.
Polly hizo un nudo doble en el cinturón. Sacudió la cabeza para que el cabello la ocultara un poco más. Se volvió lentamente.
– Solo estoy cansada, y un poco molida. Esta mañana resbalé en el camino particular de la vicaría y me di un golpe en la cara. Me duele. Me pincé un músculo de la espalda o algo así, también. Pensé que un baño caliente…
– Levanta la cabeza. Ya.
Polly sintió la energía que impulsaba la orden. Derrumbó la escasa resistencia que había interpuesto. Alzó la barbilla, con la vista baja. Escasos centímetros la separaban de la cabeza de chivo que colgaba del collar de su madre. Concentró sus pensamientos en el chivo, su cabeza y en lo mucho que recordaba a la bruja desnuda que se erguía en el centro del pentagrama, donde se iniciaban los Ritos y se formulaban las súplicas.
– Apártate el cabello de la cara.
La mano de Polly cumplió el deseo de su madre.
– Mírame.
Sus ojos obedecieron.
El aliento de Rita silbó entre sus dientes cuando tomó aire, cara a cara con su hija. Sus pupilas se expandieron rápidamente sobre la superficie de los iris, y después se convirtieron en diminutos puntos negros. Levantó la mano y movió los dedos a lo largo del cardenal que surcaba la piel de Polly desde el ojo a la cara. No llegó a tocarlo, pero Polly sintió el tacto de sus dedos. Flotaron sobre el ojo hinchado. Se deslizaron desde la mejilla a la boca. Por fin, se hundieron en su cabello, con una mano a cada lado de la cara, y aquel contacto pareció enviar vibraciones a todo su cráneo.
– ¿Qué más tenemos? -preguntó Rita.
Polly notó que los dedos cogían con fuerza su cabello.
– Nada. Me caí. Estoy un poco molida -dijo, sin la menor convicción en la voz.
– Abre el albornoz.
– Rita.
Las manos de Rita aumentaron su presión, no con violencia, sino como si proyectaran calor, como círculos en un estanque cuando una piedra ha golpeado su superficie.
– Abre el albornoz.
Polly deshizo el primer nudo, pero descubrió que el segundo se le resistía. Su madre lo hizo por ella, con sus largas uñas azules y manos tan inseguras como su respiración. Apartó el albornoz del cuerpo de su hija y dio un paso atrás cuando cayó al suelo.
– Santa Madre -dijo Rita-. ¿No fue él quien lo hizo, después de salir de aquí?
– Olvídalo -dijo Polly.
– ¿Que lo…?
El tono de Rita expresó incredulidad.
– No le hice ningún bien. Mis deseos no eran puros. Mentí a la Diosa. Me oyó y me castigó. No fue él. Estaba en sus manos.
Rita la cogió por el brazo y la volvió hacia el espejo que colgaba sobre el lavabo. Aún estaba opaco a causa del vapor. Rita lo frotó vigorosamente con la mano, que luego secó en el caftán.
– Mírate, Polly -dijo-. Mírate bien. Ya.
Polly vio reflejado lo que ya había visto. La profunda marca de sus dientes en su pecho, los morados, las señales apaisadas de los golpes. Cerró los ojos, pero sintió que las lágrimas intentaban abrirse paso a través de las pestañas.
– ¿Crees que Ella castiga así, muchacha? ¿Crees que envía a algún bastardo con intenciones de violar?
– El deseo recae tres veces en quien desea, sea cual fuese. Tú lo sabes. Mis deseos no eran puros. Deseaba a Colin, pero él pertenecía a Annie.
– ¡Nadie pertenece a nadie! -exclamó Rita-. Y Ella no utiliza el sexo, el auténtico poder de la creación, para castigar a Sus sacerdotisas. Has perdido el juicio. Piensas de ti lo que pensaban aquellos santos cristianos maricones: «Pasto de gusanos… un montón de estiércol. Ella es la puerta por la que entra el diablo… Es como el aguijón del escorpión…». Eso piensas de ti, ¿eh? Algo que merece ser pisoteado. Algo maligno.
– Me porté mal con Colin. Tracé el círculo…
Rita la obligó a volverse y agarró sus manos con firmeza.
– Y volverás a trazarlo, ahora mismo, conmigo. A Marte. Como tenías que haber hecho.
– Lo tracé a Marte como tú dijiste la otra noche. Ofrecí las cenizas a Annie. Puse la piedra anular, pero yo no era pura.
– ¡Polly! -Rita la agitó-. Lo hiciste bien.
– Quería que ella muriera. No puedo borrar ese deseo.
– ¿Crees que ella no quería morir también? El cáncer roía sus entrañas, cariño. Se propagó desde sus ovarios hasta el estómago y el hígado. No habrías podido salvarla. Nadie habría podido salvarla.
– La Diosa sí, si se lo hubiera pedido como es debido, pero no fue así, y me castigó.
– No seas estúpida. Lo que ha pasado hoy no tiene nada que ver con el castigo. Es maldad, la maldad de él. Y pagará por lo que ha hecho.
Polly apartó las manos de su madre.
– No puedes utilizar magia contra Colin. No te lo permitiré.
– Créeme, muchacha, no pienso utilizar magia. Pienso utilizar a la policía.
Giró en redondo y se encaminó a la puerta.
– No. -Polly se estremeció de dolor cuando se agachó para coger el albornoz del suelo-. Será inútil. No hablaré con ellos. No diré ni una palabra.
Rita se volvió.
– Vas a escucharme…
– No, tú me escucharás a mí, mamá. No importa lo que hizo.
– ¿Que no…? Eso es como decir que tú no importas. Polly ató con firmeza el albornoz.
– Sí, lo sé -dijo.
– Por lo tanto, la conexión con Servicios Sociales consiguió que Tommy se convenciera aún más de que existe una relación con Maggie, fueran cuales fuesen las razones de su madre para deshacerse del vicario.
– Y tú, ¿qué piensas?
St. James abrió la puerta de su habitación y la cerró con llave.
– No sé. Hay algo que todavía no encaja.
Deborah se quitó los zapatos de una patada y se derrumbó sobre la cama. Levantó las piernas a la manera hindú y se masajeó los pies. Suspiró.
– Siento los pies como si tuvieran veinte años más que yo. Creo que los zapatos de mujer están diseñados por sádicos. Deberían fusilarlos.
– ¿A los zapatos?
– También.
Liberó su cabello de una peineta de carey y la tiró sobre el tocador. Llevaba un vestido de lana verde, del mismo color que sus ojos, y se onduló a su alrededor como un manto.
– Puede que tus pies se sientan como si tuvieran cuarenta y cinco años -observó Simon-, pero tú aparentas quince.
– Es la luz, Simon. Agradablemente amortiguada. Ve acostumbrándote. En los años venideros, ese tipo de luz será el que habrá cada vez más en casa.
St. James lanzó una risita y se quitó la chaqueta, así como el reloj, que dejó sobre la mesita de noche, bajo una lámpara de pantalla con borlas, cuyos extremos se habían enmarañado. Se sentó a su lado en la cama y volvió la pierna lisiada para acomodarse mejor.
– Me alegro -dijo.
– ¿Por qué? ¿Te has aficionado de repente a las luces amortiguadas?
– No, pero sí a los años venideros. Que vamos a pasar juntos, quiero decir.
– ¿Acaso pensabas lo contrario?
– La verdad, contigo nunca sé qué pensar.
Deborah levantó las piernas, apoyó la barbilla sobre ellas y rodeó su cuerpo con el vestido. Miró hacia el cuarto de baño.
– No vuelvas a pensar eso, mi amor. No permitas que lo que soy, o quién soy, te impulse a pensar que nos separaremos. Soy difícil, lo sé…
– Siempre lo fuiste.
– … pero nuestra unión es lo más importante de mi vida. -Como St. James no contestó, volvió la cabeza, todavía apoyada sobre las rodillas, hacia él-. ¿Me crees?
– Quiero creerte.
– ¿Pero?
St. James enrolló alrededor de su dedo un rizo de Deborah y examinó cómo capturaba la luz. El color oscilaba entre el rojo, el castaño y el rubio. No supo qué nombre darle.
– A veces, el problema de vivir y su confusión general se cruzan en el camino de la unidad -empezó diciendo-. Cuando eso ocurre, es fácil olvidar dónde empezaste, adonde te dirigías y por qué te liaste con la otra persona.
– Nunca ha representado el menor problema para mí. Siempre estuviste en mi vida y siempre te quise.
– ¿Pero?
Deborah sonrió y se escurrió con mayor habilidad de la que St. James pensaba.
– La noche que me besaste por primera vez dejaste de ser el señor St. James, el héroe de mi infancia, y te convertiste en el hombre con quien me propuse casarme. Así de sencillo.
– Nunca es tan sencillo, Deborah.
– Yo creo que sí, siempre que dos mentes sean una.
Le besó en la frente, en el puente de la nariz, en la boca. St. James deslizó la mano desde su cabello a la nuca, pero Deborah saltó de la cama, bajó la cremallera del vestido y bostezó.
– ¿Quieres decir que perdimos el tiempo, yendo a Bradford?
Se encaminó al ropero y buscó una percha. St. James la miró, perplejo, sin captar el sentido de sus palabras.
– ¿Bradford?
– Robin Sage. ¿Descubristeis algo en la vicaría sobre su matrimonio, la mujer sorprendida en adulterio, o san José?
St. James aceptó el cambio de tema, por el momento. Al fin y al cabo, facilitaba las cosas.
– Nada, pero sus cosas estaban guardadas en cajas de cartón, docenas de ellas, y puede que aún podamos descubrir algo. No obstante, Tommy lo considera improbable. Cree que la verdad está unida a la relación entre Maggie y su madre.
Deborah se quitó el vestido por la cabeza.
– De todos modos, no sé por qué habéis desechado el pasado -dijo, con la voz ahogada por los pliegues de la tela-. Parecía tan prometedor: una esposa misteriosa, un accidente náutico todavía más misterioso, todo eso. Quizá telefoneara a Servicios Sociales por razones que no tengan nada que ver con la muchacha.
– Es cierto, pero ¿para qué telefonear a Servicios Sociales de Londres? ¿Por qué no llamó a una sede local, si se trataba de un problema local?
– A ese respecto, y si sus llamadas estaban relacionadas con Maggie, ¿por qué consultar a Londres el problema de la chica?
– No querría que su madre se enterara, supongo.
– Podría haber telefoneado a Manchester, o a Liverpool, ¿no? Y si no lo hizo, ¿por qué no lo hizo?
– Esa es la cuestión. Sea como fuera, hay que descubrir la respuesta. Supón que telefoneara por algo que Maggie le había confiado. Si estaba invadiendo lo que Juliet Spence consideraba su territorio, la educación de su hija, y si lo estaba invadiendo de una forma amenazadora para ella, y si le reveló dicha invasión para forzarla de alguna forma, ¿no crees que ella tal vez se rebeló contra la situación?
– Sí. Me inclino a pensar que sí.
Deborah colgó el vestido y lo alisó en la percha. Su aspecto era pensativo.
– Pero no estás convencida.
– No es eso. -Cogió la bata, se la puso y se sentó en la cama, a su lado. Se estudió los pies-. Es que… -Frunció el ceño-. Quiero decir… Lo más probable es que si Juliet Spence le asesinó y si Maggie es el motivo de que le asesinara, lo hizo porque sentía que ella estaba amenazada. Es su hija, al fin y al cabo. No lo olvides. No olvides lo que eso significa.
St. James notó que los pelos de su nuca se erizaban, como una advertencia. Sabía que la frase final de Deborah podía conducirles hacia terrenos resbaladizos. Calló y esperó a que continuara. Deborah lo hizo, y su mano trazó una configuración en el cubrecama, entre ambos.
– Es el ser que creció en sus entrañas durante nueve meses, que escuchó los latidos de su corazón, que compartió el flujo de su sangre, que pataleó y se agitó durante los últimos meses para anunciar su presencia. Maggie surgió de su cuerpo. Mamó de sus pechos. Al cabo de unas semanas, ya reconocía su cara y su voz. Creo… -Sus dedos se detuvieron. Intentó adoptar un tono práctico, pero fracasó-. Una madre haría cualquier cosa con tal de proteger a su hijo. Quiero decir… ¿No haría cualquier cosa para proteger la vida que creó? ¿No crees que, en el fondo, es la causa de este asesinato?
– ¡Josephine Eugenia! -gritó Dora Wragg en algún lugar del hostal-. ¿Dónde te has metido? ¿Cuántas veces he de decirte…?
El ruido de una puerta al cerrarse apagó sus palabras.
– No todo el mundo es como tú, mi amor -dijo St. James-. No todo el mundo siente lo mismo por sus hijos.
– Pero si es su única hija…
– ¿Nacida en qué circunstancias? ¿Qué clase de impacto produjo en su vida? ¿De qué forma puso a prueba su paciencia? ¿Quién sabe lo ocurrido entre ellas? No puedes mirar a la señora Spence y a su hija a través del filtro de tus propios deseos. No puedes ponerte en su lugar.
Deborah lanzó una amarga carcajada.
– Lo sé.
St. James comprendió que había dado la vuelta a sus palabras para autoflagelarse.
– No -dijo-. No sabes lo que el futuro te depara.
– ¿Cuando el pasado es su prólogo?
Deborah meneó la cabeza. St. James no pudo ver su cara, salvo un fragmento de mejilla, como un pequeño cuarto de luna, casi cubierto por el cabello.
– A veces, el pasado es el prólogo del futuro, pero otras, no.
– Aferrarse a ese tipo de creencia es una manera muy fácil de evadir la responsabilidad, Simon.
– Ya lo creo, pero también puede ser una manera de seguir adelante, ¿no? Siempre miras hacia atrás en busca de augurios, mi amor, pero eso solo te causa dolor.
– Mientras tú nunca buscas augurios.
– Eso es lo peor -admitió St. James-. No busco augurios. Para nosotros, al menos.
– ¿Y para los demás? ¿Para Tommy y Helen? ¿Para tus hermanos? ¿Para tu hermana?
– Tampoco. Seguirán su camino, pese a mis meditaciones sobre lo que les guió hacia sus decisiones.
– Entonces, ¿para quién?
St. James no contestó. La verdad era que sus palabras habían traído a su recuerdo un fragmento de una conversación sobre el que deseaba pensar, pero temía cambiar de tema, no fuera que Deborah malinterpretara su actitud.
– Dime. -Su mujer empezaba a encresparse. Lo supo cuando vio que sus dedos se extendían y pellizcaban el cubrecama-. Te ronda algo por la cabeza y no me gusta nada que me dejen plantada cuando estamos hablando de…
St. James apretó su mano.
– No tiene nada que ver con nosotros, Deborah, ni con esto.
– Entonces… -Ella lo adivinó enseguida-. Con Juliet Spence.
– Tus instintos suelen ser correctos en lo tocante a personas y situaciones. Los míos no. Siempre busco los hechos escuetos. Tú te sientes más a gusto con las conjeturas.
– ¿Y?
– Fuiste tú quien habló del pasado como prólogo del futuro. -Se desanudó la corbata, la pasó por encima de su cabeza y la tiró en dirección al tocador. No llegó y cayó sobre uno de los tiradores-. Polly Yarkin escuchó una conversación que Sage sostuvo el día que murió por teléfono. Estaba hablando del pasado.
– ¿Con la señora Spence?
– Creemos que sí. Dijo algo acerca de juzgar… -Se detuvo en el acto de desabotonarse la camisa. Buscó las palabras exactas que Polly había recitado-. «Usted puede juzgar lo que ocurrió entonces.»
– El accidente náutico.
– Creo que eso es lo que me ha estado intrigando desde que nos fuimos de la vicaría. Esa afirmación no encaja con su interés en Servicios Sociales, me parece a mí, pero algo me dice que encaja en otra parte. Polly dijo que había estado rezando todo el día. No comió.
– Ayuno.
– Sí, pero ¿por qué?
– Quizá no tenía hambre.
St. James consideró otras opciones.
– Sacrificio, penitencia.
– ¿Por un pecado? ¿Cuál?
St. James terminó de desabrocharse la camisa y la tiró al igual que la corbata. También erró su objetivo y cayó al suelo.
– No lo sé -dijo-, pero apostaría cualquier cosa a que la señora Spence sí.
Cuando el pasado es Prólogo
24
Una salida temprana, iniciada mucho antes de que el sol se alzara sobre las laderas de Cotes Fell, logró que Lynley llegara a las afueras de Londres a mediodía. El tráfico de la ciudad, que cada día se iba convirtiendo más en una especie de nudo gordiano sobre ruedas, añadió una hora más a la duración de su viaje. Entró poco después de la una en Onslow Square y se adjudicó un espacio que estaba abandonando un Mercedes-Benz, con la puerta del conductor arrugada como un acordeón pateado y un conductor ceñudo y ceñido a un collarín.
No la había telefoneado, ni desde Winslough ni desde el Bentley. Al principio, se había dicho que era demasiado -¿cuándo, al fin y al cabo, se había levantado Helen antes de las nueve de la mañana, si no era absolutamente necesario?-, pero a medida que transcurrían las horas, varió su razonamiento y pensó que no deseaba obligarla a variar sus horarios en función de él. No era una mujer a la que gustara estar a la disposición de un hombre, y Lynley no pensaba imponerle aquel papel. Al fin y al cabo, el piso estaba bastante cerca de su casa. Si había salido, se dirigiría a Eaton Terrace y comería allí. Aquellas ideas tan liberadas le halagaron, pero solo servían para ocultar la verdad evidente: quería verla, pero no deseaba llevarse un chasco si Helen tenía un compromiso que le excluía.
Tocó el timbre y esperó, mientras escudriñaba un cielo del color aproximado de una moneda de diez peniques y se preguntaba cuánto tardaría en llover, y si lluvia en Londres significaba nieve en Lancashire. Llamó por segunda vez y la oyó por el altavoz.
– Estás en casa -dijo.
– Tommy.
La puerta se abrió.
Salió a recibirle en la puerta del piso. Sin maquillaje, con el cabello apartado de la cara y sujeto con una ingeniosa combinación de goma y cinta de raso, parecía una adolescente. El tema que eligió para conversar acentuó la similitud.
– Esta mañana he tenido una pelea espantosa con papá -dijo, mientras él la besaba-. Yo debía encontrarme con Sidney y Hortense para ir a comer, Sid ha descubierto un restaurante armenio en Chiswick y jura que es el paraíso en la tierra, si es posible combinar la comida armenia con Chiswick y el paraíso, pero papá vino ayer a la ciudad por asuntos de negocios, pasó la noche aquí y nos hundimos en abismos todavía más profundos de nuestro odio mutuo, esta misma mañana.
Lynley se quitó el abrigo. Observó que Helen se había consolado con el raro lujo de un fuego de mediodía, frente al cual había instalado una mesa de café, ocupada por el periódico de la mañana, dos tazas y dos platillos, y los restos de un desayuno que, al parecer, había consistido en huevos demasiado hervidos y consumidos solo a medias, y unas tostadas increíblemente carbonizadas.
– Ignoraba que tu padre y tú os odiabais. ¿Es algo reciente? Siempre había tenido la sensación de que realmente eras su hija favorita.
– Oh, no nos odiamos y soy su favorita, en efecto. Por eso es tan desagradable que espere esas cosas de mí. «No me malinterpretes, querida. A tu madre y a mí no nos molesta ni un ápice que utilices este piso», dijo con su habitual estilo rimbombante. Ya sabes a qué me refiero.
– De barítono, sí. ¿Quiere echarte del piso?
– «Tu abuela lo legó a la familia, y como tú formas parte de la familia, no podemos acusarte o acusarnos de hacer caso omiso de sus deseos. No obstante, tu madre y yo hemos reflexionado sobre la forma en que empleas tu tiempo», y todos los etcéteras que tanto le gustan. Le odio cuando me chantajea con el piso.
– ¿Te refieres a «Cuéntame con qué tonterías empleas tu tiempo, querida Helen»? -preguntó Lynley.
– Exacto. -Se acercó a la mesita de café y empezó a doblar los periódicos y amontonar los platos-. Y todo porque Caroline no estaba aquí para prepararle el desayuno. Ha vuelto a Cornualles. Está totalmente decidida a regresar, y esa no es la mejor noticia de la década, y la culpa es de Denton, Tommy. Y también, porque Cybele es un modelo de felicidad conyugal y porque Iris es feliz como un cerdo en el barro con Montana, el ganado y su vaquero. Pero sobre todo porque su huevo no estaba hervido como a él le gusta y quemé su tostada. Cielos, ¿cómo iba a saber yo que debes quedarte junto a la tostadora como una mujer enamorada? Eso le puso frenético. De todas formas, por las mañanas es siempre tan hiriente como un zarzal.
Lynley seleccionó de toda la información el único punto en que tenía, al menos, cierta experiencia. No podía comentar las elecciones maritales de dos de las hermanas de Helen -Cybele con un industrial italiano e Iris con un ranchero de Estados Unidos-, pero conocía bastante bien una parte de su vida. Durante los últimos años, Caroline había jugado el papel de criada, acompañante, ama de llaves, cocinera, ayuda de cámara y ángel de la guardia de Helen. Pero había nacido y crecido en Cornualles, y Lynley siempre había sabido que, a la larga, Londres la acabaría abrumando.
– No esperarías que Caroline fuera a quedarse para siempre -comentó-. Al fin y al cabo, su familia vive en Hownestow.
– Lo habría conseguido si Denton no se hubiera dedicado a romper su corazón cada mes, más o menos. No entiendo por qué no controlas a tu criado. Carece de conciencia en lo relativo a mujeres.
Lynley la siguió a la cocina. Dejaron los platos sobre la encimera, y Helen se encaminó a la nevera. Sacó un yogur de limón y lo abrió con el extremo de una cuchara.
– Iba a proponerte ir a comer -se apresuró a decir Lynley, cuando Helen hundió la cuchara en el yogur y se apoyó en la encimera.
– ¿De veras? Gracias, querido. Es imposible. Temo que estoy demasiado ocupada en decidir qué hacer con mi vida, de una forma que nos permita vivir a mí y a papá. -Se arrodilló, rebuscó de nuevo en la nevera y sacó tres yogures más-. Fresa, plátano, otro de limón. ¿Cuál prefieres?
– Ninguno, de hecho. Tuve visiones de salmón ahumado seguido de buey. Cócteles de champán antes, clarete durante, coñac después.
– En ese caso, plátano. -Helen decidió por él y le pasó el yogur y una cuchara-. Es lo mismo. Muy refrescante. Ya lo verás. Voy a preparar café.
Lynley examinó el yogur con una mueca.
– ¿De veras puedo comerme esto sin sentirme como la señorita Muffet?
Se acercó a una mesa circular de abedul y cristal que encajaba a la perfección en un hueco de la cocina. Sobre ella descansaban tres días de correo, como mínimo, sin abrir, junto con dos revistas de modas, con las esquinas de las páginas interesantes dobladas. Las hojeó mientras Helen molía el café. Su elección de lecturas era intrigante. Se había dedicado a investigar vestidos de novia y bodas. Raso venus seda versus algodón. Flores en el pelo versus sombreros versus velos. Recepciones y desayunos. La oficina de registro versus la iglesia.
Lynley levantó la vista y observó que ella le estaba mirando. Giró en redondo y se concentró en moler café, pero él ya había advertido la momentánea confusión en sus ojos -¿cuándo demonios se había quedado Helen perpleja por algo?-, y se preguntó hasta qué punto estaba relacionado con él, y hasta qué punto con las críticas de su padre, su repentino interés por las bodas. Dio la impresión de que ella había leído en su mente.
– Siempre está a vueltas con Cybele -dijo Helen-, lo cual le predispone contra mí. Ella es: madre de cuatro, esposa de uno, la gran dama de Milán, protectora de las artes, miembro de la junta directiva de la ópera, presidente del museo de arte moderno, miembro de todos los comités habidos y por haber. Y habla italiano como una nativa. Qué repugnante hermana mayor. Al menos, podría tener la decencia de ser desgraciada, o estar casada con un patán. Pero no: Cario la adora, la reverencia, la llama su frágil rosa inglesa. -Helen colocó la jarra de café bajo la espita de la cafetera-. Cybele es tan frágil como un caballo y él lo sabe.
Abrió un aparador y empezó a sacar latas, tarros y envases de cartón, que transportó a la mesa. Galletas de queso tomaron posiciones en una bandeja, junto con un trozo de Brie. Aceitunas y encurtidos fueron a parar a un cuenco. Añadió unas cuantas cebollas de cóctel. Terminó el despliegue con un pedazo de salami y una tabla de cortar.
– La comida -anunció, y se sentó frente a él mientras el café hervía.
– Una selección gastronómica ecléctica -comentó Lynley-. ¿En qué estaría pensando cuando sugerí salmón ahumado y buey?
Lady Helen se cortó un poco de Brie y lo aplicó sobre una galleta.
– No considera necesario que yo siga una carrera, es un papá muy victoriano, con toda franqueza, pero piensa que debería hacer algo útil.
– Ya lo haces. -Lynley atacó su yogur de plátano y trató de pensar en él como algo masticable, en lugar de aquella masa informe-. Piensa en la ayuda que prestas a Simon cuando va muy ahogado.
– Eso es lo que más le duele a papá. ¿Qué demonios hace una de sus hijas espolvoreando y fotografiando huellas dactilares, colocando pelos en bandejas de microscopios, mecanografiando informes sobre carne descompuesta? Dios mío, ¿es ese el tipo de vida que esperaba del fruto de sus entrañas? ¿Para eso me envió al colegio? ¿Para pasar el resto de mis días, intermitentemente, por supuesto, no pretendo dedicarme con regularidad a algo alejado de la frivolidad, en un laboratorio? Si fuera un hombre, al menos podría perder el tiempo en el club. Lo aprobaría. Al fin y al cabo, fue su principal ocupación durante la mayor parte de su juventud.
Lynley enarcó una ceja.
– Creo recordar que tu padre era presidente de tres o cuatro empresas bastante lucrativas. Creo recordar que todavía preside una.
– Oh, no me lo recuerdes. Se pasó la mañana haciéndolo, cuando no se dedicaba a enumerar la lista de organizaciones caritativas a las que debería entregar mi tiempo. La verdad, Tommy, a veces pienso que sus actitudes y él han salido de una novela de Jane Austen.
Lynley señaló la revista que había hojeado.
– Hay otras formas de aplacarle, por supuesto, aparte de entregar tu tiempo a la caridad. No porque sea necesario aplacarle, sino solo en el caso de que lo desees. Por ejemplo, podrías entregar tu tiempo a algo que él considerara valioso.
– Naturalmente. Reunir fondos para la investigación médica, visitar a ancianos en su domicilio, trabajar en una organización de caridad. Sé que debería hacer algo, y lo sigo intentando, pero siempre se me cruza algo en el camino.
– No estaba diciendo que te hicieras voluntaria.
Helen se quedó inmóvil cuando iba a cortarse un trozo de salami. Bajó el cuchillo, se limpió los dedos con una servilleta de hilo y no respondió.
– Piensa en cuántos pájaros mataría la única piedra del matrimonio, Helen. Toda tu familia podría volver a utilizar este piso.
– Pueden venir cuando les plazca. Ya lo saben.
– Podrías declararte demasiado ocupada en los intereses egocéntricos de tu marido para poder llevar una intensa actividad social y cultural como Cybele.
– Tengo que empezar a implicarme más en las cosas. Papá tiene razón en eso, aunque detesto admitirlo.
– Y en cuanto tuvieras hijos, podrías utilizar sus necesidades como escudo contra las opiniones formuladas por tu padre sobre tu inactividad. Claro que, para entonces, ya no emitiría ningún juicio. Estaría demasiado satisfecho.
– ¿Por qué?
– Porque habrías… sentado la cabeza, supongo.
– ¿Sentado la cabeza? -Lady Helen pinchó un encurtido y lo masticó con aire pensativo mientras le observaba-. Santo Dios, no me digas que eres tan provinciano.
– No pretendía…
– No puedes pensar que lo más apropiado para una mujer sea sentar la cabeza. ¿O es lo que me reservas? -preguntó con malicia.
– No, lo siento. Elegí mal las palabras.
– Prueba otra vez.
Lynley dejó el yogur sobre la mesa. Las primeras cucharadas habían sido bastante gustosas, pero su paladar ya tenía bastante.
– Estamos dando vueltas alrededor del tema y será mejor que paremos. Tu padre sabe que quiero casarme contigo, Helen.
– Sí. ¿Y qué?
Lynley cruzó las piernas, las descruzó. Llevó la mano hacia el nudo de la corbata para aflojarlo, y descubrió y recordó que no llevaba. Suspiró.
– Maldita sea. Pues nada. Solo me parece que nuestro matrimonio no sería algo tan horroroso.
– Y bien sabe Dios qué complacería en grado sumo a mi padre, ¿verdad?
Lynley se sintió herido por su sarcasmo y respondió en el mismo estilo.
– No tengo el menor deseo de complacer a tu padre, pero hay…
– Utilizaste la palabra complacido hace menos de un minuto. ¿O ya te has olvidado?
– Pero hay momentos, aunque este no sea uno de ellos, en que estoy lo bastante cegado para pensar que me complacería.
Esta vez, fue Helen la que aparentó picarse. Se reclinó en su silla. Se miraron unos segundos. El teléfono, compadecido, empezó a sonar.
– Olvídalo -dijo Lynley-. Hemos de aclarar esto, y hemos de aclararlo ahora.
– No creo.
Helen se levantó. El teléfono estaba sobre la encimera, cerca de la cafetera. Sirvió una taza a cada uno mientras hablaba.
– Estupenda intuición. Está sentado aquí mismo, en la cocina, comiendo salami y yogur… -Rió-. ¿Truro? Bien, espero que le exprimas bien las tarjetas de crédito… No, aquí está… De veras, Barbara, ni lo pienses. No estábamos discutiendo nada más trascendental que los méritos de los encurtidos sobre el eneldo.
Adivinaba cuándo Lynley se sentía más traicionado por su frivolidad, de modo que él no se llevó ninguna sorpresa cuando le tendió el teléfono sin mirarle a los ojos y dijo:
– Es para ti. La sargento Havers.
Atrapó los dedos de Helen bajo los suyos cuando cogió el auricular. No los soltó hasta que ella le miró. Ni siquiera entonces habló, porque, maldita sea, era culpa de ella y no pensaba disculparse por tirar coces cuando Helen le empujaba a ello.
Cuando dijo hola a su sargento, comprendió que Havers había captado algo más en su voz de lo que pretendía transmitir, porque se lanzó al informe sin comentarios de ningún tipo.
– Le asombrará saber que la Iglesia de Truro se toma muy en serio el trabajo de la policía. El secretario del obispo fue tan amable de concederme una cita a celebrar dentro de una semana a partir de mañana, muchísimas gracias. El obispo está tan ocupado como las abejas con las flores, si hay que creer a su secretario. -Exhaló un largo y ruidoso suspiro. Debía estar fumando, como de costumbre-. Tendría que ver las chozas donde viven esos tíos. La leche. Recuérdeme que me guarde el dinero en el bolsillo la próxima vez que pasen el cepillo en la iglesia. Ellos deberían ayudarme a mí, no al revés.
– De manera que ha sido una pérdida de tiempo.
Lynley vio que Helen volvía a la mesa, se sentaba y empezaba a enderezar las esquinas de las páginas de las revistas que había doblado previamente. Alisaba cada una con sus dedos. Quería que él fuera consciente de la actividad. Lo sabía porque la conocía muy bien. Al darse cuenta, experimentó una oleada de rabia tan irracional y poderosa que le vinieron ganas de catapultar la mesa contra la pared.
– Es evidente que la expresión «accidente náutico» era un eufemismo -estaba diciendo Havers.
Lynley apartó los ojos de Helen.
– ¿Qué?
– ¿Es que no me escuchaba? -preguntó Havers-. Da igual. No conteste. ¿Cuándo ha vuelto a conectar?
– En el accidente náutico.
– Perfecto.
Empezó de nuevo.
En cuanto Havers se dio cuenta de que el obispo de Truro no iba a colaborar, se había dirigido a la oficina del periódico, donde pasó la mañana leyendo ejemplares atrasados. Descubrió que el accidente náutico que había costado la vida a la esposa de Robin Sage…
– Se llamaba Susanna, por cierto.
… ni había ocurrido a bordo de un barco ni se había calificado de accidente.
– Fue en el transbordador que comunica Plymouth con Roscoff -dijo Havers-. Y fue un suicidio, según el periódico.
Havers resumió la historia a partir de los detalles que había reunido tras examinar los artículos periodísticos. Los Sage habían realizado una travesía con mal tiempo para iniciar unas vacaciones de dos semanas en Francia. Después de una comida, a mitad de la travesía…
– Dura seis horas.
…Susanna había ido al lavabo de señoras, mientras su marido regresaba al salón con un libro. Pasó más de una hora antes de que reparara en su dilatada ausencia, pero como estaba algo deprimida, pensó que deseaba pasar un rato sola.
– Dijo que su mujer era propensa a perder el sentido del tiempo cuando estaba de aquella manera -explicó Havers-, y él quería concederle un respiro. Son palabras mías, no suyas.
Según la información que Havers había conseguido reunir, Robin Sage había salido del salón dos o tres veces durante el resto de la travesía, para estirar las piernas, tomar un refresco, comprar una barra de chocolate, pero no para buscar a su mujer, cuya prolongada ausencia, por lo visto, no parecía preocuparle. Cuando atracaron en Francia, bajó al coche, suponiendo que la encontraría esperando. Cuando no apareció entre los pasajeros que empezaban a bajar, se lanzó en su búsqueda.
– No dio la alarma hasta advertir que su bolso estaba en el asiento delantero del coche -siguió Havers-. Había una nota en el interior. Déjeme ver… -Lynley oyó el ruido de las páginas al pasar-. Decía: «Robin, lo siento. No sé encontrar la luz». No estaba firmada, pero la letra era suya.
– No parece la nota de un suicida -observó Lynley.
– No es usted el único que lo piensa.
Al fin y al cabo, el mal tiempo había acompañado a la travesía. La segunda mitad se realizó ya al oscurecer. Hacía frío, y nadie había estado en cubierta para ver a una mujer que se tirara por la borda.
– O que la tiraran -insinuó Lynley.
Havers se mostró de acuerdo, aunque de manera indirecta.
– La verdad es que pudo ser un suicidio, pero también otra cosa. Lo mismo pensaron, al parecer, los polis de ambos lados del Canal. Pasaron por la piedra a Sage dos veces. Salió impoluto, al menos lo máximo que pudo, al no haber testigos de nada, incluyendo la visita de Sage al bar o sus paseos para estirar las piernas.
– ¿No pudo largarse la mujer del barco cuando atracó? -preguntó Lynley.
– Una frontera internacional, inspector. Tenía el pasaporte en el bolso, junto con el dinero, el permiso de conducir, las tarjetas de crédito y todo eso. No habría podido bajar del barco en ninguna de ambas escalas. Lo registraron de arriba abajo en Francia y en Inglaterra.
– ¿Y el cuerpo? ¿Dónde la encontraron? ¿Quién la identificó?
– Aún no lo sé, pero estoy en ello. ¿Quiere que apostemos?
– A Sage le gustaba hablar sobre la mujer sorprendida en adulterio -dijo Lynley, casi para sí.
– Y como no había piedras a mano en el barco, le dio el típico empujón que merecía, ¿no?
– Tal vez.
– Bien, pasara lo que pasase, todos están durmiendo ya en el seno de Jesús. En el cementerio de Tresillian. Todos, de hecho. Fui a comprobarlo.
– ¿Todos?
– Susanna, Sage y el niño. Los tres. Alineados en una diminuta hilera.
– ¿El niño?
– Sí, el niño. Joseph. Su hijo.
Lynley frunció el ceño, mientras escuchaba a su sargento y miraba a Helen; la primera le estaba suministrando los últimos datos averiguados, mientras Helen deslizaba el cuchillo sobre el pedazo de Brie, al azar, con las revistas cerradas y apartadas a un lado.
– Tenía tres meses cuando murió -dijo Havers-. Y ella murió. Déjeme ver… Aquí está. Murió seis meses después, lo cual fortalece la teoría del suicidio, ¿no? Debía llevar una depresión del copón, después de que su hijo muriera. ¿Cómo lo dijo? No sé encontrar la luz.
– ¿Qué provocó la muerte del niño?
– No lo sé.
– Averígüelo.
– De acuerdo. -Removió unos papeles, como si tomara notas en su cuaderno-. Coño, inspector -exclamó de repente-, tenía tres meses. ¿Cree que ese tal Sage puso… o su mujer…?
– No lo sé, sargento. -Al otro lado de la línea, oyó el ruido de una cerilla al encenderse. Otro cigarrillo. Anheló imitarla-. Profundice un poco más en Susanna, a ver si descubre algo acerca de su relación con Juliet Spence.
– Spence… Ya lo tengo. -Más papeles crujieron-. He hecho copias de los artículos periodísticos para usted. No son gran cosa, pero los enviaré por fax al Yard.
– Está bien, por si acaso.
Parecía poca cosa, desde luego.
– De acuerdo. Bien. -Lynley oyó que chupaba su cigarrillo-. Inspector…
Apenas susurró la palabra.
– ¿Qué?
– Manténgase firme ahí. Ya sabe, con Helen.
Muy fácil de decir, pensó mientras colgaba el teléfono. Volvió a la mesa, vio que Helen había llenado de rayas la superficie del Brie. No había comido el yogur, y apenas había tocado el salami. En aquel momento, estaba utilizando el tenedor para dar vueltas en el plato a una aceituna negra. Su expresión era desolada. Experimentó una curiosa compasión.
– Creo que tu padre tampoco aprobaría que jugaras con la comida -dijo en voz baja.
– No. Cybele nunca juega con la comida. Iris nunca come, por lo que yo sé.
Lynley se sentó y miró sin el menor apetito el Brie que había esparcido sobre la galleta. Lo cogió, lo dejó, extendió la mano hacia el cuenco de encurtidos, lo alejó.
– Muy bien -dijo por fin-. Me voy. Debo ir a…
– Lo siento muchísimo, Tommy -le interrumpió Helen-. No quería herirte. No sé qué me pasa o por qué lo hago.
– Yo te empujo. Nos empujamos mutuamente.
Helen se quitó la cinta elástica del pelo y jugueteó con ella.
– Creo que busco pruebas, y como no las encuentro, me las invento.
– Esto no es un tribunal, Helen, sino una relación. ¿Qué intentas demostrar?
– Indignidad.
– Entiendo. La mía.
Intentó fingir objetividad, pero no lo logró.
Helen levantó la vista. Tenía los ojos secos, pero la piel colorada.
– Sí, la tuya, porque bien sabe Dios que ya cargo con la mía.
Lynley extendió la mano hacia la cinta que retorcía en sus manos. Las había enlazado, y Lynley aflojó el nudo.
– Si estás esperando a que dé por terminado lo nuestro, olvídalo. Tendrás que hacerlo tú.
– Soy muy capaz, ¿sabes?
– No lo dudo.
– Sería mucho más fácil.
– Sí, pero solo al principio. -Se levantó-. He de ir a Kent. ¿Cenarás conmigo? -Sonrió-. ¿Desayunarás, también?
– Hacer el amor no es lo que procuro evitar, Tommy.
– No, Helen. Hacer el amor es bastante fácil. Lo malo es vivir con ello.
Lynley entró en el aparcamiento de la estación ferroviaria de Sevenoaks, justo cuando las primeras gotas caían sobre el parabrisas del Bentley. Unas cuantas curvas después de dejar atrás el lugar donde se habían alzado los robles que daban nombre a la ciudad, y ya salió al campo. Bajó por dos sendas más, subió por una pendiente suave, y desembocó en un corto camino particular llamado Wealdon Oast. Conducía a una casa, de tejas arriba y ladrillo debajo, adornada con el típico horno secador circular de chimeneas inclinadas, adosado al edificio en su extremo norte. La casa miraba a Sevenoaks al oeste, y a una mezcla de tierras de labranza y bosques al sur. La tierra y los árboles estaban sometidos al colorido monótono del invierno, pero el resto del año, sin duda, desplegarían toda una paleta cromática.
Mientras aparcaba entre un Sierra y un Metro, Lynley se preguntó si Robin Sage habría venido a pie desde la ciudad. No habría conducido todo el rato desde Lancashire, y la colección de direcciones parecía indicar dos hechos: había llegado en tren sin la menor intención de coger un taxi en la estación, y nadie había ido a recibirle, ni en la estación ni en la ciudad.
Un letrero de madera, escrito con letras amarillas y sujeto a la izquierda de la puerta principal, identificaba el horno secador no como una casa sino como un local comercial. «Agencia de Colocaciones» rezaba. Y debajo, en letras más pequeñas, «Katherine Gitterman, propietaria».
Kate, pensó Lynley. Otra respuesta aparecía a las preguntas suscitadas por la agenda de Sage y la caja de cartón que contenía cosas sueltas.
Una joven levantó la vista del mostrador de recepción cuando Lynley entró. Lo que había sido una sala de estar se había convertido en una oficina de paredes color marfil, alfombras verdes y muebles de roble modernos que olían levemente a aceite de limón. La chica le saludó con un cabeceo, al tiempo que continuaba hablando por teléfono.
– Puedo enviarle otra vez a Sandy, señor Coatsworth. Se entendió bien con su personal, y sus aptitudes… Bueno, sí, es la del aparato de ortodoncia. -Volvió los ojos hacia Lynley. Este observó que les había aplicado con pericia una sombra aguamarina que hacía juego con su blusa-. Sí, por supuesto, señor Coatsworth. Déjeme ver… -Sobre el escritorio, por lo demás muy bien ordenado, había seis carpetas de papel manila. Abrió la primera-. Ningún problema, señor Coatsworth. De veras. Ni lo piense, por favor. -Examinó la segunda carpeta-. No ha probado a Joy, ¿verdad? No, no, claro, no lleva aparato de ortodoncia. Y mecanografía… Déjeme ver…
Lynley miró hacia su izquierda, a la puerta que daba acceso al nicho circular. Media docena de pulcros cubículos se habían construido a lo largo de la pared. Dos estaban ocupados por muchachas que tecleaban en una máquina eléctrica, mientras un metrónomo hacía tictac a un lado. En un tercero, un joven trabajaba con un ordenador.
Lynley se volvió hacia el escritorio de recepción. Aguamarina empuñaba un lápiz, como dispuesta a tomar notas. Había sacado las carpetas del escritorio, sustituyéndolas por un cuaderno de papel amarillo. Detrás de ella, un único pétalo de un ramo de rosas de invernadero, erguidas en un jarro que descansaba sobre un anaquel reluciente, cayó al suelo. Lynley sospechó que una apresurada celadora aparecería de un momento a otro como por arte de magia, armada con una pala, y haría desaparecer aquella ofensiva muestra floribunda.
– Busco a Katherine Gitterman -dijo, y extrajo su tarjeta de identificación-. DIC de Scotland Yard.
– ¿Busca a Kate? -Al parecer, la incredulidad de la joven impidió que prestara la menor atención a la tarjeta-. ¿A Kate?
– ¿Está libre?
La joven asintió, sin dejar de mirarle, levantó un dedo para indicar que no se moviera, y pulsó tres números en el teléfono. Al cabo de una breve conversación en voz baja, que sostuvo con la silla vuelta hacia el anaquel, le condujo hasta un segundo escritorio, sobre el cual descansaba un cuaderno de papel secante marrón que albergaba el correo del día, dispuesto artísticamente en forma de abanico, cuyo mango consistía en un abridor de cartas. Abrió la puerta situada al otro lado del escritorio y señaló una escalera.
– Arriba -dijo-. Le ha dado el día -añadió con una sonrisa-. No le gustan mucho las sorpresas.
Kate Gitterman le recibió en lo alto de la escalera. Era una mujer alta, vestida con una elegante bata a cuadros de franela, cuyo cinturón estaba anudado en un lazo perfectamente simétrico. El color predominante de la prenda era el mismo verde de las alfombras, y debajo llevaba un pijama del mismo tono.
– Gripe -informó-. Los últimos coletazos. Espero que no le importe. -No le dio tiempo para responder-. Hablaremos aquí.
Le guió por un estrecho pasillo que desembocaba en la sala de estar de un piso moderno y bien amueblado. Una tetera empezó a silbar cuando entraron, y la mujer le dejó con un «Espere un momento, por favor». Las suelas de sus zapatillas de piel repiquetearon sobre el linóleo cuando se movió por la cocina.
Lynley paseó la vista por la sala de estar. Como las oficinas de abajo, se veía obsesivamente limpia, con estanterías, rejillas y soportes en que cada posesión tenía su lugar señalado. Las almohadas del sofá y de las butacas estaban inclinadas en el mismo ángulo. Una pequeña alfombra persa situada frente a la chimenea ocupaba el centro exacto. En la chimenea no ardía leña ni carbón, sino una pirámide de troncos artificiales, que refulgían como si fueran brasas.
Estaba leyendo los títulos de sus cintas de vídeo, alineadas como centinelas debajo de la televisión, cuando la mujer volvió.
– Me gusta estar en forma -dijo, como para explicar el hecho de que, excepto el Cumbres borrascosas interpretado por Olivier, todas las cintas eran de ejercicios gimnásticos, a cargo de una u otra actriz.
Comprendió que estar en forma era tan importante para ella como la limpieza, pues aparte de que era esbelta, fuerte y de aspecto atlético, la única fotografía de la sala era una ampliación enmarcada de la mujer en plena carrera, con el número 194 sobre el pecho. Llevaba una cinta roja alrededor de la frente y sudaba a mares, pero había logrado dedicar una sonrisa fugaz a la cámara.
– Mi primera maratón -explicó-. La primera siempre es especial.
– Supongo que sí.
– Sí. Bien.
Se pasó los dedos índice y medio por el pelo. Era castaño claro, con cuidadas mechas rubias, muy corto y retirado de la cara, con un estilo elegante que sugería frecuentes viajes a una peluquera que manejaba tijeras y tintes con idéntica habilidad. A juzgar por las arrugas de sus ojos, y gracias a la luz del día que entraba en la sala, pese a que la lluvia empezaba a repiquetear sobre las ventanas del piso, Lynley calculó que estaría en la última etapa de los cuarenta, pero imaginó que ataviada para negocios o placer, maquillada y vista a la indulgente luz artificial de algún restaurante, parecería diez años más joven, como mínimo.
Sostenía una taza de la que se elevaba un humo aromático.
– Caldo de pollo -dijo-. Supongo que debería ofrecerle un poco, pero no sé muy bien qué hay que hacer cuando la policía viene a verte. ¿Es usted policía?
Lynley le tendió su tarjeta. Al contrario que la recepcionista, la examinó antes de devolverla.
– Supongo que no vendrá por alguna de mis chicas.
Caminó hacia el sofá y se sentó en el borde, con la taza de caldo apoyada sobre la rodilla izquierda. Lynley observó que tenía hombros de nadadora y la inflexible postura de una mujer victoriana asfixiada por un corsé.
– Investigo por completo sus antecedentes cuando envían la solicitud. Nadie entra en mis archivos sin, al menos, tres referencias. Si obtienen malos informes de más de dos patronos, las despido. De esta forma nunca tengo problemas. Nunca.
Lynley se sentó en una butaca.
– He venido a hablar sobre un hombre llamado Robin Sage. Entre sus pertenencias encontré la dirección de esta casa, y una referencia a Kate en su agenda. ¿Le conoce? ¿Vino a verla?
– ¿Robin? Sí.
– ¿Cuándo?
La mujer frunció el ceño.
– No me acuerdo bien. Fue en otoño. Quizá a finales de septiembre.
– ¿El once de octubre?
– Pudo ser. ¿Quiere que vaya a comprobarlo?
– ¿Tenía cita?
– Podría llamarse así. ¿Por qué? ¿Se ha metido en algún lío?
– Ha muerto.
La mujer cogió con un poco más de firmeza la taza, pero fue la única reacción que Lynley percibió.
– ¿Se trata de una investigación?
– Las circunstancias fueron bastante peculiares. -Esperó a que la señora Gitterman hiciera lo normal, o sea, preguntar en qué circunstancias, pero no fue así-. Sage vivía en Lancashire. Supongo que no vino a verla para contratar a una trabajadora eventual, ¿no?
La mujer bebió el caldo.
– Vino a hablar de Susanna.
– Su mujer.
– Mi hermana. -Sacó un cuadrado de hilo blanco del bolsillo, secó las comisuras de su boca y lo volvió a doblar con todo cuidado-. No le había visto ni sabido una palabra de él desde el día del funeral. Su presencia aquí no era muy grata, sobre todo después de lo sucedido.
– Entre su mujer y él.
– Y el niño. El horrible asunto de Joseph.
– Era casi un bebé cuando murió, según tengo entendido.
– Justo tres meses. Murió en la cuna. Susanna fue a despertarle una mañana, pensando que había dormido toda la noche de un tirón por primera vez. Llevaba horas muerto. Ya había empezado el rigor mortis. Le rompió tres costillas, mientras le hacía el boca a boca y le oprimía el tórax. Hubo una investigación, por supuesto, y hubo preguntas relativas a malos tratos cuando se supo lo de las costillas.
– ¿Preguntas de la policía? -se sorprendió Lynley-. Si los huesos se rompieron después de la muerte…
– Lo habrían averiguado, lo sé. No fue la policía. La interrogaron, por supuesto, pero en cuanto tuvieron el informe del patólogo, se quedaron satisfechos. De todos modos, hubo rumores en el pueblo. Susanna quedó en una posición muy delicada.
Kate se levantó, caminó hacia la ventana y descorrió las cortinas. La lluvia golpeteaba el cristal.
– Yo le culpé a él -dijo con aire ausente, pero sin excesiva ferocidad-. Todavía lo hago. En cambio, Susanna solo se culpaba a sí misma.
– Yo diría que fue una reacción bastante normal.
– ¿Normal? -Kate rió por lo bajo-. Su situación no era en absoluto normal.
Lynley aguardó, sin preguntar ni contestar. Riachuelos de lluvia resbalaban sobre los cristales. Un teléfono sonó en la oficina de abajo.
– Joseph durmió en su habitación los dos primeros meses.
– Muy poco anormal.
Kate no pareció escucharle.
– Después, Robin insistió en que tuviera su propia habitación. Susanna quería tenerle cerca, pero accedió a la petición de Robin. Ella era así. Y él era muy convincente.
– ¿Por qué?
– Siempre insistía en que un niño, por pequeño que fuera, aun en su más tierna infancia, sufriría daños irreversibles si era testigo de lo que Robin, con su infinita sabiduría, llamaba «la escena primaria» entre sus padres. -Kate se volvió y bebió más caldo-. Robin se negó a mantener relaciones sexuales mientras el niño durmiera en la habitación. Cuando Susanna quiso… reanudar las relaciones, tuvo que acceder a los deseos de Robin. Ya puede imaginar el efecto de la muerte de Joseph sobre las futuras escenas primarias entre ellos.
El matrimonio se fue al traste enseguida, dijo Kate. Robin se sumió en su trabajo para distraerse. Susanna se hundió en los abismos de la depresión.
– En aquel tiempo, yo trabajaba y vivía en Londres, y la convencí de que se quedara conmigo. La envié a las galerías de arte. Le di libros para que identificara a los pájaros de los parques. Le marqué paseos a pie en el plano de la ciudad, para que cada día siguiera uno. Alguien tenía que hacer algo, a fin de cuentas. Intenté…
– ¿Qué?
– Devolverla a la vida. ¿Qué se cree? Se revolcaba en el dolor. Destilaba culpabilidad y odio hacia sí misma. No era bueno para ella, y Robin tampoco contribuía a mejorar la situación.
– Yo diría que debía sufrir lo suyo, también.
– Ella no lo superaba. Cada día volvía a casa y me la encontraba sentada en la cama, con la foto del niño apretada contra el pecho, con el deseo de hablar y revivirlo todo. Día tras día. Como si hablar de ello hubiera servido de algo. -Kate volvió al sofá y dejó la taza sobre un redondel de mosaico que hacía las veces de posavasos en la mesita auxiliar-. Se estaba mortificando. No quería olvidar. Yo le decía que debía hacerlo. Era joven. Tendría otro hijo, al fin y al cabo. Joseph había muerto. Lo habían enterrado. Si no salía de aquel círculo vicioso y se preocupaba por ella, la enterrarían con él.
– Como así sucedió.
– También le culpé a él por eso, con sus escenas primarias y su miserable creencia en la intervención de Dios en nuestras vidas. Eso le decía, que la muerte de Joseph era obra de la mano de Dios. Qué bestia de hombre. Solo le faltaba a Susanna escuchar aquella basura. Solo le faltaba creer que Dios la había castigado. ¿Por qué? ¿Por qué?
Kate sacó el pañuelo por segunda vez. Lo apretó contra la frente, aunque no daba la impresión de que estuviera sudando.
– Lo siento -dijo-. Es insoportable recordar algunas cosas de la vida.
– ¿Por eso vino Robin Sage a verla, para compartir recuerdos?
– Le entró un súbito interés por ella. Se había desentendido de su vida durante los seis meses previos a su muerte, pero de repente le entró la curiosidad. ¿Qué hacía cuando estaba contigo?, quiso saber. ¿Adonde iba? ¿De qué hablaba? ¿Cómo se comportaba? ¿A quién conoció? -Kate lanzó una amarga carcajada-. Después de tantos años. Me entraron deseos de hacerle una cara nueva. Las ganas que tenía de verla enterrada.
– ¿Qué quiere decir?
– Se dedicaba a identificar los cadáveres que la marea arrojaba a la costa. En dos o tres ocasiones dijo que se trataba de Susanna, se equivocaba de estatura, de color del cabello cuando quedaba cabello, de peso… Daba igual. Siempre tenía esa desagradable prisa.
– ¿Por qué?
– No lo sé. Al principio, pensé que deseaba casarse con otra mujer y necesitaba que declararan muerta oficialmente a Susanna a tal efecto.
– Pero no se casó.
– No. Supuse que la mujer, fuera quien fuese, le había dejado plantado.
– ¿Significa algo para usted el nombre de Juliet Spence? ¿Habló Sage de una mujer llamada Juliet Spence cuando vino a verla? ¿Susanna mencionó alguna vez a Juliet Spence?
La mujer meneó la cabeza.
– ¿Por qué?
– Envenenó a Robin Sage. El mes pasado, en Lancashire.
Kate alzó una mano, como para tocar su cabello perfectamente cepillado. Sin embargo, la dejó caer antes de que entrara en contacto. Sus ojos adquirieron un brillo distante.
– Qué extraño. Creo que me alegro.
Lynley no se sintió sorprendido.
– ¿Habló su hermana de otros hombres cuando se alojó con usted? ¿Vio a otros hombres cuando su matrimonio comenzó a desmoronarse? ¿Es posible que su marido lo descubriera?
– No hablaba de hombres, solo de bebés.
– Existe una relación indiscutible entre ambos.
– Una desafortunada peculiaridad de nuestra especie, en mi opinión. Todo el mundo ansia el orgasmo sin pararse a pensar que es una mera trampa biológica diseñada a efectos de la reproducción. Qué absurdo.
– Las personas se involucran mutuamente. Buscan comunicación, además de amor.
– Aún más imbéciles.
Lynley contempló a la mujer, y se preguntó cuánto habría sufrido su hermana. Lastimosas peticiones de aceptación y comprensión. No era extraño que se considerara aislada de la humanidad.
– ¿Tiene idea de para qué Robin Sage podría llamar a Servicios Sociales de Londres?
Kate capturó un cabello que había caído en la solapa de su bata.
– Me estaría buscando, sin duda.
– ¿Les proporciona trabajadoras eventuales?
– No. Estoy en este negocio desde hace ocho años, pero antes trabajé en Servicios Sociales. Debió ser el primer sitio al que telefoneó.
– Pero su nombre estaba en su agenda antes de sus visitas o llamadas a Servicios Sociales. ¿Por qué?
– No lo sé. Quizá quería examinar los papeles de Susanna, en el curso de ese viaje al pasado que había emprendido. Puede que Servicios Sociales de Truro interviniera cuando el niño murió. Quizá estaba siguiendo el rastro de los papeles de Susanna hasta Londres.
– ¿Por qué?
– ¿Para leerlos? ¿Para aclarar las cosas de una vez por todas?
– ¿Para descubrir si Servicios Sociales sabía lo que otra persona afirmaba saber?
– ¿Sobre la muerte de Joseph?
– ¿Es posible?
La mujer cruzó los brazos bajo los pechos.
– No veo cómo. Si hubo algo sospechoso en su muerte, habría sido investigado, inspector.
– Quizá se trató de algo ambiguo, algo susceptible de interpretarse de otra manera.
– ¿Por qué ese interés repentino? Desde el momento en que Joseph murió, Robin no demostró el menor interés por otra cosa que no fuera su ministerio. «Superaremos esto por la gracia de Dios», dijo a Susanna. -Kate apretó los labios en una mueca de desagrado-. La verdad, no la hubiera culpado en lo más mínimo si hubiera tenido la suerte de encontrar a otro hombre. Solo olvidar a Robin unas cuantas horas se le habría antojado el paraíso.
– ¿Cabe la posibilidad de que lo hiciera? ¿Usted intuyó algo?
– Por sus conversaciones, no. Cuando no hablaba de Joseph, intentaba que le contara mis casos. Era una forma más de castigarse.
– Eso quiere decir que usted era una asistenta social. Yo pensaba…
Hizo un ademán, en dirección a la escalera.
– Que era una secretaria. No. Mis aspiraciones eran bastante más ambiciosas. En un tiempo, llegué a creer que podía ayudar a la gente, cambiar vidas, mejorar las cosas. Qué ridiculez. Diez años en Servicios Sociales dio buena cuenta de mis fantasías.
– ¿Qué clase de trabajo hacia?
– Madres y niños. Visitas a domicilio. Cuanto más lo hacía, más comprendía qué mito había creado nuestra cultura alrededor del parto, describiéndolo como el acto más noble al que puede aspirar una mujer. Mentiras espantosas, todas fabricadas por hombres. La mayoría de mujeres que veía eran desgraciadas, cuando no demasiado incultas o ignorantes para comprender el alcance de su situación.
– Pero su hermana creía en el mito.
– En efecto. Y eso la mató, inspector.
25
– Es el hecho, ínfimo y desagradable, de que no paraba de identificar mal los cadáveres -dijo Lynley. Saludó con un movimiento de cabeza al oficial de guardia, mostró su identificación y descendió por la rampa hasta el aparcamiento subterráneo de New Scotland Yard-. ¿Por qué afirmaba que cada uno era el de su mujer? ¿Por qué no decía que no lo tenía claro? Al fin y al cabo, daba igual. Se había realizado la autopsia a los cadáveres en cada caso. El debía saberlo.
– Me recuerda un poco a Max de Winter [9] -contestó Helen.
Lynley frenó en un espacio convenientemente próximo al ascensor, ahora que la jornada laboral había terminado y los funcionarios se habían ido. Pensó en la idea.
– Se nos impulsa a creer que ella merecía morir -musitó.
– ¿Susanna Sage?
Lynley salió del coche y abrió la puerta.
– Rebecca -dijo-. Era mala, impúdica, lasciva, lujuriosa…
– El tipo de persona que deseas invitar a una cena para que anime la función.
– … y le empujó a matarla por decirle una mentira.
– ¿De veras? No me acuerdo bien.
Lynley la cogió del brazo y caminaron hacia el ascensor. Tocó el botón. Esperaron, mientras la maquinaria crujía y protestaba.
– Ella tenía cáncer. Quería suicidarse, pero carecía de valor. Por lo tanto, y ya que le odiaba, le empujó a matarla, destruyéndoles a los dos al mismo tiempo. Cometido el asesinato, y después de hundir su barca en la cueva de Manderley, Winter tuvo que esperar a que un cadáver femenino apareciera en la costa para poder identificar a Rebecca, que había desaparecido en el curso de una tormenta.
– Pobre criatura.
– ¿Cuál?
Lady Helen se dio unos golpecitos en la mejilla.
– Ese es el problema, ¿no? Se supone que debemos sentir compasión por alguien, pero es un poco desolador apoyar al asesino, ¿verdad?
– Rebecca era caprichosa, inconsciente por completo. Lo acabamos considerando un homicidio justificado.
– ¿Lo fue? ¿Siempre es así?
– Esa es la cuestión.
Subieron al ascensor en silencio. La lluvia había empezado a caer con insistencia durante el trayecto de vuelta a la ciudad. Una retención en Blackheath casi le había convencido de que no lograría ni tan siquiera cruzar el Támesis. No obstante, llegó a Onslow Square a las siete, fueron a cenar a Green's a las ocho y cuarto, y ahora, a las once menos veinte, se dirigían a su oficina para echar un vistazo a lo que Havers había enviado por fax desde Truro.
Habían decretado un alto al fuego no declarado. Habían hablado del tiempo, de la decisión tomada por la hermana de Helen de vender sus tierras y ovejas de West Yorkshire para volver al sur y estar cerca de su madre, una curiosa resurrección de Heartbreak House que los admiradores de Shaw denostaban y los críticos veneraban, y una exposición de Winslow Homer que se anunciaba en Londres. Lynley notaba que Helen necesitaba mantenerla a distancia, y se prestó a colaborar, aunque no le hacía mucha gracia, ni tampoco que Helen eligiera el momento de abrirle su corazón, pero sabía que contaba con mejores posibilidades de ganarse su confianza mediante la paciencia, en lugar de la confrontación.
Las puertas del ascensor se abrieron. Incluso en el DIC, el turno de noche era mucho menos numeroso que el de día, de modo que la planta parecía desierta. Dos compañeros de Lynley estaban ante la puerta de un despacho. Bebían en tazas de plástico, fumaban y hablaban sobre el último ministro del gobierno que había sido sorprendido con los pantalones bajados en la estación de King's Cross.
– Allí estaba el tío, tirándose a alguna puta mientras el país se va al carajo -comentó Phillip Hale-. ¿Qué les pasa a estos tipos?
John Stewart tiró la ceniza del cigarrillo al suelo.
– Echar un polvo a un putón vestido con una falda de cuero proporciona una gratificación más inmediata que solucionar una crisis económica, diría yo.
– Pero no era una señorita de compañía, sino una puta de a diez libras. Santo Cristo, tú la viste.
– También he visto a su mujer.
Los dos hombres rieron. Lynley miró a Helen. Su expresión era inescrutable. Saludó a sus colegas con un imperceptible movimiento de cabeza.
– ¿No estabais de vacaciones? -preguntó Hale.
– Estamos en Grecia -contestó Lynley.
Ya en su despacho, aguardó la reacción de Helen mientras se quitaba el abrigo y lo colgaba detrás de la puerta. Sin embargo, ella no hizo el menor comentario sobre el diálogo que habían escuchado. Retomó el tema de antes, si bien, cuando Lynley lo pensó, comprendió que no se había apartado en exceso de su preocupación principal.
– ¿Crees que Robin Sage la mató, Tommy?
– Era de noche, hacía mala mar. No hubo testigos que vieran a su mujer tirarse del transbordador, ni nadie que atestiguara haberla visto en el bar cuando salió del salón para tomar un refresco.
– ¿Un clérigo? Ya no tan solo el crimen, sino proseguir su ministerio como si tal cosa.
– No exactamente. Dejó su cargo en Truro en cuanto ella murió. Abrazó un tipo diferente de ministerio, por otra parte, en lugares donde los feligreses no le conocieran.
– Por lo tanto, si quería ocultarles algo, no se darían cuenta de que su comportamiento se había alterado, pues no le conocían de entrada.
– Es posible.
– ¿Por qué la mató? ¿Cuál pudo ser el móvil? ¿Celos? ¿Ira? ¿Venganza? ¿Una herencia?
Lynley cogió el teléfono.
– Por lo visto, existen tres posibilidades. Seis meses antes, habían perdido a su único hijo.
– Dijiste que murió en la cuna.
– Puede que culpara a su mujer, o que estuviera liado con otra, a sabiendas de que un clérigo no puede divorciarse, so pena de arruinar su carrera.
– O puede que ella estuviera liada con otro hombre, él lo descubriera y se dejara arrastrar por la cólera.
– O la alternativa final: la verdad es lo que reluce, un suicidio combinado con equivocación sincera de un viudo afligido que se hacía un lío con los cadáveres. Sin embargo, no hay conjetura que explique de manera satisfactoria por qué fue a ver a la hermana de Susanna en octubre. ¿Dónde demonios encaja en todo esto Juliet Spence? -Levantó el teléfono-. Sabes dónde está el fax, ¿verdad, Helen? ¿Quieres comprobar si Havers ha enviado los artículos de los periódicos?
Helen salió, mientras Lynley telefoneaba a Crofters Inn.
– Dejé un mensaje para Denton -dijo St. James, después de que Dora Wragg pasara la llamada a su habitación-. Dijo que no te había visto el pelo en todo el día, y que tampoco lo esperaba. Supongo que en estos momentos estará llamando a todos los hospitales que hay entre Londres y Manchester, con la idea de que has sufrido un accidente.
– Lo comprobaré.
– ¿Qué tal por Aspatria?
St. James le informó de los datos que había conseguido reunir en Cumbria aquel día, donde la nieve había empezado a caer a mediodía y les había acompañado en el viaje de vuelta a Lancashire.
Antes de trasladarse a Winslough, Juliet Spence había trabajado como vigilante en Stewart House, una enorme propiedad situada a unos seis kilómetros de Aspatria. Al igual que Cotes Hall, se trataba de un lugar aislado y, al mismo tiempo, habitado solo durante agosto, cuando el hijo del propietario acudía desde Londres con su familia para pasar unas vacaciones prolongadas.
– ¿La despidieron por algún motivo? -preguntó Lynley.
Ninguno, contestó St. James. La casa pasó a manos del National Trust [10] cuando el propietario falleció. El Trust pidió a Juliet Spence que se quedara cuando abrieran los terrenos y edificios al público. La mujer, sin embargo, se mudó a Winslough.
– ¿Algún problema mientras vivió en Aspatria?
– Ninguno. Hablé con el hijo del propietario, que le dedicó las mayores alabanzas y expresó un gran afecto por Maggie.
– No hemos conseguido nada -murmuró Lynley.
– No te precipites. Deborah y yo hemos estado colgados del teléfono casi todo el día.
Antes de Aspatria, continuó St. James, había trabajado en Northumberland, en las afueras del pueblo de Holystone. Había ejercido las funciones de ama de llaves y señora de compañía de una anciana inválida llamada señora Soames-West, que vivía sola en una pequeña mansión georgiana, al norte del pueblo.
– La señora Soames-West no tenía familia en Inglaterra, y por lo visto, nadie la visitaba desde hacía años. No obstante, pensaba mucho en Juliet Spence; declaró que su pérdida la había desolado, y nos dio recuerdos para ella.
– ¿Por qué se marchó la Spence?
– No dio explicaciones, solo que había encontrado otro trabajo y había llegado el momento de irse.
– ¿Cuánto tiempo pasó allí?
– Dos años. Otros dos en Aspatria.
– ¿Y antes?
Lynley levantó la vista cuando Helen regresó con un metro de fax, como mínimo, colgado del brazo. Se lo entregó. Lynley lo dejó sobre el escritorio.
– Dos años en Tiree.
– ¿Las Hébridas?
– Sí, y antes en Benbecula. Supongo que captas la pauta.
En efecto. Cada población estaba más lejos que la última. A este paso, su siguiente empleo sería en Islandia.
– Ahí se enfría la pista -dijo St. James-. Se empleó en una pequeña casa de huéspedes de Benbecula, pero nadie supo decirme dónde había trabajado antes.
– Curioso.
– Considerando el tiempo transcurrido, el hecho no me parece demasiado sospechoso, pero sí su estilo de vida. Es posible que me sienta atado al terruño más que la mayoría.
Helen se sentó en la silla opuesta al escritorio de Lynley. Este había encendido la lámpara en lugar de los fluorescentes del techo, de manera que las sombras resguardaban a Helen, y solo un haz luminoso caía sobre sus manos. Lynley observó que llevaba un collar de perlas que él le había regalado por su vigésimo cumpleaños. Era raro que no se hubiera dado cuenta antes.
– Pese a su vida errabunda, de momento no irán a ningún otro sitio -decía St. James.
– ¿Quiénes?
– Juliet Spence y Maggie. La niña no ha ido hoy al colegio, según Josie. Al principio, pensamos que se habían enterado de tu viaje a Londres y habían puesto pies en polvorosa.
– ¿Estás seguro de que siguen en Winslough?
– Desde luego. Josie nos contó después de cenar que había hablado por teléfono con Maggie casi una hora, a eso de las cinco. Maggie afirma que tiene gripe, lo cual puede ser cierto o no, puesto que al parecer ha roto con su novio y, según Josie, es posible que no haya ido a la escuela por ese motivo. En cualquier caso, aunque no esté enferma y se dispongan a huir, hace seis horas que nieva y las carreteras están imposibles. -Deborah dijo algo en voz baja desde el fondo-. Exacto. Deborah te recomienda que alquiles un Range Rover, en lugar de venir con el Bentley. Si sigue nevando, no podrás entrar, de la misma manera que nadie puede salir.
Lynley colgó, no sin prometer que lo pensaría.
– ¿Alguna novedad? -preguntó Helen, mientras Lynley cogía el fax y lo extendía sobre el escritorio.
– Cada vez es más curioso -contestó.
Sacó las gafas y empezó a leer. La amalgama de datos estaba desordenada -el primer artículo hablaba del funeral-, y observó que, con un descuido hacia los detalles inaudito en ella, la sargento había fotocopiado al azar los artículos. Irritado, cogió unas tijeras, recortó los artículos, y ya los estaba ordenando por la fecha, cuando el teléfono sonó.
– Denton le cree muerto -anunció la sargento Havers.
– Havers, ¿por qué demonios me ha enviado estos artículos desordenados?
– ¡No me diga! Debió distraerme el tío que manejaba la fotocopiadora de al lado. Era clavado a Ken Branagh, aunque no se me ocurre qué podría estar haciendo Ken Branagh fotocopiando notas de prensa para una feria de anticuarios. Por cierto, dice que usted conduce muy deprisa.
– ¿Kenneth Branagh?
– Denton, inspector. Como no le ha telefoneado, está convencido de que se ha hecho fosfatina en la M1 o la M6. Si fuera con Helen a su casa, o si ella le acompañara, nos facilitaría mucho las cosas a todos.
– Estoy en ello, sargento.
– Estupendo. ¿Quiere hacer el favor de llamar al pobre tipo? Le dije a la una que usted estaba vivo, pero no se lo tragó, porque yo no le había visto la cara. ¿Qué representa una voz por teléfono, al fin y al cabo? Alguien pudo pasarse por usted.
– Me ocuparé -dijo Lynley-. ¿Qué ha averiguado? Sé que Joseph murió en la cuna…
– Ha estado muy ocupado, ¿eh? Duplique eso, y habrá puesto también el dedo sobre Juliet Spence.
– ¿Cómo?
– Muerta en la cuna.
– ¿Tuvo un hijo que murió en la cuna?
– No. Ella murió en la cuna.
– Havers, por el amor de Dios. Estamos hablando de la mujer de Winslough.
– Tal vez, pero la Juliet Spence relacionada con los Sage de Cornualles está enterrada en el mismo cementerio que ellos, inspector. Murió hace cuarenta y cuatro años. Digamos cuarenta y cuatro años, tres meses y dieciséis días.
Lynley acercó la pila de faxes recién recortados y seleccionados.
– ¿Qué pasa? -preguntó Helen. Havers siguió hablando.
– La relación que usted buscaba no era entre Juliet Spence y Susanna, sino entre Susanna y la madre de Juliet, Gladys. Sigue viviendo en Tresillian. He tomado el té con ella esta tarde.
Lynley inspeccionó la información contenida en el primer artículo, mientras prolongaba el momento en que examinaría la fotografía granulada y oscura que la acompañaba y tomaría una decisión.
– Conocía a toda la familia… Por cierto, Robin creció en Tresillian, y ella solía alojar a sus padres. Aún prepara las flores para la iglesia. Aparenta unos setenta años, y me huele que podría ganarnos a los dos en una partida de tenis en menos de un minuto. En cualquier caso, fue íntima de Susanna durante un tiempo, después de la muerte de Joseph. Como ella había sufrido la misma experiencia, deseaba ayudarla, tanto como Susanna la dejara, lo cual no era muy difícil.
Lynley buscó en el cajón una lupa, la suspendió sobre la fotografía y deseó en vano poseer el original. La mujer de la fotografía tenía la cara más llena que Juliet Spence, el cabello más oscuro, cuyos rizos le colgaban más abajo del hombro. No obstante, había pasado más de una década desde que la habían tomado. La juventud de aquella mujer tal vez había dado paso a la madurez de otra, de cara más fina y cabello veteado de gris. La forma de la boca parecía la misma, y también los ojos.
– Dijo que Susanna y ella pasaron algún tiempo juntas después del entierro -continuó Havers-. Dijo que una mujer jamás supera la pérdida de un hijo, y en particular perder a un niño de aquella manera.
»Dice que aún piensa en Juliet cada día y jamás olvida su cumpleaños. Siempre se pregunta cómo habría sido. Dice que todavía sueña con la tarde en que la niña no se despertó de su siesta.
Era una posibilidad, tan nebulosa como la fotografía, pero innegablemente real.
– Gladys tuvo dos hijos más después de Juliet. Intentó ponerlos como ejemplo para explicar a Susanna que lo peor de su dolor desaparecería cuando vinieran más hijos, pero Gladys ya había tenido uno antes de Juliet, y aquel vivió. Por eso, nunca pudo romper por completo las barreras de Susanna, porque esta siempre le recordaba el hecho.
Lynley dejó la lupa y la fotografía. Solo necesitaba confirmar un dato antes de lanzarse.
– Havers, ¿qué se sabe del cadáver de Susanna? ¿Quién lo encontró? ¿Dónde?
– Según Gladys, fue pasto de los peces. Nadie la encontró. Hubo un funeral, pero solo hay polvo en la tumba. Ni siquiera un ataúd.
Colgó el teléfono y se quitó las gafas. Las limpió con un pañuelo antes de calárselas. Miró sus notas -Aspatria, Holystone, Tiree, Benbecula- y comprendió la intención de Havers. La explicación de todo seguía donde siempre había estado, en Maggie.
– Son la misma persona, ¿verdad?
Helen se levantó de la silla y se acercó a él, para mirar por encima de su hombro el material desparramado sobre el escritorio. Apoyó la mano en su hombro.
El la cogió.
– Creo que sí -dijo.
– ¿Qué significa?
– Necesitó un certificado de nacimiento para un pasaporte diferente, con el fin de huir del transbordador cuando atracó en Francia. Consiguió una copia del certificado de la niña Spence en St. Catherine's House… no, entonces debía ser Somerset House, o quizá robó el original a Glayds sin que esta se enterara. Fue a Londres para ver a su hermana antes del «suicidio». Tuvo tiempo para prepararlo todo.
– Pero ¿por qué? ¿Por qué lo hizo?
– Porque, a fin de cuentas, tal vez fue la mujer sorprendida en adulterio.
Un movimiento sigiloso en la cama despertó a Helen a la mañana siguiente, y abrió un ojo. Una luz gris se filtraba por las cortinas y caía sobre su butaca favorita, sobre cuyo respaldo colgaba un abrigo. El reloj de la mesita de noche anunciaba que faltaban pocos segundos para las ocho.
– Dios -murmuró, y palmeó su almohada. Cerró los ojos con cierta determinación.
La cama volvió a moverse.
– Tommy -dijo. Movió el reloj de cara a la pared-. Creo que ni siquiera ha amanecido. De veras, cariño. Has de dormir más. ¿A qué hora nos fuimos por fin a la cama? ¿Eran las dos?
– Maldita sea -dijo Lynley en voz baja-. Lo sé. Lo sé.
– Bien, en ese caso, acuéstate.
– El resto de la respuesta está aquí, Helen. En algún sitio.
Helen frunció el ceño y rodó de costado hasta ver que él estaba apoyado contra la cabecera de la cama con las gafas suspendidas en el extremo de la nariz, mientras sus ojos discurrían sobre montones de papeles, folletos, billetes, programas y demás artículos que había desplegado sobre la cama. Helen bostezó, y al mismo tiempo, reconoció los montones. Habían registrado tres veces la caja de cosas varias perteneciente a Robin Sage antes de tirar la toalla y acostarse, pero, al parecer, Tommy aún no se había rendido. Se inclinó hacia delante, revolvió uno de los montones y se apoyó una vez más contra la cabecera como si aguardara una súbita inspiración.
– La respuesta está aquí -repitió-. Lo sé.
Helen extendió una mano por debajo de las sábanas y la apoyó sobre su muslo.
– Sherlock Holmes ya lo habría solucionado -comentó.
– No me lo recuerdes, por favor.
– Ummm. Estás caliente.
– Helen, trato de llegar a alguna deducción.
– ¿Acaso me entrometo?
– ¿A ti qué te parece?
Helen lanzó una risita, cogió la bata, se la puso sobre los hombros y se acercó a Lynley. Inspeccionó al azar uno de los montones.
– Pensaba que anoche ya tenías la respuesta. Si Susanna supo que estaba embarazada, y si el bebé no era de Sage, y si no había forma de engañarle, porque habían dejado de mantener relaciones sexuales, lo cual parece ser el caso, según su hermana… ¿Qué más quieres?
– Una razón para matarle. De momento, solo contamos con un motivo para que él la matara.
– Quizá él quería que volviera, y Susanna se negó.
– No podía obligarla.
– ¿Y si decidió reclamar la niña como suya, para obligarla a ceder?
– Una prueba genética habría desbaratado sus planes.
– En ese caso, quizá Maggie sea de él, al fin y al cabo. Quizá Sage era responsable de la muerte de Joseph, o quizá Susanna pensó que lo era, y cuando descubrió que volvía a estar embarazada, no quiso darle la oportunidad a Sage de que acabara con otro hijo.
Lynley emitió un gruñido y cogió la agenda de Sage. Helen había observado que, mientras ella dormía, Lynley también había ido a buscar por la casa un listín telefónico, que ahora estaba tirado al pie de la cama.
– Bueno… Déjame ver.
Examinó su pequeño montón de papeles y se preguntó para qué demonios querría alguien guardar aquellos sucios folletos, del tipo que los peatones reciben constantemente por la calle. Ella los habría depositado en la papelera más cercana. Detestaba negarse a cogerlos cuando veía la expresión ansiosa de los distribuidores. Pero guardarlos…
Bostezó.
– Es como seguir al revés una pista de migas, ¿no?
Lynley recorrió con un dedo una página del listín.
– Seis -dijo-. Gracias a Dios que no es Smith.
Echó un vistazo a su reloj de cadena, que estaba abierto sobre la mesa de su lado de la cama, y apartó las sábanas. Los papeles volaron como desperdicios arrebatados por el viento.
– ¿Fueron Hansel y Gretel quienes dejaron una pista de migas, o Caperucita Roja? -preguntó Helen.
Lynley estaba registrando su maleta, que estaba abierta en el suelo, y desordenaba la ropa de una forma que Denton hubiera considerado escalofriante.
– ¿De qué estás hablando, Helen?
– De esos papeles. Son como una pista de migas. Solo que él no las tiraba, sino que las cogía.
Lynley se ató el cinturón de la bata, se sentó a su lado en la cama y leyó una vez más los folletos. Ella los leyó al mismo tiempo: el primero, de un concierto en St. Martin-in-the-Fields; el segundo, de un vendedor de coches de Lambeth; el tercero, de un mitin en el auditorio de Camden Town; el cuarto, de una peluquería en la calle Clapham High.
– Venía en tren -dijo Lynley con aire pensativo, y volvió a leer los folletos-. Pásame ese plano del metro, Helen.
Con el plano en una mano, siguió reordenando los folletos, hasta colocar en primer lugar el mitin en el auditorio de Camden Town, en segundo el concierto, el vendedor de coches en tercero, y la peluquería en el cuarto.
– Tuvo que coger el primero en la estación de Euston -observó taciturno.
– Si iba a Lambeth, cogió la línea Norte y transbordó en Charing Cross -dijo Helen.
– Donde le dieron el segundo, el del concierto. ¿Dónde encaja la calle Clapham High?
– Quizá fue después de Lambeth. ¿No lo pone en su agenda?
– En el último día que pasó en Londres, solo pone Yanapapoulis.
– Yanapapoulis -suspiró Helen-. Griego. -Sintió una punzada de tristeza cuando pronunció el nombre-. He estropeado nuestra semana. Podríamos estar allí. En Corfú, ahora mismo.
Lynley la rodeó con el brazo y depositó un beso en su cabeza.
– ¿Hablar de la calle Clapham High? Lo dudo.
Lynley sonrió y dejó las gafas sobre la mesa. Se echó el pelo hacia atrás y besó el cuello de Helen.
– No exactamente -murmuró-. Hablaremos de la calle Clapham High dentro de un momento.
Cosa que, en efecto, hicieron, solo que más de una hora después.
Lynley accedió a que Helen preparara el café, pero después de la comida del día anterior no estaba dispuesto a soportar lo que pudiera sacar de los aparadores y la nevera como remedo de un auténtico desayuno. Él en persona revolvió los seis huevos que encontró en la nevera, para después aderezarlos con queso cremoso, aceitunas negras deshuesadas y champiñones. Abrió una lata de pomelo, dispuso en platos los gajos, los emborrachó con marrasquino, y se puso a hacer tostadas.
Entretanto, Helen se encargó del teléfono. Cuando el desayuno estuvo preparado, ya había verificado cinco o seis Yanapapoulis, redactado una lista de cuatro restaurantes griegos que aún no había probado, copiado una receta de un pastel de semillas de amapola empapado en ouzo. -«Cielos, eso parece terriblemente inflamable, querido»-, prometido que transmitiría a sus «superiores» una queja sobre malos tratos policiales relacionados con un atraco ocurrido cerca de Notting Hill Gate, y defendido su honor de las acusaciones vertidas por una mujer histérica, que la confundió con la amante de su marido desaparecido.
Lynley estaba colocando los platos sobre la mesa, al tiempo que vertía café y zumo de naranja en los vasos, cuando Helen dio en la diana con su última llamada. Había pedido hablar con papá o mamá. La respuesta se demoró. Lynley estaba poniendo mermelada de naranja en su plato, cuando Helen dijo:
– Lo lamento muchísimo, querido. ¿Está mamá? Pero no te habrás quedado solo en casa, ¿verdad? ¿No deberías estar en el colegio? Ah. Ya, claro, alguien ha de cuidar el resfriado de Linus… ¿Tienes Meggezones? Son fabulosos para los dolores de garganta.
– Helen, ¿qué demonios…?
Ella levantó una mano para acallarle.
– ¿Ella está dónde…? Entiendo. ¿Puedes decirme el nombre, querido? -Lynley vio que sus ojos se abrían de par en par y la sonrisa que curvaba sus labios-. Fabuloso. Es maravilloso, Philip. Me has sido de gran ayuda. Muchísimas gracias… Sí, querido, dale el caldo de pollo.
Colgó el teléfono y salió de la cocina.
– Helen, el desayuno está…
– Un momentito, querido.
Lynley gruñó y pinchó una porción de huevos. No estaban nada mal. La combinación de sabores no habría conseguido que Denton los aprobara o sirviera, pero siempre había sido muy maniático respecto a la comida.
– Mira.
Helen entró en la cocina como una exhalación, con la bata revoloteando a su alrededor como un remolino de seda color borgoña -era la única mujer que Lynley conocía capaz de calzar zapatillas de tacón alto con borlas como copos de nieve, teñidas a juego con el resto de su indumentaria nocturna-, y le ofreció uno de los folletos que habían mirado antes.
– ¿Qué?
– «El Cabello Aparente.» Calle Clapham High. Señor, qué nombre más horroroso para una peluquería. Siempre odio esos juegos de palabras: Puro Éxtasis, La Atracción Principal. ¿Quién se los va a creer?
Lynley esparció mermelada sobre una tostada, mientras Helen se sentaba y capturaba con la cuchara tres gajos de pomelo.
– Tommy, querido -exclamó-, sabes cocinar. Creo que debería seguir contigo.
– Eso inflama mi corazón. -Echó un vistazo al papel que sostenía en la mano-. «Estilo unisex -leyó-. Descuentos. Pregunte por Sheelah.»
– Yanapapoulis -dijo Helen-. ¿Qué has puesto en esos huevos? Están divinos.
– ¿Sheelah Yanapapoulis?
– La misma, y debe de ser el Yanapapoulis que estábamos buscando, Tommy. Sería demasiada casualidad que Robin Sage hubiera ido a ver a una Yanapapoulis y estuviera en posesión de los anuncios de un lugar donde trabajara una Yanapapoulis diferente. ¿No crees? -Prosiguió, sin aguardar la respuesta-. Estuve hablando con su hijo, a propósito. Dijo que llamara a su trabajo, y que preguntara por Sheelah.
Lynley sonrió.
– Eres una maravilla.
– Y tú un buen cocinero. Si hubieras estado aquí ayer para preparar el desayuno de papá…
Lynley dejó a un lado el folleto y se dedicó a sus huevos.
– Eso tiene fácil remedio -dijo, como si tal cosa.
– Supongo. -Helen añadió leche a su café y una cucharada de azúcar-. ¿También pasas la aspiradora a las alfombras y limpias las ventanas?
– En caso necesario.
– Cielos, quizá saldría la más beneficiada del trato.
– ¿Es eso, pues?
– ¿Qué?
– Un trato.
– Tommy, eres absolutamente inhumano.
26
Si bien el hijo de Sheelah Yanapapoulis había recomendado llamar por teléfono a El Cabello Aparente, Lynley se decantó por una visita personal. Encontró la peluquería en la planta baja de un estrecho edificio victoriano tiznado de hollín, encajado entre un restaurante hindú y una tienda de reparaciones de aparatos eléctricos, en la calle Clapham High. Había atravesado el río por Albert Bridge y rodeado Clapham Common, en cuya parte norte Samuel Pepys [11] había sido devotamente atendido durante sus últimos años. Se había denominado a la zona el «Clapham paradisíaco» durante la época de Pepys, pero entonces era un pueblo, con sus edificios y casas diseminados en una curva desde la esquina noreste del ejido, y con campos y huertos en lugar de las calles apretujadas que habían acompañado a la llegada del ferrocarril. En esencia, el ejido continuaba inviolado, pero muchas de las agradables villas que daban a él habían sido demolidas y sustituidas por edificios del siglo diecinueve, más pequeños y menos inspirados.
La lluvia que se había iniciado el día anterior continuó cayendo mientras Lynley conducía por la calle principal. En los bordillos se amontonaba la consabida colección de envoltorios, bolsas, periódicos y basura selecta, formando montones mojados carentes de todo color. Había conseguido eliminar casi por completo el tráfico peatonal. Aparte de un hombre sin afeitar vestido con un raído abrigo de tweed, que arrastraba los pies, hablaba solo y se protegía la cabeza con un periódico, el único ser que se veía por la calle en aquel momento era un perro vagabundo que olfateaba un zapato tirado sobre una caja de madera volcada.
Lynley encontró un lugar para aparcar en la avenida de St. Luke, cogió el abrigo y el paraguas, y volvió hacia la peluquería, donde descubrió que la lluvia también había perjudicado al negocio. Abrió la puerta y fue asaltado por el nauseabundo olor que se desprende cuando alguien inflige una permanente a una cabeza inocente, y vio que la única persona del local era la receptora de la maloliente operación de belleza. Se trataba de una mujer regordeta de unos cincuenta años, que aferraba un ejemplar de Royalty Monthly.
– Caramba, Stace, mira esto -decía-. El vestido que llevó al Ballet Real debía costar cuatrocientas libras, como mínimo.
– Gloria a Dios en las alturas -fue la respuesta de Stace, en un tono intermedio entre un contenido entusiasmo y un gigantesco fastidio.
Roció con algún producto químico un diminuto rulo rosado de la cabeza de su clienta y contempló su reflejo en el espejo. Se alisó las cejas, que llegaban hasta puntos curiosos de su frente y hacían juego con su cabello negro como el carbón. En ese instante, vio a Lynley, parado detrás del mostrador de cristal que separaba la minúscula sala de espera del resto del local.
– No atendemos a hombres, cariño. -Movió la cabeza en dirección a la silla siguiente, y sus largos pendientes tintinearon como castañuelas-. Ya sé que pone unisex en todos los anuncios, pero solo es los lunes y los miércoles, cuando viene Rog. Hoy no le toca. Solo estamos servidora y Sheel. Lo siento.
– De hecho, estoy buscando a Sheelah Yanapapoulis -contestó Lynley.
– ¿De veras? Si tampoco hace hombres. Quiero decir -guiñó un ojo-, no lo hace de esta manera. En cuanto a la otra… Bueno, siempre ha tenido suerte esa chica, ¿no? -Se volvió hacia la parte trasera del local-. ¡Sheelah! Sal. Hoy es tu día de suerte.
– Stace, ya te dije que me iba, ¿vale? Linus tiene anginas y estuve de pie toda la noche. Esta tarde no hay ninguna reserva, de modo que es absurdo quedarse.
La voz, que sonaba quejosa y cansada, llegó acompañada de algunos ruidos. Un bolso se cerró con un clic metálico; una prenda chasqueó cuando fue agitada; botas de goma rebotaron en el suelo.
– Sheel es guapa -dijo Stace con otro guiño-. No te la querrías perder por nada del mundo. Confía en mí, cariño.
– ¿Es mi Harold, que se está divirtiendo contigo? Porque si lo es…
Salió de la trastienda mientras se ponía una bufanda negra sobre el cabello, que llevaba corto, modelado artísticamente y de un tono rubio blanco que solo podía ser consecuencia de haberlo blanqueado o de haber nacido albina. Vaciló cuando vio a Lynley. Sus ojos azules resbalaron sobre él, tomaron nota y evaluaron el abrigo, el paraguas, el corte de pelo. Una expresión cautelosa inundó de inmediato su rostro; su nariz y barbilla, tan similares a las de un ave, dieron la impresión de encogerse. Al cabo de un momento, levantó la cabeza con un movimiento brusco.
– Soy Sheelah Yanapapoulis. ¿Quién desea conocerme, exactamente?
Lynley exhibió su tarjeta.
– DIC de Scotland Yard.
La joven se estaba abotonando un impermeable verde, y aunque procedió con más lentitud cuando Lynley se identificó, no se detuvo.
– ¿Policía, pues?
– Sí.
– No tengo nada en absoluto que decirles. Se ajustó el bolso sobre el brazo.
– Seré breve -dijo Lynley-. Y me temo que es importante.
La otra peluquera se había apartado de su dienta.
– Sheel, ¿quieres que llame a Harold? -preguntó, algo alarmada.
Sheelah no le hizo caso.
– Importante ¿para quién? ¿Se ha metido en un lío alguno de mis chicos? Hoy les he dejado en casa, si se supone que es un crimen. Todos se han resfriado. ¿Han hecho alguna barrabasada?
– No que yo sepa.
– Siempre están jugando con el teléfono. Gino llamó el mes pasado al 999 y gritó ¡fuego! Recibió una azotaina, pero es muy terco, como su padre. No me extrañaría que lo volviera a hacer.
– No he venido por sus hijos, señora Yanapapoulis, aunque Philip me dijo dónde podría encontrarla.
La mujer se ató las botas alrededor de los tobillos. Se enderezó con un gruñido y hundió los puños en la región lumbar. En aquella postura, Lynley se fijó en un detalle nuevo. Estaba embarazada.
– ¿Podemos hablar en algún sitio? -preguntó.
– ¿Sobre qué?
– Sobre un hombre llamado Robin Sage.
Las manos de Sheelah volaron hacia su estómago.
– Usted le conoce -siguió Lynley.
– ¿Y qué?
– Sheel, voy a llamar a Harold -dijo Stace-. No le hará gracia que hables con polis, ya lo sabes.
– Si se va a casa, la llevaré en coche -dijo Lynley-. Hablaremos por el camino.
– Escuche: soy una buena madre. Nadie dice lo contrario. Pregunte a quien quiera. Pregunte a Stace.
– Es una santa -informó Stace-. ¿Cuántas veces ha ido descalza para comprar las bambas que querían? ¿Cuántas veces, Sheel? ¿Cuándo fue la última vez que comiste fuera? ¿Quién plancha, si no tú? ¿Cuántos vestidos nuevos te compraste el año pasado?
Stace exhaló un suspiro. Lynley aprovechó el momento.
– Estoy investigando un asesinato -dijo.
La única cliente del local bajó la revista. Stace apretó el frasco contra su pecho. Sheelah miró a Lynley como si sopesara sus palabras.
– ¿De quién? -preguntó.
– De él. De Robin Sage.
Las facciones de Sheelah se suavizaron y abandonó sus aires bravucones. Respiró hondo.
– Bien, vivo en Lambeth y mis hijos me están esperando. Si quiere hablar, lo haremos allí.
– Tengo el coche fuera -dijo Lynley.
– ¡Voy a llamar a Harold! -gritó Stace cuando salían.
Cayó un nuevo chaparrón en cuanto Lynley cerró la puerta. Abrió el paraguas, y aunque era bastante grande para los dos, Sheelah guardó las distancias mediante el expediente de abrir uno plegable, que sacó del bolsillo del impermeable. Guardó silencio hasta que el coche se puso en marcha, hacia Clapham Road y Lambeth.
– Menudo cacharro, señor -dijo-. Espero que lleve alarma, de lo contrario le aseguro que no quedará ni un tornillo cuando salga de mi piso. -Acarició el asiento de piel-. A mis chicos les gustaría.
– ¿Tiene tres hijos?
– Cinco.
Se subió el cuello del impermeable y miró por la ventana.
Lynley la miró de reojo. Su actitud era arrabalera y sus preocupaciones adultas, pero no parecía tan mayor como para tener cinco hijos. Aún no habría cumplido los treinta.
– Cinco -repitió-. Deben darle mucho trabajo.
– Gire a la izquierda por South Lambeth Road.
Fueron en dirección al Albert Enbankment, y cuando toparon con una retención cerca de la estación de Vauxhall, ella le guió por un laberinto de calles, que al final les condujeron hasta el bloque en que Sheelah y su familia vivían. Veinte pisos de altura, acero y hormigón, sin el menor adorno y rodeado por más acero y hormigón. Sus colores dominantes eran un metálico oxidado y un beige amarillento.
El ascensor olía a pañales mojados. La pared posterior estaba cubierta por anuncios de asambleas comunitarias, organizaciones para la detección del crimen, y temas de ardiente actualidad, desde la violación al sida. Las paredes laterales consistían en espejos rotos. Las puertas se habían reducido a un amasijo de grafiti ilegibles, en medio del cual se destacaban las palabras «Héctor chupa pollas», en brillantes letras rojas.
Sheelah dedicó la ascensión a sacudir el paraguas, plegarlo, guardarlo en el bolsillo, quitarse la bufanda y ahuecarse el cabello, estirándolo hacia delante desde el centro. Formó una especie de cresta inclinada, desafiando a las leyes de la gravedad.
– Por aquí -dijo Sheelah, cuando las puertas del ascensor se abrieron.
Le guió hacia la parte posterior del edificio por un angosto pasillo, flanqueado por puertas numeradas. Detrás de estas se oía música, televisores y voces.
– ¡Suéltame, Billy! -gritó una mujer.
Chillidos de niños se oían en el piso de Sheelah.
– ¡No, no! ¡No puedes obligarme!
Retumbó el sonido de un tambor, golpeado por alguien de talento solo moderado. Sheelah abrió la puerta.
– ¿Cuál de mis chicos va a dar un beso a mamá? -gritó.
Al instante, tres de sus hijos la rodearon, todos pequeños y ansiosos por corresponder. Cada uno gritaba más fuerte que el otro. Su conversación consistió en:
– Philip dice que hemos de ser obedientes pero no lo somos, ¿verdad?
– ¡Obligó a Linus a tomar caldo de pollo para desayunar!
– Hermes ha cogido mis calcetines y no se los quiere quitar, y Philip dice…
– ¿Dónde está, Gino? -preguntó Sheelah-. ¡Philip! Ven a dar a tu mamá lo que se merece.
Un esbelto muchacho de piel color arce de unos doce años se asomó a la puerta de la cocina con una cuchara de madera en una mano y una olla en la otra.
– Estoy haciendo puré -explicó-. Las patatas están hirviendo. Las estoy vigilando.
– Ven a dar un beso a mamá.
– Ven tú.
– No, ven tú.
Sheelah señaló su mejilla. Philip se acercó y cumplió su deber. Le dio una palmada suave y le agarró el cabello, donde el pick que utilizaba para peinarse se erguía como una toca de plástico. Se lo quitó.
– Deja de actuar como tu papá. Eso me pone a parir, Philip. -Lo guardó en el bolsillo posterior de los tejanos de Philip y le dio una palmada en el trasero-. Estos son mis chicos -dijo a Lynley-. Mis chicos superespeciales. Y este señor es un policía, de modo que id con cuidado, ¿vale?
Los chicos contemplaron a Lynley. Este hizo lo posible por no devolverles la mirada. Recordaban más a una delegación de las Naciones Unidas que a los miembros de una familia, y era evidente que las palabras «tu papá» poseían un significado diferente para cada niño.
Sheelah los fue presentado, con un pellizco aquí, un beso allí, un mordisco en el cuello, una ruidosa pedorreta en la mejilla. Philip, Gino, Hermes, Linus.
– Mi angelito, Linus -dijo-. El de las anginas que me han dado la noche.
– Y Peamut -dijo Linus, palmeando ruidosamente el estómago de su madre.
– Exacto. ¿Cuántos hace este, cariño?
Linus alzó una mano con los dedos extendidos, sonriente, mientras los mocos manaban a chorro de su nariz.
– ¿Cuántos son? -preguntó su madre.
– Cinco.
– Un encanto. -Le pellizcó el estómago-. Y tú, ¿cuántos años tienes?
– ¡Cinco!
– Exacto. -Se quitó el impermeable y lo dio a Gino-. Traslademos esta pandilla a la cocina. Si Philip está haciendo puré, quiero ver las salchichas. Hermes, deja ese tambor y ayuda a Linus a sonarse. ¡No utilices los faldones de la camisa para hacerlo, joder!
Los chicos la siguieron a la cocina, una de las cuatro habitaciones que daban a la sala de estar, junto con dos dormitorios y un cuarto de baño abarrotado de camiones de plástico, pelotas, dos bicicletas y un montón de ropa sucia. Lynley vio que los dormitorios daban al bloque contiguo, y los muebles impedían cualquier movimiento en ambos: dos conjuntos de literas en una habitación, una cama de matrimonio y una cuna en la otra.
– ¿Ha llamado Harold esta mañana? -preguntó Sheelah a Philip, cuando Lynley entró en la cocina.
– No. -Philip frotó la mesa de la cocina con un paño decididamente gris-. Has de cortar con ese tío, mamá. Es un mal rollo.
La mujer encendió un cigarrillo y, sin aspirar el humo, lo dejó en el cenicero y se inclinó sobre el humo para inhalar.
– No puedo hacerlo, cariño. Peamut necesita a su papá.
– Ya. Bueno, fumar no es bueno para ella, ¿verdad?
– No estoy fumando. ¿Me has visto fumar? ¿Has visto un cigarrillo colgando de mi boca?
– Es igual de malo. Lo estás respirando, ¿no? Respirarlo es malo. Podríamos morirnos todos de cáncer.
– Crees que lo sabes todo, pero…
– Como mi papá.
Sheelah sacó una sartén de una alacena y se acercó a la nevera, de la que colgaban dos listas pegadas con celo amarillo. Una llevaba escrito en la parte superior normas, y la otra tareas. Alguien había garrapateado en diagonal sobre ambas: ¡Que te den por el culo, mamá! Sheelah arrancó las listas y se volvió hacia los chicos. Philip estaba frente a los fogones, vigilando las patatas. Gino y Hermes gateaban alrededor de las patas de la mesa. Linus hundió la mano en una caja de cereales que estaba tirada en el suelo.
– ¿Quién de vosotros ha sido? -preguntó Sheelah-. Vamos, quiero saberlo. ¿Quién ha sido el cabrón?
Se hizo el silencio. Los niños miraron a Lynley, como si hubiera venido para detenerles por el delito.
Sheelah arrugó los papeles y los tiró sobre la mesa.
– ¿Cuál es la norma número uno? ¿Cuál ha sido siempre la norma número uno? ¿Gino?
El niño escondió las manos detrás de la espalda, como temeroso de recibir un palmetazo.
– Respetar la propiedad -contestó.
– ¿Y de quién era esa propiedad? ¿Sobre qué propiedad decidiste escribir?
– ¡Yo no he sido!
– ¿No? No me vengas con monsergas. ¿Quién causa problemas, sino tú? Llévate estas listas al dormitorio y cópialas diez veces.
– Pero mamá…
– No habrá salchichas y puré hasta que lo hagas. ¿Entendido?
– Yo no…
Sheelah le cogió por el brazo y le empujó en dirección al dormitorio.
– No quiero verte hasta que las listas estén terminadas.
Los demás niños intercambiaron miradas de astucia cuando Gino desapareció. Sheelah se acercó a la encimera y aspiró más humo.
– No he superado el mono -dijo a Lynley, refiriéndose al cigarrillo-. Pude con otras cosas, pero esta no.
– Yo también fumaba -dijo Lynley.
– ¿Sí? Entonces, ya me comprende. -Sacó las salchichas de la nevera y las puso en la sartén. Encendió el fuego, acarició el cuello de Philip y le besó ruidosamente en la sien-. Jesús, eres un tío guapísimo, ¿sabes? Dentro de cinco años, las chicas se volverán locas por ti. Tendrás que ahuyentarlas como si fueran moscas.
Philip sonrió y se soltó del abrazo.
– ¡Mamá!
– Sí, te encantará esto cuando seas un poco mayor, pero…
– Como a mi papá.
Sheelah le pellizcó el trasero.
– Cabronazo. -Se volvió hacia la mesa-. Hermes, vigila esas salchichas. Acerca la silla. Linus, pon la mesa. He de hablar con este caballero.
– Quiero cereales -dijo Linus.
– Para comer, no.
– ¡Quiero cereales!
– Te he dicho que para comer no. -Cogió la caja y la tiró dentro de un aparador. Linus empezó a llorar-. ¡Para! Es por culpa de su papá -explicó a Lynley-. Esos malditos griegos. Maleducan a sus hijos. Son peores que los italianos. Salgamos de aquí.
Se llevó el cigarrillo a la sala de estar y se detuvo junto a la tabla de planchar para enrollar un cable raído alrededor de la plancha. Apartó de un puntapié una enorme cesta de colada, y algunas prendas cayeron al suelo.
– Es estupendo sentarse.
Suspiró cuando se hundió en el sofá. Los almohadones tenían cobertores rosas. El color verde original asomaba por los agujeros de quemaduras. Detrás de ella, la pared estaba decorada con un gran collage de fotografías. La mayoría eran instantáneas. Se extendían en forma de estrella a partir de un retrato de estudio profesional situado en el centro. Aunque aparecían algunos adultos en todas salía un niño, como mínimo. Hasta las fotografías de la boda de Sheelah -al lado de un hombre moreno, con gafas de montura metálica y un visible hueco entre los dientes delanteros- plasmaban a dos de sus hijos, un Philip mucho más pequeño, vestido de acompañante de honor, y Gino, que no tendría más de dos años.
– ¿Es obra suya? -preguntó Lynley, y movió la cabeza en dirección al collage, mientras la mujer torció el cuello para mirarlo.
– ¿Quiere decir si lo he hecho yo? Sí. Los chicos me ayudaron, pero casi todo lo hice yo. ¡Gino! -Se inclinó hacia delante en el sofá-. Vuelve a la cocina y come.
– Pero las listas…
– Haz lo que te digo. Ayuda a tus hermanos y cierra el pico.
Gino se encaminó a la cocina, dirigió una mirada cautelosa a su madre y agachó la cabeza. Los ruidos de la cocina disminuyeron de intensidad.
Sheelah tiró la ceniza del cigarrillo y lo sostuvo bajo la nariz unos momentos. Después, volvió a dejarlo en el cenicero.
– Vio a Robin Sage en diciembre, ¿verdad? -dijo Lynley.
– Justo antes de Navidad. Vino a la peluquería, como usted. Pensé que quería cortarse el pelo, le habría ido bien un estilo nuevo, pero quería hablar. Allí no, aquí. Como usted.
– ¿Le dijo que era un sacerdote anglicano?
– Iba con el uniforme de cura, o como se llame, pero pensé que sería un disfraz. Sería muy propio de Servicios Sociales enviar a alguien para que husmeara vestido de sacerdote, a la caza de pecadores. Estoy hasta el gorro de esa gente, se lo digo en serio. Vienen dos veces al mes, como mínimo, acechando como buitres por si golpeo a uno de mis chicos y así poder llevárselo y meterlo en lo que ellos llaman un hogar adecuado. -Lanzó una amarga carcajada-. Pueden esperar sentados. Jodidos mamones.
– ¿Por qué pensó que le enviaba Servicios Sociales? ¿Hizo alguna referencia? ¿Le enseñó una tarjeta?
– Fue por su forma de actuar en cuanto entró en casa. Dijo que quería hablar sobre aspectos religiosos, por ejemplo, ¿dónde enviaba a mis hijos para que aprendieran las enseñanzas de Jesús?, ¿íbamos a la iglesia y dónde? Se pasó todo el rato escudriñando el piso, como si estuviera calculando si sería apropiado para Peamut cuando naciera. Quería hablar sobre lo que es ser madre, si quería a mis hijos, si les enseñaba religión, cómo les enseñaba y qué clase de disciplina les imponía. La mierda típica de los asistentes sociales. -Encendió la lámpara. Una bufanda púrpura cubría de cualquier manera la pantalla. Cuando la bombilla se encendió, aparecieron manchones de cola que imitaban la forma del continente americano bajo la tela-. Pensé que iba a ser mi nuevo asistente social, y que no era una forma muy inteligente de hacérmelo saber.
– Pero él nunca le dijo eso.
– Se limitaba a mirarme como siempre hacen ellos, con la cara arrugada y las cejas fruncidas. -Imitó bastante bien la expresión de falsa conmiseración. Lynley intentó reprimir una sonrisa, pero fracasó. La mujer asintió-. Me han venido a importunar muchos desde que tuve mi primer hijo, señor. Nunca ayudan y nunca cambian nada. No creen que intentas esforzarte al máximo, y si algo pasa, te culpan enseguida. Los odio a todos. Por su culpa perdí a mi Tracey Joan.
– ¿Tracey Jones?
– Tracey Joan. Tracey Joan Cotton.
Cambió de postura y señaló la foto de estudio que ocupaba el centro del collage. En ella, una niña risueña vestida de rosa abrazaba un elefante gris de peluche. Sheelah tocó con los dedos la cara de la niña.
– Mi pequeña -dijo-. Así era mi Tracey.
Lynley notó que se le erizaba el vello de las manos. Sheelah había dicho cinco hijos. Como estaba embarazada, no la había entendido bien. Se levantó de la silla y examinó de cerca la foto. La niña no aparentaba más de cuatro o cinco meses de edad.
– ¿Qué le pasó? -preguntó.
– La secuestraron una noche. De mi propio coche.
– ¿Cuándo?
– No lo sé. Entré en el pub para buscar a su papá -se apresuró a explicar, cuando vio la expresión de Lynley-. La dejé durmiendo en el coche porque tenía fiebre y había dejado por fin de berrear. Cuando salí, había desaparecido.
– Me refería a cuánto tiempo hace que ocurrió.
– Hizo doce años en noviembre. -Cambió otra vez de postura, lejos de la fotografía. Se frotó los ojos-. Tenía seis meses, mi Tracey Joan, y cuando la raptaron, los jodidos Servicios Sociales no hicieron otra cosa que denunciarme a la policía.
Lynley se quedó sentado en el Bentley. Le pasó por la cabeza volver a fumar. Recordó la plegaria de Ezequiel que estaba subrayada en el libro de Robin Sage: «Cuando el hombre malvado se arrepiente de las iniquidades que ha cometido para dedicarse a lo que es justo y lícito, salvará su alma inmortal». Comprendió.
Todo se reducía a aquello: él había querido salvar el alma de la mujer, pero ella había querido salvar a su hija.
Lynley se preguntó a qué tipo de dilema moral se habría enfrentado el clérigo cuando localizó por fin a Sheelah Yanapapoulis. Sin duda, su mujer le habría contado la verdad. La verdad era su única defensa y la mejor manera de convencerle de que pasara por alto el delito cometido tantos años antes.
Escucha, le habría dicho, yo la salvé, Robin. ¿Quieres saber lo que decía el expediente de Kate acerca de sus padres, su ambiente y lo que le pasó? ¿Quieres saberlo todo, o vas a condenarme sin conocer todos los hechos?
Sage habría accedido a escuchar. En el fondo, era un hombre honrado, obsesionado por proceder con justicia, no solo ceñirse a la ley. Escuchó la historia, y después fue a verificarla a Londres. Primero, se entrevistó con Kate Gitterman y trató de descubrir si su mujer había tenido acceso a los informes de su hermana, en aquella lejana época cuando trabajaba para Servicios Sociales. Después, se personó en Servicios Sociales para seguir el rastro de la muchacha cuya hija había sufrido una fractura de cráneo y otra de pierna antes de los dos meses, para ser luego secuestrada en una calle de Shoreditch. No debió resultarle difícil recabar la información.
Su madre tenía quince años, le habría dicho Susanna. Su padre, trece. Con semejantes antecedentes, la vida no le reservaba la menor oportunidad. ¿No lo entiendes? ¿No lo ves? Sí, yo la cogí, Robin, y volvería a hacerlo.
Sage fue a Londres. Vio lo que Lynley había visto. La conoció. Tal vez, mientras hablaba con ella en el asfixiante piso, Harold habría llegado, diciendo: «¿Cómo está mi nena? ¿Cómo está mi querida mamá?», mientras apoyaba su mano morena sobre el estómago de Sheelah, una mano en la que centelleaba la alianza de oro. Quizá también habría oído a Harold susurrar: «Esta noche no puedo, nena. No montes un número, Sheel, no puedo hacerlo» en el pasillo, cuando se marchaba.
¿Tienes idea de cuántas segundas oportunidades concede Servicios Sociales a una madre que maltrata a sus hijos, antes de quitárselos?, habría preguntado ella. ¿Sabes lo difícil que es, de entrada, demostrar malos tratos, cuando el niño aún no sabe hablar y parece que existe una explicación razonable del accidente?
– Nunca le toqué ni un pelo -había dicho Sheelah a Lynley-, pero no me creyeron. Oh, me dejaron conservarla porque no pudieron demostrar nada, pero me obligaron a ir a clases, tenía que presentarme cada semana y… -Aplastó el cigarrillo-. Todo fue por culpa de Jimmy, su estúpido padre. La niña estaba llorando y él no sabía cómo callarla. La dejé con él solo una hora y Jimmy maltrató a mi nena. Perdió los estribos… La tiró… La pared… Yo nunca, jamás, pero nadie me creyó y él no confesó.
De modo que cuando la niña desapareció y la joven Sheelah Cotton, aún no Yanapapoulis, juró que la habían raptado, Kate Gitterman telefoneó a la policía y dio su opinión profesional de la situación. Examinaron a la madre, comprobaron su nivel de histeria y buscaron un cadáver, en lugar de seguir el posible rastro del secuestrador. Nadie implicado de la investigación relacionó nunca el suicidio de una joven frente a la costa de Francia con un secuestro en Londres acaecido casi tres semanas después.
– Pero no encontraron el cadáver, ¿verdad? -dijo Sheelah, mientras se secaba las mejillas-. Porque yo nunca le hice daño. Era mi niña. La quería, de veras.
Los niños habían salido a la puerta de la cocina mientras ella lloraba. Linus atravesó a gatas la sala de estar y se sentó a su lado en el sofá. Ella lo abrazó y meció, con la mejilla apretada contra su cabeza.
– Soy una buena madre. Cuido de mis hijos. Nadie dice lo contrario, y nadie me los va a robar.
Sentado en el Bentley con las ventanas empañadas y el tráfico de la calle Lambeth rugiendo a su alrededor, Lynley recordó el final de la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Consistía en lapidarla, pero solo el hombre libre de pecado -muy interesante, pensó, que fueran los hombres, y no las mujeres, quienes se encargan de la lapidación- podía juzgar y administrar el castigo. El que no tuviera el alma inmaculada debía hacerse a un lado.
Ve a Londres si no me crees, debió decir a su marido. Verifica la historia. Comprobarás si merecía vivir con una madre que le fracturó el cráneo.
Y Sage había ido. La había conocido. Y después, tuvo que tomar la decisión. Comprendió que no estaba libre de pecado. La incapacidad de Sage para ayudar a su mujer a reconciliarse con su dolor cuando Joseph murió la había inducido en parte a cometer el delito. ¿Cómo podía ahora levantar una piedra contra ella, cuando él era el responsable, siquiera en parte, de lo que su mujer había hecho? ¿Cómo podía iniciar un proceso que la destruiría para siempre, al tiempo que corría el riesgo de perjudicar también a la niña? ¿Era ella, en verdad, mejor para Maggie que aquella mujer de pelo albino, con hijos de todos los colores que no tenían padre? Aun en ese caso, ¿podía dar la espalda a un delito considerando que su castigo era una injusticia todavía mayor?
Había rezado para saber cuál era la diferencia entre lo que es moral y lo que es justo. La conversación telefónica con su esposa, el último día de su vida, había telegrafiado su futura decisión: «Usted puede juzgar lo que ocurrió entonces. No sabe lo que es justo ahora. No está en sus manos, sino en las de Dios».
Lynley consultó su reloj. La una y media. Iría en avión a Manchester y alquilaría un Range Rover. Llegaría a Winslough por la noche.
Levantó el teléfono del coche y marcó el número de Helen. Ella lo adivinó todo cuando Lynley dijo su nombre.
– ¿Te acompaño? -preguntó.
– No, ahora no deseo compañía. No tardaré mucho.
– Eso da igual, Tommy.
– A mí sí me da.
– Quiero ayudarte de alguna manera.
– Espérame aquí cuando llegue.
– ¿Cómo?
– Quiero volver a casa, y eso significa a ti.
La vacilación de Helen se prolongó unos segundos. Lynley pensó que podía oír su respiración, pero sabía que era imposible, considerando la conexión. Debía estarse escuchando a él mismo.
– ¿Qué haremos? -preguntó ella.
– Nos amaremos mutuamente. Nos casaremos. Tendremos hijos. Confiaremos en lo mejor. Dios, no sé más, Helen.
– Eso suena horrible. ¿Qué vas a hacer?
– Voy a quererte.
– No me refiero aquí, sino a Winslough. ¿Qué vas a hacer?
– Desear ser Salomón en lugar de Némesis.
– Oh, Tommy.
– Dilo. Has de decirlo alguna vez. Podría ser ahora.
– Te esperaré. Siempre. Cuando todo haya acabado. Ya lo sabes.
Poco a poco, con sumo cuidado, Lynley colgó el teléfono.
La obra de Nemesis
27
– ¿La estaba buscando, Tommy? -preguntó Deborah-. ¿Piensas que nunca creyó que se hubiera ahogado? ¿Por eso se trasladaba de parroquia en parroquia? ¿Por eso vino a Winslough?
St. James añadió otra cucharada de azúcar a su taza y contempló a su esposa con aire pensativo. Se había servido café, pero sin añadir nada. Daba vueltas entre sus manos a la pequeña jarra de crema. No levantó la vista mientras aguardaba la respuesta de Lynley. Era la primera vez que había hablado.
– Creo que fue pura coincidencia.
Lynley pinchó un trozo de buey. Había llegado a Crofters Inn cuando St. James y Deborah estaban terminando de cenar. Aunque aquella noche no tenían el comedor para ellos solos, las otras dos parejas que estaban saboreando el buey a la Wellington y el costillar de cordero se habían trasladado al salón para tomar café. Entre las apariciones de Josie Wragg en el comedor para servir uno u otro plato de carne a Lynley, este les había narrado la historia de Sheelah Cotton Yanapapoulis, Katherine Gitterman y Susanna Sage.
– Pensad en los hechos -prosiguió-. No iba a la iglesia; vivía en el norte cuando él vivía en el sur; no paraba de moverse de un lado a otro; elegía poblaciones aisladas. Cuando las poblaciones perdían parte de ese aislamiento, se limitaba a irse.
– Excepto esta última vez -apuntó St. James.
Lynley cogió su copa de vino.
– Sí. Es extraño que no se fuera al cabo de vivir dos años aquí.
– Quizá sea a causa de Maggie -dijo St. James-. Es una adolescente. Su novio vive aquí, y según lo que Josie explicó anoche con su habitual pasión por los detalles, es una relación bastante seria. Tal vez le resultara difícil, como a todo el mundo, alejarse de alguien a quien ama. Tal vez se negó a marchar.
– Una posibilidad muy razonable, pero el aislamiento era esencial para su madre.
Deborah levantó ta cabeza al oír aquellas palabras. Empezó a hablar, pero se contuvo.
Lynley continuó.
– Parece extraño que Juliet, o Susanna, como queráis, no interviniera para forzar la situación. Al fin y al cabo, su aislamiento en Cotes Hall debía terminar tarde o temprano. Cuando la renovación terminara, Brendan Power y su mujer… -Hizo una pausa y pinchó un trozo de patata-. Por supuesto.
– Ella era la que boicoteaba las obras de la mansión.
– Posiblemente. Una vez estuviera ocupada, aumentaban las posibilidades de que la vieran. No la gente del pueblo, que ya la había visto en alguna ocasión, sino los invitados. Y con un niño recién nacido, Brendan Power y su mujer habrían recibido invitados: familia, amigos, forasteros.
– Por no mencionar al vicario.
– No quería correr el riesgo.
– Aun así, debió saber el nombre del nuevo vicario mucho antes de que le viera. Es extraño que no se inventara alguna crisis para huir.
– Tal vez lo intentó, pero el vicario llegó a Winslough en otoño. Maggie ya había empezado el colegio. Si en verdad su madre había accedido a quedarse en el pueblo para complacer a Maggie, mucho le habría costado encontrar una excusa para marcharse.
Deborah soltó la jarrita de crema y la apartó.
– Tommy -dijo, con una voz tan controlada que sonó como estrangulada-, no entiendo cómo estás tan seguro. Quizá no era necesario que huyera -se apresuró a continuar, cuando Lynley la miró-. ¿Qué pruebas tienes de que Maggie no es su auténtica hija? Podría ser suya, ¿no?
– Es muy improbable, Deborah.
– Pero estás extrayendo conclusiones sin poseer todos los datos.
– ¿Qué más datos necesito?
– ¿Y si…? -Deborah cogió la cuchara y la aferró como si fuera a golpear la mesa para subrayar su frase. Después, la dejó caer-. Supongo que… -empezó con voz desmayada-. No sé.
– Yo diría que una radiografía de la pierna de Maggie demostraría que se rompió una vez, y la prueba del ADN confirmaría el resto -dijo Lynley.
En respuesta, Deborah se levantó.
– Sí. Bien, escuchad. Lo siento, pero estoy un poco cansada. Creo que subiré a la habitación. Yo… No, Simon, por favor, quédate. Tommy y tú tendréis muchas cosas de qué hablar. Buenas noches.
Salió de la sala antes de que pudieran contestar. Lynley la siguió con la mirada.
– ¿He dicho algo que no debía? -preguntó a St. James.
– No, para nada.
St. James contempló la puerta, pensando que Deborah volvería. Al cabo de unos momentos, se volvió hacia su amigo. Sus motivos para interrogar a Lynley eran dispares, pero Deborah había dado en el clavo, aunque no en el que quería.
– ¿Por qué no se defendió? -preguntó-. ¿Por qué no reclamó a Maggie como propia, el producto de una relación pasajera?
– Yo también me lo pregunté al principio. Parecía lo más lógico, pero Sage había conocido a Maggie antes, recuerda. Averiguó su edad, la misma que habría tenido su Joseph. Juliet no tuvo otra alternativa. Sabía que no podía ponerle una venda en los ojos, sino contarle toda la verdad y esperar lo mejor.
– ¿Le contó la verdad?
– Supongo. Al fin y al cabo, la verdad ya era bastante mala: adolescentes solteros con un bebé que ya había sufrido una fractura de cráneo y pierna. No me cabe duda de que se vio como la salvación de Maggie.
– Pudo serlo.
– Lo sé. Eso es lo más jodido. Pudo serlo. Imagino que Robin Sage también lo sabía. Había visitado a la Sheelah Yanapapoulis adulta. Imposible saber cómo habría sido la adolescente de quince años en posesión de un bebé. Pudo extraer conclusiones basadas en sus demás hijos: cómo eran, qué contaba la mujer sobre los niños y su educación, cómo actuaba con ellos, pero de ninguna manera podía saber qué habría sido de Maggie si hubiera crecido con Sheelah como madre en lugar de Juliet Spence. -Lynley se sirvió otra copa de vino y sonrió-. Me alegro de no estar en la misma situación que Sage. Su decisión fue agónica. La mía solo es desoladora. Y aun así, no va a desolarme.
– No es responsabilidad tuya -señaló St. James-. Se ha cometido un crimen.
– Y yo sirvo a la causa de la justicia. Ya lo sé, Simon, pero no me hace la menor gracia. -Bebió casi toda la copa, se sirvió más, volvió a beber. Dejó la copa sobre la mesa. El vino centelleó a la luz-. He intentado mantener mi mente alejada de Maggie todo el día. He intentado centrarme en el crimen. Sigo pensando que, si continúo examinando lo que Juliet hizo, hace tantos años y también en diciembre pasado, podría olvidar por qué lo hizo. Porque la explicación carece de importancia.
– Entonces, olvida el resto.
– Me lo he estado repitiendo como una letanía desde la una y media. El la telefoneó para comunicar su decisión. Ella protestó. Dijo que jamás renunciaría a Maggie. Le pidió que fuera aquella noche a su casa para hablar de la situación. Salió a buscar la cicuta. Desenterró un rizoma. Se lo dio para cenar. Le despidió. Sabía que iba a morir. Sabía cómo iba a morir.
St. James añadió el resto.
– Tomó un purgante para enfermar. Después, telefoneó al agente y le implicó.
– Entonces, ¿cómo puedo perdonarla, en nombre de Dios? Asesinó a un hombre. ¿Por qué he de pasar por alto el hecho de que es una asesina?
– Por Maggie. En una época de su vida, fue una víctima, y está a punto de convertirse en otra clase de víctima. Esta vez, a tus manos.
Lynley no dijo nada. En el pub, la voz de un hombre se alzó unos breves momentos. Siguió un rumor de conversaciones.
– ¿Qué vas a hacer ahora? -preguntó St. James.
Lynley estrujó su servilleta de hilo.
– He pedido a Clitheroe que envíen a una mujer policía.
– Para Maggie.
– Tendrá que hacerse cargo de la hija cuando detengamos a la madre. -Consultó su reloj-. No estaba de servicio cuando pasé por la comisaría. La fueron a buscar. Se encontrará conmigo en casa de Shepherd.
– ¿Él aún no lo sabe?
– Ahora voy hacia allí.
– ¿Te acompaño? -Lynley miró hacia la puerta por donde Deborah había desaparecido-. No pasa nada.
– En ese caso, agradeceré tu compañía.
Aquella noche había más gente en el pub. Los congregados eran en su mayor parte granjeros que habían ido a pie, en tractor y en Land Rover para comentar a grito pelado el tiempo. El humo de sus cigarrillos y pipas flotaba como una masa espesa en el aire, mientras cada uno comentaba el efecto que la nevada incesante estaba obrando en las ovejas, las carreteras, sus mujeres y su trabajo. Gracias a un respiro entre mediodía y las seis de la tarde, aún no habían quedado bloqueados por la nieve, pero habían vuelto a caer pertinaces copos desde las seis y media, y daba la impresión de que los granjeros se estaban fortificando para un largo asedio.
No eran los únicos. Los adolescentes del pueblo se habían refugiado al fondo del pub, concentrados en las máquinas tragaperras y en observar el número habitual de Pam Rice con su novio, igual al que habían escenificado la noche en que los St. James llegaron a Winslough. Brendan Power estaba sentado cerca del fuego, y levantaba la vista esperanzado cada vez que se abría la puerta, con tenaz regularidad a medida que más lugareños entraban, sacudiéndose la nieve de la ropa y el cabello.
– Estamos esperando, Ben -gritó un hombre sobre el clamor de las voces.
Ben Wragg, enfrascado en sus espitas detrás de la barra, no podía estar más contento. Los clientes escaseaban en invierno. Si el tiempo empeoraba, la mitad de aquellos tipos se alojarían en el hostal.
St. James subió a buscar el abrigo y los guantes. Deborah estaba sentada en la cama, con todas las almohadas amontonadas bajo la espalda. Tenía la cabeza echada hacia atrás, los ojos cerrados y las manos enlazadas sobre el regazo. No se había desnudado.
– Mentí-dijo, cuando St. James cerró la puerta-. Pero tú lo sabías, ¿verdad?
– Sabía que no estabas cansada, si te refieres a eso.
– ¿Estás enfadado?
– ¿Debería estarlo?
– No soy una buena esposa.
– ¿Porque no quisiste escuchar nada más sobre Juliet Spence? No me parece un buen método de medir tus lealtades.
Sacó el abrigo del ropero y se lo puso. Buscó los guantes en el bolsillo.
– Te vas con él, pues. Para concluir el caso.
– Me sentiré mejor si no lo hace solo. Yo le metí en esto, al fin y al cabo.
– Eres un buen amigo, Simon.
– Y él también.
– También eres un buen amigo para mí.
St. James se acercó a la cama y se sentó en el borde. Cerró la mano sobre sus puños. Los puños giraron, los dedos se abrieron. St. James notó que apretaba algo contra su palma. Vio que era una piedra, con dos anillos pintados sobre su brillante esmaltado rosa.
– La encontré sobre la tumba de Annie Shepherd -explicó Deborah-. Me recordó al matrimonio, los anillos y cómo están pintados. La llevo encima desde entonces. Pensé que me ayudaría a ser mejor para ti de lo que he sido.
– No tengo quejas, Deborah.
St. James cerró los dedos alrededor de la piedra y besó la frente de su mujer.
– Tú querías hablar, y yo no. Lo siento.
– Yo quería predicar, que es muy diferente de hablar. No te culpo por rechazar mis sermones. -Se levantó y se puso los guantes. Sacó la bufanda de la cómoda-. No sé cuánto tardaremos.
– Da igual. Esperaré.
Dejó la piedra sobre la mesita de noche cuando él salió.
Lynley le esperaba ante la puerta del pub, refugiado en el porche. Contemplaba la nieve que seguía cayendo en oleadas silenciosas, iluminada por las farolas de la calle y las luces de las casas adosadas que bordeaban la carretera de Clitheroe.
– Solo se ha casado una vez, Simon -dijo-. Con Yanapapoulis. -Se encaminaron al aparcamiento, donde había dejado el Range Rover alquilado en Manchester-. He intentado comprender cómo llegó a tomar Robin Sage su decisión, y se reduce a esto: Sheelah no es una mala persona, a fin de cuentas, quiere a sus hijos, y solo se ha casado una vez, pese a su estilo de vida anterior y posterior a ese matrimonio.
– ¿Qué le ocurrió?
– ¿A Yanapapoulis? Le dio Linus, su cuarto hijo, y luego se largó con un chico de veinte años recién llegado a Londres desde Delhi.
– ¿Portador de un mensaje del oráculo?
Lynley sonrió.
– Me atrevería a decir que eso es mejor que los dones.
– ¿Te contó ella el resto?
– De manera indirecta. Dijo que tenía debilidad por los extranjeros morenos: griegos, italianos, iraníes, paquistaníes, nigerianos. Dijo: «Basta con que chasqueen los dedos para quedarme embarazada. No entiendo cómo». Solo el padre de Maggie era inglés, dijo, y fíjese qué clase de tío era, señor inspector.
– ¿Crees la historia de las fracturas de Maggie?
– A estas alturas, ¿qué más da? Robin Sage la creyó. Por eso está muerto.
Subieron al Range Rover y, cuando el motor empezó a funcionar, Lynley dio marcha atrás. Pasaron a escasos centímetros de un tractor y se abrieron paso entre el laberinto de coches hasta la calle.
– Había decidido lo que era moral -observó St. James-. Apoyó la postura legal. ¿Qué habrías hecho tú, Tommy?
– Habría investigado la historia, como él.
– ¿Y cuándo averiguaras la historia?
Lynley suspiró y se desvió por la carretera de Clitheroe.
– Que Dios me ayude, Simon. No lo sé. No poseo la clase de certeza moral que Sage parecía abrigar. Para mí, en lo ocurrido, no hay negro ni blanco. Siempre franjas grises, pese a la ley y mis obligaciones para con ella.
– ¿Y si tuvieras que decidir?
– Entonces, supongo que todo se reduciría a crimen y castigo.
– ¿El crimen de Juliet Spence contra el de Sheelah Cotton?
– No. El crimen de Sheelah contra la niña: dejarla sola con su padre para que este tuviera la oportunidad de hacerle daño, dejarla sola en el coche de noche, solo cuatro meses después, para que alguien pudiera cogerla. Me preguntaría, supongo, si el castigo de perderla durante trece años, o para siempre, equivaldría o superaría a los crímenes cometidos contra ella.
– Y después, ¿qué? -dijo Lynley.
– Después, me iría a Getsemaní, para suplicar que fuera otro quien bebiera del cáliz. Lo mismo que hizo Sage, imagino.
Colin Shepherd la había visto a mediodía, pero ella no le dejó entrar en la casa. Maggie no se encontraba bien, dijo. Una fiebre persistente, escalofríos, dolor de estómago. Huir con Nick Ware y dormir en un cobertizo, aunque solo hubiera sido durante una parte de la noche, se había cobrado su tributo. Había tenido una segunda mala noche, pero ahora estaba durmiendo. Juliet no quería que nada la despertara.
Salió fuera para decírselo. Cerró la puerta detrás de ella y tembló de frío. Lo primero parecía un esfuerzo deliberado por impedirle la entrada. Lo segundo aparentaba ir destinado a que se marchara. Si la amaba, informaba su cuerpo tembloroso, no querría que se expusiera al frío para hablar con él.
Su lenguaje corporal era muy claro: los brazos cruzados con decisión, los dedos hundidos en las mangas de su camisa de franela, la postura rígida. Colin se dijo que era a causa del frío, y trató de buscar bajo sus palabras un mensaje implícito. Escrutó su rostro y la miró a los ojos. Leyó cortesía y distancia. Su hija la necesitaba. ¿No era un acto de egoísmo por su parte esperar que ella deseara ser apartada de aquella necesidad?
– Juliet, ¿cuándo podremos hablar? -dijo.
Juliet levantó la vista hacia el dormitorio de Maggie.
– Tengo que estar con ella. -contestó-. Tiene pesadillas. Te telefonearé más tarde, ¿de acuerdo?
Entró sin más en la casa y cerró la puerta sin hacer ruido. Colin oyó que la llave giraba en la cerradura.
Quiso gritar: «¿Has olvidado que tengo llave? Aún puedo entrar. Puedo obligarte a hablar. Puedo obligarte a escuchar». En cambio, contempló la puerta fijamente, contó los cerrojos, esperó a que su corazón dejara de latir con furia.
Volvió a trabajar, hizo las rondas, se ocupó de tres coches que habían juzgado mal las carreteras heladas, guió a cinco ovejitas hasta que saltaron el muro casi desintegrado próximo a Skelshaw Farm, colocó de nuevo sus piedras, capturó a un perro vagabundo que había sido acorralado en un establo, en las afueras del pueblo. Asuntos de rutina, nada capaz de mantener ocupada su mente. A medida que las horas pasaban, experimentó una necesidad mayor de controlar sus pensamientos.
Volvió a casa después, y ella no telefoneó. Mientras esperaba, deambuló inquieto por las habitaciones. Miró por la ventana la nieve que cubría el cementerio de la iglesia de San Juan Bautista, y al otro lado, los pastos y pendientes de Cotes Fell. Encendió el fuego y dejó que Leo dormitara delante, mientras el día avanzaba hacia la noche. Limpió tres escopetas. Preparó un taza de té, le añadió whisky, olvidó tomarlo. Levantó dos veces el teléfono para asegurarse de que todavía funcionaba. Al fin y al cabo, la nieve podía haber averiado algunas líneas. Escuchó el despiadado pitido, comunicándole que algo iba muy mal.
No quiso creerlo. Estaba preocupada por su hija, por Maggie, se dijo. Tenía verdaderos motivos para estarlo. Seguramente no era más que eso.
A las cuatro ya no pudo resistir más la espera. Telefoneó. Comunicaba, y comunicaba un cuarto de hora después, y comunicaba media hora después, y cada cuarto de hora después, hasta que a las cinco y media comprendió que Juliet había descolgado para que el timbre no despertara a su hija.
Esperó a que llamara desde las cinco y media a las seis. Después de las seis, empezó a pasear. Rememoró hasta la más breve conversación que habían sostenido durante los dos días posteriores a la breve huida de Maggie. Oyó el tono de Juliet cuando habían hablado por teléfono, como resignada a algo que él no quería comprender, y experimentó una creciente desesperación.
Cuando el teléfono sonó a las ocho, se precipitó hacia él.
– ¿Dónde cojones has estado todo el día, muchacho? -oyó que preguntaba una voz hosca.
Colin apretó los dientes y procuró tranquilizarse.
– He estado trabajando, papá. Es lo que suelo hacer.
– No me vengas con chorradas. Ha pedido una pájara, y ya está en camino. ¿Lo sabías, muchacho? ¿Estabas al loro?
El cable del teléfono era largo. Colin acunó el auricular contra su oído y caminó hacia la ventana de la cocina. Vio la luz del porche de la vicaría, pero todo lo demás estaba borroso a causa de la nieve que caía como despedida en explosiones desde las nubes.
– ¿Quién ha pedido una pájara? ¿De qué estás hablando?
– Ese tío de Scotland Yard.
Colin se volvió de la ventana. Miró el reloj. Los ojos del gato se movían rítmicamente, y su cola hacía tictac.
– ¿Cómo lo sabes? -preguntó.
– Algunos de nosotros mantenemos los vínculos, muchacho. Algunos tenemos camaradas leales hasta la muerte. Algunos hacemos favores para que, cuando necesitemos uno, nos lo devuelvan. Te lo he repetido desde el primer día, ¿no? Pero tú no quieres aprender. Has sido tan estúpido, tan confiado…
Colin oyó que un vaso tintineaba contra el auricular de su padre. Oyó el ruido de los cubitos.
– ¿Qué pasa? ¿Te estás atizando ginebra o whisky?
El vaso se estrelló contra algo, la pared, un mueble, la cocina, el fregadero.
– Maldito seas, saco de mierda ignorante. Estoy intentando ayudarte.
– No necesito tu ayuda.
– Vaya broma. Estás tan hundido en la mierda que ni puedes olería. Ese chuloputas estuvo encerrado con Hawkins casi una hora, muchacho. Llamó al forense y al agente que vino cuando descubriste el cadáver. No sé qué les dijo, pero el resultado fue que pidieron una pájara por teléfono, y todo lo que haga a partir de ahora ese sujeto del Yard cuenta con la bendición de Clitheroe. ¿Captas, muchacho? Hawkins no te telefoneó para explicarte la película, ¿verdad?
Colin no contestó. Vio que había dejado una olla sobre los fogones a la hora de comer. Por suerte, solo contenía agua con sal, que ya había hervido hacía rato. Sin embargo, el fondo de la olla estaba incrustado de sedimentos.
– ¿Qué crees que significa eso? -preguntó su padre-. ¿Eres capaz de adivinarlo tú sólito, o he de deletreártelo?
Colin se obligó a hablar en tono indiferente.
– Que venga una pájara me viene de perlas, papá. Te has alterado por nada.
– ¿Qué coño quieres decir?
– Que pasé por alto algunas cosas. Hay que reabrir el caso.
– ¡Jodido loco! ¿Sabes lo que significa obstruir una investigación criminal?
Colin casi pudo ver las venas que se destacaban en los brazos de su padre.
– No voy a hacer historia. No es la primera vez que se reabre un caso.
– Capullo. Gilipollas -siseó su padre-. Declaraste a su favor. Hiciste el juramento. Te la tiras día y noche. Nadie lo olvidará cuando llegue el momento de…
– Tengo información nueva, y no está relacionada con Juliet. Voy a entregársela a ese tío del Yard. Mejor que le acompañe una mujer policía, porque la necesitará.
– ¿Qué estás diciendo?
– Que he descubierto al asesino.
Silencio. Oyó que el fuego crepitaba en la sala de estar. Leo estaba masticando minuciosamente un hueso de jamón. Lo apretaba con las patas contra el suelo, y sonaba como alguien que estuviera desbastando madera.
– ¿Estás seguro? -La voz de su padre era cautelosa-. ¿Tienes pruebas?
– Sí.
– Porque si la cagas otra vez, estás definitivamente acabado, muchacho. Y cuando eso ocurra…
– No va a ocurrir.
– … no quiero que vengas a llorarme en busca de ayuda. Estoy harto de salvar tu culo del CC de Hutton-Preston. ¿Captas?
– Capto, papá. Gracias por confiar en mí.
– No me vengas con maric…
Colin colgó el teléfono. Volvió a sonar al cabo de diez segundos. No lo cogió. Sonó durante tres minutos seguidos, mientras se imaginaba a su padre al otro extremo. Estaría blasfemando como un poseso, ardería en deseos de convertir algo en fosfatina, pero a menos que estuviera con alguna de sus muñecas, tendría que hacer frente solo a su furia.
Cuando el teléfono enmudeció, Colin se sirvió una buena medida de whisky, volvió a la cocina y marcó el número de Juliet. Seguía comunicando.
Llevó el vaso al segundo dormitorio, que servía de estudio, y se sentó ante el escritorio. Sacó del último cajón el delgado volumen: Magia alquímica: hierbas, especias y plantas. Lo dejó junto al cuaderno amarillo y empezó su informe. Lo hilvanó con bastante facilidad, línea tras línea, y forjó una pauta de culpabilidad a base de datos y conjeturas. No tenía otra alternativa, se dijo. Si Lynley había solicitado una mujer policía, significaba problemas para Juliet. Solo había una forma de detenerle.
Había completado, revisado y mecanografiado el escrito cuando oyó el ruido de las puertas del coche al cerrarse. Leo empezó a ladrar. Se levantó y fue a la puerta antes de que pudieran tocar el timbre. No le sorprenderían desprevenido ni falto de recursos.
– Me alegro de que hayan venido -dijo.
Habló en un tono confiado y efusivo a la vez, y le gustó cómo sonó. Cerró la puerta y les guió hasta la sala de estar.
El rubio, Lynley, se quitó el abrigo, la bufanda y los guantes, y sacudió la nieve de su cabello, como si tuviera la intención de quedarse un rato. El otro, St. James, se aflojó la bufanda y unos cuantos botones del abrigo, pero solo se quitó los guantes. Jugueteó con ellos, mientras los copos de nieve se derretían en su cabello.
– Una mujer policía va a venir desde Clitheroe -dijo Lynley.
Colin sirvió a los dos un whisky y les tendió los vasos, indiferente a que desearan beber o no. Se dio la última circunstancia. St. James asintió y lo dejó sobre la mesa contigua al teléfono. Lynley dio las gracias y posó el vaso sobre el suelo cuando se sentó, sin pedir permiso, en una de las butacas. Indicó a Colin que le imitara, con expresión grave.
– Sí, sé que está en camino -respondió Colin con desenvoltura-. Además de sus demás dones, posee usted clarividencia, inspector. Se me ha adelantado doce horas, porque pensaba llamar al sargento Hawkins. -Le tendió el libro-. Le gustará ver esto.
Lynley lo cogió y le dio vueltas en las manos. Se puso las gafas, leyó la portada, y luego la contraportada. Abrió el libro y repasó el índice. Las páginas estaban dobladas en las esquinas, como resultado del examen de Colin, y las leyó. Leo, tirado en el suelo junto al fuego, procedió a seguir masticando el hueso de jamón. Meneó la cola con alegría.
Por fin, Lynley levantó la vista sin hacer el menor comentario.
– La confusión inicial del caso fue culpa mía -dijo Colin-. Al principio, no pensé en Polly, pero esto lo explica todo.
Pasó el informe a Lynley, quien tendió el libro a St. James y empezó a leer. Pasó las páginas. Colin le observó, a la espera de que expresara algún sentimiento, aprobación o aceptación incipiente que agitara su boca, enarcara sus cejas o iluminara sus ojos.
– En cuanto Juliet cargó con la culpa y dijo que era un accidente -explicó-, me concentré en esos aspectos. Me fue imposible comprender que alguien tuviera motivos para asesinar a Sage, y cuando Juliet insistió en que nadie podía acceder al sótano sin que ella lo supiera, la creí. No me di cuenta de que ella había sido el objetivo del envenenamiento. Estaba preocupado por ella, por la encuesta. No vi las cosas con claridad. Tendría que haberme dado cuenta mucho antes de que este asesinato no tenía nada que ver con el vicario. Fue la víctima por error.
A Lynley le quedaban dos páginas por leer, pero cerró el informe y se quitó las gafas. Las devolvió al bolsillo de la chaqueta y dio el informe a Colin.
– Tendría que haberse dado cuenta antes… -dijo, cuando los dedos del agente tocaron el documento-. Una elección de palabras muy interesante. ¿Antes o después de que le diera una paliza, agente? ¿Y por qué lo hizo, a propósito? ¿Para arrancar una confesión, o por simple placer?
De pronto, el papel resbaló de entre los dedos de Colin, como si careciera de peso. Vio que había caído al suelo. Lo recogió.
– Estamos aquí para que las sospechas recaigan sobre mí, eso debería decirle algo acerca de ella, ¿no cree?
– Lo que me dice algo es que no ha abierto la boca. No ha dicho nada sobre el ataque, ni sobre usted, ni sobre Juliet Spence. Su comportamiento no es muy propio de alguien que intenta ocultar su culpabilidad.
– ¿Por qué iba a hacerlo? La persona a la que persigue sigue viva. Quizá piense que la otra murió por equivocación.
– A causa de un amor frustrado, supongo. Debe pensar mucho en sí mismo, señor Shepherd.
Colin notó que sus facciones se endurecían.
– Sugiero que tenga en cuenta los datos.
– No, usted los va a tener en cuenta. Ahora, va a escucharme, y lo hará bien, porque cuando haya terminado, dimitirá de su cargo. Dé gracias a Dios de que sus superiores solo esperen eso de usted.
Y entonces, el inspector empezó a hablar. Enumeró nombres que carecían de significado para Colin: Susanna Sage y Joseph, Shelah Cotton y Tracey, Gladys Spence, Kate Gitterman. Habló sobre muertes en la cuna, un suicidio acaecido mucho tiempo atrás y una tumba vacía en el espacio reservado a una familia. Describió el viaje del vicario a través de Londres, y explicó la historia que Robin Sage, y él, habían descifrado. Al final, desdobló una fotocopia deficiente de un artículo periodístico.
– Mire la foto, señor Shepherd -dijo.
Sin embargo, Colin siguió con la vista clavada en el lugar donde la había posado en cuanto el hombre empezó a hablar: la vitrina de la pistola y las escopetas que había limpiado. Estaban cargadas, preparadas, y ardía en deseos de utilizarlas.
– St. James -oyó que Lynley decía, y entonces, su compañero empezó a hablar.
No, pensó Colin, ni puedo ni quiero, y conjuró el rostro de Juliet para mantener a raya la verdad. Frases y palabras ocasionales se filtraron: la planta más venenosa del hemisferio occidental… rizoma… tendría que haber visto…, un jugo aceitoso que daba cuenta de… no pudo haber ingerido…
– Estaba enferma -dijo, con una voz tan lejana que apenas pudo oírla-. Había ingerido la cicuta. Yo estuve allí.
– Temo que no es ese el caso. Había tomado un purgante.
– La fiebre. Estaba quemando. Quemando.
– Supongo que tomó algo para elevar la temperatura. Cayena, probablemente. Con eso habría bastado.
Se sintió partido en dos.
– Mire la fotografía, señor Shepherd;-dijo Lynley.
– Polly quería matarla. Quería eliminar contrincantes.
– Polly Yarkin no tuvo nada que ver con esto -dijo Lynley-. Usted hizo las veces de coartada. En la encuesta, usted sería el único testigo de que Juliet enfermó la noche que Robin Sage murió. Ella le utilizó, agente. Asesinó a su marido. Mire la foto.
¿Se parecía a ella? ¿Era aquella su cara? ¿Eran aquellos sus ojos? Habían transcurrido más de diez años, la copia era mala, oscura, borrosa.
– Esto no demuestra nada. Ni siquiera se ve bien.
Pero los otros dos hombres se mostraron inflexibles. Un simple careo entre Kate Gitterman y su hermana bastaría para la identificación. Y si no, podría exhumarse el cadáver de Joseph Sage para efectuar pruebas genéticas y compararlas con la mujer que se hacía llamar Juliet Spence. Porque, si en verdad era Juliet Spence, ¿para qué iba a negarse a pasar las pruebas, a que Maggie fuera sometida a ellas, a exhibir los documentos relativos al nacimiento de Maggie, a hacer lo que fuera para limpiar su nombre?
Se quedó con las manos vacías. Nada que decir, nada que discutir, nada que revelar. Se levantó y llevó la fotografía y el artículo acompañante hacia el fuego. Los tiró y contempló el efecto de las llamas sobre el papel; lo retorció por los extremos, prendió con fuerza y lo consumió por completo.
Leo levantó los ojos de su hueso, le miró y emitió un gemido gutural. Dios, si todas las cosas fueran tan sencillas como para los perros. Comida y refugio. Calor contra frío. Lealtad y amor inconmovibles.
– Estoy preparado -dijo.
– No le vamos a necesitar, agente -replicó Lynley. Colin alzó la vista para protestar, aun a sabiendas de que no tenía derecho. Sonó el timbre de la puerta. El perro ladró por lo bajo.
– ¿Quiere hacer el favor de abrir usted mismo la puerta? -preguntó con amargura Colin a Lynley-. Será su pájara.
Lo era, pero no venía sola. La mujer policía iba uniformada, abrigada para protegerse del frío, con las gafas empañadas.
– Agente Garrity -dijo-, del DIC de Clitheroe. El sargento Hawkins ya me ha puesto al corriente.
Mientras tanto, en el porche, había aparecido un hombre ataviado con gruesas prendas de tweed, botas y una gorra inclinada sobre la frente: Frank Ware, el padre de Colin. Desde atrás, los faros de uno de los dos vehículos los iluminaban, al tiempo que destacaban la blancura cegadora de la nieve que caía.
Colin miró a Frank Ware. Este paseó una mirada insegura desde la agente a Colin. Pateó el suelo para quitarse la nieve de las botas y se tiró de la nariz.
– Lamento interrumpirles -dijo-, pero un coche ha caído en la cuneta cerca de la presa, Colin. He pensado que lo mejor era venir a comunicártelo. Me ha parecido el Opel de Juliet.
28
No hubo otro remedio que llevarse a Shepherd con ellos. Se había criado en la zona. Conocía la configuración del terreno. Sin embargo, Lynley no quiso concederle el privilegio de conducir su propio vehículo. Le adjudicó al asiento delantero del Range Rover alquilado, la agente Garrity y St. James les siguieron en el otro, y todos se dirigieron hacia el embalse.
La nieve se estrellaba contra el parabrisas en constantes ráfagas blancas, empujadas por el viento, que brillaban a la luz de los faros. Otros vehículos habían practicado surcos en la carretera, pero estaban cubiertos de hielo y la conducción era peligrosa. Ni siquiera la dirección asistida del Range Rover era suficiente para superar las curvas y cuestas. Culeaba y patinaba, aun a la velocidad mínima.
Dejaron atrás el monumento en recuerdo de la Primera Guerra Mundial. La cabeza inclinada y el rifle del soldado estaban cubiertos de nieve. Dejaron atrás el ejido, donde la nieve giraba en remolinos espectrales que espolvoreaban los árboles. Cruzaron el puente que se arqueaba como un saltimbanqui. La visibilidad empeoró a medida que los limpiaparabrisas iban dejando un rastro curvo de hielo sobre el cristal cuando se movían.
– Joder-masculló Lynley. Manipuló el descongelador. No sirvió de nada, porque el problema era externo.
A su lado, Shepherd se limitaba a dar instrucciones concisas cada vez que se acercaban a un cruce. Lynley le miró cuando dijo: «A la izquierda», al tiempo que los faros iluminaban el letrero «Embalse de Fork». Pensó en regodearse unos minutos con una mezcla de insultos y oprobios -bien sabía Dios que Shepherd saldría muy bien librado, con su simple dimisión, en lugar de ser sometido a un juicio público-, pero la máscara demacrada en que se había convertido la cara del agente aplacó los deseos de Lynley. Colin Shepherd reviviría los sucesos de aquellos últimos días hasta el fin de sus días. Lynley esperaba que, cuando cerrara los ojos, el rostro de Polly Yarkin se convertiría en su peor tormento.
La agente Garrity conducía su Land Rover con suma energía. Pese al fragor del viento y a llevar las ventanillas subidas, oían los chirridos que producía al cambiar de marcha. El motor de su vehículo rugía y protestaba, pero la distancia entre ambos coches nunca superaba los seis metros.
En cuanto dejaron atrás las afueras del pueblo, solo se vieron las luces de los dos vehículos y las que brillaban en alguna granja. Era como conducir con los ojos vendados, porque la nieve se reflejaba en los faros, y creaba un muro lechoso y permeable, siempre engañoso, siempre cambiante, siempre hosco.
– Sabía que usted había ido a Londres -dijo por fin Shepherd-. Yo se lo dije. Añádalo a mi cuenta, si quiere.
– Rece para que la encontremos, agente.
Lynley cambió de marcha al coger una curva. Los neumáticos patinaron, giraron inútilmente, y se cogieron al suelo de nuevo. Detrás, la agente Garrity les felicitó con un bocinazo. Continuaron adelante.
A unos seis kilómetros del pueblo, la entrada al embalse de Fork apareció a su izquierda, semioculto por un bosque de pinos. Las ramas se inclinaban bajo el peso de la nieve atrapada en la red de agujas de los árboles. Los pinos bordeaban la carretera durante medio kilómetro. Al otro lado, un seto permitía el acceso a los páramos.
– Allí -dijo Shepherd, cuando dejaron atrás los árboles.
Lynley lo vio al mismo tiempo que Shepherd hablaba: la forma de un coche, las ventanas, el techo, el capó y el maletero ocultos bajo un manto de nieve. El coche se había detenido en el mismo punto donde la carretera ascendía. Estaba en la cuneta, atravesado en diagonal, y el chasis oscilaba de manera peculiar sobre el suelo.
Aparcaron. Shepherd ofreció su linterna. La agente Garrity se reunió con ellos y enfocó la suya sobre el coche. Las ruedas traseras, al girar, habían cavado una tumba en la nieve. Estaban hundidas profundamente en un lado de la cuneta.
– La imbécil de mi hermana lo intentó una vez -dijo la agente Garrity, y señaló con la mano la carretera ascendente-. Intentó subir la cuesta y resbaló hacia atrás. Casi se rompió el cuello, la muy idiota.
Lynley apartó la nieve de la puerta del conductor y probó el tirador. No estaba cerrado con llave. Abrió la puerta e iluminó el interior.
– Señor Shepherd -dijo.
Shepherd se acercó. St. James abrió la otra puerta. La agente Garrity le pasó la linterna. Shepherd examinó las cajas de madera y cartón y St. James investigó la guantera, que colgaba abierta.
– ¿Y bien? -dijo Lynley-. ¿Es su coche, agente?
Era un Opel como cientos de miles de otros, pero diferente en que el asiento trasero estaba cargado hasta el techo de pertenencias. Shepherd acercó una caja y extrajo un par de guantes para jardinería. Lynley vio que su mano se cerraba con fuerza a su alrededor. Era suficiente información.
– Aquí no hay gran cosa -dijo St. James, y cerró la guantera. Cogió del suelo un trozo de tela de toalla sucio y arrolló el cordel girado a un lado alrededor de su mano. Miró hacia los páramos con aire pensativo. Lynley siguió su mirada.
El paisaje era como un estudio en blanco y negro. Caía la nieve y también la noche, sin que la luna o las estrellas aliviaran su negrura. Nada contenía la fuerza del viento, ni bosques ni montañas alteraban la simetría del terreno, y el aire helado se abalanzaba sobre ellos, hasta arrancarles lágrimas de los ojos.
– ¿Qué hay delante? -preguntó Lynley.
Nadie respondió a la pregunta. La agente Garrity se estaba palmeando los brazos y daba pataditas en el suelo.
– Debemos estar a diez bajo cero -dijo.
St. James hacía nudos en el cordel que había encontrado, con el ceño fruncido. Shepherd sostenía los guantes de jardinería, que apretaba contra su pecho. Estaba mirando a St. James. Parecía atontado, entre estupefacto e hipnotizado.
– Agente -dijo con voz perentoria Lynley-. Le he preguntado qué hay delante.
Shepherd volvió a la realidad. Se quitó las gafas y las limpió con la manga. Era una actividad inútil. En cuanto se las volvió a poner, la nieve cubrió los cristales.
– Páramos -contestó-. La ciudad más cercana es High Bentham, hacia el noroeste.
– ¿Por esta carretera?
– No. Esta desemboca en la A65.
Conduce a Kirby Lonsdale, pensó Lynley, y después, a la M6, los Lagos y Escocia. O por el sur, a Lancaster, Manchester, Liverpool. Las posibilidades eran infinitas. Si hubiera podido llegar a cualquiera de esas poblaciones, tal vez habría conseguido escapar a la República de Irlanda. Tal como estaba la situación, interpretaba el papel de zorro en un paisaje invernal, donde la policía y el tiempo inmisericorde acabarían acorralándola.
– ¿High Bentham está más cerca que la A65?
– Por esta carretera, no.
– ¿Y saliendo de la carretera, si atajaran por los campos? Por los clavos de Cristo, hombre, no irán caminando por la cuneta para hacer autoestop cuando nosotros pasemos.
Los ojos de Shepherd se clavaron en el interior del coche, y después, con lo que pareció un enorme esfuerzo, en la agente Garrity, como si estuviera ansioso por asegurarse de que todos oirían sus palabras y comprenderían que, llegado a este punto, había tomado la decisión de colaborar al ciento por ciento.
– Si se han dirigido hacia el este a través de los páramos, la A65 está a unos siete kilómetros. High Bentham dista el doble.
– En la A65 quizá las cogería alguien, señor -indicó la agente Garrity-. Puede que aún no la hayan cerrado.
– Bien sabe Dios que jamás lograrían recorrer catorce kilómetros en dirección noroeste con este tiempo -dijo St. James-, pero si van hacia el este tienen el viento de cara. Ni siquiera podrían recorrer los siete kilómetros.
Lynley dejó de examinar la oscuridad. Enfocó la linterna más allá del coche. La agente Garrity le imitó, y avanzó unos cuantos metros en dirección opuesta. No obstante, la nieve había escondido las huellas que Juliet Spence y Maggie hubieran podido dejar.
– ¿Conoce ella el terreno? -preguntó Lynley a Shepherd-. ¿Había estado ya por aquí? -Captó algo en la expresión de Shepherd-. ¿Dónde?
– Está demasiado lejos.
– ¿Dónde?
– Aunque hubiera empezado a caminar antes de oscurecer, antes de que la nevada se intensificara…
– Maldita sea, ahora no me interesan sus análisis Shepherd. ¿Dónde?
El brazo de Shepherd se extendió más hacia el oeste que al norte.
– Back End Barn -dijo-. Seis kilómetros al sur de High Bentham.
– ¿Y desde aquí?
– ¿A través de los páramos? Unos cinco kilómetros.
– ¿Lo sabría ella, atrapada aquí, en el coche? ¿Lo sabría?
Lynley vio que Shepherd tragaba saliva. Vio la palidez traicionera que se extendía sobre sus facciones, como la máscara de un hombre carente de esperanzas y futuro.
– Fuimos de excursión cuatro o cinco veces desde el embalse. Lo sabe.
– ¿Es el único refugio?
– Sí.
Tendría que haber encontrado la senda que conducía desde el embalse de Fork a Knottend Well, explicó, el manantial que estaba a mitad de camino entre el embalse y Back End Barn. Estaba bien señalizado a la luz del día, pero un giro equivocado en la oscuridad y caminarían en círculos a causa de la nieve. De todos modos, si Juliet encontraba la senda, podría seguirla hasta Raven's Castle, un cruce donde se unían las sendas que iban a la Cruz de Greet y las East Cat Stones.
– ¿Cómo se va al establo desde aquí? -preguntó Lynley.
Desde la cruz de Greet, distaba tres kilómetros en dirección norte. No estaba lejos de la carretera que corría de norte a sur entre High Bentham y Winslough.
– No entiendo por qué no fue en coche directamente -concluyó Shepherd-, en lugar de venir por aquí.
– ¿Por qué?
– Porque hay una estación de tren en High Bentham.
St. James salió del coche y cerró la puerta con estrépito.
– Pudo ser una treta, Tommy.
– ¿Con este tiempo? Lo dudo. Habría necesitado la ayuda de un cómplice, otro vehículo.
– Conducir hasta aquí, fingir un accidente, seguir adelante con otra persona -dijo St. James-. No está tan alejado del falso suicidio, ¿no?
– ¿Quién pudo ayudarla?
Todos miraron a Shepherd.
– La vi a mediodía. Dijo que Maggie estaba enferma. Nada más. Pongo por testigo a Dios, inspector.
– Ya ha mentido antes.
– Pero ahora no. Ella no esperaba que sucediera esto. -Señaló el coche con el pulgar-. No planeó un accidente. Solo pensó en huir. Piense: sabe adonde fue usted. Si Sage descubrió la verdad en Londres, usted también. Huye. El pánico la domina. No va con tanto cuidado como debería. El coche patina en el hielo y acaba con la cuneta. Intenta salir. No puede. Se queda en la carretera, justo donde estamos. Sabe que podría intentar llegar a la A65 a través de los páramos, pero está nevando y tiene miedo de perderse, porque nunca ha efectuado ese recorrido y no quiere correr el riesgo. Mira en la otra dirección y recuerda el establo. No puede llegar a High Bentham, pero cree que allí sí. Ya ha ido en otras ocasiones. Se pone en camino.
– También es posible que quiera hacernos pensar todo eso.
– ¡No! Rediós, eso es lo que ocurrió, Lynley. Es la única explicación de…
Enmudeció. Miró hacia los páramos.
– ¿De qué? -le urgió Lynley.
El viento casi ahogó la respuesta de Shepherd.
– De que se llevara la pistola.
La guantera abierta, dijo. El trapo y el cordel en el suelo.
¿Cómo lo sabía?
Había visto la pistola. Y la había visto utilizarla. La había sacado de un cajón de la sala de estar. La había desenvuelto. Había disparado contra una chimenea de la mansión. Había…
– Maldita sea, Shepherd, ¿usted sabía que tenía una pistola? ¿Qué hacía con una pistola? ¿Es coleccionista, tiene permiso?
– No.
– ¡Santo Dios!
No pensó que… No le pareció en aquel momento… Sabía que habría debido confiscarla. Pero no lo hizo. Eso era todo.
Shepherd hablaba en voz baja. Estaba revelando otra violación de las normas y procedimientos que había quebrantado desde el primer momento por Juliet Spence, y sabía cuáles serían las consecuencias.
Lynley dio un manotazo sobre el cambio de marchas y volvió a maldecir. Siguieron camino hacia el norte. No tenían otra alternativa. Si Juliet había encontrado la senda que partía del embalse, contaba con la ventaja de la oscuridad y la nieve. Si aún estaba en los páramos e intentaban seguirla con una linterna, frustraría sus intuiciones con solo disparar hacia las luces. Su única posibilidad era continuar hasta High Bentham y volver hacia el sur por la carretera que conducía a Back End Barn. Si aún no había llegado, no podrían correr el riesgo de esperar, por si se había perdido en la tormenta. Tendrían que atravesar los páramos, en dirección al embalse, en un desesperado esfuerzo por localizarla.
Lynley intentó no pensar en Maggie, confusa y asustada, arrastrada por la furia de Juliet Spence. Ignoraba a qué hora habrían salido de la casa. Ignoraba qué ropas llevarían. Cuando St. James dijo algo acerca de que debían tener en cuenta la hipotermia, Lynley saltó al Range Rover y descargó su puño sobre el claxon. Así no, pensó. Maldita sea mi estampa, no puede terminar así.
Ni el viento ni la nieve les concedieron un momento de respiro. La nevada era tan intensa que, por la mañana, tal vez el suelo estaría cubierto por una capa de metro y medio de espesor. El paisaje había cambiado por completo. Los verdes y bermejos oscuros del invierno se habían transformado en una estampa lunar. El brezo y la aulaga habían desaparecido. Un inmenso camuflaje blanco convertía la hierba, los helechos y los brezales en una sábana uniforme, de la que solo emergían los peñascos, con la parte superior espolvoreada pero todavía visible, puntos oscuros como manchas en la piel.
Continuaron adelante, ascendiendo penosamente las cuestas, empleando los frenos para bajar las pendientes. Las luces del Land Rover de la agente Garrity oscilaban y parpadeaban, pero no se distanciaban un ápice.
– No lo conseguirán -dijo Shepherd, mientras contemplaba las ráfagas que se estrellaban contra el vehículo-. Nadie podría con este tiempo.
Lynley cambió a primera. El motor aulló.
– Está desesperada -dijo-. Eso la impulsará a continuar.
– Añada el resto, inspector. -Shepherd se arrebujó en su abrigo. A la luz del tablero, su rostro se veía de un tono gris verdoso-. Si ella muere, será por mi culpa.
Se volvió hacia la ventana. Manoseó sus gafas.
– No será lo único que pesará sobre su conciencia, señor Shepherd, pero supongo que ya lo sabe, ¿no?
Tomaron una curva. Un letrero que señalaba al oeste exhibía una única palabra: keasden.
– Gire aquí -dijo Shepherd.
Se desviaron a la izquierda por una senda que se reducía a dos carriles del tamaño de un coche. Atravesaba una aldea que parecía consistir en una cabina telefónica, una pequeña iglesia y media docena de letreros que indicaban senderos públicos. Gozaron de un brevísimo descanso de la tormenta cuando entraron en un bosquecillo situado al oeste de la aldea. Los árboles detenían con las ramas casi toda la nieve, de forma que el suelo se mantenía relativamente despejado. Sin embargo, otra curva les llevó de nuevo a terreno descubierto, y una ráfaga de viento azotó al coche en el mismo instante. Lynley la notó en el volante. Los neumáticos patinaron. Blasfemó con cierta reverencia y quitó el pie del gas. Reprimió el impulso de aplastar los frenos. Los neumáticos se cogieron al suelo y el coche siguió adelante.
– ¿Y si no están en el establo? -preguntó Shepherd.
– Buscaremos en el páramo.
– ¿Cómo? No sabe lo que dice. Podría morir de frío. ¿Va a arriesgarse por una asesina?
– No solo estoy buscando a una asesina.
Se acercaron a la carretera que comunicaba High Bentham con Winslough. La distancia entre Keasden y aquel cruce de caminos era de unos cuatro kilómetros. Habían tardado casi media hora en recorrerla.
Giraron a la izquierda, en dirección sur, camino de Winslough. Durante el siguiente kilómetro, divisaron las luces de algunas casas, muy alejadas de la carretera. Se alzaban muros sobre la tierra, y los muros se estaban transformando en otra erupción blanca, de la que surgían piedras individuales, como picos inclinados, que conseguían romper la capa de nieve. Ni muros ni vallas servían de demarcación entre la tierra y la carretera. Solo los surcos dejados por un pesado tractor les guiaban. Dentro de media hora, habrían quedado borrados.
El viento formaba con la nieve pequeños ciclones de cristal. Surgían tanto del suelo como del aire. Remolineaban frente al vehículo como derviches fantasmales y volvían a desaparecer en la oscuridad.
– La nevada empieza a aminorar -indicó Shepherd. Lynley le dirigió una rápida mirada, en la que el agente leyó incredulidad-. Solo es el viento, que la levanta -explicó.
– Mal asunto, igualmente.
No obstante, cuando Lynley estudió el panorama, vio que no era puro optimismo de Shepherd. La intensidad de la nevada estaba disminuyendo. La mayoría de los remolinos de nieve se elevaban de la tierra en lugar de caer del cielo. Suponía el único alivio de que la situación no iba a empeorar.
Continuaron otros diez minutos, mientras el viento aullaba como un lobo a su alrededor. Cuando los faros iluminaron un portal que cortaba la carretera, Shepherd volvió a hablar.
– Ya hemos llegado. El establo queda a la derecha, detrás del muro.
Lynley miró por el parabrisas. Solo vio remolinos de nieve y oscuridad.
– A treinta metros de la carretera -dijo Shepherd. Abrió su puerta-. Echaré un vistazo.
– Usted hará lo que yo le diga -replicó Lynley-. Quédese donde está.
Un músculo se movió iracundo en la mandíbula de Shepherd.
– Tiene una pistola, inspector. Si está ahí, no es probable que me dispare. Hablaré con ella.
– Ahora no va a hacer nada de eso.
– ¡Sea sensato! Déjeme…
– Ya ha hecho bastante.
Lynley salió del coche. La agente Garrity y St. James le siguieron. Apuntaron las linternas hacia delante y vieron el muro de piedra, que se elevaba en una finca perpendicular a la carretera. Movieron las linternas y descubrieron los barrotes de hierro rojo de un portal. Al otro lado del portal se alzaba Back End Barn. Era de piedra y pizarra, con una puerta grande para vehículos y otra más pequeña para sus conductores. Estaba orientado hacia el este, de modo que el viento había arrojado grandes ráfagas de nieve contra la fachada. Las ráfagas formaban montoncitos contra la puerta más grande. Un único montón se veía contra la pequeña. En él se había practicado un orificio en forma de V. Nieve fresca espolvoreaba sus bordes.
– Dios, lo ha conseguido -exclamó en voz baja St. James.
– Alguien lo ha conseguido, al menos -replicó Lynley. Miró hacia atrás. Vio que Shepherd había salido del Range Rover, pero se mantenía inmóvil junto a la puerta.
Lynley sopesó sus posibilidades. Contaban con el elemento sorpresa, pero la mujer iba armada con una pistola. No tenía la menor duda de que la utilizaría en cuanto se acercara a ella. Lo único razonable, en verdad, era enviar por delante a Shepherd, pero no deseaba arriesgar la vida de nadie, máxime cuando era posible hacerla salir sin disparar. Al fin y al cabo, era una mujer inteligente. En primer lugar, había huido porque sabía que estaban a punto de descubrir la verdad. No podía confiar en escapar con Maggie y salir bien librada por segunda vez en su vida. El tiempo, su historia y todas las posibilidades estaban en su contra.
– Inspector. -Apretaron algo contra su mano-. Quizá quiera utilizar esto. -Bajó la vista y vio que la agente Garrity le había dado un altavoz-. Forma parte del arsenal del coche. -Dio la impresión de que estaba algo violenta, cuando movió la cabeza hacia su vehículo y abrochó el cuello de la chaqueta para protegerse del viento-. El sargento Hawkins dice que un agente siempre ha de saber lo que se necesita en el lugar de un crimen o en una emergencia. Hay que demostrar iniciativa, dice. También llevo una cuerda, chalecos salvavidas, de todo.
Sus ojos parpadearon solemnemente detrás de los cristales mojados de sus gafas.
– Es usted un verdadero regalo del cielo, agente -dijo Lynley-. Gracias.
Levantó el altavoz. Miró hacia el establo. No se veía ni una rendija de luz en las puertas. No había ventanas. Si Juliet estaba dentro, se había encerrado por completo.
¿Y qué le digo?, se preguntó. ¿Qué estupidez cinematográfica serviría para obligarla a salir? Está rodeada, no puede escapar, tire la pistola, salga con las manos en alto, sabemos que está dentro…
– Señora Spence -gritó-. Va armada. Yo no. Hemos llegado a un callejón sin salida. Me gustaría que Maggie y usted salieran de ahí sin que nadie sufriera daños.
Esperó. Silencio. El viento siseó cuando se deslizó entre tres hileras de salientes de piedra que corrían a lo largo de la parte norte del establo.
– Se encuentran todavía a ocho kilómetros de High Bentham, señora Spence. Aunque lograran sobrevivir esta noche en el establo, ni usted ni Maggie estarían en condiciones de seguir caminando por la mañana. Estoy seguro de que lo sabe.
Nada, pero casi la sintió pensar. Si le disparaba, se apoderaría de su vehículo, mejor que el suyo, y huirían. Pasarían horas antes de que alguien reparara en su desaparición, y si le hería de gravedad, no tendría la fuerza suficiente para arrastrarse hacia High Bentham y encontrar ayuda.
– No empeore más la situación -continuó-. Sé que no quiere hacer eso a Maggie. Tiene frío, está aterrorizada, probablemente hambrienta. Quiero que vuelva al pueblo ahora mismo.
Silencio. Sus ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad. Si se precipitaba sobre ella y tenía la suerte de deslumbrarla con la linterna a la primera, aunque apretara el gatillo no le alcanzaría. Quizá funcionara. Si podía localizarla en cuanto irrumpiera por la puerta…
– Maggie nunca ha visto a alguien herido por un disparo. No sabe lo que es. No ha visto sangre. No deje que eso se sume a sus recuerdos de esta noche. Si la quiere, no lo hará.
Deseó añadir algo más. Que sabía que su marido y su hermana le habían fallado cuando más los necesitaba. Que el dolor por la muerte de su hijo habría cesado si alguien la hubiera ayudado a superar el mal trago. Que sabía que había actuado en función de lo que consideraba el bien de Maggie cuando la había raptado del coche aquella noche lejana. Pero también deseó decirle que, en último extremo, no había tenido derecho a decidir el destino de una niña que pertenecía a una muchacha de quince años. Que si bien quizá había sido mejor para Maggie que la raptara, no podía saberlo con certeza. Y por aquel simple no saber, Robin Sage había decidido llevar a cabo una cruel justicia.
Descubrió que deseaba echar la culpa de lo que iba a ocurrir aquella noche al hombre que ella había envenenado, a causa de sus ideas fijas y sus torpes intentos por enmendar los errores cometidos. Al final, Juliet era tanto su víctima como él lo era de ella.
– Señora Spence -dijo-, sabe que no hay salida. No se empeñe en empeorar las cosas para Maggie, por favor. Sabe que he estado en Londres. He visto a su hermana. He conocido a la madre de Maggie. He…
Un grito se impuso de repente al viento. Espeluznante, inhumano; taladró su corazón y luego cobró forma en una única palabra: «Mamá».
– ¡Señora Spence!
Y después, de nuevo el chillido, henchido de terror, con el tono inconfundible de una súplica.
– ¡Mamá, tengo miedo! ¡Mamá! ¡Mamá!
Lynley tiró el altavoz a las manos de la agente Garrity. Se lanzó hacia la puerta. Y entonces, vio una forma que se movía a su izquierda, a lo largo del muro, como él.
– ¡Shepherd! -gritó.
– ¡Mamá! -gritó Maggie.
El agente corría sobre la nieve, en dirección al establo.
– ¡Shepherd! -chilló Lynley-. ¡Lárguese, mecaguen Dios!
Shepherd llegó a la puerta del establo cuando sonó el primer disparo. Ya estaba dentro cuando se produjo el segundo.
Pasaba bastante de la medianoche cuando St. James subió la escalera hasta su habitación. Pensaba que Deborah estaría dormida, pero le estaba esperando, tal como había dicho, sentada en la cama con las mantas subidas hasta el pecho y un antiguo ejemplar de Elle abierto sobre el regazo.
– ¿La encontrasteis? -preguntó, y entonces se fijó en su expresión-. Simon, ¿qué ha pasado?
Él asintió y se limitó a decir:
– Sí.
Estaba agotado. Sentía la pierna muerta como si colgaran cien kilos de su cadera. Tiró el abrigo y la bufanda al suelo, tiró los guantes encima, y lo dejó todo como estaba.
– ¿Simon?
Se lo contó. Empezó con el intento de Colin Shepherd de implicar a Polly Yarkin. Terminó con los disparos en Back End Bard.
– Era una rata -dijo-. Estaba disparando a una rata.
Estaban acurrucadas en un rincón cuando Lynley las encontró: Juliet Spence, Maggie y un gatito naranja llamado Punkin que la muchacha se había negado a dejar en el coche. Cuando la luz de la linterna cayó sobre el grupo, el gato siseó y se escabulló en la oscuridad, pero ni Juliet ni Maggie se movieron. La chica se refugió en los brazos de la mujer y ocultó el rostro. La mujer la rodeó lo máximo posible, quizá para darle calor, quizá para protegerla.
– Al principio, pensamos que estaban muertas -dijo St. James-, un asesinato y un suicidio, pero no había sangre.
Después, Juliet habló como si no hubiera nadie.
– No pasa nada, cariño. Si no le hubiera disparado, te habría dado un susto de muerte. No te cogerán, Maggie. Sssh. No pasa nada.
– Estaban sucias -dijo St. James-. Tenían las ropas empapadas. No creo que hubieran sobrevivido a la noche.
Deborah extendió las manos hacia él.
– Por favor -dijo.
Él se sentó en la cama. Deborah pasó las yemas de los dedos bajo sus ojos y sobre su frente. Apartó su cabello.
No se resistió, siguió St. James, no tenía intención de huir otra vez o de disparar. Dejó caer la pistola en el suelo de piedra del establo y apoyó la cabeza de Maggie contra su hombro. Empezó a mecerla.
– Se quitó la chaqueta y tapó con ella a la niña -dijo St. James-. Creo que ni siquiera era consciente de nuestra presencia.
Shepherd fue el primero en llegar a su lado. Se quitó la chaqueta, la arropó con ella y rodeó con los brazos a las dos, porque Maggie no quería soltar a su madre. Colin la llamó por el nombre, pero ella se limitó a contestar que había disparado contra la rata, querida, nunca erraba un tiro, debía estar muerta, no había nada que temer.
La agente Garrity corrió en busca de mantas. Había traído un termo de casa y lo vertió mientras decía pobres criaturas pobrecitas, en un tono más material que profesional. Intentó que Shepherd se pusiera la chaqueta de nuevo, pero él se negó, prefirió envolverse en una manta y contempló todo cuanto sucedía a su alrededor, con los ojos clavados en la cara de Juliet y una expresión agónica en el rostro.
Cuando se pusieron de pie, Maggie empezó a llamar al gato, ¡Punkin!, mamá, ¿dónde está Punkin? Se ha ido. Está nevando y se helará. No sabrá qué hacer.
Encontraron al gato detrás de la puerta, el pelaje erizado y las orejas tiesas. St. James lo cogió. El gato se subió a su hombro presa del pánico, pero se calmó en cuanto volvió con la muchacha.
Maggie dijo, Punkin nos dio calor, ¿verdad, mamá? Fue una buena idea traer a Punkin, tal como yo dije, ¿no? Se alegrará de volver a casa.
Juliet rodeó a la muchacha con el brazo y apretó la cara contra su cabeza. Cuida a Punkin, querida, dijo.
Y entonces, Maggie pareció comprender. ¡No!, exclamó. Mamá, por favor, tengo miedo, no quiero volver. No quiero que me hagan daño. ¡Mamá, por favor!
– Tommy tomó la decisión de separarlas al instante -dijo St. James.
La agente Garrity se encargó de Maggie -coge el gato, querida, dijo-, mientras Lynley cuidaba de la madre. Tenía la intención de llegar hasta Clitheroe, aunque tardaran toda la noche. Quería terminar de una vez por todas. Quería desentenderse del asunto.
– No le culpo -dijo St. James-. Tardaré en olvidar sus gritos cuando se dio cuenta de que iban a separarlas.
– ¿La señora Spence?
– Maggie. Llamó a su madre. La oímos, incluso después de que el coche se fuera.
– ¿Y la señora Spence?
Al principio, Juliet Spence no dijo nada. Vio que la agente Garrity se alejaba, sin la menor reacción. Permaneció inmóvil, con las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta de Shepherd, mientras el viento azotaba su rostro, y siguió con la mirada las luces posteriores del jeep, que se alejaban a través del páramo en dirección a Winslough. Cuando se pusieron a seguirlas, se sentó en la parte posterior, al lado de Shepherd, y no apartó la vista de aquellas luces ni un instante.
– ¿Qué otra cosa podía hacer? -dijo-. Iban a llevarla de vuelta a Londres.
– Y eso es lo más jodido del crimen -dijo St. James.
– ¿Lo más jodido? -preguntó Deborah-. ¿A qué te refieres?
St. James se levantó y caminó hasta el ropero. Empezó a desnudarse.
– Sage no tenía la menor intención de denunciar a su mujer por el secuestro de la niña. La última noche de su vida le entregó dinero suficiente para abandonar el país. Prefería ir a la cárcel antes que revelar dónde había encontrado a la niña, después de entregarla a Servicios Sociales. A la larga, la policía lo habría averiguado, por supuesto, pero para entonces su mujer ya habría desaparecido.
– No puede ser -dijo Deborah-. Ella habrá mentido sobre algún detalle.
St. James se volvió.
– ¿Por qué? La oferta de dinero solo consigue complicarle más el caso. ¿Para qué iba a mentir?
– Porque… -Deborah estiró las mantas, como si ocultaran la respuesta. Desplegó los datos como si fueran cartas-. Él la encontró. Descubrió quién era Maggie. Si tenía la intención de devolverla a su verdadera madre, ¿por qué Juliet no aceptó el dinero y se salvó de la cárcel? ¿Por qué le mató? ¿Por qué no huyó? Sabía que el juego había terminado.
St. James se desabrochó la camisa con sumo cuidado. Examinó cada botón cuando sus dedos lo tocaron.
– Porque Juliet creyó siempre que era la verdadera madre de Maggie, cariño, en mi opinión.
Levantó la vista. Deborah estaba pellizcando la sábana entre el índice y el pulgar, sin dejar de contemplar sus movimientos. St. James prefirió desaparecer.
Entró en el cuarto de baño y dedicó mucho rato a lavarse la cara, cepillarse los dientes y peinarse. Se quitó la abrazadera de la pierna y la dejó caer al suelo. Le propinó un puntapié, hasta que chocó contra la pared. Estaba hecha de plástico y metal, cintas de velero y poliéster. De diseño simple, pero esencial para funcionar. Cuando las piernas no respondían como era debido, bastaba con ponerse una abrazadera, desplazarse en silla de ruedas, o ayudarse con muletas. Lo importante era seguir adelante. Siempre había sido su filosofía básica. Quería que Deborah también abrazara aquel principio, pero sabía que ella debía decidirlo.
Deborah había apagado la lámpara de la mesilla de noche, pero cuando St. James salió del cuarto de baño, su luz iluminó el resto de la habitación. En las sombras, vio que su mujer seguía sentada en la cama, pero esta vez con la cabeza apoyada sobre las rodillas y los brazos alrededor de las piernas, ocultando el rostro.
Apagó la luz del cuarto de baño y avanzó hacia la cama, tanteando con cautela en una oscuridad más negra que la noche, porque las claraboyas estaban cubiertas de nieve. Se metió en la cama y dejó en silencio las muletas sobre el suelo. Acarició la espalda de Deborah con una mano.
– Vas a coger frío -dijo-. Acuéstate.
– Enseguida.
Esperó. Pensó en cuánto tiempo de la vida ocupaba aquel acto, y en que esperar siempre implicaba a otro individuo o a una fuerza exterior. Hacía mucho tiempo que había dominado el arte de esperar. Un don acompañado de demasiado alcohol, faros deslumbrantes y el chillido de los neumáticos al resbalar. Por pura necesidad, «espera y verás» y «dale tiempo» se habían convertido en sus lemas defensivos. En ocasiones, las máximas le conducían a la inacción. En otras, le proporcionaban paz mental.
Deborah se removió bajo su mano.
– Tenías razón la otra noche, por supuesto -dijo-. Lo deseaba por mí, pero también lo deseaba por ti. Quizá incluso más.
Volvió la cabeza para mirarle. St. James no vio sus rasgos en la oscuridad, solo su forma.
– ¿Como castigo? -preguntó. Notó que sacudía la cabeza.
– Estábamos alejados en aquellos días, ¿verdad? Yo te quería, pero tú no te permitías corresponderme. Por eso intenté querer a otra persona. Y lo conseguí. Quererle.
– Sí.
– ¿Te duele pensar en ello ahora?
– No pienso en ello. ¿Y tú?
– A veces, se abre paso hasta mi mente. Nunca estoy preparada. Ocurre de repente.
– Me siento desgarrada por dentro. Pienso en cuánto daño te he hecho, y quiero que todo sea diferente.
– ¿El pasado?
– No. No se puede cambiar el pasado, ¿verdad? Solo puede perdonarse. Lo que me preocupa es el presente.
St. James adivinó que le estaba guiando hacia algo que había meditado largo y tendido, tal vez aquella noche, tal vez en los días previos. Quería ayudarla a decir lo que fuera, pero aún no veía en qué dirección apuntaba. Solo presentía que Deborah estaba convencida de que iba a herirle de una manera indefinible. Y si bien no tenía miedo a las discusiones -en realidad, estaba decidido a provocarlas desde el momento en que salieron de Londres-, descubrió en aquel momento que solo deseaba una discusión si era capaz de controlar su contenido. Que aquella fuera la intención de Deborah, con un objetivo todavía oscuro, le obligó a ceñirse una capa de cautela. Intentó disimularlo, pero no lo consiguió por completo.
– Tú eres todo para mí -dijo Deborah en voz baja-. Eso es lo que quería ser para ti. Todo.
– Lo eres.
– No.
– Ese asunto del niño, Deborah… La adopción, todo el rollo de los hijos.
No terminó la frase, porque ignoraba cómo continuarla.
– Sí -dijo Deborah-. Eso es. El asunto del niño. Todo el rollo de los hijos. Sentirse completo gracias a ello. Es lo que deseaba para ti. Iba a ser mi regalo.
Entonces, comprendió la verdad. Era el único hueso seco de realidad que existía entre ellos, al que atacaban y daban vueltas como perros vagabundos. Lo había masticado y atormentado durante los años de su separación. Deborah lo había martirizado desde entonces. Incluso ahora, cuando ya no era necesario, lo revolvía.
No dijo nada más. Deborah había cubierto una larga distancia, y confió en que dijera el resto. Estaba demasiado cerca para retroceder, y retroceder, de hecho, no era su estilo. Comprendió que lo había hecho durante meses para protegerle, cuando él no necesitaba protección, de ella o de aquello.
– Quería compensarte -dijo. Di lo demás, pensó, no me duele, no te dolerá, puedes decir lo demás.
– Quería darte algo especial.
De acuerdo, pensó. No cambia nada.
– Porque estás lisiado.
La atrajo hacia él. Ella se resistió al principio, pero accedió cuando St. James pronunció su nombre. Después, el resto surgió a borbotones, susurrado en su oído. Casi nada tenía sentido, una extraña combinación de recuerdos con la experiencia y la comprensión de los últimos días. Él se limitó a abrazarla y escuchar.
Deborah recordó cuando le habían traído a casa de su convalecencia en Suiza, dijo. Había estado ausente cuatro meses, ella tenía trece años, y recordaba aquella tarde lluviosa. Lo había observado todo desde el último piso de la casa, cuando su padre y la madre de él le seguían poco a poco escaleras arriba, atentos a que se cogiera bien de la barandilla, y sus manos volaban para impedir que perdiera el equilibrio, pero no llegaban a tocarle, en ningún momento, pues a pesar de que no podían ver la expresión de su cara -que ella sí veía desde lo alto de la casa-, sabían que no podrían tocarle nunca más de aquella manera. Una semana más tarde, cuando los dos se quedaron solos, ella en el estudio, y aquel hosco extraño llamado señor St. James en el piso de arriba, en el dormitorio que no abandonaba desde hacía días, había oído el ruido, el golpe sordo, y comprendió que había caído. Corrió escaleras arriba y se detuvo ante su puerta, con la agónica indecisión propia de los trece años. Después, le oyó llorar. Oyó que se arrastraba por el suelo. Se marchó de puntillas. Dejó que se enfrentara solo a sus demonios, porque ignoraba cómo podía ayudarle.
– Me prometí que haría cualquier cosa por ti -susurró en la oscuridad-. Para mejorar la situación.
Pero Juliet Spence no había visto ninguna diferencia entre el niño que había dado a luz y el que había robado, dijo Deborah. Los dos eran hijos suyos. Ella era la madre. No había diferencia. Para ella, la maternidad no era el acto inicial y los nueve meses que seguían, pero Robin Sage no lo veía del mismo modo, ¿verdad? Le ofreció dinero para escapar, pero debería haber sabido que ella era la madre de Maggie, no abandonaría a su hija, sin importarle el precio que debería pagar para quedarse con ella, lo pagaría, la querría, era su madre.
– Ella lo entendía así, ¿verdad? -susurró Deborah.
St. James besó su frente y la tapó más con las mantas.
– Sí -dijo-. Lo entendía así.
29
Brendan Power caminaba por la cuneta en dirección al pueblo. Se habría hundido hasta las rodillas en la nieve, pero alguien ya había practicado un sendero. Estaba sembrado, cada treinta metros o así, de tabaco quemado. La persona que había paseado antes fumaba una pipa que tiraba tan mal como la de Brendan.
No estaba fumando aquella mañana. Se había llevado la pipa por si experimentaba la necesidad de hacer algo con las manos, pero hasta el momento no había sacado la bolsa de piel, aunque sentía su peso consolador sobre la cadera.
El día posterior a cualquier tormenta solía ser glorioso, y Brendan consideró aquella mañana tan espléndida como aterradora había sido la noche. El sol de la mañana diseminaba grandes hogueras de incandescencia cristalina sobre la tierra. La escarcha cubría la parte superior de los muros de piedra seca. Un espeso manto de nieve se había posado sobre los tejados. Cuando pasó ante la primera casa adosada, camino del pueblo, vio que alguien se había acordado de los pájaros. Tres gorriones estaban picoteando un puñado de mendrugos delante de un portal, y si bien le observaron con cautela cuando pasó, el hambre impidió que huyeran a los árboles.
Deseó haber traído algo. Una tostada, una rebanada de pan rancio, una manzana. Daba igual. Cualquier sobra que ofrecer a los pájaros habría servido de excusa, más o menos creíble, para marcharse. Y necesitaría una excusa cuando volviera a casa. De hecho, lo más prudente sería empezar a pensar en una mientras paseaba.
No se le había ocurrido antes. De pie ante la ventana del comedor, desde donde contemplaba el prado blanco perteneciente a la propiedad Townley-Young, solo había pensado en escapar, practicar agujeros en la nieve y mover los pies hacia una eternidad que pudiera soportar.
Su suegro había acudido a su habitación a los ocho en punto. Brendan había oído sus pasos militares en el pasillo y había saltado de la cama, no sin liberarse de la presa que suponía el pesado brazo de su mujer. En sueños, lo había deslizado en diagonal sobre su cuerpo, con los dedos apoyados sobre su entrepierna. En otras circunstancias, Brendan había considerado de una intimidad muy erótica aquella implicación soñolienta, pero en aquel caso, siguió tendido flácido, algo asqueado y, al mismo tiempo, agradecido de que ella estuviera dormida. Sus dedos no se deslizarían con timidez un poco más a la izquierda, a la espera de encontrar lo que consideraba una erección matutina adecuada. No exigiría lo que él era incapaz de dar, sacudiendo su miembro con furia, a la espera, agitada, ansiosa, por fin encolerizada, de que su cuerpo respondiera. No seguirían acusaciones formuladas con voz metálica, ni sollozos desprovistos de lágrimas que deformaban su cara y resonaban en los pasillos. Mientras durmiera, Brendan era dueño de su cuerpo y su espíritu volaba en libertad, así que caminó hasta la puerta al oír los pasos de su suegro, y la abrió antes de que Townley-Young llamara y la despertara.
Su suegro estaba completamente vestido, como de costumbre. Brendan nunca le había visto de otra guisa. Su traje de tweed, la camisa, los zapatos y su corbata daban cuenta de una buena educación que, como bien sabía Brendan, debía comprender y emular. Todo cuanto llevaba era lo bastante anticuado para proclamar la adecuada falta de interés en el vestir inherente a la nobleza provinciana. Más de una vez, Brendan había mirado a su suegro y se preguntaba cómo lograba la hazaña de tener un vestuario completo que, desde la camisa a los zapatos, siempre aparentaba diez años de antigüedad, como mínimo, aunque las prendas fueran nuevas.
Townley-Young dedicó una mirada a la bata de lana que exhibía Brendan, y se humedeció los labios en señal de silenciosa desaprobación hacia el desastroso nudo que Brendan había improvisado en el cinturón. Los hombres viriles utilizan nudos cuadrados para ceñir sus batas, decía su expresión, y los dos cabos que cuelgan de la cintura deben estar perfectamente parejos, bobo.
Brendan salió al pasillo y cerró la puerta a su espalda.
– Aún duerme -explicó.
Townley-Young escudriñó la puerta, como si pudiera ver a su través y examinar el estado mental de su hija.
– ¿Otra noche agitada? -preguntó.
Era una forma de expresarlo, pensó Brendan. Había vuelto a casa después de las once con la esperanza de encontrarla dormida, solo para terminar forcejeando debajo de las mantas en la forma que adoptaban sus relaciones matrimoniales. Había logrado funcionar, gracias a Dios, solo porque la habitación estaba a oscuras y, durante sus torneos nocturnos bisemanales, su mujer había adoptado la costumbre de susurrar ciertas ocurrencias anglosajonas que a Brendan le permitían fantasear con más libertad. Durante aquellas noches, no se acostaba con Becky. Elegía a su pareja con total libertad. Gemía y se contorsionaba debajo de ella y decía, oh, Dios, oh, sí, me encanta, me encanta, a la imagen de Polly Yarkin.
Anoche, sin embargo, Becky se había mostrado más agresiva de lo habitual. Sus prestaciones poseían un aura colérica. No le había acusado o llorado cuando entró en el dormitorio apestando a ginebra, con aspecto -lo sabía, porque no podía disimularlo- derrotado y compungido. Becky, sin palabras, exigió compensación de la manera que a Brendan menos le gustaba.
Por eso había sido una noche agitada, pero no de la forma que imaginaba su cuerpo.
– Un poco de malestar -contestó, y confió en que Townley-Young aplicara la descripción a su hija.
– Ya -había dicho Townley-Young-. Bien, al menos podremos tranquilizar su mente. Quizá así se sienta mejor.
Explicó a continuación que las obras de Cotes Hall ya podrían proseguir sin interrupciones. Explicó la razón, pero Brendan se limitó a asentir y trató de fingir impaciencia, mientras su vida se escurría como la marea baja.
Ahora, mientras se acercaba a Crofters Inn por la carretera de Lancaster, se preguntó por qué había confiado tanto en que la mansión continuara inasequible a ser habitada. Al fin y al cabo, Becky era su mujer. El mismo se había complicado la vida. ¿Por qué se le antojaba un desastre más permanente si vivían en su propia casa?
Lo ignoraba, pero el anuncio de la inminente conclusión de las obras había cerrado una puerta a sus sueños de futuro, tan absurda como los propios sueños. Y al cerrarse la puerta, experimentó claustrofobia. Necesitaba huir. Si no podía escapar del matrimonio, al menos sí de la casa. Y salió a la escarchada mañana.
– ¿Adonde vas, Bren?
Josie Wragg estaba subida sobre uno de los dos pilares de piedra que señalaban el acceso al aparcamiento de Crofters Inn. Lo había limpiado de nieve, balanceaba las piernas y parecía tan desolada como se sentía Brendan. Era la apatía personificada, en su espalda, brazos, piernas y pies. Hasta su cara parecía hundida, con la piel colgando alrededor de su boca y ojos.
– A dar un paseo -dijo-. ¿Quieres venir conmigo? -añadió, al verla tan deprimida, porque sabía perfectamente que aquella sensación ensombrecía las vidas.
– No puedo. Estas no van bien en la nieve.
«Estas» eran las botas de agua, que extendió hacia él. Eran enormes. Casi doblaban en tamaño a sus pies. Debajo, llevaba tres pares de calcetines largos hasta la rodilla, como mínimo.
– ¿No tienes botas adecuadas?
Josie meneó la cabeza y se bajó la gorra hasta las cejas.
– Las mías ya me venían pequeñas en noviembre, y si le digo a mamá que necesito unas nuevas, le dará un soponcio. «¿Cuándo vas a dejar de crecer, Josephine Eugenia?» Ya sabes. Estas son del señor Wragg. Tampoco es que le importe mucho.
Golpeteó con las piernas las piedras heladas.
– ¿Por qué le llamas señor Wragg?
Josie estaba manoseando un paquete de cigarrillos. Intentaba sacar el envoltorio del celofán sin quitarse los guantes. Brendan cruzó la carretera, cogió el paquete e hizo los honores, para ofrecerle fuego a continuación. La muchacha fumó sin contestar, intentó hacer un anillo y fracasó, y expulsó tanto vapor como humo.
– Pura farsa -dijo por fin-. Una estupidez, lo sé. No hace falta que me lo digas. Mamá se pone como una furia, pero al señor Wragg no le importa. Si no es mi verdadero papá, puedo imaginar que mi mamá vivió una gran pasión y yo soy el producto de su amor fatal. Finjo que ese tío pasó por Winslough y conoció a mamá. Estaban locos el uno por el otro, pero no pudieron casarse, claro, porque mamá no quiso marcharse de Lancashire, pero fue el gran amor de su vida y la ponía a cien, como dicen que los hombres ponen a las mujeres. Y yo soy como ella le recuerda ahora. -Josie tiró ceniza en dirección a Brendan-. Por eso le llamo señor Wragg. Qué chorrada. No sé por qué te lo he dicho. No sé por qué digo cosas a la gente. Siempre es culpa mía, y todo el mundo acaba sabiéndolo. Hablo demasiado.
Su labio tembló. Se pasó el dedo bajo la nariz y tiró el cigarrillo, que siseó levemente al entrar en contacto con la nieve.
– Hablar no es ningún crimen, Josie.
– Maggie Spence era mi mejor amiga, y se ha marchado. El señor Wragg dice que no volverá. Y estaba enamorada de Nick. ¿Lo sabías? Verdadero amor. No volverán a verse. Me parece injusto.
Brendan asintió.
– La vida es así, ¿no?
– Y a Pam la han encerrado de por vida porque su mamá la sorprendió anoche en la sala de estar con Todd. Lo estaban haciendo. Allí mismo. Su mamá encendió las luces y empezó a chillar. Fue como en una película, dijo Pam. Así que ya no queda nadie. Nadie especial. Siento como un hueco, aquí. -Señaló su estómago-. Mamá dice que necesito comer, pero yo no tengo hambre, ¿sabes?
Brendan sabía. Era un experto en huecos. A veces, pensaba que era el vacío personificado.
– No puedo pensar en el vicario -siguió Josie-. No puedo pensar en nada. -Miró hacia la carretera-. Al menos, tenemos la nieve. Vale la pena mirarla, de momento.
– Pues sí.
Brendan asintió, palmeó su rodilla y siguió su camino. Se desvió por la carretera de Clitheroe, absorto en el paseo, sus energías concentradas en aquel esfuerzo, más que en pensar.
Era menos dificultoso caminar por la carretera de Clitheroe. Al parecer, más de una persona había abierto un sendero en la nieve para ir a la iglesia. Se cruzó con la pareja londinense a corta distancia de la escuela primaria. Caminaban poco a poco, con las cabezas juntas mientras conversaban. Solo levantaron un momento la vista cuando él pasó.
Al verles, sintió una punzada de tristeza. Hombres y mujeres juntos, que caminaban y se tocaban, prometían causarle incontables penas durante los años venideros. El objetivo era pasar de todo. No sabía si lo conseguiría sin buscar algún consuelo.
Por eso estaba ahora paseando, sin detenerse, y se decía que solo era para ir a echar un vistazo a la mansión. El ejercicio era bueno, el sol había salido, necesitaba aire puro. La capa de nieve era mucho más profunda al otro lado de la iglesia, y cuando llegó al pabellón tuvo que detenerse unos minutos para recuperar el aliento.
– Un poco de descanso -se mintió, y escudriñó las ventanas una tras otra, en busca de algún movimiento detrás de las cortinas.
Polly no había ido al pub las dos últimas noches. La había esperado hasta el último momento, cuando Ben Wragg anunciaba que ya era hora de cerrar y Dora se dedicaba a recoger vasos. Sabía que no solía aparecer después de las nueve y media, pero esperó y soñó.
Aún seguía soñando cuando la puerta principal se abrió y Polly salió. Se sobresaltó al verle. Brendan avanzó hacia la joven con decisión. Llevaba una cesta colgada del brazo e iba envuelta de pies a cabeza en lana y bufandas.
– ¿Vas al pueblo? -preguntó Brendan-. Acabo de estar en la mansión. ¿Te acompaño, Polly?
Ella se acercó y examinó la pista, cubierta de nieve prístina y traicionera.
– ¿Vienes de allí? -preguntó.
Brendan buscó en su bolsillo la bolsa del tabaco.
– En realidad, iba, no venía. A dar un paseo. Hermoso día.
Cayó un poco de tabaco sobre la nieve. Polly lo siguió con la mirada, como si lo estudiara. Brendan observó que se había dado un golpe en la cara. Una media luna púrpura destacaba sobre el tono cremoso de su piel, y comenzaba a amarillear en los bordes, como una señal de curación.
– No te he visto por el pub. ¿Ocupada?
Ella asintió, sin dejar de examinar la nieve.
– Te he echado de menos. Hablar contigo y todo eso. Tienes cosas que hacer, gente que ver. Lo comprendo. Una chica como tú. Me pregunté dónde podrías estar. Una tontería, pero es verdad.
La joven ajustó la cesta en su brazo.
– Me han dicho que se ha solucionado. Lo de Cotes Hall, la muerte del vicario. ¿Lo sabías? Estás a salvo. Una buena noticia, ¿verdad?, considerando cómo han ido las cosas.
Ella no contestó. Llevaba unos guantes negros, con un agujero en la muñeca. Deseó que se los quitara para poder ver sus manos. Calentarlas, incluso. Y a ella también.
– Pienso en ti, Polly -estalló de repente-. En todo momento. Día y noche. Lo sabes, ¿verdad? No sirvo para disimular. No puedo disimular esto. Ya sabes lo que siento. Lo sabes, ¿verdad? Lo has sabido desde el primer momento.
Polly había rodeado su cabeza con una bufanda púrpura, y la acercó más a su cara, como si quisiera ocultarla. Tenía la cabeza gacha. Recordó a Brendan la actitud de alguien que reza.
– Los dos estamos solos, ¿no? -prosiguió-. Los dos necesitamos a alguien. Te deseo, Polly. Sé que no puede ser perfecto, tal como están las cosas en mi vida, pero algo es algo. Será especial. Juro que me esforzaré por hacerte feliz, si me dejas.
Ella levantó la cabeza y le miró con curiosidad. Brendan notó que le sudaban las axilas.
– Lo he dicho mal, ¿verdad? Ha quedado un poco confuso. Empezaré por el principio. Estoy enamorado de ti, Polly.
– No lo has dicho mal. No hay confusión que valga.
Su corazón saltó de alegría.
– Entonces…
– No lo has dicho todo.
– ¿Qué más quieres que diga? Te quiero. Te deseo. Te haré feliz si…
– Olvidas el hecho de que tienes esposa. -Polly sacudió la cabeza-. Vete a casa, Brendan. Ocúpate de la señorita Becky. Métete en tu cama. Deja de rondar alrededor de la mía.
Cabeceó con brusquedad -adiós, buenos días, como él quisiera entenderlo- y se encaminó hacia el pueblo.
– ¡Polly!
Ella se volvió, el rostro impenetrable. No quería conmoverse, pero él lo lograría. Encontraría su corazón. Pediría, suplicaría, lo que hiciera falta.
– Te quiero -dijo-. Te necesito, Polly.
– Todos necesitamos algo.
Polly se alejó.
Colin la vio pasar, como una caprichosa visión colorida que se destacaba contra un fondo blanco. Bufanda púrpura, chaquetón marinero, pantalones rojos, botas marrones. Llevaba una cesta y caminaba con decisión por el otro lado de la carretera. No miró en su dirección. En otro tiempo, lo habría hecho. Habría dirigido una mirada subrepticia hacia su casa, y si por casualidad le hubiera visto trabajando en el jardín delantero o limpiando el coche, habría cruzado la carretera con cualquier excusa. ¿Sabes lo de las carreras de galgos en Lancaster, Colin? ¿Cómo está tu papá? ¿Qué dijo el veterinario sobre los ojos de Leo?
Ahora, se había emperrado en mirar hacia delante. El otro lado de la carretera, las casas que la bordeaban, y esta en particular, no existían. Ya estaba bien así. Les estaba salvando a los dos. Si hubiera vuelto la cabeza, si hubiera visto que él la estaba observando desde la ventana de la cocina, tal vez Colin habría sentido algo. Hasta el momento, había conseguido no sentir nada en absoluto.
Había cumplido los rituales matutinos: preparar café, afeitarse, dar de comer al perro, servirse un cuenco de cereales, cortar un plátano, espolvorearlo de azúcar y regar la mezcla con leche. Hasta se había sentado a la mesa con el cuenco delante. Incluso había llegado a hundir la cuchara. Incluso se había llevado la cuchara a los labios. Dos veces. Pero no pudo comer.
Había cogido su mano, un peso muerto en la suya. Había dicho su nombre. No sabía muy bien cómo llamarla, aquella Juliet-Susanna que el detective londinense afirmaba ser, pero necesitaba llamarla de alguna forma, en un esfuerzo por recuperarla.
En realidad, descubrió que no estaba con él. Su cascara, el cuerpo que había reverenciado con el suyo, sí, pero su sustancia interior viajaba en el otro Range Rover, trataba de calmar los temores de su hija e invocaba la valentía necesaria para decir adiós.
Aumentó la presión de su mano.
– El elefante -dijo ella, con una voz sin el menor timbre.
Colin se esforzó por comprender. El elefante. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué debía saber sobre elefantes? ¿Que nunca olvidaban? ¿Que ella tampoco? ¿Que la salvara de las arenas movedizas de su desesperación? El elefante.
Y entonces, como si se comunicaran en un inglés que solo significaba algo para ellos, el inspector Lynley contestó.
– ¿Está en el Opel?
– Le dije que Punkin o el elefante. Has de decidir, querida.
– Me ocuparé de que lo recupere, señora Spence.
Y eso fue todo. Colin deseó que ella respondiera a la presión de sus dedos. La mano de Juliet no se movió en ningún momento, no apretó la suya. Se había hundido en su dolor.
Ahora, lo comprendía. A él también le había pasado. Al principio, tuvo la impresión de que el proceso se había iniciado cuando Lynley expuso los hechos. Al principio, tuvo la impresión de que se iba degenerando a medida que transcurría la noche interminable. Dejó de oír sus voces. Se desgajó de su cuerpo y les observó desde lo alto de las cosas. Lo observó todo con curiosidad, lo desechó, y pensó que tal vez lo investigaría más tarde. Cómo hablaba Lynley, no como un oficial de policía, sino como si deseara consolarla o tranquilizarla, cómo la ayudaba a subir al coche, cómo la sostenía con el brazo alrededor de sus hombros y ella apoyaba la cabeza contra el pecho del detective cuando oyeron el último grito de Maggie. Era curioso que en ningún momento expresara satisfacción por haber demostrado sus conjeturas. En cambio, parecía desgarrado. El tullido dijo algo acerca del funcionamiento de la justicia, pero Lynley lanzó una carcajada amarga. Odio todo esto, dijo, la vida, la muerte, todo este lío asqueroso. Y aunque Colin escuchaba desde el lejano lugar al que se había retirado, descubrió que no odiaba nada. Cuando alguien está sumido en el proceso de morir, no puede odiar.
Después, comprendió que el proceso había empezado cuando levantó la mano contra Polly. Ahora, de pie ante la ventana, viéndola pasar, se preguntó si no llevaría años de agonía.
Detrás, el tictac del reloj señalaba la progresión del día. Los ojos del gato se movían al compás del péndulo de su cola. Cómo había reído ella al verlo. Es precioso, Col, dijo, ha de ser mío. Y él se lo había regalado para su cumpleaños, envuelto en papel de periódico porque había olvidado el papel de regalo y el lazo, abandonados en el porche delantero. Tocó el timbre. Cómo había reído ella, ¡cómo había aplaudido!, cuélgalo ahora mismo, dijo, ahora mismo.
Lo bajó de la pared y lo dejó sobre la encimera. Le dio la vuelta. La cola siguió meneándose. Presintió que los ojos también se movían. Incluso pudo oír su tictac.
Intentó abrir el compartimiento que albergaba la maquinaria, pero no logró hacerlo con los dedos. Lo intentó tres veces, abandonó y abrió un cajón situado bajo la encimera. Buscó un cuchillo.
El reloj continuaba su tictac. La cola del gato se movía.
Deslizó el cuchillo entre la tapa y el cuerpo y tiró hacia arriba con fuerza. Una segunda vez. El plástico cedió con un chasquido, parte de la tapa se rompió. Salió despedida y cayó al suelo. Alzó el reloj y lo estrelló una sola vez contra la encimera. La cola y los ojos se inmovilizaron. El leve tictac cesó.
Rompió la cola. Utilizó el mango de madera del cuchillo para triturar los ojos. Tiró el reloj a la basura. Una lata de sopa se ladeó a causa del impacto y empezó a verter tomate diluido sobre la esfera del aparato.
¿Cómo le llamaremos, Col?, había preguntado ella, cogiéndole del brazo. Necesita un nombre. A mí me gusta Tigre. Escucha cómo suena: Tigre dicta el tiempo. ¿Seré poeta, Col?
– Quizá lo eras -dijo él.
Se puso la chaqueta. Leo salió como una exhalación de la sala de estar, dispuesto a correr. Colin oyó su gemido ansioso y acarició la cabeza del perro con los nudillos, pero cuando se fue de casa, lo hizo solo.
El vapor de su aliento le informó de que el aire era helado, pero no sintió nada, ni frío ni calor.
Cruzó la carretera y entró en el cementerio. Observó que alguien había entrado antes que él, porque vio una rama de enebro sobre una tumba. Las demás estaban desnudas, heladas bajo la nieve, y sus lápidas se alzaban como chimeneas hacia las nubes.
Caminó hacia el muro y el castaño donde Annie reposaba, muerta desde hacía seis años. Imprimió una senda nueva en la nieve, y notó que los montones cedían ante la presión de sus espinillas, como se rompe el mar al caminar por él.
El cielo estaba tan azul como el lino que ella había plantado un año junto a la puerta. Una telaraña de hielo y nieve reluciente se había formado entre las ramas sin hojas del castaño. Las ramas arrojaban una red de sombras sobre la tierra. Enviaban dedos sin piel hacia la tumba de Annie.
Tendría que haber traído algo, pensó. Una rama de hiedra y acebo, una guirnalda de pino. Al menos, tendría que haber ido preparado para limpiar la lápida, para impedir que los líquenes crecieran. Debía evitar que las letras se borraran. De momento, necesitaba leer su nombre.
La nieve sepultaba en parte la lápida, y empezó a limpiarla con las manos; primero, limpió la superficie, luego los lados, y después se dispuso a utilizar los dedos para despejar las letras grabadas.
Entonces, la vio. Primero, captó el color, rosa brillante sobre blanco puro. Después, distinguió las formas, dos óvalos entrelazados. Era una pequeña piedra plana, pulida por mil años de río, y yacía sobre la cabecera de la tumba, tangente a la lápida.
Extendió la mano, después la retiró. Se arrodilló en la nieve.
Quemé cedro por ti, Colin. Coloqué cenizas sobre su tumba, y también la piedra anular. Di a Annie la piedra anular.
Extendió un brazo. Su mano cogió la piedra. Sus dedos se cerraron a su alrededor.
– Annie -susurró-. Oh, Dios, Annie.
Sintió el aire frío procedente de los páramos. Sintió el frígido e implacable abrazo de la nieve. Sintió la pequeña piedra acomodarse en su palma. La sintió dura y suave.
Elizabeth George

***
