
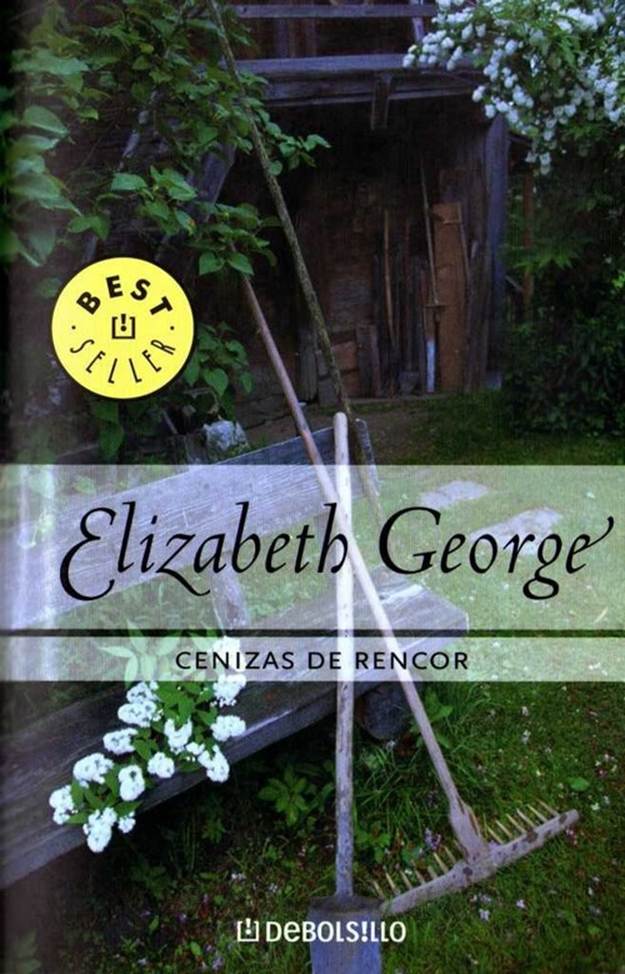
Elizabeth George
Cenizas de Rencor
7º Lynley
Para Freddie Lachapelle, con amor
La tierra y la arena queman. Apoya tu cara sobre la arena ardiente y sobre la tierra del camino, pues todos aquellos que han sufrido la herida del amor han de llevar la impronta en su rostro, y la cicatriz ha de ser visible.
FARTD AL-DÍN 'ATJAR, La conferencia de los pájaros
Nota de la Autora
En Inglaterra el término «las Cenizas» hace referencia a la derrota en la competición de criquet (criquet jugado a nivel nacional) contra Australia.
La expresión procede de la siguiente anécdota en la historia del criquet:
Cuando el equipo nacional australiano derrotó al equipo nacional inglés en las series de agosto de 1882, fue la primera vez que Inglaterra resultó vencida en su propio terreno. En reacción a la derrota, el Sporting Times publicó una necrológica burlona en la que el periódico anunciaba que el criquet inglés había «fallecido en el Oval el 29 de agosto de 1882». A continuación de la necrológica, una nota informaba a los lectores de que el «cadáver será incinerado y las cenizas enviadas a Australia».
Después de aquel partido fatal, el equipo inglés partió hacia Australia para dirimir otra serie de encuentros. Se dijo que el equipo, capitaneado por Ivo Bligh, marchaba en peregrinación para recuperar las Cenizas. Después de la segunda derrota del equipo australiano, algunas mujeres de Melbourne se apoderaron de un «bail» (una de las estacas que se colocan sobre los tres palitroques, y que con ellos compone la meta que el bateador defiende contra el lanzador), quemaron el «bail» y ofrecieron las cenizas a Bligh. Estas cenizas se guardan ahora en el Lord's Cricket Ground de Londres, la meca del criquet inglés.
Si bien ningún trofeo cambia de manos al final de las series entre Inglaterra y Australia, siempre que se enfrentan en los cinco partidos que constituyen las series, juegan por las Cenizas.
Agradecimientos
Me gustaría dar las gracias en primer lugar a las personas de Inglaterra que me han ayudado con el material complementario de esta hovela. Doy las gracias a Alex Prowse por el tiempo, la conversación y las fotografías de su barcaza en el estanque de Little Venice; a John Gilmore por la visita al Clermont Club; a Susan Mon-son por su introducción al East End; a los profesores de la facultad Linley-Sanbourne por sus aclaraciones sobre el período Victoriano; a Sandy Shafernich por su colaboración en reunir material auxiliar sobre el movimiento antiviviseccionista; a Ruth Schuster por arriesgar vida, vastago y libertad en nombre de la verosimilitud; a David Crane, John Blake y John Lyon por la tarea hercúlea de introducir a una estadounidense en los misterios del más elegante de los juegos, el criquet; a Joan y Colin Randall por horas y días de hospitalidad y amabilidad en Kent. También quiero dar las gracias a mi cartujo favorito, Tony Mott, así como a Vivienne Schuster por todo lo que hicieron para allanar las dificultades.
En Estados Unidos, muchísimas gracias a John McMasters, investigador de incendios del condado de Orange, y al detective Gary Bale, del Departamento del sheriff, por su información sobre incendios premeditados y detenciones; a Ira Tolbin, por soportar pacientemente otros catorce meses de proceso creativo; a Suzanne Forster y Roger Angle por ordenar las piezas cuando las cosas se complicaban; a Julie Mayer, por leer otro borrador; a Kate Miciak, por su constante apoyo editorial; a Deborah Schneider, por su fe y amistad constantes.
Debería mencionar que, si bien los lugares de Londres mencionados en esta novela existen, se han utilizado de manera ficticia. También debería mencionar que cualquier error o metedura de pata es culpa mía exclusivamente.
OLIVIA
Chris ha sacado a los perros para que corran por la orilla del canal. Los veo porque todavía no han llegado al puente de Warwick Avenue. Beans corretea por la derecha, flirtea con la idea de caer al agua. Toast va a su izquierda. Cada diez zancadas, más o menos, Toast olvida que sólo tiene tres piernas y está a punto de caer sobre su lomo.
Chris ha dicho que no estarían mucho rato, porque sabe lo que siento acerca de escribir esto, pero le gusta el ejercicio, y en cuanto se pone en acción, el sol y la brisa conspiran para que se olvide. Terminará corriendo hasta llegar al zoo. Intento no cabrearme. Necesito a Chris más que nunca, y me digo que su intención siempre es buena y trato de creerlo.
Cuando yo trabajaba en el zoo, en ocasiones venían a buscarme los tres a media tarde y tomábamos café en el pabellón de descanso, en el exterior si hacía buen tiempo, sentados en un banco desde el que podíamos ver la fachada de Cumberland Terrace. Estudiábamos la curva de las estatuas alineadas en el frontón e inventábamos historias sobre quiénes eran. Sir Boffing Bigtoff, llamaba a una Chris, al que le volaron el trasero en la batalla de Waterloo. Dame Tartsie Twit, llamaba yo a otra, la que se hacía pasar por tonta, pero era en realidad una Pimpinela. O Makus Sictus, alguien con toga, el que perdió el valor y el desayuno con los Idus de Marzo. Y después, reíamos de nuestra estupidez, y contemplábamos a los perros mientras jugaban a perseguir pájaros y turistas.
Apuesto a que no podéis imaginarme haciendo eso, hilando historias tontas con la barbilla apoyada en las rodillas y una taza de café, sentada en un banco con Chris Faraday a mi lado. Y no vestía de negro como en los últimos tiempos, sino que llevaba pantalones caqui y camisa verde oliva, el uniforme que nos imponía el zoo.
Entonces, creía saber quién era yo. Ya me había clasificado. Las apariencias engañan, había decidido diez años atrás, y si la gente no puede soportar mi cabello corto y erizado, si la gente tiene problemas con mis cejas depiladas, si un aro en la nariz les horroriza y pendientes alineados como armas medievales les revuelven el estómago, que se vayan a la mierda. No pueden ver debajo de la superficie, ¿verdad? No quieren verme como en realidad soy.
¿Quién soy, en realidad? ¿Qué soy? Os lo podría haber dicho hace ocho días, porque entonces lo sabía. Tenía una filosofía convenientemente contaminada por las creencias de Chris. La había mezclado con lo que había picoteado de mis compañeros de la universidad, durante los dos años que pasé en ella, y se había combinado bien con lo que había aprendido durante cinco años de salir a rastras de camas de sábanas pegajosas, con la cabeza a punto de estallar, la boca como serrín y ningún recuerdo de la noche o del tío que roncaba a mi lado. Conocía a la mujer que había pasado por todo eso. Estaba furiosa. Era dura. Era implacable.
Todavía soy todo eso, y con buenos motivos. Pero soy algo más. No puedo concretarlo, pero lo noto cada vez que cojo un periódico, leo los artículos y sé que el juicio se acerca.
Al principio, me dije que estaba harta de ser acosada por titulares. Estaba harta de leer cosas sobre el jodido asesinato. Estaba hasta el gorro de ver todas las caras importantes que me miraban desde el Daily Mail y el Evening Standard, Creí que podría escapar del rollo si sólo leía el Times, pues sabía que podía confiar en su devoción a los hechos y su rechazo general a refocilarse en las habladurías. Sin embargo, hasta el Times se ha hecho eco de la historia, y he descubierto que ya no puedo esquivarla. «A quién le importa» ya no sirve ahora como maniobra de diversión. Porque me importa, y lo sé. Chris también lo sabe, y ese es el auténtico motivo de que haya sacado a los perros, para concederme un rato de soledad. Dijo, «¿Sabes, Livie? Creo que esta mañana correré un poco más», y se puso el chandal. Me abrazó de aquella manera asexual tan suya (un apretón lateral que apenas permite el contacto corporal) y se largó. Estoy en la cubierta de la barcaza con una almohadilla ribeteada de amarillo sobre las rodillas, un paquete de Marlboro en el bolsillo y una lata llena de lápices junto al pie. Los lápices están afilados al máximo. Chris se encargó de ello antes de marcharse.
Miro hacia Browning's Island, al otro lado del estanque, donde los sauces inclinan sus ramas hacia el diminuto embarcadero. Los árboles se han llenado de hojas, lo cual significa que el verano está cercano. El verano siempre ha sido una época para olvidar, porque el sol ahuyenta los problemas, y me digo que si aguanto unas pocas semanas más y espero al verano, todo esto quedará atrás. No tendré que pensar en ello. No tendré que tomar decisiones. Me digo que no es mi problema. Pero no es cierto, y lo sé.
Cuando ya no puedo soportar más mirar los periódicos, empiezo con las fotos. Sobre todo las de él. Veo la forma en que yergue la cabeza, y sé que piensa que se ha trasladado a un lugar donde nadie puede hacerle daño.
Lo comprendo. En una época pensé que yo también había llegado a ese lugar, pero lo cierto es que, cuando empiezas a creer en alguien, cuando permites que la bondad esencial de otra persona te conmueva (y es verdad que existe esa bondad básica con la que algunas personas han sido bendecidas), todo se acaba. No solo se han agrietado las murallas, sino que la armadura se ha resquebrajado, y sangras como una fruta madura, con la piel desgarrada por un cuchillo y la carne expuesta para ser devorada. Él no lo sabe todavía. A la larga, lo averiguará.
De modo que escribo por culpa de él, supongo, y porque en el fondo de esta espantosa carnicería de vida y amores, sé que yo soy la responsable de todo.
En realidad, la historia empieza con mi padre, y con el hecho de que yo soy la causante de su muerte. No fue mi primer crimen, como ya descubriréis, pero es el que mi madre no puede perdonar. Y como no pudo perdonarme por matarle, nuestras vidas se complicaron. Y algunas personas salieron malparadas.
Escribir sobre mi madre es un asunto espinoso. Supongo que sonará como un montón de calumnias, la oportunidad perfecta para devolverle la pelota, pero hay una característica de mi madre que necesitáis saber desde ya, si vais a leer esto: le gusta guardar secretos. A pesar de que, si tuviera oportunidad, os explicaría, sin duda con cierta delicadeza, que ella y yo nos distanciamos hace unos diez años a causa de mi «desgraciada relación» con un músico de edad madura llamado Richie Brewster, jamás contaría todo. No querría revelaros que yo fui la «otra mujer» de un tipo casado durante un tiempo, que me dejó plantada, que volví a aceptarle y dejé que me contagiara un herpes, que terminé callejeando en Earl's Court, que lo hacía en los coches por quince libras el polvo cuando necesitaba la coca, una cosa mala, y no podía perder el tiempo yéndome con los tíos a una habitación. Mamá no os contaría esto. Ocultaría los hechos y se convencería de que me estaba protegiendo.
¿De qué?, os preguntaréis.
De la verdad, os contesto. Sobre su vida, su insatisfacción y, en especial, su matrimonio. Ese fue el motivo, dejando aparte mi comportamiento desagradable, que la condujo a creer por fin que estaba poseída por una especie de derecho divino a entrometerse en los asuntos de los demás.
Naturalmente, la mayoría de la gente dedicada a diseccionar la vida de mi madre no la consideraría una entrometida. Antes al contrario, la consideraría una mujer bendecida con una conciencia social admirable. Posee las credenciales, desde luego: ex profesora de literatura inglesa en un colegio maloliente de la Isla de los Perros, lectora voluntaria para ciegos durante los fines de semana, subdirectora de actividades lúdicas para retrasados mentales durante las vacaciones escolares y períodos de descanso entre trimestres, recaudadora de fondos excepcionales para cualquier enfermedad adorada por los medios de comunicación en su momento. Desde un punto de vista superficial, mi madre aparece como una mujer con una mano en el frasco de vitaminas y la otra en el primer peldaño de la escalerilla que conduce a la santidad.
«Hay preocupaciones superiores a las nuestras», siempre me decía, cuando no preguntaba con aflicción: «¿Vas a crear nuevas dificultades hoy, Olivia?».
Pero mi madre era algo más que la mujer empecinada en ir de un lado a otro de Londres durante treinta años, como un san Bernardo del siglo XX. Hay un motivo. Y ahí es dónde entra su autoprotección.
Por vivir en la misma casa que ella, tuve mucho tiempo para tratar de comprender la pasión de mamá por hacer buenas obras. Llegué a la conclusión de que servía a los demás para, al mismo tiempo, servirse a sí misma. Mientras se movía en el mundo desdichado de los desheredados de Londres, no tenía que pensar mucho en su propio mundo. Sobre todo, no tenía que pensar en mi padre.
Me doy cuenta de que es muy conveniente examinar la situación conyugal de los padres durante la infancia de una. ¿Qué mejor forma de excusar los excesos, las influencias y las debilidades incontestables del propio carácter? Os ruego que me soportéis durante esta expedición sin importancia por la historia familiar. Explica por qué mi madre es quién es. Y mamá es la persona a la que debéis comprender.
Si bien nunca lo admitió, creo que mi madre aceptó a mi padre no porque le amara, sino porque era conveniente. No había servido en la guerra, lo cual era algo problemático en lo tocante a su nivel de conveniencia social, pero a pesar de un soplo en el corazón, una rótula rota y una sordera congénita en el oído derecho, papá tuvo al menos la delicadeza de sentirse culpable por haber escapado del servicio militar. Mitigó su culpa en 1952, cuando entró a formar parte de una sociedad dedicada a la reconstrucción de Londres. Allí conoció a mi madre. Ella supuso que su presencia indicaba una conciencia pareja a la suya, y no un deseo de olvidar la fortuna que su padre y él habían amasado gracias a imprimir propaganda gubernamental en su taller de Stepney, desde 1939 hasta el final de la guerra.
Se casaron en 1958. Incluso ahora, tantos años después de la muerte de papá, todavía me pregunto en ocasiones cómo debieron ser los primeros días de matrimonio para mis padres. Me pregunto cuánto tardó mi madre en descubrir que el repertorio pasional de papá no iba mucho más allá de una breve gama entre el silencio y una sonrisa dulce y caprichosa. Especulaba que sus ratos en la cama debían ser del orden de agarrar, manosear, sudar, pellizcar, gruñir, con un «maravilloso, querida» arrojado al final, y así me explicaba que fuera hija única. Hice acto de aparición en 1962, un paquetito de afabilidad engendrado en lo que debió ser, estoy segura, un encuentro bimensual en la postura del misionero.
Debo reconocer que mamá interpretó el papel de esposa obediente durante tres años. Cazó un marido, logrando así uno de los objetivos señalados para las mujeres de la posguerra, e intentó portarse lo mejor con él, pero cuanto más conocía a aquel Gordon Whitelaw, más comprendía que se había vendido bajo falsas premisas. No era el hombre apasionado con el que había esperado casarse. No era un rebelde. Carecía de causa. En el fondo, no era más que un impresor de Stepney, un buen hombre, pero su mundo se circunscribía a fábricas de papel y a galeradas, a mantener las máquinas en funcionamiento y a impedir que los sindicatos le exprimieran. Dirigía su negocio, volvía a casa, leía el periódico, cenaba, miraba la tele y se acostaba. Sus intereses eran escasos. Tenía poco que decir. Era rígido, fiel, dependiente y predecible. En suma, era aburrido.
De modo que mi madre se puso a buscar algo que diera calor a su mundo. Podría haber elegido el adulterio o el alcohol, pero se decantó por las buenas obras.
Nunca admitió nada de esto. Admitir que siempre había deseado tener algo más en su vida de lo que papá le proporcionaba habría significado admitir que su matrimonio no era lo que ella había esperado. Incluso ahora, si fuerais a Kensington y se lo preguntarais, recrearía una imagen de la vida con Gordon Whitelaw paradisíaca desde el primer momento. Como no fue así, se entregó a sus responsabilidades sociales. Para mi madre, hacer el bien era un sustituto de sentirse bien. La nobleza de esfuerzo ocupó el lugar del amor y la pasión física.
A cambio, mi madre tenía un lugar al que dirigirse cuando estaba deprimida. Se sentía realizada y valiosa. Recibía el agradecimiento sincero y sentido de aquellos cuyas necesidades atendía a diario. La apreciaban en el aula, en la sala de juntas y en la habitación del enfermo. Le estrechaban la mano. Le besaban las mejillas. Oía decir a mil voces, «Bendita sea, señora Whitelaw. Dios la ama, señora Whitelaw». Tuvo que distraerse hasta el día que papá murió. Gracias a dar prioridad en su mente a las necesidades de la sociedad, consiguió todo cuanto necesitaba. Y al final, cuando mi padre murió, consiguió a Kenneth Fleming.
Sí, ya lo creo. Hace tantos años. A Kenneth Fleming.
Capítulo 1
Menos de un cuarto de hora antes de que descubriera el crimen, Martin Snell estaba repartiendo leche. Ya había completado sus rondas en dos de los tres Springburns, Greater y Middle, e iba de camino a Lesser Springburn. Recorría Water Street en su camioneta azul y blanca, y disfrutaba de su parte favorita del trayecto.
Water Street era el estrecho sendero rural que mantenía separados los pueblos de Middle y Lesser Springburn de Greater Springburn, el mercado municipal. El sendero serpenteaba entre muros de piedra tostada, circundaba huertos de manzanas y campos de colza. Se hundía y ascendía con las ondulaciones de la tierra que atravesaba, flanqueado por fresnos, tilos y alisos, cuyas hojas empezaban por fin a desplegarse en un arco verde primaveral.
El día era glorioso, sin lluvia ni nubes. Tan solo una brisa procedente del este, un cielo azul lechoso y el sol que se reflejaba en el marco oval de una foto, colgada de una cadena de plata del retrovisor de la camioneta.
– Un día maravilloso, Majestad -dijo Martin a la fotografía-. Una hermosa mañana, ¿no os parece? ¿Oís eso? Es el cucú otra vez. Y allí…, una de esas alondras vuelve a cantar. Un sonido bonito, ¿verdad? El sonido de la primavera, sí señor.
Desde hacía mucho tiempo, Martin tenía la costumbre de charlar amigablemente con la fotografía de la reina. No lo consideraba extraño. Era el monarca del país y, en su opinión, nadie podía apreciar más la belleza de Inglaterra que la mujer sentada en su trono.
No obstante, sus conversaciones diarias abarcaban otros temas, además de la evaluación de la flora y la fauna. La reina era la compañera del alma de Martin, depositaría de sus pensamientos más profundos. Lo que a Martin le gustaba de ella era que, pese a su noble cuna, era una mujer muy cordial. Al contrario que su esposa, que había vuelto a nacer unos cinco años antes, a modo de piadosa venganza, por obra de un fabricante de cemento aficionado a la Biblia, la reina nunca se postraba de hinojos para rezar en mitad de uno de los escasos intentos de comunicación de Martin. Al contrario que su hijo, propenso a los silencios furtivos propios de los diecisiete años, referidos a la copulación y la musculación por igual, ella nunca rechazaba los acercamientos de Martin. Siempre se inclinaba un poco hacia adelante y le dedicaba una sonrisa de aliento, con una mano alzada para saludar desde el carruaje que la conducía eternamente a su coronación.
Martin no lo contaba todo a la reina, por supuesto. Ella conocía la devoción de Lee a la Iglesia de los Renacidos y Salvados. Martin le había descrito con todo lujo de detalles, y más de una vez, la seriedad que la religión había introducido en sus horas de cena, joviales en otro tiempo. Y también sabía del trabajo de Danny en Tesco's, donde mantenía los estantes bien pertrechados de todo, desde guisantes a judías secas, y de la chica de la tienda de té por la que el chico estaba loco. Cada vez más turbado, Martin había revelado a la reina, tan solo una semana antes, su tardío intento de explicar el misterio de la vida a su hijo. Cómo había reído la reina (cómo se había visto obligado Martin a reír también) cuando se lo imaginó en la librería de viejo de Greater Springburn, a la busca de algo sobre biología, para terminar al fin con un diagrama de ranas. Se lo dio a su hijo junto con un paquete de condones que guardaba en su cómoda desde 1972, más o menos. Esto servirá para iniciar la conversación, había pensado. «¿Para qué son las ranas, papá?» conduciría inevitablemente a la revelación de lo que su propio padre había llamado en tono misterioso «el abrazo conyugal».
No era que la reina y él hablaran de abrazos conyugales y cosas por el estilo. Martin sentía demasiado respeto por Su Majestad para hacer algo más que insinuar el tema y cambiar a otro.
Sin embargo, durante las últimas cuatro semanas, sus conversaciones se habían interrumpido en el punto más elevado de Water Street, donde la campiña se extendía hacie el este en campos de lúpulo y descendía hacia el oeste en una pendiente cubierta de hierba, que rodaba hasta una fuente donde crecían berros. Allí, Martin había adoptado la costumbre de desviar el carro hasta la estrecha franja de ceniza que hacía las veces de cuneta para pasar unos minutos en silenciosa contemplación.
Aquella mañana no fue diferente. Dejó que el motor descansara. Miró hacia el campo de lúpulo.
Habían plantado los postes hacía más de un mes, fila tras fila de esbeltos castaños, algunos de seis metros de altura, de los cuales descendían cuerdas que se entrecruzaban hasta el suelo. Las cuerdas componían un enrejado en forma de diamante por el cual treparía a la larga el lúpulo. Los plantadores se ha bían ocupado por fin del lúpulo, se dio cuenta Martin mientras contemplaba la tierra. En algún momento, desde ayer por la mañana, habían trabajado el campo, girado hacia arriba las juveniles plantas cinco metros por la red de cuerdas. El lúpulo haría el resto en los meses siguientes, crearía un laberinto de bordados verdosos en su lenta ascensión hacia el sol.
Martin suspiró complacido. La vista era cada día más encantadora. El campo estaría fresco entre las hileras de plantas que iban madurando. Su amor y él caminarían por allí, solos, cogidos de la mano. A principios de año (ayer, de hecho), le enseñaría a enrollar los tiernos zarcillos de la planta en la cuerda. Se arrodillaría en la tierra, con la falda azul de gasa extendida como agua derramada, su joven y firme trasero apoyado sobre sus talones descalzos. Nueva en el trabajo y desesperada por conseguir dinero para…, para enviarlo a su pobre madre, que era la viuda de un pescador de Whitstable y tenía que alimentar a ocho hijos de corta edad, lucharía con la enredadera, temerosa de pedir ayuda para no traicionar su ignorancia y perder la única fuente de ingresos con que cuentan sus hermanos y hermanas muertos de hambre, a excepción del dinero que gana su madre haciendo encajes para los collares y sombreros de las damas, dinero que su padre malgastaba sin contemplaciones en la taberna, borracho y ausente de casa toda la noche, cuando no se estaba ahogando en el mar en mitad de una tormenta, empeñado en intentar pescar suficiente bacalao para pagar la operación que salvaría la vida de su hijo menor. Lleva una blusa blanca, escotada, de manga corta, de modo que cuando él, el robusto supervisor de su trabajo, se inclina para ayudarla, ve las gotas de sudor, no mayores que cabezas de alfiler, que brillan sobre sus pechos, y sus pechos suben y bajan con rapidez provocada por su cercanía y su virilidad. Coge sus manos y la enseña a enrollar las plantas de lúpulo en la cuerda, para que los vastagos no se rompan, y la respiración de ella se acelera cuando él la toca, y sus pechos se alzan más, y él nota su cabello suave y rubio contra la mejilla. Hay que hacerlo así, señorita, dice. Los dedos de la muchacha tiemblan. No se atreve a mirarle a los ojos. Nunca la había tocado un hombre. No quiere que se marche. No quiere que pare. Se siente desfallecer cuando siente el contacto de sus manos. Así que se desmaya. Sí, se desmaya, y él la lleva en brazos hasta el borde del campo, la larga falda roza sus piernas mientras camina virilmente entre las hileras, y la cabeza de la muchacha cuelga hacia atrás, con el cuello tan blanco y puro al descubierto. La deposita sobre la tierra. Acerca agua a sus labios, agua contenida en una tacita de hojalata que le tiende la vieja desdentada que sigue a los trabajadores en su carrito y les vende agua a dos peniques la taza. Los párpados de la muchacha se agitan. Le ve. Sonríe. Él coge su mano y la acerca a los labios. Besa…
Una bocina trompeteó detrás de él. Martin se sobresaltó. Por lo visto, la conductora del enorme Mercedes rojo no quería poner en peligro los guardabarros del coche al pasar entre el seto y el carro del lechero. Martin agitó la mano y puso la primera. Miró con timidez a la reina para ver si estaba enterada de las imágenes que había recreado en su mente, pero no dio señales de desaprobación. Se limitó a sonreír, con la mano alzada y la tiara resplandeciente, mientras avanzaban hacia la abadía.
Condujo el carro colina abajo hacia Celandine Cottage, un edificio del siglo XV que había sido la casa y lugar de trabajo de un tejedor. Se erguía tras un muro de piedra, en una suave elevación donde Water Street se desviaba al nordeste y un sendero peatonal conducía a Lesser Springburn. Miró a la reina una vez más, y pese al dulce rostro cuya expresión anunciaba que no le juzgaba mal, sintió la necesidad de excusarse.
– Ella no lo sabe, Majestad -dijo a su monarca-. Nunca he dicho nada. Nunca he hecho… Bien, no lo haría, ¿verdad? Ya lo sabéis.
Su Majestad sonrió. Martin adivinó que no le creía del todo.
Se apartó del sendero cuando llegó abajo para que el Mercedes que había interrumpido sus ensoñaciones pudiera pasar. La mujer que conducía le dedicó una mirada malhumorada y le enseñó dos dedos. Londinense, pensó Martin con resignación. Kent había empezado a irse al diablo el mismísimo día que habían abierto la M 20 y facilitado a los londinenses vivir en el campo e ir a trabajar a la ciudad.
Confió en que Su Majestad no hubiera visto el grosero gesto de la mujer, o el otro con que él había replicado cuando el Mercedes había tomado la curva y salido disparado hacia Maidstone.
Martin ajustó el retrovisor para poder estudiar su reflejo. Comprobó que la barba no apuntaba en sus mejillas. Dio una palmada ligera a su cabello. Se lo peinaba y rociaba con laca cada mañana, después de masajearse el cuero cabelludo durante diez minutos con el crecepelo GroMore SuperStrength. Había empezado a mejorar su apariencia personal desde hacía un mes, desde la primera mañana que Gabriella Patten había salido hasta la puerta de Celandine Cottage para ir a buscar la leche en persona.
Gabriella Patten. Sólo pensar en ella le arrancaba suspiros. Gabriella. Envuelta en una bata de seda color ébano que suspiraba cuando andaba. Con el sueño aleteando todavía en sus ojos color de aciano y el cabello revuelto brillante como trigo al sol.
Cuando había llegado el pedido de llevar leche a Celandine Cottage de nuevo, Martin había archivado la información en la parte de su cerebro que le conducía a lo largo de su ruta en piloto automático. No se molestó en indagar por qué la demanda habitual de dos pintas se había cambiado a una. Se limitó a aparcar al principio del camino particular una mañana, buscó en la camioneta la botella de cristal, secó la humedad con el trapo que guardaba en el suelo y abrió el portal de madera blanca que separaba el camino particular de Water Street.
Estaba introduciendo la botella en la caja situada en lo alto del camino, donde se cobijaba en la base de un abeto plateado, cuando oyó pasos procedentes del sendero que se curvaba desde el camino hasta la puerta de la cocina. Levantó la vista, preparado para decir «Buenos días», pero las palabras quedaron atascadas entre su garganta y su lengua cuando vio a Gabríella Patten por primera vez.
Estaba bostezando, se tambaleaba un poco sobre los ladrillos irregulares, con la bata desceñida, que aleteaba mientras caminaba. Iba desnuda debajo.
Sabía que debía apartar la vista, pero se descubrió hechizado por el contraste de la bata con la piel clara. Y menuda piel, como los pétalos inferiores del gorro de dormir de la abuela, blanca como plumón de pato y ribeteada de rosa. Aquel tono rosado quemó sus ojos, su garganta, sus ingles.
– Jesús -exclamó. Fue tanto una expresión de agradecimiento como de sorpresa.
Ella ahogó un grito y cubrió su cuerpo con la bata.
– Dios santo, no tenía ni idea… -Se llevó tres dedos al labio superior y sonrió-. Lo siento muchísimo, pero no esperaba a nadie. A usted no, desde luego. Siempre he pensado que traían la leche al amanecer.
Martin empezó a retroceder de inmediato.
– No, no. A esta hora. Sobre las diez es lo normal.
Alzó la mano hacia la gorra picuda para darle un tirón y cubrirse más la cara, que daba la impresión de estar ardiendo. Pero aquella mañana ho se había puesto la gorra. Nunca se la ponía después del uno de abril, el día de los Inocentes, hiciera el tiempo que hiciera. Acabó tirando de su pelo como un tonto de aquellos programas de televisión.
– Bien, he de aprender mucho sobre el campo, ¿verdad, señor…?
– Martin. O sea, Snell. Martin.
– Ah. Señor Martin Snell Martin. -Salió por la puerta enrejada que separaba el camino del jardín. Se inclinó (Martin apartó los ojos) y levantó la tapa de la caja para guardar la leche-. Es muy amable. Gracias. -Cuando Martin se volvió, vio que había cogido la botella de leche y la sostenía entre sus pechos, en la V que formaba el cierre de su bata-. Está fría -dijo.
– La previsión anuncia sol para hoy -contestó Martin-. Saldrá a mediodía, más o menos.
Ella volvió a sonreír. Tenía los ojos muy dulces cuando sonreía.
– Me refería a la leche. ¿Cómo la mantiene tan fría?
– Ah. La camioneta. Algunos contenedores están aislados especialmente.
– ¿Me promete que siempre la traerá así? -Giró la botella, y dio la impresión de que se hundía más entre sus pechos-. Fría, quiero decir.
– Oh, sí. Claro. Fría.
– Gracias, señor Martin Snell Martin.
Desde aquel día, la vio varias veces a la semana, pero nunca más en bata. Tampoco era que necesitara recordar aquella visión.
Gabriella. Gabriella. Adoraba aquel sonido en el interior de su cabeza, tembloroso como si fuera producido por violines.
Martin volvió a ajustar el retrovisor, satisfecho de su excelente aspecto. Aunque el cabello no fuera más espeso que antes de empezar el tratamiento, era mucho menos frágil desde que empleaba la laca. Rebuscó en la parte trasera de la camioneta hasta encontrar la botella que siempre conservaba más fría. Secó la humedad y limpió la tapa con la pechera de la camisa.
Empujó la puerta del camino. Observó que no estaba pasado el pestillo y susurró «Puerta, puerta, puerta», para no olvidar mencionarlo a Gabriella. La puerta carecía de cerradura, por supuesto, pero no era necesario facilitar más la tarea a alguien que quisiera irrumpir en su intimidad.
El cucú que había señalado a Su Majestad volvió a llamar, desde detrás de la dehesa que se extendía al norte de la casa. Al canto de la alondra se había sumado el gorjeo de los pájaros posados en las coniferas que bordeaban el sendero. Un caballo relinchó y un gallo cantó. Era un día glorioso, pensó Martin.
Levantó la tapa de la caja de la leche. Se dispuso a colocar su entrega. Se detuvo. Frunció el entrecejo. Algo iba mal.
No había sacado la leche de ayer. La botella estaba caliente. La condensación que hubiera resbalado hasta la base de la botella se había evaporado.
Bien, pensó al principio, es muy distraída la señorita Gabriella. Se ha ido a otro sitio sin dejar una nota sobre la leche. Cogió la botella de ayer y la encajó bajo el brazo. Dejaría de llevársela hasta que volviera a tener noticias de ella.
Volvió hacia la puerta, pero entonces recordó. La puerta, la puerta. Sin el pestillo, pensó, y experimentó cierta agitación.
Poco a poco, regresó hacia la caja de la leche. Se detuvo ante la puerta del jardín. Tampoco había recogido los periódicos, observó. Ni el de ayer ni el de hoy. Los ejemplares del Daily Mail y el Times seguían en sus respectivas cestas. Cuando escudriñó la puerta principal, con su ranura de hierro para el correo, vio que un pequeño triángulo blanco estaba apoyado contra el roble y pensó, tampoco ha recogido el correo. Se habrá ido. Sin embargo, las cortinas de las ventanas estaban descorridas, lo cual no era práctico ni prudente si se había ausentado. No era que la señorita Gabriella pareciera práctica o prudente por naturaleza, pero sabía que no debía demostrar tan a las claras que la casa estaba vacía. ¿O no?
No estaba seguro. Miró hacia el garaje, un edificio de ladrillo y chilla situado en lo alto del sendero. Será mejor que eche un vistazo, decidió. No sería preciso que entrara o abriera la puerta del todo. Bastaría con mirar un momento para asegurarse de que ella se había marchado. Después, se llevaría la leche, tiraría los periódicos a la basura y continuaría su ruta. Después de mirar.
En el garaje cabían dos coches, y las puertas se abrían en el centro. Por lo general, había un candado, pero Martin comprobó, sin necesidad de una inspección minuciosa, que la cerradura no se utilizaba. Una de las puertas estaba abierta sus buenos diez centímetros. Martin se acercó a la puerta, respiró hondo, desvió la vista en dirección a la casa, abrió la puerta un par de centímetros más y apretó la cara contra la rendija.
Vio un brillo de cromo cuando, la luz incidió en el guardabarros del Aston Martin plateado en que la había visto circular por las carreteras vecinales, una docena de veces o más. Al verlo, Martin sintió un peculiar zumbido en la cabeza. Volvió a mirar hacia la casa.
Si el coche estaba aquí y ella estaba allí, ¿por qué no había recogido su leche?
Tal vez se había marchado a primera hora de ayer, se contestó. Tal vez había regresado tarde a casa y olvidado por completo la leche.
Pero ¿y los periódicos? Al contrario que la leche, estaban a plena vista. Para entrar en la casa tendría que haber pasado a su lado. ¿Por qué no los había recogido?
Porque había ido de compras a Londres, iba cargada de paquetes y había olvidado salir más tarde a por los diarios, una vez dejado los paquetes.
¿Y el correo? Estaría tirado en la entrada. ¿Por qué lo había dejado allí?
Porque era tarde, estaba cansada, quería ir a la cama y no había entrado por la puerta de delante. Había entrado por la cocina, y por eso no había visto el correo. Se había ido directamente a la cama, y aún continuaba durmiendo.
Dormida, dormida. Dulce Gabriella. Con un camisón de seda negra, el cabello ensortijado sobre la almohada y las pestañas apoyadas sobre la piel, como filamentos de ranúnculos.
No haría ningún daño comprobarlo, pensó Martin. No haría el menor daño. Ella no se enfadaría. No era su estilo. El que Martin se hubiera preocupado por ella la consolaría, una mujer sola en el campo sin que un hombre cuidara de su bienestar. Le rogaría que entrara, sin duda.
Martin cuadró los hombros, cogió los periódicos y abrió el portal. Recorrió el caminito. El sol aún no había llegado a aquella parte del jardín, y el rocío seguía posado como un chal sobre los ladrillos y la hierba. A ambos lados de la vieja puerta crecían lavandas y alhelíes. Los capullos de las primeras proyectaban una fragancia penetrante. Las flores de los segundos cabeceaban bajo el peso de la humedad matutina.
Martin tiró de la campanilla y oyó el repiqueteo al otro lado de la puerta. Esperaba oír el ruido de sus pasos, su voz, o el sonido metálico de la llave en la cerradura, pero no fue así.
Tal vez se estaba bañando, pensó, o quizá se encontraba en la cocina, desde la cual no podía oír la campana. Sería mejor asegurarse.
Rodeó la casa y llamó a la puerta posterior, y se preguntó cuánta gente conseguía utilizarla sin golpearse con el dintel, suspendido a solo metro y medio del suelo. Lo cual le llevó a pensar… ¿Cabía la posibilidad de que hubiera corrido para entrar o salir? ¿Estaría inconsciente? No captó respuesta ni movimientos al otro lado de la puerta blanca. ¿Estaría tendida, en este preciso momento, en el frío suelo de la cocina, esperando a que alguien la encontrara?
A la derecha de la puerta, bajo un emparrado, una ventana a bisagra daba a la cocina. Y Martin miró por la ventana, pero no vio nada, salvo una mesa pequeña cubierta con un mantel de hilo, la encimera, el horno, el fregadero y la puerta cerrada que comunicaba con el comedor. Tendría que encontrar otra ventana, preferiblemente en este lado de la casa, porque le ponía nervioso atisbar por las ventanas como un mirón. Sería horrible que le vieran desde la carretera. Solo Dios sabía lo que sería de su negocio si alguien pasaba en coche por allí y veía a Martin Snell, lechero y monárquico, mirando donde no debía.
Tuvo que atravesar un macizo de flores para llegar a la ventana del comedor, en el mismo lado de la casa. Hizo lo posible por no pisotear las violetas. Se apretujó detrás de un macizo de lilas y llegó al cristal.
Qué raro, pensó. No veía nada. Distinguía la forma de las cortinas, descorridas como las demás, pero nada más. Daba la impresión de que estaban, sucias, cochinas incluso, lo cual resultaba aún más extraño, porque la ventana de la cocina estaba limpia como agua de arroyo y la casa se veía blanca como un cordero. Frotó el cristal con los dedos. Lo más extraño de todo. El cristal no estaba sucio. Por fuera no, al menos.
Algo repiqueteó en su mente, una especie de advertencia que no pudo concretar. Era como una bandada de escribanos en pleno vuelo, primero suave, luego ruidosa, y más ruidosa aún. El estruendo de su cabeza provocó que sintiera los brazos débiles.
Salió del macizo de flores. Volvió sobre sus pasos. Probó la puerta posterior. Cerrada con llave. Corrió hacia la puerta principal. También cerrada. Se precipitó a la parte sur de la casa, donde crecían las vistarias contra las tablas de madera negra expuestas. Dobló la esquina y avanzó por el sendero de losas que bordeaba el muro oeste del edificio. Al final, encontró la otra ventana del comedor.
Esta no estaba sucia, ni por fuera ni por dentro. Se agarró al antepecho. Respiró hondo. Miró.
A primera vista, todo parecía normal. La mesa cubierta de arpillera, las sillas que la rodeaban, el hogar abierto, con la pared posterior de hierro y los calientacamas de cobre colgados sobre los ladrillos. Todo parecía correcto. El aparador de pino albergaba los platos; un palanganero antiguo contenía los elementos necesarios para las bebidas. A un lado de la chimenea había una pesada butaca, y al otro lado de la sala, al pie de la escalera, la butaca gemela…
Martin apretó los dedos sobre el antepecho de la ventana. Notó que una astilla se hundía en su palma.
– Oh Majestad Majestad Gabriella señorita señorita -musitó, y hundió una mano frenéticamente en el bolsillo, mientras buscaba en vano algo que pudiera utilizar para forzar la ventana y abrirla. Sus ojos no se apartaron ni un momento de la butaca.
Se erguía en ángulo al pie de la escalera, de cara al comedor. Una esquina estaba apoyada contra la sección de pared situada debajo de la ventana cuya suciedad impedía ver a su través. Solo entonces comprendió Martin, gracias a encontrarse al otro lado de la casa, que la ventana no estaba sucia, en un sentido convencional, sino manchada de humo, humo que se había alzado en una nube fea y densa desde la butaca, humo que se había alzado con la forma de un tornado que ennegrecía la ventana, ennegrecía las cortinas, ennegrecía la pared, humo que dejaba su marca en la escalera a medida que ascendía al dormitorio donde en este momento la señorita Gabriella, la dulce señorita Gabriella…
Martin se apartó de la ventana. Atravesó el jardín a toda velocidad. Saltó sobre el muro. Se precipitó en dirección a la fuente.
Poco después de mediodía, la inspectora detective Isabelle Ardery vio por primera vez Celandine Cottage. El sol ya estaba alto en el cielo y proyectaba pequeñas sombras hacia la base de los abetos que bordeaban el camino, cuyo acceso estaba cortado mediante una cinta amarilla. Un coche policial, un Sierra rojo y una camioneta de reparto de leche azul y blanca se alineaban en el camino particular.
Aparcó detrás de la camioneta y examinó la zona. Se sintió decepcionada, pese a su placer inicial al ser llamada para otro caso tan pronto. El lugar no parecía prometedor para recoger información. Había varias casas a lo largo del camino, de madera y techo de tablas, como la casa donde se había declarado el incendio, pero todas estaban rodeadas de terreno suficiente para proporcionarles silencio y privacidad. Por lo tanto, si el fuego en cuestión resultaba ser intencionado, como sugerían las palabras «causa dudosa», garrapateadas al final de la nota que Ardery había recibido de su jefe menos de una hora antes, sería improbable que los vecinos hubieran visto u oído algo sospechoso.
Con su equipo de recogida en la mano, pasó bajo la cinta y abrió la puerta situada al final del camino particular. Al otro lado de una dehesa que se extendía hacia el este, donde pacía una yegua baya, media docena de mirones estaban apoyados contra una valla de castaño partida. Oyó sus murmullos especuladores mientras subía por el camino particular. Sí, les dijo mentalmente cuando entró por una puerta más pequeña al jardín, un detective femenino, hasta para un incendio. Bienvenidos a los años decadentes de nuestro siglo.
– ¿Inspectora Ardery?
Era una voz femenina. Isabelle se volvió y vio a otra mujer que esperaba en el sendero de ladrillo bifurcado. Un ramal se dirigía a la puerta principal, y el otro hacia la parte posterior de la casa. Por lo visto, la mujer venía de aquella última dirección.
– Sargento detective Coffman -dijo con aire risueño-. DIC * de Greater Springburn.
Isabelle se acercó y extendió su mano.
– El jefe no está en este momento -dijo Coffman-. Ha ido con el cadáver al hospital de Pembury.
Isabelle frunció el entrecejo. El superintendente jefe de Greater Springburn había solicitado su presencia. Era una violación de la etiqueta policial abandonar el lugar de los hechos antes de su llegada.
– ¿Al hospital? -preguntó-. ¿No tienen un médico forense que acompañe al cadáver?
Coffman alzó los ojos hacia el cielo.
– Oh, también estuvo aquí, para confirmarnos que la víctima estaba muerta, pero habrá una conferencia de prensa cuando identifiquen el cadáver, y al jefe le encantan esas cosas. Dele un micrófono, cinco minutos de su tiempo y se convierte en un John Thaw * muy decente.
– ¿Quién se ha quedado aquí, pues?
– Un par de agentes en período de pruebas, que tienen su primera oportunidad de practicar, y el tipo que descubrió el lío. Se llama Snell.
– ¿Y los bomberos?
– Ya se han marchado. Snell llamó a emergencias desde la casa vecina, la que está frente a la fuente. Emergencias envió a los bomberos.
– ¿Y?
Coffman sonrió.
– Un golpe de suerte para ustedes. En cuanto entraron, vieron que el fuego estaba apagado desde hacía horas. No tocaron nada. Telefonearon al DIC y esperaron a que llegáramos.
Al menos, el detalle era una bendición. Una de las mayores dificultades con que tropezaban las investigaciones de incendios intencionados era la necesaria existencia de los bomberos. Estaban entrenados para dos tareas: salvar vidas y apagar incendios. Impulsados por su celo, solían derribar puertas a hachazos, inundar habitaciones, derrumbar techos y, de paso, destruir pruebas.
Isabelle paseó la mirada por el edificio.
– Muy bien -dijo-. Entraré un momento.
– ¿Quiere que…?
– Sola, por favor.
– Comprendo -dijo Coffman-. La dejaré tranquila. -Se encaminó hacia la parte posterior de la casa. Se detuvo en la esquina nordeste del edificio, se volvió y apartó un rizo de cabello color roble de su cara-. Cuando esté dispuesta, el lugar de los hechos está por aquí -explicó. Hizo ademán de levantar el índice en un saludo, se lo pensó mejor y desapareció por la esquina de la casa.
Isabelle salió del sendero de ladrillo, cruzó el jardín y se dirigió a la esquina más alejada de la propiedad. Al llegar, se volvió, miró hacia la casa, y después al terreno circundante.
Si el fuego había sido intencionado, encontrar pruebas fuera del edificio no iba a ser fácil. El registro del terreno llevaría horas, porque Celandine Cottage era el sueño del jardinero aficionado. Vistarias recién floridas lo bordeaban por el extremo sur, y estaba rodeado por macizos de flores, de los cuales brotaba de todo, desde nomeolvides hasta brezo, desde violetas blancas a lavanda, desde pensamientos a tulipanes. Donde no había macizos de flores, había césped, espeso y exuberante. Donde no había jardín, había arbustos floridos. Donde no había arbustos, había árboles. Estos últimos ocultaban en parte la casa al sendero y al vecino más próximo. Si había pisadas, huellas de neumáticos, herramientas desechadas, contenedores de combustible o cajas de cerillas, sería bastante difícil encontrarlos.
Isabelle dio la vuelta a la casa con suma atención, moviéndose de este a noroeste. Examinó las ventanas. Escudriñó el suelo. Dedicó su atención al tejado y las puertas. Por fin, se encaminó a la parte trasera, donde la puerta de la cocina estaba abierta, y donde, bajo un emparrado en que la enredadera empezaba a desplegar sus hojas, estaba sentado un hombre de edad madura frente a una mesa de mimbre, con la cabeza hundida en el pecho y las manos enlazadas entre las rodillas. Ante él tenía un vaso de agua, que no había tocado.
– ¿Señor Snell?
El hombre levantó la cabeza.
– Se han llevado el cuerpo -dijo-. Estaba cubierta de pies a cabeza. La envolvieron y ataron. Parecía que la hubieran metido en una especie de bolsa. Eso no es correcto, ¿verdad? No es decente. Ni siquiera respetuoso.
Isabelle acercó una silla y dejó su maletín sobre el hormigón. Experimentó la necesidad instantánea de consolarle, pero esforzarse en ser compasiva se le antojó inútil. La muerte era la muerte, por más que uno dijera. Nada cambiaba ese hecho para los vivos.
– Señor Snell, cuando llegó, ¿las puertas estaban cerradas con llave o no?
– Intenté entrar cuando ella no contestó, pero no pude, así que miré por la ventana. -Se estrujó las manos y respiró hondo-. No debió sufrir, ¿verdad? Oí a alguien decir que el cuerpo ni siquiera estaba quemado, por eso supieron al instante quién era. ¿Murió a causa del humo?
– No sabremos nada con seguridad hasta después de la autopsia -contestó Coffman. Se había acercado a la puerta. Su respuesta pareció cautelosamente profesional.
Dio la impresión de que se conformaba.
– ¿Y los gatitos? -preguntó.
– ¿Gatitos? -repitió Isabelle.
– Los gatitos de la señorita Gabriella. ¿Dónde están? Nadie los ha sacado.
– Estarán por ahí fuera -dijo Coffman-. No les hemos encontrado en la casa.
– Pero la semana pasada encontró dos cachorrillos. Junto a la fuente. Alguien los dejó en una caja de cartón, al lado del sendero peatonal. Se los trajo. Los cuidó. Dormían en la cocina en una cestita y… -Snell se pasó la mano sobre los ojos-. He de entregar la leche. Antes de que se estropee.
– ¿Le ha tomado declaración? -preguntó Isabelle a Coffman, mientras se agachaba para no golpearse con el dintel de la puerta y la seguía hasta la cocina.
– Por si acaso. Pensé que querría hablar con él en persona. ¿Le digo que se marche?
– Siempre que tengamos su dirección.
– De acuerdo. Me ocuparé de eso. Estamos en plena faena.
Indicó una puerta interior. Al otro lado, Isabelle vio la curva de una mesa de comedor y el final de una chimenea del tamaño de una pared.
– ¿Quién ha entrado?
– Tres tíos de los bomberos. El DIC en pleno.
– ¿La policía científica?
– Sólo el fotógrafo y el patólogo. Pensé que sería mejor dejar al resto fuera hasta que usted echara un vistazo.
Condujo a Isabelle hasta el comedor. Dos agentes en período de pruebas se encontraban ante los restos de un sillón de orejas, colocado en ángulo al pie de la escalera. Lo contemplaban con el entrecejo fruncido, la viva imagen de la perplejidad. Uno parecía muy interesado. El otro daba la impresión de sentirse molesto por el olor acre del tapizado incinerado. Ninguno de los dos tendría más de veintitrés años.
– Inspectora Ardery -dijo Coffman para presentar a Isabelle-. Experta en casos difíciles de la comisaría de Maidstone. Vosotros dos, echaos atrás y dejadle espacio. Aprovechad para ir tomando notas.
Isabelle saludó con un cabeceo a los dos jóvenes y dedicó su atención al objeto origen del incendio.
Dejó su maletín sobre la mesa, guardó la cinta métrica en el bolsillo de la chaqueta, junto con las pinzas y las tenazas, extrajo su libreta y dibujó un boceto preliminar de la sala.
– ¿Han movido algo? -preguntó.
– Ni un pelo -confirmó Coffman-. Por eso llamé al jefe después de echar un vistazo. Es esa butaca junto a la escalera. Mire. No parece lógico.
Isabelle no dio la razón a la sargento enseguida. Sabía que la otra mujer apuntaba a una pregunta lógica: ¿qué hacía la butaca colocada en aquel ángulo, al pie de la escalera? Habría que esquivarla para subir al primer piso. Su posición sugería que la habían trasladado allí.
Pero, por otra parte, la sala estaba llena de otros muebles, ninguno quemado, pero todos desteñidos por el humo o cubiertos de hollín. Además de la mesa y sus cuatro sillas, una mecedora pasada de moda y un segundo sillón de orejas estaban situados a cada lado de la chimenea. Un aparador que contenía la vajilla estaba apoyado contra una pared, contra otra una mesa cubierta de jarras, contra una tercera una vitrina con porcelanas. En todas las paredes colgaban cuadros y grabados. Por lo visto, las paredes habían sido blancas. Una estaba ennegrecida, y las demás habían adoptado diversos tonos de gris, al igual que las cortinas, que colgaban flaccidas de sus barras, incrustadas de suciedad.
– ¿Ha examinado la alfombra? -preguntó Isabelle a la sargento-. Si movieron ese sillón, encontraremos su rastro en algún sitio. Tal vez en otra habitación.
– Exacto -dijo Coffman-. Eche un vistazo aquí.
– Un momento -contestó Isabelle, y terminó el boceto, tras añadir el dibujo que el fuego había dejado en la pared. Al lado, trazó un plano de la planta y apuntó el nombre de sus componentes (muebles, chimenea, ventanas, puertas y escalera). Solo entonces se acercó al origen del incendio. Efectuó un tercer dibujo, el de la butaca, y copió el dibujo de la quemadura en la tapicería. La rutina habitual.
Un fuego localizado como aquel se propagaba en forma de V, y el origen del fuego era el extremo de la V. El fuego se había comportado de una forma normal. Las quemaduras eran más intensas en el lado derecho de la butaca, que formaba un ángulo de cuarenta y cinco grados con respecto a la escalera. Al principio, el fuego había ardido con lentitud, tal vez unas cuantas horas, prendido después en la tapicería y el relleno, y ascendido por el lado derecho del marco de la butaca antes de apagarse. En el mismo lado derecho, el dibujo de la quemadura se elevaba en dos ángulos desde el origen de las llamas, uno oblicuo y otro agudo, y formaba una tosca V. Después de la inspección preliminar de Isabelle, nada sugería que el incendio hubiera sido intencionado.
– A mí me parece la quemadura de un cigarrillo, si quiere saber mi opinión -dijo uno de los detectives novatos. Parecía inquieto. Era más de mediodía. Tenía hambre. Isabelle vio que la sargento Coffman lanzaba una mirada al joven con los ojos entornados, con el claro mensaje de «Nadie te lo ha preguntado, ¿verdad, jovencito?»-. Lo que no entiendo -se apresuró a añadir- es por qué no ardió toda la casa hasta los cimientos.
– ¿Estaban todas las ventanas cerradas? -preguntó Isabelle a la sargento.
– Sí.
– El fuego de la butaca consumió todo el oxígeno de la casa -explicó Isabelle a la sargento sin volverse-. Después, se extinguió.
La sargento Coffman se acuclilló junto a la butaca carbonizada. Isabelle la imitó. La alfombra hecha a medida había sido de un color fuerte, beige. Debajo de la butaca se había acumulado un montículo de polvillo negro. Coffman indicó tres depresiones poco profundas. Cada una debía encontrarse a unos siete centímetros de la pata correspondiente de la silla.
– Esto es lo que quería enseñarle -dijo.
Isabelle buscó un cepillo en su maletín.
– Es una posibilidad -admitió. Quitó con delicadeza el hollín de la cavidad más próxima, y después de otra. Cuando hubo terminado con las tres, observó que estaban perfectamente alineadas entre sí, como si fueran las impresiones dejadas por las patas de la butaca en su posición original:
– Ya lo ve. La han movido, girado sobre una pata.
Isabelle estudió la posición de la butaca en relación con el resto de la sala.
– Puede que alguien tropezara con ella.
– Pero ¿no cree…?
– Necesitamos más.
Se acercó más a la butaca. Examinó la punta del origen del fuego, una cicatriz carbonizada irregular de la que brotaban filamentos de relleno. Como en muchos incendios lentos, la butaca había proyectado poco a poco un chorro de humo constante y tóxico como vehículo primordial de la ignición (una especie de ascua), y devorado la tapicería hasta alcanzar el relleno. Pero como también ocurre en ese tipo de incendios, la butaca solo había quedado destruida en parte, pues una vez desencadenada la ignición, el oxígeno disponible se había consumido, con la consiguiente extinción del fuego.
Gracias a ello, Isabelle pudo examinar la parte carbonizada. Apartó con delicadeza la tela quemada para seguir el descenso del ascua por el lado derecho de la silla. Fue un trabajo penoso, un escrutinio silencioso de cada centímetro a la luz de la linterna, que Coffman sostenía por encima de su hombro. Transcurrió más de un cuarto de hora antes de que Isabelle encontrara lo que buscaba.
Utilizó las pinzas para extraer el botín. Le dedicó un escrutinio satisfecho antes de alzarlo.
– Un cigarrillo, al fin y al cabo -comentó Coffman en tono de decepción.
– No. -Al contrario que la sargento, Isabelle parecía decididamente complacida-. Es un artilugio incendiario. -Miró a los detectives, cuya expresión delataba el interés que habían despertado sus palabras-. Será preciso llevar a cabo un registro completo del perímetro exterior -les dijo-. Llévenlo a cabo en espiral. Busquen pisadas, huellas de neumáticos, cajas de cerillas, herramientas, contenedores de todo tipo, cualquier cosa anormal. Primero, indiquen su situación en un plano. Después, fotografíenla y cójanla. ¿Comprendido?
– Sí, señora -contestó uno.
– De acuerdo -dijo el otro.
Los dos se encaminaron a la cocina para salir.
Coffman contemplaba con el entrecejo fruncido la colilla de cigarrillo que Isabelle aún sostenía.
– No lo entiendo-dijo.
Isabelle señaló el festoneado del envoltorio del cigarrillo.
– ¿Y qué? -dijo Coffman-. A mí me sigue pareciendo un cigarrillo.
– Esa era la intención. Acerque más la luz. Aléjese tanto de la butaca como pueda. Eso es. Ahí.
– ¿Quiere decir que no es un cigarrillo? -preguntó Coffman, mientras Isabelle continuaba palpando-. ¿No es un cigarrillo auténtico?
– Sí y no.
No lo entiendo.
– Ahí reside la esperanza del pirómano.
– Pero…
– Si no me equivoco, y lo sabremos dentro de pocos minutos, porque esta butaca nos lo dirá, esto es un artilugio muy antiguo. Concede al pirómano entre cuatro y siete minutos para largarse antes de que las llamas se desencadenen.
Coffman movió la linterna cuando se dispuso a hablar, recuperó el equilibrio, se disculpó y apuntó la luz al sitio de antes.
– Si ese es el caso -dijo-, cuando las llamas empezaron, ¿por qué no se incendió toda la butaca? ¿No era esa la intención del pirómano? Sé que las ventanas estaban cerradas, pero el fuego tuvo tiempo de sobra para ir desde la butaca a las cortinas, y trepar por la pared antes de que el oxígeno se agotara. ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué no se rompieron las ventanas a causa del calor y dejaron entrar más aire? ¿Por qué no se incendió toda la casa?
Isabelle continuaba palpando con delicadeza. Era una operación no muy diferente de desarmar la butaca hebra a hebra.
– Está hablando de la velocidad del fuego -contestó-. La velocidad depende del tapizado y el relleno de la butaca, junto con la cantidad de aire que circule por la sala. Depende del tejido de la tela, de la edad del relleno y del tratamiento químico a que fue sometido. -Acarició el borde del material chamuscado-. Tendremos que realizar análisis para obtener las respuestas, pero me juego lo que sea en una cosa.
– ¿Incendio provocado? ¿Disfrazado de otra cosa?
– Eso diría yo.
Coffman desvió la vista hacia la escalera.
Eso complica aún más la situación -dijo con cierta inquietud.
– Yo también lo creo. Los incendios provocados suelen hacerlo. -Isabelle extrajo de las entrañas de la butaca la primera astilla de madera que estaba buscando. La dejó caer en un tarro con una sonrisa complacida-. Excelente -murmuró-. Una visión de lo más agradable. -Estaba segura de que habría, como mínimo, cinco astillas de madera más sepultadas en los restos carbonizados de la butaca. Reanudó de nuevo su tarea de palpar, separar y examinar-. ¿Quién era, por cierto?
– ¿A quién se refiere?
– A la víctima. La mujer de los gatitos.
– Ese es el problema -contestó Coffman-. Por eso el jefe ha ido a Pembury con el cadáver. Por eso se celebrará una conferencia de prensa más tarde. Por eso todo se ha complicado tanto.
– ¿Porqué?
– Una mujer vive aquí, ¿sabe?
– ¿Una estrella de cine o algo por el estilo? ¿Alguien importante?
– No es eso. Ni siquiera es una mujer.
Isabelle levantó la cabeza.
– ¿Qué quiere decir?
– Snell no lo sabe. Nadie lo sabe, excepto nosotras.
– ¿Nadie sabe qué?
– El cadáver de arriba era de un hombre.
Capítulo 2
Cuando la policía hizo acto de presencia en el mercado de Billingsgate era media tarde, y Jeannie no tendría que haber estado allí bajo ningún concepto, porque a aquella hora el mercado de pescado de Londres estaba tan muerto y vacío como una estación de metro a las tres de la mañana. Pero estaba esperando a un mecánico que iba de camino al Crissys Café para arreglar la cocina. Se había estropeado en el peor momento posible, en plena invasión de las nueve y media, después de que los pescadores terminaban de negociar con los compradores de los restaurantes elegantes de la ciudad y los encargados de la basura acababan de despejar el inmenso aparcamiento de cajas de polietileno y redes de moluscos.
Las chicas (porque en Crissys todo el mundo las llamaba chicas, pese a que la mayor tenía cincuenta y ocho años y la menor, Jeannie, treinta y dos) habían logrado que la cocina funcionara a medio gas durante el resto de la mañana, lo cual les permitió continuar sirviendo de manera competente bacon frito y pan, huevos, morcillas de sangre, estofado y emparedados de salchichas, como si no pasara nada. No obstante, si querían evitar que sus clientes se amotinaran (peor aún, si querían evitar que sus clientes se pasaran a Catons, la competencia), la cocina del pequeño café tendría que repararse cuanto antes.
Las chicas echaron a suertes la responsabilidad, como lo habían hecho durante los quince años que Jeannie había trabajado con ellas. Encendieron cerillas de madera al mismo tiempo y las dejaron quemar. La primera que soltara la suya perdería.
Jeannie tenía tanta experiencia como las demás en sostener la cerilla hasta que la llama lamía sus dedos, pero hoy quería perder. Ganar significaba que debería volver a casa. Quedarse y esperar solo Dios sabía cuánto rato al mecánico significaba que podría intentar retrasar un poco más pensar en qué hacer con Jimmy. Todo el mundo, desde los vecinos más próximos a las autoridades escolares, utilizaban la palabra «juvenil» de una forma que a Jeannie no le gustaba cuando se referían a sú hijo. La pronunciaban de la misma forma que «gamberro», «maldito cabrón» o «criminal», ninguna de las cuales era de aplicación. Pero ellos no lo sabían, porque solo veían la superficie del muchacho y no se paraban a pensar qué había debajo.
Debajo, Jimmy sufría. Llevaba cuatro años padeciendo un dolor comparable al de su madre.
Jeannie estaba sentada en una mesa junto a una ventana. Tomaba una taza de té y masticaba unos palitos de zanahoria. Por fin, oyó que se cerraba la puerta de un coche. Supuso que era el mecánico. Echó un vistazo al reloj de pared. Pasaban de las tres. Cerró el ejemplar de Woman's Own sobre el artículo «¿Cómo sabes si eres buena en la cama?», formó un tubo con la revista, la guardó en el bolsillo de su delantal y empujó hacia atrás la silla. Fue entonces cuando vio el coche policial, ocupado por un hombre y una mujer. Y como uno de los ocupantes era una mujer, de aspecto serio y que escudriñaba el edificio de ladrillo con ojos sombríos, mientras cuadraba los hombros y ajustaba los extremos triangulares del cuello de su blusa, Jeannie sintió que un escalofrío premonitorio recorría su piel.
Automáticamente, miró el reloj por segunda vez y pensó en Jimmy. Rezó para que, pese a la decepción que había sufrido su hijo mayor por la cancelación de las vacaciones de su decimosexto cumpleaños, hubiera ido a la escuela. De lo contrario, si había hecho novillos de nuevo, si le habían visto donde no debía estar, si aquella mujer y aquel hombre (¿por qué venían en pareja?) venían para informar a su madre de otra travesura… Era impensable lo que podía haber ocurrido, puesto que Jeannie se había marchado a las cuatro menos diez de la mañana.
Se acercó a la barra y sacó un paquete de cigarrillos del escondite secreto de una de las otras chicas. Lo encendió, notó que el humo quemaba su garganta y llenaba sus pulmones, experimentó la inmediata sensación de ligereza en la cabeza.
Recibió al hombre y la mujer en la puerta de Crissys. La mujer era de la misma estatura que Jeannie, y como ella, tenía una piel suave que se arrugaba alrededor de los ojos, y cabello claro que no podía ser llamado rubio o castaño. Se presentó y exhibió una identificación que Jeannie no miró, tras oír su nombre y su rango. Coffman, dijo. Sargento detective. Agnes, añadió, como si aportar el nombre propio pudiera mitigar el efecto de su presencia. Dijo que era del DIC de Greater Springburn y presentó al joven que la acompañaba, agente detective Dick Payne, o Nick Dañe, o algo por el estilo. Jeannie no lo entendió bien porque no volvió a oír con claridad nada más en cuanto la mujer dijo Greater Springburn.
– ¿Es usted Jean Fleming? -preguntó la sargento Coffman.
– Era -replicó Jeannie-. Once años de Jean Fleming. Ahora es Cooper. Jean Cooper. ¿Por qué? ¿ Quién lo quiere saber?
La sargento acarició con un nudillo el espacio que separaba sus cejas, como si aquel gesto la ayudara a pensar.
– Me han dado a entender… ¿Es usted la esposa de Kenneth Fleming?
– Aún no he solicitado el divorcio, si se refiere a eso. Supongo que seguimos casados, pero estar casados no es lo mismo que ser la esposa de alguien, ¿verdad?
– No, supongo que no. -Hubo algo raro en su forma de pronunciar aquellas cuatro palabras, y algo más raro en su forma de mirar a Jeannie, que la impulsó a chupar con fuerza su cigarrillo-. Señora Fleming… Señorita Cooper… Señora Cooper… -siguió la sargento Agnes Coffman. El joven agente que la acompañaba agachó la cabeza.
Y entonces, Jeannie lo supo. El mensaje real estaba contenido en el amontonamiento de apellidos. Jeannie ni siquiera necesitaba oírselo decir. Kenny estaba muerto. Despedazado en la autopista, apuñalado en el andén de la estación de Kensington High Street, lanzado a sesenta metros de un paso cebra, arrollado por un autobús… ¿Qué más daba? Fuera como fuera, todo había terminado por fin. No volvería más, ni se sentaría en la mesa de la cocina frente a ella, hablaría y sonreiría. No volvería a despertarle deseos de extender la mano y tocar el vello rojo dorado del dorso de su mano.
Durante los últimos cuatro años, había pensado más de una vez que aquél sería un momento de alegría. Había pensado, si algo le borrara de la faz de la tierra y me liberara de amar a ese bastardo, incluso ahora que se ha marchado y todo el mundo sabe que no estuve a la altura, que no estuvimos a la altura, que la familia no estaba a la altura… Quise que muriera una y mil veces, quise que desapareciera, quise que quedara reducido a pedazos, quise que sufriera.
Era extraño que ni siquiera temblara, pensó.
– ¿Kenny ha muerto, sargento? -preguntó.
– Necesitamos una identificación oficial. Necesitamos que vea el cadáver. Lo siento muchísimo.
Jeannie quiso decir, «¿Por qué no se lo pides a ella? Le gustaba mucho ver su cuerpo cuando estaba vivo».
En cambio, dijo:
– Si me dispensa, antes tendré que utilizar el teléfono.
La sargento dijo sí, por supuesto, y se retiró con el agente detective al otro lado del café, y miraron por las ventanas las torres de cristal terminadas en forma de pirámide de Canary Wharf, al otro lado del puerto, otra promesa fallida de esperanza, empleos y desarrollo que aquellos memos de la City lanzaban periódicamente a la parte baja del East End.
Jeannie telefoneó a sus padres, con la esperanza de que se pusiera su madre, pero salió Derrick. Intentó controlar su voz para no revelar nada. Habría bastado una simple petición para que su madre fuera a casa de Jeannie y esperara con los niños sin hacer preguntas, pero con Derrick tenía que ser cauta. Su hermano siempre quería entrometerse demasiado.
De modo que mintió, y dijo a Derrick que el mecánico al que estaba esperando en el café tardaría horas, ¿sería tan amable de ir a su casa y cuidar de los crios, darles la merienda, intentar que Jimmy no hiciera novillos aquella noche, comprobar que Stan se cepillaba bien los dientes, ayudar a Sharon con los deberes?
La petición apelaba a la necesidad de Derrick de reemplazar a las dos familias que ya había perdido a causa del divorcio. Ir a casa de Jeannie significaría que debería renunciar a su sesión nocturna de pesas (continuación del proceso de esculpir cada músculo de su cuerpo hasta alcanzar una monstruosa clase de perfección), pero a cambio podría interpretar el papel de papá sin las responsabilidades de toda la vida inherentes al cargo.
Jeannie se volvió hacia los policías.
– Estoy preparada -dijo, y les siguió al coche.
Tardaron una eternidad en llegar porque, por algún motivo incomprensible, no utilizaron la sirena ni las luces giratorias. La hora punta ya había empezado. Cruzaron el río y atravesaron los suburbios, dejaron atrás innumerables edificios de ladrillo ennegrecido, construidos en la posguerra. Cuando llegaron por fin a la autopista, la circulación mejoró un poco.
Cambiaron una vez de autopista, y luego abandonaron la segunda cuando los letreros empezaron a anunciar Tonbridge. Atravesaron dos pueblos, corrieron entre setos por la campiña y redujeron la velocidad cuando se acercaron por fin a una ciudad. Pararon en la entrada posterior de un hospital, donde media docena de fotógrafos, parapetados tras una barrera improvisada de cubos de basura, empezaron a disparar sus cámaras cuando el agente Payne Dane abrió la puerta de Jeannie.
Jeannie vaciló, aferrada a su bolso.
– ¿No puede obligarles a…? -dijo.
– Lo siento -contestó la sargento Coffman-. Los tenemos a raya desde mediodía.
– ¿Cómo lo saben? ¿Se lo han dicho ustedes?
– No.
– Entonces, ¿cómo…?
Coffman salió y se acercó a la puerta de Jeannie.
– Alguien toma el pulso de la policía. Otra persona interfiere las transmisiones por radio. Alguien más, de la comisaría, lamento decirlo, tiene la lengua suelta. La prensa suma dos y dos, pero aún no saben nada con seguridad, y usted no se lo va a decir. ¿De acuerdo?
Jeannie asintió.
– Bien. Ahora, deprisa. Yo la cogeré del brazo.
Jeannie pasó la mano sobre el delantal y notó el tosco material contra su palma. Salió del coche. Unas voces empezaron a gritar.
– ¡Señora Fleming! ¿Puede decirnos…?
Las cámaras zumbaban. Entre el joven agente detective y la sargento, corrió hacia las puertas de cristal, que se abrieron antes de que llegaran.
Entraron por el pabellón de urgencias. El aire escoció sus ojos con el olor a desinfectante.
– ¡Es mi pecho, maldita sea! -gritó alguien.
Al principio, Jeannie sólo fue consciente del predominio del color blanco. Los cuerpos que iban de un lado a otro en batas de laboratorio y uniformes, las sábanas de las camillas, los papeles de las gráficas, las estanterías que parecían cubiertas de gasa y algodón. Después, empezó a captar sonidos. Pies sobre el suelo de linóleo, el siseo de una puerta al cerrarse, las ruedas chirriantes de una camilla. Y las voces, como un arcoiris auditivo.
– Es su corazón, lo sé.
– ¿Quiere uno de vosotros echar un vistazo…?
– … sin comer durante dos días…
– Necesitamos un ECG.
– … Hidrocortisona Solu-Cortef. ¡Empieza!
Alguien pasó corriendo, gritó «¡Dejen paso!», mientras empujaba un carrito sobre el que descansaba una máquina con cables, cuadrantes y botones. El agente no la tocó, pero se mantuvo muy cerca de ella. Recorrieron un primer pasillo, y luego otro. Por fin, llegaron a una zona más silenciosa, y fría, con una puerta metálica. Jeannie comprendió que habían llegado.
– ¿Le apetece algo antes? -preguntó la sargento Coffman-. ¿Té? ¿Café? ¿Una Coca-Cola? ¿Agua?
Jeannie meneó la cabeza.
– Estoy bien.
– ¿Está mareada? Se ha puesto bastante pálida. Siéntese.
– Estoy bien. Me quedaré de pie.
La sargento Coffman escudriñó su rostro unos segundos, como si dudara de sus palabras. Después, cabeceó en dirección al agente, que llamó con los nudillos a la puerta y desapareció por ella.
– No durará mucho -dijo la sargento Coffman.
Jeannie pensó que ya había durado bastante, años, pero contestó:
– Bien.
El agente asomó la cabeza menos de un minuto después.
– La están esperando -dijo.
La sargento cogió a Jeannie del brazo y entraron.
Había esperado encontrar el cuerpo de inmediato, tendido y lavado como en las películas antiguas, con sillas a su alrededor, preparado para la identificación, pero en cambio entraron en un despacho donde una secretaria contemplaba el papel que era escupido por una impresora. A cada lado del despacho, había dos puertas cerradas. Un hombre cubierto con la bata verde de los cirujanos estaba de pie junto a una, con la mano en el pomo.
– Por aquí -dijo en voz baja.
Abrió la puerta, y cuando Jeannie se acercó, oyó que la sargento Coffman susurraba:
– ¿Tiene las sales?
– Sí -contestó el hombre, mientras la cogía por el otro brazo.
Hacía frío dentro. Era luminoso. Era impoluto. Daba la impresión de que había acero inoxidable por todas partes. Había armarios, largas mesas de trabajo, aparadores en las paredes y una sola camilla que sobresalía en ángulo debajo. Estaba cubierta por una sábana verde, del mismo tono guisante que el del hombre. Se acercaron como si caminaran hacia un altar. Y al igual que en una iglesia, cuando se detuvieron, guardaron silencio, como con reverencia. Jeannie comprendió que los demás estaban esperando la señal de que estaba dispuesta.
– Vamos a verle -dijo, y el hombre de verde se inclinó y bajó la sábana para descubrir la cara.
– ¿Por qué está tan sonrosado? -preguntó Jeannie.
– ¿Es su marido? -preguntó el hombre de verde.
– El monóxido de carbono enrojece la piel cuando penetra en la corriente sanguínea -explicó la sargento Coffman.
– ¿Es este su marido, señora Fleming? -repitió el hombre de verde.
Tan fácil decir sí, acabar de una vez y largarse de allí. Tan fácil dar la vuelta, regresar por aquellos pasillos, enfrentarse a las cámaras y a las preguntas sin dar respuestas, porque no las había. Nunca habían existido. Tan fácil subir al coche para que se la llevaran y pedir que conectaran las sirenas para ir más deprisa. Sin embargo, fue incapaz de formar la palabra precisa. «Sí.» Parecía tan sencillo. Pero no pudo decirla.
– Baje la sábana -dijo en cambio.
El hombre de verde vaciló.
– Señora…, señorita… -tartamudeó la sargento Coffman, como dolorida.
– Baje la sábana.
No lo entenderían, pero daba igual, porque dentro de unas horas saldrían de su vida. Kenny, sin embargo, siempre estaría presente: en los rostros de sus hijos, en el repentino resbalón de unos pasos en la escalera, en el eterno trallazo de una pelota de cuero cuando, en algún lugar del mundo, en un campo verde de hierba pulcramente cortada, la madera de sauce la enviaría de un golpe por encima del límite, para conseguir otros seis puntos.
Intuyó que la sargento y el hombre de verde se estaban mirando, se preguntaban qué debían hacer, pero era su decisión, ¿verdad?, ver el resto. No tenía nada que ver con ellos.
El hombre de verde dobló la sábana con las dos manos y empezó por los hombros del cuerpo. Lo hizo con suma pulcritud, cada pliegue de siete centímetros de anchura, y con la suficiente lentitud para que ella pudiera detenerle cuando considerara que ya había visto bastante.
Sólo que jamás tendría bastante. Jeannie lo supo sin la menor duda, y también que jamás olvidaría la visión de Kenny Fleming muerto.
Hazles preguntas, se dijo. Haz las preguntas que cualquiera haría. Has de hacerlo. Debes.
¿Quién le encontró? ¿Dónde estaba? ¿Estaba así desnudo? ¿Por qué parece tan sereno? ¿Cómo murió? ¿Cuándo? ¿Estaba ella con él? ¿Su cuerpo está cerca?
En cambio, avanzó un paso hacia la camilla y pensó en lo mucho que había amado los ángulos límpidos de su clavícula y los músculos de sus hombros y brazos. Recordó la dureza de su estómago, el vello espeso y áspero que crecía alrededor de su pene, los tendones propios de un corredor que surcaban sus músculos, sus piernas esbeltas. Pensó en el muchacho de doce años que había sido, la primera vez que forcejeó con sus bragas, detrás de las cajas de embalar de Invicta Wharf. Pensó en el hombre que había llegado a ser y la mujer que ella era, y en la tarde que había ido a Cubitt Town con su coche deportivo, tomado asiento en la cocina, compartido una taza de té y pronunciado la palabra «divorcio», que ella esperaba oír desde hacía cuatro años, y pese a todo los dedos de ambos habían logrado encontrarse y aferrarse como cosas ciegas provistas de voluntad propia.
Pensó en sus años juntos (JeanyKenny), que la acosarían como perros hambrientos e insistentes durante toda su vida. Pensó en los años sin él, que se desplegaban ante ella como una cinta de dolor. Quiso apoderarse de su cuerpo y tirarlo al suelo y clavarle el tacón en la cara. Quiso arañar su pecho y hundirle los puños en la garganta. El odio latía en su cráneo, le estrujaba el pecho y revelaba cuánto le amaba todavía. Por eso, aún le odió más. Por eso, deseó que muriera una y otra vez, por toda la eternidad.
– Sí -dijo, y se apartó de la camilla.
– ¿Es Kenneth Fleming? -preguntó la sargento Coffman.
– Es él. -Dio media vuelta. Apartó la mano de la sargento de su brazo. Se ajustó el bolso para que la correa se adaptara a la curva de su codo-. Me gustaría comprar cigarrillos. Supongo que no habrá ningún estanco por aquí.
La sargento Coffman dijo que le conseguiría cigarrillos en cuanto pudiera. Tenía que firmar unos papeles. Si la señora Fleming…
– Cooper -corrigió Jeannie.
Si la señorita Cooper quería acompañarla…
El hombre de verde se quedó con el cadáver. Jeannie le oyó silbar entre dientes mientras empujaba la camilla hacia una cúpula de luz que colgaba en el centro de la habitación. Jeannie creyó oírle murmurar la palabra «Jesús», pero la puerta ya se había cerrado a sus espaldas y la habían sentado ante un es critorio, bajo el cartel de un cachorrillo peludo de perro salchicha tocado con un diminuto sombrero de paja.
La sargento Coffman dijo algo en voz baja a su agente, y Jeannie captó la palabra «cigarrillo».
– Que sean Embassy, por favor -dijo, y empezó a firmar en los formularios, al lado de las equis rojas trazadas por la secretaria. No sabía qué eran los formularios, por qué debía firmarlos, o a lo que estaba renunciando o concediendo permiso. Se limitó a seguir firmando, y cuando terminó, los Embassy se habían materializado sobre el borde del escritorio, junto con una caja de cerillas. Encendió un cigarrillo. La secretaria y el agente tosieron con discreción. Jeannie inhaló con profunda satisfacción.
– De momento, hemos terminado -dijo la sargento Coffman-. Si es tan amable de acompañarnos, la sacaremos a toda prisa y la llevaremos a casa.
– Muy bien -contestó Jeannie. Se puso en pie. Tiró los cigarrillos y las cenizas en el bolso. Siguió a la sargento de vuelta al pasillo.
Una catarata de preguntas cayó sobre ellos y los destellos de las cámaras relampaguearon en cuanto salieron al aire de la noche.
– ¿Es Fleming, pues?
– ¿Suicidio?
– ¿Accidente?
– ¿Puede decirnos qué ha pasado? Cualquier cosa, señora Fleming.
Es Cooper, pensó Jeannie. Jean Stella Cooper.
El inspector detective Thomas Lynley subió los peldaños del edificio de Onslow Square que albergaba el piso de lady Helen Clyde. Tarareaba las diez notas fortuitas que asediaban su cerebro como mosquitos hambrientos desde el momento en que había salido de su despacho. Intentó ahuyentarlas con varios recitados veloces del monólogo de la obertura de Ricardo III, pero cada vez que dirigía sus pensamientos a sumergirse en su alma para anunciar la entrada de George, aquel voluntarioso duque de Clarence, las malditas notas regresaban.
No fue hasta entrar en el edificio y subir la escalera que conducía al piso de Helen que consiguió identificar la fuente de su tortura musical. Y entonces, no tuvo otro remedio que dedicar una sonrisa a la capacidad del inconsciente para comunicarse a través de un medio que Lynley no había considerado parte de su mundo desde hacía años. Le gustaba considerarse un hombre aficionado a la música clásica, preferiblemente rusa. La canción de Rod Stewart «Tonight's the Night» no era la banda sonora que él habría elegido para subrayar el significado de la velada, pero era muy apropiada. Al igual que el monólogo de Ricardo, pensándolo bien, pues al igual que Ricardo había conspirado, y pese a que sus intenciones no eran peligrosas, tenían un solo objetivo. El concierto, una cena tardía, un paseo hasta aquel restaurante tan tranquilo y poco iluminado al lado de King's Road donde, en el bar, uno podía entregarse a la suave música interpretada por un arpista, cuyo instrumento imposibilitaba que vagara entre las mesas e interrumpiera conversaciones cruciales para el futuro… Sí, Rod Stewart era quizá más apropiado que Ricardo III, pese a sus maquinaciones. Porque esta noche era la noche.
– ¿Helen? -llamó mientras cerraba la puerta-. ¿Estás preparada, querida?
La respuesta fue el silencio. Frunció el entrecejo. Había hablado con ella a las nueve de la mañana. Había dicho que pasaría a las siete y cuarto. Si bien eso les concedía cuarenta y cinco minutos para dar un paseo de diez en coche, conocía a Helen lo bastante para saber que debía concederle un amplio margen de error e indecisión en lo tocante a sus preparativos para pasar una velada fuera. Por lo general, solía contestar «Estoy aquí, Tommy», desde el dormitorio, donde la encontraba invariablemente dudando entre seis u ocho pares diferentes de pendientes.
Fue en su busca y la localizó en el salón, estirada en el sofá y rodeada por una montaña de bolsas de compra verdes y doradas, cuyo logo reconoció demasiado bien. Como sufría las agonías de una mujer que desprecia el sentido común en la elección de su calzado, era un testimonio elocuente de los rigores implicados en la busca simultánea de las gangas y la elegancia. Tenía un brazo cruzado sobre la cabeza. Cuando Lynley pronunció su nombre por segunda vez, ella gruñó.
– Era como una zona de guerra -murmuró por debajo del brazo-. Nunca había visto tales muchedumbres en Harrods. Y rapaces. La palabra, Tommy, ni siquiera hace justicia a las mujeres con las que tuve que luchar solo para llegar a la ropa interior. A la ropa interior, por el amor de Dios. Daba la impresión de que luchaban por frascos limitados de elixir de la juventud.
– ¿No me dijiste que ibas a trabajar con Simón? -Lynley se acercó al sofá, le enderezó el brazo, la besó y devolvió el brazo a su posición anterior-. ¿No estaba ocupadísimo preparándose para testificar en…? ¿Qué pasó, Helen?
– Oh, lo hizo. Es algo relacionado con localizar sensibilizadores en explosivos de gel acuoso. Aminas, ácidos amínicos, gel de silicona, placas de celulosa. A eso de las dos y media, ya me había hecho un lío con la jerga, y el muy animal tenía tanta prisa que hasta insistió en pasar de comer. De comer, Tommy.
– Una situación desesperada -dijo Lynley. Levantó las piernas de Helen, se sentó y puso sus pies sobre el regazo.
– Colaboré hasta las tres y media, amarrada al ordenador hasta que casi me quedé ciega, pero en aquel momento, desmayada de hambre, no lo olvides, me despedí.
– Y fuiste a Harrods. Pese a que estabas desmayada de hambre.
Helen levantó el brazo, le miró con el entrecejo fruncido y volvió a bajar el brazo.
– Pensé en ti todo el rato.
– ¿De veras? ¿Cómo?
Helen indicó las bolsas que la rodeaban.
– Así.
– Así, ¿cómo?
– Las compras.
– ¿Me has comprado cosas? -preguntó Lynley, sin comprender, y se preguntó cómo debía interpretar un comportamiento tan extraordinario. No era que Helen dejara de sorprenderle de vez en cuando con algo divertido que había logrado desenterrar en Portobello Road o el mercado de la calle Berwick, pero tanta generosidad… La, examinó subrepticiamente y se preguntó si, anticipándose a sus designios, había hecho sus propios planes.
Helen suspiró y bajó los pies hasta el suelo. Se puso a investigar en las bolsas. Desechó una que parecía llena de tisú y seda, y después otra que contenía cosméticos. Rebuscó en una tercera, y luego en una cuarta.
– Ah, aquí está -dijo por fin. Le tendió la bolsa y continuó su búsqueda-. Yo también tengo uno.
– ¿Un qué?
– Ahora verás.
Lynley extrajo un montón de tisú y se preguntó hasta qué punto estaba contribuyendo Harrods a la inevitable deforestación del planeta. Empezó a desenvolver el paquete. Contempló el chandal azul marino y meditó sobre el mensaje implícito.
– Encantador, ¿verdad? -dijo Helen.
– Perfecto. Gracias, querida. Es justo lo que yo…
– Lo necesitas, ¿verdad? -Helen se levantó y exhibió con aire triunfal otro chandal, también azul marino, si bien alegrado con ribetes blancos-. Los he visto por todas partes.
– ¿Chándales?
– Corredores. Para ponerse en forma. En Hyde Park. En Kensington Gardens. Por la orilla del Embankment. Ya es hora de que les imitemos. ¿No crees que será divertido?
– ¿Correr?
– Por supuesto. Correr. Es auténtico. Exponerse al aire puro después de un día encerrado.
– ¿Propones que lo hagamos después de trabajar? ¿Por la noche?
– O antes de encerrarnos.
– ¿Propones que lo hagamos al amanecer?
– O a la hora de comer o a la hora del té. En lugar del té. No estamos rejuveneciendo, y ya es hora de que hagamos algo para retrasar la madurez.
– Tienes treinta y tres años, Helen.
– Condenada a convertirme en una cosa flaccida si no hago algo positivo ya. -Volvió a las bolsas-. También hay bambas. Por ahí. No estaba muy segura de tu talla, pero se pueden cambiar. ¿Dónde estarán…? Ah, aquí. -Las sacó con aire triunfal-. Aún es temprano, así que podríamos cambiarnos y dar la vuelta a la plaza unas cuantas veces. Lo mejor para ponernos en… -Alzó la cabeza, pensativa de repente. Dio la impresión de que se fijaba por primera vez en el atuendo de Lynley. El esmoquin, la pajarita, los zapatos relucientes…-. Señor. Esta noche íbamos a… Esta noche… -Sus mejillas adquirieron color-. Tommy, querido. Tenemos un compromiso, ¿verdad?
– Lo habías olvidado.
– En absoluto. De veras. Es que no he comido. No he comido nada.
– ¿Nada? ¿No te paraste a tomar algo entre el laboratorio de Simón, Harrods y Onslow Square? ¿Por qué me cuesta tanto creerlo?
– Solo tomé una taza de té. -Cuando Lynley arqueó una ceja escéptico, Helen se apresuró a añadir-: Oh, de acuerdo. Tal vez una o dos pastas en Harrods, pero eran unos éclairs pequeñísimos, ya sabes cómo son. Huecos por completo.
– Creo recordar que están llenos de… ¿Qué es? ¿Natillas? ¿Crema batida?
– Masa -afirmó Helen-. Una patética cucharadita. Eso y nada es lo mismo, y nadie podría considerarlo comer. La verdad, es una suerte que me cuente entre los vivos en este momento, después de alimentarme tan poco entre la mañana y la noche.
– Habrá que hacer algo al respecto.
El rostro de Helen se iluminó.
– Ah, es una cena. Estupendo. Eso pensaba. Y en algún lugar maravilloso, porque te has puesto esa espantosa pajarita que tanto detestas. -Se levantó con renovadas energías-. Es fantástico que no haya comido, ¿verdad? Nada estropeará mi cena.
– Es cierto. Después.
– ¿Después…?
Lynley abrió su reloj de bolsillo.
– Son las siete y veinticinco, y empieza a las ocho. Hemos de irnos.
– ¿A dónde?
– Al Albert Hall.
Helen parpadeó.
– La filarmónica, Helen. Las entradas por las que casi tuve que vender mi alma. Strauss. Más Strauss. Y cuando te hayas cansado de él, Strauss. ¿Te suena familiar?
El rostro de Helen adoptó un brillo radiante.
– ¡Tommy! ¿Strauss? ¿Me vas a llevar a un concierto de Strauss? ¿No me engañas? ¿No habrá Stravinsky después del intermedio, La consagración de la primavera o algo igual de horrible?
– Strauss. Antes y después del intermedio. Seguido de la cena.
– ¿Comida tailandesa? -preguntó Helen, esperanzada.
– Tailandesa.
– Dios mío, esto es una velada celestial. -Recogió sus zapatos y un montón de bolsas-. No tardaré ni diez minutos.
Lynley sonrió y se ocupó de las bolsas restantes. Todo funcionaba de acuerdo con su plan.
La siguió por el pasillo. Al pasar por delante de la cocina, bastó una mirada para comprobar que Helen seguía cultivando su indiferencia hacia las labores caseras. Los platos del desayuno estaban esparcidos sobre la encimera. La luz de la cafetera seguía encendida. De hecho, el café se había evaporado muchas horas antes, y había dejado un depósito de sedimentos en el fondo de la jarra de cristal. El olor a posos impregnaba el aire.
– Helen, por el amor de Dios. ¿No hueles? Has dejado la cafetera encendida todo el día.
Helen vaciló en la puerta del dormitorio.
– ¿De veras? Qué fastidio. Esas máquinas deberían desconectarse automáticamente.
– Y los platos deberían meterse solitos en el lavaplatos, ¿verdad?
– Si lo hicieran, demostrarían muy buena educación.
Desapareció en su dormitorio, y Lynley oyó que dejaba caer los paquetes al suelo. Dejó los suyos sobre la mesa, se quitó la chaqueta, desconectó la cafetera y se encaminó a la encimera. Agua, detergente y diez minutos pusieron orden en la cocina, si bien la jarra de café necesitaría una limpieza a fondo. La dejó en el fregadero.
Encontró a Helen de pie junto a la cama, con una bata de color cereza. Fruncía los labios con aire pensativo mientras estudiaba tres conjuntos que había desplegado.
– ¿Qué te sugiere El Danubio Azul seguido de una seráfica comida tailandesa?
– El negro.
– Hummm. -Helen retrocedió un paso-. No sé, cariño. Me parece…
– El negro va bien, Helen. Póntelo. Peínate. Vamonos. ¿De acuerdo?
Se palmeó la mejilla.
– No sé, Tommy. Siempre quiero ir elegante a un concierto, pero al mismo tiempo sin exageraciones para la cena. ¿No crees que este sería demasiado para lo uno y demasiado poco para lo otro?
Lynley cogió el vestido, bajó la cremallera y se lo tendió. Se dirigió a la cómoda. En ella, al contrario que en la cocina, todo estaba dispuesto con el orden de los instrumentos de cirugía en un quirófano. Abrió el joyero y extrajo un collar, pendientes y dos brazaletes. Fue al guardarropa y sacó zapatos. Volvió a la cama, dejó las joyas y los zapatos, la volvió hacia él y desató el cinturón de su bata.
– Estás demasiado revoltosa esta noche -dijo.
– Pero mira lo que he conseguido. Me estás quitando la ropa.
Lynley deslizó la bata por sus hombros. Cayó al suelo.
– No hace falta que seas revoltosa para conseguirlo, pero supongo que ya lo sabes, ¿no?
La besó, hundió las manos en su cabello. Parecía agua fría entre sus dedos. La volvió a besar. Pese a las frustraciones de tener su corazón enredado en la vida de Helen, aún adoraba su tacto, su perfume, el sabor de su boca.
Notó que los dedos de Helen manipulaban su camisa. Le aflojó la corbata. Bajó las manos hasta su pecho.
– Helen, pensaba que querías salir a cenar esta noche -dijo contra su boca.
– Tommy, pensaba que querías que me vistiera.
– Sí, exacto, pero lo primero es lo primero.
Apartó la ropa y la llevó a la cama. Su mano ascendió por el muslo de Helen.
El teléfono sonó.
– Maldita sea -masculló Lynley.
– No hagas caso. No espero a nadie. El contestador automático lo grabará.
– Este fin de semana estoy de turno.
– No.
– Lo siento.
Los dos contemplaron el teléfono. Siguió sonando.
– Bien -dijo Helen. Los timbrazos continuaron-. ¿Sabe el Yard que estás aquí?
– Denton sabe dónde estoy. Se lo habrá dicho.
– Podrías haberte marchado ya.
– Tienen el teléfono del coche y los números de los asientos del concierto.
– Bien, tal vez no sea nada. A lo mejor es mi madre.
– Quizá deberíamos averiguarlo.
– Quizá.
Helen acarició la cara de Lynley con las manos, desde la mejilla a los labios. Sus labios se entreabrieron.
Lynley respiró hondo. Sentía un extraño calor en los pulmones. Los dedos de Helen se trasladaron desde su cara al cabello. El teléfono dejó de sonar y, al cabo de un momento, una voz incorpórea habló en la otra habitación al contestador automático que tenía Helen.
Era una voz demasiado conocida, pues pertenecía a Dorothea Harriman, la secretaria del superintendente de la división de Lynley. Cuando era ella la que se tomaba la molestia de, seguir su pista, siempre significaba lo peor. Lynley suspiró. Helen dejó caer las manos sobre su regazo.
– Lo siento, cariño -dijo, y descolgó el teléfono de la mesita de noche-. Sí -contestó, e interrumpió así el mensaje que Harriman estaba dejando-. Hola, Dee. Estoy aquí.
– ¿Inspector detective Lynley?
– Ni más ni menos. ¿Qué pasa?
Mientras hablaba, extendió la mano hacia Helen, pero ya se había alejado de él, inclinada para recoger la bata tirada en el suelo.
Capítulo 3
Tres semanas después de sus nuevos cambios domésticos, la sargento detective Barbara Havers ya había decidido qué le gustaba más de su vida solitaria en Chalk Farm: las opciones que le proporcionaba en lo tocante a la angustia de los transportes. Si no deseaba reflexionar sobre las implicaciones de que, después de veintiún días, no había hablado con ningún vecino, aparte de una muchacha de Sri Lanka llamada Bhimani que se ocupaba de la caja registradora del colmado local, le bastaba con concentrarse en la felicidad escalofriante de sus traslados diarios a y desde New Scotland Yard.
Su diminuta casa era un símbolo para Barbara desde hacía mucho tiempo, incluso antes de comprarla. Significaba la liberación de una vida qué la había mantenido encadenada durante años al deber y a unos padres achacosos. No obstante, si bien el traslado le había proporcionado la libertad de la responsabilidad que había soñado conseguir, aquella misma libertad traía consigo una soledad que caía sobre ella en los momentos más inesperados, cuando estaba menos preparada. Por lo tanto, Barbara había encontrado un placer indiscutible, aunque sardónico, en descubrir que existían dos formas de ir a trabajar cada mañana, ambas capaces de hacerle rechinar los dientes, provocarle una úlcera y, lo mejor de todo, desplazar su soledad.
Podía sortear el tráfico en su viejo Mini, avanzar por Camden High hasta Monington Crescent, donde podía elegir, al menos, tres rutas que serpenteaban a través de la congestión, tipo ciudad medieval, que cada día parecía ser más irremediable. O podía tomar el metro, lo cual significaba hundirse en las entrañas de la estación de Chalk Farm y esperar un tren, mientras la esperanza iba menguando sensiblemente entre los fieles pero iracundos usuarios de la caprichosa Línea Norte. Pero en ese caso, no servía cualquier tren, sino el que pasaba por la estación del Enbankment, donde transbordaba a otro tren que la conducía a St. James's Park.
Se trataba de una situación basada en un tópico: a diario, Barbara podía elegir entre Guatemala y Guatepeor. Aquel día, en deferencia a los ruidos cada vez más ominosos que emitía su coche, se había inclinado por Guatepeor, consistente en abrirse paso entre sus compañeros de fatigas por escaleras automáticas, túneles y andenes, aferrarse a un poste de acero inoxidable mientras el tren corría en la oscuridad y agitaba a los pasajeros como una coctelera.
Soportaba los inconvenientes con resignación. Otro jodido viaje. Otra oportunidad de llegar a la conclusión de que su soledad carecía de importancia, porque al final de la jornada no quedaban tiempo ni energía para interacciones sociales.
Eran las siete y media cuando inició su lenta ascensión por Chalk Farm Road. Se detuvo en la mantequería Jaffri, una tienda tan atestada de «innumerables exquisiteces que complacen al paladar más delicado», que el espacio resultante era de la anchura aproximada de un vagón de tren Victoriano, y con una iluminación similar. Pasó ante un despliegue inestable de latas de sopa (el señor Jaffri tenía una gran debilidad por las «sabrosas sopas de los siete mares») y forcejeó con la puerta de cristal del congelador, donde un letrero proclamaba que las hileras interminables de helados Háagen-Dazs representaban «todos los sabores existentes bajo el sol». No eran los Háagen-Dazs lo que quería, si bien patatas paja con sal y vinagre, acompañadas de una copa de helado de vainilla con almendras, no sonaba mal para cenar. Lo que deseaba era el único artículo que una tremenda inspiración mercantil había impulsado al señor Jaffri a almacenar, tan seguro estaba de que el lento aburguesamiento del barrio y las inevitables fiestas a que daría lugar aumentarían su demanda. Quería hielo. El señor Jaffri lo vendía en bolsas, y desde que Barbara se había mudado a su nueva vivienda lo metía en un cubo bajo el fregadero de la cocina, como medio primitivo de conservar sus productos perecederos.
Sacó una bolsa del congelador y la trasladó hasta el mostrador, donde Bhimani ocupaba un lugar algo elevado y aguardaba otra oportunidad de pulsar las teclas de la nueva caja registradora, que no sólo sonaba como el Big Ben cuando salía el total, sino que la informaba con brillantes cifras azules del cambio exacto que debía entregar al cliente. Como siempre, la transacción se efectuó en silencio. Bhimani tecleaba el precio, sonreía con los labios apretados y cabeceaba enérgicamente cuando el total aparecía en la pantalla digital.
Nunca hablaba. Al principio, Barbara había pensado que era muda, pero una noche había sorprendido a la muchacha en mitad de un bostezo y vislumbrado las fundas de oro que cubrían casi todos sus dientes. Desde entonces, se preguntaba si Bhimani no sonreía porque deseaba ocultar el valor de su obra dental, o porque, al llegar a Inglaterra y observar al hombre de la calle, se había dado cuenta de lo poco que abundaban las sonrisas.
– Gracias, hasta luego -dijo Barbara, y se apoderó de su hielo en cuanto Bhimani le devolvió su cambio de setenta y cinco peniques. Se subió el bolso, apoyó el hielo en la cadera y volvió a la calle.
Continuó calle arriba. Pasó ante el pub de la acera opuesta, y pensó por un momento en apretujarse entre los bebedores, con hielo y todo. Daba la impresión de que eran una deprimente década menor que ella, pero aún no había tomado su pinta semanal de Bass, y su canto seductor la llevó a teorizar acerca de cuánta energía necesitaría para entrar en el bar, pedir la pinta, encender un pitillo y mostrarse cordial. El hielo podría servir como desencadenante de la conversación, ¿no? ¿Se derretiría mucho si dedicaba un cuarto de hora a confraternizar con la multitud que se desahogaba los viernes después del trabajo? ¿Quién sabía lo que podía pasar? Tal vez conocería a alguien. Tal vez iniciaría una amistad. Y aunque no, se sentía reseca como un desierto. Necesitaba un poco de líquido. Un elevador de ánimos no le iría nada mal. Estaba cansada de la jornada, sedienta de caminar y acalorada del metro. Una bebida relativamente fría sería perfecta. ¿Verdad?
Paró y miró al otro lado de la calle. Tres hombres rodeaban a una chica de piernas largas. Los cuatro reían, los cuatro bebían. La chica, que tenía las caderas apoyadas en el antepecho de una ventana de la taberna, alzó y vació su vaso. Dos de los hombres la imitaron extendiendo el brazo al mismo tiempo. La chica rió y echó hacia atrás la cabeza. Su cabello espeso onduló como la crin de un caballo, y los hombres se acercaron más.
Tal vez otra noche, decidió Barbara.
Siguió adelante, con la cabeza gacha y los ojos concentrados en la acera. «Pisa una grieta, rompe la espalda de mamá. Pisa una línea, rompe…» No. No era el tema en que deseaba profundizar ahora. Silbó para alejar los versos de su cabeza. Eligió la primera canción que le vino a la cabeza, «Get Me to the Church on Time». * No era la más apropiada a la situación, pero sirvió a sus propósitos. Mientras silbaba, comprendió que debía haber pensado en ella a causa del gran plan del inspector Lynley para Soltar la Pregunta esta noche. Rió para sí al pensar en su expresión de sorpresa (y decepción, por supuesto, pues no deseaba que sus planes fueran de conocimiento público) cuando ella pasó por su despacho y dijo «Buena suerte. Confío en que esta vez acepte», antes de irse del Yard. Al principio, Lynley intentó disimular su perplejidad por el comentario, pero Barbara le había oído telefonear durante toda la semana para reservar entradas de un concierto, y le había visto interrogar a otros agentes para descubrir el restaurante tailandés perfecto, y como Barbara sabía que Strauss y comida tailandesa significaban una velada destinada a complacer a lady Helen, dedujo el resto. «Elemental -había dicho al sorprendido Lynley-. Sé que usted odia a Strauss.» Agitó los dedos a modo de despedida. «Caramba, caramba, inspector. Lo que llegamos a hacer por amor.»
Giró por Steele's Road y pasó bajo los limoneros de hojas recién brotadas. Los pájaros se estaban acomodando sobre ellas para pasar la noche, al igual que las familias en las casas de ladrillo manchadas de suciedad que bordeaban la calle. Cuando llegó a Eton Villas, volvió a torcer. Mantenía la bolsa de hielo apoyada sobre la cadera, y se alegró con el pensamiento de que, dejando aparte sus circunstancias sociales miserables, era la última vez que iría a buscar hielo a la mantequería Jaffri.
Durante tres semanas había vivido en su guarida sin el concurso de la refrigeración moderna. Guardaba la leche, la mantequilla, los huevos y el queso en un cubo de metal. Había pasado aquellas tres semanas (noches, fines de semana y la hora de comer) en busca de una nevera que se pudiera permitir. Por fin, la había localizado el pasado domingo por la tarde, el aparato perfecto que se amoldaba al tamaño de su casa y al tamaño de su bolsillo. No era exactamente lo que buscaba: apenas un metro de alta y decorada con espantosas calcomanías florales amarillentas. Sin embargo, cuando había pagado y consolidado su propiedad sobre el artefacto, que además de su deplorable decoración a base de rosas, margaritas, fucsias y linos, emitía unos portentosos ruidos metálicos cuando cerraba la puerta, Barbara había pensado filosóficamente que a caballo regalado no se le miraba el dentado. El traslado de Acton a Chalk Farm le había costado más de lo que suponía, necesitaba economizar y la nevera serviría. Y como el hijo del propietario tenía un hijo que conducía un camión para un servicio de jardinería, y como el hijo del hijo no tuvo inconveniente en dejarse caer el fin de semana por la casa de su abuelo, recoger la nevera y trasladarla hasta Chalk Farm desde Pulham por solo diez libras, Barbara no tenía inconveniente en pasar por alto el hecho de que la vida del aparato sería limitada, pero también que debería dedicar sus buenas seis horas a raspar las calcomanías del abuelo. Cualquier cosa con tal de conseguir una ganga.
Utilizó la rodilla para abrir el portal de la casa eduardiana semiadosada de Eton Villas tras la cual se alzaba su casita. La casa era amarilla, con una puerta color canela hundida en un porche delantero blanco, del cual colgaban vistarias que trepaban desde un cuadradito de tierra contiguo a las puertas cristaleras de la planta baja. A través de las puertas, Barbara vio a una muchacha morena y menuda que ponía platos sobre una mesa. Vestía un uniforme escolar, y llevaba el cabello, largo hasta la cintura, recogido en trenzas anudadas con cintas diminutas en los extremos. Hablaba con alguien por encima del hombro, y mientras Barbara miraba, desapareció de su vista. Cena familiar, pensó Barbara. Después, suprimió el calificativo, cuadró los hombros y caminó por el sendero de hormigón que corría junto a la casa y conducía al jardín.
Su casa confinaba con el muro situado al fondo del jardín. Una acacia falsa se cernía sobre ella, y cuatro ventanas a bisagra daban a la hierba. Era pequeña, de ladrillo, con molduras pintadas del mismo amarillo usado en la casa principal, y un tejado de pizarra nuevo que ascendía hacia una chimenea de terracota. El edificio era un cuadrado alargado hasta convertirlo en un rectángulo, mediante el añadido de una diminuta cocina y un cuarto de baño aún más pequeño.
Barbara abrió la puerta y encendió la luz del techo. Era poco potente. Se había olvidado de comprar una bombilla de más vatios.
Dejó el bolso sobre la mesa y el hielo sobre la encimera. Lanzó un gruñido cuando levantó el cubo que había debajo del fregadero, y se encaminó con él hacia la puerta. Maldijo cuando un poco de agua fría cayó sobre su zapato. Vació el cubo, lo devolvió a la cocina, empezó a llenarlo y pensó en la cena.
Agrupó la comida a toda prisa (ensalada de jamón, un panecillo de hacía dos días y el resto de una lata de remolacha), y después se dirigió a las estanterías que se elevaban a cada lado del minúsculo hogar. Había dejado el libro allí antes de apagar la luz anoche, y recordaba que el héroe Flint Southern estaba a punto de estrechar entre sus brazos a la heroína Star Flaxen, que no sólo iba a sentir el tacto de sus muslos musculosos embutidos en unos tejanos ceñidos, sino también su miembro tumefacto que, por supuesto, estaba tumefacto y sólo se ponía tumefacto por ella. Consumarían aquella desesperada erección en las páginas siguientes, acompañada de pezones erectos y aves que alzaban el vuelo, después de lo cual yacerían abrazados y se preguntarían por qué habían tardado ciento ochenta páginas en llegar a aquel momento milagroso. No había nada como la literatura de calidad para acompañar un opíparo banquete.
Barbara cogió la novela, y estaba a punto de volver hacia la mesa, cuando vio que el contestador automático parpadeaba. Un parpadeo, una llamada. Lo contempló un momento.
Estaba de guardia aquel fin de semana, pero le costaba creer que la llamaran de vuelta al trabajo apenas dos horas después de haber terminado. Si tal era el caso, y teniendo en cuenta que su número no constaba en el listín, la única otra posibilidad era Florence Magentry, la señora Flo, la cuidadora de su madre.
Barbara meditó sobre las posibilidades que implicaba apretar el botón y escuchar el mensaje. Si era el Yard, volvería al trabajo sin tiempo apenas para descansar o cenar. Si era la señora Flo, se embarcaría en otro viaje por la Gran Vía Férrea de la Culpabilidad. Barbara no había ido el fin de semana anterior a ver su madre, como estaba previsto. Tampoco había ido a Greenford la otra semana. Sabía que debía ir este fin de semana si quería seguir soportándose, pero no tenía ganas, no quería pensar por qué no tenía ganas, y hablar con Florence Magentry, incluso escuchar su voz en el contestador, la conduciría a pensar en la naturaleza de su rechazo y a empezar a colgar las etiquetas pertinentes: egoísmo, falta de consideración y todo lo demás.
Hacía casi seis meses que su madre residía en Hawthorne Lodge. Barbara había conseguido visitarla cada dos semanas. El traslado a Chalk Farm le había proporcionado por fin una excusa para no ir, a la cual se había aferrado con entusiasmo, y había sustituido su presencia por llamadas telefónicas, durante las cuales desglosaba a la señora Flo los motivos de los desafortunados aplazamientos de sus apariciones periódicas en Greenford. Y eran buenos motivos, como la propia señora Flo había asegurado a Barbara durante una u otra de sus habituales charlas de los lunes y los jueves. Barbara no debía torturarse si no podía ir a ver a mamá. Barbie tenía que vivir su vida, querida, y nadie esperaba que renunciara a ello.
– Has de instalarte en tu nueva casa -dijo la señora Flo-. Mamá se encontrará bien mientras tanto, Barbie. Ya lo verás.
Barbara apretó el botón de reproducción del contestador automático y volvió hacia la mesa, donde la aguardaba su ensalada de jamón.
– Hola, Barbie -saludó la voz soporífera de la señora Flo-. Quería informarte de que el tiempo ha afectado un poco a mamá. Pensé que sería mejor telefonearte cuanto antes.
Barbara corrió hacia el teléfono con la intención de marcar el número de la señora Flo. Como si lo hubiera anticipado, la señora Flo continuó.
– No creo necesario que el médico venga a verla, Barbie, pero la temperatura de mamá ha subido dos grados, y tose un poco desde hace días… -Hizo una pausa, durante la cual Barbara oyó a otro de los huéspedes de la señora Flo cantando a coro con Deborah Kerr, que se disponía a invitar a bailar a Yul Brynner. Tenía que ser la señora Salkild. El rey y yo era su vídeo favorito, e insistía en verlo una vez a la semana, como mínimo-. De hecho, querida -siguió con cautela la señora Flo-, mamá ha estado preguntando por ti, desde la hora de comer, y no quiero que te angusties por esto, pero como muy pocas veces menciona a alguien por el nombre, pensé que alegraría a mamá oír tu voz. Ya sabes cómo somos cuando no nos sentimos bien al ciento por ciento, ¿verdad, querida? Telefonea si puedes. Adiós, Barbie.
Barbara cogió el teléfono.
– Has sido muy amable al llamar, querida -dijo la señora Flo cuando oyó la voz de Barbara, como si ella no hubiera telefoneado antes para animarla a llamar.
– ¿Cómo está mamá? -preguntó Barbara.
– Acabo de asomarme a su cuarto, y está durmiendo como un corderito.
Barbara alzó la muñeca hacia la luz mortecina de la casa. Aún no eran las ocho.
– ¿Dormida? ¿Ya está en la cama? No suele acostarse tan temprano. ¿Está segura…?
– Devolvió la cena, querida, y las dos decidimos que un poco de descanso con la caja de música en marcha calmaría su estómago. Así que se puso a escuchar y cayó dormida. Ya sabes lo mucho que le gusta esa caja de música.
– Escuche, podría estar ahí a las ocho y media, o a las nueve menos cuarto. No parecía haber mucho tráfico esta noche. Ahora voy.
– ¿Después de estar trabajando todo el día? No seas tonta, Barbie. Mamá está bien, y como se ha quedado dormida, ni siquiera se enterará de que estás aquí, ¿verdad? Le diré que has telefoneado.
– No sabrá a quién se refiere -protestó Barbara. A menos que tuviera el estímulo visual de una fotografía o el estímulo auditivo de una voz por teléfono, el nombre Barbara no significaba nada ya para la señora Havers. Incluso con apoyos visuales o auditivos, el que reconociera a su única hija era problemático.
– Barbie -dijo la señora Flo con suave firmeza-, yo me encargaré de que comprenda a quién me refiero. Esta tarde te nombró varias veces, así que sabrá quién es Barbara cuando le diga que has llamado.
Saber quién era Barbara el viernes por la tarde no significaba que la señora Havers supiera quién era Barbara el sábado por la mañana, mientras desayunaba huevos pasados por agua y tostadas.
– Iré mañana -contestó Barbara-. Por la mañana. He reunido algunos folletos sobre Nueva Zelanda. ¿Se lo dirá? Dígale que planearemos otras vacaciones para su álbum.
– Por supuesto, querida.
– Y llame si pregunta por mí otra vez. Me da igual la hora que sea. ¿Me llamará, señora Flo?
Pues claro que llamaría, dijo la señora Flo. Barbie debía cenar bien, apoyar los pies en el almohadón y pasar una velada tranquila, para que estuviera fresca como una rosa al día siguiente.
– Mamá estará ansiosa por verte -dijo la señora Flo-. Me atrevería a decir que eso curará su estómago.
Se despidieron. Barbara volvió a su cena. La loncha de jamón se le antojó aún menos atrayente que cuando la había dejado en el plato. La remolacha, que había sacado de la lata con una cuchara y dispuesto como una mano de cinco cartas, parecía teñida de verde. Y las hojas de lechuga, desplegadas como palmas abiertas que acunaban el jamón y la remolacha, estaban flaccidas por el contacto con el agua y ennegrecidas en los bordes, por haber estado demasiado cerca del hielo del cubo. Adiós cena, pensó Barbara.
Apartó el plato y pensó en ir andando al turco de Chalk Farm Road, o atizarse una cena china, sentada a la mesa de un restaurante como una persona auténtica. O volver a la taberna para comer salchichas o pastel de ríñones…
Se incorporó con brusquedad. ¿En qué cono estaba pensando? Su madre no se encontraba bien. Dijera lo que dijera la señora Flo, su madre necesitaba verla. Ya. Así que subiría al Mini y conduciría hasta Greenford. Y si su madre seguía dormida, se sentaría junto a su cama hasta que despertara. Incluso si tenía que esperar a la mañana. Porque eso era lo que las hijas hacían por sus madres, sobre todo si habían transcurrido más de tres semanas desde su última visita.
Cuando Barbara extendió la mano hacia el bolso y las llaves, el teléfono sonó de nuevo. Se quedó petrificada un instante. Pensó, no, Dios mío, no puede ser ella, tan deprisa no. Se acercó con miedo a descolgar.
– Nos llaman -dijo Lynley al otro extremo de la línea cuando oyó la voz de Barbara.
– Joder.
– Estoy de acuerdo. Espero no haber interrumpido nada particularmente interesante.
– No. Iba a ver a mamá. Y ansiaba cenar.
– En lo primero no puedo ayudarla, ya sabe cómo es esto de los turnos. Lo segundo puede solucionarse mediante una rápida excursión a la cantina de oficiales.
– Por fin algo estimulante para el apetito.
– Siempre lo he considerado así. ¿Cuánto tiempo necesita?
– Unos buenos treinta minutos si el tráfico está mal cerca de Tottenham Court Road.
– ¿Y si no? Le guardaré las judías calientes sobre una tostada.
– Fantástico. Me encanta pasar el rato con un verdadero caballero.
Lynley rió y colgó.
Barbara hizo lo mismo. Mañana, pensó. Antes que nada. Mañana iría a Greenford.
Dejó el Mini en el aparcamiento subterráneo de New Scotland Yard, después de mostrar su identificación al agente uniformado que levantó la vista de su revista el tiempo suficiente para bostezar y comprobar que no tenía una visita del IRA. Aparcó junto al Bentley plateado de Lynley, lo más cerca posible, y rió para sus adentros al pensar en cómo se estremecería ante la idea de rayar la puerta de su precioso coche.
Pulsó el botón del ascensor y encendió un cigarrillo. Fumó con la mayor furia posible, para acumular nicotina antes de que se viera obligada a entrar en los dominios de Lynley, libres de humo. Había intentado devolverle al buen camino durante más de un año, al creer que su colaboración sería más ágil si compartían, al menos, un hábito detestable, pero solo había conseguido arrancarle uno o dos gemidos de angustia cuando le tiraba humo a la cara durante sus primeros seis meses de abstinencia. Ya habían pasado dieciséis meses desde que había dejado el tabaco, y empezaba a comportarse como los conversos recientes.
Le encontró en su despacho, vestido con elegancia para su velada romántica abortada con Helen Clyde. Estaba sentado detrás de su escritorio y bebía café. No estaba solo, sin embargo, y al ver a su acompañante, Barbara frunció el entrecejo y se detuvo en el umbral.
Había dos sillas frente a su escritorio, y una mujer sentada en una de ellas. Tenía aspecto juvenil, con largas piernas que no había cruzado. Vestía pantalones color marrón claro y una chaqueta de punto, una blusa color marfil y zapatos bien lustrados, de tacones discretos. Bebía algo de una taza de plástico y contemplaba con seriedad a Lynley mientras este leía un fajo de papeles. Mientras Barbara la examinaba y se preguntaba quién coño era y qué coño estaba haciendo en New Scotland Yard un viernes por la noche, la mujer dejó de beber para apartarse de la mejilla un mechón de pelo ámbar en forma de ala. Fue un gesto sensual que encolerizó a Barbara. Desvió la mirada de forma automática hacia la hilera de archivadores apoyados contra la pared del fondo, para comprobar que Lynley no hubiera quitado subrepticiamente la fotografía de Helen antes de dejar pasar a la señorita Maniquí DeLuxe. La foto seguía en su sitio. Entonces, ¿qué coño estaba pasando?
– Buenas noches -dijo Barbara.
Lynley levantó la vista. La mujer se volvió en su silla. Su rostro no traicionó nada, y Barbara observó que la señorita Maniquí DeLuxe no se tomaba la molestia de inspeccionar su apariencia, como haría otra mujer. Incluso pasó por alto las bambas rojas de Barbara.
– Ah, estupendo -dijo Lynley. Dejó los papeles y se quitó las gafas-. Havers. Por fin.
Barbara vio que sobre el escritorio, ante la silla vacía, había un emparedado envuelto en celofán, un paquete de patatas fritas y una taza con tapadera. Se acercó y cogió el bocadillo, que desenvolvió y olfateó con suspicacia. Levantó el pan. La mezcla parecía paté combinado con espinacas. Olía a pescado. Se estremeció.
– Es lo mejor que pude encontrar -dijo Lynley.
– ¿Tomaina sobre pan integral?
– Con un antídoto de Bovril para disolverla.
– Sus atenciones me están malcriando, señor.
Barbara saludó con un cabeceo a la mujer, destinado a reconocer su presencia y comunicarle, al mismo tiempo, su desaprobación. Una vez ofrecido aquel detalle social, se dejó caer en la silla. Al menos, las patatas eran con sal y vinagre. Abrió la bolsa y empezó a devorarlas.
– ¿Qué pasa? -preguntó.
Su tono de voz era indiferente, pero la mirada significativa que dirigió a la otra mujer dijo el resto: ¿quién cono es la reina de la belleza y qué coño hace aquí y dónde demonios anda Helen si necesita compañía el mismísimo viernes por la noche cuando tenía la intención de pedirla en matrimonio y ella volvió a negarse y así es como ha logrado consolarse de la decepción perro cabrón?
Lynley recibió el mensaje, empujó la silla hacia atrás y miró a Havers sin pestañear.
– Sargento -dijo al cabo de un momento-, le presento a la inspectora detective Isabelle Ardery, DIC de Maidstone. Ha sido tan amable de traernos algo de información. ¿Puede soslayar especulaciones ajenas por completo al caso y prestar atención a los hechos?
Bajo la pregunta, Barbara leyó la respuesta muda a sus acusaciones mudas: confíe un poquito en mí, por favor.
Barbara se encogió.
– Lo siento, señor -dijo. Se secó la mano en los pantalones y la extendió hacia la inspectora Ardery.
Ardery la estrechó. Miró a ambos, pero no fingió comprender su diálogo. De hecho, no dio muestras de que le interesara. Sus labios se curvaron apenas en dirección a Barbara, pero lo que pasó por una sonrisa no fue más que una fría obligación profesional. Tal vez no era el tipo de Lynley, al fin y al cabo, decidió Barbara.
– ¿Qué tenemos?
Destapó el Bovril y tomó un sorbo.
– Incendio intencionado -contestó Lynley-. Y un cadáver. Inspectora, si pone a mi sargento al corriente…
La inspectora Ardery, en un tono de voz firme y oficial, detalló los hechos: una casa restaurada del siglo XV no lejos de una ciudad llamada Greater Springburn, en Kent, habitada por una mujer, el lechero que efectúa su entrega diaria, el periódico y el correo sin recoger, una mirada por la ventana, una butaca quemada, un rastro de humo mortal en la ventana y la pared, una escalera que había actuado, como en todos los incendios, como una chimenea, un cadáver en el piso de arriba, y por fin, el origen del incendio.
Abrió su bolso, que había dejado en el suelo junto a sus pies. Extrajo un paquete de cigarrillos, una caja de cerillas de madera y una goma elástica. Por un momento, Barbara pensó, muy complacida, que la inspectora iba a encender un cigarrillo, lo cual le proporcionaría una excusa para imitarla, pero en cambio, dejó seis cerillas sobre el escritorio y puso un cigarrillo sobre ellas.
– El pirómano utilizó un artefacto incendiario -dijo Ardery-. Era primitivo, pero muy eficaz. -A unos dos centímetros del extremo del cigarrillo ató una corona de cerillas, con las cabezas hacia arriba. Las sujetó con la goma elástica y sostuvo el resultado en la palma de su mano-. Actúa como un distribuidor de encendido. Cualquiera puede fabricar uno.
Barbara cogió el cigarrillo de la palma de Ardery y lo examinó. La inspectora siguió hablando.
– El pirómano enciende el tabaco y coloca el cigarrillo donde quiere que arda, en este caso encajado entre el almohadón y el brazo de un sillón de orejas.
Se marcha. Al cabo de unos cuatro a siete minutos, el cigarrillo se consume y las cerillas arden. El incendio empieza.
– ¿Cuál es el espacio de tiempo exacto? -preguntó Barbara.
– Cada marca de cigarrillos arde a una velocidad diferente.
– ¿Sabemos la marca?
Lynley había vuelto a calarse las gafas y estaba releyendo el informe.
– De momento no. Mi laboratorio tiene los componentes: el cigarrillo, las cerillas, la goma que las sujetó. Haremos…
– ¿Van a efectuar análisis de saliva y huellas latentes?
La mujer le dedicó otra semisonrisa.
– Como ya supondrá, inspector, tenemos un laboratorio estupendo en Kent, y sabemos utilizarlo. En cuanto a las huellas, es improbable que obtengamos gran cosa. Me temo que, a ese respecto, no vamos a serle de mucha ayuda.
Barbara observó que Lynley hacía caso omiso del velado reproche.
– ¿Y la marca? -preguntó el inspector.
– Sabremos la marca sin la menor duda. El extremo del cigarrillo nos lo revelasá.
Lynley tendió a Barbara un grupo de fotografías.
– Se hizo de manera que pareciera un accidente -explicó Ardery-. Lo que el pirómano ignoraba es que el cigarrillo, las cerillas y la goma no iban a quemarse por completo. No se trata de una equivocación irracional, por supuesto, lo cual nos dice que no era un profesional.
– ¿Por qué no se quemaron? -preguntó Barbara. Empezó a mirar las fotografías. Coincidían con la descripción efectuada por la inspectora Ardery del escenario: la butaca destripada, las configuraciones de la pared, el rastro mortífero de humo. Las dejó a un lado y levantó la vista en busca de una respuesta, antes de proseguir con las fotos del cadáver-. ¿Por qué no se quemaron? -repitió.
– Porque los cigarrillos y las cerillas suelen quedarse encima de las cenizas y los restos.
Barbara asintió con aire pensativo. Desenterró las últimas patatas, las comió, hizo una bola con la bolsa y la tiró a la papelera.
– ¿Por qué nos han llamado? -preguntó a Lynley-. Podría ser un suicidio, ¿no? Disfrazado como un accidente con vistas al seguro.
– No se puede descartar la posibilidad -dijo Ardery-. La butaca expulsó tanto monóxido de carbono como los gases de escape de un motor.
– ¿Y no pudo la víctima preparar la butaca para que se incendiara, encender el cigarrillo, tomarse seis o siete pastillas, atizarse unas copas, y adiós muy buenas?
– Nadie lo ha descartado -dijo Lynley-, aunque de momento parece improbable.
– ¿Por qué de momento?
– Aún no se ha practicado la autopsia. Llevaron el cadáver directamente al forense. Según la inspectora Ardery, el forense se ha saltado otros tres cadáveres para meterle mano a este. Dentro de nada tendremos los datos preliminares sobre la cantidad de monóxido de carbono en la sangre. No obstante, los análisis de sustancias tóxicas tardarán más.
Barbara miró a Lynley, y después a Ardery.
– De acuerdo -dijo poco a poco-. Vale, lo entiendo, pero los análisis de sustancias tóxicas tardarán semanas. ¿Por qué nos han llamado ahora?
– Por el cadáver
– ¿El cadáver?
Cogió las fotos restantes. Las habían tomado en un dormitorio de techo bajo. El cuerpo de un hombre yacía en diagonal sobre una cama de latón. Estaba caído sobre el estómago, vestido con pantalones grises, calcetines negros y una camisa azul claro, con las mangas subidas sobre los codos. Su brazo izquierdo acunaba la cabeza sobre la almohada. El brazo derecho estaba extendido hacia la mesita de noche, sobre la cual descansaban un vaso vacío y una botella de Bushmills. Le habían fotografiado desde todos los ángulos posibles, de cerca y de lejos. Barbara escogió los primeros planos.
Sus ojos estaban casi cerrados del todo, y solo se veía una media luna blanca. La piel coloreada de manera irregular, casi roja en los labios y mejillas, más rosada en la sien, la frente y la barbilla. Una fina línea de espuma asomaba por una comisura de la boca. También era rosada. Barbara estudió la cara. Se le antojó vagamente familiar, pero fue incapaz de concretarla. ¿Un político?, se preguntó. ¿Un actor de televisión?
– ¿Quién es? -preguntó.
– Kenneth Fleming.
Levantó la vista de las fotografías miró a Lynley, después a Ardery.
– ¿El…?
– Sí.
Sostuvo la fotografía de lado y examinó el rostro.
– ¿Lo saben los medios?
– El superintendente jefe del DIC local esperaba la identificación oficial del cadáver -contestó Ardery, mientras giraba la muñeca para examinar la esfera de un magnífico reloj de oro-, que ya habrá tenido lugar hace bastante rato. Se trata de una simple formalidad, porque la identificación del señor Fleming estaba en el dormitorio, en el bolsillo de su chaqueta.
De todos modos -dijo Barbara-, podría ser para despistar, si este tipo se le parece bastante y alguien quisiera hacernos creer…
Lynley levantó una mano para interrumpirla.
– Muy improbable, Havers. La policía local le reconoció.
– Ah.
Tuvo que admitir que reconocer a Kenneth Fleming sería muy fácil para cualquier aficionado al criquet. Fleming era el mejor bateador del país, una leyenda durante los dos últimos años. Había sido seleccionado para jugar por Inglaterra a la edad poco corriente de treinta años. No había ascendido de la manera típica, desde los campos de criquet de la escuela secundaria y la universidad, o por su experiencia con los equipos de aficionados y los condados. En cambio, había jugado en una liga de East End con el equipo de una fábrica, donde un entrenador retirado del condado de Kent le había visto un día y se había ofrecido a entrenarle. Nada que ver con un entrenamiento privado. Lo cual era un tanto en su contra, algo que la gente llamaba una variación del síndrome de nacer con una estrella en el culo.
Su primera aparición en el equipo de Inglaterra se había saldado con una derrota humillante, que tuvo lugar en el Lord's, prácticamente lleno, cuando uno de los jugadores de Nueva Zelanda consiguió detener su primer y último lanzamiento. Fue el segundo tanto en su contra.
Fleming abandonó el campo perseguido por los abucheos de sus compatriotas, sufrió la ignominia de pasar entre los implacables y rencorosos miembros del Marylebone Cricket Club, que como siempre montaban guardia en el Pabellón de ladrillos ámbar, y respondió a un silbido apagado que sonó en la Sala Larga con un gesto nada caballeroso. Fue el tercer tanto en su contra.
Todos esos tantos en contra fueron la comidilla de los periodistas y, sobre todo, de la prensa sensacionalista diaria. Al cabo de una semana, los amantes del criquet estaban divididos entre los que abogaban por concederle una segunda oportunidad y los que pedían sus pelotas. Los seleccionadores nacionales, que jamás hacían caso de la opinión pública cuando se jugaba un partido decisivo, se decidieron por lo primero. Kenneth Fleming defendió los colores nacionales por segunda vez en un partido jugado en Oíd Trafford. Ocupó su puesto en un ambiente silencioso y preñado de reservas. Cuando terminó, había logrado cien puntos. Cuando el lanzador consiguió por fin ponerle fuera de juego, había marcado ciento veinticinco puntos para Inglaterra. No había vuelto la vista en ningún momento.
– Greater Springburn llamó a la gente de su división de Maidstone -estaba diciendo Lynley-. Maidstone -cabeceó en dirección a la inspectora Ardery- tomó la decisión de cedernos el caso.
Ardery le miró con expresión grave. No parecía muy complacida.
– Yo no, inspector. Lo ordenó mi superior.
– ¿Sólo porque se trata de Fleming? -preguntó Barbara-. Suponía que estaría ansioso por quedarse con el caso.
– Yo lo prefiriría así -replicó Ardery-. Por desgracia, da la impresión de que los principales implicados en este caso están esparcidos por todo Londres.
– Ah. Política.
– Ya lo creo.
Los tres sabían bien cómo funcionaba. Londres estaba dividido en distritos policiales individuales.
El protocolo exigía a la policía de Kent que informara al oficial superior del distrito de toda invasión en su jurisdicción para llevar a cabo un interrogatorio o una entrevista. El papeleo, las llamadas telefónicas y las maniobras políticas podían abarcar tanto tiempo como la investigación en sí. Era mucho más fácil pasarla a los peces gordos de New Scotland Yard.
– La inspectora Ardery se ocupará del caso en Kent -apuntó Lynley.
– Ya nos hemos puesto en movimiento, inspector -aclaró Ardery-. Nuestra policía científica está en la casa desde la una de la tarde.
– Mientras nosotros hacemos nuestra parte en Londres -terminó Lynley.
Barbara frunció el entrecejo al caer en la cuenta de la irregularidad que estaban tramando, pero verbalizó sus objeciones con cautela, consciente de la comprensible inclinación de la inspectora Ardery a proteger su parcela.
– ¿No se les cruzarán los cables a todo el mundo, señor? La mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Los ciegos guían a los sordos. Ya sabe a qué me refiero.
– No debería constituir un problema. La inspectora Ardery y yo coordinaremos la investigación.
«La inspectora Ardery y yo.» Lo dijo con sencillez y generosidad, pero Barbara oyó las implicaciones con tanta claridad como si las hubiera expuesto en voz alta. Ardery había querido encargarse del caso. Sus superiores se lo habían arrebatado. Lynley y Havers deberían mimar mucho a Ardery si deseaban la colaboración que necesitaban de su policía científica.
– Oh-dijo Barbara-. Claro. Claro. ¿Cuál es el primer paso?
Ardery se puso en pie de un solo y ágil movimiento. Barbara vio que era exageradamente alta. Cuando Lynley se levantó, su estatura de un metro ochenta y cinco solo le concedió una ventaja de cinco centímetros sobre ella.
– Han de comentar el caso, inspector -dijo Ardery-. Me atrevería a afirmar que ya no me necesitan. He anotado mi número en la primera página del informe.
– En efecto.
Lynley rebuscó en el cajón de su escritorio, extrajo una tarjeta y se la dio.
Ardery la guardó en su bolso sin mirarla.
– Le telefonearé por la mañana. Supongo que el laboratorio ya me habrá pasado información.
– Estupendo.
Lynley cogió el informe que Ardery había traído. Colocó las fotografías bajo los documentos. Dejó el informe en el centro del papel secante que, a su vez, estaba en el centro del escritorio. Era evidente que estaba esperando a que ella se marchara, y ella esperaba que hiciera algún comentario previo. «Será un placer trabajar con usted» habría bastado, pero también habría aceptado, por mucho que le desagradara, la verdad.
– Buenas noches, pues -dijo por fin la inspectora Ardery-. Lamento haber desbaratado sus planes para el fin de semana -añadió, con una sonrisa deliberada e irónica dedicada al atuendo de Lynley. Cabeceó en dirección a Barbara-. Sargento -fue su única palabra de despedida, y se marchó.
Sus pasos resonaron con energía mientras caminaba hacia el ascensor.
– ¿Cree que en Maidstone la tienen conservada en hielo, y solo la descongelan para ocasiones especiales como esta? -preguntó Barbara.
– Creo que tiene un trabajo duro en una profesión todavía más dura.
Lynley volvió a su asiento y empezó a revisar unos papeles. Barbara le dirigió una mirada perspicaz.
– Caramba. ¿Le ha gustado? Es bastante guapa, y admito que cuando la vi sentada aquí pensé que usted… Bueno, usted lo adivinó, ¿verdad? ¿De veras le gusta?
– No es obligatorio que me guste. Sólo estoy obligado a trabajar con ella. Y también con usted. ¿Empezamos, pues?
Estaba recordando su rango, cosa que hacía muy raras veces. Barbara tuvo ganas de protestar, pero sabía que la igualdad de rango entre él y Ardery implicaba que se mantendrían unidos si la situación se complicaba. Era inútil discutir.
– De acuerdo -dijo.
Lynley indicó el informe.
– Contamos con varios datos interesantes. Según el informe preliminar, Fleming murió el miércoles por la noche o en la madrugada del jueves. En esté momento, calculan entre medianoche y las tres. -Leyó un momento y subrayó algo con lápiz en el informe-. Le encontraron esta mañana…, a las once menos cuarto, cuando la policía de Greater Springburn llegó y logró entrar en la casa.
– ¿Por qué es interesante eso?
– Porque, dato interesante número uno, desde el miércoles por la noche hasta el viernes por la mañana, nadie informó sobre la desaparición de Kenneth Fleming.
– Quizá había ido a pasar unos días solo.
– Lo cual nos conduce al dato interesante número dos. Al ir a esa casa en concreto de los Springburn, no buscaba soledad. La habitaba una mujer. Gabriella Patten.
¿Es importante?
– Es la mujer de Hugh Patten.
– ¿Quiénes…?
– El director de una empresa llamada Power-source. Patrocinaba los encuentros de criquet de este verano contra Australia. Y ella, Gabriella, su mujer, ha desaparecido, pero su coche sigue en el garaje de la casa. ¿Qué le sugiere esto?
– ¿Tenemos un sospechoso?
– Es muy posible, diría yo.
– ¿O un secuestro?
Lynley hizo un ademán de duda. Continuó.
– Dato interesante número tres: aunque Fleming fue encontrado en el dormitorio, su cuerpo, como ya ha visto, estaba vestido por completo, a excepción de la chaqueta. Y no había bolsa de viaje ni en el dormitorio ni en la casa.
– ¿No tenía la intención de quedarse? ¿Es posible que le dejaran inconsciente de un golpe y le arrastraran hasta el dormitorio para simular que había subido a descabezar un sueñecito?
– Y dato interesante número cuatro: su mujer y su familia viven en la Isla de los Perros, pero Fleming vive en Kensington, desde hace dos años.
– Están separados, ¿no? ¿Por qué es el dato interesante número cuatro?
– Porque él vive en Kensington, con la dueña de la casa de Kent.
– ¿Esa Gabriella Patten?
– No. Es una tercera mujer. Se llama… -Lynley recorrió la página con el dedo-. Miriam Whitelaw.
Barbara apoyó el tobillo sobre la rodilla y jugueteó con el lazo de su bamba roja.
– Un tipo muy ocupado, el tal Fleming, cuando no estaba jugando a criquet. Una mujer en la Isla de los Perros, una… ¿amante en Kensington?
Eso parece. -Entonces, ¿qué era la de Kent? -Esa es la cuestión. -Lynley se puso en pie-. Vamos a buscar la respuesta.
Capítulo 4
Las casas de Staffordshire Terrace corrían a lo ancho de la ladera sur de Campden Hill y reflejaban el apogeo de la arquitectura victoriana en la parte norte de Kensington. Eran de estilo italiano clásico, con balaustradas, ventanas saledizas, cornisas de diente de perro y otros adornos de estuco blanco que servían para decorar lo que, en caso contrario, serían edificios sólidos y sencillos de color pimienta. Tres verjas negras de hierro forjado, flanqueaban la estrecha calle con repetitiva dignidad. Sus fachadas solo se diferenciaban en la elección de las flores que crecían en las jardineras y macetas de las ventanas.
En el número 18 las flores eran jazmines, y crecían en una profusión densa y rebelde desde tres jardineras que descansaban en una ventana salediza. Al contrario que la mayoría de las demás casas de la calle, el número 18 no había sido convertido en apartamentos. No había panel de timbres, solo uno, que Lynley y Havers apretaron veinticinco minutos después de que la inspectora Ardery les hubiera dejado.
– Muy elegante. -Havers movió la cabeza en dirección a la calle-. He contado tres BMW, dos Range Rovers, un Jaguar y un Coupe de Ville.
¿Un Coupe de Ville? -preguntó Lynley, y miró hacia la calle, sobre la que farolas victorianas arrojaban un resplandor amarillento-. ¿Está Chuck Berry en el barrio?
Havers sonrió.
– Pensaba que nunca escuchaba rock'n roll.
– Algunas cosas se saben por osmosis, sargento, mediante la exposición a una experiencia cultural común que se acumula furtivamente en los conocimientos propios. Yo lo llamo asimilación subliminal. -Miró la ventana de abanico que había sobre la puerta. Salía luz por ella-. La ha telefoneado, ¿verdad?
– Justo antes de marcharnos.
– ¿Para decir?
– Que queríamos hablar con ella sobre la casa y el incendio.
– Entonces, ¿dónde…?
– ¿Quién es, por favor? -dijo una voz firme detrás de la puerta.
Lynley y Havers se identificaron. Oyeron el ruido de una cerradura que giraba. La puerta se abrió despacio y se encontraron cara a cara con una mujer de cabello gris, vestida elegantemente con un vestido azul marino y una chaqueta a juego que colgaba casi hasta el borde del vestido. Llevaba unas gafas de montura grande a la moda que destellaron a la luz cuando paseó la vista entre Lynley y Havers.
– Hemos venido a ver a Miriam Whitelaw -dijo Lynley, y tendió a la mujer su tarjeta de identificación.
– Sí, lo sé. Soy yo. Entren, por favor.
Lynley sintió más que vio la mirada que la sargento Havers lanzó en su dirección. Sabía que estaba haciendo lo mismo que él: decidir si debían llevar a cabo una rápida rectificación de sus conclusiones anteriores acerca de la naturaleza de la relación entre Kenneth Fleming y la mujer con quien vivía. Miriam Whitelaw, aunque muy bien vestida y arreglada, aparentaba casi setenta años, más de treinta años mayor que el hombre fallecido en Kent. En los tiempos modernos, la expresión «vivir con» conllevaba un significado inconfudible. Tanto Lynley como Havers la habían asumido sin pensar. Lo cual, comprendió Lynley con desagrado, no era el más propicio de los signos en cuanto a la progresión del caso.
Miriam Whitelaw se retiró de la puerta para dejarles pasar.
– ¿Subimos al salón? -preguntó, y les guió por un pasillo hasta la escalera-. He encendido el fuego.
Y un fuego necesitarían, pensó Lynley. Pese al mes, el interior de la casa parecía solo unos grados por encima de un congelador.
Por lo visto, Miriam Whitelaw leyó sus pensamientos.
– Mi difunto marido y yo pusimos calefacción central después de que mi padre sufriera una aplopejía a finales de los sesenta. Yo no la utilizo mucho. Supongo que soy más parecida a mi padre de lo que pensaba. Excepto por la electricidad, que aceptó por fin después de la Segunda Guerra Mundial, mi padre quiso que la casa se conservara como sus padres la habían arreglado, en la década de 1870. Sentimental, lo sé, pero así son las cosas.
Lynley no vio ninguna señal de que los deseos de su padre hubieran sido desatendidos. Entrar en el número 18 de Staffordshire Terrace era como subir a una cápsula temporal llena de papel premodernista: incontables estampados en las paredes, alfombras persas en el suelo, antiguas luces de gas con su globo azul que servían de candelabros y un hogar con repisa de terciopelo, en cuyo centro colgaba un gong de bronce. Era decididamente peculiar.
La sensación de anacronismo solo hizo que aumentar cuando subieron la escalera. Al principio, pasaron junto a paredes dedicadas a exhibir grabados deportivos desteñidos, y después del entresuelo, toda una pared de caricaturas de Punch enmarcadas. Estaban ordenadas por años. Empezaban en 1858.
Lynley oyó que Havers susurraba «Jesús», mientras miraba a su alrededor. Vio que se estremecía, y adivinó que no tenía nada que ver con el frío.
La sala a la que Miriam Whitelaw les condujo habría servido de admirable decorado para un drama de costumbres televisivo o una reproducción de museo de un salón Victoriano. Tenía dos chimeneas de azulejos, ambas con marcos de mármol y repisas de espejos dorados venecianos, frente a las cuales descansaban relojes de oro molido, jarrones etruscos y pequeñas esculturas de bronce que reproducían a Mercurio, Diana y hombres nervudos que peleaban desnudos. Un fuego ardía en la más alejada de las dos chimeneas, y Miriam Whitelaw caminó hacia ella. Cuando pasó junto a un piano de cola, el borde de un chal de seda que cubría el instrumento se enganchó con un anillo que llevaba. Se detuvo para desenredarlo, alisar el chal y enderezar una de la docena o más de fotografías que se erguían en marcos plateados sobre el piano. No era tanto un salón como una carrera de obstáculos consistentes en borlas, terciopelos, adornos de flores secas, mecedoras y minúsculos escabeles que amenazaban a los incautos con caer de cabeza. Lynley se preguntó si alguna señorita solterona vivía en la casa.
De nuevo, dio la impresión de que la señora Whitelaw leía sus pensamientos.
– Es algo a lo que una se acostumbra, inspector. Cuando era niña, este lugar se me antojaba mágico. Tantas chucherías misteriosas que mirar, con las que fantasear y tejer historias. Cuando heredé la casa, no me decidí a cambiar nada de su decoración. Siéntense, por favor.
Eligió una mecedora cubierta de terciopelo verde. Indicó que tomaran asiento en las butacas más cercanas al fuego de carbón que proyectaba un chorro de calor. Las butacas eran mullidas y de tapizado elegante. Más que sentarse, uno se hundía en ellas.
Al lado de la mecedora había una mesa de trípode sobre la que descansaba una botella y copas pequeñas. Una estaba medio llena. Miriam Whitelaw la cogió y bebió.
– Siempre tomo jerez después de cenar -explicó-. Un solecismo social, lo sé. Whisky o coñac serían más apropiados, pero no me gustan. ¿Les apetece un jerez?
Lynley dijo que no. Havers tenía todo el aspecto de haberse abalanzado sobre un Glenlivet si se lo hubieran ofrecido, pero negó con la cabeza, hundió la mano en su bolso y sacó su libreta de notas.
Lynley explicó a la señora Whitelaw cómo iba a llevarse el caso, coordinado desde Kent y Londres. Le dio el nombre de la inspectora Ardery. Le tendió su tarjeta. Ella la cogió, leyó y dio la vuelta. La dejó junto a su copa.
– Perdone -dijo-. No lo entiendo. ¿Qué significa «coordinado»?
– ¿No ha hablado con la policía de Kent, o con los bomberos? -preguntó Lynley.
– He hablado con los bomberos, después de comer. No recuerdo el nombre del caballero. Me telefoneó al trabajo.
– ¿Dónde es?
Lynley vio que Havers empezaba a escribir.
– Una imprenta de Stepney.
Al oír sus palabras, Havers levantó la cabeza. Miriam Whitelaw no parecía encajar en Stepney, ni en una imprenta.
– Artes gráficas Whitelaw -aclaró la mujer-. Soy la directora. -Introdujo la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo, que sostuvo en su palma, con los dedos cerrados a su alrededor-. ¿Pueden explicarme qué está pasando exactamente, por favor?
– ¿Qué le han dicho hasta el momento? -preguntó Lynley.
– El caballero del departamento de bomberos me dijo que se había declarado un incendio en la casa. Dijo que habían tenido que derribar la puerta. Dijo que el fuego ya se había apagado y que no se habían producido muchos daños, aparte del humo y el hollín. Quise ir a echar una mirada, pero dijo que habían sellado la casa y no podría entrar hasta que la investigación terminara. Le pregunté qué investigación. Pregunté por qué era necesaria una investigación, si el fuego ya estaba apagado. Me preguntó quién se alojaba en la casa. Se lo dije. Me dio las gracias y colgó. -Arrugó más el pañuelo en su palma-. Telefoneé dos veces más por la tarde. Nadie me dijo nada. Tomaron mi nombre y mi número cada vez, me dieron las gracias y dijeron que se pondrían en contacto conmigo cuando tuvieran noticias. Eso es todo. Ahora, vienen ustedes y… ¿Qué ha pasado, por favor?
– Le dijo que una mujer llamada Gabriella Patten se alojaba en la casa.
– Exacto. El caballero que telefoneó me pidió que deletreara su apellido. Preguntó si había alguien con ella. Contesté que no, por lo que yo sabía. Gabriella había ido a recluirse, y pensé que no estaba para muchas diversiones. Pregunté al caballero si Gabriella se encontraba bien. Dijo que se pondría en contacto conmigo en cuanto lo supiera. -Alzó la mano del pañuelo hacia el collar. Era de oro, trenzado con gruesos eslabones. Los pendientes iban a juego-. En cuanto lo supiera… -dijo en tono pensativo-. ¿Cómo no iba a saber…? ¿Resultó herida, inspector? ¿Han venido por eso? ¿Gabriella está en el hospital?
– El fuego se inició en el comedor -dijo Lynley.
– Eso ya lo sé. ¿En la alfombra? A Gabriella le gustan los fuegos, y si saltó un ascua de la chimenea mientras ella estaba en otra habitación…
– De hecho, fue por culpa de un cigarrillo en la butaca. Hace varias noches.
– ¿Un cigarrillo?
Miriam Whitelaw bajó los ojos. Su expresión cambió. Ya no parecía tan comprensiva como cuando había pensado que un ascua de la chimenea era la causante del incendio.
Lynley se inclinó hacia delante.
– Señora Whitelaw, hemos venido a hablar con usted sobre Kenneth Fleming.
– ¿Ken? ¿Por qué?
– Porque, por desgracia, se ha producido una muerte en su casa, y necesitamos reunir la mayor información para averiguar qué ocurrió.
Al principio, la mujer no se movió. Después, sólo sus dedos estrujaron más el pañuelo.
– ¿Una muerte? Pero el departamento de bomberos no dijo nada. Me pidieron que deletreara su apellido. Dijeron que me informarían en cuanto descubrieran algo… Y ahora usted me dice que desde el primer momento sabían… -Respiró hondo-. ¿Por qué no me lo dijeron? Me tuvieron al teléfono y ni siquiera se molestaron en decir que alguien había muerto. Muerto. En mi casa. Y Gabriella… Oh, Dios mío, he de avisar a Ken.
Lynley percibió en sus palabras el eco fugaz de la esposa turbada del gentilhombre en Inverness: «Cómo, ¿en nuestra casa?».
– Se ha producido una muerte -dijo-, pero no fue Gabriella Patten, señora Whitelaw.
– ¿Que no fue…? -Paseó su mirada entre Lyn-ley y Havers. Se puso rígida en su butaca, como si comprendiera de repente el horror que iba a caer sobre ella-. Entonces, por eso aquel caballero quería saber si había alguien más con ella en la casa. -Tragó saliva-. ¿Quién? Dígamelo, por favor.
– Lamento decir que es Kenneth Fleming.
Su rostro se despojó de toda expresión. Después, aparentó perplejidad.
– ¿Ken? Es imposible.
– Temo que no. Han identificado oficialmente el cadáver.
– ¿Quién?
– Su…
– No -dijo Miriam Whitelaw. El color abandonaba a toda velocidad su cara-. Es una equivocación. Kenneth ni siquiera está en Inglaterra.
– Su esposa ha identificado el cuerpo esta tarde.
– No puede ser. No puede ser. ¿Por qué no me preguntaron…? -Extendió la mano hacia Lynley-. Ken no está aquí. Se ha ido con Jimmy. Han ido a navegar… Han ido a navegar. Se han tomado unas cortas vacaciones y… Están navegando y no me acuerdo. ¿Adonde…? ¿Dónde?
Se puso en pie con un gran esfuerzo, como si levantarse la ayudara a pensar. Miró a derecha e izquierda. Puso los ojos en blanco. Cayó al suelo y derribó la mesa de trípode y su bebida.
– ¡Mil demonios! -exclamó Havers.
La botella y las copas de cristal se derramaron. El licor mojó la alfombra persa. El perfume del jerez era dulce como la miel.
Lynley se había levantado al mismo tiempo que la señora Whitelaw, pero no fue lo bastante rápido para cogerla. Ahora, se precipitó hacia su cuerpo caido. Le tomó el pulso, le quitó las gafas y levantó sus párpados. Apretó su mano. Sintió la piel fría y húmeda.
– Vaya a buscar una manta -dijo Lynley-. Habrá dormitorios arriba.
Oyó que Havers salía como una flecha de la sala. Subió la escalera. Lynley quitó los zapatos a la señora Whitelaw, acercó uno de los diminutos escabeles y elevó sus pies. Volvió a tomar su pulso. Era fuerte. Su respiración era normal. Se quitó el esmoquin y lo extendió sobre la mujer. Le frotó las manos. Cuando la sargento Havers volvió a entrar en el salón con una colcha verde claro en las manos, los párpados de la señora Whitelaw se agitaron. Arrugó la frente, y la hendidura similar a una incisión que separaba sus cejas se ahondó más.
– Se encuentra bien -dijo Lynley-. Ha sufrido un desmayo. Siga tendida.
Sustituyó su chaqueta por la colcha, que Havers habría arrebatado de una cama de arriba. Enderezó la mesa de trípode mientras su sargento recogía la botella y utilizaba un paquete de pañuelos de papel para secar parte del charco de jerez, que había adoptado la forma de Gibraltar y empapaba la alfombra.
La señora Whitelaw temblaba bajo la colcha. Los dedos de una mano asomaban por debajo de la colcha. Aferraban el borde.
– ¿Le doy algo? -preguntó Havers-. ¿Agua? ¿Un whisky?
Los labios de la señora Whitelaw se torcieron cuando intentó hablar. Clavó los ojos en Lynley. Este cubrió sus dedos con la mano.
– Creo que se encuentra bien -dijo a su sargento-. Quédese quieta -aconsejó a la señora Whitelaw.
La mujer cerró los ojos. Respiraba con dificultad, pero daba la impresión de reflejar su batalla por recuperar el control emocional antes que indicar una crisis física.
Havers añadió varios carbones al fuego. La señora Whitelaw se llevó la mano a la sien.
– La cabeza -susurró-. Dios. El martilleo.
– ¿Telefoneamos a su médico? Puede que se haya dado un golpe fuerte.
La mujer meneó la cabeza.
– Vienen y van. Migrañas. -Sus ojos se llenaron de lágrimas y los abrió, en un esfuerzo por contenerlas-. Keni. Él sabía.
– Sabía ¿qué?
– Qué hacer. -Sus labios parecían secos, y su piel agrietada, como los vidriados antiguos de la porcelana-. Mi cabeza. Él sabía. Siempre aliviaba el dolor.
Pero no este dolor, pensó Lynley.
– ¿Está sola en casa, señora Whitelaw? -preguntó en voz alta. Ella asintió-. ¿Telefoneamos a alguien? -Sus labios formaron la palabra no-. Mi sargento puede quedarse con usted toda la noche.
La mano de la mujer agitó la colcha en un gesto de rechazo.
– Yo… me pondré… -Parpadeó-. Me pondré bien enseguida -dijo con voz débil- Perdónenme, por favor. Lo siento muchísimo. La sorpresa.
– No se disculpe. Es normal.
Esperaron en silencio, roto tan sólo por el siseo de los carbones a medida que se iban consumiendo y el tic-tac de los diversos relojes del salón. Lynley se sentía oprimido por todas partes. Tuvo ganas de abrir las ventanas pintadas y manchadas, pero.se quedó donde estaba, con un mano posada sobre el hombro de la señora Whitelaw.
La mujer empezó a incorporarse. La sargento Havers se precipitó a su lado. Ella y Lynley sentaron a la mujer, y después la ayudaron a ponerse en pie. Se tambaleó. La guiaron por los codos hasta una de las butacas. La sargento Havers le dio las gafas. Lynley encontró su pañuelo bajo la mecedora y se lo devolvió. Envolvió sus hombros con la colcha.
– Gracias -dijo con cierta dignidad la señora Whitelaw, después de carraspear. Se caló las gafas y alisó sus ropas-. Si no le importa… -dijo vacilante-. Si pudiera recuperar también mis zapatos… -Esperó a tenerlos antes de seguir hablando. Una vez calzada, apretó los dedos temblorosos de su mano derecha contra la sien, en un intento de controlar el martilleo que sentía en su cráneo-. ¿Está seguro? -preguntó en voz baja.
– ¿De que era Fleming?
– Si hubo un incendio, es posible que el cuerpo estuviera… -Apretó los labios con tanta fuerza que las impresiones de sus dientes se transparentaron a través de la piel-. Podría ser una equivocación, ¿verdad?
– Lo ha olvidado. No fue ese tipo de incendio -dijo Lynley-. El cuerpo no se quemó. Sólo estaba descolorido. -Como ella se encogió, se apresuró a tranquilizarla-. Por obra del monóxido de carbono. Inhalación de humo. Su piel enrojeció mucho, pero no impidió que su mujer le reconociera.
– Nadie me lo dijo -repitió la mujer-. Ni siquiera me telefonearon.
– La policía avisa antes a la familia.
– La familia. Sí. Bien.
Lynley ocupó la mecedora, mientras la sargento Havers volvía a su posición anterior y cogía la libreta. La señora Whitelaw aún no tenía buen color, y Lynley se preguntó si aguantaría mucho tiempo el interrogatorio.
La señora Whitelaw contempló el dibujo de la alfombra persa. Habló con voz lenta, como si recordara cada dato momentos antes de verbalizarlo.
– Ken dijo que iba… Era Grecia. Unos días de crucero por Grecia, eso dijo. Con su hijo.
– Usted mencionó a Jimmy.
– Sí. Su hijo. Jimmy. Por su cumpleaños. Ese fue el motivo de que Ken interrumpiera los entrenamientos. Salía…, salían de Gatwick.
– ¿Cuándo era?
– El miércoles por la noche. Lo planeó hace meses. Era el regalo de cumpleaños de Jimmy. Iban los dos solos.
– ¿Está segura sobre lo del viaje? ¿Está segura de que iba a marchar el miércoles por la noche?
– Le ayudé a cargar el equipaje en el coche.
– ¿Un taxi?
– No, su coche. Dije que le acompañaría al aeropuerto, pero se había comprado el coche unas semanas antes. Cualquier excusa le servía para sacarlo a la carretera. Iba a buscar a Jimmy, y después se irían. Los dos solos. En barco. Un crucero por las islas. Unos pocos días, porque falta muy poco para el primer partido. -Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los apretó con el pañuelo y carraspeó-. Perdone.
– No se disculpe, por favor. -Lynley esperó a que la mujer recobrara la compostura-. ¿Qué coche tenía?
– Un Lotus.
– ¿Qué modelo?
– No lo sé. Era antiguo. Restaurado. Bajo hasta el suelo. Faros como vainas.
– ¿Un Lotus 7?
– Era verde.
– No había ningún Lotus en la casa. Solo un Aston Martin en el garaje.
– Sería el de Gabriella -dijo la señora Whitelaw. Movió el pañuelo para apretarlo contra el labio superior. Habló con la mano sobre la boca. Más lágrimas acudieron a sus ojos-. No puedo creer que esté muerto. Estuvo aquí el miércoles. Cenamos temprano juntos. Hablamos de la imprenta. Hablamos de los partidos de este verano. El lanzador australiano. El reto que supondrá para un bateador. Ken estaba preocupado por si le iban a seleccionar de nuevo para el equipo inglés. Duda cada vez que los seleccionadores empiezan a elegir. Yo le digo que sus temores son ridículos. Es un jugador excelente. Siempre está en forma. ¿Por qué duda siempre de que le vayan a seleccionar? Es… Tiempo presente. Oh, Dios, estoy usando tiempo presente. Es porque estuvo… Perdone, por favor. Por favor. Si pudiera serenarme. No debo desmoronarme. Más tarde. Ya me desmoronaré más tarde. Hay cosas más acuciantes. Lo sé. Lo haré.
Lynley recuperó el poco jerez que quedaba en la botella. Le ofreció la copa y ella la sostuvo con mano firme. Tragó el vino como si fuera una medicina.
– Jimmy -dijo-. ¿Tampoco estaba en la casa?
– Solo Fleming.
– Solo Ken.
Desvió la vista hacia el fuego. Lynley vio que tragaba saliva, que sus dedos empezaban a tensarse, y luego se relajaban.
– ¿Qué pasa?-preguntó.
– Nada. Nada importante.
– Deje que sea yo quien decida eso, señora Whitelaw.
La mujer se pasó la lengua por los labios.
– Jimmy esperaba que su padre fuera a buscarle el miércoles para coger el avión. Si Ken no hubiera aparecido, me habría llamado para saber por qué.
– ¿No lo hizo?
– No.
– ¿Se quedó en casa cuando Fleming se fue el miércoles por la noche? ¿No salió para nada, ni siquiera unos minutos? Tal vez no oyó la llamada.
– Estuve aquí. Nadie telefoneó.-sus ojos se ensancharon un poco cuando pronunció la última palabra-. No. Eso no es del todo cierto.
– ¿Alguien telefoneó?
– Antes. Justo antes de cenar. Una llamada para Ken.. -¿Sabe quién era?
– Guy Mollison.
Capitán del equipo inglés durante mucho tiempo, pensó Lynley. No era raro que telefoneara a Fleming, pero la hora de la llamada era interesante.
– ¿Escuchó la conversación de Fleming?
– Descolgué el teléfono de la cocina. Ken habló por el de la salita.
– ¿Escuchó la conversación?
La mujer le miró. Parecía demasiado agotada para ofenderse por la pregunta, pero contestó en tono severo.
– Por supuesto que no.
– ¿Ni siquiera antes de que colgara? ¿Ni por un momento, para asegurarse de que Fleming había cogido la llamada? Sería muy natural.
– Oí la voz de Ken. Después, la de Guy. Nada más.
– ¿Qué dijeron?
– No estoy segura. Algo… Ken dijo hola, y Guy algo acerca de una disputa.
– ¿Discutieron?
– Dijo algo acerca de que quería recuperar las Cenizas. Algo así como «queremos recuperar las malditas Cenizas, ¿verdad? ¿No podemos olvidar la disputa y seguir con lo nuestro?». Hablaban de los partidos. Nada más.
– ¿Y la disputa?
– No sé. Ken no lo dijo. Supuse que estaría relacionada con el criquet, con la influencia de Guy sobre los seleccionadores, tal vez.
– ¿Cuánto duró la conversación?
– Bajó a la cocina cinco, tal vez diez minutos, después.
– ¿No dijo nada entonces, o durante la cena?
– Nada.
– ¿Y durante los días anteriores, la semana anterior? ¿Le vio cambiado?
– ¿Cambiado? No. Estaba igual que siempre. -Ladeó la cabeza-. ¿Por qué? ¿Qué me está preguntando, inspector?
Lynley pensó en la mejor manera de contestar a la pregunta. La policía llevaba ventaja en aquel momento, pues sabía cosas que sólo el pirómano conocía.
– Se han detectado algunas irregularidades en el fuego declarado en su casa -dijo con cautela.
– ¿No dijo que había sido un cigarrillo en una butaca?
– ¿Le vio deprimido durante los últimos días?
– ¿Deprimido? Por supuesto que no. Preocupado sí, sobre su selección para el equipo. Quizá también por marcharse unos días con su hijo en plenos entrenamientos, pero nada más. ¿Por qué demonios iba a estar deprimido?
– ¿Tenía problemas personales? ¿Familiares? Sabemos que su mujer y sus hijos viven en otro sitio. ¿Había dificultades entre ellos?
– No más de las normales. Jimmy, el mayor, era motivo de preocupaciones para Ken, como cualquier chico de dieciséis años.
– ¿Le dejó Fleming una nota?
– ¿Una nota? ¿Por qué? ¿Qué clase de nota?
Lynley se inclinó hacia delante.
– Señora Whitelaw, hemos de descartar un suicidio antes de apuntar en otra dirección.
Ella le miró fijamente. Lynley comprendió que intentaba abrirse paso entre el lodo emocional provocado primero por la noticia de la muerte de Fleming, y ahora por la insinuación de suicidio.
– ¿Podemos registrar el dormitorio de Fleming?
La mujer tragó saliva, sin contestar.
– Considérelo una formalidad necesaria, señora Whitelaw.
La mujer se levantó, vacilante, con una mano aferrada al brazo de la butaca.
– En ese caso, síganme -dijo en voz baja.
Les guió fuera del salón y. subieron otro tramo de escalera.
La habitación de Kenneth Fleming estaba en el segundo piso y daba al jardín de atrás. Casi todo el espacio estaba ocupado por una cama de latón, frente a la cual estaba desplegado un enorme abanico oriental sobre la chimenea. Cuando la señora Fleming se sentó en la única butaca de la habitación, una de orejas embutida en la esquina, Lynley se acercó a una cómoda que se alzaba bajo la ventana, mientras Havers abría un ropero acristalado.
– ¿Estos son sus hijos? -preguntó Lynley. Cogió unas fotografías que descansaban sobre la cómoda. Había nueve instantáneas enmarcadas de niños en diversas fases de crecimiento.
– Tiene tres hijos -contestó la señora Whitelaw-. Han crecido desde que se tomaron esas fotos.
– ¿No tenía recientes?
– Ken quería tomar algunas, pero Jimmy no colaboraba cuando Ken sacaba la cámara. Su hermano y su hermana imitan todo lo que hace Jimmy.
– ¿Existían roces entre Fleming y su hijo mayor?
– Jimmy tiene dieciséis años -repitió la mujer-. Es una edad difícil.
Lynley tuvo que darle la razón. Sus dieciséis años habían sido el inicio de una degradación en las relaciones con sus padres que solo había concluido cuando tenía treinta y dos.
No había nada más sobre la cómoda, nada excepto jabón y una toalla doblada sobre el lavabo, nada apoyado sobre las almohadas de la cama, y solo un ejemplar manoseado de El país del agua, de Graham Swift, sobre la mesita de noche. Lynley lo hojeó. No cayó nada.
Empezó a registrar la cómoda. Vio que Fleming era compulsivamente pulcro. Cada jersey y camiseta estaban doblados de manera idéntica. Hasta los calcetines estaban ordenados por colores en su cajón. Al otro lado de la habitación, la sargento Havers había extraído la misma conclusión de la fila de camisas en sus perchas, seguidas por pantalones, seguidos por chaquetas, y los zapatos alineados debajo.
– Caramba -dijo la sargento-. Ni un hilo fuera de sitio. A veces lo hacen, ¿verdad, señor?
– ¿Quiénes? -preguntó Miriam Whitelaw.
Havers puso cara de arrepentirse de haber hablado.
– Los suicidas -dijo Lynley-. Por lo general, antes ponen todo en orden.
– También suelen dejar una nota, ¿no? -preguntó la señora Whitlaw.
– No siempre. Sobre todo si quieren que el suicidio parezca un accidente.
– Pero fue un accidente -dijo la señora Whitelaw-. Tuvo que ser un accidente. Ken no fumaba. Si iba a suicidarse y disfrazarlo de accidente, ¿Por qué utilizó un cigarrillo?
Para arrojar sospechas sobre otra persona, pensó Lynley. Para que pareciera un asesinato. Respondió a la pregunta con otra.
– ¿Qué puede decirnos sobre Gabriella Patten?
La señora Whitelaw no contestó enseguida. Dio la impresión de que estaba sopesando las implicaciones de la pregunta.
– ¿Qué quiere saber?
– ¿Es fumadora, por ejemplo?
La señora Whitelaw miró hacia la ventana, en cuyo cristal se reflejaban todos. Era como si estuviej ra intentando imaginarse a Gabriella Patten con y sin cigarrillo.
– Aquí nunca fumaba -contestó por fin-, en esta casa. Porque yo no fumo. Ken no… fumaba. En todo caso, lo ignoro. Puede que sea fumadora.
– ¿Cuál era su relación con Fleming?
– Eran amantes. Lo sabía poca gente -añadió, cuando Lynley enarcó las cejas-, pero yo sí. Hablábamos de ello muchas noches, Ken y yo, desde que empezó la situación.
– ¿La situación?
– Estaba enamorado de ella. Quería casarse con ella.
– ¿Y ella?
– A veces, decía que quería casarse con él.
– ¿Sólo aveces?
– Ella es así. Le gustaba tenerle en ascuas. Salían desde… -Se llevó la mano al collar mientras pensaba-. Todo empezó el otoño pasado. Él supo enseguida que quería casarse con ella. Gabriella estaba menos segura.
– Tengo entendido que está casada.
– Separada.
– ¿Cuando empezaron a verse?
– No. Entonces no.
– ¿Y ahora?
– ¿ Oficialmente?
– Y legalmente.
– Por lo que yo sé, sus abogados estaban preparados. Su marido tenía los suyos propios. Según Ken, se vieron cinco o seis veces, pero no llegaron a un acuerdo.
– ¿El divorcio estaba pendiente?
– ¿Por parte de ella? Es probable, pero lo ignoro.
– ¿Qué decía Fleming?
– A veces, Ken pensaba que ella no tenía prisa, pero él era así…, impaciente por arreglar las cosas lo antes posible. Siempre era así cuando tomaba una decisión sobre algo.
– ¿Había solucionado sus propios problemas?
– Había hablado por fin con Jean del divorcio, si se refiere a eso.
– ¿Cuándo?
– Cuando Gabriella dejó a su marido, más o menos. A principios del mes pasado.
– ¿Accedió su esposa a divorciarse?
– Hace cuatro años que vivían separados, inspector. El que ella accediera o no daba igual, ¿no cree?
– ¿Pero accedió?
La señora Whitelaw vaciló. Se removió en la butaca. Un muelle crujió bajo su peso.
– Jean quería a Ken. Quería que volviera. Sintió lo mismo durante todo el tiempo que estuvo ausente, y no creo que cambiara porque él pidiera por fin el divorcio.
– ¿Y el señor Patten? ¿Qué sabe de él? ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Estaba enterado de la relación de su mujer con Fleming?
– Lo dudo. Intentaban ser discretos.
– Pero si ella vivía en su casa -intervino la sargento Havers desde el ropero, donde registraba sistemáticamente el vestuario de Fleming-, es como proclamar a gritos la situación, ¿no cree?
– Por lo que yo sé, Gabriella no dijo a nadie dónde estaba. Necesitaba un lugar donde vivir después de dejar a Hugh. Ken me preguntó si podía utilizar mi casa. Yo accedí.
– ¿Su forma de conceder su aprobación tácita a la relación? -preguntó Lynley.
– Ken no pidió mi aprobación.
– ¿Y si la hubiera pedido?
– Ha sido como un hijo para mí durante años. Quería que fuera feliz. Si él creía que casarse con Gabriella le proporcionaría la felicidad, yo no podía por menos que estar de acuerdo.
Una contestación interesante, pensó Lynley. La palabra «creía» contenía todo un mundo de significados.
– La señora Patten ha desaparecido -dijo-. ¿Tiene alguna idea de dónde podría estar?
– Ninguna en absoluto, a menos que haya vuelto con Hugh. Amenazaba con hacerlo cada vez que Ken y ella se peleaban. Puede que haya cumplido su palabra.
– ¿Se pelearon?
– Lo dudo. Ken y yo solíamos hablar después de sus peleas.
– ¿Discutían con frecuencia?
– A Gabriella le gusta hacer las cosas a su modo, y a Ken también. De vez en cuando, les resulta difícil alcanzar un compromiso. Eso es todo. -Dio la impresión de comprender por dónde iban los tiros-. No pensará que Gabriella… Eso es absurdo, inspector.
– ¿Quién sabía que se alojaba en la casa, aparte de usted y Fleming?
– Los vecinos lo sabrían, por supuesto. El cartero. El lechero. La gente de Lesser Springburn, si alguna vez iba al pueblo.
– Me refiero aquí, en Londres.
– Nadie.
– Aparte de usted.
Su expresión era seria, pero no demostró haberse ofendido.
– Exacto -dijo-. Nadie, aparte de mí. Y Ken.
Miró a Lynley como a la espera de que la acusara de un momento a otro. Lynley no dijo nada. La mujer afirmaba que Kenneth Fleming era como un hijo para ella. No lo tenía claro.
– Ah. Aquí hay algo -dijo la sargento Havers. Había abierto un sobre estrecho que había sacado del bolsillo de una de las chaquetas-. Billetes de avión -dijo, y levantó la vista-. Grecia.
– ¿Llevan la fecha del vuelo?
Havers los alzó a la luz. Su frente se arrugó cuando examinó la escritura.
– Sí, aquí. Son para… -Efectuó un cálculo mental con la fecha-. El pasado miércoles.
– Debió olvidarlos -dijo la señora Whitelaw.
– O nunca tuvo la intención de cogerlos.
– Recuerde el equipaje, inspector -dijo la señora Whitelaw-. Se llevó el equipaje. Yo le ayudé a hacer la maleta. Le ayudé a llevar sus cosas al coche. El miércoles. El miércoles por la noche.
Havers dio unos golpecitos con los billetes sobre la palma de su mano, pensativa.
– Puede que hubiera cambiado de idea. Aplazado el viaje. Aplazada la salida. Eso explicaría por qué su hijo no telefoneó cuando Fleming no fue a buscarle para ir al aeropuerto.
– Pero eso no explica por qué hizo las maletas como si fuera a marcharse -insistió la señora Whitelaw-. No, porque dijo, «Te enviaré una postal desde Mykonos», antes de marcharse.
– Eso es muy fácil -contestó Havers-. Por algún motivo, quería que usted se quedara convencida de que iba a Grecia. Ya entonces.
– O tal vez no quería descubrir que antes iba a Kent -añadió Lynley.
Esperó a que la señora Whitelaw hiciera un esfuerzo por asimilar la información. Y le costó un gran esfuerzo, a juzgar por la expresión de dolor que nubló sus ojos. Intentó, y no consiguió, fijar en su rostro una expresión que les comunicara su escasa sorpresa por el hecho de que Kenneth Fleming le hubiera mentido.
Igual que un hijo, pensó Lynley. Se preguntó si la mentira de Fleming le convertía más o menos en un hijo para la señora Whitelaw.
OLIVIA
Cuando las barcazas turísticas pasan, siento que la nuestra oscila un poco en el agua. Chris dice que son imaginaciones mías, porque son individuales y no dejan apenas estela, en tanto la nuestra es doble e imposible de mover. En cualquier caso, juro que noto cómo sube y baja en el agua. Si estoy acostada y la habitación está a oscuras, es como estar en el útero, supongo.
Más abajo, en dirección a Regent's Park, todas las barcazas son individuales. Están pintadas de alegres colores y alineadas como vagones de tren a lo largo de ambas orillas del canal. Los turistas que van a Regent's Park o Camden Lock las fotografían. Supongo que intentan imaginar cómo es vivir en una barcaza en medio de una ciudad. Deben creer que uno olvida por completo que está en medio de una ciudad.
No suelen fotografiar nuestra barcaza. Chris la construyó en un estilo práctico, no para que fuera decorativa, así que no hay mucho que mirar, pero como hogar es resultona. Paso casi todo el tiempo en la cabina. Miro a Chris mientras hace bocetos para sus moldes y me ocupo de los perros.
Chris aún no ha regresado de su carrera. Sabía que tardaría una eternidad. Si llega al parque y entra con los perros, tarda horas en volver. En ese caso, me traerá algo de comer. Por desgracia, será algún tan-doori indio. Olvidará que no me gusta. No le culpo. Tiene muchas cosas en la cabeza.
Yo también.
No consigo dejar de ver su cara. Eso es algo que me ponía a parir hace un tiempo, la idea de una persona a la que ni siquiera conozco, lo bastante caradura para imponerme una exigencia ética, para pedirme que tenga principios, por el amor de Dios. Por extraño que parezca, esta demanda no verbalizáda me ha proporcionado una extraña sensación de paz. Chris lo explicaría diciendo que he tomado por fin una decisión y la estoy llevando a la práctica. Tal vez tenga razón. Recordad que no me agrada exhibir ante vosotros mis trapos sucios, pero he visto su cara una y otra vez (la sigo viendo), y su cara me ha reconciliado con el hecho de que, si me declaro responsable, he de explicar el cómo y el por qué.
Yo era una especie de decepción en las vidas de mis padres, aunque quién era yo y lo que hacía afectaba mucho más a mi madre que a papá. O sea, las reacciones de mi madre ante mi comportamiento eran mucho más explícitas. Me etiquetaba con mayúsculas: Qué Decepción. Hablaba en términos de lavarse las manos respecto a mí, y se enfrentaba a los problemas que yo causaba a su manera habitual: distrayéndose.
Captáis mi amargura, ¿verdad? Supongo que no me creeréis si digo que apenas la siento ahora. Pero entonces sí. Me sentía amargada cantidad. Pasé la infancia viéndola correr de tal reunión a cual celebración para recoger fondos, escuchando sus historias de los pobres pero dotados en su clase de inglés de quinto, y tratando de aumentar su nivel de interés en mí mediante diversos métodos, todos clasificados bajo el epígrafe Olivia Ha Vuelto A Ponerse Difícil. Y lo era, ya lo creo. Cuando tenía veinte años, era tan colérica como un jabalí acorralado, e igual de atractiva. Richie Brewster fue mi truco para comunicar mis sentimientos de animadversión hacia mi madre. Sin embargo, en aquel momento no lo vi. Solo vi amor.
Conocí a Richie un viernes por la noche en Soho. Tocaba el saxo en un club llamado Julip's. Ahora está cerrado, pero es probable que lo recordéis, unos noventa metros cuadrados de humo de cigarrillos y cuerpos sudorosos en un sótano de Greek Street. En aquellos días, había luces azules en el techo, que estaban muy de moda, pese a que todos los presentes parecían heroinómanos a la caza y captura de un chute. Se jactaba de que a veces acudían miembros de la realeza, perseguidos por paparazzi. Lo frecuentaban actores, pintores y escritores. Era el típico lugar al que se va para ver o ser vistos.
Yo no quería ninguna de las dos cosas. Fui con unas amigas. Bajamos desde la universidad para asistir a un concierto en Earl's Court, cuatro chicas de veinte años a la busca de un respiro entre examen y examen.
Terminamos en el Julip's por casualidad. Había una multitud en la acera esperando a entrar, y nos sumamos a la cola para ver qué era. No tardamos mucho en descubrir que media docena de canutos circulaban de mano en mano. También nos sumamos.
Ahora, el cannabis es como el Leteo * para mí. Cuando veo negro el futuro, fumo y vuelo. Pero entonces, era el pasaporte a un rato agradable. Me encantaba colocarme. Unas cuantas caladas y me convertía en alguien nuevo, Liv Whitelaw la Forajida, intrépida y escandalosa. Así que fui yo quien siguió el rastro de la hierba: tres tíos de Gales, estudiantes de medicina en pos de una noche de música, copas, porros y polvos. Estaba claro que ya habían conseguido los tres primeros objetivos. Cuando nos conocieron, tuvieron acceso al resto, pero los números ya estaban distribuidos, según pudimos ver todas. Y a menos que uno de los tíos se cepillara a dos, una de las tías iba a quedarse a dos velas. Nunca he sido muy buena en atraer hombres. Supuse desde el primer momento que la perdedora sería yo.
Por otra parte, ninguno de aquellos tíos me atraía. Dos eran demasiado bajos. El aliento del tercero olía a serrín. Mis amigas se los podían quedar.
En cuanto entramos en el club, se dedicaron a un magreo intensivo en la pista de baile. Eso era normal en el Julip's, así que nadie prestó mucha atención. Me puse a mirar al grupo.
Dos de mis compañeras ya se habían largado, diciendo «Nos veremos en clase, Liv», su forma de comunicarme que no las esperara mientras echaban un polvo. Entonces, el grupo se tomó un descanso. Me recliné en la silla y me dispuse a encender un cigarrillo. Richie Brewster me lo encendió.
Qué poco convincente se me antoja ahora aquel momento, cuando el encendedor escupió su llama a quince centímetros de mi cara e iluminó la suya. Claro que Richie había visto todas las películas en blanco y negro habídas y por haber, y se consideraba un cruce entre Humphrey Bogart y David Niven.
– ¿Te importa si me siento contigo? -preguntó.
– Haz lo que quieras -replicó Liv Whitelaw la Forajida, y compuso en su rostro una perfecta exhibición de a-b-u-r-r-i-m-i-e-n-t-o. Por lo que pude distinguir, Richie era viejo, bastante por encima de los cuarenta, quizá cerca de los cincuenta. La piel se le estaba aflojando alrededor de la mandíbula, y tenía bolsas bajo los ojos. No me interesaba.
¿Por qué me fui con él aquella noche, cuando el grupo tocó su último tema y el Julip's cerró? Podría deciros que el último tren a Cambridge había salido ya y que no tenía otro lugar a donde ir, pero la verdad es que habría podido ir a mi casa a Kensing-ton. En cambio, cuando Richie guardó su saxo en el estuche, encendió dos cigarrillos, me extendió uno y me invitó a tomar una copa, entrevi la posibilidad de conseguir emociones y experiencia.
– Claro, ¿por qué no? -dije, y así cambié la dirección del resto de mi vida.
Fuimos en taxi a Bayswater.
– El Commodore, en Queensway -dijo Richie al taxista, apoyó la mano sobre mi muslo y lo apretó.
Todas las maniobras parecían ilícitas y adultas. Un intercambio de dinero en la recepción del hotel, comprar dos botellas, subir a la habitación, abrir la puerta. Richie no dejó de mirarme en todo el rato, y yo no dejé de sonreírle con aire conspirador. Yo era Liv Whitelaw la Forajida, un animal sexual, una mujer que tenía en su poder a un hombre, con los párpados caídos y los pechos echados hacia delante, insinuantes. Dios, qué imbécil.
Richie desenvolvió el plástico de los vasos posados sobre una cómoda tambaleante. Se atizó tres vodkas cortos seguidos. Se sirvió un cuarto más largo y lo engulló antes de servirme una ginebra. Enganchó las botellas entre sus dedos y las llevó, junto con su vaso, hasta la mesa circular colocada entre las dos únicas sillas de la habitación. Eran de un vinilo color sopa de guisantes, y el farolillo rosado que cubría la luz del techo las teñía del color de hojas muertas. Richie se sentó, encendió un cigarrillo y empezó a hablar.
Aún recuerdo su selección de temas: música, arte, teatro, viajes, libros y películas. Escuché, anodada por su erudición. Hice pocos comentarios. Descubrí más tarde que el silencio y una apariencia de atención era todo cuanto se me exigía, pero en aquel momento pensé que era cojonudo estar con un hombre que sabía Cómo Sincerarse Con Una Mujer.
Lo que no entendí era que hablar constituía el precalentamiento de Brewster. No le interesaba acariciar cuerpos femeninos. Se ponía en forma acariciando ondas etéreas. Cuando se consideró dispuesto, se levantó de la silla, me levantó de la mía, metió la lengua en mi boca, se bajó la cremallera y sacó su polla. Cerró mi mano a su alrededor, mientras me bajaba los tejanos y sondeaba con dos dedos mi nivel de humedad. Me llevó hacia la cama. Me sonrió, dijo «Oh, sí» con gran énfasis y se quitó los pantalones. No llevaba calzoncillos. Me dijo después que nunca llevaba, estorbaban. Me quitó los tejanos y las bragas por una pierna.
– Eso es fantástico, nena -dijo, a propósito de nada. Me agarró el culo con la mano. Alzó mis caderas. Me la metió.
Bombeó con energía sobrenatural. Enrollo mis piernas alrededor de su espalda. Me cogió el pelo con los dedos. Respiró, gruñó y suspiró en mi oído. Dijo «Dios» y «Jesús» cien veces. Cuando se corrió, gritó «Liv, Liv, Liv».
Después, fue al cuarto de baño. Corrió el agua, se cerró. Volvió con una toalla, que me tiró con una sonrisa.
– ¿Siempre te mojas tanto? -preguntó.
Lo tomé como un cumplido. Se acercó a la cómoda y sirvió otro trago.
– Joder, me siento bien -dijo, y volvió a la cama. Me acarició el cuello con la nariz-. Eres grande -murmuró-. Grande. Hace años que no me corría así.
Me sentí poderosa. Mis relaciones sexuales de antes se me antojaron insignificantes. Hasta aquella noche en el Commodore, mis escarceos no habían sido más que apretujones sudorosos con chicos, niños que no tenían ni puta idea de Hacer El Amor.
Richie acarició mi pelo. Entonces era castaño, no rubio como ahora, largo y liso como una vía de tren.
– Hummm. Qué suave -dijo. Llevó mi vaso de gin a mis labios. Bostezó. Se masajeó la cabeza-. Joder, tengo la sensación de conocerte desde hace años -dijo, y en aquel momento decidí que le quería.
Me quedé en Londres. Comprendí que nunca había encajado en Cambridge, rodeada de chuletas, memos y papanatas. ¿Quién cono quería una carrera en ciencias sociales (que había sido idea de mi madre, en primer lugar, y había pulsado todas las teclas de Girton para que me aceptaran), cuando podría tener una habitación de hotel en Bayswater y un hombre de verdad que la pagaba y venía cada día a darme un meneo sobre un colchón incómodo?
Girton dio la alarma al cabo de una semana, cuando mis compañeras decidieron que seguir cubriendo mi ausencia no serviría para mejorar su posición en la universidad. El tutor telefoneó a mis padres. Mis padres telefonearon a la policía. La única pista que pudieron dar a la bof ia fue el Julip's, pero yo era mayor de edad, y como ningún cuerpo femenino que coincidiera con mi descripción había sido arrojado al Támesis últimamente, y como el IRA le había cogido gusto a poner bombas en coches, grandes almacenes y estaciones de metro, la policía no se arrojó sobre el caso como sabuesos. De modo que pasaron tres semanas antes de que mi madre se presentara, flanqueada por papá.
Yo estaba muy cabreada cuando llegaron. Pasaban de las ocho de la noche y no había parado de beber desde las cuatro. Cuando oí el golpe en la puerta, pensé que era el recepcionista, que venía a por el alquiler. Ya había subido dos veces. Le había dicho que el dinero era asunto de Richie y que esperara, pero era uno de esos tipos insistentes de las Antillas, medio lameculos medio fanfarrón, y no pensaba rendirse.
Pensé, mecagüen tus muertos déjame en paz. Abrí la puerta dispuesta a la batalla, y allí estaban. Les recuerdo como si fuera hoy: mi madre ataviada con uno de esos vestidos que lleva desde que Jackie Kennedy los popularizó, papá vestido con traje y corbata, como si fuera a un acontecimiento social.
Estoy segura de que mi madre también se acuerda de mí: cubierta con una camiseta arrugada de Richie y nada más. No sé qué esperaba encontrar en el Commodore cuando vino aquella noche, pero por su expresión deduje que no era precisamente a Liv Whitelaw la Forajida.
– Olivia-dijo-. Dios mío.
Papá me miró una vez, bajó la vista, volvió a mirarme. Dio la impresión de que se encogía en el interior de sus ropas. Me quedé en la puerta, con una mano en el pomo y la otra en el quicio.
– ¿Cuál es el problema? -pregunté, como la víctima de un aburrimiento terminal. Sabía lo que se avecinaba (culpabilidad, lágrimas y una ronda de manipulaciones, por no mencionar un intento de sacarme del Commodore), y también sabía que iba a ser un horror.
– ¿Qué te ha pasado? -preguntó mi madre.
– Conocí a un tipo. Estamos juntos. Esa es la historia.
– La universidad telefoneó. Tus profesores están frenéticos. Tus amigas están muertas de preocupación.
– Cambridge ha quedado descartado de la película.
– Tu educación, tu futuro, tu vida. -Hablaba con cautela-. ¿En qué demonios estás pensando?
Me tiré del labio.
– ¿Pensando? Hummm… En tirarme a Richie en cuanto vuelva.
Dio la impresión de que mi madre crecía unos centímetros. Papá clavó la vista en el suelo. Sus labios se movieron en una réplica que no capté.
– ¿Qué has dicho, papi? -pregunté, y arqueé la espalda contra la jamba. Seguía con la otra mano en el pomo. No era idiota. Si mi madre entraba en la habitación, mi vida con Richie se iba al carajo.
Sin embargo, dio la impresión de que iba por otro camino, esgrimiendo la sensatez y la esperanza de Devolver a Olivia El Sentido Común.
– Hemos hablado con el rector y el tutor. Te volverán a aceptar a prueba. Tendrás que hacer la maleta.
– No.
– Olivia…
– No lo entiendes, ¿verdad? Le quiero. Me quiere. Tenemos nuestra vida.
– Esto no es una vida. -Miró a derecha e izquierda, como si calculara la capacidad del pasillo de contribuir a mi educación y futuro. Siguió hablando en tono didáctico-. Careces de experiencia. Te han seducido. Es comprensible que te creas enamorada de ese hombre, que creas que le quieres, pero esto… Lo que tienes aquí, Olivia…
Vi que procuraba conservar el control. Intentaba comportarse como la Madre del Año, pero llegaba demasiado tarde al escenario. Noté que se me estaban hinchando las pelotas.
– ¿Sí? -dije-. ¿Qué tengo aquí?
– Nada más que ginebra barata a cambio de sexo. Tú deberías verlo.
– Lo que yo veo -dije, y entrecerré los ojos porque la luz del pasillo me molestaba -es que tengo mucho más de lo que podéis imaginar, pero no podemos esperar milagros de comprensión, ¿verdad? Apenas tienes experiencia en el apartado pasión.
– Livie -dijo mi padre, y levantó la cabeza.
– Has bebido demasiado -dijo mi madre-. No te deja pensar bien. -Apretó su sien con los dedos. Cerró los ojos un momento. Reconocí los síntomas. Estaba forcejeando con una migraña. Unos minutos más, y la batalla era mía-. Telefonearemos a la universidad y diremos que irás mañana o pasado. Ahora, vamos a casa.
– No. Ahora nos diremos buenas noches. Estoy harta de Cambridge. Quién pisa el césped. Quién lleva tal vestido. Quién va a seleccionar tus trabajos este trimestre. Eso no es vivir. Nunca lo fue. Esto sí.
– ¿Con un hombre casado?
Mi padre la cogió del brazo. Aquel era el as que se había guardado en la manga.
– ¿Esperando a cuando le de el salto a su mujer? -Y entonces, porque sabía cómo aprovechar el momento, mi madre extendió la mano hacia mí-. Olivia, Oh, mi querida Olivia.
Me solté.
Yo no lo sabía, pero mi madre sí, ya lo creo. Estúpida veinteañera, satisfecha de sí misma, animal sexual, Liv Whitelaw la Forajida, con un hombre maduro que comía de su mano, no lo sabía. Tendría que haberlo adivinado, pero no lo había hecho porque todo entre nosotros era diferente, nuevo, excitante, pero cuando los hechos desfilaron ante mí, como sucede cuando sufres una conmoción, supe que mi madre estaba diciendo la verdad. Richie no se quedaba todas las noches. Decía que tenía una actuación en otra ciudad, y en cierto modo lo era: en Brighton, con su mujer y sus hijos, en casa.
– No lo sabías, ¿verdad querida? -dijo mi madre, y la compasión que percibí en su voz me proporcionó fuerzas para contestar.
– ¿Qué más da? Pues claro que lo sabía. No soy una cretina.
Pero lo era. Porque no envié a la mierda a Richie Brewster en aquel momento.
Os estaréis preguntando por qué, ¿no? Muy sencillo. No tenía otra alternativa. ¿Adonde habría ido? ¿De vuelta a Cambridge para interpretar el papel de estudiante modelo, mientras todo el mundo espiaba mi falso movimiento siguiente? ¿A la casa de Kensington, donde mi madre actuaría con nobleza mientras atendía mis males sentimentales? ¿Al arroyo? No. Nada de eso me convenía. No iba a ir a ningún sitio. Controlaba mi vida y lo iba a demostrar sin la menor duda.
– Va a dejar a su mujer -dije-, por si te interesa saberlo.
Cerré la puerta. Con llave.
Llamaron durante un rato. Al menos, mi madre lo hizo. Oí decir a papá «Basta ya, Miriam» en voz baja, que sonó muy lejana. Registré la cómoda en busca de un nuevo paquete de cigarrillos. Encendí uno, me serví otra copa y esperé a que se rindieran y marcharan. Y todo el rato pensé en lo que iba a decir y hacer cuando Richie apareciera y le pusiera de rodillas.
Tenía cien escenas, y todas terminaban con Richie suplicando clemencia, pero no volvió al Commodore hasta pasadas dos semanas. Se enteró de alguna manera. Y cuando por fin asomó la jeta, yo ya sabía desde hacía tres días que estaba embarazada.
OLIVIA
El cielo está despejado hoy, no se ve ninguna nube, pero su color no es azul y no sé por qué. Se alza como el reverso de un escudo sin pulir detrás del horrible monolito de apartamentos que han construido donde vivió Robert Browning, y me siento a mirarlo y mi mente divaga sobre por qué ha perdido su color. No recuerdo la última vez que vi un cielo verdaderamente azul, y eso me preocupa. Quizá el sol está devorando el azul, abrasa primero el cielo por los bordes, como las llamas queman el papel, y después avanza con creciente velocidad hasta que solo quede sobre nosotros una bola de fuego blanca que gire hacia lo que ya se ha convertido en ascuas.
Nadie más parece reparar en esa diferencia. Cuando se lo indico a Chris, se protege los ojos con las manos y echa un vistazo.
– Sí, ya lo creo -dice-. Según mis cálculos, nos quedan otras dos horas de aire respirable en nuestro entorno actual. ¿Nos quedamos hasta entonces, o huimos a los Alpes?
Después, me revuelve el pelo; acto seguido entra en la cabina y oigo que empieza a silbar y sacar de las estanterías todos sus libros de arquitectura.
Está ocupado en reproducir un fragmento de cornisa de una casa que hay en Queen's Park. Es un trabajo bastante fácil, porque la cornisa es de madera, y él prefiere trabajar con madera que con yeso. Dice que el yeso le pone nervioso.
– Jesús, Livie, ¿quién soy yo para meterme con un techo estilo Adam? -dice.
En otro tiempo pensé que era falsa modestia por su parte, teniendo en cuenta la cantidad de gente que le contrata para trabajar en sus casas, en cuanto corre la voz de que van a remozar el barrio, pero eso fue antes de que le conociera bien. Le consideraba un tipo que había logrado limpiar las telarañas de dudas de todos los rincones de su vida. Aprendí, con el tiempo, que era una máscara que adoptaba cuando había que tomar las riendas de algo. El auténtico Chris está como todos nosotros, en posesión de un puñado de incertidumbres. Tiene una máscara nocturna que puede ponerse cuando la situación lo exige. De día, sin embargo, cuando el poder no cuenta para él, es quien es.
Desde el primer momento deseé ser como Chris. Incluso cuando estaba más harta de él (al principio, cuando arrastraba a otros tíos a la barcaza con aquella desagradable y significativa sonrisa mía, y me los follaba hasta que aullaban, siempre segura de que Chris sabía lo que estaba haciendo y con quién) quería ser como él. Anhelaba intercambiar cuerpo y alma con él. Quería sentirme libre para sincerarme y decir: «Esta soy yo debajo de tanto disfraz», igual que Chris, y como no podía hacerlo, porque no podía ser él, intentaba hacerle daño. Me esforzaba por sacarle de sus casillas. Quería destruirle, porque si era capaz de destruirle, significaría que toda su forma de vivir era una mentira. Y yo necesitaba eso.
Estoy avergonzada de la persona que fui. Chris dice que es absurdo avergonzarse. Dice: «Eras lo que tenías que ser, Livie. Déjalo correr», pero nunca soy capaz. Cada vez que me creo a punto de abrir la mano, extender los dedos y dejar que los recuerdos se derramen en el agua como arena, algo me lo impide. A veces, es una melodía o la risa de una mujer, cuando es chillona y falsa. A veces, es el olor agrio de la ropa que lleva demasiado tiempo sin lavarse. A veces, es la visión de una cara arrebatada por una súbita expresión de ira, o una mirada intercambiada con un extraño cuyos ojos parecen opacos de desesperación. Y después, viajo contra mi voluntad, retrocedo en el tiempo y quedo depositada ante la puerta de quien yo era antes. «No puedo olvidar», digo a Chris, sobre todo si le he despertado cuando las rampas se apoderan de mis piernas y viene a mi habitación, seguido de Beans y Toast, con un vaso de leche caliente, que me obliga a beber.
– No has de olvidar -dice, mientras los perros se echan a sus pies-. Olvidar significa que tienes miedo de aprender del pasado. Lo que has de hacer es perdonar.
Y bebo la leche aunque no me gusta, levanto el vaso con las dos manos hasta la boca, reprimo gruñidos de dolor. Chris se da cuenta. Se pone a darme masajes. Los músculos se aflojan de nuevo.
– Lo sjento -digo cuando esto sucede.
– ¿Por qué has de sentirlo, Livie? -contesta él.
Esa es la cuestión, en efecto. Cuando oigo su pregunta, es como la música, la risa, la ropa, la visión de una cara, el intercambio casual de miradas. Vuelvo a ser una viajera, que se enfrenta de nuevo con quien era.
Veinte años y preñada. Lo llamaba la cosa. No lo consideraba tanto un bebé que crecía en mi interior como un estorbo. Para Richie, fue la excusa para desaparecer. Tuvo la amabilidad de pagar la factura antes de esfumarse, pero también la grosería de informar al recepcionista de que, a partir de aquel momento, yo me las iba a arreglar por mi cuenta. Yo ya había quemado bastantes puentes con el personal del Commodore. Me echaron muy contentos.
Cuando me encontré en la calle, tomé una taza de café y un bocadillo de salchichas en un bar situado frente a la estación de Bayswater. Consideré mis alternativas. Contemplé el rojo, blanco y azul tan conocidos del letrero del metro, hasta que me revelaron su lógica y la cura de todos mis males. Allí mismo, tenía la entrada a las líneas Circular y Distrito, a apenas treinta metros de donde estaba sentada. Y tan solo dos paradas al sur estaba High Street Kensington. Qué coño, decidí. Lo menos que podía hacer en esta vida era dar a mamá una oportunidad de abandonar su papel de Elizabeth Fry * por el de Florence Nightingale. Fui a casa.
Os estaréis preguntando por qué me acogieron de nuevo. Supongo que sois de los que nunca habéis causado a vuestros padres un momento de dolor, de modo que os resulta imposible imaginar cómo podría ser bienvenida alguien como yo en cualquier lugar. Olvidáis la definición básica de hogar: un lugar al que vas, llamas a la puerta, finges arrepentimiento y te dejan entrar. Una vez estás dentro con las maletas deshechas, anuncias la mala noticia que te ha llevado de regreso allí.
Esperé dos días para decir a mi madre lo del embarazo. La asalté cuando estaba corrigiendo exámenes de una de sus clases de inglés. Estaba en el co-giedor, en la parte delantera de la casa, con tres montañas de exámenes apiladas sobre la mesa y una
Dejé en su sitio el examen. Mi madre levantó la vista, alzó los ojos sobre sus gafas de lectura sin mover la cabeza.
– Estoy embarazada -dije.
Dejó el lápiz sobre la mesa. Se quitó las gafas. Se sirvió otra taza de té. Sin leche, sin azúcar, pero lo removió de todos modos.
– ¿Lo sabe él?
– Evidentemente.
– ¿Por qué evidentemente?
– Se ha largado, ¿no?
Bebió.
– Entiendo.
Recuperó el lápiz y dio unos golpecitos sobre su meñique. Sonrió un momento. Meneó la cabeza. Llevaba pendientes de oro en forma de cuerdas arrolladas y un collar a juego. Recuerdo que brillaban a la luz.
– ¿Qué? -dije.
– Nada. -Bebió otro sorbo de té-. Pensaba que recobrarías el sentido común y romperías con él. Pensé que habías vuelto por eso.
– ¿Qué más da? Se terminó. He vuelto. ¿No es suficiente?
– ¿Qué quieres hacer?
– ¿Con el niño?
– Con tu vida, Olivia.
Detestaba aquel tono profesoral.
– Es mi problema, ¿no? -dije-. Puede que tenga el niño, o puede que no.
Sabía cuál era mi propósito, pero quería que fuera ella quien lo sugiriera. Había interpretado el papel de mujer con Gran Conciencia Social durante demasiados años, y sentía la necesidad de desenmascararla.
– Tendré que pensar en esto -dijo, y volvió a sus papeles.
– Como quieras -contesté, y salí del comedor.
Cuando pasé al lado de su silla, extendió la mano para detenerme y la posó un momento (supongo que sin intención) sobre mi estómago, donde se estaba formando su nieto.
– No se lo diremos a tu padre -dijo. Entonces supe lo que pensaba hacer.
Me encogí de hombros.
– Dudo que lo comprenda. ¿Tiene claro papá de dónde vienen los niños?
– No te burles de tu padre, Olivia. Es más hombre que eso que te dejó tirada.
Utilicé el índice y el pulgar para apartar su mano de mi cuerpo. Salí de la habitación.
Oí que subía y se encaminaba al bufete. Abrió un cajón y rebuscó un momento. Después, volvió al saloncito, tecleó un número de teléfono y empezó a hablar.
Lo arregló para tres semanas después. Muy lista. Quería ponerme a cien. Entretanto, nos comportamos a medio camino entre una familia normal y una tregua vigilada. Mi madre intentó varias veces entablar conversaciones sobre el pasado (dominadas por Richie Brewster) y el futuro (el regreso a Girton College). Pero nunca habló del niño.
Aborté casi un mes después de que Richie me abandonara en el Commodore. Mi madre me llevó en coche, con las manos sobre el volante y sus pies torturando el acelerador. Había elegido una clínica tan al norte de Middlesex como pudo ser, y mientras viajábamos en una espantosa mañana de lluvia y emanaciones de diesel, me pregunté si habría elegido esta clínica en particular para no tropezamos con ningún conocido. Sería muy propio de ella, pensé, muy propio de su hipocresía. Me recliné en mi asiento. Hundí las manos en las mangas de mi chaqueta. Sentí que mi boca se tensaba.
– Necesito un cigarrillo -dije.
– En el coche no -contestó ella.
– Quiero un cigarrillo.
– No es posible.
– ¡Lo quiero!
Se desvió hacia la acera.
– Olivia, no puedes…
– ¿No puedo qué? ¿No puedo fumar o perjudicaré al niño? Vaya mierda.
No la miraba, sino que contemplaba por la ventanilla a dos hombres que descargaban ropa lavada en seco de una furgoneta amarilla y la transportaban hasta la puerta de un Sketchley's. Notaba la cólera de mi madre y su intención de controlarla. Disfrutaba sabiendo que no solo era capaz aún de provocarla, sino que debía esforzarse para controlar su personaje siempre que estábamos juntas.
– Iba a decir que no puedes continuar así, Olivia -dijo con cautela.
Brillante. Otro sermón. Acomodé mi cuerpo y puse los ojos en blanco.
– Sigamos con lo nuestro -repliqué. Señalé la carretera con un movimiento de los dedos-. Sigamos adelante, Miriam, ¿de acuerdo?
Nunca la había llamado por el nombre, y cuando cambié dé «madre» a «Miriam», percibí que el equilibrio de poder se decantaba por mi lado.
– Te regodeas en tu crueldad, ¿verdad?
– No empecemos, por favor.
– No comprendo esa clase de naturaleza en una persona -dijo, en su tono «Yo soy la voz de la razón»-. Lo intento, pero no puedo comprenderlo. Dime, ¿de dónde has sacado ese carácter ofensivo? ¿Cómo debo interpretarlo?
– Escucha, limítate a conducir. Llévame a la clínica y acabemos de una vez.
– Hasta que hablemos, no.
– Oh, Jesús. ¿Qué cono quieres de mí? Si esperas que te bese la mano como todos esos desgraciados en cuya vida te entrometes, no va a suceder.
– Todos esos desgraciados… -dijo en tono reflexivo-. Olivia. Querida.
Se movió en su asiento y comprendí que se había vuelto hacia mí. Me imaginé muy bien su expresión, porque la oía en su tono y la leía en su elección de palabras. «Querida» significaba que le había concedido la oportunidad de exhibir un torrente de comprensión y su correspondiente compasión. «Querida» me hizo apretar los dientes y alteró el equilibrio de poder en su favor.
– Olivia, ¿has hecho todo esto por mi culpa? -preguntó.
– No te hagas ilusiones.
– Por culpa de mis proyectos, mi carrera, mis… -Tocó mi hombro-. ¿Crees que no te quiero? Cariño, ¿has intentado…?
– ¡Joder! ¿Quieres cerrar el pico, y conducir? ¿Es pedir demasiado? ¿Quieres hacer el favor de conducir, fijar los ojos en la carretera y apartar tus pegajosas manos de mí?
Al cabo de un momento, con el fin de permitir que mis palabras resonaran en el coche para lograr el máximo efecto, dijo:
– Sí. Por supuesto.
Comprendí que me había arrastrado de nuevo a su juego. Había dejado que se sintiera la parte ofendida.
Así era siempre con mi madre. Cuando yo creía controlar la situación, ella no tardaba en hacerme ver la realidad.
En cuanto llegamos a la clínica y llenamos los papeles, el procedimiento en sí fue rápido. Un poco de raspado, un poco de succión, y el estorbo aparecido en nuestras vidas desapareció. Después, me quedé tendida en una cama estrecha y blanca de una habitación estrecha y blanca, y pensé en lo que mi madre esperaba de mí. Llanto y rechinar de dientes, sin duda. Arrepentimiento. Culpa. Alguna prueba de que había Aprendido La Lección. Un plan para el futuro. Fuera lo que fuera, no estaba dispuesta a complacer a la muy zorra.
Pasé dos días en la clínica para controlar una pequeña hemorragia y una infección que no gustaban a los médicos. Querían que me quedara una semana, pero yo no opinaba lo mismo. Me despedí y volví a casa en taxi. Mi madre me recibió en la puerta. Tenía una pluma en la mano, un sobre de color marrón claro en la otra, y las gafas de leer en el extremo de la nariz.
– Olivia, ¿qué demonios…? -dijo-. El médico me dijo que…
– Necesito dinero para el taxi -contesté, y dejé que se ocupara de ello mientras yo entraba en el comedor y me servía una copa. Me quedé junto al bufete y pensé muy seriamente en lo que iba a hacer a continuación. No con mi vida, sino con la noche.
Engullí una ginebra. Me serví otra. Oí que la puerta principal se cerraba. Los pasos de mi madre se acercaron por el pasillo y se detuvieron en el umbral del comedor. Habló a mi espalda.
– El doctor me habló de una hemorragia. De una infección.
– Están controladas.
Di vueltas a la ginebra en el vaso.
– Olivia, me gustaría aclarar que no fui a verte porque dijiste que no me querías allí.
– Tienes razón, Miriam.
Di unos golpecitos con la uña al cristal, y observé que el sonido aumentaba en profundidad cuando subía desde el fondo hasta el borde, al contrario de lo que cabía esperar.
– Como no pudiste volver a casa la misma noche, tuve que decirle algo a tu padre para que…
– ¿Es incapaz de asumir la verdad?
– Le dije que habías ido a Cambridge, a preguntar lo que necesitabas para ser readmitida.
Lancé una carcajada.
– Y eso es lo que quiero que hagas -terminó.
– Entiendo. -Vacié el vaso. Pensé en atizarme un tercero, pero los dos primeros me estaban afectando con más rapidez de lo que suponía-. ¿Y si no lo hago?
– Imagino que ya adivinarás las consecuencias.
– ¿Qué significa eso, si se puede saber?
– Que tu padre y yo hemos decidido que te pagaremos los gastos de la universidad, pero de ningún sitio más. Que ninguno de los dos estamos dispuestos a ver cómo arruinas tu vida.
– Ah, gracias. He comprendido el mensaje.
Dejé el vaso sobre el bufete, crucé el comedor y salí por la puerta.
– Tienes tiempo de pensarlo hasta mañana -dijo-. Quiero que me digas tu decisión por la mañana.
– De acuerdo -dije, y pensé, vaca estúpida.
Subí lá escalera. Mi habitación estaba en el último piso de la casa, y cuando llegué, las piernas me temblaban y tenía la nuca cubierta de sudor. Permanecí un momento con la frente apoyada en la puerta, pensando. Que le den por el culo, que le den por el culo a esto, que les den por el culo a todos. Aquella noche necesitaba salir. Era la cura y la libertad, al mismo tiempo. Me dirigí al cuarto de baño, porque había mejor luz para maquillarme. Entonces fue cuando Richie Brewster telefoneó.
– Te echo de menos, nena -dijo-. Se terminó. La he dejado. Quiero hacerte feliz de nuevo.
Dijo que telefoneaba desde Julip's. El grupo había firmado un contrato por seis meses. Habían efectuado una gira por los Países Bajos. Habían conseguido marihuana muy decente en Amsterdam, la habían pasado de contrabando, la parte de Richie llevaba impresa por todas partes «Dulce Liv», me estaba esperando detrás del escenario para que la fumara.
– ¿Recuerdas lo bien que lo pasamos en el Commodore? Esta vez aún será mejor. Fue una idiotez abandonarte, Liv. Eres lo mejor que me ha pasado en años. Te necesito, nena. Contigo, me sale mejor música que con nadie.
– Me libré del niño. Hace tres días. No estoy en forma. ¿Vale?
Richie era un músico consumado. No se perdía una nota.
– Oh, nena. Nena. Oh, coño. -Le oí respirar. Noté tensión en su voz-. ¿Qué puedo decir? Me asusté, Liv. Huí. Me afectabas demasiado. Me hacías sentir cosas inesperadas. Escucha, era demasiado para mí. Jamás había sentido nada parecido. Me asusté, pero esta vez tengo las ideas claras. Déjame compensarte. Deja que lo intente otra vez. Te quiero, nena.
– No tengo tiempo para estas chorradas.
– No terminará como antes. No terminará nunca.
– Vale.
– Dame una oportunidad. Si la lío, te pierdo, pero dame una oportunidad.
Después, se limitó a esperar y respirar.
Dejé que siguiera así un rato. Me encantaba la posibilidad de tener a Richie Brewster donde yo le quería.
– Por favor, Liv -dijo-. ¿Recuerdas cómo fue? Pues aún será mejor.
Sopesé las alternativas. Al parecer, había tres: volver a Cambridge y a la vida cutre que Cambridge implicaba, buscarme la vida por las calles, e intentarlo otra vez con Richie. Richie, que tenía un trabajo, que tenía dinero, que tenía chocolate, y que también tenía un lugar donde vivir, según me decía ahora, un apartamento en una planta baja de Shepherd's Bush. Y había más, dijo, pero no hacía falta que lo concretara, porque le conocía: fiestas, gente, música y acción. ¿Cómo iba a elegir Cambridge o las calles, cuando, con trasladarme a Soho en aquel mismo momento iba a aterrizar en mitad de la vida auténtica?
Terminé de maquillarme. Cogí el bolso y una chaqueta. Dije a mi madre que iba a salir. Estaba en el saloncito, ante el escritorio de la abuela, poniendo la dirección en un montón de sobres. Se quitó las gafas y empujó hacia atrás la silla. Me preguntó adonde iba.
– Fuera -contesté.
Lo sabía, con esa intuición llamada materna.
– Has tenido noticias de él, ¿verdad? Acaba de llamarte por teléfono, ¿acaso no es cierto?
«¿Acaso no es cierto?» Profesores de inglés. Ni siquiera en una crisis bajan la guardia contra las impurezas gramaticales. No contesté.
– No hagas esto, Olivia. Puedes llegar lejos. Has pasado una mala época, cariño, pero eso no significa el fin de tus sueños. Yo te ayudaré. Tu padre te ayudará, pero tú has de colaborar.
Adiviné que estaba acumulando un buen lote de fervor predicador. Sus ojos estaban adoptando aquel brillo ardiente.
– Corta el rollo, Miriam-dije-. Me largo. Volveré después.
Lo último era mentira, pero quería quitármela de encima. Cambió de estrategia al instante.
– Olivia, no estás bien. Has sufrido una hemorragia seria, por no mencionar la infección. Has sido sometida… -¿era mi imaginación, o a sus labios les costó formar las palabras?- a una operación quirúrgica hace sólo tres días.
– Un aborto -corregí, y disfruté viendo su estremecimiento de asco.
– Creo que es mejor olvidar y seguir adelante.
– Exacto. Sí. Tú te olvidas y vuelves a tus sobres, mientras yo sigo adelante.
– Tu padre… No hagas esto, Olivia.
– Papá lo superará. Tú también.
Di media vuelta.
Su voz cambió del razonamiento al cálculo.
– Olivia, si te vas de casa esta noche…, después de todo lo que has pasado, después de todos nuestros intentos de ayudarte…
Vaciló. Me volví. Aferraba la pluma como si fuera un cuchillo, aunque su cara aparentaba una calma total.
– ¿Sí?
– Me lavaré las manos con respecto a ti.
– Quítate el jabón.
La dejé mientras componía una adecuada expresión de madre afligida. Me zambullí en la noche.
Cuando llegué a Julip's me acodé en la barra, contemplé a la multitud y escuché tocar a Richie. Al final de la primera tanda, se abrió paso entre la gente, sin hacer caso a quienes le hablaban, con los ojos clavados en mí como plomo a un imán. Me cogió la mano y fuimos detrás del escenario.
– Liv. Oh, nena -dijo, y me abrazó como si fuera de cristal y jugó con mi pelo.
Me quedé detrás del escenario el resto de la noche. Fumábamos hierba entre tanda y tanda. Me sostenía sobre su regazo. Me besaba el cuello y las palmas. Decía a los demás tíos de la banda que se alejaran cuando se acercaban a nosotros. Dijo que no era nada sin mí.
Fuimos a tomar un café cuando Julip's cerró. La iluminación era buena, y observé al instante que Richie tenía mal aspecto. Sus ojos se parecían todavía más a los de un basset. Le pregunté si había estado enfermo. Dijo que la ruptura con su esposa le había afectado más de lo que suponía.
– Loretta aún me quiere, nena -dijo-. Quiero que lo sepas, porque no va a haber más mentiras entre nosotros. No quería que me marchara. Aún quiere que vuelva, pero así no puedo enfrentarme a la situación. Sin ti no. -Dijo que la primera semana sin mí le había revelado la verdad. Dijo que había dedicado el resto del tiempo a reunir fuerzas para actuar con sinceridad-. Soy débil, nena, pero tú me das más fuerzas que nadie. -Besó las yemas de mis dedos-. Vamos a casa, Liv. Vamonos ya.
Esta vez, las cosas fueron diferentes, tal como había dicho. No dormíamos en una pocilga maloliente de un tercer piso con cuadrados de alfombra en el suelo y ratones en las paredes. Teníamos un piso remozado con ventana salediza y elegantes columnas corintias a cada lado de la terraza. Teníamos una chimenea adornada con carpintería metálica y azulejos. Teníamos un dormitorio, una cocina y una bañera con patas, íbamos a Julip's cada noche donde el grupo de Richie tocaba. Cuando el local cerraba, la marcha continuaba, íbamos a fiestas, bebíamos. Esnifabamos coca siempre que podíamos. Conseguimos algo de LSD. Bailábamos, nos magreábamos en el asiento posterior de los taxis y nunca volvíamos a casa antes de las tres. Tomábamos comida china en la cama. Compramos acuarelas y nos pintamos el cuerpo mutuamente. Una noche nos emborrachamos y me hizo un agujero en la nariz. Por las tardes, Richie ensayaba con la banda, y cuando se cansaba, siempre volvía a mí.
Así fue esta vez. Yo no era idiota. Reconocía lo auténtico cuando me abofeteaba en la cara. Por si acaso, esperé dos semanas a que Richie la cagara. Como no lo hizo, volví a Kensington y recogí mis cosas.
Mi madre no estaba cuando llegué. Era un martes por la tarde y el viento soplaba en rachas intermitentes, como si alguien estuviera sacudiendo una sábana gigantesca en el cielo. Primero, llamé al timbre. Esperé, con los hombros alzados para protegerme del viento, y volví a llamar. Después, recordé que mi madre siempre iba los martes por la tarde a la Isla de los Perros, donde instruía a las mentes preclaras de sus grupos de quinto, con la esperanza de abrirlas y llenarlas de verdad. Llevaba encima las llaves de casa, de modo que entré.
Subí como un rayo la escalera, convencida a cada paso de que me estaba desprendiendo de otra capa de la constreñida y estreñida vida familiar burguesa. ¿Para qué necesitaba yo el tedio asfixiante prescrito por generaciones de mujeres inglesas, por no mencionar a mi madre, que habían hecho lo debido? Tenía a Richie Brewster y una vida auténtica, a cambio de todo cuanto implicaba el fúnebre mausoleo de Kensington.
Fuera de aquí, pensé, fuera de aquí, fuera… de… aquí.
Mi madre se me había adelantado. Había ido a Cambridge y recogido mis cosas. Las había guardado, junto con mis demás posesiones, en cajas de cartón que descansaban sobre el suelo de mi dormitorio, cerradas pulcramente con celo.
Gracias, Mir, pensé. Vieja vaca, vejestorio, vieja zorra. Muchísimas gracias por ocuparte de todo con tu eficacia habitual.
Registré las cajas, escogí lo que quería y tiré el resto al suelo o sobre la cama. Después, dediqué media hora a vagar por la casa. Richie había dicho que el dinero se estaba acabando, así que cogí lo que pude para echarle una mano: una pieza de plata por aquí, una jarra de peltre por allí, una o dos porcelanas, tres o cuatro anillos, algunas miniaturas dispuestas sobre una mesa del salón. Todo formaba parte de mi eventual herencia. Sólo me adelantaba un poco al momento.
El dinero escaseó durante meses interminables. El piso y nuestros gastos abarcaban más de lo que Richie ganaba. Para ayudar, cogí un trabajo consistente en rellenar patatas con piel en un café de Charing Cross Road, pero para Richie y yo era más fácil atrapar plumas en un vendaval que contener los gastos. Por lo tanto, Richie decidió que la única solución era aceptar contratos fuera de la ciudad.
– No quiero que trabajes más de lo que ya trabajas -dijo-. Deja que acepte ese contrato en Bristol -o Exeter, York o Chichester- para solucionar las cosas, Liv.
Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que habría debido comprender el significado de las estrecheces económicas combinadas con aquellos contratos extra, pero no lo hice, al principio. No porque no quisiera, sino porque no me lo podía permitir. Había invertido en Richie mucho más que dinero, pero me negaba a pensarlo. Mentí y cerré los ojos a todo. Me dije que necesitábamos dinero y que su decisión era lógica, pero cuando los apuros económicos aumentaron y sus giras no influyeron en nuestros ingresos, me vi obligada a sumar dos y dos. No traía porque se lo gastaba.
Acusé. Admitió. Estaba ahogado por los gastos. Tenía a su mujer en Brighton, a mí en Londres, y a una puta llamada Sandy en Southend-on-Sea.
Al principio, no habló de Sandy. Idiota no era. Me mantenía concentrada en su mujer, la martirizada Loretta, que aún le quería, no podía olvidarle, era la madre de sus hijos, y todos los demás etcéteras. Se dejaba caer por Brighton de vez en cuando, como cualquier padre cumplidor. Había ampliado sus visitas a tres o cuatro (¿o fueron cinco, Richie?) safaris a las bragas de Loretta. Estaba embarazada.
Lloró cuando me lo dijo, Qué podía hacer, dijo, habían estado casados durante años, no podía despreciar su amor cuando se lo ofrecía, cuando ella no podía superarlo, nunca lo superaría… No significaba nada, seguro, ella no significaba nada, que estuvieran juntos no significaba nada, porque «Tú eres la única, Liv. Tú me inspiras mi música. Todo lo demás es insignificante».
Excepto Sandy, tal como descubrí. Me enteré de la existencia de Sandy un miércoles por la mañana, cuando el médico me explicó que aquella infección tan molesta e incómoda era, en realidad, un herpes. Terminé con Richie el jueves por la noche. Reuní fuerzas suficientes para tirar sus cosas por la escalera y cambiar la cerradura de la puerta. El viernes por la noche, pensé que iba a morir. El sábado, el médico la calificó como «una infección de lo más interesante y prodigiosa», lo cual era su forma de decir que nunca había visto nada semejante.
¿Cómo era? Como fiebre y quemaduras, como ahogar los chillidos con una toalla cuando iba al retrete, como ratas devorándome a bocados el cono. Tuve seis semanas para pensar en Sandy, Richie y Southend-on-Sea, mientras viajaba del médico al vá-ter y de allí a la cama, y pensaba que la gangrena no podía ser peor que lo que me estaba desgarrando.
Pronto se terminó la comida que había en el piso, la ropa sucia se amontonaba por doquier, y diversos cacharros fueron a parar contra las paredes y las puertas. Pronto se me terminó el dinero. La Seguridad Social sustituyó al médico, pero nadie sustituyó todo lo demás.
Recuerdo que estaba sentada junto al teléfono y pensaba, hielo caliente y fuego del infierno, por fin doy la talla. Recuerdo que reí. Me había bebido los últimos restos de ginebra por la mañana, y fue necesaria una combinación de ginebra y desesperación para hacer la llamada. Era domingo, a mediodía.
Contestó papá.
– Necesito ayuda -dije.
– ¿Livie? ¿Dónde estás, en el nombre de Dios? ¿Qué ha pasado, cariño?
¿Cuándo había hablado con él por última vez? No me acordaba.
¿Siempre había hablado en ese tono tan cariñoso? ¿Era su voz tan dulce y grave a la vez?
– No estás bien, ¿verdad? -dijo-. ¿Has tenido un accidente? ¿Estás herida? ¿Estás en un hospital?
Experimenté una sensación extrañísima. Sus palabras obraron el efecto de un anestésico y un escalpelo. Me abrí a él sin el menor dolor.
Se lo conté todo.
– Papá, ayúdame -dije, cuando terminé-. Ayúdame a salir de esto, por favor.
– Déjame arreglar las cosas. Voy a hacer lo que pueda. Tu madre está…
– No puedo seguir aquí.
Me puse a llorar. Me odié por ello, porque le diría a mi madre que estaba llorando y ella le hablaría sobre hijos que se complacen en manipular y padres que se mantienen firmes y se atienen a su palabra y a su ley y a su miserable creencia de que la suya es la única manera correcta de vivir.
– ¡Papá!
Debía aullar, porque oí el eco de la palabra en el piso mucho después de que la pronunciara.
– Dame tu número de teléfono, Livie -dijo con suavidad-. Dame tu dirección. Hablaré con tu madre. Seguiremos en contacto.
– Pero yo…
– Has de confiar en mí.
– Prométemelo.
– Haré lo que pueda. No será fácil.
Supongo que expuso mi caso lo mejor que supo, pero mi madre siempre había sido la experta en lo tocante a Problemas Familiares. Se mantuvo en sus trece. Dos días más tarde, me envió cincuenta libras dentro de un sobre. Una hoja de papel blanco iba doblada alrededor de los billetes. En ella había escrito «Un hogar es un lugar donde los hijos aprenden a vivir según las normas de los padres. Cuando seas capaz de garantizar que aceptarás nuestras normas, nos lo haces saber. Lágrimas y súplicas de ayuda ya no son suficientes en este momento. Te queremos, cariño. Siempre te querremos». Y eso era todo.
Miriam, pensé. La buena de Miriam. Leí entre las líneas de su perfecta caligrafía. Hablaba de lavarse las manos respecto a los hijos. En lo que a mi madre concernía, yo tenía lo que merecía.
Bien, que se vaya a la mierda, pensé. Le deseé todas las maldiciones que se me ocurrieron. Todas las enfermedades, todas las desventuras, todas las desdichas. Si se regodeaba en mi desgracia, yo me regodearía aún más en la suya.
El desenlace de la situación no deja de ser irónico.
OLIVIA
Siento el calor del sol sobre mis mejillas. Sonrío, me reclino y cierro los ojos. Cuento un minuto tal como me enseñaron: mil uno, mil dos, y así. Tendría que llegar a trescientos, pero por ahora mi límite está en sesenta. E incluso entonces, cuando llego a mil cuarenta, suelo acelerar hasta el final. Llamo al minuto «tomar un descanso», cosa que debo hacer varias veces al día. No sé por qué. Creo que «tomar un descanso» es lo que te dicen cuando no tienen nada más productivo que decir. Quieren que cierres los ojos y te duermas poco a poco. Me resisto a esa idea.
Es como pedir a alguien que se resigne a lo inevitable antes de que esté preparado, ¿no?
Solo que lo inevitable es algo negro, frío e infinito, mientras aquí en la barcaza, desde mi silla de lona, veo las franjas rojas de la luz del sol a través de mis párpados y noto el calor como dedos apretados contra mi cara. Mi jersey está empapado de sudor. Mis polainas lo distribuyen sobre mis espinillas. Y todo, sobre todo el mundo, parece tan terriblemente olv…
Lo siento. Me he dormido por completo. El problema es que lucho contra el sueño toda la noche, y a veces me pilla desprevenida de día. Es mejor así, en realidad, porque es algo apacible, como ser arrebatada de la orilla lentamente por la marea. Y los sueños que llegan con el sueño diurno y te roban la conciencia… son los más dulces.
Estaba con Chris en mi sueño. Sabía que era él por la firme seguridad de que no iba a abandonarme. Me aferré a su espalda y nos elevamos sobre un litoral rocoso verdinegro como los Acantilados de Moher, donde el océano despide espuma a trescientos metros de altura. Su pelo era largo por algún motivo, no como el de Chris, largo, negro como el azabache y tieso como el asta de una lanza. Me cubría mientras volábamos. Sentía sus hombros, la fuerza de sus piernas, el viento en mi cara. Cuando aterrizamos, fue en un lugar yermo como los Burren, y dijo, aquí es donde sucederá, Livie. ¿Qué?, dije, y él contestó, brotarán niños de las rocas. Y cuando sonrió, vi que se había transformado en mi padre.
Yo maté a mi padra Vivo con esa certeza, junto con todo lo demás. Chris me dice que no cargo con tanta responsabilidad por la muerte de papá como aparento querer cargar. Pero Chris no me conocía entonces. No me había sacado de la ciénaga, no me había desafiado, con su impecable sensatez, a actuar en consonancia con mis palabras, a hablar como él me creía capaz. Le he preguntado desde entonces por qué me tomó bajo su tutela. Se encoge de hombros y dice: «Instinto, Livie. Vi en tus ojos quién eras». «Es porque te recuerdo a ellos», digo. «¿Ellos? ¿Quiénes?», dice, pero sabe a quién me refiero, y los dos sabemos que es verdad. «La salvación es tu fuerte, ¿eh?», digo. «Necesitabas algo en qué creer, como todo el mundo», dice. La cuestión es que Chris siempre me ha considerado mejor de lo que soy. Piensa que tengo buen corazón. Yo creo que está ausente.
Como la última vez que me encontré cara a cara con mi padre.
Vi a mi madre y a papá un viernes por la noche, frente a la estación de Covent Garden. Habían ido a la ópera. Incluso en mi estado fui capaz de deducirlo, porque mi madre iba vestida de negro de pies a cabeza, con una ristra de perlas cuádruple. Era de esos collares ceñidos al cuello, de forma que lo hace más corto, y parecía Winston Churchill travestido. Papá vestía un esmoquin que olía a lavanda. Se había cortado el pelo hacía poco, más de la cuenta. Sus orejas parecían conchas pegadas a su cabeza. Le daban un aire de sorpresa e inocencia. Había desenterrado de algún sitio un par de zapatos de charol, que brillaban como un espejo.,
No había visto ni hablado a ninguno de los dos desde aquel día que hablé con papá por teléfono, cuando pedí ayuda. Habían pasado casi dos años. Había tenido seis empleos diferentes, cinco compañeros de piso y vivía como me daba la gana, sin dar explicaciones a nadie, a mi aire.
Estaba con dos tíos que había conocido en un pub de King Street llamado el Carnero o el Buey. Nos dirigíamos a una fiesta que, según se rumoreaba, iba a volar los tejados de Brixton. Al menos, yo me dirigía allí. Los tíos me seguían. Habíamos esnifado un poco de coca en el lavabo de caballeros, y después (cuando todo parecía más divertido de lo que era), nos habíamos reído a gusto con la idea de hacer un menage a trois, en el que me la meterían por ambos orificios a la vez. Estaban ansio- sos por hacerlo, juraban que me gustaría cantidad, porque eran guerreros, eran reyes, eran auténticos sementales. Me sobaban, pellizcaban y se la meneaban, y mientras yo me moría de ganas por la coca. Era un caso evidente de ver quién se iba a salir con la suya, y yo era lo bastante lista para saber que, en cuanto accediera a sus deseos, me quedaría con un palmo de narices.
Os estremecéis al leer esto, ¿eh? Dejáis estas páginas a un lado. Miráis por la ventana hasta que alguna belleza exterior os proporciona fuerzas para volver conmigo.
Porque vuestra vida no ha sido como la mía, ¿verdad? Imagino que nunca os habéis metido en drogas, y no sabéis en qué clase de basura humana os convertís cuando queréis colocaros. No os imagináis arrodillados sobre las losas rajadas de un lavabo de caballeros, mientras un tío que va de banquero en la City durante el día forcejea con la cremallera de sus pantalones de cuero y ríe mientras os agarra por la cabeza y dice, «Vamos, hazlo». No os lo podéis imaginar, ¿verdad? Ni siquiera imagináis considerar la idea, porque ignoráis cómo es después, cuando aquellos escasos minutos, complacientes pero algo desagradables, en el lavabo de caballeros, de rodillas y con la cabeza en la entrepierna de alguien, os proporcionan poder, sabiduría, energía, brillantez y la certeza de que eres el ser más superior que Dios puso en la Tierra jamás.
Porque así es cuando la nieve sube como un cohete por tu nariz y pega fuego a tus ojos. De todos modos, no necesitaba tanto la coca como para haber olvidado la forma de conseguirla. Así que me reí con ellos, arrodillada sobre aquellas losas, mientras el borde roto de una me perforaba los tejanos, y di a cada uno de aquellos tíos un buen anticipo del futuro placer que les aguardaba. Cuando se pusieron calientes, me apoyé sobre mis talones. Bostecé, con los párpados caídos.
– Necesito otro chute -dije, porque ya había decidido que ninguno de los dos iba a obtener algo más de mí hasta que me viera recompensada con una parte justa de su droga.
Eran unos tíos bastante cortos, pese a su pronunciación de escuela pública y sus elegantes trabajos en la City. Pensaban que ya me tenían donde querían, y que había llegado el momento de mostrarse avaros con la droga. Debían pensar que un poquito de mezquindad atizaría mi interés.
Se equivocaban.
– Abrios, mamones -dije, y fue suficiente para darles a entender que era necesaria una demostración de buena voluntad si querían que sus sucios sueños se convirtieran en realidad. Nos tomamos un respiro para esnifar un par de líneas sobre el maletero de un coche, y luego nos encaminamos cogiditos del brazo hacia la estación. No sé ellos, pero yo me sentía a veinte metros de altura.
Clark cantaba «Satisfaction» con una nueva letra, destinada a glosar sus futuras circunstancias sexuales, Barry alternaba entre meterme el dedo medio en la boca y sobarse para no perder la forma, en vistas a la diversión. Atravesamos la horda de peatones que siempre pupula alrededor de Covent Garden como un cuchillo al rojo vivo se abre paso entre la crema batida. Una mirada en nuestra dirección, y la gente bajaba de la acera, así de sencillo. Hasta que nos topamos con mis padres.
Aún no entiendo qué estaban haciendo en la estación aquella noche. Cuando no conduce su coche, mi madre siempre ha sido una persona de taxi, una de esas mujeres que se dejarían arrancar las uñas de los pies una a una antes que vagar por las entrañas del transporte londinense. Papá no le hacía ascos al metro. Para él, un viaje en metro era un viaje en metro, eficiente, barato y relativamente seguro. Iba de casa al trabajo y viceversa por la línea del Distrito de lunes a sábado, y dudo que jamás se haya parado a pensar en quién se sentaba a su lado, o en las implicaciones de llegar a la imprenta en algo inferior a un Ferrari.
Tal vez aquella noche la había convencido de que probara su medio de transporte. Tal vez no había taxis libres cuando salieron de la ópera. O tal vez papá había sugerido que ahorraran algunas libras, en vistas a las vacaciones de verano en Jersey, y cogieran la línea de Piccadilly. En cualquier caso, allí estaban, donde menos me esperaba.
Mi madre no habló. Papá no me reconoció al principio, lo cual es comprensible. Llevaba el pelo corto, teñido de rojo cereza y con un toque púrpura en las puntas. No vestía igual que antes, aparte de los tejanos, y mis pendientes eran diferentes. Había más de un par, para colmo.
Estaba lo bastante tensa como para montar una escena. Extendí los brazos como una cantante a punto de emitir un do mayor.
– Jesús bendito -exclamé-. Chicos, aquí están las entrepiernas de las que soy fruto.
– ¿Qué entrepiernas? -preguntó Barry. Apoyó la barbilla sobre mi hombro y me metió mano entre las piernas-. ¿Tiene ingles un pájaro? ¿Tú lo sabes, Clark?
Clark no sabía gran cosa en aquel punto. Se tambaleaba a mi izquierda. Empecé a reír y mover las caderas contra la mano que me sujetaba. Me apoyé en Barry.
– Basta, Barry. Vas a dar celos a mamá.
– ¿Por qué? ¿Ella también quiere? -Me apartó a un lado y se tambaleó hacia ella-. ¿No te obsequia a menudo? -preguntó, y apoyó una mano sobre el hombro de mi madre-. ¿No se porta este como un buen chico?
– Es un buen chico -dije-. Sabe de qué va el rollo.
Palmeé a papá en la solapa. Se encogió.
Mi madre desenganchó la mano de Barry de su hombro. Me miró.
– ¡Hasta qué extremos has llegado!
Y fue entonces cuando papá comprendió por fin que no se estaba enfrentando a tres gamberros que pretendían chulearle y humillar a su mujer. Estaba cara a cara con su hija.
– Santo Dios -dijo-. ¿Eres Livie?
Mamá le cogió del brazo.
– Gordon -dijo.
– No -contestó él-. Ya es suficiente. Ven a casa, Livie.
Le guiñé un ojo.
– No puedo -dije-. He de chupar pollas esta noche. -Clark se puso detrás de mí y me dio un buen meneo-. Ohhh. Chico malo, pero nada comparable a lo otro. ¿Te gusta follar, papá?
La boca de mi madre apenas se movió cuando dijo:
– Vamonos, Gordon.
Aparté la mano de Clark. Me acerqué a mi padre. Palmeé su pecho y apoyé mi frente sobre él. Parecía de madera. Volví la cabeza y miré a mi madre.
– Bien, ¿le gusta? -pregunté.
– Gordon -repitió ella.
– No ha contestado. ¿Por qué no ha contestado? -Rodeé su cintura con mis brazos y eché la cabeza hacia atrás para mirarle-. ¿Te gusta follar, papá?
– Gordon, cuando está en este estado, no se puede razonar con ella.
– ¿Yo? -pregunté-. ¿Estado? -Me acerqué más y moví las caderas contra mi padre-. Muy bien. Cambiemos la pregunta. ¿Quieres follarme? Barry y Clark sí quieren. Lo harían aquí mismo, en la calle, si pudieran. ¿Y tú? ¿Y si yo dijera que sí? Porque podría ser, ¿sabes?
– Vale.
Clark se puso detrás de mí otra vez, y los tres formamos una especie de emparedado sexual ondulante sobre la acera.
Barry se puso a reír.
– Hazlo -dijo, y canturreó-: Papá quiere hacerlo, hacerlo, hacerlo.
Los transeúntes se mantenían bien alejados de nosotros.
Me sentía como uno de esos fragmentos de colores que se ven al extremo de un caleidoscopio. Estaba integrada en una masa remolineante que oscilaba cuando movía la cabeza. Estaba sola. Después, estaba en el centro de la acción. Era la dominatriz. Después, la esclava.
– Gordon, por el amor de Dios… -dijo la voz de mi madre, como procedente de otro planeta.
– Hazlo -dijo alguien.
– Guauuuuuu -gritó alguien.
– Cabálgala -aulló alguien.
Y entonces, hierros al rojo vivo rodearon mis muñecas.
No sabía que papá fuera tan fuerte. Cuando cogió mis brazos, deshizo el cerco que ceñía su cintura y me apartó, sentí dolor hasta en los hombros.
– ¡Eh! -dije.
Retrocedió. Sacó un pañuelo y lo apretó contra su boca.
– ¿Necesita ayuda, señor? -preguntó alguien, y vi un destello plateado por el rabillo del ojo. Un casco de policía.
Lancé una risita.
– Salvado por el policía del barrio. Qué suerte tienes, papá.
– Gracias -dijo mi madre-. Esos tres…
– No ha sido nada -dijo mi padre.
– Gordon.
La voz de mi madre era puro reproche. Era su oportunidad de enseñar a su engendro diabólico una buena lección.
– Un malentendido -dijo papá-. Gracias, agente. Nos vamos. -Cogió a mi madre por el codo-. Miriam -dijo, y su tono no dio lugar a dudas.
Mi madre estaba temblando. Lo vi por la forma en que sus perlas oscilaban a la luz.
– Eres un monstruo -me dijo.
– ¿Y él? -pregunté-. Porque las dos conocemos a papá, ¿no es cierto? -grité mientras se alejaban-. Pero no te preocupes. Es nuestro secreto. No se lo diré a nadie.
Le había puesto caliente, ¿sabéis? Se le había puesto tiesa como una barra de hierro. Y me encantó la ironía del asunto, el hermoso poder que implicaba. Me lo imaginé andando bajo las luces de la estación, y todo el mundo veía el bulto en sus pantalones, Miriam veía el bulto en sus pantalones, y me sentí débil de regocijo. Haber provocado una reacción al taciturno y desapasionado Gordon Whitelaw. Si yo podía hacer eso, en público, delante de solo Dios sabía cuántos testigos, podía hacer cualquier cosa. Era la omnipotencia personificada.
– Largaos -nos dijo el poli-. Se acabó el espectáculo -advirtió a los espectadores rezagados.
Barry, Clark y yo nunca llegamos a la fiesta de Brixton. De hecho, ni lo intentamos. Montamos, nuestra propia fiesta en el piso de Shepherd's Bush. Hicimos dos de tres, una de dos, y terminamos con tres solitarios, en el que cada uno animaba a los otros dos. Teníamos suficiente droga para toda la noche, y cuando terminó, Clark y Barry decidieron que les gustaba lo bastante la acción para mudarse a mi piso, lo cual me pareció bien. Yo compartía su droga. Ellos me compartían. Era un pacto que prometía beneficios para todos.
Al finalizar nuestra primera semana juntos, nos preparamos para celebrar nuestro aniversario de siete días. Estábamos tirados alegremente por el suelo, con tres gramos de coca y medio litro de aceite corporal de eucalipto, cuando llegó el telegrama. En lugar de telefonear, se las había arreglado para que me lo entregaran. Sin duda, deseaba que el efecto fuera inolvidable.
Al principio, no lo leí. Estaba mirando a Barry mientras cortaba la coca con una hoja de afeitar, y toda mi atención estaba concentrada en una sola palabra: «enseguida».
Clark abrió la puerta. Entró el telegrama en la sala de estar.
– Para ti, Liv -dijo, y lo dejó caer en mi regazo. Puso música y destapó la botella de aceite. Me quité el jersey, y después los tejanos-. ¿No vas a leerlo? -preguntó.
– Más tarde -contesté.
Vertió el aceite y empezó. Cerré los ojos y sentí las oleadas de placer que recorrían primero mis hombros y brazos, después mis pechos y muslos. Sonreí y escuché el «chic chic chic» de la hoja de afeitar de Barry, mientras cortaba los polvos mágicos. Cuando estuvieron preparados, rió y dijo:
– Que empiece la fiesta.
Me olvidé del telegrama hasta la mañana siguiente, cuando desperté en mitad de la niebla, con un sabor a aspirina disuelta en mi garganta. Clark, que siempre era el más rápido en recuperarse, se estaba afeitando, preparado para dirigirse a la City y enfrentarse a otro día de brujería financiera. Barry seguía cocido donde le habíamos dejado, tirado sobre el sofá, con la mitad del cuerpo fuera. Estaba tendido sobre el estómago, y sus pequeñas nalgas parecían dos panecillos sonrosados. Sus dedos se agitaban espasmódicamente, como si intentara agarrar algo en su sueño.
Entré en la sala de estar y le sacudí repetidamente en el culo. No se despertó.
– Hoy no lo va a conseguir-dijo Clark-¿Podrás despertarle lo suficiente para que telefonee?
Le moví con el pie. Gruñó. Volví a moverle. Hundió la cabeza en el sofá.
– No -dije a Clark.
– ¿Puedes hacerte pasar por su hermana? Por teléfono, quiero decir.
– ¿Por qué? ¿Dice que vive con su hermana?
– Hasta ahora lo ha hecho. Sería más fácil que tú…
– Mierda. De acuerdo.
Hice la llamada. Gripe, dije. Barry había pasado la noche con la cabeza dentro del retrete. Acababa de acostarse.
– Hecho -anuncié después de colgar.
Clark asintió. Ajustó su corbata. Pareció vacilar y me miró con excesiva cautela.
– Liv -dijo -, lo de anoche. -Se había peinado el pelo hacia atrás de una forma que no me gustaba. Extendí la mano para removerlo. Alejó la cabeza-. Lo de anoche -repitió.
– ¿Qué pasa? ¿No tuviste suficiente? ¿Quieres más? ¿Ahora?
– Preferiría que no se lo dijeras a Barry, ¿vale?
– ¿Qué? -pregunté frunciendo el entrecejo.
– No le digas nada. Ya hablaremos después. -Consultó su reloj. Era un Rolex, obsequio de su orgullosa mamá cuando salió de la Facultad de Económicas de Londres-. Debo irme. Tengo una reunión a las nueve y media.
Le cerré el paso. No me gustaba la personalidad que adoptaba Clark cuando se hacía el fino (todo aquel lenguaje remilgado, con la cuidadosa pronunciación), y aún me gustaba menos aquella mañana.
– Hasta que te expliques, no saldrás. ¿Qué es lo que no debo decir a Barry, y por qué?
Suspiró.
– Que solo lo hicimos los dos. Anoche, Liv, ya sabes a qué me refiero.
– ¿Qué más da? Estaba ido. No habría podido hacerlo aunque hubiera querido.
– Ya lo sé, pero esa no es la cuestión. -Desplazó su peso de un pie al otro-. No le digas nada. Hicimos un trato, él y yo. No quiero líos.
– ¿Qué clase de trato?
– No es importante. Ahora no te lo puedo explicar, de todos modos.
No me aparté.
– Será mejor que te expliques. Si quieres llegar a tiempo a tu reunión.
Suspiró y masculló «coño».
– ¿Qué trato, Clark?
– Muy bien. Antes de venir a vivir contigo, acordamos que nunca… -carraspeó -, acordamos que sin el otro, nunca… -Se pasó la mano por el pelo y lo despeinó-. Que siempre lo haríamos juntos, ¿vale? Contigo. Ese fue el trato.
– Entiendo. Que me follaríais juntos, vamos. El terceto solo haría un dúo si el solitario miraba.
– Si quieres decirlo así…
– ¿Hay otra forma de describirlo?
– Supongo que no.
– Estupendo. Siempre que sepamos de qué estamos hablando.
Se humedeció los labios.
– Bien -dijo-. Hasta la noche.
– De acuerdo. -Me aparté y le vi andar hacia la puerta-. Ah, Clark. -Se volvió-. Por si no te has dado cuenta, se te caen los mocos. Lamentaría mucho que no estuvieras presentable en la reunión.
Agité los dedos a modo de despedida y, cuando la puerta se cerró, me acerqué a Barry. Ya veríamos quién iba a tener a Liv y cuándo.
Le palmeé el culo. Gruñó. Le pellizqué las nalgas. Sonrió.
– Vamos, cacho carne -dije-. Hay que hacer cosas.
Me agaché para darle la vuelta. Fue entonces cuando vi otra vez el telegrama, tirado en el suelo, tapado por los dedos dormidos de Barry.
Lo aparté a un lado de una patada y me acomodé en el suelo para trabajar a Barry, pero cuando vi que nada le iba a arrancar de su letargo, ni mucho menos a ponerle en forma, dije cono y cogí el telegrama.
Estaba un poco torpe, así que rasgué el telegrama cuando abrí el sobre. Leí «crematorio» y «jueves», y al principio pensé que se trataba de alguna tétrica advertencia sobre cómo prepararse para la otra vida, pero después vi «padre» en la parte de arriba, y cerca la palabra «metro». Junté las dos partes y leí el mensaje.
Me contaba lo menos posible. Mi padre había muerto entre las estaciones de Knightsbridge y South Kensington, la noche en que volvía a casa después de nuestro encuentro. Le habían incinerado tres días después. Al cuarto se había celebrado el funeral.
Más tarde (mucho más tarde, cuando las cosas fueron diferentes entre nosotras), me contó el resto. Que iba de pie en aquel espantoso espacio cuadrado frente a las puertas, donde se hacina todo el mundo, que al principio no había caído, sino que se había apoyado con un tremendo suspiro en una joven, quien le apartó de un empujón al sospechar otra cosa, que había caído de rodillas y resbalado a un lado cuando las puertas del vagón se abrieron y la gente salió en South Kensington.
En honor a la verdad, los pasajeros ayudaron a mi madre a sacarle al andén, y alguien corrió en busca de ayuda, pero pasaron más de veinte minutos antes de que llegara al hospital más cercano, y si algo habría podido salvarle, el momento ya había pasado.
Los médicos dijeron que su muerte había sido rápida. Un fallo cardíaco, dijeron. Tal vez murió antes de tocar el suelo.
Pero como ya he dicho, de todo esto me enteré después. En aquel momento, solo contaba con la escasa pero explícita información del telegrama, y la abundante pero implícita información contenida entre las líneas del telegrama.
Recuerdo que pensé, ¡zorra repugnante!, ¡vaca miserable! Estaba a punto de estallar. Sentí que una franja de fuego se hundía en mi cabeza. Tenía que actuar. Tenía que actuar ya. Convertí el telegrama en una bola y lo encajé entre las mejillas de Barry. Le agarré por el pelo y tiré con fuerza de su cabeza.
– Despierta, imbécil -grité-. Despierta. Despierta. Maldito seas. Despierta.
Gimió. Hundí su cabeza en el sofá. Corrí a la cocina. Llené un pote con agua. Cayó sobre mis pies mientras lo llevaba hacia el sofá, sin dejar de gritar «¡Arriba, arriba, arriba!». Tiré del brazo de Barry y su cuerpo le siguió, hasta quedar donde yo quería, sobre el suelo. Le abofeteé y mojé con el agua. Sus ojos se abrieron.
– Eh. ¿Qué…?
Y eso fue suficiente.
Reí, y después chillé:
– ¡Malditos bastardos!
– ¡Eh, Liv! -dijo, y rodó sobre su estómago.
Le perseguí. Me puse sobre él, le abofeteé, le mordí el hombro, sin dejar de gritar.
– ¡Los dos! ¡Bastardos! ¡Tú lo quieres! ¿Lo quieres?
– ¿Qué pasa? ¿De qué co…?
Cogí la botella con los restos del aceite de eucalipto, que estaba tirada entre los platos de la cena, y le golpeé en la cabeza con ella. No se rompió. Le golpeé en el cuello, y después en los hombros, sin dejar de gritar y reír. Consiguió ponerse de rodillas. Le aticé un buen mamporro antes de que se tirara hacia atrás. Caí cerca de la chimenea. Agarré el atizador. Le di vueltas sobre mi cabeza.
– ¡Te odio! ¡No! ¡Os odio a los dos! ¡Escoria! ¡Gusanos!
Y a cada palabra, agitaba de nuevo el atizador.
– ¡Santa mierda! -gritó Barry, y corrió al dormitorio. Cerró la puerta de golpe. La machaqué con el atizador. Noté que saltaban astillas de la madera. Cuando los hombros me dolieron y los brazos se negaron a levantar el atizador de nuevo, lo tiré al otro lado del pasillo. Chocó contra la pared y cayó al suelo.
Y por fin empecé á llorar.
– Me lo vas a hacer, Barry -dije-. Ahora. Ya.
La puerta se abrió unos centímetros al cabo de uno o dos minutos. Tenía la cabeza apoyada en las rodillas y no levanté la vista. Oí que Barry murmuraba «Puta estúpida» cuando pasó a mi lado. Después, habló a las voces airadas que sonaban ante la puerta del piso. Oí «desacuerdo» y «temperamento» y «cosas de mujeres» y «malentendido» con su voz de la BBC. Golpeé mi cabeza repetidas veces contra la pared.
– Lo harás -sollozé-. Ahora. Ya.
Me arrastré de rodillas. Concentré mi mente en los dos, Barry y Clark, y recorrí el piso como una furia vengadora. Rompí lo que era rompible. Destrocé platos contra las encimeras, vasos contra las paredes y lámparas contra el suelo. Desgarré con un cuchillo lo que estaba hecho o cubierto de tela. Tiré y pateé nuestros escasos muebles. Al final, me derrumbé sobre el colchón deshilachado y manchado de nuestra cama y adopté la posición fetal.
Pero hacer eso me obligó a pensar en él. Y en la estación de Covent Garden… No podía permitirlo. Tenía que escapar. Tenía que superarlo. Tenía que volar. Necesitaba poder. Necesitaba algo, alguien, no importaba qué o quién mientras el resultado fuera sacarme de allí, lejos de aquellas paredes que avanzaban hacia mí, del destrozo, del dolor de pensar que Shepherd's Bush tenía algo que ofrecer cuando fuera me esperaba un mundo que conquistar y quién necesitaba esta mierda quién la quería quién pedía que fuera parte de su vida.
Dejé el piso y no volví nunca más. El piso significaba pensar en Clark y Barry. Clark y Barry significaban pensar en papá. Mejor zambullirse en las drogas. Mejor atizarse pildoras. Mejor encontrar algún tío de pelo grasiento que pagara la ginebra con la esperanza de echarme un polvo en el asiento trasero de su coche. Mejor que nada. Mejor ponerse a salvo.
Salí de Shepherd's Bush. Llegué a Notting Hill, y merodeé un rato por Landbroke Road. Sólo llevaba encima veinte libras (poco dinero para mis propósitos), de modo que no estaba tan borracha como me habría gustado cuando llegué por fin a Kensington. Pero sí lo bastante.
Avancé tambaleante por aquella calle de pulcras casas blancas, con sus columnas dóricas y ventanas saledizas adornadas. Me abrí paso entre los coches aparcados. Murmuré: «Te veo, Vacamiriam, tu cara gorda y fea». Me detuve al otro lado de la calle, frente a aquella puerta negra y lustrosa. Me apoyé contra un dos caballos antiguo y eché un vistazo a los peldaños. Los conté. Siete. Tuve la impresión de que se movían. O tal vez era yo. Solo que toda la calle parecía ladearse de una forma muy rara. Una neblina cayó entre mi destino y yo, luego se despejó, volvió a caer. Empecé a sudar y temblar al mismo tiempo. Mi estómago emitió un solo aviso.
Vomité sobre el capó del dos caballos. Luego, sobre la acera y la zanja.
– Eres tú -dije a la mujer que estaba dentro de la casa de enfrente-. Esto eres tú.
No «por ti». No «por tu culpa». Sino «tú». ¿En qué estaba pensando? Incluso ahora me lo pregunto. Quizá pensaba que se podía deducir una relación indisoluble mediante un método tan sencillo como vomitar en la calle.
Ahora, sé que no es el caso. Existen maneras más profundas y duraderas de romper el vínculo entre madre e hija.
Cuando pude incorporarme, volví sobre mis pasos poco a poco. Me sequé la boca con el jersey. Pensé, puta, bruja, arpía. Me culpaba de su muerte y yo lo sabía. Me había castigado con el mejor método que pudo encontrar. Bien, yo también podía culpar y castigar. Ya veríamos quién era la experta, pensé.
Puse en marcha el proyecto y trabajé como una maestra en culpa y castigo durante los siguientes cinco años.
OLIVIA
Chris ha vuelto. Ha traído comida preparada, como ya me imaginaba, pero no es un tandoori. Es tailandesa, de un lugar llamado Bangkok Hideaway. Sostiene la bolsa bajo mi nariz.
– Mmmm -dice-, huele, Livie. Aún no la habíamos probado, ¿verdad? Cocinan los fideos con cacahuetes y brotes de soja.
Baja, atraviesa su cuarto de trabajo y entra en la cocina, donde le oigo mover platos. También canta. Le encanta el country & western norteamericano, y en este momento ataca «Crazy», pero no tan bien como Patsy Cline. Le gusta el fragmento que habla de probar y llorar. Alza la voz en esos versos, y siempre descompone «crazy» en tres sílabas, cr-RAY-tsi. Estoy tan acostumbrada a la forma en que la canta Chris que cuando pone a Patsy Cline en el estéreo no consigo oírla a ella en lugar de a él.
Desde donde estoy vi a Chris viniendo con los perros por Blomfield Road. Ya no corrían y, a juzgar por la forma de andar de Chris, adiviné que sujetaba las correas de los perros, una bolsa y algo más, acunado en su brazo. Los perros parecían interesados en esa otra cosa. Beans intentaba saltar para echar un vistazo. Toast se esforzaba en empujar el brazo de Chris, quizá con la esperanza de que cayera aquella cosa. No fue así, y cuando subieron a bordo (primero los perros, arrastrando las correas), vi al conejo. Temblaba tanto que parecía una mancha gris y parda, con las orejas colgando y los ojos como chocolate bajo cristal. Paseé la mirada entre él y Chris.
– El parque -dijo-. Beans le ahuyentó de debajo de una hortensia. La gente me pone enferma a veces.
Sabía a qué se refería. Alguien se había cansado del problema que representaba un animal doméstico y había decidido que sería mucho más feliz en libertad. Daba igual que no hubiera nacido salvaje. Se acostumbraría y le encantaría, si un perro o un gato no le atacaban antes.
– Es un encanto -dije-. ¿Cómo le llamaremos?
– Félix.
– ¿No es nombre de gato?
– En latín significa feliz. Y espero que lo sea, ahora que lo hemos sacado del parque.
Bajó.
Chris ha subido a cubierta con los perros. Lleva sus cuencos, y va a darles de comer. Suele darles de comer abajo, pero sé que quiere hacerme compañía. Deja los cuencos cerca de mi silla de lona y contempla a los perros mientras dan cuenta de su cena. Se estira, arquea los brazos hacia arriba. El sol del atardecer provoca la sensación de que tiene la cabeza cubierta de plumón color orín. Dirige la mirada hacia Browning's Island. Sonríe.
– ¿Qué? -digo, en referencia a su sonrisa.
– Me gustan los sauces cuando han sacado hoja. Fíjate en cómo la brisa agita las ramas. Parecen bailarines. Me recuerdan a Yeats.
– ¿Y eso te hace sonreír? ¿Yeats te hace sonreír?
– ¿Cómo es posible diferenciar al bailarín del baile?
– ¿Qué?
– Eso dice Yeats. «¿Cómo podemos diferenciar al bailarín del baile?» Muy apropiado, ¿no te parece? -Se agacha junto a mi silla. Observa las páginas que he llenado. Recoge mi lata llena de lápices infantiles y examina los que ya he gastado-. ¿Quieres que te los afile?
Es su forma de preguntar cómo va y si tengo ganas de continuar.
Mi forma de responder positivamente a ambas preguntas es:
– ¿Dónde has dejado a Félix
– De momento, sobre la mesa de la cocina. Está merendando. Quizá debería bajar a echarle un vistazo. ¿Quieres acompañarme?
– Aún no.
Asiente. Se incorpora, y cuando lo hace, mi bote de lápices tintinea.
– Quedaos aquí, Beans, Toast -dice a los perros-. ¿Me habéis oído? Nada de ladridos. Vigilad a Livie.
Menean la cola. Chris baja. Oigo el zumbido del afilador de lápices. «Vigilad a Livie.» Como si fuera a escaparme.
Nos hemos acostumbrado a esta forma taquigráfica de hablar, Chris y yo. Es cómodo expresar las opiniones sin necesidad de tocar el tema. El único problema es que, a veces, no encuentro todas las palabras que quiero, y el mensaje resulta confuso. Por ejemplo, aún no he encontrado la manera de decirle a Chris que le quiero. La situación no cambiaría si se lo dijera. Chris no me quiere, tal como se suele entender, y nunca me ha querido. Tampoco me desea. Nunca me ha deseado. Yo le acusaba de maricón. Sarasa, loca, mariposón, le decía. Se inclinaba hacia delante en su silla, con los codos apoyados sobre las rodillas y las manos enlazadas bajo la barbilla, y decía con suma seriedad:
– Fíjate en las palabras que escoges. Piensa en lo que significan. ¿No te das cuenta de que tu estrecha visión habla de una enfermedad mayor? Lo más fascinante es que tú no tienes la culpa. La culpa es de la sociedad. ¿Dónde se forman nuestras actitudes, sino en la sociedad en que nos movemos?
Yo me quedaba boquiabierta. Me daban ganas de rebatirle, pero es imposible luchar con un hombre desarmado.
Chris vuelve con mi bote de lápices. También trae una taza de té.
– Félix ha empezado a devorar el listín telefónico -dice.
– Menos mal que no he de llamar a nadie -contesto.
Me toca la mejilla.
– Te vas a enfriar. Iré a buscar una manta.
– No hace falta. Bajaré dentro de un rato.
– Pero hasta entonces…
Y se marcha. Traerá la manta. Me envolverá con ella. Me apretará el hombro, o tal vez me dará un beso en la cabeza. Indicará a los perros que se tiendan uno a-cada lado de mi silla. Después, preparará la cena. Y cuando esté preparada, vendrá a buscarme. Dirá, «¿Me permite mademoiselle que la escolte hasta su mesa…?», porque «escoltar» es otra palabra que forma parte de nuestra taquigrafía.
A medida que el sol se aleja, la luz se atenúa y veo reflejos en el agua del canal de las lámparas encendidas en otras barcazas. Proyectan haces rectangulares del color de uvas pasas, sobre los cuales resbalan sombras en ocasiones.
Reina el silencio. Siempre lo he considerado extraño, porque lo normal sería oír los ruidos procedentes de Warwick Avenue, Harrow Road o de ambos puentes, pero por algún motivo no se perciben si estás debajo de las carreteras. Se desvían en otra dirección. Chris sabría explicármelo. He de recordar preguntárselo. Si considera rara la pregunta, no lo dice. Compone una expresión pensativa, acaricia con un dedo el mechón de pelo que se riza detrás de su oreja y dice: «Depende de las ondas sonoras, los edificios circundantes y el efecto de los árboles», y si parezco interesada, saca papel y lápiz (o me coge los míos), y dice: «Te demostraré lo que quiero decir», y empieza a bosquejar. Antes, pensaba que inventaba todas esas explicaciones. ¿Quién es, a fin de cuentas? Un tipo flacucho, con las mejillas picadas de viruela, que dejó la universidad para «dar el cambio auténtico, Livie. Solo hay una forma de hacerlo, y es independiente de estar integrado en la estructura o infraestructura que mantiene viva a la bestia». Yo pensaba que alguien capaz de mezclar las metáforas de esa manera, como sin darse cuenta, carecía de educación suficiente para saber nada, y de capacidad para participar en algún cambio social importante en el futuro. Le decía, con expresión de supremo aburrimiento: «Creo que quieres decir "mantener sanos los cimientos del edificio"», en un esfuerzo por ponerle en un aprieto, pero la que hablaba, dejando aparte una necesidad evidente de menospreciar, era la hija de mi madre. Mi madre, la profesora de inglés, la iluminadora de mentes.
Ese es el papel que jugó Miriam Whitelaw en la vida de Kenneth Fleming, al principio, pero supongo que ya lo sabréis, porque forma parte de la leyenda de Ken-neth Fleming.
Kenneth y yo somos de la misma edad, aunque yo parezco unos años mayor, pero solo nos llevamos una semana, un dato, entre otros muchos, que descubrí en casa a la hora de cenar, entre la sopa y el pudín. Oí hablar por primera vez de él cuando teníamos quince años. Era un alumno de la clase de inglés de mamá en la Isla de los Perros. En aquellos tiempos, vivía en Cubitt Town con sus padres, y solo demostraba sus supuestas facultades atléticas en los campos, húmedos a causa de la proximidad del río, de Millwall Park. Ignoro si la clase tenía un equipo de criquet. Es probable, y puede que Kenneth jugara en el primer equipo, pero si lo hizo, pertenecía a la parte de su leyenda que yo jamás supe. Y la fui averiguando de pe a pa, noche tras noche, hubiera rosbif, pollo, platija o cerdo.
Yo nunca he sido maestra, y no sé lo que es tener a un alumno estrella. Como siempre carecí de la disciplina o el interés necesarios para dedicarme a los estudios, ignoro lo que es ser un alumno estrella o encontrar un mentor entre los docentes que haraganeaban sin cesar al fondo de la clase. No obstante, eso fueron Kenneth Fleming y mi madre el uno para el otro desde el principio.
Creo que él era lo que mi madre siempre había deseado encontrar, cultivar y alentar a huir del lecho húmedo del río y la deprimente comunidad que constituían la vida en la Isla de los Perros. Era el objetivo al que su vida apuntaba. Era la posibilidad personificada.
Una semana del trimestre de otoño, empezó a hablar de «este joven inteligente que tengo en clase», su forma de presentarlo a papá y a mí como tema habitual de las cenas. Era de palabra fácil, nos dijo. Era divertido. Era de una modestia encantadora. Era desenvuelto con los de su edad y con los adultos. En clase, demostraba una perspicacia asombrosa cuando analizaba los temas, motivaciones y personajes de Dickens, Austen, Shakespeare o Brontë. Leía a Sartre y Beckett en sus ratos libres. A la hora de comer, discutía los méritos de Pinter. Y escribía («Gordon, Olivia, esto es lo más encantador de ese chico»), escribía como un auténtico erudito. Tenía una mente inquisitiva y un ingenio veloz. Se comprometía en las discusiones, no se limitaba a brindar ideas que complacieran a su profesor. En suma, era un sueño convertido en realidad. Y no faltaba ni un solo día a clase.
Yo le odiaba. ¿Quién no lo habría hecho? Era todo lo contrario de mí, y lo había conseguido sin contar con ninguna Ventaja Económica o Social.
– Su padre es estibador -nos informó mi madre. Parecía asombrada de que el hijo de un estibador pudiera llegar a ser lo que ella siempre había predicado sobre los hijos de estibadores: un triunfador-. Su madre es ama de casa. El es el mayor de cinco hijos. Se levanta a las cuatro y media para hacer los deberes, porque de noche colabora en el cuidado de los pequeños. Hoy ha hecho una exposición sorprendente, la que os dije que le había asignado a él solo. Está estudiando…, ¿qué es, yudo, kárate?, y se paseaba de un lado a otro de la clase con esa especie de pijama que llevan. Habló sobre arte, disciplina y mente, y luego… ¡Gordon, Olivia, rompió un ladrillo con la mano!
Mi padre sonrió, asintió, y dijo:
– Santo Dios. Un ladrillo. Muy peculiar.
Bostezó. Qué aburridos eran, él y ella. La siguiente noticia sería, sin duda, que el querido Kenneth había cruzado el Támesis sin necesidad de puente.
Era evidente que superaría sus exámenes, o que su nombre brillaría con luz propia. Sería el orgullo de sus padres, mi madre y toda la clase. Y lo haría con una mano atada a la espalda, haciendo la vertical sobre un cubo de vinagre. Después, superaría todos los cursos, y se distinguiría en todas las materias posibles como alumno único. Después, iría a Oxford y sacaría matrícula de honor en alguna especialidad misteriosa. Después, se decantaría por un deber cívico y llegaría a primer ministro. Y durante todo ese tiempo, sin la menor duda, el nombre que acudiría con más frecuencia a sus labios cuando confesara el secreto de su éxito sería el de Miriam Whitelaw, profesora idolatrada. Porque Kenneth idolatraba a mi madre. La había convertido en la guardiana de la llama de sus sueños. Compartía con ella las partes íntimas de su alma.
Por eso averiguó ella la existencia de Jean Cooper antes que nadie. Y nosotros, mi padre y yo, supimos de Jean al mismo tiempo que de Kenneth.
Jean era su chica. Había sido su chica desde que tenían doce años, cuando tener una chica no significaba mucho más que saber quién iba a recostarse contra la pared del patio con quién. Era una belleza escandinava, de cabello claro y ojos azules. Era esbelta como la rama de un sauce y veloz como un potrillo. Miraba al mundo desde una cara adolescente, pero con ojos adultos. Iba al colegio solo cuando le venía en gana. Cuando no, hacía novillos con sus compañeras y se iban a Greenwich por el túnel peatonal. Cuando no hacía eso, robaba a sus hermanas ejemplares de Just 17 y pasaba el día leyendo artículos acerca de música y modas. Se pintaba la cara, acortaba sus faldas y se cepillaba el pelo.
Escuchaba las historias que contaba mi madre sobre Jean Cooper con interés considerable. Sabía que si alguien iba a sembrar de obstáculos la imparable ascensión de Kenneth Fleming hacia la gloria, sería Jean.
Por lo que deducía en la mesa del comedor, Jean sabía lo que quería, y no tenía nada que ver con aprobar exámenes y llegar a la universidad. Sí tenía que ver, no obstante, con Kenneth Fleming. Al menos, así lo exponía mi madre.
Kenneth y Jean se presentaron a los exámenes. Kenneth los superó con brillantez. Jean suspendió. El resultado no supuso una sorpresa para nadie, pero satisfizo a mi madre, pues sin duda creía que el muchacho se daría cuenta por fin del desequilibrio intelectual entre su novia y él. En cuanto se diera cuenta, Kenneth apartaría a Jean de su vida para proseguir su educación. Una idea bastante divertida, ¿no? Aún no estoy segura de cómo llegó mi madre a la conclusión de que las relaciones entre adolescentes se basan en el equilibrio intelectual.
Jean dejó la escuela para ir a trabajar al viejo mercado de Billingsgate. Kenneth obtuvo una beca para ir a un pequeño colegio público de West Sussex. Jugó al criquet en el primer equipo y destacó hasta tal punto que informadores de uno u otro condado acudían a partidos del colegio para verle conseguir puntos sin aparente esfuerzo.
Volvía a casa los fines de semana. Papá y yo nos enteramos también de esto porque Kenneth pasaba siempre por la escuela para poner a mamá al corriente de sus progresos en el colegio. Por lo visto, practicaba todos los deportes, pertenecía a todas las sociedades, se distinguía en todas y cada una de las asignaturas, era adorado por el director, los docentes, sus compañeros, el director de la residencia, el ama de llaves y cada hoja de hierba que pisaba. Cuando no se dedicaba a adquirir grandeza o a recibirla, estaba en casa los fines de semana, ayudando a cuidar a sus hermanos y hermanas. Y cuando no ayudaba a cuidar a sus hermanos y hermanas, iba a la escuela a charlar con mi madre y a dar ejemplo a los alumnos de quinto de lo que alguien podía conseguir cuando se fijaba un objetivo. El objetivo de Kenneth era Oxford, un azul en criquet, sus buenos quince años en el equipo inglés si era posible, y todas las ventajas inherentes: los viajes, la fama, los contratos publicitarios, el dinero.
Con todo esto en juego, mi madre concluyó alegremente que Kenneth ya no tendría tiempo para «esa Cooper», como llamaba a Jean con el labio fruncido. No podía estar más equivocada.
Kenneth continuó viendo a Jean de la misma forma que los últimos años. La única diferencia fue que trasladaron sus encuentros a los fines de semana, cada sábado por la noche. Hacían lo que habían hecho desde los catorce años, más otros dos años de conocimiento previo: iban al cine, o a una fiesta, o escuchaban música con amigos, o daban un largo paseo, o cenaban con una de las dos familias, o iban en autobús a Trafalgar Square y deambulaban entre las multitudes y contemplaban el chorro de agua de las fuentes. El preludio nunca cambiaba lo que seguía, porque lo que seguía siempre era lo mismo: sexo.
Cuando Kenneth fue al aula de mi madre aquel viernes de mayo de su sexto curso, el error de mi madre consistió en no concederse tiempo para reflexionar sobre la situación después de que él le dijera que Jean estaba embarazada. Vio la desesperación mezclada con la vergüenza en su cara, y dijo lo primero que le vino a la cabeza.
– ¡No! -seguido de-: No puede ser. Ahora no. No es posible.
El dijo que sí. Era más que posible, de hecho. Después, se disculpó.
Mi madre supo lo que la disculpa presagiaba, y quiso disuadirle.
– Ken, estás disgustado, pero debes escucharme. ¿Sabes con seguridad que está embarazada?
Dijo que Jean se lo había dicho.
– Pero ¿has hablado con su médico? ¿Ha ido a un médico? ¿Ha ido a una clínica? ¿Se ha sometido a la prueba?
Kenneth no contestó. Tenía un aspecto tan afligido que mi madre temió que huyera del aula antes de darle tiempo de aclarar la situación. Se apresuró a continuar.
– Puede que se haya equivocado. Puede que lo haya calculado mal.
No, dijo Kenneth, no había error. No había calculado mal. Le había dicho dos semanas antes que existía la posibilidad. La posibilidad se había convertido en realidad esta semana.
– ¿Es posible que intente atraparte porque has estado ausente y te echa de menos, Ken? -prosiguió mi madre con cautela-. El cuento del embarazo para sacarte del colegio. Un falso aborto al cabo de uno o dos meses, después de casaros.
No, dijo Kenneth, no era eso. Jean no era así.
– ¿Como lo sabes? Si no has visto a su médico, si aún no has visto los resultados de la prueba, ¿cómo demonios sabes que está diciendo la verdad?
Dijo que había ido a ver al médico. Había visto los resultados de la prueba. Lo sentía muchísimo. Había decepcionado a todo el mundo. Había decepcionado a sus padres. Había decepcionado a la señora Whitelaw y a toda la escuela secundaria. Había decepcionado a la junta de gobierno. Había…
– Oh, Dios, vas a casarte con ella, ¿verdad? Vas a dejar el colegio, tirarlo todo por la borda, para casarte con ella. No debes hacer eso.
No había otra solución, dijo él. Era tan responsable como Jean de lo sucedido.
– ¿Cómo lo sabes?
Porque Jean se había quedado sin pildoras. Se lo había dicho. No había querido… Y fue él, no Jean, quien dijo que no iba a quedarse embarazada la primera vez que lo hicieran, justo después de dejar de tomar las pildoras. No pasará nada, le dijo. Y se equivocó. Y ahora… Alzó las manos y las dejó caer, aquellas manos portentosas que sostenían el bate que golpeaba la bola, aquellas mismas manos que sostenían la pluma que escribía aquellos maravillosos trabajos, aquellas manos que habían partido un ladrillo de un solo golpe mientras hablaba con calma sobre una definición del yo.
– Ken. -Mi madre intentaba conservar la calma, lo cual no era fácil, teniendo en cuenta todo lo que se jugaba en aquella conversación-. Escúchame, querido. Tienes un futuro por delante. Tienes tu educación. Una carrera.
Ya no, dijo él.
– ¡Sí! Todavía sí. Ni siquiera has de pensar en renunciar a ella por una insignificante criatura que no entendería tus posibilidades aunque se lo explicaras punto por punto.
Jean era más que eso, dijo Kenneth. Era estupenda. Se conocían desde hacía una eternidad. Él se encargaría de sacarles adelante. Lo sentía muchísimo. Había decepcionado a todo el mundo. Sobre todo a la señora Whitelaw, que se había portado tan bien con él.
Estaba claro que no quería continuar la conversación. Mi madre utilizó el as guardado en su manga.
– Bien, has de hacer lo que creas, pero… No quiero herirte, pero he de decirlo. Piensa en si existe la absoluta seguridad de que el niño sea tuyo, Ken. -Mamá continuó al ver su expresión apenada-. No lo sabes todo, querido. No puedes saberlo todo. En especial, no puedes saber lo que pasa aquí cuando estás en West Sussex, ¿verdad? -Recogió sus cosas y las guardó con delicadeza en su maletín-. A veces, querido Ken, una joven que se acuesta con un chico es muy propensa a… Ya sabes a qué me refiero.
Lo que ella quería decir era: «Hace años que esa putita se acuesta con el primero que llega. Solo Dios sabe quién la puso en ese aprieto. Pudo ser cualquiera».
Kenneth dijo en voz baja que el niño era suyo, por supuesto. Jeannie no se acostaba con nadie más y no decía mentiras.
– Quizá sea que nunca la has sorprendido -contestó mi madre-. En una cosa u otra. -Siguió con su voz más dulce-. Te has ido al colegio. Te has elevado por encima de ella. Es comprensible que quiera recuperarte como sea. No hay que culparla por ello. -Y terminó con-: Piensa bien las cosas, Ken. No te apresures. Prométemelo. Prométeme que esperarás al menos otra semana a tomar una decisión o a contar a alguien lo ocurrido.
Además de la minuciosa descripción de su entrevista con Kenneth, escuchamos las ideas de mi madre sobre esta nueva Caída del Hombre la mismísima noche que fue a verla, a la hora de cenar.
– Oh, cielos -fue la respuesta de papá-. Qué horrible para todo el mundo.
Mi respuesta fue presuntuosa.
– Final del reinado de otro dios de hojalata.
Hablé al techo. Mi madre me lanzó una mirada y dijo que ya veríamos quién era de hojalata y quién no.
Fue a ver a Jean el lunes siguiente, y se tomó un día de permiso para ello. No quería ir a su casa, y deseaba aprovechar la ventaja de la sorpresa. Fue al antiguo mercado de Billingsgate, donde Jean trabajaba en una especie de café.
Mi madre estaba muy convencida de que su entrevista con Jean Cooper daría frutos. Ya había celebrado muchas entrevistas con futuras madres solteras en ocasiones anteriores, y su récord de manipular dichas entrevistas para llegar a un resultado positivo era estelar. La mayoría de las chicas que habían caído en las garras de mi madre habían visto la luz al final. Mi madre era una experta en el arte de la persuasión sutil, con su interés siempre concentrado en el futuro del niño, el futuro de la madre y una delicada división entre los dos. No existían motivos para suponer que Jean Cooper le planteara dificultades, pues era inferior mental, emocional y socialmente.
No encontró a Jean en el café, sino en el lavabo de señoras, donde se estaba tomando un descanso. Fumaba un cigarrillo y tiraba la ceniza al retrete. Llevaba un delantal blanco sembrado de manchas de grasa. Tenía el cabello recogido de cualquier manera bajo un gorro. Una carrera en la media derecha surgía de su zapato. Si las apariencias servían para algo, mi madre tenía ventaja desde el primer momento.
Jean no había sido alumna suya. Agrupar a los niños por sus capacidades teóricas estaba muy de moda en aquel tiempo, y Jean había pasado años en la escuela secundaria nadando entre los peces inferiores. Pero mi madre sabía quién era. No se podía conocer a Kenneth Fleming sin saber quién era Jean Cooper. Y Jean también sabía quién era mi madre. No cabía duda de qué Kenneth le había hablado lo bastante de su profesora para estar harta de la señora Whitelaw mucho antes de su encuentro en el mercado de Billingsgate.
– Kenny parecía muy triste cuando le vi el viernes por la noche -fue lo primero que dijo Jean-. No habló. Volvió al colegio el sábado en lugar del domingo por la noche. Supongo que usted tuvo algo que ver con eso, ¿no?
Mi madre empezó con su frase favorita.
– Me gustaría hablar sobre el futuro.
– ¿De quién? ¿De mí, del niño, o de Kenny?
– De los tres.
Jean asintió.
– Apuesto a que está muy preocupada por mi futuro, ¿eh, señora Whitelaw? Apuesto a que mi futuro le roba el sueño. Apuesto a que ya tiene mi futuro planificado, y lo único que debo hacer es escuchar mientras usted explica cómo va a ser.
Tiró el cigarrillo al suelo de linóleo agrietado, lo aplastó con el zapato y encendió otro al instante.
– Eso no es bueno para el niño, Jean -dijo mi madre.
– Yo decidiré lo que es bueno para él, muchas gracias. Yo y Kenny lo decidiremos. Solitos.
– ¿Estáis en situación de decidir? Solitos, quiero decir.
– Sabemos lo que sabemos.
– Ken es un estudiante, Jean. No sabe lo que es trabajar. Si deja el colegio ahora, os veréis atrapados en una vida sin futuro ni promesas. Has de comprenderlo.
– Comprendo muchas cosas. Comprendo que le quiero y que él me quiere y que queremos vivir juntos y lo vamos a hacer.
– Lo vais a hacer. Tú, Jean. Ken no quiere eso. Ningún chico quiere eso a los dieciséis años. Ken acaba de cumplir diecisiete. Es poco más que un niño. Y tú eres… Jean, ¿quieres dar este paso, el matrimonio y después el niño, uno tras otro, siendo tan joven? ¿Con unos recursos tan escasos? Cuando tendréis que contar con la ayuda de vuestras familias, y vuestras familias apenas ganan lo justo para vivir. ¿Es eso lo que consideras mejor para los tres? ¿Para Ken, para el niño, para ti?
– Comprendo muchas cosas -dijo Jeannie-. Comprendo que hemos estado juntos desde hace años, y lo que tenemos es bueno y siempre ha sido bueno, y que él vaya a un colegio elegante no cambiará eso. Pese a lo que usted desee.
– Solo deseo lo mejor para ambos.
Jean resopló y dio una calada al cigarrillo, sin dejar de observar a mi madre a través del humo.
– Comprendo muchas cosas -repitió-. Comprendo que habló con Kenny, le comió el tarro y le deprimió.
– Ya estaba deprimido. Santo Dios, no pretenderás que haya recibido esa noticia -señaló el estómago de Jean- con alegría. Ha complicado su vida hasta extremos indecibles.
– Comprendo que le obligó a mirarme con ojos dudosos. Adivino las preguntas que le obligó a formular. Le veo pensando, y si Jeannie se está tirando a tres o cuatro tíos más aparte de mí, y ya veo de dónde extrajo la idea, porque la tengo delante de mí, en persona.
Jean tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó al lado del otro.
– He de volver al trabajo. Con su permiso.
Agachó la cabeza y se secó las mejillas cuando pasó al lado de mi madre..
– Estás disgustada -dijo mi madre-. Es lógico, pero las preguntas de Ken son legítimas. Si vas a pedirle que eche su futuro por la borda, has de comprender que antes tal vez quiera asegurarse…
Jean se volvió con tal rapidez que mi madre retrocedió.
– No pido nada. El niño es suyo y se lo dije, porque pensé que tenía derecho a saberlo. Si decide que quiere dejar el colegio y quedarse con nosotros, estupendo. Si no, saldremos adelante sin él.
– Pero hay otras alternativas. No es preciso que tengas el niño, para empezar. Y aunque lo tengas, no es preciso que te lo quedes. Hay miles de hombres y mujeres ansiosos por adoptar un hijo. Es absurdo traer al mundo un niño indeseado.
Jeannie agarró a mi madre con tal fuerza que más tarde (aquella noche, a la hora de la cena, cuando nos los enseñó) le salieron morados en los lugares donde le había clavado los dedos.
– No le llame indeseado, escoria repugnante. Ni se atreva.
Fue entonces cuando vio a la auténtica Jean Cooper, nos informó mi madre con voz temblorosa. Una chica que haría cualquier cosa por conseguir lo que deseaba. Una chica capaz de todo, incluso de acudir a la violencia. Y deseaba acudir a la violencia, no cabía duda. Quería pegar a mi madre y lo habría hecho si una de las secretarias del mercado no hubiera entrado en aquel momento, contoneándose sobre sus zapatos de tacón alto, que se engancharon en una grieta del linóleo.
– ¡Maldita sea! Oh, lo siento. ¿Os interrumpo?
– No -contestó Jean. Apartó el brazo de mi madre y salió.
Mi madre la siguió.
– No saldréis adelante. Jean, no le hagas esto, o al menos espera a…
– ¿A que haya encontrado la oportunidad de quedárselo para usted? -terminó Jean.
Mi madre se detuvo a unos pasos de distancia, los suficientes para que Jean no pudiera alcanzarla.
– No seas ridicula. No seas absurda.
Pero Jean Cooper no era ninguna de ambas cosas. Tenía dieciséis años y adivinaba el futuro, aunque en aquel momento no lo supiera. En aquel tiempo debió pensar tan solo, he ganado, porque Kenneth abandonó el colegio al finalizar el trimestre. No se casaron enseguida. Sorprendieron a todo el mundo porque esperaron, trabajaron y ahorraron dinero, y por fin se casaron seis meses después de que naciera Jimmy, su primogénito.
Después de eso, pudimos comer en paz en Kensington. No supimos nada más de Kenneth Fleming. No sé qué pensó papá sobre la repentina desaparición de la conversación que tenía lugar durante la cena, pero yo me tomé unas copas para celebrar que el chico-dios de la Isla de los Perros hubiera demostrado ser otro mortal más con pies de barro. Por su parte, mi madre no abandonó por completo a Ken. No era su estilo. Convenció a papá de que le encontrara un hueco en la imprenta, para que tuviera un empleo fijo y pudiera cuidar de su familia. Sin embargo, Kenneth Fleming ya no era el ejemplo auténtico de promesa juvenil cumplida que ella había esperado. Por tanto, ya no tenía sentido ofrecer cada noche a nuestra admiración su personalidad y triunfales consecuciones.
Mi madre se lavó las manos de Kenneth Fleming como se lavó las manos de mí unos tres años después.: La única diferencia fue que, en cuanto surgió la oportunidad poco después de la muerte de mi padre, cogió una toalla y se las secó.
Kenneth Fleming tenía veintiséis años en aquel tiempo. Mi madre, sesenta.
Capítulo 5
– Kenneth Fleming -terminó el corresponsal de la ITN, mientras hablaba al micrófono con una solemnidad que debía considerar apropiada para la ocasión- ha muerto a los treinta y dos años. El mundo del criquet está de luto esta noche. -La cámara se elevó sobre su hombro hacia los muros rematados por guirnaldas y el hierro forjado de la Puerta de la Gracia del Lord's Cricket Ground, que servía de fondo al reportaje-. Dentro de un momento recogeremos las reacciones de sus compañeros de equipo y de Guy Mollison, capitán de Inglaterra.
Jeannie Cooper se apartó de la ventana de la sala de estar. Cerró el televisor. Vio que la imagen se disolvía en negro, borrosa al principio por los bordes. Dio la impresión de que dejaba un residuo.
He de comprar una nueva tele, pensó, preguntar cuánto cuesta una televisión nueva.
Era un buen tema al que derivar sus pensamientos: qué clase de tele compraría, cuántas pulgadas mediría la pantalla, si la querría estéreo y acompañada de un vídeo, y si la querría en una vitrina como la de ahora, un monstruo grande como una nevera y tan vieja como Jimmy.
Cuando el nombre de su hijo se coló de sopetón en su mente, Jeannie se mordió con fuerza la parte interna del labio. Intentó hacerse sangre. Un labio cortado, decidió, era un dolor al que podía hacer frente. Preguntarse dónde habría estado Jimmy durante todo el día, no.
– ¿Jimmy no ha vuelto a casa? -preguntó a su hermano cuando la policía la devolvió del horror de Kent.
– Tampoco ha ido al colegio, por lo que Shar me ha dicho. Esta vez sí que la ha hecho buena. -Derrick cogió de la mesita auxiliar dos de sus artilugios de musculación. Parecían tenazas, y las apretó alternativamente en cada mano-. Aductor, flexor, pronador -murmuró.
– ¿No has ido a buscarle, Der? ¿No has ido al parque?
Derrick contempló sus enormes músculos mientras se contraían y relajaban.
– Voy a decirte algo sobre ese desgraciado, Pook. No creo que haya ido al parque, precisamente.
Su hermano y ella habían sostenido aquella conversación a las seis y media, justo antes de que él se marchara. Ahora, eran las diez pasadas. Hacía más de una hora que sus dos hijos menores se habían acostado. Desde que había cerrado ambas puertas y.bajado la escalera, Jeannie se había quedado de pie ante la ventana, escuchando el murmullo de las voces que emitía la televisión y escudriñando la noche por si veía a Jimmy.
Se acercó a la mesita auxiliar para coger los cigarrillos y buscó en el bolsillo la caja de cerillas. Aún llevaba el uniforme de trabajo, el delantal y los zapatos con suela de goma que se había puesto a las tres y media de la mañana. Empezaba a tener la sensación de que se habían amoldado a ella como una segunda piel. La única prenda que se había quitado era el gorro, que había dejado cerca de la caja registradora de Crissys, antes de ir a Kent. Eso había ocurrido en otra vida, en la parte que a partir de ahora llamaría Antes de que la Policía Llegara a Billingsgate.
Jeannie dio una calada al cigarrillo. Volvió junto a la ventana y apartó la cortina.
Captó un movimiento en la acera, a tres puertas de distancia. Confió, contra toda razón y experiencia, que la silueta fuera la de su hijo mayor. Era alta y delgada, decidió, y caminaba hacia su casa con la misma energía, era esbelto como su papá… Se permitió un momento para sentir la liberación de la tensión que produce el alivio. Después, vio que no era Jimmy, sino el señor Newton, que como cada noche sacaba de paseo a su perro gales hasta la estación de Crossharbour y de vuelta a casa.
Jeannie pensó en lanzarse a la búsqueda de Jimmy. Rechazó la idea. Tenía que descubrir cosas de su hijo, y la única forma de descubrirlas era quedarse donde estaba, en aquella habitación, para ser el primer miembro de la familia que Jimmy viera cuando volviera por fin. Hasta que eso sucediera, se dijo, tenía que mantener la calma. Tenía que esperar. Tenía que rezar.
Pero sabía que no podía rezar para cambiar lo que ya había pasado.
Gracias al telediario de las diez había averiguado los detalles que no había preguntado antes: cuándo había muerto Kenny, la causa extraoficial de su muerte, pendiente de la autopsia oficial, dónde habían encontrado su cuerpo, el hecho de que estaba solo.
– La policía ya ha verificado que la causa del incendio fue un cigarrillo tirado en una butaca -había dicho el locutor. Su mirada a la cámara y la forma de sacudir la cabeza, con pesar, habían proclamado el resto: «Recuerden mis palabras, damas y caballeros. Los cigarrillos no sólo matan de una forma».
Jeannie se alejó de la ventana para aplastar el suyo en un cenicero metálico en forma de concha, con ias palabras Weston-Super-Mare grabadas en oro. Encendió otro, cogió el cenicero, volvió a su puesto.
Le habría gustado argumentar que la moto era el problema, que todos sus problemas con Jimmy habían empezado el día que trajo a casa la maldita moto, pero la verdad era más complicada que una serie de discusiones entre madre e hijo por la posesión de un medio de transporte. La verdad residía en todo lo que habían evitado durante años como tema de conversación.
Dejó que la cortina cayera de nuevo sobre la ventana. Alisó el borde. Se preguntó cuánto tiempo de su vida había desperdiciado ante ventanas como esta, con la esperanza de presenciar una llegada que nunca tenía lugar.
Cruzó la sala de estar hacia el viejo sofá gris, parte del deprimente tresillo que Kenny y ella habían heredado de los padres de Jean después de casarse. Cogió un sobado ejemplar de Woman's Own y se acomodó sobre el borde de un almohadón. Estaba tan gastado que su relleno se había agrupado desde hacía mucho tiempo en apretadas pelotillas. Proporcionaba la misma comodidad que sentarse sobre una zona de arena húmeda. Kenny había querido sustituir los viejos muebles por algo elegante cuando empezó a jugar por Inglaterra, pero ya hacía dos años que había desaparecido de sus vidas cuando hizo la oferta, y Jeannie la rechazó.
Abrió Woman's Own sobre sus rodillas. Se inclinó sobre las páginas. Intentó leer. Empezó «El Diario de un Traje de Novia», pero después de atascarse cuatro veces en el mismo párrafo, que narraba las notables aventuras de un vestido de novia de alquiler, tiró la revista de nuevo sobre la mesita auxiliar, se llevó los puños a la frente, cerró los ojos e intentó rezar.
– Dios -susurró-. Dios, por favor…
¿Qué?, se preguntó. ¿Qué podía hacer Dios? ¿Alterar la realidad? ¿Cambiar los hechos?
Le vio de nuevo, muy a su pesar: tendido inmóvil en aquella habitación fría de aparadores cerrados y acero inoxidable, rígido como el mármol, él que había estado henchido de tanta energía, ímpetu y vida…
Se alejó del sofá a toda prisa y empezó a pasear de un lado a otro de la sala. Golpeó con los nudillos de la mano derecha la palma de la izquierda. Dónde está, dónde está, dónde está pensó.
El ruido de una moto la paralizó. Resonó en el callejón que separaba las casas de Cárdale Street de las que había detrás. Se demoró ante la puerta del jardín trasero, como si el conductor intentara decidir qué hacer. Después, la puerta se abrió y cerró con un chirrido, el rugido del motor se oyó más cerca, y la moto eructó una vez más y enmudeció justo frente a la puerta de la cocina.
Jeannie volvió al sofá y se sentó. Oyó que la puerta de la cocina se abría y cerraba. Unos pasos cruzaron el linóleo y apareció ante su vista, Doc Martens de puntera metálica mal anudadas, tejanos sin cinturón que colgaban alrededor de sus caderas, camiseta mugrienta sembrada de agujeros en el cuello. Utilizó la mano para colocarse el pelo largo detrás de una oreja, trasladó su peso de un pie al otro, y una cadera esquelética se proyectó hacia fuera.
Aparte dé su indumentaria y el hecho de que iba sucio como un mendigo, se parecía tanto a su padre a los dieciséis años que una niebla pareció descender entre Jeannie y él. Jeannie experimentó la sensación de que apretaban una lanza bajo su seno izquierdo, y tuvo que contener el aliento para que el dolor desapareciera.
– ¿Dónde has estado, Jim?
– Por ahí.
Erguía la cabeza como siempre, ladeada como si quisiera disimular su estatura.
– ¿Te has llevado las gafas?
– No.
– No me gusta que conduzcas esa bicicleta sin las gafas. Es peligroso.
Utilizó el canto de la mano para apartarse el pelo de la frente. Sus hombros se encogieron con indiferencia.
– ¿Has ido al colegio hoy?
El muchacho desvió la vista hacia la escalera. Tocó la presilla del cinturón de los tejanos.
– ¿Sabes lo de papá?
Su nuez de Adán adolescente se agitó en su cuello. Volvió los ojos hacia ella, y luego de nuevo hacia la escalera.
– Ha estirado la pata.
– ¿Cómo te has enterado?
Cambió su peso al otro pie. La otra cadera sobresalió. Estaba tan delgado que a Jeannie siempre le dolía el alma cuando le miraba.
Hundió el puño en un bolsillo y sacó un paquete arrugado de JPS. Introdujo un dedo mugriento y lo cerró alrededor de un cigarrillo. Se lo puso en la boca. Miró hacia la mesita auxiliar, y de allí al televisor.
Los dedos de Jeannie se cerraron alrededor de la caja de cerillas que guardaba en el bolsillo. Notó que la esquina se hundía en su pulgar.
– ¿Cómo lo has averiguado, Jim? -repitió.
– Lo oí en la tele.
– ¿Dónde?
– La BBC.
– ¿Dónde? ¿En casa de quién?
– Un tío de Deptford.
– ¿Cómo se llama?
Jimmy dio la vuelta al cigarrillo en sus labios, como si estuviera enroscando un tornillo.
– No le conoces. No le he traído a casa.
– ¿Cómo se llama?
– Brian. -La miró sin pestañear, lo cual siempre era señal de que estaba mintiendo-. Brian Jones.
– ¿Ahí es donde has estado hoy? ¿Con ese Brian Jones en Deptford?
El muchacho devolvió las manos a los bolsillos, primero los de delante y después los de atrás. Se palmeó. Frunció el entrecejo.
Jeannie dejó la caja de cerillas sobre la mesita auxiliar y cabeceó en su dirección. Jimmy titubeó, como si sospechara una trampa. Después, avanzó. Se apoderó de las cerillas y encendió una con el borde de la uña. Cuando la alzó hacia el cigarrillo, miró a su madre.
– Papá murió en un incendio -dijo Jeannie-. En la casa.
Jimmy dio una calada larga al cigarrillo y levantó la cabeza hacia el techo, como si eso le ayudara a retener más tiempo el humo en los pulmones. Su cabello colgaba del cráneo en mechones grasientos que parecían colas de rata. Era castaño rojizo como el de su padre, pero llevaba tanto tiempo sin lavar que su color recordaba paja mojada de pipí en una caballeriza.
– ¿Me has oído, Jim? -Jeannie intentaba mantener firme la voz, como el locutor del telediario-. Papá murió en un incendio. En la casa. El miércoles por la noche.
Dio otra calada. No la miró, pero su nuez de Adán seguía agitándose como el carrete de una cuerda.
– Jim.
– Un cigarrillo fue el causante del incendio. Un cigarrillo en una butaca. Papá estaba arriba. Dormido. Respiró el humo. El monóxido de carb…
– ¿A quién le importa una mierda?
– A ti, espero. A Stan, a Sharon, a mí.
– Ah, estupendo. ¿Como a él le habría importado si uno de nosotros hubiera muerto? Qué gilipollez. Ni siquiera habría venido al funeral.
– No hables así.
– ¿Cómo?
– Ya sabes. No finjas lo contrario.
– ¿Como un capullo hijoputa? ¿O como si dijera la verdad?
Jeannie no contestó. Jimmy se pasó los dedos por el pelo, se acercó a la ventana y regresó, y se quedó inmóvil. Jeannie intentó adivinar sus pensamientos, y se preguntó cuándo había perdido la habilidad de saber en un instante qué pasaba por su cabeza.
– No hables así en esta casa -dijo en voz baja-. Has de dar ejemplo. Tienes un hermano y una hermana que te consideran su modelo.
– ¿Y no son un completo desastre? -El chico resopló-. Stan es un bebé que necesita chuparse el pulgar, y Shar es…
– No hables mal de ellos.
– Shar es más tonta que un zapato y no tiene ni un gramo de cerebro. ¿Estás segura de que somos parientes? ¿Estás segura de que no te hicieron otro penalty, además de papá?
Jeannie se levantó. Avanzó un paso hacia su hijo, pero las palabras de este la contuvieron.
– Podrías haberlo hecho con otros tipos, ¿verdad? En el mercado, por ejemplo. Espatarrada sobre las tripas de pescado del suelo después de terminar. -Sacudió ceniza de su cigarrillo, que cayó sobre la pernera de los tejanos. Se pasó un dedo por la mancha. Resopló, sonrió, y después se dio una palmada en la frente, con fuerza-. ¡Ya lo tengo! ¿Por qué no lo entendí antes?
– ¿A qué te refieres?
– Que tenemos diferentes padres. El mío es el famoso bateador, por eso he salido mejor en aspecto y cerebro…
– Conten tu lengua, Jimmy.
– El de Shar es el cartero, por eso parece que le hayan sellado la cara.
– He dicho basta.
– Y el de Stan es uno de los tíos que trae anguilas de los pantanos. ¿Cómo pudiste hacerlo con un anguilero, mamá? Claro que un polvo es tan bueno como otro cualquiera, siempre que mantengas los ojos cerrados y no te importe el olor.
Jeannie rodeó la mesita auxiliar.
– ¿De dónde has sacado toda esa basura, Jim?
– Ya lo entiendo. Todos esos tíos. Todo ese pescado. El olor debe recordarles lo que añoran. -Su rostro se iluminó y subió la voz-. De manera que si encuentran una puta sin demasiadas manías sobre quién se la tira, dónde y cuándo…
– Te lavaré la boca con jabón, jovencito.
– … tiran adelante y se la sacan de los pantalones.
– ¡Basta ya!
– Ella ve que está dura y dice con una risita, caray, qué ven mis ojos, y se baja las bragas y él la mete en uno de esos frigoríficos, y a ella le da igual el frío, porque el tío está jadeando sobre ella como un gorila y…
– ¡Jimmy!
– … y se la folla hasta dejarla mareada, y lo único que sabe ella es que se la han tirado a base de bien, y no importa quién se la folle, hasta que sale un crío feo como una patata con patas.
Dio una profunda calada a su cigarrillo. Le temblaban las manos.
Jeannie sintió un escozor en los ojos. Parpadeó para ahuyentarlo. Comprendió.
– Oh, Jimmy -murmuró-. Papá nunca quiso hacerte daño. Tienes que darte cuenta.
El muchacho se cubrió las orejas con las manos. Alzó más la voz.
– Al día siguiente, selecciona a otro tío. Todo el mundo mira y a ella le gusta así. Se forma un círculo a su alrededor, les jalean.
– Papá ha muerto, Jim. Ha muerto.
– Primero se la cepilla uno. Después otro. Ella jadea. Chilla, Dice, ánimo, puedo con todos vosotros, me gusta así.
Jeannie se acercó a él y apoyó las manos sobre las suyas. Intentó apartarlas de sus oídos, pero sólo consiguió tirar el cigarrillo. Cayó sobre la alfombra. Lo recogió y aplastó en el cenicero.
– La montan uno tras otro. La hacen trizas, pero aún no tiene bastante.
Su voz tembló. Movió las manos de los oídos a los ojos. Sus uñas arañaron la carne.
Jeannie le tocó el brazo. El muchacho soltó un grito y se apartó.
– Tu papá te quería -dijo Jeannie-. Te quería. Siempre.
– Se lo hacen -replicó Jimmy-. Lo hacen. Lo hacen. Y cuando han terminado con ella y está tirada en las tripas de pescado con una sonrisa angelical en su estúpida cara, piensa que ha conseguido lo que quería, lo que…, lo que quería, porque se ha tirado a todos aquellos tíos, aunque no fue capaz de retenerle y cree y cree y ni siquiera puede pensar que así son las cosas.
Jimmy empezó a llorar.
Jeannie rodeó su espalda con los brazos. Jimmy se deshizo de ella y corrió escaleras arriba.
– ¿Por qué no te divorciaste de él? -sollozó-. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Jesús, mamá. Podrías haberte divorciado de él.
Jeannie le vio subir. Quiso seguirle. Carecía de energía.
Entró en la cocina, donde los potes y los platos de una comida sin consumir a base de costillas, patatas fritas y bretones estaban esparcidos sobre la mesa y la en-cimera. Los juntó y restregó. Los apiló en el fregadero. Tiró Fairy sobre ellos, dio el agua caliente y vio que las burbujas empezaban a surgir, como encaje en un traje de novia.
Eran casi las once cuando Lynley telefoneó desde el Bentley al marido de Gabriella Patten, mientras Havers y él subían por Campden Hill en dirección a Hampstead. Hugh Patten no pareció sorprenderse de recibir una llamada telefónica de la policía. No preguntó por qué era necesaria la entrevista, ni trató de disuadir a Lynley con una petición de aplazar la reunión hasta la mañana. Se limitó a darle las indicaciones precisas y dijo que tocaran el timbre tres veces cuándo llegaran.
– Los periodistas me molestan más de lo que yo quisiera -fue su explicación.
– ¿Quién es ese tío cuando es alguien? -preguntó Havers cuando doblaron por Holland Park Avenue.
– En este momento, sabe tanto como yo -contestó Lynley.
– El marido cornudo.
– Eso parece.
– Un asesino en potencia.
– Habrá que descubrirlo.
– Y el patrocinador de la serie de partidos contra Australia.
El camino hasta Hampstead era largo. Lo terminaron en silencio. Tomaron High Street, donde varios bares acogían a una pequeña multitud trasnochadora, y después ascendieron Holly Hill, hasta llegar a un punto en que las casas daban paso a mansiones. Encontraron la casa de Patten detrás de un muro cubierto de clemátides, flores de un rosa pálido jaspeadas de rojo.
– Hermosa madriguera -comentó Havers cuando salió del coche-. No debe pasar estrecheces, ¿verdad?
Había otros dos coches en el camino particular, un Range Rover último modelo y un Renault pequeño, con el faro posterior izquierdo roto. Mientras Havers; caminaba por el borde del camino semicircular, Lynley se dirigió a un segundo camino que nacía del principal. A unos treinta metros de distancia se alzaba un espacioso garaje. Era de aspecto reciente, pero construido en el mismo estilo georgiano que la casa, y al igual que la casa, estaba iluminado mediante focos a ras de tierra colocados a intervalos. El garaje tenía cabida para tres coches. Lynley deslizó a un lado una de las puertas y vio el destello de un Jaguar en el interior. Daba la impresión de que lo habían lavado hacía poco. No se veían arañazos ni abolladuras. Cuando Lynley se agachó para examinarlos, hasta las estrías de los neumáticos parecían limpias.
– ¿Algo? -preguntó Havers cuando Lynley volvió a su lado.
– Un Jaguar. Recién lavado.
– Hay barro en el Rover, y la luz trasera del Renault está…
– Sí, ya lo he visto. Tome nota.
– Hecho.
Se encaminaron a la puerta principal, flanqueada por dos urnas de terracota rebosantes de hiedra. Lynley oprimió el botón, esperó y lo apretó dos veces más.
La voz de un hombre habló en voz queda detrás de la puerta, no a Lynley, sino a alguien cuya respuesta no se escuchó. El hombre volvió a hablar y, al cabo de pocos segundos, la puerta se abrió.
Les examinó sin disimulos. Su mirada tomó nota del esmoquin de Lynley. Sus ojos se desplazaron a la sargento Havers y la miraron de arriba abajo, desde el cabello demasiado largo hasta las bambas rojas altas. Torció la boca.
– La policía, supongo. Puesto que no es Halloween.
– ¿El señor Patten? -dijo Lynley.
– Por aquí.
Les guió por un suelo de parquet reluciente, bajo una araña de latón con bombillas en forma de llama. Era un hombre alto, con un físico muy decente, embutido en unos tejanos y una camisa de cuadros desteñida, cuyas mangas se había subido por encima de los codos. Llevaba un jersey azul (de, cachemira, a juzgar por el aspecto) anudado descuidadamente alrededor del cuello. Iba descalzo, y sus pies, al igual que el resto de su persona, estaban lo bastante bronceados para sugerir vacaciones mediterráneas, en lugar de duro trabajo bajo el sol.
Como la mayoría de casas georgianas, la de Patten estaba construida con sencillez. La amplia entrada permitía el acceso a un salón largo, el cual daba acceso a su vez a varias puertas cerradas, que conducían a la derecha, a la izquierda y a un par de puertas vidrieras que se abrían a la terraza. Hugh Patten pasó por estas puertas y les guió hacia una meridiana, dos butacas y una mesa, que formaban una zona para sentarse sobre las losas, mitad a la sombra y mitad a la luz de la casa. A unos diez metros, el jardín descendía hasta un estanque de lirios, y al otro lado, se extendían las luces de Londres, como un océano infinito y centelleante sin horizonte aparente.
Sobre la mesa había cuatro vasos, una bandeja y tres botellas de MacAllan, cada una estampada con la fecha del destilado: 1965, 1967, 1973. La del 65 estaba medio vacía. La del 73 aún no se había abierto.
Patten se sirvió un cuarto de vaso del 67, y utilizó el vaso para indicar las botellas.
– ¿Les apetece un poco, o lo tienen prohibido? Están de servicio, supongo.
– Un trago no hará daño -dijo Lynley-. Probaré el del 65.
Havers escogió el del 67. Cuando estuvieron servidos, Patten se acercó a la meridiana y tomó asiento, con el brazo derecho doblado detrás de la cabeza y sus ojos fijos en el paisaje.
– Joder, me gusta este maldito lugar. Siéntense. Diviértanse un momento.
La luz del extremo del salón se filtraba por las puertas vidrieras y caía en pulcros paralelogramos sobre las losas. Cuando se sentaron, Lynley observó que Patten había dispuesto los muebles de forma que sólo quedara iluminada la parte superior de su cabeza, lo cual les permitió reparar en un dato inicial, y prácticamente inútil, sobre la apariencia del hombre: el cabello poseía aquel peculiar tono metálico que suele observarse en los teñidos subrepticios que no se llevan a cabo en las peluquerías.
– Me he enterado de lo de Fleming. -Patten levantó el vaso, sin apartar los ojos del paisaje-. Me lo comunicaron a eso de las tres de la tarde. Guy Mollison llamó. Informó a su patrocinador del verano. Sólo al patrocinador, dijo, manténlo en secreto hasta el anunció oficial, por el amor de Dios. -Patten meneó la cabeza con aire despectivo y dio vueltas al whisky en el vaso-. Siempre tiene el interés de Inglaterra en mente.
– ¿Mollison?
– Al fin y al cabo, volverán a elegirle capitán.
– ¿Está seguro de la hora?
– Acababa de llegar de comer.
– Es extraño que ya se hubiera enterado. Telefoneó antes de que el cadáver fuera identificado -comentó Lynley.
– Antes de que su esposa lo identificara. La policía ya sabía quién era. -Patten le miró-. ¿O no se lo dijeron?
– Da la impresión de que posee una gran cantidad de información.
– Está en juego mi dinero.
– Algo más que su dinero, según tengo entendido.
Patten se levantó de la meridiana. Caminó hasta el borde de la terraza, donde las losas daban paso a una suave pendiente de césped. Se quedó allí, admirando la vista.
– Millones y millones. -Señaló con el vaso-. Arrastran cada día sus vidas sin pensar ni un momento en su sentido. Y cuando llegan a la conclusión de que la vida debería ser algo más que matarse por ganar dinero, comer, excretar y copular en la oscuridad, ya es demasiado tarde para la mayoría.
– Ese es el caso de Fleming, desde luego.
Patten no apartó los ojos de las luces parpadeantes de Londres.
– Era un caso aparte, nuestro Ken. Sabía que había algo más que lo que tenía entre las manos. Se proponía conseguirlo.
– Su esposa, por ejemplo.
Patten no contestó. Bebió el resto del whisky y volvió a la mesa. Cogió la botella del 73 sin abrir. Rompió el lacre y quitó el tapón.
– ¿Estaba enterado de lo de su mujer y Kenneth Fleming?
Patten regresó a la meridiana y se sentó en el borde. Dio la impresión de que le divertía ver pasar las páginas de su cuaderno a la sargento Havers, hasta encontrar una hoja en blanco.
– ¿Me van a leer mis derechos por alguna razón?
– Es un poco prematuro -contestó Lynley-, aunque si desea tener a su abogado presente…
Patten rió.
– Francis me ha visto lo bastante este mes para aprovisionarse de su oporto favorito durante un año. Creo que me puedo defender sin él.
– ¿Tiene problemas legales, pues?
– Tengo problemas de divorcio, pues.
– ¿Estaba enterado del asunto de su mujer?
– No tenía ni idea hasta que dijo que me iba a dejar. Incluso entonces, no supe que la causa era esa relación. Solo pensé que no le había prestado suficiente atención. Egoísmo, si quiere llamarlo así. -Su boca se curvó en una sonrisa irónica-. Tuvimos una pelea de mil demonios cuando dijo que me iba a dejar. La amenacé un poco. «¿Quién crees que va a recoger a una cabeza de chorlito como tú, Gabriella? ¿Dónde demonios crees que encontrarás a otro tío ansioso por liarse con una puta descerebrada? ¿Piensas que puedes plantarme sin convertirte en lo que eras cuando te encontré? ¿Una oficinista interina de a seis libras la hora, sin más méritos que una capacidad de alfabetizar bastante errática?». Fue una de esas desagradables escenas conyugales, durante una cena en el hotel Capitol. De Knightsbridge.
– Es curioso que escogiera un lugar público para la conversación.
– Si conociera a Gabriella no lo consideraría curioso. Debió satisfacer su sentido del melodrama, aunque debió imaginar que me pondría a llorar sobre el conso-, mé, en lugar de perder los estribos.
– ¿Cuándo fue esto?
– ¿La conversación? No lo sé. A finales del mes pasado.
– ¿Dijo que iba a dejarle por Fleming?
– De ninguna manera. Tenía un apetitoso acuerdo de divorcio en su mente, y fue lo bastante lista para, comprender que le costaría mucho obtener lo que deseaba de mí, desde el punto de vista económico, si yo descubría que alguien se la estaba tirando a escondidas. Al principio, se limitó a defenderse. Ya puede imaginan cómo fue: «Sabes muy bien, Hugh, que puedo encontrar a otro tío. Puedo salir de aquí fresca como una rosa, nadie me considera una cabeza de chorlito».
Patten dejó su vaso sobre las losas y colocó los pies sobre la meridiana. Adoptó la posición de antes, con la cabeza apoyada sobre el brazo derecho.
– ¿Pero no dijo nada sobre Fleming?
– Gabriella no es idiota, pese a que a veces actúa como si lo fuera, y mucho menos en lo tocante a la cuestión crematística. No habría quemado los puentes que la unían a mí sin asegurarse de que había otra forma de cruzar el río. -Se pasó la mano por el pelo con los dedos extendidos, en un gesto que parecía destinado a subrayar su espesor-. Sabía que había estado flirteando con Fleming. Joder, la había visto flirtear con él, pero no pensé nada especial, porque coquetear con hombres no es nada raro en Gabriella. En lo tocante a los tíos, siempre lleva puesto el piloto automático. Siempre ha sido así.
– ¿No le molesta eso? -preguntó la sargento Ha-vers. Había terminado su whisky y empujado el vaso para que se reuniera con el otro que Patten había dejado antes, a un lado de la mesa.
La respuesta de Patten fue la palabra «Escuchen», y se llevó un dedo a los labios para silenciar la conversación. En el extremo derecho del jardín, donde una hilera de álamos formaba una línea divisoria, un pájaro había empezado a cantar. Su canto era líquido y gorjeante, y llegó a un crescendo. Patten sonrió.
– Un ruiseñor. Magnífico, ¿verdad? Casi, aunque no del todo, consigue que creas en Dios. -Se volvió hacia la sargento Havers-. Me gustaba saber que otros hombres encontraban deseable a mi mujer. Al principio, atizaba mi morbo.
– ¿Y ahora?
– Todo pierde su capacidad de divertir, sargento. Al cabo de un tiempo.
– ¿Cuánto tiempo ha estado casado?
– Cinco años menos dos meses.
– ¿Y antes?
– ¿Qué?
– ¿Es su primera mujer?
– ¿Qué tiene que ver eso con el precio del petróleo?
– No lo sé. ¿Lo es?
De pronto, Patten volvió a mirar el paisaje. Entornó los ojos como si las luces fueran demasiado brillantes.
– Mi segunda -dijo.
– ¿Y su primera?
– ¿Qué pasa con ella?
– ¿Qué pasó?
– Nos divorciamos.
– ¿Cuándo?
– Hace cinco años menos dos meses.
– Ah.
La sargento Havers escribió con rapidez.
– ¿Puedo saber qué significa «ah», sargento? -preguntó Patten.
– ¿Se divorció de su primera mujer para casarse con Gabríella?
– Eso era lo que Gabríella quería si yo quería a Gabríella. Y yo quería a Gabríella. Nunca he deseado algo tanto, de hecho.
– ¿Y ahora? -preguntó Lynley.
– No la perdonaría, si se refiere a eso. Ya no tengo el menor interés en ella, y aunque lo tuviera, las cosas han ido demasiado lejos.
– ¿En qué sentido?
– La gente lo sabía.
– ¿Que le había dejado por Fleming?
– La frontera se cruza en algún punto. En mi caso, es la infidelidad.
– ¿La suya, o solo la de su mujer? -preguntó Havers.
La cabeza de Patten, todavía recostado sobre la meridiana, giró en dirección a la sargento. Sonrió poco a poco.
– La doble moral hombre-mujer. No es muy atractiva, pero soy lo que soy, un hipócrita en lo tocante a las mujeres que quiero.
– ¿Cómo supo que era Fleming?
– Ordené que la siguieran.
– ¿Hasta Kent?
– Al principio, intentó mentir. Dijo que se alojaba en la casa de Miriam Whitelaw mientras aclaraba sus ideas acerca de su futuro. Fleming solo era un amigo que le estaba echando una mano, dijo. No había nada entre ellos. Si hubiera tenido un lío con él, si me hubiera dejado por él, ¿no vivirían juntos abiertamente? Pero no, y eso demostraba que no existía adulterio, lo cual dejaba claro que había sido una esposa buena y fiel, y no debía olvidar recalcarlo a mi abogado cuando se reuniera con el suyo para hablar del acuerdo. -Patten se frotó el mentón, en el que ya empezaba a despuntar la barba, con el pulgar-. Entonces, le enseñé las fotografías. Eso, al menos, la acobardó.
Eran fotografías de Fleming y ella, prosiguió Patten con la mayor desenvoltura, tomadas en la casa de Kent. Cariñosos saludos en la puerta por la noche, apasionados adioses en el camino particular al amanecer, vigorosos manoseos en un huerto de manzanos cercano a la casa, una entusiasta cópula sobre el césped del jardín.
Cuando Gabriella vio las fotos, también vio que su futura situación económica disminuía a ojos vista, les dijo Patten. Se lanzó sobre él como una gata rabiosa, tiró las fotos a la chimenea del saloncito, pero sabía que había perdido la parte más importante del juego.
– Así que ha estado en la casa -observó Lynley.
Oh, sí, había estado allí. En una ocasión, cuando había entregado las fotos a Gabriella. Y otra vez, cuando Gabriella telefoneó para pedir que se reunieran, a ver si hablaban y encontraban una forma razonable y civilizada de terminar su matrimonio.
– Lo de hablar era un eufemismo -añadió-. Utilizar su boca para hablar no era el fuerte de Gabriella.
– Su esposa ha desaparecido -dijo Havers. Lynley miró en su dirección cuando captó el inconfundible tono apacible y mortalmente educado del comentario. -¿De veras? -preguntó Patten-. Me estaba preguntando por qué no hablaban de ella en las noticias. Al principio, pensé que había conseguido reunir a todos los periodistas y recompensar sus esfuerzos para que la mantuvieran al margen de la historia. Claro que habría sido un proyecto monumental, incluso para alguien con la capacidad de succión de Gabriella.
– ¿Dónde estaba usted el miércoles por la noche, señor Patten? -Havers apretaba el lápiz contra el papel mientras escribía. Lynley se preguntó si sería capaz de leer sus notas más tarde-. Y también el jueves por la mañana.
– ¿Por qué? -preguntó el hombre, con aspecto interesado.
– Limítese a responder a la pregunta.
– Lo haré, en cuanto sepa qué relación tiene con todo esto.
Havers se estaba encrespando. Lynley intervino.
– Es posible que Kenneth Fleming haya sido asesinado -dijo.
Patten dejó el vaso sobre la mesa. Mantuvo sus dedos sobre el borde. Dio la impresión de que intentaba descifrar el grado de frivolidad que expresaba la cara del Lynley.
– Ya comprenderá nuestro interés por su paradero -continuó Lynley.
El ruiseñor volvió a cantar desde los árboles. Cerca, un grillo le contestó.
– El miércoles por la noche, el jueves por la mañana -murmuró Patten, más para sí que para ellos-. Estuve en el Cherbourg Club.
– ¿En Berkeley Square? -preguntó Lynley-. ¿Cuánto rato?
– Debían ser las dos o las tres cuando me fui. Tengo debilidad por el bacará y estaba ganando, por una vez.
– ¿Le acompañaba alguien?
– No se juega solo al bacará, inspector.
– Una acompañante -insinuó Havers.
– Durante parte de la noche.
– ¿Qué parte?
– El principio. La envié a casa en un taxi a eso de las… No sé. La una y media, las dos.
– ¿Y después?
– Seguí jugando. Me marché a casa, me acosté. -Patten desvió la mirada de Lynley a Havers, como si esperara más preguntas. Por fin, continuó-. ¿Saben?, no es probable que yo matara a Fleming, si van por ahí, como parece.
– ¿Quién siguió a su mujer?
– ¿Quién qué?
– Quién hizo las fotos. Nos interesa su nombre.
– Muy bien. Lo tendrán. Escuchen, puede que Fleming se estuviera tirando a mi mujer, pero era un jugador de criquet estupendo, el mejor bateador que hemos tenido en medio siglo. Si hubiera querido terminar su relación con Gabriella, la habría matado a ella, no a él. Al menos, de esa manera no habría perjudicado al equipo. Además, ni siquiera sabía que él estaba en Kent el miércoles. ¿Cómo iba a saberlo?
– Podría haber ordenado que le siguieran.
– ¿Con qué objetivo?
– Venganza.
– Si hubiera querido matarle, pero no era así.
– ¿Y Gabriella?
– ¿Qué pasa con Gabriella?
– ¿Quería matarla?
– Desde luego. Sería más barato que divorciarse de ella, pero me gusta pensar que soy más civilizado que el maridó traicionado medio.
– ¿Ha sabido algo de ella? -preguntó Lynley.
– ¿De Gabriella? Ni una palabra.
– ¿No está aquí?
Patten aparentó auténtica sorpresa y enarcó las cejas.
– ¿Aquí? No. -Entonces, pareció comprender el motivo de la pregunta-. Ah. Esa no era Gabriella.
– ¿Le importaría demostrarlo?
– Si es necesario…
– Gracias.
Patten entró en la casa. Havers se hundió en la butaca y le miró con los ojos entornados.
– Qué cerdo -murmuró.
– ¿Ha apuntado la información del Cherbourg?
– Todavía respiro, inspector.
– Disculpe. -Lynley le dio el número de matrícula del Jaguar del garaje-. Preguntaremos a Kent si alguien vio el Jaguar o el Range Rover cerca de los Spring-burns. El Renault también. El que hay en el camino particular.
Havers resopló.
– ¿Cree que se rebajaría a conducir ese trasto?
– Si se rebajara a cometer un asesinato, sí.
Se abrieron las puertas vidrieras situadas más al fondo. Patten volvió. Iba acompañado por una chica que no tendría más de veinte años. Vestía un jersey demasiado grande para ella y polainas. Su cuerpo se movió sinuosamente cuando cruzó las losas con los pies descalzos. Patten apoyó la mano sobre su nuca, justo debajo del pelo, que era más negro de lo normal y cortado en un estilo geométrico corto que destacaba sus ojos. La acercó a él y, por un momento, dio la impresión de aspirar el perfume que despedía su cabeza.
– Jessica -dijo, a modo de presentación.
– ¿Su hija? -preguntó Havers con voz inexpresiva.
– Sargento -dijo Lynley.
La chica pareció comprender la intención que sub-yacía tras el breve intercambio de palabras. Deslizó el dedo índice por una presilla de los tejanos de Patten.
– ¿Subes, Hugh? -preguntó-. Se está haciendo tarde.
Patten deslizó la mano sobre su espalda, como un hombre que acaricia a un valioso caballo de carreras.
– Dentro de pocos minutos -dijo-. ¿Inspector? -preguntó a Lynley.
Lynley levantó la mano para indicar sin palabras que no iba a interrogar a la chica. No habló hasta que la chica hubo desaparecido en la casa.
– ¿Dónde podría estar su mujer, señor Patten? Ha desaparecido. Al igual que el coche de Fleming. ¿Tiene idea de adonde puede haber ido?
Patten puso el tapón a las botellas de whisky. Las dejó en la bandeja, junto con los vasos.
– Ninguna en absoluto. Esté donde esté, dudo que esté sola.
– Como usted -dijo Havers, y cerró el cuaderno.
Patten la miró, impertérrito.
– Sí. A ese respecto, Gabriella y yo siempre hemos sido muy parecidos.
Capítulo 6
Lynley cogió la carpeta con la información de Kent. Empezó a hojear las fotografías del lugar de los hechos, con el entrecejo fruncido sobre las gafas. Barbara le miraba y se preguntaba cómo se las ingeniaba para parecer tan despierto.
Estaba hecha trizas. Era casi la una de la madrugada. Había engullido tres tazas de café desde que habían vuelto a New Scotland Yard, y a pesar de la cafeína (o tal vez por su culpa), su cerebro oscilaba como un barco en alta mar, pero su cuerpo había decidido tirar la toalla. Quería apoyar la cabeza sobre el escritorio de Lynley y roncar, pero en cambio se levantó, se estiró y caminó hacia la ventana. No se veía a nadie en la calle. El cielo era de un gris ceniciento, incapaz de adquirir una oscuridad auténtica a causa de la megalópolis que se extendía debajo.
Se tiró del labio inferior con aire pensativo mientras contemplaba la vista.
– Supongamos que Patten lo hizo -dijo. Lynley no contestó. Dejó las fotografías a un lado. Leyó parte del informe de la inspectora Ardery y levantó la cabeza. Su expresión era también pensativa-. Tiene un buen motivo -continuó Barbara-. Si se carga a Fleming, se venga del tipo que se cepillaba a su esposa.
Lynley subrayó un párrafo. Luego otro. La una de la mañana, pensó Barbara con desagrado, y aún seguía lúcido.
– ¿Y bien? -le preguntó.
– ¿Puedo ver sus notas?
Barbara volvió a la silla, extrajo la libreta del bolso y se la dio. Mientras regresaba hacia la ventana, Lynley recorrió con el dedo la primera y segunda páginas de su entrevista con la señora Whitelaw. Leyó algo de la tercera, y otra cosa de la cuarta. Volvió otra página y giró el lápiz sobre ella.
– Nos dijo que él sitúa el límite en la infidelidad -dijo Barbara-. Quizá el suyo sea el asesinato.
Lynley miró en su dirección.
– No deje que la antipatía la ciegue, sargento. Carecemos de datos suficientes.
– De todos modos, inspector…
Lynley apuntó el lápiz hacia ella para enmudecerla.
– Cuando estén en nuestro poder, supongo que confirmarán su presencia en el Cherbourg Club el miércoles por la noche.
– Que estuviera en el Cherbourg Club no le elimina como sospechoso. Pudo contratar a alguien para que provocara el incendio. Ya ha admitido que contrató a alguien para que siguiera a Gabriella. Tampoco se fue con rodeos para tomar aquellas fotos de Gabriella y Fleming de las que nos habló. Ahí tiene otro indicio.
– Ninguna de ambas cosas es ilegal. Cuestionables, tal vez. De mal gusto, seguro. Pero ilegales no.
Barbara bufó y volvió a su silla. Se dejó caer en ella.
– Perdone, inspector, pero ¿le dio nuestro pequeño Hugh la impresión de que no se rebajaría a algo de tan mal gusto como el asesinato? ¿Cuándo fue, antes de que hablara sobre el increíble talento de su mujer para la felación, o después de que saliera con esa tía y le diera un buen pellizco en el culo, por si éramos demasiado lerdos para adivinar lo que había entre ellos?
– No le estoy descartando.
– Bien, alabado sea Dios.
– Pero aceptar a Patten como asesino premeditado de Fleming presupone que sabía dónde estaba Fleming el miércoles por la noche. Lo ha negado.No estoy convencido de que podamos demostrar lo contrario.
Lynley devolvió las fotografías e informes a la carpeta. Se quitó las gafas y se frotó ambos lados de la nariz.
– Si Fleming telefoneó a Gabriella y dijo que le esperara -señaló Barbara-, ella pudo telefonear a Patten e informarle. No de una forma deliberada, por supuesto, ni con la intención de que Patten acudiera corriendo para hacer picadillo a Fleming. Una especie de «chúpate ésa, Hugh». Coincide con lo que nos contó sobre ella. Había otros tíos que la deseaban, y aquí está la prueba.
Lynley reflexionó sobre las palabras de su sargento.
– El teléfono -dijo en tono pensativo.
– ¿Qué pasa con él?
– La conversación que Fleming sostuvo con Molli-son. Tal vez le habló de sus planes.
– Si piensa que una llamada telefónica es la clave, su familia también debía saber adonde iba Fleming. Tuvo que cancelar el viaje a Grecia, ¿no? O al menos aplazarlo. Les diría algo. Tuvo que decirles algo, puesto que su hijo…, ¿cómo se llama?
Lynley repasó las notas de Barbara y volvió dos páginas más.
– Jimmy.
– Exacto. Jimmy no telefoneó a la señora White-law el miércoles, cuando su padre no apareció. Y si Jimmy sabía el motivo de la cancelación, debió decírselo a su madre. Eso sería lo lógico. Suponía que el chico se iba, y no fue así. Debió preguntar qué había pasado. Él se lo explicó. ¿Adonde nos lleva eso?
Lynley sacó una libreta del cajón superior del escritorio.
– Mollison -escribió-. Mujer de Fleming. Su hijo.
– Patten -añadió Barbara.
– Gabriella -terminó Lynley. Subrayó el nombre una vez, y después otra. Se lo pensó, y volvió a subrayarlo.
Bárbara le contempló un momento.
– En cuanto a Gabriella -dijo-, no sé, inspector. Es absurdo. ¿Qué hizo? ¿Cargarse a su amante y largarse a continuación en el coche del muerto? Demasiado fácil. Demasiado evidente. ¿Qué tiene en lugar de cerebro, si hizo algo semejante? ¿Algodón mojado?
– Según Patten.
– Volvemos a él. ¿Lo ve? Es la dirección natural.
– Tiene motivos suficientes. En cuanto a lo demás… -Lynley indicó la carpeta y las fotografías-, habrá que ver cómo se acumulan las pruebas. La policía científica de Maidstone habrá terminado con la casa a media mañana. Si hay algo que encontrar, es probable que lo descubran.
– Al menos, sabemos que no fue suicidio -dijo Barbara.
– No lo fue, pero puede que tampoco fuera asesinato.
– No me dirá que fue un accidente. Piense en el cigarrillo y las cerillas que Ardery descubrió en la butaca.
– No digo que fuera un accidente. -Lynley bostezó, apoyó la barbilla en la palma. Hizo una mueca cuando la barba incipiente de su cara debió darle una idea de la hora que era-. Necesitaremos la matrícula del coche de Fleming. Haremos circular la descripción. Verde, dijo la señora Whitelaw. Un Lotus. Un Lotus 7, posiblemente. Los documentos estarán en algún sitio. En la casa de Kensington, diría yo.
– Exacto. -Barbara cogió su libreta y garrapateó un recordatorio-. ¿Se fijó en la segunda puerta de su dormitorio, por casualidad, en casa de la Whitelaw?
– ¿El dormitorio de Fleming?
– Junto al ropero. ¿La vio? Un albornoz colgaba de un gancho.
Lynley contempló la puerta de la oficina intentando recordar.
– De velludillo pardo -dijo-, a rayas verdes. Sí. ¿Qué pasa con él?
– El albornoz no, la puerta. Conduce a la habitación de ella. De ahí saqué el cubrecama.
– ¿El dormitorio de la señora Whitelaw?
– Interesante, ¿verdad? Cuartos contiguos. ¿Qué le sugiere eso?
Lynley se levantó.
– Dormir -dijo-. Es lo que ambos deberíamos estar haciendo en este momento. -Cogió los informes y fotografías y se los puso bajo el brazo-. Vámonos, sargento. Habrá que madrugar.
Cuando Jeannie ya no pudo retrasarlo más, subió la escalera. Había lavado los platos de la cena que nadie había comido. Había doblado el paño de cocina sobre la barra que había a un lado de la nevera, justo debajo de una exposición de los trabajos escolares de Stan y un alegre boceto de uno de los pájaros de Sharon. Había limpiado los fogones y secado el viejo hule rojo que servía para cubrir la mesa de la cocina. Después, se había incorporado y, sin querer, le había recordado metiendo el dedo en un agujero del hule.
– No eres tú, nena -dijo-. Soy yo. Es ella. Es desear algo con ella y no saber qué es, sentirme mal por ti y los chicos, sentados aquí a la espera de mi decisión sobre todos vosotros. Estoy pasando una mala temporada, Jeannie, ¿no lo comprendes? Oh, maldita sea, Jeannie, no llores. Ven, por favor. Detesto verte llorar.
Recordó que, sin quererlo, los dedos de Kenny secaron sus mejillas, cerró la mano sobre su muñeca, rodeó su espalda con los brazos, apretó la boca contra la suya.
– Por favor, por favor -suplicó-. No nos lo pongas más difícil, Jean.
Pero no podía hacerlo.
Barrió el suelo para alejar la imagen de su mente. Restregó el fregadero. Limpió el interior del horno. Incluso bajó las cortinas de la ventana para darles una buena lavada, pero no podía hacerlo a una hora tan intempestiva, de manera que las dobló de cualquier manera, las dejó sobre una silla y comprendió que había llegado el momento de ver a sus hijos.
Subió la escalera poco a poco y combatió el cansancio que enviaba temblores a sus piernas. Se detuvo en el cuarto de baño y se mojó la cara con agua fría. Se quitó el delantal, se puso la bata verde, dejó resbalar los dedos sobre su estampado de rosas entrelazadas y se soltó el pelo. Lo había llevado recogido demasiado tiempo, echado hacia atrás para pasar la mañana en Crissys, y tampoco se lo había soltado cuando la policía llegó para trasladarla a Kent. Le dolió el cuero cabelludo cuando lo liberó de su horquilla amarilla. Dio un respingo y sintió que sus ojos se humedecían cuando lo dejó resbalar alrededor de su cara y orejas. Se sentó en el retrete, pero no para orinar, sino para ganar tiempo.
¿Qué más podía decirles?, se preguntó. Durante los últimos cuatro años había intentado devolver su padre a sus hijos. ¿Qué podía decirles ahora?
– Hemos estado separados más tiempo del suficiente, Jean -dijo él-. Podemos conseguir el divorcio sin culpar a ninguno de los dos.
– Yo te he sido fiel, Kenny -había contestado ella. Estaba al otro lado de la cocina, lo más lejos posible de él, y el borde del fregadero se hundía en su espalda. Era la primera vez que utilizaba la palabra tan temida por ella desde el día en que les dejó-. Nunca me he acostado con otro tío. Nunca. Ni una vez en mi vida.
– No esperaba que me fueras fiel. Nunca te lo pedí después de marcharme, ¿verdad?
– Hice unos votos, Kenny. Dije hasta la muerte. Dije que te daría de todo corazón lo que quisieras de mí. No puedes decir que he roto mi promesa.
– No lo he dicho.
– Entonces, explícame por qué, y sé sincero conmigo, Kenny. Deja ya el rollo de encontrarte a ti mismo. Vayamos al grano. ¿A quién te estabas follando a escondidas y ahora quieres follarte legalmente?
– Por favor, nena. No es una cuestión de follar.
– ¿No? Entonces, ¿por qué te has ruborizado hasta las orejas? ¿A quién te estás cepillando ahora? ¿Qué me dices de la señora Whitelaw? ¿Le cambias el aceite dos veces a la semana?
– No seas tonta, ¿vale?
– Fuimos a una iglesia, tú y yo. Dijimos hasta que la muerte nos separe.
– Teníamos diecisiete años. La gente cambia. Es inevitable.
– Yo no he cambiado. -Respiró hondo para combatir la sensación de sequedad en su boca. Lo peor, pensó, no era saber lo que ya sabía, sino carecer de un nombre y una cara contra los que poder dirigir la fuerza de su odio-. Yo he sido sincera contigo, Kenny. Tú me debes eso, como mínimo. ¿A quién te estás follando, ahora que ya no me follas?
– Jean…
– No es la forma correcta de describirlo, ¿verdad?
– Lo que falla entre nosotros no es la cuestión sexual. Nunca lo fue, y tú lo sabes.
– Tenemos tres hijos. Tenemos una vida aquí. Al menos, la teníamos hasta que la señora Whitelaw nos la robó.
– Esto no tiene nada que ver con Miriam.
– ¿Ahora es Miriam? ¿Desde cuándo es Miriam? ¿Es Miriam a plena luz del día, o solo en la oscuridad, cuando no te hace falta mirar la masa fofa que estás meneando?
– Por los clavos de Cristo, Jean. Piensa un poco, ¿quieres? No me acuesto con Miriam Whitelaw. Es una anciana.
– Entonces, ¿con quién? Dímelo. ¿Con quién?
– No me estás escuchando. No es un problema de sexo.
– Oh, claro. ¿Pues de qué? ¿Te has volcado en la religión? ¿Has encontrado a alguien con quien cantar himnos los domingos por la mañana?
– Se ha abierto un abismo entre nosotros que no debería existir. Ese ha sido siempre el problema.
– ¿Qué abismo? ¿Cuál?
– No lo ves, ¿verdad? De ahí viene todo.
Jean rió, aunque ella misma reconoció que era un sonido chillón y nervioso.
– Estás chiflado, Kenny Fleming. Dime qué otra pareja ha conseguido la mitad que nosotros desde que teníamos doce años.
Kenny meneó la cabeza. Parecía cansado y resignado.
– Ya no tengo doce años. Necesito algo más. Necesito una mujer con la que pueda compartirlo todo. Tú y yo…, tú y yo…, nos entendemos en algunas cosas, pero en otras no, sobre todo en las que importan fuera del dormitorio.
Jeannie sintió que el borde del fregadero arañaba carne y hueso. Se irguió en toda su estatura.
– Hay hombres que caminarían sobre carbones al rojo vivo para conseguir a alguien como yo.
– Lo sé.
– Entonces, ¿en qué soy deficiente?
– No he dicho que fueras deficiente.
– Has dicho que tú y yo nos entendemos en algunas cosas, pero en otras no. ¿En qué? Dímelo ahora mismo.
– Nuestros intereses. Lo que hacemos. Lo que nos importa. Lo que hablamos. Nuestros planes. Lo que deseamos en la vida.
– Siempre fuimos al unísono. Ya lo sabes.
– Al principio sí, pero nos hemos ido alejando. Has de verlo. Es que no quieres admitirlo.
– ¿Quién te ha dicho que no nos entendíamos? ¿Es ella? ¿La señora Whitelaw te está llenando la cabeza de chorradas? Porque ella me odia, Kenny. Desde siempre.
– Ya te he dicho que esto no tiene nada que ver con Miriam.
– Me culpa por apartarte de la escuela. Vino a Bi-llingsgate cuando estaba embarazada de Jimmy.
– Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora.
– Dijo que arruinaría tu vida si tú y yo nos casábamos.
– Es agua pasada. Olvídalo.
– Dijo que no serías nada si dejabas.la escuela.
– Es nuestra amiga. Solo estaba preocupada por nosotros.
– ¿Nuestra amiga, dices? Quería que me deshiciera del niño. Quería que abortara. Quería que yo muriera. Siempre me ha tenido manía, Kenny. Siempre…
– ¡Basta! -Golpeó la mesa con la mano. El salero de cerámica (en forma de oso polar para hacer juego con el pimentero en forma de pantera) cayó al suelo y se estrelló contra una pata de la mesa. Se rompió, y un chorro blanco se desparramó sobre el linóleo verde. Kenny lo recogió. Se partió en dos pedazos en su mano. Más sal resbaló como arena blanca entre sus dedos-. Estás muy equivocada acerca de Miriam -dijo, sin mirarla-. Ha sido buena conmigo. Ha sido buena con nosotros. Contigo. Con los niños.
– Entonces, dime quién es mejor que yo para ti.
Dibujó garabatos en la sal. Borró los dibujos con la mano. Volvió a dibujar.
– Escucha, nena, no es una cuestión de follar. -No hablaba a ella, sino a la sal. Por el tono de su voz, Jean adivinó que había decidido contarle la verdad. Por la postura de su cabeza y sus hombros, supo que la verdad iba a ser peor de lo que imaginaba-. No es una cuestión de sexo -repitió-. ¿Comprendido?
– Ah -dijo ella, con una frivolidad que no sentía-. No es una cuestión de sexo. ¿Ahora eres cura, Kenny?
– Muy bien. Me he acostado con ella, sí. Nos hemos ido a la cama, pero no es una cuestión de sexo. Es más que eso. Es… -Hundió el canto de su mano en la sal. Lo movió de un lado a otro. La barrió hacia el borde roto del salero, derramó la sal que quedaba, la vio caer y volvió a barrerla-. Es una cuestión de deseo -terminó.
– ¿Y eso no es lo mismo que sexo? Por favor, Kenny.
Él la miró y Jean sintió que sus dedos se congelaban. Nunca había visto su rostro tan torturado.
– Nunca había sentido algo igual -dijo-. Quiero conocerla de todas las maneras posibles. Quiero poseerla. Quiero ser ella. Eso es lo que pasa.
– Qué chorrada.
Jeannie intentó que su tono fuera desdeñoso, pero sonó asustado.
– Me he encogido, Jean, como si me hubieran metido en una olla hasta hervir por completo. Solo queda el núcleo. Y el núcleo es deseo. De ella. La deseo. No puedo pensar en nada más.
– Estás diciendo tonterías, Kenny.
Él apartó la vista.
– Ya sabía que no me entenderías.
– Espero que ella sí. La señorita Fulana de Tal.
– Sí, me entiende.
– ¿Quién es? ¿Quién es esa a la que tanto deseas?
– ¿Qué más da?
– A mí sí me importa, y me debes el nombre. Si todo ha terminado entre nosotros, como tú quieres.
Kenny sólo dijo «Gabriella» en voz baja, y lo repitió en un suspiro, con la cabeza apretada contra los puños. La sal derramada sobre el hule destellaba en sus muñecas como diminutas pecas blancas.
Jeannie no necesitó oír más. El apellido sobraba. Experimentó la sensación de que le había clavado un hacha, como un matarife, corta carne. Se acercó a la mesa, aturdida.
– ¿Gabriella Patten es esa a la que quieres conocer de todas las maneras, poseer, ser como ella? -Se derrumbó en una silla-. No te lo permitiré.
– No entiendes… No sabes… No puedo explicártelo.
Se dio unos golpecitos en la frente con el puño, como si quisiera escudriñar en su cerebro.
– No, si ya lo sé, y moriré antes que verte con ella, Kenny.
Pero no había ocurrido de esa forma. La muerte había llegado, pero el cadáver no había sido el previsto. Jeannie apretó con fuerza los ojos hasta que vio lucecitas. Cuando supo que iba a poder hablar con voz normal, en caso necesario (y rezó para que no fuera así), salió del cuarto de baño.
Sharon no estaba dormida. Jeannie abrió unos centímetros la puerta de su dormitorio y vio que estaba sentada en la cama, al lado de la ventana. Estaba tejiendo. No había encendido la luz. Estaba encorvada como un jorobado, las agujas entrechocaban entre sí y retorcían el hilo, mientras ella susurraba, «Bordar. Tejer. Sí. Y otra vez». Sobre las sábanas serpenteaba la bufanda en la que había trabajado el mes pasado. Era para su papá, un regalo de cumpleaños fuera de temporada que Kenny habría llevado para complacer a su hija, indiferente al clima, cuando hubiera abierto el paquete a finales de junio.
Cuando Jeannie abrió del todo la puerta, Sharon no la miró. Su cara estaba tensa a causa de la concentración, pero como no se había puesto las gafas, estaba obteniendo un completo desastre.
Las gafas estaban sobre la mesita de noche, junto a los prismáticos con los que Sharon observaba a los pájaros. Jeannie las cogió, pasó las yemas de los dedos sobre las patillas y pensó en la edad que debería tener su hija para que le permitieran llevar lentillas. Había pensado en preguntárselo a Kenny cuando se enteró de que tres gamberros del colegio se burlaban de Sharon y la llamaban Ojos de Sapo. La consulta, de hecho, era innecesaria, porque Jeannie sabía la respuesta que habría obtenido. Kenny se habría precipitado a comprar las lentillas de inmediato, habría enseñado a Sharon a utilizarlas, y se habría reído de los estúpidos muchachos que solo se sentían hombres cuando se burlaban de una niña de catorce años.
– Bordar, bordar, bordar -susurró Sharon-. Tejer, bordar, bordar, bordar.
Jeannie le extendió las gafas.
– ¿Las necesitas, Shar? ¿Quieres que encienda la luz? A oscuras no puedes ver bien lo que haces, ¿verdad?
Sharon sacudió la cabeza con furia.
– Tejer -dijo-. Bordar, bordar, bordar.
Las agujas sonaban como pájaros al picotear.
Jeannie se sentó en el borde de la cama de su hija. Acarició la bufanda. Estaba apelmazada en el centro y deformada en los bordes. Aún era peor el trabajo que las agujas estaban ejecutando aquella noche.
– A papá le habría gustado, cariño -dijo Jeannie-. Se habría sentido orgulloso. -Alzó la mano para tocar el pelo de su hija, pero terminó el gesto alisando las mantas-. Tendrías que intentar dormir. ¿Quieres venir conmigo?
Sharon meneó la cabeza.
– Tejer -murmuró-. Bordar, bordar, tejer.
– ¿Quieres que me quede aquí? Si te apartas, rae sentaré contigo un rato. -Quería decir: «La primera noche es la peor, cuando el dolor te da ganas de golpearte la cabeza contra la ventana». En cambio, dijo-: Quizá iremos al río mañana. ¿Qué te parece? Intentaremos ver uno de esos pájaros que andas buscando. ¿Cómo se llaman, Shar?
– Tejer -susurró Sharon-. Tejer, tejer, bordar.
– Era un nombre raro.
Sharon desenrolló más hilo de la madeja. Lo retorció alrededor de su mano. No lo miró, ni tampoco a su labor. Tenía la espalda encorvada sobre la labor, pero sus ojos estaban fijos en la pared, donde había clavado docenas de bosquejos de pájaros.
– ¿Quieres ir al río, cariño, a ver más pájaros? ¿Te llevarás el cuaderno de dibujo? ¿Quieres que nos llevemos la comida?
Sharon no contestó. Se acomodó de lado, de espaldas a su madre, y continuó tejiendo. Jeannie la contempló un momento. Trazó con la mano la curva de su hombro, sin tocarla.
– Sí -dijo-. Bien. Es una buena idea. Intenta dormir, cariño.
Fue a la habitación de sus hijos, al otro lado del pasillo.
Olía a humo de cigarrillo, cuerpos sin lavar y ropa sucia. Stan dormía en una cama, protegido por todas partes por una hilera de animales disecados que montaban guardia, entre los cuales se había acurrucado, con las mantas alrededor de los tobillos y la mano hundida dentro del pijama.
– Stan se la pela cada noche. No necesita un buen amigo. Ya tiene a su picha.
Las palabras de Jimmy llegaron desde el lugar más oscuro de la habitación, donde el olor era más intenso y un fugaz resplandor rojizo iluminaba un fragmento de labio y el nudillo de un dedo. Jeannie dejó la mano de Stan donde estaba y le cubrió con las mantas.
– ¿Cuántas veces hemos hablado de lo de fumar en la cama, Jim? -preguntó en voz baja.
– No me acuerdo.
– ¿No te quedarás satisfecho hasta que quemes la casa?
El chico resopló a modo de respuesta.
Jeannie descorrió las cortinas de la ventana y subió un poco la hoja batiente para que entrara algo de aire fresco. La luz de la luna cayó sobre los cuadrados de alfombra pardos, y dibujó un sendero que conducía al naufragio de un clíper caído de costado, con los tres mástiles arrancados y una cavidad del tamaño de un pie que hundía su popa.
– ¿Qué ha pasado aquí? -preguntó Jeannie.
Se agachó sobre el modelo. Era una ruina de madera de balsa cortada y pintada a mano, la copia adorada por Jimmy del Cutty Sark. Tras meses dedicados a su construcción, había sido el orgullo de padre e hijo, que habían pasado horas y días a la mesa de la cocina, diseñando, cortando, pintando, pegando.
– ¡Oh, no! -exclamó en voz baja-Jim, lo siento. ¿Stan ha…?
Jimmy lanzó una risita despectiva. Jeannie levantó la vista. El tabaco quemado alumbró y se apagó. Oyó el silbido del humo al salir de su nariz.
– Stan no lo ha hecho -contestó Jimmy-. Stan está demasiado ocupado pelándosela para pensar en limpiar la casa. Son cosas de crios, en cualquier caso. ¿Quién las necesita?
Jeannie desvió la vista hacia la librería que corría bajo la ventana. En el suelo yacían las ruinas del Golden Hind. Al lado, el Gipsy Moth IV. Más allá, los restos del Victory, mezclados con las piezas de una nave vikinga y una galera romana.
– Pero tú y papá -empezó inútilmente Jeannie-. Jimmy, tú y papá…
– ¿Sí, mamá? ¿Papá y yo qué?
Qué extraño, pensó, que aquellos fragmentos de madera, trozos de hilo y cuadrados de tela le dieran ganas de llorar. La muerte de Kenny no lo había conseguido. Ver su cadáver desnudo no lo había conseguido. Las luces de los flashes y las preguntas de los periodistas no lo habían conseguido. Había comunicado sin la menor emoción a Sharon y Stan que su padre había muerto, pero ahora, cuando su vista tomó nota de los barcos destrozados, se sintió tan rota como las ruinas diseminadas sobre la alfombra.
– Eso era lo que te quedaba de él -dijo-. Estos barcos. Son tuyos y de papá. Estos barcos.
– El cabrón ha muerto, ¿no? Es inútil guardar recuerdos en casa. Tendrías que haber tirado esta mierda tú misma, mamá. Fotos, ropas, libros. Bates viejos. Su bici. Tirarlo todo. ¿Quién lo necesita?
– No hables así.
– No pensarás que guardaba recuerdos de nosotros, ¿verdad? -Jimmy se inclinó hacia la luz de la luna. Enlazó las manos sobre sus rodillas huesudas y tiró la ceniza sobre el cubrecama-. No quería recuerdos dé la mujer y los niños en un momento crucial, ¿verdad? Podían interponerse en su camino. Fotos de nuestras jetas sobre la mesita de noche. Eso perjudicaría a su vida amorosa. Un mechón de nuestro pelo en un broche prendido a su uniforme de criquet. Estorbaría sus movimientos durante el jodido partido. Uno de los dibujos de pájaros de Sharon. Uno de los ositos de Stan. -La punta encendida del cigarrillo tembló como una luciérnaga-. O una de tus baratijas holandesas que tanta gracia le hacían. O esa estúpida jarra en forma de vaca que vierte leche como si estuviera enferma. Podría utilizarla por las mañanas con sus cereales, ¿no? Solo que cuando sirviera la leche y pensara en ti, levantaría la vista y vería a otra persona. No. -Se apoyó sobre el codo y aplastó el cigarrillo en un costado de la calavera de broma que brillaba en la oscuridad-. No quería fragmentos de su vida anterior mezclados con la nueva. No. Nunca. Nuestro papá, no. En absoluto.
Jeannie le olía desde el otro extremo de la habitación. Se preguntó cuándo se habría duchado por última vez. Hasta olía su aliento, fétido por culpa del humo de sus cigarrillos.
– Tenía fotos de vosotros -dijo-. ¿Te acuerdas que vino a recogerlas? Las enmarcó, pero equivocó la medida de los marcos. Demasiado grandes o demasiado pequeños. Sobre todo, demasiado grandes, porque Shar cortó papel para llenar los huecos. Tú le ayudaste. Elegiste las tuyas que él quería.
– ¿Sí? Bueno, entonces era un crío, ¿no? Un mocoso impertinente. Esperaba que papá volvería si le lamía bien los zapatos. Menuda broma. Qué mamonada. Me alegro…
– No lo creo, Jim.
– ¿Por qué? ¿Qué sientes tú, mamá? -Su pregunta era tensa. La repitió y añadió-: ¿Lamentas que haya muerto?
– Estaba pasando una mala temporada. Intentaba aclarar sus ideas.
– Sí. ¿No nos pasa a todos? Pero no nos comemos el tarro mientras nos tiramos a un putón, ¿verdad?
Jeannie se alegró de estar en la oscuridad. Ocultaba y protegía, pero las sombras eran traicioneras. Al tiempo que él no la podía ver con claridad y, por tanto, ignoraba que sus palabras eran como pequeños ganchos que se clavaban en las mejillas de su madre, Jeannie tampoco podía verle, de la forma que una madre necesita ver a su hijo cuando hay que contestar a una pregunta, y todo lo que una madre aprecia más en su vida se juega en la respuesta que él le dé.
Pero no podía formular esa pregunta, de manera que replicó con otra.
– ¿Qué intentas decir?
– Sabía todo sobre papá. Todo sobre la rubia de anuncio. Todo sobre la gran indagación en su alma que llevaba a cabo papá mientras se la tiraba como si fuera una cabra. Se buscaba a sí mismo. Qué hipócrita.
– Lo que hacía con… -Jeannie no podía decir el nombre a su hijo. Confirmar lo que Jimmy acababa de decir por hablar más de la cuenta era pedirle demasiado en aquel momento. Hundió las manos en los bolsillos de la bata y se serenó. Su mano derecha encontró un pañuelo de papel arrugado, y la izquierda un peine al que faltaban algunos dientes-. Eso no tenía nada que ver contigo, Jimmy. Era una cuestión entre tu padre y yo. Te quería como siempre, y también a Shar y Stan.
– Por eso fuimos de paseo por el río como nos había prometido, ¿verdad, mamá? Alquilamos el camarote de aquel crucero, como siempre había dicho, y zarpamos Támesis arriba. Vimos las esclusas. Vimos los cisnes. Nos detuvimos en Hampton Court y recorrimos el laberinto. Hasta saludamos a la reina, que estaba en el puente de Windsor, esperando a que pasáramos y nos quitáramos el sombrero.
– Quería llevaros al río. No creas que olvidó…
– Y a la regata de Henley. También fuimos, ¿verdad? Todos disfrazados con nuestros trajes de los domingos. Llevábamos una cesta con nuestra comida favorita. Patatas fritas para Stan. Cocoa Pops para Shar. McDonald's para mí. Y cuando terminamos, fuimos al gran viaje de cumpleaños: las islas griegas, el crucero, papá y yo solos.
– Jim, tenía que aclararse. Papá y yo estuvimos juntos desde que éramos niños. Necesitaha tiempo para saber si quería seguir, pero seguir conmigo, conmigo, no con vosotros. Papá no había cambiado con respecto a vosotros.
– Ah, vale, mamá. No había cambiado. Como que ella no se habría hartado de nosotros. Stan se la pelaría en su habitación los fines de semana, Shar clavaría sus dibujos de pájaros en el papel pintado, y yo le dejaría perdidas de grasa del motor sus alfombras. Tenernos como hijastros habría sido la gran alegría de su vida. De hecho, creo que no dejó marchar de casa a papá hasta que le aseguró que íbamos incluidos en el lote. -Se quitó a patadas las Doc Martens. Cayeron al suelo con un ruido sordo. Ahuecó la almohada y se recostó contra la cabecera de la cama. Su cara quedó oculta entre las sombras más espesas-. Debe de estar desesperada, nuestra rubia de anuncio. ¿Tú qué crees, mamá? Papá ha estirado la pata y es una auténtica pena, ¿verdad?, porque ya no se lo puede cepillar cuando le de la gana, pero lo peor de todo es que ya no podremos ser sus hijastros. Apuesto a que está realmente afligida por eso.
Lanzó una risita en voz baja.
Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Jeannie, Los dedos de la mano izquierda buscaron el peine de sü bolsillo y se hundieron en los huecos entre los dientes.
– Jimmy -dijo-, quiero preguntarte una cosa.
– Pregunta, mamá. Pregunta lo que quieras, pero yo no me he revolcado con ella, si es eso lo que quieres saber. Papá no era de los que compartían las pertenencias.
– Sabías quién era ella.
– Tal vez.
Aferró el pañuelo de papel con la mano derecha. Comenzó a desgarrarlo en el bolsillo. No quería saber la respuesta, porque ya la sabía. De todos modos, hizo la pregunta.
– Cuando anuló el crucero, ¿qué te dijo? Dímelo, Jim. ¿Qué dijo?
La mano de Jimmy surgió de las sombras. Buscó algo cerca de la calavera de broma. Una llamarada siguió a un siseo, y le vio sujetar la cerilla encendida cerca de su cara pálida. El chico no dejó de mirarla mientras la cerilla se iba apagando. Cuando la llama lamió sus dedos, ni siquiera pestañeó. Tampoco contestó.
Lynley encontró por fin un hueco en Sumner Place. Karma de aparcamiento, lo habría llamado la sargento Havers. Él no estaba tan seguro. Durante diez minutos había recorrido Fulham Road de arriba abajo, dado la vuelta a la estación de South Kensington, y había llegado a conocer mejor de lo que nunca había soñado el edificio restaurado de la Michelin en Brompton Cross. Estaba a punto de rendirse y marchar a casa, cuando pasó una vez más por Sumner Place y vio que un Morgan antiguo dejaba un espacio libre a menos de veinte metros del lugar al que se dirigía: Onslow Square.
La madrugada era agradable, y solo algún ocasional rugido de automóvil, procedente de Oíd Brompton Road, rompía el silencio perfecto. Bajó por Sumner Place, cruzó cerca de una pequeña capilla situada al final de la calle y entró en Onslow Square.
Todas las luces, salvo una, estaban apagadas en el piso de Helen. Había dejado una lámpara encendida en el salón, justo en el interior del pequeño balcón que daba a la plaza. Sonrió cuando la vio. Helen le conocía mejor que nadie; incluido él.
Entró en el edificio, subió la escalera, abrió la puerta del piso. Helen había estado leyendo antes de caer dormida, porque había un libro abierto sobre el cubrecama, boca abajo. Lo cogió, intentó y no consiguió leer el título en la oscuridad casi absoluta de la habitación, lo dejó sobre la mesita de noche y utilizó el brazalete de oro a modo de punto. La examinó.
Estaba tendida de lado, con la mano derecha bajo la mejilla, las pestañas oscuras extendidas sobre la piel. Tenía los labios fruncidos, como si sus sueños exigieran concentración. Un rizo de su cabello se curvaba desde la oreja hasta la comisura de la boca, y cuando él lo apartó de su cara, Helen se removió, pero sin despertarse. Lynley sonrió. Nunca había conocido a alguien que durmiera tan profundamente.
– Alguien podría entrar, llevarse todas tus cosas, y ni te enterarías -le había dicho, exasperado, tras comprobar que el sueño de los muertos de Helen contrastaba con sus interminables vueltas y vueltas de los vivos-. Por el amor de Dios, Helen, es algo enfermizo. Más que dormir, pierdes la conciencia. Creo que deberías consultar el problema a un especialista.
Ella rió y palmeó su mejilla.
– Es la ventaja de tener la conciencia completamente tranquila, Tommy.
– De mucho te va a servir si una noche se incendia el edificio. Ni siquiera la alarma te despertaría, ¿verdad?
– Es probable. Qué idea tan horrible. -Su rostro se ensombreció un momento, y luego se iluminó- Ah, pero a ti sí, ¿verdad? Lo cual sugiere que debería considerar la idea de no dejarte.
– ¿Ya lo haces?
– ¿Qué?
– Considerarla.
– Más de lo que piensas.
– ¿Y?
– Pues deberíamos cenar. Tengo un pollo perfecto. Patatas nuevas. Haricots verts. Un Pinot grigio para empinar el codo.
– ¿Has preparado la cena?
Aquello sí que era una novedad. Una dulce visión de la vida doméstica, pensó.
– ¿Yo? -Helen rió-. Por Dios, Tommy, no hay nada cocinado. Oh, miré y miré en un libro de Simón. Deborah me indicó un par de recetas que no parecían un reto para mis limitados talentos culinarios, pero todo me pareció muy complicado.
– Solo es pollo.
– Sí, pero la receta exigía que lo dragara *. Dragarlo, por el amor de Dios. ¿No es eso que hacen en los pantanos? ¿No están dragando siempre los canales o algo por el estilo? ¿Cómo se puede hacer eso a un pollo?
– ¿Tu imaginación no te lo dijo?
– Ni siquiera quiero repetir lo que mi imaginación sugirió. Destruiría tu apetito para siempre.
– Lo cual no sería una mala idea, si albergo la esperanza de comer pronto.
– Estás decepcionado. Yo te he decepcionado. Lo siento, querido. Soy una completa inutilidad. No sé cocinar
– No te estás presentando a una prueba para un papel de una novela de Jane Austen.
– Me duermo en los conciertos. No sé decir nada inteligente sobre Shakespeare, Pinter o Shaw. Pensaba que Simone de Beauvoir era algo de beber. ¿Cómo puedes aguantarme?
Esa era la cuestión, exactamente. No tenía respuesta.
– Somos tal para cual, Helen -dijo a la forma dormida-. Somos alfa y omega. Somos positivo y negativo. Somos una pareja hecha en el cielo.
Sacó el pequeño estuche del bolsillo de la chaqueta y lo dejó sobre la novela, en la mesita de noche. Porque, al fin y al cabo, aquella era la noche. Lograré que el momento sea completamente memorable, había pensado. Romance al ciento por ciento. Hazlo con rosas, velas, caviar, champagne. Música de fondo. Séllalo con un beso.
Solo era posible la última opción. Se sentó en el borde de la cama y acercó los labios a la mejilla de Helen. Esta se removió, frunció el entrecejo. Se dio la vuelta. Él la besó en la boca.
– ¿Vienes a la cama? -murmuró Helen, sin abrir los ojos.
– ¿Cómo sabes que soy yo? ¿Es una invitación que extiendes a cualquiera que aparece en tu dormitorio a las dos de la mañana?
Helen sonrió.
– Solo si promete algo.
– Entiendo.
Abrió los ojos. Oscuros como su pelo, en contraste con la piel, eran como la noche. Helen era sombras y luz de luna.
– ¿Cómo ha ido? -preguntó en voz baja.
– Complicado -contestó Lynley-. Un jugador de criquet. Del equipo inglés.
– Criquet -murmuró Helen-. Ese juego horrible. ¿Alguien es capaz de entenderlo?
– Por suerte, no será necesario para el caso.
Helen volvió a cerrar los ojos.
– Ven a la cama, pues. Añoro tus ronquidos en mi oído.
– ¿Ronco?
– ¿Nadie se había quejado antes?
– No. Y yo pensaba… -Comprendió la trampa cuando los labios de Helen se curvaron en una sonrisa-. Se supone que deberías estar más que medio dormida.
– Lo estoy, lo estoy. Tú también deberías estarlo. Ven a la cama, querido.
– A pesar…
– De tu siniestro pasado. Sí. Te quiero. Ven a la cama y dame calor.
– No hace frío.
– Fingiremos.
Lynley levantó la mano de Helen, besó la palma, enredó los dedos con los suyos. Ella no apretó con mucha fuerza. Se estaba durmiendo otra vez.
– No puedo -dijo-. He de levantarme temprano.
– Bah -murmuró ella-. Puedes poner el despertador.
– No me gustaría. Me distraes demasiado.
– No es un buen augurio para nuestro futuro, ¿verdad?
– ¿Tenemos futuro?
– Ya sabes que sí.
Lynley besó sus dedos y le deslizó la mano debajo de las sábanas. En un acto reflejo, ella se puso de costado otra vez.
– Felices sueños -dijo Lynley.
– Hummm. Sí.
Le besó la sien, se levantó y caminó hacia la puerta.
– ¿Tommy?
Era algo más que un murmullo.
– ¿Sí?
– ¿Por qué has venido?
– Te he dejado algo.
– ¿Para desayunar?
Él sonrió.
– No, para desayunar no. Ya te las arreglarás.
– Entonces, ¿qué?
– Ya lo verás.
– ¿Por qué lo has hecho?
Una buena pregunta. Dio la respuesta más razonable.
– Por amor, supongo.
Y por la vida, pensó, y todas sus malditas complicaciones.
– Qué amable. Eres muy considerado, querido.
Se removió bajo las sábanas, en busca de la postura más cómoda posible.
Lynley se quedó en la puerta, a la espera del momento en que su respiración se hiciera más profunda. La oyó suspirar.
– Helen -susurró.
Su respiración no se alteró.
– Te quiero -dijo.
Su respiración no se alteró.
– Cásate conmigo.
Su respiración no se alteró.
Tras haber cumplido la obligación que se había autoimpuesto para el fin de semana, cerró la puerta y dejó que soñara sus sueños.
Capítulo 7
Miriam Whitelaw no habló hasta que cruzaron el río y se internaron en New Kent Road.
– Nunca ha existido una forma cómoda de llegar a Kent desde Kensington, ¿verdad? -dijo, como si se disculpara por las molestias que les estaba causando.
Lynley la miró por el retrovisor, pero no contestó. La sargento Havers estaba encorvada a su lado y murmuraba en el teléfono del coche, mientras comunicaba al agente detective Winston Nkata, de New Scotland Yard, la matrícula y la descripción del Lotus-7 de Kenneth Fleming.
– Hazlo circular -dijo-, y envíalo por fax a las comisarías del distrito… ¿Qué? Lo preguntaré. -Levantó la cabeza y habló a Lynley-. ¿Se lo damos también a la prensa? -Lynley asintió-. Adelante -dijo a Nkata-, pero nada más de momento, ¿entendido? Estupendo -Dejó el teléfono en su sitio y se reclinó en el asiento. Inspeccionó la calle congestionada y suspiró-. ¿Dónde demonios va todo el mundo?
– Fin de semana -contestó Lynley-. Buen tiempo.
Estaban atrapados en un éxodo masivo de la ciudad al campo. En algunos tramos se circulaba con normalidad, y en otros se producían retenciones. Llevaban unos cuarenta minutos de viaje. Primero, habían avanzado a paso de tortuga hasta el Embank-ment, después hasta el puente de Westminster, y de allí hacia la masa urbana continua que comprende el sur de Londres. Todo prometía que tardarían bastante más de otros cuarenta minutos en llegar a los Springburns.
Habían dedicado la primera hora de su jornada a examinar los papeles de Kenneth Fleming. Algunos estaban mezclados con otros pertenecientes a la señora Whitelaw, apretujados en los cajones de un escritorio del saloncito, situado en la planta baja de la casa. Algunos más estaban en un archivador de cartas, sobre la encimera de la cocina. Entre ellos, encontraron su contrato actual con el equipo del condado de Middlesex, contratos anteriores que documentaban su carrera como jugador de criquet en Kent, media docena de solicitudes de trabajo en la Artes Gráficas Whitelaw, un folleto sobre cruceros a Grecia, una carta de tres semanas antes que verificaba una cita con un abogado de Maida Vale, y que Havers guardó en el bolsillo, y la información que buscaban sobre el coche.
La señora Whitelaw intentó ayudarles en el registro, pero estaba claro que sus procesos mentales eran confusos, a lo sumo. Llevaba el mismo vestido, chaqueta y joyas que la noche anterior. Sus mejillas y labios carecían de color. Tenía los ojos y la nariz enrojecidos, y el cabello revuelto. Si se había acostado en las doce horas anteriores, no parecía haber obtenido un gran beneficio de la experiencia.
Lynley le dedicó una segunda mirada por el retrovisor. Se preguntó cuánto tiempo aguantaría sin la intervención de un médico. Apretaba un pañuelo contra la boca (como su ropa, también parecía el de anoche), con el codo caído sobre el apoyabrazos, y mantenía los ojos cerrados durante largos períodos. Cuando Lynley se lo había pedido, había accedido a viajar a Kent de inmediato, pero al verla ahora, empezó a pensar que era una de sus menos inspiradas ideas.
Pero era preciso. Necesitaban examinar su casa. Les podría decir si algo faltaba, como mínimo, y si observaba algo inusual. No obstante, toda esa información dependía de sus poderes de observación, y la agudeza visual dependía de una mente que estuviera lúcida.
– No sé cómo saldrá esto, inspector-, había murmurado la sargento Havers ante el Bentley aparcado en. Staffordshire Terrace, cuando la señora Whitelaw ya había ocupado el asiento posterior.
Ni él tampoco. Y menos ahora, cuando veía por el retrovisor la tensión de su cuello y el brillo de las lágrimas que resbalaban como sueños fundidos bajo sus ojos.
Deseaba decir algo que confortara a la anciana, pero no encontraba palabras ni sabía cómo empezar, porque aún no comprendía del todo la naturaleza de su dolor. Su verdadera relación con Fleming era el gran desconocido que aún debían analizar, aunque fuera con delicadeza.
La mujer abrió los ojos. Le sorprendió mirándola, volvió la cabeza hacia la ventanilla y fingió interesarse en el paisaje.
Cuando dejaron atrás Lewisham y el tráfico disminuyó, Lynley interrumpió por fin sus pensamientos.
– ¿Se encuentra bien, señora Whitelaw? -preguntó-. ¿Quiere que paremos a tomar un café?
La mujer negó con la cabeza sin volverse. Lynley pasó al carril derecho y adelantó a un Morris antiguo, con un hippy envejecido al volante.
El viaje continuó en silencio. El teléfono del coche sonó una vez. Havers contestó. Mantuvo una breve conversación con alguien.
– ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién cono lo quiere saber? Tendrá que buscar una fuente fiable en otra parte. -Colgó y explicó-: Los periódicos. Están atando cabos.
– ¿Qué periódico? -preguntó Lynley.
– De momento, el Daily Mirror.
– Joder. -Cabeceó en dirección al teléfono-. ¿Quién era?
– Dee Harriman.
Uña bendición, pensó Lynley. Nadie sabía mejor quitarse de encima a los periodistas que la secretaria del superintendente jefe, que siempre les distraía con preguntas arrebatadas sobre el estado de un matrimonio o divorcio de la Casa Real.
– ¿Qué andan preguntando?
– Si la policía quiere confirmar el hecho de que Kenneth Fleming, que murió como consecuencia de un cigarrillo encendido, no era fumador. Y si no era fumador, ¿estamos insinuando que el cigarrillo fue dejado en la butaca por otra persona? Y si es así, ¿por quién?, etc., etc. Ya sabe cómo son esas cosas.
Adelantaron a un camión, de mudanzas, un coche fúnebre y un camión del ejército, con soldados en la parte posterior sentados en unos bancos. Adelantaron a un remolque para caballos y a tres caravanas que iban juntas, a paso de tortuga y en forma de tortuga. Cuando Lynley frenó en un semáforo, la señora Whitelaw habló.
– También me han telefoneado a mí.
– ¿Los periódicos? -Lynley la miró por el retrovisor. La mujer apartó la vista de la ventanilla. Sustituyó las gafas por otras de sol-. ¿Cuándo?
– Esta mañana. Recibí dos llamadas antes que la suya, y tres después.
– ¿Sobre si fumaba o no?
– Sobre cualquier cosa que quisiera decirles. Cierto o no. Creo que les da igual, mientras se refiera a Ken.
– No ha de hablar con ellos.
– No he hablado con nadie-. Volvió a mirar por la ventanilla-. ¿Para qué? -preguntó, más para sí que para sus acompañantes-. ¿Quién lo iba a comprender?
– ¿ Comprender?
Lynley formuló la pregunta con indiferencia, como si toda su atención estuviera concentrada en la carretera.
La señora Whitelaw no contestó de inmediato. Cuando habló, lo hizo con voz queda.
– Quién lo habría pensado -dijo-. Un hombre joven de treinta y dos años, vital, viril, atlético, enérgico, escoge vivir no con una joven de carnes firmes y piel suave, sino con una vieja marchita. Una mujer treinta y cuatro años mayor que él. Lo bastante mayor para ser su madre. Diez años mayor, de hecho, que su madre auténtica. Es una obscenidad, ¿no?
– Más bien una curiosidad, diría yo. La situación no es tan infrecuente. Supongo que ya lo sabe.
– He oído los susurros y las risitas disimuladas. He leído las habladurías. Relación edípica. Imposibilidad de romper cualquier vínculo primario, como demuestran su forma de vivir y su resistencia a terminar su matrimonio. Fracaso en solucionar problemas infantiles con su madre y, en consecuencia, búsqueda de otra. O por mi parte: resistencia a aceptar las realidades de la vejez. Buscar la fama que me fue negada en mi juventud. Anhelo de demostrar mi valía mediante la conquista de un hombre más joven. Todo el mundo opina. Nadie acepta la verdad.
La sargento se volvió para poder ver a la señora Whitelaw.
– Nos interesaría saber la verdad -dijo-. Necesitamos saberla, de hecho.
– ¿La clase de relación que sostenía con Ken tiene que ver con su muerte?
– El tipo de relación que sostenía Fleming con cada mujer puede que tenga mucho que ver con su muerte -contestó Lynley.
La mujer cogió el pañuelo y contempló sus manos mientras lo doblaba una y otra vez, hasta convertirlo en una cinta delgada y larga.
– Le conozco desde que tenía quince años. Era alumno mío.
– ¿Es usted maestra?
– Ya no. Entonces sí. En la Isla de los Perros. Era alumno de una de misclases de inglés. Llegué a conocerle porque… -Carraspeó-. Era increíblemente inteligente. Una lumbrera, le llamaban los demás niños, y les caía bien porque era agradable con todo el mundo. Desde el primer momento fue la clase de chico que sabía quién era y no sentía la necesidad de fingir que era otra cosa. Tampoco sentía la necesidad de jactarse delante de los demás niños de que tenía más talento que ellos. Me gustaba muchísimo por eso. Y también por otras cosas. Tenía sueños. Yo admiraba ese aspecto. Era una virtud poco frecuente en un adolescente del East End, en aquel tiempo. Yo le alenté, intenté encaminarle en la dirección correcta.
– ¿Cuál era?
– Sexto en un colegio. Después, la universidad.
– ¿Lo hizo?
– Sólo hizo un sexto de grado inferior en Sussex, gracias a una beca. Después, volvió a casa y pasó a trabajar para mi marido en la imprenta. Poco después, se casó.
– Joven.
– Sí. -Desdobló el pañuelo, lo extendió sobre su regazo y alisó-. Sí. Ken era joven.
– ¿Usted conocía a la chica con quien se casó?
– No me sorprendí cuando tomó por fin la decisión de separarse. Jean es una chica de buen corazón, pero no es lo que Ken habría debido encontrar.
– ¿Y Gabriella Patten?
– El tiempo lo habría dicho.
Lynley la miró por el retrovisor.
– Pero usted la conoce, ¿no? Le conocía a él. ¿Qué opina?
– Creo que Gabriella es como Jean, con mucho más dinero y un ropero de Knightsbridge. No es…, no estaba a la altura de Ken, pero eso no es de extrañar, ¿verdad? ¿No cree que la mayoría de los hombres, en el fondo, no desean casarse con alguien que esté a su altura? Provoca tensiones en su ego.
– No ha descrito a un hombre que aparentaba estar en lucha con un ego débil.
– Y no lo estaba. Luchaba contra la propensión del hombre a reconocer lo familiar y repetir el pasado.
– ¿Y cuál era el pasado?
– Casarse con una mujer impulsado por la pasión física. Creer sincera e ingenuamente que la pasión física y el arrebato sentimental engendrado por la pasión física son estados duraderos.
– ¿Le comentó sus reservas?
– Lo hablábamos todo, inspector. Pese a lo que la prensa amarilla ha insinuado a veces sobre nosotros, Ken era como un hijo para mí. Era un hijo, de hecho, en todos los aspectos, salvo en las formalidades de nacimiento o adopción.
– ¿No tiene hijos?
La mujer miró al Porsche que pasaba, seguido por un motorista de largo pelo rojizo que surgía como un estandarte por debajo de un casco de las SS.
– Tengo una hija.
– ¿Vive en Londres?
De nuevo, una larga pausa antes de contestar, como si el tráfico que pasaba le sugiriera las palabras que debía elegir y cuántas.
– Eso creo. Hace años que no nos vemos.
– Por eso Fleming debía ser doblemente importante para usted -apuntó la sargento Havers.
– ¿Porque ocupó el lugar de Olivia? Ojalá fuera tan fácil, sargento. No se sustituye a un hijo por otro. No es como tener un perro.
– Pero una relación sí puede sustituirse.
– Puede desarrollarse una nueva relación, pero la cicatriz de la anterior permanece. Y no crece nada en una cicatriz. Nada.
– Pero puede llegar a ser tan importante como la relación anterior -señaló Lynley-. ¿No le parece?
– Puede llegar a ser más importante, en efecto -contestó la señora Whitelaw.
Se desviaron por la M 20 y pusieron rumbo al sudeste. Lynley no hizo ningún comentario más hasta que se situó en el carril derecho.
– Tiene usted muchas propiedades -dijo-. La imprenta de Stepney, la casa de Kensington, la casa de campo de Kent. Yo diría que debe tener otras inversiones, sobre todo si la imprenta es un buen negocio.
– No soy una mujer rica.
– Yo diría que tampoco pasa estrecheces.
– Lo que la empresa produce se reinvierte en la empresa, inspector.
– Lo cual la convierte en una propiedad valiosa. ¿Es un negocio familiar?
– Mi suegro empezó. Mi marido la heredó. Cuando Gordon murió, yo le sustituí.
– ¿Ha previsto ya su futuro, una vez haya fallecido?
La sargento Havers, al adivinar la intención de Lynley, se removió en su asiento para concentrarse en la señora Whitelaw.
– ¿Qué dice su testamento sobre su fortuna, señora Whitelaw? ¿Quién se lleva qué?
La mujer se quitó las gafas de sol y las guardó en un estuche de piel que había sacado del bolso. Se caló las gafas normales.
– Mi herencia es para Ken.
– Entiendo -dijo Lynley con aire pensativo. Vio que la sargento Havers introducía la mano en el bolso y sacaba su libreta-. ¿Lo sabía Fleming?
– Temo que no entiendo el motivo de su pregunta.
– ¿Se lo pudo contar a alguien? ¿Se lo ha dicho usted a alguien?
– Poco importa, ahora que ha muerto.
– Importa muchísimo, si fue la causa de su muerte.
La mujer se llevó la mano al pesado collar, igual que lo había buscado la noche anterior.
– ¿Está insinuando…?
– Que tal vez a alguien no le hizo gracia que Fleming fuera el beneficiario. Que tal vez alguien pensó que él había utilizado… -Lynley buscó un eufemismo-, medios extraordinarios para ganarse su afecto y confianza.
– Suele pasar -añadió Havers.
– Les aseguro que, en este caso, no ocurrió. -Las palabras de la señora Whitelaw oscilaban entre la calma educada y la ira fría-. Como ya he dicho, conoz…, conocía a Kenneth Fleming desde que tenía quince años. Primero fue alumno mío. Con el tiempo se convirtió en mi hijo y mi amigo, pero no era…, pero no era… -Su voz tembló, y calló hasta que pudo controlarla-. No era mi amante. Pese a que, inspector, todavía soy lo bastante mujer para haber deseado más de una vez ser una chica de veinticinco años con toda la vida por delante, en lugar de la muerte. Un deseo, y supongo que estará de acuerdo, que no carece de lógica. Las mujeres son aún mujeres y los hombres son aún hombres pese a la edad.
– ¿Y si su edad no les importa a ninguno de los dos?
– Ken era desgraciado en su matrimonio. Necesitaba tiempo para aclarar sus ideas. Se lo concedí con mucho gusto. Primero, en los Springburns, cuando jugaba para Kent. Después, en mi casa, cuando el equipo de Middlesex le ofreció un contrato. Si la gente piensa por eso que era mi gigolo, o que yo intentaba clavar mis afiladas garras en un hombre más joven, no puedo evitarlo.
– Eran pasto de las habladurías.
– Lo cual no nos importaba. Sabíamos la verdad. Ahora, usted también la sabe.
Lynley no estaba tan seguro. Había descubierto hacía mucho tiempo que la verdad casi nunca era tan sencilla como pretendían las explicaciones verbales.
Salieron de la autopista y empezaron a circular por carreteras rurales en dirección a los Springburns. En la ciudad de Greater Springburn, el sábado por la mañana significaba un mercado al aire libre, que llenaba la plaza y abarrotaba las calles de coches que buscaban sitio para aparcar. Avanzaron poco a poco entre el tráfico y giraron al este por Swan Street, donde cerezos decorativos sembraban el suelo de brotes cuyo color recordaba al dulce de hilos de almíbar.
Pasado Greater Springburn, la señora Whitelaw les dirigió por una serie de caminos flanqueados por altos setos de tejo y zarzamora. Por fin, doblaron por un camino llamado Water Street.
– Es allí -dijo la mujer, cuando pasaban junto a una hilera de casas situadas al borde de un campo de lino. Una vez lo dejaron atrás, empezaron a descender en zigzag hacia una casa asentada sobre una ligera elevación de terreno, rodeada de coniferas y un muro. El camino particular estaba cerrado por una cinta de la policía científica. Dos vehículos estaban arrimados al muro, un coche de la policía y un Rover azul metálico. Lynley aparcó delante del Rover, dejando parte del Bentley dentro del camino particular.
Inspeccionó la zona (el campo de lúpulo opuesto, las clásicas chimeneas en forma de tricornio de una fila de hornos secadores de lúpulo, la dehesa rebosante de hierba contigua a la casa). Se volvió hacia la señora Whitelaw.
– ¿Necesita un momento?
– Estoy preparada.
– La casa ha sufrido algunos daños por dentro.
– Comprendo.
Lynley asintió. La sargento Havers salió y abrió la puerta de la señora Whitelaw. La mujer permaneció inmóvil un momento, respirando el fuerte olor medicinal a colza que desprendía un enorme cubrecama amarillo, dejado en la pendiente de un campo más alejado. Un cuclillo cantaba a lo lejos. Volaban vencejos en el cielo, daban vueltas a mayor altura cada vez con alas como cimitarras.
Lynley pasó por debajo de la cinta policial y la sostuvo en alto para que la señora Whitelaw pasara. La sargento Havers la siguió, libreta en ristre.
En lo alto del camino particular, Lynley abrió la puerta del garaje y la señora Whitelaw entró para verificar que el Aston Martin del interior se parecía al de Gabriella Patten. No estaba segura del todo, dijo, porque no sabía la matrícula del coche de Gabriella, pero sí que Gabriella conducía un Aston Martin. Lo había visto cuando la mujer iba a Kensington a ver a Ken. Parecía el mismo coche, pero si le pedían que lo jurara…
– Ya está bien -dijo Lynley, mientras Havers anotaba la matrícula. Pidió a la mujer que echara un vistazo al garaje, por si echaba algo en falta.
Había poca cosa dentro: tres bicicletas, dos de las cuales tenían los neumáticos reventados; un inflador de bicicletas; una vieja horca de tres dientes; varias cestas que colgaban de ganchos, una meridiana doblada; almohadones para los muebles de exterior.
– Esto no estaba aquí antes -dijo la señora Whitelaw en referencia a un saco grande de mullido para gatos-. Yo no tengo gatos.
Dijo que todo lo demás estaba en orden.
Volvieron al camino particular y entraron por la puerta de celosía al jardín delantero. Lynley observó su exuberancia de colores, y reflexionó, no por primera vez, en la obsesión compulsiva que demostraban sus paisanos de ambos sexos en animar a la flora a brotar del suelo. Siempre pensaba que era una reacción directa al clima. Mes tras mes de tiempo frío, húmedo y gris actuaba como un estímulo al que solo cabía responder con un estallido de color, en cuanto la primavera insinuaba su llegada.
Encontraron a la inspectora Ardery en la terraza de atrás. Estaba sentada ante una mesa de mimbre bajo un emparrado. Hablaba por un teléfono inalámbrico y utilizaba un rotulador para garrapatear al azar sobre un cuaderno.
– Escúchame, Bob -dijo en tono plácido-, me importan exactamente una mierda tus planes con Sally. Tengo un caso. No puedo tener a los chicos este fin de semana. Fin de la discusión… Sí. Puta es el epíteto que yo también escogería… No te atrevas a hacer eso… Bob, no estaré en casa, y lo sabes. ¡Bob! -Dobló el auricular-. Bastardo -murmuró. Dejó el teléfono sobre la mesa, entre una carpeta de papel manila y una libreta. Levantó la vista, les vio y dijo con el mayor desparpajo-: Ex maridos. Una especie aparte. Homo infuriatus. -Se levantó, sacó una horquilla color marfil del bolsillo de los pantalones y la usó para sujetarse el pelo en la nuca-. Señora Whitelaw -dijo, y se presentó. Sacó varios pares de guantes de goma de su maletín y los pasó a los demás-. Los chicos del laboratorio ya se han marchado, pero prefiero ser precavida.
Esperó hasta que se pusieron los guantes, pasó bajo el dintel de la puerta de la cocina y les guió al interior de la casa. La señora Whitelaw vaciló nada más entrar y pasó los dedos sobre el cerrojo que los bomberos habían roto para poder entrar.
– ¿Qué debo…?
– Ir sin prisas -contestó Lynley-. Mirar en las habitaciones. Fijarse en todo lo que pueda. Comparar lo que ve con lo que sabe de la casa. La sargento Havers la acompañará. Hable con ella. Diga todo cuanto le pase por la cabeza. Empiecen por arriba -indicó a Havers.
– De acuerdo -contestó ella, y cruzó la cocina con la señora Whitelaw-. ¿La escalera está por aquí, señora? -preguntó.
– Oh, Dios -oyeron que decía la señora Whitelaw cuando vio el estado del comedor-. Qué olor.
– Hollín. Humo. Temo que muchas de estas cosas tendrán que tirarse.
Sus voces se alejaron escaleras arriba. Lynley examinó un momento la cocina. El edificio en sí contaba más de cuatrocientos años de antigüedad, pero habían modernizado la cocina para incluir nuevos azulejos sobre la encimera y en el suelo, un horno verde, accesorios de cromo en el fregadero. Estantes acristalados albergaban platos y alimentos enlatados. Los antepechos de las ventanas desplegaban macetas de cilandrillos caídos.
– Hemos cogido lo que había en el fregadero -dijo la inspectora Ardery cuando Lynley se agachó para inspeccionar un cuenco doble para animales, junto a la puerta de la cocina-. Parecía la cena de una persona: plato, copa de vino, vaso de agua, un cubierto. Lomo frío y ensalada de la nevera. Con chutney.
– ¿Han encontrado el gato?
Lynley empezó a abrir y cerrar los cajones de la cocina.
– Gatos. Había dos, según el lechero. Gabriella los encontró abandonados junto a la fuente. Conseguimos localizarlos en casa de un vecino. Vagaban por el sendero el jueves por la mañana. Los gatos, no los vecinos. Hemos obtenido noticias interesantes, a propósito. Unos agentes en período de pruebas están interrogando a los vecinos desde ayer por la tarde.
Lynley no encontró nada extraño en los cajones de cubiertos, utensilios de cocina y paños de cocina. Se acercó a los aparadores.
– ¿De qué se han enterado los agentes?
– De lo que los vecinos habían oído. -Esperó con paciencia a que Lynley se volviera del aparador, con la mano en el pomo-. Una discusión. Un auténtico escándalo, por lo que dijo John Freestone. Cultiva la parcela que empieza al otro lado de la dehesa.
– Eso significa sus buenos cuarenta metros. Debe de tener un oído excepcional.
– Estaba dando un paseo cerca de la casa, alrededor de las once de la noche del miércoles.
– Una hora peculiar para dar un paseo.
– Sigue un horario prescrito de actividad cardiovascular, al menos eso dijo. La verdad es que tal vez Freestone esperaba vislumbrar las abluciones nocturnas de Gabriella. Según los distintos testimonios, valía la pena echarle un vistazo y no se molestaba en correr las cortinas cuando empezaba a desnudarse.
– ¿Lo hizo? Espiarla, quiero decir.
– Oyó una discusión. Hombre y mujer, pero sobre todo la mujer. Gran abundancia de lenguaje colorido, incluyendo algunos nombres interesantes y esclarecedores sobre actividades sexuales y los genitales masculinos. Ese tipo de cosas.
– ¿Reconoció su voz, o la del hombre?
– Dijo que, en su opinión, una mujer chillando es lo mismo que otra mujer chillando. No estaba seguro de quién era, pero se sorprendió un poco de que «aquella dulce mujer conociera tal lenguaje» -. Sonrió con ironía-. No creo que viaje mucho.
Lynley lanzó una risita y abrió la primera alacena. Vio platos, vasos, tazas y platillos pulcramente ordenados. Abrió la segunda. Había un paquete de Silk Cut en el estante, delante de una miscelánea de latas, desde patatas nuevas a sopa. Examinó el paquete. Aún estaba cerrado con el celofán.
– Cerillas de cocina -dijo, más para sí mismo que para Ardery.
– No había ninguna. Había carteritas de cerillas en la sala de estar, y hay un paquete de esas cerillas largas para chimeneas sobre un estante de la pared izquierda de la chimenea del comedor.
– ¿No pudieron partir algunas de esas para colocarlas alrededor del cigarrillo?
– Demasiado gruesas.
Lynley se pasó el paquete de Silk Cut de una mano a otra con aire ausente. Ardery se apoyó contra la encimera y le miró.
– Tenemos montones de huellas dactilares, por si acaso. También las hemos tomado del Aston Martin, con la esperanza de poder diferenciar las de la señora Patten de las demás. Tenemos las de Fleming, por supuesto, así que podemos eliminar las de él.
– Pero eso deja a quienquiera que haya invitado alguna vez a charlar. Su marido estuvo aquí, por cierto.
– Estamos intentando confeccionar una lista de los visitantes, y los agentes buscan a alguien más que haya oído la discusión.
Lynley dejó los cigarrillos sobre la encimera y se acercó a la puerta que conducía al comedor. Era tal como Ardery lo había descrito, salvo que el origen del incendio, la butaca, había desaparecido. Ardery dijo, sin necesidad, que la había llevado al laboratorio para los análisis, y empezó a hablar de fibras, velocidades de incineración y aceleradores potenciales, mientras Lynley se agachaba para evitar una viga, cruzaba un pasillo cuya anchura equivalía a dos chimeneas, y entraba en la sala de estar. Al igual que el comedor, estaba abarrotada de antigüedades, todas cubiertas de una capa de hollín. Mientras paseaba la mirada desde mecedoras a canapés, desde vitrinas a cofres, decidió que Celandine Cottage era un depósito de todo lo que ya no estaba apretujado en la casa de Staffordshire Terrace de la señora Whitelaw. Al menos era coherente, pensó. Nada de modernidades danesas en el campo para contrastar con el siglo diecinueve inglés de la ciudad.
Había una revista abierta sobre una mesa de trípode, que revelaba un artículo titulado «Conseguirlo» y una fotografía de una mujer de labios gruesos y masas de cabello negro como ala de cuervo. Lynley cogió la revista y la cerró para ver la portada. Vogue.
Isabelle Ardery le estaba mirando desde la puerta, con los brazos cruzados bajo los pechos. Su expresión era indescifrable, pero Lynley comprendió que no la habría complacido mucho la invasión del territorio que, de mutuo acuerdo, se le había adjudicado.
– Lo siento -dijo-. Es una compulsión neurótica.
– No estoy ofendida, inspector. Si la situación fuera al revés, yo haría lo mismo.
– Imagino que le apetecería encargarse sola del caso.
– Me apetecen montones de cosas que no voy a conseguir.
– Es mucho más resignada que yo.
Lynley se acercó a la estrecha estantería de libros y empezó a sacarlos, uno tras otro. Luego, los fue abriendo.
– He recibido un informe interesante de los agentes que acompañaron a la señora Fleming a identificar el cadáver -dijo Isabelle Ardery. Después, al ver que Lynley abría un pequeño escritorio y empezaba a examinar las cartas, folletos y documentos que contenía, añadió en tono paciente-; Inspector, hemos catalogado el contenido de todo el edificio. De los edificios exteriores también. Me sentiré muy complacida de proporcionarle las listas. -Cuando Lynley levantó la cabeza, dijo con un grado de desapasionamiento profesional que él admiró-: De hecho, ahorraría tiempo. Nuestros chicos de la policía científica tienen fama de concienzudos.
Lynley admiró el control que la mujer mantenía sobre sus sentimientos, que sin duda se estaban encrespando a cada momento que él dedicaba a repetir lo que la inspectora había ordenado a la policía científica.
– Un acto reflejo. Es probable que, de un momento a otro, me ponga a levantar la alfombra.
Dedicó un último escrutinio a la sala y reparó en los marcos de oro gruesos y una chimenea tan grande como la del comedor. La examinó. El regulador de tiro estaba cerrado.
– El del comedor también -dijo Isabelle Ardery.
– ¿Qué?
– El regulador de tiro. El de la chimenea del comedor estaba cerrado. Es lo que está comprobando, ¿verdad?
– Refuerza la tesis del asesinato.
– ¿Ya ha descartado el suicidio?
– No hay el menor indicio de ello, y Fleming no fumaba. -Salió de la sala de estar y evitó las vigas de roble bajas que hacían las veces de dinteles de las puertas. La inspectora Ardery le siguió hasta la terraza-. ¿De qué la informaron los agentes?
– No hizo ni una sola pregunta pertinente.
– ¿La señora Fleming?
– Insistió en que la llamaran Cooper, no Fleming, por cierto. Vio el cuerpo y quiso saber por qué estaba tan sonrosado. Cuando oyó que era monóxido de carbono, no preguntó nada más. Cuando la mayoría de la gente oye las palabras «envenenamiento por monóxido de carbono», imaginan gases de escape, ¿no? Suicidio cometido en un garaje con el motor del coche en marcha. Pero aunque lo imaginen, hacen preguntas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dejó una nota? No preguntó nada. Se limitó a mirar el cadáver, confirmó que era Fleming y pidió a la sargento detective que le comprara un paquete de Embassy, por favor. Eso fue todo.
Lynley desvió la vista hacia el jardín trasero. Al otro lado se extendía otra dehesa, y al otro lado de la dehesa, el campo de colza elevaba su color negro hacia el sol como un espejo.
– Tengo entendido que estaban separados desde hacía años. Puede que ella estuviera harta. Puede que ya no abrigara el menor interés por él. En tal caso, ¿para qué molestarse en hacer preguntas?
– Las mujeres no suelen ser tan indiferentes a sus ex maridos, sobre todo si hay hijos de por medio.
Lynley la miró. Un leve rubor había aparecido en sus mejillas.
– Aceptado -dijo-, pero quizá su silencio se debió a la conmoción.
– Aceptado -replicó la inspectora-,.pero la agente Coffman no pensó lo mismo. Ha acompañado a otras mujeres para que identificaran a sus maridos. Coffman pensó que algo no encajaba.
– Las generalizaciones carecen de utilidad -señaló Lynley-. Aún peor, son peligrosas.
– Gracias. Soy muy consciente de ello, pero cuando a la generalización se suman los hechos y las pruebas que hay a mano, la generalización ha de ser examinada.
Lynley observó su postura: aún tenía los brazos cruzados. También tomó nota del tono apacible de su voz y la forma en que le miraba directamente a los ojos. Comprendió que cuestionaba sus teorías por la misma razón que él se sentía impulsado a escudriñar la casa centímetro a centímetro, con el fin de comprobar que no hubieran pasado nada por alto. No le gustaba aquel instinto que le llevaba a desconfiar de ella. Era machista. Si Helen sabía que tenía dificultades con el hecho de que este oficial de igual rango era una mujer, le soltaría el latigazo verbal que merecía.
– Ha descubierto algo -dijo.
«Me alegro de que hayas conseguido deducirlo», comunicó la expresión de la mujer.
– Sígame -dijo Ardery.
La siguió hacia el final del jardín, mortificado. El jardín estaba dividido en dos secciones, separadas por una valla. Dos tercios estaban dedicados a césped, macizos de flores, un mirador con barandillas de castaño, una pajarera, una alberquilla y un pequeño estanque de lirios. El otro tercio consistía en una franja de césped atravesada por perales y cubierta en parte por una pila de abono. La inspectora Ardery caminó hasta esta última zona y le condujo a la esquina nordeste, donde un seto de boj servía como demarcación entre el jardín y la dehesa. La dehesa estaba delimitada mediante una serie de postes de madera unidos con alambre grueso.
La inspectora Ardery utilizó un lápiz, que sacó del bolsillo, para señalar el primer poste que había al otro lado del seto de boj.
– Había siete fibras aquí, en el extremo del poste. Otra enredada en el alambre. Eran azules. Dril, posiblemente. Y aquí, aún se puede ver, encontramos una pisada, justo debajo del seto.
– ¿Tipo de zapato?
– No lo sabemos de momento. Punta redonda, tacón definido, suela gruesa. Dibujo dentado. Era el pie izquierdo. Huella profunda, como si alguien hubiera saltado de la valla al jardín, aterrizando a la izquierda. Hemos tomado un molde.
– ¿No había más huellas?
– En esta zona no. Hay dos agentes buscando otras que coincidan, pero no será fácil, considerando el tiempo transcurrido desde la muerte. Ni siquiera estamos seguros de que esta huella esté relacionada con el miércoles por la noche.
– Algo es algo.
– Sí, eso pienso yo.
Señaló al sudoeste y explicó que había una fuente a unos noventa metros de la casa. El agua iba a parar a un riachuelo junto al cual corría un sendero peatonal público. El sendero era popular entre los lugareños, pues desembocaba en Lesser Springburn, un paseo de unos diez minutos. Si bien el sendero estaba cubierto de las últimas hojas otoñales y la hierba recién brotada de la primavera, daba paso de vez en cuando, sobre todo cerca de los portillos con escalones, a secciones de tierra desnuda. Habría huellas de pisadas en esos puntos, pero como había transcurrido todo un día desde la muerte y el descubrimiento del cadáver, si la huella cercana al seto de boj se repetía en otro sitio, no cabía duda de que otras se habrían superpuesto desde entonces.
– ¿Piensa que alguien vino a pie desde Lesser Springburn?
Era una posibilidad, dijo la inspectora.
– ¿Alguien de las cercanías?
No necesariamente, explicó ella. Sólo alguien que sabía dónde encontrar el sendero y adonde conducía. En Lesser Springburn no estaba muy bien definido. Empezaba detrás de una urbanización y pronto se adentraba en un huerto de manzanos. Por lo tanto, para tomar aquella ruta, alguien debía saber lo que buscaba. Admitió no poder confirmar que el asesino hubiera escogido aquella ruta, pero había destacado otro agente al pueblo, para investigar si alguien había vislumbrado movimiento o linternas en el sendero el miércoles por la noche, y si alguien había visto un vehículo desconocido aparcado en los alrededores.
– También encontramos colillas esparcidas por aquí. -Indicó la parte inferior del seto-. Había seis, separadas unos diez centímetros entre sí. No estaban aplastadas, sino que las habían dejado consumirse. También había cerillas. Dieciocho. No eran cerillas de cocina, sino de carterita.
– ¿Una noche ventosa? -especuló Lynley.
– ¿Un fumador nervioso de manos temblorosas? -replicó ella. Señaló hacia la parte delantera de la casa, en la dirección de Water Street-. Nos inclinamos a pensar que quien saltó la valla y el seto empezó saltando el muro y se acercó desde la calle a lo largo de la dehesa. Está cubierta de hierba y tréboles, de modo que no había pisadas, pero es una teoría más lógica que suponer que alguien subió por el camino particular de la casa, pasó el portal, atravesó el jardín y se escondió para vigilar un rato. El número de cigarrillos sugiere que alguien estuvo espiando, ¿no cree?
– Pero no necesariamente un asesino, ¿verdad?
– Es muy posible que fuera el asesino. Haciendo acopio de valor.
– O la asesina.
– O la asesina. Sí. Naturalmente. Pudo ser una mujer. -Miró hacia la casa cuando Havers y la señora Whitelaw salieron por la puerta de la cocina-. El laboratorio se ha quedado con todo el lote: fibras, cerillas, colillas, el molde de la huella. Esta tarde empezaremos a obtener resultados.
El cabeceo que dedicó a Lynley indicó que su oferta de información profesional había terminado. Dio la vuelta para dirigirse hacia la casa.
– Inspectora Ardery -dijo Lynley.
La mujer se detuvo, miró en su dirección. Su horquilla se soltó. Hizo una mueca de disgusto mientras la volvía a ajustar.
– ¿Si?
– Si tiene un momento, me gustaría que escuchara el informe de mi sargento. Agradecería su colaboración.
Ella le dedicó otra de sus observaciones desconcertantes. Lynley era consciente de lo poco que le estaba beneficiando el escrutinio. La mujer ladeó la cabeza en dirección a la casa.
– Si yo hubiera sido hombre, ¿se habría comportado igual ahí dentro?
– Creo que sí, pero quizá habría tenido el tacto de ser más discreto. Le pido perdón, inspectora. Estuve grosero.
Los ojos de Ardery no se apartaron de él.
– Exacto -dijo-. Estuvo grosero.
Esperó a que Lynley se reuniera con ella y cruzaron el jardín para encontrarse con la sargento Havers. La señora Whitelaw seguía ante la mesa de mimbre, a la que se había sentado, tras ponerse las gafas de sol, y concentraba su atención en el garaje.
– Por lo visto, no falta nada -explicó Havers en voz baja-. A excepción de la butaca del comedor, todo sigue como la última vez que estuvo aquí.
– ¿Cuándo fue?
Havers consultó sus notas.
– El veintiocho de marzo. Menos de una semana antes de que Gabriella se trasladara. Dice que las ropas de arriba son de Gabriella, y un conjunto de maletas que hay en el segundo dormitorio también son de Gabriella. No hay nada de Fleming en ningún sitio.
– Da la impresión de que su intención no era quedarse aquella noche -dijo la inspectora Ardery.
Lynley pensó en los cuencos de los gatos, el paquete Silk Cut, las ropas.
– Tampoco parece que ella fuera a marcharse. Al menos, a corto plazo. -Estudió la casa desde donde estaban-. Tienen una discusión tremenda -continuó en tono pensativo-. La señora Patten coge su bolso y sale a la noche, hecha una furia. Nuestro espía junto al seto de boj ve su oportunidad…
– O la espía -corrigió Ardery.
Lynley asintió.
– Y se acerca a la casa. Entra. Ha venido preparado para actuar con rapidez. Enciende el artefacto incendiario, lo encaja en la butaca y se va.
– Y cierra la puerta con llave -añadió Ardery-. Lo cual significa que tenía una llave. Es una cerradura embutida.
La sargento Havers meneó la cabeza con energía.
– ¿Me he perdido algo? -preguntó-. ¿Un espía? ¿Qué espía?
Lynley la informó mientras cruzaban el jardín para reunirse con la señora Whitelaw bajo el emparrado. Como los demás, aún no se había quitado los guantes, y sus manos recordaban a las de un dibujo animado, blancas y enlazadas sobre su regazo. Lynley le preguntó quién tenía llaves de la casa.
– Ken -contestó la mujer, al cabo de un momento de reflexión-. Gabriella.
– ¿Usted?
– Gabriella tenía la mía.
– ¿Hay más?
La señora Whitelaw levantó la cabeza para mirar a Lynley, pero él no pudo descifrar la expresión que ocultaban las gafas oscuras.
– ¿Por qué? -preguntó la señora Whitelaw.
– Porque da la impresión de que Kenneth Fleming fue asesinado.
– Pero usted dijo que fue un cigarrillo. En la butaca.
– Sí, lo dije. ¿Hay otras llaves?
– La gente quería a ese hombre. Le quería, inspector.
– Tal vez no todo el mundo. ¿Hay más llaves, señora Whitelaw?.
La mujer se apretó la frente con tres dedos, como si meditara sobre la pregunta, pero meditar la pregunta a estas alturas sugirió dos posibilidades a Lynley. O bien creía que contestar indicaría su aceptación de la dirección que tomaban los pensamientos de los policías, o contemporizaba mientras decidía qué iba a revelar su respuesta.
– ¿Hay más llaves? -repitió Lynley.
Contestó sin gran convicción.
– En realidad, no.
– ¿En realidad, no? O hay, o no hay.
– Nadie las tiene.
– ¿Pero existen? ¿Dónde están?
La mujer levantó la barbilla en la dirección del garaje.
– Siempre hemos guardado una llave de la puerta de la cocina en el cobertizo de las macetas. Debajo de una jardinera de cerámica.
Lynley y los demás miraron en la dirección que había indicado. No se veía ningún cobertizo, sólo un seto de tejo alto, con una hendidura por la que corría un sendero de ladrillo.
– ¿Quién conoce la existencia de la llave? -preguntó Lynley.
La señora Whitelaw capturó su labio inferior entre los dientes, como si comprendiera lo rara que iba a sonar su respuesta.
– No lo sé con precisión. Lo siento.
– ¿No lo sabe? -repitió lentamente la sargento Havers.
– Hace más de veinte años que la guardamos ahí -explicó la señora Whitelaw-. Si debían hacerse obras mientras estábamos en Londres, los obreros podían entrar. Cuando veníamos los fines de semana, si nos olvidábamos la llave, estaba la copia.
– ¿Quiénes? -preguntó Lynley-. ¿Usted y Fleming? -Al ver que vacilaba, comprendió que había malinterpretado sus palabras-. Usted y su familia. -Extendió la mano hacia ella-. Guíenos, por favor.
El cobertizo estaba contiguo a la parte posterior del garaje. Era poco más que un marco de madera, con el techo y los lados construidos a base de hojas de polietileno y estanterías sujetas a las vigas verticales que formaban el marco. La señora Whitelaw pasó junto a una escalerilla y quitó el polvo de una sombrilla de mesa plegada. Apartó un par de zapatos de hombre muy gastados y señaló un pato de cerámica amarillo, cuya parte posterior servía de macetero, que descansaba sobre una de las abarrotadas estanterías.
– Ahí debajo -dijo.
La sargento Havers hizo los honores. Levantó el pato cuidadosamente por la cola y el pico, con los extremos de sus dedos enguantados.
– Nada de nada -informó. Dejó el pato en su sitio y miró debajo del tiesto de barro contiguo, después debajo de una botella de insecticida y de todos los objetos de la estantería.
– La llave tiene que estar ahí -dijo la señora Whitelaw mientras la sargento Havers continuaba la búsqueda, pero el tono de su voz indicó una protesta emitida porque era la reacción esperada.
– Supongo que su hija conoce la existencia de esta llave -dijo Lynley.
Dio la impresión de que los hombros de la señora Whitelaw se ponían rígidos.
– Le aseguro, inspector, que mi hija no tiene nada que ver con esto.
– ¿Conocía su relación con Fleming? Ha dicho que estaban distanciadas. ¿Era por culpa de él?
– No. Por supuesto que no. Hace años que estamos distanciadas. No tiene nada que ver…
– Era como un hijo. Lo bastante para que usted cambiara su testamento en su favor. Cuando llevó a cabo esa alteración, ¿excluyó por completo a su hija?
– Ella no ha visto el testamento.
– ¿Conoce a su abogado? ¿Es el bufete de la familia? ¿Es posible que él se lo haya dicho?
– La idea es absurda.
– ¿Qué parte? -preguntó en tono afable Lyn-ley-. ¿Que estuviera enterada del testamento o que matara a Fleming?
Las mejillas pálidas de la señora Whitelaw adquirieron un rubor repentino, que se elevó como llamas desde el cuello.
– ¿De veras pretende que responda a esa pregunta?
– Solo pretendo averiguar la verdad.
La mujer se quitó las gafas de sol. No había traído las normales, y no tenía con qué sustituirlas. Parecía un gesto designado a causar un efecto, un «escúcheme, jo-vencito» propio de la maestra que había sido.
– Gabriella también sabía que aquí había otra llave. Yo misma se lo dije. Puede que se lo dijera a alguien. Puede que enseñara a ese alguien dónde estaba.
– ¿Con qué objeto? Dijo anoche que vino aquí en busca de aislamiento.
– No sé lo que pasaba por la cabeza de Gabriella. Le gustan los hombres. Le gusta el drama. Si informar a alguien de dónde estaba ella y dónde estaba la llave aumentaba las posibilidades de provocar un drama en el que interpretara un papel destacado, se lo habría dicho. Hasta habría enviado invitaciones.
– Pero no a su hija -replicó Lynley, para recuperar el hilo de sus especulaciones, aunque reconoció para sus adentros que la descripción dé Gabriella se ajustaba como un guante a la que Patten había esbozado la noche anterior.
La señora Whitelaw se negó a dejarse arrastrar a una discusión.
– Ken vivió aquí durante dos años, inspector -respondió con calma-, cuando jugaba en el equipo del condado de Kent. Su familia vivía en Londres… Venían a verle los fines de semana. Jean, su mujer. Jimmy, Stan y Sharon, sus hijos. Todos conocían la existencia de la llave.
Y Lynley se negó a seguirle la corriente.
– ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija, señora Whitelaw?
– Olivia no conocía a Ken.
– Pero sin duda había oído hablar de él.
– Nunca se habían encontrado.
– Da igual. ¿Cuándo la vio por última vez?, -Y aunque le conociera, aunque lo supiera todo, sería lo mismo. Siempre ha despreciado el dinero y los bienes materiales. Le habría importado un bledo quién iba a heredar.
– Le sorprendería saber cuánta gente aprende a apreciar los bienes materiales y el dinero cuando llega la ocasión. ¿Cuándo la vio por última vez, por favor?
– Ella no…
– Sí. ¿Cuándo, señora Whitelaw?
La mujer esperó quince segundos antes de contestar.
– Hace diez años, un viernes por la noche, el diecinueve de abril, en la estación de metro de Covent Garden.
– Tiene una memoria excelente.
– La fecha es importante.
– ¿Por qué?
– Porque el padre de Olivia iba conmigo esa noche.
– ¿Tan significativo es ese dato?
– Para mí sí. Cayó fulminado después de nuestro encuentro. Ahora, si no le importa, inspector, me gustaría salir a tomar el aire. Esto es un poco agobiante, y no me gustaría molestarle con otro desmayo.
Lynley se apartó y la dejó pasar. Oyó que se quitaba los guantes.
La sargento Havers entregó la maceta de cerámica a la inspectora Ardery. Paseó la vista por el cobertizo, con sus sacos de tierra y las docenas de utensilios y macetas.
– Qué desastre -murmuró-. Si hay huellas recientes aquí, estarán mezcladas con cincuenta años de basura. -Suspiró y se volvió hacia Lynley-. ¿Qué opina?
– Que ya es hora de localizar a Olivia Whitelaw.
OLIVIA
Hemos cenado, Chris y yo, y me he encargado de lavar los platos, como de costumbre. Chris es muy paciente cuando tardo tres cuartos de hora en hacer lo que él haría en diez minutos. Nunca dice, «Déjalo, Livie», nunca me aparta a un lado. Cuando rompo un plato o un vaso, o dejo caer una sartén al suelo de la cocina, deja que me ocupe del desastre y finge no darse cuenta cuando maldigo y lloro porque la escoba y el mocho no se comportan como yo querría. A veces, por las noches, cuando cree que estoy dormida, barre los fragmentos de vajilla o cristalería que he pasado por alto. A veces, friega el suelo para eliminar los restos pegajosos de la sartén que se me ha caído. Nunca lo menciono, aunque le oigo.
Casi todas las noches, antes de acostarse, abre la puerta de mi habitación y echa un vistazo. Finge que es para ver si el gato quiere salir, y finge que yo le creo. Si ve que estoy despierta, dice:
– Una última llamada a los felinos que desean proseguir sus abluciones nocturnas. ¿Algún voluntario? ¿Qué me dices, Panda?
– Creo que ya se ha acomodado -respondo.
– ¿Necesitas algo, Livie? -dice.
Sí. Oh, sí, necesito su cuerpo. Necesito que se quite la ropa a la luz del pasillo. Necesito que se deslice en mi cama. Necesito que me abrace. Tengo mil y una necesidades que nunca se verán colmadas. Me arrancan la piel del cuerpo de tira en tira.
Me dijeron que el orgullo sería lo primero. Se desprenderá con tanta naturalidad como el sudor de mis poros, e iniciará el proceso en cuanto admita que casi toda mi vida está en manos de otras personas. Pero yo rechazo esa idea. Me aferró a lo que soy. Convoco la imagen siempre difuminada de Liv Whitelaw la Forajida.
– No -digo a Chris-. No necesito nada. Estoy bien.
Suena a mis oídos como si lo dijera en serio.
– Voy a salir una hora o así -me dice en ocasiones, como sin darle importancia-. ¿Te va bien quedarte sola? ¿Le digo a Max que se deje caer por aquí?
– No seas tonto. Me encuentro bien-contesto, cuando en realidad quiero decir «¿Quién es ella, Chris? ¿Dónde os encontráis? ¿Le importa que no pases la noche con ella porque has de volver a cuidar de mí?».
Y cuando vuelve de esas veladas y me viene a ver antes de acostarse, huele a sexo. Es intenso y penetrante. Conservo los ojos cerrados y la respiración constante. Me digo que no tengo derechos a ese respecto. Pienso, su vida es su vida y mi vida es mi vida he sabido desde el primer momento que no habría un punto de auténtica conexión entre nosotros, lo dejó claro ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad? Oh sí, oh sí. Lo dejó claro. Yo dejé claro que lo prefería así. Sí, que me iba bien. De modo que da igual adonde va o a quién ve, ¿verdad? No me siento herida. Me lo digo cuando oigo el agua que corre y sus bostezos y sé cómo le ha hecho sentir ella esta noche. Sea quien sea. Dondequiera que se encuentren.
Me río cuando escribo esto. Percibo la ironía de la situación. Quién habría pensado que llegaría a desear a un hombre, y que este hombre haría lo posible por dejar bien claro desde el primer momento que no era mi tipo.
Mi tipo pagaba por lo que obtenía de mí, de una forma u otra. En ocasiones, mi tipo y yo llegábamos a un trato por ginebra o drogas, pero sobre todo por dinero. No creo que os sorprenda esta información, porque sin duda comprendéis que, al fin y al cabo, es mucho más fácil descender que ascender en la vida.
Me hacía las calles porque vivir en el límite era negro y perverso. Y cuanto más viejo era el tío, más me gustaba, porque eran los más patéticos. Llevaban traje y recorrían en coche Earl's Court, fingían que se habían perdido y pedían ayuda. «Señorita, ¿puede indicarme el camino más corto a Hammersmith Flyover, o a Parsons Green, o a Putney Bridge, o a un restaurante que se llama…? Oh, cielos, creo que he olvidado el nombre.» Y esperaban, con los labios curvados en una sonrisa esperanzada, la frente reluciente a la luz del interior de su coche. Esperaban una señal, un «¿Quieres marcha, cariño?», y yo metía la cabeza por la ventanilla abierta y deslizaba un dedo desde su oreja a la mandíbula. «Puedo hacer lo que quieras. Lo que tú quieras. ¿Qué le apetece a un hombre adorable como tú? Díselo a Liv. Liv quiere que seas feliz.» Tartamudeaban y empezaban a sudar. ¿Cuánto?, preguntaban en tono vacilante. Mi dedo descendía por su cuerpo. «Depende de lo que quieras. Dime. Dime todas las guarradas que quieres que te haga esta noche.»
Era tan fácil. En cuanto se quitaban la ropa y les colgaban las caderas como sacos vacíos alrededor de la cintura, se quedaban sin imaginación. Yo sonreía y decía, «Vamos, nene, ven con Liv. ¿Te gusta esto, eh? ¿Te sientes bien?», y ellos decían, «Oh, cielos. Oh, Dios. Oh, sí». Y en cinco horas había ganado suficiente para pagar una semana de alquiler en el estudio que había encontrado en Barkston Gardens y aún me quedaba para refocilarme con medio gramo de coca o una bolsa de pastillas. La vida era tan fácil que no podía entender por qué todas las mujeres de Londres no lo hacían.
De vez en cuando, se acercaba un tío más joven y me echaba el ojo, pero yo prefería los maduros, esos con esposas que suspiraban y colaboraban seis u ocho veces al año, esos que casi agradecían con los ojos humedecidos de lágrimas que alguien chillara y les dijera, «¿Habráse visto el tío guarro? ¿Quién lo hubiera dicho con ese aspecto?».
Todo esto estaba relacionado con la muerte de mi padre, por supuesto. No me fueron necesarias ocho o diez sesiones con el doctor Freud para saberlo. Dos días después de recibir el telegrama que me comunicaba la muerte de papá, me lié al primer tipo mayor de cincuenta años. Disfruté seduciéndole. Le dije, «¿Eres papá? ¿Quieres que te llame papá? ¿Qué te gustaría llamarme a cambio?». Y me sentía triunfante y acaso redimida cuando veía a esos tíos retorcerse, cuando les oía jadear, cuando esperaba que gimieran algún nombre como Celia, Jenny o Emily. Cuando lo oía, averiguaba lo peor sobre ellos, lo cual me permitía justificar lo peor de mí misma.
Así era mi vida hasta la tarde que conocí a Chris Faraday, unos cinco años más tarde. Yo estaba cerca de la entrada de la estación de Earl's Court, esperando a uno de mis clientes, un agente de bienes raíces con cara de perro pachón y pelos que brotaban como cables de su nariz. Le gustaba el sado y siempre llevaba en el maletero del coche algunos artilugios para administrar dolor. Cada martes por la tarde y domingo por la mañana decía con aire fúnebre cuando yo entraba en el coche, «Archie se ha vuelto a portar mal, querida. ¿Cómo demonios le vamos a castigar esta vez?». Me daba el dinero, yo lo contaba y decidía la tarifa por esposarle, pellizcarle los pezones, azotarle o torturarle alrededor de la zona genital. El dinero era bueno, pero el nivel de diversión empezaba a declinar. Le había dado por llamarme María Inmaculada, y me pedía que yo le llamara Jesús. Gritaba algo similar a «Este es mi cuerpo, que ofrezco al Todopoderoso por el perdón de vuestros pecados» cuando yo aumentaba el dolor, y cuanto más yo pegaba, retorcía o pellizcaba, más le encantaba. Sin embargo, aunque pagaba por adelantado y después, muy contento, llevaba a su esposa a Battersea, cada vez me daba más la impresión de que el ataque al corazón era inminente, y no tenía ganas de encontrarme con un cadáver sonriente entre las manos. De modo que cuando Archie no apareció a la hora acordada, las cinco y media de aquel martes, me sentí en parte cabreada y en parte aliviada.
Estaba pensando en la pasta perdida, cuando Chris cruzó la calle en mi dirección. Por una vez, Archie había formulado su petición por adelantado, y por culpa de recoger los disfraces y los complementos (por no mencionar el tiempo que tardaba en vestirme, desnudarle a él, maltratarle, forcejear, oh-no-seas-malo-nene, atarle, esposarle y utilizar el enema), estaba perdiendo lo suficiente para pagarme la coca de varios días. De modo que me puse de mal humor cuando vi a aquel tío esquelético, con rotos en las rodilleras de los tejanos, que cruzaba obediente por el paso de cebra, como si la policía fuera a meterle en el talego si pasaba por otro lado. Llevaba de una correa a un perro mezcla de tantas razas que la palabra «perro» parecía poco más que un eufemismo, y daba la impresión de que caminaba para acompasarse al paso cojeante y lento del animal.
– Es lo más feo que he visto en mi vida -dije cuando pasó a mi lado-. ¿Por qué no haces un favor al mundo y lo escondes?
Se detuvo. Me miró a mí y luego al perro, con la suficiente lentitud para darme a entender que yo salía perdiendo en la comparación.
– ¿De dónde has sacado esa cosa? -pregunté.
– Lo recogí.
– ¿Lo recogiste? ¿A eso? Bien, tienes gustos raros, ¿no?
Porque aparte de tener sólo tres patas, la mitad de la cabeza del perro carecía de pelo. En su lugar había heridas enrojecidas que empezaban a curar.
– Da pena mirarle, ¿verdad? -dijo Chris, mientras contemplaba al perro con aire pensativo-, pero no eligió él, que es la circunstancia que más me conmueve de los animales. No pueden elegir. Alguien ha de elegir por ellos.
– Alguien debería disparar a esa cosa. Es como una mancha en el paisaje. -Busqué el paquete de cigarrillos en el bolso. Encendí uno y señalé con él al perro-. ¿Por qué le recogiste? ¿Vas a participar en un concurso de chuchos feos?
– Lo recogí porque me dedico a eso.
– Te dedicas a eso.
– Exacto. -Bajó la vista hacia las bolsas que rodeaban mis pies, en las que llevaba los disfraces y los nuevos adminículos que había comprado para complacer a Archie-. ¿Y tú que haces?
– Follo por dinero.
– ¿Tan cargada?
– ¿Qué?
Señaló los paquetes.
– ¿O te has tomado un descanso para ir de compras?
– Ah, eso. Parece que voy vestida para ir de compras, ¿eh?
– No. Parece que vas vestida de puta, pero nunca he visto a una puta que fuera cargada con tantas bolsas. ¿No te has confundido de clientes?
– Espero a alguien.
– Que no ha aparecido.
– ¿Qué sabes tú?
– Hay ocho colillas de cigarrillos alrededor de tus pies. Todas llevan tu lápiz de labios en el filtro. Un color espantoso, por cierto. El rojo no te sienta bien.
– Eres un experto, ¿verdad?
– En el terreno de las mujeres, no.
– Entonces, en el terreno de chuchos como ese, ¿no?
Miró al perro, que se había echado sobre la acera, con la cabeza sobre la única pata delantera y los ojos casi cerrados. Se agachó a su lado y posó la mano sobre la cabeza del animal.
– Sí -contestó-. En esto sí que soy un experto. Soy el mejor. Soy como la niebla a medianoche, sin luz ni sonido.
– Vaya mierda -dije, no porque pensara eso, sino porque había algo escalofriante en él, y no lograba concretar qué era. Es tan poquita cosa, pensé, apuesto a que no es capaz de conseguir dinero o amor. Y en cuanto lo pensé, tuve que averiguarlo.
– ¿Quieres marcha? -pregunté-. Tu compañero puede mirar por cinco libras extra.
Ladeó la cabeza.
– ¿Dónde?
Ya te tengo, pensé.
– Un lugar llamado Southerly, en Gloucester Road. Habitación 69.
– Muy apropiado.
Sonreí.
– ¿Y bien?
Se enderezó. El perro se levantó.
– Me apetece cenar. Ahí íbamos, Toast y yo. Ha estado expuesto en el Centro de Exhibiciones, y está cansado y hambriento. Y también un poco malhumorado.
– Así que era un concurso de perros, al fin y al cabo. Apuesto a que ganó.
– En cierta manera. -Vio que recogía mis bolsas y no dijo nada más hasta que las encajé bajo mis brazos-. Vamos, pues. Te contaré la historia de mi perro feo.
Menudo espectáculo formábamos: un perro de tres patas con la cabeza hecha trizas, un tipo de aspecto anarco con tejanos rotos y un pañuelo alrededor de la cabeza, y una puta con vestido de spanflex rojo, tacones negros de diez centímetros y un aro de plata en la nariz.
En aquel momento, pensé que iba a realizar una conquista interesante. No parecía ansioso de darme un revolcón cuando nos apoyamos contra el saliente de ladrillo exterior de un restaurante chino, pero pensé que se pondría en forma si le seguía la corriente. Los tíos son así. De modo que comimos rollos de primavera y bebimos dos tazas de té verde por cabeza. Dimos chop suey al perro. Hablamos como hace la gente cuando no sabe hasta qué punto confiarse o hablar (¿de dónde eres? ¿cómo es tu familia? ¿a qué colegio fuiste? ¿también dejaste la universidad? Ridículo, ¿verdad?, todo ese rollo), y yo no le escuchaba mucho, porque quería que me dijera lo que deseaba y cuánto estaba dispuesto a pagar. Sacó un fajo de billetes del bolsillo para pagar la comida, y calculé que podría desprenderse de sus buenas cuarenta libras. Cuando ya había pasado más de una hora y aún seguíamos en la fase del charloteo, dije por fin:
– Escucha, ¿qué va a ser?
– ¿Perdón?
– ¿Paja? ¿Mamada? ¿Metesaca? ¿Por delante o por detrás? Lo que quieras.
– Nada.
– Nada.
– Lo siento.
Sentí que mi cara se inflamaba cuando me enderecé.
– ¿Quieres decir que he perdido los últimos noventa minutos esperando a que tú…?
– Hemos cenado. Te lo dije. Una cena.
– ¡Y una mierda! Dijiste dónde y yo dije en el Southerly de Gloucester Road, habitación 69. Tú dijiste…
– Que necesitaba cenar. Que tenía hambre. Y Toast también.
– ¡Que le den por el culo a Toast. He perdido treinta libras.
– ¿Treinta libras? ¿Sólo te paga eso? ¿Qué haces a cambio? ¿Cómo te sientes cuando ha terminado?
– ¿Y a ti qué más te da? Gusano de mierda. Dame el dinero o te mato aquí mismo.
Miró a la gente que pasaba y pareció reflexionar sobre la oferta.
– Muy bien -dijo-, pero tendrás que ganártelas.
– Ya lo he dicho, ¿no?
Asintió.
– En efecto. Vamonos.
Le seguí.
– La paja es más barata. La mamada depende de lo que tardes. Te pones un condón para el metesaca. Más de una postura y pagas un extra. ¿Está claro?
– Como el agua.
– ¿A dónde vamos?
– A mi casa.
Me detuve.
– Ni hablar. En Southerly o nada.
– ¿Quieres tu dinero?
– ¿Quieres tu polvo?
Nos encontrábamos en un impasse en West Cromwell Road, atrapados entre el tráfico de la hora de cenar y los peatones que intentaban seguir su camino. El olor de los gases de escape provocó que mi estómago se revolviera, debido a la grasa del rollo de primavera.
– Escucha -dijo-, he de dar de comer a mis animales en Little Venice.
– ¿Más como ese?
Señalé al perro con el pie.
– No tengas miedo. No te haré daño.
– Como si pudieras.
– Eso está por ver, ¿no? -Continuó su camino-. Si quieres el dinero -dijo sin volverse-, vienes conmigo o me lo intentas quitar en plena calle. Tú eliges.
– ¿No soy un animal, pues? ¿Puedo elegir?
Me dedicó una sonrisa radiante.
– Eres más lista de lo que pareces.
Así que le acompañé. Qué cono, pensé, Archie no iba a aparecer, y como apenas conozco Little Venice, me pareció suficiente para ir a echarle un vistazo.
Chris me precedía. En ningún momento se molestó en comprobar si le seguía. Palmeó a su perro y le animó a continuar.
– Ya lo intuyes, eh, Toast dentro de un mes, serás un sabueso perfecto. Te gusta la idea, ¿verdad?
Este es tonto del culo, pensé, y me pregunté cómo le gustaría follar con una mujer y si querría hacerlo como los perros, ya que tanto cariño les tenía.
Había oscurecido cuando llegamos al canal. Cruzamos el puente y descendimos los peldaños hasta el camino de sirga.
– Así que es una barcaza -dije.
– Sí -contestó-. Aún no está terminada, pero estamos trabajando para conseguirlo.
Vacilé.
– ¿Estamos? -Había dejado de trabajar con grupos el año anterior. No daban bastante dinero-. No he dicho que lo fuera a hacer con varios.
– ¿Con varios…? Ah, lo siento. Me refería a los animales.
– ¿Los animales?
– Sí, el plural era por los animales y yo.
Tonto de capirote, pensé.
– Te ayudan a construir la casa, ¿verdad?
– Se trabaja más deprisa cuando la compañía es agradable. Teniendo en cuenta tu profesión, lo sabrás muy bien.
Le miré con los ojos entornados. Me estaba tomando el pelo. El señor Superior. Ya veríamos quién acabaría sudando por quién.
– ¿Cuál es la tuya? -pregunté.
– La del final -dijo, y me guió hasta ella.
Era diferente de cómo es hoy. Estaba a medio hacer. Bueno, por fuera estaba terminada, por eso Chris había podido amarrarla, pero el interior consistía en tablas desnudas, pedazos de madera, rollos de linóleo y alfombra, cajas sobre cajas, ropas, aeroplanos para ensamblar, platos, ollas, sartenes, un revoltijo del copón. Parecía la madriguera de un trapero. Sólo había un espacio despejado en el extremo delantero de la barcaza, y estaba ocupado por los amiguitos de Chris. Tres perros, dos gatos, media docena de conejos y cuatro seres de cola larga que Chris llamaba «ratas de capuchón». A todos les pasaba algo en los ojos, las orejas, la piel o el pellejo.
– ¿Eres veterinario o algo por el estilo? -pregunté.
– Algo por el estilo.
Dejé caer mis paquetes y miré a mi alrededor. No vi ninguna cama. Tampoco había mucho espacio disponible.
– ¿Dónde vamos a hacerlo?
Desató la correa de Toast. El perro fue a reunirse con los demás, que se estaban levantando de las diversas mantas donde estaban echados. Chris pasó por lo que sería una futura puerta y rebuscó en una abarrotada mesa de trabajo diversas bolsas de comida para animales: borona para los perros, pelotillas para las ratas, zanahorias para los conejos, algo enlatado para los gatos.
– Empezaremos por aquí -dijo, y señaló con un cabeceo los peldaños que acabábamos de bajar para llegar a la barcaza.
– ¿Empezar? ¿Qué tienes en mente?
– He dejado el martillo sobre esa viga que hay encima de la ventana. ¿Lo ves?
– ¿Martillo?
– Creo que adelantaremos bastante. Tú trasladas la madera y me mantienes provisto de tablas y clavos.
Le miré fijamente. Estaba dando de comer a los animales, pero habría jurado que sonreía.
– Maldito…
– Treinta libras. Espero calidad por ellas. ¿Tienes calidad?
– Yo te voy a enseñar lo que es calidad.
Así empezó lo de Chris y yo, trabajando en la barcaza. Durante toda aquella primera noche esperé a que diera el primer paso. Esperé que lo hiciera las noches y días que siguieron. Nunca ocurrió. Y cuando yo me decidí a dar el paso, para ponerle caliente, reírme de él y poder decir, «Al fin y al cabo, eres como todos los demás», antes de dejar que me follara, apoyó las manos sobre mis hombros, sin permitir que me acercara.
– Lo nuestro es imposible, Livie. Lo siento. No quiero herirte, pero las cosas son así.
Pienso algunas noches que él lo sabía. Lo sentía en el aire, lo oía en mi forma de respirar. De alguna manera, lo sabía y decidió desde el primer momento mantenerse a distancia de mí, porque era más seguro así, porque nunca tendría que preocuparse, porque no quería amarme, tenía miedo de quererme, pensaba que yo era demasiado, pensaba que era un desafío excesivo…
Me aferró a esos pensamientos cuando sale por las noches. Cuando sale con ella. Tenía miedo, pensé. Por eso nunca ocurrió nada entre nosotros. Amas y pierdes. El no quería eso.
Pero eso es darme más importancia para Chris de la que nunca he tenido, y en mis momentos de sinceridad lo sé. También sé que la mayor incongruencia de mi vida es haber vivido desafiando a los sueños que mi madre alimentaba sobre mí, decidida a enfrentarme al mundo bajo mis condiciones, no las de ella, y he terminado enamorada de un hombre a la que ella me hubier ra entregado de buena gana. Porque Chris Faraday representa algo, y es la clase de tío que mi madre más habría aprobado, pues en una época, antes de que todo se convirtiera en esta confusión de nombres, caras, deseos y sentimientos, mi madre también representaba algo.
Cuando empezó con Kenneth Fleming.
No le olvidó cuando dejó el colegio para cumplir su deber con Jean Cooper. Como ya hé dicho, se las arregló para que consiguiera un empleo en la imprenta de papá, trabajando en una impresora. Y cuando organizó un equipo para jugar a criquet con otros equipos de imprentas de Stepney, ella alentó a papá a que alentara a los «chicos», como ella les llamaba, a divertirse un poco juntos.
– Les convertirá en un grupo más cohesionado, Gordon -dijo, cuando le informó de que el joven K. Fleming (papá siempre se refería a los empleados por las iniciales) le había consultado la idea-. Un grupo cohesionado trabaja con más eficacia, ¿no?
Papá meditó, mientras sus mandíbulas y su mente funcionaban al mismo tiempo, pues estábamos comiendo pollo asado con patatas nuevas.
– Puede que no sea mala idea -dijo-. A menos que alguno se lesione, claro. En cuyo caso, dejará de trabajar, ¿verdad? Y querrá cobrar. Hay que pensarlo.
Pero mi madre le convenció.
– Es verdad, pero el ejercicio es saludable, Gordon. Y también el aire puro. Y la camaradería entre los hombres.
Cuando el equipo estuvo organizado, no asistió a ningún partido. Estaba convencida, imagino, de que había colaborado a inyectar un poco de placer en la vida monótona del muchacho, a la que sin duda le había conducido su matrimonio con Jean Cooper. Habían tenido su segundo hijo al año siguiente del primero, y daba la impresión de que su futuro consistía en un hijo al año y una madurez acelerada antes de cumplir los treinta. Por lo tanto, mi madre hizo lo que pudo y trató de olvidar el futuro brillante que el pasado de Kenneth Fleming había insinuado.
Entonces, papá murió. Entonces, empezó la cosa.
Al principio, mi madre dejó la imprenta al cuidado de un gerente que había contratado, más o menos como papá había dirigido la empresa. Nunca había querido entrometerse con los muchachos, como ya les llamaba su padre antes de la Segunda Guerra Mundial, y dirigía la empresa desde el aséptico silencio de su oficina del tercer piso, y dejaba el día a día de la organización, maquinarias y distribución de las horas extras a un capataz que había ido ascendiendo desde abajo.
Cuatro años después de la muerte de papá, mi madre dejó la enseñanza. Aún le quedaba un buen montón de tareas en qué emplear sus días, pero decidió decantarse por algo más desafiante, que llenara su tiempo y su interés. Creo que se sentía sola, y sorprendida de ello. Las clases, su preparación y el papeleo le habían proporcionado una dirección diaria en su vida, y sin ella se vio obligada por fin a pensar en el vacío. Papá y ella nunca habían sido compañeros del alma, pero al menos había estado allí, era una presencia en la casa. Ahora, ya no estaba, y no la acuciaba nada que le permitiera hacer caso omiso de la soledad, sin la enseñanza y sin él. Ella y yo estábamos más alejadas que nunca, las dos obcecadas en no olvidar jamás los pecados cometidos y las injurias infligidas. No existían promesas de nietos a quienes mimar. Solo había reuniones a las que acudir. Necesitaba más.
La imprenta era la solución lógica, y mi madre tomó la dirección con una facilidad que sorprendió a propios y extraños. Pero, al contrario que papá, creía en lo que ella llamaba un acercamiento a los muchachos, de manera que aprendió el negocio como habría hecho un aprendiz, y al hacerlo no solo se ganó el respeto de sus trabajadores, sino que restableció su vínculo con Kenneth Fleming.
Me he divertido intentando imaginar cómo debió ser su primer encuentro, nueve años después de que él fuera expulsado del Paraíso. Lo pinto rodeado por el ruido de las prensas, el olor a tinta y aceite, y el espectáculo de documentos o páginas que vuelan por la línea para ser empaquetados. He visto a mi madre pasando de una máquina a la siguiente bajo aquellas ventanas oscuras y sucias, acompañada del capataz con la tablilla en la mano. Grita para que le oiga, ella asiente y formula las preguntas pertinentes. Se detiene junto a una prensa. Un hombre levanta la vista, con el mono grasiento, una franja, de aceite en el pelo, gruesas medias lunas negras bajo las uñas, una llave de tuercas en la mano. Dice algo así como «La maldita máquina ha vuelto a averiarse. Hemos de modernizar o cerrar este lugar», antes de fijarse en mi madre. Una pausa de música dramática. Están frente a frente. Profesora y alumno. Tantos años después. Ella dice, «Ken». Él no sabe qué decir, pero da vueltas a su alianza en el mugriento dedo, y ese gesto dice más que mil palabras: ha sido un infierno, lo siento, tenías razón, perdóname, acéptame de nuevo, ayúdame, cambia mi vida.
No debió de suceder así, probablemente, pero sí que sucedió. Y no pasó mucho tiempo antes de que se prestara mucha más atención al talento e inteligencia de Kenneth Fleming en siete meses de la que se le había concedido en todos los años que había trabajado en lo que los muchachos de la tinta y las prensas llamaban el pozo.
Lo primero que mi madre quiso saber es a qué se refería Kenneth por modernizar el lugar. Lo segundo fue cómo podría reconducirle por la senda que transformaría su vida en algo especial.
La primera respuesta de Kenneth la dirigió hacia el mundo del procesamiento de datos, los ordenadores y las impresoras láser. La segunda respuesta insinuó que guardara las distancias. Jean tuvo algo que ver con la última, sin duda. No debió enloquecer de alegría cuando supo que la señora Whitelaw había reaparecido inesperadamente en las fronteras de su vida.
Pero mi madre no era de las que se rendían con facilidad. Para empezar, sacó a Kenneth del pozo y lo elevó a un cargo de responsabilidad, sólo para que saboreara las posibilidades futuras. Cuando triunfó (como no podía ser menos, teniendo en cuenta su inteligencia y aquella maldita afabilidad de la que papá y yo habíamos oído hablar durante meses interminables a la hora de la cena, cuando era un adolescente), ella empezó a investigar en el campo de sus sueños, sin cultivar desde hacía mucho tiempo. A lo largo de comidas o meriendas, después de una discusión sobre la mejor manera de manejar una disputa salarial o la queja de un empleado, descubrió que los sueños seguían presentes, incólumes después de nueve años, tres hijos y día tras día de ruido y suciedad en el pozo.
No creo que Kenneth revelara de inmediato a mi madre el hecho de que todavía alimentaba la esperanza de ver aquella pelota de color cereza elevarse sobre la línea de meta, de escuchar el rugido de aprobación de la multitud cuando otras seis carreras aparecieran en el marcador del Lord's junto al nombre K. Fleming. Tenía veintiséis años, era padre de tres hijos, atado a una esposa, la esperanza de una educación a la espalda, y todo por culpa de una noche, cuando había asegurado a Jean Cooper que no podía pasar nada la primera vez que mantuviera relaciones sexuales sin tomar la pildora. Debió decir, «Sueño con jugar por Inglaterra, señora Whitelaw. Sueño con recorrer la Sala Larga de una punta a otra con los ojos del MCC * clavados en mí y el bate en la mano. Sueño con descender aquellos escalones desde el Pabellón, con salir al campo bajo un claro día de junio, con ver la explosión de colores de las gradas, con ponerme ante el lanzador, tomar posición, sentir la corriente eléctrica que recorre mi brazo cuando mi bate golpea la bola». Kenneth Fleming no debió decir eso. Debió de sonreír y dijo, «Los sueños son para los crios, ¿no es cierto, señora Whitelaw? Mi Jimmy, tiene sueños. Y Stan los tendrá dentro de un año o dos, cuando haya crecido un poco». En cuanto a él, había renunciado a los sueños. No eran para personas como él. Ya no.
Pero mi madre le habría ido comiendo el tarro poco a poco. Habría empezado con un «Seguro que deseas algo más, Ken, más allá de esta imprenta». El habría contestado, «Este lugar ha sido suficiente para mí, para mi familia. Estoy bien así». Y entonces ella habría confesado, tal vez, algún sueño no cumplido. Tal vez habían tomado café una noche, y ella dijo, «Esto es absurdo… Confesarlo a un ex alumno, confesarlo a un hombre, un hombre más joven…», y entonces habría revelado una insignificancia que nadie sabía sobre ella, una insignificancia inventada en aquel momento para alentar a Ken a abrirle su corazón, tal como había hecho en su adolescencia.
Quién sabe cómo lo consiguió exactamente. Nunca me ha contado todos los detalles. Solo sé que, si bien tardó casi un año en ganarse su confianza, se la ganó.
El matrimonio no iba mal, debió decirle él una noche, cuando la fábrica estaba silenciosa como una tumba bajo sus pies, porque se habían quedado trabajando hasta tarde. No se había marchitado como cabía esperar, teniendo en cuenta las circunstancias en que se había producido. Era que… No, no era justo con Jean. Se le antojaba una traición hablar de la muchacha a su espalda. Hacía lo que podía, Jean. Le quería, quería a los chicos. Era una buena madre. Era una buena esposa.
«Pero algo falta», debió de contestar mi madre. «¿No es así, Ken?»
Kenneth tal vez cogió un pisapapeles, y lo rodeó con los dedos de una manera inconsciente, como si fuera una pelota de criquet. Quizá dijo, «Supongo que esperaba algo más», con una sonrisa irónica, y luego añadió, «Pero conseguí lo que quería, ¿no?».
«¿Qué esperabas?», quiso saber mi madre.
Él debió componer una expresión de turbación. «No es nada. Una tontería, nada más.» Debió coger sus cosas, dispuesto a marcharse. Y al final, junto a la puerta, donde las sombras ocultaban en parte su cara, debió decir, «Criquet. Es eso. Un poco idiota sí que soy, pero no puedo olvidar lo que habría significado jugar».
Para azuzarle más, mi madre debió decir, «Pero si ya juegas, Ken».
«No como habría podido», habría contestado él. «No como quería. Los dos lo sabemos, ¿verdad?»
Y aquellas pocas frases, el deseo que transmitían y, sobre todo, el uso del mágico plural, proporcionó a mi madre la oportunidad que necesitaba. De cambiar la vida de Ken, de cambiar las vidas de su mujer y sus hijos, de cambiar su propia vida, de desencadenar el desastre sobre todos nosotros.
Capítulo 8
Era media tarde cuando Lynley dejó a la sargento Havers en New Scotland Yard. Se quedaron en la acera, cerca del letrero giratorio, y hablaron en voz baja, como si la señora Whitelaw pudiera oírles desde el interior del Bentley.
La señora Whitelaw había dicho que desconocía el paradero actual de su hija, pero una llamada telefónica al Yard y dos horas de espera habían solucionado el problema. Mientras conseguían que les sirvieran una comida tardía en El Arado y el Silbato de Greater Springburn, el agente detective Winston Nkata consultaba el listín telefónico de Londres. También investigó en archivos, exigió el pago de deudas, habló con compañeros de ocho divisiones diferentes y consultó los ordenadores de diversas oficinas, para encontrar en sus archivos cualquier referencia al nombre de Olivia Whitelaw. Informó a Lynley por el teléfono del coche, justo cuando el Bentley se arrastraba por el puente de Westminster. Una tal Olivia Whitelaw, dijo Nkata, vivía en Little Venice, en una barcaza amarrada en Browning's Pool.
– La dama en cuestión se buscaba la vida hace unos años por los alrededores de Earl's Court, pero era demasiado rápida para que la pescaran, según el ID Favorworth. Un nombre fantástico, ¿verdad? *. Parece el de una puta también. En cualquier caso, si alguien de la brigada del vicio aparecía en la calle, ella lo sabía en cuanto le ponía la vista encima. A la brigada le gustaba darle un poco de caña, y la obligaban a bajar a la estación para charlar siempre que podían, pero nunca pasaron de ahí.
En la actualidad vivía con un tío llamado Christopher Faraday, dijo Nkata. No había nada sobre él. Ni siquiera una multa de tráfico.
Lynley esperó a que la sargento Havers encendiera su cigarrillo, diera dos caladas y exhalara los restos grises del humo al aire frío de la tarde. Consultó su reloj de bolsillo. Eran casi las tres. Havers hablaría con Nkata, cogería un vehículo y se dirigiría a la Isla de los Perros para ver a la familia de Fleming. Teniendo en cuenta el tiempo que necesitaría para redactar su informe, tardaría como mínimo dos horas y media, tal vez tres, en hacerlo todo. El día se agotaba a toda prisa. La noche se encontraba al acecho, con más obligaciones aún.
– Quedemos a las seis y media en mi despacho -dijo-. Antes, si puede.
– De acuerdo -contestó Havers.
Dio una última calada al cigarrillo y se dirigió hacia las puertas giratorias del Yard. Se abrió paso entre un grupo de turistas que consultaban un mapa y hablaban de que «la próxima vez tomaremos un taxi, George». Cuando desapareció en el interior, Lynley entró en el coche y lo puso en marcha.
– Su hija vive en Little Venice, señora Whitelaw -dijo cuando se alejaron del bordillo.
La mujer no hizo comentarios. No se había movido para nada desde que habían salido del pub donde habían comido en un tenso silencio. Tampoco se movió ahora.
– ¿Nunca se ha tropezado con ella? ¿No ha intentado localizarla en todos estos años?
– Nos separamos de mala manera. No tenía el menor interés en localizarla. No me cabe duda de que el sentimiento era mutuo.
– Cuando su padre murió…
– Inspector. Por favor. Sé que está haciendo su trabajo…
Calló el «pero» y la protesta posterior.
Lynley le dedicó un rápido vistazo por el espejo. En aquel momento, dieciocho horas después de enterarse de la muerte de Kenneth Fleming, Miriam Whitelaw parecía marchita y cuarteada espiritualmente, una década mayor que la mañana en que Lynley había ido a buscarla. Daba la impresión de que su rostro suplicaba clemencia.
Era, y Lynley lo sabía, la oportunidad perfecta para insistir en busca de respuestas, ahora que su capacidad de resistencia y de esquivar sus demandas se eclipsaba a cada momento. Todos sus colegas del DIC se habrían dado cuenta de la circunstancia. Y la mayoría de aquellos mismos colegas habrían aprovechado la ventaja, ametrallado con preguntas y exigido respuestas hasta obtener las que buscaban, pero desde el punto de vista de Lynley siempre existía un momento en que el interrogatorio de las personas relacionadas íntimamente con la víctima de un asesinato empezaba a fallar. Llegaban a un punto en que decían cualquier cosa con tal de poner fin a un interrogatorio incesante.
– No seas blando, muchacho -diría el ID Mac-Pherson-. Un asesinato es un asesinato. Tírate a su garganta.
Nunca importaba de quién era la garganta. A la larga, se acertaba en la yugular correcta.
No por primera vez, Lynley se preguntó si tenía un núcleo lo bastante duro para ser policía. La estrategia de conducir una investigación en plan «sin cuartel» era anatema para él, pero cualquier otro método de abordaje parecía acercarle demasiado peligrosamente a simpatizar con los vivos, en lugar de vengar a los muertos.
Se abrió paso entre el tráfico cercano al palacio de Buckingham, y se quedó encallado detrás de un autocar turístico que estaba descargando en la acera un grupo numeroso de mujeres de cabello azul, pantalones de poliéster y calzado cómodo. Sorteó a los taxis en Knightsbridge, tuvo que retroceder un poco para evitar un embotellamiento de tráfico al sur de Kensington Gardens y, por fin, desembocó en la histeria de peatones y tiendas que era Kensington High Street a última hora de la tarde. Desde allí, no faltaban ni tres minutos para llegar a Staffordshire Terrace, donde todo estaba tranquilo y un niño solitario se deslizaba sobre un monopatín frente al número 18 de la calle.
Lynley ayudó a bajar del coche a la señora Whitelaw. Ella aceptó la mano que le ofrecía. La suya estaba fría y seca. Cerró los dedos sobre los de él y aceptó su brazo cuando la condujo hacia los peldaños. Se recostó en Lynley. Olía a lavanda, maquillaje y polvo.
Forcejeó con la llave hasta conseguir abrir la puerta. Se volvió hacia él.
– ¿Quiere que telefonee a su médico? -preguntó Lynley, impresionado por su mal aspecto.
– Me pondré bien. Intentaré dormir. Anoche no pude. Tal vez esta noche…
– ¿No quiere que su médico le recete algo?
La mujer negó con la cabeza.
– No hay medicamento que cure esto.
– ¿Quiere que le transmita algún mensaje a su hija? Voy a Little Venice.
La mujer miró por encima del hombro de Lynley, como si meditara la pregunta. Su boca se hundió en las comisuras.
– Dígale que siempre seré su madre. Dígale que Ken no cambia…, que Ken no cambió eso.
Lynley asintió. Esperó a ver si decía algo más, y luego empezó a bajar los peldaños. Cuando abrió la puerta del coche, oyó su voz.
– Inspector Lynley. -Levantó la cabeza. La señora Whitelaw se había acercado al borde del peldaño superior. Aferraba con una mano la balaustrada de hierro forjado, donde un zarcillo de jazmín serpenteaba por encima-. Sé que intenta hacer su trabajo. Se lo agradezco.
Esperó hasta que la mujer entró y la puerta se cerró. Entonces, se puso en marcha de nuevo, hacia el norte, como la noche anterior, bajo los plátanos y sicómoros de Campden Hill Road. La distancia desde Kensington a Little Venice era mucho más corta que el trayecto hasta la casa de Hugh Patten en Hampstead, pero había efectuado el viaje pasadas las once de la noche, cuando el tráfico era escaso. Ahora, las calles estaban saturadas de vehículos. Empleó el tiempo que le costó avanzar centímetro a centímetro hasta Bayswater en telefonear a Helen, pero terminó escuchando su voz en el contestador automático, informando de que había salido y podía dejar un mensaje.
– Maldita sea -masculló, mientras esperaba el pitido infernal.
Odiaba los contestadores automáticos. Era otra indicación de la anomia social que asolaba los últimos años del siglo. Impersonales y eficientes, le recordaban lo fácil que era sustituir a un ser humano por un artilu-gio electrónico. Donde antes había una Caroline Shepherd que contestaba el teléfono de Helen, cocinaba y ponía orden en su vida, ahora había una cassette, comida china a domicilio y una mujer de la limpieza de County Clare.
– Hola, querida -dijo cuando sonó la señal, y pensó, hola querida ¿y qué más? ¿Has encontrado el anillo que te dejé? ¿Te gusta la piedra? ¿Te casarás conmigo? ¿Hoy? ¿Ésta noche? Maldita sea. Odiaba aquellos contestadores automáticos-. Temo que voy a estar ocupado esta tarde. ¿Cenamos juntos? ¿A eso de las ocho? -Hizo una pausa idiota, como si aguardara una respuesta-. ¿Ha ido bien el día? -Otra pausa imbécil-. Escucha, te telefonearé cuando vuelva al Yard. No te comprometas esta noche. O sea, si recibes este mensaje, no te comprometas. Ya me doy cuenta de que quizá no lo recibas, y en ese caso, no quiero que pases el rato esperando mi llamada, ¿de acuerdo? Helen, ¿tienes planes para esta noche? No me acuerdo. Tal vez podamos…
Sonó un pitido. Una voz computerizada recitó:
– Gracias por el mensaje. Son las tres y veintiún minutos.
La conexión se cortó.
Lynley maldijo. Colgó el teléfono. Despreciaba aquellas asquerosas máquinas.
Como había hecho buen día, Little Venice todavía albergaba un buen número de personas que empleaban la tarde en explorar algunos canales de Londres. Se desplazaban en sus barcos turísticos y escuchaban los comentarios y habladurías de sus guías, a los que respondían con murmullos de admiración. Paseaban por la acera, admiraban las flores primaverales que crecían en los tiestos de los tejados y en las cubiertas de las barcazas. Se acodaban en la colorida barandilla del puente de Warwick Avenue.
Al sudoeste del puente, Browning's Pool formaba un tosco triángulo de agua oleaginosa, uno de cuyos lados estaba flanqueado por más barcazas. Eran embarcaciones amplias, grandes y de fondo plano, que en otro tiempo habían remolcado caballos por el sistema de canales que cruzaban en todas direcciones la mayor parte del sur de Londres. En el siglo XIX, habían servido para transportar mercancías. Ahora, estaban ancladas y servían de vivienda a artistas, escritores, artesanos y modelos de los primeros.
La barcaza de Christopher Faraday flotaba frente a Browning's Island, un rectángulo de tierra sembrada de sauces que se elevaba en el centro del estanque. Cuando Lynley se acercaba por la pasarela que bordeaba el canal, un joven con pantalones cortos le adelantó. Le acompañaban dos perros jadeantes, uno de los cuales trotaba sobre tres patas. Mientras Lynley miraba, los perros adelantaron al corredor, subieron los dos peldaños y saltaron a la barcaza, a la cual se dirigía el joven.
Cuando Lynley llegó, el joven estaba de pie sobre la cubierta, ocupado en secarse el sudor de la cara y el cuello, y los perros (un pachón y el cruzado de tres patas, cuyo aspecto insinuaba que había llevado la peor parte en demasiadas peleas callejeras) sorbían agua ruidosamente de dos pesados cuencos de cerámica, que descansaban sobre una pila de periódicos. La palabra «chucho» estaba pintada en el cuenco del pachón, y las palabras «chucho dos» en la del cruzado.
– ¿Señor Faraday? -dijo Lynley, y el joven apartó la toalla azul de la cara. Lynley extrajo su tarjeta de identificación y se presentó-. ¿Christopher Faraday? -repitió.
Faraday tiró la toalla sobre el techo de la cabina, alta hasta la cintura, y se interpuso entre Lynley y los animales. El pachón levantó la vista del agua, con las mandíbulas chorreantes. Un gruñido grave escapó de su garganta.
– No pasa nada -dijo Faraday.
Costaba saber si estaba hablando con Lynley o con el perro, porque sus ojos estaban clavados en el primero, pero su mano acariciaba la cabeza del segundo. Lynley observó que una larga cicatriz se iniciaba sobre su cabeza y descendía entre los ojos.
– ¿En qué puedo ayudarle? -preguntó Faraday.
– Estoy buscando a Olivia Whitelaw.
– ¿A Livie?
– Tengo entendido que vive aquí.
– ¿Qué pasa?
– ¿Está en casa?
Faraday cogió la toalla y la pasó alrededor de su cuello.
– Id con Livie -ordenó a los animales-. Un momento, por favor -dijo a Lynley, mientras los perros trotaban obedientes hasta una especie de mirador de cristal que remataba la cabina y servía de entrada-. Voy a ver si está levantada.
¿Levantada?, se preguntó Lynley. Pasaban de las tres y media. ¿Aún trabajaba de noche y tenía que dormir de día?
Faraday entró en el mirador y bajó unos peldaños. Dejó abierta unos centímetros la puerta de la cabina. Lynley oyó el ladrido de un perro y el roce de garras sobre linóleo o madera. Se acercó más al mirador y escuchó. Unas voces hablaban en susurros.
La de Faraday apenas era distinguible.
– …policía… pregunta por… no, no puedo… has de…
La de Olivia Whitelaw era más clara y perentoria.
– No puedo. ¿No lo entiendes, Chris? ¡Chris!
– …tranquila… todo irá bien, Livie…
Un arrastrar de pies. Crujido de papeles. Un aparador que se cerraba. Luego, otro. Luego, un tercero. Momentos después, unos pasos se acercaron a la puerta.
– Cuidado con la cabeza -advirtió Chris Faraday. Se había puesto los pantalones dé un chandal. Habían sido rojos, pero ahora se habían desteñido y eran del mismo color que su cabello. Era escaso para un hombre de su edad, con una pequeña tonsura como la de un monje en lo alto de la cabeza.
Lynley bajó a una habitación larga, apenas iluminada, chapada de pino. Estaba cubierta en parte por una alfombra, y el linóleo quedaba al descubierto bajo un banco de trabajo ancho, bajo el cual se había refugiado el perro cruzado. Sobre la alfombra descansaban tres enormes almohadones, cerca de los cuales había un conjunto de cinco butacas viejas y desemparejadas. En una de ellas se sentaba una mujer, vestida de negro de pies a cabeza. Lynley no la habría visto de no ser por el color de su pelo, como un faro entre las paredes de pino. Era de un rubio blanquecino incandescente, con un extraño reflejo amarillento y raíces que recordaban el color del aceite de un motor sucio. Era corto por un lado, y caía sobre la oreja del otro.
– ¿Olivia Whitelaw? -preguntó Lynley.
Faraday se acercó al banco de trabajo y abrió un panel de persianas apenas unos centímetros. La rendija resultante arrojó luz sobre el techo chapado de madera y un resplandor difuso cayó sobre la mujer, que se encogió.
– Mierda. Tranqui, Chris.
Bajó la mano lentamente hasta el suelo y cogió una lata de tomate vacía, de la cual extrajo un paquete de Marlboro y un encendedor de plástico.
Cuando encendió el cigarrillo, la luz se reflejó en sus anillos. Eran de plata, y llevaba uno en cada dedo. Hacían juego con los botones que recorrían su oreja derecha como erupciones de cromo, y servían de contrapunto al imperdible que perforaba la izquierda.
– Olivia Whitelaw. Exacto. ¿Quién quiere saberlo y por qué? -El humo del cigarrillo reflejó la luz. Creó la sensación de que un velo de gasa ondulante colgaba entre ellos. Faraday abrió otro panel de persianas-. Ya es suficiente -dijo Olivia-. ¿Por qué no te largas por ahí?
– Temo que deberá quedarse -dijo Lynley-. Me gustaría hacerle algunas preguntas.
Faraday apretó el botón de un fluorescente que colgaba sobre el banco de trabajo. Arrojó un resplandor brillante, blanco y muy específico, sobre una pequeña sección de la habitación. Al mismo tiempo, creó una fulgurante distracción para los ojos, como para desviarlos de la butaca en que se sentaba Olivia.
Había un taburete frente al banco de trabajo, y Faraday se sentó en él. Si paseaba la mirada entre uno y otro, los ojos de Lynley tendrían que adaptarse continuamente de la luz a la sombra. Era una celada inteligente. La habían perpetrado con tal rapidez y eficacia que Lynley se preguntó si la habrían planeado de antemano, para el día en que aparecieran los pies planos.
Escogió la butaca más cercana a Olivia.
– Le traigo un mensaje de su madre -dijo.
El extremo de su cigarrillo ardió como un carbón.
– ¿Sí? Tra la la. ¿Debería alegrarme o algo así?
– Dijo que siempre sería su madre.
Olivia le observó desde detrás del humo, con los párpados bajados y una mano con el cigarrillo a cinco centímetros de su boca, preparado.
– Dijo que Kenneth Fleming no cambió eso.
Tenía los ojos clavados en él. Su expresión no se alteró cuando mencionó a Fleming.
– ¿Debo saber lo que eso significa? -preguntó por fin.
– De hecho, la he citado mal. Al principio, dijo que Kenneth Fleming no cambia eso.
– Bien, me alegra saber que la vieja vaca todavía muge.
Olivia hablaba en tono aburrido. Lynley oyó que las ropas de Faraday crujían cuando se movió. Olivia no miró en su dirección.
– Tiempo presente -dijo Lynley-. No cambia. Y entonces, utilizó el pasado. No cambió. Bascula entre los dos desde anoche.
– No cambia. No cambió. Aún me acuerdo de la gramática, y también sé que Kenneth Fleming ha muerto, si va por ahí.
– ¿Ha hablado con su madre?
– He leído el periódico.
– ¿Por qué?
– ¿Por qué? ¿Qué clase de pregunta es esa? He leído el periódico porque lo hago cuando Chris lo trae a casa. ¿Qué hace usted con el suyo? ¿Lo corta en cuadraditos para poder secarse el culo cuando caga?
– Livie -dijo Faraday desde el banco de trabajo.
– Me refiero a por qué no telefoneó a su madre.
– Hace años que no hablo con ella. ¿Por qué iba a hacerlo?
– No lo sé. Para ver si podía hacer algo por aliviar su pena, tal vez.
– ¿Algo así como «lamento saber que a tu juguete se le ha acabado la cuerda antes de tiempo»?
– Por lo tanto, sabía que su madre mantenía cierta relación con Kenneth Fjeming. Pese a los años transcurridos sin hablarse.
Olivia encajó el cigarrillo entre sus labios. Lynley dedujo por su expresión que había comprendido con cuánta facilidad la había conducido a admitirlo. También se dio cuenta de que estaba calculando lo que había admitido sin darse cuenta.
– He dicho que leí los periódicos. -Daba la impresión de que su pierna temblaba, tal vez de frío, aunque no hacía dentro de la barcaza, o tal vez a causa de los nervios-. Ha sido difícil no enterarse de su historia durante los últimos años.
– ¿Qué sabe al respecto?
– Lo que han publicado los periódicos. Él trabajaba para ella en Stepney. Vivían juntos. Ella le ayudó en su carrera. Era como su hada madrina, o algo por el estilo.
– La expresión «juguete» implica algo más.
– ¿Juguete?
– La expresión que ha utilizado hace un momento. «A tu juguete se le acabó la cuerda antes de tiempo.» Eso sugiere algo más que ser la madrina de un hombre más joven, ¿no cree?
Olivia tiró la ceniza en la lata de tomate. Se llevó el cigarrillo a la boca y habló desde detrás de su mano.
– Lo siento -dijo-. Tengo una mente sucia.
– ¿Supuso desde el primer momento que eran amantes? -preguntó Lynley-. ¿O lo creyó más tarde?
– No he supuesto nada. Ni siquiera estaba interesada en suponer. Solo he llegado a la conclusión lógica y normal, cuando un bebé y un vejestorio, por lo general, aunque no siempre, sin lazos de sangre o matrimonio, ocupan el mismo espacio durante un período de tiempo. Como las aves y las abejas. Polla dura y cono húmedo. Supongo que no necesito explicárselo.
– Es un poco desagradable, ¿no?
– ¿Qué?
– La idea de su madre con un hombre mucho más joven. Más joven que usted, o quizá de la misma edad. -Lynley se inclinó hacia delante, con los codos apoyados sobre las rodillas, en una postura que indicaba su interés por hablar en serio, al tiempo que podía ver mejor la pierna izquierda de la chica. Estaba temblando, al igual que la derecha, pero ella no parecía ser consciente del movimiento-. Seamos sinceros -dijo, con la mayor candidez posible-. Su madre no es una jovencita a sus sesenta y seis años. ¿Nunca se ha preguntado si se estaba poniendo en las manos, ciega y estúpidamente, de un hombre que aspiraba a algo más que al dudoso placer de acostarse con ella? Él era un deportista conocido en todo el país. ¿No cree que habría podido escoger entre mujeres mucho más jóvenes que su madre? Si tal era el caso, ¿qué cree usted que tenía en mente cuando eligió a su madre?
Olivia entornó ios ojos. Sopesó las preguntas.
– Ella tenía complejo de madre y trataba de resolverlo. O complejo de abuela. A él le gustaban viejas y arrugadas. Le gustaban de carnes fofas. O solo creía que un polvo valía la pena si tenían los pelos del cono grises. Lo que a usted le guste más. Yo no sé explicar la situación.
– Pero ¿a usted no le molestaba? Si esa era la naturaleza de su relación, de hecho. Su madre lo niega, por cierto.
– Por mí, que haga y diga lo que le de la gana. Es su vida. -Olivia lanzó un silbido bajo en dirección a la puerta que, al parecer, conducía a la cocina-. Beans -llamó-. Largo de ahí. ¿Qué está haciendo, Chris? ¿Has doblado la ropa limpia al llegar? De lo contrario, estará dormido encima.
Faraday bajó del taburete. Tocó el hombro de la chica y desapareció por la puerta.
– ¡Beans! -llamó-. Sal. ¡Eh! Maldita sea. -Después, rió-. Tiene mis calcetines, Livie. El maldito animal está mordisqueando mis calcetines. Suelta, chucho. Dámelos.
Se oyó el ruido de un forcejeo, acompañado por el ladrido juguetón de un perro. El perro que estaba bajo el banco de trabajo levantó la cabeza.
– Quédate aquí, Toast -dijo Olivia. Relajó los hombros contra la butaca cuando el perro obedeció. Parecía complacida con su maniobra de distracción.
– Si usted ha llegado a una conclusión sobre la relación de su madre con Fleming -dijo Lynley-, no sería difícil llegar a otra. Es una mujer rica, si pensamos en sus propiedades de Kensington, Stepney y Kent. Y ustedes dos están muy distanciadas.
– ¿Y qué?
– ¿Sabe que el testamento de su madre nombra a Fleming beneficiario principal?
– ¿Debería sorprenderme?
– Tendrá que cambiarlo ahora que ha muerto, por supuesto.
– ¿Y usted cree que albergo la esperanza de que me deje sus ducados?
– La muerte de Fleming alienta esa posibilidad, ¿no cree?
– Yo diría que está juzgando mal el grado de animosidad entre nosotras.
– ¿Entre usted y su madre, o entre usted y Fleming?
– ¿Fleming? No conocía a ese tipo.
– Conocerle no era necesario.
– ¿Para qué? -La chica dio una calada al cigarrillo-. ¿Está insinuando que tuve algo que ver con su muerte, porque quería el dinero de mi madre? Qué chorrada.
– ¿Dónde estuvo el miércoles por la noche, señorita Whitelaw?
– ¿Que dónde estuve? ¡Jesús! -rió Olivia, pero su carcajada se convirtió en un espasmo. Emitió un jadeo estrangulado y se hundió en la butaca. Su cara enrojeció y dejó caer el cigarrillo en la lata-. ¡Chris! -gritó con voz ahogada, y volvió la cabeza a un lado.
Faraday entró a toda prisa.
– Vale, vale -dijo en voz baja, con las manos apoyadas sobre los hombros-. Respira y relájate.
Se arrodilló a su lado y empezó a masajearle las piernas, mientras el perdiguero le olfateaba los pies.
Un gatito blanco y negro entró en la habitación, procedente de la cocina, y emitió un tenue maullido. Toast empezó a incorporarse.
– ¡No! -dijo Faraday sin volverse-. ¡Estáte quieto! Tú también, Beans. Estaos quietos. -Chasqueó la lengua hasta que el gato estuvo a su alcance. Lo recogió, del suelo y lo dejó caer en el regazo de la mujer-. Sujétala, Livie. Ha vuelto a soltarse el vendaje.
La mano de Olivia se posó sobre la gata, pero mantuvo apretada la cabeza contra la butaca, sin mirar al animal. Tenía los ojos cerrados, respiraba profundamente (inhalaba por la nariz y exhalaba por la boca), como si sus pulmones fueran a olvidar en cualquier, momento cómo funcionar. Faraday continuó con el masaje de sus piernas.
– ¿Estás mejor? -preguntó-. ¿Estás bien? Ya va mejor, ¿no?
Por fin, ella asintió. Respiró con más lentitud. Bajó la cabeza y dedicó su atención a la gata.
– No se va a curar -dijo con voz tensa- si no lleva un collar que le mantenga las patas alejadas, Chris.
Lo que Lynley había tomado por pelaje blanco de la gata era, en realidad, un vendaje que cubría su ojo izquierdo, observó ahora.
– ¿Una pelea de gatos? -preguntó.
– Ha perdido un ojo -explicó Faraday.
– Menuda pandilla tiene aquí.
– Sí. Bueno, cuido de los abandonados.
Olivia lanzó una débil carcajada. A sus pies, el pachón sacudió alegremente la cola contra la silla, como si comprendiera y fuera cómplice de un chiste privado.
Faraday hundió los dedos en su cabello.
– Mierda, Livie…
– Da igual -contestó ella-. No empecemos a exhibir nuestras vergüenzas, Chris. Al inspector no le interesan. Solo le interesa saber dónde estuve el miércoles por la noche. -Levantó la cabeza y miró a Lynley-. Y dónde estabas tú también, Chris. Imagino que querrá saberlo, aunque la respuesta es rauda y sencilla. Estaba donde siempre estoy, inspector. Aquí mismo.
– ¿Puede confirmarlo alguien?
– Por desgracia, ignoraba que iba a necesitar confirmación. Beans y Toast lo harían de buen grado, pero dudo que entienda usted su idioma.
– ¿Y el señor Faraday?
Faraday se levantó. Se masajeó la nuca.
– Salí -dijo-. Una fiesta con unos tíos.
– ¿Dónde fue?
– En Clapham. Le daré la dirección, si quiere.
– ¿Cuánto rato estuvo ausente?
– No lo sé. Era tarde cuando volví. Llevé a uno de los tíos a casa, hasta Hampstead, de modo que debió ser alrededor de las cuatro.
– ¿Estaba usted dormida? -preguntó Lynley a Olivia.
– A esa hora, pocas cosas más se pueden hacer.
Olivia había vuelto a adoptar su postura anterior, con la cabeza apoyada contra el respaldo de la butaca. Tenía los ojos cerrados. Palmeaba a la gata, que no le hacía el menor caso y se disponía a echar una siestecita sobre sus muslos.
– La casa de Kent tiene otra llave -dijo Lynley- Su madre dice que usted conocía su existencia.
– ¿De veras? -murmuró Olivia-. Bien, ya somos dos, ¿no?
– Ha desaparecido.
– Y supongo que a usted le gustaría echar una ojeada por aquí. Un deseo muy comprensible por su parte, pero requiere una orden. ¿La ha traído?
– Imagino que podría solucionarlo sin excesivas dificultades.
Olivia entreabrió los ojos. Sus labios se torcieron en una sonrisa..
– ¿Por qué tengo la impresión de que se está echando un farol, inspector?
– Vamos, Livie -suspiró Faraday-. No tenemos la llave de ninguna casa -dijo a Lynley-. Ni siquiera hemos estado en Kent desde… Joder, yo qué sé.
– Luego han estado.
– ¿En Kent? Claro, pero en una casa no. Ni siquiera sabía que había una casa hasta que usted la mencionó.
– Así que no lee los periódicos. Los que trae para que Olivia lea.
– Los leo, sí.
– Pero no se fijó en la casa cuando leyó las noticias sobre Fleming.
– No leí las noticias sobre Fleming. Livie quería los periódicos. Fui a buscarlos.
– ¿Quería los periódicos? ¿Expresamente? ¿Por qué?
– Porque siempre los quiero -replicó Olivia. Rodeó la muñeca de Faraday con la manó-. Basta de jueguecitos -le dijo-. Solo quiere tendernos una trampa. Quiere demostrar que nosotros nos cargamos a Fleming. Si lo hace antes de la noche, aún le dará tiempo de echar un polvo a su novia. Si es que tiene novia. -Tiró de la muñeca de Faraday-. Trae mi medio de transporte, Chris. -El joven siguió sin moverse-. No pasa nada. Da igual. Ve a buscarlo.
Faraday entró en la cocina y volvió con un andador de aluminio de tres lados.
– Aparta, Beans -dijo, y cuando el animal obedeció, dejó el aparato frente a Olivia-. ¿Vale?
– Vale -dijo ella.
Le pasó la gata, que maulló a modo de protesta hasta que Faraday la depositó sobre el raído asiento de pana de otra butaca. Se volvió hacia Olivia, que asió los lados del andador y empezó a levantarse. Lanzó un gruñido y un suspiro.
– Mierda. Oh, joder -masculló cuando se inclinó a un lado. Soltó la mano protectora de Faraday de su brazo. Erguida por fin, lanzó una mirada desafiante a Lynley-. Menuda asesina tenemos aquí, ¿verdad, inspector?
Chris Faraday esperó dentro de la barcaza, al pie de la escalera. Los perros se acercaron a él. Empujaron sus cabezas contra las rodillas del hombre, en la falsa creencia de que iban a dar otro paseo. En sus mentes, iba vestido de la forma adecuada. Estaba de pie bajo la puerta. Tenía una mano sobre la barandilla. Para ellos, estaba a punto de salir, y tenían la intención de acompañarle.
En realidad, estaba escuchando los pasos del detective que se alejaba, y esperaba a que su corazón dejara de saltar en su pecho. Ocho años de adiestramiento, ocho años de preparativos, no habían sido suficientes para impedir que su cuerpo amenazara con una desastrosa exhibición de soberanía sobre su mente. Cuando había mirado por fin la tarjeta de identificación del detective, sus tripas se habían aflojado de tal manera que se creyó incapaz de contenerse lo bastante para llegar al lavabo, y mucho menos aguantar un interrogatorio con el aire de indiferencia adecuado. Una cosa era planificar, discutir, incluso ensayar con algún miembro del núcleo gobernante que interpretara el papel de policía, y otra muy diferente que ocurriera por fin, pese a sus precauciones, y repasar mentalmente en un abrir y cerrar de ojos cien y una sospechas sobre quién les podía haber traicionado.
Imaginó que sentía hundirse la barcaza cuando el detective bajó de ella. Escuchó el sonido de los pasos que se alejaban a lo largo del canal. Decidió que los oía y subió para abrir la puerta, no tanto para comprobar que ya no había moros en la costa como para dejar pasar el aire. Respiró ávidamente. Olía a ozono y gases de escape de diesel, solo algo más fresco que el de la cabina llena de humo. Se sentó en el segundo peldaño de arriba y pensó en lo que debía hacer a continuación.
Si hablaba al núcleo gobernante de la visita del detective, votarían por disolver la unidad. Ya lo habían hecho en ocasiones anteriores por motivos menos importantes que la visita de la policía, y sin duda lo volverían a hacer. Le trasladarían durante seis meses a una rama inferior de la organización, y asignarían todos los miembros de su unidad a otros capitanes. Era la solución más sensata cuando se producía una brecha en la seguridad.
Pero aquello no era una brecha en la seguridad, ¿verdad? El detective había venido a ver a Livie, no a él. Su visita no tenía nada que ver con la organización. Era pura casualidad que una investigación de asesinato y las preocupaciones del movimiento se hubieran cruzado en un arbitrario momento del tiempo. Si se mantenía firme, no decía nada y, sobre todo, se aferraba a su historia, el detective perdería todo interés en él. Ya lo estaba perdiendo, ¿no? ¿No había tachado a Livie de su lista de sospechosos cuando vio el estado en que se encontraba? Por supuesto que sí. No era idiota.
Chris hundió los nudillos de la mano derecha en el muslo y se conminó a no disimular la verdad. Tenía que informar al núcleo gobernante de la visita del DIC de Scotland Yard. Ellos debían tomar la decisión. Él solo podía pedir tiempo y confiar en que tuvieran en cuenta sus ocho años de militancia en la organización y sus cinco años como capitán de asalto, antes de votar. Y si votaban por disolver la unidad, sería inevitable. Sobreviviría. Amanda y él sobrevivirían juntos. Quizá sería lo mejor. No más verse a escondidas, no más disimulos, no más soldado y capitán, no más temores de ser convocado ante el núcleo de gobierno para dar inútiles explicaciones y ser sometido a la consiguiente disciplina. Por fin, serían relativamente libres.
Relativamente. Aún había que pensar en Livie.
– ¿Crees que se lo tragó, Chris?
La voz de Livie sonó pastosa, como siempre que utilizaba su energía con demasiada rapidez y no tenía tiempo de recuperar la fuerza exigida para controlar su cerebro.
– ¿Qué?
– Lo de la fiesta.
Chris inhaló otra profunda bocanada del aire contaminado del exterior y bajó tres peldaños de la escalerilla. Olivia se había acomodado de nuevo en su butaca y empujado el andador contra la pared.
– La historia aguantará -contestó Chris, pero no añadió que, para ello, tendría que hacer llamadas telefónicas y pedir favores.
– Investigará lo que dijiste.
– Siempre supimos que podía pasar.
– ¿Estás preocupado?
– No.
– ¿Quién es tu principal apoyo?
– Un tío llamado Paul Beckstead. Ya te he hablado de él. Es miembro de la unidad. Es…
– Sí, lo sé.
No le animó a que embelleciera la historia. Lo había hecho antes, pero cesó en sus intentos de pillarle en una mentira más o menos cuando empezó su primera ronda de visitas médicas.
Se miraron desde extremos opuestos de la habitación. Parecían cautelosos, como los boxeadores cuando adoptan posiciones. Solo que en su caso, si los golpes menudeaban, golpearían en el corazón y dejarían el cuerpo incólume.
Chris se acercó al conjunto de aparadores que había a cada lado del banco de trabajo. Sacó los carteles y mapas que había quitado de la pared a toda prisa. Los volvió a colocar: AMAD A LOS ANIMALES, NO OS LOS COMÁIS. SALVAD A LA BELUGA. 125.000 MUERTES CADA HORA. LO QUE OCURRE A LAS BESTIAS, OCURRE AL HOMBRE: TODO ESTÁ RELACIONADO.
– Le podrías haber contado la verdad sobre ti, Livie. -Cogió un poco de Blu-Tack entre el pulgar y el índice y lo pegó de nuevo al mapa de Gran Bretaña, que no estaba dividido por países y condados, sino por segmentos horizontales y verticales llamados zonas-. Te habría librado de sospechas, como mínimo. Yo tengo la fiesta, pero tú no tienes nada, excepto que estabas aquí sola, lo cual no sirve de gran cosa.
Ella no contestó. Oyó que palmeaba el brazo de la butaca y chasqueaba la lengua para atraer la atención de Panda, la cual, como siempre, no le hizo caso. Panda siempre iba a la suya. Era una gata auténtica, pues solo atendía a sus intereses propios.
– Podrías haberle dicho la verdad -insistió Chris-. Te habría librado de sospechas. Livie, ¿por qué…?
– Habría corrido el riesgo de desviarlas hacia ti. ¿Era eso lo que debía hacer? ¿Me lo habrías hecho tú?
Chris apretó el mapa contra la pared, vio que estaba torcido, y lo enderezó.
– No lo sé.
– Oh, vamos.
– Es verdad. No lo sé. En la misma tesitura, no lo sé.
– Bien, da igual, porque yo sí lo sé.
Chris la miró. Hundió las manos en los bolsillos del pantalón del chandal. La expresión de Olivia le hizo sentirse empalado como un insecto en el alfiler de su fe en él.
– Escucha -dijo-, no me hagas quedar como un héroe. A la larga, te decepcionaré.
– Sí, bueno. La vida está llena de decepciones, ¿verdad?
Chris tragó saliva.
– ¿Cómo están tus piernas?
– Son piernas.
– No quedó muy bien, ¿verdad? En el momento preciso.
Ella sonrió con sarcasmo.
– Como un polígrafo. Haz la pregunta. Mira cómo ella se crispa. Saca las esposas y léele sus derechos.
Chris se dejó caer en otra butaca, la que el detective había elegido, frente a ella. Estiró las piernas y acercó la punta de su bamba a la punta de la bota negra de suela gruesa que ella llevaba, uno de los dos pares que Livie había comprado cuando pensó que solo necesitaba un sostén más adecuado y consistente para el arco de sus pies.
– Menudo par -dijo Chris, y deslizó la punta de la bamba sobre el empeine de Olivia.
– ¿Por qué?
– Estuve a punto de estropearlo todo cuando dijo quién era.
– ¿Tú? Ni hablar. No lo creo.
– Es verdad. Pensé que estaba acabado.
– Eso no pasará nunca. Eres demasiado bueno para que te cojan.
– Nunca he imaginado que me cogerían de la manera habitual.
– ¿No? ¿Cómo, pues?
– Algo como lo de hoy. Algo ajeno. Algo que pasa por casualidad.
Vio que el calzado de Olivia estaba desabrochado y se inclinó para anudarlo. Después, ató la otra bota, aunque no era necesario. Tocó sus tobillos y enderezó sus calcetines. Ella extendió la mano y deslizó los dedos desde su sien hasta su oreja.
– Si es necesario, díselo -advirtió Chris. Notó que la mano de Olivia se apartaba con brusquedad. Levantó la vista.
– Ven, Beans -llamó Olivia al pachón, que había colocado sus patas delanteras sobre la escalerilla-. Y tú, Toast, vamos, bolsas de pulgas. Chris, quieren salir. Llévales hasta la puerta, ¿vale?
– Puede que lo necesites, Livie. Puede que alguien te haya visto. Si es necesario, dile la verdad.
– Mi verdad no es problema suyo.
Capítulo 9
– Ya he hablado con la policía de Kent -fueron las primeras palabras de Jean Cooper cuando abrió la puerta de su casa de Cárdale Street y se encontró ante la tarjeta de identificación de la sargento Havers-. Les dije que era Kenny. No tengo nada más que decir. ¿Quiénes son esos tíos, por cierto? ¿Han venido con usted? No estaban antes.
– Periodistas -dijo Barbara Havers en referencia a los tres fotógrafos que, nada más abrir Jean Cooper la puerta, habían empezado a disparar sus cámaras al otro lado del seto alto hasta la cintura que, paralelo a un muro de ladrillo bajo, separaba el jardín delantero de la calle. El jardín consistía en un cuadrado de hormigón deprimente, bordeado en tres lados por un macizo de flores sin plantar y decorado con algunos moldes en yeso de casitas, pintadas a mano por alguien de talento muy limitado.
– Larguense todos -gritó Jean a los fotógrafos-. Aquí no hay nada para ustedes. -Continuaron disparando. Jean puso los brazos en jarras-. ¿Me han oído? He dicho que se larguen.
– Señora Fleming -dijo uno-, la policía de Kent afirma que un cigarrillo fue el causante del incendio. ¿Era fumador su marido? Una fuente de toda confianza nos ha dicho que no. ¿Quiere confirmarlo? ¿Algún comentario? ¿Estaba solo en la casa?
Jean tensó la mandíbula.
– No tengo nada que decirles -replicó.
– Una fuente de Kent ha confirmado que la casa estaba ocupada por una mujer llamada Gabriella Patten, señora de Hugh Patten. ¿Le suena el nombre? ¿Algún comentario?
– He dicho que no tengo nada…
– ¿Ha informado a sus hijos? ¿Cómo se lo han tomado?
– ¡Manténganse alejados de mis hijos! Si les hacen una sola pregunta, les cortaré los huevos. ¿Entendido?
Barbara subió el único peldaño del frente.
– Señora Fleming… -empezó con firmeza.
– Es Cooper. Cooper.
– Sí, lo siento. Déjeme entrar, señora Cooper. No podrán hacer más preguntas si usted me acompaña, y las únicas fotografías que podrán tomar no interesarán a sus editores. ¿De acuerdo? ¿Puedo entrar?
– ¿La han seguido hasta aquí? Porque en ese caso, voy a telefonear a mi abogado y…
– Ya estaban aquí. -Barbara procuraba ser paciente, pero al mismo tiempo era desagradablemente consciente del ruido de las cámaras, y su poca propensión a dejarse fotografiar la empujaba hacia el interior de la casa-. Habían aparcado en Plevna Street. Detrás de un camión, cerca del hospital. Sus coches estaban escondidos. Lo siento -añadió como un autómata.
– Lo siento -refunfuñó Jean Cooper-. No me venga con esas. Ninguno de ustedes siente nada.
Pero retrocedió y dejó que Barbara entrara en la sala de estar de la pequeña casa. Daba la impresión de encontrarse en pleno proceso de limpieza, porque varias bolsas de basura grandes a medio llenar estaban tiradas en el suelo, y cuando las apartó a un lado con el pie para que Barbara se acercara a un tresillo desastrado, un hombre musculoso bajó la escalera con tres cajas cargadas en los brazos.
– Has estado estupenda, Pook -dijo con una carcajada-, pero tendrías que haber dicho que estábamos demasiado ocupados secándonos los mocos para hablar con ellos. Ooh. Vaya. Lo siento, agente, no puedo conversar en este momento porque he de ir a llorar un poco más.
Aulló.
– Der -dijo Jean-, está aquí la policía.
El hombre bajó las cajas. Parecía más beligerante que turbado por haber sido sorprendido hablando sin ambages. Dedicó a Barbara un escrutinio incrédulo que pronto se metamorfoseó en uno despectivo. «Qué vaca, qué esperpento», decía su expresión. Barbara le devolvió la mirada y la sostuvo hasta que el hombre dejó caer las cajas en el suelo, cerca de la puerta que daba a la cocina. Jean Cooper le presentó a su hermano Derrick.
– Ha venido por lo de Kenny -dijo sin necesidad.
– ¿De veras? -El hombre se apoyó contra la pared y se balanceó sobre un pie con el otro de puntillas, en una extraña posición de baile. Tenía unos pies minúsculos para un hombre de su tamaño, y aún parecían más pequeños por obra de sus anchos pantalones púrpura, que estaban sujetos a la cintura y los tobillos por una goma, como el atuendo de una bailarina de harén. Daba la impresión de que habían sido cortados a medida para acomodar sus muslos, similares a troncos de árbol-. ¿Qué pasa con él? Si quiere saber mi opinión, ese canalla recibió por fin su merecido. -Apuntó con el dedo a su hermana y dobló el pulgar como una pistola en su dirección, aunque parecía que su representación iba dedicada en especial a Barbara-. Como siempre te he dicho, Pook, estarás mejor sin ese jodido mamón. El señorito K.F. El señor Culodulce sabe tan bien cuando lo besas. Si quieres…
– ¿Has recogido todos los libros de Kenny, Der? -preguntó a posta su hermana-. Hay más en el cuarto de los chicos, pero busca dentro su nombre, por si acaso. No te lleves ninguno de Stan.
El hombre cruzó los brazos sobre el pecho tanto como pudo, considerando las dimensiones de sus pectorales y los movimientos limitados causados por el tamaño de sus bíceps. La postura, elegida sin duda para demostrar autoridad, solo ponía más en evidencia su físico peculiar. Gracias al entrenamiento intensivo con las pesas, había conseguido agrandar todas las partes de su cuerpo, excepto aquellas cuyo tamaño estaba predeterminado por la falta de músculo o el crecimiento restringido del esqueleto. Por tanto, sus manos, pies, cabeza y orejas parecían curiosamente delicados.
– ¿Intentas deshacerte de mí? ¿Tienes miedo de que cuente a esta encantadora policía lo cabrón que era tu marido?
– Ya basta -replicó Jean-. Si quieres quedarte, quédate, pero manten la boca cerrada porque me falta así…, solo me falta esto, Der… -Juntó el pulgar y el índice hasta que solo los separó el espacio entre sus uñas. Su mano temblaba. La sepultó con rudeza en el bolsillo de su bata.-. A la mierda todo -susurró-, a la mierda todo.
La expresión de insolente agresividad de su hermano desapareció de inmediato.
– Estás hecha polvo. -Movió su masa de la pared-. Necesitas una taza de té. Si no quieres comer, vale, no te obligaré, pero te tomarás esa taza y yo vigilaré que te tomes hasta la última gota, Pook.
Fue a la cocina, abrió el agua y empezó a rebuscar en las alacenas.
Jean acercó las bolsas de basura medio llenas a la escalera.
– Siéntese -dijo a Barbara-. Diga lo que deba decir, y luego déjenos en paz.
Barbara continuó de pie junto al viejo televisor, mientras la otra mujer movía las bolsas y arrastraba una hacia un aparador hondo que había bajo la escalera. Extrajo una colección de álbumes. Dedicó su atención a las cubiertas polvorientas, bien para hacer caso omiso de Barbara, o de lo que los libros y sus páginas albergaban. Daba la impresión de que contenían fotografías y recortes, pero debían estar mal montados en el interior, porque varias fotos y artículos cayeron al suelo cuando Jean trasladó cada álbum desde el aparador hasta la bolsa de basura.
Barbara se agachó para recogerlos. En el encabezamiento de cada artículo aparecía el nombre de Fleming, subrayado en naranja. Por lo visto, documentaban la carrera del bateador. Las fotografías componían una crónica de su vida. De niño, un sonriente adolescente con una botella de ginebra de contrabando levantada a modo de saludo, un joven padre que reía mientras mecía a un niño en sus manos.
Si las circunstancias que rodeaban la muerte del hombre hubieran sido diferentes, Barbara habría dicho, «Espere, señora Cooper, por favor. No tire eso. Quédeselos. Ahora no los quiere porque el dolor es demasiado reciente, pero a la larga los echará de menos. Tómeselo con calma, se lo ruego». Sin embargo, la necesidad de ofrecer aquellas palabras de advertencia y compasión disminuyó cuando pensó en las posibles implicaciones de que una mujer se quedara tantos recuerdos del hombre que la había abandonado.
Barbara dejó caer las fotos y los recortes en una bolsa.
– ¿Le dijo su marido algo sobre esto, señora Cooper? -preguntó, y tendió a Jean uno de los documentos que aquella mañana había sacado del escritorio de la señora Whitelaw. Era una carta del señor Q. Melvin Abercrombie, Randolph Ave., Maida Vale. Barbara ya había memorizado su breve contenido, verificación de una cita con el abogado.
Jean leyó la carta y se la devolvió. Volvió a sus paquetes.
– Tenía una cita con un tío en Maida Vale.
– Es obvio, señora Cooper. ¿Le habló al respecto?
– Pregúnteselo al tío. El señor Nibhead Asher-crown, o como se llame.
– Puedo llamar al señor Abercrombie para solicitar la información que necesito -replicó Barbara-, porque un cliente suele ser sincero con su abogado cuando inicia el proceso de divorcio, y el abogado está más que contento de ser sincero con la policía cuando el cliente ha sido asesinado. -Vio que las manos de Jean se cerraban con fuerza sobre los bordes de un álbum. Buen disparo, pensó-. Hay papeles que archivar y papeles que tramitar, y sin duda el tal Abercrombie sabe exactamente en qué fase se encontraba su marido. Podría telefonearle para pedir la información, pero cuando la obtuviera, volvería a hablar con usted. Y la prensa seguiría fuera, sin duda, tomando fotos y preguntándose qué hace la bofia y por qué. ¿Dónde están sus hijos, por cierto?
Jean la miró con aire desafiante.
– Saben que su padre ha muerto, supongo.
– No son niños de teta, sargento. ¿Qué coño se piensa?
– ¿También saben que su padre le pidió hace poco el divorcio? Se lo pidió, ¿verdad?
Jean inspeccionó la esquina rota de un álbum de fotos. Alisó con el pulgar la tela artificial.
– Díselo, Pook. -Derrick Cooper había aparecido en la puerta de la cocina, con una caja de galletas en una mano, y en la otra una taza decorada con la famosa sonrisa burlona de Elvis Presley-. ¿Qué más da? Díselo. No le necesitas. Nunca le necesitaste.
– Por eso da igual que haya muerto. -Jean alzó su cara pálida-. Sí -dijo a Barbara-, pero usted ya sabe la respuesta, porque dijo a la vieja bruja que me había dado el pasaporte, y la vieja bruja se apresuró a comunicar la noticia a todo Londres, sobre todo si me hacía quedar mal, lo cual ha sido su intención durante los últimos dieciséis años.
– ¿La señora Whitelaw?
– ¿Quién, si no?
– ¿Intentaba hacerla quedar mal? ¿Por qué?
– Nunca estuve a la altura de Kenny. -Jeannie lanzó una carcajada-. ¿Lo estaba Gabriella?
– Entonces, conocía su intención de casarse con Gabriella Patten.
Tiró el álbum que sostenía a una de las bolsas. Miró a su alrededor, pero no vio más.
– Hay que atarlas, Der. ¿Dónde has puesto el cordel? ¿Aún está arriba?
Vio que Der subía al primer piso en respuesta.
– ¿Habló su marido a sus hijos del divorcio? -preguntó Barbara-. ¿Dónde están, por cierto?
– Déjeles en paz. Ya han sufrido bastante. Cuatro años han sido más que suficientes, y se acabó.
– Tengo entendido que su hijo iba a marcharse de vacaciones con su padre. Un crucero por Grecia. Debían irse el pasado miércoles por la noche. ¿Por qué no se marcharon?
Jean se levantó y caminó hasta la ventana de la sala de estar, donde cogió un paquete de Embassy del antepecho y encendió uno.
– Has de dejar esa mierda -dijo su hermano, mientras bajaba la escalera y tiraba un rollo de cordel sobre una bolsa-. ¿Cuántas veces te lo he de decir, Pook?
– Sí -contestó ella-. Vale, pero no es el momento oportuno. ¿No estabas preparando té? He oído el silbido de la tetera.
El hombre frunció el entrecejo y desapareció en la cocina. Vertió agua y removió una taza con la cuchara. Volvió con el té. Lo dejó sobre el antepecho de la ventana y se dejó caer en el sofá. Cruzó las piernas por los tobillos sobre la mesita auxiliar, lo cual comunicó su intención de quedarse durante el resto del interrogatorio. Que lo haga, pensó Barbara. Regresó a un terreno que ya había cultivado antes.
– ¿Le dijo su marido que quería divorciarse? ¿Le dijo que tenía la intención de volver a casarse? ¿Le dijo que iba a casarse con Gabriella Patten? ¿Se lo contó a sus hijos? ¿Se lo dijo usted?
Jeannie negó con la cabeza. -¿Por qué no?
– Las personas cambian de opinión. Kenny era una persona.
Su hermano gruñó.
– Ese saco de mierda no era una persona. Era una jodida estrella. Estaba escribiendo su leyenda, y vosotros sois un capítulo terminado. ¿Es que no lo vas a entender nunca? ¿Por qué no lo dejas pasar de una vez?
Jean le traspasó con la mirada.
– A estas alturas, ya podrías haber encontrado a otro hombre. Habrías dado a tus hijos un padre de verdad. Podrías…
– Cierra el pico, Der.
– Eh. ¿Con quién crees que estás hablando?
– Escúchame bien: puedes quedarte si quieres, pero calladito. Sobre mí, sobre Kenny, sobre todo. ¿De acuerdo?
– Oye. -Proyectó la barbilla hacia su hermana-. ¿Sabes cuál es tu problema? El de siempre. No quieres enfrentarte a la realidad. Ese cabrón se creía Dios todopoderoso, y que los demás habíamos nacido para lamerle el culo. No te das cuenta, ¿verdad?
– Estás diciendo tonterías.
– Aún no te das cuenta. Te dejó plantada, Pook. Encontró un conejo más apetitoso. Lo supiste cuando pasó, y pese a todo esperaste a que se cansara de ella y volviera a casa.
– Éramos un matrimonio. Yo quería defenderlo.
– Sí, claro. -Los ojillos de Derrick se entornaron cuando rió-. Tú eras la esterilla y él las botas. ¿Te gustaba que te pisoteara?
Jean aplastó el cigarrillo con sumo cuidado, como si el cenicero fuera una pieza de cerámica de Belleek y no lo que era, un trozo de hojalata en forma de concha.
– ¿Te ha gustado decir eso? -preguntó en voz baja-. ¿Te sientes importante? ¿Te sientes mejor?
– Solo digo lo que necesitas oír.
– Estás diciendo lo que tenías ganas de decir desde que tenías dieciocho años.
– Oh, mierda. No seas tonta.
– Cuando averiguaste que Kenny era diez veces más hombre que tú.
Los bíceps de Derrick se tensaron. Bajó las piernas al suelo.
– Que le den por el culo a ese mamón. Que le den por el culo…
– Muy bien -intervino Barbara-. Ya ha dicho lo que quería, señor Cooper.
Los ojos de Derrick volaron hacia ella.
– ¿Qué le pasa?
– Ya ha dicho bastante. Hemos comprendido el mensaje. Ahora, me gustaría que se marchara para poder hablar con su hermana.
El hombre se levantó al instante.
– ¿Con quién se cree que está hablando?
– Con usted. Estoy hablando con usted. Pensaba que había quedado claro. Ahora, ¿es capaz de encontrar la puerta solito, o necesita mi ayuda?
– Ooooh, escúchenla. Me estoy cagando encima.
– Entonces, yo en su lugar caminaría con cuidado.
Su cara se inflamó.
– Babosa comemierda, te voy a…
– ¡Der! -gritó Jean.
– Sal cagando leches, Cooper -dijo con calma Barbara-, porque si no, te voy a dar de hostias hasta en el carnet de identidad.
– Babosa…
– Y apuesto la paga de una semana a que tendrías mucho éxito entre los reclusos.
Una fea vena se destacó en la frente de Derrick. Su pecho se hinchó. Dejó caer el brazo derecho. Dobló el codo.
– Prueba -dijo Barbara, y se balanceó sobre las puntas de los pies-. Prueba. Por favor. Tengo diez años de kwai tan y ardo en deseos de utilizarlos.
– ¡Derrick! -Jean se interpuso entre Barbara y su hermano. Respiraba de una forma que recordó a Barbara un carabao que había visto una vez en el zoo-. Derrick. Cálmate. Es una policía.
– A mí no me chulea nadie.
– ¡Haz lo que dice, Derrick! ¿Mehas oído? ¡Derrick!
Agarró su brazo y lo sacudió.
Dio la impresión de que los ojos del hombre recobraban una chispa de vida. Se desviaron desde Barbara hacia su hermana.
– Sí -dijo-. Te he oído.
Alzó una mano como para tocar el hombro de su hermana, pero lo bajó antes de que entrara en contacto.
– Vete a casa -dijo Jean, y apoyó la frente en su brazo-. Sé que tu intención es buena, pero he de hablar con ella a solas.
– Mamá y papá están destrozados. Por Kenny.
– No me sorprende.
– Siempre le quisieron, Pook. Incluso cuando te abandonó. Siempre se ponían de su parte.
– Lo sé, Der.
– Pensaban que la culpa era tuya. Yo dije que era injusto pensar así, sin saber lo que había pasado, pero nunca me escucharon. Papá dijo, qué demonios entiendes tú de matrimonios felices, tonto.
– Papá estaba disgustado. No pretendía ser desagradable.
– Siempre le llamaban «hijo». Hijo, Pook. ¿Por qué? Yo era su hijo.
Jean le alisó el pelo.
– Vete a casa, Der. Todo irá bien. Vete. ¿De acuerdo? Por la puerta de atrás. No dejes que esos sinvergüenzas de delante te pillen.
– No les tengo miedo.
– No hace falta darles ideas sobre las que escribir. Ve por detrás, ¿vale?
– Tómate el té.
– Lo haré.
Jean se sentó en el sofá mientras su hermano entraba en la cocina. Una puerta se abrió y cerró. Un momento después, el portal del jardín trasero chirrió sobre sus goznes oxidados. Jean acunó la taza de té en las manos.
– Kwai Tan -dijo a Barbara-. ¿Qué es eso?
Barbara descubrió que seguía en equilibrio sobre los dedos de los pies. Relajó su postura y empezó a respirar con normalidad.
– No tengo ni idea. Creo que es una forma de preparar el pollo.
Buscó los cigarrillos en el bolso. Encendió, fumó y se preguntó cuándo había sido la última vez que un producto cancerígeno le había sabido tan bien. Se merecia aquel pitillo. Apartó dos bolsas de basura y se acercó a una butaca del tresillo. Se sentó. El almohadón era tan viejo y delgado que parecía relleno de perdigones.
– ¿Habló con su marido en algún momento del miércoles?
– ¿Por qué iba a hacerlo?
– En teoría, se marchaba en un crucero con su hijo. Debían irse el miércoles por la noche. Los planes cambiaron. ¿Le llamó para decírselo?
– Era por el cumpleaños de Jimmy. Era lo prometido, al menos. ¿Quién sabe si lo dijo en serio?
– Lo dijo en serio. -Jean levantó la vista-. Encontramos los billetes de avión en Kensington, en una de sus chaquetas. La señora Whitelaw nos dijo que le había ayudado a hacer el equipaje, y le había visto guardarlo en el coche. En algún momento, sus planes cambiaron. ¿Le explicó por qué?
Jean negó con la cabeza y bebió su té.
Barbara observó que era una de esas tazas en que la foto que la decoraba cambiaba cuando el líquido la calentaba. El Elvis joven de sonrisa burlona se había transformado en el Elvis hinchado de sus últimos años, vestido de raso y que gorjeaba en un micrófono.
– ¿Se lo explicó a Jimmy?
Las manos de Jean se cerraron alrededor de la taza. Elvis desapareció bajo sus dedos. Vio que el nivel del té se elevaba de derecha a izquierda a medida que movía la taza de un lado a otro.
– Sí -dijo por fin-. Habló con Jimmy.
– ¿Cuándo?
– No sé la hora.
– No hace falta que sea precisa. ¿Fue por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Justo antes de la hora en que debían marcharse hacia Grecia? Iba a venir a buscar al chico en coche, ¿no? ¿Telefoneó poco antes de llegar?
Jean agachó más la cabeza, como si examinara el té.
– Repase el día en su mente -insistió Barbara-. Se levantó, se vistió, quizá preparó a los niños para que fueran al colegio. ¿Qué más? Fue a trabajar, volvió a casa. Jimmy había hecho el equipaje. Lo había deshecho. Estaba preparado. Estaba nervioso. Estaba decepcionado. ¿Qué?
El té continuaba centrando la atención de Jean. Aunque tenía la cabeza gacha, Barbara advirtió por el movimiento de su barbilla que estaba mordisqueando la parte interna del labio inferior. Jimmy Cooper, pensó con renovado interés. ¿Qué dirían los polis de la comisaría local cuando oyeran su nombre?
– ¿Dónde está Jimmy? -preguntó-. Si usted no puede decirme nada sobre ese viaje a Grecia y su padre…
– El miércoles por la tarde -dijo Jean. Levantó la cabeza mientras Barbara tiraba la ceniza del cigarrillo en la concha de hojalata-. El miércoles por la tarde.
– ¿Fue cuando telefoneó?
– Fui con Stan y Shar al videoclub para que escogieran una película cada uno, como compensación al hecho de que Jimmy se marchaba con su papá, pero ellos no.
– Eso fue después del colegio, por lo tanto.
– Cuando volvimos a casa, el viaje se había anulado. Hacía una media hora.
– ¿Jimmy se lo dijo?
– No hizo falta. Había deshecho la maleta. Todo el equipaje estaba tirado por la habitación.
– ¿Qué dijo?
– Que no iba a Grecia.
– ¿Por qué?
– No lo sé.
– Pero él sí. Jimmy lo sabía.
Jean levantó el té y bebió.
– Supongo que surgió algún problema relacionado con el criquet y Kenny tuvo que quedarse. Esperaba que le eligieran de nuevo por Inglaterra.
– Pero ¿Jimmy no se lo dijo?
– Estaba muy disgustado. No quiso hablar.
– ¿Pensaba que su padre le había traicionado?
– Estaba muy ilusionado por ir, sí. Se sentía decepcionado.
– ¿Enfadado? -Jean le lanzó una mirada penetrante-. Ha dicho que, más que deshacer la maleta, había tirado sus cosas por la habitación -explicó con tranquilidad Barbara-. Eso me sugiere temperamento. ¿Estaba enfadado?
– Como cualquier otro chico en su lugar.
Barbara aplastó el cigarrillo y pensó en encender otro. Rechazó la idea.
– ¿Jimmy tiene medio de transporte?
– ¿Por qué lo quiere saber?
– ¿Pasó la noche del miércoles en casa? Stan y Shar tenían sus vídeos. Él, su disgusto. ¿Se quedó en casa con usted, o salió para animarse un poco? Ha dicho que estaba disgustado. Tal vez fue en busca de algo que le levantara la moral.
– Entró y salió. Siempre entra y sale. Le gusta ir por ahí con sus amigos.
– ¿Y el miércoles por la noche? ¿A qué hora volvió a casa?
Jean dejó la taza sobre la mesita auxiliar. Introdujo la mano izquierda en el bolsillo de la bata y dio la impresión de que encontraba algo.
– ¡Sandy, Pauline, la hora de la merienda! -gritó fuera una voz de mujer-. Entrad antes de que se enfríe el té.
– ¿Volvió a casa, señora Cooper? -preguntó Barbara.
– Por supuesto, pero no sé a qué hora. Estaba dormida. El chico tiene su propia llave. Entra y sale.
– ¿Estaba por la mañana, cuando usted se levantó?
– ¿Dónde iba a estar, si no? ¿En el cubo de la basura?
– ¿Y hoy? ¿Dónde está? ¿Con sus amigos otra vez? ¿Quiénes son, por cierto? Necesitaré sus nombres. En especial, quiero saber con quiénes estuvo el miércoles.
– Ha salido con Stan y Shar. -Indicó las bolsas de basura con un movimiento de cabeza-. Para que no vean empaquetadas las cosas de su padre.
– Tendré que hablar con él, de todos modos. Sería más fácil si pudiera verle ahora. ¿Puede decirme adonde ha ido?
Jean negó con la cabeza.
– ¿O cuándo volverá?
– ¿Qué puede decir él que yo no pueda?
– Podría decirme dónde estuvo el miércoles por la noche y a qué hora llegó a casa.
– No entiendo de qué le va a servir saber eso.
– Podría contarme la conversación que sostuvo con su padre.
– Ya se lo he dicho. Canceló el viaje.
– Pero no me ha dicho el motivo.
– ¿Y qué más da?
– El motivo tal vez aclararía quién sabía que Ken-neth Fleming iba a Kent. -Barbara esperó la reacción de Jean. Fue bastante sutil, la piel levemente moteada en el pálido triángulo de pecho que dejaba al descubierto la bata floreada. El color no aumentó de intensidad-. Tengo entendido que pasaban los fines de semana allí, cuando su marido jugaba con el equipo del condado. Usted y sus hijos.
– ¿Y qué?
– ¿Iba usted en coche a la casa, o venía su marido a buscarlos?
– Íbamos en coche.
– Y si no estaba cuando llegaban, ¿tenía un juego de llaves para entrar?
La espalda de Jean se enderezó. Apagó el cigarrillo.
– Entiendo -dijo-. Sé adonde apuntan sus tiros. ¿Dónde estuvo Jimmy el miércoles por la noche? ¿Volvió a casa? ¿Estaba enfadado por la suspensión de sus vacaciones? Y si no le importa la pregunta, ¿pudo coger las llaves de la casa, ir a Kent y matar a su padre?
– Es una pregunta interesante -señaló Barbara-. No me importaría nada que la comentara.
– Estuvo en casa, en casa.
– Pero no sabe a qué hora.
– Y no hay llaves que coger. Nunca las hubo.
– ¿Cómo entraba en la casa cuando su marido no estaba?
Jean se quedó sin habla.
– ¿Qué? ¿Cuándo?
– Cuando iba a Kent los fines de semana, ¿cómo entraba si su marido no estaba?
Jean tironeó del cuello de la bata. El gesto pareció calmarla, porque levantó la cabeza y habló.
– Siempre había una llave en el cobertizo, detrás del garaje. La utilizábamos para entrar.
– ¿Quién conocía la existencia de la llave?
– ¿Quién? ¿Qué más da? Todos lo sabíamos. ¿Vale?
– No del todo. La llave ha desaparecido.
– Y usted cree que Jimmy la cogió.
– No necesariamente. -Barbara levantó el bolso del suelo y se lo colgó al hombro-. Dígame, señora Cooper -dijo a modo de conclusión, pues ya sabía la respuesta sin necesidad de oírla-, ¿alguien puede demostrar dónde estuvo usted el miércoles por la noche?
Jimmy pagó las patatas paja, las barras de Cadbury, los Hob Nobs y los Custard Cremes. Antes, al pie de la escalera donde el vendedor de frutas tenía la parada, en la estación de Island Gardens, había robado dos plátanos, un melocotón y una mandarina, mientras una vieja vaca de cuero cabelludo demasiado rosado y pelo azu-lino demasiado escaso se quejaba del precio de los bretones, como si alguien con un poco de sentido común pudiera comer aquellos repugnantes brotes verdes.
Tenía mucho dinero para pagar la fruta. Mamá le había dado diez libras aquella mañana para que distrajera a Stan y Shar, pero los plátanos, los melocotones y las mandarinas no podían calificarse de menudencias, y en cualquier caso, su pequeño hurto había sido una cuestión de principios. El vendedor de frutas era un facha, siempre lo había sido, y siempre lo sería. «Pandilla de inútiles», murmuraba siempre que los tíos de la escuela pasaban demasiado cerca de sus asquerosos tomates. «Dejad de rondar por aquí. Búscaos un trabajo decente, miserables patanes.» Por lo tanto, era una cuestión de honor entre los tíos de la escuela secundaria George Green pispar la mayor cantidad posible de fruta y verduras al muy imbécil.
Pero Jimmy no tenía nada contra el viejo mamón que se encargaba del bar de Island Gardens. Por eso, cuando trotaron hacia el edificio achaparrado situado al borde de la hierba, cuando Shar pidió las patatas paja y la barra de chocolate, y cuando Stan señaló en silencio los Hob Nobs y los Custard Cremes, Jimmy deslizó un billete de cinco libras sobre el mostrador, y al principio no supo qué decir cuando el viejo contestó:
– Un día magnífico para salir, cariño, ¿no te parece? -mientras le palmeaba la mano.
Al principio, Jimmy pensó que el tío era una loca que intentaba atraerle con la esperanza de hacer un rápido detrás del mostrador cuando nadie mirara, pero luego, a la hora de devolverle el cambio, le observó con más atención, y comprendió que, a juzgar por el velo blanco que cubría sus ojos, el pobre mamón estaba casi ciego. Había visto el cabello de Jimmy, pero oído la voz de Sharon. Pensó que estaba flirteando con alguna pájara de la vecindad.
Ya habían tomado dos bocadillos de huevo y una salchicha en el tren de Crossharbour. No era un viaje largo, solo dos estaciones, pero tuvieron tiempo de sobra para devorar la comida y regarla con dos cocas y una fanta de naranja. Shar había dicho, «Creo que no se puede comer en el tren, Jimmy». Jimmy dijo, «Si tienes miedo, no lo hagas», y mordió un pedazo de bocadillo que comió con la boca abierta junto a su oído. «Ñam ñam ñam», dijo con la boca llena de pan y los dientes teñidos de amarillo a causa del huevo. «Come despacio y acabarás en el reformatorio. Ya vienen a buscarnos. ¡Shar, ya vienen!» La niña rió y desenvolvió el bocadillo. Había comido la mitad y guardado el resto.
La miró desde una de las mesas del bar. Vio que había separado las dos rebanadas de pan, eliminado cuidadosamente el huevo con una servilleta de papel, y ahora estaba haciendo una hilera de migas a lo largo del muro del terraplén, a unos treinta metros de donde él estaba sentado. Cuando hubo terminado, cruzó el césped y sacó sus prismáticos del estuche de piel.
– Demasiada gente -dijo Jimmy-. Solo verás palomas, Shar.
– Hay gaviotas en el río. Montones de gaviotas.
– ¿Y qué? Una gaviota es una gaviota.
– No. Hay gaviotas y gaviotas -fue su misteriosa respuesta-. Hay que tener paciencia.
Sacó una libretita bellamente encuadernada de su mochila. La abrió y escribió con buena letra la fecha en la parte superior de la página nueva. Jimmy desvió la vista. Papá le había regalado el cuaderno por Navidad, junto con tres libros más sobre pájaros y unos prismáticos más pequeños, pero más potentes.
– Son para observaciones serias -había dicho-. ¿Vamos a probarlos, Shar? Un día, iremos a Hampstead a ver qué vuela por los páramos. ¿Qué te parece?
– Oh, sí, papá -contestó ella con el rostro radiante, y al principio esperó con serenidad, y pasaron los días, y después las semanas, siempre confiada en que papá cumpliría su palabra.
Pero algo le había cambiado en octubre, su palabra ya no valía nada, se ponía nervioso siempre que le veían, experimentaba la constante necesidad de hacer crujir sus nudillos, de acercarse a las ventanas, de pegar un bote siempre que el teléfono sonaba. Un día, se comportaba como si una simple palabra equivocada fuera capaz de ponerle a parir. Al día siguiente, estaba loco de alegría, como si hubiera conseguido cien puntos sin intentarlo. A Jimmy le había costado varias semanas y un poco de trabajo detectivesco averiguar qué le había pasado a su padre para cambiar tanto. Cuando descubrió lo que «había pasado», también comprendió que nada de su vida familiar poco convencional volvería a ser igual.
Cerró los ojos un momento. Se concentró en los sonidos. El chillido de las gaviotas, el golpeteo de los pasos en el sendero que corría detrás del bar, la chachara de los excursionistas que habían venido para bajar al túnel peatonal de Greenwich, el roce metálico cuando alguien intentaba abrir uno de los sucios parasoles que se erguían entre las mesas de fuera.
– Mira, hay gaviotas de cabeza negra, gaviotas arenqueras, gaviotas glaucas y toda clase de gaviotas -dijo su hermana en tono afable. Se estaba limpiando las gafas con el borde de su mono-. Ahora, estoy buscando una del género Rissa.
– ¿Sí? ¿Qué es eso? A mí no me suena como un ave.
Jimmy abrió el paquete de Hob Nobs y se metió uno en la boca. En el césped, en la parte más alejada de un macizo de flores circular, rebosante de rojos, amarillos y rosas, Stan intentaba ser al mismo tiempo el lanzador y el bateador en un partido de criquet individual. Tiraba la pelota hacia lo alto, intentaba golpearla, cosa que no conseguía casi nunca, y gritaba cuando la alcanzaba.
– Eso es un cuatro, eso es un cuatro. Lo habéis visto, ¿verdad?
– Las del género Rissa casi nunca se alejan del mar -explicó Shar a Jimmy. Devolvió las gafas a su nariz-. Apenas se adentran en la orilla, salvo para robar en los barcos pesqueros. En verano…, ya casi estamos, ¿no?, anidan en los acantilados. Fabrican los nidos con barro y pedacitos de cuerda y raíces, y los sujetan a las rocas.
– ¿Sí? ¿Y por qué buscas aquí a esas como se llamen?
– Del género Rissa -dijo Shar con paciencia-. Porque sería muy raro ver una. Sería un auténtico golpe.
Alzó los prismáticos y examinó el muro del dique, donde varias gaviotas, indiferentes a los paseantes y ociosos vespertinos que se sentaban en los bancos, se ocupaban de las migas que ella les había dejado.
– Tienen patas marrones negruzcas -dijo-, picos amarillos y ojos oscuros.
– Como todas las gaviotas del mundo.
– Y cuando vuelan, se inclinan muchísimo y cortan las olas con los extremos de sus alas. Esa es la característica que las distingue.
– Aquí no hay olas, Shar, por si no te habías fijado.
– Ya lo sé. Por eso no las veremos volar. Tendremos que confiar en algún otro estímulo visual.
Jimmy cogió otro Hob Nobs. Buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó los cigarrillos.
– No deberías fumar -dijo Sharon, sin apartar la vista de los prismáticos-. Ya sabes que es malo. Produce cáncer.
– ¿Y si quiero tener cáncer?
– ¿Para qué?
– Para largarme cuanto antes de aquí.
– Pero también produces cáncer a los demás. Se les llama fumadores pasivos. ¿Lo sabías? Si sigues fumando, podríamos morir por respirar el humo, Stan y yo. Si estás el tiempo suficiente cerca de nosotros.
– Puede que no os apetezca mi compañía. No sería una gran pérdida para ninguno de los dos, ¿verdad?
Sharon bajó los prismáticos y los dejó sobre la mesa. Los cristales de sus gafas aumentaban el tamaño de sus ojos.
– Papá no quería que fumaras -dijo-. Siempre le decía a mamá que lo dejara.
Los dedos de Jimmy se cerraron alrededor de su paquete de JPS. Oyó que el papel crujía cuando lo aplastó.
– ¿Crees que si ella hubiera dejado de fumar…? -Sharon emitió una tosecita delicada, como si carraspeara-. Se lo pidió tantas veces. Decía, «Jean, has de dejar el tabaco. Te estás matando, y a nosotros también». Y yo me preguntaba…
– No seas tonta, ¿vale? -dijo con aspereza Jimmy-. Los tíos no dejan a sus mujeres porque fuman. Jesús, Shar. Qué chorrada.
Sharon dedicó su atención a la libreta abierta sobre la mesa. Retrocedió algunas páginas en el año con cuidado. Recorrió con el dedo el boceto de un ave parda con sutiles manchas anaranjadas. Jimmy vio «chotacabras» escrito debajo.
– ¿Fue por culpa de nosotros, pues? ¿No nos quería? ¿Crees que fue por eso?
Jimmy sintió que un círculo de frío se formaba a su alrededor. Comió otro Hob Nobs. Sacó la fruta robada de la chaqueta y la dejó sobre la mesa. Experimentaba la sensación de tener el estómago lleno de piedras, pero cogió la mandarina y la mordió con furia.
– Entonces, ¿por qué? -preguntó, Sharon-. ¿Hizo mamá algo malo? ¿Encontró a otro tío? ¿Papá dejó de quererla…?
– ¡Corta el rollo! -Jimmy se puso en pie. Se encaminó hacia el dique-. ¿Qué más da? -gritó sin volverse-. Está muerto. Cierra el pico.
El rostro de Sharon se derrumbó, pero Jimmy apartó la vista. Oyó que le llamaba.
– Deberías llevar gafas, Jimmy. Papá quería que llevaras las gafas.
Pateó la hierba con rabia. Stan se acercó corriendo. Arrastraba el bate de criquet como si fuera un timón.
– ¿Has visto cómo la golpeé? -preguntó Stan-. ¿Lo viste, Jimmy?
Jimmy asintió sin decir nada. Tiró la mandarina al macizo de flores y buscó los cigarrillos, pero recordó que los había dejado sobre la mesa. Caminó hacia el muro donde palomas y gaviotas picoteaban los mendrugos que Sharon había dejado. Se apoyó contra el muro. Miró al río.
– ¿Jugarás conmigo, Jimmy? -preguntó Stan, ansioso-. No puedo batear si alguien no me tira.
– Claro. Dentro de un momento. ¿Vale?
– Vale. Claro. -Stan corrió hacia él césped-. Shar -gritó-, míranos. Jimmy va a lanzar.
Eso era lo que papá quería que hiciera, por supuesto. «Tienes un brazo estupendo, Jim. Tienes un brazo digno de Bedser. Vamos a la parte central del campo. Tú lanzas. Yo bateo.»
Jimmy reprimió un sollozo. Asió la barandilla de hierro forjado que corría a lo largo del muro del dique. Apoyó la frente contra ella y cerró los ojos. Dolía demasiado. Pensar, hablar, tratar de comprender…
«¿Hizo mamá algo malo? ¿Encontró a otro tío? ¿Dejó papá de quererla?»
Jimmy golpeó la frente contra los balaustres de hierro forjado. Los apretó con todas sus fuerzas, hasta tener la sensación de que atravesaban su carne y se convertían en sus huesos. Se obligó a abrir los ojos y miró al río. La marea estaba cambiando. El agua era turbia. La corriente era rápida. Pensó en el club de remo de Saundersness Road, en el astillero donde los guijarros cercanos al Támesis siempre estaban sembrados de botellas de Evian, envoltorios de Cadbury, colillas, condones utilizados y fruta podrida. En aquel lugar se podía entrar en el río. No había muros que saltar, ni verjas que escalar, ¡PELIGRO! ¡AGUAS PROFUNDAS! ¡PROHIBIDO NADAR! eran las advertencias fijadas a la farola que se erguía en la entrada del astillero. Pero eso era lo que deseaba: peligro y aguas profundas.
Si forzaba la vista, al otro lado del río se podían distinguir las cúpulas clásicas del Royal Naval College, y utilizó la imaginación para completar lo demás: los frontones y columnas, la noble fachada. Al oeste de aquellos edificios, el Cutty Sark estaba en dique seco, y si bien no eran lo bastante grandes para verlos desde la orilla norte del río, podía imaginar los tres orgullosos palos del clíper y los quince kilómetros de cuerda que constituían su aparejo. En la carrera de mercantes de lana de Australia, nunca había sido vencido por otro barco. Había sido construido para transportar té desde China, pero cuando se abrió el Canal de Suez, tuvo que adaptarse.
Lo mismo pasaba en la vida, ¿no? Era una cuestión de adaptación. Lo que papá habría llamado equiparar el golpe al lanzamiento.
Papá. Papá. Jimmy tuvo la sensación de que un cristal desgarraba su pecho. Estaba angustiado. Quería desaparecer de este lugar, pero aún más deseaba desaparecer de esta vida. Nunca más Jimmy, nunca más el hijo de Fleming, nunca más el hermano mayor que debía hacer algo por Sharon y Stan, sino una piedra en el jardín de alguien, un árbol caído en la campiña, un sendero del bosque. Una silla, una cocina, un marco para fotos. Cualquier cosa excepto quién y qué era.
– ¿Jimmy?
Jimmy bajó la vista. Stan estaba a su lado, y pellizcaba con aire inseguro la chaqueta entre sus dedos. Jimmy parpadeó al ver la cara vuelta del revés, el pelo que invadía su frente y se le metía en los ojos. Había que sonar la nariz de Stan, y como no tenía nada más a mano, Jimmy cogió el borde de su camiseta y lo pasó sobre el labio superior de su hermano.
– Eso es asqueroso -dijo a Stan-. ¿No te das cuenta cuando cuelgan? No me extraña que todas las tías digan que eres un bobo.
– No lo soy.
– Pues me has engañado.
Las mejillas de Stan se hundieron. Se le formaron hoyuelos en la barbilla, como siempre que reprimía las lágrimas.
– Escucha -suspiró Jimmy-, has de sonarte la nariz. Has de cuidar de ti. No puedes esperar a que alguien lo haga por ti. No siempre habrá alguien contigo.
Los párpados de Stan temblaron.
– Está mamá -susurró-. Está Shar. Estás tú.
– Bien, pues deja de depender de mí, ¿vale? No dependas de mamá. No dependas de nadie. Cuida de ti mismo.
Stan asintió y exhaló un suspiro tembloroso. Levantó la cabeza y miró al río. Su nariz sólo llegaba a lo alto del muro.
– Nunca iremos a navegar. No iremos, ¿verdad? Mamá no nos llevará, porque si nos lleva se acordará de él. Así que no iremos, ¿verdad? ¿verdad, Jimmy?
Jimmy se volvió con ojos encendidos. Cogió el bate de criquet de la mano de su hermano. Contempló el césped de Island Gardens y se dio cuenta de que la hierba era demasiado alta para jugar bien. Aunque la hubieran recortado bien, el terreno era irregular. Parecía que los topos hubieran empezado a excavar carreteras bajo los árboles.
– Papá nos habría llevado a los entrenamientos -dijo Stan, como si hubiera leído los pensamientos de Jimmy-. ¿Te acuerdas cuando nos llevaba a los entrenamientos? Decía a aquellos tíos: «Un día, este será el mejor lanzador de Inglaterra, y este bateará». ¿Te acuerdas? Nos dijo: «Muy bien, mocosos, demostrad lo que sabéis». Se puso de portero y gritó: «Una desviada. Ánimo. Quiero ver una buena desviada, Jim».
Los dedos de Jimmy se cerraron alrededor de la dura pelota de cuero. «Ánimo. Ahora», gritó su padre. «Lanza con la cabeza, Jimmy. Ánimo. ¡Con la cabeza!»
¿Por qué?, se preguntó. De qué servía. No podía ser su padre. No podía repetir lo que su padre había hecho. Ni siquiera lo quería, pero sí estar con él, sentir la presión de su brazo alrededor de la espalda y el roce de su mejilla contra la cabeza. Lanzaría por eso. Como fuera y lo que fuera. Relajaría los hombros, tensaría los músculos y practicaría hasta estar preparado. Si era preciso para complacerle. Si era preciso para que volviera a casa.
– Jimmy. -Stan tiró de su codo-. ¿Quieres que juguemos?
Al otro ladú del césped, Jimmy vio que Shar seguía sentada en el bar. Se levantó, acercó los prismáticos a la cara y siguió el vuelo de un ave blanca y gris de este a oeste, a lo largo del río. Se preguntó si sería la gaviota de marras. Confió en que sí, por ella.
– El terreno está en mal estado -dijo Stan-, pero podríamos pelotear. ¿Te parece bien, Jimmy?
– Sí.
Dejó atrás el letrero que anunciaba PROHIBIDO JUGAR A PELOTA en grandes letras negras sobre fondo blanco. Caminó hacia una extensión de césped, de unos veinte metros de largo, que había bajo las moreras.
Stan corrió tras él con el bate al hombro.
– Ya verás -dijo-. Soy bastante bueno. Algún día, seré tan bueno como papá.
Jimmy tragó saliva y trató de olvidar que la tierra era demasiado blanda y la hierba demasiado alta y era demasiado tarde para ser tan bueno como el que más.
– Atento -dijo a su hermano menor-. Vamos a ver qué eres capaz de hacer.
Capítulo 10
El agente detective Winston Nkata entró en el despacho de Lynley, con la chaqueta del traje colgada al hombro, y se frotó con aire pensativo la ancha cicatriz que cruzaba su piel de color café, en forma de cimitarra, desde el ojo derecho a la comisura de la boca. Era un recuerdo de sus días en las calles de Brixton (consejero de guerra principal de los Guerreros de Brixton), que le había obsequiado un miembro de una banda rival, quien en la actualidad estaba a la sombra en Scrubs.
– Hoy sí que he vivido como un señor. -Nkata dejó la chaqueta sobre el respaldo de una silla, frente al escritorio de Lynley-. Primero, Shepherd's Market, echando el ojo a unas damas muy finas. Después, Berkeley Square, para darme un garbeo por el Cherbourg Club. ¿Será mejor todavía cuando llegue a sargento?
– No lo sé -dijo Havers, y acarició la tela de la chaqueta a modo de experimento. Estaba claro que Nkata había tomado como modelo al inspector detective para el cual trabajaban los dos-. He pasado la tarde en la Isla de los Perros.
– Aún no has conocido a la gente adecuada, Sargento de mis Sueños.
– Es evidente.
Lynley había llamado al superintendente a su casa del norte de Londres. Estaban repasando la lista de turnos, y Lynley informaba a su superior sobre los agentes detectives a quienes cancelaría el permiso de fin de semana (lo que quedaba) para que colaboraran en la investigación del asesinato.
– ¿Qué vas a hacer con la prensa, Tommy? -preguntó el superintendente.
– Estoy reflexionando sobre la mejor forma de utilizarla. Arden en deseos de meterle mano a la historia.
– Ve con cuidado. A esos bastardos les encantan los escándalos. Procura no darles la pista que perjudique al caso.
– De acuerdo. -Lynley colgó. Apartó la silla unos centímetros del escritorio-. ¿Dónde estábamos? -preguntó a Havers y Nkata.
– Patten está limpio como un bebé después de un baño -dijo Nkata-. Estuvo en el Cherbourg Club el viernes por la noche, jugando a cartas en una habitación privada con los peces gordos. No se marchó hasta que los camiones de la leche salieron a la calle a la mañana siguiente.
– ¿Están seguros de que fue el miércoles?
– Los miembros firman en una lista. La lista se guarda seis meses. Al portero le bastó con repasar las de la última semana y allí estaba él, el miércoles por la noche, con una invitada femenina. Aunque no tuvieran las listas, yo diría que se acordarían muy bien de Patten.
– ¿Por qué?
– Según un tallador con quien charlé, Patten se deja de una o dos mil libras en las mesas cada mes. Todo el mundo le conoce. Es un caso de «Entre, tome asiento y en qué podemos complacerle mientras le desplumamos».
– Dijo que el miércoles por la noche iba ganando.
– Eso dijo el tallador, pero suele perder, no ganar. También le gusta beber. Lleva una petaca. No hay bebidas en la sala de juegos, por lo que me dijeron, pero el tallador tiene instrucciones de mirar hacia el otro lado cuando echa un trago.
– ¿Quiénes eran los peces gordos que estuvieron con él aquella noche? -preguntó Havers.
Nkata consultó su libreta. Era marrón y minúscula, y solía escribir en ella con un lápiz mecánico que producía una escritura delicada y microscópica, en contraste con su cuerpo larguirucho y grande. Recitó los nombres de dos miembros de la Cámara de los Lores, un industrial italiano, un consejero real muy conocido, un empresario cuyos negocios incluían desde la realización de películas hasta restaurantes de comida a domicilio, y un mago de la informática californiano, que se encontraba de vacaciones en Londres y había pagado con mucho gusto la cuota de doscientas cincuenta libras como miembro temporal, para poder decir que le habían desplumado en un casino privado.
– Patten no dejó de jugar en toda la noche -continuó Nkata-. Bajó una vez a la una de la mañana para acompañar a su dama a un taxi, pero se limitó a darle una palmada en el culo, entregarla al portero y volver a la partida. Y allí se quedó.
– ¿Fue después a Shepherd's Market, en busca de acción? -preguntó Lynley.
Un barrio de putas muy famoso en otra época, Shepherd's Market estaba muy cerca de Berkeley Square y el Cherbourg Club. Si bien había experimentado un renacimiento durante los últimos años, aún era posible pasear por su red de agradables calles peatonales, pasar ante sus licorerías, floristerías y farmacias, y establecer contacto visual con alguna mujer sola y desocupada, que vendía una mercancía evidente.
– Tal vez -contestó Nkata-, pero el portero dijo que Patten conducía su Jag aquella noche y pidió que se lo trajeran cuando ya estuvo preparado para irse. Habría ido a pie al mercado. No habría podido aparcar en ningún sitio. Claro que podría haber ido en coche, recogido a la furcia y marchado a casa, pero no es en eso donde encaja Shepherd's Market. -Saboreó el momento previo a la noticia, se reclinó en la silla y dedicó otra caricia a su cicatriz-. Dios bendiga al cepo -dijo con ardor-. A los que los ponen y a las benditas víctimas. En este caso, sobre todo a las víctimas.
– ¿Qué tiene que ver eso con…? -empezó Havers.
– El coche de Fleming -dijo Lynley-. Has encontrado el Lotus.
Nkata sonrió.
– Es usted rápido, tío. Lo reconozco. Debo dejar de pensar que se ganó el cargo deprisa por su cara bonita.
– ¿Dónde está?
– Donde no debería estar, según los tíos del cepo. Está en un paso cebra. En Curzon Street. Tirado allí como si pidiera a gritos que viniera el cepo.
– Joder -gruñó Havers-, en pleno Mayfair. La tía podría estar en cualquier sitio.
– ¿Nadie ha telefoneado para que, quitaran el cepo? ¿Nadie ha pagado la multa?
Nkata negó con la cabeza.
– El coche ni siquiera estaba cerrado. Las llaves estaban tiradas en el asiento del conductor, como invitando a alguien a afanarlo. -Dio la impresión de que había descubierto una mancha en su corbata, porque frunció el entrecejo y pasó los dedos sobre la seda-. Si quiere saber mi opinión, hay alguien por ahí metido en un fregado, y se llama Gabriella Patten.
– Puede que tuviera prisa -sugirió Havers.
– No dejaría las llaves de esa forma. Eso no es prisa. Es premeditación. Es decir: «¿cómo voy a poner a ese bastardo en un auténtico aprieto?».
– ¿No hay rastro de ella?
– Toqué timbres y llamé a puertas desde Hill Street a Piccadilly. Si está allí, se ha escondido y nadie habla al respecto. Podríamos ordenar a alguien que vigile el coche, si quiere.
– No -dijo Lynley-. De momento, no tiene la menor intención de volver a por él. Por eso dejó las llaves. Que lo embarguen.
– De acuerdo.
Nkata apuntó una nota del tamaño de una cabeza de alfiler en su libreta.
– Mayfair. -Havers introdujo la mano en el bolsillo de los pantalones y sacó un paquete de galletas, que abrió con los dientes. Se metió una en la boca y pasó el paquete. Comió con aire pensativo-. Podría estar en cualquier sitio. Un hotel. Un piso. La casa de alguien. A estas alturas, ya sabe que ha muerto. ¿Por qué no sale a la luz?
– Yo diría que se alegra de ello. -Nkata señaló una hoja de su libreta-. Fleming recibió lo que ella quería darle en persona.
– ¿El pasaporte? Pero ¿por qué? Él quería casarse con ella. Ella quería casarse con él.
– Has de estar muy cabreado para querer matar a alguien a quien no quieres matar en realidad -dijo Nkata-. Te pones como una moto y dices, «Podría matarte, tío, ojalá estuvieras muerto», y lo dices en serio en aquel momento. Lo que no esperas es que aparezca de repente el hada buena-mala y te conceda el deseo.
Havers se tiró del lóbulo, como si meditara sobre las palabras de Nkata.
– Debe de haber un buen puñado de hadas bueñas-malas en la Isla de los Perros. -Contó lo que había averiguado, con especial énfasis en la antipatía de Derrick Cooper hacia su cuñado, la débil coartada de Jean Cooper para la noche en cuestión («dormida en la cama desde las nueve y media sin que ni un mosquito pueda corroborarlo, señor»), y la desaparición de Jimmy después de la cancelación del crucero-. Su mamá afirma que por la mañana estaba arrebujado en su camita como Christópher Robin, pero apuesto uno de cinco a que no volvió a casa, y he hablado con tres tíos de la comisaría de Manchester Road que lo consideran carne de reformatorio desde los once años.
Jimmy era un camorrista, le había dicho la policía. Grafitis en el club de remo, rotura de ventanas en el antiguo edificio de Transportes Brewis, a unos trescientos metros de la comisaría, hurto de cigarrillos y dulces cerca de Canary Wharf, acoso sistemático a cualquiera que considerara el favorito de alguien, invasión de la nueva mansión yuppy cerca del río, abrir un agujero en la pared de la clase de cuarto, dos o tres novillos por semana.
– Nada susceptible de ser subrayado en la hoja de acusaciones diaria -comentó con sequedad Lynley.
– Exacto. Ya me he dado cuenta. El jdelincuente en ciernes que todavía podría salvarse si alguien lo tomara a su cargo, pero hubo algo más que me interesó sobre él. -Mordió otra galleta mientras pasaba las páginas de su libreta. Era más grande que la de Nkata, comprada en Ryman's, con la cubierta de cartón azul arrugado y encuademación en espiral. La mayoría de las páginas tenían las puntas dobladas, y algunas estaban manchadas de mostaza-. Era un pirómano. -dijo mientras masticaba-. Cuando tenía…, joder…, ¿dónde he…? Aquí está. Cuando tenía once años, nuestro Jimmy pegó fuego a la papelera, en la escuela primaria de Cubitt Town. En el aula, por cierto, a la hora de comer. Estaba añadiendo algunos textos de ciencias a las llamas cuando le pillaron.
– Debía tener algo contra Darwin -murmuró Nkata.
Havers resopló.
– El director llamó a la policía. Un magistrado se vio implicado. Jimmy tuvo que acudir a una asistenta social durante…, veamos…, unos diez meses.
– ¿Continuó con los incendios?
– Parece que fue flor de un día.
– Tal vez relacionado con la separación de sus padres -dijo Lynley.
– Y otro incendio podría estar relacionado con su divorcio -añadió Havers.
– ¿Sabía que el divorcio era inminente?
– Jean Cooper dice que no, pero es lógico, ¿no? El chico tiene medios y oportunidad en cantidades industriales, y ella lo sabe muy bien, de modo que no nos ayudará a encontrar también el móvil.
– ¿Cuál es el móvil? -preguntó Nkata-. ¿Si te divorcias de mamá pego fuego a tu casa? ¿Sabía que su padre estaba allí?
Havers cambió de dirección con agilidad.
– Puede que no tenga nada que ver con el divorcio. Puede que estuviera enfadado porque su padre suspendió las vacaciones. Habló con Fleming por teléfono. No sabemos qué dijeron. Si sabía que Fleming se marchaba a Kent, tal vez se presentó allí, vio el coche de su padre en el camino particular, oyó la discusión que ese tío… ¿Cómo se llama, inspector, el granjero que paseaba cerca de la casa?
– Freestone.
– Eso. Oyó la misma discusión que Freestone. Vio que Gabriella Patten se marchaba. Se coló dentro y sufrió una regresión a un acto de desquite de los once años.
– ¿No ha hablado con el chico? -preguntó Lynley.
– No estaba en casa. Jean no me dijo adonde había ido. Recorrí un rato la A 1206, pero aún estaría allí si hubiera mirado en cada calle. -Se metió otra galleta en la boca y se revolvió el pelo-. Necesitamos más personal, señor. Me gustaría tener a alguien en Cárdale Street, para que nos avise cuando el chico aparezca. Cosa que hará, tarde o temprano. En este momento, sus hermanitos le acompañan. Eso dijo su madre, al menos. No van a estar fuera toda la noche.
– He hecho algunas llamadas. Tendremos ayuda. -Lynley se reclinó en la silla y sintió la necesidad de un cigarrillo. Algo que hacer con sus manos, sus labios, sus pulmones… Alejó el pensamiento escribiendo «Kensington», «Isla de los Perros» y «Little Venice» junto a la lista de agentes a quienes Dorothea Harriman, en aquel preciso momento, estaba comunicando su mala suerte.
Havers echó un vistazo a la libreta de Lynley.
– ¿Qué hay de la hija? -preguntó.
Minusválida, explicó Lynley. Olivia Whitelaw no podía caminar sin ayuda. Explicó los espasmos musculares que había presenciado y lo que Faraday había hecho para calmarlos.
– ¿Parálisis de algún tipo? -preguntó Havers.
Era algo que, al parecer, solo afectaba a sus piernas. Una enfermedad antes que un estado congénito. La chica no había dicho de qué se trataba. Él no había preguntado. Lo que padecía no parecía relacionado, al menos de momento, con la muerte de Kenneth Fleming.
– ¿De momento? -preguntó Nkata.
– Ha descubierto algo -dijo Havers.
Lynley estaba mirando los nombres de los agentes, mientras decidía cómo dividirlos y cuántos enviar a cada punto.
– Algo -dijo-. Puede que no sea nada, pero me ha dado ganas de verificarlo. Olivia Whitelaw afirma que pasó todo el miércoles por la noche en la barcaza. Faraday había salido. Bien, si Olivia hubiera tenido que marcharse de Little Venice, habría sido complicado. Alguien habría tenido que llevarla en brazos, o ella tendría que haber utilizado el andador. En cualquier caso, el proceso habría sido lento. Por lo tanto, si salió el miércoles por la noche después de que Faraday se largara, es posible que alguien se haya fijado.
– Pero no pudo matar a Fleming, ¿verdad? -protestó Havers-. No habría podido llegar ni al jardín, si su estado es tan delicado como dice usted.
– No habría podido hacerlo sola -replicó Lynley. Rodeó con un círculo rojo las palabras «Little Venice». Apuntó una flecha hacia ellas-. Faraday y ella guardan una pila de periódicos en la cubierta de la barcaza. Les eché un vistazo antes de irme. Han comprado todos los de hoy, incluidos los sensacionalistas.
– ¿Y qué? -dijo Havers, en su papel de abogado del diablo-. Es prácticamente una inválida. Quería leer. Envió a su novio a buscar los diarios.
– Y todos los diarios estaban abiertos por la misma noticia.
– La muerte de Fleming -apuntó Nkata.
– Sí. Me pregunté qué estaba buscando.
– Pero ella no conocía a Fleming, ¿verdad? -preguntó Havers.
– Dice que no, pero si me gustara apostar, me jugaría el dinero a que sabe algo, sin duda alguna.
– O quiere saber algo -dijo Nkata.
– Sí. Eso también.
Había que trenzar un hilo más en la tela de la investigación, y el hecho de que fueran casi las ocho de la noche de un sábado no obviaba su obligación de acometer la tarea, pero bastaría con dos de ellos. Por lo tanto, en cuanto Nkata se puso la chaqueta, sacudió con todo cuidado las solapas y salió en busca de los placeres que había demorado aquel sábado por la noche, Lynley se dirigió a la sargento Havers:
– Hay algo más.
La sargento estaba a punto de tirar el envoltorio de las galletas a la papelera. Bajó el brazo y suspiró.
– Adiós cena, supongo.
– En Italia, muy pocas veces cenan antes de las diez, sargento.
– Jesús, estoy viviendo la dolce vita y ni siquiera me había dado cuenta. ¿Tengo tiempo de comprar un bocadillo, al menos?
– Si se da prisa.
Havers se fue en dirección a la cantina de oficiales. Lynley descolgó el teléfono y marcó el número de Helen. Ocho timbrazos, y escuchó por segunda vez aquel día su contestador automático. No podía ponerse al teléfono; si era tan amable de dejar un mensaje.No quería dejar un mensaje. Quería hablar con ella. Esperó con impaciencia al maldito pitido.
– Sigo trabajando, Helen -dijo con los dientes apretados-. ¿Estás ahí?
Esperó. Estaría ansiosa por recibir su llamada. Estaba en el salón. Tardaría un momento en descolgar. Se estaba poniendo en pie, flotando hacia la cocina, encendiendo la luz, extendiendo la mano hacia el teléfono, dispuesta a murmurar, «Tommy, querido», expectante. Esperó. Nada.
– Son casi las ocho -dijo, mientras se preguntaba dónde estaba ella y reprimía sin éxito una sensación de agravio porque Helen no estaba esperando su llamada, y él se dedicaba a esbozar unos planes más imposibles a cada minuto que transcurría-. Pensé que acabaría antes, pero temo que no va a ser posible. He de hacer otra visita. No sé a qué hora acabaré. ¿Nueve y media? No estoy seguro. Habría preferido que no me esperaras, pero ya veo que no lo has hecho, ¿eh? -Dio un respingo cuando se le escapó el comentario. Transmitía su despecho. Se apresuró a continuar-. Escucha, siento muchísimo que este fin de semana se haya ido al carajo, Helen. Te llamaré en cuanto sepa…
La voz de androide de la máquina le agradeció el mensaje, recitó la hora (que él ya sabía) y desconectó.
– Mecagüen la leche -dijo Lynley, y colgó el teléfono con violencia.
¿Dónde estaría Helen a las ocho de la noche de un sábado, cuando se suponía que debía estar con él, cuando habían planeado pasar juntos el fin de semana? Repasó las posibilidades. Con sus padres en Surrey, con su hermana en Cambridge, con Deborah y Simón St. James en Chelsea, con una antigua compañera de clase que acababa de comprar una casa en uno de los barrios más finos de Fulham. Y después, estaba toda una colección de antiguos amantes, pero prefirió no pensar que uno de ellos hubiera surgido del pasado el mismísimo fin de semana en que su futuro debía resolverse de una vez por todas.
– Mierda -exclamó.
– Lo mismo pensaba yo -dijo Havers cuando entró en el despacho, bocadillo en ristre-. Otro sábado por la noche, en que habría podido embutirme en un traje de spandex con lentejuelas para bailar como una maníaca, y aquí estoy, currando como una descosida, con los dientes clavados en algo que la cantina llama un croque-monsieur.
Lynley examinó el bocadillo que la sargento le tendía.
– Parece jamón a la plancha.
– Pero si le dan un nombre francés, pueden aumentar el precio, hijo. Espere y verá. La semana que viene, nos tragaremos pommes frites y pagaremos una enormidad con sumo placer.
Masticó como una ardilla, con ambos carrillos henchidos, mientras Lynley devolvía las gafas al bolsillo de la chaqueta y sacaba las llaves del coche.
– ¿Nos vamos, pues? -preguntó Havers-. Pero ¿adonde?
– A Wapping. Guy Mollison ha efectuado su declaración a los medios de comunicación. Los noticiarios de la radio la han retransmitido esta tarde: «Una tragedia para Inglaterra, un brillante bateador segado en la flor de la vida, un golpe demoledor para nuestras esperanzas de arrebatar las Cenizas a los australianos, un problema casi irresoluble para los seleccionadores».
Havers embutió en su boca el último triángulo de la primera mitad de su bocadillo.
– Un detalle interesante, ¿verdad, señor? -dijo mientras masticaba-. No lo había pensado antes. Fleming estaba seguro de que sería seleccionado otra vez para Inglaterra. Ahora, tendrán que sustituirle. Por lo tanto, la suerte acaba de sonreír a alguien.
Subieron en el coche la rampa del aparcamiento subterráneo. Havers dirigió una mirada nostálgica al restaurante italiano que había al norte del Yard, mientras Lynley se adentraba en Broadway y pasaba frente al parque situado al final de la calle, donde las farolas se encendieron de repente, filtraron luz por entre los altos plátanos y la proyectaron sobre el Suffragette Scroll.
Lynley condujo en dirección a Parliament Square. A aquellas horas de la noche, las hileras de autocares turísticos habían desaparecido, y la estatua de Winston Churchill podía contemplar en paz el río.
Se desviaron hacia el norte justo antes del puente de Westminster, doblaron por Victoria Embankment y corrieron paralelos al río. La mayor parte del tráfico iba en dirección opuesta, y una vez dejaron atrás el Hungerford Footbridge, la ruta les condujo hacia la City, adonde nadie iba un sábado por la noche. Tenían jardines a un lado, el río al otro, y tiempo suficiente para meditar sobre lo que estaba haciendo la arquitectura de posguerra, en la orilla sur del río, para demoler la línea del horizonte de la ciudad.
– ¿Qué sabemos sobre Mollison? -preguntó Havers. Había terminado la otra mitad del emparedado y estaba desenterrando algo del bolsillo de los pantalones. Era una cajita de pastillas de menta. Sacó una y extendió la caja hacia Lynley-. ¿Le apetece un postre después de comer, señor? -preguntó con el tono jovial de una azafata agotada.
– Gracias -dijo Lynley, y se metió una en la boca. Sabía a polvo, como si Havers la hubiera recogido del suelo y decidido que no podía desperdiciarla.
– Sé que juega por Essex cuando no juega por Inglaterra, pero eso es todo -explicó Havers.
– Ha jugado por Inglaterra durante los últimos diez años-dijo Lynley.
Refirió los datos adicionales que Simón St. James, amigo, científico forense y aficionado al criquet le había proporcionado por teléfono. Habían hablado a la hora del té, con diversas interrupciones mientras St. James añadía cuatro o cinco terrones de azúcar a su taza, acompañados de fondo por las continuas objeciones de su mujer.
– Tiene treinta y siete años…
– No le quedan muchos años de jugar ya.
– …y se casó con una abogada llamada Allison Hepple. El padre de ella había sido en otro tiempo patrocinador de un equipo, por cierto.
– Estos tíos brotan como setas, ¿no?
– Mollison es un graduado de Cambridge, del Pembroke College, con un discretísimo tercer puesto en ciencias naturales. Jugó al criquet en Harrow, y después consiguió representar a la universidad. Siguió jugando después de terminar sus estudios.
– Parece que la carrera fuera una excusa para jugar al criquet.
– En efecto.
– Por tanto, sus intereses son los del equipo, sean cuales sean.
– Sean cuales sean.
Guy Mollison vivía en una parte de Wapping que había experimentado una renovación urbanística considerable. Era una zona de Londres en que enormes almacenes Victorianos se cernían sobre las estrechas calles adoquinadas que corrían paralelas al río. Algunos todavía se utilizaban, aunque un vistazo al camión con la inscripción FRUIT OF THE LOOM ACTIVE WEAR en letras brillantes explicaba en parte la historia de la metamorfosis de Wapping. Ya no era el muelle bullicioso, pasto de delincuentes, donde estibadores vociferantes se apretujaban sobre pasarelas, mientras se pasaban de uno a otro toda clase de productos, desde pigmentos a conchas de carey. Donde en otro tiempo fardos, barriles y sacos atestaban las calles y muelles, ahora reinaba la renovación. Los piratas del siglo XVIII, condenados a ser encadenados en aguas poco profundas y a morir ahogados en las mareas cercanas al pub Town of Ramsgate, se habían convertido en jóvenes profesionales del siglo xx. Vivían en los mismos almacenes y muelles que, al ser considerados edificios históricos, no podían ser demolidos y sustituidos por los mamotretos de la orilla sur, que se extendían como monolitos desde Royal Hall, en Southwark, hasta el Puente de Londres.
La casa de Guy Mollison estaba en China Silk Wharf, un edificio de seis pisos, construido de ladrillo color canela, que se alzaba en la confluencia de Garnett Street y Wapping Wall. Su cancerbero era un portero que, cuando Lynley y Havers llegaron, montaba guardia de una manera inconexa, espatarrado ante un televisor en miniatura dentro de una oficina que tenía el tamaño de una caja de embalaje, y que se abría a la entrada, cerrada con llave y con suelo de ladrillo.
– ¿Mollison? -preguntó, cuando Lynley tocó el timbre, extrajo su tarjeta y explicó adonde iba-. Esperen aquí, los dos. ¿Comprendido?
Señaló un punto del suelo y volvió a la oficina, con la tarjeta de Lynley en la mano. Descolgó el teléfono y tecleó algunos números, mientras el público del programa televisivo aullaba de placer cuando cuatro concursantes se introducían en sendos barriles de gelatina roja.
Volvió con la tarjeta y lo que parecía un pedazo de anguila gelatinosa pinchada en un tenedor, su aperitivo de la cena.
– Cuatrocientos diecisiete -dijo-. Cuarta planta. Giren a la izquierda al salir del ascensor. Avísenme antes de salir. ¿Comprendido?
Asintió, se metió la anguila en la boca y les dejó pasar. Descubrieron que sus instrucciones eran innecesarias. Cuando las puertas se abrieron en la cuarta planta, el capitán de Inglaterra les estaba esperando en el pasillo. Estaba apoyado contra la pared opuesta al ascensor, con las manos hundidas en los bolsillos de sus arrugados pantalones de hilo y los pies cruzados sobre los tobillos.
Lynley reconoció a Mollison debido a su característica principal: la nariz rota dos veces, achatada en el puente y nunca arreglada por completo. Tenía la cara rubicunda a causa de la exposición al sol, y la frente, que empezaba a perder pelo, sembrada de pecas. Bajo el ojo izquierdo, un morado del tamaño de una pelota de criquet (o de un puño) empezaba a virar del púrpura al amarillo desde los bordes.
Mollison extendió la mano.
– ¿Inspector Lynley? La policía de Maidstone dijo que pediría ayuda a Scotland Yard. Supongo que ha sido usted el elegido.
Lynley le estrechó la mano. El apretón de Mollison fue fuerte.
– Sí-dijo, y presentó a la sargento Havers-. ¿Ha estado en contacto con Maidstone?
Mollison dedicó un cabeceo a la sargento Havers.
– He intentado arrancar algo definitivo a la policía desde ayer por la noche, pero son muy escurridizos, ¿verdad?
– ¿Qué clase de información le interesa?
– Me gustaría saber qué pasó. Ken no fumaba. ¿Qué es esa tontería sobre una butaca quemada y un cigarrillo? ¿Cómo es posible que una butaca quemada y un cigarrillo se conviertan en «posible homicidio» al cabo de doce horas? -Mollison se recostó contra la pared. Era de ladrillo pintado de blanco. La luz del techo bañaba su cabello de color arena, veteado de oro-. La verdad, supongo que es mi reacción al hecho de que no pueda creer que haya muerto. Hablamos el miércoles por la noche. Charlamos. Nos despedimos. Tan normal como siempre. Y luego, esto.
– Precisamente nos gustaría hablar con usted sobre la llamada telefónica.
– ¿Sabe que hablamos? -Las facciones de Mollison se afilaron. Después, dio la impresión de que se calmaba con sus propias palabras-. Ah, Miriam. Por supuesto. Ella contestó. Lo había olvidado. -Introdujo las manos en los bolsillos de nuevo y se recostó con más indolencia contra la pared, como si estuviera decidido a quedarse un rato-. ¿Qué puedo decirles?
Les miró con aire inocente, como si fuera normal sostener la conversación en el pasillo.
– ¿Podemos ir a su piso? -preguntó Lynley.
– Es un poco difícil. Me gustaría hablar aquí, si es posible.
– ¿Por qué?
Ladeó la cabeza en dirección a su piso.
– Mi mujer -dijo en voz baja-. Allison. No me gustaría darle un disgusto, si puedo evitarlo. Está embarazada de ocho meses y no está en muy buena forma. La cosa está al caer.
– ¿Conocía a Kenneth Fleming?
– ¿A Ken? No. Bueno, hablaba con él, sí. Charlaban un rato cuando se veían en las fiestas y tal.
– Por lo tanto, no estará muy impresionada por su muerte, ¿verdad?
– No, no. Nada por el estilo. -Mollison sonrió y dio un golpecito suave en la pared con su cabeza, casi con humildad-. Estoy preocupado, inspector. Es nuestro primer hijo. Un chico. No quiero que nada salga mal.
– Lo tendremos en cuenta -contestó Lynley con placidez-, y a menos que su mujer tenga alguna información sobre la muerte de Kenneth Fleming que quiera comunicarnos, no será necesario que se quede en la habitación.
Mollison curvó la boca, como si fuera a hablar. Utilizó los codos para apartarse de la pared.
– Muy bien. Vengan conmigo, pero recuerden su estado.
Les guió por el pasillo hasta la tercera puerta, que cuando abrió reveló una enorme sala con ventanas de marco de roble que daban al río.
– Allie -llamó, mientras cruzaba el suelo de abedul en dirección a una zona de estar que formaba tres lados de un cuadrado. El cuarto lado comprendía puertas de cristal que, al abrirse, dejaban al descubierto una de las pasarelas originales del muelle, por donde en otro tiempo se habían introducido productos en el almacén.
Una fuerte brisa agitaba las páginas de un periódico, abierto sobre una mesita auxiliar de la zona de estar. Mollison cerró las puertas y dobló el periódico.
– Siéntense, por favor -dijo, y volvió a llamar a su mujer.
Una voz de mujer contestó.
– Estoy en el dormitorio. ¿Ya te has librado de ellos?
– No del todo -dijo Mollison-. Cierra la puerta, querida, y así no te molestaremos.
En respuesta, oyeron los pasos de la mujer, pero en lugar de encerrarse, Allison salió a la sala, con un fajo de papeles en una mano y la otra apretada contra la zona lumbar. Su embarazo estaba muy avanzado, pero no parecía encontrarse mal, al contrario de lo que su marido había insinuado. Daba la impresión de que la habían sorprendido trabajando, con las gafas sobre la cabeza y un rotulador sujeto al cuello de su bata.
– Deja ya el escrito -dijo su marido-. No te necesitamos. -Dirigió una mirada angustiada a Lynley-. ¿Verdad?
Antes de que Lynley pudiera contestar, Allison habló.
– Tonterías. No necesito mimos, Guy. Te los puedes ahorrar. -Dejó los papeles sobre una mesa de cristal que separaba la zona de estar de la cocina. Se quitó las gafas y el rotulador-. ¿Quieren tomar algo? -preguntó a Lynley y Havers-. ¿Un café, quizá?
– Demonios, Allie. Sabes que no debes…
La mujer suspiró.
– No pensaba tomar uno.
Mollison hizo una mueca.
– Lo siento. Demonios, me alegraré cuando haya terminado.
– No serás el único.
Su mujer repitió la invitación a los dos policías.
– Un vaso de agua para mí -dijo Havers.
– Nada, gracias -dijo Lynley.
– ¿Guy?
Mollison pidió una cerveza y clavó los ojos en su mujer cuando entró en la cocina, donde las luces encastadas brillaron sobre encimeras moteadas de granito y alacenas de cromo bruñido. Volvió con una lata de Heineken y un vaso de agua en el que flotaban dos cubitos de hielo. Los dejó sobre la mesita auxiliar y se acomodó en una mullida butaca. Lynley y Havers ocuparon el sofá.
Mollison siguió en pie, sin hacer caso de la cerveza que había pedido. Se acercó a las puertas que había cerrado antes y abrió una.
– Pareces acalorada, Allie. Está un poco cerrado esto, ¿no?
– Está bien. Estoy bien. Todo está bien. Bebe la cerveza.
– De acuerdo.
Sin embargo, en lugar de reunirse con ellos, se agachó junto a la puerta abierta, donde un cesto de mimbre se alzaba frente a un par de palmeras plantadas en tiestos. Introdujo la mano en la cesta y sacó tres pelotas de criquet.
Lynley pensó en el capitán Queeg y casi esperó que las hiciera rodar sobre su palma, pese al tamaño.
– ¿Quién sustituirá a Ken Fleming en el equipo? -preguntó.
Mollison parpadeó.
– Eso presupone que Ken habría sido elegido para jugar por Inglaterra otra vez.
– ¿Habría sido elegido?
– ¿Qué tiene que ver eso con lo ocurrido?
– Aún no lo sé. -Lynley recordó la información que St. James le había proporcionado-. Fleming sustituyó a un tío llamado Ryecroft, ¿verdad? ¿No fue justo antes de la gira de invierno de hace dos años?
– Ryecroft se rompió el codo.
– Y Fleming ocupó su lugar.
– Si quiere decirlo así.
– Ryecroft nunca volvió a jugar por Inglaterra.
– Nunca recuperó la forma. Ya no juega para nadie.
– Estuvieron juntos en Harrow y Cambridge, ¿no es cierto?
– ¿Qué tiene que ver con Fleming mi amistad con Brent Ryecroft? Le conozco desde que tenía trece años. Fuimos al colegio juntos. Jugamos al criquet juntos. Fuimos padrinos de nuestras respectivas bodas. Somos amigos.
– Me atrevería a decir que también ha sido su protector.
– Cuando podía jugar, sí, pero ahora que está imposibilitado, no. Se terminó. -Mollison se enderezó, con dos pelotas en una mano y una en la otra. Hizo malabarísmos durante medio minuto antes de continuar-. ¿Por qué? ¿Piensan que me deshice de Fleming para que Brent volviera al equipo inglés? Habría sido un mal negocio. En este momento, hay cien jugadores mejores que Brent. Él lo sabe. Yo lo sé. Los seleccionadores lo saben.
– ¿Sabía que Fleming iba a Kent el miércoles por la noche?
Mollison meneó la cabeza, concentrado en las pelotas que saltaban en el aire.
– Por lo que yo sabía, se iba de vacaciones con su hijo.
– ¿No dijo que había suspendido, o aplazado, el viaje?
– Ni la menor insinuación.
Mollison saltó hacia adelante cuando una pelota se le escapó. Cayó al suelo y rebotó sobre una alfombra de color espuma marina, que servía de frontera a la zona de estar. Rodó hasta la sargento Havers, que la cogió y dejó a su lado, de forma deliberada.
Al menos, la mujer de Mollison comprendió el mensaje con claridad.
– Siéntate, Guy -dijo.
– No puedo -contestó él, con una sonrisa infantil-. Estoy pletórico de energías. He de quemarlas.
– Cuando llegue el bebé -les dijo Allison con una sonrisa de cansancio-, será mi segundo hijo. ¿Quieres la cerveza o no, Guy?
– La tomaré, la tomaré.
Jugó con dos pelotas en lugar de tres.
– ¿Por qué estás tan nervioso? -preguntó su mujer-.Guy estuvo aquí conmigo el miércoles por la noche, inspector -añadió, con un leve gruñido, cuando cambió de posición para mirar a Lynley-. Por eso ha venido a hablar con él, ¿verdad? Para verificar su coartada. Si vamos directos a los hechos, dejaremos las conjeturas de lado. -Curvó la mano sobre su estómago, como para recordar su estado-. Ya no duermo bien. Dormito cuando puedo. Estuve despierta casi toda la noche. Guy estuvo aquí. Si se hubiera marchado, yo me habría enterado. Y si, por algún milagro, yo me hubiera dormido durante su ausencia, el portero habría estado al acecho. Han conocido al portero de noche, ¿verdad?
– Caramba, Allison. -Mollison volvió a guardar por fin las pelotas en la cesta de mimbre. Se encaminó hacia una butaca, se sentó y abrió la lata de cerveza-. Él no cree que yo matara a Ken. ¿Por qué iba a hacerlo, para empezar? Sólo estaba diciendo tonterías.
– ¿Cuál fue el motivo de su pelea? -preguntó Lynley. No esperó a que Mollison contraatacara con «¿Qué pelea?»-. Miriam Whitelaw oyó el principio de su conversación con Fleming. Dijo que usted habló de una pelea. También dijo algo acerca de olvidar la pelea y seguir adelante.
– La semana pasada, durante una competición de cuatro días en el Lord's, tuvimos una discusión. La situación estaba tensa. Middlesex estaba muy necesitado de puntos. Tenían que trabajar como demonios para ganar. Uno de sus mejores bateadores se había fracturado el dedo, y no estaban muy contentos. El tercer día, en el aparcamiento, hice un comentario sobre uno de sus jugadores paquistaníes. Tenía que ver con el partido, no con el tío, pero Ken no lo vio así. Lo consideró racista. Ahí empezó todo.
– Se pelearon -clarificó con calma Allison-. En el aparcamiento. Guy se llevó la peor parte. Dos costillas contusionadas, un ojo morado.
– Es raro que no saliera en la prensa -observó Havers-, sabiendo cómo es la prensa sensacionalista.
– Ocurrió tarde -explicó Mollison-. No había nadie.
– ¿Sólo estaban ustedes dos? -preguntó Lynley.
– Exacto.
Mollison bebió su cerveza.
– ¿No contó a nadie que se había peleado con Fleming? ¿Por qué?
– Porque fue una estupidez. Habíamos bebido demasiado. Nos comportamos como bravucones. Ninguno de los dos deseaba que se supiera.
– ¿Hizo las paces con él después?
– Enseguida, no. Por eso le telefoneé el miércoles. Suponía que le seleccionarían para el equipo inglés de este verano. Suponía lo mismo sobr.e mí. Por mi parte, no era necesario que fuéramos uña y carne cuando los australianos llegaran, pero sí que nos lleváramos bien, como mínimo. Yo fui quien hizo el comentario. Consideré justo que también fuera yo quien hiciera las paces.
– ¿De qué más hablaron el miércoles por la noche?
Mollison dejó la cerveza sobre la mesa, se inclinó hacia delante y enlazó las manos entre las piernas.
– Del principal lanzador australiano. Del estado de los campos del Oval. De cuántas series de cien más conseguirá Jack Pollard. Ese tipo de cosas.
– Durante la conversación, ¿Fleming no mencionó que iba a Kent aquella noche?
– En ningún momento.
– ¿Mencionó a Gabriella Patten?
– ¿A Gabriella Patten? -Mollison ladeó la cabeza, perplejo-. No. No mencionó a Gabriella Patten.
Miró tan directamente a Lynley mientras hablaba que la misma seriedad de su mirada le delató.
– ¿La conoce? -preguntó Lynley.
Los ojos continuaron firmes.
– Claro. La mujer de Hugh Patten. Patrocina las series de este verano, pero usted ya lo sabrá a estas alturas.
– Ella y su marido se han separado. ¿Lo sabía?
Mollison desvió la vista un momento hacia su mujer y la clavó de nuevo en Lynley.
– No lo sabía. Me sabe mal. Siempre pensé que estaban locos el uno por el otro.
– ¿Les veía a menudo?
– De vez en cuando. Fiestas, partidos internacionales. Durante la competición de invierno. Seguían el criquet muy de cerca. Bueno, supongo que es lógico, ya que son los patrocinadores del equipo. -Mollison ievantó la cerveza, vació la lata. Utilizó los pulgares para hundir los costados-. ¿Hay más? -preguntó a su mujer-. No, no te levantes. Yo iré a buscarla. -Se puso en pie como impulsado por un resorte y entró en la cocina, donde rebuscó en la nevera-. ¿Quieres algo, Allie? No has cenado casi nada. Estos muslos de pollo tienen buen aspecto. ¿Quieres uno, cariño?
Allison contemplaba con aire pensativo la lata deformada que su marido había dejado sobre la mesa. Él la volvió a llamar.
– No me interesa, Guy -contestó-. La comida.
Mollison volvió y utilizó el pulgar para abrir la Heineken.
– ¿Seguro que no quieren una? -preguntó a Lynley y Havers.
– ¿Y los partidos regionales? -preguntó Lynley.
– ¿Cómo?
– ¿Patten y su mujer iban a esos? ¿Veían alguna vez un partido de Essex, por ejemplo? ¿Tenían debilidad por un equipo, cuando no jugaba Inglaterra?
– Yo diría que apoyaban a Middlesex. O a Kent. Los condados de casa, ya sabe.
– ¿Y Essex? ¿Fueron a verle jugar alguna vez?
– Es probable. No podría jurarlo, ya le he dicho, seguían el juego.
– ¿Hace poco?
– ¿Hace poco?
– Sí. Me preguntaba cuándo les vio por última vez.
– Vi a Hugh la semana pasada.
– ¿Dónde?
– En el Garrick. Para comer. Es parte de mi trabajo: tener contento al patrocinador del equipo.
– ¿No le habló de la separación?
– Joder, no. No le conozco. O sea, sí que le conozco, pero superficialmente. Hablamos de deportes, del equipo, de los jugadores que piensan seleccionar.
Levantó su cerveza y bebió. Lynley esperó a que Mollison bajara la cerveza.
– ¿Cuándo fue la última vez que vio a la señora Patten?
Mollison desvió la vista hacia un enorme lienzo estilo Hockney que colgaba detrás del sofá, como si fuera un gigantesco calendario de mesa en el que estuviera examinando las actividades de los días anteriores.
– No me acuerdo, si quiere que le diga la verdad.
– Estaba en una cena -dijo Allison-.A finales de marzo. -Como su marido pareció sorprendido por la información, añadió-: El River Room. El Savoy.
– Qué memoria, Allie. Eso es. A finales de marzo. Un miércoles…
– Jueves.
– Un jueves por la noche, eso es. Llevabas aquella cosa africana púrpura.
– Era persa.
– Persa, eso es, y yo…
Lynley interrumpió a Gingold y Chevalier * antes de que llegaran al estribillo.
– ¿No la ha visto desde entonces? ¿No la ha visto desde que vive en Kent?
– ¿En Kent? -repitió Mollison, sin la menor expresión en su rostro-. No sabía que estaba en Kent. ¿Qué está haciendo en Kent? ¿Dónde vive?
– Donde murió Kenneth Fleming. En la misma casa.
– Caramba.
Tragó saliva.
– El miércoles por la noche, cuando habló con Kenneth Fleming, ¿le dijo que iba a Kent para ver a Gabriella Patten?
– No.
– ¿No sabía que estaba liado con ella?
– No.
– ¿No sabía que estaba liado con ella desde otoño?
– No.
– ¿Ni que pensaban divorciarse de sus respectivos cónyuges y casarse?
– No. En absoluto. No sabía nada de eso. -Se volvió hacia su mujer-. ¿Tú sabías algo, Allie?
Ella le había observado durante todo el interrogatorio de Lynley.
– Es difícil que yo me entere de algo -dijo sin cambiar de expresión.
– Pensé que quizá te habría dicho algo en marzo. Durante la cena.
– Estaba con Hugh.
– Bueno, en el lavabo, o algo por el estilo.
– No nos quedamos solas en ningún momento, y aun en ese caso, revelar que estás follando con alguien fuera del matrimonio no es una conversación de lavabo, Guy. Entre mujeres, quiero decir.
Su cara y tono desmentían la elección de vocabulario. Sus palabras sirvieron para que Mollison clavara la vista en ella. Un silencio se creó entre ellos, y Lynley dejó que se dilatara. Al otro lado de la puerta abierta, un barco que surcaba el río emitió un solo bocinazo. La brisa arrancó susurros de las hojas de palmera y apartó de las mejillas de Allison las mechas de cabello castaño que habían escapado de la cinta color melocotón que lo sujetaba en la base de la nuca. Guy se levantó a toda prisa y cerró la puerta.
Lynley también se levantó. La sargento Havers le dirigió una mirada de incredulidad. Abandonó de mala gana el mullido sofá. Lynley extrajo su tarjeta.
– Por si se le ocurre algo, señor Mollison -dijo, y se la dio cuando Mollison se volvió hacia él.
– Ya se lo he contado todo -dijo Mollison-. No sé qué más…
– A veces, algo estimula la memoria. Un comentario casual. Una conversación escuchada sin querer. Una fotografía. Un sueño. Telefonéeme si eso pasa.
Mollison guardó la tarjeta en el bolsillo de la camisa.
– Claro, pero no creo…
– Si pasa -dijo Lynley. Saludó con un movimiento de cabeza a la mujer de Mollison y dio por concluida la entrevista.
Havers y Lynley no hablaron hasta que llegaron al ascensor. Las puertas del ascensor se abrieron con un siseo. Salieron al vestíbulo. El portero salió de su despacho y les acompañó a la puerta con la seriedad de un carcelero que liberara a unos reclusos. Lynley no dijo nada cuando salieron a la noche.
– Está bailando una jiga con la verdad -dijo Havers.
– Sí -contestó Lynley.
Havers encendió un cigarrillo mientras caminaban hacia el Bentley.
– Señor, ¿por qué no hemos…? -empezó.
– No hace falta que hagamos lo que su mujer puede hacer por nosotros -contestó Lynley-. Es abogada. Eso es una bendición.
Al llegar al coche, se quedaron en lados opuestos. Lynley miró en dirección al Panorama de Whitby, del que habían salido algunos clientes. Havers dio otra calada a su cigarrillo y acumuló nicotina para el largo viaje hasta casa.
– Pero no se pondrá de nuestro lado -repuso-. Ahora que está a punto de parir, y si Mollison está complicado.
– No la necesitamos de nuestra parte. Bastará con que le diga lo que ha olvidado preguntar.
Havers paralizó el cigarrillo a unos centímetros de su boca.
– ¿Lo que olvidó preguntar?
– ¿Dónde está Gabriella? El incendio ocurrió en la casa que ocupaba Gabriella. Los polis han encontrado un cadáver, pero es el de Fleming. Así que, ¿dónde cono está Gabriella? -Lynley desconectó el sistema de seguridad del coche-. Interesante, ¿verdad? -dijo, mientras abría la puerta y entraba-. Lo que la gente revela al no decir nada.
Capítulo 11
La terraza de la taberna El Peso de la Paja hormigueaba de vida. Brillaban luces en los árboles y formaban un techo resplandeciente sobre los clientes, brillaban sobre los brazos desnudos y las piernas largas de quienes celebraban el tiempo cálido de mayo. Al contrario que la noche anterior, Barbara no pensó en unirse a la fiesta mientras pasaba por delante. Aún no había trasegado su pinta semanal de Bass, aún no había hablado con nadie del vecindario, excepto la Bhimani de la verdulería, pero eran las diez y media, llevaba levantada demasiado tiempo y había dormido demasiado poco. Estaba hecha polvo.
Aprovechó el primer espacio libre que encontró para aparcar, junto a un montón de bolsas de basura. Era en Steele's Road, bajo un aliso cuyas ramas se alzaban a bastante altura sobre la calle y prometían una prodigiosa alfombra de deyecciones de pájaros por la mañana. No es que importaran demasiado las deyecciones de pájaros, teniendo en cuenta el estado del Mini. Si su suerte persistía, pensó Barbara, habría bastante guano para tapar los agujeros que sembraban la capota oxidada del coche.
Sorteó las bolsas de basura para subir a la acera y se arrastró en dirección a Eton Villas. Bostezó, masajeó su hombro dolorido y juró desparramar el contenido de su bolso y llevar a cabo una selección racional de sus pertenencias. ¿Qué había en el maldito trasto?, se preguntó mientras lo cargaba hasta casa. Parecía lleno de ladrillos. De hecho, parecía que se hubiera parado en la verdulería de Jaffri, hubiera comprado otras dos bolsas de hielo y las hubiera metido en el bolso.
Sus pasos se detuvieron cuando recreó la imagen mental que sugerían la tienda y el hielo. Mecagüen la leche, pensó. Se había olvidado de la nevera.
Apresuró el paso. Dobló la esquina de Eton Villas. Esperó y rezó contra toda esperanza para que el hijo del hijo del abuelo se hubiera hecho una composición de lugar después de su largo viaje desde Fulham a Chalk Farm en su camión con la parte posterior al aire. Barbara no le había dicho exactamente dónde debía descargar la nevera, pues había supuesto que estaría en casa cuando llegara, pero como no había sido este el caso, el hombre habría preguntado la dirección. No la habría dejado tirada en la acera, ¿verdad? No la habría abandonado en plena calle.
Cuando llegó a casa, descubrió que no había hecho ninguna de ambas cosas. Subió por el camino particular, esquivó un Golf rojo último modelo, abrió el portal y vio que el hijo del hijo del abuelo había logrado (con o sin ayuda, nunca lo sabría) cruzar el jardín y bajar cuatro peldaños de hormigón estrecho con la maldita nevera. Se erguía frente a la planta baja de la casa, medio envuelta en una manta rosa, con una pata hundida en un delicado montoncito de manzanilla que crecía entre las losas.
– Mal -bufó Barbara-. Mal, mal, mal. Capullo de mierda.
Pateó una losa y apoyó el hombro contra la cuerda que sujetaba la manta rosa. Lanzó un gruñido, empujó y calculó el peso que debería aplicar para subir la nevera por los cuatro peldaños, empujarla hasta la puerta e introducirla en su casa, al final del jardín. Consiguió levantar un lado cinco centímetros, pero el esfuerzo hundió más el otro lado en la manzanilla, la cual habría plantado sin duda el residente de la planta baja por una necesidad médica crucial a la que ya no podría atender por culpa del hijo del hijo del abuelo.
– Mecagüen sus muertos -dijo, y dio otro empujón a la nevera. Se hundió otro centímetro. Empujó una vez más. Se hundió una vez más-. Que te den por el culo -dijo, con la misma energía utilizada para empujar. Metió la mano en el bolso y sacó los cigarrillos. Irritada, se acercó a un banco de madera que había frente a las puertas cristaleras de la planta baja. Se sentó y encendió un cigarrillo. Observó la nevera a través del humo y trató de decidir qué hacer.
Una luz se encendió sobre su cabeza. Se abrió una de las puertas cristaleras. Barbara se volvió y vio a la misma niña morena y menuda que había visto poniendo platos en la mesa la noche anterior. Esta vez, no llevaba el uniforme del colegio, sino un camisón, largo y blanco, con volantes en el borde y una cinta en el cuello. Aún llevaba el pelo recogido en trenzas.
– ¿Es suya? -preguntó la niña en tono solemne, mientras utilizaba un pie para rascarse el tobillo opuesto-. Estábamos intrigados.
Barbara miró detrás de la niña. El piso estaba a oscuras, salvo por un haz de luz que surgía de una puerta abierta al fondo.
– Olvidé que la iban a traer -dijo Barbara-. Un idiota la dejó aquí por equivocación.
– Sí, yo le vi. Intenté decirle que no queríamos una nevera, pero no me escuchó. Ya tenemos una, le dije, y se la habría dejado ver, pero no debo dejar entrar a nadie cuando papá no está en casa, y aún no había llegado. Ahora, sí que está.
– ¿Sí? -interrogó Barbara.
– Sí, pero está dormido. Por eso hablo en voz baja, para no despertarle. Trajo pollo para cenar y yo preparé courgettes, tomamos chapatis, y luego se fue a dormir. No debo dejar entrar a nadie cuando no está en casa. Ni siquiera debo abrir la puerta, pero ahora no pasa nada, porque está en casa. Si le necesito, puedo gritar, ¿verdad?
– Claro.
Barbara tiró la ceniza sobre las pulcras losas y, cuando los ojos de la niña siguieron su descenso con un fruncimiento de entrecejo pensativo, Barbara pisó la ceniza con el pie, hasta reducirla a una mancha grisácea. La niña observó sus movimientos y se mordisqueó el labio.
– ¿No deberías estar en la cama? -preguntó Barbara.
– Temo que no duermo bien. Leo hasta que se me cierran los ojos. He de esperar a que papá se duerma para encender la luz, porque si lo hago cuando aún está despierto, entra en mi habitación y me quita el libro. Dice que debería contar desde cien hacia atrás para dormirme, pero creo que es mucho más agradable leer, ¿no le parece? Además, si cuento desde cien hacia atrás, cuando llego al cero aún no me he dormido, y no sé qué hacer.
– Es un problema, desde luego. -Barbara escudriñó el piso-. ¿Tu mamá no está?
– Ha ido a ver a unos amigos. A Ontario. Eso está en Canadá.
– Sí, lo sé.
– Aún no me ha enviado ninguna postal. Supongo que estará ocupada, que es lo que pasa cuando vas a ver a los amigos. Mi mamá se llama Malak. Bueno, ese no es su verdadero nombre. Papá la llama así. Malak significa ángel. ¿A que es bonito? Ojalá me llamara yo así. Mi nombre es Hadiyyah, y no es tan bonito como Malak. Tampoco significa ángel.
– Es un nombre muy bonito.
– ¿Usted tiene nombre?
– Lo siento. Soy Barbara. Vivo ahí detrás.
Las mejillas de Hadiyyah formaron pequeñas bolsas cuando sonrió.
– ¿En esa casita tan bonita? -Enlazó las manos sobre el pecho-. Oh, yo quería vivir en ella cuando nos mudamos, pero era demasiado pequeña. Es como una casa de muñecas. ¿Puedo verla?
– Claro. ¿Por qué no? Cuando quieras.
– ¿Puedo verla ahora?
– ¿Ahora? -preguntó Barbara. Empezaba a sentirse un poco incómoda. ¿No empezaba todo así antes de que un inocente sospechoso fuera acusado de cometer un crimen infame contra un niño?-. No sé. ¿No deberías estar en la cama? ¿Y si tu papá se despierta?
– Nunca se despierta antes de la mañana. Nunca. Solo si tengo pesadillas.
– Pero si oyera un ruido, se despertara y no te viera…
– Es como si no me moviera de aquí. -Le dedicó una sonrisa de elfo-. Estaré en la parte de atrás de la casa. Puedo escribir una nota y dejarla sobre mi cama, por si se despierta. Diré que estoy en la parte de atrás. Diré que estoy con usted… Hasta pondré su nombre, diré que estoy con Barbara, y que usted me acompañará de vuelta cuando haya visto la casa. ¿Cree que será suficiente?
No, pensó Barbara. A ella le bastaría con una larga ducha caliente, un bocadillo de huevo frito y una taza de Horlicks, porque una sola lonja de jamón asado y un trozo de queso con un nombre francés extravagante no eran suficientes para cenar. Y después, lo que también le bastaría, si era capaz de mantener los ojos abiertos, sería un cuarto de hora literario, para averiguar qué guardaba exactamente Flint Southern para Star Flaxen en sus ajustadísimos tejanos.
– En otro momento.
Barbara se colgó el bolso al hombro y se levantó del banco de madera.
– Supongo que está cansada, ¿verdad? -dijo Ha-diyyah-. Supongo que está agotada.
– Exacto.
– A papá le pasa lo mismo cuando llega de trabajar. Se deja caer en el sofá y no se mueve durante una hora. Le llevo té. Le gusta el té Earl Grey. Sé preparar té.
– ¿De veras?
– Sé filtrarlo. El secreto está en el filtrado.
– El filtrado.
– Oh, sí.
La niña tenía aún las manos enlazadas sobre el pecho, como si sostuviera un talismán entre ellas. Sus grandes ojos oscuros eran tan suplicantes que Barbara deseó decirle con brusquedad que se endureciera, que se acostumbrara a la vida. En cambio, tiró el cigarrillo a las losas, lo aplastó con la punta de la bamba y guardó la colilla en el bolsillo de los pantalones.
– Escríbele una nota -dijo-. Te esperaré.
La sonrisa de Hadiyyah fue beatífica. Giró en redondo. Entró como una flecha en el piso. La franja de luz se ensanchó cuando entró en la habitación del fondo. Volvió en menos de dos minutos.
– He pegado la nota a la lámpara -confesó-, pero no es probable que se despierte. No suele hacerlo, a menos que yo tenga pesadillas.
– Muy bien. -Barbara se encaminó a los peldaños-. Por aquí.
– Conozco el camino. -Hadiyyah se adelantó-. La semana que viene es mi cumpleaños -gritó sin mirar atrás-. Cumpliré ocho. Papá me ha dado permiso para celebrar una fiesta. Dice que me traerá pasteles de chocolate y helado de fresa. ¿Vendrá? No hace falta que traiga un regalo.
Se alejó sin esperar la respuesta.
Barbara observó que no se había puesto los zapatos. Fantástico, pensó. La niña cogería una pulmonía y ella sería la culpable.
Alcanzó a Hadiyyah en el parche de césped que separaba la casa principal de la casa de Barbara. La niña se había detenido para enderezar un triciclo volcado.
– Es de Quentin -dijo-. Siempre deja sus cosas fuera. Su mamá se enfada mucho y le grita desde las ventanas, pero él nunca le hace caso. Supongo que no sabe lo que ella quiere de él, ¿verdad?
No esperó a la respuesta. Señaló una meridiana de lona plegable, y después una mesa de plástico blanca y dos sillas a juego.
– Es de la señora Downey. Vive en el estudio. ¿La conoce? Tiene un gato llamado Jones. Y esas son de los Jensen. No me caen muy bien, los Jensen, quiero decir, pero usted no se lo dirá, ¿verdad?
– Mamá tiene la última palabra a ese respecto.
Hadiyyah arrugó la nariz.
– Es usted un poco descarada, ¿verdad? Papá no quiere que sea descarada con la gente. Tendrá que ir con cuidado cuando le conozca, ¿vale? Es importante que le caiga bien, así podrá venir a la fiesta. Es por mi cumpleaños. Es…
– La semana que viene, sí.
Barbara condujo a la niña hasta la puerta principal y buscó la llave en su bolso. Abrió la puerta y encendió la luz del techo. Hadiyyah pasó delante.
– ¡Qué bonita! -exclamó-. Es perfecta. Igual que una casa de muñecas. -Se precipitó al centro de la sala y empezó a dar vueltas-. Ojalá viviera aquí. Ojalá. Ojalá.
– Te vas a marear.
Barbara dejó el bolso sobre la encimera. Fue a llenar la tetera.
– No -contestó Hadiyyah. Giró tres veces más, paró y se tambaleó-. Bueno, quizá un poquito. -Miró a su alrededor. Se frotó las manos en los costados del camisón. Su mirada voló de un objeto a otro-. La ha arreglado muy bien, Barbara -dijo por fin, con estudiada formalidad.
Barbara reprimió una sonrisa. Hadiyyah oscilaba entre las buenas maneras y un gusto dudoso. Todo lo que contenía la sala procedía de la casa de sus padres en Acton o de una venta de artículos donados. En el primer caso, el objeto era maloliente, raído, mellado o maltratado. En el segundo, era funcional y poco más. El único mueble nuevo que se había permitido comprar era el sofá cama. Era de mimbre, y el colchón estaba cubierto por una hilera de almohadones moteados y un cubrecama decorado con motivos hindúes.
Hadiyyah se acercó a la cama y examinó una foto enmarcada que descansaba sobre la mesa contigua. Se balanceaba tanto de un pie al otro que Barbara estuvo tentada de preguntarle si necesitaba ir al lavabo.
– Es mi hermano. Tony -dijo.
– Es pequeño. Como yo.
– Fue tomada hace mucho tiempo. Murió.
Hadiyyah frunció el entrecejo. Miró a Barbara.
– Qué triste. ¿Aún se siente triste?
– A veces. No siempre.
– Yo estoy triste a veces. Por aquí no hay niños con quienes jugar, y no tengo hermanos. Papá dice que estar triste está bien si examino mi alma y decido que es un sentimiento sincero. No sé muy bien cómo examinar mi alma. Lo he intentado mirándome en el espejo, pero me sentí muy rara cuando me miré demasiado rato. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Se ha mirado en el espejo y se ha sentido toda rara?
Barbara rió, pese a todo. Sacó el cubo de debajo del fregadero y examinó su escaso contenido.
– Casi cada día -contestó. Sacó dos huevos y los puso encima de la encimera. Buscó sus cigarrillos en el bolso.
– Papá fuma. Sabe que no debería, pero lo hace. Lo dejó durante dos años enteros porque a mamá no le gustaba, pero ahora ha vuelto a recaer, y ella se disgustará mucho cuando vuelva. Está…
– En Canadá.
– Exacto. Ya se lo había dicho, ¿verdad? Lo siento.
– No pasa nada.
Hadiyyah se acercó al lado de Barbara y examinó el hueco que había en la cocina.
– Es para la nevera -anunció-. No debe preocuparse por la nevera, Barbara. Cuando papá se levante mañana, se la traerá. Le diré que es de usted. Le diré que es amiga mía. ¿Le parece bien? Es una buena idea, decir eso. Papá estará encantadísimo de ayudar a mi amiga.
Esperó ansiosa la respuesta de Barbara, erguida sobre una pierna y con las manos enlazadas a la espalda.
– Claro. Puedes decírselo -contestó Barbara, y se preguntó en qué lío se estaba metiendo.
Una sonrisa radiante apareció en el rostro de Hadiyyah. Dio vueltas por la sala hasta llegar a la chimenea.
– Es bonita también. ¿Cree que funciona? ¿Podremos asar malvaviscos? ¿Eso es un contestador automático? Mire, tiene una llamada, Barbara. -Extendió la mano hacia el aparato, que descansaba junto a la chimenea-. ¿Vamos a ver quién…?
– ¡No!
Hadiyyah echó la mano hacia atrás. Se alejó a toda prisa del aparato.
– No tendría que haber…
Parecía tan avergonzada que Barbara dijo:
– Lo siento. No quería gritarte.
– Supongo que está cansada. Papá grita a veces, sobre todo cuando está cansado. ¿Le preparo té?
– No, gracias. He puesto agua a hervir. Ya me lo prepararé yo.
– Ah. -Hadiyyah miró a su alrededor, como si buscara algo que hacer. Al no ver nada, murmuró-: Debería irme.
– Ha sido un día muy largo.
– Sí, ¿verdad?
Hadiyyah caminó hacia la puerta y Barbara observó por primera vez que las diminutas horquillas que sujetaban sus trenzas eran blancas. Se preguntó si la niña las cambiaba cada vez que se cambiaba de ropa.
– Bien -dijo cuando llegó a la puerta-. Buenas noches, Barbara. Ha sido un placer conocerla.
– Igualmente -contestó Barbara-. Espera un momento, te acompañaré.-Vertió agua caliente en la taza de té y tiró una bolsa dentro. Cuando se volvió hacia la puerta, la niña había desaparecido-. Hadiyyah -llamó, y salió al jardín.
– Buenas noches, buenas noches -oyó que contestaba la niña, y vio el revoloteo de su camisón blanco, que se destacaba contra la casa mientras volvía sobre sus pasos-. No se olvide de la fiesta. Es…
– Por tu cumpleaños -dijo en voz baja Barbara-. Lo sé, lo sé.
Esperó a oír el ruido de su puerta al cerrarse y volvió a su té.
El contestador automático la reclamaba, como un recordatorio de la segunda obligación que había descuidado aquel día. No era necesario escuchar el mensaje para saber de quién era. Descolgó el teléfono y marcó el número de la señora Flo.
– Caramba, estábamos tomando una buena taza de Bourn-vita -contestó la señora Flo-, y una tostadita de extracto de levadura. Mamá ha cortado el pan…, ¿verdad, querida? Sí, está muy bien, ¿no?, y las introducimos en la tostadora con la mayor facilidad del mundo y vigilamos para que no se quemen.
– ¿Cómo se encuentra? -preguntó Barbara-. Lamento no haber podido ir. Me retuvo un caso.
Se oyó el sonido de unos pies al arrastrarse sobre linóleo.
– Vigilarás eso un momento, ¿verdad, querida? -dijo la señora Fio a alguien-. Sí, quédate al lado, así. Bien hecho. Ya sabes lo que has de hacer si empieza a sacar humo, ¿verdad? ¿Me avisarás, querida?
Hubo unos murmullos de respuesta. Siguieron unas risitas apagadas.
– Así que esta noche te.estás portando mal, ¿eh? -dijo la señora Fio. Y luego, cuando pronunció la palabra «Barbie», el timbre de su voz cambió, como si hubiera entrado en una habitación más pequeña.
Ha salido de la cocina al pasillo, pensó Barbara. Experimentó una momentánea desazón.
– Acabo de volver del trabajo -dijo-. ¿Ha…? ¿Cómo está mamá?
– Trabajas demasiado, querida -contestó la señora Flo-. ¿Comes bien? ¿Te cuidas? ¿Duermes lo suficiente?
– Estoy bien. Todo va bien. Tengo una nevera plantada delante del piso de mi vecino en lugar de en mi cocina, pero aparte de eso, nada ha cambiado en mi vida. ¿Cómo está mamá, señora Flo? ¿Ha mejorado?
– El estómago la ha molestado durante todo el día y no quiso comer, lo cual me preocupó un poco, pero la cosa ha ido mejorando. Te echa de menos.
La señora Flo hizo una pausa. Barbara la imaginó de pie en el pasillo oscuro que conducía a la cocina. Llevaría uno de sus impolutos vestidos camiseros, con uno de sus innumerables broches en forma de flor prendido en la garganta. Las mallas de sus piernas harían juego con algún color del vestido, y los zapatos de suela plana estarían pulidos a la perfección. Barbara nunca la había visto ataviada de otra manera. Incluso cuando trabajaba en el jardín, la señora Flo vestía como si esperara que la princesa viniera a tomar el té.
– Sí -dijo Barbara-. Lo sé. Joder. Lo siento.
– No debes preocuparte y no has de sentirte culpable -dijo con firmeza la señora Flo. Su voz era cálida-. Haces lo que puedes. Mamá está casi perfecta en este momento. Aún tiene un poco de fiebre, pero ahí está, comiendo su tostada de extracto de levadura.
– No va a sobrevivir solo con eso.
– De momento, es lo que le conviene, querida.
– ¿Puedo hablar con ella?
– Por supuesto. Se sentirá alegre como una alondra cuando oiga tu voz. -Su voz cambió de nuevo cuando volvió a entrar en la cocina, mientras hablaba algo alejada del auricular-. He recibido una llamada telefónica especial, queridas. ¿Quién creéis que ha llamado especialmente para hablar con su mamá? Señora Pendlebury, ¿qué está haciendo con esa mermelada? Mire, querida, se pone encima de la tostada. Así. Sí. Muy bien, querida.
Pasó un momento. Barbara intentó no pensar en la tostada de extracto de levadura, en mermelada, en comida de ningún tipo. Su madre no estaba bien, no había ido a visitarla, y solo podía pensar en embutirse algo mínimamente comestible entre pecho y espalda. ¿Qué clase de hija era?
– ¿Doris? ¿Dorrie? -La voz de la señora Havers tembló insegura al otro extremo de la línea-. La señora Flo dice que ya no hay apagones. Dije que debíamos cubrir las ventanas para que los alemanes no nos vieran, pero ella dijo que era innecesario. Ya no hay guerra. ¿Lo sabías? ¿Mamá ha destapado las ventanas de casa?
– Hola, mamá -dijo Barbara-. La señora Flo me ha dicho que ayer pasaste un mal día, y hoy también. ¿Cómo va tu estómago?
– Te vi con Stevie Baker. Tú pensaste que no, pero te vi, Dorrie. Te había subido el vestido y bajado las bragas. Estabas haciendo lo que no debes con él.
– Mamá, no soy tía Doris. Murió durante la guerra, ¿recuerdas?
– Pero si no hay guerra. La señora Flo ha dicho…
– Quería decir que la guerra terminó, mamá. Soy Barbara. Tu hija, tía Doris murió.
– Barbara. -La señora Havers repitió el nombre en un tono tan pensativo que Barbara imaginó las ruedas de su cerebro en desintegración que chirriaban en su cabeza-. No creo recordar…
Estaría retorciendo el cable del teléfono entre sus dedos, a medida que aumentaba su confusión. Su mirada pasearía alrededor de la cocina de la señora Flo, como si la clave del enigma estuviera escondida allí.
– Vivíamos en Acton -dijo Barbara con dulzura-. Tú y papá. Yo. Tony.
– Tony. Tengo una foto arriba.
– Sí. Ese es Tony, mamá.
– No viene a verme.
– No. Bueno, es que… -Barbara se dio cuenta de que aferraba con fuerza el auricular, y se obligó a disminuir la presión-. También está muerto.
Como su padre. Como todos los que habían formado la circunferencia del pequeño mundo de su madre.
– ¿Sí? ¿Cómo…? ¿Murió en la guerra como Dorrie?
– No. Tony era demasiado pequeño. Nació después de la guerra. Mucho tiempo después.
– ¿No le alcanzó una bomba?
– No, no. No fue nada por el estilo. -Mucho peor, pensó Barbara, mucho más cruel que un segundo de luz, fuego, llamas y una interminable caída en la eternidad-. Tenía leucemia, mamá. Es cuando la sangre se pone mala.
– Leucemia. Ah. -Su voz se animó-. Yo no tengo eso, Barbie. El estómago me Hace ruidos. La señora Fio quiso que tomara sopa este mediodía, pero no pude. No quería bajar. Pero ahora sí que como. Hemos hechos tostadas de extracto de levadura, y tenemos mermelada de moras. Estoy comiendo la levadura. La señora Pendlebury está comiendo la mermelada.
Barbara dio gracias mentalmente al cielo por el momento de lucidez y se aferró a él antes de que su madre divagara de nuevo.
– Estupendo. Eso te sentará muy bien, mamá. Has de comer para mantenerte fuerte. Escucha, siento muchísimo no haber podido ir hoy. Anoche me llamaron para que investigara un caso, pero intentaré escaparme antes del próximo fin de semana. ¿De acuerdo?
– ¿Vendrá Tony también? ¿Vendrá papá, Barbie?
– No. Solo yo.
– Pero hace mucho tiempo que no veo a papá.
– Lo sé, mamá, pero te traeré un regalo. ¿Te acuerdas cuando hablabas de las vacaciones en Nueva Zelanda? ¿Del viaje a Auckland?
– El verano es invierno en Nueva Zelanda, Barbie.
– Exacto. Excelente, mamá. -Era extraño, pensó Barbara, los datos que recordaba, las caras que olvidaba. ¿De dónde procedía la información? ¿Cómo se extraviaba?-. Tengo los folletos. La próxima vez que venga, podrás empezar a planificar las vacaciones. Lo haremos juntas, tú y yo. ¿Qué te parece?
– Pero no podremos irnos de vacaciones si hay un apagón, ¿verdad? Y Stevie Baker no querrá que te vayas sin él. Si haces salchichas con Stevie Baker, pasará algo malo, Dorrie. Vi su salchicha, ¿sabes? Vi dónde la puso. Tú pensaste que yo estaba pelando patatas en la cocina, pero te seguí. Vi cómo te besó. Te quitaste las bragas, y luego mentiste a mamá. Dijiste que Cora Trotter y tú habíais ido a enrollar vendajes. Dijiste que estabas practicando para cuando fueras a Wren. Dijiste…
– ¿Barbie? -La voz suave de la señora Flo, al fondo. La señora Havers- continuó recitando los pecados de su hermana adolescente-. Se está poniendo un poco nerviosa, querida. No hay por qué preocuparse, de todos modos. Tu llamada la ha exaltado. Se calmará en cuanto tome un poco más de Bourn-vita y la tostada. Después, se cepillará los dientes y se acostará. Ya se ha bañado.
Barbara tragó saliva. Nunca era fácil. Siempre se preparaba para lo peor. Sabía lo que la esperaba. Pero de vez en cuando, cada tres o cuatro conversaciones con su madre, sentía que parte de sus energías se desgastaban, como un acantilado de arenisca erosionado demasiado tiempo por el océano.
– De acuerdo -dijo Barbara.
– No quiero que te preocupes.
– De acuerdo -repitió Barbara.
– Mamá sabe que vendrás a verla cuando puedas.
Mamá no sabía nada por el estilo, pero era un comentario muy amable por parte de la señora Flo. Barbara se preguntó, no por primera vez, de dónde sacaba Florence Magentry su presencia de ánimo, su paciencia, su bondad esencial.
– Estoy ocupada en un caso -repitió-. Quizá lo haya leído o visto en los telediarios. El jugador de criquet. Fleming. Murió en un incendio.
– Pobre criatura -dijo la señora Flo.
Sí, pensp Barbara. Ya lo creo. Pobre criatura.
Colgó y volvió a por su té. Las cáscaras de los huevos que había dejado sobre la encimera se habían cubierto de gotitas de humedad. Levantó uno. Se acarició la mejilla con él. Se le habían pasado las ganas de comer.
Lynley se aseguró de cerrar con llave la puerta del piso de Helen cuando se marchó. Dedicó un momento a reflexionar sobre el pomo de latón y la cerradura a juego. Helen no estaba en casa. A juzgar por el hecho de que no había recogido el correo, no había estado en casa en casi todo el día. Por lo tanto, como un detective aficionado, había recorrido el piso, en busca de pistas que explicaran su desaparición.
Los platos depositados en el fregadero eran los del desayuno (el por qué Helen era incapaz de pasar agua a un cuenco de cereales, una taza de café, un platillo y dos cucharas, siempre sería un misterio para él), y daba la impresión de que tanto The Times como el Guardian habían sido desdoblados y leídos. Perfecto. Eso quería decir que no había tenido prisa por marcharse, y ninguna circunstancia imprevista la había disgustado hasta el punto de acabar con su apetito. La realidad era que nunca había visto a Helen perder el apetito por nada, pero al menos ya tenía algo por dónde empezar, ni prisas por irse ni catástrofes.
Fue a su dormitorio. La cama estaba hecha, un apoyo más a la teoría de la ausencia de prisas. El tocador estaba tan ordenado como la noche anterior. El joyero estaba cerrado. Un frasco de perfume con base plateada estaba algo desviado de los demás, y Lynley desenroscó el tapón.
Lynley se preguntó si era un mal augurio que se hubiera puesto perfume antes de marcharse. ¿Se ponía siempre? ¿Se había puesto anoche? No se acordaba. Experimentó una vaga sensación de inquietud cuando se preguntó si no acordarse era tan mal presagio como el hecho de que Helen se hubiera perfumado por primera vez desde hacía semanas. ¿Por qué se ponían perfume las mujeres, al fin y al cabo? Para seducir, para despertar el interés, para excitar, para invitar.
El pensamiento le empujó hacia el ropero. Empezó a examinar su ropa. Trajes, vestidos, pantalones, trajes sastre. Si se había citado con alguien, su manera de vestir revelaría, sin duda, el sexo, cuando no la identidad. Se puso a pensar en los hombres que habían sido sus amantes. ¿Qué llevaba cuando la había visto con ellos? Era una pregunta sin respuesta. Una tarea condenada al fracaso. No se acordaba. Descubrió que el tacto, frío como agua, de un camisón de raso contra su mejilla, colgado en la puerta del ropero, le distraía.
Locura, pensó. No, sandez. Cerró la puerta del ropero, disgustado. ¿En qué se estaba convirtiendo? Si no se controlaba, no tardaría en descubrirse besando sus joyas o acariciando las suelas de sus zapatos nuevos.
Eso era, pensó. Las joyas. La mesita de noche. El anillo. El estuche no estaba donde lo había dejado anoche. Ni tampoco sobre la cómoda. Ni entre sus demás joyas. Lo cual significaba que llevaba puesto el anillo, lo cual significaba que había accedido, lo cual significaba que había ido a ver a sus padres para darles la buena noticia.
Pasaría la noche en su casa, por lo tanto se había llevado una maleta. Claro, eso era. ¿Por qué no lo había comprendido al instante? Corrió hacia el aparador del pasillo para verificar sus conclusiones. Otro callejón sin salida. Las dos maletas de Helen estaban allí.
Volvió a la cocina y vio lo que había visto al principio y había preferido pasar por alto. El contestador automático parpadeaba furiosamente, como si hubiera recibido un montón de llamadas durante todo el día. Se dijo que no debía caer tan bajo. Si empezaba invadiendo su contestador automático, pronto se dedicaría a abrir sus cartas. La cuestión, en definitiva, era que Helen había salido, no había vuelto en todo el día, y si iba a volver de un momento a otro, lo haría sin que él la acechara entre los matorrales como un Romeo herido de amor a la espera de la luz.
Salió del piso y volvió a Eton Terrace. Aparcó en Sydney Street y caminó hacia el silencioso barrio de Belgravia, el de los pórticos blancos. Se dijo que, de todos modos, estaba agotado, que un whisky le sentaría de maravilla.
– Buenas noches, milord. Un largo día para usted. -Denton le recibió en la puerta. Llevaba bajo el brazo una pila de toallas blancas, dobladas con absoluta pulcritud. Pese a que vestía la chaqueta y pantalones de costumbre, ya se había puesto las zapatillas de estar por casa, la sutil manera de Denton de indicar que estaba «relevado del servicio»-. Le esperábamos a eso de las ocho.
Ambos miraron el reloj de pared cuyo tictac resonaba estruendosamente en la entrada. Las once menos dos minutos.
– ¿A las ocho? -preguntó Lynley, sin comprender.
– Exacto. Lady Helen dijo…
– ¿Helen? ¿Ha telefoneado?
– No le ha hecho falta telefonear.
– ¿Que no le ha hecho falta…?
– Está en casa desde las siete. Dijo que usted le había dejado un mensaje. Dijo que tenía la impresión de que usted llegaría alrededor de las ocho. Vino y preparó la cena mientras le esperaba. Temo que se habrá enfriado. Sólo se puede esperar tamaña longevidad de la pasta. Intenté disuadirla de cocinar antes de que llegara usted, pero no escuchó mis consejos.
– ¿Cocinar? -Lynley lanzó una mirada vaga en dirección al comedor, situado en la parte posterior de la casa-. Denton, ¿me estás diciendo que Helen ha preparado la cena? ¿Helen?
– Sin querer meterme en lo que ha hecho en mi cocina, eso he dicho. -Denton cambió las toallas al otro brazo y se encaminó a la escalera. Movió la cabeza hacia arriba-. Está en la biblioteca -dijo, y empezó a subir la escalera-. ¿Quiere que le prepare una tortilla? Créame, la pasta sólo le servirá como tope de puerta.
– Cocinar -repitió Lynley para sí, maravillado. Dejó a Denton esperando la respuesta. Se encaminó al comedor.
A aquellas alturas, tres horas después del momento en que habría debido consumirse, la cena recordaba a la comida de plástico que se exhibe en los escaparates de los restaurantes de Tokio. Helen había pergeñado una combinación de fettuccine y camarones, acompañada de ensalada mustia, espárragos flaccidos, una baguette a rebanadas y vino tinto, que había descorchado, pero sin servir. Lynley llenó las dos copas. Contempló el banquete.
– Cocinar -dijo.
Le intrigaba el sabor que tendría la comida. Por lo que él sabía, Helen nunca había preparado una comida entera (sin ayuda) en toda su vida.
Levantó su copa de vino y caminó alrededor de la mesa, mientras examinaba cada plato, cada tenedor, cada cuchillo. Cuando hubo completado el circuito del comedor, cogió un tenedor y pinchó tres hebras de fettuccine. La comida estaba fría, y ni siquiera un mi-croondas podría redimirla, pero aún así podría hacerse una idea…
– Diablos-susurró. ¿Qué cojones le había puesto a la salsa? Tomate, sin duda, pero ¿cabía la posibilidad de que hubiera utilizado estragón en lugar de perejil? Engulló la pasta con un enérgico trago de vino. Tal vez era mejor que hubiera llegado con tres horas de retraso para saborear las delicias culinarias esparcidas sobre la mesa.
Cogió la segunda copa y salió del comedor. Al menos, había vino. Y era un clarete muy decente. Se preguntó si lo habría elegido ella, o si Denton lo había desenterrado de la bodega.
Cuando pensó en Denton, sonrió. Podía imaginar el horror de su criado (y sus intentos por disimularlo) cuando Helen creó el caos en su cocina, rechazando sus sugerencias alegremente con frases como «Querido Denton, si aumentas mi confusión, me haré un lío. ¿Tienes especias, por cierto? Tengo entendido que las especias constituyen el secreto de una salsa de espagueti excelente».
Helen no habría captado la sutil diferencia entre una hierba y una especia. Habría espolvoreado nuez moscada y estragón sobre su mejunje con tanto entusiasmo como tomillo y salvia.
Subió la escalera hasta el primer piso y vio que la puerta de la biblioteca estaba abierta lo suficiente para dejar que un hilo de luz cayera sobre la alfombra. Helen estaba sentada en un sillón de orejas cerca de la chimenea, y el resplandor de una lámpara destinada a la lectura creaba una aureola de luz alrededor de su cabeza. A primera vista, daba la impresión de que estaba concentrada en un libro abierto sobre su regazo, pero cuando Lynley se acercó, comprobó que estaba dormida, con la mejilla apoyada sobre el puño. Había estado leyendo Las seis esposas de Enrique VIII, de Antonia Fraser, que no era el augurio auspicioso que Lynley esperaba de ella. Sin embargo, cuando vio que la biografía en la que se había quedado detenida era la de Jane Seymour, decidió interpretarlo como un signo positivo. Una inspección más minuciosa reveló que estaba en pleno proceso de Ana Bolena, la predecesora de la Seymour, un mal augurio. Por otra parte, el hecho de que se hubiera quedado dormida en mitad del juicio de Ana Bolena podía interpretarse como…
Lynley se sacudió mentalmente. Era irónico, cuando lo pensaba. Durante la mayor parte de su vida adulta, con una única excepción, siempre había llevado la voz cantante en sus relaciones con las mujeres. Siempre iba a la suya, y si se cruzaban en su camino, estupendo. Si no, en pocas ocasiones había lamentado una pérdida amorosa. Pero con Helen, todo su modus operandi se había visto trastocado. Durante los dieciséis meses transcurridos desde que había conseguido enamorarse de una mujer que había sido una de sus mejores amigas desde tiempo inmemorial, todo había cambiado. Oscilaba entre creer que comprendía por completo a las mujeres a desesperar de que algún día lograría reparar su profunda ignorancia. En sus períodos más lúgubres, se descubriría añorando lo que gustaba describir como «los viejos tiempos», cuando las mujeres nacían y se educaban para llegar a ser esposas, consortes, amantes, cortesanas o cualquier cosa que les exigiera una total sumisión a la voluntad del macho. De hecho, habría sido muy cómodo presentarse en casa del padre de Helen, anunciar sus intenciones, tal vez incluso negociar una dote, pero por encima de todo acabar de una vez por todas con ella, sin tener que preocuparse en lo más mínimo por sus deseos. Si los matrimonios fueran de conveniencia como antes, ya se habría preocupado de conquistarla después de poseerla. En la situación actual, el interminable cortejo le estaba agotando. Nunca había sido un hombre muy paciente.
Dejó la copa de Helen sobre la mesa, al lado de su sillón. Levantó el libro de su regazo, puso un punto en la página y lo cerró. Se acuclilló frente a ella y cogió su mano libre. La mano se movió, sus dedos se entrelazaron. Los de Lynley se cerraron sobre un objeto inesperado, duro y saliente. Bajó la vista y vio que llevaba el anillo que le había regalado. Levantó su mano y besó la palma.
Helen se removió por fin.
– Estaba soñando con Catalina de Aragón -murmuró.
– ¿Cómo era?
– Desdichada. Enrique no la trató muy bien.
– Por desgracia, se había enamorado.
– Sí, pero no la habría repudiado si le hubiera dado un hijo vivo. ¿Por qué son tan horribles los hombres?
– Menudo salto.
– ¿De Enrique a los hombres en general? No sé qué decirte. -Se estiró. Observó la copa de vino que sostenía Lynley-. Veo que has encontrado tu cena.
– En efecto. Lo siento, cariño. Si hubiera sabido…
– Da igual. Se la di a probar a Denton y, a juzgar por la expresión de su cara, y que intentó disimular, comprendí que no había alcanzado altas cotas culinarias. Fue muy amable al dejarme utilizar la cocina, de todos modos. ¿Describió el caos a que la reduje?
– Fue notablemente lacónico.
Helen sonrió. -Si tú y yo nos casamos, Denton se divorciará de ti, Tommy. ¿Cómo podría soportar que quemara los fondos de todas sus ollas y sartenes?
– ¿Eso hiciste?
– Fue lacónico, ¿eh? Qué hombre más adorable. -Cogió la copa y le dio vueltas por el pie-. Solo fue una olla, de hecho. Y pequeña, además. Tampoco quemé el fondo por completo. La receta exigía ajo salteado, así que lo puse a saltear y el teléfono me distrajo… Era tu madre, por cierto. Si la alarma antihumos no se hubiera disparado, habrías encontrado tu casa reducida a escombros, en lugar de -movió la mano en dirección al comedor- fettuccine a la mer avec les crevettes et les moules.
– ¡Qué quería mi madre?
– Ensalzar tus virtudes. Inteligencia, compasión, ingenio, integridad, fibra moral. Pregunté por tus dientes, pero no me fue de gran ayuda.
– Tendrías que hablar con mi dentista. ¿Quieres, que te de su número?
– ¿Lo harías?
– Más aún. Hasta comería fettuccine a la mer avec les crevettes et les moules.
Helen volvió a sonreír.
– Yo misma los probé. Era espantoso, Señor. No tengo remedio, Tommy.
– ¿Has cenado?
– Denton se apiadó de mí a las nueve y media. Improvisó algo con pollo y alcachofas que era una absoluta delicia. Me lo aticé en la mesa de la cocina y le juré que guardaría el secreto. Ha quedado un poco. Vi que lo guardaba en la nevera. ¿Quieres que te lo recaliente? Supongo que seré capaz de hacerlo sin quemar la casa. ¿O ya has cenado?
Lynley dijo que no, que a cada momento esperaba dar por concluido el trabajo, pero que la investigación se dilataba en cada encrucijada. Admitió que estaba famélico, la puso en pie y bajaron la escalera. Evitaron el comedor y los fettuccine a la mer solidificados, y se encaminaron a la cocina del sótano. Helen rebuscó en la nevera, mientras Lynley observaba. Se sentía absurdamente feliz, de una manera casi infantil, al verla trastear entre jarras y bolsas de plástico, hasta que extrajo un recipiente con aire de triunfo. ¿A qué se debía aquella sensación de absoluta complacencia?, se preguntó. ¿Al anillo y á que había elegido ponérselo? ¿A la promesa de una cena moderadamente decente, p al comportamiento de Helen, que iba de un lado a otro de la cocina, que actuaba como una esposa para él, sacaba platos de los aparadores, cubiertos de los cajones, servía el pollo y las alcachofas en una olla de acero inoxidable, colocaba la olla en el microondas, cerraba la puerta con un aire de…?
– ¡Helen! -Lynley se precipitó hacia el aparato antes de que Helen lo conectara-. No puedes poner cosas de metal ahí.
Ella le miró sin comprender.
– ¿Por qué no?
– Porque no se puede. Porque el metal y el microondas… Coño, no sé. Solo sé que no se puede.
Helen examinó el aparato.
– Señor. Me pregunto…
– ¿Qué?
– Eso debió ser lo que le pasó al mío.
– ¿Pusiste metal dentro?
– No me di cuenta de que era metálico. No lo sabía.
– ¿Qué pusiste?
– Una lata de vichyssoise. Nunca me había gustado fría, así que pensé, voy a ponerla en el microondas uno o dos minutos. Retumbó, siseó, chisporroteó y murió. Pensé, no me extraña que la sirvan fría, pero creí que era la sopa. Nunca relacioné la lata con los ruidos-. Sus hombros se hundieron y suspiró-. Primero, los fettuccine. Ahora, esto. No sé, Tommy.
Dio vueltas al anillo en su dedo. Él la rodeó con un brazo y besó su sien.
– ¿Por qué me quieres? -preguntó Helen-. No tengo remedio ni solución.
– Yo no diría eso.
– Estropeo tu cena. Destruyo tus ollas.
– Tonterías -dijo Linley, y la volvió hacia él.
– Casi hice saltar por los aires la cocina. Señor, estarías más seguro con el IRA.
– No seas absurda.
La besó.
– Si me abandonaran a mis propios recursos, supongo que quemaría esta casa y todo Howenston. ¿Te imaginas qué horror? ¿Lo has intentado?
– Aún no, pero lo haré. Por un momento.
La volvió a besar y la atrajo más hacia sí. Examinó su boca y labios con la lengua. Ella se adaptó a él con toda naturalidad, y Lynley se maravilló de la naturaleza milagrosa y antípoda de la heterosexualidad. Ángulo por curva, áspero por suave, duro por blando. Helen era un prodigio. Era todo cuanto él deseaba. Y en cuanto hubiera comido algo, se lo demostraría.
Helen deslizó los brazos alrededor de su cuello. Movió los dedos con languidez entre su pelo. Apretó las caderas contra las suyas. Lynley notó al mismo tiempo calor en las ingles y ligereza en la cabeza, cuando dos apetitos entablaron una dura pugna por controlar su cuerpo.
No recordaba la última vez que había logrado tomar una comida equilibrada y energética. Habían transcurrido, como mínimo, treinta y seis horas, ¿no? Había comido un solo huevo hervido y una tostada por la mañana, pero apenas contaban, teniendo en cuenta el número de horas que habían pasado desde entonces. Tenía que comer algo. El pollo y las alcachofas aguardaban sobre la encimera. Tardaría menos de cinco minutos en recalentarlo. Cinco más para devorarlo. Tres para lavar los platos si no quería dejarlos a Denton. Sí. Quizá era lo mejor. Comida. En menos de quince minutos estaría fresco como una rosa, fuerte como un buey, afinado como un violín. Gruñó. Jesús. ¿Qué le estaba pasando a su mente? Necesitaba sustancia. Ya. Por que si no comía, no podría…
Las manos de Helen resbalaron por su pecho, desabrochándolo todo a su paso. Llegaron a sus pantalones y aflojaron el cinturón.
– ¿Denton se ha ido a la cama, cariño?:-susurró contra su boca.
¿Denton? ¿Qué tenía que ver Denton con lo que fuera?
– No bajará a la cocina, ¿verdad?
¿La cocina? ¿De veras pretendía…? No. No. No podía referirse a eso.
Oyó el ruido de la cremallera al bajar. Tuvo la impresión de que un velo de gasa negra caía sobre sus ojos. Pensó en la posibilidad de morir de hambre. Entonces, la mano de Helen encontró algo y la sangre que quedaba en su cabeza fue a concentrarse en otro lugar.
– Helen-dijo-, hace horas que no como. La verdad, no sé si seré capaz de…
– Tonterías. -Helen aplastó la boca contra la suya-. Creo que lo harás muy bien.
Lo hizo.
OLIVIA
He tenido calambres en las piernas. He dejado caer cuatro lápices durante los últimos veinte minutos, y no he tenido energías para recogerlos. Saco otro de la lata. Sigo escribiendo e intento ignorar cómo ha evolucionado mi caligrafía durante estos últimos meses.
Chris entró hace un momento. Se quedó detrás de mí. Apoyó las manos sobre mis hombros y masajeó mis músculos como a mí me gusta. Apoyó la mejilla sobre mi cabeza.
– No has de escribirlo todo de una sentada -dijo.
– Eso es justo lo que he de hacer.
– ¿Por qué?
– No preguntes. Ya lo sabes.
Me dejó sola. Ahora está en el cuarto de trabajo, preparando una jaula para Félix.
– Dos metros de largo -me dijo-. La mayoría de la gente no sabe la cantidad de espacio que necesita un conejo.
Suele trabajar con música, pero tanto la radio como el estéreo están apagados, porque quiere que piense y escriba con claridad. Yo también lo deseo, pero el teléfono suena y le oigo descolgarlo. Oigo el tono suave que adopta su voz, tierno alrededor de los bordes, como el coñac si el coñac estuviera compuesto de sonidos. Intento no hacer caso del «Sí… No… Ningún cambio real… No podré… No… No, no es eso…». Un silencio largo y terrible, después del cual dice «Lo comprendo», con una voz que me hiere con su dolor. Espero oír más, palabras reveladoras susurradas como «amor», como «deseo», «añoranza», «si pudiera», sonidos reveladores, como suspiros. Me esfuerzo por oír incluso mientras recito el alfabeto al revés en mi mente para bloquear su voz. Le oigo decir «Solo paciencia», y las palabras se vuelven borrosas ante mis ojos. El lápiz resbala y cae al suelo. Cojo otro.
Chris entra en la cocina. Enchufa la tetera. Saca una taza del aparador, té de la despensa. Apoya las manos sobre la encimera y agacha la cabeza, como si estuviera examinando algo.
Noto que el corazón me late en la garganta y quiero decir, «Ve con ella. Puedes ir, si quieres», pero no lo digo porque tengo miedo de que lo haga.
La tetera hierve y se desconecta. Chris vierte el agua.
– ¿Quieres una taza, Livie?
– Sí.
– ¿Oolong?
– No. ¿Tenemos Gunpowder?
Busca la lata en un aparador.
– No sé cómo lo soportas -dice-. A mí solo me sabe a agua.
– Se necesita un paladar sutil. Algunos gustos son más delicados que otros.
Se vuelve. Nos miramos unos segundos. Nos decimos en silencio todo lo que no nos atrevemos a decir en voz alta.
– He de terminar esa jaula -dice por fin-. Félix necesita un sitio donde dormir esta noche.
Asiento, pero noto la cara tensa. Cuando pasa a mi lado, su mano roza mi brazo y tengo ganas de asirla y apretarla contra mi mejilla.
– Chris -digo, y se para detrás de mí. Respiro y duele más de lo que suponía-. Creo que voy a estar ocupada en esto unas cuantas horas más. Si quieres salir…, sacar a pasear a los perros o… ir al pub…
– Supongo que los perros están bien -dice en voz baja.
Contemplo esta libreta de rayas amarilla, la tercera desde que empecé a escribir.
– Ya no puede faltar mucho -digo.
– Tómatelo con calma.
Vuelve al trabajo.
– Dime, hijo -dice a Félix-, ¿quieres que tu nuevo alojamiento esté orientado hacia el este o el oeste?
Empieza el martilleo, golpes rápidos, uno-dos para cada clavo. Chris es fuerte y hábil. No comete errores.
Solía preguntarme por qué me había recogido.
– ¿Fue el impulso de un capricho momentáneo? -le preguntaba.
Para mí, carecía de sentido ligar con una puta, invitarla a dos tazas de café y un rollo de primavera, llevarla a casa, ponerla a trabajar en carpintería y acabar invitándola a quedarse, cuando él no tenía la menor intención (por no mencionar el deseo) de tirársela. Al principio, pensé que tenía la intención de ser mi chulo. Pensé que debía pagarse una adicción y esperé a que aparecieran las agujas, las cucharas y los paquetes de polvos.
– ¿De qué va todo este rollo? -pregunté.
– ¿Qué rollo? -preguntó el, y paseó la vista alrededor de la barcaza, como si mi pregunta se refiriera a ella.
– Este lugar. Tú. Yo.
– ¿Tiene que ir de algo?
– Un tío y una tía. Suelen estar juntos por algo, diría yo.
– Ah. -Empujó con el hombro una tabla y ladeó la cabeza-. ¿Dónde habrá ido a parar el martillo?
Y se puso a trabajar, y yo también.
Mientras terminábamos la barcaza, dormíamos en dos sacos, a la izquierda de la escalera, en el extremo opuesto a los animales. Chris dormía en ropa interior. Yo, en pelotas. A veces, por la mañana, apartaba las sábanas y me acostaba de lado para que mis pechos parecieran más llenos. Fingía dormir y esperaba a que algo sucediera entre ambos. Le sorprendí mirándome una vez. Vi que sus ojos resbalaban poco a poco a lo largo de mi cuerpo. Tenía una expresión pensativa en la cara. Ya está, pensé. Me estiré para arquear mi espalda, un movimiento seductor, como sabía por experiencia.
– Tienes una musculatura notable, Livie -dijo-. ¿Haces ejercicio con regularidad? ¿Corres?
– Joder -dije-. Sí, supongo que puedo correr si es preciso.
– ¿Muy deprisa?
– ¿Cómo quieres que lo sepa?
– ¿Cómo te desenvuelves en la oscuridad?
Apoyé la mano sobre su pecho.
– Depende para qué sea.
– Correr. Saltar. Trepar. Esconderse.
– ¿Como para jugar a la guerra?
– Algo por el estilo.
Introduje los dedos bajo sus calzoncillos. Me cogió la mano.
– Vamos a verlo -dijo.
– ¿Qué?
– Si eres buena en algo, además de esto.
– ¿Eres marica? ¿Es eso? ¿La tienes pequeña? ¿Por qué no quieres hacerlo?
– Porque eso no va a ocurrir entre nosotros. -Enrolló el saco y se levantó. Cogió los tejanos y la camisa. Se vistió en menos de un minuto, de espaldas a mí y con el cuello doblado, para ofrecerme su nuca, donde parecía más vulnerable-. No has de ser así con los hombres. Hay otras formas de ser.
– Ser ¿qué?
– Lo que eres. Valiosa. Lo que sea.
– Ah, vale.
Me incorporé en la cama, envuelta con la manta. A través de las pilas de tablas y el marco sin acabar del interior de la barcaza, vi a los animales al otro extremo. Toast estaba despierto y mordisqueaba una pelota de goma, al igual que un pachón al que Chris llamaba Jam. Una de las ratas estaba corriendo en la rueda de ejercicios de su jaula. Producía un sonido raro, como el rat-a-tat-tat de una ametralladora en la distancia.
– Continúa -dije.
– ¿Con qué?
– Con el sermón que tantas ganas tenías de darme, pero ve con cuidado, porque yo no soy como ellos. -Extendí el brazo hacia los animales-. Puedo marcharme cuando me dé la gana.
– ¿Por qué no lo haces?
Le traspasé con la mirada. No pude responder. Tenía un estudio en Earl's Court. Tenía clientes habituales. Tenía oportunidades diarias de ampliar mi negocio callejero. Mientras quisiera hacer cualquier cosa y probarlo todo, tendría una fuente de ingresos constante. ¿Por qué me quedé?
En aquel tiempo, pensé que lo hacía para demostrarle lo que era bueno. Antes de que esto termine, desgraciado, te arrastrarás a mis pies con tal de poder lamerme el tobillo.
Y para lograr eso, tenía que quedarme con él en la barpaza, claro.
Cogí mis ropas, tiradas en el suelo entre los sacos. Me vestí. Doblé mi manta. Me pasé la mano por el pelo para peinarlo.
– De acuerdo -dije.
– ¿Qué?
– Te lo enseñaré.
– ¿Qué?
– Lo rápido que puedo correr, y todo lo que te de la gana.
– ¿Trepar?
– Bien.
– ¿Arrastrarte?
– Bien.
– ¿Deslizarte sobre el estómago?
– Comprobarás que soy una experta en eso.
Se ruborizó. Fue la primera y única vez que conseguí avergonzarle. Apartó con el pie un trozo de madera.
– Livie -dijo.
– No iba a cobrarte -dije.
Suspiró.
– No es porque seas una puta. No tiene nada que ver con eso.
– Ya lo creo que sí. Para empezar, no estaría aquí si no fuera una puta.
Subí a cubierta. Chris se reunió conmigo. El día era gris, y soplaba el viento. Las hojas volaban sobre la superficie del camino de sirga. En aquel momento, las primeras gotas de lluvia empezaron a levantar pequeñas explosiones en el canal.
– Muy bien -dije-. Correr, trepar, arrastrarse, deslizarse.
Y salí como una bala, seguida de cerca por Chris, para enseñarle lo que era caz dé hacer.
Estaba poniendo a prueba mis habilidades. Ahora es evidente, pero en aquel tiempo supuse que estaba experimentando estrategias para evitar ceder ante mí. No sabía que tenía otros intereses. Durante las primeras semanas que estuvimos juntos, trabajó en la barcaza, se encontró con clientes que necesitaban su experiencia para renovar sus casas, cuidó de ios animales. Se quedaba por las noches, dedicado sobre todo a leer, si bien escuchaba música y hacía docenas de llamadas telefónicas que yo suponía (por su tono formal y las referencias a la ciudad y planos militares) relacionadas con sus trabajos en yeso y madera. Unas cuatro semanas después de recogerme, salió de noche por primera vez. Dijo que iba a una reunión (dijo que una vez al mes se encontraba con cuatro antiguos compañeros de colegio, y en cierta manera era verdad, como averigüé más tarde) y que no volvería tarde. Cumplió su palabra. Pero luego salió una segunda noche, y una tercera, en la misma semana. La cuarta, no volvió hasta las tres, y cuando entró, me despertó con sus ruidos. Le pregunté dónde había estado.
– He bebido demasiado -contestó. Se derrumbó sobre su saco y se sumió en un sueño aletargado.
Una semana después, el proceso comenzó de nuevo. Salía con sus amiguetes, dijo. Pero esta vez, la tercera noche no volvió.
Me senté en la cubierta con Toast y Jam y le esperé. A medida que pasaban las horas, mi preocupación por él empezó a disiparse. Muy bien, me dije, yo también puedo jugar. Me vestí con spandex, lentejuelas, medias negras y tacones. Fui a Paddington. Me ligué a un montador de cine australiano que estaba trabajando en un proyecto en los estudios Shepperton. Quería ir a su hotel, pero eso no me convenía. Quería llevarle a la barcaza.
Aún seguía allí, dormido y espatarrado en pelotas, con un brazo doblado sobre los ojos y una mano sobre mi cabeza, que descansaba sobre su pecho, cuando Chris llegó por fin, silencioso como un ladrón, a las seis y media de la mañana. Abrió la puerta y bajó la escalera con la chaqueta en los brazos. Por un momento, no le vi con claridad. Forcé la vista, y luego me estiré muy contenta, cuando reconocí el halo de su cabello. Bostecé y acaricié de arriba abajo la pierna del australiano. El tío gruñó.
– Buenos días, Chris -dije-. Este es Bri. Un australiano. Adorable, ¿verdad?
Me volví para darle un sobo, lo cual aumentó el volumen de los gruñidos de Brian. Me hizo un favor cuando gimió:
– Otra vez no. No puedo. Estoy hecho trizas, Liv.
Creo que ni siquiera abrió los ojos.
– Deshazte de él, Livie -dijo Chris-. Te necesito.
No le hice caso y continué con Brian.
– ¿Eh? ¿Quién? -dijo, y se enderezó sobre sus codos. Cogió una manta y la tiró sobre su regazo.
– Este es Chris -dije. Acaricié el pecho de Brian-. Vive aquí.
– ¿Quiénes?
– Nadie. Solo Chris. Ya te lo he dicho. Vive aquí. -Tiré de la manta. Brian la agarró. Con la otra mano, empezó a buscar su ropa a tientas. La aparté de una patada-. Está ocupado. No le molestaremos. Vamos. Bien que te gustó anoche.
– He comprendido el mensaje -dijo Chris-. Sácale de aquí.
Y entonces oí otro sonido, un plañido suave, y vi que Chris no sujetaba su chaqueta. Era una vieja manta marrón que envolvía algo grande. Chris lo llevó a la zona de los animales. La, cocina ya estaba terminada, al igual que la zona de los animales y el retrete, y no supe qué estaba haciendo allí. Oí el ladrido de jam.
– ¿Has dado de comer a los animales, al menos? -gritó Chris sin volverse-. ¿Has sacado a pasear a los perros? Oh, mierda. Olvídalo. Tranquilo -en voz mucho más baja-, no pasa nada. Estás bien. Estás estupendo.
Miramos en la dirección que había tomado.
– Yo me abro -dijo Brian.
– De acuerdo -dije, pero mis ojos estaban clavados en la puerta de la cocina. Me puse una camiseta. Oí que Brian subía los peldaños. La puerta se cerró a su espalda. Corrí hacia Chris.
Estaba inclinado sobre la mesa de trabajo larga de la zona de los animales. No había encendido la luz. El tenue sol de la mañana se filtraba por la ventana.
– Estás bien decía-. Tranquilo, tranquilo -con voz tierna-. Una noche movida, ¿verdad?, pero ya ha terminado.
– ¿Qué has cogido? -pregunté, y miré por encima de su hombro-. Dios bendito -exclamé, y el estómago se me revolvió-. ¿Qué ha pasado? ¿Estabas borracho? ¿De dónde ha salido? ¿Le atropellaste con un coche?
Fue lo primero que se me ocurrió cuando vi al pachón, aunque si hubiera estado menos aturdida por la bebida, habría comprendido que las suturas que corrían desde el punto situado entre los ojos del perro hasta la parte posterior de su cabeza no eran lo bastante recientes para indicar una operación quirúrgica de urgencia realizada durante la noche. Estaba tendido de costado y respiraba con mucha lentitud. Cuando Chris tocó con el dorso de sus dedos la mandíbula del perro, su cola se agitó un poco.
Aferré el brazo de Chris.
– Tiene un aspecto espantoso. ¿Qué le has hecho?
Me miró y, por primera vez, reparé en lo pálido que estaba su rostro.
– Lo he robado -dijo-. Eso es lo que hago.
– ¿Robado? ¿Eso? ¿De…? ¿Qué demonios te pasa? ¿Forzaste la consulta de un veterinario?
– No estaba en una consulta de veterinario.
– Entonces, ¿dónde…?
– Le quitaron parte del cráneo para dejar al descubierto su cerebro. Les gusta utilizar pachones porque es una raza amigable. Es fácil ganarse su confianza. Que es lo que necesitan antes de…
– ¿Quiénes? ¿De qué estás hablando?
Me estaba asustando, como la primera noche que le conocí.
Cogió una botella y una caja de algodón. Impregnó las suturas. El perro le miró con ojos tristes y nublados. Las orejas colgaban fláccidas de su cráneo destrozado. Chris cogió con delicadeza un poco de piel entre el índice y el pulgar. Cuando la soltó, la piel se quedó comprimida.
– Deshidratado -dijo-. Necesitamos una intravenosa.
– No tenemos…
– Lo sé. Vigílale. No dejes que se levante.
Fue a la cocina. Abrió el agua. Los ojos del perro se cerraron. Su respiración se hizo más lenta. Sus patas empezaron a agitarse. Bajo los párpados, parecía que sus ojos fluctuaban.
– ¡Chris! -grité- ¡Deprisa!
Toast se acercó y empujó con el hocico mi mano. Jam se había retirado a un rincón, donde mordisqueaba un trozo de cuero.
– ¡Chris! -Volvió con un cuenco de agua-. Se está muriendo. Creo que se está muriendo.
Chris dejó el agua en el suelo y se inclinó sobre el perro. Lo examinó y apoyó una mano sobre su flanco.
– Está dormido -dijo.
– Pero mira sus patas, sus ojos.
– Está soñando, Livie. Los animales sueñan, como nosotros. -Hundió los dedos en el agua y los acercó a la nariz del pachón. Se agitó. El perro abrió un poco los ojos. Lamió los dedos de Chris. Su lengua estaba casi blanca-. Sí, hazlo así. Poco a poco. Tranquilo.
Volvió a meter los dedos en agua, los alzó otra vez, miró cómo el perro le lamía la mano. La cola del perro golpeó el banco. Tosió. Chris siguió dándole agua con paciencia. Duró una eternidad. Cuando terminó, bajó el perro con delicadeza y lo depositó sobre unas mantas extendidas en el suelo. Toast se acercó para olisquear los bordes de las mantas. Jam se quedó donde estaba, mordisqueando.
– ¿Dónde has estado? -pregunté-. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde lo sacaste?
Entonces, una voz masculina gritó desde el otro extremo de la barcaza.
– ¡Chris! ¿Estás ahí? Acabo de recibir el mensaje. Lo siento.
– Estoy aquí, Max -gritó Chris sin volverse.
Un tipo mayor apareció. Era calvo, con un parche en el ojo. Iba vestido impecablemente con traje azul marino, camisa blanca y corbata a topos. Llevaba un maletín negro de médico. Me miró, después a Chris. Vaciló.
– Es de confianza -dijo Chris-. Te presento a Livie.
El tío me saludó con un cabeceo y pasó de mí al instante.
– ¿Qué habéis conseguido? -preguntó a Chris.
– Me llevé este. Robert se llevó otros dos. Su madre tiene el cuarto. Este es el que está peor.
– ¿Algo más?
– Diez hurones. Ocho conejos.
– ¿Dónde?
– Sarah. Mike.
– ¿Y este? -Se agachó para mirar al perro-. Da igual. Ya lo veo. -Abrió el maletín-. Saca a los otros, ¿quieres? -sugirió, señalando a Toast y Jam.
– No irás a matarle, ¿verdad, Max? Yo lo cuidaré. Dame lo que necesito y yo haré el resto.
Max levantó la vista.
– Llévate a los perros, Chris.
Cogí sus correas de los clavos que había en la pared.
– Vamonos -dije a Chris.
No pasamos del camino de sirga. Vimos que los perros tiraban de las correas para ir hacia el puente. Olfatearon el muro, se detuvieron a menudo para bautizarlo. Se acercaron al agua y ladraron a los patos. Jam se sacudió, como si estuviera mojado. Toast hizo lo mismo, perdió el equilibrio, cayó sobre su hombro y volvió a levantarse. Chris silbó. Se volvieron, corrieron en nuestra dirección.
– ¿Y bien? -dijo Chris cuando Max se reunió con nosotros.
– Le concederé cuarenta y ocho horas. -Max abrió el maletín-. Te he dejado pildoras. Dale de comer arroz hervido y cordero picado. Media taza. Veremos qué pasa.
– Gracias -dijo Chris-. Le llamaré Beans.
– Yo le llamaría «afortunado».
Max acarició la cabeza de Toast cuando los perros volvieron con nosotros. Tiró con suavidad de las orejas de Jam.
– Este ya está preparado para ir a casa -dijo a Chris-. Hay una familia en Holland Park.
– No lo sé. Ya veremos.
– No puedes quedártelos todos.
– Lo sé.
Max consultó su reloj.
– Justo a tiempo. -Rebuscó en su bolsillo. Los dos perros aullaron y retrocedieron unos pasos. El hombre sonrió y tiró una galleta a cada uno-. Duerme un poco -dijo a Chris-. Buen trabajo.
Me saludó con un cabeceo por segunda vez y se encaminó en dirección al puente.
Chris trasladó su saco a la zona de los animales. Pasó la mañana durmiendo al lado de Beans. Me llevé a Toast y Jam al cuarto de trabajo y, mientras se distraían con un juguete, intenté organizar las cajas, las herramientas, las tablas. Cada dos por tres, tomaba nota de mensajes telefónicos. Todos era críticos, como «Dile a Chris que sí sobre Vale de las perreras de March», «A la espera en Laundry Farm», «Cincuenta palomas en Lancashire P-A-L», «Nada todavía sobre Boots. A la espera de noticias de Sonia». Cuando Chris se despertó a las doce y cuarto, ya había comprendido lo que antes no conseguía.
Me ayudaron las noticias de la BBC, cuando informaron que el Movimiento de Liberación Animal había actuado en Whitechapel la noche anterior. Cuando Chris entró en el cuarto de trabajo, estaban entrevistando a alguien que decía, con voz airada:
– … han destruido sin el menor escrúpulo quince años de investigaciones médicas por culpa de su ciega estupidez.
Chris se detuvo en el umbral con una taza de té en la mano.
Le examiné.
– Robas animales -dije.
– Eso hago.
– ¿Toast?
– Sí.
– ¿Jam?
– Exacto.
– ¿Las ratas de capuchón?
– Y gatos, pájaros y ratones. Algún poni de vez en cuando. Y monos. Montones de monos.
– Pero… es ilegal.
– ¿De veras?
– ¿Por qué…? -Era inconcebible. Chris Faraday, el más sumiso de los ciudadanos. ¿Quién era, en realidad?-. ¿ Qué hacen con ellos?
– Lo que quieren. Descargas eléctricas, ceguera, cráneos fracturados, úlceras de estómago, les cortan la médula espinal, les prenden fuego. Lo que quieren. Solo son animales. No sienten dolor. Pese a tener un sistema nervioso central como nosotros. Pese a tener receptores de dolor y conexiones nerviosas entre esos receptores y el sistema nervioso. Pese a… -Se pasó el dorso de la mano sobre los ojos-. Lo siento. Estoy predicando. Ha sido una noche larga. He de ver a Beans.
– ¿Sobrevivirá?
– Haré todo lo posible.
Se quedó con Beans todo el día y toda la noche, Max regresó a la mañana siguiente. Sostuvieron una tensa conversación.
– Escucha, Christopher -oí que decía Max-, no puedes…
– Sí -le interrumpió Chris-. Lo haré.
Al final, ganó Chris porque llegó a un compromiso. Jam marchó a la casa que Max le había encontrado en Holland Park; nosotros nos quedamos con Beans. Y cuando la barcaza estuvo terminada, se convirtió en un hogar para otros animales arrebatados en la oscuridad, el núcleo de donde Chris extraía su poder clandestino.
El poder. Cuando vimos las fotos de lo que había ocurrido en el río el martes pasado por la tarde, Chris dijo que había llegado el momento de que yo dijera la verdad.
– Tú puedes parar esto, Livie -dijo-. Tú tienes el poder.
Me resultó extraño escuchar aquellas palabras, porque era lo que siempre había deseado.
En eso, supongo, soy más parecida a mi madre de lo que me gustaría. Mientras aprendía a cuidar de los animales, asistía a mis primeras reuniones del Movimiento y me situaba en un empleo que podía ser útil para nuestro fines (era el técnico de menor categoría en el hospital para animales del zoo de Londres), mi madre ponía en marcha sus planes para Kenneth Fleming.
En cuanto supo que abrigaba el sueño secreto de jugar al criquet por Inglaterra, tuvo acceso a la brecha que buscaba en su matrimonio con Jean Cooper. Habría sido incomprensible para mi madre que Kenneth y Jean hubieran sido no solo compatibles, sino también felices mutuamente y con la vida que había forjado para ellos y sus hijos. Al fin y al cabo, Jean era inferior a Kenneth, desde un punto de vista intelectual. Al fin y al cabo, le había tendido una trampa para casarse, a la que él, al fin y al cabo, se había sometido en nombre del deber y la responsabilidad, pero no en nombre del amor. Para mi madre, estaba atado a un arado atascado en el barro desde hacía mucho tiempo. El criquet sería su medio de liberación.
No actuó con precipitación ni imprudencia. Kenneth todavía era un miembro del equipo de criquet de la imprenta, así que empezó asistiendo a los partidos. Al principio, los hombres se quedaron patidifusos por su aparición, silla plegable en mano y sombrero para protegerse del sol en la cabeza, al borde de su campo, en Mile End Park. Ella era la «Señora» para los chicos del pozo, y tanto ellos como sus familias se mantuvieron alejados.
Mi madre no se arredró. Ya estaba acostumbrada. Sabía que era una figura impresionante, con sus trajes de verano, los zapatos y bolsos a juego. También sabía que mucho más que Hyde Park, Green Park y la City de Londres separaban su vida y experiencia de las de sus empleados. No obstante, esperaba ganarse su confianza a la larga. En cada partido, iba confraternizando cada vez más con las esposas de los jugadores. Hablaba con sus hijos. Se convirtió en una de ellas, pero alejada un paso al mismo tiempo. Gritaba «¡Oh, bien jugado! ¡Bien jugado!» desde las líneas laterales, al lado de las jarras de té y las galletas que siempre traía consigo; hacía comentarios en los descansos, después del partido, o más tarde, en el trabajo, sobre una entrada especialmente buena. Los jugadores y sus familias llegaron a aceptar, e incluso desear, su presencia. Por fin, estableció reuniones regulares del equipo, alentó estrategias, espió a otros equipos y buscó consejo.
Hasta efectuó incursiones en los recelos de Jean Cooper por su presencia en los partidos. Sabía que una de las claves del futuro de Kenneth consistía en ganarse la confianza de Jean, y se dedicó a ello en cuerpo y alma. Se mostró interesada en los estudios de los dos niños mayores. Se sumergió en conversaciones sobre la salud y el desarrollo del menor, un niño de tres años llamado Stan que era lento en hablar y caminaba con torpeza, cuando ya habría debido moverse con seguridad sobre sus pies.
– Olivia era como Stan a su edad -confesó mi madre-, pero a los cinco años, no se estaba quieta en ninguna parte y habría tenido que ponerle un bozal para que dejara de hablar. -Mi madre rió con elegancia al recordar sus angustias pretéritas-. Cómo nos preocupamos por ellos, ¿verdad?
Un toque simpático, ese «nos».
Era como si aquel desafortunado día en el mercado de Billingsgate nunca hubiera existido entre Jean y mi madre. Su lugar fue ocupado por discusiones sobre el coste del cuidado de los hijos, sobre el notable parecido de Jimmy con su padre, sobre el instinto maternal de Sharon, que empezó a demostrar el mismo día que Jean llegó a casa con el pequeño Stan del hospital. Mi madre evitó cualquier tema en el que Jean se hubiera sentido inferior. Si iban a ser cómplices en el renacimiento personal de Kenneth, tenían que ser iguales. Jean tendría que acceder a la larga a lo que antes era impensable, y mi madre era lo bastante lista para saber que solo podría ganarse la aceptación de Jean si esta pensaba que la idea era suya, al menos en parte.
Me he preguntado si mi madre llevó a la práctica sus planes de una manera sistemática, o si dejó que siguieran una pauta orgánica. También me he preguntado si decidió sus objetivos en el mismo momento que vio a Kenneth Fleming en el pozo. Lo más notable y audaz de sus maquinaciones es que parecen (incluso a mí, ahora que sé la verdad) incuestionablemente naturales, una secuencia de acontecimientos que es imposible analizar, desde cualquier punto de vista, con la esperanza de encontrar un Maquiavelo en su raíz.
¿De dónde surgió la idea de que el equipo necesitaba un capitán? De la lógica, por supuesto. De una pregunta, cortés y perpleja, que dejaba caer de vez en cuando: díganme, el equipo inglés tiene un capitán, ¿verdad? Los equipos regionales tienen un capitán, ¿verdad? De hecho, el primer equipo de cada colegio del país debe de tener un capitán. Tal vez los chicos de Artes Gráficas Whitelaw también deberían tener un capitán.
Los chicos habían elegido un capataz. ¿Quién mejor para dirigir el juego que el mismo chico que supervisaba su trabajo? Claro que tal vez no era una buena idea, después de todo. La habilidad necesaria para gestionar el pozo de Artes Gráficas Whitelaw no era la misma que para organizar el campo de criquet, ¿verdad? Y aunque fuera así, debería hacerse cierta distinción entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo dedicado al placer. ¿Cómo podía efectuarse dicha distinción, si el capataz de la empresa era el capitán del equipo? ¿No sería mejor que el capitán fuera uno de los chicos del equipo, en lugar del capataz? ¿No sería más positivo para la camaradería de los empleados que el capitán fuera uno cualquiera de los chicos?
Sí, sí. Los chicos lo vieron así, y también el capataz. Se reunieron para dirimir una segunda elección, alguien que conociera el juego, que hubiera jugado en el colegio, alguien que inspirara confianza en el campo, bateador o lanzador. Tenían dos lanzadores muy decentes: Shelby, el cajista, y Franklin, el encargado de mantenimiento. Y tenían a un bateador estelar: Fleming, que trabajaba media jornada en una de las prensas, y otra media en tareas de gestión. Bien, ¿qué les parecía Fleming? ¿Serviría? Si le elegían, ni Shelby ni Franklin podrían pensar que el equipo consideraba al otro mejor lanzador. ¿Por qué no darle una oportunidad a Fleming?
Y así, Kenneth se convirtió en capitán del equipo. No iba a ganar más dinero, y el prestigio sería más o menos el mismo, pero eso daba igual porque la cuestión era estimular su apetito por el juego, alentar su imaginación sobre el futuro y engatusarle para que olvidara el sórdido presente.
Nadie se sorprendió, y mucho menos mi madre, cuando Kenneth tuvo un gran éxito en su papel de capitán. Disponía a los jugadores con inteligencia y precisión, los cambiaba de posición hasta situarlos donde jugaban mejor. Veía el juego como una ciencia, en lugar de una oportunidad de ganar popularidad entre los chicos. Sus prestaciones eran las de siempre. Con un bate en la mano, Kenneth Fleming era mágico.
Nunca jugó al criquet para conseguir la adulación del público. Jugaba al criquet porque amaba el juego. Y demostraba ese amor, desde la deliberación con que montaba guardia en la línea de base, hasta la sonrisa que iluminaba su rostro un segundo después de golpear la bola. Por lo tanto, fue el primero en acceder con entusiasmo cuando un anciano caballero llamado Hal Rashadam, que había asistido a tres o cuatro partidos, ofreció sus servicios como entrenador del equipo. Por echar una cana al airé, dijo Rashadam. Me encanta el juego. Yo también jugaba cuando estaba én forma. Siempre me gusta ver jugar bien al criquet.
¿Un entrenador para un equipo de criquet de una imprenta? ¿Dónde se había visto algo semejante? Los chicos le habían visto al borde del campo, acuclillado, acariciándose la barbilla, asintiendo, hablando solo sin parar. Pensaban que era un chiflado del vecindario, y como tal le habían catalogado. De modo que, cuando Rashadam les abordó después de un partido particularmente difícil contra una fábrica de neumáticos de Hag-gerston, y les explicó su opinión sobre cómo habían jugado, la primera idea de los chicos fue decirle que se metiera en sus asuntos.
Fue mi madre quien dijo:
– Esperen un momento, caballeros. Hay algo… ¿De qué está hablando, señor?
Y debió decirlo con tal ingenuidad que nadie sospechó el tiempo que había tardado en convencer a Hal Rashadam de que echara un serio vistazo a los chicos de Artes Gráficas Whitelaw, y sobre todo a uno de ellos. Porque, no os llaméis a engaño, mi madre estaba detrás de la aparición de Rashadam, como cualquiera con un gramo de cerebro habría adivinado en cuanto se presentó.
– Rashadam-dijo Kenneth Fleming-. ¿Rashadam? -Se dio una palmada en la frente y rió-. Caray, palurdos -dijo a sus compañeros-. ¿No sabéis quién es?
Harold Rashadam. ¿Os suena el nombre? Seguro que no, si no seguís el juego con la pasión de Kenneth Fleming. Rashadam fue apartado del criquet unos treinta años antes por culpa de un hombro lesionado que se negó a curar bien, pero cuando jugó durante dos breves años por Derbyshire e Inglaterra, se destacó como un jugador versátil y dotado.
La gente cree lo que quiere creer, y por lo visto, los chicos de Artes Gráficas Whitelaw quisieron creer que Hal Rashadam se había dejado caer, por su campo casualmente, cuando iba a visitar a alguien que vivía en las cercanías de Mile End Park. Pasaba por aquí, les dijo, y se tragaron la información como gatos ansiosos de nata. También quisieron creer que, como había dicho, ofrecía sus servicios gratis, por amor al juego y nada más. Jubilado, dijo, con todo el tiempo del mundo, tengo ganas de hacer algo que aparte mi mente de estos huesos. Además, querían confiar en el hecho de que Rashadam estaba interesado por el grupo, no por los individuos, y que el grupo se beneficiaría de su presencia de alguna manera oscura, solo relacionada en parte con el criquet.
Mi madre les alentó.
– Le ruego que nos deje pensar en su oferta, señor Rashadam -dijo. Se reunió con los chicos e interpretó el papel de la señora Cautela-. ¿Es cierto lo que dice?
¿Y quién era Rashadam cuando era alguien?
Alguien llevó a cabo la investigación, desenterró viejos recortes de periódicos y le llevó un ejemplar del Wisden Cricketers' Almanack para que lo viera con sus propios ojos. Mi madre viró de la señora Cautela a la señora Interés, exaltada sin duda para sus adentros al ver cuánto había emocionado la aparición de Rashadam en el Mile End Park a Kenneth Fleming.
¿Cómo conoció a Rashadam?, os estaréis preguntando. ¿Os estáis preguntando cómo demonios pudo Miriam Whitelaw, ex maestra, sacarse de la chistera un jugador de criquet genial?
Debéis pensar en los años de su vida que consagró a trabajos voluntarios, y lo que esos años significaron en términos de contactos, de gente que conocía, de organizaciones que le debían uno u otro favor. Solo necesitaba un amigo de un amigo. Si conseguía que alguien como Rashadam visitara Mile End Park un domingo por la tarde y paseara a lo largo del campo detrás de los espectadores, sus sillas plegables y sus cestas de la merienda, el talento de Kenneth Fleming haría el resto. Estaba segura.
Naturalmente, había dinero de por medio. Rashadam no lo habría hecho por pura bondad, y mi madre no se lo habría pedido. Era una mujer de negocios. Aquello formaba parte del negocio. Ofreció una cantidad a la hora por la visita, la conversación, el entrenamiento. Pagó.
Y os estáis preguntando por qué. Casi os puedo oír. ¿Por qué se tomó la molestia? ¿Por qué hizo el sacrificio?
Porque, para mi madre, no representaba ni molestia ni sacrificio. Era lo que deseaba hacer. Ya no tenía marido. Habíamos destruido mutuamente nuestra relación. Necesitaba a Kenneth Fleming. Llamadlo como queráis: un foco de atención y preocupación, un recipiente en potencia de su afecto, una causa por la que podía luchar y vencer, un sustituto del hombre que había muerto, un hijo que reemplazaría al que había desterrado de su vida. Tal vez pensaba que le había fallado cuando fue alumno suyo, diez años antes. Tal vez consideraba su relación renovada una oportunidad de no fallarle por segunda vez. Siempre había creído en sus capacidades. Tal vez sólo buscaba una forma de demostrar que no había errado. No sé exactamente qué pensaba, esperaba, soñaba o planeaba cuando empezó. Sin embargo, creo que su corazón no se equivocaba. Deseaba lo mejor para Kenneth. Pero también deseaba ser ella quien dijera qué era lo mejor.
Rashadam pasó a formar parte del equipo de la imprenta. No tardó en concentrar su atención en Kenneth. Esta atención empezó en Mile End Park, cuando Rashadam trabajó la habilidad de Kenneth con el bate. Al cabo de dos meses, el antiguo jugador de criquet sugirió que contrataran algunas sesiones en los campos del Lord's.
Más intimidad, en cierto sentido, informó a Kenneth Fleming. No queremos que ningún espía de otro equipo se entere de lo que estamos preparando, ¿verdad?
Y al Lord's fueron, al principio los domingos por la mañana, y ya podéis imaginaros lo que debió sentir Kenneth Fleming cuando las puertas de la escuela de criquet se cerraron a su espalda y oyó el crujido de los bates al golpear las pelotas y oyó el siseo de las pelotas al ser lanzadas. Lo que debió sentir cuando caminó a lo largo de los recintos protegidos por redes. Los nervios revolvieron su estómago, la angustia cubrió de sudor sus palmas, la exaltación ofuscó cualquier pregunta sobre los motivos de Hal Rashadam para dedicar tanto tiempo y energías a un joven cuyo auténtico futuro no estaba en el criquet (¡Santo Dios, si ya tenía veintisiete años!), sino en la Isla de los Perros, en una casa adosada, con una esposa y tres hijos, en Cubitt Town.
¿Qué fue de Jean?, os preguntaréis. ¿Dónde estaba, qué hacía, cómo reaccionó a las atenciones que Kenneth recibía de Rashadam?. Imagino que al principio no se dio cuenta. Al principio, la atención fue sutil. Cuando Kenneth volvía a casa y decía «Hal esto» o «Hal lo otro», sin duda se daba cuenta y observaba que el cabello de su marido se estaba aclarando gracias a la exposición al sol, que su piel parecía más saludable que en muchos años, que sus movimientos eran más ágiles que antes, que su rostro irradiaba un entusiasmo por la vida que ella ya había olvidado. Todo esto se traducía en deseo. Y cuando estaban en la cama y sus cuerpos trabajaban rítmicamente al unísono, la cuestión menos importante era preguntarse adónde iba a llevarles aquella pasión por el criquet, por no mencionar qué potencial de desdicha residía en el simple amor de un hombre por un deporte.
OLIVIA
Imagino que Kenneth Fleming ocultó a su mujer su deseo más profundo y querido, nacido de la conjunción entre la esperanza y la fantasía. Tenía poco que ver con sus vidas cotidianas. El tiempo de Jean estaba ocupado por las tareas domésticas, los niños y su trabajo en el mercado de Billingsgate. Debió tomar como una broma la idea de que Kenneth deseara algo más que hacerse un nombre en Artes Gráficas Whitelaw y llegar a ser un día, tal vez, gerente de planta. La duda no debió nacer de una incapacidad o escasa disposición a creer en su marido, sino de un examen práctico de la realidad inmediata.
Creo que Jean siempre fue el miembro sensato de la pareja. Recuerdo que fue ella quien cuestionó mantener relaciones sexuales sin protección después de tomar la pildora, hace tantos años, y fue quien anunció su embarazo, decidió tener el niño y seguir adelante, independientemente de la decisión que tomara Kenneth.
Por lo tanto, parece razonable concluir que era muy capaz de valorar con realismo los hechos cuando Hal Rashadam apareció en sus vidas por primera vez: Kenneth iba a cumplir veintiocho años muy pronto; solo había jugado al criquet en el colegio, con sus hijos o con los chicos; cuando alguien quería jugar algún día por Inglaterra, había un camino determinado por la tradición.
Kenneth no había seguido este camino. Oh, había dado el primer paso y jugado en el colegio, pero allí se acababa todo.
Jean debió recibir con cierta sorna la idea de que Kenneth fuera a jugar profesionalmente. «Kenny, cariño, tienes la cabeza en las nubes», supongo que dijo. Debió burlarse y preguntar cuánto tiempo pensaba que debería esperar para que el capitán de Inglaterra y los seleccionadores nacionales se presentaran a presenciar el partido del siglo entre Artes Gráficas Whitelaw e Instrumentos Reconstruidos Garantizados Cowper. Claro que no contaba con mi madre.
Quizá Kenneth no habló de sus sueños a Jean a sugerencia de mi madre. O tal vez mi madre dijo, «¿Sabe Jean algo de esto, Ken querido?», cuando él le confesó sus anhelos. Si la respuesta de Kenneth fue negativa, quizá mi madre dijo con prudencia, «Sí. Bien, algunas cosas vale más no decirlas, ¿verdad?», y al hacerlo, estableció el primer vínculo adulto entre ambos.
Si conoces la historia de la ascensión de Kenneth Fleming a la fama y la fortuna, ya conoces el resto. Hal Rashadam esperó su oportunidad, mientras entrenaba a Kenneth en privado. Después, invitó al jefe del comité del equipo de Kent a presenciar una sesión de entrenamiento. Se interesó lo bastante para ir a ver un partido en Mile End Park, donde los chicos de Artes Gráficas Whitelaw le estaban dando una paliza a Fabricantes de Herramientas de Londres Este, S.L. Al final del encuentro, hubo un intercambio de presentaciones entre Kenneth Fleming y el hombre de Kent.
– ¿Vamos a tomar una Guinness? -preguntó el hombre de Kent, y Kenneth le acompañó.
Mi madre se mantuvo a distancia. Al invitar al jefe del comité del equipo de Kent, Rashadam actuaba a instancias de mi madre, pero nadie debía saberlo. Nadie debía pensar que había un Gran Plan en funcionamiento.
Después de unas pintas de Guinness, el capitán de Kent sugirió a Kenneth que fuera a una sesión de prácticas y echara un vistazo al equipo. Y así fue, un viernes por la mañana, acompañado de Rashadam.
– Ve a Canterbury, Ken -dijo mi madre-. Ya recuperarás el tiempo perdido más tarde. No hay problema.
Y le deseó lo mejor. Rashadam le dijo que llevara su equipo de jugar. Kenneth preguntó por qué.
– Tú hazlo, muchacho.
– Pero me sentiré como un tonto -repuso Ken. -Ya veremos quién se siente como un tonto cuando termine el día -contestó Rashadam.
Y cuando el día terminó, Kenneth tenía una plaza en el equipo del condado de Kent, desafiando la tradición y «la forma de hacer las cosas». Habían transcurrido solo ocho meses menos cuarenta y ocho horas desde que Hal Rashadam había visto jugar por primera vez a los chicos dé Artes Gráficas Whitelaw.
El que Kenneth jugara en el equipo de Kent solo representaba dos problemas. El primero era la paga: un poco más de la mitad de lo que ganaba en la imprenta. El segundo era su casa: la Isla de los Perros estaba demasiado lejos de los campos de entrenamiento y juego de Canterbury, sobre todo para un novato sobre el cual el equipo abrigaba dudas. Según el capitán, si quería jugar con el Kent, tenía que trasladarse a Kent.
En esencia, pues, la fase uno del plan de mi madre para Kenneth estaba concluida. La necesidad de mudarse a Kent constituía la fase dos.
Kenneth debió compartir cada momento del drama con mi madre. Primero, porque trabajaban juntos en las horas que él dedicaba a la gerencia. Segundo, porque era gracias a lo que él consideraba sin duda generosidad y confianza en sus capacidades por parte de mi madre que había recibido la oferta de jugar en un equipo regional. Pero ¿qué podía hacer con los problemas derivados de jugar en el equipo de Kent?, debió preguntar a mi madre. No podía trasladar a su familia a Kent. Jean tenía su trabajo en el mercado de Billingsgate, qué cada vez sería más crucial para la supervivencia de la familia si aceptaba la oportunidad. Aunque pudiera pedirle que hiciera el largo viaje (y no podía, no quería, estaba fuera de toda duda), no quería que condujera desde Canterbury a Londres Este en plena noche, al volante de un coche viejo que podía dejarla tirada en cualquier sitio. Era impensable. Además, toda la familia de Jean vivía en la Isla de los Perros. Los amigos de los niños también. Y siempre había que pensar en el problema del dinero. Porque aunque Jean continuara trabajando en el mercado de Billingsgate, ¿cómo sobrevivirían si ganaba menos que en la imprenta? Había demasiados problemas económicos de por medio. Los gastos del traslado, los gastos de encontrar un lugar apropiado para vivir, los gastos del coche… No había suficiente dinero, así de sencillo.
Imagino la conversación entre Kenneth y mi madre. Están en la oficina del tercer piso que antes había ocupado mi padre. Ella está leyendo una serie de contratos, mientras sobre el escritorio una tetera de porcelana blanca con rebordes azules despide un hilo de humo Earl Grey. Ya es tarde, cerca de las ocho de la noche, cuando el silencio reina en el edificio, y cinco guardias inmigrantes manejan escobas, mochos y trapos entre las maquinarias inmóviles del pozo.
Kenneth entra en la oficina con otro contrato para que mi madre lo examine. Se quita las gafas y se frota las sienes. Ha cerrado las luces del techo porque le dan dolor de cabeza. La lámpara del escritorio arroja sombras sobre las paredes, como huellas de manos gigantescas.
– He estado pensando, Ken -dice mi madre.
– He calculado el presupuesto del trabajo para el Ministerio de Agricultura -dice él-. Creo que lo obtendremos.
Le tiende la documentación.
Mi madre deja el presupuesto en una esquina del escritorio. Se sirve otra taza de té. Va a buscar otra para él. Se cuida mucho de no volver a su silla. Nunca se sienta detrás del escritorio cuando él está en la oficina, porque sabe que hacerlo es definir el abismo que existe en su relación.
– He estado pensando en ti -dice-. Y en Kent.
Él levanta las manos y las deja caer en un gesto de resignación.
– Aún no les has contestado, ¿verdad? -pregunta mi madre.
– Lo he ido posponiendo. Me gusta aferrarme al sueño el mayor tiempo posible.
– ¿Cuándo han de saberlo?
– Dije que telefonearía el fin de semana.
Mi madre le sirve el té. Sabe cómo lo toma (con azúcar pero sin leche), y le extiende la taza. Hay una mesa a un lado de la oficina donde las sombras son más profundas, le conduce hasta ella y le dice que se siente. Kenneth aduce que debería marcharse, Jean se estará preguntando qué le ha pasado, hay una cena familiar en casa de sus padres, ya va con retraso, habrá cogido a los chicos y se habrá ido sin él… Pero no hace el menor ademán por marcharse.
– Es muy independiente tu Jean -dice mi madre.
– Lo es -reconoce él. Remueve el té, pero no lo bebe aún. Deja la taza sobre la mesa y se sienta. Es flaco, más que cuando era un muchacho, y da la impresión de que llena una habitación como otros hombres no consiguen. Algo emana de él, una especie de fuerza vital peculiar, como energía desasosegada, pero más que eso.
Mi madre se da cuenta. Está sintonizada con él.
– ¿No hay ninguna posibilidad de que ella pueda encontrar trabajo en Kent? -pregunta.
– Oh, ya lo creo, pero tendría que trabajar en una tienda, o en un bar. No ganaría lo suficiente para compensar nuestros gastos.
– ¿No tiene… ningún talento, Ken?
Mi madre sabe la respuesta a esa pregunta, por supuesto, pero quiere que la diga él.
– ¿Quieres decir talento para el trabajo? -Da vueltas a la taza-. Lo que ha aprendido en el bar de Billingsgate.
Muy poco es la respuesta verdadera. Al igual que Ha servido mesas, llenado facturas, manejado la caja registradora, devuelto cambio.
– Sí, entiendo. Eso complica las cosas, ¿verdad?
– Imposibilita las cosas.
– Las pone… ¿difíciles, digamos?
– Difíciles. Complicadas. Imposibles. Chungas. Todo se reduce a lo mismo, ¿verdad? No hace falta que me lo recuerdes. Yo me lo he buscado.
No es la alusión que mi madre habría elegido, así que se apresura a continuar antes de que él pueda terminarla.
– Quizá haya otra alternativa, que no provoque tantos trastornos en tu vida familiar.
– Podría pedir una oportunidad en Kent. Podría ir y venir y demostrar que no representa ningún problema, pero lo del dinero… -Aparta la taza de té-. No. Ya soy mayor, Miriam. Jean ha renunciado a sus sueños infantiles y ya es hora de que yo haga lo mismo.
– ¿Te lo ha pedido?
– Dice que hemos de pensar en los chicos, lo que es mejor para ellos, no para nosotros. No puedo discutir eso. Podría dejar la imprenta, ir y venir de Kent durante años, y terminar con los bolsillos igual de vacíos que ahora. Ella pregunta si vale la pena correr el riesgo cuando no hay nada garantizado.
– ¿Y si algo estuviera garantizado? Tu trabajo aquí, por ejemplo.
Compone una expresión pensativa. Mira a mi madre con aquel aire sincero, los ojos clavados en su cara como si leyera su mente.
– No podría pedirte que me guardaras el puesto. Sería injusto para con los demás hombres. Aunque lo hicieras por mí, hay demasiadas dificultades que superar.
Mi madre se acerca a su escritorio. Vuelve con una libreta.
– Vamos a hacer la lista, ¿te parece? -dice.
Él protesta, pero sin mucho entusiasmo. Mientras pueda compartir sus sueños con alguien después de trabajar, es como si no hubiera renunciado a ellos. Dice que ha de telefonear a Jean, avisarla de que aún tardará. Y mientras localiza a su familia, mi madre pone manos a la obra, hace una lista y una contralista, y llega a la conclusión a la que sin duda debió llegar la primera vez que le vio enviar una bola fuera de los límites de Mile End Park. Oxford estaba fuera de su alcance, en efecto, pero otras vías se abrían al futuro.
Hablan. Dan vueltas algunas ideas. Ella sugiere. Él protesta. Discuten algunos puntos delicados. Por fin, abandonan la imprenta y van a un chino de Limehou-se, y mientras cenan continúan mareando los datos. Sin embargo, mi madre guarda un as en la manga que procura reservarse para el final: Celandine Cottage, en los Springburns. Y Kent.
Celandine Cottage ha sido de nuestra familia desde 1870, más o menos. Durante un tiempo, mi bisabuelo lo utilizó para alojar a su amante y a sus dos hijos. Pasó a mi abuelo, que se retiró allí. Pasó a mi padre, que lo alquiló a una sucesión de campesinos, hasta que se puso de moda pasar los fines de semana en el campo, íbamos de tanto en tanto cuando era adolescente. Nadie la ocupaba en aquel momento.
¿Y si Kenneth utilizaba Celandine Cottage como base de operaciones?, sugirió mi madre. Así podría quedarse en Kent. ¿Y si renovaba, ajardinaba, pintaba y enyesaba todo cuanto fuera necesario, a cambio del alojamiento? ¿Y si trabajara en la imprenta cuando pudiera y reuniera propuestas para trabajos de imprenta en sus ratos libres? Mi madre le pagaría esa dedicación, lo cual solucionaría en parte sus problemas económicos. ¿Y si Jean y los niños se quedaban en la Isla de los Perros, donde Jean conservaría su trabajo, donde los niños no se alejarían de su familia ni de sus amigos, y Kenneth se los llevaba al campo los fines de semana? Eso minimizaría el cambio en sus vidas, mantendría unida a la familia y daría a los niños la oportunidad de triscar al aire libre. De esa forma, si Ken no conseguía abrirse paso en el mundo del criquet profesional, al menos lo habría intentado.
Mi madre era Mefisto. Fue su momento supremo. Y tenía buena intención. Lo creo firmemente. La mayoría de la gente, en el fondo, siempre tiene buenas intenciones, me parece…
– Livie, ven a echar un vistazo -grita Chris.
Echo la silla hacia atrás y estiro la cabeza para ver el cuarto de trabajo por la puerta de la cocina. Ha terminado la jaula. Félix la está explorando. Da un salto vacilante y olfatea. Otro saltito.
– Necesita un jardín para estar a sus anchas -comento.
– Desde luego, pero como no tenemos jardín, esto le servirá hasta que cambie de alojamiento.
Chris mira a Félix cuando entra, se acerca a la botella de agua y bebe. La botella tintinea contra la jaula como los vagones de un tren contra la vía.
– ¿Cómo saben hacer eso? -pregunto.
– ¿El qué? ¿Beber de la botella? -Devuelve los tornillos a sus estuches correspondientes, por tamaño. Guarda el martillo y tira el serrín acumulado sobre la mesa en un cubo-. Un proceso de observación y exploración, diría yo. Explora el nuevo alojamiento, tropieza con la botella de agua, la examina con el hocico, pero como ya ha estado antes en una jaula, puede que sepa lo que va a encontrar.
Contemplamos al conejo, yo desde mi silla de la cocina, Chris desde detrás de la mesa de trabajo. Al menos, Chris contempla al conejo. Yo contemplo a Chris.
– Ha habido mucha tranquilidad últimamente, ¿verdad? -digo-. Hace días que el teléfono no suena.
Asiente. Ambos hacemos caso omiso de la llamada que ha recibido hace tan solo una hora, porque los dos sabemos de qué estoy hablando. Ni llamadas sociales ni llamadas de negocios. Llamadas del MLA. Pasa la mano sobre la jaula de Félix, encuentra un punto áspero, le aplica papel de lija.
– ¿No hay nada en preparación, pues? -pregunto.
– Solo Gales.
– ¿Qué es?
– Criaderos de pachones. Si nuestra unidad se apodera de ellos, me ausentaré unos días.
– ¿Quién ha de tomar la decisión? Si hay que tomarla, quiero decir.
– Yo.
– Pues tómala.
Me mira. Envuelve el papel de lija alrededor del dedo. Lo tensa, lo suelta, examina el tubo que ha creado y lo desliza sobre su palma atrás y adelante.
– Lo soportaré -digo-. Estaré bien. Estaré perfecta. Dile a Max que se deje caer por aquí. Paseará a los perros. Después, jugaremos a las cartas.
– Ya veremos.
– ¿Cuándo has de decidirlo?
Devuelve el papel de lija a su sitio.
– Hay tiempo.
– Pero los pachones… Chris, ¿los criaderos están preparados para enviarlos?
– Siempre están preparados para eso.
– Entonces, has de…
– Ya veremos, Livie. Si yo no lo hago, alguien me sustituirá. No té preocupes. Los perros no irán al laboratorio.
– Pero tú eres el mejor. Sobre todo con los perros. Los propietarios de los criaderos, si los perros son lo bastante mayores para ser enviados, esperarán problemas. Se necesita a alguien bueno. Al mejor.
Apaga el fluorescente que ilumina la mesa de trabajo. Félix da vueltas en su jaula. Chris entra en la cocina.
– Escucha, no hace falta que cuides de mí -digo-. Lo detesto. Me siento como si fuera un fenómeno de feria.
Se sienta y coge mi mano. Le da vueltas en la suya. Examina mi palma. Cierra los dedos. Me mira cuando los abro. Ambos sabemos que me concentro en realizar los movimientos con suavidad.
Cuando mis dedos están extendidos, cubre mi mano por completo con la suya.
– Hay dos nuevos miembros en la unidad, Livie -dice-. No estoy seguro de que estén preparados para algo como lo de Gales. No pondré en peligro a los perros por mimar a mi ego. -Su mano aprieta la mía-. Es por eso. No tiene nada que ver contigo, o con esto. ¿Entendido?
– ¿Miembros nuevos? No me lo habías dicho.
Antes, me lo decía. Comentábamos la jugada.
– Debí olvidarme. Hace cuatro semanas que están conmigo.
– ¿Quiénes?
– Un tío llamado Paul y su hermana, Amanda.
Sostiene mi mirada con tal firmeza que lo adivino. Es ella. Amanda. Parece que su nombre cuelga entre nosotros como vapor.
Quiero decir «Amanda. Un nombre muy bonito». Quiero seguir con algo así como «Es ella, ¿verdad? Cuéntame. ¿Cómo te enamoraste? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que te acostaras con ella?».
Quiero que diga «Livie» y parezca incómodo, para que yo pueda continuar con «¿No estás rompiendo algunas de tus propias reglas?», como si la certeza no me molestara menos. Quiero decir: «¿No prohibe la organización las relaciones sentimentales? ¿No es lo que siempre me has dicho? Y como los miembros de una unidad, por no mencionar los miembros de todo el jodido grupo, solo saben el nombre de pila de los demás miembros, ¿no obstaculiza eso vuestra relación, o es que habéis intercambiado algo más que fluidos corporales? ¿Sabe ella quién eres? ¿Habéis hecho planes?».
Si digo todo eso, a toda prisa, no me los tendré que imaginar juntos. No me tendré que preguntar dónde o cómo lo hacen. No tendré que pensar en ello si me obligo a hacer las preguntas y ponerle a la defensiva.
Pero no puedo. En otro tiempo lo habría hecho, pero al parecer he perdido aquella parte agresiva de mí.
Me está mirando. Sabe que yo sé. Bastará conque diga una sola palabra para que estalle la discusión que, sin duda, ha prometido a Amanda que sostendremos. «Le hablaré de nosotros», debe susurrar cuando han terminado y sus cuerpos están cubiertos de sudor. «Se lo diré. Lo juro.» Besa su cuello, su mejilla, su boca. La pierna de la chica se enrosca alrededor de la suya. «Amanda», dice, o «Mandy», contra su boca, en lugar de un beso. Se duermen.
No. No pensaré en ellos de esa manera. No pensaré en ellos de ninguna manera. Chris tiene derecho a vivir su vida, como yo tengo derecho a vivir la mía. Y yo también violé numerosas normas de la organización cuando era un miembro activo.
Una vez demostré a Chris que estaba en buena forma física (saltar, trepar, arrastrarme, reptar y todo cuanto me ordenó), empecé a asistir a los encuentros abiertos del brazo educativo del MLA. Tenían lugar en iglesias, escuelas y centros comunitarios, donde antiviviseccionistas de media docena de organizaciones abrumaban con información a los ciudadanos. Por su mediación, llegué a conocer los secretos de la investigación con animales: qué hacía Boots en Thurgarton, cómo son las granjas fábrica, cuántos perros de Laundry Farm eran animales domésticos robados, el comportamiento neurótico de visones enjaulados en Halifax, el número de proveedores biológicos que crían animales para laboratorios. Me familiaricé con los argumentos éticos de las dos partes en conflicto. Leí lo que me pasaron. Escuché lo que dijeron.
Desde el primer momento quise formar parte de una unidad de asalto. Me gustaría afirmar que solo ver a Beans la mañana que llegó a la barcaza bastó para que me adhiriera a la causa, pero la verdad es que no quise formar parte de una unidad de asalto porque creyera apasionadamente en la salvación de los animales, sino por Chris. Por lo que deseaba de él. Por lo que quería demostrarle. Oh, no lo admití, por supuesto. Me dije que quería pertenecer a la unidad porque las actividades relacionadas con la liberación de los animales parecían estar henchidas de tensión, del terror de ser capturada con las manos en la masa y, sobre todo, del júbilo resultante de llevar a cabo un asalto con éxito. Hacía meses que me mantenía alejada de las calles. Me sentía inquieta, necesitada de una dosis decente de la excitación que provoca lo desconocido, el peligro y escapar del peligro por un pelo. Participar en un asalto se me antojaba justo lo necesario.
Las unidades de asalto estaban constituidas por especialistas y comandos. Los especialistas preparaban el camino (se infiltraban en el objetivo varias semanas antes, robaban documentos, fotografiaban a los sujetos, dibujaban planos del entorno, descubrían sistemas de alarma y, en última instancia, los desactivaban para los comandos). Los comandos realizaban el asalto por la noche, dirigidos por un capitán cuya palabra era ley.
Chris nunca cometía un error. Se reunía con sus especialistas, se reunía con el núcleo dirigente del MLA, se reunía con los comandos. Los grupos nunca se veían entre sí. Él era el enlace entre todos.
Mi primer asalto con la unidad tuvo lugar casi un año después de que Chris y yo nos conociéramos. Yo había querido adelantarlo, pero él no permitió que abreviara el proceso por el que pasaba todo el mundo. Por lo tanto, ascendí poco a poco en la organización, obsesionada por derribar lo que consideraba las defensas levantadas por Chris contra mí. Se dará cuenta de lo innoble que era, sin duda.
Mi primer asalto fue realizado contra unos experimentos sobre lesiones en la espina dorsal que tenían lugar en una universidad de ladrillo rojo, a dos horas de Londres, donde Chris había infiltrado a un especialista siete semanas antes. Llegamos en cuatro coches y una furgoneta, y mientras los vigilantes eliminaban las luces de seguridad, los demás nos agachamos detrás de un seto de tejo y escuchamos las últimas instrucciones de Chris.
Nuestro objetivo principal era liberar a los animales, nos dijo. Nuestro objetivo secundario era la investigación. Liberar a los primeros. Destruir la segunda. Pero sólo debíamos pasar al segundo objetivo si se alcanzaba plenamente el primero. Liberar a todos los animales. Más tarde, se decidiría cuántos podían conservarse.
– ¿Conservarse? -susurré-. Chris, ¿no hemos venido para salvarlos a todos? No vamos a devolver algunos, ¿verdad?
No me hizo caso y se bajó el pasamontañas.
– Ahora -dijo, en cuanto se apagaron las luces de seguridad, y envió a la primera oleada de la unidad: los libertadores.
Aún los veo, siluetas negras de pies a cabeza que evolucionaban en la oscuridad como bailarines. Cruzaron el patio y aprovecharon las sombras de los árboles para protegerse. Les perdimos de vista cuando doblaron una esquina del edificio. Chris dirigió el haz de una linterna hacia su reloj, mientras una chica llamada Ka-ren protegía la luz con las manos.
Transcurrieron dos minutos. Yo miraba el edificio. Una aguja de luz parpadeó en una ventana de la planta baja.
– Ya están dentro -dije.
– Ahora -dijo Chris.
Yo estaba en la segunda oleada de la unidad: los transportistas. Equipados con contenedores, atravesamos el patio a toda prisa, pegados al suelo. Cuando llegamos al edificio, dos de las ventanas ya estaban abiertas. Unas manos nos ayudaron a entrar. Era un despacho, abarrotado de formas de libros, carpetas, un ordenador y una impresora, gráficos en las paredes, planos. Salimos a un pasillo. Una luz parpadeó una vez a nuestra izquierda. Los libertadores ya habían llegado al laboratorio.
Sólo se oía el sonido de nuestra respiración, el chasquido de las jaulas al abrirse, los débiles maullidos de los gatitos. Las linternas se encendían unos breves segundos y volvían a apagarse, lo justo para comprobar que había un animal en la jaula. Los libertadores sacaron a los gatos. Los transportistas corrieron hacia la ventana abierta con los contenedores de cartón. Y los receptores, la oleada final de la unidad, corrieron en silencio con los contenedores hacia los coches y la furgoneta. Toda la operación se había diseñado para durar menos de diez minutos.
Chris entró el último. Iba cargado con la pintura, la arena y la miel. Mientras los transportistas se fundían con la noche y se reunían con los receptores en los coches, los libertadores y él destruían la investigación. Se permitieron dos minutos entre los papeles, los gráficos, los ordenadores y los archivos. Cuando el tiempo terminó, salieron por la ventana y cruzaron a toda velocidad el patio. La ventana se cerró detrás de ellos, tal como estaba antes. Mientras esperábamos al borde del patio, protegidos de nuevo detrás del seto, los vigilantes se materializaron en una esquina del edificio. Se zambulleron en las sombras más profundas de los árboles. Pasaron de sombra a sombra, hasta reunirse con nosotros.
– Un cuarto de hora -dijo Chris-. Demasiado lentos.
Movió la cabeza y le seguimos entre los edificios, de vuelta a los coches. Los receptores ya habían guardado los animales en la furgoneta de Chris y seguido su camino.
– El martes por la noche -dijo Chris en voz baja-. Maniobras prácticas.
Subió a la camioneta. Se quitó el pasamontañas. Yo le seguí. Esperamos hasta que los coches restantes partieron en direcciones diferentes. Chris puso en marcha el motor. Nos dirigimos hacia el sudoeste.
– Genial, genial, genial -dije. Me incliné hacia delante. Tiré de Chris hacia mí. Le besé. Se enderezó y clavó los ojos en la carretera-. Ha sido genial. Ha sido cojonudo. ¡Dios! ¿Nos has visto? ¿Nos has visto? Éramos invisibles. -Reí y aplaudí-. ¿Cuándo lo volveremos a hacer? Contesta, Chris. ¿Cuándo lo volveremos a hacer?
No contestó. Pisó con más fuerza el acelerador. La camioneta salió disparada hacia adelante. A nuestras espaldas, los contenedores de cartón retrocedieron unos centímetros. Varios gatitos maullaron.
– ¿Qué vamos a hacer con ellos? Chris, contesta. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No nos los podemos quedar todos. Chris, no pensarás quedártelos todos, ¿verdad?
Me miró. Desvió la vista hacia la carretera. Las luces del tablero de instrumentos tiñeron de amarillo su cara. Los faros alumbraron la señal de la M 20. Guió la camioneta hacia la izquierda, en dirección a la autopista.
– ¿Ya tienen hogares previstos? ¿Los vamos a entregar por la mañana, como la leche? Quedémonos uno. Será como un recuerdo. Le llamaré Asalto.
Chris dio un respingo. Daba la impresión de que los ojos le escocían.
– ¿Te has hecho daño? -pregunté-. ¿Te has cortado? ¿Te has hecho daño en las manos? ¿Quieres que conduzca yo? Yo conduciré. Frena, Chris. Déjame conducir.
Pisó con más fuerza el acelerador. Vi que la aguja del velocímetro escoraba hacia la derecha. Los gatitos chillaron.
Me revolví en el asiento y acerqué uno de los contenedores.
– Bien, vamos a ver lo que tenemos aquí.
– Livie -dijo Chris.
– ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Te alegras de haber escapado de ese lugar feo y horrible?
– Livie -dijo Chris.
Pero yo ya había abierto la tapa y sostenía una bolita de pelo en la mano. Vi que era un gatito atigrado, de color pardogrisáceo y blanco, de orejas y ojos grandes.
– Oh, qué dulzura -dije, y dejé al animal sobre mi regazo. Maulló. Sus diminutas garras se clavaron en mis mallas. Empezó a reptar hacia mis rodillas.
– Ponlo en su sitio -dijo Chris, justo cuando reparé en las patas traseras del gato. Colgaban, inútiles y deformes, detrás de él. Su cola era una masa flaccida. Una incisión larga y delgada corría a lo largo de su espina dorsal, sujetada mediante grapas metálicas incrustadas de sangre. Hacia el lomo, la incisión rezumaba pus, que manchaba el pelaje.
Noté que me encogía.
– ¡Mierda! -dije.
– Ponlo en el contenedor -ordenó Chris.
– Yo… ¿Qué…? ¿Qué le han hecho?
– Le han roto la espina dorsal. Ponlo en su sitio.
No pude. No me atrevía a tocarlo. Apreté la cabeza contra el respaldo del asiento.
– Quítamelo de encima -dije-. Por favor, Chris.
– ¿Qué te pensabas? ¿Qué coño te pensabas?
Cerré los ojos. Sentí las diminutas garras clavadas en mi piel. Vi al gatito entre mis pestañas. Me quemaban. Me ardía la cara. El gatito maulló. Noté que rozaba mi mano con su cabecita.
– Voy a vomitar -dije.
Chris se desvió hacia el arcén. Salió, cerró la puerta de golpe y se acercó a mi lado. Abrió mi puerta con violencia. Le oí maldecir.
Me quitó el gatito y me sacó de la camioneta.
– ¿Qué te pensabas que era? ¿Un juego? ¿Qué te pensabas que era, por el amor de Dios?
Su voz era tensa y ronca. Fue lo que me impulsó a abrir los ojos, más que sus palabras. Parecía que le hubieran dado una patada en el estómago, tal como me sentía yo. Acunó al gatito contra su pecho.
– Ven aquí -dijo. Caminó hacia la parte posterior de la camioneta-. He dicho que vengas aquí.
– No me hagas…
– Maldita sea. Ven aquí, Livie. Ya.
Abrió la puerta de atrás. Empezó a romper las tapas de los contenedores.
– Mira -dijo-. Livie. Ven aquí. He dicho que mires.
– No es necesario.
– Tenemos espinas dorsales rotas.
– No.
– Tenemos cráneos abiertos.
– No.
– Tenemos enchufes montados en los cráneos y…
– ¡Chris!
– … y electrodos suturados en los músculos.
– Por favor.
– No. Mira. Mira.
Y entonces, su voz se quebró. Apoyó la frente contra la camioneta. Y empezó a llorar.
Le miré. No podía moverme. Sus sollozos y los gritos de los animales se fundieron. Solo deseaba encontrarme a cientos de kilómetros de aquel arcén estrecho y oscuro, donde soplaba una brisa fría procedente de un canal lejano. Sus hombros se agitaron. Di un paso hacia él. Supe en aquel instante que no lograría redimirme si no miraba. Los cuerpos semiafeitados y destrozados, los miembros marchitos, los tumores y las suturas, los coágulos de sangre seca.
Sentí calor, y después frío. Pensé en mis palabras. Pensé en todo lo que ignoraba. Me di la vuelta.
– Ven, Chris -dije-. Dámelo. -Aflojé los dedos de Chris, cogí al gatito y lo acuné en mis manos. Lo devolví al contenedor. Cerré las tapas de los demás. Cerré la puerta de la camioneta y cogí el brazo de Chris-. Ven.
Le conduje hacia el asiento del acompañante.
– ¿Dónde nos espera Max? -pregunté cuando estuvimos dentro, porque ahora ya sabía lo que había ocultado durante toda la planificación del asalto-. Chris, ¿dónde hemos de encontrarnos con Max?
Bajamos uno a uno aquellos gatitos. Max administró las inyecciones. Chris y yo los sostuvimos. Los apretamos contra nuestro pecho, para que su última sensación fuera la de un corazón humano que latía al unísono con ellos.
Cuando terminamos, Max me apretó el hombro.
– No ha sido la iniciación que esperabas, ¿verdad?
Negué con la cabeza, aturdida. Dejé el último cadáver en la caja que Max había preparado a tal fin.
– Buen trabajo, muchacha -dijo Max.
Chris se volvió y salió al amanecer. Era justo antes del alba, cuando el cielo se debate entre la oscuridad y la luz, y ambas existen al mismo tiempo. Hacia el oeste, el cielo exhibía un color plomizo. Hacia el este, estaba cubierto de nubes festoneadas de rosa.
Chris estaba al lado de la camioneta, con el puño sobre el techo. Contemplaba la aurora.
– ¿Por qué hace la gente esas cosas? -pregunté.
Meneó la cabeza. Entró en la camioneta. De vuelta a Little Venice, le cogí la mano. Quería consolarle. Quería aliviar su dolor.
Cuando volvimos a la barcaza, Toast y Bean salieron a nuestro encuentro. Lloriquearon y se frotaron contra nuestras piernas.
– Quieren ir a dar un paseo -dije-. ¿Me los llevo?
Chris asintió. Tiró su mochila sobre una silla y se dirigió a su habitación. Oí que cerraba la puerta.
Saqué a los perros y paseamos por la orilla del canal. Persiguieron una pelota, pelearon entre sí y gruñeron, corrieron para depositar la pelota a mis pies, y volvieron a correr en su persecución con un alegre ladrido. Cuando ya se cansaron y la mañana empezó a llenarse de colegiales y trabajadores que se encaminaban a sus respectivas ocupaciones, volvimos a la barcaea. Estaba a oscuras, de modo que abrí las persianas del cuarto de trabajo. Di comida y agua a los perros. Recorrí con sigilo el pasillo y me detuve ante la puerta de Chris. Llamé. No contestó. Giré el pomo y entré.
Estaba tendido en la cama. Se había quitado la chaqueta y los zapatos, pero llevaba el resto de la ropa: tejanos negros, jersey negro, calcetines negros, con un agujero en el talón de cada uno. No dormía. Contemplaba sin parpadear una fotografía que se erguía entre los libros de su estantería. Ya la había visto antes. Chris y su hermano, a los cinco y ocho años de edad respectivamente. Estaban arrodillados en estiércol y sonreían muy contentos, abrazando el cuello de un asno. Chris iba disfrazado de sir Galahad. Su hermano iba vestido de Robin Hood.
Hundí la rodilla en el costado de su cama. Apoyé la mano sobre su pierna.
– Es extraño -dijo.
– ¿El qué?
– Esto. Yo también iba a ser abogado. Como Jeffrey. ¿Te lo he dicho?
– Solo que él sí es abogado.
– Jeff tiene úlcera. Yo no quería tenerla. Quiero cambiar las cosas, le dije, y así no voy a conseguirlo. Los cambios se logran trabajando dentro del sistema, me dijo. Pensé que se equivocaba, pero era yo el que erraba.
– No.
– No lo sé. No lo creo.
Me senté en el borde de la cama.
– No te equivocaste -dije-. Fíjate en cómo me has cambiado.
– La gente se cambia a sí misma.
– No siempre. Ahora no.
Me tendí a su lado, con la cabeza sobre su almohada, mi cara cerca de la suya. Bajó los párpados. Los toqué con mis dedos. Acaricié sus pestañas. Acaricié las marcas de viruela que cubrían sus pómulos.
– Chris -susurré.
Aparte de cerrar los ojos, no se había movido.
– ¿Hum?
– Nada.
¿Ha deseado tanto a alguien que ha llegado a dolerle la entrepierna? A mí me pasó. Mi corazón latía como siempre. Mi respiración no se alteró. Pero me dolía. La necesidad que sentía de él era como un aro al rojo vivo que ciñera mi cuerpo.
Sabía qué debía hacer, dónde poner las manos, cómo moverme, cuándo desabrochar sus ropas y quitarme las mías. Sabía cómo excitarle. Sabía exactamente qué le gustaría. Sabía la forma de ayudarle a olvidar.
OLIVIA
El dolor trepó por mi cuerpo como una lanza al rojo vivo. Y yo tenía el poder de calmar el dolor. Solo necesitaba volver al pasado. Ser un joven cisne que flotaba en el Serpentine, una nube en el cielo, un gamo en el bosque, un poni salvaje en las tierras de Dartmoor. Ser cualquier cosa que me permitiera funcionar sin sentir. Llevar a cabo uno cualquiera de los cientos de movimientos que una vez había hecho por dinero, y el dolor se disolvería con la rendición de Chris.
No hice nada. Yací en su cama y le vi dormir. Cuando el dolor llegó a mi garganta, había admitido lo peor sobre el amor.
Al principio, le odié. Odié lo que había conseguido. Odié a la mujer en que había logrado transformarme, tal como él había dicho.
Juré que erradicaría aquel sentimiento, y me dediqué a ligar con todos los tíos que podía encontrar. Me los tiraba en coches, de rodillas, en estaciones de metro, en parques, en lavabos de pubs y en la barcaza. Les hacía aullar como perros. Les hacía sudar y llorar. Les hacía suplicar. Les veía arrastrarse. Les oía jadear y chillar. Chris no reaccionaba. Nunca decía una palabra, hasta que empecé a trabajarme a los tíos de nuestra unidad de asalto.
Era muy fácil llevárselos al huerto. Tíos sensibles, que experimentaban la exaltación de un asalto fructífero tanto como yo. Recibían la insinuación de una celebración posterior como los inocentones que eran. Al principio, decían: «Pero no debemos…» y «La verdad, tengo entendido que, fuera de la estructura de las actividades regulares de la organización, no se nos permite…» y «Caray, Livie, no podemos. Dimos nuestra palabra». A lo cual yo respondía: «Bah. ¿Quién va a enterarse? Yo no se lo voy a decir a nadie. ¿Y tú?». Y ellos contestaban, mientras sus mejillas, que parecían piel de melocotón, enrojecían: «Pues claro que no lo diré. No soy de esos». A lo cual yo contestaba, con aire inocente: «¿Cuáles? Solo estoy hablando de tomar una copa juntos». Y entonces, tartamudeaban: «Por supuesto. No pretendía… Ni siquiera se me había ocurrido pensar…».
A esos tíos me los llevaba a la barcaza. Decían: «Livie, no podemos. Ahí no, al menos. Si Chris nos descubre, estamos acabados». Yo decía: «Deja que yo me preocupe de Christopher», y cerraba la puerta a nuestras espaldas. «¿O es que no quieres hacerlo?», preguntaba. Cerraba mis dedos alrededor de la hebilla de su cinturón y tiraba hacia delante. Levantaba mi boca hacia la suya. «¿O es que no quieres hacerlo?», preguntaba, e introducía los dedos bajo sus tejanos. «¿Y bien?», decía contra su boca, mientras rodeaba su cintura con un brazo. «¿Quieres o no quieres? Será mejor que te decidas.»
En aquel momento, su mente estaba concentrada en un único pensamiento, que ni siquiera era tal. Caíamos sobre la cama y nos quitábamos la ropa a toda prisa. Los prefería gritones, porque en esos casos se hace mucho ruido, y así quería que fuera.
Me estaba cepillando a dos una mañana, después de un asalto, cuando Chris intervino. Entró en mi habitación, muy pálido. Cogió a uno de los tíos por el pelo y al otro por el brazo.
– Estáis acabados. Se terminó.
Les empujó por el pasillo hacia la cocina.
– ¡Eh! -protestó uno-. ¿No eres un poco hipócrita, Faraday?
El otro lanzó un alarido.
– Fuera. Coge tu ropa. Largo -dijo Chris.
Cuando la puerta de la barcaza se cerró con estrépito y los tíos corrieron a casa, Chris regresó.
Me estiré en la cama y encendí un cigarrillo, la indiferencia personificada.
– Aguafiestas -dije con un mohín. Estaba desnuda, y no hice el menor esfuerzo por coger una manta o la bata.
Hundió los dedos en mis palmas. Daba la impresión de que no respiraba.
– Vístete. Ya.
– ¿Por qué? ¿Me vas a echar también?
– No tengo la intención de ponértelo tan fácil.
Suspiré.
– ¿Por qué estás tan enfadado? Solo nos estábamos divirtiendo.
– No. Te estabas metiendo conmigo.
Puse los ojos en blanco y di una calada al cigarrillo.
– Si destruyes toda la unidad, ¿te quedarás satisfecha? ¿Será reparación suficiente por mi parte?
– ¿Reparación de qué?
– De no querer follarte. Porque no quiero. No lo he deseado nunca, y no me propongo empezar ahora, aunque te tires a todos los mentecatos de Londres. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no podemos ser tal como somos? Y vístete, por el amor de Dios.
– Si no me deseas, nunca lo has hecho y no te propones empezar ahora, ¿qué más da si estoy vestida o no? ¿Te estás poniendo caliente?
Se acercó al armario de la ropa y sacó mi bata. Me la tiró.
– Sí que me estoy poniendo caliente, pero no como tú quieres.
– Yo no soy la que quiere -señalé-. Soy la que toma.
– ¿Y qué haces con todos esos tíos? ¿Tomar lo que deseas? No me hagas reír.
– Veo a uno que me gusta. Me lo tiro. Eso es todo. ¿Cuál es el problema? ¿Te molesta?
– ¿Te molesta a ti?
– ¿Qué?
– ¿Mentir? ¿Racionalizar? ¿Interpretar un papel? Por favor, Livie. Empieza a afrontar quién eres. Empieza a aceptar la verdad. -Salió de mi cuarto-. Beans, Toast, vamonos -gritó.
Me quedé donde estaba y le odié.
Empieza a afrontar quién eres. Empieza a aceptar la verdad. Aún le oigo decir eso. Me pregunto cómo afronta quién es él y cómo acepta las verdades cada vez que se encuentra con Amanda.
Está violando las normas de la organización, como yo hice. ¿Qué tipo de racionalización habrá inventado para excusarse? Albergo pocas dudas de que tiene una racionalización preparada para su relación. Puede que la llame «futura esposa» o «la prueba de la lealtad» o «es más fuerte que nosotros» o «necesita mi protección» o «fui seducido» o «por fin he conocido a la mujer por la que vale la pena correr riesgos», pero ha desarrollado alguna ingeniosa justificación que se apresurará a esgrimir en su favor cuando el núcleo de gobierno del MLA le pida cuentas.
Supongo que debo parecer muy cínica, nada compasiva acerca de su situación, amargada, vengativa, aferrada a la esperanza de que le pillarán con los pantalones bajados, pero no me siento cínica, y no soy consciente de esa piedra de indignación al rojo vivo que chisporrotea entre mis pechos cuando pienso en Chris y ella. No me siento impulsada a lanzar acusaciones. Solo considero prudente asumir que casi todo el mundo racionaliza en uno u otro momento. Porque ¿qué mejor manera de evitar ser responsable que racionalizar? Y nadie quiere ser responsable cuando las cosas se ponen feas.
Es con la mejor intención, fue la racionalización de mi madre. Sólo un idiota habría rechazado lo que ofreció a Kenneth Fleming: Celandine Cottage en Kent, un empleo en la imprenta a tiempo parcial durante los meses en que jugaran los equipos regionales, empleo de jornada entera en invierno. Había anticipado todas las posibles objeciones que Jean opondría al plan, y presentó su oferta a Ken de tal manera que todas las objeciones estaban previstas. Todos los implicados salían ganando. Jean solo debía acceder a que Kenneth se mudara a Kent y a un matrimonio a tiempo parcial.
– Piensa en las posibilidades -debió decir mi madre a Kenneth, con la esperanza de que transmitiera el mensaje a Jean-. Piensa en jugar por Inglaterra a la larga. Piensa en todo cuanto eso podría significar para ti.
– Enfrentarme a los mejores jugadores del mundo -musitó Kenneth, con la silla echada hacia atrás y los ojos soñadores, cuando imaginó en su mente a un bateador y un lanzador enfrentados en el campo de juego del Lord's.
– Así como viajes, fama, contratos. Dinero.
– Eso es el cuento de la lechera.
– Solo si no crees en ti como yo creo.
– No creas en mí, Miriam. Ya te decepcioné una vez. -No hablemos del pasado.
– Podría volver a decepcionarte.
Ella apoyó los dedos un momento sobre su muñeca.
– Mucho más seria es la posibilidad de que te decepciones a ti mismo. Y a Jean. Y a los niños.
Se puede imaginar el resto. La fase dos concluyó tal como se había programado. Kenneth Fleming fue a Kent.
No necesito contar la historia del éxito de Kenneth. Los periódicos han estado repitiendo la historia desde el día de su muerte. Nada más morir Kenneth, Hal Rashadam declaró en una entrevista que nunca había visto a un hombre «más destinado por la misericordia y la sabiduría de Dios a practicar este deporte». Kenneth poseía un cuerpo de atleta y un talento natural. Solo esperaba a que alguien supiera compaginar los dos.
Efectuar esta unión de cuerpo y talento requería tiempo y esfuerzo. No era bastante entrenar y jugar en el equipo de Kent. Para que Kenneth alcanzara su máximo potencial, necesitaría un programa que combinara dieta, musculación, ejercicio y entrenamiento. Necesitaría observar a los mejores jugadores del mundo cuando y donde fuera posible. Solo triunfaría si sabía a quiénes se iba a enfrentar y les superaba… en estado físico, en habilidad, en técnica. Tenía que derrotar a las dos desventajas de la edad y la inexperiencia. Eso exigiría tiempo.
Los periodistas de la prensa sensacionalista han apuntado que el fracaso del matrimonio de Kenneth y Jean Cooper siguió una pauta antiquísima. Horas y días dedicados a la consecución de un sueño significaban horas y días alejado de Jean y los niños. El plan de actuar como padre los fines de semana fracasó en cuanto Kenneth y Jean descubrieron cuánto tiempo iba a ser necesario para que alcanzara el estado de forma ideal, puliera sus aptitudes de bateador y estudiara a los posibles rivales del equipo inglés. Muy a menudo, Jean y los niños se desplazaban a Kent los fines de semana, solo para descubrir que su marido y padre estaría el sábado en Hampshire y el domingo en Somerset, y cuando no estaba jugando, practicando o mirando, estaba entrenándose. Cuando no se entrenaba, cumplía sus obligaciones para con Artes Gráficas Whitelaw. Por lo tanto, la tradicional explicación del abismo que empezaba a abrirse en el matrimonio Fleming gira alrededor de la esposa, abandonada pero aún exigente, y el marido ausente. Pero había algo más.
Imagínelo, si tiene ganas. Aquel período en Kent representaba la primera vez en su vida que Kenneth Fleming estaba solo. Había pasado de casa de sus padres a un breve año en la escuela, y de la escuela al matrimonio, y ahora experimentaba la libertad. No era una libertad carente de obligaciones, pero por primera vez las obligaciones estaban relacionadas con la consecución de un sueño, no con la necesidad de ganar dinero. Ni siquiera necesitaba sentirse culpable por luchar para convertir en realidad el sueño, pues su consecución significaría un futuro mejor para su familia. Podía dedicarse en cuerpo y alma a la meta del criquet profesional, y si verse liberado de su esposa e hijos le encantaba, era un producto secundario, gozoso e inesperado, de un plan más amplio.
Imagino que se sintió un poco raro cuando se trasladó a Celandine Cottage, sobre todo la primera noche. Desempaquetó sus cosas y se preparó la cena. Mientras comía, sintió la soledad arracimarse a su alrededor, tan extraña a todo lo que conocía. Telefoneó a Jean, pero los niños y ella habían salido a cenar, una treta para apartar sus pensamientos de la casita ahora vacía de Kenny y papá. Telefoneó a Hal Rashadam para repasar su programa, pero Rashadam había ido a cenar con su hija y su yerno. Por fin, cuando la necesidad de un contacto humano le estaba crispando los nervios, telefoneó a mi madre.
– Ya estoy aquí -dijo, y trató de no mirar las ventanas, tras las cuales se agolpaba la noche, negra e infinita.
– Me alegro mucho, querido. ¿Tienes todo lo que necesitas?
– Supongo. Sí. Supongo.
– ¿Qué pasa, Ken? ¿Algún problema en la casa? ¿Falta algo? ¿Te costó encontrarla?
– Ningún problema. Es que… Nada. Solo que… Estoy diciendo tonterías. Parece que me haya vuelto chiflado, ¿verdad?
– ¿Qué te pasa? Dímelo.
– No esperaba sentirme… incómodo.
– ¿A disgusto?
– Me extraña no oír la pelota de Stan golpear contra la pared de la sala de estar. Me extraña no oír a Jean gritar que pare. Resulta extraño que no estén conmigo.
– Es natural que les eches de menos. No seas duro contigo mismo.
– Supongo que les echo de menos.
– Pues claro que sí. Son una parte muy importante de tu vida.
– Es que acabo de telefonearles y… Joder. No debería llorar en tu hombro así. Has sido buena conmigo. Con todos nosotros. Me has dado esta oportunidad. Podría cambiar nuestras vidas.
Cambiar sus vidas formaba parte del plan. Aquella noche, mi madre le aconsejó por teléfono que se tomara las cosas con calma, que se acostumbrara a la casa y al campo, que disfrutara de la oportunidad que se había cruzado en su camino.
– Me mantendré en estrecho contacto con Jean -dijo mi madre-. Iré a tu casa mañana, después de trabajar, y veré cómo les va a ella y a los niños. Sé que eso no te ayudará a añorarlos menos, pero al menos te tranquilizará un poco, ¿verdad?
– Eres demasiado buena.
– Me alegra ayudaros en todo lo que pueda.
Después, le aconsejó que tomara una taza de café o una copa de coñac en el jardín y que mirara las estrellas, que creaban fuegos artificiales en el cielo, como no podían verse en Londres. Duerme bien, le aconsejó. Ponte a trabajar por la mañana. Hay muchas cosas que hacer, no solo en el criquet, sino en la casa.
Siguió sus consejos, como siempre. Se llevó el coñac fuera, no solo lá copa, sino también la botella. Se sentó sobre el césped sin podar, en la parte que desciende hacia el sendero. Se sirvió una copa y contempló las estrellas. Escuchó los ruidos nocturnos del campo.
Un caballo que relinchaba en la dehesa contigua, los grillos que cantaban, un búho que ululó cuando comenzó la caza nocturna, la campana de una iglesia en alguno de los Springburns, el silbato y matraqueo de un tren en la lejanía. No es nada silencioso, debió pensar con sorpresa.
Se apoyó sobre los codos y bebió. Se zampó la primera copa enseguida y se sirvió otra. Su estado de ánimo mejoró. Se tendió sobre el césped, apoyó la cabeza sobre un brazo y comprendió que su vida le pertenecía.
En realidad, no creo que sucediera con tanta rapidez, la primera noche. Supongo que el proceso debió ser más seductor, que los deberes de entrenarse, practicar y espiar a otros equipos se combinaron con una incipiente sensación de libertad. Lo que al principio le resultaba extraño se transformó en algo grato. Ni hijos alborotadores, ni esposa cuya conversación se le antojaba aburrida y reiterativa en ocasiones, ni madrugar para ir a trabajar, ni discusiones de vecinos escuchadas a través de las delgadas paredes, ni cenas obligadas con parientes. Descubrió que le gustaba la independencia. Como le gustaba, quiso más. Como quiso más, emprendió un camino que le llevaría a colisionar con el de Jean.
Al principio, empleó excusas para explicar por qué no podía verles algún fin de semana. Tengo un tirón en un músculo de la espalda que me ha dejado postrado, cariño. He de calcular un presupuesto para la imprenta que no puede esperar más. He puesto patas arriba la cocina y el baño. Voy a ponerlos nuevos. Rashadam insiste en que vaya a ver un partido en Leeds.
Durante esos fines de semana sin su familia, descubrió que se lo pasaba la mar de bien. Si iba a una fiesta que organizaba Kent, bebía, charlaba con los demás jugadores, sus mujeres y novias, y llevaba a cabo lo que él debía considerar un análisis frío y objetivo de las posibilidades que tenía Jean de encajar en el grupo. Es posible que le diera una oportunidad al principio, observara cómo se desenvolvía con los demás, juzgara sus movimientos en la proximidad de la multitud como inseguridad, más que cautela y reticencia, y llegara a la conveniente conclusión de que una exposición a la conversación superficial de las mujeres y a las bromas de los hombres iba a crispar los nervios de su mujer, si él no la protegía.
Por lo tanto, contaba con razones de peso para no poder ver a su familia tanto como quería. Cuando Jean empezó a preguntar e inquirir, cuando le señaló que sus responsabilidades como padre iban más allá del dinero que le pasaba, tuvo que inventar algo mejor. Cuando Jean se lanzó a su yugular y empezó a plantear exigencias que amenazaban su libertad, decidió contarle la versión de la verdad que menos la heriría.
Tomó la decisión, sin duda, con la delicada ayuda de su principal confidente, mi madre. Debió apoyarle bien en aquella época de incertidumbre. Kenneth intentaba analizar su situación: ya no sé lo que siento. ¿La quiero? ¿La deseo? ¿Deseo este matrimonio? ¿Me siento así por haber estado atrapado durante tantos años? ¿Me atrapó Jean? ¿Me atrapé yo mismo? Si tengo la intención de seguir casado, ¿por qué me siento vivo desde que estamos separados? ¿Cómo puedo sentir esto? Es mi mujer. Son mis hijos. Los quiero. Me siento como un bastardo.
Cuán razonable por parte de mi madre fue sugerir un período de separación, sobre todo porque ya vivían separados. Has de aclarar tus ideas, querido. Tu vida se encuentra en una encrucijada, y no debes tomarlo como algo terrible. Piensa en los cambios que has afrontado en pocos meses. No solo tú, sino Jean y los niños también. Daos un poco de tiempo y espacio para decidir quiénes sois. En todos estos años, nunca habíais tenido la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Ninguno de vosotros.
Una forma muy inteligente de expresarlo. No era Kenneth quien debía ‹‹aclarar sus ideas». Eran los dos. Pese a que Jean no consideraba importante aclarar nada, y mucho menos si deseaba continuar el matrimonio. En cuanto Kenneth decidió que un tiempo separados les ayudaría a clarificar quiénes eran y lo que podían ser mutuamente en el futuro, la suerte estuvo echada. Él ya se había ido de casa. Jean podía exigir que volviera, pero no tenía por qué hacerlo.
– Todo ha sucedido con demasiada rapidez -debió decirle-. ¿No puedes concederme unas semanas para averiguar quién soy, para aclarar lo que siento?
– ¿Por quién? -preguntó ella-. ¿Por mí? ¿Por los niños? ¿Qué tonterías son estas, Kenny?
– No es por ti, ni por los niños. Es por mí. Estoy desorientado.
– Muy conveniente. Chorradas, Kenny, chorradas. ¿Quieres el divorcio? ¿Es eso lo que quieres? ¿No tienes cojones para decirlo?
– Déjalo, cariño. Has perdido los estribos. ¿He hablado de divorcio?
– ¿Quién está detrás de esto? Dímelo, Kenny. ¿Sales con alguien? ¿Es lo que no te atreves a decirme?
– ¿En qué estás pensando, nena? Jesús. Joder. No salgo con nadie. No quiero salir con nadie.
– Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Maldito seas, Kenny Fleming.
– Dos meses, cariño. Solo te pido eso.
– No me queda otra elección, ¿verdad? Pues no conviertas esto en un juego, pidiendo dos meses.
– No grites. No es necesario. Preocupará a los chicos.
– ¿Y esto no? Dejar de ver a su padre, saber si formamos una familia. ¿Esto no les preocupará?
– Es egoísta, lo sé.
– Ya lo creo.
– Pero es lo que necesito.
Jean no tuvo otro remedio que ceder. No se verían mientras él reflexionara. Los dos meses que había pedido se alargaron a cuatro, los cuatro a seis, los seis a diez, los diez a doce. Un año se convirtió en dos. Debió enfrentarse a un momento de indecisión sobre sus circunstancias vitales cuando se discutió con el comité de criquet de Kent y fue a jugar por Middlesex, pero cuando Kenneth Fleming convirtió en realidad su sueño, cuando los seleccionadores nacionales eligieron al nuevo y principal bateador de Middlesex para jugar por Inglaterra, su matrimonio ya solo era una formalidad.
Por razones que siguen siendo oscuras para mí, no pidió el divorcio. Ni tampoco ella. ¿Por qué no?, se preguntarán. ¿Por los hijos? ¿Para conservar una sensación de seguridad? ¿Para guardar las apariencias? Solo sé que cuando se mudó a Londres para estar más cerca del campo de juego de Middlesex, no lejos de Re-gent's Park, no volvió a la Isla de los Perros, sino que se mudó a la casa de mi madre en Kensington.
El emplazamiento, al fin y al cabo, era casi perfecto. Un salto a Ladbroke Grove, una caminata por Maida Vale, otro brinco de longitud a St. John's Wood Road, y allí estaba el Lord's Cricket Ground, donde jugaba Middlesex.
La situación era ideal. Mi madre poseía aquella enorme casa en Staffordshire Terrace, con habitaciones de sobra. Kenneth necesitaba un lugar donde vivir que no fuera muy caro, para seguir ayudando a su mujer y sus hijos.
El vínculo entre mi madre y Kenneth ya se había establecido. Era un tercio mascota, un tercio inspiración y un tercio fuente de energía interior para él. Cuando le contó las dificultades concernientes a su decisión de dejar de jugar para Kent y alistarse en Middlesex, también confesó su reticencia a volver a su antigua manera de vivir. A cuya reticencia ella contestó con seriedad:
– ¿Lo sabe Jean, Ken?
Y el dijo:
– Aún no se lo he dicho.
A lo cual mi madre respondió con una cautelosa recomendación:
– Tal vez sea necesario que vuestras vidas progresen con parsimonia. Dejemos que la naturaleza siga su curso. ¿Qué te parece si…? Tal vez lo consideres demasiado impulsivo, pero ¿por qué no vienes a vivir conmigo una temporada, mientras ves qué dirección va a tomar tu vida? -Porque estaba más cerca del Lord's, porque aún no ganaba bastante dinero para que la familia se trasladara, porque porque porque-. ¿No te sería de ayuda, querido?
Ella le proporcionó las palabras. Él las utilizó, sin duda. El final fue el mismo, a la postre. Se fue a vivir con mi madre.
Y mientras ella se entregaba al bienestar de Kenneth Fleming, yo trabajaba en el zoo de Regent's Park.
Recuerdo que pensé: ¿Quieres la verdad, Chris? Yo te enseñaré la verdad, después de aquella mañana en mi cuarto. Pensé, cree que me conoce, el muy estúpido. No sabe una mierda.
Me dispuse a demostrar lo poco que sabía. Trabajé en el zoo, primero con el personal de mantenimiento, y por fin conseguí un empleo en el hospital de animales, donde tuve acceso a sus bases de datos, que se demostraron de incalculable valor y apuntalaron mi prestigio en la organización, cuando el MLA decidió que había llegado el momento de averiguar dónde eran enviados los animales que sobraban. Me impliqué todavía más en el MLA. Si Chris amaba a los animales, yo los amaría más. Correría riesgos mayores.
Pedí que me asignaran a una segunda unidad de asalto.
– Somos demasiado lentos -dije-. No hacemos lo suficiente. No somos lo bastante rápidos. Si permitís que algunos de nosotros pasemos de una unidad a otra, duplicaremos nuestras actividades. Puede que incluso las tripliquemos. Pensad en el número de animales que podemos salvar.
Solicitud denegada.
Empecé a presionar a nuestra unidad.
– Nos estamos relajando. Hay que trabajar con más ahínco.
Chris me observaba con cautela. Había pasado el tiempo suficiente a mi lado para tener derecho a interrogarse sobre mis motivos ulteriores, a la espera de» que emergieran.
De haber estado implicados en algo menos estre-mecedor, aquellos motivos habrían surgido al cabo de pocas semanas. Es irónico, ahora que lo pienso. Intensifiqué mis actividades en la organización con la intención de que Chris viera quién era en realidad, para que se enamorara de mí, poder follármelo, rechazarle a continuación y salir llena de júbilo por el hecho de que no me importaba. Mi intención era utilizar las actividades de liberación a sangre fría, sin más preocupación por el destino de los animales que por el destino de los hombres que me ligaba en la calle. Terminé con la sensación de que alguien me había cortado a tiras el corazón con un par de tijeras de podar oxidadas.
No fue un proceso rápido. No sentí la menor mella o fisura en la armadura de mi indiferencia cuando el primer pachón que rescaté de un laboratorio dedicado al estudio de úlceras de estómago me lamió la mano. Lo pasé al transportista, seguí hasta la siguiente jaula y me concentré en la necesidad de obrar con rapidez y silencio.
Cuando me derrumbé por fin, no fue por culpa de un experimento científico, sino por un criadero de cachorrillos ilegal que asaltamos en Hampshire, no lejos de los Wallops.
¿Ha oído hablar de esos lugares? Crían perros solo por los beneficios que obtienen. Siempre están en sitios aislados, en ocasiones disimulados como una granja normal.
El criadero de cachorros había llamado nuestra atención porque uno de nuestros comandos, cuando fue a visitar a sus padres en Hampshire, se acercó a una exposición de coches de segunda mano y se topó con una mujer que llevaba unos cachorrillos. Tenía dos perras en casa, afirmó con demasiada insistencia, las dos habían parido a la vez, estoy rodeada de cachorrillos, quiero venderlos por casi nada, todo el lote. A nuestro comando no le gustó el aspecto de la mujer ni el aspecto alicaído de los cachorros. La siguió a casa, por una carretera sinuosa y estrecha que iba a morir entre dos senderos, flanqueados ambos de hierba manchada de aceite.
– Los tiene en un establo -nos dijo. Apretó las palmas y las elevó como si estuviera rezando-. Hay jaulas. Apiladas unas sobre otras. Sin luz ni ventilación.
– Parece un caso para la Sociedad Protectora de Animales -observó Chris.
– Tardaríamos semanas. Y aunque actuara contra ella, la cuestión es… -paseó una solemne mirada alrededor del grupo-. Escuchad. Hay que acabar de una vez por todas con esta mujer.
Alguien apuntó el tema de la logística. No se trataba de un laboratorio desierto por la noche. Alguien vivía en la casa, a unos cincuenta metros del establo donde tenía encerrados a los animales.¿Y si los perros ladraban, como sin duda sucedería? ¿No habría una alarma dispuesta, o llamaría a la policía, o nos perseguiría con una escopeta?.
Era posible, reconoció Chris. Decidió ir en persona a explorar el lugar.
Fue a Hampshire solo. Cuando volvió, se limitó a decir:
– Lo haremos la semana que viene.
– ¿La semana que viene? -pregunté-. Chris, es muy poco tiempo. Todos correremos peligro. Es…
– La semana que viene -repitió, y extrajo un plano de la granja. Asignó a los vigilantes el problema de la señora Porter, la propietaria; comentó la improbabilidad de que llamara a la policía y llamara la atención de la ley sobre ella, como responsable del criadero de cachorros, para empezar. Pero sí podía hacer otra cosa. Los vigilantes tendrían que neutralizarla. Nos dijo que lleváramos mascarillas quirúrgicas, y en aquel momento tendría que haber comprendido lo espantoso que iba a ser.
Llegamos a la una de la madrugada. Los vigilantes se dirigieron a custodiar las dos entradas del criadero, uno en el patio y el otro de cara a un jardín delantero perfecto y la senda sembrada de cajas. Cuando el parpadeo de sus luces nos comunicó que habían ocupado sus puestos, los libertadores nos dispusimos a correr hacia el establo. Por una vez, Chris nos acompañó. Nadie se atrevió a preguntar por qué.
Encontramos el primer animal muerto en un corral, justo delante del establo. En el círculo de luz que Chris proyectó sobre él, vimos que había sido un perro de aguas en algún momento. Ahora estaba hinchado, pero la hinchazón parecía ondular a la luz de la linterna de Chris. Era a causa de los gusanos. Su compañero del corral era un perdiguero dorado, cubierto de barro y heces. Se esforzó por ponerse en pie. Cayó sobre la valla de alambre.
– Mierda -murmuró alguien.
El perdiguero disparó la alarma que habíamos supuesto.
Oímos los gritos procedentes de la casa cuando estuvimos dentro del establo, pero se convirtió al instante en un mero fondo auditivo de lo que descubrimos en el interior. Todos llevábamos linternas. Las encendimos. Había excrementos por todas partes. Nuestros pies emitieron ruidos de succión cuando se hundieron en la paja que cubría.el estiércol.
Los animales gimotearon. Estaban apelotonados en jaulas del tamaño de cajas de zapatos, apiladas unas sobre otras, de modo que los perros de abajo vivían entre las deyecciones de los perros de arriba. Debajo de las cajas había tres bolsas de basura. Una desparramó su contenido en el estiércol: cuatro cachorros de terrier muertos, tirados entre pelo húmedo, heces y comida podrida.
Nadie habló, como de costumbre. Pero uno de los tíos se puso a llorar. Tropezó contra un lado del establo.
– Patrick, Patrick -le urgió Chris-, no me falles ahora. Da la señal -me indicó, mientras avanzaba hacia las jaulas.
Los perros empezaron a gañir. Volví a la puerta del establo y apunté la luz hacia los transportistas, que esperaban bajo el seto de tejo que bordeaba la propiedad. En la casa, los vigilantes forcejeaban con la señora Porter.
– ¡Policía! ¡Socorro! ¡Policía! -gritó desde el primer peldaño, lo más lejos que consiguió llegar, antes de que uno de los vigilantes le sujetara los brazos por detrás y el otro la amordazara. La arrastraron al interior de la casa. Las luces se apagaron.
Los transportistas se precipitaron hacia el establo. Uno de ellos resbaló en el estiércol y cayó. Los perros se pusieron a aullar.
Chris corrió ante la hilera de jaulas. Yo me uní a los que trabajaban al final del establo. Pese a la luz limitada de mi linterna, aún podía ver, y sentí que el vértigo se apoderaba de mí. Había cachorros por todas partes, pero no eran los animalitos deliciosos que se ven en los calendarios de Navidad. Aquellos yorkies y ovejeros, aquellos perdigueros y perritos de lanas tenían los ojos ulcerados, heridas abiertas. Por los parches sin pelo de su piel hormigueaban toda clase de parásitos.
Uno de los tíos mayores empezó a blasfemar. Dos de las mujeres lloraban. Yo procuraba no respirar y hacer caso omiso de las oleadas alternativas de calor y frío que recorrían mi cuerpo. Un zumbido en mis oídos apagaba los sonidos que emitían los animales, pero, aterrorizada de que el zumbido se interrumpiera, me puse a recitar todo lo que pude recordar de El libro de las bestias del niño malo. Ya había terminado con el yak, el oso polar y la ballena cuando llegué a la última jaula. Contenía un pequeño terrier tibetano. Deslicé mis dedos enguantados entre los barrotes y murmuré todo cuanto pude recordar del estribillo sobre el dodo. Empezaba con algo sobre ir de paseo. Algo sobre tomar el sol y el aire.
Abrí la jaula, me concentré en el estribillo. Los otros versos tenían que rimar con «pasear» y «aire». No los recordé.
Extendí la mano hacia el perro, pero buscaba las palabras. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran?
Tiré del perro hacia mí. Tenía que recordar el estribillo como fuera, porque de lo contrario me derrumbaría, y no me lo podía permitir. No sabía qué hacer para evitarlo, salvo pasar cuanto antes a otro estribillo, uno más conocido, uno cuyas palabras no olvidara. Como «Humpty Dumpty». *
Levanté al perro y vislumbré su pata posterior derecha. Colgaba inútil de una tira de piel. En la piel se veían las marcas inconfundibles de pinchazos y dentelladas. Como si hubiera intentado arrancarse a mordiscos su propio pie. Como si el perro que ocupaba la jaula de abajo hubiera intentado arrancársela a mordiscos.
Mi visión se estrechó hasta un punto de luz. Grité, pero no emití ningún sonido que recordara a un nombre o una palabra. Tenía al perro apoyado contra mí, como algo inanimado, sin vida.
Todo a mi alrededor era movimiento, manchas negras a medida que los libertadores trasladaban animales e intentaban contener la respiración. Tragué aire, pero no encontré suficiente.
– Deja que lo coja -dijo alguien a mi lado-. Livie. Livie. Dame el perro.
No podía soltarlo. No podía moverme. Solo sentía que me estaba fundiendo, como si una gran llamarada estuviera devorando mi piel. Empecé a llorar.
– Su pata -grité.
Después de todo lo que había visto durante mi mi-litancia en el MLA, parece absurdo que una pata de perro colgando de una tira de piel muerta me desmoronara, pero así fue. Me sentí henchida de rabia. Sentí que la impotencia me succionaba, como arenas movedizas.
– Basta -dije, y fui yo quien cogió la lata de petróleo en la puerta, donde Chris la había dejado.
– Aléjate, Livie -dijo.
– Saca ese perro del corral -contesté-. Sácalo. He dicho que lo saques, Chris. Sácalo.
Empecé a rociar de petróleo el interior de aquel antro infernal. Cuando el último perro fue recogido y la última jaula tirada al suelo, encendí la cerilla. Las llamas brotaron como un geiser. Nunca había visto un espectáculo tan hermoso.
Chris me arrastró del brazo, de lo contrario me habría quedado dentro y ardido en el interior de aquel establo siniestro. Salí tambaleante, comprobé que habían rescatado al perdiguero del corral y corrí hacia la senda. No paraba de decir «Basta». Intentaba borrar de mi mente la imagen de aquella patética patita colgante.
Paramos en una cabina telefónica de Itchen Abbas. Chris llamó al teléfono de urgencias y avisó del fuego. Volvió a la camioneta.
– Es más de lo que esa mujer se merece -dije.
– No podemos dejarla atada. No queremos un asesinato sobre nuestras conciencias.
– ¿Por qué no? Ella tiene muchos.
– Eso es lo que nos diferencia.
Vi pasar la noche. La autopista se extendía ante nosotros, una cuchillada de hormigón gris que partía la tierra.
– Ya no es divertido-dije a mi reflejo en la ventanilla del acompañante. Noté que Chris me miraba.
– ¿Quieres dejarlo? -preguntó.
Cerré los ojos.
– Solo quiero terminarlo.
– Así se hará.
Aceleramos.
Capítulo 12
El roce de las sábanas le despertó, pero Lynley mantuvo los ojos cerrados un momento. Escuchó la respiración de Helen. Es curioso, pensó, que encuentre tanto placer en algo tan normal.
Se volvió de costado para mirarla, con cuidado de no despertarla, pero ya estaba despierta, tendida de espaldas con una pierna levantada y la vista clavada en las hojas de acantoides que describían bucles de yeso en el techo.
Encontró su mano debajo de las sábanas y sus dedos se entrelazaron. Ella le miró, y Lynley vio que se había formado una pequeña línea vertical en su entrecejo. La borró con la otra mano.
– He comprendido-. dijo Helen.
– ¿Qué?
– Anoche me distrajiste, para no tener que contestar a mi pregunta.
– Si no recuerdo mal, tú me distrajiste. Me prometiste pollo y alcachofas, ¿no? ¿No bajamos para eso a la cocina?
– Y fue en la cocina donde te lo pregunté, ¿verdad? Pero tú no me contestaste.
– Estaba ocupado. Tú me ocupabas.
Una sonrisa se dibujó en su boca.
– No creo -dijo.
Lynley lanzó una risita queda. Se inclinó para besarla. Siguió con el dedo la curva de su oreja, donde su cabello se apartaba.
– ¿Por qué me quieres? -preguntó Helen.
– ¿Qué?
– Esa es la pregunta que te hice anoche. ¿No te acuerdas?
– Ah, esa pregunta.
Rodó sobre su espalda y se puso también a contemplar el techo. Retuvo la mano de Helen contra su pecho y pensó en los motivos escurridizos del amor.
– No estoy a tu altura en educación y experiencia -observó Helen. Lynley enarcó una ceja escéptica. Ella sonrió-. De acuerdo. No estoy a tu altura en educación. No tengo carrera. Ni siquiera tengo empleo remunerado. No poseo las habilidades propias de una esposa, y aún menos aspiraciones. Soy casi la frivolidad personificada. Nuestro medio social es similar, en efecto, pero ¿qué tiene que ver esa similitud con entregar el corazón a la otra persona?
– Todo tenía que ver con el matrimonio, en un tiempo.
– No estamos hablando de matrimonio. Estamos hablando de amor. Muy a menudo, se trata de conceptos mutuamente excluyentes y muy diferentes. Catalina de Aragón y Enrique VIII se casaron, y mira qué pasó. Ella tuvo hijos y le cosía las camisas. Él iba de pendoneo y se cargó a seis esposas. Ya ves de qué sirven las similitudes de medio social.
Lynley bostezó.
– ¿Que podía esperar, casándose con un Tudor? El propio hijo de Richmond. La mujer estableció un vínculo genealógico con la sopa primordial. Cobarde. Tacaño. Asesino. Políticamente paranoico Y con muy buenas razones para lo último.
– Oh, cariño. No vamos a hablar de la línea sucesoria ni de los príncipes de la Torre, ¿verdad, querido? Eso nos desviaría un poco de nuestro objetivo.
– Lo siento. -Lynley levantó la mano de Helen y besó sus dedos-. Solo oír hablar de Enrique Tudor me pone como una moto.
– Es una excelente manera de evitar la pregunta.
– No la estaba evitando. Solo contemporizaba mientras pensaba.
– ¿Por qué? ¿Por qué me quieres? Porque si eres incapaz de explicar o definir el amor, tal vez sea mejor admitir que el amor verdadero no existe.
– Si ese es el caso, ¿qué es lo que nos une?
Helen hizo un movimiento de impaciencia, pariente cercano de un encogimiento de hombros.
– Lujuria. Pasión. Lascivia. Algo agradable, pero efímero. No lo sé.
Lynley se incorporó sobre un codo y la miró.
– A ver si he entendido bien. ¿Hemos de pensar que nuestra relación se fundamenta en la lujuria?
– ¿No quieres admitir que es una posibilidad? Sobre todo, si piensas en lo de anoche. Cómo nos pusimos.
– ¿Cómo nos pusimos? -repitió Lynley.
– En la cocina. En el dormitorio. Admito que yo fui la instigadora, Tommy, no pretendo sugerir que tú fuiste el único absorto por la química y cegado a la realidad.
– ¿Qué realidad?
– Que no existe nada entre nosotros, aparte de química.
La miró durante un largo rato antes de moverse o hablar. Notó que los músculos de su estómago se tensaban. Notó que su sangre empezaba a hervir. Esta vez, no era lujuria lo que empezaba a sentir. Pero era pasión, de todos modos.
– Helen -dijo con calma-, ¿qué demonios te pasa?
– ¿Qué clase de pregunta es esa? Solo quiero señalar que lo que tú consideras amor tal vez sea un mero fogonazo. ¿No se trata de una posibilidad que considerar? Porque si nos casáramos y luego descubriéramos que nuestros sentimientos nunca habían sido nada más que…
Lynley apartó las sábanas, saltó de la cama y forcejeó con su bata.
– Escúchame por una vez, Helen. Escucha esto con claridad de principio a fin. Te quiero. Tú me quieres. Nos casamos o no nos casamos. Eso es todo. ¿Entendido?
Cruzó la habitación sin dejar de mascullar maldiciones. Apartó las cortinas para que la brillante luz del sol primaveral inundara la habitación. La ventana ya estaba abierta en parte, pero la abrió del todo para respirar a pleno pulmón el aire de la mañana.
– Tommy -dijo Helen-, solo quería saber…
– Basta -la interrumpió Lynley, y pensó, mujeres. Mujeres. Sus mentes retorcidas. Las preguntas. El sondeo. La infernal indecisión. Dios de los cielos. El monacato era mejor.
Un golpecito vacilante sonó en la puerta del dormitorio.
– ¿Qué pasa? -gritó Lynley.
– Lo siento, señor -dijo Denton-. Hay alguien que quiere verle.
– Alguien… ¿Qué hora es?
Mientras formulaba la pregunta, se acercó a la me-sita de noche y se apoderó del despertador.
– Casi las nueve -dijo Denton, mientras Lynley miraba la hora y blasfemaba al mismo tiempo-. ¿Le digo…?
– ¿Quién es?
– Guy Mollison. Le dije que telefoneara al Yard y hablara con el oficial de guardia, pero insistió. Dijo que usted querría oír lo que venía a decirle. Dijo que había recordado algo. Le dije que dejara su número, pero insistió en que debía verle. ¿Le echo?
Lynley ya se encaminaba al baño.
– Dale café, desayuno, lo que le apetezca.
– ¿Le digo…?
– Veinte minutos. Y telefonea a la sargento Havers, Denton, por favor. Dile que venga cuanto antes.
Blasfemó de nuevo y cerró la puerta del cuarto de baño a su espalda.
Ya se había bañado, y estaba afeitándose, cuando Helen entró.
– No digas ni una palabra más -dijo Lynley a su reflejo en el espejo, mientras pasaba la navaja por su mejilla enjabonada-. No pienso soportar más tonterías. Si eres incapaz de aceptar el matrimonio como la consecuencia normal del amor, hemos terminado. Si eso -indicó con el pulgar el dormitorio- solo es para ti la posibilidad de un buen revolcón, ya lo tengo claro. ¿De acuerdo? Porque si eres tan obtusa que no ves… ¡Ay! Mecagüen la leche.
Se había cortado. Cogió un pañuelo de papel y lo apretó contra el punto de sangre.
– Vas demasiado deprisa -dijo Helen.
– No me vengas con esas. Ni te atrevas. Nos conocemos desde que teníamos dieciocho años. Dieciocho. Dieciocho. Hemos sido amigos. Hemos sido amantes. Hemos sido… -Agitó la navaja hacia el reflejo-. ¿A qué estas esperando, Helen? ¿A qué…?
– Me refería al afeitado -interrumpió Helen.
Con la cara medio cubierta de jabón, Lynley la miró sin comprender.
– El afeitado -repitió.
– Te afeitas demasiado deprisa. Te volverás a cortar.
Lynley bajó la vista hacia la navaja que sostenía en la mano. También estaba cubierta de espuma. La puso bajo el grifo, dejó que el agua la limpiara de jabón y pelos.
– Soy una distracción excesiva -observó Helen-. Tú mismo lo dijiste el viernes por la noche.
Sabía hacia dónde apuntaba su afirmación, pero por un momento no la disuadió de continuar. Reflexionó sobre la palabra «distracción», lo que explicaba, lo que prometía, lo que implicaba. Por fin, sabía la respuesta.
– Esa es la cuestión.
– ¿Cuál?
– La distracción.
– No entiendo.
Terminó de afeitarse, se enjuagó la cara y se secó con la toalla que ella le tendió. No contestó hasta después de aplicarse loción a la cara.
– Te quiero -dijo-, porque cuando estoy contigo no he de pensar en lo que, de lo contrario, me vería obligado a pensar. Veinticuatro horas al día. Siete días a la semana.
Entró en el dormitorio y empezó a tirar sus ropas sobre la cama.
– Te necesito para eso -dijo mientras se vestía-. Para que suavices mi mundo. Para ofrecerme algo que no sea negro ni repugnante. -Ella escuchaba. Él se fue vistiendo-. Adoro volver a casa y preguntarme qué voy a encontrar. Me encanta esa intriga. Adoro tener que preguntarme si has volado la casa con el microondas, porque cuando me preocupo por eso, durante esos cinco, quince o veinticinco segundos de preocupación, no he de pensar en el crimen que me devano los sesos por investigar, en cómo fue cometido, en quién es el responsable. -Se puso a la búsqueda de un par de zapatos-. Es eso, ¿de acuerdo? -dijo sin volverse-. Oh, hay lujuria de por medio. Pasión. Lascivia. Lo que quieras. Hay mucha lujuria, siempre ha existido, porque la verdad es que me gusta acostarme con mujeres.
– ¿Mujeres?
– Helen, no me tiendas trampas, ¿vale? Ya sabes a qué me refiero. -Encontró los zapatos que buscaba debajo de la cama. Se los calzó y los ató con tal firmeza que el dolor ascendió hasta sus rodillas-. Y cuando la lujuria que siento por ti se desvanezca por fin, como ocurrirá a la larga, supongo que me quedará el resto. Todas esas distracciones. Las cuales constituyen la razón de que te quiera.
Se acercó a la cómoda y se cepilló el pelo cuatro veces. Volvió al cuarto de baño. Helen seguía junto a la puerta. Apoyó la mano sobre su hombro y la besó, con fuerza.
– Esa es la historia -dijo-. De principio a fin. Ahora, decide lo que quieras y terminemos de una vez.
Lynley encontró a Guy Mollison en el salón que daba a Eaton Terrace. Denton había proporcionado al jugador de criquet un entretenimiento, además de café, cruasanes, fruta y mermelada: Rachmaninoff sonaba en el estéreo. Lynley se preguntó quién habría seleccionado la música y decidió que debía de ser Mollison. Denton, si podía escoger, se decantaba por temas famosos de comedias musicales.
Mollison estaba inclinado sobre la mesita auxiliar, con una taza de café y el platillo en la mano, y leía el Sunday Times. Estaba abierto al lado de la bandeja, sobre la cual había dispuesto Denton el desayuno. Sin embargo, no estaba leyendo un artículo sobre deportes, como cabría esperar de un capitán del equipo inglés que pronto se enfrentaría a Australia, sino sobre la muerte de Fleming y la investigación consiguiente. Cuando Lynley pasó junto a la mesa con la intención de silenciar el estéreo, vio que estaba examinando un artículo con un encabezamiento, ya anticuado, que rezaba «Se busca coche de estrella del criquet».
Lynley paró la música. Denton asomó la cabeza por la puerta.
– ¿Dónde quiere que le sirva el desayuno, milord? ¿Aquí? ¿En el comedor?
Lynley se encogió mentalmente. Odiaba que utilizaran su título en situaciones relacionadas con el trabajo.
– Aquí-contestó con brusquedad-. ¿Has localizado a la sargento Havers?
– Viene hacia aquí. Estaba en el Yard. Me pidió que le dijera que los tíos están de ronda. Usted sabe qué quiere decir, ¿no?
En efecto. Havers se había encargado de asignar tareas a los agentes de guardia. La decisión era irregular (habría preferido hablar con ellos en persona), pero el hecho de que la sargento hubiera asumido la responsabilidad se debía a que él no había puesto el despertador antes de caer en la cama con Helen.
– Sí. Gracias. Lo sé perfectamente.
Cuando Denton desapareció, Lynley se volvió hacia Mollison, que se había levantado para seguir el diálogo con nada disimulado interés.
– ¿Quién es usted exactamente? -preguntó.
– ¿Qué?
– Vi el escudo de armas junto al timbre de la puerta, pero pensé que era una broma.
– Lo es -replicó Lynley. Tuvo la impresión de que Mollison iba a discutir su afirmación. Lynley sirvió al jugador de criquet otra taza de café.
– Anoche, enseñó al portero una identificación -dijo Mollison, más para sí que para Lynley-. Al menos, eso me dijo.
– Le informó bien. Bueno, ¿en qué puedo ayudarle, señor Mollison? Tengo entendido que me trae cierta información.
Mollison paseó la vista por el salón, como si calculara el valor de su contenido y lo comparara con lo que sabía acerca del sueldo de un policía. De pronto, adoptó una expresión cautelosa.
– Me gustaría echarle un vistazo, si no le importa. A su identificación.
Lynley extrajo su tarjeta. Mollison la examinó. Después de un largo escrutinio, debió quedarse satisfecho, porque le devolvió la tarjeta.
– De acuerdo. Prefiero ser prudente. Por el bien de Allison. Gente de todo tipo husmea en nuestras vidas. Suele pasar, cuando eres famoso.
– No me cabe duda -dijo con sequedad Lynley-. En cuanto a su información…
– Anoche no fui del todo sincero. Lo siento, pero hay cosas… -Se mordisqueó la uña del dedo índice. Hizo una mueca, cerró el puño y apoyó la mano sobre el muslo-. Es esto -anunció-. Hay cosas que no puedo decir delante de Allison. Pese a las consecuencias legales. ¿Comprendido?
– Por eso quiso que celebráramos la entrevista en el pasillo, en lugar del piso.
– No me gusta disgustarla. -Mollison levantó la taza y el platillo-. Está de ocho meses.
– Ya lo dijo anoche.
– Pero adiviné cuando usted la vio… -Dejó el café sobre la mesa, intacto-. Escuche, no voy a decirle nada que no sepa ya. El niño está bien. Allison está bien. Pero cualquier disgusto podría complicar las cosas, a estas alturas.
– Entre ustedes dos.
– Lamento haber exagerado la verdad cuando dije que se encontraba mal, pero no se me ocurrió otra manera de impedir que usted hablara delante de ella. -Se dedicó a la uña de nuevo. Indicó el periódico con un cabeceo-. Está buscando su coche.
– Ya no.
– ¿Por qué no?
– Señor Mollison, ¿quiere decirme algo?
– ¿Han encontrado el Lotus?
– Pensaba que había venido a proporcionarnos información.
Denton entró con otra bandeja en las manos. Por lo visto, había decidido que debían tomarse medidas heroicas después de los fettuccine a la mer de anoche. Había preparado cereales y plátanos, huevos y salchichas, tomates y champiñones a la plancha, pomelo y tostadas. Había añadido una rosa en un jarrón y una tetera de Lapsang Souchong. Mientras disponía el desayuno, sonó el timbre.
– Será la sargento -dijo.
– Yo abriré.
Denton tenía razón. Lynley encontró a Havers en la puerta.
– Mollison está aquí.
Cerró la puerta.
– ¿Qué nos ha traído?
– Hasta el momento, solo excusas y evasivas. No obstante, ha demostrado cierto interés por Rachmaninoff.
– Lo cual habrá confortado su corazón. Supongo que le habrá tachado de la lista de sospechosos al instante.
Lynley sonrió. Havers y él pasaron al lado de Denton, que ofreció café y cruasanes a Havers.
– Solo café -dijo la mujer-. A esta hora hago régimen.
Denton lanzó una carcajada y siguió su camino. En el salón, Mollison se había trasladado desde el sofá a la ventana, donde se dedicaba a mordisquearse pedacitos de uñas y padrastros. Saludó con un cabeceo a Havers, mientras Lynley volvía a su desayuno. No dijo nada hasta que Denton regresó con otra taza y su platillo, sirvió café a Havers y salió de nuevo.
– ¿Están buscando su coche? -preguntó Mollison.
– Lo hemos encontrado -contestó Lynley.
– Pero el periódico decía…
– Siempre que podemos, preferimos ir un paso por delante de los periódicos -explicó Havers.
– ¿Y Gabbie?
– ¿Gabbie?
– Gabriella Patten. ¿Han hablado con ella?
– Gabbie.
Lynley musitó el diminutivo mientras atacaba los cereales. Anoche, no había logrado cenar de una manera decente. No recordaba la última vez que la comida le había sabido tan buena.
– Si han encontrado el coche, eso…
– ¿Por qué no nos cuenta lo que ha venido a decirnos, señor Mollison? -interrumpió Lynley-. La señora Patten es la principal sospechosa o un testigo material del homicidio. Si sabe dónde está, debería darnos la información. Como su esposa ya le habrá dicho, sin duda.
– Allison no debe mezclarse en esto. Ya se lo dije anoche. Lo dije en serio.
– Lo sé.
– Si me asegura que lo que diga no saldrá de aquí… -Mollison, nervioso, recorrió su dedo índice con el pulgar, como si examinara la textura de la piel-. No puedo hablar con usted si no me da esa garantía.
– Me temo que eso es imposible, pero puede llamar a un abogado, si quiere.
– No necesito un abogado. Yo no he hecho nada. Solo quiero asegurarme de que mi mujer… Escuche, Allison no sabe… Si llegara a descubrir que… -Volvió a la ventana y miró hacia Eaton Terrace-. Mierda. Solo estaba ayudando. No. Solo intentaba ayudar.
– ¿A la señora Patten?
Lynley dejó los cereales y atacó los huevos. La sargento Havers sacó su libreta arrugada del bolso.
Mollison suspiró.
– Me telefoneó.
– ¿Cuándo?
– El miércoles por la noche.
– ¿Antes o después de que usted hablara con Fleming?
– Después. Horas después.
– ¿A qué hora?
– Debió de ser… No sé… Un poco antes de las once, o un poco después. Algo así.
– ¿Dónde estaba?
– En una cabina de Greater Springburn. Dijo que Ken y ella se habían peleado. Que todo había terminado entre ellos. Necesitaba un sitio adonde ir.
– ¿Por qué le telefoneó a usted y no a otra persona? A una amiga, tal vez.
– Porque Gabbie no tiene amigas. Y aunque las tuviera, me telefoneó porque yo había sido el motivo de la riña. Se lo debía, dijo. Y tenía razón.
– ¿Se lo debía? -preguntó Havers-. ¿Ella le había hecho favores?
Mollison se volvió hacia ellos. Su rostro rubicundo estaba adquiriendo un rubor desagradable, que había empezado por el cuello y ascendía a toda velocidad.
– Ella y yo… En una época. Los dos. Ya saben.
– No -dijo Havers-. ¿Por qué no nos lo cuenta?
– Nos divertimos juntos. Esas cosas.
– ¿La señora Patten y usted fueron amantes? -aclaró Lynley. El rubor de Mollison aumentó de intensidad-. ¿Cuándo fue eso?
– Hace tres años. -Volvió al sofá y levantó la taza de café. La vació como un hombre desesperado por encontrar algo que le proporcionara fuerzas o calmara sus nervios-. Fue una estupidez. Casi me costó el matrimonio. Nosotros… Bien, malinterpretamos las señales mutuas.
Lynley pinchó con el tenedor un trozo de salchicha. Añadió huevo. Comió y contempló impasible a Molli-son, mientras este le observaba. La sargento Havers escribía. El lápiz rascaba sobre el papel de la libreta.
– Las cosas son así -dijo Mollison-. Cuando eres famoso, siempre hay mujeres que se encaprichan de ti. Quieren… Están interesadas en… Tienen estas fantasías. Sobre ti. O sea, eres parte de sus fantasías. Ellas también. Por lo general, no descansan hasta encontrar la oportunidad de comprobar si su fantasía se acerca mucho a la verdad.
– De manera que Gabriella Patten y usted se arrumacaron como serpientes de cascabel.
Havers siempre iba al grano. Incluso miró su Timex, por si Mollison no lo había entendido.
Mollison la miró con el entrecejo fruncido, como diciendo: ¿qué sabes tú? Continuó.
– Pensé que quería lo mismo que las demás… -Hizo otra mueca-. Escuche, no soy un santo. Si una mujer me hace una oferta, suelo aceptarla, pero solo es una hora de diversión. Siempre lo sé. La mujer siempre lo sabe.
– Gabriella Patten no lo sabía -dijo Lynley.
– Pensó que cuando ella y yo…, cuando nosotros…
– Se arrumacaron -terminó la sargento Havers.
– Lo difícil era que tuviera continuidad -dijo Mollison-. O sea, lo hicimos más de una vez. Tendría que haber cortado cuando me di cuenta de que ella estaba dando más importancia al…, a la relación… de lo que debería.
– Había depositado esperanzas en usted -dijo Lynley.
– Al principio, no lo entendí. Lo que ella deseaba. Cuando lo hice, estaba entrampado en…, en ella. Es… ¿Cómo decirlo, para que no suene tan mal? Tiene algo. En cuanto has estado con ella… O sea, una vez has experimentado… Las cosas se ponen… Joder, esto suena horrible.
Extrajo un pañuelo arrugado del bolsillo y se lo pasó por la cara.
– Le conmueve las entretelas -dijo Havers.
Mollison la miró sin expresión.
– Hace que la tierra tiemble.
Ninguna reacción.
– Es un tamal caliente entre las sábanas.
– Oiga… -empezó Mollison, irritado.
– Sargento -dijo Lynley con placidez.
– Solo intentaba… -empezó Havers.
Lynley enarcó una ceja. Inténtalo menos, decía. Havers gruñó y preparó el lápiz.
Mollison guardó el pañuelo en el bolsillo.
– Cuando descubrí lo que quería en realidad, pensé que podría continuar el juego un poco más. No quería perderla tan pronto.
– ¿Qué quería, exactamente? -preguntó Lynley.
– A mí. Ó sea, quería que dejara a Allison, para que ella y yo pudiéramos estar juntos. Quería casarse.
– Pero en aquel tiempo estaba casada con Patten, ¿no?
– Las cosas iban mal entre ellos. No sé por qué.
– ¿No se lo dijo?
– No lo pregunté. O sea, si es una cuestión de diversión, un asunto de cama, no preguntas cómo va el matrimonio de tu pareja. Asumes que podría ir mejor, pero no tienes ganas de meterte en líos, así que vas a divertirte. Copas. Tal vez una comida, cuando es posible. Después…
Carraspeó.
La boca de la sargento Havers formó las palabras «nos arrumacamos», sin decirlas.
– Solo sé que no era feliz con Hugh. No era… ¿Cómo puedo decirlo sin parecer…? No era feliz con él sexualmente. Él no era siempre capaz de… No… Cuando lo hacían, ella nunca… O sea, solo sé lo que me dijo, y ya me doy cuenta de que como me lo dijo cuando lo estábamos haciendo, tal vez mintiera, pero dijo que nunca… Ya saben. Con Hugh.
– Creo que comprendemos -dijo Lynley.
– Claro. Bien, eso me dijo, pero cuando lo estábamos haciendo, de modo que… Ya sabe cómo son las mujeres. Si quería que yo me sintiera como el único que había conseguido… Era una especialista en eso. Me sentí así, pero no quería casarme con ella. Era una aventura, una diversión. Porque yo amo a mi mujer. Amo a Allie. La adoro. Son cosas que suelen ocurrir cuando eres famoso.
– ¿Está enterada su mujer de esa relación?
– Así me salí de ella. Tuve que confesar. Disgusté muchísimo a Allison, y aún lo lamento, pero al menos pude terminar la relación con Gabbie. Juré a Allison que nunca volvería a ver a Gabbie. Excepto cuando tenía que verla con Hugh, cuando el equipo inglés y los posibles patrocinadores se reunían.
– Una promesa que no ha mantenido, ¿verdad?
– Se equivoca. Cuando terminó la relación, nunca volví a ver a Gabbie sin Hugh. Hasta que telefoneó el miércoles por la noche. -Contempló el suelo con aire desdichado-. Necesitaba mi ayuda. Y yo se la di. Se mostró… muy agradecida.
– ¿Es necesario preguntar cómo le demostró su gratitud? -preguntó con educación la sargento Havers.
– Maldita sea -susurró Mollison. Parpadeó rápidamente-. No ocurrió el miércoles por la noche. No la vi entonces. Fue el jueves por la tarde. -Levantó la cabeza-. Estaba trastornada. Prácticamente histérica. Fue culpa mía. Quería ayudarla como fuera. Sucedió. Prefiero que Allie no lo sepa.
– Respecto a la ayuda que le prestó el miércoles por la noche -dijo Lynley-. ¿Fue un lugar donde quedarse?
– En Shepherd's Market. Tengo un piso con tres tíos más de Essex. Lo utilizamos cuando…
Volvió a agachar la cabeza.
– Quieren arrumacarse con alguien sin que sus mujeres lo sepan -terminó Havers en tono cansado.
Mollison no reaccionó.
– Cuando telefoneó el miércoles por la noche -dijo, con el mismo tono de cansancio-, le dije que me las arreglaría para que pudiera utilizar el piso.
– ¿Cómo entró?
– El portero del edificio. Tiene las llaves. Para que nuestras mujeres… Ya sabe.
– ¿La dirección?
– Yo les acompañaré. Lo siento, pero de lo contrario ella no les dejará entrar. Ni siquiera contestará al timbre de la puerta.
Lynley se levantó. Mollison y Havers le imitaron.
– Su pelea con Fleming -dijo Lynley-, la causa de que le llamara el miércoles por la noche. No tenía nada que ver con el jugador paquistaní de Middlesex, ¿verdad?
– Fue por Gabbie. Por eso Ken fue a los Spring-burns para verla.
– Usted sabía que iba.
– Lo sabía.
– ¿Qué pasó allí?
Mollison tenía las manos caídas a los costados, pero Lynley vio que los pulgares arañaban la piel de las uñas.
– Eso se lo dirá Gabbie -contestó.
Lo que Mollison deseaba añadir a su historia era la causa de su pelea con Kenneth Fleming. Había inventado el cuento del jugador paquistaní para engañar a Allison, dijo. De haber hablado en el pasillo de China Silk Wharf la noche anterior, habría sido sincero, pero no podía serlo en presencia de Allison. También corría el riesgo de conducirles a descubrir lo sucedido el jueves por la tarde. Además, había utilizado la pelea con el jugador paquistaní para explicar las heridas a su mujer.
Fueron en dirección a Mayfair, cruzaron Eaton Square, donde los jardines centrales eran una explosión de colores en que colaboraban toda clase de flores, desde pensamientos a tulipanes. Cuando doblaron por Grosvenor Place y corrieron paralelos al muro que protegía los jardines del palacio de Buckingham de las miradas de los curiosos, Mollison continuó.
Lo que había pasado entre Fleming y él, dijo, había tenido lugar, ciertamente, después de la tercera jornada de la competición de cuatro días entre Middlesex y Kent. Y tuvo lugar en el aparcamiento del Lord's. Pero empezó en el bar…
– … el del Pabellón…, detrás de la Sala Larga… El camarero corroborará la historia, si quieren.
… donde Mollison y Fleming, junto con otros seis o siete jugadores, tomaban unas copas juntos.
– Yo estaba bebiendo tequila. Los viajes que te pega son alucinantes. Se te sube a la cabeza antes de saber qué ha pasado. Te suelta la lengua más de lo conveniente. Dices cosas ante los compañeros que no deberías.
Mollison les dijo que había oído rumores, habladurías que vinculaban a Fleming con Gabriella Patten. Nunca había visto ni oído nada en persona.
– Eran discretos, como le gusta a Gabriella. No pone anuncios cuando tiene un nuevo amante.
Sin embargo, cuando la relación empezó a apuntar en dirección al matrimonio, descuidaron la vigilancia. La gente vio. La gente especuló. Mollison oyó.
No sabía qué le había impulsado a hablar, les dijo Mollison. No…, bien, no había hecho nada con Gabriella durante los dos últimos años. Cuando su relación terminó (vale, vale, cuando él confesó sus pecados a Allison, de forma que debería terminar la relación o perder a su mujer), se sintió aliviado y comprometido con su matrimonio, y aquel sentimiento había durado dos meses, durante los cuales fue absolutamente fiel a Allison. Nada de jueguecitos, ni siquiera para divertirse. Sin embargo, pasado ese tiempo empezó a echar de menos a la señorita Gabbie. La echaba tanto de menos que la mitad de las veces que estaba con Allison no tenía ganas de… Intentaba fingir, pero hay cosas que un tío no puede falsificar… Bueno, ya sabían a qué se refería, ¿verdad? Se consolaba con la idea de que Gabbie también debía echarle de menos. Lo suponía porque Hugh siempre bebía como un marinero de permiso, y luego era un desastre entre las sábanas. Y ella no se estaba acostando con otros. Al menos, eso creía él. Pasado un tiempo, el dolor de la pérdida se suavizó un poco. Se divirtió con algunas mujeres, lo cual le permitió funcionar mucho mejor con Allison, lo cual le permitió creer que su aventura con Gabbie solo había sido eso, buena diversión mientras duró, pero aventura al fin y al cabo.
Y entonces, llegaron a sus oídos las especulaciones sobre Fleming. Las circunstancias vitales de Fleming siempre habían sido peculiares, pero él, Mollison, había supuesto que, a la larga, Fleming volvería con su mujer. Es lo que suelen hacer los tíos, ¿no? Pero cuando corrió la voz de que Fleming había contratado a un abogado caro para solucionar la situación y encargarse del papeleo, y también se esparció el rumor de que Hugh y Gabriella Patten ya no vivían bajo el mismo techo, y cuando él en persona fue testigo de un cariñoso besuqueo entre Fleming y Gabriella en el vestíbulo del Lord's, a un tiro de piedra del Pabellón, donde cualquiera habría podido verles… Bien, Mollison no era idiota, ¿verdad?
– Tuve celos -admitió.
Había dirigido a Lynley hasta una calle estrecha y adoquinada que formaba la frontera sur de Shepherd's Market. Aparcaron delante de un pub llamado Ye Gra-pes, cubierto de hiedra. Salieron del coche y Mollison se recostó contra él, al parecer decidido a concluir su historia antes de conducirles hacia la protagonista de ella. La sargento Havers siguió tomando notas de la conversación. Lynley se cruzó de brazos y escuchó con aire impasible.
– Yo habría podido quedarme con ella, casarme con ella, mejor dicho, y no lo había hecho. Pero ahora que otro la tenía…
– Ni mía ni de nadie.
– Exacto. Eso, y el tequila, y verme obligado a recordar aquellos momentos en que estábamos juntos. Pensar en que ella estaba haciendo lo mismo con otro tío. Un tío al que yo conocía, además. Pensé en lo idiota que había sido al añorarla tanto. Se había conseguido otro enseguida. Yo debía ser uno más en la ristra de amantes que cerraba Fleming, el fenómeno al que había cazado.
Así que hizo un comentario en forma de pregunta el día después del partido de criquet. Era grosero, demostraba una familiaridad con Gabriella que llevaba el sello inconfundible de la autenticidad. Prefería callarlo, si no les importaba. No le gustaba nada la desagradable pasión que lo había inspirado, ni la falta de galantería que le había permitido decirlo.
– Ken se mostró completamente indiferente al principio -dijo Mollison-, como si estuviéramos hablando de dos personas diferentes.
Así que abundó más en la cuestión, con una alusión al número de jugadores de criquet que habían probado lo que Gabriella Patten paseaba a la vista de todos.
Fleming salió del bar, pero no se fue del Lord's. Cuando Mollison fue al aparcamiento, el otro le esperaba.
– Se me tiró encima -dijo Mollison-. No sé si estaba defendiendo el honor de su amada o quería vengarse de mí. En cualquier caso, me pilló desprevenido. Si el vigilante no nos hubiera separado, creo que ahora estarían investigando mi asesinato.
– ¿De qué habló con él el miércoles por la noche? -preguntó Lynley.
– Le conté la verdad sobre mis motivos. Quería disculparme. Era probable que fuéramos a jugar juntos cuando eligieran al equipo que debía competir por las Cenizas. No quería malos rollos entre nosotros.
– ¿Cuál fue su reacción?
– Dijo que daba igual, que estaba olvidado, que en cualquier caso iba a aclarar las cosas con Gabbie aquella noche.
– ¿Ya no parecía molesto?
– Supongo que estaba muy molesto, pero yo debía ser la última persona del mundo en enterarse, ¿no? -Mollison se apartó del coche-. Gabbie les podrá decir lo molesto que estaba. Se lo demostrará.
Les guió hasta Shepherd Street, a pocos metros de donde habían aparcado' el Bentley. En la acera opuesta a una floristería que tenía el escaparate lleno de lirios, rosas, narcisos y claveles, apretó el timbre de un piso señalado con el número 4, sin ninguna identificación más. Esperó un momento y lo oprimió dos veces más. Como marido y mujer, pensó Lynley con sarcasmo.
Al cabo de un momento, un ruido de estática surgió del pequeño altavoz metálico situado junto al panel de botones.
– Soy Guy -dijo Mollison.
Pasó un momento antes de que se oyera el zumbido. Mollison abrió la puerta.
– No sean duros con ella -dijo-. Ya verán que no es necesario.
Les condujo por un pasillo hasta la parte posterior del edificio, y subieron por un breve tramo de escalera hasta un entresuelo. Una puerta estaba entornada. Mollison entró.
– ¿Gabbie?
– Aquí -fue la respuesta-. Jean-Paul está descargando su agresividad sobre mí. ¡Huy! Ve con cuidado. No estoy hecha de goma.
«Aquí» era la sala de estar. Sus muebles recargados habían sido empujados contra la pared para dejar sitio a una mesa de masajes, sobre la cual estaba tendida sobre el estómago una mujer algo bronceada. Era menuda pero de proporciones voluptuosas. Cubría en parte su desnudez con una sábana. Tenía la cabeza vuelta hacia el otro lado, de cara a las ventanas que daban al patio.
– No me has telefoneado antes de venir -dijo con voz amodorrada, mientras Jean-Paul, ataviado de blanco desde el turbante a los pies, manipulaba su muslo derecho-. Hummm. Es maravilloso -susurró.
– No pude.
– Vaya. ¿Por qué no? ¿Allison te ha vuelto a dar el coñazo?
La cara de Mollison se inflamó.
– He traído a alguien -dijo-. Has de hablar con él, Gabbie. Lo siento.
La cabeza, coronada por una mata de pelo del color del trigo segado, se volvió poco a poco en su dirección. Los ojos azules de espesas pestañas oscuras resbalaron sobre Mollison, Havers y Lynley, y se detuvieron en este último. Dio un respingo cuando los hábiles dedos de Jean-Paul encontraron un músculo de su muslo que aún no se había sometido a sus esfuerzos.
– ¿Y quiénes son estas personas a las que has traído?-preguntó.
– Tienen el coche de Ken, Gabbie -dijo Mollison. Sus pulgares recorrieron nerviosos los otros dedos-. Te han estado buscando. Ya han empezado a peinar Mayfair. Será mejor para todos que…
– Quieres decir que es mejor para ti. -Los ojos de Gabriella Patten seguían clavados en Lynley. Levantó un pie y lo hizo girar. Jean-Paul, creyendo tal vez que se trataba de una directriz, lo cogió y empezó a trabajar con suavidad los dedos, las yemas, el arco-. Maravilloso -murmuró-. Me reduces a mantequilla derretida, Jean-Paul.
Jean-Paul era todo diligencia. Sus dedos ascendieron por la pierna de la mujer, y desde allí al muslo.
– Vous avez tort -la contradijo-. Fíjese en esto, madame Patten. Lo tenso que se ha puesto en un instante. Como piedra retorcida. Más que antes. Mucho más. Y aquí, y aquí.
Chasqueó la lengua en señal de desaprobación.
Lynley sintió que sus labios se torcían en una sonrisa que procuró controlar. Jean-Paul era más eficiente que un polígrafo.
De pronto, Gabriella apartó las manos del masajista de su cuerpo.
– Creo que ya tengo bastante por hoy -dijo.
Se incorporó y pasó las piernas por encima de la mesa. La sábana cayó hasta su cintura. Jean-Paul se apresuró a cubrir sus hombros con una toalla de un blanco inmaculado. Ella se la puso a modo de sarong sin la menor prisa. Mientras Jean-Paul plegaba la mesa de masaje y volvía a poner los muebles en su sitio, Gabriella se acercó a una mesa plegable, a medio metro de donde sus visitantes esperaban. Sobre ella descansaba un cuenco de cristal lleno de fruta. Eligió una naranja y hundió las uñas de manicura en la piel. El perfume de la carne impregnó el aire. Empezó a pelarla.
– Gracias, Judas -dijo en voz baja a Mollison.
Mollison gruñó.
– Por favor, Gabbie. ¿Qué podía hacer?
– No lo sé. ¿Por qué no le preguntas a tu abogada particular? Seguro que estará más que contenta de aconsejarte.
– No puedes quedarte aquí para siempre.
– Tampoco era mi intención.
– Han de hablar contigo. Han de saber lo que pasó. Han de llegar al fondo del asunto.
– ¿De veras? ¿Cuándo decidiste convertirte en soplón de la policía?
– Gabbie, diles lo que pasó cuando Ken llegó a la casa. Cuéntales lo que te dijo. Es lo único que quieren saber. Después, se irán.
Gabriella miró con aire desafiante a Mollison un buen rato. Por fin, bajó la cabeza y dedicó su atención a la naranja. Un segmento de piel resbaló de su mano, y Mollison y ella se agacharon al mismo tiempo para recogerlo. El lo cogió antes. La mano de Gabriella se cerró sobre la suya.
– Guy -dijo en tono perentorio.
– Todo saldrá bien -dijo Mollison con suavidad-. Te lo prometo. Solo diles la verdad. ¿Lo harás?
– Si hablo, ¿te quedarás?
– Ya lo hemos hablado antes. No puedo. Lo sabes.
– No me refiero a después. Ahora. Mientras estén aquí. ¿Te quedarás?
– Allison cree que he ido al centro deportivo. No podía decirle adonde… He de volver, Gabbie.
– Por favor. No me dejes sola. No sé qué decir.
– Solo la verdad.
– Ayúdame a contarla, por favor. -Los dedos de Gabriella ascendieron por su brazo-. Por favor -repitió-. No tardaré mucho, Guy. Te lo prometo.
Dio la impresión de que Mollison apartaba los ojos de ella solo gracias a un esfuerzo de voluntad.
– No estaré más de media hora -dijo.
– Gracias -contestó Gabriella en un suspiro-. Voy a ponerme algo.
Desapareció en un dormitorio y cerró la puerta a su espalda.
Jean-Paul se esfumó con discreción. Los demás se adentraron en la sala de estar. La sargento Havers se dirigió a una de las dos butacas situadas bajo las ventanas que daban al patio. Se dejó caer, tiró el bolso al suelo y apoyó un pie en la rodilla opuesta. Se encontró con la mirada de Lynley y alzó los ojos hacia el techo. Lynley sonrió. Hasta el momento, la sargento se había controlado de una forma admirable. Gabriella Patten era la clase de mujer que a Havers le habría gustado abofetear hasta cansarse.
Mollison se acercó a la chimenea y acarició las hojas sedosas de una aspidistra artificial. Se examinó en la pared encristalada. Después, se encaminó a la librería empotrada y recorrió con el dedo una colección de libros dedicados a Dick Francis, Jeffrey Archer y Nelson DeMille. Se mordisqueó la uña unos instantes, antes de volverse hacia Lynley.
– No es lo que parece -dijo impulsivamente.
– ¿El qué?
Torció la cabeza hacia la puerta.
– Ese tipo. El que estuviera aquí. No quiere decir lo que está pensando.
Lynley se preguntó a qué conclusión creía Mollison que había llegado después de la breve pero impresionante interpretación de Gabriella. Decidió optar por el silencio y ver adónde conducían las reflexiones verbales de Mollison. Caminó hasta la ventana e inspeccionó el patio, donde dos pajaritos correteaban alrededor de la fuente.
– Lo siente.
– ¿El qué? -preguntó Havers.
– Lo sucedido a Ken. Actúa como si no, a causa de lo que ocurrió el miércoles por la noche. A causa de lo que él le dijo. A causa de lo que hizo. Está dolida. No quiere demostrarlo. ¿Lo haría usted?
– Creo que me comportaría con mucha prudencia en una investigación por asesinato -dijo Havers-, sobre todo si yo fuera la última persona conocida que había visto el cadáver antes de ser un cadáver.
– Ella no hizo nada. Se largó a toda prisa. Y tenía buenos motivos para ello, si quieren saber la verdad.
– Eso es lo que buscamos.
– Estupendo, porque estoy dispuesta a contársela.
Gabriella Patten se erguía enmarcada en la puerta de la sala de estar, ataviada con un mono negro, una blusa de tirantes estampada con flores tropicales y una chaquetilla transparente negra que onduló cuando se acercó al sofá. Desabrochó las delicadas hebillas doradas de las sandalias negras que calzaba y se las quitó. Recogió los pies (de pedicura, con las uñas pintadas de rosa, como las de los dedos de la mano) debajo del cuerpo cuando se acomodó en un extremo del sofá y dirigió una fugaz sonrisa a Mollison.
– ¿Quieres algo, Gabbie? ¿Té? ¿Café? ¿Coca-Cola?
– Me basta con que estés aquí. Tener que revivirlo de nuevo será como una pesadilla. Gracias por quedarte. -Posó la palma de la mano sobre el sofá-. ¿Vienes?
En respuesta, Mollison se alejó de las estanterías y se sentó a unos calculados veinte centímetros de ella, lo bastante cerca para comunicarle su apoyo y, al mismo tiempo, lejos de su alcance. Lynley se preguntó a quién iba dirigido el mensaje de aquellos veinte centímetros: a la policía o a Gabriella Patten. Ella pareció no darse cuenta. Enderezó los hombros y la espalda, y devolvió la atención a los otros, con un movimiento de los suaves rizos, que cayeron sobre sus hombros.
– Quieren saber lo que pasó el miércoles por la noche -dijo.
– No está mal para empezar -dijo Lynley-, pero luego continuaremos.
– Hay poco que decir. Ken vino a los Springburns. Tuvimos una pelea espantosa. Me marché. No tengo ni idea de lo que pasó después. A Ken, quiero decir. -Apoyó la cabeza en el sofá (la sien sobre las yemas de los dedos, el brazo extendido sobre el respaldo del sofá) y vio que la sargento Havers pasaba las páginas de su libreta-. ¿Es necesario? -preguntó.
La sargento Havers siguió pasando las páginas. Encontró la que buscaba, lamió el extremo del lápiz y se puso a escribir.
– He dicho… -empezó Gabriella.
– Se peleó con Fleming. Se marchó -murmuró Havers mientras escribía-. ¿A qué hora fue?
– ¿Tiene que tomar notas?
– Es la mejor manera de no cometer equivocaciones.
Gabriella pidió con la mirada a Lynley que interviniera.
– ¿A qué hora, señora Patten? -preguntó el inspector.
La mujer vaciló, frunció el entrecejo, con la atención todavía concentrada en Havers, como si deseara telegrafiarle su desagrado por el hecho de que el lápiz de la sargento inmortalizara sus palabras.
– No lo sé con exactitud. No miré el reloj.
– Me telefoneaste alrededor de las once, Gabbie -intervino Mollison-. Desde la cabina de Greater Springburn. La pelea tuvo que ocurrir antes.
– ¿A qué hora llegó Fleming para verla? -preguntó Lynley.
– ¿A las nueve y media? ¿A las diez? No lo sé con exactitud, porque había ido a dar un paseo y cuando volví, ya había llegado.
– ¿No sabía que iba a venir?
– Pensé que iba a Grecia. Con ese… -Se ajustó con cuidado la chaquetilla negra-. Con su hijo. Dijo que era el cumpleaños de James y que intentaba reconciliarse con él, así que se iban a Atenas. Y desde allí harían el crucero.
– ¿Intentaba reconciliarse con él?
– Existía una considerable anomia entre ambos, inspector.
– ¿Perdón?
– No se llevaban bien.
– Ah. -Lynley vio que la boca de Havers formaba la palabra «anomia», mientras escribía con diligencia. Solo Dios sabía qué haría con el despropósito cuando redactara el informe-. ¿Cuál era el origen de su… anomia?
– James no se adaptaba a la realidad de que Ken había dejado a su madre.
– Fleming se lo dijo.
– No hizo falta. James era la hostilidad personificada contra su padre, y no son necesarios conocimientos en psicología infantil para comprender el por qué. Los hijos siempre se áf erran a la tenebrosa esperanza de que los padres separados volverán a juntarse. -Se llevó la mano al pecho para subrayar sus palabras-. Yo representaba a la intrusa, inspector. James sabía que yo existía. Sabía lo que implicaba mi presencia en la vida de su padre. No le gustaba, y comunicó a su padre de todas las maneras posibles que no le gustaba.
– La madre de Jimmy dice que él ignoraba las intenciones de su padre de casarse con usted -dijo Havers-. Dice que ninguno de sus hijos lo sabía.
– Entonces, la madre de James miente. Ken se lo dijo a los niños. Y también a Jean.
– Eso cree usted.
– ¿Qué insinúa?
– ¿Estaba usted presente cuando se lo dijo a su mujer y a sus hijos? -preguntó Lynley.
– Yo no tenía el menor deseo de revelar públicamente que Ken iba a terminar su matrimonio para estar conmigo. Tampoco necesitaba estar presente para verificar el hecho de que había informado a su familia.
– ¿Y en privado?
– ¿Qué?
– ¿Lo deseaba en privado?
– Hasta el miércoles por la noche, estaba loca por él. Quería casarme con él. Mentiría si dijera que no estaba contenta de que estuviera dando pasos en su vida personal para poder estar juntos.
– ¿En qué cambió las cosas el miércoles por la noche?
La mujer volvió la cabeza y apoyó la frente en los dedos.
– Hay ciertas cosas que, cuando se dicen entre un hombre y una mujer, causan daños irreparables en una relación. Estoy segura de que me entiende.
«Más materia con menos arte», pensó Lynley.
– Debo pedirle que sea más concreta, señora Patten, Fleming llegó a las nueve y media o las diez. ¿La pelea empezó enseguida, o él la suscitó de alguna manera?
La mujer levantó la cabeza. Un círculo de color perfecto, del tamaño de una moneda de diez peniques, había aparecido en cada una de sus mejillas.
– No entiendo en qué va a cambiar lo que vino a continuación una descripción minuciosa de la velada.
– Eso lo juzgaremos nosotros -replicó Lynley-. ¿Empezó la pelea enseguida?
Gabriella no contestó.
– Díselo, Gabbie -intervino Mollison-. No te va a perjudicar.
La mujer lanzó una breve carcajada gutural.
– Porque no te lo conté todo. No podía, Guy. Y tener que contarlo ahora…
Se pasó los dedos sobre los ojos y sus labios temblaron convulsivamente bajo la protección de la mano.
– ¿Quieres que me marche? -preguntó Mollison-. Si quieres, puedo esperar en la otra habitación. O fuera…
Gabriella se inclinó hacia él y se apoderó de su mano. Mollison avanzó un par de centímetros hacia ella.
– No -dijo Gabriella-. Tú eres mi fuerza. Quédate, por favor. -Retuvo su mano entre las suyas. Respiró hondo-. De acuerdo.
Había salido a dar un largo paseo. Era parte de su rutina, dos paseos largos al día de ejercicio aeróbico, uno por la mañana y otro por la noche. Por las noches, realizaba un circuito parcial de los Springburns, que abarcaba unos nueve kilómetros a buen paso. Volvió a Celandine Cottage y vio el Lotus de Ken Fleming aparcado en el camino particular.
– Como ya he dicho, pensaba que había ido a Grecia con James, de modo que me sorprendió ver su coche, pero me alegré al mismo tiempo, porque no habíamos estado juntos desde el sábado anterior y, antes de comprender en aquel momento que había venido a Kent guiado por un impulso, no confiaba en verle antes de que volviera de Grecia el domingo por la noche.
Entró en la casa y le llamó. Le encontró en el retrete de arriba. Estaba arrodillado en el suelo y rebuscaba en la basura. Había hecho lo mismo en la cocina y en la sala de estar, y había dejado los cubos de basura volcados.
– ¿Qué buscaba? -preguntó Lynley.
Eso era lo que Gabriella quería saber, y Fleming no se lo dijo al principio. De hecho, no dijo ni una palabra. Se limitó a remover la basura, y cuando terminó, entró como una tromba en el dormitorio y rasgó el cubrecama. Examinó las sábanas. Después, bajó al comedor, sacó las botellas de licor del antiguo palanganero que las albergaba, las alineó sobre la mesa y examinó el nivel del líquido de cada una. Cuando acabó (Gabriella seguía preguntándole qué buscaba, qué pasaba), volvió a la cocina y removió la basura de nuevo.
– Le pregunté si había perdido algo. Repitió la pregunta y rió.
Después, se levantó, apartó el cubo de una patada y la agarró del brazo. Preguntó quién había estado en la casa. Gabriella había estado sola desde el domingo por la mañana, dijo, estaban a miércoles por la noche, no habría podido sobrevivir cuatro días enteros sin una buena dosis de compañía masculina (nunca lo había hecho, ¿verdad?), de modo que, ¿quién se la había proporcionado? Antes de que ella pudiera contestar o protestar, salió disparado de la casa y se precipitó hacia el montón de abono del jardín, donde se puso a escarbar también.
– Estaba como loco. Nunca había visto nada semejante. Le supliqué que me dijera lo que buscaba, para poder ayudarle, y dijo…
Llevó la mano prisionera de Mollison a su mejilla y cerró los ojos.
– No pasa nada, Gabbie -dijo Mollison.
– Sí que pasa -susurró ella-. Su rostro estaba tan deformado que era irreconocible. Retrocedí. Dije: «Ken, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo dices? Has de decírmelo», y entonces… Se levantó de un salto. Como impulsado por un resorte.
Fleming describió el tiempo que habían estado separados. Domingo por la noche, dijo, lunes por la noche, martes por la noche, Gabriella. Por no mencionar las mañanas y las tardes. Eso era mucho tiempo, afirmó. Gabriella le preguntó tiempo para qué, para qué. Él rió y dijo que había tenido suficiente tiempo para homenajear a todo el equipo de Middlesex y la mitad de Kent. Y era muy lista, ¿verdad? Había destruido las pruebas, si es que existían pruebas. Porque tal vez no pedía a los demás que tomaran las mismas precauciones, por protección y seguridad, que a Fleming. Tal vez los demás gozaban de su entusiasta cono sin el impedimento del látex. ¿Era así, Gabriella? Pides a Ken que utilice condones para hacerte la precavida, mientras te cepillas a los otros sin tantas exigencias, ¿verdad?
– De modo que había estado buscando en la basura… Había buscado… Como si yo…
La voz de Gabriella se quebró.
– Creo que hemos captado la idea. -Havers dio unos golpecitos con el lápiz en la suela de su zapato-. ¿La pelea fue fuera de la casa?
Ahí había empezado, dijo Gabriella. Primero, Fleming acusó y Gabriella negó, pero sus negativas solo sirvieron para enfurecerle más. Gabriella le dijo que se negaba a discutir unas acusaciones tan groseras, y volvió a la casa. Él la siguió. Ella intentó dejarle fuera, pero Ken tenía su llave. Gabriella cruzó la sala de estar y trató sin éxito de atrancar la puerta con una silla apoyada bajo el pomo. El esfuerzo fue inútil. Fleming cargó contra la puerta con el hombro. La silla cayó al suelo. Entró. Gabriella retrocedió hasta un rincón, con un atizador en la mano. Le advirtió que no se acercara. Él no hizo caso.
– Pensé que iba a pegarle -dijo Gabriella-, pero solo pude imaginar la sangre y la herida, y el aspecto que tendría si lo hacía. -Vaciló cuando Fleming se acercó. Volvió a advertirle. Levantó el atizador-. Y de pronto, recuperó la razón.
Pidió disculpas. Pidió que le diera el atizador. Prometió que no le haría daño. Dijo que había oído rumores. Le habían dicho cosas, confesó, y daban vueltas en su cabeza como avispas. Ella preguntó: ¿qué cosas, qué rumores? Quiso saberlo, para poder defenderse o explicarse. Ken preguntó si querría explicarse. Si le decía un nombre, ¿le diría la verdad?
– Casi daba pena -dijo Gabriella-. Parecía indefenso, destrozado. Solté el atizador. Le dije que le quería y que haría cualquier cosa por ayudarle a superar aquel bache.
Mollison, dijo entonces. Primero, quería saber lo de Mollison. Ella repitió la palabra «primero». Preguntó qué significaba aquel «primero». Y aquella sola palabra volvió a encenderle.
– Sospechaba que había tenido montones de amantes. Sus acusaciones no me gustaron, así que dije cosas feas sobre él. Sobre Miriam. Se puso hecho una fiera. La pelea fue aumentando de intensidad a partir de ese momento.
– ¿Qué la impulsó a marcharse?
– Esto. -Sacudió de los hombros la espesa masa de cabello. A cada lado del cuello se veían morados en la piel, como manchas de tinta aguada-. Pensé que iba a matarme. Estaba fuera de sí.
– ¿En defensa de la señora Whitelaw?
No. Consideró las acusaciones de Gabriella una absoluta estupidez. Su principal preocupación residía en el pasado de Gabriella. ¿Cuántas veces había sido infiel a Hugh? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Porque no me digas que solo ha sido Mollison, advirtió. Esa respuesta no sirve. Me he pasado estos tres días preguntando por ahí. Tengo nombres. Tengo sitios. Y lo mejor que puedes hacer por ti en este momento es lograr que los nombres y los sitios coincidan.
– Yo tuve la culpa -dijo Mollison. Con la mano libre, devolvió el pelo de Gabriella a su sitio, para que ocultara los morados.
– Y yo también. -Gabriella levantó la mano de Mollison por segunda vez y habló con la boca pegada a ella-. Porque después de que lo nuestro terminara, Guy, me volví como loca. Hice exactamente lo que él me acusó de hacer. Oh, todo no, porque nadie habría tenido tiempo de hacer todo lo que él deseaba creer sobre mis hazañas. Pero algunas sí. Y con más de un amante. Porque estaba desesperada. Porque mi matrimonio era un chiste. Porque te echaba tanto de menos que quería morir, y me daba igual lo que me sucediera.
– Oh, Gabbie -gimió Mollison.
– Lo siento.
Dejó caer las manos sobre su regazo. Levantó la cabeza y le dedicó una sonrisa trémula. Mollison extendió la mano libre hacia su mejilla. Una lágrima brotó de su ojo. La secó con la mano.
Havers interrumpió la tierna escena.
– O sea, él la estaba estrangulando, ¿no? Usted se soltó y huyó..
– Sí, exacto.
– ¿Por qué cogió su coche?
– Porque estaba bloqueando el mío.
– ¿No la persiguió?
– No.
– ¿Cómo cogió las llaves?
– ¿Las llaves?
– Las del coche.
– Las había dejado sobre la encimera de la cocina. Las cogí para impedir que me siguiera. Después, cuando salí, vi que el Lotus me cerraba el paso, así que cogí su coche. No volví a verle ni a saber de él.
– ¿Y los gatitos? -preguntó Lynley.
– ¿Los gatitos? -preguntó Gabriella, desorientada.
– ¿Qué hizo con ellos? Creo que tiene dos.
– Oh, Dios, me había olvidado por completo de los gatos. Estaban durmiendo en la cocina cuando salí a dar el paseo. -Pareció verdaderamente apesadumbrada por primera vez-. Tenía que cuidar de ellos. Me lo prometí cuando les encontré junto a la fuente. Prometí que no les abandonaría. Me marché y…
– Estabas aterrorizada -dijo Mollison-. Huías para salvar la vida. No podías tener en cuenta todo.
– Esa no es la cuestión. Estaban indefensos y los abandoné, porque solo podía pensar en mí.
– Ya aparecerán -la consoló Mollison-. Alguien los habrá recogido, si no están en la casa.
– ¿Adonde fue cuando logró escapar? -preguntó Lynley.
– Conduje sin parar hasta Greater Springburn. Telefoneé a Guy.
– ¿Cuánto se tarda en coche?
– Quince minutos.
– ¿Su pelea con Fleming duró más de una hora?
– ¿Más de…?
Gabriella miró a Mollison, confusa.
– Si él llegó a las nueve y media o las diez y usted no telefoneó a Mollison hasta las once, eso hace más de una hora -explicó Lynley.
– Bien, puede que durara tanto, sí -. ¿No hizo nada más?
– ¿Qué quiere decir?
– Había un paquete de Silk Cut en un aparador de la cocina. ¿Es usted fumadora, señora Patten?
Mollison se removió en el sofá, inquieto.
– No estará pensando que Gabriella…
– ¿Fuma, señora Patten?
– No.
– Entonces, ¿de quién son esos cigarrillos? Nos han dicho que Fleming no fumaba.
– Son míos. Antes fumaba, pero lo dejé hace casi cuatro meses. Por Ken, sobre todo. Se empeñó. Pero siempre guardaba un paquete cerca por si lo necesitaba. Creo que se aguanta mejor si los tienes a mano. No parece tanto un sacrificio.
– ¿No tenía otro paquete, ya abierto?
Gabriella miró a Lynley, y después a Havers. Luego, volvió la vista hacia Lynley. Dio la impresión de que estaba situando la pregunta en su contexto.
– No estará pensando que le maté. No estará pensando que provoqué el incendio. ¿Cómo habría podido? Él estaba en casa. Estaba furioso. ¿Cree que me habría dejado…? ¿Qué tendría que haber hecho?
– ¿Tiene aquí también un paquete de cigarrillos, para facilitar la resistencia?-preguntó Lynley.
– Tengo un paquete. Sin abrir. ¿Quiere verlo?
– Sí, antes de irnos. -Gabriella se encrespó, pero Lynley continuó-. Después de telefonear a Mollison y quedar para venir a este piso, ¿qué hizo?
– Subí al coche y vine aquí.
– ¿Había alguien aquí?
– ¿En el piso? No.
– Por lo tanto, nadie puede verificar la hora en que llegó.
Los ojos de Gabriella destellaron de indignación.
– Desperté al portero. Me dio la llave.
– ¿El portero vive solo?
– ¿Qué tiene eso que ver, inspector?
– ¿Terminó Fleming su relación el miércoles por la noche, señora Patten? ¿Fue uno de los motivos de la discusión? ¿Se vieron frustrados sus planes de un nuevo matrimonio?
– Espere un momento -se alteró Mollison.
– No, Guy. -Gabriella soltó la mano de Mollison. Cambió de posición. Seguía con las piernas dobladas debajo del cuerpo, pero se puso de cara a Lynley. La indignación casi la impedía hablar-. Ken dio por terminada la relación. Yo di por terminada la relación. ¿Qué más da? Estaba terminada. Me fui. Telefoneé a Guy. Vine a Londres. Llegué alrededor de la medianoche.
– ¿Puede confirmarlo alguien, además del portero?
El cual estaría más que complacido de corroborar cualquier cosa que Gabriella dijera, pensó Lynley.
– Ya lo creo. Alguien más puede confirmarlo.
– Necesitamos el nombre.
– Y créame, me alegra mucho facilitárselo. Miriam Whitelaw. No habían pasado ni cinco minutos desde que llegué a este piso, y ya estábamos hablando por teléfono.
Una sonrisa de triunfo iluminó su cara cuando leyó la sorpresa momentánea en la de Lynley.
Doble coartada, pensó el inspector. Una para cada una.
Capítulo 13
La sargento Havers, parada ante el Bentley en Shepherd's Market, partió en dos un panecillo de arándanos. Mientras Lynley telefoneaba al Yard, había entrado en el Express Café y regresado con dos tazas de plástico humeantes, que dejó sobre el capó del coche, y una bolsa de papel de la que sacó su tentempié de media mañana.
– Un poco temprano para refrigerios, pero qué diablos -comentó, mientras ofrecía a Lynley una porción.
– Tenga cuidado con el coche, sargento, por el amor de Dios -diijo el inspector, y rechazó la invitación.
Estaba escuchando el informe del agente Nkata, que hasta el momento consistía en los esfuerzos de los agentes enviados a la Isla de los Perros y Kensington por esquivar a los periodistas, los cuales, en palabras de Nkata, «acechaban como una bandada de buitres a la espera de un accidente de carretera». No había ninguna noticia importante procedente de ambos lugares, ni tampoco de Little Venice, donde otro equipo de agentes investigaba los movimientos de Olivia Whitelaw y Chris Faraday el miércoles por la noche.
– Sin embargo, toda la familia está en Cardale Street -dijo Nkata.
– ¿El chico también? -preguntó Lynley-. ¿Jimmy?
– Por lo que sabemos, sí.
– Bien. Si se marcha, síganle.
– Lo haremos, inspector. -Se oyó un crujido cerca del micrófono, como si Nkata estuviera estrujando papeles.
– Ha llamado Maidstone -dijo-. Una pájara, diciendo que la telefonee cuando pueda.
– ¿La inspectora Ardery?
Más crujidos.
– Exacto, Ardery. Dígame, ¿es tan zorra como insinúa la voz?
– Es demasiado vieja para ti, Winston.
– Joder. Siempre igual.
Lynley cortó la comunicación y se reunió con Ha-vers en la acera. Probó el café que le había traído.
– Esto es espantoso, Havers.
– Pero es líquido -contestó la sargento, mientras masticaba el panecillo.
– También el lubricante para motores, y prefiero no beberlo.
Havers masticó y movió la taza en la dirección de la que habían venido.
– ¿Qué opina?
– Esa es la pregunta del momento -dijo Lynley, mientras reflexionaba sobre la entrevista con Gabriella Patten.
– La señora Whitelaw podrá corroborar la llamada. Si Gabriella telefoneó a Kensington alrededor de la medianoche del miércoles, lo hizo desde el piso, puesto que el portero ha confirmado la hora en que recogió la llave. Lo cual la coloca fuera de juego. No pudo estar en dos sitios a la vez, provocando un incendio en Kent y sosteniendo una charla amistosa con la señora Whitelaw en Londres. Supongo que sobrepasa los poderes de Gabriella.
Pero tenía otros, como ambos habían comprobado. Y no se paraba en barras a la hora de utilizarlos.
– Me quedaré un rato -les había confesado Guy Mollison, sin dar muestras de embarazo, al concluir la entrevista, cuando salió con Lynley y Havers al entresuelo y entornó la puerta a su espalda-. Lo ha pasado muy mal. Necesita un amigo. Si puedo hacer algo… Soy en parte culpable. Si no hubiera provocado a Ken… Se lo debo. -Miró hacia la puerta. Asomó la lengua y se humedeció los labios-. Su muerte la ha destrozado. Querrá hablar con alguien, es evidente.
Lynley se preguntó si la capacidad de autoengaño del hombre era ilimitada. Era curioso pensar que habían presenciado la misma actuación. Desde el sofá, con la cabeza y los hombros echados hacia atrás, las manos enlazadas, Gabriella les había contado la conversación con Miriam Whitelaw.
– Esa mujer es una hipócrita redomada. Se mostraba impasible cuando nos veía juntos a Kenneth y a mí, pero me odiaba, no quería que se casara conmigo, pensaba que yo no era lo bastante buena para él. Nadie era lo bastante bueno para Ken, en opinión de Miriam. Nadie, excepto Miriam, claro.
– Ella niega que fueran amantes.
– Pues claro que no eran amantes. No por falta de ganas, créame.
– ¿Fleming se lo dijo?
– No hacía falta. Bastaba con tener los ojos bien abiertos. Cómo le miraba ella, cómo le trataba, cómo estaba pendiente de sus palabras. Era repugnante. Y siempre criticando. A mí. A nosotros. Todo por el bien de Ken. Y todo con esa sonrisa empalagosa en la cara. «Perdona, Gabriella, no quiero cohibirte…», y se lanzaba a discursear.
– ¿Por qué cohibirla?
– «¿Estás segura de que esa es la palabra que quieres utilizar, querida?» -Hizo una excelente imitación de la voz meliflua de la señora Whitelaw-. «¿No querrás decir "mí" en lugar de "yo"?» «Qué punto de vista más…, hum…, intrigante acabas de expresar. ¿Has leído mucho sobre el tema? Ken es un lector verbacio, ¿sabes?»
Lynley dudó que Miriam Whitelaw se hubiera atrevido a inventar palabras, pero captó la idea general. La imitación de Gabriella continuó.
– «Estoy segura de que, cuando Ken y tú os caséis, desearéis que la unión sea duradera, ¿no? Por tanto, debo señalarte la importancia de que un hombre y una mujer coincidan en un plano intelectual, además del físico.» -Gabriella sacudió la masa de su cabello, un movimiento brusco que dejó de nuevo al descubierto sus morados-. Ella sabía que Ken me quería. Sabía que me deseaba. No podía soportar la idea de que Ken sintiera algo por otra mujer, así que debía quitarle importancia. «Ya sabes que la pasión es efímera, por supuesto. Tiene que existir algo más entre los amantes, si su relación ha de superar la prueba del tiempo. Estoy segura de que Ken y tú ya lo habréis hablado, ¿verdad, querida? No querrá cometer el mismo desafortunado error que con Jean.»
Si había dicho eso en la cara de Gabriella, ¿qué imaginaba la policía que diría a espaldas de Gabriella? A Ken. Todo ello lo decía con infinito cuidado, con infinita delicadeza, sin la menor indicación de que la señora Whitelaw sintiera algo más que preocupación maternal por el joven al que conocía desde que tenía quince años.
– De modo que cuando llegué a Londres la telefoneé -dijo Gabriella-. Había dedicado tanto tiempo a intentar separarnos que me pareció justo informarla de su triunfo final.
– ¿Cuánto duró la conversación?
– Lo suficiente para comunicar a esa zorra que había conseguido lo que deseaba.
– ¿Y la hora?
– Ya se lo he dicho. Alrededor de la medianoche. No lo comprobé, pero vine desde Kent sin parar, así que no podían ser más tarde de las doce y media.
Cosa que también podría confirmar la señora Whi-telaw, pensó Lynley. Bebió otro sorbo de café, hizo una mueca y vertió el resto en el arroyo, donde formó un charco sospechosamente grasiento. Tiró la taza a un cubo de basura y volvió al coche.
– ¿Y bien? -dijo Havers-. Si descartamos a Gabriella, ¿quién tiene más números?
– La inspectora Ardery tiene algo para nosotros -contestó Lynley-. Hemos de hablar con ella.
Entró en el coche. Havers le siguió, y dejó un rastro de migas como la hermana de Hansel. Cerró la puerta, apoyó el café y el panecillo sobre las rodillas, y se abrochó el cinturón.
– Una cosa está clara, para mí al menos -dijo.
– ¿Cuál?
– Lo que he estado pensando desde el viernes por la noche. Lo que usted insinuó cuando dijo que la muerte de Fleming no era un suicidio, un asesinato o un accidente: Gabriella Patten como la presunta víctima del crimen. Está descartada. ¿No le parece?
Lynley no contestó enseguida. Meditó sobre la pregunta, mientras observaba a una mujer bien peinada, ataviada con un vestido negro sospechosamente ceñido, que pasaba al lado del Bentley y se apoyaba con aparente naturalidad contra una farola, no lejos de Ye Grapes. Compuso una máscara sobre su cara que comunicaba sensualidad, aburrimiento e indiferencia al mismo tiempo.
Havers siguió la dirección de la mirada de Lynley. Suspiró.
– Joder. ¿Llamo a la brigada del vicio?
Lynley negó con la cabeza y giró la llave del encendido, aunque no puso en marcha el coche.
– Aún es temprano. Dudo que tenga muchos clientes.
– Debe de estar desesperada.
– Yo diría que sí. -Lynley apoyó la mano sobre el cambio de marchas con aire pensativo-. Quizá la desesperación sea la clave de todo esto.
– ¿Quiere decir de la muerte de Fleming? Y es la muerte de Fleming, premeditada y todo, la que nos tiene ocupados. No es la de Gabriella -. Havers tomó un sorbo de café y abundó en el tema antes de que Lynley pudiera discrepar-. Solo había tres personas susceptibles de querer matar a Gabriella, y que sabían dónde estaba el miércoles por la noche. El problema es que los tres presuntos asesinos tienen coartadas a prueba de bomba.
– Hugh Patten -dijo Lynley en tono pensativo.
– Que según todos los testigos estaba donde afirma, en la sala de juego del Cherbourg Club.
– Miriam Whitelaw.
– Cuya coartada ha sido inconscientemente confirmada por Gabriella Patten, no hace ni diez minutos.
– ¿Y la última?
– El propio Fleming, que perdía la chaveta al descubrir el desagradable pasado de su amante. Y es el que tiene la mejor coartada de todos.
– Se está olvidando de Jean Cooper. Y del chico, Jimmy.
– No sabían dónde estaba Gabriella. No obstante, si Fleming fue la víctima elegida desde el primer momento, nos encontramos con un partido de criquet nuevo, ¿no? Porque Jimmy debía saber que su padre pretendía llevar el divorcio adelante. Y habló con su padre la misma tarde. Puede que supiera adónde se dirigía Fleming. Tal como yo lo veo, Fleming había herido a la madre del chico, había herido al chico, había herido a sus hermanos, había hecho promesas que no cumplía…
– No estará insinuando que Jimmy asesinó a su padre porque canceló el crucero, ¿verdad?
– El crucero cancelado era un simple síntoma. No la enfermedad. Jimmy decidió que ya habían aguantado bastante, así que se fue a Kent el miércoles por la noche y administró la única medicina capaz de curarla. Al mismo tiempo, repitió un comportamiento anterior. Provocó un incendio.
– Un método muy sofisticado para un chico de dieciséis años, ¿no cree?
– En absoluto. Ya había provocado incendios antes…
– Uno.
– Uno que nosotros sepamos. El hecho de que el incendio de la casa fuera tan descarado sugiere falta de sofisticación, no lo contrario. Señor, hemos de meterle mano a ese chico.
– Primero, necesitamos algo con qué.trabajar.
– ¿Por ejemplo?
– Una sola prueba. Un testigo que sitúe al chico el miércoles en el lugar de los hechos.
– Inspector…
– Havers, entiendo su razonamiento, pero no nos vamos a precipitar. Lo que ha dicho sobre Gabriella tiene sentido: las personas susceptibles de desear matarla y que sabían dónde estaba tienen coartadas, mientras que las personas con motivos pero sin coartada no sabían dónde estaba. Lo acepto.
– Entonces…
– Ha descuidado otros puntos.
– ¿Por ejemplo?
– Los morados de su cuello. ¿Se los hizo Fleming? ¿Se los hizo ella misma para apoyar su historia?
– Pero alguien, el tío que paseaba, el granjero, oyó la pelea. Existe una confirmación de su historia. Y ella aportó la mejor pregunta: ¿qué hacía Fleming mientras ella prendía fuego a la casa?
– ¿Quién sacó a los gatos?
– ¿Los gatos?
– Los gatitos. ¿Quién sacó a los gatitos? ¿Fleming? ¿Por qué? ¿Sabía que estaban en la casa? ¿Se tomó la molestia?
– ¿Qué quiere decir? ¿Que Fleming fue asesinado por un amante de los animales?
– Vale la pena pensarlo, ¿no?
Lynley puso el coche en marcha y arrancó en dirección a Piccadilly.
Desde la cubierta de la barcaza, donde el sol de media mañana, después de lograr rozar las copas de los árboles, derramaba por fin franja tras franja de calor confortable sobre su pecho dolorido, Chris Faraday vio a los dos policías y notó un nudo en el estómago. No iban vestidos de policías (uno llevaba chaqueta de cuero y tejanos, el otro pantalones de algodón y una camisa con el cuello abierto), de manera que en otras circunstancias Chris habría creído que eran cualquier otra cosa, desde paseantes a Testigos de Jehová que buscaban conversos por el canal. Sin embargo, dadas las circunstancias, cuando les vio subir de barcaza en barcaza, cuando vio que los propietarios de las barcazas volvían la cabeza en su dirección y desviaban la vista a toda prisa si se daban cuenta de que estaba mirando, Chris supo quiénes eran los hombres y qué hacían. Su trabajo consistía en interrogar a los vecinos y conseguir confirmación o no de sus movimientos el miércoles por la noche, y empleaban un método profesional y sistemático. Lo hacían de forma descarada, con el fin de alterar los nervios del que los observaba.
Bingo, les saludó mentalmente. Sus nervios estaban alterados.
Había que tomar medidas, hacer llamadas telefónicas y entregar informes. Pero no conseguía reunir fuerzas para ello. Esto no tiene nada que ver conmigo, se repetía, pero la verdad era que sí estaba relacionado con él y lo que había hecho durante los últimos cinco años, desde la noche en que había recogido a Livie de la calle y considerado su rehabilitación y regeneración como un desafío personal. Idiota, pensó. El orgullo me ha traído hasta aquí.
Hundió los dedos en los músculos irritados de la base del cráneo. Estaban tensos, como una maraña de cables. Reaccionaban en parte a la visión de la policía, pero también a una noche de insomnio.
La desdicha y la ironía eran malos compañeros de cama, decidió Chris. No solo le habían mantenido despierto, sino que estaban convirtiendo su vida en una continua espera. El que acecharan en las cercanías de su conciencia había provocado que abriera los ojos aquella mañana, los clavara en los agujeros de nudos del techo de pino de su habitación, y se sintiera como un puritano acusado de brujería, con el peso de un yunque sobre el pecho. Debió dormir en algún momento, pero no lo recordaba. Y las sábanas y las mantas (tan arrugadas y retorcidas que parecían ropa recién sacada de la lavadora) eran testigos silenciosos de la inquietud que había sustituido al sueño.
El primer movimiento le arrancó un gruñido de dolor. Tenía el cuello y los hombros como petrificados, y si bien necesitaba tanto mear que su polla buscaba el lavabo casi por cuenta propia, le dolían la espalda y las extremidades. Salir de la cama se le antojaba un esfuerzo que tardaría un mes en realizar.
Lo que le había mantenido despierto era pensar en Livie, el «así es como se sentirá ella», que inyectaba cantidades equivalentes de energía y culpabilidad en su organismo. Gruñó, rodó de costado y sacó los pies de la cama para comprobar la temperatura de la habitación. Una lengua suave lamió un dedo. Beans estaba tendido en el suelo, y esperaba con paciencia el desayuno y un paseo.
Chris dejó caer la mano por el costado de la cama, y el pachón se estiró un poco hacia delante para acercar ia cabeza a las inminentes caricias. Chris sonrió.
– Buen chico -murmuró-. ¿Te apetece una taza de té? ¿Has venido para tomar nota de mi desayuno? Quiero huevos, tostadas, una lonja de bacon, poco hecha, y un cuenco de fresas. ¿Lo has apuntado, Beans?
El perro meneó la cola. Su respuesta consistió en un agradable plañido. Livie llamó desde el otro lado del pasillo.
– ¿Estás levantado, Chris?
– Ya voy.
– Te has dormido.
Su tono no era de reproche. Nunca hablaba en tono de reproche. Pero Chris se sintió reprochado.
– Lo siento -dijo.
– Chris, no quería…
– Lo sé. No es nada. Una mala noche.
Salió de la cama. Permaneció sentado un momento, con la cabeza entre las manos. Intentó no pensar pero fracasó, como había fracasado durante casi toda la noche.
Los hados se lo estarán pasando en grande, pensó. Había vivido siempre sin ceder a los impulsos. Solo se había desviado una vez de aquella norma. Y ahora, por culpa de aquel momento en que había visto a Livie esperando a su cliente de los domingos por la tarde, con aquellas bolsas llenas de artilugios sexuales a los pies, por culpa de aquel instante en que se había preguntado si sería posible suavizar sus aristas duras pero quebradizas, iba a pagar. De una manera u otra, si no se le ocurría una dirección en la que desviar a la policía, iba de cabeza hacia unas consecuencias como jamás había sonado. Y en el fondo, era una broma de mal gusto. Porque, por primera vez, no era culpable de nada…, y era culpable de todo.
– Mierda -gimió.
– ¿Estás bien, Chris? -llamó Livie-. ¿Te encuentras bien, Chris?
Recogió el pijama del suelo y se lo puso. Entró en la habitación de Livie. A juzgar por la colocación del andador, había intentado levantarse de la cama, y sintió otra oleada de culpabilidad.
– ¿Por qué no me has llamado, Livie?
Ella le dedicó una pálida sonrisa. Había conseguido ponerse todas sus joyas, excepto el aro de la nariz, que descansaba sobre un ejemplar de algo titulado Esposas de Hollywood. Frunció el entrecejo al ver el libro y, no por primera vez, se asombró de su capacidad para absorber lo vulgar e insignificante.
– Estoy haciendo acopio de información -dijo Livie a modo de respuesta-. Dedican horas y horas al sexo acrobático.
– Espero que se lo pasen bien -contestó Chris.
Se sentó en la cama y apartó a Panda, mientras los perros se congregaban en la habitación. Se desplazaron desde la cama a la cómoda, y de la cómoda al armario de la ropa, que se abrió y escupió una cascada negra en dirección al suelo.
– Quieren ir a pasear -dijo Livie.
– Vagabundos mimados. Los sacaré dentro de un momento. ¿Preparada?
– Preparada.
Livie le cogió del brazo y Chris apartó las sábanas. Dio la vuelta a su cuerpo y depositó sus pies en el suelo. Colocó el andador delante de ella y la levantó.
– Ya puedo ir sola -dijo Livie.
Empezó el tortuoso avance hacia el lavabo, centímetro a centímetro. Levantaba el andador, arrastraba los pies en lo único parecido a caminar que conseguía a estas alturas. Estaba empeorando, comprendió Chris, y se preguntó cuándo había sucedido. Ya no podía plantar los pies en el suelo. Caminaba, si sé podía llamar así a aquel perezoso movimiento, sobre lo primero que tocaba el suelo, fuera el tobillo, el empeine, el talón o los dedos.
Necesitaba ir al lavabo. Podría haber ido y vuelto en el tiempo que ella emplearía en trasladarse desde la habitación al lavabo, pero se quedó donde estaba y se obligó a esperar. Un castigo muy leve, decidió.
La dejó en la cocina, preparando el desayuno de los dos, que consistía en verter cereales en los cuencos y derramar una cuarta parte del contenido en el suelo. Sacó a pasear a los perros y volvió con el Sunday Times. Livie hundió la cuchara en su cuenco sin decir nada y empezó a leer el periódico. Chris retenía el aliento cada vez que ella abría un periódico desde el jueves por la noche. Se dará cuenta, pensaba, empezará a hacer preguntas, no es tonta. Pero hasta el momento no se había dado cuenta ni formulado preguntas. Tan absorta estaba en lo que ponía el periódico que no se daba cuenta de lo que omitía.
La dejó mientras recorría con el dedo un artículo sobre la búsqueda de un coche.
– Estaré en la cubierta -dijo-. Pega un grito si me necesitas.
Ella murmuró algo a modo de respuesta. Chris subió la escalera, desplegó una silla de lona descolorida, se dejó caer en ella con un respingo, y trató de pensar y no pensar al mismo tiempo. Pensar en qué hacer. No pensar en lo que había hecho.
Llevaba una hora dando vueltas a las posibilidades y exponiendo al sol sus músculos doloridos, cuando vio por primera vez a la policía. Estaban en la cubierta de la barcaza de Scannel, la más cercana al puente de Warwick Avenue. John Scannel se erguía frente a un caballete. Su mujer posaba, semirrecostada y prácticamente desnuda, sobre el tejado de la cabina. Scannel ya había alineado en el paseo previos retratos de las amplias curvas de su mujer, a la espera de los compradores potenciales, y sin duda había albergado la esperanza equivocada de que los dos hombres fueran expertos en el cubismo que él practicaba.
Chris había contemplado la escena, sin apenas prestar atención, pero cuando Scannel miró en su dirección y se inclinó con aire de conspirador hacia sus visitantes, el interés de Chris se despertó. Desde aquel momento, observó las evoluciones de los hombres, de una barcaza a la siguiente. Vio a sus vecinos hablar, imaginó que les oía y escuchó los clavos que se hundían en su ataúd.
La policía no iba a interrogarle, y lo sabía. Entregarían el informe a su superior, aquel tío con el corte de pelo de veinte libras y el traje a medida. Sin duda, el inspector volvería a verle. Solo que esta vez sus preguntas serían muy concretas. Y si Chris no era capaz de contestar a ellas de una forma convincente, las consecuencias serían desastrosas.
Los policías continuaron con su tarea. Por fin, subieron a la barcaza más cercana a la de Chris, tan cercana que Chris oyó a uno de ellos carraspear y al otro llamar a la puerta cerrada de la cabina. Los Bidwell (un novelista alcohólico y una antigua modelo convencida todavía de que la portada de Vogue estaba a su alcance, con tal de que consiguiera adelgazar doce kilos) tardarían una hora en despertarse, como mínimo. Una vez despertados rudamente por la policía o por quien fuera, no serían nada cooperativos. Tal vez los Bidwell le proporcionaran un poco más de tiempo. Porque tiempo era lo que necesitaba para salir indemne de la ciénaga de los últimos cuatro días y escapar sin hundirse hasta el cuello.
Esperó hasta que oyó los gruñidos de Henry Bidwell.
– ¿Qué cojones…? ¿Quién es, maldita sea?
No esperó a oír la respuesta de los polis. Cogió su taza de té, frío e imbebible desde hacía rato, y llamó a los perros que, como él, estaban aprovechando el sol. Se pusieron en pie y saltaron desde el techo de la cabina. Sus ansiosas cabezas ladeadas preguntaban: «¿Correr? ¿Pasear? ¿Comer? ¿Qué?», y sus colas frenéticas indicaban su voluntad de colaborar en lo que fuera.
– Abajo -dijo Chris.
Toast cojeó hasta el costado de la barcaza. Beans le siguió, siempre la ovejita obediente.
– No. Ahora no. Ya habéis corrido antes. Id con Livie. Abajo.
Pese a las palabras de Chris, Toast puso una pata sobre el costado de la barcaza, en preparación a saltar a la escalera, de allí al camino, y de allí, sin la menor duda, a Regent's Park.
– Eh -gritó Chris, y señaló la cabina. Toast se lo pensó mejor y decidió obedecer. Beans le siguió. Chris cerró la marcha.
Livie estaba donde la había dejado, sentada a la mesa de la cocina. Su cuenco de cereales estaba rodeado de pieles de plátano, la tetera el azucarero y una jarra de leche. El periódico del domingo seguía desplegado ante ella, abierto por la página que leía una hora antes. Y daba la impresión de que continuaba examinándola, con la cabeza inclinada sobre el papel, la frente apoyada en una mano y los dedos de la otra, con su hilera de anillos de plata, curvados alrededor de la primera página del encabezamiento: CRÍQUET. El único cambio que advirtió Chris fue la presencia de Panda, que había saltado sobre la mesa, terminado la leche y los cereales mojados de un cuenco, y estaba lamiendo los restos del otro. La gata estaba acuclillada con aire de felicidad ante él, los ojos cerrados como en éxtasis, y la lengua trabajaba con furia para terminar antes de que la sorprendieran.
– ¡Tú! -gritó Chris-. ¡Panda! ¡Fuera!
Livie pegó un bote. Agitó las manos, que golpearon los platos, y un cuenco cayó de la mesa, en tanto el otro volcaba. La leche, plátano y cereales restantes se desparramaron ante las patas delanteras de la gata. Panda se quedó impertérrita. Siguió lamiendo.
– Lo siento -dijo Chris. Recogió los platos, mientras la gata saltaba al suelo con sigilo y huía por el pasillo para evitar el castigo-. ¿Estabas dormida?
Había algo raro en su cara. Sus ojos parecían desenfocados, y tenía los labios exangües.
– ¿No has visto a Panda? -preguntó Chris-. No me gusta que se suba a la mesa, Livie. Lame los platos, y no es muy…
– Lo siento. Estaba distraída.
Livie pasó la mano sobre el periódico, la apartó manchada de tinta, y ordenó las páginas. Lo hizo con sumo cuidado. Reordenó, alineó las esquinas, alisó, dobló, guardó. Chris la observó. Su mano derecha se puso a temblar, de modo que la dejó caer sobre el regazo y prosiguió con la izquierda.
– Ya lo haré yo -dijo Chris.
– Se han mojado algunas páginas. De leche. Lo siento. Aún no lo habías leído.
– No pasa nada, Livie. Solo es papel. ¿Qué más da? Puedo comprar otro.
Recogió el cuenco de Livie. Había jugueteado con los cereales durante el desayuno y, por lo que se veía, no había hecho otra cosa en todo el rato. Cereales mojados y trozos de plátano ennegrecidos señalaban la trayectoria del cuenco que había volcado.
– ¿Sigues sin tener hambre? -preguntó-. ¿Te preparo un huevo? ¿Quieres un bocadillo? ¿Una ensalada de tofu japonés?
– No.
– Livie, has de comer algo.
– No tengo hambre.
– El hambre da igual. Has de…
– ¿Qué? ¿Conservar las fuerzas?
– Para empezar, sí. No es mala idea.
– Tú no lo quieres, Chris.
Tiró los cereales y los plátanos gelatinosos a la basura y se volvió poco a poco. Examinó sus facciones atormentadas, su piel apergaminada, y se preguntó por qué había escogido aquel preciso momento para mortificarle. Cierto, su comportamiento de aquella mañana había sido deficiente (la había dejado abandonada en la cama sin ocuparse de ella), pero no era propio de Livie acusar sin pruebas palpables. Y carecía de pruebas. Ya se había encargado él de eliminarlas.
– ¿Qué pasa? -preguntó.
– Cuando mis fuerzas se acaben, yo también me acabaré.
– ¿Crees que eso es lo que quiero?
– ¿Por qué no?
Dejó los cuencos en el fregadero. Volvió a la mesa para recoger el azucarero y la jarra de leche. Los dejó sobre la encimera. Regresó a la mesa. Se sentó frente a ella. La mano izquierda de Livie se había convertido en un puñito, y quiso cubrirlo con su mano, pero ella lo retiró. Entonces, Chris se dio cuenta. Por primera vez, los músculos de su brazo derecho temblaban. Desde la muñeca al hombro, pasando por el codo. Sintió un frío repentino, como si una nube hubiera cubierto el sol e invadido la cabina, con una aportación de aire húmedo y asfixiante. Mierda, pensó. Se dijo que debía mantener la voz firme.
– ¿Desde cuándo pasa eso? -preguntó.
– ¿Qué?
– Ya sabes.
Livie movió la mano izquierda y contempló sus dedos mientras se cerraban sobre el codo derecho, como si pudiera dominar los músculos con la sola fuerza de su mirada y la presión inadecuada que era capaz de aplicar. Clavó la vista en el brazo, en los dedos, en su débil intento de obedecer el mensaje que su cerebro les enviaba.
– Livie, quiero saberlo.
– ¿Qué más da?
– A mí también me afecta, Livie.
– Pero no por mucho tiempo.
Leyó los diversos significados de su afirmación. Hablaban de su futuro, del de ella, de las decisiones que Livie había tomado, y más aún, del verdadero motivo de tomarlas. Por primera vez desde que había entrado en su vida, Chris sintió una oleada de auténtica furia. Mientras corría desde su pecho a las yemas de sus dedos, tuvo la impresión de que la razón abandonaba su cuerpo, flotaba hacia el techo y les miraba a los dos, lanzaba una risita y decía: por eso, por eso, tonto, idiota.
– Me mentiste -dijo-. No tenía nada que ver con la barcaza. Ni con el tamaño de las puertas. Ni con la necesidad de una silla de ruedas.
Livie movió los dedos desde el codo a la muñeca.
– ¿Verdad? -siguió Chris-. No era por eso, ¿verdad? -Extendió la mano por encima de la mesa para asir la suya, pero ella la apartó-. ¿Desde cuándo? Dímelo, Livie. ¿Desde cuándo te ha afectado el brazo?
Ella le miró un momento, tan cautelosa como uno de los animales que habían rescatado. Cogió su mano derecha con la izquierda. Las acunó contra su pecho.
– Ya no puedo trabajar -dijo-. No puedo cocinar. No puedo limpiar. Ni siquiera puedo follar.
– ¿Desde cuándo?
– Claro que lo último siempre te ha dado igual, ¿verdad?
– Dímelo.
– Supongo que podría hacerte una buena mamada si me dejaras, pero la última vez que lo intenté, no quisiste, ¿te acuerdas? Conmigo, quiero decir.
– Déjate de chorradas, Livie. ¿El brazo izquierdo también está afectado? Maldita sea, no puedes utilizar una jodida silla de ruedas y tú lo sabes. ¿Por qué coño…?
– No soy miembro del equipo. Me han sustituido. Ya es hora de que me abra.
– Ya lo hemos discutido antes. Pensé que estaba superado.
– Hemos tenido muchas discusiones.
– Pues tendremos una más, pero breve. Estás peor. Lo sabes desde hace semanas. No confías en que yo lo soporte. Es eso, ¿verdad?
Los dedos de su mano izquierda resbalaban inútilmente sobre su brazo derecha, que dejó caer de nuevo sobre su regazo. No cabía duda de que los calambres empezaban a apoderarse de sus músculos, pero ya no poseía la energía necesaria-para calmarlos. Su cabeza se inclinó sobre su hombro derecho, como si el movimiento pudiera aliviar el dolor. Sus facciones se deformaron.
– Chris -dijo por fin, con una voz que se quebró después de pronunciar el nombre-. Estoy muy asustada.
Al instante, Chris sintió que su ira se desvanecía. Livie tenía treinta y dos años. Se enfrentaba a su mortalidad. Sabía que la muerte se acercaba. Sabía exactamente cómo se la llevaría.
Se apartó de la mesa y caminó hacia ella. Se colocó detrás de la silla. Apoyó las manos sobre sus hombros y los bajó hasta enlazar las manos y posarlas sobre su pecho esquelético.
Al igual que ella, sabía cómo sería. Había ido a la biblioteca y desenterrado todos los libros, todas las revistas médicas, todos los periódicos y artículos que ofrecían algo de información. Sabía que el proceso de degeneración empezaba en las extremidades y avanzaba sin piedad hacia arriba y hacia dentro, como un ejército invasor que no diera cuartel. Empezaba por las manos y los pies, seguidos enseguida por los brazos y las piernas. Cuando la enfermedad llegaba por fin al sistema respiratorio, experimentaría falta de aliento y una sensación de ahogo. Entonces, podría elegir entre la asfixia inmediata o un ventilador, pero en ambos casos el resultado era el mismo. De una u otra forma, iba a morir. Más pronto o más tarde.
Se inclinó y apretó su mejilla contra el pelo rapado. Olía a sudor. Tendría que habérselo lavado ayer, pero la visita de Scotland Yard había apartado de su mente cualquier idea que no estuviera relacionada específicamente con sus preocupaciones personales, inmediatas y perentorias. Cabrón, pensó. Bastardo. Cerdo. Quiso decir: «No tengas miedo. Estaré contigo. Hasta el final», pero ella ya le había arrebatado aquella opción.
– Yo también estoy asustado -susurró.
– Pero no por mi causa.
– No.
Besó su pelo. Sintió que el pecho de Livie se alzaba bajo sus manos. Todo su cuerpo se estremeció.
– No sé qué hacer -dijo Livie-. No sé qué actitud adoptar.
– Ya lo pensaremos. Siempre lo hemos hecho.
– Esta vez no. Es demasiado tarde. -No añadió lo que él ya sabía. Morir disminuía la envergadura de las cosas, fulminaba el tiempo. Apretó el brazo tembloroso de Chris contra su pecho. Enderezó los hombros y la espalda-. He de ir a ver a mi madre -dijo-. ¿Me acompañarás?
– ¿Ahora?
– Ahora.
Capítulo 14
Eran las dos y media cuando Lynley y Havers llegaron a Celandine Cottage por segunda vez. El único cambio con respecto al día anterior era la ausencia de curiosos en los límites de la propiedad. En su lugar, cinco jovencitas paseaban a caballo por la senda, con botas, cascos y fustas en las manos. No demostraron el menor interés hacia el cordón policial que aislaba Celandine Cottage. Pasaron de largo sin mirar.
Lynley y Havers se quedaron junto al Bentley y las vieron pasar. Havers fumaba en silencio, y Lynley contemplaba los postes de castaño que se alzaban detrás del seto de tejo. Las cuerdas que bajaban desde los postes a la tierra proporcionarían apoyo a las plantas de lúpulo durante las semanas siguientes. Sin embargo, la conjunción de cuerdas y postes recordaba en aquel momento a tipis de una aldea india norteamericana, perfectamente dispuestos pero abandonados.
Esperaron a que llegara la inspectora Ardery. Después de cuatro llamadas telefónicas,, efectuadas mientras zigzagueaban desde el sudeste de Mayfair hasta el puente de Westminster, Lynley la había localizado en un hotel rural, no lejos de Maidstone.
– He venido a comer con mi madre, inspector -dijo cuando Lynley se identificó, como si el mero sonido de su voz hubiera actuado como una reprimenda, muda y no autorizada, contra la cual debía defenderse-. Es su cumpleaños -añadió-. Le he telefoneado antes.
– Soy consciente de ello -replicó Lynley-. Le devuelvo la llamada.
La inspectora quiso darle la información por teléfono. Lynley se negó. Le gustaba recibir los informes en persona. Era una de sus manías. Además, quería echar otro vistazo al lugar de los hechos. Habían seguido la pista y localizado a la señora Patten, y quería confirmar la información que les había proporcionado. ¿No podía confirmarla ella en persona?, preguntó la inspectora. Sí, pero él estaría más tranquilo si examinaba de nuevo la casa. Si a ella no le importaba…
Lynley adivinó que a la inspectora Ardery le importaba muchísimo. No podía culparla. Habían fijado las reglas del juego el viernes por la noche, y él intentaba saltárselas, cuando no violarlas por completo. Bien, la transgresión no podía evitarse.
Si estaba ofendida, Isábelle Ardery lo ocultó a la perfección cuando frenó su Rover y bajó, diez minutos después de su llamada. Aún iba ataviada para ir a comer con su madre: un vestido de gasa color bronce ceñido a la cintura, cinco esclavas de oro en la muñeca, con pendientes a juego.
– Lo siento -dijo en referencia al retraso, con su tono más profesional-. Me llamaron del laboratorio para decir que habían identificado el molde de la pisada. Pensé que preferiría echarle un vistazo también, así que pasé a recogerlo, para terminar acorralada por el capullo número uno del Daily Mirror. ¿Podría yo confirmar el hecho de que Fleming fue encontrado completamente desnudo, con las manos y los pies atados a los postes de la cama? ¿Podría declarar oficialmente que Fleming estaba inconsciente a causa de la borrachera? Si el Mirror sospechaba que Fleming estaba tonteando con dos o tres esposas de patrocinadores del equipo inglés de criquet, ¿era su teoría errónea? Solo necesitamos un sí o un no, nada más, inspectora -. Cerró de golpe la puerta del Rover y caminó hacia el maletero, que abrió con brusquedad-. Sabandijas-masculló, y luego levantó la cabeza del maletero-. Lo siento. Estoy un poco alterada.
– En Londres nos pasa lo mismo -dijo Lynley.
– ¿Cómo se lo montan?
– Solemos decirles lo que puede resultarnos útil.
La inspectora sacó una caja de cartón. Cerró el maletero. Apoyó la caja sobre la cadera. Miró a Lynley y ladeó la cabeza, como interesada, o tal vez intrigada.
– ¿De veras? Nunca les digo nada. Detesto la simbiosis entre prensa y policía.
– Yo también -contestó Lynley-, pero a veces va bien.
La mujer le dedicó una mirada escéptica y se encaminó a la cinta de la policía científica, bajo la cual se agachó. La siguieron por el camino particular. Les guió hacia la parte posterior de la casa, hasta la mesa dispuesta bajo el emparrado. Dejó sobre ella la caja. Lynley vio en el interior un fajo de papeles, una colección de fotografías y dos moldes de yeso. Uno formaba una huella de pie completa, y el otro solo era parcial.
– Me gustaría echar otro vistazo antes al interior de la casa -dijo Lynley, si no le importa, inspectora.
Ella se detuvo con el molde parcial en las manos.
– Ya tiene las fotografías -le recordó-. Y también el informe.
– Como ya le dije por teléfono, poseo nueva información, que me gustaría confirmar. Con su colaboración, por supuesto.
Los ojos de Ardery se movieron de él a Havers. Devolvió el molde a la caja. Estaba claro que se encontraba enzarzada en una escaramuza mental con ella misma, indecisa entre complacer a un compañero o seguir protestando.
– De acuerdo -dijo por fin, y apretó los labios como para reprimir posteriores comentarios.
Quitó el cerrojo que la policía había colocado en la puerta y se apartó para dejarles entrar. Lynley le dio las gracias con un cabeceo. Se encaminó primero al fregadero, abrió el aparador que había debajo y comprobó en compañía de la inspectora Ardery que, tal como suponía, la policía científica de Maidstone se había llevado la basura. Buscaban algo relacionado con el artilugio incendiario, dijo Ardery. Se habían llevado toda la basura. ¿Para qué quería la basura?
Lynley relató la historia de Gabriella Patten acerca de la búsqueda de Fleming en los cubos de basura. Ardery escuchó, con el entrecejo fruncido y la mano sobre la cadera. No, dijo cuando Lynley terminó, no había basura en el suelo. Ni en la cocina. Ni en el lavabo. Ni en la sala de estar. Si Fleming había desparramado la basura en un arrebato de cólera, la había recogido después de calmarse. Y había sido muy escrupuloso, añadió. No había ni rastro en los suelos.
– Tal vez recuperó la razón cuando Gabriella se fue -dijo Havers a Lynley-. La casa es de la señora Whitelaw. Pese a su furia, no quería ensuciarla.
Era una posibilidad, admitió Lynley. Preguntó si habían encontrado colillas de cigarrillos en la basura, y refirió la afirmación de Gabriella Patten, en el sentido de que ya no fumaba. Ardery lo confirmó. No había colillas, ni cerillas quemadas. Lynley se acercó a una mesa de pino encajada en un rincón de la chimenea. Debajo había una cesta de mimbre para animales. Se agachó para examinarla y arrancó del almohadón algunas hebras de pelo.
– Gabriella Patten afirma que los gatos estaban dentro cuando ella se marchó -dijo-. Supongo que en esta cesta.
– Bueno, saldrían de alguna manera, ¿verdad? -repuso Ardery.
Lynley cruzó el comedor y se adentró en el corto pasillo que conducía a la sala de estar. Examinó la puerta. En palabras de Gabriella, Fleming había irrumpido por la fuerza en la sala de estar, donde ella se había refugiado para escapar a su ira. Si la descripción era exacta, habría pruebas que la apoyaran.
Como el resto de la casa, la puerta estaba pintada de blanco, si bien como el resto de la casa, soportaba ahora una pátina de hollín. Lynley lo sacudió a la altura del hombro. Hizo lo mismo alrededor del pomo. No vio huellas de violencia.
Ardery y Havers se acercaron a su lado.
– Tenemos una muestra de casi todas las huellas dactilares, inspector -dijo Ardery, con una aparente demostración de paciencia, mientras Havers iba a la chimenea en busca del atizador que Gabriella había cogido. Había una colección de utensilios, un atizador que colgaba de un pedestal, junto con una escobilla, una pala en miniatura y tenazas.
– ¿Han buscado huellas en estos utensilios tambien? -preguntó.
– Hemos buscado huellas en todas partes, sargento. Creo que la información que busca está en el informe que he traído.
Lynley cerró la puerta de la sala de estar para examinar el otro lado. Utilizó su pañuelo para limpiar el hollín.
– Ah, aquí está, sargento -dijo, y Havers se acercó.
Debajo del pomo, una línea delgada y estriada, de unos veinte centímetros de longitud, se destacaba en la madera blanca. Lynley la recorrió con los dedos, y luego se volvió hacia la sala.
– Dijo que utilizó una silla -recordó Havers, y la examinaron los dos juntos.
La silla en cuestión era otra de las mecedoras de la señora Whitelaw, tapizada de terciopelo verde botella y colocada bajo el aparador de un rincón. Havers la apartó de la pared. Lynley vio de inmediato la marca irregular blanca que se destacaba contra la madera de nogal más oscura, paralela a la parte superior de la silla y que descendía por ambos costados. Colocó la mecedora bajo el pomo de la puerta. La marca blanca coincidía con la línea estriada.
– Confirmado -dijo.
La inspectora Ardery se quedó junto a la chimenea.
– Inspector -dijo-, si me hubiera dicho lo que estaba buscando, mi policía científica le habría ahorrado el viaje.
Lynley se agachó para examinar la alfombra en las cercanías de la puerta. Descubrió un diminuto desgarrón que coincidía con la dirección en que la mecedora se habría desplazado si alguien la hubiera apartado con violencia del pomo bajo el cual estaba apoyada. Confirmación adicional, pensó. Al menos en parte, Gabrie11a Patten había dicho la verdad.
– Inspector Lynley -repitió Ardery.
Lynley se levantó. Cada milímetro del cuerpo de Ardery comunicaba agravio. Habían llegado sin problemas a un acuerdo: ella se encargaría de Kent, él se encargaría de Londres. Se reunirían intelectualmente, y también físicamente, en caso necesario, en algún punto intermedio. Sin embargo, descubrir la verdad sobre la muerte de Fleming no era tan sencillo, y ambos lo sabían. La naturaleza de la investigación iba a exigir que uno de los dos se convirtiera en subordinado, y Lynley comprendió que a la inspectora no le gustaba la idea de que la subordinación recayera en ella.
– Sargento, ¿nos disculpa un momento? -dijo Lynley.
– De acuerdo -dijo Havers, y desapareció en dirección a la cocina. Lynley oyó que la puerta de fuera se cerraba cuando Havers salió de la casa.
– Se está pasando, inspector Lynley -dijo Ardery-. Ayer. Hoy. No me gusta. Tengo información para usted. Tengo los informes. Tengo al laboratorio trabajando las veinticuatro horas. ¿Qué más quiere?
– Lo siento. No era mi intención presionar.
– Lo siento funcionó ayer. Esta tarde no sirve. Tiene la intención de presionar. Pretende seguir presionando. Quiero saber por qué.
Lynley pensó por un momento en tranquilizarla. No debía ser fácil para ella ejercer su profesión en un terreno dominado por hombres, que debían cuestionar todos sus movimientos y dudar de todas sus opiniones e informes. Sin embargo, aplacarla ahora parecería condescendiente. Sabía que no se habría molestado si Ardery hubiera sido un hombre. Desde su punto de vista, el hecho de que no lo fuera no debía inmiscuirse en la discusión.
– La cuestión no estriba en quién actúa o investiga. La cuestión es encontrar a dn asesino. Estamos de acuerdo, ¿verdad?
– No me venga con paternalismos. Estuvimos de acuerdo en una clara delimitación de las responsabilidades. Yo he cumplido mi parte del trato. ¿Qué ha pasado con la suya?
– No estamos hablando de un contrato, inspectora. Nuestros límites preestablecidos no son tan claros como a usted le gustaría. Hemos de trabajar juntos, o no llegaremos a nada.
– En ese caso, tal vez hará falta que vuelva a definir lo que significa trabajar juntos, pues por lo que he visto hasta el momento yo estoy trabajando para usted, a su capricho e instancias. Y si la situación va a continuar así, prefiero que lo aclare ahora mismo, para que yo pueda decidir los pasos a dar y dejarle todo el espacio que al parecer necesita.
– Lo que necesito es su experiencia, inspectora Ardery.
– Me cuesta creerlo.
– Y no me beneficiaré de ella si solicita que la aparten del caso.
– Yo no he dicho…
– Ambos sabemos que la amenaza era implícita. -No añadió el otro adjetivo, «poco profesional». Nunca le gustaba que la expresión surgiera a colación cuando un oficial entraba en conflicto con otro-. Todos trabajamos de maneras diferentes. Todos hemos de adaptarnos al estilo del otro. El mío consiste en investigar toda la información a mano. No me gusta herir los sentimientos de los demás cuando lo hago, pero a veces sucede. No es que considere inútiles a mis colegas. Es que he aprendido a confiar en mi instinto.
– Más que en el de los demás, por lo visto.
– Sí, pero si me equivoco, solo he de culparme a mí, y solo he de solucionar mi error.
– Entiendo. Muy conveniente.
– ¿Qué?
– Cómo ha solventado sus compromisos profesionales. Sus colegas se adaptan a usted. Usted no se adapta a ellos.
– Yo no diría eso, inspectora.
– No hace falta, inspector. Lo ha dejado muy claro. Investigará la información como a usted le parezca bien. Yo he de proporcionarla cuando y si coincide con sus necesidades.
– Eso es afirmar que su papel carece de importancia. No lo creo. ¿Y usted?
– Además -continuó Ardery, como si Lynley no hubiera hablado-, debo callar mis opiniones y protestas, haga lo que haga usted. Y si lo que hace exige que yo esté a su absoluta disposición, debo aceptarlo, aplaudirlo y mantener la boca cerrada como una buena mujercita, sin duda.
– No se trata de un problema de discriminación sexual, sino de abordaje. La he secuestrado de su domingo por la tarde para atender a mis necesidades, y me disculpo por eso, pero estamos empezando a reunir cierta información que podría esclarecer el caso, y me gustaría investigarla mientras pueda. El que haya elegido investigarla personalmente no tiene nada que ver con usted. No es una declaración sobre su competencia. Si acaso, es una declaración sobre la mía. He ofendido cuando no era mi intención. Me gustaría que lo olvidáramos y procediéramos a echar un vistazo a lo que ha reunido desde ayer. Si me lo permite.
Mientras hablaban, la mujer había enlazado las manos delante de ella. Lynley observó la presión que aplicaba a las yemas de los dedos. Esperó a que concluyera su batalla interna, y trató de impedir que su cara revelara la impaciencia que sentía. Era absurdo ofenderla más. Los dos sabían qué él tenía las de ganar. Una sola llamada, y el Yard daría los pasos políticos necesarios para neutralizarla o apartarla del caso. Lo cual sería una lástima, pensó, porque era aguda, inteligente y capaz.
Aflojó la presa sobre sus brazos.
– Muy bien -dijo.
Lynley no supo a qué accedía, y supuso que solo aceptaba efectuar el siguiente movimiento, que consistió en precederle hasta el exterior. La sargento Havers estaba sentada bajo el emparrado. Lynley observó que había tenido la prudencia de no tocar nada de la caja que contenía las pruebas e informes de Ardery. Su rostro expresaba la indiferencia más absoluta.
Ardery volvió a sacar los moldes de yeso de las pisadas, así como los informes y fotografías.
– Hemos identificado el zapato -dijo-. El dibujo de la suela es muy característico.
Tendió a Lynley el molde completo. Duplicaba toda la suela de un zapato. Alrededor de los bordes corrían señales que parecían una cornisa de diente de perro. Unas hendiduras en el yeso serían porciones levantadas de la propia suela. Una segunda serie de hendiduras, parecidas a cuchilladas, se extendían en diagonal desde una cornisa a otra. Los motivos se repetían en el tacón. Lynley comprendió que era un diseño muy característico.
– Doc Martens -dijo Ardery.
– ¿Zapatos? ¿Botas?
– Parecen botas.
– Buenas para ejercitar el legítimo derecho a. la xenofobia -comentó Havers-. Montar un pequeño desfile en Bethnal Green. * Aplastar algunas caras con esas deliciosas puntas metálicas.
Lynley colocó el segundo molde al lado del primero. El segundo reproducía la punta del zapato y unos ocho centímetros de la suela. Vio que habían sido hechas por la misma bota. Una de las cornisas del borde izquierdo parecía deformada, como si estuviera gastada o la hubieran cortado con un cuchillo. Esta masa deforme aparecía en ambos moldes y no era, dijo Ardery, un rasgo normal de los zapatos.
– El molde completo procede del fondo del jardín -explicó Ardery-. Señalaba el lugar donde alguien saltó la valla desde la dehesa contigua.
– ¿Y la otra? -preguntó Lynley.
Ardery señaló hacia el oeste.
– Hay un camino peatonal público que corre por encima de la fuente. Va hacia Lesser Springburn. Hay un portillo con escalones a unas tres cuartas partes del camino, antes de llegar al pueblo. La huella estaba allí.
Lynley aventuró una pregunta que rio iba a gustar a Ardery. Contenía el mensaje no verbalizado de que tal vez ella y su equipo hubieran pasado algo por alto.
– ¿Nos lo enseñará?
– Inspector, hemos peinado el pueblo. Hemos hablado con todos sus habitantes. Créame, el informe…
– Debe de ser mucho más completo que cualquiera de los que yo he escrito -interrumpió Lynley-. No obstante, me gustaría verlo con mis propios ojos.
Ardery era muy consciente de que no necesitaban su permiso ni su presencia para pasear por un camino público. Lynley dedujo por su expresión que lo comprendía. Si bien su petición había implicado igualdad, al mismo tiempo insinuaba duda sobre su minuciosidad. A ella le tocaba elegir con qué significado se quedaba.
– Muy bien -dijo-. Iremos al pueblo y echaremos un vistazo. Es un paseo de diez minutos.
El camino comenzaba en la fuente, un estanque burbujeante a unos cincuenta metros de Celandine Cottage. Se elevaba con suavidad sobre el riachuelo que surgía del estanque. Por un lado, bordeaba primero una serie de dehesas, y después un huerto en el que manzanos descuidados (de brotes rosados y blancos, como una nevada al anochecer) estaban invadidos por malas hierbas pestilentes. Al otro lado del camino, las ortigas se mezclaban con zarzamoras, y las ramas blancas de los perifollos silvestres se alzaban por encima de la hiedra que trepaba a los robles, los alisos y los sauces. La mayoría de los árboles que flanqueaban el camino y el riachuelo estaban en flor, y el peculiar gorjeo seguido de un silbido claro y fuerte indicó la presencia de un sílvido y un tordo.
Pese a sus zapatos de tacón alto que la alzaban a la altura de Lynley, la inspectora Ardery se movía por el camino con agilidad. Apartaba setos y zarzas, se agachaba bajo ramas y hablaba mientras andaba.
– Hemos identificado las fibras encontradas en la valla del fondo del jardín. Dril de algodón. Tejanos normales. Levi Strauss.
– Eso nos deja solo al setenta y cinco por ciento de la población -comentó Havers en voz baja.
Lynley dirigió una mirada de advertencia a su sargento, que le seguía a pocos metros de distancia. Después de haber conseguido la colaboración de la inspectora, aunque fuera a regañadientes, no iba a perderla por culpa de uno de los comentarios de Havers, espontáneos pero inoportunos. La sargento captó su expresión y formó la palabra «perdón» con la boca.
Ardery no escuchó el comentario, o tal vez prefirió no hacer caso.
– También había aceite en las fibras -dijo-. Las hemos enviado a analizar para asegurarnos, pero uno de nuestros especialistas más veteranos les echó un buen vistazo bajo el microscopio y dice que es aceite de motor. Me inclino por creerle. Trabajaba en medicina forense antes de que hubiera cromatógrafos, y por lo general sabe lo que está viendo.
– ¿Y las colillas de cigarrillos? -preguntó Lynley-. Las de la casa y el jardín.
– Aún no las hemos identificado. -Ardery se apresuró a continuar, como anticipándose a la conclusión de Lynley de que existía algún problema, el cual exigía que insistiera en enviar parte de las pruebas recogidas por Ardery y su equipo a alguien más competente de New Scotland Yard-. Nuestro hombre vuelve hoy de Sheffield. Estaba dando una conferencia. Recogerá los cigarrillos mañana por la mañana, y no tardará mucho en darnos los resultados.
– ¿No hay ninguna conclusión preliminar en la que basarse? -preguntó Lynley.
– Es nuestro experto. Podríamos adelantar suposiciones, pero nada más. Hay ocho puntos de identificación diferentes en el extremo de un cigarrillo, y prefiero mucho más que nuestro hombre los señale todos antes que localizar un par yo misma y equivocarme.
Ardery llegó a una valla que dividía en dos el camino. Se detuvo ante la tabla extendida cubierta de liqúenes que constituía su escalerilla.
– Aquí-dijo.
La tierra que rodeaba la tabla era más blanda que la del camino. Presentaba un laberinto de pisadas, la mayoría holladas por otras pisadas posteriores. El equipo de Ardery había tenido mucha suerte al encontrar algo que coincidiera con la huella de Celandine Cottage. Incluso la parcial parecía milagrosa.
– Estaba hacia el borde -dijo Ardery, como en respuesta al pensamiento de Lynley-. Aquí, donde hay fragmentos de yeso.
Lynley asintió y miró al otro lado de la valla. A unos ciento cincuenta metros al noroeste, vio los tejados que formaban la frontera de Lesser Springburn. El camino estaba muy bien señalado, una pista que se alejaba del riachuelo, cruzaba una vía de tren, bordeaba un huerto y se adentraba en una pequeña urbanización.
Saltaron la valla. El camino se ensanchaba en la urbanización, de manera que los tres pudieron andar lado a lado, flanqueados por los jardines traseros de las pulcras casas pareadas. Desembocaron en la urbanización propiamente dicha, una curva de casas adosadas idénticas, con fachadas de ladrillo, chimeneas achaparradas, ventanas saledizas y techos de gablete. Los tres detectives despertaron cierto interés, porque la calle estaba ocupada por niñas que saltaban a la comba, dos hombres que lavaban el coche y un grupo de niños pequeños que jugaban un partido de criquet adaptado a su edad.
– Hemos interrogado a todo el pueblo -dijo Ardery-. Nadie vio nada anormal el miércoles por la noche, pero debían estar dentro de casa cuando el hombre pasó.
– Ha decidido que era un hombre -observó Lynley.
– La marca del zapato. El tamaño. La profundidad de la huella encontrada en Celandine Cottage. Sí. Yo diría que estamos buscando a un hombre.
Salieron a Springburn Road, al final del pueblo. A su derecha, la estrecha calle principal ascendía una modesta cuesta entre una hilera de casitas antiguas con techo de paja y otra de tiendas. Frente a ellos, una pista secundaria ocupada por una fila de casas de madera conducía a una iglesia. A su izquierda, un camino pavimentado con guijas desembocaba en el aparcamiento del pub El Zorro y los Sabuesos. Desde donde estaban, Lynley vio que un ejido se extendía detrás del pub, con robles y fresnos que proyectaban largas sombras sobre la hierba. Una profusión de arbustos espesos y mal cuidados crecía a lo largo del borde. Lynley decidió acercarse a la iglesia.
Los arbustos no formaban una barrera infranqueable. De vez en cuando, aparecían huecos que comunicaban el aparcamiento con el borde del ejido, y los detectives pasaron por uno de ellos, bajo un arco natural que crecía de un roble.
Otro partido de criquet se estaba jugando en el extremo sur del césped. A juzgar por su aspecto, era un partido entre equipos de pueblos. Los jugadores eran adultos ataviados con el blanco tradicional, aunque no del mismo tono en todos los casos, y los espectadores estaban sentados en sillas de cubierta, rodeados de niños que chillaban y correteaban.
– Donna, por el amor de Dios -gritó uno de los árbitros-, saca a esos monstruos del campo.
Lynley y sus acompañantes no atrajeron la atención, puesto que los arbustos crecían a lo largo del límite nordeste del ejido. La tierra era dura y accidentada en aquel punto, sembrada de parches irregulares de hiedra. Sus zarcillos no solo reptaban sobre el suelo, sino que trepaban por una valla de madera. A lo largo de la valla florecían rododendros, cuyas ramas se inclinaban bajo el peso excesivo de enormes brotes de he-liotropo. Un arbusto de acebo extendía ramas espinosas entre los rododendros, y la sargento Havers se encaminó en su dirección, mientras Lynley inspeccionaba el suelo y Ardery miraba.
– Uno de nuestros muchachos habló con Connor O'Neill -dijo la inspectora-. Es el dueño del pub. Estaba trabajando el miércoles por la noche con su hijo.
– ¿Dijo algo? -preguntó Lynley.
– Dijo que habían terminado alrededor de las doce y media. Ninguno de los dos vio un coche extraño en el aparcamiento cuando cerraron. No había más coches que el suyo, de hecho.
– No es sorprendente, ¿verdad?
– También investigamos este lugar -prosiguió con firmeza Ardery-. Como puede ver, inspector, la tierra está pisoteada. Carece de la consistencia apropiada para tomar huellas.
Lynley observó que tenía razón. Los lugares en que no crecía la hiedra estaban sembrados de las hojas desintegradas del año anterior. Debajo, la tierra era sólida, como cemento. Sería imposible tomar la huella de algo, fuera una pisada, la marca de un neumático o la firma del asesino.
Se incorporó. Miró el camino por donde habían venido. Los arbustos eran el lugar más lógico para esconder un vehículo, si es que se había utilizado uno en alguna fase del crimen. Desembocaban en el aparcamiento, que a su vez desembocaba en la pista que conducía al camino peatonal. Este conducía al paseante a cincuenta metros de Celandine Cottage. Todo cuanto necesitaba el asesino era conocer bien los alrededores.
Por otra parte, esconder un vehículo no era del todo necesario si el asesino actuaba en complicidad con otra persona. Un conductor habría podido parar un rato en El Zorro y los Sabuesos, mientras el asesino se internaba por el sendero, y conducido una hora o más por la campiña hasta que su cómplice regresara después de provocar el incendio. Esto no solo significaría una confabulación que venía de lejos, sino también un conocimiento íntimo de los movimientos de Fleming el día de su muerte. Dos personas, en lugar de una, estarían muy interesadas en su fallecimiento.
– Señor -dijo Havers-, venga a echar un vistazo.
Lynley vio que Havers se había internado entre los rododendros y el acebo. Estaba agachada en el punto donde los arbustos se encontraban con el aparcamiento del pub. Había apartado a un lado algunas hojas caídas, y tenía levantado un zarcillo de hiedra de entre la docena que se hundían en un cuadrado de tierra.
Lynley y Ardery se reunieron con ella. Lynley vio por encima de su hombro lo que había descubierto, un tosco círculo de tierra apretada de unos ocho centímetros de diámetro. Era más oscura que el resto, de color café, en contraste con el color avellana que la rodeaba.
Havers utilizó los dedos para cortar el zarcillo que sujetaba. Se puso en pie, apartó el pelo de la frente y extendió el zarcillo para que Lynley lo inspeccionara.
– Me parece que es una especie de aceite -dijo-. Goteó en tres de esas hojas. ¿Lo ve? Aquí hay un poco. Y allí. Y allí.
– Aceite de motor -murmuró Lynley.
– Eso diría yo. Como el aceite de los tejanos. -Havers indicó Springburn Road-. Debió venir por ahí, apagó el motor y las luces, y siguió por el borde del césped. Aparcó aquí. Se deslizó entre los arbustos y el aparcamiento, en dirección al camino peatonal. Continuó hasta la casa. Saltó el muro de la dehesa contigua. Esperó al final del jardín hasta que no hubiera moros en la costa.
– Es imposible que no encontráramos huellas de neumáticos, sargento -se apresuró a intervenir Ardery-, porque si un coche hubiera cruzado el césped…
– Un coche no -replicó Havers-. Una moto. Dos neumáticos, en lugar de cuatro. Menos pesada que un coche. Menos susceptible de dejar una pista. Fácil de maniobrar. Más fácil de esconder.
La explicación no acababa de convencer a Lynley.
– ¿Un motorista que luego fumó seis u ocho cigarrillos para señalar el lugar donde se había ocultado? ¿Cómo se come eso, sargento? ¿Qué clase de asesino deja una tarjeta?
– La clase de asesino que no espera ser detenido.
– Pero cualquiera que sepa mínimamente algo de la ciencia forense sabrá la importancia de no dejar pruebas. Cualquier prueba. De cualquier tipo.
– Exacto. Por lo tanto, estamos buscando a un asesino que, en primer lugar, dio por sentado que el asesinato no parecería un asesinato. Estamos buscando a alguien que solo pensaba en una cosa: la muerte de Fleming. Cómo provocarla y sus ventajas posteriores, no cómo iba a ser investigada a continuación. Estamos buscando a alguien convencido de que esta casa, atestada de leña antigua, inspector, ardería como una tea en cuanto el cigarrillo quemara lo suficiente la butaca. En su mente, no había pruebas. Ni colillas de cigarrillos. Ni restos de cerillas. Nada, excepto escombros. ¿Qué iba a hacer la policía con un montón de escombros?, pensó, si es que se detuvo a pensar.
Los espectadores del partido de criquet lanzaron gritos de júbilo. Los tres detectives se volvieron. El bateador había golpeado la bola y corría hacia el otro grupo de estacas. Dos servidores cruzaban el jardín. El lanzador gritaba. El guardameta tiró un guante al suelo, disgustado. Era evidente que alguien había olvidado una regla básica del criquet: pase lo que pase, intenta coger siempre la pelota.
– Hemos de hablar con ese chico, inspector -dijo Havers-. Usted quería pruebas. La inspectora nos las ha proporcionado. Colillas de cigarrillos…
– Que aún han de identificar.
– Fibras de dril de algodón manchadas de aceite.
– Que el cromatógrafo ha de definir.
– Huellas de pisadas que ya han sido identificadas. Una suela de zapato con una marca distintiva. Y ahora, esto. -Señaló la hiedra que Lynley sostenía-. ¿Qué más quiere?
Lynley no contestó. Sabía cómo reaccionaría Havers a su respuesta. No quería más. Quería menos, mucho menos.
Vio que la inspectora Ardery seguía mirando al suelo, a la mancha circular de aceite. Su expresión era de irritación.
– Les dije que buscaran huellas -dijo en voz baja, más para ella que para los demás-. Aún no sabíamos nada sobre el aceite de las fibras.
– Da igual -dijo Lynley.
– No da igual. Si usted no hubiera insistido…
La mirada resignada de Havers preguntó a Lynley si debía esfumarse por segunda vez. Lynley levantó una mano para indicarle que se quedara donde estaba.
– No es posible anticipar pruebas.
– Es mi trabajo.
– Puede que este aceite no signifique nada. Puede que no sea el mismo de las fibras.
– Maldita sea -masculló Ardery.
Dedicó casi un minuto a contemplar el partido de criquet (los mismos dos bateadores seguían tratando de poner a prueba las escasas habilidades del equipo contrario), hasta que sus facciones compusieron de nuevo una expresión de desapasionamiento profesional.
– Cuando todo esto haya terminado -dijo Lynley con una sonrisa, cuando sus ojos volvieron a encontrarse-, le diré a la sargento Havers que le cuente algunas de mis equivocaciones más interesantes.
Ardery levantó apenas la cabeza. Su respuesta fue fría.
– Todos cometemos errores, inspector. Me gusta aprender de los míos. Una cosa así no volverá a suceder.
Se alejó de ellos, en dirección al aparcamiento.
– ¿Quieren ver algo más en el pueblo?
No esperó a oír su respuesta.
Havers recuperó el zarcillo de hiedra. Guardó en una bolsa las hojas.
– Hablando de equivocaciones… -dijo en tono significativo, y siguió a Ardery hasta el aparcamiento.
Capítulo 15
Jeannie Cooper vertió agua hirviendo en la tetera y vio que las bolsas de té ascendían a la superficie como boyas. Cogió una cuchara, revolvió y tapó la tetera. Había elegido a propósito el servicio de té especial para aquella tarde, el de la tetera en forma de conejo, tazas como zanahorias y platillos como hojas de lechuga. Era la tetera que siempre utilizaba cuando los chicos estaban enfermos, para animarles y ayudarles a pensar en algo que no fuera el dolor de oído o el estómago revuelto.
Puso la tetera sobre la mesa de la cocina, de la que había sacado antes el hule rojo para sustituirlo por un mantel de algodón verde, decorado con violetas. Además, había dispuesto el resto del servicio de té: platos en forma de hojas de lechuga y la jarra de leche en forma de conejo, con el azucarero a juego. En la bandeja que ocupaba el centro de la mesa había amontonado los emparedados de paté. Había quitado las cortezas y alternado los emparedados con tostadas de pan con mantequilla, todo ello rodeado por flanecitos.
Stan y Sharon habían ido a la sala de estar. Stan miraba la tele, en cuya pantalla una anguila gigante oscilaba hipnóticamente al ritmo de una voz de fondo, que decía: «el habitat de las morenas…», mientras Sharon estaba inclinada sobre su cuaderno de aves, y utilizaba lápices de colores para llenar el contorno de una gaviota que había bosquejado ayer por la tarde. Sus gafas habían resbalado hasta el extremo de la nariz, y su respiración era laboriosa y fuerte, como si hubiera pillado un buen resfriado.
– El té está preparado -dijo Jeannie-. Shar, ve a buscar a Jimmy.
Sharon levantó la cabeza y resolló. Utilizó el dorso de la mano para subirse las gafas.
– No bajará -contestó.
– ¿Tú qué sabes? Hazme caso y ve a buscarle.
Jimmy se había tirado todo el día en su cuarto. Había querido salir a eso de las once y media de la mañana. Entró en la cocina con su chupa y arrastrando los pies, abrió la nevera y sacó los restos de una pizza a domicilio. La dobló, envuelta en papel de aluminio, y la embutió en el bolsillo. Jeannie le miró desde el fregadero, donde estaba lavando los platos del desayuno.
– ¿Qué vas a hacer, Jimmy? -preguntó.
«Nada», se limitó a contestar su hijo mayor. Le parecía que iba a salir, dijo Jeannie. ¿Y qué?, replicó Jimmy. No iba a quedarse en casa todo el día como un niño de dos años. Además, había quedado con un amigo en Millwall Outer Dock. ¿Qué amigo es ese?, quiso saber Jeannie. Un amigo, eso es todo, dijo Jimmy. Ella no le conocía y no hacía ninguna falta que le conociera. ¿Era Brian Jones?, preguntó Jeannie a continuación. ¿Brian Jones?, dijo Jimmy. ¿Quién cojones…? No conocía a ningún Bri… Entonces, comprendió que había caído en la trampa. Jeannie comentó con inocencia que se acordaba, ¿no?, de Brian Jones…, de Deptford, ¿verdad? El chico con el que Jimmy había pasado todo el viernes, en lugar de ir al colegio.
Jimmy cerró la puerta de la nevera de un empujón. Se dirigió a la puerta de atrás, diciendo que se iba. Mira antes por la ventana, advirtió Jeannie. Lo decía en serio, afirmó, y si sabía lo que le convenía, debía hacerle caso.
Jimmy se quedó inmóvil con la mano en el pomo de la puerta y la mirada indecisa. Acércate, dijo ella. Quería que lo comprobara con sus propios ojos. ¿Qué?, preguntó Jimmy con aquel fruncimiento de labios que a Jeannie siempre le daba ganas de borrarlo a bofetadas. Ven aquí, Jim, dijo. Echa un vistazo fuera.
El muchacho pensaba que era un truco, adivinó, y se apartó de la ventana para dejarle sitio. Jimmy avanzó poco a poco, como si esperara que ella le fuera a pegar, y miró por la ventana.
Vio a los periodistas. Era difícil pasarlos por alto. Estaban apoyados en su Escort, al otro lado de la calle. ¿Y qué?, dijo, ya estaban ayer, a lo que ella contestó, ahí no, Jim. Mira frente a la casa de los Cooper. ¿Quién pensaba que eran aquellos tíos, sentados en el Nova negro? Jimmy se encogió de hombros, indiferente. La policía, dijo su madre. Sal si quieres, pero no esperes ir solo. La policía te seguirá.
Asimiló la información tanto física como mentalmente, porque cerró los puños. Preguntó qué quería la policía. Ella dijo que estaban investigando lo sucedido a su padre. Quién estaba con él el miércoles por la noche. Por qué le habían matado.
Esperó. Le observó mientras él observaba a los policías y a los periodistas. Intentó aparentar indiferencia, pero no pudo engañarla. Ciertas señales sutiles le delataron: el rápido desplazamiento de su peso de un pie al otro, el puño hundido en el bolsillo de los tejanos. Echó la cabeza hacia atrás, alzó la barbilla y preguntó que a quién le importaba una mierda, pero se removió inquieto una vez más, y Jeannie imaginó que le sudaban las palmas y que su estómago se agitaba como jalea.
Quiso proclamarse la vencedora del envite, quiso preguntarle con indiferencia si aún pensaba salir a pasear en aquella estupenda mañana de domingo. Quiso azuzarle, abrir la puerta, animarle a marcharse, solo para obligarle a admitir su dolor, su miedo, su necesidad de ayuda, la verdad, fuera cual fuera, cualquier cosa. Pero guardó silencio y recordó en el último momento (con una claridad escalofriante) lo que era tener dieciséis años y hacer frente a una crisis. Dejó que abandonara la cocina y subiera la escalera, y no había invadido su intimidad desde entonces.
– Entra en la cocina -dijo a Stan, mientras Sharon iba a buscarle-. Con cuidado, ¿vale? Es la hora del té. -Stan no contestó. Jeannie vio que se estaba hurgando la nariz con el meñique-. ¡Stan! ¡Eso es asqueroso! ¡Para ya! -Stan sacó el dedo al instante. Agachó la cabeza y escondió las manos bajo el trasero-. Vamos, cariño. He preparado té para todos -dijo Jeannie, en tono más cariñoso.
Le ordenó que se lavara las manos en el fregadero, mientras servía el té.
– Hoy has puesto el servicio especial, mamá -musitó el niño, y deslizó la mano todavía mojada en la suya.
– Sí. Pensé que podíamos hacer algo para animarnos.
– ¿Jimmy va a bajar?
– No lo sé. Ya veremos.
Stan apartó la silla de la mesa y se dejó caer sobre ella. Eligió un flan, una rebanada de pan con mantequilla y un bocadillo de paté. Lo abrió y sostuvo una mitad en cada mano.
– Jimmy estaba llorando anoche, mamá -dijo.
El interés de Jeannie se acrecentó, pero fue cauta.
– Llorar es natural. No culpes a tu hermano por eso.
Stan lamió el paté.
– Creía que yo no le oía, porque no dije nada, pero le oí. Tenía la cabeza hundida en la almohada, golpeaba el colchón y decía, que te jodan, que te jodan. -Stan se encogió cuando Jeannie levantó una mano admonitoria-. Eso fue lo que oí, mamá. Solo lo estoy repitiendo.
– Eso espero. -Jeannie llenó las demás tazas-. ¿Qué más?
Stan empezó a mordisquear el pan, después de acabar con el paté.
– Más palabrotas.
– ¿Por ejemplo?
– Bastardo. Que te jodan, que te jodan, bastardo. Eso decía. Mientras lloraba. -Stan lamió el paté de la otra rebanada-. Supongo que estaba llorando por papá. Supongo que también estaba hablando de papá. ¿Sabías que rompió los veleros?
– Lo vi, Stan.
– Y decía que te jodan, que te jodan, que te jodan, mientras lo hacía.
Jeannie se sentó delante de su hijo menor. Cerró el índice y el pulgar alrededor de su delgada muñeca.
– No estarás diciendo mentiras, ¿verdad, Stan? Es un vicio muy feo.
– Yo no…
– Estupendo. Porque Jimmy es tu hermano y has de quererle. Está pasando una mala temporada, pero se repondrá.
Antes de terminar la frase, Jeannie sintió la lanza apoyada bajo su seno izquierdo, que en ningún momento había penetrado la piel. Kenny también estaba pasando una mala temporada, una temporada que empezó mal y terminó peor.
– Jimmy dice que no quiere su maldito té. Solo que no ha dicho maldito. Ha dicho otra cosa.
Shar entró en la cocina como una de sus aves, con hojas de papel dibujadas a modo de alas. Empujó el plato, la taza y el platillo de Jimmy a un lado y alisó el papel sobre el mantel. Cogió un emparedado con delicadeza y lo mordió con idéntica finura mientras inspeccionaba su trabajo, un águila calva que sobrevolaba unos pinos, tan pequeños que el águila parecía prima segunda de King Kong.
– Ha dicho jodido, ¿verdad?
Stan pellizcó los bordes de la rebanada de pan con mantequilla, que se onduló.
– Basta de palabrotas -dijo Jeannie-. Y sécate la boca. Shar, procura que tu hermano coma como una persona, por favor. Voy a ver a Jim.
Rebuscó en un aparador contiguo al fregadero y extrajo una bandeja de plástico astillada. Era un regalo de bodas, de color verde lima y decorada con ramitas de nomeolvides. Muy apropiada para pasar panecillos y emparedados a la hora del té. Sin embargo, solo la había utilizado para subir comidas a los niños cuando estaban enfermos. Depositó sobre ella la taza de té de Jimmy, a la que añadió leche y azúcar, como a él le gustaba. Seleccionó un emparedado, una rebanada de pan con mantequilla y un flan.
– ¿No debería bajar, mamá? -preguntó Stan cuando Jeannie se encaminó hacia la escalera.
– Debería -le corrigió Shar, mientras añadía más color a las alas de su águila.
– Porque siempre dices que si no estamos de mal humor, hemos de comer aquí -insistió Stan.
– Sí -contestó Jeannie-. Bueno, Jim está de mal humor. Tú mismo lo acabas de decir.
Shar no había cerrado del todo la puerta de Jimmy. Jeannie la abrió con el culo.
– Te traigo el té, Jimmy.
Estaba sentado en la cama, con la cabeza apoyada contra la cabecera, y cuando ella entró con la bandeja escondió a toda prisa algo debajo de la almohada, y a continuación cerró el cajón de la mesita de noche. Jeannie fingió no ver ambos movimientos. Había registrado más de una vez aquel cajón durante los últimos meses. Sabía lo que guardaba allí. Había hablado con Kenny acerca de las fotografías, y él se había preocupado lo bastante para acercarse a la casa cuando Jimmy estaba en el colegio. Las había examinado, con cuidado de no desordenarlas, sentado en la cama de su hijo mayor, con sus largas piernas estiradas sobre la desgastada alfombra cuadrada. Había lanzado una risita al ver a las mujeres, su elección o ausencia de indumentaria, sus posiciones, sus mohines, sus piernas abiertas, las espaldas arqueadas y el tamaño de sus pechos, tan perfectos como desproporcionados.
– No hay nada de qué preocuparse, Jean -dijo. Ella le preguntó qué cono quería decir. Su hijo guardaba un puñado de fotos sucias, y si eso no era como para preocuparse, entonces ¿qué lo sería?-. No son sucias. No son pornográficas. Tiene curiosidad, eso es todo. Si quieres preocuparte por algo, ya te conseguiré algo serio. -Lo serio, explicó, reproducía a más de un modelo: hombre y mujer, hombre y hombre, adulto y niño, niño y niño, mujer y mujer, mujer y animal, hombre y animal-. No es como esto, nena. Esto es lo que los adolescentes miran mientras aún se preguntan cómo es tener a una mujer debajo. Es natural. Es típico de esta edad. -Jeannie preguntó si él había tenido fotos de esas, fotos que escondía a su familia como un secreto espantoso, ya que era típico de la edad. Kenny devolvió las fotos al cajón y lo cerró-. No -dijo al cabo de un momento, sin mirarla-. Te tenía a ti, ¿no? No tuve que preguntarme cómo sería cuando sucediera por fin. Siempre lo supe.
Después, volvió la cabeza, sonrió, y Jeannie sintió que su corazón se expandía. Lo que el tal Kenny Fleming le había hecho sentir. Siempre.
– Te he preparado un bocadillo de paté -dijo, pese al nudo que obstruía su garganta-. Mueve las piernas, Jim, para que pueda dejar la bandeja.
– Ya se lo dije a Shar. No tengo hambre.
Su voz era desafiante, pero su mirada expresaba cautela. De todos modos, movió las piernas como su madre había pedido, y Jeannie consideró que era una señal esperanzadora. Dejó la bandeja sobre la cama, cerca de sus rodillas. Jimmy llevaba unos tejanos mugrientos. No se había quitado la chupa ni los zapatos, como si aún confiara en salir cuando la policía se cansara de vigilar la casa. Jeannie quiso decirle que la posibilidad era remota. Había docenas, cientos, tal vez miles, y solo debían turnarse en la vigilancia.
– Olvidé darte las gracias por lo de ayer -dijo.
Jimmy se pasó los dedos por el pelo. Contempló la bandeja sin reaccionar al ver que había elegido el servicio especial. La miró.
– Stan y Shar -dijo Jeannie-. Les distrajiste. Fue muy amable por tu parte, Jim. Tu padre…
– Que le den por el culo.
Jeannie respiró hondo y continuó.
– Tu padre se habría sentido orgulloso de ti al ver que te portabas tan bien con tus hermanos.
– ¿Sí? ¿Qué sabía papá de portarse bien?
– Stan y Shar estarán pendientes de ti a partir de ahora. Has de ser como un padre para ellos, sobre todo para Stan.
– Sería mejor que Stan cuidara de sí mismo. Depende de todo el mundo y se va a pegar una hostia.
– Si depende de ti, no.
Jimmy se acercó más a la cabecera, para descansar la espalda o para alejarse de ella. Sacó un paquete de cigarrillos arrugado y encajó uno en la boca. Lo encendió y exhaló humo por la nariz, un chorro rápido e iracundo.
– No me necesita -dijo.
– Sí, Jimmy, sí.
– Mientras su mamá le cuide, no. ¿Verdad?
Habló con un amargo desafío en la voz, como si existiera un mensaje oculto en la afirmación y la pregunta posterior. Jeannie intentó captar el mensaje, pero fracasó.
– Los niños pequeños necesitan los cuidados de un hombre.
– ¿Sí? Bien, pues no creo que vaya a quedarme mucho tiempo aquí, de manera que si Stan necesita a alguien que le suene la nariz y mantenga sus manos alejadas de su polla cuando se apagan las luces, no voy a ser yo. ¿Entendido?
Jimmy se inclinó hacia delante y sacudió la ceniza en el platillo.
– ¿Adonde piensas ir?
– No lo sé. Donde sea. Da igual, mientras no sea aquí. Odio esta casa. Estoy harta de ella.
– ¿Y tu familia?
– ¿Qué pasa con ella, eh?
– Ahora que tu padre no está…
– No hables de él. ¿Qué más da dónde esté ese cabrón? Ya se había marchado, antes de estirar la pata. No iba a volver. ¿Crees que Stan y Shar esperaban que algún día aparecería en el porche, para preguntar si podía volver? -ladró, y se llevó el cigarrillo a la boca. Tenía los dedos manchados de nicotina-. Tú eras la única que prefería pensar así, mamá. Los demás sabíamos que papá nunca iba a volver. Y sabíamos que había otra mujer. Desde el primer momento. Hasta llegamos a conocerla, pero todos decidimos callarlo, porque no queríamos que te sintieras peor.
– ¿Conociste a la…?
– Sí. Ya lo creo que la conocimos. Estuvimos dos o tres veces con ella. Cuatro. No lo sé. Papá la miraba y ella le miraba, con aire de inocencia los dos, y se llamaban señor Fleming y señora Patten, como si no fueran a revolcarse como puercos en cuanto desapareciéramos.
Fumó furiosamente. Jeannie vio que el cigarrillo temblaba.
– No lo sabía -dijo. Se acercó a la ventana. Miró hacia el jardín. Tocó las cortinas. Había que lavarlas, pensó-. Tendrías que habérmelo dicho.
– ¿Para qué? ¿Habrías actuado de manera diferente?
– ¿Diferente?
– Sí. Ya sabes a qué me refiero.
Jeannie se volvió a regañadientes de la ventana.
– ¿Diferente en qué?
– Podrías haberte divorciado de él. Podrías haberlo hecho por Stan.
– ¿Por Stan?
– Tenía cuatro años cuando papá se marchó, ¿no? Lo habría superado, y después aún habría tenido a su mamá. ¿Por qué no lo piensas? -Tiró más ceniza al platillo-. Pensabas que todo iba bien antes de esto, mamá, pero resulta que aún está peor.
En la asfixiante habitación, Jeannie sintió que una oleada de aire gélido la traspasaba, como si alguien hubiera abierto una ventana.
– Será mejor que hables conmigo -dijo a su hijo-. Será mejor que me digas la verdad.
Jimmy sacudió la cabeza y fumó.
– ¿Mamá?
Sharon se había parado en la puerta de la habitación.
– Ahora no -replicó Jeannie-. Estoy hablando con tu hermano, ¿no lo ves?
La niña retrocedió medio paso. Detrás de las gafas, sus ojos recordaban a los de una rana, de un tamaño exagerado y saltones como si fuera a perderlos. Al ver que no se marchaba, Jeannie estalló.
– ¿Me has oído, Shar? ¿Te has vuelto sorda, además de ciega? Vuelve con tu té.
– Yo… -Miró en dirección a la escalera-. Hay…
– Escúpelo ya, Shar -dijo su hermano.
– La policía. En la puerta. Preguntan por Jimmy.
En cuanto Lynley y Havers salieron del Bentley, los periodistas semirrecostados sobre un Ford Escort se incorporaron de un brinco. Esperaron lo suficiente para comprobar que Lynley y Havers se encaminaban a casa de los Cooper Fleming. Empezaron a disparar preguntas como autómatas. Daba la impresión de que no esperaban respuestas, sino que era una mera necesidad de preguntar, de intervenir, de hacer notar la presencia del cuarto poder.
– ¿Algún sospechoso? -gritó uno.
– ¿… localizado ya a la señora Patten?
– … en Mayfair con las llaves en el asiento. ¿Pueden confirmarlo?
Las cámaras zumbaban y cliqueteaban.
Lynley no les hizo caso y tocó el timbre de la puerta. Havers reparó en el Nova aparcado al otro lado de la calle.
– Nuestros muchachos están allí -dijo en voz baja-, en plan de intimidación, por lo visto.
Lynley desvió la vista un momento.
– No cabe duda de que habrán crispado algunos nervios -comentó.
La puerta se abrió y apareció una niña con gafas de cristales gruesos, migas de pan en las comisuras de la boca y granos en la barbilla. Lynley exhibió su identificación y dijo que quería hablar con Jimmy Fleming.
– Cooper, querrá decir -dijo la niña-. ¿Quiere hablar con Jimmy?
Sin esperar respuesta, les dejó en la puerta y subió corriendo la escalera.
Entraron en una sala de estar donde una televisión mostraba a un gigantesco tiburón blanco que aplastaba su hocico contra los barrotes de una jaula, dentro de la cual flotaba, gesticulaba y fotografiaba al monstruo un desafortunado buceador. Habían bajado el volumen.
– Ese pez es como el de Tiburón -dijo una voz de niño mientras contemplaban la escena-. La vi en vídeo una vez, en casa de un amigo.
Lynley vio que el niño hablaba desde la cocina. Había apartado la silla de la mesa para alinearla con la puerta de la sala de estar. Estaba tomando té, daba gol-pecitos con los pies en las patas de la silla y comía una especie de galleta.
– ¿Es usted detective, como Spender? -preguntó. Lo veía en la tele.
– Sí -contestó Lynley-. Algo así como Spender. ¿Tú eres Stan?
Los ojos del niño se dilataron, como si Lynley hubiera dado prueba de conocimientos preternaturales.
– ¿Cómo lo sabe?
– Vi una fotografía tuya. En el cuarto de tu padre.
– ¿En casa de la señora Whitelaw? He estado allí muchas veces. Me deja dar cuerda a sus relojes, excepto el del saloncito. ¿Lo sabía? Dijo que su abuelo lo paró la noche que murió la reina Victoria y nunca más volvió a ponerlo en marcha.
– ¿Te gustan los relojes?
– No especialmente, pero tiene toda clase de cosas raras en su casa. Por todas partes. Cuando voy, me deja…
– Ya basta, Stan.
Una mujer había aparecido en la escalera.
– Señora Cooper -dijo Havers-, le presento al inspector detective…
– Me da igual cómo se llame. -Jeannie bajó a la sala de estar-. Stan, ve a tomarte el té a tu habitación -dijo, sin mirar en su dirección.
– Pero si no me encuentro mal.
– Haz lo que yo te diga. Ya. Y cierra la puerta.
El niño bajó de lá silla. Se llenó las manos de bocadillos y galletas. Corrió escaleras arriba. Una puerta se cerró.
Jean Cooper cruzó la sala y apagó la televisión, donde el gran tiburón blanco exhibía lo que parecía media docena de hileras de dientes en forma de sierra. Cogió un paquete de Embassy que había encima del aparato, encendió un cigarrillo y se volvió hacia ellos.
– ¿Qué significa esto? -preguntó.
– Nos gustaría hablar con su hijo.
– Ya lo estaban haciendo, ¿no?
– Con su hijo mayor, señora Cooper.
– ¿Y si no está en casa?
– Sabemos que está.
– Conozco mis derechos. No permitiré que le vean. Si quiero, puedo llamar a un abogado.
– No nos importa que lo haga.
Jeannie cabeceó en dirección a Havers.
– Ya se lo conté todo, ¿no? Ayer.
– Jimmy no estaba en casa ayer -replicó Havers-. Es una formalidad, señora Cooper. Eso es todo.
– No han pedido hablar con Shar, o con Stan. ¿Por qué solo quieren ver a Jimmy?
– Tenía que irse en un crucero con su padre -dijo Lynley-. Tenía que irse con su padre el miércoles por la noche. Si el viaje fue cancelado o aplazado, tal vez habló con su padre. Nos gustaría hablar con él al respecto. -Vio que la mujer daba vueltas al cigarrillo entre los dedos antes de dar otra calada-. Como la sargento Havers ha dicho, es una formalidad. Estamos hablando con todas las personas que puedan saber algo sobre las últimas horas de su marido.
Jean Cooper dio un respingo al oír las últimas palabras, pero solo fue un parpadeo, un leve encogimiento.
– Es más que una formalidad -dijo.
– Puede quedarse mientras hablamos con él -dijo Havers-, o puede llamar a un abogado. En cualquier caso, está en su derecho, porque es menor de edad.
– No lo olviden. Tiene dieciséis años. Dieciséis. Es un crío.
– Lo sabemos -dijo Lynley-. ¿Quiere hacer el favor de ir a buscarle?
– Jimmy -dijo Jean sin volverse-. Será mejor que hables con ellos, cariño. Acabemos de una vez.
El chico debía estar escuchando en lo alto de la escalera, escondido. Bajó poco a poco, con el cuerpo desplomado, los hombros encorvados y la cabeza ladeada.
No estableció contacto visual con nadie. Arrastró los pies hasta el sofá y se derrumbó sobre él. Apoyó la barbilla sobre el pecho y estiró las piernas. La postura proporcionó a Lynley la oportunidad de examinar sus pies. Llevaba botas. El dibujo de las suelas era idéntico al del molde que la inspectora Ardery había hecho en Kent, incluida la cornisa de diente de perro deforme.
Lynley se presentó, y también a la sargento Havers. Escogió una butaca del tresillo. Havers se sentó en la otra. Jean Cooper se acomodó al lado de su hijo. Cogió un cenicero metálico de la mesita auxiliar y lo colocó sobre sus rodillas.
– ¿Quieres un cigarrillo? -preguntó a su hijo en voz baja.
– No -contestó el muchacho, y se apartó el pelo de los hombros. Ella extendió la mano como para ayudarle, pero se lo pensó mejor y la retiró.
– Hablaste con tu padre el miércoles -dijo Lynley.
Jimmy asintió, con los ojos concentrados en un punto intermedio entre sus rodillas y el suelo.
– ¿A qué hora fue?
– No me acuerdo.
– ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? Teníais que volar a Grecia por la noche. Debió telefonear antes.
– Por la tarde, supongo.
– ¿A la hora de comer? ¿A la hora del té?
– Llevé a Stan al dentista -dijo su madre-. Papá debió telefonear entonces, Jim. Alrededor de las cuatro o cuatro y media.
– ¿Te parece correcto? -preguntó Lynley al chico, que movió los hombros a modo de respuesta. Lynley lo tomó como una afirmación-. ¿Qué dijo tu padre?
Jimmy tiró del hilo que estaba deshaciendo el borde de su camiseta.
– Solucionar algo -contestó.
– ¿Qué?
– Papá dijo que debía solucionar algo -contestó el chico con impaciencia. Su tono implicaba «cerdos estúpidos».
– ¿Aquel día?
– Sí.
– ¿Y el viaje?
– ¿Qué pasa con él?
Lynley preguntó qué había pasado con sus planes para el crucero. ¿Lo habían aplazado? ¿Lo habían cancelado de mutuo acuerdo?
Jimmy pareció reflexionar sobre la pregunta. Al menos, eso dedujo Lynley del movimiento de sus ojos. Por fin, dijo que su padre confesó que deberían aplazar unos días el viaje. Le telefonearía por la mañana, dijo. Harían planes nuevos.
– Y cuando no telefoneó por la mañana, ¿qué pensaste? -preguntó Lynley.
– No pensé nada. Era típico de papá. Decía que iba a hacer montones de cosas que nunca hacía. El crucero fue una de ellas. Me dio igual. Tampoco tenía ganas de ir, ¿verdad?
Para dar énfasis a su última pregunta, hundió el tacón de la bota en la alfombra beige. Debía hacerlo a menudo, porque la alfombra estaba desgastada y manchada en aquel sitio.
– ¿Y Kent? -preguntó Lynley.
El chico tiró del hilo. Se rompió. Sus dedos buscaron otro.
– Fuiste a la casa el miércoles por la noche -siguió Lynley-. Sabemos que estuviste en el jardín. ¿También estuviste en la casa?
Jean Cooper levantó la cabeza con brusquedad. Iba a tirar la ceniza del cigarrillo, pero se detuvo y extendió la mano hacia el brazo de su hijo. Este se apartó sin decir nada.
– ¿Fumas Embassy como tu madre, o las colillas que encontramos al final del jardín eran de otra marca?
– ¿Qué significa esto? -preguntó Jean Cooper.
– La llave del cobertizo de las macetas también ha desaparecido -dijo Lynley-. Si registramos tu cuarto, o te ordenamos que vacíes los bolsillos, ¿la encontraremos, Jimmy?
El pelo del muchacho había empezado a deslizarse sobre sus hombros, como si poseyera vida propia. Permitió que ocultara su cara.
– ¿Seguiste a tu padre hasta Kent, o te dijo él que iba allí? Dijo que debía solucionar algo. ¿Te dijo que estaba relacionado con Gabriella Patten, o lo diste por sentado?
– ¡Basta! -Jean aplastó el cigarrillo y dejó el cenicero metálico sobre la mesita auxiliar con violencia-. ¿Qué se ha creído? No tiene derecho a entrar en mi casa y hablar así a Jimmy. Carece de pruebas. Carece de testigos. Carece de…
– Al contrario -dijo Lynley. Jean cerró la boca. El detective se inclinó hacia delante-. ¿Quieres un abogado, Jimmy? Tu madre puede telefonear a uno, si quieres.
El chico se encogió de hombros.
– Señora Cooper -dijo Havers-, puede llamar a un abogado. Quizá tenga ganas de hacerlo.
La cólera parecía haber atenuado su amenaza anterior en ese sentido.
– No necesitamos un jodido abogado -siseó-. Mi Jim no ha hecho nada. Nada. Nada. Tiene dieciséis años. Es el hombre de esta familia. Cuida de sus hermanos. Kent no le interesa para nada. Estuvo aquí el miércoles por la noche. Estaba en la cama. Yo le vi.
– Jimmy -dijo Lynley-, hemos tomado moldes de dos huellas de pisadas que van a coincidir con las botas que llevas. Son Doc Martens, ¿verdad? -El chico no contestó-. Una huella estaba al fondo del jardín, donde saltaste la valla desde la dehesa contigua.
– Eso es absurdo -dijo Jeannie.
– La otra estaba en el camino peatonal que sale de Lesser Springburn. En la base de aquel portillo con escalones, cerca de las vías de tren.
Lynley contó el resto: las fibras de dril de algodón que coincidirían con las rodilleras desgarradas de los tejanos que llevaba, el aceite que manchaba las fibras, el aceite descubierto en los arbustos cercanos al ejido de Lesser Springburn. Esperaba que el chico reaccionara de alguna manera. Que rechazara las acusaciones, que intentara negarlas, que les proporcionara algo, por tenue que fuera, con qué trabajar. Pero Jimmy no dijo nada.
– ¿Qué estabas haciendo en Kent? -preguntó Lynley.
– ¡No le hable así! -gritó Jean-. ¡No estuvo en Kent! ¡Nunca estuvo!
– Eso no es cierto, señora Cooper. Me atrevería a decir que usted lo sabe.
– Fuera de esta casa. -Jean se puso en pie de un salto. Se interpuso entre Lynley y su hijo-. Fuera. Los dos. Ya han dicho bastante. Ya han hecho sus preguntas. Ya han visto al chico. Largo.
Lynley suspiró. Sentía un doble peso, por lo que sabía, por lo que necesitaba saber.
– Hemos de obtener respuestas, señora Cooper. Jimmy nos las puede dar ahora, o puede venir con nosotros y dárnoslas más tarde. En cualquier caso, va a tener que hablar con nosotros. ¿Quiere llamar a su abogado ahora?
– ¿Para quién trabaja usted, señor Sabelotodo? Dígame su nombre. Es a él a quién llamaré.
– Webberly -dijo Lynley-. Malcolm Webberly.
La mujer pareció sorprenderse por la colaboración de Lynley. Entornó los ojos y le escudriñó, debatiéndose entre mantenerse firme y coger el teléfono. Un truco, decía su expresión. Si salía de la sala para llamar, dejaría solo a su hijo, y lo sabía.
– ¿Su hijo tiene una moto? -preguntó Lynley.
– Una moto no demuestra nada.
– ¿Podemos verla, por favor?
– Es un trozo de herrumbre. No podría llegar ni a la Torre de Londres. No podría ir a Kent en esa moto. No podría.
– No estaba delante de la casa -dijo Lynley-. ¿Está detrás?
– He dicho…
Lynley se levantó.
– ¿Pierde aceite, señora Cooper?
Jeannie enlazó las manos ante ella, como en una actitud de súplica. Empezó a retorcerlas. Cuando Havers también se levantó de la silla, Jean paseó la mirada entre ellos, como si considerara la posibilidad de huir. Detrás, su hijo se levantó.
Entró en la cocina. Oyeron que abría una puerta de goznes mal engrasados.
– ¡Jim! -gritó Jean, pero no contestó.
Lynley y Havers le siguieron, con su madre pisándoles los talones. Cuando alcanzaron al chico, estaba abriendo la puerta de un pequeño cobertizo situado al final del jardín. Al lado, un portal daba a lo que parecía un paseo que corría entre las casas de Cárdale Street y las de la calle de detrás.
Mientras miraban, Jimmy Cooper sacó la moto del cobertizo. Se sentó, puso en marcha el motor, dejó que marchara en vacío, lo apagó. Lo hizo todo sin mirarles. Después, se apartó a un lado, con la mano derecha aferrando el codo izquierdo, el peso apoyado sobre la cadera izquierda, mientras Lynley se agachaba para examinar la máquina.
La moto estaba como Jean Cooper había dicho, oxidada en gran parte. Había sido roja en una época lejana, pero el color se había oxidado con el tiempo y había dejado manchas oscuras que, al mezclarse con la herrumbre, parecían costras. Sin embargo, el motor aún funcionaba. Cuando Lynley la puso en marcha, lo hizo a la primera. Apagó el motor y dejó la moto apoyada sobre el pedal.
– Ya se lo he dicho -repitió Jean-. Es un montón de herrumbre. La utiliza por Cubitt Town. Sabe que no puede ir más lejos. Me hace recados. Va a ver a su abuela, que vive en Millwall Park, y…
– Señor. -La sargento Havers estaba agachada al otro lado de la moto para examinarla. Levantó un dedo y Lynley vio que tenía el extremo manchado de aceite, como una ampolla de sangre-. Tiene un escape -añadió innecesariamente, mientras otra gota de aceite caía sobre el hormigón del camino, donde Jimmy la había aparcado.
Habría debido sentirse reivindicado, pero Lynley solo experimentó pesar. Al principio, no entendió por qué. El chico era hosco, poco comunicativo y sucio, un gamberro que debía llevar años buscando problemas. Ya los había encontrado, quedaría fuera de juego, pero Lynley no se sentía nada complacido. Un momento de reflexión le explicó el motivo. Tenía la edad de Jimmy cuando se enemistó con uno de sus padres. Sabía lo que era odiar y querer con igual fuerza a un adulto incomprensible.
– Sargento, por favor -dijo. Se acercó al portal y estudió su madera mientras Havers leía sus derechos a Jimmy Cooper.
Capítulo 16
Le sacaron por delante, lo cual proporcionó a periodistas y fotógrafos cantidad de material para los periódicos del día siguiente, que sería manipulado con todo cuidado para revelar lo máximo posible mediante insinuaciones, sin dejar de proteger los derechos de todos los implicados. En cuanto Lynley abrió la puerta e indicó a Jimmy Cooper que le precediera, con la cabeza del muchacho colgando hacia delante como si fuera una marioneta y las manos enlazadas delante de él, como si ya fuera esposado, gritos exaltados surgieron del pequeño ejército de periodistas. Se abrieron paso entre los coches aparcados a lo largo del bordillo, grabadoras y libretas en ristre. Los fotógrafos empezaron a tirar fotos, mientras los periodistas ladraban preguntas.
– ¿Una detención, inspector?
– ¿Este es el hijo mayor?
– ¡Jimmy! ¡Tú, Jim! ¿Alguna declaración, muchacho?
– ¿Cuál fue la causa? ¿Celos, dinero?
Jimmy agachó la cabeza a un lado.
– Que os den por el culo a todos -murmuró, y se tambaleó cuando la punta de una bota tropezó con una parte irregular de la acera. Lynley le cogió del brazo para enderezarle. Las cámaras se esforzaron por inmortalizar el momento.
– ¡Largúense todos!
El grito procedía de la puerta, donde estaba Jean Cooper con sus demás hijos, que miraban por debajo de sus brazos. Las cámaras destellaron en su dirección. Empujó a Stan y Sharon hacia la sala de estar. Salió corriendo de la casa y agarró el brazo de Lynley. Las cámaras dispararon y zumbaron.
– Déjele en paz -gritó.
– No puedo -contestó Lynley en voz baja-. Si no quiere hablar con nosotros, no nos queda otra alternativa. ¿Quiere venir usted también? Está en su derecho, señora Cooper. Es menor de edad.
La mujer se pasó las manos por los costados de su camiseta, demasiado grande para ella. Desvió la vista hacia la casa, donde los dos niños les miraban desde la ventana de la sala de estar. Debió pensar sin duda en lo que pasaría si les dejaba solos, al alcance de la prensa.
– Antes he de telefonear a mi hermano -dijo.
– No quiero que ella venga -dijo Jimmy.
– ¡Jim!
– Ya está dicho.
Se echó el pelo hacia atrás, comprendió su error cuando los fotógrafos capturaron su cara desprotegida, y volvió a bajar la cabeza.
– Tienes que dejarme…
– No.
Lynley era consciente de la carnaza que estaban proporcionando a los periodistas, los cuales escuchaban con tanta avidez como tomaban notas. Era demasiado pronto para que los periódicos confeccionaran un artículo que incluyera el nombre de Jimmy, y sus directores, gobernados por el Acta del Desacato al Tribunal, se cuidarían mucho de publicar una fotografía identificable que pudiera perjudicar un juicio y llevarles a todos al trullo durante dos años. De todos modos, los periódicos utilizarían lo que pudieran y cuando pudieran.
– Telefonee a su abogado si quiere, señora Cooper -dijo en voz baja-. Que se reúna con nosotros en el Yard.
– ¿Quién se cree que soy? ¿Una jovencita de Knightsbridge? Yo no tengo un jodido… ¡Jim! ¡Jim! Déjame venir.
Jimmy miró a Lynley por primera vez.
– No quiero que venga. Si ella viene, no hablaré.
– ¡Jimmy! -aulló su madre. Giró en redondo y volvió dando tumbos a la casa.
Los periodistas interpretaron de nuevo el papel de coro griego.
– ¿Un abogado? Entonces, se trata de un sospechoso definitivo.
– ¿Desea confirmarlo, inspector? ¿Podemos asumir…?
– ¿La policía de Maidstone ha colaborado por completo?
– ¿Han recibido ya el informe de la autopsia?
– Vamos, inspector, díganos algo, por el amor de Dios.
Lynley no les hizo caso. Havers abrió el portal. Se abrió paso entre ellos y practicó un camino para Lynley y el chico. Los periodistas y fotógrafos les siguieron hasta el Bentley. Cuando sus preguntas siguieron sin obtener respuesta, alzaron el tono de voz y alternaron los temas, desde «¿Ha obtenido una declaración?» hasta «¿Mataste a tu padre, muchacho?». El alboroto provocó que los vecinos salieran a sus jardines. Los perros empezaron a ladrar.
– Jesús -masculló Havers-. Cuidado con la cabeza -advirtió a Jimmy cuando Lynley abrió la puerta trasera del coche. Cuando el muchacho entró y los periodistas se apretujaron alrededor de la ventanilla para plasmar cualquier expresión de su cara, Jean Cooper se abrió paso entre ellos. Agitaba una bolsa de los almacenes Tesco en la mano. Lynley se puso rígido.
– ¡Cuidado, señor! -gritó Havers, y avanzó como para interponerse.
Jean apartó de un empujón a un periodista.
– Cabrón -gritó a otro. Tiró la bolsa a Lynley-. Escúcheme. Si hace daño a mi hijo… Si se atreve a tocarle… -Su voz se quebró. Apretó los nudillos contra la boca-. Conozco mis derechos. Tiene dieciséis años. No le haga ni una pregunta sin un abogado delante. Ni siquiera le pida que deletree su nombre. -Se inclinó hacia delante y chilló por la ventanilla subida del Bentley-. Jimmy, no hables con nadie hasta que llegue el abogado. ¿Me has oído, Jim? No hables con nadie.
Su hijo clavó la vista en el frente. Jean gritó su nombre.
– Nosotros podemos encargarnos de encontrar un abogado, señora Cooper -dijo Lynley-. Si eso le sirve de ayuda.
La mujer se enderezó y echó la cabeza hacia atrás, en un movimiento parecido al de su hijo.
– No me gusta su clase de ayuda.
Retrocedió entre los fotógrafos y periodistas. Se puso a correr cuando la siguieron.
Lynley tendió la bolsa de Tesco a Havers. Iban en dirección a Manchester Road cuando ella la abrió. Investigó su contenido.
– Una muda. Dos trozos de pan con mantequilla. Un libro de navegación a vela. Unas gafas. -Se removió en su asiento cuando pasó la bolsa a Jimmy-. ¿Quieres las gafas?
El chico la miró con una expresión que decía «olvídame» y desvió la vista.
Havers dejó caer las gafas en la bolsa, la puso en el suelo.
– Muy bien -dijo, mientras Lynley cogía el teléfono del coche y marcaba el número de New Scotland Yard. Localizó al agente Nkata en la sala de incidentes, donde el ruido de fondo de teléfonos y conversaciones le reveló que algunos oficiales, al menos, habían vuelto de investigar los movimientos de los principales sospechosos el miércoles por la noche.
– ¿Qué tenemos? -preguntó.
– Kensington ha llamado. Ningún cambio, tío. Su señora Whitelaw continúa limpia.
– ¿Cuál es el informe?
– Staffordshire Terrace está lleno de edificios reconvertidos. ¿Lo sabía, inspector?
– He estado en la calle, Nkata.
– Cada edificio tiene seis, siete pisos. Cada piso tiene tres, cuatro ocupantes.
– Esto empieza a parecer el lamento del agente detective.
– Lo único que quiero decir, tío, es que esa mujer está limpia. Hablamos con todo bicho viviente que pudimos encontrar en cada piso. Nadie de Staffordshire Terrace pudo decir que había salido la semana pasada.
– Lo cual no dice mucho sobre su sentido de la observación, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ayer por la mañana salió con nosotros.
– Pero si se marcha a Kent a medianoche o así, utilizará el coche, ¿vale? No pedirá un taxi y le dirá que espere mientras provoca el incendio. No tomará un autobús. No tomará el tren. A esa hora no. Por eso está limpia.
– Continúa.
– Tiene el coche aparcado en un garaje detrás de la casa, en un callejón llamado…, aquí está, Phillips Walk. Bien, según los chicos que han estado allí esta mañana, nueve décimas partes de Phillips Walk son edificios remozados.
– ¿Casas individuales?
– Exacto. Amontonadas como putas en King's Cross. Con ventanas arriba y ventanas abajo. Todas abiertas el miércoles por la noche, porque hace buen tiempo.
– ¿Debo suponer que nadie vio salir a la señora Whitelaw? ¿Que nadie oyó ponerse en marcha su coche?
– Y el miércoles por la noche, el bebé de la casa que hay frente al garaje estuvo despierto hasta las cuatro de la mañana, enfermito sobre el hombro de mamá. Mamá habría oído el coche, puesto que pasó la noche paseando frente a las ventanas, intentando calmar al monstruo. Nada de nada. A menos que la señora Whitelaw saliera levitando por el tejado, está limpia, inspector. Lo siento si eso representa otro callejón sin salida.
– Da igual. La noticia no me sorprende. Otro de los implicados ya le ha proporcionado una coartada.
– ¿La había elegido como culpable?
– No particularmente, pero nunca me ha gustado dejar cabos sueltos.
Antes de terminar la llamada dijo a Nkata que tuviera preparada una sala de interrogatorios e informara a la oficina de prensa de que un chico de dieciséis años del East End iba a colaborar con la policía en sus investigaciones. Colgó el teléfono y el resto del trayecto hasta New Scotland Yard se realizó en silencio.
Los periodistas de la Isla de los Perros habían llamado a los colegas que acechaban en Victoria Street, porque cuando Lynley dirigió el coche a la entrada que tenía New Scotland Yard en Broadway, el Bentley quedó rodeado de inmediato. Entre la multitud apretujada que gritaba preguntas y empujaba cámaras hacia el asiento trasero, los telediarios estaban representados por cámaras agresivos que se abrían paso a codazos entre los demás.
– Mierda -masculló Lynley-. Baja la cabeza, Jim -dijo, y avanzó centímetro a centímetro hacia el quiosco y la entrada del aparcamiento subterráneo. Llegaron al quiosco a costa de cien o más fotógrafos e incontables metros de cinta de vídeo, que sin duda aparecerían en todas las cadenas de televisión antes de que terminara el día.
Durante todo el rato, la única reacción de Jimmy Cooper fue ocultar la cara a las cámaras. No demostró interés ni nerviosismo mientras Lynley y Havers le escoltaban hasta el ascensor, y después por un pasillo tras otro. Una oficial de prensa les acompañó durante un minuto, libreta en mano.
– Hemos comunicado la noticia, inspector -dijo innecesariamente, teniendo en cuenta el tumulto-. Un muchacho. Dieciséis años de edad. Del East End. -Dirigió una rápida mirada a Jimmy-. ¿Algo que añadir? ¿El colegio del chico? ¿Número de hermanos y hermanas? ¿Alusiones veladas a la familia? ¿Algo de Kent?
Lynley negó con la cabeza.
– De acuerdo -dijo el oficial-. Nuestros teléfonos suenan como alarmas de incendio. Me dirá algo más cuando pueda, ¿verdad?
Se esfumó sin aguardar la respuesta.
El agente Nkata se reunió con ellos en la sala de interrogatorios, donde ya habían dispuesto la grabadora y las sillas, dos a cada lado de una mesa con patas metálicas, dos más apoyadas contra las paredes.
– ¿Quiere que le tomemos las huellas? -preguntó.
– Aún no -contestó Lynley. Indicó la silla en que el chico debía sentarse-. ¿Quieres que charlemos un momento, Jimmy, o prefieres esperar a que tu madre envíe un abogado?
Jimmy se derrumbó en la silla, con las manos aferradas al extremo de la camiseta.
– Da igual.
– Avísanos cuando llegue -dijo Lynley a Nkata-. Charlaremos hasta entonces.
La expresión de Nkata comunicó a Lynley que había recibido el mensaje. Obtendrían todo lo posible del muchacho antes de que el abogado llegara para amordazarle indefinidamente.
Lynley conectó la grabadora, dijo la fecha y la hora, y recitó la lista de las personas presentes en la sala: él, la sargento Havers y James Cooper, hijo de Kenneth Fleming.
– ¿Quieres que esté presente un abogado, Jimmy? -repitió-. ¿Quieres que esperemos? -El muchacho se encogió de hombros-. Has de contestar.
– No necesito ningún jodido abogado, ¿vale? No quiero ninguno.
Lynley se sentó delante del chico. La sargento Havers se encaminó hacia una de las sillas pegadas a la pared. Lynley oyó que rascaba una cerilla y olió el humo del cigarrillo un segundo más tarde. Los ojos de Jimmy se posaron un momento en Havers con ansiedad, y luego se desviaron. Lynley saludó mentalmente a su sargento. A veces, su vicio era muy útil.
– Fuma si quieres -dijo al chico. La sargento Havers tiró las cerillas sobre la mesa.
– ¿Quieres un cigarrillo? -preguntó Barbara a Jimmy. Este negó con la cabeza, pero sus pies se agitaron inquietos sobre el suelo, y sus dedos continuaron pellizcando la camiseta.
– Es difícil hablar delante de tu madre -dijo Lynley-. Su intención es buena, pero es una madre, ¿verdad? Les gusta estar presentes en las conversaciones. Les gusta estar siempre por en medio.
Jimmy se pasó un dedo por debajo de la nariz. Su mirada se desvió hacia la caja de cerillas, y luego se apartó.
– Tampoco suelen respetar la intimidad -siguió Lynley-. La mía no lo hacía, al menos. Les cuesta mucho reconocer que un niño se ha convertido en hombre.
Jimmy levantó la cabeza lo suficiente para apartarse el pelo de la cara. Aprovechó el movimiento para mirar subrepticiamente a Lynley.
– Es lógico que no quisieras hablar delante de ella. Tendría que haberlo comprendido, porque bien sabe Dios que yo no quería hablar delante de mi madre. No te concede mucha amplitud de movimientos, ¿verdad?
Jimmy se rascó el brazo. Se rascó el hombro. Volvió a tironear de la camiseta.
– Espero que nos ayudes a aclarar algunos detalles. No estás detenido. Has venido para ayudarnos. Sabemos que estuviste en Kent, en la casa. Suponemos que estuviste el miércoles por la noche. Nos gustaría saber por qué. Nos gustaría saber cómo llegaste allí. Nos gustaría saber a qué hora llegaste y a qué hora te marchaste. ¿Puedes ayudarnos?
Lynley oyó que Havers inhalaba, y después el humo de su cigarrillo flotó hacia ellos. Una vez más, Lynley explicó con precisión las pruebas que apoyaban la presencia del chico en Kent.
– ¿Seguiste a tu padre? -concluyó.
Jimmy tosió. Levantó las patas delanteras de la silla un par de centímetros.
– ¿Intuíste que había ido allí? Dijo que debía solucionar algo. ¿Parecía disgustado? ¿Angustiado? ¿Te dijo que iba a encontrarse con Gabriella Patten?
Jimmy bajó las patas de la silla.
– Hacía poco que se había reunido con un abogado. Para divorciarse de tu madre. Ella debió disgustarse. Puede que la hayas visto llorar y preguntado por qué. Puede que hablara contigo. Puede que te dijera…
– Yo lo hice. -Jimmy levantó por fin la vista. Sus ojos de color avellana estaban inyectados en sangre, pero miró a Lynley sin pestañear-. Yo lo hice. Me cargué a ese jodido bastardo. Merecía morir.
Lynley oyó que la sargento Havers se removía. Jimmy sacó la mano del bolsillo y dejó una llave sobre la mesa. Como Lynley no hizo comentarios, preguntó:
– Esto era lo que quería, ¿no?
Sacó cigarrillos del otro bolsillo, un paquete aplastado de JPS, del cual logró extraer uno, roto en parte. Lo encendió con las cerillas de la sargento Havers. Tuvo que repetir la operación cuatro veces para conseguirlo.
– Hablame de ello -dijo Lynley.
Jimmy aspiró una profunda bocanada de humo, sosteniendo el cigarrillo entre el índice y el pulgar.
– Papá pensaba que era Dios. Pensaba que podía hacer lo que le diera la gana.
– ¿Le seguiste hasta Kent?
– Le seguía a todas partes. Cuando me pasaba por las pelotas.
– ¿En la moto? ¿Aquella noche?
– Sabía dónde vivía. Ya había estado antes. El muy cabrón pensaba que podía arreglarlo todo con buenas palabras, aunque nos estuviera dando por el culo.
– ¿Qué pasó aquella noche, Jimmy?
Fue a Lesser Springburn, dijo Jimmy, porque su padre le había mentido y quería pillarle con las manos en la masa y restregarle la mentira por su cara de bastardo. Dijo que debían aplazar sus vacaciones porque había un asunto relacionado con el criquet que no podía desatender, un asunto urgente. Algo relacionado con los partidos internacionales, las Cenizas, un lanzador inglés, un partido amistoso en algún sitio… Jimmy no se acordaba y le daba igual, porque no había creído la mentira ni un momento.
– Fue por ella. Estaba en Kent. Le había telefoneado para decirle que se lo quería follar a base de bien, como nunca antes, quería darle algo que recordaría mientras estuviera en Grecia conmigo, y él no pudo esperar. Por eso fue a verla. Salido como un perro.
No fue directamente a Celandine Cottage, dijo Jimmy, porque quería sorprenderles. No quería correr el riesgo de que oyeran la moto. No quería que le vieran en el camino particular. Dejó atrás el desvío de Springburn. Road y siguió hasta el pueblo. Aparcó detrás del pub y escondió la moto entre los arbustos que bordeaban el ejido. Fue a pie por el camino.
– ¿Cómo conocías el camino peatonal? -preguntó Lynley.
Habían ido allí de niños, ¿no? Cuando su padre se mudó mientras jugaba en el equipo de Kent. Iban los fines de semana. Shar y él iban a explorar. Los dos conocían el camino. Todo el mundo conocía el camino.
– ¿Qué pasó aquella noche en la casa? -preguntó Lynley.
Saltó el muro contiguo a la casa, explicó, el que daba a la dehesa perteneciente al granjero de la parte este. Lo siguió hasta llegar a la esquina de la propiedad que pertenecía a Celandine Cottage. Trepó a la verja, saltó el seto y cayó al final del jardín.
– ¿Qué hora era?
No lo sabía. Fue después de que cerrara el pub de Lesser Springburn, porque no había coches en el aparcamiento cuando llegó. Se quedó al fondo del jardín y pensó en ellos.
– ¿En quiénes?
En ella, dijo. En la rubia. Y en su padre. Confió en que estuvieran disfrutando del polvo. Confió en que estuvieran sudando como energúmenos, porque decidió en aquel momento que iba a ser el último.
Sabía dónde guardaba la copia de la llave, en el cobertizo de las macetas, debajo del pato de barro. Fue a buscarla. Abrió la puerta de la cocina. Prendió fuego a la butaca. Corrió a buscar la moto y volvió a casa.
– Quería que murieran los dos. -Aplastó el cigarrillo en el cenicero y escupió una hebra de tabaco sobre la mesa-. Ya me encargaré de esa vaca después. Ya lo verá.
– ¿Cómo sabías que tu padre estaba allí? ¿Le seguiste cuando marchó de Kensington?
– No fue necesario, ¿vale? Bien que le encontré.
– ¿Viste su coche? ¿Estaba aparcado delante de la casa, o en el camino particular?
Jimmy le miró con incredulidad. El coche era más precioso para su padre que su santa polla. No lo dejaría fuera, con un garaje a mano. El chico rebuscó en su paquete de cigarrillos y logró extraer otro arrugado. Lo encendió sin la menor dificultad. Vio a su padre a través de la ventana de la cocina, dijo, antes de que apagara las luces y subiera a tirársela.
– Cuéntame lo del fuego -dijo Lynley-. El de la butaca.
¿Qué quería saber?, preguntó Jimmy.
– Dime cómo lo encendiste.
Utilizó un cigarrillo. Lo encendió. Lo encajó en la jodida butaca. Salió por la cocina y volvió a casa.
– Vayamos paso por paso, si te parece. ¿Estabas fumando un cigarrillo en aquel momento?
No, claro que no. ¿Qué se creía la bofia? ¿Que era un panoli?
– ¿Era uno de esos, un JPS?
– Sí, exacto. Un JPS.
– ¿Lo encendiste? ¿Quieres enseñarme cómo, por favor?
Jimmy separó un poco la silla de la mesa.
– ¿Qué quiere que le enseñe? -preguntó con brusquedad.
– Cómo encendiste el cigarrillo.
– ¿Por qué? ¿Nunca ha encendido uno?
– Me gustaría ver cómo lo hiciste.
– ¿Cómo cono supone que lo encendí?
– No lo sé. ¿Utilizaste un encendedor?
– Claro que no. Cerillas.
– ¿Como esas?
Jimmy apuntó con la barbilla a Havers. Su expresión proclamaba «no me pillarás».
– Esas son de ella.
– Ya lo sé. Pregunto si utilizaste una carterita de cerillas, ya que no utilizaste encendedor.
El chico bajó la cabeza. Concentró su atención en el cenicero.
– ¿Eran las cerillas como estas? -insistió Lynley.
– Que le den por el culo -murmuró Jimmy.
– ¿Las llevabas encima, o eran cerillas de la casa?
– Se lo merecía -dijo Jimmy, como si hablara solo-. Ya lo creo que se lo merecía, y ella será la siguiente. Ya lo verá.
Alguien llamó a la puerta de la sala de interrogatorios. La sargento Havers fue a abrirla. Siguió un murmullo de conversaciones. Lynley observó a Jimmy Cooper en silencio. La cara del muchacho, lo que Lynley podía ver de ella, había adoptado una expresión de indiferencia, como moldeada en hormigón. Lynley se preguntó qué gradó de dolor, culpabilidad y pena eran necesarios para fingir tanta indiferencia.
– Señor -llamó Havers desde la puerta. Lynley se acercó. Nkata estaba en el pasillo-. Informes de la Isla de los Perros y Little Venice. Están en la sala de incidencias. ¿Voy a ver qué hay?
Lynley negó con la cabeza.
– Dale al chico algo de comer -dijo a Nkata-. Tómale las huellas. Mira a ver si entrega los zapatos voluntariamente. Supongo que sí. También necesitaremos una muestra de ADN.
– Será complicado -dijo Nkata.
– ¿Ha llegado ya su abogado?
– Aún no.
– Entonces, intenta que lo haga voluntariamente antes de soltarle.
– ¿Soltarle? -exclamó Havers-. Pero, señor, acaba de decirnos…
– En cuanto llegue su abogado -continuó Lynley, como si Havers no hubiera hablado.
Nkata concluyó el pensamiento.
– Tenemos problemas.
– Actúa con rapidez -dijo Lynley antes de que Nkata entrara-, pero procura que el chico ncrpierda la calma.
– De acuerdo.
Nkata entró en la sala de interrogatorios. Lynley y Havers se encaminaron a la sala de incidencias. La habían dispuesto cerca del despacho de Lynley. Mapas, fotografías y planos colgaban de las paredes. Había expedientes diseminados sobre los escritorios. Seis agentes detectives (cuatro hombres, dos mujeres) trabajaban en los teléfonos, en los archivos y en una mesa circular cubierta de periódicos.
– Isla de los Perros -dijo Lynley cuando entró en la sala, y tiró su chaqueta sobre el respaldo de una silla.
Contestó una de las agentes, con un teléfono apoyado sobre el hombro, mientras esperaba a que alguien contestara al otro extremo.
– El chico entra y sale toda la noche, casi todos los días de la semana. Tiene una moto. Sale por atrás y arma un cirio en el camino que separa las casas, acelera, toca la bocina, todo eso. Los vecinos no pueden jurar que salió el miércoles por la noche, porque sale casi todas las noches y una noche se parece mucho a otra. Tal vez estaba, tal vez no, con más posibilidades a favor del sí.
Su compañero, un agente vestido con tejanos descoloridos y sudadera, añadió:
– Es una auténtica pesadilla. Peleas con los vecinos.
Chulea a chicos más pequeños. Contesta con insolencia a su madre.
– ¿Qué hay de su madre?
– Trabaja en el mercado de Billingsgate. Va a trabajar a eso de las cuatro menos cuarto de la mañana. Vuelve alrededor de mediodía.
– ¿El miércoles por la noche? ¿El jueves por la mañana?
– El único ruido que hace es encender el motor del coche -dijo la agente-. Los vecinos no pudieron decirnos gran cosa sobre ella cuando preguntamos acerca del miércoles. Fleming la visitaba con regularidad. Todas las personas con quienes hablamos lo confirmaron.
– ¿Para ver a los niños?
– No. Aparecía a eso de la una de la tarde, cuando los crios no estaban en casa. Sé quedaba unas dos horas o más. Estuvo a principios de semana, por cierto. El lunes o el martes.
– ¿Trabajó Jean el jueves?
La agente hizo un gesto con el teléfono.
– Estoy en ello. Hasta el momento, no he podido localizar a alguien que nos lo pudiera decir. Billingsgate está cerrado hasta mañana.
– Dijo que el miércoles por la noche estaba en casa -dijo Havers a Lynley-, pero no hay nadie que pueda confirmarlo, porque estaba sola con los chicos. Y estaban dormidos.
– ¿Qué hay de Little Venice? -preguntó Lynley.
– Bingo -dijo otro de los agentes. Estaba sentado ante la mesa con su compañero, los dos vestidos de domingueros para no destacar en la zona-. Faraday se fue de la barcaza alrededor de las diez y media del miércoles por la noche.
– Ya lo admitió ayer.
– Pero hay algo más, señor. Olivia Whitelaw iba con él. Dos vecinos diferentes se fijaron porque es todo un número sacar a la Whitelaw de la barcaza.
– ¿Hablaron con alguien?
– No, pero la salida fue peculiar por dos motivos. -Utilizó el pulgar para el primero, el índice para el segundo-. Uno, no se llevaron a los perros, lo cual es anormal según han reconocido todos los testigos. Dos… -el hombre sonrió, exhibiendo un amplio hueco en los dientes delanteros-, según un tío llamado Bidwell, no volvieron a casa hasta pasadas las cinco de la mañana. Es cuando él llegó de una exposición de arte en Windsor, que acabó en una fiesta que se transformó en lo que Bidwell llamó «una bacanal como la copa de un pino, pero no se lo digan a mi mujer, por favor».
– Un giro de los acontecimientos muy interesante -dijo Havers a Lynley-. Por una parte, una confesión. Por otra, una serie de mentiras cuando no son necesarias. ¿Qué deduce usted, señor?
– Vamos a preguntárselo.
Nkata y un segundo agente se quedaron para ocuparse de los teléfonos, con la orden de que Jimmy Cooper fuera entregado a su abogado en cuanto llegara. El muchacho se había despojado de sus Doc Martens a petición de Nkata, y había pasado el mal trago de que le tomaran las huellas dactilares y fotografías. Cuando le pidieron como si tal cosa unos pocos cabellos, alzó un hombro sin palabras. O no comprendió la implicación de lo que le estaba pasando, o le daba igual. Recogieron sus cabellos, los guardaron en una bolsa y la etiquetaron.
Pasaban de las siete cuando Lynley y Havers cruzaron el puente de "Warwick Avenue y doblaron por Blomfield Road. Encontraron un hueco para aparcar al pie de una de las elegantes villas victorianas que dominaban el canal, y caminaron a buen paso por la acera.
Descendieron los peldaños que conducían a Browning's Pool.
No había nadie en la cubierta de la barcaza de Faraday, aunque la puerta de la cabina estaba abierta y el sonido de una radio o una televisión, combinado con ruidos de cocina, se oía abajo. Lynley repiqueteó con los dedos sobre el mirador de madera y llamó a Faraday. Apagaron la radio o la televisión a toda prisa, interrumpiendo la frase:
«…a Grecia con su hijo, que cumplía dieciséis años el viernes…».
Un momento después, la cara de Chris Faraday apareció en la cabina. Su cuerpo bloqueó la escalera. Entornó los ojos cuando vio que era Lynley.
– ¿Qué pasa? -preguntó-. Estoy preparando la cena.
– Hemos de aclarar algunos puntos -contestó Lynley, y bajó de la cubierta a la escalera.
Faraday levantó una mano cuando Lynley empezó a bajar.
– Eh, ¿no puede esperar?
– Será breve.
Faraday exhaló un suspiro y se apartó.
– Veo que han estado decorando -dijo Lynley, en referencia a la colección de carteles que colgaban al azar de las paredes de pino de la cabina-. Ayer no estaban, ¿verdad? Por cierto, le presentó a mi sargento, Barbara Havers.
Examinó los carteles, y se fijó especialmente en un curioso mapa de Gran Bretaña, dividido en sectores muy poco habituales.
– ¿Qué pasa? -preguntó Faraday-. Tengo la cena en el fuego. Se va a quemar.
– En ese caso, debería bajar un poco el fuego. ¿Está la señorita Whitelaw? Nos gustaría hablar con ella también.
Dio la impresión de que Faraday iba a protestar, pero volvió la cabeza y desapareció en la cocina. Oyeron que una puerta se abría al otro lado y el murmullo de su voz.
– ¡Chris! -contestó ella-. ¿Qué dices? ¡Chris!
El joven dijo algo más. El ladrido de los perros ahogó la respuesta de su compañera. Se oyeron más ruidos: tintineos metálicos, un cuerpo al arrastrarse, el roce de uñas caninas sobre el suelo de linóleo.
Al cabo de dos minutos, Olivia Whitelaw salió a su encuentro, medio arrastrándose, con el peso apoyado en el andador y la cara demacrada. Faraday se movía en la cocina, manipulando ollas y tapas de ollas, cerrando alacenas y ordenando a los perros que se apartaran.
– ¡Fuera! ¡Malditos sean!
– Tranquilo, Chris -dijo Olivia, sin apartar la mirada de Havers, que estaba leyendo los carteles.
– Me había acostado un poco -dijo Olivia a Lynley-. ¿Qué desea que no puede esperar?
– Su historia del miércoles por la noche no está clara. Por lo visto, han olvidado algunos detalles.
– ¿Qué coño…?
Faraday salió de la cocina, seguido por los perros y con un paño en las manos, que estaba secando. Lo tiró sobre la mesa de comer y aterrizó sobre uno de los platos ya dispuestos. Se colocó al lado de Olivia y quiso ayudarla a sentarse.
– Puedo hacerlo yo -replicó ella con brusquedad, y se acomodó. Empujó el andador a un lado. El pachón lo esquivó con un ladrido. El otro y él se enfrascaron en investigar los zapatos de la sargento Havers.
– ¿El miércoles por la noche? -dijo Faraday.
– Sí. El miércoles por la noche.
Faraday y Olivia intercambiaron una mirada.
– Ya se lo dije. Fui a una fiesta en Clapham.
– Sí. Hábleme más de esa fiesta.
Lynley apoyó su peso sobre el brazo de la silla opuesta a la de Olivia. Havers escogió el taburete contiguo al banco de trabajo. Abrió su libreta y buscó una página en blanco.
– ¿Qué quiere saber?
– ¿Para quién era la fiesta?
– Para nadie. Un grupo de tíos reunidos para desfogarse un poco.
– ¿Quiénes son esos tíos?
– ¿Quiere saber sus nombres? -Faraday se masajeó la nuca, como si la tuviera rígida-. De acuerdo. -Frunció el entrecejo y empezó a recitar poco a poco los nombres. De vez en cuando vacilaba y añadía algo como-: Ah, sí. También había un tío llamado Geoff. No le conocía.
– ¿Cuál es la dirección de Clapham?
Orlando Road, dijo. Se acercó al banco de trabajo y extrajo un listín de entre una colección de volúmenes manoseados. Pasó las páginas y leyó las direcciones.
– Un tío llamado David Prior vive ahí. ¿Quiere su número?
– Por favor.
Faraday lo recitó. Havers lo apuntó. Faraday tiró el listín junto con los demás volúmenes y volvió al lado de Olivia. Se sentó en la silla contigua.
– ¿Había mujeres en esa fiesta? -preguntó Lynley.
– Era solo para hombres. Las mujeres no se habrían divertido mucho. Era una fiesta de esa clase, ya sabe.
– ¿De qué clase?
Faraday miró con inquietud a Olivia.
– Vimos algunas películas. Eso, unos cuantos tíos que se reúnen para beber, armar barullo, echar una cana al aire. Nada importante.
– ¿No había mujeres presentes? ¿Ninguna?
– No. No les habría gustado ver esas cosas.
– ¿Pornografía?
– Yo no diría tanto. Era más artístico que todo eso, en realidad. -Olivia le miró sin pestañear. Faraday sonrió-. Livie, ya sabes que no fue nada. La niñera traviesa. La niñita de papá. El Buda de Bangkok.
– ¿Fueron esas las películas? -aclaró Havers, con el lápiz inclinado.
Al ver que estaba tomando nota, Faraday recitó el resto, aunque sus mejillas se ruborizaron un poco más.
– Las conseguimos en Soho -dijo cuando terminó-. Hay un videoclub en Berwick Street.
– Y no había mujeres -dijo Lynley-. ¿Está seguro? ¿En ningún momento de la noche?
– Pues claro que estoy seguro. ¿Por qué insiste en preguntarlo?
– ¿A qué hora llegó a casa?
– ¿A casa? -Faraday dirigió a Olivia una mirada interrogativa-. Ya se lo dije. Tarde. No lo sé. Pasadas las cuatro.
– ¿Y usted se quedó aquí sola? -preguntó Lynley a Olivia-. No salió. No oyó volver al señor Faraday.
– Exacto, inspector. Si no le importa, ¿podemos cenar ya?
Lynley abandonó su silla y se acercó a la ventana, donde ajustó las persianas para dedicar un largo escrutinio a Browning's Island, al otro lado del estanque.
– No había mujeres en la fiesta -dijo.
– ¿Qué pasa? -dijo Faraday-. Ya se lo he dicho.
– ¿La señorita Whitelaw no fue?
– Creo que aún se me puede considerar una mujer, inspector -dijo Olivia.
– Entonces, ¿dónde fueron usted y el señor Faraday a las diez y media del miércoles por la noche? Más importante aún, ¿de dónde venían cuando regresaron alrededor de las cinco de la madrugada? Si no estuvo en… ¿Dijo que era una fiesta solo para hombres?
Ninguno de los dos habló. Uno de los perros, el de tres patas, se puso en pie y cojeó en dirección a Olivia. Apoyó su cabeza deforme en la rodilla de la joven. Olivia bajó la mano y la apoyó con flaccidez.
Faraday no miró ni a la policía ni a Olivia. Extendió la mano hacia el andador que Olivia había empujado a un lado. Lo enderezó, recorrió con la mano el marco de aluminio. Por fin, dirigió una mirada a Olivia, como indicando que la decisión de aclarar la situación o seguir mintiendo dependía de ella.
– Bidwell -masculló Olivia-. Ese metomentodo. -Volvió la cabeza hacia Faraday-. Me he dejado los cigarrillos en la cama. ¿Quieres…?
– Sí.
Dio la impresión de que Faraday se alegraba de salir de la habitación, siquiera por el breve tiempo que tardaría en ir a buscar los cigarrillos. Volvió con un paquete de Marlboro, un encendedor y una lata de tomate con la etiqueta arrancada. La dejó entre las rodillas de Olivia. Sacó un cigarrillo y se lo encendió. Olivia habló sin quitárselo de la boca. Dejó que la ceniza cayera sobre su jersey negro.
– Chris me sacó -dijo-. Él se fue a la fiesta. Me vino a buscar cuando la fiesta terminó.
– ¿Estuvo ausente desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana? -preguntó Lynley.
– Exacto. Desde las diez de la noche a las cinco de la mañana. De hecho, hasta pasadas las cinco y media, lo cual le habría dicho Bidwell con mucho gusto si hubiera estado lo bastante sobrio para ver bien la hora.
– ¿Estuvo también en una fiesta?
Olivia lanzó una carcajada nasal.
– ¿Mientras los hombres sudaban viendo porno, las mujeres nos dedicábamos a comer pasteles de chocolate? No, no fui a una fiesta.
– ¿Dónde estuvo, por favor?
– No estuve en Kent, si va por ahí.
– ¿Puede confirmar alguien dónde estuvo?
Olivia inhaló y le miró a través del humo. La velaba con igual eficacia que el día anterior, tal vez más, porque no se quitaba el cigarrillo de la boca.
– Señorita Whitelaw -dijo Lynley. Estaba cansado. Estaba hambriento. Se estaba haciendo tarde. Ya estaba harto de dar vueltas en torno a la verdad-. Quizá nos sentiríamos todos más cómodos si sostuviéramos esta conversación en otra parte.
Havers cerró la libreta.
– Livie -dijo Faraday.
– De acuerdo. -Olivia apagó el cigarrillo y manoseó con torpeza el paquete, que resbaló de sus dedos y cayó al suelo-. Déjalo -dijo cuando Faraday quiso recogerlo-. Estaba con mi madre.
Lynley no estaba seguro de lo que esperaba escuchar, pero no era eso.
– Su madre.
– Exacto. Sin duda ya la conoce. Miriam Whitelaw, mujer de escasas pero siempre correctas palabras. Staffordshire Terrace número 18. La vieja y mohosa reliquia victoriana. Me refiero a la casa, no a mi madre, por cierto. Aunque ella viene en segundo lugar en el departamento de mohos y antiguallas. Fui a verla a las diez y media del miércoles por la noche, cuando Chris fue a la fiesta. Me vino a buscar de madrugada, camino de casa.
Havers volvió a abrir la libreta. Lynley oyó que su lápiz se deslizaba con furia sobre el papel.
– ¿Por qué no me lo dijo antes? -preguntó. Calló la pregunta más importante: ¿por qué no se lo había dicho antes Miriam Whitelaw?
– Porque no tenía nada que ver con Kenneth Fleming. Con su vida, su muerte o lo que fuera. Tenía que ver con Chris. Tenía que ver con mi madre. No se lo dije porque no era asunto suyo. Ella no se lo dijo porque quiso proteger mi intimidad. La poca que me queda.
– Nadie tiene intimidad en una investigación por asesinato, señorita Whitelaw.
– Y una mierda. Qué mentalidad estrecha, arrogante y presuntuosa. ¿Se lo dice a todo el mundo? No conocía a Kenneth Fleming. Nunca me encontré con él.
– Entonces, supongo que deseará quedar libre de cualquier sospecha. Su muerte, al fin y al cabo, elimina todos los obstáculos que le impedían heredar la fortuna de su madre.
– ¿Siempre ha sido tan idiota, o está haciendo un esfuerzo por mí? -Levantó la cabeza y miró al techo. Lynley vio que parpadeaba. Vio que su garganta se agitaba. Faraday apoyó la mano sobre el brazo de la silla, pero no la tocó-. Míreme -dijo entre dientes. Bajó la cabeza y miró a Lynley a los ojos-. Míreme y utilice la sesera. Me importa una mierda el testamento de mi madre. Me importan una mierda su casa, su dinero, sus acciones, sus bonos, sus negocios, todo. Me estoy muriendo, ¿vale? ¿Es capaz de asimilar ese dato, pese a que destruya su precioso caso? Me estoy muriendo. Muriendo. De modo que si se me hubiera metido en la cabeza cargarme a Kenneth Fleming para hacerme con la herencia de mi madre, ¿de qué me serviría, en el nombre de Dios? Moriré antes de dieciocho meses. Ella vivirá otros veinte años. No voy a heredar nada, ni de ella ni de nadie. Nada. ¿Lo ha entendido?
Había empezado a temblar. Sus piernas sufrían convulsiones. Faraday murmuró su nombre.
– ¡No! -gritó Olivia, sin un motivo muy claro. Apretó el brazo izquierdo contra el cuerpo. Su cara había adquirido cierto brillo durante el interrogatorio, y ahora parecía resplandeciente-. Fui a verla el miércoles por la noche porque sabía que Chris tenía la fiesta y no podía venir conmigo. No quería que Chris viniera conmigo. Quería verla a solas.
– ¿A solas? -preguntó Lynley-. ¿No corría el riesgo de encontrarse con Fleming?
– Me daba igual. No podía soportar la idea de que Chris me viera rebajándome, pero si Kenneth estaba, incluso si se quedaba con nosotras, mis posibilidades de éxito aumentaban. Tal como yo lo veía, mi madre estaría muy contenta de interpretar el papel de Lady Perdón y Madre Compasión delante de Kenneth. Ni se le ocurriría echarme a la calle delante de Kenneth.
– ¿Y si no estaba delante?
– Comprendí que daba igual. Mi madre vio… -Olivia volvió la cabeza hacia Faraday. Este debió creer que necesitaba aliento, porque asintió con expresión cariñosa-. Mi madre me vio. Así. Tal vez peor, porque era tarde, de noche, y por las noches tengo peor aspecto. Resultó que no necesité rebajarme. No necesité pedir nada.
– ¿Para eso fue a verla? ¿Para pedirle algo?
– Sí. Para eso.
– ¿Qué era?
– No tiene nada que ver con esto. Ni con Kenneth. Ni con su muerte. Solo conmigo y mi madre. Y también mi padre.
– No obstante, es un detalle importante. Hemos de saberlo. Lamento que sea difícil para usted.
– No. No lo lamenta. -Movió la cabeza de un lado a otro, en una lenta negación. Parecía demasiado cansada para seguir luchando-. Yo pedí. Mi madre accedió.
– ¿A qué, señorita Whitelaw?
– A mezclar mis cenizas con las de mi padre, inspector.
Capítulo 17
Barbara Havers se sintió en el paraíso cuando llegó a la bandeja un segundo antes que Lynley y se sirvió la última ración de calamari fritti. Se demoró en decidir qué salsa utilizaría para bañar los calamares: marinada, aceite de oliva virgen con hierbas, o ajo y mantequilla. Se decantó por la segunda, mientras se preguntaba qué era virgen, el aceite o las olivas. Y cómo era posible que uno de ambos fuera virgen, para empezar.
Cuando Lynley había sugerido que compartieran los calamari de primero, había dicho: «Buena idea, señor. Los calamari me apetecen mucho». Miró el menú y trató de componer una expresión que comunicara el grado de sofisticación apropiado. Su experiencia con la comida italiana más significativa había sido el plato ocasional de spagbetti bolognese trasegado en algún bar, donde los espaguetti procedían de un paquete y la salsa boloñesa de una lata. Tiraban ambos en un plato y un círculo de aceite de color herrumbroso surgía al instante de la comida, como una invitación a la dispepsia permanente.
No había spaghetti bolognese en el menú, ni traducción inglesa ni nada parecido. Cabía suponer que, de haberlo pedido, le habrían facilitado un menú en inglés, pero eso habría significado revelar su ignorancia ante un superior, que hablaba como mínimo tres idiomas extranjeros, examinaba la carta con sumo interés y había preguntado al camarero cuan stagionato estaba el cinghiale y qué proceso utilizaban para envejecerlo. Así que pidió a ciegas, con una pronunciación macarrónica, fingiendo una dilatada experiencia, y rezó para no estar pidiendo pulpos.
Los calamari eran parientes cercanos, descubrió. Cierto, no parecían calamares. Ningún tentáculo la saludó amigablemente desde el plato, pero de haber sabido lo que eran cuando accedió a compartirlos con Lynley, habría aducido alguna alergia a todas las cosas con apéndices capaces de succionar.
No obstante, el primer bocado la tranquilizó. El segundo, tercero y cuarto (mientras mojaba en la salsa con entusiasmo cada vez mayor) la convencieron de que había llevado una existencia gastronómica demasiado retirada. Estaba efectuando una incursión decisiva en la delicada disposición de aros, cuando se fijó en que Lynley iba muy rezagado. Llevó a cabo el ataque final y esperó a que Lynley hiciera algún comentario sobre su apetito o sus buenos modales en la mesa.
Lynley no hizo ni lo uno ni lo otro. Tenía la vista clavada en sus dedos, que desmenuzaban un trozo de focaccia, como si tuviera la intención de esparcir las migas a lo largo de las jardineras que señalaban el perímetro de Capannina di Sante, un restaurante situado a escasa distancia de Kensington High Street y que ofrecía (junto con una supuesta pero oscura relación con un local del mismo nombre de Florencia) la experiencia continental de cenar al fresco, siempre que lo permitía el caprichoso clima londinense. Gracias a algún proceso de telepatía avícola, seis pajaritos de color pardo se habían congregado en cuanto Lynley sacó el pan de su cestita de mimbre y lo dejó en su plato. Esperaban expectantes desde el borde de la jardinera hasta los enebros bien podados que crecían en su interior, y todos tenían un ojo implorante y luminoso clavado en Lynley, que parecía indiferente a su presencia.
Barbara se introdujo en la boca el último aro de calamari. Masticó, saboreó, tragó, suspiró y anheló la llegada de il secondo, que esperaba no tardase. Lo había elegido únicamente por la complejidad del nombre: tagliatelle fagioli all'uccelletto. Cuántas letras. Cuántas palabras. Independientemente de la pronunciación, estaba segura de que el plato debía ser la obra maestra del cocinero. Si no, le seguiría anatra albicocche. Y si descubría que no le gustaba, fuera lo que fuera, no dudaba de que Lynley apenas tocaría su cena, y que pasaría a sus manos. Al menos, esa era la pauta hasta el momento.
– ¿Y bien? -dijo-. ¿Es la comida o la compañía?
– Helen cocinó para mí anoche -fue la enigmática respuesta de Lynley.
Barbara cogió otro trozo defocaccia, sin hacer caso de los pájaros. Lynley se había calado las gafas para leer una etiqueta de vino, tras lo cual indicó al camarero que lo sirviera.
– ¿Y el festín fue tan memorable que no puede soportar la idea de comer aquí, ni olvidar el recuerdo de su sabor? ¿Ha jurado que nada traspasará sus labios, a menos que proceda de sus manos? Dígame. ¿Cuántos calamares ha comido? Pensaba que veníamos a celebrarlo. Ya hemos obtenido la confesión. ¿Qué más quiere?
– No sabe cocinar, Havers. Supongo que conseguiría preparar un huevo, si fuera hervido.
– ¿Y?
– Nada. Solo me acordaba.
– ¿Del talento culinario de Helen?
– Tuvimos un desacuerdo.
– ¿Sobre sus dotes culinarias? Eso es muy machista, inspector. ¿Qué más quiere que haga, que cosa botones y zurza calcetines?
Lynley devolvió las gafas al estuche y lo guardó en el bolsillo. Levantó la copa y examinó el color del vino antes de beber.
– Le dije que decidiera. O seguimos adelante o terminamos. Estoy cansado de suplicar y esperar en el limbo.
– ¿Se decidió?
– No lo sé. No he vuelto a hablar con ella. De hecho, ni siquiera había pensado en ella hasta ahora. ¿Qué cree que significa? ¿Tendré una oportunidad de recuperarme cuando me rompa el corazón?
– Todos nos recuperamos en lo tocante al amor.
– ¿De veras?
– ¿Del amor sexual? ¿Del amor romántico? Sí. Pero creo que nunca nos recuperamos si somos nosotros los abandonados. -Calló mientras el camarero quitaba platos y cubiertos y los sustituía por otros limpios. Sirvió más vino a Lynley y más agua mineral a Havers-. Dice que le odiaba, pero no lo creo. Creo que le mató porque no podía soportar quererle tanto ni el dolor que sentía al ver que prefería a Gabriella Patten antes que a él. Porque Jimmy lo veía así. Los chicos siempre lo ven así. No solo como un rechazo a sus madres, sino como un rechazo a ellos mismos. Gabriella se llevó a su papá…
– Hacía años que Fleming se había marchado de casa.
– Pero nunca de manera permanente hasta ahora, ¿verdad? Siempre quedaba esperanza. Ahora, la esperanza había muerto. Para colmo, para que él rechazo fuera más completo, su padre aplazaba las vacaciones de cumpleaños de Jimmy. ¿Y por qué? Para ir con Gabriella.
– Para finalizar su relación, según Gabriella.
– Pero Jimmy no lo sabía. Pensó que su papá se largaba a Kent para tirársela. -Barbara levantó la copa de agua mineral y reflexionó sobre sus deducciones-. Espere. ¿Y si eso es la clave?
Habló para ella más que para él. Lynley esperó. Llegaron sus segundos platos. Les ofrecieron queso fresco, romano o parmesano. Lynley eligió romano. Barbara le imitó. Espolvoreó sobre la pasta, el tomate y las judías. No era lo que esperaba del nombre, pero estaba bueno. Añadió un poco de sal.
– La conocía -dijo, mientras enrollaba con cierta torpeza los tagliatelle en el borde del plato. El camarero le había proporcionado una cuchara grande, pero no tenía ni la menor idea de cómo se utilizaba-. La vio. Había estado con ella, ¿no? A veces con su padre, pero otras… Otras supongo que no. Papá se iba a pasear con los otros dos chicos, y dejaba a Jimmy con ella. Porque Jimmy era de la cascara amarga, ¿no? Los otros dos eran más fáciles de engatusar, pero Jimmy no. Ella se esforzó en caerle bien. Fleming debió alentarla. Un día, iba a ser la madrastra del muchacho. Querría que él se llevara bien con ella. Era importante que le cayera bien. Más que eso.
– No estará insinuando que sedujo al muchacho.
– ¿Por qué no? Usted mismo la vio esta mañana.
– Solo vi que debía engatusar a Mollison y no tenía mucho tiempo.
– ¿Cree que la demostración iba dirigida a Mollison? ¿Por qué no a usted? Un pequeño vislumbre de lo que se iba a perder, porque era un policía encargado de un caso. Pero ¿y si no? ¿Y si la telefoneaba más tarde, esta noche, y decía que debía verla de nuevo para aclarar algunos puntos oscuros? ¿No cree que le gustaría poner a prueba sus poderes sobre usted? -Lynley hundió el tenedor en un scampi. Comió sin contestar-. Le gusta atraer a los hombres, señor. Su marido nos lo dijo, Mollison nos lo dijo, ella casi nos lo dijo. ¿Cómo habría podido resistir la tentación de atraer a Jimmy, si la ocasión se hubiera presentado?
– ¿La verdad?
– La verdad.
– Porque es repelente. Sucio, antihigiénico, probablemente infestado de piojos y posible portador de enfermedades. Herpes, sífilis, gonorrea, verrugas, sida. Puede que a Gabriella Patten le guste ejercer su pericia sexual en los hombres, pero no me parece idiota. Su primera preocupación en cualquier situación sería velar por su propia seguridad. Ya nos lo han dicho, Havers. Su marido, la señora Whitelaw, Mollison, la misma Gabriella.
– Pero ahora está pensando en Jimmy, inspector. ¿Cómo era antes? No es posible que siempre haya sido tan desastre. Debió empezar en algún punto.
– ¿No le parece suficiente la pérdida del padre?
– ¿Fue suficiente para usted, o su hermano? -Barbara vio que Lynley levantaba la cabeza al instante y supo que había ido demasiado lejos-. Perdón. Me he pasado. -Volvió a su pasta-. Dice que le odiaba. Dice que le mató porque le odiaba, porque era un bastardo y merecía morir.
– ¿No le parece motivo suficiente?
– Solo digo que tiene que haber algo más, y eso debe de ser Gabriella. Ella no tendría ni idea de cómo ganárselo como futura madrastra, pero tenía muchos ases escondidos en la manga o en el escote de la blusa. Digamos que lo hizo. En parte porque la molaba seducir a un adolescente, y en parte porque no se le ocurrió otra manera de ganarse a Jimmy. Solo que se lo gana demasiado. Quiere irrumpir en el terreno de juego de papá. Está muerto de celos sexuales y, cuando se le presenta la oportunidad, se carga a papá y confía en quedarse a Gabriella para él solo.
– Está pasando por alto el hecho de que él pensaba que Gabriella también estaba en la casa -señaló Lynley.
– Eso dice, para que no creamos que dio el pasaporte a su padre con el fin de meterse en la cama con su futura madrastra. Él sabía que su padre estaba en la casa. Le vio por la ventana de la cocina.
– Ardery no ha encontrado sus huellas junto a la ventana.
– ¿Y qué? Estuvo en el jardín.
– Al final del jardín.
– Estuvo en el cobertizo de las macetas. Pudo ver a su padre desde allí. -Barbara dejó de enrollar la pasta. Comprendió lo difícil que sería engordar comiendo de aquella forma cada día. El esfuerzo de llevar la comida desde el plato a la boca era enorme. Examinó la expresión de Lynley. Era impenetrable, demasiado impenetrable-. No estará descartando al chico, ¿verdad? Hemos obtenido una confesión, inspector.
– Una confesión incompleta.
– ¿Qué esperaba de buenas a primeras?
Lynley empujó su plato hacia el centro de la mesa. Miró hacia la jardinera, donde los pájaros seguían a la espera. Les tiró unas migas.
– Inspector…
– Miércoles por la noche. ¿Qué hizo después del trabajo?
– ¿Qué hice…? No sé.
– Piense. Salió del Yard. ¿Estaba sola? ¿Acompañada? ¿Fue en coche? ¿Cogió el metro?
Havers pensó.
– Winston y yo fuimos a tomar una copa. Al King's Arms.
– ¿Qué tomó?
– Una limonada.
– ¿Y Nkata?
– No lo sé. Lo que suele tomar.
– ¿Y después?
– Me fui a casa. Cené algo. Vi una película en la tele. Me acosté.
– Ah, estupendo. ¿Qué película? ¿A qué hora la vio? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó?
Barbara frunció el entrecejo.
– Debió de ser después de las noticias.
– ¿Qué noticias? ¿Qué cadena?
– Joder, no lo sé.
– ¿Quién salía en la película?
– No vi los títulos de crédito. Nadie especial. Puede que uno de los Redgrave, uno de los jóvenes. Pero no estoy segura.
– ¿De qué iba?
– ¿Algo relacionado con minas? No lo sé exactamente. Me dormí.
– ¿Cómo se titulaba?
– No me acuerdo.
– ¿Vio una película y no recuerda el título, el argumento o a los actores?
– Exacto.
– Asombroso.
El tono encrespó a Havers, por su doble implicación de superioridad inherente y comprensión conciliatoria.
– ¿Por qué? ¿Debía recordarlo? ¿Adonde quiere ir a parar?
Lynley indicó con un cabeceo al camarero que se llevara su plato. Barbara se embutió los últimos taglietelle en la boca y también apartó su plato. El camarero recogió los platos sucios y trajo cubiertos nuevos.
– Coartadas -dijo Lynley-. Quién las tiene. Quién no.
Cogió otro trozo de focaccia y empezó a reducirlo a migas como había hecho con el anterior. Cinco pájaros más se unieron a los seis primeros, que bailaban en el borde de la jardinera. Lynley les tiró migas, sin darse cuenta de que se estaba ganando la desaprobación de los demás comensales y el director del establecimiento, que le miraba furioso desde la puerta.
Llegaron nuevos platos. Lynley cogió el cuchillo y el tenedor, pero Barbara ni siquiera miró su comida. Continuó la discusión, mientras un humo aromático se elevaba del plato.
– Está usted completamente loco, y lo sabe, inspector. No hemos de pensar en las coartadas de los demás. Ya tenemos al chico.
– No estoy convencido.
– Lleguemos al fondo del asunto. Jimmy ha confesado. Partamos de ahí.
– Una confesión incompleta -le recordó Lynley.
– Pues completémosla. Cojamos a ese gamberro otra vez y llevémoslo a rastras hasta el Yard. Aplíquele el tercer grado hasta que cuente toda la historia de principio a fin.
Lynley pinchó un trozo de cinghiale. Mientras masticaba, dedicó su atención a los pájaros. Eran pacientes e insistentes al mismo tiempo. Saltaban desde los enebros al borde de la jardinera. Su sola presencia le impulsaba a complacerlos. Tiró más migas. Vio que volaban hacia ellas. Uno de los pájaros capturó un pedazo de pan del tamaño de una uña y huyó con él al otro lado de la calle.
– Solo conseguirá alentarles -dijo por fin Barbara-. Saben arreglárselas solos.
– ¿De veras? -preguntó Lynley con aire contemplativo.
Comió. Bebió. Barbara esperó. Sabía que estaba revisando los hechos y las caras. Era absurdo continuar la discusión. De todos modos, se sintió impulsada a añadir con la mayor calma posible, teniendo en cuenta la fuerza de sus sentimientos al respecto.
– Estuvo en Kent. Tenemos las fibras, las huellas de pisadas y el aceite de la moto. Ahora tenemos sus huellas dactilares, que van camino de Ardery. Solo nos queda la marca de aquel cigarrillo.
– Y la verdad -dijo Lynley.
– ¡Por Dios, inspector! ¿Qué más quiere?
Lynley indicó su plato con la cabeza.
– Su comida se está enfriando.
Barbara la miró. Una especie de ave en algo parecido a salsa. El ave estaba tostada. La salsa era ámbar. Pinchó con gesto vacilante el trozo de ave y se preguntó qué había pedido.
– Pato -dijo Lynley, como si hubiera leído sus pensamientos-. Con salsa de albaricoque.
– Al menos, no es pollo.
– Desde luego que no. -Lynley siguió comiendo. Cerca de ellos, otros comensales charlaban. Los camareros se movían en silencio y se paraban a encender velas a medida que anochecía-. Se la habría traducido.
– ¿Qué?
– La carta. Solo tenía que pedírmelo.
Barbara cortó el pato. Nunca había comido pato. La carne era más oscura de lo que esperaba.
– Me gusta correr riesgos.
– ¿Cuando son innecesarios?
– Es más divertido. La pimienta de la vida y todo eso. Ya sabe a qué me refiero.
– Pero solo en restaurantes.
– ¿Qué?
– Correr riesgos. Confiar en la suerte. Seguir sus instintos.
Barbara dejó el tenedor.
– Así que soy la Sargento Pesada. De modo que hay lugar para eso. Alguien ha de utilizar la razón de vez en cuando.
– Estoy de acuerdo.
– Entonces, ¿por qué desestima a Jimmy Copper? ¿En qué demonios no encaja Jimmy Cooper?
Una vez más, Lynley se concentró en su comida. Miró la cesta del pan, para echar más a los pájaros, pero ya lo habían terminado. Bebió el vino y una sola mirada al camarero bastó para que este se apresurara a llenarle otra copa y desaparecer. Que Lynley estaba empleando aquel tiempo en tomar una decisión sobre su siguiente paso era evidente para Barbara. Se obligó a contener la lengua, a quedarse quieta y aceptar la decisión que fuera. Cuando el inspector habló, le costó creer que lo hubiera logrado.
– Que vuelva al Yard a las diez de la mañana -dijo Lynley-. Asegúrese de que viene con su abogado.
– Sí, señor.
– Y avise a la oficina de prensa que hemos detenido al mismo chico de dieciséis años por segunda vez.
Barbara se quedó boquiabierta. Después la cerró con brusquedad.
– ¿La oficina de prensa? Pero pasará la información, y esos malditos periodistas…
– Sí. Exacto -dijo Lynley en tono pensativo.
– ¿Dónde están sus zapatos? -fue lo primero que preguntó Jeannie cuando el señor Friskin entró con Jimmy en casa. Lo preguntó con voz tensa y chillona, porque desde el momento en que los detectives de New Scotland Yard se habían ido con su hijo, la angustia se había apoderado de ella y perdía y recuperaba alternativamente el oído, de manera que ya no sabía cómo hablaba. Había asustado a Shar y Stan, que primero se habían aferrado a sus brazos y después habían huido de la sala de estar cuando ella los rechazó con violencia, diciendo «No. ¡No! ¡NO!» en voz cada vez más alta, que ellos habían interpretado dirigida contra ellos. Stan había corrido escaleras arriba. Shar se había escondido en el jardín trasero. Jeartnie les había dejado en sus refugios respectivos. Ella se había puesto a pasear arriba y abajo.
Lo único positivo que hizo durante el primer cuarto de hora después de la partida de Jimmy fue descolgar el teléfono y llamar a la única persona que podía ayudarla en aquella tesitura. Y si bien odiaba hacerlo, pues Miriam Whitelaw era el origen de todas las angustias que Jeannie había experimentado durante los últimos seis años, desde que la señora Whitelaw había vuelto a entrar en la vida de Kenny, también era la única persona conocida de Jeannie capaz de conseguir un abogado de la nada a las cinco y media de un domingo por la tarde. El único interrogante era si Miriam Whitelaw lo haría por Jimmy.
Lo había hecho.
– Jean. Dios mío -había dicho con voz apenada cuando Jeannie se identificó-. No puedo creer…
Jeannie sabía que no soportaría las lágrimas de Miriam, al pensar en lo que el llanto implicaba, el dolor desgarrador que ella no podía sentir, que no se permitía sentir.
– Se han llevado a Jim a Scotland Yard -dijo con brusquedad-. Necesito un abogado.
Miriam se lo había proporcionado.
Ahora, tenía delante al abogado, un paso detrás y a la izquierda de Jimmy.
– ¿Dónde están sus zapatos? -repitió-. ¿Qué han hecho con sus zapatos?
La bolsa de Tesco colgaba de la mano derecha de su hijo, pero no abultaba lo suficiente para contener las Doc Martens. Contempló sus pies por segunda vez, solo para asegurarse de que sus ojos no la habían engañado, de que solo llevaba unos calcetines que podían ser de un blanco mugriento o de un gris permanente.
El señor Friskin (Jeannie le había imaginado de edad madura, hombros encorvados, traje oscuro y calvo, pero era joven y delgado, con una corbata a flores torcida sobre su camisa azul y una melena de cabello oscuro que resbalaba sobre su cara hasta llegar a los hombros, como el héroe de una novela romántica) contestó por su hijo, pero no a la pregunta que había formulado.
– Señora Cooper…
– Señorita.
– Perdón. Sí. Jim habló con ellos antes de que yo llegara. Ha proporcionado a la policía una confesión.
Dio la impresión de que un rayo la cegaba. El señor Friskin siguió hablando sobre lo que sucedería a continuación y que Jimmy no iba a dar un paso fuera de su casa o hablar con nadie, ni siquiera un miembro de la familia, sin que su abogado estuviera presente. Dijo algo acerca de la comprensible coacción y añadió las palabras «juvenil» e «intimidación», y siguió con algo acerca de los requerimientos de las Normas de los Jueces, pero ella no lo entendió todo porque se estaba preguntando si se había quedado ciega como aquel santo de la Biblia, solo que había pasado al revés, ¿no? ¿No había recuperado la vista de repente? No se acordaba. Era probable que no hubiera ocurrido. La Biblia solo decía tonterías.
Una silla crujió sobre el linóleo de la cocina, y Jean-nie comprendió que su hermano, que sin duda había escuchado hasta la última palabra del señor Friskin, se estaba levantando. Al oírlo, se arrepintió de haber llamado al piso de sus padres cuando Jimmy llevaba dos horas en Scotland Yard. Había fumado, había paseado, se había acercado a la ventana de la cocina y visto que Shar se había acurrucado como una mendiga al pie de la alberquilla de hormigón rota, había oído vomitar tres veces a Stan en el váter, y por fin había cedido a todo cuanto podía ceder.
No había hablado con sus padres porque el amor de estos por Kenny era aterrador, y la consideraban culpable de que Kenny hubiera pedido un respiro en su matrimonio para poner en claro una vida que no necesitaba ninguna aclaración. Había preguntado por Der y su hermano había venido al instante, proclamando su rabia e incredulidad, así como sus deseos de venganza contra la jodida policía, justo lo que ella necesitaba escuchar.
Su visión se aclaró cuando Der habló.
– ¿Qué? ¿Has perdido la chaveta, Jimmy? ¿Has hablado con esos jodidos?
– Der -dijo Jeannie.
– ¡Oiga! -dijo Der al señor Friskin-. Pensaba que había ido a cerrarle el pico. ¿No es ese el motivo de tener a un leguleyo de postín? ¿Cómo se gana la pasta?
Acostumbrado a lidiar con clientes exaltados, el señor Friskin explicó que, al parecer, Jimmy había hablado de forma voluntaria. Había hablado con toda libertad, porque el señor Friskin había insistido en escuchar la cinta grabada por la policía. No se habían producido coacciones…
– ¡Jim, estúpido! -Der entró en la sala de estar-. ¿Te dejaste grabar por esos gilipollas?
Jimmy no dijo nada. Se erguía delante del señor Friskin como si su espina dorsal se estuviera licuando poco a poco. Tenía la cabeza gacha y el estómago hundido.
– ¡Eh! -dijo Der-. Estoy hablando contigo, cabeza de chorlito.
– Jim, te lo dije -habló Jeannie-. Te lo dije. ¿Por qué no me escuchaste?
– Créame, señorita Cooper -dijo el señor Friskin-. Aún es pronto.
– ¡Pronto! -rugió Der-. Yo le enseñaré lo que significa pronto. Se supone que debía mantenerle calladito, y ahora nos enteramos de que cantó hasta La Traviata. ¿De qué nos sirve usted? -Se volvió hacia Jeannie-. ¿Qué te pasa, Pook? ¿De dónde has sacado a este inútil? Y tú… -se precipitó hacia el muchacho-, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Serrín? Con la poli no se habla. Nunca se habla con la poli. ¿Con qué te amenazaron, deficiente? ¿Con el reformatorio?
Jimmy ni siquiera parecía una persona, pensó Jeannie. Parecía una muñeca hinchable de la que se escapara el aire por un agujero. Permanecía en silencio y se dejaba insultar, como si supiera que todo terminaría enseguida si no contestaba.
– ¿Has comido algo, Jim? -preguntó Jeannie.
– ¿Comer? ¿Comer? ¿Comer? -repitió Der, en voz cada vez más alta-. No va a comer hasta que obtengamos algunas respuestas. Y las vamos a obtener ahora mismo. -Agarró el brazo del muchacho. Jimmy se sacudió hacia delante como un muñeco lleno de paja. Jeannie vio que los fuertes músculos del brazo de su hermano se flexionaban-. Habla, mongolo. -Der acercó la cara a la de Jimmy-. Habíanos como hablaste a la bofia. Habla de una puta vez.
– Con esto no vamos a conseguir nada -intervino el señor Friskin-. El chico acaba de salir de un trago del que muchos adultos tardan en recuperarse.
– Yo le enseñaré lo que es un mal trago -aulló Der, y movió la cabeza hacia el señor Friskin.
El abogado ni siquiera se encogió.
– Señorita Cooper -dijo en voz baja-, tome una decisión por todos, se lo ruego. ¿Quién quiere que se encargue del caso de su hijo?
– Der -dijo Jeannie en tono de reproche-, deja en paz a Jim. El señor Friskin sabe lo que se hace.
Derrick soltó el brazo de Jimmy como si estuviera hecho de lodo.
– Estúpido mamón -dijo. Escupió la primera palabra a la mejilla de Jimmy. El chico se encogió, pero no levantó la mano para secar la saliva.
– Ve a ver a Stan -dijo Jeannie a su hermano-. Está vomitando como un borracho desde que Jimmy se marchó.
Por el rabillo del ojo, vib que su hijo mayor levantaba la cabeza, pero la bajó de nuevo cuando se volvió hacia él.
– Sí, vale -rezongó Der, y lanzó una mirada despectiva hacia Jimmy y el señor Friskin antes de subir la escalera-. ¡Eh, Stan! -gritó-. ¿Aún tienes la cabeza dentro del váter?
– Lo siento -dijo Jeannie al señor Friskin-. Der no siempre piensa antes de estallar.
El señor Friskin emitió una serie de ruiditos, como si fuera cosa de cada día que el tío de un sospechoso le lanzara el aliento a la cara como un toro catapultado hacia el capote de un torero. Explicó que Jimmy había entregado sus Doc Martens a petición de la policía, que se había dejado tomar las huellas dactilares y fotos, que les había dado varios cabellos.
– ¿Pelo?
Los ojos de Jeannie se desviaron hacia el cabello revuelto de su hijo.
– Son para compararlos con muestras tomadas de la casa o para obtener el ADN. En el primer caso, los especialistas tendrán el resultado dentro de unas horas. En el segundo, tal vez nos concedan unas semanas de tiempo.
– ¿Qué significa todo eso?
Estaban elaborando un caso, dijo el señor Friskin. Aún no tenían una confesión completa.
– ¿Pero tienen bastante?
– ¿Para retenerle? ¿Para acusarle? -El señor Friskin asintió-. Si quieren, sí.
– ¿Por qué le han soltado? ¿No termina todo ahí?
No, dijo el señor Friskin. No terminaba todo ahí. Guardaban algún as en la manga. Volverían. Pero cuando eso ocurriera, él estaría con Jimmy. La policía no volvería a quedarse a solas con Jimmy.
– ¿Alguna pregunta, Jim? -preguntó, y cuando Jimmy ladeó la cabeza a modo de respuesta, el señor Friskin entregó su tarjeta a Jeannie-. No se preocupe, señorita Cooper -dijo, y se marchó.
– ¿Jim? -dijo Jeannie, cuando la puerta se cerró. Cogió la bolsa de Tesco y la dejó sobre la mesa con mucho cuidado, como si contuviera objetos de cristal soplado a mano. Jimmy se quedó donde estaba, con el peso del cuerpo apoyado sobre una cadera, la mano derecha cerrada alrededor del codo izquierdo. Encogió los dedos de los pies, como si los tuviera fríos-. ¿Quieres tus zapatillas? -preguntó Jeannie. El muchacho alzó un hombro y lo dejó caer-. Te calentaré un poco de sopa. Tengo arroz con tomate, Jim. Ven conmigo.
Esperaba resistencia, pero el chico la siguió a la cocina. Acababa de sentarse a la mesa, cuando la puerta de atrás se abrió con un chirrido y entró Shar. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, con las manos a la espalda y cogidas al pomo. Tenía la nariz enrojecida y manchas en las gafas. Miró a su hermano, con los ojos abiertos de par en par, en silencio. Tragó saliva y Jeannie vio que sus labios temblaban, vio que su boca formaba la palabra «papá», sin llegar a pronunciarla. Jeannie movió la cabeza en dirección a la escalera. Por un momento, pareció que la niña iba a desobedecer, pero al final, cuando se le escapó un sollozo, huyó de la cocina y subió la escalera a toda prisa.
Jimmy se derrumbó en la silla. Jeannie abrió la lata de sopa y la echó en una cazuela. Puso la cazuela sobre el fogón, manoteó con un mando, y fracasó dos veces en encender el fuego.
– Maldita sea -murmuró.
Sabía que aquel momento con su hijo era precioso. Sabía que un solo instante de precipitación lo estropearía por completo. Y no podía destruirlo hasta averiguar lo que deseaba.
Oyó que el chico se removía. La silla se deslizó sobre el linóleo.
– Habrá que comprar una cocina nueva dentro de poco, ¿eh? -dijo a toda prisa para que no se marchara-. Estará preparado dentro de nada, Jim -añadió, cuando creyó que iba a salir. Sin embargo, en lugar de irse, se acercó a un cajón. Sacó una caja de cerillas. Rascó una, la acercó al quemador y la llama se encendió. La cerilla ardió entre sus dedos como el viernes por la noche, pero esta vez su madre se encontraba más cerca de él, y la sopló cuando estuvo a punto de chamuscar su piel.
Ya era más alto que ella, observó. No tardaría en ser tan alto como su padre. Tenía la impresión de que hacía poco aún podía mirarle desde arriba, y todavía menos tiempo que sus ojos estaban a la misma altura. Y ahora, tenía que alzar la barbilla para mirarle. Era en parte muchacho y en parte hombre.
– ¿Los policías te hicieron daño? -preguntó-. ¿Te liaron?
Jimmy negó con la cabeza. Se volvió para irse, pero ella le cogió de la muñeca. El chico intentó soltarse. Jeannie resistió.
Dos días de agonía ya eran suficientes, decidió. Dos días de decir para sus adentros «No, no lo haré, no, no puedo» no le habían proporcionado la menor información, la menor comprensión, la menor tranquilidad. ¿Cómo te perdí, Jimmy?, pensó. ¿Dónde? ¿Cuándo? Quería ser fuerte por todos nosotros, pero solo conseguí que te alejaras cuando me necesitabas. Pensé que si demostraba mi capacidad de soportar el dolor sin desmoronarme, los tres aprenderíais a asimilarlo. Pero no fue así, ¿verdad, Jimmy? No es así.
Y, como sabía que había llegado a un grado de comprensión del que antes carecía, encontró el valor.
– Cuéntame qué dijiste a la policía.
Dio la impresión de que la cara de Jimmy se endurecía, primero alrededor de los ojos, después la boca, y luego el mentón. No intentó soltarse, pero concentró su atención en la labor de punto de aguja enmarcada que colgaba sobre los fogones. Estaba desteñida y manchada de grasa, pero aún se podían leer las palabras bordadas sobre el fondo verde y blanco de un campo de criquet con sus jugadores: EL PARTIDO NO SE TERMINA CUANDO TERMINA LA SERIE DE PELOTAS BOLEADAS, un regalo para Kenny de su suegra. Jeannie comprendió que tendría que haberla quitado hacía tiempo.
– Dímelo. Habla conmigo, Jimmy. Me equivoqué, pero lo hice con buena intención. Tienes que darte cuenta, hijo. Tienes que darte cuenta de que te quiero. Siempre. Tienes que hablar conmigo. He de saber lo que pasó el miércoles por la noche.
El muchacho se estremeció, como si un espasmo le recorriera desde los hombros hasta los dedos de los pies. Jeannie aumentó la presión sobre su muñeca. Jimmy no intentó soltarse. La mano de Jeannie ascendió por su brazo hasta el hombro. Tocó su cabello.
– Dímelo. Habla conmigo, hijo. -Añadió lo que deseaba añadir, aunque no lo creyera ni por un momento-. No permitiré que nada te haga daño, Jim. Superaremos este mal trago, pero debo saber lo que les dijiste.
Esperó a que hiciera la pregunta lógica, «¿por qué?», pero Jimmy siguió callado. La sopa de tomate desprendía oleadas de aroma desde el hornillo, y ella la revolvió sin mirarla, con los ojos clavados en su hijo. Miedo, certeza, incredulidad y rechazo daban vueltas en su interior como comida pasada, pero intentó que no se reflejaran en su expresión ni en el tono de su voz.
– Cuando tenía catorce años, empecé a salir con tu padre -dijo-. Quería ser como mis hermanas, que siempre salían con chicos, y pensé que yo podía hacer lo mismo, no son mejores que yo. -Jimmy no apartaba la vista de la labor de punto. Jeannie revolvió la sopa y continuó-. Nos lo pasamos bien, pero mi padre se enteró porque tu tía Lynn se lo dijo. Una noche, cuando volvía de hacer travesuras con Kenny, mi padre se sacó el cinturón, me quitó hasta la última prenda de ropa y me dio una tunda mientras toda la familia miraba. No lloré, pero le odié. Quise que muriera. Me habría alegrado si hubiera caído fulminado en aquel momento. Creo que hasta yo misma le habría ayudado.
Cogió una sopera del aparador. Miró furtivamente a su hijo mientras vertía la sopa en el cuenco.
– Huele bien. ¿Quieres una tostada, Jim?
La expresión del muchacho oscilaba entre la cautela y la confusión. No lo había descrito como deseaba, aquella mezcla de rabia y humillación que la impulsó a desear, por un ciego momento, que su padre muriera mil veces. Jimmy no lo entendía. Quizá porque sus rabias eran diferentes, la de ella una breve tormenta, la de él un carbón que no paraba de arder.
Llevó la sopa a la mesa. Le sirvió leche. Le hizo una tostada. Puso la comida en la mesa y le indicó que se sentara. Jimmy se quedó al lado de los fogones.
Jeannie hizo el único comentario que le quedaba, uno en el que no creía, pero que él debía aceptar, si quería saber algún día la verdad.
– Lo único que importa somos nosotros, Jim -dijo-. Tú, yo, Stan y Shar. Lo único, Jim.
Jimmy desvió la vista hacia la sopa. Jeannie indicó la sopera y se sentó a la mesa, en un lugar que le obligaría a sentarse delante de ella si accedía a hacerle compañía. El muchacho se secó las manos en los tejanos. Engarrió los dedos.
– Bastardo -murmuró-. Se la empezó a tirar en octubre pasado, y ella le tenía bien cogido. Él dijo que solo eran amigos, porque ella estaba casada con un ricachón, pero yo lo sabía. Shar le preguntó cuándo volvería a casa, y él dijo que al cabo de uno o dos meses, cuando sepa quién soy, cuando haya aclarado las cosas. No te preocupes por nada, cariño, dijo. Pero solo pensaba en tirársela en cuanto pudiera. Le metía mano en el culo cuando pensaba que nadie miraba. Si la abrazaba, ella se refregaba contra su polla. Estaba claro que solo deseaban que desapareciéramos, para poder hacerlo.
Jeannie quiso taparse los oídos. No era el relato que quería escuchar, pero se obligó a hacerlo. Eliminó toda expresión de su cara y se dijo que le daba igual. Ya lo sabía, ¿no?, y aquella parte de la verdad no podía herirla más.
– Ya no era papá -siguió Jimmy-. Estaba chiflado por ella. Ella telefoneaba y él salía perdiendo el culo. Si ella decía déjame en paz, papá, daba puñetazos a las paredes. Ella decía, necesito o quiero, y allá iba él como, un cohete, a hacer lo que fuera por complacerla. Y cuando terminó con ella…
Jimmy calló, pero siguió mirando la sopa, como si viera la historia de la tópica relación en el fondo de la sopera.
– Y cuando terminó con ella…
Jeannie habló pese a la lanzada de dolor que había llegado a conocer tan bien.
Su hijo lanzó un bufido despectivo.
– Ya lo sabes, mamá. -Por fin, se sentó a la mesa, frente a ella-. Era un mentiroso. Era un bastardo. Un farsante de mierda. -Hundió la cuchara en la sopa. La sostuvo a la altura de la barbilla. La miró a los ojos por primera vez desde que había vuelto a casa-. Y tú le querías muerto. Le querías muerto más que nada en el mundo, ¿verdad mamá? Los dos lo sabemos, ¿verdad?
OLIVIA
Desde donde estoy sentada puedo ver el resplandor de la luz que utiliza Chris para leer. Le oigo volver las páginas de cuando en cuando. Tendría que haberse ido a la cama hace rato, pero está leyendo en su habitación, a la espera de que yo acabe de leer. Los perros están con él. Oigo roncar a Toast. Beans está mordiendo un hueso de cuero. Panda vino a hacerme compañía hace media hora. Primero se acomodó en mi regazo, pero ahora está aovillada sobre el tocador, en su lugar favorito, sobre el correo del día, que ha desordenado a su gusto. Finge dormir, pero a mí no me engaña. Cada vez que paso otra página de la libreta, sus orejas se vuelven hacia mí como un radar.
Levanto la taza de Gunpowder y examino las hojas que han escapado del filtro. Han formado una configuración que recuerda a un arco iris recorrido por un rayo. Acerco la punta del lápiz al rayo para enderezarlo, y me pregunto qué diría una pitonisa de semejante combinación de signos favorables y desfavorables.
La semana pasada, cuando Max y yo estábamos jugando al póquer, utilizando galletas de perro a modo de dinero, dejó las cartas boca abajo sobre la mesa, se reclinó en la silla y se pasó la mano por la calva.
– Es una mierda, muchacha, no lo dudes.
– Hummm. En efecto.
– Pero la mierda posee claras ventajas.
– Que imagino me vas a revelar.
– Usado de la forma correcta, el estiércol ayuda al crecimiento de las flores.
– Al igual que el guano de murciélago, pero no me gustaría revolearme en él.
– Por no mencionar las cosechas. Enriquece la tierra de la que surge la vida.
– Guardaré esa idea como un tesoro.
Moví mis cartas, como si un nuevo orden transformara la pareja de cuatros en algo mejor.
– Saber cuándo, muchacha. ¿Has pensado en el poder de saber cuándo?
– No sé cuándo -dije, mientras tiraba dos galletas entre nosotros-. Sé cómo. Esa es la diferencia.
– Pero tienes más idea que la inmensa mayoría.
– ¿Qué clase de satisfacción debe reportarme? Me gustaría cambiar ese conocimiento por ignorancia y dicha.
– Si estuvieras en la ignorancia como los demás, ¿qué cambiarías?
Desplegué en abanico mis cartas y me pregunté sobre las posibilidades estadísticas de descartarme de tres y terminar con un full, ínfimas, decidí. Me descarté. Max repartió. Volví a ordenarlas. Decidí echarme un farol. Tiré seis galletas más sobre la mesa.
– Vale, nene. Juguemos.
– ¿Y bien? ¿Qué harías, si fueras una ignorante como los demás?
– Nada. Seguiría aquí, pero las cosas serían diferentes, porque podría competir.
– ¿Con Chris? ¿Por qué ibas a sentir la necesidad de…?
– Con Chris no. Con ella.
Max frunció los labios. Levantó sus cartas. Las reordenó. Por fin, me miró por encima de ellas. Su único ojo brillaba de una forma insólita. Tuvo la delicadeza de no fingir ignorancia.
– Lo siento -dijo-. No sabía que lo sabías. No pretende ser cruel.
– No es cruel. Es discreto. Nunca menciona su nombre.
– Chris te quiere, muchacha.
Le dirigí una mirada que decía: «No te pases ni un pelo».
– Sabes que estoy diciendo la verdad -dijo.
– Eso no soluciona mi desesperación. Chris también quiere a los animales.
Max y yo nos miramos durante un largo momento. Sabía lo que estaba pensando. Si él había dicho la verdad, yo también.
Nunca pensé que sería así. Pensé que dejaría de desear. Pensé que tiraría la toalla. Pensé que diría: «Bueno, se acabó», y aceptaría aquella jodida mano de póquer sin intentar cambiar de cartas, pero solo he logrado ocultar ansia y cólera. Es más de lo que hubiera logrado en otra época, pero tampoco es como para celebrarlo.
Un tropezón. Así empezó la caída. Un tropezón sin importancia hace un año, cuando salía de la camioneta. Al principio, pensé que eran las prisas. Abrí la puerta de la camioneta, di un paso y caí mientras intentaba salvar la distancia entre el nivel de la calle y la altura del bordillo. Antes de darme cuenta de lo que había pasado, estaba espatarrada sobre la acera con un corte en la barbilla, y brotaba sangre del punto donde mis dientes se habían hundido en el labio. Beans olfateó mi cabello, algo preocupado, y Toast olisqueó las naranjas que habían salido despedidas a la cuneta desde la bolsa de la compra.
«Palurda», pensé, y me puse de rodillas. Me notaba toda contusionada, pero no pensé que me hubiera roto nada. Apreté el brazo del jersey contra la barbilla, lo aparté manchado de sangre y solté una maldición. Recogí las naranjas, dije a los perros que me siguieran y seguí hacia el camino de sirga.
Aquella noche, cuando atravesé el cuarto de trabajo con los perros saltando a mi alrededor, ansiosos por salir, Chris dijo:
– ¿Qué te has hecho, Livie?
– ¿Hecho?
– Cojeas.
Me había caído, le dije. No era nada. Un tirón muscular, seguramente.
– Entonces, no debes correr. Descansa. Yo sacaré a los perros cuando haya terminado aquí.
– Me las arreglaré.
– ¿Estás segura?
– No lo diría si no fuera así.
Subí la escalera y salí. Dediqué unos minutos a estirarme con cautela. No me dolía nada, lo cual me pareció raro, porque si me hubiera pinzado un músculo, roto un ligamento o fracturado un hueso, lo sentiría, ¿no? No sentía nada, aparte de la cojera cada vez que intentaba mover la pierna derecha.
Aquella noche debí parecerme a Toast, intentando correr junto al canal con los perros que me precedían. Sólo conseguí llegar hasta el puente. Cuando los perros subieron los peldaños para seguir, como de costumbre, por Maida Avenue hacia Lisson Grove y el canal Grand Union, grité que volvieran. Vacilaron, confusos, desgarrados entre la tradición y la obediencia.
– Venid, pareja -dije-. Esta noche no.
Ni ninguna noche posterior. Al día siguiente, mi pie derecho no funcionaba bien. Estaba ayudando al equipo de ultrasonidos del zoo a introducir sus aparatos en el recinto de un tapir hembra, con el fin de controlar la evolución de su embarazo. Yo cargaba un cubo lleno de manzanas y zanahorias. El equipo se encargaba del carrito con las máquinas.
– ¿Qué te pasa, Livie? -preguntó uno.
Fue la primera indicación de que arrastraba el pie detrás de mí.
Lo que me inquietó fue que ninguna de las dos veces me había dado cuenta de que cojeaba o arrastraba el pie.
– Podría ser un nervio punzado -dijo Chris por la noche-. Eliminaría la sensibilidad.
Cogió mi pie y lo volvió a derecha e izquierda.
Vi que sus dedos sondeaban.
– Si fuera un nervio, ¿no dolería, picaría o algo por el estilo?
Bajó mi pie al suelo.
– Podría ser otra cosa.
– ¿Qué?
– Hablaremos con Max, ¿de acuerdo?
Max dio golpecitos en la planta del pie y en las yemas de los dedos. Deslizó una rueda dentada sobre mi piel y pidió que describiera las sensaciones. Se pellizcó la nariz y apoyó la barbilla sobre el dedo índice. Me sugirió que fuéramos a un médico.
– ¿Desde cuándo te pasa esto? -preguntó.
– Desde hace casi una semana.
Habló de Harley Street, de un especialista que visitaba allí, y de la necesidad de obtener respuestas definitivas.
– ¿Qué pasa? -pregunté-. Lo sabes, ¿verdad? No me lo quieres decir. Dios, ¿es cáncer? ¿Crees que tengo un tumor?
– Un veterinario carece de experiencia en enfermedades humanas, muchacha.
– Enfermedad. Enfermedad. ¿Qué es?
Dijo que no lo sabía. Dijo que tenía la impresión de que algo estaba afectando a mis neuronas.
Recordé el diagnóstico de aficionado de Chris.
– ¿Un nervio punzado?
– El sistema nervioso central, Livie -murmuró Chris.
Tuve la impresión de que las paredes avanzaban en mi dirección.
– ¿Qué? -pregunté-. ¿El sistema nervioso central? ¿Qué?
– Las neuronas son células -explicó Max-. Cuerpo, axón y dendritas. Conducen los impulsos al cerebro. Si no…
– ¿Un tumor cerebral? -Le cogí del brazo-. Max, ¿crees que tengo un tumor cerebral?
Me estrujó la mano.
– Lo que tienes es un caso de pánico -contestó-. Has de hacerte algunas pruebas y tranquilizarte. Bien, ¿qué me dices de la partida de ajedrez que dejamos sin terminar, Christopher?
Max parecía animado, pero cuando se marchó aquella noche, oí que hablaba con Chris en el camino de sirga. No distinguí ni una palabra, solo mi nombre una vez. Cuando Chris volvió a buscar a los perros para el último paseo del día, dije:
– Sabe cuál es el problema, ¿verdad? Sabe que es grave. ¿Por qué no me lo dijo? Le oí hablar de mí. Le oí decírtelo. Dímelo, Chris, porque si no lo haces…
Chris se acercó a mi silla y apoyó mi cabeza contra su estómago un momento, con la mano sobre mi oreja. Me tironeó de ella.
– Saco de nervios -dijo-. Eres demasiado mal pensada. Solo dijo que llamará a unos amigos que llamarán a unos amigos para que veas cuanto antes a ese tío de Harley Street. Le dije que se diera prisa. Creo que es lo mejor, ¿vale?
– Mírame, Chris.
– ¿Qué?
Su expresión era serena.
– Te dijo algo más.
– ¿Por qué lo piensas?
– Porque él me llamó Olivia.
Chris sacudió la cabeza, exasperado. Ladeó la mía. Se inclinó y rozó mis labios con los suyos. Nunca me había besado. Nunca me ha vuelto a besar desde entonces. La presión de su boca, seca y fugaz, me dijo más de lo que deseaba saber.
Empecé la primera ronda de visitas y análisis. Primero, fueron cosas sencillas; sangre y orina. Siguieron con radiografías. Después, padecí una experiencia de ficción científica, consistente en ser introducida en lo que semejaba un pulmón de acero futurista. Tras estudiar los resultados (conmigo sentada en una silla al otro lado de su escritorio, en un despacho chapado con tanta riqueza que parecía un decorado de película, mientras Chris esperaba en la sala de recepción, pues no quería que estuviera presente cuando me enterara de lo peor), el médico se limitó a decir:
– Vamos a efectuar un drenado espinal. ¿Cuándo le parece bien?
– ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabe ya? ¿Por qué no me lo dice? No quiero pasar más pruebas, y menos esa. Es horrible, ¿verdad? Sé cómo es. Las agujas y el fluido. No quiero. Nada más.
Unió los dedos y descansó las manos sobre mi cada vez más abultado expediente.
– Lo siento -dijo-. Es necesario.
– Pero ¿qué opina usted?
– Que ha de someterse a esa prueba. Y entonces, veremos lo que nos dice el conjunto.
La gente de dinero debe pasar estas pruebas en algún hospital privado elegante con flores en los pasillos, alfombras en el suelo y música ambiental. Yo la tuve por cortesía de la Seguridad Social. La realizó un estudiante de medicina, lo cual no me inspiró demasiada confianza, tal vez porque su superior le iba dando instrucciones en jerga médica, que incluían preguntas incisivas como «Perdone, Harris, pero ¿a qué vértebra lumbar apunta exactamente?». Después, me tendí en la posición solicitada (de espaldas, con la cabeza colgando) y traté de hacer caso omiso del rápido pulso que parecía recorrer mi espina dorsal, y traté de olvidar la sensación ominosa que había experimentado aquella misma mañana en la cama, cuando mi pierna derecha empezó a temblar como si tuviera voluntad propia.
Lo achaqué a los nervios.
La prueba final tuvo lugar unos días más tarde, en la consulta del médico. Me indicó que tomara asiento ante una mesa cubierta con un cuero tan fino como la piel de un bebé y apoyó la mano sobre la base del dedo gordo del pie derecho.
– Empuje -dijo.
Hice lo que pude.
– Empuje otra vez.
Lo hice.
Extendió las manos hacia las mías.
– Empuje.
– Esto no tiene nada que ver con mis manos.
– Empuje.
Lo hice.
Asintió, tomó unas notas en los papeles de mi expediente, volvió a asentin
– Venga conmigo -dijo, y me condujo de vuelta a su despacho. Desapareció. Regresó con Chris.
Me dejé llevar por los nervios.
– ¿Qué pasa?
En lugar de contestar, indicó que me sentara en un sofá situado bajo un cuadro en tonos oscuros de una escena campestre: enormes colinas, un río, árboles voluminosos y una chica con una vara que pastoreaba vacas. De entre todos los detalles de aquella mañana es curioso que todavía recuerde el cuadro. Solo lo miré un momento.
Acercó un sillón de orejas. Cogió mi expediente. Se sentó, dejó el expediente sobre su regazo y se sirvió un poco de agua de una jarra que puso sobre la mesita auxiliar. Alzó la jarra para ofrecernos. Chris dijo que no. Yo me moría de sed, y acepté.
– Parece que se trata de un trastorno llamado esclerosis lateral amiotrófica -anunció el médico.
La tensión me abandonó como el agua al romperse un dique. Un trastorno. Aleluya. Un trastorno. Un trastorno. Ni enfermedad, ni tumor, ni cáncer. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Chris se removió en el sofá y se inclinó hacia delante.
– ¿Amioqué?
– Esclerosis lateral amiotrófica. Es un trastorno que afecta a las neuronas motrices. Se le suele llamar ELA.
– ¿Qué debo tomar? -pregunté.
– Nada.
– ¿Nada?
– Me temo que no hay medicamentos disponibles.
– Ah. Bien, supongo que no deben haber para un trastorno. ¿Qué se aconseja? ¿Ejercicio? ¿Terapia física?
El médico recorrió con los dedos el borde del expediente, como para ordenar los papeles del interior, que estaban perfectamente alineados.
– De hecho, no se puede hacer nada -dijo.
– ¿Quiere decir que voy a cojear y sufrir espasmos el resto de mi vida?
– No, no lo hará.
Algo en su voz empujó mi desayuno en dirección a la garganta. Noté el desagradable sabor a bilis. Había una ventana al lado del sofá, y a través de la ventana transparente distinguí la forma de un árbol, aún con las ramas desnudas, aunque estábamos a finales de abril. Los plátanos, pensé sin necesidad, siempre tardan más en sacar hoja, carecen de nidos abandonados, qué bonito sería trepar en verano, nunca tuve una casa en un árbol, recuerdo los castaños de Indias que crecían a un lado del riachuelo de Kent…, y la cuerda silbaba como el lazo de un vaquero sobre mi cabeza.
– Lamento muchísimo decirle esto -continuó el médico-, pero es…
– No quiero saberlo.
– Livie.
Chris buscó mi mano. La retiré.
– Temo que es progresivo.
Intuí que me estaba mirando, pero yo tenía la vista clavada en el árbol.
– Es un trastorno que afecta a la espina dorsal -explicó poco a poco para que le entendiera-, al tallo cerebral inferior y a las neuronas motrices principales del córtex cerebral. Da como resultado la degeneración progresiva de las neuronas motrices, así como el debilitamiento progresivo y desgaste de los músculos.
– No puede estar seguro de que tenga eso -dije.
Podía solicitar la opinión de otro especialista, dijo. De hecho, mejor si lo hacía. Refirió las pruebas que había reunido: los resultados de la punción espinal, la pérdida general de tono muscular, la debilidad de mi respuesta muscular. Dijo que el trastorno suele afectar primero a las manos, asciende por los brazos y los hombros, y ataca después a las extremidades inferiores. En mi caso, había sido al revés.
– Por lo tanto, podría tener otra cosa -dije-. No puede estar seguro, ¿verdad?
Admitió que la ciencia médica no siempre era exacta.
– Permítame una pregunta. ¿Ha tenido fibrilacioones en los músculos de la pierna?
– ¿Fibiqué?
– Temblores. Espasmos rápidos.
Me volví hacia la ventana. Colocábamos las castañas sobre cuerdas, las hacíamos girar en el aire, emitían un ruido como ffsssst… ffsssst, fingíamos ser vaqueros norteamericanos, cogíamos terneros así en lugar de con lazos.
– Livie, ¿has sentido…? -dijo Chris.
– No significa nada. Además, puedo superarlo. Puedo curarme. Necesito más ejercicio.
Eso fue lo que hice al principio. Caminatas a buen paso, subir escaleras, levantar pesas. Solo es debilidad muscular, pensaba. Lo superaré. Lo he superado todo, ¿no? Nada me ha afectado durante mucho tiempo, y esto tampoco.
Continué participando en los asaltos, espoleada por el miedo y la ira. Les demostraría que estaban equivocados, me decía. Obligaría a mi cuerpo a funcionar como una máquina.
Durante cinco meses, Chris permitió que ejerciera mi papel de libertadora, hasta la primera noche que retrasé a la unidad. Entonces, me colocó de vigilante.
– Nada de discusiones, Livie -dijo.
– ¡No puedes! -grité-. ¡Me estás dejando en ridículo! No me estás dando la oportunidad de recuperar mis fuerzas. Quiero estar contigo, con el resto. ¡Chris!
Dijo que necesitaba enfrentarme a la realidad. Ya le enseñaría yo lo que era la realidad, contesté, y me fui al hospital de la facultad de medicina para someterme a otra tanda de pruebas.
Los resultados fueron los mismos. La atmósfera que me rodeaba cuando los recibí era diferente. Esta vez no se trataba de un despacho elegante, sino de un cubículo que daba a un bullicioso pasillo, por el cual circulaban camillas con tétrica frecuencia. Cuando la doctora cerró la puerta, volvió su silla hacia mí y se sentó con sus rodillas casi tocando las mías, lo supe.
Se demoró en los aspectos más positivos, aunque llamó enfermedad a la ELA y no utilizó la palabra más aceptable, trastorno. Dijo que mi estado empeoraría sin cesar, pero lentamente, lentamente, subrayó. Mis músculos se debilitarían primero, y luego se atrofiarían. A medida que las células nerviosas del cerebro y la espina dorsal degeneraran, enviarían impulsos irregulares a los músculos de mis brazos y piernas, que fibrilarían. La enfermedad progresaría desde mis pies y piernas, desde mis manos y brazos, hacia dentro, hasta quedarme paralizada por completo. Sin embargo, subrayó con su voz maternal, siempre conservaría el control de mi vejiga y esfínter. Y mi inteligencia y conciencia no se verían afectadas, excepto en las fases terminales de la enfermedad, cuando avanzara hacia mis pulmones y los atrofiara.
– O sea, me daré cuenta de lo repulsiva que soy.
Apoyó las yemas de los dedos sobre mis rodillas.
– Dudo, Olivia, que Stephen Hawking se considere repulsivo. Sabes quién es, ¿verdad?
– ¿Stephen Hawking? ¿Qué tiene que ver con…? -Eché hacia atrás la silla. Le había visto en los periódicos. Le había visto en la tele. La silla de ruedas eléctrica, los ayudantes, la voz computarizada-. ¿Eso es ELA?
– Sí. Enfermedad neuromotriz. Es maravilloso pensar en cómo ha desafiado a las probabilidades durante tantos años. Todo es posible, y no debes olvidarlo.
– ¿Posible? ¿El qué?
– Vivir. El progreso de esta enfermedad oscila entre dieciocho meses y siete años. Díselo a Hawking. Ha sobrevivido más de treinta.
– Pero… de esa manera. En una silla. Inmovilizada… No puedo. No quiero…
– Te asombrarás de lo que querrás y podrás. Ya lo verás.
Una vez averiguado lo peor, tenía que dejar a Chris. No podría funcionar con autonomía en la barcaza, y no tenía la menor intención de quedarme y convertirme en un caso de caridad. Volví a Little Venice y empecé a embutir mis cosas en mochilas. Volvería a Earl's Court y encontraría un estudio. Trabajaría en el zoo mientras pudiera, y cuando ya no, buscaría otra cosa. ¿Le importaría a un tío cepillarse a una puta que ya no podía enlazar las piernas alrededor de su culo, que no podía utilizar tacones de doce centímetros? ¿Qué habría sido de Archie, sus látigos y su cuero? ¿Sentiría lo mismo si su María Inmaculada le conducía a un éxtasis frenético, pese a estar condenada a muerte? ¿Le gustaría más, de hecho? Ya veríamos.
Estaba escribiendo una nota a Chris en la cocina, cuando llegó.
– Tengo un proyecto importante en Fulham que nos va a dar para una buena temporada. Una de esas mansiones reconvertidas en pisos. Tendrías que ver las habitaciones, Livie. Son… -Se detuvo en la puerta de la cocina. Dejó un rollo de bocetos sobre la mesa-. ¿Qué es esto? -Acercó una silla y tocó con el pie una de las mochilas-. ¿Vas a la lavandería o qué?
– Me abro -dije.
– ¿Por qué?
– Ha llegado el momento. Nuestros caminos se separan. Siempre han estado separados. Es absurdo conservar el cadáver sin enterrar hasta que se pudra.
Hice punto y aparte en la última frase que estaba escribiendo y tiré el lápiz en la nueva lata de tomate… Empujé la nota en dirección a Chris y me levanté.
– Así que es verdad -dijo Chris.
Me colgué la primera mochila.
– ¿El qué?
– ELA.
– ¿Y qué?
– Te lo habrán confirmado hoy. Por eso…, esto -Leyó la nota. La dobló con cuidado-.Has escrito mal «inevitable». Lleva una a.
– ¿Qué más da? -Recogí la segunda mochila-. Una a o una i no cambian la realidad, ¿verdad? Un tío y una tía no pueden vivir juntos así sin llegar a una separación eventual.
– «Inevitable», decías en la nota.
– Tú tienes tu trabajo y yo…
– ELA. Por eso te abres. -Guardó la nota en el bolsillo-. Qué raro, Livie. Nunca creí que abandonaras.
– No abandono nada. Solo me marcho. Esto no tiene nada que ver con la ELA, sino contigo y conmigo. Con lo que deseo. Con lo que tú deseas. Con quien soy. Con quien tú eres. No va a funcionar.
– Ha funcionado durante más de cuatro años.
– Para mí no. Es… -Pasé un brazo por la segunda mochila y el otro por la tercera. Capté mi reflejo en la ventana de la cocina. Parecía una jorobada con alforjas-. Escucha, vivir así no es normal. Tú y yo. Es como un fenómeno de feria. Como estar en un espectáculo de poca monta. Vengan a ver a los célibes. Me siento como en un convento, o algo así. Esto no es vivir. No puedo soportarlo, ¿vale?
Chris utilizó los dedos para contar los puntos mientras contestaba.
– Fenómeno de feria. Espectáculo de poca monta. Celibato. Convento. ¿Has leído Hamlet
– ¿Qué tiene que ver Hamlet con el precio del queso?
– Alguien dice algo acerca de protestar demasiado.
– Yo no estoy protestando.
– Demasiadas argumentaciones o negativas -explicó Chris-. Y carecen de sentido. Sobre todo si tenemos en cuenta que nunca has sido célibe durante más de una semana.
– ¡Mentira podrida!
Dejé caer las mochilas. Oí el roce de uñas de perro sobre el linóleo cuando Beans vino desde el cuarto de trabajo para olfatear las mochilas.
– ¿Sí? -Chris cogió una manzana del cuenco que descansaba sobre el tocador y la frotó sobre su camisa de franela desteñida-. ¿Qué me dices del zoo?
– ¿Qué pasa con el zoo?
– Trabajas allí desde hace… ¿casi dos años? ¿A cuántos compañeros te has tirado?
Noté que el calor inundaba mi cara.
– Qué cara más dura.
– Por lo tanto, de celibato nada. Ya puedes olvidar esa argumentación. Y la del convento también.
Tiré la tercera mochila con las demás. Beans introdujo el hocico bajo la solapa de la mochila, cómo si hubiera olido algo que le gustara. Le aparté.
– Escucha -empecé-, y escúchame bien. No tiene nada de malo que te guste el sexo. No tiene nada de malo desearlo. Me gusta y lo deseo y…
– Lo cual nos deja con espectáculo de poca monta y fenómeno de feria.
Abrí la boca. La cerré.
– ¿No estás de acuerdo? Estamos utilizando el proceso de eliminación, Livie.
– ¿Me estás llamando anormal?
– Dijiste celibato, convento, espectáculo de poca monta y fenómeno de feria. Hemos desechado los dos primeros. Ahora, examinaremos los demás. Estamos buscando la verdad.
– Yo te diré la verdad, señor Pollaencogida Faraday. Cuando conozco a un tío que le gusta como a mí y lo desea, lo hacemos. Nos lo pasamos bien. Si quieres condenarme por algo tan natural como respirar, condéname y diviértete, pero tendrás que hacerlo sin público, porque estoy hasta el gorro de tu beatería, y por eso me abro.
– ¿Porque no puedes soportar la convivencia con un fenómeno de feria?
– Aleluya. El chico ha comprendido por fin.
– ¿O porque tienes miedo de convertirte en un fenómeno de feria y acabar descubriendo que yo no lo puedo soportar?
Contraataqué con una carcajada.
– Ni hablar de eso. Yo no tengo nada de anormal. Ya lo hemos establecido. Soy una mujer al ciento por ciento que disfruta follando con hombres al ciento por ciento. Así ha sido desde el primer momento, y no me avergüenza admitirlo ante nadie.
Chris mordió su manzana. Toast apareció y apoyó el hocico sobre la rodilla de Chris. Beans arrastró una i de mis mochilas sobre el suelo.
– Buena réplica si estuviera hablando de sexo -dijo Chris-, pero como no es así, has perdido tu ventaja.
– Esto no tiene nada que ver con la ELA. Es una cuestión entre tú y yo. Y nuestras diferencias.
– Parte de las cuales es la ELA, como sin duda admitirás.
– Joder. -Deseché sus argumentaciones con un ademán. Me agaché para abrochar la hebilla de la mochila que Beans había examinado-. Cree lo que te de la gana. Lo que resulte más cómodo para tu ego, ¿vale?
– Estás proyectando, Livie.
– ¿Qué significa eso?
– Es mucho más cómodo para tu ego marcharte ahora, en lugar de correr el riesgo de ver qué pasa entre nosotros cuando la enfermedad empiece a empeorar.
Me puse en pie de un brinco.
– No es una enfermedad. Es un jodido trastorno.
Giró la manzana entre sus dedos. Le había dado tres bocados. Vi que había encontrado un punto negro. La médula tenía el color del barro. Mordió el trozo malo. Me estremecí. Masticó.
– ¿Por qué no me concedes una oportunidad? -preguntó.
– ¿De qué?
– De demostrar que soy tu amigo.
– Oh, por favor. No me seas lameculos. Me pone la piel de gallina. -Volví a colocarme las mochilas. Me acerqué a la mesa, sobre la cual había tirado el bolso, derramando su contenido-. Vuelve a Earl's Court. Búscate otra puta. Pero déjame en paz.
Cogí el bolso de la mesa. Chris se inclinó hacia delante y rodeó mi brazo con los dedos.
– Aún no lo entiendes, ¿verdad?
Intenté soltarme, pero me tenía bien cogida.
– ¿El qué?
– A veces, las personas se quieren solo por quererse, Livie.
– Y a veces las personas se cansan de pedir peras al olmo.
– ¿Nadie te ha querido sin esperar nada a cambio?
Intenté soltarme, pero no pude. Sus dedos me dejaron morados. Descubrí las marcas por la mañana.
– Te quiero -dijo-. Admito que no como tú quisieras. Piensas que los hombres y las mujeres han de quererse y estar juntos de otra forma, pero es amor, a fin de cuentas. Es real y existe. Sobre todo, existe. Tal como yo lo veo, esa clase de amor es suficiente para que logremos vencer las adversidades. Mucho más de lo que puedes esperar de cualquier tío que te ligues por la calle.
Me soltó. Levanté el brazo hasta mis pechos y lo acuné entre los dos. Me froté las partes doloridas. Le miré, mientras empezaba a dolerme la espalda por culpa de las mochilas y los músculos de mi pierna derecha se ponían a temblar. Chris terminó su manzana en tres bocados. Dejó que Toast olfateara el corazón y lo rechazara, antes de tirarlo dentro del fregadero.
– No quiero que te marches -dijo-. Representas un desafío para mí. Me pones de los nervios. Me haces mejor de lo que soy.
Caminé hacia el fregadero. Recuperé el corazón de la manzana. Lo tiré a la basura.
– Quiero que te quedes, Livie.
Vi por la ventana que las farolas arrojaban su luz sobre el agua del estanque. Los árboles de Browning's Island se recortaban en los óvalos luminosos. Consulté mi reloj. Eran casi las ocho. Cuando llegara a Earl's Court ya serían las nueve. Mi pierna derecha empezaba a temblequear.
– Seré como una muñeca de trapo -musité-. Como tuétano cocido en exceso con brazos y piernas.
– Si fuera yo, ¿me abandonarías?
– No lo sé.
– Yo sí.
Oí que se levantaba de la mesa y cruzaba la cocina. Desembarazó mi cuerpo de las mochilas. Las dejó caer al suelo. Rodeó mi espalda con su brazo. Apretó la boca contra mi pelo.
– El amor es diferente -dijo-, pero su realidad es la misma.
Me quedé. Seguí mi programa de ejercicios y levantamiento de pesas. Vi a curanderos, los cuales sugirieron que tenía un quiste, o me estaba saliendo un bulto, o no conseguía movilizar energía, o reaccionaba a una atmósfera negativa. Al cabo del primer año, como la enfermedad no había pasado de las piernas, me dije que, como Stephen Hawking, iba a desafiar las probabilidades a mi manera peculiar. Me aferré a aquella confianza como un náufrago a una tabla, hasta el día en que miré la lista del colmado y vi lo que mis dedos estaban haciendo a mi caligrafía.
No le cuento todo esto para despertar su compasión. Se lo cuento porque, si bien tener ELA es una maldición, también es el motivo de que sepa lo que sé. Es el motivo que solo yo sé. Excepto mi madre.
Las habladurías se dispararon cuando Kenneth Fleming fue a vivir con mi madre en Kensington. Si Kenneth no hubiera iniciado su carrera con aquella humillante actuación en el Lord's, tal vez la prensa sensacionalista habría tardado siglos en husmear en su vida, pero cuando logró aquel éxito memorable y mortificante, la atención del mundo del criquet se fijó en él. Cuando eso ocurrió, mi madre también pasó a ser examinada con microscopio.
Dieron mucho juego a la prensa, aquellos treinta y cuatro años que separaban al jugador de criquet de su patrona. ¿Qué era ella para él?, querían saber los periódicos. ¿Era su verdadera madre, que lo había entregado al nacer para que lo adoptaran, y le había buscado en la vejez, cuando se sentía sola? ¿Era su tía, que le había escogido entre una miríada de sobrinos y sobrinas del East End como destinatario de su generosidad? ¿Era un hada madrina adinerada, una mujer que buscaba por los suburbios de Londres una vida prometedora sobre la cual agitar su varita mágica? ¿Era una nueva patrocinadora del equipo inglés, que se tomaba muy en serio sus responsabilidades, hasta el punto de implicarse íntimamente en las agitadas vidas de sus jugadores? ¿O era algo más escabroso? ¿Una atracción edípica por parte de Kenneth Fleming, a la que la Yo casta de Miriam Whitelaw respondía con más entusiasmo del que era prudente?
¿Dónde dormía cada uno?, quería saber la prensa. ¿Vivían juntos en la casa, sin nadie más? ¿Había criados susceptibles de revelar la verdadera historia, mujeres de la limpieza que hacían una sola cama en vez de dos? Si tenían cuartos separados, ¿estaban en la misma planta? ¿Cuál era el significado de que Miriam Whitelaw no se perdiera ni un partido en el que jugara Kenneth Fleming?
Como la historia verdadera no podía ser tan interesante como las especulaciones, la prensa amarilla se aferraba a las especulaciones. Vendían más ejemplares. ¿Quién deseaba leer artículos sobre una ex profesora de inglés y su alumno favorito, en cuya vida se había inmiscuido? Eso no era tan intrigante como las excitantes insinuaciones sugeridas por una fotografía de Kenneth y mi madre, en la cual salían de Grace Gate bajo un solo paraguas, el brazo de Kenneth alrededor de los hombros de ella, que le miraba sonriente.
¿Y Jean? Puede que ya lo sepa. Al principio, habló con los periodistas más de lo debido. Era una presa fácil para el Daily Mirror y el Sun. Jean quería que Kenneth volviera a casa, y pensaba que la prensa la ayudaría a conseguirlo. Había fotos de ella trabajando en el café del mercado de Billingsgate, fotos de los chicos camino del colegio, fotos de la familia sin papá, un domingo por la noche, sentada alrededor de la mesa de la cocina, cubierta con el hule rojo, con sus salchichas y el puré de patatas, fotos de Jean lanzando con torpeza la pelota a Jimmy, que soñaba (gran confidencia) en ser como su papá. «¿Dónde está Ken?», preguntaban los periódicos, mientras otros proclamaban «Abandonada y con el corazón destrozado». «¿Demasiado bueno para ella ahora?», inquiría Woman's Own, mientras Woman's Realm se preguntaba «¿Qué hay que hacer cuando él te deja por otra que parece su mamá?».
Durante todo ese tiempo, Kenneth se mordió la lengua y se concentró en el criquet. Visitaba periódicamente la Isla de los Perros, pero callaba lo que decía a Jean acerca de sus tratos con la prensa. Puede que su estilo de vida fuera poco convencional, pero «Es mejor así por el momento» fue todo cuanto declaró de manera oficial.
Solo puedo suponer cómo estaban las cosas entre Kenneth y mi madre durante esa época. Puedo llenar los huecos en las especulaciones de los periódicos, por supuesto, con detalles sobre las disposiciones tomadas para dormir: diferentes dormitorios, pero en la misma planta y con una puerta que los comunicaba, porque Kenneth ocupó lo que había sido el vestidor de mi bisabuelo, el segundo dormitorio más grande de la casa. No había nada censurable en eso. Los pocos huéspedes que recibía mi madre siempre dormían en aquella habitación. Con detalles como quién estaba en la casa con ellos: nadie, a excepción de una mujer de Sri Lanka que venía a limpiar y se encargaba de la colada dos veces a la semana. En cuanto al resto, como todo el mundo, solo puedo hacer conjeturas.
Sus conversaciones debían de ser muy matizadas. Cuando mi madre debía tomar una decisión concerniente a la imprenta, solicitaba el consejo de Kenneth, le presentaba teorías y consideraciones, escuchaba sus opiniones. Cuando Kenneth veía a Jean y los chicos, hablaba sobre ellos, su decisión de continuar separado, los motivos de no solicitar el divorcio. Cuando el equipo inglés se desplazaba fuera del país, Kenneth la informaba sobre los detalles del viaje, hablaba de las personas que había conocido y los paisajes que había visto. Si ella leía un libro o veía una obra de teatro, comentaba sus reacciones. Si él se interesaba por la política nacional, compartía dicho interés con ella.
Fuera como fuera, Kenneth Fleming y mi madre intimaron. Él la llamaba su mejor amigo, y los meses que vivió con ella se transformaron en un año, y el año en dos, siempre ajenos a las habladurías y las especulaciones.
Me enteré de su relación por los periódicos. Me dio igual, porque estaba entregada en cuerpo y alma al MLA, y el MLA estaba entregado en cuerpo y alma a tocar los huevos a la universidad de Cambridge. Nada podía proporcionarme más placer que llegar a ser un coágulo en la corriente sanguínea de aquel repugnante lugar, de modo que cuando leí la noticia acerca de mi madre y Kenneth, pasé de todo y utilicé el periódico para envolver las mondaduras de patatas.
Cuando reflexioné sobre ello más adelante, llegué a la conclusión de que mi madre estaba enfrascada en una tarea de sustitución. Primero, pensé que me estaba sustituyendo a mí. Hacía años que nuestros contactos se habían interrumpido, de modo que utilizaba a Kenneth como un hijo sustituto, con el que sus talentos maternales pudieran triunfar. Después, a medida que el silencio de los protagonistas alimentaba las especulaciones, empecé a pensar que estaba sustituyendo a mi padre. Me pareció ridículo pensar en mi madre y Kenneth dedicados a la faena en plena oscuridad, mientras él intentaba hacer caso omiso de sus carnes flaccidas y ella intentaba prolongar su erección hasta completar el acto a la satisfacción mutua. Sin embargo, al cabo de un tiempo, como el nombre de Kenneth no se relacionó con el de ninguna otra mujer, fue la única explicación lógica. Mientras siguiera casado con Jean, podría rechazar las atenciones de mujeres de su edad con un «Lo siento, soy un hombre casado» a modo de excusa. Lo cual le evitaría líos que amenazaran su lío real con mi madre.
Era su mejor amigo, como él había dicho. ¿Habría sido muy difícil para el mejor amigo transformarse en compañero de cama una noche, cuando la intimidad de su conversación reclamó una intimidad de otro tipo?
Él debió de mirarla desde el otro lado de la sala de estar, transido de deseo y de horror ante el deseo. Jesús, podría ser mi madre, debió de pensar.
Ella recibió la mirada con una sonrisa, una suavización de sus facciones y un latido en las yemas de los dedos.
– ¿Qué pasa? -preguntó tal vez-. ¿Por qué te has callado?
– Nada -contestó Kenneth, llevándose la palma a la frente para secar el sudor-. Es solo…
– ¿Qué?
– Nada. Nada. Una tontería.
– Nada que tú digas es una tontería, querido. Para mino.
– Querido -se burló él-. Como si fuera un niño.
– Lo siento, Ken. No te considero un niño.
– Entonces, ¿qué…? ¿Qué me consideras?
– Un hombre, por supuesto.
Mi madre consultó su reloj.
– Creo que voy a subir. ¿Vas a quedarte un rato aquí?
Kenneth debió de ponerse en pie.
– No. Yo también subo. Si te… parece bien, Miriam.
Ay, aquella pausa entre «te» y «parece bien». De no ser por ella, el sentido se habría malinterpretado.
Mi madre debió de pararse ante él y entrelazar un momento los dedos con los suyos.
– Me parece perfectamente bien -debió de decir-. Perfectamente, Ken.
Mejor amigo, compañero del alma, compañero de cama de treinta años de edad. Por primera vez, mi madre tenía lo que deseaba.
OLIVIA
Fue Max el primero que sacó a colación el tema de contárselo a mi madre. Diez meses después del diagnóstico, estábamos comiendo en un italiano cercano al mercado de Camden Lock, donde Max había pasado una hora rebuscando en cajas llenas de lo que parecían ropas antiguas, en aquel enorme almacén donde venden de todo, desde máquinas de chicle hasta canapés de terciopelo. Buscaba un par de bombachos convenientemente raídos para una obra de teatro de aficionados que él dirigía, aunque no dijo si era como utilería o como disfraz.
– No puedo revelar los secretos de la compañía, chicos y chicas -afirmó-. Tendréis que ver la obra.
Hacía tiempo ya que utilizaba un bastón, lo cual no me hacía mucha gracia, y me fatigaba más de lo que deseaba. Cuando me cansaba, mis músculos fibrilaban. La fibrilación suele conducir a los calambres. Eso era lo que experimentaba cuando me sirvieron la lasaña de espinacas, aromática y cubierta de queso burbujeante.
Cuando el primer calambre formó aquel nudo duro como una roca, debajo y detrás de mi rodilla derecha, emití un leve gruñido, me llevé la mano a los ojos y apreté los dientes.
– Duele, ¿no? -dijo Chris.
– Ya se pasará.
La lasaña seguía humeando y yo seguía sin hacerle caso. Chris empujó hacia atrás su silla y empezó a darme masajes, lo único que me aliviaba.
– Come -dije.
– Lo haré cuando haya terminado.
– Aguantaré, por el amor de Dios. -Los espasmos se intensificaron. Eran los peores que había sufrido. Tuve la impresión de que me retorcían toda la pierna derecha. Entonces, mi pierna izquierda empezó a fibri-lar por primera vez-. Mierda -susurré.
– ¿Qué pasa?
– Nada.
Sus manos se movían con destreza. La vibración de la otra pierna aumentó. Fijé la vista en la mesa. La cu-bertería brillaba. Intenté pensar en otras cosas.
– ¿Mejor? -preguntó Chris.
Menuda broma.
– Gracias -dije con voz tensa-. Ya está bien.
– ¿Estás segura? Si te duele…
– No me des la barrila, ¿vale? ¡Come!
Chris dejó caer las manos, pero no se apartó. Imaginé que estaba contando hasta diez.
Quise decir que lo sentía. Quise decir: «Tengo miedo. No tiene nada que ver contigo. Tengo miedo. Tengo miedo». En cambio, me concentré en enviar impulsos desde mi cerebro a las piernas. Formar imágenes, lo llamaba mi último curandero. Practica imágenes mentales, eso es lo que necesitas. Mis imágenes mentales eran dos piernas que se cruzaban con calma y tranquilidad, enfundadas en medias negras y rematadas por zapatos de tacón alto. Los calambres y fibrilaciones continuaron. Apreté los puños contra mi frente. Cerré los ojos con tanta fuerza que las lágrimas se escaparon por las esquinas. Que les den por el culo, pensé.
Oí que Max había empezado a comer. Chris no se había movido. Capté su acusación, agazapada detrás del silencio. Probablemente me la merecía, pero no podía evitarlo.
– Maldita sea, Chris. Deja de mirarme -dije entre dientes-. Haces que me sienta como un bebé con dos cabezas.
Entonces, cogió el tenedor y lo hundió en la masa de pasta y setas. Giró el tenedor con demasiada violencia y terminó enrollando una bola de pasta que se llevó a la boca. Dejó caer el resto en el plato.
Max masticaba con celeridad y no dejaba de observarnos, con miradas cautelosas, como de ave. Bajó el tenedor. Se secó la boca con una servilleta de papel impresa, si no recuerdo mal, con las palabras Evelyn's Eats, lo cual era extraño, considerando que el restaurante se llamaba La Aceituna Negra.
– ¿Te lo he dicho, muchacha? -comentó-. He vuelto a leer algo acerca de tu mamá en nuestro libelo amarillo local.
Hice un esfuerzo para levantar el tenedor. Lo hundí en la lasaña.
– ¿Sí?
– Toda una mujer, según parece. La situación es un poco anormal, por supuesto, ella y ese jugador de criquet, pero parece una dama muy correcta, si quieres saber mi opinión. No obstante, es extraño.
– ¿El qué?
– Nunca hablas mucho de ella. Teniendo en cuenta su creciente fama, es un poco… peculiar, ¿no crees?
– No tiene nada de peculiar, Max. Estamos distanciadas.
– Ah. ¿Desde cuándo?
– Desde hace mucho tiempo. -Respiré hondo. Las vibraciones continuaban, pero los calambres empezaban a calmarse. Miré a Chris-. Lo siento -dije en voz baja-. Chris, no quería decir… lo que dije. -Movió la mano como para dar por zanjado el incidente-. Oh, mierda, Chris. Por favor.
– Olvídalo.
– No pretendo… Cuando la situación se pone… Dejo de ser yo.
– Vale. No hace falta que te expliques. Yo…
– Lo comprendes. Es lo que ibas a decir. Por el amor de Dios, Chris, no hace falta que te comportes siempre como un mártir. Ojalá…
– ¿Qué? ¿Que te diera una hostia? ¿Que te dejara tirada? ¿Te sentirías mejor entonces? ¿Por qué coño te esfuerzas en darme caña?
Bajé el tenedor.
– Jesús. Esto no tiene solución.
Max bebía la única copa de vino que se permitía al día. Tomó un sorbo, lo retuvo en su lengua cinco segundos y lo engulló con aire satisfecho.
– Estáis intentando lo imposible -observó.
– Hace años que digo lo mismo.
No hizo caso de mi comentario.
– No vais a poder manejar esto solos -dijo a Chris-. Estáis locos si pensáis eso -dijo a los dos-. Ya es hora.
– ¿Hora de qué?
– Tienes que decírselo a ella.
No era una frase muy feliz después de sus preguntas y comentarios sobre mi madre. Me encrespé.
– No tiene por qué saber nada de mí, gracias.
– No me vengas con monsergas, muchacha. No vienen a cuento. Estamos hablando de una situación terminal.
– Pues envíale un telegrama cuando haya estirado la pata.
– ¿Tratabas así a tu madre?
– Golpe por golpe. Lo superará. Yo lo hice.
– Esto no.
– Sé que voy a morir. No hace falta que me lo recuerdes.
– No estaba hablando de ti, sino de ella.
– Tú no la conoces. Esa mujer tiene más recursos que todos nosotros juntos, créeme. Se sacudirá de encima mi fallecimiento como gotas de lluvia de su paraguas.
– Tal vez, pero dejas de lado la posibilidad de que pueda ayudarte.
– No necesito su ayuda. Tampoco la quiero.
– ¿Y Chris? ¿Y si él la necesita? ¿La necesita y la desea? Ahora no, pero más adelante sí, cuando las cosas se compliquen. Como así será.
Levanté el tenedor. Lo hundí en la lasaña y vi que el queso rezumaba de entre las capas como helado de vainilla.
– ¿Y bien? -preguntó Max.
– ¿Chris?
– Me las arreglaré -contestó él.
– Asunto solucionado.
Pero cuando me llevé el tenedor a la boca, vi la mirada que Chris y Max intercambiaban, y supe que ya habían hablado acerca de mi madre.
Hacía más de nueve años que no la veía. Durante la época que hacía las calles cerca de Earl's Court, era improbable que nuestros caminos llegaran a cruzarse. Pese a su fama por las buenas obras de tipo social, mi madre nunca se había dedicado a ennoblecer los corazones y las almas de las cabirias de la ciudad, y por eso siempre había sabido que no corría el desagradable peligro de tropezarme con ella. Tampoco me habría importado demasiado, pero mi negocio se habría resentido si una arpía de edad madura me hubiera pisado los talones.
No obstante, desde que había dejado de callejear, me había colocado en una situación más precaria respecto a mi madre. Ella vivía en Kensington. Yo vivía en Little Venice, a unos quince minutos de distancia. Me habría gustado olvidar su existencia por completo, pero la verdad es que había semanas durante las cuales nunca salía de la barcaza de día sin preguntarme si me la encontraría camino del zoo, el colmado, un piso que necesitaba las atenciones profesionales de Chris o el almacén de madera donde nos proveíamos de suministros para terminar de arreglar la barcaza.
No sé explicar por qué pensaba todavía en ella. Tampoco me lo esperaba. Al contrario, imaginaba quemado por completo el puente que nos separaba. Y estaba quemado, en términos físicos. Yo había quemado mi mitad aquella noche en Covent Garden. Ella había quemado la suya con el telegrama que me informaba de la muerte e incineración de papá. Ni siquiera me había dejado una tumba que pudiera visitar en la intimidad, y eso, en mi mente, era tan imperdonable como el método elegido para informarme de su muerte. Por lo tanto, no tenía la menor intención de que mi mundo se cruzara alguna vez con el suyo.
Lo único que no conseguía era borrar a mi madre de mi memoria y pensamientos. No estoy segura de que alguien pueda lograrlo cuando se trata de un familiar. Es posible cortar el vínculo que te ata a la familia inmediata, pero los extremos seccionados tienden a abofetearte la cara en los días ventosos.
Por supuesto, cuando mi madre y Kenneth Fleming se convirtieron en protagonistas de las especulaciones periodísticas, hace unos dos años, aquellos filamentos empezaron a abofetearme más a menudo de lo que me hacía gracia. Es difícil explicar lo que sentía al ver un día sí y otro también la foto de la parejita en el Daily Mail, que una de las especialistas del zoo compraba religiosamente cada día y leía en el hospital para animales, a la hora del refrigerio. Yo miraba las fotos por encima de su hombro. A veces, vislumbraba un fragmento de los titulares. Apartaba la vista. Me llevaba el café a una mesa cercana a las ventanas. Lo bebía a toda prisa, con los ojos clavados en las copas de los árboles. Me preguntaba por qué se me revolvía el estómago.
Al principio, pensé que solo era la prueba de que había conducido toda una vida de buenas obras a su conclusión lógica, trasladando la teoría a la práctica, como una científica social competente. La hipótesis siempre había sido que, dadas las oportunidades adecuadas, los desfavorecidos podían alcanzar las mismas cimas de gloria que los privilegiados. No tenía nada que ver con la cuna, la sangre, las predisposiciones genéticas o los modelos familiares. El Homo sapiens deseaba triunfar en virtud de ser un Homo sapiens. Kenneth Fleming tenía que ser el sujeto de su estudio. Kenneth Fleming había demostrado la validez de su teoría. ¿Qué más me daba a mí?
Cómo detesto admitirlo. Qué infantil y sospechoso parece. Ni siquiera puiedo relatarlo sin embarazo.
Al alojar a Kenneth Fleming en su casa, mi madre había confirmado mi arraigada creencia de que le prefería a mí y siempre había deseado que fuera su hijo. No solo ahora, cuando sería razonable suponer que estaba más ansiosa que nunca por encontrar un sustituto a la rata de cloaca que se había encontrado cerca de la estación de Covent Garden, sino mucho antes, cuando todavía vivía en casa, cuando Kenneth y yo aún íbamos a la escuela.
Cuando vi por primera vez sus fotos en los periódicos, cuando leí por primera vez los artículos, bajo mi frágil barniz de «¿qué trama ahora la vieja vaca?», se ocultaba la piel desprotegida del desaire. Bajo aquella delgada piel, la reacción al rechazo bullía como aceite hirviendo.
Ofendida y celosa, así me sentía. Supongo que se preguntará por qué. Mi madre y yo llevábamos muchos años distanciadas. ¿Qué más me daba que hubiera albergado en su casa y en su vida a alguien capaz de interpretar el papel de hijo adulto? Yo me había negado a interpretarlo, ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?
No me cree del todo, ¿verdad? Al igual que Chris, piensa que me quejo demasiado. Está sopesando si era vejación o celos lo que sentía, ¿no es cierto? Lo etiqueta como miedo. Razona que Miriam Whitelaw no va a vivir eternamente, y que habrá una herencia del copón cuando la diñe: la casa de Kensington y todo su contenido, la imprenta, la casa de Kent, solo Dios sabe cuántas inversiones… ¿No es la verdadera razón, se pregunta, de que el estómago de Olivia Whitelaw se revolviera cuando comprendió el verdadero significado de la presencia de Kenneth Fleming en la vida de su madre? Porque la verdad es que Olivia no tendría nada que hacer legalmente si su madre decidiera legar todas sus posesiones a Kenneth Fleming. Al fin y al cabo, Olivia había desaparecido bastante radicalmente de la vida de su madre en una época remota.
Tal vez no me crea, pero no recuerdo que esas preocupaciones formaran parte de lo que sentía. Mi madre solo tenía sesenta años cuando volvió a encontrarse con Kenneth Fleming en la imprenta. Gozaba de una salud de hierro. Era inimaginable que pudiera morir, de modo que no había pensado en cómo iba a disponer de sus posesiones.
En cuanto me acostumbré a la idea de mi madre y Kenneth juntos (aún más, cuando la peculiaridad de su situación empezó a asombrar al personal, teniendo en cuenta que Kenneth no hacía nada por alterar su estado civil), mi vejación se transformó en incredulidad. Tiene más de sesenta años, pensé. ¿Qué tramaba para ellos dos? La incredulidad no tardó en dejar paso a la burla. Se está poniendo en ridículo.
A medida que pasaba el tiempo y comprobaba que el apaño de Kenneth y mi madre les iba muy bien, hice lo que pude por olvidarles. ¿A quién le importaba un pimiento que fueran madre-hijo, amigos del alma, amantes, o los fanáticos del criquet más apasionados que la humanidad había conocido? Por mí, podían hacer lo que les diera la gana. Que se divirtieran. Como si bailaban una jiga en pelotas delante del palacio de Buckingham.
Por eso, cuando Max insinuó que ya era hora de informar a mi madre acerca de la ELA, me negué. Llevadme a un hospital, dije. Llevadme a un asilo. Dejadme en la calle. Pero no digáis nada de mí a ese chocholoco. ¿Está claro? ¿Lo está? ¿Lo está?
No se volvió a hablar de mi madre, pero la semilla estaba plantada, y puede que esa hubiera sido la intención de Max. De ser así, la había plantado de la forma más inteligente: no se lo digas a tu madre por ella, muchacha. Esa no es la cuestión. Si se lo dices, hazlo por Chris.
Chris. A la postre, ¿qué no haría yo por Chris?
Ejercicio, ejercicio. Caminar. Levantar pesas. Subir interminables escaleras. Yo sería la víctima fortuita que vencería a la enfermedad. La vencería de la manera más fantástica. No lo haría como Hawking, una mente brillante confinada en un cuerpo inmovilizado. Obtendría un control absoluto sobre mi mente, le ordenaría que dominara mi cuerpo, y'triunfaría sobre los temblores, las rampas, la debilidad, los espasmos.
El progreso inicial de la enfermedad fue lento. Despojé de importancia al hecho de que lo hubieran pronosticado, y tomé la relativa inactividad de la enfermedad como una señal de que mi programa de autorrecuperación era eficaz. Mirad, mirad, anunciaba a cada paso vacilante que daba, la pierna derecha no ha empeorado, la izquierda no se ha visto afectada, tengo cogida a esta ELA por los huevos y no pienso soltarlos. En realidad, no había cambios en mi estado. Aquel período de tiempo era un mero interludio, un fragmento de ironía cuando me permitía creer que podría detener la marea si me internaba en el mar y pedía con toda educación a las aguas que se apartaran.
Mi pierna derecha se convirtió en carne fofa que colgaba de los huesos. Bajo ella colgaban músculos que se retorcían, tensaban, luchaban entre sí, formaban nudos y se distendían hasta convertirse de nuevo en tiras de cartílago. Pregunté por qué. ¿Por qué, si los músculos todavía se mueven, si todavía se retuercen y sufren calambres, por qué por qué por qué no hacen lo que yo quiero, cuando lo ordeno? Esa es la naturaleza de la enfermedad, me dijeron. Es como un cable eléctrico de alta tensión que una tormenta ha averiado. Aún transmite electricidad, saltan chispas al azar, pero la energía producida es inútil.
Y entonces, mi pierna izquierda empezó a fallar. Desde aquellas primeras fibrilaciones en el restaurante de Camden Lock, no se habían producido señales de degradación. Era un proceso lento, ciertamente, una debilidad sin importancia que iba aumentando muy gradualmente a medida que avanzaban las semanas. Pero nadie podía negar que la enfermedad avanzaba. Las fibrilaciones aumentaban, se reforzaban a partir de las vibraciones hasta que se convertían en rampas muy dolorosas. Cuando esto ocurría, el ejercicio quedaba descartado. No puedes caminar, subir escaleras o levantar pesas si estás concentrado en controlar el dolor sin romperte la cabeza contra la pared más cercana.
Chris nunca decía nada. No quiero decir que hubiera perdido el don de la palabra. Me informaba de cómo se las arreglaba sin mí la unidad de asalto, hablaba de sus trabajos de renovación, solicitaba mi consejo cuando se producían situaciones delicadas en el seno del núcleo gobernante del MLA, hablaba sobre sus padres y su hermano y planificaba otro viaje a Leeds para que fuéramos a verles.
Sabía que Chris nunca sacaría a colación el problema de la ELA. Yo había tomado la decisión de empezar a utilizar un bastón. Tomé la decisión cuando llegó el momento de emplear un segundo bastón. Comprendí que el siguiente paso sería un andador, para desplazarme con mayor facilidad desde el dormitorio al lavabo, desde el lavabo a la cocina, del lavabo al cuarto de trabajo, y de vuelta al dormitorio. Pero después, cuando el andador me sometiera a sacrificios insoportables, me vería obligada a recluirme en una silla de ruedas. Y lo que yo temía era la silla de ruedas (la silla de ruedas es aún lo que más temo), y lo que implicaba la silla de ruedas. Sin embargo, Chris nunca hablaba de estas cosas, porque era yo quien padecía la enfermedad, no él, y las decisiones relacionadas con la lucha contra la enfermedad debía tomarlas yo, no él. Por lo tanto, si había que hablar de las decisiones inmediatas, era yo quien debía sacar el tema a colación.
Cuando empecé a utilizar el andador de aluminio, para trasladarme desde el cuarto de trabajo a la cocina, supe que había llegado el momento. El esfuerzo de desplazarme con el andador empapaba de sudor mi espalda y axilas. Intenté convencerme de que el único problema consistía en acostumbrarme a aquella forma de movilidad, pero para ello pretendía fortalecer la parte superior del cuerpo, cuando iba perdiendo fuerzas a marchas forzadas. Chris y yo deberíamos hablar lo antes posible.
Hacía menos de tres semanas que utilizaba el andador, cuando Max vino una noche a pasar la velada con nosotros. Era a principios de abril de este mismo año, un domingo. Cenamos juntos y nos sentamos en la cubierta de la barcaza. Veíamos jugar a los perros en el tejado de la cabina. Chris me había subido en brazos. Max encendió mi cigarrillo. Los dos se ajustaron pelucas inexistentes, hicieron reverencias y desaparecieron en busca de mantas, coñac, copas y el cuenco de fruta. Oí el murmullo de sus voces. Chris dijo: «No, nada», Max dijo: «Parece más débil». Procuré no escuchar y me concentré en el canal, el estanque y Browning's Island.
Me costaba creer que llevaba cinco años allí, yendo y viniendo, trabajando en el zoo, sacando y entrando animales, odiando y amando a Chris. Había momentos en que admitía la seguridad y la paz de este lugar, pero nunca había significado tanto para mí cada elemento de Little Venice como aquella noche. Los aspiré a grandes bocanadas, como si fueran aire. El extraño sauce de Browning's Island que, distinto de los demás, se inclina sobre el agua como un escolar imprudente, con las ramas caídas a escasos centímetros del malecón. La hilera de barcazas color cidra cuyos propietarios se sientan en la cubierta cuando la noche es agradable y saludan cuando pasamos con los perros. El hierro forjado rojo y verde del puente de Warwick Avenue y la gran ristra de casas blancas alineadas junto a la avenida que conduce al puente. Y frente a esas casas, los cerezos decorativos que empiezan a florecer, y el viento agita los brotes como si fueran cabello de ángel, y flotan hasta la acera como pinceladas rosadas. Los pájaros esparcen los pétalos. Vuelan desde Warwick Avenue hasta el canal. Desde allí, revolotean desde los árboles hasta el camino de sirga en busca de pedacitos de cuerda, ramitas y pelos, con los cuales fabricar sus nidos… ¿Cómo puedo abandonar este lugar?
Entonces, vuelvo a oír sus voces.
– … difícil, ya lo sabes… Ella lo llama nuestra prueba de fuego… Hace lo posible por comprender…
– … siempre que necesites salir -es la respuesta de Max.
– Gracias. Lo sé. Lo hará más soportable -dice Chris.
Examiné el agua, la forma en que los contornos de los árboles del canal y los edificios del otro lado zigzagueaban en las ondas, los círculos de ondulaciones cada vez más amplios que provocaban los gansos cuando se tiraban desde la isla al estanque, círculos que llegaban a la barcaza pero no la movían. No me sentí traicionada porque Chris y Max estuvieran hablando de mí, sobre aquella cuyo nombre desconocía, sobre la desdichada situación en que nos encontrábamos. Ya era hora de que yo también hablara.
Volvieron con el coñac, las copas y la fruta. Chris envolvió mis piernas con una manta, sonrió, me dio unos golpecitos en la mejilla con las yemas de los dedos. Beans saltó desde el tejado de la cabina a la cubierta, animado al ver la comida. Toast cojeó junto al borde del tejado y lloriqueó para que alguien lo bajara.
– Es como un niño pequeño -dijo Chris cuando Max se dispuso a bajarlo-. Se las arregla bastante bien.
– Ah, pero es un animal muy dulce -contestó Max, mientras dejaba a Toast al lado de Beans-. Si tal es el caso, no me importan las molestias.
– Mientras no se acostumbre mal -dijo Chris-. Se volverá demasiado dependiente si sabe que alguien está dispuesto a hacer por él lo que es capaz de hacer solo. Y eso, amigo mío, sería su ruina.
– ¿Qué? -pregunté-. ¿La dependencia?
Max peló una manzana con parsimonia. Chris sirvió el coñac y se sentó a mis pies. Atrajo a Beans a su lado y le frotó el punto que llamaba «la zona de supremo éxtasis canino», justo debajo de las orejas caídas del pachón.
– Lo es -dije.
– ¿Qué? -preguntó Chris. Max dio un cuarto de la manzana a Toast.
– La ruina. Tienes razón. La dependencia conduce a la ruina.
– Estaba diciendo tonterías, Livie.
– Es como una red de pesca. Las has visto, ¿verdad? Las que extienden los barcos sobre la superficie del agua para capturar un banco de caballas o algo por el estilo. La ruina es como una red. No solo captura y destruye al dependiente, sino que atrapa a todos los demás. A todos los pececillos que nadan al lado del único pez que es dependiente.
– Es una metáfora bastante elástica, muchacha.
Max hundió el cuchillo en otro cuarto de manzana y lo extendió hacia mí. Negué con la cabeza.
– Es muy precisa -dije.
Miré a Chris. Sostuvo mi mirada. Su mano dejó de masajear las orejas del pachón. Beans se frotó contra sus dedos. Chris bajó la vista.
– Si todos esos peces nadaran separados unos de otros, nunca caerían en las redes -continué-. Bueno, quizá dos o tres, incluso diez o doce, pero no todo el banco. Eso es lo triste de que se queden juntos.
– Es instinto -dijo Chris-. Funcionan así. Bancos de peces, bandadas de aves, rebaños de animales. Es lo mismo.
– Pero las personas no. No necesitamos funcionar por instinto. Podemos razonar las cosas y hacer lo que sea mejor para proteger a nuestros semejantes de nuestra ruina. ¿No estás de acuerdo, Chris?
Empezó a pelar una naranja. Capté su aroma cuando inhalé aire. Empezó a dividir la naranja en gajos. Me tendió uno. Nuestros dedos se tocaron cuando lo cogí. Volvió la cabeza y examinó el agua, como si buscara desperdicios.
– Tiene bastante sentido lo que dices, muchacha -dijo Max.
– Max -le reprendió Chris.
– Es una cuestión de responsabilidad -siguió Max-. ¿Hasta qué punto somos responsables de las vidas que se han entrelazado con la nuestra?
– Y de la ruina de esas vidas -dije-. Sobre todo si fingimos ignorar lo que podemos hacer para evitar esa ruina.
Max dio el resto de su manzana a los perros: un cuarto para Beans, un cuarto para Toast. Se puso a pelar otra con el cuchillo, empezando por arriba con la intención de lograr una sola espiral. Chris y yo le contemplamos. El cuchillo resbaló cuando había recorrido tres cuartas partes de la trayectoria y cortó la piel, que cayó al suelo. Los tres la observamos destacada sobre las tablas, una cinta rojiza que simbolizaba un intento fallido de alcanzar la perfección.
– Así que no puedo -dije-. Lo entiendes, ¿verdad?
– ¿Qué? -preguntó Chris.
Vimos que los perros olisqueaban y rechazaban la piel de manzana. No se conformaban con sucedáneos. Querían la dulce médula de la fruta, no el sabor ácido de la piel.
– ¿Qué? -repitió Chris-. ¿No puedes qué?
– Ser responsable.
– ¿De qué?
– Ya lo sabes. Vamos, Chris.
Le observé con atención. Tenía que sentir alivio después de escuchar mis palabras. Yo no era su mujer, ni siquiera su amante, nunca lo había sido, nunca había prometido que lo sería. Era la misma puta que había recogido en la calle, frente al Earl's Court Exhibition Center, cuando pasaba con un perro chungo, pero cinco años después. Era su compañera de alojamiento. Había contribuido a sufragar nuestros gastos, pero mi tiempo útil estaba llegando a su fin. Los dos lo sabíamos. Le miré y esperé a ver si se daba cuenta de que el momento de su liberación estaba próximo.
Y sí, supongo que deseaba sus protestas. Imaginé que diría: «Me las puedo arreglar. Nos las podemos arreglar. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo haremos. Estamos unidos, tú y yo, Livie. Llegaremos hasta el final».
Porque ya lo había dicho antes con otras palabras, cuando era más fácil, cuando la ELA aún no se había agudizado. Entonces, hablábamos con valentía de cómo sería, pero no teníamos que afrontar la realidad que aún estaba por llegar. Esta vez, sin embargo, no dijo nada. Atrajo a Toast hacia él y examinó una pelada entre los ojos del perro. Las atenciones complacieron a Toast, que agitó la cola alegremente.
– ¿Chris?-dije.
– No eres mi ruina -contestó-. La situación es difícil, eso es todo.
Max sacó el corcho de la botella de coñac y llenó nuestras copas, aunque nadie había bebido todavía. Apoyó su manaza sobre mi rodilla un momento. La apretó. El gesto decía: Ten valor, muchacha, continúa.
– Mis piernas se están debilitando. El andador no es suficiente.
– Has de acostumbrarte a utilizarlo. A cultivar tu fuerza.
– Mis piernas serán como espaguetis pasados, Chris.
– No practicas bastante. No usas el andador tanto como deberías.
– Dentro de dos meses no podré mantenerme erguida.
– Si tus brazos están en forma…
– Escucha, maldita sea. Voy a necesitar una silla de ruedas.
Chris no contestó. Max se levantó, apoyó las caderas contra el tejado de la cabina. Bebió coñac. Dejó la copa sobre el tejado y buscó en su bolsillo la colilla de un puro. Se la llevo a la boca sin encenderla.
– Bien, compraremos una silla de ruedas -dijo Chris.
– Y luego, ¿qué?
– ¿Qué?
– ¿Dónde viviré?
– ¿Qué quieres decir? Aquí. ¿Dónde, si no?
– No seas burro. No puedo. Tú lo sabes. Tú la construíste, ¿verdad? -Chris parecía confuso-. No puedo quedarme aquí. No podré moverme.
– Pues claro que…
– La puerta, Chris.
Había dicho todo lo posible. El andador, la silla de ruedas. Chris no necesitaba saber nada más. No podía hablar de los temblores que habían empezado en mis dedos. No podía hablar del bolígrafo que resbalaba de cualquier manera sobre el papel, como suelas de piel sobre madera encerada, cuando intentaba escribir.
Porque eso me decía que incluso la silla de ruedas que temía y odiaba sólo me serviría unos meses, hasta que la ELA inutilizara mis brazos tanto como las piernas.
– Todavía no estoy lo bastante enferma para ir a un asilo -dije-, pero sí para quedarme aquí.
Max tiró la colilla de puro, aún sin encender, en la lata de tomate. Pasó junto a los perros extendidos a los pies de Chris y se colocó detrás de mi silla. Sentí sus manos sobre mis hombros. Calor y presión, la tenue indicación de un masaje. Max me consideraba noble y santa, lo mejor de la femineidad inglesa en su decadencia, una paciente sufridora que liberaba a su amado para que viviera su vida. Qué chorradas. Yo colgaba directamente entre el vacío y la nada.
– Nos mudaremos, pues -dijo Chris-. Encontraremos un sitio donde puedas desplazarte con facilidad en una silla.
– No vamos a hacer eso. Esta es tu casa.
– Será facilísimo alquilar la barcaza, Livie. Por mucho más de lo que nos costará el apartamento. No quiero que…
– Ya la he telefoneado -dije-. Sabe que quiero verla. No sabe por qué.
Chris levantó la cabeza para mirarme. Yo mantuve una inmovilidad absoluta. Convoqué la presencia de Liv Whitelaw la Forajida para verme a través de la mentira sin la menor fisura.
– Ya está hecho -dije.
– ¿Cuándo irás a verla?
– Cuando lo considere oportuno. Nos quedamos en el estadio de «Me gustaría reunirme contigo si te crees capaz de soportarlo».
– ¿Y accedió?
– Todavía es mi madre, Chris.
Aplasté el cigarrillo y sacudí el paquete para que cayera otro sobre mi regazo. Lo sostuve entre los dedos sin alzarlo hasta la boca. No quería tanto fumar como hacer algo hasta que él contestara. Pero no dijo nada. Fue Max quien respondió.
– Has tomado la decisión correcta, muchacha. Tiene derecho a saberlo. Tienes derecho a su ayuda.
Yo no quería su ayuda. Quería trabajar en el zoo, correr con los perros por la orilla del canal, deslizarme como una sombra en los laboratorios con los libertadores, beber por nuestras victorias en pubs con Chris, acercarme a la ventana de aquel piso donde se reúne el equipo de asalto, cerca de Wormwood Scrubs, y mirar a la prisión y dar gracias a Dios porque ya no era prisionera de nada.
– Ya está hecho, Chris -repetí.
Rodeó sus piernas con los brazos, apoyó la cabeza sobre las rodillas.
– Si esa es tu decisión.
– Sí. Bien. Lo es -mentí.
Capítulo 18
Lynley eligió el Concierto de Brandeburgo Número 1 de Bach porque la música le recordaba su niñez, cuando corría por el parque de la casa familiar de Cornualles, corría con su hermana y su hermano hacia el viejo bosque que protegía Howenstow del mar. Bach no era tan exigente como los rusos, opinaba Lynley. Bach era espuma y aire, el perfecto compañero para sumirse en pensamientos absolutamente desligados de su música.
Lynley dio vueltas a los restos de su whisky y observó que el ámbar se transformaba en dorado cuando la luz lo alcanzaba. Lo terminó de un trago, disfrutó del calor que recorría su garganta y dejó el vaso junto a la botella, sobre la mesa de cerezo contigua a su butaca. Violines y cornos franceses se perseguían mutuamente en el concierto de Bach. Los pensamientos de Lynley les imitaban en el interior de su cráneo.
La sargento Havers y él se habían separado después de cenar en Kensington. Havers cogió el metro para volver a su coche y New Scotland Yard, y Lynley decidió visitar de nuevo Staffordshire Terrace. El concierto servía de telón de fondo a la evaluación de la visita y a su desasosiego.
Miriam Whitelaw le había precedido otra vez por la escalera y conducido al salón, donde una sola lámpara de latón proyectaba un cono de luz sobre un sillón de orejas. La lámpara no hacía nada, prácticamente, por eliminar la enorme caverna de oscuridad del salón, y Miriam Whitelaw se fundió con facilidad en la penumbra, ataviada con una blusa y pantalones negros. No parecía que le hubiera conducido a aquella parte de la casa de forma deliberada, al saber que se proponía interrogarla, en busca de la oscuridad para esconderse. Al contrario, daba la impresión de que había estado sentada allí antes de su llegada, a juzgar por sus palabras.
– Creo que ya no soporto la luz -murmuró-. En cuanto la veo, mi cabeza empieza a martillear, luego llega la migraña y me convierto en una inútil. Y no quiero serlo.
Se movió con lentitud, pero con pleno conocimiento de la plétora de muebles que atestaban el salón, y encendió una lámpara adornada con flecos que había al otro lado del piano. Y después, otra que descansaba sobre una mesa plegable. Ninguna de las bombillas tenía mucha potencia, de modo que la luz era tenue, como las luces de gas que se habrían utilizado en los tiempos de su abuelo.
– La oscuridad me ayuda a fingir -dijo-. He estado sentada aquí, imaginando sonidos. -Pareció que leía la pregunta desde las sombras donde Lynley se erguía-. Siempre oía a Ken antes de verle cuando volvía a casa. La puerta del garage al cerrarse. Sus pasos en las losas del jardín. La puerta de la cocina al abrirse. He estado imaginando esto. Esos sonidos. Le he oído volver a casa. Sin que estuviera aquí, en el salón, ni siquiera en la casa, porque no es posible, pero le oía llegar. Los ruidos que hacía. Si les obligo a existir de nuevo en mi cabeza, es como si no se hubiera ido.
Volvió a una butaca donde una vieja pelota de criquet descansaba sobre una almohada persa. La mujer se sentó y cogió la pelota entre sus manos con absoluta naturalidad. Lynley comprendió que habría estado haciendo lo mismo en la semioscuridad antes de su llegada, sentada allí con la pelota en las manos.
– Jean telefoneó esta tarde. Dijo que ustedes se llevaron a Jimmy. Jimmy. -Sus manos temblaron y agarró la pelota con más firmeza-. He descubierto que soy demasiado vieja, inspector. Ya no entiendo nada. Hombres y mujeres. Maridos y mujeres. Padres e hijos. No entiendo nada.
Lynley aprovechó la oportunidad para preguntar por qué no le había hablado de la visita de su hija la noche que mataron a Fleming. Por un momento, la mujer no dijo nada. El silencio magnificó el tictac del reloj de péndulo.
– Entonces, ha hablado con Olivia -murmuró por fin, en tono de derrota.
Lynley dijo que había hablado con Olivia dos veces, y como la primera le había mentido sobre su paradero la noche que Fleming murió, se había preguntado cuántas mentiras más había dicho. O su madre, a ese respecto, que también había mentido.
– Fue una omisión deliberada -dijo la señora Whitelaw-. No mentí.
Añadió, al igual que su hija, si bien con mucha más tranquilidad y resignación, que la visita no tenía nada que ver con el caso, que revelar el motivo habría violado el derecho a la intimidad de Olivia. Y Olivia tenía ese derecho, afirmó la señora Whitelaw. Ese derecho era una de las pocas cosas que le quedaba.
– Les he perdido a los dos. Ken…, ahora Ken. Y Olivia… -Se llevó la pelota de criquet a los pechos y la retuvo allí como si la ayudara a continuar-. A Olivia pronto. Y de una manera tan brutal, cuando lo pienso…, cosa que hago muy pocas veces…, ser despojada del control sobre su cuerpo, ser despojada de su orgullo, pero ser consciente hasta el último aliento de ese despojo inhumano… Porque era muy orgullosa, mi Olivia, muy altiva, un animal salvaje que atormentó mi vida durante años, hasta que ya no pude soportarla y bendije el día en que me provocó lo suficiente para romper con ella por completo. -Dio la impresión de que iba a perder la compostura, pero se refrenó-. No, no le hablé de Olivia, inspector. No podía. Se está muriendo. Ya es bastante penoso tener qué hablar de Ken. Hablar también de Olivia… No podría soportarlo.
Tendría que soportarlo ahora, pensó Lynley. Preguntó por qué Olivia había ido a verla. Para hacer las paces, dijo la señora Whitelaw. Para pedir ayuda.
– Que recibirá con mucha más facilidad, ahora que Fleming ha desaparecido -observó Lynley.
La mujer volvió la cabeza hacia una de las orejas protectoras de la butaca.
– ¿Por qué no me cree? -dijo con voz cansada-. Olivia no tuvo nada que ver con la muerte de Ken.
– Tal vez no en persona.
Lynley aguardó su reacción. Fue de inmovilidad, con la cabeza aún vuelta hacia el lado de la butaca y la mano sujetando la pelota de criquet contra su seno. Transcurrió casi un minuto de silencio, puntuado por el tictac del reloj, hasta que preguntó el significado de sus palabras.
Lynley le contó lo que todavía estaba meditando en el salón de Eaton Terrace, lo que había meditado durante su cena con la sargento Havers: Chris Faraday había pasado fuera toda la noche del miércoles, como Olivia. ¿Lo sabía la señora Whitelaw?
No, no lo sabía.
Lynley no explicó la coartada de Faraday a la señora Whitelaw, pero era la coartada de Faraday lo que había causado la desazón de Lynley, desde que Havers y él habían abandonado la barcaza.
La historia de lo que Faraday había hecho y dónde había estado el miércoles por la noche parecía aprendida de memoria. La había recitado sin apenas vacilar. La lista de participantes en la fiesta, la lista de las películas alquiladas, el nombre y dirección del videoclub. La aparente espontaneidad de su relato hablaba de algo ensayado de antemano. Sobre todo, su recuerdo de las películas, que no eran grandes producciones de Hollywood con estrellas tan conocidas como los cereales del desayuno, sino cortos pornográficos como Los masajes tailandeses de Betty, Conejitas en celo, o como se titularan. ¿Cuántos había enumerado sin el menor esfuerzo? ¿Diez? ¿Doce? La sargento Havers había apuntado que podían preguntar en la tienda si Lynley dudaba de la veracidad de Faraday, pero a Lynley no le cabía duda de que los registros de la tienda demostrarían que el propio Faraday, o cualquiera de los tipos que había citado como asistentes a la fiesta, había alquilado las películas aquella noche. Y esa era la cuestión. La coartada estaba demasiado bien construida.
– ¿El novio de Olivia? -había preguntado la señora Whitelaw-. Entonces, ¿por qué ha detenido a Jimmy? Jean dijo que usted se llevó a Jimmy.
Solo para interrogarle, dijo Lynley. A veces, refrescaba la memoria ser conducido a New Scotland Yard. ¿Quería la señora Whitelaw referir otros acontecimientos ocurridos el miércoles por la noche? ¿Algo que hubiera callado en sus anteriores conversaciones?
No, dijo ella. Nada. El inspector ya lo sabía todo.
Lynley no volvió a hablar hasta que se detuvieron en la puerta de la calle. La luz de la entrada iluminaba la cara de la señora Whitelaw. Se detuvo con la mano en el pomo, como si recordara algo de repente, y se volvió hacia la mujer.
– Gabriella Patten. ¿Ha tenido noticias de ella?
– Hace semanas que no hablo con Gabriella. ¿Ya la han localizado?
– Sí.
– ¿Está…? ¿Cómo está?
– No como una mujer que acaba de perder al hombre Con quien se iba a casar.
– Bien. Es muy propio de Gabriella, ¿no?
– No lo sé -contestó Lynley-. ¿Usted qué opina?
– Gabriella no le llegaba a Kenneth ni a las suelas de los zapatos, inspector -dijo Miriam Whitelaw-. Ojalá Kenneth se hubiera dado cuenta.
– ¿Lo habría hecho, de seguir vivo?
– Creo que sí.
A la luz de la entrada, observó que la mujer se había hecho un corte en la frente. Un emplasto corría paralelo a la línea de su cabello. Una gota de sangre (grumosa, de color marrón oscuro, como un lunar canceroso) se había filtrado por la gasa. Rozó el emplasto con sus dedos.
– Fue más sencillo.
– ¿Qué?
– Infligirme este dolor, en lugar de enfrentarme al otro.
Lynley asintió.
– Así suele ser.
Se hundió en la butaca del salón de Eaton Terrace. Estiró las piernas y lanzó una mirada especulativa a la botella de whisky que se erguía junto a su vaso. Rechazó el impulso, aunque solo fuera de momento, juntó los dedos bajo la barbilla y contempló el dibujo de la alfombra Axminster. Pensó en la verdad, las verdades a medias, las mentiras, las creencias a que nos aferramos, las que defendemos en público, y la fuerza inexorable en que se convierte el amor cuando nos devora, cuando se rechaza la en otro tiempo recíproca pasión, o cuando no es correspondido en absoluto.
El crimen no solía ser el sacrificio exigido por la fuerza del amor ciego. Someterse a la voluntad de otra persona adoptaba muchas formas. Pero cuando la capitulación ante la obsesión sobrepasaba todos los límites, la consecuencia de una devoción no correspondida era una catástrofe.
Si tal había sido el caso en el asesinato de Kenneth Fleming, su asesino le había amado y odiado por igual. Acabar con su vida había permitido al asesino contraer matrimonio con la víctima, forzar un lazo indisoluble entre cuerpo y cuerpo, entre alma y alma, unidos eternamente en la muerte, de una forma que no habría sido posible en vida.
Solo que todo esto, comprendió Lynley, suscitaba la cuestión de Gabriella Patten. Y no podía dejar de lado a Gabriella Patten (quién era, qué hacía, qué decía) si quería averiguar la verdad.
La puerta del salón se abrió unos centímetros y Denton asomó la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lynley, entró en el salón y caminó, calzado con zapatillas, hacia la butaca de Lynley. Levantó la botella de la mesa, con una expresión que preguntaba «¿Más?», y Lynley asintió. Denton sirvió el whisky y dejó la botella entre las demás, en el bargueño alto. Lynley sonrió al observar el sutil control de su ingesta de alcohol. Denton era astuto, no cabía duda. Mientras estuviera en sus cercanías, no corría el peligro de caer en la dipsomanía.
– ¿Algo más, milord?
Denton alzó la voz para que le oyera. Lynley indicó que bajara el volumen del estéreo. Bach se redujo a un agradable fondo sonoro.
Lynley formuló la pregunta innecesaria, pues el silencio de su criado le había informado al respecto.
– ¿Lady Helen no ha telefoneado?
– Desde que se fue esta mañana, no.
Denton se sacudió un hilo de la manga.
– ¿Cuándo fue?
– ¿Cuándo? -Denton reflexionó sobre la pregunta con los ojos clavados en el techo, como si la respuesta residiera allí-. Más o menos una hora después de que usted y su sargento se marcharan.
Lynley cogió el vaso y dio vueltas, al whisky, mientras Denton extraía un pañuelo de su bolsillo y lo pasaba sin la menor necesidad sobre la parte superior de la vitrina. Lo aplicó también a una de las botellas. Lynley carraspeó y formuló la siguiente pregunta en tono indiferente.
– ¿Cómo estaba?
– ¿Quién?
– Helen.
– ¿Cómo estaba?
– Sí. Creo que hemos aclarado mi pregunta. ¿Cómo estaba?
Denton frunció el entrecejo con aire pensativo, pero se estaba pasando en su papel de señor Contemplación.
– ¿Cómo estaba? Bien… Déjeme pensar…
– Denton, ve al grano, por favor.
– Sí, es que no pude…
– Olvídalo. Sabes que nos discutimos. No te acuso de espiar por los ojos de las cerraduras, pero como apareciste apenas terminada, sabes que existía una discrepancia de opiniones entre nosotros. Así que contesta a mi pregunta. ¿Cómo estaba?
– Bien, de hecho, parecía la de siempre.
Al menos, pensó Lynley, tuvo el detalle de aparentar pesar cuando le transmitió la información, pero Denton era incapaz de captar los matices de las mujeres, como demostraría cualquier examen de su agitada vida amorosa.
– ¿No estaba enfadada? -insistió Lynley-. ¿No parecía…?
¿Qué palabra buscaba? ¿Pensativa? ¿Descorazonada? ¿Decidida? ¿Exasperada? ¿Infeliz? ¿Angustiada? Cualquiera podría aplicarse en aquellas circunstancias.
– Parecía la de siempre -dijo Denton-. Parecía lady Helen.
Lo cual equivalía a aparentar serenidad, como bien sabía Lynley. Lo cual, a su vez, era el fuerte de Helen Clyde. Utilizaba la compostura con tanta eficacia como una escopeta Purdey. Más de una vez se había i visto atrapado en su punto de mira, y la insistente resistencia de Helen a perder los estribos conseguía enfurecerle.
Al diablo, pensó, y trasegó su whisky. Quiso añadir, al diablo con ella, pero no pudo.
– ¿Eso es todo, milord? -preguntó Denton. Su expresión era impenetrable, y su voz había adaptado un tono servil insufrible.
– Por los clavos de Cristo, Denton, deja a Jeeves en la cocina. Y sí, eso es todo.
– Muy bien, mi…
– Denton.
Denton sonrió.
– De acuerdo. -Se acercó a la silla de Lynley y se apropió del vaso de whisky-. Me iré a la cama, pues. ¿Cómo preferirá los huevos del desayuno?
– Cocidos.
– No es mala idea.
Denton subió el concierto de Bach a su volumen anterior y dejó a Lynley con la música y sus pensamientos.
Lynley tenía los periódicos de la mañana esparcidos sobre su escritorio, y estaba inclinado sobre ellos, en pleno proceso de sopesar su contenido, cuando el superintendente Malcolm Webberly se reunió con él. Iba acompañado del olor acre a humo de puro, que le precedía varios metros. Sin necesidad de levantar la vista, y antes de que su superior hablara, Lynley murmuró «Señor» a modo de saludo, mientras comparaba la cobertura de la investigación en la primera página del Daily Mail con la ubicación del artículo del Times (página tres), el Guardian (página siete) y el Daily Mirror (primera plana, junto con una fotografía que ocupaba media página de Jean Cooper cuando se precipitaba hacia el coche de Lynley con la bolsa de Tesco en la mano). Aún le quedaban el Independent, el Observer y el Daily Telegraph, y Dorothea Harriman estaba intentando desenterrar ejemplares del Sun y el Daily Express. Hasta el momento, todos los periódicos se movían en la estrecha frontera que delimitaba el Acta de Desacato al Tribunal. Ninguna foto clara de Jimmy Cooper. Ninguna mención a su nombre en relación al hasta ahora muchacho de dieciséis años no identificado que estaba «ayudando a la policía en sus investigaciones». Tan solo una cautelosa exposición de los detalles, presentados en tal orden que cualquiera con un gramo de inteligencia sería capaz de leer entre líneas los hechos.
Webberly se paró a su lado. Con él, su olor. Impregnaba la chaqueta del traje y se proyectaba en oleadas. A Lynley no le cabía la menor duda de que el superintendente aún hedía a tabaco después de bañarse, cepillarse los dientes, hacer gárgaras y cepillarse el pelo.
– ¿Quién controla el caudal de información? -preguntó.
– Yo -contestó Lynley.
– No compliques las cosas. -Webberly cogió el Daily Mirror y le echó un vistazo-. Buitres -murmuró, y lo tiró sobre el escritorio de Lynley. Encendió una cerilla. Lynley levantó la cabeza cuando Webberly la acercó al puro medio consumido que había sacado del bolsillo de la chaqueta. Lynley compuso una expresión apenada y volvió a sus periódicos.
Webberly deambuló por el despacho, inquieto. Toqueteó una pila de expedientes. Sacó la copia de un informe del archivador. La devolvió a su sitio. Suspiró.
– Estoy preocupado, muchacho -dijo por fin. Lynley levantó la vista de nuevo. Webberly continuó-. Hay una manada de periodistas aullando en la oficina de prensa y otra al acecho ante la puerta. A mí me parece intencionado, si.quieres saber mi opinión. ¿Cuál es el propósito? Te lo pregunto porque Hillier querrá saberlo si él y su último dandi llegan mientras la jauría aún sigue persiguiendo al zorro. Puede que se lancen sobre él, muchacho, y no hace falta que te recuerde que deberíamos hacer lo imposible por evitarlo.
Tenía razón. Sir David Hillier era el superintendente jefe y le gustaba que su DIC funcionara como una máquina bien engrasada: eficiente, económico y lo más silencioso posible. La presencia de la prensa sugeriría a Hillier un fallo en la maquinaria, o al menos en su funcionamiento. No le gustaría.
– Es de esperar -dijo Lynley, mientras doblaba el Times y lo sustituía por el Independent-. Fleming era un deportista, una figura nacional. Es lógico suponer que la investigación de su asesinato irá acompañada de numerosas exigencias de la prensa.
Una nube de humo tóxico flotaba entre él y el periódico. Lynley tosió con discreción. Webberly no hizo caso.
– Quieres decir que eso es lo que debo contar a Hillier -murmuró el superintendente.
– Si lo pregunta. -Lynley abrió el Independent-. Ah -dijo cuando vio la fotografía de la página tres. La forma de la cabeza de Jimmy Cooper se recortaba en la ventanilla del Bentley, y en el cristal se reflejaban las letras plateadas inconfundibles del letrero giratorio del Yard.
Webberly miró por encima de su hombro y suspiró.
– Esto no me gusta, muchacho. Si no vas con cuidado, hundirás tu caso antes de que llegue a los tribunales.
– Ya voy con cuidado -replicó Lynley-, pero es una cuestión de química básica, nos guste o no.
– ¿Qué quieres decir?
– Si aumentas la presión, alteras la temperatura.
– Hablas de líquidos, Tommy, y tratamos con personas. No hierven.
– Tiene razón. Se rompen.
Doróthea Harriman irrumpió en el despacho.
– Los he conseguido todos, inspector detective Lynley -anunció sin aliento, con un montón de periódicos bajo el brazo-. El Sun, el Express, el Tele-grapb de ayer, el Mail de ayer. -Dirigió una mirada significativa a Webberly-. Sigmund Freud fumaba doce puros diarios. ¿Lo sabía, inspector Webberly? Terminó con un cáncer de paladar.
– Pero apuesto a que murió con una sonrisa en los labios -replicó Webberly.
Harriman puso los ojos en blanco.
– ¿Algo más, inspector detective Lynley?
Lynley pensó en decirle que dejara de utilizar su título completo, pero sabía que sería inútil.
– Eso es todo, Dee.
– La oficina de prensa quiere saber si piensa hablar con los periodistas esta mañana. ¿Qué digo?
– Que hoy cederé el placer a mis superiores.
– ¿Señor?
La sargento Havers apareció en el umbral, con un traje marrón arrugado que parecía haber sido utilizado en otro tiempo como paño de cocina. El contraste entre ella y la secretaria de Webberly (inmaculada en su vestido de crespón crema con cordoncillos negros) era estremecedor.
– Tenemos al chico.
Lynley consultó su reloj. Las diez y cuatro minutos.
– Estupendo -dijo, y se quitó las gafas-. Voy ahora mismo. ¿Ha venido con su abogado?
– Un tipo llamado Friskin. Dice que nuestro Jimmy no tiene que decir nada más a la policía.
– Sí, ¿eh? -Lynley cogió la chaqueta del respaldo de la silla y el expediente de Fleming de debajo de los periódicos-. Ya lo veremos.
Se encaminaron a la sala de interrogatorios, mientras esquivaban a agentes, funcionarios, secretarias y mensajeros por los pasillos. Havers correteaba al lado de Lynley. Iba desgranando información apuntada en su cuaderno. Nkata había ido a investigar el videoclub de Berwick Street, y otro agente estaba husmeando por Clapham, donde en teoría se había celebrado la fiesta «solo para hombres» del miércoles por la noche. El equipo forense de la inspectora Ardery aún no había dado señales de vida. ¿Debía Havers telefonear a Maidstone y darles prisas?
– Si no hemos sabido nada a mediodía -dijo Lynley.
– De acuerdo -contestó Havers, y aceleró el paso hacia la sala de interrogatorios.
Friskin se levantó en cuanto Lynley abrió la puerta.
– Me gustaría hablar con usted, inspector -dijo, y salió al pasillo. Estuvo a punto de llevarse por delante a un funcionario-. Quiero expresar mis reservas sobre la entrevista que sostuvo ayer con mi cliente. Las Normas de los Jueces exigen la presencia de un adulto. ¿Por qué no se respetaron esas normas?
– Ya ha oído la cinta, señor Friskin. Ofrecimos un abogado al muchacho.
Friskin entornó sus ojos grises.
– ¿Cree que el tribunal se va a tomar en serio esa ridicula confesión?
– De momento, los tribunales no me interesan. Me interesa llegar al fondo de la muerte de Kenneth Fleming. Su hijo está relacionado con esa muerte…
– Circunstancialmente. Solo circunstancialmente. No hay pruebas que sitúen a mi cliente en el interior de la casa el miércoles por la noche, y usted lo sabe muy bien.
– Me gustaría oír lo que tenga que decir sobre sus movimientos y paradero el miércoles por la noche. Hasta el momento, tenemos una historia incompleta. En cuanto la complete, sabremos qué camino tomar. ¿Podemos proceder, o quiere seguir discutiendo?
Friskin apoyó la mano sobre el pomo para bloquear la puerta.
– Dígame, inspector. ¿Es responsable también del escándalo de esta mañana? No me mire como si no entendiera nada. Los periodistas persiguieron mi coche como tiburones hambrientos. Alguien les avisó de que veníamos hacia aquí. ¿Quién corrió la voz?
Lynley sacó el reloj de bolsillo y lo abrió.
– No publicarán nada que pueda causarles problemas.
Friskin apuntó un dedo a la cara de Lynley.
– No crea que soy idiota, inspector Lynley. Siga así, y yo me encargaré de que no arranque otra palabra al chico. Puede intimidar a un adolescente, pero a mí no me va a intimidar. ¿Me ha entendido?
– Perfectamente, señor Friskin. ¿Podemos empezar?
– Como quiera.
Friskin abrió la puerta y caminó hacia su cliente.
Jinimy estaba repantigado en el mismo sitio del día anterior. Tiraba del borde descosido de la camiseta que había llevado entonces. Todo era igual, a excepción de los zapatos. Llevaba un par de bambas desabrochadas en lugar de los Doc Martens.
Lynley le ofreció una bebida. Café, té, leche, zumo.
Jimmy inclinó la cabeza a la izquierda a modo de negativa. Lynley conectó la grabadora, dijo la hora, la fecha y el nombre de los presentes. Se sentó.
– Hablemos claro -dijo el señor Friskin, aprovechando la ventaja con habilidad-. Jim, no hace falta que digas nada más. La policía te ha hecho creer que estás bajo cargos, porque te ha traído aquí. Quiere asustarte. Quiere hacerte creer que tiene las de ganar. La verdad es que no has sido detenido, no se han presentado cargos, soló se te han leído los derechos. Existe una diferencia legal entre cada una de esas situaciones. Hemos venido para ayudar a la policía y colaborar hasta el grado que nos parezca apropiado, pero no estamos a su disposición. ¿Lo has entendido? Si no quieres hablar, no hace falta que hables. No tienes que decirles nada.
Jimmy tenía la cabeza gacha, pero asintió. Después de soltar su discurso, Friskin se aflojó la corbata floreada y se reclinó en su silla.
– Adelante, inspector Lynley -dijo, pero su expresión proclamaba que el inspector haría bien en rebajar sus expectativas.
Lynley repasó todo cuanto Jimmy les había dicho el día anterior. La llamada telefónica de su padre, las excusas que Fleming había aducido, el viaje a Kent en moto, el aparcamiento vacío del pub, el sendero peatonal que conducía a Celandine Cottage, la llave guardada en el cobertizo. Repiljió la historia de que Jimmy había provocado el incendio.
– Dijiste que el cigarrillo era un JPS. Dijiste que lo pusiste en una butaca. Hasta ahí llegamos. ¿Te acuerdas, Jim?
– Sí.
– Entonces, volvamos al momento en que encendiste el cigarrillo.
– ¿Por qué?
– Dijiste que lo encendiste con una cerilla.
– Sí.
– Habíame de eso, por favor.
– ¿De qué?
– De la cerilla. ¿De dónde salió? ¿Llevabas cerillas encima, o te paraste en algún sitio a comprar? ¿Estaban en la casa?
Jimmy se pasó el dedo bajo la nariz.
– ¿Quemas da?
– No estoy seguro -contestó Lynley-. Quizá nada, pero intento reconstruir la imagen mental de lo que pasó. Forma parte de mi trabajo.
– Ten cuidado, Jim -advirtió Friskin. El chico cerró la boca.
– Ayer -dijo Lynley-, cuando fumaste un cigarrillo aquí, utilizaste cuatro cerillas para encenderlo. ¿Te acuerdas? Me pregunto si tuviste las mismas dificultades en la casa el miércoles por la noche. ¿Lo encendiste con una cerilla? ¿Usaste más?
– Soy muy capaz de encender un cigarrillo con una cerilla. No soy tonto, ¿vale?
– De modo que utilizaste una cerilla. ¿De una carterita? ¿Una caja? -El chico se removió en la silla sin contestar. Lynley empleó una táctica diferente-. ¿Qué hiciste con la cerilla después de encender el JPS? Porque era un JPS, ¿no? -Un asentimiento-. Bien. ¿Y la cerilla? ¿Qué hiciste con ella?
Los ojos de Jimmy se movieron de un lado a otro. Lynley no sabía aún si estaba recordando los hechos, alterándolos o inventándolos.
– Me la guardé en el bolsillo -dijo por fin el muchacho con una sonrisa.
– La cerilla.
– Claro. No iba a dejar pruebas, ¿verdad?
– De modo que encendiste el cigarrillo con una sola cerilla, guardaste la cerilla en el bolsillo y… ¿qué hiciste con el cigarrillo?
– ¿Quieres contestar a eso, Jim? -intervino el señor Friskin-. No es necesario. Puedes guardar silencio.
– No. Se lo puedo decir. De todos modos lo sabe, ¿no?
– No sabe nada que tú no le digas.
Jimmy reflexionó sobre la frase.
– ¿Puedo hablar un momento con mi cliente? -preguntó Friskin. Lynley extendió la mano para parar la grabadora.
– Escuche -dijo Jimmy antes de que el dedo de Lynley apretara el botón de parada-, encendí el maldito cigarrillo y lo puse en la butaca. Ya se lo dije ayer.
– ¿En qué butaca?
– Cuidado, Jim -advirtió el señor Friskin.
– ¿Qué quiere decir?
– ¿Qué butaca de qué habitación?
Jimmy tironeó del borde de la camiseta. Alzó las patas delanteras de la silla unos tres centímetros del suelo.
– Policías de mierda -masculló.
– Tenemos la cocina -prosiguió Lynley-, el comedor, la sala de estar, el dormitorio. ¿Dónde estaba exactamente la butaca a la que prendiste fuego, Jim?
– Usted ya sabe dónde estaba la butaca. La vio. ¿Por qué me hace esas preguntas?
– ¿En qué lado de la butaca pusiste el cigarrillo?
El muchacho no contestó.
– ¿Lo pusiste a la derecha o a la izquierda? ¿O en la parte de atrás? ¿Debajo del almohadón?
Jimmy se balanceó en la silla.
– Por cierto, ¿qué pasó con los animales de la señora Patten? ¿Los viste en la casa? ¿Los sacaste?
El chico dejó las patas de la silla en el suelo.
– Escuche -dijo-. Yo lo hice. Le di su merecido a papá y ella será la siguiente. Ya se lo dije. No diré nada más.
– Sí, ya lo dijiste ayer.
Lynley abrió sobre la mesa el expediente que había traído de su despacho. De entre las fotografías que le había proporcionado la inspectora Ardery, encontró una ampliación de la butaca en cuestión. Llenaba el marco, y solo se veía el borde festoneado de una cortina de ventana que colgaba sobre ella.
– Mira -dijo-. ¿Te refresca esto la memoria?
Jimmy le dirigió una mirada hosca.
– Sí, esa es -dijo, y apartó la vista.
De pronto, sus ojos se detuvieron en la esquina de una fotografía que sobresalía por debajo de las demás. Una mano colgaba flaccida a un lado de una cama. Lynley observó que Jimmy tragaba saliva cuando sus ojos se clavaron en aquella mano.
Lynley extrajo lentamente la foto del montón, sin dejar de vigilar la expresión del muchacho cuando el cadáver de su padre apareció ante su vista. La mano, el brazo, el hombro, y luego el costado de la cara. Era como si Kenneth Fleming estuviera durmiendo, salvo por el enrojecimiento mortal de su piel y la espuma rosácea que surgía de su boca.
Jimmy estaba tan fascinado por la fotografía como si fuera la mirada de una cobra. Sus manos volvieron a retorcer el borde de la camiseta.
– ¿Qué butaca era, Jim? -preguntó en voz baja Lynley.
El chico no dijo nada, con los ojos hipnotizados por la foto. Se oyeron ruidos en el pasillo. La cinta de la grabadora emitía suaves cliqueteos a medida que iba girando.
– ¿Qué pasó el miércoles por la noche? -preguntó Lynley-. De principio a fin. Necesitamos la verdad.
– Ya se la he dicho.
– Pero no me lo has contado todo, ¿verdad? ¿Por qué, Jimmy? ¿Tienes miedo?
– Pues claro que tiene miedo -intervino Friskin, irritado-. Guarde esa fotografía. Pare la máquina. Esta entrevista se ha terminado. Ya. Lo digo en serio.
– ¿Quieres que termine la entrevista, Jimmy?
El muchacho logró por fin apartar los ojos de la fotografía.
– Sí. Ya lo he dicho todo.
Lynley apretó el botón de parada. Apiló las fotografías, pero Jimmy no volvió a mirar.
– Seguiremos en contacto -dijo Lynley a Friskin, y dejó que el abogado acompañara a su cliente entre los periodistas y fotógrafos que sin duda debían vigilar todas las entradas y salidas de New Scotland Yard.
Se encontró con la sargento Havers (bollo en una mano, taza de plástico en la otra) camino de su despacho.
– Billingsgate confirma -dijo la sargento sin dejar de masticar-. Jean Cooper fue a trabajar el jueves de madrugada. A la hora exacta.
– ¿Cuál?
– Las cuatro de la mañana.
– Interesante.
– Pero hoy no ha ido.
– ¿No? ¿Dónde está?
– Abajo, según me ha dicho la recepcionista. Armando un cirio y tratando de burlar los controles de seguridad. ¿Ha terminado con el chico?
– Por ahora.
– ¿Sigue aquí?
– Acaba de marcharse con Friskin.
– Lástima. Ardery ha telefoneado.
Esperó a llegar a su despacho para comunicarle la información de la inspectora Ardery. El aceite encontrado en las hojas de hiedra del ejido de Lesser Spring-burn coincidía con el aceite de las fibras encontradas en la casa. Y ambos coincidían con el aceite de la moto de Jimmy Cooper.
– Estupendo -dijo Lynley.
Havers continuó. Las huellas dactilares de Jimmy Copper coincidían con las huellas tomadas en el patio del cobertizo, pero, y esto es interesante, señor, no había ninguna dentro de la casa, ni en los antepechos de las ventanas, ni en las puertas. De Jimmy no, al menos. Había muchas otras.
Lynley asintió. Tiró el expediente de Fleming sobre el escritorio. Abrió la siguiente colección de periódicos que aún no había examinado y buscó sus gafas.
– No parece sorprendido -comentó Havers.
– No, no lo estoy.
– Entonces, supongo que el resto tampoco le sorprenderá.
– ¿Qué es?
– El cigarrillo. Su experto lo ha identificado a las nueve de esta mañana. Ha hecho las fotos y terminado el informe.
– ¿Y?
– B y H.
– ¿Bensony Hedges?
Lynley giró la silla hacia la ventana. Tenía delante la arquitectura prosaica del Ministerio del Interior, pero solo veía una llama aplicada a un tubo de tabaco, seguida de una cara tras otra, seguida de una nube de humo.
– Definitivamente -dijo Havers-. B y H. -Dejó la taza de plástico sobre el escritorio y aprovechó la oportunidad para desplomarse en una silla-. Eso nos va de perlas, ¿verdad?
Lynley no contestó. Empezó otro repaso mental de lo que tenían sobre móviles y medios, y trató de emparejarlos con la oportunidad.
– ¿Y bien? -dijo Havers, casi un minuto después-. Sí, ¿verdad? ¿No nos va de perlas el B y H?
Lynley vio que una bandada de palomas emprendían el vuelo desde el tejado del Ministerio del Interior. Adoptaron la forma de punta de flecha y se dirigieron hacia St. James's Park. Era hora de comer. El puente peatonal que pasaba sobre el lago en forma de langosta estaría plagado de turistas, con las manos llenas de alpiste para los gorriones. Las palomas también querían participar en el festín.
– Ya lo creo -dijo Lynley mientras seguía el vuelo de las aves, sin la menor duda sobre su destino, porque un único propósito animaba siempre su vuelo-. Arroja una nueva perspectiva sobre el caso, sargento.
Capítulo 19
Jeannie Cooper siguió al Rover del señor Friskin en el Cavalier azul que Kenny le había comprado el año pasado, el primer y único regalo que había aceptado de la generosidad que el criquet le permitía. Lo había traído un martes por la tarde y se empeñó en que lo aceptara.
– No quiero que lleves a los chicos en ese coche, Jean. Va a morir de un momento a otro, y si te falla en la autopista, los tres os quedaréis tirados.
– Si nos quedamos tirados, ya encontraremos una solución -replicó ella, tirante-. No tengas miedo, que no va a sonar una noche el teléfono de la señora Whitelaw para que vengas a buscarnos.
Kenny contestó con su calma habitual, mientras pasaba las llaves del coche de una mano a otra y la miraba fijamente a los ojos, de manera que ella no podía apartar la vista por más que lo deseaba.
– Jean, este coche no tiene nada que ver con nosotros dos. Es por ellos. Por los chicos. Acéptalo. Diles lo que quieras cuando te pregunten de dónde ha salido. Me da igual lo que les digas. No menciones mi nombre si no quieres. Solo pienso en su seguridad.
Su seguridad, pensó Jeannie, y una carcajada furiosa que lindaba con la histeria surgió de su boca, como la promesa de una erupción inminente. Kenny quería velar por su seguridad, estupendo. Ahogó el sollozo que quiso seguir a la carcajada. No, se dijo. No proporcionaría a nadie la satisfacción de verla desmoronarse de nuevo, sobre todo después de lo de ayer por la tarde, con aquellas cámaras que destellaban en su cara y los periodistas como chacales, que daban vueltas a su alrededor, a la espera de captar algún momento de debilidad. Bien, ya habían tenido su espectáculo, lo habían exhibido en las primeras planas de sus periódicos, y no quería proporcionar más satisfacciones a los muy bastardos.
Se había abierto paso entre ellos en New Scotland Yard con cara de póquer. Gritaban sus preguntas y disparaban sus cámaras, y si bien supuso que se lo estaban pasando en grande con su bata de Crissys, la gorra y el delantal manchado que no se había molestado en quitarse, en sus prisas por marcharse cuando el señor Friskin la telefoneó al mercado de Billingsgate para anunciarle que la policía quería ver de nuevo a Jimmy, no les había facilitado la tarea. Una mujer normal que iba a trabajar y volvía a casa para estar con sus hijos. Los periodistas y fotógrafos no verían el resto. Y si no lo veían, no podrían tocarlo.
Se internaron en la congestión de Parliament Squa-re y Jeannie se esforzó por mantenerse lo más cerca posible del Rover del señor Friskin, con el propósito inarticulado y a medio formar de proteger a su hijo de aquella manera. Jimmy se había negado a ir con ella. En cambio, se había metido en el coche del señor Friskin antes de que su madre o el abogado pudieran hablar con él o entre sí.
– ¿Qué ha pasado? -preguntó Jeannie-. ¿Qué le han hecho?
El señor Friskin respondió con una sonrisa.
– De momento, estamos jugando al gato y al ratón. Vamos empatados.
– ¿Qué ha pasado? ¿Qué quiere decir?
– Intentarán avasallarnos, y nosotros intentaremos no ceder terreno.
Fue lo único que pudo decir, porque la manada de periodistas se abalanzó sobre ellos.
– Volverán a por Jim -murmuró Friskin-. No, no me refiero a los medios -explicó, cuando Jeannie se fijó en los periodistas que afluían-. Ellos también, pero me refería a la policía.
– ¿Qué ha dicho? -preguntó Jeannie, y notó que una franja de sudor humedecía su nuca-. ¿Qué les ha dicho?
– Ahora no.
El señor Friskin subió al coche y lo puso en marcha. Dio media vuelta y dejó que Jeannie se abriera paso a codazos hasta el Cavalier. Abrió la puerta y se puso el cinturón de seguridad. Las cámaras captaron hasta el último de sus movimientos, pero las imágenes no inmortalizarían palabra o mirada que respondiera a sus preguntas, y ninguna reacción al hecho de que su hijo fuera interrogado acerca de la muerte de su padre.
Y no había averiguado más sobre lo que había dicho a la policía que después de su conversación en la cocina de la noche anterior.
Le querías muerto más que nada en el mundo, ¿verdad, mamá? Y los dos lo sabemos, ¿verdad?
Mucho después de que Jimmy la hubiera dejado sentada ante la sopera, observando la capa que se formaba encima, mientras se preguntaba cómo era posible que la sopa de tomate formara una capa cuando se enfriaba, cuando otras sopas no, las dos preguntas de Jimmy seguían rebotando en su cabeza como ecos de goma. Hizo cuanto pudo por expulsar las preguntas, pero nada (ni oraciones, ni evocaciones de la imagen de su marido, los rostros de sus hijos, el recuerdo de aquella familia unida que se sentaba los domingos para comer un asado de buey) podía evitar que oyera las preguntas de Jimmy, el tono conspiratorio y furtivo conque las había formulado, o las respuestas que acudían a su mente, tan inmediatas como contradictorias.
No. Yo no le quería muerto, Jimmy. Le quería conmigo durante el resto de mi vida. Quería su risa, su aliento sobre mi hombro cuando dormía, su mano sobre mi muslo por las noches, cuando hablábamos de cómo había ido el día, verle abrir un periódico y sumergirse en un artículo como un buzo en el mar. Quería el olor de su piel, el sonido de su voz cuando gritaba «¡Mueve esa pelota, Jimmy! Vamos, hijo, piensa como un lanzador», el tacto de su mano cuando me apretaba la nuca todas las noches, cuando volvía de la imprenta, su imagen a la orilla del mar con Stan a hombros y Shar a su lado, y los prismáticos que se iban pasando para observar aves, y su sabor, tan personal. Yo le deseaba, Jimmy. Y desearle así y poseerle así significaba desearle y poseerle vivo, no muerto.
Pero ella apareció, ¿no? Veía lo que yo veía. Se refocilaba como un gato con nata en lo que era mío. Se interponía entre nosotros y lo que eso significaba: Kenny al volver a casa, Kenny cantando como una hiena en el baño por las mañanas, Kenny tirando los pantalones de cualquier manera, y los zapatos y calcetines al pie de la escalera, Kenny metiéndose en la cama, volviéndome hacia él, nuestras piernas y estómagos apretados. Mientras ella se interpusiera entre Kenny y yo, entre Kenny y su familia, entre Kenny y nuestro futuro, no había esperanza, Jim. Y mientras ella se interpusiera, yo le quería muerto. Porque si estaba muerto, de una forma definitiva, no tendría que pensar en Kenny y ella.
¿Cómo podía explicarle eso?, se preguntaba Jean-nie. Su hijo quería síes y noes. Descifraban la vida. Eran los grandes iluminadores. Exponer aquellas ideas sería pedirle que diera el salto a la madurez, un salto que aún le estaba vedado. Era mucho más fácil decir, no, no, nunca lo deseé, Jim. Era mucho más fácil afrontar los hechos de una manera superficial. Mientras seguía al Rover por la orilla del Támesis y trataba en vano de imaginar lo que estaba pasando entre el abogado y su hijo en el otro coche, Jeannie comprendió que ni podía mentir a Jimmy ni decirle la verdad.
Los periodistas habían abandonado por fin Cárdale Street, y daba la impresión, al menos de momento, que ninguno había decidido realizar el largo viaje de vuelta a la Isla de los Perros. Era evidente que había más posibilidades de obtener datos en Scotland Yard. De todos modos, Jeannie no abrigaba la menor duda de que volverían con sus libretas y cámaras e» cuanto el trayecto se les antojara provechoso. El problema consistía en evitarlo. La única forma de lograrlo era quedarse en casa y alejarse de las ventanas.
El señor Friskin siguió a Jeannie al interior. Jimmy se encaminó a la escalera. Jeannie le llamó, pero no se detuvo.
– Déjele, señora Cooper -dijo el abogado con suavidad.
Jeannie se sentía desesperadamente cansada, inútil como una esponja usada, y muy sola. Por la mañana, había enviado a Stan y Shar al colegio, pero ahora se arrepentía. Con ellos en casa, al menos podría preparar la comida. Sabía que, si preparaba algo para Jimmy, no lo tomaría. Por algún motivo, aquella certeza la sumía en la desesperación. No podía ofrecer a su hijo nada que necesitara o deseara. Ni comida para fortalecerle, ni familia para apoyarle, ni padre para guiarle.
Sabía que tendría que haber actuado de manera diferente, pero no sabía en qué o cómo.
– No dijo nada anoche -explicó al señor Friskin-. ¿Qué les ha dicho?
El señor Friskin se lo contó todo, lo que ella ya sabía y había intentado negar desde el momento que los dos agentes habían entrado en Crissys el viernes por la tarde y anunciado que venían de Kent. Cada dato era como un golpe mortal, pese a los esfuerzos del señor Friskin por referirlos con amabilidad.
– Por lo tanto, ha confirmado algunas de sus sospechas -concluyó el abogado.
– ¿Qué significa eso?
– Que van a presionarle por si pueden obtener algo más de él. No les ha dicho todo lo que quieren saber, eso es evidente.
– ¿Qué quieren saber?
El hombre extendió las manos, como para demostrar que esjaban vacías.
– De habérmelo dicho, querría decir que estoy de su lado, y ese no es el caso. Estoy de su parte. Y de la de Jim. Aún no ha terminado, aunque supongo que esperarán veinticuatro horas o más, para que el chico se preocupe por lo que va a sucederle a continuación.
– Aún será peor, ¿eh?
– Les gusta presionar, señorita Cooper. Van a presionar. Es su forma de trabajar.
– ¿Qué vamos a hacer?
– Estaremos a su altura. Jugaremos.
– Pero les ha contado más de lo que les contó cuando estuvieron aquí, en casa. ¿No puede impedírselo? -Percibió la desesperación en su voz y trató de controlarla, no tanto por orgullo como por miedo de que la desesperación pusiera al abogado en la pista de la verdad-. Porque si les sigue contando… Si usted deja que hable… ¿No puede obligarle a callar?
– No es eso. Yo le he aconsejado y seguiré aconsejándole, pero a partir de cierto punto todo queda en manos de Jim. No puedo amordazarle si quiere hablar. Y… -El señor Friskin vaciló. Era como si estuviera meditando las palabras que debía elegir. Jeannie no esperaba tal comportamiento de un abogado. Las palabras surgían de sus bocas con facilidad y desenvoltura, como en las películas, ¿no?-. Parece que quiere hablar con ellos, señorita Cooper. ¿Sabe por qué?
Quiere hablar con ellos, quiere hablar con ellos, quiere hablar. No podía oír otra cosa. Aturdida por la revelación, se acercó a la tele para coger el paquete de cigarrillos. Sacó uno y una llama brotó ante su cara, como un cohete lanzado por el encendedor del señor Friskin.
– ¿Sabe por qué? -insistió el abogado-. ¿Se le ocurre algún motivo?
Ella negó con la cabeza. Utilizó el cigarrillo, el inhalar, la misma actividad de fumar, como razón para no hablar. El señor Friskin la contemplaba con tranquilidad. Jeannie esperó a que hiciera otra pregunta o le ofreciera su opinión experta sobre la explicación del comportamiento inexplicable de Jimmy. No lo hizo. Se limitó a mirarla fijamente a los ojos, como diciendo sabe sabe sabe señorita Cooper, con tanta eficacia como si hablara en voz alta. Jeannie se refugió en el silencio.
– Ellos darán el paso siguiente -dijo por fin Friskin-. Cuando ocurra, yo estaré allí. Hasta entonces… -Sacó las llaves del coche del bolsillo de los pantalones y caminó hacia la puerta-. Telefonéeme si cree que debemos hablar de algo.
Jeannie asintió. El hombre se marchó.
Se quedó junto a la tele como un autómata. Pensó en Jimmy en la sala de interrogatorios. Pensó en Jimmy, ansioso por hablar.
– Todos los chicos son un poco raros -le había dicho Kenny una tarde en el dormitorio, repantigado en la cama con la pierna derecha formando un cuatro con la izquierda. Las cortinas estaban corridas para protegerse del sol de mediodía, que se filtraba por ellas y alteraba el color de sus cuerpos. El de Kenny era tostado, abultado por músculos que esculpían su piel, y estaba tendido sobre las almohadas, con un brazo pasado por debajo de la cabeza, como si fuera a quedarse para siempre. Cosa que no iba a hacer. Y ella lo sabía. Kenny recorrió con la mano su espalda y acarició su nuca con los dedos-. ¿No te acuerdas cómo éramos cuando teníamos su edad?
– Tú me hablabas -contestó Jeannie-. Él no.
– Porque eres su mamá. Los chicos no hablan con sus mamas.
– ¿Con quién, pues?
– Con sus novias. -Se inclinó hacia delante para besar su hombro. Murmuró algo mientras su boca practicaba un sendero desde el hombro hasta el cuello-. Y también con sus amigos.
– ¿Sí? ¿Y con sus papas?
La boca de Kenny dejó de moverse. Ni habló ni besó. Jeannie apoyó la mano sobre su pantorrilla y frotó con el pulgar el músculo que se arqueaba desde la parte posterior de la rodilla.
– Necesita a su padre, Kenny.
Sintió que la abandonaba, como si su espíritu se desvaneciera, aunque su cuerpo estaba inmóvil como el agua del fondo de un pozo. Estaba tan cerca de ella que su aliento era como un beso fantasmal sobre su piel, pero Kenny era como una ola al retirarse.
– Ya tiene a su padre.
– Ya sabes a qué me refiero. Aquí. En casa.
Kenny se incorporó y pasó las piernas por encima de la cama. Cogió los calzoncillos y los pantalones y empezó a vestirse. Jeannie oyó las prendas deslizarse sobre su piel, pensó en que cada una servía para defenderle de ella mejor que una cota de malla. El acto de vestirse y el momento escogido constituían la respuesta a su muda petición. El dolor le resultó insoportable.
– Te quiero -dijo-. Mi corazón se llena cuando estás aquí. -Notó que la cama se movía cuando Kenny se levantó-. Te necesitamos, Kenny. Y no estoy pensando solo en mí, sino en ellos.
– Jean, ya me cuesta bastante…
– Y quieres que te lo ponga fácil, ¿verdad?
– No he dicho eso. Digo que no es tan sencillo como hacer las maletas y volver a casa.
– Podría ser sencillo si quisieras.
– Para ti, no para mí.
Jeannie respiró hondo.
– No llores, nena. Por favor, Jean.
Jeannie agachó la cabeza y reprimió el sollozo.
– ¿Por qué vuelves, Kenny? ¿Por qué sigues volviendo? ¿Por qué no te vas de una vez?
Se quedó parado ante ella. Alzó los dedos y revolvió su cabello. No contestó a la pregunta. Ella no necesitaba una respuesta. Lo que él necesitaba estaba entre aquellas paredes. Pero lo que deseaba se encontraba en otro sitio, y aún no lo había encontrado.
Jeannie aplastó el cigarrillo en el cenicero y tiró las cenizas y las colillas al cubo de la basura. Se quitó la gorra y el delantal de Crissys. Dejó la gorra sobre la mesa, entre el pimentero en forma de pantera y el servilletero en forma de hoja de palma, y colgó el delantal sobre una de las sillas. Lo alisó en pliegues con tanto cuidado como si fuera a utilizarlo al día siguiente.
Una colección de posibilidades desperdiciadas se alojó en su mente. Cada una explicaba lo distintas que serían sus circunstancias si en un momento dado hubiera actuado de manera diferente. La más importante y escandalosa se refería a Kenny. Era muy sencilla. Se la había repetido cada día y cada noche durante los últimos cuatro años. Tendría que haber sabido amarrar a su marido.
La raíz de todos los problemas que los cuatro sufrían residía en la partida de Kenny de Cárdale Street. Los problemas habían empezado poco a poco, con la muerte del perro multicoloreado de Jim, aplastado bajo las ruedas de un camión en Manchester Road, cuando aún no había pasado ni una semana desde que Kenny había hecho las maletas. Pero se habían desarrollado como un cáncer. Y cuando ahora pensaba en esos problemas (la muerte de Bouncer, el incendio que Jimmy había provocado en la escuela, las masturbaciones continuadas de Stan, la ciega devoción de Shar por las aves, las diversas maniobras que habían empleado sus hijos para reclamar su atención, sin conseguirlo, para dejar de desearla o necesitarla a continuación), quería echar la culpa a Kenny. Porque era su padre. Tenía responsabilidades. Había participado de buen grado en la creación de tres vidas, y no tenía derecho a abandonarlas ni a dejar de protegerlas. Sin embargo, por más que deseara echar las culpas a su marido, la principal posibilidad desperdiciada recordaba una y otra vez a Jeannie a quién correspondía el mayor grado de culpabilidad y responsabilidad. Tendría que haber sabido amarrar a su marido. Porque si lo hubiera hecho, todos los problemas de los últimos cuatro años jamás habrían recaído sobre su familia.
Se sintió preparada por fin para subir la escalera. La puerta de Jimmy estaba cerrada y la abrió sin llamar. Jimmy estaba tirado en la cama, con la cabeza hundida en la almohada, como si intentara asfixiarse. Una de sus manos arañaba el cubrecama, en tanto la otra estaba curvada alrededor del rechoncho pilar de la cabecera. Su brazo se sacudía como si quisiera tirar de él hacia la cabecera y aplastarle el cráneo. Las puntas de las bambas se hundían en la cama, primero una y después la otra, como simulando correr.
– Jim -dijo.
Las manos y los pies dejaron de moverse. Jeannie pensó en lo que quería decir y lo que necesitaba decir, pero solo logró articular:
– El señor Friskin dice que querrán volver a hablar contigo. Tal vez mañana. Pero puede que te hagan esperar. ¿Te lo dijo a ti también?
Vio que su mano se tensaba sobre el pilar de la cama.
– Parece que el señor Friskin sabe lo que se hace, ¿no crees? -siguió Jeannie.
Entró en la habitación, se detuvo para recoger un osito de peluche de Stan y lo puso con los demás, apoyado contra la cabecera. Se acercó a la cama de Jimmy. Se sentó en el borde y sintió que la súbita rigidez del cuerpo de su hijo recorría el colchón como una corriente eléctrica. Procuró no tocarle.
– Dijo…
Jeannie pasó la mano sobre su bata, apretó la palma contra una arruga que corría desde la cintura al borde. Creía que había planchado la bata a las dos de la mañana, cuando ya había abandonado toda esperanza de dormir, pero tal vez no lo había hecho. Tal vez había planchado una y se había puesto otra. Un ejemplo típico de cómo funcionaban su mente y su cuerpo, en piloto automático, a base de repetir los movimientos.
– Yo tenía dieciséis años cuando naciste -dijo-. ¿Sabes, Jim? Creía que lo sabía todo. Creía que podía ser una buena madre sin que nadie me dijera cómo debía hacerlo. En las mujeres es algo natural, pensaba. Un tío deja a una tía embarazada y su cuerpo cambia, y el resto también. No quería que nadie me dijera cómo cuidar a mi hijito, porque ya lo sabía. Decidí que sería como en los anuncios, yo te metía cucharadas de papilla en la boca mientras papá fotografiaba nuestra felicidad en segundo término. Decidí tener otro hijo enseguida, porque pensaba que los niños no deben crecer solos y yo quería comportarme como una buena madre. Así que te tuvimos a ti, luego a Shar, y apenas habíamos cumplido dieciocho años.
Jimmy emitió un sonido inarticulado, más parecido a un maullido que a una palabra.
– Pero yo no sabía nada. Ese era el problema. Pensaba que tenías un bebé y le querías y se hacía mayor y tenía bebés a su vez. No pensé en los otros aspectos: hablar con él y escucharle, reñirle cuando se porta mal, no perder los estribos cuando quieres chillar y calentarle el culo porque ha hecho lo que le has prohibido cien veces. Pensaba en la Navidad y en ver su cara a la luz de las hogueras del Día de Guy Fawkes *. Nos lo vamos a pasar tan bien, pensaba. Seré una mamá estupenda. Y ya lo sé todo, además, porque tengo como modelos a mis padres y sé exactamente qué clase de madre no quiero ser.
Apoyó la mano cerca de su hijo. Notó el calor que emanaba de su cuerpo, aunque no le tocó. Esperó que pudiera sentir lo mismo por ella.
– Supongo que estoy diciendo que me equivoqué, Jim. Pensaba que lo sabía todo, y por lo tanto no quería aprender. Estoy diciendo que soy un desastre, Jim, pero quiero que sepas que no era mi intención.
El cuerpo del muchacho seguía tenso, pero no parecía tan rígido como antes. Jeannie pensó que había movido la cabeza unos centímetros.
– El señor Friskin me contó lo que les dijiste, pero comentó que quieren saber más. Y también me preguntó algo, el señor Friskin… -Descubrió que no era más fácil que la primera vez, pero esta vez no tenía más remedio que seguir adelante y esperar lo peor-. Dijo que tú querías hablar con ellos, Jim. Dijo que querías contarles algo. Me… Jim, ¿me lo quieres decir? ¿No quieres confiar en mí?
Los hombros del chico empezaron a agitarse.
– ¿Jim?
Todo su cuerpo se puso a temblar. Tiró del pilar. Arañó el cubrecama. Hundió las puntas de las bambas en la cama.
– Jimmy -dijo su madre-. Jimmy. ¡Jim!
El chico volvió la cabeza y jadeó en busca de aliento. Fue entonces cuando Jeannie descubrió que su hijo estaba riendo.
Barbara Havers colgó el teléfono, embutió el último pedazo de galleta de bourbon en la boca, masticó enérgicamente y engulló un sorbo de té Darjeeling tibio. Menuda merienda, pensó. ¿Acaso no era trabajar en New Scotland Yard otra variación de dicha gastronómica?
Cogió su cuaderno y se encaminó al despacho de Lynley. No le encontró detrás de su escritorio, sino que era Dorothea Harriman la que estaba inmersa en otra exploración periodística, en este caso del Evening Standard del día. Su expresión comunicaba tanto desaprobación como desagrado, pero parecía más dirigida a la lectura en sí que a la tarea de examinarla para Lynley. Otros dos periódicos ofensivos la acechaban, al alcance de su mano. Los dejó en el suelo, junto a la silla de Lynley, y siguió con los demás que había traído por la mañana, hasta que solo el Evening Standard quedó sobre el escritorio.
– Qué horror. -Harriman habló con la cabeza ladeada, como si no hojeara aquellos mismos periódicos a diario, en pos de las chismorrerías más salaces sobre la familia real-. Ni siquiera puedo imaginar para qué los quiere.
– Tiene que ver con el caso -explicó Barbara.
– ¿El caso? -El tono de Harriman insinuaba que la idea era absurda-. Bien, espero que sepa lo que hace, sargento detective Havers.
Barbara compartía el sentimiento. Cuando Harriman se marchó en respuesta a los rugidos lejanos de Webberly («¡Harriman! ¡Dee! ¿Dónde está el maldito expediente de Snowbridge?»), Barbara se precipitó hacia el escritorio de Lynley para echar un vistazo. Jimmy Cooper ocupaba la primera plana, con la cabeza gacha para que el cabello ocultara su rostro y las manos caídas a los lados. Le acompañaba el señor Friskin, que susurraba algo en su oído. Era imposible saber si la fotografía había sido tomada en la visita al Yard de ayer o de hoy, puesto que la camiseta y los tejanos de Jimmy parecían tan pegados a su cuerpo como una segunda piel, y porque Barbara no había visto el atavío del señor Friskin en ambas visitas. Leyó el titular y comprendió que el diario relacionaba la foto con la visita de aquella mañana, y la utilizaba como ilustración del artículo acompañante, cuyo encabezamiento rezaba: EL YARD PROSIGUE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CRIMEN DEL CRÍQUET.
Barbara leyó los dos primeros párrafos. Comprobó que Lynley estaba filtrando información a la prensa con consumada pericia. Había montones de «presuntos» y varias menciones a «informes por confirmar» y «fuentes generalmente bien informadas de Scotland Yard». Barbara se tiró del labio inferior mientras leía y se preguntaba sobre la eficacia de la maniobra. Como Harriman, esperaba que Lynley supiera lo que hacía.
Le encontró en la sala de incidencias, donde habían clavado en el tablón de anuncios fotografías del cadáver de Fleming y del escenario del crimen. Las estaba mirando mientras uno de los agentes hablaba por teléfono para que continuara la vigilancia de la casa de Cardale Street, y una secretaria del departamento tecleaba ante un ordenador. Otro agente estaba hablando con Maidstone.
– … Sí… Exacto… De acuerdo. Comprendido.
Barbara se reunió con Lynley, que bebía de una taza de plástico con un paquete sin abrir de Jaffa Cakes en la mano. La sargento dirigió una mirada anhelante a las galletas, decidió que era innecesario añadir más grasa a su cuerpo, y se derrumbó en una silla.
– Q de Quentin Melvin Abercrombie -dijo a modo de introducción-. El abogado de Fleming. Acabo de hablar por teléfono con él. -Lynley enarcó una ceja, aunque no apartó los ojos de las fotografías-. Sí, ya lo sé. No me dijo que le telefoneara, pero cuando Maidstone identificó esos cigarrillos… No sé, señor. Me parece que deberíamos empezar a investigar en otras direcciones.
– ¿Y?
– Y creo que he averiguado algo que a usted le gustaría saber.
– Sobre el divorcio Fleming-Cpoper, supongo.
– Según Abercrombie, Fleming y él redactaron la petición de divorcio el miércoles hizo tres semanas. Abercrombie entregó la petición en Somerset House el jueves, y Jean debía recibir la copia y algo llamado el acuse de recibo el siguiente martes por la tarde. Abercrombie dice que Fleming esperaba conseguir el divorcio basándose en dos años de separación, que en realidad eran cuatro años, como ya sabemos, pero le-galmente bastan dos años. ¿Me sigue?
– Perfectamente.
– Si Jean accedía a poner fin al matrimonio, Fleming podría tener todo el proceso de divorcio firmado, sellado y fallado en cinco meses, y gozaría de plena libertad para casarse enseguida, cosa que, según Abercrombie, anhelaba hacer. Pero también pensaba que Jean se opondría al procedimiento, lo cual contó a Abercrombie y era el motivo, siempre según Abercrombie, de que quisiera entregar la copia de la petición ajean en persona. No podía hacerlo, porque ha de enviarla el registro de divorcios, pero dijo a Abercrombie que quería entregarle la copia para que supiera a qué atenerse. Para dorarle la pildora, supongo. ¿Aún me sigue?
– ¿Lo hizo?
– ¿Llevarle la copia no oficial de la petición? -Barbara asintió-. Abercrombie cree que sí, si bien, como típico abogado, no podría jurarlo, puesto que no vio con sus propios ojos a Fleming entregar la petición a Jean. No obstante, recibió un mensaje de Fleming en su contestador automático el martes por la noche. Fleming decía que Jean ya tenía los papeles y pensaba que iba a oponer resistencia.
– ¿Contra el divorcio?
– Exacto.
– ¿Pensaba acudir a los tribunales?
– Abercrombie dijo que no lo creía, porque Fleming aludía en el mensaje a tener que esperar otro año, hasta los cinco de separación, con el fin de conseguir el divorcio sin el consentimiento de Jean. No quería llegar a esos extremos, dice Abercrombie, porque estaba ansioso como un colegial en celo por seguir con su vida…
– Como ya ha mencionado antes.
– En efecto, pero aún deseaba menos llegar a los tribunales y ver la ropa sucia de todos exhibida en los periódicos.
– Sobre todo la suya, sin duda.
– Y la de Gabriella Patten.
Lynley dio vueltas a su taza de plástico sobre la mesa.
– ¿Y de qué sirve todo esto para empezar a investigar en otras direcciones, sargento?
– Porque todo encaja. ¿Está familiarizado con las leyes sobre el divorcio, señor?
– Ni siquiera he llegado a casarme…
– Exacto. Bien, Q. Melvin me dio un curso acelerado por teléfono.
Describió todos los pasos. Primero, el abogado y el cliente redactaban una petición de disolución del matrimonio. Después, la petición se presentaba en el registro de divorcios, que entregaba una copia junto con un acuse de recibo al demandado. El demandado tenía ocho días para confirmar la recepción de la documentación, para lo cual debía cumplimentar el acuse de recibo y devolverlo al tribunal. Entonces, la maquinaria del proceso se ponía en funcionamiento.
– Y eso es lo más interesante -continuó Barbara-. Jean recibió la copia de la petición el martes en cuestión, y tenía ocho días para confirmar la recepción, pero tal como fueron las cosas, no tuvo necesidad de hacerlo, y el proceso de divorcio no tuvo que empezar.
– Porque el mismo día que el tribunal debía recibir el acuse de recibo, Fleming murió en Kent -concluyó Lynley.
– Exacto. El mismo día. Eso es lo que yo llamo una coincidencia sorprendente. -Barbara siguió mirando las fotografías, en particular un primer plano de la cara de Fleming. Los asesinados, pensó, nunca parecen estar dormidos. Es una fantasía que la policía les eche un vistazo y piense en la dolorosa belleza de una vida segada prematuramente-. ¿Deberíamos detenerla? Porque eso explica el motivo…
– Qué día, qué día. -El agente detective Winston Nkata irrumpió en la sala con la chaqueta colgada al hombro y un samoosa paquistaní de cordero humeante en la mano-. ¿Tiene idea de cuántos videoclubs hay en Soho? Los he visto todos por dentro y por fuera, tío, de arriba abajo. -Dio un gigantesco bocado al samosa y, tras atraer su atención, se dejó caer en una silla, apoyó los codos en el respaldo y utilizó el sarnosa para subrayar sus comentarios-. Pero el resultado final es el resultado final, por más catálogos que estos ojos inocentes se hayan visto forzados a examinar. Voy a decirle una cosa, inspector: mi querida mamá va a hablar muy en serio con usted por empujar hacia la perversión a su hijo menor.
– Creo que sabías el nombre de la tienda -replicó Lynley con sequedad-. No era necesario llevar a cabo esa expedición pornográfica, ¿no crees?
Nkata dio otro mordisco al samoosa. Barbara notó que su estómago protestaba en respuesta al olor de la carne. Oh, volver a las calles, pensó, con libre acceso a comida basura y venenosa para la salud.
– Hay que ser minucioso, tío. Cuando llegue la hora de la promoción, piense en Nkata detrás de las letras SD. -Sus mandíbulas desmenuzaban la carne como un malacatero de martinete hundía acero en la tierra-. Esta es la situación, aunque costó bastante arrancarla al tío de la tienda, porque, como no paraba de susurrarme en el oído, cuando no intentaba perforármelo, historia que me reservaré para otro momento…
– Gracias -dijo con entusiasmo Lynley.
– … parece que casi todos los tíos de por allí procuran ser discretos cuando alquilan películas guarras. No es que sea ilegal, pero perjudica la reputación. Claro que en este caso no había nada de qué preocuparse, porque los tíos en cuestión no alquilaron esas películas. -Devoró el último pedazo y chupó las migas de sus dedos-. ¿Por qué me da la impresión de que no se ha sorprendido?
– ¿Existen esas películas? -preguntó Barbara.
– Oh, ya lo creo. Todas y cada una, aunque según el tío de la tienda Vamos a la carga con la cosa que se alarga ha sido alquilada tantas veces que es como ver gimnasia en una tormenta de nieve.
– Pero si Faraday o uno de sus amigos no las alquilaron el pasado miércoles… -dijo Havers a Lynley. Echó otro vistazo a las fotos de Fleming-. ¿Qué tiene esto que ver con Jimmy Cooper, señor?
– No estoy diciendo que el colegui de Faraday no las alquilara -se apresuró a añadir Nkata-. He dicho que no las alquiló aquella noche. Otras noches… -Sacó su cuaderno del bolsillo de la chaqueta. Se secó los dedos en un pañuelo blanco inmaculado antes de pasar las páginas. Lo abrió por una página señalada con una cinta roja y leyó una lista de fechas que se remontaba a cinco años atrás. Cada una estaba relacionada con un videoclub diferente, pero la lista era cíclica, y se repetía después de que todas las tiendas se hubieran utilizado una vez. Sin embargo, no había período de tiempo entre cada fecha-. Un trabajo detectivesco muy interesante, ¿no le parece?
– Excelente iniciativa, Nkata -admitió Lynley. El agente agachó la cabeza, en una exhibición de falsa humildad.
Sonó uno de los teléfonos y alguien contestó. El agente habló en voz baja. Barbara pensó en la información de Nkata. Este prosiguió:
– A menos que hayan desarrollado una gran afición a esta colección particular de películas, me parece que estos tíos se han procurado una coartada permanente. Se aprenden de memoria una lista de películas por si la policía aparece haciendo preguntas, ¿vale? El único detalle que cambia de una ocasión a otra es la tienda de donde proceden las películas, y eso es fácil de recordar, una vez te han dicho el nombre.
– Para que, si alguien examina los registros de una sola tienda, no descubra las mismas películas alquiladas una y otra vez -murmuró Barbara.
– Que sería como anunciar la coartada con luces de neón. Cosa que no les interesa en lo más mínimo.
– ¿Les?
– La fiesta solo para hombres de Faraday -explicó Nkata-. Yo diría que estos tíos están conchabados, en lo que sea.
– Exceptó el pasado miércoles.
– Exacto. Faraday actuó solo esa noche.
– ¿Señor? -El agente que había contestado al teléfono se volvió hacia ellos-. Maidstone nos va a enviar por fax la autopsia, pero no hay mucho que añadir. Asfixia por monóxido de carbono. Y suficiente alcohol en el cuerpo para derribar a un toro.
– Hay una botella de Black Bush sobre la mesita de noche. -Barbara indicó las fotografías-. Y también un vaso.
– A juzgar por el nivel de alcohol en la sangre -siguió el agente-, puede deducirse que perdió el conocimiento antes de que empezara el fuego. Durmió todo el rato, por decirlo de alguna manera.
– No es mala forma de despedirse -comentó Nkata.
Lynley se levantó.
– Solo que él no lo hizo.
– ¿Qué?
– Vamonos. -Lynley cogió la taza vacía y el paquete sin abrir de Jaffa Cakes. Tiró la taza a la papelera y contempló con indecisión el paquete, antes de pasárselo a Havers-. Vamos a verle.
– ¿Faraday?
– Vamos a ver qué se inventa ahora sobre el pasado miércoles por la noche.
Havers corrió tras él.
– ¿Y Jean Cooper? ¿Qué me dice del divorcio?
– Aún estará localizable cuando terminemos con Faraday.
Capítulo 20
Una llamada telefónica bastó para localizar a Faraday. No estaba en Little Venice, sino en un almacén alquilado en mitad de un callejón llamado Priory Walk. El callejón estaba bordeado por edificios abandonados, con ventanas claveteadas con tablas y paredes de ladrillo sucias y cubiertas de pintadas. Aparte de un Ladbrokes en la esquina y un chino de comida para llevar llamado Platos Exóticos de Dump-Ling, el único negocio floreciente de la zona parecía ser el Estudio de Aerobic y Gimnasio Platino, cuyo «suelo almohadillado especialmente diseñado que reduce el impacto en sus rodillas y tobillos» soportaba en aquel momento el peso y las sudorosas evoluciones de una verdadera horda de entusiastas del aerobic. Un tema de Cyndi Lauper las animaba siempre que su instructora se tomaba un descanso en su incesante conteo para tomar aliento.
El almacén de Faraday estaba frente al gimnasio. Su puerta de metal acanalada estaba casi bajada, pero una camioneta verde polvorienta se encontraba aparcada al lado, y mientras se acercaban, Lynley y Havers vieron un par de pies calzados con bambas que se movían de un lado a otro del almacén.
Lynley se agachó por debajo de la puerta acanalada.
– ¿Faraday? -llamó, y entró. Havers le siguió.
Chris Faraday estaba ante un banco de trabajo que descendía de una pared. Sobre él descansaban varios moldes de goma, entre bolsas de yeso y herramientas metálicas. Encima estaban clavados cinco detallados bocetos a lápiz, ejecutados sobre papel cebolla. Representaban artesonados, diversas molduras cóncavas y otros adornos de techo. Poseían la delicadeza del estilo Adam, pero al mismo tiempo eran más audaces, como diseñados por alguien que no albergara la menor esperanza de tener un techo en el que poder montarlos.
Faraday observó que Lynley los examinaba.
– Cuando has visto suficiente de Taylor, Adam y Nash, te descubres pensando: «Parece fácil, hasta yo podría intentarlo». No es que haya una gran demanda de diseños nuevos, pero todo el mundo busca a gente con talento para remozar los antiguos.
– Estos son buenos -dijo Lynley-. Innovadores.
– Ser innovador no es suficiente si no tienes un nombre. Y yo no tengo ún nombre.
– ¿Como qué?
– Como algo más que un reformador.
– Hay lugar para reformadores, como sin duda habrá averiguado.
– Ninguno que me interese ocupar eternamente.
Faraday utilizó la yema del índice para probar la consistencia del yeso que estaba aplicando a uno de los moldes. Se secó el dedo en sus tejanos desteñidos y cogió un cubo de plástico que estaba en el suelo. Lo cargó hasta una bañera de hormigón situada al final del almacén.
– No ha venido hasta aquí para hablar de techos -dijo sin volverse-. ¿En qué puedo ayudarle?
– Puede hablarme del miércoles por la noche. Esta vez la verdad, por favor.
Faraday echó agua en el cubo. Lo frotó con un cepillo metálico que cogió de un estante colgado sobre la bañera. Tiró el agua y enjuagó el cubo. Regresó con él al banco de trabajo y lo dejó al lado de una bolsa de yeso. Sus pies dejaron un rastro en el polvillo blanco que cubría el suelo del almacén. Sus huellas se mezclaron con otras anteriores.
– Tengo la impresión de que es usted inteligente -dijo Lynley-. Me lo ha parecido las dos veces que nos hemos visto. Sabía que comprobaríamos su historia, y me pregunto por qué la contó.
Faraday se apoyó contra el banco de trabajo. Su boca se abrió y cerró mientras parecía reflexionar sobre las diversas respuestas que podía dar.
– No tuve otra elección -dijo por fin-. Livie estaba delante.
– ¿Le contó que había ido a una fiesta solo para hombres? -preguntó Lynley.
– Ella pensó que yo había hablado de ir a una fiesta solo para hombres.
– Una distinción muy intrigante, señor Faraday.
Había un taburete alto con ruedas encajado debajo del banco de trabajo. Faraday lo sacó y se sentó. La sargento Havers se había acomodado sobre el último peldaño de una escalera de tres, libreta en mano, mientras Lynley no se había movido de su sitio. La luz del almacén, al contrario que la luz de la barcaza, beneficiaba esta vez a Lynley. Procedía de la calle y de un fluorescente colgado sobre el banco de trabajo, e iluminaba directamente la cara de Faraday.
– Es evidente que necesitaremos una explicación -dijo Lynley-. Porque si no fue a una fiesta solo para hombres y la utilizó como tapadera para otra cosa, lo más probable es que hubiera inventado una historia que a la policía le habría costado más confirmar. Como ya he dicho, debió suponer que la investigaríamos en cuanto nos dio los nombres de las películas y el videoclub.
– Si hubiera dicho otra cosa… -Faraday se masajeó el cuello-. Qué follón -murmuró-. Escuche, lo que hice está relacionado con Livie y conmigo. No tiene nada que ver con Fleming. Yo no le conocía. O sea, sabía que vivía en Kensington, con la madre de Livie, pero eso era todo. Nunca me había encontrado con él. Ni Livie tampoco.
– En ese caso, imagino que no tendrá la menor dificultad en referirnos los hechos del pasado miércoles por la noche. Si no tienen nada que ver con la muerte de Fleming.
La sargento Havers produjo ruidos significativos con las páginas de su libreta. Faraday la miró.
– Livie creía que la historia de la fiesta daría el pego. En circunstancias diferentes, así habría sido. Por lo tanto, esperaba que hablara de la fiesta y, de no haberlo hecho, habría descubierto algo doloroso. No quería hacerle daño, por eso conté la historia que ella esperaba escuchar. Eso es todo.
– Debo suponer que utiliza la historia de la fiesta como coartada habitual.
– No he dicho eso.
– ¿Sargento?
Havers empezó a leer la lista de los videoclubs que Nkata les había proporcionado, así como las fechas en que las películas habían sido alquiladas durante los últimos cinco años. Solo había recitado tres años cuando Faraday la interrumpió.
– He comprendido el mensaje, pero no estoy hablando de eso, ¿vale? La historia de la fiesta solo para hombres no está relacionada con el motivo de que usted haya venido a verme.
– Pues ¿con que?
– No está relacionada ni con el miércoles por la noche ni con Fleming, lamento decepcionarle. ¿Quiere que hable del miércoles o no? Porque lo haré, inspector, y la historia se verá confirmada, pero solo lo haré si accede a olvidarse de lo demás. -Cuando Lynley se dispuso a replicar, Faraday le interrumpió-. Y no me venga con que la policía no hace tratos cuando se trata de averiguar la verdad. Usted y yo sabemos que ocurre sin cesar.
Lynley sopesó sus opciones, pero comprendió que era absurdo trasladar a Faraday a New Scotland Yard para una exhibición de coacción policiaca y una sesión grabada en la sala de interrogatorios. Al otro hombre le bastaba con llamar a un abogado y guardar silencio, y Lynley se encontraría sin más información que la conseguida en las anteriores entrevistas con el restaurador.
– Adelante -dijo.
– ¿Se olvidará de lo demás?
– He dicho que estoy interesado en el miércoles por la noche, señor Faraday.
Faraday bajó la mano hasta el banco de trabajo. Sus dedos buscaron uno de los moldes de goma.
– De acuerdo -dijo-. Livie cree que salí el miércoles por la noche para hacer algo que necesitaba una sólida coartada. Eso le dije, y como ya sabía la coartada, no tuve otro remedio que utilizarla cuando usted vino. La verdad es… -Toqueteó el molde de goma. Se removió en su asiento-. La verdad es que estuve con una mujer el miércoles por la noche. Se llama Amanda Beckstead. Pasé la noche con ella en su piso de Pimlico. -Miró a Lynley con una cierta expresión de desafío, como si esperara ser juzgado y se preparara para la sentencia. Dio la impresión de que se sentía impelido a añadir-: Livie y yo no somos amantes, por si cree que la estoy traicionando. Nunca lo hemos sido. No quiero hacerle daño, pues podría pensar que necesito algo que a ella le gustaría darme, pero no puede. No espero que comprenda de qué estoy hablando, pero le digo la verdad.
Faraday terminó la frase ruborizado. Lynley no indicó que había más de una forma de traición.
– ¿La dirección y el teléfono de Amanda Beckstead? -se limitó a preguntar.
Faraday los recitó. La sargento Havers tomó nota.
– Su hermano también vive en Pimlico -añadió Faraday-. Sabe que estuve con ella. Lo confirmará. Es probable que los vecinos también.
– Se marchó bastante tarde, si el relato de su regreso es correcto.
– Livie esperaba que fuera a buscarla a casa de su madre a eso de las cinco, y así fue. La verdad es que habría podido ahorrarme las prisas. Su madre y ella aún seguían dale que dale mientras desayunaban.
– ¿ Discutiendo?
Faraday compuso una expresión de sorpresa.
– No, joder. Enterrando el hacha de guerra, diría yo. No se veían desde que Livie tenía veintidós años, así que tenían mucho de qué hablar y poco tiempo para ello. En mi opinión, habían estado levantadas toda la noche, hablando.
– ¿De qué?
Faraday desvió su atención hacia el molde de goma cercano a sus dedos. Pasó el pulgar por el lado.
– ¿Puedo suponer que estaban hablando de otras cosas que no eran la disposición última de las cenizas de Olivia?
– No tenía nada que ver con Flerriing.
– Entonces, nada debería impedirle hablar de ello.
– No es eso, inspector. -Levantó la cabeza y clavó los ojos en Lynley-. Está relacionado con Livie. Debería contarlo ella, no yo.
– Me parece que se dedican muchas energías a la protección de Olivia Whitelaw. Su madre la protege. Usted la protege. Ella se protege. ¿Por qué?
– No dedico energías a proteger a Livie.
– El acto de la negación exige energía, señor Faraday. Al igual que las evasivas y las mentiras descaradas.
– ¿Qué coño está insinuando?
– Que usted es menos que sincero con los hechos.
– Le he dicho dónde estuve el miércoles por la noche. Le he dicho con quién estuve. Casi le he dicho lo que hicimos. Esa es mi parte de la historia, y el resto se lo tendrá que sacar a alguien.
– Por lo tanto, sabe de qué estuvieron hablando. Toda la noche.
Faraday maldijo. Se levantó del taburete y paseó por el almacén. En el Gimnasio Platino, Cyndi Lauper había dado paso a Metallica, al volumen máximo. Faraday caminó hacia la puerta y la bajó con estrépito hasta el suelo de cemento. Las guitarras aullantes se apagaron un poco.
– No aguantaré mucho más. Livie lo sabe. Yo lo sé. He conseguido resistir hasta ahora, sobre todo porque he podido arañar algunas horas de vez en cuando para ver a Amanda. Ha sido… No sé. Creo que ha sido mi salvavidas. Sin ella, creo que habría tirado la toalla hace tiempo.
– ¿A qué se refiere?
– A soportar a Livie y la ELA. Eso es lo que tiene. Una enfermedad neuromotriz. A partir de ahora, solo empeorará. -Deambuló inquieto desde el banco de trabajo hasta una pila de moldes viejos apoyados contra la pared del fondo del almacén. Los golpeó con la punta de la bamba y, cuando siguió hablando, lo hizo al suelo, sin mirar a Lynley-. Cuando ya no pueda usar el andador, necesitará una silla de ruedas. Después, un ventilador y una cama de hospital. Cuando llegue ese momento, no podrá quedarse en la barcaza. Podría ingresar en un asilo, pero ella no quiere y yo tampoco. Cuanto más pensábamos en la situación y descartábamos soluciones, más nos acercábamos a su madre. Y a volver a casa con su madre. Por eso Livie fue a verla el miércoles.
– ¿Para pedirle permiso para volver a casa?
Faraday asintió. Dio una patada a un montón de moldes viejos. Tres se rompieron y lanzaron una nube de polvo sobre sus tejanos. Se sacudió el polvo. Fue un gesto inútil. El polvillo blanco estaba por todas partes.
– ¿Por qué no me lo dijeron al principio? -preguntó Lynley.
– Yo se lo dije -contestó Faraday-, o al menos lo intenté. ¿No comprende lo que está pasando? Livie se está muriendo. Cada día pierde más. Su madre y ella no quisieron saber nada la una de la otra durante años, y ahora Livie tiene que arrastrarse para pedir ayuda a su madre. ¿Gree que es fácil para Livie? Es muy orgullosa. Toda la situación resulta muy dura para ella. Si no tenía ganas de contarle todos los detallles, yo no iba a hacerlo por ella. Pensé que ya le había contado bastante. ¿Qué más quiere de ella?
– La verdad. Es lo que quiero de todos los implicados.
– Bien, ahora ya la tiene, ¿no?
Lynley no estaba tan seguro. Ni sobre tener la verdad ni sobre Faraday. Parecía bastante sincero, una vez tomada la decisión de colaborar, pero no había forma de pasar por alto un aspecto sobresaliente de la entrevista con él. Mientras había contado sus movimientos del miércoles por la noche, se había quedado a la luz del fluorescente. Pero cuando habló de Olivia, se retiró a las sombras. Luces y sombras parecían ser los temas recurrentes de los encuentros de Lynley con Faraday y las Whitelaw. Descubrió que no podía desechar la insistente pregunta de por qué aquellos tres individuos se empeñaban en buscar la oscuridad.
Lynley insistió en acompañarla a casa. Cuando Barbara le contó que aquella mañana había padecido los tormentos de la Línea Norte, por negarse a soportar el tráfico congestionado de la ciudad, Lynley observó que Kilburn no estaba lejos de Belzise Park, bajo el cual describía una diagonal el barrio de Chalk Farm, entre Camden Lock y Haverstock Hill. Sería ridículo dejarla en el Yard, dijo para acallar sus protestas, cuando diez minutos de coche la dejarían en la puerta de casa. Cuando Havers intentó discutir, Lynley dijo que no pensaba escuchar idioteces, Havers, así que ¿le indicaba cómo ir a su casa, o quería que condujera a ciegas, con la esperanza de encontrarla por casualidad?
Barbara había logrado mantenerle alejado de la sordidez de su casa de Acton durante los tres años y medio que duraba su asociación, pero comprendió, al ver la firmeza de su mandíbula, que nada le convencería de dejarla en la estación de metro más cercana. Sobre todo porque la estación más cercana era de otra línea, y tendría que realizar dos transbordos, uno en Baker Street y otro en King's Cross. Eran cuarenta minutos en tren o diez en coche. Se resistió, pero acabó dándole las instrucciones, en una demostración de buena voluntad.
En Eton Villas, Lynley la sorprendió cuando aparcó el Bentley en un hueco y apagó el motor.
– Gracias por acompañarme, señor -dijo Havers, y abrió la puerta-. ¿Qué haremos mañana por la mañana?
Lynley también salió. Dedicó un momento a escudriñar las casas circundantes. Las farolas se encendieron en aquel momento e iluminaron de forma muy agradable los edificios eduardianos que había detrás. Asintió.
– Bonita zona, sargento. Tranquila.
– Sí. ¿A qué hora quiere…?
– Vamos a ver su nueva vivienda.
Lynley cerró la puerta.
¿A ver?, pensó Barbara. Un aullido de protesta henchió su pecho, pero logró controlarlo.
– ¿Eh, señor? -dijo, y pensó en la residencia de Belgravia del inspector. Óleos de marco dorado, porcelanas sobre las repisas de las chimeneas, destellos plateados en los bargueños. Eaton Terracq estaba muy alejado de Eton Villas, pese a la coincidencia homofónica de sus nombres. Santa mierda, pensó-. Oh, vaya. No es gran cosa, inspector. De hecho, no es nada. No creo que a usted…
– Tonterías.
Y se internó por el camino particular.
Havers le siguió.
– Señor… Señor… -empezó, pero vio que era inútil cuando Lynley abrió el portal y se encaminó a los peldaños del frente. Lo intentó, de todos modos-. Solo es una casita. No, no es verdad. Ni siquiera es una casita. Es una especie de cobertizo. Señor, el techo es demasiado bajo para usted. De veras. Si entra, se sentirá como Quasimodo en un periquete.
Lynley siguió el camino hacia la puerta principal. Havers arrojó la toalla.
– Cojones -masculló-. Inspector. Señor. Es por aquí. Detrás.
Le guió por el costado de la casa y trató de recordar en qué estado había dejado la casa después de salir por la mañana. ¿Ropa interior colgada sobre el fregadero de la cocina? ¿La cama hecha o deshecha? ¿Platos sobre la mesa? ¿Migas en el suelo? No se acordaba. Buscó las llaves.
– Peculiar -comentó Lynley detrás de ella, mientras registraba su bolso-. ¿Es a propósito, Havers? ¿Una faceta más de la vida moderna?
Barbara levantó la vista y vio que su vecinita Ha-diyyah había cumplido su palabra. La nevera que aquelia mañana descansaba ante el piso de la planta baja se encontraba ahora erguida a un lado de la puerta de Barbara. Una nota estaba pegada con celo a la parte superior. Lynley la entregó a Barbara. Ella la abrió. A la luz difusa que surgía de una ventana situada en la parte posterior de la casa, vio una delicada inscripción que parecía bordado más que caligrafía. Alguien había escrito: POR DESGRACIA INCAPAZ DE ENTRAR NEVERA EN SU CASA PORQUE PUERTA ESTABA CERRADA CON LLAVE.
LO LAMENTO MUCHÍSIMO, y luego había firmado, como disgustado por la belleza de la escritura, con dos apellidos, de los cuales sólo eran legibles las primera letras. T-a-y era el primero. A-z el segundo.
– Bien, gracias Tay Az -dijo Barbara. Relató la historia del aparato a Lynley-. Supongo que el padre de Hadiyyah lo habrá movido hasta aquí. Muy amable, ¿verdad? Aunque supongo que no le habrá hecho mucha gracia tenerlo delante de su puerta como tema de conversación durante dos días. Cuando pueda… -Encendió las luces y dedicó una rápida inspección a la casa. Un sujetador rosa y un par de bragas a topos verdes colgaban de un cordel que corría entre dos aparadores sobre el fregadero de la cocina. Se apresuró a sepultarlos en un cajón con los cuchillos, antes de encender la luz contigua al sofá cama y volver a la puerta-. No es gran cosa. Usted… Señor, ¿qué está haciendo?
Una pregunta innecesaria, porque Lynley había apoyado el hombro contra la nevera y se disponía a moverla. Barbara imaginó su elegante traje manchado de aceite.
– Ya lo haré yo. De veras. Lo haré por la mañana. Si usted… Vamos, inspector. ¿Quiere beber algo? Tengo una botella de…
De qué cono era la botella, se preguntó, mientras Lynley continuaba empujando la nevera hacia la puerta.
Corrió a ayudarle y se puso al otro lado. La desplazaron con bastante facilidad por su pequeña terraza, discutieron unos momentos cómo llevarla hasta la cocina, y lo consiguieron sin necesidad de desmontar la puerta. Por fin, la nevera quedó colocada en su sitio, enchufada y en funcionamiento. El motor sólo emitía algún ominoso zumbido de vez en cuando.
– Fantástico -dijo Barbara-. Gracias, señor. Si nos despiden por este rollo de Fleming, siempre podremos dedicarnos a las mudanzas.
Lynley estaba examinando sus pertenencias, una parte Camden Lock, tres partes Acton, y sus buenas quince partes venta de artículos donados. Como un bibliófilo compulsivo, se lanzó hacia la librería. Escogió un volumen al azar, luego otro.
– Basura -se apresuró a explicar Barbara-. Me descerebra después de trabajar.
Lynley devolvió el volumen a su sitio y cogió el libro que estaba sobre la mesita de noche. Se caló las gafas y leyó la contraportada.
– ¿La gente siempre vive feliz y come perdices en estos libros, sargento?
– No lo sé. Las historias se detienen antes de esa parte, pero las escenas de sexo son divertidas. Si le gustan ese tipo de cosas. -Barbara se encogió cuando él leyó el título (Dulceplacer sureño) y comentó la portada del libro. Mierda, pensó-. Señor. Señor, ¿quiere comer algo? No sé usted, pero hoy no he comido bien. ¿Le apetece algo?
Lynley se encaminó con la novela a una de las dos sillas encajadas bajo la mesa de comer.
– No me importaría, Havers -dijo mientras leía-. ¿Qué tiene?
– Huevos. Y huevos.
– Pues que sean huevos.
– Muy bien -contestó Barbara, y rebuscó en el cubo que había bajo el fregadero de la cocina.
No sabía cocinar mucho porque nunca tenía tiempo ni energías para practicar. Así que, mientras Lynley hojeaba Dulce placer sureño, se detenía cada tanto para leer algo, carraspeaba y exclamaba en una ocasión «Santo Dios», pergeñó lo que tal vez podría pasar por una tortilla. Estaba un poco quemada y un poco asimétrica, pero la acompañó con queso, cebollas y un solo tomate que languidecía en el cubo sobre un bote de mayonesa, e improvisó cuatro tostadas de un pan integral decididamente rancio (aunque no pasado).
Estaba llenando una tetera de agua cuando Lynley se levantó.
– Lo siento. No soy un invitado modelo. Tendría que colaborar. ¿Dónde tiene los cubiertos, sargento?
– En el cajón al lado del fregadero, señor -dijo, y llevó la tetera a la mesa-. No es gran cosa, pero bastará… De pronto, recordó y casi tiró la tetera. Volvió como una exhalación a la cocina justo cuando Lynley estaba abriendo el cajón. Se apoderó de sus bragas y sujetador.
Lynley enarcó una ceja. Barbara embutió la ropa interior en su bolsillo.
– Me faltan cajones -dijo con desenvoltura-. Espero que.no le importe P.G. Tips. No tengo Lapsang Souchong.
Lynley rescató dos cuchillos, dos tenedores y dos cucharas del laberinto metálico del cajón.
– P. G. Tips ya me va bien.
Llevó los cubiertos a la mesa. Ella le siguió con los platos.
La tortilla estaba un poco gomosa, pero Lynley la cortó y se llevó un pedazo a la boca.
– Esto tiene un aspecto excelente, Havers -dijo, y comió.
Barbara había aprovechado la excusa de poner la mesa para enterrar Dulce placer sureño en las profundidades de la casa, pero Lynley no pareció advertir la ausencia de la novela. Tenía aire pensativo. Como las reflexiones prolongadas no eran su fuerte, Barbara empezó a sentirse violenta al cabo de unos minutos de comer en silencio.
– ¿Qué? -preguntó por fin.
– ¿Qué?
– ¿Es la comida, la atmósfera o la compañía? ¿O la visión de mi ropa interior? Estaba limpia, por cierto. ¿O ha sido el libro? ¿Se lo montaba Flint Southern con Star Comosellame? No me acuerdo.
– No parecía que se hubieran quitado la ropa -contestó Lynley, después de meditar unos momentos-. ¿Cómo es posible?
– Un error editorial. ¿Debo suponer que lo hicieron?
– Eso pensé yo.
– Perfecto. Bien. No hace falta que lea el resto. Con eso es suficiente. Flint me estaba crispando los nervios.
Siguieron cenando. Lynley esparció mermelada de moras sobre un triángulo de tostada, sin hacer caso de las motas de mantequilla que salpicaban la fruta de anteriores comidas. Barbara le observó, intranquila. No era normal que Lynley se lanzara a largas meditaciones cuando estaba con ella. No recordaba ni un momento de su larga asociación en que no le hubiera comunicado todas sus permutaciones mentales mientras trabajaban en un caso. Su predisposición a transmitir sus ideas y a alentar las de Barbara era una cualidad que ella siempre había admirado y que daba por hecha. Que abjurara ahora del aspecto más esencial de su relación laboral era anormal, y la descorazonaba.
Como seguía en silencio, Barbara comió más tortilla, esparció mantequilla sobre una tostada y se sirvió otra taza de té.
,-¿Es Helen, inspector? -preguntó por fin.
La mención de Helen pareció animarle un poco.
– ¿Helen?
– Exacto. Se acuerda de Helen. Alrededor de un metro y sesenta y siete centímetros. Cabello castaño. Ojos.pardos. Piel bonita. Pesa unos cincuenta y dos kilos. Se acuesta con ella desde noviembre pasado. ¿Le dice algo?
Lynley añadió más mermelada a su tostada.
– No es Helen -dijo-. Igual qué no siempre es Helen, a un nivel u otro.
– Una respuesta esclarecedora. Si no es Helen, ¿qué es?
– Estaba pensando en Faraday.
– ¿En qué? ¿En su historia?
– Su conveniencia me molesta. Suplica ser creída.
– Si no mató a Fleming, ha de tener una coartada, ¿no?
– Es bastante conveniente que la suya sea tan sólida, mientras las de los demás son endebles.
– La de Patten es tan sólida como la de Faraday -replicó Barbara-. Y también la de Mollison. Y la de la señora Whitelaw. Y la de Olivia. No pensará que Faraday convenció a esa Amanda Beckstead, su hermano y sus vecinos de que cometieran perjurio en su beneficio. Además, ¿qué iba a ganar con la muerte de Fleming?
– No se beneficia directamente.
– Entonces, ¿quién? -Barbara contestó a su propia pregunta un momento después-. ¿Olivia?
– Si lograban eliminar a Fleming, sería más fácil que la madre de Olivia la acogiera de nuevo, ¿no cree?
Barbara hundió el cuchillo en el pote de mermelada y untó su tostada con prodigalidad.
– Claro -dijo-. Después de perder, a Fleming, la señora Whitelaw estaría madura para la reconciliación.
– Por lo tanto…
Barbara levantó el cuchillo teñido de púrpura para interrumpirle.
– Pero los hechos siguen siendo los hechos, por más que nos gustaría verlos encajar en nuestras teorías. Sabe tan bien como yo que la historia de Faraday será confirmada. Cumpliré mi deber y mañana por la mañana localizaré a Amanda y compañía, pero van cinco libras a que todas las personas con las que hable se ceñirán punto por punto al relato de Faraday. Hasta es posible que Amanda y su hermano nos den nombres a quienes podamos telefonear para verificarlo todavía más. Como un pub con un camarero locuaz, donde Amanda y Faraday trasegaron pintas de Guinnes hasta la hora de cierre. O un vecino que les oyó vomitar en la escalera. O alguien que pateó el suelo y se quejó de los chirridos de los muelles de la cama, mientras se arru-macaban desde la medianoche al amanecer. Sí, Faraday no dijo la verdad al principio, pero sus motivos son lógicos. Ya ha visto a Olivia. Va camino del sueño eterno. Si estuviera en el lugar de Faraday, ¿le gustaría herirla sin necesidad? Da la impresión de que le atribuye algún siniestro designio, cuando solo se trata de una protección realista de alguien que se está muriendo.
Barbara se reclinó en la silla y tomó aliento. Era el discurso más largo que había pronunciado en presencia de su superior. Esperó su reacción.
Lynley terminó su té. Ella le sirvió otra taza. El inspector lo revolvió con aire ausente sin añadir leche o azúcar, y utilizó el tenedor para capturar la última partícula de tomate de su plato. Barbara comprendió que sus razonamientos no le habían convencido, y no entendía por qué.
– Desengáñese, inspector. Vamos a confirmar lo que Faraday dice. Podemos seguir preocupados por su historia, si queremos. Incluso podemos destinar a tres o cuatro de nuestros agentes a investigar qué estaba haciendo en realidad Faraday cuando utilizó la coartada de la fiesta para cubrirse el culo. Pero al terminar el día, no estaremos más cerca del asesino de Fleming que por la mañana. Y es al asesino de Fleming al que perseguimos. ¿O es que nuestro objetivo ha cambiado mientras yo estaba distraída?
Lynley cruzó el cuchillo y el tenedor sobre el plato vacío. Barbara fue a la cocina a buscar un cuenco de uvas, que se iban descomponiendo lentamente. Rescató las que todavía parecían comestibles y las llevó a la mesa, con un pedazo de cheddar del que cortó una fina capa de moho.
– Yo pienso lo siguiente -dijo-. Creo que necesitamos a Jean Cooper en la sala de interrogatorios. Hemos de preguntarle por qué no nos ha proporcionado información útil. Sobre su matrimonio. Sobre las visitas de Fleming. Sobre la petición de divorcio y el interesante momento en que se presentó. Hemos de retenerla en el Yard durante unas buenas seis horas. Hemos de pasarla por la piedra. Hemos de machacarla.
– No entrará en Scotland Yard sin un abogado, Havers.
– ¿Qué más da? Podemos lidiar con Friskin o con quien sea. La cuestión es sacudirla, inspector. Creo que es la única forma de llegar a descubrir la verdad. Porque si hasta el momento no se ha desmoronado, con su hijo paseado ante la prensa como un cordero destinado al matadero, no se desmoronará si no le aplicamos el potro personalmente. -Barbara cortó un poco de queso y lo comió con los restos de su tostada. Cogió un puñado de uvas-. ¡Aj! -exclamó, cuando su sabor agrio hirió su lengua y su garganta. Apartó el cuenco de la mesa-. Lo siento. Brrrr. Nada que hacer.
Lynley cortó una lámina de cheddar, pero en lugar de comerlo, se limitó a utilizar el tenedor para efectuar una decoración geométrica a base de agujeros diminutos. Cuando Barbara desesperaba de que respondiera a su sugerencia (lo cual, en su opinión, era el siguiente paso de la investigación, y el único lógico), el inspector asintió, como si sus pensamientos hubieran llegado a un compromiso.
– Sargento, tiene razón -dijo-. Y cuanto más lo pienso, más me convenzo. Hay que presionar.
– Bien. ¿Detenemos ajean o la…?
– A Jean no.
– No… Entonces, ¿a quién?
– A Jimmy.
– ¿A Jimmy? ¿A Jimmy? -Barbara experimentó la necesidad de hacer algo para no levitar de pura exasperación. Agarró los bordes de su silla-. Señor, ella no se va a desmoronar por Jimmy. Friskin le habrá dicho hoy que Jimmy no va a proporcionarnos los datos que queremos. Dirá a Jimmy que siga en esa línea. Si él lo hace y no abre la boca cuando estemos a punto de obligarle, se irá a casa libre, y lo sabe. Y ella también. Le digo, señor, que Jean Cooper no se va a desmoronar por Jimmy.
– Le quiero en el Yard a mediodía.
– ¿Para qué perder el tiempo con él otra vez? La prensa se nos lanzará encima, por no hablar de la reacción de Webberly y Hillier. No conseguiremos nada. Acabaremos perdiendo más tiempo. Escuche, señor. Si detenemos a Jean, encarrilamos la investigación. Tendremos algo con qué trabajar. Si nos aferramos a Jimmy, Jean se quedará impertérrita.
– Tiene razón -dijo Lynley. Hizo una bola con la servilleta de papel y la tiró sobre la mesa.
– ¿En qué?
– En lo de presionar a Jean Cooper.
– Estupendo. Y si tengo razón…
– Pero no es a Jean Cooper a quien quiero presionar. Lleve a Jimmy al Yard a mediodía.
Lynley dio un largo rodeo para volver a casa, de forma deliberada. No tenía prisa. Carecía de motivos para creer que le estaría esperando un mensaje de Helen Clyde (ya la conocía lo bastante para saber lo poco que le habría gustado su intento de obligarla a exponer sus planes por la mañana), y aunque no hubiera sido ese el caso, a veces se daba cuenta de que alejarse de un lugar que, en teoría, le ayudaría a pensar, le permitía pensar con más claridad que en su casa o en el despacho. Por esta razón, en más de una ocasión había abandonado New Scotland Yard y atajado por la estación de metro para dar el paseo de cinco minutos hasta St. James's Park. Allí, seguía el sendero que rodeaba el lago, admiraba los pelícanos, escuchaba los graznidos de los habitantes de Duck Island (la Isla de los Patos) y esperaba a que su mente se despejara. Esta noche, por tanto, en lugar de conducir hacia el sudoeste, en dirección a Bel-gravia, se acercó a Regent's Park. Eligió el Círculo Exterior en lugar del Círculo Interior, y terminó en Park Road, donde un giro al oeste le condujo sin pensar a la entrada del Lord's Cricket Ground.
Las luces del vestíbulo estaban abiertas, luces provisionales que los obreros habían dispuesto para reparar una tubería de desagüe en el exterior del Pabellón. Cuando Lynley entró por las Puertas de la Gracia y caminó en dirección a las gradas, un guardia de seguridad le detuvo. Después de que Lynley exhibiera su tarjeta de identificación y mencionara el nombre de Kenneth Fleming, el hombre se mostró dispuesto a charlar un rato.
– Scotland Yard, ¿eh? ¿A punto de cerrar el caso? Y aunque lo cierren, ¿qué? Si quiere saber mi opinión, habría que restaurar la pena de muerte. Dar su merecido a ese tipo. En público. -Se tiró de su nariz tubular y escupió al suelo-. Era un tío estupendo, ese Fleming. Siempre tenía una palabra amable a punto. Preguntaba por la mujer y los hijos. Conocía a todos los tíos por el nombre. Es poco frecuente. A eso le llamo yo calidad.
– Ya lo creo -murmuró Lynley.
El guardia consideró que le estaba animando a continuar, pero Lynley preguntó si las graderías estaban abiertas.
– No hay mucho que ver -contestó el guardia-. Casi todas las luces están apagadas. ¿Quiere que las encendamos?
No, dijo Lynley, y cabeceó cuando el guardia le indicó el camino.
Sabía que era inútil iluminar los terrenos, el campo de juego o las graderías. Tanto ayer por la noche como hoy le habían enseñado que la clave fundamental para averiguar la verdad sobre la muerte de Kenneth Fleming no sería una prueba (un cabello, una cerilla, una nota, la huella de una pisada) que pudiera examinarse a la luz artificial de un campo de criquet o un laboratorio, para luego presentarla en el tribunal como prueba irrefutable de la identidad del asesino. La clave necesaria para cerrar el caso sería algo más etéreo, la verificación de una culpa que surgiría de la incapacidad de una sola alma de guardar silencio y soportar el peso de la injusticia.
Lynley llegó a una de las gradas y descendió por el pasillo oscuro hasta la barrera que separaba a los espectadores del campo. Apoyó los codos sobre la barrera y paseó la vista desde el Pabellón, a su izquierda, hasta las marquesinas en forma de tienda de circo que se alzaban sobre el Montículo, a su derecha, desde el cuadrado de asfalto situado al final del campo, y que conducía a los viveros, al propio campo, una pendiente de diecisiete grados apenas perceptible. En la oscuridad, el marcador era una sombra rectangular con letras fantasmales grabadas, y las hileras de asientos blancos algo curvadas se desplegaban como cartas sobre una mesa de ébano.
Aquí jugaba Fleming, pensó Lynley. Aquí, en el Lord's, había vivido su sueño. Había bateado con una combinación de alegría y habilidad, realizado series de cien sin el menor esfuerzo, como si creyera que le debían cien series siempre que adoptaba la posición de guardia. Abrigaba la ilusión de que algún día su bate, su nombre y su retrato estarían en la Sala Larga, colocados entre los de Fry y Grace, pero aquella posibilidad, así como la promesa que su talento representaba para el futuro del deporte, habían muerto con Fleming en Kent.
Era el crimen perfecto.
Gracias a años de investigar asesinatos, Lynley sabía que el crimen perfecto no era aquel en que no había pruebas, puesto que tal circunstancia ya no podía imaginarse en un mundo donde también existían cromotógra-fos de gas, microscopios comparativos, pruebas de ADN, ampliaciones por ordenador, láseres y lámparas de fibra óptica. En los tiempos actuales, el crimen perfecto era aquel en que ninguna de las evidencias recogidas en el lugar de los hechos podían relacionarse (más allá de la sombra de la duda exigida por la ley) con el criminal. Podía haber cabellos en el cadáver, pero su presencia se explicaría con facilidad. Podía haber huellas dactilares en la habitación donde estaba el cadáver, pero descubrirían que pertenecían a otro. Una presencia sospechosa en las cercanías, un comentario escuchado por casualidad antes o después de haberse cometido el crimen, la incapacidad de establecer con precisión dónde estaba uno en el momento del asesinato… Eran simples datos circunstanciales, y en manos de un buen abogado defensor eran tan significativos como motas de polvo.
Todo asesino que se preciara de serlo lo sabía. Y el asesino de Fleming no era la excepción.
En la silenciosa oscuridad del Lord's Cricket Ground, Lynley reconoció cómo se encontraba la investigación al cabo de setenta y dos horas. Carecían de pruebas de peso que vincularan a alguno de los sospechosos y que, al mismo tiempo, estuvieran íntimamente relacionadas con el crimen. Por otra parte, tenían colillas, huellas de pisadas, fibras, dos series de manchas de aceite (una en las fibras, otra en el suelo) y una confesión. Además, tenían una butaca quemada, media docena de puntas de cerilla y los restos de un solo cigarrillo Benson and Hedges. Como colofón, tenían una llave crucial de la puerta de la cocina en posesión de Jimmy, una discusión escuchada por un granjero mientras paseaba de noche, una pelea en el aparcamiento del campo de criquet, una petición de divorcio cuyo recibo debía acusarse y una relación amorosa brutalmente interrumpida. Sin embargo, cada objeto concreto en su posesión, así como los testimonios recogidos hasta el momento, eran como las losas de un mosaico incompleto.
Pero las vacilaciones de Lynley se debían a lo que no tenían, lo cual provocó que retrocediera en el tiempo hasta la biblioteca de la casa familiar de Cornualles, donde un fuego arrojaba una luz ocre sobre las paredes de la biblioteca y la lluvia repiqueteaba sobre las ventanas emplomadas en oleadas incesantes. Estaba tendido en el suelo, con la cabeza apoyada sobre sus brazos. Su hermana se acurrucaba contra un almohadón cercano. Su padre estaba sentado en el sillón de orejas y leía el cuento que los dos niños sabían de memoria: la desaparición de un caballo de carreras ganador, la muerte de su preparador y los poderes deductivos de Sherlock Holmes. Era una historia que habían escuchado incontables veces, la primera que pedían siempre a su padre en las escasas ocasiones que se ofrecía a leerles. Cada vez que el conde se acercaba al momento culminante de la historia, su impaciencia aumentaba. Lynley se incorporaba. Judith apretaba el almohadón contra su estómago. Y cuando el conde carraspeaba y decía a Sher-lock Holmes con la voz deferente del inspector Gregory: «¿Hay algún punto sobre el que desee llamarme la atención?», Lynley y su hermana añadían el resto. Lynley decía: «El curioso incidente del perro por la noche», mientras Judith replicaba con burlona confusión: «El perro no hizo nada por la noche», y los dos gritaban al unísono: «Ese fue el curioso incidente».
Solo que en el caso de Kenneth Fleming, el diálogo entre Gregory y Holmes habría tenido que cambiarse, el perro en la noche por la declaración del sospechoso. Porque era aquello lo que llamaba la atención de Lynley: el curioso incidente de la declaración del sospechoso.
El sospechoso en cuestión no había dicho absolutamente nada.
Lo cual, al fin y al cabo, era lo más curioso.
Capítulo 21
– Volvamos al momento en que abriste la puerta de la casa -dijo Lynley-. Refréscame la memoria. ¿Qué puerta era?
Jimmy Cooper se llevó una mano a la boca y mordisqueó un padrastro. Hacía más de una hora que estaban en la sala de interrogatorios, y durante aquel rato el muchacho había conseguido hacerse sangre dos veces, sin aparentar dolor en ninguna.
Lynley había hecho esperar cuarenta y cinco minutos a Jimmy Cooper y Friskin en la sala de interrogatorios. Quería poner al muchacho lo más nervioso posible cuando se reuniera con ellos, de manera que había permitido a abogado y cliente regodearse en la salsa de su impaciencia, mientras se veían obligados a escuchar en el pasillo los movimientos «eficaces como de costumbre» de la policía. No cabía duda de que Friskin era lo bastante astuto para haber informado a su cliente del truco que la policía estaba utilizando al tenerles a la espera, pero Friskin no poseía ninguna clase de control sobre el estado psicológico del chico. Al fin y al cabo, era el cuello del muchacho el que estaba en juego, no el del abogado. Lynley confiaba en que Jimmy se diera cuenta del detalle.
– ¿Intenta acusar a mi cliente? -El señor Friskin parecía empecinado. Jimmy y él habían soportado una vez más la presión de los periodistas entre Victoria Street y Broadway, y daba la impresión de que al abogado no le había gustado la experiencia-. Nos sentimos encantados de colaborar con la policía, como creo que confirma nuestra presencia aquí, pero si no tiene la intención de acusarle, ¿no cree que Jimmy estaría mejor en la escuela?
Lynley no se molestó en recordar a Friskin que la Escuela Secundaria George Green había entregado a Jimmy a los cuidados de Bienestar Social y los inspectores de enseñanza durante el trimestre de otoño. Sabía que la protesta del abogado era más de forma que de fondo, una ilustración de su apoyo al cliente, destinada a ganarse su confianza.
Friskin continuó:
– Hemos repasado los mismos hechos cuatro veces, como mínimo. Una quinta no va a cambiarlos.
– ¿Puedes aclararme qué puerta era? -repitió Lynley.
Friskin emitió un suspiro de disgusto. Jimmy trasladó su peso de una nalga a otra.
– Ya lo he dicho. La de la cocina.
– ¿Y utilizaste la llave…?
– Del cobertizo. También se lo he dicho.
– Sí, lo has dicho. Solo quería confirmar los datos. Introdujiste la llave en la cerradura. Giraste la llave. ¿Qué pasó a continuación?
– ¿Qué quiere decir?
– Esto es ridículo -dijo Friskin.
– ¿Qué cree que pasó? -preguntó Jimmy-. Abrí la jodida puerta y entré.
– ¿Cómo abriste la puerta?
– ¡Mierda!
Jimmy apartó la silla de la mesa.
– Inspector -intervino Friskin-, ¿es absolutamente necesaria esta descripción de cómo abrió la puerta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere de mi cliente?
– ¿La puerta se abrió en cuanto giraste la llave, o tuviste que empujarla? -preguntó Lynley.
– Jim… -advirtió Friskin, como si comprendiera de repente la intención de Lynley.
Jimmy alejó su hombro del abogado, como para indicarle que se mantuviera al margen.
– Pues claro que la empujé. ¿Cómo iba a abrirla, si no?
– Estupendo. Dime cómo.
– ¿Cómo qué?
– Cómo la empujaste.
– Le di un empujón.
– ¿Por debajo del pomo? ¿Por encima? ¿Por el pomo? ¿Dónde?
– No lo sé.-El muchacho se repantigó en la silla-. Por encima, supongo.
– Le diste un empujón por encima del pomo. La puerta se abrió. Entraste. ¿Las luces estaban encendidas?
Jimmy arrugó el entrecejo. Era una pregunta que Lynley aún no había formulado. Jimmy sacudió la cabeza.
– ¿Las encendiste tú?
– ¿Por qué iba a hacerlo?
– Supongo que querrías orientarte. Tendrías que localizar la butaca. ¿Llevabas una linterna? ¿Encendiste una cerilla?
Dio la impresión de que Jimmy meditaba las preguntas (encender las luces, llevar una linterna, encender una cerilla) y lo que implicaba cada una de las opciones.
– No podía llevar una linterna en la moto, ¿verdad? -dijo por fin.
– Entonces, ¿utilizaste una cerilla?
– No he dicho eso.
– ¿Encendiste las luces?
– Puede. Apenas un segundo.
– Estupendo. Después, ¿qué?
– Después, hice lo que ya he contado. Encendí el jodido cigarrillo y lo encajé en la butaca. Después, me marché.
Lynley asintió con aire pensativo. Se puso las gafas y sacó las fotografías del lugar de los hechos de un sobre. Las examinó.
– ¿No viste a tu padre? -preguntó.
– Ya he dicho…
– ¿No hablaste con él?
– No.
– ¿Le oíste moverse en la habitación de arriba?
– Ya se lo he dicho.
– Sí, en efecto. -Lynley dejó las fotos. Jimmy desvió la vista. Lynley fingió que las examinaba. Por fin, levantó la cabeza.
– ¿Te marchaste por donde habías venido? ¿Por la cocina?
– Sí.
– ¿Habías dejado la puerta abierta?
La mano derecha de Jimmy ascendió hasta su boca. Su dedo índice resbaló sobre sus dientes delanteros, y se puso a mordisquearlos casi sin darse cuenta.
– Creo que sí.
– ¿Estaba abierta? -preguntó con brusquedad Lynley.
Jimmy cambió de opinión.
– No.
– ¿Estaba cerrada?
– Sí. Cerrada. Estaba cerrada. Cerrada.
– ¿Estás seguro?
Friskin se inclinó hacia adelante.
– ¿Cuántas veces va a…?
– ¿Entraste y saliste sin el menor impedimento?
– ¿Qué?
– Sin dificultades. No tropezaste con nada, ni con nadie.
– Ya lo he dicho, ¿no? Lo he repetido diez veces.
– Entonces, ¿qué fue de los animales? La señora Patten dijo que los animales estaban dentro cuando se marchó.
– No vi ningún animal.
– ¿No estaban en la casa?
– No he dicho eso.
– Dijiste que espiaste la casa desde el final del jardín. Dijiste que viste a tu padre por la ventana de la cocina. Dijiste que le viste cuando subió a acostarse. ¿También le viste abrir la puerta? ¿Le viste sacar a los gatitos?
La expresión de Jimmy delató su convencimiento de que las preguntas iban destinadas a tenderle una trampa, pero ignoraba de qué clase.
– No lo sé. No me acuerdo.
– Tal vez tu padre los sacó antes de que tú llegaras. ¿Viste a los gatitos en el jardín?
– ¿A quién le importan una mierda los jodidos gatos?
Lynley reordenó las fotografías. La mirada de Jimmy cayó sobre ellas y se apartó a toda prisa.
– Es una pérdida de tiempo para todo el mundo -dijo Friskin-. No estamos haciendo el menor progreso, y no haremos progresos hasta que usted no tenga nada nuevo con lo que trabajar. Entonces, Jim colaborará de buen grado con sus preguntas, pero hasta ese momento…
– ¿Qué llevabas aquella noche, Jimmy? -preguntó Lynley.
– Inspector, ya le ha dicho…
– Creo recordar que una camiseta -continuó Lynley-. ¿Estoy en lo cierto? Tejanos. Un jersey. Los Doc Martens. ¿Algo más?
– Calzoncillos y calcetines -rió Jimmy-. Los mismos que llevo ahora.
– Y eso es todo.
– Exacto.
– ¿Nada más?
– Inspector…
– ¿Nada más, Jimmy?
– Ya lo he dicho. Nada más.
Lynley se quitó las gafas y las dejó sobre le mesa.
– Muy intrigante.
– ¿Por qué?
– Porque no dejaste huellas dactilares, por lo cual supongo que llevabas guantes.
– No toqué nada.
– Pero acabas de explicar que tocaste la puerta para empujarla. Pero no dejaste huellas. Ni en la madera, ni en el pomo, ni dentro, ni fuera. El interruptor de la luz de la cocina tampoco tenía huellas.
– Las borré. Me olvidé. Eso es. Las borré.
– ¿Borraste tus huellas dactilares, pero lograste dejar todas las demás? ¿Cómo te lo montaste?
Friskin se enderezó en su silla y lanzó una mirada penetrante al chico. Después, devolvió su atención a Lynley. No habló en todo el rato.
Jimmy removió los pies bajo la silla. Golpeó el suelo con la punta de la bamba. No dijo nada.
– Y si lograste borrar tus huellas al tiempo que conservabas las otras, ¿por qué dejaste las huellas dactilares en el pato de cerámica del cobertizo?
– Hice lo que hice.
– ¿Podemos hablar un momento a solas, inspector? -preguntó Friskin.
Lynley hizo ademán de levantarse.
– ¡No necesito ningún momento! -gritó Jimmy-. Ya le he contado lo que hice. Lo dicho, dicho está. Cogí la llave. Entré. Puse el cigarrillo en la butaca.
– No -replicó Lynley-. No fue así.
– ¡Sí! Se lo he dicho mil veces y…
– Nos has contado cómo imaginaste que pasó. Tal vez nos has contado cómo lo habrías hecho de haber tenido la oportunidad, pero no nos has dicho cómo se hizo.
– ¡Sí!
– No.
Lynley paró la grabadora. Sacó la cinta y puso la de la sesión anterior. Estaba detenida en el punto que había elegido por la mañana. Apretó el botón para ponerla en marcha. Sus voces surgieron de los altavoces.
«¿Estabas fumando un cigarrillo en aquel momento?»
«¿Qué se cree, que soy un capullo?»
«¿Era uno de estos, un JPS?»
«Sí, exacto. Un JPS.»
«¿Lo encendiste? ¿quiéres enseñármelo, por favor?»
«¿Enseñarle qué?»
«Cómo encendiste el cigarrillo.»
Lynley paró el aparato, quitó la cinta y la sustituyó por la de la sesión en curso. Apretó el botón de grabación.
– ¿Y qué? -preguntó Jimmy-. Dije lo que dije. Hice lo que hice.
– ¿Con un JPS?
– Ya lo ha oído, ¿no?
– Sí, lo he oído. -Lynley se masajeó la frente y bajó la mano para mirar al muchacho. Jimmy había apoyado el peso de la silla sobre las patas posteriores y la estaba meciendo.
– ¿Por qué mientes, Jimmy? -preguntó Lynley.
– Yo nunca…
– ¿Qué nos quieres ocultar?
El muchacho se siguió meciendo.
– Eh, ya le he dicho…
– No me has dicho la verdad.
– Estuve allí. Lo he dicho.
– Sí. Estuviste allí. Estuviste en el jardín. Estuviste en el cobertizo de las macetas. Pero no estuviste en la casa. No mataste a tu padre más que yo.
– Lo hice. Bastardo. Le di su merecido.
– El día que tu padre fue asesinado era el mismo día que tu madre debía acusar recibo de la petición de divorcio. ¿Lo sabías, Jim?
– Merecía morir.
– Pero tu madre no quería divorciarse. Si lo hubiera querido, ella habría presentado la petición dos años después de que tu padre abandonara a su familia. Eso es abandono legal. Habría tenido fundamentos.
– Yo le quería muerto.
– Pero aguantó cuatro años. Tal vez pensó que iba a recuperarle por fin.
– Le mataría otra vez si tuviera la oportunidad.
– ¿Tenía motivos para pensar eso, Jim? Al fin y al cabo, tu padre siguió visitándola durante todos estos años. Cuando vosotros no estabais en casa. ¿Lo sabías?
– Yo lo hice. Yo lo hice.
– Me atrevería a decir que abrigaba fuertes esperanzas. Si él seguía viéndola.
Jimmy bajó las patas de la silla. Sus manos se retorcieron por debajo de la camiseta, estiraron la tela hacia sus rodillas.
– Ya se lo he dicho.
Su significado era claro: vayase a tomar por el culo. No diré nada más.
Lynley se levantó.
– No presentaremos cargos contra su cliente -dijo al señor Friskin.
Jimmy alzó la cabeza con brusquedad.
– Pero volveremos a hablar con él. Cuando consiga recordar con exactitud qué pasó el miércoles por la noche.
Dos horas después, Barbara Havers informó a Lynley sobre los movimientos de Chris Faraday y Amanda Beckstead el miércoles por la noche. Amanda vivía en un edificio remozado de Moreton Street. Había vecinos arriba y abajo, un grupo cordial que se comportaba como si pasaran el día controlándose mutuamente. Amanda confirmó que Chris Faraday había estado con ella.
– Es una situación bastante difícil a causa de Livie -dijo con voz reposada y serena, la mano derecha curvada sobre la izquierda.
Ella y su hermano regentaban un estudio de fotografía en Pimlico, era la hora de comer y había accedido a charlar con la sargento detective siempre que pudiera comer su bocadillo de queso y beber su botella de Evian al mismo tiempo. Fueron al Jardín Botánico de Pimlico, a la orilla del río, y se sentaron no muy lejos de la estatua de William Huskisson, un estadista del siglo XIX reproducido en piedra y ataviado con toga, además de lo que semejaban botas de montar. Amanda no dio muestras de reparar en la incongruente indumentaria de Huskisson, ni de molestarse por el viento procedente del río o el rugido del tráfico que se apretujaba en Grosvenor Road. Adoptó la posición del loto sobre el banco de madera y habló con seriedad mientras daba cuenta de su almuerzo.
– Livie y Chris han vivido juntos desde hace años -dijo-, y a Chris no le parece bien mudarse ahora que Livie está tan enferma. He insinuado que podríamos vivir en plan comuna, mi hermano, Chris, Livie y yo, pero Chris no quiere ni oír hablar de eso. Dice que Livie no lo soportaría si supiera que él y yo queremos estar juntos. Insistiría en ir a un asilo, afirma Chris, porque ella es así. Chris tampoco quiere eso. Se siente responsable de ella. Y así seguimos.
Durante los últimos meses habían arañado los momentos que podían, contó a Barbara, pero nunca más de cuatro horas a solas. El miércoles había sido su primera oportunidad de pasar toda una noche juntos, porque Livie había quedado con su madre y no esperaba que Chris pasara a recogerla hasta bien entrada la madrugada.
– Es que queríamos dormir juntos -dijo Amanda con toda franqueza-. Y despertar juntos. Era algo más que sexo. Era estar unidos de una forma más importante que la sexual. ¿Me comprende?
Había parecido tan sincera que Barbara había asentido, como si tuviera experiencia en dormir con un hombre. Ya lo creo, pensó. Estar unida con un tío. Comprendo lo que es eso. Ab-so-lu-ta-men-te, sin la menor duda.
– Yo lo veo así -concluyó Barbara-. O la muerte de Fleming es una conspiración en la que participa toda Moretón Street, o Amanda Beckstead dice la verdad. Voto por la segunda opción. ¿Y usted? -preguntó a Lynley.
Lynley estaba de pie ante la ventana de su despacho, con las manos en los bolsillos y la atención concentrada en la calle. Barbara se preguntó si los fotógrafos y periodistas se habrían dispersado.
– ¿Qué le ha sacado al granujilla ese en esta ocasión? -preguntó.
– Más verificaciones involuntarias de que no mató a su padre.
– ¿Se ciñe a sus anteriores declaraciones?
– De momento.
– Joder. -Sacó un chicle y se lo metió en la boca-. ¿Por qué no detenemos a su madre? ¿Cuál es el objeto de entrar por la puerta de atrás así?
– El objeto es la prueba, sargento.
– Ya encontraremos la prueba. Tenemos el móvil. Tenemos medios y oportunidad. Tenemos suficiente para encerrarla y aplicarle el tercer grado. El resto ya vendrá por sí solo.
Lynley negó con la cabeza lentamente. Contempló la calle durante largo rato, después el cielo, que era gris como un acorazado, como si la primavera se hubiera concedido una repentina moratoria.
– El chico ha de acusarla -dijo por fin.
Barbara intentó creer que le había oído mal. Hizo estallar el chicle, exasperada. Era tan impropio de Lynley aquella cautela que se preguntó, con una punzada de deslealtad, si su habitual indecisión sobre su futuro con Helen Clyde le empezaba a afectar en el trabajo.
– Señor. -Forzó un tono de paciente camaradería-. ¿No le parece una posibilidad bastante irreal? Al fin y al cabo, es su madre. Puede que no se lleven bien, pero si la acusa de asesinar a su padre, ¿se da cuenta de lo que va a conseguir? ¿Y no cree que él es consciente de las consecuencias?
Lynley se acarició la mandíbula con aire pensativo. Barbara se sintió lo bastante alentada para continuar.
– Perderá a ambos padres en el curso de una semana. ¿Se lo imagina haciendo eso? ¿Espera que deje huérfanos a sus hermanos, aparte de a él mismo? ¿A merced de los tribunales? ¿No es demasiado? ¿No cree que es más de lo que puede aguantar?
– Es posible, Havers.
– Bien, entonces…
– Pero, por desgracia, hay que doblegar a Jimmy si queremos averiguar la verdad.
Barbara iba a discutir su propia argumentación, cuando Lynley desvió la vista hacia la puerta.
– Sí, Dee. ¿Qué pasa?
Dorothea Harriman ajustó un volante de su cuello de encaje. Aquella tarde, era como una visión en azul.
– El superintendente Webberly pregunta por usted y la sargento detective Havers -explicó Harriman-. ¿Le digo que acaban de marcharse?
– No. Ahora iremos.
– Sir David está con él -añadió Harriman-. Sir David ha solicitado la reunión, de hecho.
– Hillier -gruñó Barbara-. Dios nos asista. Señor, si está cabreado, serán dos horas. Esquivémosle mientras podamos. Dee nos excusará.
Aparecieron hoyuelos en las mejillas de Harriman.
– Estaré más que encantada, inspector detective. Hoy toca color carbón, a propósito.
Barbara se hundió más en la silla. Los trajes color carbón de sir David Hillier eran legendarios en New Scotland Yard. Hechos a medida, con la raya como practicada por el filo de un hacha, sin la menor arruga, hilo o mancha, era lo que siempre se ponía Hillier cuando quería proyectar el poder de su cargo de superintendente jefe. Siempre era «sir David» cuando iba a Victoria Street de aquella guisa. Cualquier otro día, solo era «el Jefe».
– ¿Están en el despacho de Webberly?-preguntó Lynley.
Harriman asintió y les precedió.
Tanto Hillier como Webberly estaban sentados a la mesa circular central del despacho de Webberly, y el tema que Hillier deseaba discutir ocupaba hasta el último centímetro de la superficie de la mesa, desplegado como si un actor novato estuviera buscando la aprobación periodística después de la noche del estreno: los periódicos de la mañana. Y a juzgar por lo que Barbara dedujo tras una rápida mirada a Hillier, mientras este se levantaba al ver a un miembro del sexo opuesto, el superintendente jefe también había echado un vistazo a los del día anterior.
– Inspector, sargento -dijo Hillier.
Webberly se levantó para cerrar la puerta. El superintendente ya se había fumado más de un puro, y la atmósfera del despacho era sofocante, invadida de humo.
Hillier utilizó un lápiz de oro para abarcar con un ademán los periódicos desplegados sobre la mesa. Las fotografías de la selección matutina plasmaban de todo, desde el señor Friskin utilizando el brazo para ocultar la cara de Jimmy a los fotógrafos, hasta Jean Cooper, que se abría paso hasta su coche entre un enjambre de periodistas. Para colmo, el ansia de información de los lectores se había saciado con un amplio despliegue de fotografías, que no solo plasmaba a los protagonistas del caso. El Daily Mail publicaba lo que parecía un ensayo gráfico sobre la vida de Kenneth Fleming, con fotos de su antigua casa en la Isla de los Perros, su familia, la casa de Kent, la imprenta de Stepney, Miriam Whitelaw y Gabriella Patten. El Guardian y el Independerá abordaban el tema desde un punto de vista más intelectual, y utilizaban un dibujo del lugar de los hechos. El Daily Mirror, el Sun, y el Daily Express publicaban entrevistas con patrocinadores del equipo inglés, Guy Mollison y el capitán del equipo de Middle-sex. Sin embargo, la columna más larga (la del Times) estaba dedicada al problema del aumento de la criminalidad entre los adolescentes, y dejaba que el lector extrajera sus propias conclusiones de las veladas alusiones que lanzaba el periódico, al publicar semejante artículo en relación a las circunstancias del asesinato de Fleming. No era una cuestión de prejuicios, proclamaba el artículo, pero el uso insistente de la palabra «presunto» no eximía al periódico de defender la posibilidad de que existiera un anónimo culpable de dieciséis años.
Hillier utilizó su lápiz por segunda vez para indicar dos sillas opuestas a la suya. Cuando Barbara y Lynley se sentaron, obedientes, se acercó a un tablón de corcho que colgaba junto a la puerta y se dedicó a examinar los anuncios exhibidos. Webberly caminó hacia su escritorio, pero en lugar de sentarse, apoyó su gigantesco trasero sobre el antepecho de la ventana y sacó un puro.
– Expliquense -dijo Hillier al tablón de anuncios de Webberly.
– Señor -contestó Lynley.
Barbara miró a Lynley. Su tono era sereno, pero no deferente. A Hillier no le gustaría.
El superintendente jefe continuó, como si estuviera enfrascado en una contemplación verbal.
– He pasado la mañana de la forma más peculiar -dijo-. La mitad, esquivando a los directores de los principales periódicos de la ciudad. La otra mitad, al teléfono, con antiguos y futuros patrocinadores del equipo inglés de criquet. Padecí un encuentro muy poco gratificante con el subcomisionado y compartí un indigesto almuerzo con siete miembros del MCC en el Lord's Cricket Ground. ¿Percibe una pauta común en dichas actividades, lord Asherton?
Barbara notó que Lynley se encrespaba al oír que se mencionaba su título. También percibió el esfuerzo que le costaba no morder el cebo de Hillier.
– Todos los estamentos desean que solucionemos el caso -contestó con perfecta ecuanimidad-, como suele ocurrir cuando alguien famoso muere. ¿No está de acuerdo…, sir David?
Touché, pensó Barbara. De todos modos, se encogió al anticipar la réplica de Hillier.
Cuando se volvió hacia ellos, la cara de Hillier, siempre rubicunda, contrastó con su abundante pelo gris. Si iban a jugar á los títulos, él iba a perder, y todos lo sabían.
– No necesito decirle que han pasado seis días desde el asesinato de Fleming, inspector -dijo.
– Pero solo cuatro desde que el caso está en nuestras manos.
– Y por lo que yo sé -continuó Hillier-, se ha pasado la mayor parte del tiempo yendo y viniendo de la Isla de los Perros, persiguiendo sin necesidad a un muchacho de dieciséis años.
– Eso no es exacto, señor -dijo Barbara.
– En ese caso, haga el favor de explicarse -dijo Hillier con una sonrisa que parecía hipócrita a posta-. Porque si bien leo los periódicos, no es mi método favorito de obtener información de mis subordinados.
Barbara empezó a buscar en el bolso sus notas informales. Vio que la mano de Lynley se movía sobre el brazo de la silla para comunicarle que no se molestara. Un momento después, comprendió el motivo cuando Hillier continuó.
– Según todos esos -movió una mano de manicura en dirección a los periódicos-, usted tiene ya una confesión, inspector. He descubierto esta mañana que esta información en concreto se ha filtrado desde este edificio a la calle. Imagino que no solo lo sabe, sino que fue su intención desde el principio, ¿no?
– No pienso rebatir esa conclusión -contestó Lynley.
Su respuesta no satisfizo a Hillier.
– Pues escúcheme. Se está poniendo en cuestión la competencia de la investigación a todos los niveles. Y con buenos motivos.
Lynley miró a Webberly.
– ¿Señor?
Webberly paseó el puro de uno a otro lado de la boca. Introdujo el dedo índice por el cuello deshilacha-do de la camisa. Así como el trabajo de Hillier consistía en controlar las interferencias entre el DIC y los demás departamentos que podían entrometerse con el DIC, el trabajo de Webberly consistía en controlar las interferencias entre Hillier y los detectives de división de Webberly. Hoy no había cumplido su objetivo, y no le gustaba que se lo recordaran, aunque fuera mediante una palabra tan sencilla como «señor». Además, sabía lo que aquella breve pregunta implicaba: ¿de qué lado está? ¿Cuento con su apoyo? ¿Piensa adoptar una postura ambigua?
– Yo te apoyo, muchacho -gruñó Webberly-, pero el superjefe -Webberly nunca llamaba sir David a Hillier- necesita algo en qué basarse si vamos a pedirle que haga de intermediario entre el público y los peces gordos.
– ¿Por qué no ha presentado cargos contra ese chico? -preguntó Hillier, satisfecho en apariencia con la postura que Webberly había adoptado.
– Aún no estamos preparados.
– Entonces, ¿por qué demonios ha dejado que la oficina de prensa facilitara información que pudiera interpretarse como si una detención fuera inminente? ¿Se trata de algún juego cuyas reglas sólo conoce usted? ¿Se da cuenta de cómo va a interpretar todo el mundo, desde el subcomisionado hasta los vendedores de billetes del metro, los datos de esta investigación? Si obra en poder de la policía una confesión, si tiene pruebas, ¿por qué no actúa? ¿Cómo piensa responderme?
– Explicándole lo que ya sabe: que una admisión de culpabilidad no constituye una confesión satisfactoria -dijo Lynley-. El chico nos ha proporcionado la primera. Nos falta la segunda.
– Le lleva al Yard. No obtiene nada positivo de él. Le devuelve a casa. Repite el procedimiento una segunda y una tercera vez, en vano. Los periodistas le pisan los talones como perros. Y con el resultado final de que usted, y por extensión nosotros, parece incapaz…, ¿o es que no quiere, inspector?, de lograr algo positivo. Da la impresión de que un subnormal de dieciséis años que necesita con toda urgencia un baño le está dejando en ridículo.
– No hay otro remedio -dijo Lynley-. La verdad, si a mí no me molesta, superintendente jefe Hi-llier, no entiendo por qué a usted sí.
Barbara agachó la cabeza para disimular su respingo. Se ha excedido, pensó. Puede que Lynley superara por goleada a Hillier en abolengo, pero en New Scotland Yard existía una jerarquía estricta que no tenía nada que ver con el tono azul de la sangre o con la forma de obtener un título: mediante la lista de Año Nuevo o por derecho de nacimiento.
La cara de Hillier adquirió el color de una ciruela madura.
– Yo soy el responsable, maldita sea. Por eso me molesta. Y si no es capaz de cerrar el caso cuanto antes, puede que necesitemos encargarlo a otro DIC.
– La decisión está en sus manos, por supuesto -dijo Lynley.
– Y estaré muy contento de tomarla.
– Adelante, si no le molesta la pérdida adicional de tiempo.
– David -se apresuró a intervenir Webberly, en un tono que combinaba súplica con advertencia. Decía, deja que me ocupe yo de esto. Hillier le dirigió una mirada de comprensión-. Nadie está sugiriendo que vayamos a sustituirte, Tommy. Nadie está poniendo en duda tu competencia, pero el procedimiento nos tiene un poco inquietos. Tu forma de ocuparte de la prensa es algo irregular, y va a dar mucho que hablar.
– Esa es mi intención -dijo Lynley.
– ¿Puedo recordarle que, históricamente, no se ha conseguido nada cuando se ha permitido a los medios de comunicación dirigir una investigación de asesinato? -añadió Hillier.
– No estoy haciendo eso.
– En ese caso, regale nuestros oídos con la explicación de lo que está haciendo, se lo ruego. Porque a juzgar por lo que veo -otro movimiento semicircular del lápiz dorado para señalar los periódicos-, cuando el inspector detective Lynley estornuda, la prensa se entera a tiempo de decir «Salud».
– Es una consecuencia involuntaria de…
– No quiero excusas, inspector detective. Quiero hechos. Puede que esté disfrutando de su momentánea popularidad, pero recuerde que no es más que un simple peón en esta operación, fácil de sustituir. Ahora, dígame qué demonios pasa.
Barbara vio por el rabillo del ojo que la mano de Lynley descansaba sobre el brazo de la silla. Hundió los dedos anular y meñique en la tela raída, pero fue la única indicación de que estaba reaccionando al ataque de Hillier.
Lynley relató los hechos del caso, con voz firme y sin apartar la vista del superintendente jefe. Cuando necesitaba que Barbara aportara un comentario, se limitaba a decir «Havers», sin mirarla. Cuando terminó (después de abarcarlo todo, desde la presencia de Hugh Patten en el Cherbourg Club la noche de la muerte de Fleming, hasta la confirmación de la coartada de Chris Faraday por parte de Amanda Beckstead), asestó el coup de grace que ni siquiera Barbara esperaba.
– Sé que al Yard le gustaría cerrar el caso -dijo-, pero la verdad es que, pese a todos nuestros esfuerzos y a los agentes destinados, puede que no lo consigamos.
Barbara casi esperó que Hillier sufriera un ataque. Al parecer, la posibilidad no preocupaba a Lynley, porque continuó.
– Temo que no tenemos nada concreto que proporcionar al fiscal.
– Expliqúese -dijo Hillier-. Ha dedicado cuatro días y solo Dios sabe cuántos hombres y horas de esfuerzo a localizar sospechosos y reunir pruebas materiales. Solo ha tardado veinte minutos en contármelo.
– Pero después de localizar sospechosos y reunir pruebas, aún no puedo identificar al criminal, porque no existe un vínculo directo entre asesino y prueba. Para empezar, no puedo demostrar la culpabilidad de nadie. Sería el hazmerreír del tribunal si lo intentara. Y aunque no fuera ese el caso, me despreciaría si enviara a alguien a la cárcel sin creer en su culpabilidad.
El cuerpo de Hillier se iba poniendo cada vez más rígido, a medida que Lynley hablaba.
– Dios nos libre de abrumarle con esa carga, inspector Lynley.
– Sí -contestó Lynley-. No me gustaría que me lo pidieran. Otra vez. Superintendente Jefe. Una vez es suficiente en mi carrera. ¿No cree?
Se enzarzaron en un prolongado duelo de miradas. Lynley cruzó una pierna sobre la otra, como si se preparara para una contienda verbal aplazada durante mucho tiempo, pero muy ansiada.
Barbara estaba pensando «¿No estará perdiendo los papeles?», cuando Webberly intervino.
– Ya basta, Tommy. -Encendió su puro. Tragó el suficiente humo como para ahogarse-. Todos tenemos esqueletos profesionales en nuestros armarios. No es cuestión de pasearlos en este momento. -Rodeó su escritorio y utilizó el puro como puntero, tal como Hillier había usado el lápiz-. Su situación es precaria. ¿A quién arrastrará en su caída si fracasa? -preguntó a Lynley, en referencia a los periódicos.
– A nadie.
– Que así sea.
Movió la cabeza hacia la puerta para despedirles. Barbara se esforzó en no salir disparada de su silla. Lynley la siguió con paso lento. Cuando salieron al pasillo y la puerta se cerró a su espalda, Hillier estalló.
– Rata inmunda -exclamó, con la intención de que le oyeran-. Joder, cómo me gustaría…
– Ya lo has hecho, ¿verdad, David? -preguntó Webberly.
Barbara observó que los oprobios de Hillier no impresionaban a Lynley. Estaba consultando la hora en su reloj de cadena. Barbara miró el suyo. Las cuatro y media.
– ¿Por qué ha dicho eso, inspector? -preguntó.
Lynley se encaminó a su despacho.
– ¿Por qué ha dicho a Hillier que tal vez no conseguiríamos cerrar el caso? -insistió Barbara.
– Porque quería saber la verdad.
– ¿Cómo puede decir eso? -Lynley siguió caminando y sorteó a un funcionario que empujaba un carrito con teteras y cafeteras en dirección a una de las salas de incidencias. Dio la impresión de que desechaba su pregunta-. Aún no hemos hablado con ella -continuó Barbara-. Hablado en serio con ella, quiero decir. No la hemos presionado. Sabemos más ahora que cuando estuve con ella a solas el sábado, y lo lógico es volver a verla. Preguntarle qué quería Fleming cuando iba a verla. Preguntarle sobre la petición de divorcio. Preguntarle por el acuse de recibo de la petición y el significado de que ya no tenga que hacerlo. Preguntarle sobre las condiciones del testamento de Fleming y cómo queda el testamento ahora que ha muerto con una única esposa legal. Conseguir una orden para registrar su casa y el coche. Buscar cerillas. Buscar Benson y Hedges. Ni siquiera necesitamos un cigarrillo entero, señor. El celofán de un paquete ya nos serviría.
Lynley llegó a su despacho. Barbara le siguió al interior. Hojeó la documentación sobre Fleming, que empezaba a adquirir proporciones gigantescas. Transcripciones de entrevistas, informes sobre sus antecedentes, informes de vigilancia, fotografías, evidencias, la autopsia y una pila de periódicos que ya le llegaba a la cintura.
Barbara notó que la impaciencia tensaba sus miembros. Tenía ganas de pasear. Tenía ganas de fumar. Tenía ganas de coger los documentos de las manos de Lynley y obligarle a entrar en razón.
– Si no habla con ella ahora, inspector -dijo-, le hará el juego a Hillier. Le encantaría estampar las palabras «negligencia en el cumplimiento de su deber» en su próxima evaluación de rendimiento. Usted le tiene acojonado, porque sabe que pronto llegará el día en que le deshancará, y no soporta la idea de llamarle «jefe». -Se tiró con fuerza del pelo-. Estamos perdiendo el tiempo. Cada día que no actuamos es un día que dificulta mucho más actuar. El tiempo concede a las personas la posibilidad de tramar coartadas. Les concede la oportunidad de embellecer sus historias, y aún peor, la posibilidad de pensar.
– Eso es lo que quiero -dijo Lynley.
Barbará abandonó el esfuerzo de respetar su aburrido ambiente libre de humo.
– Lo siento -dijo-. Estoy a punto de pegar puñetazos a la pared.
Encendió un cigarrillo y retrocedió hasta la puerta, desde donde sopló el humo al pasillo. Pensó en lo que había dicho el inspector.
Por lo que podía deducir, el inspector Lynley había dedicado muchas horas de reflexión al caso. Pese a lo que había dicho en sentido contrario durante la cena del domingo por la noche, había abandonado su método habitual de trabajo, sin dejarse guiar por el instinto cuando parecía que el instinto debía ayudarle a avanzar. Al revés de lo que pasaba siempre, parecía que era Barbara quien se guiaba por el instinto, mientras Lynley, por algún motivo, había decidido tomárselo con calma. No podía comprender aquel cambio. No temía a la censura de los mandamases. Para empezar, no necesitaba el empleo. Si le echaban, despejaría su escritorio, quitaría las fotos de las paredes de su despacho, recogería sus libros, entregaría su tarjeta de identificación, partiría hacia Cornualles y no volvería la vista atrás ni un solo momento. ¿Por qué se mostraba tan vacilante ahora? ¿Qué más quedaba por pensar?
Se permitió una maldición mental, que fue gratificante.
– ¿Cuánto tiempo necesita? -preguntó.
– ¿Para qué?
Lynley estaba guardando los periódicos en una caja.
– Para pensar. ¿Cuánto tiempo necesita para pensar?
Dejó un ejemplar del Times sobre el Sun. Un mechón de cabello rubio cayó sobre su frente y lo retiró con el dedo índice.
– No me ha entendido bien -dijo-. No soy yo quien necesita tiempo para pensar.
– Entonces, ¿quién, inspector?
– Pensaba que era evidente. Estamos esperando a que el asesino se identifique por el nombre. Y eso lleva tiempo.
– ¿Cuánto más, por el amor de Dios? -preguntó Barbara. Su voz recorrió toda la escala, y trató de controlarla. Ha perdido el hilo, pensó. Esta vez, ha traspasado el límite-. Inspector, no quiero meterme donde no me llaman, pero ¿existe una remota posibilidad de que el… -buscó con desesperación una palabra neutral, no encontró ninguna decente, y prosiguió-… el conflicto de Jimmy con su madre le toque la fibra sensible? ¿Existe la posibilidad de que esté concediendo tanta manga ancha al chicó y a Jean Cooper porque…, bien, porque usted ha pasado por lo mismo, digamos?
Dio una veloz calada al cigarrillo, tiró la ceniza al suelo y la esparció subrepticiamente como si fuera polvo.
– ¿En qué sentido? -preguntó con placidez Lynley.
– Usted y su madre. O sea, durante una época estuvieron… -Suspiró y lo soltó-. Estuvieron enfrentados durante años, ¿no? Tal vez se sienta un poco identificado con el caso de Jimmy y su padre. -Clavó el tacón del zapato derecho en el empeine del izquierdo. Estaba cavando su tumba, y aunque lo sabía, no se decidía a tirar la pala-. Tal vez piensa que, con el tiempo, habría sido capaz de algo que Jimmy Cooper no ha podido lograr, señor.
– Ah -dijo Lynley. Terminó de guardar los periódicos en la caja-. En eso se equivoca.
– Por lo tanto, ¿está de acuerdo en que incluso usted se habría negado a acusar a su madre en un caso de asesinato?
– No estoy diciendo eso, aunque lo más probable es que sea cierto. Estoy diciendo que se equivoca respecto a lo que pienso. Y respecto a quién necesita lograr algo en este caso.
Levantó la caja de periódicos. Barbara cogió la pila de expedientes. Lynley se encaminó a la puerta y ella le siguió, sin saber adonde llevaban aquellos montones de papel, pero dispuesta a averiguarlo.
– Entonces, ¿quién? -preguntó-. ¿Quién necesita lograr qué?
– Jimmy no -contestó Lynley-. Nunca ha sido Jimmy.
Capítulo 22
Jeannie Cooper dobló la última prenda lavada con parsimonia. No era que fuera difícil doblar la chaqueta del pijama de un niño de ocho años. El problema consistía en que, cuando terminara de guardar la colada, se le habrían agotado las excusas para no sentarse con sus hijos en la sala de estar, donde llevaban media hora viendo un programa de entrevistas en la tele.
En la cocina, mientras embutía ropa en la lavadora, Jeannie se había esforzado por escuchar su conversación, pero estaban tan silenciosos como los asistentes a un funeral.
Jeannie no recordaba si sus hijos siempre habían visto así la tele. Creía que no. Creía recordar algún grito de protesta cuando uno u otro cambiaba de canal, risas ocasionales cuando veían algún episodio antiguo de Benny Hill. Creyó recordar que Stan hacía preguntas, Jimmy contestaba y Shar expresaba una tibia disconformidad. Sin embargo, pese a sus borrosos recuerdos, Jeannie se daba cuenta de que aquellas reacciones y diálogos entre sus hijos habían tenido lugar fuera del reino de su experiencia, como sueños en los que era una mera observadora, sin participar activamente. Era su forma, empezaba a comprender, de comportarse como una madre desde que Kenny la había dejado.
Durante los últimos años, había utilizado la idea de asumir la realidad como una forma de evitar a sus hijos. Asumir la realidad significaba que iba a trabajar a Crissys como siempre, se levantaba a las tres y cuarto, salía de casa antes de las cuatro, volvía a mediodía a tiempo de ejercer el papel de madre y preguntar, por ejemplo, si tenían deberes para el día siguiente. Se ocupaba de lavar su ropa. Preparaba las comidas. Limpiaba la casa. Se decía que su comportamiento era el de una verdadera madre porque cumplía su deber: comida caliente en la mesa, ir a la iglesia de vez en cuando, un árbol de Navidad adornado con sus luces, el domingo de Pascua con la abuela, dinero para los videojuegos. No obstante, al tiempo que se esforzaba por llevar una vida normal, sabía que había cometido el pecado de abandonar a sus hijos, al igual que Kenny. Solo que lo había cometido de una forma más insidiosa que su marido, pues mientras su cuerpo se había quedado en Cárdale Street (lo cual permitía creer a sus hijos que aún tenían un progenitor presente, cuyo amor era constante), su corazón y alma habían volado como plumas al viento el mismo día que Kenny se marchó.
Amar a su marido más que a las tres vidas creadas por ese amor era el espantoso secreto que Jeannie mantenía oculto. Procuraba no hacerle caso la mayor parte del tiempo, porque no podía soportar, en primer lugar, el lacerante dolor que descendía desde sus pechos a su entrepierna, que se desgarraba cada vez que oía o leía su nombre o escuchaba su voz por teléfono. Y porque, en segundo lugar, sabía que amar a un hombre por encima de los hijos engendrados con aquel hombre era un pecado tan grave e inhumano que la redención le estaba vedada, por más que intentara pagar por él.
Creía que lo menos que podía hacer era impedir que sus hijos lo supieran. Se prometió que nunca sabrían cómo se sentía cada día, como una botella de leche utilizada, vacía por dentro pero con una película adherida a las paredes, para recordarle cómo había sido el contenido. Por eso ejercía el papel de madre y se prometía que no decepcionaría a sus hijos, que no les causaría más dolor, como su padre.
Pese a sus esfuerzos en ese sentido, Jeannie comprendía ahora que no había podido evitar causarles tanto daño como su padre, porque su decisión de asumir la realidad les había exigido lo mismo. Si ella tenía que ejercer el papel de madre, sin rendirse a la desolación que sentía por el abandono de Kenny, ellos deberían ejercer el papel de hijos de la misma manera. Todos debían actuar de manera que su comportamiento proclamara (sintieran lo que sintieran) que si papá se había ido, si no les quería, si no iba a volver, que se fuera a la mierda.
Puso el pijama de Stan sobre la última pila de ropa lavada y la cogió en brazos. Vaciló al pie de la escalera. Stan estaba sentado en el suelo, entre el sofá y la mesita auxiliar, con la mejilla apoyada sobre la rodilla de Jimmy. Shar estaba al lado de su hermano y sujetaba el borde de su camiseta entre los dedos. Le estaban perdiendo, sabían que le estaban perdiendo, y verles aferrarse a él como si de esa forma pudieran impedirlo provocó tal escozor en los ojos de Jeannie que deseó golpearles en la cabeza para apartarles.
– Chicos -dijo, pero le salió con demasiada brusquedad.
Shar miró en su dirección, al igual que Stan. El brazo de Stan se cerró sobre la pierna de Jimmy. Jeannie sabía que se estaban armando de valor, y se preguntó cuándo habían aprendido a leer en el tono de su voz. Lo alteró, y habló con una suavidad nacida del agotamiento y la desesperación.
– He comprado pescado y patatas fritas para esta noche. Coca-Colas también.
El rostro de Stan se iluminó.
– ¡Coca-Colas! -exclamó. Miró a su hermano con aire expectante. Las Coca-Colas eran un detalle estupendo, pero Jimmy no reaccionó a la noticia.
– Eres muy amable, mamá -contestó Shar con seriedad-. ¿Pongo la mesa?
– Sí, cariño -dijo Jeannie.
Llevó la ropa limpia arriba. Colocó todo en sus cajones respectivos sin apresurarse.
Fue a la habitación de los chicos y ordenó el batallón de ositos de peluche de Stan. Ordenó los libros y los tebeos en sus estantes de hierro forjado. Recogió el cordón de un zapato. Dobló un jersey. Ahuecó las almohadas de las dos camas. Lo importante era hacer algo. No parar, no desfallecer, no pensar, no preguntar y, sobre todo, no hacerse preguntas.
Jeannie se sentó de repente en el borde de la cama de Jimmy.
– La policía afirma que el chico miente -le había dicho el señor Friskin-. Dicen que no estuvo en la casa, pero la situación puede cambiar, créame. Le aseguro que quieren seguir interrogándole.
Jeannie se había aferrado con desesperación a aquella tenue esperanza.
– Pero si miente…
– Ellos afirman que miente. Existe una sutil distinción entre lo que nos dicen y lo que saben. La policía utiliza docenas de estratagemas para conseguir que los sospechosos hablen, y hemos de ir con mucha cautela.
– ¿Y si es verdad que les mintió desde el primer momento y ellos lo saben? ¿Para qué querrían seguir interrogándole?
– Por una razón lógica. Imaginan que sabe el nombre del asesino.
El horror se derramó sobre ella como una oleada de náuseas, que ascendió desde su estómago a la garganta.
– Eso es lo que yo sospecho -continuó el señor Friskin-. Es razonable que hayan llegado a esa conclusión. Dan por sentado, pues admitió su presencia en el lugar de los hechos el pasado miércoles, que debió ver al incendiario. Deducen que conoce la identidad del pirómano. Concluyen sin la menor duda que asume la responsabilidad para no tener que denunciar a otra persona.
Jeannie solo consiguió articular la palabra «denunciar».
– Este tipo de resistencia es habitual en los adolescentes, señora…, señorita Cooper. Aunque admitido, es el resultado de la resistencia a traicionar a uno de sus iguales. No obstante, puede que esta tendencia de los jóvenes a morderse la lengua se haya desviado un poco en Jimmy, a causa de sus, y perdone que lo exprese así, a causa de sus circunstancias, porque ¿quién sabe exactamente por quién se inclina su lealtad?
– ¿A qué se refiere con eso de sus circunstancias?
El abogado estudió las puntas de sus zapatos.
– Si asumimos que las mentiras del muchacho traicionan la resistencia a denunciar a otra persona y nada más, tendremos que examinar su vida y buscar el tipo de lazos sociales estrechos que alientan esta tendencia a morderse la lengua, cueste lo que cueste. Lazos como los que se forman en la escuela con los buenos compañeros. Pero si no existen lazos sociales profundos y, por tanto, no ha interiorizado este comportamiento, tendremos que concluir que sus mentiras representan otra cosa.
– ¿Por ejemplo? -preguntó Jeannie, aunque notó la boca y los labios secos cuando lo dijo.
– Como proteger a alguien.
El señor Friskin dejó de estudiar sus zapatos para estudiar el rostro de Jeannie. Los segundos se convirtieron en un minuto, y Jeannie notó que transcurrían en el pulso que latía en sus sienes.
La policía regresaría, dijo por fin el señor Friskin. Lo mejor que podía hacer por su hijo en este momento era animarle a contarles la verdad cuando llegaran. Lo entendía, ¿verdad? ¿Entendía que la verdad era la única esperanza de alejar de la vida de Jimmy a policías y periodistas? Porque no se merecía que le acosaran indefinidamente, ¿verdad, señorita Cooper? La madre del chico tenía que estar de acuerdo.
Jeannie apretó la mano sobre el dibujo en zigzag de la colcha de la cama. Aún oía la voz seria del señor Friskin: «Es la única manera, señorita Cooper. Anime al chico a decir la verdad».
Y aunque dijera la verdad, ¿qué?, se preguntó. ¿Serviría para borrar la realidad de haber padecido aquel infierno?
Había dicho a su hijo la noche anterior que había fracasado como madre, pero Jeannie comprendía ahora que la afirmación era un disparate, porque en realidad no lo creía. Lo había dicho como medio de conseguir que el muchacho hablara con ella, con la esperanza de que dijera, no, no has sido mala, mamá, lo has pasado mal como todos nosotros, lo comprendo, siempre lo he comprendido. Y entonces empezaría a hablar. Porque era lo que los hijos debían hacer. Hablar con sus madres si sus madres eran buenas. Sin embargo, hasta el abogado que solo conocía a Jeannie y sus hijos desde hacía cuarenta y ocho horas había descifrado la naturaleza de la relación entre la madre y aquel hijo en particular. Pues había dicho que debía alentar a su hijo a decir la verdad, pero no había insinuado que le alentara a decírsela a ella.
Di la verdad a tu abogado, Jimmy. Dísela a la policía. Dísela a esos periodistas que te pisan los talones. Díselo a extraños. Pero ni pienses en decírmela a mí. Y en cuanto la digas, Jimmy…
No, pensó Jeannie. No iba a pasar así. Era su madre. Pese a todo, y a causa de todo, solo ella tenía un deber para con él.
Volvió a bajar la escalera. Shar estaba en la cocina. Había sustituido el hule por el mantel de Navidad, bordeado de hojas de acebo, con una guirnalda en el centro y un Papá Noel en las cuatro esquinas. Stan y Jimmy seguían viendo la tele, donde un hombre de nariz aguileña y rostro sin afeitar hablaba de una película que acababa de filmar, y hablaba como si tuviera una patata en la boca.
– Qué cacho maricón, ¿verdad, Jimmy?
Stan lanzó una risita y golpeó a su hermano en la rodilla.
– Vigila tu boca -dijo Jeannie-. Ayuda a tu hermana a poner la mesa. -Apagó la televisión-. Ven conmigo -dijo a Jimmy. Este se encogió más en el sofá-. Vamos, Jim, cariño -añadió en un tono más dulce-. Enseguida volvemos.
Dejaron a Shar colocando meticulosamente filetes de pescado sobre una plancha y a Stan tirando patatas fritas congeladas sobre una sartén.
– ¿Preparo también ensalada verde, mamá? -preguntó Shar cuando Jeannie abrió la puerta del jardín.
– ¿Podemos hacer judías? -añadió Stan. -Como queráis -contestó Jeannie-. Llamadnos cuando todo esté a punto.
Jimmy la precedió y bajó el único peldaño de hormigón que daba paso al jardín. Se encaminó a la alberquilla y Jeannie le siguió. Ella dejó sus cigarrillos y una caja de cerillas sobre el borde partido.
– Coge un cigarrillo, si quieres -dijo Jeannie.
Jimmy introdujo los dedos en una grieta de la al-berquilla. No hizo ademán de acercarlos al paquete.
– Me gustaría que no fumaras, desde luego -dijo Jeannie-, pero si tú quieres, adelante. Por lo que a mí respecta, ojalá no hubiera empezado nunca. Quizá lo deje cuando todo esto haya terminado.
Paseó la vista por el deprimente jardín: una alberquilla rota, una losa de hormigón por cuyos bordes corrían lechos de pensamientos escuálidos.
– Sería bonito tener un jardín como es debido, ¿no crees, Jim? Tal vez podamos convertir este desastre en algo auténtico. Cuando todo termine. Si quitamos ese hormigón viejo y ponemos césped, unas flores bonitas y un árbol, podremos sentarnos aquí fuera cuando haga buen tiempo. Me gustaría mucho. Tendrías que ayudarme, de todos modos. Yo sola no podría.
Jimmy hundió las manos en los bolsillos de sus tejanos. Sacó cigarrillos y cerillas. Encendió uno y dejó el paquete y las cerillas al lado de las de su madre.
Jeannie sintió la tentación cuando olió el humo. Puso sus nervios en tensión, pero no cogió un cigarrillo de los suyos.
– Oh, sí, Jim. Muy amable. Te cogeré uno. -Lo encendió, tosió-. Los dos hemos de dejar esta mierda, ¿eh? Podríamos hacerlo juntos. Yo te ayudaré y tú me ayudarás. Después. Cuando todo haya terminado.
Jimmy tiró la ceniza en la alberquilla vacía.
– Me irá bien un poco de ayuda -dijo Jeannie-. Y a ti también. Además, no quiero que Shár y Stan empiecen a fumar. Hemos de dar ejemplo. Si quisiéramos, estos podrían ser nuestros últimos cigarrillos. Hemos de cuidar de Shar y Stan.
Jimmy resopló y fumó. La miró con hosquedad.
Jeannie respondió a su expresión.
– Shar y Stan te necesitan.
Jimmy tenía la cabeza vuelta hacia el muro que separaba su jardín del de los vecinos, de forma que no pudo ver su expresión, aunque oyó bien sus palabras.
– Te tienen a ti.
– Claro que me tienen a mí. Soy su madre y siempre lo seré, pero también necesitan a su hermano mayor. Te das cuenta, ¿verdad? Te necesitan a su lado, más que nunca. Van a apoyarse en ti, ahora que… -Comprendió el peligro latente. Dotó de fuerza a su voz y se obligó a seguir-. Te van a necesitar de una manera especial ahora que tu padre…
– He dicho que ya te tienen a ti. -La voz de Jimmy era tensa-.Ya tienen a su mamá.
– Pero también necesitan a un hombre.
– Tío Der.
– Tío Der no eres tú. Les quiere, sí, pero no les conoce como tú, Jim. No le buscan a él como te buscan a ti. Un hermano es diferente de un tío. Un hermano es un ser más cercano. Un hermano siempre está cuando le necesitan. Eso es importante. Para Stan. Para Shar.
Se humedeció los labios e inhaló el humo acre del tabaco. Se estaba quedando sin palabras inocuas.
Dio la vuelta a la alberquilla para verle la cara. Dio una última calada al cigarrillo y lo aplastó con la suela del zapato. Vio que los ojos de Jimmy se aventuraban en su dirección, y cuando sus miradas se encontraron, preguntó sin alzar la voz:
– ¿Por qué has mentido a la policía, Jimmy?
El chico movió la cabeza. Dio una calada tan larga al cigarrillo que Jeannie pensó que lo había consumido hasta el final.
– ¿Qué viste aquella noche? -preguntó en voz baja.
– Merecía morir.
– No digas eso.
– Digo lo que me da la gana. Tengo derecho. Me da igual que haya muerto.
– No te da igual. Querías a tu padre como a nadie más en el mundo, y tus mentiras no van a cambiar eso.
Jimmy escupió una hebra de tabaco al suelo, y a continuación un esputo verdegrisáceo. Jeannie se negó a rendirse.
– Querías a tu padre tanto como yo. Tal vez más, porque entre tú y él no se interponía una rubia explosiva. Nada podía evitar que le quisieras y que desearas tenerle en casa de nuevo. Tal vez por eso mientes ahora, Jim. A mí. Al señor Friskin. A la poli. -Vio que un músculo se tensaba de repente en la mandíbula de su hijo. Intuyó que se debatía al borde de lo que era perentorio decir-. Tal vez mientes porque es más fácil. ¿Lo has pensado? Tal vez mientes porque es más fácil que asumir la pérdida definitiva de papá.
Jimmy tiró el cigarrillo al suelo y dejó que se consumiera.
– Exacto. Has acertado de pleno, mamá -dijo, en un tono de excesivo alivio para el gusto de Jeannie.
El muchacho extendió la mano hacia el paquete de JPS. Jeannie cerró la suya sobre el paquete y la mano de Jimmy.
– Tal vez es como dijo el señor Friskin.
– Mamá -llamó Shar desde la puerta de la cocina.
Jim ocultaba la casa a la vista de Jeannie. No hizo caso a su hija.
– Escúchame, Jim -dijo en voz baja.
– Mamá -volvió a llamar Shar.
– Has de decirme por qué mientes. Has de decirme la verdad ahora mismo.
– Ya la he dicho.
– Has de contarme exactamente lo que viste. -Jeannie extendió la mano hacia él, pero el chico se apartó-. Si me lo dices, si me lo dices, Jim, pensaremos entre los dos lo que hay que hacer.
– He dicho la verdad. Cien veces. Nadie quiere saberla.
– Toda la verdad no. Por eso me la has de decir ahora. Para pensar en lo que debemos hacer, porque de lo contrario…
– ¡Mamá! -llamó Shar.
– ¡Jimmy! -aulló Stan.
Jim se volvió hacia la casa. Jeannie le cogió por el codo.
– ¡Joder! -dijo Jim.
– No -dijo Jeannie.
Y el inspector Lynley se deshizo con suavidad de Shar y Stan, colgados de sus brazos.
– Tenemos unas preguntas más -dijo desde la cocina.
Y Jimmy salió corriendo.
Lynley no había imaginado que el chico fuera capaz de moverse a tal velocidad. Antes de que terminara la frase, Jimmy se había soltado de su madre y corrido hacia el fondo del jardín. No se molestó en abrir el portal, sino que saltó sobre el muro. Sus pasos resonaron en el callejón que corría entre las casas.
– ¡Jimmy! -gritó su madre, y salió tras él.
– Huye hacia Plevna Street -gritó Lynley sin volverse a la sargento Havers-. Intente cortarle el paso.
Se libró de los dos niños y salió en persecución del muchacho, mientras Havers cruzaba la sala de estar y salía por la puerta principal.
Jean Cooper había abierto el portal del jardín cuando Lynley la alcanzó. Se agarró a su brazo.
– ¡Déjele en paz! -chilló. Lynley se soltó y corrió tras el muchacho. Ella le siguió, sin dejar de gritar el nombre de su hijo.
Jimmy corría entre el estrecho sendero de hormigón que separaba las casas. Miró una vez hacia atrás y aumentó la velocidad. Una bicicleta estaba apoyada contra el portal del jardín de la última casa, y cuando pasó a su lado la tiró hacia el centro del sendero y saltó sobre la valla que bordeaba la parte superior del muro de ladrillo que separaba el sendero de Plevna Street. Se perdió de vista.
Lynley saltó sobre la bicicleta y se desvió hacia un portal de madera empotrado en el muro del que el muchacho no había hecho caso. Estaba cerrado con llave. Cogió carrerilla para saltar sobre la valla. Oyó que Havers gritaba al otro lado del muro. Después, el ruido de pasos martilleó sobre el pavimento. Demasiados pasos.
Se izó y cayó sobre la acera a tiempo de ver que Havers subía por Plevna Street en dirección a Manchester Road, seguida por tres hombres, uno de los cuales llevaba dos cámaras.
– Mecagüen la leche -exclamó, y se sumó a la persecución, esquivando a un pensionista que se apoyaba en un bastón y a una chica de pelo rosa que comía algo con aspecto hindú sentada en el bordillo.
Solo le costó diez segundos rebasar a los periodistas, y otros cinco alcanzar a Havers.
– ¿Dónde?-preguntó.
La sargento señaló, sin dejar de correr, y Lynley le vio. El chico había saltado otra valla que bordeaba un parque, en la esquina de Plevna Street. Corría por un sendero de ladrillo curvo en dirección a Manchester Road.
– Es absurdo ir por ahí -jadeó Havers.
– ¿Por qué?
– Subcomisaría de Manchester. A unos cuatrocientos metros. Hacia el río.
– Telefonéeles.
– ¿Desde dónde?
Lynley señaló la esquina de Plevna Street y Manchester Road, a un edificio achatado de ladrillo con dos cruces rojas y la palabra «clínica» escrita en rojo a lo largo de una cornisa blanca. Havers corrió hacia allí. Lynley siguió el perímetro del parque.
Jimmy salió por las puertas del parque a Manchester Road y se desvió hacia el sur. Lynley gritó su nombre y, en el mismo momento, Jean Cooper y los periodistas doblaron la curva de Plevna Street y le pisaron los talones.
Los periodistas gritaban «¿Quién es…?» y «¿Por qué le…?», mientras el fotógrafo alzaba una cámara y empezaba a disparar. Lynley se lanzó tras el muchacho.
– ¡Jimmy! ¡Para!-chillaba Jean.
Jimmy aceleró el paso con mayor determinación. El viento soplaba del este, y cuando Manchester Road se desvió un poco hacia el oeste, consiguió con facilidad aumentar la distancia entre sus perseguidores y él. Corría con todas sus fuerzas, la cabeza gacha, los pies sin apenas tocar el suelo. Pasó ante un almacén abandonado y se dispuso a torcer hacia la calle cuando se acercó a una floristería, en la cual una mujer de edad avanzada vestida de verde estaba entrando contenedores de flores. La mujer lanzó un grito de espanto cuando Jimmy estuvo a punto de derribarla. En respuesta, un alsaciano salió disparado de la tienda. El perro emitió un aullido de furia, se precipitó hacia el muchacho y cerró los dientes alrededor de la manga de su camiseta.
Gracias a Dios, pensó Lynley, y aminoró el paso. A cierta distancia detrás de él, oyó que la madre del muchacho gritaba el nombre de su hijo. La florista dejó caer un cubo de narcisos sobre la acera.
– ¡César! ¡Siéntate! -chilló, y cogió al perro del collar. El alsaciano soltó a Jimmy.
– ¡No! -bramó Lynley-. ¡Reténgale!
Cuando la mujer giró en redondo con la mano hundida en el pelaje del alsaciano y una expresión de miedo y perplejidad en la cara, Jimmy escapó.
Lynley pisoteó los narcisos cuando el chico torcía a la derecha, a unos treinta metros de distancia. Escaló otra valla y desapareció en los terrenos de la escuela primaria de Cubitt Town.
Ni siquiera se ha parado a recuperar el aliento, pensó Lynley estupefacto. O le espoleaba el terror, o corría maratones en sus ratos libres.
Jimmy cruzó el patio de la escuela. Lynley saltó la valla. Estaban construyendo un anexo a la escuela de ladrillo pardo, y Jimmy se metió en la obra, entre pilas de ladrillos, montañas de tablas de madera y colinas de arena. Hacía dos horas por lo menos que las clases habían terminado y no había nadie en el patio que le obstaculizara, pero cuando se acercó al edificio más alejado, tras el cual se extendían los campos de juego, un vigilante surgió por las puertas dobles, le vio y lanzó un grito. Jimmy pasó de largo antes de que el hombre pudiera reaccionar. Entonces, vio a Lynley.
– ¿Qué pasa aquí? -chilló, y se le plantó delante-. Alto ahí, señor. -El vigilante nocturno le cortó el paso con los brazos en jarras. Miró hacia Manchester Road, justo cuando Jean Cooper saltaba la valla, seguida de los periodistas-. ¡Usted! -gritó-. ¡Quédese ahí! ¡Esto es terreno particular!
– Policía -dijo Lyney.
– Demuéstrelo -replicó el vigilante.
Jean llegó tambaleante.
– Usted… -Cogió a Lynley por la chaqueta-. Déjele en…
Lynley apartó a un lado al vigilante. Jimmy había ganado otros veinte metros de ventaja durante el tiempo que Lynley había perdido. Estaba a mitad de los campos de juego y se dirigía a un distrito residencial. Lynley reinició la persecución.
– ¡Eh! -vociferó el vigilante-. ¡Voy a llamar a la policía!
Lynley rezó para que lo hiciera.
Jean Cooper le siguió, tambaleante. Estaba sollozando, pero por falta de aliento.
– Va a… -dijo-. Va a casa. Va a casa. ¿No lo ve?
Jimmy, efectivamente, volvía en dirección a Cardale Street, pero Lynley se resistía a creer que fuera tan idiota como para meterse directamente en una trampa. El chico había mirado hacia atrás en más de una ocasión. Se habría dado cuenta de que la sargento Havers no se encontraba entre sus perseguidores.
Llegó al extremo del campo de juego. Lo bordeaba un seto. Cargó a su través, pero perdió varios segundos cuando tropezó y cayó de rodillas al otro lado.
Lynley notaba un calor abrasador en el pecho. Confió en que el chico se quedara donde estaba, pero cuando Lynley disminuyó la distancia que les separaba, se puso en pie de un salto y prosiguió su huida.
Cruzó un descampado donde un coche quemado descansaba sobre sus neumáticos podridos, entre botellas de vino vacías y basura. Salió a East Ferry Road y tomó la dirección de su casa. Lynley oyó que la madre del muchacho gritaba «¡Ya se lo he dicho!», pero en ese momento Jimmy cruzó la calle, esquivó a un motorista que patinó y estuvo a punto de arrollarle, y subió la escalera que conducía a la estación de Crossharbour, donde un tren azul de Ferrocarriles Docklands se estaba deteniendo en las vías elevadas.
Lynley no pudo hacer nada. Jimmy entró, las puertas del tren se cerraron y salió de la estación, justo cuando Lynley pisaba East Ferry Road.
– ¡Jimmy! -chilló su madre.
Lynley luchó por recuperar el aliento. Jean Cooper se detuvo y tropezó con él. Los periodistas se estaban abriendo paso entre el seto. Se gritaban entre sí al tiempo que gritaban a Lynley.
– ¿A dónde va? -preguntó Lynley.
Jean sacudió la cabeza. Jadeó en busca de aliento.
– ¿Cuántas estaciones quedan de esa línea?
– Dos. -La mujer se pasó la mano por la frente-. Mudchute. Island Gardens.
Lynley pensó que la vía férrea corría paralela a East
Ferry Road.
– ¿A cuánto está Mudchute?
Jean hundió los nudillos en su mejilla.
– ¿A cuánto está?
– Un kilómetro y medio. No, menos. Menos.
Lynley dirigió una última mirada al tren cuando desapareció. No podía perseguirlo a pie, pero Cardale Street desembocaba en East Ferry Road unos sesenta metros al norte, y el Bentley estaba aparcado en Cárdale Street. Existía una ínfima posibilidad…
Corrió en dirección al coche. Jean Cooper le siguió.
– ¿Qué va a hacer? -gritó-. Déjele en paz. No ha hecho nada. No tiene nada más que decir.
La sargento Havers estaba apoyada en el Bentley. Levantó la vista cuando oyó los pasos de Lynley.
– ¿Le ha perdido? -preguntó.
– Al coche -jadeó Lynley-. Deprisa.
Subieron. Lynley puso en marcha el Bentley con un rugido. Stan y Shar salieron como un cohete de la casa y sus bocas formaron gritos que apagó el motor del coche. Mientras Shar forcejeaba con el pestillo del portal delantero, Jean Cooper apareció por la esquina e indicó mediante señas que volviera a casa.
Lynley pisó el acelerador y se apartó del bordillo. Jean Cooper se interpuso en el camino del coche.
– ¡Cuidado! -gritó Havers, y se agarró al tablero de mandos cuando Lynley aplastó los frenos y se desvió para no atropellada. Jean golpeó con el puño el capó del coche, corrió a su lado y abrió la puerta trasera. Se dejó caer dentro.
– ¿Por qué…, por qué no le deja en paz? No ha hecho nada. Usted lo sabe. Usted…
Lynley aceleró.
Dieron la vuelta a la esquina y siguieron hacia el sur por East Ferry Road. Se cruzaron con los periodistas que se arrastraban sin aliento en dirección contraria, hacia Cárdale Street. Por encima de ellos y al oeste de la calle corrían las vías de Ferrocarriles Docklands, en línea recta a Mudchute.
– ¿Llamó a la subcomisaría de Manchester Road? -preguntó Lynley con voz ahogada.
– Están en ello -contestó Havers.
– ¿La policía? -gritó Jean-. ¿Más policía?
Lynley tocó la bocina a un camión. Se desvió al carril de la derecha y le adelantó. Las casas elegantes de Crossharbour y Millwall Outer Dock dieron paso a las terrazas de ladrillo sucio de Cubitt Town, donde banderolas de colada se agitaban en cuerdas de tender dispuestas en los angostos jardines traseros.
La mano de Jean aferró el respaldo del asiento de Lynley cuando rebasaron a un baqueteado Vauxhall que se arrastraba por la calle como un erizo.
– ¿Por qué ha telefoneado a la policía? -preguntó con insistencia-. Ustedes son la policía. No les necesitamos. Él solo…
– ¡Allí!
La sargento Havers extendió el brazo en dirección a Mudchute, donde la tierra se alzaba desde la carretera en lomas creadas por generaciones de barro sedimentado procedente de los muelles de Millwall. Jimmy Cooper estaba subiendo a una de las lomas, en dirección sudeste.
– Va a casa de su abuela -afirmó Jean, mientras Lynley frenaba en la cuneta-. En Schooner State. La casa de mi madre. Ahí es donde va. Al sur de Millwall Park. -Lynley abrió la puerta-. Ya le dije adónde iba. Podemos…
– Conduzca -dijo el inspector a Havers, y se lanzó tras el muchacho cuando su sargento se sentó al volante.
Oyó que el motor aceleraba cuando llegó a la primera loma y empezó a subir por la ladera. La tierra estaba húmeda a causa de las lluvias de abril, y sus zapatos eran de piel. Resbaló y patinó en la tierra blanda, cayó de rodillas una vez, y en dos ocasiones tuvo que agarrarse a las ortigas y malas hierbas que brotaban de forma irregular. En lo alto de la loma, el viento azotaba sin obstáculos la extensión de tierra despejada. Agitó su chaqueta y llenó sus ojos de lágrimas, y se vio obligado a detenerse para secarlos antes de proseguir. Perdió cuatro segundos, pero vio al muchacho.
Jimmy contaba con la ventaja de sus bambas. Estaba bajando hacia los campos de juego que había al otro lado de las lomas, pero daba la impresión de que, o bien creía haber despistado a sus perseguidores, o se había rendido al cansancio, porque ya no corría como antes y se sujetaba la cintura como si tuviera punzadas en el costado.
Lynley corrió hacia el sur por la cumbre de la primera loma. No perdió de vista al muchacho hasta que tuvo que bajar y escalar la segunda loma. Al llegar arriba, vio que jimmy caminaba a paso normal, y con buenos motivos. Un hombre y un chico con impermeables rojos habían sacado a pasear a los campos de juego a dos mastines daneses y un galgo lobero irlandés; los perros corrían en círculos y se precipitaban sobre pelotas, basura y cualquier cosa que se moviera. Como ya se había topado con el alsaciano en Manchester Road, Jimmy no quería más problemas con canes de dimensiones espectaculares.
Lynley aprovechó la ventaja. Escaló la tercera loma, resbaló por la ladera y empezó a correr por el campo de juego. Se mantuvo alejado de los perros lo máximo posible, pero cuando llegó a veinte metros de ellos, el galgo lobero le vio y se puso a ladrar. Los dos mastines le corearon. Los tres perros se lanzaron en su dirección. Sus propietarios gritaron. Fue suficiente.
Jimmy miró hacia atrás. El viento arrojó sobre sus ojos el largo cabello. Lo apartó. Volvió a correr.
Se adentró en Millwall Park. Al ver la dirección que tomaba el chico, Lynley aminoró el paso. Porque al otro lado del parque, Schooner State extendía sus hileras de bloques de pisos grises y pardos hacia el Támesis, como los dedos de una mano, y Jimmy se dirigía en línea recta hacia el río. Ignoraba que la sargento Havers y su madre se habían anticipado a sus movimientos. A estas alturas, ya habrían llegado al bloque. Interceptarle resultaría bastante sencillo si se metía en el aparcamiento.
Corría en línea recta por el parque. Pisoteaba los macizos de flores que se interponían en su camino. Cuando llegó al borde del aparcamiento, fingió que se encaminaba a los pisos del oeste, pero en el último momento se desvió hacia el sur.
Pese al viento, Lynley oyó los gritos de la sargento Havers y Jean Cooper. Entró en el aparcamiento justo a tiempo de ver que el Bentléy perseguía al muchacho, pero Jimmy les llevaba ventaja. Se adentró en la herradura que formaba la parte sur de Manchester Road. Un camión frenó para no aplastarle. Lo rodeó, llegó a la acera opuesta y saltó la valla de un metro de altura que bordeaba los terrenos grisáceos, como de una prisión, de la Escuela Secundaria George Green.
Havers subió el Bentley a la acera. Estaba saliendo cuando Lynley la alcanzó. El chico corría hacia la esquina oeste de la escuela.
No había nadie en la escuela, y pudo avanzar sin ningún impedimento. Cuando Lynley y Havers llegaron a la esquina del edificio, el chico ya había cruzado el patio. Había cogido un cubo de basura para subir al muro posterior, y lo saltó antes de que hubieran podido recorrer veinte metros.
– Coja el coche -dijo Lynley a Havers-. Dé la vuelta. Se dirige al río.
– ¿Al río? Mecagüen la leche. ¿Qué va…?
– ¡Váyase!
Oyó que Jean Cooper gritaba algo ininteligible a su espalda cuando la sargento Havers trotó hacia el coche. Su grito se desvaneció cuando Lynley corrió hacia el muro. Se agarró al borde, utilizó el cubo de basura para propulsarse y saltó.
Corría otra carretera detrás de la escuela. En su parte norte, estaba flanqueada por un muro. En la parte sur se alineaban casas modernas de ladrillo con puertas de seguridad electrónicas. Morían en una extensión de césped y árboles que bordeaba el río. Era la única posibilidad. Lynley corrió en aquella dirección.
Entró en el parque, que un letrero identificaba como Island Gardens. En el extremo este se alzaba un edificio de ladrillo circular, rematado por una cúpula blanca y verde. Un destello blanco se recortó contra los ladrillos rojos, y vio a Jimmy Copper, que forcejeaba con la puerta del edificio. Era un callejón sin salida, pensó Lynley. ¿Por qué querría el chico…? Miró a su izquierda, al otro lado del río, y comprendió. La huida les había conducido al túnel peatonal de Greenwich. Jimmy iba a cruzar el río.
Lynley aumentó su velocidad. En ese momento, el Bentley apareció por la esquina más alejada. Jean Cooper y la sargento Havers bajaron. Jean gritó su nombre. Jimmy forcejeó con la puerta del túnel. La puerta no se movió.
Lynley se acercaba a toda prisa desde el nordeste. La sargento Havers y Jean Cooper hacían lo mismo desde el noroeste. El muchacho miró en una dirección, luego en otra. Corrió hacia el este, paralelo al muro del río.
Lynley corrió en diagonal para interceptarle. Havers y Jean Cooper siguieron el camino. Jimmy, con un esfuerzo final, saltó sobre un banco y se subió a lo alto del muro. Se izó sobre la barandilla de hierro forjado color lima que separaba los jardines del río.
Lynley gritó su nombre.
Jean Cooper chilló.
Y Jimmy se lanzó al Támesis.
Capítulo 23
Lynley llegó antes al muro del río. Jimmy se debatía en el agua. La marea era alta, pero seguía llegando, de manera que la corriente fluía a gran velocidad de este a oeste.
Jean Cooper gritó el nombre de su hijo cuando llegó al muro del río. Se precipitó hacia la barandilla y empezó a trepar.
Lynley la empujó hacia Havers.
– Telefonee a la policía del río.
Se quitó la chaqueta y los zapatos.
– ¡Ese es el puente de Waterloo! -protestó Havers, mientras procuraba retener a Jean Cooper-. Nunca llegarán a tiempo.
– Hágalo.
Lynley subió al muro y se izó a la barandilla. El muchacho se debatía inútilmente en el río, estorbado por la corriente y su agotamiento. Lynley se dejó caer al otro lado de la barandilla. La cabeza de Jimmy se hundió bajo las aguas turbias.
Lynley se zambulló.
– ¡Tommy! ¡Mecagüen la leche! -oyó que gritaba Havers cuando chocó con el agua.
Estaba fría como el mar del Norte. Se movía con mayor rapidez de la que había sospechado cuando la miraba desde la seguridad del muro de Island Gardens. El viento azotaba la superficie. El flujo de la marea creaba una corriente de fondo. En cuanto Lynley ascendió a la superficie, se sintió arrastrado hacia el sudoeste, hacia el interior del río, pero no hacia la orilla opuesta.
Trató de mantenerse a flote a fuerza de brazos. Buscó al chico. Al otro lado del río vio la fachada de la escuela naval, y al oeste los palos del Cutty Sark. Incluso distinguió la salida del túnel peatonal de Greenwich. Pero no vio a Jimmy.
Dejó que la corriente le arrastrara, como habría hecho con el chico. Su corazón y su respiración mártir lleaban en sus oídos. Notaba las extremidades pesadas. Oyó gritos procedentes de Island Gardens, pero el viento, su corazón y sus pulmones jadeantes le impidieron entender qué decían.
Se retorció en el agua mientras le llevaba. Intentó localizar a Jimmy. No había barcos que pudieran acudir en su ayuda. Los cruceros de placer no se arriesgarían con aquel tiempo, y las últimas embarcaciones turísticas ya se habían retirado. Lo único que flotaba en la zona eran dos barcazas que ascendían lentamente el río, y se encontraban a trescientos metros de distancia, como mínimo, demasiado lejos para pedir auxilio, aunque hubieran podido alcanzar la velocidad suficiente para rescatar a tiempo a Lynley y al muchacho.
Una botella pasó a su lado. Su pie derecho pateó lo que parecía una red. Empezó a nadar con la corriente del río, hacia Greenwich, como Jimmy habría hecho.
Mantenía la cabeza inclinada. No paraba de mover brazos y piernas. Intentó respirar acompasadamente.
El agua tiraba de sus ropas y le arrastraba hacia el fondo. Se debatió, pero el esfuerzo le estaba agotando. Había corrido demasiado, trepado y saltado demasiado. La marea era insistente y fuerte. Tragó agua. Tosió.
Notó que se hundía. Se revolvió, ascendió. Jadeó en busca de aire. Sintió que volvía a hundirse.
Descubrió que casi no había nada bajo la superficie. Oscuridad. Burbujas de aire que escapaban de sus pulmones. Un tornado líquido en el que remolineaban restos enloquecidos. Verde sobre blanco sobre gris sobre pardo, sin fin.
Pensó en su padre. Casi podía verle, en la cubierta del Daze, al salir de Lamorna Cove. Decía: «Nunca confíes en el mar, Tommy. Es un amante que te traicionará en cuanto le des la menor oportunidad». Lynley quiso señalar que aquello no era el mar, sino un río, un río, por el amor de Dios, ¿quién podía ser tan estúpido como para ahogarse en un río? Pero su padre contestó: «Un río con mareas. Las mareas vienen del mar. Solo los idiotas confían en el mar». Y el agua le engulló.
Un velo negro cubrió su visión. Sus oídos rugían. Oyó la voz de su madre y la risa de su hermana. Después, la voz de Helen, inconfundible: «No sé, Tommy. No puedo darte la respuesta que quieres solo porque tú la quieres».
Joder, pensó. Aún ambivalente. Incluso ahora. Incluso ahora. Cuando ya no importaba. Nunca se decidiría. Nunca aceptaría. Maldita sea. Maldita sea.
Agitó las piernas con furia. Movió los brazos. Rompió la superficie. Sacudió el agua de sus ojos, tosió y jadeó. Oyó al muchacho.
Jimmy chillaba a unos veinte metros hacia el oeste. Sus brazos golpeaban el agua. Se revolvía como un pecio. Cuando Lynley se lanzó hacia él, Jimmy volvió a hundirse.
Lynley se zambulló y rezó para que sus pulmones aguantaran. Esta vez, la corriente le favorecía. Chocó contra el muchacho y le agarró por el pelo.
Nadó hacia la superficie. Jimmy se resistió, agitándose en el agua como un pez atrapado en una red. Cuando llegaron a la superficie, Jimmy pataleó y golpeó.
– ¡No, no, no! -chilló, y trató de soltarse.
Lynley soltó su pelo y le asió por la camiseta. Pasó un brazo por debajo de los brazos y alrededor del pecho del chico. No tenía mucho aliento para hablar, pero logró jadear unas palabras.
– Ahogarte o sobrevivir. ¿Qué prefieres?
El chico pataleó frenéticamente.
Lynley reforzó su presa. Utilizó las piernas y un brazo para mantenerles a flote.
– Si te resistes, nos ahogaremos. Si me ayudas a nadar, lo conseguiremos. ¿Qué prefieres? -Sacudió el cuerpo del muchacho-. Decide.
– ¡No!
Pero las protestas de Jimmy eran débiles, y cuando Lynley empezó a arrastrarle hacia la orilla norte del río, ya no tuvo fuerzas para oponerse.
– Patalea -dijo Lynley-. No puedo hacerlo solo.
– No puedo-jadeó Jimmy.
– Sí puedes. Ayúdame.
Pero los últimos cuarenta segundos de lucha habían acabado con las energías de Jimmy. Lynley intuyó el agotamiento del chico. Sus extremidades pesaban como plomo y tenía la cabeza echada hacia atrás.
Lynley pasó el brazo izquierdo por debajo de la barbilla de Jimmy. Utilizó las fuerzas que quedaban en sus músculos para dirigirse hacia la orilla norte del río.
Oyó gritos, pero carecía de energías para localizarlos. Oyó la bocina de un barco en las cercanías, pero en aquel momento no podía permitirse el lujo de parar para intentar localizarlo. Sabía que su única oportunidad residía en el acto instintivo de nadar. De modo que nadó, respiró, contó las brazadas, un brazo y dos piernas contra el cansancio absoluto y el deseo de hundirse y acabar de una vez.
Vio delante una sección de la orilla cubierta de guijarros, desde donde podían botarse los barcos. Se dirigió hacia allí. Sus piernas se movían con creciente debilidad. Le resultaba difícil sujetar al chico. Cuando llegó al límite de sus fuerzas, pataleó por última vez y sus pies tocaron fondo. Primero arena, luego guijarros e intentó sacar al muchacho del agua. Se desplomaron en los bajíos, a un metro y medio de un bolardo.
Chapoteos y gritos furiosos. Alguien lloraba a su lado. Entonces, oyó que su sargento blasfemaba como una posesa. Unos brazos le rodearon, le sacaron del agua y le depositaron sobre una lancha del club de remo, hacia la que había nadado.
Tosió. Notó que su estómago se revolvía. Rodó a un lado, se puso de rodillas y vomitó sobre los zapatos de su sargento.
Una mano de Barbara se hundió en su cabello. La otra se curvó con firmeza alrededor de su frente.
Se tapó la boca con la mano. El sabor era repugnante.
– Lo siento -dijo.
– No pasa nada -contestó Havers-. Ha mejorado el color.
– ¿Y el chico?
– Con su mamá.
Jeannie estaba arrodillada en el agua y acunaba a su hijo. Estaba llorando, con la cabeza alzada hacia el cielo.
Lynley intentó ponerse en pie.
– Dios. No estará…
Havers le cogió por el brazo.
– Está bien. Usted le salvó. Se encuentra bien. Se encuentra bien.
Lynley se dejó caer al suelo. Sus sentidos empezaban a despertar uno por uno. Tomó conciencia del montón de basura sobre el que estaba sentado. Oyó un rumor de conversaciones a su espalda, miró hacia atrás y vio que la policía de la zona había conseguido por fin llegar, y ahora contenía a un grupo de espectadores, entre los cuales se encontraban los mismos periodistas que le habían perseguido desde que saliera de New Scotland Yard. El fotógrafo estaba haciendo su trabajo y documentaba el drama, por encima de los hombros de la policía de Manchester Road. Esta vez, los periódicos no tendrían necesidad de ocultar la identidad del chico. Un rescate en el río era una noticia de la que se podía dar cuenta sin relacionarla con el asesinato de Fleming. Por las preguntas que se gritaban y el ruido de las cámaras, Lynley adivinó que los periodistas pensaban publicarla.
– ¿Qué ha pasado con la policía del río? -preguntó a Havers-. Le dije que la telefoneara.
– Lo sé, pero…
– Me oyó, ¿verdad?
– No había tiempo.
– ¿Qué dice? ¿No se molestó en llamar? Era una orden, Havers. Podríamos habernos ahogado. Joder, si alguna vez he de confiar en usted de nuevo en una situación de emergencia, mejor confío en…
– Inspector. Señor. -La voz de Havers era firme, aunque había palidecido-. Estuvo en el agua cinco minutos.
– Cinco minutos -repitió Lynley, como sin comprender.
– No había tiempo. -Su boca tembló y apartó la vista-. Además, yo… Me entró el pánico, ¿vale? Se hundió dos veces. Deprisa. Lo vi y supe que la poli del río no podría llegar a tiempo, y en ese caso…
Se pasó los dedos por debajo de la nariz.
Lynley vio que parpadeaba rápidamente y fingía que era el viento en sus ojos. Se puso en pie.
– En ese caso, me he pasado de la raya, Barbara. Atribúyalo a mi propio pánico y haga el favor de perdonarme.
– De acuerdo.
Volvieron al agua, donde Jean Cooper seguía meciendo a su hijo. Lynley se arrodilló a su lado.
La mano de Jean sujetaba la cabeza de su hijo contra su pecho. Estaba inclinada sobre él. Jimmy tenía los ojos opacos, aunque no vidriosos, y cuando Lynley extendió la mano para tocar el brazo de Jean e indicarle que iba a ayudarles a levantarse, Jimmy se removió y miró a su madre.
– ¿Por qué? -repetía ella sin cesar.
Jimmy movió la boca como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar.
– Vi -susurró el chico.
– ¿Qué? -preguntó ella-. ¿Qué? ¿Por qué no lo dices?
– A ti. Te vi a ti, mamá.
– ¿Me viste?
– Allí. -Daba la sensación de que se estaba desmoronando en sus brazos-. Te vi allí. Aquella noche.
Lynley oyó que Havers susurraba las palabras «Por fin», y vio que avanzaba hacia Jean Cooper. Le indicó con un gesto que se quedara donde estaba.
– ¿A mí? ¿Que me viste dónde? -preguntó Jean Cooper.
– Aquella noche. Papá.
Lynley vio que el horror y la comprensión alumbraban en Jean Cooper al mismo tiempo.
– ¿Estás hablando de Kent? -preguntó la mujer-. ¿De la casa?
– Tú. Aparcaste en el camino -murmuró el muchacho-. Fuiste a buscar la llave del cobertizo. Entraste. Saliste. Estaba oscuro, pero lo vi.
Su madre le aferró.
– Pensabas que yo…, que yo… -Reforzó su presa-. Jim, yo quería a tu padre. Le quería, le quería. Nunca habría… Jim, pensabas que yo…
– Te vi.
– No sabía que estaba allí. No sabía que había alguien en Kent. Pensaba que os habíais ido de vacaciones. Después, dijiste que él había telefoneado. Dijiste que problemas relacionados con el criquet le habían retenido. Dijiste que las vacaciones se habían aplazado.
Jimmy sacudió la cabeza.
– Tú saliste. Llevabas unas crías en las manos.
– ¿Unas crías? Jim…
– Los gatitos -dijo Havers.
– ¿Los gatitos? -repitió Jean-. ¿Qué gatitos? ¿Dónde? ¿De qué estás hablando?
– Los tiraste al suelo. Los alejaste. De la casa.
– Yo no estuve en la casa. No estuve.
– Te vi -repitió Jimmy.
Sonaron pasos sobre la lancha.
– ¡Al menos, déjenme hablar con alguno de ellos! -gritó alguien.
Jean se volvió para ver quién venía. Jimmy miró también en aquella dirección. Forzó la vista para enfocar al intruso. Y Lynley comprendió por fin qué había pasado y cómo.
– Tus gafas, Jimmy -dijo-. ¿Llevabas las gafas el miércoles por la noche?
Barbara Havers caminaba a duras penas por el sendero que conducía a su casa. Tenía el interior de los zapatos mojados. Los había cepillado vigorosamente bajo el grifo del lavabo de señoras del Yard, de modo que ya no olían a vómito, pero estaban para tirar. Suspiró.
Estaba derrengada. Solo deseaba una ducha y doce horas de sueño. Hacía siglos que no comía, pero la comida podía esperar.
Habían acompañado a Jimmy y a su madre entre los espectadores y dejado atrás la cámara incansable del único fotógrafo. Les habían llevado en coche a casa. Jeannie Cooper había insistido en que no era necesario que un médico viera a su hijo, le había acompañado arriba y preparado un baño, mientras sus dos hijos menores se agarraban a ellos y gritaban «¡Mamá!» y «¡Jim!».
– Calienta un poco de sopa -dijo Jean a la niña-. Abre la cama de tu hermano -ordenó a Stan. Los dos salieron corriendo a obedecerla.
Jean había protestado cuando vio que Lynley quería hablar con su hijo.
– Ya basta de conversaciones -dijo, pero él insistió.
Cuando el muchacho se hubo bañado y acostado, Lynley subió la escalera con las ropas empapadas y se quedó al pie de la cama de Jimmy.
– Cuéntame lo que viste aquella noche -dijo.
Barbara, a su lado, notó que sus extremidades temblaban. La chaqueta y los zapatos eran las únicas prendas secas que llevaba, y la adrenalina que hasta el momento le había mantenido en pie empezaba a dar paso al frío. Pidió una manta a Jean, pero Lynley no la utilizó.
– Esta vez, cuéntamelo todo -dijo al chico-. No vas a comprometer a tu madre, Jimmy. Sé que no estuvo allí.
Barbara quiso preguntar a Lynley por qué creía en una simple negativa. Reconoció la confusión de Jean acerca de los gatitos, pero no se decidía a absolverla de su responsabilidad porque actuara como si no supiera nada de los animales. Los asesinos suelen ser maestros del disimulo. No comprendía cómo o por qué Lynley había decidido que Jean Cooper no lo era.
Jimmy les dijo lo que había visto: el coche azul que frenaba en el camino particular, la forma oscura de una mujer de cabellcclaro que entraba en el jardín y se deslizaba en el cobertizo, la misma mujer que entraba en la casa; menos de cinco minutos después, la misma mujer devolvía la llave al cobertizo y se marchaba. Había vigilado la casa durante media hora más. Había ido al cobertizo y cogido la llave.
– ¿Por qué? -preguntó Lynley.
– No lo sé. Solo por hacerlo. Porque tenía ganas.
Sus dedos se cerraron sin fuerza sobre las mantas.
Lynley temblaba tanto que Barbara estaba segura de que el piso vibraba. Quiso insistir en que se cambiara de ropa, se cubriera con la manta, tomara sopa, bebiera un poco de coñac, hiciera algo por cuidarse, pero cuando iba a sugerir que ya habían escuchado bastante por aquella noche (El chico no va a ir a ningún sitio, ¿verdad, señor? Ya volverían mañana si necesitaban hacer más preguntas), Lynley posó ambas manos sobre el pie de la cama y se inclinó hacia el chico.
– Querías a tu padre, ¿verdad? Era la última persona del mundo a la que habrías hecho daño.
La boca de Jimmy se agitó (a causa del tono, su ternura, su mensaje silencioso de comprensión) y sus párpados se cerraron. Parecían púrpuras de fatiga.
– ¿Me ayudarás a encontrar a esa asesina? -preguntó Lynley-. Tú ya la has visto, Jimmy. ¿Me ayudarás a desenmascararla? Tú eres el único que puede.
El muchacho abrió los ojos.
– No llevaba las gafas -dijo-. Pensé… Vi el coche y a ella. Pensé que mamá…
– No será preciso que la identifiques. Bastará con que hagas lo que yo diga. No será agradable. Significará dar tu nombre a los medios de comunicación. Significará dar otro paso adelante, tú y yo. Pero creo que servirá. ¿Me ayudarás?
Jimmy tragó saliva. Asintió en silencio. Volvió la cabeza con un débil movimiento y miró a su madre, sentada en el borde de la cama. Se humedeció los labios con aire cansado.
– Lo vi -murmuró-. Un día lo vi…, cuando me salté las clases.
Brotaron lágrimas lentamente de los ojos de Jean Cooper.
– ¿Qué?
Se había saltado las clases, repitió con voz fatigada. Se había comprado pescado y patatas fritas en el chino a domicilio. Las había comido en un banco de St. James Park. Entonces, había pensado en el Watney de la nevera, que no habría nadie a aquella hora del día, que podía beber la mitad y llenar la botella de agua, o quizá bebería entera y negarlo con descaro si su madre le acusaba. Fue a casa. Entró por atrás, por la puerta de la cocina. Abrió la nevera, destapó la botella de Watney y oyó ruidos arriba.
Subió la escalera. La puerta de su madre estaba cerrada, pero sin llave, escuchó los crujidos y comprendió de pronto qué significaban. Esta es la causa, pensó, y una oleada de rabia le invadió. Por esto se marchó papá. Por esto. Por… esto.
Empujó la puerta con el pie. Primero la vio a ella. Estaba agarrada a la cabecera de latón y lloraba, pero también jadeaba, y estaba bien arqueada, para que el tío se la pudiera tirar a gusto. Y el tío estaba arrodillado entre sus muslos levantados. Desnudo, con la cabeza gacha, el cuerpo reluciente como si estuviera aceitado.
– Nadie -gruñía-.Nadie… nunca.
– Nadie -resolló ella.
– Mía.
Volvió a repetirlo (mía, mía) y aumentó la violencia de sus embestidas hasta alcanzar un ritmo frenético, hasta que ella sollozó, hasta que él se echó hacia atrás, levantó la cabeza y gritó «¡Jeannie! ¡Jean!», y Jimmy vio que era su padre.
Bajó la escalera con sigilo. Dejó el Watney sobre la encimera de la cocina sin beber y se volvió hacia la mesa, donde había un sobre abierto. Introdujo los dedos dentro, sacó los papeles, vio SEÑOR Q. MELVIN ABERCROMBIE escrito en la parte de arriba. Examinó las palabras desconocidas y las frases retorcidas. Cuando leyó la única palabra que importaba, «divorcio», devolvió los papeles al sobre y se marchó de casa.
– Oh, Dios -susurró Jean cuando su hijo terminó-. Yo le quería, Jim. Nunca dejé de quererle. Quería, pero no podía. Confiaba en que volvería a casa si me portaba bien con él. Si era paciente y amable. Si hacía lo que él quería. Si le daba tiempo.
– Daba igual -dijo Jimmy-. No sirvió de nada, ¿verdad?
– Habría servido. Sé que con el tiempo habría servido, porque conocía bien a tu padre. Habría vuelto a casa si…
Jimmy sacudió la cabeza.
– … si no la hubiera conocido. Es la verdad, Jimmy.
El muchacho cerró los ojos.
Gabriella Patten. Ella era la clave. Aunque Barbara deseaba reunir pruebas contra Jean Cooper («No tiene coartada, señor. ¿Estaba en casa con los niños? ¿Dormida? ¿Quién puede demostrarlo? Nadie, y usted lo sabe»), Lynley dirigió sus pensamientos hacia Gabriella Patten. Sin embargo, no le ofreció datos de peso.
– Todo gira en torno a Gabriella -se limitó a decir con voz exhausta mientras conducía hacia el Yard-. Dios. Qué ironía. Terminar donde empezamos.
– Si ese es el caso, vamos a por ella -dijo Barbara-. No necesitamos al chico. Podemos detenerla. Podemos pasarla por la piedra. Ahora no, por supuesto -añadió a toda prisa, mientras Lynley conectaba la calefacción del coche por si atenuaba el frío que le sacudía como a una víctima del paludismo-, pero mañana por la mañana sí. Antes que nada. Sin duda seguirá en Mayfair, retozando con Mollison cuando Claude-Pierre, o como se llame, no le esté poniendo los músculos a tono.
– No vale la pena -contestó Lynley.
– ¿Por qué? Acaba de decir que Gabriella es…
– Interrogar otra vez a Gabriella Patten no nos servirá de nada. Es el crimen perfecto, Barbara.
No añadió más. Barbara protestó.
– ¿Cómo puede ser perfecto? Tenemos a Jimmy. Tenemos un testigo. Vio…
– ¿Qué? -la interrumpió Lynley-. ¿A quién? Un coche azul que confundió con el Cavalier. Una mujer de cabello claro que confundió con su madre. Ningún fiscal acusaría a nadie basándose en ese testimonio. Y ningún jurado del mundo le declararía culpable.
Barbara había querido insistir en sus argumentaciones. Al fin y al cabo, tenían pruebas. Por endebles que fueran, aún tenían pruebas. El Benson y Hedges. Las cerillas utilizadas para armar el artilugio incendiario. Contarían para algo, sin duda. Sin embargo, vio que Lynley estaba agotado. Dedicaba las escasas fuerzas que le quedaban a controlar sus estremecimientos mientras conducía el Bentley por entre el tráfico matutino hasta New Scotland Yard. Cuando frenó al lado del Mini de Barbara en el aparcamiento subterráneo, repitió lo que ya había dicho al superintendente jefe Hillier. Pese a tener las mejores intenciones del mundo, Barbara debía prepararse para el hecho de que tal vez no pudieran concluir satisfactoriamente el caso.
– Incluso con la ayuda del muchacho, será un caso de conciencia -dijo-. Y puede que la conciencia no sea suficiente.
– ¿Para qué? -preguntó Barbara, poseída tanto por la necesidad de discutir como de comprender.
Pero Lynley apenas añadió nada más.
– Ahora no. Necesito un baño y cambiarme de ropa.
Se marchó.
Ahora, en Chalk Farm, mientras liberaba sus pies de los zapatos empapados en el umbral, intentó comprender su comentario sobre la conciencia, pero por más que daba vueltas a los datos y acontecimientos de los últimos días, siempre la guiaban en la misma dirección y no señalaban a nadie que necesitara tener conciencia sobre nada.
Al fin y al cabo, sabían que era un incendio intencionado, y sabían, por tanto, que era un asesinato. Tenían un cigarrillo que podía ser analizado para buscar muestras de saliva. Por más tiempo que tardara la gente de Ardery en terminar los análisis, si el incendiario había depositado suficiente saliva (bien, si Gabriella Patten la había depositado, porque Lynley, al parecer, se había decantado por ella desde el primer momento, en lugar de Jean Cooper), al final de los análisis sabrían algo sobre antigenes ABH, genotipo ABO y relaciones de la reacción Lewis. Siempre que, por supuesto, Gabriella Patten secretara. Si no, volverían a empezar, y deberían confiar en… ¿qué? ¿La conciencia? ¿La conciencia de Gabriella Patten? ¿Qué sentido tenía eso? ¿De veras esperaba Lynley que la mujer se sintiera impulsada a confesar que había asesinado a Kenneth Fleming porque la había dejado? ¿Cuándo lo haría? ¿Entre arrumaco y arrumaco con Guy Mollison, para apartar su mente del rechazo definitivo de Fleming? Mecagüen la leche, pensó Barbara. No era de extrañar que Lynley fuera diciendo que tal vez no podrían cerrar el caso.
Era un tipo de fracaso que ocurría a todo el mundo, pero nunca le había ocurrido a Lynley. Y, por asociación, como era el DIC con quien había trabajado más tiempo, tampoco le había pasado nunca a ella.
Sin embargo, no era el mejor de los casos en el que fracasar. No solo estaban los medios de comunicación obsesionados por el caso, provocando más interés público del que lograría el asesinato de alguien con una cara y un nombre menos conocidos, sino que también sus superiores de New Scotland Yard estaban entorpeciendo la investigación como escolares revoltosos. El interés combinado de medios de comunicación y superiores no prometía servir a los intereses de Lynley o Barbara. Garantizaba que perjudicaría a Lynley, porque casi desde el primer momento se había ceñido a un método que violaba un precepto de la eficacia policial: había decidido jugar con los medios y continuaba jugando con un objetivo misterioso, que hasta el momento no había logrado alcanzar. Garantizaba que perjudicaría a Barbara porque era culpable por asociación. Y el superintendente jefe Hillier se lo había indicado cuando quiso que estuviera presente en la única reunión celebrada con Lynley sobre el caso.
Casi podía escuchar la reprimenda que acompañaría a su siguiente evaluación de eficacia. «¿Expresó en voz alta una sola objeción, sargento Havers? Usted ocupa una posición subordinada en el tándem, cierto, pero ¿desde cuándo impide una posición subordinada expresar la opinión particular sobre una cuestión ética?» Al superintendente jefe Hillier le daría igual que Barbara sí hubiera expresado su opinión a Lynley durante la investigación. No lo había hecho abiertamente, lo cual significaba que no lo había hecho en la reunión convocada por Hillier.
A Hillier le habría gustado que ella hubiera subrayado a Lynley el hecho de qué los medios de comunicación eran unos amantes desastrosos. En el mejor de los casos, eran falsos, y manoseaban sin descanso el objeto de su deseo hasta conseguir saciarse. En el peor, eran mezquinos, tomaban lo que podían del objeto de su pasión y no dejaban nada cuando se quedaban satisfechos.
Pero ella no había dicho nada por el estilo. El barco se estaba hundiendo y ella se iba al fondo con la tripulación.
A ninguno de los dos les costaría su empleo. Todo el mundo esperaba que se produjera un fracaso de vez en cuando, pero fracasar a la luz implacable de la publicidad, publicidad que Lynley no hacía nada por evitar, que hasta alentaba sin ambages… Nadie lo olvidaría pronto, y mucho menos los mandamases que tenían el futuro de Barbara en la palma de su mano.
– Que les den por el culo a todos -murmuró Barbara mientras rebuscaba en el bolso la llave de la puerta. Estaba casi demasiado cansada para deprimirse.
Pero no lo bastante cansada. Encendió la luz de la casa y miró a su alrededor. Suspiró. Dios, qué vertedero. La nevera funcionaba, y era un consuelo, porque al menos había podido deshacerse del cubo, pero por lo demás, la estancia era poco más que una declaración de fracaso personal y ella lo sabía. Sola estaba escrito en todas partes. Cama individual. Mesa de comedor con dos sillas…, y dos era estirar la esperanza hasta el límite, ¿verdad, Barb? Una vieja fotografía escolar de un hermano muerto mucho tiempo atrás. Una instantánea de sus padres, uno muerto y la otra bastante más que algo demente. Una colección de novelas delgadas, capaces de ser leídas en dos horas, en las cuales hombres eternamente empalmados irrumpían en la gran rueda del amor y eran eternamente redimidos por la adoración de buenas mujeres, a quienes aquellos mismos hombres rodeaban en sus brazos, levantaban del suelo, acostaban en una cama o en un montón de paja. ¿Vivían felices por siempre, después de que los sollozos y las erecciones alcanzaban su apoteosis final? ¿Le sucedía a alguien, en realidad?
Déjalo, se dijo Barbara con rudeza. Estás cansada, estás mojada desde los muslos a los pies, estás hambrienta, estás preocupada, estás hecha un lío. Necesitas una ducha, que te darás ahora mismo. Necesitas un cuenco de sopa, que te tomarás nada más salir de la ducha. Necesitas telefonear a tu madre y decirle que el domingo irás a Greenford para dar un paseo por el ejido y hacer lo que a ella le apetezca. Y cuando hayas terminado, necesitas meterte en la cama, encender la luz de leer y zambullirte en los placeres del amor de segunda mano, muy sospechosos y siempre delegados.
– Exacto -afirmó.
Se quitó la ropa, la amontonó, entró en el cuarto de baño, dejó correr el agua de la ducha hasta que echó humo y se metió dentro con una botella de champú en la mano. Dejó qué el agua resbalara sobre su cuerpo y, mientras se frotaba vigorosamente el cuero cabelludo, cantó. Convirtió la noche en un repaso a viejos éxitos, en un tributo a. Buddy Holly. Y cuando hubo repasado «Peggy Sue», «That'U Be the Day», «Raining in My Heart» y «Rave On», entonó una elegía desafinada al grande entre los grandes con una versión espantosa de «American Pie». Estaba de pie, cubierta con su viejo albornoz y una toalla alrededor de la cabeza, ladrando «The daaaay the muuuuusic died» por última vez, cuando oyó que alguien llamaba. Dejó de cantar al instante. La llamada también enmudeció, pero volvió a empezar. Cuatro golpes decididos.' Venían de la puerta de la casa.
– ¿Quién…? -dijo. Salió descalza del cuarto de baño y se anudó el albornoz-. ¿Sí? -gritó.
– Hola, hola. Soy yo -dijo una vocecita.
– ¿Eres tú?
– La visité la otra noche. ¿No se acuerda? Aquel chico nos trajo su nevera por equivocación y usted la estaba mirando y yo salí y usted me invitó a ver su casa si dejaba una nota a mi papá y…
«Invitó» no era la palabra que Barbara hubiera elegido.
– Hadiyyah-dijo.
– ¡Se acuerda! Sabía que lo haría. La vi llegar a casa porque estaba mirando por la ventana y pregunté a mi papá si podía venir a verla. Papá dijo que sí porque yo dije que usted era mi amiga. Así que…
– Caramba, estoy hecha polvo -dijo Barbara, sin dejar de hablar a la hoja de la puerta-. Acabo de llegar a casa. ¿Podemos vernos en otro momento. ¿Mañana, tal vez?
– Ah. Supongo que no habría debido… Es que quería… -La vocecilla enmudeció como afligida-. Sí. Tal vez en otro momento. Pero es que le he traído algo -continuó, más animada-. ¿Lo dejo en la puerta? ¿Le parece bien? Es un poco especial.
Qué coño, pensó Barbara.
– Espera un segundo, ¿vale? -dijo. Recogió las ropas tiradas en el suelo, las arrojó dentro del cuarto de baño y volvió a la puerta. La abrió-. Bien, ¿qué has estado tramando? ¿Sabe tu padre que…?
Se calló cuando vio que Hadiyyah no estaba sola.
Había un hombre con ella. Era de piel oscura, más oscura que la de la niña, delgado y bien vestido con un traje a rayas finas. Hadiyyah llevaba su uniforme escolar, en esta ocasión cintas rosas ceñían sus trenzas, y sujetaba la mano del hombre. Barbara observó que llevaba un estupendo reloj de oro.
– He traído a mi papá -anunció con orgullo Hadiyyah.
Barbara asintió.
– No es lo que ibas a dejar en la puerta, ¿verdad?
Hadiyyah lanzó una risita y tiró de la mano de su padre.
– Es descarada, papá. Ya te lo dije, ¿verdad?
– Lo dijiste.
El hombre observó a Barbara con sus ojos oscuros. Ella le devolvió el examen. No era muy alto, y era más guapo que apuesto a causa de sus delicadas facciones. Su espeso cabello negro brotaba del límite de la frente, y tenía un lunar en la mejilla tan perfectamente colocado que Barbara habría jurado que era artificial. Podía tener entre veinticinco y cuarenta años. Era difícil calcularlo, porque ninguna arruga surcaba su piel.
– Taymullah Azhar -dijo.
Barbara se preguntó cómo debía contestar. ¿Existía alguna especie de saludo musulmán?
– De acuerdo -dijo, con un cabeceo que movió la toalla, y se la ajustó alrededor de la cabeza una vez más.
Una leve sonrisa curvó los labios del hombre.
– Me llamo Taymullah Azhar. El padre de Hadiyyah.
– ¡Oh! Barbara Havers. -Le ofreció la mano-. Usted trasladó mi nevera. Recibí su nota. No entendí la firma. Gracias. Encantada de conocerle, señor…
Enarcó las cejas y trató de recordar qué hacía aquella gente con sus nombres.
– Azhar es suficiente, puesto que vamos a ser vecinos -dijo el hombre. Barbara vio que llevaba debajo de la chaqueta una camisa tan blanca que parecía incandescente a la luz del anochecer.
– Bien, de acuerdo. Bien. Bueno. -¿Qué estaba farfullando? Se controló-. Es que acabo de darme un baño parcial en el Támesis, por eso voy vestida así. De lo contrario, no iría de esta guisa. Quiero decir, ¿qué hora es? Aún no es hora de acostarse, ¿verdad? ¿Quieren entrar?
Hadiyyah tiró de la mano de su padre y agitó los pies como si bailara. Su padre apoyó la mano sobre su hombro, y la niña se quedó quieta al instante.
– No. Esta noche sería una intrusión, pero Hadiyyah y yo le damos las gracias.
– ¿Ha cenado? -preguntó Hadiyyah-. Nosotros no. Vamos a tomar curry. Papá va a a prepararlo. Ha traído cordero. Tenemos de sobra. Montones. Papá hace un curry muy bueno. Si aún no ha cenado.
– Hadiyyah -dijo en voz baja Azhar-. Compórtate, por favor. -La niña se quedó quieta de nuevo, aunque la alegría no huyó de su cara y sus ojos-. ¿No tenías que darle algo a tu amiga?
– ¡Oh! ¡Sí, sí! -Dio un saltito. Su padre extrajo un sobre verde de la chaqueta. Se lo dio a Hadiyyah. Ella lo extendió ceremoniosamente en dirección a Barbara-. Esto es lo que iba a dejar en la puerta -explicó-. No tiene por qué abrirlo ahora, pero si quiere, puede. Si de veras quiere.
Barbara pasó un dedo bajo la solapa. Sacó una cartulina amarilla con ribetes que, al abrirse, se convirtió en un resplandeciente girasol, en cuyo centro se había impreso con todo cuidado el mensaje: ESTÁ USTED INVITADA CORDIALMENTE A LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE KHALIDAH HADIYYAH EL VIERNES POR LA NOCHE A LAS SIETE EN PUNTO. ¡HABRÁ MARAVILLOSOS JUEGOS! ¡SE SERVIRÁN DELICIOSOS REFRESCOS!
– Hadiyyah no se habría quedado tranquila si no le hubiera entregado la invitación esta noche -explicó Taymullah Azhar-. Espero que pueda venir, Barbara. Será… -dirigió una cautelosa mirada a la niña- una reunión muy pequeña.
– Cumpliré ocho años -anunció Hadiyyah-. Tendremos helado de fresa y pasteles de chocolate. No hace falta que traiga un regalo. Supongo que recibiré otros. Mamá enviará algo desde Ontario. Eso está en Canadá. Está de vacaciones, pero sabe que es mi cumpleaños y sabe lo que quiero. Se lo dije antes de que se fuera, ¿verdad, papá?
– Ya lo creo. -Azhar rodeó la mano de la niña en la suya-. Y ahora que ya has entregado la invitación a tu amiga, tal vez será mejor que digas buenas noches.
– ¿Vendrá? -preguntó Hadiyyah-. Nos lo pasaremos muy bien. Seguro.
Barbara paseó la mirada entre la niña ansiosa y el padre serio. Se preguntó qué procesión iba por dentro.
– Pasteles de chocolate -dijo la niña-. Helado de fresa.
– Hadiyyah.,
Azhar pronunció el nombre en voz baja.
– Sí, iré -dijo Barbara.
Fue recompensada con una sonrisa. Hadiyyah retrocedió. Tiró de la mano de su padre para llevarle en dirección al piso.
– A las siete en punto -dijo-. No se olvidará, ¿verdad?
– No me olvidaré.
– Gracias, Barbara Havers -dijo Taymullah Azhar.
– Barbara. Solo Barbara.
El hombre asintió. Guió a su hija por el sendero. Hadiyyah se puso a correr, con las trenzas volando a su alrededor como cuerdas retorcidas.
– Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños -canturreó.
Barbara les siguió con la mirada hasta que desaparecieron por la esquina de la casa principal. Cerró la puerta. Miró la invitación en forma de girasol. Meneó la cabeza.
Tres semanas y cuatro días, se dio cuenta, sin una palabra ni una sonrisa. ¿Quién habría pensado que su primera amiga del vecindario sería una niña de ocho años?
OLIVIA
He descansado durante casi una hora. Tendría que acostarme, pero he empezado a pensar que si voy a mi habitación sin terminar esto, ahora que falta tan poco, me faltarán fuerzas.
Chris salió de su habitación hace un rato. Tenía los ojos enrojecidos, como siempre que se despierta, por eso supe que había echado una siesta. Llevaba el pantalón del pijama y nada más. Se quedó en la puerta de la cocina, parpadeó y bostezó.
– Me puse a leer. Me dormí como un tronco. Me estoy haciendo viejo.
Se acercó al fregadero y se sirvió un vaso de agua. No bebió. En cambio, se inclinó y se mojó con el agua el cuello y el pelo, que restregó vigorosamente.
– ¿Qué estás leyendo? -pregunté.
– Atlas Shmgged. El discurso.
– ¿Otra vez? -Me estremecí imperceptiblemente-. No me extraña que te hayas sobado.
– Lo que siempre he deseado saber es…
Bostezó de nuevo y estiró los brazos sobre su cabeza. Se rascó con aire ausente el escaso vello que crecía en forma de pluma desde su ombligo hasta el pecho. Parecía más esquelético que nunca.
– ¿Qué te has preguntado?
– ¿Cuánto tiempo tardaría un tío en hablar para llenar sesenta y tres páginas?
– No vale la pena escuchar a ningún tío que necesita sesenta y tres páginas para expresar su opinión -dije. Dejé el lápiz sobre la mesa y me concentré en convertir las dos manos en puños-. «¿Quién es John Galt?» no es la pregunta, a menos que la respuesta sea «¿A quién le importa?».
Chris lanzó una risita. Se acercó a mi silla.
– Échate hacia delante -dijo. Me movió hacia el borde y se puso detrás de mí.
– Me caeré.
– Ya te tengo. Échate hacia atrás.
Me apretó contra él y enlazó los brazos alrededor de mi cintura. Apoyó la barbilla sobre mi hombro. Sentí su respiración sobre mi cuello. Acerqué mi cabeza a la suya.
– Vete a la cama -dije-. Ya me las arreglaré.
Mantuvo un brazo a mi alrededor, sujetándome a la silla. Me acarició el lado del cuello con la otra mano.
– Estaba soñando -murmuró-. Estaba otra vez en la escuela con Lloyd-George Marley.
– ¿Pariente lejano de Bob?
– Éso decía. Nos enfrentábamos a un puñado de fachas que solían merodear en la parada de taxis cercana a nuestra escuela. Tíos del National Front. Botas con puntera de metal y toda la parafernalia. -Hablaba en voz baja. Sus dedos trabajaban los músculos rígidos de la base de mi cuello-. Doblamos una esquina, Lloyd-George y yo, y vimos a esos tíos. Supe que querían follón. Conmigo no, con Lloyd-George. Querían machacarle, enviar un mensaje a los de su raza. Vuelve a tu sitio, gorila de la selva. Estás contaminando el río de nuestra limpia sangre inglesa. Llevaban llaves inglesas. Cadenas. Supe que la habíamos cagado.
– ¿Qué hiciste?
– Intenté gritar a Lloyd-George que corriera, como haces en sueños, pero no me salió la voz. Siguió caminando hacia ellos. Y ellos se siguieron acercando. Le cogí del brazo. Dije vamonos, vamonos. Quería huir. Quería pelear.
– ¿Y?
– Me desperté.
– Qué suerte.
– No es eso.
– ¿Por qué?
Su brazo se tensó a mi alrededor.
– Me alegré de no tener que decidir, Livie.
Me volví para mirarle. Su barba incipiente era del color de la canela contra su piel.
– Da igual -dije-. Era un sueño. Te despertaste.
– No da igual.
Noté que su corazón latía contra mi cuerpo.
– No pasa nada -dije.
– Lo siento. Todo esto. Lo que cuesta.
– Todo cuesta algo.
– Pero no tanto.
– No lo sé.
Palmeé su mano y dejé que mis ojos se cerraran. La luz de la cocina brillaba como una llama. Aún así, me dormí.
Chris me mantuvo abrazada un rato. Cuando las rampas me despertaron, se apartó de la silla y masajeó mis piernas. A veces, le digo que cuanto todo esto haya terminado, encontrará trabajo como masajista profesional. Dice que eso, o panadero.
– Amasar es lo mío -dice Chris.
– Y lo mío también -contesto.
Y es cierto. La enfermedad te conciencia de la necesidad. Borra cualquier pensamiento de independencia, de «Les voy a enseñar lo que vale un peine», de «Te voy a restregar mi vida por la cara».
Lo cual me conduce a mi madre.
Una cosa era tomar la decisión de confesar a mi madre la enfermedad. Otra era hacerlo. Después de decidirlo aquella noche con Chris y Max en la barcaza, esperé un mes. Imaginaba una forma tras otra. Pensaba pedirle que nos encontráramos en un local público, tal vez aquel restaurante italiano de Argyll Road. Yo pediría risotto (que no me costaría nada llevarme a la boca) y bebería dos copas de vino para relajarme. Tal vez pediría una botella entera y la compartiría con ella. Cuando mi madre estuviera un poco achispada, le soltaría la noticia. Llegaría antes que ella y pediría al camarero que escondiera el andador. Disgustaría a mi madre que no me levantara cuando llegara, pero en cuanto supiera el motivo, perdonaría la afrenta.
O le diría que fuera a la barcaza, con Chris y Max presentes, para que viera cómo había cambiado mi vida durante los últimos años. Max se enzarzaría en una conversación sobre el criquet, sobre las tremendas dificultades de dirigir una empresa, sobre el período victo-nano y su apasionada afición por las antigüedades, que inventaría para la ocasión. Chris se comportaría como Chris, sentado en el primer peldaño de la escalera, mientras daba un trozo de plátano a Panda, que la gata comería mientras se preguntaba todo el rato por qué le ofrecían aquel obsequio inesperado. Yo estaría flanqueada por Beans y Toast. Preferirían estar con Chris, pero yo guardaría galletas para perro en el bolsillo y las tiraría entre sus patas de tanto en tanto, cuando mi madre no mirara. Ños presentaríamos como la viva imagen de la armonía: amigos, camaradas, compatriotas. Nos ganaríamos su apoyo.
O diría a mi médico que llamara. «Señora Whitelaw, soy Stewart Anderson -diría-. La llamo para hablar sobre su hija Olivia. ¿Podemos concertar una cita?» Ella querría saber para qué. Él contestaría que prefería no hablarlo por teléfono. Yo ya estaría en su consulta cuando mi madre llegara. Vería el andador al lado de mi silla. «Dios mío, Olivia -diría-. ¿Qué significa eso, Olivia?» El médico hablaría mientras yo bajaba la mirada.
Llevaba todas aquellas fantasías de reconciliación hasta su conclusión lógica. Cada vez, la conclusión era la misma. Mi madre ganaba, yo perdía. La única forma de vencer en la contienda era reunirme con mi madre en circunstancias que desataran su compasión, amor y perdón. Ella querría aparentar bondad. Como no existían esperanzas de que deseara aparentar bondad en mi honor exclusivo, sabía que cuando nos reuniéramos por fin, Kenneth Fleming estaría presente. Por lo tanto, tendría que ir a Kensington.
Chris quería acompañarme, pero como lo de que ya había llamado a mi madre era una mentira, no podía permitir que estuviera conmigo cuando ella y yo nos encontráramos. Esperé hasta enterarme del siguiente asalto, y aquella fue la noche que elegí para anunciar, después de cenar, que mi madre me esperaba a las diez y media. Le dije que podía dejarme en Kensington, camino del laboratorio experimental de Northampton. Me apresuré a añadir que daba igual si no volvía a recogerme hasta la madrugada, como sería el caso. Mi madre y yo teníamos mucho de qué hablar, y estaba tan ansiosa como yo de derribar los muros de nuestra enemistad, mentí. No sería cosa de una o dos horas. Había que enmendar diez años de alejamiento, ¿no?
– No sé, Livie -dijo Chris, poco convencido-. No me gusta la idea de dejarte tirada allí. ¿Y si sale mal?
Le dije que ya habíamos roto el hielo. ¿Por qué iba a salir mal? Yo no estaba en condiciones de montarle un cirio a mi madre. Iría a verla con el corazón en la mano. Yo era la pedigüeña. La decisión descansaba en sus manos. Etcétera, etcétera.
– ¿Y si se pone desagradable?
– No irá a pelearse con una minusválida, ¿verdad? Sobre todo, delante de su noviete.
Pero Fleming podía azuzarla, señaló Chris. Tal vez Fleming no querría ver peligrar su situación, si mi madre y yo hacíamos las paces.
– Si Kenneth tiene ganas de chulear a una inválida -dije-, telefonearé a Max para que venga a buscarme. ¿De acuerdo?
Chris accedió a regañadientes.
A las diez y veinte, nos dirigimos hacia Staffordshi-re Terrace. Como de costumbre, no había sitio para aparcar, de manera que Chris dejó el motor en marcha y me ayudó a salir. Dejó el andador en la acera y me depositó sobre él.
– ¿Preparada?
– Como Gibraltar en una galerna -contesté con desenvoltura.
Para llegar a la puerta había que subir siete peldaños. Lo logramos entre los dos. Nos detuvimos en el porche. Se veían luces en el comedor. La ventana salediza estaba iluminada. Brillaban más luces en el salón. Chris extendió la mano para tocar el timbre.
– Espera -dije con una sonrisa-. Quiero recuperar el aliento.
Y me armé de valor. Esperamos.
Se oía música por una ventana abierta por encima de nuestras cabezas. Mi madre había plantado jazmines en el macetero de la ventana del comedor, que derramaban una cortina de largos zarcillos sobre las ventanas de la planta baja. Aspiré la fragancia de las flores.
– Escucha, Chris -dije-. Me las puedo arreglar sola. Vete.
– Me ocuparé de acomodarte.
– No hace falta que te molestes. Mi madre lo hará.
– No seas pesada, Livie.
Palmeó mi hombro y tocó el timbre.
Hasta aquí hemos llegado, pensé. Me pregunté qué demonios iba a decir para calmar el susto de mi madre cuando me viera sin tener la menor noticia. A Chris no le iba a gustar que le hubiera mentido.
Transcurrieron treinta segundos. Chris oprimió el botón de nuevo. Otros treinta segundos.
– ¿No me habías dicho…?
– Estará en el váter -dije. Saqué la llave de mi bolsillo y recé para que no hubiera cambiado la cerradura de la puerta. Qué alivio.
Nada más entrar, Chris se puso detrás de mí.
– ¿Madre? -llamé-. Soy Olivia. Estoy aquí.
La música que habíamos oído desde el porche venía de arriba. Frank Sinatra cantaba «My Way». La Voz se bastaba y sobraba para que nadie pudiera oír nada desde arriba.
– Está arriba -dijo Chris-. Iré a buscarla.
– No te conoce, Chris. Se llevará un susto de muerte.
– Si sabe que ibas a venir…
– Cree que vengo sola» ¡No! ¡Chris, no! -grité, cuando se encaminó a la escalera situada al final del pasillo.
– Señora Whitelaw -llamó mientras empezaba a subir-. Soy Chris Faraday. He venido con Livie. ¿Señora Whitelaw? He traído a Livie.
Desapareció en el rellano. Gruñí y cojeé hasta el comedor. No me cabía otra opción que hacer de tripas corazón y enfrentarme a lo inevitable.
Tenía que adoptar una postura de relativa superioridad. Entré por la puerta contigua del comedor al saloncito, donde contra una pared se apoyaba el elegante sofá de nogal forrado de terciopelo que había pertenecido a mi bisabuela desde la década de mil ochocientos cincuenta. Eso serviría.
Cuando conseguí acomodarme en el sofá, con el andador a un lado y convenientemente oculto, Chris regresó.
– No está-dijo-. Arriba no, al menos. Dios, este lugar me pone la carne de gallina, Livie. Parece un museo. Objetos por todas partes.
– ¿Estaba cerrada la puerta de su dormitorio? -Cuando negó con la cabeza, seguí-. Prueba en la cocina. Sigue el pasillo, atraviesa la puerta, baja la escalera. Si está allí, tendría que habernos oído.
Pero también habría oído el timbre de la puerta, claro. No se lo dije a Chris cuando prosiguió la búsqueda. Pasó un minuto. Frank Sinatra atacó «Luck Be a Lady», que se me antojó un buen augurio.
Oí que se abría la puerta de atrás, la que conducía al jardín y pensé, ya ha llegado. Respiré hondo para calmarme, me removí para acomodarme mejor en el sofá y confié en que Chris no le diera un susto de muerte cuando se toparan ante la cocina, pero un momento después oí la voz de Chris fuera.
– ¿Señora Whitelaw?
Entonces, comprendí que había sido él quien había abierto la puerta. Agucé el oído, pero solo le oí a él. Me pareció que estaba cruzando el jardín. Esperé su regreso con impaciencia.
Mi madre no estaba en ningún sitio, dijo cuando volvió a entrar en el saloncito unos tres minutos más tarde. Pero su coche sí estaba en el garaje, un BMW blanco. Es el suyo, ¿verdad?
Yo no tenía ni idea de qué coche tenía.
– Supongo que sí. Habrá ido a casa de algún vecino.-
– ¿Y Fleming?
– No lo sé. Quizá la ha acompañado. Da igual. Volverá de un momento a otro. Sabe que voy a venir. -Me concentré en pellizcar un chai oriental tirado sobre el respaldo del sofá-. Has dejado la camioneta en marcha
– le recordé con la mayor delicadeza posible, teniendo en cuenta las ganas que tenía de que se marchara antes de que mi madre llegara-. Vete. Todo irá bien.
– No me gusta dejarte sola así.
– No estoy sola, Chris. Vete. No seas pesado. Ya no soy una niña. Me las arreglaré.
Se cruzó de brazos y estudió mi cara desde la puerta. Sabía que estaba llevando a cabo una lectura sísmica para calcular la veracidad de mis palabras, pero en la cuestión de mentir, Chris Faraday nunca había estado a mi altura.
– Vete -dije-. La unidad de asalto te está esperando.
– ¿Telefonearás a Max si hay problemas?
– No habrá problemas.
– ¿Y si los hay?
– Telefonearé a Max. Vete. Tienes cosas que hacer.
Se acercó al sofá, se inclinó, besó mi mejilla.
– De acuerdo -dijo-. Me voy. -Seguía vacilando. Pensé que estaba a punto de adivinar la verdad, de decir «Tu madre no tiene ni idea de esto, ¿verdad?», pero se mordisqueó un momento el labio superior y dijo-: Te he decepcionado.
– Gilipollas. -Acaricié sus dedos con mi puño-. Vete. Por favor. Lo que vamos a decir no es asunto tuyo.
Fueron las palabras mágicas. Contuve el aliento hasta que oí cerrarse la puerta principal. Me recliné contra el pesado respaldo de nogal y traté de escuchar el motor de la camioneta. Por culpa de Frank Sinatra, que se explayaba sobre la suerte con creciente entusiasmo, no podía oír los ruidos de la calle. A medida que transcurrían los minutos, noté que mi cuerpo se relajaba contra la tapicería de terciopelo, y comprendí que había logrado llevar a cabo una parte de mi plan, como mínimo, sin ser descubierta.
Chris había dicho que el coche estaba en el garaje. Las luces estaban encendidas. El CD funcionaba. No debían estar lejos, Kenneth Fleming y mi madre. Yo tenía la ventaja de haber entrado en su casa sin que lo supieran, de modo que contaba con el beneficio de la sorpresa. Ahora, a pensar en cómo podía utilizarla mejor.
Empecé a planear. Cómo comportarme, qué decir, dónde pedirles que se sienten, si decir ELA o hablar en términos vagos acerca de mi «estado». Frank Sinatra continuaba: desde «New York, New York» a «Anything Goes», pasando por «The Lady is a Tramp». Luego, se hizo el silencio. Pensé, ya está, oh Dios, han estado en casa todo el rato, Chris no subió al último piso, estaban en mi antigua habitación, ya vienen, están en la escalera, dentro de un momento nos encontraremos cara a cara, he de…
Un tenor empezó a cantar. Era ópera italiana, y la voz del cantante trepaba por las notas dramáticamente. Cada pieza ponía en tales apuros al intérprete que debía estar escuchando una versión operística de grandes éxitos de algún compositor. Verdi, tal vez. ¿Quién más escribió óperas italianas? Intenté recordar más nombres. Por fin, se hizo el silencio de nuevo. Entonces, Michael Crawford y Sarah Brightman atacaron los primeros compases de El fantasma de la ópera. Consulté mi reloj. Sinatra y el tenor habían cantado durante más de una hora. Eran las doce menos cuarto.
Las luces del comedor se apagaron de repente. Me sobresalté. ¿Me habría adormecido sin oír a mi madre cuando llegaba?
– ¿Eres tú, madre? -llamé-. Soy Olivia. -No hubo respuesta. Mi corazón se aceleró-. ¿Madre? Soy Olivia. Estoy en el salonc…
La lámpara del saloncito se apagó también. Estaba sobre una mesa, en la ventana salediza que da al jardín trasero. Cuando entré en la habitación ya estaba abierta, y yo no había encendido otra. Me quedé sentada en la oscuridad más absoluta y traté de decidir qué coño iba a hacer.
Durante los cinco o diez minutos siguientes (que dieron la impresión de transcurrir a la velocidad de meses), no sucedió nada más. Crawford y Brightman ter-. minaron el dúo de «All I Ask of You», y Crawford continuó con «The Music of the Night». Unos diez compases después, la música paró, a media nota, como si alguien hubiera dicho «¡Basta de aullidos!» y desenchufado el aparato. En cuanto la música enmudeció, el silencio invadió la casa como hojas de otoño caídas desde un árbol al suelo. Esperé oír otro ruido (pasos, risas ahogadas, un suspiro, el chasquido de los muelles de un mueble) que traicionara una presencia humana. No pasó nada. Era como si todos los fantasmas de Kenneth Fleming y mi madre se hubieran ido a la cama.
– ¿Madre? -llamé-. ¿Estás ahí? Soy Olivia.
Mi voz pareció desvanecerse entre los tapetes que colgaban de la repisa de la chimenea, sobre la pantalla de hierro y bronce de la chimenea, con los pelícanos apoyados sobre una sola pata que se contemplaban sobre ella, entre los mil y un grabados de las paredes, sobre la confusión victoriana de aquella estancia claustro-fóbica que, por algún motivo, parecía hacerse más claustrofóbica a medida que pasaba el tiempo, en plena oscuridad, mientras yo me decía respira respira respira, Livie, respira.
Era la casa, por supuesto. Sumirse de repente en la oscuridad dentro de aquel siniestro mausoleo era suficiente para que cualquier persona olvidara el sentido común.
Intenté recordar dónde estaba la lámpara más cercana al sofá. Las luces de las farolas de Staffordshire Terrace que se filtraban en el comedor formaban una cuña de luz sobre la alfombra del saloncito. Algunos objetos empezaron a cobrar forma: una guitarra en la pared, un reloj sobre la repisa de la chimenea, las esculturas seudogriegas sobre sus pedestales de mármol en dos esquinas de la sala, la horrorosa lámpara de pie con la pantalla adornada por borlas…
Sí. Allí estaba, al otro extremo del sofá. Me arrastré hacia ella e informé a mis brazos de que debían agarrarla. Me obedecieron. La encendí.
Recobré mi postura anterior y torcí el cuello para mirar por encima de otro sofá grande hacia la mesa de la ventana salediza, sobre la cual descansaba la lámpara. Seguí el cable con la mirada. Caía hacia la alfombra y continuaba hacia un enchufe colocado junto al borde de las cortinas. Vi que el cable estaba enchufado en un programador de tiempo, que a su vez iba conectado al enchufe.
Me felicité con un «Buen trabajo, Sherlock», después de lo cual me recliné contra el sofá y pensé en lo que podía hacer a continuación. Dejando aparte el BMW del garaje, era evidente que se habían marchado sin la menor intención de volver aquella noche, pero habían dejado encendidas las luces y el CD mediante programadores de tiempo para aparentar que estaban en casa y ahuyentar así a posibles revientapisos. De todos modos, pensé que habrían debido transportar el botín al Victoria y Albert. De hecho, si yo me hubiera hecho una escapada romántica con mi joven amante, habría dejado la puerta abierta de par en par, con la esperanza de que alguien limpiara la casa y me ahorrara la molestia.
Por primera vez, me pregunté cómo sería capaz de manipular una silla de ruedas por aquellas habitaciones si se presentaba la ocasión. Al contrario que las de la barcaza, las puertas eran bastante amplias, pero el resto de la mansión era como una carrera de obstáculos. Empecé a sentirme inquieta. Se me antojó que mi futuro no me esperaba en Staffordshire Terrace con mi madre y su novio, sino en un asilo o en un hospital de pasillos amplios, habitaciones desnudas y enfermos terminales plantados delante de la tele, esperando el fin.
Bien, ¿y qué?, pensé. ¿A quién le importa? La cuestión es explicar la película a mi madre, para que cuando Chris y yo necesitemos ayuda, la ofrezca como mejor decida. Hospital, asilo, un piso para mí sola donde acomodar la parafernalia médica que iría adquiriendo a toda velocidad, una cuenta bancaria de la que sacar fondos para mis cuidados, un cheque en blanco encontrado en el buzón una vez al mes. Solo tenía que ayudarnos a salir del mal trago. Y lo haría, ¿verdad?, en cuanto se enterara de todo.
Lo cual significaba que debería decirle lo de la ELA, sin referencias veladas a mi estado. Lo cual significaba que debería conmover su corazoncito. Lo cual significaba que debería hablar con ella en presencia de Kenneth Fleming. ¿Dónde estarían, por cierto? Consulté mi reloj. Casi las doce y media.
Apoyé la cabeza sobre el brazo del sofá y contemplé el techo, cubierto de papel pintado William Morris, al igual que las paredes. El dibujo, como el del comedor, reproducía granadas, la fruta mágica. Come una semilla rojo rubí y… ¿qué? ¿Pide un deseo? ¿Tus sueños se convertirán en realidad? No me acordaba. No me habrían ido mal una o dos granadas.
Bien, pensé, el plan se ha ido a la mierda. Tendré que telefonear a Max para que venga a buscarme. Tendré que inventar una excusa para Chris. Tendré que desarrollar el Plan B. Tendré que…
El teléfono sonó y me despertó por completo de la modorra en que me había sumido. Estaba sobre la mesa de la ventana. Escuché los timbrazos y me pregunté si debería… Bueno, ¿por qué no? Igual podían ser Chris o Max, para averiguar cómo me iba en la guarida del león. Debería tranquilizarles. Una perfecta oportunidad para mentir. Alcancé mi andador, me puse en pie, esquivé el sofá grande y llegué al teléfono cuando completaba su duodécimo timbrazo. Lo descolgué.
– ¿Sí? _
Oí música de fondo, como desde una gran distancia: guitarra clásica, alguien que cantaba en español. Después, algo tintineó contra el teléfono. Oí un jadeo áspero.
– ¿Sí? -repetí.
– Puta -dijo una voz de mujer-. Puta repugnante. Ya tienes lo que querías. -Parecía medio borracha-. Pero aún no ha terminado. Aún… no… ha… terminado. ¿Lo comprendes? Eres una bruja asquerosa. ¿Quién te crees…?
– ¿Quién es?
Una carcajada. Una inhalación enérgica.
– Sabes muy bien quién soy. Espera y verás, abuelita. Atranca puertas y ventanas. Espera… y… verás.
La mujer cortó la comunicación. Colgué. Me froté la mano con la pernera de los tejanos y contemplé el teléfono. Debía de estar bebida. Debía de estar necesitada de un desahogo. Debía de estar… No lo sabía. Temblé y me pregunté por qué temblaba. No tenía nada de qué preocuparme. Al menos, eso pensaba yo.
De todos modos, tal vez debería telefonear a Max. Volver a la barcaza. Regresar en otro momento. Porque era evidente que mi madre y Kenneth no volverían en toda la noche, quizá en días. Ya volvería.
Pero ¿cuándo, cuándo? ¿Cuántas semanas quedaban antes de que la silla de ruedas fuera imprescindible y mi vida en la barcaza llegara a su fin? ¿Cuántas oportunidades más tendría antes de ese momento, cuando Chris paticipara en un asalto y pudiera afirmar otra vez que me había citado con mi madre a solas? Nada estaba saliendo como yo había planeado.
Me enloquecía pensar en volver a engañar a Chris de aquella manera.
Suspiré. Si el Plan A no funcionaba, habría que probar el Plan B. Vi el escritorio de mi madre cerca de la puerta que daba al comedor. En los cajones encontraría pluma y papel. Le escribiría una carta. No tendría el mismo poder de sorpresa, pero era inevitable.
Encontré lo que buscaba, me senté y empecé a escribir. Estaba cansada, mis dedos se negaban a colaborar. Después de cada párrafo, tenía que parar para descansar. Iba por la cuarta página cuando descansar mis dedos se convirtió en descansar mis ojos se convirtió en descansar mi cabeza sobre la superficie del escritorio. Cinco minutos, pensé. Dejadme cinco minutos, y luego continuaré.
El sueño me condujo al último piso de la casa, a mi antigua habitación. Llevaba mis mochilas, pero cuando las abrí para vaciarlas, no contenían ropa, sino los cuerpos de aquellos gatitos que habíamos rescatado del experimento con espinas dorsales. Pensaba que estaban muertos, pero no. Empezaron a arrastrarse sobre la colcha de la cama, con sus patitas traseras retorcidas e inútiles detrás de ellos. Intenté levantarlos. Sabía que debía ocultarlos antes de que mi madre llegara, pero cada vez que me apoderaba de un gatito, aparecía otro. Estaban debajo de las almohadas y en el suelo. Cuando abrí un cajón de la cómoda para ocultarlos, ya se habían multiplicado en su interior. Y luego, de esa forma grotesca que adoptan los sueños, apareció Richie Brewster. Estábamos en la habitación de mi madre. Estábamos en su cama. Richie tocaba el saxo con una serpiente sobre el hombro. Reptó sobre su pecho y se metió debajo de las sábanas. Richie sonrió, hizo un gesto con el saxo y dijo «Chupa, nena. Chupa, Liv», y comprendí qué quería, pero tenía miedo de la serpiente y miedo dé lo que pasaría si mi madre entraba y nos veía en su cama, pero de todos modos metí la cabeza debajo de las sábanas, hice lo que él deseaba, pero cuando dijo «Hummm hummm hummm» con un gruñido, levanté la cabeza y vi que era mi padre. Sonrió y abrió la boca para hablar. De ella surgió la serpiente. Pegué un bote y desperté.
Tenía la cara húmeda. Me había quedado con la boca abierta mientras dormía y había mojado la página en la que había estado escribiendo. Gracias a Dios que es posible despertarse de estos sueños, pensé. Gracias a Dios que los sueños no significan nada. Gracias a Dios…, y entonces lo oí.
No me había despertado espontáneamente. La causa era un ruido. Una puerta se estaba cerrando abajo, la puerta del jardín.
La llamada telefónica, pensé. No dije nada, mientras mi corazón se aceleraba. Sonaron pasos en la escalera. Oí que se abría la puerta al final del pasillo. Se cerró. Más pasos. Una pausa. Luego, se acercaron con rapidez.
La llamada telefónica, pensé. Oh Dios, oh Dios. Miré hacia el teléfono y deseé volar para cruzar la sala y teclear aquellos triples nueves, para llamar a gritos a la policía. Pero no podía moverme. Nunca había sido más consciente de lo que significaba el presente y lo que el futuro prometía.
Capítulo 24
Lynley concluyó su reunión con el superintendente Webberly y recogió las carpetas de papel manila, así como los periódicos de los tres últimos días. Este último material empezaba con la zambullida de Jimmy Cooper en el Támesis el martes por la noche. Continuaba con el relato de que había sido detenido el miércoles por la mañana, sacado de la Escuela Secundaria George Green con la cabeza gacha y los hombros hundidos entre dos agentes uniformados. El jueves, con titulares que anunciaban la acusación de asesinato que iba a ser presentada contra el hijo de Kenneth Fleming, abarcaba todo, desde gráficas que explicaban el funcionamiento del sistema penal juvenil hasta entrevistas con fiscales de la Corona que expresaban su opinión sobre la edad en que los niños deberían ser tratados como adultos, y concluía con la recapitulación matutina del crimen, junto con información pertinente acerca de la familia de Fleming y un repaso a la carrera del eminente bateador. Todos los artículos contenían el mismo mensaje subliminal: el caso estaba cerrado y el juicio era inminente. Lynley no podía pedir más.
– ¿Estás seguro de que la historia de la Whitelaw se sostiene? -le preguntó Webberly.
– En todos los aspectos. Desde el primer momento.
Webberly se levantó de la silla que había ocupado ante la mesa circular al principio de la reunión. Caminó hacia sus archivadores y levantó una foto de su hija única, Miranda. Posaba con aspecto alegre en el terraplén del río de St. Stephen's College, en Cambridge, con la trompeta sujeta bajo el brazo. Webberly la contempló con aire pensativo.
– Estás pidiendo mucho, Tommy -dijo, sin levantar la vista.
– Es nuestra única esperanza, señor. Durante los últimos tres días, todo el equipo ha examinado y vuelto a examinar todas las pruebas y todos los interrogatorios. Havers y yo hemos ido dos veces a Kent. Hemos hablado con la policía científica de Maidstone. Hemos hablado con todos los vecinos de Celandine Cottage. Hemos peinado el jardín y la casa. Hemos ido a todos los Springburns y husmeado hasta el último rincón. No hemos obtenido más de lo que ya tenemos. En cuanto a mí, solo queda un camino a seguir.
Webberly asintió, si bien la respuesta de Lynley no pareció satisfacerle. Devolvió a su sitio la fotografía de Miranda y limpió una mota de polvo del marco.
– Hillier está hecho una furia.
– No me sorprende. He dejado que la prensa siguiera el caso de muy cerca. He desechado los procedimientos establecidos. Es algo que no le gusta, sean cuales sean las circunstancias.
– Ha convocado otra reunión. He conseguido aplazarla hasta el lunes por la tarde.
Dirigió a Lynley una mirada que comunicaba el mensaje de su comentario: Lynley tenía tiempo hasta el lunes para cerrar el caso. En ese momento, Hillier les sustituiría a todos.
– De acuerdo -dijo Lynley-. Gracias por apartarle de mi camino, señor. No habrá sido fácil.
– No podré retenerle mucho más. Y mucho menos después del lunes.
– Creo que no será necesario.
Webberly enarcó una ceja.
– Estás muy confiado, ¿eh?
Lynley encajó las carpetas y los periódicos bajo el brazo.
– Pues no, sobre todo porque solo me baso en una única llamada telefónica imposible de rastrear. No puedo basar un caso en eso.
– Presiónala, pues.
El superintendente volvió a su escritorio, del cual desenterró otro informe. Asintió para indicar a Lynley que podía marcharse.
Lynley fue a su despacho, donde guardó las carpetas, pero no los periódicos. Se encontró con la sargento Havers camino del ascensor. La sargento estaba hojeando un fajo de mecanoscritos, con el entrecejo fruncido y sin dejar de murmurar.
– Coño, coño, coño. -Cuando le vio, se detuvo, dio media vuelta y acomodó su paso al de él-. ¿Vamos a algún sitio?
Lynley extrajo su reloj de bolsillo y lo abrió. Las cinco menos cuarto.
– ¿No me dijo que esta noche va a una fiesta? «Juegos maravillosos. Se servirán refrescos deliciosos.» ¿No tendría que ir preparándose?
– Dígame, señor, ¿qué demonios puedo comprar a una niña de ocho años? ¿Una muñeca? ¿Un juego? ¿Un equipo de química? ¿Una nintendo? ¿Patines en línea? ¿Una navaja de muelle? ¿Acuarelas? ¿Qué? -Puso los ojos en blanco, pero era pura fachada. Lynley sabía que estaba contenta-. Podría comprarle un Diablo -prosiguió, y mordisqueó el lápiz que había utilizado para dar golpecitos sobre las hojas-. En Camden Lock, hay una tienda que los vende. Y también artilugios de mago. Me pregunto… ¿Qué le parece un equipo de mago para una niña de ocho años? ¿Y un disfraz? A los niños les gusta disfrazarse, ¿verdad? Podría comprarle un disfraz.
– ¿A qué hora es la fiesta? -preguntó Lynley, mientras apretaba el botón del ascendor.
– A las siete. ¿Y juguetes bélicos? ¿Modelos de coche? ¿Aviones? ¿Rock and roll? ¿Cree que es demasiado joven para Sting, o David Bowie?
– Creo que debería ir a comprar el regalo de inmediato -dijo Lynley. Las puertas del ascensor se abrieron. Entró.
– ¿Una cuerda para saltar a la comba? -continuó Havers-. ¿Un juego de ajedrez? ¿Backgammon? ¿Una planta? Fantástico. Qué idiota. Una planta para una niña de ocho años. ¿Y libros?
Las puertas del ascensor se cerraron.
Lynley se preguntó cómo se sentiría si solo tuviera aquellas preocupaciones un viernes por la noche.
Chris Faraday paseaba con parsimonia por Warwick Avenue, desde la estación de metro hasta Blomfield Road. Beans y Toast correteaban delante de él. Obedientes, se sentaron en la esquina de la calle, a la espera de oír la orden «¡Caminad, perros!», que les permitiría cruzar Warwick Place y continuar su camino hacia la barcaza. Como la orden no llegó, corrieron hacia él y dieron vueltas alrededor de sus piernas, sin dejar de ladrar. Estaban acostumbrados a una buena carrera, de principio a fin. Él era quien siempre había insistido al respecto. Teniendo en cuenta las preferencias de los animales, se habrían decantado por remolonear, olfatear los cubos de basura y perseguir a gatos callejeros siempre que se presentara la oportunidad, pero les había adiestrado bien, y la ruptura de la rutina les tenía confusos. Expresaron su perplejidad con las cuerdas vocales. Ladraron. Tropezaron entre sí. Se pegaron a sus piernas.
Chris sabía que estaban a sus pies, y sabía lo que deseaban: velocidad, acción, la brisa del atardecer acariciando sus orejas. Tampoco se habrían negado a cenar, o a perseguir una pelota de papel. Pero Chris estaba preocupado por el Evening Standard.
El periódico, que había comprado durante el paseo, publicaba otra variante de la historia que les ocupaba desde mediados de semana. Se había apuntado el tanto de tener a un fotógrafo en la Isla de los Perros cuando el muchacho había huido de la policía, y daba la impresión de que los redactores subrayaban el hecho. Hoy, viernes, con el titular DRAMA EN EL EAST END, el periódico dedicaba toda una página al asesinato de Kenneth Fleming, la posterior investigación, la persecución del hijo de Fleming, la dramática zambullida que había concluido el caso y el espectacular rescate, a cargo de un solo hombre, que había seguido a continuación. Las fotografías del río eran granulosas porque se habían tomado con teleobjetivo, pero su intención era clara: el largo brazo de la ley se extendía para capturar al culpable, pese a sus esfuerzos por evitarlo.
Chris dobló el periódico. Lo encajó bajo el brazo con el resto. Arrastró los pies sobre los brotes de cerezo que cubrían la acera de Warwick Avenue y pensó en su conversación con Amanda, anoche, después de haber acomodado a Livie en la cama.
– Creo que no va a salir como esperábamos -fue lo único que pudo decir con sinceridad.
Había percibido el miedo de Amanda en su voz, pese a sus esfuerzos por disimularlo.
– ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? ¿Livie ha cambiado de opinión?
Chris adivinó por el tono de voz que no tenía tanto miedo de la verdad como del dolor que representaba la verdad. Sabía que estaba preguntando sin decirlo: «¿Prefieres Livie a mí?».
Quiso decirle que no era una cuestión de elección. La situación era mucho más simple. El camino que antes se les había antojado lógico y carente de complicaciones, era ahora no solo tortuoso, sino casi imposible. Pero no podía decírselo. Sería como una invitación involuntaria a hacer más preguntas, a las que él deseaba contestar pese a saber que no podía.
Dijo que Livie no había cambiado de opinión, pero que las circunstancias que gravitaban alrededor de su decisión habían cambiado.
– Se ha restablecido, ¿verdad? -preguntó Amanda-. Oh, Dios, que pregunta tan horrible. Te habrá sonado como si deseara su muerte, y no es cierto, Chris, no es cierto.
– Lo sé. En cualquier caso, no es eso. Es que Livie…
– No. No me lo digas. Así no, como si yo fuera una adolescente que intentara sonsacarte. Cuando tú estés preparado, Chris, cuando Livie lo esté, ya me lo dirás.
Sus palabras aún dieron más ganas a Chris de contarlo todo, de pedirle consejo.
– Te quiero -se limitó a decir-. Eso no ha cambiado.
– Ojalá estuvieras conmigo.
– Yo también deseo lo mismo.
No había nada más que decir. De todos modos, los dos siguieron al teléfono y prolongaron el contacto durante otra hora.
– He de colgar, Chris -dijo por fin Amanda, más tarde de la una.
– Por supuesto. Entras a trabajar a las nueve, ¿verdad? He sido muy egoísta al retenerte.
– No eres egoísta. Además, yo también tenía ganas.
No la merecía. Lo sabía, aunque tenía la impresión de que solo pensaba en ella, día tras día.
Los perros habían llegado a la esquina de Warwick Avenue con Warwick Place. Esperaban su orden, meneando la cola. Les alcanzó y examinó el tráfico.
– Caminad, perros -dijo, y salieron disparados.
Livie estaba en la cubierta, donde la había dejado, hundida en una de las sillas de lona con una manta alrededor de los hombros. Contemplaba Browning's Is-land, donde los sauces lanzaban ramas cubiertas de hierba hacia el agua y el suelo. Parecía más demacrada que nunca, presagio de los meses futuros.
Se animó cuando Beans y Toast saltaron a cubierta y lamieron su mano izquierda, que colgaba flaccida de la silla. Levantó la cabeza y parpadeó.
Chris dejó el periódico sobre la cubierta, a su lado.
– Nada ha cambiado, Livie -dijo.
Fue a buscar los cuencos de los perros abajo y ella empezó a leer.
Dio agua fresca a los perros. Vertió la comida. Beans y Toast se dedicaron a lo suyo. Mientras comían, Chris se apoyó contra el techo de la cabina y concentró su atención en Livie.
Desde el sábado por la mañana, le había pedido todos los periódicos. Los leía de cabo a rabo, pero no había permitido que tirara ninguno. Al contrario, desde que la policía les había visitado el sábado, le había pedido que trasladara los periódicos a su habitación y los amontonara junto a su cama. Durante las últimas noches, mientras esperaba a que llegara el sueño, Chris contemplaba la estría que la luz de leer de Livie dibujaba sobre la puerta abierta de su habitación, y oía que pasaba las páginas de los periódicos mientras los releía una y otra vez. Sabía lo que estaba leyendo. Pero no había comprendido el motivo.
Se había callado más tiempo del que Chris consideraba posible. Livie siempre había sido una persona que primero hablaba y después se arrepentía de haber expresado su opinión, de modo que, al principio, tomó su silencio como un indicio de la peculiar contemplación de los acontecimientos en que les había sumido la muerte de Kenneth Fleming. Por fin, se lo contó todo, porque no tenía otra opción. Chris había estado en Kensington el domingo por la tarde. Había visto y había oído. Solo quedaba su tranquila insistencia de que ella compartiera con él el peso dé la verdad. Cuando Livie lo hizo, Chris comprendió la alteración que habían sufrido sus planes. Motivo por el que ella no se lo había dicho desde el primer momento, supuso. Porque Livie sabía que, si se lo decía, él la exhortaría a hablar. Y si Chris lo hacía, los dos sabían que estarían ligados indisolublemente hasta que ella muriera. Ninguno de los dos habló sobre las consecuencias de aquella confesión. No era necesario comentar lo evidente.
Beans y Toast terminaron de comer y se acercaron a la silla de Livie. Beans se tendió a su lado, con la cabeza cerca por si a ella se le ocurría acariciarlo. Livie se inclinó sobre el periódico. Chris ya había leído el artículo de la primera página, y supo que Livie estaba tomando nota de las palabras importantes: PRINCIPAL SOSPECHOSO DEL CRIMEN, SE PRESENTARÁN CARGOS, JOVEN PROBLEMÁTICO CON HISTORIAL DE DELINCUENCIA.
Livie alzó la mano hacia las fotografías, la dejó caer sobre la más grande, centrada entre las demás. En ella, el chico yacía como un espantapájaros mojado en los brazos de su madre, mientras el río discurría a la altura de su cintura y el empapado detective de Scotland Yard se inclinaba sobre ellos. Mientras Chris la observaba, la mano de Livie empezó a arrugar la foto. No pudo decidir si era un acto deliberado o una consecuencia de las fibrilaciones.
Se acercó a su lado. Acarició su mejilla y apretó la cabeza contra su muslo.
– No significa que le vayan a acusar -dijo Livie-. No significa eso, ¿verdad, Chris?
– Livie.
Su tono contenía una suave reprimenda. Miente si debes, pero a ti misma no, decía.
– No presentarán cargos. -Convirtió la foto en una masa arrugada bajo la palma de su mano-. Y aunque lo hicieran, ¿qué puede pasarle? Acaba de cumplir dieciséis. ¿Qué hacen con los chicos que violan la ley cuando solo tienen dieciséis años?
– Esa no es la cuestión, ¿verdad?
– Les envían a Borstal, o a un sitio así. Les obligan a ir a la escuela. En la escuela se educan. Siguen Formación Profesional, aprenden un oficio. El periódico dice que no ha ido a la escuela, así que si alguien le obligara, si no tuviera otro remedio…
Chris no se molestó en discutir. Livie no era idiota. Dentro de un momento, sería consciente de la arena sobre la que estaba construyendo sus suposiciones, aunque no quisiera admitir el hecho.
Livie soltó el periódico. Se llevó el brazo derecho al estómago y se abrazó como si le doliera por dentro. Poco a poco, levantó el brazo izquierdo y lo curvó alrededor de la pierna de Chris, para apoyarse contra él. Chris acarició su mejilla con el pulgar.
– Confesó -dijo ella, si bien sus palabras carecían de la convicción que habían acentuado sus comentarios sobre Borstal-. Confesó, Chris. Estuvo allí. Los periódicos lo dicen. Dicen que la policía tiene pruebas. Si estuvo allí y ha confesado, es que debió hacerlo. ¿No lo entiendes? Tal vez sea yo quien malinterpretara lo sucedido.
– No lo creo -dijo Chris.
– Entonces, ¿por qué? -Asió su pierna con más fuerza cuando dijo la última palabra-. ¿Por qué la policía le acosa así? ¿Por qué ha confesado? ¿Por qué ha dicho a la policía que mató a su padre? Es absurdo. Debe saber que es culpable de algo. Eso es. Tiene que ser eso. Es culpable de algo. No dice de qué. ¿No crees que es eso?
– Creo que ha perdido a su padre, Livie. Le ha perdido de repente, cuando menos lo esperaba. ¿No crees que podría ser una reacción a esa circunstancia? ¿Qué se debe sentir cuando tu padre muere de un día para otro, sin posibilidad de despedirse de él?
El brazo de Livie soltó su pierna.
– Eso no es justo -susurró.
Chris insistió.
– ¿Qué hiciste tú, Livie? Tirarte a un tío que conociste en un pub, ¿verdad? Te ofreció cinco libras a cambio de un polvo, y tú estabas borracha aquella noche, ¿no?, y te sentías tan mal que te importaba una mierda lo que sucediera después. Porque tu padre estaba muerto y ni siquiera te habían dejado asistir a su funeral. ¿No es eso lo que pasó? ¿No es así como empezó el juego? ¿No actuaste como una loca, por lo de tu padre, aunque no quisiste admitirlo?
– No es lo mismo.
– El dolor es el mismo. La diferencia estriba en cómo te enfrentas al dolor.
– No dice lo que dice para enfrentarse al dolor.
– ¿Tú qué sabes? Y aunque lo supieras, lo que hace y por qué no es lo más importante.
Livie se movió para alejarse de la mano que acariciaba su cabeza. Alisó el periódico y empezó a doblarlo. Lo dejó encima de los demás que Chris había traído aquella mañana, pero no hizo el menor esfuerzo por dedicarles su atención. En cambio, alzó la cabeza hacia Browning's Island. Adoptó de nuevo la posición en que estaba cuando él había vuelto de pasear a los perros.
– Livie, tienes que decírselo.
– No les debo nada. No debo nada a nadie.
Su cara había adoptado la expresión testaruda que prefería cuando quería soslayar un tema. Discutir más sería inútil en aquel momento. Chris suspiró. Acarició su cabeza con las yemas de los dedos. Su cabello crecía salvaje, como malas hierbas.
– Pero es una cuestión de deudas, te guste o no -dijo.
– No les debo una mierda…
– A ellos no. A ti.
Lynley pasó un momento por su casa. Denton estaba tomando su té de la tarde, con la taza en la mano, los pies apoyados sobre la mesita auxiliar del salón, la cabeza reclinada en el sofá y los ojos cerrados. Andrew Lloyd Webber retumbaba en el estéreo mientras Denton berreaba a coro con Michael Crawford. Lynley se preguntó cuándo pasaría de moda El fantasma de la ópera. Pronto no sería suficiente, pensó.
Se acercó al estéreo y bajó el volumen, lo cual dejó a Denton solo, aullando «…the music of the niiiiight» en una habitación moderadamente silenciosa.
– Desafinas -dijo con sequedad Lynley.
Denton se puso en pie de un brinco.
– Lo siento. No esperaba…
– Me he hecho una idea general, créeme -le interrumpió Lynley.
Denton se apresuró a dejar su taza de té sobre la mesa. Barrió migas imaginarias de su superficie con la palma de la mano. Las depositó sobre la bandeja que había cargado de bocadillos, galletas y uvas para él.
– ¿Té, milord? -dijo con humildad.
– Me voy.
Denton miró hacia la puerta.
– ¿No acaba de llegar?
– Sí. Me alegro de que solo me regalaras los oídos con los últimos veinte segundos de tus cánticos. -Se encaminó hacia la salida-. Sigue sin mí, pero a un volumen más bajo, por favor. La cena a las ocho y media. Para dos.
– ¿Dos?
– Lady Helen cenará conmigo.
Denton resplandeció.
– ¿Buenas noticias, pues? Usted y ella han… Quiero decir…
– A las ocho y media -repitió Lynley.
– Sí. De acuerdo.
Denton puso sobre la bandeja la tetera, los platillos y la taza.
Mientras subía la escalera, Lynley reflexionó sobre la circunstancia de que no podía dar ninguna noticia real sobre Helen, ni a Denton ni a nadie. Tan solo una llamada el miércoles por la noche, después de que ella hubiera leído las noticias sobre su odisea del martes por la tarde.
– Dios mío, Tommy -dijo Helen-. ¿Te encuentras bien?
– Sí, estupendo -contestó él-. Te he echado de menos, querida.
– Tommy, he estado pensando desde el domingo por la mañana. Tal como tú me pediste.
Lynley descubrió en aquel momento que no podría soportar una conversación acerca de sus vidas.
– Hablaremos el fin de semana, Helen -contestó, y quedaron en cenar.
Entró en su dormitorio, abrió el ropero y empezó a sacar prendas. Tejanos, un polo, un par de zapatillas de gimnasia desgastadas, un par de calcetines blancos. Se cambió y tiró la chaqueta, los pantalones y el chaleco sobre la cama. Se miró en el espejo de la cómoda y estudió su reflejo. El cabello era un desastre. Lo despeinó como pudo. Sacó las llaves del coche de sus pantalones y se marchó.
El espeso tráfico típico de los viernes por la tarde entorpeció el recorrido desde Belgravia a Little Venice. Estaba muy complicado en las cercanías de Hyde Park, porque un autocar turístico se había averiado en Park Lane, paralizando a toda una hilera de vehículos.
Después del parque, la situación no era mucho mejor que en Edgware Road. Por lo visto, todo el mundo intentaba abandonar la ciudad para pasar el fin de semana fuera. No podía culparles. Hacía un mayo perfecto, una invitación a huir al campo o a la costa. Ojalá el campo o la costa fueran su destino. Prefería no pensar en las horas inmediatas, sus consecuencias o lo mucho que dependía de ellas.
Aparcó en el lado sur de Little Venice y, de nuevo con los periódicos encajados bajo el brazo, siguió el perímetro de Warwick Crescent hacia el puente que salvaba Regent's Cannal. Se detuvo un momento. Contempló las aguas oscuras, donde cinco gansos de Canadá chapoteaban en dirección al estanque y Browning Island.
Desde allí veía muy bien la barcaza de Faraday. Aunque aún quedaban dos horas de luz, no había nadie en la cubierta y las luces de dentro estaban encendidas. Proyectaban franjas doradas sobre el cristal. Mientras observaba, vio que el reflejo oscilaba cuando alguien se interponía entre la ventana y la luz. Faraday, pensó. Lynley habría preferido encontrarse con Olivia a solas, pero sabía que se resistiría a celebrar una entrevista sin que su compañero estuviera presente.
Faraday se lo encontró en la puerta de la cabina, antes de que Lynley hubiera tenido la oportunidad de llamar. Estaba a mitad de la escalera, vestido con un chan-dal, y los perros se revolvían alrededor de sus piernas.
Uno arañó el peldaño sobre el cual se erguía Faraday. El otro ladró.
Faraday no habló. Se limitó a descender de nuevo hacia la cabina de la barcaza, y cuando los perros se lanzaron hacia Lynley y la salida, gritó:
– ¡No, perros!
Lynley descendió. Faraday le miró con expresión cautelosa. Sus ojos se desviaron hacia los periódicos que Lynley llevaba bajo el brazo, y después hacia su cara.
– ¿Está aquí? -preguntó Lynley.
Un roce metálico contra el linóleo le contestó.
– Maldita sea -dijo la voz de Olivia-. Chris, he tirado el arroz. Se ha desparramado por todas partes. Lo siento.
– Olvídalo -dijo Chris sin volverse.
– ¿Que lo olvide? Joder, Chris, deja de tratarme como a…
– El inspector ha venido, Livie.
Se hizo un brusco silencio. Lynley intuyó que Olivia había contenido el aliento, mientras intentaba decidir cómo lograría evitar la confrontación final. Al cabo de un momento, durante el cual Faraday miró hacia la cocina y los perros trotaron para ver qué pasaba, se oyeron ruidos de movimientos. El andador de aluminio crujió cuando recibió su peso. Suelas de zapato se arrastraron sobre el suelo. Olivia gruñó.
– Chris, no puedo moverme. Es por el arroz. No quiero aplastarlo.
Faraday fue a ayudarla.
– ¡Beans! ¡Toast! ¡Echaos! -gritó, y el ruido de sus uñas sobre el linóleo se desvaneció cuando se dirigieron, obedientes, hacia la parte delantera de la barcaza.
Lynley encendió las lámparas apagadas de la habitación principal. Olivia podía utilizar la enfermedad si deseaba evitar su presencia, pero no permitiría que jugara con más variaciones de luces y sombras. Buscó una mesa sobre la que poder dejar los periódicos que había traído, pero aparte de la mesa de trabajo de Faraday, pegada a la pared, no había nada más, excepto las butacas, y no servían. Los dejó en el suelo.
– ¿Y bien?
Giró en redondo. Olivia se había desplazado hasta la abertura entre la cocina y la habitación principal. Estaba postrada entre las barras de su andador, con los hombros hundidos. Su cara parecía radiante y cerúlea al mismo tiempo, y cuando se inclinó hacia delante, esquivó sus ojos.
Faraday la seguía, con una mano levantada, la palma hacia delante, a pocos centímetros de su espalda. Olivia se quedó inmóvil cuando vio los periódicos, pero emitió otro gruñido, entre despectiva e irritada, y los contorneó con todo cuidado para acomodarse sobre una de las butacas de pana. Cuando se sentó, mantuvo el andador ante ella, como una muralla defensiva. Faraday hizo ademán de moverlo.
– No -dijo Olivia-. ¿Quieres ir a buscarme los cigarrillos, Chris?
Utilizó el mechero para encender un cigarrillo que sacudió del paquete. Lanzó un delgado chorro de humo gris.
– ¿Va a un baile de disfraces, o algo por el estilo? -preguntó a Lynley.
– Estoy fuera de servicio.
Olivia inhaló y lanzó otro chorro gris. Tenía los labios fruncidos y su expresión era hosca.
– No me venga con esas. Los polis nunca están fuera de servicio.
– Tal vez, pero no he venido como policía.
– Entonces, ¿como qué? ¿Ciudadano particular? ¿Visita a los enfermos en sus ratos libres? No me haga reír. Un poli siempre es un poli, de servicio o no. -Torció la cabeza hacia Faraday. El otro hombre se había sentado a la mesa de la cocina, con la silla vuelta hacia la sala de estar-. ¿Tienes la lata, Chris? La necesito.
Chris se la acercó y volvió a retirarse. Olivia encajó la lata entre sus piernas y sacudió un milímetro de ceniza del cigarrillo. Llevaba un aro de plata en la nariz y una fila de clavos de adorno plateados en una oreja, pero había sustituido los anillos que adornaban todos sus dedos por brazaletes amontonados en su brazo izquierdo. Tintineaban cuando fumaba.
– ¿Qué desea esta vez?
– Tan solo hablar con usted.
– ¿No ha traído las esposas? ¿Ha preparado mi alojamiento en Holloway?
– Como puede ver, no será necesario.
Olivia aprovechó la pista para señalar con el pie los periódicos que había dejado en el suelo.
– Entonces, es Borstal. Dígame, inspector: ¿cuánto van a echarle a ese capullo por cargarse a su papá? ¿Un año?
– La duración de la sentencia depende del tribunal. Y del talento de su abogado.
– Así que es verdad.
– ¿Qué?
– Que el chico lo hizo.
– No cabe duda de que ha leído los periódicos.
Olivia alzó el cigarrillo hasta su boca e inhaló. Le miró por encima del extremo encendido.
– ¿Para qué ha venido? ¿No tendría que estar celebrándolo?
– No hay gran cosa que celebrar en la investigación de un asesinato.
– ¿Ni siquiera cuando prenden a los malos?
– Ni siquiera en ese caso. He descubierto que los malos no suelen ser tan malos como a ellos les gustaría.
La gente mata por todo tipo de motivos, pero el menos común es la maldad.
Olivia inhaló otra vez. Lynley percibió cautela en sus ojos y en su postura. ¿Para qué ha venido?, se estaba preguntando, y su expresión le revelaba que intentaba adivinarlo.
– La gente mata por venganza -continuó, como si estuviera dando una conferencia en un aula de criminología-. Mata en un arranque de ira. Mata por avaricia. O en defensa propia.
– Entonces, no es asesinato.
– A veces, se enreda en disputas territoriales. O intenta hacer justicia. O necesita disimular otro delito. En ocasiones, se trata de un acto de desesperación, al intentar liberarse de determinada servidumbre, por ejemplo.
Olivia asintió. Detrás de ella, Faraday se removió en su silla. Lynley vio que la gata negra y blanca había entrado sin hacer ruido en la cocina, mientras él hablaba, y saltó a la mesa, donde se aovilló entre dos vasos vacíos. Dio la impresión de que Faraday no se fijaba en el animal.
– A veces, mata por celos -dijo Lynley-. Por una pasión, obsesión o amor frustrados. A veces, mata por error. Apunta en una dirección, pero dispara en otra.
– Sí. Supongo que puede ocurrir.
Olivia tiró la ceniza en la lata. Se llevó el cigarrillo a la boca y utilizó las manos para acercar sus piernas a la silla.
– Es lo que ha pasado en este caso -dijo Lynley.
– ¿Qué?
– Alguien cometió un error.
Olivia dedicó un momento su atención a los periódicos y miró de nuevo a Lynley. No apartó la vista cuando él continuó.
– Nadie sabía que Fleming iba a Kent el miércoles por la noche. ¿Se ha dado cuenta del detalle, señorita Whitelaw?
– Como no conocía a Fleming, no me he parado a pensarlo.
– Dijo a su madre que se iba a Grecia. Dijo lo mismo a sus compañeros de equipo. Dijo a su hijo que debía ocuparse de un problema relacionado con el criquet. Pero no dijo a nadie que iba a Kent. Ni siquiera a Gabriella Patten, que se hospedaba en la casa y a la que sin duda deseaba sorprender. Curioso, ¿verdad?
– Su hijo sabía que iba allí. Los periódicos lo dicen.
– No. Los periódicos dicen que Jimmy ha confesado.
– Es lógico. Si ha confesado que le mató, debía saber que estaba allí.
– No es así. El asesino de Fleming…
– El chico.
– Lo siento. Sí. El chico, Jimmy, el asesino, sabía que había alguien en la casa, y que ese alguien era la víctima buscada. Pero el asesino pensaba…
– Jimmy pensaba.
– … que ese alguien no era Fleming, sino Gabriella Patten.
Olivia apagó el cigarrillo en la lata. Dirigió una mirada a Faraday. Otra más. Encendió un segundo cigarrillo y retuvo el humo. Lynley imaginó que remolineaba en su sangre hasta impregnar su cerebro.
– ¿Cómo ha llegado a esta conclusión? -preguntó Olivia por fin.
– Porque nadie sabía que Fleming iba a Kent. Y su asesino…
– El chico -dijo con sequedad Olivia-. ¿Por qué se empeña en decir «el asesino de Fleming», cuando sabe que es el chico?
– Lo siento. La fuerza de la costumbre. Recaigo en la terminología policial.
– Ha dicho que estaba fuera de servicio.
– Y lo estoy. Le ruego que soporte mis lapsos. El asesino de Fleming, Jimmy, le quería, pero tenía buenos motivos para odiar a Gabriella Patten. Era una influencia negativa. Fleming estaba enamorado de ella, pero su relación era tortuosa, y era incapaz de disimularlo. Además, su relación prometía grandes cambios en la vida de Fleming. Si se casaba con Gabriella, sus circunstancias cambiarían drásticamente.
– En concreto, no volvería nunca a casa. -Olivia parecía complacida con aquella conclusión-. Y eso era lo que el chico quería, ¿no? ¿No quería que su papá volviera a casa?
– Sí. Me atrevería a decir que ese fue el móvil del crimen. Impedir que Fleming se casara con Gabriella Patten. Es irónico, si se detiene a pensar en la situación.
Olivia no preguntó «¿qué situación?». Se limitó a leyantar el cigarrillo y a observarle desde detrás del humo.
Lynley prosiguió.
– No habría muerto nadie si Fleming hubiera tenido menos orgullo masculino.
Sin poder evitarlo, Olivia enarcó las cejas.
– Su orgullo fue la causa del crimen -explicó Lynley-. Si Fleming hubiera sido menos orgulloso, si se hubiera rebajado a contar que iba a Kent para finalizar su relación con la señora Patten porque había descubierto que era uno más en una larga lista de amantes, su asesino… Perdone, me ha pasado otra vez, Jimmy, el chico, no habría tenido que eliminar a la mujer. Habría quedado claro quién estaba en la casa aquella noche. Fleming estaría vivo. Y el as…, y Jimmy no tendría que pasar el resto de su vida atormentado por la idea de haber asesinado, por error, a alguien a quien quería mucho.
Olivia dedicó un momento a examinar el contenido de la lata, antes de aplastar el cigarrillo contra su costado. Dejó la lata en el suelo y enlazó las manos sobre el regazo.
– Sí -dijo-. Bien, ¿qué se dice siempre sobre herir a las personas que amamos? Lá vida es una mierda, inspector. El chico lo ha aprendido pronto.
– Sí. Está aprendiendo, ¿verdad? Lo que significa ser tachado de parricida, ser acusado, fichado y fotografiado, enfrentarse a un juicio por asesinato. Y después…
– Tendría que haberlo pensado antes.
– Pero no lo hizo, ¿verdad? Porque él, el asesino, Jimmy, el chico, pensó que era el crimen perfecto. Y casi lo fue.
Ella le miró, cautelosa. Lynley creyó que había percibido un cambio en su respiración.
– Solo lo estropeó un único detalle.
Olivia extendió el brazo hacia su andador. Intentó levantarse, pero Lynley comprendió que la profundidad de la butaca dificultaba que lo consiguiera sin ayuda.
– Chris -dijo Olivia, pero Faraday no se movió. Ella volvió la cabeza en su dirección-. Échame una mano, Chris.
Faraday miró a Lynley y formuló la pregunta que Olivia estaba esquivando.
– ¿Qué detalle lo estropeó?
– ¡Chris! Maldita…
– ¿Qué detalle? -repitió Faraday.
– Una llamada telefónica que hizo Gabriella Patten.
– ¿Por qué? -preguntó Faraday.
– ¡Chris! Ayúdame. Ven.
– Fue contestada, como era de esperar -dijo Lynley-, pero la persona que en teoría contestó ni siquiera sabe que la llamada telefónica se hizo. Lo considero muy curioso, teniendo en…
– Oh, vale -estalló Olivia-. ¿Recuerda todas las llamadas telefónicas que recibe?
– … teniendo en cuenta la hora en que se hizo la llamada y el contenido del mensaje. Después de medianoche. Insultante.
– Tal vez no existió esa llamada -dijo Olivia-. ¿Ha pensado en esa posibilidad? Quizá Gabríella mintió.
– No. Gabriella Patten no tenía motivos para mentir. Sobre todo porque mentir proporcionaba una coartada al asesino de Fleming. -Se inclinó hacia Olivia y apoyó los codos sobre las rodillas-. No he venido como policía, señorita Whitelaw. He venido como un hombre que desea justicia.
– Se hará. El chico confesó. ¿Qué más quiere?
– Al auténtico asesino. Al asesino que usted puede identificar.
– Chorradas.
Pero no le miró.
– Ha visto los periódicos. Jimmy ha confesado. Ha sido detenido. Ha sido acusado. Irá a juicio. Pero no mató a su padre, y creo que usted lo sabe.
Olivia extendió la mano hacia la lata. Sus intenciones eran obvias, pero Lynley no la dejó.
– ¿No cree que el chico ya ha sufrido bastante, señorita Whitelaw?
– Si él no lo hizo, suéltele.
– Las cosas no funcionan así. Su futuro está trazado desde que confesó el asesinato de su padre. A continuación, viene el juicio. Después, la cárcel. La única manera de exonerarle consiste en detener al auténtico asesino.
– Ese es su trabajo, no el mío.
– Es el trabajo de todos. Es la parte del precio que hemos de pagar por vivir entre otras personas en una sociedad organizada.
– Ah, ¿sí?
Olivia empujó la lata a un lado. Asió el andador y se echó hacia delante. Gruñó a causa del esfuerzo de levantar y mover una masa de músculos poco dispuestos a hacer esfuerzos.
– Livie.
Faraday se levantó y acudió a su lado.
La mujer se apartó de él.
– No. Olvídalo. -Cuando se irguió, sus piernas temblaban tanto que Lynley se preguntó si lograría permanecer de pie más de un minuto-. Míreme. Mí-re-me. ¿Sabe lo que está pidiendo?
– Lo sé -contestó Lynley.
– Bien. No lo haré. No lo haré. Él no es nada para mí. Ellos no son nada para mí. Me importan una mierda. Nadie me importa.
– No lo creo.
– Inténtelo. Lo conseguirá.
Movió el andador a un lado y lo siguió con su cuerpo. Salió de la habitación con dolorosa lentitud. Cuando pasó junto a la mesa de la cocina, la gata saltó al suelo, se enredó entre sus piernas y la siguió con la mirada. Transcurrió más de un minuto antes de que oyeran el ruido de una puerta al cerrarse.
Dio la impresión de que Faraday quería seguirla, pero se quedó donde estaba, junto a su silla. Aunque miraba en la dirección por la que Olivia había desaparecido, dijo a Lynley en voz baja:
– Miriam no estaba aquella noche en su casa, al menos cuando llegamos, pero sí su coche; las luces estaban encendidas y sonaba música, de modo que los dos pensamos… O sea, fue lógico suponer que había ido a ver a algún vecino.
– Lo mismo que pensaría cualquiera que llamara a la puerta.
– Solo que nosotros no llamamos. Porque Livie tenía la llave. Entramos. Yo… Yo la busqué por toda la casa para decirle que Livie había llegado, pero no estaba. Livie dijo que me marchara, y lo hice. -Se volvió hacia Lynley-. ¿Será eso suficiente? -preguntó en tono desesperado-. ¿Para el muchacho?
– No -contestó Lynley, y vio que la expresión de Faraday se ensombrecía aún más-. Lo siento.
– ¿Qué pasará si ella no dice la verdad?
– El futuro de un chico de dieciséis años está en juego.
– Pero si él no lo hizo…
– Tenemos su confesión. Es sólida. La única forma de negarla es identificar a quien lo hizo.
Lynley esperó a que Faraday le contestara de alguna manera. Solo esperaba una pista de lo que pudiera ocurrir a continuación. Había vaciado su bolsa de trucos. Si Olivia no se desmoronaba, habría manchado el nombre y la vida de un muchacho inocente por nada.
Pero Faraday no contestó. Se acercó a la mesa de la cocina, se sentó y sepultó la cabeza entre las manos. Apretó su cráneo con los dedos hasta que las uñas se pusieron blancas.
– Dios -dijo.
– Hable con ella -dijo Lynley.
– Se está muriendo. Tiene miedo. No me quedan palabras.
Entonces, estaban perdidos, concluyó Lynley. Recogió sus periódicos, los dobló y salió a la noche.
OLIVIA
Los pasos se acercaron. Eran seguros, decididos. Sentí la garganta seca cuando llegaron a la puerta del saloncito. Se detuvieron de repente. Oí que alguien respiraba hondo. Me volví en la silla. Era mi madre.
Nos miramos.
– Santo Dios -dijo, con la mano sobre el pecho, y se quedó donde estaba. Esperé a oír los pasos de Kenneth. Esperé a oír su voz diciendo «¿Qué pasa, Miriam?», o «¿Pasa algo, querida?», pero solo se oyó el reloj del pasillo cuando dio las tres. La única voz era la de mi madre.
– ¿Olivia? ¿Olivia? Dios mío, ¿qué demonios…?
Pensé que entraría en el salón, pero no lo hizo. Siguió en el pasillo a oscuras, al otro lado del umbral. Extendió una mano hacia el quicio de la puerta y la otra trepó hacia el cuello de su vestido. Lo estrujó. Las sombras la ocultaban bien, pero veía lo bastante para saber que no llevaba uno de sus vestidos a la Jackie Kennedy, sino un modelito verde de primavera con un estampado de narcisos que subían desde el borde hasta una cintura fruncida. Era como lo que se ve en los escaparates de C & A para anunciar el cambio de estación. Mi madre nunca se había puesto algo semejante, y destacaba sus caderas de una forma poco halagadora. Me sentí rara al verla vestida así, y me pregunté si había colgado un sombrero de paja con cintas en el gancho de la puerta del jardín. Casi esperaba mirar sus pies y verlos calzados con unos zapatitos blancos de tirillas. Sentí vergüenza ajena. No hacía falta una licenciatura en psicología humana para comprender la intención del vestido.
– Te estaba escribiendo una carta -dije.
– Una carta.
– Me habré quedado dormida.
– ¿Desde cuándo estás aquí?
– Desde las diez y media. Más o menos. Chris, el tío con quien vivo, me trajo. Te estaba esperando. Después, decidí escribirte. Chris vendrá a buscarme dentro de un rato. Me quedé dormida.
Tenía la cabeza espesa. No estaba saliendo como había planeado. Se suponía que yo debía estar tranquila y al mando de la situación, pero cuando la miré, descubrí que no sabía cómo continuar. Vamos, vamos, me dije con rudeza, ¿qué más da lo que haga para mantener el interés de su amorcito? Deja claro quien manda aquí. Tienes la ventaja de la sorpresa, como querías.
Pero ella también tenía la ventaja de la sorpresa, y no estaba haciendo nada por suavizar la situación. Tampoco era que me debiera una transición fácil a su mundo. Yo había renunciado a todos los derechos de las conversaciones madre-hija desde hacía años.
Los ojos de mi madre se clavaron en los míos. Parecía decidida a no mirar mis piernas, a no fijarse en el andador de aluminio colocado junto al escritorio, y a no preguntarse qué significaban mis piernas, el andador y, sobre todo, mi presencia en su casa a las tres de la madrugada.
– He leído sobre ti en los periódicos de vez en cuando -dije-. Sobre ti. Y Kenneth. Ya sabes.
– Sí -dijo, como si esperara el comentario.
Sentí los sobacos húmedos. Tuve ganas de secarlos con un pañuelo o algo.
– Parece un tipo bastante agradable. Le recuerdo de cuando eras maestra.
– Sí-dijo.
Maldita sea, pensé. ¿Dónde iríamos a parar? Tendría que haber dicho, ¿qué te ha pasado, Olivia? Yo tendría que haber dicho, he venido a hablar contigo, necesito tu ayuda, voy a morir.
En cambio, estaba sentada en una silla ante el escritorio, medio vuelta en su dirección. Mi madre estaba de pie en el pasillo, y la lámpara del techo proyectaba luz sobre el borde de su absurdo vestido. No podía avanzar hacia ella sin denunciar mi torpeza. Y ella no tenía la menor intención de acercarse a mí. Era lo bastante lista para saber que había venido a pedir algo. Era lo bastante rencorosa para obligarme a arrastrarme sobre carbones al rojo vivo para pedirlo.
Muy bien, pensé. Te concederé tu insignificante victoria. ¿Quieres que me arrastre? Me arrastraré. Seré una artista del arrastre.
– He venido a hablar contigo, madre -dije.
– ¿A las tres de la madrugada?
– No sabía que se harían las tres.
– Has dicho que estabas escribiendo una carta.
Contemplé las hojas de papel que había llenado. Ya no podía utilizar un rotulador. Mi madre no tenía lápices en el escritorio. Los garabatos parecían salidos de la mano de una niña no eseolarizada. Levanté la mano hacia los papeles. Mis dedos los arrugaron.
– Necesito hablar contigo -repetí-. Esto no expresa… Necesito hablar. Es evidente que la he liado. Siento la hora que es. Si quieres que vuelva mañana, pediré a Chris…
– No -dijo. Por lo visto, ya me había arrastrado lo suficiente-. Deja que me cambie. Prepararé té.
Se fue a toda prisa. Oí que subía el primer tramo de escalera, y luego el segundo, hasta llegar a su habitación. Pasaron más de cinco minutos antes de que bajara. Pasó ante el saloncito sin mirarme. Fue a la cocina. Transcurrieron diez lentos minutos. Iba a mantenerme en vilo durante un rato. Iba a disfrutar. Yo quería ponerme a su altura, pero ignoraba cómo.
Me levanté de la butaca, me puse detrás del andador y empecé a avanzar hacia el sofá. Efectué la peligrosa media vuelta previa a acomodarme sobre el terciopelo desgastado, levanté la vista y vi a mi madre en la puerta, con una bandeja en las manos. Nos miramos.
– Hace mucho tiempo que no nos veíamos -dije.
– Diez años, dos semanas, cuatro días -contestó.
Parpadeé, volví la cabeza hacia la pared. Aún colgaban de ella una miscelánea de grabados japoneses, pequeños retratos de Whitelaws muertos y un maestro menor de la escuela flamenca. Los miré mientras mi madre entraba en el salón y dejaba la bandeja sobre una mesilla auxiliar, al lado del sofá grande.
– ¿Como siempre? -preguntó-. ¿Con leche y dos terrones?
Maldita sea, pensé, maldita sea, maldita sea. Asentí. Contemplé el cuadro flamenco: un centauro con las patas delanteras alzadas en el aire, que sujetaba a una mujer sobre su lomo, el brazo izquierdo de él y el derecho de ella levantados por algún motivo. Daba la impresión de que ambos lo quisieran así, el ser monstruoso y la mujer de piernas desnudas que debía de ser su presa. Ni siquiera pugnaba por huir de él.
– Tengo algo llamado ELA -dije.
Oí a mi espalda el ruido familiar y confortable del líquido caliente al verterse en una taza de porcelana. Oí un tintineo cuando dejó el platillo con su taza sobre la mesa. Entonces, la sentí cerca de mí, al lado. Noté que posaba la mano sobre el andador.
– Siéntate -dijo-. Aquí tienes tu té. ¿Te ayudo?
Su aliento, pensé. Olía a alcohol, y comprendí que se había fortalecido para este encuentro mientras se cambiaba de ropa y preparaba el té. Me consoló saberlo.
– ¿Necesitas ayuda, Olivia? -preguntó.
Negué con la cabeza. Apartó el andador a un lado cuando me acomodé en el canapé. Me tendió la taza, dejó el platillo sobre mi rodilla y lo aguantó hasta que yo lo sujeté.
Se había puesto una bata azul marino. Se parecía más a una madre.
– EL A-dijo.
– Lo tengo desde hace un año.
– ¿Te dificulta caminar?
– De momento.
– ¿De momento?
– De momento, solo caminar.
– ¿Y después?
– Stephen Hawking.
Había levantado la taza para beber. Me miró a los ojos por encima del borde. Dejó poco a poco la taza en su platillo, sin beber el té. Colocó la taza y el platillo sobre la mesa. Tan cautelosos eran sus movimientos que no hizo el menor ruido. Se sentó en la esquina del sofá. Nuestros cuerpos formaban un ángulo recto, nuestras rodillas solo estaban separadas por quince centímetros.
Tenía ganas de que dijera algo, pero su única reacción fue llevarse la mano derecha a la sien y presionarla con los dedos.
Pensé en decir que ya volvería otro día.
– De dos a cinco años, básicamente -dije en cambio-. Con suerte, siete.
Dejó caer la mano.
– Pero Stephen Hawking…
– Es la excepción. Y da igual, porque tampoco quiero vivir de esa manera.
– Aún no puedes saberlo.
– Sí que puedo, créeme.
– Una enfermedad consigue que la persona considere la vida desde un punto de vista diferente.
– No.
Le conté cómo había empezado, con la caída en la calle. Le hablé de los exámenes físicos y las pruebas. Le hablé sobre el inútil programa de ejercicios, sobre los curanderos. Por fin, le expliqué el progreso de la enfermedad.
– Se está apoderando de mis brazos -terminé-. Mis dedos se están debilitando. Si miras la carta que intentaba escribirte…
– Maldita seas -dijo, si bien las palabras estaban desprovistas de pasión-. Maldita seas, Olivia.
Había llegado el momento del sermón. Yo había querido llevar la voz cantante. Había querido ganar. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? No había regresado triunfalmente a Staffordshire Terrace. Había vuelto como la hija pródiga, una ruina física en lugar de económica, aferrada a aforismos como «la sangre es más espesa que el agua, ¿eh?», como si pudieran renconstruir un puente que tanto me había gustado destruir. Confié en sobrevivir a lo que ella creía que yo debía escuchar en aquel momento: este es el resultado… ¿Qué se siente cuando el cuerpo se va despedazando?… Rompiste el corazón de tu padre… Destruíste nuestras vidas-Sobreviviría, pensé. Solo eran palabras. Ella necesitaba decirlas. En cuanto hubiera terminado, podríamos pasar de las recriminaciones a los proyectos para el futuro. Para acabar con el sermón lo antes posible, le di una ayudita.
– Cometí estupideces, madre… No era tan lista como pensaba. Me equivoqué y lo siento.
Era su turno. Esperé, resignada. Que me destroce, pensé.
– Yo también, Olivia. Lo siento, quiero decir.
Nada más. No la estaba mirando, sino que tironeaba de un hilo suelto de la costura de mis tejanos. Alcé los ojos. Los de mi madre parecían húmedos, pero no supe si la humedad significaba lágrimas, agotamiento o un esfuerzo por combatir la migraña. Daba la impresión de estar envejeciendo a marchas forzadas. Pese a su aspecto de media hora antes, en aquel momento aparentaba su verdadera edad.
Formulé la pregunta sin darme cuenta.
– ¿Por qué me enviaste aquel telegrama?
– Para herirte.
– Podríamos habernos ayudado mutuamente.
– Entonces no, Olivia.
– Te odiaba.
– Yo te culpaba.
– ¿Aún me culpas?
Negó con la cabeza.
– ¿Y tú?
Reflexioné sobre la pregunta.
– No lo sé.
Sonrió apenas.
– Por lo visto, te has vuelto sincera.
– Es porque voy a morir.
– No debes decir…
– Va incluido en el lote de la sinceridad. -Bajé la taza hacia la mesa. Tabaleó como huesos secos sobre el platillo. Me la cogió. Apoyó la mano sobre mi puño derecho-. Has cambiado. No eres como yo esperaba.
– Es obra del amor.
Lo dijo sin la menor señal de embarazo. No parecía orgullosa ni cautelosa. Hablaba como si se limitara a enunciar un hecho.
– ¿Dónde está él? -pregunté.
Frunció el entrecejo, como perpleja.
– Kenneth-expliqué-. ¿Dónde está?
– ¿Ken? En Grecia. Acabo de Venir de despedirle. -Aparentó comprender lo extraño del comentario, cuando había llegado casi a las tres y media de la madrugada, porque se removió en su asiento-. El vuelo se retrasó.
– Vienes del aeropuerto.
– Sí.
– Has hecho mucho por él, mamá.
– ¿Yo? No. Casi todo lo ha hecho él. Es un trabajador y un soñador. Me he limitado a escuchar sus sueños y a alentarle a trabajar.
– De todos modos…
Sonrió con afecto, como si yo no hubiera hablado.
– Ken siempre se ha construido su propio mundo, Olivia. Coge polvo y agua y lo transforma en mármol. Creo que te gustará. Sois de la misma edad, tú y Ken.
– Le odiaba. -Aclaré la frase-. Tenía celos de él.
– Es un hombre excelente, Olivia. Una gran persona. Lo que ha llegado a hacer por mí, desinteresadamente… -Levantó un poco la mano del brazo del sofá-. Siempre quería saber qué podía hacer para alegrar mi vida. ¿Cómo puedo pagarte lo que has hecho por mí? ¿Cocinar? ¿Hablar de los asuntos del día? ¿Compartir mi mundo? ¿Calmar tus migrañas? ¿Convertirte en parte de mi vida? ¿Hacer que te sientas orgullosa de conocerme?
– Yo no he hecho nada de eso por ti.
– Da igual. Porque ahora, las cosas son diferentes. La vida es diferente. Nunca pensé que la vida podría cambiar tanto como lo ha hecho, pero es posible si te abres a ello, querida.
«Querida.» ¿Hacia dónde nos dirigíamos? Me lancé a ciegas.
– La barcaza en la que vivo es como… Voy a necesitar una silla de ruedas, pero la barcaza es demasiado… He intentado… El doctor Alderson me ha dicho que hay asilos privados.
– Y hay hogares. Como este, que es tuyo.
– No querrás…
– Quiero.
Y así terminó. Se levantó y dijo que necesitábamos comer algo. Me ayudó a desplazarme hasta el comedor, me sentó a la mesa y me dejó sola mientras bajaba a la cocina. Volvió al cabo de un cuarto de hora con huevos y tostadas. Trajo mermelada de fresas. Trajo más té. No se sentó delante de mí, sino al lado. Y aunque la propuesta de comer había partido de ella, no tocó apenas nada.
– Va a ser horrible, mamá -dije-. Yo. La ELA.
Apoyó la mano sobre mi brazo.
– Ya hablaremos de eso mañana -dijo-. Y pasado mañana. Y el otro.
Sentí un nudo en la garganta. Dejé el tenedor.
– Estás en casa -dijo mi madre. Supe que lo decía en serio.
Capítulo 25
Lynley encontró a Helen en el jardín posterior de su casa de la ciudad. Se movía entre los rosales con unas tijeras de podar. Sin embargo, no estaba recogiendo brotes o flores. Estaba cortando los restos muertos de las rosas que ya habían florecido y marchitado. Dejaba que cayeran al suelo.
La observó desde la ventana del comedor. Estaba anocheciendo, y la tenue luz caía sobre ella. Dibujaba franjas del color del coñac sobre su cabello. Iluminaba su piel como marfil con un toque dorado. Iba vestida como convencida de que el buen tiempo seguiría, con una blusa color albaricoque y mono a juego, con sandalias de suela fina.
Mientras se movía de un rosal a otro, Lynley reconsideró su pregunta sobre el amor. Cómo explicarlo, se preguntó. No solo a ella, sino también a sí mismo.
Ella deseaba algo analizado que no fuera susceptible de análisis, al menos no para él. Para Lynley, el amor era uno de los misterios más grandes de la vida. No podía explicar por qué su corazón había decidido fijarse en ella, de la misma forma que tampoco podía explicar cómo influía la Luna en los movimientos del océano, cómo giraba la Tierra sobre un eje siempre inclinado que provocaba las estaciones, cómo permanecía todo sujeto a la superficie del planeta, pese a sus furiosas revoluciones, en lugar de salir despedido al espacio. La naturaleza se ocupaba de algunas cosas. El amor era una de ellas.
Si hubiera sido capaz de efectuar una elección racional, no habría escogido a Helen Clyde, con toda probabilidad. Habría sido alguien más capaz de apreciar una excursión a Chysauster Village y deambular entre las piedras de aquel antiguo alojamiento prehistórico sin decir «Señor, Tommy. ¿Imaginas cómo debió estropear este viento espantoso la piel de aquellas pobres mujeres?». Habría sido alguien más proclive a decir, «¿Ashby de la Zouch? Ivanhoe, por supuesto. La gran justa. Y también lord Hastings, pero ya sabemos lo que le pasó, ¿verdad, querido?». Habría sido alguien que, al caminar por los restos polvorientos del castillo de Alnwick, pensara en Hotspur y en lo que había perdido al entregarse a su desmedida ambición. Pero la mujer capaz de meditar sobre Chysauster, ponerse poética con Ashby y lamentar la sangre derramada en Northumbria no habría sido Helen. Con su exasperante indiferencia hacia el milenio de historia que les rodeaba, con su despreocupada capacidad de disfrutrar lo que la vida le ofrecía en cada momento, con su falsa frivolidad. Estaba fuera de lugar, fuera de época, era de otra raza y de otro siglo. Si se casaban, no tenían la menor oportunidad de sobrevivir más de un año. Y él la quería, pese a todo.
Que la perdición se lleve mi alma, pensó, sonrió y rió en voz alta al pensar en aquel amor tan particular; Era de mal agüero que la declaración de pasión de Moor viniera a su mente cuando pensaba en Helen. Por otra parte, si conservaban la cama libre de almohadas y a Helen libre de pañuelos, quizá no hubiera de qué preocuparse.
¿Acaso no comporta todo un riesgo?, se preguntó. ¿Acaso no consiste todo en creer en el poder de otra alma para redimirnos? Ese es el motivo, Helen. El amor no es fruto de una educación parecida, una clase social parecida, una experiencia parecida. El amor surge de la nada y se crea a medida que progresa. Y sin él, el caos se crea de nuevo.
Helen había dejado de trabajar con las tijeras. Se agachó y empezó a recoger las flores muertas y caídas. Había olvidado bajar al jardín una bolsa de basura, de forma que utilizó la blusa a modo de delantal y tiró los restos de las rosas en la parte ahuecada. Lynley fue a buscarla.
– El jardín necesita dedicación -dijo Helen-. Si dejas las rosas en los arbustos cuando han muerto, el arbusto sigue inyectándoles energía y termina floreciendo menos. ¿Lo sabías, Tommy?
– No.
– Es verdad, pero si cortas las flores cuando han empezado a marchitarse, la energía se canaliza hacia los brotes nuevos.
Continuó hacia delante con su tarea, semiencorvada. No llevaba guantes y se estaba ensuciando las manos. Aún así, Lynley observó que se había puesto el anillo. Era esperanzador. Era prometedor. Auguraba el fin del caos.
Ella levantó la vista de repente y vio que Lynley miraba sus manos.
– Cuéntame -dijo.
Lynley buscó las palabras adecuadas.
– ¿Estás de acuerdo en que Elizabeth Barrett amó a Robert Browning?
– Supongo que sí, pero no sé mucho sobre ellos.
– Se escapó con él. Cortó los lazos con su familia durante el resto de su vida, con su padre en particular, para pasar la vida con él. Escribió una serie de poemas amorosos para Browning.
– ¿Los sonetos portugueses?
– Sí, esos.
– ¿Y?
– Y no obstante, en el más famoso de los sonetos, no puede decirle por qué, Helen. Le dice eso, le dice cómo, con libertad, con pureza, con la fe de un niño, pero nunca le dice el porqué. Browning tuvo que aceptar su palabra. Tuvo que aceptar el eso y el cómo sin el porqué.
– Y eso es lo que quieres que haga yo. ¿No es así?
– Sí, exacto.
– Entiendo.
Asintió con aire pensativo y recogió algunas flores muertas más. Los pétalos se separaron de los sépalos en su mano. La manga de la blusa se enganchó con una espina de un rosal y Lynley la soltó. Helen tocó su mano.
– Tommy -dijo, y esperó a que él levantara la vista-. Cuéntame.
– No hay nada más, Helen. Lo siento. He hecho lo que he podido.
La expresión de Helen se suavizó. Señaló a ambos con el dedo.
– No me refería a nosotros, ni al tema del amor, querido. Dime qué ha pasado. El periódico dijo que había terminado, pero no ha terminado. Basta con mirarte para saberlo.
– ¿Cómo?
– Cuéntame -repitió Helen, con más ternura.
Lynley se sentó en el césped que bordeaba el macizo de rosas, y mientras Helen caminaba entre las plantas, recogía las flores caídas y se manchaba la blusa, el mono y las manos, se lo contó. Habló de Jean Cooper y su hijo. De Olivia Whitelaw. De su madre. De Kenneth Fleming, las tres mujeres que le habían amado y lo que había pasado por culpa de ese amor.
– El lunes me apartarán del caso -concluyó-. La verdad, Helen, me da igual. Me he quedado sin ideas.
Ella se sentó a su lado con las piernas cruzadas, el regazo lleno de restos de rosas.
– Tal vez exista otra forma -dijo.
Lynley meneó la cabeza.
– Solo tengo a Olivia. Le basta con aferrarse a su historia, y tiene todos los motivos del mundo para hacerlo.
– Excepto el que necesita.
– ¿Cuál?
– Que es lo justo.
– Tengo la impresión de que lo justo y lo injusto no significan gran cosa en la vida de Olivia.
– Tal vez, pero la gente puede sorprenderte, ¿verdad, Tommy?
Él asintió y descubrió que ya no quería hablar más del caso. Era demasiado para él, y prometía seguir siendo demasiado durante los siguientes días. Al menos de momento, y durante el resto de la noche, prefería olvidarlo. Buscó la mano de Helen. Limpió el polvo de sus dedos.
– Ese es el motivo, por cierto -dijo.
– ¿Cuál?
– Cuando me pediste que hablara y yo te malinterpreté. Ese fue el motivo.
– ¿Porque me malinterpretaste?
– No. Porque pediste que te contara. Me miraste, supiste que algo iba mal y preguntaste. Ese es el motivo, Helen. Siempre lo será.
Ella guardó silencio un momento. Dio la impresión de que examinaba la forma en que él retenía su mano.
– Sí -dijo por fin, en voz baja y firme.
– ¿Comprendes?
– Comprendo. Sí. Pero en realidad, te estaba contestando.
– ¿Me estabas contestando?
– A la pregunta que me hiciste el viernes pasado por la noche. Aunque en realidad no era una pregunta, ¿verdad? Era más bien una exigencia. Bueno, una exigencia tal vez no. Una petición.
– ¿ El viernes por la noche?
Rememoró. Los días habían transcurrido con tal celeridad que no podía recordar dónde había estado y qué había hecho el pasado viernes por la noche, excepto que habían quedado para ir a un concierto de Strauss, la velada se había estropeado, había ido al piso de Helen a eso de las dos de la mañana y… La miró y descubrió que estaba sonriendo.
– No estaba dormida -dijo Helen-. Te quiero, Tommy. Supongo que siempre te he querido de una forma u otra, incluso cuando pensaba que siempre serías simplemente un amigo. Sí. Quiero. Cuando quieras. Donde quieras.
OLIVIA
He estado observando a Panda, que sigue tendida sobre el tocador, entre un montón de cartas y facturas apiladas con sentido artístico. Parece muy tranquila. Se ha aovillado en una bola perfecta, con la cabeza tocando la parte posterior y las patas encogidas bajo la cola. Ha dejado de intentar comprender por qué sus rituales de la hora de acostarse han cambiado. No pregunta por qué me quedo sentada en la cocina hora tras hora, en lugar de trasladarme a mi habitación en su compañía y ahuecar las mantas para hacerle un sitio al pie de la cama. Me gustaría bajarla del tocador y dejarla un rato en mi regazo. Existe cierto placer que solo proporciona la condescendencia de un gato a ser abrazado y acariciado. Siseo para llamar su atención. Sus orejas se mueven en mi dirección, pero no cambia de postura. Sé lo que me está diciendo. No difiere mucho de lo que me he estado diciendo a mí misma. Lo que voy a sufrir, lo sufriré sola. Es como un ensayo general para la muerte.
Chris está en su habitación otra vez. Parece que consigue mantenerse despierto gracias a una metódica limpieza de la casa. No paro de oír cajones que se abren y aparadores que se cierran. Cuando digo en voz alta que debería acostarse, él responde.
– Dentro de un rato. Estoy buscando algo.
Pregunto qué es.
– Una foto de Lloyd-George Marley. Llevaba tirabuzones, ¿sabes? Y zapatillas persas puntiagudas.
Comento que Lloyd-George debe de ser un tipo muy resulten.
– Era-dice Chris.
– ¿Ya no le ves, o qué? ¿Por qué no ha venido nunca a la barcaza?
Oigo que un cajón se abre y su contenido se desparrama sobre la cama de Chris.
– Chris, ¿por qué nunca…?
– Está muerto, Livie -me interrumpe Chris.
Repito la palabra «muerto» y pregunto cómo murió.
– Apuñalado -contesta Chris.
No pregunto a Chris si estaba con él cuando sucedió. Ya lo sé.
No creo que el mundo pueda ofrecer gran cosa en materia de felicidad y satisfacción, ¿verdad? Hay demasiado dolor, demasiada pena. Son producto del conocimiento, el apego y el afecto.
No sirve de nada, pero aún me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera ido a Julip's hace tantos años y hubiera conocido a Richie Brewster. Si hubiera terminado la universidad, empezado una carrera, contentado a mis padres… ¿Cuántas necesidades de los demás hemos de satisfacer durante nuestra vida? ¿Hasta qué. punto hemos de disculparnos por nuestro fracaso en satisfacer las necesidades de los demás? La respuesta a cada pregunta es negativa, como cualquier tía agonizante le dirá. Pero la vida es más complicada que todo eso.
Me duelen los párpados. Ignoro qué hora es, pero creo que la pantalla negra extendida sobre la ventana de la cocina está virando a gris. Me digo que ya he escrito bastante por ahora, que ya puedo acostarme. Necesito descansar. ¿No me han dicho lo mismo todos los doctores y todos los curanderos? Conserva tus fuerzas, conserva tus energías, me dicen.
Llamo a Chris. Asoma la cabeza al pasillo. Ha desenterrado un fez rojo y dorado de su armario, y lo lleva balanceando sobre la parte posterior de la cabeza.
– ¿Sí, mensahib? -dice, con las manos enlazadas sobre el pecho.
– Te has equivocado de país, capullo -digo-. Necesitas un turbante. ¿Quieres sentarte conmigo, Chris?
– ¿Estás ahí, pues?
– Sí.
– De acuerdo.
Echa la cabeza hacia atrás para tirar el fez en su habitación. Entra en la cocina. Levanta a Panda del tocador y la coloca sobre su hombro. Se sienta delante de mí. La gata no reacciona. Sabe que Chris la ha cogido. Se queda doblada como un saco sobre su hombro. Empieza a ronronear.
Chris extiende la otra mano por encima de la mesa. Abre mi palma izquierda y entrelaza sus dedos con los míos. Veo que mis dedos se retuercen antes de conseguir que se cierren sobre los suyos. Pese a todo, sé que su fuerza ha menguado. Sus dedos aprietan los míos.
– Continúa -dice.
Y lo hago.
Mi madre y yo hablamos durante aquella madrugada en Kensington. Hablamos hasta que Chris vino a buscarme.
– Es mi amigo -dije-. Creo que te gustará.
– Es bueno tener amigos -contestó ella-. Un único buen amigo es mejor que cualquier otra cosa. -Agachó la cabeza y añadió con cierta timidez-: Al menos, eso es lo que yo he descubierto.
Chris entró, con aspecto de agotamiento. Tomó una taza de té con nosotras.
– ¿Ha ido bien? -pregunté.
– Ha ido bien -contestó sin mirarme. Mi madre nos observó con curiosidad, pero no hizo preguntas.
– Gracias por cuidar de Olivia, Chris -dijo.
– Livie suele cuidar de sí misma -contestó Chris.
– Bah. Tú me animas a continuar, y lo sabes.
– Eso está bien -dijo mi madre.
Sospechaba que existía algo más que amistad entre Chris y yo. Como todas las mujeres enamoradas, quería que todo el mundo compartiera su felicidad. Quise decir, «No hay nada entre nosotros, mamá», pero sentí una punzada de celos a causa de sus sospechas infundadas.
Chris y yo nos marchamos después de amanecer. Dijo que ya se había reunido con Max, y que los animales rescatados estaban en buenas manos.
– Tengo miembros nuevos en la unidad -dijo-. ¿Te había hablado de ellos? Creo que van a trabajar muy bien.
Imagino que ya estaba intentando hablarme de Amanda, incluso en aquel momento. Debía experimentar cierto alivio. Yo estaba en camino de algún asilo, lo cual significaba que, cuando mi enfermedad progresara, ya.no estaría bajo su responsabilidad. Si quería liarse con Amanda, pese a las reglas del MLA, podía hacerlo sin necesidad de herirme. Todos esos pensamientos debían pasar por su mente, pero no me di cuenta de su serenidad mientras íbamos en coche hacia Little Venice. Estaba demasiado satisfecha por lo que había pasado entre mi madre y yo.
– Ha cambiado -dije-. Parece en paz consigo misma. ¿Te has dado cuenta, Chris?
No la había conocido hasta aquella noche, me recordó, de forma que no sabía en qué había cambiado. No obstante, nunca había conocido a una mujer que a las cinco de la mañana, después de toda una noche sin dormir, estuviera tan aguzada como un escalpelo. ¿De dónde sacaba aquel exceso de energía?, quiso saber. Él estaba exhausto, y yo parecía agotada.
Dije que era debido al té, la teína, la peculiaridad y nerviosismo de la noche.
– Y el amor -dije-. Eso también.
Era más cierto de lo que yo pensaba.
Volvimos a la barcaza. Chris sacó a pasear a los perros. Yo llené sus cuencos de comida y agua. Di de comer a la gata. Disfrutaba mucho realizando las pequeñas tareas que aún me estaban permitidas. Todo saldrá bien, pensé.
Mi cuerpo se vengó de la larga noche de Kensington. Durante todo el día, combatí una oleada de fibrilaciones y debilidad mediante el expediente de pensar que se debía al agotamiento. Chris apoyó aquella conclusión, porque durmió hasta media tarde y solo abandonó la barcaza para pasear dos veces a los perros.
Esperaba con ansiedad que mi madre llamara aquel día. Yo había dado el primer paso. Ella debía dar el segundo. Pero cada vez que el teléfono sonaba, era para Chris.
No era preciso que mi madre telefoneara, por supuesto, y había estado levantada toda la noche como nosotros, así que debería estar durmiendo. Si no, habría ido a la imprenta, a ocuparse del negocio. Dejaría pasar unos cuantos días, decidí. Después, la telefonearía y la invitaría a comer a la barcaza. Mejor aún, esperaría a que Kenneth volviera de Grecia. Utilizaría el viaje como una excusa para telefonear. Bienvenido a casa y venid a comer, diría. ¿Qué mejor forma de demostrar a mi madre que no solo estaba ansiosa por concluir nuestros años de enemistad, sino que tampoco emitía juicios precipitados sobre su relación con un hombre mucho más joven? De hecho, quizá no sería mala idea que me informara sobre la actualidad del mundo del criquet. Me gustaría poder hablar con Ken cuando por fin le conociera, ¿verdad?
Cuando Chris salió a pasear con los perros a la mañana siguiente, le pedí que me trajera un periódico. Volvió con el Times y el Daily Mail. Busqué las noticias deportivas. Artículos sobre boxeo, remo y criquet llenaban la página. Me puse a leer.
Nottinghamshire iba en cabeza de la clasificación. Tres bateadores de Derbyshire habían logrado cada uno una serie de cien en el último partido contra Wor-cestershire. La universidad de Cambridge iba empatada con Surrey hasta el descanso para tomar el té, y después ganó. La Federación Nacional de Criquet iba a celebrar una reunión especial en el Lord's para debatir el futuro del criquet nacional. Aparte de resultados, fechas de futuros encuentros y puntuaciones de los equipos de primera, la única mención ál equipo inglés y a los inminentes partidos entre Inglaterra y Australia aparecía en un artículo sobre los diferentes estilos de sus capitanes: el inglés Guy Mollison (afable y accesible a los medios de comunicación, en contraste con el capitán australiano, Henry Church, colérico y hosco). Tomé nota mental sobre Church. Era un buen tema de discusión. Podía decir, «Kenneth, ¿crees que el capitán australiano es tan antipático como dicen los periódicos?», para romper el hielo.
Reí para mis adentros cuando pensé en lo de romper el hielo. ¿Qué me estaba pasando? Estaba pensando en facilitar las cosas a alguien. ¿Cuándo en mi vida me había preocupado eso? Pese a que, hasta perder la gracia por culpa de Jean Cooper, había atormentado mi adolescencia, descubrí que deseaba simpatizar con Kenneth Fleming, quería caerle bien, quería que todos nos lleváramos bien. ¿Qué cojones me estaba pasando? ¿Adónde habían ido a parar las envidias, las inquinas y la desconfianza?
Cojeé hasta el váter para echarme un vistazo en el espejo, con la convicción de que si ya no se me revolvían las tripas al pensar en mi madre, tal vez habría cambiado por fuera también. No era así. Hasta mi aspecto me desorientó. El pelo era el mismo, y el aro en la nariz, los clavos, los gruesos círculos negros que conseguía pintar alrededor de mis ojos cada mañana. Por fuera, yo era la misma persona que había considerado a Miriam Whitelaw una vaca y una puta, pero mi corazón había cambiado, aunque mi apariencia no. Era como si una parte de mí hubiera desaparecido.
Decidí que la causa de mi cambio era el cambio operado en mi madre. No había dicho «Me lavé las manos de ti hace diez años, Olivia», o «Después de todo lo que hiciste, Olivia», impulsada por la necesidad de revivir y repetir el pasado. En cambio, su aceptación había sido incondicional. Aquel gesto pedía a cambio mi aceptación incondicional. Concluí que aquel cambio se debía a su relación con Kenneth Fleming. Y si Kenneth Fleming había sido capaz de influir en su comportamiento hasta tal punto, yo estaba más que dispuesta a aceptarle.
Recuerdo ahora que pensé fugazmente en Jean Cooper, en dónde encajaba, en cómo, cuándo y si mi madre se las había tenido con ella. No obstante, decidí que el triángulo mamá-Kenneth-Jean no era mi problema. Si mi madre no perdía el sueño por Jean Cooper, ¿por qué iba a hacerlo yo?
Saqué la colección de libros sobre cocina vegetariana de Chris, que guardaba en la estantería clavada sobre los fogones, y los llevé de uno en uno a la mesa. Abrí el primer libro y pensé en la comida que Chris y yo prepararíamos para mi madre y Kenneth. Entrante, segundo plato, pudin y quesos sería perfecto. Hasta tomaríamos vino. Empecé a leer. Cogí un lápiz de la lata para tomar notas.
Mientras pensaba y planificaba, Chris examinaba un molde en el cuarto de trabajo. Nuestros lápices garrapatearon sobre el papel durante la mayor parte de la tarde. Aparte de ese ruido y de los discos que sonaban en el estéreo, nada nos molestó o distrajo hasta que Max vino a vernos por la noche.
– ¿Chris? ¿Muchacha? ¿Estáis ahí abajo? -se anunció, mientras saltaba con un gruñido a la barcaza. Los perros empezaron a ladrar.
– Está abierto -contestó Chris, y Max bajó con cuidado la escalera. Tiró galletas de perro al otro extremo de la habitación y sonrió cuando Toast y Beans salieron disparados detrás de ellas. Yo estaba dormitando en la vieja butaca naranja. Chris se había tirado al suelo, a mis pies. Los dos bostezamos.
– Hola, Max -dijo Chris-. ¿Qué hay de nuevo?
Una bolsa blanca de colmado colgaba de la mano derecha de Max. La levantó un poco. Por un momento, y aunque resultara extraño, aparentó torpeza y falta de seguridad en sí mismo.
– Os he traído unas golosinas.
– ¿Qué celebramos?
Max sacó uva roja, un trozo de queso, galletas y una botella de vino italiano.
– Me he permitido una reacción secular a una crisis. En un pueblo, cuando el desastre se abate sobre una familia, los vecinos les llevan comida. Es una actividad prima segunda de preparar té.
Max entró en la cocina. Chris y yo nos miramos perplejos.
– ¿Desastre? -preguntó Chris-. ¿Qué ha pasado, Max? ¿Te encuentras bien?
– ¿Yo? -dijo. Volvió con copas, platos y el sacacorchos. Dejó todo sobre el banco de trabajo y se volvió hacia nosotros-. ¿Esta noche no habéis escuchado la radio?
Negamos con la cabeza.
– ¿Qué ha pasado? -preguntó Chris. Su expresión se alteró al instante-. Mierda. ¿La policía ha capturado a alguna de nuestras unidades, Max?
– No tiene nada que ver con el MLA. -Max me miró-. Está relacionado con tu madre.
Pensé, oh, Dios, infarto, apoplejía, atropello, asaltada en plena calle. Sentí que una mano fría pasaba sobre mi cara.
– Y ese novio suyo -continuó Max-. ¿No os habéis enterado de lo de Kenneth Fleming?
– ¿Kenneth? -fue mi estúpida pregunta-. ¿Qué ha pasado, Max?
Con aquella rapidez de las ideas al pasar por la mente, pensé, accidente de avión. Pero los periódicos de la mañana no hablaban de ningún accidente, y si un avión se hubiera estrellado camino de Grecia lo anunciarían todos los periódicos, ¿verdad? Y yo tenía un periódico, ¿no? De hecho, tenía dos. Y también el de ayer. Pero ninguno había dicho…
Solo oí fragmentos de la respuesta de Max.
– Muerto… incendio… en Kent… cerca de los Springburns.
– Pero no puede estar en Kent -protesté-. Mi madre dijo…
Enmudecí. Mis pensamientos acallaron mis palabras.
Sabía que Chris me estaba mirando. Me esforcé en no expresar nada. Mi memoria empezó a repasar los detalles de aquellas horas que había pasado sola, y luego con mi madre, en Kensington. Porque ella había dicho…, había dicho… Grecia. El aeropuerto. Le había acompañado. ¿No había dicho eso?
– … en las noticias -estaba diciendo Max-. No sé nada más… muy jodido para todo el mundo.
Pensé en ella, de pie en el pasillo a oscuras. Aquel extraño vestido camisero, la afirmación de que necesitaba cambiarse, el olor a ginebra de su aliento después de que tardara tanto en cambiarse. ¿Qué había notado Chris en ella cuando había llegado? La energía que proyectaba a las cinco de la mañana, tan insólita en una mujer de su edad. ¿Qué estaba pasando?
Tuve la impresión de que una soga se cerraba alrededor de mi cuello. Recé para que Max se fuera cuanto antes, porque sabía que en caso contrario me desmoronaría y empezaría a farfullar como una idiota.
Pero ¿farfullar sobre qué? Debí malinterpretarla, pensé. Al fin y al cabo, estaba nerviosa. Me despertó en pleno sueño. No presté atención a sus palabras. Estaba concentrada en tratar de evitar que nuestra entrevista inicial no se desintegrara en acusaciones y recriminaciones. Debió decir algo que malinterpreté.
Aquella noche, en la cama, examiné los hechos. Dijo que le había acompañado al aeropuerto… No. Dijo que venía del aeropuerto, ¿no? Su vuelo se había retrasado. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron? Mi madre no habría querido dejarle tirado en el aeropuerto. Debió quedarse, tomaron unas copas. Por fin, él le dijo que volviera a casa. Y después… Después, ¿qué? ¿Ken salió corriendo del aeropuerto y fue a Kent? ¿Por qué? Aunque el vuelo se hubiera retrasado, ya habría entregado los billetes y estaría esperando en la sala de vuelos internacionales, o en una de esas salas para viajeros importantes en las que ni siquiera dejan entrar a personas sin billete…, al igual que tampoco las admiten en la sala de vuelos internacionales. ¿Por qué había pensado que Kenneth y mi madre habrían tomado unas copas juntos, mientras él esperaba su vuelo? No podía ser. Necesitaba algo diferente.
Tal vez habían suspendido el vuelo. Tal vez había ido desde el aeropuerto a Kent para utilizar la casa durante las vacaciones. No se lo había dicho a mi madre porque no sabía que iba a ir, porque cuando ella le dejó en el aeropuerto, Ken ignoraba que el vuelo sería suspendido. Sí. Sí, eso era. Fue a Kent. Sí, fue a Kent. Y en Kent murió. Solo. Un incendio. Un cortocircuito, chispas, prenden en la alfombra, después llamas y más llamas y su cuerpo carbonizado. Un accidente horrible. Sí, sí. Eso era lo que había pasado.
Experimenté un alivio increíble al llegar a esta conclusión. ¿Qué había pensado?, me pregunté. ¿Por qué demonios lo había pensado?
Cuando Chris entró con el té de la mañana, dejó la taza sobre la estantería contigua a la cama. Se sentó en el borde.
– ¿Cuándo iremos? -preguntó.
– ¿Adónde?
– A verla. Querrás verla, ¿no?
Musité un sí. Le pedí que me comprara el periódico.
– Quiero saber qué pasó -dije-. Antes de hablar con ella. He de saberlo para decidir qué debo decir.
Me trajo el Times otra vez. Y el Daily Mail. Mientras preparaba nuestro desayuno, me senté a la mesa y leí los artículos. Había pocos detalles aquella primera mañana después de que el cadáver de Kenneth hubiera sido descubierto: el nombre de la víctima, el nombre de la casa donde le habían encontrado, el de la propietaria de la casa, el del lechero que había descubierto el incendio, la hora del descubrimiento, los nombres de los principales investigadores. A continuación, seguía una breve biografía de Kenneth Fleming, y al final se apuntaban las teorías actuales, que debían confirmar la autopsia y la investigación posteriores. Leí esta última parte una y otra vez, con especial atención a las palabras «especialistas en incendios provocados» y a la supuesta hora de la muerte: «Antes de la autopsia, el forense destacado al lugar de los hechos determinó que la muerte tuvo lugar entre treinta y treinta y seis horas antes de descubrir el cadáver». Yo realicé los cálculos mentales en mi cabeza. Eso concretaba la hora de la muerte alrededor de la medianoche del miércoles. Sentí un dolor sordo en el pecho. Pese a lo que mi madre me hubiera dicho la madrugada del jueves sobre el paradero de Kenneth Fleming, una cosa estaba clara: el hombre no podía estar en dos sitios a la vez, en compañía de mi madre camino de o ya en el aeropuerto, y en Celandine Cottage. O el forense se equivocaba, o mi madre estaba mintiendo.
Me dije que debía averiguarlo. La telefoneé, pero no hubo respuesta. Telefoneé todo el día y parte de la noche. Y la tarde siguiente perdí la paciencia.
Pedí a Chris que fuéramos a Kensington. Dije que quería ver a solas a mi madre, si no le importaba. Porque hacía mucho tiempo que estábamos distanciadas, dije. Estará triste, dije. Necesitará a alguien de la familia a su lado.
Ghris dijo que comprendía. Me acompañaría a Kensington. Esperaría a que yo le telefoneara y volvería a buscarme.
No toqué el timbre después de subir penosamente los siete peldaños del frente. Entré con mi llave. Cerré la puerta a mi espalda y vi que la puerta del comedor estaba cerrada, al igual que la del saloncito. Las cortinas estaban corridas sobre la ventana que daba al jardín trasero. Me quedé de pie en la oscuridad casi total de la entrada. Escuché el profundo silencio de la casa.
– ¿Madre? -llamé, con tanta serenidad como pude reunir-. ¿Estás aquí?
Como el miércoles por la noche, no hubo respuesta. Me acerqué al comedor y abrí la puerta. Se filtró luz hacia la entrada y cayó sobre el poste situado al pie de la escalera, del cual colgaba un bolso. Fui a examinarlo. Recorrí con los dedos la suave piel. Una tabla crujió en el piso de arriba. Levanté la cabeza y llamé.
– ¿Madre? Chris no está. He venido sola.
Clavé la vista en la escalera. Ascendía hasta perderse en la oscuridad. Era primera hora de la tarde, pero mi madre había logrado convertir la casa en una tumba, con las puertas y ventanas cerradas. Solo veía formas y sombras.
– He leído los diarios. -Dirigí mi voz hacia donde debía estar, en el segundo piso de la casa, ante la puerta de su dormitorio, apoyada contra la hoja, las manos a la espalda y aferradas al pomo-. Sé lo de Kenneth. Lo siento mucho, madre. -Finge, pensé. Finge que nada ha cambiado-. Cuando leí lo del incendio, pensé que debía venir. Habrá sido horrible para ti. ¿Te encuentras bien, madre?
Tuve la impresión de que un suspiro flotaba desde arriba, aunque bien habría podido ser una ráfaga de viento al golpear la ventana del final del pasillo. Oí un roce. Después, la escalera empezó a crujir poco a poco, como si bajaran un peso de cien kilos centímetro a centímetro.
Me aparté del poste. Esperé y me pregunté qué íbamos a decir. ¿Cómo puedo seguir esta farsa?, me pregunté. Es tu madre, me dije a modo de respuesta, de modo que tendrás que hacerlo. Busqué en mi mente algo que decir mientras mi madre descendía el primer tramo de escalera. Cuando avanzó por el pasillo que corría sobre mi cabeza, abrí la puerta del saloncito. Descorrí las cortinas de la ventana del fondo. Volví para encontrarme con ella al pie de la escalera.
Se detuvo en el rellano. Su mano izquierda aferraba la barandilla. La derecha era un puño entre sus pechos. Llevaba la misma bata que se había puesto a las tres de la madrugada del jueves, pero ya no proyectaba aquella energía que Chris había considerado insólita. Ahora, comprendí que habían sido los nervios, tensos como cuerdas de violín.
– Cuando leí lo sucedido, decidí venir -dije-. ¿Estás bien, madre?
Bajó el último tramo de escalera. El teléfono empezó a sonar en el saloncito. No dio señas de oír el timbre. Repiqueteó con insistencia. Miré hacia el saloncito y me pregunté si debía contestar.
– Periodistas -dijo mi madre-. Buitres. Devoran el cadáver.
Estaba de pie en el primer peldaño, y a la luz que entraba por las puertas abiertas y la ventana con la cortina descorrida, vi hasta qué punto la había cambiado el último día. Aunque iba vestida para dormir, no lo habría conseguido. Las arrugas de su cara se habían convertido en canales. Bolsas de piel colgaban bajo sus ojos.
Vi que sostenía algo en el puño, de color caoba que contrastaba con el tono ceniciento de su piel. Se llevó el puño a la mejilla, que apretó con lo que sujetaba.
– No lo sabía -susurró-. No lo sabía, querido. Te lo juro.
– Madre.
– No sabía que estabas allí.
– ¿Dónde?
– En la casa. No lo sabía.
En el mismo instante que destruyó cualquier posibilidad de fingimiento entre ambas, sentí la boca seca como si hubiera caminado un mes por el desierto.
Pensé que la única posibilidad de evitar desmayarme era concentrarse en algo ajeno-a mis frenéticos pensamientos, de modo que me concentré en contar los timbrazos del teléfono que aún sonaban en el saloncito. Cuando por fin enmudecieron, trasladé mi concentración a lo que mi madre todavía apretaba contra su mejilla. Era una vieja pelota de criquet.
– Después de tu primera serie de cien -susurró, con los ojos clavados en algo que solo ella podía ver-, fuimos a cenar. Un grupo. Cómo estabas aquella noche. Radiante. Vida y carcajadas, pensé. Tan joven y espléndido. -Se llevó la pelota a los labios-. Me diste esto. Delante de toda aquella gente. Tu mujer. Tus hijos. Tus padres. Otros jugadores. «Reconozcamos el mérito de quien más lo merece», dijiste. «Alzo mi copa por Miriam. Ella me ha proporcionado la valentía de perseguir mis sueños.»
El rostro de mi madre se desmoronó. Su cabeza tembló.
– No lo sabía -dijo, con la boca apretada contra la pelota de cuero desgastada-. No lo sabía.
Pasó de largo como si yo no estuviera allí. Recorrió el pasillo y entró en el saloncito. La seguí poco a poco y la encontré ante la ventana. Golpeaba su frente contra el cristal. A cada golpe, aumentaba la fuerza. «Ken», decía con cada golpe.
Me sentí paralizada de terror, miedo e impotencia. ¿Qué hacer?, pensé. Con quién hablar. Cómo ayudar. Ni siquiera podía bajar a la cocina y dedicarme a la simple tarea de preparar una comida que ella sin duda necesitaba, porque no podría subírsela cuando la tuviera preparada, y aunque hubiera podido hacerlo, me aterrorizaba dejarla sola.
El teléfono volvió a sonar. Al mismo tiempo, mi madre aumentó la fuerza de sus golpes contra el cristal. Sentí los primeros calambres en las piernas. Noté que mis brazos se debilitaban. Tenía que sentarme. Quería huir.
Me acerqué al teléfono, levanté el auricular, volví a colgarlo. Antes de que sonara de nuevo, marqué el número de la barcaza y recé para que Chris estuviera. Mi madre seguía golpeando su cabeza contra la ventana. Los cristales vibraban. Mientras el teléfono sonaba al otro lado de la línea, el primer cristal se partió.
– ¡Madre! -grité, mientras aumentaba la fuerza y el ritmo de los golpes.
Chris descolgó por fin.
– Ven. Deprisa -dije, y colgué antes de que pudiera contestar.
El cristal se rompió. Los fragmentos cayeron sobre el antepecho, y después al suelo. Me acerqué a mi madre. Se había hecho un corte en la frente, pero parecía indiferente a la sangre que resbalaba sobre su mejilla como las lágrimas de una mártir. Cogí su brazo. Lo apreté con suavidad.
– Madre -dije-. Soy Olivia. Estoy aquí. Siéntate.
– Ken -fue su única respuesta.
– No puedes hacerte esto. Por el amor de Dios. Por favor.
Un segundo cristal se rompió. Los pedazos cayeron al suelo. Vi nuevos cortes que empezaban a sangrar.
La atraje hacia mí.
– ¡Basta!
Se soltó. Volvió a la ventana. Continuó golpeando.
– ¡Maldita seas! -chillé-. ¡Basta! ¡Basta!
Me acerqué a ella como pude. Cogí sus brazos. Me apoderé de la pelota de criquet y la tiré al suelo. Fue a parar a una esquina, debajo de un jarrón. Mi madre volvió la cabeza. Siguió la pelota con la vista. Se llevó una muñeca a la frente y la apartó manchada de sangre. Empezó a llorar.
– No sabía que estabas allí. Ayúdame. Querido. No sabía que estabas allí.
La guié hasta el sofá con mucho esfuerzo. Se acurrucó en una esquina con la cabeza apoyada en el brazo, mientras la sangre goteaba sobre una vieja funda de encaje. La miré, impotente. La sangre. Las lágrimas. Me encaminé al comedor y encontré la botella de jerez. Me serví una copa y la vacié de un trago. Hice lo mismo por segunda vez. Apreté la tercera en el puño y, con los ojos clavados en ella para no derramar el líquido, volví con mi madre.
– Bebe esto -dije-. Escúchame, madre. Bebe esto. Has de cogerlo porque mis manos son incapaces de sujetarla. ¿Me has oído, madre? Es jerez. Has de beberlo.
Había dejado de hablar. Daba la impresión de que estaba mirando la hebilla de plata de mi cinturón. Asió con una mano la funda del sofá. La otra estrujó el lazo de su bata. Extendí la mano para que cogiera el jerez.
– Por favor -dije-.Tómalo, madre.
Parpadeó. Dejé el jerez sobre la mesilla auxiliar contigua. Sequé su frente con la funda. Los cortes no eran profundos. Solo uno seguía sangrando. Apreté el encaje sobre él. El timbre de la puerta sonó.
Chris se ocupó de todo con su habitual eficacia. Echó un vistazo a mi madre, masajeó sus manos y sostuvo el jerez ante su boca hasta que bebió.
– Necesita un médico -dijo.
– ¡No! -No podía imaginar qué diría, a qué conclusiones llegaría el médico, qué ocurriría a continuación. Modulé mi voz-. Nosotros la cuidaremos. Ha tenido un shock. Hemos de obligarla a comer. Hemos de acostarla.
Mi madre se removió. Levantó la mano y examinó la muñeca manchada de sangre, seca ya y del color de la herrumbre.
– Oh -exclamó-. Un corte.
Se llevó la muñeca a la boca. Se limpió con la lengua.
– ¿Puedes prepararle algo de comer? -pregunté a Chris.
– No sabía que estabas allí -susurró mi madre.
Chris la miró. Se dispuso a contestar.
– Desayuno -me apresuré a decir-. Cereales. Té. Lo que sea. Chris, por favor. Necesita comer.
– No lo sabía -dijo mi madre.
– ¿Qué le…?
– ¡Chris! Por el amor de Dios. Yo no puedo bajar a la cocina.
Asintió y nos dejó.
Me senté a su lado. Aferré con una mano el andador porque necesitaba sentir algo sólido e inalterable bajo mis dedos.
– ¿Estuviste en Kent el miércoles por la noche? -pregunté en voz baja.
– No sabía que estabas allí, Ken. No lo sabía.
Resbalaron lágrimas por las esquinas de sus ojos.
– ¿Provocaste el incendio?
Se llevó el puño a la boca.
– ¿Por qué? -susurré-. ¿Por qué lo hiciste?
– Todo para mí. Mi corazón. Mi mente. Nada te hará daño. Nada. Nadie.
Se mordió el dedo índice y empezó a sollozar. Apretó entre los dientes la parte carnosa del dedo, desde el nudillo a la primera articulación, sin dejar de llorar.
Cubrí su puño con mi mano.
– Madre -dije, y traté de apartar el dedo de su boca. Era mucho más fuerte de lo que imaginaba.
El teléfono volvió a sonar. Enmudeció de repente, y supuse que Chris había descolgado el de la cocina. Se quitaría de encima a los periodistas. No había nada que temer a ese respecto, pero mientras observaba a mi madre, comprendía que no eran las llamadas de los periodistas lo que yo temía. Temía a la policía.
Apoyé la mano sobre un lado de su cabeza y acaricié su pelo para calmarla.
– Ya pensaremos en cómo salir de ésta -dije-. No te pasará nada.
Chris volvió con una bandeja que entró en el comedor. Oí el ruido de platos y cubiertos mientras los disponía sobre la mesa. Volvió al saloncito. Rodeó con el brazo la espalda de mi madre.
– Le he preparado huevos revueltos, señora Whitelaw -dijo, y la ayudó a levantarse.
Ella se aferró a su brazo. Apoyó una mano sobre el hombro de Chris. Examinó su cara como si quisiera aprendérsela de memoria.
– Lo que ella te hizo -dijo-. El dolor que te causó. También a mí. No podía soportarlo, querido. No debías sufrir más a sus manos. ¿Lo entiendes?
Intuí que Chris me estaba mirando, pero me concentré en levantarme del sofá y protegerme con el andador para esquivar sus ojos. Entramos en el comedor. Nos sentamos uno a cada lado de mi madre. Chris cogió un tenedor y lo colocó en su mano. Yo le acerqué el plato.
– No puedo -lloriqueó.
– Coma un poco -la animó Chris-. Ha de recuperar fuerzas.
Mi madre dejó caer el tenedor sobre el plato.
– Me dijiste que ibas a Grecia. Deja que haga esto por ti, querido Ken, pensé. Deja que solucione este problema.
– Madre -me apresuré a interrumpirla-. Has de comer algo. Tendrás que hablar con gente, ¿no? Periodistas. La policía. La compañía de seguros… -Bajé la vista. La casa. El seguro. ¿Qué había hecho? ¿Por qué? Dios, qué horror-. No hables más, que la comida se enfría. Primero come, madre.
Chris pinchó un poco de huevo y devolvió el tenedor a su mano. Mi madre empezó a comer. Sus movimientos eran perezosos, como si reflexionara durante mucho rato antes de hacerlos.
Cuando hubo terminado, la llevamos de vuelta al saloncito. Dije a Chris dónde podía encontrar mantas y almohadas, y le improvisamos una cama en el sofá. El teléfono volvió a sonar. Chris descolgó, escuchó.
– Inaccesible, me temo -dijo, y colgó.
Encontré la pelota de criquet donde la había tirado, y mientras mi madre dejaba que Chris la cubriera con las mantas, se la di. Ella la sujetó debajo de la barbilla. Quiso hablar, pero yo se lo impedí.
– Descansa -dije-. Yo me sentaré a tu lado.
Cerró los ojos. Me pregunté desde cuándo no dormía.
Chris se fue. Yo me quedé, sentada en el canapé de terciopelo. Contemplé a mi madre. Conté los cuartos de hora cuando el reloj de péndulo los daba. El sol movió poco a poco las sombras a lo largo de la habitación. Intenté pensar en lo que debía hacer.
Debía necesitar el dinero del seguro, pensé. Di rienda suelta a las suposiciones. No había administrado la imprenta tan bien como debía. La situación empeoraba. No había querido confesarlo a Kenneth porque no quería preocuparle o distraerle de su carrera. Él también tenía problemas. Sostenía a su familia. Los niños se estaban haciendo mayores. Se le exigía más económicamente. Estaba endeudado. Los acreedores le acosaban. Decidieron pasar de las convenciones y casarse, pero Jean había exigido una compensación en metálico sustanciosa antes de acceder al divorcio. El hijo mayor quería ir a Winchester. Kenneth no podía permitirse el lujo al mismo tiempo que debía pagar a Jean. Mi madre quiso ayudarle para que pudieran casarse. Ella tenía cáncer. Uno de los hijos tenía cáncer. Él tenía cáncer. Necesitaba el dinero para un tratamiento especial. Chantaje. Alguien sabía algo y la obligaba a pagar…
Recliné la cabeza sobre el respaldo del canapé. No sabía qué hacer, porque no entendía qué había hecho mi madre. El insomnio de las noches anteriores empezó a afectarme. Era incapaz de tomar una decisión. Era incapaz de planear. Era incapaz de pensar. Me dormí.
Cuando desperté, la luz había menguado. Levanté la cabeza y di un respingo a causa del dolor provocado por la ppstura. Miré hacia el sofá. Mi madre no estaba. Mi mente entró en acción. ¿Dónde estaba? ¿Por qué? ¿Qué había hecho? ¿Era posible que…?
– Has echado una buena siesta, querida.
Volví la cabeza hacia la puerta.
Se había bañado. Se había vestido con una blusa negra larga y pantalones a juego. Se había pintado los labios. Se había arreglado el pelo. Llevaba una tirita en el corte de la frente.
– ¿Tienes hambre?-preguntó.
Negué con la cabeza. Se acercó al sofá y dobló las mantas que habíamos utilizado para taparla. Las alisó y apiló pulcramente. Convirtió en un cuadrado la funda manchada. La colocó en el centro de las mantas amontonadas. Después, se sentó en el mismo lugar que la madrugada del jueves, en la esquina del sofá más cercana a mi canapé.
Sus ojos no se alteraron cuando me miró.
– Estoy en tus manos, Olivia -dijo, y comprendí que el poder estaba de mi lado por fin.
Fue una sensación extraña. No fue de triunfo, sino de temor, horror y responsabilidad. No me gustaba ninguna, y mucho menos la última.
– ¿Por qué? -pregunté-. Dime eso, al menos. He de comprender.
Sus ojos se apartaron de los míos un instante y fueron hacia el retrato de Fleming, que colgaba en la pared sobre mí. Después, regresaron a mi cara.
– Qué ironía -dijo.
– ¿Qué?
– Pensar que, después de todas las angustias que nos hemos causado mutuamente a lo largo de los años, al final de nuestras vidas aparece la necesidad.
Me miró sin pestañear. Su expresión no cambió. Parecía la calma personificada, nada resignada, sino desafiante.
– Ha sucedido que alguien ha muerto -dije-. Y si aparece necesidad, será por parte de la policía. Necesitan respuestas. ¿Qué vas a decirles?
– Hemos llegado a necesitarnos mutuamente. Tú y yo, Olivia. Eso es lo que importa. Al final.
Su mirada me retenía como a una rata hipnotizada por la mirada de una serpiente justo antes de convertirse en la cena del ofidio. Desvié mis ojos hacia la enorme chimenea de caoba, cuyo reloj central se había detenido para siempre la noche que la reina Victoria murió. De esa manera simbólica, mi bisabuelo había llorado el fin de una era. Para mí, era como una demostración de la fuerza que el pasado ejerce sobre nosotros.
Mi madre volvió a hablar, con voz serena.
– Si no hubieras estado aquí cuando volví a casa, si no me hubiera enterado de tu… -Vaciló, en busca del eufemismo adecuado-. Si no hubiera visto tu estado, lo que la enfermedad te está haciendo y lo que va a hacerte, me habría suicidado. Lo habría hecho el viernes por la noche sin la menor vacilación, cuando me dijeron que Ken había muerto en la casa. Cogí las hojas de afeitar. Llené la bañera para desangrarme con más facilidad. Me senté en el agua y levanté la hoja, pero no pude hacerlo. Porque abandonarte ahora, obligarte a plantar cara a esa muerte horrible sin que yo pudiera ayudarte en nada… -Meneó la cabeza-. Cómo se estarán riendo los dioses de nosotros, Olivia. Quería que mi hija volviera a casa desde hacía años.
– Y he vuelto.
– En efecto.
Pasé la mano sobre el viejo tapizado de terciopelo, noté que su raída lanilla subía y bajaba.
– Lo siento -dije-. Muy oportuna. Dios, cómo lo he complicado todo. -No contestó. Daba la impresión de que esperaba algo más. Estaba sentada muy tiesa a la luz agonizante del atardecer, y me miró mientras yo formulaba la pregunta y hacía acopio de fuerzas para preguntar de nuevo-. ¿Por qué? Madre, ¿por qué lo hiciste? ¿Estás…? ¿Necesitas dinero o algo así? ¿Pensabas en el seguro de la casa?
Su mano derecha buscó la alianza de la izquierda. Sus dedos se cerraron sobre el anillo.
– No -contestó.
– Entonces, ¿qué?
Se levantó. Caminó hacia la ventana salediza y volvió a colgar el teléfono. Se quedó un momento con la cabeza gacha y las yemas de los dedos apoyadas sobre la superficie de la mesa.
– He de barrer estos cristales rotos -dijo.
– Dime la verdad, madre.
– ¿La verdad? -Levantó la cabeza. No se volvió hacia mí-. Amor, Olivia. Así empieza todo siempre, ¿no? Lo que no entendía es que también es el final.
OLIVIA
He aprendido dos lecciones. Primera, la verdad existe. Segunda, ni admitir ni reconocer la verdad te libera.
También he aprendido que, haga lo que haga, alguien sufrirá por mi culpa.
Al principio, pensé que podría sepultar la certeza. Todos aquellos cabos sueltos que rodeaban la madrugada del miércoles al jueves no acababan de encajar, y mi madre no quería aclarar lo que había dicho sobre el amor, aparte de decir que lo había hecho por él, y yo ignoraba (y prefería seguir ignorando) quién era aquella mujer a la que mi madre se refería en relación con Kenneth. Solo sabía con seguridad que la muerte de Kenneth Fleming en la casa se había producido por accidente. Era un accidente. Y el castigo de mi madre, si era necesario un castigo, consistiría en tener que vivir con el conocimiento de que ella había provocado el incendio que causó la muerte del hombre a quien amaba. ¿No era suficiente castigo? Sí, lo era, concluí. Lo era.
Decidí callar lo que sabía. No se lo dije a Chris. ¿Para qué?
Pero después, la investigación continuó. La seguí como pude gracias a los periódicos y las noticias de la radio. Un incendio deliberado se había desatado gracias a un artefacto incendiario, cuya naturaleza la policía no revelaba. Por lo visto, era la naturaleza del artefacto, y no solo su presencia, lo que alentaba a las autoridades a empezar a utilizar las palabras «incendio premeditado» y «asesinato». En cuanto aquellas palabras fueron empleadas, sus compañeras empezaron a menudear en los medios de comunicación: «sospechoso», «asesino», «víctima», «móvil». El interés aumentó. Las especulaciones se desataron. Y después, Jimmy Cooper confesó.
Esperé a que mi madre telefoneara. Es una mujer con conciencia, me dije. Hablará. En cualquier momento. Porque estamos hablando del hijo de Kenneth Fleming. El hijo de Kenneth.
Intenté pensar que el giro de los acontecimientos nos favorecía a todos. Es solo un muchacho, pensé. Si va a juicio y le declaran culpable, ¿qué puede hacer nuestro sistema penal con un asesino convicto y confeso de dieciséis años? ¿No le enviarán a un sitio como Borstal, donde le rehabilitarán durante unos cuantos años? ¿No será mejor así para la sociedad? Le cuidarán, le educarán, le enseñarán un oficio, cosa que sin duda necesita con desesperación. En conjunto, la experiencia le beneficiará.
Después, vi su fotografía, cuando la policía le sacaba de la escuela secundaria. Caminaba entre dos agentes, y se esforzaba por aparentar que todo le importaba un bledo. Se hacía el duro y ponía cara de pasar de todo. Yo conozco muy bien esa expresión. Decía: «Llevo una armadura», y «Todo me importa una mierda». Comunicaba el hecho de que el pasado no le preocupaba, porque no tenía futuro.
Entonces, telefoneé a mi madre. Le pregunté si sabía lo de Jimmy. Dijo que la policía solo quería hablar con él. Pregunté qué iba a hacer. Dijo que estaba en mis manos.
– Olivia, comprenderé tu decisión, sea cual sea.
– ¿Qué le harán? ¿Qué le harán, madre?
– No lo sé. Ya le he buscado un abogado. Ha hablado con el muchacho.
– ¿El abogado lo sabe? Me refiero a…
– No creo que le lleven a juicio, Olivia. Puede que estuviera en las cercanías aquella noche, pero no estuvo en la casa. No tienen pruebas.
– ¿Qué pasó? Aquella noche. Dime al menos qué pasó, madre.
– Olivia. Querida. No creo que quieras saberlo. No creo que quieras cargar con ese peso.
Su voz era plácida, razonable. No era la voz de la Miriam Whitelaw que en otros tiempos hacía buenas obras por todo Londres, sino la voz de una mujer alterada de forma permanente.
– Necesito saberlo -dije-. Has de decírmelo.
Para saber cómo debía actuar, qué hacer, qué pensar, cómo comportarme en adelante.
Me lo contó. Era muy sencillo, en realidad. Dejó la casa como si hubiera gente dentro: las luces encendidas, el estéreo en funcionamiento, ambos con progra-madores de tiempo que reprodujeran los movimientos lógicos de sus ocupantes por la noche. Salió por el jardín trasero y se deslizó por los callejones al amparo de la oscuridad, sin hacer ruido y sin coger el coche, porque el coche no era necesario.
– Pero ¿cómo? -pregunté-. ¿Cómo llegaste a la casa? ¿Cómo lo hiciste?
Más que sencillo. Un trayecto en metro hasta la estación Victoria, desde donde partían trenes a Gatwick las veinticuatro horas del día, y en Gatwick las agencias de alquiler de coches tampoco cierran en todo el día, y no cuesta nada alquilar un Cavalier azul para llegarse hasta Kent (no es un trayecto muy largo), y es fácil coger las llaves del cobertizo pasada la medianoche, cuando las luces están apagadas y la única habitante de la casa está dormida, de manera que no oye a la intrusa, que tarda menos de dos minutos en entrar por la cocina, colocar en una butaca un cigarrillo sujeto a unas cerillas, un cigarrillo sacado de un paquete comprado en cualquier estanco, un cigarrillo vulgar, el cigarrillo más vulgar imaginable. Y después, de vuelta por la cocina, sin detenerse más que para sacar a dos gatitos, porque los gatitos son inocentes, ellos no han elegido vivir allí, no tienen por qué morir abrasados con ella, un gran incendio en que la casa será sacrificada, pero da igual, ella también da igual, todo da igual, excepto Kenneth y poner fin al dolor que ella le causa.
– Tenías la intención de… No fue un accidente.
¿Qué más pruebas necesito?, me pregunté.
¿Accidente? No. No fue un accidente. De ninguna manera. Un accidente no habría podido planearse con tanta minuciosidad, volver por la noche, conducir hasta el aeropuerto, desde el cual parten trenes hacia Londres sin parar, coger un taxi frente a la estación Victoria, un taxi que conducirá a una mujer solitaria hasta una casa con las luces apagadas de Argyll Road, que no dista mucho de Phillips Walk, y el regreso silencioso a altas horas de la mañana (sin que el motor de un coche llame la atención) pasará desapercibido. Muy sencillo. ¿Quién iba a creer que la estación Victoria, el aeropuerto de Gatwick y un coche alquilado durante una sola noche podían estar relacionados con el incendio de Kent?
Pero estoy en tus manos, Olivia.
¿Qué más me da?, pensé, pero algo más temblorosa, y con menos convicción. No conozco a ese chico. No conozco a su madre. No conozco a sus parientes. Nunca conocí a su padre. Si fue lo bastante imbécil para ir a Kent, la misma noche que su padre murió, era su problema. ¿Verdad? ¿Verdad?
Y entonces, inspector, usted se presentó en la barcaza.
MLA, intenté decirme al principio. Preguntó por Kenneth Fleming, pero el auténtico motivo de su visita era otro. Nadie nos había relacionado jamás con el movimiento, pero siempre existe la posibilidad. Chris se había liado con Amanda en flagrante violación de las normas, ¿verdad? Tal vez era una infiltrada. Había reunido información, dado el chivatazo a sus superiores, y aquí estaba el resultado. Parecía muy lógico. Por más que hable sobre una investigación criminal, ha venido en busca de pruebas para relacionarnos con el MLA.
Y se las acabo de proporcionar. Con este documento. ¿Se pregunta por qué, inspector? Usted, tan decidido a que cometiera un acto de traición… ¿Le gustaría saberlo?
Bien, la calle es de dos direcciones. Pasee por ella. Siéntala bajo los pies. Después, decida. Como yo. Decida, decida.
Estábamos sentados en la cubierta de la barcaza cuando por fin conté a Chris lo que sabía. Esperaba convencerle de que usted estaba husmeando nuestra relación con el MLA, pero Chris no es idiota. Supo que había algo raro en cuanto vio a mi madre en Kensington. Estuvo en la casa, vio su estado, oyó sus palabras, me vio absorta en los periódicos, vio que no podía parar de leerlos. Preguntó si quería decirle qué estaba pasando.
Yo estaba sentada en mi silla de lona. Chris estaba tirado sobre la cubierta, con las rodillas levantadas, los tejanos alzados y los calcetines blancos bajados, de forma que se veía una franja de piel pálida en cada pierna. En aquella postura, parecía vulnerable. Parecía más joven. Enlazó las manos alrededor de las piernas y sus muñecas sobresalían por las mangas de la chaqueta.
Tan protuberantes, pensé. Como sus codos,, sus tobillos y sus rodillas.
– Tendríamos que hablar -dijo.
– Creo que no puedo.
– Tiene que ver con tu madre. -No era una pregunta, y tampoco me molesté en negarlo.
– No tardaré en convertirme en una muñeca de trapo, Chris -dije-. Es probable que me quede atada a una silla de ruedas. Con tubos y respiradores. Piensa en lo horrible que será. Y cuando muera…
– No estarás sola. -Rodeó mi tobillo con los dedos. Dio un tironcito a mi pierna-. Nunca te he dejado, Livie. Te doy mi palabra. Yo te cuidaré.
– Como a los perros -susurré.
– Yo te cuidaré.
Fui incapaz de mirarle. Desvié la vista hacia la isla. Los sauces, con sus ramas que caían hasta el suelo, proporcionaban un refugio que dentro de pocas semanas se convertirían en una pantalla, tras la cual los amantes podrían acostarse en aquella depresión del suelo donde incontables amantes se habían tendido antes que ellos. Pero yo no sería uno de ellos.
Extendí mi mano hacia Chris. La cogió, cambió de posición para sentarse a mi lado y miró también hacia la isla. Me escuchó mientras relataba lo sucedido aquella noche en Kensington.
– No te quedan muchas opciones, Livie -dijo cuando terminé.
– ¿Qué pueden hacerle? Si hay un juicio, lo más probable es que no le declaren culpable.
– Si le llevan a juicio, culpable o no, ¿imaginas cómo será el resto de su vida?
– No me pidas que haga esto. No me lo pidas, por favor.
Sentí que apretaba los dedos contra el dorso de mi mano.
– Está refrescando -dijo-. Tengo hambre. Bajemos, ¿vale?
Hizo la cena. Yo me senté en la cocina y miré. Llevó nuestros platos a la mesa, se sentó frente a mí como de costumbre, pero no lo hizo con entusiasmo. Extendió la mano por encima de la mesa y me acarició la mejilla.
– ¿Qué? -dije.
– Esto -contestó. Pinchó con el tenedor un trozo de calabaza-. Nada parece correcto, Livie. Qué hacer. Cómo comportarse. A veces, todo es confuso.
– Me da igual lo que es correcto. Solo me gusta lo fácil.
– A ti y a todos los habitantes del mundo.
– ¿A ti también?
– Sí. No soy diferente.
Pero parecía que para Chris era diferente. Siempre parecía tan seguro de adonde iba y de lo que hacía. Incluso ahora, sentado frente a mí, con mi mano entre las suyas, aún parece seguro. Levanto la cabeza.
– ¿Y bien? -dice.
– Ya lo he hecho. -Siento que sus dedos aprietan los míos-. Si le envío esto, Chris, no podré volver a casa. Me quedaré aquí. Atrapados. Tú y yo. Yo. El desastre que soy. No puedes… Tú y… No podréis…
Soy incapaz de continuar. Las palabras son tan sencillas: tú y Amanda no podréis estar juntos como queréis mientras yo siga aquí y esté viva, Chris. ¿Lo has pensado? Pero no puedo decirlas. No puedo pronunciar su nombre. No puedo relacionar el nombre de ella con el de Chris.
No se mueve. Me observa. Fuera, la luz aumenta de intensidad. Oigo que un pato aletea sobre la superficie del canal. Si levanta el vuelo o se posa, imposible saberlo.
– No es fácil -dice Chris-. Pero es correcto, Livie. Estoy convencido.
Nos miramos y me pregunto qué ve. Yo sé lo que veo y mi pecho experimenta la necesidad de estallar y decir todas las palabras aprisionadas en mi corazón. Qué gran alivio sería. Dejar que Chris cargara con el peso una temporada. Pero entonces, se pone en pie, me levanta y me lleva a mi habitación, y sé que su carga es más que suficiente.
Capítulo 26
Con un «Confía en mí, cariño. Es lo mejor para nosotros. Te prometo que no te arrepentirás», Helen condujo a Lynley hasta Hyde Park el domingo por la mañana. Se habían puesto los chándales que ella había comprado la semana anterior, y Helen insistió en que, si eran sinceros en lo de ponerse en forma, debían empezar por una marcha a buen paso desde Eaton Terrace a Hyde Park Córner, que había elegido como punto de partida. Cuando decidió que «el precalentamiento ya ha sido suficiente», se desvió hacia el norte, en dirección a Marble Arch.
Helen estableció un paso admirable para los dos. Adelantaron a una docena de corredores, como mínimo, sin el menor problema. Detrás de ella, Lynley se controlaba y concentraba en no agotarse demasiado pronto. En verdad, Helen era notable, pensó. Su estilo era hermosísimo, con la cabeza echada hacia atrás, los brazos doblados por el codo y el cabello oscuro al viento. De hecho, empezaba a pensar que se había entrenado en secreto para impresionarle, cuando ella empezó a desfallecer en el momento que el Dorchester aparecía al otro lado de Park Lane. Se puso a su lado.
– ¿Demasiado deprisa, querida? -preguntó.
Ella resopló.
– No. No. -Agitó los brazos-. Maravilloso, ¿verdad?
– Sí, pero te veo un poco colorada.
– ¿De veras? -Helen continuó con aire decidido-. Pero es… bueno…, ¿verdad? La sangre… La circulación. Todo eso.
Recorrieron otros cincuenta metros.
– Me parece… -Helen tragaba aire como alguien que hubiera sobrevivido a la asfixia-. Estupendo para un… ¿No crees?
– Ya lo creo -contestó Lynley-. Los ejercicios cardiovasculares son los mejores del mundo. Me alegro de que lo sugirieras, Helen. Ya es hora de que nos esforcemos en ponernos en forma. ¿Un poco más despacio?
– No…, de ninguna… manera. -Gotas de sudor habían aparecido en su frente y sobre el labio superior-. Estupendo… Esto es… fantástico, ¿no?
– Mucho. -Rodearon la fuente de la Alegría de la Vida -. ¿Hacia Speaker's Corner, o entramos en el parque?
Helen agitó un brazo én dirección norte.
– Corner -resolló.
– Perfecto. Que sea Speaker's Córner. ¿Más despacio? ¿Más rápido? ¿Qué?
– Ya está… bien. Maravilloso.
Lynley reprimió una sonrisa.
– No sé -dijo-. Creo que hemos de dedicarnos más en serio, como auténticos profesionales. Quizá deberíamos llevar pesas también.
– ¿Qué?
– Pesas. ¿Las has visto, cariño? Se colocan en las muñecas y fortalecen tus brazos mientras corres. El problema de correr, si es que se le puede llamar problema, porque bien sabe Dios que me hace sentir de maravilla, ¿no es cierto?
– Sí… Sí…
– El problema, sin embargo… Aumentemos un poco la velocidad, creo que nos estamos relajando… El problema consiste en que el corazón se ejercita y la mitad inferior del cuerpo se fortalece, pero la mitad superior puede irse al carajo. Bien, si lleváramos pesas en los brazos y las levantáramos mientras corriéramos…
Helen se detuvo de repente, tambaleante. Apoyó las manos sobre las rodillas, mientras su pecho subía y bajaba y respiraba con ruidos similares a chillidos.
– ¿Pasa algo, Helen? -Lynley se detuvo, sin dejar de mover las piernas-. Un circuito completo del parque solo nos llevaría… No sé. ¿Cuál es la circunferencia? ¿Nueve kilómetros?
– Dios mío -jadeó Helen-. Esto es… Mis pulmones…
– Quizá deberíamos descansar. Dos minutos, ¿de acuerdo? No querrás perder el ritmo. Puedes pinzarte un músculo si te relajas y empiezas otra vez. No querrás que te pase eso.
– No. No.
Tardó dos minutos en recuperar el aliento, estirada sobre la hierba y la cabeza alzada hacia el cielo. Cuando por fin pudo respirar con normalidad, no se levantó. Siguió tendida y cerró los ojos.
– Pide un taxi -dijo.
Lynley se estiró a su lado, apoyado sobre los codos.
– Tonterías, Helen. Acabamos de empezar. Has de esforzarte. Has de acostumbrarte. Si pongo el despertador cada día a las cinco de la mañana y nos comprometemos a saltar de la cama en cuanto suene, yo diría que serás capaz de dar dos vueltas completas a este parque dentro de apenas seis meses. ¿Qué me dices?
Ella abrió un ojo y lo clavó en Lynley.
– Taxi. Eres un animal, lord Asherton. ¿Desde cuándo corres sin decírmelo, por favor?
Lynley sonrió y capturó un rizo de Helen.
– Desde noviembre.
Ella volvió la cabeza, ofendida.
– Rata inmunda. ¿Te has reído a mis expensas desde la semana pasada?
– Jamás, cariño.
Tosió de repente para disimular una carcajada.
– ¿Te has estado levantando a las cinco?
– A las seis, casi siempre.
– ¿Y has corrido?
– Aja.
– ¿Y te propones continuar así?
– Por supuesto. Como tú misma dijiste, es el mejor ejercicio que existe y hay que mantenerse en forma.
– Muy bien. -Helen señaló en dirección a Park Lañe y dejó caer la mano al suelo-. Taxi -dijo-. Después, ejercicio.
Denton salió a su encuentro en la escalera para felicitarles por el ejercicio matutino. Se disponía a salir, con un ramo de flores en una mano, una botella de vino en la otra, y la palabra tenorio prácticamente grabada sobre la frente. Se detuvo, cambió de dirección y entró en el salón.
– Vino un tipo apenas diez minutos después de que se marcharan -dijo a Lynley. Volvió con un grueso sobre de papel manila bajo el brazo. Lynley le alivió de su carga-. Trajo esto. No quiso quedarse. Solo dijo que debía entregárselo en cuanto volviera.
– ¿Te vas? -preguntó Lynley, mientras abría el sobre.
– Picnic en Dorking. Box Hill -contestó Denton.
– Ah. ¿Ahora sales con una admiradora de Jane Austen?
– ¿Perdón, milord?
– Nada. Procura no meterte en líos, ¿eh?
Denton sonrió.
– Como siempre.
Oyeron que silbaba mientras cerraba la puerta principal.
– ¿ Qué es, Tommy?
Helen se acercó mientras Lynley vaciaba el sobre: un montón de cuadernos amarillos a rayas, todos cubiertos de una escritura desigual a lápiz. Leyó las primeras palabras de la libreta de arriba (Chris ha sacado a pasear a los perros), respiró hondo y exhaló un largo suspiro.
– ¿Tommy? -preguntó Helen.
– Olivia -contestó él.
– Ha mordido tu anzuelo.
– Eso parece.
Pero Lynley descubrió que ella también le había tendido un anzuelo. Mientras Helen se duchaba, lavaba el pelo, vestía y hacía todo lo que las mujeres consideran necesario para consumir noventa minutos, como mínimo, leyó junto a la ventana del salón. Comprendió lo que Olivia había querido que comprendiera, y sintió lo que había querido que sintiera, Cuando reveló por primera vez la información sobre el MLA (tan innecesaria para concluir con éxito la investigación sobre la muerte de Kenneth Fleming), Lynley pensó, espera, ¿qué es esto, por qué? Pero luego, comprendió lo que Olivia estaba haciendo, y supo que era producto de la ira y la desesperación con que se había enfrentado al acto de traición que él le había pedido.
Estaba leyendo el último cuaderno cuando Helen se reunió con él. Cogió las otras libretas. Empezó a leerlas. No dijo nada cuando Lynley terminó la lectura, dejó la libreta y salió del salón. Se limitó a seguir leyendo, pasando las páginas en silencio, descalza y con las piernas extendidas sobre el sofá, con una almohada bajo la espalda.
Lynley se duchó y cambió. Pensó en algunas ironías de la vida: conocer a la persona adecuada en el peor momento posible, decidir una línea de acción que luego se vuelve contra ti, albergar una creencia que se demuestra falsa, conseguir lo que se desea con absoluta deseperación y descubrir que, en realidad, no se desea. Y la ironía final, por supuesto: arrojar un guante de verdades a medias, mentiras descaradas e información falsa deliberada, solo para lograr que te arrojen, como respuesta, otro de verdades.
Decida, oyó que le desafiaba. Decida, inspector. Usted puede. Decida.
Cuando volvió al lado de Helen, esta estaba a la mitad del montón de libretas. Mientras leía, Lynley se acercó al armario apoyado contra la pared y examinó una hilera de compactos. No sabía lo que buscaba, y tampoco lo sabría aunque lo encontrara.
Helen siguió leyendo. Lynley escogió al azar Chopin. Opus 53 en la bemol mayor. Era su pieza favorita de un compositor que no fuera ruso. Cuando la música empezó a sonar en el estéreo, se acercó al sofá. Helen levantó los pies y cambió de postura. Lynley se sentó a su lado, besó su sien.
No hablaron hasta que ella terminó de leer, y para entonces ya sonaba otra pieza.
– Tenías razón -dijo Helen. Él asintió-. Lo sabías todo.
– Todo no. No sabía cómo lo había hecho. No sabía quién esperaba que fuera detenido, si se daba la circunstancia.
– ¿Quién?
– Jean Cooper.
– ¿La mujer? No entiendo…
– Alquiló un Cavalier azul. Se vistió de una forma desacostumbrada en ella. Si aquella noche alguien la hubiera visto a ella.o al coche en la casa, la descripción habría coincidido con la de Jean Cooper.
– Pero el chico… Tommy, ¿el chico no vio a una mujer de pelo claro?
– Pelo claro, pelo gris. No llevaba sus gafas. Reconoció el coche, vio a medias a la mujer, supuso el resto. Pensó que su madre había ido a ver a su padre. Y tenía motivos para ir a verle, y también motivos para matar a Gabriella Patten.
Helen asintió con aire pensativo.
– Si Fleming hubiera dicho a Miriam Whitelaw que iba a Rent para terminar su relación con Gabriella…
– Aún estaría vivo.
– ¿Por qué no se lo dijo?
– Orgullo. Ya se había complicado la vida una vez. No quería que ella supiera lo cerca que había estado de complicarla de nuevo.
– Pero la Whitelaw lo habría sabido a la larga.
– Es verdad, pero él habría podido presentar su ruptura con Gabriella como una señal de madurez, de que se había hartado de ella, de que había comprendido la clase de mujer que era. Supongo que eso es lo que habría dicho a Miriam. Pero aún no estaba preparado para ese paso.
– De modo que todo fue una cuestión de tiempo.
– En cierto sentido.
Lynley cogió su mano y vio que los dedos de Helen se entrelazaban con toda naturalidad con los suyos. Aquel gesto le conmovió de una manera inesperada, por lo que prometía y lo qué revelaba.
– En cuanto al resto -dijo Helen, Vacilante-. Lo de rescatar animales.
– ¿Qué pasa?
– ¿Qué vas a hacer?
Lynley guardó silencio, mientras meditaba sobre la pregunta y calculaba las implicaciones de las respuestas que pudiera darle. Al ver que no contestaba, Helen continuó.
– Miriam irá a Hollóway *, Tommy.
– Sí.
– ¿Sabes quién está trabajando en los casos de animales rescatados? ¿Quién los investiga?
– Es fácil averiguarlo.
Lynley notó que los dedos de Helen se tensaban sobre los suyos.
– Pero si denuncias a Chris Faraday al encargado de investigar los rescates… Tommy, la chica se quedará sin nadie. Tendrá que ir a un hospital, o a un asilo. Todo esto, lo que le has pedido que hiciera, no servirá de nada.
– Servirá para entregar un criminal a la justicia, Helen. Es bastante más que nada.
No la estaba mirando, pero intuyó que estaba escudriñando su rostro, que intentaba leer lo que delataba su expresión para conocer sus intenciones. Que ni siquiera él conocía. Ahora no. Aún no.
Me gustan las cosas sencillas, pensó. Las quiero claras y concisas. Quiero trazar líneas que nadie piense en cruzar. Quiero que una obra termine cuando, a veces, solo es un entreacto. Esa es la miseria de mi vida. La miseria que siempre ha sido mi maldición.
Decida, inspector. Casi podía oír la voz de Olivia. Decida. Decida. Y después, viva con esa decisión. Como yo.
Sí, pensó Lynley. De alguna forma, le debía eso. Le debía soportar el peso de la elección, el peso de la conciencia, la certeza eterna de la responsabilidad.
– Esto es una investigación por homicidio -dijo por fin en respuesta a la pregunta de Helen-. Así empezó. Y así terminará.
Elizabeth George

***
