
Una joven y temperamental actriz, a quien la totalidad de su compañía teatral detesta, muere asesinada en Oxford, en extrañas circunstancias, durante los ensayosde una nueva obra. Afortunadamente para la policía el crimen ocurre en la propia Facultad donde Gervase y Fen, hombre de letras y detective aficionado, imparte su enseñanza.
Edmund Crispin se mueve, en EL CASO DE LA MOSCA DORADA, dentro de las características de la novela policiaca inglesa para relatar una historiaen la que también aparecen concomitancias con un antiguo relato de fantasmas.
Esta novela es la primera en la que aparece Gervase Fen, excéntrico detective aficionado, profesor de Inglés y Literatura en St Christopher's College, supuestamente basado en el profesor de Oxford W.E. Moore. El libro contiene abundantes alusiones literarias que van desde la antigüedad clásica a mediados del siglo 20.
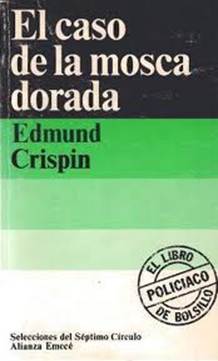
Edmund Crispin
El caso de la mosca dorada
Título original: The Case of the Gilded Fly
Traductor: Elena Torres Galarce
Para
MURIEL Y JOHN
donum memoriae causa
Por estar el presente relato situado en un lugar real, descrito en forma más o menos realista, cabe recalcar que los personajes son del todo imaginarios y no guardan relación con ningún ser viviente. También son ficticios el colegio, el hotel y el teatro en que se desarrolla la mayor parte de la acción, y la compañía de repertorio que he pintado no tiene nada que ver con la de Oxford, ni para el caso con la de ningún otro lugar que conozco.
E. C.
1
PROLOGO DURANTE UN VIAJE EN TREN
¿Por qué cada sabor engendra una agonía? ¿Los mataste? ¡Habla!
Marlowe.
Para el viajero incauto, Didcot significa la inminencia de su llegada a Oxford; para los más experimentados, por lo menos, otra media hora de desengaño y sinsabor. Y, por regla general, los viajeros se dividen en esas dos categorías; deshaciéndose en disculpas, los primeros bajan sus maletas del portaequipajes al asiento, donde quedan estorbando hasta el final del viaje, una masa de salientes agudos, inesperados; los segundos siguen con la mirada perdida en el paisaje, contemplando aburridos la vasta extensión de bosques y prados donde, vaya uno a saber por qué capricho tonto, alguien puso inexplicablemente la estación, y las filas de camiones que traen mercancías de los cuatro puntos del país, reunidos allí como la isla de los buques perdidos del mito vulgar, en medio de un Mar de los Sargazos. Un persistente acompañamiento de oscuros murmullos y gritos, junto con fuertes crujidos de madera y metal desgarrado reminiscentes de una noche de brujas pasada en el cementerio, sugieren a los pasajeros más imaginativos que están desarmando y volviendo a armar la locomotora. Comúnmente la demora en la estación de Didcot llega por lo menos a veinte minutos.
Después vienen unas tres fauses sorties, que involucran un estrépito infernal; bruscas sacudidas de la máquina abofetean a los viajeros hasta dejarlos sumidos en un estado de abyecta sumisión. De infinita mala gana, el cortejo se pone por fin en marcha, llevando a su infortunada carga en forma por demás desconsiderada a través del llano. Antes de llegar a Oxford hay una cantidad sorprendente de estaciones y paradas, y el tren no desperdicia ninguna, deteniéndose a veces sin que medie razón para ello, ya que nadie sube ni baja; pero tal vez el guarda ha visto que alguien viene corriendo por el camino de la estación, u observado a un lugareño dormido en una esquina y no quiere despertarlo; quizá hay una vaca en las vías, o la señal no nos favorece; sin embargo, una investigación demuestra que no hay tal vaca, ni siquiera señal, en pro o en contra.
Más cerca de Oxford el panorama cobra un poco de animación, cuando queda a la vista, digamos, el canal, o el Tom. Comienza a sentirse un propósito en el ambiente; y solamente apelando a toda nuestra voluntad nos quedamos sentados, sin sombrero ni abrigo, con las maletas todavía en el portaequipajes y el billete en el bolsillo del chaleco, en tanto los pasajeros más optimistas vuelcan su impaciencia en los pasillos. Pero con toda seguridad el tren se detiene justo en las afueras de la estación, entre apariciones monolíticas de un gasógeno de un lado, un cementerio del otro, donde la locomotora se demora con insistencia vampiresca, emitiendo grititos esporádicos y gemidos de deleite necrofílico. Entonces los pasajeros se sienten salvajes, dolorosamente frustrados: allí está Oxford; allí, a pocos metros, la estación, y aquí está el tren, sin que les esté permitido adelantarse por la vía, en el supuesto caso de que alguien tomara la iniciativa en ese sentido; es un verdadero suplicio de Tántalo en el infierno. Este interludio de memento mori, durante el que la compañía ferroviaria recuerda a la juventud dorada a su custodia que inevitablemente en polvo se convertirá, dura por lo general diez minutos, al cabo de los cuales el tren reanuda con desgana su marcha hacia la estación que, como con tanta propiedad señaló Max Beerbohm, «todavía susurra al turista los últimos encantos de la Edad Media».
Pero si cualquiera de los turistas que oyen ese susurro imagina que eso es el final, se equivoca de plano. Al llegar a la estación, cuando hasta los más escépticos se han puesto en movimiento, viene el pavoroso descubrimiento de que el tren no está junto al andén, sino en una de las vías centrales. A ambos lados, amigos y parientes esperan frustrados en la hora undécima del encuentro, corren de aquí para allá agitando pañuelos y soltando exclamaciones de alegría, o escudriñan ansiosos los rostros buscando a los viajeros que se supone han ido a esperar. Es como si la barca de Caronte quedase inextricablemente a la deriva en medio de la Estigia, sin poder avanzar hacia los muertos ni regresar junto a los vivos. Mientras tanto se producen temblores internos de magnitud sísmica que arrojan al impotente pasaje y sus bártulos al suelo de los pasillos, suscitando un coro de gritos y rezongos. A los pocos minutos, quienes aguardan en el andén ven sorprendidos que el tren desaparece en dirección a Manchester, dejando en su lugar una nube de humo y un olor espantoso. Pero, a su tiempo, el tren vuelve y, milagrosamente, el viaje termina.
Los pasajeros cruzan orgullosos la verja y se dispersan en todas direcciones en busca de automóviles de alquiler, que en tiempo de guerra cobran tarifas sin distinción de rango, edad o procedencia, pero adhiriéndose incondicionalmente a alguna oscura lógica de su invención. La multitud se disemina y disgrega en la conejera de reliquias, monumentos, templos, colegios, bibliotecas, hoteles, tabernas, sastrerías y librerías que es Oxford, los más listos en busca de un trago, los obstinados batallando con su equipaje rumbo a su último destino. Del mar humano no quedan a la larga más que algunos solitarios que a falta de algo mejor holgazanean entre los cántaros de leche descargados en la plataforma.
A la prueba de Dios descrita anteriormente, las once personas que, en distintas oportunidades y por motivos diversos, viajaron de Paddington a Oxford en la semana del 4 al 11 de octubre de 1940, reaccionaron en forma diferente y característica.
Gervase Fen, profesor de Lengua y de Literatura Inglesa en la Universidad de Oxford, no ocultaba su disgusto. Impaciente por naturaleza, las continuas demoras lo inducían a la distracción. Tosía y gruñía y bostezaba y movía los pies, y su cuerpo delgado no hallaba posición cómoda en el rincón que ocupaba. Su rostro animoso, rubicundo, de barba bien rasurada, aparecía más congestionado que de costumbre; el pelo oscuro, cuidadosamente peinado con agua, se abría en mechones descontentos hacia la coronilla. En las circunstancias actuales su excedente normal de energía, que siempre lo mueve a emprender toda clase de tareas para después quejarse amargamente de que no tiene un minuto libre y de que eso no parece importante a nadie, era lisa y llanamente un estorbo. Y como por única distracción tenía uno de sus propios libros, sobre los escritores satíricos menores del siglo dieciocho, que esforzadamente releía a fin de recordar qué opinión le merecían esas personas. La etapa final del viaje fue para él una tortura. Volvía a Oxford después de una de las tantas conferencias educativas que proliferan como hongos y atienden al objetivo de decidir respecto del futuro de esta o aquella institución, y de cuyas decisiones, si las toman, nadie se acuerda al cabo de un par de días, y mientras el tren serpenteaba a lo largo de la vía, el profesor recordó entre resignado y dolorido la serie de conferencias que debía dar sobre William Dunbar, y fumó un cigarrillo tras otro y se preguntó si le permitirían investigar otro crimen, en caso de que ocurriera. Posteriormente habría de recordar aquel deseo sin satisfacción, puesto que estaba escrito que le sería concedido en esa forma tan abrumadoramente irónica en que los dioses tanto parecen complacerse.
El profesor viajaba en primera, porque siempre había querido darse ese lujo, pero ahora ni siquiera en eso hallaba placer. Ocasionales remordimientos de conciencia le reprochaban aquel despliegue de opulencia relativa; sin embargo había logrado darle cierto justificativo moral, esgrimiendo un débil argumento económico, sacado a relucir ex tempore para beneficio de un imprudente que le echó en cara el despilfarro. «Mi estimado amigo», le había replicado Gervase Fen, «la empresa ferroviaria tiene gastos fijos; si aquellos de nosotros que pueden costeárselo no viajasen en primera, entonces las tarifas de tercera tendrían que subir, y eso no beneficiaría a nadie. Primero hay que alterar el sistema económico», añadió magnánimo, «y entonces no habrá problema». Tiempo después repitió el razonamiento con cierto orgullo en presencia del profesor de Economía, recibiendo en cambio, mortificado, solamente balbuceos de duda.
Ahora, cuando el tren se detuvo en Culham, encendió un cigarrillo, dejó a un lado el libro y exhaló un hondo suspiro. «¡Un crimen!», murmuró. «¡Un crimen difícil y muy complicado!» Y comenzó a inventar crímenes imaginarios para luego resolverlos con increíble rapidez.
Sheila McGaw, la joven directora de la compañía de repertorio de Oxford, viajaba en tercera. La razón era que opinaba que el arte debe volver al pueblo para recobrar la vitalidad perdida, y en ese momento estaba empeñada en mostrar un volumen de dibujos de Gordon Craig al granjero sentado a su lado. Era una mujer alta, vestida con pantalones, de rasgos faciales bien definidos, nariz prominente y melena corta, rubia y lacia. El granjero no parecía muy interesado en la técnica de la escenografía contemporánea; una corta exposición de las desventajas de un escenario giratorio tampoco logró impresionarlo; en realidad, no demostró la menor emoción, salvo quizá repugnancia momentánea al enterarse de que en la Unión Soviética los actores se llamaban Artistas Meritorios del Pueblo y de que José Stalin les pagaba grandes sumas de dinero. Poco antes de llegar a Stanislavski, no viendo posibilidad de fuga, abandonó la defensiva y probó en cambio un movimiento de flanco. Describió los métodos empleados en su granja; se dejó llevar por su entusiasmo al hablar de los silos, del servicio de las vacas, del tizón, el añublo y otras enfermedades transmitidas por la semilla, de las rastras de cadena de tipo mejorado, y temas similares; criticó, dando profusión de detalles, las actividades del Ministerio de Agricultura. La arenga duró hasta que el tren penetró por fin en Oxford, y entonces se despidió con calor de Sheila y partió levemente sorprendido de su propia elocuencia. En cuanto a la propia Sheila, tomada desprevenida por semejante estallido de oratoria, acabó tratando de convencerse a sí misma mediante una especie de autohipnosis de que todo había sido muy interesante. Por más que reflexionó pesarosa, era muy poco probable que la vida en una granja guardase algún parecido con Deseo bajo los olmos de Eugene O'Neill.
Robert Warner y su amante judía, Rachel West, viajaban juntos para asistir al estreno de la nueva obra del primero, Metromania, en el Teatro de Repertorio de Oxford. Para sus amigos había sido una sorpresa que un dramaturgo satírico tan conocido como Warner tuviera que estrenar una obra en el interior, pero dos o tres razones motivaban el hecho. En primer lugar, pese a su fama, la última obra representada en Londres no había sido un éxito, y los empresarios, minados por una quiebra teatral de primera clase, se habían puesto sumamente pesados; y segundo, la obra contenía ciertos elementos experimentales de cuyo resultado no estaba muy seguro. Desde cualquier punto de vista se imponía la obra, con la compañía tal como estaba, pero con Rachel, cuya reputación en el West End aseguraba cómodamente un éxito de taquilla, en uno de los papeles protagónicos. Las relaciones entre Robert y Rachel eran apacibles y duraderas, habiéndose transformado prácticamente en platónicas durante el último año; por otra parte, intereses comunes y una genuina estima y simpatía mutua la respaldaban. De Didcot en adelante la pareja no habló. Robert estaba en el umbral de los cuarenta, un hombre alto, más bien delgado, de hirsuto pelo negro (un mechón rebelde le caía sobre la sien), ojos vivarachos de mirar inteligente tras las gafas de gruesa armadura, que vestía un traje oscuro harto convencional. Pero su porte tenía cierto aire autoritario, y sus movimientos daban la impresión de severidad, de ascetismo casi. Soportó las continuas demoras apelando a un autocontrol puesto a prueba muchas veces, levantándose solamente una vez para ir al lavabo. Al pasar por el corredor distinguió a Yseut y Helen Haskell, dos o tres compartimientos más allá, pero se apresuró a pasar de largo sin intentar hablarles y confiando en que no lo hubieran visto. Al volver dijo a Rachel que las muchachas viajaban en el mismo tren.
– Me gusta Helen -comentó Rachel, en tono reposado-. Es una chica encantadora, y muy buena actriz.
– A Yseut la detesto.
– Bueno, será fácil hacernos los desentendidos cuando lleguemos a Oxford. Creí que Yseut te era simpática.
– En absoluto.
– De cualquier manera tendrás que dirigirlas a las dos el jueves. No veo que haya mucha diferencia entre que nos reunamos con ellas ahora o después.
– Por mí, cuanto más tarde, mejor. Con mucho gusto le retorcería el pescuezo a Yseut -dijo Robert Warner, desde su rincón-. Nada me daría más placer.
Yseut Haskell estaba decididamente aburrida; y, como era su costumbre, no trataba de ocultarlo. Pero mientras la impaciencia de Fen era un estallido espontáneo, inconsciente, en Yseut parecía más bien una ostentación. En grado considerable todos nos preocupamos forzosamente de nosotros mismos, pero en su caso la preocupación era exclusiva, y como si eso fuera poco, tenía en gran parte naturaleza sexual. Todavía era joven -andaría por los veinticinco-, de pechos llenos y caderas acentuadas casi con crudeza por la ropa que llevaba, y una espléndida mata de pelo rojo que era la niña de sus ojos. Ahí, no obstante -al menos para la mayoría de la gente-, terminaba su atractivo. Los rasgos de su rostro, de una belleza convencional, no trasuntaban nada de su verdadero temperamento: una pizca de egoísmo, una pizca de vanidad; desde el punto de vista intelectual, su conversación era presuntuosa y nunca hueca; su actitud para con el sexo opuesto demasiado abiertamente provocativa para agradar a más de unos pocos, y a las demás mujeres las miraba con malicia y rencor. Pertenecía a ese enorme contingente de mujeres que en edad temprana adquieren conocimientos sexuales, pero no experiencia, y en ella el aspecto adolescente persistía aún. Dentro de ciertos límites era caritativa, y hasta cierto punto responsable en su trabajo de actriz, pero también en esto lo que más le interesaba era la oportunidad de destacarse. Titulada en el conservatorio de arte dramático, su carrera había sido una sucesión de papeles de reparto, si bien su fugaz amorío con cierto empresario londinense le había supuesto en un tiempo el papel protagonista en una obrita representada en el West End que distó mucho de ser un éxito. Dos años antes había ido a Oxford, y allí se había quedado entonces, hablando de su agente y de la situación del teatro en Londres y de la probabilidad de que volviera a la capital en cualquier momento, y demostrando en general una superioridad condescendiente no sólo injustificada por los hechos, sino que, además, y por causas perfectamente naturales, tenía la virtud de enfurecer a la gente. En nada mejoraba las cosas una deslumbrante serie de romances que le granjeaban la enemistad de las demás actrices de la compañía, hacían que los menores tuvieran que abandonar la habitación sin comprender lo que pasaba, pero molestos, y dejaban en los hombres esa sensación de «y-bueno-al-fin-de-cuentas-todo-es-experiencia» que en general es el único resultado discernible de la promiscuidad sexual. En el teatro seguían tolerándola porque esa clase de compañía, gracias a sus especiales y tornadizos métodos de trabajo y precedencia, existe emocionalmente en un plano muy complejo y excitable, que la menor conmoción puede inclinar; con el resultado de que sus miembros más sensibles se abstenían de toda expresión abierta de desagrado, sabiendo como sabían que a menos que mantuvieran relaciones amistosas entre sí, aunque sólo fuera en apariencia, la tortilla se da la vuelta de una vez y para siempre, se forman camarillas hostiles, y entonces vienen los cambios al por mayor.
Yseut había conocido a Robert Warner un año antes de los acontecimientos que nos ocupan, íntimamente, dicho sea de paso; pero por ser uno de esos hombres que exigen de sus romances más que un menor estimulante corporal, la relación se había interrumpido en seco. Naturalmente Yseut siempre prefería ser quien rompiese esa clase de sociedades, y el hecho de que Robert, harto de ella hasta la saciedad, se le hubiera adelantado en esta ocasión, le había inspirado un odio profundo por el hombre y, como consecuencia lógica, un fuerte deseo de volver a atraparlo. Mecida por el traqueteo del tren, Yseut pensaba en la inminente visita del autor a Oxford, y en la mejor forma de aprovechar la oportunidad. Hasta entonces optó por concentrar su atención en un joven capitán de artillería que viajaba en el extremo opuesto, embebido al parecer en la lectura de Miss Blandish no quiere orquídeas y totalmente ajeno a la lentitud enloquecedora del tren. Varias veces intentó entablar conversación con el capitán, que al poco tiempo, empero, reanudaba la lectura con una sonrisa complacida, pero distante, y ella entonces, comprendiendo que no sacaría nada de allí, volvió a su rincón con una mueca de fastidio. «¡Oh diablos!», protestó. «Si al menos este maldito tren se moviera.»
Helen era hermanastra de Yseut. El padre de ambas, experto en literatura francesa medieval y hombre que demostraba muy poco interés en todo lo que no fuera su especialidad, había tenido, sin embargo, el suficiente criterio mundano como para casarse con una mujer rica, e Yseut fue el primer fruto del matrimonio. La madre murió a los tres meses de nacer Yseut, dejándole la mitad de su fortuna en fideicomiso para cuando la niña tuviera veintiún años, con el resultado de que ahora Yseut era excesivamente rica. Antes de que la madre muriera, sin embargo, se había suscitado una violenta discusión centrada en el exótico nombre de Yseut, punto en que el marido había insistido con firmeza inesperada. Los mejores años de su vida los había pasado en un intensivo y totalmente infructuoso estudio de los romances franceses de Tristán, y estaba resuelto a dejar tras de sí algún símbolo de esa inquietud; a la larga, fue el primer sorprendido al ver que se salía con la suya. A los dos años volvió a contraer matrimonio, y dos años después nacía Helen; en el segundo bautizo los más sarcásticos de sus amigos insinuaron que, de llegar nuevas hijas, se llamarían Nicolette, Heloïse, Juliet y Cressida. Pero cuando Helen no tenía más que tres años, sus padres murieron en un accidente ferroviario, y a ella y a Yseut las crió una fría mujer de negocios, prima de su madre, que, cuando Yseut cumplió la mayoría de edad, la convenció (valiéndose sabe Dios de qué medios, ya que Yseut sentía viva antipatía por su hermanastra) de que firmara un acuerdo dejando a Helen, en caso de muerte, la totalidad de su fortuna.
Ahora bien, la antipatía era mutua. Para empezar, ambas hermanas eran diferentes en casi todo. Baja, rubia, delgada y bonita (con una belleza infantil que le hacía representar mucho menos edad de la que tenía), Helen miraba el mundo a través de sus enormes ojos azules de expresión candorosa, y no tenía nada de hipócrita. Aunque no muy intelectual en sus gustos, sabía llevar una conversación con inteligencia y humildad intelectual que complacía y halagaba a la vez. Era dada al flirteo, aunque sólo cuando no interfería en su trabajo, considerado por Helen con seriedad justificada, pero ligeramente cómica. En realidad para su juventud era una actriz bastante competente, y si bien carecía del brillante fulgor intelectual de la actriz de Shaw, en los papeles sencillos era encantadora, y dos años antes había obtenido éxito resonante y merecido encarnando a Julieta. Yseut tenía plena conciencia de la superioridad artística de su hermana, hecho que de ningún modo contribuía a crear una cordialidad adicional entre ellas.
Helen no había hablado en todo el trayecto. Concentrada, con el ceño ligeramente fruncido, leía Cimbelino, sin terminar de hallarla de su agrado. De vez en cuando, si el tren se detenía demasiado tiempo, soltaba un leve suspiro y miraba por la ventanilla, para en seguida volver la atención al libro. «Un mineral mortal», pensaba; ¿qué demonios querrá decir eso? ¿Y quién es hijo de quién, y por qué?
Sir Richard Freeman, jefe de Policía de Oxford, regresaba de una conferencia de su especialidad celebrada en Scotland Yard. Cómodamente reclinado en su asiento de primera, el pelo cano bien alisado y un brillo fiero en la mirada, sostenía en la mano un ejemplar de Los satíricos menores del siglo XVIII de Fen, y evidentemente estaba en categórico desacuerdo con las opiniones de ese experto sobre la obra de Charles Churchill. Enterado luego de esa crítica, Fen no se dejó impresionar: en público al menos no manifestó otra cosa que soberbia indiferencia hacia el tema. Y peculiar en verdad era la relación existente entre los dos hombres, ya que el principal interés de sir Richard era la literatura inglesa, y el de Fen la labor policíaca. Solían estarse exponiendo fantásticas teorías sobre sus respectivos trabajos, y cada uno terminaba demostrando profundo desdén por la idoneidad del otro; y cuando tocaban el tema de las novelas policíacas, de las que Fen era lector asiduo, casi siempre faltaba un tris para que llegasen a las manos, ya que Fen, con malicia, pero sin razón, insistía en que eran el único tipo de literatura que sostenía la verdadera tradición de la novelística inglesa, en tanto sir Richard volcaba su furia contra los problemas ridículos que planteaban esas novelas, y los métodos más ridículos aún empleados para resolverlos. Complicaba más todavía los vínculos que unían a ambos personajes el hecho de que Fen había solucionado varios casos en los que la policía había llegado a un punto muerto, mientras que sir Richard había publicado tres libros de crítica literaria (sobre Shakespeare, Blake y Chaucer) que los semanarios más entusiastas consideraron una crítica académica convencional que tornaba anticuados los conceptos del tipo vertido por Fen. Sin embargo, precisamente su condición de aficionados era la causa del éxito admirable de ambos; si alguna vez cambiaban los papeles, como un travieso colega de Fen sugirió cierta vez, Fen habría hallado la rutina policíaca tan intolerable como sir Richard las sutilezas minuciosas de la crítica de textos; así, en cambio, sus respectivas aficiones tenían una amplitud grácil y más bien indefinida que eliminaba esos detalles tediosos. Pese a todo, su amistad era de larga data, y cada uno disfrutaba enormemente en compañía del otro.
Sir Richard, absorto en el autor del Rosciad, ni siquiera por equivocación se percató del excéntrico comportamiento del tren. Después de apearse en Oxford con aire digno, consiguió un mozo y un taxi sin dificultad. Al subir al automóvil le vino a la mente el aforismo de Johnson sobre Churchill, «Un enorme y fértil majuelo», murmuró, con gran sorpresa del chófer, «un enorme y fértil majuelo». Después, con tono brusco, añadió: «¡No se quede papando moscas, hombre! A Ramsden House.» El automóvil arrancó velozmente.
Donald Fellowes volvía de un entretenido fin de semana en Londres, dedicado a asistir a servicios religiosos e intervenir en esas interminables polémicas sobre música sacra, órganos, coros litúrgicos y los pecadillos y excentricidades de otros organistas: esa clase de debate que surge cada vez que se reúnen músicos de iglesia. Cuando el tren salió de Didcot, cerró los ojos, pensativo, y reflexionó sobre la conveniencia de modificar la puntuación del Benedicto, preguntándose hasta cuándo podría seguir atacando el final del Te Deum pianissimo sin que alguien protestara. Donald era bajo y moreno, de temperamento tranquilo, aficionado a las corbatas de lazo y a la ginebra, de aspecto completamente inofensivo (si acaso un poco demasiado indeciso), que se ganaba la vida como organista en el colegio de Fen, que he dado en llamar St. Christopher's. De estudiante dedicaba tanto tiempo y esfuerzo a la música que sus profesores (entonces estudiaba historia) desesperaban de sacar algo de él, y el tiempo les daría la razón. A la cuarta tentativa el propio interesado y sus maestros desistieron, con gran alivio por ambas partes. Actualmente Fellowes se limitaba a matar el tiempo con su trabajo de organista, preparando vagamente algún examen, haciendo sus prácticas para obtener algún día el diploma de bachiller en Música, y esperando a que lo llamaran a filas. Interrumpía con frecuencia su distante contemplación de los cánticos, una contemplación mucho menos remota de Yseut, de quien estaba, según palabras posteriores de Nicholas Barclay, «muy seriamente enamorado». En cierta forma abstracta percibía los defectos del objeto de su adoración, pero cuando estaba con ella esos defectos perdían toda importancia; no había nada que hacer, Yseut Haskell lo había hecho su esclavo. Pensando en ella se sintió de pronto profundamente desdichado, y las continuas paradas del tren sumaban irritación a su infortunio. «¡Maldita mujer!», dijo para sus adentros. «Y maldito tren… ¿Podrá Ward con ese solo el domingo? Malditos sean todos los compositores por poner La agudos en los solos.»
Nicholas Barclay y Jean Whitelegge partieron de Londres juntos, después de almorzar malhumorados y silenciosos en Victor's. Los dos estaban interesados en Donald Fellowes, Nicholas porque lo consideraba un músico brillante que permitía que una mujer lo manejase a su antojo; Jean porque estaba enamorada de él (con el resultado lógico de que le sobraban razones para odiar a Yseut). Verdad es que Nicholas no era quién para criticar a los demás por malograr su talento. De estudiante le habían pronosticado una carrera académica sobresaliente, y entonces había comprado, y leído, todas esas voluminosas ediciones anotadas de los clásicos ingleses que traen la mayor parte de las páginas llenas de comentarios (con un leve reconocimiento hacia el autor en la forma de dos o tres líneas de texto arriba, cerca del número de la página), y cuyo estudio se considera esencial para cuantos tienen la audacia de poner los ojos en un título universitario. Por desgracia, varios días antes del último examen, Nicholas tuvo la aciaga ocurrencia de poner en duda los verdaderos objetivos de la erudición académica. A medida que un libro siguiera a otro, y que las investigaciones se sucediesen, ¿llegaría el día en que se hubiera dicho la última palabra en un tema determinado? Y de no ser así, ¿para qué tanto esfuerzo? Eso no sería nada, razonaba Nicholas, si por lo menos proporcionara placer, pero en su caso no era así. Entonces, ¿qué objeto tenía continuar? No hallando respuesta adecuada a tales argumentos, había dado el paso lógico, o sea abandonar el estudio por completo y dedicarse a la bebida, con calma, pero con persistencia. Al no presentarse a examen, y hacer oídos sordos a reproches y recriminaciones, lo habían expulsado, pero como poseía recursos propios, eso no lo perturbó en lo más mínimo, y desde entonces se conformó con deambular por los bares de Oxford y Londres, cultivar un sentido del humor ligeramente irónico, hacer numerosas amistades y circunscribir sus lecturas a Shakespeare con exclusividad, de cuyas obras podía recitar largos versos de memoria; en las circunstancias actuales hasta había superado la necesidad del libro, y sencillamente podía quedarse cruzado de brazos pensando en Shakespeare, con gran fastidio de sus amigos, que consideraban esa actitud como el colmo de la ociosidad. Mientras el tren avanzaba hacia lo que el propio Nicholas había descrito cierta vez, refiriéndose a su cualidad de pletórico de música, como la Ciudad de los Coros Gritones, se entretenía en dar largos besos a un frasco de whisky y en repasar mentalmente escenas de Macbeth. «Los miedos presentes asustan menos que el horror imaginado: mi pensamiento, cuyo crimen no pasa, empero, de fantástico…»
De Jean no hay tanto que decir. Alta, morena, con gafas y aspecto bastante vulgar, tenía dos intereses en la vida: Donald Fellowes y el Club Teatral de la Universidad de Oxford, grupo de estudiantes que presentaban insulsas obras experimentales (como suelen hacer esos grupos), y del que era secretaria. En lo tocante al primero de estos dos intereses, asumía decididamente las proporciones de obsesión. «Donald, Donald, Donald», pensaba, aferrando con desesperación el brazo del asiento: Donald Fellowes. «¡Oh, diablos! Esto no puede seguir así. Al fin de cuentas está enamorado de Yseut, no de ti…, la muy bruja. Bruja egoísta, presumida. Si no existiera…, si por lo menos alguien…»
Nigel Blake estaba satisfecho, y pensaba en muchas cosas mientras el tren corría: en la alegría que le daría volver a ver a Fen; en lo que le había costado sacar un sobresaliente en inglés hacía tres años; en la vida laboriosa e interesante que llevaba desde entonces, como periodista; en cuánto habían tardado esos quince días de vacaciones, de los cuales pasaría por lo menos siete en Oxford; en que vería la nueva obra de Robert Warner, que con seguridad valía la pena; y, por encima de todo, en Helen Haskell. «Despacio», se reconvino mentalmente, «todavía no la has tratado. Despacio. Es peligroso enamorarse de alguien a quien sólo se ha visto de lejos, en un escenario. Lo más probable es que resulte vanidosa y antipática; o que está comprometida; o casada. Y, al fin y al cabo, seguramente estará rodeada de hombres, y es ridículo suponer que vas a conseguir que se fije en ti en el corto plazo de una semana, cuando ni siquiera te la han presentado…»
«De cualquier modo», añadió decidido, para sí, «voy a hacer la prueba.»
Todas esas personas iban a distintos puntos de Oxford: Fen y Donald Fellowes regresaban a St. Christopher's; Sheila McGaw a su apartamento de Walton Street; Sir Richard Freeman a su casa de Boar's Hill; Jean Whitelegge a su colegio; Helen e Yseut al teatro y posteriormente a su piso de Beaumont Street; Robert, Rachel, Nigel y Nicholas al Mace and Sceptre, en el centro de la ciudad. El jueves once de octubre todos estaban en Oxford.
Y en la semana siguiente tres de esas once personas morirían de muerte violenta.
2
YSEUT
Franche, cortoise, bonefoi…
Ahi! Yseut, filie du roi.
Beroul.
Nigel Blake llegó a Oxford a las cinco y veinte de la tarde, y fue directamente al Mace and Sceptre, donde había reservado alojamiento. El hotel, reflexionó con tristeza en el automóvil de alquiler que lo llevaba, no era precisamente una de las glorias arquitectónicas de Oxford. Desde ese punto de vista encerraba una curiosa amalgama de estilos que le recordaba la mezcla de hotel, restaurante y club nocturno que había visitado una vez cerca de Brandenburger Tor, en Berlín, edificio feo, chato y deprimente, donde cada habitación imitaba un estilo nacional distinto en forma por demás agresiva, romántica e improbable. Su propia habitación parecía una grotesca parodia del Baptisterio de Pisa. Deshizo el equipaje, se despojó del polvo y la fatiga que deja todo viaje por tren, y bajó al bar en busca de un trago.
Para entonces eran las seis y media. En el bar, y en el vestíbulo, los prolegómenos civilizados del sexo ofrecían una restringida y objetable función de títeres dentro del vetusto marco gótico. En general el sitio se conservaba más o menos como Nigel lo recordaba, si bien la población estudiantil había mermado y la militar aumentado considerablemente. Unos pocos estudiantes de teología del tipo artístico, que presumiblemente se habían quedado a trabajar durante las vacaciones o acaso habían llegado pocos días antes, gemían y farfullaban enfrascados en una discusión sobre la belleza poética de la concepción del Nacimiento de la Virgen. Junto al mostrador varios oficiales de la Real Fuerza Aérea sorbían su cerveza con entusiasmo ruidoso y poco convincente. Aquí y allá dos o tres ancianos y una colección heterogénea de estudiantes de arte, profesores y celebridades de paso, ese tipo de personajes sin los cuales Oxford no estaría completa, confiaban en que alguien advirtiera su presencia. Un grupo variado de mujeres, que revoloteaban en torno a los hombres más jóvenes, la mayoría haciendo ademanes y tratando de atraer su atención, completaba el cuadro. Con aire levemente agresivo, un par de estudiantes hindúes deambulaban sin rumbo fijo, llevando bien a la vista obras de los poetas contemporáneos más conocidos.
Nigel buscó una copa y una silla desocupada, y se sentó con un pequeño suspiro de alivio. Decididamente el lugar no había cambiado. En Oxford, pensó, cambian las caras, los tipos subsisten, haciendo y diciendo las mismas cosas de generación en generación. Encendió un cigarrillo, echó una ojeada en derredor, y trató de decidir entre ir a ver a Fen esa misma noche o dejarlo para más adelante.
A las siete menos veinte entraron Robert Warner y Rachel. Nigel conocía al autor superficialmente -una relación tenue basada en una serie de almuerzos literarios, reuniones teatrales y noches de estreno-, y al verlo lo saludó con la mano.
– ¿Podemos hacerle compañía? -preguntó Robert-. ¿O interrumpimos sus meditaciones?
– Nada de eso -respondió Nigel, sin demasiado entusiasmo-. Permítanme que les traiga algo de beber -y agradeciendo al cielo que Robert no fuera de esa clase de personas que inmediatamente gritan-: «No, por favor, deje, que voy yo», preguntó qué querían y se encaminó al bar.
Ya de vuelta, los halló conversando con Nicholas Barclay. Hechas las presentaciones, Nigel realizó un nuevo viaje al bar. Por fin todos se sentaron, al principio en silencio, mirándose expectantes y sorbiendo las bebidas.
– Estoy impaciente por ver su nueva obra la semana que viene -dijo Nigel a Robert-. Aunque debo reconocer que me sorprendió que la estrenase aquí.
Robert hizo un ademán vago.
– Fue un caso de fuerza mayor -dijo-. Mi última obra fue un fracaso tan rotundo en West End, que tuve que conformarme con el interior. Lo único que me consuela es que podré dirigirla yo mismo, oportunidad que no se me presentaba desde hace años.
– ¿Darán una obra nueva con apenas una semana de ensayo? -preguntó Nicholas-. Tendrán que trabajar de firme.
– En realidad es una especie de experimento. Varios agentes y empresarios de Londres vienen a confirmar su opinión de que soy, por así decir, una semilla de diente de león al viento, y que ya no tengo criterio. Espero desengañarlos. Aunque sólo Dios sabe qué clase de producción saldrá; este sitio se ha convertido en depósito de novatos de las escuelas dramáticas, con un substrato de viejos decrépitos y uno o dos de los cerebros más obtusos de Europa. Realmente no alcanzo a imaginar si podré inculcarles el tono, actitud y sincronización adecuados en tan sólo una semana. Pero Rachel interviene en la obra, y eso será una ayuda.
– Francamente, lo dudo -intervino Rachel-. No hay nada peor que poner un elemento extraño en los primeros papeles con el único propósito de asegurar el éxito de taquilla. Crea descontentos, hace que la gente murmure por los rincones.
– Y ¿qué tal es el teatro? -preguntó Nigel-. Ni cerca pasé la última vez que estuve aquí.
– No está mal -dijo Robert-. Un poco viejo, creo que fue construido allá por el mil ochocientos sesenta y pico, pero lo modernizaron justo antes de la guerra. Hace unos diez años trabajé en él, y por Dios que fue espantoso: los focos funcionaban un día sí y otro no, los decorados se caían de viejos. Claro que ahora lo han arreglado. Algún alma caritativa con dinero y ambiciones le instaló cuanto adelanto técnico encontró a mano, incluyendo un giratorio…
– ¿Un giratorio? -repitió Nigel, sin entender.
– Un escenario giratorio. De forma circular, dividido en el medio. Uno tiene la escena siguiente preparada en el lado del escenario que queda oculto al público y después, llegado el momento, no tiene más que hacerlo girar. Eso significa que no puede haber decorados sobresalientes desde bastidores, y en general pone ciertos límites a la composición de los cuadros. Dicho sea de paso, no creo que lo utilicen mucho aquí: es una especie de elefante blanco; yo, por cierto, no pienso emplearlo. Pero es un estorbo, porque el escenario pierde muchísima profundidad, roba espacio, que podría aprovecharse perfectamente.
– ¿Y de qué trata la obra? -inquirió Nigel, acomodándose mejor en la silla-. ¿O es un secreto profesional?
– ¿La obra? -a Robert pareció sorprenderle la pregunta-. Es una readaptación de la obra del mismo nombre escrita por un dramaturgo francés de poca monta llamado Piron. Usted tiene que conocer la trama. No recuerdo bien, creo que alrededor del mil setecientos treinta, Voltaire comenzó a recibir una serie de versos firmados por una tal Mlle. Malcraise de la Vigne, que respondió galantemente, dando así lugar a una copiosa correspondencia entre ambos, de carácter amoroso y altamente literario. Sin embargo, tiempo después Mlle. de la Vigne fue a París, y con gran horror de Voltaire y complacencia general resultó ser un jovenzuelo gordiflón de nombre Desforgues-Maillard. Piron se valió de la misma situación como tema de su obra, y yo a mi vez la modifiqué, invirtiendo los sexos y poniendo a una novelista como personaje central, y a una periodista traviesa como su corresponsal anónimo. Sé que así no dice mucho -terminó en tono de disculpa-, pero en realidad eso no es más que el fondo de la trama.
– ¿Quién hace de novelista?
– Rachel, por supuesto -respondió Robert, alegremente-. Un buen papel para ella.
– ¿Y de periodista?
– Francamente, todavía no lo he decidido. Primero pensé en Helen. Yseut no sirve para la comedia, y de todas maneras me resulta tan antipática que no podría tolerarla. Hay otra chica en la compañía, además de las actrices de carácter, pero, según dicen, hace cosas tan extravagantes en escena que realmente no creo prudente darle más que una frase. Claro que a Yseut le asigné un buen papel, pero solamente en el primer acto. Aunque agregó con malicia y una mueca burlona en la comisura de los labios- insistiré en que salga a saludar al fin de todos los actos, para que no pueda limpiarse el maquillaje y hacer mutis antes de tiempo.
Nicholas silbó por lo bajo, extrajo y abrió su pitillera y la hizo circular por la mesa.
– Yseut es muy poco popular -dijo-. Hasta ahora no he conocido a nadie que hable bien de ella.
Mientras aceptaba un cigarrillo, hacía funcionar su encendedor y lo pasaba de uno a otro, Nigel creyó ver un brillo de interés en los ojos de Robert, que en seguida preguntó:
– ¿A quién en particular le es antipática?
Nicholas se encogió de hombros antes de responder.
– A mí, por ejemplo, y prácticamente por ningún motivo válido, aparte de que tengo un amigo que está loco perdido por ella. Como dicen: «Soy tan franco como la sencillez de la verdad, y más sencillo que su infancia.» Después está Helen (¡la compadezco, con semejante hermana!). Y Jean…, ¡ah, sí, ustedes no la conocen!; Jean Whitelegge, una chica que está enamorada del mencionado Troilo: la pobre virgencita rústica que espera que su caballero deje de hacer el tonto con la princesa malvada. En realidad, nadie en la compañía la traga, porque es una arpía insufrible. Sheila McGaw porque…, ¡oh Dios!
Enmudeció de pronto. Alzando la vista para ver qué había motivado la interrupción, Nigel distinguió a Yseut cuando entraba en el bar.
– Hablando del rey de Roma… -murmuró Nicholas, en tono lúgubre.
Nigel estudió a Yseut con curiosidad mientras la actriz cruzaba el salón en compañía de Donald Fellowes, y la absoluta falta de parecido con Helen le llamó poderosamente la atención. La breve conversación que acababa de oír le había interesado, si bien por el momento la antipatía que parecía despertar en todos la joven le causó una gracia relativa. Yseut parecía un compendio de cualidades negativas -vanidad, egoísmo, coquetería-, y aparte de eso casi nada (después Nigel consideraría la malicia entre las cualidades positivas). Vestía con sencillez, jersey azul y pantalones entonados en marcado contraste con el rojo de su cabellera. Nigel notó algo desagradable en sus rasgos, algo casi imperceptible, y suspiró; de cualquier forma, a Rubens o a Renoir les habría encantado pintarla. Ciertamente, reconoció mentalmente con un interés quizá no del todo científico, la mujer tenía un cuerpo estupendo.
En comparación Donald Fellowes aparecía de una insignificancia aterradora; se movía con torpeza, y tenía muy poco don de gentes. Nigel le encontró cara conocida; ¿dónde diablos lo había visto antes? Hizo un fútil e indefinido intento por evocar algún recuerdo de los años pasados en Oxford, y como siempre ocurre en tales ocasiones no pudo recordar ni uno: sólo una pantomima fantasmal de máscaras pálidas, confusas. Felizmente algo ajeno a él, una mirada de reconocimiento del propio Donald, le resolvió el problema. Nigel ensayó una sonrisa vaga, sufriendo desde ahora por el momento incómodo que le reservaba el futuro inmediato; nunca tenía el valor de decir a la gente, sin rodeos, que no la recordaba.
Luego siguió la ceremonia de murmullos, disculpas y salutaciones que sobreviene cada vez que se reúne un grupo de personas cuyos miembros sólo se conocen parcialmente, y un largo y complicado manipuleo de sillas. Cuando Nigel iba a emprender un nuevo viaje al mostrador, Nicholas se le adelantó y fue en busca de las bebidas, sonriendo, divertido de antemano al pensar en las incómodas relaciones que probablemente quedarían establecidas a continuación.
Tras arrojar una mirada superficial, y en apariencia despectiva, a Nigel, Yseut concentró su atención en Robert; Rachel, mientras tanto, entabló conversación con Donald; y Nigel y Nicholas escucharon en relativo silencio.
– Cuánto me gustaría que me dieses el papel de la periodista -comenzó diciendo Yseut a Robert en tono de solemne reproche-. Sé que es tonto discutir por cuestiones de reparto, pero, francamente, tengo mucho más experiencia que Helen en ese tipo de papel. Y pensé que teniendo en cuenta que en una época nos conocimos tanto…
– ¿Realmente nos conocimos tanto…?
Un dejo de aspereza tuvo la voz de Yseut al responder:
– No creí que me hubieras olvidado tan pronto.
– Querida mía, no se trata de olvidar -por instinto, ambos bajaron la voz-. Sabes perfectamente que nunca nos llevamos bien. Y en cuanto a valerse de eso para conseguir un papel…
– No es sólo por el papel, Robert, y eso lo sabes tan bien como yo -Yseut hizo una pausa-. Te has portado terriblemente mal conmigo, no recibí ni una línea de ti desde entonces. Otra no lo habría soportado.
– ¿Estás pensando en demandarme por incumplimiento de promesa? Te prevengo que no será fácil.
– Oh, no seas tonto. No, no debería haber dicho eso -ponía en juego todos sus recursos dramáticos, de voz y gesto-. Supongo que en cierto modo tuve la culpa, por no haberte sabido llevar, ni siquiera como amante.
– Ya tenía una amante -esta conversación, pensó Robert, está entrando en terreno escabroso; es mucho peor de lo que imaginaba. En voz alta, añadió-: De cualquier forma, Yseut, pensé que nos habíamos puesto de acuerdo hace tiempo. Si a eso te referías, no tuvo nada que ver con el reparto -¡mentira, pensó, pero si a la gente le da por ponerse desagradable…!
– Te he echado de menos, Robert.
– Y yo a ti, querida, en cierto sentido -los convencionalismos de la cortesía principiaban a minar la firme actitud de Robert.
Yseut alzó hacia él sus grandes ojos inocentes, en los que brillaba una lágrima; él casi esperó que soltara un sollozo.
– ¿No podríamos empezar de nuevo, querido?
– Mucho temo que no -dijo Robert, recobrando su firmeza-. Aun cuando fuera posible desde mi punto de vista, y conste que no lo es, ¿qué me dices de ese pobre Donald no sé cuántos, que te mira con ojos de carnero degollado?
Yseut se echó hacia atrás bruscamente.
– ¿Donald? Pero, querido, ¿supongo que no me atribuirás tan mal gusto como para tomar en serio a esa criatura?
– Es del género masculino; creía que esa era tu única exigencia.
– No seas cínico, querido. El cinismo ha pasado de moda.
Robert todavía no había reaccionado del asombro que le produjo la falta de dignidad revelada por la mujer al hacerle semejante ofrecimiento. Más que nada por curiosidad, siguió sondeándola.
– Además, Helen dice que está muy enamorado de ti. Si es así, me parece que le debes un poco de consideración, al menos la suficiente para no andar pidiendo a otros hombres que se acuesten contigo.
– ¿Quién le mandó enamorarse de mí?-agitó su cabellera, como diciendo: «Yo no tengo la culpa.»
– Entonces, si no lo quieres, díselo.
La muchacha esbozó una mueca de burla.
– Vamos, Robert, estás hablando como un personaje de novela barata. ¿No ves que es un chiquillo tonto, torpe, sin ninguna experiencia? Y como si eso fuera poco, celoso hasta el ridículo -su voz trasuntó cierta complacencia. Hubo una pausa. Después prosiguió-: ¡Dios, cómo odio Oxford! ¡Y a toda esta gente estúpida que me rodea! ¡Y al teatro, y a todo lo que hay dentro de esta inmunda ciudad!
– ¿Algo impide que te vayas? Supongo que no. Todo West End te espera con los brazos abiertos para que elijas el papel que más te agrade, y con quién querrías…
– ¡Maldito seas! -hubo un rencor súbito en la frialdad de su voz.
– ¿Recordando los buenos tiempos? -preguntó Nicholas, que desde el otro lado de la mesa había captado las últimas frases de la conversación.
– Cállate la boca, Nick -dijo Yseut-. En materia de éxitos, no eres muy brillante que digamos.
Nigel vio contraerse el semblante de Nicholas.
– Mi querida Yseut -dijo el aludido, con suavidad exagerada-, es una suerte que no haya razón en el mundo que me obligue a ser cortés con brujas como tú.
– ¡Pedazo de…! -Yseut temblaba de rabia-. Robert, ¿vas a permitir que ése me habla así?
– Cállate, Yseut -le ordenó Robert-. Y tú también, Nick. No quiero pasar la noche rodeado de criaturas peleadoras. ¿Un cigarrillo? -añadió, tendiendo su pitillera.
Fue un incidente sin trascendencia, pero desagradable, uno de tantos destinados a culminar en un crimen. Pero lo que más asombró a Nigel durante los escasos segundos que duró fue la expresión de Donald Fellowes. Literalmente el muchacho vibraba de furia; la mano le temblaba violentamente cuando tomó el cigarrillo que le ofrecía Robert y lo encendió, para en seguida arrojar el fósforo al suelo sin hacer ademán de ofrecerle a nadie; tenía el semblante descompuesto, lívido, la frente perlada de sudor. Alarmado, Nigel se levantó a medias de la silla, temeroso de que Donald fuera a arrojar a Nicholas lo primero que tuviera a mano. Pero el otro se dominó, felizmente. Y Nigel comprendió, maravillado, hasta qué punto llegaba su amor por Yseut.
Rachel fue quien dominó la situación.
– ¿Piensa quedarse mucho tiempo en Oxford? -preguntó con calma a Nigel, que la secundó noblemente.
– Más o menos una semana -respondió-. Una bendita semana para descansar del periodismo. Estoy resucitando viejos recuerdos… -su mirada viajó inquieta por los circunstantes mientras hablaba, y le alivió ver que había renacido la paz-, aunque claro que de mis antiguos conocidos no han de quedar muchos. Es curioso ver qué poco ha cambiado todo, a pesar de la guerra -una pausa desesperada-. Estaba pensando -dijo después, a Robert- si me permitiría asistir a alguno de los ensayos. Es decir, siempre que a la compañía no le parezca mal. Sé tan poco de teatro, y seguramente será una buena ocasión para aprender.
– Por mí no hay inconveniente -dijo Robert, en tono distraído-. Mañana repasamos la obra completa, leída, por supuesto. Después ensayaremos el miércoles el primer acto, el segundo y tercero el jueves, la obra entera viernes y sábado, y el domingo por la noche ensayo con trajes. El lunes ensamblaremos los fragmentos de los ensayos con trajes, y después listo. Me atrevo a decir que a los elementos más viejos de la compañía no les hará mucha gracia ver a extraños rondando, pero no tendrán más remedio que aguantarse.
– Bueno, si es un estorbo… -lo interrumpió Nigel.
– No, por favor. Trate de pasar lo más inadvertido posible, eso sí. Donald…, no recuerdo su apellido, va a venir siempre que pueda dejar su coro, lo mismo que un profesor que conocimos ayer: Gervase Fen se llama. ¡Vaya con el nombrecito!
La sorpresa de Nigel fue genuina.
– Ah, ¿conoce a Fen? -dijo, aunque la pregunta era superflua.
– Sí. ¿Usted también?
– Fui alumno suyo. ¿Dónde lo conoció?
– Por pura casualidad, en la librería Blackwell's. Había tomado un libro de uno de los estantes y lo estaba leyendo. Es más, incluso tuvo el descaro increíble de abrir las páginas con un cortaplumas -Robert se echó a reír-. Cuando uno de los empleados le echó en cara su proceder, respondió muy circunspecto: «Jovencito, esta librería me sacaba sumas exorbitantes de dinero mucho antes de que usted naciera. Váyase ahora mismo si no quiere que arranque todas las páginas y las desparrame por el suelo.» El empleado se fue, apabullado, y él entonces, volviéndose hacia mí, dijo: «¡Menos mal! Por un momento creí que tendría que hacerlo.» Charlamos un rato, y al enterarse de quién era yo pareció sorprendido y me formuló una cantidad de preguntas a cuál más tonta sobre cómo me inspiraba, y si me gustaba escribir, y si dictaba mis obras a una secretaria. Dígame, ¿es así por pose? En ese momento no me lo pareció, pero realmente me dejó cortado.
– No, no es pose -se apresuró a explicar Nigel-. Siempre ha tenido una especie de entusiasmo infantil por las celebridades. Al principio divierte, pero con el tiempo aburre, y uno acaba avergonzándose de él en público.
– De cualquier forma, lo más cómico es que sin saber cómo me encontré invitándolo a presenciar los ensayos, y tienen que ver cómo lo agradeció. Fue patético. Sin embargo, casi al final de la conversación lo vi moverse, incómodo, y mirar con frecuencia su reloj. Entonces me despedí como correspondía, y él salió muy de prisa diciendo: «¡Oh Dios, Dios, llegaré tarde!», como el Conejo Blanco de Alicia en el país de las maravillas, dando golpecitos a una pila de folletos sobre Rusia y llevándose por distracción el libro que había estado hojeando. Evidentemente no tenía la menor idea de dónde lo había sacado, porque al rato lo vi entrar en la librería de Parker y cambiarlo por una novela de detectives.
Nigel emitió un sonido que no puede describirse más que como bufido explosivo. Cuando logró dominarse, dijo:
– Esta noche pienso verlo, después de comer. ¿Quieres venir conmigo?
– Gracias, pero no puedo. Iré el viernes, cuando la obra esté más encarrilada.
A esa altura de la conversación apareció en escena el joven capitán de artillería con quien Yseut había hablado en el tren. Se acercó a la mesa con una sonrisa tímida. Nigel lo había visto en una mesa contigua, notando que la atención del oficial parecía indecisa entre el desenlace de Miss Blandish no quiere orquídeas y los encantos de Rachel, que, evidentemente, lo habían cautivado.
– Perdonen la intromisión -dijo, dirigiéndose en particular a Yseut-, pero nos conocimos en el tren, ¿recuerda?, y me aburría espantosamente ahí solo. Todavía no conozco a nadie en Oxford -añadió, como disculpándose.
Un clamor confuso lo invitó a tomar asiento.
– Bueno, muchísimas gracias -dijo el capitán-. Permítanme que los invite a otra ronda -se marchó muy apresurado, para regresar al poco rato cargado de vasos y derramando la mayor parte del contenido en el suelo.
Mientras tanto, Donald Fellowes se había levantado bruscamente, para marcharse sin decir una palabra.
– Todo es cuestión de práctica -dijo el capitán, muy ufano, depositando los vasos sobre la mesa con mano no muy firme, y dejándose caer pesadamente en una silla-. Soy Peter Graham -añadió-, capitán del Cuerpo de Artillería de Su Majestad, a sus órdenes -sonrió a cada uno por turno.
Rachel se encargó de hacer las presentaciones, y la conversación quedó encauzada por diferentes conductos. Después de lanzar un rápido guiño a Robert, Rachel se sometió resignada a las respetuosas atenciones del capitán, que interiormente se preguntaba esperanzado si la reputación de inmoralidad de las actrices sería fundada. Robert volvió a quedar relativamente aislado con Yseut, en tanto Nigel y Nicholas charlaban sobre sus días de estudiante, encontrando conocidos en común. Por fin, Peter Graham se levantó diciendo:
– Digo yo, ¿qué les parece si vienen a mi hotel el miércoles por la noche, y organizamos una pequeña reunión? Después que cierren los bares, por supuesto. Y pueden traer a quien quieran. Creo que en el hotel me conseguirán bebidas, así que no será necesario llevar botellas.
«Mientras tanto -siguió diciendo una vez que todos hubieron aceptado, y expresado su complacencia ante la perspectiva-, Rachel… es decir, Miss West y yo cenaremos juntos, de modo que espero sabrán disculparnos -aquí Robert disparó una mirada frenética a Rachel, que con crueldad deliberada simuló ignorarla-. Hasta pronto -decía Peter Graham, alegremente-, supongo que los veré a todos -añadió, sintiendo que quizá su apresurada partida exigía un justificativo-. Creo que me va a gustar Oxford -y salió llevándose a Rachel antes de que alguien atinara a decir una palabra.
También Nigel y Nicholas hicieron ademán de retirarse.
– Bueno, me voy -anunció resueltamente Nicholas.
– No, no te vayas -suplicó Robert-. Quédate a cenar con nosotros -señalando disimuladamente a Yseut, le lanzó una llamada desesperada de auxilio.
– Me encantaría, pero ceno con un amigo en el New College. Y ya estoy retrasado.
– Y usted, ¿acepta? -Robert se dirigió a Nigel en tono quejumbroso.
Pero éste no tenía el menor deseo de cenar en compañía de Yseut.
– Lo lamento -mintió-, también tengo un compromiso.
– ¡Dios me ampare! -exclamó Robert por lo bajo.
– A propósito -preguntó Nigel, antes de marcharse-, ¿a qué hora ensayan mañana?
– A las diez -respondió Robert, perdida toda esperanza. Lo dejaron sumiso en su mal humor, y a Yseut sonriendo como una gata satisfecha.
En la entrada un oficial de la Real Fuerza Aérea algo achispado se llevó delante a Nicholas y, recobrándose, clavó en él una mirada turbia.
– ¡Pedazo de animal! -rugió-. ¿Por qué demonios no está de uniforme?
– Soy parte de la cultura que usted lucha por defender -respondió Nicholas, mirándolo con frialdad; después de Dunkerque lo habían dado de baja en el Ejército.
– ¡Cretino! -gritó el oficial, y en vista de que había agotado su repertorio, siguió de largo.
Nigel miró con curiosidad a su compañero cuando ambos salían del hotel.
– Hubiera jurado que Coriolano era una de sus favoritas -le dijo.
Nicholas sonrió.
– En cierto modo, tiene razón; «el grito común de los cobardes», a eso se refiere. Pero no es snobismo, sino una incapacidad congénita de tolerar pacientemente a la gente tonta. Creo que ésa es la razón principal de que desprecie tanto a esa bruja de Yseut, no ningún escrúpulo moral. El día menos pensado alguien va a matar a esa mujer, o a dejarla marcada, y no seré yo quien lo sienta.
Ya en la calle, Nigel lo dejó y echó a andar rumbo al colegio, más pensativo que de costumbre.
3
ENSAYO
Una estructura antigua se erguía para informar a los ojos
Que estaba allí desde remotos tiempos y que se llamaba Barbica
Donde pobres niños sus tiernas voces ensayan
Y pequeños Máximos a los dioses desafían.
Dryden.
Era bien pasada la medianoche cuando Nigel dejó las habitaciones de Fen en St. Christopher's, para regresar al Mace and Sceptre. Habían hablado de antiguos conocidos, de viejos tiempos, de la situación actual del colegio y del efecto de la guerra en la universidad en general. «¡Son unos atrasados mentales!», había dicho Fen del actual contingente de estudiantes. «¡Unas criaturas!» Y por lo poco que se había visto desde su llegada, Nigel se sentía inclinado a compartir su opinión. El promedio de edad de los alumnos había sido reducido considerablemente, y travesuras más propias de la escuela primaria habían pasado a reemplazar a los individualismos y excentricidades más adultas de antes de la guerra. Además otro detalle significativo que Nigel, con su estiramiento instintivo del artista, deploraba, era que hubiese más estudiantes de ciencias que de artes.
Pero algo lo había perturbado toda la velada. Aquella breve conversación previa a la cena le había trasmitido parte de las embarulladas ramificaciones de la situación de Yseut, impidiéndole disfrutar de la entrevista con Fen en la medida pensada. Recordaba a Donald Fellowes, la forma en que lo vio temblar de rabia, la frialdad burlona de Nicholas, la repulsión instintiva, física casi, de Robert por la joven; y había también otros hilos que todavía no había visto. Vagamente se preguntó en qué acabaría aquello. Lo más probable era que, como la mayoría de esos impasses, se desvaneciera en cuanto suprimiesen a uno o más de sus elementos. A Nigel, perezoso por naturaleza, le desagradaban las decisiones apresuradas y los pasos decisivos, y siempre prefería esperar a que algo alterase la situación, eliminando así la necesidad de tomar una decisión en uno u otro sentido. Sin duda todo se resolvería por sí solo de alguna manera.
Esa noche durmió como un tronco, y no se despertó hasta tarde, de modo que cuando se puso en camino rumbo al teatro ya eran las diez y media, y Nigel se recriminó por el retraso.
Andando a buen paso, el teatro quedaba a diez minutos del hotel, cerca de los suburbios de la ciudad, encajonado entre residencias en una calle larga por donde pasaba la carretera principal a una ciudad próxima. Contemplando el edificio del teatro a la fresca claridad de esa mañana de otoño, Nigel dudó de que hiciéramos justicia a los Victorianos al condenar invariablemente su arquitectura por poco elegante. En el caso presente, al menos, el arquitecto desconocido había logrado infundir al edificio un encanto suave, aunque algo afeminado. Era grande, de piedra color amarillo pálido, con un amplio parque delante donde en las noches de verano el público podía pasear, beber y fumar en los intervalos. A la mayor parte del edificio la habían sometido a una simple restauración; solamente el escenario, los camerinos y el bar habían sido modernizados por completo, el último -situado en el primer piso, detrás de la galería, y al que se llegaba por dos escalinatas que nacían a ambos lados del foyer- en un ingenioso pastiche del estilo original que lograba un efecto realmente encantador. Las dos taquillas lucían ahora anchos paneles de vidrio en lugar de los diminutos arcos romanos a través de los cuales se efectúan las transacciones de rigor en la gran mayoría de los teatros viejos.
Nigel avanzó a tientas por entre las butacas, todavía enojado consigo mismo por haberse retrasado tanto. Tenía pensado asistir a todos los ensayos, para formarse una idea de cómo va tomando forma una pieza teatral hasta el día del estreno.
Lo sorprendió, sin embargo, ver que no ocurría prácticamente nada (después comprendió que eso sucedía en casi la tercera parte de los ensayos de ese tipo de compañía). En el escenario, a la luz de las candilejas, unas cuantas personas permanecían ociosas, de pie o sentadas, libreto en mano, fumando o charlando por lo bajo. Una mujer joven, que Nigel supuso debía ser la regidora de escena, cambiaba de sitio sillas y mesas con tanta energía que parecía un milagro que no se hicieran pedazos. Robert hablaba con alguien junto al foso de la orquesta, sobre el que habían tendido una pasarela de aspecto no muy firme para poder bajar del escenario a la platea. Un hombre joven arrancaba distraídos arpegios de jazz al piano que había en el foso.
– ¡Si pudiéramos empezar de una vez! -se quejó alguien en el escenario.
– Clive todavía no ha llegado.
– Bueno, ¿pero no podemos hacer el segundo acto mientras tanto?
– No, sale en todos.
– ¿Y dónde está Clive, se puede saber?
– Dijo que iba a tomar el tren de las ocho y media. Se habrá retrasado más de la cuenta, o de lo contrario no vendrá.
– Y a fin de cuentas, ¿a qué viene esa prisa por correr a cada rato al pueblo?
– Va a ver a su mujer.
– ¡Santo cielo! ¿Todas las noches?
– Sí.
– ¡Dios!
Todo tenía una extraña sensación de irrealidad, pensó Nigel. Probablemente era el efecto de la luz artificial. Hasta entonces nunca había pensado en cuán poco ven el sol los actores y las actrices. De pronto comprendió que, contra su voluntad, estaba escuchando lo que hablaban dos personas sentadas cerca en la oscuridad.
– Pero, querida, ¿qué necesidad tienes de andar corriendo así tras él?
– No seas tonto, tesoro; si uno quiere llegar a ser alguien, tiene que mostrarse amable con la gente.
– ¿O sea que en el teatro tienes que apelar a tus encantos para conseguir un papel?
– Bueno, no creerás que los buenos papeles se dan nada más que por las condiciones artísticas.
Alguien, desde la galería de electricistas, encendió un reflector, y a su luz deslumbrante Nigel vio que la pareja eran Donald e Yseut. Comprendió, incómodo, que debía alejarse, pero la curiosidad fue más fuerte. Ellos no lo habían visto.
– Si no fueras tan absurdamente celoso, querido…
– Yseut, mi amor. Sabes cuánto te quiero…
– Sí, sí, lo sé.
– Y supongo que como no me quieres te fastidio.
– Querido, ya te he dicho que te quiero. Pero, qué diablos, también está mi carrera por en medio.
– ¡Jane! -gritó de pronto Robert desde el escenario-. Llama a Yseut, ¿quieres? Me gustaría que repasase mientras tanto esa canción.
– No hace falta, querido, estoy aquí -dijo Yseut, encaminándose a la pasarela.
El pequeño grupo del escenario comenzó a desbandarse en todas direcciones.
– No, no se vayan -dijo Robert-. Despejen el escenario, nada más. Esto no llevará mucho, y después habrá que empezar con Clive o sin él. Alguien puede leer su parte. ¿Pensaste algo para el baile? -preguntó a Yseut.
– Sí. Pero no sabía cómo iba a ser el decorado. ¿Quedará éste?
– Richard, ¿así estará bien para el primer acto? -Robert consultó al escenógrafo.
– Ese telón estará un poco más atrás -dijo el aludido-. Y no habrá mesa… ¡Jane! ¡Jane, por favor!
Jane emergió de la concha del apuntador, como un conejo de la chistera de un mago.
– Jane, esa mesa tiene que estar mucho más delante.
– Lo siento, Richard, pero no sé si recuerdas que está clavada. Ahora no podemos moverla, bastante trabajo nos dio clavarla, por lo pronto.
– Bueno, no importa -dijo Robert-, por el momento hagan lo que puedan. Bruce -añadió, dirigiéndose al joven del piano-, toque usted, ¿quiere? Todo seguido con los dos estribillos.
El del foso asintió sin mayor entusiasmo.
– «¿Por qué nací?» -recitó-. «¿Por qué vivo?»
– Eso es. Una canción vieja, pero muy bonita -dijo Robert, y a Yseut-: ¿Lista, querida? Y ahora, ¿cuál demonios es la entrada? Ah, sí. Clive dice: «Bueno, canta, de una vez, ya que no hay más remedio.»
– ¡Silencio, por favor! -el callado murmullo que llegaba de bambalinas cesó de golpe.
– ¡BUENO, CANTA DE UNA VEZ YA QUE NO HAY MAS REMEDIO! -tronó Robert.
El pianista tocó unos acordes de la introducción, y en seguida Yseut principió a cantar.
– ¿Por qué nací,
por que…?
– ¡Esperen, esperen un momento! -interrumpió Robert. La música murió-. Yseut, querida, al principio estarás delante en el centro. Después nos pondremos de acuerdo sobre los ademanes y el movimiento; mientras tanto, haz lo que te parezca. Vamos, vamos.
Robert retrocedió por la pasarela, y la música volvió a empezar.
Nigel se acercó a Donald.
– ¡Hola! -saludó.
Donald, que tenía los ojos fijos en el escenario, se sobresaltó.
– Oh, ¿qué tal? -dijo finalmente-. No lo había reconocido. ¿Quiere que nos sentemos por ahí?
Cuando se hubieron situado, Nigel volvió a concentrar su atención en el escenario. Casi contra su voluntad, tuvo que admitir que Yseut cantaba bien, adoptando para la ocasión un ligero acento norteamericano y un leve siseo. Era indudable que estaba en su papel; la canción era incuestionablemente provocativa.
– ¿Por qué nací,
por qué vivo?
¿Qué recibo,
qué doy?
¿Por qué deseo lo que no me atrevo a esperar?
¿Qué puedo esperar? ¡Ojalá lo supiera!
¿Por qué trato de tenerte cerca?
¿Por qué lloro?,
¡si tú no me oyes!
Soy una tonta, pero ¿qué he de hacer?
¿Por qué nací para quererte a ti?
Terminada la canción, el joven del piano repitió el tema central, y entonces Yseut bailó. Bailaba bien, con una suerte de voluptuosidad infantil que, sin embargo, no parecía ser del agrado de Donald.
– ¡Bonita manera de exhibirse! -murmuró entre dientes; y después, volviéndose a Nigel-: No me explico cómo las artistas pueden dar esos espectáculos. Y sin embargo parecen encantadas.
– Pero si es totalmente inofensiva -adujo Nigel, mansamente-. Supongo que se refiere a la canción.
– No, me refiero al sexo. A las mujeres les encanta exhibir sus atractivos.
– Bueno, no es de extrañar que a una mujer le guste hacer una clase elemental de avance sexual ante un público masculino numeroso, sin que haya, por así decirlo, la menor probabilidad de que la tomen al pie de la letra. Como sensación debe ser deliciosa.
– Sí, pero, dígame, si se tratara de su mujer, ¿le gustaría?
Nigel lo miró con curiosidad.
– No -respondió lentamente-. No creo que…
– ¡Muy bien! -el número había llegado a su fin, y la voz de Robert interrumpió la conversación-. Estuvo espléndido, querida, gracias -dijo a Yseut.
– ¿Te gustó, de veras, querido?
– Cuando esté el decorado definitivo quizá haya que modificar uno o dos detalles -repuso él, empecinado en no dejarse arrastrar más allá de los límites de la cortesía convencional-. ¡Jane, por favor! -prosiguió apresuradamente-. ¿Quieres llamar a todos? Haremos el primer acto… Y, ¡Jane!
– ¿Sí?
– ¿Llegó Clive?
– Sí, en este instante.
– ¡Loado sea Dios!
La campanilla resonó vocinglera en todo el ámbito del teatro. Poco a poco la compañía fue reuniéndose, incluso el desdichado Clive, un joven almibarado de sombrero negro que parecía totalmente ajeno al retraso causado; y al poco rato el ensayo comenzaba.
A medio acto, una joven desconocida para Nigel se acercó a él y a Donald. Era Jean Whitelegge, y con su aparición Nigel comprendió que esa era otra punta del ovillo que llevaba a Yseut, tanto más enmarañado desde la llegada de Robert. De que la muchacha estaba enamorada de Donald no cabía duda: pequeñas modulaciones de la voz, ademanes, todo lo hacía evidente hasta para el más ciego. Nigel gimió por dentro; no podía imaginar qué veía Jean en Donald, para él era tan insulso y tonto, y menos aún alcanzaba a imaginar qué veía Donald en Yseut. Todo era muy complejo. Cortésmente, preguntó a la recién llegada si había ido a ver el ensayo.
– No, hace varias semanas que trabajo aquí -respondió ella-. A veces, en las vacaciones, dejan que me ocupe de la guardarropía.
«¡Ajá, conque esas tenemos!», pensó Nigel, que conocía bastante al teatro, y sabía que era ingrato como profesión. Jean, decidió, pertenecía a esa colección excesivamente numerosa de actrices aficionadas a quienes el menor contacto con la escena profesional emocionaba, y que desperdician la vida en trabajos inútiles vinculados con el teatro. Pero mientras trataba de esbozar una sonrisa de interés, Jean se volvió y comenzó a hablar con Donald en voz baja. A juzgar por lo que Nigel veía, el alud de reproches sólo conseguía irritar a Donald. «Una vulgar comedia», pensó Nigel, «el clásico argumento de un drama de la Restauración», pero no la encontraba cómica, sino por el contrario amarga, insípida, sórdida y necia. Sólo mucho después comprendería hasta qué punto eran amargas esas rencillas, y se arrepentía de no haberles prestado más atención.
A las doce menos cuarto terminaron el acto. Y Nigel, que había visto fascinado cómo la obra cobraba vida, pese a que los intérpretes leían su parte y no obstante las frecuentes interrupciones para modificar un ademán o una inflexión, lamentó sinceramente que Robert dijera:
– ¡Bueno, muchachos, descanso para un café! ¡Un cuarto de hora, nada más!
– Sirven café en uno de los camerinos, si quiere -informó Jean a Nigel-. Y, por casualidad, ¿no tendrá un violoncelo?
– No, ¡por Dios! -dijo Nigel, alarmado.
– Y aunque lo tuviera no me lo prestaría, lo sé. Tengo que sacar un violoncelo de algún lado para la semana que viene -y diciendo eso, la joven desapareció por la pasarela.
– Francamente -comentó Donald-, esa chica es una pesada.
Algo en la voz de hombre de mundo que trató de improvisar el otro, en su sans façon, irritó sobre manera a Nigel.
– A mí me pareció muy simpática -dijo secamente, y también trepó por la pasarela dispuesto a ver a Robert, que estaba en el escenario hablando con el escenógrafo y con Jane.
La compañía se había dispersado como por arte de magia, las mujeres en dirección al camerino donde aguardaban el café; los hombres, en su mayoría, rumbo al bar de enfrente, el Aston Arms, Robert saludó a Nigel con expresión ausente.
– Supongo que se habrá aburrido de lo lindo -dijo.
– Todo lo contrario. Me fascinó. Y en cuanto a la obra, la encuentro… -Nigel vaciló un momento, buscando el adjetivo- deliciosa, si se me permite una opinión.
– Me alegro de que le guste -Robert parecía sinceramente halagado-. Aunque desde luego esto no es más que el esqueleto de la obra. Sin ademanes, sin apuntador. Sin embargo la compañía ha resultado mucho mejor de lo que me atrevía a esperar. ¡Ojalá pueda conseguir que aprendan bien los parlamentos!
Nigel se sorprendió.
– ¿Acaso hay probabilidades de que no los aprendan? -preguntó.
– Creo que uno o dos tienen la mala costumbre de quedarse atascados cinco o seis veces antes del estreno. Pero, en fin, ya veremos. ¿Viene a tomar un café?
– Siempre que no se lo quite a otro.
– ¡No, por Dios! ¿Sabe dónde queda el camerino? Si no, Jane puede acompañarlo. Iré dentro de un minuto. Es una lástima, pero no podemos perder mucho tiempo.
– ¿Viene? -preguntó Jane, una muchacha delgada, atractiva, que no podía tener mucho más de veinte años.
– Sí -respondió Nigel y, presa de súbito remordimiento, se volvió hacia donde había dejado a Donald, pero había desaparecido.
Camino del camerino, Nigel miró alrededor con curiosidad: los enormes tableros de llaves de luz, los decorados amontonados contra las paredes, y la línea circular que marcaba el borde del escenario giratorio. En el dorso de los decorados, advirtió, habían garabateado figuras de animales, caricaturas de miembros de la compañía y líneas de obras ya dadas: reliquias de exuberancia repentina de una entrada, o en un ensayo con trajes. Aun tratándose de una compañía de repertorio, que cambia de cartel todas las semanas, la excitación del estreno no decrece.
Salieron por una puerta lateral cuidadosamente provista de muelle, para que no se cerrara de golpe, y luego una corta escalinata los dejó frente al camerino buscado.
– ¿Estaba cuando Yseut cantó? -preguntó Jane.
– Sí.
– ¿Y le gustó?
– Mucho -respondió Nigel, sin faltar a la verdad.
– Estoy estudiando el mismo papel, y me horroriza pensar que puedo tener que reemplazarla. Honestamente, no sé cantar una nota, pero Robert me lo pidió, así que supongo que me cree capaz. Aunque de cualquier manera será odioso tener que estudiar todo el papel si hay una posibilidad entre mil.
– Sí, lo imagino -dijo Nigel, distraído; pensaba en Helen, que no había aparecido en el primer acto. En seguida añadió-: Supongo que Helen Haskell aparece al comienzo del segundo acto, ¿no?
– ¿Quién, Helen? Sí, querido. Probablemente está ahí dentro ahora.
Nigel se sintió desconcertado. Todavía no había tenido tiempo de habituarse a los vagos e indiscriminados términos afectuosos que ruedan libremente por el ambiente teatral.
Entraron en el camerino. Estaba tolerablemente lleno, y la misma Jane se ocupó de darle una taza de café. Después de presentarlo, la joven desapareció bruscamente, dejándolo con sus propios recursos.
Ver que nadie parecía prestarle atención hirió un poco su vanidad. Pero luego divisó a Helen sentada en un rincón, sola, hojeando una copia de Metromania, y decidió tomar al toro por las astas. Fue hacia ella y se sentó a su lado.
– ¡Hola! -saludó, no sin cierto titubeo.
– ¡Hola! -respondió ella, obsequiándole con una sonrisa deslumbrante.
– Confío en no interrumpir, si es que está estudiando su papel -prosiguió él, envalentonado.
La muchacha se echó a reír.
– No, ¡por Dios!, a esta altura de la semana, no -dejó el libro en una silla vecina-. Hábleme de usted. Creo que estuvo viendo el ensayo. Pobre, lo compadezco.
«¡Vaya con la chica!», pensó Nigel, «hace que me sienta como un chiquillo. Y además debo tener un aspecto lastimoso» (automáticamente alzó una mano para alisarse el pelo). «Si al menos no fuera tan atractiva, aunque a decir verdad, eso no molesta mucho…»
– Soy Nigel Blake -dijo, tratando de hablar con soltura.
– ¡Ah, sí, claro! Robert me hablo de usted, y también Gervase.
Nigel se puso serio de repente.
– No sabía que conociera a Fen -dijo, alarmado-. Y la aconsejo no tomar en cuenta lo que le contó de mí. Suele decir lo primero que le viene a la cabeza.
– Pues es una lástima. En general lo elogió bastante -la muchacha inclinó la cabeza, haciendo un mohín delicioso-. Pero descuide, cuando lo conozca mejor podré juzgar por si misma.
Nigel sintió un júbilo ridículo.
– ¿Quiere que almorcemos juntos? -preguntó.
– Me encantaría, pero dudo que terminemos antes de las dos y media, y entonces será tarde para almorzar, ¿no le parece?
– Entonces podremos dejarlo para la noche.
– Le diré. Empezamos a las ocho menos cuarto, y yo tengo que llegar bastante antes para cambiarme y arreglarme un poco. Me daría un sofocón. ¿Qué opina del té? -añadió, alegremente.
Ambos se echaron a reír.
– Digamos una cena fría, después del ensayo de la noche. El té es tan insípido… Puede que convenza a la administración del hotel para que nos sirvan algo en mi cuarto.
– ¡Vaya, caballero, qué insinuación!
– Oh, bueno, el lugar no importa. Vendré a buscarla después de la función. ¿A qué hora le parece bien?
– Más o menos a las diez y media.
– Perfecto.
Robert entró y, después de dirigir un leve saludo a Nigel, comenzó a hablar a Helen de su papel. A Nigel no le quedó más remedio que deambular solo por el camerino, tratando de que la taza mantuviera un equilibrio no demasiado precario en su mano izquierda. Donald, Yseut y Jean Whitelegge formaban un grupito junto a la ventana, envueltos en una atmósfera que parecía cualquier cosa menos íntima. En vago intento de verter aceite sobre aguas revueltas, Nigel se les acercó.
– Hola, Nigel -saludó Yseut al verlo-. ¿Le gustó la obra de arte?
– Sí mucho.
– Qué curioso. A la pequeña Jean también -Jean empezó a decir algo, pero Yseut la interrumpió en seco-. Claro que es de una superficialidad que aterra, y no brinda ninguna oportunidad de lucimiento a una verdadera actriz. Pero indudablemente el nombre de Rachel atraerá público; vendrán como avispas al tarro de miel.
Mentalmente, Nigel se sumó a la de por sí crecida lista de quienes no simpatizaban con Yseut Haskell. Fue el primer sorprendido al oírse decir en tono dogmático:
– La comedia es superficial por necesidad. Y, aunque diferente de la requerida para representar obras serias, la técnica que exige una comedia no por eso deja de ser difícil.
– ¡Caramba, Nigel! -exclamó Yseut, exagerando el tono de sorpresa-. ¡Se nos está revelando como todo un entendido! ¡Y nosotros que creíamos que no sabía nada de teatro!
Nigel se sonrojó.
– Sé muy poco de teatro, en efecto. Pero he visto actuar a tantos actores y actrices que me permito dudar cuando afirman ser los únicos que saben algo al respecto.
Viendo que las posibilidades de mostrarse desagradable en ese terreno se agotaban con demasiada rapidez, Yseut optó por pasar a otro.
– Veo que ha conocido a mi hermana. ¿No le parece guapa?
– Sí, muy guapa.
– Richard comparte su opinión -siguió diciendo Yseut-. Por lo visto la cosa entre ellos va en serio, ¿no?
Nigel sintió que el corazón se le iba a los pies. Aunque tenía a Yseut por maléfica, algo de cierto debía de haber en sus palabras. Con el tono más indiferente que pudo, preguntó.
– Son novios, ¿verdad?
– Sí, por supuesto, creí que todo el mundo lo sabía. Pero ahora recuerdo que usted hace poco que nos conoce. ¿Cómo iba a saberlo? Por otra parte, estoy segura de que le es completamente indiferente.
A punto de decir. «Sí, claro», Nigel se detuvo a tiempo. Si lo decía, todo indicaba que Yseut se lo contaría a Helen en la primera oportunidad. ¡Qué intrigante e hipócrita era aquella mujer! Pero el de Yseut era un juego que obligaba a jugar, al menos temporalmente, a todos con quienes entraba en contacto.
– Por el contrario, me interesa -dijo-. ¿No acabo de decir que la encuentro muy guapa?
Fue un alivio oír una voz fría, sensata, a sus espaldas. Era Rachel.
– Hola, Nigel -saludó-. ¿Se encuentra a gusto en medio del caos que es un ensayo? Aunque la pregunta es tonta -añadió con una sonrisa, sin darle tiempo a contestar-. Apuesto a que todos le han preguntado lo mismo, y está harto de repetir la misma contestación.
– Me estoy acostumbrando a decir, «Sí, mucho», y ver la expresión de cortés incredulidad que adopta la gente.
– Oh, bueno, a finales de semana andará un poco mejor -tomándolo de un brazo lo apartó del grupito-. No sé, pero tengo la impresión de que Yseut no le ha caído en gracia -dijo.
– A decir verdad, no. Y a usted ¿le resulta simpática?
– La considero repugnante.
Ambos se echaron a reír, y la conversación, siguió otros rumbos. Al poco rato la voz de Robert dominó a las demás diciendo:
– Jane, querida, ¿quieres hacer el favor de ir hasta el Aston y traer a los hombres? En seguida empezamos el segundo acto.
Yseut se desperezó con un bostezo.
– Gracias a Dios que ya he terminado. Pasaré una semana bastante agradable, prácticamente sin nada que hacer -dijo.
– Yseut -intervino Jean Whitelegge, de pronto-, quiero hablarte sobre Donald.
– ¿Sí? -dijo Yseut, en tono burlón-. ¿Y se puede saber qué hay que hablar al respecto? Donald, tesoro, será mejor que te retires; si oyes cómo dos mujeres se pelean por ti te pondrás insoportablemente vanidoso.
– Oh, por amor de Dios, Jean… -musitó Donald.
– ¿Por qué no lo dejas en paz? -estalló Jean, entonces-. Sabes que no te interesa nada, salvo cuando no hay ningún otro par de pantalones cerca. Ahora que tienes a tu dichoso Robert podrías dejar de jugar con él como has estado haciendo hasta ahora. Hazme caso, Yseut, te lo aconsejo, ¡déjalo en paz! No lo quieres, ni lo querrás jamás. ¡Eres incapaz de querer nada más que no sea tu propia vanidad y egoísmo!
– Jean, Jean, por favor -suplicaba Donald, cada vez más molesto.
La joven se volvió hacia él, temblando de indignación.
– Y tú no seas idiota -gritó-. ¡No te das cuenta de que es por tu propio bien, sí, por tu bien, maldito seas!
– Caramba, Jean -dijo Yseut, suavemente-. ¡Voy a creer que tienes celos! Pero querida, una muchacha tan bonita e inteligente como tú no tiene nada que temer de posibles rivales; con sólo levantar un dedo, Donald hará lo que tú digas…
Jean tenía el rostro congestionado.
– ¡Te odio! -sollozó-. ¡Te odio, eres una vampiresa descarada…! -y sin poder contenerse se echó a llorar desconsoladamente.
Rachel fue hasta ella y la tomó con fuerza del brazo.
– Jean -le dijo en tono sedante-, ¿recuerdas que hablamos de un cuadro grande, moderno, para el primer acto? Pues se me acaba de ocurrir que podrías conseguir uno muy apropiado en esa casa del Turl; me pareció ver una buena reproducción de un Wyndham Lewis. ¿Qué te parece si vas a buscarlo ahora mismo?
Jean asintió con la cabeza y salió corriendo del camerino sin dejar de sollozar, en la puerta se llevó por delante a Jane, que en ese preciso momento se asomaba para decir:
– ¡Vamos, todos, al segundo acto! -después, por lo bajo, preguntó a Richard-: Santo cielo, ¿qué ha pasado ahora? -y desapareció.
– Me parece, Yseut, que deberías tener más cuidado -dijo Rachel fríamente-. Una o dos escenitas como ésa, y de la compañía no quedan ni rastros.
– No pienso permitir que semejante mocosa critique mis asuntos en público -dijo Yseut-, y por cierto que no es cosa de tu incumbencia. Vamos, Donald, salgamos de esta atmósfera viciada. Aparentemente una de las últimas disposiciones establece que la amante del director puede dar órdenes a la compañía cada vez que le da la gana.
– Lo que necesita esa chica -dijo Rachel a Nigel cuando Yseut se hubo marchado- es una buena paliza.
La compañía volvió a reunirse en el escenario, pero el ambiente de depresión creado por el incidente subsistió durante todo el ensayo. La noticia de lo ocurrido durante la escena protagonizada por Yseut había corrido de boca en boca con la velocidad del relámpago, y eso bastó para que el ánimo de la compañía, tan sensible siempre, cayera por el suelo. Nigel se quedó un rato más, pero poco antes de la una abandonó el teatro para regresar muy pensativo al Mace and Sceptre, para almorzar.
Casi una semana habría transcurrido antes de que comprendiese que esa mañana había oído algo que le permitiría desenmascarar a un asesino.
4
PREMONICIÓN
Orad por mí, ¡oh! amigos míos. Un visitante
Está haciendo oír su horrenda llamada a mi puerta.
Nunca, nunca para asustarme y para intimidarme,
Una llamada semejante había llegado hasta mí,
Newman.
Nigel pasó el resto del día en ocupaciones diversas y no muy interesantes. Sus vacaciones estaban resultando bastante aburridas, principalmente porque en Oxford conocía a muy poca gente, mientras que las personas que había conocido desde su llegada, además de pasar la mayor parte del tiempo ocupadas en sus cosas, se llevaban tan mal entre sí que difícilmente podía tildarse de grata su compañía. De no ser por Helen, lo más probable era que hubiese hecho las maletas y regresado a Londres sin pensarlo dos veces. Esperaba ver a Nicholas a la hora del almuerzo, pero había partido inesperadamente y no regresaría hasta el día siguiente. Una incursión por viejos antros, emprendida con la esperanza de obtener algún agradable frisson de reminiscencia, no tuvo el efecto deseado. Y cuando el cielo se nubló, y comenzó a caer una llovizna tenue, pero persistente, desistió fastidiado y se metió en un cine. Comió tarde, y luego intentó leer un rato en el vestíbulo del hotel, hasta que llegara la hora de ir a buscar a Helen.
La velada tuvo la virtud de levantarle un poco el ánimo. Helen quitó toda importancia al rumor de su romance con Richard, tema que Nigel se cuidó de sacar a colación a riesgo de parecer indiscreto; asegurando que no tenía fundamento, la muchacha lo acusó de ser un inocente si imaginaba que un comentario de esa clase, viniendo de Yseut, podía guardar alguna relación con la verdad. Camino de la casa de Helen, Nigel se puso sentimental en términos que no vienen al caso relatar aquí; y por último regresó al hotel tan contento que por fuerza hay que suponer que no fue mal recibido.
El día siguiente, fijado para la memorable reunión de Peter Graham, trajo consigo un tardío reflejo de calor estival, que se prolongó hasta el fin de semana. Peter Graham, que había pasado el martes cortejando a Rachel en forma incesante y por demás inconveniente, lo dedicó en su casi totalidad a febriles preparativos para la fiesta. Por la mañana Nigel lo encontró en el bar cargado de flores y tratando de sacarle un par extra de botellas de gin al encargado. «¡Guindas!», decía presa de viva excitación. «¡Necesito guindas! ¡Y aceitunas!» Saludó a Nigel alegremente y, arrastrándolo hasta varios comercios cercanos, adquirió gran cantidad de artículos caros y superfluos para la reunión.
Como Nigel admitiría más tarde, la fiesta resultó un éxito dentro de sus límites. Hubo notas desagradables, que observó a través de un placentero vaho alcohólico; y de cualquier manera, en los últimos días se había acostumbrado tanto a las notas desagradables que, de no haber habido ninguna, se habría alarmado. Sin embargo el último incidente -si es que puede llamarse incidente a algo que pasó completamente inadvertido- llegó al punto de inquietarlo.
Primero había ido al teatro, donde asistió a la representación de una obra en la que un grupo de hombres y mujeres cometían una compleja serie de adulterios, sin extraer de ello mayor placer aparente y acompañándose en comentarios estériles y ruidos de vasos. Disfrutó, no obstante, viendo actuar a Yseut, y más todavía, aunque de manera muy distinta, mirando a Helen; y lo irritó ligeramente comprender que cada vez que la muchacha aparecía en escena él experimentaba una rara sensación de orgullo y posesión, hasta el extremo de tener que dominar un fuerte deseo de codear a sus vecinos de butaca para obtener una aprobación similar. Pero a la larga la trivialidad de la trama lo fastidió tanto que se fue antes del final, sin preocuparse siquiera de averiguar el desenlace. Sin duda todos los personajes sucumbían a uno u otro trastorno nervioso.
En consecuencia llegó temprano a las habitaciones de Peter Graham, encontrando que Nicholas había madrugado más que él y estaba cómodamente instalado en un rincón que al parecer no pensaba abandonar en toda la noche. Ciertamente Peter había hecho gran despliegue de botellas y vasos, y ahora, en medio de la exhibición, con marcado aire de propietario y sin que hubiera la menor necesidad, instaba a Nicholas a beber cuanto pudiera antes de que llegasen los demás. Nigel notó con asombro cuán sereno se mantuvo Nicholas a lo largo de la velada; pensándolo bien, no recordaba haber visto en su vida a alguien que bebiera tanto con tan poco efecto.
No llevaría más de diez minutos cuando llegaron Robert y Rachel, cuya aparición Peter Graham saludó con exclamaciones de entusiasmo. Poco después caían dos oficiales del Ejército, conocidos de Peter, y luego, en grupitos de dos o tres, una delegación bastante nutrida del teatro.
– Nos pidió que trajéramos invitados -se excusó Robert-, y si no me equivoco, viene la compañía en pleno. Menos Clive -añadió tristemente-, que, como de costumbre, fue a ver a su mujer -las inquietudes conyugales de Clive comenzaban a obsesionarlo.
Jean, Yseut, Helen y Donald Fellowes llegaron juntos, con una colección heterogénea de «agregados» del teatro. Algo bastante parecido a armonía reinaba entre ellos, pero poco tardó Nigel en notar que en el fondo la situación no había variado; si en realidad había habido un cambio, ahora era peor. Richard, hombre alto, rubio, de unos treinta años, también fue, lo mismo que Jane, el director de escena. Divertido, Nigel advirtió a Peter cierta tendencia a pasar de Rachel a Jane, maniobra en la que no evidenciaba mucha destreza; pero indudablemente producía a Rachel más alivio que otra cosa. Cumplido el plazo de conversación formal, siguió una alegría odiosa. Por encima del parloteo general se alzaban de vez en cuando fragmentos de charla.
– Oh Jane, querida, eres terrible.
– Le aseguro que Chéjov empezó a desintegrar el drama desintegrando al héroe…
– Así que le dije que a mi entender tendrían que dar Otelo completo…
– … querían hacer Wycherley con ropa moderna, pero lord Chamberlain se interpuso…
– ¿Diana? ¿Dónde está Diana?
– ¿Ves ese muchacho tan feo?… Bueno, querida, que no se te escape, pero…
– Me siento un poco mareada.
– … ninguna posibilidad de revivir el drama ahora que han desintegrado al héroe…
– Sírvete otra copa, viejo.
– Gracias, acabo de terminar ésta.
– No importa, toma otra.
– Gracias.
– … algunos un poco artificiales, ¿no te parece?
– De veras, me siento muy mareada.
– Ve fuera, entonces.
– Chéjov…, desintegración de…
– … una obra de lo más prosaica, que se desarrollaba en una granja, y por el escenario tenía que desfilar todo un gallinero… Dios mío, no había manera de controlar esas gallinas…, cada vez que entraba en el camerino me encontraba alguna empollando sobre el sillón…
– … llegamos a Manchester, llovía a cántaros, y el teatro lo habían bombardeado la noche anterior. Entonces tuvimos que seguir directamente hasta Bradford, y levantar el telón una hora antes de la llegada del tren…
– … y mi agente le dijo a Gielgud: «Un hombre íntegro, de toda confianza, que sabe hacer de todo menos actuar…»
– Pertenece al tipo sanguíneo, ¿eh, viejo?
– Y bueno, hay de todo en este mundo, ya sabes…
– … después Shaw volvió a integrar al héroe…
– ¿Por qué me sentiré tan mal…?
Nicholas seguía dueño de su rincón, hablando a Richard de la metafísica de Berkeley; cada vez que una de las muchachas más jóvenes pasaba cerca, la llamaba con ademán solemne, la besaba en la boca con idéntica solemnidad, y la despedía con un ademán pomposo de la mano para luego reanudar la conversación interrumpida. Donald Fellowes estaba solo, hosco y malhumorado. Yseut no se separaba del lado de Robert.
– ¡Querido, sé bueno conmigo esta noche, por favor! -gemía-. ¡No me destruyas la fiesta, Robert, querido! -ya estaba bastante bebida.
Al comienzo de la velada Nigel había buscado a Helen, en cuya compañía permaneció, con algún que otro intervalo, toda la noche. El calor y el bullicio comenzaban a darle dolor de cabeza. Los circunstantes habían llegado al punto de hacer payasadas, en las que no tenía el menor deseo de intervenir. Consultando su reloj vio que llevaba allí dos horas, y sugirió a Helen que se marcharan.
– Dentro de un minuto, querido. Debo de cuidar de Yseut; en el estado en que se encuentra no podrá volver sola.
Nigel buscó a Yseut con la mirada, viendo alarmado que estaba en medio de un grupo compacto de invitados, esgrimiendo un pesado revólver.
– ¡Miren lo que encontré -gritaba a voz en cuello-, miren lo que encontré yo solita!
Peter Graham se abrió paso a codazos entre quienes la rodeaban.
– Vamos, Yseut querida -le dijo-, dame eso; es peligroso, ¿sabes?
– ¡No digas tonterías, qué va a ser peligroso! Si ni siquiera está cargado.
– De cualquier modo es peligroso, hija. Dámelo. ¿No sabes que las armas las carga el diablo? -se lo quitó, más o menos por la fuerza, y añadiendo en tono sedante-: Mira, lo pondremos en el cajón junto a las balas, y no se hable más del asunto. ¡Así!
– ¡Bestia! -chilló Yseut, furiosa, y sin previo aviso se le fue encima, tratando de arañarle la cara con sus uñas afiladas.
– Vamos, quieta -dijo Peter, tomándola de los brazos-. ¿Qué clase de modales son esos? Estamos entre amigos -agregó, no muy convencido.
Yseut optó por la petulancia.
– ¡Suéltame! -gritó, librándose del abrazo-. ¡Suéltame, pedazo de… bruto! -volviéndose bruscamente hacia Robert le echó los brazos al cuello-. Querido -sollozó-, ¿viste qué me hizo ese puerco? Trató de…, de molestarme, querido -esbozó una sonrisa tonta-. Anda y…, y duérmelo de un golpe…, si eres hombre. Anda y tumba a ese cochino.
Profundamente incómodo, Robert trató de soltarse, pero Yseut estaba tan mareada que si la soltaba, lo más probable era que se fuese al suelo. Helen intervino entonces.
– Ven, Yseut -le dijo secamente-. Nos vamos. Apóyate en mí -sosteniendo a su hermanastra fue hacia la puerta, rehusando los vagos y puramente formales ofrecimientos de ayuda-. Buenas noches a todos -dijo con admirable sangre fría-. Gracias, Peter, todo ha estado muy bien -y se marchó.
Nigel la siguió para ver si podía ser de ayuda. Encontró a ambas hermanas cuando salían del tocador, una Yseut pálida, sudorosa y trémula, y una Helen que se sonrojó al verlo.
– Permítame que la ayude -dijo Nigel.
– No, gracias, Nigel. Puedo arreglarme sola. Vuelva y diviértase -pero sin hacerle caso las acompañó hasta la puerta del hotel.
– Buenas noches, querido -dijo Helen, oprimiéndole la mano-. Si después de esto vuelvo a asistir a una fiesta, es que soy incurable.
– Fue bastante estúpido. ¿Seguro que podrá sola?
– Sí. No es lejos -hizo ademán de alejarse y después, mirándolo, añadió vacilante-: Yseut no es mala, ¿sabe? Sólo un poco tonta -una ligera sonrisa le encendió el rostro.
Siguiendo un impulso, Nigel fue hasta la muchacha y le oprimió una mano. Yseut, colgada del brazo de su hermanastra, balbuceaba incoherencias.
– Que Dios la bendiga, querida -dijo Nigel. Y las muchachas se marcharon.
Al volver a las habitaciones de Peter se encontró con que la reunión se estaba deshaciendo. Los invitados bajaban la escalera en grupitos de dos o tres, bostezando y cambiando comentarios. Nigel halló a Rachel sola, mientras Robert daba a Jean instrucciones para el día siguiente.
– ¡No sé cómo esa mujer tuvo la desvergüenza de burlarse así de Robert, delante de todos! -dijo Rachel.
– Pero nadie podría echarle la culpa a él -objetó Nigel-. ¿Por qué motivo? Robert no provocó el incidente.
– Sí, pero sospecho que tenerla siempre revoloteando alrededor no le es tan desagradable como pretende -dijo Rachel en un arranque ponzoñoso que tomó desprevenido a Nigel.
– Sin embargo, no pensará usted que…
La mujer desechó el tema con un ademán de impaciencia.
– Robert es como todos; con tal de cambiar, cualquiera le viene bien. Pero si él, o ella, imagina que me voy a quedar cruzada de brazos y hacer la vista gorda… -se interrumpió bruscamente.
Nigel se revolvió incómodo. «¡Otro hilo de la madeja!», pensó. Por cierto que la situación se estaba complicando más allá de lo conveniente.
Después del coro de «buenas noches», Nigel y Nicholas se encontraron solos con Peter Graham. La cantidad de alcohol que había ingerido ejerció sobre el oficial un efecto tan inesperado como repentino, porque mientras los tres charlaban amablemente se desplomó en una silla y comenzó a roncar con estrépito. Nicholas suspiró.
– Bueno, supongo que habrá que acostarlo -dijo, resignado.
Hecho esto, no sin cierta dificultad, volvieron a la salita. Nicholas echó una mirada de repugnancia alrededor, a las botellas vacías, los vasos sucios, las flores deshojadas, los muebles desarreglados, una bruma azulada de humo de cigarrillo y un sinfín de colillas, más o menos concentradas alrededor de los ceniceros.
– ¡En qué pocilga se ha convertido este cuarto! -dijo-. Compadezco al infeliz que tenga que limpiarlo -se desperezó con un bostezo-. Bueno, supongo que llegó la hora de irse a la cama. ¿Viene? -Nigel asintió.
Ya en el corredor, Nicholas dijo:
– ¡Ay, Señor, tengo un dolor de cabeza atroz! Si no tomo un poco de aire no voy a poder dormir. Creo que saldré un rato a andar. ¿Me acompaña?
– No, gracias. Si descubro que también necesito un poco de aire, me asomaré a la ventana.
– Tiene razón -dijo Nicholas, en tono cortés-. Pero cuidado con la oscuridad. A propósito -agregó-, ¿qué fue lo que le decía Rachel antes de irse? Me pareció oírla criticar a nuestro admirable sexo.
– Lo de siempre, loas a Yseut.
– ¡Ah, era eso! -Nicholas rió-. Rachel la odia. Su pose de mujer fría y sensata no engañaría a un niño. En el fondo la aborrece.
– ¿Es pose? -preguntó Nigel.
El otro se encogió de hombros.
– ¡Quién sabe! Para mí, al menos, lo es. «Todos los hombres son iguales» -citó burlón-. «Con tal de cambiar, cualquiera viene bien.»
– ¿Acaso no es así?
– Cualquier cambio, por bueno que sea, viene mal -afirmó Nicholas, categóricamente-. Pero basta de charla, hasta mañana -desapareció escalera abajo, y Nigel volvió a su cuarto y comenzó a desvestirse.
En los largos pasillos del hotel las luces principales habían dejado de brillar hacía rato; sólo quedaban unos cuantos focos débiles, bien espaciados entre sí. Peter Graham soltó un quejido y se agitó inquieto en sueños. En el gran vestíbulo de entrada, iluminado apenas por la única lámpara que pendía del techo, el portero nocturno dormitaba incómodo en su cubículo, y por eso no vio a la persona que subió sigilosamente la escalera hasta el cuarto de Peter Graham, ni tampoco lo que esa persona llevaba al volver. Las puertas de vaivén crujieron levemente, despabilando hasta cierto punto al portero, que, sin embargo, al abrir los ojos y no ver a nadie, se volvió a dormir. En su cuarto, Nigel dejó caer un botón del cuello que salió rodando por el suelo, yendo a parar debajo de la mesilla de noche.
– ¡Maldito sea! -exclamó.
No sabía por qué, pero estaba inquieto; algo pedía a gritos una investigación. La fría razón le decía que lo olvidara y se acostase de una vez. Pero un miedo, un presentimiento irracional terminó por doblegar la fría razón. «Nada tan estúpido como preocuparse por algo inexistente», protestó mientras buscaba su bata y se envolvía en ella. Dos minutos después abría la puerta de la salita de Peter Graham.
Encendió la luz. Nada había cambiado; la nube de humo de cigarrillo todavía no se había disipado, la alfombra seguía cubierta de ceniza. Insultándose por obrar como un ignorante supersticioso, fue sin hacer ruido hasta el cajón donde habían guardado el famoso revólver. Al abrirlo y mirar dentro sintió una extraña comezón en la nuca.
El cajón estaba vacío. Revólver y balas habían desaparecido.
Volvió a cerrarlo, y dejándose llevar por un impulso repentino limpió con un extremo de la bata la parte del tirador que había tocado. Después, yendo hasta la puerta del dormitorio, la empujó un poco. Un rayo de luz rasgó las tinieblas del interior. Del cuarto salía la respiración acompasada de quien duerme profundamente. Nigel cerró la puerta con suavidad y regresó a su habitación.
Durmió muy mal esa noche. A cada rato se despertaba y permanecía desvelado largo tiempo, fumando y pensando en su reciente descubrimiento. Nicholas, que ocupaba la habitación contigua, volvió tarde, y al acostarse provocó un ruido que Nigel encontró totalmente innecesario. El hecho en sí de la desaparición del arma no tenía nada de particular, ya que cualquiera podía haberlo tomado para hacer una broma, o acaso, ¿por qué no?, el mismo Peter Graham lo había prestado a uno de sus invitados. Claro que los había despedido a todos, y juraría que nadie llevaba entre sus ropas un objeto tan pesado y voluminoso como un Colt 38. Entonces la única conclusión que se podía sacar -nada tranquilizadora, por cierto- era que alguien había regresado subrepticiamente a la salita y se lo había llegado una vez deshecha la reunión, entre el momento en que Nicholas se marchó y el instante en que regresó al cuarto de Graham. ¿Habría sido Nicholas? Parecía el candidato más probable, pero en rigor a la verdad, podía haber sido cualquiera.
Se levantó y desayunó temprano, preguntándose cómo habrían amanecido los elementos más bochincheros de la reunión de la víspera. Después, a las nueve y media, subió a su cuarto en busca de un libro. En el camino pasó por el corredor al que daban las habitaciones de Robert y Rachel, y el destino quiso que presenciara una coincidencia llamada a tener honda repercusión en el futuro. Justo cuando pasaba frente al cuarto de Rachel, la actriz salía evidentemente dispuesta a bajar para desayunarse.
Y en ese preciso instante Yseut salió del cuarto de Robert, que quedaba enfrente.
Los tres quedaron petrificados; y para Nigel, al menos, lo que implicaba la aparición de Yseut en tales circunstancias saltaba a la vista. Decir que se asombró, sería no hacer justicia a lo que sintió; Nigel se quedó atónito. Era increíble que Robert hubiera dormido con Yseut esa noche: especialmente teniendo en cuenta el estado en que Helen se la había llevado. Pero ¿qué otra cosa se podía pensar? Aparentemente Rachel era de la misma opinión, y la expresión de su rostro distaba mucho de ser un espectáculo agradable. Además el aspecto de Yseut llamó poderosamente la atención a Nigel. Vestía pantalones arrugados y una blusa igualmente ajada, y en la mano llevaba un bolso y una delgada libretita roja, en tanto que en sus ojos se leía una mezcla más bien repelente de miedo y satisfacción.
Se miraron un momento en silencio. Por fin Yseut, con una mueca burlona, echó a andar escalera abajo. Nadie había dicho una palabra.
Rachel hizo ademán de dirigirse al cuarto de Robert, pero Nigel la tomó de un brazo.
– ¿Le parece una actitud inteligente? -dijo.
Después de una pausa casi imperceptible, la mujer asintió y, lentamente, siguió los pasos de Yseut por la escalera, rumbo al comedor.
Nigel llegó a su cuarto, francamente pasmado. Todo aquello resultaba inconcebible. Claro que no era asunto de su incumbencia; por supuesto, no había ninguna razón para preocuparse tanto por problemas ajenos. Y, sin embargo, no podía pensar en otra cosa, y un miedo informe latía persistente en el fondo de su conciencia. Le costó convencerse de que debía encauzar sus pensamientos por otra senda.
Cuando volvió a ver a Yseut, Nigel llevaba en el bar desde las diez en compañía de Robert, charlando de intrascendencias, pero sin poder sobreponerse a su embarazo. A eso de las diez y diez, Donald Fellowes había entrado y depositado sobre un radiador la pila de piezas para órgano que traía, y fue a hacerles compañía. No estaba muy animado esa mañana; por el contrario parecía sumido en un estado de hosquedad permanente. Con toda premeditación habló dirigiéndose siempre a Nigel, lo que consiguió irritar sobre manera a Robert para quien posiblemente la misma actitud habría sido motivo de diversión dos días antes; y como hablaba principalmente de música, tema en el que Nigel no era muy entendido y sobre el cual no tenía interés en aprender nada, la conversación pronto se tornó esporádica. Los tres se obstinaban en eludir toda referencia a temas personales, de manera que sobre la reunión de la víspera sólo se dijo una que otra observación vaga y convencional. Y era evidente que Donald aún no se había repuesto de los efectos de la borrachera.
El ensayo de esa mañana estaba fijado para las once. Después del primer ensayo Nigel no había vuelto al teatro, y en conjunto tenía muy pocos deseos de hacerlo, por lo menos no antes del domingo.
– Hoy nos tomaremos una hora para almorzar -anunció Robert-, y después seguiremos sin descanso toda la tarde.
– ¿Quiere hacerme un favor, preguntarle a Helen si acepta almorzar conmigo? Estaré esperándola aquí, en el hotel, a partir de las doce.
– ¿A Helen? Sí, cómo no.
En ese momento Yseut entró en el bar. Vestía con el mismo desaliño que Nigel había advertido más temprano esa mañana, y todavía llevaba en la mano el bolso y la libreta. Nigel captó la expresión de ira ciega que reflejó el semblante de Robert al verla, y también un sobresalto que éste no pudo disimular; en seguida lo vio dominarse con esfuerzo y adoptar un aire despreocupado que no pudo ocultar su desasosiego. «Teme que se le prenda del cuello otra vez, y dispare una andanada de indirectas sobre lo que pasó entre ellos anoche», pensó Nigel, agregando mentalmente la acotación, «que es exactamente lo que hará». Yseut miró a Robert con una mezcla de orgullo y desafío, depositó sus cosas en algún lado y fue hacia el mostrador contoneándose. Ninguno de los tres hombres se ofreció a traerle una bebida, pero ella estuvo observándolos atentamente mientras pedía coñac al encargado y traía el vaso hasta la mesa.
– Bueno, chicos -dijo-, ¿qué tal se sienten después de la orgía de anoche? Pobre Donald, estás verde.
– No sé, pero me parece más apropiado que nosotros le hagamos esa pregunta a usted -dijo Nigel secamente.
– ¿Oh, tan mal estuve anoche? -Yseut ensayó una sonrisa forzada-. Bueno, no se es joven más que una vez, como dicen. Este…, esta mañana fui a tu cuarto, Robert querido. Lamenté mucho no encontrarte. Y lo peor es que cuando el pobre Nigel me vio salir pensó lo peor. Y Rachel también. Fue una lástima que tropezara con ella; tenía la impresión de estar siendo tan discreta -tomó el vaso con mano temblorosa y apuró la mitad del contenido de un trago-. De cualquier forma, encontré lo que buscaba -sonrió torpemente.
– Me alegro -dijo Robert-. Yo también lamento que no me hayas encontrado.
– No importa…, querido.
«Empiezan las indirectas», pensó Nigel resignado.
– Claro que hoy no te veré en el ensayo -prosiguió Robert-, pero como supongo que querrás hablarme de algo…
La muchacha enarcó las cejas.
– ¿Yo, querido? De nada, absolutamente de nada. Lo que acabas de decir suena a conspiración, ¿no, Nigel? Como si quisieras darme un cheque para que no te haga chantaje. En ese caso no creo que a los demás les importe. Aunque desde luego no pienso aceptar ningún cheque, ni te estoy chantajeando; es una solución tan poco inteligente, y encuentro mucho, muchísimo más justo, que se sepa la verdad.
– ¿Quieres explicar de qué demonios estás hablando, Yseut? -preguntó Donald de mala manera.
– De nada, querido. Era una broma entre Robert y yo.
– Es hora de que me vaya -balbució Donald, torpemente.
– ¿Tan pronto, Donald? ¿Vas a practicar en el órgano? Bueno, ve entonces y toca bien.
Donald se levantó, tomó sus piezas de música y permaneció mirándola un momento. Después, con un movimiento brusco, giró sobre los talones y se marchó, seguido por la sonrisa condescendiente de Yseut.
– Buen muchacho -comentó-, pero un poco rústico. Esperen que les traigo otra copa.
Nigel se levantó automáticamente.
– ¿Qué toman? ¿Whisky y soda? Acompáñeme, Nigel, así me ayuda a traer los vasos.
Camino del bar, Yseut volvió la cabeza varias veces para mirar a Robert y sonreírle. Una vez junto al mostrador se apoyó de espalda, dejando que Nigel hiciera el pedido.
Por desgracia, justo cuando el encargado daba a Nigel los vasos, uno se le escurrió entre las manos, derramando su contenido por el mostrador. Nigel apartó a la joven rápidamente, pero no a tiempo para impedir que el líquido oscuro le manchara la blusa.
– ¡Pedazo de…! -gritó Yseut-. ¡Si será torpe! Rápido, deme un pañuelo para limpiar esto.
Nigel le dio el pañuelo, pugnando en vano por sentir algún remordimiento, y luego pidió otro coñac mientras Yseut se frotaba la blusa. De pronto, se sintió espantosamente descompuesto -sin duda un efecto tardío de la reunión de la víspera- y muy, pero muy cansado de Yseut y de todas las personas relacionadas con ella. Irritado, presa de súbito rencor, pensó: «¿Por qué no se morirán todos juntos?»
Volvieron a la mesa con las bebidas (que Yseut por propia conveniencia había olvidado pagar). Nigel la vio mirar alrededor, ponerse rígida y enrojecer de rabia. Miró a Robert con una expresión de odio tal que, contra su voluntad, le acudieron lágrimas a los ojos.
– ¡Maldito seas! -gritó, y arrojando literalmente su vaso sobre la mesa arrebató el bolso de donde lo había dejado y se marchó.
El asombro pintado en la cara de Robert era natural.
– ¡Vaya, vaya! -exclamó-. ¿Qué bicho le ha picado?
Con un gruñido, Nigel se sentó.
– Que Dios la ayude -dijo, harto, y apuró el whisky doble de un trago. Como era de prever, aquello acabó de descomponerlo; con inmenso alivio vio aparecer a Rachel, que le brindó así una buena coyuntura para despedirse con un pretexto. Evidentemente Rachel querría hablar a solas con Robert, y la conversación seguiría canales intrascendentes hasta que se marchara.
– ¿No olvidará mi mensaje para Helen? -preguntó poniéndose de pie.
– ¿Su mensaje? -repitió Robert, sin comprender-. Ah, sí, claro. No, no olvidaré.
– Adiós entonces.
Rachel le dirigió la sombra de una sonrisa.
– A rivederci -dijo Robert.
– A rivederci -repitió él, y se marchó.
«Hipócrita despedida», pensó furioso mientras empujaba las puertas de vaivén para salir a la calle, rumbo a St. Christopher's; «nada me agradaría más que no volver a ver a ninguno de ellos. Que todos sigan peleándose como perros y gatos. Que se maten unos a otros con revólveres robados, maldito si me importa. Pero esa gente no tendría agallas ni para eso. Son todos superficiales, huecos, estúpidos, en una palabra. No, no tendrían agallas».
Pero se equivocaba. Porque ahora, en las fronteras de la mente, los chacales y las hienas volvieron a sus cuevas, y los lobos salieron de ronda con sigilo en círculos que iban convergiendo poco a poco hacia un punto, y al llegar a ese punto la manada se abalanzó enfurecida sobre una silueta que gritaba forcejeando, pugnando por liberarse, y la callaron. Por obra de una súbita alquimia secreta, las pullas y discusiones se convirtieron en terror físico, en agonía física, en muerte violenta. Esa tarde Nigel abandonó Oxford con destino a Londres; regresó a la tarde siguiente y oyó un disparo.
Cuando volvió a ver a Yseut, la joven estaba muerta.
5
«CAVE NE EXEAT»
He visto allí fantasmas que eran como hombres
Y hombres que eran como fantasmas deslizarse y deambular.
Thomson.
– Intuición -dijo Gervase Fen, con firmeza-, en eso termina todo a la larga: intuición.
Miró desafiante a su auditorio, como instándolos a que lo contradijeran. Pero nadie lo hizo. Por un lado estaban en las habitaciones del propio Fen, y como todos habían hecho los honores al fino oporto con que el dueño de la casa los había convidado, discutir su punto de vista habría sido una descortesía. Por el otro, hacía un calor espantoso y Nigel, al menos se sentía muy poco inclinado a hacer otra cosa que descansar. Eran las ocho de la noche del viernes, y hacía apenas tres horas que había llegado de Londres, después de un viaje agotador. Estaba fatigado. Estiró las piernas, dispuesto a asimilar lo que Fen tuviera que decir sobre su tópico favorito.
La habitación era amplia, miraba hacia el segundo patio de St. Christopher's de un lado, y el jardín del otro. Estaba en el primer piso, y le daba acceso un corto tramo de escalones que nacían en el corredor abierto por el que se llegaba al jardín.
Amueblada con sobria elegancia, sólo algunas miniaturas chinas y las filas de libros minuciosamente dispuestos en la estantería baja que cubría las cuatro paredes del cuarto rompían el crema frío de los muros, en marcado contraste con el verde oscuro de la alfombra y las cortinas. Varios medallones y bustos descascarados de los principales maestros de la literatura inglesa adornaban la repisa de la chimenea, y un enorme escritorio, atestado de papeles y libros en completo desorden, dominaba la pared que daba al norte. La esposa de Fen, una mujercita sencilla, con gafas, dueña de una gran sensibilidad y que contra toda lógica respondía al nombre de Dolly, estaba junto a una esquina de la chimenea, donde ardían innecesariamente unas cuantas brasas. Fen se había situado en el otro extremo, y espaciados a intervalos diversos entre ambos estaban Nigel, sir Richard Freeman y un profesor muy anciano llamado Wilkes, que minutos antes se había unido al grupo sin ninguna razón aparente. Cuando llegó, Fen fue extremadamente grosero con él, pero por hábito siempre lo era con todos; consecuencia natural, reflexionó Nigel, de su monstruoso exceso de vitalidad.
– Oh, usted. ¿Qué desea? -había preguntado al verlo. Pero tras sentarse en una silla, Wilkes había pedido un whisky, decidido evidentemente a quedarse, y hasta tarde.
– Es una lástima que haya venido, ¿sabe? -prosiguió entonces Fen-. Seguramente se aburrirá con esta gente -y nadie habría podido decir en detrimento de quién había hecho el comentario.
Wilkes, no obstante, era un poco sordo. Haciendo caso omiso de esa y otras insinuaciones por el estilo, dedicó una sonrisa benévola a la concurrencia en general y renovó su anterior pedido de whisky. Fen se lo sirvió entre resignado y pesaroso, y a partir de entonces buscó consuelo criticando por lo bajo al viejo colega, lo que resultó muy embarazoso para todos, menos para Mrs. Fen, que, aparentemente acostumbraba a tan extemporáneo comportamiento, soltaba de vez en cuando un: «¡Por favor, Gervase!», en automática reconvención.
Caía la noche. De un lado una breve estructura salida del tablero de Iñigo Jones, del otro el gran parque flaqueado de árboles y canteros se desdibujaban en la penumbra. En el horizonte tres reflectores comenzaron a trazar sus complicados dibujos trigonométricos, mientras que abajo, en el patio, algunos estudiantes bulliciosos entonaban un coro escolar con una letra algo distinta de la incluida en las versiones impresas.
Sir Richard Freeman dejó oír una tosecita desaprobatoria cuando Fen se embarcó en su logomaquia; no era la primera vez que oía esos conceptos. Pero indirectas tan sutiles no hacían mella en Fen, que siguió ampliando sus ideas con numen desbordante.
– Es como siempre le digo, Dick -decía ahora-, la investigación policíaca y la crítica literaria terminan en lo mismo: intuición, esa componente miserable y degradada de nuestras seudofilosofías modernas… Sin embargo -continuó, descartando la intrusa divagación con evidente renuncia- no se trata de eso. Se trata, sencillamente, de que a un detective la relación que existe entre una pista y otra (la naturaleza de la relación entre una y otra pistas, diría yo) se le ocurre exactamente en la misma forma (ya sea por lógica acelerada o cualquier otra facultad perfectamente extrarracional) que el crítico literario capta la naturaleza de la relación que hay, digamos, entre Ben Jonson y Dryden.
Se interrumpió, vacilante, olfateando acaso un fallo inherente en el ejemplo, pero saltándolo apresuradamente volvió a internarse en cambio en las regiones más seguras de la peroración abstracta.
– Así que una vez que a usted se le ocurre una idea, puede trabajar con vistas a corroborarla basándose en algo del texto, o en alguna de las restantes pistas. A veces equivoca el camino, por supuesto, pero siempre está la lógica para confirmarlo o refutarlo. La consecuencia lógica -añadió sonriendo alegremente, al tiempo que movía inquieto los pies- es que si bien un detective no es por fuerza un buen crítico literario -y aquí señaló triunfante a sir Richard-, los buenos críticos literarios, si se toman la molestia de adquirir el equipo técnico elemental que requiere el trabajo policial -aquí sir Richard soltó un gemido-, son siempre buenos detectives. Yo mismo, como detective, soy bastante competente -concluyó modestamente-. En realidad en toda la ficción soy el único crítico literario detective.
Por un momento los presentes consideraron la pretensión en silencio. Pero ninguno llegó a expresar su opinión al respecto, si tal querían, porque en ese momento sonó uno de los teléfonos que había sobre el escritorio de Fen. Éste se puso en pie de un salto y fue hacia el escritorio a grandes zancadas. Los demás aguardaron, con esa sensación de embarazo que experimentamos al vernos en la necesidad de escuchar una conversación telefónica privada. Wilkes comenzó a tatarear la obertura del Heldenleben de Strauss, que lo llevó hasta tres octavas y media y terminó en una serie de sonidos realmente extraordinaria. Un eco fantasmal, probablemente de una radio o gramófono, lo acompañó desde algún punto del edificio, haciendo pensar a Nigel que Wilkes no era tan sordo si podía oír eso. Pero el canto no bastaba para cubrir lo que Fen decía por el teléfono.
– ¿Quién?… Sí, por supuesto. Dígale que suba -colgó el teléfono y se enfrentó a los demás, frotándose las manos, satisfecho-. Era de la portería -anunció-. Robert Warner, el autor teatral, viene a verme. Será una buena oportunidad para ver qué siente cuando escribe, y qué hace para inspirarse.
Un solo gemido de desaliento saludó a sus palabras; el hábito de Fen de interrogar a la gente acerca de su trabajo, aun en contra de la voluntad del interesado, no se contaba precisamente entre sus características más simpáticas.
– No sé si sabrán -añadió- que nosotros, los críticos literarios tenemos la obligación de llegar a la raíz de las cosas -su mirada se posó en Wilkes, a quien, ni corto ni perezoso, preguntó-: ¿No querría dejarnos ahora, Wilkes? Mucho me temo que la conversación le resulte demasiado pesada.
– No, no querría -replicó el aludido, con súbita aspereza-. Acabo de llegar. Y por amor de Dios, hombre, siéntese de una vez -chilló- y deje de dar vueltas, que marea.
Esto abochornó tanto a Fen, que se sentó, y guardó un silencio malhumorado hasta que, a los pocos minutos, entró Robert Warner.
El recién llegado saludó cortésmente a Nigel y fue presentado a los demás, conservando una sangre fría admirable mientras Fen corría a traerle una silla, y algo de beber, y una caja de cigarrillos que en su excitación dejó caer al suelo desparramando todo su contenido. Cuando terminaron de recoger los cigarrillos se sentaron, jadeantes todos y con el rostro encendido, y sobrevino una larga pausa, rota de improviso por Wilkes, que anunció muy resuelto:
– Voy a contarles un cuento de fantasmas.
– ¡No, no! -gritó Fen, alarmado-. Verdaderamente no hay necesidad, Wilkes. Espero que podamos sostener algo parecido a una conversación sin llegar a esos extremos.
– Pues opino que sería muy interesante -porfió Wilkes, inexorable-, no sólo porque atañe a este colegio, sino también porque sucede que es una historia verdadera. Además, a diferencia de la mayoría de los cuentos de fantasmas reales, es interesante, emocionante me atrevería a afirmar. Pero claro que si les aburre… -paseó por los presentes una mirada mansa.
– ¡Aburrirnos, qué esperanza! -dijo sir Richard, granjeándose con el comentario una mirada furibunda de Fen-. Personalmente me vendría bien oír algo entretenido -bostezó-. Tengo sueño.
– Nosotros también -saltó Nigel, para agregar apresuradamente-: Quiero decir que también nos gustaría oír ese cuento.
– ¿Entonces no se oponen a que siga? -preguntó Wilkes.
Murmullos vagos, no muy discernibles.
– ¿Seguro que nadie tiene nada que objetar?
Nuevos murmullos, acaso más vagos.
– Muy bien, entonces. Hasta cierto punto, lo que voy a contarles se basa en mi experiencia personal. En esa época era estudiante (sería más o menos a fines del siglo pasado), y aunque el pequeño escándalo que provocó el asunto se mantuvo en el más absoluto secreto, conocí personalmente a varios de los protagonistas. Por supuesto que en esos días no había Sociedades de Investigaciones Psíquicas (mejor dicho, si bien es cierto que Sidgwick y Myers formaron una en mil ochocientos ochenta y dos, nadie le tenía mucha estima), y tengo la impresión de que si a alguien se le hubiera dado por investigar el asunto, crucifijos y pentagramas aparte, no habría hecho más que empeorar las cosas. Dejando de lado las suposiciones, lo cierto es que el presidente de entonces, sir Arthur Hobbes, abrazó la causa del sentido común y tomó las medidas que dictaba la razón; aun cuando supongo que nunca sabremos si consiguió o no echarle tierra al asunto. Lo que sí sé es que desde entonces no volvió a ocurrir nada semejante, pero quién puede asegurar que la caja de sorpresas no está todavía allí, esperando a que alguien levante la tapa por segunda, no, por tercera vez.
Wilkes calló, y Nigel, volviéndose rápidamente, miró a los demás. Fen, que al principio había dado claras muestras de impaciencia, estaba ahora inmóvil; sir Richard escuchaba echado hacia atrás, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas; Robert fumaba, al parecer atento al relato, pero Nigel tuvo la impresión de que un rincón de su mente estaba ocupado en cosas más importantes; Mrs. Fen tenía la cabeza sobre su labor.
– Todo empezó -siguió diciendo Wilkes- cuando echaron abajo una pared en la antecámara de la capilla, que como ustedes saben está en el ala nordeste del presbiterio. En esa época un arquitecto de Londres bastante competente se encargó de restaurar la capilla, dejándola por último tal como la conocemos ahora. Entonces el edificio era sumamente malsano, no podía quedar así, y en conjunto la belleza original del edificio no sufrió mayormente. De cualquier forma, en esos días prevalecía cierto espíritu reformista, en marcado contraste con nuestros desesperados e incesantes esfuerzos modernos en materia de preservación (simbólicos, sin duda, del hecho de que nos reconocemos incapaces de crear nuevas formas de arte), y no creo que los de la Confraternidad, ni tampoco la comisión de la capilla, se opusieran a la restauración, con la posible excepción del viejo doctor Beddoes, que objetaba por hábito, pero a quien en general nadie hacía caso.
»La historia arquitectónica del colegio está mal documentada, y siempre tuvimos la impresión de que uno de los presidentes que hubo bajo el reinado de Carlos I añadió la antecámara a fin de que le sirviera de bóveda a él y a su numerosa familia. En esencia, esa impresión resultó correcta, excepto en el sentido de que la antecámara era en parte la refección de una estructura anterior, probablemente el vestuario de los monjes benedictinos que originalmente tenían su monasterio en este solar, y del que aún hoy subsisten unos exponentes en el patio del ala norte, y en la capilla. De cualquier modo, quitado el revestimiento de la pared norte de la antecámara (que salió, a decir de los obreros, con facilidad pasmosa después del primer golpe de piqueta), quedó a la vista una pared mucho más antigua, con una losa de piedra bruta en el centro, y que por la parte baja debía de datar del siglo catorce. De más está decir que el descubrimiento causó sensación, y que de los cuatro puntos cardinales vinieron expertos en esas cosas, a pesar de que el capellán, que durante las restauraciones tuvo que celebrar los servicios religiosos en la nave principal, se quejó, según contaban, de que lo único que habían conseguido con eso era hacer más húmeda la capilla; y, en efecto, a los dos días lo atacó una bronquitis, y el presidente tuvo que reemplazarlo en los servicios, y dicho sea de paso, estaba tan desacostumbrado que la mayoría de las veces pasaba por alto la liturgia y el artículo trigésimo cuarto.
»Ahora bien, la losa de que les hablaba había sido agregada bastante tiempo después de construida la pared en sí, y tenía cuatro inscripciones breves, o mejor dicho, tres inscripciones y una adición posterior hecha con tinta o tiza indeleble. Encima de todo estaba la fecha: 1556, lo que demostraba que la habían erigido aproximadamente en la época de los mártires. Después venía un nombre: Johannes Kettenburgus. El bibliotecario, que estaba bastante empapado de la historia del colegio, situó sin dificultad en los libros una referencia a un tal John Kettenburgh, alumno ingresado en 1554, que había sido adicto ferviente del grupo de la Reforma, y a quien, dentro de lo que se podía juzgar de acuerdo con un documento contemporáneo preservado por azar, un contingente de pobladores y estudiantes furiosos (seguramente expresó sus ideas en forma demasiado agresiva) persiguieron por todo el colegio y terminaron golpeándolo contra una de las paredes de la capilla hasta darle muerte. Si alguno de ustedes lo desea, puede echar una ojeada al documento en cuestión, aunque, por supuesto, hoy en día lo guardamos bajo llave. Allí no se hace ninguna referencia a la suerte que corrieron los autores del hecho, pero lo más probable es que dadas las circunstancias no se haya tomado ninguna medida de represión severa. Y es fácil suponer que la losa fue colocada no bien subieron los reformistas anglicanos, aunque tampoco en ese sentido hay constancia.
Wilkes hizo una nueva pausa, durante la cual Nigel tuvo una vivida visión del joven estudiante atrapado como un animal contra la pared de la antecámara, y sintió el crujido de los huesos de sus dedos y muñecas, y el golpe final que le partió el cráneo, hundiendo el borde mellado del hueso en el cerebro. Aunque hacía calor, tuvo un estremecimiento, y se alegró al sentir la presión reconfortante del amplio respaldo del sillón contra la espalda.
– Pero, de todas, la tercera inscripción era la más interesante -continuaba ahora Wilkes-. Consistía simplemente en las palabras Quaeram dum inveniam, que significan, supongo: «Buscaré hasta encontrarlo.» Mientras que la cuarta, garabateada por un tipo de letra muy posterior, y aparentemente a la carrera, decía: Cave ve exeat.
– «No lo deje salir» -recitó Nigel.
– Exactamente. A quién, o por qué, no lo especificaba, si bien algo más tarde comenzamos a sospechar cuál era la respuesta al primero de los interrogantes. El origen y sentido de las inscripciones dio lugar a infinidad de comentarios y conjeturas, pero nadie pudo llegar a una conclusión concreta, con la excepción de que parecía bastante razonable suponer que otra vez habían removido el revestimiento de la pared, y que la cuarta inscripción la habían agregado en esa oportunidad, antes de reponerlo. Un profesor de Magdalen, que era experto en la materia, identificó la escritura (por la configuración de los rasgos y el material empleado, acerca de los cuales no recuerdo bien los detalles) como perteneciente al siglo dieciocho; y el bibliotecario dedicó cuanto rato libre le quedaba a recorrer la considerable colección de documentos y libros relacionados con ese período.
«Dos o tres días pasaron sin novedad, aparte de que los obreros no parecían trabajar muy a gusto en la antecámara, y uno de los muchachos del coro tuvo un ataque de histeria una mañana, durante el Venite, sin que después pudiera recordar qué lo había provocado, y hubo que sacarlo al patio. Además el polvillo de yeso levantado durante las demoliciones no parecía dispuesto a asentarse nunca, pese a que en la capilla casi no había corriente, y seguía flotando en nieblas y nubes en miniatura; a la larga, en vez de disiparse llegó a ser tan espeso y molesto que hubo que suspender los servicios de emergencia, con gran disgusto del capellán, que tenía ideas propias al respecto y que desde su lecho de enfermo anunció que por lo menos habían tenido un valor preventivo; pero sus protestas chocaron contra un muro de cortés indiferencia.
»Y así llegamos a Mr. Archer, el decano, un hombre meritorio que ocupaba uno de los primeros puestos en la vanguardia intelectual de su tiempo, vanguardia que consistía en una adhesión sin reservas al racionalismo y una admiración concomitante por hombres de la talla de Spencer, Darwin y William Morris. Imagino que sus libros de cabecera debían de ser los ataques de Gibbon contra el Cristianismo, y los trozos más solemnes de Voltaire, y como es lógico, no había demostrado mayor interés, de ninguna clase, en la restauración de la capilla; recuerdo que simplemente solía comentar, sotto voce, que si echaban abajo la capilla íntegra no se perdería gran cosa. Parece ser que cierta noche (esto lo supe por boca de un profesor que era su amigo íntimo) permaneció leyendo hasta tarde y después de vaciar su pipa antes de irse a la cama apagó la luz y, acercándose a la ventana, miró el jardín. Era una noche serena, sin nada de viento, con pocas nubes en el cielo y una luna pálida, anémica (que lo movió, si mal no recuerdo, a citar las líneas apropiadas de Shelley), y a primera vista algo en el aspecto del lugar le llamó la atención, algo raro, fuera de lo común. Interrogado después, sólo pudo decir que tuvo la impresión de que alguien había estado registrando el jardín de punta a punta, buscando algo con prisa febril. Por todo el jardín, las plantas aparecían movidas, apartadas como por obra de una ráfaga de viento súbita, y entonces, entre fascinado y despavorido, notó entre uno y otro macizos un movimiento irregular (como si alguien corriera entre ellos), algo demasiado metódico y definido como para que resultara tranquilizador. Evidentemente al principio se llevó un susto mayúsculo, y justo es reconocerle el mérito de haberse quedado junto a la ventana en vez de ir en busca de una compañía más grata que eso que había en el jardín. A los pocos minutos su obstinación halló recompensa; detrás de los macizos que hay en el lado opuesto del parque vio emerger una forma oscura, la vio mirar furtivamente alrededor y echar a correr hacia el colegio como alma que lleva el diablo. Cuando la forma estuvo más cerca, Archer reconoció a Parks, el organista becado de la época, y también vio que tenía el rostro transfigurado de miedo. Lo vio zambullirse en la seguridad del colegio, y cuando Archer desvió la vista hacia el jardín le pareció ver todo en orden, no se movía una hoja; apenas si, de reojo, alcanzó a divisar algo blanco en el lado sur de la capilla, en la parte que da al jardín. Pero cuando, de muy buena gana, asomó la cabeza por la ventana para ver mejor, comprobó que, fuera lo que fuese lo que había visto, ya no estaba.
»Ahora bien, ¿qué hacer entonces? Era más de la una, y todo parecía indicar que Parks había usado el medio menos normal para entrar en el colegio: había escalado el alto muro almenado del fondo. En ese caso una represión disciplinaria en caliente, por así decir, le proporcionaría la perfecta excusa para averiguar qué lo había asustado tanto. Quizá debo explicar que en esa época el decano ocupaba estas mismas habitaciones, y que entonces, como ahora, el organista se alojaba en el cuarto que queda justo debajo de éste, ahora ocupado por Fellowes.
Fen gruñó. Nigel echó una mirada fugaz a la ventana por la que debía de haberse asomado Archer, más de medio siglo atrás, y se sintió menos cómodo de lo que habría creído posible. Ahora la habitación estaba a oscuras, pero nadie sugirió la conveniencia de encender la luz. «Ojalá», deseó, «alguien lo sugiera».
– La cuestión es que Archer bajó a ver a Parks y, para abreviar, lo encontró pálido y tembloroso, pero con parte de su confianza restablecida. Admitió francamente que se le había hecho tarde en el pueblo y que para entrar había escalado la tapia. Pero cuando el decano lo apremió para que dijera qué era lo que lo había sobresaltado de ese modo, sus palabras perdieron coherencia y se mostró muy poco dispuesto a hablar del asunto. Aparentemente había trepado el muro sin dificultad (hecho del que Archer tomó buena nota con vistas al futuro), pero al saltar desde lo alto al jardín aterrizó por así decir en brazos de algo que parecía estar esperándolo y acerca de lo que sólo sabía que tenía huesos y dientes, que algunos de éstos parecían rotos, y que la cosa se había movido con paso vacilante, arrastrando una pierna. Ésa, suponía Parks, era la razón de que no hubiera podido darle alcance; aunque Archer, que había presenciado la extraña búsqueda, tenía sus dudas al respecto.
»En síntesis, Archer volvió a la cama, un poco preocupado por haber tenido que dejar a Parks solo y no muy feliz con su propia soledad, pero convencido en fin de que el episodio había sido intrascendente, y de que, por el momento al menos, no había motivo de alarma. Leyó un capítulo de Bradlaugh antes de apagar la luz, sin extraer de la lectura el placer habitual, y le costó conciliar el sueño. A la mañana siguiente Parks apareció vivito y coleando, más tranquilo y hasta, si se quiere, ufano después de su aventura, ya que dadas las circunstancias el decano no había creído prudente castigarlo por la trasnochada. Más entrada esa tarde, sin embargo, oyeron un alarido espantoso que procedía de su cuarto. Naturalmente corrieron a prestarle ayuda, Archer a la cabeza, pero era demasiado tarde. Parks yacía tendido en el suelo, con la cabeza destrozada, pero del arma no había rastros.
– ¡Dios santo! -exclamó Sir Richard-. ¡Asesinado!
– Sí, si quiere llamarlo así. Parece ser que su único grito coherente era la palabra arce, que si la memoria no me falla quiere decir «apártalo» en latín. Y en realidad todos cuantos lo oyeron estuvieron de acuerdo en afirmar que en afecto era esa la palabra, aun cuando nadie alcanzaba a imaginar por qué el muchacho había hablado en latín en semejantes circunstancias, máxime teniendo en cuenta que no estudiaba los clásicos. Lo único que cabía suponer era que el asunto de las inscripciones descubiertas en la capilla lo había impresionado demasiado (dicho sea de paso, el infeliz había demostrado gran interés en ellas), y que después de su aventura de la víspera había pensado en la frase como una especie de talismán, por si tenía otro encuentro de ese tipo. Creo que después establecieron que la palabrita tiene no sé qué papel en un ritual de exorcismo, y puede que imaginara que le sería de utilidad, aunque Dios sabe que llegado el momento le sirvió de bien poco.
– ¿Y nunca descubrieron nada? -preguntó Nigel.
– Lógicamente la policía investigó el caso, pero no sacaron nada en limpio, y el veredicto fue el de siempre: asesinado a mano de persona o personas desconocidas.
– Y usted, ¿qué opina?
Wilkes se encogió de hombros.
– Me inclino a compartir la opinión de las autoridades del colegio. Tras una breve consulta, ordenaron volver a revestir la pared, lo que se hizo en seguida, y transferir la anónima advertencia del siglo dieciocho a una placa pequeña colocada en el exterior, donde todavía pueden verla. Dicho sea de paso, el bibliotecario descubrió una corta anotación donde constaba la demolición anterior (hecha para facilitar la erección de una tumba), y parece ser que parte de la muerte en sí, entonces pasó algo similar. Pregunté al capellán, hombre que a sus inquietudes más normales por la Omnipotencia unía un sano respeto por el enemigo maligno, qué pensaba sobre el objeto de la extraña búsqueda. «En la Biblia se hace referencia a alguien que sale en busca de algo para devorar», me contestó secamente, pero fuera de eso no pude sacarle nada. Creo que la idea de que uno de sus feligreses se hubiera apartado de la buena senda no cayó muy en gracia a su alma anglicana.
– ¿Y después pasó algo más? -quiso saber Robert.
– Nada, salvo que con gran sorpresa de todos el decano comenzó a asistir a los servicios religiosos, y fue un sólido creyente el resto de sus días. Ah, y ahora que me acuerdo, debería haber agregado algo más: que el documento que relata la muerte de John Kettenburgh dice que el instigador de la sangrienta persecución fue el organista de entonces, un tal Richard Pegwell. Pero claro que no podría asegurar si eso guardaba alguna relación con el otro asunto.
Permanecieron en silencio mientras Fen corría la cortina negra y encendía las luces. Acercándose discretamente, Robert le susurró una pregunta sobre la situación del lavabo más próximo.
– Al pie de la escalera, a la derecha, querido amigo. Vuelve después, ¿verdad?
– Por supuesto. No tardaré más de un minuto -Robert hizo una inclinación de cabeza y se marchó.
– Una historia muy agradable -comentó sir Richard-. O a la inversa, muy desagradable. ¿Qué le pareció, Mrs. Fen? Estoy seguro de que usted es la persona más sensata de cuantos estamos acá.
– Me agradó -respondió la aludida-, y Mr. Wilkes supo contarla. Pero, sin ánimo de ofender, les diré que me pareció demasiado arreglada y artificial para ser cierta. Como bien dijo Mr. Wilkes, los fantasmas verdaderos suelen ser aburridos, faltos de iniciativa, aunque les aseguro que por mi parte jamás me crucé con ninguno, ni para el caso lo deseo -prosiguió su labor.
Fen la miró con esa mezcla de triunfo, orgullo y cariño del hombre que contempla cómo su perro sostiene un bizcocho en equilibrio en la punta del hocico.
– Ésa es exactamente mi opinión -dijo. Y después, desconfiado-: Dígame una cosa, Wilkes, confío en que no será producto de su imaginación.
Impávido, Wilkes meneó la cabeza.
– No -replicó-, no la inventé. Todavía viven dos o tres personas que podrían confirmar lo que he dicho. El asunto, como expliqué, se mantuvo en reserva, probablemente por eso usted no lo conocía.
– ¿Y piensa que hay alguna probabilidad de que…, la…, eso vuelva a aparecer? -preguntó Nigel, para arrepentirse en seguida. A la claridad de la luz eléctrica la pregunta pareció bastante más tonta de lo que habría sonado minutos antes.
Sin embargo, Wilkes le respondió muy serio.
– Quizá no en la misma forma. Aún hoy los sacos de huesos asustan, pero en el fondo la gente se cree capaz de comprenderlos y enfrentarlos. Probablemente ocurra de algún otro modo. Al fin de cuentas, lo esencial es el crimen, cualquiera que sea el método elegido. Un crimen engendra siempre otro crimen; o sea que el saldo jamás se cubre. Y si uno lo piensa un poco, John Kettenburgh todavía tiene muchas cuentas que saldar. Por eso me atrevo a decir que algún día, tarde o temprano…
Fue en ese instante cuando oyeron el disparo.
6
ADIÓS, BIENAVENTURANZA DE LA TIERRA
La desnudez de la carne, aunque indomable, se sonrojará
La extrema desnudez del hueso sonríe
desvergonzada,
El asexual esqueleto se burla de mortajas y féretros.
Thomson.
En la habitación se había hecho un silencio tal que por un momento el ruido del disparo pareció ensordecedor. Sólo cuando se hubo repuesto de la impresión inicial, comprendió Nigel que había partido de abajo: del cuarto de Donald Fellowes. Como broche de la historia que acababan de oír, no era un sonido muy estimulante. Hasta el flemático sir Richard tuvo un sobresalto.
– ¿Serán esos bandidos de estudiantes que andan traveseando por ahí, Fen? -preguntó.
– En ese caso -repuso el aludido, levantándose resueltamente, tendrán que oírme. Tú espera aquí, querida -añadió, a su mujer-, que voy a ver qué ha sido.
– Lo acompaño -anunció sir Richard.
– Y yo -dijo Nigel.
Mrs. Fen asintió en silencio y reanudó su labor. Wilkes nada dijo, absorto en la contemplación del fuego que moría en la chimenea. Cuando salían del cuarto, sir Richard extrajo su reloj y, como el propio Nigel diría posteriormente, se volvió hacia él con aire grave y decidido.
– ¿Qué hora tiene? -le preguntó.
– Exactamente las ocho y veinticuatro -respondió Nigel, tras echar un rápido vistazo al suyo.
– Perfecto. Habrá pasado un minuto. Las ocho y veintitrés es un cálculo bastante aproximado.
– ¿No le parece que se está adelantando a los acontecimientos?
– Conviene saber la hora -respondió sir Richard, sin dar más explicaciones. Y ambos siguieron a Fen por la escalera.
Abajo encontraron a Robert Warner, que en ese momento salía del lavabo con una expresión de cómica ansiedad en el rostro.
– ¿Qué fue ese estrépito? -preguntó-. Me pareció un disparo.
– Eso precisamente es lo que vamos a averiguar -contestó Fen-. Creo no equivocarme al decir que salió de aquí.
La puerta de la derecha, que daba a una salita y tenía la inscripción «Mr. D.A. Fellowes» en letras blancas en la parte superior, estaba entreabierta. Fen la abrió de par en par, y los demás entraron tras él. El cuarto no contenía nada de particular. Como la mayoría de las habitaciones del colegio, tenía pocos muebles y un único rasgo desusado: el piano de cola que se veía en el rincón de la derecha. A la izquierda había un biombo, cuyo propósito debía de ser sin duda evitar las corrientes de aire, que como Nigel no había olvidado abundaban en el colegio, pero un fugaz vistazo detrás permitió comprobar que no ocultaba a nadie, ni nada. Frente a la ventana de la pared opuesta, a la derecha, había un pequeño escritorio; una mesa con un par de sillas de apariencia incómoda en medio de la gastada alfombra; y a la izquierda estaba la chimenea, flanqueada por dos sillones tapizados en chintz. Completaba el montaje una enorme biblioteca, en uno de cuyos estantes languidecían unos cuantos libros solitarios, y en otro una alta pila de música, libros de himnos, antífonas y cánticos. Aliviaban apenas la austeridad de las paredes, revestidas con feos paneles de roble oscuro, contadas y pequeñas reproducciones de grabados modernos, y en la penumbra de la hora el ambiente daba una impresión de profunda melancolía. Pero la estancia era fiel reproducción de muchas otras, y como nadie la ocupaba, ni Donald Fellowes ni ninguna otra persona, Nigel apenas le dedicó una mirada, apresurándose en cambio a seguir a Fen y a sir Richard por la puerta de la pared opuesta, la del dormitorio.
También esta segunda puerta estaba entreabierta, y al cruzar el umbral se encontraron en un cuartucho frío, poco acogedor, en forma de ataúd y amueblado aún con más economía que la salita que acababan de dejar. Pero por el momento ninguno notó esos detalles.
Porque junto al umbral había un hombre, con los ojos clavados en el cuerpo exánime de Yseut Haskell, caída en el suelo con un agujero negro en mitad de la frente y la parte superior del rostro ennegrecida y chamuscada.
Como sucede con la gran mayoría de la gente, Nigel a menudo había tratado de imaginar cuál sería su reacción frente a la muerte violenta. Y también como la mayoría, se complacía siempre en imaginarse tranquilo, sereno, indiferente casi, en esa eventualidad. De modo que el agudo espasmo de náusea que lo acometió de pronto frente a aquella forma exangüe tomó completamente desprevenido a la parte de su yo consciente. A tropezones volvió a la salita, y se dejó caer en una silla con el rostro entre las manos. Por entre el incontrolable remolino de sus pensamientos y sospechas, oyó decir a sir Richard, con una amabilidad que se le antojó exagerada en las circunstancias:
– Por favor, ¿quiere decirme quién es usted y qué hace aquí?
Una voz tosca respondió con calma:
– Sí, señor, cómo no, y el profesor podrá decir que no miento. Me llamo Joe Williams, señor, y estoy arreglando la piedra que hay en la arcada, del otro lado. Estaba guardando las herramientas y preparándome para volver a casa, cuando oí el disparo, y vine corriendo para aquí, a ver qué pasaba. Debió de ser apenas un minuto antes de que ustedes llegaran.
– No ha tocado nada, ¿verdad?
La voz respondió con un deje burlón.
– No creo. Pero di una vuelta por el cuarto, y por el otro, y no había nadie escondido aquí dentro, a menos que esté ahí, en el ropero. Y puede tener la seguridad de que no aparte los ojos de ahí. Nadie salió de esta habitación desde que llegué. Me cree, ¿no, profesor?
– Williams dice la verdad, Dick -asintió Fen-. Trabaja en el colegio desde hace años, en pequeños menesteres, y no lo creo propenso a sufrir ataques de manía homicida.
– ¡Dios me libre!
– Encienda la luz, Fen -pidió sir Richard.
– ¿Y el oscurecimiento?
– Oh, al infierno con eso. No debemos tocar nada.
– De todos modos, el oscurecimiento existe.
– Bueno, está bien -Nigel oyó que alguien corría la cortina de la única ventana, y un haz de luz se filtró en la salita por la puerta entreabierta. Dominándose con esfuerzo, se levantó y fue a oscurecer la ventana de ese otro cuarto, preguntándose interiormente si no estaría destruyendo alguna pista valiosa.
En el dormitorio, sir Richard decía:
– Bueno, antes que nada tengo que llamar a la Jefatura. ¿Dónde hay un teléfono cerca?
– En mi cuarto -respondió Fen-. El portero lo comunicará. Será mejor que ponga a Wilkes y a mi mujer al tanto de lo ocurrido, pero no deje que bajen. Diga a Dolly que si quiere esperarme un rato, subiré en cuanto pueda. Y a ese molesto viejo, que se vaya a dormir.
– Perfectamente. Mantenga los ojos abiertos hasta que vuelva y, por amor del cielo, no embarulle las cosas.
– Nunca embarullo las cosas -protestó Fen, ofendido.
– Williams, conviene que vaya a la portería y me espere ahí. Tendremos que interrogarlo dentro de un rato.
– Está bien, señor -respondió Williams, en tono desaprensivo-. De todos modos, falta hora y media para que cierren. Eso sí, si puede interrogarme a mí primero… -añadió, esperanzado.
– Dígale a Parsons que bajo mi responsabilidad le traiga cerveza de la despensa -dijo Fen.
– Gracias, señor, gracias -Williams salió del dormitorio, pero al ver a Nigel se detuvo y emitió un silbido-. ¡Vaya, si es nada menos que Mr. Blake! ¿Qué tal, señor, cómo está después de tanto tiempo? Me alegro mucho de volver a verlo.
– Estoy muy bien, Williams, gracias; ¿tú?
– Mal no me va, señor, podría ser peor. Todavía puedo ganarme el pan, como dicen -y después, bajando la voz-: Feo asunto este, señor. La chica era guapa como ella sola. Amiga de Fellowes. La he visto entrar aquí antes varias veces. Llegó no hará más de veinte minutos, y tiene que ver las «buenas noches» que me dio.
– ¿La viste entrar? Eso puede ser importante.
– La vi con estos ojos, señor. Era ella, estoy seguro. Pero supongo que no está bien que hable de eso antes de que la policía me interrogue. Aunque apuesto a que no les dará mucho trabajo. Es un suicidio, más claro no puede estar.
– ¿Te parece?
– ¿Qué otra cosa puede ser? Nadie entró ni salió de este cuarto desde hace por lo menos media hora: ella fue la única. Y no pueden haberle disparado desde el jardín porque la ventana estaba cerrada cuando llegué.
Nigel sintió que una oleada de alivio inmenso lo recorría de pies a cabeza.
– No deja de ser un consuelo -murmuró-. Significa que no hay nadie implicado.
– Ajá, tiene razón. Pero, digo yo, ¿qué motivo puede haber tenido para tomar esa decisión? ¡Me gustaría saber! Una chica tan guapa, tan educada, hubiera jurado que no tenía una sola preocupación en el mundo. En fin, me voy. Lo veré después, señor, seguramente -saludó y se marchó arrastrando las pesadas botas por los escalones, hasta que sus pasos se perdieron en el patio.
«Por lo menos alguien conservaba las ilusiones que forjó sobre Yseut», pensó Nigel con amargura. Sin duda muy pocas de sus relaciones lamentarían su muerte. Se preguntó dónde andaría Donald, y cómo tomaría la noticia. Después, haciendo un esfuerzo, entró en el dormitorio, aunque por el momento se abstuvo cuidadosamente de volver a mirar el cadáver.
Entre Fen y sir Richard tenía lugar un coloquio breve, susurrado. Robert Warner estaba cerca, mirando alrededor con metódica concentración. Casi con un sobresalto Nigel advirtió su presencia. Habían entrado juntos hacía menos de cinco minutos, pero la impresión de ver a Yseut había desalojado cualquier otro pensamiento de su cerebro. Aventurándose a echar otra mirada al cadáver, comprobó aliviado que esta vez las náuseas no venían.
Sir Richard se volvió hacia Robert.
– No querría retrasarlo, Mr. Warner -dijo.
– Perdón -respondió Robert-. Ya sé que estoy de más aquí, pero ocurre que…, bueno, que la impresión ha sido fuerte y me siento…, como diré…, responsable en parte por Yseut.
– Ah, ¿sabe quién es? -preguntó bruscamente sir Richard.
– Sí, por supuesto. Yseut Haskell, actriz del teatro de repertorio local.
– Ya veo -dijo sir Richard, ahora en tono más cordial-. En ese caso seguramente podrá ayudarnos. Pero le agradecería que no se quedara aquí. Quizá no le importe aguardar un momento en las habitaciones de Fen; no puedo hacer nada hasta que llegue la policía. Estoy seguro de que no pondrá objeciones si le consume su whisky y sus cigarrillos.
– No, de ningún modo, considérese en su casa -dijo Fen, distraído. Recorría lentamente el cuarto, examinando con displicencia los muebles-. Qué húmedas son estas habitaciones -añadió luego-, habrá que tomar medidas. Hablaré con el tesorero al respecto.
– Mr. Blake… -dijo sir Richard, dirigiéndose a Nigel.
– No, por favor, permita que Nigel se quede -lo interrumpió Fen-. Quiero que monte guardia conmigo. Porque supongo -continuó, en un arranque esperanzado- que no me echará.
Sir Richard sonrió.
– Por supuesto. Pero no crea que va a poder meterse a detective en este caso. El veredicto obvio es suicidio.
– ¿Sí? -dijo Fen, mirándolo con curiosidad-. De todos modos, si no tiene inconveniente, me agradaría vigilar esto.
– Como quiera. Yo voy a telefonear. No deje entrar a nadie -y con esto se marchó escalera arriba seguido de Robert.
Sólo entonces Nigel se sintió suficientemente restablecido para mirar alrededor. Yseut yacía de lado, con las piernas dobladas bajo el cuerpo lo mismo que el brazo izquierdo, en tanto el derecho aparecía extendido con la palma hacia arriba. Cerca de esa mano se veía un revólver pesado, empavonado, y uno de los dedos lucía un anillo de curioso diseño. La joven vestía abrigo castaño oscuro y falda verde, zapatos castaños y medias de seda, pero aparentemente no había traído sombrero, ni guantes o bolso. Estaba caída delante de una cómoda que tenía un cajón abierto, mostrando el desordenado contenido, y encima de la cual había un espejo de mano, un cepillo con su correspondiente peine y un frasco de loción para el cabello que, a juzgar por las apariencias, debía de ser un artículo de lujo. El resto del dormitorio ofrecía poco interés al ojo inexperto de Nigel. Había una cama, un lavabo y un ropero, una alfombrita junto a la cama, una mesilla de noche con su respectiva luz, un libro y un cenicero que contenía dos o tres colillas viejas, y por el piso estaban desparramados varios zapatos. Sobre la silla colocada a los pies de la cama había una camisa arrojada descuidadamente. En el aire flotaba aún el olor de la pólvora. Aparentemente la ventana estaba cerrada, pero por el momento no podían confirmar el detalle.
Nigel volvió su atención a los restos de Yseut Haskell. «Qué raro», pensó, «la muerte le ha arrebatado hasta el último vestigio de personalidad». Aunque, mirándolo bien, no era tan raro ya que su personalidad había estado centrada casi exclusivamente en su sexo, y ahora, sin vida, hasta eso había desaparecido, dejándola neutra, una vulgar figura de arcilla, repentinamente patética. La joven había sido atractiva. Pero ese «había sido» no era un tributo convencional rendido frente a la muerte, sino la admisión franca del hecho de que sin vida el cuerpo más hermoso queda reducido a un objeto desprovisto de interés. «Nosotros», reflexionó Nigel, «somos vidas.» Y por incongruente que parezca, en ese momento nació en él una nueva y firme convicción sobre la naturaleza del amor.
Miró a Yseut de nuevo; la vio cantando y bailando; recordó el comentario de Helen, «No es mala, ¿sabe?, sólo un poco tonta»; y a pesar del rencor que la muerta había sabido despertar a su paso, deseó fervientemente poder resucitarla.
«Ay, morir, y marcharnos sin saber dónde;
Yacer fríos, impedidos, y pudrirnos…»
Así como para Claudio la virginidad no era nada en comparación con la muerte, del mismo modo para Nigel todas las demás consideraciones palidecían junto a ella… Irritado, desechó esos pensamientos; no era ocasión para citas literarias. Si a Yseut la habían asesinado… Dirigió a Fen una mirada interrogante, pero el experto, adivinando la pregunta no dicha, se limitó a murmurar: «Parece un suicidio», y siguió examinando el suelo alrededor del cadáver.
Sir Richard volvió restregándose las manos.
– Su esposa va a esperar -dijo a Fen-. La dejé conversando con Warner. Y conseguí convencer al viejo Wilkes de que se fuera a su habitación. La policía llegará de un momento a otro, y entonces, a Dios gracias, mi responsabilidad oficial habrá terminado.
Fen asintió en silencio. Después, bruscamente, dijo:
– ¿De dónde demonios viene ese ruido? Nigel, por favor, ¿quieres ir y decirles que se callen?
Unas trompetas atronaban el aire de la noche con los compases de Las obras de paz del héroe, aparentemente desde el cuarto de enfrente. Nigel había olvidado lo de la radio que oyeron antes, esa misma noche. Cruzó la galería y llamó a la puerta; después, convencido de que si había respuesta no podría oírla por el estrépito, entró directamente.
Su sorpresa no tuvo límites al reconocer a Donald Fellowes y a Nicholas Barclay como los dos ocupantes de la habitación. Estaban apoltronados en sendos sillones frente al fuego, escuchando la radio colocada sobre una mesa junto a ellos. Nigel quedó inmóvil al verlos, y Nicholas gesticuló grotescamente en busca de silencio, pero Nigel lo ignoró, impaciente.
– Yseut ha muerto -anunció con rudeza innecesaria y después, a Donald-: En su cuarto. Y por amor de Dios, apaguen esa radio. No oigo ni lo que digo.
Nicholas apagó el receptor, diciendo:
– ¡Bueno, bueno! -por todo comentario.
Donald no habló, ni reaccionó en forma visible para Nigel, excepción hecha de una palidez repentina.
– ¿Que ha muerto? ¿Qué quiso decir? -balbució por fin-. ¿Y por qué en mi cuarto?
– Murió de un disparo en la cabeza.
– ¿Asesinada? -preguntó Nicholas, para en seguida añadir calmosamente-. No me sorprende. ¿Y a usted, Donald?
– No, maldito sea, a mí tampoco.
– Los indicios -informó Nigel- apuntan al suicidio.
Sólo entonces demostró Donald genuina emoción.
– ¿Suicidio? -repitió.
– Sí, ¿le sorprende?
Enrojeciendo, Donald tartamudeó:
– Yo…, este…, ya sabe que nadie la quería. Y nunca me pareció de la clase de personas que…, que pueden llegar a eso -de pronto sepultó la cara entre las manos-. ¡Oh Dios! -gimió.
Incómodo, Nigel no supo qué decir.
– Supongo que podré ir allí -dijo Donald, al cabo de un momento.
– No creo que alguien le impide la entrada. Al fin de cuentas es su habitación. Y sin duda la policía querrá interrogarlo cuando llegue.
– ¡Oh! -exclamó Nicholas-. ¿Así que todavía no está aquí? ¿Cuándo ocurrió?
– Hará unos diez minutos. Sir Richard Freeman se ha hecho cargo de todo por ahora, y Fen lo está ayudando.
Nicholas se mordió los labios con expresión solemne.
– El detective aficionado del colegio, ¿eh? De manera que creen que es un suicidio. Hará unos diez minutos…, entonces; Donald, tiene que haber sido ese ruido que oímos. Pero la radio estaba tan fuerte que apenas nos dimos cuenta; y usted dijo que debía de ser algún grupo de alumnos que se hacían los graciosos. ¿Cree que querrán interrogarme a mí también? -preguntó a Nigel-. ¿O le parece que puedo marcharme?
– Imagino que, tarde o temprano, querrán ver a todos los que estaban relacionados con Yseut de alguna forma. Me parece que le conviene quedarse.
– No volveré allí -dijo Donald, de pronto-. No…, no quiero verla…
– Está bien, muchacho -intervino Nicholas. Nos quedaremos aquí, a consolarnos mutuamente. Así si alguno de los dos trata de salir corriendo a tomar el primer barco para Ostende, el otro podrá impedírselo. Nos veremos, Nigel.
Asintiendo, Nigel se marchó. «Las reacciones de esos dos hombres», pensó, «han sido típicas de sus respectivos temperamentos: la locuacidad de Nicholas es habitual en él.» Le llamaba la atención, sin embargo, que no hubieran denotado más sorpresa al saber la noticia. Casi casi, se diría que la estaban esperando.
Halló a Fen y a sir Richard en la salita, empeñados en fingir actividad, si bien no había prácticamente nada que hacer hasta tanto llegasen el forense, los fotógrafos y los de dactiloscopia. Nigel los puso al tanto de la presencia de Nicholas y Donald en el otro cuarto, y sir Richard, tras formular algunas preguntas respecto de sus identidades y vinculación con Yseut, aprobó la actitud de Nigel con una inclinación de cabeza.
– Es imposible vigilarlos a todos -dijo-, y si hay otro responsable aparte de la joven, tratar de escapar ahora sería una locura.
Al cuarto de hora se presentó la policía, que en seguida asumió el control de la situación. El inspector, un hombrecito despierto y astuto, de voz ronca, apellidado Cordery, formuló las preguntas de rigor y examinó el lugar del hecho. Luego sostuvo una conferencia con sir Richard, mientras los demás se ocupaban de las fotografías y las impresiones digitales. El forense, hombre alto, lacónico y grave, examinó por encima el cadáver y después esperó pacientemente a que el resto terminara con lo suyo.
– Busquen en todos los sitios probables -había dicho el inspector-. Por ahora, claro está, no tendremos más que las huellas de la chica a fines de comparación.
El informe preliminar del médico fue breve y categórico.
– Lleva muerta de veinte minutos a media hora -anunció-. La causa del fallecimiento es obvia, a menos que estemos frente a algún veneno desconocido para la ciencia. Posiblemente la bala se alojó en algún punto detrás del cerebelo. El ángulo de penetración ha sido casi llano, diría. No puedo agregar nada hasta practicar un examen más detenido; y, por supuesto, habrá que hacer la autopsia.
Nigel, que había dedicado los últimos minutos a ver cómo uno de los sargentos se entretenía con un tarro de polvo, cepillos de pelo de camello, placas de vidrio y ungüentos de olor desagradable, pronto se hastió del pasatiempo y volvió junto a Fen.
El cambio operado en el profesor, se dijo, era asombroso. Nada quedaba de su acostumbrada y levemente fantástica ingenuidad, reemplazada ahora por una concentración formidable, fría como el hielo. Sir Richard, conocedor de los síntomas, interrumpió su conferencia con el inspector para mirarlo, y exhaló un hondo suspiro. Al comienzo de una investigación su estado de ánimo era invariable, como siempre que Fen ejercitaba a fondo su facultad de concentración; cuando lo ocurrido no le interesaba se dejaba llevar por una especie de alegría desenfrenada sumamente irritante; cuando había descubierto algo de importancia no tardaba en ponerse melancólico; y, cuando la pesquisa llegaba a su término, se sumía en un letargo hosco del que a veces tardaba días en salir. Por otra parte, como es muy natural, esos hábitos perversos, más propios de un camaleón que de un ser humano, solían hacer estragos en los nervios de la gente.
El sargento de dactiloscopia asomó la cabeza por la puerta del dormitorio.
– ¿Qué hago con la ventana, señor? -preguntó, dirigiéndose por cortesía a todos en general-. ¿La espolvoreo también?
– Sí, sargento -respondió sir Richard-. No podemos esperar hasta mañana, alguien puede embarullarlo todo durante la noche. No se preocupe por el oscurecimiento: no hay alarma, y de cualquier forma asumo la responsabilidad, pero eso sí, trate de terminar cuanto antes.
– Muy bien, señor -dijo el sargento, y volvió a desaparecer.
Poco después un haz de luz trepaba a los cielos. Un piloto de Francia Libre que acertó a pasar en ese momento y lo vio, meneó la cabeza tristemente. «El oscurecimiento inglés», murmuró con el tono de quien ve confirmadas sus peores sospechas.
Al poco rato la parte impresiones digitales estaba lista, y el forense regresó al dormitorio para proceder a un segundo reconocimiento, esta vez más detallado. Antes, sin embargo, Fen cruzó la salita y le susurró algo al oído. El médico interrogó a sir Richard con la mirada.
– Está bien, Henderson -dijo sir Richard-. El profesor está cooperando con nosotros.
Tranquilizado en ese sentido, el médico desapareció en el interior del dormitorio; el segundo examen no le llevó mucho tiempo.
– Hay poco que añadir -anunció al volver-. Pequeños hematomas en la nalga izquierda y en el lado izquierdo de la cabeza, causados presumiblemente por la caída. Por el momento no encuentro nada más -y volviéndose hacia Fen-: Tenía razón, señor. Los tendones de ambas rodillas tienen síntomas de haber soportado grandes esfuerzos.
El inspector lanzó una mirada fulminante a Fen, pero por el momento se abstuvo de hacer comentarios.
– Ah, y hay otra cosa; no sé si lo habrán notado -siguió diciendo el forense-. Tiene el anillo del dedo anular de la mano derecha sobre el nudillo, como si se lo hubieran colocado después de muerta; aunque mal puedo imaginar el motivo que pudo inducir a alguien a hacer una cosa semejante. Hace dudar en cierto modo de la teoría del suicidio. A nadie se le ocurriría usar un anillo en lugar tan incómodo.
El inspector soltó un gruñido.
– Vaya y sáqueselo, Spencer -ordenó al sargento-. Puede resultar útil. Supongo que le habrá buscado impresiones.
– Sí, señor. No tenía ninguna -Spencer volvió al dormitorio.
– Ese detalle es raro -comentó el inspector-. Si ella se lo puso, debería tener las huellas de su mano derecha. En fin, ya cruzaremos ese puente cuando lo tengamos delante.
– Con toda la deferencia debida a esa usada metáfora -dijo Fen-, nunca logré comprender cómo se puede cruzar un puente sin tenerlo delante -y se atrajo una mirada maligna del inspector.
– Si terminaron con los prolegómenos -interrumpió el forense, sin que nadie hubiera podido decir a ciencia cierta a qué se refería-, ¿puedo hacer retirar el cadáver?
Fen y sir Richard y el inspector intercambiaron miradas interrogantes, pero ninguno formuló objeciones, y por otra parte Fen parecía haber perdido todo interés por el caso.
– Sí, lléveselo -dijo el inspector, cansadamente. Y el forense se marchó, para volver con dos agentes y una camilla, en la que depositaron y trasladaron el cadáver hasta la ambulancia que aguardaba fuera.
En el ínterin, el sargento Spencer había regresado con el anillo, que dejó sobre la mesa frente al inspector, y que todos contemplaron con cierto interés. Era una joya pesada, bastante grande, con un ópalo engarzado en forma rara y que representaba una especie de insecto alado.
– Parece egipcio -observó el inspector-. Supongo que no será de oro, ¿no? -preguntó a todos en general.
– No, es dorado -dijo Nigel-. Y a mi juicio, no tiene gran valor.
– Yo creo que es egipcio -acotó Fen-, o por lo menos imitación de un modelo egipcio. Si les parece importante -su expresión indicaba que no lo creía- puedo averiguarlo fácilmente. El profesor de egiptología está en el colegio; hoy por lo menos lo vi.
– Valdría la pena, señor -dijo el inspector-. Si resulta que el anillo no pertenecía a Miss Haskell, entonces habrá que seguirle el rastro.
– Hum. Sí -asintió Fen, en tono dubitativo-. Nigel, ¿quieres ir a ver si localizas a Burrows? Ya conoces su cuarto.
Descubierto su paradero sin dificultad, Burrows se mostró encantado de poder colaborar en una investigación criminal en la medida que estuviera a su alcance. El anillo, dijo, era una reproducción de cierta joya de la duodécima dinastía conservada a la sazón en el Museo Británico. Interrogado acerca de si era común que la orfebrería moderna copiara ese tipo de objetos, respondió que la pregunta escapaba en cierto sentido de su esfera, pero que imaginaba que no, y que de todas maneras la copia impondría un proceso oneroso y probablemente requeriría un permiso especial de las autoridades del Museo. El inspector tomó nota de este último dato en su libreta, reflexionando que facilitaría bastante la pesquisa en torno del anillo. Sir Richard, afectado al parecer de una súbita sed de sapiencia, preguntó qué clase de insecto se suponía representaba, y en tono de conmiseración le respondieron que una mosca. Al observar que las alas apuntaban hacia adelante, no hacia atrás como es el caso en la mayoría de las moscas, se enteró además de que, en la medida en que era posible juzgarlo sobre la base de una representación tan estereotipada, debía de ser una mosca dorada, una chrysotoxum bicinctum. Alguien hizo entonces referencia al profesor de entomología, pero el inspector, sintiendo que la situación amenazaba escapar a su control, se apresuró a cambiar de tema, y Burrows se retiró sumamente complacido consigo mismo, dejando tras de sí un coro de expresiones de agradecimiento.
A continuación sobrevino una especie de mesa redonda, que involucró un primer resumen del caso. Y el objeto siguiente que atrajo la atención de los «caballeros» fue el arma.
– Dígame, Spencer -preguntó el inspector, reclinándose en la silla con un suspiro-, ¿qué sacó en limpio del arma?
Sin dar tiempo a que el aludido contestara, Nigel intervino.
– Creo saber -dijo- de dónde salió ese revólver -y pasó a referir el incidente de la fiesta y su posterior descubrimiento de la desaparición del arma-. Claro -concluyó- que no tengo nada en qué basarme para asegurar que es la misma, pero seguramente su dueño podrá sacarnos de la duda.
– Muchas gracias, señor -dijo el inspector-. Eso es una gran ayuda…, ya lo creo. Aunque -añadió, con voz cargada de sospechas- no se me ocurre la razón que lo hizo volver para comprobar si el arma estaba en su sitio.
Sintiendo que estaba haciendo un poco el ridículo, Nigel dio gracias al cielo por tener una coartada de hierro para el momento del crimen. Dijo algo acerca de haber tenido una corazonada.
– Ah, ¿un impulso repentino?… Hum -dijo el inspector, tomando nota de un hecho que en realidad no lo merecía-. Todos nos dejamos llevar por impulsos a veces -prosiguió con pedantería y el aire de quien ha expuesto una teoría metafísica de originalidad y trascendencia pasmosas-. Ahora bien, ¿a qué hora más o menos decidió volver y descubrió que el revólver había desaparecido?
– Déjeme pensar…, cuando me despedí de Nicholas en el pasillo sería la una y media -dijo-. Y en desvestirme no puedo tardar mucho más de diez minutos. Pongamos la una y cuarenta.
– La una y cuarenta, aproximadamente -repitió el inspector, tomando otra nota-. ¿Y cómo se llamaba el dueño del arma…, el caballero que dio la reunión?
– Capitán Peter Graham.
– Ah, sí. ¡Elbow! -el inspector llamó al agente de guardia en la entrada-. Llame al Mace and Sceptre, ¿quiere?, y dígale al capitán Graham que haga el favor de venir hasta aquí en cuanto pueda -Elbow desapareció en cumplimiento de la misión-. Y ahora, Spencer -dijo el inspector, aflojando la tensión-, a ver esas impresiones.
– Sí, señor. Hay varias en el cañón, y en el tambor, aunque lógicamente todavía no he podido identificarlas. En las balas no hay nada, lo mismo que en el gatillo y la culata, aparte de las huellas de la mano derecha de la muerta, por supuesto: el pulgar en el gatillo, los dedos en la parte de atrás y el lado derecho de la culata.
– Curiosa disposición, ¿no? -observó sir Richard.
– A primera vista, así parece, señor -dijo el inspector. Tomando el revólver se lo llevó a la frente, sosteniéndolo por la parte trasera de la culata y con el pulgar en el gatillo-. Pero en realidad es la única forma cómoda de sostenerlo, si uno quiere disparar contra sí mismo como aparentemente era la intención de la joven.
– ¿No había nada en el percutor? -preguntó Fen-. ¿Ningún indicio de que amartillaron el revólver, o algo así?
– Verá, señor, es difícil asegurarlo. El percutor tiene la superficie rayada, y ahí las impresiones no toman bien. Pero creo estar en condiciones de afirmar que no ha sido tocado -Fen asintió, para quedar sumido en silencio melancólico.
– ¿Algo más en la habitación? -inquirió el inspector.
– Una colección de huellas viejas, que supongo pertenecen a la persona que vive aquí -el sargento miró en derredor, desaprobando lo que veía, como si esperara ver a algún ermitaño barbudo, indescriptiblemente sucio, acurrucado en un rincón-. Las de la chica en los picaportes de las dos puertas, en los cajones de ese escritorio y en los cajones de la cómoda que hay en el dormitorio, al lado de la ventana.
– Hum. Parece que anduvo buscando algo. Claro que no hay que olvidar que existen unas prendas llamadas guantes -comentó el inspector, en forma totalmente superflua-. Pero aparte del detalle del anillo, que es bastante raro, lo confieso, creo que estamos en presencia de un simple caso de suicidio.
– No, no, inspector -saltó Fen, que hasta entonces había estado estudiando el insípido Modigliani colgado de la pared más próxima-. Lo siento, pero no estoy de acuerdo.
Al principio el inspector lo miró con el ceño fruncido; después, con resignación infinita, dijo:
– ¿Entonces, señor?
– Todo se opone a la teoría del suicidio. Prescindiendo por ahora de los interrogantes de por qué querría la joven quitarse la vida, por qué no dejó la nota característica de los suicidas, por qué eligió un ambiente tan poco decorativo para matarse, y finalmente por qué lo hizo, interrumpiéndose en medio (fíjese que no he dicho al final, sino en medio) de una búsqueda especialmente intensa (recuerde que uno de los cajones estaba abierto)…
– ¿Y no puede ser -lo interrumpió el inspector- que haya encontrado el revólver en ese cajón (hasta ahora ignoramos quién lo hurtó) y que se pegara el tiro siguiendo, digamos, un impulso?
– No digo que sea imposible; pero lo considero sumamente improbable. De cualquier forma, analice la evidencia material. Y use el sentido común -añadió Fen, casi frenético-. ¡Ay, Señor! Mire…, espere un momento que se lo demostraré con un ejemplo práctico -y salió corriendo de la salita para reaparecer al cabo de un minuto arrastrando de la mano a su esposa. Cuando ella hubo saludado al inspector con una sonrisa serena, Fen tomó el revólver y tendiéndoselo, dijo:
– Dolly, ¿quieres hacer el favor de suicidarte un momento?
– Cómo no -Mrs. Fen no se inmutó ante la extraña petición; muy por el contrario, tomó el revólver con la mano derecha, apoyando el índice en el gatillo, y se lo llevó a la sien derecha.
– ¿Ve? -exclamó Fen, triunfante.
– ¿Aprieto el gatillo? -preguntó Mrs. Fen.
– Claro -dijo su esposo, distraído, pero sir Richard saltó de la silla con un grito ronco.
– ¡No, está cargado! -exclamó, arrebatándole el arma.
– Gracias, sir Richard -respondió Mrs. Fen, con una sonrisa-, pero Gervase es tan olvidadizo que de ningún modo pensaba hacerlo. ¿Me necesitan para algo más, señores?
El inspector meneó la cabeza, aún no repuesto de su asombro, y miró furibundo a Fen, a quien el incidente había dejado impávido.
– Perfectamente, entonces -dijo Mrs. Fen-. Gervase, vuelvo arriba. Trata de no retrasarte mucho, y no despiertes a los chicos cuando entres -dedicando una sonrisa de aprobación a cada uno por turno, se marchó.
Fen cortó en seco el torrente de reproches que afluía a los labios de sir Richard, diciendo:
– ¿Comprende lo que quiero decir? Hagan la prueba con cualquier mujer, y verán que todas hacen lo mismo [1]. Lo otro es psicológicamente imposible, aunque admito que, en abstracto, uno no lo vería así; y es evidente que aquí alguien se ha pasado de listo. Además, vean lo que pesa el arma, oprimir el gatillo requiere un esfuerzo considerable. Traten de apretarlo sosteniendo el arma en la posición que sugieren las huellas, y verán cuánto les cuesta. Y piensen un poco: ¿alguno de ustedes elegiría un método tan complicado y difícil para suicidarse? No, no es ni remotamente probable. La única forma de eliminar la dificultad sería amartillando el revólver. Y como bien ha dicho Spencer, en este caso no hicieron eso.
– No, señor -convino Spencer, sintiendo que esperaban algo de él.
– Después está, por supuesto, el anillo. ¿A quién, por imaginativo que sea, se le va a ocurrir suicidarse llevando un anillo en esa posición tan terriblemente incómoda en la misma mano con que empuña el revólver? A nadie, por supuesto. Los suicidas, invariablemente, llegan a todos los extremos con tal de asegurar su propia comodidad. Para mí salta a la vista que, vaya a saber por qué, alguien deslizó ese anillo en el dedo de la muchacha después de muerta y, si no me equivoco, a ese alguien le corría bastante prisa. Por último, está el hecho de que la chica se hallaba arrodillada cuando recibió el tiro; arrodillada delante de la cómoda, que como vieron es un mueble bastante bajo.
El inspector alzó la vista, interesado.
– ¿Y cómo sabe eso?
– Por la posición del cadáver ¿no se da cuenta? Si hubiera estado de pie cuando recibió el disparo, el peso del cuerpo al caer le habría doblado una pierna, pero no las dos, y menos todavía en esa forma, tan… ordenada, por así decir. Y además consideren el efecto del impacto de una bala de grueso calibre en una persona que está arrodillada; la echaría violentamente hacia atrás, con las rodillas actuando como pivotes. Le pregunté al doctor si notó señas de esfuerzo en los tendones de la rodilla, y efectivamente las había. Et voilá.
Nigel lo miraba boquiabierto, el inspector parecía en el colmo de la desdicha, y sir Richard asentía con la cabeza.
– Felicitaciones, Gervase -dijo-. Y bien, ¿dónde nos lleva eso?
– ¿Accidente? -sugirió tímidamente Nigel.
El inspector recibió con alivio la feliz manifestación de una inteligencia inferior a la suya, y miró a Nigel con desprecio olímpico.
– No, señor -dijo en tono suficiente-. Recuerde que la bala penetró en sentido horizontal. Para eso se habría necesitado una coincidencia fantástica.
– Si las coincidencias no fuesen fantásticas, no habría accidentes -insistió Nigel, picado, negándose a ver la tercera posibilidad-. La gente no suele tomar más que las precauciones ordinarias.
– No, Nigel, eso no sirve -dijo Fen-, en ese sentido no hay ninguna evidencia.
Nigel optó por un silencio malhumorado.
– Entonces -sentenció sir Richard-, no queda más que una alternativa.
Un silencio cargado de presagios siguió a sus palabras, roto al fin por el inspector que, asestando un fuerte puñetazo a la mesa, exclamó excitado:
– Pero ¡no, eso tampoco puede ser! El Williams ese dice que nadie entró ni salió después que vio a la muchacha. Nadie bajó de sus habitaciones, profesor…
– ¡Eh, un momento! -saltó Nigel-. Alguien bajó. Robert Warner vino al baño, dos o tres minutos antes de que sonara el disparo.
– Hum -el inspector no se dejó impresionar.
– Sí, exactamente, inspector -dijo sir Richard-. Es imposible que alguien haya disparado contra la muchacha y hecho todo ese trabajo de falsificación en el medio minuto, aproximadamente, que pasó hasta que nosotros llegamos. Además, estoy seguro de que la coartada de Warner es genuina. Lo oí hacer funcionar el depósito justo cuando bajábamos, y en el preciso instante en que nosotros llegábamos abajo, él descorría el cerrojo.
De mala gana, Nigel asintió.
– Y en la habitación no había nadie escondido, y aunque alguien haya estado aquí esperando cuando ella llegó, no podría haber escapado después de cometido el hecho.
A Nigel se le ocurrió una tercera posibilidad.
– La ventana -dijo en un esfuerzo por superar sus dos yerros anteriores.
– Sí -concedió el inspector, aunque no muy convencido-. Es decir, que quien lo hizo se ocultó aquí antes, mató a la chica, esperó a que Williams llegara, y después, cuando fuera no había digamos moros en la costa, escapó. Pero corrió un riesgo enorme.
– Y esa teoría tampoco explica cómo tuvo tiempo para preparar la superchería -añadió sir Richard. Suspirando, Nigel decidió guardar para sí futuras ideas.
– Sin embargo -decidió el inspector-, vale la pena ahondar un poco más en esa teoría. Es seguro que si alguien salió por la ventana dejó huellas. Aparte de eso, no sé, no sé…
– Suicidio -dijo sir Richard-, estamos de acuerdo en que es muy improbable, por lo del anillo, y porque la joven estaba de rodillas, y por todo eso del revólver; sin contar el enigma de por qué iba a elegir esta habitación para matarse. Un accidente, es prácticamente imposible, lo mismo que, en apariencia, un asesinato. De manera que la única conclusión es…
– La única conclusión es -lo interrumpió el inspector- que la cosa no ocurrió. Quod -añadió pesaroso, en súbita reminiscencia de sus días de estudiante- absurdum est.
7
EVALUACIÓN DE MÓVILES
¿Quién puede decir qué ladrón o enemigo
En el refugio de la noche
Machacará mi pena por lograr su presa
O por inquina malvada y vil?
Campion.
– Bueno -dijo sir Richard, muy resuelto-, eso significa que hay algo que se nos ha escapado. Simplemente tendremos que seguir adelante y ver qué es.
El inspector exhaló un suspiro. Un caso de suicidio servido en bandeja acababa de evaporarse, y ahora vislumbraba complicaciones en el futuro. Por el momento preguntó:
– Entonces ¿por dónde empezamos? Aparte de la acostumbrada rutina de establecer las horas y demás, y de hablar con el portero y con ese tal Williams.
– La investigación, como la caridad, empieza por casa -dijo Fen con tono de hastío.
– Por lo que veo -prosiguió el inspector- habrá que averiguar quién o quiénes tenían motivos para matar a la joven, e interrogar a los sospechosos si los hay.
– ¿No sería preferible no tomar ningún partido todavía? -sugirió sir Richard-. Al fin y al cabo no sabemos si murió asesinada.
– Pero, señor -protestó el inspector, con un deje de impaciencia-, ¿sobre qué otra base le parece que debemos comenzar?
Sir Richard se quedó mirándolo como si acabara de emerger de un capullo de gusano de seda, pero no contestó por la sencilla razón de que no se le ocurría ninguna respuesta.
– Creo que la idea es buena, inspector -intervino Fen, sin mayor entusiasmo-. Pero no en este agujero, por favor. Subamos a mis habitaciones.
– Ese Mr. Warner, ¿no está ahí también?
– Ah, sí. Lo había olvidado. Bueno, ¿qué tal si interrogamos a Williams y al portero aquí abajo, y después subimos a ver a Warner? Una vez que terminemos con él podemos pedir a los otros dos que suban.
– ¿Mr. Fellowes y Mr. Barclay? Sí, parece razonable -el inspector concedió su aprobación con reservas-. Pero no sé si convendría interrogar a los testigos en el ambiente menos confortable.
– Hasta cierto punto tiene razón -dijo Fen, cada vez con menos entusiasmo-. Pero si mienten es mucho más probable que se crean seguros y bajen la guardia al urdir sus mentiras en las profundidades de un sillón. ¡Qué monótono es todo esto! -concluyó con tono sorprendido.
– Y falta otra cosa -insistió el inspector-. Hay que avisar a la familia. ¿Tiene parientes en Oxford la muchacha?
Sólo entonces, por primera vez esa noche, Nigel pensó en Helen. Las dos hermanas eran tan distintas, y por otra parte se habían llevado tan mal, que no le sorprendió comprobar que había olvidado por completo el lazo familiar que las unía. El corazón le dio un vuelco.
– Tiene una hermana -informó-. Helen. También pertenece a la compañía.
El inspector tomó la inevitable nota.
– Tenemos que comunicarnos con ella. Supongo que el número del teatro estará en la guía.
– Sí, pero…, ¿habrá algún inconveniente en que sea yo quien le dé la noticia? Somos buenos amigos, ¿sabe?, y…
El inspector le disparó una mirada severa, pero terminó accediendo.
– Está bien, señor -dijo-. Eso sí, yo en su lugar no entraría en detalles sobre las circunstancias que han rodeado el hecho. Naturalmente habrá que formularle unas cuantas preguntas. Supongo -consultó con ansiedad un diminuto reloj de pulsera femenino- que ahora estará trabajando.
– Sí. Y, pensándolo bien, no veo la necesidad de avisarla hasta después de la función.
– Opino lo mismo. Y los padres, ¿viven? -formuló la pregunta como si sospechara estar en presencia de una especie de autogénesis.
– No, murieron. Tengo entendido que hay una tía lejana, que las tomó a su cuidado; pero en realidad las conozco desde hace tan poco que no sé mucho al respecto. Y por supuesto las dos cumplieron su mayoría de edad.
Asintiendo, y a falta de algo concreto que decir, el inspector produjo unos ruidos vagos con la nariz. Sir Richard sacudió de un hombro a Fen, que se había quedado dormido y se despertó como el lirón del cuento, con un pequeño chillido.
– Propongo -dijo apresuradamente- que Nigel nos hable sobre la muchacha, sobre su círculo de amistades y las relaciones que existían entre ellos; en fin, todo lo que haya podido saber estos últimos días. Supongo -añadió, dirigiéndose al inspector- que no está bajo sospecha, ya que sir Richard y yo podemos corroborar su coartada, y a menos que hubiese recurrido a algún dispositivo de poleas y electroimanes, no pudo haber cometido el crimen.
Los demás soltaron exclamaciones afirmativas, y después que Fen les hubo ofrecido cigarrillos, y que cada uno tuvo el suyo encendido, Nigel les dijo lo que sabía [2].
Todos escucharon atentamente, incluso Fen, recobrado de su sopor. Y aun cuando cambió de posición varias veces, no dejó las manos quietas y adoptó un aire cada vez más sombrío. Era evidente que no perdía palabra. Preciso como buen periodista, Nigel habló con fluidez y soltura, evocando sin dificultad detalles de las conversaciones. Pese a ello, la exposición fue larga, y cuando terminó eran cerca de las diez. El inspector tomaba notas con cansadora persistencia. Sir Richard se tiraba del bigote, escuchando con la mitad de su mente mientras la otra mitad analizaba una nueva teoría que se le acababa de ocurrir sobre la habilidad dramática de Massinger.
– … así que como ven -concluyó Nigel-, hay móviles para elegir, si es que realmente la asesinaron -y se echó hacia atrás con la satisfacción del deber cumplido, hizo una aspiración profunda y encendió otro cigarrillo.
– Hablando de todo un poco -terció sir Richard, pesaroso-, qué tarde se ha hecho. Habrá que dejar gran parte del trabajo para mañana, Cordery.
– Sí, señor, de acuerdo. Sugiero establecer las horas con la mayor exactitud posible, y ver a Mr. Warner, ya que ha tenido la gentileza de esperar. En cuanto a los otros dos caballeros -miró alrededor con aire de duda-, me parece que podríamos dejarlos para mañana. Tal vez Mr. Blake quiera avisarles…
– Fellowes no se moverá del colegio en toda la noche -aseguró Fen-. Ahora no puede salir a menos que escale la tapia por el lado del cobertizo para bicicletas o cruce el jardín del presidente -su actitud se tornó apologética-. Esto es lo que pasa cuando se tiene un sistema que es mitad monástico, mitad no -añadió apesadumbrado y sin que viniera al caso.
– Oh, bueno -dijo el inspector, sin ocultar su fastidio-. Entonces también lo veremos ahora. Pero no hay motivo para retener a Mr. Barclay, si no quiere quedarse -principiaba a experimentar una ligera confusión-. Y digo yo, ¿quién es ese Barclay a fin de cuentas? -preguntó con irritación justificable-. ¿Y qué tiene que ver con todo esto?
– Está bien, Cordery -respondió sir Richard, con el nerviosismo de quien intenta tranquilizar a una criatura neurótica y excitable-. Barclay era amigo de la muerta, y dio la casualidad que estaba en el colegio en el momento del hecho.
– Ah, ya veo. Bueno, si Mr. Blake quiere…
– Sí, sí, inspector -sin darle tiempo a continuar, Nigel cruzó al cuarto de enfrente, preguntándose por qué razón lo elegirían siempre como recadero. Encontró a Donald y a Nicholas rodeados de botellas de cerveza, jugando a las cartas, el primero malhumorado y con todo el aspecto de haber bebido más de la cuenta, Nicholas con su habitual expresión de urbanidad en el rostro delgado y moreno. A Nigel principiaba a irritarle el amaneramiento de Nicholas, que al verlo entrar preguntó, alzando las cejas:
– ¿Y bien? ¿Cómo marcha eso? ¿Han arrestado a alguien ya? «Y de haber terminado en el cepo por esa pregunta, lo tendríais bien merecido» -añadió como para sí, levantando una mano en ademán vulgar, afeminado.
– Hasta ahora -mintió Nigel-, todo indica un suicidio.
Encogiéndose de hombros, Nicholas, que captó la nota de desagrado en la voz de Nigel, guardó silencio.
– Y no hay ningún motivo especial para que se quede, si no quiere.
– Mi estimado amigo -respondió Nicholas-. De haberlo querido, me habría ido hace rato. En las circunstancias actuales, pienso quedarme. Este asunto me interesa.
– Como guste -replicó Nigel, de mala manera, y salió de la habitación maldiciendo mentalmente a Nicholas.
Además no le había gustado nada la expresión de Donald, que, sospechaba, no estaría muy sobrio cuando la policía lo interrogase. Eso causaría mala impresión, pero también, probablemente, le soltaría la lengua. Y, sin embargo, ¿qué razón tenía él, Nigel, para sospechar de Donald (o, para el caso, de cualquiera), y de qué lo encontraba sospechoso? Comprendió entonces que, de no haber sido por Fen, el caso ya estaría archivado como un suicidio más. Por un momento se sintió tentado de dudar de la capacidad de Fen: ¿no estaría, después de todo, haciendo una montaña de un grano de arena? Pero recordando el brillo de concentración casi sobrenatural que había captado en las pupilas de Fen, y repasando la evidencia acumulada, no tuvo más remedio que admitir que allí había algo turbio. Devanándose los sesos en busca de una solución, volvió a la salita de Donald.
El inspector lo aguardaba, contemplando su libreta con un aire de gravedad teatral. Recibió sin entusiasmo la noticia de que Nicholas había decidido quedarse, preguntándose interiormente si se acostaría esa noche. Había tenido un día movido en la Jefatura, y como por otra parte llevaba poco tiempo casado con una mujer joven, su actitud era en cierto modo excusable. Resuelto, pero a disgusto, volvió a aplicarse a su deber.
– Veamos, señor -dijo-, según su declaración varias personas tenían razones para no simpatizar con la muerta. Deje que las enumere -fue contándolas con los dedos-. Primero Mr. Robert Warner. Conocía a Miss Haskell desde hace un tiempo, y según usted vivió un romance con ella -a punto de dar expresión sonora a su desaprobación, lo pensó mejor, y considerándolo inapropiado se apresuró a convertir al sonido recién nacido en una tos larga y artificial-. Además -prosiguió- la joven lo estuvo asediando desde su llegada, y aparentemente antes de anoche lo colocó en una situación comprometedora, ya que él anda en amoríos con otra joven, Miss Rachel West -se detuvo espantado ante las complicaciones eróticas del caso y pasó a la persona siguiente de su lista.
– Segundo la misma Miss West, por las razones antedichas: esto es, porque estaba celosa de Miss Haskell a causa de su anterior relación con Mr. Warner. Tercero Mr. Donald Fellowes, que aunque enamorado de Miss Haskell se enfureció cuando prefirió a Mr. Warner, y que además desaprobaba el atrevido comportamiento de la joven en escena.
– ¡Oh, vamos! -protestó Nigel, al oír tan alarmante descripción, pero el inspector prosiguió impertérrito.
– Cuarto Miss Jean Whitelegge, enamorada de Mr. Fellowes y que, a la vez que resentida por el hecho de que él quisiese a Miss Haskell, consideraba además que Miss Haskell estaba pisoteando los sentimientos de Mr. Fellowes -el inspector parecía cada vez más estupefacto a medida que ahondaba en las actividades de la Venus Pandemos. Nigel tuvo que hacer un esfuerzo para no soltar la carcajada.
– Quinto Mr. Nicholas Barclay, que consideraba que Mr. Fellowes malograba su talento dejándose llevar por su pasión por Miss Haskell, y que en general no simpatizaba con la joven. En realidad esto último no se puede considerar móvil, señor -agregó abandonando por un momento el tono oficial-. Y, en cuanto a la primera parte, confieso no comprender su punto de vista.
Sir Richard, a punto de embarcarse en una disposición del valor del artista para la sociedad, lo pensó mejor y guardó silencio.
– Le diré -respondió Nigel- que esa fue mi impresión. Y por supuesto que puede haber otras personas, desconocidas para mí, que hayan tenido motivos mucho más poderosos para odiar a Yseut. No era lo que se dice popular.
– Así parece. Pero creo que para empezar tenemos suficiente.
– Confío -siguió diciendo Nigel- en que no me habré hecho acreedor a media docena de represalias por haberles dicho todo eso.
– No, señor, de ningún modo. Ha respondido a un interrogatorio oficial dando sus impresiones, nada más. Nadie podría culparlo de nada, aun cuando esas impresiones resultasen correctas a la larga -miró a Nigel con la severidad de un inquisidor de la Edad Media que trata de hacer retractarse a un puñado de cátaros intransigentes. Nigel, empero, no se dejó impresionar.
A esa altura de la conversación un agente se asomó por la puerta.
– Ha llegado el capitán Graham, señor -anunció-. ¿Lo hago pasar?
– Sí, Elbow, en seguida.
Peter Graham tenía todo el aspecto de un penitente. Esfumada su alegría juvenil, líneas de desacostumbrada y por lo tanto algo incongruente ansiedad le surcaban la frente. Saludó a Nigel cariacontecido y se sentó en el borde de la silla, con las manos en el regazo.
Sí, dijo, el revólver era suyo. Había notado su falta al día siguiente de la fiesta, mientras ordenaba sus habitaciones. Esa noche, explicó sin que viniera al caso, pero por inferencia lógica, había bebido con exceso, y se afligió bastante al descubrir su desaparición. Sí, estaba enterado de lo ocurrido, pobre muchacha, y en parte se sentía un poco responsable. Pero, caramba, uno no puede prever esas cosas, y sin duda el resultado habría sido el mismo aun cuando nadie se hubiera enterado de que tenía un revólver. Además, añadió, no fue quien sacó el arma del cajón y la esgrimió a la vista de todos. Interrogado sobre la razón por la que no denunció la pérdida a la policía, dijo que, en primer lugar, no se había sentido muy bien esos días, y que, segundo, alguien podía haber tomado el revólver para gastarle una broma, pensando devolverlo después. Cuando le preguntaron si tena alguna idea sobre quién lo había tomado, respondió que no.
Después le formularon unas preguntas sobre sus relaciones con Yseut, pero aparte del hecho de que ella le había dirigido la palabra en el tren, que la había visto en el bar la noche del lunes, y que se había contado entre sus invitados, no podía dar otra información. Aunque reconocía que era bonita, no le había parecido gran cosa. De sus asuntos privados nada sabía. En la reunión Yseut bebió bastante y se enfureció cuando le quitó el arma, pero ya se sabe cómo son esa clase de reuniones, y el alcohol, afirmó, ejerce un efecto extraño en las mujeres. La noticia de la muerte de Yseut lo había impresionado, y no lograba ver qué motivo pudo inducirla a eliminarse, ni para el caso a hacerlo.
En realidad, pensó Nigel, su asombro parece verdadero. Cuando se levantó para marcharse pidió que le devolvieran el revólver, pero le dijeron que lo necesitaban como prueba. Una vez que Spencer le tomó las impresiones digitales, salió con una expresión de vivo pesar en el rostro.
– Habrá que verificar todo eso -dijo el inspector después que la puerta se cerró-. Puede que sepa más de lo que dice, pero primero nos ocuparemos de los que tienen motivos más obvios, y dejaremos a los demás para luego. Debo reconocer que eso de que ella se abalanzara contra él en esa forma, conociéndose tan poco, suena raro -exhaló un suspiro; era fastidioso, pensó, tener que llevar una investigación con el jefe de Policía delante todo el tiempo.
Fen no había formulado ninguna pregunta durante el interrogatorio, si bien escuchó con atención relativa. Pero ahora su actitud había cambiado, se lo veía decididamente animado, y en consecuencia sir Richard, con la fe ciega de los primeros mártires cristianos, había optado por no prestar ninguna atención.
– Sus huellas concuerdan con las viejas que había en el tambor y la culata -anunció Spencer, que las había estado comparando-. También hay algunas menos recientes de la muerta, seguramente de cuando empuñó el arma en la fiesta.
Williams fue el siguiente interrogado, mostrando claras huellas de las dos horas que acababa de pasar haciéndole los honores a la cerveza del colegio, e inclinado a la locuacidad. La chica había entrado, creía, unos veinte minutos antes de oír el disparo, pero no podía decir la hora exacta. Le había dicho «buenas noches», y por considerarla una mercancía bastante pasable (sin querer hablar mal de los muertos, se apresuró a añadir), había devuelto el saludo con una sonrisa.
– ¿Alguien más pasó por el corredor entre la hora en que ella entró y el momento en que oyó el disparo?
– Sí, señor, un caballero alto, moreno, más bien delgado. Pero al darme la vuelta vi que subía directamente a las habitaciones del profesor.
– Robert Warner -acotó sir Richard.
– ¿A qué hora habrá sido eso?
– A los cinco o diez minutos, poco más o menos, después de entrar ella, supongo. No podría asegurarlo.
– ¿Y en ese intervalo no vio a nadie más; podría jurarlo?
Williams rumió la pregunta un momento, haciendo rechinar los dientes. Por fin dijo:
– No, señor, a nadie más. De eso estoy seguro.
El inspector se volvió hacia Fen.
– ¿Dónde da esa arcada, señor? ¿A otros alojamientos?
– Entrando, a la derecha, está la despensa -explicó Fen-; a la izquierda una salita, una escalera que lleva a un dormitorio pequeño que hay justo encima de la despensa, y después viene un pasaje que desemboca detrás, en el patio.
– Y ese patio, ¿dónde da?
– Es un patio cerrado. Sólo hay una puerta que se abre a la calle.
– ¿Y supongo que esa puerta está abierta?
– Hasta las ocho de la noche, sí.
– Ajá -el inspector parecía complacido-. Dígame una cosa, Williams. Durante el tiempo que ha mencionado, ¿no entró alguien por ese patio?
Williams lo miró indignado.
– No me parece probable. En ese caso tenía que pasar por donde yo estaba. Mr. Fellowes y un caballero llegaron por ese lado, y entraron en la otra salita temprano, justo antes de que ustedes vinieran a la hora de cenar, pero nadie más.
– Bien, ahora díganos qué hizo cuando oyó el disparo.
– Vine aquí corriendo a todo lo que me daban las piernas, y encontré a la chica como la vieron ustedes -respondió prestamente Williams.
– ¿No puede ser más preciso? -pidió Fen-. ¿Qué quiere decir con eso de «a todo lo que me daban las piernas»? Exactamente, y en detalle, ¿qué hizo?
– Le diré, señor. Iba a irme, casi no había luz y no podía hacer nada más, cuando oí el disparo. Entonces levanté la cabeza para escuchar mejor y me dije, «¿Oíste eso, o te pareció?», y entonces guardé las herramientas en mi caja y las dejé en la escalera y me vine derecho aquí.
– A eso no llamaría yo «a todo lo que me dan las piernas» -objetó sir Richard-. ¿Cuánto tardaría en guardar las herramientas?
Williams se revolvió inquieto.
– No sé, señor, no sabría decir.
– Se lo preguntaré de otro modo. ¿Cuánto tiempo le parece que estuvo en el dormitorio antes de que nosotros llegáramos?
– Oh, nada más que uno o dos minutos.
– Ajá. Y nosotros llegamos poco después de dos minutos. Eso no concuerda con lo que acaba de decirnos, Williams.
El hombre pareció asustado, como si lo hubieran encontrado con el arma humeante en la mano.
– Dígame, Williams -terció Fen-. Desde donde estaba, ¿podría ver las ventanas de esta habitación o las del cuarto de enfrente?
– En realidad no las miré, señor. Pero de cualquier manera estaba tan oscuro que aunque hubiera mirado no habría visto nada.
Fen asintió.
– ¿Sonó muy fuerte el disparo?
– Francamente, señor, la radio hacía un bochinche bárbaro, no sé si se acordará. No, creo que no sonó muy fuerte. Por lo menos no tanto como para que uno pegara un salto, ¿me entiende?
– ¿Vio, u oyó, a Mr. Warner cuando bajó al lavabo?
– No, señor, no lo vi, pero la escalera tiene alfombra y estaba mirando a otro lado, así que era difícil que lo viera. A lo mejor oí que cerraba la puerta, pero no puedo jurarlo.
– Como ayuda no es mucha -comentó el inspector cuando hubieron despedido a Williams-. Pero supongo que no había por qué esperar otra cosa. Aunque algo hay: hemos establecido que nadie entró en esta habitación después de la joven.
– Claro que estamos suponiendo -intervino Fen- que se quedó en una u otra de estas habitaciones desde el momento en que entró hasta que la mataron.
– ¿Y a qué otra parte podría haber ido?
– Podría haber subido por la escalera, hasta la puerta de mi habitación (sin entrar), o bien ido al lavabo.
El inspector recibió la nueva complicación sin tratar de ocultar su desagrado.
– Habrá que investigar eso -admitió de mala gana, aunque si lo hubieran instado a explicar cómo iba a cumplir ese propósito, habría terminado por confesar que no tenía la menor idea-. Sí, habrá que investigarlo, pero más adelante, creo. Por el momento será mejor ver de una vez a Parsons, el portero, y tratar de dilucidar la cuestión de las horas.
Nigel aprovechó la oportunidad para subir hasta la habitación de Fen y telefonear a Helen. Cuando entró vio a Robert, que estaba leyendo, pero el otro se limitó a saludarlo con la cabeza y reanudó la lectura.
La misma Helen atendió la llamada. Sin andar con rodeos, Nigel la puso al tanto de lo ocurrido. Luego en el otro extremo del hilo hubo un largo silencio.
– Oh, Dios mío -murmuró Helen, al fin-. ¿Cómo fue?
– Por ahora parece un suicidio -mintió Nigel por segunda vez en la noche.
– Pero ¿por qué?
– Vaya uno a saber, querida. Lo ignoro -otra pausa, y después Helen dijo, lentamente:
– No puedo decir que lo sienta, aunque esté mal por mi parte. Me…, me ha tomado tan de sorpresa. ¿Saben cuándo ocurrió? Aquí ha habido un revuelo terrible, y Jane tuvo que reemplazarla, y se cortaba cada cinco minutos. Sheila está furiosa.
– Fue hace un par de horas.
Una exclamación ahogada.
– Un par de horas… ¡Oh Dios!
– Helen, querida, ¿está bien? ¿Quiere que vaya?
– No, querido, gracias. Estoy perfectamente. Supongo que la policía querrá interrogarme.
– Eso temo. Van a ir a verla mañana.
– Bueno, Nigel. Ahora debo colgar. Aún no he terminado de quitarme el maquillaje. Hace frío, y prácticamente no tengo nada encima.
– Dios la bendiga, querida. ¿La veo mañana?
– Sí, por supuesto -Nigel colgó el teléfono y descendió al piso de abajo.
Parsons, el portero, estaba a punto de marcharse cuando llegó. Se conservaba tal como Nigel lo recordaba: un hombrón de aspecto formidable, gafas de armadura gruesa, cuya actitud agresiva, invariablemente feroz, no podía estar más reñida con el cargo que ocupaba en el colegio. Nigel sospechaba que, como todos sus colegas, había leído en innumerables libros sobre Oxford la declaración de que si el portero es el rey sin corona de su colegio, y tal concepto había influido profundamente en su apariencia, sin que los largos años de amarga experiencia con efecto contrario hubieran podido desarraigarlo. Su actitud para con los estudiantes era de abierta intimidación, mezclada de forma incongruente con las expresiones de servilismo convencionales, y únicamente respetaba a aquellos que no se dejaban intimidar. Cualquiera que fuese la generación, estos últimos eran muy contados, pero como Nigel había estado entre ellos ahora encontró una buena acogida.
El portero fue preciso y categórico en sus declaraciones. Yseut había llegado al colegio a las ocho menos seis minutos automáticamente había mirado el reloj ya que después de las nueve no se permite la entrada a mujeres-, yendo, a juzgar por lo que había visto, directamente al cuarto de Mr. Fellowes. Robert Warner había llegado a las ocho y cinco, preguntando por las habitaciones de Fen, y también fue directamente allí, no sin antes asegurarse de que lo esperaban. Ningún otro extraño había entrado en el colegio desde la hora de la cena, aunque Mr. Fellowes había traído un invitado por la tarde, a eso de las seis y media, creía. Algunos miembros del colegio entraron y salieron como de costumbre, pero Parsons no recordaba quiénes ni tampoco las horas. Después de prestar declaración se retiró con dignidad dejando al inspector un poco más complacido consigo mismo.
– Bueno, ya está -dijo Fen, cuyo desasosiego había ido en aumento-. Gracias a Dios ahora puedo subir y ponerme cómodo -todos emprendieron la retirada.
Robert dejó su libro y se levantó al verlos entrar. Después de saludarlos por turno, se interesó cortésmente en la marcha de la investigación. Desplomándose en un sillón, Fen le pidió que sirvieran whisky para todos. Los demás se sentaron con un poco más de compostura. Spencer tomó las impresiones digitales de Robert.
– Y ahora, Mr. Warner -dijo el inspector-, unas preguntas, por favor.
– Cómo no.
– ¿Usted conocía a la…, a Mrs. Haskell?
– Sí. La conocí en Londres, en una reunión de la profesión hará algo más de un año. Seguimos viéndonos algunas semanas desde entonces, y al poco tiempo ella se marchó para venir a instalarse aquí. Desde entonces la relación quedó interrumpida, aunque por supuesto nos veíamos a veces, cuando venía a Oxford.
– ¿Qué lo trajo esta vez, Mr. Warner?
– Dirijo una nueva pieza, de la que también soy autor, en el Teatro de Repertorio.
– Ajá. ¿Y llegó?
– El domingo. Los ensayos no comenzaron hasta el martes, pero quería tener un día libre para entrar en ambiente y familiarizarme con la compañía.
– ¿Y qué puede decirme sobre sus relaciones con Miss Haskell?
Robert pareció intranquilo.
– Eran bastante poco cordiales. Yseut no era persona que se hiciera querer, y apenas llegué empezó a perseguirme con la intención de revivir el pasado. Como por mi parte no tenía el menor interés en revivirlo, ni nada parecido, las cosas se complicaron un poco. Además no valía mucho como actriz, no podía o no quería hacer caso a mis indicaciones, y se pasaba criticando la obra y la dirección a mis espaldas. En conjunto, no tengo reparos en admitir que para mi personalmente era un estorbo.
El inspector no pudo evitar un sobresalto ante semejante estallido de franqueza, que por alguna razón vaga sentía indecente.
– De mortuis nil nisi malum -añadió Robert, siguiendo un impulso tardío.
– ¿Debo entender, señor, que en ningún momento alentó a la joven en…, este…, sus pretensiones?
– Absolutamente.
– ¿No lo visitó en su cuarto la noche del miércoles? Espero que sepa disculparme por formular preguntas tan íntimas, pero le aseguro que, a menos que su respuesta tenga algo que ver con el caso, no ahondaré en el interrogatorio por ese lado.
Robert pareció sorprendido, pero Nigel no hubiera podido decir si la sorpresa era o no verdadera.
– No -contestó-, a no ser que haya entrado mientras dormía. De cualquier manera, lo cierto es que no la vi.
– Esa noche, la del miércoles, Mr. Warner, ¿estuvo…, estaba usted…?
– El inspector -explicó sir Richard, cortando en seco el desesperado intento del otro de dar con un eufemismo conveniente- quiere saber si esa noche durmió con Miss West.
– No -dijo Robert, imperturbable-, realmente no.
– Ahora bien, señor -prosiguió el inspector-. Estuvo presente en la reunión. ¿Sin duda fue testigo del incidente con el revólver?
– Sí, por supuesto. Es más participé en ese incidente. La muy… -dominándose, continuó-, Yseut insistió en que golpeara a Graham por habérselo quitado. Para entonces estaba bastante bebida.
– Ajá. ¿Y qué hizo después de la fiesta? ¿Fue de los últimos en retirarse?
– Creo que sí. Rachel y yo subimos directamente a nuestras habitaciones, cambiamos algunos comentarios sobre las reuniones aburridas en general y sobre Yseut en particular, y nos dimos las buenas noches. Después me desvestí, fui al baño, tomé unas aspirinas para prevenir cualquier posible efecto de lo que había tomado -«típico de él», pensó Nigel- y me metí en la cama. Leí una media hora, luego me dormí.
– Y a la mañana siguiente, ¿se levantó temprano?
– Alrededor de las ocho, si a eso lo llama temprano. Yo no.
– Cuando bajé pregunté por usted -intervino Nigel, sospechando-. El conserje me dijo que no lo había visto, y el maître que no había bajado a desayunarse.
– Ah, ¿sí? -respondió Robert, fríamente-. Da la casualidad que salí a pasear, y por otra parte muy rara vez me desayuno.
– ¿Y no volvió a su cuarto antes de las diez? -preguntó el inspector.
– No. ¿Para qué iba a volver? Rachel no es como yo; nunca se levanta temprano, y no esperaba verla antes de las diez y media.
– ¿Encontró a alguien durante su paseo?
– Me crucé con varias personas, pero ninguna conocida. Y si me permite, inspector -añadió en tono desagradable-, le diré que si lo que intenta demostrar es que pasé la noche con Yseut, no le envidio el trabajo.
– ¿Sabe que Miss Haskell fue a su habitación la mañana siguiente? -prosiguió el inspector, inmutable.
– Eso me dijo.
– ¿Tiene alguna idea del motivo que la llevó?
– Ni la más remota.
– ¿Seguro?
Robert se enojó de pronto.
– Sí, hombre, seguro -replicó de mala manera.
– Muy bien, señor -el inspector sonreía levemente-. Ahora pasemos a lo de esta noche. ¿Querría detallarnos sus movimientos durante la última parte del día?
– El ensayo terminó a las cuatro y media. Volví al hotel con Rachel y tomamos el té juntos. A las seis fuimos a tomar un trago al bar con Donald Fellowes y Nicholas Barclay, que se marcharían a la media hora. Rachel también se fue poco después, a comer con unas amigas que tiene en North Oxford, y comí solo en el hotel. Después volví al bar, y poco antes de las ocho me puse en camino hacia el colegio.
– Después de comer ¿estuvo en el bar con algún conocido?
– No.
– ¿Y no puede fijar la hora en que se marchó?
– No, por Dios. ¿Qué importancia tiene eso?
– Puede tenerla, pero también puede no tenerla -insistió el inspector-. Simplemente estamos tratando de reunir tantos detalles como nos sea posible. ¿Cómo reaccionó Miss West a los avances de Miss Haskell, podría decirme?
Robert pareció preocupado por primera vez.
– Me sorprendió que se enfadara porque en ese sentido es muy sensata; y por otra parte los «avances», como usted los llama, distaban mucho de ser recíprocos. Sí, puedo decir que Rachel se disgustó conmigo tanto como con Yseut.
– ¿Sin que usted hubiera dado motivos? -saltó el inspector.
Dos manchas rojas florecieron en las mejillas de Robert, que, sin embargo, respondió sin perder la calma:
– Absolutamente ninguno.
– Si según usted Miss West era «sensata en ese sentido», ¿cómo se entiende entonces que…?
– Le digo que no tenía ningún motivo.
El inspector se inclinó hacia delante con una sonrisa fatua de complacencia.
– Y cuando llegó aquí, ¿qué hizo?
– Me detuve en la portería para preguntar dónde estaba esta habitación, porque no había venido nunca; subí directamente, pasé unos diez minutos escuchando una divertida historia de aparecidos y luego salí un momento para ir al lavabo. Mientras estaba ahí abajo oí algo como una explosión bastante cerca, y al salir me encontré con los demás, que bajaban por la escalera. El resto ya lo sabe.
– ¿Llevaba guantes, Mr. Warner?
– ¿Guantes? Por Dios. ¿A quién se le ocurre? ¡Con este calor!
– Gracias, señor. Creo que eso es todo por ahora. Sir Richard, profesor, ¿tienen algo que preguntar?
Meneando la cabeza, sir Richard interrogó a Fen con la mirada.
– Una cosa solamente -dijo Fen, llevándose el vaso de whisky a los labios-. ¿Qué sabe sobre Egipto, Warner?
Robert pareció perplejo.
– Estuve en ese país una vez, antes de la guerra -dijo-. Pero no sé más que la generalidad de los turistas: lo que uno recoge por ahí.
– ¿Nada sobre el simbolismo de la antigua religión egipcia, por ejemplo?
Robert sostuvo su mirada un instante.
– No -dijo con extrema lentitud-. Lo siento, pero de ese tema no sé absolutamente nada.
– Bueno, señor, entonces eso es todo -dijo el inspector.
– En ese caso -Robert se puso de pie- me marcho.
Tardíamente consciente de sus deberes de dueño de la casa, Fen se levantó de un salto.
– Mi estimado amigo -dijo-, realmente debo pedirle perdón por la velada, que ha sido abominable. Temo que no quiera volver a visitarme. Y lo cierto es que ardía en deseos de charlar con usted sobre su obra. Pero el lunes por la noche pienso verla, y si me lo permite quisiera asistir al ensayo de mañana.
– Encantado -dijo Robert cortésmente-. Y por favor, no se disculpe. No tiene la culpa de que cometan asesinatos en su vecindad. Ojalá disfrute con la experiencia. Y si puedo ser útil en algo, avíseme, se lo ruego.
– Mucho temo que este desdichado asunto trastorne sus planes -dijo Fen-. Tendrá que encontrar a alguien para sustituir a la muchacha, y pronto.
– Eso no me preocupa. Jane, que estudió su papel por si acaso, sabrá salir a flote.
Fen asintió en silencio, y Robert, tras dirigir sendas inclinaciones de cabeza a sir Richard, a Nigel y al inspector, se encaminó a la puerta. Pero antes de abrirla, se volvió.
– A propósito -dijo-, ¿me equivoco al suponer que el revólver que mató a Yseut es el mismo con el que estuvo jugando la noche de la reunión? Parece lo más probable.
– En efecto, Mr. Warner -respondió el inspector-. Alguien, no sabemos quién, volvió después de marcharse los invitados y lo sacó de su sitio.
– En ese caso -continuó Robert quizá pueda serles de ayuda. No sé si sabrán que vi quién lo tomó.
– ¡Usted vio…! -exclamó el inspector, levantándose de un salto.
– Claro que hasta hoy no supe por qué. Pero esa noche, al ir al baño antes de acostarme, vi que alguien entraba en la habitación de Graham sin encender la luz, y también vi que ese alguien volvía a salir llevando consigo algo que en ese momento no reconocí. Sencillamente pensé que era uno de los invitados, que iba en busca de algo olvidado.
– ¡Sí, sí! -gritó casi el inspector-. ¿Y ese alguien era…?
8
UN BUEN SITIO PRIVADO
La tumba es un lugar privado y hermoso
Mas nadie allí, creo, se abraza.
Marvell.
El inspector miró a Robert con severidad. Daba la sensación de que siempre, en el fondo de su cerebro, aquel dato asombroso había existido en una forma pura e inmaterial, y que ahora la brutalidad con que Robert acababa de introducirlo en el medio rústico y limitado de las palabras le dolía como una ofensa. Miró a Robert como quien mira a alguien que acaba de coronar una alusión literaria especialmente sutil y apropiada con la trivialidad de un refrán.
– ¿Está dispuesto a jurarlo? -inquirió automáticamente. La pregunta era del todo retórica, y al parecer el inspector no se había percatado de que el método de arrancar la verdad que encerraba había pasado de moda hacía tres siglos.
– Bueno -respondió Robert, con el tono condescendiente de quien debe explicar lo que salta a la vista en beneficio de un alma cándida-, estoy dispuesto a jurar que volvió a esa habitación. Naturalmente que no puedo estar seguro si sustrajo el revólver.
El inspector dejó pasar la cautelosa y escolástica enmienda con una mueca de desagrado.
– En ese sentido las conclusiones podemos sacarlas nosotros, señor -dijo con aire agresivo, como reclamando una prerrogativa-. Le agradezco, Mr. Warner, nos ha sido muy útil…, muy útil, ya lo creo -añadió subrayando las palabras por sentir inadecuada la expresión. Robert abandonó la habitación en forma casi imperceptible. El inspector hurgó en su cerebro en busca de palabras apropiadas para expresar sorpresa complacida y al no hallarlas, dejó a un lado el comentario para preguntar a todos en general:
– Bueno, bueno, ¿qué tenemos que decir a eso?
Nigel, por lo menos, no tenía nada que decir. Allí estaba el hecho, y por el momento no parecía haber nada que añadir al respecto; por cierto que como hecho era interesante. «Muy interesante.» Emitió la opinión en tono pesaroso, consciente de su futilidad.
– Carece de todo valor -fue el irritante comentario de Fen.
– Habrá que investigar por ese lado -sir Richard se decidió por la parte prosaica.
Esta última observación pareció llenar convenientemente el inquietante vacío que se había formado en el cerebro del inspector.
– Investigaremos, no lo dude -aseguró con algo del valor tardío de Aquiles cuando le pidieron que luchara contra los troyanos-. En cuanto al resto del interrogatorio, a mí al menos -subrayó el pronombre como desafiando a que alguien lo desvirtuara- me parece obvio que Mr. Warner pasó la noche del miércoles con Miss Haskell -respiró pesadamente.
– Si piensa que eso tiene algo que ver con el caso, Cordery -dijo sir Richard, fríamente-, entonces tuvo razón al mostrarse tan persistente. Pero no olvide que es un policía, no una comisión de moralidad y buenas costumbres.
El inspector acusó la reprimenda demostrando convicción en la medida apropiada.
– De cualquier manera, señor -dijo-, reconozca que bien puede tener alguna relación con el asunto que tenemos entre manos.
– Todo esto me está aburriendo sobre manera -terció Fen de improviso-. Si seguimos así, me voy. Nos hemos perdido en un laberinto de detalles rutinarios -su tono se volvió amenazador-. Solamente hay que decidir dos puntos: primero, si fue un suicidio; ya he dado suficientes pruebas de que no lo fue (dicho sea de paso ¿vieron que en el suelo, que es de madera de pino blando, no había ninguna incisión en el lugar donde se supone cayó el revólver? Otro paso en falso del criminal). Y segundo, puesto que evidentemente fue un asesinato, hay que decidir cómo lo cometieron -adoptó una expresión plañidera-. Con unas cuantas preguntas inteligentes, listo. Pero no, tienen que sumergirse en un montón de cosas intrascendentes -pronunció la palabra «cosas» con una repugnancia nacida en parte de su incapacidad para dar con otra mejor-. Todo eso estaría muy bien en una novela policíaca, donde hay que disfrazar los detalles significativos; aunque debo decir que en mi opinión tendrían que buscar disfraces menos vistos y más interesantes…
Sir Richard se puso en pie resueltamente.
– Mira, Gervase -dijo-; si hay algo que me desagrada profundamente es esa clase de novelas policíacas donde uno de los personajes expone sus teorías sobre la mejor forma de escribir una novela policíaca. Ya es bastante que haya un detective que lea esas cosas: todos lo hacen…
Una ráfaga de furia avasalladora envolvió al inspector.
– Ahora es usted quien se está saliendo del tema -gritó con voz ronca-. El problema no consiste en decidir cómo cometieron el crimen, aun cuando puede que eso tenga cierta importancia, sino en decidir quién lo cometió.
– Pero eso ya lo sabemos. ¿O no? -dijo Fen con deliberada malicia.
El inspector guardó silencio. Parecía estar apelando a todas sus reservas para pulverizar la ultrajante sugerencia con una contraofensiva titánica. Abrió la boca y la sangre se le agolpó en la cara. Sin embargo, no encontrando a mano ninguna retórica adecuada, y controlando a su pesar el impulso de optar por una expresión física violenta, apeló en cambio a la ironía, en este caso pesada y subconsciente.
– Usted tal vez lo sepa -dijo por fin.
– Lo sé -respondió simplemente Fen.
Sir Richard intervino entonces, viva encarnación del sentido común con toda su brusca franqueza.
– ¡No diga tonterías, Gervase!
– He dicho que lo sé -Fen adoptó la actitud compungida de quien cree que seguirá siendo incomprendido por sus congéneres el resto de sus días-. Lo supe a los tres minutos de entrar en ese cuarto.
– ¡A los tres mi…! -en sir Richard la curiosidad y la indignación lucharon un momento, hasta que por fin la curiosidad fue más fuerte-. ¿Quién fue, entonces?
– ¡Ah!
Sir Richard abrió los brazos expresando su desesperación con el ademán convencional.
– ¡Santo cielo! -exclamó-. ¡El engaño otra vez! No me diga nada, ya sé: no se puede decir hasta el último capítulo.
– Nada de eso -repuso Fen, ofendido-. El caso todavía no está cerrado. Y, en primer lugar, no logro imaginar por qué esa persona hizo lo que hizo.
– ¡Dios me ampare! ¿Le parece que en este caso no hay motivos a montones?
– Todos sexuales, mi querido Dick. No creo en el crimen pasional, especialmente cuando, como aquí, la pasión parece ser en esencia frustración. Dinero, venganza, seguridad: ahí tiene móviles plausibles, y entre esos pienso buscar. Además confieso que algunos detalles, que probablemente no son capitales, siguen intrigándome.
– Bueno, no deja de ser un alivio -dijo el inspector en súbito acceso de jocosidad poco convincente-. Creo -añadió con recelo, al parecer temeroso de hallar oposición- que ahora convendría que viésemos a Mr. Fellowes -ejercitar así su iniciativa pareció servirle de cierto consuelo.
– Donald ya viene -anunció Nicholas, cuya oportuna aparición coronó las palabras del inspector-. En este momento, y a instancia mía, está dejando que los efectos de la bebida sigan su curso natural. No sabe beber ese muchacho. Opino que no tendrían que permitirle ni una gota de alcohol, o a lo sumo muy poca cantidad -envolvió a los presentes en una mirada benévola, sin duda buscando apoyo para la sugerencia-. ¿Puedo preguntar cómo marcha la investigación?
– Hasta ahora no hay mucho que decir -respondió sir Richard-. Avanza, pero no sabemos exactamente en qué dirección: no hay puntos de referencia de tamaño suficiente para poder asegurarlo.
– ¿Siguen aferrados a esa ridícula teoría del suicidio?
– Cómo, ¿entonces no está de acuerdo? -bajando la voz al final de la frase, el inspector la convirtió de pregunta en afirmación, que el aludido recibió resignado.
– La idea no puede ser más absurda. Yseut era rica, y justamente acababa de crear una situación llena de las más desagradables posibilidades: tenía ante sí un enorme, fecundo horizonte dentro del cual fastidiar al prójimo a voluntad. Abandonarlo habría sido traicionar sus principios de toda la vida. Cualquier cosa, que duela, habría dicho Hamlet -por un momento Nicholas analizó la paráfrasis con sentido crítico, antes de abandonarla al criterio de inteligencias inferiores-. ¿Cómo iba a cambiar toda esa actitud potencial a cambio de un mutis violento de este mundo? Rachel, Jean, Donald y Robert estaban todos sometidos a sus caprichos, en un embrollo muy poco digno. Mucho me temo que se trate de un asesinato: por dinero o bien por pasión.
– Fen -dijo sir Richard- acaba de eliminar la pasión como móvil del crimen.
– «El crimen está tan cerca de la lujuria como la llama del humo» -respondió Nicholas, cortésmente, para en seguida añadir-: Trillada comparación.
– ¿Cómo dijo, señor?
– Era una cita de Pericles, inspector, una sucia obra sobre burdeles escrita por Shakespeare…, de quien seguramente habrá oído hablar.
Sir Richard se apresuró a intervenir.
– ¿Y qué era eso del dinero? ¿Acaso era rica la joven?
– Abrumadoramente rica. Calculo que tenía una renta anual de dos mil libras, que ahora hereda su hermana Helen. Y ya que hablamos del asunto, me parece oportuno mencionar que en la reunión de la otra noche Yseut anunció a Helen su intención de ir a Londres uno de estos días por algo relacionado con su testamento.
– ¿Qué quiere insinuar? -saltó Nigel.
Nicholas descartó su intervención con un ademán.
– Los impulsos caballerescos equivocados como ese, Nigel (que originariamente, como el inspector sin duda habrá notado, denotaban una afición por la raza caballar), están totalmente fuera de lugar.
El inspector lo miró con el ceño fruncido.
– ¿Podría jurarlo? -preguntó. A Nigel se le ocurrió que aquella frase respondía a un impulso reflejo absolutamente irreflexivo que cualquier declaración injuriosa podía provocar, como la famosa salivación de los perros de Pavlov al oír la campana que anunciaba la cena.
– No soy como usted, inspector -dijo Nichols, con severidad fingida-. No hago distinciones de ninguna clase entre la verdad común y la verdad jurada. Y además poseo una mente agnóstica. No hay nada por lo que podría jurar sinceramente.
– ¿Ningún principio filosófico primario? -intervino Nigel, con sarcasmo.
– Aparte del principio filosófico primario de que no hay ningún principio filosófico primario -replicó Nicholas, impávido-, ninguno. Sin embargo, me parece que estamos confundiendo al bueno del inspector. Puedo asegurarle, inspector, que realmente oí esa conversación.
– ¿Había alguna otra persona presente, señor?
– ¿Cómo presente?, había una infinidad de personas, inspector. Lo que no puedo decir es si alguna oyó lo que oí yo.
En ese momento Fen, que se había estado estudiando en el espejo de la pared más alejada, giró sobre los talones y se encaminó resuelto hacia el grupo.
– Se está comportando como un estúpido -dijo a Nicholas, con evidente intención de ofender-. Contésteme una pregunta: ¿qué estaban haciendo usted y Fellowes esta noche en un cuarto ajeno?
El inequívoco dominio que Nicholas había tenido de la situación se desvaneció como por encanto.
– Estábamos escuchando la radio -respondió mansamente-. Donald no tiene, y como el ocupante de ese cuarto no estaba, entramos y tomamos posesión.
– ¿Alguno de ustedes salió del cuarto en algún momento? -sin previo aviso, Fen había asumido una actitud decididamente oficial, en repulsiva parodia de la del inspector.
Nicholas se rascó la nariz.
– No -dijo en tono de disculpa y con un laconismo extraño en él.
– ¿Oyeron el disparo?
– Vagamente. En ese momento estaban tocando Heldenleben. A pesar de que teníamos las ventanas abiertas no llegó a sobresaltarnos.
– Santo cielo, muchacho. ¿Quiere decir que estaban oyendo eso con las ventanas abiertas?
– Bueno -balbució Nicholas, avergonzado-, hacía calor.
– De manera que estaban oyendo la radio con las ventanas abiertas -repitió Fen. ¡Por todo los diablos! -añadió, abandonando el tono oficial. El inspector lo miró sin ocultar su azoramiento-. Ahí está, por fin. ¿Y podría decirme qué tocaron antes de Heldenleben? -preguntó, en tono de untuosa cortesía.
Nicholas alzó la vista, sorprendido.
– Me parece que la obertura de Meistersinger.
– La obertura de Meistersinger. ¡Magnífico, magnífico! -Fen se frotaba las manos, súbitamente complacido-. Un trabajo admirable, ya lo creo.
– Vea, señor, en realidad no me parece que… -empezó el inspector, pero Fen lo interrumpió sin ceremonias.
– Lo sospeché desde el principio -dijo-. No, mi estimado amigo, no hablo de su facultad de raciocinio. Hablo del método, ¿comprende?, del método. ¡Al fin lo tengo! -como en éxtasis, se dejó caer en una silla y cerró los ojos, aparentemente dispuesto a dormir.
– Creo -aventuró el inspector al cabo de un momento- que si Mr. Fellowes se siente mejor… -Nicholas, obediente, se encaminó hacia la puerta.
– ¡Espere! -tronó Fen, que después de cambiar de posición varias veces quedó un rato pensativo-. ¿Cuándo corrieron las cortinas?
– Poco antes de oír el disparo, creo.
– ¿Las corrió usted o Fellowes?
– Yo corrí las de las ventanas de este lado, y Donald las que dan al patio.
– ¿Notó algo fuera de lo común mientras las corría?
– No. Ya había oscurecido bastante.
– ¿Dónde se sentaron?
– En un par de sillones junto a la chimenea.
Fen soltó un gruñido. La información suministrada pareció proporcionarle un placer secreto.
– Según usted, ¿quién es el asesino? -preguntó por fin.
Nicholas pareció desconcertado.
– Robert o Rachel o Jean, supongo; o Sheila McGaw…
– ¿O quién?
– Sheila McGaw.
– Este personaje es nuevo, inspector -dijo Fen, radiante de júbilo-. Háblenos de ella -añadió.
– Es una mujer joven, con tendencias artísticas, que habitualmente dirige las obras que da la compañía. En la época en que Yseut realizó una corta incursión por los escenarios de West End, iban a ofrecerle la dirección de una obra en la que aparecía Yseut. Ese dechado de virtudes que se llamaba Yseut Haskell usó de su influencia para conseguir que la otra se quedara sin trabajo, principalmente dando publicidad al hecho de que las reacciones sexuales de Sheila no eran del todo normales; aquí la Comisión de Moralidad y Buenas Costumbres enarcó las cejas sorprendida y frunció el entrecejo. Sheila se enteró y, no sin razón, le cobró odio profundo. Le diré, profesor -agregó, invitando a Fen a la reconciliación-, que conozco a fondo el escándalo, en realidad soy un Aubrey de nuestros días. ¿Qué más necesita la policía?
– Aparte del hecho de que Aubrey sabía escribir -repuso Fen, fríamente-, de que se embriagaba cuando bebía mucho, y de que tenía un sentido del humor espontáneo encantador, acaso haya algún punto de comparación. Si mal no recuerdo Aubrey llegó al extremo de acusar a Ben Jonson de haber asesinado a Marlowe -la expresión de su rostro decía a las claras que colocaba el cargo en la categoría de falta gravísima.
Donald Fellowes apareció aún no repuesto de sus recientes excesos. El proceso físico de la descompostura le había aliviado la anestesia de los nervios, mas el alcohol todavía bullía, cantando y zumbando en sus venas, con el resultado de que además de deprimido se sentía positivamente enfermo.
– Vamos a ver -dijo Fen, que se había hecho cargo de la situación sin que nadie ofreciera resistencia aparente-, ¿qué tiene que decir en su descargo?
La pregunta tuvo el efecto de sacudir violentamente a Donald, que murmuró algo entre dientes.
– ¿Siente que Yseut haya muerto? -prosiguió Fen, y a Nigel, en un aparte dolorosamente audible-. Éste es el método psicológico para llegar a la verdad.
Aquello bastó para despertar a Donald.
– ¡Al diablo con la psicología! -exclamó-. Ya que quieren saberlo, les diré que no siento que esté muerta, sólo siento alivio. Y no se molesten en suponer por eso que la maté. Tengo una coartada -terminó con algo del orgullo del chiquillo que muestra su libro de cuentos preferido al adulto recalcitrante que visita a sus padres.
– Cree que tiene una coartada -lo corrigió Fen, con cautela-. Pero suponiendo una complicidad entre usted y Nicholas Barclay, la coartada se desvanece.
– No pueden probar esa complicidad -protestó Donald, indignado.
Bruscamente Fen abandonó ese terreno poco propicio.
– ¿Practicó sus ejercicios de órgano ayer por la mañana? -preguntó-. ¿Y antes estuvo en el Mace and Sceptre?
– Sí a las dos cosas -dijo Donald, que se iba recobrando poco a poco-. El sábado tengo que tocar un Preludio Respighi bastante difícil.
– Y cuando fue al bar ¿llevó la pieza de música? -el nuevo giro que tomaba el interrogatorio sorprendió vivamente a Nigel.
– Casualmente sí.
– ¿Muchas piezas?
– Algunas -respondió Donald con dignidad.
– Ah -dijo Fen-. El testigo es suyo, inspector. El caso ha dejado de interesarme.
Aparentemente así era. El inspector formuló un número de preguntas sobre los movimientos de Donald esa noche, acerca del episodio del revólver y sus relaciones con Yseut, pero no supieron nada nuevo. Nigel tenía la impresión de que el inspector, en encomiable, pero fútil esfuerzo por cumplir su deber, estaba dándose de cabeza contra un muro de piedra, de que estaba disparando preguntas al azar con la simple esperanza de sacar algo en limpio y de que, habiendo descartado por el momento la teoría del suicidio, no encontraba ninguna línea de investigación concreta para reemplazarla. Nigel compartía de corazón ese sentir. A él mismo comenzaba a cansarle todo aquello y, como Fen, sentía morir su interés por el caso. Ahora veía que su primera reacción ante el crimen había sido puramente sentimental, y empezaba a comprender que, vista desde más de un ángulo, la muerte de Yseut no era de lamentar; si la hubiera atropellado un autobús el resultado habría sido el mismo, así que ¿por qué preocuparse por consideraciones morales? Los naturales de las islas Fiji, recordó, asesinaban a sus ancianos por razones de evolución social admirables desde todo punto de vista. Eso pensaba su yo consciente; en la inconsciencia vivía y se agigantaba un terror supersticioso por la muerte violenta, impermeable al refinamiento del cálculo racional, y que los sentidos pugnaban por suprimir negándose a seguir especulando con el problema. El miedo supersticioso estaba allí, a no dudarlo, porque el agente era misterioso: un retroceso atávico a la creencia en el poder de los espíritus sueltos por aire y tierra. Si hubiera visto caer a Yseut alcanzada por la bala, si supiera el nombre del asesino, ese miedo no habría nacido jamás.
Cerca del final del interrogatorio, algo revivió el dormido interés de Fen, que a juzgar por las apariencias era algo sumamente voluble.
– ¿Qué opina de Jean Whitelegge? -preguntó esforzándose por aparentar simple curiosidad científica.
– Creo que está enamorada de mí.
– Mi estimado amigo, eso ya lo sabemos. Y no se ufane tanto de ello. ¿Cree que puede haber matado a Yseut?
– ¿Jean? -una pausa infinitesimal. Después Donald pareció impresionado-. No, de ningún modo.
– Ajá -prosiguió Fen-. ¿Y qué servicio tenemos para el domingo?
– Dyson en Re.
– Hermoso comentó Fen, un poco teatral, pero hermoso. No falte, Nigel. Musicalmente es una batalla entre la religión y el romance, entre Eros y Agape -Nigel asintió en silencio, atónito ante declaraciones tan sentenciosas. Donald Fellowes fue a ocupar una de las habitaciones reservadas a los huéspedes, no sin antes retirar de su dormitorio algunos efectos personales bajo la mirada atenta de un agente.
Una atmósfera soporífica envolvió tras su partida a Fen, Nigel, sir Richard y al inspector. Ahora hasta los dos últimos parecían pasar por serias dificultades para mantener vivo su interés. Y además era bastante cerca de medianoche. En heroico intento de retornar la senda abandonada, el inspector probó sus dotes en el arte de la condensación y el resumen.
– Falta investigar algunos detalles específicos -dijo-. Las coartadas de los demás interesados; el asunto de si la bala salió del revólver que encontramos (aunque personalmente no me cabe la menor duda de que así fue); la cuestión del testamento de la difunta; la procedencia del anillo; y dos o tres puntos secundarios.
Sir Richard arrojó el fósforo que desde hacía unos segundos venía aplicando sin resultado visible al cuenco de su pipa, con mala puntería, pues no cayó en la chimenea.
– Para mí -dijo, denotando su rostro un desconcierto apropiado aunque momentáneo- la forma en que la mataron sigue siendo un misterio. ¿Les parece que habrán podido disparar desde fuera, a través de la ventana…? -para denotar la poca fe que le merecía el planteamiento, apeló a la reticencia.
– Aun prescindiendo del detalle de las quemaduras de pólvora -dijo el inspector-, no veo cómo habrían podido hacerlo. Si alguien hubiera disparado desde el corredor, Williams lo habría visto. Si Mr. Fellowes y Mr. Barclay dicen la verdad, no la atacaron desde el cuarto de enfrente. Con el respeto que me merece su opinión, señor -miró a Fen sin que su actitud trasuntara mucho respeto-, no veo cómo puede ser otra cosa que un suicidio. Claro que me propongo conducir la investigación con amplitud de criterio -inclinó la cabeza, al parecer aprobando su arranque de generosidad y condescendencia-, pero a mi juicio no quedan dudas en ese sentido.
– Estoy seguro de que podemos dejar el asunto en sus manos, inspector -dijo sir Richard, no sin esfuerzo-. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a la cama?
El sentido alivio que suscitó la sugerencia engendró, por alguna razón incomprensible, una rara tendencia a prolongar la charla en torno a trivialidades. Por fin sir Richard y el inspector partieron, pero Nigel se quedó un rato más. Fen había abandonado su melancolía teatral y su exuberancia ilógica, y ahora estaba impresionantemente solemne.
– Después hablan -murmuró- de la justicia abstracta.
– ¿Justicia abstracta? -repitió Nigel.
– Pascal sostiene que la justicia humana es completamente relativa -dijo Fen- y que no hay crimen que en algún momento no haya sido considerado un acto piadoso. Claro que confunde la ley de moralidad universal con aquellos actos que tienen valor por su conveniencia momentánea. Aun así estimo que el incesto lo contradice, puesto que ha merecido la condenación universal -exhaló un suspiro-. La cuestión es: ¿vale la pena que cuelguen a alguien por el asesinato de esa mujer? Al parecer acostumbraba a valerse de sus encantos en la forma más baja que darse puede, como medio de conseguir poder, al estilo de Merteuil.
– Hasta cierto punto podría calificársela de sensualista -insinuó Nigel.
Gervase Fen estudió la propensión de Yseut al desenfreno sin satisfacción; en su interior parecía estar librándose una batalla corneliana.
– No me gusta -murmuró-. No me gusta nada.
– ¿Cree saber quién la mató?
– Oh, sí. Tal vez debiera haber dicho que las condiciones son tales que solamente una persona puede llenarlas, y que averiguar la identidad de esa persona será bastante fácil. Reconozco que habrá que aclarar ciertos puntos oscuros, y hasta es posible que me equivoque -la voz del profesor trasuntó su falta de convicción acerca de este último punto-. Esa chica McGaw… -se interrumpió a sí mismo para preguntar a quemarropa-: ¿Estás enamorado de Helen?
Nigel estudió las posibles derivaciones desagradables de la pregunta.
– Apenas la conozco -dijo, confiando en la evasión para sonsacar algo más a Fen. Pero éste no hizo más que menear la cabeza y anunció que lo acompañaría hasta el portón de entrada.
Una media luna colgaba torcida del cielo sobre el gran torreón. El aire estaba tibio, con una tibieza que a la vez que minaba la energía física, presagiaba un cambio inminente. Cruzaron el patio bajo la arquitectura remilgada de Iñigo Jones, transformada por la oscuridad en lujuria siniestra, vacía. A Nigel le trajo a la memoria el cuento de Wilkes.
– Interesante agregado a la colección de leyendas del colegio -comentó.
– Dime una cosa, Nigel -lo interrumpió Fen con los pensamientos en otra parte-, ¿estabas tú aquí hace tres o cuatro años para los festejos de Todos los Santos?
– ¿Cuando el colegio en pleno bailó desnudo en el parque a la luz de la luna? Sí, y estuve complicado. Para ser exacto me hice acreedor a sanciones disciplinarias que deben de haber abastecido de oporto al colegio durante varias semanas.
– Eran otros tiempos. Esa noche ¿apareció algún fantasma?
– Recuerdo que en un momento dado nos contamos y descubrimos la presencia de un desconocido. Pero nunca supimos si era un fantasma o simplemente uno de los profesores.
– Se me ocurre que no debía ser tan difícil distinguirlo -Fen suspiró-. Todos, Nigel, nos estamos tipificando y normalizando. Tenemos atrofiado el don divino de decir y hacer tonterías. ¡Quieres creer que, el otro día, un alumno tuvo la impertinencia de criticarme porque leí pasajes de Alicia en el país de las maravillas como ejemplos de la más pura invención poética! Está de más decir que lo puse en su lugar -en la semipenumbra sus pupilas brillaron fugazmente al recordar la satisfacción obtenida-. Pero ahora ya no queda nada de la vieja excentricidad, absolutamente nada. Salvo, por supuesto -deteniéndose, señaló algo-, eso.
Habían llegado a una parte del colegio que Nigel recordaba como un cuadro de césped cercado. Mirando en la dirección que señalaba Fen, vio que allí habían construido una especie de corral techado, dentro del cual distinguió confusamente los contornos de doce máquinas de escribir sobre una mesa, y a doce monos, unos sentados en actitud soñadora, otros copulando con expresión aburrida. La siniestra e imprevista aparición tomó de sorpresa a Nigel.
– ¿Qué es? -preguntó.
– El Corral de Wilkes -respondió Fen en tono sombrío-. Por supuesto que es posterior a tu época. Wilkes, que tiene una mentalidad práctica, lo ha alquilado al colegio por no sé cuántos años. Pero hasta ahora no han producido ni un solo soneto de Shakespeare, ni una línea de soneto, ni una palabra de línea, ni tan siquiera dos letras consecutivas. Lógicamente hay que reponer los monos a medida que van muriendo, probablemente eso sea perjudicial para el éxito del experimento suspiró-. Mientras tanto muestran poca inclinación a acercarse a las máquinas, y se conforman con seguir sus impulsos naturales con el consiguiente embarazo de quienes los vemos -meneó la cabeza considerando lo transitorio del esfuerzo humano. Siguieron de largo y se aproximaron al pabellón de la portería-. A propósito, recuérdame algún día de que te dé mi opinión sobre el cuento de Wilkes; me interesó en más de un sentido. ¡Y solucionar un problema de muertos satisface tanto más que resolver un problema de vivos! Ésos no requieren ninguna acción positiva.
«Supongo -añadió cuando se despedían- que mañana me acompañarás en mi recorrido. Una comezón interior me obliga aclarar este asunto, aunque si la policía insiste en su absurda teoría del suicidio, dudo que me decida a contradecirlos.
Nigel aceptó sin mayor entusiasmo.
– Ya nos veremos -dijo Fen con la vaguedad deliberada de quien quiere eludir un compromiso fijo-. Qué cansado estoy. Y todavía me falta ordenar unos papeles para los alumnos nuevos que llegan mañana -desapareció en seguida y la oscuridad trajo hasta Nigel el temblor de una palabra: «¡Cretinos!»
Ahora que estaba al aire libre, Nigel tenía muy pocos deseos de dormir, de manera que siguió de largo frente a la Iglesia Cristiana y tomó hacia el camino de sirga, que corría junto al canal. Estuvo un rato contemplando el agua, donde manchones de luz blanca y reflejos negros se entregaban en silencio a sus dislocadas maniobras. Los gasógenos, las chimeneas de las fábricas y las desviaciones del ferrocarril -de donde de vez en cuando llegaba el clamor distante de trenes de carga en movimiento- alzaban sus siluetas hacia la luna como un grabado de Muirhead Bone. Allá muy lejos, una sirena antiaérea inició su ululante sinfonía.
Poco a poco los acontecimientos del día volvieron, pero dispuestos en formas fantásticas, pidiendo a gritos una explicación, que los sometieran a escrutinio, o hasta que los descartaran. Los rostros de los personajes aparecían mezclados inconsecuentemente en relaciones por demás extrañas. Frases aisladas volvían, y su sentido sufría extraordinarias corrupciones. El elemento racional, fatigado, lleno de hastío, quedó apartado, contemplando con fastidio e impotencia el grotesco panorama. ¿Hubo acaso un fugaz atisbo de la verdad? Nigel nunca lo sabría. Suprimiendo un escalofrío, a pesar de la tibieza de la noche, emprendió el regreso al hotel.
Esa noche soñó que volvía a estar desnudo en el parque de St. Christopher's. Sólo que ahora parecía diferente, y mientras lo miraba, el edificio del colegio fue retrocediendo hasta perderse en el infinito. Vagamente notó que Helen estaba colgada de las ramas bajas de un árbol y le decía algo a gritos. Debió pasar un momento antes de que comprendiera que Helen había trepado al árbol en busca de refugio. Y mirando alrededor, Nigel distinguió una forma oscura que avanzaba hacia él arrastrándose a cuatro patas entre los matorrales. Los rasgos de ese ser, horriblemente distorsionados, eran los de alguien que conocía; pero cuando despertó y trató de desechar irritado el recuerdo de la pesadilla encendiendo un cigarrillo, no pudo recordar a quién pertenecían.
9
ÚLTIMA VOLUNTAD Y TESTAMENTO
¡Cómo! ¿Una mujer puede hacer preguntas fuera de la cama?
Ottway.
Al día siguiente el tiempo se estropeó. Temprano, por la mañana, antes de que los primeros rayos de luz tocaran las torres y pináculos de la ciudad, descargó la lluvia desde un cielo plomizo. Cuando Nigel despertó de su sueño intranquilo, las calles estaban anegadas, los complicados e ineficaces sistemas de desagüe de la arquitectura gótica, imitación gótica, palatina y veneciana se habían desbordado, mojando a los transeúntes desprevenidos. Desde Carfax los ríos en miniatura corrían a ambos lados de la calzada, bajando por la suave pendiente de la calle principal, dejando atrás el Mitre, el Great St. Mary's, el Queen's, y así hasta donde la torre del Magdalen vigila en austera soledad el tránsito que corre hacia Headington, o hacia Iffley o Cowley. En las afueras de St. John's, los árboles principiaban a crujir con susurros ahogados, y las gotas a caer de sus ramas con persistencia monótona, mientras uno que otro rayo de sol pálido y solitario se posaba en un arquitrabe del Taylorian, echaba un rápido vistazo al sur, por el Cornmarket, y desaparecía al momento tragado por los precintos de Brasenose. El gris de un sinnúmero de paredes hallaba eco en el cielo ceniciento. El agua se precipitaba en torrentes por la enredadera de hiedra que intenta escudar a Keble y protegerla de comentarios ofensivos; se detenía para brillar momentáneamente sobre el hierro forjado de la verja de Trinity; formaba innumerables charcos y arroyuelos entre los guijarros que rodean al Radcliffe Camera, con su cúpula que semeja el bote de mostaza entre las vinagreras. El decorado que permite más lucimiento a Oxford es la luz de un sol radiante, o el brillo de la luna; la lluvia la hace una prisión, profundamente deprimente.
Al día siguiente comenzaban las clases. Los estudiantes que aún no habían llegado estaban camino de la ciudad. En medio de la algarabía de toda Inglaterra, sus voces bullangueras, juveniles, resueltas convergían hacia la universidad. En el edificio Clarendon, dos celadores nuevos contemplaban con aire resignado la lista de tabernas que debían recorrer esa noche en busca de infractores, mientras los alumnos más jóvenes de la Universidad in statu pupillari calculaban las posibilidades de que aquellos se quedaran saboreando su oporto hasta tarde. En las porterías de los colegios comenzaban a aparecer anuncios referentes a futuras actividades sociales, algunos concebidos en términos agresivos; los taxis iban y venían cargados de maletas; al cabo de una o dos semanas llegaría más equipaje, en virtud del sistema que las compañías ferroviarias llaman irónicamente despacho anticipado; se preparaban y distribuían apuntes; los rectores soltaban suspiros de pesar, alumnos novatos llegaban en estado de creciente asombro y timidez angustiosa, y los cocineros planeaban enormidades.
Era un día sombrío; pero Nigel, al asomarse por la ventana de su Baptisterio, se sintió más animado que de costumbre. «He llegado», pensó, «a esa etapa en que la comprensión escueta, terrible, del hecho suele envolverse con ímpetu repentino; y felizmente no me ocurre nada de eso: por el contrario, su absoluta falta de importancia resulta en verdad imponente y se está traduciendo en una perceptible animación del espíritu». Observó con atención la cascada que bajaba serpenteante de nivel en nivel, cada vez más tumultuosa, por la fachada del edificio, y la vio precipitarse sobre el paraguas del profesor de Matemáticas, que acertó a pasar debajo. Luego, fortalecido su espíritu por ese espectáculo reconfortante, retiró la cabeza, se lavó, se afeitó, se vistió y bajó a tomar el desayuno.
– Crimen -decía en tono dogmático Nicholas Barclay a Sheila McGaw, con quien estaba desayunando-. Efectivo, sin duda (de efecto inmediato), pero básicamente insatisfactorio -esbozó un ademán expresivo, proyectando al hacerlo un glóbulo de mermelada dentro de la sal-. Y además piensa cuán infinitamente mejor habría sido que arrastraran a la víctima del carro, bajo el chasquido del látigo. El crimen es tan abrupto, no deja nada de que disfrutar después; es como apurar de un trago un vino fino en vez de paladearlo lentamente. Y por otra parte considéralo desde el punto de vista de la conveniencia. ¡Qué admirable era la Edad Media en ese sentido! Cilicios, sillas de chapuzar, capas de borracho, cinturones de castidad, cepos; todos diseñados como medios rudimentarios, mas no por eso menos eficaces de contrarrestar determinadas flaquezas de la naturaleza humana. Como diría Ruysbroek, tiemblo de gozo al pensar en la cantidad de esos tormentos a que se habría hecho acreedora Yseut. El asesinato es tan abstracto, tan imparcial -se quejó-, carece en absoluto del elemento poético de la elección; a decir verdad no estoy seguro de que no sea, en el mejor de los casos, de un mal gusto detestable -de un mordisco arrancó un trozo de tostada y contempló el resto con mirada reflexiva antes de depositarlo en el plato.
– ¿Puedo preguntar -dijo Sheila- si elucubraste ese argumento para convencer a la policía de que no la mataste? En ese caso temo que estés condenado al fracaso.
– Mi querida Sheila: no tenía ningún motivo valedero para matar a Yseut. Es cierto que anoche mentí a la policía al decir que ni Donald ni yo salimos de ese cuarto, y no es menos cierto que creo que Fen se dio cuenta…, maldito sea. Pero aun cuando eso se descubriera, no veo qué tengo que temer. Tú, en cambio…
Sheila alzó la vista rápidamente.
– ¿Yo qué motivo podría tener?
– Venganza, mi querida, venganza -dijo en tono histriónico-. Les conté lo de la pequeña discrepancia que tuvisteis. Confío en que no te importe.
Sufrió una desilusión al ver que aceptaba la revelación sin resentimiento.
– No -dijo Sheila, despacio, luego de una corta pausa-, no me importa. Tarde o temprano se habrían enterado. ¿Piensan interrogarme?
– No lo dudes. Pero es un proceso inocuo; están completamente desorientados -otra pausa-. Creo -añadió Nicholas como para sí- que asistiré al ensayo de hoy; será interesante ver cómo reacciona la gente.
En el pequeño y moderno apartamento que ocupaba en el colegio, Jean Whltelegge se despertó abriendo un ojo con cautela para recibir las impresiones del nuevo día; paseó la mirada por la pared opuesta, vio la repisa de la chimenea con sus perritos de porcelana y animales de madera de todas las especies; la ventana castigada por la lluvia, y fuera las imágenes fantásticas de las copas de los árboles y las paredes de ladrillo emborronadas; el ropero que contenía su escaso guardarropa; el gramófono portátil con los álbumes de los Cuartetos de Beethoven desparramados alrededor; las malas reproducciones de Gauguin que adornaban las paredes; la biblioteca con los tomos altos y finos de poesía moderna, los libros sobre ballet y teatro, las novelas de Strindberg, Auden, Eliot, Bridie, Cocteau y, en sitio de honor en el primer estante, una edición común en sobria encuadernación negra, bastante manoseada, de las obras de Robert Warner. La mirada de Jean se detuvo ahí, pensativa, vacilante; frases de las comedias de Robert le vinieron a la mente, personajes aparecieron sin que nadie los llamase, una multitud de líneas finales sutiles, asombrosas, en apariencia inconsecuentes, acudió a su memoria. Se sentó en el lecho, deliberadamente corrigió la posición de un tirante que se le había deslizado por el hombro, miró el reloj, viendo que por más prisa que se diera llegaría tarde al desayuno, sacó las esbeltas piernas fuera de la cama, se levantó y quedó un rato contemplándose con ojo crítico en el espejo de la puerta del ropero. «Vulgar», pensó, «aunque nadie podría decir que estoy mal formada; en ese sentido bastante más atractiva que Yseut…» Algo interrumpió de pronto sus pensamientos, y Jean trató de evocar lo poco y mal que recordaba sobre jurisprudencia criminal.
Alguien llamó a la puerta; que era un aviso de llegada puramente convencional quedó demostrado por la rapidez con que su autora penetró en la habitación. Estelle Bryant era una de las alumnas más ricas, maquillada y perfumada con Chanel, con las piernas enfundadas en medias de seda y vestida con gusto exquisito, en marcado contraste con los toscos zapatones y las blusas y faldas de grueso tweed que lucía la inmensa mayoría de sus compañeras de tribu. Se arrojó sobre la cama presa de viva excitación.
– ¡Querida! -exclamó-. ¿Supiste lo de Yseut?
Jean la miró en silencio un momento. Después dijo:
– ¿Yseut? No, ¿qué le ha pasado?
– La mataron, hija; la encontraron muerta, con un balazo en mitad de la frente. Tus amigos del teatro tendrán que buscarse una sustituta. Creo que si no fuera porque el Inglés Medio me fascina, me ofrecería para cubrir la vacante -apoyada en un codo, logró encender un cigarrillo no sin dificultad.
– ¿Dónde, Estelle? -preguntó Jean-. ¿Y cuándo? -su voz sonaba extrañamente desinteresada.
– Nada menos que en St. Christopher's, en el dormitorio de tu adorado Donald. Oh Dios, no debería haber dicho eso, ¿verdad? Suena mal.
Jean ensayó una sonrisa débil.
– Por mí no te aflijas. Casualmente sé qué Donald no estaba allí en ese momento. ¿Quién creen que la mató?
– No alcanzo a comprender qué le ves a ese chiquillo, querida -siguió parloteando Estelle, y con esfuerzo manifiesto recordó la pregunta de su amiga-. A, quién la mató. Supongo que no lo saben; o que si lo saben se lo guardan. De cualquier manera hasta ahora no han detenido a nadie.
– Gracias a Dios.
– Sí, ya sé a qué te refieres. Si todo lo que he oído es cierto, el mundo no ha perdido gran cosa. Pero te aseguro que ahora que Fen ha tomado cartas en el asunto, no me gustaría estar en el pellejo del asesino; con sólo verlo desmenuzar mis ensayos siento que la sangre se me hiela -la voz cobró un matiz nostálgico-. ¡Dios, qué inteligente es ese hombre! Movilizo todos mis recursos para congraciarme con él, pero en vano. Flirtea violentamente, pero siempre en broma. ¡Pobre de mí! -suspiró.
– No creerán que fue Donald, ¿verdad? -preguntó Jean.
– Mira, hija, no me cuentan sus secretos. ¡Dios Todopoderoso, qué combinación divina! ¿Dónde la compraste?
Del tema de la ropa interior pasaron por transición natural al eterno tópico del sexo opuesto.
Lo primero que vio Donald Fellowes al abrir los ojos fue un gran montón de ropa apilada en una silla, al lado de la cama. Fue preciso que transcurrieran unos segundos para que comprendiese qué estaba en el marco extraño del cuarto de huéspedes, y los motivos. Un Breughel lleno de bobos flamencos lo miraba desde encima de la chimenea; poco allá colgaba un pésimo grabado de Haden, y aparte de eso la habitación carecía de personalidad. Tenía un dolor de cabeza de marca mayor y la boca seca. Se incorporó y sepultó el rostro entre las manos murmurando: «¡Dios! ¡Oh Dios mío!» Un bedel se asomó por la puerta, anunciando que faltaban cinco minutos para el desayuno. Abandonando el lecho de mala gana, pensó en Yseut con indiferencia y desde una gran distancia… y también pensó en otra cosa. «¡Señor, Señor!», dijo para sí. «¿Quién, en nombre del cielo, habría pensado…? Nadie entiende a las mujeres.» Rumiando esta conclusión tan poco original se calzó las zapatillas, se puso la bata, para luego salir en dirección al baño bajo la protección de un paraguas.
Rachel West arregló una punta de su négligé que no estaba donde debía y se sirvió otra taza de té. Robert, contemplándola por encima de la mesa, pensó que había sabido conservar intacta su belleza durante los años que duraban sus relaciones. ¿Qué edad tendría ahora? ¿Veintisiete? ¿Veintiocho? Y sin embargo, su silueta seguía siendo firme, delicadamente modelada, quizá un poco pueril. Rachel no había dejado que su larga familiaridad con él le hiciera descuidar su aspecto por las mañanas, a esa hora en que las esposas, legítimas o no, invariablemente están peor; en realidad para evitarlo había entre ellos una rutina, un acuerdo tácito. El había estado narrándole los acontecimientos de la víspera. Cuando terminó, hubo una pausa, y por fin Rachel habló.
– No sé, pero me siento un poco culpable -dijo- por haber dado tanta trascendencia a lo que ocurrió entre vosotros. Fue una especie de locura.
– Mucho temo que por mi parte no haya hecho nada para aliviar la situación. Y aparentemente el detalle de que viniera a mi habitación no fue mal visto; es más, la policía llegó a insistir en que había pasado la noche con ella.
– Si hubiera estado en mis cabales…
– Oh, qué importa eso ahora, querida. Ya pasó.
Rachel adoptó una expresión grave.
– Pasó…, sí. ¿Tienen alguna idea de quién fue?
– Por lo que pude ver, muy poca. Tal vez Fen sepa algo, pero como hace tanto aspaviento es difícil asegurarlo. De cualquier forma olvídalo, por favor. Aunque mucho temo que la policía te haga una visita hoy.
– ¿Cómo? ¿Hay algo…?
– No, por Dios, no tengo nada que ocultar. Diles la verdad.
– En lo que a mí respecta la verdad es…, bueno, querido, la verdad es que no fui a North Oxford anoche; te mentí. Después de la discusión que tuvimos…, yo…, este…, confieso que no podía más, eso es todo. Tenía que ir a algún sitio donde pudiera estar sola.
– Por mi culpa.
– No, querido, tú no tuviste la culpa. Pero eso no tiene nada que ver con lo sentía. Fui…, fui al cine y vi una película espantosa.
– ¿Y bien?
– ¿No comprendes? Significa que no tengo coartada. Dirán que…
– Escucha, querida, no supondrás que van a arrestar a todos los habitantes de Oxford que carecen de coartada. Diles dónde fuiste y nada más. Recuerda -añadió Robert resueltamente- que si se proponen molestarte tendrán que vérselas con los mejores abogados de Londres.
Rachel parecía tan preocupada que él, abandonando su silla, se acercó a besarla suavemente en los labios.
– Por favor, mi vida- le dijo-, tranquilízate. Personalmente no pienso ocultar el hecho de que me parecerá excelente si el asesino escapa impune -volvió a su asiento-. Menos mal que Metromania anda bien; y en el futuro andará mejor todavía, aunque está mal que yo lo diga. ¿Sabes que ya estoy pensando en la próxima? Esta vez el personaje central será masculino. De la talla de Shotover, o de Giles Overreach; aunque, repito, está mal que yo lo diga.
– Supongo -dijo Rachel- que eso significa que piensas volver a encerrarte como una ostra no bien terminemos con ésta. Oh, Robert, eres atroz.
Robert se echó a reír.
– Ya lo se. Y no creas que me disgusta -la miró con expresión burlona-. No sé si a los demás les pasará lo mismo, pero llega un momento en que mi propia mente me aburre sobre manera. Escribir una obra nueva es como tener un hijo, o ir a nadar; el placer viene después.
Nigel matizó su solitario desayuno repasando mentalmente los hechos en lo que se le antojó una forma sana y objetiva. Sin embargo, ambas cualidades resultaron impotentes en lo que a traer un rayo de luz a su cerebro se refería. Lo que más lo intrigaba era el asunto del anillo: ¿qué razón podía haber tenido el criminal para ponérselo en el dedo a Yseut después de muerta? Recorrió varias posibilidades más o menos lógicas, pero tuvo que desecharlas no bien cruzaron el umbral de su mente. ¿Habría dicho la verdad Robert al afirmar que no estuvo con Yseut la noche del miércoles? Nigel creía que no, pero ¿cómo comprobarlo? ¿Qué significaba el detalle de la radio? ¿Y el hecho de que a Yseut la hubieran matado en las habitaciones de Donald? ¿Qué había ido a buscar Yseut allí? ¿Sería Jean quien había sustraído el revólver, y, de ser así, probaba eso que era la asesina? Nigel comprendió que ese catecismo interior, débil reminiscencia de los diálogos entre alma y cuerpo tan populares en los siglos diecisiete y dieciocho, no lo llevaría a ninguna parte, y lo abandonó a fin de reflexionar sobre el valor que podía tener el profesado método intuitivo de Fen. Concentrándose en la intuición, dejó que impresiones inconexas le invadieran la mente sin orden ni secuencia, para terminar más confundido que antes. Por un momento, es verdad, estuvo seguro de haber dado con un elemento obvio que era el único capaz de formar un todo con las piezas dispersas; pero evidentemente el proceso intuitivo había traspuesto los límites de su yo consciente, y le fue imposible alcanzarlo. Con un suspiro de cansancio, se dio por vencido.
Lo primero, en cualquier caso, era ir a ver a Helen. El ensayo no comenzaba hasta las once y seguramente ella todavía estaba en casa. Tomando su impermeable partió bajo la lluvia en dirección a Beaumont Street.
Cuando se aproximaba el número 265 distinguió dos siluetas familiares que venían en dirección contraria. Disipadas las brumas de la distancia, resultaron ser las del inspector Cordery y el sargento Spencer, evidentemente en cumplimiento de la misma misión que lo traía a él. En efecto, se encontraron en la puerta.
El inspector estaba de humor excelente. Saludó a Nigel con la suficiencia benévola de San Pedro cuando admite a uno de los evangelistas menores a la bienaventuranza eterna.
– Hola, Mr. Blake, qué pequeño es el mundo, ¿eh? -comentó sonriente-. Apuesto a que viene a ver a Miss Haskell, como nosotros.
– Sí, pero si molesto… -murmuró Nigel, poco dispuesto a abandonar la precedencia que, a su juicio, una corta cabeza le había dado sobre la policía.
– No, señor, puede subir con nosotros si quiere. Eso sí, voy pedirle que nos deje conducir el interrogatorio y que mientras estemos aquí no interrumpa.
Brindando solemne aprobación al convenio, Nigel los acompañó arriba, turnándose con el inspector en la vanguardia por la angosta escalera.
Helen estaba en su cuarto, escribiendo unas cartas. Era una habitación amplia, llena de luz y aire, cuidadosamente limpia y ordenada, y aun cuando la mayor parte de los muebles y adornos no le pertenecían, Helen había conseguido, como suelen la mayoría de las mujeres, imprimirles el sello de su propia individualidad sin dar la sensación de haber buscado el efecto. Aparte de eso, notó Nigel, también estaba el aspecto genérico: era incuestionablemente un cuarto de mujer, como lo gritaba -pensó Nigel sucumbiendo al hábito masculino del análisis- la cantidad de objetos pequeños que contenía. Inconfundiblemente femenina -y recordó la descripción que Chaucer hizo de Cressida.
Al sexo femenino, que nunca criatura alguna
Pero todos sus rasgos respondían tan bien
Estuvo más lejos del aspecto varonil.
El mismo regocijo que Chaucer había hallado en la femineidad trascendental, excelsa de Cressida, halló él en la de Helen. Vio la carita grave, infantil, la seda suave y ondulada de su pelo, y se sintió perdido. Del fondo de su garganta brotaron ruidos de salutación, a los que ella respondió solemnemente.
Hasta el inspector, notó Nigel con un orgullo que no tenía razón de ser, quedó encantado con ella. Su actitud se tornó todo lo tranquilizadora que permitía su fisonomía de pájaro. A Nigel le sorprendió ver la encantadora gentileza y naturalidad con que expresó sus condolencias, y el modo en que se disculpó por molestarla tan temprano.
– Como supuse que querría ir al ensayo -dijo-, creí preferible terminar de una vez con este engorroso asunto. Pura rutina, ¿comprende?
Asintiendo, Helen les ofreció asiento.
– Temo parecerle un poco dura de corazón, inspector -dijo-. Pero Yseut y yo nunca nos llevamos bien (en realidad jamás nos comprendimos), y después de todo no era más que mi hermanastra. Así que si bien su muerte me ha causado, como es natural, profunda impresión, no puedo fingir que la considero una pérdida muy personal.
Tras considerar aquello un momento, el inspector pareció captar el punto de vista y hallarlo comprensible; probablemente todavía estaba bajo la influencia de los cuentos de hadas leídos en la infancia, donde las hermanastras son invariablemente seres malvados, que quitan placer a la lectura.
– Bueno, señorita, ese asunto no nos incumbe -dijo, para en seguida añadir, contra toda lógica-, aunque naturalmente tendremos que hacerle una o dos preguntas al respecto. En primer lugar ¿tiene inconveniente en que el sargento Spencer, aquí presente, le tome las impresiones digitales?
– ¿También por rutina, inspector? -preguntó Helen, con un mohín travieso.
El inspector trató de esbozar una sonrisa formal.
– En efecto, señorita -dijo.
Spencer, que al entrar había arrojado una mirada de desesperación a la formidable batería de cosméticos alineados en el tocador, comenzó por disculparse.
– Lo siento, señorita, pero le voy a dejar los dedos hechos un asco.
– Está bien, sargento -lo tranquilizó Helen-. Como actriz que soy, estoy habituada a que me pintarrajeen con cosas horribles -el resto del procedimiento se cumplió en silencio.
– Y ahora -dijo al fin el inspector- habrá que echar un vistazo al cuarto de su hermana.
– Sí, pasen. Es la segunda puerta a la izquierda. Siempre guardaba todo sin llave, de modo que no creo que tengan dificultad. ¿Voy yo también? -hizo ademán de levantarse.
– Este…, no, gracias. A decir verdad, Spencer estuvo anoche por aquí, y cerró la habitación con llave hasta que pudiéramos examinarla a fondo. ¿Supongo que no habrá tratado de entrar en el dormitorio de su hermana anoche o esta mañana?
– No, inspector, no traté de entrar. No es probable que encuentren mis impresiones en el picaporte.
– Sí, sí, claro. Spencer, vaya a echar un vistazo. Ya sabe qué buscar, ¿no? -añadió en tono siniestro.
Spencer, que no tenía la menor idea, sonrió de oreja a oreja y se marchó. Como de pasada, el inspector preguntó:
– ¿De manera que su hermana pensaba modificar su testamento?
Nigel miró rápidamente a Helen, que, sin embargo, respondió con absoluta tranquilidad.
– Eso me dijo la otra noche en la reunión. Pensaba ir a ver a su abogado hoy. Creo que en ese momento Nick Barclay andaba escuchando lo que no debía, para no perder la costumbre. Supongo que se enteraron por él -el aspecto compungido del inspector la instó a añadir apresuradamente-: Aunque por supuesto igual se lo habría dicho.
– En las circunstancias actuales, señorita, eso da que pensar.
– De acuerdo.
Nigel, recordando su voto de silencio, lanzó a Helen una salva de aplausos telepáticos por la calma con que había respondido. El inspector, algo confundido, probó por otro lado.
– ¿Sabe quién iba a ser el nuevo legatario?
– Debo confesar mi ignorancia en ese sentido. Excepto yo, Yseut no tiene parientes cercanos, y muy pocos amigos. Lo que siempre me asombró es por qué razón no modificó su testamento antes, teniendo en cuenta el escaso cariño fraternal que nos urna. Aunque a mí, personalmente, eso no me afectaba; no tengo ningún deseo de poseer más dinero que el que gano con mi trabajo, y de cualquier forma nada me inducía a suponer que iba a morir antes que yo. Supongo que me comunicó sus intenciones con el único propósito de mortificarme, pero la flecha no dio en el blanco, por las razones que acabo de explicar.
– Lo del testamento habrá que verificarlo, por supuesto. Pero ¿me equivoco, Miss Haskell, al afirmar que ahora es una mu…, una dama relativamente rica?
– Eso creo.
– Ajá. ¿Sabe cómo se llama el abogado de su hermana?
– Ni remotamente. Nunca hablábamos de dinero. Ella jamás me ofreció nada, ni yo se lo pedí.
– ¿No le llamó la atención -siguió preguntando el inspector- que su hermana llevara una vida…, digamos tan poco acorde con sus medios? ¿Que no alquilara un apartamento aquí, por ejemplo, o viviera en un hotel?
– Hasta en el caso de Yseut habría sido un descaro, estando yo cerca -replicó Helen, secamente-. Como es lógico, aquí se rodeó de todas las comodidades, pero imagino que disfrutaba acumulando dinero, porque de lo contrario no veo la razón de que dedicara la mayor parte de su tiempo a exprimir concienzudamente a pobres muchachos cuyas rentas no llegaban ni a la vigésima parte de la suya.
– ¡Vamos, vamos, Miss Haskell, no sería para tanto! -le reprochó el inspector. Pero formuló el comentario con aire distraído; evidentemente tenía la cabeza en otra parte. Al rato extrajo de un sobre el anillo que habían encontrado en el cadáver de Yseut y se lo mostró a Helen, diciendo-: ¿Pertenecía esto a su hermana?
– ¿Esto? No, por Dios. Es de… ¿Qué tiene que ver con la muerte de Yseut?
– ¿De quién es?
Helen respondió, evidentemente a su pesar.
– Si no hay más remedio, le diré que es de Sheila McGaw, nuestra directora. Siempre ha sido fuente inagotable de bromas entre nosotros porque es un objeto grotesco y antiestético. Pero…
El inspector asintió con vigorosos cabezazos.
– Se lo pregunté con el único efecto de verificar lo que ya sabíamos. Miss McGaw admitió ser la dueña del anillo. Dice que lo dejó hace dos días en uno de los camerinos. Parece ser -añadió cansadamente, como si le costara creer lo que decía- que cualquiera, del teatro o de fuera, pudo entrar y llevárselo.
– Supongo que sí -admitió Helen-. Como sabrán, en la entrada de artistas no hay portero.
– En efecto. Y si Miss McGaw no miente -añadió el inspector a guisa de exégesis, esta vez dirigiéndose a Nigel-, significa que estamos exactamente en el punto de partida.
– ¡Por amor del cielo! -exclamó Helen-. ¿Quieren decirme qué tiene que ver el anillo con la muerte de Yseut?
– Su hermana lo tenía puesto en un dedo, señorita. Y la evidencia sugiere que quizá se lo colocaron después de muerta.
– ¡Oh! -Helen quedó silenciosa.
– Y ahora, Miss Haskell, ¿podría decirme en qué ocupó su tiempo anoche, entre las seis y las nueve?
– ¿Qué hice? Pues verá, no mucho. Salí de aquí para el teatro a eso de las seis y media, me maquillé, salí a escena al comienzo de la obra (eso sería a las ocho menos cuarto), habré terminado a los diez minutos, volví a mi camerino y leí hasta que llegó el momento de mi segunda entrada, a las nueve menos cuarto, aproximadamente…
– Un momento, Miss Haskell. ¿Debo entender entonces que entre las siete y cincuenta y cinco y las ocho y cuarenta y cinco no estuvo en el escenario?
Por primera vez Helen pareció asustada. Nigel tuvo la sensación de que el estómago se le hundía; todo, factores psicológicos, circunstanciales, evidenciales, indicaban que Helen no había cometido el crimen -hasta en sus sueños más salvajes habría rechazado la posibilidad por inconcebible- y, sin embargo, no pudo reprimir la extraña desconfianza.
– No -dijo Helen.
– Y su camerino ¿lo comparte con alguien?
– Normalmente, sí; pero no esta semana; mi compañera no actúa en esta obra. ¿Está dando a entender que pude abandonar el teatro sin que nadie me viera? Supongo que sí. Todo lo que le puedo decir es que no lo hice -pareció recobrar parte de su confianza-. Créame que solamente por un motivo de tanto peso como un asesinato uno se quitaría el maquillaje para volvérselo a poner a la media hora.
Fue entonces cuando Spencer reapareció, pero con escasa información; no había encontrado ningún papel, salvo dos o tres cartas personales sin importancia y una libreta de direcciones que incluía entre otras la del abogado de Yseut (y que el inspector se guardó en un bolsillo).
– Aparte de eso -dijo el sargento- no hay más que toda esa artillería que usan las mujeres, con perdón de la señorita -Helen lo obsequió con una sonrisa que contenía apreciación de la broma y coquetería femenina en dosis exactas.
El inspector abandonó su asiento.
– Bueno, Miss Haskell, creo que es todo por el momento -dijo-. Muchísimas gracias. Y…, no sé si querrá ver a su hermana… -Helen meneó la cabeza-. Ah, bueno, creo que hace bien dadas las circunstancias. Sin embargo, le pedirán que la identifique en la indagatoria. Creo que será el martes que viene; antes imposible porque da la casualidad que tanto el coroner como su relevo están ausentes -sonrió dulcemente ante aquellas felices pruebas de ineptitud por parte de las altas esferas. Después, volviéndose hacia Nigel, añadió en voz baja-: A título informativo, señor, le diré que la bala que mató a la muchacha salió del revólver que encontramos -Nigel trató de aparentar suficiente interés por tan inútil dato; si a Yseut la habían asesinado, el crimen seguía pareciendo imposible, fuera cual fuese el arma empleada.
– Bueno -siguió diciendo el inspector-, antes de irme echaré una ojeada al otro cuarto. Y si quieren saber mi opinión -agregó, siguiendo un impulso-, aun admitiendo la existencia de algunos puntos oscuros, para mí fue un suicidio. Ése -recalcó- es el punto de vista oficial -el comentario sonó a vaga insinuación del perjuicio que podían ocasionar las actividades extraoficiales. Por fin, con una última y afable inclinación de cabeza, se marchó seguido de Spencer y sus trastos.
Nigel se volvió hacia Helen. La joven estaba un poco pálida. Durante un instante se miraron en silencio; después Helen dijo:
– Querido -y acercó sus labios a los de él.
10
ESPERANZAS MARCHITAS
¿Qué pudo impulsarte en edad critica
A aplastar semejantes esperanzas florecientes
en un escenario?
¿Y valía la pena este asombroso desperdicio de fuerza
Para proclamar al mundo tu falta de cerebro?
Churchill.
Pasaron por lo menos diez minutos antes de que oyeran el golpecito en la ventana. Nigel fue hasta ella, la abrió y miró hacia abajo. Gervase Fen, profesor de Lengua y Literatura Inglesa de la Universidad de Oxford, estaba en la acera, contemplando con aire pesaroso la alcantarilla por donde se había ido para siempre el lápiz que acababa de arrojar contra la ventana. Cuando alzó la vista, empero, parecía estar como de costumbre, de humor excelente. Se había arrebujado en un impermeable gigantesco, y en la cabeza tenía un sombrero indescriptible.
– ¿Puedo subir? -gritó-. A Dios gracias pude eludir al inspector y a sus esbirros. Tengo que ver a Helen. A usted no lo necesito -añadió a guisa de reflexión tardía.
Nigel lo invitó a subir con un ademán, dio con la cabeza en el marco, y soltando una imprecación se apartó de la ventana. Fen trepó los escalones de cuatro en cuatro, y estaba en la habitación cuando Nigel se dio la vuelta.
– No cometa esos excesos -le dijo Nigel, a quien la exhibición atlética tomó desprevenido.
– Me he pasado la mañana -anunció Fen, sin preámbulos- siguiéndole los pasos al bueno del inspector, aplacando los temores despertados por él, suavizando los rencores que desató y en general recogiendo una cantidad de información intrascendente e inútil -se interrumpió, sometiéndose resignado a las exigencias de la cortesía, y sonriendo dijo a Helen-: Bien, bien, ¿qué tal, hija mía? No le doy mi pésame porque sé que es innecesario.
– Bendito sea, Gervase -respondió Helen, jovialmente.
– ¿Desde cuándo se conocen ustedes dos? -inquirió Nigel, entrando en sospechas-. Y… ¿quiere que los deje solos?
– Es un Wahlverwandtschaft, -dijo Fen-. ¿No es cierto, Helen?
– Oh, déjese de payasadas -lo interrumpió Nigel, con aspereza-, y díganos cómo amaneció el enfermo.
– Más o menos como anoche -Fen se desplomó pesadamente en una silla-. Aunque en honor a la verdad han aparecido dos o tres detalles nuevos. Es un asunto muy complicado: engranajes dentro de otros engranajes -inclinó la cabeza con aire misterioso.
– Supongo que comprenden -intervino Helen- que no sé una palabra sobre la forma en que mataron a mi hermana. ¿Qué les parece si uno de ustedes me cuenta los detalles?
La expresión de Fen se tornó grave de improviso.
– Habla tú, Nigel -dijo-. A lo mejor si te oigo veo todo un poco más claro.
De manera que Nigel repitió una vez más aquellos hechos asombrosos, engañadores, improbables. Ninguna luz se hizo por ello en su cerebro; y cuando terminó pidió a Fen aclaraciones y comentarios. El profesor comenzó por hacer una pausa, para encender un cigarrillo; sosteniéndolo entre los dedos manchados de nicotina, esbozó un ademán vago.
– Seguramente -dijo- sabrán que la bala salió del revólver que encontramos. Y que el anillo es de Miss Sheila McGaw, que tuvo el descuido de dejarlo olvidado en un camerino.
– Sí, sí -lo apremió Nigel-, ya sabemos eso.
– «Mr. Puff, puesto que lo sabe todo, ¿por qué Sir Walter sigue diciéndoselo?» -Fen no resistió a la tentación de hacer la cita-. Sin embargo, al grano -se reprendió duramente. Puede que en el día de hoy salgan a la luz dos o tres cosas más. Ustedes piden comentarios. Pues bien, en relación con el panorama de conjunto, les diré esto: supongan por turno que cada uno de los sospechosos cometió el crimen, y después piensen en cuál de los demás, habiendo visto a la persona en el acto de cometerlo, se sentiría inclinado a protegerlo… o protegerla.
– ¿Quiere decir que hay un cómplice? -aventuró Nigel.
– ¡No, por favor! Nada tan deprimente. Todo lo hizo una persona, sin ayuda. Pero hagan lo que les digo; piensen.
– Bueno -dijo Nigel, lentamente-, supongo que Rachel protegería a Robert, y viceversa; Jean protegería a Donald: no sé si aquí se aplicaría la inversa, pero me inclino a creer que él también la protegería a ella: Nicholas quizá podría proteger a cualquiera, nada más que por divertirse, pero el candidato más probable es Donald; y esa tal McGaw…; sobre ella no puedo opinar.
– ¡Ah! -Fen parecía sumamente complacido-. Y ahora al crimen en sí. Concéntrense en los siguientes puntos. Primero, la radio transmitió la obertura de Meistersinger, y después Heldenleben, rica mezcla teutónica; segundo, cuando nosotros entramos en la habitación había olor a pólvora. Tercero, nada de lo que contenía ese cuarto fue tocado en el cuarto de hora (por lo menos) que precedió a nuestra entrada. Si eso no les dice nada -concluyó, sabiendo de antemano que así sería-, entonces tengo frente a mí un par de obtusos.
Suprimiendo rápidamente varios impulsos indignos, Nigel se contentó con preguntar:
– ¿Es verdad eso de que sabe quién fue?
– Es verdad, lo sé -respondió Fen, en tono sombrío-. En una forma u otra he interrogado a todos los candidatos. Pero todavía queda mucho por confirmar, enderezar y reforzar. Fue un crimen mal hecho, un trabajo bastante precario -se volvió bruscamente hacia Helen-. ¿Cómo reaccionaría si dejase que la persona que mató a su hermana eludiera el castigo? Recuerde que es un problema real, no una hipótesis abstracta. Por lo que veo, la policía no anda bien encaminada. La senda que han tomado no los llevará a ninguna parte.
Helen meditó un instante. Después, francamente, dijo:
– Dependería de quién fuese. De ser Robert o…, sí, Rachel, o hasta Sheila o Jean, no creo que me importase. Pero si fuera Donald, o Nick…, sé que suena brutal, pero…, bueno, entonces sí me importaría.
Fen asintió con aire grave.
– Muy sensato -dijo-. Personalmente me inclinaría a dar al culpable una ínfima oportunidad, una sutil advertencia para que escape a tiempo, digamos. En este desierto de cupones de racionamiento y libretas de registro y tarjetas de identidad, si alguien logra escapar merece el premio de la libertad por la hazaña. Pero no sé si se dan cuenta de que eso sería perfectamente inmoral -añadió en tono burlón, implicando injustamente a Helen y a Nigel en la acusación-, y según la ley sería cómplice del criminal. Pero su hermana, Helen (perdóneme), parece haber sido una verdadera alhaja, en más de un sentido.
Permanecieron en silencio un ralo. Después Nigel dijo:
– ¿Y qué hay del anillo, Gervase? ¿De la mosca dorada?
– Mosca dorada es, en verdad -respondió Fen-. Eso, reconozco, es lo que más me intriga. Y ahora -consultó su reloj-, Helen, tenemos que ponernos en camino, de lo contrario llegaremos tarde al ensaye». Como bien dijo Mr. Herbert Morrison, con palabras que lo hicieron inmortal, debemos salir a su encuentro. Debemos… ¡Oh, por las barbas del profeta! ¡Cómo no me di cuenta…! -se interrumpió, con la mirada fija en el vacío-. ¡Señor, Señor, qué estúpido! Y sí…, claro, encaja perfectamente. Es típico. Quiera Dios que Gideon Fell jamás se entere de mi torpeza. Se pondría inaguantable.
Nigel le devolvió una mirada fría.
– Basta de tonterías -dijo-. Sabe perfectamente bien que no entendemos nada de toda esa pantomima. Usted es el único que las entiende. Y ahora vamos, son las once menos cinco. Tendremos que ir corriendo.
No sin cierta dificultad consiguieron sacar a Fen de la habitación.
Camino del teatro el profesor soltó un rosario de lamentaciones, indicio de que poco a poco iba recobrando la normalidad. Se quejó imparcial y extensamente del tiempo, de la evolución de la guerra, de la comida y de la Universidad en general. Respecto de este último tema, llevó su particularización al grado infamante. Cuando llegaron al teatro Helen y Nigel jadeaban por el esfuerzo que habían tenido que hacer para no quedarse rezagados y seguir los largos pasos de Fen.
La reacción de la compañía en conjunto ante la noticia de la muerte de Yseut parecía saludable; en el ambiente flotaba cierta sensación de alivio, y al parecer la probabilidad de que entre ellos anduviera suelto un asesino no inquietaba a nadie. A decir verdad, el sentir general era que lo ocurrido difícilmente podía entrar en la categoría de crimen, perteneciendo más bien a esa clase de actos dolorosos, pero necesarios, tales como ahogar gatitos sobrantes, acabar de un tiro piadoso con los sufrimientos de un perro viejo, o quizá la sanitaria exterminación de piojos e insectos similares. El ensayo comenzó y avanzó sin tropiezos. Nigel se sentó a verlo en la platea, en tanto Fen deambulaba por los alrededores atravesándose en el camino de todos, demostrando un interés exagerado en lo que veía y formulando preguntas a cual más tonta.
Poco después de las doce Robert hizo un descanso, y la mayoría de los actores cruzaron al Aston Arms, entre ellos Fen y Nigel acompañados por Helen. El Aston Arms no es una de esas típicas tabernas de paso que atraen al viajero ron su alegre decoración moderna. Exudaba una atmósfera del pasado tan punzante que entre sus paredes la sombra de parroquianos muertos y enterrados hacía tiempo intimidaba y hostigaba espiritualmente a los parroquianos vivos. Cualquier sugestión de reforma o modernización chocaba contra la férrea resistencia de la administración, personificada por un viejo corpulento que a juzgar por las apariencias se estaba desintegrando a un ritmo alarmante en los elementos químicos que lo componían. Un complicado ritual, del que la menor desviación se consideraba anatema, presidía el pedido y consumo de bebidas; dentro se mantenía una jerarquía social estricta; a los visitantes irregulares se los recibía con mala cara, y los clientes habituales, especialmente aquellos que pertenecían a la profesión teatral, eran tratados con desprecio moderado, pero penetrante. El único rasgo saliente de la pequeña y más bien destartalada taberna era un enorme loro desplumado que, habiendo contraído a edad temprana el hábito de picotearse las plumas, ofrecía ahora a la concurrencia el impúdico espectáculo de un cuerpo gris y descarnado en el que solamente las plumas de la cresta y de la cola fuera de su alcance, se habían salvado. Regalado al propietario del Aston Arms por cierto profesor alemán en un ataque de gratitud lacrimosa, sabía recitar un poema entero de Heine, proeza a la que, sin embargo, había que instarlo repitiendo cuidadosamente dos líneas del principio de L'Après-midi d'un Faune de Mallarmè, que sin duda hacía vibrar en su cerebro la cuerda de sugestión apropiada. Esta aptitud despertaba las más hondas sospechas en la soldadesca que solía visitar el Aston Arms, sospechas que únicamente igualaban las que les inspiraban aquellos de sus paisanos capaces de hazañas iguales o mayores en el sentido; el dueño lo empleaba para advertir a los clientes de la inminencia de la hora del cierre, y los tonos broncos de Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin precedían normalmente a métodos de evacuación más contundentes.
La entrada de Fen en el pequeño recinto amenazó desbordarlo; hasta la sibila que atendía el mostrador pareció intimidada por su exuberante presencia. Fen hizo el pedido en forma profana e iconoclástica.
– Cuando era celador -contó- solía tener grandes dificultades…, con las tabernas, quiero decir. Invariablemente encontraba in fraganti a mis alumnos más brillantes y nada me habría gustado más que sentarme con ellos a hablar de literatura. Entonces iba solamente cuando no podía evitarlo, entraba con expresión solemne y me hacía el distraído. Cuando le tocaba el turno a otro celador, averiguaba su itinerario y llamaba a mis mejores amigos para ponerlos sobre aviso. Lástima que era un procedimiento completamente ilegal -suspiró.
– ¡Buen pillo habrá sido! -comentó Nigel, granjeándose el mudo reproche del profesor.
Sheila McGaw y Nicholas estaban en un rincón, el segundo empeñado en rizarle la cresta al loro.
– Si trata de morderte -dijo Sheila, comedida-, no retires la mano; eso le enardece -Nicholas pasó momentos de verdadera agonía, después retiró el dedo y se lo quedó contemplando contrito.
– Eso -dijo secamente- es una falacia.
Fen fue hasta ellos.
– Ah, Barclay -dijo-. Me gustaría intercambiar unas palabras con usted, si es posible -sonrió cordialmente a Sheila, que acto seguido se encaminó al mostrador, donde estaban Robert y Rachel. En el silencio incómodo que siguió se oyó la voz de Donald Fellowes, discutiendo una técnica orquestal en otra parte del recinto.
– ¡Qué lástima! -se quejó Fen-. Se ha hecho el silencio de golpe. Y no quiero que nuestra conversación sea tan pública -apostrofando al loro en francés consiguió hacerlo atacar el Die Lorelei; como resultado la conversación subió inmediatamente de tono. Por encima del murmullo general, Fen preguntó-: ¿Fue a verlo el inspector esa mañana?
– No -respondió Nicholas-, por suerte. Seguramente quedó satisfecho con mi declaración de anoche. ¿Cómo marchan las cosas?
Fen lo miró con curiosidad un momento.
– Tan bien como era de esperar -contestó-. Dígame una cosa, ¿está absolutamente seguro de que usted ni Donald abandonaron ese cuarto anoche?
– … Die schönste Jungfran sitzet dort obren wunderbar -decía el loro en tono sentido; hizo una pausa y soltó un jadeo estentóreo antes de pasar a la estrofa siguiente.
Nicholas abrió los brazos en ademán de derrota.
– Maestro -dijo-, me ha descubierto. ¿Cómo lo adivinó?
– Lo adiviné -Fen no quiso dar explicaciones-. Supongo que fue Donald el que salió…, después de correr las cortinas.
Nicholas no ocultó un sobresalto.
– Y eso ¿cómo lo supo?
– Una simple conjetura. Creo que cuando se acercó a la ventana vio a alguien conocido fuera y salió a hablar con él. Hay algunos detalles para los que no cabe otra explicación.
– Pues sí, tiene razón. El y la otra persona estuvieron conversando en la curva del corredor que da al patio. No creo que ese tonto de obrero lo haya notado. De todas maneras Donald volvió a los dos minutos. No hay ninguna razón para suponer que uno de ellos tuvo algo que ver con el crimen.
– ¿Entonces sabe quién era esa otra persona? -preguntó Fen, suavemente.
Nicholas apretó los labios.
– No -dijo.
Sin embargo, aun cuando en ese momento no lo supiera, diría que Fellowes le reveló su identidad al volver.
– ¿Por qué habría de hacerlo?
– Era natural. A menos… -Fen se interrumpió-…, a menos que por supuesto supiera que se había cometido un crimen, y quisiese encubrir al otro.
Nicholas palideció.
– Ignoro quién era esa otra persona -repitió lentamente y con énfasis.
Fen se levantó con un gruñido ininteligible.
– No puedo decir que me haya sido de ayuda, pero felizmente eso no tiene importancia. Ya hay evidencias suficientes para colgar al culpable, cuya identidad acaso usted conozca. Le aseguro que si deseo catalogar y encasillar bien las cosas es por un motivo puramente personal, para mi propia satisfacción, aunque claro que no puedo esperar que usted se pliegue a mis deseos -Nicholas lanzó una mirada en dirección a Donald-. Está bien -añadió Fen, con ironía- le daré tiempo suficiente para que se ponga de acuerdo con Fellowes antes de interrogarlo. Los tontos resultan presa demasiado fácil si no se les da una pequeña ventaja -su mirada se tornó dura.
– …Und das hat mit ibrem Singer die Lorelei getan -concluyó el loro con un chillido de triunfo, y quedó silencioso.
Fen se volvió hacia Nicholas.
– Dígame -preguntó-, ¿qué opina sobre la ética del crimen?
Nicholas lo miró en silencio un instante.
– Pues verá -dijo al fin-. Creo que matar es una necesidad ineludible del mundo en que vivimos, este mundo abominable, sentimental, dominado por las multitudes, de prensa barata y mentalidades más baratas todavía, donde cualquier imbécil quiere hacerse oír, y donde se tolera a los locos, donde las ratas agonizan, y el intelecto es objeto de burlas, donde cualquier triste vendedor de baratijas sabe lo que quiere y lo que piensa. Nuestra moralidad y nuestra democracia nos han enseñado a soportar alegremente a los tontos, y el resultado es que ahora hay un excedente de tontos sueltos. Cada tonto que muere es en sí un adelanto, y al diablo con la humanidad y la virtud y la caridad y tolerancia cristianas.
Fen insistió.
– El típico fascista -dijo-. A usted el Julius Vander de The Professor le habrá encantado. Los hechos, al margen de su relativo salvajismo, pueden ser correctos; la conclusión, por fortuna, es falsa. Lo que usted necesita -añadió sin perder la calma- es un poco de educación elemental. Creo que le sería de mucha utilidad -sonrió dulcemente y se marchó.
Fen estudió a Sheila McGaw con curiosidad mientras depositaba el vaso sobre la mesa y tomaba asiento a su lado. A primera vista no se le daba un año menos de treinta. Su rostro pálido, anguloso mostraba algunas arrugas; tenía la voz enronquecida por el exceso de tabaco, y tosía con frecuencia. Sólo al rato de estar con ella se veía que en realidad era mucho más joven: apenas veintidós o veintitrés años. Ligeros ademanes, una especie de suavidad subyacente en las facciones, y pequeños amaneramientos al hablar y en los gestos traicionaban su verdadera edad. «Más vulnerable de lo que parece», pensó Fen, mirándola.
La muchacha le ofreció un cigarrillo diciendo:
– ¿Y bien? ¿Algo más sobre el crimen?
Fen asintió.
– En cierto modo. Lo que quería era confirmar eso del anillo.
– Ah, eso. Imagino que me coloca a la cabeza de los sospechosos. Junto con el hecho de haber tenido un móvil. Y de que no tengo coartada -despidió el humo por la nariz, afinada, de fosas prominentes, en dos chorros cónicos.
– ¿Cómo es eso de que no tiene coartada?
– Estuve en mi cuarto leyendo toda la noche. La policía hizo la brillante deducción de que pude haber salido y entrado sin que nadie me viera.
Fen suspiró.
– En ese caso hay una falta de coartadas casi absoluta. Móviles hay a granel, pero cortadas no, y además, según el inspector, estamos frente a un crimen imposible.
– ¿Quiere decir que fue un suicidio?
– Por supuesto que no, de eso estoy seguro. Es un ejemplo de ironía dramática demasiado perfecto para ser real.
La muchacha asintió; después dijo:
– Si la policía cree que es un suicidio, ¿le perece correcto desmentirla? Suicidio o asesinato, igualmente fue una bendición.
– Por lo que veo esa joven no hizo otra cosa que sembrar odio a su alrededor -murmuró Fen-. A veces me pregunto si, en lo que a ella se refiere, todos ustedes no habrán perdido su sentido de la proporción.
– Si hubiera trabajado un par de años con ella no diría eso.
– Volviendo al anillo. ¿Alguna vez le hicieron una observación particular al respecto?
– Creo que de los del teatro ninguno dejó de fijarse en él y de hacer algún comentario.
Fen gruñó, lanzó a su vaso una mirada de asco y apuró la mitad del contenido de un trago con la misma expresión que debió de haber tenido el Hermano Bárbaro cuando, a petición de Francisco engulló el estiércol de asno. En el Aston Arms no servían whisky.
– Pero, entre esos comentarios, ¿no hubo alguno más reciente? -insistió-. Digamos ¿la semana pasada?
– El miércoles, después del ensayo, tocamos ese tema, y prácticamente todos entraron en la conversación. Después fui a uno de los camerinos a lavarme las manos porque las tenía sucias de pintura, me quité el anillo y lo dejé en el lavabo. Cuando volví a buscarlo media hora después había desaparecido.
– ¿De quién era ese camerino?
– Bueno, en general los cambiamos bastante. Creo que la semana que viene lo ocupará Rachel. Es el primero, saliendo del escenario.
– Y ¿quiénes estaban presentes el miércoles, cuando hablaron del anillo?
– Casi todos, creo, incluso algunos técnicos.
– Incluso… -Fen pronunció un nombre que hizo que Sheila se enderezara bruscamente y lo mirase un momento antes de contestar.
– Pues…, sí -dijo, incrédula-, pero…
– No me interprete mal -dijo Fen-. Sería una gran imprudencia que sacara conclusiones antes de tiempo -guardó silencio unos minutos reflexionando; luego dijo-: ¿Le importó que Warner viniera a dirigir la obra pasando, como quien dice, por encima de su autoridad?
Sheila se encogió de hombros y tuvo un acceso de tos repentino.
– Maldita tos -dijo, secándose los ojos con un pañuelo-. Perdón. ¿Qué decía? Ah, sí, si me importó que Robert dirigiera la pieza. Bueno, supongo que si hubiera podido dirigirla eso habría significado una buena publicidad. Pero él es infinitamente mejor que yo, y por otra parte era lógico que quisiese dirigir su propia obra. No, no me importó. De haber querido, podía impedir que la presentara aquí, pero no quise.
– Entonces ¿lo admira?
Sheila se echó a reír.
– No creo que «admirar» sea la palabra. ¿Acaso uno se atreve a «admirar» a Shakespeare?
Fen enarcó las cejas.
– ¿Es para tanto? Claro -añadió apresuradamente- que soy mal juez de la literatura contemporánea, pero me inclino a compartir su opinión. Sí, creo que sí. ¿Y Metromania es…?
– Lo mejor que ha hecho.
Donald Fellowes se detuvo junto a ellos, aferrado a un vaso, y apostrofó a Fen.
– Dice Nicholas -empezó- que ahora sospechan de mí.
– Fellowes -le respondió Fen en tono bonachón- es un perfecto imbécil. ¿Cómo no comprende que la verdad sale a relucir, tarde o temprano? ¿Qué objeto hay entonces en retener una información? Hace un papel tan triste al empecinarse en tomar esa actitud cuando todos saben exactamente qué esconde.
– Bueno, siga -rezongó Donald-. Dígame qué escondo.
– Vea, amigo -replicó Fen con aspereza-, no estoy aquí para hacer lo que le parece. Se lo diré en su momento. Mientras tanto…
– Mientras tanto -lo interrumpió Donald, violentamente- ¿qué demonios tiene que ver con todo esto, se puede saber? Usted no es la policía.
Fen se irguió en toda su estatura y miró a Donald como un trasatlántico podría mirar a un triste remolcador.
– Es usted -dijo-, el cobarde más imbécil, cretino y estúpido que he tenido la desgracia de conocer. Y, lo que es peor, se vuelve más cobarde, imbécil, cretino y estúpido cada hora que pasa. A pesar mío debo reconocer sus méritos como organista y maestro de coro. De lo contrario, lo más probable es que el colegio no lo hubiera podido soportar tanto tiempo. Más de una vez tuve que hacer valer mi influencia para que no lo despidieran por haragán. Y ahora tiene la impertinencia de venir a poner en tela de juicio los derechos que me asisten para intervenir en el caso. Le advierto que si sigue con esta estúpida política de ocultamiento acabará en un calabozo, y lo tendrá bien merecido; y entonces sí que no moveré un dedo para sacarlo.
Donald estaba lívido.
– ¡Váyase al diablo! -gritó-. ¿Quién es usted para hablarme en ese tono? Oh Dios, bien que me alegraré de salir de este condenado agujero, con sus estúpidas tradiciones y sus intrigas y sus remilgos. Si piensa que sus amenazas me asustan, le prevengo que está muy equivocado -fulminando a Fen con la mirada, giró sobre los talones y se marchó.
Nigel que había llegado a tiempo de asistir a la culminación del inesperado y bochornoso incidente, silbó por lo bajo.
– ¡Bueno, bueno! -dijo-. ¡Injurias con propósito de venganza!
Fen sonrió alegremente.
– Lo siento, pero fue una escena calculada por mi parte, en pro de un objetivo completamente desapasionado. Tal vez no debería haberlo hecho -pareció vacilar-. Pero podía haber resultado -se rascó la nariz, pensativo.
Sheila soltó la carcajada.
– Cuando Donald se ofende, es cómico -dijo-. Dentro de media hora se le habrá pasado -bostezando, se desperezó.
– Y ahora -anunció Fen paseando una mirada ansiosa en torno- debo ver a Miss West, antes de que empiecen otra vez el ensayo -señaló su vaso vacío-. Nigel, sé bueno y tráeme un poco más de este brebaje inmundo -con aire resuelto avanzó en dirección a Rachel, que estaba conversando con Robert.
– Confío en que el ensayo no le resulte demasiado pesado -le dijo Robert, brillantes sus pupilas detrás del cristal de las gafas.
– Por el contrario, lo encuentro fascinante -respondió Fen- e inconcebible.
– ¿Inconcebible?
– En ésta, como en muy contadas obras de la literatura, hay cosas que uno sólo puede atribuir a inspiración divina. Normalmente es fácil seguir los procesos más bien complicados y mecánicos del pensamiento de un autor. Hablo de las cosas inesperadas, inconcebibles, las que no encajan dentro de ese proceso y que, sin embargo, son absolutamente correctas, a eso me refiero.
Robert río.
– ¡Tretas! Puras tretas, le aseguro. Pienso empezar pronto otra que confío salga un poco mejor…, o menos mal.
Fen asimiló en silencio la primicia.
– ¿Otra? -repitió luego.
En cuanto terminemos aquí. Y esta vez la presentaremos en Londres con bombos y platillos. Espero que también ésta vaya allí. Aunque eso puedo asegurarlo ahora que estamos un poco más adelantados. Ni siquiera con una experiencia de años como la mía se puede saber a ciencia cierta cómo saldrá en la práctica lo que uno está escribiendo -bajo la sobria indiferencia de su tono había una nota de fanatismo, que indujo a Fen a preguntar:
– ¿Y por qué escribe, principalmente?
El otro sonrió.
– Por dinero… y por vanidad; creo que esa es la razón de que la mayoría de los hombres, hasta los que alcanzaron la cima de la fama, hayan escrito. La Creación del Arte -logró trasmitir las mayúsculas- es un objetivo que rara vez entra en sus cálculos. Por necesidad. Los artistas más originales ignoran lo que es el arte, o la belleza. Invariablemente son críticos desastrosos; los escritores no tienen noción de música, ni los músicos de literatura, ni los pintores de música o literatura, de modo que lo que buscan no puede ser la belleza. Eso es presumiblemente una especie de contingencia incidental, como la perla en la ostra.
Hubo una pausa brevísima. Luego Fen asintió con vigor.
– Espero el lunes impaciente -dijo-. ¿Qué tal se arreglan sin Yseut?
Robert pareció incómodo.
– Por cruel que parezca nos arreglamos perfectamente sin ella. Esa costumbre que tenía de hacer críticas tontas, pero persistentes, estaba resultando pesada. Personalmente no me molesta que critiquen mis obras, siempre y cuando sean críticas inteligentes. Pero Yseut, la pobrecita, ignoraba hasta los conceptos más elementales del teatro, y trataba de subsanar esa ignorancia oponiéndose a todo lo que iba en contra de los prejuicios de su mentalidad comercial. Y, como si fuera poco, expresaba sus opiniones en público y en términos por demás ofensivos. Créame que comenzaba a ser problema serio.
– Concedido -admitió Rachel-, pero creo que todos están exagerando su valor como molestia, especialmente ahora que está muerta. A fin de cuentas, no era más que una de las tantas personas latosas con que la Providencia ha creído prudente castigar a la humanidad.
– De acuerdo -dijo Fen-. Este dichoso asunto nos ha tenido a mal traer -suspiró-. A todos les faltó tiempo para correr a decirle a la policía hasta qué punto la detestaban (supongo que para alejar las sospechas de ellos, exagerando la nota), y el resultado fue ocultar matices de opinión más sutiles e importantes.
– ¿Acostumbran los detectives -preguntó Robert, mansamente- a discutir así el crimen con los sospechosos, con tanta imparcialidad y franqueza?
– Un sine qua non -respondió Fen-. Se supone que durante la conversación traicionarán sus sentimientos recónditos. Pero ¿acaso se considera entre los sospechosos?
– Bueno -dijo Robert, en tono displicente-, supongo que nada me impedía salir corriendo del lavabo, matar a Yseut y después volver a esconderme para reaparecer en el momento apropiado.
– Lamento decirle que por razones analizadas a fondo no podría haber hecho nada de eso. De esa acusación puede considerarse a salvo.
– No diré que eso me tranquiliza porque sinceramente nunca la tuve por posibilidad seria. Pero siempre conviene aclarar las cosas -Robert parecía estar archivando el asunto en algún rincón perdido de su mente.
– ¿Y yo? -intervino Rachel-. ¿También estoy bajo sospecha?
– Depende -repuso Fen, afablemente-. ¿Qué hacía en el momento del crimen? -la apostrofó con severidad.
– Estaba en el cine, meditando sobre los defectos del sexo fuerte.
– ¡Cómo! -se sorprendió Fen-. Tenía entendido que unos amigos de North Oxford le brindaban una coartada impecable.
– Yo tengo la culpa -terció Robert-. Mi mente literaria y la alta opinión que tengo de mi persona me impiden ver que eso era un mero pretexto para huir de mí.
– El inspector comenzó a sospechar cuando lo supo -siguió diciendo Rachel-. Para colmo de males no puedo recordar qué cine era (simplemente entré en el primero que me salió al paso) y tampoco la película que daban. Lo cierto es que no le presté ninguna atención, creo que ni siquiera podría decir de qué trataba. Por lo visto el inspector es de esas personas que van a ver una película determinada, llegan puntualmente al comienzo y se entregan a ella en cuerpo y alma hasta el final.
Fen asintió.
– Personalmente -comentó distraído- siempre que voy al cine es para dormir; encuentro soporífica la atmósfera de las salas -miró alrededor aparentemente buscando la admiración y el aplauso de los presentes para aquella excentricidad. Luego una sombra cruzó sus facciones, y añadió-: Pero yo que usted no trataría con tanta ligereza esa falta de coartada. Sabemos que todo es muy lógico y humano, pero eso no quita para que siga sin poder justificar sus movimientos a la hora del crimen.
Merezco la reprimenda -admitió Rachel, seriamente-. Por supuesto que tiene razón. Pero ¿está absolutamente probado que Yseut no se suicidó? Sé que suena poco probable, pero…
– No hay certeza absoluta -la interrumpió Fen- hasta tanto la policía se decida. Mal que mal, informarán al coroner, éste a su vez informará al jurado, y a menos que surja alguna otra prueba desconocida hasta el presente el asunto descansará sin mayores variantes.
– Pero usted está colaborando con la policía -insistió Rachel-. Entre nosotros, ¿qué opina?
– Que fue un asesinato -respondió Fen, acentuando las palabras-, y desde hace algún tiempo sé quién es el asesino.
Robert hizo un esfuerzo por denotar indignación en el grado adecuado.
– Entonces ¿por qué no se lo dice a la policía -preguntó- y terminan de una vez? ¿No hay pruebas suficientes?
– No, no hay pruebas incidentales suficientes. Aunque desde luego el hecho primario aparece claro como el día. Una sola persona en el mundo puede haber matado a Yseut Haskell. Admito que todo depende de la veracidad de un testigo, pero no tengo razones para suponer que el testigo en cuestión miente respecto a ese punto -su expresión era solemne.
– Entonces ¿van a hacer arrestarlo? -preguntó Robert-. ¿Qué impide que sea en seguida?
Fen esbozó un ademán vago.
– El asesino es un ser humano, no una cifra, una x, aun cuando sigue siéndolo hasta que lo descubren. Hecho el descubrimiento, el ritmo de la cacería por fuerza disminuye. Uno ha estado persiguiendo a una liebre de trapo, y cuando la tiene acorralada descubre de pronto que es real. Confieso que me disgusta… -calló de improviso.
Robert asintió, comprensivo.
– Se entiende -dijo-, aunque la suya es una actitud demasiado sentimental. El crimen es un golpe repentino, decisivo, imprevisto, en tanto que desenmascarar al criminal posee toda la crueldad acumulada de la cacería. Pero, en el fondo, un crimen es siempre un crimen -pareció hallar consuelo en esa sencilla reflexión.
Nigel se aproximó, trayendo la cerveza pedida, que Fen contempló con tristeza. Depositando el vaso sobre el mostrador le volvió la espalda, aparentemente con la esperanza de que al verse ignorado desapareciera con su contenido.
– Recuerdo -dijo a Robert sin ningún propósito aparente- haber leído algo acerca de un viaje que hizo a América del Sur antes de la guerra. ¿Fue agradable?
Robert pareció desconcertado.
– Por lo que veo, mis viajes le interesan sobre manera -dijo secamente-. Anoche era Egipto. Sí, estuve en América del Sur en varias oportunidades; casi siempre en Buenos Aires y en Río.
– Y dime, Nigel -Fen disparó la pregunta a quemarropa-, ¿con qué asocias a América del Sur?
– Cocos, pampas y Carmen Miranda -respondió Nigel sin pensarlo dos veces.
Fen hizo unos ruidos confusos que querían denotar placer.
– ¡Excelente! -dijo-. Un índice espléndido de lo que encierra la mente de un periodista. La libre empresa no deja de tener sus ventajas.
– Debemos ponernos en movimiento -dijo Robert, echando una ojeada a su reloj. De infinita mala gana Fen volvió su atención a la cerveza, que engulló de un trago con gran aspaviento.
– Creo que no debería haber hecho eso -dijo pensativo mientras dejaba el vaso vacío sobre el mostrador.
– Revenons à nos moutons, muchachos -decía Robert-. Vamos, vamos, que es tarde -en grupitos de dos o tres desfilaron hacia la puerta, bajo la mirada indiferente del loro.
11
LA BESTIA SUELTA
Y distante y apartado en el techo, más allá del banquete,
Oí el chillido de la bestia hambrienta
Que se rascaba en el espacio en blanco
Entre la sustancia de la reina y la reina misma.
Charles Williams.
Jane les salió al encuentro en la entrada de artistas.
– Justamente iba en su busca -dijo a Fen-. Lo llaman por teléfono, un tal sir Richard Freeman. Dice que es urgente y que ha estado tratado de localizarlo por todas partes.
Dándole las gracias, Fen se encaminó al teléfono. Nigel fue a la sala y se sentó dispuesto a ver el resto del ensayo. Lo impresionó el aire de fría eficiencia que había cobrado la producción desde el martes; ahora la guardarropía requerida estaba disponible, el decorado completo, el apuntador en su puesto, la gente ya no llevaba papeles en la mano; los actores se movían con soltura por el escenario, y los cortes eran relativamente pocos. Nigel lamentó no haber asistido a los demás ensayos. Habría sido interesante seguir paso a paso la transformación de obra y actores, verlos cobrar convicción, realismo, asistir a la desintegración gradual de la barrera que los aislaba de la pieza, a la convergencia progresiva y a la fusión eventual de los personajes de la vida con los de la ficción. Ciertamente el proceso hace que uno comprenda la tensión nerviosa que actrices y actores van acumulando hasta la noche del estreno.
De regreso del teléfono, Fen se dejó caer en la butaca contigua.
– Era sir Richard -susurró- para comunicarme el punto de vista oficial. Al parecer se han decidido por el suicidio en forma más o menos definitiva. Aunque no se lo dije, para mí eso significa una responsabilidad bastante molesta.
– A propósito -dijo Nigel-, ¿cuál fue el resultado de la autopsia?
– Exactamente el que preveíamos. Nada nuevo.
– Hum -dijo Nigel-. ¿Y ahora?
– Ahora seguimos hacia adelante y aclaramos las cosas hasta donde se pueda. Después, Dios dirá. Creo que tendré que hablar a puertas cerradas con el profesor de filosofía ética, a fin de determinar cuál es el mejor método de acción que debemos seguir. Nigel, ¿qué personaje es ese que pasa por el fondo del escenario?
– Es un operario.
– Ah. ¿De qué hablábamos? Ah, sí, del profesor de filosofía ética. Pero cómo habré hecho para llegar a hablar de él. Ese hombre no tiene el menor sentido de la responsabilidad. Estoy convencido de que es bígamo.
Nigel suspiró.
– Gervase -dijo- ha vuelto a perder el hilo. Le había preguntado qué pensaba hacer ahora.
– Ah, sí. Bueno, primero veré a esa chica Whitelegge, después tengo que llamar a un amigo que estuvo en la Secretaría de la Liga de las Naciones, y por último volveré a hablar con el conserje del Mace and Sceptre. A propósito, ¿te dije que la policía ha estado investigando los movimientos de Yseut en las horas previas a su llegada al colegio? Nada importante. Esa tarde escribió varias cartas, tomó el té en su cuarto, fue a visitar a un joven del Brazenose College, hizo una llamada telefónica, que no ha sido posible identificar, desde el Mace and Sceptre -le pidió una guía de Londres al conserje, dicho sea de paso, y por eso quiero verlo- y después parece que fue directamente al colegio.
– ¿Y eso sirve de ayuda?
– No mucho. En realidad en este asunto hay un espacio en blanco que confío en poder llenar, aunque no sé cómo. Si al menos te hubieras quedado en vez de irte de juerga a Londres -añadió levemente indignado-, habrías podido ayudarme.
– ¡Cómo iba a saber que se cometería un crimen!
– Creí que tenías indicios, indicios de asesinato. Pero pasemos a otra cosa. Ese hombre que se acaba de caer por una escalera, ¿es parte de la obra?
Nigel aguzó el oído un momento.
– No -dijo después.
La puerta de la izquierda de la sala se abrió, dando paso a Helen, que fue en línea recta hacia ellos.
– Unos minutos de descanso -dijo-. Dios, no sé mis parlamentos de este acto. ¿Vinieron por pasar el rato o esperan encontrar una pista viéndonos a todos juntos?
– Simple ociosidad -respondió Fen-. ¿Se pone nerviosa cuando se acerca un estreno?
– Me entra un miedo espantoso -confesó la joven-. Generalmente las noches de estreno son malas de por sí, pero ésta amenaza alcanzar las proporciones de desastre nacional. La mitad de los empresarios, críticos y directores de Londres vendrán y todos, por supuesto, tratarán de captar hasta el menor defecto. De no ser porque Robert ejerce sobre nosotros una especie de control remoto de hierro, seríamos un manojo de nervios en el escenario.
– ¿Le serviría de algo -preguntó Fen- que invitase a mi amigo…? -y nombró a un actor tan célebre que Helen abrió los ojos desmesuradamente-. Si mal no recuerdo, anda buscando pareja para su nueva producción, y puedo hacer que sólo tenga ojos para usted. Además tengo cierto dominio sobre él. Fuimos compañeros de colegio, y él hacía travesuras vergonzosas.
– ¿Podría invitarlo? -dijo Helen, esforzándose por guardar calma-. Estaré aterrada, pero tarde o temprano hay que pasar por esos trances.
– Lo haré comparecer -afirmó Fen, solemnemente-, so pena de hacer revelaciones terribles. Y ahora, dígame, ¿está Jean Whitelegge en el teatro?
– Ya tendría que haber llegado, aunque sé que avisó que hoy vendría tarde. Probablemente está en el cuarto del apuntador; bajando esa escalera que hay a la izquierda de la entrada de artistas -Helen lanzó una mirada al escenario-. ¡Dios, mi entrada! -se marchó a escape por donde había venido, para reaparecer momentos después en el escenario, diciendo-: No puedo encontrarlo en ninguna parte. Busqué por todos lados, debajo de…, debajo de… -hizo chasquear los dedos en dirección a la concha del apuntador-. ¿Y bien? -preguntó, pero la ayuda no vino.
Robert bajó irritado por la pasarela.
– ¿No hay nadie que apunte? -dijo-. ¡Jane! ¡Jane, querida!
Un ruido sordo, un revoloteo de papeles brotó de la concha del apuntador, hacia donde convergían las miradas reprobatorias de todos los del escenario.
– Debajo del suelo, en el techo…
– Sí, querida -dijo Robert-. Sigue el libreto, por favor. De lo contrario perdemos tanto tiempo…
Jane hizo una aparición fugaz.
– Lo siento, querido -se disculpó-, pero en esta escena apunta Michael, porque tengo que cuidar del altavoz -siguió el rumor de una discusión áspera entre bastidores.
Bueno, uno u otro lo mismo da -dijo por fin Robert-, con tal que haya alguien. Vamos, adelante. Desde donde paramos -el ensayo se reanudó.
Fen se puso de pie, trabajosamente.
– Voy a buscar a esa damita Jean Whitelegge -anunció en tono feroz.
– ¿Lo acompaño? -ofreció Nigel.
– No, gracias, Nigel. Será un abordaje delicado y confidencial. Totalmente opuesto a tu temperamento abierto, franco y atlético -Nigel lo despidió con una mirada furibunda.
Fen terminó por localizar a Jean sola en uno de los camerinos, leyendo una copia de Metromania sin prestarle mucha atención. Mientras se daba a conocer, Fen notó que la joven era presa de viva aflicción. La examinó con la curiosidad y detenimiento que merecía el eslabón final de la cadena de motivos y pasiones que había conducido al asesinato de Yseut, encontrándola vulgar, aunque no del todo carente de atractivos; tranquila, pero de ningún modo débil de carácter; competente y, sospechó, un poco fanática por el arte. De su pelo castaño, tomado en rizos suaves detrás de las orejas, la luz de la mañana arrancaba reflejos pálidos; tenía la boca pintada con esmero, y llevaba un sencillo vestido azul hecho para satisfacer las necesidades de quien sabe que su figura no necesita disfraces. Fen se tomó un momento para admirar la elegancia natural, fresca, de la joven, y para desear mentalmente que pudiera encarrilar su vida en algo más útil que las tareas mecánicas en un teatro.
– Deberá perdonar que la moleste -dijo-, especialmente teniendo en cuenta que, según creo, el inspector estuvo acosándola esta mañana -cautelosamente asumió una pose de superioridad intelectual-. Pero, entre nosotros, no creo que ese hombre vea mucho más allá de sus narices. Además estas cosas despiertan en mí una curiosidad insaciable. Como con Webster, la muerte se posesiona de mí -hizo la alusión deliberadamente, y esperó con interés la reacción que pudiera provocar.
Jean sonrió.
– El cráneo bajo la piel -dijo-. Yo también soy un poco morbosa -de pronto su voz trasuntó recelo-. Pregunte lo que quiera.
– En primer lugar, ¿tomó el revólver de las habitaciones del capitán Graham?
Fen creyó ver un relámpago de alivio en los ojos de la joven.
– Sí -reconoció-. Volví con la intención de pedírselo prestado, y al ver que se había acostado…, bueno, se me ocurrió tomarlo directamente. Pensaba avisarle, por supuesto, pero estos días he estado tan ocupada que por una razón u otra siempre lo iba dejando para después.
– ¿Y lo tomó, supongo, para utilizarlo en Metromania?
Jean asintió con énfasis.
– En efecto. En el último acto hay un revólver. Teníamos algunos, claro, pero fueron a parar a la ayuda bélica, y nos dijeron que podíamos pedir uno prestado a la policía.
– ¿Por qué no lo hicieron?
– Bueno, suena ridículo, pero no sé si sabrá que habíamos pedido uno antes, y…, bueno, se perdió.
– ¿Se perdió?
Jean esbozó un ademán de impaciencia.
– Desapareció este fin de semana. Es una tendencia muy común en las compañías de repertorio. Si alguien no las pide prestadas, las cosas quedan escondidas debajo de algún trasto y después no hay forma de encontrarlas. De cualquier forma el resultado es que la policía no nos mira con buenos ojos, y no me atreví a repetir el pedido. En realidad -añadió en un estallido de franqueza- temí que Peter Graham no quisiera prestarme el revólver, por eso lo tomé sin pedírselo.
Fen pareció estar haciendo un rápido cálculo mental sobre la ética de aquel proceder.
– Prefirió correr el riesgo, ¿no? -dijo mansamente.
– Bueno, Robert lo quería para el jueves por la mañana (eso me había dicho en la fiesta), y se me ocurrió que podríamos usarlo provisionalmente.
– Y después, por supuesto, desapareció. ¿Dónde lo dejó?
– En el cuartito del apuntador.
– ¿Y quién tiene acceso a ese cuarto?
– Todos. El jueves, por la tarde, sencillamente desapareció.
– Y con el revólver, sospecho, algo más -Fen nombró ese algo, arrebatando a la joven una mirada de incredulidad.
– Sí -dijo ella-, ¿cómo lo sabe? -un intenso pánico le enturbió las pupilas.
– ¿Por qué no? Era lo más conveniente. ¿Imagino que no tomaría las balas? No las necesitaría -la muchacha negó con la cabeza.
– ¿Estaban allí cuando sacó el revólver? -insistió Fen.
– Esto…, en realidad no recuerdo.
– Entonces ¿cree que pudieron sustraerlas durante la fiesta?
– Supongo que sí.
Fen asintió, al parecer satisfecho.
– Ya me parecía -dijo-. Y, por supuesto, el comentario casual del capitán Graham es lo único que sugiere que en efecto estaban en el cajón -hizo una pausa-. Y ahora, ¿querría decirme la verdad sobre lo que hizo anoche, a diferencia de lo que le dijo a la policía?
La muchacha palideció.
– A la policía le dije la verdad. No maté a Yseut. Estuve toda la noche en el colegio, en mi cuarto.
– No le creo -dijo Fen.
En los ojos de Jean brillaron dos lágrimas.
– Por favor, Mr. Fen. Es la verdad. No maté a Yseut.
Fen pareció molesto.
– No dije exactamente que lo hubiera hecho. De cualquier forma estoy bastante al tanto de la verdad que se oculta detrás de este asunto, de manera que sus afirmaciones, ciertas o falsas, no tienen mayor importancia. Pero sucede que me agrada poner cada cosa en su sitio.
– ¿Sabe quién fue? -Jean lo miró fijamente, y hubo un temblor en su voz.
Fen asintió en silencio, esperando la súplica inevitable.
– ¿Y es necesario que se lo diga a la policía? Quiero decir…
Fen suspiró.
– Que me cuelguen -repuso- si no son la gente más caritativa, o bien la más inmoral que he conocido en mi vida. Todos, absolutamente todos, quieren echarle tierra al asunto y darían cualquier cosa con tal de que no se hablara más de él. Es descorazonador.
Levantándose, Jean comenzó a andar inquieta por el cuarto.
– ¿Y bien? -preguntó por fin.
– Tendré que pensarlo -respondió Fen-. No se ofenda, Miss Whitelegge, pero es una pésima mentirosa. Aunque no hay que olvidar que este caso adolece de una ausencia total de la habilidad necesaria para desarmar el conjunto. Del principio al fin -la miró intensamente- ha sido un embrollo de primera magnitud, en el que la mano del autor resultaba dolorosamente obvia. Realmente me deprime. No ha sido una batalla de ingenio, sino un buen negocio, una ganga, y como toda ganga me irrita. Tal vez por eso me siento tan poco inclinado a desenmascarar al asesino: supongo que será un resabio atávico del código del honor. Es demasiado fácil vencer a una mentalidad de segundo orden.
Jean lo enfrentó, echando chispas por los ojos.
– ¿No se le ha ocurrido pensar -gritó- que quien lo hizo puede no importarle nada desarmar o armar, ni todos esos acertijos y criptogramas mentales que son tan de su agrado?
– Se me ha ocurrido -replicó Fen, fríamente-, y creo que esa fue la actitud del asesino, al principio. Lo sugieren no pocas evidencias de descuido deliberado. Sin embargo, cuando llegó el momento de cometer el hecho, en la undécima hora, esa persona se decidió por el criptograma ex-tempore, su solución resultó de una sencillez abrumadora -se puso de pie-. Gracias, Miss Whitelegge. A su pesar, me ha sido muy útil.
Jean pareció repentinamente impotente, azorada.
– Yo…, yo…
– No tengo el menor deseo de hacerme el tío fastidioso con usted -dijo Fen, en tono bondadoso-, y sin duda está dispuesta a asumir la responsabilidad de sus actos. Pero debo advertirle sinceramente que la comedia ha terminado. No sugiero que acuda a la policía; le doy plazo hasta el lunes por la mañana para acudir a mí -Jean no contestó-. Dios sabe, hija mía, que comprendo lo que está pasando. Piénselo bien y actúe con cuidado -se volvió, dispuesto a marcharse, y después, siguiendo un impulso, preguntó-: De paso, ¿puedo preguntarle qué estudia?
Jean lo miró sin comprender.
– Los clásicos: griego y latín.
Fen asintió.
– La dejo ahora. Piense en lo que le dije. Si no sigue mi consejo, entonces tenga cuidado; puede estar poniendo en peligro la vida de otra persona -volviéndole la espalda, se marchó.
Nigel comenzaba a sentir apetito. A cada momento su atención se apartaba de lo que sucedía en el escenario para regodearse en cambio con la perspectiva del almuerzo. Aquello había ido en aumento a partir del instante en que se le ocurrió que asistiendo a los ensayos estaba estropeando la agradable experiencia que podría ser el estreno, el lunes por la noche. Al parecer la providencia divina compartía su punto de vista, pues de pronto erigió una barrera entre él y Metromania, en la forma del telón de seguridad, pesado artefacto que alguien bajó bruscamente errando por escaso margen la cabeza del perfecto marido, Clive, que se apartó de un salto, ahogando un juramento. Nigel apenas tuvo tiempo de asimilar la información impresa en el telón, al efecto de que en caso de incendio la sala podía desocuparse en tres minutos, antes de que Robert, sentado unas filas más atrás, soltara un alarido de furia. Aquel ruido amenazador tuvo al parecer el efecto deseado, y el telón de seguridad volvió a subir, dejando a la vista un grupito azorado de actores que desde el escenario arrojaban miradas vagas hacia la galería de electricistas, sitio desde donde se manejaba el telón. La confusa discusión sobre responsabilidad desatada aún no había terminado cuando Fen volvió.
– Allons -dijo-. Ya no tenemos nada que hacer aquí -dejaron el ensayo sumido en un ligero caos.
Ya en la calle, avanzando a buen paso en dirección al Mace and Sceptre, Fen exhaló un profundo suspiro.
– He estado fanfarroneando -dijo- en forma muy poco digna de un caballero -e hizo a Nigel un somero relato de su entrevista con Jean. Nigel pareció desconcertado.
– Y bien -preguntó-, ¿qué hay con eso?
– Que mis conjeturas eran acertadas. Ya quedan muy pocos cabos sueltos. Eso sí, por mera rutina habrá que registrar la habitación de Fellowes, aunque tengo pocas esperanzas de encontrar algo.
– ¿Se refiere a eso que buscaba Yseut?
– Nigel -respondió Fen con sarcasmo pesado-, eres un alumno brillante. Todavía puede que hagamos un detective de ti.
– No tengo ningún deseo de ser detective.
– Confieso que, con un caso como éste, es una profesión singularmente desagradable. Contéstame con franqueza, Nigel. ¿Qué debo hacer? Mi instinto de buen ciudadano me induce a comunicar mis resultados a la policía, como he hecho en otras ocasiones. Pero aparte de eso, hay otras consideraciones: Robert es un autor teatral de talento; Rachel una excelente actriz; Nicholas, cuando se porta bien, tiene un cerebro de primera; Fellowes es un organista notable; Shei la McGaw una buena empresaria; y en el fondo Jean Whitelegge es una buena persona. Yseut no era nada de eso, y no me gustaría ver a ninguno de ellos atrapado en el engranaje sin alma del mecanismo judicial por su culpa, o por mi actuación. ¡Si al menos la policía tuviera un poco de sentido común! Atrapar y matar gente es su profesión, para ellos esas consideraciones no cuentan. Pero no, siguen empecinados en esa absurda teoría del suicidio, y lo único capaz de detenerlos será mi intervención.
– Depende -dijo Nigel, lentamente-. ¿Le parece probable que el asesino vuelva a salir a escena?
– ¿Que cometa otro crimen, quieres decir? Lo dudo, aunque hace un momento usé esa probabilidad como carnada.
– Entonces -sugirió Nigel, súbitamente inspirado-, creo que le convendría leer el Tasso de Goethe. Detalle más, detalle menos, es un estudio de hasta dónde puede llegar el temperamento artístico en defensa de la sociedad.
– Mi querido Nigel, plantea el problema, pero en ningún momento llega a solucionarlo, ni por aproximación. Tú me conoces, sabes que me inclino a adoptar la actitud prosaica en el sentido de que eso del temperamento artístico es una falacia. Tantos grandes artistas se han pasado sin él, o más bien tuvieron la astucia suficiente para satisfacer sus tendencias más allá del bien y el mal, sin despertar la ira de la sociedad. Con harta frecuencia el temperamento artístico no es más que una excusa para la falta de responsabilidad: vide la recientemente desaparecida Yseut. Una «falda» -añadió solemnemente-; en el sentido más amplio de la palabra.
– Mi querido Gervase, si por fuerza tiene que usar esos espantosos americanismos, por amor del cielo úselos correctamente. ¿Por qué no lee a Mencken? «Una falda» es un vulgarismo que se aplica a cualquier clase de mujer.
Fen pareció considerar ese pensamiento; pero cuando habló fue para decir:
– Creo que lo que sugerí a Helen sería lo mejor; una breve y sucinta advertencia para poner distancia de por medio. El problema estriba en que aquí, en Oxford, todos somos tan endiabladamente inteligentes -agregó irritado-. El hecho del crimen, que despierta un instinto inmediato de autoconservación en los no sofisticados, tiene que penetrar hasta nuestra alma animal a través de una gruesa barrera de sofismas; aparentemente en el caso entre manos todavía no lo ha logrado: simplemente rebotó y volvió a su lugar primitivo. Sin embargo, un crimen sigue siendo un crimen, a pesar de todo: no hay vuelta que darle. Orar y meditar parece ser el único recurso que me queda; ¡qué fastidio tener conciencia! ¡Y pensar que hace unos días pedía alguna muerte linda, limpia, sin complicaciones! ¿Sabes qué sostiene unido a este caso, Nigel? El sexo: la bestia suelta. He ahí la raíz y el origen de todo. Reducido a su esencia, es la copulación de los monos en el Corral de Wilkes.
– ¿Quiere decir -preguntó Nigel- que esto ha ocurrido porque lo tomaron demasiado en serio?
– No -respondió Fen-, por rara ironía, ocurrió porque alguien no lo tomaba tan en serio como debía.
– Creí que no consideraba el sexo entre los móviles capaces de conducir a un crimen.
– Y no lo considero. Pero igualmente está en la raíz de este asunto. Te lo explicaré más adelante, Nigel; cualquiera que sea el desenlace, lo sabrás. Y no quiera Dios -añadió en tono más ligero- que cubramos este fastidioso episodio con un pesado manto de simbolismo moral. La bestia suelta es un recurso poético; en la práctica no existe.
Llegaron al hotel en silencio, y Fen fue directamente a la conserjería. El conserje, hombre delgado, entrado en años, de aspecto competente, lo recibió con una sonrisa.
– Y bien, señor -preguntó-, ¿qué tal marcha esa investigación, si se puede saber?
– Ah -dijo-, creo que tal vez puede ayudarme, Ridley. Y a propósito, ¿cómo lo supo? Imagino que los periodistas -lanzó una mirada despectiva a Nigel- se enteraron por fin.
– Está todo en los diarios de la mañana -respondió el conserje, señalando el periódico que tenía delante-, es decir, no dan más que los hechos. El local trae más detalles, pero en concreto nada -su voz adquirió un matiz desdeñoso-. Claro que fue terrible, una muchacha tan joven; aunque se ve que era toda una Jezabel, si el profesor me perdona el atrevimiento.
A Fen pareció interesarle la referencia bíblica.
– Dígame, Ridley -preguntó-, ¿qué le parece? Si matan a una persona poco recomendable, ¿merece el asesino eludir el castigo?
El hombre meditó un momento.
– Me parece que no, señor. Hay otros medios para tratar con personas poco recomendables, aparte del asesinato.
Fen se volvió hacia Nigel.
– ¿Has visto? -dijo.
– Entonces, señor, ¿debo entender que fue asesinato y no suicidio? -quiso saber el conserje.
– Eso justamente es lo que estamos tratando de establecer -dijo Fen, sin comprometerse-, y ahí acaso pueda ayudarnos. La muchacha estuvo aquí anoche, ¿no es así?
– En efecto, señor. Entre las ocho menos veinticinco y las menos veinte. Me pidió la guía de teléfonos de Londres, hizo una llamada desde una de esas cabinas y en seguida se marchó.
¿No notó si llevaba alguna joya?
– Mire, señor, es raro que me pregunte eso, porque precisamente mientras buscaba el número la estuve mirando y me llamó la atención las pocas joyas que llevan las mujeres hoy en día, en comparación con hace treinta años. Ni anillo, ni collar, ni pulsera, ni siquiera un prendedor.
– ¿Está seguro?
– Completamente, señor. Me fijé particularmente.
– Y eso -dijo Fen, cuando él y Nigel se alejaban- descarta definitivamente la posibilidad de que la misma Yseut fuera quien se apoderó del anillo. Y, de paso, cierra el caso.
– Todo basado en la intuición.
Fen pareció incómodo.
– Bueno -dijo con cautela-, no exactamente. Esta vez casi no fue necesario usar la intuición. Tuviste en tu mano todos los hechos de que dispuse yo. Es más, algunos los supiste de boca de los propios interesados; esos hechos te dan todo lo que necesitas. Sinceramente, ¿vas a decirme que todavía no ves la verdad?
Nigel negó con la cabeza.
– No veo absolutamente nada -confesó-. Espero la resurrección; hasta entonces sigo en las más negras tinieblas.
Fen le disparó una mirada severa.
– Esa profesión ignominiosa que ejerces -dijo- te ha entumecido el cerebro, que, aunque mediocre, algo prometía. De cualquier forma, basta por hoy. Nos veremos mañana en la capilla. Tengo que corregir una pila de papeles impresionante, además de escribir mis notas y preparar una conferencia sobre William Dunbar, mort à Flodden -fue hasta la puerta, se volvió y agitó una mano alegremente-. Concéntrate -gritó-. A la larga lo descubrirás -al segundo siguiente había desaparecido.
12
VIÑETAS
Ninguna otra vida, dijo, vale un céntimo
Pues el matrimonio es tan fácil y tan limpio.
Chaucer.
El sábado por la tarde, después del ensayo, el teatro quedó en poder de dos técnicos. La compañía todavía no había terminado de cambiarse y quitarse el maquillaje, cuando ya estaban demoliendo los decorados viejos. La mañana del domingo vio nacer los nuevos, gracias a los esfuerzos mancomunados del escenógrafo, el decorador, la directora de escena y los electricistas, en tanto actrices y actores disfrutaban del placer de quedarse largas horas en la cama, leían o paseaban o bebían según las predilecciones de cada uno, o por rara excepción repasaban sus parlamentos para el ensayo con trajes que tendría lugar a última hora de la tarde. Era un interludio de calma antes del esfuerzo final, antes de que ese esfuerzo culminara el lunes por la noche, y antes de otra culminación más seria y menos agradable.
Donald y Jean paseaban por el parque de la universidad. A la lluvia del día anterior había seguido un sol otoñal destemplado, pero reconfortante. Las campanas estaban calladas, pero en las iglesias y capillas de Oxford los devotos comenzaban a prepararse para el culto de Dios de distintas maneras, que abarcaban desde el bronce pulido del Ejército de Salvación hasta el incienso y las casullas de High Church, pasando por una serie de complicaciones y un poco absurdas variaciones doctrinales. Oxford conserva algunos vestigios reminiscentes del hecho de que en un tiempo fue uno de los centros cristianos de Europa. Los niños de los coros andan por las calles muy ufanos con sus túnicas y gorros cuadrados; los organistas meditan en secreto sobre el registro (que sus admiradores suponen espontáneo) que piensan usar para acompañar los salmos; los becados elegidos para leer el evangelio van de un lado a otro tratando de averiguar la pronunciación correcta de los más abstrusos nombres hebreos; los clérigos repasan breves sermones intelectuales; los rectores se preparan a rendir tributo a la divinidad.
Donald y Jean anduvieron un rato en silencio, un silencio incómodo para ambas partes. Por fin él dijo:
– Aparentemente me he portado como el perfecto estúpido. Primero con esa chica; después diciendo una serie de mentiras a cuál más tonta sobre lo que hacía en el momento del crimen. Pero tú sabes por qué las dije, ¿verdad?
La mirada de Jean rebosaba ternura.
– Sí -dijo-, creo que lo sé. Pero en realidad no era necesario.
– Jean, ¿entonces tú no…?
– Querido, sinceramente es intolerable que pienses eso. ¿Qué motivos podía tener?
– Supongo que me dejé llevar por la imaginación. Fue una estupidez. Estos últimos meses he estado fuera de mis cabales y tú lo sabes.
– ¿Realmente estabas enamorado de Yseut, Donald? -preguntó ella, suavemente.
– No -Donald titubeó-. Es decir…, creo que no. Creo que su brutalidad me tenía fascinado. Por más Helenas que haya en el mundo, los hombres seguirán corriendo detrás de vendedoras de tienda. ¿Sabe? Dadas las circunstancias, supongo que soy un descarado al decirlo, pero creo…, creo que estoy enamorado de ti.
– Oh, Donald, qué bueno eres.
– No, no soy nada bueno, soy un ser despreciable.
– Yo también me siento así. Si al menos hubiera tenido un poco de sentido común, habría comprendido que no era más que una atracción pasajera. Ahora -el rostro se le nubló- ya es tarde.
Donald parecía incómodo; con expresión embotada removió una hoja caída con la contera del bastón.
– No -dijo lentamente-, no creo que sea tarde. ¿No ves cómo su muerte lo ha arreglado todo? A nosotros nos ha unido otra vez, lo mismo que a Rachel y a Robert; ahora hasta se respira mejor, y aparentemente no hay nadie que no haya salido ganando.
– Alguien la mató -observó Jean, en tono sombrío-. Alguien, pero ¿quién?
– Diga lo que diga Fen, para mí se suicidó; y tengo entendido que la policía piensa lo mismo. Ojalá no se equivoquen. ¡Qué alivio inmenso sería, si todo terminase así!
– Por desgracia Fen sabe lo que hace -objetó Jean-. Enloquece pensar que tiene la última palabra; no querría que colgaran a nadie por esto. ¿Sabes que quiso hacerme decir…?
Donald le disparó una mirada rápida.
– ¿Hacerte decir qué?
La muchacha respondió con cautela.
– Lo que ya sabes.
Donald asintió, luego se detuvo y, volviéndose a mirarla, apoyó las manos en los hombros de la joven.
– Jean -dijo-, lo he decidido. En cuanto terminen las clases voy a ingresar como voluntario en la Real Fuerza Aérea. De cualquier forma parece albergar a la mayoría de los organistas que hay en el país. Para entonces tú también habrás terminado, y…, bueno, cuando me destinen, ¿querrías casarte conmigo?
Jean se echó a reír: una carcajada breve, de felicidad.
– Oh Donald, será hermoso. Yo…, yo dejaré el teatro y cuidaré de la casa para ti. Creo que en el fondo eso es lo que he querido hacer siempre -lo miró un momento, con lágrimas en los ojos. Después se besaron.
En alguna parte, a través de las brumas del hechizo, un reloj dio la hora. Donald saltó como si lo hubieran pinchado.
– Dios -dijo-. Maitines dentro de un cuarto de hora -la tomó de la mano-. Vamos, querida. Tengo que pensar en un servicio coral completo para nuestra boda: ¡«Que el Brillante Serafín» para el motete, y contrataré al coro de la Catedral de St. Paul para que lo cante!
– Últimamente la gente parece casarse por cualquier motivo -decía Nicholas a la rubia que lo acompañaba-. Las razones aducidas por la Iglesia de Cristo sobre la tierra son ahora, merced al avance de la ciencia, burdamente inadecuadas. Me agrada, sin embargo, observar cómo han decaído las normas de la Iglesia. Originalmente la continencia absoluta era la norma de virtud por excelencia, y el matrimonio su derogación. Ahora el matrimonio es la norma de virtud, y el amor extramatrimonial su derogación. Hoy por hoy nadie toma en serio la imputación de debilidad contenida en las palabras «aquellos que no poseen el don de la continencia» -Nicholas suspiró-. Es una verdadera lástima que en nuestros días nadie admire la castidad; hasta la Iglesia ha terminado, mal que bien, por abandonarla, junto con el Servicio de Conminación y otras partes inconvenientes e incómodas de sus ritos -sonrió con displicencia-. Claro que el matrimonio tiene sus ventajas: por lo pronto elimina el tedioso y anafrodisíaco proceso de hacer la corte.
– Bah, no te hagas el inteligente, Nick -dijo la rubia, fastidiada.
– Por el contrario; trata de bajar mi conversación a un nivel que te resultase comprensible. ¿Otra copa?
– No, gracias -la rubia cruzó sus bien formadas piernas y se arregló con cuidado la falda-. Háblame del crimen. Quiero saber hasta el último detalle.
Nicholas resopló impaciente.
– Estoy harto del crimen -dijo-. No quiero oír una sola palabra más al respecto mientras viva.
– Pero yo sí -porfió la rubia-. ¿Saben quién la mató?
– Fen cree saberlo -respondió Nicholas malhumorado- Reconozco que otras veces ha estado en lo cierto, pero no creo en la infalibilidad de los detectives.
La rubia fue enfática en su comentario.
– Si dice que lo sabe, puedes estar seguro de que es así. He seguido de cerca los otros casos en que intervino, y hasta ahora nunca se equivocó.
– Bueno, si lo sabe, confío sinceramente en que se lo calle.
– ¿Es decir que no quieres que atrapen al asesino? Bonito sería -protestó la rubia, indignada- que la gente pudiera andar matando mujeres a su antojo sin que les hicieran nada.
– Con algunas mujeres -observó Nicholas en tono severo- parece ser la única solución.
– ¿Quién crees que habrá sido?
– ¿A mí me lo preguntas? Hija, lo ignoro. Supongo que hasta puedo haber sido yo mismo, en un momento de aberración mental.
La rubia pareció alarmada.
– No, por favor -dijo temerosa.
– Muchas personas tenían razones suficientes para hacerlo, y los hechos parecen acusar a media ciudad, en una u otra forma. Jean Whitelegge se apoderó del revólver, el anillo que encontraron en el cadáver era de Sheila McGaw; Donald, Robert Warner y yo estábamos cerca cuando la mataron, y Helen y Rachel no tienen coartadas. Me inclino por Helen. Ella tenía el único móvil válido: dinero. Y Fen anda corriendo tras ella con los ojos desorbitados y la lengua fuera. Siempre se deshace en amabilidad con sus asesinos, antes de desenmascararlos. Sí, creo que Helen es el candidato más lógico; pertenece a esa clase de seres sentimentales, ignorantes, capaces de hacer algo tan primitivo como matar.
– Huelo a uvas verdes -observó la rubia con astucia desusada-. Últimamente ha salido mucho con ese periodista buen mozo, ¿no?
Nicholas esbozó una mueca de desdén.
– Bueno -dijo-, si ese es tu concepto de belleza masculina…
– Está bien, Mefistófeles -lo interrumpió ella de buen talante, ya sabemos que todo lo que se aparta de tu infernal encanto byroniano es anatema. Ahora, si me invitas, te acepto otra copa. Pienso sacarte mi peso en oro esta mañana.
Nicholas se levantó de mala gana.
– A veces -dijo- desearía que los comentarios de Timón sobre Firnia y Timandra hubiesen sido un poco más sutiles y un poco menos abiertamente ofensivos. ¡Vendrían tan bien en ciertas ocasiones!
Robert y Rachel paseaban lentamente por Addison's Walk, con la clara y suave belleza afeminada del Magdalen por marco.
– ¿Nervioso por lo de mañana? -preguntó Rachel.
– Nervioso exactamente, no; excitado. Creo que va a ser una buena representación. Los muchachos están estupendos, y tú, querida, eres un regalo del cielo para cualquier director.
– Gracias, señor -respondió ella con un mohín.
– Una representación de primera. Ridícula efervescencia de vanidad personal. «Míreme, yo, el genial Mr. Warner, pavoneándome con una pandilla de actrices y actores», en eso estriba todo en realidad. Recuerdo la primera obra que monté en un teatrucho de Londres, en la época en que era un triste aficionado. ¡Dios, qué emoción! Con mis escasos veintiún años dar la impresión de que aquello era algo que me pasaba todos los días, y mientras tanto tejía fantásticos sueños sobre un año entero en cartel en West End: sueños que, por otra parte, nunca se materializaron.
– Y yo -dijo Rachel- recuerdo mi primer papel en Londres -una Helena bastante picante en una adaptación de Troilus. Pensaba que los críticos me colmarían de elogios en sus columnas: «merece especial mención Miss Rachel West, que hace una creación magistral de un papel poco simpático», pero llegado el momento ni siquiera me mencionaron.
Robert la miró con extrañe/a.
– ¿Ves? -dijo-. En el fondo todo es vanidad. En las novelas modernas de Montherlant, Costals es la quinta esencia del artista: el egoísta suficiente, infantil, despiadado. Si me desmenuzaran, por cierto que no quedaría otra cosa de mí.
La mujer se echó a reír.
– Oh, no, Robert -dijo, tomándole del brazo-, no busques que te elogie. No pienso inflar tu vanidad más de lo que está.
– Qué bien me conoces, querida -Robert exhaló un suspiro.
– Después de… ¿cuánto?…, cinco años, por fuerza.
– Rachel -dijo él, de pronto-, ¿qué dirías si te propusiera que nos casáramos?
Rachel se detuvo y lo miró azorada.
– Robert, mi vida -dijo-, ¿qué te ocurre? ¿Acaso una preocupación por mi honor? Cuidado, si llegas a repetirlo te tomo la palabra.
Ahora fue él el sorprendido.
– ¿Quiere decir que aceptarás?
– ¿A qué viene el asombro? Mi instinto femenino me movía siempre a casarme, pero tú no querías, y yo no habría podido soportar a ningún otro.
– Piensa que dará mucho que hablar. Sobre la inminencia de la llegada de terceros, etcétera.
– Eso es inevitable. Si la gente quiere hablar, que hable.
La hizo sentarse en un banco frente al río.
– Desde hace bastante tiempo -dijo- vengo codiciando un poco de estabilidad. Resistir indefinidamente los convencionalismos sociales es cansado a la larga.
– Le estás restando mérito al cumplido.
Robert se echó a reír.
– Perdón, no fue esa mi intención. Creo que haríamos una buena pareja, ¿no? Sería uno de esos matrimonios tranquilos, duraderos. Cada uno conoce bastante al otro, sus locuras, sus obsesiones -meditó un instante-. Tal vez, como a Próspero, la idea del matrimonio me está obsesionando.
Rachel lo tomó de la mano.
– ¿Acaso el asesinato de Yseut tiene algo que ver con esto?
– Oh, quizá. Una lección objetiva sobre los horrores del sexo incontrolado.
– Robert -Rachel se había puesto seria de repente-, qué va a pasar con eso…, al crimen me refiero. ¿Crees que Fen sabe realmente quién fue?
Robert se encogió de hombros.
– Supongo que sí. Pero confío en que mantenga la boca cerrada hasta después del estreno.
– ¿No sería preferible que todo se aclarara…, antes que seguir en la duda?
– Querida, podría ser alguien de la compañía: tú y yo, por ejemplo. Si se tratara de Donald, o de Nick, supongo que no importaría. Pero si quieres saber mi opinión, creo que va a dejar las cosas como están.
– Si, ¿qué piensas hacer al respecto, Gervase? -preguntaba Mrs. Fen.
Fen atrapó al vuelo la pelota que, más o menos en su dirección, había arrojado su hijito, y se la devolvió.
– No me preguntes nada -dijo-. Estoy harto de ese asunto.
– De nada vale que repitas lo mismo -dijo Mrs. Fen, sin inmutarse, rescatando su lana de tejer de las atenciones del gato-. Tarde o temprano tendrás que decidirte.
– Bueno, aconséjame tú.
– Mal puedo aconsejarte si no sé quién es el culpable.
Gervase Fen se lo dijo.
– ¡Oh! -Mrs. Fen hizo un alto en su labor, y luego añadió suavemente-: Pero ¡qué extraordinario!
– Sí, ¿verdad? No es el que uno podía esperar.
– No voy a preguntarte cómo ni por qué -dijo Mrs Fen-. Sin duda lo sabré en su momento. Pero sugiero que hagas alguna insinuación al pasar.
– Pensé en eso. Pero ¿no comprendes? Haga lo que haga, llevaré el peso sobre mi conciencia hasta la muerte.
– Tonterías, Gervase, exageras. Verás que, cualquiera que sea tu decisión, lo habrás olvidado en menos de tres meses. De cualquier forma un detective con conciencia es ridículo. Para hacer después tanta alharaca, sería mejor que no te mezclaras en estas cosas.
Ante aquella muestra de sentido común femenino Fen tuvo una reacción típicamente masculina.
– No entiendes nada -dijo-. Nadie entiende nada. Me aconsejan que lea Tasso -evocó la imagen de una persecución monstruosa e implacable-. Aquí estoy, apresado en los cuernos de un dilema corneliano, vacilando entre el deber y los sentimientos… -esbozó un ademán vago, olvidó por completo lo que estaba diciendo, y siguió con lo último que recordaba-. Digo yo, ¿por qué ha de tener cuernos un dilema? ¿Será una especie de ganado?
Mrs. Fen hizo caso omiso de la divagación.
– Y pensar -dijo- que nunca lo sospeché, ni remotamente. A propósito, Mr. Warner estuvo exponiendo su teoría sobre el crimen mientras estabais abajo. Dijo que creía que el asesino había entrado por el patio que mira al oeste.
– ¿Eso dijo? -Fen parecía ausente-. Muy inteligente de su parte.
– Me pareció imposible, y así se lo dije. Pareció desilusionado.
– Imagino que fue por cortesía. Su falta de interés por la investigación es auténtica. Y lógica, teniendo en cuenta que estrena una obra el lunes.
– ¿Es buena la obra?
– Magnífica. Sigue aproximadamente la tradición de la sátira de Jonson.
Mrs. Fen simuló un escalofrío.
– Nunca terminó de gustarme Volpone. Es cruel, grotesca.
Fen soltó un bufido.
– Toda buena sátira es cruel y grotesca -sentenció Fen-. John -añadió, a su vástago-, no está bien que tomes al gato de la cola y lo sumerjas así en el estanque. Es una crueldad.
– Bueno, de todos modos -dijo Mrs. Fen-, no pienso ir a verla.
– Aunque quisieras no podrías -respondió Fen, groseramente-, no hay sitio.
– ¿Con quién irás?
– Con Nigel y sir Richard.
– Nigel es un buen muchacho -observó Mrs. Fen-. ¿No dijiste que salía con Helen?
– En este mismo momento debe de estar paseando por ahí con ella -dijo Fen, en tono pesaroso-. Al menos supongo que para eso me pidió prestada la bicicleta. Ojalá la cuide. La gente es tan descuidada.
La bicicleta de Fen era un artefacto enorme, pesado, que a juzgar por las apariencias estaba hecho de lingotes de hierro. Nigel, que pedaleaba esforzadamente por Walton Street con Helen a su lado, deploró, no por vez primera, la monástica indiferencia de Fen hacia el progreso científico. Sin embargo, cuando llegaron al camino de sirga la marcha se hizo más fácil, y la pareja avanzó alegremente hacia su meta, el Trout.
– Desearía -balbució Nigel, jadeante- que comprendieras que no estamos en una pista.
Helen le sonrió por encima del hombro.
– Está bien, iré más despacio -aminoró la marcha para dejar que la alcanzara-. Honestamente -añadió-, me remuerde la conciencia. Yseut muerta hace apenas dos días, y yo aquí, con pantalones rojos, recorriendo Oxford en bicicleta. La gente que pasa me mira escandalizada.
– Por los pantalones -dijo Nigel, bastante acertadamente-, no por tu poco fraternal comportamiento. ¿Engrasará alguna vez Fen este armatoste? -buscó rastros de esa actividad.
– ¡Cuidado! -gritó Helen-. Te irás al agua.
Nigel cambió de rumbo lo más dignamente posible.
– No pienso hablar hasta que lleguemos -anunció-. Esto es agotador. Después tomaremos un trago (mejor varios) y almorzaremos en medio del campo. ¿A qué hora tienes que estar de vuelta para el dichoso ensayo?
– Se supone que debo estar en el teatro a las cinco y media.
– Y yo en la capilla a las seis, así que todo enlaza bien -siguieron pedaleando en silencio, gozando de la caricia fresca del aire y observando las arriesgadas maniobras de dos estudiantes en un bote de vela.
En el Trout encontraron a Sheila McGaw, con un grupo de amigos.
– Hola -los saludó, agitando una mano-. ¿También aprovecharon para huir de Oxford? Con tanta policía suelta no se puede vivir ahí.
– No nos hable de la policía -dijo Nigel-. Como en la Legión Extranjera, hemos venido a olvidar.
Almorzaron a orillas de un arroyuelo que serpenteaba absurdamente por un cauce cenagoso. Comieron sandwichs, tomates y manzanas. Helen, recostada en la hierba, comentó:
– Es extraordinario lo duro que puede ser el suelo.
– No te salgas del impermeable, tonta -dijo Nigel-. El pasto todavía está húmedo después de la lluvia de ayer. ¿Queda otro tomate?
– Ya has pedido cuatro.
– Pedí un tomate, no una conferencia.
– Pues te daré una conferencia sobre la ausencia del tomate. No quedan más.
– Oh -Nigel guardó silencio un momento. Después dijo-: Helen, ¿quieres casarte conmigo?
– Querido, estaba deseando que me lo pidieras. No, ahora no puedes besarme, tengo la boca llena.
– ¿Aceptas, entonces?
Helen meditó la respuesta.
– ¿Serás un buen marido? -preguntó por fin.
– No -respondió Nigel-, pésimo. Te lo propuse exclusivamente porque acabas de heredar un montón de dinero.
Helen asintió gravemente.
– ¿Te propones ser un obstáculo en mi carrera?
– Sí.
– ¿Cuándo quieres casarte?
Nigel se agitó inquieto.
– Te agradecería que no revisaras mi declaración de ese modo, como si fuera un corte de género en malas condiciones. Lo correcto es caer extasiada en mis brazos.
– No puedo -se lamentó Helen-. La comida nos separa.
– Bueno, entonces quitaremos la comida -gritó Nigel, haciendo gala de una energía repentina al desparramar la comida en todas direcciones-. Voici, ma chère -la tomó entre sus brazos.
– ¿Cuándo podremos casarnos, Nigel? -preguntó al cabo de unos minutos-. ¿Podrá ser pronto?
– Cuando quieras, vida mía.
– ¿No hay que hacer las amonestaciones y sacar permisos y demás?
– Se pueden conseguir permisos especiales -dijo Nigel-; en realidad, si pagas veinticinco libras por una licencia Especial de Arzobispo, tienes poderes de vida y muerte sobre todos los sacerdotes del país.
– Qué bonito -Helen se acurrucó en el hueco de sus brazos-. Haces el amor maravillosamente bien, Nigel.
– Querida, no deberías haber dicho eso. Nada se sube tanto a la cabeza de la especie masculina con resultados más nefastos. Claro -añadió-, que aunque eres repugnantemente rica, insistiré en mantenerte.
Helen se enderezó indignada.
– Ni lo pienses. ¡Mejor gastaremos el dinero a manos llenas!
Nigel suspiró feliz.
– Esperaba que lo dijeras -confesó-, pero creí que lo correcto era decir lo contrario.
Helen estalló en carcajadas.
– ¡Malo! -dijo alegremente. Después, cuando la besó-. ¿Sabes? No me parece que el aire libre sea un buen sitio para hacer el amor.
– Tonterías, es el único sitio. Si no, ahí tienes las églogas.
– Creo que Phyllida y Corydon deben de haber terminado llenos de moretones.
– ¿Cuál te parece que es el mejor sitio para hacer el amor?
– La cama.
– ¡Helen! -exclamó Nigel fingiéndose escandalizado.
– Querido, somos marido y mujer a los ojos de Dios -afirmó ella solemnemente-, y podemos hablar de esas cosas -su tono cambió de pronto, denotando desconsuelo-. ¡Oh Nigel, mira cómo me he puesto!
– «Un dulce desorden en la ropa» -dijo Nigel- «enciende en tela un desenfreno…»
– No, Nigel, recuerda que prometiste: nada de versos isabelinos. Oh Dios, ¿por qué tendrán los literatos esa manía de las citas? ¡No, querido! -le echó los brazos al cuello, y quedó sofocado con un beso. Se recostaron en la hierba, riendo agotados, a contemplar las nubes cremosas que pendían inmóviles de un cielo azul pálido sobre sus cabezas.
13
UN INCIDENTE DURANTE EL SERVICIO VESPERTINO
Una almohada sucia en el lecho de la muerte.
Crashaw.
Al entrar en St. Christopher's esa tarde, a las cinco y cuarenta, Nigel reflexionó que había algo de infantil en la personalidad de Gervase Fen. Angelical, ingenuo, tornadizo y decididamente encantador, vagaba por el mundo tomándose un interés auténtico por las cosas y las personas que desconocía, manteniendo a la vez un justo sentido de autoridad en lo concerniente a su especialidad. En literatura sus comentarios eran sagaces, penetrantes y extremadamente sofisticados; en cualquier otro terreno fingía invariablemente la ignorancia más crasa, y un deseo febril de aprender, aunque a la larga demostraba saber más del tema que su interlocutor, porque en los cuarenta y dos años transcurridos desde su advenimiento a este planeta había leído en forma sistemática y al por mayor. Si aquella ingenuidad hubiera sido afectación, o simplemente orgullo premeditado, habría resultado irritante; pero en él era perfectamente natural, y derivaba de la genuina humildad intelectual de un hombre que ha leído mucho y que al hacerlo puede contemplar la inmensidad del saber que por fuerza escapa siempre a su alcance. Temperamentalmente era un romántico incurable, si bien ordenaba su existencia según normas estrictas y razonables. Hacia los hombres y la vida su actitud no era cínica ni optimista, sino de eterna fascinación. Esto se traducía en una especie de amoralismo inconsciente, ya que siempre demostraba tanto interés en lo que estaba haciendo la gente, y en por qué lo hacía, que jamás se le ocurría evaluar la moralidad de sus actos. Todo aquel alboroto sobre la actitud que debía adoptar en relación con la muerte de Yseut, por ejemplo, pensó Nigel, era típico de Fen.
Lo encontró en sus habitaciones, dando los toques finales a las notas que había reunido sobre el caso.
– La policía ha llegado a la conclusión definitiva de que fue un suicidio -dijo-, de modo que esto -señaló la pequeña pila de papeles- quedará archivado por el momento. A propósito -añadió-, he decidido lo que voy a hacer -tendió a Nigel una hoja donde se leían tres palabras de una de las sátiras de Horacio: Despredi miserum est.
– «Es horrible ser descubierto» -tradujo Nigel-. ¿Y esto?
– Esto voy a echarlo al correo esta noche, y el martes por la mañana entregaré mis notas a la policía. Eso le da a… al asesino una remota posibilidad de poner pies en polvorosa. A propósito, confío que esto no salga de nosotros dos. He averiguado que configura un delito -sonrió alegremente.
– En ese caso -murmuró Nigel-, ¿le parece prudente…?
– Más imprudente no puede ser, mi querido Nigel -dijo Fen-. Pero al fin de cuentas tengo la sartén por el mango. Siempre me queda el recurso de decir que me equivoqué, que estoy tan a oscuras como ellos, y nadie podrá demostrar lo contrario. Además, si uno no fuera un poco intrépido de vez en cuando, el mundo seria intolerable -parecía estar alzando una simbólica calavera y las correspondientes tibias cruzadas al tope del mástil.
Nigel gruñó, sin que se pudiera decir a ciencia cierta si en conformidad o desacuerdo. Fen escribió un nombre y una dirección en un sobre, guardó el papel dentro y lo cerró.
– Yo mismo lo echaré esta noche, después del servicio -anunció, guardándoselo en un bolsillo.
– ¿No ha pensado -preguntó Nigel- que dando al asesino la oportunidad de escapar puede estar poniendo en peligro la vida de inocentes?
Fen pareció presa de súbita inquietud.
– Lo sé -dijo-. Lo he pensado. Pero no creo que esa persona vuelva a matar. Dime -añadió en seguida, deseoso de abandonar el tema desagradable-, ¿todavía no tienes idea de quién fue?
– Me pasé la noche entera aplicando el clásico método de confeccionar una lista de horas y, como suponía, no encontré un solo rayo de luz que me iluminara. De todos modos, la mitad de lo que puse en la lista son suposiciones, no probadas o imposibles de demostrar, de manera que mal podía esperar resultados positivos -sacando una hoja de papel se la mostró a Fen-. Ahora le toca a usted, en su papel de gran detective, leerla, señalar una línea con el dedo y decir: «Esto lo aclara todo.»
– Aunque te parezca mentira, así es -dijo Fen-, y no tengo la culpa si eres tan obtuso que no lo ves. Tengo una lista parecida, con algunas cosas subrayadas y varios comentarios al margen. Léela de nuevo, muchacho. ¡Y no me digas que no lo ves!
– Pues no, no lo veo -dijo Nigel, tratando de perforar el papel con la mirada. Decía:
A partir de las 6. Robert, Rachel, Donald y Nicholas en el bar de Mace and Sceptre; Yseut en el Brasenose College; Helen en su casa; Sheila y Jean en sus habitaciones (las tres últimas sin confirmar).
6,25. Donald, Nicholas salen del M. and S., llegan al colegio a las
6,30 aproximadamente, hora en que también Rachel sale para el cine (destino sin confirmar).
6,45 aproximadamente. Helen llega al teatro.
7,10 aproximadamente, Yseut sale del B.C.
7,35-40 Yseut llega al M. and S., hace una llamada telefónica.
7,45 Helen sigue en el teatro. Donald y Nicholas cruzan al cuarto que queda frente al de Donald.
7,50 aproximadamente. Robert sale del M. and S. rumbo al colegio (sin confirmar).
7,54. Yseut llega al colegio.
7,55. Helen abandona el escenario.
8,05. Robert llega al colegio.
8,21 aproximadamente. Robert baja al lavabo.
8,24. Suena el disparo.
8,25. Yseut aparece muerta.
8,45. Helen vuelve al teatro.
Jean y Sheila dicen haber estado toda la noche en sus habitaciones (sin confirmar).
Rachel dice que estuvo en el cine hasta las 9 (sin confirmar).
Donald y Nicholas afirman haberse quedado en el cuarto de enfrente desde las 7,45 (sin confirmar).
– No veo de qué puede servir todo esto -dijo por fin Nigel-. La mitad de las afirmaciones son falsas.
– Lo son, sin duda -respondió Fen amablemente-. Pero ¡qué delatores resultan todos esos «sin confirmar»! Gritan un nombre, Nigel -agregó dándole una palmadita condescendiente en el hombro-. Y, hablando de todo un poco, ¿por qué has incluido a Helen? ¿No sospecharás de ella, supongo?
– Claro está que no, la puse para hacer bulto. De lo contrario hubiese sido una lista muy pobre. Mire, Fen, no quiero saber quién fue, pero le agradecería que me dijera que no fue Helen.
Fen sonrió.
– No, claro que no fue Helen.
– Casualmente acabo de pedirle que se case conmigo.
Fen pareció lleno de júbilo.
– ¡Mi querido muchacho! -exclamó-. ¡Qué estupendo! Debemos festejarlo, pero no ahora -añadió mirando a disgusto el reloj-. Ya es hora de ir a la capilla -recogió una sobrepelliz de una silla-. Esto -dijo poniéndosela al brazo mientras salían- me hace el efecto de una mortaja.
Al entrar en la capilla, Nigel tuvo la placentera sensación de quien regresa a un lugar recordado con la certeza de que no ha sufrido alteración. En conjunto siempre se había sentido inclinado a convenir con el viejo Wilkes que la restauración estaba bien hecha. El lugar tenía cierto aspecto limpio, acabado, sin dar la impresión de demasiado nuevo, y por fortuna no estaba impregnado de ese tenue vaho de muerte que suele percibirse en los templos viejos. Dos vidrios de las ventanas, si bien no del tipo que suele atraer a expertos de todos los rincones del país, resultaban agradables a la vista, y el órgano, un instrumento nuevo instalado siete años antes en el coro, en el lado del presbiterio que daba al norte, tenía sencillos tubos dorados muy bien dispuestos en un bonito dibujo geométrico. El organista -y el medio de acceso al coro, una escalinata de hierro que nacía en la sacristía- quedaba oculto tras un enorme tabique de madera calada (para ver lo que ocurría al lado se valía de un gran espejo); y ahora del instrumento escapaba una de esas improvisaciones vagas y soporíferas que los organistas parecen considerar el límite de sus responsabilidades antes del comienzo del servicio en sí.
Fen se alejó rumbo a los bancos reservados para los profesores, y Nigel buscó sitio cerca del coro. Esa noche había poca gente en la capilla. El presidente paseaba por la concurrencia una mirada grave; había un corto número de estudiantes y gente de paso. Al poco rato entraron el capellán y los miembros del coro, y el organista ejecutó una fugaz serie pirotécnica de modulaciones hasta tomar la clave del primer himno y después enmudeció. Anuncio. Primera línea de Richrnond. Después el hermoso himno de Samuel Johnson:
«Ciudad de Dios, cuan lejos
se extienden tus muros sublimes…»
Por una vez Nigel no se sintió conmovido ante lo que consideraba uno de los mejores exponentes de poesía sacra en el idioma inglés. Mientras sostenía en la mano el libro abierto, haciendo ruidos convencionales con la garganta y abriendo y cerrando la boca en forma rítmica, pero improbable (mientras uno de los más pequeños del coro lo contemplaba con una mezcla de espanto y fascinación), sus pensamientos volvían a los acontecimientos de los días anteriores. ¿Quién había matado a Yseut Haskell? Robert Warner aparecía como el candidato más probable, pero costaba decir cómo había podido hacerlo. ¿Acaso fraguando el suicidio antes de cometer el crimen? Pero no, era absurdo; únicamente hipnotizada se habría prestado Yseut a ese juego. Pensó, mientras el doctor ilustraba su tesis demostrando la vanidad de los embates del oleaje bravío, si habría sabido quién la mataba, y entonces comprendió que, en el doloroso instante postrero, tenía que haber visto a su asesino. Esas quemaduras de pólvora…, habían disparado a quemarropa, alcanzándola en plena frente…
«Mis muy amados hermanos, dicen las Escrituras…» Nigel se apresuró a correr con el pie la almohadilla y se dejó caer de hinojos al tiempo que echaba un vistazo al sitio que ocupaba Fen. Pero el profesor parecía preocupado. Los bancos de los profesores estaban ingeniosamente dispuestos, de manera que nadie de fuera podía ver si estaban arrodillados o no, con el resultado de que la mayoría habían contraído el hábito perezoso e irreverente de desmoronarse sobre los reclinatorios que tenían delante durante las oraciones. El viejo Wilkes, a poca distancia, parecía caído en estado de coma. Nigel recordó la historia que les había contado la noche de aquel viernes fatal (¿sólo habían pasado dos días? Pero parecían dos años) y miró instintivamente hacia la antecámara donde John Kettenburgh, campeón demasiado militante de la fe reformada, había hallado la muerte a manos de Richard Pegwell y sus secuaces. Cave ne exeat… «No perturbes a su fantasma…» Nigel desechó estas vacuas reflexiones para admirar en cambio el canto del salmo, y la maestría con que estaba modulado; tenía ese toque de refinamiento, ese alargar, acortar o corromper las vocales que es prerrogativa de todo buen coro. Los muchachos lo hacían bien; el celador ni siquiera evidenciaba esa tendencia harto común de ejercer su autoridad a gritos. Aquí, sintió Nigel, Donald estaba en su elemento; fuera era incompetente, ineficaz en sus cosas, torpe en sus relaciones; pero aquí tenía indiscutible dominio.
Fue después que los teatrales y triunfantes acordes del Magnificat de Dyson llegaron a su complicado término cuando comenzó a notarse una sensación de intranquilidad en el ambiente. Por lo pronto los muchachos parecían más inquietos que de costumbre; se rascaban las orejas, miraban en todas direcciones, cuchicheaban entre ellos y dejaban caer sus libros hasta tal punto que ni siquiera los mayores, imbuidos de la prerrogativa de aguijonearlos ferozmente desde atrás cuando su comportamiento dejaba que desear, lograban restaurar el orden. Además, al que estaba leyendo el evangelio se le cayó el señalador del libro y tardó algunos minutos en encontrar la página perdida. Finalmente resultó que, por alguna razón desconocida hasta el presente, el celador había olvidado repartir las copias de la antífona entre los hombres. Fue así como al comienzo del Nunc Dimittis, el maestro de coro mandó a uno de los muchachos para que fuera en su busca. Y el recadero dejó pasmada a la concurrencia al volver con las manos vacías y caer desmayado en mitad del Gloria. Sobrevino una pequeña confusión. Entre dos hombres sacaron al niño de la capilla y, dejándolo al cuidado del portero, volvieron apresuradamente con las copias necesarias al final de la Colecta.
Durante un rato todo fue bien. La antífona -el Expectans Expectavi de Charles Wood- pasó sin incidentes, lo mismo que las oraciones que precedían al himno final (esa tarde no habría sermón). El orden parecía restablecido.
– … En Himnos Antiguos y Modernos Número Quinientos Sesenta y Tres, en Cánticos de Alabanza…
El coro aguardó a que el órgano les diera el tono. Pero el tono no vino.
Por fin el maestro de coro, hombre grueso de aspecto autoritario, conjuró la situación dando una nota y una señal que sirvieron para que el himno comenzara. El capellán, el presidente y la plana de profesores en pleno miraban intrigados hacia el coro. De soslayo Nigel vio que Fen abandonaba su sitio y salía de la capilla. Sin vacilar, lo siguió, encontrándolo cuando entraba en la sacristía por la puerta exterior y encendía la luz. En su semblante vio Nigel una expresión de ira y angustia tan desusada en él que alarmaba e impresionaba a la vez.
En la sacristía no había nadie. Fen fue directamente hacia la pequeña arcada de la derecha, de donde partía la escalerilla de hierro que llegaba al coro. Nigel pisándole los talones, pugnando en vano por desechar desagradables evocaciones de John Kettenburgh… «Había dientes y huesos, y gran número de ellos parecían rotos…» La escalera estaba oscura, fría, trepaba por un pozo de piedra húmeda, y en una oportunidad Nigel no pudo resistir el impulso de mirar atrás.
Llegaron al coro. Se parecía a otros muchos. Había allí fotografías y estantes con piezas de música y libros de himnos, una vieja poltrona donde pasar los ratos de ocio, un calentador primus que Donald solía utilizar para hacerse un poco de té durante los más prolongados sermones del presidente.
Nigel nunca sabría qué otra cosa había esperado ver. Lo que vio fue a Donald Fellowes, caído de bruces sobre el taburete, con la garganta abierta de oreja a oreja, y cerca, en el suelo, un cuchillo manchado de sangre.
Miradas retrospectivamente, las horas subsiguientes tuvieron para Nigel las proporciones e inconsecuencia de una pesadilla. Recordaba a Fen que decía en tono de azoramiento impropio de él: «¡Cómo iba a saber! ¡Dios me asista, cómo iba a saber!»; recordaba las palabras de la Bendición, que ascendían de la quietud infinita, «La Gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, y en compañía del Espíritu Santo…»: se escuchó a sí mismo murmurar sin poder evitar un temblor, «¿Puede haber hecho esto una mujer?», y la respuesta dura, pero abstracta de Fen: «Tenía que suceder.»
Después hubo que despedir a los miembros del coro cuando volvieron a la sacristía, notificar a las autoridades del colegio, ahuyentar a los curiosos inoportunos, llamar a la policía. A Fen le faltó tiempo para interrogar al chiquillo que se había desmayado durante el Gloria. Su historia era incoherente, pero a la larga pudieron extraer los hechos principales. Había entrado en la sacristía por el fondo de la capilla, encontrándola a oscuras, la llave de la luz estaba junto a la puerta que daba al exterior. Se disponía a cruzar la sacristía y encenderla cuando oyó un movimiento ahogado en la oscuridad y alguien, o algo, le había susurrado al oído una invitación a acercarse y darle la mano, cosa que se sintió muy poco inclinado a hacer. Por un momento permaneció inmóvil, paralizado de terror, después volvió corriendo a la capilla, y a partir de ese momento no recordaba nada. Interrogado sobre si la voz había sido de hombre o de mujer respondió cuerdamente que cuando alguien susurra es imposible identificar la voz, y añadió que a su juicio no era ni de uno ni de otra. Fen, que había recuperado en parte la normalidad, se marchó resoplando de fastidio y quejándose de la influencia de M.R. James sobre la adolescencia.
El inspector, el forense y la ambulancia llegaron en breve plazo, seguidos de cerca por sir Richard Freeman, que hizo una aparición apocalíptica, surgiendo de la nada con gran disgusto del inspector. Los primeros pasos de la indagación arrojaron un saldo insignificante; Nigel recordaba que Fen les mostró manchas rojas, tenues, pero inconfundibles, en una copia del Preludio Respighi que estaba abierto sobre el órgano, pero en ese momento no captó su significado; recordaba también un comentario casual, desatinado, sobre que era raro que Donald hubiese preparado ese registro para el himno final. Aun prescindiendo de la evidencia del forense, era fácil establecer la hora de la muerte; había sido entre la antífona y el himno final, es decir aproximadamente entre las 6 y 35 y las 6 y 45. El inspector quiso saber cómo era posible que nadie hubiese oído ruido de lucha, pero Nigel, que en sus días de estudiante había visitado a menudo el coro, le explicó que aun estando justo debajo se lograba oír muy poco, lo que quedó demostrado mediante sencillo experimento.
En cuanto al arma, tampoco hubo dificultades para determinar su procedencia. Pertenecía al equipo de la cocina, situada cerca de la capilla, y era del tipo común, de hoja delgada y afilada. En la cocina no había habido nadie desde las cinco y media, y en el cuchillo no encontraron más impresiones que unas viejas pertenecientes a alguien de la servidumbre. En la escalera de hierro había algunas huellas de zapatos con suela de goma, pero como Fen y Nigel las habían borrado parcialmente al subir, era imposible sacar conclusiones valederas sobre su tipo o tamaño; en la sacristía, aparte de algunas marcas borrosas hechas por alguien con guantes, no había nada. Fen revolvió el coro del suelo al techo en fútil búsqueda y después preguntó al inspector:
– ¿Cuándo retiró la vigilancia del cuarto de Fellowes?
– Esta tarde, a las cuatro y media.
– Entonces -dijo Gervase- sin duda también lo habrán registrado -(Quaeram dum inveniam!, pensó Nigel). Como en seguida comprobaron, estaban en lo cierto, pero tampoco allí encontraron nada que pudiera ser de utilidad.
Interrogaron al portero sobre la presencia de extraños en el colegio esa tarde. El hombre no había visto a nadie, pero destacó el hecho de que media docena de entradas laterales por las que cualquiera podía haber entrado sin ser visto. A continuación congregaron en el vestíbulo a los profesores y alumnos que estaban en el colegio y no habían ido a la capilla, y les preguntaron si habían visto a algún desconocido entre las cinco y las siete, también con resultado negativo. Tantos contratiempos principiaban a minar la resistencia del inspector; sir Richard optó por guardar un silencio sombrío; y Fen, aunque siguiendo las alternativas con atención relativa, parecía poco interesado por el desenlace.
El malestar del inspector culminó con la visita al teatro, realizada durante el ensayo con trajes, a eso de las ocho. Entre las ventajas estaba el hecho de tener a todos los posibles sospechosos reunidos, incluyendo a Nicholas, que había ido a mirar; las desventajas comprendían la imposibilidad de eliminar a ninguno, ya que ni uno solo tenía una coartada capaz de resistir un examen a fondo. A los pocos que reclamaban inmunidad se les demostró en seguida lo vano de sus protestas. La mayoría no había llegado al teatro hasta las seis y cuarenta y cinco, y algunos todavía más tarde; y como andando rápido del teatro a St. Christopher's se podía llegar en apenas cinco minutos, nadie estaba libre de sospechas. Cuando al final del primer acto Robert reunió a la compañía en el escenario para darles sus últimas instrucciones, aprovecharon para ponerlos al tanto de lo ocurrido, pero aparte del lógico desasosiego no hubo ninguna reacción especial; solamente Jean soltó un grito ahogado y avanzó resueltamente hacia Fen, a quien estuvo diciendo incongruencias un rato. Nigel no tuvo ocasión de ver a Helen a solas, pero leyó miedo y angustia en sus ojos. Fue un grupo desalentado y cabizbajo el que regresó a St. Christopher's.
Ya en las habitaciones de Fen, el inspector admitió sinceramente estar en un callejón sin salida. No volvió a hablar de suicidio, y accidentalmente lo único que quería ahora era aclarar el asunto cuanto antes. En busca de este fin apeló a Fen sin rodeos.
– No tenemos absolutamente nada en que basarnos, señor -dijo-, y si no puede ayudarnos, nadie podrá. A su manera es un crimen perfecto, sin un solo cabo suelto.
– Sí -respondió Fen lentamente-, un crimen perfecto porque fue un crimen con suerte. El asesino entró en el colegio por la parte de atrás, sin ser visto; se apoderó del cuchillo en la cocina y subió al coro, asustó al chiquillo para quitarlo de en medio, siempre sin que lo vieran; después mató a Fellowes y se escabulló sin ser reconocido. Tuvo una suerte fantástica, y si fuese un crimen aislado creo que habría sido imposible resolverlo. Quién mató a Fellowes aseguró bien todos los botones de su ropa antes de salir, se abstuvo de fumar y no dejó que el traje se le enganchara en ningún clavo o saliente. Todo perfecto. Pero, gracias al asesinato de Yseut, no queda ninguna duda respecto de la identidad de esa persona -meditó un momento-. Yo tengo la culpa de que mataran a Fellowes, pero ¿cómo podía preverlo? Imposible. Aunque si me hubiera decidido antes lo habría evitado.
– ¿Entonces el asesino fue…? -dijo sir Richard.
– Ya se lo diré -respondió Fen-, y de paso les explicaré cómo mataron a Yseut Haskell, con una condición muy simple. Nos perdonas, ¿verdad, Nigel? Preferiría que no lo supieses por ahora.
Nigel asintió de mala gana, y salió a fumar al jardín. Por espacio de media hora Fen conferenció con sir Richard y el inspector en voz baja, explicando, recalcando, ejemplificando. Mientras él hablaba, sir Richard se atusaba los bigotes, en tanto que el rostro del inspector cobraba una expresión cada vez más sombría. Después se marcharon.
Nigel -decía Fen una hora más tarde, sentados ambos en su habitación- parece que mis escrúpulos no tenían razón de ser.
– Yo mismo -reconoció Nigel- he permanecido del principio al fin en estado de terror supersticioso.
– ¿Terror supersticioso? Ah, te refieres al cuento de hadas de Wilkes. Es hora de desenmascarar de una vez a ese fantasma y extirparlo del colegio. He tenido ocasión de investigar el asunto, y descubrí que se trata de una sucia treta, como quizás habrás adivinado. Mis sospechas eran ciertas. El presidente de entonces distaba mucho de ser el personaje austero y sobrio que nos pintó Wilkes. En realidad era un viejo tonto que llegó a ocupar esa posición por nepotismo y haciendo valer sus influencias. Y recordarás que toda la parte fantasmal del cuento, amén de uno o dos incidentes secundarios ocurridos en la capilla, de fácil explicación, venía de Archer, el decano; Parks, al parecer, nunca habló con nadie de su «aventura» nocturna. Y como idea reconozco que fue buena, con todo ese fondo dramático de John Kettenburgh y la pared de la antecámara. Parece ser que las relaciones que existían entre Archer y Parks eran de una naturaleza tan vergonzosa que en aquellos días puritanos nadie habría osado sugerir la posibilidad de algo semejante. Después Parks resolvió probar sus dotes en el arte del chantaje y Archer lo eliminó, ocultando el arma, vaya a saber Dios dónde, antes de que llegaran los demás.
– Dios santo -dijo Nigel, profundamente escandalizado-. Pero, ¿cómo lo adivinó?
– Por toda esa idiotez del latín, por supuesto. ¿Qué persona en su sano juicio va a soltar una invocación latina con su último aliento después de haber sido apuñalado, aunque sea un fantasma? Lo que en realidad gritaba era el nombre de su asesino. Y cómo él era el organista sacro y no estudiante de los clásicos, apuesto a que usó la fonética eclesiástica, y pronunció ch en vez de c. Pero supongo que el cuento que urdió Archer, por venir de un racionalista convencido, los impresionó bastante, y como de cualquier forma ellos no eran muy brillantes que digamos y Archer pasaba por hombre respetable, aceptaron su versión sin chistar. El pobre debió de pasar momentos de prueba. ¡Con razón se volvió religioso de golpe!
– Sobrenatural, mi querido Holmes -dijo Nigel, que, sin embargo, estaba sinceramente impresionado; y añadió-: En más de un sentido. ¿Y qué me dice de la teoría de Wilkes sobre el fantasma que circulaba entre los vivos?
– Eso -respondió Fen firmemente y con crudeza- es pura superchería. Cualquiera que no esté demente puede evitar llegar al asesinato. Eso de estar poseído por el demonio es una cómoda forma de eludir las responsabilidades. Y ahora que me acuerdo…
Extrajo del bolsillo el sobre que había escrito más temprano esa tarde, y haciéndolo pedazos lo arrojó a la chimenea. Los dos hombres miraron en silencio cómo el papel se prendía fuego y ardía hasta quedar reducido a cenizas.
– Mañana por la noche -anunció Gervase Fen -salimos de caza.
14
EL HORROR DE SER DESCUBIERTO
¡No! No lo será aún. Si éste no lo será, otro sí. ¿Todavía no? Pronto te proveeré – ¡venganza!
Ford.
A eso de las seis de la tarde la cola de aspirantes a localidades sin numerar cubría varias manzanas. A las siete un portero salió, los contó, comparó el resultado con el número de localidades disponibles e informó a los que no podrían entrar de lo vano de su espera. La última parte de la cola se desintegró y dispersó, pero muchos de sus miembros siguieron aguardando, en parte para ver si podían reconocer a alguna celebridad, en parte confiando en que alguno de los precavidos que habían reservado localidades no apareciesen y ellos pudieran entrar en su lugar. Dándose aires de importancia, tres agentes de policía trataban inútilmente de regular el cada vez más caudaloso afluir de la gente. Hasta los que habían reservado sitio de antemano llegaron temprano, temerosos de que algún imprevisto les impidiera entrar, y después, entradas en mano, aguardaban paseando por los jardines delante del teatro. De todos los hoteles de Oxford venían agentes, empresarios teatrales, actores, actrices, productores, críticos y autores. Algunos, los que no habían podido abandonar sus ocupaciones en Londres más temprano, venían directamente de la estación en taxis. La plana mayor de la universidad se hizo presente con su eterna expresión de aburrimiento. Los profesores llegaron y se abrieron paso entre el gentío con el aire digno y confiado que da la autoridad. Aquello era una Babel. Un grupo de tres críticos eminentes aguardaban fuera, sosteniendo una conversación espasmódica y echando miraditas nerviosas alrededor. «Shakespeare lo previo», se lamentó Nicholas, entrando del brazo con la rubia, «un ágata vilmente pulida». Desde un rincón el electricista, Richard Ellis, Sheila McGaw y algunos técnicos contemplaban estupefactos aquella multitud desbordante que llegaba de todas direcciones, y sentían que la excitación los consumía. Robert cruzó el vestíbulo para saludar a unos amigos llegados de Londres, despertando a su paso mal disimulada curiosidad. En manos de todos, sencillos programas en blanco y negro anunciaban el estreno de Metromania con una sobriedad no del todo acorde con el furor general. En su camerino Rachel cumplía la doble y difícil tarea de aplicar una máscara en los ojos y releer sus parlamentos en el libreto que tenía delante. Por centésima vez Jean pasaba revista a sus enseres sin poder sustraerse, ni en su profunda desdicha anterior, a la atmósfera reinante. La mayoría de los hombres de la compañía seguían en el Aston Arms buscando coraje en el alcohol bajo la mirada amenazadora del loro. Clive se había arrancado de los brazos de su mujer y ahora venía a toda velocidad rumbo al teatro, donde probablemente llegaría a tiempo. En el bar, provisto para la ocasión de cinco mozos extra y un mostrador de emergencia instalado en un extremo, no cabía un alfiler. Helen, al entrar por la puerta de artistas en compañía de Bruce, tuvo una visión fugaz de la muchedumbre y pasó los cuarenta y cinco minutos siguientes tratando de olvidarla. Mentalmente el agente tomó nota de que habría que aumentar los derechos en el contrato por Metromania. En cuanto al principal interesado, Robert, se mantenía grave e indiferente, pero por dentro un nerviosismo desconocido lo consumía.
Camino del teatro en compañía de Nigel y sir Richard, Fen dijo:
– La última vez que estuve en ese teatro juré no volver. Y sin embargo, allá voy. A propósito -añadió a Nigel-, confío en que mi amigo el actor llegue a tiempo. Me gustaría presentarle a Helen antes de la función.
Nigel se limitó a asentir en silencio; estaba demasiado emocionado para hablar.
– Y -siguió diciendo Fen en tono más bajo a sir Richard- supongo que está todo listo, ¿no?
– El inspector y su gente llegarán con bastante anticipación. Ahora hay algunos hombres, por supuesto, mezclados entre el público. Siento -añadió Richard distraído- que tenga que estropearse la noche con esto.
– Dios sabe que nadie lo siente más que yo -dijo Fen-, pero no había forma de evitarlo. En realidad no veo por qué tiene que impedir que disfrutemos del espectáculo.
Sir Richard lo miró con curiosidad. Después se encogió de hombros.
– A mí por cierto no me lo impedirá -afirmó resueltamente.
– Podrían decirme de que se trata, ¿no les parece? -pidió Nigel.
– Después de la función -le explicó Fen- convocaremos una pequeña reunión y habrá un arresto. Sin barullo, por supuesto, una vez pasada la excitación del estreno. Sólo estarán presentes los principales interesados.
– ¡Ah! -Nigel quedó silencioso un instante. Después agregó-: Me parece una lástima.
– Rebanarle la garganta a un ser humano y matar a otro de un tiro también lo es -replicó Fen ásperamente. Siguieron andando sin hablar.
– ¡Dios, qué gentío! -exclamó Nigel cuando tuvieron el teatro a la vista-. Supongo -dijo a Fen entrando en sospechas de pronto- que habrá traído las entradas.
Fen hurgó en sus bolsillos y una expresión compungida se le pintó en el rostro.
– ¡Si seré distraído! -dijo por fin-. Las dejé sobre el escritorio.
Nigel soltó un gemido.
– En efecto -terció sir Richard tranquilamente-. Y de ahí las tomé yo. Tu memoria y tus opiniones sobre Charles Churchill han dejado de merecerme confianza. Vamos, Gervase, por favor no te enfades.
Se abrieron paso por entre la multitud, Fen saludando alegremente con la mano a amigos y conocidos. Nigel se asombró al ver la extraordinaria cantidad de gente que parecía conocer. Con no poca dificultad localizaron al Actor Eminente, a quien Fen condujo sin más trámites a los camerinos para ver a Helen. Nigel y sir Richard, creyendo que el momento exigía discreción, optaron por abrirse camino hasta sus asientos a través de un mar de impermeables, pies y programas.
El Actor Eminente se mostró discreto, simpático y formal.
– Es una crueldad de nuestra parte molestarla en estos momentos -dijo a Helen-. Yo al menos me pongo fuera de mí en ocasiones semejantes -sonrió. Helen, ligeramente sonrojada, admitió que estaba nerviosa y dijo algunas trivialidades. Fen deambuló por el camerino.
Sonó un golpe en la puerta. «¡Cinco minutos!», anunció jadeante el traspunte; después por el corredor, lo siguió una serie de ecos: «¡Cinco minutos!»
– ¡Dios! -exclamó el Actor Eminente-, debemos irnos. Por amor del cielo, quítate eso de la cara, Gervase. No, hombre no te frotes con el pañuelo; primero tienes que ponerte crema. ¡Así! Ahora límpiate con esa toalla.
Fen, cariacontecido después del reproche, se limitó a gruñir.
– En realidad no corre ninguna prisa -dijo Helen-. Con toda esa gente lo más probable es que empecemos tarde, y no salgo hasta el segundo acto.
– De todos modos -insistió el Actor Eminente- creo que debemos irnos. Veré el primer acto por Robert, y los otros dos por usted. ¡Buena suerte!
En la sala, las candilejas estaban encendidas, bañando el borde del telón con un resplandor blanquecino. Tras despedirse del Actor Eminente con el comentario: «Recuerda aquella vez que tiraste a Cumber del Cuarto Inferior al lago», Fen se unió a sir Richard. El primero, mirando alrededor, descubrió al inspector, vestido de civil y acompañado de dos colegas de aspecto patibulario, algunas filas más atrás. Sheila McGaw estaba en un palco; Nicholas y su rubia dos filas delante; Robert y sus amigos en primera fila. Entre bastidores los actores que aparecían en el primer acto abandonaban sus camerinos. El apuntador estaba en su sitio.
Jane echó un último vistazo profesional al decorado. «¡Luces!», dijo. Una serie de clics y focos y reflectores bañaron de luz la escena. Los actores ocuparon sus respectivas posiciones «¡Las luces de la sala!» La sala quedó en tinieblas; cerraron las puertas: necesaria protección contra «colados», rezagados y otras pestes; la charla murió. Clive, asaltado repentinamente por la convicción de que faltaba algo, salió corriendo del escenario para volver al instante con un periódico, que de nuevo en su sitio abrió y se puso a hojear sin mayor interés: «¡Telón!» El dedo de Jane oprimió un botón. Y con un suave susurro insinuante el telón se alzó para dar comienzo al primer acto de Metromania.
Desde el primer momento nadie dudó de que iba a ser un éxito. Nigel, con ese recelo interior nacido de su ascendencia escocesa, había tenido sus dudas, pero no debería haberse preocupado. El auditorio esperaba mucho de Robert y literalmente lo tuvo; de la compañía, sin embargo, no esperaba gran cosa, y por eso mismo fue tanto más agradable la sorpresa. Hasta Sheila tuvo que admitir que nunca habían trabajado en tal armonía. La sincronización, la intriga, los mutis, todo fue perfecto. Fue una representación que ninguno del reparto olvidaría. Desde el principio supieron que estaban trabajando bien juntos, y el de esa noche era el mejor auditorio que un artista podía pedir. A medida que transcurría la obra, los que no estaban en escena permanecían inmóviles entre bastidores, sin atreverse casi a hablar por miedo de quebrar el hechizo. Rachel, de más está decirlo fue la heroína de la noche. Recorría el escenario con soltura graciosa, natural, controlando y enfocando exquisitamente toda la estructura alrededor de su personaje; los demás, aunque reconociéndose dependientes, vivían empero y se movían por derecho propio, y a los cinco minutos de haber aparecido Helen en escena, Nigel habría gritado de emoción. Era sin reservas la representación de esas que sólo hay una entre un millón; al final de la noche, el crecimiento gradual de la tensión dejó a todos, actores y público, en idéntico estado de agotamiento mental.
Pero era como si la misma obra fuera la responsable del triunfo. Siguiendo su trama, Nigel quedó maravillado ante aquella revelación de un genio único y particular. En el primer acto podría haber sido sólo una comedia ingeniosa y excéntrica, de no ser por la extraordinaria naturalidad con que cada personaje insinuaba su personalidad en la comprensión del auditorio. El segundo acto era a la vez más serio e imponente. Había menos risa franca y cierto desasosiego se iba apoderando de los espectadores. Los mismos personajes del primer acto, sin perder su identidad, abandonaban un poco la vena humorística para tornarse un poco más abiertamente grotescos. No se trataba de que evolucionasen personalmente; era que mostraban más y más de su verdadero yo. El último acto transcurría en una semipenumbra, a la sombra de un desastre físico inminente. Ahora todos menos Helen y Rachel parecían haber degenerado en títeres y autómatas monstruosos, pronunciaban palabras que eran parodia escalofriante de su ego interior. Todo eso se lograba sin efectos impresionistas, dentro del marco de una obra ostensiblemente naturalista. Pero al mismo tiempo que los demás iban perdiendo identidad y dejaban de ser personajes para convertirse en meras sombras parlantes, Helen y Rachel resaltaban más y más como seres reales. Al final fue como si una ráfaga repentina disipase las sombras, dejando a esos dos personajes solos en escena. Sugiriendo una súbita tragedia personal, insinuada con delicadeza y emotividad, la pieza terminaba.
Veintitrés veces levantaron el telón. A la quinta apareció Robert, de la mano de Helen y Rachel. Hubo flores por millares. A la decimoquinta vez Robert habló.
– Supongo -dijo- que no querrán oírme hablar más esta noche. Simplemente quiero decir «gracias» por haber sido un público tan comprensivo, y expresar de todo corazón mi agradecimiento a la compañía y a los técnicos de este teatro por haber intentado (y logrado en forma admirable) la hercúlea tarea de montar una obra nueva en el breve plazo de una semana. Si algún aplauso merece la labor de esta noche, que sea para ellos.
Los «bravos» se renovaron. Tuvieron que saludar ocho veces más antes de que los dejaran irse. Había sido una noche gloriosa.
Y fue entonces cuando Nigel, con súbito estremecimiento premonitorio, recordó lo que faltaba.
Lo leyó en el cambio de expresión de los ojos de Fen, en la mirada de entendimiento que cambiaron sir Richard y el inspector al salir. Vio que este último se acercaba por turno a Sheila McGaw y a Nicholas Barclay y les decía algo en voz baja. La excitación de la noche murió demasiado pronto, y una vaga depresión ocupó su lugar. Claro que el ambiente seguía conmovido. Cuando entró en el camerino de Helen, por ejemplo, encontró que el Actor Eminente se le había anticipado, y que ya había hecho su oferta de un contrato en Londres. Pero, aunque sinceramente complacido, en el fondo no podía regocijarse, con aquella otra cosa que le oprimía el pecho, y con alivio vio partir al resto de la compañía, charlando y riendo, a comer un bocado antes de la fiesta planeada para celebrar el acontecimiento, cuando el teatro quedó sumido en un silencio vacío e incongruente. Dejó que Helen terminara de vestirse y fue al bar.
Fen, sir Richard, el inspector y Nicholas ya estaban allí. Los demás fueron llegando por turno. Robert estaba ojeroso, agotado; Nicholas pálido y callado como nunca; Jean insignificante, privada repentinamente de color y personalidad. Nigel creyó ver una especie de terror animal en las pupilas de Sheila. Helen y Rachel fueron las últimas en llegar, la segunda serena y evidentemente distraída, Helen aún bajo los efectos de la emoción. Fue hasta Nigel y se tomó de su mano. Así estuvieron un rato en silencio, un silencio intensificado por los pequeños ruidos que llegaban de improviso de otras partes del teatro, entre las ruinas y los fantasmales despojos de una noche sin precedentes, aguardando a que levantaran el telón y el último acto de otra obra comenzase.
– No saben cuánto lamento -comenzó Gervase Fen- tener que cerrar una noche para mí inolvidable -dirigió una leve inclinación a Robert, que le devolvió una sonrisa cansada- con un broche tan desagradable. Pero creo que todos -se corrigió-, que algunos se alegrarán quizá de ver aclarado por fin el misterio de este crimen. Explicar las razones que nos han decidido a proceder sería de pésimo gusto. Pero permítanme decirles que personalmente lamento mucho tener que intervenir en el asunto. Para cualquiera que tenga un poco de sensibilidad e imaginación -esbozó una sonrisa amarga-, esta ocasión dista mucho de ser un halago. Más bien es una victoria dolorosa -se interrumpió.
Y entonces, inesperadamente, Nigel captó el hecho cardinal que desde hacía tanto venía buscando en vano. Después llegó a la conclusión de que, de no mediar la fuerte tensión mental que acababa de soportar, jamás lo habría descubierto. Pero en cuanto lo captó, las demás piezas se colocaron automáticamente en el sitio correcto; todas señalando a una persona; todas deletreando el nombre familiar…
De pronto Helen se aferró a su brazo, con tanta fuerza que le hizo daño.
– Nigel -susurró-. ¿Dónde está Jean?
Miró hacia atrás. Jean Whitelegge había desaparecido.
Confundido, trató de seguir lo que decía Fen.
– … Finalmente creo conveniente añadir que todas las salidas están custodiadas, y que no hay ni la más remota posibilidad de que alguien escape -calló, aparentemente perdido-. Tal vez, inspector, si quiere…
Retrocedió con un ademán resignado. Una rara expresión de desaliento y cansancio le nubló el semblante. El, el inspector y sir Richard miraban a alguien que estaba en el rincón, junto a la puerta.
Y al seguir sus miradas Nigel vio que esa persona esgrimía en la mano una pequeña automática chata, fea, como de juguete.
– Que nadie se mueva -dijo Robert Warner.
A la sacudida inicial siguió una inmensa oleada de alivio, de regocijo casi. «Y ahora», pensó Nigel estúpidamente, «viene la parte en que, después que la policía fracasa en su intento de atrapar al asesino, doy un salto y lo desarmo a puño limpio ante los ojos fascinados de mi amada. Sin embargo», añadió para sí, «no pienso hacer nada de eso». Esperó interesado a ver qué ocurría a continuación, y al segundo siguiente se recriminaba por consentir esos pensamientos. Oprimió la mano de Helen con más fuerza.
– No seas tonto, Warner -dijo sir Richard, calmosamente-, mucho me temo que no puedas escapar.
– Tendré que correr el riesgo -contestó Robert-. Este mutis melodramático es de pésimo gusto, pero lamento no poder evitarlo -se volvió hacia Fen-. Gracias por haberme dejado vivir esta noche -dijo-. Fue muy considerado de su parte. Posiblemente, si algún día comparezco ante la justicia, pueda escribir la sucesora de Metromania que tengo en proyecto -la voz destilaba amargura-. Aunque lo dudo -retrocedió en dirección a la puerta-. No sería conveniente que me retrasase aquí para explicarles mi conducta con miras a justificarla. Pero por si nunca tengo oportunidad de hacerlo, lamento de todo corazón haber tenido que hacer lo que hice, no por mí, sino porque Yseut no era más que una pobre oveja descarriada y porque contra Donald no tenía absolutamente nada. Para beneficio de la posteridad, que quede constancia de que reconozco haber obrado como un imbécil. Y -alzó la cabeza, no en ademán de arrogancia, sino de confianza justificada- creo que la posteridad se interesará por todo lo relacionado con mi persona.
Miró a Rachel.
– Y tú, querida. Lamento tener que… aplazar nuestras nupcias. No podré hacer de ti una mujer honesta -sonrió apenas, y su voz denotó ternura-. Y ahora -retrocediendo otro paso- los dejó. Y les advierto que si alguien (cualquiera) intenta seguirme, dispararé sin vacilar -los envolvió a todos en una mirada rápida y salió.
Parecieron transcurrir siglos antes de que alguien se moviera; en realidad apenas fueron segundos. El inspector, revólver en mano, salió corriendo por la escalera, con Nigel, Fen y sir Richard pisándole los talones. El vestíbulo estaba vacío, pero entraron en la sala a tiempo para ver a Robert trepando al escenario delante del telón. Se volvió al oírlos entrar y alzó la pistola. Un ruido ensordecedor pareció taladrar los tímpanos de Nigel. Robert soltó el revólver, y llevándose una mano a la pierna herida cayó doblado en dos como una muñeca rota. Mientras corrían hacia él vieron que aun en medio del espantoso dolor que debía de sentir tanteaba el suelo en busca de sus gafas, que yacían rotas poco más allá. Espectáculo grotesco, terriblemente patético.
Pero también vieron otra cosa. Hubo un movimiento arriba, en la arcada del proscenio, y alzando la vista vieron que el telón de seguridad caía con la velocidad de una guillotina hacia el lugar donde yacía Robert, cegado y herido. No obstante saber que no llegaría a tiempo, Nigel echó a correr hacia la puerta que daba al escenario. Y mientras subía los escalones de dos en dos, con la sangre golpeándole en los oídos, oyó el estrépito escalofriante que pareció sacudir al edificio hasta los cimientos. De un salto llegó a la galería de electricistas, e hizo girar la llave. El telón subió nuevamente, mientras los demás cruzaban el foso de la orquesta en dirección a la figura tendida, inmóvil.
Nigel se volvió hacia la persona que lo acompañaba en la pequeña plataforma de hierro. Pero Jean Whitelegge tenía los ojos clavados en el vacío. Por fin lo miró sin ver y cayó desmayada al suelo. No hizo ademán de ayudarla, en cambio contempló el pequeño grupo congregado abajo. Como desde una distancia infinita, oyó la voz de Fen, que decía:
– Ya no hay nada que hacer.
15
SE CIERRA EL CASO
Vivimos para el ahora,
El tiempo es inestable
Vano es el voto
Rota está la fábula.
Maxwell.
– Y la clave de todo -decía Gervase Fen- era sencillamente lo siguiente: el disparo que oímos no fue el que mató a Yseut.
Él, Helen, Nigel y sir Richard estaban otra vez en la habitación que se abría al jardín y al patio. Habían pasado dos días. Acababan de regalarse con una comida opípara en el George (que Helen, haciendo a un lado las protestas de sir Richard y con gran regocijo de Fen, se empeñó en pagar) y ahora escuchaban el Post Mortem cómodamente instalados. Despatarrado en un sillón, Fen hablaba haciendo peligrar con sus ademanes la integridad del vaso que sostenía en la mano.
– Nuestra apresurada suposición al contrario -prosiguió- fue precisamente lo que hizo que el caso pareciera imposible. Y, como les dije, supe la verdad a los tres minutos de haber entrado en ese cuarto. Williams nos aseguró que nadie había entrado o salido; nosotros mismos estábamos convencidos de que nadie podía haberla matado, fraguado el suicidio y huido en ese tiempo; accidente o suicidio igualmente imposibles, por razones ya vistas. ¿Qué otra alternativa quedaba?
Nigel juró por lo bajo.
– Pero si hubo otro disparo -dijo-, ¿dónde fue a parar la bala? ¿Y cómo diablos hizo para disparar y dejar las impresiones de Yseut en el arma después?
– Por supuesto que no disparó con ese revólver. Usó una pistola de fogueo, después de preparar la escena con el revólver verdadero. Eso tenía la ventaja adicional de dejar un conveniente olor a pólvora fresca en el aire; y también dejaba en el rostro de Yseut las quemaduras que sugerían que se había suicidado, o que la habían matado de un tiro a quemarropa.
– ¿Entonces no fue así?
– Claro que no. ¿Cómo podía haber sido así? Ella estaba viva cuando entró en ese cuarto, y nadie la siguió dentro.
– Veo una dificultad -terció Helen-. Ese Williams estaba fuera, en el corredor, de manera que desde allí no pudo disparar; Donald y Nicholas ocupaban la habitación de enfrente, por ese lado tampoco pudo ser; y Williams vio a Robert cuando venía hacia aquí, de manera que no pudo haberlo hecho entonces. ¿Cómo se explica? Me sigue pareciendo imposible.
– Sí, claro -concedió Fen-. Ése, estoy de acuerdo, es el punto siguiente. Como comprenderán, inmediatamente después del crimen no tenía la menor idea al respecto. En ese momento sólo sabía lo suficiente para identificar al asesino sin dudas. Solamente una persona habría podido preparar el cuadro del suicidio y disparar el tiro de señuelo, y ese alguien era Warner. Nadie de fuera entró en la habitación; nadie salió de aquí, excepto él. Por lo tanto, no quedaba otra alternativa. Fingió ir al lavabo, hizo los preparativos necesarios, disparó y volvió al lavabo antes de que Williams hiciera acto de presencia (recuerden que Yseut estaba muerta cuando bajó). O tal vez se ocultó detrás del biombo de la salita, para escabullirse fuera cuando Williams entró en el dormitorio. Después salió del lavabo y se encontró con nosotros que bajábamos. Como lo razonable era suponer que únicamente al asesino se le habría ocurrido fraguar un suicidio, entonces, evidentemente, Warner era el asesino. Por otra parte, una visita al lavabo significa una coartada excelente; normalmente nadie lo interroga a uno a fondo acerca de esas intimidades. Y probablemente eso también le haya servido para otro propósito: imagino que en estos momentos por las cloacas de Oxford nadan un par de guantes y una pequeña pistola de fogueo.
– ¿Y cuáles fueron esos preparativos? -quiso saber Nigel.
– Abrir la ventana, borrar las impresiones, dejar el revólver junto al cadáver y colocarle el anillo. Después disparó la pistola, sosteniéndola cerca de la cabeza de Yseut para dejar las marcas de pólvora. Todo eso no puede haberle llevado más de tres minutos, a lo sumo cuatro, probablemente menos. Y otra cosa: ¿recuerdan que les llamé la atención sobre el hecho de que en el cuarto no se había tocado nada por lo menos durante el cuarto de hora previo a nuestra llegada? Eso significaba que nadie tocó el revólver para ver si efectivamente había sido disparado hacía poco. En ese caso tenía que estar tibio. Sin duda Warner confió en que nuestro adiestramiento policíaco nos impidiera tocar nada; y como de cualquier manera el asunto para mí ya estaba claro, me atuve a esa regla no escrita.
»Y ahora llegamos al problema de cómo la mataron. Usted, Helen, expuso muy bien las dificultades que surgieron en torno a ese punto; de modo que también aquí el único recurso era proceder por eliminación. Reconozco que la solución me la dio una observación casual de Nicholas, en el sentido de que él y Donald habían cometido esa irreverencia social de escuchar la radio con las ventanas abiertas. ¡Todas las ventanas abiertas! Eso me dio la pauta. Significaba que la única forma en que podían haber disparado contra Yseut era desde el patio que da al oeste, a través de tres ventanas, las dos del cuarto que ocupaban Donald y Nicholas, y la ventana del dormitorio delante de la cual estaba arrodillada Yseut, registrando los cajones de la cómoda.
»Si observan este plano, verán qué sencillo es. Las dos ventanas del cuarto de enfrente coinciden prácticamente con la del dormitorio de Fellowes. En el camino no hay ningún mueble. Y Fellowes y Nicholas estaban, según averigüé, sentados bien lejos de la línea de fuego, frente a la chimenea.
»Por último estaba el hecho de que la radio sonaba fuerte, tocando la obertura de Meistersinger, para ser exactos (recuerden que Heldenleben empezó después de la llegada de Warner). Seguramente empleó un silenciador, que después hizo desaparecer. Hasta con silenciador el ruido de la detonación, aunque más apagado, se habría oído, pero sabiendo elegir el momento, digamos la entrada del tema principal que va en fortissimo antes de la sección contrapunteada donde los tres temas se tocan juntos, era muy difícil que alguien lo oyera, como sin duda habría ocurrido si la hubiese matado cuando salió de este cuarto. Y además, lógicamente, podía quedarse escondido para que los dos ocupantes del cuarto a través del cual disparaba no lo vieran.
– ¡Qué idea extraordinaria! -exclamó sir Richard-. Disparar desde el exterior para que el proyectil atraviese una habitación cerrada, vuelva a salir al exterior y penetre en otra habitación cerrada. Con razón no se me ocurrió -parecía resentido ante la posibilidad de que alguien hubiera esperado que se le ocurriese.
– Justamente. A esa altura del razonamiento era relativamente fácil deducir el resto. Los medios de que se valió para conseguir el arma saltaban a la vista. Warner dijo a Jean en la reunión que para el ensayo de la semana siguiente necesitaría un revólver; y probablemente adivinó que se las arreglaría para apoderarse del arma de Graham; aun cuando no lo hiciera, en realidad no tenía mayor importancia, excepto como salvaguardia adicional para su persona; nada le impedía sustraer personalmente el revólver si Jean no lo hacía, y el incidente de Yseut, presenciado por todos los sospechosos, era en sí una coartada razonable. Tal como ocurrieron las cosas, sin embargo, Jean volvió en busca del arma, y como Warner mismo nos dijo, la vio (sin duda estaba al acecho). Lo que omitió decir fue que entró después que ella y sustrajo las balas (esto es una mera suposición, pero parece lo más probable), de manera que cuando tú, Nigel, abriste el cajón, no encontraste ni revólver ni balas. Después no tenía más que sacar el revólver de la sala de guardarropía del teatro, lo que en efecto hizo a la tarde siguiente.
»El viernes por la noche, entonces, vio que Yseut penetraba en la habitación do Donald, o quizá sabía que iría. Y provisto del revólver con silenciador, un par de guantes, y la pistola de fogueo, que por otra parte sacó del teatro junto con el otro, y que usaban para lograr efectos de escena entre bastidores. Pensando que seguramente había una en el teatro, interrogué a Jean al respecto y así descubrí que… -se interrumpió en seco-. ¿De qué estaba hablando?
– De que Warner había visto a Yseut entrar en el colegio -le sopló cortésmente sir Richard.
– Ah, sí. Bueno, Warner entró en el patio que da al oeste por una puertecita exterior, disparó en el momento preciso, salió por donde había entrado, ocultó momentáneamente el silenciador en algún lado, después fue hasta la portería, y lo demás ya lo sabemos. En el momento apropiado bajó e hizo la falsificación. ¿Ves ahora, Nigel, por qué tu lista de horas era tan reveladora? No solamente decía que él era la única persona que podía haber preparado el cuadro de un suicidio, sino que además indicaba que la hora en que afirmaba haber salido del hotel estaba sin confirmar, lo mismo podía haber sido antes o después. En sí eso sólo no habría dicho nada, pero lo echó todo a perder tratando de hacer un criptograma y fraguando un suicidio improbable. Cualquiera (tú, Helen, Rachel, Sheila, Donald, o Nicholas) podía haber disparado desde el patio del oeste; si lo hubiera dejado así, todavía estaría vivo para contarlo, y en libertad; pero como les dije, nadie más que él podía hacer la falsificación.
»Diría que también hubo cierta evidencia fortuita que en sí había sido extremadamente sugestiva, aunque no concluyente. Por un lado estaba el hecho (que tú me comunicaste, Nigel, y que después me tomé el trabajo de verificar) de que Warner había hecho que Jane estudiara el papel de Yseut. Ahora bien, hasta yo sé lo suficiente sobre esta clase de compañías para comprender que, por motivos prácticos, normalmente no tienen dobles, menos todavía para papeles tan pequeños como el que debía representar Yseut. Pero en su ansiedad por hacer de su obra un éxito cometió ese desliz fundamental. Además nos dijo que había tenido que preguntar el camino al portero porque no había estado nunca en el colegio; y sin embargo, conversando con mi mujer inmediatamente después del crimen, sugirió que el criminal podía haber entrado por el patio del lado oeste, de cuya existencia, de ser cierta su otra afirmación, no podía estar enterado. Ése fue otro error nacido de su tendencia a complicar demasiado las cosas.
»Sin embargo, confieso que al principio me pareció que ciertos detalles no encajaban en esta simple y bastante elocuente exposición de los hechos. Y uno de ellos, Nigel, me lo diste tú al recalcar repetidas veces que Donald no se sorprendió al enterarse de la muerte de Yseut. Pero, en tanto te inclinaste a considerarlo consecuencia de cierto estado psicológico anormal, irrazonable, lo estudié desde un ángulo más simple. Significaba que: (a) Donald sabía que se iba a cometer el crimen; o (b) había visto a alguien conocido rondando el lugar antes de que Yseut apareciera muerta (y alguien que la odiaba), y al saber la noticia lo primero que pensó fue que el criminal era esa persona. Ahora bien, (a) era muy improbable. Por cierto que Robert no iba a confiar sus proyectos a Donald, y la probabilidad de que hubiera descubierto el plan de Robert (que en el mejor de los casos dependía en gran parte del azar) era tan mínima que por fuerza había que descartarla. Eso dejaba a (b). En primer lugar, tal vez Donald hubiese visto a Robert. Pero en ese caso ¿por qué encubrirlo? Warner le desagradaba, Donald lo tenía por rival en potencia. Enterado de la muerte de Yseut (no olvides que estaba locamente enamorado), de haber visto a Warner lo más seguro era que lo denunciase. Y sin embargo estaba protegiendo a alguien, pero ¿a quién? Jean Whitelegge era la única respuesta. Y supuse que la había visto en el patio que da al oeste (que era el único sitio donde podía haber estado), probablemente mientras procedía a correr las cortinas de ese lado del cuarto. En tales circunstancias, y siempre sobre suposiciones, llegué a la conclusión de que, primero, Donald había hablado con ella, y segundo, como ella había estado ahí a esa hora quizá vio al asesino, aunque tal vez no en el momento de cometer el hecho; no olvides que oscureció casi en seguida.
»Hasta ahí, pura especulación. Pero me pareció que valía la pena seguir esa pista, aunque sólo fuera por pasar el rato (los hechos primarios del caso estaban dilucidados fuera de toda duda). Y entonces apelé primero a Nicholas, sonsacándole sin dificultad la información de que Donald había encontrado y hablado con alguien esa noche, si bien Nicholas no quiso decirme con quién; de todos modos eso no importaba, porque tenía bastante certeza al respecto. Pese a mostrarme duro con Donald, no conseguí sacarle nada; se había puesto en el papel del caballero andante, creo que hasta cierto punto la muerte de Yseut fue un alivio para él, y no quiso que Jean, la autora del crimen, a su entender, pagara las consecuencias. En cuanto a la propia Jean, la sometí a una prueba para comprobar la segunda parte de mi teoría, con resultados más positivos. Menospreciando la calidad de la mente del asesino, provoqué un hermoso estallido de furia e indignación. La deducción lógica era que Jean estaba admirando al crimen in vacuo, de modo que sabía quién lo había cometido. Y como en ese momento ella todavía no tenía ninguna noción de las circunstancias que rodeaban al hecho, y por lo tanto no podía haber sacado las mismas conclusiones que yo, era razonable suponer que lo había visto. Dicho sea de paso, no era de extrañar que optase por proteger al criminal. No tenía ningún motivo para querer a Yseut y, como todos sabemos, sentía gran admiración por Warner y su obra; imagino que sus escrúpulos eran los míos: una fuerte renuncia a entregar a una mente creadora brillante, aún no sazonada, a las manos del verdugo. De ahí su negativa a admitir que había estado en el colegio esa noche.
»Le sugerí que viniera a decirme en privado lo que sabía, como en efecto hizo cuando mataron a Donald. Parece ser que entró en el patio siguiendo a Warner y prácticamente lo vio cometer el crimen. Como le habría pasado a cualquiera, en el primer momento no atinó a otra cosa que a esconderse, y aguardó detrás de una columna hasta que él se marchó. Fue entonces, en el momento de salir, cuando Donald la vio y habló con ella. Dadas las circunstancias, la conversación debió de ser un suplicio para la pobre, y con toda seguridad su actitud forzada ratificó luego las sospechas de Donald en el sentido de que era la asesina.
– Supongo -dijo lentamente sir Richard- que después de la muerte de Donald Fellowes habrá querido acudir sin más trámites a la policía, a decir lo que sabía. ¿Cómo hizo para disuadirla? Tengo entendido que ella y Fellowes se habían reconciliado y pensaban casarse.
Fen soltó un quejido.
– Sí -dijo-. La pobre muchacha estaba enloquecida de pena. Pero al mismo tiempo -añadió irritado- yo parecía ser la única persona que sabía lo que estaba pasando, y de ningún modo iba a permitir que estropearan mis planes. Me proponía dejar que el estreno de Metromania transcurriese sin tropiezos, como a la larga ocurrió.
Sir Richard gruñó.
– Sí -dijo-, esa fue la condición que puso para abrirnos las puertas de su admirable cerebro.
Fen lo miró con el ceño fruncido.
– De cualquier forma -dijo- lo cierto es que mentí a Jean, inventé los cuentos más fantásticos para hacerle creer que distintas personas habían cometido los crímenes. La convencí a medias, cuando menos lo bastante para apaciguarla momentáneamente; pero sólo a medias. Al fin terminó por comprender, con los resultados que todos sabemos… -esbozó un ademán de fastidio. No quería recordar lo sucedido.
– Y ahora, por amor del cielo -terció Nigel-, ¿quiere explicarnos lo del móvil? ¿No la mataría nada más que porque no le caía simpática y provocaba en Rachel rabietas temporales? Desde el principio nos ha estado endilgando sentencias y máximas sobre el tema de los móviles. ¿Por qué no se explica ahora?
– Mis sentencias y máximas -respondió Fen gravemente- se reducían a tres: que no creo en el crimen pasional, que el móvil de un crimen es casi siempre dinero, venganza o seguridad; y que de cualquier manera en el fondo está siempre latente el sexo. Les explicaré cómo se justifican esas afirmaciones.
»El móvil inmediato era fuera de duda esa cosa misteriosa que buscaban tanto Yseut como el asesino. Y la primera clave que tuve respecto de su identidad me vino de aquel extraordinariamente vivido relato que tú, Nigel, hiciste la mañana siguiente a la fiesta. Ese día, sin notar al parecer ninguna incongruencia, describiste el comportamiento extraño y deshilvanado de dos personas, y atribuiste sus rarezas a la probabilidad de que Yseut hubiera dormido con Warner la noche anterior y se propusiese hacerlo público y notorio. Déjame recapitular lo que ocurrió, y corrígeme si me equivoco. Uno: Yseut entra en el bar llevando su bolso y una libretita roja, que deposita a su lado. Dos: Robert, al verla, parece primero enojado, después incómodo. Tres: Yseut le arroja una mirada triunfal, como desafiante. Cuatro: ella habla de «chantaje» y de «revelaciones». Cinco: Donald recoge su música y se va. Mientras, seis: Yseut va contigo hasta el mostrador, sin apartar los ojos de Robert. Siete: al volcarle encima el contenido de un vaso distraes su atención por un momento. Ocho: ella vuelve contigo a la mesa y de pronto se pone rígida, arrebatada de rabia, y se marcha muy airada. Nueve: Robert se la queda mirando "sinceramente sorprendido".
»Ahora bien, pensé cuando lo supe, todo esto es sumamente raro, y tiene por única explicación posible la conjetura de que el centro de tanta conmoción es la libreta roja. Tú habías visto a Yseut salir de la habitación de Robert antes, esa mañana; de acuerdo con los puntos dos y cuatro, supuse que era algo de gran importancia para Warner, probablemente la prueba de un delito grave. Entonces sí, lo demás casaba en forma automática. La actitud de Yseut, sus referencias a un chantaje (sin duda en busca de un contrato en West End antes que de dinero), la forma en que lo vigilaba; en tanto que los dos últimos puntos de mi resumen aparecían especialmente reveladores. Salta a la vista que, en primer lugar, al reanudar su vigilancia luego de la distracción provocada por Nigel, Yseut vio que la libreta había desaparecido, y segundo, no era Warner quien la había tomado.
»Como ven, eso encajaba perfectamente. Explicaba por qué Yseut había estado registrando la habitación de Fellowes; y explicaba por qué la mataron. No obstante el hecho de que ella no tenía en su poder la prueba en sí, sabía demasiado. (Ahí tienen su motivo: seguridad.) Me pareció obvio, como después comprendió ella y casi inmediatamente Warner, que Fellowes era quien se había llevado la libreta sin querer, junto con sus piezas de música (no podía haberla tomado a propósito, puesto que ignoraba lo que contenía). Fue a esa altura de mi razonamiento, empero, cuando el viento se llevó mi lógica, y cometí el error fatal de dar por sentado que Warner había encontrado la libreta intacta entre la música de Donald, cuando mató a Yseut, o quizá cuando entró a fraguar el suicidio. En realidad no fue así. Cuando preparó el suicidio no tuvo tiempo de registrar el cuarto, y después quedó bajo vigilancia hasta las cuatro y treinta del domingo. Ese día, no bien levantaron esa vigilancia, lo registró sin encontrar lo que buscaba (como tampoco lo encontré yo antes, y por eso pensé que la tenía en su poder), y después subió al coro. Poca duda cabe, a mi juicio, de que para entonces Fellowes había encontrado la libreta, la había leído y comprendido su significado; dejando de lado cualquier otra consideración, por lo pronto suministraba el único móvil verdadero para el asesino de Yseut. Y dicho sea de paso, en una de sus piezas de música había unas manchitas rojas apenas visibles, donde la libreta había desteñido. Sólo Dios sabe lo que habrá pensado Donald cuando vio aparecer a Robert Warner. Pero éste comprendió que el otro sabía (en realidad había subido preparado para esa eventualidad) y tomó el único curso de acción posible. Sin embargo, antes de morir, Donald nos reveló la identidad de su asesino con el único medio a su alcance, en la loca esperanza de que alguien lo advirtiera. ¿Recuerdan que comenté algo sobre la extraña combinación de registros que había dejado? El inspector la creyó una observación hecha sin ton ni son, nacida de mi espíritu musical, pero no lo era. En la mano derecha, los registros salían en este orden. «Real, Oboe, Bajete, Euphonium, otro Real y Tapadillo. Desde entonces no los han tocado, de manera que si quieren pueden ir y fijarse.
– Pero eso -objetó Nigel- no aclara dónde estaban la música y la libreta, ya que no en el cuarto de Donald.
– Estuvieron todo el tiempo en el coro, por supuesto; era el lugar lógico. En cuanto al contenido de esa libreta, no puedo adelantar más que conjeturas. Pero en un momento dado recordé que Warner fue varias veces a América del Sur antes de la guerra, y se me ocurrió que bien podía haber estado vinculado de algún modo con la profesión por la cual es famosa esa parte del globo: tratante de blancas. Llamé a un amigo que estaba en la secretaría de la Liga, y por él supe que en efecto Warner había sido acusado de complicidad en una cuestión de esa índole, sin que se le hubiera podido probar nada. Eso, naturalmente, fue antes de la guerra; ahora esas actividades no prosperan. Pero en este sentido no me corresponde ningún mérito; fue un simple golpe de azar. Sin embargo, por eso dije que la bestia suelta estaba en la raíz del asunto, aun cuando el motivo en sí fue la seguridad del criminal. Confieso que no sentí mayor indignación al enterarme de las viejas andanzas de Warner. Siempre fui de la opinión de que, a menos que a esas mujeres las dopen, son menos víctimas que pecadoras. Como reverso de un autor teatral tan eximio cuesta creerlo, pero hay que recordar que en el temperamento de Warner había cierta faz irónica, una especie de fatalismo profundo, que le impedía tomar nada en serio. Ni siquiera a los asesinatos les dio importancia; ambos fueron golpes brillantes, arriesgados.
Hubo una larga pausa. Por fin Helen dijo, lentamente:
– Me alegro de que la obra no haya seguido en cartel, aun cuando Rachel se hubiera atrevido a seguir adelante. No sé, pero me parece justo que haya habido una sola representación…, y perfecta.
Fen asintió.
– Un final magnífico, ya lo creo -dijo-. Que no por eso dejó de ser final. Y el mundo lo sentirá.
– ¿Y qué ha sido de Rachel? -quiso saber Nigel.
– Se fue al campo. Y a Jean la han enviado a casa de sus padres. Dadas las circunstancias, mal podíamos acusarla, ya que se supone que estaba ayudando a apresar a un criminal prófugo. Aunque la verdad es que el infeliz no tenía ninguna probabilidad de escapar, menos aún después que esa cosa lo aplastó -la voz de Fen sonó dura.
Todos lo miraron. Gervase se pasó la mano por el pelo rebelde, y de pronto pareció viejo y cansado.
– Ha sido un asunto abominable -dijo- que nos ha dejado un sabor amargo en la boca. Ya no habrá más Metromania. Y yo al menos doy gracias a Dios por ello.
16
EPÍLOGO: LA MOSCA DORADA
Caigamos por ambición, sangre o lujuria
Como los brillantes, somos tallados con nuestro propio polvo.
Webster.
El viaje de Oxford a Didcot (y de ahí a Paddington) involucra dificultades de naturaleza distinta de la que experimentan quienes recorren el mismo trayecto en dirección contraria. El tren, siempre y cuando arranque, avanza a un ritmo uniforme, aunque poco espectacular. El problema estriba en saber cuándo arrancará. Nicholas insistía siempre en que el primer tren de la mañana salía diez minutos tarde deliberadamente, en que esto retrasaba todavía más el siguiente y en que el proceso se repetía así, acrecentado, a lo largo del día. A cierta altura de la jornada, sin embargo, el tren retrasado alcanzaba según él al siguiente: el de las 12,35 salía a la 1,10, y el de la 1,10 a la 1,35, de manera que al final del día lo más probable era que varios trenes no circulasen. Sea como fuere, lo cierto es que si llega a la estación a tiempo para tomar su tren tiene que esperar por lo menos media hora, mientras que si confía -como por otra parte habría sido muy lógico- en que llegará con diez minutos de retraso, invariablemente el tren arriba a su hora y lo pierde. Por eso sostenía Nicholas que el ciego dios del azar vestía el uniforme de los ferrocarriles.
Esta dificultad, sin embargo, pareció no afectar mayormente a las seis personas que hicieron el viaje en la semana del 19 al 26 de octubre de 1940. Por distintas razones cada uno estaba demasiado contento para inquietarse por eso.
El final melodramático del caso fue muy del agrado de Nicholas, a quien la rubia había ido a despedir a la estación; además pensaba que le había servido para ampliar sus conceptos sobre ciertos personajes shakesperianos. El papel de Goneril, por ejemplo, debía ser interpretado siempre por una mujer joven y pelirroja.
– Fen es listo -reconoció a su pesar después de haber discutido el caso con la rubia ad nauseam-, aun cuando me considere fascista.
– ¿Y no lo eres? -preguntó la rubia, sorprendida al parecer.
– Claro que no. Soy partidario ferviente de esta guerra; por eso voy a Londres ahora.
– ¿Y qué piensas hacer cuando llegues?
– Buscarme un trabajo de guerra. No en una fábrica, con esas odiosas máquinas y esas discordancias sincopadas que me perforan los oídos todo el día. Dios me libre. Buscaré alguna tarea civilizada y útil.
El tren llegó. Nicholas ascendió a un vagón de primera y asomó la cabeza por la ventanilla. Los trenes, reflexionó, tardan tanto en arrancar que el pleonasmo de frases de despedida que uno ha meditado con cuidado termina por resultar cansado en extremo.
– No es necesario que esperes a que salga -le dijo a la rubia, que, sin embargo, replicó:
– No pienso esperar. Voy contigo -subió a su vez, y Nicholas la miró con severidad.
– ¿A qué se debe esta decisión súbita? -preguntó.
– A que me propongo casarme contigo, tarde o temprano, por los propósitos que tan bien describen las palabras consagratorias del sagrado vínculo matrimonial. Siento ser pesada, pero sucede que te he cobrado afecto, y como eres un asno creo que si confío en tu iniciativa no alcanzaré mi objetivo jamás.
– Oh Dios -exclamó Nicholas-, debo releer Much Ado. Mi situación se parece una vez más a la de Benedick -luego sonrió-. Pero ¿sabes una cosa? -añadió-. Creo que me va a resultar agradable -el tren se puso en marcha rumbo a Londres.
Fen y sir Richard viajaban juntos. Fen prácticamente se había olvidado del caso, aun cuando de haberlo sugerido alguien habría chocado contra una negativa rotunda. Su interés en lo que acontecía alrededor era tan profundo que excluía todas las evocaciones demasiado prolongadas; era un hombre que vivía casi exclusivamente en el presente. Por el momento estaba embarcado en una tenaz disertación sobre los valores de Wyndham Lewis, y a ratos, con grosería calculada, intentaba disuadir a sir Richard de su intención de escribir un libro crítico sobre la obra de Robert Warner. Feliz como escolar en día de fiesta, comentaba en susurros penosamente audibles y tono cada vez más ofensivo el aspecto físico y probables vicios de sus vecinos de compartimiento.
Helen y Nigel, casados desde hacía cuatro días, casi se podía decir que habían olvidado todo lo que no fuera ellos dos. Habían pasado una luna de miel relámpago recorriendo en bicicleta los alrededores de Oxford, y ahora Nigel volvía a su trabajo, y Helen iba a comenzar los ensayos con el Actor Eminente.
– ¡Adiós, Oxford! -dijo Helen, asomándose por la ventanilla cuando el tren arrancó; después, volviéndose a Nigel-: ¿Sabes? Siento irme.
Nigel asintió.
– Oxford es un lugar deprimente -dijo-. La vida ociosa, fácil, despreocupada es una prueba demasiado dura para mi temperamento. En mis días de estudiante lo detestaba. Y sin embargo… siempre sucumbo a la tentación de volver.
– Ella le tomó una mano.
– Volveremos algún día y diremos un pequeño requiem privado por los muertos. No por Robert, porque…, creo que no lo necesita.
Estuvieron un rato en silencio, pensando en muchas cosas. Luego Helen dijo en tono más ligero:
– Creo que Sheila estuvo acertada al preparar en seguida otra obra. Y bastante bien me lo hizo. ¿Viste al inspector y a su mujer, dos filas delante de nosotros?
– ¡Cielo, sí! Es idéntica a Hedy Lamarr. ¡Qué pareja! «Blanca como el sol, bella como un lirio.» Qué comparación más rara. ¿Es blanco el sol?
– No divagues, Nigel -dijo Helen, dejándose llevar por su sentido práctico-. No alcanzo a comprender -agregó volviendo su atención a la copia de Cimbelino que tenía en la mano- por qué un hombre de «exterior tan hermoso y con ese material por dentro» tiene que emborracharse y hacer una apuesta tan tonta.
– A propósito, ¿fuiste a despedirte de Gervase?
– Sí, por supuesto. Hablamos de jardines y de comida y del estado de la iglesia militante de Cristo sobre la tierra. Tenía puesto ese extraordinario sombrero que usa.
– Ya ha habido demasiado Shakespeare en este caso -se quejó Fen.
Él y Nigel se habían encontrado en el bar durante el primer intervalo de una representación de El Rey Lear, y Nigel, torturado por el recuerdo de un problema aún no resuelto, había aprovechado la oportunidad para interrogar sobre el anillo: la Mosca Dorada.
– Demasiado Shakespeare -replicó Fen, como fascinado por la frase-. Estoy preparando una nueva antología: Líneas espantosas de Shakespeare. «Ay de mí, ¿perdió su otro ojo?» ocupará el sitio de honor.
– El anillo -insistió Nigel. Fen bebió un buen trago; parecía no querer que le recordasen el tema.
– Simplemente un adorno barroco en la estructura principal -dijo por fin-. Un toque personal ligeramente cínico. No reconocí la referencia hasta que mencioné por casualidad el lema de Mr. Morrison. En parte creo que fue un gesto irónico dedicado al interés primario de Yseut en la vida, en parte una sugestión de «medida por medida». Por el sexo vivía; por el sexo, o más bien a causa del sexo, murió: una retribución poética. El anillo no fue más que un símbolo adecuado. Pocos asesinos resisten a la tentación de decorar su obra.
– Pero ¿cuál es la referencia?
– Esta gente ha desfigurado la obra hasta tal punto -protestó Fen- que uno ya no sabe qué esperar. Pero si mal no recuerdo está en el Acto Cuarto, Escena Sexta.
Sonó el segundo timbre. Con una mueca de fastidio Gervase Fen apuró el contenido de su vaso.
– No sé -dijo tristemente, mientras se encaminaban a la salida- por qué permiten que actores extranjeros interpreten a Shakespeare. Por regla general no se les entiende una palabra…
Edmund Crispin

***
