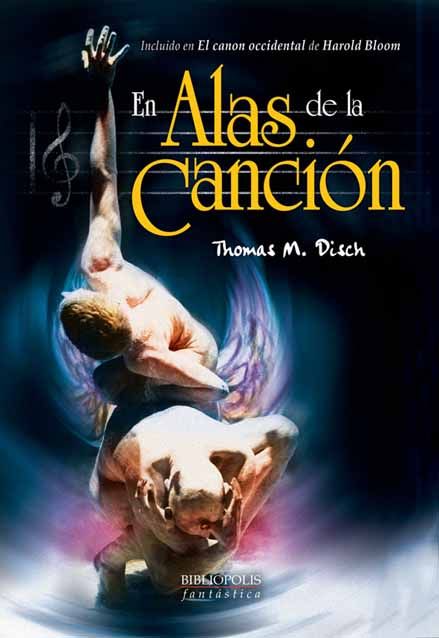
Thomas M. Disch
En alas de la canción
Traducción de Luis G. Prado
Fotografía de cubierta: Manuel de los Galanes
Retoque digital: Roberto Uriel / DPI Comunicación
Diseño de cubierta: Alberto Cairo
Colección Bibliópolis Fantástica n° 4
Primera edición: marzo de 2003
© 1979 Thomas M. Disch
© 2003 Luis G. Prado por la traducción
© 2003 BIBLIÓPOLIS
Luis G. Prado, editor 
Gta. López de Hoyos, 5
28002 — Madrid
www.bibliopolis.org
ISBN: 84-932836-5-7
Depósito legal: M-11946-2003
Impreso por Gráficas An-ya
c/ Fereluz, 21-23. 28039 — Madrid
Impreso en España
Printed in Spain
Para Charles Naylor
Profiscicere, anima Christiana, de hoc mundo.
Primera parte
1
Cuando Daniel Weinreb tenía cinco años, su madre desapareció. Aunque, al igual que su padre, eligió considerar esto como una afrenta personal, pronto llegó a preferir la vida que llevaban sin ella. Había sido el tipo de chica que lloriqueaba, tenía tendencia a pronunciar largos discursos inarticulados y a caer en periodos de odio sofocado hacia el padre de Daniel que, en parte, siempre acababa tocándole. Ella se había casado con dieciséis años, y a los veintiuno había desaparecido con sus dos maletas, el equipo de sonido y la vajilla de plata de un servicio para ocho personas que había constituido el regalo de bodas de Adah Weinreb, la abuela de su marido.
Después de que terminase el procedimiento de quiebra -iniciado bastante tiempo antes—, el padre de Daniel Abraham Weinreb, doctor en cirugía dental, se lo llevó a vivir a mil kilómetros de distancia, a la ciudad de Amesville, Iowa, donde necesitaban un dentista porque el anterior había muerto. Vivían en un apartamento encima de la consulta, en el que Daniel tenía su propia habitación, y no simplemente un sofá convertido en cama. Había patios traseros y calles en los que se podía jugar, árboles que trepar y montañas de nieve todo el invierno. Los niños parecían ser más importantes en Amesville, y más numerosos. Excepto el desayuno, hacía la mayor parte de las comidas en una gran cafetería del centro, y eran unos platos mucho mejores que los que cocinaba su madre. En casi todos los aspectos era una vida mejor.
Sin embargo, cuando estaba enfadado, aburrido o enfermo en cama con un resfriado, se decía a sí mismo que la echaba de menos. Parecía una monstruosidad que él, que se congraciaba tan fácilmente con las madres de sus amigos, no tuviera una madre propia. Se sentía diferente. Pero incluso esto tenía un lado positivo: diferente podía significar superior. A veces así parecía. Porque la ausencia de su madre no era la falta de presencia corriente tras la muerte, sino un misterio sobre el que Daniel siempre reflexionaba. Había un prestigio indudable en el hecho de ser el hijo de un misterio y estar asociado a un drama de tal altura. La ausente Milly Weinreb se convirtió en el símbolo de todo el abanico de posibilidades del mundo más allá de Amesville, que incluso a los seis y luego a los siete años parecía muy inferior a la gran ciudad donde había vivido antes.
Conocía, vagamente, la razón por la que ella se había marchado. Al menos la razón que su padre le había dado a la abuela Weinreb por teléfono el día en que había sucedido. Era porque ella quería aprender a volar. Volar estaba mal, pero mucha gente lo hacía de todas formas. No Abraham Weinreb, desde luego, ni tampoco ninguna de las otras personas de Amesville, porque allí en Iowa iba contra la ley y la gente lo consideraba parte del declive general del país.
Aunque estuviera mal, a Daniel le gustaba imaginarse a su madre, encogida hasta el tamaño del dedo de un adulto, volando a través de las anchas extensiones de campos nevados sobre las que él había volado en avión, volando con alas diminutas, doradas y ronroneantes (en Nueva York, había visto el aspecto de las hadas en la tele, aunque por supuesto se trataba de una representación figurada), volando todo el camino hasta Iowa sólo para visitarle en secreto.
Él estaría jugando, por ejemplo con su Mecano, y entonces sentiría el impulso de apagar los ventiladores de los tres cuartos y abrir el tiro de la chimenea. Se imaginaba a su madre sentada sobre los ladrillos cubiertos de hollín del tejado, esperando durante horas a que la dejase entrar, y luego por fin bajando por el tiro abierto y revoloteando por todas partes. Ella se sentaría y le observaría mientras él jugaba, orgullosa y al mismo tiempo desconsolada porque no tenía forma de hablar con él, ni siquiera de hacerle saber que existía. Quizá incluso trajese también a sus amigas hadas de visita… una pequeña compañía, encaramadas a las estanterías y a las plantas colgantes, o arremolinadas como polillas en torno a una bombilla.
Y quizá estuvieran allí. Quizá no era todo producto de su imaginación, puesto que las hadas eran invisibles. Pero si estaban allí, entonces lo que hacía estaba mal, ya que la gente no debía dejar entrar a las hadas en sus casas. Así que decidió que se trataba sólo de una historia que le gustaba inventarse.
Cuando Daniel Weinreb tenía nueve años, su madre volvió. Tuvo el buen sentido de telefonear antes, y como era un sábado en el que la chica no trabajaba y Daniel se ocupaba de la centralita, fue el primero en hablar con ella.
Respondió al teléfono como solía hacer, con:
—Buenos días, Grupo de Artes Médicas de Amesville.
Una operadora le dijo que había una llamada a cobro revertido desde Nueva York para Abraham Weinreb.
—Lo siento —recitó Daniel—, pero en este momento no puede ponerse. Está atendiendo a un paciente. ¿Quiere dejarle un mensaje?
La operadora consultó con otra voz que Daniel apenas pudo distinguir, una voz como la voz en una grabación cuando los amplificadores están apagados y alguien escucha con auriculares.
Cuando la operadora le preguntó que quién era él, de alguna manera supo que debía ser su madre quien estaba llamando. Contestó que era el hijo de Abraham Weinreb. Siguió un intercambio más corto, y la operadora preguntó si deseaba aceptar él la llamada.
Dijo que sí.
—¿Danny? Danny, ¿eres tú, querido? —dijo una voz más chillona que la de la operadora.
Quiso decir que nadie le llamaba nunca Danny, pero le pareció poco amistoso. Se limitó a un equívoco «Ajá».
—Soy tu madre, Danny.
—Oh. Madre. Hola. —Ella no respondió nada. Estaba todo en manos de él—. ¿Cómo estás?
Ella rió, y eso pareció hacer su voz más profunda.
—Oh, podría estar peor. —Hizo una pausa y añadió—: Pero no demasiado. ¿Dónde está tu padre, Danny? ¿Puedo hablar con él?
—Está haciendo un empaste.
—¿Sabe que he llamado?
—No, aún no.
—Bueno, ¿puedes decírselo? Dile que es Milly que llama desde Nueva York.
Sopesó el nombre con su lengua.
—Milly.
—Eso es. Milly. Diminutivo de… ¿lo sabes?
Reflexionó.
—¿De Millicent?
—Dios Todopoderoso, no. Mildred… ¿no es suficientemente malo? ¿Es que nunca habla de mí?
No intentó eludir la pregunta. Era sólo que la suya parecía mucho más importante:
—¿Vas a venir con nosotros?
—No lo sé. Depende, para empezar, de si Abe quiere enviarme el dinero. ¿Quieres tú que vaya?
Aunque no estaba seguro de ello, entendió que se le exigía que dijera que sí, que quería. Pero ya había dudado perceptiblemente, así que perdió la mayor parte de su credibilidad al decirlo. Ella supo que sólo estaba siendo educado.
—Danny, ¿por qué no vas y le dices que estoy al teléfono? —Su voz sonaba de nuevo chillona.
Daniel obedeció. Como sabía que sucedería, su padre se enfadó cuando Daniel apareció en la puerta. Durante un momento se limitó a quedarse ahí. No quería decir quién era en voz alta frente a la paciente, una granjera gorda a la que su padre estaba poniendo una corona en el canino superior izquierdo.
—Tienes una llamada de Nueva York —dijo.
Su padre le fulminó con la mirada. ¿Acaso no entendía?
—Una mujer —añadió Daniel significativamente—. Llama a cobro revertido.
—Ya sabes que no debes interrumpirme, Daniel. Dile que espere.
Volvió a la centralita. Estaba recibiendo otra llamada. La puso rápidamente en espera y le dijo a su madre:
—Se lo he dicho. Dice que esperes. Realmente, no puede parar ahora.
—Bueno, entonces esperaré.
—Hay otra llamada. Tengo que ponerte en espera.
Ella volvió a reírse. Era una risa agradable. Anticipó, aunque no en tantas palabras, la necesidad de mantenerla de buen humor. Suponiendo que viniese a Amesville. Así que, de forma casi calculada, añadió una posdata cariñosa:
—Vaya, mamá, espero que todo salga bien y que puedas venir a vivir con nosotros. —Y la puso en espera antes de que pudiera responder.
Como el avión había venido de Nueva York, los pasajeros tuvieron que esperar mucho tiempo a que se les permitiese el acceso, a ellos y a su equipaje, por la Estación de Inspección de la policía del estado. Daniel pensó que varias de las mujeres que salían por las puertas de formica blanca podrían ser su madre, pero cuando finalmente apareció ella, toda agotada y nerviosa, el último pasajero en salir, no hubo lugar a dudas. No era la madre que había imaginado a lo largo de los años, pero sin duda era la que había intentado olvidar, sin acabar nunca de conseguirlo.
Era atractiva, pero más por vulnerable que por entusiasta y saludable, con grandes ojos castaños y cansados, y una masa enredada de pelo en una coleta que colgaba sobre sus hombros como sí se tratase de un adorno. Su ropa era simple y agradable, pero no lo suficientemente cálida para Iowa a mediados de octubre. No era más alta que un estudiante normal de octavo curso, y excepto por sus pechos grandes y alzados por el sujetador, no tenía más carne que la gente que salía en los anuncios religiosos de la tele. Se había dejado las uñas demasiado largas y agitaba los dedos cuando hablaba, así que uno no podía dejar de notarlas. Tenía un brazo cubierto por decenas de brazaletes de metal, plástico y madera que tintineaban y entrechocaban constantemente. A Daniel le parecía tan rara como una raza exótica de perro, de ese tipo que nadie tiene nunca y que sólo se ve en los libros. La gente de Amesville se la quedaría mirando. El resto de la gente en el restaurante del aeropuerto ya se estaba fijando.
Estaba comiendo su hamburguesa con cuchillo y tenedor. Quizá (teorizó Daniel) las uñas largas le impedían tomarla por el bollo. Sus uñas eran realmente increíbles, un espectáculo. Incluso mientras comía, no dejaba de hablar, aunque nada de lo que decía resultaba demasiado informativo. Obviamente, estaba intentando causar buena impresión, tanto a Daniel como a su padre. De forma igualmente obvia, estaba cabreada por la inspección que había sufrido. La policía le había confiscado una radio y cuatro cartones de cigarrillos por los que no había podido pagar la tasa del timbre de Iowa. El padre de Daniel consiguió recuperar sus cigarrillos, pero no la radio, pues recibía emisoras de la gama de frecuencias prohibidas.
En el coche, de vuelta a Amesville, su madre fumó y parloteó e hizo muchas bromas nerviosas y no demasiado graciosas. Mostró su admiración por todo lo que veía en un tono de fervor almibarado, como si Daniel y su padre fueran personalmente responsables y debieran ser alabados por todo Iowa, los rastrojos de los tallos de maíz en los campos, los cobertizos y silos, la luz y el aire. Luego perdía el hilo durante un momento y podía verse que en realidad no creía nada de todo aquello. Parecía asustada.
Su padre fumó algunos cigarrillos también, aunque era algo que nunca hacía en otras circunstancias. El coche alquilado se llenó de humo y Daniel empezó a marearse. Centró su atención en el cuentakilómetros, que rebajaba gradualmente la distancia que les separaba de Amesville.
Al día siguiente era sábado y Daniel tenía que levantarse a las seis de la mañana para acudir a la reunión de la Joven Iowa en el parque Otto Hassler. Para cuando hubo vuelto a casa, a mediodía, Milly había sido transformada en una aproximación bastante buena de lo que debía ser un ama de casa de Amesville. Excepto por su corta talla, podría haber salido directamente de un escaparate de ropa femenina en Burns y McCauley: una blusa verde pulcra y práctica sembrada de margaritas pulcras y prácticas, una falda hasta la rodilla con franjas onduladas violeta y lima de tres pulgadas de ancho, con medias bastas a juego. Sus uñas estaban cortadas a la medida normal, y su pelo estaba recogido en trenzas que formaban una especie de gorra como el de la profesora de cuarto curso de Daniel (que ahora estaba en quinto), la señora Boismortier. Sólo llevaba uno de los brazaletes del día anterior, uno de plástico que hacía juego con el verde de su falda.
—¿Y bien? —le preguntó, adoptando una pose que la hizo parecer más que nunca un maniquí.
Él volvió a sentirse afligido. Sus tendones estaban temblando a causa de los ejercicios en el parque, y se dejó caer en el sofá con la esperanza de ocultar su reacción con una exhibición de agotamiento.
—¿Tan mal estoy?
—No, es sólo que… —Decidió ser honrado, y luego decidió que mejor no—. Me gustaba el aspecto que tenías. —Lo que era medio cierto.
—¡Vaya caballerito que estás hecho! —se rió.
—En serio.
—Es muy dulce por tu parte, corazón, pero Abe dejó muy claro que mi viejo yo sencillamente no era aceptable. Y tiene razón, no lo es. Puedo ser realista. Así que… —Adoptó otra pose de escaparate, con los brazos alzados en un gesto vagamente defensivo-… lo que quiero saber es: ¿será aceptable mi nuevo yo?
—Seguro, seguro —se rió.
—En serio —insistió, en un tono que no podía considerar serio en absoluto. Era como si simplemente al hacer cualquier cosa la estuviese parodiando, voluntariamente o no.
Intentó contemplarla sin prejuicios, como si no la hubiera visto con el aspecto con el que había llegado.
—Tu ropa y todo eso es perfecta. Pero así no vas a conseguir hacerte… —se sonrojó—… invisible. Quiero decir…
—¿Sí? —Arrugó sus cejas pintadas.
—Quiero decir que la gente tiene curiosidad, especialmente sobre los que vienen del este. Esta mañana los chicos ya sabían que estabas aquí y me preguntaron.
—¿Sobre qué, exactamente?
—Oh, qué aspecto tienes, cómo hablas. Ven cosas en televisión y creen que son ciertas.
—¿Y qué les has contado?
—Les he dicho que pronto lo verían ellos mismos.
—Bueno, Danny, no te preocupes: cuando me vean pareceré tan normal que perderán la fe en la tele. No vine aquí sin hacerme una buena idea de en qué me estaría metiendo. También tenemos tele en el este, ¿sabes?, y el Cinturón Agrícola recibe su parte de atención.
—Dicen que somos muy conformistas, ¿verdad?
—Sí, desde luego ésa es una de las cosas que dicen.
—Entonces, ¿por qué quisiste venir aquí? Quiero decir, además de por nosotros.
—¿Por qué? Quiero una vida agradable, cómoda, segura y próspera, y si el conformismo es el precio a pagar, que así sea. Donde quiera que estés, ya sabes, tienes que conformarte con algo.
Extendió las manos, como si considerase sus uñas recortadas. Cuando volvió a hablar, lo hizo en un tono de seriedad incuestionable.
—Anoche le dije a tu padre que saldría a buscar trabajo para ayudarle a devolver el préstamo un poco más rápido. En realidad, para mí trabajar sería un placer. Pero dijo que no, que eso no quedaría bien. Ése es mi trabajo, quedar bien. Así que seré un ama de casa agradable y haré ganchillo hasta fabricar el macetero más grande del mundo. O lo que sea que hagan aquí las amas de casa. ¡Eso haré, y por Dios que quedaré bien!
Se dejó caer en un sillón y encendió un cigarrillo. Daniel se preguntó si sabía que la mayor parte de las amas de casa de Amesville no fumaban, y especialmente no en público. Y entonces pensó: estar con él no era lo mismo que estar en público. ¡Él era su hijo!
—Madre… ¿puedo hacerte una pregunta?
—Por supuesto, mientras no tenga que responderla.
—¿Puedes volar?
—No. —Aspiró poco a poco y dejó que el humo saliera de su boca abierta—. No, lo intenté pero nunca tuve el don. Algunas personas nunca aprenden, no importa cuánto lo intenten.
—Pero tú querías.
—Sólo un idiota negaría que quiere hacerlo. Conocí a gente que volaba, y por la forma en que hablaban de ello… —Puso los ojos en blanco y frunció los labios rojos, como diciendo: el mismísimo cielo.
—En la escuela nos dieron una clase especial en el gimnasio el año pasado, vino un funcionario del gobierno y dijo que eso sucede sólo en tu cabeza. Sólo crees estar volando, pero es una especie de sueño.
—Eso es propaganda. Y ellos no se la creen. Si lo hicieran no tendrían tanto miedo de las hadas. No habría ventiladores girando en todas partes.
—Entonces, ¿es real?
—Tan real como que nosotros dos estamos aquí sentados. ¿Responde eso a tu pregunta?
—Sí. Creo. —Decidió esperar hasta más tarde para preguntarle cómo habían dicho sus amigos que se sentían.
—Bien. Entonces recuerda lo siguiente: nunca jamás debes hablar de esto con nadie más. Ni siquiera debes hablar de ello de nuevo conmigo. Nada que tenga que ver con volar. ¿Te ha explicado tu padre lo del sexo?
Daniel asintió.
—¿Lo de follar?
—Eh… aquí en Iowa… nunca…
—No se habla de ello, ¿verdad?
—Bueno, los niños no hablan de ello con los adultos.
—Lo mismo pasa con volar. No se habla de ello. Nunca. Excepto para decir que está muy mal, y que la gente que es tan perversa que lo hace merece todas las cosas terribles que le suceden.
—¿Es eso lo que tú crees?
—No te preocupes por lo que creo. Lo que estoy diciendo ahora es la verdad oficial de los sumisos. Volar está mal. Dilo.
—Volar está mal.
Se levantó del sillón, se acercó y le dio un beso en la mejilla.
—Tú y yo —dijo con un guiño— somos de la misma especie. Y vamos a llevarnos bien.
2
A los once años, Daniel desarrolló una pasión por los fantasmas; también por los vampiros, los hombres lobo, los insectos mutados y los invasores extraterrestres. Al mismo tiempo, y principalmente porque compartía este apetito por lo monstruoso, se enamoró de Eugene Mueller, el hijo pequeño de Roy Mueller, un comerciante de maquinaria agrícola que había sido alcalde de Amesville hasta hacía sólo dos años. Los Mueller vivían en la casa más grande y (afirmaban) más antigua del prestigioso paseo Linden. Un total de cinco de los alcaldes y de los jefes de policía de la ciudad habían vivido en aquella casa, y tres de esos cinco habían sido Mueller. En el ático de la casa de los Mueller, entre muchas otras formas de basura, había una gran cantidad de libros viejos, en su mayoría reliquias ilegibles de un pasado irrelevante: libros sobre dietas y sobre el éxito, las memorias en varios volúmenes de un presidente muerto, libros de texto de francés, economía doméstica, contabilidad, y metros y metros de Libros Resumidos del Reader's Digest. Sin embargo, enterrada en el nivel más profundo de estas ideas descartadas, Eugene Mueller había descubierto una caja entera llena de colecciones de bolsillo de relatos sobrenaturales, relatos de un ingenio y una atrocidad que sobrepasaban todo lo que él conocía de las tradiciones orales del campamento de verano o de la oficina de entrega del Register.
Eugene se llevaba sigilosamente los volúmenes de uno en uno a su habitación, escondidos en su ropa interior, y los leía allí por las noches a la luz de las velas. Los propios libros eran como fantasmas, con los márgenes que se deshacían en polvo bajo el tacto de los dedos. Leía cada historia una vez rápidamente y, si le gustaba, una segunda vez, lentamente. Luego, con el tema fresco en la memoria, contaba la historia a los repartidores de periódicos en la oficina de Register, mientras esperaban que llegase el camión con los periódicos. A veces la hacía durar varios días para aumentar el suspense.
Daniel también tenía una ruta de reparto, aunque no tan lucrativa como la del hijo del ex alcalde. Escuchaba las historias de Eugene Mueller con la reverencia embelesada de un discípulo. Éstas —y su supuesto autor— se convirtieron en una necesidad emocional. Hacía meses que había agotado los magros fondos de la biblioteca de la escuela: un ejemplar gastado por el uso de trece cuentos de Poe y versiones expurgadas de Frankenstein y La guerra de los mundos. En una ocasión había pedaleado hasta Fort Dodge y de vuelta, sesenta y cinco kilómetros en cada dirección, para ver un programa doble de viejas películas de terror en blanco y negro. Era algo terrible, amar una cosa tan inaccesible, y por ello aún más maravilloso cuando la larga sequía llegó a su fin. Incluso cuando Eugene confesó, en privado, que había abusado de la credulidad de su amigo y le enseñó sus tesoros acumulados, incluso entonces, Daniel siguió considerándole una persona superior, diferente de los otros alumnos de séptimo y octavo curso, posiblemente hasta un genio.
Daniel comenzó a quedarse a dormir a menudo en la casa de los Mueller. Comía con la familia de Eugene sentado a su mesa, incluso a veces con su padre. Con todos ellos Daniel era encantador, pero sólo disfrutaba realmente cuando estaba a solas con Eugene, ya fuera en el ático, leyendo y creando su propio y desmañado Gran Guiñol, o en el cuarto de Eugene, jugando con el amplio arsenal de juguetes y juegos.
A su propia manera, era un arribista tan malo —es decir, tan bueno— como su madre.
Tres días antes de obtener el certificado por haber superado el séptimo curso, Daniel recibió el tercer premio en un concurso estatal patrocinado por los Kiwanis (dos asientos de primera fila en el partido de su elección) por su redacción sobre el tema “El buen deporte forma buenos ciudadanos”. Leyó en voz alta la redacción ante los cursos reunidos de la escuela, y todo el mundo tuvo que aplaudir hasta que el señor Cameron, el director, levantó la mano. Luego el señor Cameron le dio un libro con los discursos de Herbert Hoover, que había nacido en West Branch. El señor Cameron dijo que algún día, cuando el país volviera a levantarse, no se sorprendería de ver a otro nativo de Iowa en la Casa Blanca. Daniel supuso que el señor Cameron se estaba refiriendo a él y sintió una punzada de gratitud breve e intensa.
El mismo día, los Weinreb se mudaron a su nueva casa en la avenida Chickasaw, que estaba considerada (por aquéllos que vivían en ella) un vecindario casi tan estupendo como el paseo Linden. Era una casa pequeña y gris de dos dormitorios, fabricada en tablilla y de estilo rancho. Inevitablemente, el segundo dormitorio les correspondió a las gemelas, Aurelia y Cecelia, y Daniel se vio relegado al cuarto del sótano. A pesar de la falta de luz y la humedad de las paredes de ladrillo de cenizas, decidió que era preferible a la habitación de las gemelas, al ser más grande y tan privada que podía presumir de tener su propia puerta al camino de entrada.
El anterior propietario de la casa había intentado llegar a fin de mes (al parecer sin conseguirlo) alquilando el cuarto del sótano a una familia de refugiados italianos. Piensen en ello: ¡cuatro personas viviendo en aquella única habitación, con la luz de dos ventanas altas y un lavabo con un grifo de agua fría!
Daniel guardó la placa metálica con su nombre: Bosola. A menudo, por la noche, solo en su habitación, intentaba imaginarse qué vida habrían llevado los Bosola encerrados entre aquellas cuatro paredes grises. Su madre decía que probablemente habían sido más felices, lo que era su forma de soslayar cualquier tristeza ineludible. Ningún vecino sabía qué había sido de ellos. Quizá aún estuvieran en Amesville. Muchos italianos vivían en caravanas a las afueras de la ciudad y trabajaban en Ralston-Purina.
El padre de Daniel también era un refugiado, aunque su caso era diferente de la mayoría. Su madre era americana, y su padre un israelí nativo. Había crecido en un kibbutz a cuatro millas de la frontera con Siria, y había ido a la Universidad de Tel Aviv, licenciándose en Química. A los veinte años sus abuelos maternos se habían ofrecido a pagarle la Escuela de Odontología si se iba a vivir con ellos a Queens. Una amabilidad providencial, porque dos semanas después de marcharse a Estados Unidos se lanzaron los cohetes que destruyeron la mayor parte de Tel Aviv. En su vigésimo primer aniversario le dieron la opción de declararse ciudadano de uno u otro país. Llegado a ese punto, en realidad no tenía elección. Juró lealtad a los Estados Unidos de América y a la República que representa, y se cambió el apellido de Shazer a Weinreb, como deferencia hacia su abuelo y hacia los gastos con los que estaba corriendo en la Universidad de Nueva York. Pasó los cursos en la Escuela y entró a trabajar en la consulta en declive que el viejo Weinreb tenía en Elmhurst, y que siguió desfalleciendo durante otros doce años. La única acción en toda su vida que había tomado aparentemente por su propia voluntad espontánea y sin coerción fue cuando a los treinta y nueve años se casó con Milly Baer, de dieciséis, que había acudido a él con una muela del juicio impactada. Como diría luego Milly a menudo, en sus trances de reminiscencia, en última instancia ni siquiera esa elección había sido de él.
Daniel nunca consiguió explicarse satisfactoriamente el hecho de que su padre no le gustaba. ¿Porque no era tan importante o acomodado como Roy Mueller, por ejemplo? No, puesto que el sentimiento de Daniel, o su ausencia de tal, se remontaba a una época anterior a que se hubiese percatado de las limitaciones de su padre en estos aspectos. ¿Porque era, después de todo, un refugiado? ¿Específicamente, un refugiado judío? No, porque en todo caso no era lo bastante refugiado judío. Daniel aún era suficientemente joven como para tener una visión romántica de las penalidades, y a sus ojos los Bosola (tal y como los imaginaba) eran de una especie mucho mejor y más heroica que cualquier Weinreb. Entonces, ¿por qué?
Porque —y esto posiblemente era la auténtica razón, o una de ellas— sentía que su padre, como cualquier otro, esperaba de él, y lo que era peor, quería, que él siguiera la misma carrera en la que llevaba toda la vida hundiéndose. Quería que Daniel fuera dentista.
No era suficiente con que Daniel insistiera en que no quería serlo. Debía encontrar algo que sí quisiera ser. Y no podía. No es que supusiera mucha diferencia, en aquel momento. Era joven y tenía tiempo. Pero incluso así no le gustaba pensar en ello.
La casa de la señora Boismortier, su antigua profesora del cuarto curso, era la última parada en la ruta de Daniel. Era una mujer madura, de cuarenta o cincuenta años, y estaba gorda, como muchas otras mujeres de su edad en Amesville. Su nombre se pronunciaba boismoorteer. Nadie con quien Daniel hubiese hablado podía recordar una época en la que hubiese un señor Boismortier, pero debía haber habido uno para que ella fuese una señora.
Daniel la recordaba como una profesora más atenta que inspirada, satisfecha con el eterno retorno a las verdades de la ortografía, la gramática y las divisiones antes que con la súbita irrupción de una nueva idea. Nunca les leía cuentos, por ejemplo, ni hablaba de acontecimientos de su propia vida. Sus únicos momentos de mayor interés eran los viernes, cuando durante una hora al final del día dirigía el canto de la clase. Siempre empezaban con el Himno Nacional y terminaban con “Song of Iowa”. Las tres canciones preferidas de Daniel en el libro de canciones habían sido “Santa Lucia”, “Old Black Joe” y “Anchors Aweigh”. La mayoría de los maestros eludían dar la clase de música en las horas libres de los viernes, porque era un asunto polémico, pero la señora Boismortier, cuando se trataba este tema —en una reunión de la asociación de padres de alumnos o incluso en discusiones en la clase— se limitaba a declarar que un país cuyos alumnos no pudieran interpretar su propio Himno Nacional era un país con graves problemas, y, ¿qué se podía objetar ante eso? Pero a pesar de todas sus referencias a Dios y a la Nación, resultaba obvio para los niños que acudían a sus clases que les enseñaba canto porque lo disfrutaba en sí mismo. En cada canción su voz era la más fuerte y la más hermosa, y para cualquier tipo de cantante que uno pudiera ser, era un placer acompañarla porque se oía su voz, y no la propia.
Sin embargo, a lo largo de los años la señora Boismortier se había hecho enemigos con su insistencia en enseñar música, especialmente entre los sumisos, que eran muy fuertes en esa parte de Iowa, muy abiertos en la defensa de sus creencias y muy seguros de sí mismos. De creer al Register, prácticamente gobernaban Iowa, y habían sido incluso más poderosos en la época inmediatamente posterior a la derrota de la Enmienda Anti-Vuelo, cuando consiguieron que la legislatura del estado aprobase una ley que prohibía toda interpretación de música secular, en vivo o grabada. Tres días después de que el gobernador Brewster vetase esta ley, su única hija fue víctima de un atentado, y aunque nunca se probó que quien había intentado asesinarla fuera un sumiso, el crimen alejó a muchos simpatizantes. Aquellos días habían pasado, y de lo peor de lo que la señora Boismortier tenía que preocuparse en la actualidad era alguna ventana rota o un gato muerto colgado en su porche delantero. Cierta vez, cuando Daniel le llevaba el periódico, encontró un agujero de cinco centímetros taladrado en medio de su puerta principal. Primero pensó que era para el periódico, y luego se dio cuenta de que se suponía que era un agujero para hadas. En signo de solidaridad, Daniel enrolló el periódico y lo metió por el agujero, como si hubiese sido abierto para eso. Al día siguiente en la escuela la señora Boismortier se preocupó especialmente de agradecérselo, y en lugar de reparar el agujero lo amplió y lo cubrió con una placa metálica que podía deslizarse a un lado, convirtiéndolo así oficialmente en una ranura para el Register.
Aquello había sido el comienzo de una relación especial entre Daniel y la señora Boismortier. A menudo, en las noches más frías del invierno, le detenía cuando traía el periódico y le invitaba a entrar en su cuarto de estar para tomar una taza caliente de algo que hacía con fécula de maíz. «Cacao de embargo», lo llamaba. Había libros o cuadros en todas las paredes, incluyendo una acuarela muy precisa de la Primera Iglesia Baptista y una tienda junto a ella (que ya no existía) llamada a amp; p. Además, también a plena vista, con estanterías de discos encima y hasta el techo, había un fonógrafo estéreo. Estrictamente hablando, no había nada ilegal en ello, pero la mayor parte de la gente que tenía discos —los Mueller, por ejemplo— los guardaban escondidos y, habitualmente, bajo llave. Parecía algo muy valiente, considerando cómo la acosaban en general.
Mientras los dedos y las orejas se iban calentando y empezaban a cosquillear, la señora Boismortier le hacía preguntas. De alguna forma, había averiguado que le gustaban las historias de fantasmas, y le recomendaba títulos que podía pedir que su madre le sacase de la sección para adultos de la biblioteca. A veces eran demasiado laboriosos y altisonantes para su gusto, pero al menos en dos ocasiones dio justo en el clavo. Casi nunca hablaba sobre sí misma, lo que parecía extraño en alguien básicamente locuaz.
Poco a poco, al empezar a darse cuenta de que a pesar de su reserva y de su cuerpo gordo e incapaz la señora Boismortier era definitivamente un ser humano, Daniel empezó a sentir curiosidad. Principalmente, acerca de la música. Sabía que la música no era algo de lo que se hablase con otras personas, pero era difícil no pensar en ella, especialmente con aquellas estanterías de discos alzándose ante ellos, como una biblioteca microfilmada de todos los pecados del mundo. No era que la música estuviera mal, en concreto. Pero donde hay humo… Después de todo, era la música la que permitía a la gente volar. No escucharla, desde luego, sino interpretarla. Y todo lo relacionado con volar era irresistiblemente interesante.
De esta manera, una tarde nevada de noviembre, después de aceptar una taza de cacao de embargo, reunió valor y le preguntó si podría escuchar uno de sus discos.
—Pues claro, Daniel. ¿Qué disco te gustaría escuchar?
Las únicas canciones cuyo nombre conocía eran las del libro de canto de la escuela. Estaba seguro, por el simple hecho de que constaban en ese libro, de que no eran del tipo de música que la gente usaba para volar.
—No lo sé —admitió—. Algo que le guste a usted.
—Bueno, hay algo que escuché anoche, y me pareció espléndido, aunque puede que no te interese en absoluto. Un cuarteto de cuerda de Mozart. —Y con mucho cuidado, como si el disco fuera una criatura viviente, lo sacó de su funda de cartón y lo puso sobre el plato.
Se preparó mentalmente para algún tipo de conmoción inimaginable, pero los sonidos que salieron de los altavoces eran sordos e inocuos: silbidos y quejidos, gemidos rechinantes que continuaban interminablemente sin llegar a ninguna parte. En un par de ocasiones podía escuchar entre el barullo melodías que comenzaban, pero se hundían en el tilín-tilín-tilín de aquello antes de que se pudiera disfrutar de ellas. Así seguía y seguía, a veces más deprisa, a veces más despacio, pero todo ello de un aburrimiento y una monotonía uniformes como una pared pintada. Aun así, no podía simplemente decir gracias, es suficiente, no mientras la señora Boismortier balanceaba la cabeza adelante y atrás y sonreía de aquella forma remota, como si aquello fuera realmente una increíble revelación mística. Así que se quedó mirando al disco que giraba en el plato y lo aguantó hasta el final. Entonces le dio las gracias a la señora Boismortier y volvió a casa caminando penosamente a través de la nieve y sintiéndose traicionado, desilusionado y atónito.
Aquello no podía ser lo único en lo que consistía. Sencillamente, era imposible. Ella estaba escondiendo algo. Había un secreto.
Aquel invierno, la primera semana del nuevo año, se produjo una crisis nacional. Por supuesto, de creer al Register, el país padecía constantemente una crisis tras otra, pero rara vez afectaban a Iowa. Cierta vez se había creado un pequeño escándalo cuando el gobierno federal amenazó con enviar a sus agentes a recaudar el impuesto de bienes de lujo del doce por ciento sobre la carne, pero antes de que se pudiera llegar a una confrontación abierta, el Tribunal Supremo declaró que Iowa había tenido razón todo el tiempo al sostener que la carne, excepto el jamón y las salchichas, estaba «sin tratar», y por lo tanto no estaba sujeta al impuesto, al menos en Iowa. En otra ocasión se había producido una revuelta en Davenport de la cual Daniel sólo recordaba que el Register había publicado un número poco habitual de fotos, todas mostrando a la policía del estado controlando firmemente la situación. Salvo estas dos excepciones, la vida había continuado día a día sin verse afectada por las noticias. Lo que sucedió en enero fue que unos terroristas sin identificar volaron el oleoducto de Alaska. A pesar de las precauciones, esto había sucedido muchas veces antes, y se suponía que había un sistema a prueba de fallos para cortar el flujo, reparar el daño y volver a la normalidad antes de que se produjeran repercusiones de importancia. Sin embargo, esta vez varios kilómetros de tubería habían sido puestos fuera de servicio mediante bombas que habían explotado con intervalos precisos de quinientos metros. De acuerdo con el Register, esto quería decir que las bombas debían de haber bajado por dentro de las tuberías gigantes, con el petróleo, y había unos diagramas que explicaban por qué esto era imposible. Se culpó a las hadas, pero también, en diversas ocasiones, a Irán, a Panamá, a diversos grupos terroristas, y a la Liga de Mujeres Votantes.
Esto afectó a Iowa de forma muy sencilla: no había combustible. Todas las formas concebibles de influencia y chantaje legal fueron usadas para procurar concesiones para los estados del Cinturón Agrícola, pero realmente no había combustible. Ahora iban a probar lo que suponía el racionamiento invernal para los desventurados que vivían en las zonas menos adineradas del país.
Su gusto era amargo. El frío invernal se coló en las tiendas, las escuelas y las casas, en los alimentos que se comían y en el agua para bañarse, en todos los huesos y todos los pensamientos. Los Weinreb acamparon en su propio cuarto de estar y en su cocina para aprovechar todo el calor que fuera posible de los litros de combustible que quedaban en el depósito. Pasadas las ocho de la tarde no había electricidad, de forma que ni siquiera se podía leer o ver la tele para hacer que esas horas heladas pasaran un poco más rápido. Daniel se sentaba con sus padres en la habitación oscura y silenciosa, sin moverse, sin poder dormir, atesorando el calor de sus jerseys y mantas. El aburrimiento se convirtió en un tormento peor que el frío. A las nueve y media era hora de acostarse. Dormía entre sus dos hermanas y comenzó a oler a su pis.
A veces le daban permiso para visitar a Eugene, y si tenía suerte, le pedían que pasara allí la noche. La casa de los Mueller era notablemente más cálida. Para empezar, tenía una chimenea, y durante la tarde siempre había un fuego ardiendo. Usaban como combustible los libros del ático (con la ayuda de Daniel, Eugene pudo hacer desaparecer sus relatos de terror), así como muebles viejos. El señor Mueller también tenía una fuente (según sospechaba Daniel) de combustible pirata.
El Register había suspendido temporalmente su publicación durante la duración de la crisis, así que al menos no tenía que helarse el culo repartiendo periódicos. El mundo parecía diferente sin noticias. Daniel no había supuesto, hasta ahora, que estuviera interesado en el mundo oficial representado por el Register, el mundo de huelgas y acuerdos, debates y temas, republicanos y demócratas. Habría tenido dificultades para explicar de qué trataban la mayoría de los titulares que miraba, pero ahora que no había ninguno era como si la civilización se hubiera detenido, como un viejo Chevy que nadie podía arrancar ya, como si el invierno no sólo hubiera cogido de improviso a la naturaleza, sino también a la historia.
En marzo, cuando la vida comenzó a parecer casi normal de nuevo, el padre de Daniel enfermó de neumonía. Los inviernos de Iowa siempre le habían resultado duros. Conseguía pasarlos a base de atiborrarse de antihistamínicos. Finalmente, como un diente que ha sido empastado hasta que no queda nada de él, su salud se vino abajo. Fue a su oficina con un poco de fiebre, y tuvo que dejar que su enfermera terminase de drenar unas raíces al no poder impedir que sus manos temblasen. Contra las protestas de su jefe, la enfermera avisó al doctor Caskey a su consulta, al otro lado del recibidor. Caskey, después de examinar a su colega, escribió una orden de internamiento en el hospital de Fort Dodge.
Durante la crisis, los hospitales eran el único sitio donde se podía estar caliente, y Milly, Daniel y las gemelas habrían disfrutado del calor en la cabecera de Abraham todos los días desde el comienzo de las horas de visita hasta que las enfermeras les echasen… si Fort Dodge no hubiera estado tan lejos. Tal y como estaban las cosas, no le habrían visto en absoluto de no haber sido por Roy Mueller, que iba a Fort Dodge en su furgoneta dos o tres veces por semana y siempre tenía sitio para Daniel o Milly, aunque no para los dos a la vez.
Incluso en mejores tiempos, no había demasiada comunicación entre Daniel y su padre. Abraham Weinreb tenía cincuenta y dos años y parecía, con su flequillo de pelo gris y la piel suelta que formaba arrugas en su rostro, alguien que viviera del subsidio público. Desde que había llegado al hospital había desarrollado una infección de seriedad lacrimógena que hacía que Daniel estuviera aún más incómodo de lo habitual en su compañía. Un sábado ventoso durante el primer auténtico deshielo del año, Abraham tomó un Nuevo Testamento de la mesilla de noche metálica junto a su cama y pidió a Daniel que le leyera desde el principio del evangelio de San Juan. Todo el tiempo, mientras leía, Daniel se preguntó si su padre se estaría convirtiendo en una especie de fanático religioso, y cuando se lo contó a Milly aquella noche ella se inquietó aún más. Ambos estaban seguros de que estaba muriéndose.
Los Weinreb acudían a la iglesia por razones prácticas. Nadie que ganase más de una determinada cantidad de dinero en Amesville era tan falto de tacto como para no ir. Pero frecuentaban la Iglesia Congregacionista, que era considerada por todos como la más tibia y contemporizadora de las iglesias de la ciudad. El Dios congregacionista era el Dios conmemorado en las monedas y billetes que se echaban en las cestas de la colecta, un Dios que no requería de sus adoradores más que el gasto de una determinada cantidad de tiempo y dinero cada domingo en su nombre. Podría encontrarse una clase mejor de gente siendo episcopaliano, pero en ese caso se corría el riesgo de ser desairado. La auténtica aristocracia de Iowa, los granjeros, eran sumisos —luteranos, baptistas, metodistas— pero era imposible fingirse sumiso, ya que implicaba renunciar a casi todo lo disfrutable: no sólo música, sino también la televisión, la mayoría de los libros, e incluso charlar con cualquiera que no fuera también sumiso. Además, en cualquier caso los granjeros consideraban al conjunto de la gente de la ciudad como parte de la masa de agitadores, intermediarios y desempleados que formaba el resto del país, así que ni siquiera a los que intentaban fingir les iba demasiado bien.
Milly y Daniel no tenían por qué preocuparse. Abraham no se convirtió en un sumiso, y tras algunos diálogos frustrados ni siquiera intentó hablar sobre lo que fuera que le había hecho acercarse a Jesús. La única diferencia en su comportamiento tras su vuelta de Fort Dodge fue que parecía haber perdido parte de su vieja confianza y su gusto por las bromas y las pequeñeces de la vida cotidiana que había mantenido viva la conversación en la cena. Era como si su reciente roce con la muerte hubiera hecho que toda la comida normal tuviese para él gusto a podrido.
Daniel le evitaba más que nunca. Su padre pareció no notarlo o no darle importancia.
El Register nunca volvió a estar en circulación, incluso después de que el oleoducto volviese a funcionar y de que el presidente asegurase a toda la nación que la emergencia había terminado. Sus ventas habían estado bajando desde hacía mucho tiempo, los ingresos por publicidad habían alcanzado un punto mínimo, e incluso al actual precio de venta de un dólar (5,50 a la semana para suscriptores) ya no podía sobrevivir. Lo que era más, se había hecho cada vez más fácil en todo Iowa encontrar ejemplares del Star-Tribune. Aunque sus editoriales eran abiertamente opuestos al vuelo en sí, el Star-Tribune publicaba anuncios de aparatos para volar y sus noticias a menudo arrojaban una luz casi rosada sobre varias hadas confesas, especialmente en los medios de comunicación. Los anuncios por sí solos eran suficientes para convertir al periódico de Minneapolis en ilegal en Iowa, pero la policía no parecía estar interesada en tomar medidas enérgicas contra las dos tabernas que vendían ejemplares de contrabando, a pesar de las repetidas denuncias anónimas (hechas por los chicos del reparto del Register) a la oficina del sheriff de Amesville y también a la policía del estado. Al parecer, el precio de portada de setenta céntimos incluía un porcentaje para sobornos.
El fallecimiento de Register llegó en un mal momento para Daniel. Por encima de las objeciones teóricas de su padre a las pagas para adolescentes (en lo que Daniel se había convertido recientemente), simplemente no había dinero. Aunque finalmente había pagado el préstamo y ya no estaba en deuda con el condado, Abraham Weinreb seguía teniendo que hacerse cargo de los duros pagos mensuales de la casa, y además ahora había que pagar las cuentas del hospital. Lo que era más, había recibido órdenes estrictas de trabajar menos, por lo que ganaba una cantidad de dinero significativamente menor.
Daniel pasó apuros durante casi un mes, mientras las demandas cotidianas de la amistad y la ostentación consumían el poco dinero que había ahorrado para el mes de julio, cuando Joven Iowa organizaba una acampada en las Colinas Negras de Dakota del Sur. Luego tomó la iniciativa y fue a hablar con Heinie Youngermann a la Cita del Deportista, una de las tabernas que vendían el Star-Tribune. No sólo consiguió Daniel una ruta para él, sino que le pusieron a cargo de la operación entera de reparto (con un porcentaje del dos por ciento). Desde luego, no había tantos suscriptores como para el Register, que era legal, pero el beneficio por ejemplar era el mismo, y haciendo cada ruta un poco más larga cada chico podía ganar tanto como solía, mientras que Daniel, con ese hermoso dos por ciento, obtenía un ingreso mensual de casi cincuenta dólares, que era tanto como lo que muchos adultos conseguían en trabajos a tiempo completo. Su amigo Eugene Mueller continuó haciendo el reparto en la zona del paseo Linden, garantizando prácticamente que la policía no interfiriera, pues, ¿quién osaría molestar al hijo de Roy Mueller?
Junto a la importante buena noticia de tener dinero, era primavera. Los céspedes verdeaban antes de que la lluvia hubiera lavado los últimos restos de nieve. La calle mayor estaba repleta de carretillas y bicicletas. De repente llegó el Horario Central Diurno, y el sol no se ponía hasta las siete y media. La cara de Milly pasó de estar amarillenta a ponerse rosada y finalmente morena gracias a sus ratos de jardinería en el patio trasero. Se la notaba más feliz de lo que podía recordar. Incluso las gemelas parecían interesantes y agradables ahora que ya no tenía que calentarles la cama. Habían aprendido a hablar. Por así decirlo (como apuntó Daniel humorísticamente). Los capullos crecían en las ramas, las nubes atravesaban rápidamente el cielo, los petirrojos aparecieron de la nada. Realmente, era primavera.
Un domingo, por puro placer, Daniel decidió pedalear por la Carretera del Condado B hasta donde vivía una amiga de la escuela, Geraldine McCarthy, en el pueblo de Unity, un viaje de ida y vuelta de veintidós kilómetros. En los campos, a ambos lados de la carretera las nuevas plantas de maíz, estaban despuntando a través de la tierra negra de Iowa. El aire fresco vibraba a través de su camisa de algodón como si quisiera compartir su emoción.
A mitad de camino de Unity dejó de pedalear, embargado por la sensación de ser una persona increíblemente importante. El futuro, al que normalmente no prestaba demasiada atención, se volvió tan intensamente real como el cielo sobre su cabeza, que estaba cortado en dos partes perfectas por el rastro de vapor de un avión. La sensación se hizo tan potente que casi le dio miedo. Supo, con una certidumbre absoluta que no pondría en duda durante muchos años, que algún día el mundo entero sabría quién era él y le honraría. Cómo y por qué siguió siendo un misterio.
Después de que la visión le hubiera abandonado, se tumbó entre los hierbajos tiernos de la cuneta y observó a las nubes congregándose sobre el horizonte. Qué extraño, qué afortunado y qué improbable ser Daniel Weinreb, en esa pequeña ciudad de Iowa, y tener tales esplendores aguardándole
3
La general Roberta Donnelly, candidata republicana a la presidencia, iba a pronunciar un importante discurso en el Mitin de la Lucha Contra el Vuelo de Minneapolis, según el Star-Tribune, y Daniel y Eugene decidieron ir a escucharla e incluso conseguir su autógrafo si podían. Correrían una aventura de verdad, para variar, en lugar de encerrarse en el ático de los Mueller o en el sótano de los Weinreb y fantasear con una. En cualquier caso, se estaban haciendo demasiado mayores para ese tipo de cosas. Eugene tenía ya quince años, Daniel catorce (aunque parecía el mayor de los dos, al tener mucho más pelo donde importaba).
No podían dejar que sus padres supieran de ninguna forma lo que estaban planeando. Un viaje a Des Moines en solitario habría sido suavemente desaconsejado y quizá, al cabo, permitido, pero Minneapolis era un destino tan impensable como Pekín o Las Vegas. No importaba que la razón de su viaje fuera ver a la general Donnelly, un motivo suficientemente patriótico y leal como para satisfacer a cualquier sumiso. Para todos los sensatos habitantes de Iowa, las Ciudades Gemelas eran Sodoma y Gomorra. (Por otra parte, como gustaban de señalar los sensatos habitantes de Minneapolis, lo que sucedía allí hubiera sucedido también en Iowa con sólo un seis por ciento más de votos en sentido opuesto.) Daba miedo —pero también, por la misma razón, era emocionante— pensar en cruzar la frontera, y llega un momento en la vida en el que hay que hacer algo que dé esta forma particular de miedo. Nadie más tendría por qué saberlo, excepto Jerry Larsen, que había aceptado encargarse de las rutas de ambos las dos tardes que estarían fuera.
Tras haber contado a sus padres que iban de campamento y haber eludido hábilmente decir a dónde, fueron con sus bicicletas hacia el norte hasta llegar a la US 18, donde las plegaron y las escondieron en una zanja bajo la carretera. Tuvieron suerte con el primer vehículo que pararon, un camión vacío que volvía a Albert Lea. Olía a mierda de cerdo, incluso en la cabina del conductor, pero lo tomaron simplemente como el olor especial de su aventura. Se hicieron tan amigos del conductor charlando con él que pensaron en cambiar sus planes y pedirle que dijese que viajaban juntos, pero aquello parecía una complicación innecesaria. Cuando llegaron a la frontera, Eugene sólo tuvo que mencionar el nombre de su padre al Inspector de Aduanas y estuvieron al otro lado.
La idea implícita era que estaban en camino para ver el último programa doble en el cine al aire libre Star-Lite a las afueras de Albert Lea. El vuelo estaba lejos de ser la única fruta prohibida disponible en Minnesota. La pornografía constituía también una atracción, y una mucho más real a los ojos de la mayoría de los habitantes de Iowa. (Era fundamentalmente por sus anuncios de cines en la frontera por lo que el Star-Tribune estaba prohibido en los estados vecinos del Cinturón Agrícola.) Eugene y Daniel eran sin duda un poco jóvenes para escabullirse por la frontera para acudir al Star-Lite, pero nadie iba a armar jaleo por el hijo de Roy Mueller, ya que tanto el propio Roy como su hijo mayor, Donald, eran visitantes habituales de este paso fronterizo. La precocidad sexual siempre ha sido una de las prerrogativas —cuando no un deber solemne— de la clase dirigente.
Desde Albert Lea hasta Minneapolis había ciento treinta kilómetros en dirección norte. Fueron en un autobús Greyhound sin ni siquiera molestarse en intentar hacer autostop. Los campos que podían verse por la ventana del autobús no parecían diferentes de sus equivalentes en Iowa, e incluso cuando llegaron a las afueras de la ciudad éstas eran dolorosamente parecidas a las afueras de Des Moines: barrios de casuchas destartaladas que alternaban con terrenos protegidos de suburbios acomodados, con centros comerciales y estaciones de servicio aquí y allá que les saludaban con las letras gigantes de sus nombres girando sobre altos postes. Posiblemente había un poco más de tráfico que en las afueras de Des Moines, pero eso podía deberse al mitin. En todas partes —jardines, escaparates, en las paredes de los edificios— había carteles que lo anunciaban y reclamaban la promulgación de la Vigésimo Octava Enmienda. Era difícil de creer que la Enmienda pudiera ser derrotada cuando obviamente la respaldaban tantos millones de personas, pero así había sido, y dos veces.
El centro de Minneapolis era una maravilla urbana: sus edificios colosales, sus tiendas suntuosas, sus calles repletas, el puro ruido, y luego, más allá de estas realidades comprobables, la existencia, supuesta pero completamente posible, de hadas abatiéndose y precipitándose por los grandes cañones de cristal y granito, revoloteando sobre las calles y el tráfico, lanzándose en bandadas contra las fachadas talladas de los bancos monolíticos, para trazar espirales como alondras en el cielo de la tarde, como una nube de langostas brillantes e invisibles que se alimentasen no de las hojas de los árboles o de las macetas de flores que decoraban las calles peatonales, sino de los pensamientos, las mentes y las almas de todos esos tranquilos transeúntes. Si es que lo hacían. Si es que estaban ahí.
El Mitin empezaría a las ocho en punto, lo que les concedía unas buenas cinco horas para perder el tiempo. Eugene sugirió ir a ver una película. Daniel se dejó convencer, pero no quería ser el que sugiriese cuál, ya que ambos sabían, por los anuncios que llevaban meses apareciendo en el Star-Tribune, cuál debía ser. Preguntaron el camino a la avenida Hennepin, en la que se agrupaban todos los cines, y allí, en la marquesina del Mundo, compuesto por letras eléctricas tan grandes como lámparas de mesa, se encontraba el vellocino de oro no reconocido de su búsqueda (no la general Donnelly, ni pensarlo): el último y legendario musical de la gran Betti Bailey, Vampiresas 1984.
La película ejerció un efecto considerable sobre Daniel, no sólo entonces sino también en el futuro. Y si no lo hubiera hecho la película, lo habría hecho el cine El Mundo, tan magnífico e imponente, un templo idóneo para las iniciaciones más solemnes. Encontraron butacas en la zona delantera de la platea y esperaron mientras una música furiosa que no provenía de ningún lugar en concreto crecía a su alrededor.
Así que de esto se trataba. Éste era, cuando salía de ti mismo, el poder liberador que todos los demás poderes temían y deseaban extirpar: la canción. A Daniel le parecía que podía sentir la música en las partes más recónditas de su cuerpo, como un cirujano etéreo que pudiera arrancarle el alma y liberarla de su carne paralizada. Deseó rendirse a ella completamente, convertirse en una pura magnificencia de aire resonante. Y, sin embargo, al mismo tiempo deseaba correr hacia donde se encontraba el acomodador con su elegante sombrero de galones dorados y preguntarle cómo se llamaba esa música para poder comprar la grabación y quedársela para siempre. ¡Qué terrible que cada nuevo éxtasis fuera un adiós! ¡Que sólo pudiera existir al serle arrebatado!
Luego las luces disminuyeron su intensidad, unos motores separaron el telón centelleante del escenario, y la película comenzó. La primera aparición de Betti Bailey extinguió todo pensamiento sobre los placeres de la música. Era el vivo retrato de su madre, no como era ahora, sino como la primera vez que la vio: las uñas, los senos alzados con sujetador, la melena, las breves elipses dibujadas sobre los ojos, los labios que parecían recién pintados con sangre. Había olvidado el impacto de aquel encuentro, la vergüenza. El terror. Deseó que Eugene no estuviera sentado a su lado, viendo esto.
Y, aun así, había que admitir que ella —Betti Bailey— era hermosa. Lo más raro de todo es que lo era incluso de forma normal.
En la película encarnaba a una prostituta que trabajaba en un burdel de San Louis sólo para policías. Sin embargo, no le gustaba prostituirse y soñaba con ser una gran cantante. En sus sueños lo era, y de tal forma que hacía que todos los espectadores del cine olvidasen que estaban viendo sólo sombras moviéndose sobre una pantalla y la aplaudiesen junto con los espectadores del sueño. Pero en la vida real, en la gran bañera roja del burdel, por ejemplo, o cuando iba de paseo por las ruinas de un jardín botánico con un atractivo desconocido (interpretado por Jackson Florentine), su voz era insegura y desapacible. Al escucharla, la gente no podía evitar sobresaltarse, incluyendo a Jackson Florentine, que resultó ser un maniaco sexual perseguido por la policía. Para cuando los espectadores lo descubrieron, ya estaba trabajando en el burdel, puesto que era uno de los pocos sitios en los que nadie mostraba su carnet de identidad. Hacía un número de claqué con la cara pintada de negro y un coro de auténticos negros que interpretaban a policías, y que conducía a la gran escena de la película, “La marcha de los hombres de negocios”. Al final de la historia, los dos amantes se conectaban a un aparato de vuelo y salían de sus cuerpos para alcanzar un espectáculo aún mayor, un ballet aéreo que representaba su vuelo hacia el norte sobre los icebergs de la isla de Baffin. Los efectos especiales eran tan buenos que no se podía dejar de creer que los bailarines no fueran hadas, especialmente Betti Bailey, y además reafirmaba la sensación de verosimilitud el saber que poco después de rodar Vampiresas Betti Bailey había hecho exactamente lo mismo: conectarse y despegar, para nunca volver. Su cuerpo se encontraba aún recogido en posición fetal en algún hospital de Los Ángeles, y sólo Dios sabría dónde estaba el resto: ardiendo dentro del sol o girando en torno a los anillos de Saturno, cualquier cosa era posible. Desde luego, era una pena que nunca hubiera vuelto al menos el tiempo suficiente como para hacer otra película como Vampiresas, que finalizaba cuando la policía encontraba los cuerpos de los amantes conectados al aparato y los ametrallaba con el más vívido y meticuloso detalle cinematográfico. No había ni un ojo seco en el cine cuando las luces volvieron a encenderse.
Daniel quiso quedarse para escuchar la música que volvía a empezar. Eugene necesitaba ir al servicio. Acordaron encontrarse en el recibidor cuando la música terminase. Aún tenían mucho tiempo para llegar al Mitin de Donnelly.
Tras la película, la música ya no parecía tan impresionante, y Daniel decidió que su tiempo en Minneapolis era demasiado precioso como para molestarse en repetir ninguna experiencia, por sublime que fuese. Eugene no estaba en el recibidor, así que bajó al servicio de caballeros. Eugene tampoco estaba allí, a menos que se encontrase en el único cubículo cerrado. Daniel se agachó para mirar por debajo de la puerta y vio no uno, sino dos pares de zapatos. Se quedó pasmado, pero al mismo tiempo se sintió un poco satisfecho, como si acabara de anotarse un punto por haber visto otra de las principales atracciones de la gran ciudad. En Iowa la gente no hacía esas cosas, o, si las hacían y les descubrían, les mandaban a la cárcel. Y con razón, pensó Daniel mientras salía precipitadamente del servicio de caballeros.
Se preguntó si aquello estaría pasando también cuando Eugene había bajado. Y si era así, qué pensaría de ello. Y si se atrevería a preguntarle.
Pero el problema nunca se planteó. Daniel espero cinco, diez, quince minutos en el recibidor sin que Eugene apareciera. Se acercó a las butacas delanteras mientras los créditos de Vampiresas volvían a aparecer, y permaneció en la oscuridad parpadeante, examinando las caras de los espectadores. Eugene no estaba allí.
No sabía si a su amigo le había ocurrido algo terrible y típicamente urbano —un atraco, una violación— o si le había entrado un capricho y se había ido por su cuenta. ¿Para hacer qué? En cualquier caso, no parecía haber ninguna razón para esperar en el Mundo, donde el acomodador estaba obviamente impacientándose.
Siguiendo la teoría de que fuera lo que fuera lo que le había pasado a Eugene seguro que éste intentaría encontrarse con Daniel allí, comenzó a caminar hacia el estadio Gopher, en el campus de la Universidad de Minnesota, donde tendría lugar el mitin. Desde una manzana antes de llegar al puente peatonal que cruzaba el Mississippi, escuadrones de estudiantes y gente más mayor entregaban panfletos a quien quisiera cogerlos. Algunos declaraban que votar por Roberta Donnelly era votar contra las fuerzas que estaban destruyendo América e indicaban cómo llegar al Mitin. Otros decían que la gente tenía todo el derecho a hacer lo que quisiera, incluso si eso significaba suicidarse, y los demás eran simplemente titulares peculiares sin texto que no podían interpretarse como a favor o en contra de ningún tema. Como, por ejemplo: No me importa si el sol no luce. O: Dadnos otros cinco minutos más. Mirarles a la cara al acercarse a ellos no era suficiente para saber cuáles eran sumisos y cuáles no. Al parecer, había tipos de carácter suave y tipos broncos en ambos bandos.
El Mississippi era tal y como decía la gente, una planicie vasta y hermosa que parecía haber devorado el cielo, con la ciudad aún más inmensa en cada orilla. Daniel se paró en medio del puente y dejó que su colección de panfletos revolotease hacia abajo a través de aquel espacio inconcebible que no era ni altura ni profundidad. Había casas y tiendas flotantes atracadas a ambos lados del río, y en tres o cuatro de ellas vio hombres y mujeres desnudos broceándose bajo el sol. Daniel se sintió conmovido y turbado. Nunca se podía entender completamente una ciudad tan grande y variada: sólo se la podía mirar y asombrarse, y mirarla de nuevo y aterrorizarse.
Ahora estaba aterrorizado. Sabía que Eugene no estaría en el mitin. Eugene se había escapado. Quizá ésa había sido su intención desde el principio, o quizá había sido la película la que le había convencido, ya que su moraleja (si se podía decir que la tuviera) era: ¡Dame la Libertad o la Muerte! Hacía mucho tiempo Eugene le había confesado que algún día deseaba salir de Iowa y aprender a volar. Daniel le había envidiado por su bravuconería sin sospechar ni por un momento que pudiera ser tan estúpido como para ir y hacerlo de esta manera. ¡Y tan traicionero! ¿Para eso estaban los buenos amigos? ¿Para traicionarse?
¡Hijo de puta!
¡Mierdecilla escurridiza!
Y sin embargo. Y aun así. ¿No había valido la pena el viaje, y siempre la valdría, sólo por esa vista del río y el recuerdo de aquella canción?
La respuesta, definitivamente, era que no, pero era difícil encarar el hecho de que había sido jodido tan profunda e innecesariamente. No tenía sentido ver a la general Donnelly, ni siquiera como coartada. No había nada que hacer salvo volver rápidamente a Amesville y esperar. Tenía hasta el día siguiente para que se le ocurriera alguna historia medio creíble que contar a los Mueller.
Cuando la madre de Eugene pasó por su casa, dos noches después, la historia de Daniel fue sencilla e inútil. Sí, habían acampado en el State Park y no, no podía imaginar dónde podría estar Eugene si no había llegado a casa. Daniel había vuelto a Amesville antes que Eugene (por razones no muy convincentes) y aquélla fue la última vez que lo había visto. La madre no hizo la mitad de las preguntas que él se había esperado, y nunca volvió a visitarle. Dos días después se hizo público que Eugene Mueller había desaparecido. Su bicicleta fue hallada en la zanja bajo la carretera, donde Daniel la había dejado. Existían dos hipótesis sobre lo sucedido: una, que Eugene había sido víctima de un crimen; la otra, que se había fugado. Ambos eran sucesos bastante comunes. Todo el mundo quería saber la opinión de Daniel, ya que era la última persona que lo había visto. Daniel decía que deseaba que se hubiese fugado, pues la violencia era una alternativa terrible, aunque no podía creer que Eugene hubiera hecho algo tan decisivo sin dejar caer ninguna insinuación. En cierta forma, sus especulaciones eran completamente sinceras.
Nadie parecía sospechar nada, excepto quizá Milly, que le miraba de forma extraña de vez en cuando y que no paraba de darle la lata con preguntas cada vez más personales y difíciles de responder, como: si Eugene se había fugado, ¿dónde podía haber ido? Paulatinamente, Daniel se fue sintiendo como si hubiera asesinado a su amigo y escondido el cadáver. Podía entender lo conveniente que era para los católicos ir a confesarse.
A pesar de estos sentimientos, todo volvió pronto a la normalidad. Jerry Larsen se ocupó de forma permanente de la ruta de periódicos de Eugene, y Daniel se aficionó al béisbol, una excusa perfecta para estar casi tanto tiempo fuera de casa como su padre.
En julio, un tornado destruyó un campamento de caravanas a un kilómetro de la ciudad. Esa misma noche, cuando la tormenta pasó, el sheriff del condado apareció en la puerta principal de los Weinreb con una orden de arresto para Daniel. Milly se puso histérica e intentó llamar a Roy Mueller, pero se encontró una y otra vez con su contestador automático. El sheriff insistió fríamente en que aquello no concernía a nadie salvo a Daniel. Se le arrestaba por la venta y posesión de material obsceno y sedicioso, lo que constituía un delito de clase D. Para las faltas existía un juzgado de menores, pero en caso de delito Daniel era un adulto a los ojos de la ley.
Le llevaron al cuartel de policía, le tomaron las huellas dactilares, le fotografiaron y le metieron en una celda. El proceso completo pareció natural y normal, como si toda su vida se hubiera estado dirigiendo hacia este momento. Fue un gran momento, desde luego, y bastante solemne, como graduarse en el instituto, pero no le pareció sorprendente.
Daniel estaba tan seguro como su madre de que Roy Mueller estaba detrás de su arresto, pero también sabía que había sido atrapado y que no habría forma de escaparse. Había hecho aquello por lo que se le había fichado. Por supuesto, lo mismo sucedía con otras diez personas, sin contar a los clientes. ¿Y qué pasaba con Heinie Youngermann? ¿Habían fallado todos sus sobornos? ¿Cómo podían juzgar a Daniel y no a él?
Lo averiguó una semana después, cuando se celebró el juicio. Cada vez que el abogado de los Weinreb preguntaba a Daniel, en el estrado de los testigos, de dónde habían salido sus ejemplares del Star-Tribune, o quién más los había distribuido, o cualquier declaración que implicase mencionar otros nombres, el abogado de la acusación presentaba una objeción y el juez, Cofflin, la aceptaba. Tan sencillo como eso. El jurado le declaró culpable y fue sentenciado a ocho meses en las Instalaciones Correccionales del Estado en Spirit Lake. Podrían haberle caído hasta cinco años, y su abogado les sugirió que no recurriesen, puesto que era el mismo juez el que debía decidir si Daniel obtendría la condicional cuando la escuela comenzase en otoño. En todo caso, podían estar seguros de que no ganarían el recurso. Iowa y el resto del Cinturón Agrícola se llamaban estados policiales por algo.
Sentado en su celda día tras día y noche tras noche sin nadie con quien hablar y nada que leer, Daniel tuvo un millar de conversaciones imaginarias con Roy Mueller. Y cuando antes de su traslado a Spirit Lake, ya avanzada la noche, Roy Mueller decidió al fin verle, había pasado por todas las combinaciones posibles de ira, angustia, horror y desconfianza mutua, y el enfrentamiento real se pareció un poco al juicio, algo que tenía que padecer y superar.
Mueller permaneció en el exterior de la celda. Era un hombre de aspecto acomodado, con barriga, grandes músculos y un aire amigable, incluso cuando se comportaba de forma mezquina. Ante sus hijos le gustaba considerarse una especie de Salomón, severo y generoso, pero ellos (como Daniel sabía por Eugene) estaban aterrorizados, aunque interpretasen sus papeles de niños mimados.
—Vaya, Daniel, te has metido en una buena, ¿eh?
Daniel asintió.
—Qué lástima que te manden a ese sitio, pero quizá te sentará bien. Te dará fibra moral. ¿No?
Sus ojos se encontraron. Los de Mueller irradiaban placer, que intentaba hacer pasar por benevolencia.
—Pensé que quizá hay algo que quieras decirme antes de irte. Tu madre me ha llamado al menos una vez al día desde que te metiste en líos. Pensé que lo menos que podía hacer por la pobre mujer era venir y hablar contigo.
Daniel dijo lo que había decidido: que era culpable de vender el Star-Tribune yque lo sentía mucho.
—Me alegra oír que estás aceptando tu medicina con el ánimo correcto, Daniel, pero esto no es exactamente lo que yo quería hablar contigo. Quiero saber dónde está mi hijo, y tú eres quien me lo puede decir. ¿Verdad, Daniel?
—Sinceramente, señor Mueller, no sé dónde está. Si lo supiera se lo diría. Créame.
—¿Ni una intuición, ni una teoría?
—Puede que… —Daniel tuvo que aclararse la garganta, que estaba seca y cerrada por el miedo—. Puede que haya ido a Minneapolis.
—¿Por qué a Minneapolis?
—Solíamos… solíamos leer sobre esa ciudad. Cuando repartíamos el Star-Tribune.
Mueller eludió las implicaciones de esta declaración —que su hijo había participado en el supuesto delito de Daniel, y que él lo había sabido todo el tiempo— con otra sonrisa abierta y un alzarse y caer de su panza.
—Y parecía un sitio emocionante al que ir, ¿no?
—Sí. Pero no… quiero decir, nunca hablamos de irnos para siempre de Amesville. Sólo queríamos verla.
—Bueno, ¿qué pensaste cuando la viste? ¿Estaba a la altura de tus expectativas?
—No he dicho…
Pero no parecía tener sentido debatirse para retrasar lo inevitable. Daniel podía ver que no era una mera sospecha: Mueller lo sabía.
—Sí que fuimos allí, señor Mueller, pero créame, no tenía ni idea de que Eugene no fuera a volver conmigo. Fuimos a ver a Roberta Donnelly. Iba a dar un discurso en el estadio Gopher. Después de verla íbamos a volver directamente aquí. Los dos.
—Admites que fuisteis allí, eso es un progreso. Pero no necesitaba que me lo dijeras, Daniel. Lo supe la noche en que salisteis, por Lloyd Wagner, que os ayudó a pasar la frontera, un error que Lloyd ha tenido motivos para lamentar. Pero ésa es otra historia. Cuando no os vio volver después del último pase del Star-Lite, Lloyd se dio cuenta de su error y me llamó. Fue algo sencillo, después, conseguir que la policía de Albert Lea preguntase en la estación de autobuses y a los conductores. Así que ya ves, muchacho, que necesito algo más de información que un mero… —Parodió a Daniel, abriendo mucho los ojos con falsa franqueza y susurrando—: Minneapolis.
—Realmente, señor Mueller, le he contado todo lo que sé. Fuimos a ver una película juntos y al finalizar Eugene dijo que tenía que ir al cuarto de baño. Ésa fue la última vez que le vi.
—¿Qué película?
—Vampiresas 1984. En el cine El Mundo. Las entradas costaron cuatro dólares.
—¿Así que desapareció y ya está? ¿No le buscaste?
—Le estuve esperando. Y luego fui al Mitin, creyendo que le vería allí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Minneapolis es enorme. Y además…
—¿Sí?
—Bueno, me imaginé que probablemente se había alejado de mí a propósito. Así que quizá estaba escondiéndose deliberadamente. Pero lo que no pude entender entonces, y sigo sin entender, es por qué tuvo que implicarme, si sabía que no iba a volver. Quiero decir, soy su mejor amigo.
—No es muy lógico, ¿verdad?
—No. He tenido mucho tiempo para pensar en esto, y mi teoría es que la idea se le ocurrió mientras estaba allí, probablemente mientras veía la película. Es una película que podría provocar ese efecto.
—Sólo hay un problema con tu teoría, Daniel.
—Señor Mueller, le estoy contando todo lo que sé. Todo.
—Hay una buena razón para no creerte.
Daniel se miró a las puntas de los zapatos. Ninguna de sus conversaciones imaginarias con el señor Mueller había salido tan mal como ésta. Su confesión no había servido para nada. Se había quedado sin más que decir.
—¿No quieres saber cuál es esa razón?
—¿Cuál es?
—Que mi hijo tuvo la previsión de robar ochocientos cuarenta y cinco dólares de mi despacho antes de irse. Eso no suena como una decisión tomada repentinamente, ¿verdad?
—No. —Daniel negó insistentemente con la cabeza—. Eugene no haría algo así. No lo haría.
—Bueno, al parecer lo hizo. El dinero ha desaparecido, y no creo que fuera una coincidencia que Eugene decidiera fugarse exactamente al mismo tiempo.
Daniel no podía decidir lo que pensaba. Su expresión de incredulidad no había sido más que el último resto de su lealtad. Los amigos no se implican mutuamente en delitos. Aunque, al parecer, sí que lo hacen.
—¿Tienes alguna otra sugerencia, Daniel, sobre dónde puedo decir a la policía que busque a mi hijo?
—No, señor Mueller. Sinceramente.
—Si se te ocurre cualquier idea, sólo tienes que hablar con el guarda Shiel en Spirit Lake. Por supuesto, entiendes que si nos puedes ayudar a encontrar a Eugene te estarás haciendo un favor considerable cuando llegue la hora de discutir tu condicional. El juez Cofflin conoce la situación, y sólo gracias a mi insistencia no te acusó también de robo.
—Señor Mueller, créame, si supiera algo más, se lo diría.
Mueller le miró con ojos maliciosos y satisfechos, y se volvió para irse.
—¡En serio! —insistió Daniel.
Mueller se volvió a mirarle una última vez. Por la forma en que se quedó allí, sonriendo, Daniel supo que le creía… pero que no le importaba. Ya había conseguido lo que buscaba, una nueva víctima, un hijo adoptivo.
4
En su primera noche en el complejo de Spirit Lake, durmiendo a la intemperie sobre hierbajos ralos y pisoteados, Daniel tuvo una pesadilla. Empezaba con música, o sonidos parecidos a la música, sólo que menos ordenados, largas notas de timbre no identificable, ni voz ni violín, cada una sostenida más allá de lo imaginable, y aun así entrelazándose en una enorme estructura laberíntica. Al principio pensó que se encontraba en una iglesia, pero el espacio era demasiado sencillo y abierto.
Un puente. El puente cubierto sobre el Mississippi. Estaba sobre él, suspendido sobre las aguas en movimiento, una extensión insoportable de oscuridad marcada por las luces vacilantes de barcas que parecían tan lejanas e inalcanzables como las estrellas. Y luego, sin motivo y de forma horrible, la escena rotó noventa grados y el río se convirtió en un muro que fluía hacia arriba. Se alzó hasta una altura inmensa e imposible y se quedó allí colgando, amenazando con venirse abajo. No, su fluir y su colapsarse formaban un único acontecimiento infinitamente lento, y huyó de él corriendo sobre las ventanas del puente interior. A veces las largas hojas de cristal se rompían bajo su peso, como hielo temprano. Sentía como si estuviera siendo acechado por un dios informe y perezoso que, por mucho que huyera, conseguiría aplastarle y dejarle plano bajo su inmensidad suprema e inexorable. Todo esto sucedía mientras la música subía, nota a nota, hasta llegar a un silbido más alto y fiero que el de ninguna fábrica, convirtiéndose en la grabación del toque de diana.
El estómago todavía le dolía, aunque no tanto como las primeras horas después de verse obligado a tragar el rombo de P-W. Había tenido miedo de que a pesar de todo el agua que estaba bebiendo, se le quedara en la garganta en lugar de llegar al estómago. Así de grande era. El primer grupo de enzimas activadas temporalmente producía una pequeña úlcera en la pared del estómago, que era cerrada por un segundo grupo (que estaba ahora en funcionamiento), sellando así el rombo en la cicatriz de la herida que había creado. El proceso completo duraba menos de un día, y Daniel y los otros siete presos recién llegados no tenían otra cosa que hacer salvo aceptar la situación mientras los rombos se albergaban entre los tejidos desgarrados.
Daniel había supuesto que sería el preso más joven, pero resultó que un buen porcentaje de la gente que veía reuniéndose y formando cuadrillas de trabajo tenía su misma edad, y muchos otros, si no eran más pequeños, estaban mucho más escuálidos. La moraleja de esta observación era relativamente feliz: si ellos podían sobrevivir en Spirit Lake, él también lo haría.
Parecía que la mayor parte de los demás, incluso los de su edad, había estado antes en prisión. Aquél, en todo caso, fue el tema que unió a cinco de los otros siete una vez que el complejo se hubo vaciado por la llamada a filas matutina. Durante un rato se sentó a un lado escuchándolos, pero la ecuanimidad y el humor que mostraban comenzó a afectarle. Ahí estaban, sentenciados muchos de ellos a cinco años o más de lo que ya sabían que iba a ser pura desdicha, y se comportaban como si estuvieran en una reunión familiar. De locos.
En cambio, el avicultor del condado de Humboldt que había sido encarcelado por abuso infantil parecía, a pesar de lo que le dolía la tripa, o precisamente por ello, normal y razonable, un hombre agraviado que quería que supieras cuán absolutamente triste se encontraba. Daniel intentó hablar con él, o más bien escucharle para ayudarle a centrarse, pero al poco tiempo el tipo entró en un bucle, repitiendo las mismas cosas con palabras casi idénticas una y otra vez: lo mucho que sentía lo que había hecho, cómo no había tenido ninguna intención de dañar a la niña, aunque ella le había atormentado y sabía que tenía parte de la culpa, cómo el seguro podría pagar los pollos, pero no todo el trabajo, cómo los niños necesitan un padre y la autoridad que representa; y luego, de nuevo, lo mucho que sentía lo que había hecho. Que fue (como Daniel pudo averiguar después) golpear a su hija hasta dejarla inconsciente, y casi muerta, con el cadáver de una gallina.
Para alejarse de él, Daniel se dio una vuelta por el complejo, enfrentándose una por una a las malas noticias: el hedor de las letrinas abiertas, la peste no mucho más agradable de los dormitorios, donde varios de los presos más débiles yacían en el suelo, durmiendo u observando cómo la luz del sol avanzaba centímetro a centímetro por las mugrientas planchas de madera contrachapada. Uno de ellos le pidió un vaso de agua, que tomó de un grifo en el exterior, aunque no en un vaso, puesto que no había, sino en un envase de plástico de McDonald's tan viejo y deformado que apenas sirvió para contener el agua mientras volvía a entrar.
Lo más raro de Spirit Lake era la ausencia de barrotes, alambre de espino o cualquier otro signo de la auténtica condición de sus habitantes. Ni siquiera había guardias. Los presos gobernaban democráticamente su propia prisión, lo que quería decir, como en la democracia más grande del exterior, que casi todo el mundo se encontraba engañado, sujeto a extorsión y a represalias excepto el pequeño ejército autoproclamado que gobernaba el lugar. Daniel no aprendió esta lección a la primera. Hicieron falta muchos días y otras tantas cenas perdidas antes de que comprendiera que a menos que llegase a algún tipo de acuerdo con los poderes del lugar, no sobreviviría ni siquiera hasta septiembre, cuando esperaba que se le permitiese obtener la libertad condicional para ir a la escuela. En realidad, era posible morirse de hambre. Eso, de hecho, era lo que estaba pasando con la gente del dormitorio. Si no trabajabas, la prisión no te alimentaba, y si no tenías dinero ni conocías a quien lo tuviera, se acabó.
Lo que sí que aprendió aquella primera mañana, y de forma inolvidable, fue que el rombo P-W sellado en sus tripas era un auténtico y genuino aguijón de la muerte.
En algún momento hacia el mediodía se produjo una conmoción entre los otros presos convalecientes. Gritaban al avicultor con el que Daniel había hablado antes, que corría a toda velocidad por el camino de gravilla que conducía a la carretera. Cuando hubo cubierto un centenar de metros y se encontraba a más o menos la misma distancia de los postes de piedra que marcaban la entrada del complejo, comenzó a sonar un silbido. Unos metros más allá el granjero se dobló en dos; la señal de radio emitida por el sistema de seguridad P-W al traspasar el segundo perímetro había detonado el explosivo plástico del rombo alojado en su estómago.
Luego la camioneta de los guardias apareció a lo lejos en la carretera, haciendo sonar la bocina y con las luces encendidas.
—Sabéis —dijo uno de los presos negros en un tono reflexivo y zalamero, como el de un anunciante—, se veía venir. Siempre son los de este tipo los que abandonan primero.
—Idiota de mierda —dijo una chica cuyas piernas tenían algo mal—. Eso es todo lo que era, un idiota de mierda.
—Oh, no estoy tan seguro —dijo el negro—. Cualquiera puede sufrir un ataque de conciencia. Normalmente requiere algunos insultos más, y no simplemente la idea.
—¿Mucha gente… en…? —Era la primera vez que Daniel hablaba, excepto para rechazar preguntas.
—¿Abandona? En un campo de este tamaño, alrededor de uno a la semana, creo. Menos en verano, más en invierno, pero ésa es la media.
Algunos se mostraron de acuerdo. Otros no. Enseguida empezaron a comparar notas de nuevo. El cuerpo del granjero, mientras tanto, había sido cargado en la parte trasera de la camioneta. Antes de volver al coche, el guardia saludó con la mano a los presos que observaban. No le respondieron. La camioneta dio la vuelta y volvió, entre chillidos, al horizonte verde de donde había surgido.
Originalmente, el sistema de seguridad P-W (las iniciales recordaban a los médicos galeses que lo habían desarrollado, los doctores Pole y Williams) había empleado medios de reforma de la personalidad menos drásticos que la muerte instantánea. Cuando se activaban, los primeros rombos sólo descargaban suficientes toxinas como para causar una náusea aguda y momentánea y espasmos del colon. Bajo esta forma, el sistema P-W había sido recibido como el Modelo T de la ingeniería del comportamiento. Una década después de que se comercializase, apenas quedaban cárceles en el mundo que no se hubieran adaptado para usarlo. Aunque el motivo para estas reformas pudo haber sido económico, el resultado fue siempre un entorno carcelario más humanitario, sencillamente porque ya no eran necesarias la vigilancia de cerca y las precauciones. Por esta razón, los doctores Pole y Williams fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 1991.
Sólo de forma gradual, y jamás en los Estados Unidos, su uso se extendió a las llamadas «poblaciones de rehenes» de ciudadanos potencialmente disidentes: los vascos en España, los judíos en Rusia, los irlandeses en Inglaterra, etcétera. Fue en estos países donde los explosivos comenzaron a reemplazar a las toxinas y, también, donde se desarrollaron sistemas para represalias masivas y diezmar, en los cuales un sistema central de emisiones podía transmitir señales codificadas que podían ejecutar a cualquier individuo con el implante, a cualquier grupo o porción dada de ese grupo o incluso a toda la población. La proporción de muertes más grande que se alcanzó fue el diezmar a los palestinos que vivían en la franja de Gaza, y no fue consecuencia de una decisión humana, sino de un error informático. Normalmente, la mera presencia del sistema P-W era suficiente para evitar su uso salvo en casos individuales.
En las Instalaciones Correccionales de Spirit Lake era posible enviar equipos de trabajo a granjas y fábricas en un radio de ochenta kilómetros (el alcance de la antena de radio central del sistema) sin más supervisores que una caja negra mediante la cual los presos, individualmente o en grupo, podían ser dirigidos, controlados y, si era necesario, eliminados. El resultado era una fuerza laboral de especial eficacia que permitía que los ingresos del estado de Iowa superasen ampliamente los gastos de la administración. Sin embargo, el sistema era igualmente eficiente en la reducción del crimen, por lo que nunca había suficiente mano de obra convicta para satisfacer la demanda de las granjas y fábricas de la zona, que debían acudir a los más problemáticos (aunque algo menos costosos) trabajadores inmigrantes, reclutados en las ciudades arruinadas del litoral oriental.
Y eran estos emigrantes urbanos los que, al quebrantar la ley, formaban la mayor parte de los presos de Spirit Lake. Daniel no había conocido en toda su vida a gente tan variada e interesante, y no era el único que estaba impresionado. Todos parecían tener una idea exagerada de su identidad colectiva, como si fueran aristócratas exiliados, seres más grandes y nobles que los obstinados gnomos y enanos de la vida cotidiana. Lo que no significa que fueran amables entre ellos (ni con Daniel); no lo eran. El resentimiento que sentían por el mundo en general, su sensación de haber sido marcados, casi literalmente, para el sacrificio, eran demasiado grandes para contenerlos. Podían llevar incluso al más calmado, en ocasiones, a traicionar su teórica solidaridad por el precio de una hamburguesa, o unas risas, o la emoción que acompañaba el estrellar el puño contra cualquier cara disponible. Pero los malos momentos eran como petardos: explotaban y el olor perduraba unas horas, y luego hasta eso desaparecía; mientras que los buenos momentos eran como la luz de sol, un hecho tan básico que casi nunca se considera que existe.
Por supuesto, era verano, y eso ayudaba. Trabajaban más horas, pero eran trabajos agradables, en los campos, para granjeros que tenían una visión racional de lo que era posible. (Se decía que las fábricas eran mucho peores, pero no volverían a abrir hasta finales de octubre.) A menudo había comida extra, y cuando la vida de uno gira en torno a conseguir lo suficiente para comer (las raciones de Spirit Lake eran deliberadamente insuficientes), esto era algo a tener en cuenta.
Eran los momentos intermedios los que eran tan extrañamente maravillosos, momentos de una ociosidad tan simple y pura como el agitarse de las hojas de un árbol. Los momentos entre el toque de diana y los empujones para subir al camión, o los momentos en los que esperaba a que un camión volviese a recogerle. Momentos en los que una tormenta inesperada cancelaba el trabajo previsto y podía esperar entre el silencio de la lluvia que escampaba, bajo el resplandor de la luz que por fin volvía.
En esas ocasiones la consciencia parecía algo más que una serie de pensamientos al azar sobre esto, aquello y lo de más allá. Sabía que estaba vivo de una forma tan vívida, tan real y personal que era como si la mano enguantada de Dios abarcase su espina dorsal y la apretase. Vivo y humano: ¡él, Daniel Weinreb, era un ser humano! Era algo que nunca había pensado hasta ese momento.
Había una parte del complejo reservada para los visitantes, con pinos, mesas de picnic y columpios. Como sólo se permitían las visitas los domingos, y como en cualquier caso pocos de los prisioneros recibían visitas, el sitio parecía artificialmente bonito comparado con los campos de malas hierbas y tierra desnuda del verdadero complejo, aunque para los visitantes, que llegaban hasta él desde el mundo exterior, probablemente parecía bastante sencillo, un parque como los que se podían encontrar en cualquier ciudad de los alrededores.
Al oír los chillidos de sus hermanas antes de que aparecieran entre los pinos, Daniel se detuvo para serenarse. Parecía bastante tranquilo y lejos de las lágrimas. Al acercarse más, pudo verlas a través de las ramas. Aurelia estaba subida a un columpio y Cecelia la empujaba. Se sintió como un fantasma de cuento, flotando sobre su pasado vuelto a la vida. Tras las gemelas estaba su padre, en el asiento delantero de un Hertz, fumando en pipa. Milly no estaba a la vista. Daniel había pensando que no vendría, pero aun así fue una decepción.
A su favor hay que decir que no dejó que esto se le notara cuando finalmente salió de los árboles. Abrazó y besó a las gemelas, y para cuando su padre hubo alcanzado los columpios, los brazos de Daniel estaban llenos.
—¿Cómo te encuentras, Daniel? —preguntó Abraham.
—Estoy bien —dijo Daniel. Y a continuación, para remacharlo—: En serio, lo estoy. —Sonrió, con una sonrisa tan plausible como el pequeño parque.
Dejó a las gemelas en el césped y estrechó la mano de su padre.
—Tu madre iba a venir pero en el último momento no se sintió con fuerzas. Nos pareció que no le sentaría bien a tu ánimo verla en uno de sus… eh…
—Probablemente —admitió Daniel.
—Y probablemente tampoco sería demasiado bueno para su ánimo. Aunque, debo decirlo, este sitio —apuntó a los árboles con su pipa— parece un poco más, eh, agradable de lo que me esperaba.
Daniel asintió.
—¿Tienes hambre? Trajimos comida para hacer un picnic.
—¿Yo? Siempre tengo hambre. —Lo que era más cierto de lo que le hubiera gustado que se supiera.
Mientras ponían la comida sobre la mesa, llegó otro coche con visitantes. Tenerlos como público lo hizo todo más fácil. Había pollo asado, del que Daniel comió la mayor parte, y un cuenco de ensalada de patata con lo que parecía medio kilo de beicon desmenuzado. Abraham se disculpó porque sólo hubiera un litro de leche para todos. La cerveza que traía había sido confiscada en el puesto de control de la carretera.
Mientras comía, su padre explicó todo lo que estaban haciendo para que liberasen a Daniel. Muchas personas, al parecer, estaban furiosas porque le hubieran enviado a Spirit Lake, pero ninguna de ellas era la persona adecuada. Se había enviado una petición al alcalde MacLean, que la devolvió diciendo que el asunto estaba fuera de su competencia. Su padre le enseñó una lista mecanografiada de los firmantes de la petición. Muchos de ellos habían sido clientes del periódico, y a otros los reconoció como pacientes de su padre, pero lo sorprendente era a cuántos no conocía de nada. Se había convertido en una causa.
A pesar de todo, lo que le impresionó fue la comida. Daniel se había acostumbrado tanto a los alimentos procesados de Spirit Lake que había olvidado la enorme diferencia que podía haber entre aquello y el producto real. Después del pollo y la ensalada, Abraham desenvolvió un pastel de zanahoria. Fue el momento de toda la visita en el que Daniel estuvo más cerca de venirse abajo.
Cuando la comida se hubo terminado, Daniel cobró conciencia de cómo surgía de nuevo la habitual incomodidad entre su padre y él. Se quedó sentado mirando las tablas gastadas de la mesa, intentando pensar en algo que decir, pero cuando se le ocurría alguna cosa nunca se convertía en una auténtica conversación. La efusividad en la otra mesa de picnic, donde estaban hablando en español, parecía un reproche a sus silencios cada vez más largos.
Cecelia, que se había mareado en el coche durante el viaje a Spirit Lake, los rescató devolviendo su almuerzo. Después de limpiarle el vestido, Daniel jugó al escondite con las gemelas. Habían entendido finalmente que no había un único lugar donde esconderse, sino el mundo entero. Dos veces Aurelia atravesó los postes que delimitaban el perímetro para encontrar un escondite, y cada vez era como un cuchillo en el estómago de Daniel. Teóricamente, se suponía que el rombo no podía sentirse, pero nadie al que se le hubiera implantado lo creía.
Finalmente, llegó la hora de irse. Puesto que no había encontrado una forma de decirlo gradualmente, Daniel se vio forzado a sacar directamente el tema de McDonald's. Esperó hasta que las gemelas estuvieran atadas con el cinturón de seguridad, y entonces pidió a su padre hablar un momento en privado.
—Es sobre la comida aquí —empezó una vez estuvieron solos.
Como había temido, su padre se indignó cuando le explicó que las raciones estaban deliberadamente por debajo del mínimo de subsistencia. Comenzó a hablar de nuevo de la petición.
Daniel consiguió transmitir urgencia sin dejarse llevar:
—No sirve de nada protestar, papá. Lo han intentado y no sirve de nada. Es la política de la prisión. Lo que se puede hacer es pagar lo que llaman el suplemento. Entonces traen comida extra de McDonald's. Ahora no supone mucha diferencia, porque la mayoría de los granjeros, cuando salimos a trabajar para ellos, normalmente nos dan un extra. Pero más tarde, en invierno, las cosas se ponen feas. Eso es lo que dicen.
—Por supuesto, Daniel, haremos todo lo que podamos. Pero seguro que estarás en casa antes del invierno. Tan pronto como vuelva a empezar la escuela, tendrán que darte la libertad condicional.
—Sí. Pero mientras tanto, necesito lo que puedas darme. El suplemento cuesta treinta y cinco dólares a la semana, lo que supone mucho por un Big Mac y patatas fritas, pero, ¿qué puedo decir? Nos tienen con el agua al cuello.
—Por Dios, Daniel, no es por el dinero… es por la idea de lo que están haciendo aquí. ¡Es una extorsión! No puedo creer…
—Por favor, papá… Hagas lo que hagas, no protestes.
—No hasta que hayas salido, desde luego. ¿A quién debo pagar?
—Pregunta por el sargento Di Franco cuando te paren a la vuelta en el puesto de control. Te indicará una dirección a la que enviar el dinero. Te lo devolveré, te lo prometo.
Abraham sacó su agenda del bolsillo de la chaqueta y escribió el nombre. Su mano temblaba.
—Di Franco —repitió—. Eso me recuerda que creo que este tipo fue el que me hizo dejarle tu libro. Tu vieja amiga la señora Boismortier ha pasado por casa varias veces, preguntando por ti, y la última vez trajo un regalo para que te lo diera. Un libro. Puede que te lo acaben dando, después de que se hayan asegurado de que no es subversivo.
—No sé. No dejan entrar muchos libros. Sólo Biblias y cosas así. Pero dale las gracias de mi parte.
Las últimas formalidades se sucedieron sin percances, y el Hertz se alejó internándose en la brillantez del inaccesible mundo exterior. Daniel se quedó en la zona de visitas, balanceándose suavemente en uno de los columpios hasta que sonó el silbato, convocándole al pase de revista de las seis. No podía dejar de pensar en el cuenco en el que habían traído la ensalada de patata. Algo en su forma o su color parecía resumir todo lo que jamás había amado. Y perdido para siempre.
Para siempre, afortunadamente, no es una idea que pueda afectar gravemente a la flexible edad de catorce años. Desde luego, había algo que Daniel había perdido para siempre al llegar a Spirit Lake. Llamémosle fe en el sistema —la fe que le había permitido escribir su ensayo del tercer premio en aquellos tiempos— o quizá sólo la habilidad para mirar hacia otro lado mientras los perdedores recibían una paliza de los ganadores en el juego amañado de la vida. Como quisiera llamarlo, era algo que de todas formas tenía que acabar perdiendo. Era simplemente una forma más dura de adiós: una patada en el estómago en lugar de un gesto con la mano.
Daniel ni siquiera necesitó una noche de sueño con su correspondiente pesadilla para adquirir un estado mental más apropiado. Para cuando apagaron las luces, ya estaba contemplando los pequeños horrores y aflicciones de su prisión con la perspectiva de la cordura práctica, gracias a la cual lo que rodea a uno, sea lo que sea, se ve sólo como lo que hay.
Había jugado una partida de ajedrez con su amigo Bob Lundgren, una partida no especialmente buena, pero no peor de lo normal. Luego se había conseguido meter en una conversación entre Barbara Steiner y algunos de los otros presos de más edad sobre el tema de la política. Su charla estaba, a su manera, tan por encima de él como el ajedrez de Bob, al menos en lo que se refería a su capacidad para contribuir a ella. Hacían picadillo sus asunciones más básicas, pero era un picadillo delicioso, y Barbara Steiner, que era la más perspicaz y tenía la lengua más afilada de todos, parecía notar el efecto que causaba en Daniel y disfrutaba llevándole de una herejía innombrable a la siguiente. Daniel no se planteaba si realmente estaba de acuerdo con nada de lo que se hablaba. Estaba sencillamente atrapado por la emoción de presenciarlo, como disfrutaba de ver una pelea o de escuchar una historia. Era un deporte y él su fan.
Pero fue la música la que ejerció un efecto mayor (aunque menos comprensible) sobre él. Noche tras noche había música. No música como la que él hubiera podido concebir antes; no música que pudiera ser nombrada, como cuando le tocaba pedir su canción favorita en la clase de la señora Boismortier, podía pedir “Santa Lucia” o “Old Black Joe” y la clase la cantaba y estaba allí, perceptiblemente idéntica, fijada siempre de esa forma particular. Aquí había normalmente melodías, sí, pero siempre estaban cambiando, desintegrándose en meras secuencias de notas desnudas que, de alguna manera, seguían siendo música. La forma en que lo hacían estaba más allá de su comprensión, y a veces el porqué también. Sobre todo, creía, cuando los tres presos generalmente reconocidos como los mejores músicos se reunían para tocar. En esas ocasiones, aunque al comienzo se sentía arrebatado, tarde o temprano su música se alejaba hacia lugares que no podía seguir. Era como tener tres años e intentar entender la charla de los adultos. Pero parecía haber una cierta diferencia con el lenguaje de las palabras. En el lenguaje de la música no parecía posible mentir.
Unos días después, cuando ya había descartado la posibilidad de llegar a verlo jamás, llegó el libro que la señora Boismortier había enviado a Daniel a través de su padre. Había salido de la censura relativamente intacto, con sólo unas pocas páginas cortadas al final. La cubierta delantera mostraba un Jesús zalamero y coronado de espinas que ofrecía una hamburguesa. Las gotas de sangre de Jesús y las gotas de ketchup de la hamburguesa se mezclaban en un charco escarlata del que surgían las palabras del título como pequeñas islas verde lima: El producto es Dios, de Jan Van Dyke. Traía testimonios de algunos famosos poco habituales del mundo del espectáculo y del Wall Street Journal, que llamaba al reverendo Van Dyke «el ministro siniestro» y declaraba que su teología era «la nueva arruga en la verdad eterna. Una auténtica bomba». Era el responsable de la Colegiata de Marble, en Nueva York.
Aunque trataba de religión, un tema que Daniel nunca había supuesto que pudiera interesarle, le alegró recibirlo. En los dormitorios abarrotados de Spirit Lake un libro, cualquier libro, era un refugio, lo más cerca que se podía estar de la privacidad. Además, la media de bateo anterior de la señora Boismortier había sido bastante buena, así que quizá El producto es Dios sería realmente interesante. La cubierta era bastante chillona. En todo caso, ¿cuál era la competencia? Un par de Biblias gastadas y una pila de folletos sumisos no leídos (por ilegibles) sobre la iniquidad, el arrepentimiento y cómo el sufrimiento era causa de alegría una vez que encontrabas a Cristo. Sólo los presos con sentencias desesperantemente largas, como quince o veinte años, fingían tomarse aquello en serio. Teóricamente, había más oportunidades de obtener la condicional si podías convencer a las autoridades de que eras el devoto creyente que querían. Pero eso podía ser sólo una teoría. Otra teoría decía que crear esperanzas de obtener la condicional era parte del castigo.
Estaba clarísimo desde la primera página que Van Dyke no era un sumiso, aunque Daniel no podía decidir qué era exactamente. Casi parecía ateo, por algunas de las cosas que decía. Como en la Posdata Preliminar, incluso antes de entrar en materia: «Tanto los admiradores como los detractores de este libro han objetado a menudo que hablo de Dios Todopoderoso como si Él no fuera más que una Idea especialmente buena que se me hubiera ocurrido, como un nuevo teorema en geometría o un libreto para un ballet original. En buena medida debo admitir que es cierto, pero no me molesta, y desde luego no molesta a Dios. Sea cual sea la forma en que se interese en el destino humano, seguramente es indiferente a la controversia.» O en la misma Posdata: «El Altísimo está perfectamente dispuesto a ser entendido como una ilusión, ya que nuestras dudas sólo hacen que nuestra confianza en Él sea más sabrosa para Su paladar. Él es, como debemos recordar, el Rey de Reyes, y comparte los peculiares gustos comunes a los reyes por las exhibiciones de la sumisión de sus súbditos. Dudad de Él, por supuesto, digo cuando hablo con escépticos, pero no por eso dejéis de adorarle.»
¿Y esto era religión? Parecía casi lo contrario, una parodia, pero la señora Boismortier (una devota episcopaliana) le había enviado el libro, y alguien en la jerarquía de la cárcel, posiblemente incluso el guardia Shiel, lo había dejado pasar, y millones de personas, según la cubierta, eran capaces de tomar al reverendo Van Dyke en serio.
Dejando aparte la seriedad, Daniel se vio absorbido por el libro. Tras un largo y polvoriento día limpiando mazorcas, solía volver a sus paradojas y a sus bucles dentro de bucles mentales con la sensación de sumergirse en agua de seltz. Con sólo unos cuantos párrafos, su mente comenzaba a hormiguear y podía pensar de nuevo; en ese punto, devolvía el libro a su lugar en el colchón de paja.
El Capítulo Primero explicaba, más o menos, la llamativa cubierta del libro, y también su título. Trataba de un grupo de personas que abre una cadena de restaurantes de comida rápida llamado Super-Rey. La cadena funciona no para obtener un beneficio, sino para dar a todo el mundo algo realmente bueno: la Hamburguesa Super-Rey y la Cola Super-Rey, que, según la gran campaña de publicidad de la cadena, se supone que te permiten vivir para siempre y ser siempre feliz, si comes las suficientes. No se supone que nadie vaya a creer realmente en la publicidad, pero la cadena se convierte, en todo caso, en un éxito enorme. Había gráficas y cifras de venta para ilustrar su crecimiento en todo el país y en todo el mundo. Por supuesto, el producto real que la gente de Super-Rey estaba vendiendo no eran hamburguesas y demás, era una idea: la idea de Jesús, el Super-Rey. Todos los productos, insistía Van Dyke, eran sólo ideas, y la idea más alucinante era la idea de Jesús, que era al mismo tiempo Dios y una persona normal, y por lo tanto una completa imposibilidad. Por lo tanto, puesto que Él representaba la mejor oferta posible, todo el mundo debía comprar ese producto, que era básicamente lo que había sucedido en los últimos dos mil años: el auge de la cristiandad era el equivalente del éxito de la cadena Super-Rey.
El Capítulo Dos trataba sobre la dificultad de creer en las cosas; no sólo en la religión, sino en la publicidad, en el sexo, en la vida cotidiana. Van Dyke sostenía que incluso cuando sabemos que las empresas no dicen toda la verdad sobre sus productos, debemos comprarlos de todas formas (mientras no lleguen a ser perjudiciales) porque el país y la economía se vendrían abajo si no lo hiciéramos. «Por la misma razón», escribía Van Dyke, «las mentiras sobre Dios, como las que encontramos en la Sagrada Biblia, nos ayudan a mantener en funcionamiento la economía psíquica. Si podemos creer, por ejemplo, que el mundo fue rápidamente construido en seis días, y no en los miles de millones de años que sean, habremos llegado muy lejos en el camino hacia el autocontrol.» El resto del capítulo era una especie de anuncio de Dios y todas las cosas que Él haría por ti una vez que lo «comprases», como evitar que tuvieras depresiones, amarguras o resfriados.
El Capítulo Tres se titulaba “Cómo lavar tu propio cerebro” y trataba sobre las técnicas que podían usarse para empezar a creer en Dios. La mayor parte estaban basadas en técnicas dramáticas. Van Dyke explicaba que antiguamente las personas religiosas se habían opuesto a las obras de teatro y a los actores porque al mirarlos la gente aprendía a considerar que todas sus emociones e ideas eran arbitrarias e intercambiables. La identidad de un actor no era más que un sombrero que se ponía o se quitaba a voluntad, y lo que era cierto para los actores lo era para todo el mundo. El mundo era un escenario.
«Lo que nuestros antepasados puritanos no acertaron a reconocer», escribía Van Dyke, «es la aplicación evangélica de estas percepciones. Porque si llegamos a ser como somos mediante fingimientos, entonces la forma de convertirnos en buenos cristianos, devotos y píos (lo que, admitámoslo, es una empresa que bordea lo imposible) es fingir ser buenos, devotos y píos. Estudiar el papel y ensayarlo enérgicamente. Debe parecer que amas a tu prójimo, y no importa que le odies a muerte. Debe parecer que aceptas el sufrimiento, incluso si estás redactando tu nota de suicidio. Debes decir que sabes que tu Redentor vive, aunque no lo sepas en absoluto. Al cabo, decirlo hace que suceda.»
Continuaba relatando la historia de uno de sus parroquianos, el actor Jackson Florentine (¡el mismo Jackson Florentine que actuaba en Vampiresas 1984!), que había sido incapaz de creer en Jesús ferviente y profundamente hasta que el reverendo Van Dyke le había hecho fingir que creía en elConejo de Pascua, un ídolo principal del panteón infantil de Florentine. El actor dubitativo rezaba ante un retrato holográfico del Conejo de Pascua, le escribía largas cartas confesionales, y meditaba sobre los misterios de su existencia o inexistencia, como podía ser el caso, hasta que al fin la mañana de Pascua encontró no menos de ciento cuarenta y cuatro huevos de Pascua brillantemente coloreados escondidos por todo el terreno de su finca de East Hampton. Una vez hubo revivido esta «semilla del devoto», como la llamaba Van Dyke, era tarea fácil dar el siguiente paso y ser lavado en la sangre del Cordero y secado con su suave vellón blanco.
Antes de que Daniel pudiera llegar al Capítulo Cuatro (“Saludemos a la hipocresía”), el libro desapareció de su colchón. Por un momento, al ver que ya no estaba, se sintió arrebatado por la pérdida. Olas de desolación rompieron sobre él yle impidieron dormir. ¿Por qué importaba tanto? ¿Por qué importaba lo más mínimo? Era un libro ridículo que nunca se habría molestado en leer si hubiera tenido cualquier otra cosa a mano.
Pero el sentimiento no podía negarse con explicaciones. Quería tenerlo de nuevo. Deseaba desesperadamente leerlo de nuevo, sentirse indignado por sus estúpidas ideas. Era como si le hubieran robado una partede su cerebro.
Por encima de su dolor y su ansia se encontraba la frustración de no tener a nadie a quien quejarse. El robo de un libro era una injusticia diminuta en un mundo en el que la justicia no prevalecía y nadie esperaba que lo hiciese.
A finales de septiembre le llegó la noticia, en una carta de su abogado desde Amesville, de que su sentencia no sería reducida ni suspendida. No se sintió sorprendido. Había intentado creer que le darían la condicional, pero nunca llegó a creer que lo creía. Ya no creía en nada. Era increíble lo cínico que se había vuelto en un par de meses.
Incluso así, había ocasiones en las que sentía una autocompasión tan profunda que tenía que quedarse solo y llorar, y otras veces aún peores en las que la depresión se cernía sobre él, tan negra y absoluta que no había forma de luchar contra ella o salir de ella con explicaciones. Era como una enfermedad física.
Solía decirse, aunque no en voz alta, que rehusaba venirse abajo, que era sólo cuestión de aguantar de día en día. Pero esto era un brindis al sol. Sabía que si querían que se viniese abajo, lo conseguirían. De hecho, probablemente ni siquiera iban a molestarse. Era suficientecon hacerle comprender que su poder, en lo que le concernía, no tenía límites.
Hasta el 14 de marzo.
Lo que no había esperado era el efecto que estas noticias tuvieron sobre la actitud de los otros presos. Durante el verano, Daniel se había sentido ignorado, evitado, despreciado. Incluso los presos más amistosos parecían tratarle como si estuviera de vacaciones, y los menos amistosos se mostraban abiertamente burlones. En una ocasión tuvo que pelear para establecer sus derechos territoriales en el dormitorio, y desde entonces nadie había superado los límites de un sarcasmo formal aceptable. Pero ahora, con seguridad, el hecho (tan nítido para Daniel) de que era una víctima como ellos debería hacérseles evidente. Pero no fue así. No hubo más bromas sobre el campamento de verano, ya que el verano había terminado definitivamente, pero por lo demás siguió siendo un intruso, tolerado en los bordes de las conversaciones de los demás pero no bienvenido en ellas.
Esto no quiere decir que estuviera solo. Había muchos otros intrusos en Spirit Lake: nativos de Iowa que habían sido encarcelados por desfalco o por violación y que aún se consideraban como singular y privadamente culpables (o inocentes, si es que había alguna diferencia) antes que miembros de una comunidad. Aún creían en la posibilidad del mal y del bien, de lo correcto y lo incorrecto, mientras que el tipo corriente de preso parecía sinceramente impaciente con esas ideas. Además del contingente de Iowa había otro gran grupo de intrusos: los que estaban locos. Había unos veinte respecto a los que no cabía duda. No ofendían como los de Iowa, pero se les evitaba, no sólo porque solían perder los estribos, sino porque se pensaba que la locura era contagiosa.
El amigo de Daniel, Bob Lundgren, pertenecía tanto al grupo de Iowa como al de los locos, de una forma ligeramente peligrosa pero afable. Bob tenía veintitrés años, era el hijo menor de un granjero sumiso del condado de Dickson y le había caído un año por conducir borracho, aunque esto era sólo un pretexto. En realidad, había intentado matar a su hermano mayor, pero el jurado le había considerado inocente, puesto que el único testigo había sido el propio hermano, que era un individuo desagradable y poco digno de confianza. Bob contó a Daniel que efectivamente había intentado matar a su hermano, y que tan pronto como saliera de Spirit Lake iba a terminar el trabajo. Era difícil no creerle. Cuando hablaba sobre su familia su cara se iluminaba con una especie de odio poético incontenible, un aspecto que Daniel, que nunca había sentido una ira tan apasionada, solía contemplar embelesado, como si fuera un leño ardiendo en la chimenea.
Bob no hablaba mucho. Cuando se encontraban se limitaban a jugar partidas lentas y concienzudas de ajedrez. Estratégicamente, Bob siempre estaba muy por delante. No había ninguna oportunidad de que Daniel ganase, de la misma forma que no hubiera podido ganar a Bob en una pelea, pero encontraba una especie de honor en perder por agotamiento paulatino en lugar de ser borrado del mapa por una jugada completamente inesperada. Al cabo surgió una extraña satisfacción que no tenía nada que ver con ganar o perder, una fascinación por los patrones del juego que se desarrollaban sobre el tablero, patrones como los arcos de fuerza magnética que las limaduras de hierro forman en una hoja de papel, sólo que mucho más complicados. En esos momentos caía sobre ellos un bendito olvido de uno mismo, como si, sentados contemplando el microcosmos del tablero de ajedrez, escapasen de Spirit Lake; como si los complejos espacios del tablero fueran realmente otro mundo, creado por el pensamiento pero tan real como los electrones. Aun así, hubiera sido agradable ganar aunque sólo fuera una partida. O hacer tablas, por lo menos.
Siempre perdía también ante Barbara Steiner, pero esto parecía menos deshonroso, puesto que sus partidas eran sólo verbales y no había reglas rígidas. Logomaquias. La victoria consistía tanto en una mirada de los ojos del contrincante como en una simple carcajada. La derrota era sólo fallar en anotarse puntos, aunque se podía perder más espectacularmente siendo un pesado. Barbara tenía opiniones muy claras acerca de quién era pesado y quién no. La gente que contaba chistes, incluso chistes muy buenos, era automáticamente calificada de pesada, así como la gente que contaba las tramas de películas viejas o la que discutía sobre la mejor marca de automóvil. A Daniel le consideraba un paleto, pero no un pelmazo, y escuchaba con satisfacción sus descripciones de diversos tipos típicos de Amesville, como su profesora de Sociales del curso pasado, la señora Norberg, que no había leído ni un periódico desde hacía cinco años porque pensaba que eran sediciosos. A veces le dejaba hablar durante lo que parecían horas, pero normalmente se turnaban, con una anécdota llevando a la siguiente. Ella tenía muchísimas. Había estado en todas partes y hecho todo, y parecía recordarlo perfectamente. Ahora estaba encarcelada durante tres años, y había cumplido la mitad, por realizar abortos en Waterloo. Pero eso, como gustaba decir, era sólo la punta del iceberg. Cada nueva anécdota parecía presentarla en otro estado ejerciendo otro tipo de trabajo. A veces Daniel se preguntaba si no estaría inventándose al menos una parte.
La gente sostenía diferentes opiniones acerca de si Barbara era fea o simplemente carecía de atractivo. Sus dos defectos más notables eran sus labios anchos y de aspecto carnoso y su pelo negro y fibroso, siempre sembrado de enormes motas de caspa. Quizá con buena ropa y una sesión de peluquería podría haber sido aceptable, pero sin tales apoyos, no había mucho que hacer. Además, tampoco ayudaba el hecho de que estuviera embarazada de seis meses. Nada de esto obstaba para que practicase el sexo tanto como quisiera. El sexo en Spirit Lake era un mercado cautivo.
Oficialmente, se suponía que los presos no practicaban el sexo, excepto cuando sus esposos o esposas venían de visita, pero los monitores que les observaban por la televisión de circuito cerrado lo dejaban pasar mientras no pareciese una violación. Incluso había una esquina en uno de los dormitorios, separada con papel de periódico, como una casa japonesa, donde se podía ir a follar en relativa privacidad. La mayoría de las mujeres cobraban dos Big Macs o el equivalente, aunque había una chica negra, inválida, que hacía mamadas gratis. Daniel se quedaba mirando a las parejas que iban tras la pantalla de papel y les escuchaba con una especie de sentimiento de obsesión en el pecho. Pensaba en ello más de lo que deseaba, pero se abstenía. En parte por razones de prudencia, ya que muchos de los presos, tanto hombres como mujeres, tenían unas verrugas venéreas para las que no parecía haber cura, pero también en parte (como explicó a Barbara) porque quería esperar a estar enamorado. Barbara era bastante cínica respecto al amor, al haber sufrido más de lo que le tocaba en ese área, pero a Daniel le gustaba pensar que, en secreto, ella aprobaba su idealismo.
No es que fuera cínica respecto a todo. En ocasiones, de hecho, podía superar a Daniel en cuanto a principios. El más increíble de ellos era su idea más reciente: que todo el mundo obtenía siempre exactamente lo que merecía. En Spirit Lake esto se situaba al mismo nivel que intentar vender las bondades de la carne a los vegetarianos, ya que prácticamente todo el mundo, incluyendo a Daniel, sentía que había sido encarcelado sin miramientos. Creyeran o no en la justicia en sentido abstracto, desde luego no pensaban que la justicia tuviera nada que ver con el sistema jurídico del estado de Iowa.
—Quiero decir —insistía Daniel con toda seriedad—, ¿qué se supone que hago aquí? ¿Dónde está la justicia en esto?
Apenas unos días antes le había contado a ella la historia completa de cómo, y por qué, había sido encarcelado (esperando todo el rato que los monitores, allá en sus oficinas, estuvieran escuchando), y Barbara estuvo de acuerdo en que había sido una parodia de juicio. Incluso había propuesto la teoría de que el mundo estaba hecho de tal forma que simplemente por existir había que violar una u otra ley. De esa manera, los de arriba siempre tenían un pretexto para atraparte cuando quisieran.
—La justicia de que estés aquí no se basa en lo que hiciste, bobo. Es por lo que no hiciste. No seguiste tus propios dictados interiores. Ése fue tu gran error. Por eso estás aquí.
—Tonterías.
—Tonterías, sí —respondió fríamente, devolviéndole la invectiva—. La pureza de corazón es desear una sola cosa. ¿No has escuchado nunca ese dicho?
—Más vale prevenir que curar. ¿Te sirve también?
—Piénsalo. Cuando fuiste a Minneapolis con tu amigo, entonces sí que hiciste lo correcto, seguir al espíritu a donde te llevase. Pero cuando volviste, te equivocaste.
—Por Dios, tenía catorce años.
—Tu amigo no volvió a Iowa. ¿Cuántos años tenía?
—Quince.
—En todo caso, Daniel, la edad no tiene nada que ver. Es la excusa que la gente usa hasta que tiene la edad suficiente para adquirir mejores excusas: la mujer, los hijos, el trabajo. Siempre tendrás excusas, si las buscas.
—Entonces, ¿cuál es la tuya?
—La más habitual. Me volví avariciosa. Estaba ganando dinero a espuertas, y me quedé en una ciudad de palurdos de la que debía haberme ido mucho antes. No me gustaba aquello, y a ellos no les gustaba yo.
—¿Crees que es justo que te envíen a la cárcel por eso, por ganar dinero? Porque el otro día dijiste que no pensabas que practicar abortos estuviera mal.
—Fue la primera vez que pequé contra mis propios sentimientos profundos, y también la primera vez que me han metido en la cárcel.
—¿Y? Podría ser una coincidencia, ¿no? O sea, si hubiera un tornado mañana, o te cayese un rayo, ¿te lo habrías merecido?
—No. Y por eso sé que no habrá un tornado. Ni lo otro.
—Eres imposible.
—Eres un encanto —dijo, y sonrió. A causa de su embarazo, tenía los dientes en muy mal estado. Le daban suplementos, pero al parecer no los suficientes. Si no tenía cuidado, iba a perderlos todos. A los veintisiete años. No parecía justo.
Hubo un par de semanas a mediados de octubre en las que el ritmo se ralentizó. No había suficiente trabajo en las granjas como para que valiera la pena gastar gasolina en ir a Spirit Lake y conseguir trabajadores. Daniel se preguntaba si los presos estaban en realidad tan contentos de remolonear por el complejo como decían. Sin trabajo, los días se estiraban como Saharas de vacío, con la certidumbre de que algo mucho peor esperaba más adelante.
Cuando se organizaron los nuevos deberes de invierno, Daniel se encontró asignado a la cercana Estación Experimental 78 de los Sistemas de Alimentos Consolidados; en realidad, no era tan experimental, puesto que llevaba veinte años seguidos fabricando. El departamento de relaciones públicas de la empresa no había encontrado, sencillamente, una forma más atractiva de describir esta parte del negocio, que consistía en la crianza de una forma mutante de termita que se usaba como suplemento en varios productos cárnicos y lácteos. Los miles de millones de bichos criados en la Estación 78 eran una fuente de proteínas casi tan económica como la soja, ya que se podían cebar en los laberínticos búnkers subterráneos hasta alcanzar tallas considerables sin más fuente de alimento que una pasta negra y fangosa producida casi gratis por varios departamentos de residuos urbanos. El ciclo vital habitual de las termitas se había simplificado y adaptado a las técnicas de una cadena de montaje, que estaba automatizada de forma que, salvo que hubiese un fallo de corriente, los trabajadores no tuvieran que meterse en los túneles. El trabajo de Daniel en la estación consistía en atender una hilera de cubas de cuatrocientos litros en las que los bichos se cocinaban y se mezclaban con diferentes productos químicos; en el proceso, pasaban de ser un mantillo gris oscuro con grumos a una crema lisa color zumo de naranja. Con cualquiera de los dos aspectos, aún era tóxico, así que en lo que respecta a las proteínas en esta etapa no había beneficios. Sin embargo, ese puesto estaba considerado como el mejor, ya que requería muy poco trabajo real y la temperatura en la estación se mantenía invariablemente a 28 grados. Durante ocho horas al día tenía garantizados una calidez y un bienestar que eran, de hecho, ilegales en algunas partes del país.
Aun así, Daniel deseaba que se le hubiese asignado cualquier otro trabajo. Antes nunca había sentido escrúpulos por la comida procesada, y existía poca semejanza entre lo que podía imaginarse en los túneles y lo que podía ver en las cubas, pero a pesar de eso no conseguía superar unas náuseas constantes. En ocasiones una termita viva, o un pequeño enjambre entero, conseguía atravesar los mezcladores y llegar al área donde Daniel trabajaba, y era como si se hubiera activado un interruptor que convertía la realidad en una pesadilla. Ninguno de los otros presos era tan remilgado, era irracional, pero no podía evitarlo. Tenía que perseguir a los bichos sueltos, para impedir que se metieran en la crema de las cubas. Eran ciegos y sus alas no estaban hechas para volar, lo que los hacía fáciles de aplastar pero también, de alguna forma, más siniestros, chocando y rebotando entre ellos. No había nada que pudieran hacer ni lugar a donde pudieran ir, ya que no podían reproducirse sexualmente y no había nada que pudieran digerir fuera de los túneles de la estación. El único propósito de su vida era crecer hasta alcanzar un tamaño determinado y luego ser reducidos a pulpa… y habían eludido ese propósito. A Daniel le parecía que le había pasado lo mismo.
Con la llegada del invierno las cosas fueron empeorando progresivamente semana a semana. Al trabajar en la estación, Daniel vio cada vez menos la luz del día, pero eso no era tan diferente a ir a la escuela en los meses más oscuros del año. Lo peor era el frío. Las habitaciones tenían tantas grietas que desde mediados de noviembre en adelante el frío hacía que resultara difícil dormir. Daniel dormía con otros dos hombres más mayores que trabajaban en su mismo turno en la estación, ya que la gente en general protestaba por el olor de los bichos que todos juraban que podían oler. Uno de los hombres tenía problemas de próstata y a veces, mientras dormía, mojaba la cama. Resultaba extraño que sucediese allí con hombres adultos lo mismo que pasaba con las gemelas durante la crisis del oleoducto.
Empezó a tener problemas con la digestión. Aunque tenía hambre todo el tiempo, algo había sucedido con sus ácidos estomacales, y se sentía constantemente a punto de vomitar. Otras personas tenían el mismo problema, y echaban la culpa a los Big Macs, que los guardias llevaban al dormitorio medio congelados. Daniel pensaba que era psicológico y que tenía que ver con su trabajo en la estación. Fuese cual fuese la razón, el resultado es que siempre estaba enfadado con su cuerpo, que tenía frío, era débil y nauseabundo, y solía fallar en las tareas más sencillas, como girar el pomo de una puerta o sonarse la nariz. Y apestaba, no sólo en la entrepierna y los sobacos, sino por todas partes. Empezó a odiarse a sí mismo. Es decir, a odiar el cuerpo al que estaba atado. Odiaba a los otros presos igualmente, pues se encontraban todos más o menos en la misma situación de declive. Odiaba los dormitorios, y la estación, y el suelo congelado del complejo, y las nubes que colgaban bajas en el cielo, con el peso del invierno en ellas, esperando a caer.
Cada noche había peleas, la mayoría dentro de los dormitorios. Los monitores, si estaban observando, rara vez intentaban intervenir. Probablemente lo disfrutaban como los presos, como deporte, una quiebra en la monotonía, un signo de vida.
El tiempo era el problema, cómo pasar las tristes horas del trabajo y las horas aún más tristes en el dormitorio. Los días y las semanas no importaban. Era el reloj, y no el calendario, el que le estaba aplastando. ¿En qué se podía pensar durante esas horas? ¿A qué acudir? Barbara Steiner decía que los únicos recursos son los interiores, y que mientras uno tuviera libertad para pensar sus propios pensamientos, tenía toda la libertad que existe. Incluso si Daniel hubiera podido creer eso, no le habría servido para nada. Los pensamientos tienen que ser sobre algo, tienen que ir a alguna parte. Sus pensamientos eran sólo bucles en una cinta, vanas repeticiones. Intentó deliberadamente abstraerse en el pasado, pues muchos de los presos juraban que los recuerdos son una especie de Disneylandia donde podían pasarse días yendo de un espectáculo al siguiente. No era así para Daniel: sus recuerdos eran como una caja de fotografías de otra persona. Podía mirar fijamente cada momento congelado, uno tras otro, pero ninguno de ellos cobraba vida para conducirle a la recreación del pasado.
El futuro no era mejor. Para que el futuro sea interesante, tus deseos, o tus miedos, deben residir allí. Cualquier futuro que Daniel pudiera prever de vuelta en Amesville parecía sólo una forma más cómoda de cárcel que no podía ni ansiar ni temer. El problema de qué haría con su vida le había acompañado desde que tenía uso de razón, pero nunca había sido urgente. Al contrario: siempre había sentido desprecio por sus compañeros de colegio que ya estaban sobre la pista de una “carrera”. Incluso ahora la palabra, o la idea que había tras ella, parecía tristemente ridícula. Daniel sabía que no quería hacer nada que pudiera llamarse carrera, pero eso parecía peligrosamente cercano a no querer un futuro. Y cuando la gente dejaba de tener una idea sobre su futuro después de Spirit Lake, tenía tendencia a dejarse morir. Daniel no quería hacerlo, pero no sabía a qué aferrarse.
Éste era su estado mental cuando comenzó a leer la Biblia. Servía para el propósito esencial de pasar el rato, pero más allá de eso era decepcionante. Las historias raramente podían compararse con los cuentos normales de fantasmas, y el lenguaje en el que se contaban, aunque era poético en algunos fragmentos, habitualmente era sólo anticuado y oscuro. Había grandes trechos que no tenían ningún sentido. Las epístolas de San Pablo eran especialmente fastidiosas en ese sentido. Qué debía entender por: «Guardaos de perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Porque la circuncisión somos nosotros, que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Jesucristo, lejos de poner confianza en la carne. Bien que podría tener yo confianza en la carne.» ¡Un galimatías! Incluso cuando el lenguaje era más claro, las ideas eran oscuras, y cuando las ideas estaban claras, normalmente eran idiotas, como las ideas idiotas del reverendo Van Dyke pero sin su sentido del humor. ¿Cómo es que había personas serias que se lo habían tomado en serio? A menos que todo fuera una especie de código secreto (ésta era la teoría de Bob Lundgren), que sólo cobraba sentido cuando lo traducías del lenguaje de hacía dos mil años al lenguaje hablado hoy. Por otra parte (ésta era la teoría de Daniel), ¿y si San Pablo estaba hablando de experiencias que nadie tenía ya, o sólo la gente suficientemente sonada como para creer que el blanco era negro, el sufrimiento una especie de medicina y la muerte el comienzo de una vida mejor? Incluso así, era dudoso que los creyentes creyeran en todo lo que decían creer. Probablemente habían seguido el consejo de Van Dyke y se habían lavado su propio cerebro, diciendo que creían en esas cosas para conseguir hacerlo algún día.
Pero él no creía en ello, y no podía fingir que lo hacía. Sólo seguía leyendo porque no había otra cosa que leer. Sólo seguía pensando en ello porque no había otra cosa en lo que pensar.
Cuando cayeron las primeras nieves, a mediados de noviembre, Barbara Steiner se encontraba muy embarazada y muy deprimida. La gente empezó a esquivarla, incluyendo los hombres con los que se había estado acostando. Y no acostarse con ellos significaba que no conseguía tantos Big Macs como de costumbre, así que Daniel, que había estado padeciendo del estómago, le solía dejar una parte de los suyos, e incluso dárselos enteros. Ella comía como un perro, rápidamente y sin ningún signo de placer.
Todas sus ganas de charlar habían desaparecido. Solían sentarse con las piernas cruzadas en su colchón enrollado y escuchaban cómo el viento chocaba contra los cristales y agitaba las puertas. La primera ventisca en condiciones del año. Poco a poco cubrió las grietas de los muros con montones de nieve, y el dormitorio, así sellado, se volvió más cálido y más soportable.
Se extendió una sensación de cierta finalidad entre ellos, como si estuvieran en una nave arcaica de madera atrapada en el hielo, estirando las raciones y el combustible y esperando serenamente la muerte. Los jugadores jugaban a las cartas mientras la luz estaba encendida, y los tejedores tejían la lana que habían tejido y deshecho cien veces antes, pero nadie hablaba. Barbara, que ya había pasado dos inviernos en Spirit Lake, le aseguró a Daniel que esto era sólo una fase, y que en Navidad, a más tardar, todo habría vuelto a la normalidad.
Antes de eso, sin embargo, sucedió algo extraordinario, un hecho que iba a conformar el resto de la vida de Daniel… y también la de Barbara, aunque de forma mucho más terrible. Un hombre cantó.
En los últimos tiempos la música había escaseado. Uno de los mejores músicos de Spirit Lake, un hombre que podía tocar casi cualquier instrumento existente, había salido en octubre. Poco después, un tenor muy bueno que estaba sentenciado a doce años por homicidio se dejó morir, caminando más allá del perímetro un domingo por la mañana, temprano, para hacer detonar el rombo en su estómago. Nadie había tenido ánimos, después de aquello, para violar el silencio de los dormitorios con canciones muy inferiores a las que todos podían aún recordar claramente. La única excepción era una emigrante débil mental a la que le gustaba tamborilear con los dedos en las cañerías del radiador, tocando con una falta de inventiva estólida, firme y bastante alegre hasta que alguien se hartaba y la arrastraba de vuelta a su colchón en el extremo del dormitorio.
En la tarde en cuestión, un martes sin viento y cruelmente frío, una voz solitaria se elevó del silencio general como la luna sobre interminables campos nevados. Durante un brevísimo momento, la longitud de un verso, Daniel pensó que la canción no podía ser real, que salía de dentro de él, tan perfecta era, más allá de las posibilidades, tan dispuesta a confesar lo que debe quedar siempre inexpresado, una desesperación floreciendo como un perfume caro en el aire viciado del dormitorio.
Tomó posesión de cada alma, reduciéndolas todas a cenizas con un soplo, como el aliento de la desintegración atómica, uniéndolas en la comunión de un conocimiento intolerable y precioso, que consistía en la canción y que no podía ser distinguido de la canción, y escucharon cada subida y bajada como si saliese del coro de sus corazones mortales, a los que la canción hubiera dado voz. Escuchando, perecieron.
Y luego se acabó.
Durante otro momento el silencio pareció continuar la canción, y luego incluso ese vestigio desapareció. Daniel respiró, y el aliento congelado era suyo. Estaba solo en su propio cuerpo en una habitación fría.
—Joder —dijo Barbara suavemente.
Se oyó el sonido de las cartas barajadas y repartidas.
—Joder —repitió—. ¿No es para morirse? —Al ver la expresión desconcertada de Daniel, tradujo—: Quiero decir que es jodidamente bonito.
Daniel asintió.
—Vamos fuera. —Descolgó la chaqueta del clavo donde la colgaba—. Me da igual si me quedo congelada… Necesito aire fresco.
A pesar del frío, fue un alivio encontrarse fuera del dormitorio, en la aparente libertad de la nieve. Fueron por donde no había sido pisada y se quedaron junto a uno de los postes de piedra que marcaban el perímetro del campo. Si no hubiera sido por el resplandor de las luces sobre la nieve, podría ser cualquier campo vacío. Incluso las luces, en sus altos postes de metal, no parecían tan inmisericordes esa noche, con las estrellas tan reales sobre ellos en los espacios del cielo.
Barbara también miraba las estrellas.
—Van allí, ¿sabes? Algunas personas.
—¿A las estrellas?
—Bueno, por lo menos a los planetas. Pero también a las estrellas, por lo que sabemos. ¿No lo harías tú, si pudieras?
—Si lo hacen, seguro que no vuelven nunca. Tardarían mucho tiempo. No puedo ni imaginarlo.
—Yo sí.
Lo dejó ahí. Ninguno de los dos habló durante largo rato. A lo lejos, en la noche, un árbol crujió, pero no había viento.
—¿Sabes —dijo— que cuando vuelas la música nunca se detiene? Estás cantando, y en un momento determinado pierdes la conciencia de que eres tú quien está cantando, y entonces sucede. Y nunca te das cuenta de que la música se detiene. La canción siempre continúa en alguna parte. ¡En todas partes! ¿No es increíble?
—Sí, he leído sobre eso. Un famoso en el periódico de Minneapolis decía que la primera vez que vuelas es como si fueras un ciego al que le operan y que puede ver las cosas por primera vez. Pero luego, pasado el shock, cuando vuelas habitualmente, comienzas a darlo todo por sentado, como las personas que nunca han estado ciegas.
—Pues yo no lo he leído —dijo Barbara, ofendida—. Yo lo he oído.
—¿Quieres decir que has volado?
—Sí.
—¿En serio?
—Sólo una vez, cuando tenía quince años.
—Dios mío. Lo has hecho de verdad. No he conocido a nadie antes que lo hubiera hecho.
—Bueno, ahora conoces a dos.
—¿Te refieres al tipo que ha cantado esta noche? ¿Crees que puede volar?
—Es bastante obvio.
—Me lo estaba preguntado. No cantaba como ninguna otra persona que yo haya oído. Había algo… increíble en ello. ¡Pero por Dios, Barbara, tú lo has hecho! ¿Por qué no me lo habías contado antes? O sea, Dios mío, es como descubrir que has estrechado la mano de Dios.
—No hablo sobre ello porque sólo lo hice una vez. No estoy dotada para la música. Sencillamente, no lo estoy. Cuando sucedió era muy joven, y estaba muy colocada, y sencillamente despegué.
—¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste? ¡Cuéntamelo!
—Estaba en la casa de mi prima en West Orange, Nueva Jersey. Tenían un aparato en el sótano, pero nadie había conseguido volar con él. La gente compraba un aparato igual que compraba un piano de cola, como símbolo de estatus. Así que cuando me conecté no pensaba realmente que fuera a suceder nada. Comencé a cantar, y algo sucedió en mi cabeza, como cuando te estás quedando dormido y empiezas a perder la noción de tu propio tamaño, si alguna vez has sentido eso. No le presté atención, sin embargo, y seguí cantando. Y lo siguiente que supe es que estaba fuera de mi cuerpo. Al principio pensé que mis oídos habían hecho pop, y así de sencillo fue.
—¿Qué cantabas?
—Nunca pude recordarlo. Pierdes el contacto con tu yo corriente. Si estás completamente centrado en lo que estás cantando, cualquiercanción puede hacerte volar, supuestamente. Sería algo de la lista de éxitos, ya que en aquella época no debía conocer mucho más. Pero lo que cuenta no es la canción. Es la forma de cantarla. El compromiso que puedes asumir.
—¿Como esta noche?
—Exacto.
—Ajá. Y, ¿qué pasó?
—Estaba sola en casa. Mi prima se había marchado con su novio, y sus padres estaban no sé dónde. Estaba nerviosa y tenía un poco de miedo, supongo. Durante un rato me limité a flotar donde estaba.
—¿Y dónde estabas?
—A unos cinco centímetros sobre la punta de mi nariz. La sensación era peculiar.
—Ya me imagino.
—Luego empecé a volar de un lado a otro del sótano.
—¿Tenías alas? O sea, ¿alas de verdad?
—No podía verme, pero parecía que eran alas de verdad. Sentía como una gran carga de energía en medio de mi columna vertebral. Poder de la voluntad, en el sentido más literal. Tenía la sensación de estar completamente centrada en lo que estaba haciendo, en dónde iba… y en eso consistía volar. Era como si pudieras conducir un coche sólo apuntando con la mirada a la carretera.
Daniel cerró los ojos para saborear la idea de una libertad tan perfecta y completa.
—Volé por el sótano durante lo que parecieron horas. Como una tonta, había cerrado tras de mí la puerta del sótano, y las ventanas eran todas fijas, así que no había forma de salir del sótano. La gente no piensa en abrir agujeros para las hadas hasta que ellos mismos no han despegado. Yo era tan pequeña que el sótano parecía grande como una catedral. Y casi tan hermoso. Más que la mayoría… fue increíble.
—¿Simplemente revolotear?
—Y percibir. Había una estantería de conservas. Aún puedo recordar la luz que salía de los tarros de mermelada y tomates. Aunque no era exactamente una luz. Era más bien como si pudieras ver la vida que quedaba en ellos, la energía que habían acumulado mientras crecían.
—Debías tener hambre.
—Probablemente —rió.
—¿Y qué más? —Era Daniel el que tenía hambre, el que era insaciable.
—En un determinado momento me entró miedo. Mi cuerpo, el cuerpo físico que estaba tumbado en el aparato, no me parecía real. No, supongo que parecía bastante real, incluso demasiado. Pero no parecía mío. ¿Has estado alguna vez en un zoo?
Daniel negó con la cabeza.
—Bueno, entonces no puedo explicártelo.
Barbara permaneció en silencio durante un rato. Daniel miró su cuerpo, hinchado por el embarazo, e intentó imaginar el sentimiento que ella no podía explicar. Excepto en clase de gimnasia, no prestaba demasiada atención a su propio cuerpo. Ni al de los otros, por lo demás.
—Había un congelador en el sótano. No lo había visto hasta que en un momento dado el motor se puso en marcha. Sabes, al principio hay una sacudida, y luego un zumbido continuado. Bueno, para mí, entonces, fue como el arranque de una orquesta sinfónica. Notaba, sin verla, la parte del motor que estaba girando. No me acerqué a ella, por supuesto. Sabía que cualquier tipo de motor giratorio es peligroso, como las arenas movedizas, pero era… embriagador. Como una música de baile que no puedes resistir. Empecé a girar sobre mi posición, primero muy lentamente, pero no había nada que me impidiera ir más rápido. Todavía era puro poder de voluntad. Cuanto más rápido me dejaba girar, más emocionante e invitador parecía el motor. Sin darme cuenta, me había acercado al congelador y estaba girando alrededor del mismo eje que el motor. Perdí la conciencia de todo salvo de ese único movimiento. Me sentí como… ¡un planeta! Podría haber durado para siempre y no me hubiera importado. Pero se detuvo. El congelador se apagó, el motor fue cada vez más despacio, y yo también. Incluso esa parte era estupenda. Pero cuando paró del todo, me morí del susto. Me di cuenta de lo que había pasado, y había oído decir que así es como mucha gente había desaparecido. Me podía haber pasado a mí. Y hubiera estado contenta. Todavía lo estaría. Cada vez que me acuerdo.
—¿Qué hiciste entonces?
—Volví al aparato. A mi cuerpo. Hay una especie de cristal que tocas, y cuando lo haces, zap, vuelves a estar dentro de ti.
—¿Y todo fue real? ¿No fue sólo imaginación tuya?
—Tan real como que estamos aquí hablando. Tan real como la nieveen el suelo.
—¿Y nunca volviste a volar después de aquella vez?
—No fue por no intentarlo, créeme. He gastado una pequeña fortuna en lecciones de voz, drogas, todas las terapias que existen. Pero nunca pude alcanzar la velocidad de escape, por mucho que lo intentase. Una parte de mi mente se resistía, no se relajaba. Quizá era miedo de quedar atrapada en algún motor idiota. Quizá, como te he dicho, no tengo el don del canto. En todo caso, nada sirvió. Al final, dejé de intentarlo. Y ésa es la historia de mi vida. Y todo lo que puedo decir es: a la mierda con todo.
Daniel tuvo el sentido común de no discutir contra su amargura. Inclusoparecía haber algo noble y elevado en ella. Comparadas con las de Barbara Steiner, sus pequeñas tristezas parecían bastante insignificantes.
Después de todo, aún existía la posibilidad de que él pudiera volar.
¡Y lo haría! ¡Oh, lo haría! Ahora lo sabía. Era el propósito de su vida. ¡Por fin lo había encontrado! ¡Volaría! ¡Aprendería a volar!
Daniel no sabía cuánto tiempo habían estado allí fuera, en la nieve. Poco a poco, al desvanecerse su euforia, se dio cuenta de que tenía frío, que el frío le dolía, y que sería mejor que volviesen al dormitorio.
—Eh, Barbara —dijo, cogiendo la manga de su abrigo con dedos entumecidos y tirando de ella para hacerse notar—. Eh.
—Vale —asintió ella tristemente, pero sin moverse.
—Será mejor que volvamos al dormitorio.
—Vale.
—Hace frío.
—Mucho. Sí. —Seguía sin moverse—. ¿Me harías un favor antes?
—¿Cuál?
—Bésame.
Normalmente se habría puesto nervioso por una petición así, pero había algo en el tono de su voz que le tranquilizó.
—Vale —dijo.
Con los ojos puestos en los de él, deslizó los dedos por el cuello de su chaqueta y por detrás de su nuca. Le atrajo hacia ella hasta que sus caras se tocaron. La de ella estaba tan fría como la de él, y probablemente igual de entumecida. Su boca se abrió y apretó la lengua contra los labios de él, separándolos suavemente.
Él cerró los ojos e intentó que el beso fuera auténtico. Había besado a una chica una vez, en una fiesta, y pensó que el proceso era un poco antinatural, aunque también, al final, bastante agradable. Pero no podía dejar de pensar en los dientes estropeados de Barbara, y para cuando se había hecho a la idea de meter la lengua en su boca, ella había tenidobastante.
Se sintió culpable por no haber hecho más, pero a ella no parecía importarle. Al menos, Daniel pensó que su mirada abstraída significaba que había conseguido lo que buscaba, aunque no sabía qué podía haber sido. Incluso así, se sintió culpable. O, al menos, confundido.
—Gracias —dijo ella—. Ha sido muy dulce.
—De nada —respondió Daniel. Una respuesta educada automática. Extrañamente, no era la frase equivocada.
Daniel sabía poco del hombre cuya canción había calado tan profundamente en él, ni siquiera su nombre real. En el campo se le conocía como Gus por haber heredado una camisa de trabajo en cuya espalda un antiguo preso había grabado ese nombre. Era un hombre alto, delgado, de cara sonrosada y aspecto deteriorado, de unos cuarenta años, que había llegado dos semanas antes con un feo corte sobre su ojo izquierdo que ahora era una arrugada cicatriz escarlata. La gente especulaba que había sido encerrado por la pelea en la que se hizo la cicatriz, lo que encajaba con su sentencia, unos meros noventa días. Probablemente, había comenzado la pelea a propósito para que le cayera esa sentencia, puesto que un invierno en Spirit Lake era más soportable que un invierno sin empleo y sin casa en Des Moines, de donde venía, y donde los vagabundos, que es lo que parecía ser, solían morir en masa durante las peores temporadas de frío.
Un tipo feo, sin duda, pero eso no evitó que Daniel, mientras yacía despierto aquella noche, ensayase con abundancia de detalles su futura relación, empezando por el momento, al día siguiente, en el que Daniel se le acercaría como suplicante y quizá, finalmente, incluso como amigo, aunque esta última posibilidad era más complicada de imaginar en términos concretos, puesto que, aparte de ser un cantante tan sensacional, Daniel no podía ver, por el momento, qué había de agradable en Gus, o quien quiera que fuese, aunque algo debía haber: su canción era la prueba. Con esta fe en la bondad fundamental de Gus, a pesar de las apariencias, Daniel (en su ensoñación) se acercaba al hombre mayor (que, al principio, no se mostraba amistoso en absoluto y que usaba un lenguaje extremadamente insultante) y le hacía esta sencilla proposición: que Gus enseñase a Daniel a cantar. Como pago por sus lecciones, Daniel aceptaba, tras mucho regateo y muchos insultos,ceder a Gus cada día su cena complementaria de McDonald's. Gus se mostraba escéptico al principio, y luego encantado ante unos términos tan generosos y desprendidos. Las lecciones empezaban (esta parte estaba sólo esbozada, ya que Daniel no tenía una idea muy clara de en qué podrían consistir las lecciones de voz, aparte de en escalas) y terminaban con una especie de ceremonia de graduación que se celebraba la tarde antes de la liberación de Daniel. Daniel, flaco a causa de su largo ayuno, con los ojos encendidos por la inspiración, se despedía de sus compañeros de cárcel con una canción tan desgarradora y auténtica como la que Gus había cantado esa noche. Quizá (siendo realista) esto era pedir demasiado. Quizá ese nivel de maestría podía llevar más tiempo. Pero la parte esencial de su ensueño parecía realizable, y por la mañana, o a más tardar después del trabajo, Daniel estaba decidido a poner su plan en funcionamiento.
¡La vida de Daniel, la vida que había elegido para sí, estaba a punto de empezar! Mientras tanto, una vez más, dejó que sus deseos se lanzasen a volar, como una pequeña bandada de pájaros, sobre el paisaje de un deleite alcanzado y merecido, hacia los campos susurrantes del sueño.
A la mañana siguiente, minutos antes del habitual toque de diana de las 5:30, el silbato sonó. Mientras los presos aún estaban saliendo con dificultad de entre las mantas, el chillido agudo cesó. Se dieron cuentade que alguien se había dejado morir, y por el simple procedimiento de eliminación descubrieron que había sido Barbara Steiner, en cuyo número, el 22, había sólo silencio.
—Bueno, ha sido su último aborto —señaló un hombre al otro extremo del dormitorio, con tono elegiaco.
La mayor parte de los presos volvieron a arrebujarse en sus colchones durante los momentos de calidez que aún les tocaban, pero tres de ellos, incluido Daniel se vistieron y salieron a tiempo para ver la camioneta del guardia llegar y llevarse su cuerpo. Había atravesado el perímetro justo por el punto en el que habían estado hablando anoche.
El resto del día,mientras trabajaba con las cubas en el falso verano, caluroso y húmedo, de la estación, Daniel intentó reconciliar su dolor por el suicidio de Barbara, que era muy real, con una euforia que ninguna otra consideración podía minar o modificar. Su ambición recién desarrollada era como un par de flotadores que le sostenían sobre la superficie del agua, iluminada por el sol, con una fuerza mayor que cualquier esfuerzo inverso hacia una pena honesta y respetuosa. A veces, en realidad, se sentía inclinado a llorar, pero con una sensación de consuelo antes que de dolor. Incluso se preguntaba si no supuso más consuelo que dolor para Barbara pensar en la muerte. ¿No era posible que eso fuera el significado de su beso? ¿Una especie de adiós, no sólo a Daniel, sino a la esperanza en general?
Por supuesto, pensar en la muerte y el hecho de morir son cosas diferentes, y Daniel no pudo finalmente aceptar que lo sucedido fuera algo más que malas noticias. A menos que creyese en algún tipo de vida después de la muerte. A menos que pensase que una chispa de uno mismo podía sobrevivir a la ruina del cuerpo. Después de todo, si las hadas podían deslizarse fuera de la carne, ¿por qué no las almas? Aquella había sido la opinión del padre de Daniel al respecto, la vez que lo habían hablado, hacía mucho tiempo.
Había, sin embargo, una dificultad de consideración para creer en el viejo modelo de alma cristiana. A saber: que mientras las hadas se percibían unas a otras exactamente de la misma forma que la gente se percibe mutuamente, mediante la vista, el oído y el tacto, ningún hada había visto nunca un alma. A menudo (según había leído Daniel), un grupo de ellas se congregaba junto al lecho de alguien que estaba muriendo, para esperar al momento,deseado o esperado, de la liberación del alma. Pero lo que siempre habían presenciado, en su lugar, era sencillamente una muerte: no una liberación sino una desaparición, un desvanecerse, un final. Si había almas, no estaban hechas de la misma sustancia palpable que las hadas, y todas las teorías sobre las almas inventadas a lo largo de los siglos estaban probablemente basadas en la experiencia de los escasos y afortunados individuos que habían hallado el camino hacia el vuelo sin la ayuda de un aparato, como los santos que flotaban mientras rezaban, los yoguis de la India, etcétera. Ésa era la teoría de la gente que había volado, y su franqueza era una de las razones por las que el vuelo y todo lo relacionado con él era objeto de tanta conmoción o directamente odio por parte de los sumisos, que necesitaban creer en el alma y todo lo demás, ya que, ¿a qué otra cosa podían aspirar excepto a sus vidas en el más allá? Pobres hijos de puta ignorantes.
Por lo demás, ¿en qué había tenido que creer él mismo hasta el momento? En nada. ¡Hasta ahora! Ahora la fe le había alcanzado y ardía dentro de él. A la luz de ese fuego todas las cosas eran brillantes y hermosas, y la oscuridad más allá del círculo de llamas no tenía importancia.
Su fe era sencilla. Todas las creencias lo son. Volaría. Aprendería a cantar, y mediante el canto podría volar. Era posible. Millones de personas lo habían hecho, y de la misma forma, él también lo haría. Volaría. Sólo era necesario aferrarse a esa idea única. Mientras lo hiciera, nada más importaba: ni el horror en las cubas, ni las penurias y aflicciones de Spirit Lake, ni la muerte de Barbara, ni la vida a la que volvería en Amesville. Nada en el mundo importaba excepto el momento, oscuro pero seguro en los años venideros, en que sentiría cómo brotaban alas de su voluntad etérea y volaría.
Daniel volvió al dormitorio justo cuando comenzaba la subasta de los efectos personales de Barbara Steiner. Estaban expuestos para lainspección, y la gente pasaba por delante de la mesa con la misma curiosidad nerviosa con la que los asistentes a un funeral observan el cadáver. Daniel se situó en la cola, pero cuando se hubo acercado lo suficiente a la mesa como para reconocer el objeto más grande que se ofrecía (aparte del relleno del colchón), soltó sin pensarlo una exclamación de pura indignación, se abrió camino hasta la mesa, y recuperó su ejemplar perdido de Elproducto es Dios.
—Devuelve eso, Weinreb —dijo la administradora a cargo de la subasta, una tal señora Gruber, que era también, en virtud de su veteranía en Spirit Lake, jefa de cocina y portera principal—. Puedes pujar por él como todos los demás.
—Este libro no se subasta —dijo con la beligerancia que da saberse en posesión de la razón—. Ya es mío. Me lo robaron del colchón hace semanas y nunca supe quién había sido.
—Bueno, ahora lo sabes —dijo la señora Gruber con suficiencia—. Así que devuélvelo a la mesa, joder.
—¡Maldita sea, señora Gruber, este libro me pertenece!
—Estaba en el colchón de Steiner con el resto de sus cosas, y va a ser sacado a subasta.
—Si estaba allí, es porque ella me lo robó.
—Pidió, tomó, robó… no me importa. Aun así, qué vergüenza que hables de este modo de tu propia amiga. Sólo Dios sabe lo que tuvo que hacer para conseguir ese libro.
Hubo risas, y una voz y luego otra desarrollaron la indirecta de la señora Gruber con sugerencias específicas. Era desconcertante, pero Daniel seguía firme.
—Es mi libro. Pregunte a los guardias. Tuvieron que cortar algunas páginas antes de dármelo. Probablemente hay algún registro de eso en alguna parte. Es mío.
—Bueno, eso puede ser así o no, pero no hay forma de que puedas probarnos que Barbara no lo obtuvo de forma honrada. Sólo tenemos tu palabra.
Pudo ver que ella tenía a la mayoría de su parte. No había nada que hacer. Le devolvió el libro, y fue el primer objeto que salió a subasta (tampoco había tantos). Luego un hijo de puta tuvo el valor de pujar contra él, y tuvo que subir hasta cinco Big Macs, casi la cena de una semana, para recuperarlo.
Sólo cuando la subasta terminó se dio cuenta de que la voz que había pujado contra él era la de Gus.
Tras la subasta vino la lotería. Cada uno tenía el número que le identificaba en el toque de diana. Daniel tenía el 34, y salió, permitiéndole recuperar uno de sus cupones de McDonald's. Pero no el de la comida de esa noche, así que cuando el guardia trajo la cena Daniel tuvo que apañárselas con un cuenco de la sopa aguada de la señora Gruber y una rebanada de pan blanco untada con un poco de queso procesado.
Por primera vez en las últimas semanas se sintió hambriento. Habitualmente la cena le producía una sensación de repugnancia. Debía tratarse de la ira. Le hubiera gustado ahogar a la vieja señora Gruber en una marmita del agua sucia que cocinaba. Y ése era sólo el primero de sus motivos de enfado. Había más: contra Barbara por robar su libro, contra Gus por pujar por él, contra la cárcel entera y sus guardias, y contra todo el mundo exterior, porque le había enviado allí. No había forma de pensar en ello sin volverse loco, y no había manera de parar una vez empezabas.
Obviamente, no era el momento adecuado para acercarse a Gus y hacerle la propuesta. En su lugar, jugó al ajedrez con Bob Lundgren, y jugó tan bien que (aunque al final no ganó) por primera vez puso a Lundgren a la defensiva e incluso le comió la reina.
Mientras jugaban fue consciente, en varias ocasiones, de que Gus, que nunca (hasta donde sabía) le había prestado atención antes, le miraba con una atención remota pero fija. ¿Por qué sería? Parecía casi una especie de telepatía, como si Gus supiera, sin haber dicho nada, lo que Daniel estaba pensando.
Al día siguiente, el camión que traía a Daniel y al resto del equipo de trabajo de la E.E. 78 de vuelta al complejo se retrasó por un control. Y más concienzudo de lo habitual. Todo el mundo, incluyendo los guardias, tuvo que bajarse para ser cacheado, mientras otros inspectores examinaban el vehículo desde los faros rotos hasta los guardabarros hechos jirones.
Llegaron una hora tarde al dormitorio. Daniel había pretendido, nada más volver, buscar a Gus y hacerle su propuesta de una vez, pero de nuevo el momento no era el apropiado. Gus y Bob Lundgren estaban enfrascados en una partida de ajedrez, que invitaron a que Daniel presenciase, cosa que hizo durante un rato. Pero jugaban despacio, y sin un interés personal en el juego era imposible prestarle atención.
Daniel decidió volver a El producto es Dios. Ya no era el libro que había comenzado a leer cuatro meses antes. El mero hecho de que Barbara Steiner le hubiera precedido en los capítulos finales, dejando tras de sí un rastro de márgenes garabateados, lo convertía en algo distinto al inofensivo trampolín para ideas brillantes y absurdas que había parecido al principio.
Las ideas peligrosas, sin embargo, son también, necesariamente, más interesantes, y Daniel leyó el libro esta vez sin un atisbo de su anterior placer perdurable. Leyó ávidamente, como si se lo pudieran arrebatar de nuevo antes de que hubiera descubierto su secreto. Una y otra vez encontró ideas que Barbara había sacado del libro y usado en sus propias discusiones, como aquélla de que la pureza de corazón es desear una única cosa, que resultó no ser ni siquiera un idea de Van Dyke, sino de otra persona de hacía siglos.
La que sí parecía ser una idea propia de Van Dyke (y que acababa teniendo relación con la otra) era su teoría de que la gente vive en dos mundos completamente diferentes. El primero, que viene en el mismo paquete que la carne y el diablo: el mundo del deseo, el mundo que la gente cree poder controlar. Sobre y frente a éste estaba el mundo de Dios, mayor y más hermoso, pero también más cruel, al menos desde el punto de vista limitado de los seres humanos. Van Dyke ponía Alaska como ejemplo. En el mundo de Dios sólo podías dejar de intentar salvarte y ponerte en manos de la suerte, y probablemente morirías de frío o de hambre.
El otro mundo, el mundo humano, era más visible, más vivible, pero también, desafortunadamente, completamente corrupto, y la única forma de salir adelante en él era formar parte de la corrupción. Van Dyke llamaba a esto «dar al César lo que es del César». El problema básico, por tanto, para cualquiera que quisiera llevar una vida que no fuera salvaje, era cómo darle a Dios lo que es de Dios. Y no, insistía Van Dyke, intentando vivir en el mundo de Dios, puesto que eso equivalía al suicidio, respecto al cual había un capítulo entero titulado “¡Los santos van directos al cielo!” (Aquí los subrayados de Barbara se habían multiplicado por todo el texto, y los márgenes habían florecido con asentimientos emocionados: «¡Cierto!», «¡Exactamente!») Antes que intentar tomar el cielo al asalto, Van Dyke sugería que uno debía proponerse una única tarea en la vida y atenerse a ella pasara lo que pasara. (La pureza del corazón, etcétera). No importaba qué tarea, mientras no redundase en una ventaja material. Van Dyke ofrecía una cierta cantidad de posibilidades idiotas y anécdotas sobre famosos que habían hallado el camino hacia Dios por vías tan diversas como el tejido de cestas, la crianza de perros tejoneros o la traducción de El molino junto al Floss a un idioma que sólo pudieran entender los ordenadores.
Daniel, feliz por el descubrimiento de su propia tarea vital, podía seguir el libro fácilmente hasta este punto, pero no más allá. Porque la idea a la que todo esto parecía estar conduciendo era que el mundo iba a terminar. No el mundo de Dios —ése seguiría por siempre— sino el mundo del hombre. El mundo de César. Van Dyke, como un profeta barbudo de dibujos animados, anunciaba el final de la civilización occidental, o, como la llamaba, «la Civilización del Hombre de Negocios» (apócope «Civ. Neg.»).
Van Dyke parecía contemplar esta perspectiva con su habitual ecuanimidad insensible. «Es mucho más preferible», escribía, «vivir al final de una civilización como ésta, en lugar de en su cima. Ahora, con la mitad del imperfecto mecanismo en ruinas y la otra mitad deteniéndose por falta de lubricante, su poder sobre nuestras almas e imaginaciones es mucho menor de lo que habría sido si hubiéramos vivido hace cien o doscientos años, cuando todo el dispositivo capitalista empezaba a arrancar. Vemos ahora, como nuestros antepasados no pudieron, a dónde conducía esta avasalladora empresa: a la ruina de la humanidad, o al menos de la humanidad que ha asociado su suerte a la Civ. Neg. Pero una ruina, admitámoslo, que es perfectamente apropiada, una ruina absolutamente merecida, que nos vemos forzados a habitar como corresponde a la nobleza decadente. Es decir, con tanto estilo como podamos reunir, con tanto orgullo como podamos fingir, y, lo más importante, con una perfecta sangre fría.»
Daniel no estaba dispuesto a admitir que su mundo estuviera acabándose, y mucho menos que debiera hacerlo. Aquel rincón en particular no era nada especial, desde luego, pero sería difícil para cualquier chico que acaba de decidir el sentido de su propio destino oír que la empresa va a cerrar sus puertas. ¿Quién era el reverendo Van Dyke para hacer tales declaraciones? ¡Sólo porque hubiera pasado algunas semanas viajando a lugares como El Cairo y Bombay para el Comité del Concilio Eclesiástico Nacional no podía asumir la autoridad de cancelar el maldito mundo entero! Las cosas podían estar tan mal como decía en los lugares que había visto, pero no había estado en todas partes. Por ejemplo, no había estado en Iowa (a menos que las páginas que el censor de la prisión había cortado del final del libro tratasen sobre el Cinturón Agrícola, lo que no parecía probable por el título del capítulo perdido, tal y como figuraba en el índice: “Donde prevalece la paz”). Iowa, a pesar de todos sus defectos, no estaba a punto de chocar contra un iceberg y hundirse, como el ejemplo favorito de Van Dyke del destino de la Civ. Neg., la ciudad perdida de Brasilia.
Era un libro enloquecedor. Daniel se alegró de haberlo terminado. Si así es como pensaba la gente de Nueva York, casi podía entender que los sumisos quisieran enviar a la Guardia Nacional para tomar la ciudad. Casi, pero no del todo.
Al día siguiente era Nochebuena, y cuando Daniel volvió del trabajo estaban levantando un árbol viejo y andrajoso en el dormitorio bajo la supervisión personal del guardia Shiel. Una vez que se insertaron las ramas en el tronco y se colgaron los adornos y, para dar el último toque, se puso un ángel de oropel en lo alto, los presos se reunieron en torno al árbol (Daniel estaba en la última fila, con los más altos) y el guardia Shiel hizo una foto, de la que luego se enviarían copias a sus parientes.
Luego cantaron villancicos. Primero “Noche de paz”, luego “Pequeño pueblo de Belén”, luego “La fe de nuestros padres” y finalmente “Noche de paz” de nuevo. Tres o cuatro voces claras y fuertes se elevaron por encima de la confusión general, pero curiosamente la de Gus no se encontraba entre ellas. Daniel reunió valor —nunca le había gustado cantar en público (ni en ningún otro sitio, por cierto)— y cantó. Cantó de verdad. El hombre que estaba delante de él se dio la vuelta un momento para ver quién estaba armando tanto alboroto, e incluso el guardia Shiel, sentado en su silla plegable, con la mano derecha descansando benignamente sobre el módulo P-W, pareció darse cuenta con agrado. Era igual de embarazoso que desnudarse delante de otros niños en el vestuario. Lo peor era imaginárselo. Para cuando lo hacías, también lo hacían los demás.
Después de los villancicos, se repartieron regalos a los presos que tenían familias y amigos en el exterior que pensaban en ellos, y luego el guardia se fue al siguiente dormitorio para repetir el procedimiento navideño. Los regalos, en caso de ser comestibles, fueron repartidos. Daniel engulló una porción del pastel de frutas de su madre y guardó otra en su colchón. Mientras que asumieras alguna parte de la carga hacia los desposeídos del dormitorio, podías elegir a quién querías agradar, y la siguiente porción del pastel de frutas fue, por supuesto, para Bob Lundgren. Los Lundgren habían enviando a su hijo un paquete de polaroids hechas en su última cena de Acción de Gracias, que Bob estaba estudiando con hosca incredulidad. El fuego de su rabia interior, nuevamente alimentado, brillaba intensamente. Era su única manera de decir gracias.
Gus estaba en la esquina opuesta de la habitación, pescando galletas desmigajadas de una gran caja de latón. Daniel no se lo esperaba. Por alguna razón, quizá la cicatriz aún sin curar, había imaginado que Gus estaría completamente desprovisto de amigos, a menos que el propio Daniel se convirtiera en uno. Daniel se acercó hasta la esquina de Gus y, con toda la timidez que pudo, le ofreció un trozo de pastel.
Gus sonrió. A esa distancia, Daniel, que había desarrollado un buen ojo para la odontología, puedo ver que sus perfectos incisivos superiores eran en realidad coronas, y además de primera calidad. Los incisivos inferiores, también. En conjunto, un trabajo de un par de miles de dólares, y eso sólo por lo que se veía cuando sonreía.
—La otra noche —dijo Daniel, lanzándose—, cuando cantaste… me gustó mucho.
Gus asintió mientras tragaba.
—Ajá —dijo. Y luego, tomando otro bocado—: Este pastel está de muerte.
—Es de mi madre.
Daniel se quedó ahí, mirándole comer, sin saber qué decir. Incluso mientras comía, Gus seguía sonriéndole, una sonrisa que incluía la respuesta al cumplido a su canción, su placer por el pastel, y algo más. El reconocimiento, le parecía a Daniel, de algún lazo común.
—Ten —dijo Gus, alcanzándole la caja de migajas—, toma algo de las mías, Danny-boy.
¿Danny-boy? Eso era varios grados peor que un simple «Danny», y ya se había resistido a este mote. Aun así, mostraba que Gus —sin que ni siquiera hubieran hablado antes— sabía de su existencia, y quizá incluso tenía curiosidad por él.
Tomó un par de galletas rotas y asintió para dar las gracias. Luego, con una sensación incómoda de haber hecho algo incorrecto, se alejó, llevando el pastel cada vez más reducido.
Poco después las golosinas se acabaron y la fiesta terminó. El dormitorio se quedó en silencio. Por encima de las ráfagas intermitentes del viento se podía oír a los presos cantando los mismos villancicos en el dormitorio contiguo. La señora Gruber, con el colchón enrollado en torno a ella y sentada frente al radiador, comenzó a canturrear siguiendo la canción sin palabras, pero cuando nadie más mostró espíritu navideño, lo dejó.
En el dormitorio de al lado los cánticos se detuvieron, y poco después se oyó el motor de la camioneta. Como si hubiera estado esperando esta señal, Gus se levantó y se acercó a donde había estado el árbol de Navidad. Alguien hizo sonar una nota en la armónica, y Gus tarareó la misma nota sordamente.
El silencio de la habitación, un silencio de melancolía, se convirtió en un silencio atento. Algunas personas se acercaron y formaron un anillo en torno al cantante, mientras que otros se quedaron donde estaban. Pero todos escucharon como si la canción fuera un boletín de noticias que anunciase un desastre mundial.
Ésta era la letra de la canción que cantó Gus:
¡Oh, Belén está ardiendo
y Santa Claus ha muerto,
pero el mundo sigue girando
y mi cabeza también!
El Tannenbaum está desnudo hasta los huesos
y pronto lo estaré yo también.
Pero, ¿quién es esa dama que yace
sobre sábanas de azul bebé?
Oh, la Nochebuena es fría y tétrica
¿Quién podría creer que la Virgen María
jamás descubriría
a unos amantes
como tú, muchacho, o como yo?
Estribillo:
Apártate, Joe.
He vendido mi alma
por una muñeca y un timo
y una alegre y hermosa O,
por un zorro y un violín
y unjo, jo, jo.
Así
pues,
la 'ollaremos y follaremos
y 'elaremos y pelaremos
y le diremos por qué.
La tostaremos y la freiremos
y colgaremos un cartel
que le enseñe el tinglado a comprar.
La empujaremos y acariciaremos
y la azotaremos y le agradeceremos
el hermoso trozo de pastel.
¡La hostigaremos y la urgiremos
a que considere una fusión
entre la tierra y el cielo!
Daniel no pudo decidir durante un buen rato si se trataba de una canción de verdad o de una que Gus se estaba inventando en ese mismo momento, pero cuando la gente empezó a cantar en la parte que empezaba «Apártate, Joe», decidió que debía de ser auténtica. Había muchas canciones que nunca se escuchaban en Iowa, al estar tan estrictamente controladas las emisiones de radio.
Cantaron la canción una y otra vez, y no sólo el estribillo, que sonaba más alto y ruidoso en cada repetición, sino entera. Parecía, si no se prestaba atención a la letra, el villancico de Navidad más exquisito y decorativo, un tesoro de un pasado oscuro y precioso de trineos, campanas y jarabe de arce. Annete, la débil mental emigrante que solía tamborilear sobre las cañerías del radiador, se dejó llevar por la emoción y comenzó a hacer un strip-tease improvisado con los envoltorios de los regalos, hasta que la señora Gruber, que era la responsable oficial del buen comportamiento colectivo del dormitorio, la detuvo. Los presos del dormitorio contiguo vinieron e insistieron, contra las protestas de la señora Gruber, en que les cantasen la canción desde el principio, y esta vez Daniel fue capaz de añadir unos pocos decibelios al efecto general. La gente empezó a bailar, y los que no bailaban se abrazaban y se balanceaban al ritmo de la música. Incluso Bob Lundgren se olvidó de asesinar a su hermano y cantó con todos.
La fiesta duró hasta que finalmente el altavoz tronó:
—¡De acuerdo, gilipollas, la Navidad ha terminado, así que callaos de una puta vez!
Y sin más aviso que éste, las luces se apagaron, y la gente tuvo que correr en la oscuridad, localizar sus colchones y desenrollarlos sobre el suelo. Pero la canción ya había cumplido su propósito. El asqueroso sabor de la Navidad había sido lavado de todas las mentes.
Todo el mundo tenía vacaciones el día de Navidad excepto los trabajadores de la E.E. 78, puesto que no había forma de decirles a las termitas, que se retorcían por los túneles negros en su camino hacia las cubas, que se detuviesen porque era Navidad. Daba igual, se dijo Daniel. Era más fácil vivir una vida lamentable que tumbarse y pensar en ella.
Aquella noche, cuando volvió al dormitorio, Gus yacía frente al radiador tibio. Tenía los ojos cerrados, pero los dedos se le movían de forma lenta y deliberada por la cremallera de su chaqueta. Era casi como si le estuviera esperando. En todo caso, el momento no podía posponerse más. Daniel se sentó a su lado, le tocó el hombro, y le preguntó, cuando abrió los ojos, si podían ir fuera a hablar. No tenía que explicar más. Se suponía que era mucho menos probable que los monitores escuchasen tu conversación si estabas fuera de los dormitorios. De todas formas, Gus no pareció sorprendido.
A medio camino entre el dormitorio y las letrinas, Daniel le comunicó su mensaje con brevedad telegráfica. Había estado pensando durante días en cómo decirlo.
—La otra noche, anoche, cuando te dije cuánto me había gustado tu canción, en realidad tenía algo más en la cabeza. Verás, no he escuchado muchas canciones de verdad antes. No como la tuya. Y realmente me emocionó. Y he decidido… —Bajó la voz—. He decidido que quiero aprender a cantar. He decidido que eso es lo que voy a hacer con mi vida.
—¿Sólo cantar? —preguntó Gus, sonriendo con suficiencia y apoyándose en una y otra pierna—. ¿Nada más?
Daniel alzó la vista, implorante. No osaba definirlo más detalladamente. Los monitores podían estar escuchando. Podían estar grabando todo lo que decía. Gus tenía que entenderlo.
—Quieres volar… ¿No es eso, en realidad?
Daniel asintió.
—¿Perdón?
—Sí —dijo. Y luego, puesto que no había razón para no soltar nada, le hizo a Gus su propia pregunta retórica—: ¿No es para eso para lo que la mayoría de la gente aprende a cantar?
—Algunos de nosotros simplemente cantamos, pero tal y como lo dices, sí, supongo que eso es cierto para la mayoría de la gente. Pero esto es Iowa, ya sabes. Aquí volar es ilegal.
—Lo sé.
—¿Y no te importa?
—No hay una ley que diga que tengo que vivir en Iowa el resto de mi vida.
—Muy cierto.
—Y no hay ley contra el canto, ni siquiera en Iowa. Si quiero aprender a cantar, es asunto mío.
—Y eso también es muy cierto.
—¿Me puedes enseñar?
—Me estaba preguntando dónde entraba yo en esto.
—Te daré todos mis cupones de aquí en adelante. Me dan el suplemento completo. Cuesta treinta y cinco dólares a la semana.
—Ya lo sé. Yo también lo recibo.
—Si no quieres comer tanto, puedes cambiar mis cupones por algo que quieras. Es todo lo que tengo, Gus. Si tuviera cualquier otra cosa, te lo ofrecería.
—Pero sí que la tienes, Danny-boy —dijo Gus—. Tienes algo que me parece mucho más atractivo.
—¿El libro? Puedes quedártelo también. Si hubiera sabido que eras tú el que pujaba, no hubiera pujado contra ti.
—El libro no. Sólo hice eso para sacarte de quicio.
—Entonces, ¿qué es lo que quieres?
—Tus hamburguesas no, Danny-boy. Pero podrían interesarme tus panecillos.
No lo entendió al principio, y Gus no ofreció mayor explicación que una sonrisa extraña y relajada, con la boca medio abierta y la lengua pasando lentamente por los dientes. Cuando finalmente cayó en la cuenta de qué quería Gus, no pudo creerlo. Así, al menos, es como se lo dijo a sí mismo: ¡No puedo creerlo! Intentó fingir, aun entonces, que todavía no había entendido.
Pero Gus lo sabía.
—¿Y bien, Danny-boy?
—No lo dices en serio.
—Ponme a prueba y verás.
—Pero… —Su objeción parecía tan evidente que no veía la necesidad de explicarla mejor.
Gus cambió su peso a la otra pierna de nuevo mientras se encogía de hombros.
—Ése es el precio de las lecciones de música, chaval. Tómalo o déjalo.
Daniel tuvo que aclararse la garganta para poder decir que lo dejaba. Pero lo dijo alto y claro, por si los monitores estaban tomando nota de todo.
—Probablemente estás haciendo lo correcto —asintió Gus.
La indignación de Daniel finalmente le colmó.
—¡No necesito que tú me digas eso! ¡Por Dios!
—Oh, no me refiero a conservar tu virginidad. Probablemente la perderás un día de estos. Me refiero a que es preferible que no intentes convertirte en cantante.
—¿Quién dice que no voy a hacerlo?
—Puedes intentarlo, desde luego. Nadie puede impedirlo.
—Pero no lo conseguiré, ¿no es eso? Me suena a que no están maduras.
—Sí, en parte. No te hubiera ofrecido mi opinión sincera si hubieras decidido invertir en lecciones. Pero ahora no hay razón para no hacerlo. Y mi opinión sincera es que eres un cantante malísimo. Podrías recibir lecciones de voz hasta el día del juicio y no llegarías ni a aproximarte a la velocidad de escape. Eres demasiado estirado. Demasiado cerebral. Demasiado puro Iowa. Es una lástima, en realidad, que se te haya ocurrido esto, porque sólo te traerá desgracias.
—Dices eso por resentimiento. No me has oído cantar.
—No es necesario. Me basta con verte atravesar una habitación. Pero, de hecho, sí que te he oído. Anoche. Y fue suficiente. Quien no pueda con “Dulce Navidad” no está hecho para una gran carrera.
—No cantamos “Dulce Navidad” anoche.
—Ése es justo el sentido de mi broma.
—Sé que necesito lecciones. Si no, no las hubiera pedido.
—Las lecciones sólo pueden llegar hasta un punto. Tiene que haber una capacidad básica. Un perro no puede aprender aritmética, sea quien sea su profesor. ¿Quieres detalles? En primer lugar, no tienes oído. En segundo lugar, tienes el sentido del ritmo de una apisonadora. Y más allá hay algo aún más esencial que te falta, algo que aquellos que lo tenemos llamamos alma.
—Que te jodan.
—Ése podría ser el principio, sí.
Y diciendo esto Gus le dio unas rápidas palmaditas en las mejillas, le sonrió con una sonrisa de despedida que aún era amistosa y le dejó en una desolación en la que nunca había imaginado encontrarse, un anticipo del futuro tan negro y amargo como el primer sorbo de café de un niño. Lo que más quería en el mundo, lo único, nunca sería posible. Nunca. La idea era como una calavera en sus manos. No podía tirarla. No podía apartar la vista.
Pasó un mes. Era como si la peor hora de su vida, el momento más negro, se estirase como vías de tren sobre un lecho de cenizas hasta el horizonte. Cada día se despertaba y cada día se acostaba enfrentado a la misma cruda perspectiva, una tristeza a cuya luz invernal todos los demás objetos y hechos parecían una monotonía de ceros de cartón. No había forma de combatirla, ni de ignorarla. Era la forma predestinada de su vida, como el tronco y las ramas de un pino lo son de la suya.
Los ojos de Gus parecían estar siempre siguiéndole. Su sonrisa siempre parecía surgir a expensas de Daniel. El peor tormento de todos era cuando Gus cantaba, cosa que había empezado a hacer con más frecuencia desde Nochebuena. Sus canciones trataban siempre sobre sexo, y siempre eran hermosas. Daniel no podía ni resistirse a la belleza ni rendirse a ella. Como Ulises, luchaba contra las cuerdas que le ataban al mástil, pero eran las cuerdas de su propia voluntad obstinada y no podía romperlas. Sólo podía retorcerse y suplicar. Nadie lo notó, nadie lo supo.
Repetía una y otra vez, en sus pensamientos, la misma frase, como una vieja rezando el rosario. «Ojalá estuviese muerto. Ojalá estuviese muerto.» Si alguna vez pensaba en ello, sabía que se trataba sólo de una impostura sensiblera. Pero aun así, en cierta forma, era verdad. Deseaba estar muerto. Otra cuestión era si conseguiría reunir el valor para cumplir su deseo. Los medios estaban a su disposición. Como Barbara Steiner, sólo tenía que cruzar el perímetro del campo y el transmisor de radio haría el resto. Un solo paso. Pero era un cobarde, no podía hacerlo. Se quedaba de pie allí durante horas, junto a los postes de piedra que marcaban el posible final de su vida, repitiendo la mentira inconsciente que parecía tan cierta: «Ojalá estuviese muerto. Ojalá estuviese muerto. Ojalá estuviese muerto.»
Una vez, y una sola, consiguió pasar del poste, y en ese momento, como sabía que sucedería, el silbido de advertencia comenzó a sonar. El sonido le petrificó. Sólo estaba a unos metros de su deseo, pero sus piernas habían dejado de obedecerle. Se quedó atrapado en un encantamiento de rabia y vergüenza, mientras la gente salía de los dormitorios para ver quién se había dejado morir. El silbido siguió sonando hasta que por fin se metió el rabo entre las piernas y regresó al dormitorio. Nadie le habló, ni siquiera le miró. A la mañana siguiente, después del pase de revista, un guardia le dio a Daniel un frasco de tranquilizantes, y le miró mientras se tomaba la primera cápsula. Las píldoras no curaron la depresión, pero nunca volvió a hacer otra tontería.
En febrero, un mes antes de que se agotase su sentencia, Gus recibió la condicional. Antes de abandonar Spirit Lake se preocupó de llevar a Daniel aparte y decirle que no se preocupase, que podría llegar a ser cantante si lo quería de verdad y si hacía un esfuerzo lo suficientemente grande.
—Gracias —dijo Daniel, sin mucha convicción.
—Tus cuerdas vocales no importan tanto como la forma en que sientas lo que cantes.
—¿Acaso el no querer ser sodomizado por un convicto de los barrios bajos prueba que no tengo suficientes sentimientos? Ése es mi problema, ¿no?
—Tenía que intentarlo. En todo caso, Danny-boy, no quería irme sin decirte que no pierdas la esperanza sólo por lo que yo diga.
—Bien. No pensaba hacerlo.
—Si te esfuerzas, probablemente lo conseguirás. Con tiempo.
—Tu generosidad me va a hacer llorar.
—He estado pensando en ello —insistió Gus—, y tengo un consejo que darte. Mi última palabra sobre el tema de cómo cantar.
Gus esperó. A pesar de todo su resentimiento, Daniel no podía evitar intentar aferrar el talismán que se le ofrecía. Se tragó su orgullo y preguntó:
—¿Y cuál es?
—Arruina tu vida. Los mejores cantantes siempre lo hacen.
Daniel forzó una risa.
—Parece que en eso llevo una buena delantera.
—Exacto. Por eso creo que aún hay esperanza para ti. —Frunció los labios e inclinó la cabeza hacia un lado. Daniel se apartó como si le hubiera acariciado. Gus sonrió. Tocó con un dedo la cicatriz sobre su ojo, casi desaparecida—. Verás, entonces, que entre la ruina la música vuelve a arreglarlo todo. Pero recuerda, la ruina tiene que llegar antes.
—Lo recordaré. ¿Algo más?
—Eso es todo. —Extendió la mano—. ¿Amigos?
—Bueno, enemigos no —admitió Daniel, con una sonrisa que no era más que medio sarcástica.
A finales de febrero, a sólo un par de semanas de la liberación de Daniel, el Tribunal Supremo sentenció, en una decisión apoyada por dos tercios de sus componentes, que las medidas adoptadas por Iowa y otros estados del Cinturón Agrícola para prohibir la distribución de periódicos y material gráfico asociado de otros estados constituía una violación de la Primera Enmienda. Tres días después Daniel fue liberado de Spirit Lake.
La noche antes de salir de la cárcel Daniel soñó que estaba de nuevo en Minneapolis, a orillas del Mississippi, en el punto donde lo cruzaba el puente peatonal. Pero en lugar del puente que recordaba había sólo tres gruesos cables de acero: uno para apoyar los pies, y dos más arriba para sostenerse. La chica que estaba con Daniel quería cruzar el río sobre esta parra artificial, pero el trecho era demasiado largo, y el río estaba inmensamente lejano, allá abajo. Arriesgarse incluso a caminar un poco parecía ir hacia una muerte cierta. Entonces un policía se ofrecía a esposarle una de las manos al cable. Con esta precaución, Daniel decidió intentarlo.
Los cables se movían arriba y abajo y oscilaban hacia los lados mientras avanzaba, centímetro a centímetro, sobre el río, y sus tripas se revolvían con terror apenas contenido. Pero siguió adelante. Incluso se forzó a dar pasos de verdad en lugar de deslizar los pies por el cable.
A mitad del puente se detuvo. El miedo había desaparecido. Miró hacia abajo, al río, en cuyo azul de cuento de hadas se reflejaba una única nube iluminada por el sol. Cantó. Era una canción que había aprendido en cuarto curso de la señora Boismortier.
—Soy el capitán del Pinafore —cantó Daniel—, y un buen capitán también. Soy muy, muy bueno, y que quede claro, mando una buena tripulación.
En ambas orillas contestaron coros de espectadores admirados, como débiles ecos.
No sabía el resto de la canción, así que paró. Miró al cielo. Era un sentimiento espléndido. Si no fuera por las malditas esposas, podría haber volado. El aire que había aceptado su canción habría aceptado su cuerpo sin mayor dificultad. Estaba tan seguro de esto como de que estaba vivo y su nombre era Daniel Weinreb.
Segunda parte
5
Las nubes sobre Suiza eran como lóbulos cerebrales, rosas e hinchados, con grandes huesos astillados de granito atravesándolas a intervalos. Le encantaban los Alpes, pero sólo cuando estaba sobre ellos. Le encantaba Francia, también, tan intencionada y rectilínea, con tonos solemnes de verde oliváceo y pardo. Le encantaba el mundo entero, que parecía, en aquel momento, estar presente ante su vista en toda su gloria esférica, mientras el Concorde se elevaba aún más.
En la consola situada ante ella tecleó los números de lo que deseaba, y en un instante el benéfico mecanismo instalado junto a su asiento expulsó otro pink lady, el tercero. Al parecer, a esta altitud no importaba que ella tuviera sólo diecisiete años. Era todo tan encantador y anárquico, y todo le gustaba, el pink lady, las almendras, ese Atlántico de un azulapagado que se vislumbraba por debajo. Y lo que más le gustaba era volver a casa por fin, y decir adiós y que os jodan a los muros grises, los cielos grises y las blusas grises de Ste. Ursule.
Boadicea Whiting era una entusiasta. Podía, con la misma pasión verdadera aunque efímera, aplaudir la gota de lluvia más pequeña del mundo o el huracán más desatado. Pero no era una cabeza de chorlito. Tenía otras pasiones permanentes, y la principal era su padre, el señor Grandison Whiting. No le había visto desde hacía casi dos años, ni siquiera en grabaciones, ya que era quisquilloso con su correspondencia personal y sólo enviaba cartas manuscritas. Aunque le había escrito con bastante regularidad, y aunque tenía mucha razón (en materia de gusto era infalible), le había echado muchísimo de menos, le había faltado la luz y la calidez de su presencia, como a un planeta apartado del sol, como a una monja. ¡Vaya vida, la del arrepentimiento! O más bien, qué poca vida. Pero (como le había escrito él en una de sus cartas semanales), la única forma de conocer el precio de algo es pagarlo. Y (replicó ella, aunque nunca envió la carta) pagarlo una y otra vez.
La señal del cinturón de seguridad se apagó, y Boadicea se lo quitó y subió por la escalera en espiral que llevaba al salón. Otro pasajero había llegado antes que ella al bar, un hombre corpulento de cara colorada vestido con unachaqueta roja verdaderamente fea. Sintética, pensó: un juicio contra el que no había apelación. Se podía perdonar un pecado (solía decir Grandison), pero no algo sintético. El hombre de la chaqueta estaba quejándose nasalmente al camarero de que cada vez que había pedido una bebida durante el despegue la maldita máquina idiota le había mostrado un maldito signo que decía que lo sentía, pero que no tenía la edad requerida, y maldita sea, tenía treinta y dos años. Con cada «maldito», miraba a Boadicea, para ver si se escandalizaba. No pudo dejar de sonreír ante la explicación del camarero: que el ordenador había confundido su número de pasaporte o de asiento con el de otra persona. El hombre confundió el significado de su sonrisa. Con el milagroso amor propio de su clase, se le acercó y le ofreció una bebida. Ella respondió que le gustaría tomar un pink lady.
¿Sería un error tomar cuatro?, se preguntó. ¿Le impediría lucirse cuando llegase? No sería nada apropiado haberse ido en desgracia y volver, dos años después, borracha. Sin embargo, por el momento se sentía bajo control, si bien quizá un poco más susceptible de lo habitual.
—¿No son hermosas las nubes? —dijo, cuando él volvió con su bebida y se sentaron ante una vista del cielo de primera categoría.
Eludiendo la pregunta con una sonrisa sociable, le preguntó si era el primer viaje de ella a América. Evidentemente, Ste. Ursule había hecho su efecto. Dijo que no, que había sido su primer viaje a Europa y ahora volvía.
Le preguntó qué había visto. Ella dijo que había visto museos e iglesias, sobre todo.
—¿Y usted? —preguntó.
—Oh, no tuve tiempo de dedicarme a esas cosas. Ha sido un viaje de negocios.
—Oh. ¿A qué negocio se dedica? —Sintió un placer travieso al hacer la más americana de las preguntas.
—Soy representante de Sistemas de Alimentos Consolidados.
—¿En serio? Mi tío es representante también, aunque no de s.a.c. Pero tiene alguna relación con ellos.
—Bueno, s.a.c. es la empresa más grande de Des Moines, así que no resulta sorprendente.
—¿Allí es donde vive?
—Vivo allí donde s.a.c. me envía, y a estas alturas me han enviado a casi todas partes. —Lo tenía muy ensayado. Ella se preguntó si sería algo que se había inventado solo, o si todos los viajantes de s.a.c. lo aprendían cuando les entrenaban. Entonces la sorprendió—. Sabes —dijo en un tono de lamento completamente creíble, e incluso reflexivo—, sí que tengo un apartamento en Omaha, pero no lo he usado desde hace más de un año.
Enseguida se sintió culpable por haberle puesto una trampa. ¿Y por qué? ¿Porque tenía tripa y no sabía vestirse? ¿Porque su voz era la voz quejumbrosa y desamparada de la pradera? ¿Porque había querido que los pocos minutos de su paso por encima del océano llevasen la marca de un encuentro humano real? ¿Acaso no quería ella lo mismo?
—¿Se encuentra bien? —preguntó él.
—Creo que he bebido demasiado —dijo—. No estoy acostumbrada a los aviones.
Las nubes estaban ahora tan abajo que parecían la superficie de una mesa de formica, blanco opaco con espirales de un triste azul grisáceo. De hecho, el reborde sobre el que había dejado su bebida estaba hecho de una formica igual de lamentable.
—Pero me gusta volar —dijo con cierta desesperación, puesto que él se limitaba a mirarla—. Creo que podría pasarme la vida entera volando, yendo de un lado para otro.
Él miró su reloj para no tener que mirar el azul tras el cristal. Incluso aquí, se dio cuenta ella, incluso a veinticinco mil pies, era de mala educación hablar bien del acto y la fuerza de volar. ¡América!
—¿Y dónde vive usted? —preguntó él.
—En Iowa, en una granja.
—¿Ah, sí? ¿Hija de granjeros? —Subrayó limpiamente esta insinuación con una sonrisa de condescendencia masculina.
Ella no podía atenerse a su sentido de la justicia. Todo en ese hombre resultaba un insulto a la decencia: su voz llana y sin inflexiones, su complacencia, su estupidez. Parecía merecer absolutamente su vida desgraciada, y ella deseaba, perversamente, hacerle ver su forma pobre y escuálida.
—Sí, ésa soy yo. Aunque si uno tiene que ser una clase particular de hija estos días, ésa es la clase que vale la pena. ¿No está de acuerdo?
Él asintió, con la sensación suficiente de que le habían bajado los humos. Sabía a qué se refería ella. Quería decir que tenía dinero y él no, y que esto era una ventaja superior a pertenecer al sexo fuerte.
—Mi nombre es Boadicea —le informó, aparentando ofrecer, brevemente, la mano, pero luego, antes de que pudiera responder, la apartó para tomar su bebida.
—Boadicea —repitió él, equivocándose con todas las vocales.
—Mis amigos me llaman Bo, o a veces Boa.
Entre personas de una determinada clase esto habría sido suficiente. Pero él no pertenecía a esa clase, desde luego, ni pertenecería jamás, aunque estaba claro por la forma en que tenía fijados los ojos en ella que su deseo seguía allí.
—Y mi padre me llama Bobo. —Suspiró teatralmente—. Es difícil ir por la vida con un nombre tan peculiar, pero mi padre es un anglófilo fanático, como su padre antes que él. ¡Ambos obtuvieron la beca Rhodes! Aunque estoy bastante segura de que mi hermano no la conseguirá. Su nombre es Serjeant, y el de mi hermana es Alethea. He tenido suerte, supongo, de no ser bautizada Brittania. Aunque hubiera tenido para elegir entre los apodos de Brit y Tania. ¿Le gusta Inglaterra?
—Estuve allí, pero sólo por negocios.
—¿Acaso los negocios le llevan tan alto que el gusto sencillamente no tiene cabida?
—Bueno, llovió la mayor parte del tiempo que estuve allí, y el hotel en el que me quedé era tan frío que tuve que acostarme vestido, y había racionamiento, que de hecho fue la razón por la que me enviaron. Pero aparte de eso supongo que me gustó bastante. La gente era simpática, al menos la que traté.
Ella le miró con una sonrisa inexpresiva y sorbió su pink lady, que había empezado a parecer empalagosa. Mientras se maravillaba arte la elegancia y la malevolencia de lo que ella misma acababa de decir, no había escuchado ni una palabra de lo que él había dicho.
—Creo —dijo él resueltamente— que la gente lo es normalmente, si les dejas.
—Oh, la gente… sí. Yo también lo creo. La gente es maravillosa. Usted es maravilloso, yo soy maravillosa, y el camarero tiene un pelo rojo maravilloso, aunque ni la mitad de maravilloso que el de mi padre. Tengo una teoría sobre el pelo rojo.
—¿Y cuál es?
—Creo que es un signo de distinción espiritual. Swinburne tenía un pelo intensamente rojo.
—¿Quién era Swinburne?
—El mayor poeta de la Inglaterra victoriana.
Él asintió.
—También está Dolly Parsons. Su pelo es bastante rojo.
—¿Quién es Dolly Parsons?
—La curandera. De la tele.
—Oh. Bueno, sólo es una teoría.
—Algunas de las cosas que hace son bastante increíbles. Mucha gente cree en ella de verdad. Aunque nunca he escuchado a nadie decir que fuera por su pelo. Tengo un primo en Arizona que es pelirrojo, y dice que lo detesta. Dice que la gente siempre se burla de él por eso, o le mira de forma rara.
Mientras escuchaba el constante desarrollo de su discurso estúpido y bienintencionado, ella sintió como si se hubiera montado en un tiovivo que estuviera dando vueltas demasiado rápido para bajarse. El avión se había inclinado varios grados a la izquierda. El sol había subido perceptiblemente hacia el oeste, y sus rayos provocaban vastos juegos de luz en las olas que subían y bajaban, y de las cuales las nubes habían sido apartadas.
—Si me perdona —dijo, y salió del salón precipitadamente.
En el lavabo, una pálida luz verde parecía salir de los espejos de forma a la vez extraña y reconfortante. Habría sido un refugio perfectamente habitable si no hubiera encontrado, en cada espejo, el reproche de su propia imagen.
Dios sabe que lo había intentado. Cuántas semanas de su vida había malgastado intentando someter y civilizar a esta otra Boadicea, vistiéndola con ropa de diseño demasiado cara que dejaba de ser perfecta en el momento en que la sacaba de las espléndidas cajas, haciendo dietas hasta el límite de la anorexia, y fastidiándose con cremas, lociones, pestañas, botes de colorete, copiando en el lienzo oval de su cara las caras de Rubens, de Modigliani, de Reni e Ingres. Pero detrás de estas máscaras viscosas estaba siempre la misma cara demasiado redonda, demasiado vivaz, rodeada por el mismo pelo castaño abundante e ingobernable, el mismo pelo de su madre. Desde luego, era completamente hija de su madre, excepto en su mente, que era sólo suya. Pero, ¿a quién le alivia saber que posee notables dotes intelectuales? Desde luego, no a una chica que está borracha y rodeada de espejos y que quiere, más que nada en el mundo, ser amada por alguien como Grandison Whiting, un hombre que ha declarado que el primer deber de un aristócrata es hacia su vestuario.
La riqueza, había dicho Grandison Whiting a sus hijos, es la base del buen carácter, y aunque algunas cosas, como su frase sobre la ropa, las decía sólo para epatar, en esto era sincero. La riqueza era también, admitía, la raíz de todo mal, pero ésa era sólo la otra cara de la moneda, una necesidad lógica. El dinero era libertad, tan sencillo como eso, y la gente que no tenía nada, o que tenía poco, no podía ser juzgada por el mismo patrón que la que tenía algo, o mucho, puesto que no eran actores libres. La virtud, por tanto, era una prerrogativa de la aristocracia, y el vicio también.
Éste era sólo el principio del sistema de economía política de Grandison Whiting, que seguía, con todos sus corolarios y desarrollos, mucho más lejos y profundamente de lo que Boadicea había podido seguir nunca, puesto que en determinados momentos cruciales de la explicación del sistema se le había pedido que se fuera a la cama o que los caballeros se levantasen de la mesa para seguir con sus ideas y sus puros en reclusión masculina. Le parecía que ese momento llegaba siempre justo cuando pensaba que había empezado a verle como realmente era: no el amable y despreocupado padre que, como Santa Claus, se sometía a su adoración infantil, sino el auténtico Grandison Whiting cuyas energías renacentistas parecían un argumento más poderoso de la existencia de Dios que ninguna de las lastimosas ideas de los apólogos que le habían hecho aprender de memoria en Ste. Ursule. La propia Ste. Ursule había sido el más drástico de estos exilios de su presencia. Aunque había llegado a entender que había sido necesario (con ayuda de su psicoanalista), aunque finalmente había conseguido arrancar un consentimiento de su propio corazón, los dos años de exilio de su padre habían sido muy amargos… y aún más porque se los había merecido claramente.
Había comenzado, como todas sus penas, con entusiasmo. Le habían regalado una cámara de vídeo por su décimo cuarto cumpleaños, una Editronic último modelo. En tres semanas había dominado tan completamente los programas que traía la cámara y sus diversas combinaciones que fue capaz de montar un documental sobre Worry (como se llamaba la finca de los Whiting, y también el documental) tan profesional, tan vivaz y tan inofensivo a la vez que se emitió en horario de máxima audiencia en el canal educativo del estado. Esto, además de lo que llamaba sus «películas de verdad», que, aunque menos apropiadas para una emisión pública, no eran menos prodigiosas. Su padre le dio su aprobación y la animó —¿qué otra cosa podría haber hecho?— y Boadicea, exaltada y exultante, fue arrebatada por la pasión de la creatividad como por un tornado.
En los tres meses tras su primer año en el instituto, dominó un abanico de equipo y técnicas de programación que hubieran requerido otros tantos años de estudio en una escuela técnica. Sólo cuando, con la ayuda de su padre, hubo obtenido su diploma por correspondencia y una licencia sindical, propuso el proyecto para el que había estado trabajando desde hacía tiempo. ¿Querría él, preguntó, permitirle realizar un estudio en profundidad de su propia vida? Sería una continuación de Worry, pero en una escala mucho más elevada, tanto en longitud como en intensidad.
Primero él rehusó. Ella le rogó. Prometió que sería un tributo, un monumento, una apoteosis. Él contemporizó, declarando que aunque creía en el genio de ella, también creía en la santidad de la vida privada. ¿Por qué debía gastar un millón de dólares en la seguridad de su casa y luego dejar que su propia Bobo exhibiese esa privacidad tan cara a las miradas vulgares? Ella prometió que no se violaría nada inviolable, que su película haría por él lo que Eisenstein había hecho por Stalin, lo que Riefenstahl había hecho por Hitler. Ella le adoraba, y quería que el mundo se arrodillase con ella. Y lo haría, ella sabía que lo haría, si sólo le daba la oportunidad. Finalmente —¿qué otra cosa podría haber hecho?—, él consintió, con la condición de que si no aprobaba el producto final, nadie más podría verlo.
Ella se puso a trabajar enseguida, con la energía espontánea y sin resistencias que sólo posee la adolescencia, y una habilidad casi igual a su energía. Los primeros montajes seguían el prometido estilo hierático y hacían que Grandison Whiting pareciera aún más él mismo que en la realidad. Se movía por los paisajes de su vida con la gracia hipnótica y pesada de un Rey Sol, con el pelo rojo brillante formando una especie de aureola en torno a su cara celta perfecta y pálida. Incluso su ropa parecía una alegoría de cierta inagotable nobleza interior.
La fascinación de la película para el propio Grandison debió ser tan irresistible como embarazosa. Era un acto de adoración absolutamente patente. Pero podía, a pesar de eso, ser de utilidad. Después de todo, no es tan frecuente que los recursos del arte se dediquen tan decididamente a celebrar los valores de los muy ricos; o cuando lo hacen, lo normal es que se capte un olor perceptible de producto comprado y vendido, un olor, como el de los macizos de flores cortadas, que es agradable pero no completamente natural. La película de Boadicea no tenía el brillo del arte cautivo, y sin embargo era, posiblemente, a su manera entusiasta, un auténtico logro.
El trabajo prosiguió. Se permitió que Boadicea volviese al Instituto de Amesville en horario reducido para disponer de la ventaja de las horas de luz. Al irse sintiendo más segura en la posesión de sus habilidades, se permitió libertades, como alejamientos líricos de la solemnidad inicial de la película. Sorprendió a su padre, de improviso, jugando con Dow Jones, su perra spaniel. Grabó varios minutos, y luego cintas enteras, de su auténtica y deliciosa charla de sobremesa, y una de esas ocasiones fue cuando su tío Charles estaba cerca. El tío Charles era el presidente de la Comisión Presupuestaria del Congreso. Siguió a su padre en un viaje de negocios a Omaha y Dallas, y consiguió varias grabaciones satisfactorias de lo que parecían auténticos negocios sucios.
Pero ella sabía que no lo eran, y se obsesionó (como artista y como hija) por penetrar en lo más recóndito y oscuro de su vida, donde (según creía) era más plenamente él mismo. Sabía que lo que él se aventuraba a decir ante su cámara difería esencialmente de lo que habría dicho francamente, entre amigos; difería también de lo que, en su corazón, consideraba cierto. O más bien ella lo sospechaba; puesto que con sus hijos Grandison Whiting sólo dejaba caer insinuaciones equívocas respecto a sus propias opiniones en cualquier materia más seria que las cuestiones de gusto y educación. En su lugar, tenía una facilidad pedante para mostrar cómo, por un lado, uno podría pensar esto, o, por otro, aquello, dejando en el aire cuál de los dos representaba las convicciones de Grandison Whiting, si es que alguno lo hacía.
Con el progreso de la película, y luego, con su falta de progreso, Boadicea se encontró estrellándose contra esta ambigüedad en todo lo que su padre decía, en sus propias sonrisas. Cuanto más pensaba, menos entendía, aunque seguía aún adorándolo. No podía tratarse de que su padre simplemente careciese de una visión coherente del mundo y su lugar en él, de que hiciese lo que hiciera falta para salirse con la suya sobre la base de la mera experiencia cotidiana. Éste podía ser el caso de su tío Charles (que era, como suele pasar con los hermanos mucho menores, tan devoto de Grandison como la propia Boadicea); podía ser el caso de muchos hombres que habitan los pasillos del poder por derecho de cuna en lugar de por conquista; pero no era el caso de su padre, no era posible.
Empezó a fisgonear. Sola en el despacho, leía los documentos que estaban sobre la mesa y registraba los cajones. Escuchaba a escondidas el teléfono, las conversaciones de él con el personal de oficina y de operaciones, las de éstos sobre él. No obtuvo ninguna información. Comenzó a espiar. Con el equipo y la habilidad que había adquirido para hacer su película, pudo poner micrófonos en su despacho, en su salón privado y en el salón de fumar. Grandison lo supo, pues su sistema de seguridad millonario era a prueba de asaltos mucho más formidables que éste, pero permitió que lo hiciera. Sencillamente, se abstuvo de decir nada en esas habitaciones que no hubiera dicho ante una delegación del Concilio Eclesiástico de Iowa. De hecho, Boadicea escuchó precisamente a esa delegación, que había venido a recabar el apoyo de su padre (y a través de él, de su tío) para una ley que cortaría los fondos federales a cualquier estado o ciudad que directa oindirectamente permitiera que los dólares de los impuestos se gastasen en trigo barato argentino. Grandison nunca estuvo más elocuente, aunque la delegación se fue sin más que su firma… y no en un cheque, sino en una petición.
No podía echarse atrás. Ya no era por la película, ni por ninguna necesidad racional. Se rindió, como a un vicio largamente evitado. Con vergüenza y con el tembloroso augurio de que un acto tan inapropiado debía acarrear amargas consecuencias, y sin embargo encontrando el placer temerario de una ménade en la propia enormidad del riesgo, colocóun micrófono tras la cabecera de la cama de su mejor cuarto de invitados. La amante de su padre, la señora Reade, visitaría pronto Worry. También era una vieja amiga, y esposa del director de una compañía de seguros de Iowa de la cual Grandison poseía acciones mayoritarias. Con seguridad, en estas circunstancias su padre revelaría alguna cosa.
Su padre no subió a la habitación de la señora Reade hasta bastante tarde esa noche, y Boadicea tuvo que esperar sentada sosteniendo los auriculares con manos sudorosas mientras escuchaba la interminable banda sonora de Toora-Loora Turandot, un aburrido y viejo musical irlandés que la señora Reade se había subido de la biblioteca. Los minutos pasaron lentamente, y la música siguió sonando, y entonces por fin Grandison llamó a la puerta, y se oyó cómo entraba y decía:
—Ya basta, Bobo, esto pasa de castaño oscuro.
—¿Querido? —dijo la voz de la señora Reade.
—Un minuto, mi amor. Tengo algo más que decirle a mi hija, que está escuchándonos en este momento, mientras finge estudiar francés. Vas a acabar tus estudios, Bobo. En Suiza, en una escuela preparatoria muy bien recomendada de Vilars. Ya he informado al director de Amesville de que partes para el extranjero. Para aprender, espero sinceramente, mejores modales de los que has demostrado en los últimos meses. Saldrás a las seis de la mañana, así que déjame decirte, a modo de despedida: deberías avergonzarte, Bobo, y bon voyage.
—Adiós, señorita Whiting —dijo la señora Reade—. Cuando llegue a Suiza, si tiene tiempo visite a mi sobrina Patricia. Le enviaré su dirección. —Y en ese punto el micrófono fue desconectado.
Durante todo el viaje desde Des Moines —y ahora se encontraban, según el cartel, a sólo treinta y cinco kilómetros de Amesville— Boadicea había estado demasiado enfadada para hablar. No había tenido la intención de ser maleducada con Carl Mueller, aunque debía haberlo parecido. Estaba furiosa, con una ira cruda que llegaba en oleadas de intensidad que no decrecían y luego, durante un momento, retrocedían, dejando detrás, como los desechos de petróleo y alquitrán en la playa de un puerto, la depresión más negra, una pena cuajada de terror durante la que se veía asaltada por imágenes de violenta autoinmolación: del Saab estrellándose contra un poste de la luz y estallando en llamas, de venas abiertas, disparos de escopeta, y otras aniquilaciones espectaculares, imágenes en las que se recreaba más que se resistía, puesto que pensar de forma tan monstruosa era en sí mismo una especie de venganza. Y luego, de repente y sin que cupiera resistencia, la ira volvía, de forma que tenía que apretar los puños contra los ojos cerrados para evitar verse superada.
Pero sabía perfectamente que tales estallidos eran ridículos y estaban fuera de lugar, y que en cierta forma se estaba dando un gusto. Al enviar a Carl Mueller al aeropuerto, su padre nohabía pretendido ofenderla, y mucho menos castigarla. Había planeado ir a recogerla, según decía su nota, hasta esa misma mañana, en la que una crisis de negocios le había obligado a irse a Chicago. En el pasado, parecidas crisis habían conllevado decepciones parecidas, aunque nunca tan apasionadas e incesantes como ésta. Realmente, debía calmarse. Si volvía a Worry en ese estado, seguro que se traicionaría ante Serjeant o Alethea. El solo hecho de pensar en ellos, de mencionar sus nombres, podía volver a enfurecerla. Había estado fuera dos años, y habían enviado a un desconocido a darle la bienvenida al hogar. No era posible, nunca podría perdonarlo.
—¿Carl?
—¿Señorita Whiting? —No apartó los ojos de la carretera.
—Supongo que pensará que es una tontería, pero me preguntaba si podría llevarme a cualquier otro sitio que no fuera Worry. Cuanto más nos acercamos, y ahora estamos muy cerca, menos capaz me siento de controlarme.
—Iré donde desee, señorita Whiting, pero tampoco hay mucho donde ir.
—¿Un restaurante, algún sitio fuera de Amesville? No ha cenado aún, ¿verdad?
—No, señorita Whiting, pero sufamilia la estará esperando.
—Mi padre está en Chicago, y en cuanto a mis hermanos, dudo que ninguno de ellos haya efectuado ningún gasto personal de energía respecto a mi llegada. Les llamaré y les diré que me he parado en Des Moines para hacer unas compras —eso es lo que haría Alethea— y que no me apetecía hacer el camino hasta Amesville antes de cenar. ¿Le importa?
—Lo que usted diga, señorita Whiting. Me vendría bien algo de comer, supongo.
Ella estudió su perfil abrupto en silencio, maravillándose ante su impasividad, la tranquila fijeza de su conducción, que en esas carreteras monótonas no requería una atención tan imperturbable.
Al acercarse a un cruce en trébol, redujo la marcha y le preguntó, aún sin mirarla:
—¿Algún lugar tranquilo? Hay un restaurante vietnamita bastante bueno en Bewley. Al menos, eso es lo que he oído.
—Creo que en realidad prefiero un sitio ruidoso. Y un filete. Me muero por el sabor de la carne poco hecha del medio oeste.
Entonces sí que se volvió a mirarla. Sus mejillas se ahoyaron con el comienzo de una sonrisa, pero ella no pudo decidir si era amistosa o simplemente irónica, pues las gafas de sol le tapaban los ojos. En todo caso, suponía que no eran ojos especialmente francos.
—¿No hay sitios a donde va la gente —insistió ella— cerca de la frontera? Especialmente los sábados por la noche. Hoy es sábado.
—Necesitará un carnet de identidad —dijo él.
Ella sacó un paquete de tarjetas de plástico y se las dio a Carl Mueller. Había una carnet de la Seguridad Social, un permiso de conducir, una tarjeta de la Biblioteca de Suscripciones del Reader's Digest, una tarjeta de la Liga de la Defensa de las Mujeres de Iowa, una tarjeta que declaraba que era miembro de pago de la Iglesia Misionera Pentecostal del Sagrado Corazón (con foto incluida), y un surtido de tarjetas de crédito, todas las cuales la identificaban como Beverly Whittaker, de 22 años, con domicilio en el 521 de Willow Street, en Mason City, Iowa.
El Motel y Pista de Patinaje de Elmore combinaba lo saludable y lo elegante de una forma arquetípica del medio oeste. Bajo un resplandeciente techo de invernadero una celosía sostenía una pradera voladora de hierbas y plantas de interior en tiestos colgantes y filas de macetas de terracota. Bajo el verdor, una gran cantidad de antiguas mesas de cocina de roble y pino (con su precio puesto, como las plantas) rodeaba una pista de baile imposiblemente grande. En realidad, hacía mucho tiempo, había sido una pista de patinaje. Dos parejas bailaban en la pista, con habilidad vivaz y discreta, la Polka del Bollo de Chocolate. Eran aún las siete: el resto de la gente estaba cenando.
La comida era maravillosa. Boadicea le había explicado la naturaleza exacta de su superioridad respecto a cualquier cosa que se pudiera comer en Suiza, se lo había explicado hasta el más mínimo detalle. Ahora, ante la elección del postre, tenía que pensar en alguna otra cosa de la que hablar, puesto que Carl parecía perfectamente dispuesto a permanecer sentado sin decir nada. Incluso sin las gafas de sol, su cara era ilegible, aunque bastante atractiva, considerada simplemente como una escultura: la frente ancha y la nariz roma, los poderosos músculos del cuello internándose en las simples geometrías de su corte a cepillo, el trazado enfático de los labios, las aletas de la nariz y los ojos, que sin embargo, pese a ser característico, no arrojaba ningún significado de orden psicológico. Si él sonreía, era con esa sonrisa mecánica que sugiere poleas y engranajes. Clink, pong, ding, y entonces una pequeña tarjeta emerge de la ranura metálica con la palabra sonrisa. Sentada frente a él, al otro lado de las pequeñas ramitas de petunias, intentó hacer lo mismo: estirar las comisuras de los labios y elevarlas, poco a poco. Pero entonces, antes de que él se hubiera dado cuenta, el péndulo osciló de nuevo y sintió el pinchazo de la culpa. ¿Qué derecho tenía a esperar que Carl Mueller fuera comunicativo con ella? Ella no era para él más que la hija del jefe, y se había aprovechado perversamente todo lo posible de esa posición, ordenando que la acompañase como si él no tuviera vida o sentimientos propios. ¡Y luego le echaba la culpa!
—Lo siento —dijo, con la sinceridad absoluta del arrepentimiento.
Carl arrugó la frente.
—¿Por qué?
—Por traerle aquí de esta forma. Por ocupar su tiempo. Quiero decir… —Apretó los dedos contra su cara justo por encima de los pómulos, donde el flujo de varias tristezas estaba comenzando a adoptar la forma de un monstruoso dolor de cabeza—. Quiero decir que ni siquiera le pregunté si tenía otros planes para esta noche, ¿no?
Él ofreció una de sus sonrisas de relojería.
—No importa, señorita Whiting. No había planeado exactamente venir a Elmore esta noche, pero qué diablos. Como dice usted, la comida es estupenda. ¿Le preocupa su familia?
—Mis sentimientos son precisamente lo contrario de la preocupación. Estoy completamente cabreada con todos ellos.
—Eso me pareció entender. Por supuesto, no es asunto mío, pero debo decirle que me consta que su padre no tenía elección sobre ir o no ir a Chicago.
—Ah, sí, hace tiempo que aprendí que los negocios son los negocios. Y no le culpo… no puedo culparle. Pero Serjeant podría haber venido. Es mi hermano.
—No se lo dije antes, señorita Whiting…
—Beverly —le corrigió. Antes había jugado a hacer que la llamase por el nombre de su carnet falso.
—No se lo dije antes, señorita Whiting, porque no parecía apropiado que lo hiciera, pero la razón por la que su hermano no pudo venir es porque hace dos semanas le suspendieron el permiso por conducir borracho. Volvía a casa desde Elmore, de hecho.
—Podría haber venido con usted, entonces. Y Alethea también.
—Quizá. Pero no creo que a ninguno de los dos les guste mucho mi compañía. No es que tengan ningún problema conmigo. Pero después de todo, sólo soy uno de los encargados de operaciones, no un amigo de la familia. —Y con esto (y, al parecer, sin ninguna idea de que fuera un acto cuestionable) se echó el resto del vino de la jarra a su propio vaso.
—Si quiere llevarme a casa ya, me parece bien.
—Relájese, señorita Whiting.
—Beverly.
—De acuerdo, Beverly.
—En realidad existe una Beverly Whittaker. Estaba en Suiza, de excursión. Nos encontramos en un hostal a medio camino de la cima del Mont Blanc. Hubo una tormenta eléctrica absolutamente increíble. Una vez que has visto los rayos en las montañas, entiendes por qué los griegos pusieron a su cargo a su dios más importante.
Carl asintió sombríamente.
Tenía que dejar de charlotear, pero los largos silencios, cuando se extendían, la aterrorizaban de igual forma.
Otra pareja había salido a la pista de baile, pero justo cuando empezaron a bailar, la música se detuvo. El silencio creció.
Ella tenía una regla extraída de la práctica para esas situaciones, que era interesarse por las otras personas, puesto que eso era lo que a ellas les interesaba.
—Y, eh, ¿de qué se encarga usted? —preguntó.
—¿Perdón? —Pero sus ojos se encontraron con los de ella el tiempo suficiente como para permitirle ver que había comprendido —y tomado a mal— la pregunta.
Que, de todas formas, ella tuvo que repetir.
—Dijo que era encargado de operaciones. ¿De qué operaciones se encarga?
—Todo lo que tenga que ver con las cuadrillas de trabajo. Reclutamiento y alojamiento, fundamentalmente. Transporte, salario, supervisión.
—Ah.
—Es un trabajo necesario.
—Por supuesto. Mi padre dice que es la operación más importante de la granja.
—Eso es una forma de decir que es la más sucia. Y lo es.
—Bueno, no es lo que quería decir. De hecho, no diría eso.
—Lo diría si tuviera que tratar con algunos de los tipos que nos llegan. Dentro de un mes, cuando llegue la época de más empleo, tendremos unos mil doscientos en nómina, y de esos mil doscientos diría que la mitad no son mejores que animales.
—Lo siento, Carl, pero eso es algo que no puedo aceptar.
—Bueno, no hay razón por la que tenga que hacerlo, señorita Whiting. —Sonrió—. Beverly, quiero decir. En todo caso, es un buen trabajo, y muchísima responsabilidad para alguien de mi edad, así que estaría loco si me quejase, si es que eso es lo que piensa que estoy haciendo. No lo es.
Les rescató la camarera que se acercó a preguntarles qué deseaban de postre. Carl pidió crema bávara. Boadicea, como era su primera comida de vuelta en América, pidió pastel de manzana.
Una nueva polka había comenzado, y Boadicea, admitiendo su derrota, giró su silla a un lado para mirar a los bailarines. Había una pareja en la pista que sí sabía bailar, cuyos cuerpos se movían con los movimientos de la vida. Hacían que los otros bailarines parecieran como los simulacros que se paga por ver en una tienda de una feria del condado. La chica era especialmente buena. Llevaba una falda ancha de estilo gitano con un volante en el dobladillo, y el vaivén, el revuelo y el remolino de la falda parecían infundir a la suave música energías de un orden completamente diferente. El chico bailaba con idéntica energía pero menos aplomo. Sus miembros se movían demasiado bruscamente, mientras que su torso no parecía llegar a relajar su encogimiento innato. Era el cuerpo de un campesino de Brueghel. Incluso así, el placer en su cara era tan vivaz, y era una cara tan hermosa (en absoluto de Brueghel) que no se podía evitar sentir placer contemplándole. La chica (Boadicea estaba segura) no habría bailado ni remotamente tan bien con otra persona, no habría estado tan inflamada. Juntos, mientras duró la polka, detuvieron el tiempo en el Motel y Pista de Patinaje de Elmore.
6
Entre las tradiciones e instituciones del Instituto de Amesville, la señora Norberg de la Clase 113 era una de las más tremendas… en el sentido original de la palabra, como a Boadicea le gustaba decir. Años antes, en unas reñidas elecciones con tres candidaturas, había resultado elegida al Congreso en la lista del Partido Americano de Renovación Espiritual. En su momento de mayor gloria, el p.a.r.e. había sido el punto de encuentro de los más acérrimos sumisos del Cinturón Agrícola, pero cuando su visión inicial de una América espiritualmente renovada se desvaneció, y especialmente cuando los líderes del partido demostraron ser tan corruptos como los republicanos y demócratas corrientes, sus miembros volvieron al Partido Republicano o se convirtieron, como la señora Norberg, en voces solitarias que clamaban en el desierto del error político.
La señora Norberg había enseñado Historia Americana y Estudios Sociales Avanzados cuando fue elegida, y cuando volvió a Iowa tras su única legislatura en Washington enseñó las mismas materias, y aún las enseñaba, aunque recientemente había aumentado la entidad de su leyenda al haber pasado dos años de supuesto retiro sabático en una residencia en Dubuque, donde fue llevada (contra su voluntad) después de haberse sentido impulsada a cortarle el pelo a un estudiante en el comedor de la escuela. Sus estudiantes lo llamaban la segunda legislatura del Iceberg. Sabían que estaba loca, pero a nadie parecía importarle demasiado. Desde Dubuque sus arranques contra quienes masticaban chicle y se pasaban notas se habían mitigado, y se limitaba al arma convencional de un profesor, el cuaderno de notas. De media, cada año un veinte por ciento de la clase de último curso suspendía Sociales y tenía que hacer otra clase compensatoria para obtener el diploma. Todos sus enemigos conocidos suspendían, por supuesto, pero también podía sucederle a cualquier otro alumno. Sus suspensos caían, como la lluvia, sobre justos y pecadores. Algunos incluso opinaban que la señora Norberg sorteaba las notas sacando los nombres de un sombrero.
Esto habría sido suficientemente alarmante sólo por su enorme injusticia, pero Boadicea tenía una razón especial para temer las clases del Iceberg, pues había sido su tío Charles el que le había arrebatado el escaño a la señora Norberg. Cuando expresó su preocupación a su padre, éste no pareció tomarlo en serio. La mayoría de la gente con la que había que tratar, dijo Grandison, estaba loca. Una de las principales razones para que Boadicea fuese a una escuela pública era precisamente para que pudiera aceptar esta desagradable verdad. Respecto a la posibilidad de suspender, no tenía que preocuparse: Grandison ya había acordado con el director que se corregiría cualquier nota que obtuviera por debajo de un notable. Por tanto, no tenía más que ir a la Clase 113 una hora al día y sentarse. Podía mostrarse tan reticente o franca como quisiera: no importaría. Pero en cuanto a librarse de la señora Norberg, no había ni que pensarlo. Podía ser incompetente, e incluso estar majara, pero era también la última sumisa certificada en el claustro del instituto, y cualquier intento de desalojarla habría causado un escándalo enorme en todo el condado y posiblemente en todo el estado. Dentro de tres años se jubilaría: hasta entonces había que soportarla.
Con estas garantías —una armadura fundamental—, Boadicea se convirtió pronto en la impertinente de su clase. La señora Norberg parecía más bien agradecida por tener una contrincante que podía sostener —y expresar— opiniones que en otro caso se habría visto forzada a presentar ella misma antes de hacerlas pedazos, un arreglo muy poco satisfactorio para alguien que se deleita con la controversia. No parecía molestarle que aquellas ideas aberrantes poseyeran mucha más fuerza y consistencia tal y como las expresaba Boadicea que como lo hacían los habituales hombres de paja del Iceberg. Como la mayor parte de la gente de fuertes convicciones, percibía todas las contradicciones como otras tantas tonterías. La fe es una forma selectiva de ceguera.
Así pues, cuando Boadicea defendía cualquier tema, desde la racionalidad de un impuesto sobre la renta escalonado hasta la irracionalidad de la última vendetta demagógica de su tío Charles contra la Unión Americana por las Libertades Civiles, una sonrisa fija se instalaba en los labios descoloridos del Iceberg, sus ojos se velaban, y reunía los dedos en un macizo espinoso de autocontención, como diciendo: «Aunque mi deber sea doloroso, lo llevaré a cabo hasta la última gota de mi sangre». Cuando Boadicea perdía impulso, la señora Norberg separaba las manos, suspiraba, y agradecía irónicamente a Boadicea por lo que estaba segura que era un punto de vista «muy interesante» o «muy poco habitual». Si esto no parecía lo suficientemente desdeñoso, preguntaba a otros alumnos cuáles era sus ideas sobre el asunto, llamando en primer lugar a cualquiera que sospechase que compartía sus opiniones. La mayoría de los estudiantes, prudentemente, rehusaba dejarse atrapar en una opinión, a favor o en contra, pero había un pequeño contingente, ocho de los treinta y dos, que siempre repetían como loros los prejuicios de la señora Norberg, por muy tontos o flagrantemente contrarios a los hechos que fueran. Siempre era uno de éstos el que tenía la última palabra, una estrategia que surtía el efecto deseado de hacer que Boadicea pareciera, incluso a sus propios ojos, una minoría de una sola persona. También tendía a difuminar su animadversión y a desviarla hacia los ocho de confianza, cuyos nombres se convirtieron en una especie de odiosa letanía para ella: Cheryl y Mitch y Reuben y Sloan, y Sandra y Susan y Judy y Joan. Todas las chicas, salvo Sandra Wolf, eran animadoras, y todas, sin excepción, eran estúpidas. Tres de los ocho —Joan Small y Cheryl y Mitch Severson— procedían de las familias de granjeros más ricas de la zona. Los Severson y los Small apenas podían compararse con los Whiting, pero sí que podían calificarse de «gente bien», y naturalmente eran invitados a todas las grandes ocasiones que se celebraban en Worry. A Boadicea le molestaba encontrarse enfrentada a tres de las personas con las que se suponía que tenía que mantener relaciones amistosas, o al menos de buena vecindad, pero no podía evitarlo. No tenían ninguna necesidad de pelotear tan notoriamente a la señora Norberg. Sus padres no eran sumisos, no de la forma ignorante en que lo eran ellos. El fanatismo a la escala del p.a.r.e. era una reliquia del pasado. Así que, ¿por qué lo hacían? Suponiendo que no estuvieran simplemente lamiéndole el culo. Y para lo que importaba, ¿cómo podía explicarse alguien como la propia Iceberg? ¿Por qué había personas como ella, tan dispuestas a controlar los pensamientos más privados de la gente? Porque en eso se resumía el viejo miedo sumiso a la música, etcétera. No podían soportar que otras personas tuvieran experiencias que ellos eran incapaces de tener. Resentimiento. Resentimiento y celos: tan sencillo como eso, aunque nadie (ni siquiera Boadicea) se atreviera a adelantarse y decirlo. Las cosas estaban más relajadas últimamente, pero no tanto.
Como la mayoría de los profesores experimentados, la señora Norberg era una experta en monólogos, por lo que Boadicea no era señalada cada día para hablar en nombre de la razón y la cordura. Era penitencia suficiente el tener que escuchar los recuerdos y desvarios del Iceberg sobre su legislatura (su orgullo especial y su distinción única era haber estado presente en todas las votaciones de aquellos dos años). Éstos se deslizaban, mediante la más libre asociación de ideas, hasta (por ejemplo) una anécdota cursi sobre las queridas y preciosas ardillas de su patio trasero —Cara de Plata, Chicazo y Mitones, cada una un pequeño filósofo en bruto— y estas fantasías se metamorfoseaban, imperceptiblemente, en diatribas contra la Administración de Drogas y Alimentos, la bestia negra del Cinturón Agrícola. Todo esto —los recuerdos, las fantasías, las denuncias— se presentaba con aire de complicidad, pues la suposición subyacente del Iceberg era que sus alumnos conocían la buena suerte que habían tenido al haber sido asignados a su clase de Sociales y no a la del insípido liberal del señor Cox.
Escuchando estos monólogos y estrellando su cerebro contra la autoridad impasible e impenetrable de aquella mujer, Boadicea aprendió a odiar a la señora Norberg con un odio que la dejaba, al finalizar la hora, temblando de furia impotente. Literalmente temblando. Por puro sentido de autoconservación, comenzó a saltarse las clases, aunque no había manera, con los conductores de autobús apostados a las puertas, de salir del edificio. Se encerraba en los servicios y se sentaba con las piernas cruzadas en un taburete, haciendo problemas de cálculo. Se volvió abiertamente sarcástica en clase, y respondía con desprecio al desprecio. Se dedicó, cada vez que comenzaba un soliloquio, a apartar la vista del Iceberg y mirar por la ventana, aunque no había nada que ver más que cielo, nubes y la suave curva de tres cables elevados. La señora Norberg no respondió a esta provocación más que moviendo a Boadicea a la primera fila, donde, si Boadicea quería eludir su mirada, ella sencillamente se interponía entre su vista y lo que estaba mirando.
Fue allí, en el asiento de la primera fila junto al suyo, donde Boadicea reconoció a Daniel Weinreb. Habían estado juntos en clase durante dos meses sin que ella atase cabos. No es que su nuca (que era lo que más había visto de él hasta que pasó al frente) fuese tan distintiva. Además, su aspecto había cambiado desde que ella se había enamorado de él, breve y platónicamente, en el Motel y Pista de Patinaje de Elmore: el pelo más corto, sin bigote, con el entusiasmo sustituido por una entereza inerte y despegada. Salvo para responder al pase de lista o intentar escaparse de una pregunta dirigida directamente él, nunca hablaba en clase, y de la misma forma que sus palabras nunca traicionaban sus pensamientos, su rostro nunca traicionaba sus sentimientos.
Boadicea estaba segura, sin embargo, de que no eran enormemente diferentes de los suyos. Odiaba al Iceberg tan fervientemente como ella; tenía que hacerlo… ¿o cómo podría bailar tan bien? Quizá como silogismo éste dejaba algo que desear, y Boadicea no se conformó con una convicción a priori. Comenzó a reunir pruebas: chispas y destellos de las brasas que sospechaba.
Lo primero que descubrió fue que no era la única que estudiaba a Daniel tan de cerca. La propia señora Norberg manifestaba una curiosidad completamente desproporcionada respecto a las contribuciones de Daniel en clase. A menudo, cuando otro estudiante estaba hablando, sus ojos se volvían hacia Daniel, y en el momento militante en el que cortaba amarras con los protocolos de la clase y se ponía a proclamar el evangelio del p.a.r.e., dirigía estas provocaciones hacia Daniel, a pesar de que era Boadicea, o cualquier otra persona, quien picaba el anzuelo y discutía.
Sin embargo, hacia el final del segundo periodo de seis semanas, la señora Norberg presentó un desafío del que Daniel no se escabulló. Había aparecido una historia en las noticias, hacía poco, que había indignado profundamente a los sumisos. Bud Scully, el encargado de la granja de Northrup Corp. a las afueras de LuVerne, había pretendido, por su propia iniciativa, hacer lo que ya no estaba permitido en el estado de Iowa: había estado interfiriendo las emisiones de radio que venían de Minnesota. Las emisoras le habían denunciado, y fue conminado a dejar de hacerlo. Cuando rehusó, argumentando razones de conciencia, y continuó su cruzada privada, se le envió a la cárcel. Los sumisos se alzaron en armas. La señora Norberg, en cuyo favor hay que decir que intentaba resistirse a las pasiones de la actualidad (por ejemplo, nunca iba más allá del Watergate en su clase de Historia Americana), se sintió arrebatada. Dedicó una semana de clases a un estudio profundo de John Brown. Leyó en voz alta el ensayo de Thoreau sobre la desobediencia civil. Puso una grabación del himno del “Cuerpo de John Brown”, de pie ante la grabadora y agitando la cabeza arriba y abajo al compás de la música. Cuando el himno concluyó, con lágrimas en los ojos (un testimonio involuntario del poder de la música), contó cómo había visitado el parque en la propia Iowa donde John Brown había entrenado a su ejército de voluntarios para el ataque a Harpers Ferry. Luego, poniéndose al hombro el puntero como un rifle, mostró a la clase cómo habían hecho la instrucción los soldados de aquel ejército, marchando atrás y adelante sobre los brillantes tablones de arce: derecha, izquierda, ¡firmes!, atrás, ¡marchen!; un espectáculo perfecto. En esos momentos, realmente, había que tener un corazón de piedra para no dar gracias por estar en la clase del Iceberg.
Durante todo este tiempo se había resistido a mencionar a Bud Scully por su nombre, aunque nadie podía dejar de darse cuenta del paralelismo que se sugería. Ahora, tras un saludo formal a la bandera de la esquina, la señora Norberg olvidó todas sus pretensiones de objetividad. Fue a la pizarra y escribió, en letras gigantescas, el nombre del mártir. Bud Scully. Luego se retiró a su mesa, se puso a salvo tras sus manos recogidas y, ceñudamente, desafió al mundo a intentar lo peor.
Boadicea levantó la mano.
La señora Norberg le dio la palabra.
—¿Quiere decir —preguntó Boadicea, con una sonrisa poco sincera— que Bud Scully es otro John Brown? ¿Y que lo que hizo estaba bien?
—¿Acaso he dicho eso? —preguntó el Iceberg—. Deje que le pregunte, señorita Whiting: ¿es ésa su opinión? ¿Es el caso de Bud Scully análogo al de John Brown?
—En cuanto que ha ido a la cárcel por sus convicciones, podría decirse que sí. Pero, ¿por lo demás? Uno intentó poner fin a la esclavitud, y el otro está intentando poner fin a las emisoras de música popular. Al menos, eso es lo que dice el periódico.
—¿De qué periódico se trata? Le pregunto, sabe, porque hace mucho que dejé de leerlos. Mis experiencias (especialmente en la capital) me han mostrado que no son en absoluto fiables.
—Era el Star-Tribune.
—El Star-Tribune -repitió el Iceberg, girándose hacia Daniel con una mirada maliciosa.
—Y lo que decía —continuó Boadicea— en su editorial es que todo el mundo debe obedecer la ley porque es la ley, y la única manera que tenemos de vivir juntos en paz es respetar la ley. Incluso cuando nos perjudica.
—Eso suena bastante sólido, aparentemente. Pero la pregunta que plantea John Brown sigue, sin embargo, sin ser respondida. ¿Debemos obedecer una ley injusta? —El Iceberg elevó la barbilla, brillante de rectitud.
Boadicea persistió.
—De acuerdo con las encuestas, la mayoría de la gente piensa que la antigua ley era injusta, la que les prohibía leer periódicos y escuchar emisoras que no fueran del estado.
—De acuerdo —dijo despectivamente la señora Norberg— con las encuestas en esos mismos periódicos.
—Bueno, para el Tribunal Supremo también era injusta, o no la hubiera declarado inconstitucional. Y tal y como lo entiendo, salvo en casos de enmienda constitucional, el Tribunal Supremo tiene la última palabra sobre la justicia o injusticia de las leyes.
La opinión de la señora Norberg sobre el Tribunal Supremo era bien conocida, y en consecuencia había un acuerdo tácito entre los alumnos para evitar navegar sobre los arrecifes de este tema. Pero Boadicea estaba más allá de la compasión o de la prudencia. Quería demoler la mente de aquella mujer y enviarla de vuelta a Dubuque con una camisa de fuerza. No merecía otra cosa.
Pero no iba a ser tan fácil. La señora Norberg tenía el instinto de un paranoico para saber cuándo la estaban persiguiendo. Se hizo a un lado y el misil de Boadicea pasó de largo sin dañarla.
—Es una cuestión espinosa, estoy de acuerdo. Y altamente compleja. Todo el mundo se verá afectada por ella de alguna forma, y eso tenderá inevitablemente a influir en nuestras actitudes. En esta misma clase tenemos a alguien cuya vida fue tocada muy directamente por la decisión de la que habla la señorita Whiting. Daniel, ¿cuál es tu opinión?
—¿Sobre qué? —preguntó Daniel.
—¿Tiene el estado de Iowa el derecho, el derecho soberano, a prohibir la difusión pública de material potencialmente perjudicial y subversivo, o va eso contra nuestra garantía constitucional de la libertad de expresión?
—La verdad es que no lo he pensado nunca.
—Pero Daniel, después de haber sido encarcelado por quebrantar la ley del estado… —Hizo una pausa en beneficio de los de la clase que no supieran esto. Por supuesto, no había nadie que no conociera a estas alturas la leyenda de Daniel. Era casi de la magnitud de la de la señora Norberg, lo que probablemente explicaba, mejor que los principios en juego, el desagrado incansable que le producía—. Si te liberan porque el Tribunal Supremo —elevó una ceja con aire burlón— sentencia que, después de todo, la ley no es la ley y nunca lo ha sido… tendrás alguna opinión sobre el tema.
—Creo que mi opinión es que no hay mucha diferencia, en cualquier caso.
—¿Que no hay mucha diferencia? ¡Con un cambio tan grande!
—Me soltaron dos semanas antes, y eso fue todo.
—Realmente, Daniel, no sé a qué te puedes estar refiriendo.
—Quiero decir que sigo sin creer que sea seguro expresar una opinión sincera en ninguna parte del estado de Iowa. Y hasta donde sé, no hay ninguna ley que diga que tengo que hacerlo. Y no lo voy a hacer.
Primero se produjo un silencio. Después, iniciado por Boadicea, un conato de aplauso. Incluso ante esta provocación sin precedentes, la señora Norberg no apartó su mirada de Daniel. Casi podían verse los cálculos que hacía tras esa mirada fija: ¿podía entenderse teóricamente esa insolencia como franqueza? ¿O podría hacer que pagase por ella? Nada por debajo de la expulsión merecería un enfrentamiento directo, y finalmente, con evidente reticencia, decidió no arriesgarse. Siempre habría otra ocasión.
Después de clase Boadicea se quedó esperando a Daniel a la entrada del comedor.
—Eso ha sido estupendo —le dijo en un susurro teatral mientras se colocaba tras él en la fila del autoservicio—. Una auténtica película de aventuras.
—Ha sido un error.
—¡Oh, no! Tenías toda la razón. La única forma de tratar con el Iceberg es el silencio. Dejar que hable hasta que se canse.
Él se limitó a sonreír. No con la sonrisa amplia e inolvidable del Motel y Pista de Patinaje de Elmore, sino con una sonrisa que era todo cerebro y significado. Se sintió avergonzada, como si, al no responderle, él quisiera decir que la consideraba una de las personas con las que no era seguro hablar. La sonrisa vaciló.
—Hey —dijo él—, qué discusión tan tonta: tú dices que tengo razón y yo digo que estoy equivocado.
—Bueno, es que tienes razón.
—Quizá, pero lo que sirve para mí no es necesariamente lo que sirve para ti. Si tú dejas de lanzarle dardos, ¿qué podremos escuchar el resto de la clase?
—Quieres decir que puedo permitirme ser valiente porque estoy protegida.
—Y yo no puedo permitírmelo. Eso es algo que no debí haber dejado claro. Y ahí estuvo el error. Una de las primeras cosas que aprendes en la cárcel es que a los guardias les gusta pensar que te caen bien. Norberg no es diferente.
Boadicea quiso abrazarle, dar saltos y lanzarle vítores como una animadora tonta, comprarle algo terriblemente caro y apropiado, tal era la enormidad de su acuerdo y de su gratitud por tener a alguien con quien estar de acuerdo.
—La escuela es una cárcel —asintió seriamente—. Sabes, solía pensar que era la única persona en el mundo que lo entendía. Estuve en Suiza en una horrorosa escuela preparatoria, y escribí una carta a mi padre explicándole por qué era una cárcel, y me respondió con una carta que decía: «Pues claro, querida Bobo: la escuela es una prisión por la muy buena razón de que todos los niños son criminales».
—Ajá.
Llegaron a donde estaba la comida. Daniel puso un plato de ensalada de col en su bandeja y apuntó a los palitos de merluza.
—En realidad —siguió ella—, eso no es exactamente lo que dijo. Lo que dijo fue que los adolescentes están aún por civilizar, y por tanto son peligrosos. Quizá no aquí en Iowa, pero en las ciudades desde luego. Pero una de las diferencias entre esto y las ciudades… oh, para mí sólo sopa, por favor… es el grado en el cual la gente de aquí vive según el código oficial. Al menos, eso es lo que dice mi padre.
Daniel le dio la tarjeta de crédito escolar a la chica de la caja. La máquina registró el precio de su almuerzo, y la chica le devolvió la tarjeta. Cogió su bandeja.
—¿Daniel?
Se detuvo y ella le pidió con la mirada que esperase a que estuvieran fuera del alcance de los oídos de la chica de la caja. Cuando se hubieron alejado, le preguntó:
—¿Vas a comer con alguna otra persona hoy?
—No.
—¿Por qué no comes conmigo entonces? Sé que no debería pedírtelo, y probablemente prefieres estar solo, para pensar. —Hizo una pausa para permitirle que la contradijese, pero él simplemente se quedó allí parado, con su sonrisa devastadora. Su atractivo era oscuro, exótico, casi como si perteneciese a otra raza—. Pero yo —insistió— soy diferente. Me gusta hablar antes de pensar.
Él se rió.
—Escucha, tengo una idea —dijo—. ¿Por qué no comes conmigo?
—Vaya, qué amable por tu parte, Daniel —afirmó remilgadamente, parodiando una elegante despreocupación. O quizá era el producto real, la auténtica elegante despreocupación—. ¿O debería llamarte señor Weinreb?
—Quizá algo intermedio.
—Muy divertido —con voz cómicamente profunda.
—Eso es lo que Susan McCarthy dice siempre cuando no sabe qué decir.
—Lo sé. Soy una buena observadora. También. —Pero a pesar de todo le había dolido ser comparada (adecuadamente) con gente como Susan McCarthy.
Encontraron asientos en una mesa relativamente tranquila. En lugar de empezar a comer, él se limitó a mirarla. Empezó a decir algo, y se detuvo. Ella sintió un hormigueo de emoción. Había llamado su atención. No iba tan lejos como gustarle, ni siquiera como interesarle de ninguna forma comprometida, pero lo peor había pasado, y de repente, sin poderlo creer, no supo qué decir. Se ruborizó. Sonrió. Y negó con la cabeza, toda ella elegante despreocupación.
7
Después de discutir con su odiosa —literalmente odiosa— hermana, Boadicea se puso su vieja capa escolar verde loden y subió al tejado, donde el viento azotaba su pelo y golpeaba su capa con satisfactorio énfasis. La muy cretina, pensó, refiriéndose a Alethea, la muy presumida, la muy zorra; la muy cotilla, la muy espía, la muy esnob; guarra hipócrita, estúpida, desalmada y egoísta. Lo peor era que Boadicea nunca podía, cuando llegaba al enfrentamiento, traducir su desprecio a un idioma que Alethea admitiera entender, mientras que Alethea tenía una confianza monolítica en su esnobismo que le confería una cierta autoridad, aunque fuera la más banal.
Ni siquiera el tejado estaba lo suficientemente lejos. Con júbilo inexorable, Boadicea se subió al poste que daba al oeste, parándose al abrigo del primer aspa para maravillarse, desapasionadamente, de que hubiese todavía suficiente calor en aquellas ráfagas invernales para hacer girar continuamente las hojas de metal. ¿Era el calor? ¿O sólo el impulso de las moléculas de gas? ¿O había alguna diferencia? En cualquier caso, la ciencia era maravillosa.
Así que olvida a Alethea, se dijo. Álzate sobre ella. Examina las nubes, y determina qué colores forman su gris jaspeado, luminoso y numinoso. Compón el mundo de tal forma que el perfil burlón de ella no se encuentre en primer plano, y entonces se convertirá, quizá, en un mundo satisfactorio, grande y lleno de procesos admirables con los que una mente clara puede aprender a relacionarse, como los postes se relacionan con el viento, como su padre se relacionaba con la gente, incluso con gente intratable como Alethea y, a veces, ella misma.
Trepó más arriba, por encima de las aspas más altas, al pequeño nido de águila de aros de acero en lo alto del poste. El viento la abofeteaba. La plataforma oscilaba. Pero no sintió vértigo, sólo la calmada satisfacción de ver el mundo extendido de forma tan ordenada. El gran revoltijo de Worry se volvía, desde aquella altura, tan comprensible como un juego de planos: los arriates de flores vacíos y los grupos de arbolitos en los jardines privados de los Whiting sobre el tejado a sus pies; más allá, en las terrazas escalonadas de los tejados más extensos de las alas, se encontraban las piscinas y los campos de juegos de los otros residentes del complejo; aún más abajo, limitados por una ancha media luna defensiva de garajes, establos y silos, estaban los huertos, los patios de gallinas y las pistas de tenis. Las pocas personas que veía parecían estar dedicadas a tareas emblemáticas, como personajes en un brueghel: niños que patinaban, una mujer que repartía maíz a los pollos, dos mecánicos con chaquetas azules inclinados sobre el motor encendido de una limusina, un hombre sacando a un perro de paseo hacia los árboles que ocultaban la caseta del guarda del oeste. Para quien estuviera en el tejado, esos árboles marcarían el límite del horizonte, pero desde el punto donde estaba podía verse hasta el zigzag gris azulado de tejados que había sido una vez —y no hacía tanto como para que Boadicea no pudiera recordarlo— el pueblo de Unity. La mayoría de los antiguos habitantes de Unity vivía ahora en Worry. Sus casas de madera permanecían vacías la mayor parte del año, al menos las que no se habían venido abajo. Era triste pensar que toda una forma de vida, un siglo de tradiciones, hubiera tenido que terminar para que comenzase el nuevo sistema. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Dejar que siguiera funcionando artificialmente, como un Williamsburg instantáneo? De hecho, eso era lo que la gente de verano estaba haciendo, al menos con las mejores casas. El resto había sido saqueado buscando la carne —las paredes, las cañerías, los fragmentos de carpintería curiosos—, dejando los huesos a la intemperie para que adquirieran un aspecto más pintoresco, tras lo cual, sin duda, se subastarían también. Era triste de ver, pero también necesario: era el resultado de fuerzas demasiado grandes para resistirse, aunque podían ser canalizadas y conformadas con mayor o menor amor e imaginación. Worry, con sus almenas neo-normandas, sus extensos parques y terrenos comunes y su innovadora ingeniería social, representaba el lado más humanitario y, por así decir, democrático, del proceso de refeudalización. Una especie de utopía. Si finalmente era una utopía para gente como Boadicea, no podía decidirlo. Poseer tanta tierra y tanta riqueza ya era suficientemente problemático, pero además estaba la cuestión moral de la relación con los propios arrendatarios. Aunque ellos lo hubieran negado —y de hecho se les podía ver negándolo en la película que Boadicea había rodado en aquellos lejanos tiempos— su condición era inquietantemente cercana a la servidumbre. Pero era inquietante, al parecer, sólo para Boadicea, puesto que la lista de espera de candidatos cualificados que querían inscribirse y mudarse allí excedía hasta niveles ridículos las oportunidades previsibles. Los chicos en la escuela siempre la estaban sondeando sobre sus posibilidades de que se les pusiera al principio de la lista; algunos le habían ofrecido directamente sobornos si hablaba a su padre en su favor. En una ocasión el pobre Serjeant se había metido en problemas por aceptar uno de esos sobornos.
Pero suponer que Daniel Weinreb tuviera un propósito tan venal para cultivar su amistad era absurdo. La acusación revelaba los límites de la imaginación de Alethea, pues no podía comenzar a hacer justicia a la escala de las ambiciones de Daniel. Daniel quería ser artista, un artista tan grande como pudiera. Boadicea dudaba de que hubiera dedicado ni siquiera un pensamiento a las posibilidades a largo plazo de su amistad. Aparte de la oportunidad (que iba a aprovechar hoy) de visitar Worry y probar los diferentes instrumentos de los Whiting, era poco probable que considerase conocerla como algo especialmente ventajoso. Excepto por la ocasión (la gloriosa ocasión) de hablar con otra persona que también deseaba ser una gran artista. Así que no parecía tener, en una palabra, estrategia.
Boadicea, en cambio, vivía la mayor parte de su vida en una estrategia incesante. En cada momento en que no se encontrara completamente absorbida por lo que hacía, estaba planeando, ensayando, ensoñándose. Lo que había planeado respecto a Daniel es que iban a convertirse en amantes. No había detallado el escenario completo de cómo iba a suceder. Ni siquiera estaba completamente segura de los pormenores de la consumación de su amor, ya que la pornografía que había mirado le había parecido bastante asquerosa, pero estaba segura de que una vez que se implicasen eróticamente sería muy agradable, por no decir extático. Daniel, según había sabido por varias fuentes independientes, había «intimado» con varias mujeres (una de ellas seis años mayor que él y prometida a otro hombre), aunque nadie tenía información suficiente sobre si había llegado hasta el final. Por tanto, se podía confiar en que el sexo vendría solo (al menos en sus ensoñaciones) y Boadicea podía desarrollar libremente el drama asociado: cómo, de improviso, por capricho o por desafío o tras una pelea con su hermana, se fugaría con Daniel a alguna siniestra y lejana capital —París o Roma o Toronto— para llevar allí una vida que sería excitante, elegante, virtuosa, sencilla y completamente dedicada al arte en sus más altas manifestaciones. Eso sí, no hasta después de que se hubieran graduado, pues incluso en sus sueños más salvajes Boadicea se conducía con precaución.
Kilómetro y medio más allá de Unity, la carretera subía una pequeña elevación y podía verse, por primera vez, la torre de ferrocemento gris de Worry. Luego la carretera bajaba y la torre se hundía de nuevo entre los campos. Le faltaba el aliento y le dolían las piernas de pedalear tan rápido, pero estando tan cerca era psicológicamente imposible frenar el paso. Incluso el viento, que soplaba del oeste e hinchaba su cazadora ante él como una pequeña vela roja, parecía estar intentando acelerar su marcha. Giró a la derecha en la salida sin señalizar que todo el mundo sabía que era la carretera hacia Worry, pasó como una exhalación junto a un hombre que sacaba de paseo a un pastor alemán, y llegó sin aliento a la caseta del guarda.
Una puerta de metal surgió de la carretera ante él, y una sirena comenzó a sonar, se paró el tiempo suficiente para que una voz grabada le dijese que se bajase del coche y comenzó de nuevo. Un hombre uniformado salió de la caseta llevando una metralleta. Habría resultado desconcertante en cualquier otro sitio, pero Daniel, que nunca había estado en Worry, supuso que ésta era la recepción habitual que recibían los visitantes imprevistos.
Fue a meter la mano en el bolsillo de la chaqueta para coger el disco de imitación que Boadicea le había dado, pero el guarda le gritó que pusiera las manos sobre la cabeza.
Puso las manos sobre la cabeza.
—¿Dónde crees que vas, hijo? —preguntó el guarda.
—A visitar a la señorita Whiting. Por invitación suya. El disco que me dio está en mi bolsillo.
El guarda metió la mano en el bolsillo de Daniel y sacó el disco.
Daniel bajó las manos. El guarda pareció pensar si debía tomarlo como una ofensa. En lugar de eso, entró en la caseta con el disco, y durante cinco minutos Daniel no volvió a verlo. Finalmente dejó la bicicleta y se acercó a la puerta de la caseta. A través del cristal pudo ver al guarda hablando por teléfono. El guarda le dijo por gestos que volviese donde estaba su bicicleta.
—¿Sucede algo? —gritó Daniel a través del cristal.
El guarda abrió la puerta y entregó el teléfono a Daniel con una sonrisa peculiar.
—Toma, quiere hablar contigo.
—Hola —dijo Daniel a la rejilla del auricular.
—Hola —respondió una voz de barítono suave y agradable—. Parece que hay un problema. Supongo que estoy hablando con Daniel Weinreb.
—Soy Daniel Weinreb, sí.
—El problema es el siguiente, Daniel. Nuestro sistema de seguridad insiste en identificarte como preso fugado. El guarda, comprensiblemente, se muestra reticente a dejarte pasar. De hecho, bajo estas circunstancias, no está autorizado a hacerlo.
—Bueno, no soy un preso fugado, así que eso debería solucionar su problema.
—Pero eso no explica por qué el sistema de seguridad, que es sobrenaturalmente sensible, continúa declarando que llevas un rombo Pole-Williams como los usados por el sistema penitenciario del estado.
—El rombo no. Sólo su cubierta.
—Ajá. Al parecer, nuestro sistema no alcanza a realizar estas distinciones. No es asunto mío, por supuesto, pero, ¿no crees que sería más sensato, o al menos más conveniente, hacértelo quitar? Entonces este tipo de confusión no sucedería.
—Tiene razón: no es asunto suyo. Bueno, ¿puede hacer que me dejen entrar, por favor, o tengo que pasar antes por cirugía?
—Por supuesto. Déjame hablar de nuevo con el guarda, si eres tan amable.
Daniel entregó el teléfono al guarda y volvió donde estaba su bicicleta. En cuanto se acercó a la puerta, la sirena comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez la apagaron.
El guarda salió de la caseta y dijo:
—De acuerdo. Sólo tienes que seguir la carretera. La entrada de los Whiting es la que tiene las puertas de hierro forjado. Allí hay otro guarda, pero te está esperando.
Daniel asintió, orgulloso por su pequeño triunfo.
Alethea, en la base del poste eólico, hizo señales con su bufanda a Boadicea, que estaba en lo alto. Desde su discusión, Alethea se había puesto ropa de montar y parecía más que nunca la belle dame sans merci.
Boadicea le devolvió los gestos. No quería bajar, pero Alethea debía tener alguna razón para ser tan persistente, y en todo caso sí que quería bajar, pues tenía la cara y los dedos entumecidos por el frío. El viento y la vista habían servido para calmarla y animarla. Podía volver a la tierra y hablar con Alethea con un simple espíritu de combatividad fraterna.
—Pensé —dijo Alethea, sin dignarse a gritar y esperando a que Boadicea estuviera bastante cerca— que tu historia de haber invitado a un chico aquí eran imaginaciones tuyas. Pero ha venido, en bicicleta, y parece que hay un problema para dejarle entrar por la puerta. Pensé que debías saberlo.
Boadicea quedó desconcertada. Lo que Alethea hacía se parecía demasiado a la cortesía normal para que ella pudiera abandonarla a su vez.
—Gracias —tuvo que decir, y Alethea sonrió—. Pero si le di un disco —se impacientó Boadicea.
—Deben de haber pensado que parecía sospechoso. A mí me lo parece.
En la escalera, en el primer descansillo, había un teléfono. Boadicea llamó a la caseta del guarda. El guarda le dijo que Daniel ya había pasado, con el permiso de su padre.
Alethea la esperaba junto al ascensor.
—En serio, Bobo…
—¿No eres tú la que decías, hace menos de una hora, que mi mayor problema era que siempre era demasiado seria?
—Sí, claro, pero en serio: ¿qué le ves a este Weinreb? ¿Es porque estuvo en la cárcel? ¿Crees que eso es atractivo?
—Eso precisamente no tiene nada que ver.
—Admitiré que tiene un aspecto tolerablemente bueno…
Boadicea alzó las cejas desafiante. La apariencia de Daniel merecía más que un cinco en la escala de diez de cualquiera.
—… pero, a pesar de todo, sí que representa lo más bajo, ¿no es cierto?
—Su padre es dentista.
—Y por lo que he oído ni siquiera particularmente bueno.
—¿Quién te ha dicho eso?
—Lo he olvidado. En todo caso, bueno o malo: ¡un dentista! ¿No es suficiente? ¿No te enseñaron nada en Suiza?
—Sí que lo hicieron. Me enseñaron el valor de la inteligencia, el gusto y la educación: las cualidades que admiro en Daniel.
—¡La educación!
—Sí, la educación. Y no me tientes a que haga comparaciones.
El ascensor llegó. Venía con una de las doncellas, que intentaba ir a la cocina en el segundo piso. Bajaron en silencio hasta que salió. Boadicea apretó la B.
—Creo que estás siendo muy tonta. —Alethea suspiró—. Y, cuando llegue el día en que le dejes, serás muy cruel.
—¿Y quién dice, Alethea, que ese día llegará nunca?
Lo dijo sólo para provocar, pero al escuchar las palabras, se preguntó si acaso podían ser ciertas. ¿Era éste el comienzo de su vida real? (Es decir, frente a la vida provisional que había llevado hasta ahora.)
—Oh, Bobo. ¡En serio!
—¿Por qué no? —preguntó Boadicea, quizá demasiado enfáticamente—. Si estamos enamorados.
Alethea soltó una risita, con completa sinceridad. Negó con la cabeza como despedida y se fue por el recibidor en dirección opuesta, hacia los establos.
Era, según debía admitir Boadicea, un gran «si». Le encantaba hablar con Daniel, le encantaba mirarle, pues tenía el tipo de rasgos que invitan a la contemplación. Pero, ¿amor? ¿Amor, en el sentido conmemorado durante siglos en libros, óperas y películas?
En una ocasión, cuando le había acompañado por su ruta de periódicos, se habían sentado cómodamente juntos en un coche averiado que estaba en un garaje oscuro. Le había parecido, durante aquellos quince minutos, la mayor felicidad de su vida. La calidez. La relajación del completo anonimato. El gusto del silencio y los olores del garaje de un desconocido: óxido, hojas muertas, los restos de antiguos lubricantes. Hablaron ensoñadoramente de volver a la edad dorada de los motores de ocho cilindros y de las superautopistas, y de ser dos adolescentes completamente normales en una película sobre el tránsito a la madurez. Un momento encantador y pastoral, desde luego, pero escasa prueba de su enamoramiento.
Se preguntó si Daniel se preguntaba alguna vez si estaban enamorados; o si lo estarían, algún día. Se preguntó si reuniría el valor de preguntarle, y lo que diría si lo hacía, puesto que era imposible que fuese y dijese que no, que la idea nunca le había pasado por la cabeza. Mientras aún estaba en medio de sus preguntas, apareció él, con su bicicleta, sobre la gravilla de la entrada. Los primeros copos de nieve del año estaban brillando sobre su hermoso cabello negro. Su nariz y su frente, sus pómulos y su barbilla parecían salidos del más arrogante y encantador ghirlandaio de todos los museos del mundo.
—¡Daniel! —llamó, bajando los escalones, y por la forma en que él le sonrió como respuesta pensó que quizá era posible que estuvieran ya enamorados. Pero entendió también que sería un error preguntarlo, ni siquiera a sí misma.
Grandison Whiting era un hombre alto, de cara y miembros delgados y aire de peregrino que contrastaba violentamente con su propia barba llamativa y poblada, una barba de un naranja zanahoria brillante, una barba que habría sido el orgullo de cualquier pirata. Su ropa era sencilla y puritana, pero sobre la discreta tela a cuadros de su chaleco colgaba una cadena de oro tan pesada que parecía ser realmente utilizable junto con, por ejemplo, esposas o grillos. Y centelleando en los puños de su chaqueta había gemelos con diamantes engastados mayores que los que Daniel hubiera visto jamás, ni siquiera en el escaparate de la sucursal de Tiffany's en Des Moines, de forma que parecía tener en un puño no el corazón, sino la chequera.
Sus modales y su acento eran característica y artificialmente propios; ni inglés ni de Iowa, sino un híbrido peculiar de ambos que conservaba la suavidad del primero y la nasalidad del segundo. Casi le hacía sentir culpable decir que le gustaba una persona como Grandison Whiting, pero a pesar de todo a Daniel no le disgustaba claramente. Su peculiaridad era fascinante, como la peculiaridad de un ave exótica reproducida en un libro ilustrado, una garza o un ibis o una cacatúa.
En cuanto al nido que este ave excepcional habitaba, Daniel no tenía estas dudas. Todo en Worry incomodaba a Daniel. No se podía caminar sobre las alfombras ni sentarse en las sillas sin pensar que las estropeaba. Y de todas las habitaciones por las que Daniel había sido conducido, el salón de Grandison Whiting, a donde habían ido para tomar el té de las cinco, era, si no la más impresionante, sí la más elegantemente perecedera. No es que Daniel, a esas alturas, estuviera haciendo aún claras distinciones entre los grados del buen gusto. Todo era igualmente impensable, y ya hacía horas que había cerrado su mente a todo menos al sentido más elemental de resistir las diversas intimidaciones de tanto dinero. Si se permitía admirar una cualquiera —las cucharas, las tazas, el azucarero, la lechera que contenía una nata tan espesa y pegajosa como el mucílago—, ¿dónde se detendría? Así que evitaba fijarse en nada: se tomó el té sin azúcar ni nata, y pasó de largo ante todos los pasteles para quedarse con una rebanada seca de tostada sin mantequilla.
Nadie le animó a cambiar de idea.
Después de presentarle a todo el mundo y lamentar el estado del tiempo, Grandison Whiting le preguntó a Daniel qué le había parecido el clavicordio. Daniel (que había esperado encontrar una auténtica antigüedad, y no una reconstrucción moderna fabricada en Boston cuarenta años antes) contestó, prudentemente, que no se parecía en nada a un piano, y que la pulsación y los dos teclados requerirían algo de práctica. Lo que había dicho en su momento a Boa era «fantástico»; lo que no había dicho, ni siquiera a ella, era que el piano de cola Stenway era tan incomprensible para él como el clavicordio (o como el arpa, por cierto), igual de fantástico, en el sentido de ser completa e inquietantemente hermoso.
Entonces la hermana de Boa, Alethea (con un vestidotan almidonado y resplandeciente como las servilletas) le preguntó cómo, en la desolada Amesville, había conseguido recibir lecciones de piano. Respondió que era autodidacta, y ella debió suponer que eso era algo menos que la verdad completa, pues insistió: ¿completamente? Él asintió, pero con una sonrisa que pretendía ser insinuante. Ella ya era, con quince años, una fanática de la causa de su propio atractivo avasallador. Daniel se preguntó si no sería ella en realidad la más interesante de las dos hermanas: interesante como objeto, como una taza primorosamente pintada con flores y detalles microscópicos, o como un sillón con patas doradas talladas en formas acuáticas, con la misma elegancia superficial, el mismo desdén intrínseco y decidido por los patanes, los groseros, los bestias y los pobres como él mismo, algo que Daniel encontraba (con cierta culpabilidad) atractivo. Boa, por el contrario, parecía sencillamente una persona más, una competidora en el sorteo del crecimiento y el cambio, que a veces se le adelantaba y a veces era superada. Sin duda, el dinero de la familia estaba en su sangre tanto como en la de Alethea, pero su efecto en ella eraproblemático, mientras que en Alethea era como si el dinero hubiera eliminado todo lo demás: como si ella fuera la forma que el dinero adoptaba convertido en carne y hueso. No un problema, sino un hecho.
Alethea continuó hablando, con un aplomo maravilloso, teniendo en cuenta que nadie parecía interesado, sobre caballos y equitación. Su padre la escuchaba abstraídamente, con sus dedos cuidados tanteando la maraña de su barba fabulosa.
Alethea terminó.
Nadie tomó la palabra.
—Señor Whiting —dijo Daniel—, ¿fue usted con el que hablé antes, cuando llegué a la caseta del guarda?
—Siento decir que así es. Francamente, Daniel, esperaba poder salir de ésa. ¿Reconociste mi voz? Todo el mundo lo hace, al parecer.
—Sólo quería disculparme.
—¿Disculparte? ¡Tonterías! Estaba equivocado, y me lo mostraste muy apropiadamente. De hecho, fue entonces, al colgar el teléfono y ruborizarme por mis pecados, cuando decidí que debías tomar el té con nosotros.¿No es así, Alethea? Ella estaba conmigo cuando sonó la alarma.
—Las alarmas saltan una docena de veces al día —dijo Boa—. Y siempre son falsas alarmas. Padre dice que es el precio que debemos pagar.
—¿Parece un exceso de precaución? —preguntó retóricamente Grandison Whiting—. Sin duda lo es. Pero es mejor equivocarse por exceso, ¿no crees? En el futuro, cuando nos visites, avísanos de antemano para que apaguemos el escáner, o como quiera que se llame. Y sinceramente espero que vuelvas, sobre todo por Bobo. Me temo que se ha sentido bastante… ¿aislada?, desde que volvió del mundo más allá de Iowa. —Alzó una mano como para detener las protestas de Boa—. Sé que no debería decirlo. Pero una de las pocas ventajas de ser padre es que se puede uno tomar libertades con los propios hijos.
—O eso dice —dijo Boa—. Pero de hecho se toma todas las libertades que puede, con todos los que se lo permiten.
—Me alegra que lo digas, Bobo, porque eso me permite preguntar a Daniel… me permites que te llame Daniel, ¿verdad? Y llámame Grandison.
Serjeant se rió disimuladamente.
Grandison Whiting hizo un gesto con la cabeza a su hijo como respuesta, y continuó:
—Preguntarte, Daniel (y sé que no tengo derecho a hacerlo), ¿por qué no has hecho que te quiten ese terrible artefacto del estómago? Estás autorizado, ¿no? Tal y como lo entiendo, y he tenido que considerar la cuestión, pues pertenezco oficialmente a la junta de gobierno del sistema penitenciario del estado, sólo los convictos que salen en libertad condicional, o que han cometido delitos mucho más… graves que los tuyos…
—Que no son —Boa se apresuró a recordarle a su padre— delitos en absoluto, desde la sentencia del tribunal.
—Gracias, querida: a eso me refiero exactamente. ¿Por qué, Daniel, después de haber sido completamente exculpado, sigues soportando la incomodidad y, si se me permite decirlo, la vergüenza de situaciones como la de hoy?
—Oh, uno aprende dónde están las alarmas. Y no vuelve allí.
—Perdóname, eh, Daniel —dijo Serjeant, con vaga buena intención—, pero no acabo de entenderlo. ¿Cómo es que activas las alarmas?
—Cuando estuve en la cárcel —explicó Daniel—, me colocaron un rombo P-W en el estómago. El rombo ya no está, así que no hay peligro de que nos haga volar a todos por los aires accidentalmente, pero la cubierta está todavía ahí, y eso, o los restos de metal que contiene, es lo que activa las alarmas.
—Pero, ¿por qué sigue allí?
—Podría haberla hecho eliminar si quisiera, pero me da miedo la operación. Si pudieran sacarla tan fácilmente como la metieron, no tendría objeciones.
—¿Es una operación complicada? —preguntó Alethea, arrugando la nariz con delicioso disgusto.
—No, según los médicos. Pero… —se encogió de hombros—. Lo que a uno cura…
Alethea se rió.
Se sentía cada vez más seguro de sí mismo, incluso presumido. Ésta era una conversación que había tenido a menudo, y siempre le hacía sentir como Juana de Arco o Galileo, un mártir moderno de la Inquisición. También se sentía algo hipócrita, ya que su razón para no sacarse la cubierta del P-W del estómago (como cualquiera que pensara en ello se daría cuenta) era que mientras estuviera en el sistema carcelario no podía ser reclutado por la Guardia Nacional. No es que le importase ser o sentirse hipócrita. ¿Acaso no había leído, en el libro del reverendo Van Dyke, que todos somos hipócritas y mentirosos a los ojos de Dios? Negarlo era sólo engañarse.
Sin embargo, algún interruptor molecular en su interior debió de responder a este temblor de culpa, puesto que para su propia sorpresa Daniel comenzó a contarle a Grandison Whiting la corrupción y los malos tratos que había presenciado en Spirit Lake, sobre la base de que Whiting, como miembro de la junta de gobierno de las cárceles del estado, podría ser capaz de hacer algo. Habló vigorosamente sobre el sistema de cupones de comida que había que comprar simplemente para seguir con vida, pero incluso en medio de su discurso pudo darse cuenta de que estaba cometiendo un error táctico. Grandison Whiting escuchó su denuncia con una atención perfecta tras la cual Daniel podía percibir no indignación, sino la conjunción de los diversos engranajes y zapatas de una refutación lógica. Estaba claro que Whiting ya conocía los males que Daniel estaba denunciando.
Al final de la historia de Daniel, Boa expresó su enérgica condena del daño que se causaba, que hubiera sido más satisfactoria si no la hubiera visto dirigir tantas otras diatribas en la clase del Iceberg. Más sorprendente fue la respuesta de Serjeant. Aunque se quedó en la mera declaración de que no parecía justo, debía saber que estaba hablando contra la opinión aún no expresada de su padre.
Tras una mirada larga y severa a su hijo, Grandison Whiting sacó a relucir una sonrisa formal y dijo sencillamente:
—La justicia no siempre es equitativa.
—Tendréis que perdonarme —dijo Alethea, dejando la taza y levantándose—, pero veo que padre quiere tener una conversación seria, y ése es un pasatiempo que, como el bridge, nunca he aprendido a disfrutar.
—Como desees, querida —dijo su padre—. En realidad, si el resto prefiere…
—Tonterías —dijo Boa—. Apenas hemos empezado a divertirnos. —Tomó la mano de Daniel y la apretó—. ¿Verdad?
—Hmm —dijo Daniel.
Serjeant cogió otra pasta de la bandeja, la cuarta.
—Digamos, por afán de discutir —dijo Boa, echando té, y luego nata, en la taza de Daniel—, que la justicia siempre es equitativa.
Grandison Whiting cruzó las manos por encima del chaleco, justo sobre la cadena.
—La justicia siempre es justa, desde luego. Pero la equidad es a la justicia lo que el sentido común es a la lógica. Es decir, la justicia puede trascender la equidad (y a menudo lo hace). La equidad suele reducirse a la sencilla y sentida convicción de que el mundo debería ordenarse de acuerdo con la propia conveniencia. La equidad es una visión de la justicia propia de un niño. O de un vago.
—Oh, padre, no empieces con los vagos. —Se volvió hacia Daniel—. No sé cuántas veces hemos tenido la misma discusión. Siempre con los vagos. Es el caballo de batalla de padre.
—Vagos —continuó él imperturbablemente—, lo contrario que los pedigüeños. Hombres que han elegido la abyección como modo de vida, sin las circunstancias atenuantes de la ceguera, la mutilación o la imbecilidad.
—Hombres —respondió Boa— que sencillamente no pueden hacerse responsables de sí mismos. Hombres que están indefensos ante un mundo que es, después de todo, un lugar bastante duro.
—¿Indefensos? Eso querrían que pensásemos. Pero todos los hombres son responsables de sí mismos, por definición. Es decir, todos los adultos. Los vagos, sin embargo, insisten en seguir siendo niños, en un estado de dependencia absoluta. Piensa en el desgraciado más incorregible que hayas visto, e imagínale a la edad de cinco años en lugar de a la de cincuenta y cinco. ¿Qué cambios podrías apreciar? Ahí está, sin duda más pequeño, pero en términos morales es el mismo niño mimado, quejándose de sus problemas, engatusando para conseguir lo que quiere, sin más planes que la siguiente gratificación inmediata, que intentará conseguir presionándonos a nosotros o, si no da resultado, seduciéndonos con la grandeza y el misterio de su envilecimiento.
—Como imaginarás, Daniel, no estamos hablando de un vago completamente hipotético. Había un hombre de verdad, un verano que pasamos en Minneapolis, sin un zapato y con un corte sobre el ojo, y este hombre tuvo la temeridad de pedir a padre veinticinco centavos. Padre le dijo: «Ahí está la alcantarilla. Sírvete tú mismo.»
—La cita es incorrecta, Daniel. Le dije: «En realidad, preferiría contribuir directamente». Y dejé caer el cambio que llevaba en el bolsillo en el sumidero más cercano.
—Dios —dijo Daniel, a pesar suyo.
—Quizá la moraleja fue demasiado severa para serle de provecho. Confieso que tomé más brandy de lo necesario tras la cena. Pero, ¿fue un comentario injusto? Era él quien había elegido caer en el arroyo, y había realizado su deseo. ¿Por qué puede exigírseme que subsidie su posterior autodestrucción? Hay causas mejores.
—Puedes ser justo, padre, pero no eres nada equitativo. Aquel pobre hombre simplemente había sido derrotado por la vida. ¿Tenía la culpa de eso?
—¿Quiénes sino los derrotados tienen la culpa de la derrota? —preguntó a su vez Grandison Whiting.
—¿Los vencedores? —sugirió Daniel.
Grandison Whiting se rió, de alguna forma en consonancia con su barba. Aun así, no parecía una risa completamente genuina: su calidez era la de una bobina eléctrica, no la de una llama.
—Eso ha estado muy bien, Daniel. Me ha gustado.
—Aunque notarás que no va tan lejos como para decir que tengas razón —señaló Boa—. Ni ha dicho nada sobre los horrores que nos has contado de Spirit Lake.
—Oh, soy escurridizo.
—Pero en serio, padre, habría que hacer algo. Lo que Daniel ha descrito es más que injusto: es ilegal.
—De hecho, querida, la cuestión de su legalidad ha sido expuesta ante varios tribunales, y siempre se ha decidido que los prisioneros tienen el derecho a comprar la comida que puedan para complementar la que provee la cárcel. En cuanto a su equidad, o justicia, en mi opinión el sistema de cupones cumple una valiosa función social: refuerza el lazo más precioso y tenue, el que conecta al preso con el mundo exterior, al que un día debe regresar. Es mucho mejor que recibir cartas de la familia. Cualquiera puede reconocer una hamburguesa; no todo el mundo sabe leer.
El desacuerdo de Daniel había pasado del escándalo educado a la completa indignación.
—¡Señor Whiting, lo que dice usted es inhumano! ¡Es brutal!
—Como tú mismo dijiste antes, Daniel: lo que a uno cura…
Se concentró.
—Aparte del hecho de que crea una situación en la que los guardias se benefician de la miseria de los presos, lo que debe admitir que no es algo saludable…
—La cárcel no es saludable, Daniel.
—Aparte de eso, ¿qué me dice de la gente que sencillamente no tiene lazos que necesiten ser reforzados? Ni dinero. Había muchos. Y se estaban muriendo de hambre lentamente. Yo los vi.
—Por eso estaban allí, Daniel: para que los vieras. Eran un ejemplo para cualquiera que supusiera, erróneamente, que es posible vivir la vida solo, sin lo que los sociólogos llaman lazos primarios. Un ejemplo así es una poderosa fuerza socializadora. Podría decirse que es un remedio para la alienación.
—No puede estar hablando en serio.
—Ah, claro que sí. Admito que no expondría la cuestión tan claramente en un foro público, pero creo en lo que he dicho. No lo digo, como supone Boa, «sólo para epatar». En realidad, si alguien se pregunta si el sistema funciona, las tasas de reincidencia muestran que sí. Si las cárceles deben servir para impedir los delitos, deben ser significativamente más incómodas que los ambientes disponibles fuera de ellas. Las llamadas cárceles humanitarias crian delincuentes de carrera a millones. Desde que empezamos, hace unos veinte años, a convertir las cárceles de Iowa en lugares notoriamente menos agradables, el número de convictos liberados que regresan por un segundo delito se ha reducido enormemente.
—No regresan a la cárcel porque se van de Iowa en cuanto les liberan.
—Espléndido. Su comportamiento fuera de Iowa no es de nuestra incumbencia como miembros de la junta del estado. Si se han reformado, tanto mejor. Si no, nos hemos librado de ellos.
Daniel se sintió bloqueado. Pensó en aducir nuevas objeciones, pero comenzó a ver cómo se podría dar la vuelta a cada una de ellas. Se dio cuenta de que admiraba a Whiting, de forma inconfesable. O quizá «admiraba» era demasiado decir. Pero estaba ciertamente fascinado.
Pero, ¿derivaba esta fascinación de las ideas de aquel hombre (que, después de todo, no eran tan originales) o más bien de saber que éste era el auténtico y único Grandison Whiting, celebrado en los periódicos y en la televisión? Un hombre, por tanto, más real que otros, más vívido, compuesto de una sustancia más señorial, de forma que hasta su pelo parecía más rojo que el de cualquier otro pelirrojo, las arrugas de su cara más secamente expresivas, y los matices de su discurso llenos de amplias implicaciones.
Hubo más charla, de temas menos conflictivos, e incluso alguna risa. Serjeant superó su timidez (no ante Daniel, sino ante su padre) lo suficiente como para contar una historia divertida y bastante mordaz sobre las dificultades extramaritales de su psicoanalista. Boa insistió en contar el momento de gloria de Daniel en la clase de la señora Norberg, y lo hizo parecer mucho más decisivo de lo que había sido. Luego, al percibir que la conversación decaía, un sirviente entró para decirle al señor Whiting que la señorita Marspan lo llamaba por teléfono por un asunto urgente.
Grandison Whiting se disculpó y salió.
Un momento después, Serjeant se fue también.
—Bueno —dijo Boa con impaciencia—, ¿qué te parece?
—¿Tu padre?
—Es increíble, ¿verdad?
—Sí. Es increíble. —Eso fue todo lo que dijo, y ella no pareció necesitar más.
La nieve había seguido cayendo durante toda la tarde. Ofrecieron a Daniel llevarle a casa en el siguiente coche que fuera a la ciudad. Sólo tuvo que esperar veinte minutos en la caseta del guarda (con un guarda diferente y mucho más amistoso), y su buena suerte quiso que el coche fuera una camioneta en cuya parte posterior podía meter la bicicleta.
Al principio Daniel no entendía por qué el conductor de la camioneta le estaba mirando con tal grado de malevolencia gratuita. Luego le reconoció: Carl Mueller, el hermano de Eugene, pero más importante, el hijo mayor de Roy Mueller. Era conocido por todos que Carl trabajaba en Worry, pero entre todas las fantasías que Daniel había tenido desde que había comenzado a intimar con Boa Whiting no figuraba ninguna como ésta.
—¡Carl! —dijo, quitándose un mitón y extendiendo la mano.
Carl le miró ceñudamente y mantuvo las dos manos enguantadas sobre el volante.
—Carl —insistió Daniel—. Eh, cuánto tiempo.
El guarda estaba ante la puerta abierta, donde una señal luminosa ordenaba Espere. Parecía estar observándoles, aunque contra el brillo de los faros de la camioneta esta pequeña contienda debía haber pasado desapercibida. Aun así, Carl pareció haberse desanimado, y concedió a Daniel el reconocimiento de una mueca.
Espere cambió a Pase.
—Dios, vaya tormenta, ¿eh? —dijo Daniel, mientras se movían en segunda por el camino que los quitanieves de Worry habían abierto poco antes.
Carl no respondió.
—La primera ventisca de verdad del año —prosiguió, girándose en el asiento para mirar directamente al perfil pétreo de Carl—. Hay que ver cómo cae.
Carl no respondió.
—Es un tipo increíble, ¿verdad?
Carl no respondió. Cambió a tercera. La parte trasera de la camioneta patinó sobre la nieve acumulada.
—Whiting es increíble. Todo un personaje.
Con un ritmo lento y asimétrico, los limpiaparabrisas empujaban la nieve deshecha hacia los lados del cristal.
—Amistoso, eso sí, cuando deja de lado sus modales de negocios. Aunque no siempre es completamente franco, supongo. Lo sabrás mejor que yo. Pero sí que le gusta hablar. ¿Y las teorías? Más que en un libro de física. Y una o dos de ellas harían que alguna gente que conozco se cayera sobre sus gordos culos. Quiero decir que no es un simple conservador fiscal corriente y moliente. Ni un republicano según la importante y vieja tradición de Herbert Hoover, el hijo predilecto de Iowa.
—No sé de qué cojones estás hablando, Weinreb, y no me interesa. Así que por qué no te limitas a callarte, joder, a menos que quieras ir en bicicleta el resto del camino.
—Oh, no creo que te atrevas, Carl. ¿Arriesgarías tu alta posición de encargado? ¿Te arriesgarías a perder la exención?
—Escucha, maldito cobarde, tú has evitado el reclutamiento, así que no me hables a mi de exenciones.
—¿Evitado el reclutamiento?
—Y lo sabes muy bien.
—Tal y como lo veo, Carl, cumplí mi deber con Dios y con mi país en Spirit Lake. Y aunque admitiré que no estoy precisamente ansioso por que me envíen a Detroit a proteger a las buenas gentes de Iowa de los adolescentes peligrosos, el gobierno sabe dónde estoy. Si me necesita, sólo tiene que escribir y preguntarme.
—Ya. Bueno, probablemente sabe lo que está haciendo al no reclutar a mierdas como tú. Eres un jodido asesino, Weinreb. Y lo sabes.
—Que te den, Carl. Y que le den a tu jodido padre también.
Carl frenó el vehículo de golpe. Las ruedas traseras de la camioneta se fueron hacia la derecha. Por un momento pareció como si fueran a dar la vuelta completa, pero Carl se las arregló para que volvieran a su sitio.
—Si me dejas aquí fuera —dijo Daniel en tono agudo—, mañana habrás perdido tu trabajo. Si haces cualquier cosa que no sea dejarme en la puerta de mi casa, te las verás conmigo. Y si piensas que no puedo, espera y verás. Sólo espera.
—Gallina —contestó Carl suavemente—. Gallina chupapollas judío. —Pero levantó el pie del freno.
Ninguno dijo nada más hasta que la camioneta paró frente a la casa de los Weinreb en la avenida Chickasaw.
Antes de salir de la cabina, Daniel dijo:
—No arranques hasta que saque la bicicleta de la parte trasera, ¿vale?
Carl asintió, evitando mirar a Daniel a los ojos.
—Bueno, entonces buenas noches, y gracias por traerme. —Una vez más, extendió la mano.
Carl la tomó y la estrechó con firmeza.
—Hasta la vista, asesino.
Sus ojos se encontraron con los de Daniel y se enzarzaron en una lucha. Había algo implacable en el rostro de Carl, una fuerza en su creencia mucho mayor que la que Daniel hubiera podido reunir jamás.
Apartó la vista.
Y sin embargo, no era cierto. Daniel no era un asesino, aunque sabía que había gente que pensaba que lo era, o que decía que lo creía. En cierta forma, a Daniel le gustaba la idea, y solía hacer pequeñas bromas para reforzarla, ofreciendo sus servicios (jocosamente) como asesino a sueldo. La marca de Caín siempre ha tenido un cierto encanto.
Los asesinatos habían tenido lugar poco después de que Daniel fuera liberado. El padre y el hijo mayor de su amigo Bob Lundgren habían sido obligados a salirse de la carretera cuando volvían de una reunión de la cooperativa, les tumbaron en una zanja, y les dispararon. Los dos cuerpos fueron mutilados. Se encontró el coche ese mismo día en un aparcamiento de Council Bluffs. Se suponía que los dos asesinatos eran obra de terroristas. Se había producido una racha de asesinatos parecidos durante todo el invierno y la primavera, en realidad desde hacía años. Los granjeros, y especialmente los granjeros sumisos, tenían muchos enemigos. Éste era el motivo principal de la proliferación de pueblos fortificados como Worry, puesto que, a pesar de las declaraciones de sus patrocinadores, no se había probado que fueran más eficientes. Sólo más seguros.
Los asesinatos sucedieron en abril, tres semanas antes de que a Bob Lundgren le dieran la condicional. Teniendo en cuenta las repetidas amenazas que había hecho contra ambas víctimas, fue una suerte para él que los asesinatos hubiesen ocurrido antes de su liberación. En todo caso, la gente asumía que había contratado a alguien para que hiciera el trabajo por él: algún compañero de cárcel que salió antes.
La razón por la que Daniel en concreto cayó bajo sospecha era que al verano siguiente había ido a trabajar para Bob, supervisando grandes cuadrillas de convictos de Spirit Lake. Fue un verano fantástico, lleno de tensiones, repleto de placer y altamente rentable. Se alojaba en la casa principal con Bob y lo que quedaba de su familia. La madre estaba siempre arriba, encerrada en su habitación, excepto cuando hacía incursiones esporádicas en otras habitaciones, a altas horas de la noche, para romper muebles y clamar por que la ira de Dios se abatiese sobre ellos. Finalmente, Bob la hizo internar en una residencia en Dubuque (la misma en la que había estado la señora Norberg). Eso dejó a la viuda de su hermano y a su hija de doce años solas a cargo de las tareas domésticas, que realizaban con celo de zombie.
Todos los fines de semana, Bob y Daniel iban hasta Elmore o una de las otras ciudades fronterizas y se agarraban unas buenas trompas. Daniel echó un polvo por primera vez en su vida, y muchas otras veces más. Como ex convicto (y posible asesino), en general le dejaban en paz tipos que en otras circunstancias le hubieran dado gustosamente una paliza.
Se lo pasó bien (y ganó mucho dinero), pero al mismo tiempo no creía lo que estaba viviendo. Una parte de él siempre se echaba atrás ante estos hechos y pensaba que toda aquella gente estaba loca: Bob, las Lundgren, los granjeros y las putas que se daban a la bebida en Elmore. Nadie en su sano juicio querría vivir así.
Aun así, cuando Bob le pidió que volviese al verano siguiente, lo hizo. El dinero era irresistible, como lo era el hecho de ser un adulto durante tres meses en lugar de un estudiante de instituto, la forma de vida más oprimida, privada de derechos y deprimida.
Bob se había casado con una chica que había conocido en Elmore, y la viuda de su hermano y su hija se habían marchado. Ahora, en lugar de beber sólo los fines de semana se dedicaban a beber todas las noches. La casa nunca se había recuperado de la jihad de la anciana señora Lundgren, y Julie, la esposa de veintidós años de Bob, no se esforzó mucho en rehabilitarla más allá de cambiar casi todo el papel de la pared de uno de los dormitorios. Se pasaba la mayor parte de las horas del día aburrida y ensimismada delante de la televisión.
Una noche lluviosa de agosto, sentados en el porche trasero recordando los viejos buenos tiempos en Spirit Lake, Daniel dijo:
—Me pregunto qué habrá sido del viejo Gus.
—¿Quién? —preguntó Bob. El tono de su voz se había alterado de forma peculiar. Daniel le miró y vio una expresión en la cara de su amigo que no había adoptado desde aquellas veces en la cárcel cuando el tema de su familia se le metía en el cuerpo y sacaba a su Mr. Hyde. Allí estaba de nuevo, el mismo brillo escondido de malicia.
—Gus —dijo Daniel con cuidado—. ¿No te acuerdas de él? El tipo que cantó aquella canción la noche en que Barbara Steiner se dejó morir.
—Sé a quién te refieres. ¿Qué te ha hecho pensar en él precisamente ahora?
—Lo que hace que una persona piense en cualquier cosa. Estaba abstraído, pensando en la música, supongo… y eso me hizo pensar en él.
Bob pareció examinar la consistencia de esta explicación. El aspecto de su cara se suavizó poco a poco hasta la mera irritación.
—¿Y qué pasa con él?
—Nada. Sólo me preguntaba qué habría sido de él. Me preguntaba si alguna vez volvería a verle.
—No sabía que fuera especialmente amigo tuyo.
—No lo era. Pero su forma de cantar me impresionó mucho.
—Sí, era un buen cantante. —Bob abrió otra Grain Belt y echó un trago largo y burbujeante.
Los dos callaron y escucharon la lluvia.
Daniel entendió por esta conversación que era Gus el que debía haber asesinado al padre y al hermano de Bob. Se sorprendió del escaso efecto que esta información ejercía sobre sus sentimientos acerca de Bob o de Gus. Su única preocupación era tranquilizar las sospechas de Bob.
—Me gustaría poder cantar así —dijo—. ¿Sabes?
—Sí, me lo has dicho yo diría que una media de una vez al día. Lo que querría saber, Dan, es por qué no cantas nunca. Todo lo que tienes que hacer es abrir la boca y gritar.
—Lo haré. Cuando esté listo.
—Dan, eres un tío simpático, pero eres tan malo como yo cuando se trata de aplazar las cosas para mañana. No, eres peor: eres tan malo como Julie.
Daniel sonrió, abrió otra Grain Belt y la levantó para brindar.
—Por el mañana.
—El mañana —afirmó Bob—, y que se tome el tiempo que quiera en llegar.
El tema de Gus nunca volvió a surgir.
Cuando Daniel salió de Worry eran las seis y media, pero ya parecía noche cerrada. Para cuando llegó a su casa, tras el lento camino a través de la ventisca, había esperado encontrar sólo sobras recalentadas. Pero su madre había retrasado la cena. La mesa estaba puesta y todos estaban viendo un debate sobre los nuevos fertilizantes en el cuarto de estar. No habían esperado de buen talante, especialmente las gemelas, y antes de que Daniel se hubiera quitado la chaqueta y hubiera sumergido las manos simbólicamente en el lavabo (ahorrando agua para el tanque del water), se habían sentado todos y su madre estaba sirviendo el guiso de atún con pasta. Aurelia pasó la bandeja del pan de molde con una mirada malévola. Cecelia soltó una risilla.
—No teníais que haberme esperado. Dije que llegaría tarde.
—Las siete y cuarto no es una hora inconcebible para cenar —dijo Milly, más por las gemelas que por él—. En Nueva York, por ejemplo, la gente no suele comer nada hasta las nueve, y a veces hasta las diez.
—Ya —dijo Cecelia sarcásticamente.
—¿Lo has pasado bien? —preguntó su padre. Era infrecuente que su padre le preguntase nada, pues Daniel se había vuelto celoso de su intimidad.
Daniel se llevó un dedo a la boca, llena de atún y tallarines. El guiso estaba demasiado hecho, y los tallarines estaban secos y costaba tragarlos.
—Estupendamente —consiguió decir—. No os creeríais qué piano tienen. Es prácticamente tan grande como una mesa de ping-pong.
—¿Eso es lo que has hecho toda la tarde? —preguntó Cecelia—. ¿Tocar el piano?
—Y el clavicordio. Y el órgano eléctrico. Había hasta un violonchelo, pero la verdad es que no sabría qué hacer con él. Salvo pasar la mano por encima.
—¿Ni siquiera miraste los caballos? —preguntó Aurelia. Se dirigió a Milly quejumbrosamente—. Los caballos de allí son famosos.
—Quizá Daniel no está interesado en los caballos —sugirió Milly.
—No vi los caballos, pero sí que vi a Grandison Whiting.
—Vaya —dijo Milly.
Daniel, reflexivo, tomó un sorbo de té con leche.
—¿Y? —dijo Cecelia.
—¿Se portó bien contigo? —preguntó Aurelia, yendo directa al grano.
—No diría que bien exactamente. Fue amistoso. Tiene una gran barba pelirroja y enmarañada, y un anillo en el dedo con un diamante grande como una fresa. —Mostró la talla aproximada de la fresa con el índice y el pulgar—. Una fresa pequeña —admitió.
—Ya sé que tiene barba —dijo Cecelia—. Lo vi en televisión.
—¿Qué le dijiste? —preguntó Aurelia.
—Oh, hablamos sobre muchas cosas. Sobre todo de política, supongo.
Milly dejó caer el tenedor críticamente.
—Oh, Daniel… ¿es que no tienes ni una pizca de sentido común?
—Fue una conversación interesante —dijo a la defensiva—. Creo que la disfrutó. En todo caso, él fue el que más habló, y Boa consiguió meter baza, como de costumbre. Yo fui lo que siempre dices que debo ser: un oyente inteligente.
—Me gustaría saber qué problema hay en hablar de política —preguntó su padre. La convicción declarada del señor Weinreb era que la amistad de Daniel con la hija del hombre más rico de Iowa no debía ser considerada como un suceso excepcional y no requería un tratamiento especial.
—Nada —dijo Milly—, nada en absoluto. —No estaba de acuerdo con su marido en este asunto, pero tampoco estaba preparada, todavía, para discutirlo—. Cecelia, cómete los guisantes.
—Los guisantes tienen vitaminas —dijo Aurelia con presunción. Se estaba tomando un segundo plato.
—¿Cómo has vuelto a casa? —preguntó su padre.
—Una camioneta venía hacia la ciudad. La pararon en la puerta. Si no hubiera estado disponible, me habrían traído en limusina.
—¿Vas a volver el próximo sábado? —preguntó Aurelia.
—Probablemente.
—No deberías abusar, Daniel —dijo Milly.
—Es mi novia, Mamá. Ella puede venir aquí. Yo puedo ir allí. Así de simple. ¿Vale?
—Nada es así de simple.
—¿Por qué no le dices que cene con nosotros? —sugirió Aurelia.
—No seas tonta, Aurelia —la regañó Milly—. Estáis todos comportándoos como si Daniel nunca hubiera salido antes de casa. Y por cierto, Daniel, te han llamado por teléfono.
—Lo cogí yo —dijo Cecelia—. Era una chica. —Le devolvió la pelota a Daniel y esperó a que éste preguntase.
—¿Y? ¿Quién era?
—No me dijo su nombre. Pero me sonaba como la Vieja Bocalambre.
—No te rías de la gente con aparato dental —dijo secamente su padre—. Algún día tú también lo llevarás, probablemente.
—Y cómete los guisantes —añadió Milly.
—Están quemados.
—No lo están. Cómetelos.
—Me van a hacer vomitar.
—No me importa. Cómetelos.
—¿Qué quería la chica que llamó?
Cecelia se quedó mirando con odio al montoncito de guisantes con salsa blanca.
—Quería saber dónde estabas. Le dije que habías salido, pero que no sabía a dónde. Ahora desearía habérselo dicho.
Daniel se acercó con la cuchara y cogió todos los guisantes menos tres. Antes de que Milly pudiera decir una palabra, se los había comido.
Cecelia le dirigió una sonrisa agradecida.
Una vez abajo en su cuarto, tenía que decidir si el haber trasteado con los instrumentos en Worry contaba como práctica y si, por tanto, tenía libertad para saltarse su hora del Virtuoso del piano de Hanon. Decidió que no contaba y que no podía saltársela.
Una vez hechos los primeros quince ejercicios, que era todo lo que podía en una hora, la siguiente decisión era más fácil. No iba a hacer la tarea de Química ni iba a leer la novela de Willa Cather para Literatura. Leería el libro de bolsillo que Boa le había dado. En realidad, más que un libro era un panfleto, impreso en un papel tan reciclado que era increíble que siguiera intacto tras pasar por la imprenta.
Las letras blancas del título brillaban sobre un fondo de tinta, así:
Cómo comportarse
para
desarrollar
la personalidad
que deseas
En la parte superior de la portada no aparecía el nombre del autor. El editor era la Corporación para el Desarrollo Mental de Portland, Oregon.
Boa había recibido el libro de su hermano Serjeant, que a su vez lo había recibido de un compañero de habitación de la universidad. El libro había convencido a Serjeant para dejar la facultad y apuntarse (brevemente) a clases de boxeo. Había convencido a Boa para cortarse el pelo (que luego había vuelto a crecer) y para levantarse todas las mañanas a las seis a estudiar italiano (lo que, ante su gran sorpresa y la de todos los demás, aún seguía haciendo). Daniel pensaba que ya estaba haciendo todo lo que podía para avanzar lenta pero constantemente hacia las metas principales de su vida, pero no estaba tan seguro de que su personalidad no necesitase una mejoría. En todo caso, Boa había insistido en que lo leyese.
Daniel tenía una habilidad natural para leer rápidamente. Acabó el libro a las diez en punto. En general, no le pareció gran cosa. Era autoayuda de un nivel bastante simplón, con muchos lemas que se suponía que había que susurrarse a uno mismo para conseguir motivarse. Pero entendió por qué Boa había querido que lo leyese. Era por la Segunda Ley de la Mecánica del Desarrollo Mental, que aparecía en primer lugar en la página 12 (donde estaba muy subrayada con bolígrafo), y se repetía muchas veces en el resto del libro.
La Segunda Ley de la Mecánica del Desarrollo Mental decía lo siguiente: «Si deseas algo, tienes que conseguirlo. Si lo deseas lo suficiente, lo conseguirás.»
8
A pesar de la Segunda Ley de la Mecánica del Desarrollo Mental, tuvo que pasar algún tiempo antes de que esta promesa tácita se cumpliese. La propia Boa no fue persuadida inmediatamente de que su virginidad debía contarse entre las cosas que consiguen los que las desean lo suficiente. Luego, para cuando se mostró conforme, a principios de abril, Daniel se encontró inesperadamente frente a dificultades técnicas. Pero encontraron la forma, y se convirtieron, tal y como había imaginado Boa, y tal y como Daniel había imaginado también, en amantes.
En junio Daniel tuvo que encarar una decisión delicada; es decir, una real. Durante todo el curso escolar había esperado tranquilamente suspender la clase de Sociales de la señora Norberg, pero cuando salieron las notas le cayó un casi milagroso notable (la misma nota que a Boa). De repente se volvió posible aceptar la oferta de Bob Lundgren para trabajar de nuevo aquel verano en su granja. Dieciocho semanas a doscientos treinta dólares la semana eran más de cuatro mil dólares. Incluso teniendo en cuenta los gastos de las juergas de fin de semana en Elmore y un desembolso adicional para algún tipo de motocicleta que le permitiera seguir visitando Worry, el trabajo seguiría representando una cantidad de dinero mayor que la que podía esperar ahorrar por cualquier otro medio. Pero estaba el hecho, sin embargo, de que en realidad no necesitaba tanto dinero. Con orgullo desmesurado, sólo había solicitado la admisión en el Conservatorio de Boston. No había esperado entrar (excepto de esa forma idiota en la que siempre medio esperaba que sus deseos se convirtieran en realidad), y no lo había hecho. Sus cintas le fueron devueltas con una carta que decía muy directamente que su interpretación no alcanzaba en absoluto los requisitos mínimos del Conservatorio.
Boa, mientras tanto, había sido aceptada en todas menos una de las ocho universidades a las que había escrito. En consecuencia, sus planes para el año siguiente eran que Daniel encontrase una habitación y un trabajo de algún tipo cerca de la facultad que eligiese Boa. Harvard parecía la más probable, puesto que quizá Daniel pudiera entrar en el Conservatorio en el siguiente intento, y mientras tanto podría comenzar a recibir lecciones de voz, ya que Boston era tan musical.
Para el verano que se avecinaba, Daniel creía que tendría que quedarse en Amesville a recuperar su inevitable suspenso en Sociales, y el lado bueno era que así podría ver a Boa prácticamente todos los días que quisiera. Además, la tía favorita de Boa, la señorita Harriet Marspan, iba a venir desde Londres a hacer una larga visita a Worry, y era una aficionada a la música en el viejo sentido de no hacer ni preocuparse de otra cosa… y por la música en sí, sin pensar en dónde podría conducirle ni qué beneficio podría extraerle. Boa pensaba que ella tocaba con una habilidad poco frecuente y un inmenso buen gusto. Los tres podrían formar el Conjunto Marspan de Iowa, para lo cual Boa ya había cosido una especie de pancarta de bienvenida y la había colgado sobre el cuarto de música.
Sin embargo, si Daniel se iba a trabajar para Bob Lundgren, el Conjunto Marspan de Iowa quedaría reducido a una vieja sábana rosa con una variedad de trozos de algodón cosidos en ella. Pero si se quedaba, ¿qué conseguiría? A pesar de toda su excelencia, la señorita Harriet Marspan no parecía una aliada natural. Incluso su devoción hacia la música lo incomodaba cuando pensaba en ello, puesto que, ¿cómo podría Daniel alcanzar los estándares formados en una de las capitales musicales del mundo? Ella le despellejaría, como a un nuevo Marsias.
Pero, pensándolo bien, en algún momento tendría que lanzarse al agua; tendría que salir de entre el público y unirse al coro sobre el escenario. Sin embargo; y aun así; pensándolo mejor… las cuestiones y los matices se multiplicaban indefinidamente. Y aun así tendría que haber sido una elección fácil. Pero pensándolo bien…
La noche que debía dar el sí o el no definitivo a Bob Lundgren, Milly bajó a su habitación con una cafetera y dos tazas. Con los rodeos mínimos (sin ni siquiera servir el café), le preguntó qué iba a hacer.
—Ojalá lo supiera —dijo.
—Tendrás que decidirte pronto.
—Lo sé. Y eso es todo lo que sé.
—Sería la última en aconsejarte que dejaras pasar la oportunidad de ganar el dinero que ganaste el verano pasado. Es el doble de lo que vales.
—Y más —asintió él.
—Además, está la experiencia.
—Claro, es una buena experiencia.
—Quiero decir, majadero, que podría facilitarte seguir haciéndolo. Si quieres ganarte la vida con ese tipo de trabajo, y Dios sabe que en estos tiempos es prácticamente la única clase de trabajo que tiene un futuro garantizado.
—Hmm. Pero no es lo que quiero. No para siempre.
—Ya suponía que no. Así que el asunto se reduce, y perdóname por presentarlo tan francamente, a si quieres aceptar una apuesta alta.
—¿Apuesta?
—No me hagas deletreártelo, Danny. No soy tonta. No nací ayer.
—Sigo sin entender lo que quieres decir.
—Por Dios, sé que tú y la señorita Whiting no estáis interpretando duetos aquí abajo todo el tiempo. Se puede oír el piano por toda la casa… cuando alguien lo está tocando.
—¿Te estás quejando?
—¿Serviría de algo? No, de hecho, creo que es maravilloso que dos jóvenes como vosotros tengáis tantos intereses en común. —Sonrió acusadoramente—. Y lo que queráis hacer aquí abajo no es asunto mío.
—Gracias.
—Así que sólo diré esto: quien no arriesga, no gana.
—Crees que debería quedarme en la ciudad este verano.
—Digamos que no te reprocharé que te diviertas un poco, si eso es lo que quieres. Y procuraré que Abe tampoco lo haga.
Él negó con la cabeza.
—No es lo que piensas, mamá. Quiero decir, me gusta Boa y todo eso, pero ninguno de nosotros cree en… hum…
—¿El matrimonio?
—Tú lo has dicho, no yo.
—Bueno, sinceramente, tampoco yo creía a tu edad. Pero cualquiera que cruza la calle se arriesga a que le atropelle un camión.
Daniel se rió.
—En realidad, mamá, lo ves todo al revés. Tal y como yo lo entiendo, la auténtica elección es si puedo permitirme rechazar el dinero que Bob me ofrece por la única razón de divertirme un poco.
—Hay que tener en cuenta el dinero, eso cierto. No importa lo agradable que sea, o lo considerada que sea, la gente rica siempre te hará gastar más de lo que puedes permitirte. A veces creo que es su forma de excluirnos a los demás. Y lo digo por amarga experiencia.
—Mamá, ése no es el caso. Quiero decir, no hay forma de gastar esa suma de dinero en Amesville. Mucho menos en Worry.
—Bien, bien. Me encantaría estar equivocada. Pero si necesitas unos dólares en algún momento, para salir de un apuro, veré lo que puedo hacer.
—Eso es muy bonito por tu parte. Creo.
Milly pareció complacida.
—Un solo consejo más, y te dejaré para que elijas entre los cuernos de tu dilema. Confío en que uno de los dos esté tomando las precauciones adecuadas.
—Um, sí. La mayoría de las veces.
—Siempre. Con los ricos, sabes, las cosas no funcionan igual. Si una chica se queda embarazada, puede irse de vacaciones y librarse de su apuro.
—Por Dios. Mamá, espero que no creas que he planeado dejar embarazada a Boa. No soy idiota.
—Quien tiene oídos, que oiga. Pero si en algún momento no presto atención, encontrarás lo que necesitas en el cajón de arriba a la izquierda de la cómoda. Últimamente, y que esto quede estrictamente entre nosotros, no los he usado demasiado.
—Mamá, eres demasiado.
—Hago lo que puedo. —Le ofreció la cafetera—. ¿Quieres un poco?
Él negó con la cabeza, luego se lo pensó y asintió, y finalmente decidió lo contrario y dijo que no.
Aunque había estado casada tres veces, la señorita Harriet Marspan parecía, a sus treinta y siete años, la encarnación de la Soltería, su diosa o santa patrona, pero más por el lado de la cazadora que por el de la virgen y mártir. Era una mujer alta, de apariencia vigorosa, con pelo prematuramente encanecido y ojos grises penetrantes y apreciativos. Conocía todos sus puntos fuertes y las habilidades básicas para realzarlos, pero no había nada que pudiera hacer para contrarrestar el frío que emanaba de ella como de la entrada de un congelador. La señorita Marspan no se percataba de esto, y actuaba sobre la presunción de que era bastante divertida. Tenía una risa argéntea, que no contagiosa, un ingenio penetrante, un oído perfecto y un poder de concentración infatigable.
Boa se había convertido en su sobrina favorita durante el tiempo de su exilio en Vilars, donde la señorita Marspan, aunque no esquiaba, la había visitado en la temporada alta. Además, Boa había pasado las vacaciones dos veces con la señorita Marspan en su piso de Chelsea, y había ido a la ópera, a conciertos y a representaciones musicales privadas cada noche. A la mesa de Lord y Lady Bromley (Bromley era un importante productor de televisión), Boa se había sentado entre la compositora Lucia Johnstone y el gran castrato Ernesto Rey. Y en todo momento habían perseguido con infinita paciencia, con el máximo cuidado, con sutileza deleitable, el único tema por el que la señorita Marspan había elegido interesarse: el gusto musical.
En cuanto a la música en sí, Boa pensaba que para una mujer con opiniones tan definidas, resultaba extraño que la señorita Marspan careciera de preferencias. Podía (por ejemplo) encontrar las diferencias más sutiles entre varias interpretaciones de una canción de Duparc, pero parecía poco interesada en la propia canción, excepto como conjunto de vocales y consonantes que debía pronunciarse de acuerdo con las reglas de la fonética francesa.
—La música —solía decir— no significa nada.
Aun así, la música que más disfrutaba era la de Wagner, y era una auténtica mina de información acerca de las puestas en escena que había presenciado de los diferentes montajes del Anillo. Daniel encontraba esto más desconcertante que Boa, que estaba acostumbrada a que su padre mostrase contradicciones parecidas. Boa insistía en que debía ser simplemente un asunto de la edad: tras un tiempo, uno ya no se sorprendía por la maravilla esencial del arte, de la misma forma que uno podía acostumbrarse a que el sol saliese por la mañana y se pusiera por la tarde. Como teoría, Daniel no le encontraba ningún defecto, pero tampoco le convencía. No le gustaba la señorita Marspan ni confiaba en ella, pero al mismo tiempo se esforzaba por causarle una buena impresión. En su presencia se comportaba como si estuviera en una iglesia. Moviéndose lentamente, hablando claramente, y no diciendo nada que pudiera ir contra sus doctrinas establecidas. Nunca, por ejemplo, confesó su convicción profunda de que la música de Raynor Taylor era una reliquia; transigía también en el tema de los himnos moravos de la América colonial. Incluso empezó a disfrutar de los himnos al cabo de un tiempo. El Conjunto Marspan de Iowa nunca se embarcó en nada que Daniel considerase música en serio, lo que fue al mismo tiempo una decepción y un alivio. A pesar de todas sus prácticas y sus preparativos en los últimos dos años (¡y más!) sabía que no estaba listo para mucho más que los cánones, cancionetas, pareados y rondas que la señorita Marspan, con la ayuda de los enlaces de datos de la biblioteca, desenterraba con ingenio de varias bibliotecas musicales de todo el país.
Aunque no se lo dijo a Boa, ni siquiera después de que la señorita Marspan se hubiera marchado, Daniel se avergonzaba de sí mismo. Sabía que de alguna forma había cooperado en la subversión de sus propios principios. La excusa a la que se había aferrado —que las horas de charla banal con la señorita Marspan habían sido tan vacuas como para significar lo mismo que el silencio que había mantenido en la clase de la señora Norberg— era un montón de mierda. Lo que había hecho, sencilla y claramente, era darle coba. Era cierto, entonces, lo del dinero: apenas te rozabas con él, empezaba a corromperte.
Una noche, disgustado consigo mismo, y deseando más que nada volver a ser la persona que había sido un año antes, telefoneó a Bob Lundgren para ver si podía volver a su antiguo trabajo, pero naturalmente hacía mucho que estaba ocupado. Bob estaba borracho, como de costumbre en aquellos días, e insistió en seguir hablando a pesar de que Daniel le dijo que no podía permitírselo. Bob hizo algunas indirectas irónicas, primero respecto a las supuestas carencias de Daniel, y luego directamente sobre Boa. Se suponía que había que tomárselo como que intentaba ser agradable al estilo de una conversación entre hombres, pero sus bromas se volvieron cada vez más abiertamente maliciosas. Daniel no sabía qué decir. Simplemente se quedó allí sentado, en la cama de sus padres (que era donde estaba el teléfono), con el auricular en la mano sudorosa, sintiéndose cada vez peor. Se extendió entre ellos un silencio ofendido, cuando Daniel finalmente rehusó fingir que se divertía.
—Bueno, Dan, viejo amigo, ya nos veremos —dijo finalmente Bob.
—Claro.
—No hagas nada que yo no haría.
—Oh, eso seguro —dijo Daniel, en un tono que pretendía ser hiriente.
—¿Y qué cojones se supone que quiere decir eso?
—Se supone que quiere decir que eso me daría mucha libertad. Era un chiste. Yo me he reído con todos los tuyos. Deberías reírte con alguno de los míos.
—No me ha parecido un chiste muy divertido.
—Entonces estamos en paz.
—¡Que te jodan, Weinreb!
—¿Has oído el de la ninfómana que se casó con un alcohólico?
Antes de que Bob pudiera responder a eso, colgó. Y ése fue el final, bastante definitivo, de aquella amistad. Tal y como había sido.
Un día, en la temporada más implacable de agosto, y justo después de que las gemelas hubieran sido enviadas con otra docena de exploradoras a experimentar por primera vez los campamentos de verano, Milly anunció que iban a llevarla a Minneapolis durante una semana para ir al cine, de compras y dedicarse a la pereza sibarítica.
—Estoy cansada —anunció— de matar mosquitos en una cabaña alquilada mientras Abe se va a mirar las ondas del estanque. Ésa no es mi idea de lo que son unas vacaciones. Nunca lo ha sido.
El padre de Daniel, que efectivamente había estado planeando otra excursión de pesca, se rindió sin ni siquiera intentar negociar un compromiso. A menos que, como parecía probable, las negociaciones ya hubieran tenido lugar entre bastidores y la capitulación oficial durante la cena hubiera sido representada únicamente en beneficio de Daniel. El resultado de la partida de sus padres fue que Daniel, que había ido a menudo a almorzar y cenar, fue invitado a quedarse en Worry durante toda la semana en la que estarían fuera.
Había pensado que a esas alturas ya no podía quedar deslumbrado, que ya se había enfrentado a suficientes pompas y esplendores del lugar, y las había tocado y saboreado con la suficiente asiduidad como para que una visión más continuada no tuviera efecto sobre él. Pero se quedó deslumbrado, y tuvo un efecto considerable. Se le asignó el cuarto junto al de Boa, que aún estaba provisto, desde la visita de la señorita Marspan, de un sistema de sonido prodigioso, incluyendo un órgano que podía tocar (usando auriculares) a cualquier hora del día o de la noche. La altura del techo mientras yacía sobre la cama, la altura aún más formidable de las ventanas que se elevaban hasta unos pocos centímetros de las molduras, la vista desde esas ventanas de un pequeño bosque de olmos sanos (el mayor conjunto de olmos que quedaba en Iowa), el brillo ceroso del mobiliario de palisandro y cerezo, las complejidades hipnóticas de las alfombras (había tres), el silencio, la frescura, la sensación de deseos concedidos una y otra vez y sin esfuerzo: era difícil mantener una distancia psicológica respecto a todas estas cosas, y era difícil no codiciarlas. Era constantemente acariciado, seducido: por el olor y el tacto del jabón, por la ropa de cama, por los colores de los cuadros colgados en las paredes, los mismos colores esmaltados que aparecían, burbujeando en su cabeza, cuando apretaba los ojos en el momento del orgasmo. Rosas que se oscurecían hasta el fucsia, azules delicuescentes, malvas y lavandas, verdes pálidos y amarillos limón. Como cortesanas que fingieran no ser más que matronas de cierta elegancia, aquellos cuadros, en sus marcos tallados y dorados, colgaban de las paredes adamascadas como si fueran, tal y como proclamaban, meros bodegones y espirales de pintura. En realidad, eran todos incitaciones a la violación.
En cada sitio donde ponía los ojos: sexo. No podía pensar en otra cosa. Se sentaba a la mesa, hablando de cualquier tema (o, más a menudo, escuchando), y el sabor de la salsa en su boca se enlazaba con el sabor de Boa una hora antes cuando habían hecho el amor, un sabor que podía ser avasallado, de repente y en la misma mesa, por un espasmo de placer total que le agarrotaba la espina dorsal y paralizaba su mente. Miraba a Boa (o, indistintamente, a Alethea) y su imaginación comenzaba a acelerarse hasta que no había otra cosa en su mente más que la imagen, inmensa e indistinta, de su cópula. Ni siquiera la suya, en realidad, sino una abstracción cósmica, un ritmo incorpóreo y armonioso que obedecían hasta las llamas de las velas.
Sucedía lo mismo cuando escuchaban música. Había leído, en algún libro que le había prestado la señora Boismortier, que era perjudicial escuchar demasiados discos. La forma de descubrir en qué consistía cada composición era interpretarla uno mismo, o a falta de esto, oírla interpretada en directo. El hábito de escuchar discos era una forma de autosatisfacción. Pero, ah, había que decir algo en favor del hábito. ¡Santo Dios, qué música escucharon esa semana! ¡Qué placeres compartieron! ¡Qué movimientos de los dedos, qué cadencias, qué transiciones maravillosas a qué vistas y secretas simpatías súbitamente puestas de manifiesto como en el espejo más brillante y luminoso!
Se dio cuenta de que aquello era en lo que consistía estar enamorado. Aquello era a lo que la gente daba tanta importancia. Por qué decían que movía el mundo. ¡Lo hacía! Subió con Boa al tejado de la torre de Worry y observó cómo el sol salía sobre el cuerpo verde de la tierra y se sintió, con ella, inefablemente, parte de un mismo proceso que comenzaba en aquel horno distante que convertía átomos en energía. No podía explicar cómo era así, ni pudo mantener más de un momento la percepción intensa de ese amor envolvente, el momento en el que sintió agujas de luz que atravesaban su carne y la carne diferente de Boa, entrelazando sus cuerpos como dos hilos en la complicada madeja de las prodigalidades de aquel verano. Fue sólo un momento, y luego desapareció.
Pero cada vez que hacían el amor era como si estuvieran moviéndose de nuevo hacia ese momento, lentamente al principio, y luego, de repente, volvía a aparecer ante ellos en toda su inmensa y alta majestad, y el delirio seguía mientras se movían entre las alturas sin esfuerzo, exaltados, exultantes, exiliados de la tierra, liberados de la gravedad y las leyes del movimiento. Era el cielo, y ellos tenían las llaves. ¿Cómo podrían haberse abstenido de volver, incluso suponiendo que hubieran querido?
9
A altas horas de su última noche en Worry, cuando volvía de la habitación de Boa, Daniel se cruzó en el pasillo con Roberts, el ayuda de cámara del señor Whiting. Con un susurro confidencial, Roberts le dijo que el señor Whiting deseaba hablar con él en su despacho. ¿Sería tan amable de seguirle? Parecía inútil argumentar que no estaba adecuadamente vestido para visitar al señor Whiting, así que allá fue, con su bata y sus zapatillas, al salón donde había tomado el té por primera vez con la familia, para luego atravesar una especie de cámara intermedia que conectaba aquella habitación con el bastión interno, un pasillo sellado con motores que zumbaban, luces que parpadeaban y excéntricos artilugios con engranajes. Se preguntó, mientras atravesaba esa trampa para hadas, si alguna vez había llegado a cumplir la función para la que había sido construida. ¿Había allí, perdidas en la rotación perpetua de los diversos tiovivos, o atrapadas en los decimales periódicos de algún banco de datos subterráneo, almas cazadas e incapaces de volver jamás a la carne? A esa pregunta no se le podía dar respuesta si se entraba, como él hizo, corpóreamente.
El despacho de Grandison Whiting no era como el resto de las habitaciones de Worry. No deslumbraba. Estaba amueblado tan sólo con buenos muebles de oficina: estanterías de cristal, dos mesas de madera, algunos sillones de cuero. Había papeles cubriendo todas las superficies. Un flexo, la única lámpara que había encendida, apuntaba a la puerta por la que había entrado (Roberts no le había seguido por la trampa para hadas), pero incluso con la luz en los ojos supo que el hombre que se sentaba a la mesa no podía ser Grandison Whiting.
—Buenas noches, Daniel —dijo aquel hombre, con la inconfundible voz de Grandison Whiting.
—¡Se ha afeitado usted la barba!
Grandison Whiting sonrió. Los dientes, destellando a la suave luz, parecían las raíces al descubierto de su esqueleto. Toda su cara, sin la barba, tenía el carácter severo de un recuerdo de la mortalidad.
—No, Daniel, ahora me ves como soy. Mi barba, como la de Papá Noel, es falsa. Cuando estoy aquí solo, es un gran alivio poder quitármela.
—¿No es real?
—Es muy real. Mírala tú mismo. Está allí, en la esquina, junto al globo terráqueo.
—Quiero decir… —Se sonrojó. Sentía que estaba quedando como un perfecto idiota, pero no podía evitarlo—. Quiero decir: ¿por qué?
—Eso es lo que más admiro de ti, Daniel: tu franqueza. Siéntate, por favor, aquí, lejos del resplandor, y te contaré la historia de mi barba. Es decir, si te interesa.
—Claro —dijo Daniel, sentándose con cuidado en el sillón que le ofrecía, para que no se le abriese la bata.
—Cuando era joven, un poco mayor que tú ahora, y estaba a punto de dejar Oxford para volver a los Estados Unidos, tuve la suerte de leer una novela en la que el protagonista cambia su personalidad al comprar y ponerse una barba falsa. Yo sabía que tendría que cambiar pronto mi personalidad, pues nunca estaría a la altura de mi posición, como se suele decir, hasta que no hubiera aprendido a imponerme con mucho más vigor del que acostumbraba. En mi época universitaria tenía tendencia a la soledad, y aunque aprendí bastante sobre historia económica, en su mayoría ya olvidada, había fracasado completamente en el intento de dominar la lección fundamental que mi padre quería que aprendiera en Oxford (y que él había aprendido allí); a saber, cómo ser un caballero.
»Sonríes, y haces bien. La mayoría de la gente, aquí, supone que uno se convierte en un caballero al adoptar lo que se denominan «buenos modales». Los buenos modales, como seguro que ya sabes (pues los has aprendido muy deprisa), son ante todo un estorbo. De hecho, un caballero es algo completamente distinto. Ser un caballero es conseguir lo que quieres sólamente con la amenaza implícita de la violencia. América, en términos generales, no tiene caballeros: sólo gerentes y criminales. Los gerentes nunca se imponen lo suficiente, y se contentan con entregarnos su autonomía y la mayor parte del dinero que ayudan a generar. A cambio, se les permite la ilusión de una vida sin culpa. Los criminales, por otro lado, se imponen demasiado, y son eliminados por otros criminales, o por nosotros. Como siempre, el término medio es el mejor. —Whiting unió sus manos para señalar que había terminado.
—Discúlpeme, señor Whiting, pero sigo sin ver cómo una, eh…
—¿Cómo una barba falsa me ayudó a ser un caballero? Muy sencillo. Tenía que actuar como si no estuviera avergonzado por mi apariencia. Eso quería decir, al principio, que debía sobreactuar. Tenía que convertirme, de alguna forma, en el tipo de persona que realmente tendría una barba tan roja, grande y exuberante. Cuando actuaba de esta manera, me di cuenta de que la gente se comportaba de forma muy diferente. Me escuchaban con más atención, se reían más fuerte de mis chistes, y en general acataban mi autoridad.
Daniel asintió. En realidad, Grandison Whiting estaba proclamando la Tercera Ley de la Mecánica del Desarrollo Mental, que es: «Finge siempre que eres tu estrella favorita… y lo serás».
—¿He satisfecho tu curiosidad?
Daniel se sintió confundido.
—No quería dar la impresión de que, eh…
—Por favor, Daniel. —Whiting levantó una mano, que ardió con un rosa pálido y traslúcido ante la lámpara—. No quiero falsas excusas. Claro que tenías curiosidad. Me sorprendería desagradablemente que no fuera así. Yo también siento curiosidad acerca de ti. De hecho, la razón por la que te he hecho venir desde tu cama, o, más bien, desde la cama de Boa, es para decirte que me he tomado la libertad de satisfacer mi curiosidad. Y también para preguntarte si tus intenciones son honradas.
—¿Mis intenciones?
—Respecto a mi hija, con la que estabas manteniendo, no hace todavía media hora, relaciones íntimas. Y, si puedo decirlo, de la más alta calidad.
—¡Estaba espiándonos!
—Estaba devolviendo un cumplido, por así decirlo. ¿O Bobo nunca te ha mencionado el incidente que hizo que se fuera a Vilars?
—Sí, pero… Por Dios, señor Whiting.
—No es propio de ti quedarte sin palabras, Daniel.
—Es difícil no hacerlo, señor Whiting. Lo único que puedo decir es, de nuevo, ¿por qué? Suponíamos que sabía usted bastante bien lo que sucedía. Boa incluso tenía la impresión de que lo aprobaba. Más o menos.
—Supongo que lo apruebo. Si más o menos es lo que estoy intentando determinar ahora. En cuanto al porqué, no era (espero) sólo la satisfacción de la curiosidad natural de un padre. Era también para tenerte bien atrapado. Verás, está todo grabado en vídeo.
—¿Todo? —Estaba horrorizado.
—No todo, posiblemente, pero lo suficiente.
—¿Suficiente para qué?
—Para demandarte, si fuera necesario. Bobo es aún menor de edad. Legalmente, has cometido una violación.
—¡Oh, por Dios, señor Whiting, usted no haría eso!
—No, espero que no sea necesario. Entre otras cosas, porque podría forzar a Bobo a casarse contigo contra sus propios deseos, o contra los tuyos, por lo demás. Ya que, según me dice mi abogado, no podrías, en ese caso, ser acusado. No, mi intención es mucho más sencilla; quiero forzar el asunto antes de que hayáis malgastado el tiempo en dudas. El tiempo es demasiado valioso para eso.
—¿Me está pidiendo que me case con su hija?
—Bueno, no parecías tener intención de pedírmelo. Y puedo entenderlo. La gente suele esperar a que yo tome la iniciativa. Es la barba, supongo.
—¿Le ha preguntado a Boa qué piensa sobre esto?
—A mi modo de ver, Daniel, mi hija ha hecho su elección, y la ha declarado. Bastante abiertamente, diría yo.
—A mí no.
—La entrega de la virginidad es inequívoca. No necesita manifestación escrita.
—No estoy seguro de que Boa lo vea de la misma forma.
—Lo haría, no lo dudo, si se lo pidieras. Ninguna persona con cierta sensibilidad desea que parezca que regatea en asuntos del corazón. Pero en nuestra civilización (como puede que hayas leído), algunas cosas no necesitan explicitarse.
—Ésa era también mi impresión, señor Whiting. Hasta esta noche.
Whiting se rió. Su nueva cara imberbe modificaba la habitual impresión a lo Falstaff que causaba su risa.
—Si he forzado el asunto, Daniel, ha sido con la esperanza de evitar que cometáis un error innecesario. Tu plan de ir antes que Boa a Boston es una forma casi segura de haceros infelices. Aquí la desigualdad de vuestras circunstancias sólo añade algo picante a vuestra relación. Allí se convertirá en vuestra némesis. Créeme: hablo como alguien que ha pasado por ello, aunque desde el otro lado. Podéis tener fantasías pastorales ahora, pero la buena vida no puede vivirse por menos de diez mil al año, y eso requiere tanto los contactos adecuados como una frugalidad monástica. Boa, por supuesto, nunca ha sabido lo que es ser pobre. Tú sí, brevemente. Pero lo suficiente como para haber aprendido, seguro, que debe evitarse a toda costa.
—No tengo ninguna intención de volver a la cárcel, señor Whiting, si se refiere a eso.
—Dios quiera que no, Daniel. Y por favor, ¿no nos conocemos ya lo suficiente para dejar de llamarme «señor Whiting»?
—Entonces, ¿qué le parece «su señoría»? ¿O «excelencia»? Eso no resultaría tan formal como Grandison.
Whiting dudó un momento, y luego pareció decidir que se sentía divertido. Su risa, aunque súbita, sonaba sincera.
—Buen tanto. Nadie me ha dicho eso nunca a la cara. Y por supuesto, es absolutamente cierto. ¿Preferirías llamarme «padre»? Volviendo a la pregunta inicial.
—Sigo sin ver qué hay tan terrible en que nos vayamos a Boston. ¿Acaso hay otra forma más sencilla de averiguar si funciona?
—No es terrible, sólo estúpido. Porque no funcionará. Y Boa habrá desperdiciado un año de su vida intentando hacer que funcione. Mientras tanto, habrá dejado de conocer a la gente que tiene que conocer en la universidad (pues ésa es la razón por la que se va a la universidad; se estudia mucho mejor en soledad). Peor aún, puede que se cause un daño irreparable a su reputación. Por desgracia, no todo el mundo comparte nuestra actitud liberal hacia estos arreglos.
—¿No cree que estará aún más comprometida si se casa conmigo?
—Si lo creyese, no estaría haciendo tantos esfuerzos para sugerirlo, ¿no? Eres brillante, flexible, ambicioso y, dejando de lado el hecho de que eres un adolescente enamorado, bastante sensato. Desde mi punto de vista, un yerno ideal. Bobo, sin duda, te ve bajo otra luz, pero creo que, en definitiva, ha hecho una elección sabia, incluso prudente.
—¿Y qué me dice de la, entre comillas, desigualdad de nuestras circunstancias? ¿No es eso aún más importante si nos casamos?
—No, pues seríais iguales. Mi yerno no puede ser sino adinerado. El matrimonio podría no funcionar, claro, pero ese riesgo existe en todos los matrimonios. Y las probabilidades de que funcione son, creo yo, mucho mayores que las del experimento de Boston. No puedes meter sólo el pie en el matrimonio; tienes que lanzarte de cabeza. ¿Qué me dices?
—¿Qué puedo decir? Estoy asombrado.
Whiting abrió una tabaquera de plata que había sobre su mesa y la giró hacia Daniel con un gesto de invitación.
—No, gracias, no fumo.
—Yo tampoco, pero esto es hierba. Un poco de maría vuelve más interesante el proceso de toma de decisiones. Casi cualquier proceso, en realidad. —Y para dejar claro su fidelidad a lo dicho, tomó uno de los cigarrillos de la tabaquera, lo encendió, tragó el humo y, conteniendo el aliento, se lo ofreció a Daniel.
Éste negó con la cabeza, incapaz de creer que fuera marihuana.
Whiting se encogió de hombros, dejó escapar el aliento y se volvió a recostar en su sillón de cuero.
—Deja que te hable del placer, Daniel. Es algo que los jóvenes no entienden.
Dio otra calada, tragó el humo, y volvió a ofrecerle el cigarrillo (viniendo de Grandison Whiting, no se lo podía llamar porro) a Daniel. Que, esta vez, lo aceptó.
Daniel se había colocado sólo tres veces en su vida: una en la granja de Bob Lundgren con algunos de la cuadrilla de Spirit Lake, y dos con Boa. No era que le disgustase, o que no lo disfrutase, o que fuera imposible conseguir la droga. Sencillamente, tenía miedo. Miedo de que le descubrieran y le enviasen otra vez a Spirit Lake.
—El placer —dijo Grandison Whiting, encendiéndose otro cigarrillo— es el mayor bien. No requiere explicaciones, ni disculpas. Es lo que es: la razón para continuar. Uno debe ordenar su vida para que todos los placeres estén a su alcance. No es que haya tiempo para tenerlos todos. Al final, el presupuesto de cada persona es limitado. Pero a tu edad, Daniel, deberías estar probando las variedades principales. Con moderación. El sexo, sobre todo. El sexo (quizá después de los éxtasis místicos, que vienen sin que los elijamos) es siempre el más considerable, y el que menos empalaga. Pero también hay que tener en cuenta las drogas, mientras no descuides la cordura, la salud y el objetivo de tu vida. Entiendo, por los esfuerzos que realizas para aprender a ser músico, a pesar de tu evidente falta de habilidad, que deseas volar.
—Yo… eh…
Whiting descartó la negación abortada de Daniel con un movimiento de la mano que sostenía el cigarrillo. Su humo, bajo la luz de la lámpara, formaba un delta de curvas delicadas.
—Yo no vuelo. Lo he intentado, pero carezco del don, y tengo poca paciencia para los esfuerzos como ése. Pero tengo muchos buenos amigos que sí que vuelan, incluso aquí en Iowa. Uno de ellos no volvió, pero cada placer tiene sus mártires. Digo esto porque me resulta claro que has decidido que el objetivo de tu vida es volar. Creo que, en tus circunstancias, eso es ambicioso y valiente. Pero hay objetivos mayores, como creo que has empezado a descubrir.
—¿Cuál es su objetivo, señor Whiting? Si no le importa decírmelo.
—Creo que es lo que llamarías poder. No en el sentido vulgar en el que uno experimenta el poder en Spirit Lake, no como coacción brutal… sino en un sentido más amplio (y, querría creer, más elevado). ¿Cómo explicarlo? Quizá si te contase mi propia experiencia mística, la única que he tenido el privilegio de vivir. Si, por supuesto, puedes tolerar un desvío tan amplio de los asuntos pendientes.
—Mientras el paisaje sea bonito —dijo Daniel, en un arrebato de lo que le pareció una réplica sensacional. Era una hierba muy franca.
—Sucedió cuando tenía treinta y ocho años. Acababa de llegar a Londres. La euforia de la llegada estaba todavía en mis venas. Había planeado acudir a una subasta de tapices, pero en su lugar pasé la tarde caminando en dirección este hacia la City, deteniéndome en diversas iglesias de Wren. Pero no sucedió en ninguna de ellas. Fue cuando volví a la habitación del hotel. Había metido la llave en la cerradura, y la giré. Pude sentir, en los movimientos mecánicos de los resortes, los movimientos, me pareció, del sistema solar entero: la tierra girando sobre su eje, moviéndose en su órbita, las fuerzas que ejercían sobre sus océanos, y sobre su masa también, la luna y el sol. He dicho «me pareció», pero no fue una apariencia. Lo sentí, como debe de sentirlo Dios. Nunca había creído en Dios antes de aquel momento, ni he dudado de Él desde entonces.
—¿El poder es girar una llave en una cerradura? —preguntó Daniel, confuso y fascinado en igual medida.
—Es sentir las consecuencias de las acciones de uno mientras se extienden por el mundo. Hay un cuadro abajo, puede que lo hayas visto: Napoleón pensativo en Santa Elena, de Benjamin Haydon. Está en lo alto de un acantilado, frente a un luminoso atardecer, y su sombra cae tras él, una sombra enorme. Dos aves marinas vuelan en círculos ante él. Y eso es todo. Pero dice mucho, para mí. —Cayó en un silencio reflexivo, y luego continuó—: Es una ilusión, supongo. Todos los placeres lo son, al final, y todas las visiones también. Pero es una ilusión poderosa, y es lo que te ofrezco.
—Gracias —dijo Daniel.
Grandison Whiting elevó una ceja interrogativamente.
Por toda explicación, Daniel sonrió.
—Gracias. No veo razón para seguir siendo evasivo. Se lo agradezco: acepto. Es decir, si Boa me acepta.
—Hecho —dijo Whiting, y le ofreció la mano.
—Asumiendo —tuvo el cuidado de añadir, mientras se estrechaban la mano para sellar el acuerdo— que no haya condiciones.
—Eso no puedo prometerlo. Pero donde hay un acuerdo de principio, siempre se puede negociar un contrato. ¿Invitamos a Bobo a reunirse con nosotros?
—Claro. Aunque puede ser algo gruñona cuando acaba de despertarse.
—Oh, dudo mucho que se haya dormido. Después de acompañarte aquí, Robert trajo a Bobo al despacho de mi secretario, donde ha podido observar toda nuestra conversación por la televisión de circuito cerrado. —Miró sobre su hombro y se dirigió a la cámara oculta (que debía haber estado fijada en Daniel todo el tiempo)—: Tu sufrimiento ha terminado, querida Bobo, así que, ¿por qué no vienes con nosotros?
Daniel repasó lo que le había dicho a Whiting y decidió que nada de ello resultaba incriminador.
—Espero que no te importe —añadió Whiting, volviéndose a Daniel.
—¿Importarme? Es a Boa a la que le va a importar. Yo estoy más allá de la sorpresa. Después de todo, he vivido en Spirit Lake. Allí las paredes oyen también. No ha puesto micrófonos en el cuarto de mi casa, ¿verdad?
—No. Aunque mi encargado de seguridad me lo recomendó.
—Supongo que si lo hubiera hecho no me lo diría.
—Claro que no. —Sonrió, mostrando de nuevo los dientes descarnados—. Pero te doy mi palabra.
Cuando Boa llegó, tal y como Daniel había predicho, estaba muy enfadada por la intrusión de su padre (o al menos, por la forma), pero también estaba contenta de encontrarse de repente comprometida con un nuevo lote de destinos y decisiones. Planear era el punto fuerte de Boa. Incluso mientras el champán burbujeaba en su copa, ya había empezado a considerar la cuestión de la fecha, y antes de que la botella estuviera vacía se habían puesto de acuerdo en el 31 de octubre. A ambos les encantaba Halloween, así que sería una boda estilo Halloween, con calabazas por todas partes, y los novios vestidos de negro y naranja, y el propio pastel de bodas sería un pastel de naranja, que era también el favorito de ella. Además (ésta fue la contribución de Grandison), los invitados a la boda podrían participar en la caza del zorro. Hacía años desde la última vez que se había celebrado una cacería en condiciones en Worry, y eso seguro que convencía a Alethea para participar en la alegría del acontecimiento.
—¿Y luego, después de la boda? —preguntó Grandison Whiting, mientras quitaba el alambre que sujetaba el corcho de la segunda botella.
—Después de la boda Daniel me llevará doquiera que desee para nuestra luna de miel. ¿No es una expresión preciosa, doquiera?
—¿Y luego? —insistió, presionando el corcho.
—Luego, después de un intervalo apropiado, seremos fructíferos y nos multiplicaremos. Empezando tan jóvenes, deberíamos ser capaces de producir una camada tras otra de pequeños Weinrebs. Pero quieres decir qué vamos a hacer, ¿verdad?
El corcho saltó, y Whiting volvió a llenar las tres copas.
—Me viene a la mente que tendrás un buen trecho que recorrer antes de que empiece el próximo año académico.
—Eso asumiendo, padre, que nuestros años continúen siendo de tipo académico.
—Oh, ambos debéis licenciaros. Eso no hay ni que hablarlo. Tú ya te has decidido por Harvard, sensatamente, y estoy seguro de que se puede encontrar allí un sitio también para Daniel. Así que no tenéis por qué alterar vuestros planes en ese aspecto. Sólo postergarlos.
—¿Le has preguntado a Daniel si quiere ir a Harvard?
—Daniel, ¿quieres ir a Harvard?
—Sé que debería. Pero a donde realmente quería ir es al Conservatorio de Música de Boston. Aunque me rechazaron.
—¿Con justicia, en tu opinión?
—Claro, pero eso no lo hace menos doloroso. Simplemente, no fui suficientemente «diestro».
—Sí, ésa era la opinión de mi cuñada también. Me dijo que has llegado muy lejos en el poco tiempo que has estudiado, y teniendo en cuenta que no apreciaba en ti ningún talento innato para la música.
—Uf —dijo Daniel.
—¿Creías que nunca hablábamos sobre ti?
—No. Pero es una opinión bastante deprimente. Sobre todo porque es muy parecida a la que otra persona me dio cierta vez, alguien que también… entendía.
—En general, Harriet se formó una excelente opinión sobre ti. Pero no pensaba que estuvieras hecho para hacer carrera en la música. No una carrera muy satisfactoria, en todo caso.
—Ella nunca me dijo eso —objetó Boa.
—Seguramente porque sabía que se lo contarías a Daniel. No tenía ningún deseo de herir sus sentimientos gratuitamente.
—Entonces, ¿por qué se lo cuentas tú, padre?
—Para persuadirle de que cambie sus planes. No supongas, Daniel, que quiero que abandones la música. No podrías, lo sé. Es una pasión, quizá tu pasión dominante. Pero no tienes por qué convertirte en un músico profesional para dedicarte a la música con seriedad. Mira a la señorita Marspan. O, si te parece demasiado marchita para servirte de modelo, piensa en Moussorgsky, que era funcionario, o en Charles Ives, ejecutivo en una aseguradora. La música del siglo xix, que sigue siendo la mejor, fue escrita para el deleite entendido de un vasto público de aficionados a la música.
—Señor Whiting, no tiene que seguir. Me he dicho lo mismo a menudo. No estaba sugiriendo que fuera el Conservatorio de Boston o nada. O que tuviera que ir a una escuela de música. Me gustaría recibir lecciones privadas con alguien bueno…
—Naturalmente —dijo Whiting.
—En cuanto al resto de lo que debería hacer, parece que lo tiene todo planeado. ¿Por qué no me dice lo que tiene pensado, y yo le digo qué me parece?
—De acuerdo. Para empezar con el futuro inmediato, me gustaría que trabajases para mí aquí en Worry. Con un sueldo, digamos, de cuarenta mil al año, pagado trimestralmente, por adelantado. Eso debería bastar para instalarte. Tendrás que gastarlo, por supuesto, tan pronto como lo ganes. Se esperará que hagas gala de tu conquista. No hacerlo demostraría una falta de aprecio. Te convertirás, durante un tiempo, en el héroe de Amesville.
—Nuestra foto saldrá en todos los periódicos —intervino Boa—. Y la boda se retransmitirá probablemente en las noticias de la televisión.
—Es algo necesario —asintió Whiting—. No podemos permitirnos el descuidar una oportunidad tan buena para las relaciones públicas. Daniel será un nuevo Horatio Alger.
—Siga contándome —sonrió Daniel—. ¿Qué tendré que hacer para ganarme ese sueldo absurdo?
—Vas a ganártelo, créeme. Esencialmente, será el mismo trabajo que hacías para Robert Lundgren. Te encargarás de las cuadrillas de trabajadores eventuales.
—Ése es el trabajo de Carl Mueller.
—Carl Mueller será despedido. Ésa es otra faceta de tu triunfo. Espero que no tengas nada contra la venganza.
—Dios mío.
—Bueno, yo sí tengo algo contra la venganza, padre, aunque no entraré en una discusión teórica. Pero la gente con la que Daniel tiene que trabajar, ¿no va a tomárselo mal si le quita el puesto a Carl?
—Se lo tomarán mal en cualquier caso. Pero sabrán (ya lo saben, estoy seguro) que hay razones objetivas para despedir a Carl. Se ha dedicado sistemáticamente a recibir sobornos de las agencias de contratación con las que trabaja. Sus predecesores lo hicieron también, y casi podría pensarse que es uno de los beneficios adicionales del puesto. Pero espero que tú, Daniel, resistas la tentación. Entre otras cosas, ganarás algo más del doble que Carl.
—Se da usted cuenta —dijo Daniel en el tono más neutro que pudo— de que Carl perderá su exención junto con el trabajo.
—Eso es problema de Carl, ¿no? Por la misma razón, te corresponde heredar su exención. Así que te sugiero que te hagas extraer la cubierta del P-W del estómago. El sistema de seguridad de Harvard es probablemente varios grados más estricto que el mío. No querrás que salten las alarmas cada vez que vayas a clase.
—Estaré encantado de librarme de él. En cuanto empiece el trabajo. ¿Cuándo quiere que me presente?
—Mañana. Lo dramático requiere prontitud. Cuanto más súbito sea tu éxito, más completo será tu triunfo.
—Señor Whiting…
—¿Todavía no «padre»?
—Padre. —Pero la palabra parecía no querer salir de sus labios. Sacudió la cabeza y lo dijo de nuevo—. Padre, lo que no entiendo todavía es por qué. ¿Por qué hace todo esto por mí?
—Nunca he intentado resistirme a lo que considero inevitable. Ése es el secreto del éxito prolongado. Además, me gustas, lo que endulza considerablemente la píldora. Pero en última instancia, la decisión no ha sido mía. Ha sido de Bobo. Y ha sido, creo, la correcta. —Intercambió un asentimiento cómplice con su hija—. Las viejas familias necesitan una transfusión de sangre nueva de vez en cuando. ¿Alguna otra pregunta?
—Hmm. Sí, una.
—¿Cuál?
—No, en realidad es algo que no debería preguntar. Lo siento.
Grandison Whiting no insistió, y la conversación volvió al trazado de planes, que (puesto que no se llevaron a cabo) no es necesario detallar aquí.
La pregunta que Daniel no hizo era por qué Whiting no se había dejado su propia barba. Hubiera sido mucho más fácil a largo plazo, y nunca hubiera corrido el riesgo de ser desenmascarado accidentalmente. Pero puesto que la respuesta sería probablemente que había intentado dejársela y no le había gustado el resultado, no había parecido diplomático preguntarlo.
Daniel decidió (entre muchos otros planes que se formularon esa noche) dejarse barba. La suya era naturalmente espesa y fuerte. Pero después de la boda, no antes.
Se preguntó si éste era el destino que había anticipado hacía tanto tiempo, mientras pedaleaba por la carretera hacia Unity. Cada vez que había ido a Worry, había pasado por el mismo punto de la carretera donde se había parado y había tenido su revelación. Ahora recordaba poco de esa visión, sólo un sentimiento general de que algo estupendo le aguardaba. Esto era ciertamente estupendo. Pero no era (decidió finalmente) la bendición específica que su visión le había predicho. Ésa quedaba todavía por delante, perdida entre el resplandor de todas sus otras glorias.
10
A Daniel le parecía irónico, y una pequeña derrota, realizar su primer vuelo en un avión. Se había jurado a sí mismo, en el no tan lejano apogeo de su juventud idealista, que nunca volaría excepto con sus propias alas transubstanciales. Y miradle ahora: atado a su asiento, con la nariz apretada contra una ventana del tamaño de un sello de correos, con ciento ochenta kilos de exceso de equipaje, y una media de bateo de cero absoluto. A pesar de todas sus valientes palabras y grandes ambiciones, nunca lo intentó —nunca intentó intentarlo— después de que Grandison Whiting le hubiera explicado las normas. La culpa era del propio Daniel, por mencionar que pretendía meter en el estado un aparato de vuelo de contrabando, por creer las historias de Whiting sobre sus amigos de Iowa que volaban. Todo puras tonterías. No es que importase gran cosa. Sólo significaba que había tenido que posponer el gran día un poco más, pero sabía que el tiempo pasaría volando, aunque él no lo hiciera.
Ahora la espera quedaba atrás, y no faltaban más que unas pocas horas. Boa y él estaban en camino. Primero a Nueva York, donde tomarían el avión a Roma. Luego a Atenas, El Cairo, Teherán, y a las Seychelles para broncearse en invierno. El ahorro era la razón oficial para cambiar de avión en Kennedy en lugar de volar directamente desde Des Moines, ya que todo, incluyendo las reservas de vuelo, era más barato en Nueva York. Daniel, a pesar de permitirse todas sus extravagancias, se había ganado una reputación de tacaño. En Des Moines había perdido un día entero corriendo de un sastre al siguiente, horrorizado por sus precios. Entendía, en teoría, que se suponía que estaba por encima de estas cosas ahora que era un nuevo rico, que la diferencia entre los precios de dos artículos equivalentes era supuestamente invisible para él. No debía pedir facturas detalladas, ni contar el cambio, ni acordarse de las cantidades o de la existencia de las sumas que los viejos amigos pedían prestadas. Pero era increíble, y deprimente, lo que el olor del dinero hacía a personas por lo demás razonables, cómo se te acercaban resoplando y jadeando, y no podía evitar ofenderse por ello. Su personalidad rechazaba la noción aristocrática de que al dinero, al menos al nivel de las transacciones «amistosas», no debía prestársele más atención que al agua de la ducha, de la misma forma que su cuerpo hubiera rechazado una transfusión del tipo sanguíneo incorrecto.
Pero el ahorro era sólo una excusa para organizar la luna de miel pasando por Nueva York. La auténtica razón era lo que podrían hacer durante las doce horas que había entre vuelos. Eso, sin embargo, era un secreto. Pero un secreto no demasiado oscuro, pues Boa se las había arreglado desde hacía una semana para no adivinarlo a pesar de las pistas más claras. Probablemente lo sabía y no lo dejaba ver por el puro placer de fingir sorpresa. (Nadie podía equipararse a Boa en el arte de abrir regalos.) ¿Qué otra cosa podría ser, después de todo, sino una visita al Primer Centro nacional de Vuelo? Por fin, Dios: ¡por fin, después de tanto tiempo!
El avión despegó, y las azafatas representaron una especie de mímica con las máscaras de oxígeno, y luego trajeron bandejas de bebidas y en general hicieron un barullo agradable. Las nubes pasaban de largo, dejando ver escaques que eran granjas, garabatos que eran ríos, líneas que eran carreteras. Todo muy decepcionante, comparado con lo que había imaginado. Pero después de todo, esto no era lo auténtico.
El Primer Centro Nacional de Vuelo era lo auténtico. El Primer Centro Nacional de Vuelo se especializaba en hacer despegar a los voladores primerizos. «Lo único que necesita», decía el folleto, «es cantar con un sentimiento sincero. Nosotros ponemos el ambiente: el vuelo se lo dejamos a usted.»
Había estado bebiendo una copa tras otra todo el día durante la boda y el banquete, sin que nadie lo notara (estaba bastante seguro), ni siquiera Boa. Siguió bebiendo en el avión. Encendió un puro, que la azafata le hizo apagar de inmediato. Sintiéndose avergonzado y malhumorado, comenzó —o más bien reinició— una discusión que había tenido antes con Boa. Sobre su tío Charles, el congresista. Les había dado un servicio de plata para doce como regalo de boda, que Boa había insistido en ensalzar en privado, mientras les llevaban en coche al aeropuerto. Finalmente, él había estallado y le había dicho lo que pensaba de Charles Whiting… y de su hermano Grandison. Lo que pensaba era que Grandison había organizado su matrimonio en beneficio de Charles, y del nombre de la familia, sabiendo que Charles iba a verse envuelto pronto en algo parecido a un escándalo. O de esa forma había aparecido en algunos de los periódicos más independientes de la costa este. El escándalo implicaba a un abogado contratado por una subcomisión de Presupuestos (la comisión que Charles presidía), que había armado un follón nadie sabía exactamente a cuenta de qué, pues el gobierno había conseguido enterrarlo antes de que los detalles se hicieran públicos. De alguna manera, se refería a la Unión Americana por las Libertades Civiles, una organización sobre la que Charles había hecho varias declaraciones excesivas y muy publicitadas. Ahora el abogado de la subcomisión había desaparecido, y el tío Charles dedicaba todo su tiempo a decirles a los periodistas que no tenía nada que declarar. Desde los primeros indicios en el Star-Tribune se hizo evidente para Daniel que la boda se había organizado como una especie de contrapeso mediático al escándalo: una boda era publicidad irreprochable. Pero no era evidente para Boa. Ninguno de los dos sabía más del tema que lo publicado en los periódicos, pues Grandison Whiting se negaba categóricamente a hablar de ello. Cuando, apenas unos días antes de la boda, se dio cuenta de la gravedad de las sospechas de Daniel, se puso furioso, aunque Boa había conseguido suavizar el temperamento de ambos. Daniel se había disculpado, pero seguía dudando. De aquellos enredos había surgido la discusión en la limusina de los Whiting (una discusión complicada aún más por la preocupación atemorizada de Boa de que el chófer no les oyese): éste fue de nuevo el tema de su discusión en el vuelo hacia Kennedy; prometía ser una discusión eterna, ya que Boa no permitía que se le plantease ninguna duda sobre su padre. Se volvió jesuítica en su defensa, y luego estridente. Los otros pasajeros les dirigieron miradas de reproche. Daniel no se rindió. Enseguida condujo a Boa a inventar excusas sobre su tío Charles. Daniel respondió elevando el nivel de su sarcasmo (una forma de combate que había aprendido de su madre, que sabía ser mordaz). Sólo cuando consiguió que Boa se echase a llorar, dejó por fin el tema.
El avión aterrizó en Cleveland y volvió a despegar. La azafata trajo más bebidas. Aunque había conseguido dejar de discutir, se sentía fatal. Burlado. Ofendido. Su ira convertía en malo todo lo bueno que había sucedido. Se sentía engañado, corrompido, traicionado. Todo el encanto de las últimas nueve semanas se evaporó. Todas sus poses ante sus amigos se habían convertido en hiel, pues sabía que estarían haciendo los mismos cálculos y viendo su matrimonio bajo una nueva luz menos halagüeña.
Y sin embargo, ¿no era posible que Boa tuviera parte de razón? Si su padre no había tratado con él de forma completamente honrada, al menos era posible que se hubiera limitado a decir medias verdades. Y además, cualquiera que fuera el motivo que Grandison Whiting hubiera ocultado, el resultado seguía siendo ese final feliz, aquí y ahora. Debería, como sugería Boa, olvidarse de lo demás, relajarse, dejarse hacer y disfrutar del comienzo de lo que se anunciaba como un banquete interminable.
Además, no sería apropiado llegar al Primer Centro Nacional de Vuelo sintiéndose intranquilo.
Así que, para pensar en otra cosa, leyó, en la revista de la compañía aérea, un artículo sobre la pesca de la trucha escrito por uno de los mejores novelistas del país. Cuando lo terminó, estaba convencido de que la pesca de la trucha sería un delicioso pasatiempo. Se preguntó si habría truchas en las Seychelles. Probablemente no.
Lo mejor de Nueva York, decidió Daniel, después de pasar allí cinco minutos, es que uno es invisible. Nadie veía a nadie. De hecho, era Daniel el que no veía, como averiguó cuando alguien casi se lleva su bolso de mano, que Boa rescató agarrándolo en el último momento. A eso se reducían sus sentimientos patrióticos por su vieja ciudad natal (pues era, como había señalado a menudo a Boa, neoyorquino de nacimiento).
El viaje en taxi del aeropuerto al Primer Centro Nacional de Vuelo duró unos enloquecedores cuarenta minutos (el folleto había prometido: «A sólo diez minutos de Kennedy»). Les llevó otros quince minutos inscribirse como Ben y Beverly Bosola (el folleto también había indicado que la legislación de Nueva York no consideraba un delito la adopción o el uso de un alias, mientras no implicase un fraude) y que les condujesen a la suite en el piso veinticuatro. Había tres habitaciones: una habitación normal de hotel (con una doble cama, una cocina y un sistema de sonido que equiparable al mejor de Worry) y dos pequeños estudios adjuntos. Cuando el encargado le preguntó a Daniel si sabía cómo hacer funcionar el aparato, éste respiró hondo y admitió que no. La explicación, junto con una demostración, llevó otros cinco minutos. Se ponía un poco de adhesivo en la frente y sobre ella se ajustaba una cinta conectada a los cables. Entonces uno se tumbaba en lo que Daniel hubiera jurado que era un sillón de dentista. Y se cantaba. Daniel le dio al encargado una propina de diez dólares, y finalmente les dejaron solos.
—Tenemos once horas —dijo—. Diez, en realidad, si no queremos perder el avión. Aunque parece tonto, ¿verdad?, hablar de aviones cuando estamos aquí, listos para despegar por nuestra cuenta. Dios, estoy nerviosísimo.
Boa echó la cabeza hacia atrás y giró sobre sí misma sobre la alfombra amarillo mostaza, haciendo que el naranja calabaza de su traje de novia ondulase en torno a ella.
—Yo también —dijo en voz baja—. Pero de una forma muy agradable.
—¿Quieres hacer el amor antes? Dicen que a veces ayuda. Te pone en el estado mental adecuado.
—Preferiría hacerlo después, creo. Puede parecer terriblemente presuntuoso decirlo, pero siento la confianza más completa. No sé por qué.
—Yo también. Pero, ya sabes, a pesar de todo, puede que no funcione. Nunca se puede decir de antemano. Dicen que sólo el treinta por ciento lo consigue en el primer intento.
—Bueno, si no es esta noche, alguna otra vez será.
—Pero si es esta noche, guau. —Sonrió.
—Guau —asintió ella.
Se besaron y luego cada uno entró en un estudio de sonido diferente. Daniel, siguiendo el consejo del encargado, cantó su canción entera antes de conectarse. Había elegido “Ich bin der Welt abhanden gekommen” de Mahler. Desde el primer momento en que había escuchado la canción en una grabación, un año antes, había sabido que ésa era la canción de su primer vuelo. Sus tres estrofas podían leerse como un manual de instrucciones para volar, y la música… Nada podía decirse de esa música: era la perfección.
Cantó, conectado, con su propio acompañamiento, grabado en una cassette, y al final de la segunda estrofa —«Pues realmente he muerto para el mundo»— pensó que había despegado. Pero no lo había hecho. Y de nuevo, al continuar la canción —«Perdido en la muerte para el bullicio del mundo, descanso en un reino de perfecta quietud»—, sintió cómo la música propulsaba su mente fuera de su cuerpo.
Pero al terminar la canción aún seguía allí, en aquel sillón rosa acolchado, con su camisa almidonada y su esmoquin negro, dentro de su propia carne obstinada.
Cantó de nuevo la canción, pero sin la misma convicción, y sin resultado.
No había que dejarse llevar por el pánico. El folleto decía que muy a menudo la canción más efectiva, para alcanzar la velocidad de escape, no es una que tengamos en la más alta consideración o por la que sintamos el mayor amor. Probablemente su problema con la canción de Mahler era técnico, a pesar de las molestias que se había tomado para transportarla a su propia escala. Todas las autoridades estaban de acuerdo en que era inútil abordar música más allá de las capacidades de uno.
Su siguiente intento fue “Soy el capitán del Pinafore”, en la que puso toda la fe y el atractivo que pudo reunir. Así es como aún la recordaba, casi como un himno, del sueño que había tenido la noche antes de salir de Spirit Lake. Pero no podía evitar sentirse tonto cantándola y preocuparse de lo que hubiera pensado alguien que le estuviera escuchando. No importaba que el estudio estuviera aislado. Naturalmente, con tanta timidez, su puntuación fue de otro gran cero.
Cantó sus dos canciones favoritas de Die Winterreise, a las que habitualmente podía dotar de un hastío vital sincero y tristón. Pero a mitad de la segunda canción se interrumpió. No servía de nada intentarlo, sintiéndose como se sentía.
No era tanto una emoción como una sensación física. Como si una mano negra y enorme hubiera aferrado su pecho y estuviera apretando. Una presión constante en el corazón y los pulmones, y un sabor metálico en la lengua.
Se tumbó sobre la alfombra mostaza e hizo flexiones rápidamente, hasta que se quedó sin aliento. Eso ayudó un poco. Luego volvió a la habitación para ponerse una copa.
Una luz roja brillaba sobre la puerta del estudio de Boa: estaba volando.
Su reacción inmediata fue alegrarse por ella. Luego vino la envidia. Estaba contento, pensándolo bien, de que no hubiera sucedido a la inversa. Quiso entrar y mirarla, pero eso parecía de alguna forma admitir la derrota: no se mira a la gente que hace cosas que le gustaría hacer a uno, pero no puede.
En la nevera sólo había tres botellas de champán. Había estado bebiéndolo todo el día y estaba harto, pero no quería llamar al servicio de habitaciones para pedir cerveza, así que se tragó una botella tan rápido como pudo.
No dejaba de mirar la luz sobre la puerta, preguntándose si ella había despegado al primer intento, y qué canción había usado, y dónde estaba ahora. Podría estar en cualquier parte de la ciudad, puesto que todos los estudios del Primer Centro tenían un acceso directo al exterior. Finalmente, incapaz de soportarlo más, entró y la miró. O más bien, miró el cuerpo que había dejado atrás.
Su brazo se había caído del sillón y colgaba inerte dentro de su delgado envoltorio de crespón de China. Lo cogió, tan inmóvil, y lo colocó en el reposabrazos acolchado.
Sus ojos estaban abiertos, pero sin expresión. Una gota de saliva colgaba de sus labios entreabiertos. Le cerró los ojos y la limpió. Parecía más fría de lo que debería estar un cuerpo vivo; parecía muerta.
Volvió a su propio estudio y lo intentó de nuevo. Tenazmente, lo repasó todo dos veces. Cantó canciones de Elgar e Ives; no eran tan importantes como las de Mahler pero estaban escritas en el idioma de Daniel, lo que era algo a tener en cuenta. Cantó arias de cantatas de Bach, y coros de óperas de Verdi. Cantó canciones que nunca había escuchado antes (el estudio estaba bien equipado tanto con partituras como con cassettes de acompañamiento) y viejas canciones de amor que recordaba de la radio, muchísimos años antes. Cantó durante tres horas, hasta que no le quedó más voz que aspereza y dolor de garganta.
Cuando volvió a la habitación, la luz seguía encendida sobre la puerta de Boa.
Se metió en la cama y se quedó mirando el odioso ojo rojo que brillaba en la oscuridad. Durante un rato lloró, pero se obligó a detenerse. No podía creer que ella pudiera haberse marchado de esa manera, sabiendo (como sin duda sabía) que él se había quedado atrás. Era su noche de bodas, después de todo. Su luna de miel. ¿Seguía enfadada con él por lo que había dicho sobre su padre? ¿O nada más importaba, una vez que podías volar?
Pero lo peor no era que ella se hubiera ido; lo peor era que él seguía allí. Y quizá para siempre.
Comenzó a llorar de nuevo, lágrimas lentas y constantes, y esta vez las dejó surgir, pues recordó el consejo del folleto de que no debía reprimir sus sentimientos. Una vez hubo vaciado una botella de lágrimas y otra de champán, consiguió quedarse dormido.
Se despertó una hora después de que el avión hubiera salido para Roma. La luz seguía encendida sobre la puerta del estudio.
En cierta ocasión, cuando estaba aprendiendo a conducir, había conducido marcha atrás la camioneta de Bob Lundgren por el camino de tierra y no había podido conseguir que las ruedas traseras saliesen de la cuneta. La camioneta estaba llena de sacos de semillas, así que no podía alejarse para pedir ayuda, ya que Bob tenía pocos vecinos que hubieran podido superar la tentación de aprovecharse. Había tocado el claxon y había apagado y encendido las luces hasta que se quedó sin batería… para nada. Finalmente su impaciencia se agotó y comenzó a ver la situación como un chiste. Para cuando Bob le encontró, a las dos de la mañana, estaba completamente imperturbable y calmado.
Ahora había vuelto a alcanzar ese punto. Si tenía que esperar a Boa, esperaría. Esperar era algo que se le daba bien.
Llamó a la recepción para decir que se quedarían otro día más y para pedir el desayuno. Luego encendió la televisión, que estaba poniendo lo que debía ser la película de vaqueros más vieja del mundo. Con gratitud, dejó que su mente se metiera en la historia. La heroína explicaba al héroe que sus padres habían sido asesinados en la masacre del monte Superstición, lo que parecía una verdad tan inexplicable como universal. Llegó el desayuno, un desayuno pantagruélico apropiado para las últimas horas de un hombre condenado a la horca. Sólo cuando hubo terminado su cuarto huevo frito se dio cuenta de que se suponía que era un desayuno para dos. Sintiéndose repleto, subió al tejado y nadó, completamente solo, en la piscina de agua caliente. Dio vueltas de campana lentas e ingrávidas, parodias del vuelo. Cuando volvió a la habitación, la luz de Boa seguía encendida. Estaba tumbada en el sillón reclinable exactamente como la había dejando la noche anterior. Pensando a medias que, si estaba en la habitación observándole, podría decidir portarse como una esposa obediente y volver a su cuerpo (y a su marido), se inclinó para besarla en la frente. Al hacerlo, le tocó el brazo y éste se cayó del reposabrazos. Se bamboleó colgando del hombro de ella como el miembro de una marioneta. Lo dejó así, y volvió a la habitación exterior, donde alguien había aprovechado los minutos de su ausencia para hacer la cama y llevarse la bandeja con los platos.
Sintiéndose todavía extrañamente lúcido y despegado, inspeccionó el catálogo de cassettes disponibles (a precios absurdos, pero qué demonios) en la tienda del vestíbulo. Llamó a recepción para pedir, más o menos al azar, Lasestaciones de Haydn.
Al principio siguió el texto, saltando del alemán al inglés, pero eso requería una atención más centrada que la que podía reunir. No quería asimilar, sino simplemente disfrutar perezosamente. Siguió escuchando a medias. Las cortinas estaban corridas y las luces apagadas. De vez en cuando la música se imponía, y él empezaba a ver pequeñas explosiones de color en la oscuridad de la habitación, fugaces arabescos de luz que reflejaban los esquemas enfáticos de la música. Era algo que recordaba haber hecho hacía mucho tiempo, antes de que su madre se hubiera ido, cuando todos vivían en Nueva York. Solía tumbarse en la cama a escuchar la radio de la habitación contigua y ver, en el techo, como sobre una pantalla negra de cine, películas creadas por su mente, centelleos encantadores y semi-abstractos y descensos súbitos y prolongados a través del espacio, comparados con los cuales estos pequeños destellos eran muy poca cosa.
Desde el principio, al parecer, la música había sido para él un arte visual. O más bien, un arte espacial. Como debía ser para los bailarines (y tenía que confesarlo: ¿no se lo pasaba mejor cuando bailaba que cuando cantaba? ¿Y no lo hacía mejor?). O incluso para un director, cuando está en el centro de las posibilidades de la música y la convoca con los movimientos de su batuta. Quizá eso explicaba por qué Daniel no podía volar: porque de alguna forma esencial que nunca entendería la música le era completamente ajena, un lenguaje extranjero que debía siempre traducir palabra por palabra al lenguaje que conocía. Pero, ¿cómo podía ser así, cuando la música significaba tanto para él? ¡Incluso ahora, en un momento como ése!
Pues la Primavera y el Verano habían pasado, y el bajo estaba cantando sobre el Otoño y la caza, y Daniel se sintió elevado fuera de sí por el impulso acumulado de la música. Entonces, con una ferocidad sin igual en ninguna otra pieza de Haydn, la propia caza comenzó. Sonaron las trompas. Un coro doble respondió. La fanfarria creció, y formó… un paisaje. De hecho, los tonos que salían juguetonamente de las trompas eran ese paisaje, una amplia extensión de colinas arboladas a través de la cual avanzaban los cazadores, irresistibles como el viento. Cada «¡tally-ho!» que exclamaban era una declaración de orgullo, una firma humana trazada sobre las colinas onduladas, el mismísimo éxtasis de la propiedad. Nunca había entendido antes la fascinación de la caza, no a la escala a la que se practicaba en Worry. Había supuesto que era algo que la gente rica se sentía obligada a hacer, como estaba obligada a usar cubiertos de plata, vajilla de porcelana y copas de cristal. Pues, ¿qué interés intrínseco podía haber en matar a un pequeño zorro? Pero el zorro, como ahora veía, era sólo un pretexto, una excusa para que los cazadores atravesasen al galope su heredad, saltando sobre muros y setos, indiferentes a las fronteras de cualquier tipo, porque la tierra les pertenecería mientras pudieran cabalgar y cantar «¡tally-ho!».
Era espléndida, no podía negarse: espléndida como música y como idea. Grandison Whiting se hubiera sentido satisfecho de oírla tan sencillamente expuesta. Pero el zorro tiene un punto de vista diferente de la caza, necesariamente. Y Daniel sabía, por la mirada que había visto tan a menudo en los ojos de su suegro, que él era el zorro. Él, Daniel Weinreb. Lo que era más, sabía que el conjunto de la sabiduría, para cualquier zorro, podía escribirse con una sola palabra. Miedo.
Cuando te han metido en la cárcel, nunca llegas a salir completamente de ella. Se mete en ti y construye sus muros en tu corazón. Y cuando la caza comienza, no termina hasta que el zorro haya sido abatido, hasta que los sabuesos lo hayan partido en pedazos y el cazador lo haya alzado, una prueba sangrante de que los gobernadores y los dueños del mundo no tendrán piedad con los zorros.
Incluso entonces, incluso atenazado por el miedo, las cosas podrían haber seguido otro curso, pues era un miedo diáfano, no pánico. Pero entonces, por la tarde (Boa seguía sin volver), se anunció, como tercera noticia del telediario, que un avión con destino Roma había estallado sobre el Atlántico, y que entre los pasajeros (todos fallecidos) se encontraban la hija de Grandison Whiting y su marido. Mostraron una foto de la boda, el beso oficial. Daniel, de esmoquin, daba la espalda a la cámara.
La explosión se atribuía a terroristas no identificados. No se mencionaba a la Unión Americana por las Libertades Civiles, pero se sugería su implicación.
Daniel estaba seguro de saber la verdad.
Tercera parte
11
Los treinta son un mal cumpleaños cuando uno no tiene nada que demuestre su edad. Para entonces las viejas excusas se van agotando. Un fracasado a los treinta es probablemente un fracasado el resto de su vida, y lo sabe. Pero lo peor no es la vergüenza, que incluso puede sentar bien en pequeñas dosis; lo peor es la forma en que se mete en todas las células del cuerpo, como el amianto. Vives rodeado del hedor permanente de tu propio miedo, esperando la siguiente catástrofe: piorrea, un aviso de desahucio, lo que sea. Es como si te hubieran atado, cara a cara, a un cadáver infestado de gusanos para darte una lección sobre la mortalidad. Recordaba que eso le había sucedido a alguien en una película, o quizá en un libro. En cualquier caso, la vida que Daniel vio extenderse ante él aquella mañana, la mañana de su trigésimo aniversario, parecía una mala noticia igual de desagradable; la única diferencia era que el cuerpo al que estaba atado era el suyo.
Las cosas que había esperado hacer no habían resultado. Había intentado volar, y no lo había conseguido. Era un músico de pena. Su educación había sido una farsa. No tenía ni un centavo. Y ninguna de estas condiciones parecía dispuesta a cambiar. En cualquier sistema de contabilidad que se usase, era un fracasado. Y lo admitía, alegre o malhumoradamente dependiendo de su estado de ánimo y de embriaguez. De hecho, haber admitido cualquier otra cosa entre la gente a la que llamaba amigos hubiera sido una quiebra de la etiqueta, pues ellos también eran fracasados. Pocos, admitía, habían tocado fondo todavía, y uno o dos eran sólo fracasados honoríficos que, aunque no habían alcanzado sus sueños, nunca estarían completamente en la miseria. Daniel, sin embargo, ya la había alcanzado, aunque sólo en verano, y nunca durante más de una semana cada vez, así que quizá no fue más que puro teatro: un ensayo para lo peor que estaba aún por venir. Por el momento, sin embargo, era demasiado guapo para tener que dormir en la calle, excepto por elección.
De hecho, si debía numerar sus bendiciones, su apariencia tendría que encabezar la lista, a pesar del sabor a ceniza de esa mañana. Ahí estaba en el espejo salpicado del cuarto de baño, mientras (con una cuchilla prestada y espuma de un trocito de jabón amarillo de lavandería) recortaba los bordes de su barba: la cara que le había salvado de tantos apuros, la cara amistosa y atrevida que parecía suya sólo por un afortunado accidente, pues nada revelaba de su disgusto por ser quien era. Ya no Daniel Weinreb, Dan el de las brillantes promesas, sino Ben Bosola, Ben el del callejón sin salida.
El nombre que había adoptado al inscribirse en el Primer Centro Nacional de Vuelo había sido el suyo desde entonces. Bosola, por la familia que había alquilado la habitación del sótano en la avenida Chickasaw que se convirtió en su habitación. Ben, por ninguna razón en especial, excepto que era un nombre del Antiguo Testamento. Ben Bosola: imbécil, buscavidas, pedazo de mierda. Oh, tenía una letanía completa de maldiciones, pero de alguna forma, por mucho que supiera que merecía todos los epítetos, nunca podía creer que fuera en realidad tan malo. Le gustaba la cara del espejo, y siempre se sorprendía un poco, de forma agradable, al encontrarla allí, sonriente, la misma de siempre.
Alguien llamó a la puerta del cuarto de baño, y se sobresaltó. Cinco minutos antes había estado solo en el apartamento.
—Jack, ¿eres tú? —dijo una voz de mujer.
—No. Soy Ben.
—¿Quién?
—Ben Bosola. Creo que no me conoces. ¿Quién eres?
—Su mujer.
—Oh. ¿Necesitas usar el cuarto de baño?
—En realidad, no. Sólo oí a alguien, y me pregunté quién era. ¿Quieres una taza de café? Estoy haciéndome una.
—Claro. Por supuesto.
Se enjuagó la cara en el lavabo, y se mojó ligeramente la parte inferior y afeitada de su barbilla con la colonia de Jack (¿o sería de su mujer?).
—Hola —dijo, saliendo del baño con su mejor sonrisa. Nadie hubiera adivinado por esos brillantes incisivos la podredumbre que crecía dentro de su boca, donde ya habían desaparecido tres molares. Cómo hubiera disgustado a su padre verle así los dientes.
La mujer de Jack le saludó con la cabeza, y puso una taza de café en la repisa de formica blanca. Era una mujer baja y rechoncha con manos rojas y reumáticas y ojos rojos y legañosos. Llevaba un vestido de estilo hawaiano formado por viejas toallas cosidas, con largas mangas de arlequín que parecían deseosas de ocultar los infortunios de las manos. Una sola trenza ancha y rubia salía de su peinado alto y colgaba, como una cola, tras ella.
—No sabía que Jack estuviera casado —dijo Daniel, con afable incredulidad.
—Oh, en realidad no lo está. Quiero decir que legalmente somos marido y mujer, por supuesto. —Emitió un bufido autocrítico, más parecido a un estornudo que a una risa—. Pero no vivimos juntos. Es sólo un arreglo.
—Hmm. —Daniel sorbió el café tibio, que era el de la noche anterior, recalentado.
—Me deja usar el piso las mañanas que va al trabajo. A cambio le lavo la ropa. Etcétera.
—Ajá.
—Soy de Miami, ¿sabes? Así que ésta es la única forma de conseguir la residencia. Y no creo que pudiera soportar vivir con ninguna otra persona ahora. Nueva York es tan… —Batió sus mangas de felpa, sin palabras.
—No tienes que explicármelo.
—Me gusta explicarlo —protestó—. En todo caso, te debes haber preguntado quién era yo, irrumpiendo de esta manera.
—Lo que quería decir es que yo también soy un tempo.
—¿Ah, sí? Nunca lo hubiera adivinado. Pareces nativo, de alguna forma.
—De cara lo soy. Pero también soy un tempo. Es demasiado largo de explicar.
—¿Cómo dijiste que te llamabas?
—Ben.
—Ben… qué nombre tan bonito. El mío es Marcella. Un nombre horroroso. ¿Sabes lo que tendrías que hacer, Ben? Deberías casarte. No tiene por qué costar una fortuna. Desde luego, no para alguien como tú.
—Hmm.
—Lo siento, no es asunto mío. Pero merece la pena, a la larga. Casarse, quiero decir. Por supuesto, para mí, en este momento, no supone una gran diferencia práctica. Sigo viviendo en un dormitorio, aunque lo llaman una residencia. Por eso me gusta venir aquí cuando puedo, por la privacidad. Pero ahora tengo un trabajo legal, de camarera, así que dentro de un par de años, cuando consiga la residencia, nos divorciaremos y podré buscar un apartamento para mí. Aún hay muchos, si eres residente. Aunque, siendo realista, supongo que tendré que compartirlo. Pero será mucho mejor que un maldito dormitorio. Odio los dormitorios. ¿Tú no?
—Normalmente se me da bien evitarlos.
—¿En serio? Es increíble. Ojalá supiera cuál es tu secreto.
Él sonrió con una sonrisa incómoda, dejó la taza de café con posos y se puso en pie.
—Bueno, Marcella, tendrás que adivinar mi secreto. Porque es hora de irse.
—¿Así?
Daniel llevaba sandalias de goma y unos calzones de gimnasio.
—Así es como llegué.
—No querrás follar, ¿verdad? —preguntó Marcella—. Por decirlo directamente.
—No, lo siento.
—De acuerdo. Ya me imaginaba que no. —Sonrió tristemente—. Pero ése es el secreto, ¿verdad?, el secreto de tu éxito.
—Claro que sí, Marcella. Lo adivinaste.
No tenía sentido hacer que el conflicto se intensificase. En cualquier caso, el daño estaba hecho, desde el punto de vista de Marcella. No hay nada tan doloroso como una invitación rechazada. Así que, tan dócil como un perrito, se despidió y se fue.
En la calle hacía un día ventoso y nublado, demasiado frío para finales de abril y desde luego demasiado frío para ir sin camisa. La gente, naturalmente, le miraba, pero de forma humorística o aprobadora. Como de costumbre, se sintió animado por la atención. En la calle 12 se paró en lo que según el pálido cartel sobre el alféizar era una librería y cagó como cada mañana. Siguió sentado mucho tiempo después en el cubículo leyendo los graffitis pintados sobre la pared metálica, e intentando pensar en alguno original. Los primeros cuatro versos de la quintilla le salieron de corrido, pero el final se le resistió hasta que, al decidir dejarlo en blanco como una especie de concurso, oh maravilla, allí estaba:
Había un tempo desesperado
por su pito, Pierre llamado,
pues vivía en su entrepierna
y cada día se iba de juerga
al (¡adivina si eres osado!).
Mentalmente, se quitó el sombrero ante su musa, se limpió al estilo árabe con la mano izquierda y se olió losdedos.
Cinco años atrás, cuando aún le quedaban algunos rescoldos de su antiguo orgullo, Daniel se había apasionado por la poesía. «Apasionado» es probablemente un término demasiado cálido para el entusiasmo sistemático y voluntarioso que había sentido. Su profesora de canto y terapeuta reichiana de aquel momento, Renata Semple, sostenía la teoría no demasiado original de que la mejor forma de volar, si uno parecía estar atado al suelo, era tomar el toro por los cuernos y escribirse sus propias canciones. Después de todo, ¿qué canción era más probable que resultase sentida que una que fuera del propio corazón que la sentía? Daniel, que tendía a tomar según venían las letras de las canciones que cantaba sin resultados (y que en realidad prefería que estuvieran en un idioma extranjero, para que no le distrajeran de la música), había hallado un nuevo continente entero que explorar, y uno que resultó más abierto y accesible que la música en sí. Al principio, quizá, sus letras eran demasiado ripiosas y dulzonas, pero en seguida le cogió el tranquillo y empezó a producir musicales enteros. Sin embargo, algo debía fallar en la teoría, porque las canciones que Daniel escribió —al menos las mejores—, aunque nunca le habían hecho despegar, habían funcionado bastante bien para otros cantantes, incluyendo a la doctora Semple, que habitualmente tenía dificultades para volar. Si sus canciones eran irreprochables, parecía que el error estaba en el propio Daniel, en algún nudo de la madera de su alma que no desaparecería por mucho que lo intentase. Así que, con una sensación casi de agradecimiento por el alivio que sintió, dejó de intentarlo. Escribió una última canción, una oración de despedida para Erato, la Musa de la poesía lírica, y ni siquiera se molestó en usarla en un aparato. Ya nunca cantaba, excepto cuando estaba solo y le apetecía cantar espontáneamente (lo que sucedía rara vez), y todo lo que quedaba de su carrera poética era la costumbre de inventarse quintillas, como la de hoy en el servicio. En realidad, a pesar de su gran renuncia a todas las artes y las letras, Daniel estaba bastante orgulloso de sus graffitis, algunos de los cuales eran tan buenos que otros los recordaban y copiaban en los baños públicos por toda la ciudad. Cada vez que había visto uno perpetuado de esa forma, era como encontrar un busto suyo en Central Park o su nombre en el Times: la prueba de que había hecho su propia abolladura pequeña pero característica en el parachoques de la Civilización Occidental.
En la calle 11, a medio camino de la Séptima Avenida, las antenas de Daniel recibieron señales que le indicaban que se detuviese e inspeccionase el terreno. A varias fachadas de distancia, al otro lado de la calle, tres adolescentes negras fingían no llamar la atención en la entrada de un pequeño edificio de viviendas. Una molestia, pero Daniel llevaba viviendo en Nueva York lo suficiente como para saber que no debía ignorar su propio radar, así que se dio la vuelta y siguió su camino habitual al gimnasio, que además era más corto, por la calle Christopher.
En la plaza Sheridan se detuvo para tomar su tradicional desayuno gratuito consistente en un donut con crema y un vaso de leche en la Tienda de Donuts Esquiva Esto. A cambio, Daniel dejaba que el cajero usara el gimnasio las noches en que quedaba encargado. Larry (el cajero) protestó sobre su jefe, los clientes y las cañerías, y justo cuando Daniel se iba recordó que había recibido una llamada para él el día anterior, lo que era un poco extraño porque Daniel no había utilizado el teléfono de la tienda de donuts como servicio de contestador desde hacía un año. Larry le dio el número al que debía llamar: señor Ormund, extensión 12, 580-8960. Quizá sacaría algo de dinero, nunca se sabía.
Adonis, Inc., al otro lado de la Séptima respecto a la tienda de donuts y situada sobre una sucursal de Citibank, era lo más parecido que Daniel tenía a una dirección permanente. A cambio de encargarse de la recepción en diversos momentos y de cerrar tres noches por semana, Daniel podía dormir en el vestuario (o, durante las noches más frías, en la sauna) cuando quisiera. Guardaba un saco de dormir y una muda enrollados en una cesta, y tenía su propia taza con su nombre —Benny— en la repisa del baño. Otros dos tempos también tenían tazas en la repisa y sacos de dormir en las taquillas, y cuando los tres se quedaban a dormir era un poco claustrofóbico. Afortunadamente, rara vez coincidían los tres la misma noche, ya que normalmente había otras posibilidades menos espartanas. A intervalos irregulares pero preciados, se pedía a Daniel que hiciese de perro guardián en el apartamento vacío de alguien. Más a menudo, pasaba la noche con algún conocido del gimnasio, como Jack Levine la noche anterior. Una o dos veces a la semana probaba su suerte en la calle. Pero había noches en las que no estaba dispuesto a pagar el precio del extra de comodidad, y en esas noches era bueno tener el gimnasio como solución alternativa.
Había básicamente dos tipos de personas que se entrenaban en Adonis, Inc. El primero correspondía a personajes del mundo del espectáculo: actores, bailarines, cantantes; el segundo eran policías. Podía argumentarse que existía también un tercer tipo, mayor que los otros dos y más asiduo: los desempleados. Pero casi todos estos eran gente del mundo del espectáculo sin trabajo o policías en paro. Era una broma corriente en el gimnasio decir que éstas eran las dos únicas profesiones que quedaban en la ciudad. O, en honor a la verdad, las tres únicas.
En realidad, Nueva York estaba en mucho mejor estado que la mayoría de las otras ciudades venidas abajo de la costa este, pues se las había arreglado en los últimos cincuenta años para exportar buena parte de sus habitantes problemáticos al animar a los más activos a destruir los barrios bajos que habitaban y odiaban. El Bronx y la mayor parte de Brooklyn no eran más que ruinas. No se construyeron nuevas viviendas para reemplazar las que se quemaron. Cuando la ciudad disminuyó de tamaño, las industrias ligeras tradicionales siguieron a la Bolsa hacia el sudoeste, dejando tras de sí las artes, los medios de comunicación y el comercio de lujo (los tres paradójicamente florecientes). A menos que pudieras lograr que te incluyeran en las listas de la beneficencia (o que fueras un actor, un cantante o un policía), la vida era difícil bordeando lo desesperado. Ser incluido en la beneficencia no era fácil, pues la ciudad había aumentando los requisitos lenta pero sistemáticamente. Sólo los residentes legales podían recibir asistencia social, y sólo podías ser un residente legal si podías probar que habías tenido un trabajo remunerado y habías pagado impuestos durante cinco años, o (como alternativa) que te habías graduado en un instituto de la ciudad. Incluso la última condición tenía sus complicaciones, pues los institutos ya no sólo servían como cárceles a tiempo parcial, sino que realmente exigían que sus estudiantes dominasen varias habilidades rudimentarias, como la programación y la gramática inglesa. Con estas medidas, Nueva York había reducido su población (legal) a dos millones y medio. Todos los demás (¿otros dos millones y medio? Si las autoridades lo sabían, no lo decían) eran tempos, y vivían, como Daniel, como podían: en dormitorios en los sótanos de las iglesias, en los esqueletos de las oficinas y los almacenes abandonados, o (aquellos con algún dinero que gastar) en «hoteles» subvencionados federalmente que incluían lujos tales como calefacción, agua corriente y electricidad. Durante sus primeros años en Nueva York, antes de que el dinero se convirtiera en su preocupación esencial (pues Boa, providencialmente, había llevado consigo en su equipaje de mano lo que parecía una cantidad de joyas suficiente para empeñarlas durante toda la vida… hasta que las empeñó todas), Daniel había vivido en hoteles así, compartiendo una habitación semiprivada con un tempo que trabajaba por las noches y dormía durante el día. El Sheldonian, en Broadway con la 78 Oeste. Había odiado el Sheldonian mientras vivía en él, pero aquellos días quedaban tan lejanos que los recordaba como una Edad de Oro.
Era aún relativamente temprano cuando llegó al gimnasio, y el encargado, Ned Collins, estaba preparando unos ejercicios para un nuevo cliente, un tipo de la edad de Daniel pero en muy mala forma. Ned se imponía, exhortaba y halagaba en proporciones exquisitas. Habría sido —era— un psicoterapeuta de primera. Nadie azotaba mejor a alguien para sacarle de una crisis de ánimo o de una depresión. Ned, y el sentimiento de comodidad psicológica elemental que generaba, era la razón fundamental por la que Daniel había convertido Adonis, Inc. en su hogar.
Después de haber barrido el recibidor y las escaleras, se dedicó a sus propios ejercicios, y después de cien abdominales, cambió de ritmo: una disposición de fuerza lenta e irreflexiva, como deben sentirse las torres de perforación en sus momentos más felices. Ned intimidaba con sus bravatas a los nuevos clientes. El viento golpeaba las ventanas. La radio ofrecía su pequeño repertorio de melodías para gente con lesiones cerebrales y luego emitió una versión candida y azucarada de las noticias. Daniel estaba demasiado concentrado como para sentirse molesto. Las noticias pasaban flotando como el ruido de la calle, como las caras que pasan por el exterior de un restaurante: signos de la abundante vida de la ciudad, y bienvenidos como tales, pero homogeneizados e indistintos.
Tras hora y media dejó los ejercicios y sustituyó en la recepción a Ned, que se fue a comer. Cuando estuvo seguro de que nadie del gimnasio estaba mirando, Daniel cogió el llavero del cajón y entró en el vestuario, donde abrió el cajetín de las monedas del teléfono público. Con veinticinco centavos del cajetín llamó al número que Larry le había dado.
—Teatro Metastasio. ¿En qué puedo ayudarle? —contestó una mujer.
El nombre hizo sonar todas sus alarmas, pero consiguió responder con calma:
—He recibido un mensaje para que me pusiera en contacto con el señor Ormund, en la extensión 12.
—Ésta es la extensión 12, y le habla el señor Ormund.
—Oh. —Compensó inmediatamente su tardanza en reaccionar—. Soy Ben Bosola. Mi servicio de contestador me dijo que debía telefonearle.
—Ah, sí. Hay un puesto disponible en el Teatro que podrías ocupar, según un amigo mutuo.
Tenía que ser una broma pesada. El Metastasio era, más que La Fenice, más que el Parnasse de Londres, la fuente, el pilar y la gloria del retorno del bel canto. Lo que lo convertía, a los ojos de muchos puristas, en el teatro de ópera más importante del mundo. Que le pidieran que cantase en el Metastasio era como recibir una invitación formal para ir al cielo.
—¿Yo? —dijo Daniel.
—Por el momento, Ben, no puedo responder a esa pregunta, por supuesto. Pero si fueras tan amable de acercarte, y dejar que te echásemos un vistazo…
—Claro.
—Nuestro amigo mutuo me ha asegurado que eres un perfecto diamante en bruto. Ésas fueron sus palabras. Lo que debemos considerar es cuan en bruto, y cuánto pulido necesitarás.
—¿Cuándo quiere que vaya por allí?
—¿Ahora mismo te vendría bien?
—Um, en realidad, un poco más tarde sería mejor.
—Estaré aquí hasta las cinco. ¿Sabes dónde está el Teatro?
—Claro.
—Dile al taquillero que quieres ver al señor Ormund. Te indicará el camino. Adiós.
—Adiós —dijo Daniel—. Y —añadió una vez pudo oír el tono de marcar— amén, amén, amén.
¡El Metastasio!
Siendo realistas, no era suficientemente bueno. A menos que fuera para un puesto en el coro. Eso debía ser. Pero aun así.
¡El Metastasio!
El señor Ormund había dicho algo sobre su aspecto, o sobre echarle un vistazo. Ésa era probablemente la causa. Lo que debía hacer, entonces, era tener el mejor aspecto posible… y no un aspecto de la calle, sino elegante, puesto que esto iba a ser, después de todo (¡gracias a Dios!), una entrevista de trabajo. Eso quería decir que debía localizar, de alguna forma, a Claude Durkin, en cuyo armario Daniel guardaba el último traje que le quedaba de las compras hechas en Des Moines antes de su luna de miel. Había sobrevivido sólo porque lo había llevado puesto la noche en que le robaron todo lo demás de su habitación del Sheldonian. La chaqueta le estaba ahora estrecha por los hombros, gracias a Adonis, Inc., pero el diseño era conservador y no delataba su antigüedad. En cualquier caso, era todo lo que tenía, así que tendría que servir.
Daniel cogió otros veinticinco centavos del cajetín y llamó a Claude Durkin. Se encontró con su contestador automático, lo que podía querer decir tanto que Claude estaba fuera como que no se sentía sociable. Claude se venía abajo periódicamente con depresiones aplastantes que le mantenían incomunicado durante semanas. Daniel explicó al contestador la urgencia de su situación y luego, cuando Ned volvió de comer, se acercó a Wall Street, donde vivía Claude, llevando los vaqueros y el jersey de cuello alto que tenía en su taquilla. En el peor de los casos, tendría que ver a Ormund vestido así.
Toda la zona de Wall Street era un área de alta seguridad, pero Daniel constaba como visitante en el punto de control de la calle William y eso le permitió pasar sin problemas. Claude, sin embargo, seguía sin estar en casa cuando Daniel llegó a su edificio, o no quería ser molestado, así que se dejó caer en el bordillo de cemento de un estanque ornamental y esperó. A Daniel se le daba bien esperar. De hecho, se ganaba la vida esperando en las colas para conseguir entradas. Solía ir a una taquilla a primeras horas de la mañana en la que se ponían a la venta (y a veces, uno o dos días antes) para comprarlas para la gente que no tenía tiempo de ponerse en la cola, o sencillamente no quería hacerlo. El trabajo en el gimnasio le proporcionaba un techo sobre la cabeza; las colas le pagaban la comida, al menos de septiembre a mayo, cuando había colas que merecían la pena. En verano tenía que encontrar otros medios de supervivencia.
Claude Durkin era uno de los mejores clientes de Daniel. También, cautelosamente, su amigo. Se habían conocido en una época más próspera para Daniel, cuando se apuntó a un curso en la Liga de Aficionados de Manhattan. La l.a.m. no era tanto una escuela de música como un servicio de contactos. Uno iba allí a conocer a otros músicos de su propio nivel de gusto, entusiasmo e incompetencia. Claude había estado yendo a la Liga intermitentemente durante años, y había hecho la mayor parte de los cursos del catálogo. Tenía cuarenta años cuando se conocieron, era soltero y hada, pero de capacidades desiguales. De joven había volado con bastante regularidad, aunque siempre tras mucho esfuerzo. Ahora alzaba el vuelo como mucho dos o tres veces al año, con aún más esfuerzo. Daniel siempre se preguntaba, aunque era demasiado educado para plantearlo, por qué Claude no se limitaba a despegar para siempre, de la misma forma que (parecía) lo había hecho Boa, como tenía intención de hacer él mismo si alguna vez alcanzaba la velocidad de escape, lo que (al parecer) nunca iba a conseguir. Por desgracia.
Esperó y esperó, fantaseando todo el rato sobre el Metastasio, aunque sabía que no debía, pues podía no conseguir el puesto. Poco a poco, el tiempo pareció mejorar. La fuente gorjeó y gorgoteó en el centro del estanque. Un perro perdido corrió en círculos, ladrando, y fue finalmente recuperado. Un policía le pidió su carnet de identidad, y luego le reconoció. Era un policía del gimnasio.
Por fin, la tercera vez que pidió al portero que llamase, pudo entrar. Resultó que Claude había estado en casa todo el rato… dormido. Estaba con el ánimo más bajo que nunca, pero intentó ocultarlo en deferencia a la euforia de Daniel. Éste le contó la breve historia de la llamada de Ormund, y Claude hizo un esfuerzo por parecer impresionado, aunque aún estaba medio dormido.
Daniel rechazó la primera oferta de Claude de bañarse en su baño, y aceptó la segunda. Mientras Daniel se empapaba, y luego mientras se restregaba, Claude, sentado en la posición del loto sobre la alfombra, le describió el sueño del que acababa de despertar. Incluía vuelos a través, en torno y sobre diversas iglesias de Roma, iglesias imaginarias que Claude podía describir con agotador detalle. Aunque hacía mucho tiempo que había dejado de ser católico practicante, o incluso arquitecto practicante, las iglesias eran la afición de Claude. Sabía todo lo que había que saber sobre la arquitectura eclesial de la Italia del Renacimiento. Incluso había impartido clases en la n.y.u. hasta que su padre murió y le dejó una gran cantidad de arquitectura secular, cuyas rentas le habían permitido llevar su actual vida libre y malhumorada. Nunca tenía nada que hacer, y se interesaba por las cosas y las dejaba como si fueran curiosidades en una tienda de antigüedades. Su preocupación más constante era la decoración de su apartamento, que cambiaba cada pocos meses en consonancia con sus adquisiciones más recientes. Las paredes de todas sus habitaciones eran un aparador interminable que exhibía trozos de la pobre y vieja Europa demolida: capiteles jónicos, pequeñas vírgenes de marfil, grandes vírgenes de nogal, detalles de estucados, muestras de molduras, fragmentos de estatuas con todo tipo de mutilaciones, pebeteros, bandejas de plata, espadas, letras doradas de fachadas de tiendas, todo ello amontonado de cualquier forma en las estanterías hechas a medida. Cada trozo de basura y cada joya preciosa tenía su propia historia, relativa a la tienda donde lo había comprado o la ruina de la que lo había sacado. A favor de Claude hay que decir que la mayoría de sus adquisiciones las había encontrado él mismo. Cuando volaba, su destino era siempre algún lugar bombardeado de Francia o Italia, y revoloteaba sobre los escombros como una urraca incorpórea, eufórico por encontrar botín. Luego, una vez de vuelta a su nido de Wall Street, enviaba instrucciones a varios agentes especializados en buscar entre la basura para los coleccionistas americanos. En definitiva, a Daniel le parecía un gran desperdicio de tiempo de vuelo, por no mencionar el dinero. Incluso se lo había dicho a Claude unas Navidades con una diplomática (esperaba) quintilla escrita en la hoja de guarda del libro que le había regalado (el libro era una guía de Italia del siglo xix que había encontrado en una caja de basura). La quintilla estaba ahora grabada en una lápida de granito, bajo el nombre de Claude y la fecha de su nacimiento, como componente aceptado de su decorado:
Había un hada llamado Claude
al que le gustaba visitar a Dios.
Si Dios no estaba en casa
le buscaba en Roma
sobre la fachada de Maria Minerva.
Tras haber contado su sueño y habérselas arreglado para desentrañar uno o dos augurios, Claude aprobó el atuendo de Daniel, con la excepción de la corbata, que insistió en reemplazar por una de las suyas con un diseño del año anterior consistente en gotas gigantes de agua que caían por un cristal verde y transparente. Después, con un beso en la mejilla y una palmadita en el trasero, acompañó a Daniel hasta el ascensor y le deseó la mejor de las suertes.
El pobre Claude parecía desconsolado.
—Alegra esa cara —recomendó Daniel, justo antes de que las puertas se cerrasen entre ellos—. Ha sido un sueño feliz. —Y Claude, obedeciendo, dobló los labios para formar una sonrisa.
La sala de espera de la oficina del señor Ormund, donde Daniel permaneció media hora, estaba decorada con tantas litografías de las estrellas del Metastasio que casi no se podía ver el tapizado de seda cruda de la pared. Todas las estrellas estaban representadas con las pelucas y los vestidos de sus papeles más celebrados. Todos estaban dedicados, con mucho amor y montones de besos, a (diversamente): «Carissimo Johnny», «Notre très cher maître», «Querido Sambo», «Dulce Gordito» y (las estrellas de magnitud inferior) «Estimado señor Ormund».
El estimado señor Ormund, en persona, era un hombre de negocios tremendamente gordo, profesionalmente cordial y vestido a lo petimetre, un Falstaff y un fauno de tinte oscurísimo, de ese marrón oscuro que insinúa púrpuras más oscuros. Los faunos (del francés faux noir) eran casi exclusivamente un fenómeno del este. De hecho, en Iowa y en todo el Cinturón Agrícola, los blancos que se tiñesen la piel de negro o incluso que usasen algunos de los productos de bronceado más radicales, como Jamaica Lily, debían pagar multas considerables si eran descubiertos. No era una ley que se aplicara a menudo, y quizá tampoco se quebrantaba a menudo. Sólo en las ciudades donde los negros habían comenzado a cosechar algunas de las ventajas políticas y sociales de su número se podían ver faunos. La mayoría se dejaba una parte fácilmente visible de su anatomía sin teñir (en el caso del señor Ormund, era el meñique de la mano derecha), como testimonio de que su negritud era elegida y no impuesta. Algunos iban más allá de los tintes y las permanentes y optaban por la cirugía estética, pero si la nariz ligeramente respingona del señor Ormund no le había sido otorgada por la naturaleza, había sido discreto eligiendo el modelo, pues todavía le faltaban centímetros enteros para convertirse en la de un auténtico King Kong. Si alguna vez dejaba que su piel retomase su palidez natural, nunca se hubiera podido adivinar lo que había sido. Lo que le convertía, por supuesto, en algo menos que un fauno al cien por cien, completo, irreversible y orgulloso de ello, pero aun así suficientemente fauno como para que Daniel, al estrecharle la mano y notar el meñique delator, se sintiera claramente incómodo. En algunas cosas aún era de Iowa. No podía evitarlo: no aprobaba a los faunos.
—¡Así que tú eres Ben Bosola!
—Señor Ormund.
El señor Ormund, en lugar de soltar la mano de Daniel, la mantuvo entre las suyas.
—Mis informantes no exageraban. Eres un Ganímedes perfecto. —Hablaba con una voz de contralto profusa y armoniosa que podía o no ser real. ¿Podía ser un castrato, además de fauno? ¿O sólo simulaba una voz de falsete, como tantos otros defensores del bel canto, a imitación de los cantantes que idolatraban?
Fuera como fuera, peculiar u odioso, Daniel no podía permitirse parecer desconcertado. Se concentró y contestó, con una voz quizá un poco más sonora y profunda de lo habitual:
—No exactamente Ganímedes, señor Ormund. Si recuerdo bien la historia, Ganímedes tenía la mitad de mi edad.
—¿Tienes veinticinco años, entonces? Nunca lo hubiera adivinado. Pero por favor, siéntate. ¿Quieres una golosina? —Señaló con la mano del meñique rosa al cuenco de caramelos duros sobre su mesa, y luego se hundió entre los cojines de vinilo rechinante de un sofá bajo. Reclinado y apoyado en un codo, contempló a Daniel con un interés fijo que parecía al mismo tiempo astuto y ocioso—. Háblame de ti, muchacho: tus esperanzas, tus sueños, tus tormentos secretos, tus pasiones candentes… ¡todo! Pero no, esos asuntos siempre es mejor que queden a merced de la imaginación. Déjame sólo leer los recuerdos en esos ojos oscuros.
Daniel se sentó rígidamente, con los hombros tocando el respaldo pero sin apoyarse en la silla alta que imitaba una antigüedad, y alzó los ojos ofreciéndolos para la inspección. Reflexionó que esto era lo que otra gente debía sentir cuando iba al dentista.
—Has conocido la tragedia, puedo verlo. Y la congoja. Pero has salido de ellas sonriendo. En realidad, siempre te recuperas al instante. ¿Tengo razón?
—Absolutamente, señor Ormund —dijo Daniel, sonriendo.
—Yo también he conocido la angustia, caro mio, y algún día te hablaré de ello, pero tenemos un dicho en el teatro: lo primero es lo primero. No debo seguir atormentándote con mi charla banal cuando, naturalmente, deseas saber algo sobre el puesto.
Daniel asintió.
—Empezaré con lo peor: la paga es una miseria. Probablemente ya lo sabías.
—Sólo quiero una oportunidad para demostrar lo que valgo, señor Ormund.
—Pero hay otros beneficios. Para algunos de los muchachos que trabajan aquí han sido considerables. Depende, en definitiva, de ti. Es posible limitarse a bordear la costa llevado por el céfiro, pero también es posible, con un poco de arrojo, ganarse un buen fajo. No lo creerás viéndome ahora, pero yo comencé, hace treinta años, cuando éste era todavía el Majestic, como tú estás comenzando: de mero acomodador.
—¿Acomodador? —repitió Daniel, con franca decepción.
—¿Por qué, qué suponías?
—No me dijo cuál era el puesto. Creo que pensé…
—Oh, vaya. Vaya, vaya, vaya. Lo siento mucho. ¿Eres cantante, pues?
Daniel asintió.
—Nuestro mutuo amigo nos ha gastado una broma muy poco amable, me temo. A los dos. No tengo ningún contacto con ese aspecto del negocio, ninguno en absoluto. Lo siento mucho.
El señor Ormund se levantó del sofá, haciendo que los cojines rechinasen de nuevo, y se colocó junto a la puerta de la sala de espera. ¿Era su preocupación genuina o fingida? La equivocación, ¿había sido de los dos, o había estado alentando las esperanzas de Daniel para divertirse? Al mostrarle la salida tan literalmente, Daniel no tuvo tiempo de examinar estos matices. Tenía que tomar una decisión. La tomó.
—No hay nada que sentir, señor Ormund. Yo no lo siento. Es decir, si aún me da el trabajo.
—Pero si eso fuese un estorbo para tu carrera…
Daniel soltó una risa teatral.
—No se preocupe por eso. No se puede estorbar mi carrera, porque no existe. No he estudiado, de forma seria, desde hace años. Debería haber supuesto que el Metastasio no me iba a llamar para que ocupase un puesto en el coro. No soy lo suficientemente bueno, así de sencillo.
—Querido —dijo el señor Ormund, poniendo la mano suavemente en la rodilla de Daniel—, eres soberbio. Eres encantador. Y si este mundo fuera racional, que no lo es, no habría ni una ópera en todo este hemisferio que no estuviera deseando contratarte. ¡No debes rendirte!
—Señor Ormund, soy un cantante malísimo.
El señor Ormund suspiró y retiró la mano.
—Pero creo que sería un acomodador sensacional. ¿Qué me dice?
—¿No te daría… vergüenza?
—Si gano dinero con ello, estaré encantado. Sin mencionar la oportunidad que tendré de ver sus producciones.
—Sí, resulta una ayuda que te guste esto. Me temo que hay muchos muchachos que no tienen oídos cultivados. Requiere un gusto especial. ¿Estás familiarizado, pues, con el Metastasio?
—He oído grabaciones. Pero nunca he estado en una representación. La entrada de treinta pavos está por encima de mis posibilidades.
—Oh, vaya. Vaya, vaya, vaya.
—¿Otra dificultad?
—Bueno, Ben. Verás… —Se llevó una mano a los labios y tosió delicadamente—. Hay un código de apariencia que nuestros acomodadores deben respetar. Un código bastante estricto.
—Oh.
Ambos se quedaron callados un momento. El señor Ormund, de pie tras su mesa, adoptó una posición formal, entrelazando las manos tras la espalda y adelantando agresivamente su vientre abultado.
—¿Quiere decir —preguntó Daniel con cautela— que tendría que… eh… oscurecer mi tez?
El señor Ormund estalló en una risa argéntea, alzando los brazos con alegría de juglar.
—¡Cielos, no! Nada tan drástico. Aunque, por supuesto, sería el último en impedir que uno de los muchachos ejerciese la opción. No, no podríamos pedir a nadie que se convirtiera contra su voluntad (aunque sería falso negar que la idea me resulta atractiva). Pero hay que llevar un uniforme, y aunque es fundamentalmente modesto, también es, cómo lo diría, ¿alegre? Quizá chillón se aproxime más.
Daniel, que había caminado por toda la ciudad con sólo unos calzones, dijo que no pensaba que le fuera a impresionar.
—Además, siento decir que no podemos permitir la barba.
—Oh.
—Es una pena, ¿verdad? La tuya es tan espesa y enfática, si me permites decirlo. Pero verás, el Metastasio es famoso por su autenticidad. Presentamos la óperas como se realizaron por primera vez, hasta donde resulta posible. Y los sirvientes con librea no llevaban barba en la época de Luis xv. Se pueden hallar precedentes de bigote, si te sirve de consuelo, incluso bastante llamativo. Pero barba no. Ahimè, como dicen nuestros amigos españoles.
—Ahimè -asintió Daniel con sinceridad. Se mordió los labios y bajó la vista. Había llevado barba durante los últimos doce años. Era una parte tan esencial de su cara como la nariz. Además, se sentía seguro tras ella. Sólo una vez habían reconocido a Daniel tras la máscara de pelo negro y denso, y esa vez, por suerte, no había sido fatal. El riesgo era pequeño, desde luego, pero no podía despreciarse.
—Perdona la impertinencia, Ben, pero, ¿acaso tu barba esconde algún defecto personal? ¿Una barbilla huidiza, quizá, o una cicatriz? No querría que hicieras el sacrificio sólo para descubrir que, después de todo, no podemos contratarte.
—No —dijo Daniel, con la sonrisa de nuevo en su lugar—. No soy el Fantasma de la Ópera.
—Espero que decidas aceptar el empleo. Me gustan los muchachos ingeniosos.
—Tengo que pensármelo, señor Ormund.
—Por supuesto. Decidas lo que decidas, llámame mañana por la mañana. Mientras tanto, si quieres ver la representación de esta noche, y hacerte una idea de lo que se requiere exactamente, puedo ofrecerte una butaca en un palco del teatro que hoy está vacío. Representamos Demofoonte.
—He visto las críticas. Y sí, por supuesto, me encantaría.
—Muy bien. Sólo tienes que preguntar por Leo en la taquilla. Tiene un sobre a tu nombre. Ah: una última cosa antes de que te vayas, Ben. ¿Puedo suponer que has sido instruido en el uso de armas cortas? Lo suficiente como para cargarlas, apuntar y esas cosas.
—En realidad, sí… pero parece algo extraño de suponer.
—Es por tu acento. No es que sea fuerte en absoluto, pero tengo un oído bastante bueno. Hay un eco débil del Medio Oeste en tus erres y en tus vocales. Como un oboe entre bastidores. ¿Puedo suponer, además, que has recibido entrenamiento en autodefensa?
—Sólo la que me dieron en el programa normal de educación física. En todo caso, pensaba que querían ustedes un acomodador, no un guardaespaldas.
—Oh, rara vez, si es que sucede, tendrás que disparar a alguien. No se ha llegado todavía tan lejos en este teatro (toquemos madera). Por otra parte, creo que no pasa una semana sin que tengamos que echar a patadas a algún gilipollas. La ópera aún conserva el poder de estimular las pasiones. Y luego están las claques. Seguro que tendrás oportunidad de verlas esta noche, porque se prevé que estén muy activas. Geoffrey Bladebridge va a interpretar por primera vez el papel principal. Hasta ahora sólo Rey ha cantado ese papel. El teatro estará sin duda lleno de partidarios de cada uno.
—¿Peleando?
—Esperemos que no. En general se limitan a gritarse. Y eso puede ser suficiente molestia, ya que la mayor parte del público ha venido a escuchar. —El señor Ormund le ofreció de nuevo la mano—. Pero basta de charla ociosa. ¡El deber nos reclama! Deseo que te guste la representación de esta noche, y espero que me llames mañana.
—Mañana —prometió Daniel mientras se despedía.
Daniel aplaudió obedientemente cuando el telón bajó al final del Acto Primero de Demofoonte, el único espectador tibio en un público enloquecido por el entusiasmo. No era capaz de ver qué era lo que les llevaba a tales arrebatos. Musicalmente, la representación era profesional pero poco inspirada; mera arqueología que fingía ser arte. Bladebridge, al que se debía la mayor parte de la conmoción, no había cantado ni acertadamente ni demasiado bien. Su actitud en el escenario era de aburrimiento educado y desdeñoso, que combinaba, cuando deseaba llamar la atención sobre un adorno particularmente arduo, con un gesto (siempre el mismo) de esquemática bravuconería. En esos momentos, cuando extendía sus manos carnosas y enjoyadas, alzaba la vista (pero con cuidado, para no perder su altísima peluca) y soltaba un trino que ponía la piel de gallina o una frase larga, sonora y confusa, parecía la apoteosis de la artificialidad. La propia música, aunque era un pastiche de los arreglos de cuatro compositores del mismo libreto del Metastasio, era uniformemente monótona, la excusa más insignificante para los interminables gorjeos que los cantantes le echaban encima. En cuanto al dramatismo o a la poesía, podían olvidarse. Todo el complicado montaje —escenario, atrezzo, puesta en escena— parecía carecer de sentido de una forma casi desafiante, a menos que el mero gasto de tanto dinero, energía y aplausos fuera, en sí mismo, el sentido.
Sentía casi el mismo aturdimiento que cuando, hacía tantos años, en el mundo alternativo de su infancia, había estado en el cuarto de estar de la señora Boismortier escuchando un cuarteto de cuerda de Mozart. Con una diferencia: que había perdido la humildad que le permitió, de niño, seguir creyendo, provisionalmente, en el valor de lo que le había aturdido. Por tanto, decidió, cuando las luces de la sala se encendieron, que no se quedaría al segundo acto. No importaba que probablemente no tuviera otra oportunidad de ver nada en el Metastasio (ya había decidido no hacerlo). Tenía un respeto demasiado grande hacia su propia opinión para seguir mirando lo que había decidido que era una completa tontería.
Aun así, una vez en el vestíbulo no pudo resistir la oportunidad de codearse con los asistentes habituales al Metastasio, que (a pesar de sus antifaces, que eran, como en la vieja Venecia, obligatorios) no constituían una reunión tan brillante como la que se podría encontrar, entre actos, en el Metropolitan o en el State. Había, por supuesto, más faunos. La mayoría de los castrati con rango de famosos eran negros, como, en los buenos tiempos del bel canto, habían sido sobre todo calabreses o napolitanos, los más pobres de entre los pobres. Allí donde se presentase a los negros a la adoración pública, fuera en un cuadrilátero o en un escenario, era seguro que se encontrarían faunos adorándolos. Pero éstos pertenecían a un tipo de fauno de discreción poco común: los hombres tendían a vestir, como Daniel, con trajes conservadores y ligeramente pasados de moda, y las mujeres con vestidos de sencillez casi conventual. Algunos de los auténticos negros se permitían un nivel superior de exhibición, adornando sus antifaces con plumas o un poco de encaje, pero el tono general, incluso entre ellos, era decididamente apagado. Posiblemente, incluso probablemente, el tono era distinto abajo, en el casino del Metastasio, pero éste sólo admitía a miembros con llave.
Daniel se apoyó en una columna de mármol de imitación y observó el desfile de los asistentes tal como venía. Justo cuando se había decidido, por segunda vez, a marcharse, se le pegó de repente la chica que había conocido aquella mañana, la esposa oficial de Jack Levine, que le saludó en voz alta:
—¡Ben! ¡Ben Bosola! Qué sorpresa tan agradable.
No podía recordar su nombre ni aunque le matasen. Ella se quitó la máscara.
—Señora Levine —murmuró él—. Hola.
—Marcella —le recordó, y luego, para demostrar que ante el Demofoonte los pequeños errores no importaban—: ¿No te parece lo más hermoso… lo más maravilloso… de ensueño…?
—Increíble —asintió, con la convicción justa.
—Bladebridge va a ser nuestro próximo gran cantante —declaró con la pasión de la profecía—. Un auténtico soprano assoluto. No es que Ernesto sea menos importante. Sería la última en hablar contra él. Pero está mayor, y ya ha perdido las notas más altas… eso no se puede negar. —Negó con la cabeza melancólicamente, agitando su larga trenza rubia.
—¿Qué edad tiene?
—¿Cincuenta? ¿Cincuenta y cinco? Su mejor época ha quedado atrás, en todo caso. Pero qué artista, incluso ahora. Nadie ha igualado jamás su Casta diva. ¿No es sorprendente que nos volvamos a encontrar tan pronto? Jack no mencionó que fueras aficionado. Por supuesto, hice que me contase todo sobre ti en cuanto volvió a casa.
—No soy lo que se dice un auténtico aficionado. Diría que estoy al menos a seis o siete niveles del primer puesto en cualquier escala de afición.
La risotada irónica de ella fue tan necia como el comentario de él. Incluso sin el vestido hawaiano de toallas y revestida de pana marrón, Marcella era claramente el tipo de persona con la que uno no desea ser visto en público. No es que importase, puesto que no iba a volver al Metastasio. Así que, como penitencia por su aire de superioridad, se forzó a ser más agradable de lo que requerían estrictamente las circunstancias.
—¿Vienes por aquí a menudo? —preguntó.
—Una vez a la semana, en mi noche libre. Tengo un abono en la última fila del anfiteatro familiar.
—Qué suerte.
—No creas que no lo sé. Al comienzo de la última temporada subieron los precios de nuevo, y sinceramente, pensé que no podría renovar el abono. Pero Jack se portó como un ángel y me prestó el dinero. ¿Dónde te sientas tú?
—Eh, en un palco.
—Un palco —repitió con reverencia—. ¿Estás con alguien?
—¡Ojalá! En realidad, estoy solo en el palco.
Una arruga de duda apareció en la frente de ella. Puesto que no podía ver ninguna razón para no hacerlo, y puesto que era algo de lo que hablar, le contó la historia de la llamada de Ormund y la confusión de su entrevista de aquella tarde. Ella escuchaba como una niña que oyese la historia de la Natividad, o de Cenicienta, por primera vez. Sus grandes ojos, enmarcados en las ranuras de su antifaz, se humedecieron con lágrimas no vertidas. El primer timbre del intermedio sonó justo cuando terminó el relato.
—¿Te gustaría compartir el palco conmigo? —ofreció él, en un arranque de generosidad (que, desde luego, no le costaba nada).
—Eres muy amable, pero no puedo. —Ella agitó su trenza.
—No sé por qué no.
—¿Los acomodadores?
—Mientras no ocupes el asiento de otra persona, no se darán cuenta.
Ella miró con ansiedad a la gente que llenaba las escaleras, luego a Daniel, y luego de nuevo a las escaleras.
—Hay cuatro asientos en un palco —insistió él—. Yo sólo puedo ocupar uno.
—No querría hacer que perdieras tu trabajo antes de empezar.
—Si se van a enfadar por una cosa así, no son el tipo de gente para la que debería trabajar. —Puesto que no iba a aceptar el trabajo, era fácil ser idealista.
—Oh, Ben… ¡no digas eso! Trabajar aquí, en el Metastasio… no hay nadie que no lo daría todo por esa oportunidad. ¡Ver cada representación, cada noche! —Las lágrimas alcanzaron por fin el punto de saturación y cayeron en su máscara. La sensación debía ser incómoda, pues se la subió hasta el pelo y, con un pañuelo doblado que se sacó de la manga del vestido, se secó las mejillas manchadas.
El segundo timbre sonó. El vestíbulo estaba casi vacío.
—Será mejor que vengas conmigo —la instó Daniel.
Ella asintió, y le siguió hasta la puerta del palco. Allí se detuvo para dar un último toque a sus lágrimas. Luego se guardó el pañuelo y le sonrió amplia y valientemente.
—Lo siento. No sé qué me ha entrado. Es sólo que el Teatro es el centro de toda mi existencia. Es la única razón por la que sigo viviendo en esta estúpida ciudad y con un trabajo asqueroso. Y escucharte hablar de forma tan, no sé, tan desdeñosa sobre él… no puedo explicarlo. Me molestó.
—No era mi intención.
—Claro que no. Estoy siendo una tonta. ¿Es éste tu palco? Será mejor que entremos antes de que nos descubran.
Daniel abrió la puerta y retrocedió para permitir que Marcella pasase antes que él. A medio camino de la pequeña antecámara se paró de golpe. En ese mismo momento las luces de la sala disminuyeron, y el público aplaudió la entrada del director en el foso.
—Ben —susurró Marcella—, hay otra persona aquí.
—La veo. Pero no hay por qué preocuparse. Limítate a sentarte junto a ella, como si éste fuera tu palco. Probablemente se ha colado igual que tú. En todo caso, no morderá.
Marcella hizo lo que le decía, y la mujer no le prestó atención. Daniel se sentó detrás de Marcella.
Cuando la sección de cuerda abordó una introducción nerviosa al dueto entre Adrasto y Timante, la intrusa bajó sus gemelos de ópera y se volvió a mirar a Daniel por encima del hombro. Incluso antes de reconocerla, Daniel sintió un malestar premonitorio sólo con ver la lenta torsión de su columna vertebral.
Antes de que pudiera levantarse, ella le había agarrado por la manga. Luego, hábilmente, sin dejar caer los binoculares, le quitó la máscara.
—Lo sabía. A pesar de la barba… a pesar del antifaz… ¡lo sabía!
Marcella, aunque era sólo una espectadora de este drama, comenzó una vez más a sollozar, y de forma audible.
La señorita Marspan soltó a Daniel para tratar, de forma sumaria, con Marcella.
—¡Calla! —insistió, y Marcella se calló—. En cuanto a ti —dijo a Daniel—, hablaremos después. Pero ahora, por Dios, estate callado y presta atención a la música.
Daniel bajó la cabeza para mostrar su sumisión a la orden de la señorita Marspan, y ella fijó su vista de halcón sobre el tímido Adrasto y el implacable Timante, y ni una vez, en todo el segundo acto, se volvió. Tan segura estaba de su poder.
Mientras iban en taxi, con las cortinas corridas, sorteando los baches, Daniel intentó formular un plan. La única solución que se le ocurría que podría restaurar su statu quo hecho añicos y evitar que su paradero llegara a oídos de Grandison Whiting era asesinar a la señorita Marspan. Y ésa no era una solución. Incluso si se hubiera hecho a la idea de intentarlo, lo que no era así, era más probable que acabase siendo él la víctima, puesto que la señorita Marspan había hecho saber (para convencer al taxista de que no era peligroso llevarlos a Queens) que llevaba una pistola con licencia y estaba entrenada para usarla. Podía prever cómo el tejido tenue de su falsa personalidad se desharía inexorablemente, doce años de cambios y giros repentinos destruidos en un momento por el capricho de aquella mujer, y no podía hacer otra cosa que dejarla actuar. Ni siquiera quería escuchar ninguna explicación hasta que hubiera visto por sí misma que Boa estaba viva.
—¿Puedo hacerle una pregunta? —se arriesgó.
—Todo a su tiempo, Daniel. Por favor.
—¿Ha estado buscándome? Porque de otra forma no veo…
—Nuestro encuentro ha sido casual. Estaba sentada en el palco frente al tuyo, un piso más arriba. Mientras esperaba a una amiga, me dediqué a mirar a la multitud con mis binoculares. Habitualmente siempre reconozco a alguien en noches así. Me pareciste familiar, pero no pude situarte inmediatamente. Naturalmente. No tenías barba ni llevabas una máscara cuando te conocí. Y suponía que estabas muerto. En el intermedio te observé en el vestíbulo, e incluso me las arreglé, poniéndome al otro lado de la columna, para escuchar parte de tu conversación con esa chica. Eras tú. Eres tú. Y me dices que mi sobrina está viva. No puedo, lo confieso, imaginar qué motivo tienes para haber mantenido esto en secreto, pero no me interesan tus motivos. Me interesa mi sobrina, su bienestar.
—El sitio al que vamos no es agradable —avisó—. Pero la mantiene viva.
La señorita Marspan no contestó.
Daniel abrió la cortina para ver dónde estaban. Lo que pudo ver se parecía a todas las partes de Queens donde había ido: había una autopista ancha y sin tráfico cubierta en ambos lados por coches saqueados y camiones volcados, algunos de los cuales mostraban signos de estar habitados. Más allá de la carretera podían verse los restos ennegrecidos de casas individuales. Era difícil creer que lejos de la autopista había aún grandes zonas de Queens que no habían sido destruidas. Dejó que las cortinas se cerrasen. El taxi giró bruscamente para evitar un obstáculo sobre la calzada.
Podría intentar escapar ahora, suponía. Podía irse a vivir entre las ruinas, para convertirse en una ruina él mismo. Pero eso hubiera significado entregar a Boa a su padre, un acto al que no podían forzarle. Había sido todo su orgullo, la fuente de toda su dignidad, el haber preservado, mediante privaciones pequeñas y grandes, la vida de Boa (bienestar quizá era demasiado decir). Otros hombres tienen familia. Daniel tenía el cadáver de su mujer (pues legalmente estaba muerta) para apoyarle. Pero cumplía el mismo fin: le alejaba de la creencia de que, a pesar de las evidencias, su fracaso era final, completo y total.
Antes había sabido por qué lo hacía, y por qué debía perseverar. El miedo le impulsaba. Pero ese miedo había parecido, al cabo del tiempo, carente de fundamento. Grandison Whiting podía ser un hombre egoísta, pero no estaba loco. Podía haber juzgado que Boa estaba en un error al casarse con Daniel, podía haber deseado que Daniel estuviera muerto, podría incluso haber organizado su muerte, de haber fallado otros métodos… pero no hubiera asesinado a su hija. Sin embargo, aunque ese miedo específico había disminuido, en su lugar le había embargado una sensación de asco hacia Whiting, y todas sus obras y ardides, que se resumía finalmente en una sensación de horror.
No tenía una explicación racional para esta aversión. En parte era sencillamente conciencia de clase. Whiting era un archirreaccionario, un Maquiavelo, un Metternich, y si sus razones para ello era más intelectuales que las de la mayoría de los hijos de puta como él, incluso (como Daniel debía admitir) más persuasivas, eso sólo le convertía en un hijo de puta más peligroso que la mayoría. Y su sentimiento tenía un lado religioso también, aunque Daniel se resistía a la idea de tener cualquier relación con la religión. Él era un ateo sensato, sereno y convencido. La religión, en palabras de su amigo Claude Durkin, era algo sobre lo que había que saber para apreciar plenamente a los Viejos Maestros. Pero el libro que había leído en Spirit Lake había atrapado a Daniel, y las alegres paradojas del reverendo Jack Van Dyke se habían abierto camino hasta su mente, o hasta su voluntad, o a la esquina de su alma donde estuviera la fe en las cosas invisibles. Allí, en la oscuridad donde no podía tocarla ningún contraargumento racional, creció y se ramificó la idea de que Grandison Whiting era uno de esos Césares de los que había escrito Van Dyke, que gobiernan el mundo y a los que hay que darles lo que les corresponde, a pesar de que sean salvajes y corruptos y no tengan conciencia.
En suma, la distancia había convertido a Grandison Whiting en una idea, una idea a la que Daniel había decidido enfrentarse de la única forma a su alcance: impidiéndole la posesión del cuerpo de su hija, que llevaba doce años en coma.
La sala 17, donde se encontraba el cadáver (tal era a los ojos de la ley) de Boadicea Weinreb, ocupaba sólo una pequeña parte del tercer subsótano del anexo del Primer Centro Nacional de Vuelo. Después de que Daniel hubiera firmado en la recepción y la señorita Marspan hubiera dejado, no sin protestar, su pistola al guardia que estaba ante el ascensor, se les permitió bajar solos a la sala, pues Daniel era una cara conocida en el anexo. Caminaron por un túnel largo y lleno de ecos, iluminado clara y difusamente por tubos de neón dispuestos a intervalos irregulares en el amplio arco del techo. A cada lado, dispuestos con la precisión terrible de las lápidas de un cementerio, yacían los cuerpos inertes que apenas respiraban de aquellos que nunca habían vuelto de sus vuelos a los espacios más allá de la carne. Sólo unos pocos de los centenares de esta sala volverían jamás a tener una vida corpórea, pero las carcasas seguían vivas, envejeciendo, marchitándose, hasta que por fin fallaba algún órgano vital, o hasta que la oficina de contabilidad daba la orden de desconectar las máquinas de soporte vital, lo que sucediese primero.
Se pararon ante la cama de Boa, una especie de cabestrillo de goma que colgaba de una estructura de tubos.
—El nombre… —observó la señorita Marspan, acercándose para leer el gráfico al pie de la cama. Lo que había visto en la sala le había quitado su habitual energía—. ¿Bosola? Debe ser un error.
—Era el nombre con el que nos inscribimos cuando vinimos aquí.
La señorita Marspan cerró los ojos y puso suavemente la mano enguantada sobre ellos. Por poco que le gustase aquella mujer, Daniel no podía evitar sentir cierta compasión por ella. Debía ser duro aceptar que esa crisálida encogida era la sobrina que había conocido y amado, hasta donde alcanzase a poder amar. La piel de Boa era del color de una bombilla mugrienta de cristal deslucido, y parecía, estirada entre cada prominencia ósea, igual de quebradiza. Toda su rotundidad había desaparecido, hasta sus labios eran finos, y la calidez que se podía detectar en sus mejillas hundidas parecía venir del aire húmedo del túnel y no de ella. Nada indicaba vida o proceso excepto el plasma que corría por tubos traslúcidos hasta el lento molino de sus venas y arterias.
La señorita Marspan se repuso y se obligó a acercarse más. La falda de seda gris se le quedó cogida en la estructura de la cama de al lado. Se arrodilló para soltarla, y se quedó un largo rato apoyada en una rodilla y mirando el vacío de la cara de Boa. Luego se levantó, negando con la cabeza.
—No puedo besarla.
—Ella no lo notaría si lo hace.
Se alejó de la cama de Boa, y se quedó en el pasillo central, mirando nerviosamente a su alrededor, pero donde quiera que mirase se repetía la misma visión, fila tras fila, cuerpo tras cuerpo. Finalmente alzó la vista, entrecerrando los ojos, a la luz de neón.
—¿Cuánto tiempo lleva aquí? —preguntó.
—En esta sala, cinco años. Las salas de los pisos superiores son un poco más alegres, supuestamente, pero mucho más caras. Esto es todo lo que puedo permitirme.
—Es un infierno.
—Boa no está aquí, señorita Marspan. Sólo su cuerpo. Cuando quiera volver, si quiere hacerlo, volverá. Pero si eso no es lo que quiere, ¿cree que un jarrón de flores junto a su cama supondría alguna diferencia?
Pero la señorita Marspan no le estaba escuchando.
—¡Mira, allí arriba! ¿La ves? Una polilla.
—Oh, los insectos no hacen ningún daño —dijo Daniel, incapaz de contener su resentimiento—. La gente come termitas, ¿sabe? Todos los días. Yo trabajaba en una fábrica que las hacía puré.
La señorita Marspan miró a Daniel con ojos impasibles; luego, con la fuerza deliberada de una atleta entrenada, le golpeó en la cara con el dorso de la mano enguantada. Aunque lo había visto venir y se había preparado, fue un golpe que le hizo saltar las lágrimas.
Cuando el eco se hubo apagado, volvió a hablar, sin ira pero con orgullo.
—Yo la he mantenido con vida, señorita Marspan, piense en eso. No Grandison Whiting con todos sus millones. Yo, sin nada… yo la he mantenido con vida.
—Lo siento, Daniel. Yo… aprecio lo que has hecho —Se tocó el pelo para ver si estaba en su sitio, y Daniel, imitándola sarcásticamente, hizo lo mismo—. Pero no entiendo por qué no la tienes contigo, en casa. Seguro que eso sería más barato que este… mausoleo.
—Soy un tempo, no tengo casa. Incluso cuando tenía una habitación en un hotel, no hubiera sido seguro dejarla sola allí. En las habitaciones entran a robar, y qué pasaría en ese caso con alguien en el estado de Boa…
—Sí, claro. No lo había pensado.
Dobló los dedos en su funda de cabritilla, los dobló adelante y atrás, como para desafiar la impotencia que sentía. Había llegado dispuesta a hacerse cargo, pero no había nada de lo que ocuparse.
—Supongo que Grandison nunca supo esto. No sabe que ninguno de los dos estáis vivos.
—No. Y no quiero que lo sepa nunca.
—¿Por qué? Si puedo preguntar.
—Eso es asunto mío.
La señorita Marspan pensó en eso.
—De acuerdo —decidió finalmente, para desconcierto de Daniel.
—¿Quiere decir que está de acuerdo? ¿No se lo dirá?
—Pensaba que era demasiado pronto para empezar a regatear —respondió fríamente—. Todavía hay muchas cosas que quiero saber. Pero, si te tranquiliza, te diré que no hay mucho amor entre Grandison y yo. Mi hermana, la madre de Boa, consiguió suicidarse finalmente hace un año.
—Lo siento.
—Tonterías. No la conocías, y si lo hubieras hecho, estoy segura de que la hubieras despreciado. Era una histérica estúpida y vanidosa con pocas virtudes que la redimieran, pero era mi hermana y Grandison Whiting la destruyó.
—Y destruirá a Boa también, si se lo permite. —Lo dijo sin dramatismo, con el acento tranquilo de la fe.
La señorita Marspan sonrió.
—Oh, lo dudo. Era la más brillante de sus hijos, aquélla en la que tenía puestas más esperanzas. Cuando ella murió, o así lo creyó él, su duelo fue tan real, me atrevo a decir, como el tuyo o el mío.
—Quizá lo fue. Pero me importan una mierda sus sentimientos.
La mirada de la señorita Marspan dejó claro que incluso en aquellas circunstancias no apreciaba ese lenguaje.
—Salgamos de aquí.
—Con mucho gusto. Pero déjame decir algo antes, mientras aún lo tengo claro. La pregunta más importante, la pregunta que he estado considerando desde que subimos al taxi, es si Boadicea se sentiría más… dispuesta… a volver aquí, a ti, o a su padre.
—Aquí, a mí.
—Creo que estoy de acuerdo.
—¡Entonces no se lo dirá a él!
—Con una condición. Que me permitas que saque a Boa de este sitio. Si alguna vez va a volver, no creo que encontrase esta perspectiva atractiva en absoluto. Incluso podría hacer que cambiase de idea.
—Se han hecho estudios. Después de un cierto tiempo, no parece que el lugar donde están físicamente suponga ninguna diferencia. La tasa de retorno es la misma aquí abajo que en cualquier sitio.
—Posiblemente, pero nunca he confiado en los estudios. Supongo que no tendrás ninguna objeción a que te ayude, si puedo.
—Creo que eso depende de la forma de su ayuda.
—Oh, no voy a cubrirte de dinero. Ya tengo bastante poco. Pero sí que tengo contactos, que constituyen lo mejor de la riqueza de cualquiera, y estoy bastante segura de que puedo encontrar un lugar en el que Boa estaría segura y tú estarías cómodo. Hablaré con Alicia sobre ello esta noche; estaba en la ópera conmigo, y seguro que se ha quedado levantada para averiguar a qué me he estado dedicando con tanto misterio. ¿Hay algún sitio donde pueda encontrarte por la mañana?
No fue capaz de responder a todo enseguida. Hacía años que no confiaba en nadie, excepto brevemente o en la cama, y la señorita Marspan no era alguien en quien quisiera confiar. ¡Pero lo hacía! Finalmente, maravillado ante el giro que su vida había experimentado en un solo día, le dio el número de Adonis, Inc. e incluso le permitió, cuando volvieron a la ciudad en taxi, que le dejase frente a la puerta antes de volver al apartamento de su amiga.
Tumbado solo en la sauna y escuchando los infatigables esfuerzos de Lorenzo en el vestuario, Daniel tuvo dificultades para dormirse. Estuvo a punto de salir y unirse a ellos sólo como sedante, pero aunque habitualmente eso es lo que hubiera hecho, esa noche era diferente. Esa noche hubiera sido un hipócrita si se hubiera mezclado con los otros. Ahora que podía ver una salida, un débil atisbo de escape, se daba cuenta de cómo deseaba dejar atrás Adonis, Inc. No es que no se lo hubiera pasado de maravilla una vez que había dejado de luchar, se había relajado y se había dejado llevar por la corriente. El sexo es el único lujo para el cual el dinero no es un requisito. Así que viva el sexo. Pero esa noche había decidido, o había recordado, que podía, con un pequeño esfuerzo, conseguir algo mejor.
Para empezar, aceptaría el trabajo en el Metastasio. La única razón que había tenido para decidir no hacerlo era el miedo a ser reconocido. Pero la señorita Marspan le había reconocido, incluso con barba, así que la moraleja de la historia parecía ser que quizá debía arriesgarse más. ¿No había sido ése el consejo de Gus, cuando se habían despedido? Algo así.
Un momento antes de quedarse dormido, se acordó de que era su cumpleaños.
—Feliz cumpleaños, querido Daniel —susurró a las toallas enrolladas que hacían de almohada—. Feliz cumpleaños.
Soñó.
Pero cuando se despertó, temblando, en mitad de la noche, la mayoría de los sueños se habían desvanecido. Supo, sin embargo, que había sido un sueño de vuelo. El primero. Los detalles del vuelo se le escapaban: dónde había sido, a qué altura, cómo se había sentido. Sólo recordaba estar en un país extranjero, donde había una vieja mezquita ruinosa. En el patio de la mezquita había una fuente, y alrededor de ésta había pares de zapatos con puntas alzadas, formando filas. Los habían dejado allí los fieles que habían entrado en la mezquita.
Lo maravilloso de ese patio era la fuente que se encontraba en su centro, una fuente formada por tres tazas de piedra. Las superiores parecían estar apoyadas —tan abundantemente fluía el agua— sobre los chorros de agua blanca que salían de las tazas inferiores. Desde la taza superior, alzándose hasta alturas inconcebibles, salía el chorro definitivo y más fiero. Se elevaba más, y más, hasta que el sol lo convertía en agua pulverizada.
Y eso era todo. No sabía qué pensar. Una fuente en un patio con zapatos viejos alrededor. ¿Qué clase de augurio era ése?
12
La señora Alicia Schiff, con quien Daniel iba a vivir, era, en la opinión meditada y en absoluto parcial de su amiga Harriet Marspan, «lo más parecido a un genio que he conocido». También era casi jorobada, aunque parecía una parte de su personalidad tan natural y necesaria que casi se podía creer que la había conseguido de la misma forma que su estrabismo: a fuerza de años de inclinarse sobre una mesa y copiar música, de la misma forma que los pinos a gran altura son moldeados por vientos titánicos. En resumen, era el despojo más lastimoso de carne humana que Daniel se hubiera encontrado, y la costumbre nunca lograría hacer que se habituase a los hechos: la piel quebradiza y escamosa de sus manos; su cara manchada de rosa, limón y oliva como un Rubensestropeado; su cabeza nudosa con mechones de pelo blanco y ralo, que a veces se le ocurría cubrir con una parodia de peluca roja y desaliñada. Excepto cuando salía del apartamento, lo que sucedía raramente ahora que tenía a Daniel para ocuparse del mundo exterior, se vestía como la vagabunda más lunática y asquerosa. El apartamento estaba lleno de pequeños y grandes montones de ropa descartada: vaqueros, albornoces, vestidos, jerseys, medias, blusas, bufandas y ropa interior, que se cambiaba a cualquier hora del día o de la noche, sin método ni motivo aparente; era un puro hábito nervioso.
Al principio había temido que se le pidiera que excavase yordenase los escombros acumulados en el apartamento. La ropa era lo de menos. Intercalado entre esos montones había una capa tras otra de depósitos de aluvión, una desolación de mañana de Navidad formada por envoltorios, cajas, libros y papeles, vajilla y latas, puzzles, juguetes y fichas de una docena de juegos que nunca se montarían. Había también, aunque sobre todo en las estanterías superiores, una colección de muñecas, cada una con su propio nombre y personalidad. Pero la señora Schiff le aseguró a Daniel que no tendría que hacer de sirvienta, y que por el contrario le agradecería que dejase las cosas donde estaban. «Donde tienen que estar», fue lo que dijo en realidad.
Sí que tenía que hacerle las compras, repartir su correo y sus partituras, y sacar a Incubus, su spaniel anciano de pelo rojizo, por la mañana y por la noche. Incubus, como su ama, era un excéntrico. Sentía un interés apasionado por los desconocidos (y ninguno en absoluto por otros perros), pero era un interés que no deseaba ver correspondido. Prefería que la gente le dejase husmear por su cuenta, investigando sus zapatos y otros olores destacados. Sin embargo, si uno se aventuraba a hablarle, o incluso a acariciarle, se ponía nervioso y aprovechaba la primera oportunidad que se presentaba para escapar de tales atenciones. No era ni malo ni amistoso, ni juguetón ni completamenteapático, y tenía costumbres muy regulares. A menos que Daniel tuviera que hacer algunas compras al mismo tiempo, el curso de su paseo nunca variaba: hacia el oeste a Lincoln Center, dos vueltas a la fuente, y después (una vez que Daniel hubiera recogido la mierda matutina o vespertina y la hubiera tirado a una alcantarilla), de vuelta acasa, por la calle 65 Oeste, a la vuelta de la esquina del parque, donde la señora Schiff, no menospredecible en sus costumbres, estaría dando vueltas, angustiada e inexpresiva, por alguna parte del vestíbulo del apartamento. Nunca hablaba con superioridad a Incubus, sino que se dirigía a él como si fuera un niño precoz, hechizado (por propia elección) bajo la forma de un perro. A Daniel le trataba igual.
A cambio de estos servicios, y de proporcionar una presencia masculina y protectora, Daniel tenía la mayor habitación de las muchas que formaban el apartamento. Las otras eran sobre todo armarios y escondrijos, legados de la vida anterior del apartamento como residencia. Cuando la señora Schiff heredó el edificio, veinte años antes, no se molestó en desmontar los tabiques de cartón y yeso; de hecho, había añadido su propia aportación al laberinto en forma de biombos plegables y estanterías (todo fabricado con sus propias manos). Daniel se sintió raro, al principio, por ocupar la única habitación de proporcioneshumanas del apartamento, y aunque se había convencido, por su reticencia a entrar en la habitación, de que la señora Schiff realmente prefería sus propias y cómodas madrigueras, nunca dejó de agradecérselo. Era una habitación magnífica, y con una capa de pintura en las paredes y el suelo alisado y encerado, se volvió espléndida.
A la señora Schiff sí que le gustaba recibir visitas, y pronto se convirtió en una costumbre establecida, una vez que ella había terminado el trabajo del día y él había vuelto del Metastasio y había sacado a Incubus a dar dos veces la vuelta a la fuente y de vuelta, el sentarse en la habitación de ella con una tetera de té verde entre ellos y un paquete de galletas (Daniel nunca vio a la señora Schiff comer otra cosa que dulces) y charlar. A veces incluso escuchaban un disco (ella tenía cientos, todos horriblemente rayados), pero sólo como intermedio. Daniel había conocido a muchos buenos conversadores a lo largo de su vida, pero ninguno le llegaba a la suela de los zapatos a la señora Schiff. Allí donde se le antojaba detenerse, las ideas se formaban, crecían y se convertían en sistemas. Cualquier tema del que hablase era aclarado, a veces de forma caprichosa, pero a menudo en serio e incluso con cierta intensidad. O así parecía, hasta que, con un giro, se encaminaba en una nueva tangente. La mayor parte, como la mayoría de las supuestas «grandes conversaciones», era mero encantamiento de sirenas y falso oro, pero algunas de sus ideas se quedaron prendidas en la mente de él, especialmente las que venían de la principal pasión de ella, que era la ópera.
Tenía, por ejemplo, la teoría de que la era victoriana había sido una época de represión masiva y sistemática, a una escala más terrible que la que nunca se podría alcanzar de nuevo en la historia, ni siquiera en Auschwitz; que toda Europa, desde Waterloo hasta la Segunda Guerra Mundial, era un colosal estado policial, y que la función del arte romántico, y especialmente de la ópera, era entrenar e inspirar a la nueva generación de grandes magnates y aristócratas para convertirse en héroes según el modelo de Byron; es decir, ser lo suficientemente inteligentes, osados y asesinos como para poder defender su riqueza y sus privilegios contra cualquiera. Había desarrollado esta teoría escuchando I Masnadieri, de Verdi, basada en una obra de Schiller sobre un joven idealista al que las circunstancias obligan a convertirse en jefe de una banda de forajidos y que termina matando a su prometida por una mera cuestión de principios. Daniel consideró que era algo ridículo hasta que la señora Schiff, ofendida por su obstinación, sacó su ejemplar de Schiller y leyó Los bandidos en voz alta, y luego, a la tarde siguiente, le hizo escuchar la ópera. Daniel admitió que podía haber algo de verdad en lo que decía.
—Tengo razón. Dilo: di que tengo razón.
—De acuerdo, tiene razón.
—No sólo tengo razón, Daniel, sino que lo que vale para los aprendices de mafioso de Schiller vale para todos los criminales heroicos desde entonces hasta ahora, todos los vaqueros y los gángsters y rebeldes sin causa. Son todos hombres de negocios disfrazados. De hecho, los gángsters ni siquiera necesitaron disfraz. Lo sé bien: mi padre lo era.
—¿Su padre era un gángster?
—En su época, fue uno de los mayores extorsionadores de la ciudad. Yo fui una heredera en mi dorada juventud, nada menos.
—¿Y qué pasó?
—Un pez más grande se lo comió. Tenía una serie de residencias, o así las llamaban, como ésta. El gobierno decidió eliminar al intermediario. Justo cuando pensaba que se había vuelto respetable.
Lo dijo sin rencor. En realidad, nunca la había visto turbada por nada. Parecía satisfecha con entender el infierno en el que vivía (pues eso insistía que era) con la mayor claridad de comprensión, y luego seguir con el siguiente horror asumible, como si toda la existencia fuera un museo con piezas más o menos malévolas: instrumentos de tortura y huesos de mártires junto a cálices enjoyados y retratos de niños implacables con bellos ropajes.
No es que fuera insensible, sino que no tenía esperanza. El mundo la deprimía, y se apartaba de él retirándose a su conejera calentita, que de alguna forma aún no había sido descubierta por los lobos y los zorros. Allí vivía en la inviolada privacidad de su trabajo y sus reflexiones, aventurándose rara vez a salir al exterior excepto para ir a la ópera o a alguno de sus restaurantes favoritos, donde solía hablar con otros músicos y cenar una sucesión de postres. Se había rendido hacía mucho a los vicios tradicionales del solitario: no se bañaba, ni cocinaba, ni lavaba los platos; tenía horarios extraños, pues prefería la noche al día; nunca dejaba que la luz del sol o el aire fresco entrase en sus habitaciones, que acabaron oliendo, sobre todo, a Incubus. Hablaba todo el rato consigo misma, o más bien con Incubus y las muñecas, inventándose para ellos cuentos largos y caprichosos sobre los mellizos Conejitos de Miel, Conejito de Miel y su hermana Conejita de Miel, cuentos en los que se excluía toda posibilidad de dolor o conflicto. Daniel sospechaba que también dormía con Incubus, pero, ¿y qué? ¿Hacía daño a alguien con su suciedad o sus chifladuras? Si existía una vida dedicada a la mente, la señora Schiff era una de sus campeonas, y Daniel se quitaba el sombrero ante ella.
También, por cierto, se lo quitaba ella misma, pues, como tantos otros que viven lejos del mundo, estaba afectada por un engreimiento que era al mismo tiempo ridículo y merecido. En realidad, ellamisma se daba cuenta, y solía discutirlo con Daniel, que había sido ascendido rápidamente al puesto de confesor.
—El problema ha sido siempre —le confesó una tarde, un mes después de que se hubiera instalado— que tengo una inteligencia hiperactiva. Pero también ha sido mi salvación. Cuando era niña, no me querían en ninguna escuela a las que mi padre me enviaba como parte de su programa para redimir el nombre de la familia. El problema era que me tomaba la educación con seriedad, lo que en sí hubiera sido disculpable, excepto porque solía desarrollar entusiasmos evangélicos. Me clasificaron como una influencia perturbadora, y me trataroncomo tal, lo que me ofendió. Enseguida me propuse convertirme en una influencia perturbadora, y encontré formas de hacer que mis profesores quedasen como tontos. ¡Señor, cómo odiaba el colegio! Siempre he tenido la fantasía de volver, siendo famosa, y pronunciar un discurso en la ceremonia de graduación, un discurso denunciándolos a todos. Lo que es perfectamente injusto por mi parte, lo sé. ¿A ti te gustaba el colegio?
—Lo suficiente, hasta el momento en que me metieron en la cárcel. Tenía buenas notas, y creo que caía bien a la gente. ¿Cuáles son las alternativas a esa edad?
—¿No te morías de aburrimiento?
—A veces. A veces todavía me sucede. Es la condición humana.
—Si pensase que es así, me suicidaría. En serio.
—¿Quiere decir que nunca se ha aburrido?
—No desde que he podido evitarlo. No creo en el aburrimiento. Es un eufemismo de la pereza. La gente no hace nada, y luego se queja de que están aburridos. Harriet lo hace, y me vuelve loca. Realmente supone que interesarse activamente en su propia vida sería una muestra de falta de pedigrí. Pero, pobre, no es culpa suya, ¿verdad?
La pregunta parecía dirigida no tanto a Daniel como a Incubus, que estaba tumbado sobre las sábanas arrugadas de su ama. El spaniel, al notarlo, levantó la cabeza y pasó de su postura adormilada a una de interés alerta.
—No —continuó la señora Schiff, respondiendo a su propia pregunta—, es la forma en que la educaron. Ninguno de nosotros puede evitar seguir su educación.
Ya que la pregunta había recibido respuesta, Incubus volvió a dejar caer la cabeza sobre la almohada.
Conocía las óperas del Metastasio de memoria y le interrogaba minuciosamente sobre todas la representaciones que veía mientras trabajaba: quién había cantado, si lo había hecho bien o mal, si un momento peliagudo de la obra había salido bien. Las conocía tan bien no de haberlas visto a menudo, sino porque, en muchos casos, las había escrito ella misma. Oficialmente no era más que la principal copista del Metastasio, aunque a veces, cuando se sabía ampliamente que un texto estaba tan corrompido que apenas existía, el programa incluía un pequeño reconocimiento: «Edición y arreglos de A. Schiff». Incluso en ese caso, no recibía derechos. Trabajaba, según decía, por amor y por la mayor gloria del Arte, pero eso, decidió Daniel, era sólo una media verdad. También trabajaba, como los demás, por dinero. Aunque las tarifas que recibía eran pequeñas, también eran frecuentes, y sumaban lo suficiente, cuando se las añadía a los alquileres de los edificios, para mantenerla provista de lujos esenciales como comida para perros, libros, discos difíciles de encontrar, y sus salidas mensuales a Lieto Fino y La Didone, donde prefería recibir visitas.
De esa parte de su vida Daniel no estuvo al tanto durante los primeros meses, y sólo gradualmente, a través de las insinuaciones del señor Ormund y los recortes amarillentos descubiertos entre los escombros del apartamento, pudo saber que la señora Schiff había sido una persona famosa en las altas esferas del bel canto, al haberse enamorado, fugado y casado con el mayor de los castrati de la actualidad, Ernesto Rey. El matrimonio había sido posteriormente anulado, pero Rey había seguido siéndole fiel a su manera. Era el único amigo al que le permitía visitarla en casa, y de esta manera Daniel se convirtió en conocido del hombre que estaba generalmente considerado como el mejor cantante de su época (aunque esa época estuviera acabándose).
En la vida privada, el gran Ernesto era el candidato menos predecible a prima donna que nunca hubiera existido: un hombre delgado, nervioso y ligero cuya cara suave y pálida parecía congelada con una expresión de alarma, a consecuencia (se decía) de un exceso de cirugía estética. A diferencia de otros castrati, era blanco (había nacido en Nápoles), tímido (adoptaba, con los desconocidos, una voz monótona y nasal una octava por debajo de su voz natural) y acosado por la culpa (iba a misa todos los domingos), y a diferencia de cualquier otra persona, era un castrato. Había grabado Norma cinco veces, y cada grabación era mejor que la anterior. De la primera grabación, un crítico suficientemente viejo como para haberla oído en directo dijo que la Norma de Rey era superior a la de Rosa Ponselle.
La señora Schiff estaba tan enamorada de él como el día en que se fugaron, y Rey (según ella, y según todo el mundo) aún seguía considerando dolorosamente que lo merecía. Ella le halagaba; él recibía los halagos. Ella se esforzaba como una troupe de acróbatas para divertirle; él toleraba sus esfuerzos pero no hacía ninguno, aunque por lo demás no era una masa sin seso. En todo lo referido a la interpretación y a la estrategia estética en general, ella hacía de asesora, y ejercía de portavoz ante los directores y los ingenieros de sonido que no se inclinaban enseguida ante su voluntad. Diseñaba, y revisaba continuamente, todos los pasajes supuestamente espontáneos de fioratura, manteniéndolos dentro de sus capacidades cada vez menores sin pérdida de brillantez aparente. Incluso revisaba sus contratos y escribía notas de prensa… o más bien reescribía las tonterías carentes de gusto que producía el agente a sueldo, Irwin Tauber. Por todos estos servicios no recibía tarifa alguna y apenas un agradecimiento. No era insensible a estos desaires, y de hecho parecía encontrar una satisfacción agridulce en protestar ante Daniel, con quien se podía contar para responder con una indignación compasiva.
—Pero, ¿por qué sigue aguantando esta situación? —le preguntó por fin—. Si sabe cómo es y sabe que no va a cambiar.
—La respuesta es obvia: debo hacerlo.
—Eso no es una respuesta. ¿Por qué debe hacerlo?
—Porque Ernesto es un gran artista.
—Lo sea o no, nadie tiene derecho a tratarla así.
—Ah, ahí es donde te equivocas, Daniel. Al decir eso, demuestras que no entiendes la naturaleza de la grandeza artística.
Eso era un ataque directo al punto débil de Daniel, y la señora Schiff lo sabía perfectamente. La discusión se terminó.
Ella pronto lo supo todo sobre él, la historia completa de su vida arruinada. Teniendo a Boa instalada en la habitación de Daniel, no tenía sentido mostrarse reservado, ni era posible. En todo caso, después de haber vivido doce años con un alias, la oportunidad de contarlo todo era demasiado tentadora. Había veces, como cuando le dio el golpe bajo anterior, en que pensaba que se aprovechaba injustamente de sus revelaciones, pero incluso en esos casos, sus verdades no contenían malicia. Ella tenía un pellejo muy grueso, y suponía que el de los demás también lo era. En suma, como madre confesora le daba diez vueltas a Renata Semple. Renata, a pesar de toda su jerga reichiana y sus inspecciones semanales de las profundidades, había tratado el ego de Daniel con demasiadas consideraciones. No era de extrañar que la terapia nunca hubiera funcionado.
En pocas palabras, Daniel volvía a ser miembro de una familia. Vista desde fuera, era una familia bastante extraña: una vieja jorobada y acelerada, un cócker spaniel mimado y senil, y un eunuco con una carrera desinflada (pues aunque Rey no vivía con ellos, su personalidad privada era tan palpable y permanente como la de cualquier padre de familia que fuera todos los días a la oficina). Y el propio Daniel. Pero era preferible ser extraños y estar juntos que serlo por separado. Estaba contento de haber encontrado por fin ese refugio, y esperaba con la esperanza más familiar y condenada que nada cambiase.
Pero las noticias ya sonaban por la radio: una ola de frío inesperada había producido grandes daños en las plantaciones de Minnesota y de las Dakotas, y una plaga calamitosa estaba atacando las raíces de los trigales por todo el Cinturón Agrícola. Se rumoreaba que esta plaga había sido fabricada en laboratorio y que estaba siendo diseminada por terroristas, aunque ninguna de las organizaciones conocidas había reclamado la autoría. El mercado de productos básicos ya estaba notando los efectos, y el nuevo Secretario de Agricultura había anunciado públicamente que en otoño podría hacerse necesario un estricto racionamiento. Por el momento, sin embargo, los precios de los alimentos se mantenían, por la sencilla razón de que ya eran más altos de lo que la mayoría podía permitirse. Durante toda la primavera y el verano se produjeron disturbios por falta de alimentos en puntos conflictivos habituales como Detroit y Philadelphia. La señora Schiff, cuya imaginación siempre se disparaba con los titulares, comenzó a almacenar sacos de pienso para perros. En la última crisis parecida, hacía cuatro años, la comida para mascotas había sido lo primero en desaparecer, y había tenido que alimentar a Incubus con su propia pequeña ración. Pronto un armario entero estuvo lleno hasta el techo con sacos de cinco kilos de Pet Bricquettes, la marca preferida de Incubus. Por ellos mismos no se preocupaban: el gobierno proveería, de alguna forma.
13
En septiembre, cuando el Metastasio abrió para la nueva temporada, Daniel volvió al trabajo con una gratitud que se acercaba al servilismo. Había sido un verano duro, pero mucho mejor que los veranos anteriores, porque esta vez tenía un tejado sobre la cabeza. No había trabajado lo suficiente, antes de que el Teatro cerrase en junio, como para haber podido ahorrar más que unos pocos dólares, y estaba decidido a no tener que recurrir a la señorita Marspan, que ya se había hecho cargo de los costes financieros que requería mantener a Boa funcionalmente viva. Ni se sentía ya cómodo pidiendo por la calle, pues si alguien le veía y se lo contaba al señor Ormund, era casi seguro que le costaría el trabajo. A falta de otros recursos hizo lo que había jurado no hacer nunca: tomó algo del capital cuyos escasos intereses habían pagado las facturas de Boa durante su larga estancia en el Primer Centro Nacional de Vuelo. Ese dinero había salido de la venta de sus joyas, y hasta el momento había sido capaz de evitar dedicarlo a sus propias necesidades. Ahora, sin embargo, Boa disponía de otros medios mejores, de forma que Daniel podía estar en paz con su conciencia si lo consideraba como un préstamo: cuando volviera al trabajo, reintegraría el dinero a la cuenta.
Luego las cosas no resultaron así, pues redescubrió el placer de disponer de dinero. Era como tener de nuevo una ruta de reparto de periódicos. Disponía de cambio en el bolsillo, billetes en la cartera, y toda Nueva York para tentarle. Se compró ropa buena, algo que hubiera tenido que hacer en todo caso, pues el señor Ormund había dejado claro que no quería que sus muchachos aparecieran con pinta de granujas. Comenzó a acudir a un peluquero de diez dólares, lo que también resultaba definitivamente apropiado. Y ahora que ya no estaba echando una mano en Adonis, Inc. tenía que pagar la tarifa normal de socio, lo que suponía un mordisco de trescientos cincuenta dólares a la cuenta bancaria. Pero los dividendos estaban fuera de toda proporción respecto a la inversión, ya que al volver al trabajo el señor Ormund le había asignado al Anfiteatro de Gala, donde las propinas superaban varias veces las que había obtenido, al comenzar, en el gallinero (aunque no eran tan considerables como las que se conseguían en la Grada Principal).
Las propinas eran sólo, como había explicado el señor Ormund, la punta del iceberg. El auténtico pago provenía del cortejo, con sus beneficios inmemoriales: cenas, fiestas, fines de semana en Long Island, y atenciones aún más costosas y agradables, dependiendo de la suerte, la ambición y la habilidad de pedir más que tuviera uno. Al principio Daniel se había resistido a estas tentaciones por la conciencia, que doce años en la gran ciudad aún no habían borrado, de lo que la mayoría de la gente le hubiera llamado si no las rechazaba. Tampoco es que el señor Ormund tuviera un interés excesivo en ponerle bajo los focos. Pero cada vez se preguntaba con más frecuencia si sus acciones le importaban en absoluto a la mayoría de la gente. Cuando, una vez que la nueva temporada hubo comenzado, continuó rechazando reticentemente todas las invitaciones, incluso una tan poco comprometedora como aceptar una copa y pararse a charlar con un cliente con palco durante una de las funciones más aburridas, aunque la orden del día era tomar copas y charlar, el señor Ormund decidió que debía explicarle mejor las cosas, y llamó a Daniel a su oficina.
—Bueno, no quiero que pienses, mignon -ésa, o migniard, era su forma de referirse a sus favoritos—, que soy una especie de infame alcahuete. Ningún muchacho ha sido jamás despedido del Teatro por no estar disponible, y todos nuestros clientes lo entienden. Pero no deberías ser tan completamente reservado, ni tan árticamente frío.
—¿Se ha quejado el viejo Carshalton? —preguntó Daniel, con tono lastimoso.
—El señor Carshalton es un caballero muy atento y amable que no tiene más deseo, bendito sea, que el que le charlen. Se da cuenta de que la edad y la corpulencia hacen que otras expectativas mayores sean de improbable cumplimiento. —El señor Ormund exhaló un suspiro de comprensión—. Y en realidad no se ha quejado. Ha sido uno de tus colegas, no diré cuál, quien ha llamado mi atención sobre este asunto.
—Maldito sea. —Y luego, como una ocurrencia tardía—: Eso iba por el colega sin nombre, no por usted, señor. Y lo diré de nuevo: maldito sea… él.
—Lo entiendo, por supuesto. Pero debes comprender, llegados a este punto, que atraes una cierta atención celosa. Además de tus ventajas naturales, tienes, como se suele decir, porte. Además, algunos de los muchachos pueden sentir, aunque es perfectamente injusto, lo sé, que tu reserva y tu timidez les hacen quedar mal por su fácil aquiescencia.
—Señor Ormund, necesito este trabajo. Me gusta este trabajo. No quiero discutir. ¿Qué tengo que hacer?
—Sólo ser amable. Cuando alguien te pida que vayas a su palco, hazlo. No hay riesgo de violación: eres un chico competente. Cuando alguien en el casino te ofrezca apostar a la ruleta, apuesta. Es una buena costumbre para el negocio. Y quién sabe, ¡puede que salga tu número! Si te invitan a cenar después de la función, y no tienes otra cosa que hacer, al menos considera la posibilidad, y si te parece que puedes pasártelo bien, entonces hazte un favor y di que sí. Y, aunque no debo sugerir que lo hagas y, de hecho, no lo apruebo en absoluto, aunque el mundo seguirá girando pese a mi opinión… no es completamente imposible que se pueda acordar un arreglo.
—¿Un arreglo? Lo siento, pero tendrá que detallar eso un poco más.
—¡Querido ratoncito de campo! Un arreglo con el restaurante, claro. Por buena que sea la comida en L'Engouement Noir, por ejemplo, ¿no crees que hay una cierta liberalidad en los precios del menú?
—¿Quiere decir que hacen descuentos?
—La mayoría de las veces te permiten cobrarte en especie. Si les llevas a alguien a cenar, por ejemplo, te dejarán que invites a alguien a comer.
—Eso no lo sabía.
—Me atrevo a suponer que los muchachos serán más agradables contigo cuando vean que no estás completamente por encima de la tentación. Pero no pienses, mignon, que te estoy pidiendo que vendas el culo. Sólo la sonrisa.
Daniel sonrió.
El señor Ormund levantó un dedo teatralmente para indicar que había recordado algo que se le había olvidado. Escribió un nombre y una dirección en un cuaderno de notas, arrancó la hoja con un ademán triunfal y se la entregó a Daniel.
—¿Quién es el doctor Riviera? —preguntó.
—Un dentista bueno y no demasiado caro. Tienes que hacer que te miren esas muelas. Si ahora no puedes pagarlo, el doctor Riviera acordará algún trato contigo. Es un gran amante de todo lo relacionado con las artes. Ahora vuelve a lo tuyo. Casi ha llegado el intermedio.
El trabajo dental terminó costando casi mil dólares. Tuvo que retirar una suma del banco mayor que nunca, pero parecía tan maravilloso que restaurasen la inocencia primigenia de todos sus dientes que no le importó. Hubiera gastado todo lo que quedaba en el banco por el placer de volver a masticar la comida.
¡Y qué comida! Pues se tomó en serio el consejo del señor Ormund y pronto se convirtió en una cara familiar en todos los restaurantes importantes: en Lieto Fino, en L'Engouement Noir, en Ewiva il Coltello, en La Didone Abbandonata. No tuvo que pagar por estos banquetes con su virtud, si es que le quedaba. Sólo tenía que flirtear, algo que hacía de todas formas, sin intentarlo.
El aumento de su vida social suponía, necesariamente, que pasaba menos noches en casa con la señora Schiff, pero se veían casi tanto en compañía como antes en privado, pues la señora Schiff era una cliente habitual de La Didone y Lieto Fino. El ser visto a su mesa (que era, a menudo, la mesa de Ernesto Rey) no era una distinción pequeña, y el valor de Daniel subió aún más entre los clientes que atendían a tales asuntos (¿y quién iría allí, excepto para atender a tales asuntos?), mientras que en el vestuario de los acomodadores Daniel —o más bien Ben Bosola— se había convertido en la estrella del momento, sin haber pasado por la etapa intermedia de ser uno más de los muchachos.
Nadie resultó más imprescindible en el ascenso a la fama de Daniel que la persona que tan poco tiempo antes lo había denunciado ante el señor Ormund. Lee Rappacini llevaba trabajando en el Metastasio casi tanto como el señor Ormund, aunque viéndolos uno al lado del otro no pareciera posible. La cara y la silueta clásicas de Lee parecían tan intemporales como el mármol griego, aunque no, desde luego, tan blancas, pues, al igual en este aspecto que su superior, era un fauno. Sin embargo, no lo era por preferencia, sino para satisfacer los caprichos de su último patrón, que no era otro que la lumbrera más reciente, Geoffrey Bladebridge. Para satisfacer aún más estos caprichos, Lee llevaba (el plástico moldeado formaba un bulto en las mallas de su librea) lo que se conocía en el oficio como un cinturón de locura, cuyo fin era asegurarse de que nadie más disfrutase, gratuitamente, de lo que Bladebridge estaba pagando. En cuanto a qué beneficios disfrutaba el castrato, y cuáles eran sus tarifas, nada se sabía, aunque naturalmente abundaban las especulaciones.
La cautividad móvil de Lee era origen de muchos momentos dramáticos. Incluso para ir al servicio tenía que recurrir al señor Ormund, al que se le había confiado una de las llaves. Cada noche había comentarios, bromas, e intentos juguetones de ver si el artilugio podía ser evitado sin quitárselo. No era posible. Daniel, como poeta del vestuario, escribió la siguiente quintilla celebrando esta situación:
Un acomodador joven y moreno llamado Lee
llevaba una prenda con esta garantía:
sus intestinos reventarían
o se convertirían en carne picada
si alguna vez Lee perdía la llave.
Ante lo cual, la respuesta aparente y probablemente sincera de Lee era sencillamente gratitud, por la atención. Su jubilación forzosa estaba surtiendo el efecto habitual: la gente había dejado de estar activamente interesada en él. Ser objeto de una broma era ser todavía, por el momento, el blanco de las miradas.
Ésta era una base bastante frágil para una amistad, pero resultó que Daniel y él tenían algo en común. Lee amaba la música, y aunque ese amor, como el de Daniel, no había sido correspondido, continuaba latente. Seguía recibiendo clases de voz y cantaba, los domingos por la mañana, en el coro de una iglesia. Cada noche, fuera cual fuera la ópera o su reparto, escuchaba lo que el Metastasio ofrecía, y como resultado podía presumir de haber visto más de doscientas representaciones de Orfeo ed Eurydice y otras tantas de Norma, las dos más populares y duraderas del repertorio de la compañía. Parecía conservar todo lo que oía con una intensidad y una singularidad que sorprendían a Daniel, al que toda la música, por mucho que le emocionase en el momento, le entraba por un oído y le salía por el otro, una gran desventaja durante los interminables análisis fuera del trabajo. En comparación, Lee era una auténtica grabadora.
Pronto se dieron cuenta de que no sólo compartían el amor por la música en sí, sino también el ansia de volar. Para Lee, como para Daniel, éste siempre había sido un deseo insatisfecho, y (por tanto) un tema a evitar. De hecho, no había nadie que trabajase en el Metastasio o que lo frecuentase que tuviera mucho que decir respecto al vuelo. Los castrati que reinaban sin oposición en el escenario parecían tan impotentes para el vuelo como para el sexo. Algunos declaraban que aunque podían volar, no sentían el deseo de hacerlo, que el propio canto era gloria suficiente, pero esto era generalmente interpretado como un engaño para salvar las apariencias. No volaban porque no podían, y el feliz resultado (para su público) era que no se desvanecían en el éter, como la mayoría de los otros grandes cantantes, en la cumbre de sus carreras. En comparación con el Metropolitan, que dedicaba sus escasas energías restantes al repertorio romántico, el Metastasio ofrecía un canto incomparablemente mejor, y si sus representaciones no estimulaban la imaginación de la misma forma, si no podían ofrecer las emociones indirectas de una Carmen o una Rosenkavalier, tenía (como incluso Daniel llegaría a comprender) sus compensaciones. Como el público de Nápoles había proclamado hacía tanto tiempo: Evviva il coltello! Que viva el cuchillo: el cuchillo gracias al cual eran posibles tales voces.
Daniel se había creído curado de sus antiguas aspiraciones, pensaba que había logrado una renuncia realista y adulta. La vida le había negado un cierto número de placeres supremos y satisfacciones definitivas, pese a lo cual seguía mereciendo la pena. Pero ahora, al hablar con Lee y volver a atacar el viejo problema de por qué y en qué momento habían perdido su oportunidad, sintió renacer una angustia familiar, esa autoconmiseración inmensa y exquisita que parecía equivalente al martirio.
Para entonces, por supuesto, Daniel sabía todo lo que había que saber sobre la teoría, ya que no la práctica, del vuelo, y encontró una cierta satisfacción pedante al desengañar a Lee de muchas ideas erróneas pero habituales. Lee creía, por ejemplo, que el resorte principal que liberaba el espíritu del cantante de su cuerpo era la emoción, de forma que si se ponía el suficiente con amore en lo que se cantaba, uno despegaba. Pero Daniel le explicó, citando a las mayores autoridades, que la emoción era literalmente sólo la mitad del asunto, y que la otra mitad consistía en trascendencia. Había que alcanzar, con la música, un estado por encima del ego, más allá de la emoción, pero sin perder consciencia de su forma o su tamaño. Lee creía (era el primer mandamiento de la fe del bel canto) que las palabras eran más o menos irrelevantes y que la música era lo primordial. Primo la musica. Como prueba de esto podía aducir algunas letras absolutamente ridiculas que sin embargo habían hecho posible que alguien echase a volar. Pero en este punto Daniel también estaba por delante. El vuelo, o el echar a volar, sucedía en el momento en el que los dos hemisferios separados del cerebro se encontraban en perfecta estabilidad, y la mantenían. Pues el cerebro era gnóstico por naturaleza, dividido en idénticas dicotomías de sentido semántico y percepción no lingüística, de letra y música, que se encontraban en la canción. Ésta era la razón por la cual, aunque se había intentado a menudo, ningún músico salvo un cantante podía alcanzar el delicado equilibrio en su arte que reflejara el correspondiente y arcano equilibro en los tejidos de la mente. Se podía llegar al talento artístico por otros caminos, por supuesto; todos los artistas, cualquiera que fuera su arte, debían adquirir la práctica de la trascendencia, y una vez que se había adquirido en una disciplina, parte de la habilidad era transferible. Pero la única forma de volar era cantar una canción que se comprendiese, y que se sintiese, hasta el fondo de uno mismo.
Daniel y Lee no se limitaron a la teoría. Lee era el orgulloso, aunque impotente, propietario de un Grundig 1300 Amphion Fluchtpunkt-apparat, el mejor y más caro aparato de vuelo que existía. Hasta que conoció a Daniel, no había consentido que nadie más lo intentase usar. Lo tenía puesto en el centro de una habitación desnuda y blanca como una capilla en el ático de Geoffrey Bladebridge en la avenida West End, donde, las tardes en las que no estaba Bladebridge, solían aporrear las puertas del cielo, rogando que les dejasen entrar. Habría dado lo mismo que intentasen volar agitando los brazos. Continuaron a pesar de todo, aria tras aria, canción tras canción, sin rendirse y sin llegar a ninguna parte.
A veces Bladebridge volvía a casa antes de que lo hubiesen dejado e insistía en unirse a ellos como entrenador de voz, ofreciéndoles sus consejos e incluso, lo más terrible, su propio y notable ejemplo. Aseguraba que Daniel tenía una voz de barítono muy bonita, demasiado ligera para la mayoría de las cosas que intentaba, pero perfecta para el bel canto. Era pura maldad. Probablemente pensaba que Daniel y Lee se entendían, y que el cinturón de locura les estorbaba, y aunque Daniel era de la madura opinión de que teóricamente todo era posible y que todos los hombres eran perversos polimorfos, sabía que la creencia de Bladebridge era en este caso infundada. Sólo tenía que mirar a Lee y ver la punta rosada de su nariz en medio de su cara marrón teca, como un hongo sobre un tronco, para perder cualquier deseo.
En diciembre, justo antes de Navidad, Lee apareció por el Metastasio sin que el bulto delator del cinturón de locura estropease la caída de sus pantalones. Su romance con Bladebridge había terminado y, de la misma forma (y no por coincidencia), también su amistad con Daniel.
La vida, siendo justos, no era todo esfuerzo y anhelo y derrota cierta. De hecho, salvo esas sesiones frustrantes conectado al Fluchtpunkt-apparat, Daniel nunca había sido tan feliz, o si lo había sido, hacía tanto tiempo que no lo recordaba. Ahora que tenía un trabajo legal, podía sacar libros de la biblioteca pública, aunque con la enorme cantidad de libros de la señora Schiff a su disposición ese sueño hecho realidad era casi un lujo superfluo. Leía, y escuchaba discos, y en ocasiones se limitaba a no hacer nada despreocupadamente. El remolino de su vida social sólo le ocupaba dos o tres noches por semana, y hacía ejercicio en el gimnasio con casi la misma regularidad.
Al vivir alejado de las tentaciones nocturnas, se encontró con que su apetito por el sexo se había reducido mucho, aunque su vida estaba todavía muy lejos del estricto celibato. Cuando le apetecía alternar, se iba al centro, a sus viejos lugares predilectos, y conservaba así su reputación de amistosa inaccesibilidad en el Metastasio. Como resultado, comenzó a perder interés ante los clientes de la ópera que, comprensiblemente, esperaban un mejor quid pro quo que el que Daniel estaba dispuesto a ofrecer. Y con el racionamiento que había entrado en vigor en enero, los chicos guapos empezaban a convertirse en un mercado de oferta. Su vida se volvió aún más tranquila, lo que le pareció perfecto.
Curiosamente (pues había temido que fuera una fuente de molestias, o al menos de depresión), Daniel se encontró con que le gustaba vivir con Boa y cuidarla. Tenía que hacer unos ejercicios cada mañana, moviendo sus miembros para mantener los músculos en una condición mínimamente funcional. Mientras disponía sus ligeros brazos en las posiciones prescritas, solía hablar con ella, de la misma forma medio irónica, medio seria, en que la señora Schiff hablaba con Incubus.
¿Pensaba Daniel que ella le escuchaba? No era del todo imposible. A menos que hubiera dejado del todo la Tierra, era razonable pensar que a veces podía volver para ver cómo iba su vehículo abandonado… y que se plantearía, en algún momento, volver a habitarlo. Y si lo hacía, no parecía una locura suponer que también se fijaría en Daniel, y que se detendría un momento a ver lo que tenía que decir. Él ya sabía que nunca habían sido realmente marido y mujer y que, por tanto, no tenía un motivo de queja legítimo por haber sido dejado en la estacada. Lo que había pensado que era amor por Boa había sido simplemente estar enamorado. O eso le decía mientras manipulaba sus miembros ligeros e inanimados. Pero, ¿era realmente así? Era difícil recordar los sentimientos exactos de hacía doce, no, trece años. Tanto como recordar los soles y cielos desvanecidos de los pocos meses que pasaron juntos, o la vida en una encarnación anterior.
Así que realmente parecía curioso sentir un cierto cariño por ese saco de huesos que yacía en una esquina de su habitación, respirando tan sigilosamente que no se la oía, ni siquiera acercándose. Y era curioso suponer que ella podría estar con él, sin embargo, en cualquier momento del día o de la noche, observándole, y juzgándole, como un auténtico ángel de la guarda.
14
Marcella, al tener un abono de temporada, continuó apareciendo por el Metastasio cada martes. Al descubrir que Daniel había conseguido el trabajo de acomodador, no pudo resistirse a buscarle en el intermedio o (cuando le trasladaron al Anfiteatro de Gala) quedarse en la calle 44 para asaltarle después de la función. «Sólo para saludarte.» Lo que quería era cotillear sobre los cantantes. Aceptaba cualquier minucia con la reverencia de quien se inicia en misterios solemnes. Daniel pensaba que estaba loca, pero disfrutaba del papel de sumo sacerdote y por eso siguió alimentándola con migajas sobre sus semidioses. Después de un tiempo, comenzó a hacerla pasar a hurtadillas a algún buen asiento que sabía que estaría vacío. Estas atenciones no pasaron desapercibidas a sus colegas, que fingieron creerle colado por los encantos fácilmente desmentibles de Marcella. Daniel les siguió la broma, alabándola con las hipérboles excesivas de los versos de un libreto. Sabía que a pesar de sus burlas, esa amistad le acreditaba entre sus compañeros acomodadores, todos los cuales tenían un amigo, o un grupo de amigos, cuya adulación y envidia era la fuente principal de su propia vanidad. Que Daniel tuviera a la tal Marcella mostraba que a pesar de darse aires no estaba por encima de transacciones tan mundanas. De hecho, su relación iba más allá de la mera complacencia por la falsa gloria de la estima no merecida; Marcella insistía en expresar su gratitud a Daniel trayéndole bombonas de dos kilos de Suplemento Nutricional Alto en Proteínas, que «robaba» de una tienda con cuyo cajero había establecido un acuerdo. ¡Qué mundo de reciprocidad!
Una tarde, después de que Daniel, con la complicidad de Lee Rappacini, hubiera conseguido meterla en el patio de butacas para ver los dos últimos actos de lo que se presentaba como la Achile in Sciro de Sarro (aunque, en realidad, la partitura era creación de la señora Schiff, de la primera a la última nota, y una de las mejores), Marcella le abordó en la esquina de las calles 44 y Octava con más urgencia de la habitual. Daniel, que llevaba puesto sólo su uniforme y que se estaba helando su bien proporcionado culo, le explicó que esa noche era imposible, pues iba de camino a cenar en La Didone (una vez más con el constante señor Carshalton, al que nada, al parecer, podía desanimar).
Marcella, insistiendo en que necesitaba sólo un momento, metió la mano en un bolso del tamaño de un petate y sacó una caja de bombones Fanny Farmer con un gran lazo rojo.
—En serio, Marcella, esto es demasiado.
—Oh, no es para ti, Ben —dijo excusándose—. Es un regalo de Acción de Gracias para Ernesto Rey.
—Entonces, ¿por qué no se lo das a él? Va a cantar mañana por la noche.
—Pero verás, es que estaré trabajando. Y de todas formas no podría. De verdad, no podría. Y si reuniera el valor, probablemente él no lo aceptaría, y si lo aceptase, probablemente lo tiraría tan pronto como me diera la vuelta. Eso es lo que he oído, en todo caso.
—Eso es porque podrían estar envenenados. O contener algo indecoroso. Ha sucedido antes.
Los ojos de Marcella comenzaron a humedecerse.
—No creerás que, porque dije una palabra o dos alabando a Geoffrey Bladebridge, formo parte de una claque, ¿verdad?
—No lo creo, no, pero Rey no te conoce de nada.
Marcella se limpió las lágrimas y sonrió para mostrar que su congoja no era importante.
—Ésa es la razón… —resopló—. Si viene de alguien que conozca, no será tan inútil. Podrías decirle que los bombones son de alguien que conoces. Y en quien confías. Y que son sólo mi forma de agradecerle el placer de tantas hermosas actuaciones. ¿Harías eso por mí?
—Claro, ¿por qué no? —Daniel se encogió de hombros.
Si se hubiera parado a pensar se podría haber contestado a sí mismo y se habría ahorrado lo que estaba por venir. Lo sensato hubiera sido, como Marcella sugirió, haber tirado la caja de bombones en cuanto ella desapareció de su vista, o habérselos comido él mismo, si se atrevía. En lugar de eso, hizo lo que había prometido y le dio los bombones esa misma noche a Rey, que también cenaba en La Didone con su agente Irwin Tauber. Daniel explicó la situación, y Rey aceptó el regalo con un gesto, sin ni siquiera molestarse en pedirle que se lo agradeciese a su bienhechora. Daniel volvió a sus caracoles y a las descripciones del señor Carshalton de las tierras vírgenes de Vermont, y no volvió a pensar en ello.
A la noche siguiente, un tramoyista le entregó a Daniel una nota manuscrita de Rey, que cantaba Norma. La nota decía: «Agradece a tu amiga en mi nombre la caja de bombones y su agradabilísima carta. Parece una mujer encantadora. No entiendo el porqué de su timidez por hablar directamente conmigo. Estoy seguro de que nos hubiéramos caído bien.» Daniel se disgustó porque Marcella hubiera metido una carta sin decírselo en la caja de bombones, pero ya que la reacción de Rey era tan cordial, ¿qué más daba?
Se olvidó completamente del asunto, y por eso nunca lo relacionó con la alteración del comportamiento de Rey hacia él, que no supuso mucho más, al principio, que mera cortesía. Cuando visitaba a la señora Schiff y encontraba a Daniel en casa, se acordaba de su nombre… por primera vez desde que fueron oficialmente presentados siete meses antes. Una vez, en Lieto Fino, cuando Daniel, que había ido con otra compañía, se quedó luego para tomar un café en la mesa de la señora Schiff, Rey, que tenía una borrachera tristona, insistió en oír la historia de la vida de Ben Bosola, un cuento triste e inverosímil que Daniel se avergonzó de contar delante de la señora Schiff, que conocía la triste e inverosímil verdad. En Navidad, Rey le dio un jersey a Daniel diciendo que era un regalo de uno de sus admiradores y que no le estaba bien. Cuando Rey le pidió, durante una de sus sesiones de prácticas, que le hiciera el acompañamiento (la señora Schiff se había quemado la mano haciendo té), Daniel lo aceptó como un tributo a su competencia musical, e incluso cuando Rey alabó su interpretación, que había sido titubeante, lo atribuyó a sus buenos modales. No estaba siendo falso ni deliberadamente ciego; creía, aun entonces, que el mundo era su pastor, con un instinto natural para proveerle de pastos verdes y atender a sus necesidades.
En febrero Rey invitó a Daniel a cenar a Evviva il Coltello, una invitación propuesta en un tono tan cálido que dejaba muy claro su significado. Dijo que no, gracias. Rey, todavía ronroneando, le pidió una explicación. No pudo pensar en ninguna que no fuera la verdad: que si Rey le pedía la rendición instantánea que todas las estrellas parecían considerar como su derecho, su negación podría muy bien provocar que Rey contraatacase poniéndole en su lista negra. Su trabajo estaría en peligro, y su acuerdo con la señora Schiff también. Finalmente, para ahorrarse las explicaciones, aceptó la invitación:
—Pero sólo por esta vez.
Durante toda la cena, Rey habló sobre sí mismo: sus papeles, sus críticas, sus triunfos sobre sus enemigos. Daniel nunca había presenciado antes el alcance completo de la vanidad y el hambre de alabanzas de aquel hombre. Era al mismo tiempo un espectáculo formidable y un aburrimiento total. Al final de la cena Rey declaró, clara y naturalmente, que estaba enamorado de Daniel. Era una incongruencia tan absurda respecto a las dos horas anteriores de soliloquio de autoengrandecimiento que a Daniel casi le entró la risa floja. Habría sido mejor si le hubiera entrado, pues Rey parecía dispuesto a considerar que sus reparos educados eran pura timidez.
—Vamos, vamos —protestó Rey, todavía de buen humor—, no sigamos fingiendo.
—¿Quién está fingiendo?
—Como quieras, idolo mio. Pero me enviaste una carta, eso no puedes negarlo, y seguiré guardándola. —Puso su mano repleta de anillos sobre el pañuelo que asomaba del bolsillo de la pechera de su traje—. Aquí, junto a mi corazón.
—Señor Rey, esa carta no era mía. Y no tengo ni idea de lo que decía.
Con una mirada coqueta, Rey metió la mano en el bolsillo interior de su traje, y sacó un papel doblado y muy arrugado, que puso junto a la taza de café de Daniel.
—En ese caso, quizá te gustaría leer lo que dice.
Daniel dudó un momento.
—¿O te la sabes de memoria?
—Está bien, la leeré.
La carta de Marcella estaba escrita en papel perfumado y con motivos florales, con una letra de escolar adornada con unas cuantas florituras que se querían caligrafía. Su mensaje aspiraba igualmente a la rimbombancia: «A mi más querido Ernesto», empezaba. «¡Te amo! ¿Qué más puedo decir? Sé que el amor no es posible entre dos seres tan diferentes como tú y yo. Yo no soy sino una chica sencilla y fea, e incluso si fuera tan hermosa en la realidad como lo soy en mis ensueños no creo que eso supusiera mucha diferencia. Todavía habría un abismo entre nosotros. ¿Por qué te escribo, si es inútil declararte mi amor? Para agradecerte el inapreciable regalo de tu música. Escuchar tu voz divina me ha dado los momentos más sublimes e importantes de mi vida. Vivo para la música, ¿y qué música hay que pueda equipararse a la tuya? Te amo: siempre vuelvo a esas dos palabritas que significan tanto. ¡Te… amo!» Estaba firmada por «Una adoradora desde la lejanía».
—¿Cree que yo escribí esta pastelada? —preguntó Daniel, al acabar de leerla.
—¿Puedes mirarme a lo ojos y negarlo?
—¡Claro que lo niego! ¡No la escribí yo! La escribió Marcella Levine, que es exactamente lo que dice, una chica sencilla y fea colgada por los cantantes de ópera.
—Una chica sencilla y fea —repitió Rey con una sonrisa cómplice.
—Es la verdad.
—Oh, puedo apreciarlo. Es también mi verdad, la verdad de mi Norma. Pero es poco frecuente que un joven de tu naturaleza entienda estos enigmas con tanta claridad. Creo que puedes tener lo que hace falta para ser un artista.
—Oh, por Dios. ¿Para qué iba yo…? —Se cortó de golpe, al borde de cometer un error irreparable. No serviría de nada declarar que nadie en sus cabales escribiría cartas de amor a un eunuco, cuando Rey consideraba evidentemente estas atenciones como algo normal.
—¿Sí? —Rey dobló la nota y la volvió a colocar junto a su corazón.
—Escuche, ¿qué le parece si le presento a la chica que escribió la nota? ¿Eso le satisfaría?
—Siento curiosidad, desde luego.
—Tiene un abono de martes, y usted cantará el martes que viene, ¿verdad?
—Sono Eurydice -dijo, con tono tierno.
—Entonces, si le parece, le llevaré a conocerla en el entreacto.
—¡Pero no debes avisarla!
—Lo prometo. Si lo hiciera, se pondría nerviosa y desaparecería.
—El martes, entonces. ¿Y vendremos luego aquí a tomar un bocado?
—Claro. Los tres.
—Eso asumiendo, caro, que seamos tres.
—Espere y verá.
El martes, en el intermedio, Rey apareció en el vestíbulo inferior del Metastasio, ya engalanado con el traje de Eurídice y pareciendo, incluso de cerca y sin la ayuda de los focos, una auténtica sílfide, toda tules y luz de luna… aunque una sílfide de la corte más que del campo, con suficiente bisutería para poder equipar una pequeña lámpara de araña y suficientes polvos en la cara y en la peluca para hundir mil naves. Al ser tan majestuoso, se movía con la libertad de una reina, haciendo que las multitudes se abriesen ante él tan eficientemente como con un cordón policial. Ordenó a Daniel que dejara su puesto en el mostrador de zumo de naranja y juntos subieron la gran escalera que conducía a la Grada Principal, y luego (para maravilla de todos) subieron una escalera mucho menos importante hacia el paraíso, donde, como Daniel había previsto, encontraron a Marcella cerca de un grupo de fieles. Al ver a Daniel y Rey avanzar hacia ella, se puso en una postura defensiva, con los hombros rígidos y el cuello encogido.
Se detuvieron ante ella. El grupo se reunió en torno a ella y sus visitantes.
—Marcella —dijo Daniel, pretendiendo calmarla—, quiero presentarte a Ernesto Rey. Ernesto, permita que le presente a Marcella Levine.
Marcella saludó lentamente con la cabeza.
Rey le ofreció su mano delgada, deslumbrante con sus falsos diamantes. Marcella, que era sensible respecto al tema de las manos, se echó atrás, apretando los puños engarfiados en los pliegues de pana marrón de su vestido.
—Daniel dice, querida, que debo a ti una carta que recibí recientemente. —Casi se podía oír el clavicordio subrayando su recitativo, tan perfecta era su declamación.
—¿Disculpe? —Era todo lo que ella pudo decir.
—Daniel dice, querida, que debo a ti una carta que recibí recientemente. —Su lectura del verso no varió en nada, ni se podía decir, por su inflexión regia, si su frase implicaba agradecimiento o reproche.
—¿Una carta? No entiendo.
—¿Diste o no a este joven encantador una carta para mí, metida en una caja de bombones?
—No —negó con la cabeza enfáticamente—. Nunca.
—Porque —prosiguió Rey, dirigiéndose a toda la multitud que se había reunido en torno a ellos—, si era una carta tuya…
La larga trenza rubia se agitó alocadamente denegando.
—… sólo quería decirte que era una carta muy amable, cálida y maravillosa, y agradecértelo personalmente. ¡Pero me dices que no me la enviaste!
—¡No! El acomodador me debe haber… confundido con otra persona.
—Sí, eso es lo que debe haber sucedido. Bueno, querida, ha sido un placer conocerte.
Marcella inclinó la cabeza como para ofrecerla al tajo.
—Espero que disfrutes del segundo acto.
Hubo un murmullo de aprobación entre los espectadores.
—Y ahora permítanme que me retire. ¡Tengo que hacer una entrada! Ben, pequeño travieso, te veré a las once. —Tras lo cual se dio la vuelta haciendo ondear el tul y se abrió camino, regiamente, por las escaleras.
Daniel se había quitado el uniforme y vestía un jersey infame y unos vaqueros, y no le habrían permitido entrar en Ewiva il Coltello si no hubiera ido acompañando al gran Ernesto. Luego, para agravar la ofensa, le dijo al camarero que no tenía hambre y que no quería más que un vaso de agua mineral.
—Deberías cuidarte mejor, caro -insistió Rey, mientras el camarero esperaba todavía.
—Usted sabe que fue ella —dijo Daniel con un susurro furioso, reanudando su conversación de la calle.
—En realidad, sé que no.
—La ha aterrorizado. Por eso lo ha negado.
—Ah, pero verás, estaba mirándola a los ojos. Los ojos de una persona siempre dicen la verdad. Es como una prueba del detector de mentiras.
—Entonces míreme y dígame si estoy mintiendo.
—Te he mirado durante semanas… y tus ojos mienten, todo el tiempo.
Daniel contestó con una exclamación del Bronx en voz baja.
Permanecieron en silencio, con Daniel ceñudo y Rey satisfactoriamente divertido, hasta que el camarero trajo el vino y el agua mineral. Rey degustó y aprobó el vino.
Cuando el camarero se alejó, Daniel preguntó:
—¿Por qué? Si cree que escribí esa carta, ¿por qué seguiría negándolo?
—Como Zerlina dice: Vorrei e non vorrei. Quiere, pero no quiere. O como dice alguna otra, no recuerdo exactamente quién: Tamo e tremo. Ypuedo entenderlo. En realidad, con el siniestro ejemplo de tu amigo, la innamorata de Bladebridge, puedo comprender tus dudas, incluso ahora.
—Señor Rey, no estoy dudando. Estoy rehusando.
—Como quieras. Pero deberías pensar que cuanto más te resistas, más duras serán las condiciones de la rendición. Sucede en todos los asedios.
—¿Puedo irme ahora?
—Te irás cuando yo me vaya. No estoy dispuesto a que se burlen públicamente de mí. Cenarás conmigo cuando te lo pida, y mostrarás tu buen ánimo habitual. —Como ejemplo, Rey llenó la copa de Daniel con vino hasta que rebosó y se vertió en el mantel—. Porque —prosiguió con su contralto más gutural— si no lo haces, procuraré que pierdas el trabajo y el apartamento.
Daniel levantó la copa en un brindis, derramando aún más vino.
—¡Salud, Ernesto!
Rey chocó su copa con la de Daniel.
—Salud, Ben. Oh, y otro detalle: no me importa con quién más pases el tiempo, pero no quiero oír que te han visto en público con Geoffrey Bladebridge, sea solo o en grupo.
—¿Qué tiene él que ver con todo esto?
—Esos son exactamente mis sentimientos.
El camarero apareció con un mantel nuevo, que puso hábilmente sobre el que estaba manchado de vino. Rey le informó de que Daniel había recuperado el apetito, y le ofrecieron el menú. Sin tener que mirarlo pidió los entremeses y el entrante más caros del restaurante.
Rey pareció encantado. Encendió un cigarrillo y empezó a comentar su actuación.
15
Marzo fue un mes de castigos. El desastre invernal de cada año parecía haber rasgado todas las hebras podridas del tejido social en un solo fin de semana. La organización social se vino abajo al sucederse los apagones, la escasez, las ventiscas, las inundaciones y los atentados terroristas cada vez más atrevidos. Las unidades de la Guardia Nacional enviadas a detener esta avalancha desertaron en masa. Ejércitos de refugiados urbanos enloquecidos salieron de los barrios deprimidos y cayeron sobre los campos sin cultivar, sólo para sufrir el mismo destino que las tropas de Napoleón en su retirada de Moscú. Eso sucedió en Illinois, pero todos los estados tenían una historia de parecida terribilità. Al cabo, uno dejaba de molestarse en seguirlas, y después ya no se podía, pues los medios dejaron de informar de los últimos desastres, siguiendo la teoría optimista de que la avalancha podría comportarse mejor si no se le prestaba demasiada atención.
Mientras tanto, la vida siguió casi como siempre en Nueva York, donde el desastre era una forma de vida. El Metastasio adelantó la hora de bajar el telón para que la gente pudiera volver a casa antes del toque de queda de las 12:30, y uno tras otro los restaurantes que servían al negocio del bel canto cerraron durante la crisis, todos menos Evviva, que dobló sus precios, redujo sus raciones a la mitad, y siguió adelante. La sensación general en la ciudad era de euforia nerviosa, camaradería y negra paranoia. Nunca se sabía si la persona que estaba delante en la cola del pan podría ser el siguiente en venirse abajo y pegarte un tiro, o si en su lugar podrías enamorarte locamente. En su mayoría la gente se quedaba en casa, agradeciendo cada hora que pudiera seguir deslizándose suavemente corriente abajo. El hogar era un bote salvavidas, y la vida no era sino un sueño.
Ésa era la visión del mundo de Daniel y, en buena medida, también la de la señora Schiff, aunque su calma estoica se veía afectada por una preocupación melancólica por Incubus, que, a pesar de los sacos de Pet Bricquettes almacenados en el armario, lo estaba pasando mal. A principios de año había tenido una infección en el oído, que empeoró cada vez más hasta que ya no pudo soportar que le acariciaran en ninguna parte de la cabeza. Su equilibrio se resintió. Luego, fuera por sentirse ofendido porque no le dejaran salir o porque realmente había perdido el control, dejó de usar la caja del baño y comenzó a mearse y cagarse al azar por todo el apartamento. El olor a spaniel enfermo siempre había estado presente en aquellas habitaciones, pero ahora, cuando la mierda oculta comenzó a fermentar en los montones de ropas descartadas, y las gotas y charcos de orina empaparon las capas de restos, la peste se hizo evidente incluso para la señora Schiff… e insoportable para todos los demás. Finalmente Rey le presentó un ultimátum: o sacaba los trastos del apartamento y lo fregaba de arriba a abajo, o dejaría de visitarla. La señora Schiff aceptó la evidencia, y ella y Daniel pasaron dos días limpiando. Enviaron a la tintorería cuatro grandes sacos de ropa, y tiraron a la basura cuatro veces más. De entre los muchos descubrimientos realizados durante las excavaciones el más notable fue la partitura completa de una ópera que había escrito ocho años atrás para el libreto de Da Ponte de Axur, re d'Ormus. Después de orearla, fue enviada al Metastasio y aceptada para representarla al año siguiente. Le dio una cuarta parte de su sueldo a Daniel por encontrar la partitura, y con el resto apenas alcanzó a pagar la factura de la tintorería. Un resquicio de esperanza, aunque seguía amenazando tormenta.
La primera gran intrusión de los desórdenes del mundo en sus vidas privadas ocurrió cuando el farmacéutico del Primer Centro Nacional de Vuelo informó a Daniel de que el anexo ya no podía proporcionarle el nutriente líquido que mantenía a Boa con vida. La ficción legal de su muerte implicaba que no se podía solicitar una tarjeta de racionamiento a su nombre. Las nerviosas protestas de Daniel obtuvieron como respuesta la dirección de un traficante de material médico del mercado negro, un farmacéutico viejo y sin empleo de Brooklyn Heights que fingió, cuando Daniel acudió a él, haber abandonado el negocio. Tales eran los protocolos del mercado negro. Daniel tuvo que esperar dos días a que verificaran su necesidad. Finalmente un chico que no podía tener más de diez u once años fue al apartamento mientras Daniel estaba en el Teatro, y la señora Schiff le condujo a la habitación donde yacía Boa en su interminable sueño encantado. Comprobada su necesidad, se permitió que Daniel comprase provisiones para dos semanas, y no más, a un precio enormemente mayor que el del Primer Centro. Se le advirtió que el precio seguiría subiendo mientras continuase el racionamiento.
Las líneas telefónicas trasatlánticas habían figurado entre las primeras víctimas de la crisis. No se podía ni siquiera enviar un telegrama sin la autorización del gobierno. El correo era la única forma que tenía de enviar un s.o.s. a la señorita Marspan. Una carta urgente podía tardar dos días, o meses, o no llegar nunca. Daniel envió cuatro cartas desde cuatro oficinas de correos diferentes; todas llegaron al piso de la señorita Marspan en Chelsea la misma mañana. Si tenía alguna sospecha de que Daniel estuviera inventando dificultades para quedarse con el dinero, se las guardó para sí. Aumentó sus transferencias a quinientos dólares al mes, el doble de lo que Daniel había pedido, y le envió una carta bastante fúnebre con muchas noticias sobre el declive y la caída. La comida ya no era un problema en Londres. Hacía años que todos los parques y arriates de la ciudad se habían transformado para cultivar verduras, mientras que en el campo muchos pastos habían vuelto a labrarse, invirtiendo el proceso de los últimos siglos. El punto débil de Londres era el suministro de agua. El Támesis llevaba poco caudal y era demasiado maloliente para ser tratado. La señorita Marspan dedicaba dos páginas de letra apretada a las exigencias de vivir con un litro de agua al día. «Ni siquiera se atreve uno a bebérsela», escribía, «aunque sirve para cocinar. Estamos borrachos noche y día, todos los que hemos tenido la precaución y los medios de aprovisionar nuestras bodegas. Nunca había pensado en volverme alcohólica, pero lo encuentro sorprendentemente agradable. Comienzo desayunando con un beaujolais, me paso al burdeos en algún momento de la tarde, y por la noche termino con brandy. Lucia y yo rara vez salimos hasta South Bank estos días, pues no hay transporte público, pero las iglesias locales nos proveen de música. Los intérpretes suelen estar tan borrachos como el público, pero esto no deja de ser interesante, e incluso relevante, para la música. Un madrigal de Monteverdi resulta tan conmovedor, deformado por el vino, y en cuanto a Mahler… Me faltan las palabras. La convicción general, incluso de nuestros principales parlamentarios, es que esto es, definitivamente, la fin du monde. Tengo entendido que lo mismo sucede en Nueva York. Transmite mi cariño a Alicia. Haré lo que me sea posible para estar en el estreno del Axur redescubierto, suponiendo que el colapso final se posponga otro año más, como ha sucedido tradicionalmente. Gracias por tu constante cuidado de nuestra querida Boa. Tuya, etc.»
Harry Molzer era uno de los culturistas más serios de Adonis, Inc. Hoy en día, nadie tenía el físico heroico de los dioses de la Edad Dorada de medio siglo antes, pero según los parámetros contemporáneos Harry lo hacía bien: tenía un torso de ciento veinte centímetros, y bíceps de cuarenta y dos. Lo que le faltaba de pura masa lo compensaba con detalles perfectos. Tener ese cuerpo significaba todo para Harry. Cuando no estaba trabajando con la patrulla de la comisaría 12, estaba en el gimnasio perfeccionando sus proporciones a lo Miguel Ángel. Dedicaba todo su sueldo al mantenimiento de sus músculos hambrientos. Para ahorrar compartía un pequeño estudio cerca del gimnasio con otros dos policías solteros, a los que despreciaba, aunque nunca dejaba de ser cordial con ellos… o, en realidad, con nadie. Era, en opinión del encargado, Ned Collins, lo más parecido a un santo, y Daniel estaba bastante de acuerdo. Si la pureza de corazón era desear una cosa, Harry Molzer estaba allá en lo alto junto al detergente Ivory Snow.
El racionamiento fue muy duro para Harry. Se suponía que la Junta de Racionamiento admitía diferencias somáticas individuales, pero Harry llevaba encima tanto músculo como tres o cuatro hombres normales. Incluso con los cupones suplementarios que recibían los policías, no había manera de que Harry mantuviera sus noventa kilos sin recurrir al mercado negro. Naturalmente, recurría a él, pero ni siquiera en el mercado negro podía obtener la proteína en polvo que necesitaba. Esos concentrados habían sido de las primeras cosas a por las que habían ido los acaparadores. Se pasó a las judías secas por ser la segunda mejor fuente de proteínas, alcanzando notoriedad por sus pedos, pero hacia marzo incluso las judías costaban más, a precios de mercado negro, de lo que Harry podía permitirse. Sus músculos se redujeron, y al mismo tiempo, por la fécula de las judías, empezó a acumular una delgada capa de grasa.
Harry no se resignaba a lo inevitable. Siempre estaba en el gimnasio: mirándose taciturnamente en los espejos que recubrían las paredes, o gesticulando en su combate privado con las pesas; de pie frente a la ventana y observando el trafico en la plaza entre ejercicios, o retorciéndose en torsiones rápidas y furiosas sobre la tabla inclinada de abdominales. Pero la fuerza de voluntad en sí no era suficiente. A pesar de sus esfuerzos infatigables, el cuerpo de Harry estaba diciendo adiós. Sin un aporte constante de proteínas, el ejercicio sólo aceleraba la autodestrucción de sus tejidos. Ned Collins intentó que redujese su horario, pero Harry estaba más allá del razonamiento. Se atuvo exactamente a la misma rutina que había seguido en sus días de gloria.
Harry nunca había sido particularmente gregario. Para algunos como Daniel el gimnasio servía de club social. Para Harry era una religión, y él no era de los que hablan en la iglesia. Aun así era apreciado, e incluso reverenciado, por aquellos que compartían su fe pero carecían de su celo. Ahora, en la misma proporción en que había sido apreciado, era objeto de lástima… y se le evitaba. La esquina del gimnasio donde estuviera se acababa quedando desierta, como si la agonía de Harry pudiera ser contagiosa. En todo caso, había menos clientes en aquella época. Nadie tenía tanta energía que quemar. Y a nadie le gustaba estar cerca de Harry.
Había, inevitablemente, quienes carecían de la compasión o de la inteligencia moral para comprender lo que le estaba pasando a Harry, y fue uno de estos pocos quien, a primera hora de una tarde de abril, le sacó de sus casillas. Harry estaba haciendo pesas tumbado, y como siempre hacía ahora, usaba mucho más peso del que podía alzar. En la última tanda de la segunda tabla su brazo izquierdo comenzó a torcerse, pero consiguió enderezarlo y asegurar el codo. Su cara se puso violentamente roja. Los músculos tensos de su cuello formaron un delta con sus dientes abiertos en una mueca. Las pesas oscilaron de forma alarmante, y Ned se levantó de un salto del mostrador, donde había estado hablando con Daniel, y atravesó corriendo el gimnasio para alcanzar a Harry a tiempo. Fue entonces cuando el idiota moral en cuestión gritó, desde su posición elevada en las barras paralelas:
—¡Venga, Hércules, otra tanda!
La barra cayó de golpe sobre los montantes y Harry saltó del banco gritando. Daniel pensó que la barra le habría aplastado la mano, pero era furia, no dolor, lo que rebosaba de sus pulmones. Meses y años de ira contenida explotaron en un instante. Tomó una pesa de treinta y cinco kilos que había junto al banco y se la arrojó a su atormentador. Falló, haciendo añicos un espejo y atravesando el tabique de yeso hasta caer en el vestuario.
—¡Harry! —rogó Ned, pero Harry estaba fuera de control, más allá de la razón, fuera de sí. Uno tras otro, en un éxtasis sistemático de destrucción, rompió todos los espejos del gimnasio, usando las pesas más pesadas. Lanzó un plato de diez kilos como si fuera un disco hasta la máquina de refrescos. Tiró al suelo un soporte de pesas. Fue como si una bomba hubiera alcanzado el edificio. Durante todo esto, nadie se atrevió a intentar detenerle.
Cuando hubo acabado con el último espejo, y con muchas de las paredes que los sostenían, Harry se volvió hacia las tres ventanas que daban a la plaza Sheridan. Todavía estaban intactas. Se acercó a una, con una pesa en la mano, y miró a la multitud que se había reunido en la acera y en la calle.
—Harry, por favor —dijo suavemente Ned.
—A la mierda —dijo Harry con voz cansada y triste. Se alejó de las ventanas y entró en el vestuario, cerrando la puerta tras él. A través de un agujero en el tabique, Daniel le vio ir hacia su taquilla. Durante mucho rato manipuló torpe y pacientemente el candado con combinación. Cuando lo consiguió abrir por fin, sacó su revólver de policía de la funda, se acercó al único espejo superviviente que colgaba sobre el lavabo, y adoptando su última pose clásica e inconsciente se apuntó con la pistola en la sien. Luego se voló la tapa de los sesos.
Adonis, Inc. nunca volvió a abrir.
La comida se había convertido en un problema generalizado. De acuerdo con el constante ronroneo de noticias apaciguadoras de los medios, había suficiente para subsistir durante muchos meses. El problema era la distribución. Los supermercados y las tiendas de comestibles de toda la ciudad habían sido reabiertos por la Junta de Racionamiento, pero los precios del mercado negro estaban tan hinchados que uno arriesgaba la vida si se le veía salir de un centro de distribución con los brazos (o los bolsillos) cargados de provisiones. Incluso los convoyes de cinco o seis personas podía ser asaltados. En cuanto a la policía, estaba concentrada sobre todo en los parques o frente a los aparcamientos donde operaban los mercados negros. A pesar de esta presencia protectora, no pasaba una semana sin que se produjese otro ataque de la multitud, cada vez más violento, contra esos últimos bastiones de falso privilegio. Hacia finales de marzo ya no existía un mercado negro en sentido material… sólo una red de individuos unidos por una jerarquía invisible. El sistema económico estaba simplificándose hasta sus componentes atómicos: cada hombre era su propio bando armado.
Gracias al armario repleto de Pet Bricquettes, Daniel y la señora Schiff nunca pasaron auténtica necesidad. Daniel, que era un cocinero pasable aunque rara vez inspirado, confeccionó una especie de pudín de pan con Bricquettes deshechos, polvo Alto en Proteínas y un edulcorante artificial, que la señora Schiff declaró que prefería a su comida habitual. También organizó grupos de residentes del edificio para ir a sus centros de distribución, un antiguo Supermercado Búho Rojo de Broadway. Y, en general, se las arreglaba.
Cuando el tiempo mejoró comenzó a pensar que conseguiría salir de la crisis sin tener que pedir ayuda a Ernesto Rey. Lo hubiera hecho, en el peor de los casos (si, por ejemplo, la señorita Marspan hubiera rehusado pagar el coste cada vez mayor de su caridad). Vivir con el cuerpo de Boa había reafirmado el sentido del deber de Daniel, lo había hecho parecer menos abstracto. Haría todo lo que tuviera que hacer para mantenerla con vida… y en sus manos. ¿Qué podía solicitarle Rey, después de todo, que no hubiera hecho ya, por preferencia o por curiosidad? Ésta era una pregunta en la que solía detenerse más de lo que resultaba saludable. Se tumbaba solo en su habitación repasando las posibilidades con persistencia fija e insomne. Algunas de las posibilidades eran bastante terribles, pero afortunadamente nada de lo que se imaginaba, ni siquiera lo más suave, iba a suceder.
Se había hecho evidente que Incubus se estaba muriendo, aunque ni el perro ni su ama estuvieran preparados para aceptar este hecho. Él seguía fingiendo que quería que le sacasen de paseo, rondando alicaído por el vestíbulo y gimiendo y rascando la puerta. Incluso si hubiera tenido fuerzas para llegar hasta la farola de la esquina, no había ni que pensar en hacerle caso, pues en aquellos días un perro por la calle era sólo carne con patas y una incitación al disturbio público.
La señora Schiff estaba completamente dedicada al spaniel moribundo, e Incubus se aprovechaba todo lo que podía de su compasión. Estaba constantemente quejumbroso, rogando una comida que luego se negaba a comer. No dejaba que la señora Schiff leyese o escribiese o hablase con nadie que no fuera él mismo. Si intentaba eludir estas prohibiciones camuflando una conversación con Daniel de diálogo con Incubus, éste lo notaba y la castigaba retirándose tambaleante hasta la parte más oscura del apartamento y derrumbándose con inerte desesperación. Unos minutos después la señora Schiff se acercaba a él, acariciándole y pidiéndole perdón, pues nunca podía resistir mucho tiempo sus berrinches.
Una noche, no mucho después del cierre del gimnasio, Incubus entró en la habitación de la señora Schiff e insistió en que le subieran a la cama, aunque hasta ese momento había aceptado la prohibición de hacerlo. Su incontinencia y la subsiguiente y drástica limpieza a fondo del apartamento habían dotado a Incubus de un sentimiento de culpa casi humano, que cada nueva defecación espontánea parecía mantener vivo.
Daniel, al pasar por delante de la habitación y ver a Incubus tirado en la cama, se dispuso a regañarle, pero tanto el perro como su ama le miraron con ojos tan lastimosos que no tuvo fuerzas para insistir. Entró en la habitación y se sentó en el sillón junto al fuego. Incubus levantó la cola unos escasos centímetros de las sábanas y la dejó caer. Daniel le acarició el lomo. Comenzó a gemir: quería un cuento.
—Creo que quiere que le cuente usted un cuento —dijo Daniel.
La señora Schiff asintió con cansancio. Encontraba una especie de terror apagado en sus propias fantasías después de haberlas tenido que recitar tan a menudo cuando se sentía justo lo contrario de fantasiosa. Su complejo de Sherezade, lo llamaba. No servía de nada, en esos momentos, intentar abreviar la historia que contaba, pues Incubus siempre notaba cuando ella se apartaba del formato y las fórmulas establecidas y gemía y la molestaba hasta que la trama perdida era devuelta a los estrechos senderos de la ortodoxia. Finalmente ella había aprendido, como una buena oveja, a no extraviarse.
—Ésta es la historia —comenzó la señora Schiff, como tantas otras veces— de Conejito de Miel y su hermana Conejita de Miel y de la hermosa Navidad que pasaron en Belén, la primera Navidad de todas. Una noche, a eso de la hora de acostarse, cuando Conejito de Miel estaba a punto de meterse en la cama para descansar merecidamente, puesto que había tenido, como de costumbre, un día muy ocupado, su querida hermanita Conejita de Miel entró saltando, tralarí tralará, en su cálida madriguerita que se encontraba muy adentro de las raíces de un roble viejo y retorcido, y dijo a su hermano: «¡Conejito! ¡Conejito! ¡Tienes que salir y ver el cielo!» Conejito rara vez había visto a su hermana tan emocionada, así que, aunque tuviera sueño (y tenía mucho sueño)…
Incubus era demasiado listo para sucumbir ante estas indirectas. Él estaba completamente despierto y muy atento al cuento.
—… salió saltando, tralarí tralará, de su querida madriguerita, ¿y qué crees que vio, brillando allá arriba en el cielo?
Incubus miró a Daniel.
—¿Qué vio? —preguntó Daniel.
—¡Vio una estrella! Y le dijo a su hermana Conejita de Miel: «¡Qué estrella tan hermosa y maravillosa! ¡Sigámosla!» Así que siguieron a la estrella. La siguieron por las praderas donde las vacas se habían acostado para dormir, y a través de las anchas carreteras, y por encima de los lagos también, pues era invierno y los lagos estaban todos cubiertos de hielo, hasta que finalmente llegaron a Belén, que está en Judea. Para entonces, naturalmente, estaban ambos muy cansados de su viaje y no querían otra cosa que irse a la cama. Así que fueron al mayor hotel de la ciudad, el Hotel Belén, pero el portero de noche fue muy grosero y les dijo que no había sitio en el hotel, porque el gobierno estaba realizando un censo, y que incluso si dispusiera de habitaciones no habría dejado entrar conejos en su hotel. La pobre Conejita de Miel pensó que se iba a echar a llorar, pero como no quería que su hermano se pusiera triste por su culpa decidió ser valiente. Así que con un alegre balanceo de sus largas y peludas orejas se volvió hacia Conejito y le dijo: «No tenemos que quedarnos en ningún estúpido hotel. Vamos a buscar un pesebre y durmamos allí. ¡Los pesebres son más divertidos!» Así que fueron a buscar un pesebre, lo que no fue ningún problema, pues, oh maravilla, había un pequeño pesebre justo detrás del Hotel Belén con bueyes y burros y vacas y ovejas… ¡y algo más! Algo tan maravilloso y dulce y cálido y precioso que no podían dar crédito a sus ojos de conejitos.
—¿Qué vieron en el pesebre? —preguntó Daniel.
—¡Vieron al Niño Jesús!
—En serio.
—Sí, ahí estaba, el pequeño Dios Nuestro Señor, y María y José también, arrodillados junto a él, y un gran número de pastores y ángeles y reyes magos, todos arrodillados y ofreciendo regalos al Niño Jesús. Los pobres Conejito de Miel y Conejita de Miel se sintieron fatal, por supuesto, porque no tenían ningún regalo para el Niño Jesús. Así que, para abreviar…
Incubus alzó la cabeza, vigilante.
—… los dos queridos conejitos se fueron saltando en la noche, tralarí tralará, hasta el Polo Norte, lo que supone muchos saltos, pero ellos nunca se quejaban. Y cuando llegaron al Polo Norte, ¿qué crees que encontraron?
—¿Qué encontraron allí?
—El taller de Papá Noel, eso es lo que encontraron. Era aún temprano, así que Papá Noel seguía allí, y la Señora Noel también, y todos los pequeños elfos, millones de ellos, que ayudan a Papá Noel a hacer sus juguetes, y los renos que ayudan a Papá Noel a llevarlos, pero no voy a nombrar a todos los renos.
—¿Por qué no?
—Porque estoy cansada y me duele la cabeza.
Incubus comenzó a gemir.
—Cometa y Cupido y Donner y Blitzen. Y Centella y Saltarín y… y… Ayúdame.
—¿Rudolph?
—Con su nariz brillante, por supuesto. ¿Cómo he podido olvidarme de Rudolph? Bueno, después de que todos se hubieran sentado ante el fuego y se hubieran calentado las patitas y comido un buen trozo del pastel de zanahoria de la Señora Noel, los dos Conejitos de Miel explicaron por qué habían tenido que ir hasta el Polo Norte. Le hablaron a Papá Noel del Niño Jesús y de cómo habían querido hacerle un regalo por Navidad pero no tenían ninguno. «Así que lo que esperábamos», dijo Conejita de Miel, «era poder darle los nuestros.» Papá Noel, por supuesto, se sintió muy conmovido por este gesto, y la Señora Noel tuvo que darse la vuelta para secarse las lágrimas. Lágrimas de felicidad, como podéis entender.
—¿Es que hay de otra clase? —preguntó Daniel.
Incubus giró la cabeza con inquietud.
—Bueno —dijo la señora Schiff, cruzando las manos sobre su regazo—, Santa les dijo a los Conejitos de Miel que por supuesto que podían darle sus regalos al Niño Jesús, si le ayudaban a cargarlos en su gran saco y a ponerlos en su trineo.
—¿Y cuáles fueron los regalos que pusieron en el saco? —preguntó Daniel.
—Había matasuegras y panderetas y muñecas y discos voladores y maletines de médico con píldoras de azúcar y pequeños termómetros para hacer como si se tomase la temperatura. Oh, y cientos de otras cosas hermosas: juegos y golosinas y mirra e incienso y discos de ópera y las obras completas de Sir Walter Scott.
Incubus dejó caer la cabeza, satisfecho.
—Y cargó el saco de regalos en su trineo, y ayudó a los dos Conejitos de Miel a subir tras él, y haciendo chasquear su látigo…
—¿Desde cuándo tiene Papá Noel un látigo?
—Papá Noel ha tenido látigo desde tiempo inmemorial. Pero rara vez tiene que usarlo. Los renos saben instintivamente a dónde tienen que volar. Así que… allá fueron, instintivamente, directos al pesebre de Belén donde Jesús, María, José, y los pastores y los ángeles y los reyes magos, e incluso el portero de noche del hotel, que había cambiado de opinión, estaban esperando a Papá Noel y a los Conejitos de Miel, y cuando los vieron allá arriba en el cielo, que estaba iluminado, como recordaréis, por aquella hermosa estrella, todos gritaron un gran hurra. “¡Hurra!”, exclamaron. “¡Hurra por los Conejitos de Miel! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra!”
—¿Ése es el final del cuento?
—Ése es el final del cuento.
—¿Sabe una cosa, señora Schiff?
—¿Qué?
—Incubus acaba de hacerse pipí en su cama. Puedo verlo en las sábanas.
La señora Schiff suspiró, y dio un pequeño empujón a Incubus, que estaba muerto.
16
Parecía haber un acuerdo general entre los comentaristas, muchos de los cuales no eran dados a las manifestaciones de optimismo, acerca de que estaba amaneciendo un nuevo día, que había pasado lo peor, que la vida iba a continuar. Aquéllos a los que la palabra no les daba miedo dijeron que se había producido una revolución, mientras que los menos predispuestos al milenarismo lo llamaron una época de reconciliación. El clima era más agradable, por supuesto, como suele suceder en mayo y junio. Nadie estaba completamente seguro de qué había marcado el inicio de esta época más brillante, y mucho menos de si las fuerzas de la oscuridad estaban en retirada o si sólo se habían parado a tomar aliento, pero cuando el país se despertó de la pesadilla de su largo colapso, muchos problemas habían desaparecido de los titulares junto con cierta cantidad de gente.
El cambio más increíble, desde el punto de vista de Daniel, era que el vuelo había sido despenalizado en cuatro estados del Cinturón Agrícola (aunque todavía no en Iowa). Además, el gobierno había renunciado a perseguir a los editores de una novelucha anónima y clandestina, Historias de terrorismo, que pretendía ser las confesiones del hombre que había reventado el oleoducto de Alaska hacía diecinueve años, en solitario, y que ahora se arrepentía de éste y otros crímenes, mientrasque se regodeaba en su descripción. El gobierno, al dejar de exigir a los editores que hicieran pública la identidad del autor, estaba admitiendo de hecho que era agua pasada. El resultado fue que la gente podía ahora permitirse comprar el libro a su precio más bajo (y legal), y lo hicieron a millones, Daniel entre ellos.
En otra dimensión de la reconciliación, el reverendo Jack Van Dyke había vuelto a aparecer en las noticias al ser el primer liberal de peso que apoyaba a la Liga de Renovación Puritana, el último grupúsculo salido de los sumisos que intentaba jugar en primera división. La revista Time mostraba en su portada una foto de Van Dyke y Goodman Halifax ataviados con los sobreros stetson negros, los cuellos duros blancos, las pajaritas a rayas rojas y las chaquetas vaqueras cuajadas de insignias que formaban el uniforme alegremente anacrónico de la l.r.p. Los dos hombres se presentaban jurando fidelidad a la bandera en el cementerio de Arlington. Esto no era lo que Daniel entendía como el amanecer de una nueva era, pero Halifax había estado tras el movimiento para despenalizar el vuelo, lo que desde luego contaba a su favor, por muy intrincadas y vandykianas que fueran las razones que le atribuía el Time.
Daniel se habría interesado más en estos acontecimientos, pero lamentablemente el vector de su propia vida se negaba a seguir esta tendencia general hacia arriba. Lo peor había sucedido, de hecho, pues la señorita Marspan había dejado de enviar su ayuda de forma definitiva. Había muerto, una entre la multitud que había perecido en la pandemia de Londres, que aún continuaba. Daniel fue informado de su muerte por un télex del banco. El banco lamentaba los problemas que pudiera acarrear la súbita interrupción de sus transferencias mensuales, pero como la fallecida no había dispuesto en su testamento que se mantuvieran estos pagos, no podía hacer otra cosa.
Daniel estaba igualmente limitado en su campo de acción. Hasta que el espíritu de la nueva era alcanzase a la Junta de Racionamiento y les llevase a fijarse en la lamentable situación de aquéllos como Boa, no sería posible volverla a llevar a las tristes salas del anexo del Primer Centro Nacional de Vuelo. En todo caso, sólo tenía suficiente dinero para asegurar su estancia en el anexo durante unos meses. Diciéndose que no tenía opción, acudió a Ernesto Rey.
Las condiciones de su capitulación no fueron generosas. Tendría que teñirse la piel de color marrón teca oscuro, toda salvo un amplio círculo en cada mejilla que conservaría su color natural para (según explicó Rey) revelar sus rubores. Su pelo, al ser azabache, no necesitaría tinte, pero debía ser rizado, ahuecado y moldeado, como un seto, según dictase la moda. Acompañaría a Rey a donde se le pidiese, vestido con la librea del Metastasio o algo igualmente alegre y colorido, y realizaría pequeños servicios como símbolo de su sumisión, como abrir puertas, pasar páginas y limpiar zapatos. Además, debería estar dispuesto a participar, de forma activa y generosa, en cualquier pasatiempo carnal que Rey le ordenase, con la única condición (ésta fue la única concesión que Daniel pudo obtener) de que tales entretenimientos fueran legales y estuvieran dentro de los límites naturales de su competencia. No se le permitiría el sexo en ninguna otra ocasión, a cuyo fin se le instalaría un cinturón de locura. Fingiría, tanto en público como en privado, estar enamorado de su benefactor, y a todo aquél que le preguntase por qué se comportaba de esa forma debía responder que seguía las indicaciones de su corazón entregado. A cambio Rey se comprometía a asegurar el bienestar de Boa durante tanto tiempo como requiriese los servicios de Daniel y durante otro año después.
Las cláusulas de este contrato fueron juradas en una cena especial en Evviva il Coltello en presencia de la señora Schiff y el señor Ormund, que parecían considerarlo un acontecimiento feliz. De hecho, el señor Ormund se comportó como una auténtica madre de la novia, alternando arranques de entusiasmo con lágrimas. Se comprometió a entregar a Daniel esa misma noche a los cuidados de su propio cosmetólogo y a supervisar su transformación completa. Esto era, declaró, justo lo que había esperado que sucediera desde que había puesto sus ojos en Ben por primera vez y había reconocido a un alma gemela. La señora Schiff fue menos efusiva en sus felicitaciones. Obviamente consideraba que su remodelación física era una tontería, pero aprobaba la relación en tanto que estaba calculada para promover la paz mental de Ernesto y por tanto para realzar su arte.
Daniel no había conocido antes la humillación. Había experimentado azoramientos pasajeros. Había lamentado acciones irreflexivas. Pero a pesar de todas sus tribulaciones, en Spirit Lake y durante sus largos años de tempo en Nueva York, nunca había sentido una vergüenza profunda o duradera. Ahora, aunque intentó como siempre retirarse al santuario de una libertad interior e incoercible, conoció la humillación. Ya no creía en su inocencia o virtud. Aceptaba el juicio del mundo: las burlas, las sonrisas, las bromas, los ojos que le esquivaban. Todo esto era merecido. Podía llevar la librea del Metastasio sin herir su orgullo; incluso, en sus mejores momentos, con cierta arrogancia moral, como los pajes de los cuadros renacentistas que, en virtud de su juventud y su belleza, rivalizan con los príncipes a los que sirven. Pero no podía llevar el ropaje de la prostitución con la misma gracia despreocupada: pinchaba, picaba, cosquilleaba, abrasaba y rozaba su alma.
Intentó decirse que su condición no se había alterado de forma esencial; que, aunque ofrecía su cuello al yugo, su espíritu seguía libre. Se acordó de Barbara Steiner, y de la prostituta (cuyo nombre había olvidado) que inauguró su carrera sexual en Elmore, y de los incontables profesionales de Nueva York con los que había jugueteado cuando estaban libres, tanto chaperas como putas. Pero no encontraba consuelo en estas comparaciones. Si no los había juzgado tan duramente como se juzgaba a sí mismo, era porque por el mero hecho de prostituirse se habían situado fuera de la sociedad. Fueran cuales fueran las otras cualidades de valía de las que pudieran presumir —ingenio, imaginación, generosidad, exuberancia— seguían, a los ojos de Daniel, sin tener honor. Como era su caso ahora. Pues, ¿no decían —y no decía él—, de hecho, que el amor era una mentira, o más bien, una habilidad? No, como había creído, el campo de pruebas del alma; no, de alguna forma, un sacramento.
El sexo, si no era el camino por el que el alma entraba en el mundo y por el que la carne salía de él, era sencillamente otro medio por el que la gente conseguía sacar partido de otros. Era del mundo, mundano. Pero, ¿qué quedaba entonces que no fuera mundano, que no perteneciera al César? El vuelo, quizá, aunque parecía que esa dimensión de la gracia siempre le estaría negada. Y (en buena lógica) la muerte. Dudaba, en vista de su anterior fracaso en este sentido, allá en Spirit Lake, que tuviera jamás el valor de matarse, pero la señora Schiff no sabía nada de eso, y encontraba un claro alivio en lanzarle ominosas insinuaciones. No pasaba ni una noche sin que Daniel diera rienda suelta a un sordo retumbar de truenos entre bambalinas, hasta que por fin la señora Schiff perdió la paciencia y le llamó a capítulo.
—Así que desearías estar muerto… ¿eso es lo que estás murmurando? —le preguntó una noche, durante la segunda semana de su cautiverio, en que había llegado a casa medio borracho y grandilocuente—. ¡Qué absurdo, Daniel, qué tonterías agotadoras! La verdad es que me sorprendes, comportándote de forma tan victimista. No es propio de ti. Espero que no te portes así con Ernesto. No sería justopara él, ya sabes.
—¡Siempre piensa usted en el puto Ernesto! ¿Y yo qué?
—Oh, pienso en ti constantemente. ¿Cómo podría evitarlo, si nos encontramos cada día? Pero me preocupa Ernesto, es cierto. Y no me preocupas tú. Eres lo suficientemente capaz y robusto.
—¿Cómo puede decir eso, cuando estoy aquí sentado con esta camisa de fuerza pélvica que ni siquiera mepermite mear solo?
—¿Quieres la llave? ¿Eso es todo?
—Oh, joder, señora Schiff, está usted haciéndose la tonta.
—Entonces, ¿te ha hecho hacer algo tan horrible que ni siquiera puede mencionarse?
—¡No me ha hecho hacer absolutamente nada, joder!
—¡Ajá!
—¿Ajá qué?
—No es la humillación lo que te molesta. Es la ansiedad. ¿O estás, quizá, un poco decepcionado?
—Por lo que a mí respecta me puede dejar sin desembalar hasta que cumpla los noventa y cinco: no me quejaré.
—Tengo que decirte, Daniel, que parece que sí te estás quejando. Sabes, es muy posible que Ernesto siga satisfecho con el statu quo. Nuestro matrimonio sólo llegó, en realidad, hasta cortar la tarta.
—Entonces, ¿por qué lo hace?
—Bella figura. Resulta de buen gusto tener a una persona joven y atractiva entre las posesiones privadas de uno. Admito que yo no era atractiva nisiquiera en mi juventud, pero en aquellos días mi padre era todavía un chantajista de importancia, así que tenía caché social. En tu caso, creo que está decidido a aventajar a Bladebridge. Ese hombre le preocupa… sin motivo, creo yo. Pero entre la gente cuya buena opinióndesea obtener, el conquistarte ha sido apreciado, al menos tanto como si fueras un Rolls-Royce que hubiera comprado y adaptado a su gusto.
—Oh, ya sé todo eso. Pero él habla de cuánto me quiere. Está todo el rato con su pasión. Es como vivir en un libreto de ópera.
—No puedo pensar en ningún otro sitio mejor para vivir. Y creo que es poco generoso por tu parte no coquetear un poco con él.
—¿Quiere decir que no soy una buena puta?
—Deja que tu conciencia sea tu guía, Daniel.
—¿Qué sugiere que haga?
—Principalmente, interésate por él. Ernesto es un cantante, y los cantantes quieren, más que nada, que se les escuche. Pídele que te deje ir a uno de sus ensayos, y asistir a una de sus clases magistrales. Alaba su canto. Sé efusivo. Compórtate como si sintieras cada palabra de la carta que le escribiste.
—Maldita sea, señora Schiff… ¡yo no le escribí esa carta!
—Desgraciadamente. Si lo hubieras hecho, entonces podrías estar listo para aprender a cantar. Tal y como eres, nunca lo harás.
—No es necesario que me lo restriegue. Supongo que he aprendido esa verdad de la vida.
—Ah, ahí está de nuevo ese gimoteo en tu voz. El balido del cordero inocente. Pero no es una fuerza implacable y predestinada la que te impide ser el cantante que podrías ser. Es tu elección.
—Oh, a la mierda. Me voy a dormir. ¿Tiene la llave? Necesito echar una meada.
La señora Schiff examinó los diversos bolsillos de la ropa que llevaba puesta, y luego de la ropa que había desechado durante el día. Sus habitaciones estaban recuperando su antiguo desorden ahora que Incubus ya no estaba. Por fin encontró el llavero sobre la mesa de trabajo. Siguió a Daniel al cuarto de baño y, tras liberarle del cinturón de locura, se quedó en la puerta mientras él iba al servicio. Una precaución para que nose la menease. Era una carcelera muy concienzuda.
—Tu problema, Daniel —continuó ella, tras el primer suspiro de alivio de él— es que tienes ambición espiritual pero no fe. —Pensó en aquello un momento y cambió de idea—. No, ése parece ser más bien mi problema. Tu problema es que tienes un alma fáustica. Es quizá un alma más grande que la que poseen muchos que, a pesar de eso, pueden volar con la mayor facilidad. ¿Quiénha supuesto jamás que la talla indica calidad, eh?
Daniel deseó no haber empezado jamás esa discusión. Lo único que buscaba era un hombro en el que llorar, no nuevas revelaciones sobre su incapacidad. Lo único que quería era una oportunidad para mear y apagar las luces y dormirse.
—Los meros esfuerzos, constantes y eternos, no significan nada. Eso es loque falla en la música alemana. Es todo desarrollo, todo ansiedad e impaciencia. El arte más elevado se siente feliz de habitar este preciso momento, el aquí y ahora. Un gran cantante canta de la misma forma que un pájaro trina. No se necesita un alma grande para trinar, sólo una garganta.
—Estoy seguro de que tiene razón. Ahora, ¿puede dejarme en paz?
—Claro que tengo razón. Y también la tiene Ernesto, y me mortifica, Daniel, que no seas justo con él. Ernesto tiene un espíritu que no es más grande que un diamante, pero tampoco es menos perfecto. Puede hacer las cosas que tú sólo puedes soñar.
—Canta de forma hermosa, se lo concedo. Pero no puede volar más de lo que yo puedo hacerlo.
—Puede. Elige no hacerlo.
—Pamplinas. Todo el mundo sabe que los castrati no pueden volar. Las pelotas y las alas se cortan con la misma cuchillada.
—He cuidado de Ernesto durante días en los momentos en los que su espíritu está revoloteando de aquí para allá. Puedes creer, si lo deseas, que fingió hacerlo para impresionarme, pero sé lo que sé. Ahora querría que te limpiases y me permitieses volver al trabajo.
Desde la muerte de Incubus la señora Schiff estaba trabajando más que nunca, escribiendo una nueva ópera, que iba a ser suya y de nadie más. No quería hablar de su obra inacabada, pero se impacientaba con todo lo que no tuviera una relación directa con ella. Como resultado, se mostraba en general misteriosa o irritable, y era complicado convivir con ella en ambos casos.
Daniel aprovechó la oportunidad, antes de que volvieran a encerrarle, de lavarse en el lavabo. Se bañaba constantemente en esos días, y se hubiera bañado aún más si la señora Schiff se lo hubiera permitido.
—En cuanto a lo que estabas diciendo antes —observó la señora Schiff, mientras él se secaba—, creo que pronto aprenderás a disfrutar de tu humillación, como le sucede a los personajes de las novelas rusas.
Daniel pudo ver cómo se sonrojaba en el espejo del cuarto de baño.
Los rubores son como los tulipanes. En primavera se produce un estallido, y luego con el transcurso del año se vuelven cada vez más escasos. Durante una temporada bastaba con que un desconocido reparase en él para que Daniel se viera afectado por un espasmo de vergüenza, pero de forma inevitable había veces en las que, si tenía la mente ocupada en otros asuntos, era completamente inconsciente de la atención que recibía. Como consecuencia natural, recibía menos atención. En cuanto a esos momentos en los que el mundo insistía en mirarle con los ojos desorbitados, señalarle con el dedo y lanzarle epítetos, Daniel desarrolló un pequeño arsenal de mecanismos de defensa, desde replicar de forma preventiva «¡Y tú también!» (dirigido preferentemente a los auténticos negros que limitaban su hostilidad a miradas irónicas) a la autoparodia alocada, en la que fingía rasguear un banjo y comenzaba a cantar una mezcla de melodías juglarescas para retrasados mentales (una táctica que podía aterrorizar hasta a los potenciales atracadores). Sin pretenderlo, comenzó a entender el secreto que los faunos compartían con las rarezas de todo tipo: que la gente les tenía miedo, como lo tendrían de ver a sus propios inconscientes brincando ante ellos y proclamando sus deseos más secretos a todos los transeúntes. Ojalá supieran, solía reflexionar pensativamente, que ni siquiera son mis propios deseos secretos; que probablemente no son los de nadie. Mientras mantuviese esto en mente podía incluso disfrutar escandalizando a la gente… a unos más que a otros, naturalmente. En fin, justo como la señora Schiff había profetizado, estaba aprendiendo a saborear su degradación. ¿Y por qué no? Si hay que hacer una cosa y se puede hacer disfrutando, sería una estupidez hacerla de cualquier otra forma.
Daniel adoptó también hacia su benefactor una actitud más complaciente. Aunque por el momento no se había ablandado hasta el punto de disfrazar el hecho de que obedecía de manera forzada, sí que intentaba representar el papel al que se había comprometido, aunque inexpresivamente. Se resistía al impulso de encogerse cuando Rey le acariciaba, pellizcaba o fingía un interés lúbrico, lo que sólo hacía cuando estaban en público, nunca cuando estaban solos. Luego, en parte porque era una especie de crueldad ambigua, comenzó a devolverle estas atenciones… pero sólo cuando estaban solos, nunca en compañía. Le llamaba «papaíto», «corazón», «flor de loto», y cualquier otro de los cientos de términos cariñosos tomados de los libretos italianos y franceses. Con el pretexto de «querer tener el mejor aspecto» para Rey, despilfarró enormes cantidades de dinero en prendas demasiado caras y de mal gusto. Acumuló enormes facturas en el cosmetólogo del señor Ormund. Coqueteaba, se pavoneaba, se daba aires y se acicalaba. Se convirtió en una esposa.
Ninguna de estas abominaciones parecieron causar efecto. Quizá Rey, como eunuco, aceptaba los desafueros de Daniel como fiel representación de la sexualidad humana. El propio Daniel comenzó a preguntarse cuánto de aquella fachada era una parodia y cuánto una salida compulsiva de vapor. La vida célibe empezaba a afectarle. Empezó a tener sueños eróticos por primera vez desde la pubertad, y sueños de todo tipo en mucha mayor abundancia. Una tarde se encontró escapándose para asistir a un programa doble del porno más infame; y no simplemente entrando en un cine por impulso, sino formulando y siguiendo un plan. La mayoría del porno que había visto le había parecido tonto o estúpido, e incluso el mejor no podía compararse con sus propias fantasías, y mucho menos con la palpitante realidad. Así que, ¿qué estaba haciendo allí en la oscuridad, mirando imágenes gigantes y borrosas de genitales y sintiendo una confusión indescriptible y dulce? ¿Viniéndose abajo?
Sus sueños le planteaban la misma cuestión. Durante su periodo con Renata Semple, sus sueños habían sido de categoría B, o inferior: sueños cortos, sencillos y cándidos que podrían haber sido compuestos por un ordenador partiendo de los datos de su vida cotidiana. Ya no. El más vívido de sus nuevos sueños, y el más temible por lo que parecía sugerir acerca de su salud mental, se refería a su viejo amigo y traidor, Eugene Mueller. En un primer momento del sueño, Daniel estaba cenando en La Didone con Rey y la señora Schiff. Luego estaba fuera en la calle. Un atracador se le había acercado por detrás y le había preguntado, en un tono normal, si le gustaría que le violasen. La voz parecía increíblemente familiar, y sin embargo no pertenecía a nadie que conociera. Era una voz de su pasado, anterior a Nueva York, anterior a Spirit Lake. «¿Eugene?», adivinó, y se volvió para encararse con él y enamorarse instantáneamente. Eugene abrió los brazos, al estilo de Gene Kelly, y sonrió. «¡El mismo! De vuelta del cuarto de baño…» Dio un paso de baile y cayó sobre su rodilla. «¡…Y listo para el amor!»
Eugene quería volar a Europa inmediatamente para la luna de miel. Le explicó que él había sido el responsable del accidente de avión en el que Daniel y Boa habían muerto. Daniel comenzó a llorar, de (según explicó) puro exceso de felicidad. Comenzaron a hacer el amor. Eugene era muy decidido, por no decir brutal. Daniel se hizo un corte en la mano, y hubo cierta confusión en cuanto a la naturaleza del dolor que experimentaba. Le dijo a Eugene que parase, le rogó, pero Eugene siguió adelante. Le hundió clavos en los pies y en las manos, para asegurar (según explicó Eugene) sus alas.
Luego se encontró de pie sobre una silla, y Eugene estaba en otra en el extremo opuesto de la habitación, animándole a volar. Daniel tenía miedo hasta de alzar los brazos. La sangre goteaba por las plumas. En lugar de volar, lo que no parecía posible, comenzó a cantar. Era una canción que había escrito él mismo, titulada “Volar”.
En el momento en que empezó a cantar se despertó. No podía creer que fuera, no quería que fuera, sólo un sueño. Aunque había sido horroroso, quería que fuera cierto. Quería hacer el amor de nuevo con Eugene, cantar, volar. Pero ahí estaba en su habitación, con la luz de la luna que entraba por las cortinas abiertas y que convertía a Boa en un fantasma bajo su sábana. Su miembro estaba erecto y el glande se apretaba dolorosamente contra el plástico del cinturón de locura, que no cedía. Comenzó a llorar y luego, sin dejar de hacerlo, atravesó la habitación dando traspiés para coger lápiz y papel. Sobre el suelo de madera, a la luz de la luna, escribió todo lo que pudo recordar de su sueño.
Durante horas leyó una y otra vez la transcripción y se preguntó qué había querido decir. ¿Significaba que podría, después de todo, ser capaz de cantar algún día? ¿De volar? ¿O sencillamente que su cinturón de locura estaba haciendo honor a su nombre?
Fuera cual fuera su significado, se sintió mucho mejor durante todo el día siguiente, un día de verano con nubes brillantes y veloces. Atravesó Central Park caminando y paladeándolo todo, la luz sobre las hojas de los árboles, las ondulaciones de las cortezas de los árboles, las manchas rojizas de hierro que recorrían las facetas colosales de una roca, los súbitos descensos de las cometas, las mujeres con cochecitos, la nobleza de los elevados edificios de viviendas que formaban una gran herradura alrededor del lado sur del parque. Y multitud de personas atractivas, todos ellos, lo supieran o no, mostrándose, enviando señales, pidiendo un polvo. El parque era una enorme pista de baile de vientres que se entrecruzaban y miradas apreciativas, de miembros que se balanceaban y posibilidades cambiantes. Lo extraño era que a Daniel, a pesar de su percepción sobrecargada de esta bacanal clandestina, no le importaba, por esta vez, quedar relegado a la posición de observador. Por supuesto, si lo hubiera deseado, hubiera podido ofrecer a algún pobre hombre los placeres todavía disponibles de sus labios, lengua y dientes, pero Daniel nunca había sido tan altruista. No requería una equivalencia estricta de orgasmo por orgasmo, pero sí que creía en alguna clase de quid pro quo. Así que andaba, sin amor y en libertad, por donde los caminos quisieran llevarle: alrededor del embalse y a través de una serie de naturalezas en miniatura, por delante de los cabarets improvisados de los artistas callejeros, por delante de las hileras de tristes hombres de negocios de bronce, bebiendo de todo o sencillamente alzando la vista hacia las nubes e intentando recobrar el sueño desvanecido, aquella sensación de estar al borde de un acantilado (aunque fuera al borde de una silla). ¿Qué había querido decir? ¿Qué quería decir?
Entonces, inesperadamente, mientras bajaba a grandes pasos un tramo de escaleras que llevaba a un estanque decorativo, una estatua respondió a esa pregunta. O más bien un ángel: un ángel que estaba, con las alas desplegadas, sobre una alta fuente situada en medio del estanque. El sueño que el ángel eligió interpretar no era el de la noche anterior, sino el sueño que había tenido en la sauna de Adonis, Inc. la noche de su trigésimo cumpleaños, el sueño sobre la fuente en el patio de la mezquita, que había parecido tan oscuro entonces y que ahora resultaba tan evidente al aproximarse a la orilla del estanque y dejarse empapar por el agua pulverizada de la auténtica fuente.
La fuente era la fuente del arte; de la canción; del canto; de un proceso que se renueva en cada momento; que es atemporal y sin embargo habita el transcurso veloz y tumultuoso del tiempo, de la misma forma que las aguas resonantes de la fuente conquistan eternamente el mismo espacio angosto y espléndido. Eso era lo que la señora Schiff había dicho de la música, que debe ser un trino, y debe desear habitar este instante, y luego este instante, y siempre este instante, y no simplemente proponiéndoselo, y ni siquiera ansiándolo, sino deleitándose: una ebriedad de canto infinita y sin fisuras. En eso consistía el bel canto, y ésa era la manera de volar.
Esa noche, poco después de las diez, Daniel, en su nuevo traje árabe, apareció en la puerta de Rey en la calle 55 Este con un cuenco de su pudín de pan especial. El portero, como siempre, le miró con recelo, por no decir con hostilidad, pero Daniel, transportado por los vientos de la inspiración, se limitó a silbar unos cuantos compases de “Silbo una melodía alegre” y entró en el ascensor.
Rey, naturalmente, se sorprendió de recibir una visita tan tarde y sin aviso. Ya había cambiado su discreta ropa de día por las relativamente espléndidas de la noche, un kimono de seda iridiscente con algunos bordados selectos.
Daniel le ofreció el cuenco aún caliente.
—Toma, amorino, te he hecho un pudín.
—Vaya, gracias. —Rey recibió el pudín con ambas manos y se lo acercó para olerlo—. No me había percatado de que fueras tan buena ama de casa.
—No lo soy, normalmente, pero la señora Schiff se muere por mi pudín de pan. Es una receta propia, y muy baja en calorías. Lo llamo pastel humilde.
—¿Te gustaría pasar y disfrutarlo conmigo?
—¿Tienes nata?
—Miraré. Pero lo dudo. ¿Dónde se puede conseguir nata hoy en día?
Daniel sacó una jarra de nata con tapadera de debajo de su albornoz.
—En el mercado negro.
—Piensas en todo, mon ange.
En la cocina, Rey, siempre cuidadoso con su línea, tomó una pequeña porción del pudín para él y una mayor para Daniel.
Cuando se sentaron ante la chimenea, bajo un retrato fauvista al pastel de Rey en el papel de Semiramide, Daniel preguntó a Rey si querría hacerle un favor.
—Depende del favor, por supuesto. Este pudín está delicioso.
—Me alegra que te guste. ¿Podrías cantarme una canción?
—¿Qué canción?
—Cualquiera.
—¿Ése es el favor que quieres pedirme?
Daniel asintió.
—De repente me entraron ganas de escucharte cantar. Con el Teatro cerrado durante el verano… Los discos son maravillosos, pero no son lo mismo.
Rey hojeó rápidamente las partituras sobre el piano. Le entregó a Daniel la de Vedi quanto t'adoro, de Schubert, y le preguntó si podría encargarse del acompañamiento.
—Haré lo que pueda.
Repitieron varias veces los compases iniciales, con Rey tarareando los versos, hasta que se sintió satisfecho con el ritmo. Entonces cantó, sin adornos ni florituras, las palabras que Metastasio había escrito, las notas que había compuesto Schubert cien años después:
Vedi quanto t'adoro ancora, ingrato!
Con un tuo sguardo solo
Mi togli ogni difesa e mi disarmi.
Ed hai cor di tradirmi? E poui lasciarmi?
Daniel cayó en la cuenta, mientras sus dedos acompañaban torpemente su hermosura, de que Rey no estaba tanto cantando como declarando una verdad literal. Aunque nunca había escuchado antes el aria, el italiano pareció traducirse con claridad espontánea y como de Pentecostés, a razón de una vocal dorada y angustiada tras otra: ¡Mira, ingrato, cómo sigo adorándote! Una mirada tuya basta para derribar mis defensas y desarmarme. ¿Tienes el valor de traicionarme? ¿Y luego abandonarme?
Rey se interrumpió en ese punto, al haber perdido Daniel completamente el acompañamiento, maravillado por el canto de Rey. Comenzaron de nuevo desde el principio, y esta vez Rey añadió al esqueleto desnudo de la partitura de Schubert un trémolo que subió imperceptiblemente hasta alcanzar una suprema extravagancia en «E poui lasciarmi?». Luego, abruptamente, en «Ah! Non lasciarmi, no!», el acento realzado desapareció, como si un velo hubiera caído de la cara de la música. Cantó con un tono argénteo y ligeramente sordo que sugería que él (o más bien Dido, en quien se había convertido) había sido abandonada en el mismo instante en el que rogaba no serlo. Era desgarrador, heroico, y absolutamente exquisito, un pesar y un crepúsculo condensados en una única hilera de perlas.
—¿Qué te ha parecido? —le preguntó Rey cuando hubieron terminado la última repetición de la estrofa inicial.
—¡Asombroso! ¿Qué puedo decir?
—Quiero decir, sobre todo el «E poui lasciarmi?», al que Alicia ha puesto reparos.
—Ha sido como si la Muerte te abofetease.
—Ah, deberías ser critico, bell' idolo mio.
—Muchas gracias.
—Oh, lo digo sinceramente.
—No lo dudo.
—Quizá incluso podría prepararte una versión.
Daniel miró sus manos marrones sobre el teclado cerrado y soltó un bufido corto e irónico que quería ser una risa.
—¿No te gustaría? —preguntó Rey con lo que parecía sincera incomprensión.
—Ernesto… no querría criticarlo si no pudiera hacerlo.
—¿No has abandonado, entonces, el deseo de ser cantante?
—¿Acaso alguien abandona nunca sus deseos? ¿Lo haces tú?
—Ésa es una pregunta imposible de responder, me temo. —Rey se acercó al diván y se sentó, con los brazos extendidos sobre los cojines—. Todos mis deseos se han hecho realidad.
Habitualmente Daniel hubiera considerado esta suficiencia enloquecedora, pero la canción había modificado su percepción, y lo que sentía, en cambio, era una tristeza generalizada y una sensación de asombro ante el abismo entre la personalidad interior y exterior de Rey, entre el ángel escondido y la bestia herida. Se acercó y se sentó a una distancia confidencial, aunque no amorosa, y se recostó de forma que su cabeza se apoyase en el antebrazo de Rey. Cerró los ojos e intentó recuperar el movimiento, la trayectoria y el matiz exacto de aquel «E puoi lasciarmi?».
—Permite que te lo pregunte de forma más directa, pues —dijo Rey con tono de prudente especulación—. ¿Quieres ser cantante?
—Sí, claro. ¿No es lo que te decía en la carta que te envié?
—Siempre has dicho que no era tuya.
—He dejado de negarlo. —Daniel se encogió de hombros. Sus ojos seguían cerrados, pero notaba por el movimiento de los cojines que Rey se había acercado. Un dedo siguió los pálidos círculos de cada una de sus mejillas.
—¿Querrías…? —Rey titubeó.
—Probablemente —dijo Daniel.
—¿… besarme?
Daniel arqueó el cuello hacia arriba hasta que sus labios tocaron los de Rey, muy cerca de los suyos.
—Como besarías a una mujer —insistió Rey en voz baja.
—Oh, haré algo mejor que eso —le aseguró Daniel—. Te amaré.
Rey suspiró con amable incredulidad.
—O, al menos —dijo Daniel, probando su propio trémolo—, veré lo que puedo hacer. ¿Te parece justo?
—Y yo —Rey le besó en una mejilla— te enseñaré a cantar. —Y luego en la otra—. O al menos… —Daniel abrió los ojos en el mismo momento en el que Rey, con una mirada dolorida y el atisbo de una lágrima, cerraba los suyos-… veré lo que puedo hacer.
Al salir del vestíbulo con el cuenco del pudín vacío, oyó al portero murmurar algo subliminalmente despectivo. Daniel, aún radiante por la sensación de victoria, y por lo tanto protegido contra todo perjuicio, se volvió y le dijo:
—¿Perdone? No le entendí bien.
—He dicho —repitió el portero ferozmente— fauno, puta de mierda.
Daniel reflexionó sobre esto, y se contempló en el espejo que cubría la pared del vestíbulo, mientras se pasaba un peine por el pelo rizado.
—Sí, puede que sea así —concluyó juiciosamente, y se guardó el peine y volvió a coger el cuenco—. Pero una puta de las buenas. Como lo fue mi madre antes que yo. Y puede usted creernos, no es tarea fácil.
Guiñó un ojo al portero y salió por la puerta antes de que el viejo pelma pudiera pensar en una respuesta.
Pero la distinción que Daniel hizo no había calado demasiado hondo en la conciencia del portero, porque en cuanto Daniel desapareció de su vista, se ajustó la gorra con visera y galones en un ángulo significativo y tenaz, y repitió su juicio irrevocable:
—Fauno puta de mierda.
17
Aunque había empezado a las cuatro de la tarde y nadie de importancia había llegado hasta bien pasadas las seis, se trataba oficialmente de un desayuno de sociedad. Su anfitrión, el cardenal Rockefeller, arzobispo de Nueva York, se aproximaba democráticamente a un grupo y a otro, sorprendiendo a todos al saber quiénes eran y por qué habían sido invitados. Daniel estaba seguro de que alguien le daba indicaciones a través de un audífono, pero quizá esto se debía a que se sentía molesto, pues el cardenal, cuando le ofreció el anillo para que Daniel lo besara, fingió creer que era un misionero de Mozambique. Para no contradecirle, Daniel le dijo que todo iba de maravilla en Mozambique, pero que las misiones necesitaban dinero desesperadamente, a lo cual el cardenal respondió con ecuanimidad que Daniel debía hablar con su secretario, monseñor Dubery.
Monseñor Dubery, como hombre de mundo, sabía muy bien que Daniel acompañaba a Rey y había venido a contribuir al entretenimiento posterior del círculo privado del cardenal. Había hecho todo lo que había podido para asociar a Daniel con otros parias sociales que estaban presentes, pero había sido en vano. Una monja carmelita negra de Cleveland dio firmemente la espalda a Daniel tan pronto como el monseñor se alejó. Luego le emparejaron con el padre Flynn, el auténtico misionero de Mozambique, que consideró el que le presentasen a Daniel como una afrenta deliberada de monseñor Dubery, y así lo dijo, aunque no delante de Dubery. Cuando Daniel, a falta de otros asuntos en común, le contó la confusión del cardenal Rockefeller, el padre Flynn perdió completamente los estribos y comenzó, en un furioso arrebato de indiscreción, a denunciar a toda la archidiócesis de Sodoma, es decir, Nueva York. Daniel, temiendo que se le culpase por provocarle deliberadamente aquellos éxtasis, intentó apaciguarle, pero sin éxito. Finalmente advirtió directamente al padre Flynn que no podía albergar esperanzas de servir a los intereses de su misión sí se comportaba de esa forma, y eso pareció funcionar. Se separaron en silencio.
Con la esperanza de evitar mayores atenciones por parte de monseñor Dubery, Daniel se perdió por las habitaciones públicas de la residencia arzobispal. Se puso a mirar una enérgica partida de billar hasta que le hicieron ver, educadamente, que estorbaba. Leyó detenidamente los títulos de los libros encerrados en estanterías acristaladas. Se tomó un segundo vaso de zumo de naranja pero evitó que el bienintencionado camarero le echase vodka a escondidas, pues no se atrevía a alterar una mente que hasta el momento, toquemos madera, estaba completamente equilibrada.
La necesitaba. Pues esa noche iba a hacer su debut. Después de un año de estudios con Rey, Daniel iba a cantar en público. Hubiera preferido un debut sin las complicaciones de las maniobras sociales con aquéllos que poco después iban a servirle de público, pero la señora Schiff le había explicado lo que había resultado demasiado evidente para que Rey intentase discutirlo: la importancia de empezar en lo alto.
En toda Nueva York no podía haber un público más selecto que el que asistía a las sesiones musicales del cardenal Rockefeller. El propio cardenal era un devoto del bel canto y se le podía ver normalmente en su palco del Metastasio. A cambio de su muy visible patronazgo y del uso comedido de su nombre en los folletos para recaudar fondos, el Metastasio proporcionaba a San Patricio un plantel de solistas que ninguna iglesia en la Cristiandad podía esperar igualar. También proporcionaba talento para ocasiones más seculares, como el presente desayuno de sociedad. Aunque Rey no estaba en absoluto sujeto a estos acuerdos, era católico devoto y se mostraba satisfecho adornando con su arte los salones del cardenal mientras que se mantuviera una cierta reciprocidad; esto es, mientras que se le recibiera como invitado y se le diera acceso a las másrecientes comidillas eclesiásticas, que seguía con la misma fascinación que el cardenal dedicaba a la ópera.
Daniel encontró una habitación vacía, apenas un cuartito con dos sillas y una televisión, y se sentó con su bebida y su ansiedad. Pensaba, en principio, que debería sentirse al menos nervioso y posiblemente alterado, pero antes de que hubiera podido empezar a generar ni siquiera un pequeño temblor interior, su introspección fue interrumpida por un desconocidovestido con el uniforme de la Liga de Renovación Puritana (el cardenal Rockefeller era célebre por su ecumenismo).
—Qué hay —dijo el desconocido, echando hacia atrás su stetson para revelar una pequeña cruz pecosa en medio de su frente negra—. ¿Te importa si me derrumbo sobre esa otra silla?
—Como si estuvieras en tu casa —dijo Daniel.
—Mi nombre es Shelly —dijo, derrumbándose—. Shelly Gaines. ¿No es terrible cómo, aunque tú mismo seas un fauno, es lo primero que notas en otra persona? Los demás me dan perfectamente igual, pero cuando veo a uno de los míos, ¡bum! —Dejó caer el stetson sobre la televisión—. Paranoia. ¿Crees que Hester Prynne se encontró nunca con otra señora con una letra escarlata bordada en su blusa? Y si lo hizo, ¿se mostró amistosa? No es probable, en mi opinión.
—¿Quién era Hester Prynne? —preguntó Daniel.
—Frustrado una vez más —dijo Shelly Gaines. Encontró, en el suelo y al lado de la silla, una jarra de cerveza llena hasta un tercio, la levantó y se la bebió de un trago—. Salud —dijo, limpiándose los labios con el puño de su chaqueta vaquera.
—Salud —asintió Daniel, y se terminó el zumo de naranja. Sonrió a Shelly, por quien había sentido una amistad instantánea y paternalista. Era una de esas personas que no deberían tener nada que ver con la moda. Un tipo mediocre de cara ovalada y cuerpo blando al que le iría bien el papel de Hombre Común. Sin la materia prima adecuada para ser fauno, ni (suponía Daniel) para la l.r.p. Y sin embargo lo intentaba a fondo. ¿Qué corazón no se hubiera inclinado en su favor?
—Eres cristiano, ¿verdad? —preguntó Shelly, siguiendo su propia y oscura línea de pensamiento.
—Hmm.
—Siempre lo adivino. Por supuesto, la gente en nuestra situación no tiene mucha elección en la materia. ¿Estás aquí con alguien? Si puedo atreverme a preguntar.
Daniel asintió.
—¿c.r.?
—¿Perdón?
—Tendrás que perdonarme. —Puso los ojos en blanco, se apretó la mano sobre el estómago y expulsó un eructo minúsculo—. He estado bebiendo desde las cuatro y he pasado la última media hora intentando hablar con un misionero de algún lugar de África que está bastante loco. Entiéndeme, siento la mayor admiración por nuestros hermanos y hermanas allá fuera entre paganos, pero Dios mío, ¿no deberíamos tener nuestras propias tradiciones? Otra pregunta retórica, c.r. significa católico romano. ¿Realmente no lo sabías?
—No.
—Y Hester Prynne es la heroína de La letra escarlata.
—Eso sí que lo sabía.
—¿A que no sabes quién está entre nosotros esta noche? —dijo Shelly, tomando una nueva dirección.
—¿Quién?
—El misterioso señor x. El tipo que escribió Historias de terrorismo. ¿Lo has leído?
—A trozos.
—Me lo señaló el viejo Dubery, en el que se puede confiar, habitualmente, cuando se trata de los pecados de la gente. Pero tengo que admitir que el tipo me pareció inofensivo. En cambio, si te hubiera designado a ti como señor x, le hubiera creído sin reservas.
—¿Porque sí que parezco ofensivo?
—Oh, no. Porque eres muy atractivo.
—¿Incluso con la cara negra? —Pobre Daniel. No podía evitar flirtear. Escarbaba buscando cumplidos tan instintivamente como un pájaro buscando gusanos.
—¿Incluso? ¡Especialmente! —Luego, tras una pausa que pretendía estar cargada de contacto visual—: Sabes, juraría que te he visto en algún sitio. ¿Vas alguna vez a la Colegiata de Marble?
—¿La iglesia de Van Dyke, en la Quinta Avenida?
—Y la mía. Soy uno de los asistentes del gran hombre.
—No, nunca he ido. Aunque he pensado a menudo en ir. Su libro me impresionó mucho de adolescente.
—Nos impresionó a todos. ¿Has tomado los hábitos?
Daniel negó con la cabeza.
—Ha sido una pregunta estúpida. Pero pensé que, como llevas esa cosa… —Señaló con la cabeza a la entrepierna de Daniel—. Yo fui célibe una vez. Tres años y medio. Pero finalmente fue demasiado para mi débil carne. Aunque admiro a los que tienen la fuerza suficiente. ¿Vas a quedarte para el Singspiel?
Asintió.
—¿Y sabes en qué va a consistir?
—Ernesto Rey está aquí, y ha traído a alguien más. Su protegido.
—¡En serio! Entonces supongo que tendré que quedarme. ¿Quieres otro de lo que sea que estás tomando?
—Sólo zumo de naranja, pero no, gracias.
—¿No bebes? ¡Pelion sobre Ossa! —Shelly Gaines se levantó de la silla y se volvió para irse, y luego se volvió de nuevo para susurrarle a Daniel—: Ahí está. Acaba de entrar en la habitación de al lado. ¿Quién iba a suponer que ése fuera el señor x?
—¿El tipo con la corbata con gotas de agua?
—¿Gotas de agua? Por Dios, qué buena vista. A mí me parece sólo un simple verde borroso, pero sí, ése es.
—No —dijo Daniel—, desde luego, yo tampoco lo hubiera creído.
Cuando Shelly Gaines se hubo ido al bar, Daniel se acercó a su viejo amigo Claude Durkin, que estaba conversando con uno de los sacerdotes más imponentes de la fiesta, un hombre con ojos de halcón, pelo gris cortado a cepillo y risa sonora y agradable.
—Hola —dijo Daniel.
Claude le saludó con la cabeza y siguió charlando, evitando mirar a aquel embarazoso desconocido. Daniel se quedó en su sitio. El sacerdote le miró con interés divertido, hasta que Claude finalmente volvió a mirarle.
—Oh, Dios mío —dijo—. ¡Ben!
Daniel le ofreció la mano, y Claude, tras dudar sólo un momento, la estrechó. Entre (como si se le hubiera ocurrido después) sus dos manos.
—Claude, si me disculpas —dijo el sacerdote, dedicando a Daniel una sonrisa neutra pero en cierta medida aún amistosa, a la que Daniel respondió con otra.
—No te había reconocido —dijo Claude sin convicción, cuando se quedaron solos.
—No soy fácil de reconocer.
—No. No lo eres. Pero es agradable… Por el amor de Dios.
—Yo tampoco esperaba encontrarte aquí.
—Es la última noche que paso en la ciudad.
—No por culpa mía, espero.
—No, claro que no. —Claude se rió—. Pero es sorprendente, tu pintura de guerra. ¿Cuánto hace desde la última vez que te vi? Aquella vez que cogiste el traje de mi armario, creo.
—Gracias por prestarme tu corbata, por cierto. Veo que te llegó perfectamente.
Claude se miró la corbata, como si se hubiera derramado algo encima.
—Intenté telefonearte. Dijeron que tampoco sabían qué había pasado contigo. Luego, cuando volví a llamar, un tiempo después, el teléfono había sido dado de baja.
—Sí. La tienda de donuts cerró hace mucho tiempo. Y tú, ¿cómo estás? ¿Y a dónde vas?
—Estoy estupendamente. De hecho, soy un hombre nuevo. Y me voy a Anagni, al sur de Roma. Mañana.
Daniel miró a Claude e intentó verle como el autor de Historias de terrorismo y destructor del oleoducto de Alaska. No pudo.
—¿Y qué vas a hacer en Anagni?
—¿Construir una catedral?
—¿Me lo estás preguntando?
—Suena ridículo, incluso para mí, incluso ahora, pero es la pura verdad. Había una catedral allí, una de las mejores catedrales románicas. Federico Barbarroja fue excomulgado en ella. Fue bombardeada, y voy a ayudar a reconstruirla. Como albañil. He ingresado en los franciscanos, ¿sabes? Aunque aún no he hecho los últimos votos. Es una larga historia.
—Felicidades.
—Es lo que siempre he querido. Vamos a usar casi la misma tecnología que con la original, aunque haremos un poco de trampa en lo que se refiere a levantar las piedras. Pero será algo mejor que revolver entre los escombros buscando recuerdos. ¿No crees?
—Lo creo. A eso me refería: felicidades.
—¿Y tú, Ben? ¿Qué estás haciendo?
—Lo mismo, en definitiva. Estoy haciendo lo que siempre quise. Lo podrás ver, si te quedas toda la tarde.
—Sabes, creo que no has cambiado nada.
—¿Es que alguien cambia alguna vez?
—Eso espero. Sinceramente, eso espero.
Sonó una campana, la señal para que Daniel se cambiase.
—Tengo que irme. Pero, ¿puedo preguntarte algo antes? Estrictamente entre nosotros.
—Sólo si no te ofende que no responda.
—Pensándolo mejor, me quedo con la duda. En todo caso, tendrías que decir que no, incluso si la respuesta fuera sí.
—Esas preguntas siempre es mejor evitarlas, pienso yo también. Qué pena que quede tan poco. Sería agradable vernos y despedirnos más formalmente. En todo caso, buena suerte con tu catedral.
—Gracias, Claude. Lo mismo digo.
Le ofreció de nuevo la mano, pero Claude le superó. Le agarró por los hombros y de forma solemne y desapasionada, como si estuviera entregándole la Legión de Honor, le besó en las dos mejillas.
Por primera vez aquella tarde, Daniel se sonrojó.
Mientras que Rey cantaba su propia y breve aportación, una cantata de Carissimi abreviada y adornada por las fiables manos de la señora Schiff, Daniel se puso su traje, un viejo esmoquin sacado del fondo del armario de Rey que la señora Galamian, la jefa de vestuario del Metastasio, había recompuesto meticulosamente. Seguía sin sentirse más que agradablemente nervioso. Quizá era uno de esos pocos afortunados que no se quedan helados por tener que actuar. Quizá fuera a disfrutarlo, de hecho. Intentó concentrarse en las florituras de Rey, pero a pesar de toda la brillantez del canto era imposible fijar la atención en esa música. Carissimi había tenido sus días malos, sin duda. Era, sin embargo, uno de los favoritos particulares del cardenal, así que no podía cuestionarse lo apropiado de la elección de Rey. Si la impecable pirotecnia de Rey dejaba sin embargo al público (reducido a unas cincuenta personas) un tanto inquieto y deseando que se le engatusase y se le divirtiese sencillamente, ¿quién iba a quejarse, excepto, posiblemente, Carissimi?
Rey terminó y recibió sus aplausos. Entró un momento en el camerino, donde estaba Daniel, salió para responder con una segunda reverencia, y volvió.
—Voy a sentarme junto al cardenal —instruyó a Daniel—. No salgas hasta dentro de un par de minutos.
Daniel observó cómo los dos minutos desaparecían en su reloj de pulsera, luego se puso su muy abollado sombrero de copa y realizó su entrada, sonriendo. Aparte de un ligero cosquilleo en las piernas y en la parte baja de la espalda, no tenía ningún síntoma de miedo escénico. El cardenal estaba sentado en la tercera fila con Rey, benignamente impasible, a su lado. Claude estaba en la primera fila junto a la monja de Cleveland. Muchos de los otros invitados del cardenal le resultaban conocidos del Metastasio. Uno o dos le habían invitado a cenar.
Levantó las manos, con los dedos extendidos, hasta rodear su cara. Puso los ojos en blanco lentamente. Comenzó a cantar.
—¡Mammy! —cantó—. ¡Cómo te quiero, cómo te quiero! ¡Mi querida Mammy! —Se mantenía muy próximo, vocalmente, a la versión autorizada de Jolson, pero exageraba el lenguaje corporal. Era una versión educada del espectáculo juglaresco que solía representar para aterrorizar a ciertos desconocidos. Terminó de golpe y, antes de que pudieran aplaudirle, comenzó directamente su siguiente número, “Nun wandre Maria” del Spanisches Liederbuch de Wolf. Daniel acompañó las beaterías torturadas y esquizofrénicas con los mismos gestos exagerados que había usado para “Mammy”. En este contexto, parecían más kabuki que sensiblería.
—La siguiente canción que quiero ofrecerles —anunció Daniel, quitándose el sombrero de copa y sacando un par de orejas de conejo del bolsillo— requiere una breve presentación. La letra es mía, aunque la idea original es de la mujer que ha compuesto la música, Alicia Schiff. Es la entrada de Conejito de Miel para un pequeño musical que estamos escribiendo llamado La hora de los conejitos de miel -Se colocó las orejas de conejo—. No hay mucho que necesiten saber sobre los conejitos de miel que la canción no vaya a explicar bastante bien, excepto que son adorables. —Sonrió—. Así pues, sin más dilación… —Hizo un gesto con la cabeza al pianista. Las orejas de conejo se bambolearon sobre sus guías de alambre, y siguieron bamboleándose hasta el final de la canción.
Cielo santo, qué espectáculo:
las abejas zumban en su colmena
para producir la rica miel
que a los conejitos les gusta comer.
Cantaba como transfigurado por el placer, sorteando los diversos obstáculos vocales con espacio de sobra. La melodía era embelesadora, una caja de bombones hecha música que conseguía que la letra tontísima pareciera no sólo sincera sino, de forma perturbadora, incluso piadosa. Donde realmente cobraba vida era en el estribillo, una larga cadena serpenteante de aleluyas y lalalás que subía, bajaba y saltaba en torno a las firmes órdenes ondulantes del piano. Una música maravillosa, y ahí estaba él, frente al cardenal Rockefeller y todos sus invitados, cantándola. Era consciente, mientras cantaba, de las caras que comenzaban a abrirse en sonrisas, y era consciente, mientras anotaba sus reacciones, de la música, y no había disyuntiva entre estas dos consciencias.
Ini mini maini mo:
estas abejas son la monda.
Me quieren tanto que nunca me pican,
¡y lo único que les doy es mi canto!
Y se lanzó a otra montaña rusa de lalalás. Esta vez, sabiendo que lo había conseguido ya y por tanto podía conseguirlo de nuevo, comenzó, tímidamente, a comportarse ostentosamente en el más puro estilo conejito. La gente del público —en eso se había convertido: en un público; su público— estaba sonriendo, comiendo de su mano, amándole.
De repente un interruptor saltó dentro de él, y una luz se encendió, un destello brillante de gloria eterna, y no había forma de explicarlo pero supo que si hubiera estado conectado a un aparato de vuelo en ese mismo momento (y el momento ya había pasado), habría despegado. Lo supo, y no le importó, porque ya estaba volando: hasta el techo, alrededor de la lámpara, por encima de los tejados, y a través del ancho mar azul.
Cantó el ultimo verso a pleno pulmón, con una exuberancia fantástica y aturdida.
La di da y la di di.
¡Esto es vida, sí señor!
¡Comiendo miel de la colmena
en mi casa de conejito de miel!
Para el tercer estribillo hizo, improvisadamente, lo que nunca había soñado hacer durante las semanas de ensayos: bailó. Era descaradamente ingenuo, un simple saltar y menearse, pero justo lo correcto (supuso) para un conejito. En todo caso, parecía lo adecuado, aunque también era arriesgado. Al concentrarse en los movimientos de los pies, casi perdió la línea vocal, pero aunque se hubiera caído de boca no hubiera representado la más mínima diferencia.
Se había convertido en un cantante. Y nadie podía negarlo.
—¿Y habrá más canciones de conejitos? —inquirió el cardenal Rockefeller, después de que Daniel hubiera vuelto del camerino convertido de nuevo en un ser humano.
—Así lo espero, su reverencia. Estamos trabajando en ello.
—Cuando estén listas, intentaré convencerte para que ejerzas esa fascinación de nuevo sobre nosotros. Tal encanto y, si puedo llamarlo así, inocencia, son demasiado escasos. Tú, y tu distinguido maestro, debéis ser elogiados.
Daniel dio las gracias con un susurro, y Rey, para hacer saber esta felicitación a toda la concurrencia, se arrodilló y besó el anillo del cardenal. Luego el cardenal condujo a Rey a una habitación cercana, y Daniel se quedó para recibir diversos ramilletes metafóricos de alabanzas y un ramillete real de monseñor Dubery, consistente en seis lirios bastante calamitosos. La monja de Cleveland le pidió disculpas por haberle dado la espalda y le dejó la dirección de su convento para que le enviase la partitura de ésa y de todas las futuras canciones de conejitos. Viejos conocidos del Metastasio le ofrecieron profecías de grandeza.
Cuando el círculo de sus entusiastas se hubo quedado en unos pocos tiralevitas, Shelly Gaines, ejerciendo su privilegio de haberle conocido antes, se le acercó con una bebida en cada mano —una cerveza para él, y un destornillador para Daniel— y requisó a la estrella recién nacida para mantener, según dijo, «una charla entre hombres».
—Tu canción está, por supuesto, más allá de cualquier alabanza, y es completamente anormal, si es que eso no supone lo mismo. No es pop, aunque en cierta forma sí lo es, y no es bel canto, aunque requiere una voz con la elasticidad del bel canto, y no se parece nada a una opereta, aunque supongo que eso será lo más cercano. Realmente, algo sorprendente… y hablo sólo de la canción, no del cantante, que es… —Shelly puso los ojos en blanco imitando el propio estilo de pavoneo negro de Daniel-… el profeta de una forma de locura completamente nueva.
—Gracias.
—Pero por encima de las felicitaciones, Ben… ¿puedo llamarte Ben?
Daniel asintió.
—Por encima del mero aplauso arrebatado, Ben, me gustaría hacerte una oferta. —Levantó un dedo como para prevenir la objeción de Daniel—. Profesional. Entiendo, por la segunda canción de tu programa, que tus metas no se limitan al lado, cómo diría, comercial del espectáculo.
—En realidad, no tengo metas.
—Bueno, bueno, sin falsa modestia.
—Quiero decir que todavía soy estudiante. La meta de un estudiante es simplemente aprender.
—Bien, entonces mi oferta debería interesarte precisamente como estudiante. ¿Te gustaría cantar en la Colegiata de Marble? ¿Como solista?
—¿En serio? —dijo Daniel, sonriendo. Y luego—: No, no es posible.
—Ah, el cardenal ya te ha reservado para sí, ¿no? No he sido lo suficientemente rápido.
—No, en absoluto. Y estoy seguro de que no tiene intención de hacerlo. Puede elegir a cualquiera entre todos los del Metastasio. Sencillamente, no estoy a ese nivel.
—Desde luego, estarías a nuestro nivel, Ben. Y aún más. No somos especialmente famosos por nuestro programa musical. A lo más que llegamos es a alguna cantata de Bach, y eso sólo una o dos veces al año. Por otro lado, intentamos hacer algo más que seguir la melodía. Desde tu punto de vista, sería experiencia, que es algo que no te seguirá faltando durante mucho tiempo, pero, ¿tienes otros planes en este momento? Los ensayos son los miércoles por la noche. Y creo que podría sacar del presupuesto cien a la semana. ¿Qué me dices?
—¿Qué puedo decir? Me siento halagado, pero…
—El señor Rey tendría reparos. ¿Se trata de eso?
—Podría ser. Pero lo más probable es que sólo regatee por la tarifa.
—¿Y entonces?
—¿Dónde me situaría? ¿En una galería de la parte trasera, o en la parte delantera, donde la gente pudiera verme?
—Ben, después de lo que he visto esta noche, ¡no irás a decirme que eres de los tímidos! Nunca he visto tanta sangre fría. ¡Y ante este público!
Daniel se mordió el labio. No había forma de explicarlo. Había sabido que se encontraría con este problema en cuanto alcanzase cualquier clase de éxito, pero a pesar de los constantes progresos que había realizado estudiando con Rey, el éxito no había parecido un peligro inminente. La esperanza seguía brotando, por supuesto, de su corazón demasiado humano, pero su parte racional, que se ocupaba de las decisiones importantes, había considerado que estas esperanzas eran sueños imposibles, y por ello se había dejado arrastrar por la corriente una semana tras otra hasta que había llegado al inevitable momento de la decisión, que ahora estaba por fin ante él.
¿Durante cuánto tiempo, una vez que se convirtiera, incluso de forma mínima, en una figura pública, podría mantener su falsa personalidad? Y lo que era más importante: ¿qué era lo que quería, de ahí en adelante y para siempre?
—Shelly —contemporizó—, te agradezco la oferta, créeme. Y me gustaría decirte que sí ahora mismo, pero hay alguien con quien tengo que consultarlo antes. ¿De acuerdo?
—Sabes dónde puedes encontrarme. En el ínterin, tuyo afectísimo, y todo eso. —Shelly, un poco triste y desairado, se alejó, tropezando con las sillas desordenadas de la sala de música. Nadie más se acercó.
Daniel buscó a Claude por todas las demás habitaciones, pero debía haberse ido al final del concierto. Una pequeña desolación se aposentó en el espíritu de Daniel. Quería tirar los seis lirios en una papelera (estaba seguro de que habían adornado funerales durante al menos una semana), irse a casa y meterse en la cama.
Pero eso era imposible. Era importante que se codease con la gente, así que se codeó. Pero por lo que le concernía, la fiesta había terminado.
Sin embargo, Claude no se había olvidado de él. A la mañana siguiente un camión de reparto apareció en la calle 65 Oeste con un cargamento peculiar y precioso, consistente en: uno, un aparato de vuelo Sony; dos, una lápida con una quintilla grabada; y tres, una corbata que representaba gotas de agua. Había también una carta telegráfica de Claude diciendo adiós, explicando que a los franciscanos no se les permitía volar, y deseándole suerte como conejito.
Cuando los repartidores se marcharon y volvió a ordenar su habitación para hacer sitio a los dos nuevos muebles, Daniel se sentó ante el aparato de vuelo y se dejó tentar. Pero sabía que no estaba listo, y sabía que lo sabría cuando lo estuviera, y no sucumbió.
Aquella noche, como si fuera una recompensa, tuvo su primer sueño de vuelo auténtico. Soñó que volaba sobre una Iowa imaginaria, una Iowa de montañas de mármol y alegres valles, de ciudades doradas e irreales y fabulosas granjas que deslumbraban la vista con campos de trigo de Fabergé. Se despertó sin poder creer que hubiera sido sólo un sueño. Pero agradecido, de todas formas, por haber recibido una señal tan inconfundible.
18
La misma noche que tuvo ese sueño, al volver en taxi desde la casa del cardenal Rockefeller, Rey había insinuado la posibilidad, y luego había anunciado el hecho, de manumitir a Daniel. Daniel expresó su sincera sorpresa y un pesar no demasiado hipócrita; prudentemente, no expresó su júbilo ni con un pequeño hurra.
No se trataría de una separación absoluta. Daniel continuaría estudiando con el gran Ernesto, pero sobre una base más tradicional, ofreciéndole, en lugar de un pago inmediato, un tercio de sus ingresos profesionales durante los siguientes siete años. Daniel firmó un contrato a estos efectos, actuando como testigos la señora Schiff e Irwin Tauber, que, como agente de Daniel, recibiría un quince por ciento adicional. Si esto era explotación, Daniel estaba encantado de que le considerasen probablemente explotable. ¿Es que podía haber un testimonio más sincero de fe en su futuro que el que quisieran asegurarse un trozo para sí mismos?
Su placer se vio pronto mitigado por la realidad de su primer cheque. Su sueldo de la Colegiata de Marble era de cien dólares; después de las deducciones de impuestos federales, estatales y locales y de la seguridad social, y después de los porcentajes de Rey y Tauber, a Daniel le quedaban 19,14 dólares. Así que, cuando llegó el otoño, tuvo que volver al Metastasio. El señor Ormund le permitió amablemente salir temprano los miércoles para asistir a los ensayos del coro. Además, fue ascendido al puesto (compartido con Lee Rappacini) de croupier de la ruleta del casino, un trabajo que, incluso después de restarle las tajadas del Metastasio y el señor Ormund, era innegablemente una perita en dulce.
No es que Daniel tuviera tendencia a preocuparse por el dinero. Todavía pertenecía a la raza de las cigarras, incapaz de alarmarse ante posibilidades remotas. Según los términos de su acuerdo con Rey, Boa recibiría atención durante otro año más. El Congreso, mientras tanto, estaba redactando un cuerpo legal homogéneo respecto al vuelo, un código que asegurase que nadie se encontrara en adelante en la posición imposible en la que había estado Daniel, de poder mantener a Boa con vida sólo recurriendo al mercado negro. En un año, cuando Daniel tuviera que volver a hacerse cargo del coste de mantenerla, no sería, por tanto, un coste tan aplastante e injusto. Si ahorraba, incluso podría conseguir internarla de nuevo en el Primer Centro de Vuelo Nacional. Tales son los pensamientos optimistas y veraniegos de la cigarra.
Al haber pasado una temporada relativamente agradable durante su año de concubinato, Daniel no sintió que la libertad se le subiera a la cabeza. En todo caso, esos términos eran relativos. En la práctica, su vida no había cambiado demasiado, excepto en que podía, si le asaltaba la necesidad, salir y echar un polvo. En general, sin embargo, salvo por una juerga de tres días justo después de que le quitasen el cinturón, la necesidad no le avasallaba, no de la forma en que antes le había dominado y ocupado el tiempo. Esta disminución del que hasta entonces había sido un movimiento perpetuo podía tener algo que ver con la sublimación, pero lo dudaba. Renata Semple siempre había sostenido que la sublimación era una estupidez freudiana, que los mejores polvos también transmitían las mayores descargas de energía creativa. Quizá sólo estaba envejeciendo y agotándose. Quizá su vida sexual actual representaba el nivel óptimo para su metabolismo y antes había estado forzándola. En cualquier caso, era feliz, ¿verdad?, así que, ¿para qué preocuparse?
Durante dos meses había estado dejando que el tinte se desvaneciera, devolviendo a su piel su color natural, cuando un incidente en el Museo de Historia Natural le hizo reconsiderarlo. Estaba vagando en solitario como una nube entre las vitrinas de especímenes minerales, dejando que su mente se perdiese entre las peculiaridades y las sorpresas, el destello y el brillo de los gabinetes de curiosidades de la naturaleza, cuando del remoto pasado surgió Larry, el cajero de la ya difunta Tienda de Donuts Esquiva Esto. Larry, con más franqueza que elegancia, dejó caer un pañuelo metafórico a los pies de Daniel, esperó a ver si lo recogía, y, cuando no lo hizo, se dirigió hacia unos peñascos de mena murmurando un melancólico y duro:
—De acuerdo, Sambo, como quieras.
Y ni un atisbo de reconocimiento. Había habido un tiempo, y bastante largo, en que Daniel había visto a Larry unas dos veces al día para recoger los mensajes telefónicos y en general para pasar el rato. Larry sentía un interés confesado hacia los faunos, pero, aun así… ¿Era el amor tan ciego?
Daniel sabía que cada vez que cantaba en la Colegiata de Marble estaba aceptando el riesgo calculado de que alguien de un pasado aún más remoto le reconociese. A causa de la asociación de Van Dyke con la l.r.p., había un flujo constante de grupos eclesiales y delegados de convenciones que se dejaban caer por las misas dominicales, y entre estos visitantes era probable que en algún momento hubiera alguien de Amesville o de los alrededores que conociera al viejo y no modificado Daniel Weinreb. Finalmente, sus miedos no le habían impedido aceptar el trabajo, pero podría ser aconsejable seguir llevando esa máscara que había resultado tan eficaz. Todo el mundo supondría que seguía siendo fauno por elección, pero eso no podía evitarlo. Además, tenía que admitir que tenía sus buenos momentos.
Decidió, por fin, cambiar sus marcas. En su siguiente visita al cosmetólogo se hizo blanquear una mancha en forma de mandala en la parte alta de la frente, un proceso tan caro como doloroso. Luego, para su inmenso e inmediato alivio, se rellenaron los círculos de las mejillas y su pelo rizado se alisó y se cortó formando un flequillo de bucles que oscurecía la almendra de blancura de su frente. La nueva máscara, al ser menos llamativa, era aún más eficaz como disfraz. Como se suele decir, ni su propia madre le hubiera reconocido.
Pasó un año; un año pleno de acontecimientos, prodigios de la historia y de su propio corazón cambiante (si es que el corazón es, de hecho, quien registra la sensación de vocación, de ser llamado a una tarea predestinada, y no los ojos, o las manos, o la espina dorsal); un año de bienaventuradas agitaciones; un año feliz que pasó demasiado deprisa. Lo que hizo durante ese año puede contarse en pocas palabras. Junto con la señora Schiff terminó el borrador de la versión completa en dos actos de La hora de los conejitos de miel, que Tauber comenzó a mostrar a los productores inmediatamente (todos pensaron que era una tomadura de pelo), y escribió, o reescribió, siete u ocho canciones propias. Pero lo que aprendió requeriría un catálogo de proporciones épicas. Las revelaciones florecieron y se convirtieron en visiones fugaces, se ramificaron en proposiciones viables, se entrelazaron en sistemas, y los propios sistemas parecían reaccionar de forma misteriosa ante todo tipo de cosas, grandes y pequeñas, tanto con sus intuiciones más enormes y vagas como con las curvas y los colores de un gladiolo en una maceta de plástico. Era como si se le hubiera ofrecido un traslado interlineal a todos los años de su vida. Viejos pedazos de percepciones desordenadas comenzaron a alinearse siguiendo modelos tan lúcidos como una melodía de Mozart. En una ocasión, solo en casa y escalando las alturas de Don Giovanni, la forma de la epifanía cotidiana fue sólo eso, siete meras notas que parecían, a la altura desde la que las escuchaba, decir más sobre la justicia, el castigo y el destino trágico que todo Esquilo y todo Shakespeare juntos. No tenía por qué ser la música la que le producía estas sensaciones, aunque habitualmente era, en alguna medida, una obra de arte y no los crudos materiales de la naturaleza. Nueva York no tenía tanta naturaleza sin modificar en oferta, exceptuando sus cielos y lo que se pudiera cultivar en el parque, pero estaba repleta de artificio y resonaba día y noche con la música. A Daniel no le faltaban estímulos.
¿Cuánto tiempo podía seguir uno sumando de esa forma las cosas? La señora Schiff dijo que para siempre, mientras que uno se mantuviera en términos amistosos con su Musa. Pero, ¿quién era la Musa y qué era lo que requería? Allí la señora Schiff no podía ofrecerle ningún oráculo.
La cuestión era importante para Daniel, pues había comenzado a pensar de forma bastante supersticiosa que Boa era su Musa. ¿No había coincidido su despertar con la época en que la había traído a vivir con él? Pero qué ridículo era el hablar de «vivir» con ella, cuando no era más que una cáscara vacía. Era con la señora Schiff, era con Rey con quienes había vivido los últimos tres años. Sin embargo, en ningún momento supuso que fueran sus Musas. Habían sido sus profesores; o, si eso no expresaba con justicia el tamaño de su deuda con ellos, sus maestros. La Musa era algo, o alguien, distinto.
La Musa, para empezar, era una mujer, una mujer a la que uno permanecía fiel, y Daniel, a su manera, había permanecido fiel a Boa. Esto podía o no ser significativo, podía o no conectarse con algún lecho fundamental de verdad bajo el lodo inexplorado del subconsciente. Cuando no estaba brillando a la clara luz del placer, el sexo podía ser infinitamente misterioso. Pero la idea de Daniel de que Boa era su Musa era más literal. Pensaba en ella como una presencia activa, un espíritu benigno que tocaba su alma y le mostraba el camino con tenues luces, inadvertidas y subliminales. De una forma muy parecida a como había imaginado, en su primera juventud, a su madre volando hacia él desde la lejanía, flotando sobre él, susurrándole, contemplándole con un amor secreto y afligido que había sido, sin embargo, la fuerza que le había sostenido a través de la desolación de aquellos primeros y solitarios años en Amesville. Entonces había estado equivocado: su madre no había estado con él, nunca había sabido cómo volar. Pero, ¿quería eso decir que se equivocaba ahora? Boa era un hada; podía estar con él; él creía que así era y, creyéndolo, hablaba con ella, le rogaba, le suplicaba que le sacase del apuro.
Pues el viaje gratuito había llegado a su fin. Aunque lo había considerado un enorme desperdicio de dinero, Rey había cumplido los términos de su acuerdo. Ahora, satisfecha esa deuda, era cosa de Daniel. Las necesidades mínimas semanales de Boa costaban unos escandalosos ciento sesenta y tres dólares, y no había mejora a la vista, pues éste no era el precio del mercado negro. El racionamiento había terminado, y Daniel pudo comprar las provisiones para ella directamente en la farmacia del Primer Centro Nacional de Vuelo. Ciento sesenta y tres dólares representaban el coste básico de una semana de vacaciones fuera del cuerpo tal y como había quedado fijado por las nuevas regulaciones federales. Con estos medios el gobierno esperaba hacer que las hadas se lo pensasen antes de abandonar permanentemente sus vehículos en la cuneta. Lógicamente, Daniel tenía que estar de acuerdo con el nuevo código homogéneo que el Congreso había diseñado… incluso en ese aspecto. Vaya faena: ¿quién iba a pensar que la realización de una maravilla como ésa fuera a ser una nueva causa de preocupación para Daniel, que había marchado en tantas manifestaciones y cantado en tantos mítines por esa causa? Pero así era, y aunque se había producido un cierto clamor apesadumbrado en la prensa por parte de los padres y las parejas (e incluso una nieta) que estaban en el mismo atolladero que Daniel, no había mucha esperanza de que la ley fuera derogada, pues representaba un auténtico consenso.
Ciento sesenta y tres dólares suponían la frontera de lo que era posible y dejaba un resto muy escaso para proveer sus propias necesidades. Era doloroso, era directamente cruel, estar ganándose la vida bien por primera vez en muchos años y aun así no tener seguridad, ni comodidad, ni diversión. Se lo dijo a Boa en términos que no dejaban lugar a dudas (suponiendo que estuviera escuchando). Ya era suficiente. Quería librarse de ella. No era justo que ella esperase que él continuase en esa situación. ¡Quince años! Amenazó con llamar a su padre, y estableció plazos para hacerlo, pero como no llevó a cabo estas amenazas, tenía que suponer que ella no estaba escuchando, o no se creía las amenazas, o no le importaban. Subiendo la apuesta, la amenazó con desconectarla del cordón umbilical de tubos que la mantenían en vida vegetal, pero esto era una pura bravata. ¿Matar a Boa? Dios sabía que era un peso colgado de su cuello; que era un constante recordatorio de la muerte (y ahora más que nunca, con la lápida de Claude Durkin colocada al pie de su cama); pero era su mujer, y puede que fuera su Musa, y fallar en sus obligaciones hacia ella sería meterse en problemas.
Aparte de estas ideas sobre su Musa, Daniel no era en general supersticioso, pero estaba volviéndose rápidamente cristiano, al menos en el sentido contemporáneo de la palabra propuesto en las enseñanzas del reverendo Jack Van Dyke. Según Van Dyke, todos los cristianos se convertían en tales al suspender su incredulidad en un cuento de hadas ridículo pero altamente instructivo. Esto no suponía ninguna dificultad para Daniel, que tenía un auténtico don para fingir. Su vida entera esos días era un juego inventado. Fingía ser negro. Había fingido, durante un año, estar apasionadamente enamorado de un eunuco. A veces la señora Schiff y él fingían durante horas ser conejitos. ¿Por qué no fingir ser cristiano? (Especialmente si venía con, teóricamente, cien pavos a la semana, y, más a propósito, con la oportunidad de actuar en unas dimensiones físicas y sociales que acompañaban al tamaño de su voz y de su arte, lo que la Colegiata de Marble cumplía perfectamente). ¿Por qué no decir que estaba salvado, si podía hacer feliz a otras personas y no le hacía ningún daño? ¿No era eso lo que hacía la mayoría de los sacerdotes y los pastores? Nunca había sido el tipo de persona que, cuando le preguntan cómo se siente y se siente fatal, contesta que se siente fatal. Él decía que estaba estupendamente, y sonreía, y esperaba que los demás hicieran los mismo. Eso era sencillamente la civilización, y hasta donde podía ver, el cristianismo era sólo el producto lógico de estos principios, la forma más eficaz y tortuosa jamás descubierta de ser educado.
La señora Schiff, que era una atea a la antigua, no aprobaba su conversión, como él la llamaba, y tuvieron algunas de sus mejores discusiones sobre este tema. Ella decía que no era intelectualmente digno que una persona dijera que creía (por ejemplo) que alguien podía morir y luego volver a la vida, que era a lo que se reducía el cristianismo. No tenía ningún problema en que la gente que realmente creyese en esas paparruchas las dijese; hasta resultaba conveniente que lo hiciesen, pues proporcionaba una buena advertencia sobre los límites de su racionalidad. Pero en Daniel era pura y simple charlatanería. Daniel contestaba que nada era puro y simple, y él menos que nada.
En una ocasión en que la señora Schiff estuvo absolutamente segura de un dato de historia de la música (¿había escrito Schumann un concierto para violin?), apostó con ella que en caso de que se equivocara debía acompañarle a la Colegiata de Marble un domingo de su elección. Y estaba equivocada. Él eligió un domingo en el que Van Dyke iba a dar un sermón sobre la inmortalidad del alma, y Daniel cantaría el Actus Tragicus de Bach. Al final, no resultó uno de los momentos más inspirados de Van Dyke, y el coro también (incluyendo, por desgracia, a Daniel) había abarcado bastante más de lo que podía apretar. La señora Schiff expresó sus condolencias, pero por lo demás quedó impasible.
—Por supuesto —admitió—, hay que agradecer a las iglesias que organicen conciertos gratuitos como éstos. Pero huele un poco a sopa boba, ¿verdad? Hay que sentarse allí y escuchar la homilía y todo lo demás para escuchar muy poca música.
—Pero ése no es el objetivo —insistió Daniel, un poco malhumorado, pues aún estaba dolido por el desastre en que había convertido el “Bestellet dein Haus”—. La gente no va a la iglesia por la música. Va para estar con las otras personas que van. Lo crucial es estar físicamente presente.
—¿Quieres decir que es una especie de prueba de que hay una comunidad y pertenecen a ella? Creo que un concierto tendría el mismo efecto, o aún más, puesto que se puede hablar en el intermedio. Y la música, si no te importa que lo diga, sería un poquito más profesional.
—Lo hice fatal, ya lo sé, pero mi canto, bueno o malo, es irrelevante.
—Oh, no fuiste el peor. Ni mucho menos. Estás aprendiendo a fingir las notas que no acabas de poder alcanzar. Pero, ¿cuál es el objetivo, Daniel? En una palabra.
—En una palabra, esperanza.
—Bueno, entonces en varias palabras.
—¿De qué trataba la cantata? De la muerte. El hecho de que eso es lo que nos espera a todos, y que no hay forma de eludirlo, y que todos sabemos que no hay forma de eludirlo.
—Tu Van Dyke sostiene otra cosa.
—Y también usted, por el mero hecho de estar allí. Ése es el objetivo. Todo el mundo tiene dudas. Todo el mundo se desespera. Pero cuando estás en la iglesia, rodeado de todas esas otras personas, es difícil no creer que algunos de ellos no crean en algo. Y al estar allí estamos ayudando a que lo crean.
—Pero, ¿y si todos están pensando lo mismo que nosotros? ¿Qué pasa si ninguno resulta embaucado y todos están allí simplemente para ofrecer su apoyo moral a los otros, que a su vez tampoco se lo creen?
—Es una cuestión de grado. Incluso yo estoy un poco embaucado, como usted dice. Incluso usted lo está, si no en la iglesia, sí cuando escucha música, y sobre todo cuando está escribiéndola. ¿Cuál es, en el fondo, la diferencia entre la canción de Conejito de Miel y cuando Bach dice «Ven, dulce hora de la muerte, pues mi alma ha sido alimentada con miel de la boca del león»?
—La principal diferencia es que la música de Bach es inconmensurablemente mejor. Pero opino que otra diferencia es que estoy siendo perfectamente irónica respecto a las ideas filosóficas de los conejitos de miel.
—Pero usted no está siendo del todo irónica, y quizá Bach lo estaba siendo un poco. Tiene momentos ambiguos.
—Pero él sabe, según dice, que su Redentor vive. Ich weiss dass mein Erloser lebt. Y yo sé que el mío no.
—Eso dice usted.
—¿Y qué dices tú, Daniel Weinreb?
—Más o menos lo mismo que usted, supongo. Pero canto algo distinto.
Era Nochebuena, dos noches antes de que Daniel fuera a actuar en el estreno off Broadway de La hora de los conejitos de miel. Parecía que los sueños se hacían realidad. Pero no estaba contento, y era difícil explicárselo a Boa, que era la causa subyacente de su infelicidad. Allí estaba, sentada en su cunita, un ángel de Navidad con su aureola y un par de alas que pertenecían a uno de los trajes creados por la señora Galamian para el ballet onírico del primer acto, que había sido descartado durante la última semana de ensayos. Y sin embargo, el problema era fácil de expresar. No tenía dinero, y aunque su futuro nunca había parecido más prometedor, sus ingresos rara vez habían sido tan bajos. Había tenido que dejar el Metastasio hacia dos meses, tiempo suficiente para agotar el escaso capital que había ahorrado para ayudarse en alguna emergencia. Pero ésta era la única emergencia que no había planeado: el éxito. Rey y Tauber se mostraban inflexibles y querían recibir sus porcentajes completos. Daniel había hecho sus cálculos, e incluso si La hora de los conejitos de miel no fracasaba inmediatamente, la ganancia neta que obtendría no alcanzaría a cubrir lo que necesitaba, a razón de unos trescientos dólares al mes. Y si el espectáculo fuese un exitazo, tampoco le serviría de nada, pues había tenido que renunciar a sus derechos sobre el libreto para conseguir interpretar a Conejito. Como le había explicado Irwin Tauber, así era el mundo del espectáculo. Pero intenta explicarle eso a un cadáver.
—Boa —dijo, tocando una de las alas de nailon. Pero no supo qué más decir. Hablarle a ella era una profesión de fe, y ya no quería seguir creyendo que estaba viva, y escuchando, y esperando su hora. Si lo estaba, era cruel por su parte no volver. Si no lo estaba, si había dejado este mundo para siempre, de la misma manera que había dejado esta cáscara, este recipiente desechable, entonces no podía causar ningún daño si dejaba de procurar su bienestar—. Boa, no voy a renunciar a otros quince años. Y no voy a volver a vender el culo. Supongo que podría pedirle a Freddie Carshalton que me prestase algo, pero no lo voy a hacer. Ni a Shelly Gaines, al que probablemente no le sobra. Lo que voy a hacer es llamar a tu padre. Si eso es un error, aceptaré la culpa. ¿De acuerdo?
La aureola centelleó.
—Si quieres volver más adelante, tendrás que volver con tu padre. Quizá eso es lo que has estado esperando. ¿No es así?
Se inclinó hacia delante y, procurando no tocar el tubo que entraba en el orificio izquierdo de su nariz, besó los labios que estaban legalmente muertos. Luego se levantó, salió al vestíbulo y entró en el despacho de la señora Schiff, donde estaba el teléfono.
Durante todos estos años nunca había olvidado el número de Worry.
Una operadora le respondió al tercer timbrazo. Dijo que quería hablar con Grandison Whiting. La operadora le preguntó su nombre. Él se limitó a decir que era una llamada personal. La operadora le dijo que le pasaría con la secretaria del señor Whiting.
—La señorita Weinreb al habla —dijo una nueva voz.
Daniel se quedó demasiado desconcertado para responder.
—¿Hola?
—Hola —contestó, olvidándose de usar el tono más grave con el que se había dirigido a la operadora—. ¿La señorita Weinreb?
¿Qué señorita Weinreb?, se preguntó. ¡Su secretaria!
—Me temo que el señor Whiting no está en este momento. Soy su secretaria. ¿Quiere dejarle algún mensaje?
En la habitación de al lado, Daniel pudo oír que sonaba el teléfono. Pero no podía ser el teléfono. Debía tratarse del timbre de la puerta. En cuyo caso la señora Schiff ya respondería.
—¿De qué señorita Weinreb se trata? —preguntó con cautela—. ¿Cecelia Weinreb?
—Soy Aurelia. —Sonaba ofendida—. ¿Con quién hablo, por favor?
—Es una llamada personal. Para el señor Whiting. Es sobre su hija.
Hubo un largo silencio. Luego Aurelia dijo:
—¿Qué hija?
Al notar lo que empezaba a suponer, Daniel se sintió incómodo.
En ese momento la señora Schiff entró rápidamente en el despacho. En una mano llevaba la aureola de Boa. Él supo, sólo con mirarla, lo que le iba a decir. Colgó el teléfono.
No había sido el timbre de la puerta.
—Es Boa —dijo—. Ha vuelto.
La señora Schiff asintió.
Boa estaba viva.
La señora Schiff dejó la aureola sobre la mesa, donde se balanceó de aquí para allá. Sus manos temblaban.
—Será mejor que vayas a verla, Daniel. Y llamaré a un médico.
19
Una semana después de estrenarse en el Cherry Lane, La hora de los conejitos de miel se trasladó hacia el centro, al teatro St. James, justo enfrente del Metastasio, y Daniel se convirtió en una estrella. Su nombre, su propio nombre, el nombre de Daniel Weinreb, figuraba en la marquesina formado por luces parpadeantes. Su cara, oscura como la melaza, se veía en carteles por toda la ciudad. Sus canciones sonaban por la radio día y noche. Era rico y era famoso. Time le sacó en portada, con las orejas de conejo y todo, bajo un titular de 36 puntos, con forma y colores de arcoiris, que se preguntaba, pomposamente: Bel canto, ¿una nueva música? En el interior, en un artículo exclusivo, la señora Schiff contaba algo parecido a la historia de la vida de Daniel.
No había sido cosa suya. O quizá sí. La llamada a Worry había sido grabada y localizada automáticamente por el sistema de seguridad de Whiting. Siguiendo la sugerencia de su hermana, los patrones de voz de la llamada fueron comparados con las cintas que Daniel había grabado antaño con Boa.
La policía apareció en la puerta del apartamento de la señora Schiff en el mismo momento en que se alzaba el telón de La hora de los conejitos de miel. La señora Schiff, que no se encontraba bien, estaba allí para recibirlos. Boa ya había sido llevada a una clínica para recuperarse de los efectos de su coma de quince años, y de esa forma se libró del primer asalto. Cuando los policías se convencieron finalmente de que sólo Daniel podía proporcionarles el nombre de la clínica y se fueron al Cherry Lane, la señora Schiff, al ver que el secreto ya no era tal, decidió aprovecharlo. Con la ayuda de Irwin Tauber consiguió hablar con el redactor jefe de Time, y antes de que Daniel hubiera cantado el bis final de “Los conejitos de miel van al cielo”, ella había llegado a un trato, concediendo a Time los derechos exclusivos de su versión en cuatro mil palabras del “Romance de Daniel Weinreb”. No había forma de evitar, después de eso, que La hora de los conejitos de miel fuera un éxito.
Daniel se puso furioso, pero también se sintió secretamente complacido. Aun así, decidió, en nombre de la educación, enfadarse con la señora Schiff por haber violado sus confidencias a cambio de tanto beneficio. Por supuesto, había sido sólo cuestión de tiempo, una vez que su llamada a Worry había sido localizada, que Daniel fuera elevado a los altares; una cuestión de horas, probablemente, como intentó explicarle la señora Schiff a través de Irwin. Y había que reconocer que su versión de los últimos tres años estaba tan hábilmente retocada como hubiera podido hacerlo un agente de prensa. Según la señora Schiff, la relación de Daniel con Rey se había basado en la mutua admiración y en una devoción compartida por la gloria de la voz humana. Su historia se detenía sobre todo en el imperecedero amor de Daniel por su esposa, su lucha contra múltiples adversidades (e incluía la receta del pudín de pan), el descubrimiento de su talento oculto y (esto último era desde luego un guiño privado) su fe cristiana. En ningún momento decía nada que no fuera estrictamente cierto, pero casi nunca se trataba de la verdad completa; no es que —tal era su competencia como cuentista— la verdad completa tampoco llegase muy lejos, cuando empezó a filtrarse, a través de Lee Rappacini y algunos otros viejos amigos. A los medios no les gusta desperdiciar a los héroes, y eso era en lo que Daniel se había convertido.
Boa estuvo protegida de todo esto dentro de las bien custodiadas puertas de la Clínica Memorial Betti Bailey, una versión de clase alta y en Westchester del Primer Centro Nacional de Vuelo. Siguiendo sus propias órdenes, no se permitió que nadie más que Daniel y el personal de la clínica entrase en su habitación. Él iba una vez al día en una limusina alquilada. Mientras la limusina esperaba a que las puertas se abriesen, la prensa se arremolinaba a su alrededor con sus cámaras y preguntas. Daniel les sonreía a través del cristal blindado, lo que bastaba para las cámaras. En cuanto a las preguntas —¿Dónde había estado Boa todos estos años? ¿Por qué había vuelto? ¿Cuáles eran sus planes?—, Daniel sabía tanto como cualquiera, porque aún no habían hablado. Habitualmente ella dormía, o fingía dormir, y él se sentaba junto a su cama, ordenando las hecatombes de flores y esperando que ella hiciese el primer movimiento. Se preguntaba cuánto de todo lo que había dicho en los últimos tres años había podido escuchar. No quería tener que repetirlo todo, y en cualquier caso poco de aquello tenía sentido ahora. La Boa que había vuelto se parecía poco a la Boa viva que recordaba. Era el mismo objeto flaco y ojeroso que había yacido durante todos aquellos años, inerte, al otro lado de su habitación, al que era tan imposible amar como a un haz de ramas. Parecía infinitamente vieja y gastada. Su pelo oscuro tenía vetas grises. No sonreía. Sus manos yacían a ambos lados de su cuerpo como si no tuviera interés en ellas, como si no fueran suyas, sino sólo una parte más engorrosa de la ropa de cama. Una sola vez en esas dos semanas de visitas había abierto los ojos para mirarle, y luego los había vuelto a cerrar, cuando vio que él había notado su atención.
Y sin embargo sí que era capaz de hablar, pues había ordenado al personal que no admitiese a ningún visitante más que a Daniel. Incluso esta pequeña distinción le sirvió de escaso consuelo cuando supo, a través del doctor Ricker, el director de la clínica, que nadie, aparte de la prensa, había solicitado una visita. Una vez que el milagroso retorno a la vida de Boa se hubo convertido en un asunto de interés público, su padre había rehusado hacer ningún comentario. Para el resto del mundo la de Daniel y Boa podía ser la historia de amor del siglo, pero para Grandison Whiting era hiel y ajenjo. Daniel suponía que no era exactamente una persona dispuesta a perdonar.
Mientras tanto, el espectáculo de Daniel seguía adelante y subiendo, como un carro triunfal o un ariete de éxito. Cinco canciones suyas ocupaban las posiciones superiores de las listas. Las dos más populares, “Volar” y “La canción nunca termina”, eran canciones que había escrito en la sauna de Adonis, Inc., antes de que nada de esto hubiera comenzado. Salvo que, lógicamente, debía haber comenzado entonces, o incluso antes. Quizá se remontaba hasta aquel día de primavera en la Carretera del Condado B, cuando se había parado en seco al recibir aquel devastador indicio de alguna gloria futura. A veces levantaba la vista hacia el número de Time que había clavado en la pared de su habitación en el Plaza con cuatro sólidos clavos y se preguntaba si ésa había sido la forma real y predestinada de la visión que se había alzado tras las nubes aquel día: la cara oscura con orejas animales y la estúpida pregunta sobre ella en un arcoiris. Hubiera preferido que se le hubiera reservado una gloria más interna y transfiguradora, como cualquiera desearía, pero si esto era lo que el dedo invisible había escrito, sería poco educado no agradecer los beneficios que recibía y no dejaba de recibir.
El siguiente escalón, la siguiente fruta que caía sola del árbol, fue un especial de hora y media en la abc. Un tercio del programa serían números de La hora de los conejitos de miel, otro tercio, una selección de arias de bel canto y dúos con la presencia del gran Ernesto, mientras que Daniel haría poco más que mecer, metafóricamente, un abanico de plumas de avestruz; luego, tras una combinación de favoritos personales como “Old Black Joe” y “Santa Lucia”, aprendidos en la clase de la señora Boismortier, se realizaría una recreación de “La marcha de los hombres de negocios” de Vampiresas 1984 (con una aparición especial de Jackson Florentine), terminando con el inevitable “Volar”, en el cual el coro entero se elevaría tirado por cables. Irwin Tauber, que se había ofrecido, con una astucia equivalente a su magnanimidad, a reducir su comisión al habitual diez por ciento, vendió el conjunto por tres millones y medio de dólares, de los que Rey, a cambio de renunciar a su porción general sobre los siguientes siete años de Daniel, recibiría directamente un millón y medio.
Como si fuera Midas, el éxito de Daniel afectaba a todos a los que tocaba. Rey, además del millón y medio, consiguió una gira por el Medio Oeste. En realidad, amplió la gira que ya había planeado, pues todo el país se encontraba, independientemente de Daniel, apasionado por todo lo relativo a la música, pero especialmente por el bel canto. Rey, una leyenda en sí mismo, se había vuelto gracias a su asociación con Daniel exponencialmente más legendario, y sus tarifas lo reflejaban. La señora Schiff también obtuvo su parte de este atracón. Además de los royalties que ganaba por La hora de los conejitos de miel, el Metastasio había aceptado, contra todo precedente, presentar Axur, re d'Ormus como una pieza original suya, abandonando la ficción de que era de la pluma de Jomelli. Sacó su propio disco de Historias para perros buenos. Abrió una tienda de mascotas en el Madison Square Garden. Apareció en la lista de las Diez Mujeres Mejor Vestidas.
La consecuencia más extraña de la celebridad de Daniel fue quizá el culto que surgió no sólo en torno a su mito, sino también a su imagen. Sus admiradores más jóvenes, no contentos con la mera adulación pasiva, decidieron seguir su oscuro ejemplo y fueron, por millares y luego por decenas de millares, a que les transformasen en réplicas exactas de su ídolo, para consternación de sus millares y decenas de millares de padres. Daniel se convirtió, de esta forma, en una cause celebre, en un símbolo de todo lo que debía ensalzarse o lo que debía aborrecerse de la nueva era, un Conejito de Miel de carne y hueso o el Anticristo, dependiendo a quién se escuchase. Su rostro, sobre un millón de carteles y de carátulas de discos, era el estandarte que la época alzaba desafiando a la edad que había desaparecido. Daniel, en el centro de toda esta conmoción, se sentía tan indefenso como una estatua sacada en procesión. Su posición le ofrecía una vista magnífica sobre el caos que le rodeaba, pero no tenía ni idea de a dónde le llevaba. Aun así, amaba cada ridículo minuto, y esperaba que nunca se terminase. Comenzó a tomar notas para un nuevo musical que quería llamar Momentos de eternidad, o si no Cabezas en las nubes, pero luego, un día, leyó todas su notas y se dio cuenta de que no tenían sentido. No tenía nada que decir. Sólo tenía que dejarse iluminar por los focos y sonreír. Tenía que fingir ser esa criatura de fábula, Daniel Weinreb. No se le pedía nada más.
Una tarde de febrero, en un día frío y brillante, Boadicea abrió los ojos y aspiró profundamente, medio suspirando medio bostezando. Daniel no se atrevió ni a mirarla por miedo a asustarla y que volviese a su largo silencio. Siguió observando las facetas de la piedra preciosa que llevaba en el anillo, esperando que la mente de ella se materializase ante él en forma de palabras. Al fin las palabras llegaron, desvaídas e incoloras.
—Querido Daniel. —Parecía como si estuviera dictando una carta. La miró, sin saber qué responder. Ella no apartó la vista. Sus ojos eran como de porcelana, brillantes pero sin profundidad—. Tengo que agradecerte… todas las flores. —Sus labios se cerraron y se apretaron para dar a entender una sonrisa. El mínimo movimiento, el mero parpadeo de los ojos, parecía requerir un esfuerzo consciente.
—No hay de qué —respondió él con prudencia. ¿Qué se le dice a un pájaro que decide posarse en tu dedo? Indeciso, le habló de minucias—. Si hay alguna cosa que pueda traerte, Boa, sólo tienes que decirlo. Cualquier cosa que te ayude a pasar el tiempo.
—Oh, pasa sin ayuda. Pero gracias. Por todo. Por mantener con vida este cuerpo. Todavía parece raro. —Giró la cabeza a un lado, y luego al otro—. Como un par de zapatos que aprietan. Pero empiezan a resultar cómodos. Día tras día. Practico. Creo nuevos hábitos. Esta mañana, por primera vez, practiqué la sonrisa. De repente me pareció importante. No quieren que tenga un espejo, pero insistí.
—He visto tu sonrisa —dijo él con voz débil.
—Todavía no es muy auténtica, ¿verdad? Pero la dominaré muy pronto. Hablar es mucho más difícil, y ya hablo muy claramente, ¿a que sí?
—Como un nativo. Pero no siento que tengas que hacerlo. Quiero decir, si aún no te sientes cómoda con ello. Tenemos mucho tiempo, y yo soy básicamente una persona muy paciente.
—Y tanto. Las enfermeras dicen que te has portado como un santo. Las tres están enamoradas de ti.
—Mala suerte. No estoy libre. —Luego, avergonzado—: Eso no quiere decir… O sea, no espero que, después de todo este tiempo…
—¿Por qué no? ¿No es lo mejor que se puede hacer con un cuerpo cuando lo tienes? Eso me parece recordar. —Practicó su sonrisa, sin mayor éxito que la vez anterior—. Pero estoy de acuerdo en que sería prematuro. Me ha maravillado, sin embargo, lo rápido que vuelve todo. Las palabras, y la forma en que se intentan conectar con más significados de los que resulta posible. Cuando uno es un hada, aprende a arreglárselas sin ellas, en general. Pero ésa fue la razón por la que volví.
—Me temo que he perdido el hilo. ¿Cuál es la razón por la que volviste?
—Para hablar contigo. Para decirte que debes aprender a volar. Para sacarte de aquí, por así decirlo.
Él se estremeció visiblemente. Ella continuó en la misma vena evangélica.
—Puedes hacerlo, Daniel. Sé que hubo muchos años durante los que no podías. Pero ahora puedes.
—Boa, lo he intentado. Créeme. Demasiadas veces.
—Precisamente: demasiadas veces. Has perdido la fe en ti mismo, y naturalmente eso es un estorbo. Pero antes de volver a este cuerpo te estuve observando. Durante días, no sé cuántos, te observé cantar. Y todo lo que necesitas estaba allí. Estaba en las mismas palabras de una de las canciones. Miel de la boca del león. Si hubieras estado usando una máquina, habrías despegado tantas veces como hubieras querido.
—Me alegra que lo digas. Pero lamento que esa fuera tu razón para volver. Es una causa perdida, me temo.
Boa parpadeó. Levantó la mano derecha y, al mirarla, el primer atisbo de clara expresividad animó los músculos de su cara. Era una expresión de disgusto.
—No he vuelto por ninguna otra razón, Daniel. Aunque no tengo ningún deseo de tratar con mi padre, ésa era una consideración secundaria. Posiblemente, tu amenaza me hizo volver un poco antes. Pero nunca pensé, y desde luego no tenía el deseo, de comenzar este… circo.
—Siento el barullo. No ha sido cosa mía, aunque supongo que tampoco me he resistido, exactamente. Me gustan los circos.
—Disfruta cuanto puedas, por supuesto. Yo he disfrutado bastante, durante estos quince años y pico. Y volveré a hacerlo.
—¡Ah! Quieres decir que ya quieres… Cuando hayas recuperado las fuerzas…
—¿Despegar de nuevo? Sí, claro… tan pronto como pueda. ¿Qué otra elección tengo, después de todo? Es, como diría mi padre, una propuesta de negocios. Aquí uno encuentra, como mucho, sólo un poco de placer; allí, sólo hay placer. Aquí, si mi cuerpo perece, yo perezco con él; cuando esté allí, la muerte del cuerpo dejará de preocuparme. Mi atención está puesta en mi seguridad. ¿Por qué debería quedar atrapada en el derrumbe de un edificio en llamas, cuando todo lo que hace falta para escapar es salir por la puerta?
—Señora, usted sí que sabe dar sermones.
—Te estás riendo de mí. ¿Por qué?
Él alzó las manos en un gesto autoparódico que se había vuelto tan automático como las inflexiones de su voz.
—¿Sí? Si lo hago, entonces es de mí de quien me rio. Todo lo que dices es cierto. Tan cierto que parece ridículo que yo siga todavía aquí, discutiéndolo.
—Realmente, todo me parece extraño. No sólo tú: toda esta gente. La mayoría ni siquiera lo intenta. Pero quizá eso cambiará. Tú debes intentarlo, al menos. —Su voz pareció extrañamente desafinada cuando habló con énfasis—. Quizá nuestro circo sirva para algo, después de todo. Concentras la atención pública. Puedes servir de ejemplo.
Él bufó mofándose de sí mismo, y luego se sintió avergonzado. Ella no conocía sus razones; no le había contado lo que había hecho esa misma tarde.
—Lo siento —dijo, con arrepentimiento reticente—. Estaba riéndome de nuevo de mí mismo. Hoy he hecho algo que no debería haber hecho, y ya lo estoy lamentando.
—¿Ha sido eso de antes una risa? No lo parecía. —No preguntó qué había hecho. Sus ojos no revelaban curiosidad.
Pero él no dejó que eso le impidiese confesarse.
—Verás —explicó—, he dicho en una entrevista esta tarde que sí que puedo volar. Que me encanta volar. Que me paso la vida deslizándome por el éter, que describí con abundancia de detalles.
—¿Y? No veo nada malo en decir eso. Puedes volar.
—Pero nunca lo he hecho, Boa. Nunca, nunca, nunca, y a pesar de tus alegres noticias siento que nunca lo haré. Pero después de lo que he dicho hoy, voy a tener que seguir fingiendo ante todo el puñetero mundo.
—¿Por qué lo dijiste, entonces?
—Porque mi agente lleva semanas presionándome para que lo haga. Por mi imagen. Porque es lo que la gente espera de mí, y tienes que darles algo a cambio de su dinero. Pero te diré dónde voy a decir basta. No voy a fingir que despego en medio de un concierto. Eso es demasiado grotesco. La gente no se lo creería.
Ella le miró como desde el fondo de un estanque frío y claro. No se había creído lo que le había dicho.
—Y, finalmente, porque quiero que la gente crea que puedo. Porque, si no puedo, no soy mejor que Rey.
—Qué extraño. Tus palabras cada vez tienen menos sentido. Creo que quizá, si no te importa marcharte… Quiero contestar a todas las preguntas que has tenido la amabilidad de no hacerme. Sé que te lo debo, pero es una larga historia, y estoy cansada. Y confundida. ¿Podemos dejarlo para mañana?
Él se encogió de hombros, y sonrió, y se sintió ofendido.
—Claro. ¿Por qué no? —Se levantó, dio un paso hacia la puerta, y entonces se lo pensó mejor.
Ella le miró directamente y le preguntó, con una voz sin tono:
—¿Qué quieres, Daniel?
—Me estaba preguntando si debería besarte. Por cortesía.
—Preferiría que no lo hicieras, en realidad. Verás, es por mi cuerpo. No me gusta. En cierto sentido, no estoy todavía del todo viva. Una vez que haya empezado a disfrutar de nuevo de la comida… quizá entonces.
—Me parece bien. —Cogió su abrigo del perchero tras la puerta—. Te veré mañana.
—Mañana —asintió ella.
Cuando casi había cruzado la puerta ella le llamó, pero con una voz tan débil que no estuvo seguro, hasta que se dio la vuelta, de que la hubiera escuchado pronunciar su nombre.
—Pensándolo bien, Daniel, ¿querrías besarme? No me gusta mi cuerpo. Quizá me guste el tuyo.
Él se sentó junto a ella en la cama. Tomó la mano inanimada que yacía sobre la sábana alisada y la puso sobre su propio cuello. Los dedos se apretaron contra su piel, con la fuerza justa para soportar el peso del brazo.
—¿Te disgusta? —le preguntó—. Que yo sea un fauno.
—¿Tu piel? Parece algo raro que te hayas hecho eso, pero todo me parece raro en la forma de comportarse de la gente. ¿Por qué lo hiciste?
—¿No lo sabes?
—Sé muy poco sobre ti, Daniel.
Él rodeó la cabeza de ella con las manos. Parecía insustancial, el cabello fino y gris como la ceniza. No había tensión ni resistencia en su cuello… ni en ninguna otra parte de su cuerpo, al parecer. Él inclinó su cabeza hasta que sus labios se tocaron. Los ojos de ella estaban abiertos pero desenfocados. Él movió los labios milímetro a milímetro, como si estuviera susurrando en la boca de ella. Luego le abrió los labios con la lengua y avanzó más allá de sus dientes. Con la lengua, tocó la de ella. No hubo respuesta. Continuó moviendo su lengua sobre la de ella y alrededor. Empezó a notar tensión en su cuello. Ella cerró los ojos. Tras un pequeño mordisco de despedida a su labio inferior, él se separó.
—¿Y bien? —preguntó—. ¿Qué efecto te causa?
—Ha sido… iba a decir aterrador. Pero interesante. Ha hecho que parecieras un animal. Como algo hecho de carne.
—Por eso se llaman relaciones carnales, supongo. —Dejó caer la cabeza de ella en la almohada y volvió a ponerle la mano junto al costado. Se abstuvo de decir a qué le recordaba ella: a una urna funeraria.
—¿En serio? No es como lo recordaba. Pero eso es lo que significa «carnal», ¿verdad? ¿Es así habitualmente? Para ti, quiero decir.
—Generalmente hay una respuesta un poco mayor. Tiene que haber dos animales, si quieres resultados.
Boa se rió. Era torpe y no pudo mantenerla, pero era una risa auténtica.
—Me he reído —dijo, cuando recuperó el aliento—. Y estoy tan… —Alzó las manos y juntó los dedos-… ¡inexpresablemente aliviada!
—Bueno, así funciona la anatomía.
—Oh, no me refiero a que esté sólo aliviada físicamente. Aunque quizá ése es el aspecto más importante, por fin. Pero me había preocupado mucho. Por mí falta de sentimientos. Ningún sentimiento terrenal. No pensaba que fuera capaz de volver a cantar, sin sentimientos. Pero si puedo reír… ¿Lo ves?
—Bien. Me alegra que puedas reír. Quizá lo que te hacía falta era un beso mío. Como en un cuento de hadas. O casi.
Ella dejó caer las manos una encima de otra sobre su estómago.
—Ahora ya no me siento cansada. Te hablaré sobre mi vida en el más allá, si quieres.
—¿Para no tener que esperar hasta mañana para marcharte?
Ella sonrió, y fue una sonrisa débil pero auténtica, no la simulación que había practicado.
—Oh, me vas a tener durante meses. ¿Cómo puedo cantar en estas condiciones? Y unos meses son mucho tiempo, ¿no? En el más allá no lo son. El tiempo no tiene ningún efecto.
—¿Quince años pasaron como un relámpago?
—Trece sí. Eso es lo que estoy intentando explicar.
—Lo siento. Cuéntame tu historia. No te interrumpiré. —Colgó su abrigo del perchero, acercó la silla un poco más a la cama, y se sentó.
—Verás, quedé atrapada en una trampa. La primera noche después de dejar mi cuerpo, estaba tan… encantada. —Hablaba con un fervor particular, con la lucidez repentina e iluminada del martirio. El momento actual, limitado por la carne, se desvaneció en el resplandor del mediodía del recuerdo—. Salí volando del hotel, y hacia arriba, y la ciudad, por debajo, se convirtió en una especie de espectáculo de fuegos artificiales lento, pesado y magnífico. Era una noche nublada, sin estrellas, de forma que, muy pronto, la ciudad se convirtió en las estrellas, algunas fijas y otras errantes. Cuanto más miraba, más claro se volvía todo, y más vasto, y más ordenado, como si cada nodo de luz estuvieran esforzándose por explicarse, por liberarse de la oscuridad hacia mí y… y besarme. Aunque no como tú, Daniel. Realmente, no creo que se pueda explicar. Era una belleza tan inmensa. —Sonrió, y separó las manos para indicar unos treinta centímetros—. Mayor que esto.
—Y no querías abandonarla para volver al hotel y cuidar de mi ego herido. Es normal.
—Sí que lo quería, aunque era reticente. Seguías cantando, y sabía que no lo conseguirías. Ni siquiera estabas cerca del límite. Ahora lo estás. Pero entonces no.
—Gracias por la tirita. Pero continúa. Volviste a la noche estrellada. Y entonces.
—El hotel estaba cerca del aeropuerto. Los aviones que aterrizaban y despegaban parecían irresistibles, de forma cómica. Como elefantes bailarines de circo. Y el sonido que producían era como Mahler, pulverizado y homogeneizado. Parecía objetivamente fascinante, aunque supongo que había otra fascinación subyacente, de otra naturaleza. Porque lo que hice esa noche fue seguir a uno de esos aviones que volvían a Des Moines. De hecho, era el mismo avión en el que habíamos venido. Desde Des Moines fue fácil encontrar Worry. Llegué allí por la mañana. Sabía que estarías furioso porque no hubiera vuelto todavía. Sabía que había hecho que perdiéramos el vuelo a Roma.
—Afortunadamente.
—Nada de aquello importaba. Estaba decidida a ver a mi padre. A verle como era realmente. Ésa había sido siempre mi obsesión, y esa parte de mí no había cambiado.
—¿Así que conseguiste verle desnudo?
—Lo que buscaba era desnudez moral.
—Lo sé, Boa.
—No, no lo conseguí. Le vi levantarse al día siguiente de nuestra boda, tomar el desayuno, hablar con Alethea sobre los establos, y luego se fue a su despacho. Intenté seguirle. Y no pude, claro. Quedé atrapada en la trampa para hadas del pasillo.
—Tú sabías que estaba allí.
—No creí que pudiera afectarme. No parecía haber ningún límite a mis capacidades. Me sentía como una ola gigante e imparable. Creía que podía conseguir todo lo que quisiera sólo con desearlo. Volar es así. Lo que pasó fue que, cuando vi la trampa, o más bien la oí, pues lo primero que se siente de ella es una especie de canto de sirena tocado con un diapasón, muy, muy lejos, y absolutamente inofensivo… cuando la oí, eso fue lo que quise, lo que mi alma ansiaba. Quienquiera que diseñase esa cosa es alguien que ha volado, que conoce las sensaciones más agradables del vuelo y cómo magnificarlas y hacerlas interminables. La maldita máquina es irresistible.
—¿Un pequeño motor giratorio que da vueltas y vueltas como un secador de ropa?
—Oh, es fácil resistir la atracción de la maquinaria normal. Tan fácil como rechazar un caramelo. Pero esto no guardaba relación con nada excepto, posiblemente, el propio sistema solar. Había ruedas dentro de ruedas, y juegos de ruedas dentro de otros juegos, una recesión infinita. Uno se mueve entre ellos, vuela entre ellos, con una especie de euforia matemática, una sucesión constante de eurekas, cada uno con un tono, por así decirlo, una octava más alto que el anterior.
—Suena mejor que la televisión, tengo que admitirlo.
—Era también parecido: un drama cuyo argumento se hacía cada vez más interesante. Como un juego de bridge que fuera, al mismo tiempo, un cuarteto de cuerda. Como un examen que sabes que no vas a suspender, aunque te obliga a dar todo lo que tienes.
—Debieron ser unas estupendas vacaciones.
—Fueron los trece años más felices de mi vida.
—¿Y luego?
—La televisión se apagó. Aún puedo recordar la pena que sentí en ese momento, cuando aquella cosa se detuvo poco a poco, y me di cuenta de dónde estaba y de lo que había hecho. No estaba sola, por supuesto. Había cientos de nosotros girando en el mismo baile circular, volvimos a nuestras posiciones y entonces caímos de repente. El hechizo se había roto, y allí estábamos, todavía atontados, pero comenzando a recordar. Y deseando que la máquina muerta volviera a encenderse para atraparnos de nuevo entre sus deliciosos engranajes.
—¿La había apagado tu padre, entonces?
—¿Él? No, nunca. Una turba había conseguido entrar en Worry. Una turba muy grande, por el daño que consiguieron causar. No llegué a ver la lucha. Para cuando hice acopio de un poco de decisión y conseguí salir de la trampa, la Guardia Nacional se había hecho cargo del asunto. Así que no sé nada sobre mis rescatadores, ni sus razones ni qué fue de ellos. Quizá los mataron a todos.
—Nunca salió en las noticias.
—A mi padre no le gusta la publicidad.
—¿Cuándo sucedió esto?
—Hace dos primaveras. Antes de que los árboles florecieran.
—Las cosas estaban bastante mal por aquel entonces —asintió Daniel—. Eso fue cuando… —Se paró en seco.
—¿Cuando murió mi tía, ibas a decir? Ya lo sé. De hecho, estuve allí. Y estuve aquí también, por supuesto. No creía que hubieras querido, o podido, mantener mi cuerpo con vida todo este tiempo, pero tenía que averiguarlo. Fui al hotel. Hay una especie de cementerio en el techo, con los nombres de todos los desaparecidos, y el lugar donde debemos ir para encontrar nuestros cuerpos. Cuando vi en qué me había convertido, mi único deseo fue alejarme tanto como pudiera. Parecía una trampa de otra clase. No quería convertirme en… carne. Aún me sentía, en cierta forma, recién nacida, con mis primeras plumas. A pesar de todas sus fascinaciones, uno no crece dentro de una trampa. Mi propia percepción era que sólo habían transcurrido unas semanas, las semanas que había pasado en Amesville después de salir de la trampa.
—¿Todavía detrás de tu padre?
—No. Había cambiado. Era más viejo, claro, y también más pequeño, me dio la impresión. No, no fue por él por lo que permanecí allí. Fue por el paisaje. Eso era tan estupendo como siempre. Los cielos y los campos parecían mis auténticos progenitores, mi fuente. Observé cómo los primeros brotes se abrían paso hacia la luz, y cada uno era como una parábola. Yo era un pájaro. En la trampa había corrido de una complejidad a otra mayor. Ahora me volví más simple, más lenta. Aunque todavía podía verme sorprendida por alarmas repentinas. Una de ellas me trajo a Nueva York, y cuando encontré este cuerpo, otra alarma más grave me alejó. Fui a Londres, y después de la muerte de mi tía, volví a huir, esta vez a Vilars, donde había estado estudiando. Me volví a enamorar de las montañas y viví una vida de águila. Había muchos de los nuestros allí, y comencé a aprender, por los otros, que había fuerzas de belleza y… atracción… mayores que las de la Tierra. Cuando la dejas, cuando subes más allá de las nubes, más allá de los vientos, te ves reducido a un puntito de… no es pensamiento, ni es sensibilidad… de propósito, podemos llamarlo. Y luego, a una cierta altura, dejas de ser finito. No hay distinción entre tú y ellos, entre aquí y allí, entre mente y material.
—¿Qué hay allí entonces? ¿Algo?
—Uno encuentra una especie de esfera consciente con la Tierra en el centro, y la esfera gira. Es lo que, a su modo, la trampa imitaba.
—¿Es real?
—¿Quién puede decirlo? En ese momento, parece lo único real. Pero hay algo más allá de eso. Lo que describo es la vista desde el umbral, por así decirlo. Supe todo esto, pero no di el paso siguiente. Si lo hubiera hecho, no habría vuelto. Eso es seguro. Algo me retenía siempre. Esa otra atracción gravitatoria: la de la Tierra y sus campos, la de mi cuerpo. Este cuerpo.
—Dios. —Daniel negó con la cabeza, con melancólica admiración—. Lo siento. Lo siento de verdad.
—No tienes por qué. Hice lo que debía, nada más. No estaba lista para ir más lejos. No me había despedido apropiadamente. Ahora lo he hecho.
—¿No quieres que vuelva de nuevo por aquí?
—¿Me han vuelto a traicionar las palabras? Vuelve de nuevo si sientes que lo necesitas. Pero no por mí. Ya te he contado todo lo que sé cómo contar.
Daniel aceptó esto con la más educada de sus muecas. Luego, sonriendo ante lo absurdo de la pregunta que se le había ocurrido pero viendo que era, por su propia irrelevancia y trivialidad, una pequeña venganza por las traiciones olímpicas de ella, le dijo:
—Antes de irme, querría hacerte una pregunta tonta. ¿Puedes imaginarte cuál es?
—¿Sobre tu familia?
—No. Time me puso al día sobre ellos. Mi padre se ha jubilado y está un poco senil. Mi madre tiene un restaurante, y me considera un ingrato. Aurelia trabaja para tu padre, y como él, no tiene nada que decir sobre mí. Mi otra hermana se ha casado y ha heredado la consulta de mi padre. Mi pregunta era aún más tonta. ¿Qué cantaste la noche en que despegaste? ¿Lo conseguiste con la primera canción que cantaste? ¿Fue así de fácil?
—Me acordé del sueño que me habías contado, el sueño que tuviste en Spirit Lake. Así que canté esa canción. Fue la primera que me vino a la cabeza.
—“Soy el capitán del Pinafore”. ¿Eso es lo que cantaste?
—Y ni siquiera hasta el final.
Daniel se rió. Parecía espléndidamente injusto.
—Siento haber preguntado. Bueno… adiós, entonces. —Cogió el abrigo del perchero.
—Adiós, Daniel. Volarás, ¿verdad?
Él asintió, y cerró la puerta.
Por supuesto, volvió muchas otras veces a la clínica, y Boa nunca dejó de mostrarse cordial. Daniel se sintió obligado a contarle lo que había hecho durante aquellos años, aunque dudaba de que su historia tuviera algún interés para ella. Sobre todo hablaban de música. Día a día ella recobró sus fuerzas, hasta que finalmente se encontró lo suficientemente bien como para intentar partir. Le ofreció a él estar presente aquel día, como podría haberle pedido que la despidiese en un muelle. Él prefirió no hacerlo. Ella había estado segura de conseguirlo, y lo hizo. Dos semanas después de haber dejado su cuerpo, se le retiró el soporte vital, de acuerdo con las instrucciones que ella había dejado por escrito. Su cuerpo continuó sus procesos automáticos durante algunos días más, y luego se detuvo.
A comienzos de julio sus cenizas fueron arrojadas, en secreto, desde un avión en vuelo rasante sobre los campos de la propiedad de su padre.
Epílogo
El pavo estaba medio crudo, pero cuando Michael, que presidía la mesa, declaró que estaba en su punto, todos asintieron ante esta declaración que desafiaba abiertamente a la verdad. La pobre Cecelia no tenía la culpa. Había tenido que conducir hasta Amesville a mediodía para recoger a Milly y Abe, y Milly, que había estado amenazando con boicotear la reunión familiar junto con su otra hija, había necesitado una hora de persuasión antes de subirse al coche. Para cuando Cecelia hubo vuelto a Unity y metió el pavo en el horno, la cena estaba condenada al fracaso, al menos como acontecimiento culinario. Si alguien tenía la culpa ése era Daniel, puesto que no podían esperar a que el pavo estuviera hecho porque a las ocho en punto empezaba su espectáculo. Las reuniones familiares no deberían seguir un horario.
A Daniel le encantó la casa en la que vivían los Hendricks. Quería cogerla entera, con su lucio disecado, sus cuadros chapuceros de bosques y todo lo demás, y ponerla en el escenario de un teatro y usarla para el montaje de Werther. ¡Observad, diría, ésta es la forma en la que deberíais vivir! Con posavasos bajo las bebidas y violetas africanas consumiéndose en el alféizar y estatuillas de porcelana y bebés que crecen e intentan hacerlo todo añicos.
Daniel estaba extasiado y ya medio enamorado de su sobrino y tocayo, y ya había empezado, como suelen hacer los tíos, a corromper al niño, construyéndole torres de rompecabezas para que los derribase de un golpe y luego pidiendo a todo el mundo que aplaudiese esa demostración de ingenio y habilidad. Danny entendió enseguida la naturaleza del aplauso, que representaba el mayor grado de atención adulta que se podía obtener. Y quería más. Daniel construyó torres mayores, que formaban palabras más largas —torre, planta, manifiesto— y Danny las derribaba con los rayos de sus manos semejantes a las de los dioses, y los adultos continuaron pasándoselo bien y aplaudiendo. Hasta que finalmente se cansaron y empezaron a hablar de nuevo entre ellos, y en ese momento Danny derramó la bebida de su padre y tuvo que ser llevado a la cama.
De los otros seis adultos presentes en la reunión familiar, tres eran absolutos desconocidos para Daniel, aunque Michael, el marido de Cecelia, aseguraba ser capaz de recordar a Daniel de los días en que habían sido vecinos de la avenida Chickasaw. Daniel, intentando sacar a la luz un recuerdo recíproco, sólo pudo encontrar la historia de un trozo de tarta de manzana que había recibido como regalo de Halloween de los padres de Michael, los Hendricks, y la dificultad que había encontrado para comérselo por el agujero para la boca de su máscara. En realidad, había sido otro vecino el que le había dado ese trozo de tarta, y la razón por la que lo recordaba tan claramente era porque le había parecido mucho mejor que la tarta de manzana de su madre. Sin embargo, no contó eso.
Frente a Daniel se sentaba el menor de los hermanos de Michael, Jerry, y la novia de Jerry (su prometida hasta hacía una semana), Rose. Rose era (si no se contaba a Daniel) la primera auténtica fauna de Amesville. Su color no se iba con la ducha. También era seguidora del doctor Silentius en la nbc y llevaba una gran insignia que decía Dios está en el interior. Entre los dos, Rose y Daniel habían conseguido que la conversación siguiera adelante, apenas, ante varios apagones masivos. No era que su familia estuviera siendo indebidamente hostil (excepto por Milly, que sí lo era); era más la resistencia natural que cualquiera siente cuando se le obliga a ser cariñoso con un desconocido, que era, después de todo, la situación en la que se encontraban.
De todos ellos, Abe parecía el menos trastornado. Era, como siempre, amable y taciturno. Daniel pensó que el Time le había llamado senil injustamente. La única vez que su mente pareció irse claramente fue cuando después de su segundo whisky sour le preguntó a Daniel, con tono inquisitivo pero prudente, cómo le había ido en la cárcel. Daniel le dio la misma respuesta esquiva que le había dado la primera vez que su padre le hizo la pregunta, diecinueve años antes. La cárcel era una vergüenza y prefería no hablar de ella. A lo que su padre replicó, una vez más, que era probablemente la mejor actitud que Daniel podía adoptar. El tiempo, declaró Abe, cura todas las heridas.
Daniel rehusó, y luego se vio obligado a aceptar una segunda ración ritual del relleno del pavo. Justo cuando le devolvían el plato, sonó el teléfono. Cecelia desapareció en la cocina y volvió con aire decepcionado.
—Era el señor Tauber —informó a Daniel—. Quería asegurarse de que estabas aquí. Dijo que tu chófer llegará dentro de una media hora.
—¡Su chófer! —repitió Milly, mordazmente—. Qué os parece.
Habló —como de costumbre, al parecer— con la boca llena. Daniel no recordaba que ella hiciera eso antes. Parecía haberse vuelto más tosca en todos los aspectos. Quizá eso venía de llevar un restaurante.
—Pensé —dijo Cecelia, frunciendo el ceño (pues había pedido a su madre que no fuera sarcástica)— que podía ser Aurelia. Lo menos que podría hacer es llamar y decirle hola a Daniel.
—Bueno, estoy segura de que lo haría —dijo Milly, echándose pimienta en las patatas— si no tuviera que pensar en su trabajo.
—Aurelia trabaja para tu viejo amigo Whiting —añadió Abe.
—Eso ya lo sabe —dijo Milly, mirando ferozmente a su marido.
—Pero eso es todo lo que sé —dijo Daniel, intentando apaciguarla—. ¿Cómo sucedió?
—Muy sencillo —respondió Cecelia—. Le lamió el culo.
—¡Cecelia! ¡Por Dios!
—Oh, no quiero decir físicamente, madre. Pero sí de todas las demás formas que se le ocurrieron. En realidad comenzó el día de tu boda, Daniel. Mi hermana no es de las que pierden el tiempo. Se lanzó sobre Boadicea, hablando de cómo le gustaban los caballos. Boadicea tuvo que prometerle que podría ir a montar en alguno de los de su padre.
—Era perfectamente natural que Aurelia hablase sobre caballos. Estaba apasionada por ellos. Incluso Daniel podrá recordarlo. —Milly estaba decidida a defender a su hija ausente, aunque sólo fuera porque Aurelia había tenido el valor de atenerse a su palabra y no aparecer por la reunión familiar.
—Estaba apasionada por todo lo que costase dinero. En todo caso —prosiguió Cecelia, aliviada por haber encontrado, al fin, un tema de conversación—, la siguiente vez que nos encontramos, en el funeral por ti y por Boa, lo primero que hizo Aurelia fue recordar a la señorita Whiting, la que ahora vive en Brasil…
—¿Alethea vive en Brasil? —preguntó Daniel. Cecelia asintió con impaciencia.
—Se fue directa a ella y le contó la promesa de Boadicea. Bueno, ¿qué podían hacer? La invitaron a Worry, y ella hizo uno de sus números, y consiguió que la volviesen a invitar. Estuvo allí al menos una vez por semana durante el resto de ese verano.
—Tú también hubieras podido ir, si hubieras querido —indicó Milly.
Cecelia no se dignó a responderle.
—¿Y de ahí pasó a ser su secretaria? —preguntó Daniel.
—Una de sus secretarias.
—Cecelia está celosa —explicó Milly—. Aurelia gana aproximadamente el doble que ella. A pesar de haber pasado… ¿cuántos años en la facultad de Medicina?
—La vida entera.
—Aurelia es muy guapa —explicó Rose.
—Sí que lo es —asintió Abe con satisfacción paternal—. Pero también Cecelia. Igual de bonita. Después de todo, son gemelas.
—Brindo por eso —dijo Michael, y alzó su copa vacía.
Daniel, que estaba sentado junto a la botella de vino, volvió a llenar la copa de su cuñado.
—Cambiemos de tema, ¿os parece? —sugirió Cecelia—. Estoy seguro de que Daniel tiene muchísimas preguntas que se muere por hacer.
—Estoy seguro de que debo tenerlas, pero que me muera si puedo pensar en alguna.
—Entonces yo tengo una —dijo Rose, pasándole su copa—. ¿O ya sabes algo sobre Eugene Mueller?
—No. —La botella estaba vacía, así que Daniel se apartó para coger una nueva del cubo que estaba en la mesa plegable—. ¿Eugene también ha vuelto de entre los muertos?
—Hace muchos años —asintió Rose—. Con mujer, dos hijos y un título de la facultad de Derecho de Harvard.
—¿En serio?
—Incluso dicen que va a ser el próximo alcalde. Es un auténtico idealista. En mi opinión.
—Si resulta elegido —dijo Michael—, será el primer alcalde demócrata de Amesville en casi medio siglo.
—Increíble —dijo Daniel—. Vaya, ojalá pudiera votarle.
—Era un buen amigo tuyo, ¿verdad?
Daniel asintió.
—Y su hermano —prosiguió Rose, haciendo caso omiso a las miradas significativas de Milly y Cecelia—, es decir, su hermano mayor, Carl… también le conocías, ¿no?
Daniel descorchó la tercera botella y consiguió llenar la copa de Rose sin derramar ni una gota.
—Éramos conocidos —admitió.
—Bueno, pues murió —dijo Rose con satisfacción—. Un francotirador se lo cargó en Wichita.
—¿Qué estaba haciendo en Wichita?
—Había sido enrolado en la Guardia Nacional.
—Oh.
—Pensé que te gustaría saberlo.
—Bueno, ahora que lo sabe —dijo Milly—, espero que estés satisfecha.
—Es una pena —dijo Daniel. Miró a su alrededor—. ¿Alguien quiere más vino?
Abe miró su vaso, que estaba casi vacío.
—Abe —dijo Milly.
—Creo que tengo bastante.
—Creo que sí —dijo Milly—. Puedes tomar más si quieres, Daniel. Probablemente estás más acostumbrado que nosotros.
—Así es el mundo del espectáculo, madre. Lo bebemos para desayunar. Pero en realidad yo también tengo bastante. Debo subir al escenario dentro de dos horas.
—Una hora y media, más bien —dijo Cecelia—. No te preocupes: yo lo estoy controlando.
El teléfono volvió a sonar justo después de que Cecelia hubiera repartido el postre, que era helado de frambuesa casero. Era un helado buenísimo, y volvió a la mesa antes de que nadie se hubiera molestado en hablar de nuevo.
—¿Quién era? —preguntó Michael.
—Otro chiflado. Lo mejor es no hacerles caso.
—¿Vosotros también? —dijo Milly.
—Bueno, son inofensivos, estoy segura.
—Deberías mandarles al cuerno —dijo Rose belicosamente—. Eso es lo que yo hago.
—¿Todos recibís llamadas de chiflados? —preguntó Daniel.
—Oh, a mí no me llaman por tu culpa —le aseguró Rose—. Es porque soy fauna.
—Le dije que no lo hiciera —dijo Jerry hoscamente—, pero no quiso escucharme. Nunca me escucha.
—El color de uno es un asunto privado. —Miró a Daniel directamente a los ojos—. ¿Tengo razón?
—No le eches la culpa a Daniel —replicó Milly—. Ha sido una maldita locura elegida por ti, y ahora tendrás que vivir con ello hasta que la cosa ésa se vaya. Por cierto, ¿cuánto tarda?
—Unos seis meses —dijo Daniel.
—Dios Todopoderoso. —Jerry se volvió hacia su ex prometida—. Dijiste seis semanas.
—Bueno, no pienso dejar que se desvanezca. Eso es lo que hay. Todos os comportáis como si fuera un delito o algo así. No es un delito: ¡es una afirmación!
—Pensé que habíamos acordado —dijo Cecelia— que la visita de Rose al salón de belleza era algo de lo que no íbamos a hablar.
—No me mires a mí —dijo Rose, que mostraba algunos signos visibles de angustia—. Yo no lo mencioné.
—Sí que lo hiciste —dijo Jerry—. Lo mencionaste cuando hablaste de las llamadas que recibes.
Rose comenzó a llorar. Se levantó de la mesa y salió al cuarto de estar, y luego (la mosquitera dio un portazo) al patio delantero. Jerry la siguió un momento después, murmurando una disculpa.
—¿Qué tipo de llamadas? —preguntó Daniel a Cecelia.
—En serio, no merece la pena hablar de ello.
—Hay varios tipos —dijo Milly—. La mayoría son simplemente obscenas, de los típicos bocazas. Unas pocas han sido amenazas personales, pero se nota que nollegarán tan lejos. También he recibido un par diciendo que iban a quemar el restaurante, y ésas las he denunciado a la policía.
—¡Madre!
—Y lo mismo deberías hacer tú, Cecelia, si recibes alguna de ese tipo.
—No es culpa de Daniel que un atajo de lunáticos no tenga nada mejor que hacer con su tiempo que… Oh, no sé.
—No estoy echándole la culpa. Sólo respondo a su pregunta.
—Quería preguntarte, Daniel —dijo su padre, con una calma que venía de no haber prestado atención a lo que parecía, por cómo sonaba, una riña más— sobre el libro que me has regalado. ¿Cómo se llamaba? —Miró debajo de su silla.
—La gallina es consustancial al huevo -dijo Daniel—. Creo que lo dejaste en el otro cuarto.
—Ése es. Un título un poco raro, ¿no? ¿Qué quiere decir?
—Es una especie de explicación popular y puesta al día de la Santísima Trinidad. Y sobre las diferentes herejías.
—Oh.
—Cuando estuve en la cárcel, me trajiste un libro del mismo autor, Jack Van Dyke. Éste es su último libro, y la verdad es que es bastante divertido. Le pedí que te lo firmara.
—Oh. Bueno, cuando lo lea, le escribiré una carta, si crees que le gustará recibirla.
—Seguro que sí.
—Yo pensé que quizá era algo que habías escrito.
—No. Nunca he escrito un libro.
—Sólo canta —explicó Milly, con resentimiento mal disimulado. Las divagaciones de Abe sacaban su lado malo—. «La di da y la di di, esto es vida, sí señor.»
Esta vez fue Cecelia la que se levantó de la mesa llorando, derribando, al hacerlo, la mesa plegable en la que se habían ido poniendo las sobras de la cena, incluyendo lo que quedaba del pavo a medio hacer.
Daniel contemplaba el idílico patio delantero de los Hendricks con nostalgia pensativa y metropolitana. Todo parecía remoto e inalcanzable: el juguete sobre la acera, el aspersor detenido, los modestos macizos de flores con sus paralelogramos de pensamientos, caléndulas, petunias y azulejos.
Milly tenía todo el derecho a estar cabreada con él. No sólo por no haber dado señales de vida durante todos aquellos años, sino porque había violado sus principios más importantes, tal y como estaban escritos en este patio delantero y por todas las calles de Amesville: estabilidad, continuidad, vida familiar, el relevo ordenado de la antorcha de generación en generación.
A su manera, Grandison Whiting probablemente buscaba lo mismo. Excepto que en su versión, no quería sólo una familia, sino una dinastía. A la distancia desde la que Daniel lo observaba, parecía una y la misma cosa. Se preguntó si no sería en realidad la única forma de hacerlo, y pensó que probablemente así era.
—¿Dónde vas luego? —preguntó Michael, como si le hubiera leído el pensamiento.
—Mañana a Des Moines. Luego a Omaha, St. Louis, Dallas, y Dios sabe. En su mayoría grandes ciudades. Comenzamos en Amesville por razones simbólicas. Obviamente.
—Bueno, me das envidia, con todos los sitios que vas a ver.
—Entonces estamos en paz. Yo estaba envidiando tu patio delantero.
Michael miró hacia su patio delantero y no pudo ver gran cosa aparte del hecho de que el césped estaba poniéndose marrón por falta de lluvia. Siempre lo hacía en agosto. Además, el sofá del porche olía a moho, incluso con tiempo seco. Y su coche estaba hecho una ruina. Dondequiera que mirase había algo roto o cayéndose a pedazos.
El año antes de abandonar la facultad de St. Olaf en Mason City, Michael Hendricks tocaba la guitarra rítmica en una banda de country-western. Ahora, a los veinticinco, había tenido que renunciar a esa edad dorada por un trabajo estable (llevaba la lechería de su padre en Amesville) y una familia, pero el sacrificio aún le escocía, y los viejos sueños seguían agitándose en su imaginación como peces en el fondo de una barca que han sobrevivido a todas las expectativas razonables. Encontrarse repentinamente con el hecho de ser cuñado de alguien famoso a escala nacional fue perturbador, e hizo que esos peces recibieran una auténtica conmoción, pero había prometido a su mujer que no insinuaría a Daniel que quería trabajar en su espectáculo. Era difícil, sin embargo, pensar en decirle algo a Daniel que no pareciera conducir hacia esa dirección.
Finalmente se le ocurrió algo:
—¿Cómo está tu mujer?
Daniel se encogió para sus adentros. Justamente esa mañana, además de su discusión habitual con Irwin Tauber, había tenido una pelea con él acerca de Boa. Tauber insistía en que hasta que acabase la gira deberían atenerse a la historia de que Boa seguía convaleciente en la Clínica Betti Bailey. Daniel sostenía que la sinceridad, además de ser simplemente la mejor política, generaría también más publicidad, pero Tauber decía que la muerte es siempre una mala forma de relaciones públicas. Y así, por lo que el mundo sabía, el romance del siglo seguía todavía vivo.
—Boa está bien —dijo Daniel.
—Pero, ¿sigue en el hospital?
—Hmm.
—Debe ser raro, eso de que vuelva después de tanto tiempo.
—En confianza, Michael, puedo decirte que ya no me siento tan cercano a ella. En teoría es una historia de amor eterno. En la práctica, es otra cosa.
—Sí. La gente puede cambiar mucho en quince años. Incluso en menos tiempo.
—Y Boa no es «gente».
—¿Qué quieres decir?
—Cuando te pasas tanto tiempo fuera de tu cuerpo, dejas de ser completamente humano.
—Pero tú vuelas, ¿no?
—¿Quién dice que yo sea completamente humano? —Daniel sonrió.
Michael no, evidentemente. Examinó la idea de que su cuñado no fuera, en algún aspecto esencial, un hombre como él. Podía haber algo de cierto.
A lo lejos por la Carretera del Condado B, en dirección a Amesville, podía verse la limusina que venía a recoger a Daniel.
Había un solo telón de fondo para el espectáculo tal y como se presentaba esa noche en el auditorio del Instituto de Amesville, una vista arcádica y polivalente formada por colinas verdes y un cielo azul, enmarcados por un poco de follaje a un lado y una columnata enérgica e insustancial al otro. Era absolutamente suave y carente de personalidad, como un queso que sabe sólo a queso, no a un tipo en particular, y por tanto era muy americano, incluso (como a Daniel le gustaba pensar) patriótico.
Le encantaba el escenario y le encantaba el momento en que el telón se abría, o subía, y las luces del teatro le descubrían allí sentado en su taburete en Arcadia, listo para cantar una canción más. Le encantaban las luces. Cuanto más brillantes eran, más brillantes deseaba que fuesen. En su mirada incansable, parecían concentrar la atención de todo el público. Eran su público, y actuaba para ellas, y no tenía, por tanto, que pensar en las caras separadas que nadaban bajo ese mar de luz. Sobre todo le encantaba su propia voz, cuando se abría paso entre los delicados giros de las otras voces que subían y bajaban en su orquesta personal de veintidós instrumentos, la Sinfónica Daniel Weinreb. Y estaba dispuesto, por fin, a que ésta fuera su vida, su única vida. Si era pequeña, eso era parte de su encanto.
Así que cantó sus viejas canciones favoritas, y ellos le miraron, y le escucharon, y comprendieron, pues la fuerza del canto reside en que debe ser comprendido. Su madre, con una sonrisa fijada en la cara, comprendió, y su padre, sentado junto a ella y moviendo el pie al ritmo de la melodía de marcha a la turca de la señora Schiff, comprendió con la misma claridad. Rose, en la fila siguiente, escondiendo la grabadora bajo la butaca (había grabado también toda la reunión familiar), comprendió, y Jerry, observando las pequeñas burbujas de color tras sus ojos cerrados, comprendió, aunque la mayor parte de su comprensión consistió en que ese tipo de cosa no era para él. Hacia la parte de atrás del auditorio, el hijo de Eugene Mueller, de doce años, que había acudido desafiando las estrictas órdenes de su padre, comprendió con un arrebato de comprensión, no con chispas y destellos, sino como podría comprender un arquitecto, con una visión de grandes espacios abovedados tallados por la música en la noche negra y tosca; de intervalos matemáticos majestuosos y fijos; de placer espacioso y firme. Incluso la vieja némesis de Daniel en la Clase 113, incluso el Iceberg comprendió, aunque resultaba doloroso para ella, como la visión de las nubes orladas por el sol más allá de las rejas de una ventana alta. Estaba sentada, tiesa como una tabla en su butaca de la quinta fila, con la mente atenta a las palabras, especialmente a las palabras, que parecían a la vez tan siniestras y tan insoportablemente tristes, pero no eran las palabras lo que comprendía, era el canto.
Al fin, cuando hubo cantado todo salvo el último número del programa, Daniel se detuvo para explicar a su público que aunque en general era una práctica que no aprobaba, se había dejado convencer por su representante, el señor Irwin Tauber, para usar un aparato de vuelo mientras cantaba la última canción. Quizá no despegaría, quizá sí: nunca se sabía de antemano. Pero sentía que sería posible, porque era estupendo estar de vuelta en Amesville con su familia y sus amigos. Deseó poder explicar todo lo que Amesville significaba para él, pero realmente no podía ni siquiera empezar a hacerlo, excepto para decir que todavía pertenecía más a Amesville que a Nueva York.
El público aplaudió obedientemente su declaración de lealtad.
Daniel sonrió y alzo los brazos, y el aplauso se terminó.
Les dio las gracias.
Quería, les dijo, que entendieran la maravilla y la gloria del vuelo. No había nada más glorioso, declaró, ningún éxtasis más sublime. ¿Qué era volar, preguntó retóricamente? ¿Qué significaba? Era el acto de amar y la visión de Dios; era la exaltación más alta que el alma podía alcanzar, era, por tanto, el paraíso; y era tan real como el lucero del alba. Y cualquiera que quisiera volar podía hacerlo por el precio de una canción.
«La canción», había escrito en una de sus canciones, «nunca termina», y aunque había escrito esa canción antes de aprender a volar, era cierto. El momento en el que uno abandona su cuerpo por el poder del canto, los labios callan, pero la canción continúa, y sigue durante todo el tiempo que uno vuela. Esperaba, si abandonaba hoy su cuerpo, que recordasen eso. La canción nunca termina.
Pero ésa no era la canción que pretendía cantar ahora, en realidad. La canción que iba a cantar era “Volar”. (El público aplaudió.) La Sinfónica comenzó su introducción lenta y ondulante. El ayudante de Daniel subió al escenario empujando el aparato de vuelo trucado. Daniel odiaba esa cosa. Parecía algo salido de la esquina de gangas del expositor de una funeraria. Irwin Tauber lo había diseñado él mismo, puesto que no quería que nadie excepto Daniel y él supiera que el cableado estaba manipulado. Tauber podía ser un genio con la electrónica, pero como diseñador tenía un olfato negativo.
Daniel fue conectado al aparato. Era como sentarse en una silla que estuviera a punto de volcarse. Estaba preparada de esta forma para que cuando fingiera quedar inerte no se cayera de boca.
Puso la mano levemente sobre el reposabrazos. Con el pulgar tocó el interruptor escondido bajo el raso. Incluso ahora, no tenía por qué usarlo. Pero probablemente lo haría.
Cantó.
—¡Morimos! —cantó.
¡Morimos!
Volamos
arriba hasta el techo, abajo hasta el suelo,
por la ventana y hasta la costa.
¡Sufrimos!
Navegamos
sobre el océano y luego hasta el mar,
en la tempestad y por una taza de té.
¡Sembramos!
Fluimos
abajo por la alcantarilla, con la marea,
y en la puerta que se abre tan amplia.
¡Morimos!
Volamos
arriba hasta el techo, abajo hasta el suelo,
por la ventana y por la puerta.
Como una súbita inundación la Sinfónica le arrastró al estribillo. A pesar de estar atado al aparato, cantaba de forma muy hermosa.
Volando, navegando, fluyendo, volando:
mientras sigas vivo no puedes negar
que volar y navegar fluir y volar
son objetivos más sabios y cuerdos y altos
que engañar y mentir y vender y comprar
o intentar comprender… una verdad insondable.
Repitió el estribillo. Esta vez, cuando llegó al último verso, en la cesura, apretó de la forma más leve el interruptor en el reposabrazos, y al mismo tiempo cerró los ojos y dejó de cantar. La Sinfónica acabó sola la canción.
Los diales del aparato mostraban que Daniel estaba volando.
Ése era el momento que la señora Norberg había estado esperando. Se levantó, en su asiento de la quinta fila, y apuntó con el revólver que había escondido la noche anterior en la tapicería de la butaca. Una precaución innecesaria, pues no había habido ningún control de seguridad a la entrada.
La primera bala se alojó en el cerebro de Daniel. La segunda desgarró su aorta.
Más tarde, cuando antes de dictar sentencia el juez preguntase a la señora Norberg por qué había matado a Daniel Weinreb, ella contestaría que había actuado en defensa del sistema de libre empresa. Luego se puso la mano sobre el pecho, se giró hacia la bandera, y recitó la Promesa de Lealtad.
—Prometo lealtad —declaró, quebrándosele la voz y con lágrimas en los ojos— a la bandera de los Estados Unidos de América, y a la república que representa, una nación sumisa a Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.