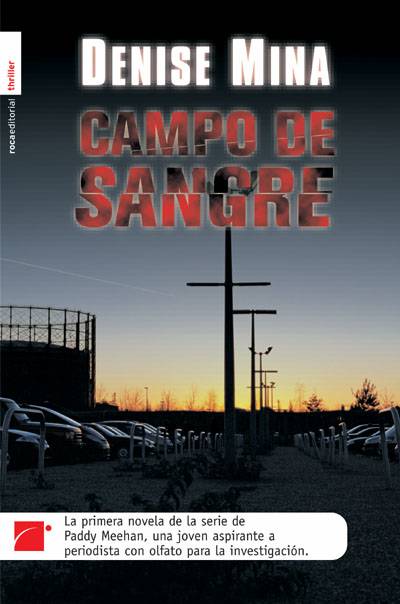

Denise Mina
Campo De Sangre
Título original: The field of blood
Traducido por Mar Vidal
Serie Paddy Meehan 01
Para Fergus;
sigue luchando, baby.
Judas […] adquirió un campo con
el premio de la iniquidad […] y aquel lugar, en
la lengua de ellos, fue llamado Hacéldama,
esto es, campo de sangre.
Hechos de los Apóstoles 1,16-19
Capítulo 1
Pequeños prodigios
1981
I
Seguían viajando, y cada vez se adentraban más en la oscuridad. Llevaban avanzando mucho tiempo, y, en la mente de Brian, cada centímetro de cada paso lo alejaba de su madre, y ella era lo único que quería en este mundo.
No podía llorar, porque si lloraba le hacían daño. Pensó en ella, en la ternura de su pecho, en sus dedos con anillos, en lo cálido que era el mundo cuando estaba ella, y se esforzó por recobrar el aliento mientras el labio inferior le chocaba ruidosamente contra los dientes. James, el chico que iba sentado a su lado, le dio un golpe en la oreja.
Atónito ante la intensidad del dolor, Brian se quedó con la boca abierta y chilló. Callum, el chico del otro lado, se burló de él.
– No seas un bebé llorón -le dijo James.
– Sí -dijo Callum-, basta ya de lloros.
Se rieron a la vez, y lo dejaron de lado. Brian ya no lloraba: pensaba en lo que le dolía la barriga por dentro y en su pie herido, pero no lloraba. Tan sólo cuando pensó en ella y recordó que no estaba, se echó a llorar. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero respiró con fuerza y consiguió no hacer ruido.
– Menudo bebé estás hecho -dijo James a gritos.
– Eso -dijo Callum, enseñando los dientes, y con los ojos brillantes-. Eres un gran bebé hijo de puta.
Los dos muchachos se emocionaron y se siguieron llamándolo «bebé hijo de puta» una y otra vez. A Brian no le gustaba. Aunque no sabía lo que significaba, le sonaba muy violento. Convencido de que estaba a punto de echarse a llorar y por tanto, de que le iban a golpear, se tapó la cara con las manos abiertas y contuvo la respiración hasta que se le destaparon los oídos.
Ahora no oía a los dos chicos. Al sacarlos de sus pensamientos, pudo recordar la cara de su madre, sus manos suaves mientras lo bañaba, lo agradable que era que le echara por encima aquella agua calentita que olía tan bien, que lo llevara en brazos aunque ya fuera mayor, y que le diera trocitos de pan rebañados en salsa de carne, o patatas fritas, o golosinas del carrito de helados. Lo acostaba en su cama bien tapado y dejaba la luz del pasillo encendida y la puerta abierta, y a lo largo de la noche volvía a verlo de vez en cuando para que nunca se sintiera solo. Estaba siempre con él, al otro lado de la esquina, en otra habitación.
Ahora salían de la zona iluminada. Fuera no había casas, tan sólo barro y oscuridad. La puerta se abrió y James echó a Brian de un empujón al oscuro vacío; lo empujó de tal manera que le hizo tropezar y caer al suelo de lado. Trató de levantarse, pero el tobillo no lo sostenía. Embutido en sus botas de agua, sentía el pie hinchado y la tela tosca que le apretaba la piel; finalmente, cayó al suelo golpeándose el hombro, y se encontró en plena oscuridad, fuera del radio de luz que proyectaba la puerta.
Estaba más oscuro de lo que había visto jamás, oscuro como la salsa de carne, el humo de las tostadas o el amargo jarabe de la tos. Oyó el viento y cosas que se movían, que reptaban, que corrían y que iban hacia él. Sentía el pecho oprimido por el pánico, y entonces usó el pie bueno y las dos manos para volver a rastras a la mancha de luz del furgón.
Vio los zapatos de los chicos y, de pronto, se sintió aliviado por no estar solo. Le pusieron los brazos a ambos lados del cuerpo y lo levantaron, tratando de aguantarlo sobre sus pies, pero el niño se cayó de lado y se aferró al suelo helado, luchando, al menos, por mantener la cara cerca de la luz. Los chicos volvieron a levantarlo, pero se volvió a caer.
Brian no era capaz de andar, el pie hinchado no se lo permitía, así que los chicos, sin dejar de soltar resoplidos de enfado, lo arrastraron hacia atrás, por el borde del mundo, y hacia abajo, por una pendiente muy inclinada. Se había levantado viento y estaba muy oscuro, tanto que Brian, al fondo, se aferraba a James y apretaba fuerte la manga de su anorak, temeroso de que lo dejaran. No pudo evitarlo y se echó a llorar; sus lloros sonaban muy fuertes porque no había ni tele ni radio que cubrieran su ruido, como pasaba en la casa del desconocido. James se movía a un lado y a otro por delante de él, de pie con las piernas separadas y las manos levantadas. Callum tiraba de James y decía: «No, no, para allá, hacia el camino».
Lo llevaron a rastras todavía más abajo, hasta que ya no había pendiente, y entonces dejaron que se aguantara solo. El pequeño cayó hacia delante y se golpeó los dientes contra algo de metal; se le rompió un diente y le empezó a caer algo, como agua caliente, por toda la barbilla. Ahora su llanto era muy fuerte y escupía por entre el líquido caliente, respirando y tosiendo en medio de los sollozos. James se puso otra vez frente a él; plantó los pies en el suelo y bajó las manos, colocándolas en el cuello de Brian. Brian sintió que lo levantaban, hasta que quedó a la altura de los ojos de animal salvaje de James.
Brian oyó que su propio ruido se apagaba, oyó a pequeños animales que correteaban hacia el terraplén para refugiarse, y oyó que el viento quebradizo le alborotaba el pelo. Y, entonces, se quedó a oscuras.
II
James lo estranguló, y luego Callum le golpeó la cabeza con varias piedras. La cabeza del chiquillo quedó destrozada. La miraron, asustados y sin querer hacerlo, pero no podían resistirse a la atracción que aquella visión les provocaba. No habían previsto que el niño simplemente dejara de moverse, o que saldría de él una diarrea maloliente: él no les había contado que eso ocurriría. No habían previsto que dejara de ser molesto de una manera tan súbita, ni que dejara de ser nada de forma tan absoluta.
El pie del niño estaba todo torcido. Tenía los ojos abiertos, desorbitados, como si no pudiera dejar de mirar. Callum tenía ganas de llorar, pero James le dio un puñetazo en el brazo.
– Nos… -dijo Callum, sin dejar de mirar al niño destrozado, con expresión mareada-. Nos… -Se le olvidó el resto. Corrió pendiente arriba y desapareció detrás del terraplén.
James se quedó solo. Tenía toda la barbilla y todo el pecho cubiertos de sangre, como si fuera un babero. Sintió la sangre caliente en sus manos cuando tenía las manos alrededor del cuello del niño. Se imaginó que el pequeño se levantaba con la cabeza destrozada y la barbilla toda negra, que se hinchaba como el Increíble Hulk y que le daba una paliza a cámara lenta.
Inclinó la cabeza y lo miró. Le sonrió. Lo tocó con el pie y ni siquiera fue capaz de separarse de él. No sentía miedo de estar al lado del niño destrozado. Tenía otras sensaciones, pero no sabía cómo se llamaban. Se agachó; podía hacer lo que quisiera con él, cualquier cosa.
Capítulo 2
La verdadera Paddy Meehan
I
Si la historia de Brian Wilcox se podía ver desde otro ángulo, nadie en la redacción del Scottish Daily News era capaz de hacerlo. Habían entrevistado a la familia y a los vecinos del niño desaparecido, habían trazado de nuevo todas las rutas posibles, y habían encargado fotografías aéreas de la zona. Asimismo, habían descrito los rasgos de los niños desaparecidos en el pasado, habían publicado innumerables artículos sobre el futuro de los niños desaparecidos, y, a pesar de todo, el pequeño todavía no había aparecido.
Paddy Meehan estaba en la barra del Press Bar cuando oyó que Dr. Pete les decía a un grupo de borrachos que sería capaz de estrangular al chaval de tres años con sus propias manos si con ello pudiera poner punto y final a aquella historia. Los hombres que lo rodeaban se rieron y se callaron, y, después, se volvieron a reír de manera desigual. Dr. Pete seguía entre ellos, con un aspecto todavía más seco que el habitual, con las facciones dibujándole una sonrisa alrededor de los ojos desconsolados. Miró su propia imagen en el espejo de detrás de la barra. Sus cejas desordenadas sobresalían de una cara surcada por una resaca que duraba toda una década. Se llevó la copa a los labios, con los ojos cerrados, y tocó el borde con la punta grisácea de su lengua. Se rumoreaba que era bígamo.
A Paddy no le gustaban aquellos hombres, ni se sentía a gusto en su compañía, pero sí quería tener un lugar entre ellos y ser periodista en vez de chica de los recados. En aquel bar se habría sentido como una intrusa de no ser porque estaba por un asunto del News, concretamente para rellenar la jarra del editor de imágenes. Frente a ella, McGrade, el encargado del bar, lavaba los tubos de los surtidores, y tardaba horas en conseguir que la cerveza saliera de los ruidosos grifos a presión. Había varias jarras de espuma blanca jabonosa alineadas sobre la barra situada frente a él.
El Press Bar estaba pintado con un pragmático amarillo que recordaba al color de la cerveza, y estaba amueblado con sillas pequeñas y mesillas miserables llenas de ceniceros y posavasos. En las paredes colgaban fotografías de archivo de agencias de noticias y de periodistas mostrando ejemplares importantes del Chicago Tribune y del New York Times: del día del Armisticio, de Pearl Harbour, de la muerte de Kennedy. Las fotografías eran de otra época, de otro lugar, y tenían muy poco que ver con Glasgow, pero representaban un juramento de lealtad hacia la clientela principal del bar y la justificación de su permiso especial. Era uno de los pocos pubs de Glasgow que no cerraba a las dos y media de la tarde, pero el bar estaba demasiado lejos del centro urbano como para atraer a los paseantes, y lo bastante cerca como para no ser el bar habitual de nadie, por lo que dependía del News para su supervivencia. Tan sólo los separaba una pared, y la ausencia de una entrada interna era a menudo objeto de lamentos, en especial en invierno.
Sólo una mesa del bar estaba ocupada. Los hombres sorbían sus cervezas de media mañana, envueltos por una humareda azul. Eran los del primer turno, hombres de edad indeterminada, todos ellos borrachos y renegados a los que no salía a cuenta despedir por los años que llevaban prestando sus servicios. Hacían el trabajo mínimo indispensable, y lo hacían con rapidez antes de salir corriendo hacia el pub, la casa o el despacho en el que se celebraba la siguiente juerga.
Hoy, el representante del sindicato, el padre Richards, se encontraba bien protegido en el centro del grupo, cuyas ovaciones recibía. Richards no solía estar en el grupo de los borrachos. Era un buen cura de sus parroquianos y había negociado vacaciones más largas y el derecho a fumar en cualquier lugar del edificio, hasta en la sala de máquinas. De barriga cervecera, tenía la palidez carcelaria de un hombre que trabajaba encerrado todo el día. Acostumbraba a llevar unas gafas de aviador de gruesa montura metálica, pero ese día no las llevaba y, en su lugar, tenía un corte largo en diagonal debajo del ojo, que dibujaba perfectamente la ausencia de la lente. Alguien le había dado un puñetazo en las gafas.
Se apaciguaron las risas y los chicos se reclinaron en sus sillas. Paddy percibió que buscaban algún objetivo en el local sobre el que centrar la atención, algo, cualquier cosa, de la que pudieran mofarse. Ella solía quedar a salvo por su edad y por su cargo miserable, pero cuando habían bebido eran capaces de meterse con cualquiera. Se puso en guardia, jugueteando con su anillo de compromiso de brillantes de baratillo, mientras deseaba intensamente que el camarero acabara con sus grifos y le sirviera de una vez. Tres segundos le chirriaron en los oídos. Sentía cómo un rubor preventivo le subía por el cuello. Empezaba a dolerle el dedo del anillo.
Uno de los bebedores de la mesa rompió el silencio:
– ¡Que le den por culo al Papa!
Los otros se rieron, observando cómo el frágil Richards tomaba su bebida sin sonreír. Cuando la pinta le alcanzaba los labios, una sonrisa burlona le estalló en el rostro y se tomó la cerveza de un trago, dejando que pequeños hilillos del líquido le cayeran por los mofletes. Los hombres lo aclamaron.
Por un reflexivo sentido de lealtad, Paddy no veía correcto que Richards no hubiera dicho nada. No hacía ni diez años que los anuncios de ofertas de trabajo todavía llevaban pequeñas notas en las que se advertía que no hacía falta que los católicos se presentaran. La vivienda y los colegios estaban segregados, y los católicos no podían caminar tranquilamente por determinadas calles de Glasgow; sin embargo, ahí estaba Richards, sentado a la mesa de unos protestantes, alineándose con ellos y en contra de los suyos.
– El Papa me importa un comino -gritó Richards-. No es amigo de los trabajadores.
Dr. Pete esperó a que los hombres se hubieran calmado:
– No tenemos nada que perder, excepto nuestros rosarios.
Volvieron a reírse.
Richards se encogió de hombros para demostrar que no le importaba ni lo más mínimo. Tomó otro trago y, tras notar su hostilidad, miró a los pies de Paddy, con lo que atrajo la mirada de los hombres hacia ella.
– ¡Eh, tú! -dijo-. ¿Eres papista, o marxista?
– Dejadla en paz -dijo Dr. Pete.
Pero Richards insistió:
– ¿Papista o marxista?
Por su nombre, sabían que era católica; incluso parecía irlandesa, con el pelo negro y la piel blanca como la luna. Ella no quería hablar del tema, pero Richards la presionó:
– ¿Eres religiosa, Meehan?
Los hombres miraban sus copas, incómodos pero sin estar dispuestos a intervenir: era algo entre dos papistas; por tanto, no era asunto suyo. Paddy intuyó que era mejor que hablara antes de que olieran su miedo.
– ¿Y cómo es que se preocupa usted de mi conciencia? -La voz le salió más alta de lo que había pretendido.
– ¿Vas a ir a misa mañana? ¿Comulgas? ¿Te confiesas? ¿Colaboras en la colecta de los domingos y te cuelgas del cura de tu parroquia? -La voz de Richards subía de tono a medida que hablaba. Estaba un poco borracho y confundía el hablar mucho con el hablar bien-. ¿Conservas la virginidad para cuando te cases? ¿Rezas cada noche para tener hijos que profesen la fe de tus padres? -Se detuvo para recuperar el aliento y abrió la boca para hablar de nuevo, pero Paddy lo interrumpió.
– ¿Y usted qué, padre Richards? ¿Asiste a las reuniones semanales y a las manifestaciones? ¿Dedica una parte de su salario a los fondos para la revolución y se enamora de todas las jovencitas marxistas? -No podía recordar la forma de su siguiente interpelación, de modo que fue directa al grano-: Su trabajo consiste básicamente en interceder ante Dirección de parte de los proletarios. Va usted por ahí haciendo respetar las normas y distribuyendo dinero a los necesitados. No es usted más que un cura en mangas de camisa.
Sin tener realmente en cuenta lo que ella le acababa de decir, los hombres se rieron de Richards porque lo hubiera ridiculizado una mujer, y además una mujer joven. Richards sonrió y no levantó la mirada de su vaso; mientras tanto, Dr. Pete se mantenía muy quieto, mirando a Paddy como si acabara de descubrir que existía. Tras la barra, McGrade resoplaba afablemente; tomó la jarra del editor de imágenes de las manos de Paddy y la llenó tres cuartos de su capacidad con cerveza de 80 chelines y, al final, le añadió dos chupitos de whisky.
– Sus creencias tienen exactamente la misma forma de cuando practicaba -prosiguió Paddy-. Sólo que ahora ha sustituido usted el texto de base: un error típico de los católicos fracasados. Es probable que usted sea más religioso que yo.
La puerta que había detrás de ella se abrió de pronto, golpeó la pared y una ráfaga de aire frío penetró en la estancia, provocando remolinos en el humo gris. Terry Hewitt llevaba el pelo negro muy corto, como si fuera un soldado estadounidense, de manera que se podían ver las cicatrices rosa pálido que tenía en la cabeza. Eso le hacía parecer un poco peligroso. Era regordete y claramente paticorto, pero había algo en él, un aura de chico malo, que a Paddy le hacía babear cada vez que se atrevía a mirarlo. Se lo imaginaba volviendo cada noche a la casa de una familia acomodada, con unos padres que leían novelas y apoyaban sus ambiciones. Él no tenía que preocuparse nunca porque perdiera su pase mensual Transcard, o porque llevara zapatos baratos y permeables a la lluvia.
– ¡Ey, Hewitt! -Le gritó Dr. Pete, a la vez que lo saludaba con la mano-. Cierra esa puerta; esta mujer está intentando que Richards vuelva al redil.
Los hombres se rieron mientras Paddy llevaba la jarra hacia la puerta, y le gritaban cosas como «Mujer, sálvanos a todos».
Ella se volvió a decirles:
– ¿Sabéis qué? Un día os explotarán los hígados a todos a la vez, y eso parecerá Jonestown.
Los hombres gritaban y se reían mientras Paddy salía por la puerta. Estaba encantada: ser una pobre chica de los recados era una posición precaria, porque una mala elección, un momento de debilidad, y podías verte condenada al acoso de por vida.
Justo en el momento en que la puerta se cerraba tras ella, oyó a Terry Hewitt que preguntaba:
– ¿Quién es esa gordinflona?
II
Iba sentada en la plataforma de arriba, desde donde contemplaba el bullicio de la calle mientras masticaba su tercer huevo duro consecutivo. Era una dieta asquerosa, y no estaba muy segura de que le estuviera funcionando.
Fuera, los transeúntes iban bien abrigados, y en su rostro se reflejaba el frío causado por el viento punzante que se les colaba a través de las bufandas, las medias y los ojales. En los tramos abiertos de carretera, el viento golpeaba a rachas la parte más alta del autobús de dos pisos, y eso hacía que los pasajeros se sujetaran con fuerza al respaldo del asiento de enfrente y sonrieran mansamente cuando la sensación de peligro había pasado.
Richards la había irritado. No dejaba de repasar mentalmente la conversación, de pensar en réplicas mejores y más rápidas, de rehacer su discurso para que contestara mejor al del hombre. Pensó que había dejado clara su postura, aunque el comentario final de Terry Hewit parecía haber arruinado totalmente su efecto.
Clásico error de papista fracasado. Esa frase le retumbaba en la cabeza, no dejaba de darle vueltas y más vueltas, y se repetía con el rumor rítmico del autobús. Sabía perfectamente en qué consistía eso de sustituir el texto de base. Al menos, la sustitución que había hecho Richards lo había convertido en alguien más útil para el mundo. Ella no podía hablar con ninguno de sus seres queridos del agujero negro que tenía en el corazón de su fe. No podía contárselo a Sean, su novio, ni a su hermana favorita, Mary Ann, y sus padres jamás deberían saberlo, puesto que les rompería el corazón.
Al doblar por la curva cerrada de Rutherglen Main Street, y acelerar para aprovechar el semáforo en verde, el autobús se inclinó. Paddy se levantó y bajó las escaleras. De nuevo, dispuesta a perjurar, se dirigía al rezo del rosario en casa de la abuela muerta de Sean.
La abuela Annie acababa de morir a los ochenta y cuatro años. No había sido una mujer cálida, ni especialmente agradable. Cuando Sean lloró por ella, Paddy adivinó que, en realidad, lloraba por su padre, que había muerto de un infarto cuatro años atrás. A pesar de su espalda ancha y de su voz grave, con dieciocho años seguía siendo un niño que todavía almorzaba los bocadillos hechos por su madre y que se ponía los calzoncillos preparados por ella la noche anterior.
En Rutherglen, la muerte de la anciana era un gran acontecimiento. Algunas noches, el rosario se llenaba tanto que una parte de los dolientes tenían que permanecer en la calle con los abrigos puestos y rezar de cara a la casa. Cuando decían sus plegarias por el reposo del alma de Annie, los jóvenes mantenían la voz baja, mientras que los más mayores suspiraban con acento irlandés, como les habían enseñado sus párrocos.
Annie Ogilvy había llegado a Eastfield en un carrito de bebé en los últimos años del siglo XIX. La familia de Paddy, los Meehan, llegó el mismo año procedente de Donegal, y conservaba su amistad con los Ogilvy desde entonces: los deberes religiosos y las extrañas costumbres de inmigrantes mantuvieron el vínculo entre las familias; de igual modo, la escasez de oportunidades laborales que tenían los católicos conllevaba que la mayoría de hombres acabaran siendo compañeros en las minas o en las fundiciones.
Annie creció en Glasgow pero siempre arrastró un acento irlandés, como se esperaba de las chicas inmigrantes de su época. Con los años, su acento se fue haciendo más pronunciado, de manera que avanzaba unas cuantas millas al año, desde el suave acento de Dublín hasta la especie de gárgara estrangulada del Ulster. Ya de mayor, sus hijos la llevaron a una excursión en autobús por Irlanda y descubrieron que allí tampoco nadie era capaz de entenderla. Sus gustos, sus canciones y su manera de cocinar, aunque mantenían cierta relación con referentes irlandeses, no se reproducían en ninguna parte. Annie había añorado toda su vida el recuerdo de un hogar entrañable que jamás existió.
A Paddy, la presencia del cadáver en la casa le puso los pelos de punta y se mantuvo a distancia de él. Cuando empezaba la oración, se sentaba en el suelo de la sala de delante, de cara al sofá, mirando cada noche una configuración distinta de piernas hinchadas embutidas en medias ortopédicas, de piel blancuzca manchada de venas azulosas, divididas por el elástico del calcetín.
El autobús se acercaba al final de Main Street. Era un autobús con la parte trasera descubierta, y la noche fría y ventosa mantenía un duro cuerpo a cuerpo con la calefacción de la cabina del vehículo. Paddy colocó un pie a cada lado del poste, apoyó la pelvis en él y dejó que su peso la hiciera balancearse por el tramo descubierto del autobús, colgando sobre el vacío ventoso. Ráfagas cruzadas le azotaron la corta melena, despeinándola todavía más. Desde allí, ya empezaba a divisar la muchedumbre que se concentraba frente a la pequeña casa de protección oficial del otro lado de la calle.
Todavía no había cruzado la puerta del jardín cuando alguien la agarró de un brazo. Era Matt Sinclair: un hombre bajito, de cincuenta años y que solía llevar unas gafas de cristales oscuros.
– Aquí está mi amiguita -dijo, a la vez que se cambiaba el cigarrillo de mano y tomaba la mano de Paddy, dándole un fuerte apretón-. Justo ahora estaba hablando de ti. -Se volvió y se dirigió a otro hombre, también bajito y fumador, que estaba detrás de él-. Desi, ésta es la pequeña Paddy Meehan de la que te he hablado.
– Oh, Dios -dijo Desi-. Entonces querrás conocerme: yo conozco al verdadero Paddy Meehan.
– Soy yo, la verdadera Paddy Meehan -dijo Paddy tranquilamente, avanzando hacia la casa, con ganas de entrar y ver a Sean antes de que empezara la plegaria.
– Así es; yo antes vivía en los apartamentos de los Gorbals y la esposa de Paddy Mechan, Betty, vivía en el mismo rellano. -Asintió con firmeza con un gesto de la cabeza, como si ella le hubiera expresado desconfianza-. Sí, y conocía a su colega, Griffiths.
– ¿Y quién es ése? -preguntó Matt.
– Griffiths era el loco del rifle, el tirador.
– ¿Y también era espía?
Desi se ruborizó, enojado repentinamente.
– Por el amor de Dios, Meehan no fue nunca espía. No era más que un maldito matón de los Gorbals.
Matt se quedó con los labios apretados y en voz baja, sin dejar de mirar a la gente a su alrededor, dijo:
– Vamos, cuidado con lo que dices. Estamos en medio de un rosario.
– Disculpa. -Desi miró a Paddy-. Lo siento, querida, pero no era un espía soviético: es de los Gorbals.
– Los espías no tienen por qué ser gente encopetada, ¿no? -preguntó Paddy, tratando de ser respetuosa, aunque le estuviera corrigiendo.
– Bueno, necesitan una formación. Tienen que hablar varios idiomas.
– Al fin y al cabo -dijo Matt, al tiempo que la miraba-, el Daily Record dijo que lo trincaron por el asesinato de Ross para desacreditarlo, porque era un espía.
Desi volvió a ruborizarse y estalló indignado:
– Repetían las palabras de Meehan y, de todos modos, nadie le cree. -Levantó la voz enojado-. ¿Qué tendría que decirles un vulgar ladrón a los soviéticos?
Paddy lo sabía.
– Bueno, les facilitó los planos de la mayoría de cárceles británicas, ¿no es cierto? Fue así como ayudó a escapar a sus espías.
Matt parecía interesado.
– ¿Así que era un espía?
Paddy volvió a encogerse de hombros.
– Puede que les soplara secretos a los soviéticos, pero creo que la investigación del caso Ross fue sencillamente incompleta. No creo que una cosa tuviera que ver con la otra.
Abandonando todo argumento razonable, Desi levantó la voz:
– El tipo era famoso por sus mentiras.
– Cierto. -Matt miró a Paddy de manera inexpresiva, y ella tuvo la sensación de que deseaba no haberle presentado nunca a su imprevisible amigo-. Bueno, he oído que vuelve a vivir en Glasgow.
Ella asintió con la cabeza.
– Está dándose la gran vida en el Carlton y tomando copas por la ciudad.
Ella volvió a asentir.
Más tranquilo, Desi trató de recuperar su participación en la conversación:
– ¿Y cómo es que acabaste llevando el mismo nombre que él? -Miró a Matt para rematar su pregunta-. ¿Es que tus padres te odian?
Matt Sinclair intentó reírse, pero la flema de sus pulmones le hizo toser.
– Desi -dijo con solemnidad, cuando se hubo recuperado-, eres muy gracioso.
– Cuando el otro Paddy Meehan fue arrestado, yo tenía seis años -dijo Paddy-, y a mi madre todo el mundo la llama Trisha.
Una vez reconciliados, Matt y Desi asintieron al unísono.
– Así pues, ¿te quedaste con «Paddy»?
– Sí.
– ¿Y cómo es que no te rebautizaste «Pat»?
– Porque no me gusta -dijo rápidamente. A partir de un chiste muy famoso sobre el homosexual irlandés Pat McGroin, algunos de los chicos mayores del colegio la llamaban Pat MacHind [1]; era un nombre que ella odiaba y cuyas veladas connotaciones sexuales temía tanto como el rubor incontrolado que le subía al rostro cuando la llamaban a gritos así.
– ¿Y paky?
– Humm -exclamó, esperando que no soltaran ningún comentario sobre los morenitos-, creo que ahora este nombre significa otra cosa.
– Es cierto -explicó Matt, haciéndose el listo-, ahora paki significa «paquistaní».
Desi asintió, interesado en esa útil información.
– Llamar a alguien así es de mala educación -dijo Paddy.
– Big Mo, el encargado de la lavandería -explicó Matt-, es paki.
– En realidad, no -dijo Paddy, incómoda-. Se lo pregunté y es de Bombay, así que es indio.
– Eso es. -Matt asintió y miró a Desi, para ver si eso había aclarado algo las cosas.
– Pero los indios y los paquistaníes no son exactamente lo mismo… -dijo Paddy, con una fingida inseguridad-. Porque, ¿no se enfrentaron en una gran guerra, los indios y los pakistaníes? Creo que eso sería como decir que una persona del Ulster es lo mismo que un republicano.
Los hombres asintieron, pero ella notó que habían dejado de escucharla.
Desi se aclaró la garganta:
– En fin -dijo, sin haber captado para nada su punto de vista-, todo se complica cuando intervienen los morenitos, ¿eh?
Paddy sintió vergüenza ajena.
– Este comentario no tiene gracia -dijo.
Los hombres pusieron cara de perplejidad mientras ella se dejaba arrastrar hacia el interior de la casa por la oleada de dolientes. Sintió sus miradas clavadas en la espalda, que la juzgaban y la tomaban por una pequeña arpía arrogante.
Capítulo 3
La tiranía de los huevos
Paddy se había pasado la hora del almuerzo paseando por la ciudad, cuyas tiendas estaban cerradas por ser domingo; no dejaba de mordisquear unos huevos duros que llevaba envueltos en papel de aluminio, ni de evitar cuidadosamente los kioscos en los que vendían golosinas. Colgó el abrigo acolchado en el gancho que había junto a la puerta, llevó el bolso de lona hasta el banco del chico de los recados y lo dejó debajo. Tenía aquel bolso desde hacía dos años, y le gustaba. En su tela, había escrito a bolígrafo nombres de grupos de música, no de grupos que necesariamente le gustaran, sino de grupos con los que le gustaba que la asociaran: grupos de chicos como Staff Little Fingers, los Exploited y Squeeze.
Desde su banco de la esquina, Paddy divisaba la redacción entera, de treinta metros de largo y planta abierta, y veía cuándo alguien levantaba la mano o los llamaba con la mirada para mandarlos a hacer algún recado. Se deslizó por la suave madera de roble y se acercó a Dub.
– ¿Todo bien?
– Odio los turnos de fin de semana -Dub levantó los ojos de la revista de música que estaba leyendo-. Son aburridos.
Paddy escrutó la sala en busca de manos levantadas o caras atentas; nadie pedía nada. Se encontró pasando la uña del pulgar por una ranura que había surcado en la madera. Le gustaba pasar la uña por la suave textura, mientras se imaginaba a sí misma en el futuro como una periodista adulta con traje elegante y zapatos de verdad, saliendo a investigar una historia dura, o en una velada del Club de Prensa, pasando de largo o mirando aquellas pequeñas ranuras que le recordarían de dónde venía.
Murray Farquarson, conocido como el Señor Bestia, gritó desde su despacho:
– ¿Meehan? ¿Está aquí?
– Sí, está aquí -gritó Dub, apremiándola a ir.
Paddy se levantó y suspiró, con fingida reticencia, como hacían todos cuando les llamaban para cualquier tarea. Musitó entre dientes:
– Por Dios, si acabo de volver -mientras arrastraba los pies hasta la puerta de Farquarson, secretamente encantada de que la hubiera llamado a ella. Farquarson siempre llamaba a Paddy cuando necesitaba que algún trabajo se hiciera con discreción. Confiaba en ella porque no era fiel a nadie; ninguno de los periodistas la había seducido para convertirla en acólito porque todos presuponían que no iba a quedarse. No habrían sabido de qué hablar con ella si hubieran querido reclutarla: no le gustaba el deporte, y no sabía nada de la poesía de Hugh McDermid. Los periodistas tenían muchas ideas extrañas sobre las mujeres; ella siempre tenía que quedarse hasta tarde y levantar cajas pesadas para demostrar que era capaz de hacerlo. Las otras únicas mujeres en la redacción eran Nancy Rilani y Kat Beeseley, una reportera genuina que había ido a la universidad y trabajó en un periódico en Inglaterra antes de volver a casa. Nancy era una mujer de pechos grandes, descendiente de italianos, que redactaba la columna de gente desaparecida y la mayoría de páginas semanales para mujeres. No hablaba nunca con Paddy ni con Heather Alien, la estudiante a tiempo parcial: ni siquiera las miraba; daba la impresión de que estaba dispuesta a cambiar a cualquier otra mujer por un hombre a cambio de obtener paz y favores. Kat era orgullosa; llevaba siempre pantalones, el pelo muy corto y se sentaba con las piernas separadas. Cuando se dignaba a hablar con Paddy, le miraba las tetas, y ella no entendía muy bien cuáles eran sus intenciones.
Miró dentro de la oficina oscura y encontró a Farquarson sentado frente a su mesa, repasando recortes sobre Brian Wilcox. Era un hombre flaco, nervioso, anguloso, cuya dieta se componía de azúcar, té y whisky. Cuando la oyó llamar a la puerta, no levantó la mirada.
– J.T. está en alguna parte de esta oficina. Tráemelo ipso facto. Lo más probable es que esté en la cantina.
– Enseguida, jefe.
Algo importante acababa de ocurrir en el caso Wilcox o no estaría pidiendo por el reportero jefe.
– Y quiero recortes sobre niños desaparecidos que hayan muerto en accidentes, vías de tren, pozos, canteras, cosas así. Mira a ver qué tiene Helen. -La señaló con un dedo acusador-. Dile que los recortes son para un free lance y no hables con nadie del tema.
– De acuerdo.
Paddy cruzó la redacción apresuradamente, salió a las escaleras y subió los dos pisos que la separaban de la cantina.
El hijo de tres años de Gina y David Wilcox llevaba casi cuatro días desaparecido. En la foto del Daily News, Brian aparecía con una mata de pelo blanco y una sonrisa rígida y forzada en los labios. Lo mandaron a jugar al jardín de delante a las doce del mediodía y estuvo allí sólo cuatro minutos, mientras su madre hablaba por teléfono con el médico sobre un asunto personal. Cuando Gina colgó y miró por la puerta principal, el niño ya no estaba. Los padres del niño estaban divorciados, algo poco frecuente en el oeste de Escocia. Eso se mencionaba en la mayoría de noticias, como si no fuera muy difícil descuidar a un niño en el caos decadente de dos hogares separados. La noticia saltó a todos los periódicos: era un niño hermoso, y resultaba un paréntesis agradecido en los cuentos de creciente desempleo, del destripador de Yorkshire y de la sonrisita de lady Diana Spencer.
La cantina self-service de la planta de arriba era luminosa, con una larga y ancha ventana que daba sobre el aparcamiento de tierra del otro lado de la calle. Era mediodía, y en la cola de los platos calientes había ya unos quince hombres. Eran trabajadores de la imprenta, con monos azules y los dedos manchados de tinta, conversando entre ellos sobre banalidades; estaban acostumbrados a gritar porque las máquinas con las que trabajaban todo el día hacían mucho ruido. A Paddy no le gustaba bajar a su planta porque tenían fotos de mujeres desnudas colgadas en las paredes y los linotipistas le miraban las tetas. J.T. no estaba en la cola. Por costumbre y por afinidades, las filas ordenadas de mesas y sillas estaban separadas, a un lado los operarios de la imprenta, al otro los periodistas. J.T. no estaba en ninguno.
Bajó tres tramos de escalera. Al personal no se le permitía usar los ascensores, ni tampoco era costumbre dejarlos entrar o salir del edificio por la recepción de mármol negro, pero ella iba en una misión urgente del News.
Las dos Alison, impecablemente vestidas, que estaban al mando de la recepción y la centralita dejaron de hablar para mirar cómo se escabullía hacia la puerta principal, colocándose la chaqueta por encima de los hombros mientras abandonaba el edificio. Fuera había una fila de furgones de distribución del Daily News colocados marcha atrás; sus puertas traseras estaban levantadas, con lo que se podían ver sus suelos metálicos vacíos, con sacos y cinta adhesiva desparramados. Paddy pasó de largo y recorrió apresurada los cuatro pasos de calle que la separaban de la puerta del Press Bar.
En el pub había el trajín habitual de la hora del almuerzo. Los hombres se gritaban con un aire de frivolidad forzada, mientras bebían ansiosamente todo lo que el tiempo les permitía. Paddy se coló por el lado de Terry Hewitt, y se ruborizó al recordar lo que la había llamado; encontró a J.T. de pie al final del pub, vestido con una camisa azul bajo una cazadora de piel marrón. Se estaba tomando lentamente media pinta de bíter [2]. Paddy lo había estado observando: sabía que no le gustaba mucho beber, pero, a veces, tenía que hacerlo si no quería que los alcohólicos del periódico lo odiaran todavía más. Se reía sin ganas de una de las bromas de Dr. Pete, y sus ganas de adaptarse lo alejaban todavía más del grupo. Cuando Paddy le dijo que tenía que acompañarla de inmediato pareció aliviado, y dejó su copa con una prontitud indecente, sin hacer siquiera un amago de acabársela o de tomar un último y precioso sorbo. Paddy vio que Dr. Pete vigilaba la copa fresca abandonada descuidadamente en la mesa. Apretó los ojos y, luego, miró otra vez a J.T., con la cara arrugada de asco. Sin prestar atención, J.T. siguió a Paddy hasta la calle.
– ¿Qué ocurre?
– No lo sé. -Paddy no quiso mencionar los recortes sobre muertes accidentales por si acaso alguien los escuchaba-. Puede tratarse del niño Wilcox.
– Vale -dijo J.T., al tiempo que bajaba la voz-. No lo comentes con nadie.
La esquivó y corrió hacia el vestíbulo para subir las escaleras. Paddy lo siguió de cerca y alcanzó el despacho de Farquarson en el momento justo en que J.T. cerraba la puerta. A través de las rendijas de los estores venecianos, veía a Farquarson explicar algo, mirando enojado e irritado a J.T, quien asentía excitado mientras daba golpecitos a la mesa con un dedo y le sugería un plan. No se había encontrado muerto al niño; de ser así, ahora no estarían excitados, se estarían moviendo con más lentitud. Algo distinto había sucedido.
Farquarson vio que Paddy estaba plantada al otro lado de la puerta, y chasqueó los dedos en dirección a ella, para indicarle que fuera a buscar los recortes. Ella los observó un segundo más, anhelante por degustar la gloria, sin saber que J.T. y Farquarson estaban hablando de un giro en el caso del pequeño Brian que desgarraría su plácida vida para siempre.
Capítulo 4
El oficio de difuntos
Eran las cuatro; el último resquicio de sol se posaba en el horizonte, con una luz amarillenta que se colaba por las ventanas sucias del piso de arriba. En las tres últimas filas de asientos, un grupo de adolescentes se pegaban patadas mientras algunas muchachas inseguras fumaban, sonreían y fingían no mirarlos.
Paddy estaba sola, y comía a escondidas de un envase de plástico. Los tres huevos duros fríos habían estado todo el día dentro de su bolso, en la calurosa oficina, y su textura era a ratos gomosa, a ratos como de arcilla seca. Para deshacerse de su regusto, sólo contaba con un pomelo cortado a cuartos. Se tomaría el café cuando volvieran de la capilla. La dieta había sido ensayada científicamente en América: tres huevos duros, pomelo y café solo tres veces al día provocaban una reacción química que realmente lograba quemar la grasa a un ritmo de tres kilos por semana, garantizado. Dentro de un mes, sería capaz de decirle a Terry Hewitt que se fuera a tomar viento de una vez. Se vio a ella misma con un nuevo corte de pelo (todavía no sabía cuál, pero seguro que mejor que el actual), de pie en el Press Bar, vestida con la falda verde de tubo de la talla 38 que con tanto optimismo se había comprado en Chelsea Girl.
– De hecho, Terry, ya no estoy gorda.
No era muy ocurrente. En esencia, le había dicho lo que quería, pero no sonaba muy real.
– ¿Sabes qué, Terry? Incluso diría que ahora tú estás más gordo que yo.
Ahora había estado mejor, pero seguía sin ser un comentario ingenioso. Si los periodistas le oían decir esto, sabrían que se preocupaba por su peso y jamás dejarían de molestarla.
– Terry, por tu cara, parece que lleves un cubo pegado a cada mejilla.
Su estrategia funcionaba; Paddy sonrió. Llevaría la minifalda verde, zapatos puntiagudos y un jersey negro de cuello alto, bien ajustado: un conjunto irresistible. Necesitaría estar realmente delgada para llevarlo. Ahora sólo llevaba faldas de tubo negras con leotardos de lana, y jerséis lo bastante gruesos como para disfrazar sus distintos bultos y protuberancias.
Paddy se consideraba gorda antes de oír el comentario de Terry Hewitt -de lo contrario, jamás habría aceptado someterse a la odiosa dieta de la clínica Mayo-, pero le dolía que su peso fuera lo único en lo que se hubiera fijado de ella. El Scottish Daily News era un público fresco y, sin necesidad de tener más de setenta parientes precediéndola, sentía que podía llegar a ser quien quisiera. No quería volver a ser la gordita lista en esta nueva encarnación.
Mientras se tomaba el último trozo de pomelo, volvió a tapar el envase de plástico, lo metió en su bolso y se advirtió a ella misma: cuando volvieran de la capilla habría mucha comida, pilas de bocadillos de queso, panecillos con salchichas picantes, tostadas de jamón con mantequilla. Sería mejor que evitara la proximidad física con todos ellos si quería ceñirse a su dieta. Tampoco debería acercarse a las rosquillas de azúcar o a las bolitas de coco, ni tampoco a las galletas de mermelada ni a los bizcochos o el pastel glaseado. Estaba salivando profusamente cuando una mano la agarró por el hombro.
Paddy se dio la vuelta para encontrarse cara a cara con una mujer que tenía el rostro como una gamuza seca.
– Ah, hola, señora Breslin. ¿Va al velatorio de la abuela Annie?
– Así es.
La señora Breslin trabajó con la madre de Paddy en la cooperativa de Rutherglen cuando ambas acabaron la escuela. Tenía siete hijos, cinco chicos y dos chicas, todos ellos considerados un poco peligrosos por el resto de chicos de la zona. Se rumoreaba que los chicos Breslin habían sido los responsables del incendio que quemó la cabina de las basuras del local del Ejército de Salvación.
La señora Breslin se encendió un cigarrillo con la colilla del anterior.
– Dios tenga en su gloria a la abuelita Annie.
– Sí -dijo Paddy-. Era una buena mujer, eso es verdad.
Evitaron mirarse a los ojos. La abuela Annie no había sido nunca amable, pero estaba muerta y no parecía correcto decir lo contrario. La señora Breslin asintió con la cabeza y también alabó su bondad.
– ¿Así que eres periodista, me han dicho?
– No exactamente-dijo Paddy, halagada por el error-. Hago recados en el Daily News; pero sí que me gustaría llegar a ser periodista algún día.
– Bueno, eres afortunada. Yo tengo a cuatro hijos que ya han acabado la escuela, y ninguno de ellos ha encontrado trabajo. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Te recomendó alguien?
– No. Simplemente llamé y pregunté si necesitaban a alguien. Había redactado artículos para el periódico del colegio, y cosas así. Les di algunas cosas que había escrito.
La señora Breslin se le acercó un poco más, y su aliento, que apestaba a tabaco, asfixió a Paddy con más eficacia que un almohadón.
– ¿Necesitan a más gente, ahora? ¿No podrías recomendar a mi Donal?
Donal llevaba navaja y se tatuaba desde que tenía doce años.
– Ahora no contratan a nadie.
La señora Breslin apretó los ojos y se volvió un segundo.
– Está bien -dijo desdeñosa-. Ayúdame, que ya llegamos.
La señora Breslin estaba más gorda de lo que Paddy recordaba. Tenía la cara y los hombros engañosamente delgados, pero el culo extraordinariamente gordo: los hombros de su impermeable verde claro reposaban sobre los codos para que la prenda pudiera acomodarse a su forma. Paddy vigilaba la estrecha escalerilla mientras la señora Breslin rebotaba de un lado al otro, cuando el autobús doblaba la esquina, y se preguntó si ella misma podría llegar a ser tan gorda después de tener siete niños, o a vivir tan engañada sobre la verdadera naturaleza de sus hijos.
El autobús se detuvo en medio de la calle, y cortó el tráfico. Paddy ayudó a la señora Breslin a bajar de la estrecha escalerilla hasta la calle y la guió por en medio del tráfico detenido y entre los coches humeantes.
Todos los católicos del barrio vestían de negro y se habían congregado frente a la casa de la abuelita Annie. Bajaban de coches, aparecían andando por las esquinas, bajaban por la calle principal. El humo y los alientos helados se levantaban como el vapor que suelta el ganado, mientras el negro asfalto helado lanzaba destellos plateados a su alrededor.
Cincuenta metros más arriba de la calle, la señora Breslin vio a alguien que le fastidiaba todavía más que Paddy y se fue decidida a arruinarle el día.
Paddy, a la vez que se afanaba por buscar la coronilla aplanada de Sean con la mirada, saludaba con la mano a los primos al otro lado de la calle y, accidentalmente, se cruzó con la mirada a lo lejos de la señora McCarthy, una vecina muy emotiva que gritaba de alegría cada vez que la encontraba. La señora McCarthy había hecho una novena no solicitada de todo un mes para que Paddy obtuviera el puesto de trabajo en el Daily News y, en consecuencia, tenía la sensación de que podía reclamar algún derecho sobre ella, puesto que le había conseguido el trabajo con tanta eficacia. La señora McCarthy vociferó un «Gracias a Dios», y Paddy asintió fríamente, agradecida por la mano que se le tendía. Sean Ogilvy, un hombre alto y moreno, y cuyos hombros formaban un ángulo de noventa grados, se inclinó un poco y tomó la mano de Paddy entre las suyas.
– Maldita sea, me he encontrado a la plasta de la señora Breslin en el autobús, luego me ha visto la señora McCarthy y, anoche, me pilló Matt el Rata y tuve que soportar otra vez todo el rollo sobre Paddy Meehan.
– Antes te encantaba hablar del caso Paddy Meehan.
– Ya, pero ahora me aburre. -Le esquivó la mirada y miró a la gente de su alrededor, lo que le hizo advertir que buena parte de su familia política estaba allí-. Estoy harta de conocer a todo el mundo y de que todo el mundo me conozca a mí.
– ¿Y por qué ya no te interesa Paddy Meehan? Pensaba que querías intentar entrevistarle.
– Hay cosas que se superan, ¿sabes? -dijo, incómoda-. Ahora ya no me interesa.
– Lo que tú digas. -Le quitó uno de los guantes de lana rojos, se lo puso en el bolsillo del abrigo y deslizó la mano caliente por la suya, en un gesto de reconciliación-. Pensé que estarías interesada en conocerle después de saber tantas cosas de su historia y haberlo seguido desde hace tanto tiempo.
– Ahora es sólo un viejo gordo. -Chasqueó la lengua y desvió la mirada-. Se dedica a beber por la ciudad. Todos los vagos del trabajo le conocen. No puedo permitirme que me molesten con esto.
– Bueno, bueno, bueno -dijo Sean, al tiempo que le apretaba la mano con un gesto juguetón-, ahora no te me pongas borde.
Sonrieron ante el comentario jocoso y se quedaron de pie, apoyados hombro con hombro, mientras miraban a la gente y pensaban el uno en el otro. Paddy se sentía arropada cuando Sean estaba con ella. Se sentía de pronto más alta, más delgada y más graciosa porque él la quería y porque estaban prometidos.
Los trabajadores de la funeraria estaban sacando el ataúd de la casa. Entre los dolientes se hizo un silencio respetuoso. Los que estaban enfrascados en conversaciones demasiado apremiantes bajaron la voz. El jefe de los operarios se puso al frente de la comitiva, y el coche fúnebre inició su avance por la calle silenciosa, reuniendo a la gente tras su estela. El séquito estaba formado por el orden natural de familia, luego iban los amigos, seguidos de los vecinos y compañeros de parroquia; entre todos hacían un total de ciento cincuenta personas agrupadas detrás del coche. La madre y los hermanos de Sean iban adelante, pero él permaneció atrás, apretando fuerte la mano de Paddy. Ella vio cómo parpadeaba con fuerza y la punta de la nariz se le oscurecía a medida que se esforzaba por respirar. Con dieciocho años, Sean era tan alto como grave su voz; pero a veces, bajo toda su bravuconería, veía al chaval dulce que había conocido en el colegio, antes de que el estirón lo hubiera convertido en un hombre de metro ochenta y cinco, antes de que trabajar para Shug le hubiera desarrollado tanto los hombros.
El coche fúnebre dobló a la derecha, hacia Main Street, y la fila de dolientes se protegió, adoptaron posturas más firmes y colocaron a los niños en el centro del grupo. Ahora conversaban en voz más alta, como si estuvieran tratando de dar la impresión de que habían aumentado sus efectivos. Para una procesión católica, ése era un momento de tensión: el pastor Jack Glass daba discursos por toda la ciudad sobre la puta de Roma, y en Irlanda se producían enfrentamientos feroces. Una diputada republicana recibió un disparo en la puerta de su domicilio, delante de su hijo, y los presos de la Maze iniciaban su segunda huelga de hambre para exigir que se los reconociera como presos políticos. Se estaba organizando una manifestación escocesa a favor de estos hombres, y todo el mundo sabía que habría alborotos. Siempre que los ánimos se calentaban en los seis condados, Glasgow estaba al borde de la violencia. Dado que era la ciudad extranjera más próxima a Belfast, tan sólo a unos ciento setenta kilómetros al otro lado del mar de Irlanda, Glasgow era el lugar de exilio tradicional para los unionistas que habían perdido su puesto, pero con los que nadie podía acabar por ser demasiado beligerante. Bebían en los pubs de Dennistoun y organizaban rifas por la causa. Los bribones republicanos salían mejor parados y eran exilados a Estados Unidos.
El séquito descendió por un lado de Main Street, y los vehículos al otro lado disminuían la velocidad como muestra de respeto. Un par de conductores aceleraron, y cruzaron de un lado a otro de los carriles. Otro pasó sacando la cabeza por la ventanilla y gritó algo insultante y ofensivo sobre el Papa. Los peatones protestantes observaban en silencio desde la acera; algunos se saludaban mientras caminaban, otros parecían incómodos o burlones porque no entendían aquella tradición.
El coche fúnebre se detuvo frente a la moderna capilla amarilla de Saint Columbkill, y el ataúd de Annie fue transportado con cuidado a través de un patio de muros bajos; luego, por unas escaleras y a través de unas enormes puertas de madera amarillenta. La confiaban al abrigo de la capilla para pasar la noche, para protegerla de que el diablo le robara el alma antes de la celebración de la misa de funeral y de recibir sepultura por la mañana. Paddy reparó en la presencia de un grupo de cuatro chicas con las que había ido a la escuela primaria; estaban de pie en las escaleras, con las manos recogidas delante piadosamente, y con la mirada baja en señal de respeto. Sus dos hermanos, Marty y Gerald, aguardaban tras ellas; más allá, había una anciana vecina que estaba en el grupo de labores de su abuela Meehan.
– Dios mío, esto es como la maldita secuencia de un sueño -dijo, en voz baja-. Todas las personas a las que he conocido en mi vida están aquí congregadas.
Sean asintió:
– Sí, es agradable. -Suspiró y se puso más firme-. Vayamos donde vayamos en esta vida, éste siempre será nuestro lugar. -Le apretó la mano-. Ésta es nuestra gente.
Ella supo que tenía razón, no había escapatoria. Aunque viajara a dos mil kilómetros y no volviera nunca más, aquél seguiría siendo su sitio. Sean le tiró de la mano con delicadeza y la guió escaleras arriba hasta el oficio de difuntos.
Capítulo 5
Pescado en salazón y té negro
1963
I
Era la tarde del 4 de diciembre; de eso Paddy Meehan estaba seguro; en cambio, no sabía en qué lugar del mundo se encontraba: no le habían dicho adonde volaban, pero había visto la fecha en un periódico alemán doblado bajo el brazo de un hombre que subía la escalerilla delante de ellos para embarcar. Rolf se había dado cuenta de lo que estaba haciendo, y cambió de lado para bloquearle la vista, pero lo hizo graciosamente, mientras le sonreía.
El avión iba lleno. Cuarenta chicos de todas las edades, vestidos con uniforme rojo y beis, jugaban de un asiento al otro a un juego de preguntas y respuestas en ruso. Rolf se detuvo junto a una hilera de tres asientos y comparó los números varias veces con los billetes antes de apartarse para dejarlos pasar. Meehan se deshizo de su rígido sobretodo gris y se apresuró a sentarse en el asiento de ventanilla, pero el joven lugarteniente lo apartó y se le coló, sin dejar de reírse mientras se apoderaba del asiento. Hasta la tapicería era de lujo. Meehan y el lugarteniente colocaron las manos en el dorsal del asiento de enfrente y se pusieron a juguetear, clavando las uñas en la gruesa textura azul y naranja, riéndose por su deliciosa densidad. El hecho de estar en un avión los llenaba de emoción. Rolf sonreía ante sus juegos mientras doblaba su abrigo con delicadeza y lo colocaba en el compartimiento superior. Se sentó en el asiento del pasillo y se arregló un poco el pelo, la chaqueta y, por último, el bigotito.
El ruido ensordecedor de los motores aumentó hasta componer un nervioso aullido; entonces, se dirigieron a la pista y, finalmente, despegaron, lo que provocó gritos y ovaciones entre los niños.
Una vez en el aire, y cuando el avión ya había corregido su preocupante inclinación hacia arriba, Rolf sacó la petaca y tres vasitos de plástico de su maletín. La petaca estaba muy abollada y usada, con una curva ovalada de plata desconchada que salía de debajo. Sirvió una buena dosis de vodka en cada vaso y se los ofreció en orden, el primero al lugarteniente, el segundo a Meehan, el tercero para él mismo. Meehan ofreció cigarrillos, como contribución a la celebración, y todos se encendieron uno, al tiempo que abrían las tapas de los pequeños ceniceros de los brazos, y dejaron que el aroma dulzón de cien hilillos de humo invadiera la cabina.
– Salud -dijo Meehan jovial, mientras levantaba el vaso para brindar.
Rolf y el lugarteniente levantaron sus vasos en respuesta y repitieron «Salud» inocentemente, como si no lo entendieran. Los tres hombres sonrieron y bebieron a la vez.
– Bueno, compañeros, y ahora, ¿adonde nos dirigimos?
Rolf lo miró con el ceño fruncido.
– Lo llevamos a Scotland Yard, amigo.
El joven lugarteniente se rió, golpeándose el muslo con fuerza. Seguía emocionado por volar.
– Vamos a Rusia, ¿no? – Dijo Meehan-. Los chicos hablan todos en ruso, así que supongo que me lleváis a Rusia.
Rolf levantó una ceja y se acomodó de nuevo en su asiento, estirando un brazo, como solía hacer, para separarse las nalgas. Era una costumbre que resultaba curiosa en un hombre tan elegante como él. Meehan se preguntaba si tenía hemorroides.
– Sí -dijo Rolf-, tal vez vayamos a Rusia, pero después de pasar por Scotland Yard.
– Usted, springe aus dem fenster -dijo Meehan, señalando la ventana con la punta naranja del cigarrillo.
Rolf asintió educadamente, reconociendo la broma sin tomarse la molestia de reírse. Meehan todavía se peleaba con su acento alemán, a pesar de haberlo estudiado intensamente durante los últimos nueve meses. No tenía nada más con que llenar el tiempo que transcurría entre las comidas y los interrogatorios.
– Springe aus dem fenster -se repitió en voz baja para sus adentros, a modo de práctica.
Pensó en los Gorbals y en el Tapp Inn, donde conocía a todos y cada uno de los granujas que entraban por su puerta, o que podían hacerlo. Se preguntó qué pensarían de él si lo vieran sentado en un avión de Alemania Oriental, conversando en la jerga de camino a Rusia. No le habían desvelado el motivo de su traslado; por lo poco que sabía, podía hasta estar de camino a recibir un tiro en la cabeza, pero, a pesar de todo, no podía evitar sonreír.
Se bebieron el vodka y Meehan se durmió rápidamente; la cabeza se le quedó colgando del cuello torcido, y la baba se le caía sobre el traje de sarga azul que le habían dado.
El aterrizaje lo arrancó del sueño, y se incorporó sorprendido e irritado. Se puso contento cuando se dio cuenta de que estaba en un avión.
– Bueno, ya hemos aterrizado -dijo Rolf.
Tras la ventana estaba oscuro, pero ocasionalmente se veían pasar algunas luces por el horizonte. La tropa de escoltas también se había dormido, y ahora se despertaban quejumbrosos, irascibles, mirando alrededor de la cabina, estirándose y bostezando. Sus rostros hinchados y tristes le recordaron a Meehan los de sus propios hijos que estaban en Canadá, donde lo esperaban con Betty. Llevaban nueve meses allá, con la esperanza de empezar de nuevo en otro continente con el dinero que él les había prometido llevarles a su vuelta. Les había prometido un hogar y un pequeño negocio, tal vez un comercio: un nuevo comienzo en el que él no estuviera todo el tiempo entrando y saliendo de la cárcel. Era más listo que el criminal medio; se había fugado de la cárcel de Nottingham y había logrado llegar a Alemania Oriental, pero éste era un juego totalmente distinto y su plan estaba lleno de puntos flacos. No tenían motivos para darle dinero a cambio de su información; no era más que una hormiga, un don nadie. Lo podían matar sin problemas: el gobierno británico no protestaría por la pérdida de un reventador de cajas fuertes de poca monta; con suerte, saldría vivo de Alemania Oriental. Le daban miedo Canadá y los reproches de Betty; los ojos decepcionados y tristes de sus hijos, que sabían, mucho antes de lo habitual, que su padre no era infalible.
El avión se detuvo y Meehan se inclinó para intentar leer algún nombre en el edificio de la terminal, pero estaban estacionados con el morro hacia delante y la vista desde su ventana no ofrecía ninguna pista. Los niños de uniforme saltaron de sus asientos, se pusieron a buscar sus equipajes por encima y por debajo de las butacas, peleando y empujándose el uno al otro por llegar los primeros al pasillo.
– Debemos esperar hasta que desembarquen todos los demás -dijo Rolf, explicando así por qué seguía sentado.
Finalmente el avión se vació y Rolf se levantó, desplegó su abrigo y les lanzó a Meehan y al lugarteniente los suyos. Recogieron sus cosas y Rolf esperó a que el sobrecargo de la puerta les hiciera una señal.
– Sí -dijo-. Ahora nos vamos.
En la escalerilla, Mechan advirtió que hacía más frío y más viento que en el lugar del que procedían, pero allí era de noche y cuando despegaron era de día, así que no era una comparación demasiado útil. Al pie de la escalerilla los esperaba un furgón sin ventanas. Había tres hombres con abrigos largos y gorros de piel junto al vehículo, mirándolos expectantes. Rolf los saludó y les presentó a Paddy como el «camarada Meehan». Ninguno de los hombres lo saludó ni le tendió la mano. En todos los sitios del Este en los que había estado, le hablaban de tú a tú, pero le trataban como a un prisionero. Al menos, en casa los maderos te odiaban sinceramente.
Dentro del furgón, las filas de asientos estaban clavadas al suelo y la cabina estaba separada del conductor por una mampara de madera. Después de cerrar firmemente las puertas tras ellos, avanzaron un par de cientos de metros y luego volvieron a detenerse. En aquel lugar había un ruido distinto, que parecía interno: había un goteo de agua que sonaba muy fuerte, un zumbido distante, como el de un motor fuera borda que, al rebotar entre los dos muros, se amplificaba. Los seis hombres aguardaron dentro del furgón; se hacían gestos de simpatía con la cabeza, sin dejar de fumar, ni de mirar sus relojes. Un golpe seco en el lateral del furgón hizo que el conductor gritara algo y que el hombre que estaba más cerca de la parte trasera abriera la puerta. Estaban aparcados dentro de un hangar. Mientras les entregaban su equipaje del avión, Meehan advirtió una boca de riego contra incendios en una pared encima de un cubo de arena y vio que las instrucciones estaban escritas en alfabeto cirílico: estaba en Rusia.
Llevaba diez minutos dando vueltas arriba y abajo por la pequeña celda, cuando una arisca guardiana de unos cuarenta años le llevó una bandeja. Tenía el pelo rubio y los ojos muy azules, pero, cuando le dejó la bandeja sobre la cama, no lo miró, y ni siquiera se volvió rápidamente para encerrarlo de nuevo. La comida consistía en un pescado en salazón, grasiento y todavía en su lata, pan negro seco y té con limón. El pescado estaba incomible, pero se comió todo el pan y se bebió el té amargo. En el mismo momento en que apartaba la bandeja por encima de la cama, la misma guardiana abrió la puerta y le hizo un gesto para que la siguiera.
El pasillo era largo y sencillo, con tuberías que lo recorrían por el techo. Contando su propia celda, del pasillo sólo salían tres puertas. La guardiana lo guió hasta un extremo, se detuvo ante una puerta grande, gris y de metal y llamó. Se oyó al metal deslizarse por encima del metal y que los cerrojos se liberaban. A continuación, se abrió la ventana, y un guardián los observó, a la vez que miraba cuidadosamente detrás de ellos antes de abrir la puerta y dejarlos entrar. Bajaron por una escalera abierta, y sus pasos sonaban tensos y estridentes, secos contra el cemento. Un piso más abajo, se detuvieron frente a una puerta, llamaron y esperaron. Se abrió una ventanita más pequeña, alargada, de metal, y un guarda bien parecido y vestido con un elegante uniforme azul claro los miró. Cerró la puerta abruptamente y tiró de la pesada puerta de metal para dejarlos pasar.
Cuando salieron de las escaleras, se encontraron en lo que parecía ser un palacio rococó. El pasadizo de techo alto era de un tono azul toscano, con detalles de ribetes dorados y tracería de yeso blanco. El suelo era de una madera de caoba oscura que hacía más grave el sonido de sus pasos, volviéndolos importantes y dignos. La mujer guardiana guió a Paddy a través del vestíbulo hasta una puerta doble de cinco metros de altura, flanqueada por guardas en uniforme militar. Hizo una pausa antes de entrar y se arregló la túnica y el peinado.
Cuando les hizo un gesto, los guardas abrieron las dos puertas al unísono, como en la secuencia de una coreografía de Hollywood. Era un salón de baile, cuyo techo estaba pintado con dioses, mujeres y bebés regordetes, todos enmarcados en trampantojos dorados. Al fondo del salón, tres ventanas largas hubieran llevado a un jardín o a un balcón si no fuera porque estaban cubiertas con grandes estores opacos, disimulados tras unas cortinas sucias de redecilla.
En el centro del salón, frente a Meehan, había una mesa larga en la que se sentaban siete personas, todos vestidos de civil, aunque su postura rígida y sus peinados estrictos dejaban bien claro que eran militares. A su izquierda, sentados a una mesa aparte, había tres mecanógrafas: dos de ellas eran jóvenes y guapas; la tercera, mayor y seca. Rolf y el lugarteniente, intimidados por el entorno, estaban encaramados en unos asientos contra la pared opuesta. Ahora el joven lugarteniente no ejercía de intérprete; había sido sustituido por una mujer bajita y fortachona que llevaba un vestido con cinturón, con el pelo negro y lacio recogido en un moño del tamaño de un bombón.
A la mesa central, en el asiento del medio, se sentaba un hombre de complexión gris y cejas negras muy pobladas. Tenía el cuerpo y la cabeza cuadrados, como un cubo equilibrado encima de un cubo más grande. Tenía un aire de sobrada autoridad, como si fuera un juez con tanto poder que ni siquiera tuviera que molestarse en resultar severo. Arrastraba las palabras en voz alta, en ruso; su voz profunda resonó por el enorme salón, y la intérprete se volvió hacia Meehan.
– Está usted invitado a tomar asiento -dijo, a la vez que señalaba una silla sucia de lona y metal.
Meehan se sentó; estaba en el centro del salón, todos lo miraban, y su silla no tenía brazos.
El hombre cuadrado le hizo un gesto de asentimiento y habló durante un buen rato. La mujer dijo:
– Afirma usted que ha venido a darnos información sobre prisiones británicas. Quiere ayudarnos a liberar a camaradas encarcelados en Occidente. ¿Por qué querría hacerlo?
– Yo mismo soy comunista -dijo Meehan-. Durante años he simpatizado con sus ideas; en concreto, desde que trabajé en los astilleros de Glasgow.
La intérprete le tradujo al hombre importante lo que había dicho, y él volvió a hablar, sin dejar de mirar a Meehan a los ojos.
– Sin embargo, usted no está registrado como militante del partido en su país -transmitió la mujer.
– Sí, bueno -dijo Meehan a la vez que se encogía de hombros, y pensaba que, en realidad, probablemente aquello les parecería raro-. No suelo asociarme a nada.
Al oírlo, el hombre sonrió y volvió a hablar, pero su sonrisa era forzada.
– Si está usted motivado por sus simpatías políticas -dijo la mujer-, ¿por qué nos ha pedido dinero a cambio de la información?
– Necesito empezar de nuevo en Canadá; tengo esposa e hijos.
– Dice que… -La mujer hizo una pausa, para decidir cómo decirlo-. ¿Qué hemos de pensar de un comunista que, al mismo tiempo que no quiere afiliarse al partido, pide dinero a cambio de cumplir con su deber?
Meehan sonrió tímidamente. Miró a Rolf, pero ni él ni el lugarteniente lo querían mirar. Iban a matarlo. El hombre cuadrado volvió a hablar.
– No se sienta usted amenazado -le ordenó la intérprete yendo al grano-. Somos amigos.
Pero Meehan estaba mareado; pensó en Betty y en sus decepcionados hijos. Tenía ganas de llorar o de rezar, no sabía qué hacer. El hombre cuadrado se inclinó hacia delante, ahora con aire enfurecido, y Paddy tardó un minuto en darse cuenta de que estaba hablando en inglés.
– Es muy bueno -dijo el hombre, arrastrando las palabras mientras acomodaba la lengua al desconocido sonido de las vocales abiertas del inglés-. Glasgow Rangers… Es muy bueno.
Paddy Connolly Meehan asintió; ya fuera por miedo o como reflejo de su fidelidad, sintió que se estaba calentando y le soltó:
– Los Glasgow Celtic son mejores.
El tribunal pareció asombrado durante unos instantes, hasta que el hombre cuadrado se rió; entonces, ellos lo imitaron nerviosamente, y empezaron a mirar a un lado y al otro, y casi llegaron a creer que lo encontraban divertido, porque la escala de autoridad así lo exigía.
Durante las semanas siguientes, le preguntaron una y otra vez sobre la seguridad en las cárceles británicas; le hicieron dibujar planos de todas las cárceles en las que había estado y, también, lo obligaron a hablarles de la fragilidad de los barrotes de las ventanas y de los métodos que resultaban aceptables para sobornar a los guardias. Le plantearon un problema: cómo podía hacerse llegar una radio de doble recepción a un prisionero que estaba vigilado las veinticuatro horas del día. Meehan propuso dos transistores idénticos de radio, uno con la instalación del doble receptor y el otro sin ella. Si le mandaban el especial a cualquier otro prisionero que no corriera el riesgo de ser registrado escrupulosamente, y el normal al sujeto en cuestión, unos días más tarde, alguien que tuviera pase de entrada podía hacer el trueque. Le hicieron repasar el plan una y otra vez y aplicarlo con detalle a los planos de varias cárceles distintas.
Al cabo de tres semanas, Rolf y el lugarteniente lo acompañaron de regreso al lugar en el que habían estado cuando llegaron. Estaban volando antes de que Meehan tuviera la sensación de haberse relajado. Durante aquellas tres semanas, había oído a mucha gente ir y venir por las celdas contiguas; por las noches, había oído los delicados lamentos de las mujeres, y también a hombres sollozando mientras eran sacados de allí, en medio de gritos en dialectos rusos que él no comprendía, palabras desesperadas pronunciadas con arrepentimiento…, tal vez un nombre de mujer, un lugar. Meehan sabía que, si hubieran querido matarlo, no lo habrían metido en un avión. Sencillamente, se habrían deshecho de él en ese mismo momento y lugar.
Rolf sacó su vieja petaca y les ofreció vodka a todos. Volvieron a fumarse los cigarrillos de Meehan e hicieron un brindis por Scotland Yard. El joven lugarteniente miró a Rolf para obtener permiso y, luego, le dijo a Meehan que el presidente Kennedy había sido asesinado en Dallas hacía un mes.
II
Era un día de un sol cegador, y se encontraban donde media Alemania del Este deseaba estar: al lado occidental del muro, en el Check Point Charlie. Rolf se había pasado, Paddy podía verlo por las caras de agitación de los guardias del Este. Tenían ganas de desafiarlo, pero no podían debido a su rango. El cónsul británico, un hombre bajito, con sombrero marrón y un abrigo color camel que no era de su talla, los esperaba junto a un coche oficial con banderitas en el capó. Se mantenía a cuatro metros de distancia y esperaba a que Paddy se acercara en vez de ir él a juntarse con ellos, como si el comunismo fuera algo contagioso.
En el coche, de camino hacia allí, Rolf le había dado un cheque a Meehan, un cheque que sólo podía hacerse efectivo en un banco de Alemania del Este. En el Este, no era mucho dinero, pero fuera no valía nada. Lo único que tenía Meehan después de diecisiete meses de interrogatorios eran dos paquetes de cigarrillos y una tableta de chocolate. Tan sólo había obtenido aquella miseria, y ya había sido entregado de vuelta a las autoridades británicas, que lo interrogarían incansablemente antes de mandarlo directamente de vuelta a la cárcel a que acabara de cumplir su sentencia. Los comunistas lo devolvían como una paloma mensajera. Habían puesto información en su buche de una manera tan plausible que él estaba convencido de que era falsa. Cada uno de sus muchos compañeros de celda en el Este transmitió cuidadosamente la misma información no solicitada sobre los horarios de cambio de guardias y las medidas de seguridad.
Ya no lo podían alargar más: los guardias empezaban a ponerse nerviosos y a enfadarse con ellos. Había llegado el momento de separarse. Meehan le tendió la mano, y Rolf se la estrechó educadamente.
– Es usted un hombre listo, camarada Meehan.
Dos paquetes de pitillos y una tableta de chocolate. Rolf vio el giro en su mirada. Jamás lo habría sospechado antes, y se engañaría sobre ello el resto de sus días; pero, en un momento fugaz, supo a ciencia cierta que Rolf lo despreciaba; pensaba que Meehan era un asqueroso renegado de mierda.
Capítulo 6
Engullendo comida
1981
I
Oían el bullicio de la reunión antes de doblar la esquina de casa de la abuela Annie. Todas las luces estaban encendidas, la puerta principal abierta de par en par en señal de bienvenida, y las sombras que se agolpaban contra la ventana de la calle daban una idea de lo lleno que estaba.
Al cruzar la puerta de entrada, Paddy metió el dedo en la pila de agua bendita que colgaba de la pared; pero, dado que Annie había estado quince días en el hospital y ya llevaba una semana muerta, la esponjita del fondo se había secado. El contacto dejó una mancha amarga en los dedos de Paddy. Era una costumbre que conservaba sólo porque a su madre le gustaba mucho verla hacerlo.
La tía de alguien repartía bebidas a la entrada, ayudada por la abuela Meehan de Paddy, una mujer pequeñita que había hecho voto de abstinencia en la parroquia veinte años atrás y que ni había tomado ningún trago desde entonces, ni tampoco había permitido que nadie lo hiciera en su presencia. La tía puso un vaso con un poco de whisky en la mano de Sean, y uno con un dedo de jerez dulce en la de Paddy. Como temía que el jerez interfiriera con la reacción química de los huevos duros y el pomelo, Paddy sorbió un poco, y trató de mitigar el daño con el hecho de no disfrutar.
Annie había sido una seguidora estricta del viejo catolicismo vudú al estilo pre Vaticano II, y eso se notaba por toda la casa. Había imágenes sagradas colgadas de todas las paredes, por encima de los pasamanos, y novenas pulcramente metidas dentro de los marcos de las fotos de colegiales dentudos de sus nietos. Había una romántica estatua de yeso de San Sebastián, atravesado por flechas y languideciendo de éxtasis, bajo una cúpula de cristal, en el alféizar de una ventana; así como, también, una imagen del Niño Jesús de Praga sobre el mantel, un poco inclinado por la moneda de plata de diez peniques que había colocada debajo, un fetiche que se suponía que traería prosperidad al hogar. Aparte de la superstición, la mojigatería y la desconfianza general hacia los protestantes, la única debilidad verdadera de Annie era la lucha de los sábados por la tarde que daban por televisión. Tenía una foto autografiada de Big Daddy en la pared, colgada debajo del Sagrado Corazón.
Paddy todavía no estaba en el salón propiamente dicho antes de que la primera bandeja de tamaño industrial de bocadillos de jamón le pasara por debajo de las narices. Logró resistirse, diciendo que acababa de comer, antes de que el porteador insistiera por segunda vez. Una mano blanca y delicada pasó por encima de su hombro para tomar un panecillo y dar las gracias con una risita. Se volvió hacia su hermana, Mary Ann, que mordía el pan blando, y cuyos dientes resbalaban por entre la mantequilla salada y el jamón en dulce. Rio agradecida, gimió y pegó otro mordisco, llenándose la boca con el resto del panecillo; se sentía algo avergonzada de estar saboreando comida de una manera tan pública, pero luego volvió a reírse porque le gustaba hacerlo. Mary Ann era tímida y no era capaz de expresarse demasiado bien, pero había conseguido construirse un elocuente lenguaje de risas que requería a un oyente acostumbrado. Tenía una risa contagiosa: a veces, cuando compartía el sonido ascendente y descendiente de la carcajada con ella, Paddy pensaba que reírse con su hermana era la forma de comunicación más pura que existía.
Mary Ann dio otro mordisco, sonriendo mientras masticaba, e hizo un gesto en dirección a la puerta. Paddy se volvió para ver a Trisha y Con Meehan deslizándose por entre la gente, cogidos de la mano como si fueran una pareja de adolescentes. En las ocasiones formales, Trisha seguía peinándose a la francesa, con el pelo cardado hacia arriba. Tras sus gruesas lentes, tenía los ojos de un bonito color gris, tan claros que bajo determinadas luces parecían plateados. De todos sus hijos, sólo Marty los había heredado; todos los demás tenían los ojos marrones como Connor. Con llevaba un bigotito a lo David Niven en su rostro rubicundo, y tenía la misma complexión baja y fornida que Paddy. Llevaba una cazadora de pata de gallo, demasiado desenfadada para la ocasión.
– Papá -dijo Paddy, mientras Mary Ann se reía con incredulidad-, ¡por el amor de Dios! ¿Cómo te has puesto esto?
– Me lo ha dado tu madre.
– Parece un vacilón -dijo Trisha, sacándole una mota imaginaria de la solapa.
Junto a ellos, había un hombre que había ido al colegio con el padre de Sean, que se acercó a Con y le preguntó:
– ¿Vende usted medias de nailon?
El grupito se rió ante la ocurrencia, y Con se rió con ellos, nada incómodo con su papel en la jerarquía. Mary Ann se carcajeó con fuerza tras el pelo de Paddy. Su padre era un tipo manso, un alma delicada, siempre dispuesto a reírse de las bromas de alguien más destacado. A las dos les gustaba este aspecto de él.
– Bueno -soltó Trisha irritada, con los labios apretados y molesta como siempre-, tampoco se crea que usted es un figurín de la moda.
Y Con también se rió de ésta.
II
Al cabo de una hora de conversación banal con cientos de parientes, los cantantes empezaron a organizarse los turnos en un rincón del salón. Paddy los observó conspirar y se preguntó por qué se molestaban: de todos modos, cada uno de ellos siempre cantaba la misma canción, la que más se adecuaba a su tono de voz. Bandejas de deliciosas viandas circulaban por encima de las cabezas y de una punta a otra del salón.
Mary Ann estaba siendo abordada silenciosamente por John O'Hara, el chico más discreto de la parroquia. Estaban sentados de lado en el sofá, ignorándose en apariencia, con las espaldas bien rígidas, ambos intensamente conscientes de la presencia del otro. Mary Ann soltaba ocasionalmente un hipo de risa irrelevante cuando la tensión provocaba que John O'Hara le rozara nerviosamente el codo con el brazo. Cuando Paddy ya no fue capaz de soportar el silencio, dijo que necesitaba ir al lavabo, separó la manga del frenético pellizco de Mary Ann y se alejó por en medio de la gente.
Sean estaba frente a la puerta de la cocina y asentía con la cabeza mientras un viejo oficial del sindicato de cara enrojecida despotricaba sobre la recesión. El gobierno no se atrevería, decía el viejo, a la vez que apuntaba categórico al hombro de Sean; provocarían una huelga general y los astilleros eran fundamentales para la economía escocesa. Afirmó que sería una catástrofe, un desastre. Continuó diciendo que no se acordaban de antes de la guerra, ni de cómo son realmente los tories debajo del consenso. Sean sacudía la cabeza, en un intento por ver si aquello tranquilizaba un poco al viejo. Pero el viejo continuó advirtiendo que a los jóvenes les daba todo igual, y que no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. Terminó diciendo que ya lo pagarían, y los fue señalando uno a uno. Paddy y Sean asintieron al unísono, deseosos de que el viejo se callara y se marchara. Una vez hubo enviado su mensaje y detectado a un amigo al otro lado del salón, el hombre hizo las dos cosas.
– Bueno -exclamó Sean-, ya me han avisado.
La miró sonriente y por encima de su hombro vio acercarse a la hermana mayor de Paddy, Caroline, con su bebé aferrado a la cadera. Parecía agotada. El pequeño bebé, Connor, le mostró sus cuatro nuevos dientes a Paddy, levantó una manita y gimoteó como saludo. En la nariz se le formó una burbuja blancuzca.
Caroline puso el bebé en los brazos de Paddy.
– Dios mío, aguántamelo un rato antes de que nos hagamos daño alguno, o los dos.
– ¿Dónde está John?
– Está ahí, en algún rincón del salón -dijo Caroline-, iré a buscarlo.
Abandonó rápidamente la estancia, a paso más ligero ahora que iba sola.
Sean sonrió al ver a Paddy con el bebé regordete.
– Te queda muy bien.
– Dios mío, ese John es tan vago. No sé cómo se le ocurrió casarse con él -dijo Paddy, que fingía hablar del matrimonio de su hermana, pero que, en realidad, le mandaba un mensaje sobre el suyo-. Aguántalo mientras le limpio la nariz.
Sean tomó al bebé Connor en brazos, apretando los labios contra su carita para hacerle sonreír, y para responder así a las preocupaciones de Paddy con promesas no verbalizadas. Ella tomó una servilleta de papel y le limpió la burbuja, haciendo llorar al pequeño Con.
Sean se inclinó hacia ella.
– ¿Te gustaría que fuéramos al cine a ver Toro salvaje, mañana? Dicen que es bastante buena.
Paddy no tenía ganas especiales de ver una película de boxeadores, pero dijo que sí. Se sentía mala por haberlo metido en el mismo saco que a John.
– Apuesto a que tu abuela se habría puesto contenta si hubiera podido ver a tanta gente.
Sean asintió y apoyó la cara contra su pelo, apretando la mejilla regordeta y polvorienta del bebé contra la de ella.
– Todos éstos vendrán a nuestra fiesta de pedida en mayo. Cuando nuestros nombres salgan en la lista del ayuntamiento y nos compremos una casa, podemos empezar a trabajar en hacer también uno de éstos.
Paddy le sonrió, pero apretujó los ojos de modo que él no adivinara lo que estaba pensando.
El bebé le pesaba en la cadera, y utilizó esa excusa para ir a buscar a Caroline y devolvérselo. Se las arregló para perder a Sean en el dormitorio de atrás, donde sus tíos cantaban canciones revolucionarias y bebían whisky.
Se pasó el resto de la noche en la cocina de pie junto al horno, sin dejar de sonreír a quienquiera que le hablara y fingiendo sumarse a las carcajadas de la gente. Se olvidó de Terry Hewitt y del rencor que debía de haberla impulsado a cebarse con trozos de tarta de frutas y pastel glaseado, tragando antes de acabar de masticar, engullendo comida y llenándose la boca en un intento de tapar el pánico.
III
A ocho kilómetros, al otro lado de la ciudad, en su pequeña casa gris de Townhead, Gina Wilcox estaba sentada en su inmaculado salón. Se había olvidado de poner la calefacción y el aliento le salía por la boca como un espíritu que tratara de abandonar su cuerpo. Tenía la mirada fija en la pantalla parpadeante del televisor; esperaba la noticia atenta y muerta de miedo por su bebé.
Capítulo 7
Los temores crecen
I
Paddy, de pie junto a la tumba abierta de la abuela Annie, se protegía los ojos del aguanieve mientras observaba una cuerda sedosa que se deslizaba por la pared grumosa de tierra negra; de pronto, recordó que en un cazo, junto a la cocina, se había olvidado los seis huevos duros que necesitaba para su dieta. Se pasaría el día como gorda sin derecho a indulto. Estuvo a punto de jurar en voz alta. Sean sintió que se ponía tensa a su lado y confundió su agitación con empatía. Le puso un brazo alrededor de los hombros y la atrajo hacia él. Le cubrió la cabeza con la barbilla con un gesto protector, pero no se dio cuenta de que le estaba clavando los dedos en la grasa del brazo, con lo que no sólo le recordaba que era gorda y baja, sino también que era gorda, baja y, además, tenía unos brazos horriblemente gordos.
II
Empujó las puertas y entró en la redacción; luego, colgó su abrigo acolchado mojado en un gancho junto a la puerta. Dub ya estaba sentado en el banquillo de los chicos de los recados. Keek, el jefe de ellos, estaba de pie frente al banco, balanceándose sobre un pie de manera inestable, mientras Dub lo miraba con desagrado.
– No -le dijo Dub con paciencia burlona-, no tienes ninguna gracia. Una broma o un chiste son los prerrequisitos para ser gracioso; tú, al contrario, estás siendo penosamente desagradable.
Ken hizo una mueca para fingir despreocupación, y se acercó a la mesa de deportes.
– ¿De qué iba todo esto?
Paddy cogió un ejemplar del News y ojeó la portada. La noticia de Brian Wilcox llevaba la firma de J.T.: dos muchachos jóvenes estaban siendo interrogados sobre su desaparición.
– Ese tío es un gilipollas -dijo Dub a media voz, mientras miraba si había alguna llamada por la redacción. Cuando vio que no la había, se acomodó otra vez para leer, con una pierna larguirucha apoyada sobre la otra. Llevaba unos pantalones de cuadros rojos y verdes y un cárdigan marrón con el frontal de piel. Un lunes por la mañana, Paddy le había descubierto restos de lápiz de ojos entre las rubias pestañas. Dub se conocía los nombres de todos los grupos de música locales, en cuya existencia Paddy sólo reparaba cuando se deshacían o se marchaban a Londres.
Se puso otra vez a leer el periódico. Habían arrestado a los muchachos y los habían interrogado durante la noche. Había dos testigos que afirmaban haberlos visto llevarse al niño del jardín de la casa de su madre. Paddy volvió a leer el artículo. Notaba que J.T. se había dejado algo. Los abogados del Daily News solían censurar partes importantes de información una vez redactada, y notaba que allí lo habían hecho. Estaban los chicos, y estaba el niño, y, de pronto, el pequeño estaba muerto; la noticia se leía como si le faltara el párrafo causal. A última hora, se había añadido un encarte, justo antes de sacar la edición, en el que se leía que los dos chicos habían sido trasladados a un lugar secreto después de que se hubiera formado una turba de gente frente a la comisaría de policía. Cuando fue arrestado en 1969, Meehan había sufrido el acoso de una turba frente a los Juzgados de Ayr, y ella había ido de peregrinaje el sábado, cuando todavía estaba en el colegio, para ver el ancho patio en el que se había congregado aquella masa de gente. La muchedumbre le pegó a Meehan un susto de muerte, a pesar de que era un criminal endurecido. No podía imaginarse cómo podrían soportarlo los muchachos.
Tocó a Dub con el codo.
– ¿Qué pasa con el caso Wilcox? ¿Qué es lo que no están contando?
Dub se encogió de hombros.
– ¿Están buscando a los hombres que están detrás de todo, o ya los han encontrado?
– Que yo sepa, tan sólo están buscando el cuerpo del niño -dijo él, antes de volver a su lectura.
Dub no escuchaba nunca los rumores que circulaban por la redacción. Ella no entendía por qué quería trabajar en el periódico; ni siquiera parecía que le interesaran las noticias.
Golpeó por debajo la revista de música del muchacho.
– Alguien debe de haber dicho algo.
– Están buscando al niño -repitió él indignado-. ¿Qué quieres que te diga?
El movimiento repentino que se extendió por la redacción hizo que levantaran la vista. Había un grupo de hombres agolpados alrededor de un teléfono en la mesa de sucesos, absortos, observando a un hombre de pie que recibía noticias que le hacían sonreír, asentir y gesticular al grupo con el pulgar hacia arriba.
– No sé cómo puedes leer esta bazofia -dijo Paddy, señalando la revista de música-. Está escrita por un puñado de idiotas con pretensiones.
– ¿Esto es una mierda? Pues tú lees libros de crímenes de verdad y ni siquiera puede decirse que sean textos.
– No seas estúpido; si está escrito, es texto.
– Son libros sensacionalistas, están impresos sobre papel de envolver de la carnicería. Eso no es literatura.
Ella le dio una patada en el tobillo.
– Dub, Macbeth es una historia criminal. El Nuevo Testamento es una historia criminal.
Él había perdido la discusión, pero no estaba dispuesto a reconocerlo.
– Jamás me fiaría del gusto de una mujer que lleva botines de goma.
Paddy sonrió, mirándose los pies. Sus botines eran tan sólo de cartón laminado, pero eran baratos, negros y combinaban con todo.
Al otro lado de la redacción, Keck soltó una carcajada servil por algún comentario hecho en la mesa de deportes. Llevaba cuatro años tratando de meterse en el periodismo deportivo, pero jamás había escrito nada. Su estrategia consistía en merodear por la sección de deportes y reírles las bromas.
Terry Hewitt, el caradura cretino con cuerpo de botijo que la había llamado gordinflona en el Press Bar, había sido ascendido desde el banquillo el año anterior; la promoción dependía de lograr publicar una serie de artículos antes de que los editores ni siquiera te tomaran en consideración.
Paddy hojeó las páginas interiores del periódico en busca de cualquier crónica criminal interesante que pudiera seguir. Dub dejó que se pusiera cómoda, esperó a que bajara la guardia, y luego le devolvió la patada. Por suerte, llevaba ese tipo de zapatos con suela blanda de crepé de tres centímetros.
– Uy, sí, qué daño me has hecho, ¿ha llegado Heather?
– Está por ahí, en el edificio.
La cavernosa redacción estaba dividida en tres departamentos: sucesos, especiales y deportes. En el centro de cada departamento, había una mesa grande, unas cuantas máquinas pesadas de escribir Atex de metal gris, y espacios vacíos destinados a los editores. Cada departamento tenía características distintas: el de Especiales se consideraba intelectual; Sucesos era pomposo y engreído; y Deportes era el enrollado de la redacción, la mesa en la que siempre había buenas meriendas y risas, y en la que siempre parecían estar masticando cementosas tabletas contra la indigestión que dejaban descuidadas por encima de la mesa.
Paddy encontró a Heather sentada al borde de una de las mesas vacías, en el rincón frío y alejado del despacho en el que los periodistas especializados y los freelance pulían sus artículos. Revisaba un sobre de recortes sobre la Gran Depresión que un corresponsal de Economía estaba usando. Heather trabajaba sólo a tiempo parcial, el resto de la semana lo invertía en estudiar en el politécnico que había arriba de la colina, donde hacía de editora de la revista de estudiantes. Mientras Paddy se avergonzaba de su ambición, Heather se mostraba deliciosamente grandilocuente sobre la suya: había convencido a Farquarson de que la dejara investigar un artículo para la revista estudiantil sobre los periodistas, y de ello había obtenido un carné del sindicato y una columna mensual sobre la vida de los estudiantes. Al lado de Heather, Paddy se sentía lumpen y torpe. Era ese tipo de mujer capaz de distinguir entre los distintos tipos de flores y que lleva suelta la larga melena. No les hacía la pelota a los borrachos y tenía el aspecto seguro de alguien que está de paso hacia un periódico de ámbito nacional. Hasta Terry Hewitt parecía un poco intimidado a su lado.
A Heather le resbaló la carpeta de acordeón de la rodilla. A siete metros de distancia, era perfectamente evidente que estaba coqueteando con el tipo de Economía, rozándole el brazo mientras lo escuchaba establecer paralelismos entre esa recesión y la otra. Era bajo y tenía los hombros de un niño de doce años.
– Dios mío -Heather se deslizó una mano por debajo de la melena rubia y ondulada, que colocó por encima del hombro-, es asombroso. -Levantó la vista, vio a Paddy y le sonrió.
– Eh.
– Eh, Paddy, ¿te vienes a fumar un cigarrillo conmigo?
Paddy se encogió de hombros. No fumaba, pero Heather nunca se acordaba. Después de dejar los periódicos en la mesa del hombrecito, Heather se levantó y siguió a Paddy hasta un rincón, donde se acomodaron en el alféizar de la ventana, sentadas rodilla con rodilla. Heather se abrió un paquete de diez de Embassy Regal, sacó uno de los gruesos cigarrillos y se lo encendió.
– Ah, por cierto, ¿a qué hora sales hoy?
– A las cuatro -dijo Paddy-, ¿por qué?
– Me han invitado a salir en la unidad móvil con George McVie. ¿Quieres venir?
Paddy sintió una punzada de envidia en la nuca. El coche de la unidad móvil disponía de una frecuencia de radio policial y circulaba de noche recogiendo incidentes y tragedias por toda la ciudad. Prácticamente un cuarto de las noticias de sucesos del periódico podían llenarse con estas historias de la unidad móvil. Todos los periodistas habían hecho ese turno en algún momento. Había historias increíbles de saltos de un edificio de apartamentos a otro, de fiestas donde el alcohol manaba hasta del baño, de altercados caseros que habían derivado en disturbios callejeros. A pesar de toda la acción del lado más duro de la ciudad, nadie quería trabajar en el coche: la cultura laboral del Daily News prohibía el entusiasmo, y aquello era un trabajo mucho más duro que estar sentado en la oficina toda la noche, recogiendo alguna llamada ocasional.
Sin embargo, secretamente, Paddy se moría de ganas de que le tocara a ella. Lo que más le gustaba de lo que se recogía en el coche eran las historias más insignificantes, imágenes agridulces de la vida callejera de Glasgow que nunca alcanzaban las páginas del periódico: una mujer con un hacha clavada en el cráneo, todavía en estado de choque, y que conversaba tranquilamente con un conductor de ambulancia; un hombre que se masturbaba en un cuarto de las basuras y que había muerto porque un palomar se le cayó encima y lo aplastó; una violenta discusión entre una pareja que desembocaba en el asesinato de él a golpes de costillar de cerdo congelado.
– ¿Cómo has conseguido que te invitaran? -Preguntó, intentando disimular su malicia-. ¿Te ha pedido Farquarson que fueras?
– McVie dijo que podía acompañarle un par de horas. Estoy pensando en escribir un artículo sobre el turno de unidad móvil para la revista del politécnico.
Paddy sólo fue capaz de no poner los ojos en blanco. Heather escribía el mismo par de artículos una y otra vez: escribía sobre el hecho de ser estudiante periodista para el Daily News y, luego, escribía sobre ser estudiante de periodismo para la revista del politécnico.
– Vale, está bien. -Intentó actuar con desenfado-. Me gustaría acompañaros.
Pero Heather adivinó que estaba encantada.
– Pero no te hagas muchas ilusiones. Puede que me raje si el artículo no me sale. Tengo que encontrarme con él en el coche, aquí delante, a las ocho en punto.
Se separó del alféizar con un impulso y se alejó dejando un rastro de humo por la redacción. Se le había caído un pelo largo y rubio en el alféizar. Paddy lo cogió y se lo enrolló en un dedo, sin dejar de mirar a Heather, que se movía sigilosamente por entre las mesas, con su culito apretado que llamaba la atención de los hombres a su paso.
Paddy se bajó torpemente del alféizar, levantando bien las piernas para no rasgarse los leotardos negros de lana con el borde de metal. Se había puesto los leotardos recién lavados por la mañana, y ya estaban un poco deformados por las rodillas.
III
La puerta del despacho de Farquarson se cerró para la reunión editorial de las dos de la tarde, y todos los que estaban en la redacción se relajaron; aquel momento era una especie de descanso no oficial que algunos aprovechaban para hacer llamadas personales. Uno de los chicos de Sucesos cogió la llamada.
– Se confirma que Brian Wilcox está muerto -anunció al colgar el teléfono.
Alguien en la redacción murmuró un leve «hurra», y los otros periodistas se rieron.
Keck le dio un golpecito a Paddy con el codo.
– Tienes que fingir que te ríes -dijo en voz baja-. Es lo que hacemos cuando ocurren estas cosas.
Paddy lo intentó. Estiró las comisuras de los labios con fuerza, pero no fue capaz de sonreír de manera convincente.
– Nadie te obliga -le murmuró Dub, por encima de la cara de Keck-. Perder la humanidad no resulta esencial, aunque ayude.
Enfurruñado, Keck respondió a una llamada y los dejó solos en el banco. El periodista que había cogido la llamada sobre Brian arrancó la hoja de su cuaderno con un gesto teatral y se levantó, se dirigió a grandes zancadas al despacho de Farquarson, llamó y, luego, abrió la puerta.
– Han encontrado el cuerpo de Brian Wilcox -dijo, y Paddy pudo oír a Farquarson soltando una maldición fuerte y sincera. Nadie deseaba tener un titular recién aparecido en medio de una reunión editorial-. Lo estrangularon y lo dejaron al lado de una vía del tren, cerca de la estación de Steps.
Paddy le hizo un gesto a Dub. Steps estaba a muchos kilómetros, demasiado lejos como para que los dos muchachos hubieran podido ir andando desde Townhead.
– Los llevó un adulto.
Dub sacudió la cabeza.
– Eso no lo sabes.
– Te apuesto lo que quieras.
– Vale, lo que quiera.
A través de la puerta abierta, Paddy oyó como Farquarson soltaba tacos y ordenaba reorganizar su agenda, que dejaran eso, que metieran la declaración policial en primera página, y le decía a alguien que llevara a J.T. a Steps con un fotógrafo:
– Comprobad que los dos muchachos siguen detenidos y pedidle a alguno de los chicos que me suba un whisky doble del Press Bar.
Un subeditor de Especiales asomó la cabeza por la puerta y miró a Paddy.
– ¿Lo has oído?
Ella asintió, se levantó y se dirigió a las escaleras.
Abajo, en el bar, McGrade llenaba tranquilamente los estantes del fondo con botellitas tintineantes de refrescos. Había dos periodistas calentando motores para la hora punta de la tarde. Cuando se enteró de que era para Farquarson, McGrade le dio un Famous Grouse doble y lo apuntó en la libreta grande y azul que guardaba debajo del mostrador.
Cuando volvió a subir a la redacción, los pocos que no se habían marchado estaban pegados al teléfono. Farquarson estaba solo en su despacho, con la cabeza entre las manos. Le deslizó la copa entre los codos y él levantó la vista, agradecido.
– Avíseme cuando se la acabe, jefe. McGrade quiere que le devuelva el vaso.
– Gracias, Meehan.
– ¿Eh, jefe? Heather y yo vamos a salir en la unidad móvil con George McVie, si le parece bien, tan sólo un par de horas, para coger experiencia.
Farquarson sonrió irónicamente sin dejar de mirar su copa.
– McVie es muy buena persona, ¿no crees? Antes avisad al padre de la parroquia para aseguraros de que no hay ningún problema con el sindicato. Y, ¿Meehan? La unidad móvil es complicada, el turno nocturno es complicado. Puede que George se sienta solo. Mantén las piernas bien cerradas cuando estés con él.
Ella asintió con la cabeza.
El padre Richards estaba en la cantina, tomándose un pastel de carne con alubias y fumando al mismo tiempo. El corte que tenía debajo del ojo le cicatrizaba bien, pero todavía tenía que apañárselas sin sus gafas. Sin ellas, su rostro parecía desnudo.
– Ah, aquí está -dijo al ver a Paddy de pie junto a su mesa-, recién salida de la Liga de Madres Católicas.
Paddy no le hizo caso. Le explicó que McVie había invitado a Heather Alien, quien a su vez la había invitado a ella. Richards dejó el tenedor en el plato con un fuerte golpe y le dio una chupada lasciva a su Sénior Service.
Ella levantó la mano.
– Basta, no tiene que decírmelo. Farquarson ya me lo ha advertido. Sólo quiero asegurarme que los del sindicato no se van a molestar.
– ¿Por qué iba a molestarse el sindicato porque McVie intente matar dos pájaras de un tiro? -dijo Richards, que se rio hasta que la cara se le puso rosada.
Paddy cruzó los brazos y esperó a que terminara.
– Entonces, ¿puedo ir?
– Claro -dijo Richards-. Haced lo que queráis; pero si fueras mi hija, te diría que no.
Para enmascarar su ilusión, Paddy le señaló el ojo herido y le dijo:
– Espero que esta herida se la hiciera la última mujer de la que se rio.
Él le dio una nueva chupada lúgubre a su cigarrillo y la miró de arriba abajo.
– Eres la última mujer de la que me he reído, ¿te gustaría golpearme?
Eran palabras inofensivas, pero la hicieron sentirse incómoda, como si de alguna manera le estuviera haciendo proposiciones.
– No -le dijo, y luego le amenazó de la única manera que sabía-, pero me gustaría hacer el trabajo que hace usted.
Capítulo 8
Y la gente es gilipollas
I
George McVie no tenía permiso para conducir el coche de la unidad móvil, ni siquiera para sentarse delante junto a Billy, porque en una de sus discusiones había agarrado el volante y habían estado a punto de matarse. Ni él ni Billy hablaban entre ellos en el sentido habitual: McVie le gruñía cuando quería seguir una llamada del radioteléfono; a veces, le gritaba cuando quería que Billy llamara a la oficina para que les mandaran un fotógrafo; aparte de esto, no se decían nada. Llevaban cinco meses trabajando juntos de noche y estaban dispuestos a matarse entre ellos.
Billy, con su melenilla ondulada y engominada, larga hasta los hombros, estaba ya en el coche; sintonizaba la radio y colocaba sus pitillos en el salpicadero; luego, comprobó que llevaba monedas para el carrito de hamburguesas. McVie, por su parte, vestido con una gabardina arrugada y un peto acrílico barato, esperaba junto al coche bajo un cielo cargado de nubes.
– ¿Quiere decir que no viene? -Fulminó a Paddy por encima del capó del coche con sus ojos agotados y con pronunciadas ojeras.
– No va a salir esta noche en la unidad móvil; pero lo consulté con Farquarson y con el padre Richards, y ambos dijeron que estaba bien que viniera yo.
Ella trató de sonreír, pero el hombre no estaba convencido. Desvió la mirada al edificio, en concreto a la ventana de la redacción y a la del despacho de Farquarson, como si esperara ver a su jefe allí, de pie frente a la ventana, riéndose de él mientras se follaba a Heather Alien.
– Farquarson me dijo que viniera yo -repitió.
McVie volvió a mirarla, sólo para constatar que Paddy era realmente tan regordeta y tan poco parecida a Heather como le había parecido inicialmente. Chasqueó la lengua amargamente y se inclinó hacia ella por encima del capó del coche.
– Mira, tengo muchas cosas que hacer. Cuando haya llamadas de radio, te quedarás calladita, y cuando lleguemos a cualquier parte, te quedarás en el coche. No pienso hacerte de canguro toda la maldita noche. Limítate a cerrar la boca y nos llevaremos la mar de bien.
Paddy se apartó con exagerado asombro.
– Ahora escúchame tú a mí. No hay absolutamente ninguna necesidad de ser tan grosero, yo te he tratado con perfecta educación, ¿no es cierto?
McVie la miró.
– ¿No es cierto? -Estaba decidida a hacérselo admitir-. ¿No te he tratado con educación?
McVie se encogió de hombros de mala gana.
– Eres un cerdo ignorante. -Abrió la puerta y se metió en el coche.
No había visto nunca a Billy, pero se presentó; le estrechó la mano por encima de su hombro mientras él le sonreía por el retrovisor, satisfecho por haber escuchado el sonido de alguien que se peleaba con McVie.
Aguardaron un rato allí sentados mientras McVie se desfogaba con un par de golpes en el capó del coche. A cada golpe, Billy levantaba las cejas alegremente mirando a Paddy. Al final, McVie abrió la puerta de un manotazo y se metió dentro; luego, sacó furiosamente su McKintosh de debajo de su asiento.
– ¿Qué narices significa «cerdo ignorante»?
– Tú -le contestó Paddy también a gritos, mientras lo señalaba con un dedo-, no tienes ni idea de cómo debes comportarte con la gente.
Billy musitó un «amén», y giró la llave para poner el motor en marcha. La radio cobró vida, y ahogó cualquier esperanza de diálogo. Permanecieron unos cuantos minutos escuchando largas pausas y solicitudes de que los coches de policía regresaran a la comisaría. Lívido por haber sido víctima de una confabulación, McVie dio una patada al respaldo del asiento, y Billy sacó el coche a la calle.
Paddy se recostó y observó a la ciudad a oscuras deslizarse tras la ventanilla, mientras gozaba de la rara sensación de estar en un coche. Pasaron frente a un pub de mala muerte en el Salt Market. Fuera, dos borrachos se peleaban; uno llevaba una cazadora gris de aviador y apretaba el cuello del otro, que iba ataviado con chaqueta de lana; lo sujetaba fuerte con el brazo mientras su oponente se debatía frenéticamente, para tratar de buscar el aire y alcanzar la cara de su agresor. Ambos eran demasiado mayores como para protagonizar una pelea callejera con dignidad; sus barrigas y sus piernas agarrotadas les limitaban los movimientos y convertían la escena en un baile descompasado y rígido. Detrás de ellos, tres hombres más permanecían apoyados en la pared exterior del pub, mirando la pelea, distanciados como si estuvieran haciendo un castin. Si Paddy llega a encontrarse en la parada del autobús, la escena le habría dado un miedo tremendo, pero dentro del coche se sentía segura y capaz de contemplarla, metida en la piel de un periodista. Soñaba con tener aquella sensación desde que iba al colegio, desde que Paddy Meehan obtuvo el perdón real gracias a la labor de un periodista combatiente.
II
Era la primera de sus rondas nocturnas; Billy detuvo el coche en una calle ancha, en la acera norte, donde se alineaban unos cuantos almacenes industriales, y McVie se apeó del vehículo pegando un portazo detrás de él. Tenía la mano en la puerta de la comisaría cuando se dio cuenta de que Paddy lo seguía.
– Quédate en el coche.
– Farquarson me dijo que te acompañara, y eso es lo que estoy haciendo.
McVie suspiró, hizo una caída de ojos y se detuvo de manera teatral, como si ser agradable con Paddy fuera la misión más difícil de su vida. Levantó la mano y tiró de una de las puertas dobles; luego, la dejó caer en la cara de ella.
Una vez dentro, Paddy se encontró en una sala de espera con sillas sucias de plástico colocadas a lo largo de las paredes, algunas ligeramente manchadas de hollín porque alguien había usado un encendedor por debajo a los lados. En las paredes, unos carteles gritones advertían contra los pequeños hurtos, los robos domésticos y las fugas de gas. Había dos jóvenes cansados desplomados desconsoladamente en las sillas, esperando, esperando y esperando.
Detrás de un mostrador, había un policía de mediana edad de tez rosada y salpicada de acné. Se daba toquecitos con un kleenex en el cuello, sobre un grano que le supuraba justo debajo de la oreja, mientras escribía en un cuaderno grande y negro en la mesa.
– Dios mío -le dijo Paddy a McVie cuando lo alcanzó frente al mostrador-, eres un horrible cascarrabias.
– ¿Quién es cascarrabias? -El policía de guardia levantó la vista de su cuaderno.
– Éste -dijo Paddy a la vez que señalaba a McVie- es un triste pringado.
El agente sonrió divertido y se dio nuevos toquecitos con el kleenex, estremeciéndose levemente cuando el papel le tocaba la piel abierta.
– ¿Qué pasa? -McVie le hizo un gesto hacia el cuaderno negro de la mesa.
– Nada, un par de suicidios: en primer lugar, una colegiala que ha sido encontrada con el uniforme en el Clyde, parece ser que había suspendido los exámenes preliminares; el otro… -miró en el cuaderno, guiando la mirada con el dedo-, el otro se trata de un tipo que se ha colgado en Townhead.
Paddy esperaba que McVie se decidiera por la colegiala; ésa era la elección más obvia: una historia trágica y emotiva que provocaría artículos derivados sobre la presión de los exámenes; una familia en duelo que casi seguro haría declaraciones para echar la culpa a terceros, y una buena excusa para publicar la foto de una niña en uniforme de colegiala. McVie abrió su bloc.
– ¿En qué lugar de Townhead?
El agente también se quedó sorprendido y tuvo que encontrar con el dedo otra vez la entrada en el cuaderno.
– Kennedy Street, hace tan sólo una hora; suicidio callejero: se colgó de una farola.
– ¿Cómo se llamaba?
El agente volvió a consultar el cuaderno.
– Eddie McIntyre, pero no vive allí. Lo hizo delante de la casa de una amiga -recorrió otra vez la entrada con el dedo-, se llama Patsy Taylor.
McVie apuntó los nombres y direcciones.
– Bien, Donny, dime, ¿están aquí?
El agente se resistió y miró detrás de McVie para asegurarse de que los hombres en la sala de espera no podían oírle.
– Oficialmente no te estoy respondiendo. -Apenas movía los labios-. Lo que no queremos es que se repita lo de anoche.
McVie asintió:
– ¿Presentarán cargos contra ellos?
Donny se encogió de hombros y asintió al mismo tiempo, mientras se secaba el líquido amarillento que le brotaba del cuello.
– ¿De qué los acusan?
Donny mantuvo los labios cerrados.
– De homicidio.
McVie se inclinó hacia él.
– ¿Cómo son sus familias?
– Hum, sí, bueno, una es normal; la otra, tipo Far West -dijo, como si el pecado de faltar a una confidencia profesional pudiera aliviarse por medio del lenguaje codificado.
McVie se apartó un paso del mostrador y sonrió con calidez al oficial.
– Donny, eres un buen amigo. -Se volvió y se dirigió al coche, olvidándose de momento de odiar a Paddy-. Vamos.
Paddy tenía sus sospechas, pero se las guardó hasta que estuvieron sentados en el asiento de atrás del coche.
– ¿Quiénes son los que están ahí?
McVie miró por la ventana.
– Qué más da.
Ella cruzó la mirada con la de Billy en el retrovisor.
– Los chicos del pequeño Brian -dijo Billy mientras ponía el motor en marcha.
Sonaban como una banda de jazz siniestra. Supo de inmediato que aquel nombre quedaría para siempre.
La calle estaba a oscuras, invadida por sombras agudas y profundas. Mientras se ponían en marcha, Paddy levantó la mirada hacia las diminutas ventanas de las celdas e imaginó a un niño allí solo, sin nadie para defenderlo. Para un adulto habría sido una perspectiva aterradora.
Trató de adoptar un tono intrascendente:
– ¿Están buscando a los hombres que hay detrás?
– No. -McVie sonaba convencido-. Si buscaran a un adulto, los acusarían de conspiración para cometer homicidio, no de homicidio directamente.
– ¿Qué diferencia hay?
– Conspiración significaría que no eran los cerebros detrás del crimen y, por tanto, no serían tan culpables. En términos de sentencia, representa una diferencia de unos diez años.
Paddy miró a través de la ventanilla y pensó en cuando Paddy Meehan fue acosado frente a los juzgados de Ayr. Alguien consiguió avanzar entre la turba y le propinó una patada tan fuerte en la espinilla que le hizo sangre. Se preguntaba si esa persona que lo agredió se sintió avergonzada cuando lo declararon inocente.
Pasaron por la iluminada parada de autobuses. Billy conducía por una ancha carretera secundaria que llevaba a Townhead, rodeando por detrás de la parada, vadeando el distrito cerrado y vacío.
– Y, de todos modos, ¿por qué vamos a cubrir esta historia? -Preguntó Paddy-. La de la chica era una noticia mejor.
Ninguno de los dos le respondió. Billy cruzó en el semáforo y se metió en las calles. Townhead estaba en una suave colina entre el centro urbano y la autopista. Sus casas eran de buena calidad; estaban construidas con materiales de calidad en pequeña escala, ya que los urbanistas habían aprendido la lección después de las demoliciones de tugurios. Su gama de viviendas comprendía desde casas individuales con jardines diminutos hasta bloques bajos de apartamentos e incluso cuatro rascacielos gigantes. La zona circundante estaba cuidadosamente ajardinada con verdes laderas pronunciadas llenas de árboles, lo cual daba a la zona una falsa perspectiva de mansión de lujo o de minigolf. Sus respetuosos residentes cuidaban el barrio con mucho celo: las casas podían quedar vacías durante semanas sin que nadie les rompiera los cristales.
Billy se detuvo frente a la entrada del bloque de apartamentos de Patsy Taylor. Las escaleras quedaban al aire libre. Cada apartamento tenía una ventana frontal que bordeaba la esquina del edificio, una galería al lado y un ojo de buey junto a la puerta principal.
– ¿Quieres ver cómo es realmente esta maldita ciudad? -preguntó McVie de manera vengativa-. Pues, entonces, sígueme.
Los muros del cercado eran de color verde y crema, pero los peldaños eran de hormigón armado de un frío tono gris. El apartamento que buscaban estaba en el primer descansillo y tenía la puerta flanqueada por unos trípodes con macetas que contenían hierbas mustias. En la puerta, había colgada una placa de falsas madreperlas con el nombre gravado. McVie hizo una mueca de decepción.
– Bueno, al menos no vuelve a ser Sawney Bean -murmuró, en referencia a un famoso caníbal escocés que había vivido en una cueva, había devorado a viajeros de Inglaterra y se había reproducido con sus quince hijas. Bean era un personaje de ficción, una torpe leyenda de propaganda anti escocesa del siglo XVIII que salió mal: a los escoceses les encantó Sawney desde el momento en que se lanzó a la escena terrorífica internacional, y lo adoptaron con cariño para sus pesadillas pervertidas privadas, extrapolándolo desde su vida desenfrenada y fuera de la ley para desarrollar a partir de él una personalidad nacional.
McVie respiró profundamente y llamó a la puerta con tres golpes firmes y autoritarios. Les abrió un hombre bajo, fornido y con la calva rodeada de un aro de pelo blanco muy corto. Chupaba una pipa recién vaciada y llevaba un albornoz de lana tosca sobre la ropa de calle.
– ¿En qué puedo ayudarle, amigo?
– Buenas noches, señor Taylor. Me llamo George McVie y soy el reportero jefe del Scottish Daily News. Se me ha informado de que esta noche ha habido un incidente aquí. Me pregunto si me podría dedicar diez minutos de su tiempo para hacerle unas cuantas preguntas.
Paddy se quedó pasmada ante el buen hacer y la gracia de McVie. El señor Taylor también se sintió cautivado y halagado porque el Daily News mandara a su reportero jefe para su historia, algo que McVie ya preveía cuando le dijo la mentira.
El señor Taylor los invitó a pasar a su salón formal y guardó la pipa en su bolsita de goma amarillenta mientras su silenciosa esposa preparaba té y ofrecía magnánimamente unas galletas de mantequilla. La chimenea de fuego eléctrico no estaba encendida, pero la luz roja giraba lentamente bajo una montaña polvorienta de carbón, regular como una sirena.
El señor Taylor ocupó el sillón grande y sentó a McVie a su lado en el sofá. Paddy quedó relegada al otro extremo, junto a la puerta, lo más lejos posible de la conversación principal. Mientras los escuchaba por encima del tic-tac del reloj, a Paddy le pareció oír a alguien que sollozaba al fondo del pasillo, leve y acompasadamente como una tetera cuando se entibia.
Bajo la sorprendentemente delicada presión de McVie, el señor Taylor contó que, cuando su esposa se encontraba lavando los platos hacia las ocho, había oído griterío en la calle. Ambos se asomaron a la ventana y vieron un cuerpo que colgaba de una farola delante de su casa. La señora Taylor llamó a la policía y a una ambulancia desde el teléfono del vecino, pero, para entonces, el hombre ya estaba muerto. Pegada a su pecho con una aguja, encontraron una carta dirigida a Patsy, la hija del señor Taylor. Cuando la policía llegó a su puerta, Patsy confesó haber recibido otra carta en el trabajo aquella misma mañana. El chico que se había colgado era Eddie, un tipo de su trabajo que estaba enfadado porque no quería salir con él. Mientras lo contaba, el señor Taylor tenía la mirada fija en la taza de té, y Paddy tuvo la fuerte sensación de que estaba mintiendo.
– ¿Podría enseñarme la carta, por favor? -Preguntó de golpe-. Es para ver cómo se escribe el nombre de Eddie, porque, si lo escribo mal, los abogados me echarán una bronca terrible.
Ambos hombres se habían olvidado de que estaba. Se incorporaron y la miraron sorprendidos.
– ¿Esta es tu parte del trabajo, no es así? -le dijo el señor Taylor.
Paddy asintió y se sacó un bloc de notas del bolso. Estaba prístino, con su tapa azul marino de cartón duro con una goma elástica envolviéndolo. Acababa de robarlo del armario del material aquella misma tarde.
El señor Taylor vaciló un momento antes de buscar la carta.
– Hay mucho vocabulario grosero en ella.
– Eso no me preocupa. -Paddy sonrió con gallardía-. En este trabajo ya he visto de todo, así que me limitaré a ignorarlo.
El hombre buscó debajo de su cojín y sacó un sobre amarillo claro que le entregó a Paddy.
– ¿Tú no debes de ser periodista?
Ella miró a McVie. Si él era el reportero jefe, ella podía ser periodista.
– Sí -dijo-, lo soy.
McVie desvió su atención y le pidió que repitiera de nuevo su historia porque era vital que tuvieran bien anotados los hechos minuto a minuto.
Paddy sacó del sobre la hoja doblada y la abrió. Deslizó el lápiz por encima de su bloc, como si estuviera copiando el nombre, mientras leía la carta rápidamente. La hoja era de una libreta de niña pequeña, tal vez de una hermana menor. Tenía la silueta de un caballo negro en la parte de delante, como si galopara por un campo lleno de niebla. Resultaba obvio que Patsy y Eddie habían sido más que meros conocidos. El tipo hacía referencia a salidas anteriores, y a su padre, a quien llamaba fanático. Pero Eddie era un hombre enfurecido. Le decía a Patsy que era una zorra y que se mataría si no quedaba con él esa noche. Paddy dobló la carta con cuidado y la deslizó por entre las páginas de su bloc y, luego, volvió a dejar el sobre vacío sobre la mesa, a la vista de todos.
McVie se dio cuenta, se levantó y le hizo un gesto a Paddy para que también se levantara.
– Gracias por su tiempo, se lo agradecemos muchísimo.
El señor Taylor miró el sobre y se dio cuenta de que estaba vacío. Supo que había cometido un estúpido error. Se abalanzó delante de McVie y agarró el bloc con una mano y la muñeca de Paddy con la otra, intentando separarlos.
– Señor Taylor, suéltela ahora mismo -dijo McVie, indignado como un cura en un bar de cabareteras-. Es sólo una niña.
– ¡Malditos demonios! -El señor Taylor se lo arrancó y encontró la carta dentro-. ¡Sucios y mentirosos demonios! ¡Fuera de aquí!
Los persiguió hasta la entrada, los empujó a través de la puerta y la cerró de un portazo detrás de ellos. McVie miró a Paddy, resoplando y con expresión de euforia.
– ¿Entonces fue el padre el que los separó?
Ella asintió.
– Ya me lo había parecido. -Estuvo a punto de sonreír pero se refrenó-. Esta vez no la has fastidiado demasiado.
– Gracias -dijo Paddy, tomando el cumplido en la medida de su intención-, asqueroso ignorante.
Mientras salían de la zona ajardinada y bajaban por la avenida, Billy dio marcha atrás lentamente, dejando que el coche se deslizara hasta el final del sendero. Paddy no tenía ganas de volver a entrar en el coche con Billy, con toda aquella animosidad y clima desagradable.
– Es una cosa bien tonta -aminoró el paso hasta convertirlo en un paseo- matarse para enojar a alguien.
– Sí, bueno -McVie se ajustó a su paso-, eso no será noticia. No vamos a sacar un artículo que diga «Pequeño lunático atontado se suicida». Son los detalles los que configuran la verdadera historia. La verdad es cruel y escurridiza, eso es lo que nos enseña este juego, eso, y a no fiarte nunca de los jefes. -Levantó la vista hacia la farola en la que se había colgado Eddie, y valoró con cuidado si tenía alguna información importante más para transmitir a la generación siguiente-. Ah, y, desde luego, te enseña que la gente es gilipollas.
El humor de McVie se había suavizado, hasta el punto de llegar a hablar con Billy.
– Bueno -dijo mientras se dirigía otra vez al coche-, en realidad, sí que había una historia.
Billy se encogió de hombros.
– De todos modos, ¿quieres ir?
– Claro, por qué no.
– ¿Ir adonde? -preguntó Paddy.
Ninguno de los dos le respondió.
Billy no iba a más de veinte por hora, dejando deslizar el coche lentamente durante un par de calles. En el centro del barrio, pasaron junto a un parque de columpios a oscuras con toboganes pequeños y columpios con cinturones para bebés que brillaban por la escarcha. Billy tomó una curva cerrada un poco demasiado rápido y siguió avanzando unos cien metros antes de aparcar.
A Paddy le llevó un minuto ubicarse. Siguió la mirada de McVie por la suave pendiente de la calle y reconoció la verja de cintas verdes antes que nada.
Fuera de la casa de los Wilcox, no había nadie, pero las luces del salón estaban encendidas. Lo único que la destacaba de las otras casas de la modesta hilera eran las cintas amarillas atadas al azar a la barandilla, los lazos sucios, empapados por la exposición a los elementos. Uno de ellos era un lazo grande y jovial de un ramo de flores que resultaba obscenamente alegre, colgado de un ángulo cerca de la puerta.
– La casa de Gina Wilcox -dijo Paddy.
Billy sonrió al espejo.
– Estamos aquí para buscar una noticia que le pueda salvar la carrera -dijo mirando a McVie-. Quiere dejar el turno de noche, pero se ha puesto en contra a demasiada gente. Sobre estos muchachos se construirán carreras: podrían ser más importantes que el Destripador.
– Sí, tú sabes mucho de eso -dijo McVie-, porque eres un maldito taxista. Bueno, chica, tú quieres ser periodista, ¿no? ¿Qué ves aquí?
Paddy lo miró medio divertida, esperando verlo reír ante la endeble artimaña, pero McVie no se rio. Esperaba, de verdad, que ella le dijera todo lo que podía deducirse de la escena. Nerviosa, fijó de nuevo la mirada en la casa.
– Hum… No lo sé. -Tal vez hubiera alguna norma no escrita sobre el hecho de dar información y nadie se la había contado. Paddy veía el interior del salón vacío. Las cortinas de la ventana no tenían visillo, los objetos decorativos eran pequeñas baratijas-. No demasiado.
El sofá y el sillón eran marrones y viejos, con tapetes que protegían los gastados respaldos y apoyabrazos. Era un juego de butacas de persona mayor, tal vez donado a la pariente pobre por un familiar o, quizá, comprado de segunda mano. En el centro de la pared, encima de la repisa de la chimenea de gas, había un reloj de madera con la silueta de África y con puntos rojos en la costa sur. Había alguien en la familia Wilcox que había emigrado a Sudáfrica. Hubo muchas familias de clase trabajadora que lo hicieron, atraídas por historias de antiguos conductores de autobús que ahora tenían casas con piscina, o de antiguos lampistas que ahora viajaban en avión privado.
– No veo nada de nada. ¿Los dos muchachos son de este barrio?
– No, de Barnhill -dijo McVie.
Paddy conocía la zona. Había ido una vez, a un funeral.
– Está a unos tres kilómetros al norte. ¿Así que vinieron aquí, cogieron al niño, fueron a Steps, lo dejaron allí y volvieron a casa solos? ¿Qué edad tienen?
– ¿Diez? ¿Once?
Paddy sacudió la cabeza.
– Y, de entrada, ¿qué hacían aquí, si viven en Barnhill? ¿Conocen a alguien de aquí?
McVie sacudió la cabeza.
– No. La policía cree que vinieron a usar los columpios, después de verlos desde la carretera, tal vez desde un autobús que los llevaba al centro; entonces, vinieron a jugar, vieron al pequeño Brian y, bueno, ya sabes.
Habían pasado por el parque de los columpios, y Paddy se dio cuenta de que era para bebés, para niños de hasta cinco años. Los columpios tenían una pendiente más suave que el horizonte. Hasta había una caja con arena, y los caballitos estaban rodeados de material de goma acolchado para que los pequeños pudieran caer dando volteretas sin hacerse daño. Paddy miró a su alrededor. Al otro lado de la calle, sobre un borde de césped, y más allá de una ancha avenida, estaba la pared alta trasera de la estación de autobuses. El parque de los columpios no era ni tan siquiera visible desde la carretera: estaba bien protegido en el centro del terreno.
Paddy estaba convencida de que alguien que conocía la zona había llevado a los chicos: los había llevado un adulto.
– Bueno -dijo Paddy a la vez que se reclinaba-, yo no veo nada.
Billy sacó el coche y Paddy miró la zona alejarse por la ventana. Gotitas de una fina lluvia empezaron a manchar el parabrisas. Se tapó la boca con la mano, tratando de no sonreír. Era capaz de leer la intriga. Veía pautas ante las que McVie y Billy estaban ciegos.
III
Estaban en el puente de Jamaica Street cuando lo oyeron por la radio. En Govan, un bautizo se había convertido en una reyerta de bandas y, de momento, ya se había saldado con un muerto. McVie dio una patada al respaldo del asiento delantero, y Billy pegó un volantazo, le cerró el paso a un autobús que venía en dirección contraria y recibió un bocinazo por su cara dura. Empezó a nevar con fuerza; copos del tamaño de pétalos de rosa caían graciosamente de un cielo negro como el tizón. Los peatones se evaporaron de las calles, y los coches aminoraron la marcha hasta adoptar un ritmo precavido. En los diez minutos que les llevó llegar a la dirección que buscaban, la capa de nieve se hizo más espesa y se pegó como parches a las paredes oscurecidas de hollín.
Cuando llegaron a Govan, las bandas ya se habían dispersado. La imponente calle estaba despojada de coches y formaba un valle profundo entre dos largas hileras de casas residenciales de ladrillo rojo. La capa crujiente de nieve que cubría el suelo estaba puntuada regularmente por los lunares cálidos naranja de las farolas. Había todavía unos cuantos policías sueltos dispersos bajo la nieve que caía; apuntaban nombres y direcciones de un puñado de testigos muertos de frío y que deseaban desesperadamente volver a meterse en sus casas, arrepentidos de haber salido a mirar al chico muerto.
Billy acercó el coche a la acera. Invitada por él, Paddy siguió a McVie fuera del coche. Los enormes copos de nieve se le pegaban al pelo y a la cara, y se posaban en sus hombros y pecho, empapando su abrigo acolchado. Miró al suelo y vio unas gotas frescas de color carmesí que se fundían con la nieve de la acera.
McVie se acercó a uno de los policías.
– Alistair, ¿qué pasa?
El policía señaló la esquina y le explicó que un chico de dieciocho años había sido acorralado en casa de una familia inocente por un grupo de cinco miembros de una banda rival. El chico había intentado huir saltando por la ventana, pero se le había enganchado el pie, y eso había hecho que se cayera de bruces. A continuación, chocó de cabeza con el suelo y murió al instante.
Mientras el policía hablaba, Paddy permanecía a dos metros; miraba las manchas oscuras de sangre que se colaban por la blanca nieve hasta alcanzar el pavimento negro de debajo, y seguía el rastro del cuerpo hasta las marcas de las ruedas de la ambulancia marcadas en la calle.
– Vamos. -McVie hizo un gesto con el dedo, y Paddy lo siguió hasta el callejón que se abría entre dos bloques de apartamentos.
En el estrecho y oscuro paso, la nieve apenas había llegado al suelo. Estaba iluminado por el reflejo en las ventanas de las cocinas de más arriba. McVie se detuvo delante de ella y emitió distraídamente un chasquido de disgusto con los dientes. Paddy miró alrededor de sus piernas y vio un revoltijo pegajoso y desigual que formaba un halo alrededor de un punto central de contacto. Un montón de pelos largos y castaños chupaba la sangre. Ella pensó que debía de tener el pelo muy seco. Se quedó mirándolo, sin sentir emoción alguna, sorprendida por su propia reacción de frialdad. No sintió nada, tan sólo una fuerte ilusión de estar ahí, de ser testigo de unos hechos que habrían ocurrido de todos modos.
McVie levantó la vista hacia la ventana abierta de una cocina y trazó la trayectoria del chico desde la ventana del tercer piso hasta el suelo. La ventana seguía abierta de par en par y dentro había un grupo de gente reunido. Un policía de uniforme miró hacia ellos y, al advertir que se trataba de McVie, los saludó alegremente. McVie estaba ocupado apuntando cosas en su cuaderno, de modo que fue Paddy quien respondió al saludo con la mano. Se le empezaban a dormir los pies y estaba hambrienta. Miró otra vez la sangre de un chico de su misma edad. Esto era exactamente lo que quería hacer el resto de su vida. Exactamente esto.
McVie cerró el cuaderno de golpe y le indicó con un gesto que volvían al coche.
– Ya está bien; por hoy, hemos acabado, así que te dejaremos en casa.
– Yo no me voy a casa. El turno todavía no ha acabado.
– Mira, está cayendo un montón de nieve y nos vamos a quedar colgados. -La empujó hasta fuera del callejón, pero ella supo que lo hacía de manera simpática-. Con este tiempo, todo el mundo se queda en casa, ni siquiera se pelean entre ellos. Todas las llamadas serán de coches atrapados. Volveremos a la redacción y recogeremos el resto de noticias de la noche por teléfono.
Paddy no sabía si creerlo o no. Dio unos golpecitos a la ventanilla de Billy y, cuando éste la bajó, le preguntó si volvían a la redacción. Billy miró al cielo.
– Claro -dijo-, de lo contrario nos quedaremos colgados por la nieve.
La nieve amortizaba el ruido de la ciudad nocturna. La poca gente que vieron por la calle intentaba cobijarse del tiempo, y avanzaba con cuidado como si anduvieran de puntillas por una gran mancha de aceite. Billy se concentraba en la carretera mientras McVie y Paddy escuchaban los avisos por la radio, que cada vez eran menos y más espaciados entre ellos. La ciudad se echaba a dormir. Pasaron frente a los Gorbals y las luces estridentes del complejo residencial de Hutchie E, pasado el borde del Glasgow Green y del canódromo del Shawfield Stadium, y, luego, enfilaron por Rutherglen. Cuando llegaron a Eastfield, había al menos tres centímetros de nieve.
La nieve había dejado la Estrella de Eastfield impoluta. Los tejados de las casas se veían uniformes, y los desaliñados jardines parecían ordenados. Con aquella capa de nieve, el diseño general del complejo era claro y coherente. Las luces brillaban con fuerza y calidez desde todas las casas. Paddy se sintió orgullosa de proceder de un lugar tan sólido de clase trabajadora. Deseó que McVie hubiera tenido algunos amigos en el trabajo a los que pudiera contárselo. Tal vez, entonces, se hablaría de ello y la respetarían; tal vez, Billy se lo contara a alguien.
Salió del coche y, luego, volvió a inclinarse hacia la puerta para decirles a Billy y a McVie que volvieran a su casa si se quedaban colgados en la nieve; les dijo que serían más que bienvenidos si tenían que pasar la noche allí, no tenían que dudarlo ni un instante.
– Lárgate -le dijo McVie-. No vamos a volver a tu casita roñosa.
Contempló al coche alejarse hasta que se lo tragó la blanca cortina de nieve. Sólo sonrió cuando se volvió de espaldas y tuvo el rostro escondido en su abrigo acolchado. Era periodista. Tuvo que dar dos vueltas a la manzana antes de entrar en casa para que se le pasara el subidón.
Capítulo 9
En la mesa de luz
I
Paddy se sonrió y apoyó la cabeza en la ventanilla del tren que salía a primera hora de la mañana; se puso a mirar los bloques de viviendas, oscuros y soñolientos, y los hogares en los que se saboreaba la última y deliciosa media hora antes de que sonara el despertador. Estaba encantada con su noche en la unidad móvil. Era capaz de hacer aquel trabajo, lo sabía.
Más allá del frío cristal de la ventana, lleno de escarcha y empañado por su aliento, la fina capa de nieve había desdibujado los límites del paisaje, con lo que se suavizaba la silueta de los árboles sin hojas y los edificios recortados, y se redondeaban los vagones de carbón por los lados, y se ponía una capa blanca de dos dedos sobre los cables que colgaban de los postes. El sol salió de súbito y llenó el cielo de un azul transparente y brillante. Paddy veía ahora todo su futuro del mismo color.
II
Buena parte del personal del Daily News se había retrasado inexplicablemente a causa de los escasos centímetros de nieve fundente. El edificio estaba medio cerrado, el aparcamiento casi vacío, y hasta el rumor de las rotativas sonaba apagado.
Por la puerta abierta de la rotativa, Paddy vio que tan sólo funcionaban dos de las prensas. La puerta lateral seguía cerrada y con la cadena puesta, y tuvo que dar la vuelta y entrar por el vestíbulo principal. Dentro, una solitaria Alison se sentaba frente a su mostrador con su abrigo de cuello de piel.
– ¿Has llegado bien? -le preguntó Paddy.
Alison se encogió de hombros, parecía reacia a hablar.
– Supongo -contestó desganada, mientras se rascaba la oreja con una uña pintada.
Cuando iba a subir las escaleras, Paddy cogió un ejemplar del periódico y se quedó encantada al encontrar la noticia del suicidio callejero de Eddie y Patsy con su propio recuadro de texto en la página cinco. McVie había logrado darle la forma de una noble historia de amor frustrado, de una muerte con significado.
La redacción estaba medio vacía. Había tan poco personal que hasta Dr. Pete había sido reclutado por el departamento de Sucesos. Estaba allí sentado en silencio, sin la americana, y miraba fijamente una máquina de escribir como si ésta justo lo acabara de insultar. Antes de que Paddy tuviera tiempo de colgar su abrigo en el gancho de detrás de la puerta, él levantó la mano para llamarla. Mientras cruzaba la sala, tecleó tres letras consecutivas y se reclinó en el asiento, sin dejar de mirar la máquina con expresión desconfiada.
– Ve a preguntarle a algún redactor de sucesos si tengo alguna obligación de hacer esto.
Paddy miró por la redacción pero vio sólo a un redactor, y estaba hablando por teléfono. En el despacho de iconografía, las luces estaban encendidas; a veces, los redactores y periodistas se escondían allí para hacer llamadas personales o fumarse un cigarrillo tranquilamente.
Llamó a la puerta y no le contestaron. La luz que salía por debajo parecía más fuerte de la habitual. Abrió la puerta y una luz extremamente blanca surgió de ella. La mesa de luz, un metro cuadrado de luz zumbante que se utilizaba para mirar negativos, había sido retirada al fondo de la sala. A su lado, estaba sentado Kevin Hatcher, el editor de fotografía que siempre estaba borracho. Estaba sentado en una silla de despacho de manera que formaba un ángulo extraño; la cabeza le colgaba a un lado y tenía las manos apoyadas en el regazo. Parecía un cadáver.
– ¿Kevin? ¿Estás bien?
Parpadeó con sus ojos enrojecidos para indicar que sí, que estaba bien, y volvió a parpadear. La luz tan fuerte parecía como si le estuviera secando los ojos. Ella se acercó al panel blanco y vio dos fotos de gran formato colocadas sobre la superficie caliente, encima de la cual el papel fotográfico se ondulaba para escapar al calor. Recogió las fotos, las sostuvo con las puntas de las uñas para no quemarse y apagó la luz de la mesa.
Sus ojos tardaron un momento en adaptarse a la luz. Parpadeó mientras miraba la foto de arriba hasta que fue capaz de enfocar. No tenía una calidad publicable, había sido tomada a través de la ventanilla diminuta de un furgón policial en movimiento. Un tercio del cuadro era la mancha quemada de flash de una mano pegando hacia fuera. Dentro había un policía sentado en un banco, ligeramente desplazado del asiento, al lado de un chaval rubio pequeño agarrado al borde del asiento, con los nudillos blancos, con la cabeza agachada en un gesto defensivo de modo que se le veía el remolino de la coronilla. La segunda imagen estaba tomada desde la ventanilla siguiente. Se veía un chico de pelo oscuro sentado al otro lado del policía, con los ojos cerrados con fuerza y los labios abiertos en una mueca de pánico. La foto hirviendo le cayó de la mano y voló al suelo en zigzag. Paddy reconoció al chico. Era Callum Ogilvy, un primo de Sean.
Se agachó para mirar la foto en el suelo. No había visto a Callum desde que su padre había muerto, y Sean la había llevado a su funeral, hacía un año y medio, pero tenía la cara con la misma forma, los dientes todavía con manchas negras, de un gris verdoso, sobre unas encías muy visibles.
El muchacho era pariente de Sean por parte de sus difuntos padres, que eran primos o hermanos, no estaba segura. La familia de Callum vivía en Barnhill, al otro lado de la ciudad de la de Sean, y su madre tenía una enfermedad mental no identificada de la que a nadie le gustaba hablar. Paddy sólo la había visto en el funeral del padre y tenía una pinta de hippy insulsa, de pelo canoso y rizado y piel curtida. Los niños Ogilvy eran muy apagados, de eso Paddy se acordaba, pero su padre se acababa de morir, así que no le pareció algo tan raro. Recordó cuando Callum intentaba desesperadamente llamar la atención de sus primos mayores, adivinando cuál era el futbolista favorito de Sean y, también, cuando saltó de arriba de una pared para fanfarronear. Sean se mostró cortésmente tolerante con los chicos, pero no le gustaban. No había vuelto a visitar a sus familiares.
– ¿Kevin? -Recogió las dos fotos y las sostuvo delante de su cara-. Kevin, ¿de qué son estas fotos?
Kevin las miró.
– Ni, ni, Bri.
– ¿El niño Brian?
Él asintió y cerró los ojos por el esfuerzo.
Paddy dejó caer de nuevo las fotos al suelo y salió de la sala.
III
Paddy, ignorando las llamadas de varios periodistas, cruzó la redacción y salió por la doble puerta; luego subió de dos en dos los peldaños de la escalera que llevaba a la cantina, sin hacer caso de las punzadas que sentía en los pulmones o del dolor en las rodillas. Se sorprendió de encontrarse sin aliento cuando empujó la doble puerta.
Terry Hewitt estaba sentado a solas, a punto de pegarle un mordisco a un bocadillo. El fuerte olor a huevos se desplazó por la sala. Por la ventana de detrás de él, vio nieve que caía perezosamente de los negros nubarrones.
– ¿Has visto a Heather Alien? -Era la primera vez que hablaba directamente con él.
Terry dejó su bocadillo, con una expresión de sorpresa en el rostro, y sacudió la cabeza, para tratar de esbozar una sonrisa de suficiencia antes de contestar. Paddy no esperó, sino que volvió a empujar las puertas y se marchó.
El lavabo de chicas de la redacción era como el despacho privado de Heather. Era un baño especialmente agradable, y como no había ninguna mujer que llegara nunca a tener un cargo en la redacción, se utilizaba tan poco que sólo tenían que lavarlo una vez cada quince días. Paddy abrió la puerta para encontrarse con su característico olor a humo y a Anais Anai's.
– ¿Heather? -dijo susurrando por miedo a que la oyera algún editor.
La voz susurrada de Heather surgió de dentro de uno de los pequeños cubículos del fondo:
– ¿Paddy?
– Heather, soy Paddy.
Después de cierto rumor de tela y de la cadena del WC, se abrió la puerta y Heather asomó la cabeza.
– ¿Qué ocurre?
Paddy respiró profundamente y contuvo la respiración. Se sentó en una de las papeleras de las toallitas de mano y respiró profundamente unas cuantas veces para calmarse.
– ¿Qué pasa?
Paddy sacudió la cabeza, consciente de que estaba medio disfrutando del drama.
Heather le dio unos golpecitos en el brazo.
– Venga, vamos a fumarnos un pitillo; te calmará un poco.
Cogió uno para ella y le dio uno a Paddy; se inclinó para darle fuego con unas cerillas de Maestro's, una discoteca intimidantemente moderna a la que Paddy nunca había ido. Fue la primera vez en su vida en que Paddy inhaló humo.
– Dios mío -hizo una mueca y se pasó la lengua por toda la boca-, Dios, es… ¡qué mareo! -Levantó la mano hacia la pica.
– ¡No! -Heather le quitó el cigarrillo de los dedos, tiró el capullo caliente a la pica y retiró los hilillos de tabaco suelto de la punta, la cerró con el papel sobrante y volvió a meter el cigarrillo amputado en el paquete.
– ¿Es una historia larga?
Paddy asintió con la cabeza.
– Pues entonces espera… -Sosteniendo el cigarrillo por encima de su cabeza, Heather corrió hasta uno de los cubículos y sacó una de las papeleras azules de las compresas, y paseó el olor de flores podridas en amoníaco por el suelo. Se sentó encima de ella, y provocó que se hinchara por los lados-. Vale, ya estoy.
Paddy le sonrió y se sentó en la papelera apestosa, sólo para estar a su altura.
– Tienes que prometerme que no se lo contarás a nadie.
Heather se hizo una señal de la cruz encima del corazón y frunció el ceño.
– Eso va en serio.
– He estado en el despacho de Kevin Hatcher y he visto algunas fotos de los chicos del pequeño Brian; a uno de ellos lo conozco.
Heather dio un grito ahogado de asombro:
– ¡Qué maldita afortunada!
– Es el primo pequeño de Sean.
Heather se reclinó.
– Maldita cabrona afortunada.
Tomó a Paddy de la manga.
– Mira, podrías hacer un artículo sobre la familia, sobre su historial. Dios, apuesto a que hasta podrías conseguir venderlo en distintos medios.
– No, no puedo. -Paddy sacudió la cabeza-. Sean no me volvería a hablar jamás y mi familia me repudiaría. No aceptan que se hable de asuntos familiares con extraños.
– Pero, Paddy, si sacas un artículo en distintos medios, puede que acabes publicada por todo el país. Podría ser tu tarjeta de presentación; podrías conseguir contactos muy importantes en otros periódicos.
– No puedo utilizar esta historia.
Heather inclinó la cabeza a un lado, a la vez que apretaba los ojos, y fingió que era para prevenir que le entrara humo, pero Paddy adivinó que sentía envidia de ella. Y disfrutó de aquella novedosa sensación.
– No puedo, Heather. Sean se quedará destrozado cuando se entere. Dejaron a esos chicos allí con su madre loca. Quiero decir, se sentirán fatal. A ti te pasaría lo mismo, ¿no? Cualquiera se sentiría fatal con una cosa así. Y tiene cinco hermanos, a cual más loco. Yo estuve en el funeral de su padre: se había caído dentro de una máquina en las obras de Saint Rollos, en Springburn, borracho. Estaba triturado.
– Has de utilizar esta historia, Paddy. No hacerlo sería poco profesional.
– Pues no puedo.
Heather puso una cara ligeramente asqueada, pero Paddy sabía que no podía hacerlo. Los Ogilvy eran buena gente, hacían trabajos de voluntariado, se preocupaban por sus vecinos y eran estrictos con lo religioso. Deseó no haber visto la fotografía y no tener que ser quien se lo dijera a Sean. De pronto, se sintió mareada y se acordó de la cantidad de pastel glaseado que se había tomado en el velatorio de la abuela Annie.
– El otro día Sean me empezó a hablar de nuestra fiesta de pedida.
Heather sacó lentamente el humo, y acomodó el peso sobre la papelera. Una esquina de la papelera cedió ligeramente debajo de ella, y Paddy se dio cuenta de que la alusión a su pedida de mano había sido llevar demasiado lejos sus triunfos involuntarios. Heather evitó su mirada y le dio otra calada al cigarrillo, a la vez que echaba la cabeza hacia atrás. El pelo rubio le resbaló por el rostro.
– Rompí mi dieta de manera salvaje, eso es lo que me ha hecho pensar en la pedida. ¡Soy incapaz de ser rigurosa! -se sonrió burlonamente-. Creo que, de hecho, estoy engordando.
Heather volvió a mirar su cigarrillo.
– La dieta del huevo duro -dijo Paddy-, ¿la conoces? Llevo toda una semana sin cagar.
Heather miró al suelo con una media sonrisa, de modo que Paddy le puso más ganas, y le contó que Terry Hewitt la había llamado gorda en el Press Bar.
– Terry Hewitt es un plasta -dijo Heather despreciativa-, un plasta de mierda. Está demasiado encantado de haberse conocido. ¿No lo has visto antes en Sucesos, cuando se probaba el abrigo de Farquarson mientras él estaba en la redacción?
– No.
– Se ha subido a una silla para que todos lo vieran. Ha sido patético.
A Paddy le llegó un escupitajo de Heather al labio superior, y tuvo que refrenarse las ganas de secárselo.
– Venga, dame ese cigarrillo -le dijo-, lo volveré a probar.
Paddy intentó fumárselo y, con muecas tontas, se hacía la graciosa con Heather, intentando volver a ponerse al mismo nivel. Heather le sonrió educadamente y dejó que hiciera el ridículo, hasta que no pudo más y se levantó.
– Deberías utilizar la noticia.
– No puedo -dijo Paddy, avergonzada de ser tan blanda.
– Está bien.
Heather se levantó y pasó su cigarrillo por debajo del grifo. Tiró la apestosa colilla a la papelera, se retocó el pelo y el pintalabios frente al espejo, y dijo «hasta luego» como si esperara no volver a verla nunca más.
Paddy contempló la puerta cerrarse detrás de ella. Ahora no tenía a nadie.
Capítulo 10
La estrella de Eastfield
I
Los copos de nieve caían con la misma fuerza que el día anterior, pero ahora se fundían nada más tocar el suelo. Paddy se ajustó la bufanda alrededor de la cabeza, con la capucha puesta, y emprendió la caminata por la empinada colina que llevaba a la estrella de Eastfield.
El hogar familiar de los Meehan estaba en un pequeño complejo municipal, en el extremo sureste de Glasgow. La finca había sido construida para una pequeña comunidad de unos cuarenta mineros que trabajaban en el ya desaparecido filón de carbón de Cambuslang. De un núcleo central de casas, salían cinco alas con seis viviendas cada una, algunas con cuatro apartamentos, otras individuales con cinco dormitorios para albergar a familias numerosas o a clanes enteros. Construidas al estilo rural, las casas tenían techos de dos aguas, tejados de teja y ventanas pequeñas.
Los Meehan vivían en Quarry Place, en el primer flanco a la izquierda de la estrella. La casa de dos pisos era baja, y construida tan a ras de suelo que todas las habitaciones tenían humedad. La madre de Paddy, Trisha, tenía que blanquear los zócalos del armario del recibidor cada tres meses para quitarle el moho. Pequeños lepismas grises y sin ojos habían colonizado la moqueta del baño, lo cual obligaba a hacer una pausa entre el momento de encender la luz y la entrada en la estancia para dejar que se ocultaran en los rincones oscuros. No era una casa grande: Paddy compartía habitación con Mary Ann; los chicos pudieron gozar de habitaciones individuales cuando se casó su hermana Caroline, y los padres tenían un dormitorio.
Cada una de las casas de Eastfield tenía una parcela de terreno digna alrededor, unos pocos metros de jardín frontal y una franja de unos treinta metros detrás. El señor Anderson, de la rotonda, cultivaba cebollas, patatas, ruibarbos y otras cosas amargas que los niños no tenían nunca tentación de robar, pero el resto de jardines eran pura tierra yerma, pasto seco en invierno y más espeso en verano. Había verjas de madera que se caían hacia los lados, y hierbajos que crecían descontroladamente entre las losas del pavimento.
Estaban tan sólo a dos o tres de millas del centro de Glasgow, cerca de campos abiertos y granjas, pero las familias que vivían en la estrella eran gente de ciudad, trabajadores de la industria pesada, y no sabían ni cómo cuidar sus jardines. La mayoría sentía la persistente invasión de la naturaleza como algo inquietante y un poco alarmante. Al fondo del jardín de los Meehan había un árbol que, de alguna manera, se había puesto a crecer. Empezó a crecer antes de su llegada, y pensaron que era un arbusto hasta que realmente se disparó. Nadie sabía de qué tipo de árbol se trataba, pero se hacía más grande y echaba ramas nuevas cada año.
Paddy, encogida para protegerse de la nieve que caía, remontaba con cuidado la calle cuesta arriba que llevaba a su casa familiar, pasó frente al garaje, empujó la puerta del jardín y tropezó con el ladrillo bajo el que los Beatty, los vecinos de la puerta de al lado, guardaban la llave del garaje. El garaje estaba construido en el lado de la verja que lindaba con la casa de los Meehan, pero, de alguna manera, los Beatty se lo habían anexionado a lo largo de los años y, ahora, lo utilizaban para almacenar muebles en desuso y cajas llenas de juguetes y de recuerdos. Connor Meehan nunca había accedido a cedérselo, pero evitaba la discusión. El pánico que tenía Con por los enfrentamientos era un factor que había determinado su vida de una manera más drástica que la elección de esposa, la ciudad o la época en la que vivía, incluso más que su trabajo en la ingeniería de los Ferrocarriles Británicos. Era el motivo por el que nunca se había beneficiado de un ascenso y por el que nunca se apuntó a un sindicato, a pesar de ser un hombre lógico y políticamente sincero; asimismo, también, era la causa que hacía que, nunca, ni siquiera dentro de su corazón, pusiera en duda las enseñanzas de la Iglesia.
Paddy sacó las llaves y abrió la puerta para adentrarse en aquel aroma hogareño de abrigos húmedos y carne picada. Mojó un dedo en la pila de agua bendita del recibidor y se santiguó antes de sentarse en el primer peldaño para desatarse las botas y quitarse los gruesos leotardos. Los colgó en la barandilla y se dirigió al salón.
Connor estaba tumbado de lado en el sofá, mirando las noticias, con las manos entre las rodillas, todavía amodorrado después de su siesta de antes de cenar.
– Hola, hola, ¿cómo estás?
– Hola, papá -Paddy se detuvo y le tocó el pelo con las puntas de los dedos. A su padre le incomodaban las demostraciones de cariño, pero ella no siempre era capaz de reprimirse-, buenas tardes.
– Buena chica -dijo a la vez que señalaba a la Thatcher, que salía en ese momento por la televisión-. Esta foca no tiene buenas intenciones.
– Menuda babosa.
Paddy se paró un momento a ver la tele porque empezaban las noticias locales. La primera noticia era un informe sobre el hallazgo del cuerpo de Brian Wilcox. Las imágenes mostraban un corto terraplén verde con una tienda de acam pada pequeña y blanca montada, y a muchos policías de uniforme que merodeaban a su alrededor con aire muy serio.
Paddy abrió la puerta de la pequeña cocina; su madre se volvió y le sonrió educadamente.
– Gracias a Dios que ya estás en casa -dijo en tono formal para indicarle que tenían compañía.
Sean estaba sentado a la mesa y tomaba un plato enorme de pastel de carne picada y nabos. Sorprendido de sí mismo, exclamó:
– Hoy es la segunda vez que ceno.
– Lleva casi una hora esperando -dijo Trisha indignada. Trisha creía que las mujeres debían esperar a los hombres y nunca lo contrario, lo cual era en parte el motivo de que Caroline se hubiera conformado con un marido tan perezoso. Paddy se sentó a la mesa mientras su madre le servía sopa de coliflor salpicada de pimienta negra en un cuenco.
– Si sigue este mal tiempo, todos los trabajos cerrarán y no dejaré de tropezarme con todos vosotros durante los dos días siguientes.
Paddy la compadeció, aun a sabiendas que el sueño de su madre había sido siempre tener a cinco niños con apetito voraz en casa.
– Yo iré al trabajo de todos modos.
Sean cogió una rebanada de pan con mantequilla del plato del centro de la mesa, al tiempo que estiraba las piernas y envolvía los tobillos de Paddy con los suyos.
Ella, al ver el pomelo en una bolsa de redecilla colgada del alféizar de la ventana, sintió una punzada de culpabilidad. Decidió que, sólo por esta vez, gozaría de la comida. Mañana podía volver a empezar la dieta.
Trisha montó un plato de pastel de carne, puré de patatas y acompañamiento de nabos, y lo puso junto al codo de Paddy cuando ésta se estaba acabando la sopa.
– Toma un poco de pan -dijo a la vez que le señalaba con un gesto el plato de pan con mantequilla que había en la mesa-. Tienes que recuperar las fuerzas después de haber estado ahí afuera.
– No creo que vaya a desvanecerme, ¿no? -dijo Paddy sin dejar de mirar a Sean.
Trisha miró a Sean.
– Uf, no irás a empezar otra vez con toda esta tontería de que estás gorda, ¿verdad?
– Mamá -dijo Paddy, dirigiéndose de nuevo a Sean-. Estoy gorda, sencillamente, lo estoy.
– Paddy -dijo Trisha con firmeza-, eso es grasa infantil. En un par de años, se te habrá ido y estarás tan delgada como cualquier otra. -Se volvió rápidamente, como si a ella también le costara creerlo.
Sean mojó el pan en la salsa de su plato y pareció confuso cuando Paddy le puso mala cara. Pensó que, al menos, podía haberla apoyado.
II
Al otro lado de la puerta trasera, Trisha fregaba los platos y arreglaba la cocina después de la cena. Ninguno de los miembros de la familia Meehan fumaba, de modo que Paddy y Sean tenían que salir al peldaño del jardín de atrás para que Sean se fumara su cigarrillo.
Estaban bien envueltos con bufandas y gorros de lana, hombro con hombro bajo la cornisa protectora de la puerta de la cocina, contemplando la tormenta de nieve con los ojos medio cerrados. Empezaba a cuajar. Una delicada red de copos blancos cubría el negro suelo. Copos gigantes revoloteaban de lado y rebotaban; flotaban hacia la nariz y la boca de Paddy, y se pegaban al dorso de sus pestañas, fundiéndose, así, en sus ojos. Sean se encendió un cigarrillo, con el filtro sujeto entre el pulgar y el dedo corazón, y sin dejar de proteger el pitillo con la mano.
– Sean, tengo que contarte algo.
Sean la miró y la ternura de sus ojos se convirtió rápidamente en miedo:
– ¿Qué?
Ella consideró echarse atrás.
– ¿Qué? -insistió él.
Paddy respiró profundamente.
– Hoy he visto una foto de los muchachos que mataron a Brian Wilcox. Creo que uno de ellos es Callum Ogilvy.
Él la miró y parpadeó.
– ¡Venga, hombre!
– Era él. Lo miré una y otra vez; tenía sus dientes pequeñitos y su pelo. Es él.
– Pero si los Ogilvy viven en Barnhill, y esos chicos eran de Townhead.
– No, el bebé era de Townhead.
Perplejo y ansioso, Sean buscó en su rostro síntomas de estar haciendo alguna broma extraña. Desvió la mirada y pegó una larga chupada a su cigarrillo.
– Frente a la comisaría donde los tenían detenidos se formó una turba de gente, de modo que los trasladaron. Vi una foto tomada a través de la ventanilla del furgón policial.
Él se pasó una mano enorme por la cara, y se frotó los ojos con fuerza como para despertarse.
– ¿Qué calidad podía tener la foto?
– Era lo bastante buena. -Ella intentó cogerle la mano, mientras lo observaba para intentar discernir qué estaba pensando.
– Qué tontería. -Sean apartó la mano-. Nos habríamos enterado, nos habrían llamado, ¿no crees?
– ¿Tú lo crees?
Él sopesó la posibilidad, y su voz bajó de volumen:
– ¿Mataron a ese chaval?
Paddy sintió que ya había hablado bastante:
– No lo puedo decir con exactitud, lo único que sé es que están arrestados.
– ¿Y puede que no sea nada?
Mintió para facilitarse las cosas:
– Puede que no sea nada de nada. -Le apretó la mano con la suya.
Satisfecho por haberla hecho retroceder, lanzó la ceniza de su cigarrillo contra la nieve inmaculada.
– ¿Por quién me cambiaste, anoche?
Ella se quedó sorprendida por su tono herido y le tocó el codo.
– No, no, Sean, no te di ningún plantón, de verdad; no pude ir al cine porque tenía trabajo. Tuve la oportunidad de hacer algo.
– Y te quedaste sola en la oficina, ¿no?
– De hecho, salí en la unidad móvil. -Se acordó del salón de casa del señor Taylor y del momento en el callejón en que saludó al policía de la ventana iluminada de la cocina de ladrillos.
– Ya, ¿lo ves? -dijo Sean, mostrándose repentinamente cáustico-. En realidad, yo no tengo por qué saber lo que es una unidad móvil, porque yo no trabajo allí.
– Es sólo un coche que va de un lado a otro y visita las comisarías y los hospitales para recoger noticias. Lleva una radio. -Él no parecía muy interesado, de modo que Paddy trató de ser más concreta-. Fuimos a ver una pelea entre bandas callejeras y, justo antes, a una casa en la que un tipo se había colgado de una farola sólo para molestar a su novia, ¿te imaginas? -Él no respondió-. La noticia ha salido hoy en el periódico, sólo unas líneas, pero estar allí fue… -quiso decir que había sido emocionante, que ojalá pudiera hacer eso cada noche durante el resto de su vida, pero se corrigió- interesante.
– Qué asco. -Echó una calada enfurruñado a su cigarrillo.
Le sonó tan mezquino que no supo qué decir. Desvió la vista hacia el jardín nevado. Entre ellos, aquella situación se repetía cada vez más a menudo. Cuando había gente alrededor, estaban bien; luego, se tomaban de las manos y se sentían muy cerca y deseaban estar solos, pero, tan pronto como lo estaban, reñían.
– Ha sido una noche interesante. -Se inclinó hacia fuera, escapando al cobijo, y se metió en la tormenta-. No estaba previsto que fuera, pero lo pedí y dijeron que no había problema.
– Qué ambiciosa eres -dijo Sean a modo de reproche.
– No, no lo soy -reaccionó Paddy.
– Sí, lo eres.
– No soy tan ambiciosa.
Dio una nueva calada a su cigarrillo.
– Eres la persona más ambiciosa que conozco. Me cortarías a trocitos si eso te sirviera para trepar.
– Va, déjame en paz.
Él torció la boca con una sonrisita amarga.
– Sabes que es cierto.
– Puede que sea ambiciosa, pero tengo escrúpulos. Es algo muy distinto.
– Ah, ¿admites que sí eres ambiciosa?
– Tengo escrúpulos. -Paddy dio una patada a la nieve del peldaño con un gesto petulante-. No he hecho nunca nada que te pueda hacer dudar al respecto.
Permanecieron en el peldaño, mirando al infinito, cada uno de ellos siguió la discusión mentalmente.
– ¿Por qué no puedes conformarte con seguir adelante como el resto de los mortales? -Sonaba razonable.
– Sencillamente, me interesa mi trabajo, ¿qué tiene eso de malo?
Ella comprendía por qué le molestaba: Sean quería que se quedaran en el mismo lugar y cerca de la misma gente durante el resto de sus vidas, y su ambición amenazaba este planteamiento. A veces, se preguntaba si salía con ella, una chica rechoncha que no era ni la mitad de atractiva que él, porque confiaba en que le estaría agradecida y se quedaría a su lado.
– Y eres competitiva -le dijo como si le estuviera confesando sus propias debilidades a regañadientes.
– No lo soy.
– Lo eres, todo el mundo lo sabe. Eres competitiva y, para ser sinceros -añadió en voz más baja para adoptar un tono confidencial-, eso me asusta.
– Por el amor de Dios, Sean…
– Si tuvieras que elegir entre tu trabajo y yo, ¿con cuál te quedarías?
– Me cago en diez, ¿quieres parar?
Él tiró el cigarrillo al jardín, al rincón al que siempre tiraba sus colillas. Paddy sabía que debajo de la nieve había cachitos de cigarrillos liados del largo y caluroso verano pasado, cuando ambos acababan de salir del instituto y vivían pegados. Ella acababa de empezar en el Daily News y no sabía si sería capaz de aguantarlo. Encima de ésta, había otra capa de ceniza y filtros del lluvioso otoño, cuando Sean empezó a trabajar y tuvo un poco de dinero de verdad para permitirse cigarrillos de verdad. Y encima, estaban las colillas de Navidad, cuando se sentaban en el peldaño a oscuras con una mantita encima de las rodillas y se hacían arrumacos; allí mismo, Sean, el Día del Boxeador, después de almorzar, le propuso que se casaran. Toda esa intimidad se había evaporado desde que se comprometieron, y Paddy no era capaz de entender por qué.
Sean mantenía la mirada en el árbol flaco y solitario del fondo del jardín.
– Me da miedo que me dejes.
– Oh, no pienso dejarte, Sean. -Paddy buscó su mano, llena de callos e hinchada por el trabajo, y la levantó hasta tocarla con los labios. Le besó la palma de la mano con todas sus fuerzas-. Seanie, tú eres mi amor.
Él le acarició la mejilla con la otra mano y se miraron el uno al otro con tristeza.
– Lo eres -dijo ella con firmeza, sin saber muy bien a quién trataba de convencer-. Eres mi querido, amado Sean, y jamás te dejaré. -Pero mientras lo decía deseaba con todas sus fuerzas que fuera verdad. Le dolía la garganta-. Sube conmigo al piso de arriba y nos enrollamos, ¿vale?
Él se miró los pies; ella le volvió a besar la mano.
– Sean, no debí decir aquello del muchacho; no estoy segura de lo que vi. Sube conmigo.
Le tiró de la manga para animarlo, mientras abría la puerta, temerosa de soltarlo, no fuera a escapársele y desaparecer por la nieve para siempre. Lo sostenía con fuerza y tiró de él para hacerle entrar, y así lo atrajo hacia la calidez.
III
La puerta de la habitación estaba bloqueada por un armario grande, de modo que había que entrar de lado. Detrás, había dos camas individuales con un espacio estrecho entre ellas. A los pies de cada cama, había una cómoda con cajones, encima de las cuales las chicas exponían sus pertenencias más preciadas. Paddy tenía un tarro de gomina verde clara Country Born junto a todas las baratijas que Sean le había comprado: un frasco de perfume Yardley; un ridículo cuello de volantes para pegar a sus prendas y tener un look neorromántico instantáneo; unos muñequitos que representaban dos ositos que luchaban entre ellos, con capas hechas con retales de ropa J-cloths y cinturones de cable eléctrico plateado que Sean les había hecho durante una mañana ociosa en el trabajo. Mary Ann guardaba sus sombras de ojos encima de su cómoda, colocadas en pequeñas tropas de azules y verdes y rosas. Tenía sólo una negra que Paddy le compró para su cumpleaños y la había colocado delante de todo, junto al lápiz de ojos azul que usaba siempre.
Paddy tenía un póster de los Undertones encima de la cama. Era la primera foto que había visto que reflejara su propia vida: en ella, había mucha gente vestida con ropa barata, mal alimentados, embutidos en un pequeño salón con una foto del Sagrado Corazón en la pared. A Mary Ann, le gustaban más las fotos de ídolos de ojos humedecidos: Terry Hall y un Patrick Duffy de ojos tristes miraban hacia su lado de la habitación.
Con siete adultos deambulando por la casa, en el hogar de los Meehan había poco espacio para la intimidad. Para empeorar la situación, la puerta de la habitación de Paddy y Mary Ann era la primera al subir las escaleras, de modo que cualquiera que subiera podía escuchar lo que sucedía dentro. Invariablemente, cuando Paddy y Sean se empezaban a liar, alguien subía y los interrumpía; pero hoy todos estaban fuera, y Trisha y Con estaban abajo, mirando un programa irrepetible sobre las visiones milagrosas en Medjugorje. Estaban tan cerca de estar solos como jamás lo habían estado.
I'm the Man se demoró por el tocadiscos mientras Paddy se sentaba en la cama junto a Sean. No quería perderle. Quería hacer un gran gesto, un gesto bello e insensato que sellara su relación de modo que él no pudiera escapar de su vida cuando se despistara.
Sentados en la cama, se besaron con ternura. Ella le puso la mano en el pecho, presionándolo ligeramente, animándole a tumbarse.
– No, Paddy -murmuró él-. Pueden entrar tus padres.
Ella sonrió, le besó y lo volvió a empujar; lo pilló sin apoyarse, y consiguió que se reclinara un poco.
– No -dijo él más serio, mientras le apartaba la mano y se volvía a incorporar.
Empezó a besarla de nuevo, sin esperar que a ella le importara haber sido corregida de manera tan brusca; pero a ella sí le importaba. Paddy, ocultando su enfado, posó la mano sobre el muslo del chico hasta sentir que estaba relajado; siguió besándolo con ternura, frotando la nariz contra su mejilla y, muy lentamente, le acarició el muslo con un movimiento ascendente. Él se resistió, de modo que ella volvió a desplazar la mano lentamente hacia su rodilla, manteniéndola allí hasta notar que él volvía a relajarse. Le tocó la costura de la entrepierna.
– No -dijo él, aun permitiendo que continuara-, no.
Tenía una fuerte erección, ella lo notaba a través de los pantalones y disfrutaba al provocarle aquel efecto. Gimiendo, Sean le apartó la mano y retiró las piernas hacia el borde de la cama para alejarlas de ella. Jadeaba. Ella quiso tocarle el brazo, pero él la apartó.
– No.
Sean estaba inclinado y ella no entendía realmente por qué. No comprendía la geografía de los genitales masculinos. Había visto un esquema en un libro de texto de biología. La profesora se negó a enseñarles el módulo por motivos religiosos, porque contenía información sobre anticoncepción. Les dijo en qué página del libro estaba, y les dio una hora para que se lo leyeran en silencio. Paddy sabía que, cuando los hombres estaban vestidos, todos los órganos estaban colocados de manera distinta, cortados por la mitad y perfectamente guardados a un lado.
– No deberías hacer esto -le susurró él.
– ¿Por qué?
– Podría no ser capaz de detenerme.
– ¿Tienes que detenerte? -Él no respondió-. Tal vez yo tampoco pueda detenerme.
Él se sonrió y volvió a protegerse:
– Dijimos que esperaríamos. ¿Y si entrara tu madre?
Paddy se acercó a él y le deslizó la mano por el muslo.
– Yo no quiero esperar -le espetó.
Sean la miró y soltó una carcajada, a la vez que se inclinaba otra vez hacia delante.
– Yo no quiero esperar, Sean.
Estaba asombrado. Se incorporó, se quedó al otro lado de la cama y la miró.
– Bueno, pues yo sí. Quiero que cuando nos casemos sea algo especial; quiero saber que para los dos es la primera vez.
La vergüenza, perniciosa y pegajosa como el mismísimo napalm, recorrió el cuerpo de Paddy. Tenía que querer esperar. No tenía que querer tocarlo, no tenía que querer todo aquello porque era una chica. Su propia virginidad no podía ser nunca suya para ofrecerla, sino de Sean para tomarla.
Como notaba su resentimiento, Sean se acercó a tocarle el brazo y la atrajo hacia él por encima de la cama. La sostuvo con fuerza por los hombros en una postura contenida, manteniendo sus brazos pegados a los costados.
– Significas tanto para mí, Paddy. Eres toda mi vida, ¿lo sabes?
– Lo sé.
– Y eres una niña muy sexy -le dijo, tratando de ser amable con su transgresión-. ¿Qué eres?
– Muy sexy -dijo ella con tristeza.
Él notó la furia en su voz, vio la expresión dolorida en su rostro y supo que no estaba bien. Le puso la mano por detrás de la nuca y atrajo el rostro de Paddy contra su pecho, de modo que ya no tuviera que mirarla.
– No -le dijo con firmeza-, eres una niña muy sexy.
Capítulo 11
Dos damas luchadoras
I
Estaba empapada de un ligero sudor de puro terror. Jamás la perdonarían, ni Sean, ni su padre, ni nadie; jamás se creerían que no fue Paddy quien vendió la noticia.
Contempló la oscura mañana a través de la ventana del tren, con un ejemplar del Daily News en el regazo, y echó un nuevo vistazo al periódico. Dos detenidos por el pequeño Brian. Los titulares eran enormes, un viejo truco de maquetación que servía para disimular la falta de texto, pero fue el encarte del final del artículo lo que le dolió. Era una descripción en primera persona de la vida familiar del chico A, y trataba sobre la vergüenza y el asombro de los parientes católicos irlandeses que habían abandonado al muchacho. El texto era farragoso, redactado con frases cortas y coloquiales. Para un lector no avezado, su pobre gramática podía parecer torpe y mala, pero Paddy la reconoció empapada de los errores típicos del discurso oral de Heather, que los subeditores habían dejado para que pareciera la voz auténtica de un católico pardillo, de ésos que tienen monstruos diabólicos por parientes.
Acabó de leer el resto del periódico para mantener los ojos ocupados. Caspar Weinberger, el nuevo secretario de Defensa de Reagan, decía que sería capaz de utilizar una bomba de neutrones en Europa occidental si ello le pareciera necesario para preservar la seguridad de Estados Unidos.
Paddy miró el blanco mundo por la ventana y se preguntó si sería posible que Caspar le hiciera el favor de apretar el botón antes de tener que volver a casa aquella noche.
II
Dub no podía creer que Paddy se ofreciera a repartir la nueva edición por todos los departamentos. Nadie se ofrecía voluntario nunca para hacer nada, y repartir los periódicos era una tarea aburrida, sucia y que te dejaba las manos y la ropa perdidas de tinta, pero Paddy no soportaba quedarse sentada ni un minuto más. Cogió el doble de periódicos de lo normal; se le aceleró el corazón mientras los subía y los bajaba por las escaleras.
Estaba cansada pero llena de adrenalina cuando regresó a la redacción y vio a Heather sentada en el borde de una mesa, vestida para la ocasión con blusa blanca y falda roja.
Paddy se detuvo en la entrada, alucinada por su desfachatez. Había esperado que, al menos hoy, tuviera la decencia de no aparecer por la oficina. Miró cómo sonreía a algunos de los chicos de Sucesos, mientras jugueteaba coqueta con una goma elástica entre los dedos, y se dio cuenta de que Heather estaba allí para capitalizar los resultados de su golpe. Le importaba una mierda lo que Paddy pensara de ella.
Heather, consciente de que un cuerpo pequeño y cuadrado permanecía a la entrada, zarandeado por la gente que entraba y salía, levantó la vista y se ruborizó al darse cuenta de quién era. Levantó una mano a modo de saludo hasta que vio la expresión de Paddy. Intentó sonreír, pero Paddy no se inmutó. Heather musitó una excusa y se bajó de la mesa, se puso de pie y se marchó en dirección a las escaleras traseras.
De pronto, Paddy sintió que su voz chillona llenaba toda la redacción:
– Tú -Heather se quedó helada. Paddy la señalaba por encima del hombro-, fuera.
Heather se quedó un momento quieta. Los hombres, fascinados, se quedaron en silencio. Paseaban la mirada de Heather a Paddy y viceversa. Heather tuvo el presentimiento de que el público la apoyaba; se cruzó de brazos y balanceó el peso de su cuerpo sobre una pierna.
– ¿Quieres que hablemos aquí? -Le gritó Paddy-. ¿Les cuento lo que has hecho?
Heather trasladó el peso del cuerpo nerviosamente sobre la otra pierna. En el News, había algunos crímenes que no se perdonaban: robar la cartera de la chaqueta de un colega estaba mal; acostarse con su esposa tampoco era nada bueno; pero utilizar la noticia de otro resultaba del todo imperdonable. Todos calibraban la amenaza de perder una buena noticia.
Heather descruzó los brazos y, en un gesto incómodo, los dejó caer a los lados, donde temblaron y se quedaron paralizados. Se volvió y avanzó a regañadientes hacia Paddy, quien sostenía la puerta abierta y la siguió hasta el descansillo. Paddy le señaló el vestíbulo del ascensor, donde estaba el lavabo de señoras. En la redacción, sonó una estridente ovación burleta, seguida de una ola de carcajadas.
Heather inició su defensa antes de que la puerta del lavabo llegara a cerrarse:
– Sabía que no ibas a utilizar la noticia. Me dijiste que no podías. No vi en qué podía perjudicarte, si tú no lo ibas a hacer. -Se encendió un cigarrillo y le ofreció el paquete a Paddy.
Paddy no cogió ninguno. Miró el paquete y sintió que le temblaba el labio.
– Toda mi familia cree que he sido yo.
Fue el único momento de debilidad, que Heather habría podido aprovechar para solidarizarse y arreglar las cosas, pero estaba asustada y avergonzada y lo dejó escapar:
– Mira, las cosas no pueden ser siempre de color rosa. Yo no estoy en este trabajo para ser simpática. Lo siento, pero éstas son las reglas del juego al que jugamos. -Volvió a cruzar los brazos sobre el pecho, esta vez no a la defensiva, sino en un gesto elegante, con la mano que sostenía el cigarrillo apoyada en el antebrazo. Un limpio hilo de humo se levantaba por encima de las puertas del cubículo, y la hacía parecer más alta.
Había tantos motivos por los que lo que había hecho estaba mal que las palabras se agolpaban en la cabeza de Paddy. Abrió la boca para hablar, pero tartamudeó fuertemente y se detuvo, asombrada de sí misma. A Heather se le abrieron los ojos con expresión triunfante.
– No te molestes -le dijo, poniéndose el cigarrillo entre los labios.
Paddy le dio un bofetón tan fuerte a Heather que el cigarrillo se partió en dos, y la punta rebotó por el suelo de cerámica y rodó hasta detenerse. Seguía echando humo. Se quedaron quietas unos instantes, mirándolo, ambas asombradas, mientras un rubor granate florecía en la mejilla de Heather. Paddy estaba excitada. No debía haberlo hecho. Era una matona. Estaba mal hecho.
Agarró toscamente a Heather por la cabeza y tiró de su densa cabellera rubia por la nuca. Las raíces se desprendían del cuero cabelludo de Heather mientras ella le tiraba de la melena; entonces, la arrastró hacia delante hasta meterla en uno de los cubículos con inodoro, le metió la cabeza dentro y tiró de la cadena. Paddy miró el agua formando un remolino alrededor de la cabeza, atrapando el pelo grueso, absorbiendo la cola hacia el interior de las tuberías. Heather resoplaba e intentaba levantarse, usando toda la fuerza de su espalda. Era muy fuerte, pero Paddy utilizaba su peso, se le apoyaba en el cuello y la mantenía boca abajo. El agua había empapado la blusa de Heather, y Paddy podía ver ahora los ajustes de las tiras del sujetador. Farquarson sería capaz de despedirla por haber atacado a otro miembro del personal. Eso calmaría a Sean, si llegaba a suceder. Incluso podría ayudar a convencer a su familia de que no había sido ella la que había escrito el artículo; y la recesión no podía durar mucho: ya encontraría otro trabajo en algún sitio.
Levantó la mano y dio un paso atrás; contempló cómo Heather se levantaba de un bote, respirando con dificultad, echando la cabeza hacia atrás. Se volvió hacia Paddy, estupefacta, boquiabierta, resoplando para recuperar el aire. Paddy vio el terror en sus ojos y no fue capaz de seguir mirándola. Se volvió y salió del lavabo.
Fuera, en el vestíbulo, Paddy sintió la cabeza a punto de estallarle de rubor. Estaba avergonzada y un poco asombrada de lo que acababa de hacer. Había sido algo innoble, indigno y chulesco, y jamás se habría creído capaz de hacerlo. Deambuló por el descansillo, desde donde escuchaba las voces de la redacción; intentaba desenredar los pelos largos y rubios que le habían quedado pegados a los dedos de la mano derecha, y esperó a que remitiera su rubor.
III
Se estaban riendo de ella. Paddy reparó en sus risitas y miraditas mientras se contaban la historia, y se pasaban las manos por el pelo hasta los hombros para describir el pelo mojado de Heather. Algunos de los chicos en el departamento de Especiales la llamaron y le pidieron que fuera al armario de material y les llevara un par de Lady Wrestlers. [3]
Todos los que volvían de comer en el Press Bar al mediodía parecían estar al tanto de lo ocurrido. Paddy supuso que estarían de su lado, porque Heather era atractiva pero no se liaba con ellos; aunque eso, entonces, le importaba un comino. Sólo era capaz de pensar en lo avergonzados que estarían su madre y su padre. Intentarían creerla cuando les jurara que la noticia no había sido culpa suya, pero se equivocarían. Sabía que los periodistas profesionales debían tomar decisiones difíciles, sonsacar información a la gente y saltarse la confidencialidad de las noticias. Ella había estado dispuesta a robarle una carta al señor Taylor. Un buen periodista tenía que estar dispuesto a meterse por caminos fuera del sendero legal y convertirlos en noticia. Debía haberlo sabido; era una tonta ingenua.
Estaba en el comedor haciendo cola para la comida y practicando mentalmente su disculpa con Sean, cuando Keck se le acercó con una expresión seria y enojada, que reflejaba el malestar de dirección, y le dijo que él iba a llevarles la comida a los chicos de redacción porque Farquarson quería verla.
– Está en su despacho -le dijo mientras se colaba por delante de ella y le daba la espalda como si ya la hubieran despedido.
Paddy bajó las escaleras lentamente y se detuvo en el último descansillo para recuperar el aliento. Estaba decidida a no llorar si la despedían. En el despacho, estaban encendidas las luces laterales y la puerta estaba cerrada, una combinación que solía denotar algún tipo de drama. Llamó a la puerta, y él contestó de inmediato. Entró.
Alrededor de la mesa, había papeles esparcidos por el suelo. Farquarson intentaba abrir una caja de rollitos de azúcar que había robado de la cantina, rasgando con un cúter el plástico grueso que envolvía la caja. Perdió los nervios y tiró del plástico hasta que se rompió de golpe, y todas las barritas cayeron desordenadamente por el suelo. Se agachó, recogió tres y empezó a desenvolver una, mientras le hacía un gesto a Paddy con el que la invitaba a participar.
– Cómete una.
Paddy cogió una y le dio las gracias. Abrió el envoltorio y dio un mordisco con la esperanza de que el hecho de comer juntos estableciera cierto vínculo entre ellos. Los rollitos de azúcar eran casi demasiado dulces hasta para ella. Hechos de patata saturada de azúcar, le provocaban dolor en los dientes e hipersensibilidad en las encías. Farquarson se acomodó en su butaca.
– Meehan -dijo con la boca llena de aquella pasta blanca y pegajosa-. Esta mañana ha llamado un tal señor Taylor para quejarse. Me ha dicho que había sido acosado por dos periodistas del Daily News. -Hizo una pausa para masticar-. ¿Tienes alguna idea de cómo funcionan los sindicatos en este negocio? ¿Sabías que en The Scotsman acaban de hacer una semana de huelga de celo porque un periodista se durmió en una imprenta? Richards te dio permiso para salir en el coche, no para que te presentaras como periodista del Daily News, ni para que robaras cartas de miembros de luto de la sociedad civil. He calmado al señor Taylor y McVie lo va a silenciar, pero no quiero que vuelvas a presentarte ante nadie como periodista. Podríamos tener un lío, ¿lo entiendes?
Paddy asintió con la cabeza.
– Tendrás que acostumbrarte a ser discreta con los sindicatos. Forma parte del trabajo. -Dio un nuevo mordisco-. Y ahora, ¿vas a contarme lo que ha sucedido en el lavabo?
– He discutido con Heather. -Pensé que ella se había peleado con el inodoro.
Fue una broma estúpida. Paddy no supo si era bienintencionada. Se miró los pies y dio una patadita a la pata de la mesa. Él volvió a aclararse la garganta. -No quiero saber por qué lo hiciste…
– Ella es un pedazo de mierda. -Sonó tan viperina que ella misma se sorprendió.
Farquarson levantó la vista con las cejas levantadas.
– Meehan, no voy a hacer de árbitro.
– Pero lo es.
– Mira, la hemos convencido de que no presente una queja formal, y yo de ti lo dejaría estar. Ahora, es la estrella del mes en la planta editorial porque acaba de traernos una noticia muy importante.
– No es su noticia -soltó Paddy-. Es la mía. Callum Ogilvy es el primo de mi novio. Vi una foto suya y me quedé muy alterada y confié en Heather. Mi familia me va a repudiar cuando lean el periódico.
Farquarson se quedó paralizado:
– ¿Ese chico es pariente tuyo?
– Yo jamás habría usado la noticia. -Súbitamente furiosa, sin importarle el despido ni que su vida se hundiera, golpeó la mesa tan fuerte que se hizo daño en la mano-. ¿Y qué tiene que ver ser católico irlandés con nada de eso? ¿Por qué lo menciona en la noticia? Si hubieran sido judíos, ¿lo habrían puesto en el segundo párrafo?
– Lo lamento.
– No está bien.
– Ahora no puedo hacer nada -dijo él inexpresivo-, pero entiendo por qué estabas tan disgustada.
Permanecieron en silencio durante un rato, evitando mirarse. Farquarson dio otro mordisco al rollito, y lo rompió entre los dientes con la máxima prudencia. Masticó sin hacer ruido hasta que Paddy rompió el silencio:
– ¿El niño murió por accidente? ¿Es posible que los chicos sólo jugaran con él?
– No, fue asesinado. Lo mataron.
– ¿Cómo están tan seguros?
– ¿De veras quieres saber los detalles?
Ella asintió con la cabeza.
Farquarson, a regañadientes, echó la cabeza para atrás y luego se limitó a decirle:
– Lo estrangularon y luego le aplastaron la cabeza con unas piedras.
– Dios mío.
– Fue algo brutal: le metieron cosas dentro, palos, por el ano.
Farquarson miró hacia abajo, al dulce que tenía en la mano, súbitamente asqueado, y lo dejó sobre la mesa.
– ¿Podría tratarse de los chicos equivocados?
– No. Sus zapatos coincidían con las huellas que había en el lugar donde se encontró el cadáver, y llevaban la ropa manchada de sangre del niño.
Paddy empezó a sacudir la cabeza antes de que él acabara de hablar.
– Bueno, las manchas de sangre podrían tener alguna otra explicación. Se las podían haber puesto. Alguien pudo habérselas puesto.
Farquarson no consideraba la posibilidad de un error.
– El chico Ogilvy se echó a correr; cuando fueron a su colegio, antes incluso de que mencionaran al niño, intentó huir.
– Eso no significa que sea culpable -dijo ella, recordando el arresto de Paddy Meehan y la brutal huida de James Griffith-. Podía tener varios motivos para intentar escapar. Tal vez sólo estuviera asustado.
Farquarson se reclinó, cansado de pronto de escuchar a la díscola chica de los recados.
– Bueno. -Señaló el montoncito de rollitos-. Llévate uno para el viaje y dime: ¿ha llegado ya algún chico de los del primer turno?
– Un par -dijo Paddy, preguntándose qué era lo que podía querer de ellos. Tenían pinta de no hacer nunca nada-. ¿Cuáles le interesan?
– Da igual -dijo Farquarson-. Son intercambiables.
Capítulo 12
Sin motivo para huir
1969
I
Paddy Meehan oyó la turba de gente a más de medio kilómetro de distancia; coreaban consignas en un tono bajo y lento que se iba acelerando poco a poco hasta hacerle sudar de pánico, provocando así que el hedor a orines y a preocupación del furgón policial se hiciera más intenso. Eran las diez y media de una mañana laborable, pero trescientas personas habían encontrado el tiempo de reunirse frente al Juzgado para ver al bastardo al que acusaban del asesinato de la anciana Rachel Ross.
No dejaba de pensar que el furgón estaba en medio de aquella muchedumbre, que el ruido era todo lo fuerte que podía ser, pero, luego, pasaba otro segundo, el vehículo avanzaba unos pocos metros más, y el ruido del exterior se hacía todavía más fuerte. Cuando finalmente se detuvieron, el ruido resultaba ensordecedor. Los dos policías de uniforme se miraron nerviosamente, uno de ellos sostenía el tirador de la puerta, el otro el brazo de Meehan. Se volvieron hacia los agentes de la policía criminal, que vestían de paisano, sentados al fondo del furgón, y esperaron la señal de salida.
– Vamos, chicos -gritó uno de ellos a los uniformados-. Vosotros dos, quedaos delante; nosotros os seguimos y le vigilamos la espalda. A la de tres: uno, dos… -Colocaron la manta sobre la cabeza de Meehan y, a oscuras, su rostro se convulsionó de pánico-. ¡Tres!
Las puertas traseras del furgón se abrieron de golpe, y los dos oficiales a ambos lados tiraron de Meehan hacia la calle. Veía el pavimento bajo sus pies, el brillo cobrizo de los zapatos del policía y el primer peldaño de subida al Juzgado. Mientras se tambaleaba a oscuras, oía voces de hombres y mujeres que gritaban, y a niños que chillaban que deberían colgarlo, que era un bastardo, un asesino. Los agentes criminales lo agarraron por detrás de la chaqueta, sin importarles los vapuleos y los empujones, y lo empujaron escaleras arriba. Los policías estaban asustados. Se apretaron contra sus codos y lo levantaron. En la repentina oscuridad que había bajo la manta gris, escuchó el rápido golpeteo de los pies que corrían por la calle y los gritos alentando a la muchedumbre que venían de lejos. Los policías se sobresaltaron cuando un zapato marrón le chocó contra la espinilla. El atacante fue repelido, y los policías arrastraron a Meehan por los últimos peldaños y lo metieron por las puertas.
Todas las veces anteriores que Meehan había estado en los juzgados, había esperado con paciencia en las celdas de detención, pero esta vez no. Cuando le quitaron la manta de encima, se encontró en una sala de testigos anexa al juzgado. No podía dejar que vieran lo asustado que estaba, de modo que agarró por las solapas al agente criminal que tenía más cerca y gritó, presa del pánico y el terror:
– ¡Haz tu trabajo! ¿Me oyes? ¡Haz tu maldito trabajo!
Lo apartaron, luchando contra la rigidez con que sus dedos se aferraban a la tela. Tenía los ojos desorbitados y resoplaba:
– Encontrad a Griffiths. Comprobad mi maldita coartada. Os di su dirección, ¿qué os pasa, tíos?
Mechan se recostó en una silla y miró hacia abajo. Tenía la pernera del pantalón empapada de sangre del zapato marrón.
Todo aquello era un error. Él era un ladrón, un profesional, un violador de cajas fuertes. Había aprendido el negocio con Johnny Ramensky el Delicado; tenía buenas referencias. Él no se metería nunca en semejante lío; y, además, tenía una coartada sólida. La noche del asesinato de Rachel Ross estaba en Stranraer con James Griffiths, y los habían visto. Habían recogido a dos chicas de Kilmarnock y las habían llevado a casa. Sólo tenían que hablar con Griffiths o con las chicas y lo dejarían libre.
II
Al mismo tiempo que el furgón de Paddy Meehan se disponía a ir al Juzgado de Ayr, cinco agentes de la policía criminal de Glasgow se marchaban en un Ford Anglia hacia la dirección que Meehan les había dado de su coartada, James Griffiths.
Holyrood Crescent era una elegante curva de casas pareadas que daban a un núcleo central de jardines privados. Griffiths tenía un par de órdenes judiciales pendientes por robo de coches, pero los agentes no estaban interesados en eso. Querían saber si estaba dispuesto a corroborar la historia de Meehan sobre la noche de la muerte de Rachel Ross.
A media mañana de un cálido día de verano, los árboles generosos de Holyrood Crescent desplegaban toda su frondosidad, y se mecían con la brisa cálida. La casa había sido construida como residencia unifamiliar, pero luego fue dividida en apartamentos de alquiler para viajantes de comercio o para familias decentes que, aunque estuvieran pasando un mal momento, quisieran seguir viviendo en una buena zona. Aquella mañana, los detectives habían hecho un reconocimiento de la finca. Habían interrogado al conserje sobre las costumbres de Griffiths. Seguramente se acababa de levantar, les dijo el hombre, y les prometió dejar abierta la puerta principal de la casa.
Ahora, los agentes eran conducidos escaleras arriba por su superior, siguiendo la alfombra roja gastada por el centro. La habitación de Griffiths estaba en el ático, en los antiguos apartamentos del servicio, donde las escaleras eran más estrechas.
El descansillo era pequeño y con una puerta sencilla de cuatro paneles. El primer agente que llegó llamó a la puerta con fuerza, mientras gritaba:
– James Griffiths, abra la puerta, es la policía criminal.
Se oyó una silla que se arrastraba por el suelo. Se miraron entre ellos.
– ¡Vamos, Griffiths, abra la puerta o lo tendremos que hacer nosotros!
El parquet crujió. Griffiths provocaba a cinco agentes. El investigador señaló a un agente y, luego, la puerta; hizo un gesto al resto de agentes para que retrocedieran y le dejaran espacio. Cuando se hubieron reorganizado todos ruidosamente por el diminuto vestíbulo, el agente gritó a la puerta:
– ¡Apártese, Griffiths, vamos a entrar!
Corrió hacia la puerta, con el hombro primero, apuntó al batiente, pero chocó y hundió uno de los paneles, que se abrió de golpe hacia la iluminada estancia y luego se volvió a cerrar con un chasquido. Lo vieron en menos de un segundo, y ninguno de ellos lo podía creer. Griffiths estaba sentado en una silla de madera, con una expresión mortecina en sus ojos con bolsas. Llevaba bandoleras de munición que le cruzaban el pecho, sostenía un rifle sobre el hombro y tenía un revolver de un solo cañón sobre el regazo. El agente había agachado la cabeza para no clavarse ninguna astilla y no había visto nada. Retrocedió y volvió a atacar. Esta vez, el panel de la puerta se rompió y cayó por el lado interior.
Enmarcado por la ventana astillosa, James Griffiths se levantó de la silla y elevó la nariz de su revólver. El primer disparo tocó al agente en el hombro y lo volteó mientras la carne y la sangre de su brazo se esparcían por las paredes del descansillo. El segundo disparo tocó el techo, e hizo explotar una nube de yeso y tela de crin por los aires. Los agentes se abalanzaron los unos sobre los otros para bajar el estrecho tramo de escalera. Se reunieron en el piso de abajo y llevaron al herido hasta la planta baja en un torpe revoltijo de sangre, mientras Griffiths disparaba al azar por las ventanas y contra las paredes.
Abajo, corrieron a la calle y encontraron a un transeúnte tumbado en el suelo, estupefacto y sin habla, con una pierna sangrando. El investigador gritó por la radio que Griffiths tenía al menos un revólver, a alguien le había parecido que también tenía un rifle, pidió que mandaran a hombres armados de inmediato, al ejército, a quien fuera, porque el animal estaba disparando a la calle.
Griffiths lanzó un último disparo al vestíbulo antes de huir por la puerta de atrás. En el jardín interior de la finca, había camas de madera apiladas con desconchones de barniz, sillas rotas y un sofá amontonados sobre un linóleo podrido. La puerta que daba al callejón estaba atrancada con una cómoda. Griffiths se encaramó a ella, dejó caer el revólver y el rifle sobre la pared desmenuzada de tocho y, tras coger impulso para saltarla, cayó al otro lado. Recogió sus armas y corrió callejón abajo.
Estaba más excitado que nunca en su vida, era como la sensación de robar un coche multiplicado por diez. Era un criminal de toda la vida y sabía lo que se jugaba. Después de aquello, la policía no lo dejaría vivir. Ahora no tendría que enfrentarse a las consecuencias. Sería como antes, cuando robaba o lo perseguían, pero ahora ya no tendría que volver a la cárcel nunca más.
Mientras se tropezaba por el suelo desigual, hipersensible al viento que le retiraba el pelo del rostro, y a la cálida brisa húmeda que notaba en su piel, sentía que estaba extasiado de que aquél fuera su último día. La camisa le ondeaba suelta sobre la piel, los pies caían sobre el césped húmedo y su propio corazón solitario le latía con fuerza dentro del pecho. Los muros quedaron atrás y se encontró en una calle despejada y residencial. El sol repentino le asustó, de modo que levantó el rifle y disparó tres veces. Veía figuras que corrían, y que se fundían con la claridad; luego, como si la imagen de otras personas hubiera sido un error, se volvió a encontrar solo.
Respiró, sintió el picor del sol en el sudor de las cejas, oyó su respiración hacia dentro, luego hacia fuera. Le sudaba la mano sobre el acero del cañón. Unas calles más abajo un coche se detuvo de forma demasiado súbita. Quería estar solo, pero cuando lo estaba se sentía confuso. Necesitaba tener público para mostrarse valiente delante de él. Estaba demasiado excitado como para conducir. Necesitaba un trago.
Era un pequeño pub con un exterior sin pretensiones, pintado de negro con un ribete sobre las ventanas. Dentro había dos viejos sentados en mesas separadas: uno leía el periódico, y sostenía que un trago de whisky a las diez de la mañana era un placer como cualquier otro; el otro viejo miraba hacia delante, temiendo apurar su copa.
El día entraba por las ventanas, pero la luz del sol no atenuaba la penumbra. Era un local tranquilo, un rincón contemplativo en el que reflexionar en paz. Tras la barra estaba el encargado, un antiguo boxeador fortachón, llamado Connelly, que miraba por encima de la nariz chafada el vaso que estaba secando. Entonces, Griffiths abrió la puerta de una patada para entrar en la sala seca y polvorienta. Connelly levantó la vista, a la vez que se sonreía por las bandoleras de Grififth, y pensó que se había vestido de gala.
– Mataré al primero que se mueva -gritó Griffiths. Los dos viejos se quedaron inmóviles, y el que leía el periódico se quedó con el vaso clavado a los labios-. Esta mañana ya he disparado a cuatro policías.
Se puso de pie en el raíl de los pies de debajo de la barra, cogió una botella de coñac del otro lado, la destapó y bebió directamente de ella. Sabía a pimienta y a emoción fuerte. Se vio a sí mismo ahí de pie, cogiendo lo que le daba la gana, y tuvo ganas de reírse. En vez de hacerlo, levantó el revólver hasta la posición vertical, disparó al techo y un trozo de yeso cayó al suelo. El hombre del periódico se encogió hacia delante para posar su vaso, y Griffiths se volvió y le disparó con el rifle. El muerto cayó hacia delante, con un hilillo de sangre que le caía desde su cuello hasta el suelo negro.
– Hijo de puta -musitó Connelly tirando el trapo al suelo-. Maldito hijo de puta. -Cogió la botella de coñac y la arrancó de la boquita sedienta de Griffiths; la lanzó al suelo, donde rebotó y rodó hasta la pared, a la vez que soltaba su contenido al suelo haciendo gluglú-. Míralo. -Señaló al rostro del viejo sobre la mesa, con el flujo de sangre del cuello brotando al compás del líquido de la botella-. Mira a Wullie. ¡Mira lo que le has hecho al pobre hombrecito, hijo de puta!
Incapaz de reprimir más su ira, Connelly salió corriendo de detrás de la barra y Griffiths se dio cuenta de que le importaba un comino cuántos rifles tuviera.
– ¡Fuera! ¡Fuera de mi pub!
Connelly lo cogió por el cuello de la camisa y lo estiró hacia la puerta, mientras Griffiths intentaba agarrarse a algo, apretando fuerte su revólver y su rifle contra el pecho. Cuando Connelly lo soltó, Griffiths se tambaleó hacia atrás por la puerta y, al instante, quedó inmerso por la luz blanca del verano. Connelly le gritó:
– ¡Y no vuelvas a entrar en tu vida! ¡¿Me oyes?!
Tuvo el tiempo justo de respirar profundamente y no perseguir al tipo hasta la calle antes de que los disparos silbaran a través de la puerta abierta, uno de los cuales le arrancó la manga de la camisa. Connelly se encogió, dobló las rodillas y puso su grueso cuello rígido para luego saltar a través de la pared de luz, y, entonces, gritó con toda la fuerza de sus dos pulmones:
– ¡¡¡Hijo de la gran puta!!!
Pero Griffiths ya había huido con sus dos pesadas armas a la altura de los hombros, hasta desaparecer por la esquina. Lo había perdido de vista, pero Connelly sabía exactamente adonde había ido. En la calle, todo el mundo se había quedado paralizado, mirando fijamente hacia la primera esquina a la derecha. Los coches se habían detenido en medio de la calle para que sus conductores pudieran mirar.
Al otro lado de la esquina, un camionero de larga distancia que se había detenido a consultar un plano de Glasgow oyó una serie de golpes. Levantó la vista para ver lo que parecía ser un pequeño bandido mejicano sin sombrero que corría hacia él, seguido a cien metros de distancia por un furioso musculitos. La puerta de la cabina de su lado se abrió de golpe, y el cañón de una pistola le apuntó a la cara.
El hombre cayó del camión, y Griffiths se aupó al interior de la cabina, puso el motor en marcha y salió, dejando a Connelly plantado en la acera, tan enfurecido que dio una patada a la pared y se rompió tres huesos de los dedos de los pies.
Griffiths condujo dos o tres kilómetros. El último giro de su vida fue hacia una calle sin salida en el centro de Springburn. Resoplando, detuvo el motor y tiró del freno de mano. En el salpicadero, había un paquete de cigarrillos Woodbine, debajo de un periódico amarillento. Se miró los dedos temblorosos al ir a cogerlo, y se reclinó en el asiento, sin dejar de vigilar la entrada del callejón por el retrovisor. Convencido de que la policía estaba justo detrás, esperó, fumando su pitillo y vigilando. No vinieron.
Convencido de que lo esperaban al doblar la esquina, abrió lentamente la puerta del lado del conductor y dejó caer al suelo el periódico amarillento, esperando que una bala de la policía impactara en él. El periódico cayó al suelo con un ruido sordo. La brisa cálida hizo crujir suavemente sus páginas. Griffiths dedujo que debía de estar en una calle sin salida. Salió con movimientos tentativos, con los rifles a la altura del pecho. Al bajar de la cabina, le resbaló un pie y cayó pesadamente sobre el talón, lo cual le hizo sentirse un poco ridículo por última vez en su vida.
Se apoyó las pistolas en las caderas y se alejó de la cabina. Apuntó a una farola, a una ventana ya rota de un apartamento, a la bocacalle. Estaba asustando a los transeúntes, a los policías, y provocaba que, por una vez, la ley le esperara a él, resistiendo como lo hacían los vaqueros en las películas.
Allí no había nadie. Los agentes desarmados habían mantenido demasiada distancia y lo habían perdido. La calle en la que estaba Griffiths se encontraba en una franja abandonada de bloques llenos de ratas y humedades. Los últimos movimientos en vida de James Griffiths, rodeado del aire suave del verano, fueron una metedura de pata, como su vida entera.
Por encima y más allá de los bloques de apartamentos, podía oír los gritos y las risas de unos niños que disfrutaban de las vacaciones de verano. Una urraca voló por encima de su cabeza, con un bello destello de turquesa en sus alas anchas y negros, y Griffiths se sintió súbitamente triste por marcharse. Habría sido una mala excusa para vivir. Un ataque de autocompasión le impulsó a salir corriendo y salió disparado hacia el bloque más alejado/ a través de la puerta y escaleras arriba. El edificio estaba en estado de putrefacción: de las paredes color Burdeos faltaban trozos de yeso del tamaño de un niño; los cristales de las ventanas de los descansillos estaban todos rotos. Corrió hasta arriba del todo y abrió una puerta de una patada.
Eran una sala y una cocina abandonadas; unas cortinas grises de suciedad ondeaban en la ventana rota. Las paredes estaban llenas de grumos y de manchas marrones provocadas por la humedad galopante. A través de la ventana, pudo ver un parque de columpios, dividido por la sombra que proyectaba el edificio. Allí era donde todo iba a terminar, en un sucio apartamento con mal olor y la ventana rota. Se quedó parado y recuperó el aliento, con los ojos llenos de lágrimas. Podía ser que no le dispararan; podía ser que le hablaran y lo convencieran de que se entregara y lo enchironaran de nuevo y para siempre. O si no, podía escaparse y verse obligado a marcharse lejos y a empezar otra vez de cero. Esperando, siempre esperando que las cosas le volvieran a salir mal.
Griffiths acercó un taburete a la ventana, levantó su rifle telescópico y empezó a disparar a los niños en la luz.
Lo último que vio James Griffiths fue un cañón de escopeta deslizándose por el buzón hacia él, una pequeña explosión de humo y llama. Mientras la bala volaba hacia él, su cerebro mandó una señal de sonreír. El impulso no tuvo tiempo de alcanzar los músculos faciales antes de que la bala le perforara el corazón.
III
Meehan estaba en el furgón, camino de su celda preventiva en la cárcel de Barlinnie. Había dejado de sangrarle la espinilla pero todavía le latía con fuerza, lo cual lo transportaba a la turba de los juzgados. Pensó con cariño en James Griffiths, con la esperanza de no haberlo molestado demasiado por haber dado su dirección a la policía, y esperaba que hubiera comprendido lo desesperado que estaba. Griffiths odiaba a la policía; no le gustaría que supieran dónde estaba, pero se trataba sencillamente de descubrir el pastel. Podía cambiarse de domicilio. Meehan le ofrecería pagar el depósito de un sitio nuevo.
El policía criminal esperó hasta que el furgón llegó a la carretera principal hacia Glasgow, y hasta que hubo un agente a ambos lados de Meehan, dispuestos a sostenerlo si enloquecía. Le dijo que Griffiths había muerto después de un largo tiroteo con muchas víctimas. Cuando registraron el cuerpo sin vida de Griffiths, encontraron un papel en el bolsillo de su gabán que coincidía con una muestra tomada de la caja fuerte de Abraham Ross.
Los agentes a ambos lados de Meehan vigilaban su reacción, dispuestos a saltar y propinarle una paliza si los atacaba. A Meehan, le tuvieron que decir tres veces que su amigo estaba muerto. Del todo. No enfermo, ni herido. Muerto. Se dejó caer en el asiento, apretando con la cabeza la pared del furgón. El truco del papel de la caja fuerte lo incriminaba, Meehan lo sabía. Había sido el Servicio Secreto. Le estaban tendiendo una trampa porque había traicionado a su país en Rusia.
Esperó hasta que estuvieron de regreso en Barlinnie y lo metieron en una celda de confinamiento, en una hilera de salas, que parecían armarios, en el patio de llegada, y que tenían el nombre escrito en tiza en la puerta. Desnudo y listo para el registro, Meehan se volvió de espaldas a la mirilla y sollozó aterrorizado.
IV
Aquella misma mañana soleada seguía avanzando en Rutherglen mientras un grupo de niñas y niños se reunían ilusionados en el patio de la capilla católica de St. Columbkill. Llevaban semanas recibiendo clases de confesión. A pesar de haberles explicado la base teológica una y otra vez, con detalles y por analogía, sólo los niños ya muy estropeados eran capaces de vocear con propiedad el concepto de pecado. Todo lo que la confesión significaba para la joven Paddy Meehan era la posibilidad de lavar su alma para poder hacer la primera comunión y llevar un largo vestido blanco con flores bordadas en el dobladillo y una capa de terciopelo azul. Cuando le llegó el turno, Paddy se hizo la foto con la capa de Mary Ann. Hasta las tres chicas protestantes de los Beattie, de la casa de al lado, se hicieron la foto con la capa y el velo, aunque les pidieron a los Meehan que no se la enseñaran a su madre porque pertenecía a la logia de los orangistas y en verano, cuando hacía buen tiempo, se manifestaba contra el Papa.
Los chicos de su clase se arrodillaron frente a ella en la cálida capilla en penumbra. Se reían y se daban codazos el uno al otro en el banco, cada vez más alterados hasta que la larguirucha miss Stenhouse apareció en silencio desde la capilla del lado oscuro, los miró y eligió a uno de ellos con un silencioso dedo indicador. Los chicos se separaron en el banquillo, sólo eran siete y seguían siendo manejables con una mirada.
El confesionario era oscuro y olía a cerrado, como el interior de un viejo armario. Tras la ventana enrejada podía ver al nuevo párroco, un viejo con pelos en la nariz del que nadie tenía derecho a reírse porque era cura. Se miraba las rodillas. Esperó un momento antes de animarla a empezar. Paddy dijo su parte, imitando el estilo recitado, mientras escuchaba mentalmente al resto de la clase recitar con ella.
– Perdóname, padre, porque he pecado. Ésta es mi primera confesión, y he cometido el pecado de faltar el respeto a mi madre y a mi padre. Le robé caramelos a mi hermana y luego mentí y mi hermano Martin se llevó las culpas.
– ¿Y entonces te confesaste culpable?
Paddy levantó la vista.
– Cuando acusaron a tu hermano de tu hurto, ¿te confesaste culpable?
A Paddy no le habían dicho que el cura hablaba. Eso la decepcionó.
– No.
El hombre exhaló un silbido a través de los pelos de la nariz y sacudió la cabeza.
– Bueno, eso está muy mal. Debes tratar de ser honesta.
Paddy pensaba que era honesta, pero un cura le estaba diciendo que no lo era y los curas lo sabían todo. Ahora temía contarle más.
– ¿Te arrepientes de lo que hiciste?
– Sí, padre. -Martin siempre la acusaba cuando él hacía cosas, siempre.
– ¿Y qué más pecados has cometido?
Paddy respiró profundamente. Una vez se había hecho pis en un recinto cerrado, y había pegado a un perro en el morro por gruñirle; pero no le podía contar esas cosas, porque eran todavía peores que acusar en falso a Martin. Respiró de nuevo y se abandonó al terrible pecado de no hacer una buena confesión.
– No recuerdo nada más.
Él asintió con vehemencia:
– Muy bien. -Musitó la absolución, le dio la penitencia de cinco ave marías y dos padrenuestros y la despidió.
De rodillas, en la primera fila de la capilla, Paddy miró a la niña que tenía al lado. Estaba contando hasta tres con los dedos mientras sus labios se movían recitando las plegarias. Paddy le debía siete dedos a Dios. Le parecía infinitamente injusto. Con tres dedos levantados ostentosamente, Paddy se volvió hacia los labios en movimiento y los ojos cerrados de los otros niños y se sonrió dulcemente mientras empezaba a musitar rápidamente: una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro…
Después de la confesión, justo antes de la cena, Paddy se quedó de pie en la sala de su casa, contoneándose al ritmo de una canción que sonaba por la radio. Sus dos hermanos se peleaban en el sofá mientras Rory, su perro pelirrojo, intentaba meterse, con la colita dura asomándole por debajo del vientre.
En la radio, empezaron las noticias y la primera de ellas captó la atención de todos ellos: el norte de Glasgow había quedado paralizado cuando un hombre se paseó tiroteando a la gente. Los chicos dejaron de pelear y escucharon. La verga de Rory se encogió. El tipo había matado a dos policías y herido a cuatro transeúntes. La policía lo abatió a balazos, y Paddy Meehan había sido acusado de asesinato.
Los chicos se incorporaron y miraron a su hermanita, boquiabiertos, con los ojos abiertos de sorpresa.
Delante de Saint Columbkill, las niñas presumían de sus vestidos blancos mientras los niños gozaban sencillamente de estar juntos al aire libre. Paddy sabía que se moriría. Su madre la había vestido cuidadosamente con el vestido blanco de Mary Ann. Llevaba guantes blancos, hechos de una tela tan fina que las costuras de los dedos se veían desde el exterior. En los pies, llevaba calcetines cortos de encaje y unas sandalias blancas que le iban grandes. Su alma estaba demasiado sucia para tomar la comunión: había alguna astilla en ella que era una asesina.
Una vez vio a su padre, Con, coger una sartén con aceite de freír y ponerla bajo el grifo. El agua explotó, haciendo volar partículas del aceite hervido por el aire. Con todavía tenía gotitas rojas en el cuello. Eso es lo que le iba a ocurrir cuando tomara la comunión en su boca, Paddy lo sabía: agua fría en aceite caliente.
Su confesor de la nariz peluda recitó la misa; habló todo el rato con su tono clerical de cuatro tiempos, un método de emisión sin puntuación que borraba cualquier interés y significado de sus palabras:
Y ahora vemos
Que Dios amaba tanto
Este mundo
Que entregó a su único Hijo
Para lavar nuestros pecados.
De pronto, Miss Stenhouse estaba en el pasillo dirigiendo a los niños con los dedos, llevando a un niño y una niña de cada lado para que caminaran hasta la barandilla del altar y se arrodillaran. Paddy siguió el dedo, taconeando hasta la barandilla con sus sandalias blancas, y se arrodilló en el cojín de terciopelo.
El padre Brogan se acercó, flanqueado por los monaguillos. Se alegraba de que estuviera allí. Esperó que se le hicieran cicatrices en el cuello. Un monaguillo sostuvo una bandeja de plata bajo su mentón.
– El cuerpo de Cristo.
Ella pronunció su «amén», cerró los ojos con fuerza para contener una lágrima de pánico en el ojo izquierdo, y abrió la boca para recibir la Sagrada Eucaristía. Se le deshizo pronto en la boca caliente. El cura siguió avanzando pero Paddy permaneció de rodillas, con los ojos cerrados. Miss Stenhouse tuvo que darle un golpecito a la espalda para que saliera.
Se santiguó y volvió a arrodillarse a su banco. Le sonrió a la niña que tenía al lado. Sin motivo aparente, se rieron rápida y ruidosamente, mientras empujaban un libro de plegarias de un lado al otro por el asiento durante el rato que el cura estuvo dando la comunión a los adultos.
Una vez fuera, a Paddy le hicieron muchas fotos. Mary Ann se hizo una foto con su capa y luego su madre las llevó al Cross Café a tomar un helado de dos bolas.
Y Jesús no hizo nada. Paddy estaba atenta a él en el colegio y en misa. Esperaba que se muriera el perro, o que sus padres se pusieran enfermos. Esperó durante semanas.
Un día especialmente malo, después de cenar, Paddy y sus hermanas estaban sin hacer nada en el salón de casa, subiéndose por los muebles, riñendo entre ellas por el mero hecho de sentirse encerradas, frustradas por la fuerte lluvia. Su madre estaba ocupada en la cocina y por la radio se escuchaba una emisora local, con el volumen a tope para enmascarar el ruido de los alterados niños. Fue la primera de las noticias escocesas. Paddy Meehan había sido condenado por el asesinato de Rachel Ross. Lo habían condenado a pasar el resto de sus días en la cárcel.
Mary Ann miró a Paddy.
– ¿Qué has hecho?
Caroline asintió:
– Has matado a una señora.
Paddy miró al techo y gritó con todas sus fuerzas.
Cuando Con Meehan llegó a casa del trabajo, se sentó en una butaca y se puso a su llorosa hija pequeña sobre las rodillas, con el periódico abierto y asegurándose de que estaba tranquila y cómoda para poder leerle. Leyó la descripción del juzgado, los comentarios de cada uno, los aspectos técnicos que ella no era capaz de entender, repasándolos con una voz aburrida para que la niña se calmara. Le explicó que el señor Paddy Meehan había hecho un discurso al tribunal, que se había levantado y les había hablado después de que lo declararan culpable; había dicho que era inocente de ese crimen, de la misma manera que lo era Jim Griffiths, y había concluido afirmando que cometían un grave error.
Paddy resopló y se limpió la nariz con el dorso de la mano.
– ¿Es verdad, papá? ¿Se han equivocado?
Con se encogió de hombros.
– Puede ser, cariño. Todos nos equivocamos. Y el señor Meehan también es católico.
– ¿Los que lo han metido en la cárcel son orangistas?
– Puede ser.
Ella lo tuvo en cuenta.
– Pero él no ha hecho nada malo.
Con hizo una pausa.
– Las cárceles están llenas de gente inocente. El señor Meehan deberá estar allí hasta que lo reconozcan.
Paddy lo pensó un momento. Luego se puso a gritar otra vez:
– ¡Oh, por el amor de Dios!
Con se levantó para permitirle que se deslizara torpemente por sus piernas hasta el suelo.
– Trisha -gritó, pasándole por encima y yendo hacia la cocina-, Trisha, ven y haz algo con ella.
Mientras estaba fuera, Mary Ann se acercó silenciosamente a Paddy, que gritaba en el suelo. Le acarició el pelo con torpeza.
– No llores, Baddy -le dijo arrepentida, usando el nombre de bebé de Paddy-no llores, bebé Baddy, no llores.
Pero Paddy no podía dejar de llorar. Lloró tanto que acabó vomitando sus macarrones con queso.
V
El drama continuo del confinamiento de Meehan evolucionaba lentamente a medida que Paddy se hacía mayor. Ella leía y releía todos y cada uno de los artículos y entrevistas, vio el documental Panorama un par de veces y visitó los lugares del caso: los juzgados de Edimburgo y Ayr, y el bungalow de Blackburn Place donde Rachel Ross fue asesinada. Leyó la crónica de Chapman Pincher del viaje de Meehan a Alemania del Este y planeó viajar algún día más allá del telón de acero para tratar de encontrar pruebas que corroboraran que él había estado allí. El gobierno británico sostenía que era una fantasía y que Meehan había estado en una cárcel británica todo el tiempo.
Paddy no dejó de creer en Jesús pero no confiaba en él. Incapaz de concebir un mundo sin una historia central, sustituyó la de Meehan, y le dio forma en su mente, rastreando el crescendo hasta su convicción y tratando de infundir racionalidad al caos que había sido su vida. Meehan se convirtió en su héroe noble, maldito y difamado de mil formas distintas. Sacó importantísimas lecciones del mito y emulaba las cualidades que proyectaba en él: la fidelidad estoica, la corrección, la dignidad y la perseverancia. Fue puesto en libertad gracias al trabajo de campaña de un periodista, así que ella se convirtió en periodista. Dio conferencias en el colegio sobre el caso, y cambió su imagen de chica gorda y simpática por la de peso pesado intelectual.
Fue siempre el mito lo que la fascinó, nunca el Meehan de verdad. El Meehan real era moralmente torpe, estaba comprometido con una vida de pequeños robos, tenía mal carácter y un temperamento amargo. Ahora volvía a vivir en Glasgow; solía rondar por los bares del centro, y soltaba su historia a todo aquel que quisiera escucharlo, arruinándola. Había varios periodistas que le habían ofrecido presentarlos, pero ella no había querido conocerlo. Debía enfrentarse a la incómoda realidad de que Meehan no era un tipo agradable y de que intentaba ayudar a cualquiera menos a él mismo.
Capítulo 13
El colmado Vaughan
1981
En casa de los Wilcox, estaban todas las luces encendidas y las cortinas abiertas. Paddy estaba en la acera de enfrente, su aliento se cristalizaba en nubes de vaho, y se preguntaba por qué había venido. No era periodista, ni tenía una razón legítima para estar allí. Era sólo una chica gorda y estúpida que tenía miedo de volver a casa y enfrentarse a su madre.
La fachada de la casa era un rectángulo gris con un gran ventanal en la planta baja, y la puerta principal de color marrón. Delante, había una pequeña parcela de jardín fangoso, con parches de césped en los extremos que los zapatos del bebé Brian no habían desgastado. El jardín estaba rodeado por una verja de tres tiras metálicas, pintadas de verde y desconchadas. El pequeño Brian podía haber saltado fácilmente por entre los barrotes y haberse alejado hacia la animada salida de la carretera que había cerca; cualquiera podía habérselo llevado.
Paddy había estado en el parque de los columpios y allí confirmó todo lo que le parecía haber visto hacía un par de noches. Estaba bien escondido dentro del complejo de viviendas y Callum no podía haberlo visto por casualidad. Y aunque hubiera sido así, tampoco habría querido jugar en él: era un parque de columpios para niños muy pequeños, con muy pocas atracciones para chavales más mayores.
Pensó en su casa y sintió una bola acida en la boca del estómago. Se dejó caer contra la farola. Si hubiera tenido dinero, se habría ido a pasar la velada al cine.
Al otro lado de la calle, vio un parpadeo de sombras en la ventana. Gina Wilcox estaba de pie en la esquina del salón. Se miraba las manos, y Paddy vio que sostenía una tela entre ellas y la acariciaba. Parecía una chica delgada y normal que limpiaba su casa, pero, incluso desde la distancia a la que se encontraba, Paddy podía ver que la mujer tenía los ojos tan rojos como un anochecer veraniego.
Gina se quedó quieta, tirando un momento de la tela. Tenía el pelo castaño y mojado, y cuando levantó la mano y se lo alisó, Paddy entendió el porqué. Debía de haberse pasado el día lavándoselo con distintos productos, para intentar quitarse de la cabeza la conciencia de que su bebé no iba a volver nunca más.
Un furgón anticuado azul marino, con letras blancas y violeta en los laterales, avanzaba lentamente hacia abajo detrás de ella. La adelantó y aparcó en el bordillo a cien metros de ella. La leyenda del lateral, pintada a mano, anunciaba que era un vendedor de víveres ambulante y que estaba conducido por Don Henry Naismith. La puerta trasera del furgón estaba cubierta por adhesivos de vivos colores de importadores de fruta y marcas de galletas. Pegado en la parte de arriba, desgastado por el viento y levantado por un lado, había un adhesivo en forma de tira con las palabras «AMIGO DE BlLLY GRAHAM».
Con el silencio de la noche, pudo oír el suave crujido del freno de mano y, luego, el rumor de la interpretación de las tres primeras estrofas de Dixie, que salía de una pequeña caja musical, por un pequeño altavoz en el capó. Dentro del furgón, había alguien que se movía, y lo agitaba; y la luz de dentro titiló insegura. Se abrió la puerta y Paddy vio a un hombre que daba un paso hacia la calle. Dentro, la luz encontró su tono y se iluminó mientras el hombre se incorporaba. Era delgado, con patillas pronunciadas y un pequeño tupé canoso. Algunos clientes lo persiguieron, y lo arrinconaron en las escalerillas. Sacó un estante de madera de dentro del furgón y montó un mostrador que se interponía entre él y el mundo exterior.
Se organizó una cola ordenada alrededor del peldaño, un grupo de cinco mujeres y un hombre. Las mujeres se saludaban las unas a las otras e intercambiaban bromas, e ignoraban al hombre, quien fingía contar las monedas que llevaba en la mano. Paddy sabía que las escalerillas del furgón eran terreno femenino, de la misma manera que el pub era terreno masculino. En la cola, se hacían amistades, se intercambiaban cotilleos y se organizaba el cuidado recíproco de los niños.
Ella permaneció atrás y aguardó mientras compraban pan y botellas de cristal de zumos refrescantes; algunas pedían detergente en polvo; otras iban a por la bandejita de dulces que el tipo ofrecía como si fuera un mostrador de Tiffany's. Esperó a que la cola se dispersara antes de acercarse.
El furgón olía a jabón y a dulces. El vendedor llevaba un delantal mugriento de colmadero con surcos amarillos alrededor de los bolsillos. Le cruzaba el cuello la cicatriz roja de una cuchillada antigua, y su piel estaba blanda y arrugada en los bordes de la raya brillante.
Él le sonrió expectante.
– ¿En qué puedo ayudarte?
– Un paquete de Refreshers, por favor.
Él estiró el brazo hacia la derecha, tan seguro de su mercancía como para no necesitar mirar los estantes, y puso el paquete reluciente de caramelos ácidos sobre el mostrador.
– Bien, señorita. ¿Le hace ilusión algo más? ¿Una barra de pan? ¿Una botella de gaseosa? -Señaló la hilera de botellas de refrescos de cristal y le hizo un guiño.
Ella sonrió ante su falso acento americano.
– Disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Esos chicos que fueron arrestados por… -no sabía cómo decirlo- por hacerle daño al pequeño Brian ¿conocían a alguien del barrio?
Él sacó el cambio del bolsillo del cinturón y apretó los labios.
– Esos asquerosos pequeños cabrones. Yo los metería en la cárcel de mujeres; ¡ellas sabrían darles su merecido!
A Paddy no le pareció muy buena idea. Frunció el ceño, y él se dio cuenta.
– No -se corrigió él- tiene razón, tiene razón. Hay que saber perdonar.
– Sí, bien cierto -dijo ella con torpeza, tratando de avanzar en la conversación-. En fin, ¿estaban visitando a alguien del barrio?
– He oído que estaban en el parque de los columpios.
– Sí, eso es lo que he oído también; pero me extrañaba porque está un poco escondido. ¿No podría ser que estuvieran visitando a alguien?
Él tipo del furgón se encogió de hombros.
– No lo sé. Si hubieran estado en alguna casa, alguien lo sabría. Aquí todo el mundo lo ve todo. ¿Por qué lo pregunta?
– No sé. -Recogió el cambio del mostrador-. Simplemente me lo preguntaba. Parece extraño, ¿me entiende?
Él pareció desconfiar:
– Usted no vive aquí, ¿no? ¿Qué está haciendo, aquí?
– Soy periodista del Daily News -dijo con orgullo, y, al instante, recordó la advertencia de Farquarson-. Me llamo Heather Allen.
– ¿Ah, sí? -La miró de arriba abajo-. ¿Periodista, eh? Le digo una cosa, ¿podría ser el carrito de los helados? Tal vez estuvieran por aquí y oyeron pasar el carrito. Para siempre frente al jardín de los pequeños.
– ¿De veras? -Se alegraba de que no le hubiera hecho más preguntas sobre su profesión.
La apartó hacia el pavimento y levantó su mostrador plegable para luego seguirla escalerilla abajo e indicarle:
– Allí. -Miraba más allá de la casa de Gina Wilcox-. ¿Ve el pequeño callejón?
Al principio, Paddy no lo veía. Tuvo que apretar los ojos para ver a través de la espesa oscuridad la doble barandilla que había al final del jardín de Gina. Había un callejón que empezaba allí.
– Ese callejón lleva directo a la carretera principal. El carrito de los helados se para justo ahí. -Le señaló la acera al otro lado de la carretera de casa de Gina-. Se para allí, pasadas las doce de cada día, y luego a las tres y media. -La miró-. Justo a esa hora desapareció el hombrecito.
Paddy asintió:
– Sí, pasadas las doce, eso es. Aunque no sé si esos chicos tendrían dinero para el carrito.
– Sí, bueno, Hughie tiene un platito con monedas para los crios más pobres-. Ella se preguntaba cómo sabía tanto del tema, y él le notó la expresión intrigada-. Caímos en la cuenta -explicó él-. El platito de monedas, de entrada, fue idea mía. Él hace sus rondas antes que yo, así que se lleva todos los clientes. Es un cabronazo.
Ella le señaló el tupé.
– ¿Fue usted un teddy boy [4]?
– Yo soy un teddy boy -respondió, indignado-. No dejas de ser lo que eres simplemente porque pasa de moda.
Ella le miró los pies y sólo entonces advirtió que llevaba pantalones pitillo y zapatos de crepé.
– Dios mío, es usted muy fiel a su estilo.
– ¿Por qué no iba a serlo? Dígame una cosa: ¿Quién es capaz de igualar a Elvis, hoy en día? ¿Hay alguien capaz de cantar como Carl Perkins? ¡Nadie!
Paddy sonrió ante su energía repentina.
– ¿Cuál es su canción preferida de Frankie Vaughan?
Ella se encogió de hombros.
– No conozco ninguna.
Él tipo se quedó decepcionado. Había sido una pregunta de prueba, y ella se dio cuenta.
– ¿No sabes ninguna de Frankie Vaughan? ¿Ni siquiera Mr. Moonlight? Los jóvenes de hoy día, no sé… ¿No sabes lo que hizo por esta ciudad?
– Sí, lo sé, eso lo sé. -El cantante melódico Frankie Vaughan se había quedado tan impresionado con el nivel de violencia cuando actuó en Glasgow en los años cincuenta, que se reunió con los líderes de bandas para convencerlos de que depusieran las armas. Se convirtió en un icono de la paz, pero ahora era recordado principalmente por aquellos que al principio habían provocado los enfrentamientos.
– Vosotros, los jóvenes, no tenéis ni idea de música. Apuesto a que eres una de esas punkis.
Paddy se rió.
– El punk fue hace cien años.
– Música de drogadictos, eso es lo que es. Frankie debería volver a ponerlos en su sitio. -Simuló un pequeño paso de claqué, con una mano levantada, y un pie estirado, y se rieron juntos en medio de la suave oscuridad. Paddy deseó no tener que regresar a casa nunca más.
El hombre del furgón se despidió de ella con la mano y cerró el portón trasero. Se alejó calle arriba y la dejó allí sola.
Anduvo carretera arriba, mientras masticaba los espumosos Refreshers, y miró al callejón. Tras las casas y el pequeño jardín trasero, pudo ver las luces amarillas de la carretera principal y la parada del autobús de Barnhill. Los chicos podían haber bajado allí tranquilamente y haber ido caminando hasta el furgón de los helados. No había leído correctamente la estrategia en absoluto. Estaba perdiendo el tiempo.
Capítulo 14
Mary Ann se ríe
I
Mientras andaba hacia la estación del tren, Paddy sintió que todas sus esperanzas de futuro se desvanecían. Debía haber sospechado que Heather utilizaría su historia. Cualquier buen periodista lo hubiera hecho, cualquiera que no estuviera destinado a pasarse el resto de su vida profesional redactando necrológicas o consejos de moda sobre la altura de los dobladillos y las prendas de tweed. Ella jamás lo conseguiría. Ella tendría que casarse con Sean y criar a cien niños pirómanos como le había sucedido a la señora Breslin.
El andén del tren del piso de abajo estaba abarrotado. Paddy se incorporó al grupo de la gente procedente de barrios periféricos que aguardaba en las escaleras. De pie, bajo la triste luz subterránea, con la cadera apoyada en la barandilla húmeda, trató de no pensar en la reacción de su madre o la de Sean cuando llegara a casa. A su alrededor, todos leían periódicos con titulares sobre los chicos del pequeño Brian. Pensó que tenía que ser especialmente difícil ser un chaval con problemas, y no tener a nadie más que defenderte que la madre de Callum Ogilvy.
Paddy no recordaba su nombre, pero se acordaba bien de ella. Después de la misa de funeral por el padre de Callum, los asistentes al cortejo fúnebre volvieron a la casa de los Ogilvy. Ero oscura, húmeda y pobre. El papel pintado se había ido cayendo de las paredes del recibidor y del salón y se había amontonado en el suelo. Para ofrecer algo de beber, la tía de Sean, Maggie, sirvió whisky de una botella que había llevado ella misma. En la casa no había muchos vasos y tuvieron que usar tazas desconchadas y vasos de plástico de los niños. El de Paddy estaba medio sucio y tenía una media luna de leche que flotaba en la superficie y enturbiaba el whisky.
La madre de Callum llevaba un pelo largo y descuidado, que le caía por la cara, y le partía los pómulos y la mandíbula, dejándola como nada más que un par de ojos humedecidos y unos labios sin vida. De vez en cuando, se le aflojaban, la boca se le abría y empezaba a sollozar agotada. Bebía de los vasos que los demás dejaban sobre la mesa y se emborrachó rápidamente, lo que fue todo un papelón. Sean dijo que ya era así antes de la muerte del padre, que llevaba mucho tiempo con esa actitud y que todo el mundo lo sabía. Los asistentes al funeral se quedaron el tiempo imprescindible que exigía la etiqueta y se marcharon todos al mismo tiempo, abandonando la sucia casa de Barnhill de manera tan repentina como lo hubiera hecho una bandada de pájaros asustados.
Paddy sentía un respeto contenido por las madres irresponsables. No era un trabajo reconocido. Todas las madres que conocía eran personas ansiosas y preocupadas y no tenían nada de divertidas. Se esforzaba por tratar a Trisha con respeto, trataba de valorar y agradecer todo lo que hacía, pero no podía evitar reírse cuando Marty y Gerald se burlaban de ella. Todas las madres que conocía habían trabajado a cambio de nada todas sus vidas, y habían envejecido antes que nadie en la familia hasta que lo único que las diferenciaba de un señor viejo era la permanente y un par de pendientes.
Llegó el tren, todos los transeúntes se apretujaron, y arrastraron a Paddy en la marea de cuerpos. Deseó poder dar media vuelta, correr por Albion Street arriba y esconderse en la oficina. Fue una de las últimas en pasar por las puertas del vagón antes de que se cerraran.
Cuando el tren se puso en marcha, se imaginó a sí misma con ropa elegante y diez centímetros más alta, entrando erguida en salones glamorosos con un corsé ajustado, haciendo preguntas pertinentes y redactando artículos importantes. Todas sus fantasías le parecieron vacías aquella noche. Tenía el mal augurio de que una sombra había caído sobre ella, y sentía que, desde ese momento, todo estaba destinado a salir mal. La suerte se podía torcer y ella lo sabía. El tren salió de la estación oscura, arrastrándola hacia casa, llevándola hacia su gente.
II
Cuando el tren llegó a Rutherglen, la lluvia caía con fuerza, y barría los bellos restos de nieve. Paddy siguió a la muchedumbre escaleras arriba hasta el puente cubierto.
Un grupo de borrachos se agolpaba frente al Tower Bar, un antro de un callejón que tenía la entrada junto a los urinarios públicos. Un visitante reciente de, probablemente, ambos lugares trataba de abrocharse la cremallera de la cazadora, e intentaba una y otra vez hacer coincidir ambas partes del mecanismo; se tambaleaba con el esfuerzo de la concentración. Otro hombre, el padre de un chico que había ido al Trinity con ella, vigilaba atentamente la acción, abrazado a un paquete de dos latas de cerveza. Paddy se alegró de llevar la capucha del abrigo puesta, porque habría podido reconocerla y haber intentado hablar con ella. Al final, el tipo de las latas de cerveza perdió la paciencia, cruzó por en medio del gentío que salía del tren y se metió por un callejón en dilección a Main Street, sin que el borracho de la cremallera dejara de seguirla apresuradamente, a la vez que se arreglaba la cazadora.
Las losas del pavimento de Main Street eran anchas, un vestigio del pasado mercantil de la localidad, de la época en la que su fuero real le permitía rivalizar con el vecino pueblo de Glasgow. Quedaba poco de la villa original. La larga y ondulante forma de West Main Street, subrayada por las casitas de arrieros y los pubs construidos durante el reinado de María de Guisa, había sido derruida y asfaltada para trazar la ancha y nueva carretera que comunicaba con otras partes del sur. En el transcurso de una de estas ampliaciones, Rutherglen había pasado de ser una antigua villa mercantil a ser un cruce de caminos.
Los hombres y mujeres de Castlemilk, el nuevo barrio que estaba un poco más arriba de la carretera, bajaban en busca de pubs republicanos y unionistas, o de pubs que sirvieran los tragos en los grandes vasos de cuarto de pinta, en vez del octavo inglés. Bajar la colina hasta Rutherglen resultaba siempre más fácil que volverla a subir. Después del almuerzo y al cerrar por la tarde, Main Street estaba siempre llena de borrachos que dormían en los bancos, se caían por el suelo o seguían despiertos y armando barullo por los comercios.
Paddy pasó frente a paradas de autobús en las que se desparramaban los trabajadores hacia la carretera, vigilando la calle a través de la lluvia, esperando ansiosamente que apareciera el bus con su número. Pasó frente a la casa oscura de la abuela Annie y subió en dirección a Gallowflat Street.
Sean vivía en la planta baja de un bloque de apartamentos. Al igual que Paddy, era el más joven de una familia numerosa, pero todos sus hermanos estaban casados y se habían marchado de casa y él era el único que quedaba. Su madre viuda había cambiado la casa por el apartamento de tres habitaciones, que le resultaba más fácil de mantener. Cuando no estaba en casa preocupándose por su querido Sean, invertía toda su energía en recoger dinero para las misiones africanas de los Padres Blancos y otras obras de caridad. Sus preferidas eran las derivadas de desastres naturales.
A través de la ventana del salón, Paddy pudo oír la música de Nationwide que venía del televisor de los Ogilvy. La ventana de la cocina estaba opaca por el vaho y atrancada con una lata de judías para que no se cerrara; por la estrecha obertura se desprendía el olor de col hervida y detergente en polvo. Paddy se detuvo frente al cercado, posó un pie en el peldaño y respiró. Eso era lo mejor, haber ido hasta allí primero. Incluso podía ser que Sean fuera luego con ella a casa para mostrarle a su madre que los Ogilvy no estaban enfadados. Pensó en el rostro de Sean y sintió un profundo estallido de amor. Jamás había deseado verlo tanto como ahora. Se acercó a la verja y tomó aire antes de tocar el timbre.
Mimi Ogilvy abrió la puerta y al ver a Paddy soltó un gemido sordo. Siempre había fingido que le gustaba su futura nuera porque era una Meehan, pero le había confiado a Sean que no aprobaba que Paddy tuviera un trabajo con futuro profesional, porque la hacía parecer demasiado liberada.
– Oh, hola, señora Ogilvy -dijo Paddy-. No es necesario que grite, sólo soy yo.
La señora Ogilvy volvió a meterse en el recibidor y se levantó el delantal hacia la boca. Llamó a Sean sin dejar de mirar a Paddy. Él no acudió de inmediato, y las dos mujeres se quedaron mirándose la una a la otra; Paddy esbozaba una sonrisa nerviosa, mientras que la estupefacción de la señora Ogilvy iba convirtiéndose en malevolencia.
Sean salió de la cocina sin ninguna prisa, masticando una rebanada de pan doblada por la mitad. Cuando vio que era ella, se puso rígido.
Paddy lo saludó con la mano.
– Hola -dijo a media voz.
Se puso delante de su madre y cerró la puerta hasta la mitad, luego ocupó el espacio restante con su cuerpo. La señora Ogilvy reclamó su atención con un resoplido, detrás de él.
– Vuelve a entrar, mamá -le dijo él.
Mimi susurró algo que Paddy no pudo oír y retrocedió. Detrás de él, se oyó un portazo.
– Así, ¿ya no soy la chica favorita de los Ogilvy?
– Vete a casa, Paddy. -Jamás le había hablado con tanta frialdad, y eso la desconcertó.
– Yo no lo hice, Sean. -Hablaba rápido porque temía que le cerrara la puerta en la cara-. Cuando vi la foto de Callum, se lo confié a una chica del trabajo, y ella contó la historia. Yo sólo se lo conté porque estaba alterada.
Sean miraba más allá de ella.
Paddy sintió que su temor crecía.
– Te lo juro, Seanie, te prometo que eso es lo que ocurrió…
– Mi madre está destrozada. Lo he leído en el trabajo. Estaba almorzando y alguien me lo ha enseñado, ¿no te parece agradable?
– ¿Tú leíste el periódico? -Se quedó sorprendida porque él no admitía nunca leer el Daily News. Era un punto de orgullo que tenía porque era más un periódico serio que un tabloide.
– Lo ha comprado alguien -explicó.
– Sean, ¿crees que yo haría algo así? -Estaba usando demasiado su nombre, con voz aguda y vibrante. Sabía que tenía la cara contraída contra su propia voluntad, y la boca tensa de miedo.
– Ya no sé lo que serías capaz de hacer. Yo veo el artículo en el periódico; es tu periódico, ¿qué se supone que tengo que pensar?
– Pero, si lo hubiera escrito yo, ¿diría que éramos católicos? ¿Lo mencionaría?
Sean estuvo a punto de sonreír.
– ¿Qué estás diciendo? ¿Que me traicionarías a mí y a mi familia, pero que no dirías nada malo de la Iglesia?
Paddy ya no podía seguir suplicando.
– Bueno, pues, a la mierda si no me crees.
Oyó a la señora Ogilvy chasquear la lengua ante su expresión soez. La vieja bruja no se había movido de la entrada. Sean retrocedió y le cerró la puerta en la cara.
Paddy se quedó inmóvil; esperó tres minutos. Al final, él volvió a abrir.
– Vete -dijo en voz baja, y volvió a cerrar la puerta.
III
Paddy anduvo los tres kilómetros hasta su casa bajo la lluvia, con una creciente sensación de rechazo a cada paso, convencida de que en su casa le esperaba algo malo. Pensó en la protesta de siete años de Meehan en confinamiento solitario, en los hombres y mujeres que sufrían en las cárceles políticas de Moscú y Berlín Este, y supo que otros se enfrentaban a situaciones mucho peores que la suya, aunque esa noche no le servía de mucho consuelo. Estaba convencida de que no creerían en su inocencia. Tendrían que castigarla y necesitarían que otros supieran que lo habían hecho. Sus padres raramente tenían motivos para castigar a sus hijos; tan sólo lo hacían cuando se veían obligados, normalmente por las intransigentes opiniones de sus amigos, pero cuando lo hacían era de una manera viciosa y malvada que descubría aspectos de su personalidad en los que a ella no le gustaba pensar.
Respiró hondo y metió la llave en el cerrojo. El sonido de la puerta al rozar el protector de la moqueta era el único ruido de la casa, y el silencio imponente resonó en sus oídos. Quería saludar, pero temía que sonara despreocupado. Al colgar el abrigo en el armario del recibidor, se dio cuenta de que faltaban muchos abrigos. Se descalzó y se puso las zapatillas, esperando todo el tiempo oír algún saludo o expresión de algún tipo.
Eran las ocho de la noche, pero el salón estaba inquietantemente ordenado, sin tazas de té vacías, ni periódicos doblados en los apoyabrazos de las butacas. Paddy se detuvo a la puerta de la cocina. Trisha estaba atareada en el fregadero y daba la espalda a la estancia. La cara de Trisha se reflejaba en la ventana, su cuello estaba tenso, y su mandíbula, apretada. No levantó la vista.
– Hola, mamá. -Podía ver su propio reflejo, su cara nerviosa, reflejada sobre el hombro izquierdo de Trisha.
Trisha se incorporó rígidamente y mantuvo la mirada hacia abajo. Se movió hacia los fogones, sacó un cuenco caliente del horno y, descuidadamente, lo llenó con sopa de zanahorias de una olla. Lo puso encima de la mesa de la cocina, y le hizo un gesto a Paddy con el dedo antes de volver a los fogones. Paddy se sentó y se puso a comer.
– Está buenísima, mamá -dijo como lo había dicho cada hora de cenar desde que tenía doce años.
Sin mediar palabra, Trisha se agachó y abrió el horno, sacó un plato de una pila de cinco y lo llenó con patatas hervidas de una olla, una ración de garbanzos y estofado de cordero. Dejó el plato encima de la mesa. Las patatas se habían cocido demasiado y estaban secas y agrietadas, amarillas por dentro y blancas y arenosas por fuera.
Paddy puso la cuchara con cuidado en el cuenco de sopa.
– No he sido yo, mamá.
Trisha tomó un vaso del escurreplatos, abrió el grifo y tocó el agua para comprobar la temperatura.
Paddy se echó a llorar.
– Por favor, mamá, no me ignores, ¡por favor!
Trisha llenó el vaso y le echó una gota de naranjada concentrada, la justa para enturbiar un poco el agua. Puso el vaso encima de la mesa.
– Mamá, vi la foto de Callum Ogilvy en el trabajo y se lo conté a una chica y ella dijo que debía escribir la noticia, y yo le dije que no. -Paddy tenía la nariz tapada y le caían lágrimas aceitosas en la densa sopa anaranjada, duraban un minuto sobre la superficie y luego se dispersaban. Se esforzó por recuperar el aliento-. Luego, esta mañana, cuando iba al trabajo, he visto la noticia en el periódico. No fui yo, mamá, te juro que no fui yo.
Trisha se levantó y miró al suelo, tan furiosa que estuvo a punto de romper una costumbre de toda la vida y preguntarle por qué. Se volvió y salió de la cocina. Paddy la oyó en la entrada, abriendo el armario de los abrigos, haciendo tintinear los colgadores de metal. Trisha se quitó las zapatillas una a una, se puso algún calzado de calle y luego desapareció, tras cerrar de un portazo.
Paddy se terminó la sopa. A Marty, lo estuvieron ignorando una vez, cuando rompió con Martine Holland, una novia muy querida. Paddy llegó un día a casa y se encontró a la chica llorando en el salón, a Trisha que la escuchaba, y a Con yendo de un lado a otro con tazas de té y trocitos de tostada. No supo nunca exactamente lo que Marty había hecho, pero la familia se reunió varias veces para hablar de él cuando salía de la casa. Le había hecho algo terrible a la muchacha. Era su responsabilidad, como familia, enseñarle a diferenciar el bien del mal, devolverlo con amor y paciencia al buen camino. Lo ignorarían, se comportarían como si no estuviera, y lo harían durante tres días enteros. Paddy recordaba estar sentada a la mesa de la cocina aquella noche cuando Marty llegó a casa. Todos se quedaron en silencio. Él se puso a hacerse un bocadillo, dejó el cuchillo y salió de la cocina, dejando el pan medio untado de mantequilla en el plato. Cuando Trisha les dio permiso para volver a hablar con él, Paddy lo vio lloroso de alivio. No volvió a salir con Martine y hasta al cabo de un año no volvió a quedar con otras chicas. Ahora ya no las llevaba nunca a casa y no volvió a recuperar nunca su lugar en la familia. Lo que más recordaba Paddy de aquel vacío era la agradable mojigatería de formar parte de los censores.
Paddy se tomó el estofado y las patatas. Luego, tomó un poco de helado y volvió a coger más, aunque se sentía ya muy llena. Se sentó un rato frente al televisor hasta que llegó Gerald a las ocho y media. Saludó al entrar, pero bajó la voz al ver la cabeza de Paddy que asomaba por encima de la mejor butaca. Se quitó el abrigo en silencio. Ella se dirigió a él nada más lo vio entrar al salón, camino de la cocina.
– Eres una mierda, Gerald -le dijo-. Ni siquiera sabes lo que ha ocurrido.
Él mantuvo la vista baja y asintió apenado con la cabeza, para decir que ella se lo había buscado.
– ¿No piensas hablarme? Ni siquiera fui yo.
Gerald volvió a encogerse de hombros, evitando su mirada.
– Gilipollas de mierda -dijo ella mientras se levantaba.
– Le diré a mamá que me has dicho esto.
– Pues yo le diré que me has hablado -le respondió a la vez que se marchaba escaleras arriba con rabia.
IV
Paddy llevaba tres horas tumbada en la cama, escuchando cómo iban llegando cada uno de los miembros de la familia, veían que estaba en la cama y se relajaban. Oyó el televisor encenderse, escuchó el sonido amorfo de la conversación en la cocina, los oyó trasladarse al salón cuando se dieron cuenta de que ella no tenía intención de bajar. Marty hablaba especialmente fuerte, se rió con ganas un par de veces, y ella no pudo evitar sentir que se estaba tomando una revancha. Se dio cuenta de que su padre apenas había musitado una palabra. Debía de estar terriblemente ofendido. Se preguntó si Trisha le susurraría algo cuando se acostaran, como a veces le oían hacer, y le diría que Paddy había dicho que no fue ella. Después del vacío que le hicieron a Marty, Con no había vuelto a tratarlo igual que antes. Ahora lo contradecía en todo y jamás bromeaba con él.
Alguien cerró la puerta del salón y los ruidos de abajo se volvieron mudos e indescifrables. Estaban celebrando una reunión sobre su comportamiento y el artículo del periódico. Sólo podía imaginar lo mal que sonaba.
Se consoló siguiendo mentalmente a Sean en su rutina de acostarse, prepararse la ropa de la mañana sobre una silla, lavarse los dientes, meterse en la cama, tirar los almohadones al suelo para poder tumbarse bien plano y boca abajo. Olió mentalmente su pelo y le tocó el lunar del pómulo. Él la abrazó y le dijo que todo se arreglaría y que no se preocupara. El sábado de la semana siguiente sería San Valentín. Aquel día siempre iban juntos al cine y se paraban para cenar pollo de vuelta a casa. Recordó sus últimos tres días de San Valentín: en uno, llovió; en otro, ella estaba a dieta de hierbas y sólo pudo oler el pollo frito y chupar una patata; y el último fue el día en que él le pidió por primera vez que se casaran y ella le dijo que no.
Hacía frío en su cuarto a oscuras, y el viento exterior agitaba el árbol solitario que había al fondo del jardín. Cuando apagaron la calefacción, oyó el ruido del metal del radiador al enfriarse.
Esperó hasta que la vejiga le estuvo a punto de explotar para así no tener que levantarse dos veces antes de dormirse. Arriba de las escaleras, encendió la luz e hizo una pausa frente al lavabo, para que los lepismas se pudieran esconder. Abajo ronroneaba la voz solitaria de una presentadora de noticias. La familia estaba atenta a sus movimientos.
Paddy usó el lavabo y, después, se lavó las manos y la cara. Se estaba secando con la toalla de mano, cuando oyó que se abría la puerta del salón y, luego, unos pasos suaves en las escaleras. Se quedó paralizada, sin dejar de vigilar a través del cristal esmerilado. Marty se detuvo fuera, se pasó la mano por el pelo rizado, con la cabeza agachada como si fuera a susurrarle algo a través de la puerta. Ella escuchó atentamente. No dijo nada, pero movió los mofletes como si sonriera. Estiró el brazo, lo dirigió hacia el marco de la puerta y apagó la luz.
Ella lo miró desde la oscuridad, mientras su forma puntiaguda bajaba por las escaleras y desaparecía, dejándola con los lepismas imaginarios merodeando por encima de sus pies.
Uno a uno, los miembros de su familia subieron a acostarse, turnándose para ir al baño, susurrándose las buenas noches en el descansillo cuando se cruzaban, fingiendo que la creían dormida cuando todos sabían que se escondía.
Mary Ann se coló de puntillas en la habitación y cogió su neceser de la cómoda y el camisón de debajo de su almohada, y dejó la puerta abierta para que la luz del vestíbulo la iluminara. Cuando volvió, cerró la puerta con cuidado detrás de ella, se metió debajo de las sábanas y se acostó de lado, de espaldas a Paddy.
Paddy había sido valiente y había estado furiosa toda la noche, pero ahora ya no podía más. Trató de disimular su respiración mordiendo las mantas. Sabía que Marty se había merecido el vacío que le hicieron, pero nunca había pensado que se lo harían a ella. En el trabajo todos pensaban que era una gorda irrisoria, y en casa todos la odiaban. Se encontraba bajando a aquel nivel de autocompasión que Dios reservaba a los adolescentes cuando sintió un golpecito a su espalda. Se dio un poco la vuelta.
A oscuras, los ojos de Mary Ann parecían pequeñas grosellas. Estaba colgando de su propia cama y le daba golpecitos al brazo a Paddy, riendo en silencio por su desesperada búsqueda de una sonrisa. Paddy era incapaz de sonreír. Sacudió la cabeza y se tapó la boca con las mantas, esforzándose por contener el llanto.
– Yo no lo hice -dijo Paddy, con un hilo de voz que no llegaba ni a ser susurro.
Mary Ann se acercó más, retiró la mano humedecida de Paddy de su rostro y se la apretó con fuerza. La sostuvo hasta que su hermana pequeña se hubo dormido y, luego, se levantó de la cama y colocó el brazo regordete de Paddy bajo las mantas. Se sentó a un lado de la cama de Paddy, sonrió hasta que se le secaron los dientes y los labios se le pegaron, hasta que los pies se le quedaron helados de frío.
Capítulo 15
Plastas de pub convertidos en héroes urbanos
I
Cuando bajaba a desayunar una hora antes de lo habitual, con la esperanza de evitarlos a todos, Paddy se detuvo en las escaleras a escuchar los ruidos, atenta al agudo tintineo de las cucharillas contra la loza o a los golpes de las tazas de té posándose sobre la mesa. La casa estaba en silencio. Bajó a hurtadillas y se plantó ante la puerta de la cocina antes de darse cuenta de que la familia entera se había levantado pronto, con el fin de evitarla, y estaban sentados alrededor de la mesa, guardando un respetuoso silencio.
No podía retroceder. El grupo entero se puso tenso cuando ella se acercó en busca de una silla. El único sitio libre que había era al lado de su padre. El hombre se quedó mirando obsesivamente el dorso del paquete de cereales mientras Paddy acercaba el taburete plegable y se sentaba. Se sirvió una taza de té de la tetera.
Connolly carraspeó varias veces. Gerald echó una mirada alrededor de la mesa, rogando en silencio que alguien hiciera algo; por su parte, Trisha daba golpes con la vajilla en el fregadero. Marty era el único que parecía medianamente satisfecho. Miraba feliz a su alrededor, canturreando el estribillo de Vierta para sus adentros.
Trisha encabezó el éxodo. Abandonó abruptamente su taza con la vajilla y se retiro de la cocina. Gerald acabo rápidamente de desayunar y corrió al piso de arriba. Con se marchó sin acabarse los cereales. Marty se tomó su tiempo para servirse una lujosa media rebanada de más, mientras Paddy y Mary Ann lo observaban. Al final, su fingida calma se agotó y también se marchó.
Paddy miró a su hermana través de los escombros de la mesa. Mary Ann levantó las cejas sorprendida.
– Oh -exclamó, y luego estalló en carcajadas hasta ponerse morada.
II
Era una portada asquerosa. La noticia estrella era una foto del pequeño Brian bajo el empalagoso titular LA AGONÍA DE NUESTRO BRIAN, cinco palabras que no sólo implicaban que la criatura había sufrido terriblemente, sino que, un poco antes, se había convertido en propiedad del Scottish Daily News. El titular se había redactado durante una reunión editorial tardía y se basaba en la suposición de lo que el público querría leer y escuchar de los editores jefes, hartos e incapaces ya de recordar el sabor del sentimiento genuino. Un velo de vergüenza pegajosa cubría la redacción; era algo que los implicaba a todos y que alteraba el humor de los periodistas, de manera que se metían con los más jóvenes, gritaban a los chicos de los recados y protestaban por cualquier cosa. A las dos horas de empezar el turno, la mitad del personal estaba cabreado y la otra mitad estaba en el pub, a punto de cabrearse.
Heather apareció en la redacción. Paddy se dio cuenta de que se había vestido concienzudamente, como para darse seguridad: llevaba el pelo muy cuidado, bien peinado hacia atrás, y un blazer rojo de doble solapa que le daba un aire de ejecutiva júnior.
Keck, sentado a la izquierda de Paddy en el banquillo, le dio un codazo.
– No te pierdas a la putilla -dijo-, lo está pidiendo a cuatro patas.
Dub suspiró sonoramente al otro lado de Paddy, murmuró que Keck era un impresentable y volvió a concentrarse en su lectura.
En la redacción se hizo un ligero silencio. Paddy levantó la vista y se dio cuenta de que la mitad del departamento de Sucesos y la mitad del de Deportes la miraban con expresión divertida y a la espera de una reacción.
Un chico de Deportes se levantó y se tocó la nariz, para anunciar luego a voz en grito y con el puño levantado:
– Y, en la esquina roja… -Todos se rieron. Heather sonrió con elegancia, bajó la cabeza y se lo tomó a buenas. Paddy, cándida e inexperta, se miró los pies abatida hasta que Keck le dio un pequeño codazo.
– Sonríe; haz ver que no te importa.
– Que se vayan a la mierda -dijo Paddy, demasiado alto, con lo que ahuyentó a todo aquel que la había apoyado-. Lo que piensen esos viejos capullos estúpidos no me molesta lo más mínimo.
III
Solía salir a almorzar fuera del edificio, puesto que prefería errar por las calles de la ciudad en vez de quedarse en la cantina esquivando conversaciones sugerentes llenas de buenas intenciones que la asqueaban. Ese día estaba furiosa y preparada para alguna mala pasada. Almorzó sola, sentada a una pequeña mesa, protegida en un rincón de la bulliciosa cantina; sorbió su café con leche y devoró una galleta de nueces sobre tres dedos de pudín como pequeño capricho.
Tapó toda la mesa con ejemplares del Daily News, el Record y el Evening Times, leyó y releyó las noticias sobre el pequeño Brian, con cuidado de separar el grano de la paja.
La cobertura era la misma de un diario a otro; algunas frases se repetían en varias noticias, por lo que supo que las habían extraído directamente de la declaración hecha por la policía a la prensa. El día del suceso, los dos chicos arrestados habían hecho novillos en el colegio y se habían dirigido a Townhead desde sus hogares en Barnhill. Todos los medios mencionaban que los chicos iban solos, y que en ningún momento los acompañó ningún adulto. Sobre este punto eran tan categóricos que Paddy adivinó que todos los periodistas habrían hecho la pregunta en la rueda de prensa policial. Los chicos habrían llevado a Brian desde el jardín de su casa hasta la estación de Queen Street. Allí tomaron un tren hasta Steps, una estación de pueblo que estaba a doce minutos. Una vez en Steps, subieron por la rampa hasta la tranquila carretera secundaria, la cruzaron, metieron al pequeño a través de una valla rota, bajaron hasta la vía y allí lo mataron.
A Paddy le costaba entender por qué los chicos se habían ido hasta Steps. Barnhill estaba lleno de descampados y parcelas vacías que los pequeños gamberros de la zona conocían mejor que nadie. Recordaba haber mirado el paisaje a través de la ventana del autobús, de regreso al barrio Sur con los asistentes al cortejo fúnebre de los Ogilvy. Habían pasado por Saint Rollos, unas cocheras abandonadas con incontables anexos en ruinas. Había visto campos llenos de hierros ennegrecidos y retorcidos, vías de tren abandonadas y otra parcela llena de contenedores enormes de arena amarilla, pilas de leña y rollos de cable tan altas como un hombre. Los muchachos conocerían cientos de lugares en los que esconder un secreto culpable.
Al ver una sombra en la esquina de la mesa, levantó la vista y encontró el reportero jefe, J.T., que rondaba cerca de ella. Le sonrió modesto, tímidamente, como si se hubiera visto con los ojos de ella y, curiosamente, se hubiera sentido admirado. No era posible que se considerara atractivo: tenía la cara redonda y pegada al cuello, y la nariz llena de prominentes espinillas. Paddy se sintió súbitamente avergonzada al darse cuenta de que tenía un poco de pudín en la comisura de los labios.
– ¿Te importa que me siente?
Ella recogió los periódicos, los ordenó en una pila y J.T. se sentó, al tiempo que colocaba una taza de té y un plato lleno de patatas fritas con algo de ketchup y un panecillo de beicon encima de todo.
– Muchas gracias. -Sonrió otra vez, se quitó la chaqueta de cuero y la tiró al alféizar de la ventana con un gesto que él mismo consideró saleroso-. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Estás bien?
No podía haber oído a nadie decir su nombre. Debía de haberlo visto escrito. Ella le sonrió sin responder.
– Cuando entré aquí por primera vez, los chicos de los recados no tenían permiso para comer en la cantina con los periodistas-. Una sonrisa le torció la comisura de los labios-. Yo también fui chico de los recados, en el Lanarkshire Gazette. ¿Te lo puedes creer?
Hizo una pausa para que ella respondiera, así que lo hizo:
– ¿Si puedo creerme que alguien tan importante como tú fuese antes recadero, o si puedo creer que Lanarkshire tuviera su propia gaceta?
Él la ignoró y prosiguió con la conversación que quería mantener:
– En aquellos tiempos, los chicos de los recados eran tan bienvenidos en la cantina como un pedo en el traje de un astronauta. -Sonrió y desvió la mirada, dejando una pausa para que ella riera; pero ella no se inmutó. Era una broma de Billy Connolly, de cerca de l975. J.T. trataba de imitarlo, arrastrando las palabras y provocando la sorpresa. Desde que Connolly se hizo famoso, muchos tipos aburridos de Glasgow trataban de imitar su manera de hablar sin tener su picardía. Se había convertido en el héroe urbano de los típicos plastas de pub.
Al parecer, le volvía a tocar hablar a Paddy:
– ¿Ah, sí?
– Sí, es cierto, Patricia. ¿Estás bien?
Ella asintió con la cabeza.
El tipo dejó de lado la cordialidad y adoptó un tono cuidadoso y prevenido, el tipo de voz que un adulto utilizaría para mentir a un niño:
– ¿De veras? Bueno, ¿y qué haces sentada aquí sola? -Señaló a toda la gente de la cantina.
– Me han mandado a almorzar en el primer turno.
– ¿Estás segura de que estás bien?
– Sí.
J.T. bajó la voz hasta un susurro:
– Estos últimos días deben de haber sido un infierno para ti.
Paddy lo miró un minuto, dejando que sus ojos se pasearan por su rostro. Si George McVie llega a estar allí, haciendo la comedia que había hecho con el señor Taylor, al menos ella se habría mostrado un poco dispuesta antes de acordarse de que había que ser prudente. Había admirado a J.T., pero sólo por su reputación y por los resultados. De cerca era una rata. De pronto comprendió por qué el resto de periodistas le odiaban tan abiertamente.
Él se inclinó un poco por encima de la mesa, esperando una respuesta.
– Sí, bueno, ya sabes…
Miró su taza vacía.
– ¿Quieres otro café? Yo voy a tomarme uno. Tómate otro, te invito. -Se levantó y se volvió de espaldas, y le hizo un gesto a Kathy, que servía detrás del tranquilo mostrador. Levantó un dedo con gesto autoritario-: Dos cafés. -Se volvió hacia Paddy y le sonrió-. A ver si nos los trae.
Detrás de él, Kathy le susurró algo a su jefa, la Temible Mary, quien miró furiosa hacia J.T. y gritó:
– ¡Es autoservicio! -Levantó un cartelito que había junto a la caja y lo agitó hacia él- ¡Autoservicio!
J.T. no la oyó.
– Así, Patricia…
– Mira, todo el mundo me llama Paddy.
– Ya, bueno. Paddy, me han dicho que estás emparentada con uno de los chicos que lo hicieron. -Señaló la palabra malvado en la pila de periódicos y sacudió la cabeza-. Terrible, terrible.
Paddy asintió con un gemido.
J.T. inclinó la cabeza a un lado.
– ¿Tienes relación con él?
– No -respondió con la esperanza de decepcionarlo-. Es el primo pequeño de mi novio. Lo he visto sólo una vez, y fue en el entierro de su padre.
– Ya veo. ¿Me lo podrías presentar?
La estupefacción le impidió indignarse.
– ¡No!
– ¿Cómo se llama tu novio?
Ella tuvo la serenidad de mentir:
– Michael Connelly. -Casi pudo oír como en su cerebro sonaba el chirrido del grafito sobre el papel.
Él asintió:
– ¿Qué podría empujar a alguien a hacerle eso a un niño? -Dejó la pregunta colgada en el aire.
– Bueno, los chicos sólo tienen diez u once años.
J.T. sacudió la cabeza.
– Apenas se los puede llamar chicos. Desde luego, todos hemos hecho estupideces de pequeños, pero, ¿tú has secuestrado y has matado alguna vez a un bebé para pasar el rato?
Paddy lo miró con frialdad. Sin duda, el tipo había adoptado la explicación fácil y perezosa.
– No -se respondió J.T., ignorando los rayos de odio provenientes de su público de una sola persona-. Exacto, ni yo tampoco.
– Son niños -dijo Paddy.
J.T. sacudió la cabeza.
– Estos chicos no son niños. En Escocia, la edad de responsabilidad legal son ocho años. Serán juzgados como adultos.
– No dejan de ser niños por el simple hecho de que ya no nos convenga. Tienen diez y once años. Son niños.
– Si son niños, ¿por qué actuaron de una manera tan taimada? Se ocultaron todo el trayecto en tren hasta Steps. Nadie los vio.
Sorprendida, ella medio se rió.
– ¿Nadie los vio?
Él se quedó desconcertado.
– La policía sigue buscando testigos. Era de noche. Entonces está todo muy tranquilo.
– ¿Cómo saben entonces que tomaron el tren, si nadie los vio?
– Tenían los billetes.
– Apuesto a que no van a encontrar a ningún testigo que los pueda colocar en ese tren.
– Sí, lo harán. Encontrarán a un testigo, los haya visto o no. En los casos de niños desaparecidos siempre lo hacen. Las mujeres, porque siempre son mujeres, ven niños por todas partes. No sé si es para llamar la atención o qué, pero habrá alguna mujer que dirá que lo ha visto todo.
La miró, conteniendo el aliento, a punto de llegar a alguna conclusión sobre la estupidez de las mujeres. Se detuvo.
La Temible Mary apareció al lado de la mesa, con el cartel de la caja, esperando a que J.T. levantara la vista.
– Cantina de autoservicio -volvió a repetir, sacudiendo con furia la tarjetita en su cara-. El secreto está en el nombre. -Chascó la lengua ruidosamente y se largó.
En su zona del comedor se hizo un silencio; todos miraban a J.T. con una sonrisita, gozando de su humillación. J.T. miró a Paddy.
– Creo que esos chicos son inocentes -dijo Paddy de manera irracional.
J.T. tosió indignado.
– Pues claro que no lo son, pedazo de ingenua. Tenían toda la ropa manchada de sangre del pequeño. Por supuesto que lo hicieron ellos. -La miró de arriba abajo y, como presentía que la estaba perdiendo, suavizó su discurso-. ¿Cómo lo lleva tu familia?
Paddy cogió su taza y se la llevó a los labios.
– Es duro -dijo, y tomó un sorbo para taparse la boca-. Michael está muy alterado.
– ¿Sabes? -dijo él a la vez que bajaba el volumen de su voz-. Aunque seas empleada del News, te podríamos pagar por la información.
Ella se bebió los restos del café y apretó los ojos.
– Podríamos llegar hasta trescientos por tu historia y tu nombre.
Con trescientas libras, Paddy podría irse de casa de sus padres; con trescientas libras se podría apuntar a clases nocturnas, examinarse, matricularse en la universidad y volver a comérselos a todos.
Los ojos de J.T. se iluminaron cuando ella bajó la taza de sus labios. Inclinó la cabeza a un lado, como si la que hubiera estado hablando fuera ella y ahora esperara a que prosiguiera.
– ¿Sabes qué te digo? -Colocó con cuidado la taza en su platito.
– Dime -J.T. inclinó la cabeza hacia el otro lado, todo él simpatía fingida.
– Que llego tarde; será mejor que vuelva o me van a dar una patada en el culo.
Recogió sus periódicos y se levantó de su sitio, pasando de puntillas por detrás del asiento de él. J.T. era lo mejor que tenían, pero Paddy sabía que podía mejorarlo. En pocos años, le podía quitar el sitio.
IV
El archivo de recortes era una sala en forma de pasillo bloqueada por un mostrador a metro y medio de la puerta.
Los archiveros eran estrictos guardianes de la delimitación de atribuciones, vigilaban sus tareas y sus espacios como si fueran fronteras defendidas a sangre y fuego. Nadie que no fuera archivero tenía derecho a pasar del mostrador. No tenían permiso para meter las manos en el mostrador, ni siquiera para hablar hacia el espacio de archivo. Paddy sospechaba que estaban tan a la defensiva porque hacían un trabajo fácil y que no implicaba nada más que recortar papeles con unas tijeras afiladas y archivarlos.
Más allá del mostrador, a lo largo de una pared de diecisiete metros, había un sistema de archivadores que contenía recortes de todas las ediciones pasadas del Daily News. Los recortes estaban organizados alfabéticamente por temas y guardados en carpetas cilíndricas como si fueran Rolodex de metal. Contra la otra pared alargada, había una mesa grande de madera oscura. Los tres archiveros estaban sentados frente a ella, haciendo sus recortes, tema por tema, de todos los artículos del periódico del día. Parte de las responsabilidades de los chicos de los recados era hacerles llegar un fardo de la edición del día.
Helen, la jefa de archiveros, vestía con elegancia conjuntos de jersey y rebeca, faldas de tweed y zapatos de tacón bajo. Llevaba el pelo castaño recogido atrás, bien lacado para que los cabellos individuales no pudieran distinguirse. Helen Stutter era una hipócrita cabronaza obsesionada con la jerarquía del periódico y que trataba con evidente desprecio a cualquiera que no tuviera categoría de editor. Los directivos la adoraban y no podían llegar a entender que no fuera un sentimiento general. Paddy deseaba fervientemente que Helen siguiera allí si ella llegaba algún día a subir en el escalafón.
Helen miró al mostrador por encima de sus gafas de leer, advirtió que había alguien, pero decidió que no era importante. Ignoró a Paddy y siguió retorciendo distraídamente las cuentas rojas de plástico de la cadenita de sus gafas. Paddy tamborileó con sus dedos, no para hacer ruido ni para llamar la atención, sino simplemente porque estaba nerviosa y a punto de decir una mentira.
Helen volvió a levantar la vista, se succionó las mejillas y levantó una ceja antes de volver a centrar su atención en el periódico.
– Vengo de parte del señor Farquarson. Necesito unos recortes para él.
Helen levantó la vista por tercera vez y se mordió una mejilla antes de empujar la silla hacia atrás con violencia y acercarse al mostrador. Sacó uno de los pequeños formularios grises y lo puso encima del mostrador, mirando a Paddy mientras buscaba algo para escribir. Paddy no quería ningún formulario que más tarde pudiera esgrimirse en su contra si se metía en problemas.
– La palabra clave es Townhead -dijo rápidamente-, todas las fechas.
Helen escondió los dientes frontales, suspiró y guardó el formulario a regañadientes, como si, en realidad, hubiera sido Paddy quien hubiera pedido que lo sacara. Se volvió, se dirigió a la pared de metal gris y tecleó unas letras en el teclado. El pesado tambor se puso recto y empezó a girar. Se detuvo y Helen miró a Paddy para hacer un último examen antes de proceder a abrir la tapa de la casilla, remover una serie de carpetas y sacar un sobre marrón. Mientras volvía tranquilamente al mostrador, Paddy pudo ver que el sobre estaba bien lleno.
Helen se acercó al rostro de Paddy.
– Quiero que me lo devuelvas de inmediato -dijo a la vez que dejaba el sobre en el mostrador con un golpe.
Paddy lo cogió y se marchó. Se detuvo en las escaleras para escondérselo dentro de la goma de la falda, de camino a los lavabos de mujeres, con la esperanza de que Heather se escondiera en un lavabo distinto.
V
Sacó el puñado de recortes y fue desdoblándolos sobre su regazo. Había un montón. Guardó la mitad y equilibró el sobre encima del soporte del papel higiénico. Los recortes de su regazo estaban inmaculados y crujientes, doblados el uno sobre el otro como hojas secas. Paddy se tomó el tiempo de separarlos delicadamente, aplanando con cuidado todos los extremos.
Los fue hojeando arbitrariamente y vio noticias sobre muertes accidentales, sobre la biblioteca que derribaron para hacer espacio para la autopista, sobre un robo callejero y un grupo de escoltas que había ganado un premio por recoger fondos. Había proclamaciones optimistas de concejales del distrito sobre el nuevo barrio e información sobre ciertos enfrentamientos entre bandas durante la década de los sesenta.
Volvió a doblar los recortes y los cambió por la segunda mitad de dentro del sobre.
Un edificio del Rotten Row se había hundido con sus ocupantes dentro, desmoronándose colina abajo como una cucharada de mantequilla en una sartén caliente. Hubo dos heridos y ningún muerto.
Durante la huelga de basureros se evitó la acumulación de basuras gracias a que el hospital maternal tenía una incineradora.
Un niño de tres años, Thomas Dempsie, de Kennedy Road, fue secuestrado delante de su casa y fue encontrado asesinado. El padre del niño, Alfred Dempsie, fue acusado del crimen pero en el juicio se declaró no culpable. En un recorte de cinco años más tarde, se informaba de que Alfred se había suicidado en su celda de la cárcel de Barlinnie. El periódico volvía a publicar una foto de su esposa durante el funeral del pequeño Thomas. Tracy Dempsie tenía el pelo oscuro recogido en una coleta, y tenía el mismo aspecto perdido y aturdido que Gina Wilcox.
Paddy tomó algunas notas al dorso de un recibo y devolvió los recortes al sobre todo lo bien doblados que pudo, siguiendo los pliegues originales. Comprobó la fecha. El día de la desaparición de Brian se cumplía el octavo aniversario de la desaparición de Thomas. Éste tenía la misma edad que el pequeño Brian y era del mismo barrio y, sin embargo, nadie parecía haber advertido el paralelismo. Los casos habrían sido totalmente distintos por varias razones, pero le parecía raro no haber oído hablar nunca de Thomas Dempsie.
Abajo, en el archivo, Helen seguía en el mostrador, revisando una última edición. Paddy esperó un minuto entero y, aunque Helen tensó la frente, se negó a mirarla. Al final, Paddy puso el sobre en el mostrador y lo empujó hacia delante, de modo que colgara sobre el extremo opuesto.
– No los dejes ahí. -Helen se levantó con gesto despreocupado y se le acercó con toda la lentitud de la que fue capaz-. Si se perdieran, tendrías que pagarlos. Y dudo que ganes lo bastante en tres meses como para pagar por esto.
Paddy sonrió con aire inocente.
– Siguientes palabras: Dempsie, Thomas y asesinato.
Helen la miró por encima de los lentes y suspiró ruidosamente. Paddy deseó realmente que siguiera ahí cuando ella obtuviera una promoción. Se acordaría de cómo era y la reñiría por ello.
Llevaba diez minutos sentada en el banco antes de que se le ocurriera que ya nunca nadie se reía de ella. Alguien en la sección de Especiales la llamó por su nombre. Alguien más la eligió a ella, por delante de Keck, en el banco, algo que no había ocurrido nunca porque Keck era capaz de encontrar cualquier cosa o persona en todo momento. Un periodista de Deportes, incluso, la miró a los ojos y le preguntó si ella, Meehan, quería traerle un café. Resultaba preocupante.
Paddy empezaba a preguntarse si estaban a punto de despedirla y todos menos ella estaban al corriente cuando Keck dejó de hurgarse las uñas con un clip desplegado y se le acercó.
– ¿Has visto a tu colega Heather, esta tarde?
Paddy sacudió la cabeza reticente a hablar del tema.
– Ya, ni tampoco la verás mañana. -Señaló al centro de la redacción-. Farquarson se lo comunicó a los del turno de mañana y llamaron al padre Richards para que bajara; le dijeron que su pase ya no era válido y que Heather debía marcharse y no volver más. Ella lloraba y todo eso. -El chico se apoyó en el banco.
Paddy miró por toda la sala, a los hombres serios del departamento de Sucesos, al lío de recortes amontonados en Secciones Especiales y en Deportes, donde estaban todos congregados, fumando Capstans y comiéndose una caja de galletas de mantequilla. Se preguntaba cómo habían llegado esos tipos tan toscos y hechos polvo a convertirse en sus mejores aliados.
Capítulo 16
Safari de microbios
I
Los bloques de apartamentos Drygate parecían turistas americanos extraviados. Pintados de un rosa Miami desconchado, estaban acabados con desenfadados sombreritos al estilo Frank Lloyd Wright y envueltos de balconadas. Su arquitecto había pasado por alto el entorno, una ladera muy típica de Glasgow, brutalmente ventosa, que daba al hotel Great Eastern, un refugio de borrachos teñido de hollín.
La madre de Thomas Dempsie había sido trasladada por el distrito poco después de que su marido fuera declarado culpable del asesinato de Thomas. Estaba a menos de un kilómetro de su antiguo hogar, justo debajo de Townhead. Paddy supuso que el distrito la debía trasladar por su propia seguridad. El News publicó su nueva dirección cuando Alfred se mató en la cárcel.
Paddy esperó cinco minutos en el vestíbulo, observando el panel de luces encima de las puertas metálicas que le indicaba que el ascensor se movía solamente entre las plantas cuarta y séptima, antes de aceptar que tendría que subir andando. No le gustaba ni correr, ni trepar pendientes, ni subir escaleras. No le gustaba la sensación de tener michelines rebotando en su barriga y en sus caderas. Creía que los delgados no sudaban nunca, y que no se quedaban sin aliento, y, cuando ella lo hacía, tenía la sensación de llamar la atención sobre su peso.
Todo lo que podía estar roto en aquellas escaleras que apestaban a orines estaba roto: la goma había sido arrancada de la barandilla y ahora quedaba una asquerosa sustancia negra que se pegaba a las manos; las losetas del suelo habían sido despegadas y ahora quedaban unos cuadrados con manchas cutres de adhesivo. Varios de los descansillos estaban atiborrados de bolsas de plástico llenas de pegamento, con latas vacías tiradas, algunas de las cuales desprendían todavía un penetrante olor. Paddy tuvo que parar un par de veces para recobrar el aliento de camino a la octava planta y, cada vez que se detenía, oía el vivo traqueteo y las conversaciones susurradas de la gente a través de las paredes que la rodeaban, olía las cenas que se preparaban y la basura mohosa que bloqueaba las trampillas de los desperdicios. Llegó a la planta octava e hizo una pausa ante la puerta de incendios gris, respiró hondo de nuevo y recordó por qué había ido y el asunto por el que quería preguntar. Tenía una misión que cumplir, iba a convertirse en reportera. Ilusionada con el juego, abrió la puerta de un tirón y salió a la ventosa balconada.
La hilera de puertas estaba pintada del color rojo típico de los buzones. Entre puerta y puerta, estaba la ventana del salón de cada apartamento, por la cual los vecinos podían mirar al interior, y otra más pequeña de cristal esmerilado que correspondía al baño. Mientras esperaba frente al 8F a que alguien respondiera a su llamada, Paddy se fijó en que las cortinas de red de ambas ventanas estaban grisáceas y desgastadas. En el sucio alféizar de la ventana del baño, había una botella vacía junto a una mancha que parecía de pasta de dientes seca. Sintió que se le arrugaba el labio de asco, pero logró recomponerse. No podía ser prejuiciosa sobre la manera en que vivían los demás, no era asunto suyo. Miró a la puerta concentrada y se dio cuenta de que el viento del descansillo había llevado pelos, polvo y mugre cuando la pintura estaba todavía fresca, y eso le había dado al acabado una textura como de safari de microbios. Alguien abrió la puerta con cautela.
– Vaya. -Paddy soltó una pequeña exclamación de sorpresa por la extraña apariencia de la mujer-. Hola.
Tracy Dempsie había hecho un gran esfuerzo para esconder cualquier resquicio de atractivo que hubiera podido tener en el pasado. Llevaba el pelo teñido de color berenjena y recogido en una coleta muy apretada que le tensaba las facciones del rostro; eso le daba un aspecto de máscara muy poco favorecedor. Tenía una espesa capa de rimel y de lápiz de ojos negro desdibujada bajo los ojos, y las pupilas tan dilatadas que su iris azul era poco más que un halo. Tracy parpadeó lentamente, apartando el mundo terrorífico durante un delicioso momento, consciente de que la acechaban todos los abismos si en algún momento se quedaba sin sus medicamentos.
– Hola, ¿señora Dempsie? Soy Heather Allen -dijo Paddy, medio esperando que todo saliera mal y que Tracy llamara al periódico para quejarse de ella, agravando su despido-. Soy periodista del Daily News.
Tracy abrió la puerta a regañadientes y una ráfaga de viento empujó a Paddy hacia el recibidor.
La decoración era tan chabacana como la propia señora Dempsie. La moqueta de motivos ondulantes parecía la representación abstracta de una pelea entre el rojo y el amarillo. Las paredes estaban cubiertas de papel plastificado de un amarillo moteado. Tracy volvió a meterse en el salón arrastrando los pies. Paddy se detuvo en la entrada y, después, supuso que estaba siendo invitada a seguirla.
En una esquina, había un televisor portátil en blanco y negro por el que daban un documental sobre focas, que se deslizaban dentro y fuera del agua. Alrededor del aparato, perdidos sobre la misma moqueta chillona que en el recibidor, había varios paquetes de cigarrillos y platos sucios; al lado del solo, un plato con un trozo de tostada y tres restos de salchicha. También había dos tendederos de ropa plegables dispuestos alrededor de la estufa, con sábanas colgadas que escupían vahos de calor húmedo al salón.
Tracy advirtió que las miraba.
– Los bloques de apartamentos, ya se sabe, no tienen tendederos. Y no puedes tender la ropa en el terrado porque te la roban.
– Usted tenía una casa, ¿no?
– Sí, en Townhead. Arriba en la colina, ¿sabes? -Tracy levantó la mano lentamente y la volvió a bajar, señalando el lugar donde vivía la maldad-. El distrito nos trasladó aquí cuando Alfred fue a la cárcel. Luego, tu pandilla publicó esta dirección. -Frunció el ceño con una expresión amarga.
– Están obligados a hacerlo por ley -dijo Paddy-, para identificarla. Por si acaso alguien piensa que es otra persona con el mismo nombre.
– Bueno, todos sabían dónde nos trasladaban. Perdimos la casa de Kennedy Street para nada, ¿sabes?
Estaban una enfrente de la otra, Paddy con el abrigo y la bufanda todavía puestos y la ropa interior humedecida por el esfuerzo de las escaleras. Tracy volvió a parpadear, ignorando la incomodidad de su huésped, y su mirada se posó en el televisor.
– ¿Nos trasladaban? -dijo Paddy-. ¿A usted y a quién más?
– A mí y al crío.
– No sabía que tenía otros hijos.
– Tuve un hijo antes. Estuve casada antes de conocer a Alfred. No me las arreglo demasiado bien, así que ahora vive con su padre. -Tracy asintió con fuerza con la cabeza-. Puedes sentarte, si quieres.
Miraron al sofá a la vez. Tracy había dejado unas prendas húmedas encima, y todavía olía un poco amargo.
– Gracias.
Paddy se quitó la trenca y se sentó encima de una rodilla, preocupándose de no tocar la fuente del mal olor. Tracy se sentó a su lado, con la rodilla apoyada perezosamente en el muslo de Paddy. No parecía ni darse cuenta; tenía los ojos clavados en el televisor y cogió un paquete plateado de Lambert and Butler de la mesilla.
– ¿Fumas?
Paddy advirtió exactamente por dónde chupaba sus cigarrillos: sus dos dientes de delante tenían una pequeña redonda estampada.
– No, gracias -dijo Paddy mientras sacaba su cuaderno vacío del bolso y se recostaba para que Tracy no pudiera ver lo que anotaba. Pasó deliberadamente varias páginas hasta el centro, como si estuvieran repletas de información vital sobre otros casos.
Tracy sacó un cigarrillo del paquete con una mano fláccida, se lo encendió con una cerilla y dio tres caladas seguidas; luego, levantó la cabeza hacia atrás para expandir los pulmones.
– Bueno, ¿dijiste por teléfono que querías verme por lo de Thomas?
– Así es. -Paddy preparó el bolígrafo-. Por lo del caso del pequeño Brian…
– Muy trágico.
– Lo ha sido.
– Deberían colgar a esos pequeños bastardos. -Tracy se tocó la boca a modo de reproche-. Perdóname, pero yo culpo a las madres. ¿Dónde estaban? ¿Quién puede permitir que su hijo le haga algo así al pequeño de otra madre?
– Bueno, debido a este caso, estamos preparando una serie sobre historias similares, y su hijo Thomas fue uno de los nombres que encontramos. ¿Le parecería bien que habláramos de eso?
Tracy cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados.
– No es fácil, ¿sabes? Porque primero perdí a mi pequeño y luego perdí a mi hombre. Alfred era inocente. -Tracy se movió incómoda en su asiento-. Él siempre lo dijo. Aquella noche estaba jugando en el pitch and toss, por eso no tenía coartada.
Los pitch and toss eran centros ilegales de apuestas, partidas improvisadas organizadas por gángsteres en bares y antros y parcelas al aire libre, repartidos por toda la ciudad. Los hombres eran capaces de jugarse la paga semanal de toda su familia a cambio de cuatro chavos.
– Seguramente alguien lo habría reconocido.
– Nadie lo recordaba en el pitch and toss. Los jugadores no se fijan si no haces apuestas grandes. Alfred no era un tipo del que te acordaras.
Los ojos de Tracy reflejaban un sufrimiento muy vivo, y de pronto Paddy dejó de sentirse como una reportera júnior; ahora se sentía como una simple chica gorda que disfrutaba interrogando a una mujer desesperada sobre sus asuntos privados.
Tracy dejó la colilla del pitillo demorarse en sus labios.
– No te fijabas en él, pero era un buen padre, un padre muy bueno. Amaba a sus pequeños, nos daba el dinero, ¿sabes? -Tenía los ojos húmedos, y las lágrimas amenazaban con llenarle la cara de rimel.
Paddy dejó el cuaderno en su regazo.
– Me siento fatal por haber venido aquí a recordarle todo esto de nuevo.
– No te preocupes. -Tracy tiró la ceniza de su pitillo en un plato sucio del suelo-. No me importa. De todos modos, es algo que está siempre conmigo, cada día.
Paddy miró el televisor. Una voz explicaba los ciclos de cría de las focas.
– Si Alfred no mató a su hijo, ¿quién cree que lo hizo?
Tracy aplastó la colilla en el plato.
– ¿Sabes lo que le ocurrió a Thomas?
– No.
– Lo estrangularon y lo dejaron en la vía del tren para que lo atropellaran. Cuando lo recuperé estaba hecho pedazos. -El mentón se le contrajo en un círculo de hoyuelos blancos y rojos, y el labio inferior se le empezó a retorcer. Para evitar echarse a llorar, cogió otra vez el paquete, abrió la tapa y sacó otro cigarrillo, al tiempo que recogía la caja de cerillas-. Ningún hombre es capaz de hacerle esto a su hijo. -Al rascar, el fósforo salió disparado de la cerilla y cayó en la moqueta, fundiendo un pequeño cráter en la tela hecha a mano. Tracy lo pisó para apagar la llama contra el suelo-. Malditas cerillas. Hechas en Polonia, por Dios, como si aquí no supiéramos hacer cerillas.
– No sabía eso de Thomas. Los viejos periódicos no lo contaron nunca.
– Aquí están cerrando todas las fábricas, y les compramos esta mierda a los malditos polacos. La mitad de mis vecinos han sido despedidos. ¿Y por qué iba Alfred a dejar a Thomas en Barnhill? Nunca iba en aquella dirección; ni siquiera conocía a nadie allí.
Paddy sintió de pronto que tenía la cara helada. Barnhill era donde vivía Callum Ogilvy.
– ¿Dónde exactamente de Barnhill?
– En las vías del tren, antes de llegar a la estación. -Tracy miraba fijamente el televisor-. Pasó allí toda la noche antes de que lo encontraran. El primer tren de la mañana le pasó por encima.
– No lo sabía. Lo siento -musitó Paddy. La muerte de Thomas se había vuelto ahora demasiado real, y deseó no haber venido hasta aquí. Deseó que a Tracy le hubiera pasado algo agradable-. ¿Ha vuelto usted a casarse?
– No. Estuve casada dos veces, ya tuve bastante. Me quedé embarazada con quince años, me casé a los dieciséis. Él mismo no era más que un niño; no estaba nunca, porque siempre estaba entrando y saliendo de la cárcel de Barlinnie. Un gamberro. -Hizo una sonrisa como una mueca-. Siempre nos liamos con los malos, ¿no?
No era el caso de Paddy, pero asintió para ser amable.
– Fue un golpe enorme lo de la muerte de Thomas, decidió ir por el buen camino. Intentó ser un padre para su propio hijo. Se quedaba con él cuando los vecinos atacaban la casa de la carretera. Todavía está con él.
Paddy asintió con la cabeza para animarla.
– Al menos se esfuerza.
– Oh, sí se esfuerza. Eso sí -admitió Tracy a la vez que bajaba la voz hasta el susurro.
– A Brian lo secuestraron el mismo día que a Thomas, ¿se había dado usted cuenta?
– Pues claro, era el octavo aniversario. -Tracy dio una calada al cigarrillo y contempló las focas, se quedó como sedada por el televisor-. La muerte de un hijo se queda contigo; no parece abandonarte nunca, como si siempre acabara de ocurrir esa misma mañana.
II
Cuando Paddy salió al ventoso balcón, advirtió que había una franja de luz verde en el suelo, que empalidecía entre las puertas del ascensor que se cerraban. Impulsada por su miedo a las lúgubres escaleras, corrió a meterse dentro, logró colarse entre las puertas cuando estaban a un centímetro de cerrarse del todo y tocó el botón de la pared.
En el ascensor había dos chicos, ambos de unos trece años, que hacían guardia a un lado y otro de la puerta. Paddy se metió dentro y oyó que las puertas se cerraban antes de tener la lucidez de cambiar de idea.
Eran dos chicos pobres, eso le parecía evidente; los dos llevaban parcas de forro naranja gastado y con un fino ribete de piel sintética en las capuchas, los dos con pantalones de colegial demasiado cortos y con marcas de rayas que atestiguaban la altura por donde les habían alargado el dobladillo.
La luz que entraba por la ventanita del ascensor indicó que pasaban por el séptimo piso, con un dígito grande e industrial estampado en la pared del fondo que pasó de largo y quedó gravado en la retina de Paddy. Los chicos se miraron entre ellos y luego se volvieron a mirarla.
Uno de ellos llevaba la capucha levantada que le cubría todo menos la nariz y la boca. El otro llevaba el pelo tan corto que se le podían ver antiguas señales de tiña en el cuero cabelludo. Los dos intercambiaban miradas rápidas, como si se hicieran señas de algo rastrero y malicioso.
Lo más valioso que tenía Paddy era el pase mensual de transporte público que llevaba en el bolso. Se pasó la tira del bolso por encima de la cabeza y lo sujetó por abajo, por si los chicos tenían intención de estirárselo.
Pasaron por el quinto piso, el ascensor tomaba empuje y se oía crujir el cable por encima de sus cabezas.
Los chicos se volvieron a mirar, intercambiaron sonrisitas, se pusieron las manos detrás de la espalda y se impulsaron con la pared como si se prepararan para el ataque. De pronto, a Paddy se le ocurrió que uno de ellos podía ser el otro hijo de Tracy Dempsie. Ambos parecían lo bastante pobres.
– Conozco a tu madre -dijo Paddy, mirando a la pared.
Algo desconcertados, los chicos volvieron a mirarse entre ellos.
– ¿Eh?
Miró al chico de la tiña que había hablado.
– ¿Tu madre se llama Tracy?
Él sacudió la cabeza.
– La mía está muerta -dijo el de la capucha, con tanto deleite que ella dudó de que fuera cierto.
Paddy se metió la mano en el bolsillo y por encima de los trozos de kleenex roto alcanzó las llaves de casa, que rodeó con el puño bien cerrado por si acaso tenía que utilizarlo como arma de defensa. Trató de hablar de nuevo, pensando que cualquier cosa que la asociara con el lugar le podía servir de protección.
– ¿Conocéis a Tracy Dempsie, del octavo?
Los dos chicos se rieron.
– Es una furcia más fea que el culo -dijo el de la capucha.
Paddy se sintió de pronto obligada a proteger a Tracy.
– ¿Furcia? ¿De dónde has sacado esta palabra, de la tele?
El ascensor se detuvo con un bote en la planta baja. Los chicos se quedaron inmóviles, mirándola a los pies mientras las puertas se abrían. El de la capucha echó la cabeza hacia atrás y entreabrió la boca, expectante por ver lo que ella haría.
Paddy se cogió el bolso con una mano y mantuvo la otra en el bolsillo. Se esforzaba por no girar el hombro ni cederles el paso, y andar derecha entre ellos dos. Levantó un pie, pero tropezó antes de dar el primer paso, lo que provocó la risa de uno de los chicos. Mientras salía al vestíbulo, sintió un sudor frío que le caía por su nuca. La podían haber acuchillado, violado o atracado, y ella no habría podido hacer nada para defenderse. Habría estado perdida.
Se escabulló del vestíbulo y del edificio, escapando de la sombra que proyectaba el bloque a través de una mancha de césped; pasó frente a un grupo de viejos borrachines reunidos alrededor de una fogata en el parque que habían llegado demasiado tarde o demasiado bebidos al registro de las siete del hotel Great Eastern.
III
Distraída con el recuerdo de la mirada vacía de Tracy, Paddy remontó la cuesta empinada que llevaba a la catedral ennegrecida y tomó un atajo por detrás del complejo de Townhead hasta la antigua casa de los Dempsie. Andaba rápido, como si intentara escapar al miedo que le habían provocado los chicos y a la tristeza que desprendía la casa de Tracy.
Estaba convencida de haber dado con algo importante. Alguien había matado a Thomas Dempsie y lo había abandonado en Barnhill. Si la misma persona hubiera matado al pequeño Brian el día del aniversario de Thomas, no podía ser que lo abandonara en Barnhill; lo tendría que haber dejado en otro lugar para no llamar la atención sobre las similitudes. Ese podía ser el motivo por el que lo llevaron a Steps: disimular el hecho de que se trataba de un asesinato repetido. Pero no era exactamente repetido: Callum Ogilvy y su amigo habían matado al pequeño Brian. Tenían sangre del niño en la ropa y sus huellas estaban ahí, y ellos mismos eran chiquillos cuando Thomas murió. No obstante, eso podía jugar a favor de Paddy: si Farquarson hubiera pensado que el caso de Thomas Dempsie era lo bastante relevante, habría metido a otro periodista a investigarlo. Para que ella pudiera encargarse de redactarlo, tenía que tener sólo cierto interés. Y aun así, no debería ni siquiera considerarlo. Si su nombre aparecía publicado en cualquier artículo relacionado con el pequeño Brian, su madre la echaría de casa.
A lo largo de un lado de Kennedy Street, había una larga pared de contrachapado que bloqueaba la entrada a uno de los muchos emplazamientos de bombardeos que todavía recordaban la segunda guerra mundial en la ciudad. En el otro lado, una hilera de casas serpenteaba por el borde de un canal de tierra. Eran calcos idénticos de la casa de Gina Wilcox, desde los peldaños de hormigón que llevaban a la estrecha puerta hasta las verjas verdes de tres bandas. Cerca de allí, había una casa que se había tomado el verde de las verjas como ofensa, por sus connotaciones republicanas irlandesas, y se había pintado la suya de azul monárquico. Aparte de una casa que usaba su parcela de jardín como almacén de neumáticos, el barrio tenía un aspecto cuidado y, vistos desde la fría calle, los salones de las casas parecían acogedores y tranquilos.
En mitad de la media luna que dibujaba la calle, apareció un hombre de mediana edad con abrigo azul marino que andaba hacia ella con las manos en los bolsillos. Paddy anduvo hacia él y lo vio vacilante y ansioso por evitarla.
– Perdone.
El hombre aceleró el paso.
– ¿Puedo hablar con usted, señor?
Él se detuvo y se volvió a mirarla.
– ¿Es usted de la policía?
– No -respondió ella-, ¿qué le hace pensarlo?
– Me ha llamado señor. ¿No es de la policía?
– No. Soy Heather Allen, del Daily News. He venido por el caso Thomas Dempsie, ¿lo recuerda?
– Ah, sí, el pequeño al que mataron hace años, ¿no?
– Sí. ¿Sabe usted en qué casa vivía?
– En ésa. -Señaló la casa del jardín lleno de neumáticos-. Después de aquello su familia se mudó. La madre vive en los bloques de apartamentos de Drygate. Fue el padre quien lo mató, ¿sabe?
Paddy asintió:
– Eso dicen.
– Luego se colgó en Barlinnie.
– Sí, eso también lo he oído.
Miraron a la casa al mismo tiempo. Detrás de las ruedas y el césped fangoso, unas cortinas desgastadas de redecilla formaban un arco en la ventana.
El hombre hizo un gesto con la cabeza.
– Nunca sabes lo que pasa dentro de las casas, nunca lo sabes. Al menos se arrepintió lo bastante como para matarse.
– Sí. ¿ No creían que se habían llevado al niño del jardín?
– Al principio, es lo que supusieron, pero luego resultó que el padre lo había estado escondiendo todo el tiempo.
– Ya.
El hombre se movió con inseguridad.
– ¿Es todo? ¿Puedo marcharme?
– Oh. -Paddy se dio cuenta pronto de que el hombre, de la edad de su padre, esperaba que le diera permiso para marcharse-. Gracias, eso era todo lo que quería saber.
Él asintió con la cabeza y retrocedió antes de volverse y seguir su camino. Lo observó marcharse, sorprendida del poder que emanaba al presentarse como periodista.
Kennedy Street tenía que tener una vista abierta sobre la nueva autopista a Edimburgo, pero ahora estaba tapada por una barrera provisional. Había trozos de contrachapado que habían sido arrancados, y Paddy cruzó a mirar por los boquetes. El suelo era irregular y estaba lleno de lodo. Había una pared rebelde de planta baja que seguía erguida de un antiguo bloque, con un melancólico papel pintado color cereza con la huella de una chimenea.
Nunca había conocido a alguien como Tracy Dempsie. Toda la gente que conocía que había sufrido tragedias terribles las ofrecía a Jesucristo. Se acordó de la señora Lafferty: era una mujer de su parroquia cuyo único hijo murió atropellado, cuyo marido había sufrido una larga agonía antes de morir de cáncer de pulmón; asimismo, más tarde, ella misma contrajo la enfermedad de Parkinson, de manera que tenían que llevarle la comunión a su banco durante la misa; no obstante, la señora Lafferty era toda ella ánimo y alegría. Coqueteaba con los curas jóvenes y vendía boletos de las rifas. A Paddy le inquietaba la posibilidad de que el sufrimiento pudiera hundir a la gente. La única otra persona de la que tenía referencias y que podía parecerse a Tracy era el viejo Paddy Meehan. Se suponía que los desafortunados tenían que levantarse por encima de la adversidad, y no convertirse en hombres gordos y amargados con abrigos cutres que se dedicaban a dar la paliza a la gente por los sucios bares del East End.
Tardó un momento en reconocer el sonido. Procedente de la otra esquina, hacia ella, se oía a alguien que corría apresurado y ligero. Sin ningún motivo, pensó en los chicos del ascensor y sintió una punzada de pavor en el estómago al imaginar que la empujarían por el boquete de la pared. Sin mirar atrás, corrió al otro lado de la calle y se paró junto a la farola más cercana, allí se calmó. No había nada que temer. Tracy la había alterado, eso era todo.
Aminoró el paso hasta recuperar el ritmo normal y se volvió a mirar a la persona que tenía detrás. El chico le sonrió con una calidez que la desarmó. Era alto, más alto que Sean incluso, con el pelo castaño y denso, y la tez de tono crema. Permanecía a dos metros de ella con las manos en los bolsillos.
– Disculpa, ¿te he asustado? Corría porque te he visto y pensaba que eras una amiga.
Paddy le devolvió la sonrisa.
– No.
– Es una chica a la que quiero conocer por accidente. -Hizo un gesto con la cabeza-. ¿Vives aquí?
– No -dijo ella-. Estoy trabajando.
– ¿En qué trabajas?
– Soy periodista del Daily News.
– ¿Eres periodista?
– Sí.
La miró de arriba abajo impresionado, y sus ojos se detuvieron en las botas de agua y el pelo engominado.
– ¿No te pagan o qué?
– Oye, estas botas son de Gloria Vanderbilt.
Él sonrió ante el comentario y la volvió a mirar con renovado interés. Le tendió la mano.
– Soy Kevin McConnell. -Se acercó a estrecharle la mano.
Podía tratarse de un nombre católico, Paddy no estaba segura.
– Heather Allen.
Su mano envolvió la de ella con una piel suave como el talco. Al acercarse, la luz le iluminó un aro dorado en la oreja. Paddy sólo había visto a hombres con pendientes en el mundo de la música pop, y Glasgow no era una ciudad que aceptara con facilidad las transgresiones resbaladizas de género: una vez se enteró de que a un chico le habían pegado por llevar paraguas. Lo miró con renovada admiración y advirtió que tenía los ojos pequeños y bonitos, y que los labios le brillaban.
– Tienes que tener cuidado cuando vengas por aquí a visitar a gente; es un barrio que no conoces.
– Sólo ha sido un minuto. -Se puso a pasear tranquilamente calle abajo con la esperanza de que él la siguiera.
– Un minuto es suficiente -dijo él detrás de ella-. Aquí arriba hay bandas, tienes que ir con cuidado.
– ¿Eres de alguna banda?
– No. ¿Escribes sobre las bandas? ¿Es eso lo que has venido a buscar?
Se aproximó un poco a ella, con lo que redujo el espacio que los separaba, como si así pudiera sentir las vibraciones que había entre sus cuerpos.
– Me ocuparé de que te marches sana y salva.
Ella le fue dando conversación: le preguntó si trabajaba, a lo que le respondió que no; también quiso saber adonde salía a bailar y qué tipo de música le gustaba. Cuando llegaron a Cathedral Street, ella ya no quería separarse de él. Era un hombre alto y guapo, como Sean, pero no estaba enfadado con ella, ni hablaba de su familia, ni estaba harto de su trabajo. La acompañó hasta la parada del autobús, la despidió con la mano desde la calle y la miró con una sonrisita coqueta antes de decirle que tal vez se volvieran a ver.
Mientras Paddy andaba por la calle hasta la parada del autobús, se le ocurrió que tal vez el mundo estuviera lleno de hombres entre los que podía elegir; que tal vez Sean fuera uno de los hombres buenos, en vez del único hombre bueno.
Como no tenía ganas de llegar a casa, deambuló un rato por la ciudad. Cuanto más se acercaba a la parada, más insignificante se sentía. No era Heather Allen. No era ni siquiera periodista. Era una simple gorda con miedo a volver a casa.
IV
Cuando Paddy entró en casa, Trisha estaba sola y el ambiente había empeorado. Le sirvió un cuenco de caldo y un plato de carne picada con guisantes y patatas, dejó a Paddy comiendo sola y se marchó al salón a ver las noticias. Paddy la veía a través del pasaplatos de la cocina, sentada en la butaca, con su melena castaña salpicada de canas grises. Fingía escuchar un reportaje sobre la huelga de hambre en la cárcel de Maze, como si el mundo de fuera de Rutherglen no la aterrorizara.
Paddy se habría ido al cine, pero no tenía dinero. Consideró la posibilidad de utilizar su pase de autobús y hacer el trayecto circular por toda la ciudad en el 89 sólo para tener a su madre preocupada, pero sabía que aquello sería una venganza menor.
Se terminó la cena y se levantó, puso los platos en el fregadero con la intención de lavarlos más tarde como penitencia, pero su madre se levantó de la butaca y entró en silencio en la cocina, se coló entre Paddy y el fregadero, abrió el grifo del agua caliente y se puso a lavar los platos y los cubiertos con rapidez. Paddy se retiró cautelosamente al salón.
No quería ver las noticias. Movió el botón del dial hasta ITV y se sentó antes de que la imagen se hubiera definido del todo. Estaban haciendo un concurso. Una presentadora de esas que toman sacarina le hacía preguntas a una mujer corpulenta de Southampton sobre su flaco marido con gafas, aislado en una cabina y sonriente como un bebé en el orinal.
Ahora mismo Sean estaría cenando. Su mamá estaría sonriendo y conversando, contándole las noticias del día, como quién se había muerto en la parroquia o la astucia que el nieto de alguien había dicho. Paddy podía llamarlo para decirle que lo echaba de menos. Podía intentar disculparse de nuevo.
Esperó a que su madre hubiera cruzado el salón y subió las escaleras hasta el baño, luego salió a hurtadillas y marcó el número de Sean.
Mimi Ogilvy apenas pudo hablar cuando pidió por él.
– Por favor, señora Ogilvy, tengo algo importante que decirle.
Mimi le colgó sin dejar que acabara la frase.
V
Mary Ann subió a acostarse antes de lo normal, e hizo sus cosas en silencio; entró en el baño con su neceser y salió con el pijama puesto, se preparó la ropa para la mañana siguiente y puso las braguitas y la camiseta en la bolsa de la ropa sucia que tenía a un lado del armario. Mientras hacía cosas por la habitación, iba soltando risitas incontinentes.
Apagó el interruptor del lado de la puerta pero, en vez de acostarse, se subió a su cama y se sentó en la de Paddy, sacó una cajita de naipes de detrás de ella y un paquete de galletitas saladas con sabor a queso y cebolla. Sacó a Paddy de la cama y la llevó hasta la ventana, la hizo sentarse y tiró las cortinas. A la luz de la luna, Mary Ann abrió el paquete de galletitas para compartirlas con ella y repartió una mano de siete cartas para cada una. Abajo, al fondo del jardín, el único árbol ondeaba suavemente por la brisa, con la luz plateada de la luna reflejada en sus escasas hojas.
Estuvieron jugando casi una hora y se reían en silencio cada vez que las galletitas crujían ruidosamente en sus bocas, mientras anotaban los puntos de cada una en el cuaderno de Paddy. Mary Ann hacía las sumas con los dedos cada vez que terminaban una mano, se rascaba la cabeza y ponía cara de sorpresa, apuntando números ridículamente equivocados a favor suyo. Paddy la dejaba hacer cada vez, disfrutando más y más. Al final de la página, apuntaban los puntos reales.
Se quedaron despiertas hasta mucho después de que los ojos empezaran a escocerles de sueño, jugando, con los rostros junto al cristal de la ventana, frío e húmedo, con cuidado de silenciar sus risas de camaradería. Aquellos juegos silenciosos se convirtieron en un ritual, en una afirmación nocturna de fidelidad que las uniría durante muchas décadas.
Capítulo 17
Los coches crueles
I
El redactor de Especiales estaba haciendo un esfuerzo para crear un artículo creíble de pánico moral sobre el simple novedad de Joe Dolce, en el que señalaba la desaparición definitiva del idioma inglés, cuando sonó el teléfono, lo cual le dio una excusa para dejar esa página.
– No -dijo a la vez que paseaba la vista por la página que tenía en la máquina de escribir-. Heather Allen ya no trabaja aquí.
El hombre que había llamado pareció sorprendido. La había conocido el día anterior, dijo, en Townhead, y le dijo que trabajaba en el Daily News.
– Sí, bueno, pero ahora se ha ido, chico.
– ¿No tendría algún otro número en el que pudiera localizarla?
– No.
El hombre suspiró al aparato, mandando un rumor de viento al oído del periodista.
– Es que… es muy importante.
De todos modos, la concentración del redactor de Especiales ya se había roto, y el tipo parecía realmente desesperado.
– Bueno, sé que trabaja en el periódico del politécnico. Podría probar allá.
– Gracias -dijo el hombre-. Genial.
II
Llamó al politécnico varias veces, negándose siempre a dejar un mensaje; sólo preguntaba por Heather Allen, por cuándo estaría, si todavía no había llegado… Acababa diciendo que volvería a llamar.
Heather no llegó a la redacción del Poly Times hasta última hora de la tarde. Estaba de un humor de perros. Todavía no le había contado a nadie que la habían despedido del News, ni siquiera a sus padres. Un sentido latente de la decencia le impedía contarles lo del artículo publicado. En su momento, supo que se sentiría asquerosa por haberlo hecho, había evaluado las ventajas e inconvenientes, y finalmente, había concluido que, a largo plazo, los beneficios la ayudarían a superar el complejo de culpa; pero se había equivocado y ahora se odiaba a sí misma por haber traicionado a Paddy, por haber perdido el trabajo. Se sentía ya lo bastante mal como para encima tener que enfrentarse al rechazo de su padre.
El Poly Times era una operación en dos partes. La oficina era una sala pequeña en la planta baja del bloque del sindicato de estudiantes, amueblada con una sola mesa, tres sillas y un teléfono. Dos paredes de estanterías guardaban cuatro años de números publicados y todos los documentos económicos y minutas de todas las reuniones del comité que se habían celebrado en toda su historia. Había mucha gente que solicitaba trabajar en el periódico, pero sólo lo imprimían un par de veces al año y, sencillamente, no había tanto que hacer. Siendo arrogantes, cerrados y distantes, conseguían mantener alejados a la mayoría de candidatos, lo cual les permitía seguir siendo sólo unas seis personas en la redacción. Una de las misiones de Heather como editora era revisar el montón de artículos no solicitados que los estudiantes enviaban para intentar que se los publicaran.
A pesar de los carteles pegados por todo el campus en los que se anunciaba la inminente fecha límite de entrega, en la bandeja de plástico rojo no había demasiadas propuestas. Pero la redacción no estaba vacía: un par de miembros del comité, ambos con aspecto de heavy, grasientos y muy feos, trataban en vano de mandar un telex por la máquina. Heather los ignoró con la esperanza de hacerlos sentirse incómodos para que se largaran.
Ocupó toda la mesa de trabajo, colocando el bolso a un lado y la bandeja roja en el otro, dejó el abrigo en una silla y se sentó en la otra. Uno de los dos chicos heavy metal le gritó que un tipo la había estado llamando toda la mañana.
– ¿Era alguien del Daily News? -preguntó esperanzada.
El chico se encogió de hombros.
– No dijo de dónde llamaba.
Pensándolo bien, Heather dedujo que la llamada no podía ser del News. Si la hubieran querido recuperar, alguien la habría llamado a casa la noche anterior. Y de todos modos, seguro que no revocarían la decisión. Nadie iba contra el sindicato. Se volvió a hundir en su mal humor y empezó a sacar las propuestas de los sobres y las carpetas y a apilarlas.
Estaba a mitad de la lectura de un relato de viajes de un estudiante de segundo, un interrail por Italia, cuando sonó el teléfono.
– ¿Heather Allen?
– Sí.
– Te conocí anoche, ¿te acuerdas?
No se acordaba.
– Me presentan a mucha gente.
– Sé que puedo confiar en ti. -El tipo que llamaba hizo una pausa, como si esperara una reacción.
– ¿De veras? -Todavía lo escuchaba a medias, con el teléfono equilibrado en el hombro mientras revisaba las propuestas, buscando si había algún otro artículo de viaje que la obligara a escoger entre los dos.
– ¿Quieres saber más sobre el pequeño Brian?
Heather dejó el artículo y cogió el teléfono con la mano. El tipo debió de haber oído que ella era la autora del artículo publicado. Se tapó la boca con la mano para evitar que su voz llegara hasta los heavies del rincón.
– ¿Puedes decirme algo al respecto?
– No por teléfono. ¿Nos podemos ver?
– Dime el lugar y allí estaré.
El hombre le explicó que estaba muy nervioso y le hizo prometer que iría sola al Pancake Place a la una de la madrugada. Le pidió que no le contara a nadie el lugar de la cita y le dijo que ni siquiera lo anotara, para evitar que la pudieran seguir sin que ella se enterara.
Heather arrancó la dirección que había anotado en una esquina del bloc de notas y lo tiró a la papelera.
– Nos vemos esta noche -dijo, y esperó a que el tipo se lo confirmara antes de colgar el teléfono.
Los chicos la vigilaban sin mirarla; lo notaba. Dejó sus cosas encima de la mesa y salió al vestíbulo a tomar un café áspero de la máquina. Echó las monedas y miró por la ventana, por encima de los tejados de los edificios bajos, a los edificios de oficinas del centro, sonriendo para sus adentros mientras la máquina resoplaba y soltaba el café dentro del vasito de plástico. Pasaría por encima del Daily News y llevaría la historia directamente a un periódico de ámbito nacional. Con una buena noticia sobre el pequeño Brian y el artículo ya publicado sobre la familia en su curriculum, podía aspirar a cualquier trabajo después de graduarse. Incluso podría irse directamente a Londres.
III
Paddy merodeó por la redacción y la cantina para matar el tiempo hasta que llegara McVie. El turno de noche fue llegando poco a poco a la redacción, lo que aplacó el ritmo frenético de la mañana. Los miembros del personal de base tomaron sus puestos frente a sus mesas, se acomodaron para pasar la noche, con sus revistas y sus libros para leer, y un tipo del departamento de Especiales sintonizó en un pequeño aparato un programa de Radio Four que hablaba sobre la etapa muda del cine.
McVie la vio cuando entraba a comprobar si tenía mensajes en el tablón. La saludó con la cabeza, pero cuando ella se le acercó para hablarle puso cara de pocos amigos.
– Otra vez no -dijo-, la última vez ya tuve bastantes problemas. El pequeño cabrón llamó y se quejó de nuestra visita. Yo no sabía que no eras periodista.
– Soy chica de los recados.
– Da igual, no te acerques más a mí -dijo.
– Sólo quería preguntarte algo sobre el pequeño Brian.
– Ya -le señaló la nariz de manera acusatoria-. Y ésta es otra: estás emparentada con ese chaval de mierda y nunca me lo dijiste.
Paddy levantó un dedo y contestó:
– Entonces todavía no lo sabía, ¿no es cierto, gilipollas?
El uso de una palabrota pareció aplacar de alguna forma a McVie, como si de pronto captara del todo el grado de su vehemencia.
– Está bien -dijo-. ¿Tienes algo que puedas contarme sobre el caso?
– Nada. No sé nada de él.
– ¿Cómo puedes no saber nada? Sois parientes.
– ¿Tú tienes mucha relación con tu familia? -dijo sin saber la respuesta-. Y de todos modos, ¿sabes qué? -añadio-, ese tipo, J.T., intentó interrogarme sobre este tema y su técnica no se puede ni comparar con las tuyas.
McVie asintió:
– Sí, pero él se dejaría cortar los huevos por un artículo. Le pone cachondo. Me contaron que una vez fue a buscar la foto de una víctima de violación y asesinato a su madre. Cuando salía por la puerta, le dijo que su hija se lo había buscado. -Asintió solidariamente al ver el escándalo reflejado en el rostro de Paddy-. De esta manera, se aseguraba de que la mujer no volviera a hablar con nadie más de la prensa. Lo convertía en una exclusiva. Es un hijo de puta. ¿Y tú qué quieres, en todo caso?
– Te quería preguntar una cosa sobre el pequeño Brian. ¿A qué hora cogieron los chicos el tren en dirección a Steps?
– Dicen que fue entre las nueve y las nueve y media de la noche. ¿Por qué?
– ¿Dónde estuvieron desde la hora del almuerzo hasta entonces? -Bajó el tono de voz-. J.T. dice que no hay nadie que los viera en el tren. No creo que unos chicos tan pequeños cogieran un tren de cercanías hasta Steps.
McVie no parecía convencido.
– Llevaban los billetes encima.
– Pero Barnhill está lleno de solares y de fábricas abandonadas, y estamos hablando de chavales pobres. ¿Por qué iban a gastar el dinero en el tren? ¿Es posible que la policía se equivoque tanto?
Aquella imagen sobresaltó a Paddy y no sabía exactamente por qué; tenía la piel alrededor de los ojos y la boca doblada hacia arriba, y un ruido muy raro surgía de su garganta: McVie se estaba riendo, pero su cara no estaba acostumbrada a hacerlo.
– ¿Es posible que la policía se equivoque? -repitió él, volviendo a hacer aquel ruido-. ¡Te llamas Paddy Meehan, por el amor de Dios!
– Ya sé que pasó entonces, pero ¿podría seguir pasando ahora?
McVie dejó de poner aquella expresión terrorífica y dejó que ahora pareciera la mueca de un suicida.
– La mayor parte no serían capaces de hacer aparecer a los chicos como culpables. Aunque… -Bajó la vista hacia un lado y adoptó un aire escéptico-. La mayor parte no lo haría. Tal vez, si estuvieran convencidos de que son realmente culpables pero les costara demostrarlo, entonces puede que colocaran pruebas. Ven librarse a muchos cabrones, eso es comprensible.
Un editor del turno de noche se acercó a su mesa con un café y un cigarrillo y se sentó en una silla cerca de ellos.
McVie se inclinó hacia ella.
– Por cierto, conozco a Paddy Meehan. Es un gilipollas.
Paddy se encogió de hombros incómoda.
– Bueno, eso lo dices tú. ¿Sabes algo de un tipo llamado Alfred Dempsie?
– No.
– Mató a su hijo.
– Bien hecho. Me he enterado de que los chicos de la mañana han perseguido a Heather Allen por lo que te hizo; pero no lo confundas con ser popular.
– No lo confundo.
– De la misma manera serían capaces de darte caza para divertirse.
– ¿Darme caza para divertirse? ¿De qué coño hablas? Voy a chivarme al padre Richards de que utilizas ese lenguaje tan creativo.
McVie se esforzó por no reírse. Miró la hora.
– Está bien, lárgate. Tengo cosas que hacer antes de salir.
Se levantó.
– Bueno, gracias de todos modos, gran cerdo.
Él la miró bajarse la falda de tubo hasta las rodillas.
– Cada día estás más gorda.
Paddy no podía dejar que viera que le afectaba.
– Tienes razón -dijo comiéndose la tristeza-. Yo engordo, y tú envejeces haciendo un trabajo que odias.
V
Paddy bajó andando lentamente hasta Queen Street, con la intención de llegar allí después de las nueve. Era una tranquila noche de viernes en la ciudad oscura; había llovido con fuerza la mayor parte de la tarde y la humedad todavía ocupaba el aire amenazador. Frente a un hotel de George's Square, se cruzó con un grupo de mujeres con vestidos baratos y zapatos de plataforma, atentas y asustadas como una manada de ciervos; cerca, sus hombres borrachos se gritaban entre ellos. Trató de no mirar directamente a las mujeres y, en su mente, se convirtieron en una sopa de brazos gordos embutidos en mangas cortas, de dedos con anillos que tocaban cabezas permanentadas tan lacias que parecían llevar gorros de natación, y tacones cortantes clavados en zapatos de punta afilada.
La estación de Queen Street era un refugio Victoriano cavernoso con un techo de cristal en forma de abanico que cubría cinco andenes. Sólo estaban abiertos el pub y el bar Wimpy. Leyó en los horarios pegados a la pared que los trenes a Steps salían cada media hora, de modo que los chicos habrían tardado como máximo doce minutos para llegar hasta ahí. Las taquillas estaban a un lado de la estación, y ella advirtió que de noche las barreras no estaban vigiladas como lo estaban en las horas punta. Los muchachos se habrían podido colar fácilmente en el tren sin pagar.
El sitio donde se compraban los billetes estaba vacío, y el tipo de la ventanilla estaba leyendo el periódico.
– Hola -dijo-. ¿Me podría decir cuánto cuesta el billete reducido a Steps?
El hombre la miró frunciendo el ceño.
– Usted no paga reducido.
– Ya lo sé. No quiero comprarlo, sólo quiero saber el precio.
El hombre seguía con su expresión escéptica. Paddy estaba cansada de decir su mentira de Heather Allen, así que se inventó otra:
– Mi sobrino tiene que ir solo a visitar a su tía el lunes que viene, y mi hermana tiene que darle el dinero para el billete. -Sonaba lo bastante elaborado como para ser verdad.
El encargado la miró mientras tecleaba en la máquina de los billetes. Costaba sesenta peniques, el doble que el autobús.
De vuelta en el vestíbulo, leyó los horarios y se dio cuenta de que el siguiente tren para Steps estaba a punto de salir. Sacó su bono de viaje pero nadie se lo pidió al subir al silencioso tren. Las puertas se cerraron, y el vagón se impulsó hacia delante. Parecía que no hubiera ni conductor a bordo.
El tren pasó por un túnel largo y oscuro, y salió al otro lado entre dos laderas pronunciadas de tierra, separadas para que pasaran entre ellas las vías del ferrocarril. Las pendientes eran tan pronunciadas que, después de cien años de perseverancia, la hierba todavía no había logrado crecer en ellas. Los vagones estaban muy tranquilos, y Paddy pudo imaginarse a los chavales pequeños haciendo todo el trayecto sin que nadie los viera.
La primera parada era la estación de Springburn, a ocho minutos de Queen Street. El andén estaba construido en un valle profundo con unas escaleras que subían hasta la calle. En aquel momento, estaba tranquila, pero resultaba obvio que era una estación muy utilizada: el andén era ancho y tenía una máquina de chocolatinas e, incluso, una cabina de teléfonos. Al fondo, al otro lado de las vías de doble dirección, una verja de estacas blancas señalaba el límite con el terreno circundante. Más allá de la verja, estaba oscuro y un grupo de árboles flacos y de arbustos desnutridos luchaban por sobrevivir. El paisaje boscoso duró tanto rato que la mirada de Paddy casi se perdió en él. El tren volvió a ponerse en marcha, con lo que la sacó de sus ensoñaciones.
El viaje hasta Steps llevó al tren por una vía estrecha antes de desviarse desde la estación hundida de Barnhill. La pudo ver surgir a través de la maleza a su izquierda, un andén pobre y solitario con las luces rotas y un solo banco al lado de las escaleras que llevaban hasta la carretera. Por ese mismo lugar, el cuerpecito de Thomas Dempsie había sido abandonado. El abandono en un lugar tan oscuro le parecía casi más terrible que su muerte en sí.
Volvió a mirar la estación de Barnhill que ahora desaparecía detrás de ella. Era ridículo: no tenía sentido que los chicos salieran de su barrio para llevar al pequeño a otro lugar. Aunque se hubieran equivocado de tren, habrían bajado en Springburn y habrían andado el medio kilómetro.
El tren siguió avanzando hacia Steps, tras pasar por los bloques de apartamentos de Robroyston, que eran un despliegue de crimen arquitectónico de cuarenta pisos construidos encima de colinas desiertas, sin ningún elemento capaz de otorgarles una escala humana a su alrededor. Más allá, pasó por tierras vacías y oscuras, de maleza y arbustos, que bordeaban un pantano. Bajo la fría luz de la luna, Paddy pudo ver campos y setos, un paisaje extraño que se debatía entre el abandono industrial y la estampa rural.
La entrada a Steps la anunció una franja de casas en una colina. Eran casas grandes, por lo que podía ver sus jardines a medida que el tren iba aminorando la velocidad. No parecía un lugar que pudiera atraer especialmente a unos muchachitos procedentes de un suburbio marginal y, desde luego, no parecía un lugar más adecuado para ocultar un secreto que el entorno industrial del que procedían.
El andén de la estación de Steps estaba limpio y ordenado, aunque un poco desnudo. A un lado, un campo abierto y enorme se extendía hasta el edificio de un colegio; el otro lado daba a la parte trasera de unas casas. No había ni oficina de billetes, ni encargado alguno que pudiera dar fe de la llegada de los muchachos. Unas señales esmaltadas informaban a los viajeros de que debían comprar los billetes al encargado del tren. Nadie más bajó. A Paddy no le gustaba reconocerlo, pero tal vez J.T. estuviera en lo cierto: los chicos podían haber llegado hasta allá sin ser vistos. Aunque no explicaba dónde habían ocultado al pequeño durante las ocho horas que transcurrieron antes de tomar el tren.
Deambuló sola por el andén, sin apartar la mirada de las vías largas y rectas que llevaban de vuelta a Springburn y, luego, a Cumbernauld. La salida de la estación era una rampa suave que llevaba hasta la calle. Paddy la remontó y se deslizó bajo la puerta que salía al pequeño puente peraltado que pasaba por encima de las vías. El corte en los arbustos a lo largo de la carretera vacía no habría sido evidente de no ser por la pequeña pila de flores y tarjetas y peluches que había en el pavimento, justo enfrente. Era una calle oscura sobre la que colgaban matorrales y árboles. Paddy miró detrás de ella para asegurarse de que nadie la seguía y pisó un ramo de claveles rojos mustios sobre la aterciopelada oscuridad.
La calle discurría entre la vía del tren y los extremos de los jardines alargados pertenecientes a las casas grandes, con arbustos perennes que protegían su intimidad. De una pared alta con tela de gallinero, colgaba un matorral escarpado y sin hojas. El suelo por el que pisaba era irregular y estaba helado, y ella avanzaba poco a poco, tratando de seguir la imperceptible línea en la hierba.
No tardó demasiado en hallar la cinta azul y blanca de la policía que bloqueaba el camino. Más allá pudo ver el agujero en la tela de gallinero, abajo, a la altura justa para que unos chicos jovencitos pudieran colarse a través de él. Se agachó por debajo de la cinta policial y pasó al otro lado, pero se le enganchó la media en el alambre y se hizo un agujerito del tamaño de una bala en la rodilla.
Estaba en una zona de césped desigual. Se puso en cuclillas y pasó la mano plana por encima del mismo. La luz pálida del lejano andén iluminaba los reversos pálidos y plateados de las hojas, aplanadas de manera uniforme por el viento o por una lámina, pensó Paddy y no por pisotones. Se sentía tan tranquila como cuando estaba en el callejón con McVie, y se acordó de mantener la mente bien abierta sobre lo que había ocurrido aquí. Todo era posible; la policía no siempre tenía razón. Al destripador de Yorkshire lo habían interrogado y descartado nueve veces antes de ser arrestado.
Se levantó y anduvo siguiendo la vía del tren durante seis o siete metros en dirección opuesta a la estación hasta que el césped volvía a estar recto y sin aplastar. Las gotas de rocío de las hojas le habían empapado la lana de los leotardos, y ahora los tenía arrugados a la altura de los tobillos.
Le llamó la atención un cuadrado perfecto: al otro lado de la vía paralela de ferrocarril, había un trozo de sombra geométrica junto a un pequeño arbusto. Reconoció las marcas que las piscinas inflables dejadas boca arriba que durante estaciones enteras se quedaban en el jardín de su familia: el pequeño cuadrado de césped se quedaba sin aire y se secaba durante unos cuantos días. Allí habían colocado la tienda, habían matado a Brian y lo habían vuelto a encontrar. Detrás, formando una línea en diagonal a través del borde de la colina, se había creado un camino de tierra por las muchas veces que aquel tramo había sido recorrido en ambos sentidos. De pronto, parecía terriblemente oscuro.
La oscuridad era una capa que le tapaba la boca y los oídos, actuaba como una sordina del tráfico lejano y del mundo de más allá de las vías, y volvía el aire tan denso que era incapaz de respirar bien. Una bolsa voló contra la valla, y, en los oídos de Paddy, el crujido del celofán sonó como un llanto atrofiado. Retrocedió hasta la valla y se agarró a ella con fuerza, dejando que el alambre se le clavara en los dedos mientras parpadeaba hasta borrar de su imaginación los últimos momentos de Brian. Un tren luminoso y estridente voló hacia ella, le llenó los oídos, y ella cerró los ojos a la arenilla y el vendaval, agradecida por aquella intrusión paralizadora.
El tren pasó y Paddy permaneció en la húmeda oscuridad, paseando la mirada a lo largo de la línea de ferrocarril hacia la estación iluminada. No parecía un lugar seguro, pero corrió al otro lado y, al hacerlo, resbaló ligeramente con una plancha de madera aceitosa; la pérdida momentánea de equilibrio le provocó un fuerte escalofrío en la nuca.
Junto al cuadrado aplastado de hierba, el arbusto tenía unas ramas cortadas: había algunas que acababan de cortar con un cuchillo afilado; sin embargo, había otras, más antiguas, que alguien había retorcido hasta arrancarlas, dejando un muñón de corcho y savia. Se acordó de lo que Farquarson le había dicho, de los palos que encontraron en el trasero del pequeño. Los cortes recientes más afilados hacían pensar que alguien había estado recogiendo pruebas.
Paddy dejó atrás el césped aplastado donde había estado la tienda y se subió al terraplén de lodo helado, ayudándose de unas raíces y unas rocas sueltas. Se encontró en un campo grande con surcos arados. A tan sólo quince metros, había una puerta sin cerrar. Oía el sonido de los coches que circulaban a gran velocidad por una carretera cercana. Las marcas de ruedas de coches de policía estaban marcadas en el barro frente a ella. Se puso bien erguida.
Los chicos no se habían podido tropezar con el pequeño después de haber estado jugando en un parque de columpios para pequeñajos. No habían podido esconderse durante ocho horas, ni haber ido hasta allí sin ser vistos en un tren demasiado caro, ni podían haberse pateado un callejón oscuro y desconocido hasta dar con un agujero en la verja que no sabían ni que existía. Alguien tenía que haberlos acompañado. Alguien los había llevado a los tres en un vehículo. Le parecía obvio, como debería parecerle a cualquiera que tuviera ojos para ver; pero nadie miraba. Tal y como estaba resuelto, el asesinato del pequeño Brian era una buena historia, una historia limpia.
Paddy permaneció en el campo amargo, con el pelo aplastado sobre la cabeza, escuchando el brutal viento de febrero y todos los coches insensibles que corrían hacia sus hogares en busca de bondad y calidez. La explicación era válida para todos y no sería cuestionada hasta que las pruebas fueran aplastantes. Volvía a repetirse la historia del maldito Paddy Meehan. Por muchas pruebas que aportara o por mucha gente que le hubiera visto la noche del asesinato de Rachel Ross, la policía ya había decidido que era culpable.
Capítulo 18
Chicas Killy y chicos de campo
1969
I
Meehan se pasaría los veinticinco años que le quedaban de vida revisando minuciosamente los detalles de la noche en la que no mató a Rachel Ross. Contaba la historia tan a menudo que ésta iba cambiando de significado: los nombres de las chicas se convertían en súplicas de comprensión; el tiempo, los lugares en los que los coches habían sido aparcados, las horas en las que las luces se habían encendido y apagado en el hotel: todo se convirtió en un mantra absurdo que volvía a entonarse cada vez que un nuevo periodista o abogado demostraba algún interés por el caso.
Por aquel entonces, la noche no parecía nada más que otro reconocimiento decepcionante, como miles de otras noches en la vida de un profesional del crimen.
Permanecieron tres horas en el aparcamiento del hotel, contemplaron a la gente entrar y salir del bar, se agacharon cada vez que aparecía algún hombre paseando a un perro, vigilaron y esperaron a que las luces se apagaran para poder controlar la vecina oficina de licencias de vehículos. James Griffiths estaba encogido dentro de su rígida chaqueta de conductor y no paraba de hablar de lo mismo.
– Robaré uno para ti -decía con su denso acento de Rochdale que enfatizaba el final de las frases, lo que las convertía en interrogativas-. Encantado, encantado. -Apagó su Woodbine en el cenicero. Hasta que James se apoderó del Triumph 2000 azul turquesa enfrente del hotel Royal Stewart de Gretna, el cenicero de aquel coche de cuatro años no se había utilizado nunca. Ahora desbordaba de colillas y de ceniza hojaldrada.
Meehan suspiró.
– No pienso llevármelos de vacaciones a Alemania del Este en un coche robado, por el amor de Dios. No llegaríamos demasiado lejos, porque los del Servicio Secreto me tienen vigilado.
– No te van a trincar -le dijo Griffiths con aire desenfadado-. A mí no me han trincado nunca. Llevo años en esto y nunca me han pillado.
– ¿Nunca te han pillado? -Meehan lo miró.
– Jamás -dijo Griffiths con una levísima incomodidad por la mentira descarada.
– Y, entonces, ¿qué hacías en mi celda de la isla de Wight? ¿De visita, tal vez?
– Claro. -Griffiths se rio, pero Meehan no lo imitó.
La primera vez que se vieron fue en la isla de Wight, donde Griffiths cumplía una condena de tres años por robo de vehículo. A veces Griffiths era medio bobo. Hacía y decía lo primero que le venía a la cabeza en cada momento; por eso, cuando estaba dentro, le atizaban tan a menudo con la correa. Paddy lo había visto sin camisa bastantes veces y su espalda parecía un confuso cruce de caminos.
Meehan necesitaba el coche para llevar a su familia de vacaciones a Alemania del Este. Él no deseaba realmente unas vacaciones; lo que quería en realidad era demostrar a sus hijos que sabía hablar alemán y ruso, que recibía un sueldo de un gobierno extranjero y que no era un vulgar matón de Glasgow. Antes de que se hicieran mucho más mayores, quería que tuvieran algunos buenos recuerdos de su padre. Se pasó el invierno anterior sentado junto a la cama de hospital de su propio padre mientras un cáncer lo devoraba, y, durante aquellas largas noches, no fue capaz de recordar ni un solo momento feliz a su lado, ni uno solo. No había ni un solo momento de los que pasó con su familia que no hubiera sido mejor sin la presencia de su padre. Meehan quería ser más que eso para sus hijos, y por eso no podía llevarlos en un coche robado. Estaba convencido de que los pillarían antes de llegar a Carlisle, de que los obligarían a parar a un lado de la autopista, y de que terminarían mandándolos a casa sin su padre. Ya podía verlos, heridos y humillados, mirándolo desde el asiento de atrás de un coche de policía.
– No sé qué es lo que te preocupa -dijo Griffiths-. He robado tantos coches aquí que he tenido que tirar muchos al mar por el acantilado porque no tenía dónde venderlos. Y algunos eran buenos, Jaguars y así, no mierdecillas. Robaré uno para ti.
Se estaba disculpando, Meehan lo sabía. A lo largo de los años, habían pasado mucho tiempo juntos, y conocía la manera de lamentarse de Griffiths. Se estaba disculpando porque el trabajillo de la placa de impuestos que había traído a Meehan hasta Stranraer no podría llevarse a cabo. A medida que las luces del hotel se iban apagando gradualmente, y que los clientes salían de uno en uno o de dos en dos, seguidos del personal, se hizo evidente que el foco en la azotea de la oficina de impuestos seguiría encendido. Y aunque se apagara, en el hotel había perros, y bastante fieros, a juzgar por sus ladridos. Así que permanecieron en el lado oscuro del aparcamiento, fumando y al acecho; Meehan, en silencio para ocultar su desánimo; Griffiths, por su parte, sin parar de hablar para disimular su vergüenza.
Entre la oficina de impuestos y el hotel, podían ver el Loch Ryan, y, más allá de las colinas, el mar líquido y oscuro. Grandes transbordadores en dirección a Belfast y la isla de Man cabeceaban sobre el suave vaivén del agua. Había unos cuantos camiones que ya habían aparcado ahí, y los camioneros dormían en sus cabinas a la espera del primer transbordador.
– A la mierda -exclamó Meehan mientras apagaba la colilla en el cenicero-, eso no tiene ningún sentido. Volvamos a Glasgow y desayunemos en el mercado de la carne.
El café de los carniceros abría a las cuatro de la madrugada. Sus fritangas tenían lonchas gruesas de beicon como filetes de cerdo, y vendían jarras de whisky barato. Griffiths dio otra calada a su cigarrillo y sacudió la cabeza mientras exhalaba un hilillo de humo. Habían compartido celda durante dos meses y eran capaces de leerse la respiración. Griffiths estaba enojado. Miró con una media sonrisa a Paddy que movía otra vez la cabeza, y accedió:
– Está bien, está bien. -Giró la llave, puso en marcha el motor, y dejó las luces apagadas mientras hacía marcha atrás para salir del oscuro rincón-. Vayamos a desayunar.
II
A ochenta kilómetros al norte de Stranraer, en el pequeño y rico suburbio de Ayr, Rachel y Abraham Ross se encontraban en el dormitorio de su chalet y se disponían a acostarse. Rachel, con un batín azul cielo, estaba sentada a un lado de su cama individual y miraba cómo su marido se quitaba el reloj. Una tos aislada y convulsiva la sacudió de pronto. La reprimió e hizo un ademán de quitarle importancia:
– No es nada.
– ¿Estás segura? -dijo Abraham mientras dejaba el reloj en su mesilla de noche.
Rachel dio unos golpecitos a su cima.
– Estoy bien, estoy bien -dijo-. El doctor Eardly dijo que persistiría durante un tiempo después de la operación, ¿no? Estoy bien.
Sonrió a su marido para tranquilizarlo, mostrando las encías rosadas. Habían pasado el último mes acostados en sus respectivas camas, escuchando la textura de la tos bronquítica de Rachel. Eso los había dejado agotados a los dos. La tos era tan violenta que le agrietó una de las costillas y tuvieron que operarla. El día anterior, Abraham se había dormido en su despacho del Alambra Bingo Hall y había soñado que Rachel expectoraba un río en su habitación. Ella había sido siempre la más fuerte de los dos, a pesar de que tenía cinco años más y era estéril; pero, en la mente de ambos, era la más fuerte.
Apartó las mantas de su cama y se quitó el batín; lo dobló por la mitad con cuidado y lo colocó a los pies de la cama.
– Buenas noches, cariño. -Se besó la palma de la mano y le tocó la mejilla con la punta de los dedos para evitar agacharse.
– Buenas noches, querida.
Él esperó a que estuviera bien arropada y, luego, tiró del cordón que tenía encima de la cabeza para apagar la luz. Un azul cálido inundó la habitación, interrumpido tan sólo por una mancha de luz amarillenta que venía del vestíbulo. Al unísono, se quitaron las gafas, las doblaron y las pusieron, unas al lado de las otras, sobre la mesilla. Rachel estaba recostada sobre unos almohadones, puesto que le aconsejaron dormir lo más vertical posible para permitir que el líquido que tenía en los pulmones se asentara en la parte de abajo y así ocupara menos superficie de los órganos. Dobló las manos delante de ella sobre la sábana.
– ¿Has tenido una noche agitada?
– Sí, una buena noche.
– ¿ Buenas ganancias?
– Seis mil, todo o nada.
– ¿Como el viernes pasado?
– Exacto, eso es -dijo, y ella le oía sonreír-, casi lo mismo.
Ella también sonrió y buscó su cama con la mano, pero, al no alcanzarla, dio unas palmaditas al aire.
– Bien hecho.
Volvieron a recostarse, escuchando las respiraciones del otro; la de Rachel carraspeaba de vez en cuando pero era homogénea, Abraham hacía respiraciones largas y profundas para dar ejemplo. Ahora dormían poco pero les gustaba estar en la cama, escuchándose el uno al otro, sin necesidad de hablar o de estar siempre haciendo cosas. Estuvieron cuarenta minutos acostados juntos en la suave penumbra azulada. Una vez, Rachel estiró el brazo y volvió a dar palmaditas al aire, impulsada por la ternura de algún recuerdo.
De pronto, un fuerte chasquido frente a la puerta del dormitorio le hizo volver la cabeza con fuerza a Rachel.
Los dos contemplaron cómo una sombra negra cruzaba la mancha de luz desde el vestíbulo y, de pronto, la puerta se abrió de un golpe, chocando contra la pared. Dos figuras, o tal vez tres, entraron corriendo. Una llevaba una manta levantada y se tiró encima de Abraham, tapando la cabeza del viejo con ella. El otro se subió a la cama de Abraham y se impulsó al otro lado de la habitación, en dirección a Rachel.
Agarró a la mujer por las dos muñecas, la arrancó de la cama y la arrastró al suelo hasta el fondo de la habitación; se arrodilló sobre la cicatriz de su operación y la hizo gritar de dolor. El hombre le apoyó todo su peso sobre el pecho. Retrajo el brazo por el codo y le dio un puñetazo en la mandíbula. La podía ver iluminada por la luz del vestíbulo, con la boca desdentada, el pelo lacio y el cuello nervudo. Le dio otro puñetazo, en la mejilla, en el cuello y, de nuevo, en la mandíbula.
Abraham oía a su mujer desde debajo de la manta y utilizó todos sus cincuenta y cinco kilos de peso para luchar contra el hombre que lo inmovilizaba. Oía la respiración entrecortada del hombre, notaba su asombro. Tenía los dedos fuertes de contar el dinero todas las noches y encontró el brazo del tipo, le clavó los dedos en el blando antebrazo, lo apretó con fuerza. El hombre gritó:
– ¡Sácame a ese hijo de puta de aquí, Pat!
Era de Glasgow, del sur, posiblemente de Gorbals, donde tanto Rachel como Abraham se habían criado.
De pronto, Rachel volvió a respirar con normalidad y Abraham dejó de luchar. No había logrado sacarse la manta de encima y permanecía inmóvil, aferrado al brazo del tipo, al tiempo que escuchaba atentamente, preguntándose qué era aquel ruido como un silbido. Una barra de hierro rompió el aire y se estrelló contra su espalda, sus piernas, sus brazos, su espalda de nuevo.
Se lo llevaron todo: el dinero, los cheques de viaje, las pocas joyas que había y el reloj de Rachel, arrancado de su brazo mientras ella estaba tendida en el suelo, sangrando y llorando. Cuando hubieron acabado, los ataron; Abraham estaba lleno de golpes y magulladuras bajo la manta, su esposa gimoteaba a su lado. Permaneció tumbado bajo la manta, tratando de recordar cosas de los hombres. Eran los dos de Glasgow, uno se llamaba Jim o Jimmy, y el otro, Pat; uno era alto y robusto, y el otro, flaco.
Los hombres decidieron no marcharse hasta el amanecer para no levantar sospechas. Se instalaron en el salón y se bebieron los restos de una botella de Glenmorangie de quince años que Abraham guardaba para las buenas ocasiones.
A solas en el dormitorio, Abraham trataba de desatarse pero no lo conseguía.
– No. -Rachel luchaba por mantenerse despierta-. Por favor, no te muevas. Nos volverán a pegar.
Así que Abraham se quedó quieto porque se lo pedía su esposa. Permaneció quieto y escuchaba su respiración seca que vibraba por todo aquel dormitorio que habían compartido durante treinta años.
Finalmente, una luz blanca y acuosa empezó a filtrarse a través de la manta.
– ¿Se está haciendo de día? -preguntó, pero Rachel no respondió.
Los hombres volvieron a aparecer en la habitación y se acercaron a ellos. Abraham se apartó un poco, pero no habían entrado a pegarle. Ataron más cuerdas a su alrededor, después apretaron las que ya los unían de antes. Se levantaron para salir cuando Rachel volvió a hablar:
– Por favor -dijo casi sin aliento-, llamen a una ambulancia. Por favor.
No le contestaron. Se acercaron a la puerta.
Ella volvió a decir:
– Por favor, mándenme una ambulancia…
– Cállese, cállese. Mandaremos una ambulancia, ¿vale?
Se oyó un portazo detrás de ellos y se marcharon.
III
Meehan y Griffiths estaban a las afueras de Kilmarnock, en la carretera desierta que llevaba a Glasgow. Cantaban canciones guarras sobre los distintos colores que puede tener el pelo del coño de una furcia, satisfechos ambos por no haberse arriesgado a atracar la oficina, cuando pasaron frente a una chica que lloraba, vestida con minifalda y unas botas blancas y brillantes.
– ¡Para! -gritó Meehan-. Reduce un poco.
Griffiths se incorporó de pronto, vigilando que no hubiera ningún coche de policía.
– ¿La has visto? -Meehan señaló detrás de ellos-. Allí atrás había una chica llorando.
Griffiths redujo la marcha y se detuvo a un lado, mirando por el retrovisor. Puso la marcha atrás y aceleró hacia ella.
Irene Burns no tenía piernas para llevar minifalda. Tenía pantorrillas de tío pero unos pechos grandes que, a ojos de Meehan y Griffith, la compensaban un poco. Había bebido pero sólo tenía dieciséis años y no estaba acostumbrada. Sollozaba tan fuerte que apenas era capaz de explicar lo que había ocurrido. Estaban haciendo autoestop con su amiga Isobel cuando dos hombres se ofrecieron para llevarlas a casa. Subieron a su coche, un Anglia blanco, y uno de ellos sacó media botella de whisky. Iban en el coche, e Isobel empezó a calentar a uno de ellos, pero a Irene no le gustaba el otro, no quería dejarse tocar por él, de modo que el tipo se encabronó, paró el coche a un lado de la carretera y la echó del vehículo. Ahora Isobel estaba sola en un coche con dos extraños, Irene estaba a quince kilómetros de casa, borracha por primera vez en su vida, y no sabía qué le iba a decir a la madre de Isobel.
Meehan se inclinó hacia la parte trasera del Triumph y abrió la puerta.
– Entra, bonita -dijo-. Si alguien puede alcanzar ese coche, es él.
Griffiths sonrió a la muchacha. Le faltaban bastantes dientes y eso la hizo reír un poco. Él la saludó con una voz muy tonta, imitando a un personaje de una serie. Irene subió al asiento de atrás, ya un poco calmada.
Antes de hacerse ladrón, Griffiths había sido piloto de carreras y era un conductor bastante bueno. A los cinco minutos, divisaron el Anglia blanco delante de ellos en la carretera. Iba lento, a unos cincuenta por hora, haciendo eses. Grilliths aminoró y se arrimó hasta colocarse a su lado. El otro conductor era un tipo joven, de pueblo, acicalado para salir de marcha. En el asiento trasero había una chica con un moño chafado que se besuqueaba con otro tipo.
– ¡Isobel! -gritó Irene-. ¡Es ella! Es ella con el tipo.
El conductor se volvió a mirarlos, y Meehan le hizo un gesto para que se detuviera al otro lado. Vio que el pueblerino vacilaba, miraba a la carretera y a su coche, tratando de adivinar quiénes eran y si tenía que obedecerlos. Irene bajó la ventanilla y le gritó a su amiga, pero Isobel ignoró el grito y siguió besando al tipo con entrega, mientras la mano de su nuevo compañero se perdía entre su pelo enmarañado. El pueblerino aflojó la marcha y paró el coche a un lado. Apenas Griffith hubo parado el Triumph delante de él, Irene dio un empujón a la puerta y salió corriendo; luego abrió la puerta del Anglia y arrancó a su amiga del asiento de atrás hasta la carretera. Isobel la apartó con un solo gesto de la mano. Era una chica grandota que no parecía que fuera a necesitar nunca que la salvaran. Bajo la minifalda, los panties le formaban un puente entre las rodillas.
En el Triumph, Meehan suspiró.
– ¿Tú que crees? Tal vez deberíamos dejarlos.
Los observaron un minuto más. Isobel se subió los pantis por la cintura. Irene volvía a llorar con fuerza; parecía estar sufriendo su propio drama, como si estuviera en una película totalmente distinta.
– Si son sólo unas niñas -dijo Meehan.
Griffiths esbozó una sonrisita de sátiro.
– Pero Isobel está encantada, ¿eh?
Meehan le devolvió una sonrisa torcida. Se aclaró la garganta y se alisó el pelo. Exagerando su balanceo de tipo duro, salió del Triumph y se acercó a la ventanilla del conductor, interponiéndose entre las chicas y el vehículo, y con la mano siempre en el bolsillo de la cazadora, como si llevara una navaja.
– Esas chicas son demasiado jóvenes para estar en la calle a estas horas. Las acompañaré a su casa.
Los pueblerinos se miraron entre ellos con gesto resignado.
Meehan se inclinó, llenando el espacio de la ventanilla.
– ¿Tenéis algo que decir?
Los tipos sacudieron la cabeza.
Meehan indicó con un gesto a las chicas que subieran al Triumph. Isobel eructó y se bajó el jersey mientras Irene, demasiado bebida como para darse cuenta del peligro que la acechaba, sollozaba y la arrastraba hacia el coche.
– Está bien, chicos -dijo Meehan, disfrutando de la situación, ya que se sentía como un policía fuera de servicio-. Marcha atrás y andando. -Dio una palmada al techo del coche-. ¡Circulen!
Lejos de cumplir sus promesas de menor de edad tentadora, Isobel se quedó dormida nada más entrar en el coche. Se quedó con las piernas gordas despatarradas por el asiento de atrás y se puso a roncar con fuerza. Irene se quedó sollozando por el temor y por el alcohol hasta que llegaron a casa de Isobel, y luego hasta su casa. Cuando lograba parar de llorar, les decía a Meehan y a Griffiths que eran buenas personas, increíblemente amables, y eso la hacía volver a llorar.
Cuando llegaron a la hilera de casas prefabricadas marrones y blancas a las afueras de Kilmarnock, el sol empezaba a asomar por el cielo y los lecheros ya estaban acabando su reparto. En el salón de Irene, las cortinas estaban abiertas y las luces encendidas.
– Mi madre estará desesperada -dijo mientras se frotaba los ojos hinchados e irritados-. Debe de estar llamando a la policía y todo eso.
Al mencionar a la policía, la hicieron salir del coche rápidamente. Griffiths hizo el camino de vuelta a Glasgow a toda velocidad. Se quedaron sin mercado de carne y sin desayuno y se separaron medio hartos el uno del otro, pero sabiendo que volverían a ser amigos después de una buena siesta y una buena comida.
IV
El señor y la señora Ross permanecieron en el suelo dos noches y dos días más. Oyeron a niños jugando en la calle y coches que circulaban junto a su casa. El teléfono sonó en el vestíbulo. Un par de vecinos que paseaban a sus perros bajo la ventana de su habitación se detuvieron a charlar un rato. Ellos permanecieron en el suelo hasta el lunes por la mañana a las diez, cuando la señora de la limpieza se presentó a trabajar como de costumbre y usó su propia llave para entrar.
Rachel Ross exhaló su último suspiro cuando la ambulancia se detenía cuidadosamente frente al hospital.
Capítulo 19
El golpe de suerte de Heather
1981
I
Heather cogió las llaves del coche de su madre de la mesa del recibidor y salió de casa de puntillas. La fuerte lluvia ocultó el ruido de la puerta y del crujido de los pies de Heather sobre la gravilla que rodeaba la casa. Tiró el bolso sobre el asiento del copiloto, cerró la puerta con cuidado y puso en marcha el Golf GTI rojo, avanzando con las luces apagadas hasta que salió de la rampa.
Encontró las carreteras secundarias tranquilas hasta llegar a la ciudad, y siguieron en calma hasta que se acercó al centro. Era sólo pasada la medianoche de un viernes, pero la intensa lluvia había alejado a todo el mundo de las calles. Casi todos los coches eran taxis. Hasta los autobuses se habían detenido. A pesar de estar a la máxima potencia, los limpiaparabrisas sólo lograban apartar periódicamente la cortina de agua y, de las laderas, caía el agua a mares.
Mientras esperaba que el semáforo se pudiera en verde, Heather buscó sus cigarrillos en el bolso. El semáforo cambió antes de lograr sacar uno del paquete, y se encontró de pronto con todos los semáforos en verde. Hasta que llegó a Cowcaddens, no logró llevarse un cigarrillo a los labios y apretar el mechero del salpicadero. Al inhalar, el humo le hizo sentir los pulmones sucios y atascados; al exhalar, tuvo la misma sensación en los dientes: le encantaba.
El Pancake Place estaba justo enfrente de una entrada cerrada con candado de Central Station. Había un furgón muy grande aparcado frente a las puertas, de modo que aparcó unos espacios más atrás y se retocó el maquillaje frente al retrovisor. En el centro de los labios, por donde fumaba, se le había borrado un poco el pintalabios. Cogió el n.° 17, rosa glacial, de su bolso, pero dio una última calada antes de repintárselos. Abrió la puerta, salió a la calle mojada, tiró el cigarrillo a medio fumar para apagarlo sobre el pavimento y corrió a la cafetería.
El menú del Pancake Place era un testimonio de la versatilidad del humilde panqueque: se ofrecía cualquier cosa, desde una cucharada de mermelada barata hasta un par de huevos y pudin de frutas. El café, abierto hasta las cuatro de la madrugada, se había convertido en el paraíso de los trabajadores del turno de noche, de los estudiantes que volvían a casa de marcha y de las prostitutas que necesitaban dar un descanso a sus pies. El color predominante del local era el marrón oscuro. En el techo suspendido, se habían colgado unos troncos de plástico, y, entre las mesas, se levantaban unas mamparas de roble falso. Para añadir un toque de autenticidad rural, las cartas plastificadas estaban insertadas en una base de madera oscura.
El local estaba tranquilo, y Heather advirtió rápidamente al hombre sentado a la mesa del fondo que leía el Scottish Daily News, tal y como le había prometido. Era más joven de lo que ella esperaba por el tono de voz, pero tenía las manos demasiado endurecidas para el periódico que leía. Iba vestido como un peón, con chaqueta de operario y un gorrito negro que le tapaba las orejas.
– Hola -dijo ella tratando de parecer profesional y disimular su ilusión.
Él pareció confuso. La miró de arriba abajo, fijándose en su caro abrigo rojo y en su denso pintalabios, y, luego, volvió a fijar la vista en el periódico.
– ¿Me llamaste?
Volvió a mirarla, esta vez molesto.
– ¿Nos conocemos?
Era una voz distinta a la del hombre del teléfono, y Heather miró detrás de ella para ver si había algún otro hombre con chaqueta de operario leyendo el Daily News. No lo había. Miró la hora. Era la una de la madrugada. Era la hora acordada.
– Creo que… -Miró la silla vacía que había frente a él-. ¿Puedo?
– ¿Puedes qué?
– Si puedo sentarme.
El hombre cerró el periódico y se aclaró la garganta.
– ¿Me vas a dejar tranquilo?
– ¿No me llamaste y me pediste que viniera?
– Yo nunca te he llamado.
– Pues alguien lo hizo.
– Bueno -dijo mientras volvía a abrir el periódico-, no fui yo quien te llamó. -La miró y advirtió lo decepcionada que estaba-. Lo siento mucho.
– Debía buscar a un tipo con chaqueta de operario que estuviera leyendo el Daily News.
– Creo que alguien te ha gastado una broma. Lo lamento.
Heather lo entendió de pronto. Habría sido alguno de esos gilipollas del News, uno de los chicos del turno de mañana que se estaría riendo a su costa. La debían de estar vigilando. Debían de estar ahí dentro, o al otro lado de la carretera, burlándose de ella.
– Está bien -dijo con la voz entrecortada por la decepción-. Gracias.
Retrocedió al tiempo que miraba por todo el café para comprobar que no hubiera alguien más en el local que coincidiera con aquella descripción. Había dos mujerzuelas con tacones de aguja y vestido de noche reunidas al fondo; una chica mod colocadísima, sentada con dos chicos con cazadora de cuero, todos con los ojos enrojecidos y movimientos lentos; un hombre muy viejo con abrigo y con los dedos artríticos manchados de nicotina. Nadie se volvió a mirarla.
Se quedó junto a la puerta, sin dejar de mirar aquella lluvia asquerosa, mientras parpadeaba con fuerza y se reprimía las ganas de llorar. Cogió una servilleta de papel de debajo de los cubiertos de la mesa más próxima y se limpió el irritante pintalabios. Londres no sería para ella. Y jamás conseguiría un trabajo ahí porque el sindicato la había tomado con ella, y esos hijos de puta no olvidaban nunca una rencilla.
Supuso que estaban dentro; alguien en el café la vigilaba. Sacó un cigarrillo del paquete y se lo encendió antes de dar una calada profunda y amarga. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas redondas, incontrolables, porque estaba cansada, era tarde y de noche y había puesto muchas esperanzas en aquella cita.
Abrió la puerta y salió a la lluvia, sacó las llaves del coche de su bolsillo, consciente sólo a medias de la figura que la seguía. En la calle, no había ni un solo coche aparcado; pero, de alguna manera, el furgón de antes había retrocedido para acercarse al Golf, lo cual la obligaría a hacer marcha atrás antes de salir. Maldiciendo el coche, a ella misma y a cualquier mierda despreciable que trabajara en el Daily News, giró a un lado para colarse entre el furgón y el capó del pequeño GTI rojo.
La puerta del furgón se abrió con fuerza, le dio en plena cara, y le rompió la nariz con un golpe sordo. Una mano grande y áspera se le posó sobre la cara, se la cubrió entera, y le esparció lo poco que quedaba del pintalabios rosa glacial por todo el mentón. Le oyó detrás de ella, era el hombre del café. Le oyó hablar con el tipo que la agarraba, le oyó protestar. Al creerlo su salvador, trató de volverse hacia él, pero las manos del que tenía delante la agarraron por el cuello, la levantaron por la garganta y la tiraron dentro del furgón.
El de la chaqueta de operario apenas hablaba por encima del susurro:
– Puta pájara equivocada, ya te tenemos.
II
Cuando Heather recuperó la conciencia, supo que estaba en el furgón y sintió que el vehículo avanzaba con rapidez por una autopista o por una carretera bien asfaltada. Estaba tumbada de lado, sobre una superficie plana, y tenía una toalla que apestaba a leche agria sobre la cabeza. Le faltaba un zapato y tenía las manos atadas con una cuerda a la espalda. Entre oleadas de estupefacción y náuseas, se dio cuenta de que tenía la cara muy hinchada; el dolor parecía irradiar desde el puente de la nariz, y le afectaba los ojos, las mejillas y los oídos, y casi le daba la vuelta a la cabeza entera. Cada vez que el conductor aceleraba o frenaba, resbalaba un poco por el suelo. Tenía la nariz taponada por la sangre. Trató de despejársela sonándose, pero le dolía demasiado. Percibía el rumor lejano de una radio procedente de delante de la cabina, un rumor de voces y el Imagine del pobre y difunto John Lennon que empezaba a sonar.
Al principio, volvió a pensar que debían de ser algunos de los chicos de la mañana gastándole una broma que se les había escapado de las manos, pero nunca estaban lo bastante sobrios como para poder conducir, y menos a esas horas de la noche, y tampoco la habrían agredido físicamente. Por un momento, se preguntó si no sería la familia de Paddy Meehan que estaba llevando a cabo su venganza, pero eso tampoco podía sor cierto. Recordó aquella mano aferrada a su cuello y se dio cuenta, súbita y claramente, de que no conocía a aquellos hombres y de que ellos tampoco la conocían a ella, y de que iban a matarla.
Con movimientos lentos, frotando una parte del mentón que le dolía relativamente poco contra el hombro, trató, sin conseguirlo, de quitarse la toalla apestosa de la cabeza. Empezó a sucumbir ante el pánico, y se frotó histérica, sin importarle el dolor.
Luchaba con la cuerda que le ataba las muñecas y los tobillos, sin conseguir nada, cuando el furgón salió de la carretera, hizo un par de giros cerrados que la hicieron deslizarse por el suelo y, luego, se detuvo sigilosamente en un lugar muy oscuro. El conductor salió del vehículo y se encendió la luz. Estaban fuera, en algún lugar oscuro. Podía oír un río y crujidos de pisadas a un lado del furgón.
Heather movió las manos arriba y abajo, con la cuerda apretada que le rascaba la piel, para tratar de aflojar el nudo pero sólo conseguía apretarlo más fuerte contra su piel desnuda. La puerta del furgón se abrió, le quitaron la capucha de la cabeza y el tipo de la chaqueta de operario la miró. Llevaba una pala de asa corta. Heather intentó esbozar una sonrisa.
Cuando el hombre vio su cara brutalmente hinchada, los ojos como naranjas, el mentón y el pelo pringados de sangre y mocos, pareció perplejo.
– No es ella.
Del otro lado del furgón, oyó otra voz que musitaba:
– Dijiste que la seguirías hasta fuera y lo hiciste.
La cara de un hombre más viejo se asomó a mirarla, asustado, sacudiendo la cabeza. No podía estar segura, viéndolo así, al revés, no podía estar segura en absoluto, pero le pareció que tenía los ojos humedecidos de pena por ella y que lamentaba lo que le habían hecho. Su piedad le dio la esperanza momentánea de que la soltarían, y el alivio recorrió su cuerpo desde la cabeza hasta los pies, un respiro de aire frío que le relajó la dolorida mandíbula y los hombros agarrotados.
El de la chaqueta de operario levantó la pica de su lado y la aguantó con ambas manos cerca del extremo de la pala.
– Y habías dicho que estaba muerta -dijo.
La voz rota del más viejo reveló su emoción.
– Había dejado de respirar. Pensé que lo estaba.
El de la chaqueta de operario le dio unos codazos cariñosos y levantó la pala a la altura de su pecho.
– ¿Ves? Tú me enseñas cosas. -Su voz era tranquila y serena-. Y ahora yo te puedo enseñar cosas a ti.
Levantó el brazo con soltura y bajó el metal con fuerza, aplastando el cráneo de Heather contra el suelo del furgón.
Capítulo 20
Más sola que nunca
I
El fin de semana de Paddy fue el más miserable y hostil de los que era capaz de recordar. Se pasó todo el sábado merodeando por la biblioteca principal de la ciudad para evitar estar en casa, leyendo en viejos periódicos noticias sobre el caso Dempsie que no le aportaban nada que ella no conociera.
No había sido consciente del grado de antipatía local hacia ella hasta que se cruzó con Ina Harris, una mujer vulgar de la que sabía que era amiga de Mimi Ogilvy, cuando volvía de la biblioteca. Ina se volvió deliberadamente y escupió a los pies de Paddy. No es que fuera un árbitro de los buenos modales, ya que, a menudo, salía a la puerta de su casa sin los dientes postizos, y, además, era una limpiadora de manos largas. Iba cambiando de un trabajo a otro porque, tan pronto como empezaba en uno, se metía en problemas, robaba lo que podía y tenía que marcharse antes de que la pillaran. Una vez consiguió un trabajo limpiando salas de operaciones y volvió a casa con una bolsa llena de bisturís y gasas. En Eastfield, todo el mundo la conocía.
El domingo, cuando Paddy abrió los ojos soñolientos y vio las dos tazas de té caliente en su mesilla de noche, por un momento, pensó que se trataba de un fin de semana normal. La única tarea de Con en casa era preparar las tazas de té del domingo por la mañana y repartirlas por las habitaciones, lo que propiciaba que todos se levantaran y estuvieran listos para la misa de las diez. Paddy parpadeó y se sintió especialmente ilusionada porque vería a Sean en la iglesia. Sólo cuando recordó la razón por la cual verlo significaba tanto para ella, se dio cuenta de que aquél no era un momento normal.
Se incorporó en la cama y dio unos sorbitos a su taza de té, mientras repasaba mentalmente a cuántas personas más tendría que enfrentarse hoy. Su familia no le hablaría, y, en la ciudad, todos la vigilaban y cotilleaban sobre su crimen. Mary Ann permanecería fiel a su lado, pero se reiría ante cualquier expresión de vergüenza o miedo por parte de Paddy.
Se quedó escuchando mientras cada miembro de la familia aprovechaba su turno en el cuarto de baño. Mary Ann se estaba lavando los dientes cuando Trisha anunció por las escaleras que eran las nueve y media, y que tenían que salir en diez minutos. Mary Ann volvió a entrar en la habitación y puso cara de asombro al ver que Paddy seguía tumbada en la cama. Paddy le contestó con la misma cara y Mary Ann se rio, le dedicó una última expresión de estupefacción y se marchó.
Paddy seguía en la cama, todavía en pijama, y leía L'Etranger, un libro que le había prestado Dub, porque sabía que el título en francés fastidiaría a su padre. Oyó los correteos y susurros al pie de las escaleras, seguidos de las pisadas de Con. Se detuvo frente a su puerta, llamó y la abrió; luego miró alrededor de la habitación expectante. Ella tuvo ganas de incorporarse y desafiarlo, de soltarle algo incendiario que le hiciera hablarle y pelear por una vez en su patética vida; pero no lo hizo. Se quedó sentada en la cama, con los ojos fijos en el libro, deslizándose lentamente bajo las mantas, protegiendo la dignidad de su padre a expensas de la suya.
Con resopló enfadado un par de veces y se marchó, tras cerrar la puerta con fuerza para demostrar lo disgustado que estaba. Volvió a bajar y ella oyó que la puerta de casa se cerraba y, como burbujas escapando de una botella, su familia desaparecía.
La calma inundó la casa. Paddy escuchó alerta, para asegurarse de que no había quedado nadie. Se habían marchado de verdad. Era la primera vez que estaba sola en casa en, tal vez, diez años. Aunque no hubiera nadie más, Trisha solía estar siempre en la cocina o, al menos, por ahí cerca. Paddy retiró las mantas y bajó a saltos al teléfono de la planta baja.
La gilipollas de Mimi Ogilvy respondió al otro lado del teléfono.
– ¿Diga? -dijo con su mejor voz dominguera.
– ¿Está Sean?
– ¿Quién lo llama?
– ¿Puedo hablar con Sean, por favor?
Paddy era capaz de oír el cerebrito de Mimi tejiendo alguna idea antes de colgarle.
Esperó en el recibidor y se sentó un momento en las escaleras, consciente de que Sean estaría en su casa, preparándose para ir a misa, y habría oído sonar el teléfono. Sin duda, habría sabido que era ella: ningún otro conocido suyo necesitaba llamar el domingo por la mañana, puesto que todos estaban de camino a la iglesia y se verían igualmente. No iba a devolverle la llamada. Consultó su reloj. Ahora ya habría salido para ir a misa. No iba a llamarla.
Volvió arriba, se puso algo de ropa y se quitó el anillo de prometida; lo dejó junto a la cama, a sabiendas de que su madre entraría a hacer las camas mientras ella estaba ausente y de que lo vería allí encima. Esperaba dejarla preocupada.
Se tomó un desayuno rápido de cereales. Se podía haber preparado seis huevos duros, pero los pomelos se habían terminado y, sin ellos, la reacción química no funcionaba. Llenó su bolso de lona de galletas y salió camino del centro, apresurándose a coger el tren que pasaba por la estación de Rutherglen antes de que acabara la misa. No tenía ningunas ganas de encontrarse con media congregación. Sentada en el tren, Paddy se miró las manos regordetas sin pasión. Le gustaban más sin el penoso anillo.
Una vez en el centro, se compró una entrada para la sesión de tarde de Toro salvaje, no porque quisiera verla, sino para poder decirle a Sean que ya la había visto si le proponía verla más adelante. No quería que pensara que lo estaría esperando todo el tiempo. Cuando le entregó la entrada a la acomodadora, se sintió como una idiota colgada. Sin que le preguntara, Paddy le explicó que la amiga que iba a acompañarla había estado enferma y que todavía no estaba bien del todo y que por eso iba sola. La acomodadora estaba resacosa e iba vestida de botones, con un uniforme rojo y gris desteñido. Dejó que Paddy acabara de contar su excusa y, luego, le señaló en silencio el camino hasta la sala de arriba con su pincho de marcar entradas.
Paddy se sentó casi al fondo, calculando que allí la podría ver menos gente, y abrió el bolso lleno de galletas. Cuando hacía una hora que la película había empezado, se dio cuenta de que jamás había disfrutado tanto en el cine. No se preguntaba qué le parecía la película a Sean, ni se preocupaba por tener que hacer algún comentario divertido, ni por recibir su ración de chucherías; simplemente se dejó envolver por la música y la oscuridad. Hasta se le olvidó comer.
II
Llegó a Eastfield una hora antes de que nadie pudiera esperar razonablemente que la cena estuviera lista. Le resultaba demasiado doloroso subir a esperar a su habitación, tanto antes como después de comer. Las cortinas de la ventana del salón eran gruesas y el sofá estaba demasiado bajo para ver, pero, por la luz azulada, pudo deducir que la tele estaba puesta. La cabeza de uno de sus hermanos asomó por encima de una butaca, y se dirigió a la cocina. Le esperaba otra noche entera de exilio interno.
Pasó a hurtadillas frente a la puerta principal, recogió la llave del garaje de debajo de un ladrillo. Si su padre veía la luz encendida, pensaría que eran los vecinos, los Beattie, y no se acercaría. Mientras tiraba de la puerta lateral del garaje, una fina capa negra de mantillo se concentró a sus pies.
Dentro, el aire era frío, y una espesa nube de humedad flotaba por encima de las cosas, clavándosele en las puntas de los dedos y en los lóbulos de las orejas, y llevando el frío hasta todos los rincones. Paddy se quedó con el abrigo puesto y se sentó en una butaca marrón que estaba un poco húmeda. Se acabó las galletas de su bolso, una a una, como si se tratara de una obligación.
Los Beattie se las habían apañado para embutir una buena cantidad de cosas en el garaje de los Meehan. Habían levantado un precario juego de estanterías, hechas con ladrillos y planchas de madera reaprovechadas, contra una pared, y habían ido guardando cajas de cartón llenas de baratijas en ellas.
Paddy se levantó, sin poder evitar pellizcarse las medias húmedas en la parte de detrás de los muslos, y miró lo que había dentro de las cajas, mientras el blando cartón se le iba desmontando en las manos cuando tiraba de él.
Los Beattie viajaban al extranjero y tenían la costumbre de guardar juguetes de cuando los chicos eran más pequeños. Los niños Meehan daban los suyos para obras de caridad justo cuando dejaban de jugar, pero antes de haber perdido completamente el sentido de la propiedad sobre ellos. En una de las cajas, habían guardado una lata de galletas con la bandera del Reino Unido del aniversario de plata y una foto de la reina de joven, agarrada al respaldo de una silla, con un marco de baratija. Sobre su larga falda de color rosa, se habían formado manchas negras de moho.
Paddy se sentó en la fría butaca, y se quedó mirando a su alrededor. Si hubiera sido una Beattie, habría podido escribir un artículo sobre Thomas Dempsie y el pequeño Brian. Habría podido decir que Brian había desaparecido en el aniversario de la muerte de Thomas, explicar la conexión Barnhill con claridad y dejar que los lectores sacaran sus propias conclusiones. Podría hacerlo si no le importara lo que pensaba su familia. Todavía no había hecho nada y ya la estaban castigando. Sufría su ira de todos modos, así que, por el mismo precio, también podía hacer de Judas. Heather Allen lo haría aunque se tratara de su familia. Afilaría los colmillos y escribiría un artículo sobre Thomas Dempsie; pero Heather Allen era una cabronaza.
Olvidando por un instante que se había quitado el anillo de Sean, se tocó el dedo con el índice y tuvo un susto temporal al notar que no lo llevaba. Su marca en el dedo era profunda: la rojez había perdido intensidad, pero la piel seguía siendo más suave donde antes había estado el aro. Definitivamente, su mano le gustaba más sin el anillo.
Aquella noche, cuando se metió en la cama, se dio cuenta de que había cambiado el hábito de darle vueltas a su anillo de prometida por el de acariciar cariñosamente su sedosa ausencia.
Capítulo 21
Tristemente
I
Paddy permanecía sentada en el banco de la redacción, contemplando a los editores que regresaban poco a poco después de gozar del privilegio del almuerzo, con el humor suavizado gracias a la pinta de cerveza y a la comida caliente. Los periodistas, que tenían que apañarse con diez minutos robados en la cantina o con un bocadillo en el despacho, los miraban con insolencia, con los pies sobre la mesa y los pitillos colgando de la comisura de los labios, dejando bien claro el antagonismo entre los dos grupos. Se odiaban entre ellos porque los editores daban las órdenes y trituraban el trabajo de los periodistas, mientras que éstos últimos se quejaban y maldecían los recortes de los editores, incluso cuando su texto había sido mejorado, y quizá especialmente entonces.
Un grupito de editores permanecía de pie en el centro de la redacción, compartiendo una broma final, cuando un trajín en el pasillo les llamó la atención a todos. William McGuigan, el presidente del periódico, cuya presencia en la redacción era tan poco frecuente como lo eran la empatia y el ánimo, hizo una teatral entrada desde los ascensores. Sus labios gruesos de bebedor de Oporto se habían ido deshinchando con la edad y habían perdido sus comisuras afiladas, de modo que, a Paddy, ahora, le recordaban una fruta demasiado madura. Iba flanqueado por cinco hombres. Uno de ellos, de pelo blanco y con una impecable chaqueta de gabardina, encabezaba autoritariamente el grupo y miraba por toda la sala, como si sospechara de todos.
La redacción quedó en silencio. La presencia de tanta autoridad hizo que todos se sintieran como si estuvieran a punto de detenerlos y como si fueran a ponerlos contra la pared. Atrapado tras la gente, Dub se subió al banco y Paddy se encaramó a su lado.
Como centro de atención de una masa atenta y silenciosa, McGuigan miró a su alrededor, saboreando el momento.
– Señores, estos personas que me acompañan son policías. -Tendió una mano hacia los policías uniformados y bajó la voz-. Ha sucedido algo muy trágico. -Hizo una pausa teatral.
El policía de pelo blanco se colocó impaciente delante de él.
– Escúchenme todos -gritó con un tono fuerte y práctico, como un camión al lado del utilitario de McGuigan-. Esta mañana se ha hallado un cuerpo en el Clyde. Por desgracia, tenemos motivos para pensar que se trata de Heather Allen.
Asumiendo un suicidio desesperado, cien miradas con complejo de culpa se pasearon por la sala, muchas de las cuales se fijaron en Paddy, quien permanecía casi sin respirar. Por el rabillo del ojo, vio a Dub devolver la mirada a los acusadores.
– Creemos que la joven ha sido asesinada -bramó el agente, lo que atrajo de nuevo todas las miradas-. Su coche se halló frente a Central Station; vamos a precisar la ayuda de todos ustedes. Si alguien cree tener alguna información que pueda resultar relevante, le ruego que nos lo haga saber. No esperen a que nosotros nos pongamos en contacto.
Decidido a obtener parte de la atención de los trabajadores, McGuigan dio un paso por delante del policía.
– Les he asegurado a los agentes que cooperarán con ellos, y déjenme decirles esto: pobre del que no lo haga. -Al leer los rostros del público, se dio cuenta enseguida de que las amenazas no venían a cuento. Entonces intentó suavizarlas con una risita, pero se le heló en los labios.
Varias personas se cruzaron de brazos. Alguien musitó «menudo gilipollas». El agente del pelo blanco volvió a colocarse delante de McGuigan.
– Hemos instalado un par de salas de interrogatorios en el piso de abajo, en los despachos 211 y 212. -El agente miró a McGuigan como para suplicar su confirmación-. Ahora, les pediremos a algunos de ustedes que nos acompañen para interrogarlos. -Se sacó un pequeño cuaderno negro del bolsillo y lo abrió.
– ¿Podríamos hablar en primer lugar con Patricia Meehan y Pete McItchie?
Paddy se bajó del banco, sintió que le temblaban las rodillas por la sorpresa, y se abrió camino hasta el centro de la estancia, donde se encontró con Dr. Pete delante del policía de pelo blanco. A su alrededor, el grupo de periodistas y editores se separó entre comentarios susurrados sobre ellos y sobre el final terrible de Heather.
Dos de los encargados de Sucesos salieron disparados a conversar con el agente de policía, y McGuigan levantó las manos y volvió a dirigirse a la sala.
– Sí, por supuesto que vamos a informar de todo esto, pero lo haremos en colaboración con la policía. Sin embargo, vamos a retener parte de la información con fines estratégicos, y todas las noticias pasarán obligatoriamente por los editores de Sucesos para asegurarnos de que las cosas se hacen con coherencia. -Sonrió y sus labios morados y carnosos se extendieron hasta su límite, complacido por haber podido decir la última palabra. Todos lo escuchaban, pero nadie lo demostraba.
Paddy y Dr. Pete aguardaban mientras el agente de pelo blanco daba órdenes urgentes a uno de sus esbirros sobre las puertas, o sobre vigilar las puertas, o algo así. McGuigan, ansioso por recuperar las relaciones amistosas con el agente jefe, le dijo algo sobre tomarse la revancha con una partida de golf. El hombre no le respondió.
Paddy no se lo podía creer: Heather estaba muerta. Alguien la había matado. Dr. Pete sudaba, tenía el labio superior y la frente húmedos y parecía tener el hombro derecho extrañamente tenso, como si se hubiera roto la clavícula. Uno de los agentes más jóvenes, un tipo de rostro rechoncho y el cuello grueso, lo saludó con la cabeza. Dr. Pete levantó la cabeza para responder pero se agarrotó con el movimiento brusco, mantuvo el hombro inmóvil y asintió rápidamente cuando el chico le preguntó si se encontraba bien. Parecía culpable de algo terrible, y Paddy sabía por qué. Tenía ganas de correr al Press Bar y traerle una copa, pero creyó que la policía no se lo permitiría; se aguantó el brazo y movió todo el peso de su cuerpo, apartándose del grupo y acercándose un poco más a Paddy.
– ¿Por qué quieren hablar con usted? -preguntó ella en voz baja-. Sé por qué tienen que hablar conmigo, pero ¿con usted?
– Proporciono información fácil. -Parecía sin aliento-. Conozco a uno de los agentes; solía beber con su padre.
– Y, además, sabe siempre lo que está ocurriendo.
Parecía un poco pelota porque trataba de evitar decir lo más obvio: que Pete era el jefe de los matones, el cabeza de grupo de los que habían acosado a Heather hasta que la despidieron. La policía le preguntaría si alguno de los tipos de la redacción podía haber ido más allá de perseguirla hasta expulsarla de la oficina, si la habían seguido a casa y la habían matado.
– Usted. -El policía del pelo blanco se volvió y señaló a Paddy sin más preámbulos-. Usted, vaya con él. McItchie, si no le importa, quédese conmigo. ¿Cómo está?
– Bueno, aguantando. -Pete se secó el sudor del labio superior.
Pete y Paddy permanecieron cerca el uno del otro mientras los acompañaban hasta los ascensores que nunca habían tenido derecho a utilizar. Ella calculó que a Pete le faltaban unos tres whiskys para alcanzar su estado normal.
– No será largo -dijo Paddy mientras las puertas se abrían delante de ellos.
– Espero que no. Me estoy derritiendo.
Dentro del ascensor, las paredes de espejo exageraban la imagen de los agentes, y los reflejaban como una pequeña brigada hostil. Paddy estaba una cabeza por debajo de cualquiera de ellos, perdida en medio de un bosque de torsos. Un piso más abajo, las puertas del ascensor se abrieron y se metieron en la planta editorial.
El pasillo de la sección de edición corría a lo largo de la pared exterior del edificio. La luz chillona del exterior que entraba por la ventana no mejoraba en absoluto la tez amarillenta de Dr. Pete. Paddy miró hacia la calle y advirtió que fuera había dos coches, uno aparcado a cada extremo del sendero, ociosos, sin que ninguno de los dos aprovechara el enorme aparcamiento medio vacío. Eran coches de policía; vigilaban el edificio para comprobar si alguien trataba de abandonarlo, ahora que el cuerpo había sido hallado. La policía estaba convencida de que el culpable era alguien del periódico.
En el pasillo, los policías que encabezaban la procesión abrieron dos puertas contiguas y desviaron a Paddy por una de ellas, invitando a Dr. Pete a entrar por la otra.
II
En la sala de reuniones había una mesa grande con sitio para quince personas. Paddy se miró las manos y se dio cuenta de que le temblaban un poco. Estaba sola, asustada y tenía diez años menos que los hombres fornidos que la acompañaban, superiores de todos modos porque eran ellos los que hacían las preguntas.
El hombre de rostro rechoncho que había tratado de hablar con Pete estaba a cargo de su sala. Les asignó los sitios, le indicó una silla a su compañero, colocó a Paddy a su lado y él se quedó en el lado opuesto de la mesa. No se había dado cuenta antes de sentarse porque era muy alto, pero el policía que estaba a su izquierda era rubio, de mandíbula cuadrada y tenía los ojos de un tono azul eléctrico. El amigo de Pete era moreno, gordo y más viejo. Tenía la cara aplastada, con la nariz chata como si alguien se le hubiera sentado encima cuando el barro todavía estaba blando.
El tipo rechoncho la miró a los ojos, erigiéndose en jefe.
– Soy el detective Patterson, y éste es el detective McGovern.
Ella les sonrió a ambos, pero ninguno de ellos le correspondió. No se trataba de hostilidad abierta, pero ninguno de ellos parecía estar especialmente interesado en hacer amigos. Patterson sacó una libreta y buscó la página pertinente; le pidió que le confirmara su nombre, su cargo de recadera, y le pidió la dirección particular.
– Se peleó usted con Heather, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el motivo?
Paddy miró alrededor de la mesa unos instantes, preguntándose si tenía algún motivo para contar la verdad sobre Callum.
– Mi novio es pariente de uno de los chicos implicados en el caso Wilcox.
– ¿En el qué?
– El caso del pequeño Brian.
Los policías se lanzaron miradas elocuentes y miraron a sus papeles por un momento; cambiaron de expresión antes de levantar de nuevo la vista. El rechoncho le hizo un gesto para que prosiguiera.
– Cuando me enteré, se lo confié a Heather y ella escribió la noticia y la distribuyó.
– ¿La distribuyó?
– Contó la historia a una agencia y ellos la vendieron a muchos otros periódicos, a aquellos cuyos mercados no se solapan. -Los agentes no parecían tener mucho más claro el concepto-. Los periódicos ingleses; la noticia estaba en todas partes. Mi familia no se cree que yo no lo hiciera y ahora no me hablan. Ni siquiera sé si sigo prometida. No sé si mi novio me va a perdonar.
– ¿De modo que se enfadó con ella?
Sopesó la posibilidad de mentir, pero creyó que no sería capaz de hacerlo.
– Por supuesto.
– ¿Y por eso le pegó?
– No, tuvimos una discusión en el lavabo. -Cerró un ojo y cambió de postura en su asiento.
– Parece usted incómoda.
– Yo no le pegué.
– Algo le hizo.
– Le metí la cabeza dentro del inodoro y tiré de la cadena. -Sonaba tan canallesco que intentó excusarse-. Ahora lamento haberlo hecho.
– Me parece que hay que tener muy mal genio para aguantar la cabeza de alguien dentro del inodoro y tirar luego de la cadena.
El policía guapo la miró y le sonrió, lo que le dio ánimos.
– ¿Tiene usted mal genio?
De pronto, se dio cuenta de que lo habían traído deliberadamente a interrogar a la gordinflona. Resentida, cruzó las piernas y se volvió hacia Patterson.
– ¿Trabajan ustedes en el caso del pequeño Brian?
Se miraron entre ellos.
– Nuestra división lo hace, así es.
– ¿Han oído hablar alguna vez de un pequeño que murió llamado Thomas Dempsie?
Patterson soltó una carcajada indignada. Era una reacción extraña. Hasta McGovern pareció sorprenderse.
– ¿Es que no hay nadie que encuentre similitudes entre los dos casos?
– No -dijo Patterson enojado-. Si supiera usted algo sobre los dos casos, se daría cuenta de que son totalmente distintos.
– Pero Barnhill…
– Meehan. -Lo dijo demasiado alto, gritándole. McGovern lo observaba, tratando de no fruncir demasiado el ceño-. Hemos venido a hacerle preguntas sobre Heather Allen, no a especular sobre casos antiguos.
– Thomas Dempsie fue encontrado en Barnhill. Y Brian desapareció en el aniversario de su muerte, el mismo día exacto.
– ¿Cómo sabe usted eso? -dijo mirándola con detenimiento-. ¿Con quién ha estado hablando?
– Sólo quería preguntar si han pensado en ello.
– Pues no lo haga. -Se estaba poniendo furioso-. No pregunte. Responda.
Paddy se acordó de pronto de que los lavabos de la sección editorial estaban a dos puertas de allí, y recordó a Heather sentada en la taza. Tuvo ganas de llorar.
– ¿Están del todo seguros de que se trata de Heather?
– No pueden asegurarlo del todo. Está muy deformada. No hemos podido usar los registros dentales, pero estamos casi seguros de que es ella. Fuera quien fuera, llevaba su abrigo. Ahora irán los padres a identificar el cadáver.
– ¿Por qué no han podido usar los registros dentales?
Él respondió con cierto deleite.
– Tenía el cráneo aplastado.
Lo que chocó más a Paddy fue la crudeza de la frase, y, de pronto, pudo verlo, el cuerpo de Heather tumbado en el suelo de los lavabos de la sección editorial, como carne machacada, la rubia cabellera esparcida como si fueran rayos del sol y una confusión arrastrada de piel y huesos por el medio.
McGovern le ofreció un pañuelo de papel. Ella se esforzó por hablar:
– ¿Hay alguna posibilidad de que no sea ella?
– Creemos que lo es. -Patterson se inclinó hacia delante, mirándola a la cara. Ella no podía evitar pensar que la estaba castigando por haberle hecho preguntas-. Necesitamos que sea lo más sincera posible. Puede que sepa alguna cosa importante. Su sinceridad nos podrá ayudar a atrapar al culpable.
Paddy se sonó y asintió con la cabeza.
– ¿Heather tenía novio?
Paddy negó con la cabeza.
– No, no lo tenía.
– ¿Está segura? ¿No podía tener algún novio secreto del que no le hablara nunca?
– Creo que me lo habría dicho. Se ponía bastante celosa cuando le hablaba de mi prometido. -Miró a McGovern, y él sonrió de forma inadecuada.
– Así que usted cree que, si hubiera tenido algún lío con alguno de los trabajadores del periódico, se lo habría dicho.
Paddy soltó un gemido:
– Imposible, jamás habría salido con nadie de aquí, estaba demasiado preocupada por su carrera.
– ¿Qué diferencia habría?
– La habrían tildado de fulana. De verdad, ella no se habría arriesgado.
– ¿Y si eso le hubiera reportado ventajas laborales?
Paddy titubeó:
– Bueno, era muy ambiciosa.
– Era muy guapa -dijo McGovern-. Para usted no debía de ser nada fácil: dos chicas trabajando en un despacho, una de ellas…
Cazó la mirada de McGovern y se interrumpió.
– ¿Una de ellas guapa y la otra un cardo?
– Yo no he dicho esto.
Pudo haber abofeteado su linda cara allí mismo.
– Es lo que iba a decir. -Hablaba rápido y fuerte para esconder su orgullo herido-. Si quiere que le sea sincera, aquí resulta más fácil trabajar si no eres tan guapa. A Heather, siempre le estaban haciendo bromas picantes, y luego la odiaban porque no les correspondía.
– ¿A ella le molestaba?
– Supongo. Ella quería ser periodista, no conejita de Playboy; pero les seguía la broma. Era capaz de utilizar cualquier cosa por trepar, hasta su aspecto.
Paddy miró a McGovern, como si lo acusara a él de lo mismo. Él esbozó una sonrisa encantadora, ignorando el insulto implícito. Era verdaderamente atractivo. Pensó que era una lástima que Heather no estuviera allí. Estaba segura de que se habrían gustado.
– ¿Sentía celos de Heather? -preguntó Patterson con cautela.
Ella no quería responder. Le dolía admitirlo y sentirse disminuida, pero ellos le habían dicho que su sinceridad podía ayudarlos.
– Sí, los sentía.
Si Patterson hubiera tenido buenos modales, lo hubiera dejado ahí, pero no los tenía. Siguió pidiendo más detalles: de qué aspectos de la vida de Heather tenía celos; cuan celosa estaba; se atrevería a confesar que la odiaba; y bueno, si no era odio, si le desagradaba; ¿era ésa la razón por la que la atacó en el lavabo? Paddy trató de responder con la máxima sinceridad a cada una de sus preguntas. No sabía qué era lo importante, pero poco a poco fue dándose cuenta de que, si bien el nivel de amistad que tenía con Heather podía serlo, preguntarle por su peso actual no lo era. Ella se resistió, él insistió. Le decía muy serio que se limitara a responder a sus preguntas, que ellos decidirían lo que era o no relevante. McGovern no era tonto. Ella lo vio riéndose un par de veces, mientras se reclinaba en su silla para que ella no se diera cuenta. Patterson la estaba humillando deliberadamente, la castigaba por haber tenido la caradura de insinuar que sabía algo del caso Brian Wilcox.
Cuando el interrogatorio llegó a su fin, Paddy se sentía estúpida y empequeñecida, y, de pronto, supo cosas de sí misma que no estaba preparada para reconocer. Era ferozmente competitiva y siempre había querido ir a la universidad. Tenía clasificadas y envidiaba todas y cada una de las ventajas de Heather; envidiaba su ropa y su figura, pero se creía más lista que ella: ahí era donde ella ganaba. Paddy siempre tuvo la esperanza de resultar graciosa en sus limitaciones y de ser capaz de disfrutar del hecho de que otras chicas fueran delgadas y guapas, pero descubrió ante dos policías desconocidos que no lo era. Era una pequeña malvada de mierda y había deseado secretamente que a Heather le sucediera alguna horrible catástrofe.
Para cambiar de tema, Patterson le dijo que, al parecer, Heather había cogido el coche de su madre a medianoche y lo había estacionado frente a Central Station. ¿Qué motivos podía tener para ir sola a la ciudad un viernes por la noche? ¿Tenía algún contacto con el que se citara con regularidad? ¿Podía estar investigando algo? ¿La había llevado Heather alguna vez al Pancake Place de noche? Paddy sacudió la cabeza. Heather no habría ido al Pancake Place por iniciativa propia. En Glasgow, había dos cafés abiertos toda la noche: el Pancake Place era uno, pero el otro, el Change at Jamaica, tenía un pequeño piano de cola y un conjunto de jazz los fines de semana. A Paddy se le ocurrió que, si Heather hubiera tenido que elegir un local nocturno, habría ido a ése. Sólo habría ido al Pancake Place si la hubiera invitado alguien.
Al final, la dejaron marcharse, y, mientras le sostenían la puerta, le dijeron que volviera a verlos si recordaba algo u oía algo que considerara relevante. Seguían sin mirarla. Ella se escabulló con la sensación de haber sido estúpidamente descubierta.
Fue por las escaleras de atrás pero, al subir el primer peldaño, vaciló. No estaba lista para enfrentarse a la redacción. Se dirigió a la calle para tomar un poco de aire. Un rellano más abajo se encontró con Dr. Pete. Estaba empapado y temblaba de dolor agarrado a la barandilla. La miró a los pies.
– No se lo digas a nadie -murmuró.
– ¿Necesita una mano para bajar?
Él asintió, echando un hombro hacia atrás, rígido. Paddy lo tomó por el codo izquierdo y lo guió hasta la planta baja. Resoplaba como un viejo, con todos los músculos del cuerpo tensos y rígidos. Cada tantos pasos, soltaba un pequeño gruñido imperceptible que acompañaba su aliento. Cuando estaban mirando a la puerta de salida, apartó la mano de ella, respiró profundamente y se recompuso, poniéndose bien recto. Adoptó una expresión desdeñosa.
– No se lo digas a nadie.
Mientras Paddy lo observaba empujar la barra de la puerta y salir a la calle, supo que jamás la habría dejado verlo de aquella manera tan vulnerable si la hubiera considerado importante en algún aspecto.
III
Al cabo de dos horas, la mitad de la redacción había sido interrogada. Todos acudieron a la puerta cuando los llamaron por su nombre, e iban saliendo como gallos y volvían como corderitos. A los hombres, les dieron más detalles sobre la muerte de Heather de los que le habían dado a Paddy, y los rumores se extendieron por la redacción: a Heather le habían golpeado la cabeza con un bloque de cemento o con algún objeto metálico, y estaba muerta antes de que la lanzaran al río. Nadie, ni siquiera los chicos del turno de la mañana, había osado todavía hacer ninguna broma al respecto. En el News, una tregua humorística de dos horas era tan reverente como un día entero de duelo silencioso. La mitad de ellos todavía no se creía que fuera Heather. La otra mitad creía que el responsable era un novio.
La redacción estaba tan alterada por la muerte de la chica que Paddy todavía no había conseguido salir a almorzar, y sólo le quedaba una hora y media de turno.
Keck se sentaba a su lado en el banco, tocando su superficie cerca de ella a modo de contacto físico simbólico.
– Ha sido un golpe tremendo. ¿Por qué no te saltas la pausa y te vas a casa?
– No, quiero quedarme. Hoy todos trabajarán hasta tarde; quiero quedarme. -Necesitaba quedarse. No se sentía lo bastante limpia como para volver a casa.
Cuando finalmente la mandaron a su pausa del almuerzo, Paddy salió del edificio y se encontró andando en dirección al río. No había comido nada, así que se detuvo en el quiosco y se compró un paquete de patatas con sabor a queso y cebolla, y una tableta de chocolate con nueces y pasas, además de un paquete de diez cigarrillos Embassy Regal.
Hacía un tiempo adecuado para esconderse. Una lluvia amarga y fuerte caía del cielo gris, de modo que se subió la capucha de la trenca, envolviéndose bien el pecho con la tela áspera. Se comió las patatas y el chocolate sin dejar de andar, a la vez que se preocupaba por esquivar a los borrachos de ojos llorosos de la hora de comer, extraviados hasta que los pubs volvían abrir a las cinco. Paddy encontró un tramo de barandilla más allá del tramo de peatones y se volvió para mirar el agua.
Mientras contemplaba cómo la lluvia se clavaba en el río lento, fumaba e inhalaba el humo sin problema. Hasta entonces, no había sido consciente de lo celosa que estaba de Heather, ni de lo fea que se había sentido a su lado. Con todas sus defensas derribadas, Paddy era capaz de verse como alguien sin ningún lado amable. Tal vez Sean y su familia tuvieran razón: era fea, desagradable, gorda y estúpida.
Se apoyó en la barandilla de metal, mientras fumaba y contemplaba el agua densa y gris; unas lágrimas de auto-compasión empezaron a resbalarle por las mejillas, y deseó que Sean hubiera estado a su lado para abrazarle la cabeza contra el pecho y conseguir que dejara de ver.
Capítulo 22
La pista de Heather
I
Paddy se quedó mirando la ranura del buzón, mientras la lluvia fina le caía sobre la capucha y los oficinistas del centro, procedentes de los arrabales, pasaban por su lado, de camino al trabajo. La tarjeta de san Valentín que le enviaba a Sean había caído como un peso de plomo en el agujero oscuro, y ahora no sabía si había hecho bien. La recibiría antes de fecha; la había mandado demasiado pronto. Ahora deseaba no haber mandado una tarjeta tan ñoña. Temía que llevara implícita el tufo de la desesperación, y que Sean adivinara cuánto necesitaba verlo. Paddy no se sentía capaz de asimilar lo que le había ocurrido a Heather hasta poder contárselo a él, hasta que él estuviera a su lado para cogerla de la mano y consolarla.
Seguía preocupada por lo de la tarjeta cuando llegó a la oficina. Su último turno empezaba a las diez, durante la pausa que precedía a la reunión editorial, y la redacción estaba más bien tranquila. Keck le hizo señas para que se acercara al banco y le contó ilusionado que la policía había vuelto a preguntar por ella. Habían estado dando el coñazo a todo el mundo durante toda la mañana, haciendo bajar al personal a las salas de entrevistas para hacerles interrogatorios de tres minutos, comprobando los horarios de cada uno con los registros de personal. Interrumpieron a alguien que estaba en una complicada conferencia telefónica con Polonia, insistiendo en que los acompañara abajo. Farquarson estaba indignado. Lo habían oído gritar a McGuigan al teléfono que quería que echaran a la policía del edificio.
– Les dije que te mandaría abajo nada más verte -dijo Keck mientras observaba cómo se acercaba a la puerta de Farquarson-. Tienes que bajar ahora mismo.
Paddy asintió con la cabeza mientras llamaba a la puerta de cristal.
– Sí, en un minuto.
Farquarson le dio permiso para entrar.
– ¿Puedo hablar con usted un minuto?
– ¿Un minuto literalmente?
– Sí.
– Está bien. -Dejó la hoja de papel que estaba leyendo-. Pues venga, empieza.
Ella se inclinó sobre la mesa del despacho, curvó los dedos hacia atrás y empezó a hablar al tiempo que se balanceaba.
– Se me ha ocurrido que hay otra historia oculta dentro del caso del pequeño Brian, porque el caso se parece mucho a otro que le ocurrió a otro niño que vivía en Townhead, en la misma finca; pero ocurrió hace ocho años; yo fui a Steps en tren, y no tiene ningún sentido que los chicos cogieran el tren para salir de Barnhill a esconder al niño, cuando Barnhill está lleno de edificios abandonados y solares vacíos. -Levantó la vista-. ¿Qué le parece?
Farquarson miraba más allá de ella, a la puerta.
– Liddle ha llamado a Polonia y le va a entregar una copia al editor ahora mismo. ¿Quiere darle prioridad?
Terry Hewitt se encontraba detrás de ella y copaba toda la atención de Farquarson. Le dedicó una sonrisa a Paddy que le hizo bajar la mirada y volverse bruscamente.
– Veamos primero qué es lo que tiene -dijo Farquarson-. Pero sí, tráemelo antes de que empiece la reunión.
Hewitt se retiró, dejando a Paddy de pie y despistada sobre lo que había dicho y lo que no.
Farquarson levantó los ojos hacia ella.
– Estoy harto de este tema. Todo el mundo entra aquí con un punto de vista distinto sobre el caso del pequeño Brian. -Se hurgó los dientes y se quedó mirando a la pared unos segundos-. Está bien. Nadie ha dicho nada de ese caso anterior. Averigua lo que puedas sobre él, redáctalo y, tal vez, lo podamos sacar como contraste, o algo así, cuando se celebre el juicio.
Paddy no pudo evitar bajar saltando los dos tramos de escalera hasta la policía, que seguía en la planta editorial.
El pasillo estaba sobrecalentado, con el aire espeso, lleno de fibras y polvo de aquella moqueta lujosa y tan poco usada. Paddy oyó voces amortiguadas al otro lado de la puerta. Aguardó en el pasillo, y se quedó mirando por la ventana. Los coches de policía ya no estaban en la calle; había furgones del Scottish Daily News aparcados el uno contra el otro cual tropa de elefantes, esperando los fardos de la última edición. Sus conductores estaban reunidos en uno de los primeros furgones, que estaba vacío, protegidos de la lluvia, riendo y fumando juntos.
Al recordar la mirada de Terry Hewitt, se dio cuenta de que estaba babeando. Entonces se corrigió: no era más guapo que Sean. Tal vez fuera más atractivo, pero no más guapo. Había elegido mal la tarjeta de san Valentín para Sean. Estaba forrada de seda azul y dentro ponía «Te quiero»; la había comprado de manera impulsiva aquella misma mañana. La emoción abierta y desnuda no era típica de ella, pero era como se sentía respecto a él. En ese momento, él no le respondía las llamadas: tendría que haber respondido a su frialdad con dignidad, pero sólo esperaba que no le mostrara la tarjeta a Mimi.
A través de una de las puertas cerradas, le llegaron unas voces y, cuando se volvió, se dio cuenta de que estaba abierta. Un policía calvo acompañaba a una de las mujeres de Personal que sollozaba tras sus gafas de lentes gruesos, con los ojos como agujeritos llenos de enrojecido lamento. El agente le dio unas palmaditas al codo y le murmuró unas palabras absurdas de consuelo.
– No quiero su… -Rompió a llorar.
El impaciente agente llevó a la llorona del brazo hacia fuera, al pasillo, y dobló la esquina con ella hacia los ascensores. La mujer se volvió y cruzó la puerta, todavía gimoteando y tapándose la boca con un pañuelo, mientras se dirigía a las escaleras traseras. Él la observó retroceder y pareció sorprendido.
– No estamos autorizados a usar los ascensores -explicó Paddy.
El hombre sacudió la cabeza y la miró por primera vez.
– ¿Quién es usted?
– Paddy Meehan. -Se sintió como si hubiera hecho algo malo, pero no se le ocurría qué podía ser-. ¿Preguntaban por mí arriba? Acabo de llegar.
No parecía contento de verla y miró a alguien que estaba sentado a la mesa. Era Patterson, el matón de cara rechoncha del día anterior. Al verla, Patterson pareció ponerse un poco colorado.
– ¿Tiene usted alguna otra idea brillante que ofrecernos?
– Si quieren, me voy.
El agente calvo se apartó para dejarla entrar, mientras miraba tras ella para asegurarse de que no se estaba formando una cola.
Era obvio que los policías llevaban toda la mañana allí: había cuatro tazones blancos y grandes de té de la cantina vacíos y sucios; a un lado de la mesa, había envoltorios de galletas rojos y dorados doblados con formas interesantes, y, al otro, otros enrollados en bolas pequeñas y apretadas.
Mientras Paddy se acercaba, Patterson se levantó y sacó una silla para ella, con lo que logró hacerla sentir como si los hubiera decepcionado a todos por no estar ocupándola desde mucho antes. En la hoja de papel que el agente tenía delante, había diagramas trazados con un bolígrafo, con círculos unidos y solapados con líneas entre ellos, repasados una y otra vez. En una hoja aparte, había una larga lista de nombres escritos con caligrafía ilegible, algunos con vistos, otros con cruces al lado.
– Bueno… -Patterson se acomodó en su asiento y la miró de arriba abajo como si le hubieran contado algo de ella. Dejó la pausa colgada en el aire entre ellos.
– ¿Por qué me quería ver? -preguntó ella llanamente, decidida a actuar con más astucia que el día anterior.
– Queremos preguntarle por la unidad móvil y por la noche en que usted y Heather tenían que salir a hacer la ronda nocturna. ¿Qué ocurrió?
– ¿A qué se refiere?
– ¿No se suponía que tenían que ir las dos?
– Ella se rajó.
– ¿Por qué?
Paddy meditó un momento. Iban a por McVie.
– No sé. No quiso molestarse, no creyó que hubiera nada de interés en ello.
Patterson asintió con la cabeza y vaciló, al tiempo que daba golpecitos a su dibujo con el bolígrafo.
– ¿Ah, sí? -Sacó el labio inferior y volvió a asentir lentamente con la cabeza, como si sopesara seriamente el comentario-. Mire, he oído que Heather pensaba que McVie estaba colado por ella.
Paddy chasqueó la lengua y sacudió la cabeza.
– ¿Sabe usted la cantidad de hombres que creía que estaban colados por ella? Todos los del despacho, y casi siempre tenía razón. McVie es inofensivo; con eso no quería expresar ninguna intención.
– ¿Es un obseso?
Paddy se rio sola un momento.
– ¿Cuánto tiempo lleva usted en este edificio? Aquí son todos unos obsesos. La sala de máquinas está empapelada con pornografía. La mayoría de ellos es incapaz de mantener una conversación con una mujer sin mirarle las tetas. Si eso fuera preocupante, habría que fomentar la política de confinamiento para todo el periódico.
Los agentes la miraron intencionadamente por un momento. Sólo alguien de formación republicana utilizaría una palabra como confinamiento. Ella sabía que seguía siendo poco frecuente que un católico trabajara en una profesión de clase media como el periodismo, o incluso la policía. Paddy pertenecía a una generación nueva y no era consciente de que la hubieran discriminado por ser católica, pero, aun así, disfrutaba de su estado de desamparo. Puso los hombros rectos y miró a Patterson directamente a los ojos, levantando una ceja y empujándolo a proseguir.
– Así que usted salió en la unidad móvil -dijo mientras cuatrocientos años de sangre derramada permanecían sin reconocimiento entre ellos-. ¿Y qué pasó?
Paddy se encogió de hombros.
– Nada. Acudimos a un par de llamadas, un suicidio y una pelea entre bandas en Govan. Fue interesante.
– ¿Qué día era?
– El lunes de la semana pasada.
Se lo apuntó dentro de una de sus redondas interconectadas.
– Ahora piense bien su respuesta: ¿conocía Heather a alguien que viviera en Townhead?
– ¿Townhead? No lo creo. Era muy pija.
– ¿Nunca le habló de nadie de allí? Algún amigo, alguien a quien pudiera haber ido a visitar…
– No, ¿por qué?
– ¿No se le ocurre por qué pudo haber subido hasta allí el jueves por la tarde?
Era la misma noche en la que Paddy había estado allí visitando a Tracy Dempsie. Se alegraba de no haberse topado con Heather; no habría sabido qué decirle.
– No sé por qué estaba allí -le dijo a Patterson-. Tiene que ser por algo relacionado con el caso del pequeño Brian.
– ¿«Tiene que ser»? Parece usted muy segura de sus motivos.
Tenía aquel brillo especial en los ojos. La estaba buscando otra vez, pero esa vez no la pillaría fuera de juego.
– ¿Qué problema tiene usted conmigo? -le replicó furiosa-. ¿Por qué siempre me está acusando?
Patterson pareció un poco sorprendido.
– Solamente le estoy haciendo preguntas.
– Y yo solamente se las estoy contestando. -Lo había asustado y estaba encantada.
– Bien. -Patterson se levantó y tiró del respaldo de la silla de Paddy-. Eso es todo. Fuera.
Ella se levantó.
– Es usted un mequetrefe maleducado.
– Váyase, o la arrestaré por altercado.
Paddy miró a su colega calvo, que le confirmó con un gesto de la cabeza que Patterson estaba lo bastante enojado para cumplir su amenaza y que debía salir mientras todavía tuviera la oportunidad de hacerlo.
Patterson señaló a la puerta.
– Volveremos a buscarla si es necesario.
La echó al pasillo con un manotazo al aire y le cerró la puerta en la cara, con un golpe añadido como para evitar que pudiera volver a entrar.
Ella gritó «gilipollas» a la puerta, pero eso no le sirvió de consuelo.
Una vez en las escaleras traseras, cogió un ejemplar de la nueva edición de la pila y se encerró en los lavabos de la planta de edición. Se pasó diez minutos mirando a la puerta sin pensar, medio sudada. Ahora le parecía que Heather estaba muy muerta. Aquella tarde podían haberse encontrado; incluso, habría sido posible que Heather hubiera estado en Townhead, en la casa de Thomas Dempsie; ella misma podía haber encontrado el recorte, a veces era más lista de lo que parecía. Paddy se encendió un cigarrillo e inhaló el humo con fuerza hasta los pulmones para despertarse. La nicotina le hizo efecto, irritándole los nervios y provocándole una punzada detrás del cráneo.
Miró el periódico. La fotografía con marco negro de Heather en la portada era una toma formal, posada. Era muy guapa: tenía una naricita delicada y chata y los dientes bonitos, y un cabello espeso sin ser áspero. Paddy recordó haberse desenrollado mechones largos y dorados de los dedos antes de entrar en la redacción. Se le ocurrió que los editores debían de estar peleándose por utilizar el enfoque directo con el pequeño Brian cuando con Heather lo podían haber utilizado casi de manera justificada. Había pasado de paria a hija predilecta del Daily News en menos de una semana. En las páginas interiores, la madre de Heather hablaba de su desconsuelo, subrayando todo lo extraordinario de la vida de Heather: su aptitud académica, su bondad, su sentido del humor y sus tres premios Duque de Edimburgo. Se preguntaba cómo podía alguien querer acabar con todo esto, como si el asesino, creyéndose un dios, hubiera sopesado cada uno de sus logros, la hubiera juzgado y hubiera decidido matarla igualmente. La madre aparecía fotografiada frente a la enorme casa georgiana de los Allen con expresión agotada y furiosa.
Paddy volvió a mirar la foto de Heather. Habían estado merodeando por Townhead la misma tarde. Si Paddy se la hubiera encontrado, puede que hoy siguiera con vida. Tal vez se hubieran peleado y luego se hubieran reconciliado y Heather la hubiera invitado a ir con ella al Pancake Place para encontrarse con su contacto; pero la realidad era que jamás habrían hecho las paces y que Heather jamás habría compartido un contacto o cualquier ventaja si lo hubiera podido evitar.
Paddy dejó caer el cigarrillo entre sus piernas, dentro de la taza del inodoro, dobló el periódico con cuidado y subió al archivo de recortes.
II
Le dijeron que Helen estaba de baja por enfermedad, con gripe, y Paddy se alegró. Las otras bibliotecarias eran difíciles y maleducadas, pero sabía que le darían lo que pidiera. La mujer que la atendió era Sandy, la mano derecha de Helen en la biblioteca. En secreto, Sandy era muy agradable e útil, pero ése era un rasgo de su personalidad que sólo mostraba cuando no estaba Helen para despreciarlo.
Paddy le dijo que la policía le había pedido cualquier dossier que Heather Allen hubiera solicitado en la última semana y media.
– ¿Dossier?
– Sí, los recortes que pidió en la última semana, más o menos. Quieren que se los enseñe.
Sandy se mordió el labio.
– Dios, ¿no es algo muy triste?
– Su familia me da mucha pena -dijo Paddy.
– Lo sé, lo sé. -Abrió un cajón de debajo del mostrador y sacó una carpeta tamaño folio marcado con una «A», en la que buscó con dedos ágiles.
– Nada la semana pasada. Pero pidió muchas cosas dos semanas antes que ésa. -Tiró de las hojas y las revisó-. Sí, ésos los recuerdo. Era todo sobre Sheena Easton y Bellshill. -Sacó las hojas y las puso sobre el mostrador-. Estaba escribiendo un artículo.
– ¿Pero no hay nada de la semana pasada?
– En dos semanas, no nos pidió nada.
– Ah, y Farquarson quiere todos los recortes de un caso antiguo. -Paddy trató de adoptar una expresión despreocupada-. Thomas Dempsie. Es un asesinato antiguo. Algunos aparecerán bajo Alfred Dempsie.
Paddy tuvo una tarde movida y no pudo leer los recortes hasta que se marchó a casa. Los dejó escondidos en un cajón del despacho del fotógrafo, bajo la carpeta del editor de imágenes, porque sabía que allí estarían bien resguardados.
En el tren, de camino a casa, apoyó la cabeza en la ventana y se imaginó a Heather allí, en Townhead, la misma noche que ella, haciendo preguntas y llamando a puertas. Puede que también se encontrara con Kevin McConnell, pero Paddy lo consideraba poco probable. El tipo no habría perdido el tiempo coqueteando con ella si Heather hubiera estado allí.
En casa reinaba un ambiente incómodo. Llevaban ignorándola casi una semana, y Mary Ann no tenía idea de hasta cuándo lo harían. El silencio había pasado de la paz apesadumbrada al amargo desdén. Cuando se cruzaban por las escaleras, Marty le sonreía burlonamente; Trisha ya no le servía sus cuidadas cenas, sino que le enchufaba un plato de patatas demasiado hervidas y otro de sopa sin una pizca de sal; su padre y el resto de hermanos pasaban fuera de casa todo el tiempo que podían.
Las cosas empeoraban, pero Paddy llegó a disfrutar de la soledad y del silencio que conllevaba. Le dejaba espacio en la cabeza y podía circular por esas grandes praderas en las que avanzaba a trompicones, entre Thomas Dempsie hasta el plano de Townhead y la estación de Steps en la que encontraron al pequeño Brian. Los elementos estaban, pero su mente poco entrenada no lograba darles sentido.
Se sentó en su habitación y miró al jardín por la ventana, donde el vapor de la lavadora se levantaba formando rizos por la pared exterior. Se imaginó a Sean sentado a su lado, justo fuera de su campo de visión. Mentalmente, retrocedió y lo tocó para consolarse. Le besó el cuello y se transportó flotando a otra parte de la casa, embargada de calidez y felicidad. Empezaba a acostumbrarse a estar sola.
Capítulo 23
De vuelta a casa
1968
I
Era el tranquilo martes de antes de Navidad, y los grandes almacenes estaban medio vacíos. Meehan limpió el cristal del mostrador con un paño amarillo, fijándose bien en sus manos para no desviarse. Podía sacar las cajas de debajo del mostrador y cambiar su orden; eso lo mantendría ocupado. Tenía treinta y tres años y apenas empezaba a adquirir los conocimientos básicos que la gente normal ya ha asimilado cuando cumple quince.
Era un trabajo para la libertad provisional, para tener contentos a los jefes. Le mataba tener que obedecer las órdenes del mequetrefe de Jonny, una reinona que usaba gomina y llevaba veinte años en el almacén; pero el padre de Meehan se estaba muriendo de cáncer y ahora no se podía permitir que le revocaran su condición. Nunca había estado muy pendiente del viejo, pero ahora estaba decidido a no fallarle. Por otro lado, tampoco podía olvidar que el viejo tampoco había estado demasiado pendiente de él. No recordaba ni un momento en el que su padre lo hubiera hecho feliz, o le hubiera dedicado tiempo; la mayor parte del tiempo era una figura temida en la casa por sus despliegues de violencia arbitraria. Le daba pavor pensar en cómo lo verían a él sus propios hijos.
Jonny se acercó con afectación al mostrador.
– ¿Puedo ayudarla?
– Busco una pluma para enviarla como regalo a un amigo en Alemania.
Meehan no había oído aquel acento desde que Rolf lo entregó al Consulado Británico. Se volvió y le espetó:
– ¿Sind sie Deutschl?
La mujer levantó la vista, sorprendida y encantada, y se acercó inmediatamente a él.
– ¿Es usted de Alemania del Este? -preguntó Meehan.
Meehan la miraba a los ojos verde mar mientras hablaba, pero su atención estaba concentrada en la periferia. Era alta y rubia, llevaba un elegante abrigo de piel de leopardo con ribete de cuero y un cinturón a juego, ajustado para mostrar su esbelta cintura. Tenía las uñas pintadas de beis y sostenía un par de guantes de gamuza beis a juego con el bolso. Tiraba de los guantes una y otra vez con la mano libre. Era demasiado bella para lo que corría por Glasgow, demasiado portentosa para el mostrador de plumas de Lewis, y eso le hizo sospechar.
Meehan había llegado a esperarlos. Después de la fuga de Albert Blake y de que se descubriera el radiotransmisor en su celda, el Servicio Secreto había vuelto a buscarle y le hicieron repetir la información que les había dado voluntariamente en Alemania occidental después de que Rolf lo entregara. Lo trasladaron tres meses a una celda de aislamiento en la que le daban las comidas por una mirilla y su único contacto humano eran las visitas periódicas del Servicio, que eran alternativamente tranquilas y enojadas, pacíficas y amenazantes. No podía decirles que no tenía lealtades, ni hacia ellos ni hacia el Este, donde los vigilantes no te estrechaban la mano, y Rolf pudo fingir que le caía bien durante un año y medio. Las únicas personas a las que Meehan era fiel eran sus compañeros y su familia, y ni siquiera a ellos los apreciaba tanto.
Lo soltaron bajo fianza, pero lo seguían todo el tiempo. A menudo, se fijaba en tipos bien vestidos que vigilaban la puerta de su casa en los bloques de apartamentos de Gorbals. Habían visto a un desconocido usar una llave para entrar y salir de casa de su madre un día en que todos estaban en el trabajo. El teléfono hizo un fuerte clic después de que lo cogieran. Si Meehan hacía un trato por teléfono, un solitario inmaculado con corte de pelo de policía estaría en el pub, en el club o en la cafetería cuando él llegara, leyendo siempre un periódico pero sin pasar nunca página.
Pero aquella mujer era una belleza, y no era de la policía; definitivamente, tenía que ser del Servicio Secreto.
– ¿Y qué le ha traído por Glasgow? -le preguntó.
– Mi esposo es inglés, del cuerpo diplomático, y estamos destinados aquí-. Su mirada se desvió de la suya al mostrador de cristal, y en voz muy baja añadió-: Su trabajo es muy secreto.
Fue torpe y poco sofisticado, pero ella no se avergonzó como Rolf cuando Meehan se dio cuenta de que lo despreciaba, no se incomodó lo más mínimo. Él quería demostrarle que lo sabía, decirle que sabía quién era y qué había venido a hacer, pero era maravillosa y existía una muy remota posibilidad de tocarla.
Señaló la pluma que había delante de ella.
– ¿ Le gustaría ver una de éstas?
– No, gracias. Sólo estoy mirando por curiosidad. ¿Cómo es que habla usted alemán?
Meehan se encogió de hombros.
– Viví allí una temporada. -Habría dicho que fue en el Este para tener más tema de conversación, pero no sabía dónde lo habían tenido Rolf y sus compinches -. En Frankfurt.
– Sin embargo, su acento parece del Este -dijo a la vez que levantaba sus rejas perfectas.
Meehan trató de no sonreír: no había hablado lo bastante como para que ella pudiera detectar su acento.
– No conozco a mucha gente por aquí que hable alemán -se tocó delicadamente la cabellera rubia, con lo que atrajo su mirada hacia las complejidades de su colorido-. Me encuentro bastante sola.
Jonny miró a Meehan y apretó los labios con gesto de aprobación. Se alejó del extremo del mostrador para dejarlos solos. Meehan sacó unas cuantas plumas de debajo del mostrador y dejó que ella las mirara; las levantaba y las iba dejando alternativamente. Sus dedos se tocaron una vez cuando él le entregó una Cross con un plumón caligráfico y le tocó la parte interior de la muñeca con la punta del dedo. Su mano era suave y cálida como la mantequilla, y habría renunciado a su trabajo sólo por acariciarla con los labios. Empezó a sudar.
Era una rubia extraordinaria de veinticinco años, vestida como Miss Universo. Meehan sabía lo que él parecía: medía metro setenta, tenía el cutis con marcas de acné y no estaba nada en forma. Si se arreglaba, no era ningún bombón, pero con aquel blazer de uniforme barato y detrás de un mostrador debía de parecer patético.
– Bueno, ha sido un placer conocerle -dijo ella a la vez que le tendía la mano-. ¿Tal vez pueda volver algún momento y hablarle en alemán?
– Das ware schón -dijo él, y le tomó la mano con la intención de estrechársela con firmeza pero con profesionalidad. La mujer colocó su linda mano en la de él y, al retirarla, dobló los dedos, acariciando así toda su palma y provocándole un ligero babeo. Entonces, giró sobre sus tacones perfectos y se alejó taconeando.
Jonny no tardó un segundo en personarse a su lado.
– Patrick, eres un lince con las damas. Jamás lo habría dicho. ¿Va a volver? ¿Qué ha sido lo que le has dicho?
– Ha dicho que volvería. -Meehan recuperó el aliento-. Y yo le he contestado que sería un placer.
– Ese abrigo… -dijo Jonny mientras captaba una última imagen de ella dirigiéndose a las escaleras de la salida-, de París, por la pinta que tiene.
II
Al cabo de dos meses, Meehan dejó el trabajo sin haberle contado nunca a Jonny la verdad sobre ella. La bella alemana se le apareció sólo otra vez, en el pub en el que estaba a punto de encontrarse con James Griffiths antes de su expedición de reconocimiento a Stranraer.
Habían quedado en verse por teléfono, y Griffiths dijo el nombre del pub. No era muy brillante y fue incapaz de recordar el código. Paddy se conformaba con que no hubiera dicho también por teléfono «robo de la oficina de impuestos» y «Stranraer».
Cuando entró en el pub, la mujer estaba sola. Tomaba una limonada pequeña de pie en la barra. Conversó con Meehan y parecía sorprendida de volverse a encontrar con él, sin problemas para recordar dónde se habían visto antes. Meehan no reaccionó bien: sabía que estaba allí gracias al error de Griffiths y se mostró receloso y preocupado. Fue un poco descortés con ella. La mujer volvía a llevar el mismo abrigo, pero esa vez llevaba tacones más altos, zapatos de salón beis y un fular azul cielo alrededor del cuello. Cuando se marchó, toda la clientela del pub se volvió a mirarla, y se quedó observando cómo la puerta se cerraba y volvía a abrirse por el rebote, para captar así una última visión de su tobillo perfecto.
Más tarde, después de la muerte de Rachel Ross, durante sus siete largos años de confinamiento solitario, Meehan recordaba a la mujer y la manera en que deslizó la mano por la suya, la manera en que movía las caderas dentro del abrigo, cómo sus labios untados de carmín se pegaban el uno al otro cuando hablaba. Jamás había visto a una mujer tan bella fuera de las pantallas del cine. Se preguntaba si podía haber sido suya en otra vida. Si hubiera sido un tipo con estudios, si hubiera nacido unos kilómetros más al oeste o al sur de los Gorbals, tal vez habría sido un tipo rico y encantador, un sofisticado lingüista, un pintor o un poeta, merecedor de una mujer como ella.
Le inventó una historia: era espía, sí, pero la habían obligado a serlo después de que se fugara del Este. Los británicos la amenazaron con volverla a entregar si se negaba a trabajar para ellos. Estaba casada con un hombre guapo que tenía un trabajo en el campo de la ciencia, pero había muerto joven y se había quedado sola. A Meehan, le gustaba pensar que, aunque era guapo, el marido muerto podía haber sido un tipo bajo y con la piel problemática, y que Meehan podía recordárselo un poco. Ella se convirtió en una luz dorada de los años oscuros que lo esperaban. Era lo único bueno que había después del Este, de Stranraer y de los posteriores años de infierno: haber estado atrapado en medio de todo aquello significaba haberla conocido.
III
Siete años más tarde, Meehan estaba haciendo ejercicio, caminando por un patio de cemento bajo un chaparrón de lluvia oscura. El agua rebotaba sobre el cemento, saltando por las perneras de su pantalón y mojándole las piernas. Andaba en círculo, lentamente, con el cuello levantado, mientras los guardas lo vigilaban protegidos bajo el umbral de la puerta. Sólo salía una vez cada quince días. Aparte de dos meses en algún momento de la mitad de su confinamiento, siempre estuvo en una celda de aislamiento porque se negaba a trabajar.
Deseaba haber sabido dibujar. Habría hecho un dibujo del patio, se lo habría colgado en la pared y se habría imaginado allí fuera siempre que quisiera. Habría dibujado el Tapp Inn de los Gorbals, el lugar donde bebían todos sus compinches. Meehan se había reído más fuerte y durante más tiempo en el Tapp Inn que en ningún otro lugar. Lo habría dibujado desde fuera, con sus ventanas de cristales de colores y las paredes blancas, y habría dejado la puerta abierta para poder ver la barra y a la gorda Hanna Sweeny mientras lavaba los vasos.
En todos esos años, donde había pasado más tiempo era en la cárcel de Peterhead, en la costa gris y ventosa de Aberdeen, y llevaba ocho meses en su celda actual; pero, en todas las cárceles, las celdas eran iguales: las paredes estaban pintadas con pintura espesa, y tenían un acabado brillante para que se pudiera lavar pasara lo que pasara, hasta si a un hombre le cortaban el pescuezo y había sangre esparcida por todos lados.
La pintura espesa facilitaba que los presos pudieran escribir mensajes rascando la pared con los utensilios más blandos: una cuchara afilada o un clavo de la cama, a veces hasta un trozo de piedra encontrado en el patio del gimnasio servía. Paddy se había leído cada una de las palabras de aquellas paredes. Había inventado historias a partir de cada mensaje para pasar el tiempo. «J. McC, dos años + cinco días», era un luchador de Edimburgo que había atracado una oficina de correos. «HUEVOS CAGADOS» era un hooligan, un matón sin oficio ni beneficio que mató a su mujer a golpes de zapato. Las historias se le hicieron tan familiares que Paddy se llegó a enojar con algunas de ellas. Estaba convencido de que «CHÚPAME EL COÑO» lo había escrito un bujarrón, y el grafito de los Rangers le ponía muy nervioso, así que pegó fotos encima. Los mensajes de un marica a otro le fastidiaban, ya que se sentía implicado por sus palabras tiernas y sexuales, así que también los tapó con fotos. Las cosas que tenía colgadas en la pared formaban una pauta absurda, unas estaban muy arriba, otras muy abajo…, como puntos finales de discusiones imaginarias.
A los prisioneros no se les solía permitir que colgaran fotos a solas, pero a Meehan se lo permitían por llevar allí mucho tiempo. Tenía siete cosas colgadas, una por cada año que había pagado por la muerte de Rachel Ross. Tenía la sensación de hacer una afirmación importante al no poner fotos dudosas de pajaritos, como lo hacían algunos tipos que esperaban a que pasara el tiempo. En cambio, él había elegido colgar cartas importantes sobre su caso, incluida una carta de la Oficina de la Corona en la que se le confirmaba que su solicitud para denunciar a la policía por perjurio había sido recibida. No estaba autorizado a llevar el caso adelante, pero estaba orgulloso de haberlo intentado. Se trataba de una parte oscura de la ley escocesa que había descubierto él mismo. La investigación especial que había hecho el Sunday Times de su caso también estaba colgada en la pared, y cerca había una portada del Scottish Daily News: una confesión del asesinato de Rachel Ross hecha por Ian Waddell. Waddell no quiso nombrar a su compinche, la única persona en el mundo que podría corroborar su versión y liberar a Paddy Meehan.
La única imagen en color de su pared era un escrito en tinta roja y negra de la cubierta del libro que Ludovic Kennedy había escrito sobre su condena. A su lado, había una desestimación de una página del caso, punto a punto, desde las dudosas manchas de sangre de Rachel Ross en los pantalones de Meehan hasta el hallazgo de trozos de papeles de la caja fuerte de Abraham en el bolsillo de Griffiths.
Se esforzaba mucho por mantener la lucidez. Contaba cosas una y otra vez: los barrotes, los cuadrados de la red que cubría la ventana, los golpes en las tuberías cuando se calentaban por la mañana y se enfriaban por la noche. Había intentado contar todos los cortes de la pared, cada rasguño, pero las diferencias se volvían demasiado técnicas y no podía distinguir entre líneas continuas que cambiaban de dirección e incisiones individuales. Se hablaba a sí mismo con voz normal, sin ningún tipo de vergüenza, sin preocuparse por quien pudiera oírle. Repetía las mismas frases una y otra vez: «Bastardos. Gilipollas. Yo no, tío, no fui yo. Das toare schón. Das ware schón, lieben. Mein Lieben».
Ella paseaba por su celda cien veces por noche, pidiendo plumas, sintiéndose sola, y moviendo sus sinuosas caderas como una bailarina. A veces, bailaba para él, con pasitos pequeños, levantando un pie y luego otro, lo que hacía que el cinturón de su abrigo de piel de leopardo se balanceara a un lado y al otro. A su alrededor, brillaba un aura de verano mediterráneo. Apenas lo miraba, y sus ojos verde esmeralda casi nunca perdían de vista los pies cuando bailaba. Él tampoco la veía sencillamente cuando quería un estímulo, sino que la veía cuando se sentía flaquear; cuando se veía a él mismo en ese entorno mugriento y leía los mensajes de los hombres que habían estado allí antes que él; cuando sospechaba que era exactamente igual que ellos, nada mejor, sin lugar a dudas. Entonces, ella se le aparecía y lo iluminaba y le hablaba en su alemán entrecortado. Cuando sus solicitudes fueron rechazadas, y el ministro del Interior decidió denegar la reapertura de su caso, entonces ella se le aparecía. A veces, se sentaba en su cama de crin y lo tomaba de la mano. Tenía la piel suave como el aire. Otras veces no podía verla pero sabía que estaba justo al lado de su campo de visión; y otras, retrocedía para tocarla y ella podía rozarle el cuello con las puntas de sus dedos de manicura antes de desaparecer flotando en el aire, dejándolo lleno de calidez y felicidad.
Tenía que dosificar su compañía para que siguiera siendo especial. En los peores momentos, intentaba mantenerla totalmente alejada de sus pensamientos, porque temía que se contaminara.
Al volver de hacer ejercicio, Meehan anduvo a través de la puerta abierta hasta su celda y permaneció chorreando agua al suelo, con la espalda apoyada a la puerta para que el guardia no le viera sonreír. Le encantaba la lluvia.
Capítulo 24
Una sopa imposiblemente sofisticada
1981
La camarera le llevó una taza de té y dos huevos escalfados con una tostada. Era una cafetería a la que nunca iba nadie del News porque estaba al final de una calle muy empinada, al lado del hospital maternal de Rotten Row. Tenía los platos descascarillados, las tazas manchadas, pero era un lugar limpio por los cuatro costados y el dibujo de la fórmica de las encimeras se había ido borrando por el insistente fregoteo y los detergentes. A Paddy le gustaba aquella sala cálida; le gustaba que utilizaran mantequilla en vez de margarina, y que te prepararan los huevos al momento. El gran ventanal que daba a la calle estaba siempre empañado, lo que reducía el mundo exterior a un desfile de fantasmas. Paddy había elegido los huevos escalfados con tostada porque se parecían un poco a la dieta de la clínica Mayo: al fin y al cabo, los huevos eran huevos.
Se sacó el sobre de los recortes del bolsillo y metió dos dedos dentro con los que sacó los periódicos doblados y amarillentos para leerlos mientras comía. Los artículos no se habían leído durante años y el papel estaba seco, uno encima de otro, formando un pulcro paquetito. Los aplanó con cuidado y les echó una ojeada; encontró una entrevista con Tracy Dempsie del momento inmediatamente posterior a que hallaran a Thomas muerto, pero antes de que acusaran a Alfred. Tracy decía que quienfuera que le hubiera hecho aquello a su lujo merecía ser colgado y que era una lástima que ya no se colgara a la gente porque así es como a ella le gustaría ver al culpable. Hasta en la versión corregida de sus declaraciones sonaba un poco loca.
Otro artículo dejaba claro, a través de dudas e insinuaciones, que Tracy se había marchado del hogar de su primer marido para estar con Alfred. Parecía que se habían conocido en un salón de baile, lo cual era una manera fina de decir que, a pesar de estar casada, Tracy se paseaba por el mercado de la carne en busca de un hombre. Las fotos no la mostraban ni un minuto más joven a como Paddy la había conocido. Llevaba el pelo recogido exactamente igual, pero la piel de la cara parecía menos flaccida. Estaba sentada en un salón lleno de juguetes desparramados y aferrada a una foto de su pequeño. Thomas era un niño de ojos grandes y pelo rubio rizado por las puntas. Sonreía a la persona que le hacía la foto estirando cada músculo de su carita.
Tras releer el texto de los largos artículos, se quedó impresionada por la belleza de los textos. El lenguaje era tan fresco que, donde fuera que se posaran sus ojos, se deslizaban sin esfuerzo hasta el final del párrafo. Buscó la firma y se dio cuenta de que estaban todos escritos por Peter McIltchie. Se quedó pasmada: jamás había considerado a Dr. Pete capaz de producir un texto publicable. Ni siquiera confiaban en él para hacer algo en sustitución de la columna de día festivo del Honest Man, un despreciado artículo de opinión semanal que se ajustaba cínicamente a los prejuicios de los lectores fruto de la más pura desinformación. La asignación de esta columna era un signo más que evidente de que un periodista estaba acabado, era el equivalente profesional a las campanadas de muerte.
Paddy se limpió cuidadosamente la grasa de los dedos con una servilleta de papel antes de doblar los recortes por sus claras líneas de pliegue, y los amontonó uno encima de otro siguiendo el orden cronológico para luego volver a guardarlos en el sobre rígido de color marrón. Se acabó su último trozo de tostada con mantequilla y se levantó para ponerse el abrigo.
Terry Hewitt estaba de pie frente a ella con su cazadora negra de cuero con los hombros rojos. Si a Sean lo habían hecho con regla, Terry era un esbozo, con toda la camisa arrugada y la piel irregular. Tenía los dedos sobre el respaldo de una silla; miraba hacia otro lado y arrugaba la frente, como si estuvieran acabando una conversación en vez de iniciarla. Esbozó una sonrisa durante un segundo.
– ¿Qué haces tú aquí?
– Pues almorzar. -Estuvo a punto de hacer una broma o un comentario jocoso sobre lo gorda que estaba, pero se detuvo al acordarse de que la había llamado «gordinflona» en el Press Bar. Recogió su bolso y se puso el abrigo-. Te dejo mi mesa.
Se volvió para marcharse, pero Terry se acercó y le tiró de la manga.
– Espera, Meehan. -Se sintió algo incómodo y avergonzado por la intimidad que representaba usar su nombre-. Quiero hablar contigo.
Paddy se puso en guardia:
– ¿De qué?
Él sonrió y los labios volvieron a retrocederle por encima de los dientes. A Paddy le gustaba eso. Le hacía parecer dubitativo.
– Del pequeño Brian; te oí hablando con Farquarson.
Ella se detuvo y cruzó los brazos.
– No estarás intentando robarme el artículo, verdad? Porque ya he tenido bastante esta semana.
– Si quisiera robártelo, no estaría aquí, ¿no crees? Me interesa el tema.
Levantó las cejas y miró hacia su silla para invitarla a sentarse con él. Ella dejó un momento de lado su resentimiento y se imaginó que tal vez su flechazo podía ser correspondido, aunque sólo fuera un poco; pero, a los chicos como Terry Hewitt, les gustaban las chicas de buena familia, chicas con el cuello esbelto y la cabellera densa que iban a la universidad a estudiar teatro.
Paddy se volvió a poner en guardia.
– Oí que le preguntabas a Dr. Pete quién era yo.
Él pareció sorprendido.
– No lo recuerdo.
– En el Press Bar. Te oí preguntarle quién era aquella gorda.
Se puso rojo como un tomate.
– Ah -dijo dócilmente-, no me refería a ti.
– ¿Ah, no? ¿Tal vez estaba Fattie Jacques en el bar ese día?
Él volvió la cabeza para evitarle la mirada.
– Sólo quería saber quién eras, eso es todo. Lo siento. -Se encogió-. Eran los chicos del turno de mañana, ¿sabes? No podía ser muy buen…
– Eso no es excusa para ser un maldito grosero. -Pareció más enfadada de lo que realmente estaba.
El chico levantó una mano suplicante.
– Si quisieras saber quién soy yo, ¿qué les preguntarías? ¿Quién es el chico guapo de tipazo perfecto? -Se dio cuenta de que ella titubeaba-. Si me das diez minutos, puedo invitarte a un Blue Riband.
Era el bizcocho de chocolate más barato que había. Paddy sonrió y subió la apuesta:
– Más una taza de té.
Se rascó la barbita.
– Eres una mujer muy dura, pero está bien.
Con fingida reticencia, ella dejó caer el abrigo por los hombros y volvió a ocupar su silla. Terry se sentó delante y puso la mano plana sobre la mesa como si tuviera la intención de acercarla y tomar la suya. La camarera les tomó nota de dos tazas de té, un bol de sopa y un bizcocho de chocolate. Paddy había pensado que iba a tomar un almuerzo de tres platos.
– No tengo mucho tiempo.
– Es sólo una sopa.
Sólo iba a tomar sopa. Jamás había conocido a nadie que se sentara a almorzar una sopa. La sopa, en todo caso, podía ser un precursor aguado de una comida, algo para llenar la mesa del pobre para que los niños no se comieran todas las patatas. Miró a Terry con admiración renovada. Parecía muy sofisticado.
Volvió a desplegar su sonrisa reticente, y ella se dio cuenta de que la estaba enjabonando. Se preguntó si las otras mujeres tenían también debilidad por los hombres hermosos. No parecían hablar nunca de ello.
– ¿Me pareció oír que estabas emparentada con alguien del caso?
Ese habría sido un buen momento para mencionar a su novio, pero no estaba segura de si todavía lo tenía.
– ¿Cómo puedo saber lo que oíste? No habíamos hablado nunca.
– Lo sé, y es una pena -le dijo, y la hizo sonreír.
La camarera volvió directamente con las dos tazas de té fuerte y marrón y la sopa de él. Terry usó su cuchara para tomar la sopa con impecables maneras.
– Quería pedirte que trabajemos juntos en la redacción del artículo sobre el caso anterior.
– Esta es una idea mía, ¿por qué iba a querer que trabajaras conmigo?
– Bueno, he pensado en eso: podría ayudarte a redactarlo. Si quieres salir del banquillo, querrás que Farquarson utilice buena parle de tu redacción inalterada; de lo contrario, te consideraran una mera investigadora. Es más difícil de lo que te imaginas, y yo tengo experiencia escribiendo artículos largos.
Paddy sabía que exageraba un poco lo de la experiencia. Había llevado su artículo a la imprenta una o dos veces y lo había leído por las escaleras. Era bueno, pero no tanto. Aun así, al menos, sería capaz de organizar bien las ideas, enseñarle cómo pasar de un párrafo a otro y cómo no implicarse. Era la oportunidad idónea para que su nombre saliera en alguna parte.
– Podría hacer de Samantha, tu adorable asistente. -Se dio unas palmaditas al pelo-. Añadir un poco de glamur a la función.
Paddy sonrió aun sin querer. Terry era arrogante; lo había visto aliarse con cierta gente en la redacción, con los listos que elegían las buenas noticias y sabían lo que pasaba. Era descaradamente ambicioso, y estaba ansioso por abrirse un espacio propio en el mundo. Si besaba a una chica, no iba a mostrarse mojigato al respecto. Él no era de los que trabajaban anónimamente con los pobres, ni de los que se negaban a mantener relaciones sexuales hasta la noche de bodas. Él era el anti-Sean.
– Sé dónde vive uno de los chicos. Estuve en su casa.
– Entonces, ¿es pariente tuyo?
Paddy no quería mencionar a Sean, quería mantenerlos separados.
– Un pariente lejano.
– ¿Por eso tienes tanto interés en el caso?
– No, estoy interesada porque la policía se está saltando muchas cosas. Los chicos desaparecieron durante horas. Luego, se llevaron al pequeño más allá de Barnhill, que es donde ellos viven. Allí hay kilómetros de terreno abandonado y lleno de maleza, pero ellos se lo llevaron mucho más lejos, a Steps. Después, supuestamente, cruzaron la vía, perpetraron el crimen y tomaron otro tren de vuelta a la ciudad, pero nadie los vio ni en el tren, ni en el parque de columpios, ni cuando iban de vuelta a Barnhill. Por lo que sabemos, los podrían haber llevado de vuelta en helicóptero.
– Fueron vistos en el tren. El viernes pasado apareció un testigo.
A ella se le encogió un poco el corazón.
– Los testigos se pueden equivocar.
– Éste parece bastante sólido: es una mujer mayor, no es el típico buscador de fama. La policía debe de estar muy segura, porque de lo contrario no habrían dicho nada de ella.
– Ya, bueno. -Paddy sorbió un poco de su té-. Sólo porque estén seguros…
Miraron los ecos de los coches y autobuses que pasaban frente a la ventana empañada. Paddy quería hablarle de Abraham Ross, de cómo la policía se había asegurado de que elegía a Meehan en una rueda de reconocimiento. El señor Ross estaba seguro de que Meehan era el culpable. Se desmayó de lo seguro que estaba, pero cambió de opinión justo antes del juicio. Los testigos podían estar influidos, podían cambiar de opinión. Esa mujer podía ser una idiota.
– Yo tengo coche -dijo Terry de pronto, vacilando porque sonaba como si estuviera fanfarroneando. Se miraron el uno al otro y se echaron a reír.
– Pues qué bien -dijo Paddy-. Yo soy capaz de comerme mi propio peso en huevos duros.
Lo dijo en parte como referencia a su dieta milagrosa, en parte como fanfarronada sin sentido. Terry no entendió ninguno de los dos sentidos, pero le pareció terriblemente divertido, tan divertido que perdió su sonrisa indecisa a favor de una carcajada abierta y sonora. Para ser una primera conversación con el objeto de un enamoramiento a distancia de larga duración, estaba saliendo increíblemente bien.
– No -dijo él-, no lo decía para presumir de coche. Lo que quería decir es si quieres venir a Barnhill conmigo para echar un vistazo. Mañana estoy liado, pero podríamos ir el viernes, después del trabajo.
Dudó. El sábado era San Valentín, y a ella le habría gustado estar en casa el viernes para esperar la llamada de reconciliación de Sean.
– Me sentiría más protegido -prosiguió él-. Es un barrio un poco duro, y yo soy un aficionado, no un luchador.
Era la primera vez en su vida que Paddy oía a un tipo de Glasgow reconocerse abiertamente incapaz de vencer a cualquiera, independientemente de las circunstancias, en una pelea.
– Necesitarás la protección. Aquello es un poco siniestro. ¿Podría ser el sábado por la tarde?
– Excelente -dijo Terry brindando con ella con su taza-. Si hacemos un buen equipo, tal vez podamos hacer también un par de párrafos sobre la marcha de apoyo a los de la huelga de hambre. -La marcha estaba prevista para el sábado, y todo el mundo en Glasgow sabía que habría altercados. Si se hubieran hablado, Trisha le habría prohibido ir-. Podrías traer tus ojos papistas y decirme lo que ves.
– ¿Cómo sabes que soy del Papa?
– ¿No es Patricia Meehan tu nombre secreto?
– No, mi nombre secreto es Patricia Elizabeth Mary Magdalene Meehan.
Él sonrió.
– ¿María Magdalena?
– Es mi nombre de confirmación -le explicó-. Cuando te confirmas, eliges a un santo que te gusta o al que quieres emular.
– ¿Y tú querías emular a una prostituta?
Ella sacudió la cabeza.
– Yo no sabía lo que hacía para ganarse la vida, y era la única mujer que trabajaba.
Se sonrieron.
– El sábado me va bien.
– Pero vayamos de día -dijo ella, por si acaso él pensaba que tenía alguna otra intención.
– Estupendo.
Paddy se inventó una mentira elaborada: quedaría con él, pero el sábado tendría un asunto urgente que resolver en el centro, de manera que sólo podrían quedar en el extremo más alejado de King Street, en una parada de autobús que estuviera lo bastante lejos del periódico como para estar seguros de que nadie los vería juntos. Terry le lanzó una sonrisa a través de la mesa mientras ella hacía los planes, sabiendo por qué lo hacía. Hasta la sospecha de pasar tiempo libre con un hombre del periódico podía equivaler a la muerte civil.
En el exterior del café, los autobuses de la hora del almuerzo pasaban traqueteando, llenos de mamás con niños pequeños y estudiantes del politécnico. Estaba en una callejuela de una carretera principal y fuera no tenía ni un cartel. Ella sólo lo conocía del tiempo en que Caroline estuvo en el Rotten Row, cuando dio a luz al pequeño Con.
– ¿Cómo me encontraste aquí arriba?
– Vienes mucho por aquí, ¿no? Te he visto.
Estas palabras quedaron colgando entre los dos, tan sorprendentes como un inesperado beso en los labios, y, de pronto, Terry pareció nervioso.
Le dio un golpecito en el brazo.
– Hasta pronto -dijo, y dio media vuelta para marcharse calle abajo como un transeúnte rápido y enojado.
Capítulo 25
La enfermedad de Dr. Pete
I
El jueves, el sol se olvidó de salir. Por las ventanas de la redacción, se veía la ciudad sumida en un crepúsculo permanente, con el cielo oscurecido por un banco de nubes negras y espesas. Todas las luces de la redacción brillaban con fuerza. Eran las dos de la tarde, pero parecía como si estuvieran en el estresante turno de medianoche, como si alguna catástrofe enorme hubiera ocurrido en medio de la noche, provocando que todos volvieran a la redacción para sacar una edición especial.
Paddy estaba buscando a Dr. Pete para preguntarle sobre Thomas Dempsie. Había recorrido todo el edificio haciendo recados, y se distinguió con tres carreras a la cantina en quince minutos. Keck le advirtió que se lo tomara con calma. Pete no estaba por ninguna parte, y el puñado de trabajadores del primer turno trabajaban anárquicamente sin él: se mofaban de los subordinados y bebían en sus mesas a la vista del padre Richards y de los editores. A ellos, no les hacía ningún bien hacer gala tan ostensiblemente de su indolencia: a Richards, le resultaría mucho más difícil ponerse de su lado cuando la inevitable disputa surgiera.
Merodeaba por las escaleras traseras leyendo una prueba de página sobre un incendio casero en una fiesta en Deptford, cuando se topó con Dub.
– Si sigues buscando a Dr. Pete, yo acabo de bajar a buscar la medicación de Kevin Hatcher. Está sentado en el Press Bar solo. Parece ser que ha llamado diciendo que estaba enfermo.
– ¿Ha llamado diciendo que estaba enfermo, pero está en el bar?
– Sí.
– Pues vaya morro, ¿no?
– Desde luego.
Se encontró con Keck, que vagaba por la sección de Deportes, y le preguntó si podía dejarlo por hoy, porque el lunes se había quedado hasta tarde. Él le dijo que se marchara, encantado de deshacerse de ella: estaba trabajando tanto que los estaba haciendo quedar mal a él y a Dub.
El Press Bar olía a resaca. El sonido de McGrade limpiando vasos después del almuerzo resonaba tristemente por la estancia vacía. Dr. Pete estaba sentado a solas, en la mesa del fondo que siempre ocupaban los chicos de la mañana, con un whisky recién servido y dos cuartos de cerveza alineados frente a él. En el asiento contiguo había un periódico leído, manoseado y hecho un asco. En la mesa, el salvamanteles de papel teñido de cerveza había sido desmenuzado en tiras fibrosas y recompuesto como un rudimentario rompecabezas. Por la cantidad de colillas que había en el cenicero, Paddy supo que llevaba allí un buen rato.
Vio a Paddy acercarse a la mesa y se incorporó, al tiempo que dirigía la mirada al rompecabezas, esperando que ella le fuera a dar un recado, como que estaba advertido o, incluso, que no volviera a poner los pies en la redacción.
Paddy se detuvo al lado de la mesa, protegida tras una silla.
– Hola.
Pete levantó la vista y frunció el ceño; luego, bajó las espesas cejas para ensombrecerse los ojos.
– ¿Qué quieres?
– Hum, quería preguntarle sobre un tema.
– Pues suéltalo y lárgate.
Era consciente de que no le esperaba nada parecido a un momento amoroso.
– Quería preguntarle sobre el asesinato de Thomas Dempsie. He leído algunos recortes de los artículos que usted escribió.
Pete levantó los ojos y algo, posiblemente algo agradable, brilló al fondo de sus ojos teñidos de miseria. Dio una vuelta al vaso de whisky frente a él con la mano lenta y lo levantó, se echó el contenido al fondo de la garganta y se lo tragó. Ni siquiera hizo el acostumbrado jadeo de después; tal vez estuviera bebiendo té. Se pasó la lengua gris por encima de los dientes y dejó el vaso sobre la mesa.
– Pues siéntate.
Paddy obedeció pero mantuvo su silla apartada de la mesa, que estaba muy sucia, y se recogió las puntas de la trenca por encima del regazo. Revolviendo todavía el vaso vacío, Pete se sonrió, con los ojos sorprendentemente cálidos.
– Disimula tu disgusto, mujer. Tendrás que sentarte en muchas mesas sucias con viejos borrachos si quieres trabajar en esto.
– Tengo miedo.
– ¿Por qué?
No sabía muy bien cómo decirlo:
– A veces es usted un poco bruto.
– Sólo cuando tengo público. -La miró un instante y, después, siguió revolviendo el vaso-. Soy un chuleta, y mi público no se fía de la amabilidad.
– Ya, ése es el problema de trabajar aquí: todo el mundo es cínico.
Sus ojos se enternecieron.
– Somos todos unos idealistas frustrados; eso es lo que nadie percibe de los periodistas: sólo los románticos de verdad acaban hartos. ¿Qué quieres saber de Dempsie?
Ella se inclinó sobre las rodillas hacia él.
– ¿Recuerda bien el caso?
Pete asintió lentamente con la cabeza.
– El secuestro del pequeño Brian coincide con el aniversario de la muerte de Thomas Dempsie. Quien mató a Brian debía de estar pensando en él. -Dejó la idea en el aire un momento.
– Lo sé -dijo Pete en voz baja.
No era la reacción que ella esperaba.
– Los chicos tenían más o menos la misma edad. Y, además, Thomas fue hallado en Barnhill, a unos ochocientos metros de donde viven los chicos arrestados: todo está relacionado.
Pete suspiró profundamente y se apoyó en su silla.
– Mira -le dijo muy serio-, no voy a sentarme a un metro de ti sin que, ni siquiera, tengas una bebida en la mano. ¿Qué vas a tomar?
– En realidad, no bebo.
Pete puso una expresión escéptica. Avisó a McGrade con un dedo levantado, con cuya punta señaló, después, a Paddy. McGrade se acercó con una cañita de Heineken dulce, un posavasos y un trapo seco para limpiar la mesa. Ella tuvo que mover la silla para no oler el tufo, lo cual, casualmente, la acercó más a Pete. Este hizo un gesto de aprobación con la cabeza y le señaló su bebida. Paddy tomó un trago y vio que sabía mejor de lo que esperaba, como la zarzaparrilla pero más refrescante. Pete miró lo mucho que había bebido y asintió satisfecho cuando vio que se había tomado un cuarto del vaso.
Paddy se inclinó sobre la mesa.
– ¿No le parece extraño que haya tantas semejanzas entre el pequeño Brian y Dempsie?
Él se encogió de hombros, despreocupado.
– Si estás en este negocio el tiempo suficiente, verás que las cosas se repiten al menos dos veces. Todo vuelve. Eso no significa que los casos estén relacionados los unos con los otros.
– Es demasiada casualidad.
Pete se recogió un hilillo de tabaco que se le había pegado a los labios.
– Cada año, normalmente antes de Navidad, una mujer de Glasgow es apuñalada por su pareja.
– Eso no es tan raro -dijo Paddy.
– Con un trozo de cristal roto. Se pelean, se rompe una ventana y él la asesina con un pedazo del cristal. Un año tras otro, sucede de la misma manera. No tiene ningún sentido que pase por esas fechas, pero pasa cada año: es un ciclo inevitable. Si trabajas bastante tiempo, ves pautas. Al final, nada es nuevo.
– Me gustaría saber qué ocurrió entonces.
Pete apartó el vaso de whisky vacío a un lado y se acercó el primer vaso de cerveza.
– Dempsie fue un caso muy sonado. Tuvo una repercusión enorme. Los asesinatos de los Moors estaban relativamente frescos en la mente de la gente y el niño era tan pequeño y tierno… Hubo fotos muy buenas, ¿sabes?
– ¿Cómo obtuvo todas aquellas entrevistas con Tracy Dempsie? ¿Se las asignaron?
– No. La esperaba frente a la puerta de su casa. Averigüé su dirección y la esperaba fuera, bajo la lluvia, tres horas hasta que ella accedía a recibirme. -Levantó una ceja-. En aquellos tiempos, le ponía mucho interés. Eso te sorprende, ¿no?
En realidad, no la sorprendía, pero Paddy asintió por cortesía:
– ¿Estaba Alfred cuando la entrevistó?
– Sí, estaba allí. Lo vi con su otro chico, el mayor.
– ¿Su hijastro?
– Eso. No le tenía cariño, era evidente, pero amaba a su hijo, el pequeñito. Estaba destrozado.
– ¿Hay alguna posibilidad de que lo hiciera?
– Bah, Dempsie era inocente.
A Pete se le endureció un poco el mentón. Levantó el vaso de cerveza y, después, los ojos cuando alguien entró en el bar. Se volvió para ver al padre Richards plantado en la puerta, mirándolo, furioso. Dr. Pete le devolvió la mirada, retando a Richards a acercarse y hacerlo hablar, pero Richards pidió una copa y se sentó al otro extremo del local.
– En realidad, nadie creía que Dempsie fuera el responsable, pero llevaban cuatro meses y no había condena. Necesitaban a alguien. No tenía coartada y estas cosas tienen vida propia. La única persona que se creyó a medias que fuera el asesino fue Tracy. Intentó cambiar su historia después de que lo condenaran, pero nadie se la creía. Eso fue entonces, claro; hoy se la comprarían.
– He oído que a la mujer del destripador de Yorkshire le pagaron diez de los grandes.
– Yo he oído veinte. -Se bebió la media pinta de cerveza de un trago, dejó el vaso vacío sobre la mesa y, de pronto, pareció más joven. Se lamió los labios e hizo un gesto juguetón con los ojos-. Eran otros tiempos. Entonces había unos tres periodistas especializados en criminología rondando por la ciudad. Podíamos ir a tomar cerveza juntos y simplemente acordar que dejábamos de lado un caso, si queríamos. Ahora el juego ha cambiado: todo son guerras de rumores y dinero. Venderían a su madre a cambio de firmar una noticia. Cuando yo empezaba, lo importante era la verdad y que todo cuadrara.
– ¿Woodwar y Bernstein y Ludovic Kennedy?
Él le hizo una mueca.
– Exacto, pollita, exacto. Entonces éramos gente orgullosa, no como ahora. -Hizo un gesto incluyendo a todos en el local-. Son un atajo de putillas.
Paddy sonrió. Lo estaba pasando bien, y estaba sorprendida de lo agradable que era. Apenas le había soltado ni un taco y se estaba preocupando de hacerla sentir como si estuvieran en el mismo oficio, en vez de mostrarse como el gran periodista sesudo que habla con la chica de los recados tontita.
– La mujer -dijo Paddy-, Tracy, ¿qué pensaba de ella?
– Ah, Tracy: un animal herido, una de esas perdedoras. Le fue fiel a Alfred hasta que se lo llevaron para interrogarlo y, luego, quiso darle la patada. No sé cómo era antes de la muerte del niño; pero cuando la conocí, era un caos y había enloquecido de dolor. Habría dicho cualquier cosa que la policía hubiera querido que dijera, sólo tenían que pedírselo. Ella les dio la excusa para arrestarlo. Les dijo que, en realidad, no estaba en casa cuando él dijo que estaba, cambió una hora aquí y otra allá…
– ¿Cómo sabe todo eso? ¿Se lo dijo la policía?
– Sí, bueno, trabajábamos juntos en el caso, y aquellos policías acabaron siendo buenos amigos, crecimos juntos. -Sonrió mirando a su copa-. Pero eso no era bueno: es más difícil poner en duda una condena si los que la han forjado son tus colegas. Eso tiene que hacerlo alguien externo.
– Tracy no podía ser tan blanda. Había abandonado a su anterior pareja.
– Creo que Alfred Dempsie llegó y se la llevó, que es distinto que abandonar. Entonces vinimos nosotros y nos llevamos a Dempsie, y Dempsie se mató. -Levantó el vaso de cerveza-. Una tragedia tras otra. -Miró el vaso de Paddy y bajó las comisuras de los labios-: No estás bebiendo. El negocio del periodismo funciona gracias al alcohol, será mejor que lo vayas aprendiendo si eres tan ambiciosa como pareces.
Todavía no estaba ni a la mitad de su copa, pero aceptó una segunda para complacerle, y McGrade se la acercó. Tomó un sorbo, y Pete volvió a comprobar el nivel de su vaso.
– Esta vez no lo has hecho tan bien.
Volvió a intentarlo.
– Mejor -dijo él al tiempo que levantaba el nuevo whisky más cerca de su mano.
– Pero si todos sabían que era un error, ¿por qué pasó Dempsie cinco años en la cárcel antes de matarse? ¿Por qué nadie puso en duda su condena?
– El peso de las pruebas; el trabajo implacable de la policía. Le tendieron todo tipo de trampas hasta obtener la condena. Se puede invalidar una prueba, pero no tres o cuatro. Entonces, huele a corrupción en la policía, y los tribunales no quieren meterse en eso. -Le hizo un gesto con la cabeza-. Por ejemplo, en el caso Meehan había sólo una prueba falseada.
– Lo sé.
– El papel de la caja fuerte de los Ross que se encontró en el bolsillo de Griffiths cuando lo tirotearon. ¿Te interesa el caso Paddy Meehan?
– Un poco.
– Lo conozco, por cierto, por si quieres que te lo presente.
Fue un poco repentino; Paddy no tenía las defensas preparadas.
– Hum -vaciló-, no, en realidad, no.
– Es un hijo de puta muy astuto. Siempre está enfadado, no sin razón, supongo.
– Ya me lo han dicho.
Pete pronunció con una rica voz de barítono.
– ¿Tiene usted intención de hablar conmigo?
Sorprendida, se incorporó antes de darse cuenta de que se dirigía a alguien que estaba detrás de ella. Richards andaba en dirección a ellos con cara de furia.
– Está perdiendo el tiempo, Richards. Ya todo me importa un carajo.
– Ha llamado diciendo que estaba enfermo -le dijo con desdén-. ¿Y luego se presenta aquí? ¿Qué le pasa?
– Cáncer de hígado. -Pete se bebió la cerveza de un trago y dejó el vaso vacío a un lado-. Tengo cáncer.
En la estancia se hizo un terrible silencio. Paddy se dio cuenta de que Richards estaba procesando la información, y se preguntaba si Dr. Pete sería capaz de mentir sobre algo tan grave.
– Cojones.
– Me lo dijeron ayer y este bar es donde me apetece estar.
Richards hizo una pausa momentánea y, luego, retrocedió y volvió lentamente a su taburete en la barra mientras se giraba a mirar a Pete por encima del hombro, para ver si se trataba de una broma. Todos los que estaban en la barra fingieron que no lo habían oído, y volvían las páginas de sus periódicos o dejaban otra vez los vasos sobre la mesa para amortiguar el silencio.
Cuando se quedaron a solas, Paddy pensó que tenía que decir algo:
– Ha debido de ser un buen golpe.
– Es una buena manera de comunicarlo, ¿no? -Pete miró su vaso y asintió con ojos soñadores-. Este bar -dijo lentamente-, me gusta este bar.
McGrade se apresuró a servirles una nueva ronda de bebidas de parte de Richards, quien permaneció alejado y les hizo un gesto con la cabeza. Paddy miró su jarra nueva. Tenía tres vasos frente a ella y todavía no se había acabado el primero.
– Esos muchachos del pequeño Brian -dijo Pete para tratar de volver a la conversación que mantenían antes de la bomba-, la policía conseguirá una condena. Tendrán que hacerlo.
– ¿Podrían haber falseado pruebas de su culpabilidad?
Pete encorvó el labio.
– Apostaría a que las pruebas son buenas. Las pruebas falsas sólo se ponen al cabo de unas cuantas semanas, cuando empieza a asomar la frustración. En un caso importante, no empiezan inventándose pruebas. Aunque sí que podrían colar pruebas corroborativas: se hace más a menudo de lo que te imaginas.
El bar empezaba a llenarse. Detrás de Pete, pasó un hombre que iba al baño y que se bajaba la bragueta antes de alcanzar la puerta. Paddy no pertenecía a ese mundo y tenía ganas de marcharse. Se levantó la manga y consultó el reloj con atención como gesto preliminar.
Pete hablaba lentamente:
– No te marches, por favor.
– Pero tengo que…
– Si te vas, vendrá Richards. Ha sido un día largo, y es horrible que se apiaden de uno.
De modo que los dos se quedaron juntos: un hombre que se enfrentaba al final de su vida y una chica joven que trataba de impulsar el principio de la suya. Bebieron juntos y luego Paddy empezó a fumar con él. Descubrió que los cigarrillos y el alcohol se complementaban a la perfección, como el pan y la mantequilla. Se bebió sus cuatro medias pintas, lo que suponía la superación de su récord.
Hablaron de cualquier cosa que les vino a la cabeza, y, aunque sus pensamientos corrían uno al lado del otro, raras veces conectaban. Paddy le habló de los trastos de los Beattie en el garaje, y de la rabia que le daba ver la fotografía de la reina en los despachos por lo que representaba. La veía siempre sonriente y entregando las órdenes del Imperio Británico a los soldados que dispararon a la gente el Domingo Sangriento, pero, cuando miraba el retrato que tenían los Beattie de ella, pensaba que en realidad podía ser una mujer bastante agradable, que actuaba lo mejor que sabía. Le habló también de su tía Ann, que recogió fondos para el IRA con boletos de una rifa y luego participó en manifestaciones antiabortistas.
Dr. Pete le habló de una esposa que se había marchado a Inglaterra hacía años y de cómo era capaz de cocinar una pierna de cordero en ocasiones especiales. Rellenaba la carne con romero que ella misma cultivaba en el jardín y le ponía patatas debajo, que se cocían con la grasa del cordero. La carne quedaba tan tierna como la mantequilla, jugosa como la cerveza; permanecía en la lengua como una plegaria. Antes de conocerla, jamás había probado alimentos que lo hicieran sentir como si acabara de despertar al mundo. La manera como cocinaba aquel cordero era maravillosa. Era una mujer de pelo negro y tan delgada que podía levantarla y balancearla por encima de un charco con un solo brazo alrededor de la cintura. Hacía años que no había vuelto a hablar de ella.
Por las puertas, pasaban un montón de hombres que acababan su turno. Otra pareja de periodistas se acercó a la mesa en busca de una silla y un chiste, pero Pete los ahuyentó y se marcharon a otra mesa.
Más desinhibida de lo que había estado en su vida, Paddy le confió a Dr. Pete que le había encantado su redacción en los artículos sobre el caso Dempsie y le preguntó por qué ya no escribía.
Sus ojos amarillentos se pasearon por el suelo del pub y parpadeó lentamente.
– Estoy escribiendo un libro sobre John Maclean y Red Clydeside. Me mantienen ocupado… Mi esposa se marchó…
Hasta con la nube de alcohol, Paddy se dio cuenta de que estaba poniendo excusas. Todo el mundo en el News estaba escribiendo un libro; ella estaba escribiendo un libro sobre Meehan en su cabeza. Pete acababa de darse por vencido y de incorporarse al resto de cínicos vagos. Ella no era capaz de imaginárselo lo bastante en forma como para levantar a una mujer por encima de un charco con una sola mano. Quería decirle algo agradable pero no se le ocurría ningún cumplido para un hombre que acababa de echar su vida a perder.
Las dos puertas se abrieron al mismo tiempo y dejaron que una ráfaga de aire frío y punzante entrara en el bar. Un grupo de hombres se acercó ruidosamente a la mesa: eran los chicos de la mañana, que llegaban en equipo a visitar a su líder. Sin pedir permiso, cogieron sillas y se instalaron alrededor de la mesa. Paddy se levantó, tambaleándose un poco a un lado, sorprendida de lo borracha que estaba. Ella y Dr. Pete se saludaron con la cabeza. Se había acabado su tiempo.
– Tómatelo como una lección -dijo Pete y dejó de mirarla, para posar los ojos en su bebida. Paddy se llevó su media pinta mientras se alejaba, mezclándose con el gentío.
Para entonces, el Press Bar estaba ya a rebosar. El humo mezclado con el olor a cerveza derramada hacía que el ambiente estuviera tan cargado que se podía cortar con cuchillo. Farquarson estaba junto a la puerta, discutiendo con un tipo bajo que tenía delante. De la esquina más cercana, surgía un olor ácido y penetrante que llamaba la atención: uno de los chicos de Deportes se había llevado una cena a base de pescado en vinagre y se la estaba tomando a escondidas de su regazo. Aparte de Paddy, en todo el bar, sólo había tres mujeres más: una era una pelirroja con un top de lentejuelas violeta que coqueteaba con una mesa de hombres que la invitaban a beber; las otras dos estaban sentadas juntas, y una de éstas era la mujer de ojos redondos que antes lloraba cuando el policía calvo la escoltó fuera de la sala de interrogatorios. Las dos mujeres miraban inexpresivamente al frente mientras sostenían pequeñas copas redondas de líquido rojo. Keck merodeaba por una mesa con los chicos de Deportes, riéndose e intentando que le hicieran caso mientras los otros pasaban de él, esforzándose por integrarse con aquella compañía que se le resistía.
Paddy decidió marcharse a casa. Trató de colarse por detrás de Farquarson, pero él se volvió para dejarla pasar, de manera que el momento de fingir que no se habían visto pasó de largo. Él intentó incorporarla a la conversación sobre fútbol que mantenía con el bajito, pero ella no sabía nada del tema.
– Ah, ya -dijo él-, eres mujer de rugby, ¿no?
– En realidad, no sigo los deportes.
– Ya. -Farquarson tomó otro trago-. Ah, Margaret Mary McGuire. -Agarró del brazo a la pelirroja que justo pasaba por el lado-. ¿Cómo estás, chica? -Margaret no parecía muy contenta de ver a Farquarson, pero él insistió-: ¿Conoces a nuestra Patricia Meehan? Es muy buena, muy buena. -Se apartó abruptamente, dejando a las dos mujeres cara a cara.
Margaret Mary, que era demasiado mayor para llevar aquel top brillante y demasiado pelirroja para llevar nada de color violeta, miró a Paddy de arriba abajo y su expresión se avinagró.
– ¿Qué edad tienes?
– Dieciocho -dijo Paddy borracha como una cuba-. ¿Por qué?, ¿qué edad tienes tú?
– Vete al carajo -dijo Margaret Mary antes de proseguir su desfile de modelos hasta el lavabo.
– ¡Hasta la vista!
Keck estaba un poco más cerca de Paddy de lo que la muchedumbre le forzaba a estar. A ella, le dolía el cuello y los ojos de mirar hacia arriba.
– ¿Todo bien, Keck?
– Ven conmigo y te presentaré a los chicos. -Hizo un gesto para señalar a los periodistas de Deportes, que ni se habían dado cuenta de que no estaba.
– Estoy bien, Keck, me acabaré la copa y me largo en un minuto.
– Tendrías que venir, nos reímos mucho. -Sus ojos se paseaban paranoicos por todo el local-. A las mujeres no les gusta el deporte, ¿no? En realidad, ¿qué les gusta a las mujeres? -Miró la espalda de Magaret Mary-. ¿Qué quieren de los hombres? ¿Coches grandes? Sois unas timadoras, ¿no?
– Claro -dijo ella, ansiosa por salir de allí-. Si no dejas de decir estas tonterías, las únicas mujeres que se te acercarán serán las típicas adictas al trabajo autodestructivas, y el mundo está lleno de mujeres agradables.
Keck sonrió como un rehén temeroso de alertar a la policía.
– Siempre me da miedo hablar contigo por si piensas: «¿Qué estará pensando de mí este pequeño y sucio bastardo?» -Sus ojos vidriosos estaban clavados en su cuello. Ella adivinaba que pensaba en sus tetas, pero no se atrevía a mirarlas-. En la cama, soy un animal, ¿sabes?
Paddy se acabó el vaso y fingió perplejidad:
– Ah, ¿y cómo lo haces? ¿Tienes un colchón mágico, o algo así?
Una vez en la puerta, se volvió y paseó una mirada cariñosa por el bar, y vio a Pete que la miraba en silenciosa súplica, pidiéndole que lo sacara de allí. Paddy se despidió con la mano, fingiendo no comprender su expresión, y lo dejó rodeado de los suyos.
II
En el tren que la llevaba a casa, se despejó un poco y se tomó un paquete entero de caramelos de menta para disimular que el aliento le olía a tabaco y alcohol. Miró por la ventana las luces del ayuntamiento de Rutherglen y pensó en el testigo que había visto a los chicos en el tren. Podía ser que no fuera una persona creíble. McVie conocía a todos los policías de Glasgow, él podría averiguar algo así para ella.
En la casa, reinaba un silencio absoluto. Trisha estaba sentada en el salón mientras Paddy comía en la cocina viendo a Adam and the Ants en el programa musical Top of the Pops. Las dos sabían que sólo lo tenía puesto por el ruido, para evitar quedarse a solas en medio de aquel silencio incómodo. Paddy se terminó la cena, con la mirada fija en la nuca de su madre, gozando del aturdimiento indiferente que le provocaba el alcohol. Se llenó los bolsillos de galletas de crema y subió a su dormitorio.
Se tumbó encima de la cama; miraba al techo y se comía las galletas mecánicamente, dejando que le cayeran las migas por encima del pelo y las orejas. El sábado era San Valentín…, sólo le quedaba un día solitario más. Podía ser que no la llamara mañana por la noche, pero sabía que el sábado se verían. Al principio, sería muy frío, pero se besarían, se abrazarían y harían las paces. A veces, cuando pensaba en Sean, su bello rostro se confundía con el de Terry Hewitt, con sus delicadas maneras y su sonrisa dubitativa.
Abajo se oían ruidos definidos: alguien había entrado y se disponía a cenar, y, luego, otro par de personas en el salón, todos hablaban en voz baja y de manera brusca entre ellos. Unos pasos amortiguados subieron por las escaleras, y alguien se detuvo para usar el baño. Se abrió la puerta de la habitación, y entró Mary Ann, muy seria. Cerró la puerta con cuidado, pasó por encima de su cama hasta la de Paddy y se sentó; se puso a darle golpecitos en las costillas.
– Se acaba el sábado -le susurró-. Haremos una cena por ti y el silencio se terminará. -Besó a Paddy en la frente, que estaba contenta como un niño en Navidad-. Hueles a taberna.
Mary Ann salió a ponerse el pijama al cuarto de baño y dejó a Paddy sola. Ella sacó otra galleta del bolsillo y se puso a masticarla meditabunda. Al infierno con ellos: el sábado no pensaba estar en casa; durante el día, saldría con Terry y, por la noche, se iría al cine con Sean.
Capítulo 26
Gorda pero simpática
I
Paddy se quitó la trenca junto a la puerta y se dirigió al banquillo. Un subeditor medio calvo con un penacho de pelo en la frente se cruzó con su mirada y le susurró un «hola». Eso la hizo desconfiar y preocuparse. No le respondió. Al cabo de diez minutos, otro periodista le dio unos golpecitos en el brazo, y le dijo que lo sentía cuando ella le llevó una caja de grapas.
Estaba en el banquillo y se preguntaba si había hecho algo en el pub que no recordara cuando Dub regresó de la sala de máquinas. Le contó lo que había ocurrido y le dijo que estaba preocupada de que se mostraran simpáticos por alguna mala razón.
Dub estiró sus delgadas piernas delante de él.
– Dime una mala razón para estar simpático.
– No sé. Ayer por la tarde, pasé unas cuantas horas en el Press Bar. Sólo espero que no me consideren una facilona, o algo así.
Dub resopló.
– No hay nadie que piense eso de ti.
Paddy miró nerviosa alrededor de la sala, en busca de pistas. No sabía si eran los efectos del alcohol del día anterior, pero esa mañana estaba tensa como un cable eléctrico.
– Keck me confesó que le preocupaba que adivinara todas las guarradas que ha pensado sobre mí.
Dub se echó a reír y le dijo que Keck era un picha-floja-pajotero-follacabras y que tenía fotos para demostrárselo. A Paddy le gustó aquella palabra y se rió con él, disfrutando de la complicidad de tener un enemigo común.
Se quedaron en el banco, charlando un rato, y dejaron que Keck respondiera a las llamadas. Dub le dijo que habían echado a la policía del edificio. Farquarson y McGuigand lo habían dispuesto así porque interrumpían el funcionamiento del periódico, sacando a la gente de sus reuniones y haciendo llorar a las mujeres. Habían perdido una noticia sobre Polonia por su culpa, e interrumpieron una conferencia importante cuando arrancaron a Liddel de la redacción.
Hasta la reunión de la sección editorial, no se enteró finalmente de por qué todos se mostraban tan amables con ella; era uno de aquellos cotilleos urbanos que jamás podían utilizarse en una noticia, como los nombres de los niños o los detalles de la muerte de Brian. Callum Ogilvy se había intentado suicidar la noche anterior y se lo habían llevado al hospital de urgencias. Utilizó un cuchillo y lo hizo debajo de una mesa del refectorio, delante de todos. Estuvo a punto de cortarse la mano entera. Se hizo una herida tan profunda que tuvieron que operarlo. Sólo por el hecho de ser pariente suya, Paddy pensó de pronto que debía ir a visitarlo al hospital, y la idea permaneció en su cabeza; probablemente, Sean podría entrar a ver a Callum. Si lo acompañaba, podría entrevistar al chico para el periódico. Su familia jamás volvería a hablarle si lo hacía. Tendría que pensar en otra estrategia.
Se acercó al subeditor en la redacción, el tipo del penacho que antes la había mirado piadosamente, y le pidió los datos para ponerse en contacto con McVie. Le consiguió el teléfono de alguien en Especiales.
– Me han dicho que estás emparentada con ese chico Ogilvy.
Paddy estaba copiando el número de teléfono de una ficha y no le respondió.
– Uno no puede elegir a su familia, ¿no es cierto?
– Ni a los colegas -dijo Paddy mientras descolgaba un teléfono sin ni siquiera pedir permiso.
– McVie no querrá que lo llames.
– No se enfadará. -Marcó su número-. Lo conozco. De verdad, no le importará. Me dio su teléfono pero lo perdí.
McVie sonaba grogui.
– ¿Cómo te atreves a llamarme a casa, vaca lechera?
– Muy bien, sí. -Paddy le hizo un gesto con la cabeza al subeditor para indicarle que la llamada era bien recibida.
– ¿De dónde cojones has sacado mi teléfono?
Ella se dio la vuelta y se rascó la nariz a la vez que se tapaba la boca.
– Oye, necesito que me hagas un favor.
– Son las diez de la mañana. Métete tus favores por el culo.
– La policía me preguntó por ti y Heather -bajó la voz-. Querían saber lo de la unidad móvil y por qué la invitaste.
Él vaciló.
– ¿Y qué les dijiste?
– ¿Qué les tenía que haber dicho? No pasó nada. Eres un buen tipo.
Él suspiró y bajó la guardia.
– Venga, ¿qué favor quieres? -Ella tomó aliento para contestar, pero él la interrumpió otra vez-: Y procura que no sea algo importante o que me obligue a salir de casa.
– Quiero saber el nombre del testigo que vio a los chicos del pequeño Brian en el tren.
– ¿Por qué?
– No creo en absoluto que cogieran el tren.
– ¿Qué diferencia hay en cómo fueron? Son culpables, había sangre por toda su ropa. Ella los reconoció claramente entre varios.
No quería contarle sus sospechas a McVie y, menos, repetirlas en la redacción, donde cualquiera podía estar escuchando.
– Para mí es importante.
– ¿Porque son de tu familia?
Era más fácil darle la razón.
– Sí.
– Bueno, me costará muchos contactos. Los testigos son un caso especial. Si sale algo de esto, quiero que aparezca mi nombre.
– Vamos, McVie. -Sonrió levemente mientras miraba a su alrededor-. Ya sabes que soy una tonta; de eso, no va a salir nada.
De pronto, se mostró totalmente despierto y lleno de interés por el tema.
– Tramas algo, ¿no?
Paddy se mordió el labio.
– Sí -dijo tratando de mostrarse entusiasmada-. Creo de veras que aquí hay una gran noticia. Te prometo que tu nombre saldrá al lado del mío.
– Ah. -Lo pensó unos segundos-. Bueno, ahora ya no sé qué pensar.
– He estado hablando con J.T. sobre el testigo. Él dice que suelen ser mujeres y que, normalmente, lo hacen para llamar la atención.
– Tonterías, eso es típico de él. Es mucho más complicado que eso. La gente quiere ver cosas. Algunos creen que ven cosas; otros desean verlas. La gente que dice que lo hacen para llamar la atención es gilipollas.
– Por Dios, no puede ser que todo el mundo sea gilipollas menos tú y yo.
– Yo nunca he dicho que tú no lo seas.
Ella estuvo a punto de reírse.
– ¿Sabes, McVie? Eres todo un personaje.
Pudo percibir el cinismo en su voz:
– Simpática -dijo-, eres gorda, pero simpática.
II
Farquarson se dio cuenta de que la mitad del personal estaba usando pequeños bolígrafos robados de las corredurías de apuestas, y pensó que aquello daba una imagen poco profesional. Mientras Paddy se paseaba repartiendo bolígrafos nuevos a todo el mundo, pensó en Paddy Meehan y en la rueda de reconocimiento, cuando Abraham Ross, recién arrancado del lecho de muerte de su esposa, lo eligió y luego se desmayó delante de él.
Posteriormente, Meehan habló de la injusticia que aquello suponía, pero ningún periodista quiso escucharle. Todos los condenados de la cárcel de Barlinnie defendían que le habían tendido una trampa, y Meehan era un viejo convicto muy conocido, ni popular ni respetado, y apenas famoso por sus principios. Hasta que Ludovic Kennedy empezó a investigar para su libro sobre el caso, no se documentaron los detalles sobre aquel día.
Meehan había ido a la comisaría muy confiado: Griffiths estaba muerto; el papel de la caja fuerte de los Ross, que se había hallado en su bolsillo, se lo habían metido; y las pruebas más concluyentes empezaban a jugar a su favor. Habían localizado a las chicas de Kilmarnock, e iban a ir a identificarlo; le habían dicho que los dos ladrones se habían llamado entre ellos Pat y Jim durante todo el asalto: la policía sabía que ningún criminal profesional usaría jamás su nombre real. Además, la policía buscaba a dos tipos de Glasgow, y Griffiths tenía un fuerte acento de Rochdale. Todos los que lo conocían lo comentaban.
Pensó que era extraño que los testigos de la acusación y la defensa acudieran a la misma rueda de reconocimiento: normalmente, la acusación hacía una, y, luego, casi siempre después, la defensa hacía otra; pero nunca había sido arrestado por asesinato y decidió que el crimen era tan abyecto que hasta la policía estaba ansiosa por conocer la verdad. Sólo unos días antes del juicio, vio los nombres de las chicas en la lista de testigos y se dio cuenta de que estaban en el grupo de la acusación. La policía afirmaría que Meehan y Griffiths habían recogido a las chicas para que les hicieran de coartada. Las jóvenes, cuya memoria era borrosa y estaban intimidadas por el tribunal, ajustaron las horas y los lugares arriba y abajo para ajustarse al caso.
Tan pronto como empezó, el desfile para identificarlo le pareció extraño. Meehan había participado en las suficientes ruedas como para saber que no se estaba haciendo en la sala habitual de reconocimientos. Por el contrario, los habían metido en la sala de reuniones del CID, el sitio en que los agentes se reunían antes de empezar un turno. Era una sala grande y cuadrada con ventanas en la pared del fondo y dos puertas, una a la izquierda, otra a la derecha, ambas conectadas con vestuarios separados. Cuatro hombres más de la misma edad y envergadura que Meehan merodeaban por ahí, mirando a los zapatos de sus vecinos, todos preguntándose si tenían realmente aquel aspecto. Estaban allí sólo por el par de billetes, una buena paga por media hora de trabajo.
Meehan estaba tranquilo. Las chicas lo reconocerían, sabía que lo harían. Había salido del coche y las dos lo habían visto bien. Por una vez en la vida, se alegró de tener marcas de acné en las mejillas, ya que sabía que aquello le hacía lo bastante especial como para que lo recordaran, hasta con mala luz.
Oyeron a gente que se reunía tras una de las puertas, y los dos agentes encargados metieron a los hombres de la identificación en una hilera, dejando que Meehan se colocara donde quisiera. Se colocó al lado de la puerta, de modo que tuvieran que mirarlo a él el primero. Cuando estuvieron todos colocados, el agente llamó a la puerta y la abrió.
Irene Burns entró en la sala acompañada de un policía y de un abogado vestido con un traje barato. En el momento en que sus ojos miraron a Meehan, fue evidente que lo reconocía. Ni siquiera miró al resto de la fila; se limitó a levantar el dedo, apenas a metro y medio de distancia, y a señalar directamente a su nariz. El poco vestigio de sentimiento religioso que le quedaba a Meehan afloró en su corazón para darle las gracias a alguien en algún lugar. Los agentes la acompañaron hasta el vestuario de la otra punta, y Meehan advirtió que llevaba una carrera en la parte de atrás de la pantorrilla y que se había rozado el talón. Era todavía una chiquilla.
Isobel entró la siguiente, con un aspecto muy juvenil y más bien remilgado. Llevaba el pelo recogido en un moño y con una diadema. Ella también lo reconoció de inmediato, apenas sin mirar a los otros. Permaneció nerviosa junto a la pared del fondo, como si tuviera ganas de volver corriendo al vestuario.
Meehan le habló:
– No temas, pequeña, no te preocupes. Dilo.
Isobel hizo un pequeño suspiro y le señaló.
– Es él -dijo.
Meehan le sonrió y ella le devolvió la sonrisa. Isobel se tocó el pelo con coquetería, como si él acabara de echarle un piropo. Él se sorprendió cuando le dedicó una sonrisa, y se encontró mirándole el culo generoso mientras desaparecía por el vestuario del fondo.
Pasaron tres testigos más. Ninguno de ellos eligió a Meehan. Uno de ellos estaba seguro de que él era el cuarto; otro no lo sabía; el último tenía la sensación de que era el tercero.
Los hombres de la fila sabían que el testigo definitivo era el más importante, la propia víctima, y miraban la puerta que había al lado de Meehan con expectación, anticipando el final de la tarea y los dos billetes que les habían prometido. La que se abrió fue la puerta del fondo, la puerta por la que habían salido los otros testigos. Los hombres de la rueda rieron ante la trampa evidente: las chicas podían perfectamente haberle dicho al señor Ross quién era el sujeto, pero Meehan se sentía muy seguro. Las chicas lo habían identificado; las chicas lo habían elegido: tenía su coartada.
El señor Ross, de ojos legañosos, frágil como un pajarito, tenía un rasguño negro y grande que le tapaba un lado de la cara; y una enfermera muy fornida lo sujetaba por un brazo. El sargento detective guió al viejo por la fila, directo hacia Meehan. Entonces, le ordenó a Meehan que leyera una frase apuntada en un pedazo de papel.
Meehan se quedó petrificado. Le tenían que haber advertido de antemano que tendría que decir algo. Estaban rompiendo el protocolo para eliminarlo, estaba seguro. Leyó la frase sin entonación.
– Calla, calla. Enviaremos una ambulancia, ¿vale?
Al viejo le temblaron las rodillas.
– Dios mío, Dios mío -gritó el señor Ross antes de caer entre los brazos de la enfermera-. Es su voz; lo sé, lo sé.
III
La temperatura había vuelto a bajar, y Paddy apenas se notaba la punta de la nariz. Se la frotó con la mano enguantada para tratar de recuperar el flujo sanguíneo, y dobló la esquina hacia la dirección que le habían dado. Suspiró frente a la pared de arenisca roja. Era un apartamento agradable en la planta baja de un bloque de tres pisos del Southside, un barrio más que digno. La llovizna había oscurecido la piedra con manchas negras, y todas las ventanas estaban limpias. El pasillo cerrado que llevaba a la parte de atrás estaba alicatado con baldosas verdes y crema. Al otro lado del pulcro cuadrado de jardín frontal, la puerta de la señora Simnel anunciaba orden. Los postigos amarillo pálido estaban doblados, de manera que dejaban ver un buzón metálico perfectamente pulido y un pomo a juego encima de un felpudo impecable. Paddy había tenido la esperanza de encontrarse con un lugar algo menos respetable.
Al acercarse a la puerta, pudo oír una radio lejana a través del cristal grabado, con una emisora de música ligera sintonizada. El timbre sonó con dos tonos complementarios, y una figura de mujer asomó por la puerta. Paddy se acurrucó dentro de su trenca y estuvo atenta a la sombra de la mujer que se arreglaba el pelo y se sacaba un par de guantes de goma antes de abrir la puerta.
Una pequeña bocanada de perfección doméstica alcanzó a Paddy, de pie en el descansillo. En la cocina, sonaba una versión edulcorada de Fly Me to the Moon, el recibidor olía a galletas y té caliente.
La señora Simnel llevaba zapatos marrones planos, y una falda y una blusa color crema. Llevaba el pelo delicadamente recogido en un moñito canoso. Paddy le explicó que estaba investigando una historia sobre los muchachos del pequeño Brian y que uno de los agentes de policía le había dado su nombre. La señora Simnel pareció sorprenderse y le sonrió con amabilidad.
– Pero ¿qué edad tienes, por amor de Dios? ¿Estás en la universidad?
Paddy supuso que sí, que estaba estudiando para los exámenes de A-Level [5], si eso era lo que la señora Simnel quería.
– Haces bien -le dijo la señora Simnel-. No sabes lo importante que es tener una formación.
– Lo es. -Su acento se suavizaba en ese momento del mismo modo que lo hacía algunas veces cuando hablaba con Farquarson-. Es terriblemente importante.
– Y aquí estás, trabajando fuera con esta noche tan fría.
Paddy sonrió con valentía, se volvió a tocar la nariz y encorvó los hombros. Adivinaba que la señora Simnel todavía no se fiaba del todo de ella: se aguantaba con fuerza al pomo de la puerta, que le servía de barrera entre su cálido hogar y Paddy en el exterior.
– ¿Has tenido que venir de muy lejos?
– No mucho. -Paddy se acercó con confianza-. En realidad, mi padre me ha dejado en la esquina.
– Ya. -A la señora Simnel se le abrieron más los ojos encantada-. Ya veo. Bueno, pues pasa, que entrarás un poco en calor. Te traeré una taza de té.
Con la puerta cerrada detrás de ella, Paddy disfrutó de la calidez y la comodidad del amplio salón. El techo era alto y con delicados relieves de hojas de yeso que se ondulaban por la cornisa. La señora Simnel le cogió la trenca y se la colgó por la etiqueta en un colgador que tenía detrás de la puerta. En el suelo, debajo de los abrigos, había dos pares de botas de agua muy usadas y un bastón de caña, como si los verdes pastos de Pertshire estuvieran al otro lado de la puerta en vez de las calles del Southside de la ciudad más grande de Escocia. Paddy deseaba vivir allí, ser de allí, estar rodeada de ayudantes que le dieran ánimos.
– Bueno, vamos a tomar un té y veremos lo que puedo hacer por tu trabajo de la universidad.
Era la cocina más grande en la que Paddy había estado. Toda su familia podía reunirse frente a la pica y todavía les quedaría espacio para meter un coche.
La señora Simnel estaba puliendo las bridas de los aparejos de unos caballos de decoración cuando Paddy llamó a la puerta; recogió el periódico con el trapo sucio y los ornamentos y, sencillamente, los quitó de en medio para servir el té con galletas. La luz desvaída se filtraba por la ventana, absorbida por las exuberantes plantas de los alféizares, y se reflejaba en las baldosas de cerámica del suelo. La señora Simnel acabó de servir el té en una elegante vajilla floreada. Tampoco utilizaba tazones, sino tazas con sus platitos. La taza de aquel juego era tan ligera que, hasta llena de té, Paddy podía levantarla con un mínimo pellizco del pulgar y el índice.
La señora Simnel le contó bien la historia de los chicos del pequeño Brian, recordando la información poco a poco, deslizando la mirada a un lado y preguntándose cosas, aportando detalles después de reflexionar unos segundos. Era viuda y madre de ocho hijos, todos ellos residentes en las cercanías, y todos ellos con hijos propios. No podía decirse que le faltara afecto. Había sido profesora de primaria en su juventud y era muy capaz de reconocer a los chicos, porque, para ella, todos eran distintos, todos eran individuos. Paddy se resignó a la evidencia: la señora Simnel había estado en el tren exactamente a la hora que ella decía y había visto a tres niños.
Había ido a visitar a su hermana, que vivía en Cumbernauld y, como sabía que iba a volver de noche y no confiaba mucho en sus propias habilidades al volante, decidió dejar el coche y tomar el tren. Sarah, que así se llamaba su hermana, la esperaba a las ocho en punto, de modo que cogió el tren de las siete y veinticinco, que tenía la llegada prevista a las ocho menos cinco. De la estación a la casa, tenía cinco minutos andando.
Paddy mordió la galleta de un rollito de higo y tomó un sorbito de té. Cuando tuviera una casa propia, quería que fuera como aquélla. Ya no tenía ganas de usar tazones o comerse las galletas del paquete.
Relajada en su compañía, la señora Simnel le señaló los metales de decoración y le preguntó a Paddy si le importaba que siguiera con su trabajo. Paddy le respondió que no e, incluso, se ofreció a ayudarla, pero no había otro par de guantes para ella, así que se tuvo que limitar a quedarse sentada mordisqueando galletas y mirando a la mujer aplicarse Brasso al metal y conjurarse la negrura de la nada.
La señora Simnel no había sido nunca testigo de nada y se sintió un poco incómoda al ir a contarlo. Se sorprendió de lo educados que fueron los policías. Se había esperado que fueran un poco más toscos, al menos los de los rangos más bajos. Mientras hacía ese comentario clasista, sus ojos se posaron en el jersey barato de escote cuadrado que llevaba Paddy. Parpadeó, como excusándose por la ofensa, y cambió el tono: le ofrecieron una taza de té antes de ir a reconocer a los chicos y se lo sirvieron en una taza como Dios manda, con su galleta, su rosquilla y todo. ¿No era exquisito? Una rosquilla glaseada de color rosa. No era algo que te esperaras de hombretones como aquéllos.
Ella era el testigo perfecto, recordaba los detalles, los colores y las horas a la perfección, como si hubiera estado ensayando toda su vida para aquel momento preciso.
– Esos chicos que hicieron esto -dijo con tristeza-, esos chicos tienen solamente diez años. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo.
– Sí, vienen de un ambiente familiar lleno de carencias -dijo Paddy con la esperanza de suavizar su actitud hacia ellos.
– Lo sé. Me dijeron que el del pelo oscuro no había ido nunca al dentista, ni una sola vez en toda su vida. -Dejó el trapo un momento-. Debe de doler mucho, tener esos dientes. Y la dieta que tendría que dárseles para… yo no pude ni acabarme la galleta.
Aquello hizo reaccionar a Paddy como una ducha de agua fría:
– ¿No pudo acabarse la rosquilla?
– No -dijo la señora Simnel-. La dejé en el platito. Quiero decir, deben de doler unos dientes tan estropeados. Aunque los padres no puedan llevar al niño al dentista, ¿por qué no hacen algo los colegios?
Paddy se inventó que su padre la recogería en la parada de autobús de Clarkston Road. La señora Simnel la despidió y le deseó buena suerte con el trabajo y los exámenes. Mientras Paddy andaba hasta el final de la calle, oyó a la mujer cerrar los postigos firmemente detrás de ella. Tenía que apresurarse a llegar a casa o se perdería a Sean si la llamaba para su cita de San Valentín del día siguiente, pero no sabía en qué dirección iban los autobuses desde allí y estaba un poco impresionada por todo lo que la señora Simnel le había contado.
Pasó por delante de la terminal de autobuses y por debajo de un puente del ferrocarril, siguiendo la carretera por encima del complejo de Prospecthill. Era un terreno frondoso, uno de los dos montículos cercanos que daban a la amplia llanura del valle. Se detuvo en la parte superior de la colina, con las manos en los bolsillos, a mirar las luces de la ciudad en una noche de viernes. Trazó su camino por las calles lejanas, con el rótulo de neón rojo del edificio del Daily Record como punto de partida.
A esa misma hora, una semana antes, Heather Allen estaba viva y había aparcado el coche en Union Street, cerca de allí. Paddy había bajado andando por Queen Street la misma noche; podía distinguir su arco de cristal iluminado. Había tomado el tren hasta Steps y había permanecido junto a las vías. A esa misma hora, hacía una semana, la señora Simnel fue a la policía para contarles que había visto a los niños en el tren. Le dieron té con galletas antes de que entrara a reconocerlos en una rueda, y, de manera serena, le comentaron a ella lo estropeados que tenía los dientes Callum Ogilvy y que nunca lo habían llevado al dentista. Debió de reconocer a Callum al instante: la prepararon con el mismo cuidado con el que habían preparado a Abraham Ross. Los policías estaban decididos a poner a los chicos solos en el tren, y Paddy no entendía por qué.
Capítulo 27
La excitante cita del despecho
I
Sean no llamó, y tampoco había tarjeta de felicitación. Paddy miró con tanta atención el felpudo sin nada encima que pudo distinguir los pequeños restos de barro y suciedad entre sus cerdas marrones. Se le empezaron a pegar los pies en el protector plástico del suelo. Maldijo su estúpida tarjeta empalagosa, que se volvía más grande y más cursi conforme más la recordaba. Avergonzada de haber tenido esperanzas y temiendo que la hubiese visto alguien, volvió a subir corriendo a su habitación.
II
La ciudad estaba tranquila. Las calles se iban vaciando bajo un cielo gris, los vendedores se marchaban a casa antes de que empezara la marcha de los huelguistas de hambre o antes de que volviera a llover. Miró al fondo de la carretera, enfrentada a la lluvia fría, resistiendo la necesidad de subirse la capucha porque eso la hacía parecer demasiado joven y poco sofisticada. Pensar en Sean le provocaba dolor en la garganta. No podía soportar que la hubiera abandonado para siempre. Tenía miedo de estar sin él.
Un Volkswagen escarabajo blanco hecho polvo se desvió del escaso tráfico y se detuvo frente a la parada de autobuses. Los guardabarros tenían suciedad pegada y el capó delantero estaba oxidado y repintado con un tratamiento blancuzco. Terry apoyó un codo en el asiento del copiloto y le sonrió. Ella abrió la puerta y se metió dentro.
– Por un momento pensé que no iba a encontrarte.
Ella se esforzaba por cerrar la puerta chirriante tras ella.
– ¿Por qué?
– Por la lluvia -dijo señalando el cielo gris.
Él también estaba nervioso y, a Paddy, eso le gustaba.
Miró al cielo a través del parabrisas.
– ¿La lluvia viene de ahí? -le preguntó; y, aunque intentó bromear, sonó sarcástica.
Terry volvió a poner en marcha el coche. El motor era viejo y gastado, una de las ruedas hacía un ruido fuerte y extraño, y las marchas crujían como una boca llena de gravilla, pero Paddy seguía maravillada ante el hecho de que alguien de su edad tuviera el dinero para comprarse un coche.
– Es el coche más enrollado en el que me he subido en mi vida -dijo en un intento de complacerlo para compensar, así, el comentario anterior.
Dejaron de mirarse y sonrieron tras sus respectivas ventanas. Paddy deseó que la vieran en su cita del despecho, que alguien se lo contara a Sean para que se sintiera tan enojado, asustado y celoso como ella se sentía en aquel momento. Había considerado y descartado la posibilidad de que Sean estuviera viendo a otra, porque no era su estilo: era demasiado estricto con él mismo.
Terry disminuyó la velocidad al ver un semáforo en rojo en George Square, y vieron unas barreras metálicas que acordonaban el espacio central, que eran parte de la preparación del mitin que se celebraría después de la manifestación. No eran las barreras habituales que mantienen a los manifestantes en el espacio central y protegidos del tráfico; eran pasillos para meter a la gente dentro, para mantenerlos en la carretera y fuera de las aceras. Los vándalos furiosos ya habían conseguido pintar con aerosol sus consignas en los edificios cercanos. En un banco que tenían delante habían escrito «ARRIBA LOS DEL IRA» en la ventana; otra mano había escrito «QUE SE MUERAN» en rojo. Las consignas rivales daban a la plaza un aspecto más de campo de batalla entre bandas que de sede de un mitin político.
Terry resopló con cautela:
– Va a ser una locura. Están trayendo a hombres de la UDA [6] en autocares.
Lo decía como si conociera la zona. Paddy le sonrió.
– ¿Eres de Larkhall, Terry?
Él la miró.
– No.
– ¿Pues de dónde eres?
Terry vaciló.
– De Newton Mearns.
– Qué bien -dijo ella, tratando de no sonar otra vez malvada porque no era su intención.
Newton Mearns era imponente: se trataba de una zona próspera de clase media al sur de la ciudad, con casas bonitas con parcelas grandes y muchos jardines bien cuidados; hasta las calles estaban llenas de vegetación. Paddy y Sean habían estado por allí una vez, un día que buscaban un pub muy agradable del que unos compañeros de trabajo le habían hablado a Sean. No pudieron encontrarlo y, al cabo de veinte minutos, volvieron a la parada de autobús del otro lado de la carretera. Paddy se tapó con la capucha mientras Sean se fumaba un cigarrillo y tiraba piedrecitas a las vacas.
Se sintieron aliviados cuando llegó el autobús para llevarlos de vuelta a la ciudad. Nunca volvieron a ir.
Terry la volvió a mirar.
– No todo Newton Mearns es pijo -le dijo como si le hubiera leído el pensamiento-. Hay algunas partes bastante duras, ¿sabes?
– ¿Ah, sí? Y tú eres de una parte dura, ¿no?
Él no respondió. Las cosas no estaban saliendo muy bien; ella trataba de bromear, pero parecía todo el rato una falsa sabelotodo.
– Me gustaría pasar un momento por casa. -La miró-. ¿Te parece bien?
– Mearns está muy lejos de aquí.
– No, yo tengo mi propio sitio. Es justo aquí, en la esquina.
Paddy se quedó tan impresionada que se tapó la boca para evitar soltar otro comentario sarcástico. Tenía coche y su propio apartamento. Sus padres debían de ser millonarios.
El viejo coche traqueteó por las calles hasta Sauchiehall Street, un antro de estudiantes borrachos, cines y restaurantes de curry y quedó estacionado delante de un quiosco. Terry sacó las llaves del contacto con un gesto elegante y se volvió a mirarla.
– ¿Quieres subir? -Al ver la reticencia en su rostro, añadió-: Será sólo un minuto. Es que llevo toda la mañana trabajando y quiero cambiarme de camisa.
Ella trató de no decir lo primero que le vino a la cabeza, que era mandarlo al demonio: las chicas de Eastfield debían mostrarse recelosas ante la invitación para entrar en la casa de un amigo si los padres no estaban; pero Terry no parecía avergonzado de pedirle que subiera. Tal vez, en Newton Mearns, las chicas entraban y salían de las casas de los chicos todo el tiempo y sencillamente eran buenos amigos. Probablemente jugaban juntos al tenis y pasaban tiempo en el invernadero, tomando fruta fresca. Su aliento le rozó dos pelos en la frente.
– Está bien -dijo Paddy-. Vamos a ver tu escondite.
Era un recinto sombrío con un balcón de madera desgastado y un suelo asqueroso de cemento. En los rincones de la pared había suciedad acumulada. Las puertas de los apartamentos eran cada vez más cutres de un rellano a otro y al llegar al tercero, o estaban desconchados y llenos de golpes, o bien eran puertas de pino sin barnizar que sustituían a las que habían sido derribadas durante alguna bronca de borrachos. Una claraboya inundaba de luz de día la asquerosa escalera, de modo que cada rincón lleno de suciedad resultaba más visible/ y cada mancha marrón de la pared/ tan real que uno casi podía saborearla. Se mantuvo cerca de Terry, que brincaba por las escaleras delante de ella.
– ¿Por qué necesitas un coche -preguntó Paddy- si vives tan cerca del trabajo?
– Es que sólo lo utilizo para impresionar a las mujeres.
Sorprendida y halagada porque la había tratado de mujer y por sentirse objeto de los esfuerzos por impresionar de alguien, se rio y le dio un golpe en el muslo.
Seis pisos más arriba, en el último descansillo de la escalera, había dos puertas grandes una frente a la otra, con un embrollo de piezas de bicicleta y una butaca de pana por el medio. Terry se sacó un amasijo de llaves del bolsillo y lo apuntó a una puerta de contrachapado que se habría abierto sola con un soplo de viento.
El recibidor no tenía luz. Había más bicicletas aparcadas tras la puerta y todas las superficies disponibles estaban cubiertas de posters de grupos de rock: Pink Floyd, Status Quo, Thin Lizzy.
– Dios -dijo Paddy a media voz-, bienvenidos a los ochenta.
Terry la guió hasta una puerta trasera, abrió el candado que había y utilizó una llave larga para abrir la cerradura que había debajo del pomo. Cuando la puerta de su habitación se abrió, ella se quedó impresionada por un olor cautivador, una mezcla de sebo de almizcle y limón: olor concentrado de hombretones sucios.
Si Terry era millonario, hacía un buen trabajo escondiéndolo. Su dormitorio era una estancia larga y estrecha. Tenía una sola ventana al fondo que daba directamente a las ventanas superiores del edificio pequeño y feo de enfrente. Entre su cama deshecha y el lavabo, una maleta de cartón hacía de mesa. Terry guardaba en ella unas cuantas latas de indias estofadas y fiambre, junto a un paquete de pan blanco envuelto en papel encerado y un tarro de margarina barata. Las sábanas eran de color naranja, las mantas de un beis mugriento. No tenía sitio para colgar ropa, de modo que había colocado las camisas planchadas en sus colgadores sobre los marcos de las fotos por toda la sala. Una planta araña larguilucha que había en la estantería parecía descender lentamente con sus brotes jóvenes al suelo, como si éstos quisieran escaparse.
Terry se metió muy adentro en la habitación, de modo que Paddy tuvo que seguirle, abrió un cajón y sacó una camiseta limpia, doblada de una manera que parecía recién comprada. Dejó que su chaqueta de cuero se deslizara por sus hombros hasta caer al suelo, se quitó la camisa blanca de trabajo de dentro de los pantalones y se desabrochó los tres botones de arriba. Puso la mano en el cuarto botón y titubeó.
– Dios santo -dijo ella-, tengo dos hermanos. He visto muchas veces a hombres sin camisa.
Terry levantó una ceja.
– Pero yo tengo unos pezones especialmente bellos, Patricia, y tú eres solamente de carne y hueso.
Paddy se rió y evitó mirarle mientras él se quitaba la camisa por la cabeza, sin desabrocharla. Él avanzó hacia su campo de visión y, con una expresión repentina de escándalo en el rostro, le gritó:
– ¡No me mires!
Tenía los brazos demasiado delgados, el pecho cubierto de suaves núcleos de pelo negro y rizado, en una bonita forma de T cuya cola desaparecía dentro de la cintura de los pantalones. Los pezones eran de un tono rosado oscuro, con pelo que radiaba desde el centro como si fueran pestañas y que le daba al pecho una imagen de cara sorprendida. Paddy sonrió y lo miró mientras se ponía una camiseta limpia. Entonces, deseó que Sean los pudiera ver.
– ¿No les importó a tus padres que te marcharas de casa?
– Ah -dijo Terry mientras recogía la cazadora del suelo-, es que murieron en un accidente de coche.
– Lo siento.
– No -sacudió la cabeza-, soy tonto; no tenía que habértelo dicho.
– ¿Por qué no?
Avergonzado, apretó los ojos con fuerza y se encogió de hombros.
– En realidad, la gente no quiere saber estas cosas. Los hace sentir incómodos.
– A mí me hace sentir más incómoda el olor a hombre encerrado que hay aquí.
Él esbozó una sonrisa y desvió la mirada.
– Siento lo de tus padres. Debió de ser una buena putada.
Él asintió, mirando al suelo:
– Esto es exactamente lo que fue; lo que es: una putada. ¿Cómo es que ya no llevas tu anillo de pedida?
Mientras cerraban la habitación y bajaban lentamente las escaleras, Paddy le contó el vacío que su familia le estaba haciendo, que Sean le había cerrado la puerta en las narices, y sus juegos nocturnos con Mary Ann. Cuando llegaron al coche, Terry ya sabía más de lo que ocurría en su casa que la propia madre de Paddy.
Le abrió la puerta del copiloto.
– ¿No te ha vuelto a llamar?
– Ni una sola vez. -Se metió en el coche y esperó a que Terry se sentara al volante-. Ni siquiera se pone al teléfono cuando yo llamo; nada de nada.
– Parece un cagón sin sangre en las venas -dijo mientras ponía el motor en marcha-. Pero eso lo digo yo, ¿no?
Por primera vez en su vida, Paddy se sintió como una mujer adulta.
III
Barnhill era un paisaje brutal. El insulso grupito de casas se aferraba con fuerza a la colina ventosa, defendiéndose de las bandadas de cuervos que se abatían sobre ellas. Estaba recogido por todos sus lados por bloques de apartamentos de más de treinta plantas que se proyectaban hacia el cielo gris e inmenso. Los pisos estaban construidos con amianto; por ser víctimas de la humedad, nadie los quería aparte de las palomas cagonas. Hacia el sur, entre Barnhill y la ciudad, estaban las obras de la ingeniería Saint Rollos, de crecimiento descontrolado, que habían abastecido de vagones de tren a medio imperio. Las dos instituciones entraron de la mano en la crisis, y la tierra que la rodeaba fue cayendo lentamente en el abandono, se llenó de residuos químicos y restos de basuras, y se quedó contaminada e inservible.
El propio Barnhill era poco más que un circuito de cinco o seis calles largas de casas idénticas, una hilera baja de comercios con un torreón en una esquina, una oficina de correos y un colegio. La reciente recesión era evidente. Las bolsas que paseaban las mujeres eran todas de tiendas de rebajas y, los hombres, con sus rostros blancos arrugados contra la fuerte lluvia, se reunían delante de los locales de apuestas y los pubs, demasiado arruinados para entrar en ellos.
– Menudo lugar de mierda -dijo Paddy
– No está tan mal -dijo Terry, probablemente porque nunca tendría que considerar vivir allí.
Giró el coche para meterse en el lóbrego Red Road. La carretera se metía por entre dos paredes cubiertas de hollín y, de pronto, se encontraron en la esquina de la casa. Paddy se deslizó por su asiento, imaginando que Sean y todos los Ogilvy estarían formando grupos en la acera, como lo estuvieron el día del funeral del padre de Callum, vestidos con sombríos negros y grises y despidiéndose de la madre de Callum Ogilvy con promesas vacías de volver a verla pronto.
La casa Ogilvy estaba en una ladera empinada. Unos peldaños de cemento desmenuzado subían hasta ella, y el pasto del inclinado jardín de delante llegaba hasta las rodillas. Paddy no estaba segura de si reconocería qué casa era, pero alguien había tenido la amabilidad de escribir con aerosol «FUERA LA INMUNDICIA» en la pared del fondo del jardín.
La ventana del salón estaba tapiada con listones de madera. La casa podía estar abandonada, pero la puerta principal estaba entreabierta y había trozos de juguetes de plástico desparramados por el jardín, y una cosa rosa y acolchada con parches tirada sobre un almohadón de césped verde y mullido, empapada por la lluvia. Cuando avanzaban muy lentamente, frente a la casa, Paddy vio una piernecita con volantes marrones apoyada de espaldas y asomando por la puerta, que se balanceaba sobre un pie como si una criatura tímida hubiera vuelto a entrar en la casa para preguntar algo.
Paddy volvió a hundirse en su asiento, observando aquella triste casa mientras pasaban. De manera repentina, la presión de su familia y el rechazo de Sean le parecieron justificados. Si las mujeres no cumplían, eso es lo que ocurría. Acabaría en una casa hecha polvo de protección oficial con cientos de niños hambrientos y sin familia que la ayudara en tiempos de necesidad. Le llevó un doloroso instante recordar que no había hecho nada malo.
Se volvió y miró a Terry, ansiosa por pensar en otra cosa. Él miraba hacia el frente, sin advertir su mirada, untando de saliva perezosamente los labios con la lengua. Aquel sonido le dio a Paddy una sensación de calidez en el estómago.
– ¿Por qué sonríes? -preguntó Terry.
– Por nada.
Bajaban por una corta conexión entre dos carreteras largas cuando vieron la casa del otro muchacho acusado del asesinato del pequeño Brian. Era la planta baja de una casita de cuatro plantas y, debajo de la ventana, había un rastro de hollín que había manchado los ladrillos cuando alguien intentó prender un fuego. La masilla fresca de la ventana todavía no había recibido su mano de pintura en el lugar en el que habían cambiado el marco, y la luz reflejaba todavía el brillo del aceite de linaza. Incluso antes de los actos vandálicos, Paddy podía ver que no era una casa de gente rica. Las cortinas estaban descoloridas y polvorientas, el césped del jardín frontal estaba descuidado y, en la senda que llevaba a la puerta principal, había tantos charcos que no podía haberla usado ningún coche en mucho tiempo.
Terry aceleró el motor.
– Vamos a Townhead y veamos cómo es el trazado.
Mientras pasaban por la ancha carretera de dos carriles que cruzaba Sighthill empezó a llover. Los bloques de apartamentos en aquella zona eran paredes monolíticas de hogares, plantadas como centinelas en lo alto de una colina. El único otro rasgo distintivo del lugar era un cementerio grande, no Victoriano y lujoso, sino un cementerio de pobres con pequeñas lápidas ordenadas en nítidas filas. El viento hacía caer la lluvia de lado sobre los rostros de los peatones, y empapaba las piernas de la gente que se cobijaba en las paradas de autobuses. Les llevó ocho minutos de coche cubrir la distancia entre las casas de los acusados del asesinato del pequeño Brian y la casa de los Wilcox. Cuando llegaron a Townhead, había dejado de llover y las calles se habían quedado oscuras y brillantes.
Hasta con las ventanillas cerradas y el fuerte ruido del motor, podían oír la manifestación por los presos en huelga de hambre a tres manzanas de allí. Cientos de voces masculinas gritaban al unísono, clamando por las calles vacías de la ciudad. Paddy había estado en manifestaciones por el desarme nuclear, donde el ruido era menos agresivo, y donde las consignas estaban suavizadas por las voces femeninas, pero aquello sonaba distinto, como un ejército enfurecido. De vez en cuando, se gritaba una consigna a la que respondía la masa. Doblaran por donde doblaran, el sonido parecía estar cada vez más cerca.
Con las indicaciones de Paddy, encontraron la casa de los Wilcox y se detuvieron junto a la acera. Al despliegue de cintas y lazos amarillos pegados a la barandilla, se habían añadido unos cuantos ramilletes de flores. Aparte de esto, la casa tenía el mismo aspecto de cuando había ido con McVie, pero las calles estaban desiertas. Aunque fuera sábado, los niños del barrio tenían prohibido salir a jugar a la calle por los altercados que podía haber en la ciudad. Una oleada de griterío subía colina arriba.
– Esto me gusta -dijo Terry-, me gusta merodear por ahí contigo, jugando a que somos periodistas.
Ella asintió:
– A mí también. Yo haré de Bob Woodward.
– Pues yo de Bernstein, sólo por esta vez. -Sonrió-. ¿No te preguntas nunca cómo debían sentirse esos tipos cuando se acostaban por la noche? No se limitaban a denunciar los fallos de la justicia, sino que los corregían. ¿No es fantástico? Es lo que yo quiero hacer.
– Yo también -dijo Paddy boquiabierta y asombrada por la perfección con la que había descrito su ambición de toda la vida-. Es lo que siempre he querido hacer.
Se miraron el uno al otro a los ojos, por una vez, sin que nada se interpusiera entre ellos. Paddy no podía despegar la vista, no quería hacerlo por si él quería decirle algo, y él le devolvió la mirada. Permanecieron así un momento, pegados como perros, mientras el pánico se acumulaba en la garganta de ella, hasta que despegaron los ojos, se aclararon las gargantas y recuperaron el aliento. Ella creyó haberlo oído musitar algo pero estaba demasiado impresionada para preguntar qué había dicho.
– Mira -Su voz repentina llenó el coche mientras señalaba a la casa de Gina, que estaba enfrente de él-. Allí está el callejón que lleva al parque de los columpios.
– ¿Ése? ¿Ah, sí? ¿Es ése? ¿Bajaron hasta allí?
– Nadie los vio, pero la policía todavía lo cree. -Se volvió a mirarlo pero se puso nerviosa y se quedó mirándole la oreja.
Lo oyeron antes de verlo, estridente y meciéndose en el aire; más que una melodía era un revoltijo de notas: el furgón de los helados se acercaba. De las puertas y los jardines de las casas, empezaron a salir niños a las aceras. Paddy se volvió y miró calle abajo, al lugar del aparcamiento en el que se congregaban. Algo de aquella imagen la inquietó.
Para ser sábado por la tarde, no había demasiada cola. Una joven madre con un bebé a la cadera y otro pequeño de cara sucia, acompañado de una hermana mayor, vigilaban la calle con rostros expectantes; los más pequeños estaban excitados ante la proximidad de los dulces, los más mayores no dejaban de mirar a su alrededor, a la defensiva y cautelosos por la manifestación, y por lo que le había ocurrido al pobre Brian Wilcox.
Terry suspiró:
– ¿Nos vamos?
Entonces, Paddy se dio cuenta de lo que chirriaba en la escena. La casa de Gina estaba en la parte superior de la calle. Los niños estaban esperando en el lugar equivocado: el señor del furgón de comestibles le había contado que el furgón del heladero paraba delante de la casa de Gina.
La música se oyó más fuerte cuando el furgón dobló la esquina, y la pequeña melodía rebotaba por los bloques de apartamentos y rodaba calle arriba hasta ellos.
– ¿Eh?
Miró a Terry. Esperaba una respuesta.
– ¿Qué? -dijo ella abruptamente.
– ¿Nos vamos?
Miró hacia atrás, calle abajo. Era posible que el heladero hubiera modificado su lugar de parada. Tal vez le pareciera insensible seguir parando frente a la casa de los Wilcox. Tal vez no quisieran que se hiciera aquella asociación y, por eso, se habían trasladado más abajo.
– Espera un minuto.
Abrió la puerta y salió a la calle; cerró la puerta del coche y buscó a alguien a quien preguntar. Un niño rubio con abrigo azul corría hacia ella, dirigiéndose hacia el pequeño grupo del heladero.
– Chico -lo llamó.
Él la ignoró y siguió corriendo hacia el furgón de helados.
– Chico -insistió, cortándole el paso-, te daré diez peniques.
El niño la miró y frenó. Era flaco y tenía el labio superior irritado hasta la nariz.
Paddy se sacó la moneda grande del bolsillo.
– ¿El furgón del heladero para siempre aquí?
– Sí. -Tendió la mano.
– ¿Siempre ha parado aquí, o sólo desde hace poco?
– Siempre. -Se lamió el labio superior con una lengua hábil.
– ¿No solía parar allí arriba? -Señaló otra vez a la casa de Gina Wilcox.
El chico se puso en jarras y le soltó un resoplido:
– Señora, no quiero que se me escape el heladero -dijo cortándola.
Paddy le dio su moneda y él prosiguió calle abajo. Terry la observaba con el ceño fruncido desde el interior del coche. Ella levantó un dedo y bajó hacia el furgón de los helados. Cuando estuvo a medio camino, el heladero puso el motor en marcha y el furgón empezaba a alejarse, dejando a los satisfechos niños comiendo felices. Paddy miró cómo pasaba junto al coche de Terry y la casa de los Wilcox, se perdía de vista y volvía a aparecer en el cruce, camino de Maryhill. La melodía ya no sonaba y no iba a parar de nuevo hasta mucho más tarde.
Se volvió otra vez hacia los niños. El niño del abrigo azul se aferraba a un ramillete de barritas de caramelo Curly Wurly mientras señalaba a Paddy y le contaba el origen de su riqueza a otro niño.
– ¿Alguna vez el heladero se paró en el otro lado? -Paddy señalaba la casa de los Wilcox.
– No -dijo el niño del abrigo, y las niñas pequeñas que lo rodeaban confirmaron su respuesta.
– Para aquí-dijo una niña regordeta con gafas.
– Siempre para aquí-dijo una niña más grande.
Paddy asintió con la cabeza.
– ¿A qué hora viene vuestro furgón de comestibles los sábados?
Los niños se miraron entre ellos con cara de no saber nada. Era una pregunta ridícula. La mayoría de ellos eran demasiado pequeños para saber las horas y desde luego, para predecir las pautas de aprovisionamiento de víveres.
– ¿Es por la tarde? ¿Pronto?
– Sí, viene pronto, pero sus chuches son muy malos -la informó el niño sin entender el objetivo de su pregunta.
Paddy les dio las gracias y regresó al coche, abrió la puerta y se apoyó en el techo, esperando.
– Terry, escúchame, volveré a la ciudad desde aquí. Tengo que pasar por casa. ¿Te parece bien?
Él frunció el ceño y asintió a la ventana.
– Claro, está bien. Sube y te dejo en la estación.
Ella dio un par de golpecitos al techo y miró carretera arriba.
– ¿No vuelves a la oficina a acabar?
– ¿Acabar qué?
– Acabar lo que estabas haciendo antes.
– Ah. -Sonrió y asintió con la cabeza de manera demasiado categórica-. Lo haré, sí.
Tenía en los ojos una expresión un poco suplicante. Paddy no pudo evitarlo. Se arrodilló sobre el asiento de plástico arrugado, se inclinó hacia él, le dio un beso tierno en la mejilla y se separó antes de que él pudiera reaccionar.
– Nos vemos luego, Terry.
Cerró la puerta de golpe justo cuando él respondía y no llegó a saber qué le había dicho. Se alejó carretera abajo, cortando por parcelas de césped, y se encaminó hacia el centro del complejo de viviendas.
Capítulo 28
Por un pelo
I
Paddy aguardó casi cuarenta minutos en la bocacalle oscura del callejón junto a la casa de los Wilcox. Era un pedazo baldío de tierra que había entre las dos casas y al que los pasos surcados le habían dado la forma de un camino estrecho. A veces, a Paddy le parecía que el conjunto de la ciudad periférica no era más que una serie de interludios entre terreno baldío abandonado y escenarios de los bombardeos de la guerra. El césped que había a ambos lados del sendero brillaba por las gotitas como diamantes oscuros que temblaban en sus puntas afiladas. El extremo más lejano del camino florecía en forma de calle bien iluminada y, al otro lado de la carretera, Paddy pudo ver la verja de pequeñas estacas que rodeaba el parque de los columpios, ahora vacío y con sombras oscuras que se proyectaban debajo de los asientos de los columpios y de los toboganes. El fragor distante de los manifestantes furiosos avanzaba colina arriba.
Se fumó un cigarrillo para pasar el tiempo y recordó a la pobre Heather sentada en la papelera, aburrida en los lavabos de la sección editorial. Pensó que daría cualquier cosa para volver a aquella situación. Dejó caer el cigarrillo y lo pisó, machacando el papel y extendiendo las hebras de tabaco por el césped.
Un movimiento al fondo del callejón le llamó la atención. La silueta oscura de una mujer, cogida de la mano de una niña pequeña, miraba hacia allí y vacilaba ante el perfil oscuro de Paddy, ambiguo y amenazante.
– Espero el furgón de comestibles -gritó Paddy para tranquilizarla.
Pese a todo, la mujer esperó y apretó con más fuerza el puño encogido de la pequeña. Paddy retrocedió hacia la zona de luz de delante de la casa de los Wilcox y la mujer avanzó hacia ella mientras le susurraba algo a la niña.
– Lo siento -le dijo Paddy, cuando estuvo más cerca-, no pretendía asustarla.
De cerca, la mujer era bastante joven, pero su impermeable gris y su pañuelo en la cabeza le daban un aspecto más envejecido. Le dedicó a Paddy una mirada asqueada y apartó a la niña al otro lado del camino para alejarla. En cierto sentido, actuaba correctamente: Paddy no tenía por qué estar merodeando por los callejones oscuros, asustando a mujeres y niños que se ocupaban de lo suyo.
– ¿Sabe si el furgón de ese señor Naismith tiene que llegar pronto?
La mujer no la miró, pero susurró que sí, que llegaría en diez minutos, y añadió que tal vez no fuera Naismith, porque a veces conducía su hijo.
Paddy se tomó esas dos informaciones no solicitadas como muestra de perdón y observó la espalda en retirada de la mujer avanzando calle abajo. Debía de tener, como mucho, un par de años más que ella, pero ya era madre y su rostro reflejaba enfado y amargura.
Pudo imaginarse a Sean en casa, sentado en el salón de su madre, en la banqueta de plástico negro pegada a la mesilla del teléfono, con el auricular pegado al oído mientras escuchaba el tono del teléfono en la mesilla del salón de su mamá. Trisha le diría que Paddy no estaba y, entonces, él se quedaría preocupado. Aunque, tal vez, no se había ni molestado en ponerse en contacto con ella, tal vez había decidido ignorarla otro mes más, superando a su propia familia. Paddy sentía que ya no era capaz de predecir sus movimientos, y eso hacía que le gustara menos pero le daba más ganas de verlo. Miró hacia arriba y se encontró una mancha negra de terciopelo que avanzaba por el cielo.
El chaparrón llegó sin avisar, tan fuerte y repentino que, a pesar de que corrió los cien metros que había hasta un bloque de apartamentos cercano, el agua que bajaba pronto le cubrió las suelas de los zapatos y empezó a colarse por las costuras. Esperó en el portal, sin dejar de sujetarse la capucha con las dos manos, mientras miraba cómo el cielo dejaba caer frías franjas plateadas, ajeno al ruido ambiental que desprendían la autopista y las consignas de la manifestación de protesta. La superficie de la carretera era como una sábana negra arrugada. La lluvia se acumulaba al pie de la pendiente, y burbujeaba alrededor de las alcantarillas. Paddy tenía los pies mojados, los leotardos negros empapados chupaban el agua como papel secante y la repartían homogéneamente alrededor de sus tobillos.
Enseguida reparó en la luz de los faros. A rastras, junto a los dos haces de luz, el furgón de Naismith avanzaba por la carretera, acelerando dócilmente al llegar al pie de la colina para superar un charco profundo y luego detenerse en la subida. Se abrió la puerta trasera, y Naismith en persona asomó la cabeza y se mojó toda la cara antes de volver a esconderse. De una casa cercana, una mujer se acercó corriendo a toda velocidad con la cabeza agachada y aguantándose el cuello del abrigo bien cerrado. Paddy aguardó un rato en el portal hasta que supuso que la clienta había terminado y estaba a punto de bajarse del furgón, porque no quería esperar bajo la lluvia.
Con la cabeza agachada y sosteniendo la capucha bien cerrada hasta cubrirle la boca, cruzó la calle corriendo. El agua fría se le colaba entre los dedos de los pies. Tendría los pies mojados el resto del día y, cuando llegara a casa, tendría que meter papel higiénico dentro de las botas y dejarlas secar junto a la chimenea.
Naismith debió de ir muy rápido: cuando ella llegó, la puerta trasera del furgón ya estaba cerrada y el capó ya vibraba con el ronroneo del motor. Paddy corrió a la ventanilla del conductor y le dio unos golpecitos; temía haber esperado en vano y haberse arruinado las botas de agua a cambio de nada.
Desde el interior de la cabina, Naismith le sonrió; tenía el tupé un poco torcido por culpa de la lluvia. Bajó un poco la ventanilla, haciendo fuerza con el codo, y gritó:
– ¿Más Refreshers?
Paddy sonrió bajo la lluvia mientras se soltaba la capucha para que se le deslizara un poco hacia atrás, la lluvia le caía por la cara.
– ¡He visto el furgón de los helados! -gritó.
Él parecía desconcertado.
– El furgón -volvió a gritar Paddy a la vez que señalaba el callejón-. No para allí. Quería preguntarle sobre eso.
Ella miró con el ceño fruncido.
– No para allí -repitió Paddy.
El hombre sacudió la cabeza y señaló la puerta del copiloto, y con la boca hacia la ventanilla le dijo:
– No te oigo. Sube un momento.
Paddy asintió y corrió frente al furgón, donde la luz blanca de los faros permitía contemplar los detalles y la textura del río oscuro que bajaba por la colina. Abrió la puerta lateral, puso un pie encima del peldaño con bordillo de cromo y se encaramó a la cabina.
Dentro se estaba calentito y olía todavía a los panecillos de la mañana. Los asientos eran de una piel gruesa y de color crema.
– Oh, no, mi abrigo está empapado. -Se apartó los faldones de debajo-. No quiero mojarle los asientos.
– La piel buena no se fastidia mucho con la humedad. Son las baratijas las que se estropean.
Se inclinó hacia la puerta y su codo se acercó demasiado a sus pechos como para que ella se sintiera relajada; entonces, cerró la puerta de un golpe.
Se dio cuenta de que ella se había puesto rígida para apartarse un poco de él y retiró el brazo rápidamente, enojado por haberla asustado.
– No voy a… no quería hacer nada malo -dijo avergonzado de pronto-. Sólo cerraba la puerta.
– Oh, sí -dijo Paddy, que lamentaba haber desconfiado sin motivo. El hombre parecía tan alicaído y avergonzado que ella tuvo la sensación de que tenía que dejarse tocar los pechos sólo para que viera que no le parecía sospechoso de intentar robarle un toqueteo.
– Bueno. -Intentó sonreír, pero parecía triste y nervioso-. En definitiva, ¿en qué puedo ayudarte?
– Sí, escuche, he estado esperando el furgón de los helados y no para allí. -Volvió a señalar carretera arriba.
Él se quedó mudo y ella se dio cuenta de que apenas la recordaba.
– La otra noche le estuve preguntando sobre los chicos del pequeño Brian, no sé si se acuerda. -El sacudió un poco la cabeza-. Le dije que no tenían motivos para pasar por la casa de los Wilcox, y usted me dijo que el heladero paraba allí y que habían ido a comprar chucherías, ¿se acuerda?
– Yo recuerdo que me compraste un paquete de Refreshers.
Paddy sacudió la cabeza.
– Lo siento, usted debe de hablar con cien personas al día. He estado vigilando, y resulta que el furgón no para nunca allí, pero yo quería preguntarle si antes lo hacía, ¿sabe? Porque, tal vez el tipo de los helados… ¿Hughie, me dijo que se llamaba?
Paddy lo miró, y él esperó un momento antes de asentir con la cabeza.
– Eso, ¿Hughie solía parar allí antes? ¿Cambió de lugar porque habían matado al pequeñajo y se sentía mal, o algo así?
Del pelo de Paddy cayó una gota gruesa que le resbaló por la cara y le bajó por la barbilla. Naismith ponía cara de alucinado, como si la estuviera viendo por primera vez en su vida.
– Buen Dios de Govan, estás absolutamente empapada. Toma. -Encendió la luz de la cabina y buscó algo por el suelo.
El interior de la cabina era una obra de arte: habían pegado las portadas de 45 discos alrededor del parabrisas: Jerry Lee Lewis, Frankie Vaughan, Gene Vincent y los Blue Caps, fotos coloreadas de chicos jóvenes, con los dientes exageradamente blanqueados y los labios de un tono rosa anticuado. Las fotos estaban pegadas con una tira de aironfix, amarillenta y seca después de pasar años al sol. A la derecha del parabrisas, justo donde el conductor tenía más tendencia a mirar, había un dibujo en tonos pastel de un Jesucristo rubio con túnica azul y que sonreía bondadosamente al corro de niños que levantaban los ojos hacia él.
– Esto es un palacete -dijo Paddy gozando de la butaca grande de piel que se adaptaba a su cuerpo, y lo observó buscar algo debajo de su asiento.
Él se incorporó y sonrió.
– Sí, lo es. -Le ofreció una toalla marrón y que olía a rancio, cosida por una costura para formar un bolsillo.
Paddy se secó el pelo cortésmente, evitando usarla para la boca y la nariz, y señaló la imagen de tema religioso.
– No lo tenía por un iluminado.
Él asintió, con la mirada al frente, contemplando cómo la lluvia caía sobre el cristal. Sus ojos miraron calle abajo en busca de clientes en cada portal.
– Renacido -dijo en voz baja-. Antes había llevado una vida sin ningún sentido, y tal vez lo vuelva a hacer, pero, a través de la gracia de Dios, he conocido la paz.
A ella, aquello le sonó como un puñado de paparruchas protestantes, pero el tipo parecía ser sincero, incluso sonaba un poco melancólico. Los renacidos solían mostrarse un poco más entusiasmados con su experiencia. Se imaginó que le caía una lágrima antes de seguir hablando.
– Hughie puede haber cambiado de hábitos. En realidad, no lo sé. -Levantó una mano, y se pasó la uña del dedo meñique por en medio de los dos dientes de delante-. No lo sé, de veras.
Paddy sonrió y miró la toalla que tenía en el regazo.
– Me lo preguntaba porque, verá, si el furgón paró más abajo cuando desapareció el pequeño, entonces los muchachos probablemente habrían ido por detrás y ni siquiera habrían pasado por delante de la casa de los Wilcox.
Jugueteó con algo, un pelo largo y dorado, y se lo enrolló por un dedo, tan grueso que era casi tosco, y que conservaba su suave ondulación aunque uno tirara de él. Gozaba con aquella textura que le resultaba familiar hasta que, de pronto, se dio cuenta de lo que era. Lo habría reconocido en cualquier lugar. Era un cabello de Heather Allen.
Con la mirada todavía al frente, Naismith levantó las manos por encima de la cabeza, lentamente, para no sobresaltarla. Encontró el interruptor sin mirarlo y apagó la luz de la cabina. Bajó el brazo suavemente y sus dedos se posaron sobre el volante. Permanecieron juntos e inmóviles. La luz anaranjada de las farolas se filtraba por entre la lluvia hasta el parabrisas. Las facciones de él parecían estar fundiéndose.
– Así que tal vez ha cambiado de ruta -dijo a media voz.
Ella tenía la cara helada.
– Puede ser.
Él se volvió a mirarla y Paddy vio que estaba triste. Se miraron a los ojos durante un instante fugaz: Paddy le suplicaba con la mirada que no la tocara; Naismith, a pesar de sentirse dolido, estaba decidido a hacer lo que sentía como un deber.
– Te vas a morir si vas andando a casa con este mal tiempo -le dijo con frialdad-. Deja que te acompañe a algún sitio.
Encendió el motor antes de dejarla contestar, soltó el freno de mano y embragó. El furgón avanzó un poco hacia el negro futuro pero los dedos alertados de Paddy empezaron a palpar por la puerta que tenía detrás y tiraron de la palanca hacia abajo. Se echó contra la puerta con todo su peso y cayó de la cabina, a un agujero húmedo. Al caer, mientras volvía la cabeza para ver adonde iba a aterrizar, sintió que los dedos calientes de Naismith le rozaban la oreja.
Se topó con el suelo medio metro antes de lo esperado y chocó con fuerza con el lado de la pierna; se la torció y la toalla marrón le cayó a la carretera. Estaba sin aliento, tumbada sobre tres dedos de lluvia, y notaba un aturdimiento en la rodilla que no presagiaba nada bueno. En ese momento, por detrás, oyó el crujido de un freno de mano y la puerta del conductor que se abría de golpe. Gracias a una subida de adrenalina se levantó de golpe, pero la rodilla no fue capaz de ponerse recta y cayó al suelo. Se volvió a levantar a cuatro patas, se impulsó hacia delante con las manos apoyadas en el suelo mojado, a través del fango blando y en el bordillo lleno de hierbajos, hacia la carretera, en dirección a la parada solitaria de autobuses, sin acordarse de comprobar si pasaban coches.
Nunca antes en toda su vida había corrido tan rápido, jamás había estado tan absolutamente dentro de su cuerpo.
Los pies le chapoteaban dentro de las botas mojadas, y los dedos la impulsaban hacia delante sobre el suelo mojado, en dirección al centro. Cuando volvió a pensar en la rodilla, notó que le ardía y que un dolor muy agudo le subía hasta la cadera. Cuando se sintió cansada y los pulmones empezaron a punzarle, sintió la lluvia contra su oreja. Imaginó que eran los dedos de Naismith y siguió corriendo en dirección al único sonido humano que le llegaba: los coros de los manifestantes en George Square.
Salió disparada más allá de la entrada lateral de Queen Street y corrió calle abajo, luego dobló la esquina y se encontró detrás de una hilera de policías que formaban un cordón frente a los manifestantes de la plaza. Llevaban las capas de lana empapadas y brillaban como cascarones de cucarachas. Los manifestantes acababan de llegar a la plaza y eran una mezcla de militantes republicanos enfurecidos y defensores asustados de los derechos civiles que fluía por en medio de las vallas metálicas como el ganado en un mercado, enmarcados por una barrera negra de policías cogidos por los brazos. Al fondo de la plaza, advirtió la presencia de la policía montada, que cortaba el paso de una vía de salida, con sus gabardinas extendidas sobre los cuerpos de los caballos. Corrió hacia el cordón de policía y tocó la espalda de uno de ellos.
– Por favor, ayúdeme.
Él se volvió a mirarla, mientras se despegaba de su compañero, y la cogió del codo. Tenía los ojos un poco demasiado abiertos; parecía asustado y emocionado en la misma proporción.
– He sido atacada.
Se inclinó hacia ella y le gritó a la cara:
– ¡Ponte delante de la barrera!
Paddy estaba frente a él y avanzando hacia la dirección que él le había indicado cuando el policía, de manera bastante gratuita, la zarandeó y la hizo caer hacia el lado de la rodilla herida. El policía sonreía. Paddy retrocedió hacia la muchedumbre asustada, bordeó las barreras metálicas y se alejó de la primera fila. Hizo bien en marcharse. Cuando llegó a la esquina de la plaza y miró hacia atrás, aquello ya se había convertido en una batalla campal. Una parte de la marcha se había salido de madre, y ahora todos huían de algo. Los cascos de los caballos repicaban contra el asfalto, y Paddy vio oleadas de personas, aterradas y que se sujetaban los unos con los otros, arrastrando a compañeros por las chaquetas y abrigos, tapándose la cabeza para protegerse. Los policías aparecieron por la esquina con las porras levantadas, persiguiendo a la gente que huía, pegando y arrastrándolos de vuelta al escenario del pánico.
Ella retrocedió, cojeando calle arriba, en dirección a la redacción. Desde allí, al menos, podría llamar a casa, decirle a su madre que la habían atacado y pedirle que fuera a buscarla. También podría llamar a la policía y pedirle a alguno de los viejos que le hiciera compañía hasta que alguien fuera a ayudarla.
En ese momento, la lluvia se había convertido en llovizna y ella giraba hacia la oficina, adonde llegó por la parte trasera del aparcamiento, que estaba totalmente a oscuras. Delante de ella, vio que la cantina estaba a oscuras y que las luces de la redacción estaban sólo encendidas por un lado. Las farolas más potentes eran las de fuera del Press Bar. Un tipo con cazadora deportiva y pantalones informales salió del local y se detuvo a mirar al cielo amenazador. Podía tratarse de cualquiera de los tipos feos y ridículos que conocía, pero jamás se había alegrado tanto de ver a alguien. El tipo arrugó la nariz ante la visión del cielo, comprobó atentamente el cambio que llevaba en el bolsillo y dio media vuelta para tomar una copa más, hasta que la fría lluvia se hubiera disipado un poco más.
Paddy lo persiguió cojeando y sonrió al salir al margen de tierra que rodeaba la zona de aparcamiento. La rodilla le quemaba, ahora ya no sólo la piel, sino también el hueso. Se detuvo. De pronto, sintió frío y advirtió, de manera inconsciente, algo oscuro, una forma en un espacio que raramente estaba ocupado. El furgón de los víveres estaba aparcado en el rincón a oscuras del fondo del aparcamiento, con todas sus luces apagadas.
Retrocedió hacia la sombra y miró en aquella dirección. El tipo estaba reclinado en la cabina, con el rostro en la sombra, los brazos cruzados, y vigilando la parte de delante del edificio. Sabía dónde trabajaba.
II
Paddy vio el Volkswagen blanco aparcado fuera, y supo que Terry estaba en casa. La inminencia de ver una cara amiga la hizo romper a llorar en el momento en que pasaba volando por la tercera planta. Cuando Terry le abrió la puerta, su dignidad se hizo añicos tal y como estaba, con las manos colgando a los lados, sollozando de espanto.
Terry le dio un chándal limpio para cambiarse y una toalla para que se secara el pelo. Le quitó las botas y los leotardos, le lavó la rodilla herida con una manopla caliente y le preparó una taza de té negro. Tuvo que ser té porque sus compañeros de piso habían empezado a guardar el café en sus dormitorios, y a él se le había olvidado robar un poco de la oficina. Le puso papel de periódico dentro de las botas para tratar de quitarles un poco de la humedad de la lluvia, se sentó muy cerca de ella al lado de la cama y, después, encendió las dos fases de la estufa eléctrica para que entrara en calor. Le dio un poco de pan tostado para que se lo comiera de la mesilla. El pan le quitó parte del apetito, pero, por algún motivo accidental, sabía ligeramente a pescado.
En vez de enfrentarse a una comisaría del centro en aquella noche tan llena de incidencias, decidieron llamar y contarles lo de Naismith, pero la cabina del vestíbulo no funcionaba y la cabina que había seis plantas más abajo estaba también averiada. Decidieron ir a ver a Tracy Dempsie y preguntarle si el furgón de víveres había estado merodeando por algún lugar cercano a su casa en el momento de la desaparición de Thomas, pero tampoco lo hicieron. Decidieron redactar un artículo largo sobre Thomas Dempsie, pero se quedaron sentados en la cama de Terry, tomando té negro, con el muslo húmedo de Paddy apoyado en el de él.
Terry encendió el pequeño televisor portátil en blanco y negro, y se pusieron a ver las noticias. Un presentador de rostro enrojecido presentó los titulares, y la manifestación apareció solamente en quinto lugar. Habían arrestado a ciento cincuenta manifestantes en Glasgow después de que se produjeran altercados durante una manifestación a favor del IRA; la policía sospechaba que habían intervenido grupos organizados. No se citó para nada a los huelguistas de hambre, ni a la policía montada que había acorralado a la muchedumbre. Incluso las noticias locales mencionaron el tema de pasada y mostraron imágenes de un tipo muy borracho acurrucado en un portal mientras un par de policías a caballo pasaban tranquilamente por delante de la cámara, con los agentes sonriendo a la gente a la que habían ido a servir.
– En los tiempos que corren, la verdad es un bien muy escaso -dijo Terry con la rodilla apoyada con fuerza en el muslo de Paddy.
– Es la justicia lo que escasea -dijo Paddy-. La verdad es relativa.
Estaban sentados, fingiendo mirar una cicatriz que él tenía en la mano, cuando Terry propuso que se tumbaran.
Paddy había imaginado lo que iba a decir y se puso nerviosa; le interrumpió para señalar una pila de revistas de automoción y dijo algo sarcástico sobre ellas. Tuvo que esperar otros diez minutos de conversación banal hasta que Terry se lo volviera a sugerir.
Se tumbaron de lado, cara a cara, porque la cama era demasiado estrecha como para permitir otra postura. Paddy se recogió las manos delante del pecho en actitud defensiva, y Terry apoyó la cabeza en un brazo y dejó el otro descansando encima de su cuerpo.
– Hola, María Magdalena -le dijo a media voz.
Ella se encogió ante aquella aproximación tan barata y levantó una mano, saludando como si hubiera alguien a siete metros de la cama.
– ¡Hola! -gritó-. Hola, ¿cómo estás?
Vio un destello de fastidio en el rostro de él, y Terry se incorporó un poco, le cogió la mano levantada por la muñeca y se la bajó hacia la cama. De pronto Paddy se vio a sí misma, tumbada sobre la cama mugrienta de un desconocido y sin su anillo de pedida. Se abalanzó un poco hacia delante y besó a Terry en los labios, no sin reservas y provocativa como lo hubiera hecho con Sean, sino tentativa, como si quisiera catar su sabor. Él le apretó más fuerte la muñeca mientras le devolvía el beso, presionando fuerte con la boca, con poca gracia, raspándose el labio con el borde afilado de los dientes. Le soltó el brazo, y la mano vaciló por encima de ella hasta que se posó en la cadera, demasiado abajo como para que fuera un gesto inocente. El calor de su mano se propagó por todo el cuerpo de Paddy, y le inundó el pecho, el cuello y las tripas. Volvió a besarlo y a acariciarlo al mismo tiempo, con la mano debajo de su camiseta, sintiendo su piel, su pelo y el olor que emanaba a su alrededor.
Mientras él le quitaba el jersey del chándal por encima de la cabeza, Paddy pensó en Sean, sentado en el peldaño de la cocina de su madre, mirando al árbol solitario y azotado por el viento. Vio cómo la mano de Sean se posaba delicadamente en la suya. La piel de sus nudillos era perfectamente suave.
Los dedos húmedos de Terry recorrieron la piel descubierta de su estómago. Sus michelines parecían multiplicarse bajo la mano. Él le preguntó lo que le gustaba y ella le dijo que todo le parecía bien, perfecto, justo allí, sí, pero ella no sentía nada más que el hecho estricto de sus movimientos, la manta que le picaba, los dedos como ganchos dentro de ella. Terry se puso encima de ella, dejando un rastro de saliva que se enfriaba por su cuello, y ella suspiraba porque suponía que debía hacerlo, aceleraba la respiración cuando él lo hacía, fingía y sabía que fingía, pero, al mismo tiempo, se preguntaba si él se daba cuenta. La manta cayó al suelo y sintió frío en las piernas y los pies. Dejó pasar el momento sin pensar en nada hasta que acabó. Terry se puso tenso, cubierto de pronto por una fina capa de sudor que al instante se enfrió. Ella no quería tocarlo.
– Ha estado muy bien -jadeó Terry a la vez que se deslizaba fuera de ella.
– Sí. -Paddy respiraba con fuerza como si también hubiera tocado el cielo.
El permanecía tumbado a su lado, recuperando el aliento, y ella intentaba no tocarlo y miraba al techo. Aquello no era nada; se sentía aliviada. Su virginidad había dejado de ser un regalo pesado y enorme. Ya no tenía que buscar a alguien a quien entregársela. Había desaparecido. Sean había desaparecido.
– ¿Terry? -le dio un codazo suave para sentirse acompañada-. Hey, Terry, ¿qué hora es?
Pero Terry se había dormido. Paddy se pasó un dedo por entre las piernas y lo miró. No había nada de sangre. Terry no tenía ni siquiera que saber lo que había ocurrido.
III
Dos barras de color naranja intenso y vibrante brillaban al fondo de la estancia oscura. La estufa eléctrica despedía pequeños ceros de ceniza por los lados en los que habían encendido cigarrillos con ella. Las cortinas no cerraban del todo y, hasta tumbada en la cama, Paddy podía ver los apartamentos de enfrente, a un hombre que se preparaba para salir la noche del sábado por la ciudad, y a una mujer que preparaba la cena para un hombre flaco.
Terry durmió veinte minutos como un muerto y, cuando se despertó, le contó muchos chismorreos sobre la gente del trabajo. Kevin Hatcher, el editor de imágenes borrachín, tenía sólo veintiocho años y, una vez, había recibido un premio internacional de fotografía por un reportaje fotográfico sobre las tribus nómadas del desierto de Gobi. Richards se había presentado a las elecciones como miembro del Partido Comunista. Tony Benn habló con él, y todo en un mismo programa. Paddy estaba asombrada. Luego tuvieron una larga y agradable discusión sobre el valor relativo de Tiswas y Swap Shop, matando el tiempo hasta la hora de volver a ser adultos. Él le acarició el hombro, mientras lo miraba con los ojos entrecerrados, y luego se apoyó para dejar que sus labios se apoyaran en su piel.
– Ahora estoy muy gorda -dijo ella a media voz, como si el peso fuera un trastorno que la afectara de manera pasajera.
– Eres preciosa. Muy femenina. -Le tocó el pecho, y ella se ruborizó.
– Hoy he tenido un buen susto -dijo rápidamente Paddy-, con aquel tipo.
– Mañana iremos a la policía, cuando la situación se haya calmado. A mediodía, ya habrán soltado a la mayoría de manifestantes y estarán más tranquilos. Tenemos un buen material con esto, ¿sabes? Al menos, nos da para un artículo.
Nunca se lo había dicho a nadie, pero ahora sus preocupaciones le salieron de la boca antes de que pudiera detenerlas.
– No creo que sea capaz de escribir. No sé por qué, pero no pienso con claridad cuando me siento a la mesa. Puedo ver las partes, pero no soy capaz de ensamblarlas.
– Es sólo oficio -dijo él-. Nadie sabe hacerlo de entrada. Tienes que ir aprendiendo.
– ¿De veras?
– Aprenderás, no te preocupes. -Acarició su suave vientre arriba y abajo, con una mano-. Es sólo cuestión de práctica.
Paddy notaba el pene de Terry presionándole la pierna y supo que estaba listo para volver a empezar.
– ¿Nos fumamos otro cigarrillo?
– Vale. -Terry tomó uno de sus Embassy Regal y saltó de la cama, cruzó desnudo y sin ninguna vergüenza la habitación hasta la estufa y se agachó a encenderlo con las barras infrarrojas-. Heather Allen fumaba lo mismo.
– Que Dios proteja a la pobre Heather. -Paddy se la imaginó tumbada en el suelo del furgón de los víveres entre las migas de pan-. ¿Qué hacía aquella noche, arriba en Townhead?
– Resulta que no estuvo para nada en Townhead. Cuando lo comprobaron, vieron que estuvo cenando con sus padres en casa de un tío. El testigo que dijo haberla visto debió de confundirla con otra chica. Pero es raro que supiera bien su nombre.
Una presión repentina afectó a un oído de Paddy. Sólo una de ellas estuvo en el barrio de Townhead aquella noche. Ella se había presentado como Heather Allen cuando habló con el hombre tímido del abrigo azul marino, y no había sido la primera vez. La primera vez que vio a Naismith se presentó también como Heather Allen, el día en que el artículo de agencia se publicó en el periódico. Así es como supo dónde trabajaba.
Había matado a la chica equivocada.
Capítulo 29
La vida en una sala de espera escocesa
I
Terry la dejó en la carretera principal e intentó besarla, pero ella salió del coche rápidamente. Ya sería lo bastante grave que la vieran salir del coche de un hombre como para arriesgarse a besarlo. Volvió a agacharse.
– ¿Nos vemos mañana, entonces?
Él le hizo una mueca ofendido.
– ¿Me echas un polvo pero no me besas? Eso es propio de una María Magdalena.
– Calla.
Paddy sonrió y cerró la puerta de golpe, y luego lo observó alejarse. Cuando el coche dobló la esquina del fondo, su sonrisa se disolvió. Se subió el cuello del abrigo y se encaminó hacia la estrella. Esa noche estaban todas las casas ocupadas; todos los salones estaban iluminados por los destellos blancos y azules de la televisión del sábado por la noche. Paddy sentía los pies fríos y húmedos dentro de las botas. Los dedos descalzos se le encorvaban sobre la suela de papel, rascaban contra la capa de arriba y acumulaban trocitos de la fibra entre ellos. Anduvo más allá de su casa, más allá de la casa de los Beattie y se metió por un callejón descuidado que salía del complejo y se metía por el campo contiguo. Subió a una pequeña colina silvestre que daba sobre un valle industrial, de unas dos millas de extensión y que llegaba hasta el East End. La colina se consideraba un lugar inhóspito y un poco peligroso, pero Paddy necesitaba estar sola.
El suelo estaba oscuro y húmedo. Anduvo por el sendero paralelo, menos desgastado, a un metro escaso del cenagoso camino principal, tratando de evitar el barro y los charcos. Siete metros más allá había dejado atrás los arbustos y los árboles y se encontró en la ladera desnuda. Rumores de autobuses, coches y una llorosa moto solitaria flotaban colina arriba. Rodeó el montículo hasta que perdió de vista la ciudad. En el cielo teñido de oscuridad, brillaban blancas estrellas.
Miró más allá del valle industrial. Allí abajo había una fábrica metalúrgica que durante toda su vida desprendió un olor sulfuroso de huevos podridos, de día y de noche, pero ahora tenía las luces apagadas y habían despedido a todos sus trabajadores. Otras fábricas más pequeñas del valle a su alrededor estaban cerrando; más abajo del río, los astilleros también se deshacían de sus trabajadores, y cada mañana traía noticias frescas de nuevos despidos. La ciudad orgullosa se moría. Paddy se encendió su quinto cigarrillo del día y parpadeó para disimular las lágrimas mientras pensaba en Sean y en Naismith y en lo que podía haberle ocurrido si hubiera conseguido atraparla.
Era la responsable de la muerte de Heather. Cuando le dio su nombre a Naismith, lo hizo porque le deseaba mal. Y qué otra cosa es un deseo, sino una vulgar plegaria a quien esté escuchando.
II
Eran las diez y media cuando Paddy metió la llave en el cerrojo. Mientras abría, lo primero que le llamó la atención fue que el televisor estaba apagado y el salón vacío. Una luz amenazadora iluminaba el recibidor desde la cocina. No había tenido tiempo de colgar el abrigo cuando oyó la voz de su padre que la llamaba, tratando de sonar sereno.
Al pasar por delante de la ventanita, vio la foto de lo que le estaba esperando. Su familia estaba reunida alrededor de la mesa de la cocina, la madre y el padre tenían una expresión dolida, los chicos y Mary Ann estaban apiñados en una pequeña hilera. Mary Ann se sonreía mientras miraba a la mesa, apretaba los labios primero por un lado, después por el otro, tratando de no explotar de la risa. Los chicos miraban a la mesa, muertos de vergüenza por aquel enfrentamiento. Paddy advirtió con tristeza que Sean no estaba y que el único lugar desocupado de la mesa estaba intacto, con un vaso limpio posado al lado, esperándola a ella.
Por encima de la mesa, estaban esparcidos los restos de una celebración abortada: emparedados triangulares que se doblaban formando una sonrisa sarcástica, un jarrón de naranjada y una botella sin abrir de Liebfraumilch [7]. Como centro de mesa, había un pequeño pastel blanco. Las bolitas plateadas de decoración del lado de Marty habían sido arrancadas y habían dejado unos agujeros como disparos en el glaseado. Paddy tenía la trenca apoyada en un brazo y permanecía de pie junto a la puerta de la cocina, como si fuera un visitante que no tiene previsto quedarse mucho rato. Se vio a sí misma con los ojos de su familia: había llegado a las diez y media, sin el anillo de prometida, con los zapatos llenos de barro y los ojos hinchados por las lágrimas.
Con, su padre, estaba tan tenso que tuvo que girar el cuerpo entero para mirarla mientras se tiraba del bigote por ambas puntas como un farsante.
– Es tarde, lo sé.
Su padre no pudo soportarlo. Ya era bastante que un hijo lo hubiera desafiado, pero que no se arrepintiera y que encima fuera su hija pequeña era demasiado.
– ¿Cómo te atreves? -gritó con los blancos de los ojos cada vez más enrojecidos-. A mí no me hables… ¡Ni me hables!
Trisha apretó las manos de Con con las suyas.
– ¿Dónde has estado todo el día?
– En casa de una amiga.
– ¿Qué amiga? Hemos llamado a todo el mundo.
– No la conocéis.
Los chicos se miraron nerviosamente entre ellos. Mary Ann dio un suspiro profundo y tembloroso, y se mordió la mano. La familia conocía a todo el mundo; ellos eran todo el mundo. Su madre reprimió un sollozo:
– Patricia, ¿qué ha pasado con tus leotardos?
Paddy se miró las piernas desnudas. En una de sus gordas rodillas tenía una enorme costra escarlata. Imaginó lo que su madre había pensado: que una banda de hombres la había atacado y la había sometido a algún tipo de extraño ritual sexual protestante. Y tenía algo de razón.
Se enfureció:
– No quería venir a casa. No puedo soportar este ambiente.
– Ah, ¿y quién ha provocado que el ambiente sea como es? -le gritó Con, de pie e inclinado sobre la mesa-. ¡Tú! ¡Tú lo has jodido todo!
Trisha le tiró de la manga para que se volviera a sentar.
– Basta, Con, cálmate.
– Mira -gritó Paddy-, he estado en la manifestación por los huelguistas de hambre. Me he caído y me he hecho daño en la rodilla, y tuve que quitarme los leotardos para limpiarme el corte.
Se cambió de mano el pesado abrigo y levantó la rodilla para que la vieran. Bajo aquella luz tan brillante tenía un aspecto muy espectacular. El corte tenía los bordes de color marrón, pero por dentro seguía húmedo y amarillento. Todos lo miraron, pero nadie dijo nada. Marty miró a Paddy con cara de desconfianza, como si pensara que se lo había hecho aposta para obtener su piedad.
Su madre se levantó.
– Hoy han detenido a ciento cincuenta personas en la ciudad. Hemos estado llamando a todas las comisarías.
– A mí no me han detenido, sólo me dieron un empujón.
– Bueno, de todos modos, gracias a Dios -dijo el padre en voz alta.
– Estoy muy cansada -dijo Paddy-. Muy cansada. -No sabía qué más decir, así que salió de la cocina.
Gerald respondió instintivamente:
– Pues buenas noches, y tápate.
Paddy oyó a su madre reconvenirla en voz baja mientras ella colgaba el abrigo y subía las escaleras. Se tumbó todavía vestida y miró al techo, mientras pensaba en los dientes destrozados de Heather y en los pelos pegados a la apestosa toalla. Paddy se había buscado la ruina y había matado a una chica. Había hecho cosas terribles, terribles…
III
La cama temblaba. Abrió los ojos pegajosos y vio a Trisha sentada a su lado, llorando, tapándose la boca con la mano, preocupada, asustada y pequeña.
Paddy jamás había visto a su madre tan indefensa. Se acercaron la una a la otra, las manos buscándose las caras, con las cabezas pegadas, mientras Trisha abrazaba a su bebé y la arrullaba entre una letanía de susurros y suspiros.
– Estoy tan preocupada por ti -le dijo cuando finalmente hubo recuperado el aliento.
Paddy trató de no llorar.
– No debes preocuparte.
– Pero el domingo pasado no viniste a misa y, luego, ayer… Estoy asustada por ti.
– No te preocupes, mamá.
Trisha sonrió ansiosamente y acarició el pelo de Paddy, a la vez que se lo apartaba de la cara.
– ¿Vendrás a misa por mí?
– Mamá…
– Hazlo, por favor; hazlo por mí.
Paddy había tenido la esperanza de que la semana anterior hubiera servido de precedente. No tenía previsto ir a misa. No creía en ello y nunca lo había hecho. Toda la parroquia la odiaba. Había tenido relaciones sexuales con un hombre con el que no estaba casada. Había dicho una mentira que había matado a una mujer. Lo último que quería hacer ahora era una hora de pausa para analizar su conciencia.
– Por favor.
De modo que Paddy fue a misa por su madre, quien a su vez fue por su padre, quien a su vez fue para dar un buen ejemplo a sus hijos.
IV
Los parroquianos saludaron a sus amigos en el patio de la capilla. Los Meehan se sentían observados por el resto de la congregación desde que doblaron la esquina y cruzaron el murete que daba entrada al patio. Gerald y Marty fingían que no les importaba. Cada treinta segundos, Mary Ann emitía pequeños ladridos histéricos, risitas soltadas demasiado rápido como para tener tiempo de respirar. Paddy miraba al frente, sin mirar a nadie. Sintió una mano en el brazo. Era su padre, que la cogía del codo, mostrando una imagen unida para que la gente los viera.
Los Meehan no se demoraron en la escalera de entrada, sino que entraron directamente y se sentaron en un banco a dos tercios de la capilla, donde se sentaban siempre, cerca de las familias más ostensiblemente religiosas, pero no con ellas.
El padre Bowen empezó el sermón, acompañado por el griterío de los niños pequeños que se sentaban al fondo, cuyos padres estaban dispuestos a salir pitando si los bebés hacían demasiado ruido. Paddy no se atrevía a mirar hacia los bancos donde se sentaban los Ogilvy, pero adivinó por la forma de las sombras del rabillo derecho de su ojo que Sean se sentaba con su madre y con dos hermanos mayores, sus esposas y un surtido de sobrinos y sobrinas bulliciosos.
Se levantó y se sentó cuando tocaba, siempre con la mente girando obsesivamente alrededor de Heather Allen. Alguien la había matado pensando que era Paddy, pero no podía imaginar tampoco por qué alguien podía querer matarla. Tenía algo que ver con Townhead, con el tipo del furgón de víveres, e incluso también con Thomas Dempsie.
Cinco niñas del colegio Trinity hicieron la procesión de ofrenda, y unos chicos de la misma clase leyeron en voz alta unas forzadas plegarias de promesa. La comunión se desarrolló como una operación militar: los diáconos colocados a un lado de los bancos dirigían el tráfico de los comulgantes, a los que sólo se les permitía formar colas de cuatro o cinco en el pasillo. Los que no tenían el alma lo bastante limpia como para recibir la Eucaristía tenían que quedarse atrás, a solas en su banco. Paddy permaneció sola en su banco, con la sensación de ser observada por la gente de atrás e imaginándose que Ina Harris la escupía desde el pasillo central.
Al final del servicio, cuando todos se marchaban en paz a amar y servir al Señor, Paddy se encontró a Sean que la esperaba al final de su hilera. Hizo una genuflexión con ella y juntos se incorporaron al grupo de feligreses que salían en silencio de la iglesia y estrechaban la mano del padre Bowen al cruzar la puerta. Paddy volvió la vista para ver cómo la congregación fluía lentamente hacia fuera y vio el alivio rosado reflejado en el rostro de su padre porque Sean Ogilvy volvía a estar a su lado. Bajaron las escaleras hasta el jardín de la entrada.
– Bueno. -Sean dio una patadita a una losa de cemento con la punta del zapato-. ¿Quieres venir al cine esta noche? Al final no fuimos a ver aquella película.
– Yo no lo hice.
Sean miró a la gente que tenía al lado.
– No quiero que hablemos de eso aquí.
– Pues yo sí.
– Paddy, tú te lo buscaste.
– Cállate, Sean. -Se dio la vuelta para que su madre y su padre no le pudieran ver la cara-. Escúchame; a tu primo le están tendiendo una trampa. Alguien llevó a los dos muchachos hasta allí para que mataran al pequeño, y a nadie le importa un carajo excepto a mí. A nadie le importa una mierda, pero si fueran de una familia mejor todos querrían saber lo que ha fallado. -Él la miró enojado y ella agachó la cabeza-. Me refería a la familia inmediata.
El silencio de Sean duró tanto tiempo que ella se vio obligada a volver a levantar la cabeza.
– ¿Dónde has dejado el anillo? -le preguntó él.
– Me lo quité. Como no tenía noticias tuyas, no sabía si seguía estando prometida.
– Estamos prometidos hasta que yo te diga lo contrario.
Ella estuvo a punto de reírse en su cara.
– Vete a la mierda.
– Hiciste una promesa -le dijo él-, para lo bueno y para lo malo.
– No, no es cierto. Todavía no he hecho esas promesas, ¿te acuerdas?
– No voy a discutirlo aquí -dijo él con firmeza.
Paddy reacomodó el peso de su cuerpo encima de la otra pierna y se rozó con la suave tela de su ropa interior para recordar lo sucedido la noche anterior. Sonrió mirando a Sean. Al otro lado del jardín, su padre sonreía y conversaba con su madre.
– De acuerdo, Sean, ¿quieres ir al cine conmigo? Pues vayamos al cine.
– ¿Esta noche? -dijo él en tono acusador.
– Esta noche.
– Te recogeré a las siete. -Se alejó y, al pasar por su lado, le dio un golpecito con el hombro y le dijo-: Y ponte el anillo.
V
Mientras acompañaba a Paddy de la capilla hasta la estación, Mary Ann esperó a estar detrás del Castle Bar antes de preguntarle si le había visto los pantalones a Stephen Tolpy por detrás. Paddy no se los había visto y Mary Ann no explicó por qué aquellos pantalones eran tan divertidos que la hacían partirse de risa. Paddy le miró la cara enrojecida, las aletas de la nariz temblorosas y se echó también a reír sin saber por qué. Las dos muchachas se estuvieron riendo hasta que llegaron a las escaleras del andén, mientras ambas se preguntaban cómo algo podía ser tan divertido y volvían a reírse de que, en realidad, lo fuera.
El andén era una franja de cemento sin cubrir, colocado encima de un terreno de maleza. Hacia el norte, más allá de unos edificios bajos, había una vista de la ciudad que alcanzaba hasta la catedral y los bloques Drygate. Detrás de las cumbres y agujas de la ciudad se divisaban las limpias colinas nevadas de más allá. El viento soplaba veloz por la llanura, procedente de la ciudad, y los que aguardaban su tren tenían que volverse de espaldas y desviar la vista. Juntas, las dos hermanas se enfrentaron al viento y cerraron los ojos con fuerza, para que así el polvo y la arenilla se quedaran atrapados en las pestañas, y recorrieron todo el andén, cogidas del brazo y riéndose todavía.
Mary Ann apretó el brazo de Paddy.
– Me alegro de que todo esté arreglado.
– Yo no lo hice, ¿sabes?
Ella le dio otro apretón, esta vez más fuerte.
– Me da igual si lo hiciste o no. A veces tengo ganas de que alguien haga algo y sólo… -Pero se detuvo.
El tren llegó y Mary Ann esperó a que volviera a salir de la estación, y entonces se puso a saludar a Paddy con la mano y a reírse, fingiendo que se despedían para mucho tiempo. Paddy le siguió la broma hasta que Mary Ann se le perdió de vista. Sabía que el enfrentamiento no acabaría nunca. Ya no volvería a formar parte del núcleo familiar.
VI
Mientras viajaba en el tren tembloroso camino del centro, Paddy se acordó de Meehan y de su familia y de la distancia insalvable que había entre ellos.
Después de pasar siete años protestando en la cárcel, de publicarse dos libros sobre su caso y después de emitirse un documental por televisión, a Meehan le ofrecieron los papeles para salir en libertad provisional.
– Fírmelos -le dijo el agente-. Escriba su nombre aquí y estará libre a finales de esta semana.
– ¿Tengo que decir que soy culpable?
– Ya sabe que sí.
Meehan había pasado siete años en confinamiento solitario, con un permiso para salir al patio una vez cada quince días. Querían una excusa para soltarle, pero tenía que ser en sus términos. Meehan se la jugó y dijo que no. Lo querían fuera de allí. El libro de Ludovic Kennedy sobre los defectos de su juicio le había dado tanta notoriedad que mantenerlo encerrado significaba desacreditar el sistema judicial.
Al cabo de cinco días, se encontraba en el salón de casa de su esposa, Betty, con un whisky en la mano y su perdón real en la otra, brindando con su familia de extraños. Vestían de colores tan vivos que le dolía la vista mirarlos. Su hija era flaca y de tez grisácea, debilitada por el tratamiento que le administraron por su depresión nerviosa. Su hijo mayor tenía la mandíbula apretada hasta cuando bebía, con una franja de músculo que le cruzaba el rostro. Y estaba también su estúpido primo mayor, Alee, y su fea esposa, ninguno de los cuales había apreciado nunca a Meehan. Les importaba un comino si era culpable o inocente; el único motivo por el que estaban allí era que había salido por la televisión.
Meehan sabía que tenía mal aspecto. Tenía la piel seca y gris de las personas que han pasado mucho tiempo en la cárcel, y con los años había perdido casi veinte kilos de peso. Ahora parecía un viejo flaco. De todos ellos, la única que tenía buen aspecto era Betty. Se había teñido el pelo de rubio y eso le suavizaba las facciones; llevaba un traje pantalón blanco de algodón y sandalias rojas, y se había bronceado con una lámpara de rayos uva: lo delataba una línea blanca muy fina en el puente de la nariz, la marca de los protectores oculares. Antes de que lo encarcelaran, Betty vestía sin gracia; solía tener miedo de los colores vivos. Ahora la miraba por encima de su vaso y veía una chispa alegre en su mirada. Alguien se la había puesto y sabía que no era él. Ni siquiera tenía el valor de sentirse celoso. Dependió de ella durante toda su vida adulta, e incluso la despreciaba por ello, pero ahora que se alejaba de él no le inspiraba más que admiración. Le deseaba lo mejor, sinceramente. Tenía la sensación de que ella también había sido excarcelada.
Aquél era el salón de Betty, no el suyo. Esa sala pequeña y cuadrada, con una ventana que daba al río, le correspondía a ella. Ella le había dejado claro que era bienvenido y que dormiría en el sofá. Él se alquilaría algún sitio tan pronto como pudiera y la dejaría en paz.
El primo Alee y su esposa se marcharon, y los hijos salieron de compras durante media hora para dejarlos solos. Betty y Meehan se quedaron en silencio, sentados uno al lado del otro en el sofá, tomando té y galletas lentamente.
Capítulo 30
Los señores Patterson
I
Terry la esperaba en el coche, con un brazo apoyado en al respaldo de su asiento con fingida despreocupación, y vigilaba la puerta de la estación para verla. Ella llegó con veinte minutos de retraso y él tenía aspecto de haberla estado esperando un buen rato. Se había lavado el pelo y afeitado, y sin la sombra en el mentón tenía un aire más aniñado e impaciente. Al verlo, Paddy se sintió sin aliento e ilusionada. Mientras cruzaba la calle, desvió la vista y respiró profundamente. Él se inclinó sobre el asiento del copiloto y le abrió la puerta, y ella se deslizó a su lado.
– Hola.
– Hola.
Se miraron un momento tenso, con los ojos atrapados.
– ¿Cómo tienes la rodilla?
– Bien.
Se quedaron en silencio. Terry avanzó la mano, invisible bajo el salpicadero, y le cubrió la suya.
– Anoche me lo pasé increíblemente bien.
– Yo también.
Le apretó la mano.
– De hecho, hubo cuatro momentos increíbles anoche.
– No es necesario que te vanaglories de nada, Terry; yo también estaba.
– Ya lo sé. -Mostró los dientes-. Pero es que es un récord personal y no se lo puedo contar a nadie más. ¿Nos vamos?
Paddy asintió, temiendo que separara la mano de ella, mientras saboreaba el calor del centro de su palma. Él se volvió a mirar la carretera, puso ambas manos en el volante y suspiró satisfecho.
Ninguno de los dos sabía a qué comisaría ir, y tampoco se acordaban de qué departamento había hecho el interrogatorio. Condujeron hasta el Press Bar, que abría los domingos, algo que a Paddy no se le había ocurrido nunca. Terry le explicó que era para el personal que se encargaba de la edición de los lunes, y estaba seguro de que alguien allí sabría qué comisaría se había encargado del asunto. Descendió lentamente por Albion Street, con Paddy con el asiento reclinado a su lado, tratando de localizar el furgón de víveres.
Había unos cuantos coches aparcados cerca del aparcamiento, y los furgones de distribución del News estaban estacionados a lo largo de Albion Street, cerrados y a la espera de la nueva edición. Preocupado todavía por su seguridad, Terry se detuvo frente a la puerta del bar y la dejó bajar por su puerta y entrar en el local mientras él se iba a aparcar. Ella cruzó la puerta con la respiración entrecortada de nervios, un rostro agitado en una sala llena de hombres ablandados por la bebida.
Richards se sentaba a solas en la barra, y aburría a McGrade con chistes de segunda mano y comentarios de perogrullo. Tres impresores se sentaban alrededor de una mesa, relajados, hablando lo justo para acompañar a la cerveza. Dr. Pete estaba solo en una mesa cerca del fondo. En los tres días transcurridos desde la última vez que se vieron, su piel parecía haber envejecido una década. Al beber, se sorbía las mejillas hacia adentro y la piel marchita alrededor de los labios se arrugaba irradiando mil líneas. Aunque en el bar se estaba calentito, el llevaba el abrigo bien abrochado.
Paddy se encaminó hacia él. Tenía la intención inicial de preguntarle sutilmente por su salud, pero era un disparate tan obvio que un hombre en su estado estuviera sentado en un pub, que le soltó:
– Tiene un aspecto muy jodido.
Él levantó la vista, le sonrió y parpadeó lentamente.
– ¿Jodido? ¿De veras? -dijo arrastrando las palabras al tiempo que se recogía los extremos del abrigo encima de los muslos-. Te diré lo que es jodido. Thomas Dempsie, asesinado en 1973, hallado en Barnhill junto a la estación de tren. El padre, Alfred Dempsie, declarado culpable, se colgó, un caso triste y bla, bla, bla. -Le volvió a sonreír y le dedicó un pequeño saludo garboso-. ¿Lo ves, no? Me acuerdo de ti, recuerdo sobre qué me hacías preguntas. Lo recuerdo todo.
– ¿No se ha movido de aquí desde el jueves?
– ¿Fue el jueves? -Pareció bastante sorprendido y se encendió un cigarrillo para marcar el momento.
– Si sigue así, se morirá en un mes.
– Que se vayan todos al cuerno -dijo en voz baja.
– Oiga, ¿se mencionó alguna vez que se hubiera visto un furgón de venta ambulante de víveres, cuando desapareció Thomas Dempsie?
Dr. Pete reflexionó un momento, pestañeó ante su vaso de cerveza y luego se lo llevó a la boca y lo apuró.
– No.
– ¿Está seguro?
La puerta del bar se abrió detrás de ella y sintió una brisa helada en el cuello. Los pies avanzaron hacia ella y supo que se trataba de Terry.
– Seguro.
– ¿Ha oído hablar alguna vez de un tipo llamado Henry Naismith?
Terry llegó al canto de la mesa, y Pete levantó la vista hacia él.
– ¿Cómo está, Pete? ¿Todo bien?
Pete asintió con la cabeza, sonriendo vagamente a la pared.
– ¿Puedo ofrecerle una copa?
Pete asintió de nuevo y Terry señaló interrogativamente a Paddy. Ella pidió una limonada y se mantuvo firme cuando le insistieron que tomara otra cosa. Dijo que su estómago no lo aguantaba; una vez a la semana le resultaba más que suficiente.
Terry se acercó a la barra, y Pete hizo una sonrisita de suficiencia y se mordió la mejilla por dentro un momento.
– Has de tener cuidado. En este negocio, una mujer no puede permitirse una mala reputación.
– ¿No se me permite tener amigos de mi edad?
– Se nota. La manera en que un hombre le mantiene la mirada a una mujer así, directamente, como si el mundo entero fuera un secreto entre ellos dos. -Era así como acostumbraba a escribir, Paddy pudo distinguir su tono único, pero, en vez de proseguir durante diez párrafos, se detuvo de golpe y miró su vaso.
Terry llegó de vuelta a la mesa con un paquete de diez de Embassy Regal y las copas: limonada para Paddy, media pinta para él, y media y media para Dr. Pete. Dejó el paquete de cigarrillos delante de Paddy.
– Esto es por anoche -dijo, ante lo cual ella aguantó sin rechistar frente a Dr. Pete-. ¿De qué hablabais?
– De si hay alguna relación entre Naismith y Tracy Dempsie -dijo Paddy, cambiando de tema cautelosamente.
El Dr. Pete tenía los ojos abiertos y húmedos. Tomó su vaso de whisky y se echó el contenido al fondo de la garganta mientras el labio se le encorvaba, de asco o de dolor, Paddy no supo adivinarlo. Luego recogió la media pinta de cerveza para ver si un sorbo de aquello podía aliviarlo. No fue así.
– ¿Sabes lo que me apetece ahora? -Pete miró a Paddy y sólo a Paddy-. Me apetece un buen plato de cordero. -Dejó caer la cabeza y se sumergió en la cerveza.
Terry tuvo que darle unos golpecitos al codo y decir su nombre un par de veces para que le hiciera caso, y, entonces, le preguntó el nombre de la comisaría que llevaba el caso del asesinato de Heather. Pete les dijo que era la comisaría de Anderston y que se aseguraran de preguntar por David Patterson: Pete conoció a su padre. Paddy le sonrió agradecida, pero sin ninguna intención de preguntar por el policía de rostro rechoncho. No era posible que fuera el único que formaba parte del equipo de investigadores.
Cuando levantó la vista, advirtió que Pete la estaba mirando otra vez.
– Henry Naismith -le dijo- fue el primer marido de Tracy Dempsie.
– ¿Su marido? ¿Al que dejó por Alfred Dempsie?
Él se dejó caer en la silla y asintió, mirando su vaso de cerveza con ojos tristes:
– Eso mismo.
II
Las paredes del vestíbulo estaban revestidas con paneles de chapa barata y oscura, que contrastaba de manera estridente con el turquesa amarillento del falso mármol del suelo. La comisaría de Anderston tenía el doble de sillas que la que había visitado con McVie, con tres filas de cinco atornilladas al suelo.
La mesa del sargento estaba colocada en un podio tan alto que Paddy se asomaba hacia arriba como un niño en una tienda de chucherías. Un joven agente cansado y vestido de uniforme se sentaba en una silla de madera que crujía ruidosamente cada vez que el tipo se movía más de tres centímetros hacia cualquier lado. Era domingo, les informó, y no había nadie. Podrían hablar con alguien si estaban dispuestos a esperar, pero no sabía cuándo habría alguien disponible. Les sugirió que llamaran al día siguiente.
– Tenemos una información bastante importante sobre el asesinato de Heather Allen. Creemos que debemos contársela a alguien de inmediato -dijo Terry animado por la expectativa de que alguien importante le iba a escuchar.
El sargento de guardia puso una expresión desconfiada.
– ¿Heather Allen, ha dicho?
A Paddy le quedó claro que no sabía a quién se referían.
– Sí, Heather Allen -dijo Terry-. La chica que fue hallada en el río el fin de semana pasado, con la cabeza aplastada. Sabemos algo sobre el caso y tenemos que contárselo a alguien.
El sargento asintió. Su silla soltó un chirrido furioso mientras él les señalaba la pared del fondo.
– Vayan y esperen allí. Alguien les atenderá enseguida.
Cruzaron la sala hasta el primer grupo de sillas y se sentaron al tiempo que veían desaparecer al sargento por una puerta a su derecha.
Al cabo de dos minutos volvió a aparecer, con las cejas unidas por la sorpresa, y les hizo un gesto con un dedo para que se acercaran a él.
– Ahora mismo salen -dijo.
Esperaron diez minutos y, en ese tiempo, se fumaron un cigarrillo a medias. Terry estaba apagándolo en el suelo cuando detrás de la mesa del sargento se abrió una puerta. Patterson y McGovern aparecieron andando a trompicones, con expresión juguetona y traviesa, como si acabaran de pasarse un buen rato riendo. Al parecer, todos los caminos del caso Heather Allen pasaban por Patterson. Paddy se desanimó, y él tampoco se alegró de verla. Él se atrincheró y extendió una mano para evitar que McGovern se tomara la molestia de bajar de la tribuna; entonces le gritó:
– Ah, sí; ¿qué quieres?
Paddy se levantó. No quería ir hasta donde estaba él, quería que él se acercara.
– Me manda Pete McIltchie -dijo ella, tratando de dejarle claro que ella tampoco tenía ningunas ganas de verlo-. Necesito decirle a alguien algo sobre Heather.
Él no se le acercó pero se quedó muy tieso, mientras tocaba una marca que había en el pupitre de delante de él.
– ¿McIltchie?
– Me dijo que viniera a verlo.
– ¿Es información nueva?
– Sí. -Y pese a esta última revelación, él permaneció a diez metros, forzándola a hablarle por encima de las cabezas de Terry y del sargento. Ella decidió limitarse a gritar-. Alguien en Townhead me recogió en su vehículo, y encontré un pelo de Heather en una toalla. El tipo intentó atacarme.
Patterson le hizo un gesto hacia la mesa del despacho y, luego, volvió a mirar a McGovern. Si llegan a estar solos, si McGovern y el sargento y Terry no llegan a estar, Paddy estaba convencida de que la hubiera mandado a la mierda.
– Está bien -murmuró él-. Ven a una sala de interrogatorios.
McGovern siguió a Patterson desde detrás de la mesa, ambos bajaron para estar al nivel de Paddy, y le señalaron unas puertas laterales. Patterson la cogió con firmeza del brazo, como si ella necesitara que la convencieran. Terry trató de seguirlos pero McGovern le puso una mano firme en el pecho.
– No tardaremos.
Terry miró a Paddy con ganas de protegerla.
– Me gustaría estar con ella.
Patterson apretó los labios.
– No -dijo con firmeza.
A McGovern le brillaron los ojos de manera triunfante, complacido ante aquella pequeña victoria, y Paddy lo interpretó como un mal augurio.
Tras las puertas, el ancho pasillo estaba revestido con los mismos paneles de chapa de madera oscura que la sala de espera. El suelo turquesa estaba manchado con una veta amarillenta en el centro. Paddy percibió un olor de té y tostadas. El turno de domingo parecía ser un momento apacible, pero eso no se traducía en un sentimiento bondadoso hacia ella. Mientras caminaban pasillo abajo, frente a ella, los dos corpulentos policías casi se tocaban por los hombros. Ninguno de ellos quería mirarla.
Quince metros pasillo abajo, Patterson tocó diligentemente a una puerta, hizo una pausa y la abrió; luego echó un vistazo para comprobar que estaba vacía. Le hizo un gesto a Paddy con el dedo.
– Entra.
Paddy se metió en la sala, no muy convencida de que no fueran a encerrarla allí y marcharse. Oyó una voz por el pasillo que llamaba a Patterson, una voz baja que le pedía algo.
– Acaba de llegarme un contacto, señor. -La voz de Patterson parecía más alta que cuando hablaba con ella-. Se trata del asesinato de Heather Allen.
El hombre de pelo blanco que había competido con McGuigan para captar la atención de la redacción miró dentro de la sala. Iba vestido de fin de semana, pantalones azul marino y cazadora gris, pero tan rígido y formal como si fuera en uniforme.
– Hola -dijo ella.
El tipo le miró el abrigo acolchado, puso cara de desconfianza y luego se dirigió a Patterson.
– No tardéis mucho. Tengo trabajo para darte.
Patterson asintió, gozando con la desconfianza que le dedicaban a Paddy. La siguió al interior de la sala y se sentó a la mesa sin ofrecerle asiento a ella. Paddy se sentó igualmente. McGovern se sentó delante de ella y se encendió un cigarrillo.
– Dime -dijo reprimiendo una sonrisa-, ¿Por qué te presentas como Paddy Meehan?
Patterson, a su lado, esbozó una sonrisita.
– Porque es mi nombre.
– No, no es cierto -dijo McGovern-. Te llamas Patricia Meehan. Tú elegiste llamarte Paddy Meehan.
Siempre supo que su nombre levantaría comentarios, que la delataba como papista y la hacía distinta en el trabajo, pero no había anticipado que la policía lo considerara un motivo de reproche. Los dos hombres la miraron, estaban disfrutando por hacerla sentir tan incómoda.
– Siempre me han llamado así. ¿Por eso no les caigo bien? ¿Porque me llamo Paddy Meehan?
Fue una equivocación. Se había quedado con el culo al aire. Ahora le podían dedicar todo tipo de insultos: no nos gustas porque eres gorda, no nos gustas porque eres fea. Pero McGovern y Patterson ni siquiera se molestaron en aprovecharlo. Se rieron burlonamente de su error.
– He venido a contarles algo importante -dijo ella a media voz.
Patterson asintió con la cabeza.
– Dispara.
No sabía por dónde empezar, así que respetó el orden cronológico. Les habló de las paradas del furgón de víveres y del heladero, y de la toalla apestosa en el suelo del furgón y el pelo de Heather, y el hombre que había intentado cogerla de la oreja y que, posteriormente, la había esperado delante del trabajo. Se escuchaba hablar a sí misma y se daba cuenta de que todo parecía carente de sentido y circunstancial. McGovern le preguntó si la toalla seguía en el furgón y ella tuvo que admitir que la había cogido y que, luego, la había perdido por la calle. El recogió sus cigarrillos de encima de la mesa, metió el mechero dentro del paquete y se los puso en el bolsillo, preparado para marcharse. Ella se puso a hablar más rápido, dejando de lado el dato de que había dado el nombre de Heather a varias personas. Hasta que nombró a Henry Naismith no vio un destello de algo parecido al interés. Patterson la miró.
– ¿Naismith?
– Es el tipo que conduce el furgón de víveres. Fue el primer marido de Tarcy Dempsie. Podría haber matado a Thomas y luego al pequeño Brian.
– Él no mató al pequeño Brian; lo hizo tu primo.
– No es mi primo.
– Naismith no mató a Thomas Dempsie -dijo Patterson muy seguro.
– ¿Cómo puede estar tan seguro?
– Tenía una coartada. Estaba en una celda cuando el chico fue asesinado.
Cruzó la mirada con la de Paddy y cierto rubor asomó por sus mejillas. Conocía los detalles del caso tan bien como conocía los del caso Paddy Meehan.
– ¿Y cómo puede saberlo? -dijo ella a media voz.
McGovern salió en defensa de su compañero, añadiendo otro dato sin meditarlo demasiado:
– Resulta que su viejo trabajó en el caso.
– ¿En el caso Thomas Dempsie?
McGovern asintió con inocencia.
– Por eso conoce a Pete McIltchie. Su padre lo conocía de entonces.
Patterson se sonrojó un poco y asintió mirando a la mesa, apretó los labios y levantó las cejas.
– Naismith estaba entre rejas la noche en que el pequeño fue asesinado.
– ¿Lo habían arrestado?
– Era un matón. Era el cabecilla de una banda callejera que hizo mucho daño. Cuando el chico murió, se quedó destrozado. Al poco tiempo, empezó a interesarse por la religión y pasó por una profunda conversión.
– ¿Tiene un historial de violencia?
– Era un matón de barrio a finales de los sesenta y a principios de los setenta, pero ahora es un viejo agradable, no le haría daño a nadie.
– Pues a mí me intentó agredir.
Patterson sacudió la cabeza.
– Mira, sabemos que Naismith no ha matado a nadie.
– ¿Y Alfred Dempsie sí?
Era sólo una insinuación por implicación, pero, cuando vio la reacción, deseó no haber hablado abiertamente mal del padre de Patterson. El tipo apretó sus ojillos maliciosos, y el rubor de su rostro se intensificó.
– Tú no sabes nada de esto -dijo.
– Sé lo bastante.
McGovern los observaba con una sonrisa leve, sin saber muy bien qué estaba ocurriendo. Patterson deslizó las manos fuera de la mesa, pegó un golpe encima de ella y chasqueó la lengua.
– ¿Así que crees que Heather Allen estuvo en el furgón, pero te llevaste la prueba y la perdiste por la calle, y ahora estás convencida de que tiene algo que ver con el caso Thomas Dempsie? ¿Y qué vas a hacer con todo esto?
La miró con atención. Pensó que iba a escribir un artículo en el que pusiera en evidencia a su padre por haber enredado a Alfred Dempsie. A lo largo de los años, debía de haber repasado los detalles del caso cientos de veces y debía de tener claro que su padre le había tendido una trampa a Dempsie. Paddy podía ver la vergüenza brillar en sus ojos. Se sentía halagada y complacida de que no supiera que era una simple chica de los recados y que no tenía la suficiente credibilidad para hacerlo.
– Todavía no sé lo que voy a hacer.
De pronto, Patterson se levantó. Abrió la puerta de un manotazo, la dejó rebotar contra la pared mientras le arrancaba el abrigo del respaldo de la silla y se lo lanzaba a los brazos.
– Mire -dijo ella en un último intento-, lo del pelo y lo de que intentó atacarme me lo pude haber imaginado, lo sé, pero ayer, cuando volví al trabajo, me estaba esperando frente a la oficina. ¿Cómo podía saber dónde trabajo?
Patterson la sacó al pasillo, tirándole del brazo.
– Por desgracia, no podemos arrestar a nadie por el mero hecho de aparcar frente a tu trabajo. Lo ocurrido entre Naismith y tú fue sólo un malentendido. A lo mejor, te dejaste algo en su cabina y quiere devolvértelo, o algo así.
– Claro, seguramente esa es la razón por la que tiene pelos de Heather Allen en el furgón, ¿no?
Dejando atrás a McGovern, Patterson llevó a Paddy por la puerta a la sala de espera, actuando como si lo hubiera ofendido. Todavía aferrado a su brazo, tiró de ella de un extremo al otro de la sala y depositó su brazo en las tiernas manos de Terry.
– No se preocupe -le dijo a Terry-, al tipo en cuestión lo conocemos. Tendremos unas palabritas con él; le diremos que se largue y que no se acerque más ni a ella ni al periódico.
– ¡Oiga! ¡Hable conmigo, no con él!
Patterson se volvió con cara de asco.
– No deberías subir a los furgones de tipos a los que no conoces. Los viejos como Naismith tienen tendencia a interpretar mal las cosas y luego no podrías culpar a nadie más que a ti misma si lo hiciera.
Se volvió y se alejó; golpeó las puertas de la sala de espera con tanta fuerza que rebotaron sonoramente contra las paredes del pasillo. El sargento levantó una ceja divertido. Terry la miró.
– Supongo que no ha ido demasiado bien.
– Supones bien.
Una vez fuera de la comisaría subieron al coche y se quedaron mirando un rato por el parabrisas; Paddy, atónita, y Terry, paciente.
– El tío ese de la cara roja -dijo ella finalmente-, parece ser que su padre investigó el caso Thomas Dempsie. No hay ni la más remota posibilidad de que la policía vuelva a abrir el caso.
– ¿Y si hablamos con Farquarson?
– Terry -dijo volviéndose hacia él-, escúchame bien. No somos nadie. McGuigan y Farquarson no publicarán un artículo denunciando a la policía de Strathclyde porque nosotros lo decimos.
– No lo publicarán, ¿verdad?
– No publicarán una historia llena de especulaciones. Necesitamos pruebas irrefutables. Y, mientras tanto, nadie tiene el menor interés en registrar el furgón de Naismith. Esos muchachos van a cargar con la culpa.
– No podemos permitirlo.
– Lo sé. -Miró por la ventanilla, y siguió el rastro de un paquete de patatas fritas que volaba por la carretera-. Lo sé.
III
La planta editorial estaba siempre tranquila, pero la ausencia de puertas que se abrían o de movimiento por los pasillos daba al aire una pesadez especial. Paddy se mantuvo cerca de la pared, lejos de las ventanas, mientras se acercaba a la última puerta antes de llegar o las escaleras traseras. Sus dedos tocaban ya el pomo de la puerta cuando se le ocurrió que hasta los lavabos podían estar cerrados durante el fin de semana.
El pomo cedió, sintió un pequeño clic y la puerta del lavabo de chicas se abrió. Echó una última ojeada al pasillo y entró. No sabía si lo olía realmente o lo recordaba, pero la esencia del perfume Anaïs Anaïs de Heather se le metió en la garganta y tuvo que cerrar los ojos con fuerza y respirar profundamente antes de poder seguir avanzando.
Las limpiadoras habían pasado: habían lavado las picas, habían retirado las toallas usadas de la papelera de rejilla, y habían vuelto a colocar las papeleras de las compresas en la esquina del cubículo del fondo, cuya esquina todavía estaba hundida por el peso de Heather. Paddy se agachó y pasó el dedo por el agujero. Naismith iba a salir libre, mientras que Callum Ogilvy y el otro chico podían acabar encerrados durante años porque las limpiadoras habían pasado. Se volvió para irse y se vio reflejada en el espejo de cuerpo entero que había junto a la puerta. La barbilla le bajaba directamente sobre el pecho. Estaba engordando. Se volvió, se alejó del espejo, y su mirada aterrizó en el suelo; detrás del inodoro, un brillo perdido la hizo quedarse helada. Sonrió. Esa limpiadora era una vaga de remate. Había fregado el suelo sin barrerlo antes, y había dejado la mugre pegada a la pared, debajo de la cisterna, convencida de que nadie miraría allí abajo entre turno y turno.
Paddy se agachó un poco y sonrió. Pudo ver los mechones, apagados con motas de polvo pegados, pero ahí estaban: un pequeño revoltijo dorado de pelos de Heather Allen.
IV
Terry se sentó en su cama con la cabeza inclinada sobre el listín de teléfonos, recorrió la lista de nombres con el dedo mientras Paddy se apoyaba en la pared y lo observaba. Las sábanas estaban arrugadas por el centro desde la noche anterior. No quería sentarse a su lado, no quería acercarse a la cama ni tocar las sábanas. Con la luz del techo encendida, pudo ver que, en el centro, donde Terry dormía, se había formado una mancha ovalada y gris. Apenas podía creer que la noche antes había yacido ahí, y que su piel desnuda había tocado unas sábanas tan sucias, que sus manos se habían movido lentamente encima de él, mientras fingía placer. Buscó en su alma la vergüenza atroz que le habían advertido que debería sentir, pero no fue capaz de encontrarla. Cruzó los brazos, se abrazó y trató de no sonreír.
– Hay unos cuantos en Baillieston -dijo él-, tres en Cumbernauld.
– Debe de ser una familia.
– Debe de serlo. -Siguió los dedos con los ojos hasta la esquina inferior del listín y luego giró la página-. Aquí: H. Naismith.
Paddy se acercó rápidamente a él.
– ¿Hay uno ahí?
– Sí, H. Naismith, en Dykemuir Street.
Recordó la dirección de la tarjeta del funeral que habían mandado después de la muerte del padre de Callum Ogilvy.
– Es la calle de Callum Ogilvy -dijo Paddy-. Naismith vive en el maldito Barnhill.
V
De todas las casas de la calle, era la menos visible. La casa de Naismith era modesta y pulcra, con las cortinas limpias y bien colgadas. El breve jardín frontal se había pavimentado con losas rojas que se habían asentado de manera irregular sobre la arena de debajo, y los cantos asomaban por arriba o por abajo. Un cesto vacío de colgar plantas se mecía junto a la puerta principal con la suave regularidad de un metrónomo al viento del anochecer. El furgón de víveres estaba orgullosamente aparcado delante.
A veinte metros al otro lado de la carretera, en la pendiente de la colina, estaba la casa de los Ogilvy. Paddy, al mirar por la ventanilla de su lado cuando pasaron por delante, pudo ver que los hierbajos y el paso del tiempo estaban carcomiendo los ladrillos del murete del jardín, y el peso de la tierra los forzaba a combarse hacia el pavimento.
Barnhill no era el lugar de residencia predilecto de la gente motorizada. Terry había aparcado cerca de casa de los Ogilvy, pero su Volkswagen blanco seguía siendo el único coche de la calle aparte del furgón de víveres de Naismith. Llamaban muchísimo la atención.
– Mierda. Casi podríamos haberle anunciado por teléfono que veníamos.
– Ya -dijo Terry mientras miraba por el parabrisas a la calle desierta. Volvió a poner el motor en marcha y sacó el coche a la carretera, saliendo rápidamente como si se dirigieran a algún sitio concreto.
– ¿Qué te parece aquí? -dijo Paddy, al pasar frente al aparcamiento vacío de un pub que estaba dos calles más abajo.
Terry sacudió la cabeza.
– No es mucho mejor; aquí hay más testigos.
Pasaron por delante del local, y Paddy vio en la ventana a un hombre y a una mujer de espaldas, sentados muy juntos bajo la cálida luz ámbar, con las cabezas apoyadas la una contra la otra. Siguieron avanzando por una amplia carretera que salía en dirección a la circunvalación de Springburn. Junto a la carretera, había una franja de terreno baldío a oscuras, y cerca no había más que un edificio abandonado de apartamentos con las ventanas tapiadas y el pavimento que salía de él. Terry redujo la velocidad del coche y la miró inquisitivamente.
– No, se nos ve demasiado.
El aceleró, y volvió a alejarse.
– Pero, Terry, cuanto más nos alejemos del furgón, más tendremos que andar para volver hasta él. Correremos más riesgos de ser vistos.
– Sí, tienes razón. -Se acercó lentamente al lateral de la carretera y dibujó un círculo cerrado con el coche-. Vamos allá.
Bajó por la calle de Callum Ogilvy, aparcó el coche siete metros por detrás del furgón y apagó el motor. Se subió la cremallera de la cazadora de cuero y comprobó el botón de arriba dos veces para asegurarse de que estaba bien abrochado. Paddy lo observaba. Terry sudaba de nervios. Habían acordado previamente que aquella sería su misión, conscientes de que, si Naismith veía a Paddy, la atacaría; pero Terry estaba muy inquieto. Paddy no sabía si sería capaz de hacerlo.
– ¿Estamos seguros de lo que vamos a hacer? -dijo él con rapidez, como si tuviera miedo de dejar escapar el aire.
– Yo sí, ¿y tú?
Asintió con la cabeza mientras miraba por la ventana ansiosamente.
– Pero estaba encarcelado cuando Thomas Dempsie desapareció.
– Pudo habérselo llevado y haberlo escondido antes. Tracy Dempsie no sería la persona más fiable para confirmar los horarios. Dr. Pete dijo que, cuando la interrogaron, cambió las horas varias veces.
– Cierto. -Le hizo otro gesto hacia la ventana-. ¿Estás segura?
– Terry, mira dónde vive: conoce a Callum Ogilvy, Thomas Dempsie era el crío que su ex esposa había tenido con su nueva pareja, y su zona de reparto está en Townhead. Debía de ver al pequeño Brian cada día. Encaja todo a la perfección.
– Sí -dijo mientras seguía mirando a la calle con el ceño fruncido.
– Sólo intentamos que registren su furgón. Si no encuentran ninguna otra prueba, se librará.
– Se librará -asintió Terry-. Se librará.
– Pero encontrarán pruebas. Estoy segura de que lo harán. Encontrarán pruebas del asesinato del pequeño Wilcox y también del de Heather, estoy segura.
– Estás segura. -Asentía con la cabeza cada vez más rápido, y empezó a balancearse ligeramente sobre su asiento-. Estás segura.
Abrió la puerta de un manotazo y salió a la calle; caminó a grandes zancadas hacia el furgón con la cabeza agachada. Se quedó de pie en la carretera, con el furgón entre él y la puerta principal de la casa de Naismith, se subió al peldaño de borde cromado que daba acceso al lado del conductor y se equilibró con la barriga contra la puerta, apoyado sobre la cabina.
Paddy miraba fijamente al furgón, pero si no hubiera sabido que Terry estaba, no lo hubiera visto. El chico levantó un codo, y ella vio un destello de su destornillador cuando se lo sacaba del bolsillo. Terry bajó la ventana con la manivela, vació el contenido de la toalla de mano verde dentro de la cabina y se apartó de la cabina. Entonces volvió andando hacia ella, con los hombros todavía encogidos hasta las orejas y la vista fija en el suelo. Paddy le miró la cara y vio que sonreía.
VI
Se apretaba el auricular con fuerza al oído dubitativa. Terry la miraba desde el coche. Cuando estaba con él, estaba convencida de que hacían lo correcto, pero ahora que se encontraba sola en la cabina y marcando el número de la comisaría de Anderson, se preguntaba si la idea era sensata, porque quería presumir ante él, y fingir seguridad ante los hechos de la misma forma que había fingido en el encuentro sexual de la noche anterior en su cama. Sentía que el pulso le latía con fuerza en la garganta mientras le soltaba la historia al agente al otro lado del teléfono: había visto a Heather Allen aquel viernes noche subiendo a un furgón de víveres frente al Pancake Place de Union Street; no sabía de quién era el furgón pero era lila y viejo, y lo había visto repartiendo por Townhead. Cuando el agente le preguntó el nombre y la dirección, colgó el teléfono.
Mientras volvía al coche con aire resuelto, tenía la esperanza de parecer tan segura como Terry parecía cuando volvió del furgón de Naismith.
– ¿Ya está?
– Hecho -dijo mientras recuperaba el aliento-, punto y final.
Terry la acompañó hasta la primera franja de la estrella, y a ella no le importó si la veían con él. En los alrededores de la estrella, las luces de los salones se veían encendidos mientras las familias se acomodaban alrededor de los televisores después de Songs of Praise [8]. Terry sonrió ante la visión de las casitas y dijo que le gustaba.
– Pero todas las casas se miran las unas a las otras. ¿No se vigilan los vecinos entre ellos?
– Claro -dijo Paddy-. Todo el mundo lo sabe todo. Hasta los Prod saben quién ha faltado a misa. Gracias por acercarme a casa.
Se miraron el uno al otro, con una mirada directa y sincera, y a ella le decepcionó percibir un pequeño rictus de duda en su mentón.
– Lo que hemos hecho hoy está bien, Terry.
– Eso espero.
Estarían unidos para siempre por lo que habían hecho, y los dos lo sabían.
Paddy se bajó del coche, pesarosa de que su gordo culo fuera lo último en abandonar el campo de visión de él, y luego se inclinó para volver a mirarlo. Lo vio sentado en el asiento hundido, con su barriguita embutida en la camiseta, ella misma se mostraba reticente a abandonar su compañía. Si Pete pudiera ver lo que había entre ellos, otros lo podían también ver. A Sean le dolería hasta en los huesos.
– De todos modos, por la mañana sabremos algo. Te veo entonces. -Se apartó y cerró la puerta de golpe.
Le veía la cara mientras el coche giraba por la rotonda. Parecía asustado, pero, al pasar por su lado, le mostró los dientes con una sonrisa. Ella le despidió con la mano y se quedó mirando el óxido de la parte de atrás del coche hasta que se perdió de vista.
Capítulo 31
Adios
Seguían tratándola como si fuera un saco andante de penoso contagio. Marty ni le hablaba, ni la miraba cuando se quedaban a solas, y Con apretaba los labios con fuerza cuando se cruzaba con ella por las escaleras, tratándola como si fuera una desconocida de la que hubiera oído hablar pestes. Los había visto hacer lo mismo con Marty, y ella había participado con ganas en el mismo juego, pero no estaba dispuesta a dejar que la hundieran.
Se sentó sola sobre la cama, mirando el anillo de pedida de su dedo. Lo notaba apretado y parecía que le cortara la piel, pero se lo dejó puesto. De lo contrario, podía ser que Sean no la ayudara. Podía escuchar a Marty oír la radio en la habitación de al lado. El zumbido monótono de John Peel se intercalaba con estallidos de música de sintonía y horribles coros punk.
Cuando oyó el timbre en el piso de abajo se sobresaltó. Oyó a su madre saludar a Sean en el recibidor con un grito fuerte y alegre, seguido de cientos de preguntas tontas sobre la semana, y le hablaba como si llevara dos años en alta mar. Las voces se fueron acercando al tiempo que oía sus pasos amortiguados por la moqueta de las escaleras.
Estaban a punto de llegar frente a su puerta cuando, de pronto, Paddy se quitó el anillo del dedo. Cogió el pequeño estuche de terciopelo de la cómoda y trató de meter el aro otra vez en la ranura de espuma, pero las manos le temblaban demasiado. Dejó el anillo dentro del estuche y cerró la tapa justo antes de que se abriera la puerta del dormitorio.
Sean la miró. Iba vestido con ropa formal, su nueva cazadora lustrosa sobre una camiseta naranja Airtex almidonada, de un tono inquietantemente parecido al de las sábanas de Terry Hewitt. Trisha estaba detrás de él.
– Sean ha venido a verte -dijo con una voz frenéticamente alegre.
– Hola.
Paddy se levantó.
– Vamos.
– Bueno, es un poco pronto -dijo Sean, inclinándose como si quisiera entrar a la habitación para besuquearse con ella.
– Pero los autobuses…
Paddy miró distraídamente a su madre, deseando que se fuera. No tenía ningunas ganas de hablar con él allí, no mientras su madre merodeaba por el descansillo, o estaba abajo rogando a Jesucristo que aquello tuviera un final católico, y sonreía esperanzada cada vez que bajaban a buscar una taza de té.
– Vamos -dijo ella.
Abajo en la entrada, Trisha los ayudó a ponerse los abrigos. Le dio unos golpecitos al brazo a Paddy, como si le diera un mensaje materno sobre el compromiso y la forma de conservar a un hombre: no lo dejes escapar, tal vez, o dile que sí a todo.
Fuera, con el aire fresco, Paddy se volvió a mirar a la ventana moteada y vio la silueta de su madre muy quieta, con la cabeza inclinada como si rezara. Tuvo ganas de hundir la puerta de una patada.
– ¿A qué cine quieres ir? -preguntó Sean mientras se subía el cuello de la chaqueta.
– ¿Podemos subir por la colina?
Sean subió una ceja con expresión picara. Nunca hubo ninguna prueba, pero se rumoreaba que en la colina ocurrían escenas cargadas de sexo, tan sólo porque era un lugar oscuro y escondido. Paddy no se rio, ni reaccionó como él había esperado.
– Tengo que hablar contigo -le dijo muy seria.
Las facciones de Sean se tensaron. Por vez primera desde que la echó de un portazo, Paddy tenía la sensación de que el que estaba a punto de caer era él, no ella.
– Muy bien -dijo-. Vayamos por la colina.
Anduvieron en silencio hasta el final de la calle, hasta el camino fangoso que llevaba hasta la cima. Era un largo pasillo rodeado de arbustos a ambos lados. Sean sacó su paquete de cigarrillos para hacer algo, y Paddy le dio un golpecito en la espalda.
– Me das uno, ¿no?
Eso le sorprendió: jamás la había visto fumar. Le tendió el paquete, y ella cogió uno, se lo puso entre los labios e inclinó la cabeza para encenderlo con la cerilla que él protegía con las manos. Fumar no le gustaba del todo; le daba la sensación de que le ensuciaba los dientes y le subía la presión, pero le gustaba la idea de ser una fumadora de ojos apretados y expresión sabihonda.
– No vamos a ir al cine, ¿verdad?
Paddy sacó el humo, mirando al fondo del oscuro sendero.
– ¿Es porque va de boxeo? No tenemos que ir a ver ésa; si quieres, podemos ir a ver una película romántica.
– No, no, la de boxeo me gustó.
– ¿Ya la has visto?
– Sí. -Él puso cara de desconfianza-. Fui sola. He tenido una semana solitaria.
Se rascó la nariz y vio que él le miraba el dedo sin anillo.
– Vamos -lo empujó hacia delante, siguiéndolo por el camino de tierra hasta que ya no había más arbustos.
Siguieron por la empinada cuesta hasta que las luces de la estrella de Eastfield desaparecieron tras los matorrales y los árboles que habían dejado atrás. Paddy encontró una superficie de piedra y se sentó en ella; cruzó las piernas y se recogió la punta del abrigo para dejarle espacio a Sean. Menos elegante, él se agachó a su lado, rígido por el ajetreo del día.
– ¿Desde cuándo fumas?
Paddy se encogió de hombros, mirando fijamente al valle que se extendía a sus pies. Hizo ademán de hablar y se detuvo para dar una calada antes de empezar. Se metió la mano en su bolsillo y notó el estuche del anillo de pedida. Se lo ofreció, temiendo mirarle a los ojos y ver en ellos el dolor.
– Tengo que devolverte esto, Sean. No voy a casarme.
Él se rió ante lo abrupto de su afirmación, con la esperanza momentánea de que ella se uniría a su carcajada y todo quedaría en una broma; pero ella no lo hizo. Ella miró al frente, entrecerrando los ojos hacia la carretera que había más abajo, y guardó las manos dentro de las mangas.
– No es por ti; tú eres fantástico. Si quisiera casarme con alguien, sería contigo, pero no quiero. Soy demasiado joven.
– Sólo estamos prometidos -suplicó él.
– Sean, no quiero casarme.
– Ahora piensas así…
– Puede que nunca quiera casarme.
Él se detuvo, consciente por primera vez de la envergadura del cambio experimentado por Paddy.
– ¿Te has hecho lesbiana, o algo así?
Paddy miró al hombre con el que podría pasar el resto de su vida. Él no quería ser desagradable. Era un chico guapo y de corazón noble y buena persona, pero, Dios lo perdonara, con pocas luces.
– Quiero tener una vida profesional propia, y no creo que pueda casarme y tenerla, así que elijo mi vida profesional.
Él le lanzó una mirada de advertencia.
– ¿Por qué tienes que intentar ser un hombre? ¿Qué tiene de malo ser sólo una mujer?
– Eso es una estupidez, Sean.
– Pues es suficiente para el resto de mujeres de la familia.
– Cállate.
– Tu madre se va a…
– ¡No lo hagas! ¡No metas a mi familia en esto, Sean! Esto es entre tú y yo y todo lo que hemos significado el uno para el otro. -Las lágrimas empezaron a inundarle los ojos a pesar de ella, llenándole la nariz y quitándole el aliento-. No puedo hablar contigo sin que un millar de parientes nos invadan el terreno. Deja tranquilos a mi madre, a mi padre, al Papa y a todos nuestros futuros hijos; tenemos que hablar de ti y de mí, sólo de ti y de mí.
– Sólo los menciono porque vamos a casarnos, Paddy. Sólo lo hago porque yo te tomo en serio.
Ahora ella lloraba abiertamente, tenía la cara mojada, y no sólo lloraba por perder a Sean, sino por el susto que le habían dado y por Dr. Pete y Thomas Dempsie, lloraba por perder la certeza. Sean le buscó la mano, hurgando en la manga del abrigo, y se la tomó entre las suyas. Tenía los dedos fríos y, mientras se los frotaba para calentárselos, notó la piel suave en el lugar donde debía haber estado el anillo y se echó a llorar también él.
– No he hecho nada malo -dijo.
– No es lo que yo quiero.
– En el trabajo me dieron un puñetazo por tu culpa.
– No es lo que yo quiero.
– Pero yo te amo.
Se tomaron de las manos y sollozaron, neófitos ante la emoción intensa, mirando cada uno en direcciones distintas en la oscuridad.
Cuando pararon las lágrimas, ella tenía la mano enrojecida de tantas caricias. Sean volvió a sacar sus cigarrillos y se encendió uno, y luego volvió a dejar caer el paquete en el bolsillo de su cazadora.
– ¿Por qué aceptaste casarte conmigo si no querías? -le dijo con amargura.
Paddy se inclinó hacia delante, tomó el paquete de cigarrillos y cogió uno, lo cual hizo sonreír a Sean. Se lo puso entre los labios y señaló con un dedo al chico.
– Danos fuego.
Sean se acercó y se lo encendió con la punta incandescente del suyo. Ella inhaló, sorbiéndose las mejillas, sacando fuego de él.
– Quiero que me lleves a ver a Callum Ogilvy. -Soltó el humo y esperó a que él le gritara.
– No puedo llevarte -le respondió en tono amable.
– Sí puedes. Eres su familia. Podrías ir a visitarlo, ahora que está en el hospital.
Sean se abrazó las rodillas, se las acercó al pecho y se tocó una rodilla con la frente.
– No puedo creer que me pidas ayuda en tu vida profesional.
– Eso ayudaría a mi carrera -dijo ella asintiendo, asumiendo la culpa-, lo haría, no puedo negarlo. Por otro lado, representaría una gran diferencia para Callum. Acabará siendo entrevistado, y, si lo hace cualquier otro, lo sacarán como un diablo y tendrá que apechugar con eso el resto de su vida. Al menos, así podremos controlar cómo se lo retrata.
– ¿Y tú obtienes una importante exclusiva?
– Podemos luchar contra ello -dijo a la vez que se sacaba el cigarrillo de la boca y soplaba en la punta para animarlo-, o podemos aceptar que las cosas han ido así y seguir siendo amigos.
– ¿Eliges tu carrera frente a mí?
– Sean, yo no soy lo que tú quieres. -De pronto, se sintió llena de energía, ilusionada por haberse librado del yugo de su compromiso-. Habría sido una esposa horrible. Te haría muy desgraciado. Sería la peor esposa católica de toda la historia.
Él la tocó cariñosamente con el codo.
– Serías una buena madre.
– No una buena madre católica.
Le tocó el tobillo y, con el revés de los dedos, le acarició los muslos, probando si estaba autorizado a tocarla.
– Sí, sí lo serías.
Ella se le acercó al oído.
– Ni siquiera creo en Jesucristo.
Sean puso una expresión incrédula.
– Vamos, vete al cuerno.
– Lo digo de veras.
– Pero si estuviste un año entero en el grupo de plegaria del Sagrado Corazón.
– Sólo asistía porque estabas tú.
Le dio un golpecito al brazo y exageró su sorpresa tan sólo para tener una excusa para tocarla.
– Y siempre te santiguas cuando entras o sales de una casa.
– A mi madre le gusta que lo haga; pero nunca he tenido ni un ápice de fe. Cuando hacía la primera comunión, sabía que estaba mintiendo. -Sonrió, aliviada de que alguien, al fin, lo supiera-. Nunca se lo he contado a nadie; eres el único que lo sabe. Ahora sabes por qué estoy siempre tratando de huir de mi familia.
– No es posible.
– Lo sé. -Levantó sus manos al cielo-. Me he pasado media vida de rodillas, pensando que aquello eran tonterías.
Se sonrieron. El viento despeinaba a Sean, y un tren pasó por el valle. Paddy levantó los hombros y se acomodó dentro del abrigo. Con Terry se sentía distinta: se sentía cerca de Sean, pero no había chispa.
– Pero una cosa, y ya sé que no tengo ningún derecho a pedirte favores ahora mismo, pero, sobre el compromiso: ¿podrías no decírselo a mi madre?
Él la miró un momento y su mirada se suavizó.
– Eso no será un problema, amiguita.
Ella le tocó la mejilla con sus dedos helados.
– Mírate. Eres tan guapo, Sean. Ni siquiera soy lo bastante guapa para salir contigo.
Sean dio una calada al cigarrillo.
– ¿Sabes, Paddy? Siempre dejo que digas cosas así porque me gusta que seas modesta. Pero eres muy hermosa. Tienes la cintura estrecha y los labios carnosos. La gente lo comenta a menudo.
Fue como una burbuja cálida que le estalló en al cabeza. Intentó buscar en su memoria algo que le demostrara que era atractiva, pero no encontró nada. En el colegio, ningún chico se volvió loco por ella. Por la calle, no se le acercaban nunca los hombres. Ni siquiera recordaba haber recibido un cumplido antes de aquél.
Se rio incómoda y le dio un golpe al brazo.
– Vete al carajo.
– Lo eres. -Retiró la vista, temiendo que ella lo considerara un calculador-. Para mí lo eres.
– ¿Pero sólo para ti?
– ¿Eh?
– ¿Sólo soy hermosa para ti?
Sean le hizo un arrumaco.
– No. Eres hermosa, Paddy, sencillamente hermosa.
Permanecieron juntos en silencio, fumando y mirando hacia el valle. Cada vez que pensaba en lo que le había dicho, Paddy sentía vértigo. Que aquello fuera cierto podía cambiarlo todo. Siempre había odiado su cara; odiaba tanto su aspecto que algunas mañanas le daba vergüenza salir de casa. Se quedaron sentados, y durante un par de pausas silenciosas ella sintió un ataque de agradecimiento tan fuerte que estuvo a punto de pedirle que se casara con ella.
Capítulo 32
No me gustan los lunes
I
Se despertó más consciente del día que tenía por delante que del fin de semana que acababa de pasar. Terry iba a entrar pronto para sacar todos los recortes del caso Dempsie y evitar que alguien más los pudiera usar. Llamaría a las comisarías y luego intentaría hablar con McVie y con Billy, quien probablemente fuera una fuente de información menos interesada, para averiguar si aquella noche le había ocurrido algo a Naismith. Luego tantearía a Farquarson y le preguntaría si podían escribir el artículo ellos mismos. Esperaba que Terry fuera un buen señuelo; desde luego, ella sola no lo era.
A la hora del desayuno, su familia no advirtió ningún cambio en ella. Trisha le preparó tres huevos duros como gesto de reconciliación, y Gerald le pasó la leche para el café antes de que ella la pidiera. Se sentó y comió entre ellos, observando cómo se pasaban el cestito de las tostadas del uno al otro, y cómo Trisha servía el puré de avena. Paddy actuaba con normalidad, con la cabeza perdida en el fin de semana y sus pensamientos saltando entre el furgón de Naismith, la manifestación y la cama de Terry Hewitt.
La escarcha le daba a todo un aspecto cortante, y el débil sol no era capaz de levantar el hielo de la tierra. Hasta el aliento de Paddy formaba una nube de cristales afilados mientras se apresuraba cautelosamente por los resbaladizos andenes de la estación.
Encontró sitio en el tren y se dejó caer pesadamente en el asiento, haciendo una mueca al sentir cierta irritación en la entrepierna, y eso le provocó un estremecimiento mayor del que le había provocado el propio sexo. Se vio a sí misma sentada en el coche de Terry, mirándolo volver del furgón de Naismith, pensó en la roca fría e húmeda de la colina ventosa. Ahora Sean podría salir con otras chicas si quería. Podía hacer manitas con ellas y besuquearlas y prometerles un futuro acogedor. Con el tiempo, ella no sería más que alguien que conoció en el pasado.
Cuando vio a Terry Hewitt de pie junto a la puerta del edificio del Daily News con las manos en los bolsillos, con una pierna doblada y apoyada en la pared de detrás, de alguna manera percibió que quería parecerse a James Dean; pero se parecía más a un chico regordete apoyado en la pared. Ella estaba todavía lejos y, tras abandonar su pose, miró carretera abajo para buscarla, ya que sabía que venía de la estación. Cuando advirtió su silueta a lo lejos, el abrigo acolchado y los botines, que correteaba hacia él, reaccionó torpemente y, avergonzado, recuperó su postura. No volvió a levantar la vista hasta que ella no estuvo a muy pocos metros. Parecía enojado.
– Te reclaman en el despacho de la Bestia Jefe, de inmediato.
Paddy consultó el reloj.
– Pero si está a punto de empezar la reunión de la sección editorial.
– De inmediato.
Se volvió, dispuesto a guiarla hasta arriba, pero ella lo cogió por detrás de la chaqueta.
– Mierda, Terry, ¿qué ha pasado?
Él no se detuvo, ni siquiera se volvió. Le hizo un gesto con la mano para que lo siguiera, y la condujo por el vestíbulo de mármol negro. Los zapatos de suela metálica de Terry repiqueteaban y hacían eco por el frío techo y paredes. Las dos Alisons giraron la cabeza simultáneamente y los observaron cruzar la estancia. Paddy entendió que era un asunto grave. No sólo habían mandado a Terry a buscarla para que la llevara directamente al despacho de Farquarson, sino que él la llevaba por la entrada formal, la entrada de los forasteros que no formaban parte del periódico.
Terry saltó escaleras arriba frente a ella, y Paddy le dio un golpecito a la pierna.
– Para -le rogó, pero él no lo hizo. Siguió avanzando, y ella no tuvo otra opción que seguirle-. Terry, por favor… -Y él aceleraba, como si intentara huir de ella.
Cuando alcanzaron la planta de la redacción, ella ya no podía con su alma. Estaba a punto de iniciar una nueva súplica, pero él cruzó el descansillo con dos zancadas y abrió las puertas de la redacción de par en par. Nadie levantó la vista para mirarlos; ni una cabeza se levantó, ni una mirada extraviada se posó sobre ellos mientras Terry la guiaba por los treinta metros de moqueta hasta el despacho de Farquarson. Hasta Keck mantuvo la vista agachada cuando ella pasó frente al banquillo, fingiendo no haberla oído murmurar un ansioso «hola» al pasar por delante de él. Sólo Dub la miró, con cierta tristeza, y ella tuvo la sensación decidida de que le estaba diciendo adiós.
Los estores venecianos negros estaban corridos, la puerta cerrada. Terry llamó un par de veces, haciendo vibrar el cristal mal fijado, y abrió la puerta. Dio un paso atrás para dejarla entrar delante de él, y Paddy cruzó el umbral.
Farquarson estaba solo, inclinado sobre su mesa, moviendo alternativamente dos párrafos de entradilla cortados sobre una prueba de página. Se reclinó y miró distraídamente a Hewitt, ignorando por completo a Paddy. Ella llevaba todavía el abrigo puesto y de pronto sintió mucho calor.
– ¿Jefe?
Se secó la frente con la manga. Sintió todos los ojos de la redacción posados sobre su espalda, que le miraban las gotas de sudor en la nuca, y se fijaban en lo gorda que estaba.
– Thomas Dempsie. -Farquarson lo dejó colgando en el aire, como si se tratara de una orden.
Ella casi temía moverse.
– ¿Qué quiere decir?
– Tenías razón. Al final, resulta que está relacionado con Brian Wilcox.
Paddy miró a Terry, que sonreía detrás de ella. Un editor de Sucesos que se sentaba detrás de una máquina de escribir la miró directamente a los ojos. Keck permanecía sentado en el banquillo, de espaldas a ellos, y los escuchaba, y ella pudo percibir por la postura de su cabeza que estaba deprimido.
– Bueno, éste es el plan -prosiguió Farquarson-. Redactaréis un artículo para contar el caso Dempsie de manera directa; no debería ser demasiado duro. Si no es una basura absoluta, lo utilizaremos como encarte la semana que viene.
– ¿La semana que viene? ¿No deberíamos esperar al juicio?
Terry sonrió triunfante y le dio una patadita al tobillo.
– La buena noticia es ésta: no va a haber ningún juicio. Naismith ha confesado.
– ¿Qué?
– Todo. Ha confesado haber matado a Thomas Dempsie, haber secuestrado a Brian Wilcox y haber obligado a los muchachos a matarlo; y también, el secuestro y asesinato de Heather Allen…, todo.
Ella frunció el ceño.
– ¿Qué motivos puede tener para confesarlo todo?
– Bueno -dijo Farquarson-, encontraron pruebas en su furgón que lo relacionan con la muerte de Heather, y sangre que coincide con la de Brian Wilcox.
Paddy volvió la cabeza hacia Terry, que seguía sonriendo junto a la puerta.
– Pero ¿por qué confesar ahora, de pronto? ¿Y por qué reconocer lo de Thomas Dempsie ahora, después de tantos años? Así está limpiando el nombre del tipo que le robó a la esposa.
Farquarson se encogió de hombros.
– Tal vez se sintiera mal.
Terry asintió animosamente.
– Tenía adhesivos de Jesucristo por todo el furgón. Tal vez quisiera lavar sus pecados.
– Los adhesivos de Jesucristo deberían haberle hecho dejar de matar, no confesar después de que lo pillaran. -Quería creerlo, pero, simplemente, no podía-. ¿El otro día estuvo a punto de matarme por lo que yo sabía, pero ahora quiere abrir el pecho?
Farquarson no tenía mucho tiempo para sumergirse en las oscuras profundidades de las almas humanas.
– A la mierda con esto. Los cargos contra los chicos se han reducido a complicidad en asesinato. Les irá mucho mejor. Es una buena noticia.
Ella asintió, tratando de convencerse de que Farquarson tenía razón: era una buena noticia.
– Hemos quedado con los parientes cuando finalmente podamos acceder a ellos, después de que Naismith haya sido acusado.
– ¿De qué conocía a los chicos?
– No lo dijeron. -Farquarson miró a Terry-. Creo que viven en el mismo barrio que él.
Terry asintió:
– Solían merodear por donde estaba el furgón; los vecinos se lo dijeron a la policía. James O'Connor, el otro chico, tiene al padre y a la madre ausentes. Vive con sus abuelos.
– ¿Ausentes?
– Son alcohólicos.
– Ya, estupendo -dijo Farquarson para cortar la conversación-. De modo que J.T. entrevistará a los chicos. Meehan, tú puedes ponerte en contacto con él, contarle los detalles sobre su historial, cosas así.
– Yo quiero a Callum -dijo ella en voz alta-. Quiero entrevistar a Ogilvy yo misma.
Farquarson se quedó atónito.
– Ni en broma. Es demasiado importante.
– Si J.T. lo entrevista, lo hará de manera brutal. Hará aparecer a Callum como un cretinillo malvado, y no lo es. Yo puedo conseguir entrevistarme con el chico antes que nadie, y Terry puede ayudarme a redactarlo.
Estuvieron veinte minutos discutiendo las ventajas y los inconvenientes. Farquarson no iba a poder estar corrigiendo todo el tiempo, Paddy debería entregar un texto ya digno de publicación. El auténtico problema era obtener la entrevista mientras hubiera gente que todavía se interesara por el tema. Paddy mintió y dijo que ya había hecho los pasos para obtenerla y verlo aquella misma semana. Si Sean se ponía borde, la habría cagado.
Al final, Farquarson le pidió que entregara un texto de ochocientas palabras sobre Dempsie antes del viernes y que le diera el material de la entrevista a medida que lo fuera teniendo.
– Entre nosotros -añadió mientras se reclinaba en su silla-, dejadme que os diga que odio a los pequeños capullos precoces como vosotros dos y que sólo espero que cuando tengáis veinte años ya os hayáis quemado. Y, ahora, fuera.
Cuando la puerta se hubo cerrado detrás de ellos, Terry le dio un golpecito al brazo y la felicitó delante de toda la redacción. Apurada pero agradecida, Paddy miró a su alrededor y se cruzó con la mirada de un subeditor de Especiales que le dedicaba una pequeña sonrisa de reconocimiento con la comisura de los labios, como si no la hubiera visto nunca y ahora se interesara por lo que tenía que decir. Kat Beesley levantó las cejas hacia ella a modo de felicitación. Paddy buscó a Dr. Pete con la esperanza de que ya se hubiera enterado de su trabajo, pero no lo vio.
Cuando volvió a sentarse en el banquillo, se sintió un poco tonta. Dub le dijo que estaba contento pero se separó de ella y respondió a todas las llamadas y encargos que llegaban, al tiempo que le evitaba la mirada. Keck le sonrió, pero ambos percibían que aquél ya no era el puesto de Paddy. Siguió los surcos de la madera con el dedo gordo y le costó creerse que aquello tan bueno le estaba ocurriendo, después de todas las pequeñas traiciones cometidas durante las últimas semanas.
II
Paddy lo notaba: ya tenía un pie fuera del banquillo. Los editores la miraban directamente cuando le pedían tazas de té; los periodistas hablaban con ella, le hacían comentarios, reconocían su existencia. Keck le hacía la pelota. Era como un déja vu de cuando iba al colegio y dio una conferencia sobre el caso Paddy Meehan a su clase de inglés en la que dio a entender que Meehan había caído en desgracia por el hecho de ser católico. Su insinuación tuvo un éxito especial entre los estudiantes del Trinity, y su trabajo le permitió cambiar de estatus, de gorda insignificante pasó a ser considerada una pensadora profunda y la defensora de las libertades futuras de todos ellos. A medida que se hacía mayor, fue deduciendo que el motivo por el que le tendieron una trampa fue su condición de socialista comprometido, pero, más tarde todavía, se dio cuenta de que lo habían elegido porque tenía antecedentes y ninguna coartada. Por muy falsa que fuera la premisa de su éxito social en el colegio, ella lo había disfrutado a fondo, y ahora le ocurría lo mismo. Ni el recuerdo de Heather Allen ni la nueva libertad de Sean podían empañar el cálido estremecimiento de la ambición. Ahora podía verse a sí misma andar de noche frente al banquillo, mirar los surcos hechos con sus uñas mientras se disponía a salir hacia algún lugar sorprendente. Se veía por la mañana, advirtiéndolos cuando llegaba al trabajo desde su propio apartamento, o recién levantada de la cama de su amante, o volviendo de cubrir una noticia importante.
A la hora del almuerzo, en vez de merodear por la ciudad, se fue directa a la cafetería y vio a Terry Hewitt sentado en una mesa llena junto a la ventana. Él le hizo un gesto para que se acercara.
– Te he guardado un sitio -le dijo ilusionado por verla.
– ¿Cómo sabías que iba a almorzar a esta hora?
– Keck me dijo que saldrías hacia la una.
Preguntarle a Keck cuándo iba a almorzar Paddy parecía un poco pegajoso y servil, pero Paddy trató de no poner mala cara ni de decir nada malicioso. Era norma de la casa aprovechar cualquier oportunidad para tirarse los trastos a la cabeza, pero ella se había prometido no ser así.
– ¿Te traigo una taza de té? -dijo.
Terry agachó la cabeza, y aguzó el oído.
– Vale.
Ella se puso a la cola como todo el mundo y enfrió las manos sobre el tubo de acero de la barandilla de delante de los mostradores. Un periodista a quien había llevado té cientos de veces se volvió al verla esperar detrás de él.
– Ah, eres tú.
Paddy asintió con modestia.
– Siempre pensé que eras una poco tonta.
Ella supo que lo decía irónicamente, a modo de cumplido. Miró a su alrededor para ver quién más la estaba admirando y vio a Dub de pie detrás de ella.
– Hola -dijo Paddy-. No te había visto.
Dub levantó el mentón a modo de saludo.
– ¿Qué ocurre contigo hoy? -añadió ella con la esperanza de que él le preguntara lo mismo.
– Nada -dijo Dub al tiempo que desviaba la vista hacia los rollitos que se secaban en su bandeja.
– Terry y yo estamos en una mesa de la ventana, ¿por qué no vienes a sentarte con nosotros?
Era una invitación a la mesa importante, y los dos lo sabían.
– No, estoy bien. Tengo cosas que hacer por el centro.
– Oh. -Paddy se quedó decepcionada.
– De todos modos, buen trabajo. Ya me lo han contado.
– Gracias, Dub. Lo voy a celebrar, por eso quería que te sentaras con nosotros.
Dub se encogió de hombros, todavía un poco reticente. Ella no quería que dejaran de ser amigos sólo porque había tenido un poco de suerte. Señaló el recipiente de los flanes.
– Hoy tomaré sólo un postre.
Dub hizo una sonrisita burlona.
– ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Acaso soy tu biógrafo? Deja ya de hablar de ti misma.
Los dos se rieron ante su desfachatez, y Mary la Terrorífica chocó con el cucharón contra la bandeja porque era el turno de Paddy y no estaba atenta. Mientras pedía dos tazas de té y un bizcocho con flan, Dub la adelantó en la cola. Cuando ella se volvió a hablar con él, ya se había marchado.
Terry se sentaba junto a la ventana, en la parte interior de una mesa larga, y guardaba celosamente el asiento de delante de él. Ella le dio el té y le dedicó una mirada de advertencia cuando lo pilló mirándole el cuerpo.
– Perdona -dijo Terry con la ilusión clavada en la garganta-. Bueno, y ¿qué planes tienes ahora?
– Bueno, tenemos que volver a ver a Tracy Dempsie y obtener una foto de Naismith.
– Podríamos ir hoy, después del trabajo.
– No puedo. Prometí hacer una cosa.
Él la miró con los ojos tristes y muy abiertos.
– Pero tenemos que planificar la entrevista, elaborar una lista de preguntas.
– No puedo, lo siento. Prometí ir a un sitio. Mañana entro tarde, podríamos ir por la mañana.
– ¿Por qué no puedes hacerlo hoy?
– No puedo y punto.
– Tiene que ver con ese hooligan memo tuyo, ¿no?
Paddy se dio cuenta de que lo lamentaba tan pronto como acabó de hacer el comentario.
– No conoces a Sean -dijo cortante-. No es ningún hooligan. Es un tío encantador.
Terry levantó una mano a modo de disculpa.
– Está bien.
– Es un buen tío -insistió ella.
Él asintió:
– Vale.
Pero sus ojos sonreían y ella supo que había traicionado a Sean. Era como si el sexo fuera un asunto entre él y Terry, y ella fuera tan sólo una gordinflona secundaria.
Los redactores de la mesa les sonrieron al verlos marchar, y ocuparon las sillas que habían dejado libres.
– Por cierto -dijo Terry cuando bajaban-, ¿te has enterado de lo de Pete?
No había pensado en Pete desde primera hora de la mañana y, de pronto, sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que todo se lo debía a él.
– ¿Qué le ocurre?
– Está en el Royal. -Terry frunció el ceño-. Anoche, una ambulancia se lo tuvo que llevar del Press Bar después de cerrar.
Capítulo 33
Callum
I
Paddy sintió el viento que soplaba sobre el andén como una pequeña ráfaga de aire emocionante. El sentimiento se acrecentaba mientras subía las escaleras y el resto de pasajeros se ajustaban los abrigos, anticipando el aire que venía. Dobló la esquina y se enfrentó al ataque. A dos metros más allá de la esquina, volvía a estar en calma y el viento se convertía de pronto en un síntoma imaginado.
La salida del metro era un sucio callejón entre dos edificios de pisos en el que los comerciantes vaciaban sus basuras apestosas y donde los hombres aliviaban sus necesidades cuando volvían a casa del pub. Al fondo del callejón, divisó a Sean, que la esperaba bajo un rayo de luz, con aspecto muy lejano. Al verla acercarse, una sonrisita esperanzada se le dibujó en los labios. Había desafiado a su madre al ponerse en contacto con Callum, y Paddy sabía lo difícil que eso le habría resultado.
Sean se cambió la bolsa de deportes marrón a la mano izquierda mientras alargaba instintivamente los brazos hacia ella, recordando demasiado tarde que ya no tenía derecho a tocarla. Entonces, le dio unos golpecitos patosos en la espalda. Ella se acordó de pronto de los pezones de Terry Hewitt y sonrió; luego, apretó los ojos con fuerza para ocultar unas lágrimas diminutas.
– ¡Hola! -dijo tratando de imitar el extraño gesto de Sean con unos golpecitos en su hombro-. Gracias por lo que estás haciendo, Sean.
– No hay de qué -dijo.
Se pusieron a andar juntos, pero, en realidad, se encontraban a cientos de kilómetros de distancia porque no podían cogerse de la mano. Cuando aguardaban la luz verde del semáforo, Sean le empezó a hablar.
– Si he de serte sincero, me alegro de que me hayas pedido que vengamos a verlo; han dicho que ha pedido no ver más a su madre, y nadie más de la familia se ha puesto en contacto con él. No me han permitido llevarle comida porque temen que alguien quiera envenenarlo.
Ella le acarició la espalda, apretando un poco por la costumbre de sentir su piel, y dejó la mano un momento entre sus omoplatos. Sean se apartó, arqueando la espalda. El tráfico se detuvo y cruzaron la calle, el hombrecito verde del semáforo los salvó de hacer una escena.
El moderno hospital se levantaba sobre una colina pequeña y empinada, alejada de la transitada carretera. Era una edificación reciente, de líneas rectas y soluciones pragmáticas, construida y, casi al mismo tiempo, forrada de redes para evitar que las palomas la convirtieran en una amenaza biológica.
La entrada estaba en la parte trasera. A diez metros, estaba el viejo edificio gótico abandonado al que había sustituido una baronía con torrecillas, entonces vacía, y con las puertas y ventanas de la planta baja tapiadas. Entraron en el nuevo edificio por una puerta pequeña y tomaron el ascensor hasta la quinta planta, sudando por el inesperado calor que hacía dentro. Sean le tendió algo con la mano.
– Tienes que ponerte esto. -Era el estuche del anillo de pedida-. Sólo te dejarán entrar si se creen que eres mi prometida.
Paddy se disculpó con la mirada y sacó el conocido anillo del estuche. Le quedaba demasiado apretado; notaba que la parte superior del dedo se le hinchaba bajo su presión. A las cinco, se abrieron las puertas y apareció una tropilla de estudiantes de enfermería que dedicaban sus mejores sonrisas de cortesía a los dos médicos de mediana edad con los que se acababan de cruzar
Sean y Paddy siguieron las indicaciones, y cruzaron por tres pasillos hasta llegar a un puesto de enfermeras en otro pasillo. Sobre la mesa, había esparcidos formularios de papel verde y rosa. Los recibió una enfermera guapa, rubia y bajita, con una melenita ondulada y los ojos pintados con sombra azul. Era tan delgada que parecía preadolescente. Cuando Sean y la enfermera se cruzaron una mirada sonriente, Paddy tuvo ganas de abofetearla.
– Me han dicho que pregunte por el sargento Hamilton -dijo Sean a media voz.
La sonrisa de la enfermera casi se desvaneció.
– Avisaré a la matrona.
Desapareció en un despacho que había detrás de la mesa. La matrona, una mujer cuarentona e insolente, jugueteaba con el reloj que llevaba colgado al pecho y les volvió a preguntar si buscaban al sargento, ¿cómo se llamaba? ¿Los estaba esperando? Sus preguntas eran una apostilla básica de la petición de Sean, pero Paddy se dio cuenta de que la mujer estaba encantada de que estuvieran allí, de que pensaba en la historia que contaría algún día, cuando pudiera hablar del asunto. Miró a Sean de arriba abajo y se fijó en sus polvorientas botas de trabajo y sus pantalones baratos. Se había cambiado la ropa del trabajo, pero su aspecto seguía siendo perceptiblemente pobre. Mimi le compraba los zapatos en el mercadillo de Barras, y las camisas de segunda mano en el Murphy's de Bridgate. Paddy estaba acostumbrada a ser la persona que vestía más pobremente de la redacción. Mantuvo el dedo en el que llevaba el anillo de pedida a la vista para demostrar que eran personas decentes.
La matrona cogió el teléfono de la mesa y marcó un número de cuatro dígitos mientras se pasaba la lengua por delante los dientes. Se volvió de espaldas y susurró algo al auricular, asintiendo mientras su interlocutor hablaba. Colgó, miró el teléfono con las cejas levantadas y apretó los labios.
– Viene enseguida -dijo como si no fuera lo que ella había aconsejado.
El sargento apareció en el pasillo antes de darle tiempo a la matrona de hacerlos sentir peor. Era un tipo sólido y de espaldas anchas, con el pelo canoso y un rostro amable. Anduvo hacia ellos, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras se secaba el sudor de la frente.
– Uf -dijo el sargento a la matrona-, qué calor hace aquí. -Volvió la atención hacia Sean y lo escrutó unos instantes-. Bueno, y ahora, ¿podrían enseñarme los dos algún tipo de identificación?
Se trataba de una orden, no de una pregunta. Sean llevaba su cartilla de ahorros de la Caja de Correos y una tarjeta del sindicato; Paddy llevaba su carné de la biblioteca.
– Está bien, chicos, quítense los abrigos.
Paddy se quitó de buena gana la trenca y se la entregó al policía, quien registró los bolsillos y el forro. Sean le ofreció su cazadora.
– Todas las precauciones son pocas -dijo el sargento, que sonreía mientras revisaba los abrigos para tratar de quitarle hierro a la situación.
Registró a Sean con las manos, pero no osó hacer lo mismo con Paddy, que llevaba una falda de tubo y un jersey. Revisó el contenido de la bolsa de deporte de Sean, comprobó los objetos con manos precavidas, y frunció el ceño al encontrar un poster de los Celtics.
– Todo lo que llevo es para él, ¿está bien? -Sean sonaba tímido e infantil.
– Correcto-. Sus ojos se paseaban por los distintos objetos de la bolsa-. Sí, está todo en orden.
Les devolvió la bolsa y les hizo un gesto para que lo siguieran.
En el hospital, hacía un calor desconcertante; los tres se pusieron a sudar mientras avanzaban por esquinas y pasillos grises antes de tomar un pequeño desvío del pasadizo principal. Tras otra esquina, divisaron a dos policías ante una puerta: uno estaba sentado, y el otro, de pie; ambos bebían de tazas con platito y tenían un tabloide muy manoseado en el suelo, debajo de la silla. Cuando el sargento se les acercó, se pusieron tensos, escondieron las tazas de té y se pusieron bien los uniformes. Paddy intuyó que su jefe no debía de ser siempre tan amable.
– Estos dos jóvenes vienen a visitar… al pequeño -dijo vacilante; y, a continuación, les hizo un gesto para que abrieran la puerta.
Todos se volvieron hacia la puerta, la miraron expectantes y el sargento dio un paso al frente.
– Me quedaré con ustedes un ratito, sólo para asegurarme de que todo está bien.
Retrocedió un paso, todos tomaron aliento, y el policía que estaba más cerca de la puerta giró el pomo.
La habitación individual tenía una entrada estrecha y un lavabo a mano izquierda desde la entrada. Estaba oscura y había un olor denso a lejía y a pino. Lo primero que Paddy vio fue el viejo hospital gótico que se veía por la ventana, con su silueta llena de torreones y de ventanas negras tapiadas. Metida en la esquina, había una cama de metal con una tablilla colgada a los pies. Sobre la cama, sentado, iluminado por una severa lámpara de lectura, estaba Callum Ogilvy.
Parecía diminuto. No parecía haber ganado nada de peso desde la última vez que lo vieron, un año atrás, pero tal vez fuera por la postura en que se sentaba. Tenía las mantas sobre las rodillas y leía un cómic manoseado y medio roto; se había quedado paralizado en la posición en que lo habían sorprendido al abrir la puerta, con el dedo apuntando a una parte del libro y la boca abierta, a punto de musitar una palabra. Al principio, Paddy pensó que tal vez llevara esposas, pero luego se dio cuenta de que llevaba un grueso vendaje alrededor de la muñeca, donde se había cortado. Tenía un aspecto aterrador y flaco, como de genio diabólico, viejo y arrugado.
– ¿Todo bien, jovencito?
Callum levantó la vista y se quedó boquiabierto. Sean se sentó al lado de su cama.
– ¿Te acuerdas de mí?
El chico asintió con la cabeza, lentamente.
– Eres mi primo mayor.
– ¿Qué es esto? -Sean le señaló la muñeca-. ¿Has tenido algunos problemas?
Paddy no advirtió las lágrimas de inmediato por la luz tan fuerte que tenía detrás de él, pero oyó a Callum ahogar un sollozo con la cara todavía inmóvil. Una lágrima enorme le rodó por las mejillas y cayó sobre la cama. Sean se acercó más a él, lo rodeó con los brazos y lo abrazó con fuerza. El chico se quedó rígido como un muñeco, mientras seguía llorando; era la viva imagen de la indefensión.
Estuvo llorando durante veinte minutos. El policía salió al cabo de cinco. Paddy se acercó a la ventana y se volvió de espaldas; de lo contrario, sus ojos se posaban de forma natural sobre el muchacho, y eso le resultaba demasiado duro. Desde allí, percibía los pabellones oscuros que había al otro lado. A medida que la noche caía tras la ventana, el reflejo de la mancha de luz en la cama de Callum se hacía cada vez más claro, y eso le permitía distinguir sus ojos casi cerrados por la hinchazón.
– ¿Hijo? -susurró Sean-. ¿Estás mejor?
Callum asintió con la cabeza. Sean le dio unos golpecitos en la espalda, como para poner fin al abrazo, y se volvió un poco para colocarse de cara a él.
– ¿Te acuerdas de Paddy, mi novia?
Callum la miró. Hasta en el reflejo borroso, ella pudo ver que no le caía bien.
– El Celtic -dijo agotado, y volviendo a centrar otra vez su atención en Sean-, tú eres seguidor del Celtic.
– ¿Y tú no eres seguidor del Celtic?
Callum volvió a mirar a Paddy.
– Pues si no lo eres es una pena -dijo Sean-, porque te he traído un póster para que te lo cuelgues en la pared. -Cogió la bolsa de deporte y le abrió la cremallera; sacó el pequeño póster y lo desenrolló. Tenía las esquinas arrugadas, pero a Callum le gustó. El chico le puso la mano encima y miró a Sean, como afirmando que ahora era su propietario. Su vista se posó rápidamente sobre la bolsa, y Sean se rio-. Desde luego, estás hecho todo un Ogilvy. ¿Miramos qué más hay ahí?
Callum sonrió, arrugando su rostro hinchado. Sean sacó un rompecabezas del primer equipo, un cómic de Beano y uno de Dandy, y un estuche de lápices de plástico que imitaba el tejido vaquero. Lo puso todo encima del póster de manera que formaran una montaña de regalos. Callum sonrió.
– ¿Te gusta?
Dijo que sí con la cabeza.
– Quería traerte un montón de chucherías, como Crunchies o Starbars, pero no me han dejado por culpa de esto. -Sean tocó el vendaje de la muñeca de Callum-. Si no lo vuelves a hacer, me dejarán.
– No voy a hacerlo. -La vocecita de Callum era ronca-. Eres mi primo mayor.
– Así es, jovencito. -Sean se reclinó en la cama a su lado, de modo que ambos estaban ahora de cara a la habitación-. Lo soy, jovencito. Paddy, enciende las luces, ¿quieres?
Cuando se acercó a la puerta y tocó el interruptor, toda la habitación cambió de aspecto. Callum era tan sólo un chico pequeño y flaco metido en una cama. Hasta se parecía un poco a Sean. Podían ser hermanos.
– ¿Te gusta Dandy?
Callum asintió, así que Sean lo sacó de la pila y empezó a pasar el dedo por una de las aventuras y a imitar las voces, como Paddy le había visto hacer con sus sobrinos y sobrinas. Callum se le apoyó en el pecho, y escuchaba sólo a medias lo que le leía. Paddy los observaba por el reflejo de la ventana. Sean iba a ser un padrazo, y ahora lamentaba un poco que no fuera a serlo con ella.
Los chicos leyeron juntos una aventura de Dan el Desesperado, y Callum soltó una carcajada simbólica al terminar. Entonces, Sean colocó la mano plana sobre la página.
– Callum, escucha, Paddy quiere preguntarte algo.
Callum levantó la vista hacia ella, molesto tanto por su presencia como por su relación con Sean.
Paddy sintió de pronto la boca seca. Se sentaba en el extremo más alejado de la cama, con el armazón del catre clavándosele en la grasa de la cadera.
– ¿Qué hay, Callum? ¿Te acuerdas de mí?
El chico señaló el cómic con un gesto de la cabeza y levantó la mano de Sean, volvió la página y volvió a posar la mano.
– ¿De qué conoces a James O'Connor? ¿Es de tu cole?
Callum miró interrogativamente a Sean, quien asintió con la cabeza.
– Sí -respondió, escueto.
– ¿Sois amigos?
Callum mantuvo la vista en el libro.
– Ahora ya no.
– ¿Por qué ya no?
Era la pregunta indicada. Callum se animó:
– Les dijo que yo lo había hecho, pero yo no lo hice. Fue él, él lo hizo.
Sean frunció el ceño.
– Dime una cosa de cuando murió el bebé, Callum: ¿fuisteis hasta allí en tren?
El chico se puso muy tenso y fue levantando lentamente los hombros hasta tenerlos a la altura de las orejas.
– ¿Fuisteis en tren? -preguntó Sean. El chico mantuvo la vista en el cómic.
– La policía dijo eso.
– ¿Pero tú que dices?
Callum miró a los labios de Sean y dejó la boca abierta unos segundos. La volvió a cerrar y negó con la cabeza.
– Pues, entonces, ¿cómo fuisteis hasta allí?
Empezó a manosear ansiosamente el ángulo de la página, clavando la uña en el papel. Sean repitió de nuevo la pregunta de Paddy. Callum sacudió la cabeza con violencia y se detuvo abruptamente, con los ojos abiertos de par en par, brillantes y húmedos de miedo. Sean le acarició el pelo ruidosamente.
– ¿Nos lo vas a decir?
– Fuimos en un vehículo.
Sean miró a Paddy, sabiendo lo que quería preguntarle.
– ¿Qué tipo de vehículo, Callum?
Su rostro estaba apretado como un puño lleno de amargor.
– Un furgón. El furgón de víveres.
Paddy se permitió una sonrisa sardónica. Al fin y al cabo, había estado en lo cierto todo el tiempo.
– Nunca subimos al tren. Él nos dio los billetes para que pareciera que fuimos en tren. -Volvió a mirar el cómic, deseando que todavía lo estuvieran leyendo.
– ¿Eso se lo has contado a los policías?
– Nunca me lo preguntaron -dijo convencido-. Las mujeres son unas putas guarras.
Atónito, Sean miró a Paddy.
– Apestan. He visto fotos de ellas donde se las follaban.
Paddy le devolvió la mirada de estupefacción y de manera tácita decidieron ignorarlo.
– ¿Quién conducía el furgón? -preguntó Sean.
– El colega de James.
– ¿El señor Naismith? -preguntó Paddy. Callum se olvidó de ignorarla.
– Sí, el señor Naismith. El del pendiente.
– No lleva pendiente, ¿verdad?
– Sí.
– Yo lo he visto y no lleva pendiente.
Callum se encogió de hombros.
– Bueno, pues puede que no lo lleve. Es el colega de James.
El giro que había dado la conversación intrigó a Paddy.
– Me reventará el culo con su polla si lo cuento, pero él no es un maricón de mierda, ¿no?
Tanto Sean como Paddy se estremecieron. Sean arrastró los ojos por la página del cómic; Paddy se vio reflejada en la ventana. Ocultaba su disgusto con una sonrisa grotescamente alegre que no lograba reflejar en sus ojos. Pudo ver por la imagen que se reflejaba en la ventana que el pequeño la miraba.
– De todos modos, se limpiaría el coño contigo -susurró el chico.
Ella se volvió y alargó la mano para darle unos golpecitos a la rodilla por debajo de la manta, pero Callum apartó la pierna con repulsión. Paddy posó la mano sobre la cama, junto a él, y sus golpecitos cayeron encima de la sábana.
– Gracias, hijo. No debe de ser agradable que te pregunten sobre esto.
Callum volvió la página de su cómic con gesto desenfadado y murmuró:
– Putas guarras.
II
El modo en que Sean permanecía de pie en el ascensor le hizo pensar a Paddy en un hombre viejo y triste: todo él colgaba de sus huesos. Se apoyó en la pared de enfrente, deseando no haberle preguntado a Callum nada de todo aquello. Naismith no llevaba pendiente. Un teddy boy no se perforaría nunca la oreja. Si Callum decía la verdad, ella le había tendido una trampa a Naismith por algo que no había hecho y la carrera de Terry Hewitt estaría arruinada. Asustada, trató de deslizar la mano en la de Sean, pero él la rechazó delicadamente.
Fuera, en el frío aire nocturno, Sean sacó sus cigarrillos y le ofreció uno. Se los encendieron a la sombra del hospital silencioso. Él se agachó un poco y le tomó la mano, se la apretó cariñosamente, aunque todavía era incapaz de mirarla.
Sean le dio las gracias cortésmente por haber hecho que visitara a Callum. Dijo que volvería a visitarlo, y repetía que el chico era inocente y que no había hecho nada malo.
– Pero si encontraron sus huellas en el bebé.
– Pudo tratarse de una trampa. Sé que él no lo hizo.
– ¿Cómo puedes saberlo?
– Sé que no lo hizo, porque es lo que él me ha dicho: voy a montar una campaña para salvarlo.
Ya no se trataba de qué había pasado en realidad, sino que era más bien una prueba de lealtad.
– Yo no creo que sea inocente.
– ¿Acabas de ver al mismo chico que yo?
– Sean, hay diferencia entre una corazonada y un deseo -dijo Paddy contundente, preocupada por su propio desastre.
Sean le seguía cogiendo la mano pero aflojó el apretón. Separados, bajaron hasta Partick, y siguieron por los caminos secundarios y los lugares oscuros.
En la estación de tren, mostraron sus pases y subieron por las escaleras mecánicas hasta el andén. La sala de espera estaba llena de trabajadores, y el aire estaba desagradablemente húmedo por el calor de sus alientos. Fuera del andén estaba oscuro. Desde aquel lugar elevado, podían ver el cielo sobre el río y la silueta de las grúas de los astilleros; en un tiempo anterior, había estado llenas de ajetreo, pero, en ese momento, aparecían detenidas como esqueletos de dinosaurios recortados contra el cielo anaranjado. Quería contarle a Sean lo que había hecho, confesarle la arrogancia que la había impulsado a tenderle una trampa a Naismith, pero las palabras se le ahogaron en la garganta y le aceleraron el corazón.
Llegó el cálido tren y tomaron asiento cerca del vagón delantero, sentados muy juntos, silenciosos y cansados, con los muslos apoyados el uno contra el otro.
Cuando Sean le ofreció un cigarrillo y sus finos dedos rozaron los suyos, ella tuvo ganas de agarrarlo con la otra mano y decirle que le había hecho algo imperdonable a un hombre, que había dicho una mentira terrible y letal. Pero Naismith lo había confesado todo: había intentado atacarla y la había seguido hasta su trabajo. Empezó a dudar de si, realmente, había tratado de atraparla, de si lo que encontró en la toallita marrón eran realmente cabellos de Heather.
Hizo bajar a Sean en Rutherglen, y que la dejara a ella en el tren. Al despedirse, se levantó por el tranquilo pasillo y lo acompañó hasta la puerta, como si estuviera en su casa.
– Te llamaré mañana -le dijo Sean.
– ¿Lo harás?
Él se inclinó a darle un abrazo pero mantuvo la pelvis a un palmo de ella y se agachó, como temiendo que ella lo atacara si la tocaba. Susurró un gemido de placer a su oído por un abrazo cálido como el tacto de un estilete.
Ella se quedó de pie mientras el tren se ponía en movimiento y lo observó caminar por el frío andén, con las manos en los bolsillos, y cabizbajo. Cuando el tren lo adelantó, Paddy sintió como si lo deslizara hacia su glorioso y dorado pasado; delante ya no tenía nada más que la devastación gris y solitaria que ella misma había creado. No obstante, conservaba todavía un pequeño destello de esperanza. Tal vez, de alguna manera, todavía tuviera justificación. Callum podía estar equivocado.
Capítulo 34
El señor Naismith
I
Eran las diez de la mañana y la escarcha seguía cubriendo la sombra de los bloques de apartamentos. Un viento atrevido ganaba fuerza y barría los laterales de los edificios, y les revolvía el pelo y los faldones de los abrigos mientras trataban de elegir muy bien el trazado por el largo tramo de escaleras para evitar los cantos helados.
El complejo por el que andaban era una rama barata de los rascacielos Drygate, edificada para pensionistas y gente enfermiza y donde no se admitían los niños. Las modestas parcelas de césped entre edificios estaban salpicadas de rocas areniscas amarillas gigantes, recuerdo de tiempos monumentales.
– Esto es lo único que queda de la cárcel de Duke Street. ¿Ves allá? -Terry le señalaba el fondo de un trozo de pared amarilla-. Allí estaba la celda de los condenados a muerte. Solían colgarlos en aquella parcela de césped.
Paddy miraba y asentía con la cabeza, fingiendo escuchar.
– Estás muy callada hoy.
Ella respondió con un gruñido. Tenía miedo de hablar. El pánico le inflamaba el fondo de la garganta y la ahogaba. Si hablaba, podía sencillamente denunciarse.
– Y pareces hecha polvo.
– Déjame en paz.
Pero sabía que tenía razón. La noche anterior apenas había dormido. Yació en su cama con los ojos abiertos de par en par, trazando cenefas en el techo mientras pensaba en Callum y lo que había dicho. Yació despierta mirándolo desde todos los ángulos posibles, lo malinterpretaba voluntariamente e intentaba hacerlo sonar cómodamente. A las tres y media, se reconoció finalmente que Callum le estaba diciendo que Naismith era inocente.
– Bueno -dijo Terry animado-; Tracy Dempsie, ¿hay algo más de lo que quieras advertirme de ella?
– La moqueta de la entrada es horrenda.
Él asintió, muy serio, con la cabeza.
– Gracias por decírmelo; no me habría gustado nada que me pillara desprevenido.
Paddy sonrió ante la inesperada respuesta. Terry era siempre ligeramente más agudo de lo que ella esperaba que fuera. Miró hacia él y le vio la barriguita temblando bajo la camiseta al poner el pie en el peldaño.
– Te veo -musitó él.
Levantó los ojos y se lo encontró mirando al suelo.
– ¿Qué ves?
– A ti, mirándome con ojos encantadores.
Ella sonrió y se dio cuenta de que se le llenaban los ojos de emoción. Le habría resultado más fácil de soportar si no fuera tan cariñoso.
Mientras parpadeaba para esconder un asomo de culpabilidad, Paddy lo guió a través del suelo desmenuzado del aparcamiento hasta el vestíbulo del Drygate. Los dos ascensores estaban estropeados: había una pequeña nota escrita a mano con mayúsculas irregulares pegada a las puertas de los ascensores.
Subieron penosamente la triste escalera, apartando botes de cola y bolsas de plástico en un descansillo, y las páginas sueltas de una revista pornográfica, en otro. Paddy dejó que Terry fuera delante para no exponerse a que le mirara el gordo trasero.
Al llegar al piso de Tracy, la fuerza de succión del viento presionaba tanto la puerta que Paddy tuvo que apoyarse con todo su peso para abrirla. El viento ensordecedor le alisaba el pelo y le hinchaba el abrigo. Terry se aferraba al cuello de su gruesa cazadora de piel mientras avanzaban siguiendo la pared interior de la balconada. Paddy llamó con fuerza a la puerta de Tracy Dempsie.
Tenía la mano levantada para volver a aporrearla cuando Tracy la abrió. Se había tomado una pastilla o dos de más, y llevaba el batín mal abrochado. Al ver a Paddy, parpadeó lentamente y le llevó el cigarrillo a los labios. La punta de ceniza caliente salió volando hacia su pelo, y llegó a chamuscarle un mechón.
– Tú no eres Heather Allen.
Paddy tuvo la esperanza de que Terry no se hubiera enterado.
– Vi su foto en el periódico. No eres ella. Ella está muerta.
Terry ponía cara de intrigado; Paddy sentía que la estaba mirando.
– Tracy, he oído que han arrestado a Henry Naismith.
Al oír el nombre de su ex marido, Tracy se quedó sin agallas. La cabeza le cayó hacia delante, se dio la vuelta y se alejó pasillo abajo. Una ráfaga de viento abrió la puerta de golpe y la hizo rebotar contra la pared. Paddy se limpió los zapatos antes de entrar. Terry, tras cerrar la puerta con cuidado detrás de él para amortiguar el ruido, miró de la abigarrada moqueta a Paddy y fingió soltar un grito. Siguieron el rastro del humo por el pasillo y hasta el salón, donde encontraron a Tracy desplomada en el sofá, que se miraba las rodillas con expresión ausente. El viento golpeaba la ventana con furia.
– Henry -dijo a media voz-. Dicen que también ha confesado que mató a Thomas. No puede ser, no puede ser.
Paddy se sentó en la punta del sofá a su lado y sus rodillas casi se tocaban. Buscaba desesperadamente algo amable que decirle, pero no había nada. Como si pudiera vérselo en los ojos, Tracy acercó la mano y tomó la de Paddy, le agarró el pulgar, y, con gesto ausente, le levantaba y le dejaba la mano sin dejar de dar caladas a su pitillo.
– Pero era un tipo duro, ¿no?
Tracy se tragaba el humo con los dientes apretados y tiraba la cabeza hacia atrás.
– Henry es un buen hombre. Estuvo en las bandas cuando era joven, sí, pero las bandas sólo luchan entre ellas. Y, de todos modos, ahora es un cristiano renacido, no va a atacar a un bebé.
– Pero lo ha confesado, Tracy.
– ¿Y qué? -Levantó la vista hacia ellos suplicante, como si tuvieran alguna jurisdicción sobre el asunto-. Puede que sólo sea lo que dicen.
Paddy había casi olvidado que Terry estaba detrás de ella hasta que el chico entró en su campo de visión y se aclaró la garganta cuidadosamente antes de intervenir:
– Señora Dempsie, ¿qué interés tendría en confesar si él no lo hizo?
Tracy sacudió la cabeza sin dejar de mirar la moqueta, y puso cara de perplejidad.
– ¿Pueden haberle obligado? -Sus ojos, embotados por los medicamentos, trazaban lentamente la cenefa endemoniada de la moqueta mientras trataba de pensar. Parpadeó lentamente, y sus cejas le formaban un lastimero triángulo.
– Henry no se matará como lo hizo Alfred. Henry es una persona religiosa.
Paddy observó a Tracy acercarse el cigarrillo a los labios, y en un instante súbito y espeluznante supo que estaba mirando la carnicería que ella misma había hecho. Ella era lo mismo que el policía que había metido los papeles en el bolsillo de James Griffiths. Jamás en su vida había sentido ganas de confesarse, pero ahora las tenía.
Apretó la mano de Tracy con fuerza.
– Lamento mucho todos sus problemas.
Perpleja pero emocionada, Tracy le devolvió el apretón, moviendo con un extraño movimiento la mano de Paddy por el pulgar.
– Gracias.
– Lo lamento. -apretó la mano de Tracy con fuerza entre las dos suyas-. De veras lo lamento. De verdad.
Tracy Dempsie estaba bajo tratamiento médico y aquel día se había regalado una dosis doble, pero aun así percibía que el comportamiento de Paddy era extraño. Sonrió incómoda y se soltó la mano.
Terry avanzó hacia ellas.
– Señora Dempsie, me pregunto si tiene alguna foto de Henry. No queremos usar la de la policía; nos gustaría una más bonita para el periódico.
Fue una mentira muy hábil. La policía no había presentado ninguna foto de Naismith, ni era posible que lo hiciera, pero Terry adivinó que Tracy no lo sabía y que querría que Naismith saliera lo mejor posible en el periódico. Su profesionalidad era un reproche hacia Paddy, quien sorbía y se secaba la punta húmeda de la nariz con el dorso de la mano.
– Claro. -Tracy movió el trasero hasta la punta del sofá y se levantó en una postura extraña, con un paso lateral antes de meterse en el pasillo.
Terry esperó a que Tracy no pudiera oírlos.
– Por todos los demonios -murmuró-. ¿Qué pasa contigo?
Ella intentó tomar aire pero el mentón se le encogió. Terry le dio una patada a la planta del pie y le gruñó:
– Vete al lavabo y recupera la compostura.
Ella se levantó.
– No te pases conmigo.
– Pues tú no te comportes como una vaca burra.
Ella le dio una buena patada al tobillo y lo dejó gimiendo y mascullando juramentos entre dientes.
Fuera, en el oscuro pasadizo, oía a Tracy revolver papeles ruidosamente tras una puerta. El baño tenía un pequeño cartel de cerámica en la puerta, un dibujo de un inodoro rodeado de una guirnalda de rosas. El cuarto había sido decorado en la misma época que el recibidor; el papel pintado naranja se levantaba por las esquinas, como suplicando que lo arrancaran. El juego de sanitarios era de un color rosa chillón, con el baño manchado de óxido donde el grifo del agua fría había goteado y corroído el agujero del desagüe. Había barra de jabón naranja pegada entre los dos grifos, y la moqueta de color amarillo pálido olía a lejía.
Paddy pasó el cerrojo y bajó la tapa del inodoro, se sentó y se inclinó encima de las rodillas. Intentó pensar en algo que Terry hubiera hecho mal para mitigar la ofensa que le había hecho. Pensó en la noche que pasó en su cama, en su comportamiento en el trabajo, pero no se le ocurría nada. Sabía que tenía que llamar a la comisaría y declararse culpable por lo de la bola de pelo en el furgón, pero cada fibra de su cuerpo rechazaba la posibilidad de cumplir con su deber. Lo perdería todo, pero era lo que se merecía, puesto que había matado a Heather y le había tendido una trampa a Naismith.
Se obligó a incorporarse. En el banquillo del alto tribunal, Paddy Meehan había hecho un discurso digno después de que lo condenaran. Debía de sentirse más sitiado de lo que ella se sentía ahora. Se levantó y se miró al espejo nuboso.
– Han cometido un terrible error -susurró en voz baja-. Soy inocente de este crimen, y también lo es Jim Griffiths -. Sorbió por la nariz y se puso bien la trenca, se alborotó un poco el pelo para que volviera a tenérsele hacia arriba. Se miró a los ojos y no apreció más que culpabilidad y miedo y grasa. «Han cometido un terrible error.» Tenía integridad. No sacrificaría la vida de un hombre por su carrera. Puede que lo hubiera contemplado, y sabía que era terrible, pero no iba a hacerlo.
Tiró de la cadena para dar impresión de naturalidad, tomó aire, abrió el cerrojo y salió al pasillo en dirección al salón.
Terry había ocupado su sitio en el sofá junto a Tracy y sonreía ante un álbum de fotos abierto. Estaba encuadernado en plástico rojo con los bordes dorados. Llevaba tiempo guardado bajo algo pesado, y algunas de las hojas de celofán se habían quedado mal dobladas y colgaban hacia fuera.
Tracy se había encendido otro pitillo y señalaba una foto.
– Yo de vacaciones. Isla de Wight. Bonitas piernas, ¿eh?
– Sí -dijo Terry, que miraba a Paddy llegar con una sonrisa conciliadora-. Mira -dijo-, Tracy en traje de baño.
Paddy se acercó al reposabrazos del lado de Tracy y miró por encima de su hombro. La Tracy de la foto era más joven y bastante guapa, y aparecía posando estudiadamente en una playa repleta de domingueros, con un pie delante del otro al estilo de las modelos de los años cincuenta. Paddy asintió con la cabeza.
– Estupenda.
En la página de al lado, Henry Naismith aparecía vestido con pantalones pitillo y una gabardina de algodón azul ceniza. Colgada de su brazo, estaba Tracy con calcetines de ganchillo y un vestidito rosa, con el pelo recogido en una cola de caballo y los ojos accidentalmente cerrados en el momento de disparar la foto.
Terry se cruzó la mirada con Paddy, pero desvió la suya rápidamente. Toco la cara en la fotografía.
– ¿Pegó Henry alguna vez a los niños cuando estaban ustedes juntos?
– Henry y yo sólo teníamos a Garry; Alfred era el padre de Thomas.
Terry prosiguió como si ya lo supiera:
– ¿Y pegó alguna vez a Garry?
– No. Nos ignoraba casi siempre, hasta que yo me fui con Alfred; entonces, perdió la cabeza, empezó a dar patadas a las puertas y cosas así, e iba al trabajo de Alfred y lo esperaba allí. -Parecía halagada por el recuerdo; la boca se le retorció en una sonrisa incierta-. Alfred se limitaba a salir de la fábrica por la puerta de atrás. Por supuesto, justo después de la muerte de Thomas, Henry empezó con la religión. Estaba tan triste por Thomas que se podría haber pensado que había muerto su propio hijo. Intentó compensar sus errores anteriores; intentó ser un buen padre para Garry. Le consagraba todo su tiempo.
Volvió la página del álbum y apareció una foto de ella con un abrigo largo y botas hasta las rodillas, con un bebé colgado a la cadera. El chico miraba a la cámara con una extraña intensidad.
– Es un bebé precioso -dijo Terry-. Es muy guapo. ¿Es suyo?
– Es mi Garry. -Tracy le cubrió la cara con las puntas de los dedos-. Mi pequeño.
– ¿Tiene más fotos de él?
Tracy tenía más fotografías. Pasaron por su primera Navidad, la boda de un vecino, un cumpleaños de la abuela, y el chico fue creciendo ante los ojos de Paddy. Había asumido que el hijo de Naismith y de Tracy era todavía pequeño, que tan sólo tenía unos pocos años más que Thomas Dempsie cuando murió. De hecho, debía de tener unos doce años. Lo bastante mayor como para haberlo matado él mismo. Tracy volvió la página y, de pronto, Garry era mayor; estaba posando junto al furgón de víveres de su padre en verano, con el sol reflejado en el pendiente dorado de su oreja. Paddy lo reconoció perfectamente. Era el chico guapo que conoció en Townhead la noche anterior al asesinato de Heather, el chico que se presentó como Kevin McConnell.
Paddy ya no oía ni el viento, ni lo que Terry comentaba de las fotografías. Lo único que oía eran los latidos de su corazón, y lo único que sentía era el sudor frío que le recorría la espina dorsal. La turbia amenaza sexual en las palabras de Callum Ogilvy le volvió a la cabeza como algo inminente y personal. La noche en la que se conocieron, Garry debió de haberla seguido desde la casa de Tracy hasta Townhead. Debió de haber sabido por Tracy que una periodista llamada Heather Allen había estado en su casa y, entonces, le siguió los pasos, esperando pacientemente antes de abordarla para que no pudiera relacionarlo con su madre. Garry no era sencillamente un pervertido, sino un tipo cauteloso. Ahora mismo podía encontrarse en el apartamento. Pensó en el camino más corto hasta la puerta. Si venía hacia ella podía golpearlo; usar algún objeto para golpearlo. Se podría defender.
– ¿Sigue viviendo aquí Garry? -preguntó rápidamente.
– Qué va. -Tracy se rascó el muslo por encima de su batín-. Está en Barnhill con su padre. Garry hace todo lo que le dice su padre. Esta foto -retiró el celofán crujiente y sacó la foto de teddy boy de las estrías de pegamento-, ésta es la mejor.
– ¿Y ésta? -Terry volvió atrás la página hasta una foto de Naismith de pie en el jardín de Townhead.
Paddy sentía el pulso en el cuello. Estaba segura de que, si Tracy levantaba la vista, se percataría del latido de su yugular.
– Haría cualquier cosa por nuestro chico. Le está enseñando para que se ocupe del furgón. Jamás le haría daño a un niño.
Paddy la cortó:
– Deberíamos marcharnos.
Terry abrió ligeramente la boca.
– Debemos -dijo insistente-; tengo que irme.
– Sólo nos llevamos la foto -dijo Terry con cuidado, mientras tomaba el álbum de fotos de Tracy, antes de que tuviera tiempo de objetar, y sacaba la fotografía que quería.
Paddy empezaba a sudar.
– Me voy.
Ella miró con desafío.
– Tenemos que agradecerle a Tracy todo lo que ha hecho por nosotros.
Pero Paddy ya estaba a la puerta del salón.
– Adiós.
Corrió hacia la entrada y abrió la puerta que salía al torbellino ululante; apretó los ojos para evitar que le entrara polvo y corrió por la balconada hasta las escaleras. Tiró de la puerta, usando su peso cuando sintió que no cedía. Por un momento aterrador, pensó que Garry estaría detrás de ella, sonriendo tranquilamente y manteniéndola cerrada sin ningún esfuerzo. Terry se inclinó por encima de su hombro y abrió la puerta, empujando con una mano. Ella salió disparada a las escaleras, sumergiéndose en un tufo acre de orines y disolvente.
– ¿Estás loca o qué? ¿Qué coño significa todo esto?
Se volvió a mirarlo, lo agarró del cuello con las dos manos y lo sacudió, como si confundiera a Terry con la amenaza real; le hizo perder pie hasta que su mano temblorosa cayó sobre la barandilla de metal y él consiguió equilibrarse de nuevo.
Se quedaron quietos, Paddy cogida a su cuello, Terry inclinado con curiosidad hacia ella, evitándole la mirada sumisamente. La vibración amortiguada de su refriega latía sobre el denso hormigón. Horrorizada, Paddy abrió los dedos, y Terry se incorporó lentamente. Se puso bien la cazadora sin mirarla. Bajaron juntos, Paddy respiraba con fuerza hasta recuperar el aliento, Terry, por su parte, permanecía en silencio. Una vez abajo, cruzaron el vestíbulo, salieron a la luz del día y se separaron sin mediar palabra.
II
Dr. Pete estaba apoyado sobre unos almohadones y miraba por la ventana a una estatua grande del reformista protestante John Knox. Paddy estaba bastante segura de que no llevaba un pijama suyo: tenía la rigidez de las prendas lavadas en una institución. El agua hirviendo lo había descolorido hasta un azul claro que contrastaba horriblemente con su tez amarillenta. La blanca sábana almidonada de su regazo estaba cuidadosamente doblada y, de vez en cuando, mientras hablaba, la acariciaba pensativo.
– Ridículo. Knox era un iconoclasta. Jamás habría aprobado la idea de una estatua. -Sonrió distante-. Si no fuera porque eran calvinistas, uno sospecharía que el comité por su memoria lo hizo por cierto sentido del humor.
Paddy no sabía nada de las distintas ramas del protestantismo, pero sonrió para complacerlo.
Era un ala moderna del antiguo hospital, con ventanas lacadas de color cobre que daban a la necrópolis, un irregular Manhattan Victoriano en miniatura de arquitectura exuberante, erigida cuando celebrar la muerte todavía no se había convertido en tabú. Las otras tres camas de la habitación de Dr. Pete tenían mucho espacio alrededor por si era preciso para la maquinaria. El paciente de la cama de enfrente estaba inconsciente, como una franja de piel poco prometedora bajo una sábana inmaculada como el papel. A su alrededor, había una costosa maquinaria: un monitor cardíaco, una pompa de ventilación, un suero y una pantalla de televisor parpadeante. A su lado, la esposa de rubicundas mejillas estaba sentada leyendo el Sun, con el ceño fruncido como si el tabloide requiriera mucha concentración.
Que el pabellón de oncología diera al cementerio era una coincidencia desafortunada, pero Dr. Pete, lleno de medicamentos y sin sufrir dolor por primera vez en meses, la disfrutaba. Sobrio, animado y sin su habitual rictus de dolor, de pronto, aparecía como un hombre muy distinto. Ahora ya no parecía inconcebible que hubiera columpiado a mujeres por encima de los charcos, o que hubiera escrito textos tan bellos. Llevaba diez minutos hablando de la estatua de John Knox de encima de la colina, eligiendo sus palabras cuidadosamente mientras relataba la historia de su construcción y los motivos por los que había sido levantada en medio de lo que luego sería un enorme cementerio.
– Pero, para entonces, a nadie le importaba dónde estaba. ¿Por qué has venido?
Los ojos firmes de Pete se clavaron en los suyos.
– Para saber cómo estaba -mintió-. Sólo quería saber cómo estaba.
Pete se miró las puntas de los dedos que corrían por encima del dobladillo rígido de la sábana.
– Pues me estoy muriendo, como ves.
Ella sonrió de nuevo cortésmente. Había ido allí para esconderse media hora. Se suponía que su visita tenía que ser una parada para romper un día muy malo, pero no le estaba funcionando. Decidió entregarle su regalo testimonial y marcharse. El envoltorio de celofán crujió ruidosamente al sacar la botella de su bolsa.
– Lucozade. [9]
Se incorporó, sinceramente complacido, y le señaló la parte de arriba del armarito que tenía junto a la cama.
– Ponlo aquí.
Ella abrió la puerta del armario, pero él la corrigió:
– No, no, ponlo encima.
Miró por toda la habitación; ella le siguió la mirada por los armarios de los otros pacientes. Todos ellos tenían botellas, bolsas de dulces y flores con tarjetas colgadas, pero el de Pete estaba totalmente vacío.
– Esta vez me trajeron de urgencias. La vez que estuve antes, me traje el mío. No dejaré que las malditas enfermeras se compadezcan de mí.
No lo habría dicho de no encontrarse bajo los efectos de la morfina, y a ella le sorprendió enterarse de lo solo que estaba. Siempre que había ido a visitar parientes al hospital, había tenido que hacer cola en el pasillo y esperar que un grupo familiar saliera antes de poder entrar. Se avergonzó por él y cambió de tema.
– Siempre me he preguntado… ¿por qué lo llaman Dr. Pete?
– Soy doctor. Tengo un doctorado en teología.
Ella esperó su carcajada ante su credulidad y que admitiera que era una broma, pero no lo hizo.
– ¿Por qué lo hizo?
– Quería ser cura. Soy hijo de un pastor protestante.
– ¿Su padre fue pastor?
– Y su padre antes que él.
– Es usted la persona menos parecida a un ministro de la Iglesia que he conocido jamás.
– Fui una decepción. Me gustó lo que le dijiste al padre Richards, sobre la sustitución del texto básico. Mi familia no concebía la vida fuera de la Iglesia. Yo estoy justo en ello.
– Yo perdí la fe pronto, antes de hacer la primera comunión. Todavía no he podido decírselo a mi familia.
Estiró el brazo, con una sonrisa beatífica en la mirada, y le acarició la mano.
– Miénteles. No dejes que se preocupen. Yo herí a mi padre, y no había ninguna necesidad. No lo convencí a él, ni él a mí. Discutimos el día que se murió.
Paddy movió la cabeza.
– Yo no puedo enfrentarme a mi padre; es muy sumiso.
– ¡Ay, los sumisos! Juegan a largo plazo, astutos bastardos.
El hombre de la pared de enfrente soltó un leve gruñido. Su esposa se le acercó y le dio unos golpecitos a la cama, sin levantar la vista del periódico.
– Por la mañana estará muerto -dijo Pete-, si tiene suerte.
Paddy miró al hombre y sintió que de pronto se ruborizaba. No había venido a que le frotaran por las narices la inexorabilidad de la muerte. Pete advirtió sus ojos enrojecidos y pareció alarmarse.
– No, no es por usted -le espetó, para darse cuenta demasiado tarde que había sido un error decir que no le importaba que se fuera a morir-. Oh, Dios mío, Pete, he hecho algo terrible. Le tendí una trampa a Henry Naismith y ahora ha confesado que mató a Brian Wilcox. Estaba segura de que había sido él.
– ¿Qué tipo de trampa?
– Pelos -se frotó los ojos con fuerza-, cabellos de Heather Allen. Y confesó haberla matado, y también a Thomas Dempsie.
– Naismith no mató a Thomas Dempsie. Aquella noche estaba en el calabozo.
– Lo sé. Así que, si también ha confesado eso, ¿qué veracidad puede tener su confesión del pequeño Brian?
Pete abrió los ojos serenamente.
– ¿Por qué haría una falsa confesión?
– Fue su hijo. Está protegiendo a su hijo.
Pete frunció el ceño un momento.
– Garry Naismith.
– Exacto. Garry mató a Thomas y dejó que Alfred cargara con la culpa. Creo que Naismith lo descubrió y se autoinculpó. Creo que desde entonces ha estado cubriendo a su hijo.
– Parece lógico. Henry vio la luz cuando murió Thomas. Eso cambió su vida. -Pete podía haber estado hablando de galletas-. Así que Naismith pretende entregar su vida por la de su hijo. Ningún hombre demuestra un amor tan grande.
Ella asintió ante aquella frase sacada fuera de su contexto bíblico.
– Sí que estudió teología, ¿eh?
La cortina que había en el lado opuesto de la cama se abrió de pronto y una enfermera impecable los miró con actitud acusatoria.
– ¿Qué hace usted aquí? -Se dirigía a Paddy con una sonrisa tensa que no engañaba a nadie.
– De visita -dijo Paddy.
La boca de la enfermera se tensó y se puso a arreglar los pliegues de la cortina.
– Las familias tienen permiso para venir de visita fuera de los horarios previstos, pero me temo que todos los demás visitantes han de venir entre las tres y las ocho de la tarde. -Se volvió para mirar a Paddy directamente-. Tendrá que marcharse.
Confundida y avergonzada, Paddy buscó su bolsa.
– Iona, Iona. -Pete se incorporó sobre las almohadas, animado ante la posibilidad de una bronca-. Ponte el dedo en el culo. Es mi hija.
La enfermera Iona le miró el dedo de la alianza.
– Así es, es bastarda. Hija de una relación amorosa. No quise casarme con su madre porque era fea y no tenía edad para casarse. -Levantó la mano que llevaba vendada-. Fue en Tejas. ¿Algo más?
La enfermera miraba a Paddy sin ninguna simpatía, fijándose en su cutre jersey negro. Le hacía bolas por debajo de los brazos y estaba dado por debajo de tanto como Paddy lo estiraba para esconder sus grasas cuando estaba sentada en el banquillo.
– Ya no puede estar más, señor McIltchie, lo sabe perfectamente. -Paseó la mirada de Paddy a Pete pero no pudo encontrar ningún parecido de su cara en la de la chica-. Y, si es su hija, ¿por qué no aparece en su lista de parientes?
– No es de fiar. Es dipsomaníaca. -A Pete le brillaba la cara de gozo inocente-. Cuando me muera, estará aquí llevándose los anillos de mis dedos.
Iona le suplicó que no utilizara aquel tipo de vocabulario y estuvo merodeando un rato, tomándole el pulso y mirándose el reloj antes de volver a dejarlos solos. Pete suspiró satisfecho y acarició la sábana.
– Bueno, ahora tendrás que volver a visitarme.
– Esta mujer da un poco de miedo.
Pete se incorporó un poco y se reclinó hacia ella como si le fuera a hacer una confidencia. Le apestaba el aliento.
– Es una vaca de mierda. Siempre la miro cuando se está moviendo por esta habitación, echando la bronca a todo el mundo. Y yo intento devolverle el susto. Cuando me lava, siempre me araña. -Volvió a reclinarse sobre las almohadas y miró hacia la puerta-. No quiero morirme aquí; tengo que seguir luchando. -Frunció fugazmente el ceño, con la mirada fija en las sábanas, e intentó apartar cualquier idea que pudiera interferir en su reflexión-. Es triste -sacudió la cabeza-, como si así no pasáramos el miedo suficiente. A estas alturas, odiaría arrepentirme.
Paddy no sabía qué decir, así que volvió a disculparse. El ni se dio cuenta.
– Me estoy muriendo -le dijo a la sábana, como si estuviera sorprendido de escuchárselo-. Y no creo en Dios. Espero no asustarme en el minuto final.
– Tengo que irme, Pete.
– ¿Adonde?
– Tengo que coger el autobús a Anderston y decirle a ese pequeño bastardo de Patterson lo que he hecho. No hay otra salida. -Medio esperaba que a él se le ocurriera algo.
– Está muy bien.
Paddy pensó en su futuro, y lo mejor que pudo esperar era un trabajo en una tienda o en una fábrica. Ahora ni siquiera podía aspirar a casarse. La decepción era tan amarga que hasta le dolían los huesos.
– Ahora no seré nunca periodista.
– Es verdad.
Le miró. El miraba a John Knox. Paddy no estaba del todo segura de que le escuchara. Supuso que tenía otras cosas en la cabeza.
– Sería una pena arrepentirse a esas alturas -dijo ella a media voz.
De pronto, Pete se animó:
– ¿No es cierto? Miedo, es el miedo. Hay pastores, hermanos y bestias peludas patrullando por los pasillos de este hospital al acecho. Son capaces de oler los momentos de debilidad. Yo no quiero debilitarme; me moriría infeliz. Esto de aquí -señaló la cánula que llevaba en el dorso de la mano-, ésta es mi última defensa contra ellos. Me gustaría salir con un buen chute de esto.
Le llevó el resto de la visita comprender que le estaba hablando de las dosis de morfina que le administraban cada cuatro horas.
Capítulo 35
Una despedida
I
Paddy se quedó con el resto de pasajeros en la fila, todos miraban carretera abajo a la espera del autobús. La parada del autobús era un poste sin cobijo en el extremo de un paisaje desolado, a lo Hiroshima. Los alrededores del hospital habían sido barridos de edificios y todavía no se habían vuelto a urbanizar. Había bloques fantasma conectados por un entramado de aceras absurdas y carreteras delirantes que no llevaban a ninguna parte. El aire se percibía seco y muerto. Aquí y allá, los constructores habían erigido vallas alrededor de sus preciosas parcelas, pero el viento seguía conservando su racha fuerte y clara por el territorio. En los bordillos, se formaban pequeñas dunas de polvo gris.
Paddy se prometió a sí misma premiarse con un atracón: cuando volviera de la comisaría y de hablar con Patterson, se comería dos barras Marathón seguidas. Ahora ya no importaba si se engordaba, porque Sean estaba perdido y tampoco tendría que volver a enfrentarse nunca más a la luz cruda de la redacción. No iba a volver. Agachó la cabeza y sintió que la pérdida de su futuro le bajaba la tensión. Tendría que trabajar de dependienta o algo parecido, llevar uniforme y comerse la mierda de una jefa todo el día. Probablemente, eso le provocaría un ataque de pánico y se casaría con alguien poco adecuado sólo porque se lo había propuesto, y acabaría viviendo al lado de su madre, preguntándose qué coño había ocurrido durante el resto de su vida.
El pasajero que iba delante de ella dio un paso hacia delante, un acto reflejo al ver el autobús que doblaba una esquina todavía lejana, y los otros lo imitaron y se hurgaron los bolsillos en busca de los pases o de las monedas para el billete.
Dos barritas Marathón y una tartita de queso y cebolla de la panadería Greggs. Y un donut de chocolate. Mientras el autobús se detenía frente a la parada, ella planeaba mentalmente cómo subiría toda aquella comida a su habitación y se las arreglaría para estar sola.
El conductor era todo nariz. Se levantó, se puso a rascarse los huevos sin ningún miramiento por el forro del bolsillo, y Paddy se subió a la plataforma abierta y le preguntó:
– ¿Pasa usted por Anderston?
– No, es otro trayecto. Tienes que coger el 164. Pasa cada veinte minutos.
Volvió a bajar a la calzada y retrocedió, escondió las manos al fondo de los bolsillos y observó al autobús alejarse del bordillo. Se dio cuenta de que la intensidad del viento había cambiado por la sensación que tenía en la nuca.
Él dio un giro y se colocó frente a Paddy, con los ojos de un color verde brillante y bruñido. Llevaba un gorro negro de lana. En su oreja izquierda, un pendiente brillaba con fuerza sobre el paisaje tan gris.
– Tú no eres Heather Allen.
Su lengua rosada dejó un rastro húmedo al pasar por el labio inferior. Cuando Paddy lo miró a los ojos, sus delirios sobre su capacidad de defenderse se evaporaron de golpe. Un miedo frío, que la obligaba a permanecer rígida delante de él mientras las piernas le pedían salir corriendo, se apoderó de sus articulaciones. Había sido capaz de amedrentar a Heather y a Terry, pero sabía que con Garry Naismith no iba a poder. Él iría más lejos más rápido, y no era porque tuviera más cosas que perder. Él lo hacía porque quería, porque le gustaba hacerlo.
– Tengo que verte.
Su familia se pensaba que estaba en el periódico. No la echarían de menos durante horas, y la policía ya tenía a su hombre; ya no buscaban a nadie más. Se asomó por detrás de él, presa del pánico, y vio que el autobús se alejaba carretera abajo. Él la tenía cogida por el codo, y le pedía cortésmente que le concediera tiempo.
– Ya conoces a mi padre.
– Tengo que irme -dijo ella sin moverse-. Tengo que ir a un sitio.
Hubo un cambio sutil de postura: su mano bajó un par de centímetros, su pulgar y su índice se juntaron alrededor del tendón de su codo. El estómago de Paddy se encogió en un espasmo de dolor, le llenó la boca de saliva, y ella se arqueó hacia atrás, para tratar de soltarse de su mano. Garry Naismith crecía delante de ella, le sonreía mirándola a los labios, inclinándose como si tuviera intención de besarla.
– Veo a mujeres como tú todo el tiempo. -Volvió a apretarle el brazo-. Esta vez no me rechazarás.
Empezó a levantar la mano que tenía libre a un lado. Tras el velo de dolor que irradiaba desde su codo, ella percibió sus dedos encorvándose alrededor de un huevo mate y pálido. No se dio cuenta de que se trataba de una roca hasta que el peso de la fría piedra le golpeó la cabeza y todo se quedó a oscuras.
No estaba muerta. Era de día y estaba doblada por la cintura, avanzaba sobre un pavimento gris con los leotardos de lana negros arrugados alrededor de los tobillos, sus pies vacilantes tropezaban uno contra el otro. Un brazo la agarraba por la axila, aguantando su peso, y la guiaba por el codo. Tenía el cráneo caliente y húmedo, y tuvo que concentrarse mucho para adivinar que el picor que sentía en el pelo estaba provocado por el gorro de lana que él le había puesto.
Otro par de pies avanzaban hacia ellos. Unos zapatos de señora: marrones, elegantes; vio también una bolsa azul de la compra. La mujer dijo algo, y el dueño del brazo que la aguantaba contestó, bromeando sobre el asunto. Paddy se cayó hacia delante y sintió que tiraban de ella hacia arriba. Siguieron avanzando.
Estaba más oscuro. Estaba sentada sobre algo blando, tirada hacia un lado en un ángulo que le provocaba dolor en el costado y la espalda. El suelo bajo sus pies temblaba. Iba en un taxi y él estaba a su lado, sujetándola todavía por el codo y con los dedos diestros dispuestos a pellizcarla si intentaba algo. Imaginarse el futuro le hacía sentir como si caminara por arena caliente, pero lo intentó: estaban viajando, rumbo a un lugar que ella ya no abandonaría. Su mente ansiaba meterse de nuevo en el agua tibia, pero ella se esforzaba mucho por permanecer consciente. Poco a poco fue cayendo hacia adelante, con el mentón apoyado delicadamente sobre las rodillas; vio una colilla aplastada en el suelo. Meehan nunca tiraba la toalla. Se pasó siete años en una celda de aislamiento, fue despreciado y vilipendiado, pero, aun así, él nunca tiró la toalla. Usando la musculatura de su espalda, levantó un poco la cabeza.
– Heb -gritó, pero la voz le salía débil y sin tono.
Sus dedos la pellizcaron, y un espasmo de dolor caliente le convulsionó el cuerpo entero.
– Sí, amigo -dijo él en voz alta, dirigiéndose al taxista-. Borracha como una cuba, la muy tonta.
– Heb.
Garry Naismith se rio a carcajadas, tapando el sonido de sus gimoteos hasta que ella se deslizó hacia delante y se rindió.
El dolor que le quemaba la coronilla parecía haber remitido un poco. Miraba al pavimento desde una gran altura; caía hacia adelante con la cara, primero, y, luego, se paraba de golpe contra sus fuertes y firmes brazos. Tras ella, la puerta del taxi se cerró de golpe, y levantó la vista para ver un cesto vacío de colgar plantas junto a la puerta de una casa que le resultaba conocida. Se irguió un poco más y vio una carretera larga y vacía, unos jardines inclinados al otro lado y el murete desmenuzado de un jardín al otro lado de la calle. Estaban en casa de los Naismith en Barnhill, pero el furgón de víveres ya no estaba en la acera. Debía de tenerlo la policía.
La policía. Aquel pensamiento le devolvió la vida, pero la policía no estaba allí. La policía había estado ahí y no iba a volver. Ya tenían a su hombre. El caso estaba cerrado.
El abrió la portezuela y la empujó rápidamente por el suelo desigual. Las losas rojas se habían posado irregularmente, y había que sortear un bordillo a cada paso. La levantó por las axilas hasta la puerta principal, sacó la llave y abrió con un solo movimiento. Cuando pensó en pedir ayuda, la puerta ya se había cerrado detrás de ella. Garry Naismith agarró la punta del gorro y se lo arrancó, y una cálida gota de sangre le cosquilleó el cuello al resbalarle por la nuca.
La moqueta del recibidor era rosa, las paredes de un frío tono gris, y Paddy sabía que ésta sería la última vez que los vería si no hacía algo. Echó la cabeza hacia atrás.
– ¡Callum Ogilvy! -gritó tan fuerte que los dos se sobresaltaron.
Garry se quedó inmóvil.
– Es mi primo -dijo, exagerando su relación-. Tú lo violaste y lo obligaste a matar al pequeño.
Naismith la abofeteó por detrás de la cabeza, con lo que le causó un dolor electrizante que le recorrió el espinazo. Ella cayó de lado y Garry le puso un pie al lado de la cara. Cuando volvió a hablar, Paddy se dio cuenta de que su voz era ahora un susurro entrecortado.
– Lo violaste, ¿no es cierto?
– Esos mequetrefes me vinieron a buscar. -Ella le oyó golpearse el pecho con un puño y se alegró de no poder verle la cara-. Vinieron a buscarme. Me necesitaban. A nadie más le importaban un carajo y, te diré una cosa, ese pequeño y sucio hijo de puta, James, no necesitó que lo convenciera de nada. Quería hacer cosas que a mí no se me habrían ocurrido en la vida. Hasta trajo a su amigo con él.
Pudo imaginarse al pobrecito Callum, huérfano de padre, haciendo cualquier cosa para impresionar a Garry, Garry el que tenía un trabajo, Garry el del pendiente enrollado, Garry el de la casa limpia y el furgón lleno de golosinas frente a la puerta. Debió de ser un buen refugio la casa de los Naismith, un lugar relativamente limpio. Si ella hubiera estado en el lugar de Callum, también habría ido con su amigo. Los chicos de esa edad necesitaban héroes.
– Pero no fue la idea de Callum llevarse al pequeño, ¿no? Fuiste tú. ¿Fue el aniversario de Thomas lo que te hizo pensar en él?
Él no contestó. Paddy sintió el peso de los segundos pasar y se lo imaginó levantando la mano por encima de ella, levantando un bate de béisbol, levantando un cuchillo. Garry apartó el pie de su cara y ella levantó la mirada para encontrarse con una sonrisa atormentada en su rostro.
– ¿Piensas en Thomas cuando es su aniversario?
– Pienso en Thomas todo el tiempo.
– ¿Por qué lo mataste?
– Nunca he dicho que lo hiciera.
– No te estoy pidiendo una confesión. Sólo quiero saber los motivos.
Se encogió de hombros.
– Fue un accidente mientras jugábamos.
– ¿Y Henry te ayudó a taparlo?
– Él quería ser un buen padre, un padre mejor que Dempsie.
– ¿Y eso lo hizo tirando el cuerpo de tu hermano muerto a la vía del tren para que se partiera por la mitad? Estaba dispuesto a matarme para protegerte, ¿y ahora lo ha confesado todo? ¿Por qué se siente tan culpable contigo?
– Tú -tenía los ojos cerrados y su voz retumbante consiguió ahogar la de ella- no entiendes cómo son las cosas entre hombres. Las mujeres no lo entienden. No sirve de nada explicarlo.
– ¿Él te lo hizo a ti y tú se lo has hecho a ellos? ¿Es así como funcionan las cosas entre hombres? ¿Hiciste que mataran a Brian para que fueran como tú? ¿Para tener algo con que dominarlos, como Henry tenía la muerte de Thomas para dominarte a ti?
Garry se levantó de pronto encolerizado, la agarró por el brazo con las dos manos y se puso a arrastrarla hacia atrás, escaleras arriba, golpeándola torpemente como si fuera una caja grande de cartón. Paddy sabía que el piso de arriba no era un buen lugar para ella. Movió los pies para tratar de aferrarse a algo, buscando una barandilla en la que sujetarse, pero sólo encontró la pared lisa.
Garry tiró de ella, estuvo a punto de arrancarle el brazo, y la golpeaba con fuerza en la cadera y las nalgas. Paddy no pudo recuperar el suficiente aliento para hablar hasta que subieron las escaleras.
– ¿Y qué hay de Heather Allen? No te había hecho nada.
– Fue un error. -Garry la soltó y levantó una lámpara amarilla de una mesa. Estaba sudando.
– Y esta vez tienes a la chica que buscabas, ¿no?
Le aplastó la lámpara en la cabeza y Paddy se desmayó.
II
El dolor que sentía detrás de los ojos era insoportable. Los abrió lentamente y se encontró en el suelo del dormitorio, sentada sobre una moqueta acrílica roja al lado de una cama de matrimonio, embutida entre el diván y una fría pared. Encima de ella, las cortinas estaban corridas en una pequeña ventana, pero percibía la débil luz que brillaba tras la barata tela roja. Tenía las muñecas atadas detrás de la espalda, con una cuerda áspera de cáñamo que se le clavaba en la piel. Tenía los pies tendidos frente a ella en el suelo, y los tobillos atados con una serie incomprensible de nudos.
La puerta de la habitación estaba entreabierta. El chico no tenía miedo de que llegara alguien: estaban totalmente solos. La pared frontal estaba forrada con listones de plástico blanco, y había una Biblia grande abierta sobre la mesa del tocador, con los extremos de las páginas dorados. Vio un pequeño crucifijo colgado en la pared de encima de la cama y supo que se encontraba en el dormitorio de Henry Naismith. No había esperanza alguna de salvación.
Se inclinó hacia delante, consiguió poner las manos entre el somier y el colchón, y se apoyó para levantarse. Levantó la vista y, al ver a una mujer ensangrentada al otro lado de la habitación que la miraba tentativamente desde detrás de la pared, se tambaleó hacia atrás y cayó sobre su magullada espalda. Se volvió a incorporar, apoyándose en la cama, recogió las piernas bajo el trasero y volvió a buscar a la terrorífica mujer, tratando de reunir el coraje para enfrentarse a ella. Era un espejo. Tenía un coágulo negro de pelo impregnado de sangre, pegado encima de una de las orejas. Unas líneas escarlata le recorrían la mejilla horizontalmente hasta la boca, por el lado sobre el que había estado tumbada. Tenía la cara hinchada y magullada.
Si Ludovic Kennedy estuviera describiendo aquella historia, ella tendría que esperar simplemente a que la salvaran. Su tenacidad y su disposición a confesar la salvarían. Pero aquello no era una historia y de pronto se dio cuenta, para su horror, de que iba a morir y de que nadie haría nada para evitarlo. Hasta podía ser que nunca encontraran su cuerpo. La justicia no existía.
Fuera de la habitación se oyeron unos pasos suaves que cruzaban el descansillo. La única ventaja que tenía sobre él era que él no sabía que había recuperado la conciencia. Se acurrucó sobre un lado. Iba a matarla, y ella sólo podía pensar en la portada del Daily News con la noticia de su muerte, con los hechos pero sin los detalles. No se diría que la habitación olía a pelo graso de hombre, ni que aquella moqueta no se había limpiado; ni tampoco se diría que estaba viendo una capa de polvo debajo de la cama, ni que la puerta se estaba abriendo detrás de ella y que unos pies estaban entrando en la habitación.
Garry le dio una fuerte patada en la espalda.
– Levántate.
Ella se sacudió ante el golpe, pero mantuvo los ojos cerrados. El chico se inclinó y se agachó sobre ella. Le llegó el olor a jabón de su piel. Él le tocó el pelo con sangre incrustada, le tocó el corte de la cabeza con la punta de un dedo; Paddy oyó el sonido húmedo. Le apretó para provocarle una respuesta, pero Paddy mantuvo la cara inmóvil. De todos modos, tenía la piel adormecida.
– Ya es hora -le susurró el chico- de que aprendas quién manda aquí.
Le metió las manos por debajo de las axilas y la levantó, tirando del peso muerto y colocando la mitad del cuerpo sobre el colchón. Luego se colocó al otro lado de la cama y la colocó bien.
Iba a quitarle toda la ropa bajo aquella luz tan fuerte, a mirarla y a tocarla. Iba a matarla, y ella todavía no había podido hacer nada: no había salido nunca de Escocia, ni había adelgazado, ni había vivido sola ni había hecho nada en este mundo. No pudo evitar echarse a llorar. Su cara empezó a contorsionarse mientras sollozaba, y lo hacía con los ojos cerrados porque tenía demasiado miedo de abrirlos.
– Eso está bien -dijo él mientras se subía a la cama, colocándose bien detrás de ella-. Sigue haciéndolo, más fuerte. Me gusta.
Se inclinó por encima de ella desde atrás y, mientras le susurraba, con los labios le rozaba el lóbulo de la oreja; su aliento cálido le cosquilleó el diminuto vello del oído, y ella levantó el hombro defensivamente. Le dijo que él veía chicas así todo el tiempo, todo el tiempo; que él sabía que lo deseaba; le preguntó por qué lloraba, y él mismo respondió que lloraba porque lo deseaba mucho. Concluyó diciendo que tenía que conformarse con lo que tenía porque era gorda.
Cuando Paddy lo oyó decir eso, un sofoco caliente le recorrió el espinazo. Aquello, tener que oír que la llamaran gorda en el momento de su muerte, era demasiado. Mantuvo los ojos cerrados y volvió la cara para quedarse frente a la suya; abrió la boca todo lo que pudo y mordió con todas sus fuerzas. Chilló con un borboteo furioso e húmedo y clavó los dientes en un trozo suelto de carne. El sabor metálico y penetrante de la sangre le inundó la boca. Abrió los ojos: le estaba mordiendo el labio inferior. Garry dio un alarido y se apartó lo suficiente como para que ella le pudiera ver un lado de la cara. Uno de sus ojos verdes estaba abierto de par en par, con el blanco del ojo visible como lo tendría un caballo asustado. La estaba volviendo a golpear, y Paddy supo por el calor húmedo de su cara que estaba sangrando, pero tenía demasiado miedo de abrir la boca y soltarlo. En algún momento tendría que hacerlo, pero cuando lo hiciera él la mataría. Antes lo dejaría marcado, con una marca tan profunda que no pudieran evitar encontrarlo.
La mano de Garry la golpeaba una y otra vez, atizándola en el lado de la cabeza, pero ella seguía aferrada, sacudía la cabeza para cortarle más, respirando y escupiéndole sangre en el ojo. Sintió que con las puntas de los dientes tocaba ya la última membrana de piel. El trozo de labio se estaba desprendiendo.
Un golpe ensordecedor sacudió la pared del fondo y arrancó una de las bisagras. Mil manos se posaron sobre sus piernas y brazos, tiraban de ella por el brazo, la muñeca, la cuerda que le ataba los tobillos. Mientras tiraban de ella, sintió las puntas de sus incisivos tocarse y arrancar algo. Garry Naismith estaba arrodillado encima de la cama, con un brazo alrededor del cuello y un policía a cada lado, con un torrente de sangre cayendo sobre la cama de su padre. El labio inferior le colgaba y los dientes de abajo quedaban a la vista.
Los policías la ayudaron a ponerse de pie y le desataron las cuerdas de las muñecas y los tobillos entre gritos e instrucciones que se daban el uno al otro, como un caos de ruido nervioso después del silencio. Paddy vomitó toda la sangre y la saliva que tenía en el estómago encima de sus botas.
Al levantarse, se encontró con Patterson, que la miraba con los brazos cruzados y la cara tensa de asco.
Se volvió a mirar por encima de su hombro y se vio en el espejo del tocador, con la sangre arrastrada por su cara como los dedos de una mano, sangre fresca que le caía de la boca, el mentón cubierto de color escarlata. Durante el resto de su vida, cada vez que se volviera accidentalmente a mirarse la cara a un espejo, aquélla sería la imagen que esperaría encontrar.
– Madre de Dios -jadeó mientras con la boca escupía sangre acuosa-. Madre de Dios.
III
Temía preguntar cualquier cosa por miedo a darles más pruebas contra ella de las que ya tenían. La sentaron en la planta baja, en el espartano salón. La moqueta rosa continuaba desde el recibidor, y las paredes seguían siendo grises. El revestimiento de piedra de la chimenea era exagerado para el pequeño agujero que contenía el absurdo fuego de dos barras infrarrojas. Era una estancia fría. No había sofá, y las dos butacas estaban separadas y colocadas mirando al televisor. Los objetos que decoraban la chimenea eran muestras de soledad: un ratoncito que salía de una copa de coñac, una casita de cerámica. En la pared, había una serie de fotos colgadas de cuando Garry era pequeño, fotos de colegial, Garry de niño con un peto color mostaza, otra en uniforme, con o sin sus dientes frontales.
Un agente gordo tuvo que acercarse una silla desde la otra punta de la sala para hablar con ella. Alguien había llamado repetidas veces al News, preguntando por ella y denunciando su desaparición, hasta que Dub alertó a la policía. Le siguieron la pista hasta el Royal y encontraron su bolsa amarilla de lona en la acera. Ella escuchaba y decía que sí con la cabeza, y se preguntaba cómo demonios habían podido saber que había estado en el Royal. Se había separado apresuradamente de Terry, sin decirle adonde iba. El agente le dijo que ahora sabían que alguien había mentido, diciendo que habían visto a Heather subir al furgón de Naismith, así que sabían que era posible que el responsable de las muertes fuera otro. Ella apenas osaba preguntarles cómo lo sabían; se reclinó en la butaca y se tocó los cortes en la cabeza para taparse la cara.
Otro agente más joven que la había estado observando desde la puerta se le acercó y la tocó delicadamente al hombro.
– Tenemos que llevarla al hospital, señorita.
– Estoy bien, de verdad. -Trató de levantar la vista, pero la cabeza le dolía demasiado.
– Deje que le limpie un poco la sangre y así veremos qué hay debajo.
Paddy mantuvo la cabeza agachada y lo siguió mansamente por el pasillo lleno de gente hasta la cocina, donde puso el hervidor al fuego para tener un poco de agua caliente e, inclinándola sobre la pica, le retiró con cuidado del pelo los coágulos de sangre con una esponja. Tuvo que lavar lentamente para aprovechar al máximo la escasa agua caliente de la que disponían, lavando hacia la nuca y luego suavemente por el cuero cabelludo, tratando de evitar el contacto con la herida abierta que tenía justo detrás del oído izquierdo. Le temblaban un poco las rodillas por el trauma, así que él apoyó la mano en la espalda para ayudarla a mantenerse firme. Paddy pensó que aquél era el momento más íntimo que había experimentado jamás con un hombre.
– Así. -Le puso una mano en el hombro para incorporarla y le ofreció una toalla para que se secara un poco el pelo-. He hecho un curso de primeros auxilios y hasta aquí sé qué se ha de hacer: tenemos que llevarla al hospital a que le examinen la herida.
– Está bien -dijo Paddy, que sentía que no le iba a importar que la arrestaran si él estaba allí-. ¿Me dejará ir a casa después?
– No, los médicos querrán que se quede si ha perdido el conocimiento -contestó él, sin entender por dónde iba su pregunta-. ¿Se ha desmayado?
– No -mintió ella-. Ni por un minuto.
El agente paró a alguien del recibidor para que les dijera adonde iban, y le pidió al agente gordo que lo acompañara. La acompañó por la puerta principal hasta la calle. En el exterior, había cuatro coches de policía alineados, uno de ellos con las luces azules todavía encendidas y parpadeando perezosamente en el capó. El viento le enfriaba el pelo todavía húmedo y le hacía contraer el cuero cabelludo, que ahora le provocaba punzadas, y casi le devolvía la sensibilidad en el corte que tenía detrás de la oreja. Paddy se puso bien recta y respiró el aire de la tarde. Podía soportarlo. Si la detenían y se acababa su carrera en el News y Sean no volvía a hablar con ella, se las arreglaría.
Se cruzaron la mirada y le sonrió antes de darse cuenta de que era él. La había cegado la luz parpadeante, pero entre oleadas de luz roja pudo distinguir a Dr. Pete sentado en la parte trasera del coche de policía; la estaba mirando tranquilamente desde la ventana. Llevaba un impermeable gris encima del pijama azul. Ella lo saludó con la mano, y él levantó la suya como si bailara, haciendo movimientos oscilantes para que se le acercara por el sendero e indicándole con gestos que desde dentro no podía abrir la puerta ni bajar la ventanilla. El agente de los primeros auxilios abrió la puerta de delante y la dejó hablar con él a través del respaldo del asiento.
– Les he dicho que yo puse el pelo en el furgón y que hice la llamada falsa. -Pete se aguantaba con la mano en la que tenía todavía el tubo pegado con esparadrapo. Tenía la misma manera de arrastrar las palabras que antes, pero más exagerada-. La operadora ha dicho que mi voz sonaba como la de una mujer cuando llamé, ¿a ti te sueno como una mujer?
Se miraron a los ojos unos instantes hasta que el policía la tomó del codo.
– Tenemos que llevarla a que la examinen -le dijo.
– Pete, estoy maravillada con usted. No sé qué decir.
– Invítame a una copa algún día.
Cuando el policía tiró de ella, Paddy le rozó las puntas de los dedos. Estaban tibias y secas como el polvo.
IV
Paddy percibía el ambiente mientras se acercaba por la calle. No era el estrépito, sino una vibración obsesiva que le llegaba a través del aire frío. Todas las ventanas escarchadas del Press Bar dibujaban un lío de cuerpos detrás de ella.
Paddy se tocó el vendaje con las puntas de los dedos para comprobar si todavía lo tenía tan sensible como lo recordaba. El médico le había dado unos cuantos puntos en la cabeza y las enfermeras le colocaron una gasa encima, pegada a la oreja y al pelo como si fuera un vistoso gorro. El policía joven le tomó declaración mientras esperaban y, después de preguntar por la radio del coche, le dijo que podía irse a casa si por la mañana iba directamente a la comisaría de Anderston. Se ofreció a llevarla a casa, pero ella declinó la oferta. Ahí es donde quería estar.
Abrió la puerta y una densa nube de niebla cálida y humeante escapó hacia la calle. Era una escena de bacanal. Esa noche había mujeres en la barra, bastantes mujeres, y el humor de la reunión era de gran alegría. Los chicos de Deportes cantaban una canción tan desafinada que podía muy bien tratarse de una serie de canciones distintas. Richards estaba en la barra, riéndose ruidosamente, con la cabeza echada hacia atrás como un supervillano, y desde luego había conseguido que el tipo de su lado se enfadara muchísimo. Margaret-Mary, la del top violeta, estaba codo con codo con Farquarson, riéndose y poniéndole las tetas sobre el brazo. Los de Sucesos estaban enfrascados en un concurso de relevos bebiendo whisky y allí, en medio de todos ellos, estaba Dr. Pete, con los ojos brillantes como estrellas matutinas y la piel de un amarillo profundo bajo las luces chillonas.
Paddy levantó la mano para saludarlo pero él no la vio. En vez de requerir su atención, se fue a la barra y le pidió una copa doble del mejor whisky de malta que McGrade tenía. Observó a McGrade llevarle la copa y ponerla sobre la mesa frente a él, susurrándole lo que era y de quién venía. Pete no levantó la vista para darle las gracias, sino que sorbió la bebida con reverencia en vez de echársela al fondo de la garganta como solía hacer, y sonrió al vaso mientras lo removía con el pulgar y el índice.
Se paseó por toda la sala en busca de Terry, y advirtió que los hombres la ignoraban de manera ostensible. Era una prueba de respeto. Terry no se encontraba entre los hombres que jugaban a los relevos de whisky al lado de los lavabos, ni tampoco estaba en ningún rincón de la barra. Dub se sentaba en un banco tras la puerta con un grupo de la rotativa, discutiendo sobre grupos de música alemanes.
– Hola. -Se deslizó a su lado y Dub sonrió y se corrió un poco para dejarle sitio.
– Esta -dijo mientras le señalaba el vendaje- es tu nueva imagen, ¿no?
– Claro. Pensé que debía experimentar un poco con el look tipo cirugía cerebral.
– Te queda muy bien. Te hace parecer alguien con cosas interesantes que decir.
– ¿Tipo ¡ay!?
– Sí, y ¡uf!
Paddy señalo la escena que tenían delante.
– ¿Me lo parece a mí o esto está más animado que de costumbre?
– Ponte cómoda -le respondió Dub mientras le acercaba media pinta por la mesa que pertenecía a alguien- y te contaré una historia.
Por la historia que contó Dub, la tarde había empezado con la llegada de Dr. Pete a la redacción, soltado bajo fianza y todavía embutido en su pijama hospitalario. Anunció a todos que estaba bien jodido si pensaban que se iba a tragar ni durante un minuto más toda aquella mierda. Se marchaba a escribir su libro sobre MacLean; la manera en que aquella empresa trataba a su personal era capaz de poner enfermo a cualquiera, y todo era culpa de McGuigan. Un analista más racional hubiera apuntado que McGuigan no era en absoluto el responsable de las quejas de Dr. Pete, pero a los de la redacción les encantaban los líos. Entonces, bajó a Editorial y todos le siguieron como una manada de ciudadanos indignados. Hasta Farquarson los acompañó: les ordenaba que volvieran a sus mesas de inmediato pero se le escapaba la risa, protestando con tanta eficacia como lo haría un octogenario feliz al que sus nietos favoritos estuvieran haciendo cosquillas.
Pete se plantó en el despacho de McGuigan y le soltó un montón de improperios, y, en un momento dado, lo cogió de las solapas y le dijo que tenía la boca llena de mierda. Dimitió y dijo que no pensaba volver nunca más.
La temeraria excitación de Pete se había extendido y multiplicado como si se tratara de panes y peces emocionales, y el ambiente en el Press Bar se parecía más a la despedida de un viejo navegante solitario en Nochevieja, que a un martes húmedo de febrero.
Paddy se rio con la historia y se relajó, y, de vez en cuando, se tocaba con la mano la cabeza dolorida para ver si recuperaba el tacto en la piel. Se llevó la copa un par de veces a la boca, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de un hombre sudoroso babeando el borde del vaso.
Se abrió la puerta contigua a ellos y Terry Hewitt entró en el local, mirando por toda la sala. Paddy se encogió, se inclinó hacia él y le tiró del bajo de la cazadora para llamar su atención. Al ver que se trataba de ella, el chico hizo un gesto con la cabeza como si se supusiera que habían acordado encontrarse allí. Fue a sentarse a su lado, lo que obligó a Dub a deslizarse todavía más lejos por el banco, de modo que ahora quedaba incómodamente apretujado en la esquina. Entonces, se levantó y se ofreció a pedir una ronda, aunque se olvidó de preguntarle a Terry qué quería tomar.
– Menuda noche -dijo Terry con delicadeza.
– Me sabe muy mal.
– No pasa nada. He terminado de redactar un borrador en el que incluyo a Garry
– No, quiero decir que me sabe mal haberte convencido de que era Henry. No tenía derecho…
– Te diste cuenta de que era Garry cuando estábamos en casa de Tracy ¿no?
– Exacto.
– Tendrías que haberme dicho algo.
Estaba avergonzada de haberse equivocado, pero trató de enmascararlo:
– Quería protegerte -explicó arrastrando la voz débilmente por lo evidente de la mentira.
Terry asintió entre dientes, dejando así que se saliera con la suya.
– ¿Se me reconocerá la noticia?
Terry puso una expresión de reproche.
– Te dejé salir la primera en la edición de la mañana.
– He estado a punto de morir por esta historia -dijo en un tono que sonaba defensivo.
– Lo sé.
– Tengo todo el derecho.
– Lo sé.
Al otro lado del local, Dub los miró con cara de pocos amigos desde la barra.
– ¿Crees que Dub es homosexual?
Terry la miró a la cara con curiosidad.
– Pues, en realidad, no creo que lo sea.
Paddy miró a la barra. Dub volvió a mirar a Terry con el ceño arrugado y le dio una calada furiosa a su cigarrillo. Tras él, Dr. Pete se sostenía tras una pared de bebedores de whisky, balanceándose levemente, y con los ojos cerrados. Dub los volvió a mirar. Paddy lo saludó alegremente con la mano, y él levantó el mentón hacia ella e hinchó las aletas de la nariz. Terry, a su lado, se aclaró la garganta ruidosamente. Las cosas se estaban poniendo muy intensas. Paddy, perpleja ante la situación, anheló de pronto la tranquilidad del hogar y se dio un golpecito decidido a las rodillas.
– Bueno, iré a despedirme de Pete.
– De acuerdo. -Terry apretó la rodilla contra la suya y le susurró-: ¿Te veré mañana, pequeña Paddy Meehan?
Incómoda ante aquella muestra de intimidad, Paddy sonrió mirando a su cerveza.
– Puede que sí -dijo-, puede que no. -Se levantó y se alejó, con una media sonrisa para imitar a Terry.
A medio camino a través de la niebla de hombres, se topó con McVie. Hasta él, el tipo más malvado del News, bebía y disfrutaba del ambiente carnavalesco. La arrinconó junto a la máquina de tabaco y trató de pensar en algún consejo que darle, puesto que había disfrutado de su momento cuando salieron en la unidad móvil. No le quedaba ni media idea en la cabeza y estaba bastante borracho, de modo que le ofreció unas cuantas ideas borrosas y de segunda mano que trató de hacer pasar como propias. No te creas lo que dicen los demás. No compres nunca a plazos. No te fíes nunca de un caballo llamado suerte. Y no vayas nunca de vacaciones a Blackpool, es horrible.
Cuando por fin consiguió librarse de McVie, Pete estaba tirado en el rincón, con los ojos cerrados y el rostro relajado. Tuvo que luchar por abrirse camino entre los bebedores de whisky para llegar hasta él.
– ¡Cuidado! -le gritó uno cuando lo empujó y le hizo tirar un poco de whisky al suelo. Se dio cuenta de que se estaba acercando a Pete-: No intentes despertarlo; ha estado en el hospital y necesita dormir.
Paddy se sentó al lado de Pete y le puso los dedos alrededor de la muñeca. Se le había parado el pulso.
– No está dormido -dijo a media voz.
– Sí -gritó uno de los tipos de la mesa-. Es el rey, tío, es el puto rey. Nos tiene aquí desde las cinco.
– No está dormido -murmuró ella, a la vez que tomaba la mano fría de Pete entre las suyas y se la llevaba a los labios.
Epílogo
En casa
Paddy se quedó en medio del frío, con las manos apretadas dentro de los bolsillos. Su suspiro cálido y blanco surgía y se detenía en el aire.
Por encima de la verja y a través de la ventana, podía ver parte de sus cabezas en el salón. Sean estaba sentado en una butaca, Con en la otra, y miraban juntos las noticias de la televisión. La luz de la habitación de Marty estaba encendida, y podía distinguir el rumor lejano de una radio. Mary Ann debía de estar bañándose; Trisha estaría en la cocina preparando la cena, calentando algún plato en previsión de su llegada.
Les pidió a sus pies que la llevaran hacia la puerta, pero se quedó quieta, mirando por encima del seto. Sean dijo algo, y Con asintió con la cabeza. Sus padres no sabían que habían roto. Tampoco estaba segura de que Sean lo hubiera asimilado, pero ahora su presencia se le hacía agradable. De todos modos, no estaba enfadado con ella.
Se pondrían furiosos cuando le vieran el vendaje en la cabeza, y ahora tenía los ojos irritados de llorar. La habían atracado. No, eso conllevaba que la ciudad era peligrosa. Había habido una pelea en el tren… Al fin y al cabo, todo el mundo tomaba el tren. Una pelea en el tren, y ella, cautelosa y precavida, se había levantado para salir y le había caído una botella a la cabeza. El personal del ferrocarril la llevó al hospital, pero se encontraba bien. Ya habían arrestado a los tipos de la pelea. Uno de ellos era gordo. Ese tipo de detalles lo hacían creíble. Llevaba una camiseta de los Rangers. Les gustaría creer esto.
El frío de la noche le picaba la cara. Paddy advirtió la escarcha recortada que se estaba formando en las hojas del seto. Las migajas color crema que se le refugiaban en las costuras de sus bolsillos se le acumulaban debajo de las uñas. Volvió a sentir la mano de Pete entre las suyas y se prometió que jamás le olvidaría, ni a él ni lo que había hecho por ella.
Se estaba haciendo tarde. Se demoró de mala gana por la valla del jardín y se detuvo junto a la pila de ladrillos. Se arrodilló y buscó por el suelo musgoso la llave del garaje de los Beattie.
Se fumaría un cigarrillo con la reina y recordaría un rato a su amigo Pete antes de meterse en el calor del hogar.
NOTA DE LA AUTORA
Los fragmentos de esta novela referentes a Paddy Meehan se basan en un caso real. Patrick Meehan fue un ladrón profesional que fue acusado del famoso asesinato de una mujer anciana durante el robo en su domicilio. El caso fue un importante error judicial en Escocia. Incluso después de que los auténticos culpables hubieran vendido su historia a un periódico dominical, hizo falta la publicación de un libro de Ludovic Kennedy para provocar la reapertura del caso y la concesión del perdón real. La historia que aquí se cuenta se basa en buena parte en los relatos de Meehan en entrevistas y en libros, y en los de su abogado. Algunos de los hechos se han simplificado para facilitar su comprensión; por ejemplo, Griffiths se apropió de varios coches durante su tiroteo. Sólo se ha novelado sustancialmente el contenido emotivo de la historia.
A finales de la década de 1980, entrevisté a Paddy Meehan. Ni él ni yo queríamos hacerlo. Ambos estábamos tratando de complacer a mi madre, Edith.
Durante un verano de finales de los ochenta, Edith trabajaba haciendo manicuras en el mercado de Argyle, una serie de puestos destartalados en el pasillo de la planta baja de una galería comercial del centro de Glasgow. En aquellos momentos, Paddy Meehan estaba promocionando su libro, publicado por vanidad, titulado Framed by MI5 («Atrapado por el MI5») al pie de las escaleras que subían hasta el mercado. El puesto de uñas de Edith era muy elegante: ella llevaba un uniforme blanco, tenía una mesa de despacho y un sofá, e incluso tenía un teléfono con línea instalado. Meehan se acercó a ella y le pidió si podía recibir llamadas importantes allí porque el Servicio Secreto había intervenido el teléfono público. Como era una señora, ella accedió gentilmente, pero le pidió si a cambio le podía contar su historia a su hija. Edith pensó que estaría interesada porque era estudiante de Derecho. En realidad, yo no tenía ningún interés, no sabía nada ni de él ni del caso, y tenía exámenes a la vista, pero mi madre me dijo que le tenía que invitar a tomar el té.
El bar del mercado estaba vacío cuando faltaba media hora para cerrar. Éramos los únicos clientes, y Meehan se sentó frente a la puerta, mirando por encima de mi hombro. Yo era joven y arrogante y tenía prisa, y sólo escuché su historia a medias. La había contado tan a menudo que había momentos en los que ni siquiera él se escuchaba, pero la contaba bien y todavía se enfadaba cuando se acordaba de la cárcel y del intento de linchamiento que sufrió en Ayr.
Luego le pedí que me volviera a contar algunas partes. Me dijo que lo había reclutado para las redes clandestinas del comunismo un personaje misterioso llamado Héctor que apareció por primera vez cuando trabajaban en los astilleros. Se topó con él inesperadamente en Londres, frente a la embajada, y ahora pensaba que se trataba de un agitador del MI5. Aunque según sus registros penales había permanecido en la cárcel de Leicester durante cinco años; en realidad, se había fugado y se había marchado a la URSS. Allí proporcionó información a los soviéticos sobre los planos de las cárceles que ellos utilizaron para sacar a George Blake. Todavía más incendiario, afirmaba haber advertido al MI5 sobre el método que Blake utilizó para fugarse de la cárcel. O bien ellos no llegaron a tener en cuenta sus advertencias, o bien dejaron deliberadamente que Blake se saliera con la suya.
A mí me pareció ridículo. Le dije que no me creía que el MI5 quisiera asegurarse su silencio con una trampa que lo inculpara de un asesinato tan prominente. Él insistió, se puso nervioso y se sulfuró, y, hasta en algún momento, casi estuvo al borde de las lágrimas. De pronto me vi a mí misma como una arrogante estudiante de Derecho, sentada en un sucio café corrigiendo a un tipo viejo y sonrojado que estaba contando su vida.
Meehan insistía en que su vida tenía sentido. No estaba preparado para aceptar que su vida, como la mayoría de vidas ricas en experiencias, no era más que una serie de contratiempos entre la comedia y la tragedia hilvanados sobre un patrón sin sentido. Alguien sabía lo que estaba ocurriendo y lo había tramado todo. Con su búsqueda del misterioso instigador, daba la sensación de que estaba insistiendo en probar la existencia de Dios.
Nos acabamos el té y los cigarrillos, y nos despedimos de mal humor. Él me ignoró durante todo el resto del verano. Cada vez que pasaba frente a él al pie de las escaleras, cuando subía a ver a mi madre, se ponía a arreglar sus pilas de libros o miraba a lo lejos con los ojos apretados, como si viera a algún amigo imaginario. Y yo siempre lo saludaba sólo para ver cómo me desdeñaba.
Al hacerme mayor, acabé dándome cuenta de que no hay nada que silencie con más eficacia una verdad incómoda que el ridículo. Su historia era lo bastante inverosímil como para ser cierta.
Meehan siguió contando su historia. Se la contaba a todo aquel con quien se cruzaba.
Murió de cáncer de garganta en 1994.
AGRADECIMIENTOS
Este libro no habría podido existir sin el esfuerzo y los conocimientos de Selina Walter, a quien nunca agradeceré lo bastante su paciencia y su agudeza. Katrina Whone, Rachel Calder y Reagan Arthur también fueron buenos guías más cerca del final.
Mucha gente me ha ayudado en mi investigación. Debo agradecimientos y almuerzos a Stephen McGinty, a Linda Watson-Brown y Val McDermid, quienes me dieron información inestimable sobre la vida en la redacción de un periódico a principios de los ochenta; también, a Kester Aspden, por los materiales que tuvo la amabilidad de facilitarme sin pedir nada a cambio.
La inspiración de la narración surgió de la brillante obra de la doctora Clare McDermid sobre la construcción social de los delincuentes menores de edad, la mayor parte de la cual se tuvo que recortar, pero que, sin duda, aparecerá en otro proyecto en fechas futuras.
Gracias también a Terry Considine, que hizo lo que siempre acostumbra a hacer y me dio consejos legales. ¿O tal vez no lo hiciera esta vez? No me acuerdo. Tal vez fue Philip Considine o John Considine quien me dio los consejos legales. Y si fue así, todo estará mal porque ninguno de los dos es abogado. Tal vez fuera la tía Betty Considine. ¿Existe alguna convención europea relativa a las tacitas de té con plum cake?
Buena parte de mi eterna gratitud es para Stevo, Monica y Edith, por su apoyo durante los momentos más temibles de unos tiempos maravillosos.
Denise Mina

Denise Mina nació en Glasgow en 1966. Debido al trabajo como ingeniero de su padre, la familia le siguió por toda Europa, cuando el boom del petróleo en el Mar del Norte en los años 70. En dieciocho años se trasladaron veinte veces, desde París a la Haya, a Londres, a Escocia y a Bergen. Mina dejó la escuela a los dieciséis años e hizo toda serie de trabajos mal pagados: en una empresa cárnica, en un bar, pinche y cocinero. Finalmente trabajo como enfermera auxiliar para cuidar pacientes terminales en un geriátrico. A los 20 años aprobó los exámenes para estudiar Leyes en la Universidad de Glasgow. Fue para su tesis posgrado para la Universidad de Strathclyde cuando investigó sobre las enfermedades mentales de las mujeres delincuentes, enseñando criminología y derecho penal mientras tanto. Durante este tiempo escribió su novela Garnethill, que ganó el premio de la Asociación de Escritores del Crimen John Creasy Dagger. Es la primera de una trilogía completada con Exile y Resolution. Posteriormente escribió una cuarta novela Sanctum y en el 2005 The field of blood (Campo de sangre) con la que comenzó una serie de cinco libros sobre la vida de una periodista Paddy Meehan.
También ha escrito comics y durante un año escribió Hellblazer una serie de John Constantine para Vértigo. Publicó una novela gráfica fuera de serie sobre una oleada de violencia llamada A Sickness in the family. En el 2006 escribió su primera obra teatral, Ida Tamson, una adaptación de una historia corta que fue representada en una serie durante cinco noches en Evening Times. Además escribe historias cortas publicadas en diferentes colecciones, historias para la BBC, Radio 4 y contribuye en algunos programas de TV y radio. Actualmente está escribiendo una adaptación de la obra Ida Tamson para el cine y varios proyectos más.
***
