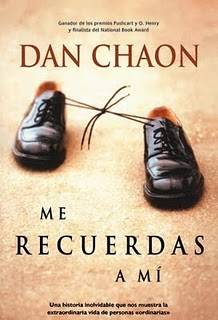

Dan Chaon
Me recuerdas a mí
Traducción de Juan José Llanos Collado
Título original: You Remind Me of Me
© Dan Chaon, 2004
Dedicado a Dan Smetanka;
a mis hijos,
dos buenos hermanos;
y a mi esposa,
Sheila:
siempre, todo.
Quiero dar las gracias a: Noah Lukeman, Elisabeth Dyssegaard, Steve, Lattimore, Tom Barbash, Sheri Mount, Gilly Hailparn, Marie Coolman, Martha Collins, Sylvia Watanabe, Michael Byers, John Martin, Brian Bouldrey, Peggy McNally, Scott McNulty, Heather Bentoske.
Primera parte
1 24 de marzo de 1977
Jonah estuvo muerto durante un corto espacio de tiempo hasta que los asistentes sanitarios lo devolvieron a la vida. Nunca habla de ello, pero en ocasiones lo recuerda y se descubre pensando que quizá ese fuera el acontecimiento esencial del resto de su vida, quizá fuera lo que puso en movimiento su futuro. Piensa en el recio reloj de cuco del salón de su abuelo, el tañido resonante de las pesas y el disonante rasgueo de guitarra de los muelles al abrirse la pequeña puerta y asomarse el pajarito; piensa en su corazón, que se había detenido cuando llegaron hasta él y se puso en marcha con una repentina sacudida, sin que nadie supiera la razón, sencillamente arrancó de nuevo en el momento preciso en el que se disponían a declararlo muerto.
Sucedió a finales de marzo de 1977 en Dakota del Sur, escasos días después de su sexto cumpleaños.
Si su memoria fuese una película, la cámara empezaría en lo alto. En una película, piensa, se vería la casita de su abuelo desde arriba, se vería el autobús escolar amarillo al detenerse al borde del extenso sendero de gravilla. Jonah había asistido a la escuela ese día. Había aprendido algo, tal vez varias cosas, y volvió a casa en el autobús escolar. Tenía papeles en la mochila de tela, caligrafía y tablas de sumas y restas que la profesora había calificado pulcramente con tinta roja, así como una ilustración de un huevo de Pascua que había coloreado para su madre. Estaba sentado en un asiento de vinilo verde próximo a la parte delantera del autobús y no advirtió siquiera que este se había detenido, pues estaba absorto en un orificio que alguien había horadado en el asiento con una navaja; miraba detenidamente en su interior, en las entrañas del asiento, confeccionadas con muelles metálicos y paja blanca y gruesa.
El día era bastante soleado y la nieve se había derretido en buena parte. El humo del tubo de escape del autobús se entremezclaba con el destello de las luces de emergencia, y la silenciosa conductora del autobús hizo que las puertas se plegaran ante él. No le gustaban los demás niños del autobús y tenía la impresión de que el sentimiento era recíproco. Percibió sus rostros vigilantes mientras descendía los escalones del autobús para plantarse en la cuneta esponjosa y embarrada.
Pero en la película eso no se vería. En la película se lo vería solo a él al salir del autobús: un niño que corría arrastrando la mochila por la gravilla húmeda, con un gorro rojo y una raída chaqueta de color azul celeste, mientras hacía rechinar las piedras bajo sus botas y producía un sonido rítmico y agradable. Y el espectador estaría situado por encima de todo ello como si fuera un pájaro: el extenso sendero de gravilla que conducía desde el buzón hasta la casa, las malezas de la cuneta, los postes telefónicos, las verjas de alambre de espino y los rieles del ferrocarril. El horizonte, una extensa planicie de polvo y viento.
La casa del abuelo de Jonah se encontraba a escasos kilómetros del pueblecito de Little Bow, donde Jonah asistía a la escuela. Se trataba de una modesta casa de labranza de color mostaza situada junto a un álamo, con un cerezo virginiano pegado a la fachada. Esos eran los únicos árboles visibles, y la propiedad de su abuelo era la única casa. De tanto en tanto pasaba un tren sobre las vías que discurrían en paralelo a la casa. Entonces las ventanas bordoneaban como el diapasón que la profesora les había mostrado en la escuela. «Esta es la sensación que produce el sonido», les había explicado la profesora, y les había permitido acercar los dedos a los vibrantes extremos.
A veces todo se le antojaba muy pequeño a Jonah. En el centro del austero patio trasero de su abuelo, un envase vacío de medio litro de nata era la casa y una hilera de cochecitos unidos con cinta adhesiva transparente era el tren. Ignoraba por qué le gustaba tanto ese juego, pero recordaba que jugaba sin cesar, imaginándose con su madre, su abuelo y la perra de este, Elizabeth, en el interior del pequeño recipiente, mientras otra parte de sí mismo se inclinaba sobre ellos como un gigante o una nube de tormenta, empujando lentamente el tren improvisado.
Ese día no llamó a su abuelo al entrar en casa. La puerta se cerró de golpe; los muebles descansaban en silencio. Debido al rumor de la televisión procedente de su dormitorio, sabía que su abuelo estaba allí, sesteando en aquella exigua habitación sin ventanas, que era una extensión de la casa y apenas tenía las dimensiones suficientes para albergar la cama de su abuelo, un vestidor, una televisión pequeña y una lámpara rodeada de volutas de humo de cigarrillo. El abuelo estaba incorporado sobre unas almohadas, bebiendo cerveza; se había echado sobre la cintura una manta vieja con bolitas de algodón cuyos sedosos extremos estaban deshilachados, y había apoyado un cenicero sobre ella. Estaba cansado. El abuelo trabajaba de conserje, iba a trabajar de madrugada, antes de que amaneciera. A veces, cuando Jonah volvía a casa de la escuela, el abuelo salía de su habitación y le contaba historias, o chistes, o se quejaba de las cosas, del cansancio o de la madre de Jonah («¿Qué le pasa ahora? ¿Has hecho algo para que se enfade? ¡Yo no le he hecho nada!»), y maldecía a la gente que no le caía bien, la gente que lo había engañado, o quizá sonreía y llamaba a Elizabeth, «Nenita, nenita, ¿qué haces ahí? ¿A que quieres un poco de fiambre?» y Elizabeth acudía chasqueando las uñas contra el suelo, con el rabo cercenado que casi vibraba cuando lo meneaba y los ojos llenos de amor cuando el abuelo de Jonah le canturreaba.
Pero el abuelo no salió de su habitación ese día y Jonah soltó la mochila en el suelo de la cocina. Olía a humo, a huevos fritos y a la comida pasada del refrigerador. Había platos sucios en el fregadero. La puerta del abuelo estaba entrecerrada y Jonah se sentó un rato ante la mesa de cocina y comió cereales.
Su madre estaba en el trabajo. Ignoraba si la echaba de menos, pero pensó en ella mientras estaba sentado en la apacible cocina. Trabajaba en un lugar llamado Granja Armonía, «empaquetando huevos», según decía, y su tono evocaba oscuros laberintos con hileras de nidos y una procesión de obreras tristes y sucias que recorrían lentamente aquellos pasadizos.
No hablaba de ello cuando llegaba a casa. A menudo no decía una sola palabra, no quería que la tocasen y les preparaba la cena, pero se negaba a comer. Iba a su habitación para oír discos antiguos que tenía desde que estaba en la escuela secundaria, con los ojos abiertos y las manos debajo de la mejilla en ademán de orante, con su largo cabello extendido sobre la almohada tras ella.
Jonah podía quedarse allí mucho tiempo, observándola desde la entrada sin que ella se moviera. La aguja del fonógrafo palpitaba como si fuera un coche suave en la espiral del surco del disco y los ojos de su madre parecían apercibirse de la música más que de ninguna otra cosa, pues parpadeaba cuando se producía una pausa o un acento.
Pero él sabía que lo veía. Se miraban el uno al otro, y era una especie de juego: Jonah intentaba pestañear cuando ella lo hacía, adoptar el mismo rictus y oír lo mismo que ella. Era una especie de juego averiguar hasta dónde podía adentrarse en la habitación, deslizando los pies así como se abre una hoja, y a veces estaba a punto de llegar al centro de la estancia cuando ella hablaba al fin.
– Márchate -decía, casi como en sueños.
Y entonces apartaba el rostro, volviéndose hacia la pared.
Pensó en ella con la cuchara suspendida sobre los cereales. Un día, pensó, no volvería a casa del trabajo. O tal vez desapareciera por la noche. Jonah se había despertado varias veces al oír pasos en las escaleras o en la cocina, o el sonido de la puerta trasera al abrirse. La había visto desde la ventana de arriba, embutiendo el brazo en la manga del abrigo mientras recorría el sendero. Su rostro se le antojaba extraño a la tenue claridad que arrojaban los focos que el abuelo había instalado en el exterior de la casa. Su aliento se elevaba a causa del frío cuando exhalaba, y flotaba como si fuera neblina, dejando un rastro a su paso mientras ella se adentraba en la oscuridad, más allá del círculo luminoso del porche.
– No nos quedaremos mucho tiempo -le decía a veces a Jonah. Hablaba de los sitios donde habían vivido como si solo hubiesen ido a la casa del abuelo de visita, aunque se alojaban allí desde que Jonah tenía memoria: hacía casi tres años. Apenas recordaba los lugares a los que su madre se refería. Chicago. Denver. Fresno. ¿Había estado en aquellas ciudades? No estaba seguro. En ocasiones percibía destellos e imágenes, que no eran auténticos recuerdos: una escalera descendente y botas embarradas afuera; un hombre con una chaqueta de flecos, como Davy Crockett, que dormía en un sofá mientras Jonah contemplaba el interior de su boca abierta; una lámpara con un diseño de hojas otoñales; y una ducha de cemento donde se había lavado con su madre. A veces creía recordar al otro bebé, el que había nacido antes que él.
– Yo era muy joven -le explicaba ella. Eso era todo cuanto decía-. Era muy joven. Tuve que darlo en adopción.
– Me acuerdo del bebé -dijo Jonah una vez, mientras estaban sentados charlando, cuando ella se sentía cariñosa, lo abrazaba y le acariciaba suavemente la mejilla con las uñas-. Me acuerdo del bebé -afirmó, y el semblante de ella se puso tenso. Retiró la mano.
– No, eso no es cierto -respondió-. No seas estúpido. Ni siquiera habías nacido. -Se quedó sentada un instante, contemplándolo, y cerró los ojos, apretando los dientes como si su visión la hiriese-. Joder -masculló-. ¿Por qué no te olvidas de lo que te he contado? O sea que yo te confío algo que es privado y muy importante, ¿y tú te inventas jueguecitos? ¿Acaso eres un bebé?
Se quedó sentada con ademán impasible, frunciendo el ceño, y se dispuso a recogerse y arreglarse el cabello, ignorándolo. Tenía una larga melena que le llegaba a las trabillas de los pantalones vaqueros. El abuelo decía que se parecía a la cantante de música country Crystal Gayle.
– ¿No te parece guapa, Jonah? -decía el abuelo cuando trataba de animarla, pero ella se limitaba a esbozar una sonrisa carente de verdadera alegría. Jonah la observó mientras ella extraía un cigarrillo del paquete que descansaba en la mesita de café y lo encendía.
– No me mires así -dijo ella. Inhaló el humo del cigarrillo, y Jonah procuró adoptar una expresión flemática y neutral, que su cara fuese como ella deseaba.
– ¿Mamá? -intervino.
– ¿Qué?
– ¿Adónde van los niños cuando los dan en adopción? -Quería que su voz sonase inocente, hablar como los niños de la televisión cuando formulaban preguntas sobre Santa Claus. Quería fingir que era cierto tipo de niño para comprobar si su madre se lo creía.
Pero ella no lo hizo.
– ¿Adónde van los niños cuando los dan en adopción? -repitió, con voz aguda y desabrida, y no lo miró, no lo consideró mono ni perdonable. Jonah percibió el susurro de su cabellera y de su mano al restregar el extremo del cigarrillo contra el borde del cenicero.
«Se van a vivir con mamás buenas» -respondió. Al cabo de un momento se encogió de hombros con ademán sombrío, pues ya no lo amaba, ni deseaba hablar.
Pero él creía que recordaba al bebé. Su madre y él lo habían visto en el mercado, al cuidado de una señora desconocida. Tenía la tez rosada y la cabeza diminuta y calva, y estaba dentro de algo; un canasto, pensó, un canasto como en el que vienen las manzanas del supermercado. Estaba vestido con un traje de terciopelo verde con la cabeza de Santa Claus y descansaba sobre un cojín rojo. Movía las manos a ciegas, como si tratase de atrapar el aire.
– Mira -exclamó su madre-. ¡Ese es mi bebé! -Y una señora los había mirado, poniéndose tensa al inclinarse su madre para menear los dedos en la línea de visión del bebé. La señora los había mirado, sonriendo pero al mismo tiempo asustada, y se había dirigido a Jonah con brusquedad.
– No lo toques, por favor -le dijo-. Tienes las manos sucias.
Lo recordaba vívidamente; no solo a causa del bebé, sino de los ojos de la señora, de su forma de mirarlo, del cortante sonido de su voz. Fue la primera vez que comprendió realmente que tenía algo que no le gustaba a la gente.
Pensó en ello mientras correteaba por la casa ese día, blandiendo un batidor que había encontrado en uno de los cajones de la cocina, simulando que se trataba de una varita mágica que había robado. Pensó en el bebé, y en su madre recorriendo el sendero de gravilla a oscuras, y se detuvo en la puerta de su dormitorio, observando el candado que ella había instalado. Era la habitación que había tenido cuando era niña, y después adolescente, y tenía muchas cosas bonitas: había una caja de música donde guardaba sus joyas, con una bailarina pequeñita que se alzaba sobre un muelle y daba vueltas y más vueltas frente a un pequeño espejo; una caja parecida a una maleta pequeña y cuadrada en la que había discos de cuarenta y cinco revoluciones por minuto; una fotografía de su madre, que había fallecido, en un pequeño marco dorado; conchas, ramas secas pintadas de color plateado con un aerosol y postales de cuadros pegadas a la pared. Monet. Chagall. Miró. Ella los había nombrado en una ocasión. Jonah nunca tocaba nada, pero de algún modo ella sabía que había entrado en su dormitorio mientras estaba en el trabajo. No le dijo nada, pero un día, después del trabajo, volvió a casa con el juego de la cerradura, y tuvo que ver cómo atornillaba el pasador en el marco de la puerta, ajustaba la argolla del candado en el ojo del pasador y lo cerraba pulcramente con un chasquido. Se volvió hacia Jonah mientras este observaba, entornando los ojos con cautela.
– Hay cosas preciosas en mi habitación -le explicó con suavidad-. No quiero que se las lleve un ladrón -añadió, y ahora, plantado ante su habitación, sus palabras le produjeron una sensación de soledad.
Al cabo de un rato llamó a Elizabeth. Cogió un poco de fiambre del refrigerador y silbó. Volvió a llamarla y oyó el crujido de la cama de su abuelo cuando ella descendió de sus pies, donde había estado acurrucada cómodamente, durmiendo mientras dormía su abuelo.
– ¡Elizabeth! -exclamó Jonah con voz aguda y tentadora, mientras ella empujaba la puerta del dormitorio del abuelo con el hocico y se asomaba para observarlo con cautela, temblando discretamente, con paso furtivo y vergonzoso, como si hubiera gente aplaudiendo y ella fuese tímida. Pero cuando le arrojó la loncha de mortadela, ella la atrapó en el aire.
Era un dóberman pinscher y tenía bastantes años más que Jonah. No era solamente una mascota, decía su abuelo, era una perra guardiana. El mundo estaba cambiando, decía el abuelo, ya no se podía dejar la puerta abierta por las noches, como antes. Estaba Charles Manson, que era un asesino; el autoestopista que asesinó al hombre que lo había recogido en las cercanías de Vermillion; y el alzamiento de Wounded Knee. Ya no se podía confiar en la gente, decía el abuelo, de modo que Elizabeth perseguía a los coches de los desconocidos por la carretera, asustaba a los misioneros mormones que no se atrevían a llegar hasta la puerta, y a veces ladraba sin parar en la cocina con voz áspera y húmeda aunque no se viera nada en el exterior.
– Está manteniendo a raya a los fantasmas -le explicaba el abuelo.
Años después, Jonah todavía podía recrear a la perra en su imaginación, tal vez más vívidamente aún de lo que recordaba a su abuelo, o el aspecto que había tenido su madre entonces. Había pasado mucho tiempo con la perra, a veces sencillamente sentado en el sofá acariciándola, jugando apaciblemente hasta que ella se debatía para marcharse.
Creía que la conocía mejor que a nadie excepto a sí mismo. Conocía el contorno rechoncho de su torso, el peculiar diseño abigarrado de su pelaje negro y marrón, los tendones y los huesos de sus patas, su morro alargado, inteligente y puntiagudo. Su cabeza parecía la de un pájaro noble con el pico alargado y firme, una majestuosa estatua egipcia que le gustaba moldear con las manos. Amaba sus labios negros y correosos, con aquellos nódulos anfibios y verrugosos alojados cerca de los molares, y le gustaba hacerla hablar, moviéndole los labios con los dedos para que le contara chistes de toc, toc y corease las sintonías de los dibujos animados que veían ambos. Amaba el negro lustroso de sus garras curvas y la misteriosa materia blanca semejante al tuétano que hallaba en el interior de sus zarpas; amaba la textura agrietada y lijosa de sus pezuñas, la carne ondulada y respingona de su lengua cuando él la cogía y la estiraba, la piel moteada, pálida y cerúlea del interior de sus orejas, su forma de agitar la cabeza hacia delante y hacia atrás si la tocaba en el punto preciso, como si la estuviera importunando una mosca. Amaba la piel suave, desnuda y gris de su estómago, las dos hileras de pezones, que él apretaba simulando que eran botones y tiradores de un robot que había construido.
– Maldita sea, Jonah -vociferaba el abuelo, cuando Elizabeth gañía-. ¡Deja de darle la lata a esa maldita perra! ¡Espero que algún día te muerda!
Quizá hubiese algo inevitable en lo que sucedió. Cuando intenta recrearlo en su mente siempre le parece que la tarde entera tenía algo inerte y helado, algo taciturno, una especie de expectación, como si le hubieran preparado las cosas.
Recuerda hasta cierto punto. Recuerda el juego al que estaban jugando, la fantasía en la que se había abstraído. Los estaban persiguiendo y, a la manera de un rey de dibujos animados, él gritaba: «¡Guardias! ¡Apresadlos!». Soldados pertrechados con lanzas trotaban con pasos cortos en fila de a uno por un pasadizo con hileras de antorchas.
Elizabeth y él se habían ocultado en el cuarto de baño, y a veces le parece que puede verlo a la perfección: sus manos haciendo girar el cerrojo de la puerta, que amaba más que a ningún otro. Una llave maestra en una cerradura. Un picaporte confeccionado con vidrio tallado, como si fuera una joya. Uno podía fingir que era un rey en un palacio.
Después de cerrar la puerta con llave, resopló satisfecho. Tomó aliento y se volvió a mirar a la perra, Elizabeth, que se encontraba incómoda junto a la bañera, con el rabo entre las piernas, las orejas caídas y los ojos recelosos y dubitativos.
– Vienen a por nosotros -le dijo a Elizabeth, y ella lo miró y a continuación apartó la vista, agitada, describiendo un semicírculo de puntillas en la exigua habitación-. Nos matarán si entran -añadió, mientras apretaba la cara contra la puerta, escuchando.
Era una estancia pequeña y ordenada, aunque no impoluta, con gélidos azulejos blancos y negros en el suelo, una gélida bañera de porcelana, lavabo y retrete. Había un armario alto que contenía toallas y paños. El retrete tenía una cubierta de pelo azul parecido al de un muñeco sobre la tapa y del grifo del lavabo goteaba un hilo de agua constante. Había un recipiente para depositar los cepillos de dientes bajo un botiquín con puerta de espejo y una ventanita cuadrada cuyo vidrio tenía la textura del hielo, con diseños escarchados. Debajo estaba la bañera con patas y pila profunda que parecía el interior de un huevo. Una mancha de óxido naranja se extendía desde la base del grifo hasta el desagüe.
Se le había ocurrido que ese era el mejor sitio para ocultarse. También recuerda claramente la determinación de agazaparse dentro de la bañera para escapar de los soldados que los hostigaban, pero se le presentaron ciertas dificultades para que Elizabeth secundase su plan. Jonah se incorporó en el interior de la bañera y la sujetó por las extremidades anteriores de modo que la perra se alzara sobre las patas traseras. Intentó tirar de ella, pero Elizabeth se negaba a moverse. Se apartó de Jonah, de modo que este salió de la bañera y trató de levantarla por los cuartos traseros, pero pesaba demasiado. Sin embargo, había hallado asidero en la piel flácida de las ancas y consiguió levantarla del suelo.
– ¡Entra! -exclamó, y le propinó un fuerte empellón-. ¡Deprisa, maldita sea! -Y ella emitió un sonido brusco cuando Jonah la empujó, cuando se precipitó en la bañera sobre ella.
No sabe a ciencia cierta lo que ocurrió después. Hubo un momento, una especie de oleada, una mancha blanca durante la cual el juego se desvaneció, durante la cual Elizabeth dejó de ser ella misma y se transformó en otra cosa. Los dos forcejearon sobre la porcelana resbaladiza. Tal vez Jonah estuviera intentando sujetarla, tal vez presionó con fuerza un punto blando de su barriga, tal vez Elizabeth fue presa del pánico al verse cabeza abajo, desorientada, incapaz de recuperar el equilibrio. Sus escuálidas patas se debatieron en el aire y su cuerpo se contorsionó, procurando enderezarse, y emitió un sonido como si vomitara una sucesión de gañidos. Chasqueó las mandíbulas, se retorció y arremetió contra él, y Jonah percibió un chispazo en su mente que no era verdadera conciencia.
El primer mordisco fue uno de los peores. El largo diente delantero, el canino, se hundió en la piel de Jonah justo debajo del ojo izquierdo y le desgarró la mejilla trazando una línea hasta el filo de la garganta. La sangre brotó salpicando la ventana. Las botellas de champú colocadas en el saliente de la bañera se desplomaron con estrépito cuando Jonah pataleó presa de un espasmo, sorprendido. Cuando se apartó de ella, Elizabeth le mordió la oreja y le arrancó un pedazo.
Más adelante intentaría pensar que Elizabeth se había vuelto loca. La gente diría que quizá fuera el sabor de la sangre, o los ruidos que producía, los sonidos agudos que instintivamente la hicieron pensar que era una suerte de presa. Diría que los perros de ataque, como los dóberman, pueden ser sumamente excitables y que pueden perder el autocontrol. Jonah no quería creer que ella lo odiaba. No quería creer que la había atormentado, que fuera lo que fuese lo que le había hecho, ya había tenido bastante. Que le mordió y le gustó, pensando: por fin.
Pero ella no se detuvo. Sus colmillos le hendieron las palmas de las manos cuando las levantó para protegerse la cara, y le surcaron los antebrazos cuando manoteó frente a ella, intentando golpearla. Un mordisco le perforó el labio inferior cuando la perra intentó apresar su cuello, y otro más jaló de la piel del rostro desgarrado como si fuera una tira. Recuerda que intentó sujetarse de nuevo la piel contra la cara, como si se tratara de una pieza de rompecabezas que intentara encajar. Cuando cayó al otro lado de la bañera, sobre el suelo de azulejos, se encontraba empapado. Era consciente de que las zarpas anteriores de Elizabeth le rasguñaban la ropa como si intentara excavar un agujero en su cuerpo, de sus mandíbulas, de los mordiscos en el cuero cabelludo, en el cuello, en el pecho, mientras rodaba hecho un ovillo y pataleaba, dejando un rastro de sangre.
– Lo siento -decía-. ¡Mamá, yo no quería! ¡Ha sido un accidente!
Quizá en realidad no lo recuerda. Quizá tan solo lo imagina al mirar su cuerpo, su piel desnuda en el espejo. La mayor parte de lo que sucedió ha desaparecido de su memoria. Recuerda destellos de calor y de presión, pero no dolor exactamente. La mayoría de las personas no comprenden lo que significa ser un animal, que te asesinen y te devoren. Una tranquila placidez se apodera de ti. El cuerpo se relaja y lo acepta todo.
Eso fue todo, la verdad. Años después, en un bar, una mujer le dice: «Cuéntame algo interesante sobre ti» y Jonah hace una pausa.
Una vez estuve muerto, piensa. Es lo primero que piensa, aunque no lo dice. Suena demasiado melodramático, demasiado complicado e inapropiado. La mujer es displicente y lo mirará con escepticismo, sacará un cubito de hielo de la copa y le dará vueltas en la boca.
– Oh, no me digas -dirá al cabo de un momento-. ¿Y cómo es eso de estar muerto?
Y Jonah no lo sabe con exactitud. Es consciente de la sensación de precipitarse hacia delante. Se parece a lo que experimentó en una autopista cuando de pronto, mientras circulaba a cien o ciento veinte kilómetros por hora, una pareja de camiones articulados flanquearon su coche, creando con las desenfrenadas paredes de sus remolques un túnel que Jonah estaba franqueando a toda prisa. Más adelante, un estruendoso camión de basura se incorporó al carril frente a él; detrás, una mujer al volante de una minifurgoneta lo apremiaba con impaciencia, acercándose a su parachoques y confinándolo en un ataúd de velocidad. Estaba encerrado, y sin embargo avanzaba a toda velocidad.
En ese momento, sintió que un recuerdo se revolvía en sus entrañas. Los dientes de la perra. La casa amarilla y la extensa planicie vistas desde arriba. La llave maestra, el bebé en el cesto y la señora que decía: «No lo toques, por favor, tienes las manos sucias».
Estaba muerto, o casi muerto, cuando su abuelo derribó la puerta del cuarto de baño. No lo recuerda, sencillamente lo sabe. Es consciente de la sangre, su propia sangre, derramada por todas partes. Siente que la puerta se astilla y se desploma. Percibe el sonido del lamento desgarrado, de fumador, de su abuelo. El abuelo apresó a Elizabeth por el collar, la apartó y empezó a asestarle patadas en las costillas y en la cabeza.
En la película, el cuarto de baño parece flotar en el espacio, blanco, irradiando un resplandor fluorescente. En la película, los hombres de la ambulancia se inclinan sobre él, el cadáver de un niño pequeño tendido sobre los azulejos blancos y negros. Son silenciosos, delicados y angelicales. Los imagina como alienígenas amistosos con la cabeza redonda e intercambiable y los ojos grandes. El abuelo debe estar en alguna parte, en la periferia de las cosas, pero Jonah no puede verlo. Para entonces, Elizabeth ha muerto. Puede imaginarla, no lejos de donde él mismo está tumbado; Elizabeth yace de costado, con las patas agarrotadas, las pezuñas torcidas hacia dentro y la boca ligeramente abierta, y sus ojos lo contemplan, así como los suyos la contemplan a ella. Se podría trazar una línea entre los ojos de ambos, los suyos y los de Elizabeth; dos puntos, A y B, principio y final.
El abuelo de Jonah se burlaba constantemente de él. Jonah creía que no era con mala intención. Solo lo hacía para divertirse. Recuerda que el día antes de que muriese, el día antes de que Elizabeth lo atacara, una tarde cualquiera después de la escuela, no mucho antes de que su madre volviese a casa del trabajo, su abuelo lo llamó.
– ¡Jonah! -exclamó con su voz socarrona y áspera-. ¡Ven, deprisa! ¡Ven a ver! -Y Jonah había esperado con impaciencia mientras su abuelo señalaba por la ventana trasera los rieles del ferrocarril, donde había varios vagones estacionados-. Me parece que el carnaval pasó por aquí anoche -dijo-. ¡Mira eso! ¡Se han dejado un elefante!
– ¿Dónde? -preguntó Jonah, tratando de seguir el dedo de su abuelo.
– ¡Allí! ¿No lo ves?
– No.
– Está justo ahí… donde estoy señalando. ¿Es que no lo ves?
– No… -respondió Jonah, vacilante, pero alargó el cuello.
– ¿Me estás diciendo que no ves un elefante ahí de pie? -exigió el abuelo de Jonah.
– Bueno… -repuso este, que no deseaba comprometerse-. Bueno… -repitió.
Jonah volvió a recorrer con la mirada las líneas y las formas que se perfilaban al otro lado de la ventana. No vio al elefante, pero al cabo de un rato creyó hacerlo. En su memoria perdura la figura de un elefante plantado al borde de las vías del tren, flexionando la trompa, lánguido y pensativo, para llevarse a la boca un manojo de heno.
2 Primavera de 1977, primavera de 1978
Mientras el personal sanitario resucitaba a Jonah, Troy Timmens estaba reclinado en un puf, en una caravana a las afueras de San Buenaventura, Nebraska, observando a unos adolescentes que fumaban marihuana. Era media tarde, alrededor de las cinco en punto, pero con la cortina corrida podría haber sido cualquier momento del día o de la noche. Troy se recostó, arrellanándose, consciente del satisfactorio crujido que producían las bolitas de poliestireno en el interior del puf cuando aplicaba su peso sobre ellas. Suponía que estaba bastante contento.
La caravana en la que estaba sentado pertenecía a su primo Bruce y a la esposa de este, Michelle. Troy había adquirido el hábito de visitarlos después de la escuela para quedarse hasta la hora de cenar o incluso más, hasta mucho después de su hora de acostarse. Si su madre le preguntaba al respecto, le explicaba que había estado cuidando a Ray, el hijo de Bruce y Michelle, que tenía dos años, y muchas veces era cierto. No importaba. Los padres de Troy estaban enfrascados en las últimas etapas del proceso de odiarse mutuamente, un lapso de muchos meses que desembocaba en el divorcio, y a todos los interesados les complacía que Troy estuviese en otra parte.
Troy era feliz en casa de Bruce. Era confortable y emocionante, un mundo que asociaba vagamente en su imaginación con California y las estrellas de rock. Le encantaban los objetos que poseían: los pósteres ultravioletas con imágenes de lobos, calaveras y relámpagos; los cúmulos de discos y casetes; la puerta de abalorios que daba a la cocina; el refrigerador con la máquina de fabricar hielo incorporada en la puerta, una posesión que despertaba la admiración de Troy, al igual que los equipos de sonido estéreo, los microondas y los automóviles Corvette. Siempre tenían las patatas fritas y las chucherías más modernas que Troy hubiera visto anunciadas en televisión, y le permitían comer todo cuanto quisiera. Y encontraba que el lujo del salón era imponente. Había barritas de incienso cuyo aroma se elevaba desde la mesita de café con superficie acristalada y muebles en los que uno se podía hundir… no solo los pufs, sino también un voluminoso sofá con almohadones gigantes. La moqueta del salón, de lana gruesa y color dorado amarronado, no solo tapizaba el suelo sino también las paredes, hasta el techo. Lo mejor de todo era una hermosa pecera, donde moraban un pez ángel, un pareja de peces besucones y una rana pequeñita, así como innumerables mollys negros y naranjas que constantemente alumbraban a bebés microscópicos que, ante el horror fascinado de Troy, a menudo eran devorados por los peces besucones, que los aspiraban con sus grandes bocas fruncidas. Pero su objeto favorito de toda la casa era el esqueleto de plástico que había en el fondo de la pecera, un pirata hundido que aferraba el timón de una nave con sus huesudas manos; a su lado había un cofre del tesoro que eructaba burbujas de aire. Troy era el tipo de niño que pasaba buena parte de su tiempo dibujando esqueletos en sus cuadernos y en los pupitres; esqueletos con gafas de sol y peinado afro, esqueletos que se carcajeaban ufanos al alzarse de sus tumbas caricaturescas, esqueletos que pilotaban aeroplanos, conducían coches o empuñaban ametralladoras.
Ese día estaba sentado cerca de la pecera, contemplando el pequeño mundo submarino, cautivado por la forma en la que los brazos del esqueleto pirata se agitaban en la corriente de burbujas de aire. Fingía desinterés en los fumadores de marihuana, aunque de hecho estaba observando subrepticiamente a los adolescentes mayores, amigos de Bruce y de Michelle, que aspiraban humo por la boquilla de una pipa de agua hecha de vidrio. Estaban todos escuchando un disco cómico de Cheech y Chong, que era muy gracioso. Todos se reían, y Troy se recostó, un tanto espantado por el lenguaje que empleaban los cómicos. Entornó los ojos, sonriendo tímidamente, bajo la nube de humo que flotaba en una delgada capa por encima de sus cabezas, pues no era nada entrometido. Tenía diez años.
Pero era distinto a la mayoría de los chicos de su edad. La gente que visitaba a Bruce y a Michelle se lo decía siempre. Decían que parecía un adolescente; un adolescente honorario, dijo alguien en una ocasión, llenándolo de orgullo. A nadie le importunaba tenerlo cerca. Nunca causaba molestia alguna.
Y quizá fuese cierto que era extraordinariamente maduro. Lo rodeaba un aura, según decía Michelle a la gente, aunque no pudiera precisarla. «Tienes un alma vieja», le decía, mientras le acariciaba el cabello con solemnidad. Había algo inexplicable en sus modales, en su semblante y hasta en su comportamiento que no parecía en modo alguno infantil. Eran aquellos ojos de color azul pálido, ojos de malamute, así como la postura cautelosa y extrañamente alerta. Era la sonrisa tímida y no obstante un tanto lobuna que irradiaba en ocasiones, una sonrisa que al parecer aquellas adolescentes consideraban presexi, imaginando que al cabo de unos años se convertiría en algo libidinoso y devastador. Y aquella risa grave que provocaba que las apasionadas muchachas alzaran la cabeza y lo contemplaran por un instante. Troy no se reía con frecuencia, pero cuando lo hacía no se parecía a ningún chico de diez años con el que se hubieran topado anteriormente. Aparentaba más experiencia de la que poseía, un suspiro de destreza masculina, de chulería con tintes marginales de algo parecido a la melancolía, y ellas se guiñaban el ojo, divertidas y, no obstante, intranquilas: ¿dónde había aprendido a producir un sonido como aquel? Intercambiaban miradas privadas, rictus contenidos, una ligera dilatación de los ojos, un movimiento de cejas casi imperceptible. Troy lo advertía, pero ignoraba lo que significaba.
Ese día había tres de ellas, tres chicas de instituto, y un muchacho de unos diecinueve años con mostacho hirsuto que era el líder y las había llevado a casa de Bruce. Troy era consciente de la sutil atención que le prestaban las chicas, y por eso estaba aún más resuelto a guardar silencio. Las observaba desde su rincón junto a la pecera, pensando que quizá se estuvieran burlando de él por alguna razón, y bajó la vista con cautela para asegurarse de que no tenía la cremallera abierta. Se pasó la mano por el cabello para atusárselo y trató de concentrarse en lo que decían los cómicos del disco. Tenían un acento gracioso y hablaban de comer mierda.
Conocía vagamente a aquellas chicas. Había una llamada Crissy que tenía el cabello rubio y liso, y que debido a su bronceado natural parecía que pasaba mucho tiempo en una playa tropical; otra, Kim, era muy flaca y lucía una camiseta que rezaba: «Estoy con un idiota», con una flecha que señalaba de un modo general a quien se hallara a su izquierda, que en este caso era una muchacha llamada Carla. La había visto varias veces en casa de Bruce y Michelle, y se acordaba de ella: Carla. Era una muchacha de dieciséis años, pequeña y con la cara redonda, apenas más alta que el propio Troy; tenía los ojos grandes y azules, rodeados por una densa capa de rímel y sombra de ojos, y unos pechos enormes. Llevaba una camiseta de cuello ancho, de modo que Troy podía atisbar el comienzo de su escote, una ladera de piel moteada de lunares y de pecas. Sabía que los pechos de Carla tenían algo que los distinguía de los de las demás chicas, pero aún no había comprendido que parecían distintos porque Carla no llevaba sostén.
Había varias cuestiones importantes que aún no había comprendido, aunque lo haría antes de que pasara mucho tiempo. Por ejemplo, ignoraba que su primo Bruce era narcotraficante, y que aquellas chicas eran sus clientes. Ignoraba que a Michelle le incomodaba que estuviera presente observando aquellas transacciones, y que más tarde discutía con Bruce por ello. Ignoraba que Bruce y Michelle, aunque eran jóvenes (ambos tenían veinticuatro años), ya habían trabado amistad con la cocaína y que pasarían buena parte de su vida posterior intentando escapar de ella. En retrospectiva, por supuesto, estaban las contracciones nerviosas de Bruce, que entrechocaba el pulgar y el índice como si fueran pinzas impacientes, así como la mirada inquieta y vidriosa que le clavaba Michelle.
– Troy, cariño -dijo Michelle-, ¿quieres hacerme un favor? ¿Quieres echarle un vistazo a Ray a ver cómo está?
– Oh -repuso Troy, y se desperezó como si no hubiera estado prestando atención-. Claro -respondió, con aires de importancia, levantándose del puf mientras las adolescentes lo observaban.
Ese era su trabajo cuando estaba en casa de Bruce y Michelle: debía ocuparse de Ray, que tenía dos años. Debía asegurarse de que estuviera entretenido, de que tuviera limpio el pañal, de que no metiera los dedos en los enchufes ni bebiera de la botella de limpiador con extracto de pino que había bajo el lavabo del cuarto de baño. No era exactamente un trabajo. A Troy le gustaban los bebés. Le gustaba encargarse de ellos, le gustaban los deditos de sus pies y sus mejillas tersas y carnosas. Además, aún era lo bastante joven como para divertirse con los muñecos de Ray, con los bloques de construcción, los juguetes musicales, el autobús escolar amarillo de plástico y los niños de Weeble en miniatura que cabían en su interior. Aún les tenía afecto a los libros del doctor Seuss que le leía a Ray. No le importaba inventar fantasías ni jugar al escondite para embelesarlo. Era sencillo.
Sin embargo, Michelle le agradecía que estuviera cerca. Con frecuencia, cuando se marchaba de la caravana a las nueve o las diez de la noche para emprender el camino a casa, Michelle le daba dinero. Cinco, diez, veinte dólares.
– Gracias por venir, cariño -le decía, y mientras le metía los billetes en la mano, sus dedos lo rozaban de un modo que le hacía desear que fuera su hermana mayor, o su madre.
Las chicas de instituto lo observaron mientras se separaba del puf en el que se había fundido, y el chico mayor hizo una mueca. Troy advirtió que el muchacho enarcaba las cejas de un modo no demasiado amistoso, formando una «o» con la boca mientras rodeaba el bong con los labios. «Piérdete, niño», decía su mirada.
Pero la chica llamada Crissy exclamó:
– Oye.
Cuando se hubo incorporado se dio la vuelta para mirarla de nuevo.
– Troy… ¿te llamas así? -Él se detuvo, incómodo, y asintió.
»Eres mono -observó. Las demás le dirigieron miradas significativas, sonriendo burlonamente como si le hubiera gastado una broma pesada. Y entonces rompieron a reír.
Ese día no fue especialmente importante en la vida de Troy, pero formaba parte de una serie de acontecimientos en los que pensaba de tanto en tanto, parte de la totalidad de su vida con Carla: aquellos días precoces en la caravana de Bruce, cuando ninguno de los dos podía haber sabido que con el paso del tiempo se casarían y tendrían un hijo, ni que años después acabarían separados y más adelante divorciados y, sin embargo, pensaba, arrastrando aquella historia tras ellos para siempre.
Veinte años después, cuando Troy tenía treinta y trataba de dilucidar si seguía enamorado de ella, pensó en aquel momento en la caravana de Bruce y Michelle. Carla lo había abandonado, estaba viviendo con otro hombre, su matrimonio había terminado. Sin embargo, había accedido a desplazarse desde Nebraska a Las Vegas, a instancias de sus llamadas de madrugada.
– Solo necesito que vengas -le había dicho, y Troy se había metido en el coche y había viajado durante dos días-. ¿Quieres hacer esto y nada más, por favor, por favor? -susurró con voz desgarrada, arrastrando las palabras, y él se plegó a sus ruegos, en parte debido a aquellos días pretéritos, en casa de Bruce y Michelle, en los que le miraba fijamente los pechos.
La primera chica que besó no fue Carla. De hecho, fue Crissy, la amiga de Carla, la rubia del bronceado permanente, la de los brazos atezados y las palmas macilentas y untuosas.
– Era asquerosa -masculló Carla años después, cuando se lo contó. Ella no recordaba los momentos pasados en casa de Bruce y Michelle con el mismo afecto que Troy-. ¡Dios! -exclamó-. ¡Qué asco! Siempre supe que tenía algo malo de verdad. Era la clase de persona que intentaría seducir a un niño de diez años.
Y Troy había asentido; siempre lo persuadían las vehementes aversiones de Carla, incluso después, cuando él se convirtió en una de ellas.
Pero la verdad era un tanto más compleja, pensaba; más que palabras sencillas como «asquerosa» y «seducir», aunque desconocía otros términos más apropiados.
Todo estaba confuso en su mente, hermanado con los recuerdos de aquella época de su vida, con el amor que sentía por la casa de Bruce y Michelle, con la historia de su vida con Carla, con el hecho de que Crissy ya no estaba viva.
Eran muchas cosas que procesar, pensaba.
Y para ser franco, no sabía lo que había sucedido realmente aquel día, ni cómo había sido que Crissy lo había besado. Había transcurrido un año desde su primer encuentro y ahora Troy tenía once años, casi doce. Era la primavera de 1978. Para entonces pasaba casi todo el tiempo después de la escuela en casa de Bruce y Michelle, y a veces se quedaba los viernes o sábados por la noche en un saco de dormir en el suelo de la habitación de Ray, y se quedaba dormido con el agradable rumor de la risa, el alboroto y la celebración, despertándose ante el silencio sepulcral del desenlace, para encontrar la puerta de Bruce y Michelle sellada, con una manta echada sobre la barra de una cortina para impedir que entrase luz en su dormitorio, un par de rezagados dormidos en el sofá o acurrucados en la alfombra frente a la pecera, latas de cerveza acumuladas en todas las superficies y el aroma grisáceo del humo rancio que persistía en el ambiente.
Esa mañana se había paseado hasta la cocina alrededor de las seis de la madrugada, acuciado por el hambre, pues había olvidado cenar la noche anterior. Crissy estaba sentada ante la encimera y al principio creyó que estaba dormida. Tenía la cabeza baja, reclinada en el pliegue del codo, y no se movió cuando Troy sacó los cereales azucarados del armario y se los sirvió en un tazón. Pero cuando volvió del frigorífico con un cartón de leche ella había alzado la cabeza.
– ¿Tienes hambre? -preguntó jubilosa, y Troy se quedó petrificado, cauteloso. Las pupilas de los ojos de Crissy estaban enormemente dilatadas, de modo que casi habían devorado el verde grisáceo de los iris, excepto por una aureola tan estrecha como el nimbo de sol que rodea un eclipse. Se le había corrido el rímel: «Ojos de Mapache», había oído que la llamaban las demás chicas. Pero ella lo miraba expectante, de modo que asintió. Sí, tengo hambre. Algunas hebras de cabello se habían adherido a su pegajoso brillo de labios y la muchacha empleó el filo de la uña de su dedo meñique para despegarlos.
«Seguro que estoy hecha una mierda -dijo con voz reflexiva y casi satisfecha, y Troy no supo si hablaba con él o consigo misma. Se apoyó en el otro pie mientras ella encendía un cigarrillo. Ella lo miró de soslayo y volvió la cabeza para exhalar una bocanada de humo que se remontó por encima de sus cabezas.
»Oh, vamos, Troy -añadió al cabo de un instante-, ya deberías saberlo. Cuando una chica dice: «Estoy hecha una mierda», el chico debe decirle: «¡No, estás estupenda!». Así son las cosas.
– Oh -repuso Troy, toqueteando la cuchara. La mirada de Crissy era inescrutable debido al maquillaje difuminado, y Troy no pudo estudiar su expresión-. Estás estupenda -dijo suavemente.
– Mientes -respondió la muchacha. Esbozó una sonrisa enigmática y expulsó otra vaharada de humo, frunciendo los labios como un bebé que hiciera burbujas de jabón-. Tienes que mentir mejor para que te bese una chica.
– Sí, claro -rezongó él, y frunció el ceño. Ese era un juego al que a la gente le gustaba jugar con los niños de tanto en tanto: «¿Cuántas novias tienes?», le preguntaban, o «¡Apuesto a que las niñas te persiguen por todo el patio!», y él no tenía mucha paciencia para esa clase de burlas. Dirigió su atención a los cereales, hundiendo la cuchara enérgicamente en la sopa de leche y Cheerios flotantes con sabor a manzana, ignorándola, con la esperanza de que perdiera el interés y se fuera a otra habitación.
A su alrededor, la caravana estaba en silencio. Troy percibía el ronroneo del sifón de la pecera, el insistente gorjeo matutino de los gorriones que anidaban en los aleros y en marquesinas de las caravanas, o en el solitario álamo del patio. Sorbió ruidosamente al llevarse la cuchara a los labios, tan solo para perturbar la calma, y se percató de que Crissy seguía observándolo con expectación.
– ¿Puedo comer un poco de tus cereales? -le preguntó al fin.
Troy se encogió de hombros.
– Vale -respondió, pero cuando se disponía a empujar el tazón hacia ella, la muchacha hizo algo desconcertante. Se recogió el cabello detrás de las orejas y se inclinó hacia delante, entornando los ojos y abriendo la boca. Quería que le diese de comer.
Era raro, pensó, y vaciló. Pero ella estaba sentada con la boca abierta, y al cabo de un instante Troy extendió la cuchara. Observó cómo Crissy cerraba lentamente los labios sobre ella. Abrió los ojos mientras engullía.
– Mmm -dijo-. Está bueno. Gracias.
– Ajá -admitió él. Volvió a depositar la cuchara en la encimera, sin saber qué debía hacer con ella ahora que había estado dentro de su boca. Había atisbado el interior de sus labios, que eran pegajosos, rosas y relucientes. Y su lengua. No sabía qué pensar al respecto.
Pero ella se comportaba como si no hubiera sucedido nada extraordinario. Troy la observó mientras ella levantaba el cigarrillo y soplaba sobre el extremo de modo que la brasa emitiera un resplandor anaranjado a través de la costra de ceniza. Después lo apagó. Sonrió.
– ¿Puedo hacerte una pregunta? -dijo. Él se limitó a encogerse de hombros. Sus atenciones no le resultaban especialmente gratas, pero al mismo tiempo eran hipnóticas, de un modo que no acababa de comprender.
»Me ha dicho Bruce que eres adoptado -prosiguió ella-. ¿Es cierto?
– Sí -respondió-. ¿Y qué?
– Y nada -repuso Crissy-. Es que a mí también me adoptaron, así que me pareció interesante. Una no se encuentra con muchos adoptados, ¿verdad?
– Supongo que no.
– Supones que no -repitió ella. Lo observó impertérrita un instante, con expresión misteriosa. Después sonrió-. Eres gracioso -dijo. Y añadió:
– Y bien, ¿qué te parece? ¿Ser adoptado?
– No lo sé -contestó el chico. Lo cierto era que no pensaba mucho en ello, y desde luego nunca hablaba de ello. Siempre había considerado que aquella cuestión de su vida era trivial y privada, como el ombligo de la gente. Era adoptado. «Nos adoptamos mutuamente», le había explicado su madre. «Dios nos condujo hasta ti y nos convirtió en una familia.» Lo había sabido desde una edad temprana, y le habían enseñado que carecía de importancia, que no era distinto a los demás. Sus padres, Earl y Dorothy Timmens, eran tan auténticos como los de cualquiera. Pero no obstante le molestaba que Bruce se lo hubiese contado a aquella chica y le incomodaba la idea de que hablaran de ello. Se encogió de hombros, contemplándola con suspicacia-. Vaya cosa -masculló-. A nadie le importa.
– ¡Ja! -replicó ella: una breve carcajada-. Oh, claro que sí. Lo que pasa es que todavía no lo sabes. -Torció el gesto, mirando de soslayo solapadamente, como si hubiese alguien escuchando y ella se dispusiera a contarle algo secreto, o sucio-. ¿Es que no piensas en ello? ¿No te preguntas quién es tu madre?
– La verdad es que no -repuso Troy. ¿Y qué otra cosa podía decir? Bajó la mirada con ademán pensativo, siguiendo las vetas de madera falsa de la superficie de formica de la encimera. ¿Qué podía contarle? ¿Podía explicarle que siempre había creído a su madre cuando le aseguraba que era especial? Elegido, seleccionado, decía. Cuando era pequeño, solía escuchar una canción: ¿Cuánto cuesta ese perrito de la ventana? La ponía una y otra vez, y en algunos aspectos suponía que siempre había pensado que su adopción había sido algo parecido: que sus padres habían recorrido un pasillo con hileras de urnas de cristal que contenían bebés y que se habían detenido de pronto, experimentando una repentina certidumbre, frente a una cestita que albergaba a su encarnación infantil. Lo habían señalado y una enfermera se lo había entregado envuelto en una manta; una transacción limpia y sin complicaciones. Nunca se había planteado lo que había sucedido previamente. Comprendía el sexo y cómo nacían los bebés, pero la idea de estar en el estómago de alguien, de que lo expulsaran empapado del cuerpo de una mujer, se le antojaba irreal y grotesca. En su mente, esa persona era como una piel de la que se había desprendido, la cáscara de un capullo que había dejado atrás.
«Supongo -continuó-, supongo que nunca me ha parecido muy importante. -Y se encogió de hombros, cambiando de postura, vacilante. Era consciente del peso inexplicable y casi opresivo de sus atenciones. Admitía que era una habilidad que poseían algunas chicas, un poder que podían ejercer simplemente al concentrarse sobre una persona. Sintió un pinchazo en la epidermis cuando ella se inclinó sobre él, cuando su antebrazo acarició levemente el suyo y se percató del pálido vello justo encima de su muñeca, del aroma rosado de la crema, la presión húmeda y suave de su piel sobre la suya y el modo en el que su cabello le lamía el hombro.
– En fin -dijo Crissy. Le tocó brevemente el dorso de la mano con la yema del dedo índice, esbozando una sonrisa que en realidad no era en absoluto una sonrisa, sino otra cosa… una tristeza reprimida, un estremecimiento-. No sé -prosiguió-. A lo mejor es que soy rara. Probablemente estoy loca o algo así, pero… pienso mucho en ello. Me pregunto, ya sabes, ¿qué está haciendo ahora? A lo mejor es cantante, una actriz famosa o algo así. ¿Y qué aspecto tiene? ¿Y qué habría sucedido si se hubiese quedado conmigo? ¿Sabes a qué me refiero? Habrías tenido una vida completamente distinta, y quizá serías diferente y, bueno, más feliz. Sé que mi sitio no está en la familia con la que vivo ahora, eso seguro. -Hizo una mueca-. A lo mejor soy la única, no lo sé. ¿Pero realmente crees que tus padres querían adoptar a un bebé? ¿No crees que si hubieran tenido elección habrían tenido un bebé de verdad? O sea, uno propio.
Troy no sabía qué responder, de modo que guardó silencio. Desde la habitación contigua llegó el sonido de una gruesa tos masculina, una garganta que expulsaba flema.
– Joder -musitó bruscamente una voz soñolienta, y los ojos de la muchacha se volvieron hacia el sonido.
– Lo siento por ti -dijo-. Eres un niño. No deberías pasar el rato en un sitio como este.
Y entonces, sin previo aviso, lo besó. Inclinó la cabeza y estampó sus labios sobre los suyos. Troy sintió que su lengua se movía suavemente, como una pequeña sacudida que recorría el contorno de su boca, y se sobresaltó a causa de la sorpresa. Las manos de la chica le sujetaron las mejillas y sus labios se restregaron contra los suyos durante un instante antes de liberarlo.
– Ya está -dictaminó-. Ahora me recordarás.
Eran alrededor de las siete y media de la mañana del sábado cuando emprendió el camino a casa, y todavía podía saborear la opresión sombría y tabacosa de la lengua de Crissy mientras atravesaba a la carrera el paso subterráneo con paredes de cemento húmedo, rezumante y tiznado de herrumbre, dejando atrás el pequeño supermercado abandonado con periódicos encolados en las ventanas y la escuela primaria para dirigirse a las hileras de casitas que componían la calle en la que vivía. Cuando recorría la avenida Deadwood, un perro le ladró desde el otro lado de una verja y un remolque que transportaba a un anciano enjuto con sombrero de vaquero aparcó lentamente junto a la acera. La primavera había sido seca y los patios de las casas ostentaban un tono verde amarillento, el color cansado de los terrones que tapizaban las colinas de la planicie a las afueras del pueblo. San Buenaventura era poco más que una aglomeración de casas y comercios en medio de una llanura agostada con campos de trigo, carreteras asfaltadas y colinas estériles y rocosas. No pensaba en ello a menudo, pero en ese momento se percató de ello: la amplia expansión del mundo más allá de las fronteras, la mujer, la madre en cuyo interior había estado una vez, allí, en alguna parte. Sintió mariposas en el estómago, y se encontró infectado por la tristeza que le había otorgado Crissy con su mirada lenta y sostenida, con el peso de su boca contra la suya. Los latidos de su corazón seguían siendo superficiales, veloces y huecos.
Allí estaba su casa. Con las cortinas corridas. La puerta de pantalla con la moldura de filigrana de aluminio.
Dentro estaba su padre, durmiendo en el sofá. Sus padres habían estado discutiendo de nuevo, y su padre estaba acurrucado bajo una colcha de punto, hecho un ovillo, con un pie desnudo y macilento al descubierto, el semblante severo y tenso apoyado en el brazo del sofá, con el ceño fruncido en sueños. Su cabello se levantaba en tiesos mechones, y sus ojos se movieron bajo los párpados cuando Troy le tapó el pie con la manta.
Amaba a su padre. Eso era lo que tendría que haberle dicho a Crissy. Amaba a su madre, que seguía durmiendo en su habitación. Amaba a Bruce y a Michelle, a toda su gente, a su familia. No deseaba otra vida.
3 6 de enero de 1966
En la residencia para madres solteras, Nora sigue abrigando la esperanza de que el bebé deje de crecer, de que se muera. A su alrededor, el estómago de las chicas se hincha, se tensa, y sus almas se desinflan. Hay un aroma de fruta vieja y eucalipto, una voluminosa televisión que emite un concurso, ¿Cuál es mi frase?, una docena de muchachas impasibles que contemplan la pantalla; algunas fuman cigarrillos, se muerden las uñas y entrelazan las manos en el regazo. Una está tejiendo. Tejiendo. Sus manos se mueven sin interrupción, y la madeja de manta, de jersey o de chal se convierte lentamente, una línea tras otra, en un paño que envuelve el bulto de su vientre. Nora quiere matar a esa chica, cuyo rostro es tan inexpresivo como el de un conejo. O a los famosos radiantes que cuentan chistes mientras ella los mira. O a ella misma.
Recorre el pasillo, camina, se arrastra, con una mano ahuecada bajo el vientre y la otra en la pared. Ni siquiera se nota aún, pero ella se aferra el estómago, vacilante. Siente un cosquilleo, como si una araña estuviera tejiendo una red en su interior, aunque puede que se lo esté imaginando. Las paredes son frías, de yeso tachonado de forúnculos, de colores planos, y ella pasa la mano sobre ellas como si fueran braille para apoyarse al caminar. Hileras de puertas. Sospecha que todas las habitaciones son idénticas, aunque no ha visto la de nadie más. Lo sabe: una cama individual, una mesilla de noche con una lámpara y una biblia, un escritorio con cajones vacíos, un armario en el que cuelgan idénticos camisones baratos de premamá de algodón y poliéster, y una ventana con un árbol desnudo y nevado en el centro.
No es exactamente una prisión, ni un hospital. Una residencia, lo llaman, así como llaman «residencias» a los albergues para viejos y dementes. «La metieron en una residencia», había dicho su padre en una ocasión, refiriéndose a una vecina que había perdido la cabeza con la edad, y ahora la propia Nora se encuentra en uno de esos lugares. Cuidada. Atendida. En ese lugar las puertas de los dormitorios no tienen cerraduras, y la suya ni siquiera se mantiene cerrada, aunque desconoce la causa. La presión del aire, quizá, o el viento, o algo… no tiene forma de averiguarlo, pero a veces, cuando está tendida en la oscuridad, la puerta se abre con un chasquido como si fuera un ojo insomne, y un haz de luz procedente del pasillo cae sobre su rostro. Sucede con tanta frecuencia que ha empezado a reclinar una silla contra el picaporte cuando se acuesta.
En la oscuridad, no puede evitar pensar que se trata de un fantasma. No cree en los fantasmas, exactamente, pero si existieran, abundarían en un lugar semejante. Allí se han suicidado chicas, está segura de ello. Es un lugar sepulcral. Silencioso. Frío. Impregnado de la sensación que se tiene caminando a solas por un parque en las postrimerías del otoño, cuando una hoja se desprende de un árbol y se voltea lentamente hasta caer en el suelo ante ti.
6 de enero de 1966. Es el cuarto día de su estancia en la Casa de la señora Glass, el cuarto día de su cautiverio, y está empezando a comprenderlo. No hay vuelta atrás. Debería haber aceptado ese hecho hace mucho tiempo, pero, por el contrario, continúa negociando con su cuerpo, con Dios, de un modo impreciso, pensando que es posible que haya habido un error. Los largos meses se extienden frente a ella, y parece que ya está enloqueciendo. Allí no hay nada que hacer sino esperar, y una sucesión de meses se proyectan ante ella: junio, le dijeron, probablemente a primeros de junio. Se sienta en una silla junto a la ventana, lee un libro, El coleccionista, de John Fowles. Sabe que no es apropiado: «Un hombre violento y atormentado, y la joven y hermosa aristócrata que ha tomado prisionera», proclama la contracubierta, y el argumento la turba. «Odio el modo en el que he cambiado. Acepto demasiado», declara la mujer, y Nora subraya ese pasaje mientras al otro lado de la ventana pasan relucientes motitas de nieve y en algún lugar al otro lado del pasillo un transistor emite canciones de amor de la AM, y los Monkees cantan l'm a Believer! Ella lee: «Estoy muy lejos de todo. De la normalidad. De la luz. De donde quiero estar». Cierra el libro y se sienta contemplándose los dedos, que no le parecen propios. Es exactamente el libro que no debería leer en ese momento, se dice, aunque pensándolo bien, un libro alegre, escapista y optimista sería aún peor. Si tiene que leer algo, debe ser un libro que verse sobre el sufrimiento.
Piensa en cosas que nunca le contará a nadie, recuerdos desagradables que la estremecen cuando aparecen en su mente.
En una ocasión se propinó un golpe en el estómago con todas sus fuerzas, con la esperanza de desprenderse de ello.
Otra vez se metió algo dentro: una aguja de punto, que es lo que había oído que se usaba. ¿Pero qué, exactamente, debía atrapar con ella? Imaginaba una hebra flotante con un pegote de células y sangre al final. Se enganchaba y se extraía.
En una ocasión quiso probar la lejía, pero fue incapaz de bebérsela.
¿Las demás han hecho cosas parecidas? En ese caso, no hablan de ello. No hablan mucho, esas chicas, como si todas fuesen espías. Sobre todo se miran furtivamente: los cubiertos que arañan los platos, el ruido que hacen al masticar, las voces de la televisión, el gemido leve y privado que emiten las chicas al recorrer el pasillo. ¿Qué hay que decir?
– Esto no es una hermandad -les dice la señora Bibb-. Vamos a reducir la vida social al mínimo, ¿de acuerdo? -Va contra las reglas que las chicas se sienten en las habitaciones de las demás y mantengan conversaciones privadas. Les piden que no revelen el nombre de su ciudad, y es mejor que procuren soslayar su pasado: los padres de sus hijos, los errores que han cometido, las familias a las que han decepcionado. Va contra las reglas que las chicas se digan sus apellidos, y ella sospecha que la mayoría de los nombres de pila también son seudónimos. Como la chica que teje, que asegura que se llama Dominique. Dominique, como el título de la popular canción infantil, la canción de la monja cantarina.
– Oh, no me digas -dice Nora-. Es un nombre poco común. -Y la tejedora baja la mirada. Tiene cejas oscuras que se unen en el centro de su rostro, justo encima del puente de la nariz, y ojos de color chocolate concentrados en el movimiento de las agujas entre sus dedos. Es una chica acostumbrada a las burlas, la clase de chica que aferra fuertemente sus libros frente a ella y se precipita por los pasillos del instituto como si se adentrara en una ventisca. Nora conocía a una chica parecida en Little Bow, una chica llamada Alice, a la que todos consideraban rara. «Piojo», [1] la llamaban; se había hecho una mala permanente y los chicos se sentaban tras ella y le arrojaban mocos al pelo. Los hombres que dejan embarazadas a chicas como Alice o Dominique deben ser absolutamente malvados, decide Nora.
»¿Qué estás tejiendo? -pregunta al fin, pero la muchacha, obstinada, continúa cabizbaja, como hacen las chicas como ella. Alguien, probablemente su madre, les ha enseñado a «sufrir en silencio», les ha enseñado que «los palos y las piedras pueden romperme los huesos, pero las palabras no me hacen daño», les ha enseñado que «se quiere más a una chica discreta». Dominique aprieta los labios cuando Nora la mira.
»Bueno -añade Nora, después de que el silencio se prolongue durante un rato-. Sea lo que sea, es bonito.
– Es una manta -responde al fin Dominique-. No es más que una manta. Hace frío en este lugar.
– Sí -admite Nora-. ¡Va a ser un invierno largo! -exclama, acordándose de un modo desagradable de su padre, con su parloteo alborozado y banal. Por un minuto lo odia, lo echa de menos, lo odia, lo echa de menos, como si estuviese arrojando una moneda al aire o deshojando una flor.
Pasará mucho tiempo antes de que vuelva a ver a su padre. Esa es otra regla: no se permite a los parientes visitar a las chicas en la Casa de la señora Glass, y Nora recuerda los ojos pesarosos y dubitativos de su padre cuando la matrona, la señora Bibb, se lo explicó. La señora Bibb, con su cabello anaranjado, sus pecas y su displicencia jovial y cáustica, es uno de los horrores de una larga lista. Una persona incapaz de un acto cruel o amable, imagina Nora, tan solo de una tibia cortesía. Era terrorífico escuchar su voz dulzona, ¿pero que se le iba a hacer? Nora se mantuvo circunspecta mientras su padre la miraba tímidamente, como si ella pudiera darle un consejo, como si pudiera decirle qué decir o qué pensar.
– Bueno, supongo -dijo, y Nora supuso que esperaba que ella interviniera, que perdiese los nervios y gritase: «¡Papá, no me abandones en este sitio!». Al parecer, la señora Bibb se estaba preparando silenciosamente para una escena semejante.
«¿Cariño? -prosiguió su padre, pero Nora no le respondió. Contempló la tapicería de canalé del sillón en el que había tomado asiento. Él sabía lo que pensaba, sabía cuál era su decisión.
Al principio había abrigado ideas bien distintas.
– Tú dime cómo se llama -le había dicho-. Hablaré con él y cumplirá con su deber. Te lo prometo.
Pero ella meneó la cabeza.
– No -respondió.
Durante un rato, su padre intentó discutir.
– Él también es responsable -le aseguró-. Créeme, querrá saber lo que pasa. Tienes que darle una oportunidad. Crees que lo sabes todo, señorita, pero me parece que la mayoría de hombres piensan que el bebé también es suyo. Los hombres no son tan distintos como a ti te parece.
»Te violó, ¿es eso? -añadió.
»¿Estás protegiendo a alguien? Está casado, ¿verdad? -continuó-. Si aparece por aquí, sabré quién es. Sabré quién es y lo mataré, lo sabes, ¿verdad? No me importa lo que me pase a mí, me meterán en la cárcel, pero lo mataré.
»¿Te ha hecho daño? -le preguntó-. ¿Te ha amenazado? No debes tener miedo de contármelo.
»No hagas nada que vayas a lamentar -le recomendó-. La vida es muy larga, puede que aún no lo sepas.
Por supuesto, esas conversaciones perduran en su mente ahora que se encuentra sola. Su padre dice:
– Déjame ayudarte, nenita. Eres mi hija. Haré cualquier cosa por ti.
Esa es la peor parte, piensa a veces: saber que le ha hecho daño, puede que más que a sí misma. Le duele pensar en él, imaginárselo sentado por las mañanas, inclinado sobre una taza de café en la mesa de la cocina, chupando la mina del lápiz mientras rellena el crucigrama diario del periódico, solo en la casita. Sabe que ya piensa en su bebé, que no lo dejará correr, que lo tendrá presente durante el resto de su vida. Sabe que la frialdad y la obstinación que le ha dedicado serán como una capa que se ha puesto y que ya nunca podrá quitarse.
Pero no puede escoger lo que su padre quiere para ella. A él le encantan los bebés, las familias, la conexión y la estructura, y a ella no. Ella conoce sus historias, los sucesos del pasado que su imaginación ha transformado en pequeñas baratijas por medio de la repetición, las mismas palabras, el mismo brote de emoción (los ojos húmedos, la voz sofocada) en los mismos momentos precisos de la narración de sus relatos sentimentales y tristes. El tren de los huérfanos, cómo lo sacaron de las calles de Nueva York cuando apenas contaba cuatro años y lo destinaron al otro lado del país para que lo adoptasen un granjero desalmado y su esposa, que no deseaban un hijo sino un esclavo; cómo se escapó a la edad de quince años. O su madre, tan hermosa y lozana, casi veinte años más joven, aunque fuesen almas gemelas desde el principio, su linda muchachita siux de ojos castaños, ¿cómo puede vivir sin ella, ahora que está muerta? Y la propia Nora, su bebita, que lo seguía a todas partes, imitando cuanto él hacía, ¡hasta quería ponerse espuma de afeitar y afeitarse de mentira, igual que su papá!
Oh, aquellas historias… cuando cumplió quince años ya eran casi insoportables. Sintió que una ventana hermética y lisa, insensible a la compasión y a la pena, se elevaba en su interior.
– Ya me lo has contado -lo interrumpía suavemente, pero eso no lo detenía.
Allí, en la Casa de la señora Glass, al menos hay silencio. Al menos no hay historias, y ella se alegra, porque no puede transformar lo que le ha ocurrido en un romance. El chico, el padre, casi ha desaparecido de su mente, y solo perdura en la conciencia de su propia estupidez. Pronto el bebé también habrá desaparecido.
Pero hasta entonces, debe haber castigo. Humillación.
Allí, en la Casa de la señora Glass, las llevan de un sitio a otro como si fueran ganado. Bajan mansamente las escaleras en fila india para dirigirse a la cafetería del sótano; se están preparando para descender la colina hasta el pueblo, donde comerán un helado y verán una película. La señora Bibb distribuye «alianzas», cintas de estaño barato con pintura dorada que han de lucir en el dedo corazón de la mano izquierda. Se dice que la residencia da cobijo a madres en ciernes convalecientes. Nadie emplea palabras como «soltera», «bastardo» o «puta». Se fingen ciertos aspectos. Nora observa cómo le entregan un anillo a Dominique, que lo desliza sobre la uña mordisqueada y la fea loma de la falange.
Se ponen en formación. Las llevarán al pueblo por un sendero largo y sinuoso; jóvenes en diversas etapas del embarazo, de sazón, muchachas hinchadas y que se hinchan, desfilando una tras otra desde el umbral de aquel lugar que parece una casa encantada sacada de una película o de un sueño: la Casa de la señora Glass, con las torrecillas de la fachada de tres pisos, los canalones sueltos y la pintura blanca desconchada, el extenso jardín y la verja de hierro forjado con filigranas rematada en aguijones. Si esto fuera una película, el rótulo diría: «Terror». Diría: «Los muertos vivientes salen de la boca del infierno en un torrente interminable».
Se tapa la boca ante la idea, pero no se ríe. Por el contrario, se concentra en el crujido acompasado de la gravilla bajo los pies de Dominique, en sus andares pesados y solemnes, de elegancia bovina. Se concentra en las casas hacinadas al pie de la colina, en el saliente apacible y sucio de un pueblo de pradera, con su heladería, su cine, su modesta oficina de correos, su banco y su gasolinera. Le satisface saber que esos lugares están sufriendo una muerte horrible, que esos pueblos se tambalean, heridos, mientras sus jóvenes los abandonan al dejar el instituto, manando del pueblo como si fueran sangre. Estúpidos, piensa. ¿Qué clase de idiota intenta levantar un pueblo en medio de montículos de arena, de un desierto herboso en el que solo crecen terrones? Son las mismas personas que se complacen fingiendo que los anillos falsos marcan una suerte de diferencia, la calaña que se asoma a la ventana, con honda satisfacción, para contemplar el deambular de las chicas que inundan sus calles. Al cabo de un momento, Nora se quita el anillo del dedo y lo deja caer al suelo. Imagina un leve ping cuando se estrella contra el sendero de gravilla. Se lo figura rodando por un surco de la cuneta, atravesando la maleza seca y el lodo en pos de alguna aventura. Piensa en el hombre de jengibre del cuento: «Corre, corre lo más rápido que puedas, no me puedes atrapar, soy el Hombre de Jengibre».
Si vive lo bastante, su vida tendrá una historia, y esa historia comenzará en este momento. Había una vez una muchacha que no quería tener un hijo, pero lo tuvo. Había una vez un bebé que moraba en el cuerpo de una chica, y ella no podía hacer nada al respecto. Había una vez una chica que creía que su vida sería distinta.
4 4 de junio de 1997
Un niño desaparece del patio trasero de su abuela una mañana de finales de primavera. En un instante está allí: la abuela mira por la ventana mientras lava los platos y lo ve junto a la alambrada cercana al soto de lilas, con las manos entrelazadas a la espalda, hablando solo, tal como le gusta hacer. Y después se esfuma.
Es una mañana apacible y cálida en los albores de junio y el pueblo de San Buenaventura, Nebraska, ha alcanzado su máximo verdor. En julio, las praderas que circundan el ramillete de casas y de árboles del pueblo se habrán difuminado hasta adquirir un bronceado grisáceo, el color del liquen, y hasta los campos de maíz y alfalfa parecerán artificiales, desesperadamente verdes bajo formidables sistemas de riego semejantes a insectos que se pasean por los campos sobre largas piernas de metal. Remolinos de polvo de la altura de una iglesia se alzarán en los campos de rastrojos y se abrirán paso por las carreteras y las autopistas para estrellarse contra los aspersores móviles como si los atacasen. El polvo se posará sobre las hojas húmedas de las cosechas.
Pero esta mañana en particular los días cálidos, secos y desprovistos de lluvia todavía parecen muy lejanos. Es primavera, auténtica y pura. El curso ha concluido. Los niños juegan en los patios y recorren las aceras en bicicleta. Discount City ha dispuesto hileras de piscinas infantiles de tres tamaños de brillantes colores rosas y azules a lo largo de la pared del perímetro. Farmers Co-op exhibe macetas repletas de semillas (de tomateras, pimientos jalapeños, parras de sandías y flores de jardín), extendidas bajo el sol en mesas plegables.
En un día semejante, la abuela no se preocupa especialmente cuando no ve al niño al mirar por la ventana de la cocina. Está jugando, piensa. El chico, Loomis, tiene seis años, y de hecho es una especie de milagro de mesura y educación para tratarse de un niño de finales del siglo XX. Es el tipo de niño que todavía se presenta unte ella de manera consistente para preguntarle: «Abuela, ¿puedo ir al baño?» y que se detiene a constatar la hora en el reloj de muñeca de plástico que le ha regalado su padre porque le gusta acostarse exactamente a las ocho y media. Cuando vuelve a mirar y comprueba que ya no se encuentra junto a la verja no le concede mucha importancia. Es un chico tranquilo, casi distante en sus elaboradas fantasías, y a ella le gusta eso de él. Respeta su noción de intimidad.
Transcurren veinte minutos más. La abuela, Judy, termina los platos del desayuno, los seca y los guarda en un armario. Está viendo con desinterés un viejo musical en una pequeña televisión que ha puesto en la encimera para que le haga compañía. Carrusel muy triste. «You'll Never Walk Alone», canta una mujer, y ella frunce los labios para contener un brote de emoción sentimental.
Hoy está cansada; no ha dormido bien. De un tiempo a esta parte la importunan extrañas fluctuaciones del pulso cuando se acuesta, y después, cuando sus latidos dejan de acelerarse y empieza a cabecear, su corazón parece detenerse. Es como si el cuerpo hubiese olvidado de pronto que es necesario seguir bombeando sangre, y vuelve en sí con un espasmo, como un corcho que emerge desde el fondo de un cubo lleno de agua.
Le sucede de manera irregular, pero la noche anterior se ha asustado terriblemente y ha deambulado con cautela por la cocina con una taza de Ovaltine caliente, preguntándose si le pasaba algo malo. Los médicos lo achacarían a su peso, pensó. La presión sanguínea, probablemente; se había librado hasta ahora, pero imaginaba frente a ella toda una serie de ajustes: píldoras, dietas y análisis. Daría comienzo el ritual paulatino y fútil de mantener su propia mortalidad a raya. Lo había presenciado cuando le sucedió a su propia madre, cómo el mantenimiento de la salud había empezado a ocupar una parte cada vez mayor de su vida cotidiana, hasta que la mayoría de sus horas de vigilia se consumieron en una suerte de interminable partido de tenis con su propio cuerpo. Evitaba una cosa y la pelota volvía silbando sobre la red: un resfriado al que no lograba sobreponerse, otro órgano que fallaba, otra extremidad que le costaba mover, o le dolía. Al final su madre murió de herpes, una dolencia ridícula, de connotaciones casi cómicas, que la había derrotado sencillamente gracias a la debilidad de su sistema inmunológico.
Judy había estado pensando en ello, merodeando por la casa sumida en tinieblas, cuando percibió un sonido procedente del exterior: un tañido, el eco tenue de una tinaja que rueda sobre una superficie sólida. Al principio creyó que se trataba de una voz áspera y chillona, semejante a la de su madre en sus últimos años, y sintió un escalofrío. Vio a un mapache al otro lado de la ventana. Cuando encendió la luz del porche este se incorporó, mientras sostenía las patas anteriores contra el pecho como si fueran brazos atrofiados, encorvado y encogido. Sus ojos centellearon y cuando Judy abrió la puerta de pantalla para espantarla la criatura la contempló como un anciano malévolo y senil, como uno de esos viejos que te acechan coléricos desde su silla de ruedas cuando pasas a su lado en el sanatorio. El mapache abandonó abruptamente su posición erecta y se dirigió trotando a un rincón del patio. A cuatro patas, el animal parecía grotescamente abotargado al mecerse sus generosos cuartos traseros mientras corría. Judy vio cómo se deslizaba con facilidad a través de un hueco al pie de la verja, cerca del soto de lilas, y se esfumaba.
Esa es la imagen que se le presenta cuando abre la puerta trasera para llamar a Loomis. Una imagen de la criatura que trota contoneándose hasta los arbustos como si fuera una persona terriblemente drogada que trata de arrastrarse con celeridad. Su cuerpo era demasiado lento y confiado como para expresar terror, pero ella notaba que en realidad estaba desesperada.
– Loomis -dice, y por un segundo le parece atisbar un destello de movimiento, una cola, una franja de piel oscura que desaparece bajo el follaje de las lilas.
Al principio, la imagen la desconcierta. De hecho se estremece, una sombra se proyecta sobre su nuca, y a continuación se enfrenta al patio vacío.
– ¿Loomis? -repite, vacilante.
El patio que hay detrás de la casa de Judy no es propicio para que se oculte una persona. Se trata de un cuadrado sencillo, una cuidada extensión de hierba con dientes de león y tréboles confinada por una alambrada metálica. En el rincón del noroeste hay un soto de lilas a punto de marchitarse; al este, siguiendo la pared del garaje, se encuentra su huertecito: dos tomateras, otras tantas calabaceras, cuatro hileras de alubias amarillas y una mata de melones con la que está experimentando. Hay malvarrosas a lo largo del ala de la casa. Pero sobre todo es un patio abierto. Hay juguetes de Loomis diseminados por allí: un muñeco de Batman, una pelota de goma azul con rayas amarillas y una bolsa de plástico llena de figuritas de dinosaurios, soldados y cochecitos de juguete.
– ¿Loomis? -insiste. Sufre una momentánea desorientación cuando vuelve a contemplar el patio y se dice que debe hallarse allí de algún modo, que sufre algún problema de percepción, de visión.
Puede que haya escalado la alambrada, supone, aunque parece muy impropio de él. Quizás arrojase algo por encima accidentalmente y fuese a recuperarlo. El alambre de la verja se entrecruza en un diseño de diamante, de modo que le resultaría bastante sencillo encajar las zapatillas deportivas en los agujeros para encaramarse hasta el otro lado. Parece una estupidez, pues no es un niño especialmente atlético ni aventurero, ni propenso a escaparse.
Sin embargo, Judy atraviesa el patio para dirigirse al extremo norte de la alambrada, restallando las sandalias bajo los pies desnudos sobre la hierba tibia. Allí está el angosto callejón que separa la parte posterior de las casas de su manzana de las que contornean la manzana del norte, dotado de la anchura precisa para que el camión de la basura lo atraviese torpemente los lunes por la mañana emitiendo pitidos. Mira a derecha e izquierda; nada, solo cubos de basura de diversas formas y tamaños, de plástico y de metal ondulado, algunos acompañados de bolsas de basura llenas. Maleza que despunta entre las grietas del pavimento. Árboles y postes telefónicos cuyas ramas y cables se interconectan. En el extremo más alejado, allí donde la boca del callejón desemboca en la calle, pasa un camión rojo para seguidamente esfumarse. Ni rastro de Loomis.
Por primera vez desde hace muchos años, es consciente del aspecto que puede presentar el mundo a los ojos de un niño pequeño. Su extensión, la forma en la que un callejón ordinario se puede figurar un túnel misterioso y las alambradas traseras y las puertas de las casas poseen una cualidad remota y descuidada. Advierte (o mejor dicho, recuerda) la estrecha franja de espacio que discurre entre la verja y la parte de atrás del garaje: otro túnel, pero este no parece maniobrable ni siquiera para un niño, puesto que hay una pila de troncos, despojos de un árbol viejo que taló hacía varios años. Por alguna razón debió pensar que la madera sería de utilidad, aunque ya no recuerda la razón. Ahora está moteado de liquen y de hongos de repisa, húmedos, podridos, tal vez llenos de termitas y de hormigas.
– ¡Loomis! -exclama, alzando la voz por primera vez, pues ya no le avergüenza que los vecinos la oigan. Se concede un alarido:
»¡Loomis! ¿Dónde estás? -Y el perro de los vecinos de la izquierda empieza a ladrar desde el patio. Loomis nunca habría ido allí, por supuesto. Odia y teme al perro, un pitbull llamado Pluto, gruñón y musculado. Pero Judy se dirige al pie de la verja y se asoma al otro lado, y Pluto se abalanza contra ella. Está atado al tendedero y la argolla de la correa produce un sonido hueco al recorrer la extensión de la cuerda, como el de una canica que rueda por una tubería. Cuando la ve, Pluto emite una serie de furiosos ladridos territoriales, con las orejas replegadas a la vez que despide un fulgor ultrajado por los ojos.
»¡Cállate! -le espeta Judy, y da una palmada, un gesto que recuerda de su infancia, de su madre, de cuando vivían en una granja fuera del pueblo y de tanto en tanto se topaban con perros callejeros desconocidos-. ¡Largo! -dice, y da otra palmada-. ¡Márchate ya! -Y Pluto, impresionado, deja de ladrar y la observa con recelo. Los vecinos, los Woodward, son una pareja sin hijos, ariscos aunque cordiales, y sabe poco sobre ellos. Puede que tengan treinta y tantos años. Bonnie, la esposa, es secretaria de juzgado; Sherman, el marido, trabaja fuera del pueblo, en el comedero. Es cazador y en otoño casi siempre trae a casa un ciervo que despelleja y descuartiza en el patio trasero. Aparte de eso, no sabe mucho sobre ellos, y se alegra de que no demuestren interés por ella. Es una divorciada entrada en años: «Señora Keene», la llaman respetuosamente. Sospecha que probablemente han oído rumores sobre Loomis y sus padres, alguna versión de esa desagradable historia, pero no han dicho nada, y ella se lo agradece.
Ahora empieza a azorarse, entre alarmada y enojada. ¿Dónde está Loomis? Se dice que cuando lo encuentre le dará unos azotes, aunque nunca le ha pegado anteriormente. Levanta el pasador de la puerta del patio trasero (¿acaso la ha escalado?) y se adentra en el sendero. La puerta plegable del garaje está cerrada, pero Judy se asoma a las ventanas de todos modos, y luego entra y comprueba el interior del coche. Recuerda, de un modo repentinamente vívido, que su hija Carla solía sentarse en el asiento del conductor cuando era niña, aferrando el volante con sus puñitos, simulando que conducía. Pero Loomis no está en el coche. Pronuncia su nombre a voz en grito, furiosa.
– ¡Loomis Timmens! -exclama-. ¡Si no me respondes ahora mismo te vas a llevar unos azotes! -Y recorre el sendero a grandes pasos para dirigirse a la acera, produciendo a su paso chasquidos bruscos con las sandalias. Por lo demás, impera un silencio pasmoso en la calle.
Sí que va a darle unos azotes, piensa. Ahora tendrá que hacerlo. La ha desobedecido, la ha asustado, y tendrá que aprender una lección de lo sucedido. Ya se lo imagina: aferra a Loomis por el brazo y lo arrastra por la calle, furiosa, se lo pone boca abajo encima de las rodillas cuando llega a la cocina y descarga la palma de la mano sobre su trasero. Diez sonoros azotes, nada más y nada menos. Lo manda a su cuarto sin comer. Puede que llore, o puede que no; lo hace pocas veces, pero Judy espera que esta sea una de ellas. Las lágrimas querrán decir que ha surtido efecto, que ha logrado imponerse, y que el chico se ha arrepentido. La ausencia de lágrimas querrá decir, ¿qué? Algo preocupante.
Eso es lo que le da miedo, piensa, mientras mira rápidamente a derecha e izquierda. Eso es lo que le da miedo. Ha sido un chico muy bueno y la idea de que eso cambie la entristece. La madre de Loomis, Carla, también era una buena chica, y hay que ver cómo acabó.
A veces Judy intenta precisar el momento exacto en el que Carla se echó a perder. Quizá fuera un incidente aislado, como este de Loomis, y se escapara de buena gana, sin preocuparse por las consecuencias ni por los sentimientos de los demás. Ella no recordaba nada tan específico, pero sabía que al principio Carla, al igual que Loomis, era tranquila, brillante y fácil de complacer. Pero después, al margen del control de su madre, empezó a transformarse. Cuando llegó a la pubertad se había vuelto reservada y vengativa, y entraba y salía de clínicas de rehabilitación de alcohol y drogas desde los catorce años.
Se detiene en la acera. Ha empezado a transpirar y mira de un extremo a otro del paseo Foxglove, con sus casitas de un solo piso con toldos rayados, macetas de petunias, y patios discretos y bien cuidados.
– ¡Loomis! ¡Loomis! -grita, y su voz parece la de una gallina deshidratada pidiendo agua.
Loomis está a su cuidado desde hace casi un año: el único año estable de su vida, piensa Judy. Hasta entonces se habían sucedido una serie de catástrofes desdichadas, empezando por la boda de sus padres. Carla, la hija de Judy y a su vez madre de Loomis, no había sido nunca una persona madura ni responsable. Judy sospechaba que ni siquiera a los veintiocho años estaba preparada para casarse, pero el marido que había escogido era todavía más ridículo de lo que ella habría imaginado. Su esposo se llamaba Troy Timmens y era unos seis años más joven que Carla, de modo que tenía veintidós cuando se casaron, pero a juzgar por Judy seguía siendo un adolescente. Troy no parecía tener planes de futuro, aparte de trabajar de camarero y de convertir el hogar de su difunto padre en un antro de perdición los fines de semana. Cuando Carla se quedó embarazada alrededor de un año después, Judy había intentado sugerirle delicadamente que considerase otras opciones, como el aborto. Pero eso solo había devenido en una de sus típicas discusiones, así como en un nuevo período de alejamiento glacial entre ambas.
Pero Judy estaba en lo cierto, por supuesto. Carla estaba tan preparada para ser madre como para pilotar un avión a reacción, y Judy comprobó que la reclamaban regularmente para que se ocupara del niño mientras sus padres nominales celebraban fiestas y se peleaban. El joven matrimonio se había disuelto bajo las presiones de la paternidad, combinadas con un estilo de vida decadente. Las cosas empeoraron progresivamente hasta que al fin, cuando Loomis tenía tres años, Carla se marchó del pueblo con un hombre con quien estaba teniendo una aventura, llevándose consigo a Loomis a Las Vegas, donde había procedido a meterse de nuevo en drogas. Troy rescató a Loomis para devolverlo a su hogar en San Buenaventura y poco después fue arrestado por posesión de marihuana con intención de distribuir. En ese momento Judy obtuvo la custodia de Loomis.
Cuando piensa en esos detalles siempre se sorprende de su apariencia grotesca y depravada. Son la clase de cosas que les suceden a los pobres: a la escoria de las caravanas, a los indios de las reservas o a los negros de los guetos, a personas desfavorecidas a causa de su entorno. Carla se había criado en un sólido hogar de clase media. Judy estaba divorciada, cierto, pero tenía educación universitaria y era profesora de primaria. Su vida debía ser distinta. Era la primera persona de su familia que había aspirado a tener una educación superior; la primera mujer que no pasaba regularmente el otoño enlatando comida; la primera, que ella supiera, que había asistido a una ópera; y la primera que había leído literatura. ¡Había leído novelas de Virginia Woolf! Y sin embargo, no había desatendido a su familia en los malos momentos. Había prestado miles de dólares a su hermano. Había empleado buena parte de sus ahorros para pagar un sanatorio para su madre, que había muerto extremadamente despacio. Había contraído deudas para ingresar a su hija en una clínica de rehabilitación decente.
¿Por qué debía ser así? ¿Por qué tenía que haber trabajado tanto para verse con tan poco, para convertirse en una divorciada obesa de sesenta y tres años con camisas floreadas, bermudas ajustadas y sandalias; una mujer atemorizada por visiones de mapaches, cuyo corazón palpitaba de manera irregular por las noches?
– ¡Loomis! -grita, y se le quiebra la voz, al borde de las lágrimas. Hay momentos en los que piensa que ese niño, Loomis, su nieto, le cambiará la vida, que es el niño que debía hacer recibido desde el principio, que es una suerte de recompensa por las penalidades que ha sufrido.
¿Por qué no responde?
Hasta entonces ha mantenido a raya los malos pensamientos. La mano de un adulto con un saco, las cosas que ha leído. La gente que se aprovecha de los niños. La idea de la desaparición.
Pero cuanto más piensa en ello, mejor recuerda la última ocasión en la que vio a Loomis. Miró por la ventana y lo vio junto al soto de lilas, con las manos entrelazadas a la espalda, hablando solo, como hacía siempre.
¿Hablando solo? Siente que se encoge mientras recorre el barrio, confiando esperanzada en verlo al doblar una esquina, saliendo a la carrera de un arbusto de un patio, jugando con un grupo de niños del vecindario. En el callejón, agazapado tras un cubo de basura. Sentado en casa, de algún modo, jugando a la Nintendo, preguntándose dónde estaba ella.
No, se dice de repente. Y entonces lo visualiza como si se tratara un recuerdo. Loomis no estaba hablando solo.
5 1993
Después de la muerte de su madre, Jonah cogió el viejo coche y se dirigió a Chicago, su ciudad natal. Parecía un lugar tan bueno como cualquier otro para transformarse en una persona distinta. Tenía veintidós años y su intención era no volver a pensar jamás en el pasado. Se proponía olvidarse de su madre, de su abuelo y de la casucha amarilla; del desierto interminable y humillante del instituto, seguido de un trabajo de friegaplatos en la cafetería de un asilo de ancianos, un lapso de muchísimos meses en el que había adquirido la certidumbre de que había tocado fondo.
Todo aquello se esfumaría, pensaba. Recordaba el modo en el que su abuelo había descrito la muerte de su abuela, muchos años antes de que él naciese. «Se excapó de este mundo», había dicho con melancólica admiración, como si la muerte de la abuela hubiese comportado algo magistral, como si hubiese sido un truco de ilusionista en lugar de un simple accidente de coche. Aquella idea despertaba las simpatías de Jonah.
– Excaparse -murmuró mientras franqueaba el río Misuri para adentrarse en Iowa. Y a continuación se corrigió-. Escaparse -apostilló-. Escaparse.
Había elaborado una lista de aspectos en los que podía mejorar, para empezar. La gramática, la postura. Ejercitarse para decir «biblioteca» en lugar de bilioteca y «foto» en lugar de afoto. Corregir su encorvamiento de cobarde y cuadrar los hombros al caminar. Mirar a los ojos a su interlocutor cuando alguien se dirigiese a él. Sonreír. Cosas fáciles. Al recorrer la I-80, mientras sus faros se posaban sobre los refulgentes carteles de color verde y blanco que titilaban anunciando los números de las salidas y los nombres de las ciudades, escuchaba una cinta que había tomado prestada de manera permanente de la biblioteca pública de Little Bow. Quince escalones en la subida hacia el éxito, se titulaba, y mientras el velocímetro se acercaba a los ciento treinta, un hombre de voz resonante y vocales gruesas leía en voz alta. La Felicidad y la Infelicidad eran elecciones que hacíamos, afirmaba. Eran estados de ánimo.
– Los «problemas» carecen de vida propia -explicaba-. Los «problemas» son espejismos que parecen existir desde un estado de ánimo abatido, y adquieren importancia solo porque nosotros decidimos concedérsela. -Jonah, acompañado en el asiento del copiloto por una urna que contenía las cenizas de su madre, escuchaba lamiéndose los labios resecos, al tiempo que el destello de los faros que se encaminaban hacia el oeste resbalaba sobre su coche, sobre su rostro, deslizándose sobre el cuerpo del viejo Mustang como si fuera la palma de una mano. Las cosas que recitaba aquel hombre le parecían gilipolleces, pero esperaba que no lo fuesen.
Desde luego, había cosas de su persona que no podía cambiar, cosas de las que no podía deshacerse. Por ejemplo, estaban las cicatrices que le había infligido la perra Elizabeth hacía tantos años: cada vez que entraba en una gasolinera o en una cafetería de carretera se percataba de cómo los presentes alzaban la cabeza y lo observaban de soslayo, recorriendo su piel. Procuraba dirigir un firme asentimiento a los mirones especialmente francos: un viejo granjero con mono de trabajo que sorbía un café aguado, un motorista tatuado o un niño pequeño. Agachaba la cabeza para que el flequillo le ocultara los ojos mientras recorría las hileras de reservados de vinilo en pos de una camarera que se había azorado ante su intentona de sonreír y establecer contacto visual con ella. Los parroquianos se agitaban, como los animales que perciben a un depredador cuando están pastando, y apartaban la mirada rápidamente cuando asentía. Joder, pensaban. ¿Qué le habrá pasado?
La cicatriz que advertían primero le surcaba la mejilla desde el contorno del ojo hasta el labio. Se trataba de un queloide: una línea tersa y prominente de tejido cicatrizado que tal vez asociaban con una cesárea o una apendicectomía, pero no con una cara. Al menos en América, en el siglo XX. Les hacía pensar en un pirata, en un matón sacado de una novela barata, en un horrible mendigo ciego de un país tercermundista, y aunque se había sometido a diversas revisiones y amagos de cirugía plástica con el paso de los años, la cicatriz seguía siendo el rasgo más destacado de Jonah. Se había acostumbrado a ciertas miradas y a sus variaciones: a la atención de las mujeres de mediana edad, atemorizadas y sentenciosas, que lo asociaban con el crimen y lo contemplaban con los labios apretados y los ojos desorbitados; al examen de los obreros bravucones que se preguntaban si había estado en peleas más duras que ellos; a las asunciones liberales y benevolentes de que había tenido una vida trágica, y al subsiguiente fingimiento, al acto furtivo del contacto visual directo por parte de quienes intentaban aparentar que no se habían dado cuenta de ella. Pero dondequiera que mirasen no encontraban sino laceraciones: la muesca de la oreja, las delgadas líneas que le surcaban el dorso de las manos, así como otras que descendían por el lado del cuello hasta más allá del cuello de la camisa.
Nunca había sabido qué decir ante aquellas miradas. A veces explicaba jovialmente: «accidente de coche», o contaba alguna otra mentira. A veces se limitaba a sonreír. Echa un buen vistazo.
Aún no había decidido lo que le diría a la esposa del superintendente del edificio cuando esta le mostrara el apartamento. A veces era mejor juzgar a las personas cara a cara y estudiar sus expresiones para calarlos. Pero sabía que tendría que decirle algo. La había llamado de antemano y pensaba que estaba preparado para la mirada que le dirigiese. Tenía acento europeo y su voz denotaba una abrupta sospecha hasta por teléfono que lo indujo a comportarse como si fuera culpable de algo.
– ¡Hola! -espetó desde el otro lado del auricular al descolgar el teléfono, con un tono cortante y alarmado, como si se dirigiese a una figura tenebrosa que surgiera sigilosamente de un callejón para acercarse a ella.
Jonah titubeó. Llamaba desde una cabina telefónica, mientras sujetaba con ambas manos el periódico doblado y señalaba con un bolígrafo al tiempo que no le quitaba el ojo a su coche aparcado ilegalmente. Su voz lo desconcertó y procuró afectar un tono muy sosegado e inofensivo.
– Sí -respondió, y se aclaró la garganta. No tartamudear era uno de los puntos de su lista-. Llamo por el anuncio publicado en el Chicago Reader. Había un anuncio de unas… ¿eficacias amuebladas? -Torció el gesto. En realidad, el periódico indicaba «efcs.»; sabía que era una abreviatura, pero no podía imaginar de qué.
– ¿Eficiencias? -intervino la mujer con una poderosa voz extranjera.
– Sí -se apresuró a contestar Jonah-. Eficiencias. -Intentó imaginar por qué alguien emplearía semejante palabra para referirse a un apartamento, pero lo único que consiguió visualizar fue la oficina de la directora del asilo de ancianos donde había trabajado en Little Bow. Se imaginó a la señora Blachley, con su aspecto de entusiasmo perpetuo y casi doloroso y su escritorio pulcramente ordenado, exhibiendo hileras de cajas de entrantes y salientes, una grapadora, un bloc de notas y clips rosas, con las manos entrelazadas plácidamente. Eficiencia.
– Claro que nos apena que te marches, Jonah -había dicho la señora Blachley, con una fulgurante sonrisa y los ojos vidriosos a causa del esfuerzo de mirarlo directamente y fingir que no se percataba de las cicatrices.
La esposa del superintendente, por otra parte, no intentó nada parecido. Ya tenía el ceño fruncido cuando abrió la puerta. Era una mujer pequeña, delgada y de aspecto descuidado que tenía un lunar en el borde del párpado que parecía la cabeza de una lombriz emergiendo de la tierra y una mata de pelo rucio. La papada y los labios describían un arco descendente exagerado, que no obstante se acentuó al verlo. Lo miró fijamente, haciendo un mohín con el labio inferior y ensanchando las aletas de la nariz como si estuviera furiosa, como si Jonah fuera un enemigo contra el que se estaba preparando.
– ¿Sí? -exclamó.
– ¿Cómo está? -dijo Jonah. A pesar de su determinación, descubrió que empezaba a adoptar la postura inclinada que tanto odiaba, encorvándose, cruzando los brazos sobre el pecho y embutiendo los dedos en las axilas. En el instituto los profesores siempre le preguntaban si tenía frío y algunos alumnos lo imitaban, retorciéndose como si estuvieran aquejados de esclerosis múltiple en sus primeras fases-. Sí -prosiguió-. He llamado por las efi… efi… -y no consiguió pronunciar la palabra-. ¿Los apartamentos?
– ¿Las eficiencias? -dijo la mujer, que parecía dedicarle una mirada colérica a la cicatriz de su rostro-. ¿Las eficiencias amuebladas?
– Sí, señora -contestó Jonah. Puso los brazos a ambos lados del cuerpo con sumo cuidado y procuró dilucidar si estaba erguido-. La he llamado esta mañana -añadió, y le sonrió, como se había propuesto.
La mujer guardó silencio con ademán sombrío. Más adelante averiguaría que se llamaba señora Marina Orlova y que había crecido en Siberia. Después ella le explicaría que le disgustaba la costumbre americana de sonreír constantemente:
– Parecen chimpancés -afirmó con su voz amarga y destemplada. Hizo una mueca, enseñando los dientes de un modo grotesco-. ¡Ag! ¡Sonrío! ¡Ag! Es repulsivo.
Pero ahora se limitó a contemplar su sonrisa con un suspiro de desaprobación, y Jonah se sintió terriblemente avergonzado.
– Espere -dijo al fin-. Voy a coger las llaves.
El estudio le sorprendió. Le recordó un poco a una habitación de motel y le encantó de inmediato. Había un sofá marrón que se transformaba en una cama, una mesita con dos sillas junto a una lámpara de pie y en la pared un cuadro de la orilla del mar. En una hornacina había una cocinilla provista de una estrecha encimera: un fregadero, un frigorífico enano, un microondas, un horno de tamaño medio, una cafetera, algunos armarios; y al otro lado había un pequeño cuarto de baño, un espacio reducido, no mucho mayor a un armario en el que hubieran comprimido un retrete, un lavabo y una bañera. Lo sedujo lo compacto del conjunto. Eficiencia, pensó, y se volvió hacia la señora Orlova, que estaba en la entrada con los brazos cruzados sobre el pecho.
– Tiene una pinta estupenda -dijo-. Sencillamente… fantástico. -Sonrió de nuevo y la miró a los ojos, como había sugerido Quince escalones en la subida hacia el éxito -. Me encanta -afirmó. Y era cierto. Era lo opuesto a la casa en la que había crecido, con cachivaches acumulados y manchados de humo, gruesas telarañas y grifos que expulsaban agua amarillenta y sulfúrica. Se aclaró la garganta-. Pues bien, entonces -prosiguió-. ¿Puedo…? ¿Cómo se puede… reservar una?
La señora Orlova enarcó las cejas, que formaron una línea negra al juntarse sobre el puente de la nariz.
– ¿Tiene referencias?
– ¿Referencias?
– ¿Dónde vivía antes? -Inclinó la cabeza y se encogió de hombros, haciendo un gesto con la mano-. Cuando se vive en un sitio se tienen referencias.
– ¡Oh! -Con gran esfuerzo, se obligó a no adoptar de nuevo la postura sumisa-. No estoy seguro -dijo-. Soy de Dakota del Sur. Me acabo de mudar.
– ¿Dakota del Sur? -repitió ella, paladeando las palabras como si fueran un lenguaje nuevo. Volvió a fruncir el ceño enérgicamente, con ademán pronunciado y suspicaz, y Jonah se apoyó en el otro pie-. ¿Eso está… ah… al oeste?
– Sí -respondió Jonah-. Está por… -Y señaló vagamente, aunque ignoraba la dirección. Parecía que su brújula mental ya no funcionaba en la ciudad, y no tenía ni idea de adonde estaba señalando-. A unos seis… -dijo-, ¿ochocientos kilómetros, más o menos?
– Hmmm -repuso la mujer. Al parecer estaba reflexionando sobre ello como si no lo creyera del todo. Jonah comprobó que su mirada recorría nuevamente la cicatriz de su cara, como si trazase una autopista interestatal en un mapa.
– Fue un accidente en una fábrica -explicó-. Por si le interesa.
– No me interesa -contestó, aunque su expresión se suavizó un tanto. Movió las cejas de un modo complejo-. ¿Y si está disponible? ¿Cómo va a pagar?
– No lo sé -admitió Jonah-. ¿Acepta efectivo?
El rostro de la señora Orlova volvió a cambiar cuando Jonah extrajo el rollo de billetes del bolsillo de la chaqueta, un fajo apenas mayor que su puño. Echó chispas por los ojos, haciendo otro mohín con el labio inferior mientras él separaba billetes de cien dólares del montón con dedos temblorosos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete.
– Hubo una indemnización. Por el accidente.
– Ah -dijo ella, y lo estudió con franqueza-. Deberían haberle dado un millón. -Se encogió de hombros, reflexionando durante un instante más, pero al parecer había tomado una decisión favorable.
Al principio había creído que el dinero le duraría bastante. Casi quince mil dólares, que en su momento le habían parecido una suma impresionante, aunque más adelante descubrió que en la mayoría de los sitios las casas costaban muchas veces esa cantidad, hasta las ruinosas. Cuando abandonó Little Bow, llevaba consigo doscientos treinta y cuatro billetes de veinte dólares y cien billetes de cien, que había procurado ocultar en diversos lugares del coche. Mil en la cartera, otros mil en la guantera, billetes de cien dólares metidos entre las páginas de los libros y en los bolsillos de las ropas que había empacado.
Esa era su herencia. Había decidido, antes incluso de la muerte de su madre, que se desharía de todo cuando llegase el momento, y eso fue lo que hizo. Vendió la casita amarilla de Dakota del Sur y el terreno circundante, así como todos los muebles y las posesiones que podían reportarle algún dinero. Había metido todo lo demás (muchas cosas) en bolsas de basura y lo había dejado en manos del basurero. Se esfumaron la mayoría de las fotos familiares, así como las cartas y los papeles; la colección de conchas y baratijas sin valor de su madre, sus propios anuarios de instituto y los dibujos de la infancia que habían sobrevivido, las colchas harapientas que había confeccionado su abuela, la colección de novelas del oeste de Louis L'Amour de su abuelo; montones de periódicos, propaganda y extractos bancarios, latas de guisantes y de peras sin abrir que habían descansado en los estantes durante al menos diez años; latas de café llenas de alubias pintas, de clavos o de botones, así como un armario entero repleto de artículos de limpieza sin usar; las horribles acumulaciones de los últimos años de la vida de su madre, cuando tanto Jonah como ella se habían quedado sin fuerzas para tirarlas. Halló una taza de plástico olvidada en un anaquel de la habitación de la lavadora que tenía una capa de moho muerto flotando en la superficie de un centímetro y medio de café inacabado. ¿Quién sabía cuántos años tenía? Tal vez hubiera estado un año o más en aquel estante. Encontró un recibo del supermercado de hacía veinte años en el cajón de un escritorio, así como una ingente colección de lapiceros diminutos y bolígrafos cuya tinta se había secado tiempo atrás. Guías telefónicas de hacía siete años. Antiguos cinturones menstruales anteriores a los tampones. Llaves y llaveros. Fiambreras derretidas. Joyas sin valor.
El subastador, el señor Knotts, meneaba la cabeza tristemente mientras los dos indagaban en aquel desorden. Se aclaró la garganta cuando Jonah arrojó a la papelera un paquete de fotos.
– Debería ojearlas -observó suavemente, pero Jonah lo ignoró.
»La gente puede ser impulsiva cuando está de luto -añadió.
– Sí -admitió Jonah. Rescató las fotografías y las depositó sobre una pila de cosas que se proponía conservar, pero solo por deferencia al señor Knotts, como si le debiese algo al viejo.
El señor Knotts era un hombrecito solemne con acento chillón de Arkansas y al principio Jonah se había propuesto tomarle antipatía. Lo que quería decir que no le había gustado cómo insistía en llamarlo «hijo» por teléfono, ni su aspecto cuando se reunieron para discutir el «proceso de la subasta», como lo había denominado Knotts; la plácida resonancia de su voz poseía algo desagradablemente cristiano, había pensado Jonah, que había reparado con ánimo sombrío en los diversos accesorios (la camisa de vaquero con diseño floreado y botones perlados, la corbata de lazo, las botas de vaquero de la talla treinta y nueve con la punta plateada y el peluquín rubio) que parecían indicar un tipo determinado de zalamería untuosa y santurrona.
Pero ese no era el caso exactamente.
– Lamento su pérdida -había dicho el señor Knotts, pero nada más, ni sentimientos ni piedad adicionales-. Soy un hombre de negocios honesto -le había explicado, mientras estudiaba la desvencijada casa amarilla-, pero sigo siendo un hombre de negocios, de modo que no puedo prometerle mucho. -Entonces le ofreció su mano a Jonah.
Tenía la mano deformada de un modo que no resultó aparente hasta que Jonah se la estrechó. Entonces se percató de que el dedo meñique estaba agarrotado de manera permanente y los dedos restantes eran extrañamente cortos y regordetes, de modo que se sintió como si estuviera cerrando la mano sobre una pezuña de mono o una aleta. El señor Knotts no le miró a los ojos con una mirada seria y significativa; no añadió nada más. Simplemente dejó que Jonah asiera su mano malformada y algo se transmitió entre ambos. Jonah había sentido una oleada de afecto por él, un desconocido.
Más adelante pensó que le habría gustado que el señor Knotts hubiera sido su padre. Imaginó que habrían mantenido una relación estable, sosegada y suavemente melancólica. No habrían sido íntimos, pero Jonah nunca se habría sentido despreciado. El señor Knotts habría sido la clase de padre que merodeaba con ternura torpe en la periferia de la vida de sus hijos, atento y formal, sentado en una silla plegable durante un concierto de la banda, que se demoraba un momento antes de apagar la luz a la hora de acostarse, la clase de padre que cerraba los párpados ligeramente cuando besaba la frente de sus hijos y se aclaraba la garganta con frecuencia, con los ojos nublados. Habría sido, ¿qué?, duradero, pensaba Jonah.
El señor Knotts advirtió que Jonah depositaba la urna que contenía las cenizas de su madre (sus «crestos», los había llamado el empleado de la funeraria) en el asiento del copiloto del coche. Tal vez el señor Knotts supiera que Jonah no había celebrado un funeral por ella. ¿Quién se habría presentado, después de todo? No tenía parientes ni amigos. No había razón para malgastar el dinero en un ataúd, una lápida y el resto de artículos que los enterradores habían tratado de venderle.
Pero no podía decírselo al señor Knotts. «¿Quién no se merece un funeral?», se habría preguntado este, aunque no lo habría dicho. El señor Knotts se habría identificado con la madre de Jonah, por supuesto. Su mirada se habría tornado lúgubre y distante mientras reflexionaba sobre su propio funeral, presidido por sus llorosos hijos; su camposanto, que sus hijos y luego sus nietos mantendrían limpio durante muchos años. Aunque no deseaba hablar de ello, la visión de la urna creaba un espacio incómodo en el aire en el que todos aquellos sentimientos se precipitaban y se solidificaban.
– ¿Esa es su madre? -inquirió suavemente el señor Knotts, y Jonah y él contemplaron juntos la urna que descansaba en el asiento del copiloto.
– Sí -contestó Jonah. Y quiso idear alguna explicación. Quiso decir que ella deseaba que esparcieran sus cenizas sobre algún hermoso paraje, como el Gran Cañón o el océano Atlántico. Pero no consiguió que la mentira saliera de su garganta.
»Sí -repitió-. Es ella.
– Que Dios la bendiga -dijo el señor Knotts-. Pobre mujer.
– Sí -dijo Jonah.
Durante las semanas y los meses que siguieron a su llegada a Chicago, Jonah descubrió que recordaba aquel momento con frecuencia: los dos, el señor Knotts y él, mirando la urna junto a su coche atestado, al final del extenso sendero de gravilla que conducía a la casa ahora vacía.
Podría haber sido un bonito recuerdo, pensó, un recuerdo definitivo. Que Dios la bendiga, pobre mujer.
Pero entonces recordaba asimismo cómo había estacionado el coche junto a la carretera, apenas unas horas después de haber dejado atrás al señor Knotts. Le palpitaba frenéticamente el corazón. Se había tambaleado hasta el exterior con la urna y había arrojado su contenido sobre las malezas del arcén.
Dios, había pensado, sentado en el rincón del comedor de su estudio, paseando por alguna bulliciosa calle de Chicago o haciendo cola frente a un cine. Dios, ¿por qué lo había hecho?
Lo ignoraba. Suponía que algo se había apoderado de él. Una oleada de miedo o un ataque de pánico. Había conducido sin pensar durante largo rato, con las manos en el volante y los ojos sobre las líneas blancas de la carretera, despojos que devoraba con el cuerpo del coche como si estuviera jugando a un videojuego. Y entonces había reparado por vez primera en la música que emanaba de la radio. Se trataba de una canción de rock etérea y sonámbula, un coro de agudas voces masculinas que cantaban frases desconectadas:
«Tiempo… al mar… adiós, amor mío…» y sintió una punzada en la epidermis. Se percató de que sentía la cabeza muy ligera.
El sol apareció entre las lóbregas nubes con una suerte de insistencia que resultaba casi violenta. Jonah estaba rodeado de campos de rastrojos surcados por cercas de alambre de espino y postes telefónicos, y dejó que el coche discurriera suavemente por el arcén a veinte kilómetros por hora durante un rato antes de detenerse. Los neumáticos hicieron kathump, kathump contra la gravilla irregular y pensó que quizá estaba sufriendo un ataque al corazón. Sentía una suave explosión que irradiaba desde justo debajo del esternón, algo parecido al cosquilleo que se siente al apoyarse sobre un pie que se ha quedado dormido, pero en su interior, expandiéndose hacia fuera. Sintió que la impresión le anegaba los ojos cegándolo por un segundo y que miles de píxeles temblorosos, como la electricidad estática de la televisión, le nublaban la vista, y entonces la sensación se deslizó sobre su frente hasta el cabello, produciendo un hormigueo como el de los insectos. Un zumbido apagado lo acompañó cuando detuvo el coche por completo junto a la carretera, en diagonal.
Recordó algo que su madre le había dicho en una ocasión.
– Cuando muera, quiero que me entierres bajo los tablones -le había dicho. Jonah tenía unos diez u once años en ese momento, pero incluso entonces sabía que ese era su concepto de una broma-. Córtame en pedacitos y méteme en el espacio de acceso -dijo-. Quiero acojonar al que viva en este vertedero después que nosotros. -Recordaba que estaba sentado en la oscuridad. Ella estaba enojada porque se había ido la luz, y la punta de su cigarrillo cabeceaba. En el exterior llovía a cántaros, y la sombra de la lluvia y las cortinas sacudidas por el viento se proyectaba sobre la pared a sus espaldas, una sombra parecida a una medusa gigantesca agitando sus delicados tentáculos.
Las cenizas se derramaron desde la urna hasta el suelo. Parte de ellas se remontaron vaporosamente en el aire y empolvaron las hojas de las malezas. Jonah se detuvo, respirando, depositó cuidadosamente la urna en el suelo junto al montón de ceniza y el recipiente produjo un tañido hueco contra la tierra, como si fuera una lata de café. Un gorrión solitario lo observaba desde un poste telefónico. Miró en derredor, procurando identificar aquel lugar, como si tal vez en el futuro regresara y tratara de recuperar las cenizas. Era completamente anónimo. Una brisa susurró a lo largo de un extenso campo de maíz, y recordó que su abuelo le había contado una vez que de niño se despertaba con el sonido del maíz que crecía:
– De verdad que se oía cómo crecía -le había dicho-. Chirriaba como una bisagra oxidada. -Jonah recogió la urna y atravesó los espigados girasoles y los amarantos para dirigirse a la empalizada que delimitaba la plantación de maíz, caminando con cautela por si acaso había serpientes. Puso la urna boca abajo sobre el poste más cercano, encajándola en el extremo superior como si fuera un sombrero.
Nadie lo quitaría, pensó. Seguiría allí, como una suerte de indicador, si acaso hubiera de regresar.
Durante una temporada, durante aquellos primeros meses en Chicago, Jonah hasta consideró llamar al señor Knotts para contárselo. Deseaba explicarle a alguien que tenía que marcharse, que tenía que deshacerse de todo. Quería decirle a alguien: «Voy a ser una persona nueva», y que este le respondiera: «Sí. Sí, claro que sí».
6 Sábado, 15 de junio de 1996
Troy sueña que su hijo ha muerto y se despierta de repente, ahogándose. Se despierta porque ha dejado de respirar. Se le ha cerrado la garganta y se incorpora abruptamente, produciendo un sonido gutural, como un perro que se atraganta con una tira de carne. Agita las manos momentáneamente y jadea entre toses, desorientado.
Al cabo de un instante se percata de que no ha ocurrido nada. Esta es su casa, la casa en la que ha vivido siempre, y su hijo no está gritando. Es una mañana en los albores del verano. Se lleva una mano a la cara y se la restriega desmayadamente. Está en el sofá del salón, donde se quedó dormido la noche anterior, con los pantalones vaqueros y los calcetines puestos y la camisa blanca abotonada, pestañeando bajo la pirámide luminosa del sol de mediodía y las motas de polvo que flotan perezosamente. La televisión está encendida, emitiendo el sonido de los dibujos animados del sábado por la mañana, y de hecho Hombrecito está sentado en el suelo con las piernas cruzadas, comiendo cereales secos de la caja, completamente absorto. No está gritando. No está muerto.
– Mierda -farfulla Troy, haciendo una mueca, y Hombrecito se vuelve para mirarlo por encima del hombro mientras Troy se aclara nuevamente la garganta. Flema.
– Están poniendo Batman -dice Hombrecito-. Es un episodio nuevo. Te lo estás perdiendo.
– Oh, ¿de veras? -responde Troy-. Qué guay. -Se queda sentado un momento, contemplando la televisión con desinterés mientras los superhéroes y los supervillanos combaten. Se encuentra decaído, torpe y bastante resacoso. Recuerda poco a poco la larga noche: una fiesta en la taberna donde trabaja de camarero, la música honky tonk que emanaba de la gramola y el humo que sigue adherido a sus ropas, haberse sentado a beber con su primo Ray y algunas personas que este acababa de conocer, una chica de Denver que le gustaba un poco y que no dejaba de taparse la boca con la mano; recuerda haberse rociado con ambientador de limón refrescante a su regreso en un intento de disimular el aroma del alcohol y la marihuana ante la niñera adolescente. Confiaba en no haberse tambaleado demasiado. Llegaba dos horas después de lo que le había dicho y sabía que ella estaba un tanto irritada mientras contaba el dinero y lo depositaba en su mano… Recuerda eso, y que después de que se marchase la niñera se sentó en el sofá para tomarse la última cerveza mientras veía una película de madrugada, Vértigo. Sencillamente debía haberse quedado dormido. Procura recordar. ¿Hombrecito había gritado en mitad de la noche? De un tiempo a esta parte las cosas, los días y las pesadillas, han empezado a difuminarse, y al cabo de un instante los hechos de su vida toman forma. Es el día después de su trigésimo cumpleaños. Es padre, es un hombre adulto con responsabilidades. Tiene la vejiga llena y en seguida deja de buscar a tientas pensamientos sólidos y se levanta para dirigirse al baño de puntillas, encorvado.
Se despeja un poco más después de echarse agua en la cara, pero sigue estando un tanto desconcertado. El sueño tiene algo persistente. Es como si se hubiera prolongado durante horas antes de que se despertase, y lo aplasta como una sensación de pesadumbre que serpentea en su interior mientras se contempla en el espejo. En el sueño estaba buscando a Hombrecito, llamando al niño mientras atravesaba una serie de pasillos interminables y estancias convulsas llenas de zumbidos amenazantes, atisbando formas precipitadas. Recuerda que en el sueño había salido al aire libre tambaleándose. Se hallaba en el patio trasero de su casa.
Eso es lo que Troy recuerda con mayor claridad: el modesto patio trasero, con su extensión de hierba, una manguera de jardín enrollada y un zapato de niño cerca del tronco del viejo olmo. Percibió el rugido perezoso de un aeroplano y una sombra que se arrastraba por el suelo, y cuando alzó la vista, sobresaltado, descubrió que Hombrecito estaba sentado en lo alto del viejo olmo, posado en el entramado de ramas desnudas. Hombrecito estaba en cuclillas y se rodeaba las rodillas con los brazos, apoyando los pies sobre una rama fina y temblorosa que apenas era lo bastante fuerte para un pájaro. Pero de algún modo Hombrecito conseguía mantenerse sobre ella. De algún modo, por imposible que fuera, la rama sostenía su peso y la silueta del niño estaba suspendida en precario equilibrio en lo alto del árbol. Se iba a caer, Troy lo sabía. Presentía que Hombrecito estaba cayendo mientras él trataba de correr con los brazos extendidos. Hombrecito se precipitaba por el aire y las ramitas se quebraban y restallaban mientras su hijo se desplomaba en picado. Hombrecito producía un sonido horrible, un aullido agudo que languidecía gradualmente, un grito de descenso, de muerte, que Troy tiene ahora en la cabeza y del que no consigue desprenderse.
– Mierda -rezonga. Recoge parte de la ropa sucia que rebosa de la canasta que hay tras la puerta del baño y trata de volver a meterla. Está demasiado llena. Mete el pie en la canasta y pisotea el contenido con energía, comprimiéndolo, apretándolo más para que haya espacio suficiente para cerrar la tapa. La mira con el ceño fruncido y siente que su semblante está macilento y frío a causa del sudor.
Le gustaría pensar que las cosas marchan bien. Quiere ser un buen padre, esa es la cuestión, aunque no siempre lo consigue. Hombrecito vive con él desde hace unos tres meses y Troy procura no pensar en los errores potenciales que está cometiendo. En general está bien, se dice. En general son felices. Son compatibles, piensa, no solo como padre e hijo, sino también como compañeros. Troy y Hombrecito, Hombrecito y Troy.
Y a decir verdad, pese a sus pesadillas ocasionales, pese a su comportamiento inapropiado y sus meteduras de pata ocasionales, cree que la condición de padre soltero le ha sentado bastante bien. Hombrecito es un niño tranquilo y sufrido que no parece demasiado traumatizado por el hecho de estar separado de su madre, aunque por supuesto la echa de menos y piensa en ella con frecuencia. «¿Cuándo va a llamar Carla?», le pregunta a Troy, y «¿Crees que Carla vendrá a vernos este verano?», y asiente con ademán sombrío cuando su padre responde: «No lo sé». Parece que lo comprende, y Troy lo ama por eso. Le encanta su expresión adusta, sus ojos hundidos y observadores, y su postura extrañamente rígida. Le encanta su forma de tomarse las cosas en serio, de sentarse al borde de un desfiladero sosteniendo una caña de pescar, observando con una mirada penetrante el cebo que flota en el agua, aparentemente inasequible al aburrimiento, su aparente disfrute de las excursiones para ver vacas y caballos, volviendo el rostro atentamente hacia los campos que desfilan sin cesar, los postes telefónicos y las zanjas llenas de malezas. Le encanta su forma de pedir a la camarera cuando comen en la antigua parada de camioneros del oasis de la interestatal, de sostener el menú y escoger las palabras que reconoce, como «huevo» o «jamón». Le encanta su abrazo silencioso cuando recorren los senderos de vacas angostos y roturados que surcan las colinas al norte del pueblo en la motocicleta de Troy, de apretar su cabeza protegida por un casco contra su espalda. Le divierte hasta ir al supermercado: Hombrecito empuja el carro con orgullo aunque sea más alto que él. Troy escoge artículos diversos de los estantes y los somete a su aprobación, hace juegos malabares con las cajas de macarrones con queso en el pasillo o lo amenaza con un paquete de callos con envase de plástico en la sección de carne.
– Oye, Hombrecito, ¿qué te parece un poco de esto?
Y Hombrecito frunce el ceño pensativo, diciendo:
– Papá, ¡me parece que no!
El verdadero nombre de Hombrecito es Loomis. Troy estuvo a favor del nombre cuando nació el niño; se le había ocurrido a Carla, su ex esposa, y Troy pensaba que era singular y poseía una connotación hosca; era un nombre de vaquero, y eso molaba. La segunda opción era Marley, por Bob Marley, el cantante de reggae. Lo propuso Troy, pero Carla señaló que Marley era más apropiado para una chica.
Pero en última instancia Loomis no resultaba convincente, al menos en la mente de Troy, y le gustaba menos aún que Carla lo llamase «Loomy», que por alguna razón conjuraba la imagen de un ogro jorobado y babeante, con un ojo más grande que otro. Loomy. Discutieron un poco al respecto.
– No le llames «Hombrecito» -dijo ella, irritada-. Lo vas a acomplejar. -Y Troy frunció el ceño ante su tono autoritario y sentencioso-. Además, ¿por qué tienes que ponerle un mote a todo el mundo? -continuó-. Es como si no pudieras esperar para echarle mano a la identidad de la gente y moldearla para sentirte superior. Me llamas «Enana» constantemente, y ahora él tiene que ser «Hombrecito». ¿Tú qué eres? ¿Una especie de gigante? ¿Tenemos que llamarte «Hombretón»? ¿«Troy el Largo»? ¿Qué te parece «Goliat»? A lo mejor deberíamos llamarte «Goliat».
Él no respondió. Carla parecía muy excitada; cocaína, se dijo, o quizás anfetas, o algo parecido, que te hace pensar que eres listo y que tu mente es tan cortante y afilada como una cuerda de guitarra. No quería discutir, no quería decir nada para que cambiara de parecer.
Los dos se hallaban sentados en la cocina de su apartamento en Las Vegas. Hombrecito estaba en la habitación contigua viendo la televisión y el novio de Carla, el que se la estaba follando ahora, pues se habían sucedido varios desde que su separación, había salido. Troy no formuló ninguna pregunta. Los dos estaban sentados a la mesa, bebiendo café y contemplando un modesto patio desértico cubierto de tierra dura y gris en el que había excrementos de perro diseminados. Los armarios de la cocina eran blancos y tenían ribetes dorados en torno a las molduras; había una estatua de Cupido dorada en la mesa, presidiendo un tazón de fruta de plástico.
Casi un año después de su partida, ella lo había llamado en mitad de la noche.
– Escucha -le dijo, arrastrando pesadamente las palabras-, me preguntaba si podrías venir a recoger a Loomis. -Se interrumpió, y Troy supuso que intentaba recuperar la compostura, pues tenía la boca espesa-. Este no es un sitio adecuado para un niño -prosiguió-. He pensado en lo que dijiste. Lo de la custodia y eso.
– ¿Sí? -intervino Troy-. ¿Qué estás diciendo?
– Solo me preguntaba… no te pongas gilipollas, pero estaba pensando si querrías venir a recogerlo. Quedártelo unos meses. Quizá un año. Las cosas están un poco… no empieces, Troy, pero las cosas no andan demasiado bien por aquí. Creo que le iría mejor contigo. -Eso fue sobre las cuatro de la madrugada y a Troy lo asaltó la peregrina idea de que quizá todo cambiase, de que a la larga volvería a estar con Carla, de que pasado algún tiempo ella regresaría a Nebraska y se convertirían en una familia, olvidando cómo habían echado a perder su matrimonio.
Hasta se lo imaginaba sentado en su cocina de Las Vegas, mientras ella lo contemplaba con ademán sombrío, con las pupilas dilatadas casi hasta el contorno del iris, de tal modo que le costaba recordar que tenía los ojos azules.
– Mira -dijo ella-, si te lo vas a llevar, no puedes seguir pasando. Ni siquiera hierba, ¿vale? Es un buen chico, ¿sabes? Y uno de nosotros debe intentar… no cagarla, ¿sabes?
– No estoy pasando -repuso, y a grandes rasgos eso era cierto-. Si casi ni fumo -añadió, pero eso no lo era. Ella se rió.
– Oh, por amor de Dios, Troy -replicó-. No me mientas. Deberías verte los ojos. Parecen putos globos inyectados en sangre. Ni siquiera te habría llamado si no creyera que no tengo otra opción.
Troy vuelve a pensar en ello mientras pasea en compañía de Hombrecito por el sendero de tierra que discurre al otro lado de la casa situada en el término septentrional del pueblo de San Buenaventura, el camino que conduce a las colinas grises cubiertas de terrones. Están buscando fósiles, pues a Hombrecito le interesan mucho, y Troy se agacha para recoger una piedra plana, imaginando que se trata de un trilobites que tiene grabado el esqueleto de una hoja o de un pez. Troy tiene nociones imprecisas: en algún momento del pasado remoto, aquella seca planicie estaba anegada por un mar de miles de kilómetros de ancho. Hombrecito tiene cinco años, y caminan cogidos de la mano.
– ¿Sabes lo que me estaba preguntando? -dice Hombrecito-. Si aquí había un mar, ¿cómo se llamaba? Y también, ¿había tiburones? ¿Era de agua salada o de agua dulce?
– Hmmm -responde Troy. A veces le preocupa que Hombrecito se convierta en un genio. ¿Qué ocurrirá entonces? Recuerda que Carla se burlaba cuando se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo del salón para jugar a la Nintendo con él. «Sabes, Troy, dentro de unos años será más maduro que tú, ¿y qué vas a hacer entonces?» En aquel momento sonrió, pero ahora, cuando recuerda ese comentario, se siente abatido.
«Veamos -prosigue-. Supongo que probablemente era de agua dulce, porque, ya sabes, era la Edad de Hielo y todo eso. Y después se derritió y se evaporó, y lo único que quedó fueron los Grandes Lagos, que están en Chicago y eso. -Piensa un momento. No quiere que el chico acabe pensando que es idiota-. A lo mejor deberíamos ir a la biblioteca para averiguarlo.
– Vale -dice Hombrecito.
– ¿Quieres que te lleve a hombros? -pregunta Troy-. ¿Tienes las piernas cansadas?
Y Hombrecito se encoge de hombros.
– No me importaría que me llevaras a hombros -responde, muy diplomático, formal y majestuoso, mientras Troy lo levanta.
– ¡Uf! -rezonga Troy-. Estás engordando o yo me estoy haciendo viejo. ¿Sabes que ayer cumplí treinta años? No podré seguir llevándote mucho tiempo.
– Peso diecinueve kilos -protesta Hombrecito, y clava los talones en las axilas de Troy como si fuera un jinete espoleando delicadamente a su caballo-. Feliz cumpleaños, papá.
Es feliz, desde luego. Los dos son felices juntos, Hombrecito y él, y Troy sabe que debe dar gracias por ello.
– ¿Por qué te preocupas tanto por esa mierda? -le preguntó hace poco su primo Ray-. Últimamente no haces más que preocuparte, y eso no sirve de nada.
Y cuando Troy se encogió de hombros, Ray efectuó un ademán expansivo hacia Hombrecito.
– Míralo, Troy. Está contento, está sano, parece un Einstein enano entre nosotros. ¿Qué más quieres?
– No lo sé -respondió Troy. Los dos estaban sentados en la hierba en el límite del parque, observando a Hombrecito mientras jugaba y pasándose un porro con precaución. Troy estaba más paranoico que nunca, ahora tenía mucho cuidado de pasar el porro solapadamente, entre el pulgar y el índice, dando una calada rápida y bajándolo con la misma celeridad. Desconocía la causa de su desazón. No había nadie a su alrededor y Hombrecito estaba completamente concentrado en el tobogán en el que se estaba ejercitando. Troy lo observó mientras Hombrecito ascendía la escalera hasta la cima y se sentaba entrelazando las manos en el regazo con ademán solemne antes de deslizarse por la plataforma metálica con la expresión taciturna y resuelta de un piloto de carreras al acelerar. Cuando llegaba al fondo, regresaba corriendo a la escalera. No parecía cansarse de ello.
»Tengo que empezar a pensar en cambiar de oficio -continuó-. ¿Sabes? No quiero ser camarero siempre. Además, es una jodienda encontrar a gente que se ocupe de Hombrecito hasta que yo salga a las dos o las tres de la mañana. Sabes, va a empezar el colegio este otoño, y entonces, ¿qué voy a hacer?
– Hmmm -musitó Ray, como si intentase parecer pensativo. Aspiró una honda bocanada del porro y aguantó el humo en los pulmones mientras contaba. Se dio palmadas en el pecho con una mano, uno… dos… tres… cuatro… y después exhaló una vaharada, con los ojos acuosos ribeteados de rojo-. ¡Mierda! -farfulló con voz áspera-. ¿A qué clase de oficio te refieres? ¿Médico? ¿Abogado? ¿Senador?
– No seas capullo -repuso suavemente Troy. No estaba de humor para las bromas burlonas y afectuosamente insultantes que de ordinario hacían las veces de conversación cuando se juntaba con Ray-. Mira -insistió-, lo digo en serio. He pensado que a lo mejor voy a la universidad en alguna parte… o a una escuela técnica, o algo así. He visto en televisión eso donde te puedes sacar un título en arte comercial con cursos por correspondencia.
– ¿Qué es el «arte comercial»? -preguntó Ray, y debido a su forma de pronunciarlo Troy se arrepintió de haberlo mencionado. A decir verdad, Ray no era la clase de persona con quien hablar acerca de hacer cualquier tipo de cambio. A los veintitrés años, Ray seguía refiriéndose con resentimiento a los amigos del instituto que se habían marchado a la universidad para no regresar jamás. Conservaba una receta de Ritalin, un medicamento que le habían prescrito a los ocho años, cuando era un muchacho hiperactivo, y que continuaba tomando rigurosamente, creyendo que lo ayudaba a concentrarse. Troy no tenía nada claro por qué necesitaba semejante concentración. Ray trabajaba de obrero para el departamento de carreteras del condado, y de tanto en tanto se pluriempleaba para una empresa que contrataba a estríperes masculinos para fiestas de cumpleaños y despedidas de soltera. Era una forma estupenda de conocer mujeres y echar un polvo, aseguraba Ray, y aparte de fumar hierba, su único interés consistía en levantar pesas, una actividad que al parecer el Ritalin mejoraba sobremanera-. Arte comercial -repitió, como si fuera una expresión francesa-. ¿Qué hay que hacer? ¿Hacer dibujos para los anuncios? Parece que tendrías que marcharte a Nueva York o algo así para conseguir un empleo.
– La verdad es que no lo sé -admitió Troy-. Solo era una idea. -Y escuchó el sonido de los pájaros en los arbustos a su alrededor. No le apetecía que lo desanimara, que era la forma habitual en la que Ray contemplaba el mundo, de modo que se limitó a encogerse de hombros. ¿Qué más había que decir? Le avergonzaba tener treinta años y seguir careciendo de una percepción clara de lo que hacía la mayoría de la gente para ganarse la vida. Había visto a una chica a la que había conocido en el instituto no mucho antes; había vuelto a San Buenaventura para visitar a sus padres, según le dijo, y trabajaba de actuaría en una empresa de Omaha.
«¿Actuaría, eh?» le había respondido, sonriente, mientras asentía. «Parece interesante.» Seguidamente, había tenido que volver a casa para consultar el diccionario.
Ese era el motivo de que el anuncio que había visto hubiese llamado su atención.
– ¿Está harto de sentirse estancado en la misma rutina de siempre? -había inquirido el locutor, mientras en la pantalla una camarera despeinada recogía los platos sucios de una mesa exhibiendo una expresión abatida en su semblante-. ¡El Centro de Formación Profesional desea ayudarle a descubrir nuevas oportunidades y poner en práctica su potencial! -Entonces la camarera adquiría un aspecto esperanzado mientras aparecía en pantalla un listado de los numerosos títulos que era posible obtener: informático, delineante, contable o economista, El arte comercial era el que se le había quedado en la cabeza porque había sido su única asignatura decente en el instituto. Seguía dibujando bastante bien: por ejemplo, la serie de esqueletos de dinosaurio que había realizado para Hombrecito en cartulinas que luego había pegado en la pared, encima de la cama del niño. Eran bastante buenos, pensaba, bastante precisos. Hasta Ray lo había dicho.
– No lo sé -admitió Troy al fin-. No era más que una idea. -Ray se había tendido en la hierba y estaba contemplando las nubes-. Lo que pasa es que, bueno, me parece que tengo que poner un poco de orden en mi vida. A lo mejor es por haber cumplido los treinta.
– Ya te digo -apostilló Ray, que de tanto en tanto empleaba la jerga de los músicos de rap que escuchaba, imitando su acento.
– ¿Sabes lo que debería hacer? -añadió Troy. Observó a Hombrecito mientras este se precipitaba decidido desde el fondo del tobogán hasta la escalera, todavía resuelto después de, ¿cuántas? ¿Veinte veces? ¿Cincuenta? Troy exhaló un suspiro-. Debería dejar de fumar hierba todo el rato. Y dejar de pasar mierda definitivamente.
– Oh, tío -intervino Ray, soñoliento-. Venga ya. ¿De qué estás hablando? Tú no eres un «traficante». ¿A cuántas personas vendes? ¿Unas veinte, más o menos?
– Algunas más.
– Sí, bueno -continuó su primo-. Eso es una bobada. No eres lo que se dice Al Pacino en El precio del poder, un tipo malo que le corta la cabeza a la gente con una sierra mecánica, ¿sabes? Vamos. Tú eres tú. No lo puedes cambiar todo solo porque sea tu cumpleaños y tengas un crío a tu cargo. Mira, todos te quieren tal como eres. Todos van de «Ese es Troy, vaya tío, lo queremos», y tú quieres ponerte: «No, tíos, ahora voy a ser completamente distinto, porque he cumplido treinta años y estoy pasando por una crisis». ¿Qué cojones significa eso? No tiene ningún sentido.
– Hmmm -repuso Troy-. Bueno, si crees que todos me quieren, deberías hablar con la madre de Carla.
– Es una zorra -afirmó Ray, y siguió escudriñando el firmamento un rato antes de apoyar su mano gruesa y bronceada de obrero sobre sus ojos-. No deberías acercarte a ella. Juntarte con ella no le hace ningún bien a Hombrecito.
Troy le dirigió una mirada irónica.
– ¿Entonces qué? -dijo-. ¿Puedes cuidarlo el sábado mientras yo estoy en el trabajo? -Y observó que el semblante indolente de Ray se crispaba.
– Oh -farfulló mientras se incorporaba-. Me encantaría, pero… me parece que esa noche tengo un bolo. Una despedida de soltera en Greeley.
Se miraron mutuamente.
– Pues eso es lo que estoy diciendo -prosiguió Troy-. Yo tampoco estoy loco por la madre de Carla, ¿sabes? Pero ella puede cuidarlo. Quiere cuidarlo. Y no encuentro a nadie más que lo haga. Eso es lo que estoy diciendo. Tengo que cambiar algunas cosas si quiero tener un niño cerca. -Al cabo de un momento se puso en pie, sacudiéndose la hierba del fondillo de los pantalones. Loomis lo miró desde lo alto del tobogán y lo saludó, y Troy le devolvió el saludo.
– ¿Sabes una cosa? -observó Ray-. Lo que te hace falta es enrollarte con otra mujer. Eso es lo que te hace falta. No te hace falta otra carrera. Lo único que te hace falta es otro revolcón.
– No lo creo -replicó Troy. Sentía una extraña opresión al pensar de nuevo en Carla, en los viejos tiempos en casa de Bruce y Michelle. Una época estupenda. Bruce, el padre de Ray, todavía estaba en prisión, cumpliendo condena por distribución de cocaína, y Michelle, su madre, se había establecido en Arizona con un anciano millonario llamado Merit Wilkins que había hecho su fortuna en el negocio inmobiliario. En ciertos aspectos, Troy seguía siendo responsable de Ray, al igual que en el pasado, cuando ejercía de niñera. Al igual que cuando encarcelaron a Bruce y Michelle empezó a salir con diversos hombres mayores. Durante sus años de instituto, Ray había vivido casi siempre con Troy y Carla, durmiendo en su sofá; se había convertido más o menos en su pupilo, y quizá lo fuese todavía. De eso trataba realmente aquella conversación, pensó Ray. «No me dejes», era básicamente lo que le estaba diciendo Ray, y Troy sintió que los ojos de su primo se posaban sobre él mientras se levantaba.
»¡Loomis! -exclamó-. ¡Prepárate que nos marchamos!
Piensa en todo esto mientras se dirige a la casa de la madre de Carla; Hombrecito se sienta tranquilo y silencioso en el asiento de atrás del viejo Corvette de segunda mano que tanto emocionaba a Troy en el pasado, pero que ahora está aquejado de graves problemas de salud. Tiene que acelerar en los semáforos para impedir que se cale. Quizás haya algún problema con la bomba de combustible. El motor carraspea y petardea como si fuera un pulmón lleno de bilis. Se siente culpable e inseguro.
Probablemente está cometiendo un error. Siempre que deja a Hombrecito en casa de la madre de Carla piensa que de todas las formas en las que acaso está metiendo la pata como padre puede que de hecho esta sea la peor. Pasa bajo el viaducto de Old Oak, dobla a la izquierda en Main en dirección al parque y tuerce de nuevo para adentrarse en una sucesión de calles angostas y sinuosas: el pasaje Meadow y Sunnyvale, Linden y Foxglove, un pequeño barrio al otro lado del parque, compuesto por hermosas casitas cuadradas prácticamente idénticas que se remontan a los años cuarenta y cincuenta y que cuando empezó a salir con Carla le parecían lujosas. A veces piensa que debería girar en redondo y volver a casa, llamar al trabajo para decir que está enfermo, negarse a abandonar a Hombrecito y hacer otros planes. Cuando vea la casita blanca con estores ribeteados de rojo en las ventanas, con el jardín bien cuidado y las petunias oscuras que bordean el pavimento, una piedra se hundirá en su interior.
Cuando se fue de Las Vegas con Hombrecito, esa fue una de las estipulaciones de Carla:
– No permitas que se quede con mi madre -le dijo. Lo miró duramente-. Ya sabes que en cuanto se entere de que Loomis ha vuelto al pueblo te llamará, será muy amable contigo y te hará una oferta. Hazme un favor. No dejes que se acerque a ella. Ya sabes cómo es. Se muere de ganas de echarle el guante.
Que él supiera, Carla y su madre, Judy, siempre se habían odiado.
– Puta -había dicho Carla cuando empezaron a salir juntos, cuando Troy tenía dieciocho años y Carla veinticuatro, y Troy se había escandalizado de que alguien empleara esa palabra para describir a su propia madre-. Es veneno -había afirmado-. ¡No quiero que se me acerque! -Troy averiguó que en una ocasión Judy la había ingresado en una institución mental, creyendo que sufría un desorden mental: personalidad límite. Y cuando Carla se casó con Troy, transcurrió mucho tiempo hasta que se lo dijo a su madre, y ambas discutieron con vehemencia por teléfono.
»No me importa si se muere -afirmó Carla, y él se horrorizó, al igual que cuando Carla tiró la tarjeta de felicitación que les envió Judy cuando nació Loomis; al igual que se sorprendió cuando esta lo llamó «Pequeña sanguijuela drogadicta». Al igual que se sintió incómodo cuando Judy lo llamó para ofrecerse a cuidar a Hombrecito.
Pero este nunca se ha quejado. Algo es algo. De hecho, parece que le gusta pasar el rato con la abuela, y tiene un aspecto impasible cuando Troy lo deja en casa de Judy. Recorre la acera delantera y se mete corriendo en la casita de un solo piso sorteando a Judy mientras esta se yergue en el umbral con los brazos cruzados sobre el pecho.
– ¿Qué tal? -le dice Troy, y ella levanta levemente el mentón a modo de saludo. Está obesa, pero no está fofa; apenas pasa de los sesenta años, tiene el cabello corto y rubio plateado, la tez apergaminada y sus manos y sus brazos son tan gruesos como una porra. Presenta el aspecto de una mujer que trabaja en el campo, bajo el sol, una vieja granjera, aunque en realidad es una profesora de primaria jubilada; su apariencia no se debe tanto al trabajo duro como a la rabia y la amargura implacable. Cuando entorna los párpados para mirarlo sus arrugas se extienden desde el contorno de sus ojos en forma de rayos críticos.
– Hola, Troy -responde, fría y cordial, y Troy se detiene a varios metros de distancia. Hombrecito ya ha entrado en la casa y probablemente se ha situado frente a la televisión, instalando la consola de Nintendo que han decidido dejar en casa de la abuela para que tenga algo que hacer cuando esté allí. Troy titubea; se había propuesto despedirse de Hombrecito antes de ir al trabajo, pero ahora está incómodo. Judy se niega a invitarlo a pasar.
Y de ese modo ahora se queda parado un momento.
– En fin -dice, mientras Judy lo observa-. Bueno -prosigue-. Supongo que vendré a recogerlo por la mañana, como de costumbre. A las diez, más o menos. -Hace un gesto vago con las palmas abiertas, pero la expresión de Judy no se altera.
– Sí -responde-. Me parece bien. Te estaré esperando.
– Vale -dice, intentando sonreír. Se aclara la garganta. De todas las cosas que no esperaba del mundo, acaso esta sea la que más lo sorprende. Nunca ha estado preparado para ser odiado, y quizá sea esa la causa de que vuelva, de que sonría y le entregue a Loomis tres veces por semana. No puede creer que siga detestándolo siempre, y cuando está frente a ella quiere hablarle de sus planes para el futuro, del arte comercial. Quiere explicarle que va a cambiar de vida. Quiere decirle que ha tenido un sueño terrible, quiere hablarle de Loomis en lo alto del árbol, disponiéndose a caer.
Pero no lo hace. Solo se aclara la garganta educadamente, esperando que lo aborrezca un poco menos que la última vez que estuvo ante ella.
– ¡Loomis! -exclama, vagamente, dirigiéndose a la casa silenciosa tras ella-. ¡Me voy, colega! ¡Nos vemos por la mañana!
Se encoge de hombros mientras ella sigue sin moverse, con los brazos cruzados todavía.
– Pues vale -murmura.
7 1994
Las cosas le iban mejor en Chicago, pensaba Jonah, mejor de lo que le habrían ido en Dakota del Sur. Así se lo dijo a Steve y a Holiday, que lo habían invitado a cenar.
– Mucho mejor -afirmó, y lo decía en serio, aunque había estado solo la mayor parte del tiempo transcurrido desde su llegada. No deseaba que supieran que no entablaba amistades fácilmente, que había pasado buena parte del año anterior a solas con su propia mente, cavilando. No deseaba admitir que hasta el momento su vida en la ciudad había sido más o menos un vacío.
¿Qué hacía consigo mismo? Bueno… iba mucho al cine, sentándose en la última fila para sentir la pared contra su espalda. Veía muchas películas, un filme anodino tras otro, y recorría las líneas de la palma de su mano con la uña mientras en la pantalla se sucedían diversas banalidades. Recalentaba comida china para llevar en el microondas de la cocinita y leía novelas (de Dickens, Tolstoi o Camus) entre cucharadas de tofu y las correosas setas negras de la sopa agripicante; de tanto en tanto bebía cerveza en un bar donde en una ocasión una mujer extremadamente embriagada se inclinó sobre él y le susurró: «Cuéntame algo sobre ti». Se bañaba en la bañera pequeña y eficaz, acurrucado en un espacio apenas mayor que el ataúd de un niño, con las rodillas levantadas, llenándola repetidamente hasta que se agotaba el agua caliente.
Sabía que eso no era lo que Steve y Holiday querían oír. Eran una pareja joven y agradable, de su edad, y estaban enajenados de felicidad. Holiday acababa de tener un niño y los dos estaban emocionados y orgullosos. Aunque se habían visto obligados a dejar la universidad (ambos intentaban asistir a clases a media jornada); aunque al parecer no tenían más perspectivas para el futuro que el propio Jonah (Steve estaba empleado como camarero en Bruzzone's, donde asimismo trabajaba Jonah, pero aspiraba a convertirse en director de cine); aunque Jonah pensaba que tener un niño debía hacer que su vida fuera estresante y difícil… sus rostros resplandecían de optimismo.
De modo que Jonah también procuraba pensar en cosas positivas. Después de todo, había cosas positivas que podía contarles, y había elaborado una relación mental de todas ellas mientras descendía del tren elevado y recorría las calles que lo separaban del apartamento de Steve y Holiday. Cosas buenas, pensaba. Le gustaban su apartamento pequeño y conciso y su empleo como cocinero de línea en Bruzzone's. Era aburrido, pero estaba bien. Podía señalar que había empezado a asistir a clases en la universidad; por lo menos se matriculaba, aunque no siempre avanzaba mucho en el semestre antes de abandonar: Fundamentos de la redacción, La filosofía de la ciencia, Introducción a los estudios de comunicación. Podía alegar con justificación que antes o después obtendría un título universitario; de grado técnico, al menos.
– «Es un principio», podía decirles, y encogerse de hombros. Podía explicarles que estaba ahorrando y que abonaba las facturas por adelantado con el fin de obtener un buen informe crediticio. Sí que tenía algunas ideas para el futuro: podía decirles, por ejemplo, que trataría de someterse a una cirugía plástica decente. Que consideraría distintas carreras profesionales. Que anhelaba una vida normal: casarse, comprar una casa… ¿Quizá tener hijos?
Había planificado mentalmente esos temas de conversación, pero cuando se sentaron no se atrevió a expresarlos. No le parecían muy convincentes, la verdad, y no deseaba que advirtieran el deprimente hecho de que a menudo se cuestionaba la posibilidad hasta de aquellas cosas tan simples. No quería que supieran que eran los únicos con los que había mantenido una verdadera conversación desde hacía casi un año. Al final, terminó imitando a la señora Marina Orlova, que odiaba a los americanos sonrientes. Les demostró cómo hacía muecas de chimpancé y ensayó una versión de su voz: «¡Sonrío! ¡Aj! Es repulsivo». Los dos se carcajearon sin cesar, y Holiday le preguntó:
– Jonah, ¿por qué eres tan tímido? Te estás ruborizando. Qué gracioso eres.
Jonah había reparado en Steve antes que este en él. Había adquirido la costumbre de observar a otras personas que imaginaba que tenían su misma edad, sencillamente porque sentía curiosidad. Deseaba saber cómo debía ser él. Caminaba detrás de un joven y sofisticado ejecutivo, estudiando su apurado corte de pelo, su traje azul oscuro de cuadros y su brillante corbata roja, sus pasos apresurados y decididos; se demoraba en una tienda de discos para examinar a un empleado de ojos achinados con un pirsin en la nariz y tatuajes en los antebrazos, así como una actitud de aburrida y mohína superioridad; seguía a una pareja de marineros sonrientes ataviados con sus anacrónicos uniformes que se tambaleaban y reían sonoramente al salir de un bar. Por un momento, casi podía imaginarse en otra vida. Podía existir durante un segundo dentro de aquellas personas: un instante en el que se desprendía de su propia piel y emprendía una senda distinta, como si pudiera atravesar la membrana de sus cuerpos y encontrarse de repente mirando a través de sus ojos.
Al principio, Steve no había sido más que otro receptáculo en el que proyectarse. Era camarero, una de esas figuras imprecisas y distantes que entraban y salían de la cocina; tenía el cabello rubio y las facciones rollizas, y se comportaba con la encantadora vehemencia que Jonah asociaba vagamente con los ídolos adolescentes de los años setenta. Steve ensanchaba los ojos y decía: «¡Jo!» de un modo que a Jonah le parecía especialmente destacable. Lo ensayó cuando volvió a casa del trabajo, frente al espejo del cuarto de baño. «Jo», dijo, y adoptó una imitación de la sonrisa soñolienta y cómplice que empleaba Steve. «Guay», dijo, de igual manera que Steve, de modo que sonaba como: «Guayi». Se habría parecido mucho a Steve, pensaba, de no haber sido por las cicatrices. Se parecían en el tipo de cabello, que era liso y de color castaño claro, y en los rasgos infantiles y las mejillas regordetas. Hasta medían lo mismo, casi dos metros, aunque el cuerpo de Steve estaba más proporcionado, compuesto enteramente por líneas tersas, como el de un nadador. El cuerpo de Jonah era más anguloso y singular: tenía la piel blanquecina excepto en las manos y en las plantas de los pies, que estaban enrojecidas; el pecho y los hombros eran anchos, y los brazos musculados y fibrosos, pero daban paso a un vientre redondeado y un poco gordinflón, y seguidamente a unas piernas flacas y unos pies hinchados con los dedos alargados. Era como si hubieran injertado tres cuerpos en una sola persona, pensaba; aunque también era consciente de que la postura marcaba una diferencia. Tenía tendencia a inclinarse de modo que resaltara la barriga, y si se erguía y metía tripa tenía mejor aspecto. Volvió a ensayar su versión de la sonrisa de Steve, mirándose en el espejo primero desde un ángulo y después desde otro, tapándose la cicatriz de la cara con una mano. No está mal, pensó. De verdad. No está mal.
Steve estaba más presente en la cocina que la mayoría de los empleados del servicio. En general, los camareros y las camareras entraban y salían a toda prisa: arrojaban pedazos de papel a los cocineros en los que habían garabateado los encargos de comida, exclamaban «¡Pedido!» y se alejaban a la carrera. Y Jonah era todavía más marginal que el resto de los cocineros: casi siempre se hallaba en un rincón, frente a una tabla de cocina, picando setas, zanahorias o apio, con las yemas de los dedos al borde mismo de los veloces movimientos del cuchillo que empuñaba con la otra mano.
Pero Steve había reparado en Jonah. Steve siempre aparecía para charlar con la pareja de cocineros principales: Ramona, la negra corpulenta, y Alfonso, el mexicano entrado en años. Steve les hablaba de su esposa embarazada, les mantenía al tanto de los progresos, les decía: «¡Jo!» y «¡Guay!», y más adelante llevaba fotografías del nacimiento del niño, que circulaban a media tarde, cuando la clientela de la hora del almuerzo se había marchado y el trabajo se había sosegado. Sonreía, sumamente complacido consigo mismo, y obsequiaba con puros a modo de broma. Incluso a las mujeres.
Jonah lo observaba con cauteloso interés. Admiraba su don de gentes, su manera afable y franca de flirtear con Ramona, o de contarle chistes (¡en español!) a Alfonso, y las sonoras carcajadas de ambos, que entornaban los ojos maliciosamente. Pero asimismo resultaba desconcertante, porque Steve no dejaba de sorprender la mirada de Jonah, advirtiendo su inspección antes de que este pudiera bajar la vista. El día que llevó consigo imágenes del recién nacido miró directamente a Jonah de improviso.
– Eh, tío -dijo Steve-, ¿quieres verlas?
Jonah se encogió de hombros, incómodo.
– Claro -respondió, y Steve contorneó la divisoria y depositó varias fotos en las manos de Jonah, enfundadas en sendos guantes de látex. En una de ellas había un bebé ensangrentado, cuyo cuerpo parecía el de una ardilla despellejada, que abría su ancha boca y apretaba los ojos; en otra, el bebé, al que ahora habían envuelto en una manta azul, estaba apretado contra el pecho desnudo de una muchacha exhausta ataviada con un camisón de hospital.
– Ese es Henry -anunció Steve-. ¡Ese es mi hijo!
– Ah -repuso Jonah, vacilante-. Qué guapo.
Steve sonrió y extendió la mano.
– Me llamo Steve -declaró-. A veces te veo mirándome, pero no conectamos nunca.
Jonah se disponía a introducir su mano resbaladiza y recubierta de látex en la palma de Steve cuando comprendió que era grosero y chocante.
– Oh, perdón -dijo, y se despojó del guante, secándose la palma húmeda con la camisa.
»Me llamo Jonah -agregó. Estaba terriblemente avergonzado. A veces te veo mirándome, pensó, y no estaba seguro de qué añadir. Pensaba que había sido muy sutil al observar a Steve.
Pero este no parecía molesto por ello.
– Hola, Jonah -dijo-. Bonito nombre.
– Gracias -contestó Jonah, y le ofreció a su interlocutor la sonrisa que había estado practicando, antes de darse cuenta de que quizá este reconociera que se trataba de una imitación. Miró de nuevo las fotos, la expresión maravillada de la esposa al sostener el bebé (Henry), con el rostro lívido, conmocionada y no obstante, pensaba Jonah, muy hermosa. Lo avergonzaba verle el pecho, aunque la boca del bebé ocultaba el pezón-. Estas fotos son muy pero que muy bonitas -dictaminó, sosteniéndolas para devolvérselas a Steve.
– Quería presentarme -afirmó Steve-. Siempre te veo mirándome, y pienso, «¡Jo, debo sacarlo de quicio!». Ya sabes, como entro y hablo con todo el mundo, bueno, menos contigo. ¡Debes creer que soy un pesado!
– Oh -dijo Jonah-. No, no. Para nada. No pretendía… dar la impresión de que eras pesado. -Sonrió de nuevo, haciendo un esfuerzo por mirar a Steve a los ojos-. Probablemente sea por mi cara. Me parece que mis expresiones son raras. -Se aclaró la garganta, haciendo una mueca para sus adentros. ¿Por qué experimentaba el impulso de dirigir la atención hacia su rostro? No era de extrañar que no hiciese amigos, pensó. Siempre estaba incomodando a la gente.
»En realidad -prosiguió-, solo me fijaba en ti porque te pareces mucho a una persona que conozco. -No sabía lo que estaba haciendo, excepto que sentía el impulso de explicar su inspección. Y entonces, por alguna razón que escapaba a su comprensión, añadió:
– Eres casi idéntico a mi hermano.
– Oh, ¿de veras?
– Bueno -respondió Jonah-, ahora está muerto. Falleció en un accidente de coche. Pero tú… eres casi idéntico a él. Perdón por mirar.
Los ojos de Steve se ensancharon, y aceptó las fotografías que Jonah intentaba devolverle.
– ¡Coño! -masculló Steve-. ¡Jo! ¡Qué raro!
– Sí -admitió Jonah-. Perdona, no pretendía decir eso.
Después se sintió terriblemente azorado. ¿Por qué había dicho semejante cosa? Deambuló por su apartamento, pasando de la cocina al espejo del botiquín del cuarto de baño; se apostó en la ventana mientras miraba la calle desierta y el semáforo de la esquina, que emitía un fulgor amarillo intermitente, como el ritmo acompasado de una respiración. Había sido algo muy raro, pensó; tomó asiento en el sofá cama y se golpeó la frente con los nudillos, mientras contemplaba la alfombra con gesto taciturno. Eres igualito a mi hermano muerto, pensó. Qué ridiculez.
Pero la mentira se le había presentado de un modo casi sobrenatural, como si hubiera sido una premonición, esa era la cuestión. Así pasaba a menudo con las mentiras. Podía visualizar al hermano que se parecía a Steve. Experimentó el accidente de coche, una colisión a cámara lenta contra un camión articulado en una interestatal resbaladiza, imaginó cómo su hermano se protegía la cara con los brazos cuando el asiento delantero se cernía amenazadoramente sobre él para convertirse en una nube de tormenta, en el embate de la oscuridad. Oyó el gemido postrero de su hermano, que era extrañamente delicado. «Ah», suspiraba, y a continuación todo se oscurecía. Todo surgió con semejante claridad que casi le pareció real. Pensó en el cuento de la muchacha que tiene el don de expulsar diamantes cuando tose, mientras que su hermana tiene la maldición de escupir sapos; así se sentía.
No estaba seguro de si aquello era un diamante o un sapo. Lo cierto era que la mentira había surtido exactamente el efecto que deseaba. Había establecido una conexión, un vínculo entre ellos, y de repente Steve se interesaba por entablar amistad con él. Estaba complacido de algún modo, halagado por ser igualito al hermano que había muerto.
Steve le habló a Holiday de Jonah. Lo invitaron a cenar en su casa.
Había estado pensando mucho en sus familiares en los últimos tiempos, eso era algo. En el bebé que su madre había dado en adopción y en su padre, que presumiblemente seguía por ahí, en alguna parte. En su madre, su abuelo y Elizabeth. Había momentos en los que pensaba que su pasado estaba más presente ahora que cuando lo estaba viviendo. No había guardado una sola fotografía ni recordatorio, pero los recuerdos flotaban constantemente ante él, creando un velo sobre su vida cotidiana.
Había estado pensando en su padre, por ejemplo. Su madre siempre había sido muy evasiva en ese aspecto; le había dicho en repetidas ocasiones que ignoraba la identidad de su padre, y siempre le había resultado incómodo hacer preguntas, puesto que la mayoría de las veces hasta una vaga insinuación en ese sentido la ponía de un humor irrecuperable.
– ¿Por qué me haces esto? -protestaba-. No tiene importancia. En todo caso, sea quien sea, no le importas. ¡Ni siquiera sabe que existes! -Y rechinaba los dientes-. ¡Joder! -murmuraba para sus adentros, hastiada, arrastrando sus largas trenzas por la superficie de la mesa cuando inclinaba la cabeza.
Su abuelo había sido más comprensivo.
– Hijo, ya sabes que si supiera algo de eso te lo diría -le había dicho. En aquel entonces Jonah tenía unos doce años, y finalmente había reunido el aplomo necesario para hablar con su abuelo en privado. Se sentaron detrás de la casa en sendas sillas de jardín, y su abuelo bebió un largo trago de cerveza-. Creo -añadió con cautela- que era alguien al que no conocía muy bien. En ese momento ella estaba viviendo en Chicago, y me imagino que él era de allí, pero la verdad es que no te lo puedo asegurar.
Poco después, un sábado, su abuelo lo había llevado a la reserva Pine Ridge para visitar a unos parientes de su madre. Allí estaba Leona, la hermana de la abuela de Jonah, una siux tremendamente obesa que les franqueó el paso con ademán taciturno cuando Jonah y su abuelo entraron mansamente en su casa. El suelo del salón era de cemento adornado con una fina y deslucida alfombra roja, y tomaron asiento en un viejo sofá cubierto con una colcha ajada. El abuelo y la tía abuela Leona fumaban cigarrillos y apenas hablaban. Ella les refirió la historia de una serpiente de cascabel que se había metido en la ventana, a la que habían dado muerte al quedarse apresada entre el vidrio y los postigos. Unos chicos a los que identificaron como los primos de Jonah entraron para mirarlos; niños andrajosos con piel de bronce, dos regordetes y el tercero flaco, y a continuación salieron corriendo a jugar, pero Jonah no fue tras ellos. Se quedó sentado con una mano en la mejilla bajo la mirada opresiva de su tía. Jonah ignoraba por qué no habían vuelto jamás, y cuando se lo preguntó a su madre en una ocasión ella se limitó a encogerse de hombros.
– Eso es exactamente lo que te hace falta -respondió, dirigiéndole una mirada colérica-. Perder el tiempo en esa inmunda reserva india. ¿Es que no has caído bastante bajo aún? -Y en lo tocante a ella ese fue el fin de la discusión.
A veces, la madre de Jonah le hablaba de su hermano: el bebé que había dado en adopción cuando estaba en el instituto. En ocasiones bromeaba sobre ello. Cuando veía a una señora con un bebé exclamaba:«¡Oh, mira, ese es mi bebé!», y le sonreía como si compartiesen una broma amarga. Después de la muerte del abuelo, cuando empezó a tomar drogas cada vez más, de tanto en tanto se ponía sentimental.
– ¿No te gustaría que te hubiese dado a ti en adopción, Jonah? -le preguntaba, arrastrando las palabras, henchida de autocompasión, sumida en una neblina de pensamientos airados-. Apuesto a que él es mucho más feliz que tú.
Jonah, que en aquel entonces era un adolescente, meditó su respuesta. Se sentó a la mesa de la cocina para reflexionar, observando cómo su madre inclinaba abruptamente la cabeza, como si los músculos de su cuello cedieran de repente para seguidamente recuperarse.
– No importa -añadió su madre; se aferró el cabello con ambas manos y le asestó una repentina sacudida, poniendo a prueba la fortaleza de su cuero cabelludo-. No me escuches, tú… vete a jugar a algún sitio. -Y efectuó un ademán impreciso con la mano, como si ahuyentase a Jonah hacia una existencia despreocupada en la que imaginaba que vivía. Jonah se quedó sentado mirándola. Odiándola. Desde luego que habría sido más feliz si ella lo hubiese dado, se decía, pero esa no era la cuestión. La causa de su obsesión, pensaba, el motivo de que siguiera dándole vueltas en la cabeza, era que ella habría sido más feliz. Su vida podría haber sido distinta, eso era lo más importante: el eje alrededor del cual había girado la tediosa rueda de sus vidas desde que tenía memoria.
Ansiaba contarle esas historias a alguien. Por ejemplo, suponía que en algún momento se las contaría a Steve y a Holiday, aunque fuera sumamente complicado debido a la mentira que les había contado. De algún modo tendría que insertar en el tejido de su pasado al hermano imaginario que se parecía a Steve, así como se añadían los efectos especiales a las películas; tendría que alterar o modificar determinadas historias para incluir en la acción a su hermano imaginario, o cuanto menos para explicar su ausencia de la escena.
Pensaba en ello mientras estaba sentado a la mesa del comedor del apartamento de Steve y Holiday, pero evitó discretamente mencionar de nuevo a su hermano muerto; por si hubieran de preguntárselo, había decidido que se llamaba David.
– Me alegro de haberme ido de Dakota del Sur -afirmó. Estaban comiendo lingüini y bebiendo vino tinto; chianti, le había dicho Steve. Mientras él hablaba, Holiday descansaba la mejilla en la mano y sonreía, con una mirada afectuosa y atenta, como si le tuviese cariño-. Quería… encontrar un sitio con más oportunidades. Pensé en Omaha, ya sabéis, porque no está muy lejos de Little Bow, pero es que Chicago parecía, bueno, más emocionante. Como Nueva York, pero menos… terrorífico. -Y Steve y Holiday asintieron. Los dos eran de Wisconsin, de modo que supuso que tenían cierta idea de lo que quería decir.
– Qué valiente fuiste al marcharte así, tú solo -dijo Holiday-. ¿No te parece, Pastelito? -le preguntó a Steve, al que llamaba cariñosamente «Pastelito». Steve enarcó las cejas y asintió.
– Sin lugar a dudas -dictaminó-. ¿No habías estado nunca en una ciudad, ni nada?
– No exactamente -respondió Jonah-. Mi madre y yo vivimos en Chicago y en Denver cuando yo era muy pequeño, pero no lo recuerdo muy bien.
– ¿Tu madre sigue viviendo en Dakota del Sur? -preguntó Holiday.
– No exactamente -dijo Jonah. Bebió un sorbito de vino tinto, enrojeciendo un poco-. La verdad es que está muerta.
– ¡Oh! -repuso Holiday-. Lo siento mucho.
– No pasa nada -dijo Jonah. Se encogió de hombros, sintiendo que enrojecía de nuevo-. No soy… -añadió- no soy sensible en ese aspecto.
Pero se impuso un respetuoso silencio. Steve y Holiday comprendían que Jonah había padecido una tragedia desconocida para ellos, y ambos lo observaron con ademán pensativo. Su hermano se llamaba David, pensó Jonah. ¿Quizá su madre había perecido en el mismo accidente de coche que él?
Hablaron de cosas tales como las películas; y fue genial, fue estupendo. Uno de los artículos que Jonah había adquirido con su nueva riqueza era un reproductor de vídeo, de modo que había visto El carnaval de las almas («¡Brillante!», afirmó Steve) y Elígeme («Terriblemente infravalorada», apostilló Holiday). Steve les habló del guión en el que estaba trabajando, que se basaba en un libro infantil titulado El pez Louis, que le había encantado cuando era un niño y que consideraba «una obra genial».
– No va a ser una película para niños -les advirtió-. Hay muchos temas adultos que quiero subrayar. Va a ser un poco surrealista y perturbadora, pero nada inaccesible. -Y cuando Jonah admitió que no había leído el libro ni había oído hablar de él, Steve prorrumpió entusiasmado:
– ¡Joder, Jonah! ¡Es increíble lo bueno que es! ¡Tengo que darte una copia! -Se levantó para buscar un ejemplar extra del libro, y mientras lo hacía besó a Holiday en la mejilla.
»¡Cuatrocientos cincuenta y cinco! -exclamó. Le explicó a Jonah que quería darle mil besos antes de que acabase la semana, de modo que los estaba contando.
Jonah se rió. Steve y Holiday eran divertidos cuando estaban juntos. Encantadores. Al cabo de algún tiempo comprendería que eran la clase de personas que ofrecían su mejor cara cuando tenían público. Eran más felices cuando tenían a alguien a quien pudiesen mimar, y que a su vez atestiguase cuánto se amaban.
A Jonah no le importaba desempeñar ese papel, por supuesto. Quizá les interesara porque tenía un hermano muerto, cicatrices desagradables y un aire de timidez, una vaharada de tragedia. Lo entendió cuando le hablaron de otros amigos suyos: Allison, que había vivido una temporada en la calle y que pugnaba por mantenerse apartada de las drogas; Javier, un inmigrante ilegal de El Salvador que había trabajado en el restaurante durante un tiempo antes de la llegada de Jonah; y Dallas, el camarero al que ambos conocían, divorciado dos veces antes de cumplir treinta años, al que en una ocasión habían cobijado durante casi un mes, después de que su esposa lo echase de casa: había dormido en el sofá, alternando tres cambios de indumentaria. Escuchando las anécdotas que contaban sobre ellos, Jonah imaginaba que había pasado a formar parte de aquel zoológico, que se había convertido en otro vagabundo al que habían llevado a casa para amarlo una temporada. Pero no le importaba. Lo único que le importaba realmente era que se interesaban por él, y su interés, su atención sonriente y concentrada, era maravillosa.
Después de cenar, Jonah y Steve recogieron la mesa y lavaron los platos. Mientras tanto, Holiday se sentó a la mesa de la cocina para amamantar al pequeño Henry. Holiday era una muchacha de constitución delicada; tenía el pelo corto y oscuro, y la cara y la nariz alargadas, pero unos pechos enormes para una figura tan enclenque. Claro, se dijo Jonah. Es que están llenos de leche. Pero hizo un esfuerzo deliberado por no mirarla cuando tomó asiento y se levantó la blusa. Estaba secando los platos, y al principio cuando Steve le tendía un plato aclarado respondía estúpidamente: «¡Gracias!», como si le estuviera haciendo un regalo. Steve y Holiday creyeron que era muy gracioso y bromearon al respecto: «Toma, Jonah. ¡Un escurridor para ti!». Y Jonah les seguía la corriente. «Muchas gracias», decía. «Te lo agradezco de veras». Estaba de un humor festivo, de modo que imitó a la señora Orlova y ellos volvieron a reírse.
– Deberías ser actor, Jonah -observó ella-. ¿Lo has pensado alguna vez?
– La verdad es que no -contestó Jonah-. No con… -Se disponía a decir: «No con mi cara», pero se contuvo. Según Quince escalones en la subida hacia el éxito, uno de los síntomas de una mentalidad de perdedor era menospreciarse ante los demás.
– Me sorprende -dijo Holiday-. ¿Ni siquiera actuabas en el instituto? Pareces uno de esos tipos que parecen tímidos hasta que se suben a un escenario.
– ¡Ja! -replicó Jonah-. Ni mucho menos. El instituto fue como… -Y se aclaró la garganta, mientras aceptaba el voluminoso cazo mojado que le ofrecía Steve-. Bueno -prosiguió-, digamos que no soy de los que salen en las obras.
– ¿Eras deportista? -dijo Holiday.
– No -respondió Jonah-. No era… no era nada, la verdad. -Y trató de recordar. Los escasos amigos que había tenido eran como él, estaban en la base de la pirámide social: Mark Zaleski, cuyo coeficiente intelectual no lo acreditaba totalmente como retrasado mental, pero que sin embargo era dos años mayor que todos los de su curso, un chico amistoso pero desprovisto de humor al que le gustaba intercambiar tebeos y hablar sobre diversas clases de coches; Janine Crow, una chica inteligente, de ascendencia siux, como su madre, que se había desarrollado tan pronto que parecía una mujer de mediana edad cuando estaban en tercero, cuyas blusas chabacanas revelaban el patético contorno de su sostén; se burlaban tanto de ella que se estremecía automáticamente cuando alguien le dirigía la palabra. A veces lo avergonzaba comprender que sus años de adolescencia habían comportado muy pocos ritos de paso que la gente considerase normales.
»Mi hermano hizo muchas cosas de esas -añadió Jonah-. Estaba en… ¿cómo se dice? -Echó una ojeada subrepticia a Steve, procurando adivinar qué deportes habría practicado-. Atletismo -dijo-. Y, bueno, salía en una obra. -Indagó un instante en su mente-. El zoo de cristal.
– Oh, esa me encanta -dijo Holiday-. Apuesto a que hacía de Jim, ¿verdad? Jim O'Connor, el caballero invitado.
– Exacto -admitió Jonah. Se aclaró la garganta. Habría preferido que Holiday no hubiese conocido tan bien el texto, que él mismo había leído, pero apenas recordaba-. ¿Cómo lo has adivinado?
– Tiene gracia -intervino Steve, mientras se secaba las manos con un trapo de cocina-. Lo cierto es que yo hice el papel de Jim cuando estábamos en el instituto. Y Holiday el de Laura. La chica lisiada.
– Es casi siniestro -dijo Holiday, y Jonah sintió que su rostro enrojecía.
– Bueno -repuso-. Mi hermano hacía muchas cosas. Estaba metido en muchas historias. -Y guardó silencio mientras los dos adoptaban un aire solemne; el silencio se expandió en la cocina mientras él continuaba secando el cazo que le había dado Steve, aunque ya estaba seco. Se arrepintió de haber hablado.
– Debes echarle mucho de menos -dijo Holiday respetuosamente.
– Sí -respondió Jonah. Apartó la mirada mientras Holiday despegaba a Henry de su pezón y se bajaba la camisa-. Pero no tenemos que hablar de ello.
– ¡Oh, no! ¡Claro que no! -exclamó Holiday. Y cuando Jonah miró a Steve, este le estaba observando las cicatrices de las manos, las finas marcas de dientes que le surcaban las muñecas hasta los nudillos. Se produjo un silencio, y Holiday terció:
– Apuesto a que a Henry le gustaría que lo cogieras, Jonah.
Fue un momento trascendental, pensó después. Quizá fuera esa la primera vez que cogía a un bebé. Se sentó en la silla de la cocina y cuando Holiday depositó a Henry en sus brazos experimentó un temblor singular. Steve y Holiday lo observaban esbozando una sonrisa benigna, pero casi se olvidó de ellos. Estaba fascinado por la emoción del momento, por el peso tibio y convulso que se acomodaba en sus brazos y se serenaba.
El bebé lo miró fijamente. Sintió una opresión de tiempos pasados. Le recordó el modo que tenía su abuelo de sentarse a contemplar el horizonte. Pensó en la amarga broma de su madre. «Oh, mira, ese es mi bebé».
Los grandes ojos del bebé se posaron sobre él, y aunque era una de las noches más felices de toda su vida, se puso melancólico. Había leído en alguna parte que los bebés sienten una atracción instintiva por las caras, que se fijan hasta en los dibujos o las formas abstractas que se asemejan a ellas, y en los objetos redondos con marcas que sugieren ojos, nariz y boca. La información se le antojaba terriblemente triste, terriblemente solitaria: se imaginaba a todos los bebés del mundo acechando la atmósfera imprecisa sobre sus cabezas buscando caras, así como los hombres primitivos escudriñaban las estrellas buscando patrones, como los náufragos contemplan la luna o el parpadeo de un satélite. Le entristecía pensar que el bebé estaba recabando información; que su mente y su alma se solidificaban lentamente en torno a aquellas impresiones, hasta comprender la causa y el efecto, al abandonar el vacío o la niebla para acceder a la realidad. A una realidad. El verdadero terror, pensaba Jonah, el verdadero misterio de la vida, no era que todos fuésemos a morir, sino que hubiésemos nacido, que antaño hubiéramos sido tan pequeños como aquel bebé y que nos hubiésemos tambaleado lentamente hasta el mundo, que acumulásemos una hebra tras otra como si este fuese una madeja de cuerda. El verdadero terror era que una vez no habíamos existido y que después, aunque no fuese culpa nuestra, nos habíamos visto obligados a hacerlo.
8 20 de junio de 1996
Después de caerse, Hombrecito llora un rato. Va a tener un ojo amoratado («un verdadero cardenal», señala Troy) y se palpa la zona hinchada con cautela.
– Me puedo ver la mejilla -rezonga con amargura-. Y ni siquiera estoy intentando mirarla.
Descansa la cabeza en el hombro de su padre y se arrima un poco, sorbiendo por la nariz. Parece que se encuentra bien, y Troy lo ciñe por la cintura con más fuerza. Le tiemblan las manos y espera que Hombrecito no advierta su estremecimiento cuando aprieta la mano contra su espalda. Sigue oliendo el cabello de su hijo mientras recorren la acera con urgencia.
Está un poco horripilado. Recuerda su pesadilla, en la que Hombrecito se cae del árbol. ¡Y ahora, en efecto, Loomis se ha caído de un árbol!
– ¿En qué estabas pensando, tío? -susurra, reprendiéndolo con afecto-. ¿Te vas a convertir en un temerario? ¿Como Evel Knievel, pero subiéndote a los árboles?
– Esos chicos me mintieron -responde Loomis con tono sombrío-. Me dijeron que había un nido de pájaro con huevos dentro y yo les creí. Me auparon hasta arriba y me caí. -Apoya el lado bueno de la cara en la camisa de Troy-. ¿Qué es Evel Knievel?
– Oh -responde Troy, distraído-. Era un motorista famoso. Hacía, ah, temeridades. -Pero no está pensando en Evel Knievel. Está pensando en los otros chicos, los que han aupado a Loomis a un árbol-. Cabrones -masculla, y la aversión que le inspiran se endurece hasta convertirse en algo parecido al odio. Scotty y Davey, mierdecillas de la escoria de caravana del barrio. ¿Cuántos años tenían? ¿Ocho o nueve? Aprovecharse de un chico de cinco años. Lo supo cuando se presentaron corriendo en la puerta de pantalla con el semblante arrebolado y los ojos centelleantes: «¡Señor Timmens! ¡Loomis se ha caído! ¡Se ha hecho daño! ¡Está llorando!», exclamaron con alegría, pensó, casi deslumbrantes a causa de la emoción. Debería haber sabido desde el principio que no podía fiarse de ellos, con sus repelentes cabezas rapadas, sus mugrientas camisetas blancas y sus deportivas de segunda mano sin calcetines. Empezaron a ir a jugar, a comerse sus patatas fritas y sus galletas buenas, y cuando se ofrecieron a llevarse a Hombrecito a casa tuvo un momento de flaqueza, pensando que sería agradable disponer de una hora para sí mismo, que podría lavar los platos y hacer la colada, cosas que había descuidado desde hacía unos días. No debería haber confiado nunca en ellos, se dice ahora, y su humor se ensombrece, y se muerde la cara interior de la mejilla. Procura idear maneras de acojonarlos. Enseñarles a meterse con su hijo. «¡Señor Timmens! ¡Loomis se ha caído! ¡Se ha hecho daño!»Joder, nunca había sentido antes esa clase de horror, mientras recorría la calle, imaginando sangre y huesos rotos. Una ambulancia.
Pero no era tan malo. Deposita a Hombrecito en una silla de cocina y levanta tres dedos.
– ¿Cuántos dedos estoy levantando? -pregunta, y Hombrecito lo mira con recelo, perplejo.
– ¿Tres? -contesta, y eso hace que Troy se sienta un tanto mejor. Extrae una cubitera del congelador de la nevera y la vacía sobre un trapo de cocina. Envuelve unos cubitos de hielo en el paño.
– Ya está -dice-. Póntelo en el ojo. Está frío, pero te bajará la hinchazón.
Hombrecito obedece, pero tuerce el gesto cuando apoya el fardo lleno de hielo en el ojo.
– ¿Por qué me bajará la hinchazón?
– No lo sé -confiesa Troy-. Tú confía en mí. Así es.
Se desploma en una silla al otro lado de la mesa, frente a Hombrecito, y lo examina un momento. Se encuentra bien. Troy alarga la mano hasta el cenicero que descansa en el centro de la mesa, coge un porro de marihuana apagado de medio dedo de longitud y lo arroja al fregadero. Buen tiro. El porro aterriza en la pileta, donde está el triturador de basura, y Troy descansa la frente en la palma de la mano. No debería fumar hierba en pleno día, se dice, y aferra el teléfono inalámbrico, que también está en la mesa, y se lo pone en la oreja. No se oye sonido alguno. Estaba allí sentado, fumando un porro y hablando por teléfono con Ray, cuando Scotty y Davey aparecieron corriendo frente a la puerta de pantalla, y supone que en algún momento debería devolverle la llamada para que sepa que todo marcha bien.
Pero en este momento no le apetece. Desde hace algún tiempo Ray está un poco neurótico, y estaban hablando de su temor a sufrir una enfermedad mental, como el síndrome de Tourette.
– Me dan impulsos -le explicaba Ray-. ¿Sabes? Impulsos de hacer cosas malas. De repente me dan ganas de ponerme a gritar blasfemias en el supermercado. Y si estoy en un restaurante y viene la camarera por el pasillo con un montón de platos, me dan ganas de ponerle la zancadilla. Cosas terribles. Impulsos malvados. Y sabes, pienso en exhibirme delante de las viejas y mierdas de esas. Es muy inquietante.
– Ray -contestó. Había empezado a liar un porro automáticamente, sentado a la mesa, mientras sujetaba el teléfono con la mandíbula. Es natural que uno quiera colocarse cuando habla con Ray-. Ray, tío, ¿alguna vez se te ha ocurrido que no eres más que un exhibicionista? -sugiere-. Eres un estríper. Te quitas la ropa ante docenas de mujeres una semana tras otra y eso te parece, ¿qué? ¿Normal? -Aspiró una honda bocanada del extremo arrugado del cigarrillo de marihuana, y en ese preciso momento los niños se presentaron en la puerta.
Deja el teléfono. Ray tiene a otros a los que puede llamar para lamentarse. Examina nuevamente el ojo morado de Hombrecito.
– ¿Cómo te sientes? -pregunta-. ¿Te encuentras bien?
– Supongo -responde Hombrecito. El contorno del ojo está amoratado y tiene mal aspecto. Al caerse del árbol se ha golpeado la cara con la corteza del tronco. Se quedó tumbado, hecho un ovillo en la hierba rala, tapándose la cara y llorando en silencio. Hombrecito es la clase de chico que se hace el muerto cuando le duele algo. No levantó la cabeza hasta que Troy irrumpió a la carrera en el patio trasero de Scotty y Davey. Joder, pensó Troy. ¿Dónde estaba su madre? No había ni rastro de ella: habían cegado las ventanas de la casa con sábanas pendidas con tachuelas y decoradas con logotipos de equipos de fútbol. Había un motor desnudo posado sobre unos bloques de cemento cerca del árbol; la hierba que lo rodeaba había muerto debido a la sombra y el aceite de motor. Podría haberse matado, se dijo Troy, tomando aliento. Intentó devolver la idea a su cerebro para que dejase de existir.
– ¿Estás bien de verdad? -dice ahora Troy, y Hombrecito se encoge de hombros.
– Estoy un poco molesto -contesta.
– Esos chicos -rezonga Troy-. Lamento que te engañasen.
– No sabían de qué estaban hablando.
– Idiotas de mierda -masculla Troy.
Hombrecito frunce los labios y se aprieta el hielo contra el ojo.
– Estoy de acuerdo -dice.
De un tiempo a esta parte Troy se está cuestionando su estilo de vida, o algo parecido. Se siente vagamente culpable durante todo el día porque Hombrecito está apagado y silencioso. El pobre chico tiene un aspecto terrible. El contorno del ojo amoratado ha adquirido un tono negro amarronado; además, tiene un bulto tumefacto en la mejilla y parece muy triste.
– Me gustaría hablar con mamá -dice Loomis, y Troy enrojece.
– Lo siento, chaval -responde-. Puedes hablar conmigo, si quieres.
Pero Loomis se limita a volverse de nuevo hacia la televisión. Está muy abatido desde la caída y frunce el ceño con ademán taciturno ante programas infantiles como Barrio Sésamo, Barney o El vecindario del señor Rogers, cosas que de ordinario le habrían parecido demasiado pueriles. No obstante, se sienta a escuchar al señor Rogers cuando canta: «Nunca te caerás, nunca te caerás por el desagüe…», aferrando su vieja manta contra su rostro, acariciando el sedoso forro entre los dedos. Es un hábito de cuando era pequeño, y Troy se preocupa tanto por ello que por la tarde llama a una enfermera a la que conoce, una mujer llamada Shari que asimismo es una compradora habitual de marihuana. Le pide que repase con él los síntomas de conmoción cerebral: dolores de cabeza, mareos, confusión, náuseas, vómitos, alteraciones de la visión…, pero Loomis no presenta ninguno de ellos.
– ¿Y el tínitus? -sugiere ella-. ¿Zumbido en los oídos?
Troy tapa el auricular del teléfono con la mano.
– Loomis -exclama-, ¿sientes un zumbido en los oídos?
– ¿Qué? -dice Loomis. Quita el volumen de la televisión.
– ¿Te zumban los oídos? -repite Troy-. ¿Oyes un zumbido o un pitido extraño?
Loomis guarda silencio un momento, escuchando con atención. Después responde:
– No, me parece que no. -Y vuelve a subir el volumen.
– Bueno -dice Shari-, no le quites el ojo de encima. Si te parece que sigue actuando de forma extraña mañana por la mañana, puede que debas ingresarlo.
– ¿Sí? ¿No crees que deba llevarlo a urgencias ni nada?
– No -afirma-. Parece normal. -Y después se aclara la garganta-. ¿Y tú qué tal, Troy? Hace mucho que no hablamos.
– Estoy bien -responde Troy-. Como siempre.
– Ajá -comenta-. Bueno, hace tiempo que no voy a visitarte, tendré que hacerlo dentro de poco.
– Cuando quieras -dice Troy-. Ya me conoces. Siempre estoy en casa.
Y a continuación, después de colgar, siente el impulso de llamar a Carla. Algo en la voz de Shari, una especie de tono de «esposa», le ha recordado las conversaciones íntimas y cotidianas que mantienen los hombres y las mujeres cuando viven juntos; hasta Carla y él tuvieron momentos así, cosas normales y mundanas, y ahora se da cuenta de que los echa de menos más que al sexo.
Más adelante, después de que Hombrecito se duerma, intenta llamarla y descubre que su teléfono ha sido desconectado.
– El número que ha marcado ya no está activo -dice la voz computerizada-. Si cree que lo ha marcado por error, por favor cuelgue y marque de nuevo. Si necesita ayuda, marque el número de la operadora. -Y a continuación se repite el mismo mensaje, que Troy escucha en su totalidad.
No se trata de algo inesperado. Por supuesto que ella llamará cuando esté preparada, cuando supere la nueva crisis en la que se encuentre, pero no obstante experimenta un desasosiego singular. Se ha cortado un camino, uno de los últimos, y Troy se acurruca en el sofá, frente a la mesita de café que sostiene el teléfono, mientras bebe cerveza y salta de un canal a otro.
Se despierta abruptamente de un profundo sopor, y sueña que escucha una voz procedente de un programa infantil. Alguien parecido al señor Rogers afirma:
– No hay escapatoria para nadie, en ninguna parte.
Se asusta durante un segundo. Distingue el destello rojo del reloj digital, que indica las cuatro y trece minutos. La oscuridad presenta esa tonalidad mortecina que antecede a la mañana. Algo produce un sonido burbujeante dentro de su estómago. Puaj. Siente que anega su propia mente, borboteando sin cesar como el agua que se derrama en una bañera vacía. Tiene resaca, pero está despierto, impasible, parpadeando en la penumbra, y el mundo espiritual que estaba al alcance de su mano ahora se ha esfumado. Escucha, y tiene tínitus, una sutil vibración metálica en los oídos: no hay escapatoria para nadie, en ninguna parte.
Está pensando en la llamada telefónica que se produjo hace dos noches y que asocia de algún modo con la caída de Hombrecito del árbol y con su malestar general.
Era la típica llamada de venta por teléfono.
– ¿Puedo hablar con Troy Timmens? -le preguntó el tipo, un chico acartonado y torpe que le inspiró cierta lástima, pues parecía un pésimo vendedor.
– Sí -contestó Troy-. Presente.
– ¡Oh! -repuso el otro, y titubeó-. ¡Oh! -repitió. Era media tarde y Loomis estaba en la habitación contigua viendo los dibujos animados de Spiderman, que a Troy también le gustaban. Troy echó una ojeada a la televisión mientras el tipo del teléfono recuperaba la compostura: estaba leyendo las indicaciones de las tarjetas, pensó.
»¿Me dirijo a Troy Timmens? -dijo al fin.
– Soy yo.
– Oh -musitó-. Vale. -Entonces pareció tartamudear otra vez-. Bueno… señor Timmens, le… le llamo en… en representación… ¿del Instituto de la señora Glass? Y nos estamos… poniendo en contacto con las personas que fueron adoptadas mediante la Casa de la señora Glass durante los años 1965 y 1966. ¿Estoy en lo cierto al suponer… bueno, que usted es una de esas personas? ¿A quién adoptaron de la Casa de la señora Glass durante el año 1966?
– ¿Quién es? -dijo Troy, y su voz se endureció un poco. No le gustaba hablar del tema de la adopción. Consideraba que era información privada, y se sintió un tanto incómodo al imaginar que aquel desconocido se hallaba en posesión de una suerte de lista, un archivo o un registro en el que figuraba su nombre. Cosas que él ignoraba-. ¿Quién es? -espetó con brusquedad, y añadió, con su tono más comedido:
– ¿De qué se trata?
– Ejem -dijo el torpe-. Me llamo… David. David Smith. Y participo en un proyecto que… Un proyecto que está entrevistando a varias… a varias personas. Y bueno… ¿Estoy en lo cierto al suponer… que usted es, en efecto, el Troy Timmens que fue adoptado de la Casa de la señora Glass en julio de 1966?
Era muy pesado. Troy frunció el ceño.
– Oye, tío -dijo-, estás en lo cierto al suponer que no me apetece hablar de esto por teléfono. Tenéis que enviarme una carta o algo así. No pienso hablar con alguien que me llama por las buenas.
– ¡Oh! -exclamó su interlocutor, ahora más azorado que nunca-. ¿Quiere decir que no ha recibido una carta nuestra? ¿Una carta certificada? Debería haber llegado.
– Pues yo no he recibido nada -afirmó Troy con severidad-. Así que no sé, a lo mejor os habéis equivocado de persona o lo que sea, pero tenéis que mandarme otra vez esa carta.
– Oh -respondió-. ¿Está seguro? -Su voz parecía crispada, como si de algún modo Troy hubiese herido profundamente sus sentimientos y tratase de contener el llanto. ¿Dios, cuál era el problema?-. En ese caso… ¿puedo verificar su dirección?
– Muy bien -accedió Troy-. Mira, no pretendo ser grosero. Pero este tema de la adopción es privado. No hablo de ello por teléfono con cualquier desconocido, ¿vale?
– Oh -balbució el tipo-. Por supuesto. ¡Por supuesto! Lo entendemos completamente.
Después de colgar, se sintió extrañamente inquieto. Un poco molesto, como diría Loomis. Y ahora, a las cuatro y trece minutos de la madrugada, se siente igual que entonces. Era un mal rollo que los de adopción molestasen a la gente por teléfono. Le recuerda a una historia que le contó su compañera Crystal en una ocasión. Una tarde, una pareja de ancianos se había presentado ante el umbral de su puerta. Estaban de paso, le explicaron: ahora residían en Oregón, pero antaño, cuando el anciano era niño, había vivido en San Buenaventura. Había vivido en esa misma casa, donde ahora lo hacía Crystal, y se preguntaba si les dejaría entrar a echar un vistazo.
– ¡Qué raro! -terció Troy, aunque no estaba seguro de la causa de su intensa repulsión-. ¿Y les dejaste entrar? Crystal se encogió de hombros.
– Solo eran unos viejos -dijo-. Tendrían ochenta años. Me pareció muy mono que cruzaran el país en coche. Eran muy dulces.
Pero en cuanto los admitió en su casa, el anciano se puso sentimental.
– ¡Qué poco ha cambiado! -exclamó-. ¡Recuerdo que me asomaba por esa ventana! -Y después, cuando accedieron al salón, rompió a llorar-. ¡Oh! -gimoteó-. Me imagino a mi madre ahí mismo, sentada en su silla. No pensaba en ella desde hace años. -Y tuvo que sentarse para sobreponerse.
– ¡Uf! -farfulló Troy-. ¡Qué siniestro! -Y Crystal lo miró de un modo extraño, como si hubiera pasado por alto el sentido de la historia, o lo hubiese malinterpretado.
– La verdad es que no -repuso-. Solo me pareció… interesante. Ya sabes, lo del paso del tiempo y todo eso.
– Supongo -respondió entonces Troy. Pero ahora, al pensar en ello, «el paso del tiempo» sigue sin parecerle interesante. Es invasivo y lúgubre, y se dice que se lo dirá a los de adopción si lo vuelven a llamar. «Mirad», les explicará. «Renunciasteis a vuestros derechos sobre mí hace mucho tiempo. Firmado, sellado y entregado. En lo que a mí respecta, ese es el fin de la historia.»
Sentado a la mesa de la cocina, desvelado, lo apunta en un cuaderno de Rotas. «Firmado, sellado y entregado. Fin de la historia.» Dibuja un bocadillo de tebeo alrededor de las palabras, y después frunce el ceño, con la lengua entre los dientes, mientras bosqueja una calavera, como hacía cuando era niño. Es una calavera feliz, y Troy conecta el bocadillo con su boca sonriente. Le añade a la calavera una corbata de lazo y un sombrero de fieltro. Después arruga el papel y lo tira. Se levanta y rebusca en un cajón una pipa de cristal específica que le gusta. Extrae su alijo personal del congelador y tamiza las semillas y las ramas de un pellizco de marihuana.
No ha hecho nada malo, piensa, pero se siente una mala persona. Siente que algo es culpa suya, algo que no puede siquiera nombrar, pero que se cierne sobre su mente como si fuera un pájaro pesado en una rama, y sabría de qué se trata si tan solo pensara en ello el tiempo necesario.
9 Marzo de 1966
Ha desaparecido una chica de la Casa de la señora Glass. Se ha escapado; eso es lo que dice la gente. Nora escucha los susurros de los rumores en la cafetería y en la sala de la televisión. Asiente cuando Dominique le refiere una versión del chisme, y observa las manos de la muchacha mientras teje; tiene las palmas rojas y parecen frías.
– Supongo que han llamado a sus padres -murmura Dominique-. Espero que despidan a la señora Bibb.
– Hmmm -dice Nora, y dirige una mirada a la ventana. Corre la primera semana de marzo. Una densa capa de nieve se eleva hasta la altura de la rodilla. Según parece, nadie es capaz de explicar cómo se llevó a cabo la fuga. Por ejemplo, afirman que la chica se marchó de madrugada y que hallaron sus huellas en la nieve: una esponjosa sucesión de hendiduras que se encaminaban a la verja de hierro forjado y allí terminaban. Debió escalar la verja, dice la gente (una verja de dos metros de altura con barras metálicas rematadas en puntas de flecha), y puede que después se arrojara al remolque de una camioneta que la esperaba al otro lado al ralentí. Aunque no hubiera huellas de neumáticos. Aunque ella estuviese embarazada de ocho meses y tuviese una barriga enorme que no estaba hecha para escalar verjas y saltar encima de los camiones.
– No saben cómo lo hizo, esa es la cuestión -asegura Dominique, y Nora advierte que la duda y la esperanza se debaten en la mente de la muchacha-. Debió ser muy astuta -apostilla, vacilante.
Nora guarda silencio. ¿Qué hay que decir ante semejantes historias? Parecen ridículas pero hermosas. Quién no querría creer que una chica puede planear semejante estratagema, digna de un espía. Quién no querría creer que hay un novio ahí fuera, un chico eternamente fiel, quizá provisto de una camioneta humeante con remolque plano, mientras una se balancea sobre las afiladas espinas de la verja y el chico exclama: «¡Salta! ¡Salta! ¡Te quiero, nena!» cuando flexiona las piernas y se dispone a arrojarse al aire nevado y vivificante como si fuera un caballo sobre un abismo imposible.
Ahora que ha transcurrido un mes, Nora comprueba que ya no se sorprende al despertar. No exhala un resoplido de desconocimiento pasajero al abrir los ojos y descubrirse una vez más en aquella estancia, en aquel lugar. Levanta los párpados: la almohada se ondula como si fuera un paisaje, alejándose de su vista, y cuando se da la vuelta, el techo se extiende sobre ella, un techo de yeso granulado con manchas de humo amarillas difuminadas que lo atraviesan como si fueran las ondas de un espejismo; una diminuta envoltura de telaraña se mece en una corriente de aire. Ya no se encuentra enferma por la mañana, ni débil a causa de la fatiga o de los antojos repentinos e intolerables. En la penumbra de la madrugada, el escritorio y la silla han surgido de las sombras para solidificarse, y las paredes desnudas son tenebrosas pero visibles. Fuera, la ventisca continúa constante: no es violenta, pero es implacable. Gruesos copos de nieve del tamaño de su dedo pulgar se aplastan contra el cristal de la ventana y se amontonan sobre el alféizar, y Nora intenta imaginar a la heroica muchacha que avanza con determinación, huyendo sin otra cosa que un camisón y un ligero abrigo de otoño. No le parece probable.
La chica desaparecida se llama Maris. Maris, otro seudónimo fantasioso, piensa, uno de esos nombres peculiares pero de extraño encanto que en realidad los padres nunca les ponen a sus hijas, pero que las chicas desean cuando tienen una edad determinada, imaginando que el nombre las convertirá en una persona distinta, en la princesa de una isla exótica. Es un nombre apropiado para una chica que, supuestamente, se ha desvanecido en la noche.
Al cabo de un rato se siente atraída hacia la ventana. La verja y el árbol desnudo están al otro lado, como sombríos trazos de carboncillo que se recortan contra la blancura monótona del suelo y el cielo. Sus dedos derriten el hielo en el borde del cristal, y Nora parpadea despacio, mientras piensa en el chico que acude al rescate de Maris, con el semblante ávido de amor y las mejillas rubicundas a causa del frío.
Sabe que no fue así.
Es más lógico, se dice Nora, pensar que Maris se suicidó. Lo más probable es que se ahorcara en su habitación, que tomase algunas pastillas bien escondidas o que se cortara las venas. La señora Bibb y las demás autoridades han extendido el rumor de su desaparición ellas mismas para que nadie se altere ni se alarme. Intentan encubrir la muerte de la pobre muchacha creando una distracción, pero lo cierto es que en realidad no existe ninguna «Maris». Solo otra Ann, Kathy o Joyce; un desfile de granjeras no demasiado brillantes en el proceso de comprender que su futuro es triste, patético y feo. No es un futuro de «Maris». No es un futuro de «Dominique».
Por supuesto que es eso, piensa Nora. La chica está muerta. Pero debe admirar la astucia de la historia, la imagen de esas huellas que se dirigen al pie de la verja y después terminan.
Sin embargo, cuanto más reflexiona, mejor comprende que solo es un mito, el eco de una leyenda local que ha oído en diversas ocasiones. Recuerda que un año, en la época de Halloween, leyó algo parecido en el periódico: era una especie de historia de fantasmas que entrañaba la desaparición de un niño.
La leyenda siempre se presenta como si fuera «un misterio de la vida real», incluso en el periódico. Hay nombres, fechas y lugares que sugieren el lustre de la verdad. Por ejemplo, aquel incidente se había producido, al parecer, el 31 de diciembre de 1899, en una hacienda situada a unos once kilómetros al este de Little Bow. La familia que la habitaba se llamaba Ambrose; era una pareja joven que tenía dos hijos.
Aquella noche en particular, un grupito de amigos se había reunido en el hogar de los Ambrose para celebrar la llegada del nuevo año. Entonaron canciones y brindaron mientras los dos chicos, que tenían ocho y seis años respectivamente, ahumaban maíz en la chimenea. Fuera, se estaba acumulando una densa capa de nieve.
Alrededor de las diez en punto, el señor Ambrose le pidió a Oliver, su hijo mayor, que trajese un poco de agua del pozo. Había dejado de nevar, y una luna gibosa se asomaba entre los claros de las nubes, arrojando un resplandor mortecino sobre el patio abierto y los campos. La señora Ambrose observó el lento progreso de su hijo con los chanclos que le habían regalado por Navidad, meciendo suavemente el cubo de plata en la mano.
Pero el chico apenas se había ausentado unos minutos cuando los presentes oyeron sus gritos pidiendo ayuda: «¡Mamá!». Emitió un chillido estridente, como si lo estuvieran atacando, y después el sonido se interrumpió abruptamente.
Los adultos salieron precipitadamente. El señor Ambrose llevaba una lámpara de queroseno, aunque el panorama de la pradera nevada parecía despedir un resplandor casi fosforescente a la luz de la luna. No había ni rastro del chico, ni sonido alguno, tan solo kilómetros de campos desarbolados y ventisqueros que se internaban en las sombras. Las huellas del chico terminaban a mitad de camino del pozo. No había más marcas en la nieve fresca, tan solo las huellas de Oliver y el cubo tendido de costado. El viento levantaba una fina filigrana de polvo a su alrededor.
Según el periódico, la investigación subsiguiente del incidente no hizo sino verificar el relato de los adultos. No se hallaron más pistas, y con el tiempo el misterioso caso «se abandonó discretamente» por falta de pruebas. La última vez que Nora vio la narración de la historia en el periódico se había incorporado un elemento de «interés humano» al consultar a diversos expertos que sugerían un abanico de posibilidades, desde que las águilas se habían llevado al chico hasta que lo había abducido un ovni. Un investigador privado de Denver lo desacreditaba todo. Decía que tal vez el chico se hubiese dirigido al pozo de algún modo juguetón (siguiendo el trazado de una cerca, quizá) de modo que no se vieran sus huellas, que se hubiese caído al pozo y se hubiese ahogado.
Cuando crecía, la propia Nora no había pensado detenidamente sino en el escalofrío que producían aquellas nítidas huellas que terminaban de forma abrupta. La historia estaba imbuida de una realidad emocional, una confirmación de lo que siempre había presentido en secreto: que su propia existencia tenía algo tentativo, algo endeble. Recordaba que cuando su padre la mandaba fuera de casa para ocuparse de alguna tarea después del anochecer (la basura que había olvidado tirar, el aspersor que no había apagado), la idea de aquella vieja historia se extendía sobre su piel mientras titubeaba en la puerta, con la creciente certidumbre, al adentrarse en la noche, de que nunca regresaría de su misión.
Incluso ahora, sentada a solas en su habitación, recordar la historia le produce una sensación de desasosiego. Comprueba su reloj de muñeca: son las seis y cuarenta minutos de la madrugada; no es el momento de ponerse supersticiosa y melindrosa. Pero no obstante, el silencio se le antoja inquietante de repente, y aparta la colcha y descalza, en camisón, se dirige furtivamente a la puerta, que apenas está entreabierta lo suficiente para que resulte incómodo, para que se sienta como si hubiese alguien espiando el interior.
Pero no hay nadie, por supuesto. El pasillo está desierto; aún falta casi una hora para el desayuno y puede que la calma sea incluso normal. Muchas internas duermen tanto que apenas parece que estén vivas. Doce o quince horas al día, según sus cálculos. Hay una chica en particular, «Ursula», que ha suscitado el interés vagamente científico de Nora: Ursula se presenta a la hora del almuerzo y de la cena, aturdida, con los ojos entrecerrados, tambaleándose con su enorme barriga como si fuese un manatí. Nora sospecha que está encinta de un bebé de proporciones grotescas o de gemelos, pero el hecho es que Ursula parece capaz de dormir en cualquier parte. Se sienta en la sala de la televisión, con sus gruesos muslos separados y la boca entreabierta, y a veces dormita en la cafetería, encima de la comida, cabeceando con el cuchillo y el tenedor suspendidos sobre el plato. En una ocasión, mientras estaban en fila para salir a ver una película, Nora la vio dormida de pie, esperando a que le entregasen su anillo de latón, descansando la mejilla sobre el hombro, parpadeando irregularmente, arrastrando los pies hacia delante en respuesta a los movimientos de las demás chicas. A veces Nora desearía ser como ella, sobreponerse a los terribles meses que se avecinan en una especie de coma.
Pero las cosas no funcionan de ese modo. Siempre que cierra los ojos, hay algo brillante que la rodea, así como los escarabajos de mayo se precipitan contra las bombillas, describiendo círculos vacilantes para estrellarse contra la pared de la casa y desplomarse sobre su espalda, emitiendo un frenético zumbido. Le asaltan pensamientos sobre la muchacha moribunda de El coleccionista, sobre las restantes internas de la residencia, sobre Dominique, Ursula y la desaparecida Maris, sobre su propio futuro inimaginable. Se sienta ante el escritorio de su habitación intentando dibujar caras en un pedazo de papel, chicas con los ojos grandes y los labios fruncidos que desfilan luciendo conjuntos contemporáneos.
Sin desearlo, piensa en su padre, en Little Bow. A las siete menos cuarto, seguramente ya ha despertado y se está tomando un café, dispuesto a marcharse al trabajo.
En 1914, cuando el padre de Nora tenía cuatro años, se embarcó en el tren de los huérfanos. El abuelo de Nora era un mendigo que simulaba una ceguera y que abandonó a sus tres hijos en la Sociedad de Ayuda a los Niños de Nueva York ataviados con sacos de arpillera y descalzos. Su padre lo recordaba claramente: se hallaba en una sala de espera, consciente del hedor que despedía su propio cuerpo, de que el holgado saco que llevaba parecía un vestido de niña. La madre de los chicos había muerto, pero él ignoraba cómo. Quizá en el parto, le había dicho, reflexivamente, como si su madre fuera el nombre olvidado de un pueblo que había visitado. «Parece que todo le sucedió a otra persona», le dijo. «Está difuminado en mi mente.» Afirmaba recordar que su padre esperaba dinero cuando los llevó a la Sociedad de Ayuda a los Niños. Su padre era un hombre amargo y taimado que imaginaba que tal vez sus hijos valiesen algo. Discutió un rato con una horrorizada señora que llevaba un grueso vestido gris azulado, exigiendo que los chicos le enseñaran sus músculos, ¡que le enseñaran que podían trabajar! Y al fin ella le dio algunas monedas y se marchó.
La señora se volvió hacia ellos.
– ¡Oh, mis pobres niños! -dijo. El padre de Nora se estremeció cuando ella le tocó la cabeza, pero recordaba que su contacto era tierno y pausado, y que le había apartado el cabello del rostro.
– ¿Vas a ser mi madre? -le preguntó el padre de Nora, y uno de sus hermanos le dio una colleja.
Cuando estudiaba segundo en el instituto, Nora encontró la palabra «coscorrón» en el Diccionario Webster del Nuevo Mundo, segunda edición universitaria. El hallazgo la complació por su precisión, pues era una palabra cuya existencia ignoraba.
– Coscorrón -dijo, mientras se aporreaba la cabeza como si esta fuera un melón. Contempló el diccionario llena de asombro. Era una palabra que hasta su profesor de historia, el señor Bosley, se habría visto obligado a consultar. Nora la anotó. Estaba enfrascada en un proyecto para obtener puntos extra en clase de historia y deseaba una buena nota, puesto que había sacado un notable en el último examen. El señor Bosley era el presidente de la asociación histórica local y les había ofrecido un respiro de sus crueles exámenes si le presentaban entrevistas bien documentadas con residentes mayores de la comunidad. Ella sabía que la historia de su padre podía contribuir a mejorar su prestigio a los ojos del señor Bosley. Era consciente de que necesitaba obtener un promedio de ocho y medio por lo menos si deseaba asistir a la universidad de su elección. En aquel momento, estaba segura de que su futuro estaba en juego. Quería ser una persona famosa y excepcional; distinta del resto de su familia.
Escribió:
A partir de 1854, la Sociedad de Ayuda a los Niños de Nueva York puso en práctica los programas de «traslado» o de «hogares gratuitos» para conceder a los niños huérfanos y necesitados la oportunidad de una nueva vida en el oeste. Entre esos niños estaba mi padre, el señor Joseph Doyle. En 1914, a la edad de cuatro años, se subió a un tren que lo condujo al pueblo de Bruselas, en Iowa. Era uno de los miles de niños vagabundos de Nueva York a los que llamaban «los árabes de la calle», pero que en realidad eran muchachos desatendidos y abandonados que deambulaban por la ciudad. Los chicos se ganaban la vida robando, mendigando y vendiendo periódicos, limpiando zapatos o dando paletadas de carbón. Pasaban la noche durmiendo en los callejones, en los portales y en las cajas de cartón desechadas.
Estaba trabajando en ello cuando descubrió que estaba embarazada. El ensayo continúa inacabado, como si fuera un apéndice inservible, y Nora comprende que nunca sabrá cómo acaba. Nunca volverá a entrevistar a su padre sobre sus experiencias ni tendrá ocasión de resumir su vida y obtener una conclusión.
Pero sabe que siempre pensará en ello. Siempre se preguntará si habría descubierto algo sobre la historia de su padre que lo hubiese explicase todo, y se imaginará el ensayo que habría completado para el señor Bosley, un ensayo de matrícula de honor, a su parecer. Su mente describirá un círculo en derredor de esos pequeños misterios: su padre y la leyenda de la desaparición del niño Ambrose y la muchacha de la Casa de la señora Glass: Maris.
Afuera sigue nevando. Las huellas que dejase Maris al escapar habrán desaparecido hace ya mucho.
10 12 de octubre de 1995
Cuando recibió el paquete por correo, al principio Jonah no lo abrió. Observó el sobre de papel manila marrón y comprobó de dónde procedía. Habían estampado «Agencia Buscapersonas» con tinta negra difuminada en la esquina superior derecha. Cuando vio que ni siquiera habían mecanografiado su nombre y su dirección, sino que lo habían escrito a mano, con una caligrafía cursiva pueril y descuidada, se sumió en el desánimo. No parecía nada oficial.
Había esperado la llegada de aquel paquete durante casi nueve meses, el tiempo suficiente como para convencerse de que todo era una estafa. En una ocasión había intentado llamar para constatar el «progreso» de… ¿de qué? «De mi cuenta», dijo al fin, vacilante, y lo pusieron en espera de inmediato. El auricular que sostenía contra la oreja se humedeció durante la espera, mientras escuchaba la música rock sosegada y melodiosa que transmitían desde el otro lado de la línea telefónica y deslizaba las uñas sobre su frente y su cabello. Al fin, después de casi veinte minutos, se puso una mujer con voz de anciana para decirle que todavía estaban «investigando» su caso.
– Estamos trabajando en ello, cariño -le explicó con tono tranquilizador-. Odio decírtelo, pero estas cosas pueden tardar años. -Y él asintió cortésmente ante el receptor.
– Por supuesto. Lo comprendo -respondió, aunque sentía un rubor en las orejas y percibía el sonido del bombeo de la sangre, pum, pum, pum. Tres mil dólares, pensó. Les había pagado tres mil dólares, casi un tercio del dinero que había obtenido de la venta de la casa de su madre, la casita amarilla donde había crecido, de los muebles (algunos de ellos, antigüedades) y la colección de monedas y las pistolas de su abuelo. Pensó en decírselo a la mujer. Os he dado todo mi dinero, quiso decirle. Debería obtener algo a cambio. Pero no lo hizo. Lo único que dijo fue:
– ¡Bueno!-Lo único que dijo fue-: ¡En fin! Supongo que… se pondrán en contacto conmigo cuando sepan algo. -Y la mujer emitió una risa afectuosa.
– Sí, desde luego que sí -afirmó-. ¡Tenga paciencia, señor Doyle!
Y ahora tenía en sus manos el resultado de su paciencia, el producto de sus ahorros. Un delgado sobre de veintidós por treinta, apenas algunas páginas, a juzgar por el peso. Lo depositó en la mesita de café y puso encima la estatuilla de El pensador. Era idiota.
El día había empezado de un modo muy sencillo. Jonah debía ocuparse de un breve recado y abandonó el vestíbulo de su edificio de apartamentos para adentrarse en la ventisca densa y fría de un día de otoño en Chicago. Corría el mes de octubre de 1995 y no sucedía nada importante en el mundo, por lo menos en América, en aquella ciudad en la que Jonah había despertado para encontrarse vivo y existente. Más o menos. Allí estaba, Jonah Doyle, de veinticinco años, sin conexiones conocidas, un viajero en una importante metrópolis norteamericana. No era más que una persona anónima y ordinaria, como el resto de formas grises y distantes que discurrían por la acera de enfrente. Se puso la capucha de la sudadera mientras las gotitas de niebla moteaban sus innecesarias gafas de sol. Mientras caminaba observaba los movimientos de sus botas negras de punta cuadrada sobre la acera. Eran unas botas resistentes y sólidas, y no temía pisar cristales rotos, ni un calcetín perdido y aplastado, ni un hueso de pollo chupado y repugnante. Nada en absoluto. Pasó por encima de la melancólica boca de alcantarilla que tanto le gustaba, aquella donde crecía un círculo de hierba entre las rendijas de la tapa, hermosa hierba fresca, tan reciente que el verde era casi fosforescente. La admiró de nuevo, preguntándose cómo era posible que la hierba sobreviviese de ese modo y cuánto duraría frente a la inminente escarcha. Encendió los auriculares. Las hojas de otoño descendieron, describiendo espirales pausadas, desde el cielo en Tecnicolor de nítidos contrastes. Su vida no era tan mala, pensó. Las verjas de hierro rematadas en punta que se elevaban en los contornos de la acera presentaban una negrura más definida y las tres dimensiones de los edificios de apartamentos de ladrillo de tres pisos de altura se le antojaban más sólidas. El pliegue de una hoja de periódico levantó su ala rota de la acera y voló hacia delante varios pasos antes de posarse, y eso no le molestó. No mucho.
Iba a comprar tarjetas. Se había propuesto dirigirse a la tienda, adquirir las tarjetas y encaminarse a la biblioteca, después al trabajo, volver a casa y empezar a escribir el trabajo que le habían encargado en su clase de antropología. Trataría de acostarse a la una de la madrugada.
Últimamente se estaba esforzando mucho para mantener las cosas en orden, para ser muy específico y plantearse metas concretas. Intentaba que cada día fuese como una historia que contaba acerca de sí mismo. Consultó la agenda que había empezado a llevar consigo: el calendario «A primera vista», el mapa callejero de Chicago, los horarios de los trenes y los autobuses, sus notas y memorando. Lo repasaba incluso cuando sabía adónde iba, dividiendo el día en segmentos precisos, detallándolo mentalmente sobre la marcha. Mientras caminaba, se proyectaba en el futuro por incrementos. Imaginó el estudio de tatuajes situado a dos manzanas de distancia, donde pensaba doblar a la izquierda; vio el pasillo de la tienda donde estaban expuestas las tarjetas y otros productos de papelería, y la cola formada ante la caja registradora en la que iba a ponerse. Tenía una idea de la mesa concreta en la que pensaba sentarse en la biblioteca. Se proponía abandonar la biblioteca a la una y cuarto exactamente y dirigirse al tren elevado; visualizó el trazado de la línea roja Howard como si fuera una costura que se devanase por el margen costero de la ciudad, y oyó el chisporroteo turbio de la voz del conductor del tren al anunciar: «Parque Roger. Norte y Clyborn. Loyola». Vio la taquilla del restaurante donde trabajaba, el delantal y los pantalones a cuadros de cocinero colgados en el angosto hueco metálico de su taquilla (número 71); la mesa ante la que picaba verduras mientras el español bullicioso y agresivo de sus compañeros de trabajo pasaba por encima de su cabeza, y desde allí se proyectaba más lejos aún en el futuro: imaginaba su trabajo de antropología terminado, mecanografiado cuidadosamente y entregado; imaginaba que en efecto asistía a las clases hasta el término del semestre; imaginaba el título universitario que se estaba procurando. Se veía a sí mismo como un punto central en el espacio en expansión: los demás cocineros pasaban a su lado con redecillas para el cabello y delantales blancos, los camareros y las camareras pasaban como una exhalación, los clientes parloteaban en sus mesas, los edificios se recortaban contra el horizonte de la ciudad, los suburbios, los campos, extensos y silenciosos, cuya dilatada vacuidad se deslizaba hasta Little Bow, Dakota del Sur, donde ya no vivía nadie a quien hubiese amado jamás.
Y entonces, cuando alzó la cabeza de aquellos pensamientos, descubrió que ni siquiera había llegado a la tienda aún. De hecho, la había dejado atrás, o había efectuado un giro incorrecto, o algo parecido. Se hallaba en una calle desconocida, y se vio obligado a agazaparse en la acera contra un edificio, enojado consigo mismo y también un tanto tembloroso. Había vuelto a perderse.
Después de tanto tiempo, debería ser más sencillo, pensaba. Cuando se trasladó a Chicago, imaginaba que iba a evolucionar, paso a paso, hasta adoptar una nueva personalidad, una nueva vida. Pero a decir verdad, aunque habían transcurrido más de dos años, no era una persona distinta. Al otro lado de la calle, las gaviotas se posaban sobre la comida desechada en el aparcamiento de Dunkin´Donuts, y los transeúntes apresurados o pausados recorrían la acera dirigiéndose a la estación del tren elevado. Al término de la manzana, un hombre barbudo alargó la mano hacia él; una mano tumefacta y tostada por el sol, que agitaba una taza de poliestireno que contenía varias monedas. Jonah se ajustó las gafas de sol y pasó a su lado sin hablar, aunque se puso rígido cuando el mendigo lo miró fijamente.
A esas alturas debería saber cómo hacer frente a cosas tan básicas. Así era la mayor parte del tiempo. Sabía cómo evitar a un mendigo demente y sin hogar, cómo precipitarse por la calle agachando la cabeza, con el aura de una persona ocupada que se dirige a un lugar importante.
Pero no le resultaba natural. Eso era lo que estaba comprendiendo. El patrón de su pensamiento se veía constantemente malogrado por la intuición, por la imaginación, por las historias que se contaba a sí mismo y que en seguida se metamorfoseaban en verdades a medias.
Ahora, en el andén del tren elevado, recordaba vívidamente que la Agencia Buscapersonas le había parecido una maravillosa solución a su problema. Que el cartel que presentaba a una anciana fundiéndose en un abrazo con una joven lo había atraído sobremanera. «¿Echa de menos a alguien?», rezaba. «¡Podemos ayudarle!» Que después de hablar con ellos por teléfono había firmado gozosamente un cheque.
Sucedió apenas nueve meses antes, un día en las postrimerías de febrero, poco después de su última visita a la casa de Steve y Holiday. Steve había dejado su empleo en Bruzzone's y los vínculos entre ellos se habían hecho cada vez más tenues. Jonah había perdido encanto para ellos; comprendió que no estaban preparados para la intimidad que él deseaba.
Recordaba que en una ocasión, sentado en su cocina, estaba jugando con Henry mientras Holiday ultimaba los preparativos para la cena. Henry introducía la mano en la boca de Jonah y este fingía comérsela. Henry encontraba aquel juego hilarante. Abría la boca de par en par con júbilo desdentado y se carcajeaba con ese extraño hipido que emiten los bebés cuando se ríen.
– Sabes -le dijo Jonah a Holiday-, si alguna vez os apetece salir solos, o algo así, yo puedo ocuparme de Henry. Si queréis.
– Oh, Jonah -repuso Holiday-. Eres muy amable. Pero… tenemos una niñera muy buena.
– Yo lo puedo hacer gratis -insistió Jonah. Le sonrió y mordisqueó con mucha suavidad los dedos de Henry cuando este volvió a extenderlos-. Arr, arr, arr -gruñó, y Henry, ufano, prorrumpió en una risa sofocada.
»Escucha -prosiguió Jonah, después de que hubiesen jugado un poco más-. ¿Henry tiene un padrino? Porque, ya sabes, a mí me encantaría serlo. Es decir, si murieseis en un accidente o algo así, me encantaría adoptarlo.
Holiday se apartó del horno y lo miró durante largo tiempo. A continuación ensayó una sonrisa.
– Bueno, Jonah -respondió-, mis padres y los de Steve todavía están vivos. Así que, bueno, si pasara… algo, supongo que Henry se quedaría con ellos.
– Oh, desde luego -admitió Jonah-. ¡Pero son mayores! A lo mejor no podrían cuidarlo.
– Además, tengo tres hermanas. Y Steve tiene una hermana y un hermano.
– Bueno, claro -rezongó Jonah-. Vale. Solo decía que si… si hace falta, estoy disponible. Eso es todo.
– Eres muy dulce, Jonah -dijo ella. Pero le dirigió una mirada inflexible mientras castañeteaba los dientes contra la carne amarga y correosa de los dedos de Henry.
– Rrrr -gruñó, y la sonrisa de Holiday se crispó antes de disiparse.
Al pensar en ello más adelante, comprendió que había rebasado una línea de cuya existencia no se había percatado. Había sido demasiado directo, había tratado de instalarse en el círculo más íntimo de su vida, en el que no era bienvenido. No se lo dijeron, por supuesto. Pero lo percibió. Solían invitarlo a sitios diversos: habían ido a un festival de cine de animación, a un mercado agrícola, a un restaurante coreano en el que se había enamorado del kimchi. Pero ya no lo llamaban, y cuando intentaba telefonearlos siempre se tropezaba con su contestador, aunque estaba seguro de que se hallaban en su apartamento, monitorizando sus llamadas.
– Eh, chicos -decía, incómodo al imaginar las revoluciones pausadas y lánguidas de una grabadora-. Solo llamaba… para ver cómo estabais. -Y volvía a llamar al cabo de una hora, por si acaso. Una semana les dejó quince mensajes, y no le devolvieron ni uno solo.
Solo lo habían invitado a cenar porque se había topado con Holiday en la calle, en la avenida Michigan, fuera de Walgreen's, y ella lo había abrazado diciendo:
– ¡Oh, me alegro mucho de verte! Tenemos que vernos alguna vez.
– Vale -respondió Jonah-. Esta semana me viene bien. Cualquier noche de esta semana, la verdad.
– Oh -repuso Holiday. Y entonces Jonah comprendió que ella no lo había dicho en serio, aunque de inmediato propuso una fecha y una hora-. ¡Será estupendo volver a verte! -le aseguró-. Te hemos echado de menos.
Pero fue evidente, desde que se presentó en su apartamento, que aquella sería la última vez. Se produjeron silencios incluso cuando le abrieron la puerta; Steve y Holiday no quisieron enseñarle a Henry, que estaba dormido, por supuesto, y no dejaron de intercambiar miradas mientras Jonah intentaba entablar conversación.
Antes les gustaba oírle hablar. Les agradaban las cosas tan dispares que advertía Jonah cuando deambulaba por Chicago, solían decir que era «un observador brillante». Pero ahora, al parecer, tenían muchas ganas de que terminase. Jonah conservaba la esperanza de que si perseveraba sus observaciones volverían a ser brillantes. Pero no fue así. Les contó una historia de la señora Orlova, que le decía siempre que la veía: «¿Qué le pasa? ¡Parece usted enfermo!», aunque estuviera contento. Intentó entretenerlos hablándoles de las personas que veía desde la ventana de su habitación y de los vecinos con los que compartía el edificio, que siempre estaban entrando y saliendo. En una ocasión, en mitad de la noche, un joven borracho y desgreñado había arrojado la basura al contenedor vestido solo con un par de calzoncillos, descalzo y de puntillas bajo la nevada ligera, con una bolsa de basura que solo contenía latas de cerveza, café molido y mitades de pomelo, según Jonah comprobó más adelante al abrirla impulsado por la curiosidad. En una ocasión había visto a un hombre golpeando a una mujer cerca del vestíbulo, y la mujer se había tapado la boca con la mano para sofocar sus propios sollozos. La gente se besaba en los portales, transitaban apresuradamente por la acera o paseaban despacio, se llamaban unos a otros o cantaban. En mitad de la noche, dos hombres se habían enzarzado en una pelea en la calle, rodando por el suelo y rechinando los dientes, y uno de los vecinos de Jonah había abierto una ventana y les había gritado.
– ¡Callaos! -exclamó, al tiempo que les arrojaba un animal de peluche, y los dos hombres dejaron de forcejear, abandonando el combate para gritar furiosamente al hombre que les había arrojado el juguete.
– Baja, cobarde -exclamaron-. Baja, baja. ¡Te vamos a dar una paliza! -Y ambos la emprendieron a pisotones con el juguete hasta que al fin se marcharon airados por el centro de la calle.
En su mente, había sido un relato maravilloso e hilarante, que debía complacerlos. Pero a medida que hablaba sentía que la historia vacilaba, que divagaba y se tornaba estéril, y comprendió que sus anfitriones deseaban que se fuera. Holiday se inclinaba hacia delante cuando Jonah buscaba a tientas las palabras. Cuanto más le dolía, más deseaba que se rieran, asintieran, o exclamasen: «¡Ah!», como solían hacer.
– Me pregunto cuánto tiempo nos conoceremos -había dicho al fin, después de que la pausa de la conversación pareciera pesar sobre ellos como una capa de tierra. Lo dijo con humor, intentando sonar como si solo estuviera reflexionando, pero Holiday lo observó con un aire culpable.
– Oh, Jonah -objetó, en tono de reproche-, ¡siempre nos conoceremos! Cuando se conoce a alguien, ya no se puede dejar de conocerlo.
– Jonah, Jonah -dijo Steve, como hacía siempre, como si fuese una antigua rima infantil-. Jonás dentro de la ballena. -Esbozó una sonrisa soñolienta, y Jonah pensó en el versículo de la Biblia que conocía, el que les había agradado en una ocasión.
– «Levantadme y arrojadme al mar» -declamó. Sonrió, hablando con una voz sonora-, «así amainará la tormenta, pues sé que por mi culpa os sucede todo esto».
– Es muy bonito -respondió Holiday con cierta desgana, aunque la primera vez que Jonah se lo había recitado, había abierto los ojos como si hubiera hecho un truco de magia. «¡Vaya, Jonah!», dijo entonces. «¡Es asombroso! ¿De quién es? ¿De Shakespeare?». Jonah le había explicado que era de la Biblia, del Libro de Jonás. Era el único versículo de la Biblia que había logrado aprender de memoria.
– La Biblia está llena de excelente poesía -había reflexionado Steve-. ¡Tienes una voz extraordinaria para recitar, Jonah!
Pero ahora Steve no dijo nada. Ni siquiera la conversación relativa al hermano muerto de Jonah, David, el hermano imaginario que se parecía a él, suscitaba ya su interés.
Pero Jonah siguió pensando en ello. Había levantado a un hermano de la nada, un hermano que había actuado en obras y había practicado atletismo, un hermano que había muerto en un accidente de coche. David. Sin querer, hablar de ello le había reportado una noción vaga pero constante del hermano real que presumiblemente existía ahí fuera, el bebé varón que su madre había dado en adopción.
Sin embargo, la visión del hombre del tren elevado, su intensidad, lo pilló desprevenido. Era el día después de su última visita a la casa de Steve y Holiday, y se había despertado tarde, aquejado de un dolor de cabeza producido por el vino tinto. Levantadme y arrojadme al mar, pensó al abrir los ojos.
Aquella mañana había llegado tarde al trabajo, algo insólito en él, y recorrió a la carrera la última manzana que lo separaba del andén elevado, imbuido de un desasosiego reconcentrado. Ascendió los escalones dando saltos en el momento preciso en el que la puerta del tren se deslizaba y los pasajeros que esperaban empezaban a afluir a su interior. Normalmente, se hallaba en el borde mismo de la rampa cuando el tren se detenía. Se había convertido en un experto a la hora de establecer el punto exacto en el que debía situarse, de modo que las puertas del tren se detuvieran frente a él y pudiera ser el primero en acceder al interior. Se enorgullecía de aquella habilidad.
Pero ese día Jonah fue el último de la comitiva de viajeros matutinos que embarcó. Los asientos estaban ocupados y los pasillos atestados, un bosque de brazos alzados y rostros solemnes, tan abarrotado que ni siquiera quedaba una barandilla o una barra de apoyo que pudiese aferrar. Cuando el tren se puso en marcha cabeceando Jonah se estrelló contra el busto de una mujer africana de ceño impasible que llevaba una bufanda de colores brillantes. Ella le llamó algo horrible en su lengua nativa.
Pero Jonah apenas lo advirtió. Pues en ese momento fue cuando vislumbró un atisbo del hombre que podría haber sido su hermano. O mejor dicho, vio una cara que flotaba a unas seis o siete cabezas de distancia.
Sus ojos se encontraron por un instante, y un hormigueo eléctrico recorrió la piel de Jonah. Sintió que se elevaba, haciéndolas cosquillas en el pelo, y se quedó verdaderamente aturdido.
Es él, pensó Jonah. ¡Joder! ¡Es él! ¡Es mi hermano! Podrían haber sido gemelos. Tenían el mismo cabello leonado, los mismos ojos castaños, la misma nariz corta y franca, la misma boca grande y las mismas mejillas rollizas. Y además, el mismo… ¿qué? Esa antigua sensación psíquica que había experimentado cuando era un adolescente. Un aura, pensó Jonah, algo parecido a una alucinación. Ondas invisibles emanaban de la persona a la que estaba mirando.
Pero el hombre no pareció percatarse de nada. Entrecerró los ojos, que se convirtieron en ranuras suspicaces cuando advirtió que Jonah lo observaba, y acto seguido agachó deliberadamente la cabeza para volverse hacia el libro en rústica que estaba leyendo. Se movió una persona, y luego otra, y Jonah lo perdió de vista. Intentó avanzar, acercarse poco a poco al lugar donde estaba sentado el hombre. Pero antes de que pudiese siquiera localizar al individuo que había visto, el tren llegó a la siguiente parada. Se produjo un movimiento de cuerpos generalizado y ameboide mientras los pasajeros entraban por una puerta y salían por la otra. Y la persona que había visto desapareció.
Durante las siguientes semanas, tal vez meses, Jonah se presentó en el andén elevado y aguardó con la esperanza de atisbar un indicio de la persona que podría haber sido su hermano. Iba a la estación más tarde de lo acostumbrado y permanecía detrás del gentío que esperaba, recorriendo su cogote con la mirada en su busca. Procuró no ser una molestia, deambulando despacio y con aire descuidado, con una camiseta blanca y pantalones a cuadros de cocinero, así como una gorra de béisbol con la visera calada sobre los ojos. Si alguien lo descubría mirando, bajaba la cabeza, estudiando brevemente sus gastadas zapatillas negras antes de continuar.
Quizá fuera el niño que su madre había dado en adopción, pensó. O quizá fuera otro vástago que había engendrado su padre biológico, un hermanastro del que no sabía nada. O un primo. Pensó de nuevo en su padre, que había vivido en Chicago, según su abuelo. Nunca se había parecido mucho a su madre ni a su abuelo, y consideró la posibilidad de que quizá hubiese una tribu entera de personas que se parecían a él. Que pensaban como él. Que le darían la bienvenida.
Pero nunca halló a la persona que buscaba.
El día que recibió el paquete de la Agencia Buscapersonas, había estado cavilando sobre un pasaje de uno de sus libros de texto de antropología, El ascenso a la civilización: la arqueología del hombre primitivo. Lo leía sin cesar, tratando de cohesionarlo, de que se adecuara a sus pensamientos.
«Si en la actualidad», había subrayado, «las vidas y los valores de los pueblos más "primitivos" de la tierra valen tanto como los de cualquier lector de este libro, como reconocemos normalmente, entonces no cabe duda de que cada momento del pasado, cada persona, posee el mismo valor. Ni siquiera en un libro como este, que está consagrado sobre todo a la primitiva Edad de Piedra, se puede distinguir la diferencia entre, digamos, ciento cincuenta mil o ciento cuarenta mil años atrás. Ignoramos lo que pensaban, sentían, disfrutaban y sufrían los individuos de esos dos periodos, así como sus diferencias. Pero al menos podemos admitir que la vida de esas personas era tan importante para ellos como la nuestra para nosotros.»
Lo entristecía. Leyendo eso se deprimía más que cuando leía novelas en su clase de literatura, donde los personajes estaban insuflados de un propósito y un significado que lo habían avergonzado. Poseían motivaciones y complejidades, y sus vidas estaban llenas de sistemas de importancia simbólica. Representaban algo. Varias cosas.
El problema de su propia vida, pensaba, era que era insignificante desde su nacimiento. Era como aquellos pueblos primitivos cuya existencia no había dejado apenas nada: algunos huesos y herramientas de pedernal, o un círculo chamuscado donde antaño habían ardido sus hogueras. Al contrario que los protagonistas de las grandes novelas, no estaba conectado con el mundo trascendente de los esfuerzos humanos: no tenía ninguna relación con la política, la sociología, la economía ni los grandes movimientos de su época. Las cosas dignas de recordarse. Qué podía decir, sino que pertenecía a un pueblo constituido por los detritos de varios imperios. Cúmulos de nada. Campesinos irlandeses que llegaban a Ellis Island y deambulaban desamparados por las calles de Nueva York; aborígenes nómadas que después de la conquista de Lakota se retiraron a las áridas planicies de sus reservas y allí se encerraron para esperar hasta el fin de los tiempos. Hasta el pueblo en el que había crecido era un pueblo de nada, no era un paraje realmente deseable para un imperio, sino más bien un hito, un emplazamiento que solo era necesario poseer porque se hallaba en un gran espacio vacío entre dos costas importantes. El gran latido del mundo, que palpitaba vagamente en Chicago, se acallaba a medida que irradiaba hacia las llanuras.
Jonah no sería recordado por nada. Eso, al menos, era una certidumbre.
Pensó en ello mientras volvía andando a casa. Quizá su padre o su hermano estuviesen más ligados al mundo trascendente. Quizá no tuviese importancia. No tenía una idea para un trabajo de antropología, ni siquiera una tesis, sino solo dos citas que describían círculos en su cabeza: «Pero al menos podemos admitir que la vida de esas personas era tan importante para ellos como la nuestra para nosotros» y «Levantadme y arrojadme al mar; así amainará la tormenta». Había un magnífico ensayo en esos dos pensamientos, si conseguía relacionarlos. Si lograba articularlo. Casi siempre percibía sus pensamientos desconectados, como si fueran planetas vacilantes rodeados de lunas que a su vez estaban circunvaladas por pequeños asteroides y basura espacial, y todos ellos titilaban alrededor de un sol central, que era él. Su profesora de literatura afirmaba que sus ensayos eran «Ambiciosos pero confusos», y en los márgenes escribía repetidamente: «Desordenado». «Desordenado». O sencillamente: «Hmmm…».
La señora Orlova estaba frente al edificio de apartamentos, barriendo la acera con una escoba, y Jonah se sintió un poco mejor al saber que ella se burlaría de todas sus congojas. ¿Soledad? ¿Significado? ¡Ja! Ella había crecido en Siberia. Jonah le sonrió cuando ella levantó la cabeza de su trabajo para mirarlo con el ceño fruncido.
– Tiene un aspecto terrible -dictaminó-. ¿Está usted enfermo?
– No -respondió Jonah-. Para nada. -Ni siquiera después de varios años había logrado acostumbrarse a la franqueza de la señora Orlova, la siniestra exageración que era el extremo opuesto de la reticencia típica del medio oeste con la que había crecido.
– Debe estar deprimido -insistió la señora Orlova, y le echó una ojeada-. Está sudando.
– Oh, ¿de veras? -dijo Jonah. Se pasó una mano por la cara, que estaba seca, sin sudor-. No -añadió-, no es nada.
– Lo que usted diga -dijo la señora Orlova-. Puedo ver con mis propios ojos que le han despedido del trabajo.
– No, no es cierto.
– Pues entonces es peor -resolvió la señora Orlova, al tiempo que le dirigía una mirada inflexible-. Alguien le ha roto el corazón.
Halló la respuesta de la Agencia Buscapersonas enrollada y embutida sin delicadeza en el estrecho buzón. No parecía importante.
Pero cuando abrió el envoltorio de papel manila, empezó a estremecerse. A sentir escalofríos.
Allí estaba el nombre de Troy Timmens. Su partida de nacimiento. Una fotocopia de los documentos de renuncia. La dirección de las personas que lo habían adoptado.
Jonah permaneció inmóvil durante largo rato, mientras se le cerraba la garganta y su aliento parecía endurecerse en sus pulmones. Miró los papeles. Su vida estaba cambiando. Podía sentirlo.
11 30 de junio / 1 de julio de 1996
La noche de su arresto, Troy pensaba que quizá las cosas marchaban bien. Se sentía mejor que desde hacía mucho tiempo. ¡Bastante bien!, pensaba. Tranquilo y casi alegre, sin preocupaciones de ningún tipo. Se celebraba una fiestecita: además de Troy, estaban presentes un viejo amigo del instituto llamado Mike Hawk y Ray. A las once de la noche estaban jugando al frisbee en la calzada frente a la casa de Troy, debajo de las farolas. Estaban un poco colgados y un poco borrachos, pero no hasta el punto de ser molestos. Bajaban la voz para no importunar a los vecinos; estaban atentos a los infrecuentes coches que enfilaban la calle y se apartaban cortésmente cuando divisaban faros que se acercaban. Se trataba de un juego amistoso; no estaban muy apartados, y se lanzaban el frisbee del mismo modo que una pipa de marihuana describía un círculo al pasar de una persona a la siguiente. Troy disfrutaba viendo cómo el brillante disco verde hendía la galaxia de insectos que se congregaban bajo la fluorescencia; disfrutaba la insignificante habilidad, los sencillos movimientos atléticos que se requerían para atrapar el frisbee en el aire. No era nada especial, ni competitivo: simplemente un juguete que pasaba de mano en mano. Troy, descalzo, en pantalones cortos, se deleitaba con la atmósfera veraniega, moderada y atemporal, el barrunto de las vacaciones infantiles. Loomis estaba dormido.
Además, jugar al frisbee era divertido porque Ray era rematadamente malo.
– Oh, venga ya -se quejó Ray-. Vamos a jugar a las cartas o algo así.
– ¿Cartas? -repitió Troy desdeñosamente-. Ray, ¿cuántas noches de verano tan hermosas como esta tendrás… en toda tu vida? Aunque llegues a los setenta y cinco años, por decir algo, el número de noches de verano tan hermosas como esta es finito.
– Oh, vaya -rezongó Ray-. Eso es justo lo que me hace falta esta noche de verano tan hermosa. ¡Filosofía morbosa del señor «Acabo de cumplir treinta años»! -Pero acompañó a Troy y a Mike hasta el exterior, y al cabo de un rato parecía que incluso disfrutaba de su propia incompetencia.
»Vale -dijo-. Me parece que le estoy cogiendo el tranquillo. -Pero cuando Ray arrojaba el frisbee, este se bamboleaba por el aire como un artrítico, se desplomaba o se volteaba enérgicamente en la dirección equivocada. Troy le había contado a Mike Hawk en una ocasión que Ray había lanzado el frisbee y el disco se había desviado por detrás de su cabeza, asestando un golpe de refilón en la oreja a una joven inocente. Era extraño, pensaba Troy, que Ray trabajase como estríper, que alguien que ejercía semejante control sobre los movimientos, los contoneos y los giros de su cuerpo en última instancia fuese tan descoordinado. Cuando Ray lanzaba el frisbee, este petardeaba por el aire, se apartaba de Mike y se estrellaba con un sonido áspero contra un árbol del patio del vecino de Troy.
Por su parte, Ray seguía sacando partido a los chistes con el nombre de Mike Hawk. [2] Cuando estaban en un bar, le encantaba llevarles a chicas para poder decir: «Señoritas, me gustaría presentaros a Mike Hawk». Ya nadie lo encontraba gracioso, pero Ray insistía.
– Mike Hawk no piensa darse por vencido esta noche -decía, afectando el tono de un locutor deportivo-. ¡Mike Hawk sabe cuándo hay que ponerse duro, y cuándo hay que penetrar con cuidado! -Aquella ocurrencia le gustó tanto que se tropezó cuando intentaba asir el frisbee en el aire y se desmoronó en la pequeña extensión de hierba que discurría entre la calzada y la acera, cortando el aire con las piernas mientras caía. Por un momento pareció que se había hecho daño, pero se puso en pie de un brinco-. Joder -rezongó-, se me da fatal este juego. ¿Podemos encender otro porro, por favor? Me parece que nunca conseguiré derrotar a Mike Hawk.
– Qué gracioso -repuso Troy, torciendo el gesto y flexionando los dedos de los pies en la hierba. Las cosas marchaban bien, pensó. Todo era normal. Era feliz. Su vida no estaba mal.
En los últimos tiempos había sentido un gran desasosiego que no lograba identificar. Estaba molesto porque Loomis se hubiera caído del árbol, por el hecho de que no lograba ponerse en contacto con Carla y por la llamada del tipo de la Casa de la señora Glass. Así, como en general. Hacía unos días, cuando Jonathan Sandstrom se presentó en el bar con la última remesa, pensó en rechazarla: en dejarlo de una vez por todas, como se había prometido. Tenía que cambiar de vida; y después pensó que tendría que empezar a decirles a sus clientes que buscasen en otra parte.
Era una entrega relativamente pequeña.
– Me alegro mucho de verte, Troy -dijo Jonathan Sandstrom. Era un tipo rubio, apuesto y untuoso, de veintitantos años, que se reía de una forma artificiosa, como si en lugar de carcajearse rebuznara, y hacía gala de un optimismo que rayaba en lo escalofriante. Le dio a Troy un elaborado apretón de manos cuando se reunieron en el aparcamiento que había detrás del bar-. Troy -repitió, y acto seguido hizo una pausa dramática-. A lo mejor deberías sentarte, porque te vas a poner contentísimo con lo que tengo para ti, no vas a poder ni aguantarte.
– Pues vale -repuso Troy, y le ofreció a Sandstrom una sonrisa breve y severa-. Me alegro de oírlo. -Se sentó en el asiento del copiloto del BMW de Sandstrom y abrió la bolsita de papel de colores brillantes que le ofrecía este.
– Lo normal -dijo Sandstrom, y esbozó una sonrisa confidencial mientras Troy examinaba el contenido: tres bolsas resellables de gran tamaño repletas de marihuana mexicana fresca y aromática, un recipiente de setas alucinógenas y treinta y seis dosis de LSD. Con eso debería arreglárselas durante varios meses, y tal vez en lo sucesivo rebajase aún más.
«Escucha -prosiguió Sandstrom-. Ya sé que no te interesa la cocaína, y no te culpo. Es muy difícil de pasar. -Subrayó cada palabra con un ademán de la mano-. Pero me parece que tendrías que pensar en el éxtasis, de verdad. No es una sustancia adictiva, no tiene riesgos y es muy popular. Sé que a algunas personas no les interesa el cambio, y yo lo respeto, pero a lo mejor tú… -Y Troy observó cómo Jonathan Sandstrom levantaba una suerte de elaborada estructura en el aire con los gestos de sus manos-. A lo mejor quieres probar una muestra, solo para ver qué pasa.
– Me parece que no -respondió Troy.
– Algo distinto. Solo es una sugerencia.
– Con esto debería bastarme -insistió.
– Y eso también está bien -dijo Sandstrom-. Tú sabes lo que quieres, y yo lo respeto. -Bajó la ventanilla y arrojó al asfalto el cigarrillo que acababa de empezar a fumar. Acto seguido extrajo otro del bolsillo de la pechera, lo encendió y aspiró una honda bocanada.
«Escucha -añadió-. ¿Sabes cómo se va a un pueblecito llamado Beck? Tengo que reunirme con alguien a las… -Miró su reloj-. Joder. A las tres.
– Sí -dijo Troy-. Claro.
Sacaron un mapa. Troy se enrolló en el dedo las cuerdas que cerraban la bolsa y señaló hacia el noroeste. Se estaba cansando, y no estaba pensando en nada. No había forma de saber que el camino hacia Beck iba a llevar a Jonathan Sandstrom a una condena de diez años de prisión, no había forma de saber que la policía estaba vigilando a Sandstrom y que Troy iba a verse envuelto en ello.
No se consideraba un «traficante», exactamente. No era que acechara en los patios de las escuelas, tentando a los niños; no era que se enriqueciera gracias a las adicciones de la gente. No creía en sustancias como el crack o la heroína, y de hecho aprobaba a grandes rasgos la llamada «guerra contra las drogas», aunque asimismo pensaba que la marihuana y otras sustancias inocuas deberían haberse legalizado hacía mucho tiempo. Si el presidente admitía que había probado la hierba (aunque supuestamente «no había inhalado»), ¿de verdad era para tanto?
Le gustaba vender marihuana, así como disfrutaba siendo camarero. Entrañaba una camaradería sencilla y risueña. Se sentaba con el cliente ante la mesa de la cocina, desplegando los diversos objetos como si fueran fichas de ajedrez para una partida amistosa: la pipa de agua, el mechero, los cigarrillos, las bolsitas, la antigua balanza farmacéutica que usaba, con una pirámide de pesas en forma de damas. Creía sinceramente que la marihuana era básicamente buena para la gente, que sacaba a la superficie el lado benigno de su corazón y de su cabeza. Como rezaba el viejo verso (¿quién lo había dicho? ¿Bob Marley?), creía que si todos los líderes mundiales se colocasen juntos, en seguida habría paz en la Tierra. Cuando estaba sentado, charlando con sujetos como el joven abogado Eric Shriffer, la enfermera Shari Hernández, Bob Boulder, un tipo de su edad que enseñaba historia en el instituto a los chicos de quince años, o Lonnie von Vleet, el jipi cincuentón que supervisaba a los discapacitados mentales en el centro de formación profesional y tenía un puesto en el ayuntamiento, le parecía que estaba prestando un servicio útil. Tenía un lugar en el mundo, y en momentos así la idea de que estaba involucrado en una actividad criminal se le antojaba distante y vagamente ridícula. Un tecnicismo.
Sin embargo, deseaba mantener a Loomis al margen de ello, y ese era otro motivo de que supiera que debía dejar de vender. Procuraba llevar a cabo la mayor parte de las transacciones de noche, mientras Loomis dormía, o si era de día, cuando este estuviera jugando en el patio trasero. Pero se avecinaba el momento en el que Loomis empezaría a comprender las cosas, suponiendo que no hubiese empezado ya. Una noche, apenas unos meses después de su llegada, el niño se había despertado y había entrado en la cocina, donde se encontraban Troy y Lonnie von Vleet, en el proceso de probar una parte de la mercancía.
– Hola, papá -dijo Loomis, deteniéndose en la puerta con sus calzoncillos de Batman, y Troy escamoteó la bolsa de marihuana de la mesa y volvió a depositarla en el viejo maletín donde guardaba todas las drogas.
«Cuando me he despertado olía mucho a humo. Creí que a lo mejor se estaba quemando la casa.
– Pues no -replicó Troy-. Deberías volver a la cama, colega.
– ¿Qué es eso? -preguntó Loomis, señalando el bong que había en medio de la mesa.
– Oh -repuso Troy-. No es nada. Es una pipa de agua que me estaba enseñando el señor Von Vleet. Es de donde salía el humo.
– ¿Estabais fumando con eso?
– Sí -confesó Troy-. No era más que… una tontería que nos gusta hacer.
– No es demasiado bueno para ti -le reprochó Loomis.
– Tienes razón. -Troy echó una ojeada a Lonnie von Vleet, que sonrió.
– ¿Qué tal, Hombrecito? -intervino-. ¿Te acuerdas de mí?
– Sí -respondió Loomis, muy serio, y estrechó la mano de Lonnie von Vleet cuando este se la ofreció-. Tú haces magia, ¿no?
– Tienes una excelente memoria, Hombrecito -dijo Lonnie, y aunque tenía los ojos entrecerrados a causa de las muestras de mercancía que habían estado fumado, seguía siendo hábil-. ¿Qué tienes detrás de la oreja? -preguntó, y extendió la mano, simulando extraer una moneda del cabello desgreñado que Loomis se había atusado detrás de la oreja. Se la ofreció al chico, que la aceptó impresionado. Cuando Troy y Carla estaban juntos, Lonnie von Vleet le había enseñado a Loomis diversos juegos de manos, como introducirse un lapicero por una oreja y sacarlo por la otra o hacer que una moneda desapareciera y reapareciera en la palma de su mano, y parecía complacido de que Loomis lo recordase.
– Ahora tienes que irte a la cama -dijo Troy, después de que Loomis aceptase la moneda y le diese las gracias a Lonnie von Vleet-. Encenderé el ventilador para que no te moleste el humo.
– Vale -accedió Loomis, con un tono agradable, y Troy y Von Vleet lo siguieron con la mirada mientras desaparecía por el pasillo para dirigirse a su dormitorio.
Troy se aclaró la garganta.
– Mierda -masculló-. Odio ser un mal padre. -Y Lonnie sonrió, dándole enérgicas palmaditas en el dorso de la mano.
– ¿De qué estás hablando? -dijo-. Es un gran chico. Debes haber hecho algo bien.
Volvió a pensar en ello esa noche cuando Ray, Mike Hawk y él tomaron asiento en torno a la mesa de la cocina. Encendió el extractor de humo que había en la ventana situada encima del fregadero y abrió la puerta trasera, y después de fumar un par de cazoletas merodeó por el pasillo para espiar a Loomis. Sintió cierta incomodidad al detenerse en la puerta. Loomis estaba acostado con los brazos cruzados sobre el pecho, con una sábana que tapaba la mitad inferior de su cuerpo. Las ilustraciones de esqueletos de dinosaurio que había dibujado Troy colgaban sobre la cama, tan siniestras como gárgolas. Troy pensó en arroparlo con la colcha, pero cambió de idea. Loomis estaba en paz.
Cuando volvió a la cocina, Ray y Mike habían extraído el viejo maletín de cuero negro que empleaba para guardar el alijo: las drogas que acababa de comprarle a Jonathan Sandstrom. El maletín era un recuerdo que antaño había contenido los documentos importantes de su padre: las escrituras, los seguros, las partidas de nacimiento, la licencia de matrimonio, el testamento… todas las formalidades que constituían la vida oficial de una persona. Cuando vio que Ray y Mike estaban rebuscando en su interior, comprendió que probablemente era reprensible que lo hubiese utilizado para guardar las drogas.
– Joder -rezongó Ray, alzando la vista-. ¿Dónde has estado? Hemos estado aquí sentados unas veinte horas.
– Estaba echando un vistazo al crío.
– Eres una mamá -apostilló Ray, y cogió la bolsita de setas, sosteniéndola con una mirada crítica ante la luz-. ¿Alguna vez pillas éxtasis?
– No -dijo Troy.
– Pues deberías. Es una droga muy guay.
– Lo tendré en consideración. -Troy le arrebató la bolsa de setas de la mano y volvió a meterla en el maletín, puso encima el resto de las drogas nuevas, dejando solo un pequeño contenedor negro de carrete fotográfico lleno de hierba, que Mike iba a llevarse consigo a casa.
«Salgamos -añadió-. Me apetece jugar al frisbee.
Alrededor de medianoche apareció la policía. Era una emboscada. Era una especie de soplo de algún chivato, y Troy no estaba preparado. Cuando abrió la puerta se encontró con la mirada de tres corpulentos policías en el porche, bajo un halo de insectos (escarabajos de mayo, polillas molineras, cachipollas) que describían círculos extasiados en torno a la bombilla desnuda.
– ¿Troy Timmens? -preguntó el primer policía, y Troy empezó a hacer gestos a sus espaldas a Ray y a Mike, que estaban sentados ante la mesa de la cocina. Con un poco de suerte, reconocerían la desesperación de sus indicaciones.
– Sí -le respondió Troy-. Presente. Soy yo. ¿Qué puedo hacer por ustedes?
– Señor Timmens -dijo el policía, mientras apoyaba su gruesa mano en la jamba de la puerta, como si quisiera impedir que Troy la cerrase-, tengo una orden de registro de esta casa. -Le tendió una hoja de papel doblada semejante a un panfleto y Troy la aceptó con recelo. Sentía que estaba enrojeciendo. Estaba muy colocado y sabía que el olor del humo de la marihuana estaba flotando soñolientamente a través de la puerta entreabierta.
– ¡Oh, mierda! -susurró. Era consciente de que la cantidad de drogas que había en su casa le acarrearía una condena a prisión casi con seguridad. Sintió una opresión en el pecho. Tenía que haber una salida, por supuesto que tenía que haberla, y apremió a su cerebro mientras contemplaba el semblante sombrío de los agentes-. ¡Jo! -dijo. Creyó que iba a romper a llorar.
Troy creía saber cómo sería morir, cómo sería ese momento en el que uno escuchaba la réplica de una pistola con la que le habían apuntado, en el que el paracaídas no se abría, en el que uno se hundía en el fondo del lago con un peso atado a los pies. Incluso entonces, pensaba Troy, debía producirse una pausa prolongada e irreal en la que uno imaginaba que aún quedaba una forma de escapar. Espera, pensó. Su mente atravesó a la carrera los pasillos de un laberinto. Aunque las paredes se estrechaban y el pasadizo se sellaba frente a él, su mente anhelaba ese resquicio menguante de luminosidad, seguía esperando compasión, un absurdo golpe de suerte, un indulto o una intervención.
– Mirad -dijo, mientras trataba de aferrarse a la realidad alternativa que existía antes de que abriera la puerta, en la que podría haber hecho algo de otro modo, mientras trataba de imaginar una senda hacia un futuro en el que lograra escapar de algún modo-. Tíos -les dijo a los policías. Era consciente de que su vida (la que había vivido y la que había esperado) se estaba esfumando y de que no se le ocurría nada que hacer al respecto.
«Dejadme pensar un minuto -les pidió. Pero los policías ya se abrían paso a empujones, tintineando sus llaves y sus esposas. Dos agentes, y luego tres, desaparecieron en la cocina y en la oscuridad del pasillo. Se produjo un estrépito de platos cuando abrieron los armarios, y uno de los hombres le puso las manos a la espalda y lo maniató con un precinto de plástico, mientras le recitaba sus derechos. A lo lejos, oyó que uno de los policías gritaba:
– Salga de debajo de la cama, señor. ¡Salga de debajo de la cama, señor! ¡Señor, le ordeno que salga de debajo de la cama! -Ray, pensó. Menudo idiota. Y entonces se acordó de Loomis.
– Tíos, esperad un momento -exclamó-. Ese es mi hijo. ¡Ese es mi hijo! ¡No le hagáis daño!
Fue el peor momento de su vida, y hasta pasado mucho tiempo fue incapaz de discernir la secuencia de los acontecimientos, puesto que todo pareció suceder al mismo tiempo.
Lo primero que percibió fueron los gritos de Loomis cuando le asieron la pierna para sacarlo de debajo de la cama, donde se había ocultado.
– Loomis -chilló con la voz quebrada, y manaron lágrimas de sus ojos-. ¡No pasa nada, colega! ¡No pasa nada, no tengas miedo!
Lo segundo fue la descarga de la pistola de un policía inexperto y sobreexcitado, y entonces profirió un aullido.
Y después se hizo el silencio. En aquel momento ignoraba que Loomis se había desvanecido al oír el sonido del disparo y que se había agarrotado, adoptando la posición fetal. Creyó que Loomis estaba muerto, y la estancia se distorsionó a su alrededor. Sollozaba como no recordaba haberlo hecho jamás, como había llorado Loomis al caerse del árbol: sin emitir un sonido, con la boca convulsa, intentando aspirar bocanadas de aire, mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas y la nariz, profiriendo palabras entrecortadas, con los ojos desorbitados.
Débilmente, a lo lejos, percibió el ruido que produjo Ray al precipitarse al otro lado de la verja del patio trasero llevándose el maletín de Troy. «¡Uf!», gruñó sonoramente, y acompañado por Mike Hawk se apresuró resuelto hacia la cima de las colinas que se levantaban tras la casa de Troy, dejando atrás los gritos de Loomis, el rebote del disparo y los sollozos de Troy.
12 4 de junio de 1997
Después de indagar durante poco más de una hora, Judy intenta llamar a sus vecinos. Tiene la voz áspera a causa de los chillidos y está extremadamente agitada. El presentimiento de que han secuestrado a Loomis la ha amedrentado terriblemente y advierte un cortante rasgueo de pánico en la periferia de sus percepciones. Hasta su ordinaria cocina tiene algo que se le antoja vivo y alerta, como si los objetos de su interior pudieran ponerse a respirar de repente. Tiene la frente húmeda a causa de la transpiración.
Sin embargo, por teléfono, su voz sigue siendo agradable y lacónica, a la férrea manera de las Grandes Planicies, aunque las gotas de sudor le resbalan desde la frente hasta los ojos.
– ¿Hola, Dawn? -dice alegremente-. Soy Judy Keene. ¿Cómo estás? ¡Vaya, me alegro de oírlo! Escucha, Dawn, me parece que he traspapelado a un jovencito por aquí… un chiquillo con el pelo castaño, de seis años. Un poco bajito para su edad. Con camiseta roja y pantalones vaqueros. ¿No? Bueno, si lo vieras… De acuerdo. Gracias, así lo haré. No, estoy segura de que anda por aquí cerca. ¡Estos niños! ¡Si yo te contara! Pues vale… Bueno, seguro que hablamos dentro de poco… Sí. Vale. Adiós…
Le tiemblan las manos. Consigue ponerse en contacto con cinco vecinos, pero ninguno dice haberlo visto. Dorothy Draper asegura que ha oído los incesantes ladridos del perro de la casa de los Woodward, pero claro, Judy ya lo sabe… Después de todo, es su vecina.
– Ese es el crío de Carla, ¿verdad? -pregunta la señora Draper, y Judy debe reprimir el impulso de colgar el teléfono.
– Sí -responde-. Así es.
– ¡Vaya, hace mucho que no la veo! -exclama la señora Draper-. ¿Cómo está?
– ¡Oh! -dice Judy-. ¡Muy bien! ¡Estupendamente!
– Siempre ha sido una chica muy buena. Me acuerdo de cuando venía a jugar con Donald. Siempre se le ocurrían los juegos más extraordinarios. Eran muy complicados. Y yo los escuchaba y pensaba: «Debería ser actriz». ¿No estuvo una temporada en Los Ángeles?
– No -contesta Judy, y se aclara la garganta-. En Las Vegas.
– Ah -dice la señora Draper-. Bueno, debe ser agradable que esté en casa. Donald está en Arabia Saudita, ¿te lo imaginas? Está en la Marina, y lo han enviado allí. No comprendo por qué han de estar en esos sitios. ¿Hace mucho que ha vuelto Carla al pueblo?
– No, no -objeta Judy, apretándose una mano contra el pecho, donde se ha producido otra pequeña explosión-. No está en el pueblo. Yo solo cuido a su hijo. Está pasando el verano conmigo.
– ¿De verdad? -dice la señora Draper-. Vaya, debe ser una auténtica delicia para ti. Sabes, yo no he visto a mi nieta desde que tenía dos años, ¡y ahora tiene cinco! Y le he dicho a Donald: «¿por qué no la mandas con su abuela unas semanas?». Significaría mucho para mí. Pero meter a una niña en un avión desde Oriente Medio hasta los Estados Unidos y luego recogerla en Denver es muy complicado.
– Sí -admite Judy. Y acto seguido aprieta suavemente la horquilla donde descansa el auricular del teléfono. Desconectando. Espera que la señora Draper crea que la desconexión ha sido accidental. Rara vez ha sido tan grosera con otra persona en toda su vida, pero en este momento está segura de que debe llamar a la policía.
La operadora, Connie Cruz, responde al primer tono.
– Comunicaciones -dice, y Judy le explica que desea hablar con alguien que la ayude a encontrar a un niño pequeño.
Connie Cruz anota sus datos personales. Le pregunta su nombre y su dirección y la orienta durante la descripción del niño.
– Tiene el pelo castaño y los ojos azules -dice Judy-. Lleva una camiseta roja y unos pantalones vaqueros azules. Mide alrededor de un metro. Pesa unos veinte kilos.
– ¿Y es un varón blanco?
– Sí.
– ¿Cuántos años tiene?
– Seis.
– Oh -exclama Connie, que tiene un hijo de la misma edad-. Es un muchachito.
– Sí -responde Judy, recordando el repulsivo apodo que le puso su padre. Hombrecito-. Sí -repite-. Así es.
Al igual que el resto del país, San Buenaventura atravesó un efímero período de obsesión por los niños desaparecidos a mediados de los años ochenta. En esa época empezaron a aparecer fotografías de niños perdidos en el dorso de los cartones de leche; fotos de niños en blanco y verde con los datos personales impresos debajo: nombre, edad, fecha de nacimiento, ciudad natal, peso, altura, color de pelo y de ojos, visto por última vez en *****. Las propias fotos poseían una granulosa cualidad de tabloide, pues los puntos que formaban las imágenes se distinguían claramente. Judy recuerda que en una ocasión se había enojado cuando hacía la compra, al recorrer el pasillo de productos lácteos y toparse con una hilera tras otra de caras que la observaban. En aquellos días el departamento de policía instituyó un programa para tomarles las huellas dactilares a los escolares de primaria, y recuerda que un día sus alumnos de segundo tuvieron que ponerse en fila frente a una mesa presidida por un agente anciano y de mal carácter pertrechado con tampones de tinta y gruesas tarjetas. Los niños estaban entusiasmados.
Pero a ella le había parecido ridículo. Una suerte de histeria. No había conocido a nadie que supiera de un niño abducido de verdad. Los niños supuestamente perdidos siempre procedían de lugares lejanos (California, sobre todo, advirtió Judy) y generalmente se daba por sentado que se trataba de un problema urbano. Judy recordaba haber oído en alguna parte que el noventa y cinco por ciento de aquellos niños no eran raptados por desconocidos con perversas intenciones, sino por uno de sus progenitores, convirtiéndose en meras víctimas de las disputas sobre su custodia. Cuando nació Loomis, la urgencia del síndrome se había abatido. Las compañías lecheras ya no imprimían aquellas fotografías, que al parecer les producían pesadillas a los niños y mermaban las ventas, y la agitación parecía desvanecerse. Cuando Judy se jubiló, ya no les tomaban las huellas dactilares a los niños. Que ella sepa, a Loomis nunca se las han tomado.
El coche patrulla se presenta en casa de Judy apenas cinco minutos después de que llame al 911. Ha sido una jornada tranquila, y Kevin Onken, el oficial que responde a la llamada, no ha tenido que archivar ningún informe desde que empezó su turno a las nueve de la mañana.
En el mapa, el pueblo de San Buenaventura se asemeja vagamente a una pera o una calabaza. Está seccionado en dos mitades por los raíles del ferrocarril y la calle principal, que discurre en paralelo a estos. El departamento de policía ha fraccionado esa colección de calles con forma de pera en seis porciones similares, de modo que esa tarde Onken debe patrullar la parte alta del este. Se trata ante todo de una zona residencial, flanqueada en el lado sur por la calle principal y en el lado oeste por una avenida bastante transitada llamada bulevar Old Oak. Hacia el norte y el este, las casas se diseminan como elipsis hacia la pradera abierta.
El oficial de policía Onken, de veintiséis años, conduce con desgana, describiendo lentos círculos concéntricos por su territorio. Enfila el trecho que le corresponde de la calle mayor: dos gasolineras, un motel, un Discount Mart. Un poco más abajo hay un estudio fotográfico, un banco y un bar propiedad de un viejo, El Farol Verde. Si espera el tiempo suficiente fuera del bar, algún cliente saldrá dando tumbos, deslumbrado por el sol del verano, para encaramarse a su vehículo. ¡Bam! Una multa fácil por conducir bajo los efectos del alcohol. Pero Onken no está de humor para eso. Por alguna razón, la espera le hace pensar en los numerosos fines de semana enojosos que se había visto obligado a pasar con su padre en otoño, en los que se agazapaban de madrugada con sus escopetas en refugios para la caza del pato fríos y embarrados, que hedían a lombrices de tierra muertas y légamo, y su padre bebía Miller Lite silenciosamente mientras contemplaba el amanecer. Los hombres que emergen de El Farol Verde (divorciados, desempleados, degenerando rápidamente a medida que se adentraban en la década de los cuarenta y los cincuenta) le recuerdan a su padre, y detenerlos no le reporta más placer que disparar a un pato al vuelo.
De modo que se limita a echarle un vistazo cuando pasa. Hace un giro a la izquierda en el semáforo de la esquina de Euclid con el bulevar Old Oak y pasa frente a más escaparates, casas de principios de siglo que se han convertido en oficinas de seguros, agencias inmobiliarias y funerarias, mientras se dirige al límite occidental del pueblo. Se aburre tanto que está a punto de detenerse a comprar limonada en el puesto que han levantado en la acera un par de niñas. También venden té helado y «rocas bonitas», que según parece han cogido en algún sendero de gravilla, y eso le inspira una sonrisa. Aunque no está casado, ni mucho menos, sigue abrigando esperanzas de tener muchos hijos. Cinco por lo menos. Le gustaría especialmente ser padre de dos niñas gemelas, aunque no sabe por qué. Es que le gustan los niños, eso es todo.
De modo que cuando Connie llama por radio para informar sobre un niño desaparecido, el día se le antoja más interesante de repente. Responde afirmativamente y repite la dirección. Se imagina que encuentra a un chico lloroso y asustado debajo de un arbusto en alguna parte, lo aúpa y le deja ponerse su gorra y subirse a sus hombros mientras se lo entrega a sus consternados padres. El chico lo aferra y le da un fuerte abrazo. Es un héroe por un momento o dos. ¿Qué otra razón hay para ser policía?
Onken se adentra en el sendero y una mujer corpulenta con camisa brillante y bermudas ajustadas sale apresuradamente a recibirlo. Atraviesa la hierba restallando las sandalias, con el semblante crispado y el ceño fruncido. Y entonces se le cae el alma a los pies.
Es la vieja señora Keene, su profesora de segundo. Siente que palidece cuando se dirige pesadamente hacia él. Segundo no fue la época más agradable de su vida, y hasta cuando se topa con la señora Keene en el supermercado, en la feria del condado, o en algún lugar accidental, siempre hace lo posible por evitarla. No sabe si han hablado desde que estaba en la escuela primera. Pero ahora, allí está.
– Hola, señora Keene -dice al tiempo que sale del coche, y ella se detiene para mirarlo inflexiblemente.
– Hola, Kevin -responde, y lo mira de arriba abajo como hacía antaño. Cuando la oye decir su nombre se inquieta. Es el sonido de un período determinado de su infancia: «Kevin», dice, y le recuerda una vez más que no es especialmente brillante ni atractivo, que no debe esperar demasiado, que se pasará la vida sin atraer demasiada atención. La señora Keene entrelaza las manos a la espalda como hacía al detenerse ante su pupitre; ni siquiera lo desaprueba, sino que lo repudia suavemente, como a otro niño mediocre que no es digno de su tiempo.
»Kevin -dice-, me temo que necesito tu ayuda.
Siguen el procedimiento habitual. Ella le asegura que ya ha batido el vecindario a pie y por teléfono. Afirma que el niño no es «de esos» que se marchan sin avisar. Onken lo anota en su cuaderno.
– ¿Y los padres del niño? -pregunta-. ¿Ha hablado con ellos?
La señora Keene parece desconcertada.
– Mi hija es drogadicta -contesta sin inflexiones-. Y también es una enferma mental. -Se aclara la garganta-. Lo último que supe era que estaba en Las Vegas, pero no conozco su paradero actual.
– Entiendo -dice Onken.
– El padre vive en el pueblo, pero no tiene la custodia. Lo arrestaron hace un año y en la actualidad está en libertad condicional. Yo soy la tutora ad litem.
– Entiendo -repite Onken-. ¿Y se ha puesto en contacto con él? ¿Con el padre?
– No -admite ella-. Está… bajo arresto domiciliario. Confinado en su casa.
– ¿Cómo se llama?
– Troy Timmens -responde, con sutil desagrado.
– ¡Oh! -dice Onken, y siente que lo oprime un peso desagradable. Cae en la cuenta de que conoce al chico y experimenta una inexplicable inquietud. Recuerda la chapucera redada de narcóticos y los aullidos del niño cuando lo sacaron de debajo de la cama; recuerda a su padre, esposado en la cocina, gritando con voz quebrada: «No pasa nada, Loomis, no pasa nada». El padre se había vuelto hacia Onken con los ojos desolados y llorosos. «Oh, mierda, no lo hagáis, por favor, no lo hagáis», le había susurrado, y Onken no había respondido nada. Y después ese horrible disparo que había ocasionado la suspensión de Ronnie Whitmire, y haberse quedado helado, pensando lo peor. Tiene un mal presentimiento al recordarlo y se detiene un momento, silencioso.
»En fin -prosigue. Mira inexpresivamente su cuaderno-. Veamos -dice-. ¿Hay algún otro familiar en el pueblo con el que se pueda haber marchado? ¿O amigos de la familia?
– No -afirma la señora Keene con firmeza-. Troy Timmens tiene primos o algo parecido; me parece que uno de ellos se llamaba Ray. Ray Timmens, supongo, pero no lo ha recogido nadie. Estaba en el patio trasero. Estaba justo en el patio trasero. No es la clase de niño que…
– ¿Puede enseñarme el último lugar donde lo vio, señora Keene? -pregunta Onken-. Y después tendremos que volver a inspeccionar la casa. Supongo que la habitación del niño está exactamente igual que antes de su, ejem, desaparición.
– ¡Oh, Dios! -dice la señora Keene. Y la parte de Onken que sigue en segundo experimenta una profunda sorpresa al ver que su profesora se ha puesto a llorar.
El último niño que desapareció en San Buenaventura fue hallado muerto unas seis horas después de que dieran parte de su ausencia. Era un niño pequeño, un chiquillo llamado Joshua Aiken, y durante un corto espacio de tiempo habían abordado el caso como si se tratase de una abducción. Aseguraron la zona y un adiestrador de perros intervino para inspeccionar la escena en busca de aromas y confeccionar moldes para su perro. Al principio parecía que las cosas progresaban sin dificultades: habían logrado acordonar la escena antes de que la familia y los vecinos la hubiesen contaminado demasiado, y la búsqueda se estaba llevando a cabo metódicamente. Algunas personas habían dado parte de que lo habían visto cuando la madre encontró el cuerpo del niño.
Estaba en el sótano. La policía lo había registrado previamente, pero había pasado por alto el único sitio que, retrospectivamente, debería haber sido evidente. Un Kenmore Quick Freeze, un arcón congelador de setecientos centímetros cúbicos y aproximadamente un metro de altura por dos de anchura. La madre descendió las escaleras del sótano y reparó en el pequeño taburete apoyado contra la pared del congelador. Era un taburete de tres patas que casi había olvidado, que Joshua empleaba para sentarse mientras veía la televisión y almorzaba en la mesita de café. Qué estará haciendo aquí abajo, se preguntó, y se le contrajo el corazón. Se tapó la boca con la mano.
Más adelante, el forense determinó que el niño se había asfixiado, aunque también era posible que hubiese muerto de frío. Al parecer, Joshua se había caído en el arcón mientras intentaba coger un polo, y la tapa le había asestado un golpe en la cabeza, dejándolo sin conocimiento. El cadáver de Joshua yació agarrotado encima de una columna derribada de cenas dietéticas congeladas, envases de plástico repletos de maíz y carne de un ciervo destripado poco antes, envuelta en papel blanco. El niño, con pantalones, camiseta y sandalias, ya había adquirido el rigor mortis y había empezado a solidificarse en el frío.
Kevin Onken y Judy Keene lo recuerdan mientras el adiestrador de perros pone a su dóberman a prueba. El perro olisquea una prenda de Loomis y se dispone a explorar la zona del patio trasero donde lo vieron por última vez, agitando el rabo cercenado enhiesto, con sus afiladas orejas erectas.
Está muerto, piensa Onken de repente. Ha leído estudios. En el setenta y cuatro por ciento de los casos en los que hay un niño involucrado, este muere en un plazo de tres horas después del secuestro. Pero no se trata solo de los estudios. Es una intuición.
Lo tiene alguien, se dice Judy. Puede que esté con su hija, que le ha jugado una mala pasada. Puede que esté con Troy Timmens, después de todo; no han logrado ponerse en contacto con él por teléfono. Puede que simplemente esté en la casa de alguien, de un amigo, un vecino o un desconocido. Pero está segura de que se encuentra en alguna parte. Nunca ha sido supersticiosa, pero en este momento está segura de que puede sentir la presencia del niño. Su alma diminuta. Es una pequeña vibración intermitente y constante, como la luz de un aeroplano que atraviesa el cielo por la noche.
Segunda parte
13 16 de abril de 1993
Una semana antes de morir, Nora volvió a advertir actividad en la casa. Actividad espiritual. Al principio solo fueron cosas pequeñas: una vibración en el aire, la sensación de que la observaban discretamente, un movimiento estremecido a sus espaldas. Entrada la noche, abría la puerta del frigorífico y se caía un melón, que rodaba decididamente por el suelo de la cocina como si alguien lo estuviera guiando y deambulaba lentamente sobre los azulejos antes de detenerse al borde de la alfombra del salón. Durante el día el teléfono sonaba y se interrumpía; y no se trataba del tono acostumbrado, sino que era extrañamente largo: el mecanismo del timbre emitía un repiqueteo sofocado, como si fuera un cantante entrado en años que intentara sostener una nota durante muchos compases. Por supuesto, se detenía abruptamente cuando ella descolgaba el auricular. Se quedaba sujetando el teléfono y la puerta del baño se abría con un chasquido, titubeante, como si un perro la empujara cautelosamente con el hocico.
– Elizabeth -decía Nora.
Últimamente, el pasado se había impuesto pesadamente sobre ella, de modo que no se le antojaba tan improbable que la pena volviese a aparecer de alguna forma, como un fantasma o una presencia. O sencillamente una sensación: tierna, femenina, con los ojos tristes y el rabo entre las piernas de tímida vergüenza. Seguía arrepentida de lo que había hecho. Nora suponía que si tuviese alguna decencia estaría horrorizada ante semejante visita. Si fuese una auténtica madre, odiaría a Elizabeth. Pero lo único que sentía era una dulce melancolía.
– ¿Elizabeth? -murmuraba, mientras se abría la puerta del baño. Estaba lista.
Pero no había nada. Por lo menos, nada visible. Y volvía a percatarse de la imprudencia y la perversidad de sus sentimientos. Una herida se había abierto en su interior al pensar en Elizabeth, un anhelo abrumador e inexplicable, pues no era posible explicar el amor, pensaba ella, ni la tristeza; no era posible explicar la ridícula idea de que en ciertos aspectos Elizabeth había sido su primera hija. Su bebé de entrenamiento, suponía. Aunque habían transcurrido muchos años, recordaba vívidamente haber sostenido en sus brazos a Elizabeth, un cachorro tímido y aletargado que su padre había llevado a casa para regalarle en su decimoquinto cumpleaños; la acunó en sus brazos hasta que se durmió, con las pezuñas agarrotadas y torcidas hacia dentro, hacia el estómago rosado y desnudo que se mecía suavemente cuando respiraba. «Elizabeth» era el nombre de una muñeca a la que había amado de niña, así como el nombre con el que siempre había esperado bautizar a su futura hija.
– Ese no es nombre para una perra -se burló su padre, pero Nora se limitó a encogerse de hombros.
– Pues entonces no es solamente una perra -dictaminó.
– Ella no pretendía hacerte daño -le explicó a Jonah después del accidente. Estaba sentada junto a su cama de hospital, pero no le miraba el rostro vendado ni el ojo expuesto que rodaba débilmente en la cuenca, examinando los objetos de la estancia indiscriminadamente-. Solo estaba confusa -murmuró, como si eso pudiera consolarlo. Quizá oyera su voz a través de la neblina de los calmantes, pero en definitiva sabía que hablaba consigo misma. Farfullaba para serenarse. Años después, vio una entrevista con la madre de un asesino en televisión y reconoció aquel temblor transido de tristeza, de culpa y de furia protectora.
– Fue un accidente -aseguraba la mujer-. Él nunca… a propósito. -Y Nora la comprendió. Recordó cómo se le había contraído el corazón ante la idea de que su padre había apaleado a Elizabeth hasta matarla; cómo se había sentado, aburrida, en la silla de la habitación de Jonah en el hospital, sintiendo que su alma se reducía al tamaño de una oblea, una delgada gragea de cartón sin sentido. Jonah la había mirado con un ojo tapado y el otro vagando sin rumbo, emborronando su rostro.
– Está fatal -murmuró febrilmente, y ella nunca sabría lo que quiso decir, aunque siempre había de parecerle una acusación. Le temblaron las manos sobre el cuerpo de su hijo, pero no sabía dónde tocarlo, ni si hacerlo.
¿Acaso percibió Jonah en el transcurso de esos primeros días que estuvo hospitalizado que una parte de ella esperaba que muriese? ¿Sabía con cuánta pasión lo habría amado su madre si en efecto hubiese muerto, que se habría convertido en una joya que ella habría atesorado en su interior? ¿Sabía que se habría sobrepuesto a su muerte con mucha más facilidad que a su supervivencia, al recordatorio constante y vivo de su fracaso como madre, como persona?
¿Quién sabía? ¿Quién sabía lo que pensaba Jonah, antes o después del incidente? Era un niño siniestro incluso de pequeño: era solemne, tenía los ojos grandes y parpadeaba lentamente. Después de que naciera Jonah, durante los pocos años en los que Nora estuvo bien, debía tranquilizar constantemente a la gente: «No, no le pasa nada malo. ¡Lo que pasa es que está ensimismado!». Era muy gracioso. Todos se reían. Cuando tenía dos años, la acompañaba en el asiento infantil del carrito del supermercado, hablando con su propia mano como si se tratase de otro niño. Era una interpretación muy linda. Hacía que su mano hablase flexionando los dedos de modo que el pliegue de la línea de la vida se abriera y se cerrara como si fuera la boca de una marioneta. La gente los miraba, sonriendo, pero también con cierto nerviosismo. La intensidad de su abstracción en el juego tenía algo enérgico y extraño, y Nora recordaba que le había cogido la mano (la mano con la que estaba hablando) y la había sujetado, apretándola con fuerza.
– Déjalo -masculló entre dientes-. Ya basta. -Y él no había protestado, sino que había mirado inexpresivamente a la mano con la que había estado hablando.
– Has matado a mi amigo -repuso, con su voz infantil, aguda y cristalina, haciendo que se le erizase el vello de la nuca. Jonah la observó con sus ojos graves e inefables, y Nora repitió:
– Déjalo. Ahora mismo. -Sabía que estaba mal, pero hundió las uñas con saña en la carne de su mano agarrotada. Si se hubiese puesto a llorar, ella lo habría cogido, lo habría abrazado, le habría acariciado el cabello y lo habría acunado contra su hombro. Le habría dicho: «Lo siento, lo siento, Jonah, mami no quería hacerte daño». Pero él se limitó a mirarla fijamente.
– ¡Ay! -dijo al fin-. Me estás pellizcando. -Y entonces ella se detuvo. Aflojó su presa.
Últimamente, cuanto más pensaba en hallar una forma de morir, más la acechaban aquellos recuerdos. Cuando la puerta del cuarto de baño se abría por voluntad propia ella permanecía a la espera, expectante, y al cabo de un momento encendía un cigarrillo. Le temblaban las manos, pero lo conseguía: acercaba la llama del encendedor a la punta y aspiraba hasta que la ceniza empezaba a refulgir. Inhalaba el humo y se serenaba. No se serenaba lo bastante como para entrar en el cuarto de baño, sino que se quedaba con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando desapasionadamente al oscuro interior de la habitación. Jonah volvía a casa del trabajo en el asilo de ancianos a las siete y media. Si entraba en la casa, era probable que cesara la actividad espiritual.
Era consciente de que estaba temblando, estremeciéndose como alguien que hubiera estado expuesto al frío durante mucho tiempo. Tenía cuarenta y tres años. Solo eran las cinco de la tarde.
De tanto en tanto intentaba precisar el momento en el que había empezado a volverse loca. Los psiquiatras con los que había hablado querían discutir la muerte de su madre; querían hablar sobre lo que le había sucedido en la Casa de la señora Glass, pero ella siempre se impacientaba con aquellas conversaciones. Sí, había sido terrible perder a su madre. Sí, había sido muy traumático dar a un bebé en adopción. Pero entonces las cosas le iban muy bien. Se las había arreglado durante cinco años; hasta había sido feliz.
Entre 1966 y 1971 pasó de los dieciséis a los veintiuno sin ningún problema auténtico. Hasta podría decirse que habían sido los mejores años de su vida: después de abandonar la residencia, antes de que naciera Jonah. Resultaba sencillo desvanecerse en el mundo en aquella época, cuando el mundo estaba cambiando tan deprisa, todo se transformaba y se rehacía de nuevo. Le dieron el alta en la Casa de la señora Glass un lunes, aproximadamente una semana después de que naciera el niño, y supo que no volvería con su padre. Ya se había marchado cuando la camioneta de este se adentró en el sinuoso sendero de la Casa de la señora Glass, y cuando lo llamó desde una cabina telefónica de Omaha al cabo de unos días para decirle que se encontraba bien, había probado la marihuana por primera vez y la acompañaba su nueva amiga Maris; las dos se reían entre dientes mientras ella apretaba la boca contra el auricular.
– Aquí siempre tendrás una habitación -le dijo su padre, muy serio, y ella respondió:
– Lo sé, papá. Gracias, lo sé. -Miró a través de la pared de cristal de la cabina telefónica a un chico con una melena desgreñada de cabello castaño oscuro que se inclinaba sobre su mochila mientras esperaba para conducirlas a un lugar que conocía, una casa comunal donde podían quedarse gratis-. Voy a quedarme con una amiga una temporada -le dijo. El cristal de la cabina telefónica estaba maravillosamente frío, casi líquido, cuando lo tocó, y el chico la miró y sonrió. Al cabo de unos días, el chico y ella hicieron autostop hasta Denver; más adelante se subió a un Nash azul de 1955 con otras cuatro chicas hasta San Francisco, y después vivió una temporada en Fresno. No volvió a llamar a su padre después de aquella ocasión durante casi tres años. Le enviaba postales, cartas escuetas de una sola página cuyos márgenes estaban decorados con dibujos de flores: era feliz, no pensaba en nada, le iba muy bien.
A veces intentaba pensar en aquellos años con más precisión. En una ocasión arrancó un fajo de hojas de un cuaderno para intentar redactar una cronología. Escribió «julio de 1966» en la parte superior de la primera página, «agosto» en la siguiente y así sucesivamente. Acto seguido tomó asiento ante la mesa de la cocina frente al conjunto de hojas de papel en blanco, mientras en su mente oscilaban y se desenmarañaban una docena de delgadas hebras. Se dio cuenta de que no lograba ordenarlas. Y descubrió que no estaba segura ni siquiera de las cosas que creía recordar. Empezó a recordar, por ejemplo, que había conocido a una chica llamada Maris en la terminal de autobuses de Omaha, una chica avispada de mirada soñolienta, con el cabello trenzado, que estaba sentada junto a una mochila rebosante. Pero entonces cayó en la cuenta de que «Maris» era el nombre de la muchacha que había desaparecido de la Casa de la señora Glass un día en los albores de marzo. ¿Habrían existido dos chicas que se llamasen Maris? No le parecía probable, y sin embargo estaba segura de que la muchacha con la que se había alojado en la comuna de Omaha era Maris. Habían sido amigas… ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuándo la había visto por última vez? ¿Qué había sido de ella? Se quedó sentada contemplando las hojas de papel en blanco.
Eso la había preocupado toda la noche. Había sentido que la acechaban mientras deambulaba por la casa a las tres de la madrugada y los espíritus ocupaban furtivamente sus puestos, como sombras que se detuvieran un instante bajo el haz de luz de una linterna. La casa estaba llena de fantasmas, y Nora se detuvo ante la cama de Jonah y dirigió la linterna hacia su rostro durmiente.
– No… no… -farfulló este, apretando los ojos y haciendo aspavientos ante la luz como si esta fuese una telaraña-. ¡Déjalo ya! Tengo que dormir. -No comprendía la gravedad de la situación.
Podía soportarlo cuando solo sucedía por las noches. Pero ahora que volvía a suceder durante el día, no estaba segura. Permanecía largo rato frente a la puerta del cuarto de baño, hasta que el cigarrillo se apagaba. Entonces regresaba a la cocina, pensando en prepararse algo para comer. Se sentiría mejor si comiese algo, pensó. Un poco de sopa, tal vez.
Encontró una lata de sopa en el armario y la puso sobre la mesa. Después descubrió un abrelatas en el cajón y lo depositó junto a la lata. Finalmente halló una cazuela y también la colocó en la mesa. Allí había tres objetos reales. No se volvió hacia el cuarto de baño, cuya puerta seguía abierta. No percibió el suave chasquido de las negras uñas de Elizabeth contra el suelo de la cocina.
– Vale -dijo-. Vale. -Se miró la palma de la mano. Cuando movió los dedos, los pliegues de las articulaciones se abrieron y se cerraron como si fueran bocas de pajaritos que gorjeaban. Era una idea terrible. ¿Por qué los pliegues que había entre sus dedos habían de recordarle a bocas? ¿Por qué una cosa debía parecerse a otra? Le vino a la cabeza una palabra de sus remotos días de escuela… ¿La escuela primaria? ¿O la secundaria?
Símil, pensó. Se emplea la palabra «parece» o «como». Mi amor parece una cereza. Sus mejillas eran tan rojas como manzanas.
Era una especie de locura, pensó, que hubiese tales ecos en todas partes. Hacían que el mundo fuese indefinido, convirtiéndolo todo en una suerte de rompecabezas cruel.
Las asas de los cajones parecían ojos.
El árbol del jardín inclinaba la cabeza como si fuese una persona orando.
La tapa de una lata de sopa parecía un rostro arrugado y sin expresión.
¿Eso significaba algo? ¿Contenía un mensaje? Recibir aquellos pensamientos (símiles, metáforas) era acercarse más al mundo espiritual. Por lo menos eso esperaba ella. Le asustaba pensar que el mundo fuera simplemente una serie de ecos, un objeto que reflejase a otro aleatoriamente, sin contenido, una serie de repeticiones inmensa, multiforme y absurda. La idea le produjo un estremecimiento, mientras observaba un cilindro gelatinoso de crema de sopa de pollo que resbalaba hasta la pequeña cazuela. Se dirigió al fregadero y llenó de agua la lata vacía, que procedió a derramar sobre la jalea temblorosa de sopa condensada. Esta se erosionó un poco. Pensaba en una boca, en sus dedos.
La pregunta, pensaba Nora, era cuándo habían empezando a torcerse las cosas. ¿Cuándo había empezado a perder el control de su mente?
En 1971, cuando nació Jonah, ella se encontraba bien. Tenía veintiún años. Habían transcurrido cinco desde el nacimiento de su primer hijo y estaba más tranquila. En ese momento vivía en Chicago con Gary Gray. Su vida era más o menos estable. Gary trabajaba en la construcción y tenían una casita en el lado oeste. Recordaba su vientre hinchado y sus dificultades para ponerse de rodillas para plantar petunias en los arriates que había junto a la pared de la casa. Recordaba que se había puesto enorme; «una ballena», se llamaba a sí misma, y así fue como se les ocurrió el nombre: como una broma.
– Me siento como una ballena -dijo, y Gary Gray había tenido una ocurrencia sobre «el pequeño Jonás» que había en su vientre. Ella había llamado a su padre para decirle que iba a tener un hijo y que probablemente se casaría. Solo lo dijo para que fuese feliz. Cuando nació, Jonah no le dolió tanto como el primero, ni mucho menos.
14 3 y 4 de septiembre de 1996
Nebraska.
La oscuridad impenetrable que anegaba las carreteras nocturnas, el espacio que se desplegaba más allá de la carrocería del automóvil de Jonah, el vacío. Los faros arrancaban destellos a las señales de la carretera, imponentes formas geométricas que se materializaban abruptamente, como si fuesen ojos de animales.
Los días no eran mejores, la verdad. Los pueblos se sucedían a intervalos de veinte o treinta kilómetros, destacamentos provistos de elevadores de grano que evocaban almenas erigidas en la pradera, así como las planicies y los pastos que los rodeaban: redondas pacas de alfalfa dispuestas como las rocas de Stonehenge en los campos limpios y segados; árboles desnudos y solitarios y casas desvencijadas en terrenos yermos infestados de rastrojos, terrones y polvo; amplias expansiones de trigo, maíz y girasoles con millares de cabezas vueltas hacia el este en dirección al sol. Los mirlos se posaban en las caras de los girasoles antes de remontar el vuelo con un tenebroso aleteo. Los nubarrones amoratados, cumulonimbos bajo el cielo pálido, se acumulaban a lo largo del horizonte en el que se internaba la carretera.
A medida que avanzaba, Jonah era consciente de su propia existencia como una presencia, una sensación, una banda sonora llena de disonancia.
Si esta fuera su película, este sería el principio: una panorámica aterradora. Rebobinaba el casete una y otra vez, volviendo a la misma canción, con su inconfundible guitarra melancólica y destemplada acompañada por las notas incisivas de un xilófono. Cuando el vocalista empezaba a cantar, Jonah lo secundaba. Mientras contemplaba la vertiginosa autopista a través del parabrisas, se entretenía imaginando que veía los títulos de crédito superpuestos en el horizonte.
Pensaba en su viejo amigo (su otrora amigo) Steve con las palmas de las manos levantadas, extendiendo los pulgares para encuadrar el concepto de una escena.
– La historia comienza a finales de verano -musitó Jonah, remedando los susurros de los narradores masculinos de voz gruesa que entonaban los avances de los próximos estrenos-. Comenzó en septiembre, apenas seis meses después de que el muchacho cumpliese veinticinco años. -Pero eso no sonaba bien, de modo que volvió a empezar-. La historia comienza… -repitió. Le gustaba cómo sonaba eso.
Murmuraba lo mismo entre dientes mientras cargaba sus pertenencias en el viejo coche de su madre. Algunos libros, ropa y discos compactos.
– Corría el mes de septiembre. Él tenía veinticinco años. Nadie sabía que se marchaba. Ni adónde iba. -Empacó algunos cuadernos. Algunos platos de los que odiaba separarse. Ropa. Una tienda de campaña que había encargado por catálogo.
El resto (baratijas de segunda mano, un abrigo de invierno, un radiocasete despertador de la RCA cochambroso y destartalado, revistas y periódicos, detergente, latas de sopa, kétchup y un tarro mediado de pepinillos en el frigorífico) lo dejó en su sitio. Suponía que al cabo del tiempo tendrían que recogerlo la señora Orlova o su esposo; cuando no hubiesen recibido el cheque del pago del alquiler durante una temporada entrarían en su habitación amueblada. Quizá esperasen a medias encontrarlo muerto, que se hubiera suicidado o que hubiera sufrido un ataque al corazón, aunque fuese joven. Sasha, el marido de la señora Orlova, farfullaría una maldición en ruso mientras tironeaba del llavero que pendía de su cinturón. Jonah había pensado en decirle algo a la señora Orlova, en llamar a su jefe en el restaurante, pero en el último momento no lo había hecho. Decidió que lo mejor era desaparecer por las buenas.
Y sin embargo, cuando se despertó esa mañana, creyó que seguía en Chicago. Se imaginó el entorno familiar de su estudio: la cama, la lámpara cubierta de polvo, la mesita de noche con los libros apilados, el sonido del tren elevado que traqueteaba al otro lado de la ventana, la expectación que le producía el horario del restaurante, anunciado en un tablón de corcho en el lóbrego corredor del sótano. La vida que había vivido durante más de tres años, en vano.
Se encontraba en una tienda de campaña. Vio una sombra que se ondulaba sobre la superficie de tela, una forma susurrante, y al cabo de un instante adquirió conciencia del recuerdo de que había viajado y se había registrado en el campamento, un parque KOA situado en la linde de San Buenaventura. Cuando bajó la cremallera del habitáculo para arrastrarse hasta el otro lado, el sol despuntaba en el horizonte. Allí estaban su coche repleto de posesiones y la aerodinámica caravana aparcada enfrente. Había una pareja de mediana edad, formada por una mujer de cabellera castaña y un hombre barbado y grueso ataviado con una camisa hawaiana, sentados frente a la caravana en sendas sillas de jardín mientras su hijita jugaba en las proximidades. Estaban viendo una pequeña televisión portátil mientras comían melocotones y lo saludaron con un ademán benévolo cuando los miró, renqueando sobre la gravilla con los pies descalzos para llegar hasta el coche. Abrió la portezuela y se sentó, contemplando la carretera mientras se ponía los zapatos y trataba de pensar.
No era muy cinematográfico, sentarse en el asiento del conductor con los cordones desatados, mirando a los guijarros. El sol estaba suspendido como indeciso sobre el horizonte, gelatinoso y tembloroso como la yema de un huevo sin hacer. Presentía el filo del desaliento mundano que volvía a alzarse, como hiciese con frecuencia cuando estaba en Chicago. ¿Ahora qué?
Se quedó sentado estudiando un mapa que había arrancando del listín telefónico de una cabina, siguiendo el acertijo de calles hasta hallar al fin la que buscaba: estaba al otro lado del pueblo, en el mismo confín de este. Metió la mano bajo el asiento y dio con un par de binoculares, que depositó en el asiento del copiloto. Escuchó a la chiquilla de la caravana mientras esta canturreaba desafinadamente: «Mañana, mañana, te querré mañana» y la observó un momento mientras golpeaba distraídamente a su muñeca con un palo, marcando el ritmo de la canción. Se ató los cordones.
Desde hacía casi un año, desde que un día de octubre recibiera el paquete postal de la Agencia Buscapersonas, había intentado dilucidar lo que debía hacer y cómo debía proceder. Había repasado sin cesar la información que le habían enviado, subrayando con la uña cada palabra, cada letra individual, como si hubiese alguna encriptación sepultada en ella que pudiese descifrar por medio de un estudio atento. Había un nombre y una dirección, un informe crediticio y diversos documentos judiciales.
Se despertaba en plena noche para releer ese material, sentado junto a la ventana de su estudio en el tercer piso, contemplando la calle desierta mientras hojeaba el parvo fajo de papeles, consciente del dolor extraño y sutil que conjuraban, una suerte de sensación insondable. Le recordaba a cuando había encontrado la reproducción de un cuadro paisajista en un libro de una clase de historia del arte, una casa blanca en una costa accidentada, que le había impactado con la fuerza de un recuerdo olvidado. Yo he vivido ahí antes, se dijo, aunque al mismo tiempo sabía que era imposible. Sin embargo, recordaba claramente el sendero de gravilla que conducía a la casa de madera con tejas rojas y percibía el sonido de las olas que rompían contra las rocas y las llamadas de las gaviotas. Debía haber visitado aquel preciso lugar con su madre, pensó, hasta que al cabo de varios días se dio cuenta de que el cuadro del libro era el mismo de una postal que su madre había pegado en el cabecero de su cama. Debía haberla contemplado con tanta atención que se había grabado en su mente como si fuera un recuerdo. Pero aun a sabiendas de ello, no lograba sobreponerse a la sensación de que había estado en aquel sitio en el pasado, de que había recorrido aquel sendero y se había adentrado en aquella casa, donde había una ciega bondadosa sentada en una mecedora y los rayos del sol penetraban al sesgo contra el entarimado de madera rubia. Comprendía que no se trataba de un recuerdo auténtico, pero se lo parecía.
La misma sensación se abatía sobre él cuando repasaba los hechos esenciales de la vida de Troy. Recordaba al bebé, el hermano del que le había hablado su madre, mirándolo de soslayo: «Era muy joven y tuve que darlo en adopción»; y cuando le preguntó adónde había ido el bebé, volvió a comprobar que su mirada se aceraba: «Se fue a vivir con una mamá buena».
Cuando ella se lo dijo, Jonah se imaginó a su hermano con tanta claridad como si lo hubiese conocido, como si fuese un niño con el que había jugado, que quizá hubiese vivido en aquella casa ribereña de Winslow Homer, desde la que se divisaba un faro. Nunca columbró claramente a los bondadosos padres de su hermano, aunque percibía su presencia cercana cuando se encaminaba al término de la extensión cuadrada y verdosa del jardín donde se hallaba su hermano, arrojando distraídamente una pelota al aire a gran altura y extendiendo las manos para cogerla. Al otro lado del patio trasero de su hermano había un precipicio sobre el mar, y la marea alta lamía fuertemente las rocas. Jonah se detuvo en el límite de la cerca, acompañado por Elizabeth, que tenía las orejas enhiestas y recelosas. El chico, su hermano, se volvió para mirarlo y la pelota se posó en sus manos extendidas. Sus miradas se encontraron. El chico sonrió de un modo afectuoso y misterioso y lanzó la pelota al otro lado de la cerca, en dirección a Jonah.
Años después, mientras Jonah y el señor Knotts vaciaban la vieja casa amarilla, había reencontrado aquella pelota en una caja de recuerdos infantiles. Estaba deshinchada, casi achatada; era de color rojo desvaído y tenía una estrella amarilla en el medio. Pero era real. La pelota existía, aunque la tierra de la que procedía, la casa de la costa y el niño silencioso en la franja de hierba verde y brillante, solo fueran producto de su imaginación.
Pensaba en todo ello mientras cruzaba San Buenaventura. Sabía, desde luego, antes incluso de llegar, que no hallaría una hermosa casa costera ni una brillante extensión de hierba en un precipicio sobre el mar, ni ninguna de las cosas que había imaginado. Y no obstante le costaba creer cuánto se asemejaba al lugar en el que había crecido: Little Bow, Dakota del Sur.
Al igual que este, San Buenaventura era la clase de pueblo que la gente atravesaba cuando se encaminaba a otro lugar. El típico pueblecito de las Planicies. Había escaparates: una droguería, una cafetería, una peluquería, una tienda de licores y un bar, un Pizza Hut y una iglesia. Había un supermercado Safeway apartado de la carretera frente a dos mil metros cuadrados de aparcamiento asfaltado, desocupado en gran parte. El pueblo no era exactamente pintoresco, aunque los edificios que ocupaban algunos establecimientos tenían un aire de principios de siglo, con ladrillo, piedra y fachadas de gran altura, como en las películas del oeste. Sin duda estaba revestido de historia: quizá fuese un destacamento o un paso intermedio durante una migración señalada, un hito en el Camino de Oregón o una estación de ferrocarril de la Union Pacific Transcontinental. Quizá fuese un fuerte de la época en la que los Estados Unidos estaban inmersos en el proyecto de arrebatarles la tierra a los indígenas que moraban en ella; la habían deseado con mucho ahínco, pero después de haberla conquistado no la encontraron demasiado interesante. Mientras el resto del mundo tenía una población rebosante, los parajes como San Buenaventura menguaban sin cesar, languideciendo. Era la clase de pueblo del que Jonah les había hablado amargamente a Steve y a Holiday, la clase de pueblo del que siempre afirmaba haber escapado.
Había vacilado durante meses, casi un año de urgencia creciente y decreciente, una urgencia que no desaparecía nunca, sino que simplemente fluctuaba entre la anticipación y el horror.
Al principio, se había complacido simplemente sosteniendo la información en sus manos, sintiendo cómo tomaba forma en su imaginación. Leía repetidamente el nombre de su hermano: Troy Earl Timmens. Lo pronunciaba en voz alta y repasaba hasta el final la dirección domiciliaria, 421 avenida Gehrig, San Buenaventura, Nebraska 69201; el lugar de trabajo, el Stumble Inn Bar y Barbacoa; el informe crediticio, que a grandes rasgos era bueno: tenía una Master Card y una American Express, tan solo la letra de un coche, nada más. Tenía una esposa, Carla, y un hijo, Loomis, que había nacido el 18 de diciembre de 1990.
Jonah había sentido una atracción especial por el decreto de adopción, redactado en un lenguaje extraño y arcaico, como si fuera un contrato de venta de tiempos antiguos: «Por consiguiente, se ordena, falla y sentencia que el derecho de custodia, la potestad y la tutela de dicho menor, así como cualesquiera reclamaciones, intereses y salarios que correspondan al mencionado Instituto de la señora Glass, cesen y se extingan con fecha de hoy y por la presente se declara que el mencionado bebé Doyle es el hijo adoptivo de los mencionados Earl Roger Timmens y Dorothy Winnifred Timmens, marido y mujer».
De tanto en tanto lo leía en voz alta, pues le agradaba su sonoridad. «El bebé Doyle», repetía; le sugería un sobrenombre de una película de gánsteres de los años treinta, con música de piano, lánguida y solemne, y trompeta con sordina.
– El bebé Doyle -dijo, dirigiéndose al silencio de su estudio-. Troy Earl Timmens. -Una puerta empujada por el viento y el rumor de las hojas furtivas. Allí había una historia que escapaba al conocimiento de su madre, un sendero que se devanaba hacia el futuro. El bebé Doyle: el hijo de su madre. Troy Earl Timmens: alguien completamente distinto. Aquella simplicidad era lo que más lo admiraba. El intercambio parecía muy sencillo: apenas unas palabras y uno se convertía en una persona nueva.
Al principio pensó en escribir una carta. «Querido Troy Timmens», comenzó, y se quedó sentado contemplando aquellas palabras durante más de un mes. Añadió: «me llamo Jonah Doyle y soy tu hermano». Y acto seguido lo borró. Escribió: «puede que no lo creas, pero». Y: «te escribo para informarte de que creo que somos parientes. Espero que quizá te interese un encuentro y».
¿Y qué? La carta estaba sobre la mesa cuando se levantaba por la mañana, así como un libro que había adquirido, titulado El viaje de un niño adoptado. Cuando llegaba a casa del trabajo seguía allí, esperándolo, muda. Una hoja amarilla de tamaño legal: arrancaba la primera página y anotaba la nueva fecha en la parte superior (diciembre, enero, febrero) y a continuación escribía «querido».
A veces llegaba más allá del saludo, y hasta escribía las primeras líneas del párrafo inicial. Abría El viaje de un niño adoptado y lo hojeaba con irritación, buscando una pista que le indicase cómo debía proceder. Entonces a lo mejor decidía salir a dar un paseo para aclararse la cabeza y reflexionar. A lo mejor iba a ver una película y se sentaba en el bar de la esquina a tomar unas cervezas. Después, de nuevo en casa, un tanto aturdido por el alcohol, se encontraba escribiendo cosas que no podría enviar jamás.
Querido Troy Timmens,
Había una vez una mujer que tuvo dos hijos. Abandonó al primero cuando era una adolescente y lo lamentó durante el resto de su vida. Se quedó con el segundo y lo lamentó aún más.
O, peor aún:
Querido hermano,
Pensaba en ti constantemente cuando crecía. Nuestra madre hablaba de ti y exclamaba que se odiaba a sí misma por haberte abandonado. «Soy la clase de mujer que abandona a su propio hijo», decía, y yo me sentaba a pensar en ti. Me preguntaba por qué se había quedado conmigo. ¿Por qué fui yo el que se quedó?
No le costó encontrar la calle en la que vivía Troy Timmens. Tuvo que detenerse en el arcén un par de veces para consultar el mapa, pero las calles se sucedían con una inevitabilidad casi extraña, así como en los sueños el camino que atravesaba un bosque se acercaba cada vez más a algo expectante y desconocido: una casa, un tesoro o una forma con ojos pequeños y garras relucientes que se elevaba entre las hojas salpicadas de luz. Cuando vio la señal detuvo el coche y estacionó junto al bordillo.
Había empezado a estremecerse sin previo aviso y hubo de aferrarse al volante. Temblaba como si en su interior hubiera un pequeño motor como el que impulsaba una vieja máquina cortacésped, castañeteando los dientes. La sima cavernosa de anticipación creciente que había sentido en el estómago hasta entonces se había convertido abruptamente en un abismo monstruoso. Era terror de una especie que ni siquiera lograba identificar: se hallaba en algún punto en el extremo del espectro del miedo escénico, que paraliza y agarrota los huesos, y se convertía en algo infantil y primario, como el pánico en estado puro que provoca una luz que se apaga o una puerta que se cierra con llave.
En el extremo de la avenida Gehrig, la calle de Troy, se sintió momentáneamente abrumado, como si en su interior tañera un alambre delgado y tirante. Se cubrió la cara con las palmas, respirando contra las manos ahuecadas.
No sabía si lograría llegar hasta el final.
La primera vez que intentó llamar a Troy fue en su cumpleaños, en marzo. Empezaba a comprender que no terminaría nunca las cartas que había proyectado, que no encontraría nunca las palabras adecuadas que pudiera sellar en el interior de un sobre y consignar al mundo varío, completamente fuera de su control. Aunque en efecto encontrase el coraje necesario para enviar una carta, sabía que no soportaría la espera en la distancia, imaginando durante días y semanas el momento en el que la misiva se introdujera en el buzón, el instante en el que Troy Timmens la abriese y (por muy elocuente que fuese Jonah) repasara las columnas de palabras.
La noche de su vigésimo quinto cumpleaños Jonah compró doce latas de una selecta cerveza alemana para prepararse. Se había bebido tres cuando telefoneó a la casa de Troy. Eran las diez de la noche en Chicago, las nueve en San Buenaventura, Nebraska, y Troy respondió tras el primer tono.
– Buenas -dijo: tenía una voz profunda con acento rural, abrupta y gruesa. Jonah abrió la boca y de esta manó silencio.
»¿Hola? -añadió Troy, ahora más formal y cauteloso. Y al cabo de otra larga pausa:
– ¿Carla?
Y Jonah colgó bruscamente.
Volvió a llamar a finales de abril, y de nuevo en mayo, y en ambas ocasiones sucedió lo mismo. Aunque había elaborado un guión, no consiguió decir nada. Despegaba los labios para hablar, pero solo era capaz de balbucear. Imaginaba que se adentraba dando tumbos en aquella pausa deslumbrante y se le encendía el rostro debido al rubor. Seguro que parecía un idiota, pensó. Hola. Me llamo Jonah Doyle, y yo… Imaginaba que una detestable turbación impregnaba su voz y el autodesprecio le hacía cosquillas en la piel. En abril colgó sin decir nada. En mayo dijo:
– ¿Está… está Jonah Doyle?
Y Troy respondió:
– Me parece que se ha equivocado de número.
Cuando llamó en junio había decidido adoptar una táctica distinta. Había resuelto que tal vez obtuviese mejores resultados si simulaba llevar a cabo una encuesta para el Instituto de la Casa de la señora Glass, y entonces se había sentido más sereno, fingiendo ser otra persona. Pero las evasivas y la irritación de Troy lo pusieron nervioso. «No me apetece hablar de esto por teléfono. Tenéis que enviarme una carta o algo así», dijo Troy. Y Jonah se sintió acorralado. La conversación que al principio imaginase que tenía bajo control (se trataba de una entrevista, por amor de Dios, ¿cómo iba a salir mal?) finalmente se había desmoronado bajo el peso de una sencilla mentira: Jonah afirmaba que el Instituto de la señora Glass le había enviado una carta y Troy no la había recibido. Era ridículo, y Jonah se había propuesto enmendarlo, pero no había logrado volver a comunicarse telefónicamente con Troy. Desde entonces, aunque había llamado repetidas veces en julio y agosto, solo había escuchado la voz urgente e insulsa de un contestador automático: «Soy Troy. Perdona, pero no estoy en casa. Si quieres, deja un mensaje y te devolveré la llamada».
Cuando Jonah escuchó aquel mensaje por décima vez comprendió lo que tenía que hacer. Debía ir a San Buenaventura. Dijera lo que dijese, tenía que decirlo en persona.
De modo que allí estaba. Al fin había llegado a la casa que, según todos sus archivos y mapas, pertenecía a su hermano: Troy Earl Timmens. Aparcó el coche al otro lado de la calle y se inclinó en el asiento. La historia comienza, pensó, pero el destello romántico de la frase se había disipado.
Esperaba algo un poco mejor. Había imaginado que su hermano (que había disfrutado de las ventajas de una familia afectuosa, aprobada por la Casa de la señora Glass y el tribunal del condado de San Buenaventura) se habría convertido en algo más. Incluso al ver que Troy Timmens estaba empleado en un lugar llamado Stumble Inn Bar y Barbacoa, había pensado que quizá fuese un local elegante, que quizá Troy fuese un próspero restaurador; pensó que a lo mejor era un artista de alguna clase, que trabajaba en un bar para llegar a fin de mes mientras pintaba, esculpía o escribía guiones, como Steve.
Ahora, semejantes fantasías se le antojaban cada vez menos probables. La casa de Troy era un rectángulo blanco, humilde y sencillo, más o menos idéntico al resto de viviendas de la manzana: un vecindario de clase media baja situado en el mismo confín de San Buenaventura, junto a la pradera yerma y a las colinas que rodeaban el pueblo por todos los lados. Era el tipo de casa que a Jonah le sugería el dibujo de un niño, con dos ventanas, una puerta y un tejado triangular del que descollaba el tallo desnudo y viejo de una antena de televisión. Había un toldo desvaído sobre el ventanal de la fachada. Las cortinas estaban corridas.
Era un sitio desdichado, se dijo Jonah. El patio estaba abierto y descuidado: el césped había crecido demasiado y se hallaba infestado de malas hierbas y franjas de maleza. En un rincón había un árbol moribundo: la mitad de sus ramas estaban secas y desnudas; las demás todavía estaban pobladas, pero raleaban. El terreno presentaba el aspecto de una propiedad que hubiese estado tanto tiempo a la venta que pudiera considerarse abandonada, pero el Corvette avejentado aparcado en el sendero indicaba la presencia de alguien, así como el simple hecho de que el cartero estuviera entregando cartas en aquella dirección. Jonah se incorporó para observarlo. Vestido con pantalones cortos de color caqui y zapatos y calcetines negros, el cartero recorrió la acera a grandes pasos para introducir un paquete de sobres en el buzón. Jonah imaginó que las cartas que había considerado escribir llegaran de ese modo hasta aquella infortunada casa y se le cayó el alma a los pies.
La determinación que lo había fortalecido durante su larga travesía pareció abandonarlo como un espíritu elevándose de un cadáver. Lo único que debía hacer era recorrer la acera; lo único que debía hacer era reunir el coraje necesario para plantarse ante la puerta principal y tocar el timbre con el dedo. Intentó proyectarse hasta ese momento.
Este: Troy Timmens acude a la puerta y observa a Jonah con moderada curiosidad. Se parecen de algún modo sorprendente.
– Tengo cierta información que podría interesarte -dice Jonah, y le entrega el paquete de la Agencia Buscapersonas-. Creo que tenemos la misma madre -añade suavemente, con un tono sosegado, para mitigar el trastorno de Troy-. Me parece que somos medio hermanos.
Y entonces extiende la mano para que Troy se la estreche.
– Me llamo Jonah Doyle -prosigue-. Hace mucho que deseaba conocerte.
Pero a pesar de su imaginación, Jonah no hizo nada. Se quedó sentado contemplando la puerta, pensando en su madre.
– Ni siquiera lo miré -le había relatado esta en una ocasión-. Ni siquiera me dejaron mirarlo. -Las enfermeras se habían llevado al bebé mientras ella seguía bajo los efectos de la anestesia, y Jonah se la imaginó mientras se sumía en aquel sopor; imaginó el rastro tenue del llanto de un niño propagándose por un extenso pasillo desdibujado mientras ella dormitaba y soñaba, y por último los gemidos intermitentes de la criatura, que menguaban hasta convertirse en un punto de silencio, mientras la energía estática blanqueaba la mente de su madre.
»Sería una persona distinta si me hubiese quedado con ese bebé -había afirmado una vez, obnubilada y jubilosa, y sus ojos se concentraron y adquirieron severidad.
«Debería haberte entregado a ti también -añadió, y Jonah apoyó la cabeza contra ella mientras le acariciaba la cara, recorriendo sus cicatrices con la yema del dedo-. Lo sabes, ¿verdad? -murmuró-. Podría haberte dejado ser feliz.
Incluso ahora, el recuerdo le asestó un golpe de soslayo. Volvió a ver la casa junto al mar, el pintoresco paisaje en el que había penetrado siendo niño. Después se incorporó abruptamente.
Había surgido un hombre de la casa de la avenida Gehrig. Había salido por la puerta trasera, ataviado con una camisa blanca abotonada y unos pantalones negros, pero Jonah solo vislumbró un atisbo de su persona: se trataba de un tipo de hombros anchos y estatura media con la constitución de un luchador de instituto, el cabello ondulado y negro, la tez olivácea y una cojera imperceptible y permanente. Cerró de un golpe la puerta del viejo Corvette mientras aceleraba el motor. Jonah se asombró ante la serenidad que experimentó al arrancar su propio coche y apartarse del bordillo. Podría haberte dejado ser feliz, pensó, y rechinó los dientes con fuerza.
En una película, este momento exige ciertos movimientos de cámara delicados. La cámara sobrevuela un instante el pueblo de San Buenaventura, acompañada por el bordoneo atmosférico de unos acordes, y al siguiente se escora en pos de los dos automóviles en movimiento, que desde lo alto casi tienen dos dimensiones. El Corvette rojo de 1981 que se dirige al centro del pueblo dobla a la izquierda, seguido por el traqueteo del minúsculo Ford Festiva rectangular, el viejo coche de la madre de Jonah, con las juntas y las abolladuras teñidas de blanca herrumbre. El cielo es gris. Las hojas de los árboles conservan su verdor, pero la proximidad del otoño es palpable. La cámara desciende lentamente cuando los vehículos se aventuran por la calle mayor, franqueando los escasos semáforos para finalmente acceder a una calle lateral: una sucesión de escaparates lóbregos y deslucidos pasada la cual el pueblo empieza a diseminarse en albergues marchitos, parques de caravanas y campos. El ojo de la cámara se posa por fin en el semblante de Jonah. El coche de Troy se desliza en una plaza de aparcamiento en paralelo y aparece su conductor, que se incorpora del asiento reclinado, cojeando suavemente hasta un bar iluminado por un letrero de león intermitente que reza: Stumble Inn, con las letras dispuestas en vertical y la silueta de un delgado vaquero de neón apoyado contra las palabras.
En la película, la cámara se detiene durante largo tiempo en el rostro de Jonah. Este permanece impasible, con la mirada fija, pero a lo mejor la música sugiere emociones complejas, derivando hacia una clave menor y una leve discordancia, acercándose cada vez más a su rostro desfigurado, a su ojo, cuya pupila se dilata más y más, como si se adentrara en una habitación oscura.
Como estaba haciendo, en efecto.
Jonah penetró en el lóbrego bar, que despedía un tenue hedor húmedo, como el de una tumba, mientras de la gramola emanaba una música desangelada. Eran las tres en punto de la tarde y el local estaba tranquilo. Jonah estaba suspendido fuera de su cuerpo, observando. Había una mujer mayor, una camarera, atareada ante una pizarra que anunciaba la comida que se podía adquirir, borrando afanosamente «Chimichanga de chile y pollo, cuatro dólares», y dos obreros tiznados de pintura sentados frente a la barra que contemplaban absortos una televisión silenciosa instalada sobre las botellas de licor mientras en un programa de noticias del mundo del espectáculo entrevistaban a una belleza a la que Jonah no logró reconocer. En el otro extremo de la barra había un sujeto de calva incipiente con una chaqueta deportiva a cuadros que introducía el dedo en el vaso para extraer un cubito de hielo y comérselo; en el extremo izquierdo había dos jóvenes pelirrojas y corpulentas jugando al billar bajo la atenta mirada de sendos niños pelirrojos que balanceaban las piernas sobre el borde de otra mesa desocupada y compartían una bolsa de palomitas de maíz. Por lo demás, los reservados que jalonaban las paredes y las mesas desperdigadas por el angosto recinto estaban vacías.
Ninguna de esas personas miró a Jonah. Cuando entraba en un sitio así, con una cara como la suya, anticipaba la curiosidad hostil de los parroquianos, pero no hubo ninguna. Parecía invisible, empapándose de la atmósfera mientras procuraba localizar al individuo al que había seguido. Se aproximó cautelosamente a la barra y la camarera giró en redondo.
Reaccionó como era habitual al verlo: con una ojeada atónita y sobresaltada, tragando saliva cortésmente a modo de respuesta, siguiendo subrepticiamente con la mirada su cicatriz, y la pregunta: Joder, ¿qué le habrá pasado? reverberó quejumbrosamente contra Jonah mientras la camarera parpadeaba y recuperaba la compostura.
– ¿Le puedo ayudar en algo? -preguntó, y Jonah se aclaró la garganta.
Estoy buscando a Troy Timmens, pensó en decirle. Pero se limitó a mirarla fijamente un instante, con los brazos cruzados sobre el pecho.
– Estaba… leyendo el menú -respondió, vacilante-. ¿La cocina sigue abierta?
– Oh, sí -afirmó la mujer, y sus dientes bondadosos con ribetes de plata relucieron en una sonrisa. Gritó por encima del hombro:
– ¡Troy! ¿Qué estás haciendo ahí detrás? ¿Te importa cocinar un rato hasta que vuelva Junie? No debería tardar más de una hora. ¡Tenía una cita con el médico!
Y una voz, grave y desprovista de afectación, contestó:
– No hay problema.
En la película, la cámara traquetea un momento. Se cierne sobre el bar, atravesando al sesgo la malla de las copas de los árboles, siguiendo el techo plano alquitranado de la Pista de Patinaje de Zike que se levanta al otro lado de la calle, para después adquirir velocidad, acelerando a medida que se precipita hacia el Stumble Inn Bar y Barbacoa hasta convertirse en la exhalación de un tren cuando penetra en un túnel: un movimiento desdibujado cuando traspone la pared, cuando el tren se dirige en línea recta a la nuca de Jonah y la atraviesa. Entonces, en el marco momentáneo de la ventanilla por la que se entregan los pedidos a la cocina, aparece el semblante de su hermano, que cabecea y acto seguido desaparece. En la película solo se atisba su rostro. Después, la cinta de película se rompe abruptamente, se parte y gira sin cesar en la bobina mientras el proyector arroja una luz blanca sobre la pantalla.
15 13 de septiembre de 1996
La tobillera electrónica (el dispositivo de vigilancia) era siempre lo primero que advertía Troy cuando despertaba. No era nada pesada: una cajita metálica negra, de apariencia hueca, del tamaño de la hebilla de un cinturón de seguridad, sujeta a su tobillo por medio de una especie de gruesa correa de plástico. Pero sentía su presencia antes incluso de estar consciente. Se infiltraba en su mente dormida como si fuera una molestia y su consciencia se solidificaba lentamente. Reparaba en el peso de la tobillera contra su piel. Le picaba. Alargó la mano para rascarse, recorriendo la circunferencia del grillete de plástico, temeroso de tocarlo, temeroso de activar la alarma antimanipulación, que según le habían dicho era extremadamente sensible. Casi podía percibir sus pulsaciones al transmitir sus señales radiofónicas hasta una comisaría donde había alguien sentado en una silla giratoria ante un banco de luces verdes y rojas intermitentes. Estaba bajo arresto domiciliario. Le habían advertido que si trasponía el perímetro del patio se accionaría una alarma en alguna parte, emitirían la orden de arrestarlo de inmediato, le darían caza y lo mandarían a prisión.
Era por la tarde. Sentía el calor del sol, sordo y persistente, puesto que algunas franjas de luminosidad atravesaban las tablillas de los visillos, y tenía una película enfermiza de sopor diurno adherida a la piel. Se removió inquieto y reparó en un trozo de papel arrugado bajo su cuerpo. Se trataba del esqueleto de tiranosaurio rex que había dibujado para Loomis, que debía haberse despegado de la pared. Se incorporó y descubrió que había estado durmiendo en la cama de Loomis. No recordaba el motivo.
En el transcurso de los dos meses y medio posteriores a su arresto, la casa se había degradado lentamente. Nunca había estado especialmente limpia, pero ahora, mientras sorteaba sigilosamente en ropa interior los cúmulos de ropa sucia y los tazones pringosos de helado reseco, las facturas apiladas y la publicidad sin leer, el rompecabezas que había empezado para distraerse y que después había abandonado y las botellas de plástico de refresco vacías, se percató nuevamente de que lo había dominado la entropía.
– Hijo de puta -masculló cuando pisó con el pie descalzo la afilada arista de plástico de uno de los Legos de Loomis. Se dirigió cojeando a la cocina y extrajo una cola del frigorífico.
Le habían dicho que tenía suerte. No estaba en la cárcel, donde habría sido presa fácil de los nazis musculosos y tatuados, y los negros resentidos que odiaban a los caucasianos. Había negociado una sentencia que se consideraba extremadamente liviana: trece meses de arresto domiciliario con una tobillera de vigilancia electrónica, seguidos por el equivalente a dos años de libertad condicional ordinaria. Y no le habían denegado exactamente sus derechos paternales, aunque Judy poseía la custodia oficial de Loomis durante un período indeterminado. Todavía le permitían trabajar de camarero en el Stumble Inn, aunque debía someterse a análisis aleatorios de drogas y alcohol, y le confiscaban parte del salario para compensar el coste del programa de libertad vigilada.
Lo habían convencido de que pactar ese alegato era la alternativa más favorable. Su abogado, Eric Shriffer, había sido uno de sus compradores habituales de marihuana, y Troy había supuesto que debido a ello defendería sus intereses. Pero ya no estaba tan seguro. Era cierto que poseían fotos suyas comprándole drogas al desventurado Jonathan Sandstrom, pero no era menos cierto que en su casa no habían hallado las drogas suficientes como para acusarlo de un crimen. Además, un oficial de policía había descargado un arma de fuego en la dirección de un niño indefenso. Ahora, cuando pensaba en ello, se preguntaba si un abogado distinto, alguien de fuera del pueblo, habría sido más agresivo. Quizá hubiese tenido buenos argumentos para denunciar al departamento de policía. A veces pensaba que en realidad Eric Schriffer lo había traicionado, induciéndolo a aceptar una declaración que sobre todo protegía al propio Schriffer.
Esas ideas se le ocurrían ahora, mucho después de que hubiese firmado una miríada de documentos, de que le hubiesen ceñido la tobillera al tobillo desnudo y de que Schriffer hubiese dejado de devolver sus llamadas al despacho de Goodwin, Goodwin, Schriffer y Asociados. Sabía que probablemente lo habían embaucado. ¿Pero qué podía hacer ahora? ¿A quién podía recurrir para quejarse? ¿A la agencia de buenas prácticas empresariales? ¿A la unión americana de libertad civiles? ¿A Dios?
Todo había terminado. No había nadie que pudiese ayudarlo.
En la mesa de la cocina se hallaba el libro negro: su «itinerario», como lo denominaba su agente de libertad condicional. La cubierta rezaba: «Agenda diaria»; el título estaba estampado en filigrana de oro con una pomposa letra cursiva que Troy encontraba ofensiva. Era la cláusula decimoséptima de las numerosas condiciones de libertad condicional a las que había accedido: «Los infractores han de presentar a su agente de libertad condicional un itinerario detallado de cada hora de sus actividades»; y de ese modo la Agenda diaria se había convertido en una compañera constante y detestada a lo largo de los días y las semanas interminables de su arresto domiciliario.
Se sentó a la mesa y la abrió. Viernes trece: ja, ja. Cada hora del día, desde la una de la madrugada hasta la medianoche, estaba acompañada de una serie de líneas donde debía anotar sus «actividades», de modo que asió un bolígrafo y escribió «Dormir» con letras mayúsculas junto a la una de la madrugada, y debajo añadió «Dormir» junto a las dos de la madrugada, y siguiendo la columna repitió: «Dormir», «Dormir», «Dormir» y «Dormir» hasta las dos de la tarde. Echó un vistazo al reloj de pared, que indicaba que eran casi las tres de la tarde, y se percató de que había pasado más de medio día inconsciente.
Su agente de libertad condicional, Lisa Fix, sin duda tomaría nota de ello. Comentaba los patrones que advertía cuando repasaba su itinerario durante sus encuentros semanales.
– Duermes mucho -había señalado en su última reunión-. ¿Crees que estás deprimido?
– Qué perspicacia -se burló Troy-. ¿Has pensado en hacerte psiquiatra?
Ella enarcó las cejas y lo observó por encima de la montura de las gafas. Aunque era una burócrata, no le molestaba demasiado el sarcasmo, y ese era uno de los motivos de que sus conferencias semanales fueran soportables. Calculaba que tenía treinta y tantos años; era una mujer desencantada, pecosa y regordeta con una permanente roja excesiva; divorciada, seguramente. Pertenecía a un arquetipo que había visto con frecuencia durante sus años como camarero, la clase de mujer con la que normalmente uno podía bromear o hasta flirtear un poco mientras le servía copas sin que a ella pareciese importarle. Le hablaba como si fuera una hermana mayor enojada o una antigua amante que todavía le tenía un poco de afecto pero lo conocía demasiado bien. Había algo en ella que le hizo pensar, por primera vez desde hacía mucho tiempo, en Crissy, la chica que había conocido hacía tanto tiempo en la caravana de Bruce y Michelle, la que lo había besado cuando tenía once años. Supuso que probablemente Lisa y Crissy tenían la misma edad.
– Claro que estoy deprimido -dijo Troy-. ¿Es que tú no lo estarías, dada mi situación?
– Bueno -repuso Lisa Fix-, hemos discutido varias formas constructivas de emplear el tiempo. ¿Has ojeado los cursos por correspondencia de los que hablamos?
– La verdad es que no -respondió Troy-. Todavía no. -Se encogió de hombros-. Eh, oye -prosiguió-, ¿tú fuiste al instituto con Crissy Hart?
Ella lo observó enarcando las cejas.
– ¿La chica que se suicidó? -Y ahora fue su turno de encogerse de hombros-. Tenía un par de años más que yo, pero la conocía, claro. Por lo menos, me habían hablado de ella. No estábamos exactamente en el mismo grupo. ¿Por qué?
– No lo sé -dijo Troy-, simple curiosidad.
– Un viaje por el callejón de la memoria -comentó Lisa Fix, y frunció levemente los labios-. De hecho, también conocía a tu esposa, Carla. Crissy y ella estaban en el último año cuando yo estaba en segundo. No puedo decir que recuerde haber hablado nunca con ellas. ¿Por qué? ¿Se te ha metido algo en la cabeza?
– No lo sé -admitió él. La miró brevemente a los ojos, que mantenían una atención incisiva, y volvió a bajar la mirada. Pensó en decirle: Crissy fue la primera chica que besé en mi vida, ¿pero de qué habría servido?-. Solo estaba pensando en cosas -dijo.
– Bueno… -terció Lisa-. Mira, Crissy Hart se cortó las venas en la bañera de su madre, Carla tiene un grave problema con las drogas y hace meses que nadie sabe nada de ella. Me parece que no se pueden sacar muchas conclusiones positivas hablando de esas personas. -Se aclaró la garganta y clavó la mirada en él-. ¿Por qué no pensamos en el futuro, en lugar de en el pasado? ¿Has rellenado la hoja que te di?
Troy hizo una mueca. Conservaba el trozo de papel duplicado que le había entregado Lisa, en el que debía anotar diez «objetivos a corto plazo» y otros tantos «objetivos a largo plazo», pero ignoraba dónde lo había puesto. No lo había cumplimentado.
– ¿Qué pasa con Loomis? -la atajó-. La semana pasada dijiste que ibas a averiguar si podía hablar con él por teléfono. Ese es un objetivo a corto plazo que podemos discutir.
Lisa lo miró disgustada, como si fuese un estudiante que le hubiese respondido de la forma equivocada, aunque ella lo hubiese aleccionado repetidamente.
– Bueno -dijo-, lo he averiguado, en efecto. Y la tutora de Loomis ha denegado tu petición. Cree que es mejor que Loomis se tranquilice durante una temporada después… del trauma. No puedo decir que no esté de acuerdo.
– ¡Joder! -rezongó Troy con suavidad. Enrojeció: sentía que aumentaba su cólera, y cuando hubo de tragársela se le humedecieron los ojos con lágrimas de frustración. Permaneció sentado, impasible, y cerró los párpados lentamente. Agachó la cabeza y se oprimió los conductos lagrimales con los pulgares por un momento.
»Vale -dijo-. Vale. Pues entonces, sigamos adelante.
A las tres y media llamó por teléfono a la comisaría para que supieran que iba a desplazarse hasta su lugar de trabajo. Desconectarían la alarma del tobillo durante un corto espacio de tiempo (diez minutos más o menos) para que pudiese recorrer los escasos kilómetros que lo separaban del bar, el Stumble Inn. Sentado en el coche, se imaginaba como un punto rojo intermitente, dando tumbos en la pantalla de algún ordenador, observado, vigilado. Al principio, Lisa Fix le había sugerido que pensara en otro empleo (por ejemplo, en la Asociación de Retrasados Mentales del condado, por lo que le pagarían el salario mínimo por treinta y cinco horas de trabajo, además de cinco horas destinadas al servicio a la comunidad), pero Troy había sido inflexible en ese punto. Había trabajado como camarero durante años, dijo. Era bueno en su trabajo. Era su sustento, de lo único que estaba seguro que hacía bien, y eso fue lo único que Eric Schriffer había hecho por él. No podían obligarlo a cambiar de trabajo. No podían deshacer completamente su vida.
– En ese caso -repuso ella-, puedo meterte en un equipo de limpieza para que cumplas el servicio a la comunidad. Estaba intentando ofrecerte una alternativa mejor.
– No quiero dejar mi trabajo -dijo él-. Y no me gustan los retrasados. ¿De qué me va a servir un trabajo de mierda por el salario mínimo?
– Pues vale -accedió Lisa Fix. Le dirigió otra de sus miradas de hermana mayor, una que decía: «no puedo creer que seas tan estúpido».
Cuando se presentó en el trabajo, llamó al mismo número para confirmarles que había llegado. Recitó varias veces el código de infractor que le habían asignado y por último el hombre al otro lado del teléfono dijo:
– Vale. Comprobado. Te he metido en la base de datos.
– Gracias -respondió Troy, y alzó la mirada para ver a un borracho de mediana edad que lo miraba fijamente. Sus facciones abruptas y oblongas se asemejaban vagamente a las de Abraham Lincoln. Examinó a Troy durante un tiempo que a este se le antojó muy prolongado con una expresión estúpida en sus ojos entornados. Después Abe sonrió, arqueando los labios con un gesto amable y satisfecho.
– Te han pillado, ¿eh? -dijo, ensanchando su sonrisa para mostrar una hilera de dientes blancos sorprendentemente grandes: una dentadura postiza-. ¡Ahora sí que te han pillado!
– Sí -admitió Troy cortésmente-. Me han pillado.
Crystal estaba detrás de la barra y le dirigió una mirada compasiva mientras Troy abría la puerta de la nevera y se disponía a contar las botellas de cerveza.
– Hola, cariño -dijo-. ¿Cómo estás?
– Hmmm -gruñó Troy, y anotó en el dorso de una servilleta el número de cervezas que debía subir del sótano-. ¿Un día lento? -preguntó.
Ella asintió, con las manos atareadas en una tina de agua jabonosa.
– Terriblemente lento -respondió-. Sobre todo para ser viernes. -Cogió un vaso de cerveza y lo aclaró debajo del grifo.
– ¿Qué pasa con ese Abe el Honesto? -dijo Troy. Señaló con el mentón al hombre de la dentadura postiza, que estaba sentado junto al teléfono, contemplándolo plácidamente.
– ¡Oh, vaya! -suspiró Crystal-. No sé de dónde ha salido. Está aquí desde esta mañana. Lleva unas ocho o nueve cervezas.
– Bueno -refunfuñó Troy-, pues cóbrale antes de marcharte. Yo no pienso servirle más.
Ella lo miró con los ojos bien abiertos, como hacía siempre que pensaba que era brusco o descortés. Sus ojos eran grandes y azules, y tenía una cabellera lisa y espesa de color de cedro que enmarcaba un hermoso rostro redondo. Era una buena chica. «La pava mormona», la llamaba Ray, porque supuestamente sus padres eran mormones de Wyoming. Que Troy supiera, no era religiosa (trabajaba de camarera, después de todo), pero exudaba cierta bondad. Poseía una inocencia benévola: se preocupaba por la tristeza y el sufrimiento de los demás y deseaba hacer lo correcto. En una ocasión le había confiado a Troy que pensaba que las personas, todas las personas, eran básicamente buenas de corazón, y Troy la miró con una expresión irónica.
– Yo también he leído ese libro -replicó-. ¿Sabes una cosa? Esa Anna Frank… los nazis la mataron de todas formas.
Crystal había discutido un poco con él en ese momento, pero ahora no dijo nada. Dejó de servir al presidente Lincoln sin protestar, encogiéndose de hombros.
– Vivian está aquí -fue lo único que dijo, y Troy exhaló un lento suspiro. Vivian era la propietaria y solía enfadarse cuando Troy decidía negarse a servir a un cliente.
– No eres el policía de la cerveza, Troy -le había dicho en varias ocasiones-. Si no causan problemas, por mí pueden beber hasta que se desmayen.
Troy abrió el congelador para inspeccionar su estado, para comprobar si debía subir más hielo de la máquina del sótano.
– ¿Qué está haciendo aquí? -preguntó, frunciendo el ceño-. Creía que iba a tomarse el día libre.
– Está adiestrando a un tipo nuevo -respondió Crystal-. Ha contratado a un nuevo cocinero. Supongo que ahora están en el despacho, rellenando formularios o algo así.
– Hmmm -musitó Troy-. ¿Le pasa algo a Junie?
– Está otra vez enfermo -dijo Crystal, y frunció los labios-. ¡Me da mucha pena! -exclamó-. Es mayor. ¿Sabías que tiene casi setenta años? No debería tener que trabajar todo el tiempo.
– Oh, vamos -objetó Troy-. Le gusta trabajar. -Pero lo cierto era que últimamente Junie el cocinero presentaba un aspecto cada vez peor, aunque nunca había tenido una apariencia saludable exactamente. Era un siux pequeño y enjuto, con los ojos embargados de melancolía y un ceño exagerado y permanente, y en los últimos tiempos, siempre que Troy lo miraba, Junie parecía irradiar oleadas de pesimismo. Y si acabara igual que Junie, pensó Troy. Junie, que había estado varias veces en la cárcel, que hedía a sudor de viejo, a tabaco y cerveza rancia, ahora estaba enfermo y probablemente moribundo. Se le ocurrió que Junie también había tenido su edad. Se le ocurrió que uno podía pasar sus últimos días en un bar como el Stumble Inn de Vivian, que podía vivir durante muchos años sin tener nada en absoluto y, no obstante, existir.
»¡Joder! -dijo al fin, siguiendo aquellos pensamientos-. ¿Está grave?
– No lo sé. Pero está en el hospital -contestó Crystal-. A lo mejor voy a visitarlo este fin de semana. A llevarle unas flores o algo así. ¿Quieres venir? -Y entonces hizo una pausa incómoda-. Lo siento -dijo.
Troy guardó silencio. Aquellos momentos pequeños y humillantes momentos no eran lo peor de su «arresto domiciliario», pero eran numerosos y punzantes, los más constantes. Le sonrió a Crystal, pero el gesto parecía más bien un rictus.
– Tengo otros planes para este fin de semana -respondió irónicamente mientras ella lo miraba con sus grandes ojos compasivos.
– ¿Te encuentras bien, Troy? -preguntó-. Ya sé que no quieres hablar de ello, pero… -Suspiró y efectuó un ademán nervioso con la mano-. Debe dolerte -continuó-. Cojeas.
Él sintió un espasmo involuntario.
– No, la verdad es que no -dijo-. No me aprieta ni nada.
– Eso está bien -dijo ella. Observó la pernera de su pantalón, donde se hallaba el monitor del tobillo, discretamente oculto-. Quería decir en el sentido espiritual. Debe ser doloroso. Es muy cruel que hagan eso. Ponerte esa cosa.
– La verdad es que no -repuso Troy, y desvió la mirada con una sonrisa tensa. La tobillera le producía una sensación cálida y pesada-. No es para tanto -dijo. Cerró la puerta deslizante del congelador con un gesto decidido-. Casi no lo noto.
Cuando Vivian subió las escaleras con el nuevo, Abraham Lincoln se había marchado pacíficamente y el bar estaba desierto. Troy estaba leyendo el periódico local, pensando malhumorado en su reciente aparición en la segunda página. Cuando encarcelaban a alguien en San Buenaventura todo el mundo se enteraba. Los «arrestos» constaban en la misma página que los óbitos, los anuncios de nacimientos y las bodas. La reseña referida a Troy había aparecido justo debajo de la fotografía grande y sonriente de una chica con la que había ido al instituto. Bajo la descripción de su vestido de novia y de sus orgullosos padres, Troy se había visto resumido en unas pocas frases. «Hombre de la zona. Posesión de una sustancia controlada con intención de distribuir. Establecida fecha de la vista.» Comprobó que aquel día se había producido otro nacimiento, otra defunción y una detención por conducir bajo los efectos del alcohol.
Vivian se le acercó por la espalda. Se detuvo levantando la mandíbula, leyendo por encima de su hombro. Troy terminó el óbito antes de levantar la vista.
– ¿Quieres que haga algo? -preguntó.
Ella efectuó un ademán con la mano con fingida sorpresa.
– ¡Oh, no quiero apartarte del periódico! -exclamó. Era una mujer de voz áspera que rondaba los sesenta años, con una permanente rubia como el estropajo de aluminio y una figura robusta y bien torneada que acentuaba con pantalones vaqueros ajustados y blusas de vaquera. Troy estaba acostumbrado a su disposición impaciente de sospecha resignada, como si su ocupación principal consistiera en evitar que se metiera en líos, asegurarse de que no haraganease demasiado ni le escamoteara bebidas cuando no miraba. En general, pensaba Troy, no era más que una actuación. Era un buen empleado, y Vivian lo sabía. Pero le encantaba representar ese papel, y con objeto de complacerla Troy empezó a retirar las botellas de licor de los estantes para desempolvarlas.
»Acabo de contratar a un joven para que trabaje en la cocina -le dijo Vivian-. Va a empezar esta noche, así que tendrás que echarle un ojo. Te las arreglarás, ¿verdad?
– Espero que no haya demasiada gente -rezongó Troy.
Vivian ladeó la cabeza.
– Bueno, en ese caso, será una buena prueba para él. Tiene mucha experiencia. Ha trabajado muchos años en Chicago.
– ¿De veras? -dijo Troy. Las gafas de Vivian estaban suspendidas de una cadena de abalorios que le rodeaba el cuello y ella se las puso para inspeccionar el periódico que Troy había estado leyendo-. ¿Para qué ha venido desde Chicago?
– Dice que está harto de vivir en la ciudad -murmuró Vivian-. Me dio la impresión de que había habido algunas circunstancias trágicas, pero no quise entrometerme.
– Hmmm -murmuró Troy. Siguió pasando el trapo por el cuerpo cristalino de las botellas, frunciendo el ceño-. ¿Y qué pasa con Junie? -añadió.
– Junie ha sufrido otro ataque al corazón -explicó Vivian irritada, como si Troy estuviese intentando hacer que se sintiera avergonzada-. ¿Qué crees que debo hacer? No sé cuándo volverá, si es que lo hace. No puedo cerrar el bar para esperar a ver si se recupera. Y estoy hasta las narices de que te quejes cada vez que te pido que cocines.
– ¡Vale! -exclamó Troy-. Solo preguntaba. -Observó a Vivian mientras esta encendía un cigarrillo y exhalaba una vaharada de humo sobre la esquela.
– Solo preguntaba -musitó-. Lo que está claro es que no me hace falta que Crystal y tú me hagáis sentir culpable por el pobre Junie. Ya tengo bastantes problemas. -Le dirigió una mirada acerada, pero ambos recuperaron las formas cuando el joven que había contratado Vivian ascendió las escaleras.
»¡Hola, Jonah! -exclamó la propietaria, y Troy advirtió con ademán taciturno que adoptaba sus maneras afectuosas y amables: la sonrisa arrebatadora con dientes amarillentos, las arrugas de los ojos, los apelativos cariñosos: «cariño», «cielo», etcétera. Lo hacía con todos los empleados que contrataba. Durante la primera semana más o menos, los trataba como si fuese la profesora de una guardería y ellos sus alumnos preferidos. Y después perdían su encanto. Vivian se convertía en una madre decepcionada, sardónica y paciente, que toleraba su incompetencia y mascullaba reproches hasta cuando estaba satisfecha con ellos.
– Hola -respondió este tímidamente-. Soy Jonah Doyle. -Miró a Vivian antes de hacer una pausa incómoda, con sus largos brazos estirados a ambos lados del cuerpo hasta que esta los presentó. Agachó la cabeza, sin mirar siquiera a Troy a los ojos, pero cuando este le ofreció la mano la asió con ambas palmas, apretándola con una fuerza sorprendente-. Encantado de conocerte -dijo, con un entusiasmo nervioso y vehemente, como si le hubieran hablado de Troy, como si fuera famoso.
– Sí -dijo Troy. Se agitó un poco, inseguro. Una estrecha tira de tejido cicatrizado prominente surcaba la mejilla del muchacho desde el contorno del ojo. Podría haberle conferido un aspecto amenazador a otra persona. Pero en aquel tipo parecía sencillamente desconcertante. Tenía un rostro pecoso y juvenil, con las mejillas rechonchas y el cabello leonado cuidadosamente peinado con raya, y la cicatriz parecía un apéndice fuera de lugar, como un dedo del pie en la mano, una oreja mal colocada o la cuenca de un ojo vacía. Le costaba no mirarlo fijamente.
– Estoy deseando trabajar contigo -afirmó Jonah, y Troy asintió lentamente, mientras intentaba eludir su rostro. Jonah se había acicalado como si fuera a asistir a misa, con una camisa abotonada y pantalones holgados de color caqui, pero por alguna razón se había puesto unas pesadas botas negras de trabajo.
– Sí -dijo Troy-. Yo también estoy deseando trabajar contigo. -Le echó un vistazo a Vivian, que sonreía benignamente. Si ella advirtió algo extraño en el aire, su expresión no lo traicionó.
Al menos, resultó que Jonah era un tipo competente. Cuando la cosa se animó alrededor de las seis y media, la eficiencia de Jonah con respecto a Junie asombró sobremanera a Troy. Arrojaba un pedido por la ventanilla que separaba la barra de la cocina y cuando volvía a pasar había aparecido un plato: palitos de queso, alitas de pollo con salsa de búfalo o nachos, dispuestos con esmero y hasta con guarnición. Echó un vistazo a la cocina y miró brevemente los dedos largos y ágiles de Jonah mientras distribuían pimientos jalapeños fritos en un círculo sobre un lecho de verduras, algo que Junie jamás se habría molestado en hacer. Junie habría lanzado los pimientos sobre el plato desnudo en cuanto se hubiesen enfriado un poco. Sin duda no los habría desplegado como si fueran pétalos, ni habría añadido una tacita de queso para acompañar a los nachos en el centro, como hacía Jonah.
– Os estás poniendo finos, ¿eh? -comentó Doug Lepucki con una sonrisa cuando Troy depositó su plato en la barra, y este se encogió de hombros.
– Cocinero nuevo -dijo, y un joven de ojos saltones que estaba apoyado en la barra aferrando un billete de veinte dólares comiéndose con los ojos el plato de Doug terció:
– Ponme uno de esos, y una jarra.
En su vida anterior, Troy habría estado satisfecho. La gente dejaba propinas extra en las cuentas de la comida y él no estaba obligado a compartirlas con el cocinero. El bar estaba sorprendentemente abarrotado; el Stumble Inn no había sido nunca un punto de encuentro especialmente popular los viernes por la noche, pero a las nueve quizá hubiese más de cuarenta clientes apretujados en el pequeño local, y Troy trabajaba deprisa, sirviendo cervezas y jarras y poniendo copas, con una pátina permanente de sudor en la frente. Tuvo que vaciar el tarro de las propinas porque rebosaba.
Pero lo cierto era que se encontraba un tanto irritado. La clientela era alborotadora y el tañido de las carcajadas colectivas, las exclamaciones de las mujeres risueñas, los rugidos de los fanfarrones, la cacofonía generalizada de voces embriagadas; el constante aumento y disminución de la cháchara de los humanos se le hincaba en la columna.
El bar estaba demasiado congestionado como para estar cómodo, pensó. Demasiado lleno de personas que lo conocían, que habían oído hablar de él o que se habían enterado de su situación por medio de un conocido. No salía de detrás de la barra para llevarse los platos y los vasos de las mesas, pues lo avergonzaba el monitor oculto bajo la pernera de su pantalón. Una bulliciosa comitiva de jóvenes de veinte años, aparentemente amigos de Ray, eran los más problemáticos.
– ¡Eh, camarero! -exclamaban-. ¡Una ronda de porros para estos chicos, camarero! -Y un tropel de carcajadas se elevaron de su mesa como si fueran cuervos.
¿Qué podía decir? Aquella humillación formaba parte de su castigo y lo único que podía hacer era fruncir el ceño con estoicismo. Pensó en Lisa Fix:
– No creo que ese sea el trabajo ideal para alguien que se encuentra en tu situación -le había advertido.
Además, era consciente de la presencia de Jonah. De sus ojos posados sobre él. Cuando volvió la cabeza para mirar por encima del hombro la comezón que sentía en la nuca se intensificó momentáneamente. Allí estaba Jonah, con la nariz y la boca ensombrecidas, acechándolo desde la cocina, mientras Troy inclinaba un vaso bajo el chorro de cerveza. Lo llenó, dejando que la espuma rebosara y resbalara por la cara externa. Volvió a mirar por encima del hombro, justo a tiempo para sorprender a Jonah, que contemplaba su espalda con atención. Jonah esbozó una sonrisa y desvió la mirada.
– ¿Qué? -dijo Troy, pero Jonah no lo oyó por encima del bullicio generalizado del bar y Troy estaba demasiado ocupado como para molestarse en repetirlo.
Pero siguió irritándolo a medida que la noche se consumía lentamente. Cada vez que se daba la vuelta para mirar, allí estaba Jonah, vigilándolo atentamente y simulando apartar la mirada como si no lo hubiera estado espiando. Le indicaba que era objeto de la observación general. Había clientes que lo sabían, que lo observaban cuando cojeaba a causa de la tobillera electrónica oculta y se volvían hacia sus amigos para hacer comentarios cuando él pasaba, esbozando una sonrisa chismosa. Además, estaba la señal de vigilancia que estaba emitiendo en aquel preciso momento. Estaba el libro negro, el «itinerario», que Lisa Fix querría comentar, indagando en los detalles mundanos e íntimos de su vida, como si todo fuese típico, como si pudiese predecir el resto de su vida con un encogimiento de hombros. Todo ese peso descansaba sobre sus hombros, de modo que cuando se volvió y sorprendió a Jonah arqueando el cuello y separando los labios, escudriñando la preparación de una ronda de chupitos de Jägermeister como si fuese un espectáculo de magia, giró en redondo exasperado para enfrentarse a él. «¿Qué cojones estás mirando?», pensó.
Pero era extraño. Se giraba abruptamente, irritado, pero no decía nada. Jonah lo observaba con una especie de concentración analítica y persistente que casi parecía un trance. Lo desconcertaba.
– ¿Hola? -exclamó Troy, titubeando, y Jonah se sobresaltó levemente, parpadeando como si hubiera estado durmiendo con los ojos abiertos-. Oye, tío, ¿estás despierto o qué? -dijo Troy.
– ¡Oh -repuso Jonah. Al parecer precisaba un momento para salir de la rapsodia contemplativa en la que había estado sumido, y Troy se agitó un poco, incómodo. Advirtió que había más cicatrices aún grabadas en el dorso de las manos de Jonah, que dejaban una estela como si alguien lo hubiese arañado con una garra. ¿Qué le habrá pasado?, volvió a preguntarse Troy, y por un momento una especie de sombra pasó sobre él; algo frío, que ondeaba como una sábana tendida en una cuerda.
»Lo siento -dijo Jonah-. Me he distraído un minuto.
– Sí, bueno -prosiguió Troy. Se aclaró la garganta-. Estamos un poco ocupados, por si no lo has notado. ¿Te importaría salir ahí fuera y limpiar las mesas? Si no es demasiada molestia.
– ¡Oh! -exclamó Jonah, y Troy vio cómo adoptaba una suerte de sonrisa profesional, como si se tratase de una máscara-. ¡Claro! ¡Perdona!
¿De qué se trataba?, pensó Troy. Lo siguió con la mirada mientras salía corriendo al bar y empezaba a recoger los vasos vacíos. Algo malo le pasaba al chico, además de las cicatrices, pero no sabía cómo identificarlo. ¿Una especie de rigidez actoral? Se le ocurrió la paranoica idea de que quizá fuese un agente encubierto de la DEA o algo parecido, que tuviera la misión de espiarlo. Después desechó aquel pensamiento: no tenía ninguna conexión, ni nada que mereciese la pena espiar, y en todo caso, quienquiera que fuese, Jonah no era un agente infiltrado. Troy no lo perdió de vista mientras agrupaba los vasos de cerveza sucios y los colocaba con esmero en el extremo de la barra, colocándolos en una cuidadosa pirámide, como si fuesen bolos.
– Gracias -dijo Troy, y Jonah lo miró a los ojos brevemente y asintió como si ambos compartieran un secreto.
Se avecinaba la hora del cierre y la inesperada concurrencia empezó a ralear. La sensación de ser observado también se disipó, y cada vez que Troy echaba una ojeada a sus espaldas Jonah estaba atareado con alguna cosa. Ya no lo observaba, y Troy se preguntó si tal vez habría exagerado, si tan solo había imaginado que Jonah había estado siguiendo todos sus movimientos. Últimamente se encontraba muy susceptible. Creía que se acostumbraría al monitor del tobillo, que se convertiría en algo casi imperceptible, pero por el contrario le parecía que empeoraba día tras día, a tal extremo que a veces sentía que brillaba y emitía ondas caloríficas o radiaciones. Se asomó a la ventanilla de pedidos y comprobó que Jonah, sumiso, estaba frotando la parrilla con una brasa de carbón vegetal, agachando la cabeza y moviendo la mano como un pintor. Troy se aclaró la garganta, pero Jonah no levantó la vista.
Troy se apoyó en la barra y descansó la frente en la palma de la mano. Oyó que la puerta del bar se abría y se cerraba varias veces a medida que salían los clientes (que se marchaban, se dirigían a sus casas) y ni siquiera levantó la mirada. Se imaginó a Loomis, durmiendo en casa de Judy; a Carla, en algún lugar de Las Vegas, echando la cabeza hacia atrás para apurar una copa; a Ray, abriendo una litrona de cerveza y metiéndosela entre las piernas mientras regresaba de una despedida de soltera, con las ventanillas abiertas y los altavoces retumbando con furiosas arengas de música rap. Me han arruinado la vida, pensó claramente.
Cuando dieron las dos solo quedaban dos personas en el bar: un hombre y una mujer, que se besaban apasionadamente en un rincón próximo a la gramola, con las manos bajo la ropa del otro.
– ¡Última ronda! -exclamó Troy dirigiéndose a ellos, y la pareja alzó la cabeza como si fuesen animales a los que hubieran sorprendido pastando-. ¡Última ronda! -repitió con mayor suavidad, y ambos se levantaron y salieron sin decir palabra.
Troy se volvió a mirar a Jonah.
– Creo que ya está -dijo al recordar la calidad oficial que le había otorgado Vivian para adiestrar a Jonah-. Voy a cerrar la puerta con llave. Después solo hay que rematar la faena y hemos terminado. A no ser que tengas, no sé, preguntas o algo.
Jonah apartó la vista de la escoba y pestañeó.
– ¿Preguntas? -repitió, exhibiendo nuevamente aquella expresión helada e irritante. Parecía miedo escénico, pensó Troy. Movía rápidamente los ojos de un lado a otro, como si estuviera intentando urdir enseguida una buena excusa, y su expresión se crispó. Era como si buscase algo a toda prisa en el interior de su cabeza, repasando aterrado pilas de páginas en blanco en las que esperaba hallar palabras.
– Me refiero al trabajo -le explicó Troy-. ¿Tienes alguna pregunta acerca de tus… obligaciones, o lo que sea?
– ¡Oh! -repuso Jonah, y Troy advirtió que titubeaba y acto seguido se relajaba un poco-. No, la verdad es que no. Me parece que lo tengo bajo control. Yo… siento haberme distraído antes. Cuando tenía que limpiar las mesas.
– No hay problema -dijo Troy.
– Me pongo un poco… -Y Troy observó los ademanes de Jonah, que meneaba los dedos junto a la sien-. A veces me distraigo. Cuando estoy nervioso. Pero pocas veces, ya sabes.
– No te preocupes -insistió Troy. Le dirigió una media sonrisa irónica-. Yo también lo hago a veces.
– Oh, ¿de veras? -dijo Jonah, irradiando de nuevo aquella sensación silenciosa y desconcertante de debate interior-. Entonces, supongo que nos parecemos -dictaminó al fin, y esbozó una amplia sonrisa.
Por un momento hubo un atisbo de (¿qué?) en la expresión de Jonah, y Troy titubeó. Era como el picor que sentía cuando estaba haciendo crucigramas y en el fondo de su mente barruntaba una palabra que no conseguía recordar. Era como esa sensación que es lo opuesto de una premonición: ¿acaso he olvidado algo? ¿Algo importante?
Y después se desvaneció. Jonah se volvió y empezó a barrer.
16 28 de septiembre de 1996
Había transcurrido más de una semana desde su primer encuentro oficial con Troy y Jonah todavía no había dicho nada. Pensaba en ello.
De hecho, pensaba en ello constantemente. Por la mañana, mientras deslizaba una navaja sobre su rostro embadurnado con espuma de afeitar, segando el vello de la línea de la mandíbula, se contemplaba en el espejo. «Troy», decía, observando el movimiento de sus labios, «tengo que decirte una cosa». Estaba sentado en la caravana amueblada que había alquilado, sorbiendo café y hojeando un libro de texto de una clase de matemáticas que había abandonado. Leyó: «El matemático sueco Helge von Koch formuló la hipótesis de que existe una línea infinita alrededor de un área finita».
Troy, pensó, necesito contarte una cosa.
Y no obstante no lograba imaginar lo que ocurriría a continuación. Deseaba hallar la película de los momentos, concebir cada día como una serie de escenas cuidadosamente encuadradas, pero en cambio solo había una pantalla en blanco, una lenta transición hacia la rutina diaria. Imaginaba que un director gritaba «¡acción!» desde bambalinas, pero Jonah se quedaba sentado en el coche con la llave en el contacto. Cerró los ojos brevemente.
Aquella mañana llegó al Stumble Inn antes que nadie, leyó las instrucciones del menú de Vivian, inspeccionó el congelador y la nevera y comprobó las existencias. Por la mañana, a solas en la cocina, no había ninguna cámara filmando, tan solo estaba él, silencioso y concentrado. «Hamburguesas, palitos de queso, alitas.» Anotó los artículos en los estantes. «Sopa chile», había escrito Vivian, y Jonah empezó a disponer sistemáticamente los ingredientes: una lata grande de alubias, dos envases de salsa de tomate, un poco de carne picada y salchichas de cerdo, algunas cebollas y una cabeza de ajo. Encontró una cazuela de sopa destapada en un armario bajo, entre un amasijo de tapas y utensilios.
Me parece que somos parientes, pensó, mientras colocaba en el fuego la cazuela, que era demasiado grande. Quiero enseñarte cierta información.
Las latas de salsa de tomate exhalaban delicados suspiros metálicos cuando les aplicaba el abrelatas, horadando bocas triangulares en la parte superior. Se detuvo un momento, contemplándolas. Respirando.
El chile estaba en el fuego cuando entró Troy, poco después de las nueve y media. Jonah sintió que se le agarrotaba la espalda cuando oyó que la puerta se abría, y lo siguió con la mirada mientras pasaba apresuradamente junto a la cocina sin decir palabra, con los hombros abatidos, camisa blanca y pantalones negros, el cabello ondulado todavía húmedo después de una ducha. Troy se dirigió directamente al teléfono de pago situado en el rincón más próximo a la gramola y Jonah lo observó mientras descolgaba el auricular, pulsaba los números, alargaba la mano discretamente, tiraba de la pernera de sus pantalones y al cabo de una pausa balbucía algo en el micrófono.
Jonah ya había adivinado de qué se trataba. Vivian le había relatado algunos detalles (de la libertad condicional, el arresto domiciliario, etcétera), al igual que la otra camarera, Crystal. También habían llegado a sus oídos ciertas conversaciones, cosas que Troy, Vivian o Crystal habían mencionado al pasar. En una ocasión había llegado a vislumbrar la tobillera electrónica cuando Troy se inclinaba para rascarse la pantorrilla.
Pero ignoraba si Troy estaba al tanto de que lo sabía, y eso lo incomodaba. Troy poseía una habilidad casi sobrenatural para percibir cuándo lo estaban observando, y cuando Jonah vio que apartaba bruscamente la cabeza de la llamada telefónica, se agachó a toda prisa para dedicarse de nuevo a sus obligaciones en la cocina. Le gustaba imaginar que con el tiempo Troy le otorgaba su confianza y le relataba su versión de los acontecimientos que habían devenido en su arresto, etcétera, y Jonah reaccionaba sorprendido. «Seguro que Vivian debe de habértelo contado», diría Troy, y Jonah exclamaría abriendo mucho los ojos: «¡No tenía ni idea!».
Hasta el momento, Troy no se había mostrado inclinado a intercambiar información personal. Tal vez debía transcurrir cierto tiempo. Tendrían que delimitar cierto terreno en común, establecer algunos intereses compartidos, y Jonah seguía esperando a que estos se presentaran. Procuró afectar indiferencia. Agachó la cabeza y no levantó la vista hasta que oyó el suave tintineo de las botellas de licor cuando las examinaban, el sonido de Troy preparando las existencias.
– Buenos días -dijo Troy cuando Jonah se asomó por la ventanilla que separaba la barra de la cocina.
– Buenos días -respondió Jonah con cautela. Estaba cortando setas, pues había decidido que serían un añadido interesante a la sopa de chile, pero no precisaba mirarse las manos. El movimiento del cuchillo, al cabo de años de práctica, era automático-. Qué bueno hace hoy, ¿verdad? Bonitas, hum, hojas.
– Ajá -murmuró Troy. Después giró en redondo y Jonah percibió el eco hueco de sus pisadas por las escaleras mientras se dirigía a coger hielo.
Troy, tengo que hacerte una confesión, pensó Jonah. Lo ensayó varias veces en su mente, pero cuando Troy ascendió las escaleras sonaba ridículo.
Troy no deseaba que le dirigiesen la palabra, eso formaba parte del problema. Cuando terminaba los preparativos de los quehaceres diarios se replegaba en un lugar distante y asocial, inclinado sobre la superficie de la barra con el periódico del día, que rezumaba silencio. Jonah lo observaba mientras Troy se doblaba sobre los titulares, repasando una línea tras otra con el dedo corazón. Después leía las tiras cómicas. A continuación tomaba el bolígrafo que se había puesto detrás de la oreja y empezaba a bregar con el crucigrama diario. Al cabo de un rato comprobaba su reloj y se dirigía a la entrada del bar para abrir la puerta mientras las llaves tintineaban musicalmente en su puño.
– En fin -dijo Jonah. Pero Troy no lo oyó, ni levantó la cabeza.
Era evidente que eran parientes. Al menos, Jonah lo sabía. Sin lugar a dudas.
A decir verdad, resultaba casi enervante. Cuando miraba a Troy no sabía qué debía hacer con los pequeños recuerdos que evocaba su presencia física, recuerdos que describían círculos en su imaginación, puesto que de hecho Troy tenía mucho más en común con la familia Doyle (la madre de Jonah, su abuelo, los diversos parientes que había visto en fotografías) que el propio Jonah. Se encontró pensando en la forma que tenía su madre de bromear sobre su piel macilenta y su cabello rubio.
– No puedo creer que tú salieras de mi cuerpo -solía decir, y cuando Jonah miraba a Troy no podía evitar pensar que si ella estuviera viva lo encontraría un vástago más convincente. Allí estaban las cejas negras y pobladas, como las de su madre, así como el rostro alargado y la mandíbula firme del abuelo de Jonah. Hasta tenía una especie de ceño acentuado y distante que le recordaba a aquellos tiempos pretéritos en los que su madre se reclinaba en la cama para escuchar sus discos. Reconocía en Troy la melancolía lejana que había observado de niño. Recordaba hallarse ante la puerta de su madre, observándola, y que ella levantaba la cabeza, casi soñolienta, sumida en una bruma de infelicidad. «Sal de mi habitación», decía, y tal vez Troy, mientras levantaba la vista del crucigrama, estuviese a punto de decir exactamente lo mismo, con una inflexión sorda y displicente.
– ¿Has dicho algo? -preguntó Troy, volviéndose a mirar por encima del hombro, y Jonah enarcó las cejas.
– Oh -respondió. Tragó saliva-. Es que… me estaba preguntando -prosiguió si esto se considera lento -dijo al fin, tras un titubeo-. En términos del típico sábado. -Y Troy le dirigió una mirada sardónica.
– Yo diría que sí -admitió-. A no ser que se pueda tener un número negativo de clientes, cero es lo peor que puede haber.
– Supongo -dijo Jonah, y emitió una risita sofocada y comedida. Di algo, pensó, di algo gracioso, pero solo consiguió emitir un sonido gutural, como una flema. Troy lo estudió con curiosidad durante un instante y después se volvió de nuevo hacia el crucigrama.
Aunque estaba impaciente por que las cosas progresaran, Jonah sabía que debía controlarse. Era consciente de que sería muy sencillo echarlo todo a perder: las palabras incorrectas, el momento equivocado, el planteamiento erróneo, y todo habría terminado. Tengo que decirte una cosa, pensó, imaginando con detalle la expresión del rostro de Troy, cómo se acercaba, inescrutable y enigmático, cómo entornaba los ojos mientras Jonah le refería su secreto. Cuanto más tiempo pasaba en presencia de Troy, más seguro estaba de que precisaba una estrategia más definida. No bastaría confesar los hechos y esperar hasta que los digiriese. Casi se estremeció al recordar el momento en el que había estado a punto de dirigirse a la puerta de Troy: hola, me llamo Jonah Doyle, y… Qué desastre habría sido eso, se dijo, contemplando irritado a la persona que había sido una semana antes. Qué ingenuo había sido, pensó, al suponer que Troy le abriría los brazos sin más, aceptando gozosamente al desconocido que afirmaba ser su hermanastro.
Ahora, cuando miraba a Troy, semejante idea se le antojaba casi risible. Pero eso era lo que había imaginado honestamente: lo único que debía hacer era enfrentarse a su hermano cara a cara y desde entonces todo fluiría sin dificultades. Poseo cierta información. Necesito hablar contigo. Quiero hablar contigo, creo que poseo cierta información que te puede interesar, hay algo que debo decirte.
Con cada preámbulo que se le ocurría se le presentaba una imagen precisa del resultado que obtendría. Al principio Troy se quedaría impasible, incrédulo, y después, a medida que comprendiera poco a poco, su semblante se endurecería. Jonah se figuraba que Troy retrocedía, con un fulgor airado en la mirada. «¿Me has estado observando todo este tiempo?», decía. «Aléjate de mí, asqueroso fisgón», le espetaba, ultrajado. O lo que era aún peor, quizá sencillamente no le importase. Podría encogerse de hombros: «¿Y qué? Tenemos la misma madre. ¿Qué importa eso? No es para tanto». Y Jonah carecía de respuesta, no tenía nada que decir ante la ira o la indiferencia de Troy. Ese era el mayor problema: ¿por dónde empezar? ¿Cómo explicárselo? Existe una línea infinita alrededor de un área finita, se dijo, imaginando que en su película Troy se perdía en la distancia, como si lo estuviese viendo a través del extremo equivocado de un telescopio: una silueta pequeña y malhumorada.
Alzó la cabeza cuando se abrió la puerta del bar y la claridad inundó la penumbra. Los primeros clientes de la jornada.
A las once y media, el Stumble Inn se hallaba moderadamente concurrido. El chile era popular, al igual que las hamburguesas, y Jonah se encontró trabajando sin cesar, entregándose a las tareas más inmediatas. Había una suerte de urgencia en las simples faenas del trabajo que siempre le había gustado: la gente necesitaba alimentarse. Esperaban a que les sirvieran sus platos para comer.
Y había advertido que a Troy también le agradaba la sencilla presión de atender a los clientes. Se parecían en ese aspecto. A medida que se llenaba el bar, Troy cobraba vida, denotando una concentración que no había tenido una hora antes, mientras cumplimentaba el crucigrama. Ahora estaba alerta, enérgico, lleno de bromas ingeniosas que compartía con los clientes, moviéndose con eficacia. Y esa nueva energía se transmitía también a Jonah.
– ¡Pedido! -prorrumpió Troy, esbozando una sonrisa lobuna mientras arrojaba la nota por la ventanilla de entregas.
»Nos están felicitando por la comida -comentó, y su sonrisa era tan afable y distendida que por un instante le pareció que realmente podían hacerse amigos. Se podía desarrollar cierto entendimiento entre ambos, de modo que cuando Jonah le confiase la verdad no fuera una sorpresa. Todo ello tomó forma en un destello, en un breve intercambio de miradas. Entonces, como si Jonah se la hubiese imaginado, la sonrisa desapareció y Troy se volvió abruptamente hacia los clientes.
Por un momento, mientras sostenía el pliego del pedido, Jonah sintió que se hallaba en posesión de una especie de mensaje secreto. Después bajó la mirada. «2 cheese burg. c/patatas», decía la nota, con las esmeradas letras mayúsculas de Troy. «Salsa rosa». Puso las hamburguesas en la parrilla.
Si trabajaban juntos durante el tiempo suficiente, pensaba Jonah, semejantes conversaciones se acumularían. Se convertirían en conocidos, llegarían a conocerse mutuamente y quizás al cabo de algún tiempo sería más sencillo decir: tengo que hacerte una confesión.
Introdujo una paleta bajo los discos de carne picada para exprimir el jugo mientras Troy llevaba sendos vasos de cerveza a una pareja de mujeres rubias y gruesas. ¿Eran gemelas? ¿Amigas íntimas? Jonah no estaba seguro, pero Troy parecía conocerlas. Ambas llevaban chaquetas vaqueras azules y se habían hecho una permanente que al palidecer le había conferido a su cabello un aspecto quebradizo y afilado, como si fuera fibra de vidrio. Troy apoyó los codos en la barra y departió confidencialmente con ellas, y todos se rieron juntos, felices.
Cuando Vivian ascendió las escaleras, Jonah estaba absorto en el proceso de presentar los dos platos: las hamburguesas metidas cuidadosamente en los panecillos, con tomate y lechuga fresca, las patatas dispuestas en el lado opuesto y los pepinillos en el centro: sencillo pero estéticamente satisfactorio, pensaba Jonah, y Vivian, al observarlo, pareció aprobarlo.
– ¡Pedido! -exclamó Jonah mientras depositaba los platos en la repisa de la ventana de la cocina, y Vivian se asomó con curiosidad cuando Troy los recogió.
– ¡Hola, Roña! ¡Hola, Barb! -saludó afectuosamente a los dos rubias, y estas le devolvieron el saludo con voces casi distorsionadas por la amabilidad.
– ¡Hola, Vivian!
Pero cuando se volvió de nuevo hacia Jonah, tenía una expresión amarga.
– Dios, cómo odio a esas putas -susurró-. Ojalá encontrasen otro bar que apestar.
– ¡Oh! -repuso Jonah, haciendo una discreta mueca al oír que Vivian empleaba un lenguaje tan vulgar. Se interrumpió cautelosamente-. ¿No te caen bien?
– Las odio -reiteró Vivian con decisión-. Pero supongo que un cliente es un cliente.
– Sí -admitió Jonah, aunque estaba un tanto desconcertado y espantado al comprobar que el afecto que había demostrado por ambas mujeres se desmoronaba con tanta celeridad al darse la vuelta. Quizá la hubiese juzgado mal, se dijo.
Vivian le caía muy bien. Al principio había emanado una suerte de afabilidad que lo había desarmado por completo. Jonah estaba muy nervioso: todo lo que estaba haciendo se le antojaba arriesgado e imprudente, pero ella lo había saludado como si fuese un sobrino querido, como si hubiera estado esperando su llegada. Sentado en el sótano frente a Vivian mientras ella examinaba su solicitud, su grato recibimiento lo había sorprendido. Vivian leyó el documento de principio a fin como si Jonah fuese un hijo que le hubiese mostrado unas notas excelentes.
– No tengo palabras -exclamó, sonriéndole, mirándolo a la cara, a los ojos, aparentemente sin reparar en sus cicatrices. Le recordó a las ancianas que encontraban los niños en los libros de aventuras fantásticas: excéntrica, sabia y bondadosa. Le gustaban sus dientes amarillentos, sus gafas, suspendidas de una cadena de abalorios sobre su generoso busto, y el anillo de turquesa y plata que lucía en el dedo meñique. Era sencillo sentir que su simpatía era honesta, que Vivian discernía en él algo maravilloso que nadie había advertido nunca, y cuando le preguntó por qué había decidido marcharse de Chicago y establecerse en un «pueblecito de paletos» como San Buenaventura, quiso sincerarse con ella.
– Supongo -dijo- que deseaba empezar una nueva vida. -Ella asintió como si lo entendiera perfectamente, y Jonah sintió que le debía algo más a su silencio compasivo y expectante.
»Tuve un accidente de coche -prosiguió, sin apenas titubeos. Y acto seguido:
»Es algo de lo que no suelo hablar. Mi esposa… -explicó, con un tono apacible y sereno-. Estaba embarazada y murió.
– ¡Oh, Dios mío! -musitó Vivian, que alargó la mano sobre el escritorio y la depositó con firmeza en el dorso de la suya-. Lo siento mucho -dijo.
Jonah no sabía por qué lo había hecho y deseó de inmediato retirarlo.
– No me gusta hablar de ello -continuó-. No debería haber dicho nada… Te agradecería que quedara entre nosotros.
– Oh, desde luego -le aseguró ella-. Solo entre nosotros. -Y sus ojos se posaron sobre Jonah, afectuosos, húmedos y apesadumbrados, mientras le daba palmaditas en la mano.
Ahora parte de eso se vino abajo: la cualidad de entrañable abuela de cuento que había proyectado sobre ella. Ahora empezaba a preocuparle que hubiese cometido una estupidez y deseó no haber dicho nada, aunque fuese cierto. Vivian pareció percibir su nerviosismo.
– Lo siento -dijo, y Jonah advirtió que aquella ternura cómplice y ávida se encendía como si hubiesen accionado un interruptor-. No pretendía ser grosera -añadió, haciéndole una cariñosa confidencia. A continuación murmuró:
– Es que en este pueblo hay algunas personas que me caen mal.
– Lo comprendo -dijo Jonah. Reflexionó un momento, mientras una de las mujeres se recogía el cabello detrás de las orejas haciendo un ademán apresurado y nervioso con sus largas uñas-. ¿Son amigas… de Troy?
– ¡Oh, por Dios, no! -exclamó Vivian. Miró por encima del hombro a Troy, que seguía charlando con Rona y Barb-. Estoy segura de que les gustaría serlo, pero creo que hasta Troy es lo bastante listo como para no mezclarse con ese par. Solo son clientes habituales, y Troy las entretiene -dijo-. Y en ese sentido es un buen camarero… un buen farsante.
– Oh -musitó Jonah.
– Tampoco lo digo como una crítica -explicó Vivian, esbozando una sonrisa dulce-. Troy ha tenido algunos problemas, pero ya sabes, trabaja para mí desde hace mucho tiempo. A veces creo que le falta sentido común, pero tiene buen corazón, al contrario que el noventa y nueve por ciento de los de ahí fuera. Te aseguro que me da mucha pena últimamente. Es una vergüenza, eso es lo que yo creo. Ahí tienes a un hombre extraordinario, que realmente ama a su hijo, que se muere de ganas de tomar parte en su vida, ¡y claro! Por supuesto, le niegan el derecho a visitarlo. Luego tienes a un holgazán como ese de Cheyenne, que abandona a su mujer y a sus hijos y desaparece durante cinco años, y los tribunales pierden el culo para que se protejan sus derechos como padre. Me pone enferma cómo está gobernado este país.
– Sí -dijo Jonah. Apretó los dedos. Sí que era distinta de lo que había pensado. Ahora lo sabía, pero asimismo comprendía que era una gran fuente potencial de información. También supo que no debía confiar en ella. Pero si conseguía formular las preguntas adecuadas sin parecer demasiado ansioso, sin manifestar una curiosidad demasiado suspicaz por Troy, podría resultarle útil.
»Vaya -comentó a la ligera-, no sabía que Troy estuviera casado.
– Oh, ya no lo está -contestó Vivian. Volvió a mirar por encima del hombro, como para asegurarse de que no la estuviera escuchando-. Pobre chico -se lamentó-. Está separado de la madre… ella está en Las Vegas. Las drogas, ya sabes. Pero antes estaban casados, y debo admitir que eso está empezando a ser algo insólito en este pueblo. La mitad de las chicas de ahora tienen hijos con dos o tres padres distintos, y todos ellos son bastardos. Por supuesto, ya no se emplea esa palabra con ese sentido, como antes. Y no es que yo crea que haya que… estigmatizar a los niños. Pero en mis tiempos, a las chicas así las mandaban fuera del pueblo. A residencias -apostilló con mordacidad.
– Sí -corroboró Jonah, y pensó en la Casa de la señora Glass y en su madre, encinta de Troy, sentada en una habitación. Ella nunca le había hablado de ello directamente, excepto rechinando los dientes ante el recuerdo: «Se lo llevaron y se lo dieron a unos padres buenos».
»Y bien -prosiguió-, ¿dónde está ahora el niño? ¿Qué le ha pasado?
Pero Vivian lo miró como si su mente hubiese derivado hacia una conversación completamente distinta.
– ¿A quién? -preguntó.
– Al hijo de Troy. ¿Dónde se encuentra ahora?
– Oh -repuso Vivian, y se encogió un poco de hombros, como si no le gustasen los chismorreos-. ¿Loomis? Ahora está con la abuela. ¿Por qué me lo preguntas?
– Por nada -respondió Jonah a la ligera. Debía ser cuidadoso, se recordó-. Es que, no sé, me gustan los niños. -Bajó la mirada mientras cortaba limas para la barra, confiando en que su silencio le recordase a Vivian que su esposa embarazada imaginaria había fallecido en el mismo accidente de coche que lo había dejado desfigurado.
Así fue, pensó. Vivian también guardó silencio unos instantes.
– Bueno -suspiró, y ambos miraron dubitativamente a Troy, que estaba atendiendo la barra. Vieron cómo se detenía alargando la mano hacia abajo brevemente, frotándose levemente la pantorrilla, tocándose la tobillera.
17 8 de octubre de 1996
Los martes, Troy recorría las calles de San Buenaventura a bordo de un camión. Llevaba a cabo labores de embellecimiento. A veces lo llevaban a una instalación regentada por el condado (el aseo de un área de descanso de la autopista interestatal, por ejemplo) para restregar las inscripciones repugnantes, pueriles y desesperadas de la superficie de los reservados con un cepillo de cerdas de alambre; o transitaba por el arcén de la autopista ataviado con un chaleco reflectante, empuñando un recogedor y una bolsa de basura de plástico. La semana anterior se había pasado el día en lo alto de una escalera, bajo un puente del ferrocarril, limpiando con un chorro de arena una declaración pintada con aerosol: «Jim quiere a Athena», una letra tras otra.
Ese era su día de «servicio a la comunidad», su día libre en el Stumble Inn. Lisa Fix se había asegurado de que tuviera el peor trabajo posible, a modo de venganza por haber rechazado el empleo en el departamento de retraso mental que le había ofrecido originalmente. A las siete de la mañana se presentaba para entregar sendas muestras de sangre y de orina, y después esperaba silenciosamente con su chaleco y su mono de trabajo en compañía del resto de sujetos de su ralea: conductores borrachos y alborotadores, maltratadores de esposas y niños y defraudadores, todos ellos a la espera de que los condujesen a su penitencia. Al menos, estaba agradecido de que apenas hubiese conversación entre ellos. Era como la sala de espera de un médico. Se agrupaban en el aparcamiento, con la cabeza baja, hasta que aparecía un supervisor. Se los llevaban en grupos de dos o de cuatro.
Aquel día su compañero era un hombre al que conocía superficialmente: J. J. Fowler. No se saludaron exactamente, aunque se había producido un breve y significativo intercambio de miradas mientras ambos esperaban, expuestos al gélido aire matutino, y otro cuando los seleccionaron a ambos para el camión de los muertos. Durante las siguientes ocho horas deambularon recogiendo los restos de animales atropellados: gatos, perros, ardillas, zarigüeyas, mofetas, mapaches y, de tanto en tanto, ciervos. Era posiblemente el trabajo más sucio del lote, pero Troy y J. J. no dijeron nada cuando se subieron al camión, en el que había un trabajador en libertad condicional sentado con desgana tras el volante.
En el pasado, J. J. había sido un cliente habitual del Stumble Inn los viernes y un consumidor mensual de la marihuana (y ocasionalmente las setas) de Troy. Solían mantener conversaciones agradables y despreocupadas, pero mientras circulaban lentamente a bordo del camión, Troy guardaba silencio y J. J. miraba al frente a través del parabrisas. Troy ignoraba cuál había sido el delito de J. J. (podría haber sido cualquier cosa, se dijo), pero ya no eran los mismos de antaño. Se toparon con un gato común que tenía la huella claramente visible de un neumático en el lomo. Se bajaron del camión y J. J. empleó una escoba para arrastrar el cadáver agarrotado hasta la pala de boca ancha que empuñaba Troy. J. J. lo observó elusivamente, pero no dijo nada cuando Troy arrojó al gato a la parte trasera del camión. Eran aproximadamente las ocho y media de la mañana.
Últimamente había estado pensando mucho en Carla.
Habían tenido noticias suyas por última vez a finales de abril, cuando llamó para charlar un minuto con Loomis. Había sido casi doloroso ver cómo se encendía el rostro del niño, sus ojos brillantes y su amplia sonrisa, la timidez y la ternura con la que había dicho: «Hola, mamá», con un rubor de placer. Troy se quedó a la escucha, apoyado contra el marco de la puerta, mientras Loomis se dirigía vergonzosamente al auricular, pues aún no era ducho en conversaciones telefónicas.
– Sí -dijo Loomis, escuchando atentamente-. Ajá… ajá… vale. -Y Troy se preguntó qué le estaría diciendo Carla para que refulgiese de ese modo.
Pero cuando Loomis le devolvió el teléfono al fin, la voz de Carla era queda y también, pensó Troy, un poco inarticulada.
– No podré volver a llamar durante una temporada -le dijo.
– Bueno -replicó Troy-, tampoco es que hayas estado llamando regularmente. Te echa de menos, sabes.
– Que te jodan, Troy -le espetó ella-. ¿Es que crees que no lo sé? No intentes que me sienta como una imbécil.
– No lo hago -le aseguró, y frunció el ceño adustamente al escuchar el bullicioso trasfondo de personas hablando a grandes voces: se hallaba en un bar, quizá, o en una fiesta-. Oye, Carla -continuó-, te voy a mandar una de esas tarjetas de crédito… ya sabes, las que te da la compañía telefónica. Puedes cargar las puñeteras llamadas a mi número, no me importa.
Ella guardó silencio. Al otro lado de la línea Troy distinguió las carcajadas de personas cercanas. Muy borrachas.
– Te enviaré un poco de dinero -propuso-. ¿Necesitas dinero?
Ella no dijo nada.
– Dame una dirección -dijo, y al cabo de una larga pausa, ella murmuró el número de un apartado de correos, un código postal de Las Vegas.
– Tengo que irme -añadió, circunspecta. Y entonces, por un segundo, su voz se ablandó:
– Gracias -dijo.
Eso había sucedido hacía seis meses. Carla había cobrado el cheque por valor de trescientos dólares que le había enviado, pero jamás había utilizado la tarjeta telefónica. En junio le había enviado otro cheque, en esta ocasión de cien, al mismo apartado de correos. Incluso durante la debacle de su arresto y subsiguiente libertad condicional había vigilado atentamente su cuenta bancaria, esperando la llegada de un cheque cancelado con la firma de Carla en el dorso. Pero nunca se produjo.
Recientemente había empezado a pensar que quizá estuviera muerta. A pesar de todas sus imperfecciones, Troy seguía creyendo que Carla amaba a Loomis, y le costaba comprender su silencio. Habría llamado, se decía. Habría llamado. Y entonces se le había ocurrido, como si fuera el hálito frío y nebuloso de una premonición: estaba muerta. Carla está muerta, murmuraba una voz en su mente, y nadie se había molestado en ponerse en contacto con él ni con su madre. ¿Era posible? Intentó decirse que no, pero la idea lo hostigaba, y descubrió que regresaba, inoportuna, en diversos momentos del día. Hasta había pensado en preguntarle a Lisa Fix si existía alguna agencia gubernamental con la que pudiera ponerse en contacto, algún almacén de datos que tuviese un archivo de tales cosas.
Pero temía perseverar. Apoyó la cabeza contra la ventanilla del copiloto del camión, procurando desterrar de su mente la imagen de su rostro exánime. Asesinada, tal vez, estrangulada o apaleada. O lo que era más probable, víctima de una sobredosis de drogas.
No conseguía evitar imaginárselo. Carla tenía la piel grisácea, por supuesto, de una lividez antinatural, pero seguía siendo ella. Tenía los brazos y las piernas extendidos en actitud indiferente y voluptuosa, como solía tenderse cuando se acostaba a su lado. A Troy le encantaba observar su delicioso abandono mientras dormía. Troy se acurrucaba en una esquina, con las rodillas flexionadas y los brazos apretados contra el pecho, pero a Carla le gustaba estirarse. Su postura durmiente parecía la de una animadora petrificada en medio de un salto, como alguien precipitándose de espaldas en el agua. Sonreía en sueños, con la boca entreabierta. Eso era lo que más le gustaba, ese aspecto jubiloso que tenía, su forma de lamerse los labios cuando le tocaba ligeramente la cara.
Dios, pensó, qué guapa había sido.
Estaba pensando en ello cuando atravesaron la calle donde vivían Judy Keene y Loomis. Levantó la cabeza con una mirada apesadumbrada mientras dejaban atrás la señal de cruce en verde. Aunque no se detuvieron, sintió que la calle flotaba a sus espaldas. Imaginó por un momento que Loomis estaba jugando en el patio cuando ellos pasaban. Entonces recordó que Loomis estaba en la escuela. En la guardería.
Había estado trabajando en una carta, puesto que Judy no le dejaba llamar por teléfono, y meditó de nuevo sobre ella cuando recorrieron su calle sin detenerse. «Querida señora Keene», había escrito.
Querida señora Keene,
Comprendo que tiene muchas razones de peso para oponerse a que Loomis tenga contacto conmigo, y respeto sus deseos de protegerlo. Sé que hecho cosas malas e ilegales a lo largo de mi vida. Pero como padre de Loomis, le escribo esta nota para suplicarle que tenga la bondad de dejarme hablar con él, aunque sea bajo su estricta supervisión. Quiero mucho a Loomis y, aunque sé que he cometido algunos errores, solo deseo lo mejor para él. ¿Sería tan amable de permitirme hacerle una breve visita? ¿O hablar con él por teléfono? Hubo un tiempo en el que Carla no deseaba que usted tuviese contacto alguno con él, y yo podría haberle impedido que volviese a verlo nunca, pero no lo hice. Si me extendiera la misma cortesía, le estaría muy agradecido.
Atentamente,
Troy Timmens.
P. D.: Estoy muy preocupado por Carla y si tiene noticias de su paradero, significaría mucho para mí que me lo dijera. Si no quiere ponerse en contacto conmigo directamente puede dejarle un mensaje a mi agente de libertad condicional, Lisa Fix, en el 255-9988. Por favor, señora Keene, soy el padre de Loomis y lo quiero. Tenga piedad de mí.
No había enviado aquella carta, aunque la había repasado varias veces, indeciso. ¿Parecía lo bastante contrita? ¿Parecía inofensiva? ¿Parecía sensiblera, como si fuera la obra de un borracho? Si se presentaba en una corte de justicia como prueba de acoso, ¿cómo la juzgaría un jurado? No estaba seguro, de modo que se la quedó, colocando el sobre en la mesa de la cocina, entre el salero y el pimentero, sin cerrarlo ni sellarlo. Para reflexionar.
Era imposible, pensaba, que pudieran separarlo permanentemente de su propio hijo. Era imposible que Judy tuviese más potestades sobre el chico que Troy, su padre. Pero nadie parecía dispuesto a ocuparse de ello: ni Lisa Fix, que era reticente; ni su abogado, Schriffer, que le aseguraba que todo se arreglaría, pero que no le había devuelto las llamadas desde hacía casi un mes; ni desde luego la propia Judy. Para empezar, sospechaba que ella había sido quien lo había delatado mientras la policía estaba vigilando a Jonathan Sandstrom. Volvió a recordar la noche en la que Loomis había entrado en la cocina mientras estaba con Lonnie von Vleet, y cómo se había quejado a causa del olor del humo. Se imaginó que Judy Keene detectaba el aroma en su ropa y que Loomis respondía a sus preguntas con inocencia, hablándole de la pipa de agua de su padre y de las personas que se presentaban en su casa de madrugada.
Sentado en el camión, se ruborizó con violencia. Qué idiota había sido. ¡Qué idiota!
A las cuatro de la tarde, cuando al fin lo eximieron del servicio a la comunidad, se preguntó una vez más si contaba con el tiempo necesario para pasar frente a la casa de Judy Keene.
Después de haber telefoneado al servicio de vigilancia para darles su número, disponía de diez minutos para volver a casa. Quizá fuera suficiente, aunque apenas, para emprender el camino largo.
Había estado a punto de hacerlo un par de veces anteriormente, pero siempre había perdido el valor. Era extremadamente peligroso. Tendría que rebasar ligeramente el límite de velocidad, arriesgándose a que hubiese policías a la espera, escondidos en los callejones o detrás de los arbustos, en las pequeñas trampas de velocidad que todo el mundo sabía que salpicaban el pueblo y lo alimentaban. Tendría que exponerse a la posibilidad de que la propia Judy lo descubriese y lo delatara.
Sabía que iría a la cárcel si lo pillaban infringiendo las condiciones de la libertad condicional. El supuesto «buen trato» que le había procurado Schriffer quedaría en entredicho y el juez tendría la prerrogativa de sentenciarlo a prisión. Dos, hasta cinco años. Era correr un riesgo estúpido.
Pero le costaba discurrir con claridad. Se había pasado el día meditando sobre Carla, Loomis y todas las libertades ordinarias que antaño había dado por sentadas. Estaba confuso a causa de tantos pensamientos que desembocaban en callejones sin salida.
Abandonó el departamento de carreteras del condado y se incorporó a la autopista 31, que en los confines del pueblo adoptaba el nombre de Euclid. Continuó dirigiéndose hacia el este, dejando atrás el largamente arruinado hotel de carretera Buenaventura, cuyo antiguo rótulo prometía «Las tarifas más bajas» y «Televisión en color», la callejuela lateral donde se hallaban la Pista de Patinaje de Zike, deslucida y abandonada, y el Stumble Inn, frente a frente, cada uno desmoronándose a su manera. Traspuso dos semáforos sin tener que esperar y finalmente se detuvo frente a un semáforo en rojo en el bulevar Old Oak, donde, si se proponía volver a casa, tendría que girar hacia el sur.
Habían transcurrido cuatro minutos. Vaciló un segundo cuando cambió la luz, pensando: no, no deberías hacerlo. Y después se precipitó hacia adelante, con el corazón latiendo a toda prisa. Contempló el reloj digital del salpicadero, observando los números palpitantes. ¿Qué se proponía? Abrigaba la esperanza de ver a Loomis, aunque fuese brevemente, de que se hallara en el patio frente a la casa de Judy, blandiendo un palo distraídamente, hablando solo, según le gustaba, de que quizá estuviese deambulando por la acera, embebido en alguna fantasía. Y de que en el momento en el que pasara a su lado, levantase la vista.
¿Y entonces qué? ¿Lo secuestraba? Huían a Canadá o a América del Sur. Tendría que ahorrar algún dinero, pensó. Tardaría algún tiempo en encontrar un trabajo, pero lo conseguiría. Se podía ser camarero en cualquier lugar del mundo, se dijo, y dejó que la fantasía flotase brevemente antes de empezar a desinflarse como un globo pinchado.
Había una camioneta frente a él. Se trataba de un viejo granjero, seguramente distraído o comatoso, que merodeaba lentamente por el pueblo. Desfilaron con agónica morosidad frente al bar El Farol Verde, el Banco Nacional Americano y la Casa de la Fotografía.
Cinco minutos.
Y comprendió que era inútil. La certidumbre de que nunca llegaría a tiempo a la casa de Judy accionó una corriente eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Era peor que inútil. Comprendió el peligro al que se había expuesto con tanta claridad que durante un segundo fue incapaz de respirar. Cinco años en prisión, pensó. No había tráfico en la dirección opuesta, de modo que giró abruptamente, haciendo un cambio de sentido ilegal en medio de la avenida Euclid. El coche deportivo que lo seguía aminoró con irritación y la conductora, una adolescente, lo miró alarmada y boquiabierta cuando giró en redondo y se dirigió nuevamente hacia el oeste.
Seis minutos.
Cuando regresó a la intersección de Euclid y Old Oak empezaban a temblarle las manos. Siete minutos y medio. Aceleró al internarse en el túnel de cemento que discurría bajo las vías férreas, cuyas paredes pintarrajeadas y húmedas rezumaban cal, pensando que de ese modo lograría recuperar un poco de tiempo, pero entonces, como si lo hubiese conjurado su angustia, un coche patrulla se incorporó al tráfico a sus espaldas y Troy se vio obligado a reducir nuevamente la marcha hasta acomodarse al límite de velocidad. Cincuenta kilómetros por hora, y hasta el policía parecía un tanto impaciente. Cuando este se aproximó hasta pisarle los talones Troy reconoció el grueso semblante de culturista de Wallace Bean, el oficial que lo había arrestado aquella noche secundado por Kevin Onken y Ronnie Whitmire. Troy no pudo evitar acordarse una vez más del sonido de la descarga de la pistola de Whitmire y de los gritos de Bean: «¡Joder! ¡Joder!» mientras Troy vociferaba el nombre de Loomis entre sollozos. Bean era tal vez el menos despreciable del trío: había sido el ala cerrada del equipo de fútbol cuando Troy estaba en el instituto, un muchacho fornido, atontado y afable, el único de los tres que parecía reconocer que había algo malo en el hecho de irrumpir en la casa de alguien para incrustar una bala en el techo del dormitorio de su hijo. «Su hijo está bien, no se preocupe, no se preocupe», le había dicho Bean mientras apoyaba su voluminosa mano en la cabeza de Troy para ayudarlo a entrar en el coche patrulla.
Pero, no obstante, la ironía de su aparición precisamente en ese angustioso momento le resultaba un tanto intolerable, y cuando vio los destellos amarillos de una señal que indicaba una zona escolar más adelante, se mordió con fuerza la cara interior de la mejilla hasta saborear su propia sangre. Se trataba de la escuela primaria del sur, a la que Loomis asistiría si las cosas hubieran sido distintas. «Zona escolar: 30 km/h: Zona escolar», proclamaba la señal, y no había nada que Troy pudiese hacer al respecto. Aunque circular a treinta kilómetros por hora se le antojaba ir más despacio que caminando, dejó que se desplomara el velocímetro. Ocho minutos y medio. Puso el intermitente en la esquina de Old Oak y la avenida Deadwood y Bean lo eludió al fin, haciéndose a la derecha. Siguió adelante sin reparar en Troy, concentrado en alguna misión que lo esperaba un poco más al sur.
Ahora que Bean se encaminaba hacia otro lugar, Troy se adentró en Deadwood a toda velocidad. Debía correr el riesgo y apretó el acelerador, conduciendo cada vez más aprisa. Sesenta, ochenta, cien kilómetros por hora. Dejó atrás el campamento de caravanas Búfalo Blanco, donde antaño pasara las horas de su infancia con Bruce, Michelle y el bebé Ray, así como las hileras familiares de viviendas desvencijadas que delimitaban el pueblo. Los vecinos estaban acostumbrados a que la gente circulase a toda velocidad por la avenida Deadwood con coches baratos con el tubo de escape averiado, de modo que ni siquiera levantaron la vista cuando pasó. Enfiló la salida de su calle, Gehrig, y derrapó en la gravilla de la carretera sin asfaltar. Nueve minutos y medio. Acometió rugiendo el camino particular y abrió la puerta del coche de un empujón, sin detenerse siquiera para cerrarla de un portazo, mientras se debatía con las llaves de su casa, que llevaba en el bolsillo. Franqueó la cancela a la carrera y se dirigió a la puerta trasera, y cuando vio a Jonah en el patio, frente a la puerta, ahuecando las manos en la ventana, tratando de asomarse al interior, ni siquiera tuvo tiempo de pensar en ello.
Cuando se acercaba comprobó que el color abandonaba el semblante sorprendido, alarmado y afligido de Jonah.
– ¡Oh! -dijo-. Hola, yo… -Y levantó las manos como si Troy se dispusiera a golpearlo.
Pero Troy no tenía tiempo para reflexionar. Apartó a Jonah de un empujón.
– Tengo mucha prisa -farfulló con una mueca, mientras sus dedos temblorosos introducían la llave en la puerta trasera. Manoteó frenéticamente. Abrió la puerta de un empujón y estuvo a punto de desplomarse en la cocina al precipitarse hacia el teléfono. Miró su reloj y marcó el número con dedos torpes y temblorosos.
Diez minutos y medio. Resopló ante el auricular.
– Número 1578835. Presente.
Se produjo un largo silencio. Y la voz de un hombre que parecía embriagado contestó:
– Vale. Estás limpio.
Ignoraba cuánto tiempo había pasado apoyado contra la pared, recuperando el aliento. Estaba un poco mareado, el corazón seguía latiéndole con celeridad, y anticipaba las preguntas que Lisa Fix podría formularle durante su próximo encuentro.
– Veamos -diría-. Martes ocho de octubre. ¿Por qué tardaste tanto en volver a casa? Casi once minutos. -Y tendría que haber una excusa.
Pasaron varios minutos hasta que se acordó de Jonah. Miró hacia la puerta trasera, que seguía entreabierta, y se amasó los hombros cansados con los dedos.
– ¡Jonah! -exclamó-. ¡Pasa! La puerta está abierta.
No hubo respuesta.
Haciendo un esfuerzo, se despegó de la pared con la que se estaba fundiendo y se dirigió a la puerta de pantalla.
– ¡Jonah! -repitió-. ¡Pasa!
Pero no lo vio por ninguna parte. Troy contempló el patio desierto, frunciendo el ceño. El viejo columpio colgaba lánguidamente de la rama del árbol.
– ¿Hola? -dijo. Pero no había nadie.
18 10 de octubre de 1996
Crecieron juntos en Little Bow, Dakota del Sur. Los dos hermanos, Troy y Jonah. Corrían por el patio yermo dirigiéndose a las vías férreas, empuñando palos y gritando: «¡A la carga! ¡Apresadlos!», como si fueran soldados de dibujos animados, y Troy, que era el mayor, iba en cabeza. Descargaban sus armas sobre un batallón de malezas crecidas.
Sentados ante la mesa de la cocina, dieron cuenta de los bocadillos de mortadela que les había preparado su abuelo, y bajo las sillas se hallaba la perra Elizabeth, que apoyaba el hocico en las pezuñas con aire pensativo, confiando en que cayese la comida. Troy masticó en silencio durante un rato, adusto; tenía los ojos posados sobre Jonah. En ocasiones podía ser autoritario, incluso abusón, pero Jonah sabía que Troy lo protegería.
– Deberíamos construir una fortaleza, ¿no te parece? -sugirió Troy; era un soldado que departía con su consejero sabio y barbado, y Jonah asintió.
– Sí -afirmó, y recordó el amasijo de tablones y leños de cinco por diez que su abuelo había apilado detrás del garaje. Pasaron la tarde levantando el fuerte, y cuando su madre volvió a casa los llamó desde la puerta de atrás. Estaba exhausta después de una jornada de trabajo, pero deseaba hablar con ellos. Estampó un beso en la frente de Troy y acto seguido en la de Jonah, escuchando sus relatos mientras el abuelo Joe y la perra entraban sigilosamente en la cocina desde el pequeño trastero.
Y cuando fuesen adultos serían íntimos, pensaba Jonah. Habría un afecto sereno entre ambos, aunque siguieran un rumbo distinto. Se sentarían en los bares a beber cerveza juntos. Jonah se presentaría en el umbral de Troy cargado de regalos de Navidad para Loomis; se sentarían en el capó del coche de Troy, contemplando los fuegos artificiales del Cuatro de Julio, y después quizá fuesen de acampada, a ver el monte Rushmore o la Torre del Diablo; si Jonah tenía un neumático pinchado, llamaría a Troy, naturalmente.
– Necesito ayuda -le diría, y Troy haría algún chiste irónico. Y luego respondería:
– Claro, hermano. Llego en dos minutos.
¿Estaba trillado? ¿Era un cliché?
Jonah no estaba seguro. Lo cierto era que no sabía a ciencia cierta cómo se habría sentido en otra vida, en un universo alternativo. Había visto películas y programas de televisión, había leído libros, pero apenas concebía cómo podía ser la amistad cotidiana y duradera o la fraternidad.
Hasta el momento no había tenido mucha experiencia con las relaciones. Sabía lo que era fracasar, sabía que de algún modo había echado a perder su amistad con Steve y Holiday. Sabía lo que era vivir solo y sentarse en un apartamento silencioso o en un bar. Sabía por contadas experiencias lo que era una aventura de una sola noche, el sexo anónimo. Sabía lo que era trabajar con otras personas y cómo llevarse bien con sus compañeros. Sabía cómo ser invisible, al igual que en el instituto, sin hablar con nadie, recorriendo los pasillos con la cabeza baja. Sabía cómo vivir con su madre. Pero era consciente de que eso no era mucho.
Pasaba mucho tiempo meditando sobre ello. Sentado en el suelo del salón de su caravana con las piernas cruzadas frente a la mesita de café, anotaba en una serie de tarjetas los nombres de todas las personas que había conocido. Las clasificaba en categorías diferentes: conocidos, patrones o caseros, compañeros de trabajo, amigos en potencia, parientes y amantes. Era como una partida de solitario. ¿Qué es una relación entre dos personas?, se preguntaba. ¿Cómo se adquiere? El sol penetraba entre las tablillas de los visillos. La caravana estaba repleta de abultadas polillas grises (molineras, se llamaban) que se arracimaban en las repisas de las ventanas, batiendo letárgicamente sus alas. Jonah las recogía a puñados y las depositaba en el exterior, donde aleteaban sobre la gravilla polvorienta que le hacía las veces de jardín.
Pensaba en sus numerosos fracasos. Sobre todo en los misteriosos. Por ejemplo, en una ocasión, en Chicago, había conocido a una mujer mayor, de cuarenta y tantos años, la edad de su madre. Se llamaba Marie. Era enjuta y atlética, y le hundía los dedos como si fueran estacas en la piel indemne de la espalda cuando la penetraba. Jonah estaba bastante satisfecho. Creía que estaba comprendiendo las cosas, que estaba a punto de obtener cierto discernimiento.
Marie también estuvo contenta al principio. Hablaron de libros, de Saul Bellow, al que ella había conocido en una ocasión, de música pop y de la escena local de música low-fi. Discutieron acerca de cómo el concepto de la hermosura se transformaba de una década a la siguiente. Marie le aseguró a Jonah que era lo que ella buscaba, que era mejor que hermoso; le gustaba la intensidad de sus ojos, su cabello rubio y liso, y su rostro, que le habría recordado a un muchacho de una película playera de los años sesenta.
– Pero ahora es algo completamente distinto -dictaminó, inclinándose hacia él-. No consigo identificarlo -añadió, y alargó la mano para tocarle los labios con el dedo índice.
Pero más adelante, en la oscuridad del estudio de Jonah, cambió de improviso. Jonah ignoraba lo que había sucedido. Parecía triste y molesta. Flexionó las rodillas bajo la colcha y descansó el mentón sobre ellas.
– ¡Oh! -musitó, y Jonah supuso que eso significaba: «¿qué estoy haciendo aquí?», o «¿qué he hecho?».
– ¿Estás bien? -le preguntó. Estaba pensando en su madre, que solía sentarse de ese modo, desnuda bajo la colcha, bebiendo vino con un vaso de plástico y leyendo libros sobre misterios inexplicables. Se le ocurrió que aquella mujer tenía un hijo que estaba gravemente herido (tal vez muerto) y que ahora estaba pensando en él-. Oye -dijo-. No te pongas triste. No pasa nada.
– Sí -repuso ella con amargura-. Sí que pasa. Pasa mucho.
De acuerdo, pensó Jonah. Probablemente lo que decía era cierto, y esperó a que continuase, pero Marie no lo hizo.
– Puedes contármelo si quieres -dijo al fin, pero ella meneó la cabeza-. A veces es bueno hablar de ello -afirmó-. ¿Se trata de tu hijo?
– ¡Yo no tengo ningún hijo! -rezongó ella venenosamente, y cuando Jonah la miró había una película lacrimosa espesándose sobre sus ojos y sus pestañas.
»Joder -masculló-. ¿Tú qué eres?
Jonah guardó silencio un instante, pues no entendía del todo la pregunta.
– Solo soy una persona -respondió-. No soy nada específico. -Se sintió extraño. Sintió que los fragmentos de su existencia se desplazaban, organizándose y reorganizándose.
– ¿Por qué crees que tengo un hijo? -inquirió aquella mujer que tanto se parecía a su madre. Ahora sus ojos eran grandes y suspicaces, y, cuando Jonah trató de hablar ella, se escabulló de la cama, se inclinó para recoger su ropa y la oprimió contra sus pechos y sus ingles como si Jonah se hubiera colado en su casa mientras ella estaba desnuda. Aferró la ropa mientras retrocedía hasta el cuarto de baño y cerraba la puerta.
– ¿Qué pasa? -exclamó Jonah, y cuando llamó cortésmente a la puerta la oyó al otro lado, gruñendo y debatiéndose mientras se vestía-. ¿Estás bien? -preguntó. Pero ella no le respondió.
«¿Tú qué eres?», le había preguntado, y Jonah reflexionó sobre ello una vez más.
En el restaurante de Chicago no era nada. Solo un trabajador. Había pasado la mayor parte del tiempo troceando y picando verduras. Se le daba bien: podía cortar una seta en rodajas tan finas como una hoja de papel y reducir una cabeza de brócoli a diminutas florecitas en cuestión de segundos. Apenas advertía los tajos que se hacía en los dedos, y a veces eso les hacía gracia a sus compañeros, quizá porque tenía muchas cicatrices. Creía que probablemente tenía un problema nervioso, porque casi nunca experimentaba dolor, de modo que cuando se cortaba las yemas de los dedos la sangre era lo único que le indicaba que había cometido un error.
– Primo* *-le decían-. Primo,* estás sangrando.
La mayoría de sus compañeros de trabajo en Chicago eran mexicanos o naturales de algún país latinoamericano. No le hacían ninguna pregunta. Siempre hablaban en español y después lo miraban atentamente y se reían. En algunos aspectos, pensaba Jonah, quizá fuese lo mejor. Aprendió algunas cosas. Conocía palabras como cebolla, cuchillo y cabrón,* y a veces le enseñaban frases; por ejemplo, en una ocasión le hicieron decir: «Muchas panochas en América»,* y cuando lo repitió se produjo semejante alboroto de hilaridad que adivinó que probablemente se trataba de una obscenidad. Pero cuando le preguntó a Alfonso, el cocinero de línea, lo que significaba «panocha»,* este adoptó un aire solemne.
– Significa «azúcar», primo* -afirmó-. Azúcar moreno.
¿Aquellos hombres eran sus amigos? Jonah suponía que sí. La noche siguiente a que recibiera la información de la Agencia Buscapersonas, la noche en la que había hallado a su hermano, quiso decírselo. Intentó recordar cómo se decía «hermano» en español. Hermano.* ¿Pero cómo se decía «encontrado»? ¿«Añorado»? ¿Cómo se decía «Pienso marcharme dentro de poco»?
Lo ignoraba. Les sonrió más de lo acostumbrado aquella noche, tratando de demostrarles lo que deseaba decir por medio de su expresión. Puesto que había pasado tanto tiempo con ellos, imaginaba que en cierto sentido eran íntimos, pero casi nunca estaba seguro de lo que decían. Había pensado en aprender español, pero decidió que si hablara su idioma ya no les caería tan bien.
Al parecer ninguno de ellos sentía curiosidad por sus cicatrices, aunque en una ocasión un menudo friegaplatos, un muchacho enjuto de aspecto maya con los pómulos pronunciados llamado Ernesto, las había señalado. Apretó los puños y produjo un suave chasquido con la lengua, simulando una pelea. Jonah meneó la cabeza.
– No -respondió.
Jonah le enseñó los dientes y tamborileó con los dedos sobre ellos.
– Dientes* -dijo Ernesto.
– Guau -soltó Jonah, imitando a un perro-. Arf, arf.
– Perro* -dijo Ernesto.
Ernesto asintió con ademán solemne, con aparente comprensión, aunque también receloso. Alargó la mano y recorrió con el dedo la protuberancia gruesa y macilenta que surcaba el antebrazo de Jonah.
– ¿Perro? * -repitió, vacilante, y Jonah asintió, un tanto azorado y jubiloso. Era la primera persona a quien le confesaba la verdad desde su llegada a Chicago, y el trance parecía sumamente peligroso. Se desabotonó la camisa y le mostró a Ernesto una parte de su pecho-. ¡Ay! -se lamentó este, y Jonah le sonrió, encogiéndose de hombros. Esperó, conteniendo la respiración, mientras Ernesto le tocaba la piel.
– El lobo* -explicó Jonah, pues sabía que así se decía «lobo» en español, y Ernesto se rió entre dientes, retrocediendo un poco-. No pasa nada -le aseguró Jonah, y Ernesto sonrió.
Sacó pecho y trazó una equis con el dedo sobre la piel desnuda de Jonah, zis, zas, como el Zorro.
– Pasa nada -repitió, imitando a Jonah como si este fuese muy valiente. Jonah se dijo que quizá fuera el comienzo de una amistad.
Pero al cabo de unos días se presentó en el trabajo y descubrió que Ernesto ya no estaba allí. Cuando le preguntó al respecto, Alfonso se limitó a encogerse de hombros. Ernesto había sido asesinado, le explicó, apuñalado en una pelea frente a un bar en el barrio mexicano de la ciudad.
– ¡Joder! -masculló Jonah, que experimentó nuevamente aquella sensación de velocidad-. Pero si solo era un crío, ¿no? ¿Cuántos años tenía?
– No lo sé, primo* -respondió Alfonso, y lo miró adustamente-. Los suficientes para morir, supongo -dictaminó, y le enseñó la palma de las manos. Por supuesto, Jonah no era responsable de la muerte de Ernesto, pero la forma en que lo había mirado Alfonso le dejó una pátina de culpabilidad durante el resto de la noche. Iba a marcharse. Pensó en la mujer que se había apartado de él. «¿Tú qué eres?», le había preguntado. Jonah no lo sabía.
Y ahora, ¿qué? Estaba pensando en ese momento en el patio de Troy cuando este apareció de improviso, justo cuando Jonah ahuecaba las manos para asomarse a la ventana posterior.
Al día siguiente, cuando vio a Troy, consiguió explicarse con cierta facilidad.
– Perdona lo de… ayer -dijo-. Solo había pasado porque tenía que hacerte una pregunta sobre el horario. Espero no… haberte molestado.
Y Troy se encogió de hombros.
– Hmmm -murmuró, distraído-. No pasa nada.
Pero a pesar de todo resultaba inquietante. Estaba tan ensimismado, recorriendo la circunferencia de la casa de Troy, palpando los cantos de las repisas de las ventanas, fingiendo que estaba en su hogar. Era su patio, su casa, el columpio de su hijo colgado del árbol. Lo limpiaremos y quedará muy bonito, estaba pensando, y entonces se volvió para ver a Troy corriendo.
Lo primero que presintió fue que Troy se disponía a golpearlo. Durante un instante supuso que Troy se había enterado de algún modo y se imaginó que lo derribaba y lo pateaba repetidamente en el estómago y las costillas. «¿Quién te crees que eres?», rugía. «¿Tú qué eres?».
Pero en cambio Troy lo apartó de un empujón. «Tengo mucha prisa», dijo, adoptando una expresión implacable, como si Jonah fuese un extraño al que acabase de conocer, y en algunos aspectos eso fue peor que un puñetazo. Jonah se quedó un momento en el patio mientras Troy desaparecía en el interior de la casa y sintió que se disipaba, que las otras vidas que había imaginado se elevaban, tan estúpidas como globos.
No era nada. Recordó a la mujer, Marie, que le decía con el rostro contraído: «Yo no tengo ningún hijo»; recordó los ojos afables y confusos de Ernesto mientras Jonah se debatía con palabras básicas: perro… dientes…* Vio a su madre, que lo observaba quedamente, expeliendo humo por la boca, cuando lo sorprendía balbuciendo a solas, y todos los artificios de su imaginación se vinieron abajo. Sintió que se encogía.
Se vio a sí mismo como lo había hecho Troy: un desconocido extravagante, un personaje secundario, indeseado, inoportuno, que se había presentado en el patio de su compañero de trabajo sin ninguna buena razón.
«¿Qué estás haciendo aquí?», había dicho la expresión de Troy, y Jonah sintió que el peso de aquella pregunta se desplomaba sobre él. Ignoraba la respuesta.
En términos prácticos, la vida de Jonah en San Buenaventura no difería mucho de la de Chicago. La casita rodante que había encontrado en un lugar llamado campamento de Camelot presentaba un aspecto tan anodino y anónimo como el estudio que le había alquilado a la señora Orlova. Los restantes residentes, consumidos por los problemas del trabajo y la familia, por los sufrimientos mundanos de la pobreza ordinaria, le prestaban poca atención. A veces los oía cuando les gritaban a sus hijos o estaban absortos en alguna discusión amorosa, pero raras veces los veía. Se mantenía apartado: veía la televisión, leía y procuraba esclarecer mentalmente las cosas.
Ese día, cuando al fin salió de la caravana, tenía tantas ideas en la cabeza que cuando se topó con otras personas estuvo a punto de sorprenderse. Eran las dos de la tarde y se dirigía al trabajo, sin dejar de escudriñar sus tarjetas imaginarias, y se detuvo en seco cuando los vio. Se trataba de un grupo de adolescentes sentados en el capó de un viejo Mustang aparcado en el camino de gravilla que discurría entre las caravanas. Estaba justo detrás de su coche, cerrándole el paso.
Los cuatro muchachos se estaban pasando un porro. Jonah se quedó petrificado en los escalones de madera que conducían a la puerta de pantalla de su caravana mientras ellos lo observaban, departiendo en susurros. No se habría alterado tanto si no hubiesen tenido un perro: una especie de chucho membrudo. Desatado. Se encontraba a escasos metros de Jonah, con el pelaje del lomo erizado como si fuera de espinas y ladrando. Jonah mantuvo la calma mientras contemplaba al animal. No tenía fuerzas para moverse ni hablar, y hubo de hacer un esfuerzo para no retroceder hasta la caravana.
Finalmente, uno de los chicos, el mayor de los cuatro, pareció reparar en su presencia.
– Oye, tío -le dijo, como si Jonah acabase de aparecer-, ¿cómo estás?
– Bien -respondió Jonah, circunspecto. El perro no se le acercaba, pero para llegar hasta el coche Jonah tendría que aproximarse a él. En Chicago se cambiaba de acera cuando divisaba a los propietarios de mascotas que paseaban a sus perros con una correa, y sabía qué parques debía evitar.
– ¿Eres nuevo aquí? -preguntó el chico, y sus seguidores sonrieron, examinando a Jonah con expectación. A los veinticinco años, su rostro seguía siendo demasiado juvenil como para ejercer autoridad alguna sobre ellos; a pesar de la cicatriz, la gente lo tomaba por un adolescente a menudo.
– Sí -dijo-. Me acabo de mudar. -Volvió a mirar al perro y el cabecilla de los muchachos siguió su mirada.
– ¡Rosebud! -exclamó el chico con firmeza antes de dirigirle a Jonah una media sonrisa maliciosa-. No te preocupes -le explicó-, no muerde a menos que yo se lo diga. -Cuando dio una fuerte palmada, Jonah comprobó que la perra se sentaba, obediente, lamiéndose los labios, con las orejas enhiestas, expectante.
El muchacho se dirigió de nuevo a Jonah y asintió, complacido, como el orgulloso propietario de Rosebud. No presentaba un aspecto amenazador, exactamente. Era bajo, tenía la cara redonda y llevaba una camiseta sin mangas. Le brotaba un vello parduzco sobre el labio superior y la barbilla, aunque aún no tenía bigote ni perilla. Sus ojos parecían básicamente cordiales, aunque estaban muy drogados, y hasta podría haberle parecido afable de no haber sido por la perra.
– ¿Cómo te llamas? -preguntó el chico, después de haberse enfrentado un momento a Jonah, y este se aclaró la garganta.
– Jonah -contestó. Al parecer, los más jóvenes lo encontraron sumamente gracioso por alguna razón, pues se dieron codazos y rieron entre dientes, pero su líder se limitó a observar a Jonah con aparente interés.
– Gafe -dijo, y se frotó la mano en el muslo de los vaqueros antes de extenderla para estrecharle la suya-. Vivo ahí, con mi madre. -Señaló en la dirección de una serie de caravanas alargadas provistas de una pequeña extensión de hierba y coloridos ornamentos de jardín.
– Encantado de conocerte -respondió Jonah con un tono cordial, y el chico le mostró sus dientes pequeños y amarillentos. Rosebud emitió un gemido meditabundo.
– En fin -dijo Gafe, y se apoyó en el otro pie, sin dejar de sonreír. Estaba muy colocado, pensó Jonah. Lo estaban todos. Las manos de Jonah siguieron petrificadas a ambos lados de su cuerpo mientras el chico se inclinaba hacia delante con aire confidencial-. Tengo que preguntártelo, tío -dijo-. ¿Qué es eso, eh? -Y efectuó un ademán apresurado a lo largo de su propia mejilla para referirse a la cicatriz de Jonah-. ¿Qué es ese efecto de Halloween? ¿Eres un luchador?
Jonah guardó silencio un momento y los jóvenes sentados en fila en el capó del Mustang lo examinaron con curiosidad. No les tenía miedo. Las drogas los volvían torpes y Jonah estaba bastante seguro de que apenas constituían una amenaza. Durante sus años de instituto había descubierto enseguida que era más fuerte y más resistente al dolor que la mayoría de los matones. La certidumbre de que poseía la capacidad de lastimar a los demás siempre le había infundido serenidad cuando se enfrentaba a encuentros como este, y apretó fuertemente la llave del coche, dejando que el extremo afilado de esta sobresaliera entre el dedo anular y el corazón. Lo único que lo ponía nervioso era la perra.
– No soy un luchador -contestó Jonah, pero su mirada se endureció y Gafe retrocedió un corto paso. Jonah sabía muy bien cómo hacer que su expresión infundiese pavor; el problema era que pareciese normal. Extendió el pulgar deliberadamente y recorrió su voluminosa cicatriz-. No soy nada -añadió, sin apartar la mirada de Gafe mientras se dirigía cautelosamente a su coche. Rosebud no se movió, aunque profirió un gruñido grave y gutural. Jonah esperaba que no advirtiesen el acto de valentía que requería, estando la perra desatada allí sentada, descender los escalones y abrir la puerta del coche. Si no hubiera estado a punto de llegar tarde al trabajo, dudaba que lo hubiera conseguido. Bajó la ventanilla unos centímetros.
»¿Os importaría apartar el coche? -dijo serenamente, aunque el corazón le palpitaba muy deprisa-. No puedo pasar.
Y Jinx realizó una especie de reverencia formal.
– No hay problema, Jonah -le aseguró, con un destello en los ojos.
Ese día, cuando llegó al Stumble Inn, se estaba llevando a cabo el cambio de turno. Vivian estaba cocinando, Troy estaba atendiendo la barra y Crystal iba de un lado para otro ocupándose de diversas tareas livianas, preparándose para la velada. A Jonah le había sorprendido averiguar que los cuatro componían la totalidad del personal habitual. Había dos empleados más, ambos a media jornada: un tipo llamado Chuck, que también era bombero municipal y desempeñaba trabajos manuales, hacía el único turno del domingo, cuando la cocina estaba cerrada; y una anciana aparentemente alcohólica llamada Esther trabajaba en la cocina los lunes. Jonah no había conocido a ninguna de aquellas figuras periféricas. Le habían asignado cinco días de trabajo a la semana: desde las tres y media de la tarde hasta las nueve de la noche los martes, miércoles y jueves, y desde las diez hasta las dos de la madrugada los viernes y sábados; y estaba empezando a acomodarse en una rutina cotidiana en la que su existencia giraba en torno a la suerte de familia formada por Troy, Vivian y Crystal. Le encantaba la sensación del horario que se solidificaba y le molestaba que su encuentro con los adolescentes lo hubiese alterado. Se ruborizó al franquear la puerta trasera del bar, antes incluso de que Vivian dijese nada.
– Estás a punto de llegar tarde -rezongó la propietaria cuando entró Jonah, con voz grave y teñida de decepción pesimista. Lo observó como si hubiera esperado desde el principio que metiese la pata y Jonah gesticuló exasperado.
– Lo lamento -dijo. Advirtió que Crystal y Troy se volvían para mirarlo y enrojeció. Esperaba, como mínimo, parecer admirablemente responsable. Un trabajador esforzado y cumplidor. Siempre había pensado que si uno era de confianza en el trabajo podía conquistar a cualquiera, al margen del aspecto que tuviera. Se detuvo incómodo.
»Lo siento mucho -añadió, y se aclaró la garganta-. He tenido problemas con unos adolescentes. Un puñado de críos que se han cruzado en mi camino. -Esbozó una sonrisa bienhumorada, esperando que se apiadasen de él, pero ellos no parecieron comprenderlo.
»¡Estaban sentados en el camino particular, cerrándome el paso! -explicó-. Había un chico que tenía una perra grande y fea llamada Rosebud. ¡Ja! ¿Creéis que es fan de Ciudadano Kane?
Jonah consideró que era una ocurrencia bastante aguda, pero Vivian, Crystal y Troy lo miraron impasibles.
– Es una película -insistió-. Ciudadano Kane.
Vivian parpadeó adustamente.
– ¿Por qué no bajas a por un cubo de hielo? -le dijo, mientras regresaba a su labor, y Jonah sintió que una carga familiar de autodesprecio se posaba sobre sus hombros. No debía contar chistes. No debía tratar de ser sociable. Se le daban mal ambas cosas, y ya debería saberlo.
El local estuvo bastante concurrido durante algún tiempo. Después de que se fuera Vivian, después de que Troy fichara y se marchase apresuradamente sin pronunciar palabra, el bar empezó a llenarse de clientes de un modo inexplicable. A través de la ventanilla de pedidos, Jonah distinguía a los clientes que entraban, apoyaban los codos en la barra y ocupaban los reservados y las mesas. Oía la voz cantarina y musical de Crystal cuando esta saludaba a la gente, charlaba con ellos y le decía: «Pedido». En su imaginación, el mundo irradiaba hacia fuera, elevándose sobre la concurrencia de parroquianos y sus conversaciones indistintas, sus cervezas y sus hamburguesas; sobre el aparcamiento y la fachada sellada con tablones de la Pista de Patinaje de Zike, sobre San Buenaventura y la expansión de pradera que lo rodeaba, sobre los puntos de los faros en las carreteras que se alejaban, el ramillete de luces distantes que representaban ciudades pequeñas como Denver, Cheyenne o Rapid City, el telón difuminado de las nubes que mantenían la atmósfera unida a la Tierra, el planeta mismo, que se encogía hasta convertirse en una elipse, y su propia existencia, que menguaba hasta ser algo subatómico.
Le ayudaba plantearse las cosas de ese modo. Confinado en la caja de la cocina, con un sucio delantal blanco, una redecilla para el pelo y unos pantalones a cuadros, con perlas de sudor que resbalaban por el elástico del gorro de papel y se le metían en los ojos, devanándose por las protuberancias de su rostro desfigurado, se sentía repugnante. Meditaba sobre la plancha caliente y las columnas de hamburguesas prefabricadas, separadas por una lámina de papel encerado; sobre los monótonos rituales de freír y sumergir puñados de jalapeños empanados rellenos de queso en una olla de aceite chisporroteante. Se avergonzaba de su cuerpo cuando se arrastraba hacia la zona de la barra, tan abatido como los empleados de la prisión, para rellenar los baldes de condimentos con rodajas de lima y de limón; se avergonzaba de sus uñas carcomidas y de sus manos mugrientas cuando estas formaban hileras de platos pegajosos, apretando un trapo en el puño, restregando cazuelas en sus ratos libres. No le parecía que estuviese empezando una nueva vida.
Y de pronto, sin previo aviso, el bar se quedó desierto. Jonah miró su reloj: eran las once en punto, y llegó a sus oídos la voz de Crystal al despedirse de alguien:
– ¡Gracias por venir! -exclamó, y sus palabras se desplomaron inertes en la sala desocupada. Se produjo un momento de silencio.
Después, al cabo de un instante, Crystal se volvió a mirar a Jonah.
– Vaya -suspiró, con tono afable y satisfecho-. ¡Menuda noche! -Le sonrió. Como no había nadie más a quien brindar su afecto, pues el local estaba vacío, de repente Jonah se convirtió en su destinatario: su competente compañero, su camarada de armas. Estaba restregando la parrilla con una brasa de carbón y se asomó hacia ella, parpadeando.
– Ajá -dijo.
– Has estado fantástico -afirmó Crystal-. De verdad, me parece que la comida está empezando a labrarse una reputación gracias a ti.
Jonah bajó la cabeza como si hiciese frente a un viento intenso.
– Ajá -repitió.
– Lo digo en serio -insistió ella, y cuando Jonah volvió a levantar la vista comprobó que seguía mirándolo. Su tersa melena rubia se derramaba casi hasta los omoplatos, y era evidente que se lo cepillaba con ahínco todas las mañanas. Absorbía la luz y refulgía, y Jonah se agitó incómodo ante su brillo. Crystal era la clase de chica que imaginaba secretamente que un hombre atesoraba un mechón de su cabello, que creía posible que los ojos fuesen las ventanas del alma. Poseía una ternura manifiesta que se extendía a las flores, a los niños, a los animalitos y a los ancianos, y desde allí se transmitía al resto del mundo, a personas como el propio Jonah.
»¿Te apetece una cerveza? -le propuso-. Yo me voy a poner una. Luego podemos rematar el trabajo y largarnos.
Él titubeó.
– Claro -respondió. La observó mientras inclinaba un vaso contra el grifo y volvió a doblarse sobre la plancha, frotándola con fuerza. Levantó la vista recelosamente cuando Crystal entró en la cocina con un vaso de cerveza perfectamente tirada: un líquido dorado coronado por una suave espuma blanca.
– Relájate un minuto -le dijo, y sostuvo su mirada mientras aceptaba el vaso que le ofrecía-. ¡Pareces una bestia de carga! ¡No te he visto tomarte un respiro en toda la noche!
– Gracias -repuso Jonah. Se llevó el vaso a los labios y bebió. Crystal lo imitó, paladeando sonriente la cerveza de un modo que a Jonah le hizo pensar en un misionero que compartía una bebida exótica con un salvaje.
– ¿Cómo te está tratando San Buenaventura, Jonah? -preguntó Crystal después de beber un trago sorprendentemente largo de cerveza-. ¿Te estás instalando sin dificultades?
Jonah se encogió de hombros.
– Sí -contestó-. Estoy bien.
– A pesar de los adolescentes chiflados y sus malvados perros.
– Exacto -corroboró.
Crystal apuró el resto de la cerveza de un solo trago.
– ¡Ah! -gimió. Jonah la siguió con la mirada mientras se llenaba de nuevo el vaso. El suyo seguía estando casi lleno, de modo que bebió otro sorbo.
»Debe ser difícil adaptarse -continuó alegremente cuando volvió a entrar-. ¡Mudarse aquí desde Chicago! ¡Tiene que haber una gran diferencia cultural!
– Un poco -admitió Jonah, y ella volvió a sonreírle afectuosamente, como si eso fuese una gran admisión por su parte. Jonah restregó la última mancha negra de la plancha y bebió otro sorbo de cerveza.
– ¿Pero te gusta esto? -inquirió Crystal.
– Sí -dijo Jonah. Titubeó y siguió bebiendo sorbos de cerveza mientras Crystal ingería un largo trago de la suya-. No está mal -añadió-. Me parece que me gusta.
– ¿Sí?
– Creo que sí -afirmó, alargando la mano para apagar la freidora. Echó un vistazo a la zona de trabajo para asegurarse de que no quedaba nada sin acabar-. ¿A ti te gusta?
Ella se encogió de hombros y bebió otro sorbo; ya había terminado la mitad de la segunda cerveza.
– Supongo -respondió-. No lo sé. Si hubiera recorrido la interestatal buscando un sitio para establecerme, no sé si este habría sido mi primera elección, pero ahora estoy aquí. Cuando conoces un sitio te acostumbras a él. Me gusta mi casa.
– Eso está bien -comentó Jonah. Bebió el último trago de cerveza y Crystal extendió la mano para coger su vaso.
– ¿Otra? -preguntó, y como Jonah titubeaba, le sonrió-. ¿Por qué no? -añadió, como si fingiera leerle la mente.
– No soy un gran bebedor -repuso Jonah, pero Crystal ya se estaba encaminando a la barra para rellenarle el vaso. Se volvió para mirar por encima del hombro.
– Vivian me ha contado lo de tu accidente -dijo-. Lo de tu mujer.
Fue como un golpe suave pero apabullante en el cráneo.
Sintió que enrojecía, que el calor le inundaba las mejillas y la frente. Creía recordar lo que le había contado a Vivian: «Tuve un accidente de coche. Es algo de lo que no suelo hablar. Mi esposa… Estaba embarazada, y murió». ¿Pero le había revelado algo más? Por ejemplo, ¿le había otorgado a su esposa un nombre o una historia? No estaba seguro. Había comprendido que era un error en el preciso instante en que salía de su boca. «Lo cierto es que no me gusta hablar de ello», había dicho en un intento de retractarse. «No debería haber dicho nada… Te agradecería mucho que quedara entre nosotros dos.»
Y había confiado en Vivian en ese momento. La creyó cuando ella lo miró con seriedad. «Oh, desde luego», le había asegurado. «Solo entre nosotros». Pero ahora, mientras Crystal lo miraba, sintió que el suelo que pisaba se reblandecía, que sus pies se hundían poco a poco. Sabía que tenía el rostro congestionado y comprendió que aquella historia concreta, que había relatado a resultas de un impulso, se solidificaba a su alrededor.
– Vaya -musitó con aspereza. Siguió con la mirada a Crystal mientras esta contorneaba de nuevo la barra para acceder a la zona de la cocina-. Era algo que no… yo… no quería que todos lo supieran -dijo.
– Lo sé -respondió Crystal. Esbozó una sonrisa melancólica mientras le ofrecía otro vaso de cerveza-. Lo siento -dijo-. A Vivian no se le da muy bien guardar secretos.
Jonah tragó saliva y se llevó la cerveza a los labios.
– Vaya -repitió, y la miró. Quizá fuera posible cambiar las cosas, deshacer la frívola mentira que le había contado a Vivian y sacarlo todo a la luz por fin. Se preguntó qué sucedería si le contaba la verdad: si le explicaba lo de Troy, la adopción y la Agencia Buscapersonas. Quizá ella lo ayudase. Pero no estaba seguro. A lo mejor ya se había zambullido a demasiada profundidad en la falsa persona que ella creía que era.
»¿Lo sabe todo el mundo? -preguntó con suavidad.
Ella lo miró.
– Jonah -dijo-. Vives en un pueblecito. En este sitio no se puede ser discreto.
Jonah parpadeó.
– Perdona si te he puesto triste -prosiguió suavemente Crystal-. No pasa nada si no quieres hablar de ello. La gente lo entenderá.
Mientras salía dificultosamente al aparcamiento, Jonah sintió que el peso de aquella historia se posaba sobre sus hombros: la velocidad vertiginosa de su automóvil, la rejilla del camión que se abatía sobre él y el sonido de los gritos de su esposa. Pobre Jonah, diría la gente. Retoma una vida arruinada en San Buenaventura. ¿También se habría enterado Troy? Se detuvo a contemplar el viejo Festiva, tratando de calcular de nuevo la historia de su vida. El aire era gélido y se había extendido una delicada escarcha en forma de helecho sobre el parabrisas que se transformó en rocío cuando la tocó.
Era casi la una en punto de la madrugada, pero estaba demasiado alterado para regresar a su caravana a dormir. Condujo por las calles y el clima de octubre descargó sobre él una lluvia de hojas que el viento arremolinaba. Se sentó en el capó de su coche frente a la casa de Troy, siguiendo con la mirada una taza de poliestireno que emitía una resonancia hueca al rodar por la calle, clop, clop, clop. Los cascos de un caballo fantasmal.
La casa estaba oscura y los árboles se mecían en el aire otoñal, susurrando. Troy, su hermano, estaba dormido. Troy también se encontraba triste y solo, pero era una persona real, al contrario que Jonah. Dormía, soñando con su sólida existencia. Con su esposa y su hijo. Con su empleo.
En cuanto a Jonah, inspeccionó con la linterna la tupida hierba agrisada del patio de Troy. Encontró un soldado de plástico arrodillado que empuñaba una bazuca; un árbol con una soga deshilachada suspendida de una rama como el recuerdo de una horca; una piedra de gran tamaño en medio de un lecho de flores y una pelotita de goma de brillante color naranja. Se sentía como un arqueólogo de Troy. Si los estudiaba durante el tiempo suficiente, podría coger todos esos pequeños detalles y crear algo completo.
¿Por qué no podía hacerlo por sí mismo? En comparación con la mayoría de las personas, apenas existía: no era nada, tan solo una colección de fragmentos aleatorios de historia y memoria que llevaba consigo, una serie de estados de ánimo cambiantes. Una serie de mentiras que estaba obligado a obedecer. Se estremeció: ¿qué era real en su memoria? Visualizó los temblorosos pies de su abuelo enfundados en sendos calcetines mientras el viejo estaba reclinado en las sábanas amarillentas viendo la televisión. Vio a su madre inclinándose sobre él con una linterna en las manos, murmurando con voz arrastrada a causa de las drogas. Vio al bebé, Henry, que lo contemplaba con una mirada completamente vacía. Imaginó a la perra Elizabeth, que arrimaba el hocico contra su pecho. Pero ninguna de aquellas cosas encajaba.
Cuando al fin se adentró en los caminos de gravilla del campamento Camelot eran casi las cuatro y todavía estaba tenso y enervado. Condujo despacio. Los neumáticos producían un crujido acompasado contra la gravilla y las sombras aparecían frente a los faros, al igual que los temblorosos ecos de las malezas secas, las ramas y los postes de la luz, súbitamente clavados en el medio de la carretera, que retrocedían a medida que se acercaba. Una hoja describió una espiral en su descenso y se plantó en el parabrisas frente a su rostro, como si fuera la palma de una mano apretada contra el cristal.
Jonah se sobresaltó y pisó el freno abruptamente. Más adelante, allí donde se aglomeraban las negras siluetas de una hilera de caravanas, distinguió un par de puntos rojos refulgentes que se alzaban de las sombras para dirigirse hacia él. Dos ojos que reflejaban los faros. Sintió que se le helaba el corazón. Lentamente, la figura de un perro se recortó contra la oscuridad frente al destello de los faros, acercándose furtivamente a él, ladrando, abriendo y cerrando en el aire su boca llena de dientes afilados.
La visión le inspiró pánico. Fue una reacción casi instintiva apretar a fondo el acelerador, lo más fuerte que pudo. Sintió un hormigueo, como si hubiera pequeños insectos arrastrándose sobre su piel. La perra se mantuvo impávida un instante, adoptando una especie de postura de luchador, con el pecho hinchado y la cabeza erguida. En el último segundo intentó esquivarlo, pero Jonah también viró.
Se produjo un grito, una exclamación de dolor estridente y pueril, y un ruido sordo amortiguado cuando el neumático la arrolló. Jonah pisó el freno y acto seguido introdujo la marcha atrás con los labios temblorosos, haciendo girar los neumáticos en la gravilla y derrapando. Pero su puntería fue sorprendentemente buena. El neumático posterior conectó con la cabeza del animal y Jonah percibió que el cráneo y el morro se hundían bajo el peso del coche produciendo un crujido quedo y húmedo.
Apoyó la cabeza en el volante. No estaba llorando, sino emitiendo un sonido suave, profundo y sofocado con la garganta que era casi lo mismo. Necesitó un momento para calmarse, para sentir que sus pensamientos tomaban forma tras surgir de la neblina. Y para percatarse de lo que había hecho y recordar el nombre de la perra. Se quedó sentado en silencio, contemplando el camino de gravilla iluminado frente a él, observando cómo el viento arremolinaba las hojas marchitas y los fragmentos de papel, que describían un círculo solemne al danzar.
19 27 de julio de 1974
Nora se despierta en mitad de la noche y descubre que Jonah está inclinado sobre ella, contemplándola.
Necesita un segundo para comprender siquiera dónde se encuentra. Estaba profundamente dormida y al principio solo es consciente de una inquietud imprecisa. En su sueño se encuentra en una estancia de la Casa de la señora Glass y distingue el árbol solitario al otro lado de la ventana, alumbrado por la claridad lunar. Una sombra se mueve debajo: se trata de algo pesado, como el contorno de un escritorio o de un vestidor, pero se desplaza, se desliza por el suelo como un caracol, dejando una estela húmeda. Y entonces, poco a poco, repara en el aroma agrio y húmedo del aliento expelido contra su rostro. Cuando abre los ojos, el rostro de Jonah se cierne sobre ella, con sus grandes ojos fijos y su cabeza enjuta, casi esquelética, como la de un pajarito. Es casi un acto reflejo golpearlo; ni siquiera piensa en ello. Su mano describe un arco ascendente y conecta con el lado de su cara, derribándolo al suelo.
– ¡Joder! -grita, y Gary, que está dormido a su lado, zarandea frenéticamente los brazos y las piernas.
– ¡Qué! ¡Qué! -exclama, moviendo la cabeza de un lado a otro, desorientado por el pánico.
– ¡Oh, Dios mío! -dice Nora. El bofetón ha arrojado a Jonah casi hasta el otro lado del dormitorio, donde se encuentra encogido en el suelo sin moverse-. Acabo de pegarle -le dice a Gary, que sigue abriendo y cerrando los ojos, aturdido-. Tenía una pesadilla y le he pegado.
Se pone en pie, desnuda y asimismo aturdida, contemplando inexpresivamente la forma pequeña, ensombrecida y acurrucada del niño. Nora da un paso hacia ella, seguido de otro, muy despacio, y se percata de que está empezando a estremecerse. El niño produce los rumores carrasposos que constituyen su versión del llanto: gruñidos quedos, sofocados, un sonido indeterminado, parecido al croar de una rana. Jonah no llora desde que era un bebé, y ahora que tiene tres años rara vez emite esos gemidos lacrimógenos, aunque esté herido. Es una de las muchas cosas de Jonah que Nora encuentra extrañas y aterradoras.
– Jonah -murmura, y finalmente consigue arrodillarse a su lado, darle la vuelta y rodearlo con los brazos.
– Me has pegado -dice Jonah; ni siquiera es un acusación, sino más bien una declaración imperturbable y serena, y Nora se estremece. Su mejilla ya se está hinchando: debería haber estallado en llanto.
– Lo siento -responde, y lo acuna un poco-. No quería. Me asustaste.
Y Jonah le dirige una mirada severa, con los ojos desorbitados y expectantes.
– Te asusté -repite-. ¿Por qué?
– No sabía que eras tú -susurra Nora-. Pensaba que era… otra cosa. -Y Gary se agacha sobre ellos, atento, mientras atusa el cabello rubio de Jonah, que es ligero y sedoso.
– Vaya -comenta-. Menudo puñetazo le has dado. ¿Por qué lo has hecho? El pobre chico va a tener un ojo morado.
Ella también ha empezado a llorar un poco y lo mira, mientras una lágrima resbala por el puente de su nariz. De veras no pretendía golpearlo así, se dice, con tanta fuerza que lo ha lanzado al otro lado de la estancia. No ha sido a propósito.
No la deja en paz, eso es parte del problema. La sigue a todas partes, observando todo lo que hace con una atención silenciosa y expectante, concentrado, profundamente fascinado por cualquier tarea mundana que lleve a cabo: lavar los platos, pasar la aspiradora o leer una revista o un libro. Ahora que se puede escapar de la cuna es imposible alejarse de él para disfrutar de un momento de intimidad. No ve la televisión a menos que ella se siente a verla con él, ni juega con sus muñecos a menos que pueda ponerlos a sus pies para empujar sus cochecitos de plástico por la pierna de su madre o describir círculos a su alrededor con sus animales de peluche. Nora se sienta ante la mesa de la cocina a tomar un café y percibe golpecitos suaves cuando Jonah se arrodilla a sus pies para hacer que los juguetes bailen encima de sus zapatos.
Ni siquiera duerme la siesta. Nora lo ha azotado una y otra vez por levantarse cuando debía estar durmiendo, pero es imposible persuadirlo. Se escabulle de la cama y al cabo de un breve lapso de deliciosa soledad Nora empieza a percibir su presencia. Jonah se asoma por el marco de la puerta para espiarla o se esconde en alguna parte: debajo de una silla o en un armario, abriendo la puerta lo suficiente para mirar.
– ¡Nunca he visto a un crío que quiera tanto a su mamá! -había señalado Arlene, la vecina. Arlene era un ama de casa joven y poco agraciada que tenía la edad de Nora y casi siempre llevaba rulos. Tenía una niña de dos años y un niño de cuatro, y estaba encinta de un tercero. Durante una temporada, después de haberse instalado, Arlene había ido a tomar café e intercambiar conversaciones inocuas y aburridas con Nora. Pero Jonah no quería jugar con los hijos de Arlene y Nora advertía que la ponía tan nerviosa como a ella, aunque adulase amablemente su serena observación-. No te quita los ojos de encima -decía, esbozando una sonrisa tensa que daba a entender: «¿Qué le pasa a tu hijo? Es anormal». Y después de un breve lapso de amistad superficial Arlene había hallado a otra madre de la calle que le caía mejor.
En el transcurso de los últimos meses, Nora ha adoptado medidas cada vez más decididas. Las puertas de los dormitorios tienen botones que se cierran desde dentro, no desde fuera, y se abren hacia dentro, de modo que no se puede empotrar una silla contra el picaporte para encerrarlo. Un día soleado lo había dejado en el patio y había cerrado la puerta con llave para que no pudiese volver a entrar.
– Juega un rato ahí fuera -le había dicho-. Juega con tus juguetes en la hierba.
Pero Jonah se había limitado a quedarse ante la puerta, sacudiendo el picaporte un rato, antes de empezar a llamarla.
– ¡Déjame entrar! ¡Mamá! ¡No puedo entrar! -Chillaba tanto que amenazaba con atraer a Arlene o a alguno de los demás vecinos al rescate a toda prisa. En otra ocasión, poco después, Nora se había encerrado en su dormitorio. Jonah se había apostado frente a la puerta durante largo rato, golpeando sin cesar. Y después, al cabo de lo que apenas había parecido un momento de silencio, se había producido un estrépito en la cocina, el sonido de cristales rotos y el rítmico «Uh, uh, uh» de Jonah emitiendo sus gemidos lacrimosos. Entonces se había visto obligada a salir para descubrir que Jonah había conseguido encaramarse de algún modo a la encimera y derribar un estante repleto de baratijas, chucherías que amaba y guardaba desde hacía años. Casi todas destruidas.
Entonces le había pegado. Se lo había puso encima de las rodillas y descargó uno de los cinturones de Gary Gray sobre sus nalgas, una y otra vez, hasta que temió dejarle marcas. Pero lo cierto es que el efecto de la paliza había empeorado las cosas. Durante los días que siguieron, y de hecho durante más de una semana, Jonah se disculpaba a intervalos regulares. Decía:
– Perdona por romperlo, mamá. Perdona por romperlo. Perdona por romperlo. -A veces se disculpaba dos o tres veces por hora. Finalmente, con los nervios de punta, Nora le había propinado una bofetada en la boca.
– ¡Deja de pedir perdón! -le había gritado-. Ya sé que lo sientes. ¡Déjalo ya! ¡Déjalo! No lo aguanto más.
No puede evitar pensar que Jonah es su castigo. Que Jonah es lo que merece, una muchacha que abandonó a su propio hijo sin mirarlo siquiera, que renunció de buena gana a una parte de sí misma, a una parte de su propio cuerpo. Es la venganza de su bebé perdido, esa constante observación, como si Jonah supiera de manera instintiva que su madre no es de fiar, que es una traidora.
Y no puede evitar sentir que Jonah es muy taimado para su edad, incluso calculador, pues cuando Gary Gray vuelve a casa del trabajo por la noche está mucho más apacible. Se parece mucho más a un niño normal. No la observa del mismo modo, de modo que cuando se lamenta ante Gary de sus dificultades Jonah no da muestras de vigilarla y seguirla obsesivamente.
– A mí me parece que está bien -dice Gary. Y la mira fijamente-. ¿Y tú? -le pregunta-. ¿Te encuentras bien, cariño?
Cuando Jonah se disculpaba incesantemente, Gary tampoco encontraba nada extraño en ello.
– ¡Dios! -exclamaba, riéndose-. ¡Pobre chico! Tiene mala conciencia, ¿verdad?
Y ese es otro castigo que le impone el mundo. Al principio, cuando se conocieron estando Nora encinta, Gary Gray deseaba ser el padre de Jonah. Se ofreció a serlo, estaba dispuesto a inscribir su nombre en la partida de nacimiento para que todo fuese oficial. Estaba dispuesto a casarse con ella.
Y ella se había negado. No sabía a ciencia cierta en qué estaba pensando, excepto que era la clase de falsedad, la suerte de hipocresía, que le recordaba a la Casa de la señora Glass. Gary no era el padre de Jonah, y en aquel momento le sobrevino una especie de afán posesivo. No quería que el bebé se llamase Gray. Quería que fuese un Doyle: suyo y de nadie más. Aquella vanidad la había impulsado a indicar que escribiesen «padre desconocido» en la partida de nacimiento de Jonah. Muchas veces sentía que si el chico se hubiese llamado Jonah Gray tal vez ella se habría salvado, pero Gary Gray no volvió a pedírselo durante los años que vivieron juntos.
– Todavía quieres a ese tipo, ¿eh? -dijo Gary cuando ella rechazó su oferta, y Nora se limitó a encogerse de hombros, meneando la cabeza.
– Ni siquiera sé cómo se llama -le aseguró. Sabía que aquella demostración de valentía le encantaba tanto como le molestaba.
– Estás loca -le decía-. Loca de remate. -Y de este modo manifestaba al mismo tiempo una crítica y una declaración de amor. El hecho de que lo rechazase y no obstante viviese a su lado solo la hacía más deseable. Elusiva. Colérica. Un poco peligrosa.
Ahora Nora es consciente de que esa atracción está empezando a disiparse, así como se ha disipado su insistente posesión del bebé. Jonah no es solo suyo, y de hecho, a menudo no parece posible que haya salido de su cuerpo. Su cabello sedoso del color del maíz, su complexión blanquecina, su cuerpo desmañado, robusto, delgado y nada infantil; siempre salta a la vista, cuando Gary, Jonah y Nora están juntos, que Jonah no es el hijo de ambos. Gary, parte inglés y parte armenio, es fornido, tiene el cabello oscuro, la nariz prominente y la barba negra y rizada. Nota tiene la piel cobriza, la cabellera negra y lisa, cejas pobladas y rasgos angulosos.
Cuando se sientan todos juntos en la Casa Internacional de las Tortitas parece improbable que sean compatibles. Jonah se balancea en el asiento junto a Nora, apoyando los pies en el muslo de su madre mientras le canta suavemente a su propia mano. Una anciana blanca los observa adustamente. Está claro que Jonah es un niño caucasiano, mientras que Nora y Gary son «étnicos». ¿Puertorriqueños? ¿Árabes? ¿Judíos de piel oscura? Nora siente que la mujer intenta averiguarlo, frunciendo los labios mientras trata de decidirse. Le recuerda a su infancia, cuando la gente observaba con disgusto la piel rosada de su padre, que tenía ascendencia irlandesa y escocesa, y el bronceado de su madre, de origen siux y alemán. Pero al menos estaba claro que ella era su descendencia. Jonah, por otra parte, parece una cruel broma de la ciencia: un hombre al que apenas recuerda consiguió implantar sus genes en Jonah de un modo tan poderoso que los de Nora están casi completamente eclipsados. Ese es otro pequeño castigo para ella.
La mañana después de despertarla en mitad de la noche Jonah está mucho más sosegado que de costumbre, y eso sería casi una bendición si Nora no se sintiera tan culpable. La mejilla donde le dio la bofetada está tan hinchada que tiene el ojo casi cerrado y casi la mitad de la cara amoratada. Le parece distinguir la huella imprecisa de su propia mano en el contorno del moretón, como si este fuera un dibujo de Rorschach. Después del desayuno llena de hielo un trapo de cocina y le obliga a sujetárselo contra la mejilla, y Jonah obedece sin rechistar. Se inclina sobre la mesa de la cocina observando cómo el hielo fundido destila del paño y forma un charco.
– Eres un lago bonito -le dice al agua, y la mira tristemente cuando ella lo seca. Pero ha dejado de mirarla fijamente, al menos por el momento.
Le gustaría ir a algún sitio, como cuando Jonah era más pequeño. Cuando era un bebé, tomaban el autobús hasta el tren elevado y desde ese punto se dirigían a un museo, a un parque junto al lago o un establecimiento que vendía conchas y postales, deambulando, mientras Gary estaba en el trabajo. La tranquilizaba perderse en la muchedumbre de la avenida Michigan, sintiendo que la ciudad de Chicago se extendía a su alrededor de tal modo que aunque recorriese las aceras durante años no podría agotar sus posibilidades.
Pero a medida que Jonah crece cada vez es más complicado emprender semejantes excursiones. Ahora es demasiado pesado para llevarlo confortablemente durante mucho tiempo, y demasiado grande e inquieto para el cochecito, del que intenta escapar mientras ella lo empuja. Y es imposible pasear con él, aunque le sujete fuertemente la mano con la suya. Siempre se entretiene, tira y se resiste cuando trata de apremiarlo.
– Vamos -dice Nora cuando Jonah se agazapa obstinadamente para observar a una hormiga que ha capturado su interés-. ¡Vamos! -insiste, mientras Jonah codicia las monedas de la funda del instrumento de un desgreñado saxofonista callejero, con un escalofriante velo en los ojos, o se debate para recoger un globo naranja desinflado en el andén del tren elevado, aunque las puertas del tren están a punto de cerrarse-. ¡Vamos, maldita sea! -le espeta, tirándole bruscamente del brazo, y en una ocasión, un anciano negro la había reconvenido.
– Joven, no le tire del brazo así al niño -le había dicho, con un acento sureño apacible y cortés, como si él también estuviera reprendiendo a un niño-. Si le da esos tirones le va a hacer daño. -Y Nora se había ruborizado, sintiéndose al borde del llanto.
– Lo siento -musitó, y el viejo la había observado severamente, con las manos entrelazadas en el arco de su bastón como si este fuera un cetro.
– Debe pedirle ayuda a Dios -aseveró-. Es lo único que se puede hacer. Pedirle ayuda a Dios. -Y durante el resto del día los pequeños placeres que podría haber experimentado en el centro de Chicago se habían echado a perder por los ojos apesadumbrados y críticos de aquel hombre. Después de eso había pasado mucho tiempo antes de que intentase llevar a Jonah a ninguna parte.
Y ahora, con el rostro tan amoratado, no se atreve a salir de casa. La gente lo sabrá, sospechará que le ha pegado. A lo mejor la delata si algún desconocido afable le pregunta.
– Jonah -dice, y este aparta la mirada de un nuevo charco de agua helada para mirarla fijamente-, no le digas a nadie que te he pegado -añade.
– ¿Por qué? -pregunta Jonah.
– Porque eso me pondrá triste -responde.
– ¿Por qué? -repite Jonah.
– Porque fue un accidente -le explica-. Tú sabes que fue un accidente, ¿verdad?
– Sí -admite.
– Si le dices a alguien que te he pegado, a lo mejor tengo que marcharme para siempre -dice-. A lo mejor me muero.
Y Jonah la observa con aire solemne con sus grandes ojos, cuya concentrada intensidad resulta casi dolorosa. No dice nada, pero Nora cree que lo entiende.
¿Por qué siempre termina atrapada?, se pregunta mientras contempla a través de la ventana la angosta calle del oeste de Chicago, con sus innumerables hileras de casitas de un solo piso idénticas, casas asequibles de construcción modesta en las que acabarán sus días la mayoría de los residentes. Piensa en el lugar donde creció, rodeada de kilómetros de planicie; en la Casa de la señora Glass, con su verja rematada en espinas y sus puertas cerradas con llave. Y ahora… ¿qué es? El ama de casa de Gary Gray, con el que ni siquiera está casada. La prisionera de su hijo, que ni siquiera se parece a ella. Apoya la mano en el cristal de la ventana y se le antoja frío, casi permeable.
La primera vez que había intentado suicidarse había presentido que no había escapatoria. Había comprendido con súbita claridad que su vida era una serie de cajas, un laberinto por el que habría de correr incesantemente sin hallar jamás la salida, y había pensado, de un modo casi sereno: No la quiero. No quiero mi vida.
La primera vez que intentó suicidarse tenía veintidós años. Vivía con Gary desde hacía más de un año y Jonah, que tenía once meses, estaba dormido en su cuna. Nora estaba sentada en el cuarto de baño, viendo las cosas con suma claridad. Vio cómo se desplegaba ante ella la maraña larga e imposible de su existencia, la extensión de décadas sin sentido que desembocaban en su muerte, tuviera la edad que tuviera, y la rechazó. Los contornos de su vida se esclarecieron. Comprendió que era un túnel que debía atravesar. No había intersecciones ni desvíos que pudiese hacer para cambiar las cosas, de modo que se quedó sentada en la taza, desnuda, escribiendo cuidadosamente en un cuaderno, con una caligrafía apretada y hermosa, mientras llenaba la bañera de agua hirviendo. Escribió una nota para Gary, disculpándose, y otra para Jonah, diciéndole que lo amaba, que siempre lo amaría, etcétera. Era muy poética y Nora lloró un rato en silencio para que Gary no la oyera. Gary estaba viendo la televisión, dormitando en su sillón reclinable, cuando aplicó la hoja de la cuchilla a su muñeca. Discernía las venas azuladas y jaspeadas sepultadas bajo la superficie de la piel, pero parecían muy profundas. Apretó la cuchilla y esta se hundió un poco, haciendo que brotara la sangre, y entonces apretó con más fuerza. La sangre empezó a deslizarse por la palma de su mano y Nora sumergió el brazo en el agua tibia. Aquello funcionó, pero cortarse la otra muñeca resultó más laborioso. La mano herida estaba debilitada cuando la extrajo del agua y la sangre resbaló por sus dedos hasta salpicar el suelo. Serró débilmente la otra muñeca, pero aunque hendió la piel parecía incapaz de llegar a la vena. La sangre manó por su palma izquierda, arremolinándose en el agua de la bañera, embadurnando la palma de sus manos, sus antebrazos y la propia cuchilla. Sollozaba distraídamente, frustrada.
No pudo hacerlo. Recuerda que Gary se incorporó sobresaltado del sillón y su rostro boquiabierto cuando Nora atravesó dando tumbos la puerta del baño hasta el pasillo, desnuda, con las manos levantadas por encima de la cabeza, mientras la sangre resbalaba por sus bíceps hasta las axilas. Sangre por todas partes.
– Ayúdame -resolló a causa de la debilidad-. No quiero. He cambiado de idea. -Podría haber sido casi cómico, se dice. La expresión estupefacta de su cara y su propia cobardía ridícula y pueril. Y después, la ambulancia y el hospital.
Hay muchas cosas que lamentar en ello. En ese recuerdo, en ese fracaso. Se ha esforzado para no pensar en ello, pero lo cierto es que el deseo de estar muerta no la ha abandonado, sino que tan solo se ha vuelto más distante e inalcanzable. Siente que se agita de nuevo en su interior, muy despacio, mientras está sentada en la cocina con Jonah y su rostro tumefacto. Levanta el cigarrillo del cenicero y este tiembla cuando trata de ponérselo en los labios como si tuviera miedo de ella.
Y entonces se oye la voz de una mujer procedente del salón.
– Hay muchos árboles ahí fuera -dice con un tono práctico y carente de inflexiones. Es la voz de su madre, piensa Nora.
No es la primera vez que cree escuchar la voz de su madre, pero nunca ha sido tan clara ni tan real. Se incorpora para dirigirse a la puerta del salón, esperando a medias ver, ¿qué? ¿Un fantasma?
Pero no hay nada. Solo el triste salón, con el sofá vuelto de espaldas a la ventana, hacia la televisión. La lámpara. La televisión silenciosa. La mesita auxiliar con pilas de libros de la biblioteca que ha sido incapaz de leer, pues las palabras se reconfiguran para convertirse en un galimatías al cabo de escasos párrafos. Allí no hay nadie, aunque percibe algo que la observa, que la escucha.
Sabe que ha oído la voz de su madre.
Su madre era joven cuando murió, comprende ahora Nora. Solo tenía treinta y seis años. Un accidente de coche, dijeron. Pero ella comprende claramente el mensaje de su madre. Al pie de los montículos de arena había muy pocos árboles, pero de algún modo su madre había conseguido estrellar el coche directamente contra uno, tal vez a ciento veinte o ciento treinta kilómetros por hora. Su padre afirmó que había perdido el control del coche. Quizá se hubiese distraído o hubiese dado un volantazo para eludir a un perro. Pero Nora comprende lo que significa el mensaje de su madre. Lo que siempre ha sabido en su corazón.
«Hay muchos árboles ahí fuera», ha dicho su madre, alentadoramente.
Eso es tal vez lo último que recuerda claramente de sus días en Chicago. La mañana después de que pegase a Jonah, la mañana en la que su madre le había hablado. Años después, cuando intente recomponer lo sucedido, descubrirá que todo el mes de agosto de 1974 se ha esfumado y no sabrá cómo. En una ocasión llegará a cometer la imprudencia de intentar llamar a Gary Gray para preguntárselo. ¿Qué ocurrió? Pero para entonces Gary ya no estará viviendo en Chicago, y cuando marque su antiguo número le responderá una anciana que nunca ha oído hablar de él.
Solo le quedarán pequeños fragmentos de imágenes: un entramado de luces manchadas y húmedas, bocinándole como si fueran automóviles; pequeños objetos: cubiertos, lapiceros, cigarrillos, que se apartan de ella como animales diminutos cuando intenta tocarlos; la pesada forma de un objeto inanimado como un escritorio o un sofá que deambula lentamente por la casa oscura y el rumor prolongado, acuoso y viscoso que producía.
Se despertará en Yankton, un hospital de Dakota del Sur. Ahora se llama Centro de Servicios Humanos de Dakota del Sur, aunque Nora sabía desde la infancia lo que significaba cuando la gente decía que «habían mandado a alguien a Yankton». Antaño el antiguo edificio Victoriano se había conocido como Hospital para Enfermos Mentales de Dakota, y allí será donde reaparezca, como si se hubiese materializado de una bruma. Descubrirá que su padre la ha ingresado en ese lugar cuando Gary Gray se dio por vencido y lo llamó.
Finalmente, un día de finales de noviembre, irá a recogerla. A llevarla de nuevo a «casa», a la casa que abandonó años atrás. En lo sucesivo siempre lo recordará allí de pie, con sus pálidos ojos azules anegados de tristeza, sujetando a Jonah de la mano.
– Quédate una temporada en casa, nenita -susurra, y ella sabe, al mirarlos a los dos, a su padre y a su hijo, que nunca escapará. Nunca jamás volverá a marcharse de Little Bow.
20 20 de octubre de 1996
Clase de educación sobre estupefacientes, sexta semana: en un aula de la escuela secundaria se encuentra una decena de personas adultas repantigadas incómodamente en pupitres que parecen demasiado pequeños; la asignación de la tarea del viernes de la clase de ciencias sociales de séptimo todavía está indicada en la pizarra. Son las nueve en punto de una mañana de domingo. En el exterior se difunde una claridad grisácea que puede anunciar el amanecer o el atardecer, puntuada por un viento molesto que arroja remolinos de hojas y de trozos de papel contra las esquinas de los edificios de ladrillo con un resuello sofocado de despojos.
Se sientan lo más lejos posible unos de otros. Ocho hombres y dos mujeres diseminados por la sala como si fueran puntos en un mapa, sin carreteras que los comuniquen. Troy agacha la cabeza y recorre con los dedos las palabras que algún adolescente aburrido ha grabado en la madera desgastada de la superficie del pupitre («El señor Strunk se come los mocos»), seguidas de una serie de líneas que al parecer enumeran cada una de las veces que se ha presenciado dicho acto. En el frente de la estancia hay un hombre grueso ataviado con un polo y unos pantalones con raya que relata cómo estuvo a punto de perder la vida a causa de su adicción a la cocaína. Luce mocasines con pequeñas borlas y no lleva calcetines. Troy repasa los surcos de las letras con las uñas hasta que le duelen las cutículas.
Al menos no conoce a nadie. Eso sería terrible: tener que sentarse allí con alguno de sus antiguos clientes, pensando que lo había alentado, que lo había instigado a recorrer la senda de la adicción, que lo había agraviado. Pero este maltrecho grupo no se corresponde con su clientela habitual: sus componentes están mucho peor que cualquiera con el que Troy haya tratado jamás, y se alegra de poder refugiarse en el anonimato mientras está allí sentado. No es más que otra triste víctima de una «enfermedad», como averiguan repetidamente. «La drogadicción es una enfermedad.» Una dolencia, una enfermedad mental a la que están haciendo frente juntos.
Sabe de lo que hablan, desde luego. Ha visto las películas que retratan el sufrimiento del síndrome de abstinencia: yonquis heroinómanos aullantes amarrados a la cama con correas, alcohólicos aquejados de convulsiones que sufren ataques de delirios, pastilleros esqueléticos empapados en su propio sudor. Recuerda cómo habían empeorado Bruce y Michelle en el transcurso de los años anteriores a su arresto: los ojos dilatados, los pasos inquietos, los súbitos estallidos de cólera, el lujoso equipo estéreo y las extravagancias numismáticas adquiridas caprichosamente y vendidas de forma abrupta. Recuerda el desasosiego de Carla cuando estaba encinta de Loomis, que había renunciado a todo (excepto a la cerveza y los porros ocasionales) y la celeridad con la que había vuelto a salir de fiesta después de que este naciera. Se habría dicho que aquellos nueve meses de relativa sobriedad la habían asustado, que había comprendido espantada que había estado a punto de perder el amor verdadero. Volvió a beber y a fumar hierba, permitiéndose cocaína y anfetas los fines de semana, con un denuedo que al principio lo había excitado por su imprudencia. Estaba tan segura de que podían criar felizmente a un niño y sin embargo «divertirse», y el propio Loomis era tan sencillo y paciente (pasaba de una persona a otra en las fiestas y dormía plácidamente pese a la música atronadora y las carcajadas, tan apacible como estaban ellos las mañanas de resaca) que al principio no se había preocupado. Carla era tan divertida y tan sexi que no había comprendido hasta mucho después hasta qué punto estaba más metida que él. Hasta el mismo desenlace no había averiguado que ahora fumaba crack asiduamente y que se acostaba con otro, un conocido de ambos que regentaba un laboratorio de cristal en Barrytown.
Vuelve a pensar en ello mientras el orondo ex cocainómano se interrumpe, con voz sofocada.
– He destruido mi vida -afirma, y Troy frunce el ceño. En el transcurso de los últimos años que vivió con Carla comprendió que en realidad carecía de la energía necesaria para la adicción, y ahora comprende, sentado en la clase de educación sobre estupefacientes, que personalmente nunca ha necesitado un chute con la misma desesperación que aquellas personas. El hecho de estar entre ellos hace que se sienta como un impostor. Cuando el orador habla de «camellos», de «proveedores», baja la cabeza y se ruboriza.
La suya es una clase distinta de adicción. A pesar de sus pretextos, a pesar de que sus clientes siempre le habían parecido personas normales, no puede evitar pensar que también se ha aprovechado de sus vulnerabilidades. Colocarse no le gustaba ni la mitad que ayudar a los demás a hacerlo; le gustaba observarlos cuando se descontrolaban, y le gustaba especialmente cuando se trataba de Carla; recuerda que apostaba a que ella podía tumbar a cualquiera bebiendo, recuerda que la ayudaba a pillar un poco de esta o aquella droga que ella deseaba probar, recuerda los momentos pasajeros en los que la incertidumbre empañaba su expresión y él esbozaba una sonrisa, encogiéndose de hombros. «¿Por qué no? Adelante.» Y vuelve a sentir que se merece todas las cosas malas que le han sucedido.
Cuando se detiene en el aparcamiento de la escuela, mientras todos se dirigen a sus coches al término de la clase, ese pensamiento lo acompaña. Camello, piensa, mientras se acomoda en el asiento del Corvette adquirido con dinero procedente del narcotráfico. Procura serenarse: él nunca ha hecho daño a nadie, se dice, pero ahora se filtra un atisbo de duda, y Troy lo alienta. A lo lejos, al otro lado de las gradas del campo de fútbol, una motocicleta atraviesa la calle a toda prisa, y Troy se pregunta si puede tratarse de Ray, montado en su antigua motocicleta.
– Llévatela -le había dicho Troy después de que lo arrestasen-. Sácale un poco de partido. Yo no podré montar durante una temporada. -Escucha el zumbido metálico y dentado que se desvanece en un corredor tempestuoso de manzanas con hileras de viviendas, y acto seguido introduce la llave en el contacto.
Había hablado con Ray por última vez a primeros de septiembre. Ray se había presentado en su casa bastante colgado y había entrado sin llamar, según su costumbre. Troy estaba sentado en el salón, jugando al Tetris con una vieja consola de Nintendo que había conectado a la televisión, cuando oyó la voz de Ray procedente de la lóbrega cocina.
– ¡Troy! -susurraba audiblemente-. ¡Oye, tío! ¡Soy yo! -Y cuando entró en la cocina encontró a Ray inclinado sobre el fregadero, bebiendo agua del grifo.
– ¿Qué estás haciendo? -preguntó Troy, y Ray apartó la cabeza del chorro.
– Tengo sed -respondió. Se incorporó, un poco vacilante, se apoyó en la encimera para recuperar el equilibrio y entrecerró los ojos, que se llenaron de surcos que compusieron una alegre media luna-. Hola -le dijo afectuosamente.
– Hola -contestó Troy, y se aclaró la garganta cuando Ray se hurgó en el bolsillo de la chaqueta para sacar un porro.
»No lo enciendas -dijo.
Ray titubeó, como si Troy estuviera bromeando. Entonces dio muestras de comprender.
– ¡Oh, mierda! -sonrió-. Casi me olvido. Estamos en una zona policial. -Echó un vistazo al techo-. ¿Han puesto cámaras o algo así?
– No -dijo Troy, sin sonreír. Cruzó los brazos sobre el pecho. Era improbable que alguien supiera que Ray estaba allí, ya que no lo habían sometido a vigilancia-. En fin -añadió con cierta frialdad-, ¿qué pasa?
– ¡Ay, tío! -se lamentó Ray-. Solo he venido a visitarte, eso es todo. Estás hecho una mierda. -Troy estaba en calzoncillos, y Ray se tomó un momento para examinarlo de arriba abajo con expresión lúgubre, como si quisiera confirmar su juicio, deteniéndose al fin en la tobillera electrónica-. Oh, tío -musitó-. Esto es horrible. Te han conectado a una máquina, tronco.
– Sí, ya lo sé -dijo Troy.
– ¡Oh, tío! -repitió Ray-. ¡Joder! -Y cuando alzó la cabeza tenía los ojos abrumados y húmedos-. Troy -dijo-, ¿puedo darte un abrazo?
Troy se encogió de hombros y se quedó parado con cierta tirantez mientras Ray le rodeaba los hombros con sus brazos desgarbados y atléticos.
– Sé que no debería estar aquí -dijo-, pero te echo de menos. Te echo mucho de menos, tío.
»He pensado mucho en ti últimamente, ¿sabes? -continuó-. Eso es lo que quería decirte. Tú me criaste. Cuando mi padre fue a la cárcel y mi madre se casó con Merit, tú eras el único en el mundo con quien podía contar. -Retrocedió, llevándose las yemas de los dedos a los ojos para frotárselos con energía-. Joder -masculló-. ¡Esto es una mierda! No me lo puedo creer. Tú eres mi mejor amigo, tío, y ahora… Pasarán años hasta que podamos volver a salir de fiesta juntos. -Y entonces se interrumpió un instante, sobreponiéndose-. Odio a este Gobierno -declaró-. Esto es como la Alemania nazi. Que le puedan poner… ¡una especie de collar de perro a un ser humano!
Se contemplaron mutuamente un instante y finalmente Troy se encogió de hombros, inseguro.
– No es tan malo -dijo al fin-. No es para tanto.
Ray lo miró dubitativamente y meneó la cabeza mientras retrocedía hasta el borde del fregadero. Su rostro se tensó con vehemencia, y Troy pensó en Ray cuando era niño: Ray, el bebé que había cuidado antaño, tantos años atrás, en la caravana de Bruce y Michelle. Pensó en su mirada de adoración, esperanzada y anhelante, cuando le leía un cuento. Buenas noches, Luna.
– Mira -prosiguió-, no es el fin del mundo. A lo mejor ya es hora de que… no sé. Cambie de rumbo.
– Espero que tengas razón -dijo Ray. Agachó la cabeza un instante, como hace la gente cuando termina una oración, o una confesión.
»Tenía otra razón para venir -admitió. Levantó la mirada hasta el rostro de Troy y extrajo cuidadosamente un rollo de billetes de su bolsillo-. Estoy ganando mucho dinero -explicó-. Ya sé que piensas que lo del estriptis es ridículo, pero estoy ganando mucho dinero. Y…
Se interrumpió un momento, tratando de adoptar una expresión de hombre a hombre.
– Bueno, la verdad es que tengo que contártelo. Supongo que probablemente te habrás imaginado que cogí el dinero y… el resto de la mierda… cuando apareció la policía. Mike Hawk y yo saltamos la valla y salimos corriendo hacia las colinas. ¡Joder! Creo que no he pasado tanto miedo en toda mi vida. Y luego, ya sabes, teníamos todas esas drogas estupendas…
– No hablemos de eso -lo interrumpió Troy, y de pronto se le cayó el alma a los pies en un torbellino de paranoia, como si el monitor del tobillo pudiera estar grabando algo-. Dejemos el tema.
– Vale -accedió Ray, pero no pareció entenderlo del todo-. Troy… ¡tío! -insistió-. No intento joderte, pero no tienes ni idea de lo bueno que es ese material. Es asombroso. Tengo que confesarte que lo he estado vendiendo poco a poco, mezclado con un poco de material barato que consigo por medio de mis contactos… ¡y estoy teniendo muchísimo cuidado! Pero lo que quería decir era que quiero darte una parte, porque ya sabes, en realidad es tuyo.
Troy guardó silencio durante largo rato. Era una estupidez tan evidente que parecía una broma cruel, pero Ray no parecía consciente de ello. Le estaba ofreciendo cautelosamente a Troy un fajo de billetes plegados, y Troy tuvo que reprimir el impulso de arrancárselos de la mano de una bofetada. Imaginó algún gesto melodramático, en un momento de adrenalina, como arrebatarle el dinero de la mano y quemarlo, o meterlo en el triturador de basura. Pero en cambio los dos se limitaron a quedarse frente a frente.
– Ray -repuso al fin Troy-, ¿estás chiflado? Estoy en libertad vigilada, tío. Ni siquiera sé si podré recuperar a mi hijo. ¿Y tú me quieres dar un adelanto de la hierba que me robaste?
– ¡No te la robé! -exclamó Ray-. ¡Te estaba haciendo un favor! ¡Bueno, eso es lo que pretendía!
– Pues hazme otro favor -dijo Troy, alzando bruscamente la voz-, y no intentes darme dinero de drogas. ¿En qué estás pensando? ¿Quieres que vayamos a la cárcel los dos? -Se interrumpió, con la cara congestionada, rechinando los dientes y poniendo los músculos en tensión-. ¿Es que eres imbécil o algo así? -le espetó.
Ray lo contempló con los ojos desorbitados y entonces, abruptamente, sin previo aviso, las lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas. Cerró una mano sobre el fajo de dinero y se puso la palma de la otra en la cara.
– Lo siento -dijo Ray, y Troy sintió que se encogía, con los brazos cruzados, estrujando la carne de los brazos superiores con ambas manos. Era él quien debía disculparse. «Tú me criaste», pensó Troy, arredrándose bajo el peso de la mirada pesarosa de Ray. Los dos se quedaron inmóviles, mirando al suelo-. Lo siento -dijo Ray-. Lo siento mucho.
Esa fue la última vez que habló con Ray. Ha pasado un mes y medio desde entonces, y mientras abandona el aparcamiento de la escuela secundaria para incorporarse a la carretera en dirección a su casa, se propone vagamente llamar a Ray cuando llegue. Para disculparse, quizá. Para hablarle de los camellos y los proveedores, para explicarle los errores que ha cometido durante su vida. No sería ilegal, se dice. No pueden impedirle hablar con su propio primo. Pero también tiene miedo. Si ahora Ray está vendiendo drogas, puede que sea un medio para que lo aparten de Loomis más tiempo aún.
Cuando llega a casa está demasiado deprimido como para llamar a nadie. Son las once en punto de una mañana de domingo y lo único que quiere hacer es volver a la cama. El tiempo está empezando a refrescar. Se sienta en el dormitorio, se quita los zapatos y los calcetines y se despoja de la camisa. Enciende la pequeña estufa y enchufa la manta eléctrica. Se refugia bajo la colcha, cerrando fuertemente los ojos a la pálida claridad que se cuela por los visillos. A veces cree que ha desempeñado un papel decisivo en la ruina de la vida de todas las personas que ha amado: Ray, Carla y Loomis. A veces cree que si consiguiera desandar la senda de su vida con el cuidado necesario todo se aclararía. Las meteduras de pata tendrían sentido. Aprieta los párpados. Su vida no ha sido siempre una equivocación, piensa, y respira irregularmente durante un rato, mientras trata de hallar un camino hacia la inconsciencia, hacia el sueño.
Pero en cambio encuentra recuerdos. Por desgracia. Lo aguijonean. Troy traza una línea desde Ray, pasando por Carla, por Bruce, Michelle y la caravana de ambos, hasta todas las cosas antiguas. Su madre, su padre, su infancia, todos los pequeños detalles en los que no piensa desde hace años. De pronto están todos presentes, y Troy percibe aquella lejana reminiscencia de satisfacción flotando sobre él cuando cierra los ojos.
Se descubre pensando en su antigua familia; cuando se encaramaba a la cama de sus padres los domingos por la mañana y ellos murmuraban soñolientos mientras Troy se deslizaba bajo la colcha a sus pies y se cobijaba entre ambos. Cuando se sentaba en el sofá para ver la televisión y su madre lo rodeaba con el brazo y apoyaba la pierna en el regazo de su padre, todos ellos entrelazados bajo una manta afgana o en una tienda de campaña cuando iban juntos de acampada, con los tres sacos de dormir lado a lado.
Todos parecían muy felices. Recuerda con mucha claridad aquellos fines de semana en el lago: recogiendo leña para encender una hoguera, nadando y subiéndose a los hombros de su padre en el agua, aunque sus pies descalzos resbalasen sobre su piel, para lanzarse desde allí. Por la noche los tres recorrían el borde de la orilla atrapando cangrejos de agua dulce.
Había algo, algo mágico, en la hornacina luminosa que proyectaba el haz de la linterna bajo el agua, donde todo era visible y bien definido: los fragmentos de algas flotantes y los animalillos acuáticos, las piedras pulidas y los pececillos soñolientos a los que arrancaba destellos plateados, los cangrejos que retrocedían furtivamente, levantando las pinzas como si fueran pistolas. Sus padres eran siluetas sobre la superficie resbaladiza y amoratada del lago, y Troy se percataba de que el cielo y el lago parecían aguas profundas, un abismo encima de otro.
En aquel momento amaba tanto el mundo que casi le dolía; amaba a sus jóvenes padres con una especie de violencia que podía percibir en los músculos. Su madre lo envolvía en una toalla para secarlo y le acariciaba el cabello con la nariz, oliéndolo. Su padre, sonriente, los observaba a ambos mientras depositaba cuidadosamente otro madero en la hoguera que iluminaba su rostro, que era noble y estaba imbuido de un orgullo adusto y regio.
Incluso ahora, después de tantos años, sigue sin entender por qué se habían divorciado. Le parecía imposible que existieran semejantes momentos y que luego se esfumasen, y desde luego era incapaz de comprenderlo a los once años, cuando su madre y él se habían marchado al fin de casa. En aquel entonces estaba seguro de que al final sus padres volverían a estar juntos; ¿cómo podía ser que las personas que habían experimentado semejante felicidad no quisieran recuperarla?
Recuerda que a los trece años, cuando su madre volvió a casarse, seguía creyendo firmemente que no era sino una fase pasajera. El nuevo esposo de su madre era un hombre amable y aburrido llamado Terry Shoopman, un consejero vocacional de instituto de calva incipiente, abdomen achaparrado y rechoncho y piernas increíblemente largas y delgadas, y Troy no podía concebir que su relación fuese duradera. Contempló con escepticismo a Terry cuando este se instaló en su casa, ignorando su presencia casi siempre, sobrellevándola.
Un año después, cuando contaba catorce años, Troy seguía esperando que las cosas volvieran a la normalidad. Entonces Terry consiguió un trabajo en Bismarck. Troy se negó a marcharse, a pesar de las lisonjas y las promesas de su madre. Pensaba que ella no podría mantenerse alejada mucho tiempo. Volvió a instalarse con su padre, aunque lo cierto era que había empezado a pasar casi todas sus horas de asueto en la caravana de Bruce y Michelle y que para entonces fumaba mucha hierba con ellos y con su comitiva de adolescentes mientras esperaba a que su madre renunciase a Bismarck, se cansara de Terry Shoopman y recuperase el sentido común. A que volviera a casa.
Probablemente debería haberla acompañado. A veces, al recordar, comprende que le habría ido mejor de ese modo. El alcoholismo de su padre había empeorado discretamente, se había vuelto más complejo y ritualizado, empezando poco después de la cena y prosiguiendo con firme determinación hasta perder el sentido. Entre tanto, Bruce y Michelle habían empezado a claudicar ante la cocaína.
Hasta mucho más adelante, después de que lo hubiesen arrestado y hubiera estado sobrio durante varios meses, no comprendió la suerte de vida tranquila y estable que Terry le había ofrecido a su madre. Y comprendió que ella había tomado una decisión. Había renunciado a él, había aprovechado la ocasión de hallar la felicidad y el bienestar. Si hubiera insistido en que la acompañase, la habría hecho infeliz.
En aquel entonces, sin embargo, Troy creía que le había hecho un favor al permitirle quedarse en San Buenaventura y de ese modo adoptar la vida de un adolescente con recursos y carente de supervisión. En aquel entonces temía las visitas a Bismarck y el dormitorio anónimo que le habían preparado: la cama, el vestidor, el escritorio, las imágenes de barcos de vela de las paredes y los libros que tal vez habrían leído los hijos de su madre y Terry: La isla del tesoro, La flora y la fauna de Norteamérica y Juan Salvador Gaviota. Por lo menos tenían televisión por cable.
Años después, cuando murió su padre (al final había sido su corazón, paulatinamente emponzoñado al cabo de años de alcohol, cigarrillos y autocompasión), Troy probablemente debería haber regresado a Bismarck con su madre. Pero tenía veinte años. Había empezado a salir con Carla. Le aseguró a su madre que planeaba ir a la universidad o a la escuela de comercio, o quizás alistarse en el ejército, pero lo cierto era que se había hecho cargo de buena parte del negocio de marihuana de Bruce y Michelle, ya que Bruce estaba en prisión y Michelle salía con un anciano opulento y extravagante llamado Merit Wilkins, treinta años mayor que ella, y pensaba mudarse a Arizona.
Y después se había casado con Carla. Se instalaron en la antigua casa de su padre, la casa en la que había crecido, y celebraban fiestas maravillosas y estimulantes. Ray, que tenía quince años, se había escapado de la casa de Arizona donde vivía con Michelle y Merit Wilkins y se alojaba con ellos, dormía en el sofá y asistía irregularmente al instituto de San Buenaventura. Formaban otra pequeña familia, pensó Troy durante algún tiempo, y poco antes de que Carla descubriese que estaba embarazada de Loomis hasta se habían ido juntos de acampada: Troy, Carla y Ray. Les había obligado a pasear buscando cangrejos con una linterna.
Pero no tenía la misma autenticidad. No le parecía tan natural como cuando era niño, ni siquiera después del nacimiento de Loomis. Su madre no iba a regresar (ahora no podía, claro) y cuando ella también murió aún no había tenido ocasión de ir a Nebraska para ver a Loomis. Solo lo había visto en fotografías.
Habían montado una escena en el funeral, recuerda. Los tres, Ray, Carla y él, colocados durante toda la ceremonia; Loomis, que tenía catorce meses y un aire solemne e inteligente incluso entonces, estaba sentado en el pliegue del brazo de su madre mientras fumaban hierba en el coche frente a la funeraria. El aroma a marihuana debía de haber emanado de ellos mientras desfilaban lentamente junto al ataúd que contenía el cadáver de su madre, mientras estaban sentados en el banco de la iglesia escuchando al predicador. Troy saludó débilmente a algunos de sus antiguos tíos y tías, rostros de las remotas fiestas de sus padres, ahora dispersos y desconocidos. Se encaminaron a la casa donde su madre había compartido la última década de su vida con Terry Shoopman, y degustaron las bandejas de verdura cruda y salsa, guisos y pollo frito frío, pasteles y tartas. Tomaron asiento formando un grupo reducido, Ray, Carla y Troy, hablando de las estupideces que discuten los colgados, y cuando se presentó Terry Shoopman para estrecharlo en un abrazo, Troy comprobó que Carla y Ray los observaban con expresión irónica y los ojos desorbitados tras el hombro de Terry. Terry lo había llamado «hijo» y había sostenido a Loomis con ternura.
– Sigo queriendo ser el abuelo de este niño -había dicho Terry, con los ojos húmedos-. Espero que lo sepas. Yo amaba mucho a tu madre. Era una mujer muy especial.
Durante varios años, Terry Shoopman había seguido enviándole regalos a Loomis el día de su cumpleaños y en Navidad. Hasta había llamado varias veces.
– ¿Por qué no vienes a visitarme? -le había sugerido-. Me encantaría ver a Loomis. -Y había intentado recordarle a Troy lo «bien» que se lo habían pasado antaño, cuando Troy, siendo adolescente, pasaba las Navidades o los meses de verano con su madre y Terry en Bismarck. Lo cierto era que Troy apenas recordaba aquellos momentos, pues había estado muy colocado; y al cabo de algún tiempo, después de algunos desaires amables, Terry había dejado de llamar y de enviar tarjetas y regalos. Troy esperaba que hubiese encontrado a otra mujer. Aunque nunca lo había querido como padrastro, no le deseaba mal alguno.
Su memoria huella esas sendas mientras Troy dormita bajo el edredón de su madre, y su mente es una duna que se mueve lentamente. Abre los ojos el tiempo suficiente para comprobar que son más de las cuatro de la tarde, y acto seguido está soñando de nuevo, repasando sin cesar su propia historia. Advierte con claridad los momentos donde podría haber cambiado las cosas, donde podría haber sacado mayor provecho a su vida, aunque la mayoría de esas veredas también lo apartan de la existencia de Loomis, y eso no lo puede soportar. Loomis, se dice, es la única cosa buena que ha hecho en su vida.
En cuanto a lo demás, no está seguro. ¿Hay alguien que pueda ayudarlo? Podría llamar a Michelle a Arizona. Ahora tiene cuarenta y cuatro años, puede que tenga un consejo sabio que ofrecerle, mientras recorre los campos de golf con su acaudalado esposo; podría llamar a Bruce, que sigue en prisión después de que le denegasen la libertad condicional por atacar a otro recluso; podría llamar a Terry Shoopman o a alguno de los parientes que conoció de niño: los tíos y las tías, los primos con los que jugó antaño durante aquellas antiguas noches de la infancia, con los que no habla desde hace años. Pero no perdura ninguna conexión verdadera, y comprende que ni siquiera tiene un vínculo de sangre con ellos. Es el que fue adoptado. Su madre y su padre lo introdujeron en sus familias, pero ahora que están muertos, ¿qué le queda? Solo Carla, que lo ha abandonado; Loomis, a quien le han arrebatado; y Ray, que ahora también está ausente, desterrado: «Lárgate, capullo», le había exhortado.
Abre los ojos de nuevo, mientras se frota los pies descalzos el uno contra el otro. Dios, Dios, Dios, piensa, y tendido en su cama se imagina el cuerpo de su madre en el ataúd. Tenía un aspecto ajeno, y cuando le acarició las manos entrelazadas sobre el pecho estas eran tan livianas como cascarones. Abandonaron fácilmente su posición. Pensaba que estarían agarrotadas, congeladas, pero de hecho eran como ramas secas, y cuando intentó que retomasen su posición orante se separaron aún más. Estaban una encima de otra como si tratasen de asir algo contra el pecho, y se había visto obligado a pedir ayuda al agente de pompas fúnebres.
– Me he cargado las manos de mi madre -le explicó, intoxicado hasta perder la razón-. Lo siento. -No lloró por ella hasta mucho después.
21 20 de octubre de 1996
Aunque casi ha anochecido, Troy tiene que levantarse de la cama para responder al timbre. No estaba dormido exactamente, pero tampoco estaba dispuesto a levantarse. Después de todo, ¿qué puede hacer? ¿Preparar café a una hora tan intempestiva? ¿Buscar algo de comer? ¿Ver la televisión? ¿Seguir contemplando los errores inmutables que ha cometido?
Pero cuando suena el timbre por segunda vez sale arrastrándose al fin de debajo de la colcha.
Sabe que tiene un aspecto terrible: descamisado, descalzo, vestido solo con unos pantalones de chándal, con los ojos vidriosos a causa del sueño irregular y mechones de cabello de punta. Se mira en el espejo colgado junto a la entrada y procura alisarse un poco el pelo mientras resuenan de nuevo las tres notas descendentes del timbre.
– A la mierda -le susurra a su rostro crispado y vidrioso, y se vuelve para abrir bruscamente la puerta principal.
Es Jonah; Jonah, del trabajo.
Los dos se quedan quietos, vacilantes. Jonah sostiene una bolsa de comestibles en cada mano.
– Hola -dice, como si le sorprendiera que Troy se haya presentado en la puerta-. ¿Qué tal te va? -añade.
– Hola -responde Troy, y acto seguido vuelven a callarse. El viento gélido ondula el cabello de Jonah y su chaqueta holgada mientras este aguarda, y Troy tiene los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho desnudo.
– Se me había ocurrido que a lo mejor necesitabas un poco de comida -dice Jonah al fin.
– ¿Un poco de comida? -repite Troy. Procura comprenderlo, pero no consigue deducir a dónde quiere llegar Jonah. La situación tiene la cualidad, piensa, de una broma pesada y mordaz, y siente que se está tambaleando al borde de un chiste-. Me has traído comida -dice-. Del supermercado.
– Sí -afirma Jonah, y levanta un poco ambas bolsas para demostrarlo-. Pensaba dejar las bolsas… en el umbral. Pero después me preocupó, ya sabes, que se las comiera un animal o algo así. En fin.
– Vale… -dice Troy, enarcando las cejas-. ¿Y me dejas comida en el umbral porque…?
– Bueno -contesta Jonah, bajando la mirada inútilmente hacia las dos bolsas como si estuviera esposado a ellas-, supongo que solo quería ser útil. -Otra ráfaga de viento implacable irrumpe entre ellos, doblega las copas de los árboles y produce un revuelo alarmado de hojas que parecen pájaros.
– Coño -rezonga Troy, retrocediendo ante el frío-. Oye, tío, ¿por qué no…? Pasa, ¿vale? Voy a cerrar la puerta antes de que me muera congelado.
Jonah se detiene nerviosamente en el salón mientras Troy cierra la puerta de un portazo frente al clima. Cuando gira en redondo para observar a Jonah este tiene la cara roja, un rubor perceptible, y la cicatriz alargada que se extiende desde el ojo hasta el borde de la boca está más blanquecina y prominente.
– Espero no… entrometerme -dice Jonah-. Me parece que ha sido una idea muy estúpida.
Pero Troy se limita a encogerse de hombros. Encuentra una camiseta casi limpia extendida en el sofá y se la pone con un estremecimiento. La transición del dormitorio soñoliento y sobrecalentado a los vientos helados del porche le ha dejado la mente y el cuerpo en estado de choque, y contempla a Jonah mientras parpadea lentamente.
– En fin… -dice Troy-. ¿Qué pasa?
– No sé -admite Jonah, y después hace ademán de reflexionar-. Me siento muy estúpido. Es que… no sé, hablé con Crystal y me dijo que estaba muy preocupada por ti y que no sabía cómo podías hacer siquiera cosas simples como salir a por comida con el… el arresto domiciliario. Y como estaba en el supermercado pues, bueno. Te compré un poco de comida. Pensé que a lo mejor te ayudaba.
Se miran mutuamente.
– Crystal es un poco entrometida, ¿no te parece? -dice Troy.
– Bueno -objeta Jonah-, no necesariamente. -Se queda quieto, sin dejar de sostener las bolsas con una postura que a Troy se le antoja al mismo tiempo esperanzada y resignada al fracaso. ¿Qué se puede hacer con una persona así?, se pregunta Troy. ¿Qué se puede decir? Se ha enterado de la historia de su vida (gracias a Crystal, desde luego), de todo lo referido al accidente de coche. Jonah y su esposa, embarazada de ocho meses, recorriendo la autopista de Chicago para ver una película. El camión articulado que los encierra y de pronto se desvía descontroladamente, el crujido del metal, el sonido de los gritos de la esposa. Lo había imaginado con detalle, y ahora, al observar las cicatrices de sus manos, Troy no puede evitar pensar de nuevo en aquellas imágenes. Es un tipo que ha tenido una vida todavía peor que la suya, y es difícil ser grosero con él.
– Bueno, en fin -dice Troy, después de una pausa-, pasa a la cocina. A ver qué llevas ahí.
No dicen nada mientras Jonah deposita las bolsas en la mesa de la cocina. Troy echa un vistazo a los platos sucios apilados en el fregadero, las visibles pelusas que se han acumulado al pie de la encimera, la carta que no ha enviado a la señora Keene, que sigue colocada entre el salero y el pimentero, encima de la mesa. Sí, piensa. Es la casa de una persona cuya vida está haciéndose pedazos, la clase de persona a la que uno le lleva comida por caridad.
– No quiero parecer un capullo ni nada de eso -afirma Jonah.
– No te preocupes -dice Troy.
– Como no sabía lo que necesitabas de verdad, pensé…
– Te agradezco el gesto.
– Pensé que a lo mejor te gustaría un poco de pan… y queso… y un poco de embutido… ¿y quizá un melón?
– Vale -accede Troy.
– Te he comprado seis latas de cerveza, pero no sé si la puedes beber.
– La verdad es que no -admite Troy-. Probablemente no es una buena idea.
– Bueno… también te he comprado unos refrescos. ¿Coca-Cola?
Y Troy exhala un suave suspiro.
– La Coca-Cola está muy bien -responde-. De acuerdo.
Están sentados ante la mesa de la cocina, con la comida dispuesta entre ellos como si fuera un complicado rompecabezas. Troy encuentra vasos, algunos platos y un tarro de mayonesa en el frigorífico, toma asiento frente a Jonah y ambos guardan un tímido silencio, concentrados en la tarea de preparar bocadillos. Troy derrama una Coca-Cola sobre el hielo de su vaso y Jonah abre una cerveza.
– Sabes -empieza Troy-, ya sé que Crystal tiene buena intención, pero me encantaría que…
– Es culpa mía -interviene Jonah-. Perdona. He cometido una verdadera estupidez.
– No quería decir eso.
– Entiendo lo que quieres decir -le asegura Jonah. Sonríe apologéticamente a su bocadillo antes de morderlo-. Pero no lo hago por eso. Yo… solo quería ser amable. Pareces un tío guay. Y… no me resulta fácil conocer gente.
Y Troy no sabe qué responder.
– Vale -dice al fin, sin apartar los ojos de Jonah mientras este toma otro cauteloso bocado de pan. Resulta extraño estar allí sentado con alguien después de todo el tiempo que ha pasado solo. Jonah es el primero que ha estado en la cocina de Troy desde que este echase a Ray hace mes y medio, y a pesar de su nerviosismo, no es una sensación desagradable. Troy ha pasado mucho tiempo frente a esa mesa (riéndose con sus clientes, jugando a las cartas con Ray, desayunando cereales con Loomis) y siente que los vestigios de aquellas antiguas comodidades se ciernen en el fondo de su mente.
– En fin -dice, después de que el silencio se haya prolongado un rato-, vienes de Chicago, ¿no?
– Sí -corrobora Jonah.
– ¿Naciste allí?
– Hmmm -musita Jonah-. Algo así. Más o menos. -Se agita un poco mientras contempla su bocadillo-. En realidad -explica-, pasé parte de mi infancia en un pueblecito de Dakota del Sur.
– Ah -exclama Troy-, así que estás acostumbrado a los poblachos de mierda como este.
– Un poco, supongo.
– Supongo que no está tan mal -admite Troy-. Te acostumbras a la gente, y es cómodo. Me imagino que no es tan frenético como Chicago. Personalmente, nunca he estado al este de Omaha.
– Oh, ¿de veras? -dice Jonah, y Troy advierte que su expresión parece tensarse, concentrarse-. ¿Es que no…? -prosigue-. ¿Nunca lo has deseado? ¿Viajar ni nada?
– Oh, no sé -dice Troy-. Supongo que quizá en algún momento. Pero ya sabes. Tuve un hijo, toda mi familia es de por aquí, y todo eso. Y ahora… bueno, Crystal ya te ha contado la historia. Supongo que me habría gustado ir a la universidad.
Jonah le dirige otra mirada afilada.
– Oh, ¿de veras? -pregunta-. ¿Para hacer qué?
– No lo sé -reconoce Troy. Se encoge de hombros tímidamente, rememorando la conversación que mantuvo con Ray hace meses y la mirada escéptica en el rostro de este-. Había pensado en algo como… ¿arte comercial? Para ser sincero, no me lo planteé demasiado en serio. -Se aclara la garganta-. Pero tengo entendido que tú sí que has ido a la universidad. Por lo menos, eso es lo que dice Crystal, la entrometida.
Jonah arruga la nariz.
– Oh -musita-. La verdad es que no. Solo asistí a algunas clases, aquí y allá. Ya sabes. Asignaturas básicas de humanidades… lite americana, historia y matemáticas. Nada demasiado… concentrado.
– Ajá -dice Troy. Lo impresiona la forma en la que Jonah dice «humanidades» con tanta facilidad, como si ambos entendieran exactamente lo que significa. «Lite» significa «literatura», según cree, y le gusta cómo suena. Lite americana. Humanidades. Intenta imaginar cómo sería asistir a la universidad en Chicago, pero solo puede pensar en una postal del edificio John Hancock, con las antenas que descuellan del tejado como si fueran cuernos, que le envió uno de sus antiguos clientes.
»En fin -prosigue-, ¿crees que volverás alguna vez?
– ¿A Chicago?
– A la universidad.
– Probablemente no -dice Jonah. Se mira la mano y Troy observa cómo repasa con la yema del dedo el surco prominente de una cicatriz semejante a un arroyuelo que fluye desde la muñeca hasta el nudillo-. La verdad es que creo que no tengo… aptitudes para eso. Me gusta aprender. Pero es que… ya sabes, los exámenes, tener que a ir a clase todo el tiempo y esas cosas. Y además, las cosas que me interesan no tienen ningún valor. ¿Civilizaciones prehistóricas? ¿Crítica cinematográfica? ¿Teorías matemáticas? Esas eran las cosas que me gustaban, y no es algo para poner en el curriculum.
– Sí -admite Troy-. Pero por otra parte, ¿a quién le importa, siempre y cuando te interese a ti? Si te gusta aprender sobre ello, ¿no es eso lo único que importa?
– Bueno… es que cuesta mucho dinero.
Troy suspira. Supone que siente curiosidad; hay algo exótico y vagamente romántico en la idea de un aula repleta de alumnos y un viejo profesor explayándose sobre «la crítica cinematográfica» o «las civilizaciones prehistóricas». Se imagina grandes y arcanas oleadas de conocimientos de los que ni siquiera ha oído hablar jamás.
– Vale -dice-. Cuéntame algo completamente inútil que hayas aprendido. -Sonríe, y cuando Jonah se encoge de hombros con aire sumiso alarga la mano y le sirve un poco más de cerveza-. Vamos -insiste-, bebe un trago y cuéntame algo, universitario. Me interesa.
– De acuerdo -accede Jonah. Bebe un sorbo de cerveza y por un instante Troy cree advertir un destello en sus inquietos ojos grises que le hace sentirse como si se conocieran desde hace mucho tiempo-. Vale -dice al fin-. Aquí lo tienes. -Y entona como si estuviera declamando:
– «El matemático sueco Helge von Koch formuló la hipótesis de que existe una línea infinita alrededor de un área finita».
– Ah -exclama Troy, emitiendo una risita sofocada, porque le resulta del todo incomprensible-. ¿Entiendes lo que acabas de decir?
– Supongo que sí -dice Jonah, encogiéndose un poco de hombros, con aire de timidez, pero al mismo tiempo de orgullo. El destello vuelve a sus ojos de nuevo, recordándole a Troy el aspecto de Loomis cuando sabe la respuesta de una pregunta difícil-. Bueno -prosigue-, es más sencillo si lo ves por escrito. Es como, ¿recuerdas que en la escuela primaria hacíamos copos de nieve con cartulinas? Doblabas el papel en cuatro partes, o en ocho, y empezabas a recortar bordes irregulares. Puedes hacerlo hasta que sea cada vez más recargado, y si tuvieras las herramientas adecuadas, herramientas microscópicas o lo que sea, sería cada vez más intrincado. Podrías continuar eternamente, de eso se trata, porque las cosas se pueden empequeñecer hasta el infinito. Las reduces hasta una molécula. Y luego reduces esa molécula a un átomo. Y luego reduces el átomo a partículas más pequeñas. Y así sucesivamente. De modo que si extiendes los contornos del copo de nieve siguiendo una línea recta, en potencia podría seguir hasta el infinito. Eso es.
– Entiendo -dice Troy, complacido-. Hay una línea infinita alrededor de un área finita. Lo comprendo, más o menos. Es como un rompecabezas. Como uno de esos acertijos. Las ilusiones ópticas. ¿No?
– Un poco -dice Jonah. Y guarda silencio-. Bueno, es abstracto. En realidad no se puede ver algo infinito, así que no es más que un rompecabezas mental. -Hay algo en su expresión solemne, tranquilamente satisfecha que le hace pensar de nuevo en Loomis-. Pero es interesante -añade-. Para mí.
Troy no puede evitar sentir empatía por él. Quizá la vida de Jonah habría sido distinta, se dice, si no hubiera sido por el accidente de coche. Se imagina a la esposa de Jonah: no sería muy atractiva, se figura, probablemente fuese gruesa, pero albergaría juicios perspicaces y serios, el polo opuesto a Carla, y creen que habrían tenido una hija, una niña muy hermosa. Y Jonah habría terminado sus estudios universitarios, y aunque estos no tuvieran aplicaciones prácticas específicas, la propia titulación le habría llevado a alguna parte. Quizás a un trabajo con ordenadores, o en una biblioteca. Y habrían tenido una existencia feliz. Se los imagina viviendo en Chicago, en una especie de apartamento, cerca de una cafetería, empujando el carrito de su hija por un extenso parque urbano, mientras Jonah hablaba de películas, matemáticas o algo parecido, y su rechoncha esposa de cabello largo lo miraba con serena admiración.
Todo eso se dibuja vívidamente en su imaginación mientras Jonah y él están allí sentados. Contempla con ternura la imagen que se ha formado de la familia feliz de Jonah y sus pensamientos se posan brevemente en su propia infancia, cuando estaba con sus padres en el lago, y finalmente en la vida que debería haberle proporcionado a Loomis, si Carla y él hubiesen sido personas distintas, si hubieran sido capaces de sobreponerse a sí mismos.
– En fin, Jonah -dice al fin, mientras intenta sofocar esa última imagen-, dime la verdad, tío. ¿Qué estás haciendo en San Buenaventura? Pero de verdad.
Jonah alza la mirada ante aquella pregunta con una rapidez sorprendente y hasta desconcertante. Sus labios se tensan, y algo detrás de sus ojos parece refulgir.
– ¿A qué te refieres? -pregunta.
– No quiero decir nada malo -le asegura Troy-. Es que, ¿cuántos años tienes? ¿Veintitrés?
– Veinticinco.
– Es lo mismo -afirma-. Lo único que digo es que no querrás trabajar de cocinero en el Stumble Inn durante el resto de tu vida, ¿no? -Troy se detiene, frunce los labios-. ¿No crees que puedes aspirar a algo mejor?
– No lo sé -admite Jonah, con una voz un tanto quebradiza-. Me gusta cocinar en el Stumble Inn. -Echa un vistazo a los platos sucios del fregadero y el itinerario negro abierto sobre la encimera-. ¿Tú crees que puedes aspirar a algo mejor? -dice suavemente.
– ¡Ja!-se burla Troy-. Ya no, tío. A lo mejor si volviese a tener veinticinco años haría las cosas de otra forma.
Luego guarda silencio, abochornado por su autocompasión. Porque claro, ¿por qué había de resultarle más difícil empezar una nueva vida? Jonah acaba de perder a su esposa embarazada, su rostro está devastado por las cicatrices y sus padres, según Crystal, están muertos. En todo caso, se dice Troy, la vida de Jonah ha sido más penosa que la suya, y siente que la culpa cae sobre él. Por algún motivo piensa en su madre tendida en el ataúd, en cómo se habían separado sus manos inertes y en su propio empeño estúpido e intoxicado por ponerlas de nuevo en su sitio. Hace una mueca.
– Lo siento -dice al cabo de un instante-. Debes hacer lo que te haga feliz. Así que si lo que quieres hacer es cocinar en la vieja Universidad Stumble, adelante.
Jonah lo mira inescrutablemente. Sus dedos se posan en la corteza del bocadillo sin terminar, y Troy se sorprende al advertir que le tiemblan las manos.
– Estoy buscando a alguien -dice.
– Ajá -comenta Troy expectante-. Eso está bien. -Por un segundo percibe una vibración en el aire imposible de identificar-. Eso es lo que deberías hacer, tío. Sabes, yo conozco a muchas mujeres, Si quieres, podría…
– Me refiero -puntualiza Jonah, entrecerrando los ojos- a una persona en concreto.
Troy advierte cómo cambia su expresión. El lado indemne de su rostro se estremece levemente, como el pellejo de un caballo que intenta espantar a una mosca. Jonah ladea la cabeza, inclinándose hacia delante, abriendo y cerrando las manos.
– Me parece que somos hermanos -anuncia.
– ¡Ja! -se burla Troy. Intenta sonreír, pero una incómoda tensión se ha apoderado de él. Jonah está temblando. Le castañetean los dientes.
– Lo digo en serio -resuella-. Tu madre. Tu madre biológica. También es mi madre.
Y Troy siente que su sonrisa intranquila desaparece.
22 13 de octubre de 1996
Se conocieron un domingo. Fue la semana antes de que Jonah reuniese el coraje necesario para presentarse en casa de Troy con comida. El tiempo estaba empezando a cambiar y las ráfagas de viento planeaban sobre todas las cosas, durante todo el día. Las plantas rodadoras se agolpaban contra las alambradas en los confines del pueblo.
Había encontrado la apacible calle sin dificultades. Allí estaba, solo a una manzana del parque. El paseo Foxglove. Sin duda era un lugar agradable para vivir, pensó Jonah, una modesta calle sin salida que describía un arco sosegado, cuyas viviendas estaban diseñadas al modo de las casitas inglesas, o así lo creía Jonah, y todas ostentaban adornos coloridos en las ventanas y en los aleros y estaban provistas de jardines bien cuidados que ahora amarilleaban, y de macizos de flores ajadas, estatuillas de enanos, faunos o de la Virgen María. Más plantas de rocalla.
Jonah estaba sentado en su coche cuando salieron el chico y su abuela, pero estos no miraron en su dirección, sino que se encaminaron por la acera. La abuela era una mujer corpulenta y parsimoniosa que llevaba un libro y un paraguas cerrado. El chico la precedía, echando a correr y brincando al cabo de un rato, aunque tenía una expresión pensativa y hasta seria en su rostro, como si saltar fuese un medio de meditación.
Había otros niños en el parque, pero no muchos adultos. Jonah tomó asiento en la hierba fría, cerca de unos matojos desnudos; era un lugar apartado, pero no lo suficiente como para denotar que se estaba ocultando. Se puso la capucha y fingió que se aburría, que uno de los chiquillos que pululaban en las cercanías era suyo, que no era sino otro padre dedicado. Nadie le prestó atención: una pareja de madres sentadas en los columpios departían ávidamente; la abuela de Loomis estaba sentada en un banco con la cabeza inclinada hacia el libro.
En cuanto a Loomis, se hallaba embebido en alguna fantasía. Los demás niños no suscitaban su interés, de modo que recorría el contorno de la zona de recreo, dejando atrás los columpios, los caballos saltarines y las barras, con las manos entrelazadas a la espalda, mirando al suelo. De tanto en tanto musitaba algo en voz alta. Jonah echó un vistazo hacia donde estaba sentada la abuela. Ella no le estaba prestando atención.
Loomis era pequeño para su edad, se dijo Jonah; no era flaco sino compacto, y tenía los hombros anchos, como si fuera un adulto en miniatura. Tenía el cabello tostado y liso, y una cara redonda y solemne. Jonah lo siguió con la mirada mientras se agachaba a recoger algo del lecho de viruta del patio de juego: un trozo de plástico, un juguete olvidado. El niño lo examinó con el ceño fruncido y farfulló para sí mismo. Acto seguido se lo metió en el bolsillo. Se encontraba a unos treinta metros de donde estaba sentado Jonah, pero se estaba acercando.
Jonah se hurgó en los bolsillos. Una gragea para la garganta, un recibo arrugado de la farmacia y un lapicero diminuto. Y entonces dio con la pelotita de goma que había hallado en la hierba tras la casa de Troy, una brillante superpelota de color naranja fosforescente diseñada para rebotar con fuerza y a gran altura.
Volvió a mirar a la abuela y a las madres de los columpios. Y arrojó la pelota con sumo cuidado. Esta ascendió describiendo un arco, se estrelló contra el tronco de un árbol y aterrizó a escasos metros de Loomis.
El niño volvió la cabeza, alerta. Ante la mirada de Jonah, sus ojos se posaron en la pelota y se dirigió cautelosamente hacia ella, como si fuera un extraño animalillo aturdido que se había caído de un árbol. Loomis la contempló, se acarició la barbilla con ademán pensativo y alargó la mano para cogerla.
– Loomis -dijo Jonah con voz sucinta y ronca. No le quitaba la vista de encima a la abuela, pero esta no levantó la mirada del libro. De modo que repitió:
– Loomis. -Y el niño alzó la cabeza con brusquedad. Se vieron el uno al otro: los ojos de Loomis se clavaron en Jonah con cautela y curiosidad y este levantó la mano. Le mostró la palma a Loomis extendiendo los cinco dedos. Después, deliberadamente, se puso en pie y se alejó siguiendo el término de los arbustos, saliendo del campo de visión de la abuela y del resto de adultos, así como de los demás niños. Y también del campo de visión de Loomis.
Al cabo de un instante, el crujido de las hojas llegó a los oídos de Jonah. Estaba sentado en la tierra, semioculto bajo las ramas de un árbol cuadrado de hoja perenne, con la cabeza baja y el rostro sumido en la penumbra. Loomis dobló el recodo y lo observó.
– Hola, Loomis -dijo Jonah. Estaba en reposo, con la capucha de la sudadera puesta y las manos apoyadas en las rodillas; inmóvil, pero dispuesto a salir corriendo si alguien reparaba en su presencia.
– ¿Cómo sabes mi nombre? -inquirió Loomis. Se detuvo frunciendo el ceño, arrugando un poco la nariz, con las manos a ambos lados del cuerpo como si fuera un vaquero a punto de desenfundar sus pistolas. Preparado para escapar.
– Lo sé y basta. -Hablaba como si no le importara que Loomis se acercase o no-. ¿Qué haces? ¿Estás resolviendo un misterio?
– Estoy investigando -respondió Loomis-. Busco fósiles.
– Qué interesante -comentó Jonah-. ¿Has encontrado alguno?
– Todavía no. -Loomis se adelantó un paso y titubeó-. ¿Eres amigo de mi padre?
– Más o menos -dijo Jonah. Se encogió de hombros sin mover ni un músculo-. Si quieres que te diga la verdad, yo también estoy haciendo una especie de investigación.
Loomis reflexionó al respecto.
– ¿Qué clase de investigación? -preguntó mientras se inclinaba para escrutar el rostro de Jonah. Su boca empequeñeció.
– Estoy buscando a mi hermano -dijo al fin Jonah. ¿Por qué no? Agachó la cabeza al percatarse de que Loomis estaba mirando atentamente sus cicatrices, dubitativo. Entrelazó las palmas de las manos con un movimiento lento, sosegado y submarino-. Mi madre tuvo un hijo antes de que yo naciera -le explicó suavemente-. Pero tuvo que abandonarlo. Y ahora yo lo estoy buscando.
Loomis frunció el ceño.
– ¿Por qué tuvo que abandonar al bebé?
– Simplemente tuvo que hacerlo -dijo Jonah-. No tenía elección.
Loomis entrecerró los ojos con aire reflexivo.
– Hmmm -musitó al fin, y Jonah dirigió una mirada presurosa hacia donde la abuela continuaba leyendo-. Se parece un poco a la historia de Moisés -prosiguió Loomis-. Su madre lo metió en un canasto y lo puso en el río. ¿A que parece peligroso?
– Un poco -convino Jonah. Loomis, un muchacho extravagante y severo, no dejaba de mirarlo gravemente, sin distender todavía sus músculos-. En cierto modo todo es peligroso. Pero bueno… -Procuraba prestar atención a todos los elementos al mismo tiempo. La abuela; los demás adultos y los chiquillos vocingleros; el tobogán, los columpios y el carrusel que giraba sobre su eje; los coches que circulaban por la distante carretera a sus espaldas; los movimientos erráticos de las ramas y las hojas otoñales. Buscó a tientas en su mente-. Pero… -continuó- a veces hay que correr riesgos. Dejó al bebé en el río porque no le quedaba otra opción.
– Es que no me parece una buena idea -porfió Loomis-. ¿No podía dárselo a un amigo? ¿Por qué iba a dejarlo en el río?
– No lo sé -admitió Jonah. Se le presentó la imagen de su madre ataviada con la vestimenta de los antiguos israelitas, inclinándose sobre riberas de arcilla roja cubiertas de juncos mientras la corriente trazaba líneas temblorosas en la superficie del agua-. Supongo que la gente hace cosas que luego lamenta. -Reflexionó.
»Me parece que tu padre es mi hermano -dijo.
Le asombró confesarlo con semejante facilidad. Después de haber titubeado tanto desde su llegada a San Buenaventura descubrió que salía de su boca sin ninguna de las dudas y objeciones con las que se había debatido. No era más que un hecho.
– ¿Conoces a mi padre? -preguntó Loomis.
– Tu padre es mi hermano -afirmó Jonah-. Soy tu tío.
De algún modo esperaba que aquella revelación tuviese un impacto mayor. Su vida entera había desembocado en aquel momento. Se imaginó que Loomis lo miraba con los ojos desorbitados, presa de una repentina oleada de emoción, pero el chico se limitó a pestañear, examinándolo con escepticismo.
– ¿Conoces a mi tío Ray?
Y Jonah guardó silencio mientras le martilleaba el corazón.
– Lo cierto es que ahora mismo no te puedo contar mucho al respecto -contestó. Se interrumpió con aire pensativo-. No estoy seguro de que pueda confiar en que me guardes el secreto.
– ¡Oh! -musitó Loomis. Pareció brevemente desconcertado por su respuesta. Jonah no dijo nada, tan solo estudió el semblante del niño con gravedad.
– No querrás que tu padre se meta en un lío, ¿verdad? -preguntó.
– Puedo guardar un secreto -le aseguró Loomis, a la defensiva. Se interrumpió para volverse por vez primera a mirar a su abuela por encima del hombro-. ¿De veras eres mi tío? -añadió.
– Sí -dijo Jonah.
Loomis lo contempló dubitativamente.
– Tienes una cicatriz en la cara -observó.
– Lo sé -dijo Jonah-. De pequeño me mordió un perro. Cuando tenía más o menos tu edad.
– ¡Oh! -murmuró Loomis, que parecía impresionado y curioso. Quizá se hubiese acercado aún más, pero en aquel momento su abuela, a lo lejos, levantó al fin la cabeza y miró en derredor, inspeccionando el patio de juego. Jonah emprendió la retirada, retrocediendo.
– A lo mejor vuelvo a hablar contigo -dijo-. Pero solo si puedes guardar el secreto. -Arqueó el cuello, mientras las hojas se desprendían de las ramas por encima de su cabeza-. Sabes, si le dices a tu abuela que me has visto, tu padre se meterá en un lío muy gordo.
– No se lo diré -afirmó Loomis con suavidad. Su rostro estaba crispado y solemne a causa de la preocupación, y dio varios pasos en pos de Jonah mientras este se adentraba en las matas y el follaje. Cayó una hoja, seguida de otra, y Loomis se detuvo en silencio.
– ¡Loomis! -exclamó la anciana, y Loomis, vacilante, giró en redondo y regresó adonde ella estaba sentada.
23 Noviembre de 1996
El invierno ha llegado pronto este año. Las temperaturas han descendido abruptamente, las lagunas y los arroyos están congelados y las tormentas y los vendavales recorren el medio oeste. La nieve se abate sobre Chicago, donde Steve y Holiday duermen espalda contra espalda mientras su hijo Henry, que está dando sus primeros pasos, se sienta a contemplar el letrero de neón intermitente que palpita lejanamente al otro lado de las cortinas cerradas de su dormitorio; los copos se funden contra la ventana mientras la señora Orlova entrelaza las manos contra el pecho y frunce el ceño a la espera de que hierva una tetera en la lóbrega cocina de su apartamento; la nieve se acumula en la cuneta de Iowa donde reposan las cenizas de Nora, en la reserva de Dakota del Sur donde reside Leona, la hermana de la abuela de Jonah, y en la casa amarilla donde creció este, ahora ocupada por una pareja evangélica joven y devota y sus hijos; y en el cementerio situado en los confines de Little Bow, cuajarones de nieve gruesos y húmedos se posan en la sencilla lápida del abuelo de Jonah: «Joseph Doyle, 1910-1984».
También está nevando en San Buenaventura, Nebraska. Ray, el estríper, está descalzo en el salón dé una despedida de soltera, desabotonándose la camisa al ritmo de la música rap que atruena desde su equipo estéreo portátil mientras un sudor helado resbala por su espalda; y Junie, el antiguo cocinero del Stumble Inn, abre los ojos brevemente y palpa el goteo intravenoso de plástico que le han insertado en el brazo. Gafe, el muchacho, duerme en su caravana compartiendo su lecho con su hermano pequeño mientras en el salón la madre de ambos prorrumpe en carcajadas ante algo que emite la televisión. El oficial de policía Kevin Onken patrulla soñoliento las calles desiertas mientras los limpiaparabrisas subrayan un ritmo lento como el de un metrónomo bajo el murmullo quedo de la calefacción del automóvil, se anima momentáneamente cuando pasa el coche que transporta a Jonah. Onken observa atentamente los fulgurantes números rojos del radar que titilan en la consola. Pero Jonah no infringe el límite de velocidad. Aferra el volante con ambas manos mientras recorre el paseo Flock, contorneando el perímetro del parque. Las carreteras están resbaladizas. Jonah es precavido.
Crystal posee apenas la presciencia necesaria para despertarse al percibir el estrépito del viejo Festiva de Jonah que pasa frente a su casa; su mente discurre estableciendo asociaciones, y el sonido distintivo de ese coche se ha instalado en ella con la firmeza suficiente como para que piense: ¿Jonah?, antes de acomodarse de nuevo en el cojín del sofá, donde se ha quedado dormida.
No obstante, el fantasma de Jonah atraviesa su subconsciente: su plática apocada y furtiva, el radar de pensamientos mudos que irradiaba, chispas trepidantes que no lograba atrapar del todo.
Le había sorprendido que dejara su empleo en el Stumble Inn de una forma tan abrupta. A su juicio, se habría dicho que se estaba aclimatando bastante bien. Parecía reaccionar sobre todo ante Troy.
Pero entonces había faltado al trabajo sin ninguna razón aparente.
– Es que estoy muy preocupada -le confesó a Troy aquella tarde, creyendo que quizá tuviera alguna idea-. Creía sinceramente que se estaba adaptando. ¿Tú no?
Pero Troy se había limitado a encogerse de hombros, malhumorado, mientras adoptaba una expresión imperturbable.
– ¿Te dijo algo? -preguntó Crystal-. No creía que estuviese a disgusto aquí.
– Yo no sé nada de eso -respondió Troy, y bajó la cabeza hacia el crucigrama.
Crystal le dirigió una mirada perspicaz.
– No tendríais una discusión ni nada, ¿verdad? -aventuró, y Troy no dijo nada, pero manifestó una vacilación que bastó para confirmar algún incidente en su imaginación. ¿Un desacuerdo? ¿Un choque de personalidades?.
»Oh, Troy -se lamentó-. Era un tipo simpático. ¿Qué ha pasado?
– No ha pasado nada -dijo Troy, pero Crystal advirtió que rezumaba falsedad-. Si casi no lo conocía.
– ¿Pero no te daba pena? -inquirió.
– Claro -afirmó Troy-. Por supuesto que me daba pena. Me da pena mucha gente. -Y acto seguido se dirigió abruptamente al bar, con la espalda muy recta, para poner las sillas en pie.
Los rumores de que habían contratado a Jonah para cocinar en La Moneda de Oro llegaron a oídos de Vivian.
– Ese mierdecilla -masculló, y Crystal bajó la mirada-. Si quería más dinero podía haberlo pedido -añadió-. No me gusta esa forma de actuar. Dejar a la gente en la estacada de esta forma. Supongo que se creía demasiado bueno para nosotros.
– No sé -intervino Crystal, ecuánime.
– Estoy pensando en plantarme en esa caravana cochambrosa suya a decirle lo que pienso de él -afirmó Vivian-. Le hice un favor al contratarle en el acto de esa forma. Para que veas cómo es la gente en el mundo de hoy.
– Bueno -insistió Crystal con delicadeza-, ¿quién sabe lo que pasó en realidad?
Pero Vivian no era una persona excesivamente clemente. Le gustaba la lealtad; era casi lo único que le gustaba de la gente. Con el paso de los años había logrado retener a Crystal, a Troy y al viejo Junie, el cocinero ahora moribundo cuyo puesto había esperado que ocupase Jonah. Había habido otros empleados, por supuesto, que se habían quedado durante meses o incluso años, pero les guardaba rencor a todos ellos, así como le guardaba rencor a Jonah, el vil embustero. El primer día que no se había personado en el trabajo lo había llamado y Jonah había fingido encontrarse enfermo.
– ¡Oh! -musitó al reconocer su voz-. Vivian. Estaba a punto de llamarte. Tengo fiebre. -Y Vivian advirtió que de pronto intentaba conferirle fragilidad a su voz-. Lamento no haber llamado… Es que estoy hecho polvo. He estado delirando, prácticamente. He perdido la noción del tiempo.
– Esto me pone en una tesitura desagradable -repuso ella-. Ya he anunciado el menú. ¿Qué debo hacer con él?
– Lo sé -admitió Jonah con voz áspera-. Yo… lo siento mucho.
Al día siguiente llamó para anunciar que lo dejaba. Ni siquiera tuvo la decencia de presentarse. Se limitó a dejar un mensaje en el contestador automático del bar.
– Soy Jonah Doyle -dijo. Su voz sonaba desprovista de matices y saturada de electricidad estática-. Solo llamaba porque… quería que lo supierais. Me parece que no puedo seguir trabajando allí. Yo… bueno. -Y seguía una larga pausa-. Lo siento -dijo-. Gracias por concederme la oportunidad de trabajar en el Stumble Inn. Os lo agradezco mucho.
Vivian oprimió enérgicamente el botón que indicaba «borrar». Pero al cabo de varias semanas no pensaba demasiado en Jonah, aunque seguía deseando toparse con él en el supermercado o en otro sitio para echarle una bronca.
Renunciar a su empleo en el Stumble Inn había sido una demostración de fe, pensaba Jonah. Un sacrificio. Dejarlo así, de una forma tan abrupta; desligarse de las personas que Troy y él tenían en común, como Crystal y Vivian. Esperaba que Troy le agradeciera ese gesto.
Pero era necesario. Mientras se esforzaba para explicarle a Troy los lances de la historia, comprendió que tendría que mediar cierta distancia entre ambos durante algún tiempo. Así se lo dijo.
– Mira -declaró-, ya sé que… puede que no lo haya abordado correctamente y que es un poco complicado… entenderlo. Quiero concederte un poco de espacio, para que… reflexiones.
Y Troy lo había mirado fijamente.
– No quiero que estés en mi lugar de trabajo -anunció al fin-. Es que… no quiero que la gente chismorree sobre esta coña de la adopción. Es la clase de cosas que sacarían en el jodido periódico… por el interés humano o algo parecido. Me resulta demasiado extraño, ¿sabes?
– Estoy completamente de acuerdo -dijo Jonah. Asintió con gravedad, adoptando el mismo ceño sombrío que Troy-. Me parece lo mejor -añadió-. Admito que aceptar ese empleo probablemente, ah, no fue una idea muy brillante, pero…
– Lo digo en serio -lo interrumpió Troy-. Quiero que lo dejes. Mañana.
– Lo comprendo -dijo Jonah.
– Y tampoco quiero que se lo expliques. Lo de este… este rollo de la adopción. -Hizo una pausa, disgustado-. Lo último que me hace falta es que Vivian y Crystal se pongan histéricas.
– Tienes toda la razón -dijo Jonah.
Jonah vuelve a pensar en ello mientras recorre el contorno del parque y advierte que se acrecienta el rubor de sus mejillas. Evoca la expresión dolida y alarmada de Troy.
– Joder -había mascullado este-. ¿Por qué no me lo habías contado? Esto es… es una sensación un poco siniestra. Es como si alguien te acosara o algo parecido.
– Bueno -dijo Jonah-, no era mi intención. -Y Troy se había cubierto el rostro con la palma de las manos.
– Joder -farfulló-. No es el mejor momento para afrontar esto.
– Lo sé -susurró Jonah-. Lo comprendo. Yo… lo siento.
Al otro lado del parabrisas, la nieve forma una bruma polvorienta que otorga a los árboles, las casas y las señales de tráfico la cualidad grisácea granulada y borrosa de la nieve de la televisión. El firmamento opresivo parece desmoronarse y posarse en el suelo.
Jonah aminora. El calor procedente de la calefacción huele vagamente a monóxido de carbono y se asienta sobre su mente como si fuera un gorro. Pisa el freno a fondo y aprieta los ojos durante un momento.
Al principio Troy no parecía creer lo que decía Jonah.
– Mira -le dijo-, no me interesa todo eso de la adopción. En lo que a mí respecta, cuando la mujer firma los papeles, se acabó. Yo fui feliz con mi madre y mi padre. Eso es todo.
– Vale -asintió Jonah-. Pero oye, vamos a dejarlo claro de una vez por todas. Tengo los papeles en el coche. ¿No quieres verlos, por lo menos? Puede que se trate de un error.
Y Troy guardó silencio durante largo rato. Entrelazó las manos y su boca adoptó un mohín severo.
– Vale -suspiró-. Vale, vamos a ver qué es lo que tienes.
Ahora, mientras cae la nieve, Troy no puede evitar releer los documentos que le ha entregado Jonah. La partida de nacimiento original: «Bebé Doyle», dice, y Troy palidece de nuevo al repasar las columnas. Madre: Nora Doyle. Ocupación: estudiante de instituto. Padre: desconocido. Ocupación: desconocida. Siente una opresión indeseada en el pecho. Esto no es lo que quiere, se dice. Al principio estaba convencido de que deseaba que Jonah, ese fisgón, y sus estúpidas pesquisas sobre la adopción salieran de su vida para siempre. Pero ya no está tan seguro. Una desazón le invade el diafragma y Troy inspira una bocanada de aire que exhala en una larga vaharada.
Nora Doyle, piensa. No siente mucho afecto por la mujer que lo dio en adopción, pero ahora que está presente en su mente no consigue deshacerse de ella. En su imaginación Nora Doyle se parece vagamente a Carla: una de esas desagradables argucias psicológicas que nadie desea plantearse demasiado. Le gustaría ver una fotografía de la mujer, aunque solo fuera para expulsar esa siniestra asociación de su cerebro.
Y en fin, sí que tiene algunas preguntas. Hasta ahora ella no ha sido sino una figura vaguísima en su cabeza, una silueta genérica, como la imagen que indica la puerta del aseo de mujeres. Habría estado satisfecho si las cosas hubieran seguido del mismo modo. Pero ahora, sin desearlo siquiera, esa persona, esa madre, ha empezado a materializarse, adquiriendo volumen y contornos hasta convertirse en algo casi tangible. Por mucho que se hubiera enojado con Jonah al principio, sabe que se derrumbará y lo llamará después de todo.
Apoya la frente en el vidrio de la ventana y sacude el cigarrillo contra el reborde del cenicero. Se sienta, ataviado con pantalones de chándal y camiseta, prisionero, y al cabo de un momento alarga la mano para hincar los dedos en la piel que rodea el cinturón de la tobillera electrónica. Le pica, y lo araña con las uñas adelante y atrás, distraídamente.
Apenas han pasado las once de la noche y Jonah aparca a escasas manzanas de la casa. Una ráfaga de viento le azota el rostro cuando sale del coche, y agacha la cabeza mientras se levanta el cuello del abrigo, consciente de que los copos de nieve que se posan en su cabello están formando una delgada capa.
Ya se ha acostumbrado al paseo Foxglove. A grandes rasgos, sabe cuándo se acuestan los vecinos, quién tiene perros ladradores y quién luces en el garaje equipadas con detectores de movimiento, conoce los patios que poseen los mejores árboles y arbustos para ocultarse, aunque debido a la tormenta es improbable que ni siquiera una persona asomada a una ventana pudiese verlo recorrer la acera a toda prisa y adentrarse en el sendero que conduce al patio trasero. Es una sombra imprecisa y sigilosa que atraviesa la ventisca con los puños en los bolsillos de la chaqueta y los hombros encorvados. Pero aunque fuera una noche despejada sería invisible, se dice. Conoce los charcos de sombra, el modo más sencillo de emprender una retirada apresurada y los puntos donde si se detiene puede fundirse con el entorno.
Conoce la circunferencia de la casa de Judy Keene. La ventana más amplia de la fachada da al salón y la otra al dormitorio de Judy, que tiene otra ventana que da al camino particular. En la parte posterior de la casa se encuentra la cocina, la puerta trasera y la habitación de Loomis.
Ha estado pensado en la carta de Troy a la señora Keene. «Comprendo que tiene muchas razones de peso para oponerse a que Loomis tenga contacto conmigo», había escrito, y Jonah recuerda aquellas mayúsculas precisas, semejantes a la caligrafía de los bocadillos de los cómics. Era una escritura vehemente, escrupulosa y desconsolada, piensa Jonah, pulcramente ordenada en la página de un cuaderno. «Aunque sé que he cometido algunos errores, solo deseo lo mejor para él», explicaba, y Jonah se imagina a Troy inclinándose sobre un crucigrama en la barra, con la punta de la lengua asomada entre los dientes, rellenando las casillas; se lo imagina doblado, fregando los vasos de cerveza con una expresión distante. Ahora comprende lo que sentía.
Se ha encontrado releyendo la carta sin cesar. Lo cierto es que la había cogido sin pensar: había reparado en ella mientras estaba sentado ante la mesa de la cocina, la tarde que había llevado comida a casa de Troy, y se había percatado de que estaba dirigida a Judy Keene. La había cogido con curiosidad mientras Troy estaba en el baño y al salir este se la había metido arrugada en el bolsillo. ¡Solo le hacía falta que lo pillase husmeando! Había estado a punto de olvidarse de ella a medida que se desarrollaban los acontecimientos de aquella noche, y de hecho no la había recordado hasta el día siguiente, al descubrir el sobre hecho una pelota en el bolsillo delantero de sus pantalones.
Aquella mañana había sentido una gran desesperación al desplegar la carta y extenderla en la mesita de café frente a él. Había echado a perder su primer encuentro verdadero: «Me parece que somos hermanos». ¡Dios! ¡Qué tontería! Y hasta después de haberle mostrado a Troy los datos de la Agencia Buscapersonas, hasta después de que diera la impresión de creerle, Jonah había percibido una frialdad a la que temía que no lograran sobreponerse. «No es el mejor momento para afrontar esto», había dicho Troy, y Jonah había sentido que se le encogía el corazón.
– Ya sé que parece extraño -admitió Jonah-. Pero significa mucho para mí. He estado pensando en ti durante toda mi vida. Ya sé que probablemente no tiene ningún sentido.
Y Troy lo había mirado sombríamente.
– Sí que tiene sentido -dijo Troy-. Es que no sé si puedo afrontar esto ahora mismo. Sinceramente, la verdad es que no me hacen falta más complicaciones en la vida.
– Me imagino que cuesta asimilarlo -observó Jonah, pero no había comprendido realmente lo que había querido decir Troy hasta que desplegó la carta frente a sí al día siguiente. «Por favor, señora Keene, soy el padre de Loomis y lo quiero. Tenga piedad de mí.»
Jonah reconoció a la perfección aquella clase de desesperación, y sentado en la caravana, mientras la claridad matutina penetraba al sesgo por las ventanas mugrientas, casi sintió que Troy estaba sentado a su lado. Sincerándose. Casi sintió que la carta estaba destinada a él en lugar de a Judy Keene. «Ten piedad de mí», le decía Troy, y Jonah imaginó que alargaba la mano y la cerraba sobre su muñeca.
– Ya sé que es posible que no te lo creas -se imaginaba diciendo-, pero comprendo lo que dices. -Había depositado la palma de la mano sobre las palabras de la carta. ¿Podía decirle: «de veras quiero ayudarte»? ¿«Quiero ser un hermano para ti»?
Probablemente no.
Pero le gusta pensar en ello. Bajo la nieve que cae sin cesar, frente a la ventana de Loomis, vislumbra vagamente la forma del niño tenuemente iluminada por una lamparilla. Loomis está tapado con la colcha y su cabeza dormida sobresale del edredón con motivos de naves espaciales. Jonah apoya la yema de los dedos contra el vidrio y contempla los copos de nieve que se estrellan contra ellos y se derriten. Sabe que la nieve se está acumulando sobre sus hombros y su cabello y le agrada pensar que en cierto modo Loomis sabe que su nuevo tío cuida de él.
Ten piedad de mí, piensa Jonah, y le gustaría que el cristal se licuara ante su contacto, que su mano lo atravesara y que las paredes y las ventanas del mundo entero cediesen a su paso. Solo por esta vez.
24 4 de junio de 1997
A las tres de la tarde, cuatro horas después de que Judy repare en la desaparición de Loomis, se presentan los perros rastreadores. Hay varios coches patrulla estacionados frente a su casa y dos fornidos agentes en la acera, hablando con Kevin Onken, con los brazos cruzados enérgicamente sobre el pecho.
Judy está sentada en los escalones de su casa, sumamente quieta. Siente que una gota de transpiración resbala desde su cabello y se desliza por el dorso de la oreja, dejando a su paso una estela pausada y fría como la de un caracol. Se estremece al ver que un hombre acompañado por un dóberman pinscher se acuclilla para mirar al perro a los ojos y hablarle mientras le acaricia el hocico. Algunos vecinos también se han apostado en los escalones, protegiéndose los ojos del sol; los pocos que se han acercado a preguntar han sido rechazados, pero Judy es consciente de que la rodea un círculo vigilante. Observa al cuidador de perros cuando este restriega una camiseta de Loomis contra el morro del dóberman entre susurros. El perro levanta sus orejas triangulares y menea con entusiasmo su rabo cercenado.
Enseguida se levantará y se dirigirá a los agentes en busca de información. Pero ahora mismo lo único que necesita es sentarse un momento.
Su brazo ha dejado de funcionar. Cuando intenta levantarlo no pasa nada. Se mira fijamente la mano, instando a los dedos a doblarse y cerrarse. Pero no lo hacen. El brazo descansa sobre la rodilla y Judy alarga la mano cautelosamente para palparlo con el dedo. No tiene sensibilidad.
Procura convencerse de que solo se debe al estrés, de que es una extraña reacción psicosomática ante la situación. Si se tratara de un derrame cerebral o de un ataque al corazón, ¿no le dolería?
Sabe que si se lo dice a alguien llamarán a una ambulancia. Se encontrará en una sala de urgencias, atendida por enfermeras condescendientes. Le ocultarán cuanto suceda en casa (si encuentran a Loomis, si está muerto o si descubren pistas sobre su paradero) mientras la examinan y la conectan a diversos monitores, mientras se convierte en un cuerpo estudiado y atendido. La transformarán en una niña obstinada; como profesora de primaria, conoce todos sus trucos, todos los rasgos de su personalidad que querrán controlar y someter.
¿Qué sucede? Un hombre grueso de calva incipiente pasa junto a ella, la rodea y penetra en su casa sin decir palabra, ni siquiera un simple «¿Me permite?». Y Judy le oye hablar con alguien con un walkie talkie.
– Supongo que en este momento están trayendo al padre. No tienen ninguna pista del paradero de la madre del niño -dice. Judy examina sus pantalones de sport, confeccionados con una suerte de algodón amarronado, con una raya en la pernera planchada sin duda por una esposa chapada a la antigua o un tintorero.
»No, solo lo estaba vigilando la abuela -prosigue, y la mira sin demasiado interés. Lleva unos relucientes zapatos negros con borlas de cuero suspendidas de la lengüeta.
»No sé… no sé… -dice. Sus ojos se dirigen de soslayo hacia Judy, como si estuviese considerando formularle una pregunta-. No, no se divorciaron -añade, y baja un poco la voz. Debe pensar que es dura de oído o que está demasiado aturdida como para percatarse de lo que está diciendo-. Parece que se marchó por las buenas -explica, con un tono crítico que enerva a Judy-. Es una especie de drogadicta, según parece -añade, y emite un sucinto ronquido: «je», como si su interlocutor hubiese hecho un comentario sarcástico-. No -dice-, no creo. La estoy viendo ahora mismo. Está sentada en un escalón. Parece bastante ida.
Ella desea replicar, fulminar con la mirada a aquel bufón y decirle que puede oír su voz salivosa, pero teme que la suya salga inarticulada como la de un borracho. Contempla el brazo insensible, dirigiendo sus pensamientos hacia él con tremenda intensidad. El cerebro le transmite una señal al dedo índice para que se levante, aunque sea un poco, y Judy cree ver que se estremece. Pero puede que no. Por alguna razón piensa en aquel famoso mentalista israelí de los años setenta de quien se decía que podía doblar cucharas con el poder de su mente. Judy concentra toda la energía de su cerebro en el dedo y siente que su rostro enrojece y que la carne de las mejillas tiembla levemente. Vamos, lo apremia con suavidad. Vamos, piensa, pero no sucede nada. Un espasmo acuoso recorre su cuerpo y Judy cierra los ojos.
Le sobreviene la premonición de que Carla se encuentra en las cercanías. En algún punto en la linde del patio percibe un indicio de su voz y piensa: ¡Oh! Su mente se aferra débilmente a ese sonido, y Judy supone que han encontrado a Carla o que esta ha aparecido de la nada para unirse al círculo de hombres y perros de la acera, que se presenta y flirtea con ellos. Judy se la imagina con la cadera inclinada, fumando un cigarrillo, sus labios severos y sus ojos taimados.
«¿Por qué me miras siempre así?», imagina que dice Carla, y percibe el murmullo agudo, refulgente y musical de los insectos procedente de los árboles, la sensación de que algo la invade. Una forma soleada arremete contra sus párpados entre las ramas imprecisas.
Percibe una escisión en su interior. Hay una parte razonable que se eleva por encima de sus percepciones, una mente práctica que observa al organismo sensual. Percibe su propio cuerpo como músculo y grasa envueltos por una capa de piel húmeda, como una lengua seca con sabor amarillento, y se percata de la matriz de sonidos que se extiende desde el centro de su cuerpo, la autopista de sangre en movimiento y los ávidos tentáculos del espíritu que codician una presa.
La parte razonable sabe que no sucede nada en absoluto. No es más que una vieja gorda, sentada en el umbral con los ojos cerrados. Carla no se encuentra allí, y además, aunque de algún modo milagroso Carla apareciese de repente en la escena, aunque Judy abriera los ojos y Carla la estuviera observando desde el otro lado del jardín, solo habría enemistad entre ambas. Desde hace mucho tiempo sabe que no habrá resolución ni reconciliación extrema en el lecho de muerte; sabe que su relación es un féretro cerrado y sellado, sepultado e irrecuperable. No importa si abre o no los ojos. Carla, su verdadera hija, no estará.
Y sin embargo sigue percibiendo el indicio de una voz, la incoherencia que bate sus pesadas alas, y se imagina a Carla no como sería hoy, sino como era a los catorce o quince años, con el cabello cardado y moldeado, el maquillaje exagerado, luciendo una camisa de lentejuelas plateadas y pantalones de imitación de cuero. Una chica imprudente y estúpida, piensa Judy, una chica sin cualidades, que precisa mano dura. Es su hija y no obstante tan diferente a ella que se diría que ha habido un error.
– ¿Sabes cuánto me duele que me llamen tus profesores para quejarse de tu comportamiento? -solía decir Judy-. ¿Es que te gusta humillarme, es eso? -Y si Carla no le respondía, Judy continuaba, como si hablara consigo misma-. Me deprime muchísimo -aseguraba-. Muchos de ellos son mis colegas, ¿sabes? Son mis compañeros de trabajo, mis amigos, ¡y tú te portas así en su clase! Es una falta de respeto, Carla, y sabes una cosa, me parece que no me quieres mucho cuando actúas de esta forma. Si me quisieras de verdad dejarías de avergonzarme.
Carla lloraba un poco después de aquellos incidentes. Se acostaba rodeando a sus animales de peluche con los brazos y se tapaba la cabeza con una manta. Siempre estaba dispuesta a culpar a los demás. «Yo no he hecho nada. No es culpa mía. Están mintiendo. Están intentando meterme en líos.» Y al poco vinieron las drogas y las discusiones al respecto, la ocultación de las drogas y la clínica de rehabilitación que Judy había escogido al fin.
– Mamá -le suplicó Carla-, por favor, no me obligues a ir. -Esa fue la última vez que Carla la había llamado mamá, se dice Judy-. Me esforzaré -le prometió-. Te juro que a partir de ahora te escucharé.
Ahora Judy no puede decir nada. Se limita a sentarse en el umbral con los ojos cerrados y el brazo inerte, mordiéndose la lengua al recordar el viaje a la clínica: Carla estaba sentada en el asiento del copiloto con el rostro vuelto hacia la ventana, emitiendo de tanto en tanto gemidos quedos y carrasposos de llanto contenido. En aquel momento, Judy estaba segura de que los tratamientos de la clínica suprimirían tanto las drogas y el alcohol como el anhelo recalcitrante de ambas cosas así como la quimioterapia quemaba un cáncer. Creía que le devolverían a su hija indemne, limpia y agradecida, y pensando de ese modo se fortaleció frente a los gimoteos de Carla.
Nunca habría esperado que, por el contrario, su hija empeorase. En rehabilitación, Carla conoció a una nueva amiga, una muchacha que le enseñó formas de acceder fácilmente a nuevas clases de drogas; en rehabilitación, Carla se negó obstinadamente a reconocer que se hallaba «indefensa» frente a la adicción, y entonces el terapeuta invitó a su madre y ambos se sentaron para explicárselo con insistencia y la martillearon con sus palabras hasta que admitió por fin, con los ojos refulgentes e hinchados a causa de las lágrimas, que estaba «indefensa».
Durante un instante, Judy siente los dedos de Carla en la muñeca y su rostro sonrojado en su cuello. Está sosteniendo a una Carla de tres años en su regazo, le lee y le canta. En su casa la televisión se limita a los programas educativos. Viajan a Denver para visitar museos de arte, y escuchan casetes de música clásica en el coche. La sometieron a un test para determinar su inteligencia, que estaba muy por encima de la media; no era exactamente un genio pero estaba cerca.
– Puedes ser cualquier cosa que te propongas -le dijo Judy-. Yo solo quiero que seas feliz.
Y Carla, que tal vez tuviera diez años, la miró con suspicacia. Judy sabía incluso entonces que las cosas terminarían mal entre ellas.
– Eres capaz de hacer muchas cosas -le decía-. Eso es lo que no entiendo de ti. ¿Por qué disfrutas saboteándote?
– ¿Señora Keene? -dice alguien-. ¿Se encuentra bien?
Ella no dice nada. Admite que estás indefensa, piensa Judy, pero no lo consigue ni siquiera en ese momento. Sí que se levantará, se dice. Les explicará que la desaparición de Loomis no tiene nada que ver con su hija ni, de hecho, con el inútil de su yerno, del que están hablando en el salón, justo al alcance de sus oídos. Sí que abrirá los ojos, piensa. Y puede que Carla se encuentre allí.
– ¿Señora Keene? -repite alguien, y ella intenta despegar los párpados.
Tuerce el gesto: sufre una terrible jaqueca. Se toca el tríceps izquierdo con los dedos y cuando levanta los párpados la luz se abate sobre ella con un destello repentino y doloroso. Se percata de que sus ojos han empezado a manar lágrimas, emborronando su visión. El ojo izquierdo parece ciego. Un voluminoso punto negro se expande sobre su campo de visión como si fuera un iris, dilatándose sin cesar, puntos gruesos, como un enjambre de abejas. Judy cierra el ojo y la imagen parece desvanecerse.
Siente que su cuerpo se inclina y se precipita en el aire vacío que hay más allá de su hombro.
¿Y si se está muriendo?, piensa.
¿Y si nunca descubre el final de la historia? Se estremece y su mente sigue trastabillando hacia el futuro con esa sencilla expectativa del paso del tiempo: otro momento, y después otro. Parece imposible que cese abruptamente. Parece imposible que uno no sepa nunca lo que sucede a continuación, que el hilo que ha estado siguiendo toda la vida… se corte, como un libro con las últimas páginas arrancadas. No es justo, piensa.
Tercera parte
25 Junio de 1996
Involuntariamente, Nora no puede evitar imaginar nombres para el bebé. Le gustan los nombres de chico anticuados y heroicos: Agamenón, Pirro, Octavio, Arístides. Ha estado leyendo un libro sobre los héroes de la antigüedad de Grecia y Roma y le entristece que ya no se pueda poner esos nombres a la gente.
Octavio Doyle, piensa mientras se dirige a la cafetería para cenar. Júpiter Doyle, y sonríe vagamente para sus adentros. Zeus.
Se percata del resto de las chicas que recorren el pasillo junto a ella, pero no las saluda. Están vestidas con un camisón barato al igual que ella y sus peinados y sus antiguas permanentes ahora están desmalazadas y desvaídas; huelen a sueño, cigarrillos viejos y el almizcle acre de sus partes privadas.
Ha contemplado a las chicas que la han precedido; ha comprobado cómo funciona. Languidecen cada vez más hasta ponerse de parto, y luego nadie las vuelve a ver. Sabe que alumbran bebés que los padres sin descendencia ya están esperando. Y cuando dejan de estar embarazadas las devuelven a su vida anterior o a una vida nueva en una ciudad lejana donde logran olvidar. Sabe que eso es lo que sucede, pero cada vez le resulta más difícil creerlo. Cuando se van parece que hayan muerto.
Cuando convergen en la cafetería el bebé le indica que está hambriento. Mientras se arrellana y mueve los miembros en su interior Nora se aferra el vientre; siente la ávida urgencia de sus contorsiones, su ansia, y le susurra: «shhh». Por un momento se acalla, pero sigue enviando hormigueos de anticipación que recorren su cuerpo, anhelando la comida.
No puede decir el motivo, pero sabe que hay un niño en su interior. ¿Héctor? ¿Alejandro? ¿Teseo? Sea cual sea su nombre, se trata de una presencia claramente masculina, y en ciertos aspectos es un alivio. No querría tener una niña, se dice. Comporta demasiados problemas, demasiada pesadumbre.
Come en silencio al final de la mesa, aunque a decir verdad ni siquiera piensa en la comida (un filete de carne con salsa acompañado por una guarnición de alubias verdes enlatadas, una ración de puré de patata y salsa de manzana) sino que la engulle automáticamente, y la urgencia del bebé se apacigua. Al otro extremo hay otras que hablan de bandas de rock, pero Nora se sienta con la cabeza inclinada, devorando incesantemente cucharadas de puré de patata con salsa de manzana y emitiendo sonidos quedos involuntarios, suspiros acallados de satisfacción.
Una de las nuevas la observa cautelosamente desde el otro lado de la mesa con aire reprobatorio y reservado. Los modales en la mesa, se dice Nora. Ha estado haciendo ruido en su urgencia por satisfacer al bebé, relamiéndose, masticando y gruñendo: repugnante. Levanta la cabeza el tiempo suficiente como para dirigir a la nueva una mirada franca y ceñuda. La joven se inquieta en silencio, turbada, pero no le sostiene la mirada, sino que baja la vista deliberadamente a la comida, frunciendo los labios, y se lleva a la boca una cucharadita de salsa de manzana como si estuviera comiendo una perla.
A Nora no le importa. Ha renunciado hasta a los rudimentos esenciales de las relaciones sociales. Después de que Maris se esfumara y Dominique se pusiera de parto, después de que el bebé se convirtiera en su principal conexión humana, dejó de experimentar la necesidad de tomar parte en los hueros rituales de los saludos y las distracciones obsequiosas. Le parece una pérdida de tiempo. Puede distraerse de un modo más fructífero leyendo o sencillamente en comunión con la criatura que se desarrolla en su interior: sus movimientos, su regocijo y su desagrado, los embriones de sus pensamientos que se transmiten por su cuerpo. Declara: «tengo hambre. Estoy inquieto. Soy feliz.» Siente esas cosas tan claramente como si le estuviese hablando directamente a ella.
A veces abre los ojos por la noche y se percata de que está despierto.
No querrás abandonarme de veras, ¿no?, piensa, acurrucado en su interior, moviendo suavemente sus miembros.
Y ella mira fijamente la oscuridad.
¿Por qué eres tan tozuda?, murmura quejumbrosamente.
Nora ignora la respuesta a esas preguntas. Hace escasos meses se habría desecho de aquella cosa, de aquel bebé, sin pensárselo dos veces. Recuerda haberse golpeado en el vientre y haber paladeado lejía, que según había oído podía inducir un aborto espontáneo; recuerda que fue inflexible con su padre, que se opuso a ella amablemente, con pesar, desconcertado. Pensaba que debía casarse y lloró cuando Nora admitió que no se lo había contado al padre del bebé.
– Cariño -objetó-, eso no está bien. No está nada bien. Créeme, él querrá saber lo que pasa. Tienes que darle una oportunidad.
Y Nora lo había mirado adustamente. ¿Acaso no lo comprendía? ¿Qué futuro la esperaba? Casarse a los dieciséis años, después de abandonar el instituto, atrapados para siempre en Little Bow, Dakota del Sur, las vidas de todos los interesados arruinadas. Sintió que apretaba los dientes. ¿Por qué iba a escoger algo así? ¿Por qué iba a obligar a otra persona a aceptar aquella vida? «Quiero lo mejor para el bebé», le había dicho a su padre, «y eso es que no me tenga como madre».
Pero ahora, sentada en el despacho de la señora Bibb, cuando le queda menos de una semana para salir de cuentas, ya no está tan segura. Contempla a la señora Bibb mientras esta examina unos documentos que hay encima de su escritorio y levanta la vista, frunciendo el ceño.
– Me preocupa usted, señorita… Doyle -dice. Nora se ha sentado en un confortable sillón de orejas frente a su escritorio, donde en una ocasión, hace mucho tiempo, su padre y ella la habían oído recitar las normas de la residencia-. Existe cierta preocupación por su conducta últimamente. ¿Sabe lo que significa la palabra «conducta»?
– Sí -responde Nora. Deja que un grueso mechón de cabello oscurezca uno de sus ojos como si fuera un parche y agacha la cabeza.
– Es usted una muchacha muy brillante -afirma la señora Bibb-. Siempre lo he sabido. Y he pensado que debía hablar con usted, porque las próximas semanas van a ser extraordinariamente difíciles. -Frunce los labios y entrelaza las manos deliberadamente sobre el escritorio, la izquierda encima de la derecha, para que relumbre su auténtico anillo de casada-. Su cuerpo está cambiando, Nora -añade-. Está sufriendo muchos cambios físicos que también la pueden afectar… psicológicamente. Y cuando eso sucede, es frecuente que las jóvenes empiecen a albergar dudas.
– Bueno -interviene Nora.
Pero la señora Bibb se aclara la garganta.
– Quería decirle, señorita Doyle, que admiro sobremanera su espíritu. Y deseaba afirmar una vez más que está haciendo lo correcto. No puedo desvelarle mucho, pero le aseguro que hay varias parejas sin descendencia muy cariñosas que esperan proporcionarle un verdadero hogar a ese bebé. Es una gran demostración de generosidad, señorita Doyle. Un gran regalo para el niño. Pero sé que debe suponer un esfuerzo para usted.
– Bueno -repite Nora, y su garganta se contrae-, ¿y… y si he cambiado de idea?
La señora Bibb esboza una sonrisa benigna.
– No ha cambiado de idea, señorita Doyle -dice-. Puede que la química de su cuerpo esté sufriendo algunos cambios, pero eso es algo natural y se le pasará, se lo aseguro. Podrá retomar su propia vida y le habrá dado a ese niño que lleva una oportunidad que sencillamente no habría estado a su alcance si lo hubiese criado una adolescente soltera. Creo que estuvimos de acuerdo en estos puntos cuando vino a la Casa de la señora Glass por primera vez. ¿No es cierto?
– Sí -reconoce Nora al fin, y el bebé se agita en su interior, reprobatoriamente.
Aunque se ha jurado que no lo hará, aunque sigue haciendo un esfuerzo deliberado, ha estado pensando de nuevo en el chico.
Wayne. Su nombre pasa por su mente y su rostro aparece espontáneamente a la zaga. Wayne. Su cabello oscuro y ondulado; su semblante alargado, apuesto para un muchacho de granja, con la nariz prominente, los ojos castaños y adustos y la boca dubitativa: todos los detalles surgen de la oscuridad como la sonrisa del gato de Cheshire.
Creía que no estaba enamorada de él. Sin embargo, regresa nuevamente, como una sombra que se cierne sobre sus pensamientos, una punzada: Wayne Hill, el luchador de sonrisa taimada que se sentaba tras ella en la clase de matemáticas de noveno curso. Era casi nueve meses más joven que ella, más bajito y carente de sofisticación. ¿Por qué iba a enamorarse de Wayne Hill?
Pero sí que está enamorada de él, pensaba. Un poco. Por lo menos así se lo parece ahora, desde esta distancia. Ahora, un dolor hueco estremece su cuerpo cuando piensa en él. Le parece que de algún modo habría podido salvarla, a ella y al bebé, si se lo hubiera contado.
Nora no era como sus compañeras de clase, las demás quinceañeras del instituto que parecían enamorarse como si fuera una especie de pasatiempo, las jóvenes que pasaban las horas fantaseando con chicos o con fotos de famosos. No era de esas, se decía. Para empezar, el mundo aislacionista y exclusivista del instituto de un pueblecito, con sus grupos extraescolares de animadoras y parejas «que iban en serio» no suscitaba su interés: todos los rituales fingidos y los códigos sociales la repugnaban vagamente; prefería mantenerse al margen de aquellos asuntos. Le interesaba más la vida de las personas de los libros que leía, el arte, sacar buenas notas y el futuro, en el que podía ser actriz, pintora o periodista. Todas esas posibilidades se le antojaban plausibles y solo la separaban de ellas el esfuerzo, la suerte y el tiempo. Ya había empezado a solicitar información sobre diversas universidades para poder estudiar los folletos y los catálogos de los cursos.
Por supuesto, estaba fuera del mundo del instituto quisiera o no. Su vida y su familia eran demasiado complicadas: vivía a varios kilómetros del pueblo con su padre, que estaba deprimido desde la muerte de su esposa; Nora debía ocuparse de él y aunque quisiera no podía demorarse después del instituto para participar en actividades extraescolares. Su padre volvía a casa del trabajo y cenaba lo que ella le hubiese preparado. Estaba cansado y normalmente lo único que deseaba era beber cerveza y sentarse en su habitación. No estaba dispuesto a llevarla al pueblo para asistir a un partido de fútbol, a una reunión del club de arte ni al cine donde iban numerosos estudiantes en sus citas. En todo caso, no sabía a ciencia cierta con qué chicos habría salido. Era la única mestiza del instituto y sospechaba que eso también la excluía de la masa central de alumnos. Los indios y los blancos estaban separados casi siempre. Desde luego, no se citaban, de modo que aunque había muchachos de ambas razas que la observaban, la examinaban y a veces flirteaban con ella, nadie le había pedido nunca una cita. Nora suponía que no sabían en qué categoría encajaba.
El verano después de cumplir quince años, el verano que mediaba entre noveno y décimo curso, había persuadido a su padre para que la llevase al pueblo cuando se dirigía al trabajo para ir a la biblioteca o a la piscina. Solo era un día a la semana. Se aburría sola en el campo, y su padre no había puesto muchas objeciones a la idea.
– No te metas en líos -la exhortaba siempre, aunque confiaba en ella-. Eres una chica muy responsable, Nora. Si no fuera por ti, creo que no estaría vivo. Es la verdad.
Ese verano fue cuando empezó a ver a Wayne Hill. Ya sabía quién era, por supuesto. Habían asistido a clase juntos, hasta tomaban el mismo autobús para ir y volver del instituto (Wayne vivía en una granja a escasos kilómetros de su casa), pero nunca habían hablado de verdad. Wayne era un atleta, una especie de sabihondo. La única sorpresa era que su nombre apareciese junto al suyo en el cuadro de honor de manera consistente.
Y que aquel día de junio de 1965 lo encontrara en la biblioteca. No parecía de los que leen, pero allí estaba, pasando el dedo por el lomo de los libros de la sección de ficción, en el mismo recodo de estantes donde se hallaba ella. La observó con curiosidad y sus ojos se encontraron un instante antes de que Nora dirigiese de nuevo su atención a las estanterías. Un minuto después se percató de que se había acercado.
– Tienes pinta de peligrosa -le susurró Wayne-. ¿No te lo han dicho nunca? Como si fueras una espía, o una asesina.
Ella no dijo nada durante un momento. Después se agitó irritada.
– Solo quiero ver los libros -respondió, y Wayne le dedicó una sonrisa lobuna, con los labios sobresaliendo un poco, afable y altanero, con los márgenes teñidos por un atisbo de tristeza.
– No hay problema -dijo, y sus ojos parecieron emitir destellos hacia ella-. ¿Has leído algo de Ray Bradbury?
– No -contesto Nora fríamente.
– Pues deberías -dictaminó. Y alargó la mano hasta el estante situado justo debajo de la cintura de Nora y extrajo un libro-. Aquí tienes -dijo-. Remedios para melancólicos. Apuesto a que te gusta.
Ella titubeó un momento y después lo aceptó.
– No tenía mala intención al decir que pareces una espía -le explicó Wayne-. Solo quería decir… que pareces una persona interesante. Pareces misteriosa.
Y ella lo había mirado a los ojos, frunciendo el ceño. Era un muchacho musculado, de hombros anchos, compacto. Sus ojos poseían un tono azulado excepcional, blanquecino y lechoso, como el de esos perros de trineo de Alaska.
Durante varias semanas se reunieron en la biblioteca, tan solo para charlar. Luego se reunieron en la piscina. Después se dirigieron a los matojos que había al otro lado de la verja de la piscina, arrastrando las toallas y la ropa de calle, para besarse, acariciarse los brazos y restregarse las piernas, con la piel todavía húmeda y tibia y oliendo a cloro.
– Quiero decirte algo -dijo Wayne-. Estoy enamorado de ti desde hace mucho tiempo. -Y se rió, luciendo su sonrisa ante ella-. Desde que empezamos a ir juntos en el autobús del instituto, he querido hablar contigo. ¿Sabes? Siempre que te subías al autobús me daba como un… brillo… en el corazón. Ya sé que parece cursi. Sabes, hablaba en serio al decir que parecías misteriosa. Eso es lo que siempre he pensado.
En julio, Wayne adoptó la costumbre de pasear hasta la casa de Nora durante el día. La granja de su familia estaba a diez kilómetros de la casita amarilla donde Nora vivía con su padre, y Wayne alegaba excusas para ausentarse de las labores que esperaban que llevase a cabo. Solía presentarse a primera hora de la tarde, recorriendo pesadamente las cunetas de los caminos sin asfaltar y atravesando el extenso pasto que había detrás de su casa.
Los martes, miércoles y jueves. El padre de Nora seguía en el trabajo y ella estaba sola en casa con Elizabeth, la cachorra. Nora estaba intentando adiestrar a la perra y enseñarle trucos. Elizabeth ladraba enfurecida cuando Wayne se aproximaba por el sendero, pero cuando Nora chasqueaba los dedos se sentaba. Y al cabo de varias veces dejó de ladrar. Se había acostumbrado a Wayne.
El muchacho estaba sentado acariciando su pelaje.
– Es un animal muy hermoso -afirmó, y entrecerró los ojos como si fueran medialunas risueñas al sonreír-. Tienes suerte -añadió-. Nunca he visto a un perro igual.
Y Nora se había unido a sus caricias.
– Es un dóberman pinscher. Se la dio a mi padre un tipo que trabajaba con él. Se supone que son muy listos. Son los perros más listos del mundo; eso es lo que le dijo a mi padre.
– Mmmm -musitó Wayne. Habían estado acariciando a Elizabeth juntos y sus manos se encontraron cuando resbalaban por los músculos lustrosos de su lomo. La palma de la mano de Wayne se deslizó sobre los nudillos y la muñeca de Nora hasta el antebrazo.
La miró. Se besaron.
Poco después se encontraban en el dormitorio de Nora, en una modesta cama con dosel para niñas, y Elizabeth, la cachorra, estaba sentada ansiosamente al otro lado de la puerta cerrada.
Esa fue la primera vez. No fue desagradable, como imaginaba Nora cuando pensaba en los actos de sus compañeros de clase. Fue… distinto. Como una parte de su cerebro cuya existencia había ignorado hasta entonces. Como descubrir que hablaba un idioma extranjero que no había oído jamás. No sabía por qué lo había hecho: suponía que había sentido curiosidad, y la parte de ella que estaba despertando, la parte que era impulsiva y estúpida, se reafirmó de improviso. Le temblaron las manos cuando se produjo el contacto, experimentó un hormigueo trepidante y cálido, y Wayne Hill alzó la mirada para contemplarla. Ojos azules intensos. Nora sintió que introducía la mano bajo la camiseta del muchacho y la restregaba contra su pezón diminuto y erecto, y Wayne cerró los ojos.
– ¡Eh! -dijo. Le asió los pechos, estrujando el tejido de la blusa.
La mayor sorpresa fue quedarse embarazada con semejante facilidad. En su mente, el embarazo siempre le había parecido una decisión que se tomaba, un interruptor que era posible conectar y desconectar. Los anticonceptivos eran rumores que habían llegado a oídos de ambos, pero asimismo creían las demás cosas que les habían contado: que si después ella saltaba arriba y abajo enérgicamente, si se lavaba la vagina con Listerine, si esa noche se daba un largo baño caliente, si hacía eso, si no deseaba quedarse embarazada, todo saldría bien.
Debió quedarse embarazada entre finales de agosto y primeros de septiembre.
Para entonces había empezado el curso y las cosas habían empezado a entibiarse entre ellos. No fue a propósito. Era sencillamente que ambos se habían percatado de repente de las complicaciones, de lo que dirían los demás.
En el gimnasio, una joven siux llamada Elizabeth Tall había arremetido contra el hombro de Nora.
– He oído que te gusta ese pequeño luchador blanco -le dijo, con una mirada sombría-. Supongo que te crees demasiado buena para los indios, ¿eh?
Y Wayne debía haber escuchado alguna versión de la misma historia, las burlas de sus compañeros del equipo de lucha, puesto que no se dirigieron la palabra en el pasillo de la escuela.
A finales de septiembre, el muchacho le pasó una nota en clase de álgebra. Decía: «Tenemos que hablar».
Pero nunca lo hicieron.
Piensa en ello con creciente frecuencia cuando se sienta en su dormitorio de la Casa de la señora Glass, esperando a que empiece el parto. Está un poco asustada, aunque las enfermeras han tratado de calmarlas. Les han explicado lo que sucederá, les han hablado de las contracciones y de la ruptura de aguas y les aseguran que existen sedantes y medicamentos para el dolor; afirman que no les dolerá tanto como temen y proyectan diapositivas sobre un procedimiento denominado anestesia espinal que entumece a las mujeres de cintura para abajo. Podrán expulsar al bebé, pero no será tan doloroso.
Hasta mientras las escucha, se encuentra cavilando sobre Wayne Hill. ¿Sospechaba que estaba embarazada? Se lo imagina hablando con su padre, plantado en la puerta de la casa, deseando saber dónde se encuentra. La amo, dice Wayne, y exijo saber dónde está. Al principio su padre y Wayne discuten, pero al cabo llegan a un acuerdo. Tenemos que salvarla, dicen. Nora cierra los ojos, imaginándose a ambos, Wayne y su padre, dirigiéndose a la Casa de la señora Glass para rescatarla.
Años después, mientras estaba recluida en el Centro de Servicios Humanos de Dakota del Sur para enfermos mentales, un joven psicólogo llamado Dave McNulty señaló que probablemente aquella fantasía fue la primera manifestación de su enfermedad. Nora se rió de él.
– Manifestación -repitió, y le tembló el cigarrillo al llevárselo a los labios. Resultaba gracioso. Físicamente, McNulty parecía una versión apocada del propio Wayne, con los ojos castaños, el cabello más largo y desgreñado y una chaqueta de paño con coderas de cuero.
– Hablemos del parto -dijo McNulty-. Hablemos de cómo te sentiste.
– No me acuerdo de nada -repuso ella.
Y así era. Conservaba una imagen imprecisa de la enfermera que le explicaba:
– Esto es Torazina. Te calmará un poco. -Recordaba vagamente firmar unos documentos y pedir que le enseñaran al bebé.
»Oh, cariño -respondió la enfermera-, se lo han llevado. Ya está con su nueva familia. ¿Es que no te acuerdas? Dijiste que no querías verlo.
– ¿Dije yo eso? -susurró Nora, y la enfermera asintió.
»¿Se lo han llevado? -preguntó.
Y la enfermera se limitó a mirarla fijamente.
26 4 de junio de 1997
Cuando Loomis despierta está lloviendo. Observa las temblorosas gotitas de agua que discurren horizontalmente por el parabrisas, arrastradas por la velocidad, y piensa en pececitos nadando en una pecera, en el acuario que había en casa de su padre, con mollys, peces ángel, peces cola de espada y plantas lunarias.
Está tendido en el asiento trasero del coche de Jonah, cubierto por una manta. No pasa nada por no ponerse el cinturón, le ha asegurado Jonah. Cierra los ojos y vuelve a abrirlos.
– ¿Hemos llegado ya? -pregunta, y distingue los ojos de Jonah, que le devuelven la mirada por el espejo retrovisor.
– Me parece que no -contesta este.
Loomis se encoge de hombros y bosteza.
– ¿Falta mucho? -insiste, y observa un instante a Jonah mientras este contempla la interestatal a través del parabrisas, con el rostro recortado contra la sucesión de postes telefónicos desdibujados.
– A decir verdad -dice Jonah-, me parece que a lo mejor falta mucho más de lo que yo esperaba.
27 18 de diciembre de 1996
Loomis cumple hoy seis años, y Troy no puede dejar de pensar en ello. Se levanta a las cuatro de la madrugada y se sienta en el salón a tomar café y escuchar la radio, rock clásico impregnado de electricidad estática procedente de una lejana emisora de Denver. Se pregunta si Loomis tendrá una fiesta de cumpleaños. Es la semana anterior a las vacaciones de Navidad, y puede que la profesora de la guardería dirija al resto de la clase para cantarle el cumpleaños feliz. Después, Loomis volverá a casa del colegio, y quizá Judy haya decorado la casa con serpentinas. Quizás haya horneado un bonito pastel con forma de dinosaurio o de algún otro icono del gusto de Loomis. Quizás haya invitado a algunos de sus amigos de la escuela para que jueguen y vean cómo abre los regalos. Troy se lo imagina; no sabe nada a ciencia cierta.
Envió un lote de regalos a casa de Judy hace tres días. Casi todo eran chismes que había encargado por televisión: un juego especial de rotuladores de colores surtidos, una serie de libros de animales, una combinación de microscopio y telescopio, y varias figuritas de Batman. También había adjuntado una tarjeta que había hecho él mismo: la caricatura de un brontosaurio sonriente con letras cuidadosamente manuscritas que rezaban: «Feliz cumpleaños para Loomis de parte de su padre, con mucho amor». Había pasado largas horas ante la mesa de la cocina trabajando en aquella tarjeta, y cuando la claridad del alba empieza a filtrarse en la casa, intenta dilucidar si Judy se la dará a Loomis. Se la imagina limitándose a tirarla. Quizá incluso tirando también los regalos antes de que Loomis los vea siquiera.
A las ocho de la mañana, marca el número de Judy.
Cree que ha tenido mucha paciencia con este asunto. En agosto, cuando ella le pidió que no llamara, le aseguró que solo sería «Hasta que Loomis se instalara». De modo que había esperado un mes. Pero cuando llamó en septiembre Judy fue tajante con él. Loomis no podía ponerse al teléfono, le dijo. Preferiría que esperase hasta que ella le devolviera la llamada.
– ¡Joder! -gruñó Troy-. ¿Cuándo va a ser eso? Hace meses que no hablo con él -protestó, y ella le contestó con un largo silencio.
– Será cuando a mí me apetezca -respondió fríamente, y al día siguiente Troy recibió una llamada de Lisa Fix, su agente de la condicional.
– Troy -dijo Lisa Fix-, ¿por qué atosigas a tu suegra por teléfono?
– No lo hago -protestó Troy, pero sintió que enrojecía con amargura.
– Pues acabo de recibir una queja suya -continuó Lisa-, y si lo que quieres en realidad es que te retiren la condicional y acabar en la cárcel, esta es una forma estupenda de conseguirlo. Tienes que controlarte, mi furibundo amigo.
– ¿De qué estás hablando? -dijo Troy-. Solo la llamé para intentar hablar con Loomis.
– Eso no es lo que ha dicho ella -repuso Lisa Fix sin levantar la voz, con el tono de una mujer acostumbrada a que le mintiesen-. Me dijo que la insultaste y la intimidaste. No sé cuál fue la auténtica conversación, ni me importa. Lo único que sé es que esto tiene que acabar definitivamente. Si no consigues tener un poco de autocontrol, acabará presentando cargos contra ti, y entonces jamás volverás a ver a ese chico.
Al pensar en ello, le tiemblan las manos cuando oye que Judy descuelga el teléfono. Es arriesgado, pero sigue siendo incapaz de creer que ella lo odie tanto. Sin duda, se dice, no carece por completo de corazón, y cuando Judy responde cordialmente: «Hola», chasqueando la lengua, Troy lleva a cabo un esfuerzo consciente para manifestar toda la mansedumbre y el remordimiento que puede.
– Hola, ¿señora Keene? -dice con suavidad-. Soy Troy. Troy Timmens. -Cuando la oye inspirar levemente aprieta los ojos, apremiándola mentalmente para que no cuelgue-. Señora Keene -prosigue-, lamento muchísimo molestarla, y no pretendo desobedecerla ni invadir su intimidad ni nada. Lo que pasa es que… no he tenido noticias suyas desde hace una temporada, y esperaba sinceramente que me permitiera desearle cumpleaños feliz a Loomis. De verdad que no pretendo atosigarla ni nada. Se lo juro por Dios. Solo quiero… abrir las líneas de comunicación.
Se produce una larga pausa. Troy no sabe lo que está pensando Judy, pero comprende que no se trata de un silencio amistoso. La completa ausencia de sonido se asemeja a unas fauces insondables y dentadas en las que está introduciendo la cabeza.
– Bueno… -dice al fin-. ¿Ha recibido los regalos? ¿Y la tarjeta?
– Sí -le responde su voz.
– Y… se los dará, ¿verdad?
Oye que Judy se aclara la garganta deliberadamente y siente que se le eriza el vello de la nuca. Ella suspira.
– No, me parece que no.
Su tono es firme y razonable, y le recuerda los años que ha pasado enseñando a chicos de segundo.
– Quiero ser sincera contigo, Troy, y me gustaría que tuvieras la amabilidad de escucharme y tratar de comprenderlo. -Se interrumpe un momento, así como se interrumpe un profesor para subrayar una palabra en la pizarra-. Loomis no necesita tus regalos -dice-. Ni tus tarjetas. Ni tus llamadas de teléfono. Lo que necesita es una vida estable. Está contento en la escuela y es un niño brillante, reflexivo y sensible. Lo último que le hace falta es que intentes sobornarle con juguetes baratos y que le des disgustos.
Troy mantiene la boca cerrada, aunque siente calor en el rostro. No está llorando, pero le gotea la nariz y siente una opresión y un temblor en el pecho cuando intenta hablar.
– Pero… -dice, y se detiene. Sabe que no servirá de nada discutir con ella, solo empeorará las cosas. Toma aliento.
«Comprendo lo que dice -prosigue, aunque junta las manos con fuerza-. ¿Pero sería posible que hablase un minuto con él? Solo para decirle «cumpleaños feliz». Eso es todo. -Y siente que se le cierra la garganta-. Soy su padre, Judy. Quiero ser un buen padre. Ya sé que no me cree, pero si tan solo… me concediera una oportunidad…
– Quieres ser un buen padre -repite Judy, y las palabras se le antojan endebles y patéticas cuando las pronuncia ella. Troy mira fijamente al otro lado de la ventana de la cocina, donde el columpio sigue suspendido del árbol, petrificado, cubierto por una capa de hielo y nieve deslucida. ¿Qué puede decir?
»No eres una persona muy reflexiva, ¿verdad, Troy? -dice Judy, con mucha calma y precisión, con un tono neutral de terapeuta que hace que Troy se alarme-. No sé qué entiendes por ser un buen padre, pero a mi juicio tú eres todo lo contrario. Me gustaría que reflexionaras sobre los hechos, Troy, los hechos desde mi punto de vista. Vendías drogas en tu propia casa, aunque tenías un hijo. Le suministrabas drogas a mi hija, la madre de tu hijo, aunque sabías que era una adicta. Le abrías la puerta a la escoria más inmunda de la Tierra para que te comprase drogas, y esa gente entraba y salía cuando quería, mientras tu hijo indefenso dormía o jugaba en las proximidades, o quizás hasta te miraba mientras te colocabas con tus compinches. Eso no es lo que hace un buen padre, Troy. Creo que estás tan acostumbrado a encandilar a la gente y que quizá te has estado mintiendo durante tanto tiempo que ya ni siquiera distingues el bien del mal.
»Pero yo sí. Tengo un concepto muy firme del bien y el mal, jovencito, y esto es algo que necesitas oír. ¿Sabes qué es lo más cariñoso que puedes hacer por tu hijo en este momento? Dejarlo en paz. -Y a continuación lo repite enérgicamente, como si fuera la respuesta a una pregunta importante-. Déjalo en paz -dice-. Hazle un auténtico regalo a tu hijo, Troy. Demuéstrale amor verdadero. No le obligas a echarte de menos ni a desear tu presencia, porque sabes que solo le arruinarás la vida.
A la una de la tarde, cuando se presenta en el despacho de Lisa Fix, Troy se siente un poco más tranquilo. Hasta sonríe, y ella le devuelve la sonrisa, mientras se amolda el cuello de cisne de un suéter holgado y teclea ante su ordenador. Es un día gélido. La oficina de libertad condicional se encuentra inserta en una hilera de edificios de ladrillo interconectados, justo enfrente del juzgado. Un vaquero avejentado recorre la acera y Troy lo observa al pasar, caminando pesadamente, con el sombrero calado sobre el rostro para protegerse de las ráfagas de cuajarones de nieve.
– En fin -dice, cuando Lisa se vuelve a mirarlo al fin-. Seis meses más.
– No adelantemos acontecimientos -responde esta, y repasa su diario mientras juguetea distraídamente con el bolígrafo, metiendo y sacando lentamente la punta retráctil-. Lo estás haciendo bien, Troy, pero hagamos las cosas de semana en semana, ¿vale?
– Hoy es el sexto cumpleaños de mi hijo -masculla Troy-. Su abuela ni siquiera me deja desearle cumpleaños feliz por teléfono. ¿Por qué no me sigues la corriente? Dame ánimos.
Ella frunce los labios, mientras oprime de nuevo el bolígrafo con aire atribulado.
– ¿Qué quieres de mí, Troy? Mi trabajo no consiste en predecir el futuro. Ni en darte ánimos.
– Solo quiero confirmar las previsiones -dice Troy. Suspira, se acoda en el escritorio y acaricia con los dedos el pequeño tubo magnético que contiene los clips-. Solo quiero saber… suponiendo que yo no cometa errores ni meta la pata, ni… nada… Tiene que devolverme a Loomis, ¿verdad? El formulario de consentimiento que firmé ante el tribunal de sucesiones para concederle a Judy la tutela de Loomis. Es temporal, ¿no? Cuando acabe la condicional, me devolverán la custodia de Loomis, ¿no?
– Sí -admite Lisa-. Técnicamente, te devolverían la custodia. -Troy la observa mientras Lisa se reclina en su silla giratoria con ruedas y dirige una mirada evasiva hacia la ventana.
– ¿Técnicamente? -repite-. ¿Qué significa eso?
– Bueno -dice Lisa. Lo mira durante un largo instante. Su cara redonda y pecosa adopta un aire solemne-. Escucha -prosigue al fin-, no sé si debería decirte esto. Pero probablemente deberías hablar con tu abogado.
Y su mirada le transmite la misma agitación que ya ha experimentado ese día cuando Judy le dijo: «Déjale en paz».
– ¿Qué quieres decir? -dice Troy.
– Quiero decir que deberías hablar con tu abogado -repite Lisa-. No intento enfadarte, Troy, pero me parece que deberías saberlo. Tu suegra, la señora Keene, ha presentado una demanda frente al tribunal de sucesiones para que le retiren la patria potestad a tu esposa. La vi ayer. Es una demanda bastante básica: nadie ha conseguido ponerse en contacto con tu mujer desde hace más de seis meses, así que debería ser bastante sencillo demostrar abandono por su parte. No creo que la señora Keene tenga problemas para ganar el caso.
Troy entrelaza las manos. Otra persona desfila junto a la amplia ventana más allá del escritorio de Lisa Fix, una anciana con un largo abrigo de lana y un gorro puntiagudo. Empiezan a temblarle un poco las manos.
– ¿Y…? -dice.
– Y nada -dice Lisa Fix-. Es solo que… creo que tiene un buen abogado. No quiero alterarte, pero si piensas en ello, cuando hayan rescindido los derechos de la madre…
– Entonces yo sería el siguiente obstáculo, ¿no?
– Me parece que es una posibilidad -admite Lisa-. Pero escucha. No te lo digo para fastidiarte. Aunque la señora Keene presentase una demanda contra ti, no creo que ganase. La ley suele favorecer a los padres biológicos. Te lo digo porque creo que debes estar al corriente. Lo que tienes que hacer es no armar jaleo. Asiste a la clase de educación sobre estupefacientes, cumple el servicio a la comunidad y no te metas en líos. Pero yo en tu lugar me prepararía para la eventualidad de que la señora Keene quiera impugnar tu custodia.
Troy guarda silencio. Inclina los hombros, contemplando los azulejos del suelo bajo sus pies con las manos apretadas.
– Vale -dice al fin-. Gracias.
Cuando vuelve a casa percibe de nuevo la sensación de emboscada que experimentó cuando la policía se presentó ante su puerta hace tantos meses: esa pausa prolongada e irreal en la que uno imagina que aún le queda una manera de escapar. Espera, se dice. Le tiemblan las manos mientras aferra el volante.
«¿Sabes qué es lo más cariñoso que puedes hacer por tu hijo en este momento?»
Puede girar bruscamente el volante y estampar el coche contra un árbol, piensa. Puede dirigirse a la casa de Judy y estrangularla. Puede seguir conduciendo, cortar la tobillera electrónica en la próxima intersección y marcharse a California, a Hawai o al otro lado del océano, como Carla, y desaparecer en la vastedad del mundo.
«No eres una persona muy reflexiva, ¿verdad, Troy?»
No, se dice mientras toma la avenida Deadwood. Los limpiaparabrisas resuenan con insistencia contra las constantes motas de nieve fundida que se posan en el cristal, afirmándose brevemente antes de ser arrastrados.
Vale, piensa. Son las dos y media de la tarde, y siente un escalofrío cuando la radio empieza a emitir una antigua canción de los Guns n' Roses: una canción que antaño les gustaba a Carla y a él, antes de que naciera Loomis, y está a punto de atragantarse.
Antes incluso de enfilar el camino de entrada, vislumbra a Jonah sentado frente a su casa, instalado en el capó de su viejo Festiva, justo al otro lado de la calle, aguardando pacientemente. Cuando se dispone a aparcar, comprueba que Jonah desciende del coche y recorre el sendero, y sus músculos se tensan. La antigua existencia decadente que compartió con Carla se desmorona; los últimos acordes de «Sweet Child o' Mine» se interrumpen cuando apaga el motor.
– ¡Eh! -exclama Jonah, dubitativo-. ¡Troy! -Pero Troy sigue andando. Extiende la mano a la manera de un guardia de tráfico: deténgase. Mantenga la distancia. Pero Jonah lo sigue de cerca mientras se dirige a la puerta trasera.
»¿Troy? -repite a sus espaldas-. ¿Troy? -Y quizá está tan acostumbrado a que lo ignoren que no es consciente de ello, y la cortesía del medio oeste está tan arraigada en Troy que no puede limitarse a seguir caminando. Se vuelve para mirar por encima del hombro, frunciendo el ceño, y Jonah abre más los ojos.
»Hola -dice-. Venía…, humm. Solo venía a… ¿hacerte una visita? ¿Como habíamos dicho?
Troy se detiene un instante, parpadeando. Ahora recuerda que han llegado a una especie de acuerdo: «Una cita», dijo Jonah. «Solo para sentarnos y charlar», pero se le había olvidado por completo. Baraja excusas y se mesa el cabello. Aunque ha llegado a aceptar que los documentos que le ha entregado Jonah son auténticos, sigue siendo un poco difícil creer que aquella persona sea su hermano. Es difícil saber qué ha de hacer con él. Dónde debe situarlo en la lista de cosas que requieren su atención.
– Sabes, Jonah -dice-, este momento es muy inoportuno.
Y Jonah le dirige una mirada afligida.
– Oh -musita-. ¿Qué pasa?
– Todo -responde Troy. Pero eso se le antoja melodramático-. Nada.
Sus ojos se encuentran. Qué debe hacer, se pregunta Troy, con la expresión del rostro de Jonah, que no le recuerda sino a los niños maltratados que conoció en la escuela primaria: el semblante que adoptaban cuando les prestaban atención, una lúgubre esperanza que se entornaba brevemente para cerrarse a continuación. ¿Qué debe hacer con el hecho de que durante un breve instante vislumbra la clase de hermano pequeño que habría sido Jonah? Siente que una especie de vida paralela pasa sobre él así como una nube que se arrastra sobre el sol, y se imagina a Jonah como un chiquillo mugriento, enjuto y fuerte al que nadie ama, pero que no obstante alberga una lealtad implacable, y se siente extrañamente culpable al comprender de cuántas formas le habría roto el corazón a su hermano pequeño imaginario.
– No pasa nada -dice tranquilamente. La situación ya es más complicada de lo que desea, y se vuelve para entrar en la casa y llamar por teléfono a los agentes del aparato de vigilancia. Suspira mientras Jonah lo sigue titubeando, pero no dice nada más. Tan solo descuelga el teléfono y marca.
Sin embargo, sí que ha pensado en Jonah, o al menos en la noción de Jonah. ¿Su hermano? ¿Su medio hermano biológico? ¿Un desconocido con el que comparte algunos genes? Ha caído en la cuenta de que, aparte de Loomis, Jonah es la única persona que ha conocido jamás con la que tiene un vínculo biológico, y no está muy seguro de lo que ha de pensar al respecto.
Al principio, simplemente se había enfurecido. Descubrir que Jonah había pasado las seis primeras semanas espiándolo le había causado un desasosiego mayor de lo que estaba dispuesto a admitir. Ya se sentía vulnerable, sabedor de que estaban monitorizando constantemente su cuerpo, y pensar en las semanas que Jonah había trabajado a su lado en el Stumble Inn le puso la carne de gallina: la certidumbre desasosegada e irreal de que alguien al que apenas conocía acechaba en la periferia de su existencia, recabando información, fingiendo ser alguien que no era, lo asustaba.
Pero también lamentaba haber sido tan mezquino. Recordaba que Jonah se había sobresaltado como alguien acostumbrado a recibir golpes, asintiendo conforme cuando Troy había dicho: «No quiero que estés en mi lugar de trabajo. Ni siquiera sé si quiero tener alguna relación contigo». Después, al pensar en ello, le pareció cruel. Su mente lo conectó con la forma de tratarlo de Judy, Lisa Fix y sus abogados. Cuando Jonah lo llamó al cabo de unos días, sujetó el teléfono con ambas manos durante largo rato sin pronunciar palabra, escuchando sus ásperas explicaciones.
– Fue una estupidez -repetía Jonah-. Sé que fui un cobarde. Ahora lo sé, pero es que… me acojonaba siempre que iba a decírtelo.
– Ya -respondió Troy-. Bueno, a lo mejor era el instinto más acertado.
– No lo sé -dijo Jonah, y el adusto asomo de emoción que Troy percibió en su voz le contrajo el corazón-. Sé que suena estúpido -añadió Jonah-, pero era como si fueras la última persona del mundo con la que tenía una conexión. Y no quería venir hasta aquí solo para que me dieras con la puerta en las narices. Quería… no lo sé. Conocerte un poco. Sé que no somos hermanos de verdad, pero… me dejé llevar por la idea. La idea de la conexión. Lamento no haber sido más valiente.
Y Troy no supo qué decir. ¿Qué se hace con semejante declaración? La idea de una conexión.
– Bueno -dijo Troy. Cayó en la cuenta de que todo lo que Jonah había amado había desaparecido: sus padres, su esposa, su hijo nonato y el futuro que había imaginado-. Bueno -añadió-, deberíamos hablar de ello.
Vuelve a pensar en todo eso mientras le detalla sus datos al servicio de vigilancia. Jonah es mi hermano, se dice, mientras le dirige una mirada. Jonah sigue en la entrada, con un voluminoso abrigo de esquí barato y un gorro azul, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mi hermano. Medio hermano biológico. Y ese hecho encierra una suerte de asombro incómodo.
– Estás limpio -le asegura el tipo del aparato de vigilancia, y Troy cuelga el auricular despacio. Los ojos de Jonah indagan la superficie de su rostro mientras se debate en la entrada, manteniendo una distancia respetuosa, inclinando la cabeza como un perro triste.
– Está bien -dice Troy-. Ya que has venido, pasa.
Durante su infancia como hijo único, Troy albergaba fantasías sobre tener un hermano. Un hermano pequeño era lo que siempre imaginaba: y de hecho, cuando hacía de niñera, se le había ocurrido un juego que a Ray le encantaba, en el que fingían ser hermanos. Sus nombres de pega eran Tim y Tom, y simulaban que Ray solo tenía dos años menos que Troy, en lugar de casi ocho. Suponía que era una forma de controlarlo, de impedir que quisiera jugar a irritantes juegos de niños o ver películas infantiles que a Troy le disgustaban, pero también atestiguaba su propio deseo secreto de tener un cómplice, un discípulo de confianza en sus aventuras, alguien que fuera el blanco de sus burlas, con quien pudiera discutir y pasar el rato.
No consigue imaginarse a Jonah desempeñando ese cometido, exactamente. Presiente que habría sido demasiado problemático: y tiene otra premonición culpable de ese hermano pequeño de ojos grandes, extravagante e indómito, al que habría herido y decepcionado. Ray no era un buen modelo, se dice. Ray había sido demasiado sencillo, demasiado sumiso, y a decir verdad, probablemente Troy le había hecho un flaco servicio, especialmente durante sus años de adolescencia, cuando Ray vivía con Carla y con él. Le había permitido hacer lo que quisiera, como si tuviera veinte años, y hasta le había alentado a beber cerveza, colocarse y conducir sin permiso, y básicamente a participar impunemente en los escándalos en los que se implicaban Carla y él. Le habría venido bien un verdadero padre.
Sin embargo, se preguntaba cómo habría sido Jonah si se hubiesen criado juntos ¿Se habría vuelto tan asustadizo y evasivo, tan ensimismado e insociable? Troy no lo cree así. No es solo un tipo que ha sufrido una desgracia en un accidente de coche, se dice. Sea cual sea su problema, se ha estado intensificando durante muchos años, y Troy no puede evitar la sospecha de que a Jonah le habría ido mejor si él hubiera estado presente para cuidarlo.
Y quizá él también sería distinto. Jonah no habría sido tan maleable como Ray. No habría sido una repetición del viejo juego de Tim y Tom: Jonah era mucho más listo, estaba mucho más profundamente embebido en su propia imaginación, y quizá si se hubieran conocido antes Troy se habría convertido, como decía Judy, en una persona más reflexiva.
Por supuesto, si hubiesen crecido juntos, no serían los mismos en absoluto. Si, si y si… Las pequeñas marcas y cicatrices que se habrían infligido el uno al otro los habrían moldeado de una manera que resultaba imposible calcular. Es un poco como aquel acertijo matemático que le había contado Jonah: «Existe una línea infinita alrededor de un área finita». Insondable.
– ¿Quieres un café? -le dice a Jonah, que se ha instalado ante la mesa de la cocina.
– Pues… -dice este.
– Yo me voy a poner uno, ¿vale? Así que no es una gran decisión. Lo quieres o no lo quieres. Me da igual lo que decidas.
– Vale -contesta Jonah, y abraza su abrigo, jugueteando con él-. Supongo que no quiero café, la verdad. -Sus ojos se dilatan y se contraen-. ¿Es un mal momento? -pregunta-. Puedo volver más tarde…
– Siempre es un mal momento -masculla Troy, y se encoge de hombros. ¿Cuánto quiere decir?-. Escucha -prosigue, y le dirige una mirada brusca al teléfono-, lamento que no haya resultado ser… lo que esperabas. -Profiere una carcajada-. Sacaste unas cartas bastante malas cuando viniste a buscarme, ¿verdad?
Jonah parece desconcertado.
– ¡No! -exclama, como si Troy hubiese implicado alguna intención perversa-. En absoluto. -Frunce los labios-. ¿Te puedo ayudar en algo? -pregunta.
– Podrías matarme -sugiere Troy. Luego menea la cabeza, disgustado ante su propio sarcasmo frívolo y su autocompasión, que sabe que no le harán gracia a Jonah-. No importa -dice-. No puedes hacer nada, tío. Yo me he metido en este tío y tendré que hacer frente a las consecuencias.
– Bueno -insiste Jonah-, aunque sea algo insignificante. Como… hacerte la compra… o lo que sea. Probablemente pueda hacer algo.
– La verdad es que no -dice Troy, y ambos guardan silencio, escuchando, mientras la cafetera empieza a borbotear y burbujear.
»¿Cómo van las cosas en el trabajo? -pregunta Troy, y se apoya en el otro pie-. ¡Ja! Sabes, alguien mencionó La Moneda de Oro el otro día y Vivian se puso mogollón de nerviosa. Sigue cabreada contigo por haber cambiado de barco.
– Bueno -admite Jonah-, ojalá siguiera en el Stumble Inn con vosotros. No se me da muy bien hacer amistades.
– Mmmm -musita Troy, y le sobreviene una punzada de culpabilidad-. No te estás perdiendo nada -añade, y se sirve una taza de café mientras se llena la cafetera, sin importarle que se derrame un poco. Se sienta a la mesa y apoya la frente en la palma de la mano. Vuelve a pensar en su conversación con Lisa Fix-. Mierda -murmura, y Jonah lo mira con recelo.
– Se trata de Loomis, supongo -aventura, y Troy baja la vista. ¿Es esta la conversación que desea tener?
– Más o menos -dice-. No del todo. No tiene importancia.
– Hoy es su cumpleaños, ¿verdad?
Y Troy lo mira abruptamente.
– ¿Cómo sabes tú eso?
Jonah se encoge de hombros.
– Me lo dijiste tú. ¿No te acuerdas? Hablamos de todas esas cosas. Lo que pasa es que tengo buena memoria para las fechas.
– Ah -dice Troy. Ese es otro aspecto en el que son completamente distintos. Troy vuelve a percatarse de cómo Jonah absorbe información, del destello de cálculo apacible y constante de sus ojos que advirtió cuando Jonah le hablaba de sus clases universitarias o le refería los detalles que había recabado sobre él: Troy estaba asombrado y más que un poco desconcertado mientras examinaba las carpetas repletas de expedientes judiciales, cartas, certificados e informes crediticios, todo ello anotado con la minúscula letra cursiva de Jonah. Se lo imagina solo en su caravana, transcribiendo sus conversaciones en un cuadernillo o algo parecido. Probablemente tiene estantes llenos de cuadernos, piensa Troy. Probablemente sabe lo que desayunó tal día como hoy hace tres años.
»Así es -responde al fin-. Es su cumpleaños. Seis años. Si te paras a pensarlo, es asombroso. Es cuando empiezas a convertirte en una persona de verdad. Empiezas a desarrollar como una consciencia, ¿sabes? Empiezas a tener una percepción de ti mismo como individuo en el mundo. Tu mente madura. Te acuerdas de cuando tenías seis años más que de cuando diste tus primeros pasos. Y entonces empiezas a convertirte en ti mismo. Con tu personalidad y tu cerebro. Es extraño pensar que eso le está sucediendo a una persona a la que has visto nacer.
– Supongo -admite Jonah, y lo observa mientras bebe un sorbo de café. Troy advierte que la expresión de Jonah sigue sus movimientos, con la cualidad de fotografía de lapso de tiempo de una hoja al abrirse-. ¿Has conseguido hablar con él? -pregunta finalmente.
Y Troy se sonroja.
– No -dice. Se agita en la silla, tuerce el gesto, y no puede evitar sentirse un tanto avergonzado: es un fracaso como padre, un hombre cuyo hijo estaría mejor sin él, al menos de acuerdo con Judy-. La verdad es que ese es el problema ahora mismo. No he podido hablar con él… desde hace una temporada.
– ¡Oh! -musita Jonah, y Troy lo mira mientras asimila aquella declaración-. ¿Qué vas a hacer? -añade.
– No lo sé -dice Troy-. No creo que pueda hacer nada, la verdad. Por lo menos mientras me encuentre en esta situación.
Jonah inclina la cabeza y contrae levemente sus dedos entrelazados. Sus ojos se encuentran durante un instante, y Troy percibe… ¿qué? Aquella extraña sensación de conexión en la atmósfera. Recuerda el día que nació Loomis, el momento en el que la enfermera depositó en sus brazos al bebé envuelto en mantillas y Troy comprendió de repente que Loomis era la primera persona que conocía en su vida con la que tenía un vínculo sanguíneo, y ahora, al mirar a los ojos de Jonah, siente una sacudida de reconocimiento en el fondo del estómago. Esa es la conexión, se dice. Si Jonah y Loomis estuvieran juntos, cualquier observador reconocería fácilmente el parentesco. Hay particularidades de la expresión, algo compartido en el modo en que sus ojos titilan y se serenan, cierta inclinación meditabunda de la boca. La semejanza es tan evidente que por un momento Troy siente un nudo en la garganta.
28 Invierno de 1997
Jonah recorre sin cesar los confines de San Buenaventura, pero no encuentra ninguna forma de salir del atolladero. Siempre ha sido así, se dice: deambula por un largo y sinuoso pasillo, como el corredor de un motel o de un edificio de apartamentos, comprobando los picaportes, sintiendo en la yema de los dedos la pulsación de la débil corriente eléctrica de todas las personas en las que podría haberse convertido. Podría haberse quedado en Little Bow, trabajando en la cocina del asilo de ancianos hasta obtener un puesto de enfermero. Podría haber intentado aclimatarse a Chicago y quizá graduarse en la universidad. Encontrar una carrera profesional. Aplicarse con más tesón a las relaciones tentativas que había entablado, quizá incluso conocer a una esposa y formar una familia. También podría haber aguantado el tipo en el Stumble Inn; podría haberse hecho amigo de Troy, ya que no su hermano; podría haber sido casi feliz con Crystal y Vivian, preparando comida para los demás. Casi.
Pero es como si cada existencia posible se encontrase justo fuera de su alcance. Piensa en una mosca frente al cristal de una ventana, estrellándose constantemente contra una barrera transparente. Siempre llega hasta cierto punto, piensa, y después fracasa.
Y así ha vuelto a suceder: el peor descalabro de todos. Ha tenido la ocasión de establecer una verdadera conexión. Ha demostrado coraje y ha corrido riesgos descabellados. ¿Acaso hay alguien, se pregunta, que hubiera emprendido medidas semejantes para acercarse a Troy? ¿Quién más habría tenido semejante determinación?
Sin embargo, ha metido la pata en seguida. De una forma muy estúpida. Por mucho que repase mentalmente su propia vida, se le antoja imposible encontrar un modo de sortear los obstáculos que se ha impuesto. Pasa junto al Discount Mart, donde se vislumbran grandes montículos de nieve sucia amontonada en los contornos del aparcamiento. Llega hasta el borde la interestatal, hasta la parada de camiones con hileras de vehículos de dieciocho ruedas de apariencia sensible alineados junto a los surtidores de gasolina. Pasa junto a las casas de campo y los cobertizos ubicados a intervalos a lo largo de la accidentada autopista estatal, dejando atrás los campos invernales y los cables telefónicos de los que penden carámbanos como xilófonos. Distingue vacas de cara blanca junto a una cerca, mientras la nieve se acumula sobre sus lomos, y una valla publicitaria en desuso, con jirones de antiguos anuncios que ondean en forma de tiras. Debería ser capaz de idear una forma de arreglarlo, piensa. Debería ser capaz de corregir sus errores de algún modo.
Sus mayores fracasos, supone, han sido los simples, los que no deberían haberlo pillado desprevenido. Como aquel día de noviembre que le había llevado todo el papeleo y Troy había visto por primera vez su partida de nacimiento original.
Al principio, las cosas parecían ir bien. Troy estaba sentado releyendo el documento una y otra vez, y le temblaban las manos al pasar las páginas. Jonah advirtió que su boca se tensaba.
– El bebé Doyle -murmuró Troy. No levantó la vista durante un largo instante, y Jonah se agitó, tenso y respetuoso.
– Ya sé que es un poco fuerte -dijo, y se aclaró la garganta-. Son muchas cosas que asimilar de golpe. -Estaba intentando imaginar lo que estaría pensando Troy. ¿Acaso se estaba haciendo preguntas sobre Nora, recreando el momento de su separación, contemplando con sus ojos infantiles el techo blanco que se deslizaba por encima de su cabeza? ¿Estaba sopesando los aspectos en los que su vida habría sido distinta? ¿Sentía, como a veces hada Jonah, que el vasto azar de la existencia se dilataba hasta conformar una extensa planicie a su alrededor?
Pero cuando Troy levantó la cabeza, no estaba abrumado por la emoción. Parecía perplejo.
– Espera un minuto -dijo-. ¿Por qué te apellidas Doyle?
– ¿Qué quieres decir?
– Pues que… ese era el apellido de soltera de Nora. Creía que habías dicho que tenías un padre.
– ¡Oh! -exclamó Jonah, y sintió que el rubor, el azote de los mentirosos, se extendía sobre su rostro.
»En realidad -explicó, y titubeó un momento-, bueno… mi padre también se apellidaba Doyle. No estaban… emparentados ni nada. No es un nombre tan extraordinario. Resultó que tuvieron… suerte en ese aspecto.
Le sonrió a Troy, que lo miraba con la frente surcada de arrugas… ¿de incredulidad? Jonah no podía estar seguro.
– Ya -dijo Troy-. Bueno, supongo que fue idóneo.
– Solían bromear sobre eso -añadió Jonah-. Así… en realidad, así fue como se conocieron. Él estaba recibiendo el correo de ella por error. Se llamaba, hum. Norwood. Norwood Doyle.
– ¿Norwood?
– Sip -dijo Jonah, y lo miró a los ojos, tranquilo y sonriente, confiando en manifestar sinceridad-. Era una especie de nombre familiar. Él lo odiaba. Respondía al nombre de Woody.
Todavía lo mortifica haberse endilgado ese padre imaginario de nombre ridículo en un impulso momentáneo. Fue un error gravísimo, piensa, porque ahora debe emplear su tiempo inventando historias sobre ese hombre, Woody Doyle, en el que Troy ha adquirido un inexplicable interés.
– ¿Qué clase de padre era? -preguntó Troy, un día de diciembre-. ¿Lo querías?
– Hmmm -murmuró Jonah-. Bueno, claro. Por supuesto. Era carpintero. Como mi abuelo. Me construyó una casa en un árbol cuando yo tenía… no sé… unos ocho años. Pero era un tipo bastante reservado.
– ¿Qué aspecto tenía? -insistió Troy.
– Se parecía a mí, supongo -dijo Jonah-. Es decir, sin… -Señaló con un ademán las cicatrices de su rostro-. Ya sabes. El pelo rubio castaño. La cara redonda. La misma constitución, básicamente.
– Es una pena que no tengas ninguna foto -comentó Troy, y Jonah se puso tenso para sus adentros.
Aquella falta de evidencia fotográfica había supuesto un problema entre ambos. Era lo que más le costaba creer a Troy, aunque quizá fuese lo más sincero que le había contado Jonah.
– ¿Quieres decir que no tienes ninguna foto de tu familia? -preguntó Troy, incrédulo, y Jonah se acordó de cuando estaba limpiando la vieja casa amarilla a las afueras de Little Bow, hacía tantos años, y el subastador, el señor Knotts, lo observaba mientras arrojaba las fotografías a una bolsa de basura extra grande. «Debería ojearlas», le había aconsejado. «La gente puede ser impulsiva cuando está de luto.» Y ahora, por supuesto, lo lamentaba.
– Las perdí… en un incendio -le explicó a Troy, y este enarcó las cejas.
– Qué raro -comentó-. ¿Quieres decir que ya no existen fotos de ellos, y punto? Tiene que haber fotos suyas en algún sitio. ¿Qué hay de tus otros parientes? ¿O del anuario del instituto?
– Quizás -admitió Jonah dubitativamente-. No sabría cómo conseguirlo.
Y Troy se encogió de hombros.
– Bueno -observó-, te las arreglaste para encontrarme a mí. ¡Eso debe ser más difícil que encontrar unas fotos!
Troy no lo entiende, piensa Jonah. Troy no tiene ni idea de lo sencillo que resulta desaparecer de la faz de la Tierra y que el tiempo te engulla. Vuelve a pensar en las cenizas de su madre, mezcladas con la tierra de una cuneta en algún lugar de Iowa, horadadas por las raíces de plantas pequeñas que absorben los nutrientes de los restos de su cuerpo antes de morir a su vez. O en su abuelo. Han pasado más de quince años desde la muerte de Joseph Doyle, y ahora Jonah es tal vez la última persona viva del planeta que ha amado al viejo, que recuerda claramente su rostro y las historias que contaba sobre sí mismo.
Quizá, se dice a veces Jonah, él también se está disipando del mismo modo. Durante su vida adulta ha pasado mucho tiempo deseando ser una persona distinta, muchas horas soñando exactamente con esa clase de transformación. En la nueva vida que está perfilando, Nora ya no deambula por las habitaciones de la casita, mascullando a solas, diciéndole que desea morir y luego encontrando excusas para no hacerlo; no existe Elizabeth, metiendo el rabo mutilado entre las patas con aire apocado; ni el sonido de la tos de su abuelo, que escupe flemas en un pañuelo, ni la mañana en la que Jonah lo encontró muerto, aferrando con sus dedos entumecidos el reborde sedoso de una manta vieja que aprieta contra su boca entreabierta.
Apenas queda nada en absoluto. De repente su vida es un caserón desierto, en el que todas las estancias están vacías, a la espera de ser amuebladas. Su esposa falsa. Su padre inventado. Su infancia fingida.
Se pregunta si es posible librarse de las mentiras.
Sentado en su caravana, intenta encontrar una forma de regresar al principio, al día de septiembre en que había llegado a San Buenaventura, para repetirlo todo. Dibuja diagramas en sus cuadernos, retrocediendo, procurando replegar el creciente acordeón de mentiras. Febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre y septiembre. Intenta sobreponerse a la tediosa cotidianeidad de su nuevo empleo en el restaurante La Moneda de Oro (burritos y chimichangas, tostadas* y alubias refritas); a los días que pasa confinado tras los visillos, tendido en el sofá, tapado con una manta, viendo la televisión y durmiendo.
Pasea en coche con frecuencia. Se sienta con la calefacción encendida bien alta y se detiene en el aparcamiento desierto y cubierto de nieve de la Pista de Patinaje de Zike, cuyas ventanas están cegadas con tablones. Se interna en las colinas que se levantan tras la residencia de Troy, donde abandonó a Rosebud hace meses, después de haberla matado.
El cuerpo de la perra está oculto en una pequeña oquedad bajo un despeñadero de roca volcánica cubierto de líquenes, y no sabe por qué siente el impulso de comprobarlo cada cierto tiempo. Quizá solo desea asegurarse de que sigue allí, como si lo azuzara una especie de culpa o de superstición. Ahora el cuerpo es casi un esqueleto cubierto de nieve y está momificado, con la piel tensa sobre los huesos y los labios retraídos sobre los dientes en una especie de sonrisa. Cuando se detiene frente al cadáver, mientras el viento y la nieve en polvo se abaten en forma de remolinos, piensa en ese adolescente, Gafe, plantado ante su puerta.
– Quería saber si has visto a mi perra -le explicó. No tenía más de catorce años, aunque cuando se conocieron le había parecido amenazador de algún modo; poderoso, con su cuadrilla de secuaces colocados-. Anoche la dejé salir y no ha vuelto.
Y Jonah lo miró arrugando la frente, afectando interés.
– No -respondió, y se percató de que casi toda su vida era un secreto. Los ojos del chico, cuando no estaba drogado, eran como los de un ciervo: denotaban una vehemente mansedumbre que le recordaba un poco a Troy, y Jonah sintió que se le encogía el corazón.
»Lo siento -dijo-. Pero… estaré atento por si la veo. Seguro que… aparece.
Diciembre dio paso a enero y este a febrero, y Jonah seguía despertándose por las noches para escuchar los aullidos de Gafe desde el porche de su casa.
– Rosebud -reverberaba su voz. Ahuecaba las manos en torno a la boca-. ¡Rosebud! ¡Rosebud! -Y Jonah apretaba la cara contra la almohada.
Troy quería hablar del pasado, eso era lo peor. Troy quería que le contase historias del abuelo Joe y el tren de los huérfanos, de Joe y de Lenore, su abuela, que había fallecido en un accidente de tráfico antes de que naciese cualquiera de ellos, y Jonah se sentía obligado a inventar historias de la nada. Le irritaba que Troy demostrase tanto interés en los parientes de Lenore, como la tía Leona, a la que Jonah había visitado en una sola ocasión y cuyo rostro apenas recordaba.
– Uau -había exclamado-. Así que tenemos ascendencia india. Siux. Cómo mola.
Jonah suspiró levemente.
– Supongo -admitió. Y también quería saber cosas de Nora. Era más difícil todavía hablarle de ella, ya que su matrimonio imaginario con el imaginario Woody Doyle había comprometido todos los atributos que Jonah recordaba mejor. Y resultaba aún más engorroso hablarle de su propia vida, puesto que tenía que inventárselo casi todo. Debía urdir una infancia en Chicago, una casa en el lado oeste con unos padres de mentira que había confeccionado basándose en proyecciones: ¿cómo habría sido su madre si hubiese sido feliz, si hubiese sido normal? ¿Cómo habría sido Jonah? Con esa premisa, debía crear una infancia completamente nueva, y a partir de entonces, inventarse una muchacha enamorada para casarse con ella y que muriese en un accidente de coche.
Al principio no le había parecido tan problemático. Solo cuando Troy empezó a hablarle de su propio pasado y le enseñó los álbumes fotográficos que atesoraba, los cúmulos de fotos y recuerdos, acompañados de sus respectivas anecdotillas o historias graciosas, comprendió que su propio mundo de fantasía era endeble y quebradizo.
Al principio veían muchas fotografías. Docenas de «parientes» de Troy: la familia que lo había adoptado. Troy de niño. Con sus padres adoptivos, ante una tienda de campaña en un campamento junto al lago. Sus primos, Bruce y Michelle, y el hijo de ambos, Ray, en 1979. El padre de Troy retrepado en un sillón reclinable tapizado, sonriente, sosteniendo una cerveza. Troy, Carla y Ray de adolescente, sentados en la misma cocina que ahora compartían. Jonah miró la foto y Troy tapó con el dedo pulgar el bong colocado de forma prominente en el centro de la mesa.
– Ignora eso -le aconsejó, encogiéndose de hombros, y pasó la página para dar paso a una colección de fotografías de Loomis cuando era niño. Aunque fuera un bebé, sus ojos eran reconocibles: adustos, serios y críticos.
¿Qué podía hacer Jonah ante semejante archivo? No tenía un banco de historia tan ordenado, ni nada que lo ligase a los hechos del mundo, ni siquiera algo tan pequeño como un álbum de fotos.
Troy parecía tan sobrecogedoramente arraigado, tan familiarizado con la historia de su vida, que Jonah se avergonzó del penoso esqueleto de la suya.
Recuerda el día del sexto cumpleaños de Loomis, cuando se sentaron, mirando una foto tras otra de Loomis, cuya existencia estaba representada un año tras otro.
– ¿Te acuerdas de cuando tenías seis años? -le preguntó Troy.
– Sí -dijo Jonah. Pero no supo qué añadir-. Es gracioso -prosiguió-, no estoy completamente seguro de recordar nada correctamente. De mi infancia. -Aprieta la cara interior del labio contra los dientes mientras intenta pensar. Debería tener historias de su infancia en Chicago, de Woody y Nora Doyle, de la chica que había desposado, pero no se le ocurría nada.
»Me mordió un perro -dijo entonces, y sintió que se azoraba como si fuese mentira-. Eso es lo que recuerdo de cuando tenía seis años. La perra de mi madre, Elizabeth. Era un… dóberman, y… me hizo mucho daño. Desde entonces siempre he tenido miedo a los perros.
– ¡Ah! -dijo Troy-. ¿En Chicago?
– En Dakota del Sur -lo corrigió Jonah. Sintió una punzada en los ojos, como una arista afilada en la superficie-. Tuvieron que llevarme al hospital.
– ¡Uau! -musitó Troy, y pareció cavilar sobre ello, pero no con demasiada compasión, pensó Jonah-. Nosotros nunca tuvimos mascotas de verdad -continuó-. No sé por qué. Supongo que a mi madre no le gustaba la idea de tener animales en casa. -Luego sonrió, como si estuviese recordando algo con afecto-. Tuvimos peces una temporada -dijo-. Me encantaban esos peces.
– Ah -intervino Jonah. Titubeó-. A mí… también me gustan los peces -dijo.
Podría habérselo dicho entonces. Podría haberle dicho: «Mira, Troy, te he mentido desde el principio. Quiero contarte la verdadera historia de mi vida». Hasta se levantó un momento, apartando la silla de la mesa de la cocina, hastiado de la única estancia en la que parecían haberse instalado, del peso de la existencia falsa que se inventaba incesantemente. Se puso en pie, indefenso. Cada vez que se reunía con Troy le parecía que se alejaba un poco más de sí mismo, de su verdadera historia. Cada tarde que se sentaban ante la mesa de la cocina para charlar le parecía que estaba representando un personaje más ficticio que la tarde anterior. No pasaría mucho tiempo, se decía, antes de que se volviera completamente imaginario.
29 27 de febrero de 1997
De un tiempo a esta parte, Troy piensa mucho en Nora. Pese a todo, pese a todas las preocupaciones más acuciantes, la descubre surgiendo desde el fondo de su mente. Nora Doyle, piensa mientras sale pesadamente por la puerta trasera del Stumble Inn, pasa junto al grueso y miserable contenedor, se cala el gorro sobre las orejas y la nieve embarrada del aparcamiento comienza a solidificarse bajo sus zapatos cuando se hunde el menudo despojo del sol.
– Estás un poco pálido -observó Crystal cuando se marchaba-. ¿Te encuentras bien? -Y Troy se encogió de hombros.
– No es más que un resfriado -le respondió, y ahora, sentado en su coche, con la calefacción encendida, encuentra un pañuelo de papel arrugado y se suena la nariz con una mueca sombría. Densos penachos de humo emanan del tubo de escape hasta el aire frío, y se imagina a Nora como una adolescente cinco o seis meses encinta de él que contempla la nieve al otro lado de una ventana en la Casa de la señora Glass. Recuerda ese día de hace tanto tiempo, cuando tenía once años y Crissy, la amiga de Carla, pontificó sobre el hecho de ser adoptado. «¿No te preguntas quién es tu madre?», le preguntó, y Troy recuerda que en ese momento se abrió una pequeña fisura en su interior, aunque había procurado ignorarla durante muchos años.
Tiene una imagen imprecisa de su madre. Tenía el rostro estrecho, le había dicho Jonah, con los pómulos pronunciados, los ojos oscuros y la nariz prominente. El cabello largo y negro, piensa cuando se detiene en la cocina.
– Le llegaba a la cintura cuando yo era niño -le había explicado Jonah, y Troy tiene otro barrunto de ella, como si la hubiese visto antes. Siente un escalofrío en la nuca. Atisba su rostro cuando ella mira por la ventana, el velo de cabello oscuro, los rasgos imprecisos a causa de la capa de condensación del cristal. ¿Se estaría moviendo en su interior?
Probablemente no, se dice, y pone un cacillo en el fuego para hervir agua. Encuentra un sobre de sopa (polvo amarillo con sabor a pollo y fideos deshidratados) y derrama el contenido en su interior, se despoja de la ropa de trabajo y se pone un chándal mientras se calienta. Busca un remedio contra el resfriado en el botiquín y al cabo se conforma con una gragea antihistamínica masticable que le compró a Loomis en algún momento del año anterior. Desenrolla un poco de papel higiénico y vuelve a sonarse.
Ella habría apoyado las manos en el cristal de la ventana, imagina. Una muchacha de dieciséis años. El agua habría goteado desde la huella de sus manos.
Los últimos días han sido horribles, y quizá sea eso lo que le trae a Nora a la memoria. El lunes era el quinto aniversario de la muerte de su madre y Troy comprobó sorprendido que en realidad no se había vuelto más llevadero. El dolor sordo de la pena se desplegó a su alrededor, exacerbado por la frustrante relación con Jonah y los recelos por la custodia de Loomis. Había averiguado que Judy ya había conseguido, sin ninguna confrontación dramática, retirarle la patria potestad a Carla, y sabía que solo era cuestión de tiempo que interpusiera una demanda similar en su contra. Había pasado casi todo el día intentando ponerse en contacto con su abogado, Eric Schriffer, sujetando el auricular del teléfono con la oreja mientras Nora, su madre y Carla trazaban círculos en su mente, describiendo la figura lenta y perezosa de un ocho: muertas, desaparecidas y perdidas. Percibió un tenue chasquido opaco cuando lo pusieron en espera. Schriffer «estaba reunido», «no se encontraba en la oficina» o «estaba hablando por la otra línea».
En el pasado habían sido amigos, se dijo Troy. Se sentaban a colocarse y mantenían conversaciones interesantes, y mientras escuchaba la música clásica enlatada procedente del otro lado de la línea telefónica, Troy se imaginaba sincerándose con Eric. Hablándole de Jonah y de la adopción. De las conexiones misteriosas y elusivas que percibía en la periferia de sus pensamientos: su madre adoptiva, Carla y Nora, las mujeres que había perdido, deambulando juntas por un círculo en su mente.
Pero a media tarde, cuando Eric se puso al teléfono al fin, quedó patente que habían dejado de ser amigos. No había hecho sino empezar a explicarle la extinción de la patria potestad de Carla cuando Schriffer lo interrumpió.
– Escucha, Troy -le dijo con un tono agudo y apresurado-, esto no es algo de lo que debas preocuparte. Es el resultado de la conducta de tu ex mujer y nada tiene que ver contigo. Acabo de recibir un informe de tu agente de libertad condicional, y lo estás haciendo muy bien. Aunque la señora Keene presentase una demanda, no llegaría a juicio ni en un millón de años. La ley está de parte del padre biológico, tío. Lo único que debes hacer es tomarte las cosas con calma y relajarte.
– Sí -admitió Troy, y sintió que se marchitaban todas las cosas que había imaginado contarle a Schriffer-, sí, lo entiendo, pero…
Pero Schriffer ya proseguía.
– Me alegro mucho de hablar contigo, Troy -le aseguró-, pero tengo que marcharme, de verdad. Lo siento. Últimamente estamos muy ajetreados por aquí.
– Ah -dijo Troy-. Pues vale.
Deambula por la casa, bebiendo la sopa en una taza de café. Cambia las sábanas de su cama, la antigua cama de matrimonio con dosel que antaño había pertenecido a sus padres y que más adelante compartió con Carla. Se asoma al dormitorio de Loomis, que había sido el suyo cuando era niño, y renueva la cinta adhesiva de algunos dibujos que se han despegado a causa del calor seco del calefactor de aire. Se sienta y examina las pertenencias de su madre que conserva en el armario del pasillo: recuerdos, cartas y un anuario del instituto. El joyero donde se encuentra la bolsita de plástico que contiene los dientes de leche del propio Troy, junto con los pendientes y los collares. Si hubiera bebido un poco de alcohol, hasta podría haber llamado a Terry Shoopman, solo para charlar con alguien que hubiese conocido a su madre, para comprobar cómo su voz monótona y sosegada de consejero vocacional de instituto se amoldaba a sus preocupaciones.
– No debes sentirte culpable -le diría Shoopman-. Tu madre siempre quiso que supieras más cosas de tu familia biológica. Sinceramente, le preocupaba un poco que no demostraras más interés en ello cuando eras niño.
»Es cierto que has tenido una racha de mala suerte, Troy -añadiría-. Pero me parece una tontería que intentes establecer esas conexiones. ¿Tu esposa, tu madre y esa mujer, Nora? Son todas personas muy diferentes. Seguro que lo comprendes.
– Sí -admitiría Troy-. Es cierto.
– Me parece que pasas demasiado tiempo solo, jovencito -observaría Terry Shoopman-. Necesitas controlarte.
– Sí -responde Troy en voz alta, y cierra el puño en torno a la bolsita de dientes de leche. Recuerda lo que dijo Jonah hace varias semanas. Estaban hablando de Holiday, la esposa de Jonah, y del accidente de coche, y Jonah se encogió de hombros abruptamente.
– No puedo pensar más en eso, de verdad -dijo-. Debo seguir adelante. -Y entonces le dirigió una mirada lastimera, inspeccionando su rostro con sus ojos huidizos-. Hay que… seguir adelante, ¿no? -aventuró-. Uno siempre está… en el proceso de convertirse en una persona distinta. ¿No crees?
– Supongo -reconoció Troy. No sabía qué responder a la extraña y urgente convicción que denotaban los ojos de Jonah.
Jonah era evasivo con muchas cosas, sorteaba muchas preguntas con principios filosóficos generales. Decía que le resultaba «difícil recordar», que «no tenía tanta importancia», que había «cosas de las que no le gustaba hablar».
– Jonah vuelve a acogerse a la Quinta Enmienda -apostilló Troy, medio en broma, medio enfadado-. ¿Por qué has de ser tan escurridizo, tío?
– Es que… no me interesa mucho el pasado -respondió, y agachó la cabeza con aire obstinado-. Me gusta… vivir en el presente.
– Ajá -dijo Troy-. Bueno, para mí el presente es una mierda, así que tenemos un problemilla, ¿no crees?
Y Jonah se encogió de hombros, malhumorado.
– Te digo la verdad -insistió-. Sencillamente, no me acuerdo. No pienso en esas cosas.
Por alguna razón, Nora era un tema especialmente delicado, y Troy no lograba entender por qué. Sabía que había algo que Jonah no le había contado. Los silencios se prolongaban cuando ella se cernía en el horizonte de la conversación. La boca de Jonah se empequeñecía, llena de reproches, cuando Troy le formulaba una pregunta directa. Era como si no admitiese del todo que Nora los conectaba, que también era la madre de Troy, por lo menos en el sentido biológico.
– ¿Alguna vez…? -le había preguntado a Jonah en una ocasión-. ¿Hablaba de mí alguna vez?
Y Jonah se había agitado en la silla.
– Bueno -titubeó. Levantó el pie y lo depositó en su regazo-. Me parece que pensaba en ti -respondió.
– ¿Qué quieres decir?
– No lo sé. Solo era un presentimiento que yo tenía.
– Pero tú lo sabías -repuso Troy al cabo de un instante-. Sabías de mi existencia, sabías que ella había dado a un bebé en adopción. ¿Te lo contó ella?
– Bueno -dijo Jonah-, más o menos. -Se aclaró la garganta-. Sabes -continuó-, conmigo no hablaba de nada personal. Era como una… típica relación de madre e hijo. Nada especial. Yo no la comprendía ni nada. ¿Sabes? Cocinaba, limpiaba la casa y le gustaba leer libros. Supongo que le gustaba el arte. Tenía muchas postales de cuadros diferentes. Y conchas. Coleccionaba conchas.
– ¡Oh! -musitó Troy. Observó a Jonah mientras este se miraba la palma de las manos. Al contrario que la mayoría de las personas, Jonah solía apoyar las manos con las palmas hacia arriba, quizá debido a las cicatrices que se extendían desde sus nudillos hasta sus muñecas, pero eso le otorgaba una extraña cualidad religiosa-. No la querías mucho -aventuró Troy con precaución, y Jonah levantó la vista abruptamente, sobresaltado.
– No la odiaba -replicó. Arrugó la frente. Troy nunca le había visto una expresión más próxima a la ira-. No siempre nos llevábamos de maravilla -apostilló-, pero tampoco era una mala persona exactamente.
Había intentado ser considerado con la reticencia de Jonah. Comprendía que le costase hablar de ciertas cosas y tenía el presentimiento de que Jonah y Nora habían tenido una suerte de disputa, de que había cuestiones que debía plantear con delicadeza. Hasta puso como ejemplo a su propia madre adoptiva, confiando en que sus historias sobre ella azuzasen la recalcitrante memoria de Jonah. Le contó torpemente la historia del funeral de su madre, lo colgados que estaban, cómo había desbaratado la posición orante de las manos del cadáver, que eran casi ingrávidas, como ramitas. Nunca le había contado aquella anécdota a nadie, pero se la ofreció a Jonah, y ambos guardaron silencio durante un momento cuando terminó.
Troy se encogió de hombros, dirigiendo a Jonah una media sonrisa triste y apologética.
– Es chungo -dijo.
– Un poco -confesó Jonah-. No… No creo que hicieras nada malo, exactamente.
– No lo sé -admitió Troy-. Me siento bastante culpable por eso. La echo de menos. -Esperó, expectante, pero Jonah se limitó a quedarse sentado. Sus ojos se movieron levemente, y se lamió los labios.
»¿Cómo fue para ti? -le preguntó Troy-. ¿Se celebró un funeral por… Nora?
Jonah pareció congelarse.
– La verdad es que no -respondió-. Bueno, no en el sentido tradicional.
Troy enarcó las cejas con expectación.
– La incineraron -explicó Jonah-. Así que no hubo ataúd ni nada. No fue más que… una cosa rápida.
– Murió joven -observó Troy al cabo de un instante-. Estaba pensando en eso el otro día. Solo tenía, ¿cuántos? ¿Cuarenta y tres años?
Jonah no dijo nada. Troy se apercibió de un mapa entero de recuerdos que pululaban en el cerebro de Jonah, mudos.
– Se suicidó -dijo Jonah al fin-. La verdad es que no sé por qué. Pero en fin…
– ¡Oh! -exclamó Troy.
– Fue con pastillas, básicamente -añadió Jonah. Se produjo un largo silencio en la atmósfera de la cocina, y Jonah no se movió. Fuera, los carámbanos suspendidos de los aleros arrojaban el reflejo de las ondas luminosas a través de la ventana: sombras temblorosas de color gris amarillento-. Fue bastante sencillo. Se tomó como un frasco entero de pastillas y murió. Supongo que estaba triste. No lo sé.
Aquella noticia, aquella muerte, le causó el mismo impacto que un golpe.
Le sorprendió que se abatiera sobre él con tanto peso. Aquella mujer, aquella Nora, cuyo cuerpo había habitado antaño, cuya imagen no había visto jamás, aunque la había reconstruido basándose en las vacilantes descripciones de Jonah, de repente era una presencia.
Su madre.
Cualesquiera que hubiesen sido sus esperanzas para ella se resquebrajaron un poco.
– Lo siento -susurró, y titubeó. Le temblaba la mano cuando se la puso en la boca, pero la expresión de Jonah se endureció.
– Probablemente no debería habértelo dicho -observó-. No es… algo en lo que piense demasiado. No intento que sientas lástima por mí.
– Lo sé -dijo Troy, y se interrumpió: sintió un escalofrío-. Pero… lo siento por ella, tío. ¡Se suicidó! ¿Y no me lo habías dicho?
– No quería que pensaras que era una mala persona -explicó Jonah al fin-. No quería que pensaras que estaba loca.
– Jonah -dijo Troy. En aquel momento advirtió algo en los ojos de Jonah que lo entristeció: una mirada indecisa y atrapada, la expresión que uno puede tener cuando llega al final de un callejón sin salida en un laberinto por tercera o cuarta vez.
Durante un instante Troy consideró vagamente estirarse por encima de la mesa y tocarle la mano. Vale, era su hermano. Su madre se había suicidado. Su esposa había muerto. Estaba desesperado, comprendió con repentina claridad.
– Supongo que por eso no guardabas ninguna fotografía -dijo.
Troy lo repasa todo mentalmente mientras está sentado en el suelo con el joyero de su madre entre las piernas. Han transcurrido más de dos semanas desde la última vez que habló con Jonah, y es extraño. No sabe si volverá alguna vez.
– No lo entiendo, Jonah -le había dicho-. Mira, creía que la razón de que decidieras encontrarme era… porque ella era nuestra madre. Si no puedes ser franco conmigo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De qué sirve?
– No lo sé -confesó Jonah.
– ¿Qué pretendes conseguir, tío? -insistió Troy-. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué quieres de la vida? -Y Jonah se había limitado a menear la cabeza, como si la pregunta lo desconcertase.
Ahora la casa está oscura y Troy no se molesta en encender las luces. Se sienta en el dormitorio de Loomis con la ventana entreabierta, inhalando el aire helado y exhalando vaho.
Estas son las cosas que Troy quiere de la vida: quiere ser un buen padre y ver cómo crece Hombrecito; le gustaría ser la clase de padre que conserva el amor de su hijo durante largos años; quiere que el Loomis adulto lo recuerde con afecto cuando haya muerto. Quiere ser la clase de hombre con el que Carla querría volver, sobria y arrepentida, y si no puede conseguirlo, quiere conocer a una chica hermosa y amable con la que pueda formar un hogar. Quiere disfrutar del sexo. Quiere recuperar a sus viejos amigos, Ray y Mike, Lonnie, todos los tipos con los que jugaba a las cartas o se emborrachaba en el bar, la gente que se sentaba en el patio en los atardeceres de verano, mientras los diminutos murciélagos se precipitaban entre las ramas, los altavoces estéreo despedían estúpidas canciones de rock and roll hasta el patio y Troy estaba descalzo sobre la hierba. Quiere vivir al lado de sus padres. Quiere que sigan vivos, felizmente casados y envejeciendo juntos, y que se vayan de acampada: su madre, su padre, Carla, él, Loomis, quizá otro niño o dos que todavía no han nacido. Quiere percatarse de una pequeña parte del mundo cada día, de algo hermoso, divertido o extraño, que lo invite a reflexionar. Quiere estar satisfecho la mayor parte del tiempo.
Suspira. Al otro lado del pueblo, Loomis se está bañando, sentado dignamente entre nubes de burbujas, y puede que el tiempo que han pasado juntos ya le parezca casi un sueño; al norte, en Bismarck, Terry Shoopman está viendo un programa científico en la televisión pública, y hay una foto de la madre de Troy el día de su boda con Shoopman que sigue colocada en la repisa justo encima de la pantalla; al oeste, en Las Vegas o en Reno, Carla calienta con el mechero el cristal de una pipa, con las pantorrillas enredadas en las sábanas y un tipo dormido a su lado, y en una mansión de Arizona, Michelle, la madre de Ray, se sirve un vaso de vino en la cocina, frunciendo el ceño como si pudiera sentir que alguien está pensando en ella en la distancia.
En cuanto a Jonah, Troy no logra imaginar lo que hace ni lo que piensa. Puede que esté trabajando en La Moneda de Oro, o sentado en su caravana, leyendo, a solas, tras una pared hermética que lo separa de su pasado. Recuerda la mirada inexpresiva que le había dirigido Jonah.
– No lo sé -había reconocido al fin-. Creo… supongo… -Entonces profirió una especie de carcajada-. La verdad es que no sé lo que quiero -dijo-. De verdad que no.
30 Abril y mayo de 1997
Cuando Jonah se marchó de San Buenaventura, no se proponía regresar. Se acabó, decidió. Se había puesto en ridículo, presentándose borracho en el umbral de Troy para decirle, ¿qué? No importaba. Estaba claro desde hacía largo tiempo que las cosas nunca resultarían conforme a sus deseos. Cualquier esperanza que hubiese abrigado para Troy ahora había desaparecido. Había vuelto a meter la pata.
Empaquetó pocas cosas antes de irse. Fue muy deliberado en ese sentido. Espartano, se dijo, y le gustó la resonancia de aquella palabra. Extendió toda su ropa encima de la cama: cinco camisetas; tres pares de pantalones vaqueros; siete pares de calcetines y otros tantos calzoncillos que introdujo en bolsas de papel que colocó en el maletero del coche. Metió las casetes en sus respectivas cajitas y las depositó en el asiento del copiloto. Metió los sobres con dinero en la guantera: fajos de billetes de diez, de veinte y de cincuenta dólares, todo cuanto había conseguido ahorrar, así como lo poco que restaba de los ahorros originales que había obtenido por la venta de la casa. Recordó aquel día de hacía tanto tiempo, cuando estaba deshaciéndose de las pertenencias de su madre; pensó en el subastador, ataviado como un anticuado cantante del Grand Ole Opry, [3] meneando la cabeza apesadumbrado mientras Jonah atiborraba las bolsas de basura con fotografías y recuerdos. «Hijo, no hagas nada que vayas a lamentar».
Pero eso le había reportado un extraño placer. Eso era lo que había comprendido. Le recordó a un suceso de su infancia, un día en que su abuelo y él estaban intentando volar una cometa en el campo de rastrojos que se extendía más allá de la casa. Después de haber intentado en vano repetidamente que remontase el vuelo, su abuelo recordó que las cometas precisaban una cola. Examinaron el campo un rato en busca de un jirón de tela y al cabo de un par de minutos su abuelo dijo:
– Bueno, qué demonios. -Y arrancó una larga tira del faldón de su camisa con una navaja. ¡Así de fácil! Jonah recordaba haberse escandalizado un poco.
– Pero, abuelo -se lamentó-. ¡No hagas eso! -Pero su abuelo se limitó a encogerse de hombros, y ambos hincaron la rodilla en la tierra para ponerse a trabajar en la cometa. Jonah pensó en aquella camisa durante una larga temporada desde entonces. La idea de que los adultos pudieran rasgar sus propias camisas a propósito, sin que hubiera repercusiones, lo había impresionado. Más adelante, sacó una de sus propias camisas detrás de la casa y la recortó con unas tijeras de su madre. Lo asustaba que lo descubrieran, pero al mismo tiempo estaba radiante. Enterró las cintas de tela en el jardín, con el semblante encendido y las manos, asesinas de camisas, temblorosas.
Recordó aquella sensación mientras repasaba sus posesiones: sus víctimas. Había considerado celebrar un rastrillo, pero bien mirado, resultaba más satisfactorio sentenciar a muerte a ese fragmento de su vida y pensar que aún quedaban cosas en ella cuya pérdida hubiera de lamentar. Se puso en pie con los brazos cruzados en el salón de la caravana, meditabundo, y se dispuso a introducir toda aquella morralla que había amado en bolsas de basura y cajas de cartón, llenando los recipientes uno tras otro y arrastrándolos hasta el contenedor comunal del callejón, tras el campamento de caravanas.
Le gustó. Rompió la base de una lámpara contra el lado metálico del contenedor. Desgarró un saco de harina y derramó el contenido en una espiral nebulosa sobre unos zapatos desechados. Apenas titubeó antes de embadurnar sus viejos y manoseados libros de texto universitarios y sus bienamadas novelas de bolsillo con el contenido del frigorífico: una botella de kétchup, un tarro de pepinillos, queso blanco y salsa de espaguetis. Adiós a los libros. Adiós a los trabajos que había escrito cuando asistía a clases en la universidad. Adiós a los diarios estúpidos, desesperados y autocompasivos que había escrito. Y por último, al cabo de una indecisión pasajera, adiós al paquete de información que lo había vinculado a Troy, a las fotocopias de su partida de nacimiento y los expedientes del juicio. Arrugó los documentos con ademán deliberado y los introdujo en una bolsa de basura de plástico de doble capa repleta de productos de limpieza que había adquirido al instalarse. Percibió un chisporroteo eléctrico entre los dedos. Bien, se dijo, mientras sacaba una bolsa tras otra a la luz del sol, arrastrándolas por el camino de tierra hasta el callejón. Con viento fresco.
Era un sábado por la mañana y al cabo de un rato Gafe, el muchacho del barrio, salió a sentarse en el capó de un coche. Gafe, que todavía no había recuperado a su perra, estaba reclinado sobre los codos, contemplando a su hermano pequeño, que jugaba con sus cochecitos en la tierra, y cuando Jonah pasó a su lado por tercera vez, levantó la cabeza.
– Hola, Jonah -dijo-. ¿Vas a tirar algo bueno? -Y Jonah esbozó una sonrisa tensa.
– La verdad es que no -contestó, pero en su siguiente paseo hasta el contenedor obsequió a Gafe con un equipo de música portátil relativamente nuevo que había adquirido en el Discount Mart-. Estaba a punto de deshacerme de esto -le explicó-. A lo mejor le encuentras alguna utilidad.
– Mola -comentó Gafe suavemente, y se acarició el parvo bigote con la mano-. ¿Te vas a mudar o algo así?
– Algo parecido -admitió Jonah. Volvió a sentir una leve punzada de culpabilidad por la muerte de la perra del chico-. Necesito empezar una nueva vida.
– ¡Vaya, qué guay! -exclamó Gafe, y su mugriento hermanito levantó la vista hacia Jonah con aire solemne mientras estrellaba el parachoques de un cochecito contra su zapato.
– Sí -dijo Jonah. Palpó la pequeña fotografía enmarcada que llevaba en el bolsillo: la Polaroid instantánea de Loomis y Troy que le había regalado este. Había pensado en tirarla también, pero ahora decidió conservarla un poquito más.
»En fin -prosiguió, y le tendió la mano al muchacho-. Supongo que esto es una despedida.
Gafe esbozó una sonrisa soñolienta mientras observaba un instante la palma extendida de Jonah para finalmente insertar en ella su sudorosa mano adolescente.
– Buena suerte -dijo-. Que tengas una buena vida.
Jonah serpenteó por la autopista interestatal durante algún tiempo, deteniéndose de tanto en tanto para consultar un mapa de carretera. Resultaba extraño, pensaba, encontrar los lugares en los que había vivido antaño, los pueblos que había atravesado, representados solamente como puntos en el curso de largas carreteras sinuosas. Los mapas mostraban el mundo que irradiaba desde San Buenaventura, desde North Platte, desde Omaha, desde Chicago, desde todos los centros, como si fuera una telaraña, una urdimbre de venas que surcaban la pradera abierta. Recordaba el día de otoño que había entrado en San Buenaventura por primera vez, cuando abrigaba la estúpida fantasía de que su vida era una especie de película; la historia comienza, había pensado entonces. Ahora no sabía qué pensar. ¿La historia no termina nunca?¿La historia no tiene sentido?
Cuando se aproximaba al centro del estado se dirigió al sur, dejando atrás Red Cloud, donde antaño viviera Willa Cather, [4] atravesando una serie de pueblecitos de Kansas (Líbano, Mankato, Belleville, Concordia), para adentrarse en el mundo más allá, que se dispersaba de manera indeterminada. Podía seguir aquella ruta, pasando por Kansas, Oklahoma y Texas, hasta México D. F. o más allá, cruzando Centroamérica y Sudamérica, hasta el confín de la Antártida. Entre medias, había muchas grandes ciudades y millones de personas, pero eso no le reconfortaba demasiado. No parecía importar de verdad.
En Wichita recaló en un club de estriptis al borde de la interestatal, donde una pelirroja con tacones altos bailaba en toples. Se tomó un gin tonic y descansó en el coche con los ojos cerrados. Recorrió la I-35, atravesando una sección de Oklahoma, y se detuvo a repostar en Broken Arrow. Se comió una hamburguesa con queso en Okmulgee. Se internó en la autopista de peaje de la nación india en dirección a Texarkarna hasta que se desvió en el camino en Luisiana hacia Nueva Orleans, donde planeaba establecerse una temporada.
Pero la odió. No era un lugar adecuado para empezar una nueva vida, se dijo. En una calle del barrio francés vio a una adolescente que ayudaba a una amiga a vomitar dentro un cubo de basura. Se topó con un desfile de turistas conducido por un hombre con una cabellera negra como una cola de caballo y las uñas arqueadas y afiladas como estiletes, de siete centímetros por lo menos. El guía llevaba capa, chistera y sombra de ojos, y lo miró a la cara con una expresión sugerente cuando pasó a su lado, como si fueran parientes, como si Jonah fuese otra curiosidad que pudiera indicarles a sus dóciles seguidores.
Jonah durmió en el coche la primera semana, intentando dilucidar si realmente deseaba alquilar una habitación. Por la noche se sentaba y encendía la luz del mapa para leer los diversos folletos que anunciaban las atracciones diseminadas por toda la ciudad, escuchando la radio y los sonidos de la calle. Cuando despertó una noche había una pareja practicando sexo gimnástico asiéndose a su coche. Se quedó sentado en el asiento de atrás, parpadeando, contemplando la sonrisa implacable del hombre mientras le propinaba empellones a su compañera, una mujer doblada por la cintura que apretaba la cara contra el capó. Jonah no sabía qué hacer. El hombre parecía mirarlo directamente; sus dientes apretados, con ribetes amarillentos, relucían al resplandor de la farola, y Jonah no se movió. ¿Acaso el hombre lo estaba viendo?, se preguntó. Por un momento sintió que estaba desapareciendo, dejando de existir, y por la mañana no estaba seguro de que hubiera sucedido de verdad.
Le recordó un poco a una madrugada del mes de marzo, después de su cumpleaños, a las cosas en las que había intentado no pensar. Se había despertado en el sofá de Troy. Al principio no recordaba gran cosa. Tenía resaca. Estaba demasiado confuso, le dolía demasiado la cabeza, y cuando trató de incorporarse sintió que su sentido del equilibrio fluctuaba a su alrededor, describiendo un círculo mareado y vacilante. Sus zapatos y sus calcetines se encontraban en la alfombra, junto a un cubo de plástico que le habían puesto cerca de la cabeza. Se sentó, restregándose la cara con las manos, y en ese momento rememoró un pequeño destello de la noche anterior. Recordó que había comprado una botella de burbon por su vigésimo sexto cumpleaños y que se había presentado frente a la puerta trasera de Troy. Se sentaron ante la mesa de la cocina, como siempre, pero no recordaba lo que le había dicho exactamente. Solo sabía que se había ido de la lengua. Le había confesado más de lo que debía: «No tengo esposa. No hubo ningún accidente de coche». Eso lo recordaba con seguridad. Había insultado a Troy: «Si yo hubiese tenido tu vida, no la habría cagado tanto como tú». ¿Le había dicho eso?
¿Qué había hecho? Había grandes lagunas desagradables que palpitaban en su memoria, pero no importaba lo que hubiese dicho en realidad. Estaba claro, incluso en su estado resacoso, que el daño era irreparable. Recogió los zapatos y los calcetines y se fue cojeando hacia su coche, hollando descalzo el cemento frío del camino de entrada de Troy.
Durmió durante los días que siguieron. Desconectó el teléfono y no se molestó en ir a trabajar. Se tendió en su lóbrego dormitorio y trató de recomponer la conversación que habían mantenido. El alcohol la habría fragmentado en docenas de jirones minúsculos, algunos casi límpidos, otros imprecisos y otros completamente oscuros. Se figuraba el rostro de Troy, sombrío, silencioso y atento. En suma, no tenía ni idea de lo que le había dicho, cuántas verdades, ni cuántas mentiras nuevas podía haber acumulado encima de estas. Pero sabía que había arruinado las cosas.
Durante varias semanas trató de proyectarse en Nueva Orleans, pero la idea le parecía cada vez más improbable, como una reposición mediocre de los primeros días que había pasado en Chicago, aunque desprovista de la certidumbre ansiosa y esperanzada de haberse convertido en otra persona. No sabía qué hacer consigo mismo. Marcó el número de Steve y Holiday en una cabina de teléfono de la calle Bourbon y escuchó la voz de Holiday en el contestador automático antes de colgar. Al cabo de una hora llamó a Crystal desde la misma cabina y escuchó apesadumbrado su tono de sorpresa nerviosa.
– ¡Oh! Jonah -dijo-. ¡Qué amable por tu parte llamar!
– Estoy en Nueva Orleans -anunció Jonah, y Crystal profirió una exclamación como si estuviera impresionada.
– ¡Debe ser emocionante!
– Sí -dijo Jonah. Percibió los movimientos de las personas que lo rodeaban en la acera mientras Crystal vacilaba torpemente-. ¿Cómo están todos? -prosiguió-. Os he echado de menos.
– Eres un amor -dijo Crystal. Y Jonah se tambaleó en la frágil cortesía de su silencio.
No tengo ningún sitio adonde ir, se imaginó diciendo. Quiero ir a casa, pero no sé dónde está. Torció el gesto ante el patetismo y la autocompasión que denotaban sus palabras. ¿Qué podía responder Crystal? ¿Qué podía hacer para ayudarlo?
– Bueno -dijo al fin-, ¿cómo está Troy? Ya debe estar a punto de acabar la libertad condicional.
Cuando al fin llegó a Little Bow, Dakota del Sur, mediaba el mes de mayo. Habían transcurrido más de cuatro años desde la última vez que estuviera en su pueblo natal, pero apenas había cambiado nada. La calle Main seguía siendo el mismo ramillete mustio de establecimientos. El cine donde había pasado tanto tiempo seguía en su sitio, al igual que el instituto, el campo de fútbol y la espesura de arbustos al otro lado de la alambrada metálica, donde seguía habiendo adolescentes que fumaban furtivamente cigarrillos y porros.
A escasos kilómetros del pueblo, la casita amarilla donde había crecido también seguía en pie. Jonah recorrió la extensa carretera de grava donde antaño lo dejaba el autobús escolar y vio el buzón metálico con la aldaba roja que se levantaba para indicarle al cartero que había correo saliente en el interior; el campo de rastrojo y la pradera; las ventanas de la cocina y la puerta blanca; la maleza que empezaba a crecer en los parterres de flores a ambos lados de la casa.
Se quedó un rato sentado en el coche al ralentí, hasta que salió de la casa una mujer sujetando a un bebé contra el hueco de la cadera, seguida de una niña de unos tres años con un vestido violeta.
– ¿Hola? -dijo cautelosamente. Se trataba de una mujercita de la edad de Jonah, poco agraciada, con el cabello castaño y corto, y la nariz puntiaguda y brujeril-. ¿Le puedo ayudar en algo? -preguntó. Su tono era amable y musical.
Jonah bajó la ventanilla.
– Lo siento -se disculpó-. No he venido a molestarla. Yo solía vivir aquí.
– Oh, no me diga -respondió cortésmente la mujer. Echó una ojeada al asiento trasero del coche, donde había un cúmulo de ropa sucia cubierta por una manta y una almohada, y una vieja linterna embutida al lado de un revoltijo de libros y revistas desperdigadas-. ¿Solo está de paso? -le preguntó. No parecía haberse percatado de las cicatrices del rostro de Jonah; o cuando menos, no reaccionaba ante ellas-. ¿Quiere pasar? Está un poco desordenada, pero me encantaría enseñársela.
En el límite de su campo de visión, Jonah atisbó a Elizabeth, que recorría el costado de la casa con la pata levantada al haberse clavado una espina. Atisbó la cuerda donde su madre tendía la colada, cubierta de mantas ondulantes.
– Comprendo que uno quiera volver a su antigua casa -declaró afectuosamente la mujer-. Yo también pienso hacerlo. Crecí en Boise, y sé que algún día haré lo mismo que usted. Aparcaré en el camino de entrada y le echaré un buen vistazo. Me parece que es importante hacerlo.
– Sí -convino Jonah. La chiquilla lo miraba desde detrás de su madre: era una niña delgada, con el ceño fruncido y la mirada inexpresiva, cuyo rubio cabello se elevaba en el viento constante.
– Nos encanta esta casa -le aseguró la mujer-. Somos muy felices en ella.
Al cabo de un momento, Jonah le devolvió la sonrisa.
– Me alegro -dijo.
Ese mismo día, algo más tarde, encontró la lápida de su abuelo en el cementerio. Junto a ella había unas viejas flores de plástico: el color se había deslucido y el propio plástico estaba endeble y ajado. Las habían fabricado a imagen de las orquídeas, y Jonah las cogió y se las metió bajo el brazo. A su lado estaba la tumba de su abuela, Lenore, que había perecido en un accidente de coche cuando su madre era una niña. Debería haber habido otra lápida para su madre, supuso. Pero no la había, por supuesto.
Soñaba con ella últimamente. Soñaba con sus paseos, con su forma de andar cuando tomaba Torazina, con las pisadas deliberadas y espasmódicas de una persona que duda de la firmeza del suelo que se extiende frente a ella. Veía sus ojos contraídos, sus pupilas del tamaño de la cabeza de un alfiler. Recordaba haber caminado con ella en el supermercado cuando era un adolescente, temiendo el momento en el que viese a un bebé dentro de un cochecito y representara su número, su antigua broma amarga. «Oh, mira», decía, «¡ese es mi bebé!», y Jonah se estremecía cuando ella se inclinaba temblorosamente hacia delante, con su cabellera, que antaño fuera hermosa, apelmazada y despeinada, con un corte descuidado, esbozando una sonrisa caricaturesca para el bebé con sus labios enjutos y resecos. Jonah se quedaba quieto, agarrotado, mientras la mujer que empujaba el cochecito retrocedía ante su avance. «¡Ese es mi bebé!», canturreaba su madre. «¡Ese es mi bebé!». Solo tenía treinta y cinco años, pero parecía mucho mayor. Su cuerpo era nervudo como el de un mono, provisto de brazos correosos y piernas temblorosas y flacas. Llevaba ropa del departamento infantil de Sears: unos pantalones vaqueros de niña y una camiseta rosa, y a veces Jonah pensaba que si le aferraba la muñeca su mano se desprendería y sus dedos entecos se cerrarían en torno a su dedo pulgar y se marchitarían.
Soñaba que se inclinaba sobre él mientras dormía, alumbrando sus ojos con una linterna. Soñaba que le cantaba una canción de uno de sus discos, una tonada lenta y terriblemente triste: «Ojalá pudiera deslizarme sobre un río», murmuraba en la oscuridad con su voz ronca y quebradiza, de contralto, sobre su cama. Le acarició el rostro con las húmedas yemas de sus dedos, recorriendo las protuberancias de sus cicatrices, y cuando Jonah gimió y trató de apartarle las manos, ella hizo una mueca y sonrió.
– No te preocupes -dijo-. Me iré en seguida. Ya no volveré a molestarte.
– Estupendo -rezongó Jonah, y cuando intentó volver a cerrar los ojos ella se inclinó y lo besó firmemente en la boca.
– Nadie volverá a quererte nunca -susurró, como si hablara consigo misma-. Lo sabes, ¿verdad?
Y Jonah cerró los ojos con fuerza y apretó la cara contra la almohada, deseando solamente volver a dormir.
– Sí -respondió.
Y suponía que así era. Recorrió el pueblo una vez más, pasando frente al asilo donde había trabajado antaño y la granja avícola Armonía, donde su madre había pasado sus días empaquetando huevos, y a media tarde se dirigió incluso a la reserva. Leona, la hermana de su abuela, debía tener setenta y tantos años, suponía Jonah (si acaso seguía viva), y al cabo de recorrer varias veces las sendas de tierra roturadas, hostigado por una jauría de perros enfurecidos que restallaban las mandíbulas tras sus neumáticos mientras atravesaba su territorio, encontró al fin la casa rectangular prefabricada a la que su abuelo lo había llevado en una ocasión, años atrás. Había juguetes diseminados por el patio baldío y yermo (una bicicleta morada, un balón de baloncesto, una Barbie desnuda, bloques de construcción de plástico), y cuando llamó a la puerta de pantalla le respondió un muchacho lakota algunos años más joven que él. Llevaba pantalones vaqueros y una camiseta blanca y tenía el pelo muy corto, como si hubiera estado en los marines.
– ¿Le puedo ayudar en algo? -preguntó.
Jonah se aclaró la garganta.
– Bueno -dijo-, a decir verdad, estaba buscando a Leona Cook. No sé si sigue viviendo aquí.
El chico guardó silencio, mientras examinaba el semblante y el cuerpo de Jonah con una mirada pesada y ecuánime. A sus espaldas, Jonah vislumbró a un chico y una chica de seis o siete años de edad sentados en un sofá, viendo la televisión. Oyó los bloincs y los xilófonos de los dibujos animados.
– ¿Qué quiere de ella? -inquirió el muchacho.
– Bueno -dijo Jonah-, supongo que es mi tía abuela. Su hermana, Lenore, era mi abuela, así que pensaba que… bueno, yo solo…
– No está en muy buena forma -lo interrumpió el joven-. Sufrió otra apoplejía hace unas semanas. -No abrió la puerta de pantalla.
– ¿Eres su hijo? -preguntó Jonah, y el otro pestañeó.
– Su nieto -contestó, sin modular la voz.
– Vaya -dijo Jonah-. Supongo que eso significa que soy tu primo. Tu… ¿primo tercero? Quizá. Me llamo Jonah.
– Ya -musitó el muchacho. Observó la mano de Jonah, que este había extendido como para estrecharle la suya, a través del velo de la puerta de pantalla.
»Sabes -prosiguió-. Es probable que no sea un buen momento. La verdad es que no puede hablar ni nada. Solo está sentada, ¿sabes? ¿Moviendo los dedos? No creo que le hiciera ningún bien que entrara un desconocido en casa. -Observó a Jonah con los ojos entrecerrados, indeciso, y sin duda debió preguntarse por ese rubio paliducho con cicatrices en la cara que aseguraba ser su primo. Quizá, pensó Jonah, Leona pudiera confirmar su relación, pero tal vez no lo recordara en absoluto. Quizá, se dijo, no quedaba nadie vivo que supiera realmente quién era.
Por último, retomó la ruta que había emprendido años atrás, siguiendo los confines de Dakota del Sur, Nebraska y Iowa. Allí estaba la antigua carretera de dos carriles que había recorrido antaño. Observó los postes de las alambradas que jalonaban los márgenes del asfalto, las malezas que medraban y el alambre de espino. Tuvo que pasar varias veces antes de ver el sitio al fin.
Milagrosamente, la urna seguía en su sitio, cabeza abajo sobre un poste, deslucida y oxidada, pero todavía presente. Habían pasado cuatro años. Nada quedaba del cuerpo de su madre, por supuesto.
Sintió la mano sobre la palanca de cambios, se dispuso a aparcar el coche, giró la llave en el contacto y el motor en punto muerto se apagó. Un peso se abatió sobre él. Incluso después de tanto tiempo, seguían estando los dos solos, tal como ella había predicho.
Falleció poco después de que Jonah cumpliera veintidós años. Jonah había estado trabajando en el asilo, fregando platos, y cuando entró en la casa todo estaba en silencio.
– ¿Mamá? -dijo-. ¿Mamá? -Durante años había ensayado el momento de llegar a casa y encontrarla muerta. Sus hombros se endurecieron; los esqueletos de la expectación comenzaron a levantarse a su alrededor.
Apoyó la mano en la puerta de su dormitorio y sacudió el picaporte.
– ¿Mamá? -repitió, y por alguna razón supo que esta vez era de verdad. Percibía su presencia en la habitación como el coletazo de una aleta, un espasmo muscular antes de que destripasen al pez, una boca que se cerraba en el aire seco e inservible. Empujó la puerta y allí estaba, tal como se la había imaginado en tantas ocasiones: con el camisón levantado por encima de los muslos, la boca entreabierta y las manos entumecidas. Se detuvo en la entrada, convencido de que había muerto.
»¿Mamá…? -dijo, y se le aceleró el corazón. La radio seguía encendida. Su madre tenía los ojos abiertos mientras un locutor anunciaba el tiempo y daba paso a una canción. Su cuerpo parecía yerto, y Jonah se dispuso a ponerle los dedos en los párpados para cerrárselos.
Nunca supo cuántas pastillas se había tomado, cuántos venenos distintos había ingerido. Probablemente existía un informe forense, pero nunca lo había visto. Solo recordaba que cuando le tocó los ojos con la yema de los dedos para cerrárselos su madre entreabrió la boca y el vacío manó de su interior. Sus labios intentaron formar palabras. Sufrió una arcada cuando los músculos de la garganta empezaron a funcionar de improviso. Uno de sus ojos se clavó en Jonah mientras el otro erraba.
Siempre se había dicho que no habría podido hacer nada en ese momento. Su muerte no sorprendió a los médicos; no pareció sorprenderles que no la hubiera salvado, pero ella había puesto los ojos como platos.
– No me obligues a marcharme -susurró, y cerró el puño alrededor de su dedo meñique, así como los bebés asen cualquier cosa que les pongan en la palma de la mano-. No quiero irme -dijo, y apretó sus labios húmedos contra su mejilla.
Por un momento, sentado al borde de la carretera, rememoró el contacto de sus dedos cuando lo estrujaron con energía y después, paso a paso, murieron. No sucedió como en las películas. La presa de su madre palpitó momentáneamente, contrayéndose y distendiéndose, pero no se interrumpió, sino que se prolongó durante algún tiempo, espasmódicamente, hasta mucho después de que dejase de emitir sonidos y respirar. La última parte de su cuerpo que se movió fueron las piernas, que patalearon de repente. Sus pies se doblaron para darse impulso, como si estuviera en aguas profundas y tratase de llegar a la superficie.
31 4 de junio de 1997
Al principio iba a ser un breve paseo. Iban a pasar unas horas juntos. Pero ahora Jonah no sabe cuánta distancia ha recorrido exactamente. ¿Una o dos horas? Observa el velocímetro, adelanta a otros automóviles y estos lo adelantan a su vez, pero permanece casi siempre en el carril derecho. Siente que las manos del volante y el pie del acelerador se funden con los movimientos del vehículo.
Los paisajes desfilan ante sus ojos, pero no se imprimen realmente en su cerebro, sino que se filtran a través de ellos y se escabullen por la parte posterior de su cráneo: las líneas pintadas, las indicaciones, con sus deslumbrantes rótulos de cinta reflectante, la pradera terrosa y yerma separada por cercas sin razón aparente, manojos de chabolas, y de tanto en tanto un árbol, una vaca o una tormenta. Jonah percibe la carretera de debajo como si fuera una soga tensa sobre la que circulan sus ruedas, y procura ordenar sus ideas. Cuando se adentran en Wyoming, Loomis se despierta de la siesta y descansa la mejilla en la fría ventanilla del asiento trasero.
– ¿Dónde estamos ahora? -pregunta, y Jonah flexiona los dedos. Siente la masa del coche más que su propio cuerpo.
– Estamos en las afueras de un pueblo llamado Torrington -contesta-. Sigo buscando un lugar interesante que visitar.
Loomis guarda silencio, mirando hacia el exterior, abriendo y cerrando los ojos. Los viajes en coche lo agotan, asegura.
– Se me ocurre que podemos ir un rato hacia el sur -dice Jonah-. Puede que sea lo mejor.
Loomis lo considera un instante, con el semblante adusto debido a la somnolencia.
– Vale -responde.
Cuando abandonan la autopista interestatal y se internan en las carreteras secundarias es probable que apenas haya pasado el mediodía. Loomis está durmiendo de nuevo y Jonah ha adoptado la postura inconsciente de los conductores que recorren largas distancias, que asimismo es una especie de sueño, de hipnosis.
Se le ha ocurrido hace poco que oficialmente podrían considerarlo un secuestrador. Sobre todo los agentes de policía de un pueblecito como San Buenaventura. Sobre todo teniendo en cuenta cuanto le han contado sobre Judy Keene. Y está empezando a ponerse nervioso. Sigue sin parecerle que haya cometido un crimen; Loomis no está disgustado, se dice, Loomis lo ha acompañado voluntariamente. «Solo a dar un paseo, a pasar un día juntos.» Pero al mismo tiempo, mientras contempla la carretera, no puede sino preocuparse por lo que pueda estar ocurriendo en San Buenaventura. Puede que la abuela de Loomis ya se haya puesto en contacto con la policía, piensa, y se imagina una partida de búsqueda que al principio se concentrará en las inmediaciones pero más adelante describirá círculos cada vez mayores; la autoridades empezarán a informar sobre «un niño desaparecido» a los policías de otros pueblos y otros estados. Quizá esté exagerando.
De momento el propio Loomis no ha objetado nada, y puede que no haya nada que objetar. Se alegró de ver a Jonah. Jonah se había ausentado para realizar un largo viaje, pero había regresado a San Buenaventura solo para visitarlo. Para verlo por última vez.
Ni siquiera está seguro de cuándo se le ocurrió la idea de llevarse a Loomis a dar una vuelta. ¿Fue en el mismo instante en el que regresó a San Buenaventura después de su dilatada travesía? ¿Fue aquella mañana de junio, cuando se descubrió aparcando el coche de segunda mano recién adquirido en el callejón que discurría tras la casa de Judy? ¿Acaso fue cuando se presentó la oportunidad, cuando espiaba a Loomis oculto en la linde del patio de Judy Keene mientras el chico recorría la alambrada alzando piedras en busca de insectos y gusanos, con un semblante impasible y científico al inclinarse?
– Loomis -murmuró Jonah cuando este se aproximó a las sombras que proyectaba el ramaje de las lilas, y el muchacho levantó la vista, sobresaltado.
»¿Qué vas a hacer hoy? -le preguntó, mientras arrojaba otra galleta para perros al patio adyacente. Para entonces, después de haber visitado tantas veces la casa de Judy, el perro de los vecinos había llegado a conocerlo, lo consideraba otra fuente de alimento, y aunque el animal lo inquietaba, Jonah se encontraba bastante seguro. Estaba atado a un tendedero. No ladraba, como había hecho las primeras veces.
– Hola -dijo Loomis.
– Hola -respondió Jonah-. He vuelto para visitarte. Te echaba de menos.
– ¿De verdad? -inquirió Loomis, con curiosidad.
– Sí, de verdad. Lamento haberme ido tanto tiempo. La verdad es que te he echado mucho de menos.
– Esto se ha puesto aburrido -dijo Loomis, y Jonah echó una ojeada a la casa. Percibía el estruendo de la televisión, un coro de personas entonando una antigua canción: «June Is Busting Out All Over». Quizá ese fuera el momento.
– ¿Te gustaría que diéramos un paseíto? -propuso, sin pensar en lo que estaba haciendo-. ¿Que fuéramos de picnic o algo parecido, tal vez? Quiero hablarte de algo importante.
– Oh, ¿de veras? -dijo Loomis, y se encogió levemente de hombros-. Vale -contestó, y cuando Jonah se agachó, Loomis alzó los brazos con una suerte de caballerosa dignidad para que este aupara su cuerpo por encima de la verja.
Confiaban el uno en el otro, se dice Jonah. Parecía lo más adecuado para ambos. «Pasemos el día juntos», le había sugerido, y si Loomis se hubiese negado Jonah lo habría aceptado sin reservas.
Pero Loomis deseaba acompañarlo, piensa. Mira por el espejo retrovisor mientras Loomis exhala su aliento a modo de experimento en la ventana fría a causa de la lluvia y dibuja una ele con el dedo en la condensación. Cuando el niño levanta la vista, Jonah sonríe.
– ¿Falta mucho? -pregunta Loomis.
Jonah sigue intentando formular la hipótesis en su propia mente. ¿Adónde se dirigen exactamente?
– Aún no lo sé -confiesa. Sus ojos se concentran en el coche que lo precede y aprieta los labios, reflexionando. Siente los neumáticos que ruedan sobre la autopista uniforme y la corriente de aire que se escinde ante la proa del automóvil para precipitarse a ambos lados de este en forma de gallardetes ondulantes.
Son casi las dos cuando recalan en el pueblecito de Straub, situado entre Wyoming y Colorado. Combustible y comida. Se detienen en una gasolinera que forma parte de una cadena de ámbito nacional, decorada con tonos anaranjados y amarillos chillones y desagradables. Las ventanas están adornadas con anuncios de cerveza, refrescos y cigarrillos, y las hileras de surtidores de gasolina están amparadas por un extenso toldo de aluminio de la altura suficiente para que un camión articulado descanse cómodamente debajo. Jonah sale del coche y procede a introducir la boquilla en el depósito de gasolina, apretando el gatillo de la manija, observando la superficie de los surtidores mientras los dólares, los céntimos y los litros empiezan a aumentar y los números ruedan alrededor de sus ejes como si fueran los rodillos de una máquina tragaperras. La lluvia ha cesado hace un buen rato, pero el aire huele a verdor, henchido de polen y polvo agitado.
Cuando termina de bombear, abre la puerta trasera y se asoma al interior. Loomis está despierto, pero aletargado, con los ojos todavía hinchados debido al sueño y la tapicería del asiento del coche impresa en un lado de la cara.
– ¿Quieres un refresco? -pregunta Jonah, entusiasmado.
Pero Loomis le dirige una mirada solemne.
– No debo beberlos -afirma-. Son malos para los dientes.
– Oh, ¿de veras? -dice Jonah, que sigue sonriendo, esperanzado-. ¿No quieres probar ese rojo de cereza?
– No, gracias.
– Vale -dice Jonah. Siente un desaliento imperceptible-. ¿Qué te parece un zumo? O… ¿leche con chocolate, quizá?
– El zumo está bien.
– ¿Y un tentempié?
– Vale.
Dentro, Jonah inspecciona los pasillos. Encuentra una bebida sucedánea de zumo en la nevera y selecciona comestibles variados: cortezas para él, patatas fritas, repostería industrial con relleno de cereza, cacahuetes, galletitas de queso cuadradas de vivo color naranja con mantequilla de cacahuete untada en el centro, pipas de girasol y caramelos. Un perrito de peluche bizco que se carcajea y exclama: «¡Hazlo otra vez!» cuando le aprietan la barriga. Un juego de ocho lápices de colores y un libro de robots para colorear.
Lo deposita todo en el mostrador y el anciano de la caja registradora lo observa con atención, mirando fijamente sus cicatrices. Jonah está acostumbrado a que lo observen con atención.
– ¿Qué tal? -dice.
– No está mal -contesta el dependiente. Parece encontrarse en las fases más avanzadas del alcoholismo: está demacrado y tiene el cabello blanco amarillento manchado de nicotina y rosetas causadas por la ruptura de vasos sanguíneos en las mejillas y la nariz-. ¿Eso es todo?
– También tengo la gasolina -dice Jonah, y mira por el escaparate, observando los números de cada surtidor-. Del tres, creo. -Sigue al dependiente con la mirada, titubeante, mientras este se dispone a escanear sus compras-. Es una tontería para que se entretenga mi chico. Estoy de vacaciones con mi hijo.
– ¿De veras? -comenta el viejo.
– Sí -contesta Jonah-, yo diría que sí. -Y el dependiente manosea sus adquisiciones, dándoles la vuelta lentamente para hallar los códigos de barras, pulsando los botones de la caja registradora con las yemas de los dedos, marchitas y laxas. Jonah piensa: mi esposa murió hace poco, y mi hijo y yo hemos decidido irnos de excursión una temporada. Solo para cambiar de aires, ¿sabe? Para despejarnos.
»No venía a Colorado desde que era niño -dice Jonah, mientras el dependiente restriega vigorosamente una barrita de caramelo contra el sistema electrónico que lee los precios-. Nací aquí.
– Bueno -dice el anciano-, bienvenido a casa. -Y Jonah esboza una sonrisa nerviosa, aunque el dependiente no lo está mirando.
Procura recordar lo que decía su madre de Colorado. ¿Acaso habían vivido allí juntos una vez? ¿O se trataba de algo que le había sucedido a ella antes de concebir a Jonah? Intenta recordar las diversas historias que le contaba: muchas de ellas eran falsas, sin duda. Cuando se internan nuevamente en la autopista, Jonah permite que se entrometa en su mente, la deja salir del angosto compartimento donde la relega casi todos los días. Ella deambula descalza sobre piedras grisáceas recubiertas de musgo, aferrándose delicadamente a ellas con sus largos dedos, con las uñas pintadas de rojo. Jonah procura fijarse en su expresión para adivinar lo que está pensando, pero su melena enmascara su rostro.
Creo que siempre estaremos solos, tú yo, musita, y Jonah aprieta los dientes contra la cara interior del labio. No desea continuar en esa dirección.
– ¡Eh!-le dice a Loomis, que balancea suavemente las piernas sobre el borde del asiento trasero, y que ha dado un solo bocado cauteloso a una galleta de queso. El niño levanta la cabeza, enarcando las cejas con expectación.
»¿Te gustaría dormir en una tienda de campaña? -pregunta Jonah-. ¿Suena divertido?
Ni siquiera ahora está seguro de hasta dónde se propone llegar. No es un secuestrador, se dice, y hasta puede que en muchos aspectos esté haciéndole un favor a Troy. Recuerda lo que este le había dicho durante una de las interminables conversaciones que habían mantenido el invierno anterior, cuando intentaban hacerse amigos.
– Me parece que están a punto de darme por el culo -había confesado Troy-. Me parece que van a quitarme a mi hijo.
– ¿Cómo iban a hacer eso? -preguntó Jonah.
– Estos abogados -dijo Troy-, le pueden hacer lo que quieran a un tipo como yo.
– ¡Oh! -musitó Jonah, pero en ese momento no lo había creído. No comprendió que era cierto hasta más adelante, cuando habló con Crystal.
– Oh, Jonah -le dijo esta-, las cosas no le van muy bien a Troy. Creo que su suegra va a obtener la custodia de Loomis durante una temporada. Después incluso de que acabe la libertad condicional. ¿No es terrible?
– Sí -respondió Jonah, aferrando el auricular de la cabina telefónica, que se le antojaba un hueso en la mano. Recordó la ocasión en la que se había topado con Judy y Loomis en el supermercado y cómo ella lo obligaba a sentarse en ese incómodo asiento para niños con una humillante correa alrededor de la cintura que hacía las veces de cinturón de seguridad. Judy estaba gorda, pero no era afable; su mandíbula cuadrada poseía un aire un tanto militar, y al parecer se había enojado por algo al examinar los ingredientes de una caja de cereales Jonah nunca había visto a Loomis tan lánguido, sentado, mirándose fijamente la palma de la mano. No levantó la vista, aunque a Jonah le había gustado la idea de que sus ojos se encontraran, de que intercambiasen un guiño secreto. Recuerda lo que le había dicho Troy.
– Sé que he metido la pata -admitió-. Pero quiero a mi hijo, ¿sabes? De verdad. -Y Jonah asintió. Se imaginó a los tres dirigiéndose hacia el sur. Una playa de México. Troy y él abrirían un restaurante turístico juntos. A lo mejor podríamos marcharnos, pensó entonces, pero sabía cómo reaccionaría Troy. Aquel movimiento irónico de la ceja, aquella mueca. Como si el mundo más allá de San Buenaventura fuese un planeta de ciencia ficción.
El campamento aparece una hora y media más tarde, doce kilómetros después de que abandonen la autopista, recorriendo la ladera oriental de las montañas Rocosas: «Zona de recreo lago del Pequeño Iceberg. Propiedad y administración privada. Campin, pesca y alquiler de canoas».
– Esto parece agradable, ¿verdad? -comenta Jonah, y Loomis echa una ojeada por encima del saliente de la ventanilla, acariciando con los dedos el reborde del seguro de la puerta con expresión grave mientras recorren dando tumbos una senda sin asfaltar, angosta y descuidada, dirigiéndose hacia lo que parece ser una antigua letrina convertida en puesto de guardia.
Cuando Jonah se detiene, una adolescente con el cabello corto castaño y la barbilla prominente y devastada por el acné salir del edificio sosteniendo un sujetapapeles. Acepta quince dólares y cuando Jonah solicita un enclave «aislado» lo consulta con ademán sombrío y los encamina a la parcela 23B. Le entrega la fotocopia de un mapa trazado a mano que muestra un sinuoso laberinto de caminos surcados por cajas numeradas. Rodea con un círculo la 23B.
Según parece, el lago del Pequeño Iceberg no es un destino especialmente popular. Son las cuatro en punto de la tarde, pero hasta el momento solo hay cuatro caravanas estacionadas en las parcelas delanteras, una de ellas tan vieja y destartalada que podría estar embrujada. Sus blancos costados de aluminio están salpicados de cercos de herrumbre, y hay unas campanillas de viento suspendidas débilmente de un andrajoso toldo cercano a la puerta. Algunas ventanas están rotas; unas han sido restauradas con cinta adhesiva y plástico translúcido, y otras no han sido restauradas en absoluto y los fragmentos de vidrio siguen colgando de los contornos del marco. Más adelante hay una cabaña de madera compuesta por una serie de aseos y duchas y una cabina telefónica, y después una estela de surcos de neumáticos que conducen a la espesura de árboles de hoja perenne. Pasan junto a varios campamentos antes de llegar al 23B: dos motoristas achaparrados y barbudos con tatuajes sentados en sendos tocones frente a una pequeña hoguera; cuatro universitarios descargando un todoterreno negro abrillantado; una familia de rubios de distintos géneros y tamaños, sentada ante una mesa de picnic, comiendo sandía; un hombre y una mujer (gemelos, tal vez), ambos con el cabello trenzado, jugando con un frisbee en una zona abierta. En el extremo más alejado de la carretera hay un emplazamiento señalado con los números y las letras: «23B», y Jonah se detiene a su lado. Hay una mesita de picnic con una pata sujeta a la tierra por medio de una gruesa cadena oxidada, y una parrilla rodeada por un aro que parece ser una sección de un barril metálico serrado. El suelo pisoteado está desprovisto de hierba.
– Montaremos aquí la tienda -dice Jonah-. Después podemos encender una hoguera.
Las cosas parecen marchar bien durante un rato. Resulta interesante empalmar las largas varillas flexibles de la tienda, y Loomis disfruta el paciente proceso de ensartarlas en los ojales de tela, el esfuerzo de levantar el armazón, flexionando las varillas hasta que la envoltura de tela se templa entre ellas, y hundir en la tierra las piquetas del globo hueco de piso uniforme. Se abstrae desenrollando los sacos de dormir dentro de la estructura, complacido por el sol de media tarde que resplandece contra la membrana de tela y la abertura que se abre y se cierra con una cremallera. Eso los mantiene a ambos ocupados y activos, y después se dirigen a una tiendecita donde compran nubes de azúcar, perritos calientes y hielo.
– ¿Te diviertes? -pregunta Jonah cuando vuelven a incorporarse a la carretera que conduce al lago del Pequeño Iceberg.
– Ajá -responde Loomis, pero observa a Jonah con recelo. Sostiene la bolsa de papel que contiene los comestibles en su regazo con mucha seriedad, como si llevara un icono religioso-. Jonah -dice al fin-, ¿mi abuela sabe dónde estamos?
– Claro -le asegura Jonah-. La llamé cuando entré en la gasolinera y me dijo que no pasaba nada. Dijo que se alegraba de que tuvieras unas buenas vacaciones. Que deberías relajarte y disfrutar.
– Oh -musita Loomis. Por un momento, sus ojos grises se nublan debido a la preocupación y la incertidumbre.
– Tengo que hablarte de algunas cosas importantes -añade Jonah.
– Oh -dice Loomis.
– Pero primero tenemos que buscar leña. Tenemos que encontrar suficiente leña buena y seca para mantener encendida una hoguera de campamento. ¿No te parece el mejor plan?
– Sí -admite Loomis. Se agita en el asiento mientras viajan, palpando la correa del cinturón.
Recorren la zona arbolada que se extiende tras la tienda de campaña, recogiendo maderos y secciones de maleza desprendida. Los árboles de hoja perenne descienden por una ladera hasta un riachuelo, que al parecer desemboca en el lago del Pequeño Iceberg, y los dos pasean por sus orillas al atardecer, escuchando el solapado chapoteo de las ranas que se sumergen para escapar de los atronadores pasos de los humanos. Jonah tiene los brazos cargados de madera seca y Loomis lo precede, inspeccionando los senderos. El parecido entre ambos, se dice Jonah, es suficiente para que nadie cuestione el hecho de que están emparentados. A decir verdad, piensa, sí que podrían ser padre e hijo. Loomis mira de un lado a otro y cuando distingue un leño desprendido se dirige hacia él confiadamente.
– Ese parece un buen trozo -observa Jonah.
– Yo también lo creo -dice Loomis, y se agacha para recogerlo.
Antes o después, Jonah tendrá que llamar a Troy. Estará horripilado y probablemente se enfadará, pero después comprenderá la lógica de sus actos. Aunque se hubieran separado en malos términos, aunque crea que Jonah es un embustero y un fisgón, tendrá que admitir que ha hecho una cosa muy tierna. Ha rescatado a su hijo. A pesar de todo cuanto haya ocurrido entre ambos, eso tendrá que contar mucho.
Llegarán a un entendimiento, piensa Jonah. Se lo explicará todo. Unos días, una semana, y todos se reunirán.
Todo ello se le presenta de una forma onírica, como si fuese un cuento de hadas que hubiese leído hace mucho tiempo o una película que hubiese visto de niño en El maravilloso mundo de Disney. Recuerda vagamente la escena: un muchacho y un joven haciendo acopio de astillas entre los pinos de La Ponderosa, cuya corteza semeja un rompecabezas, con una crujiente alfombra de agujas bajo sus pies, mientras la luz horada el entramado de ramas en forma de astiles lechosos. El chico y el hombre se miran dubitativamente.
– Loomis -dice Jonah. Se coloca el manojo de leña que sostiene; primero lo rodea con los brazos y luego lo sujeta contra la cadera. Por último, lo deposita en el suelo-. Escucha -prosigue-. Hay algunas cosas que quiero discutir contigo. Estaba hablando con tu abuela, y ella, bueno, decía que a lo mejor estaría bien que te quedarás conmigo algún tiempo. Es mayor, ya sabes, y me parece que necesita descansar un poquito. Ahora que no tienes clase en verano y todo eso.
– ¿Que me quede contigo? -pregunta Loomis, al fin-. ¿Cuánto tiempo?
– Encendamos una hoguera -sugiere Jonah-, y después podemos hablar de eso. ¿Vale?
Hacer una fogata es divertido. A Loomis le fascina el proceso: el tronco más grande en el centro, rodeado por un tipi de leña, y las ramas y los fragmentos de corteza alrededor de la circunferencia. Dedican mucho tiempo a levantar esa estructura. Después, Jonah le entrega la caja de cerillas a Loomis.
– Suelta las cerillas en el borde, donde están las astillas, ¿vale? -dice. Le ayuda a arrastrar la cabeza de la cerilla por el rascador del canto de la cajita, pero cuando se enciende la llama Loomis se sobresalta y suelta rápidamente la cerilla como si esta hubiera tratado de morderlo.
»Está bien -lo alienta Jonah-. Es bueno ser precavido. No querrás quemarte. -Acto seguido extrae otra cerilla de la caja-. Adelante. Pero esta vez hazlo despacio, ahora que sabes lo que va a pasar.
Loomis sostiene la cerilla entre los dedos, frunciendo el ceño, mordiéndose la lengua a causa de la concentración, y le recuerda momentáneamente a Troy cuando este se inclinaba sobre un crucigrama.
– Vale -dice Jonah, y Loomis lo sorprende con un movimiento de muñeca enérgico y diestro. Se produce un siseo… y Loomis está sosteniendo la llama, atrapando el trémulo resplandor con sus ojos desorbitados y sobrecogidos. Sonríe.
»¡Perfecto! -exclama Jonah, y la pureza del placer de Loomis le produce un nudo en la garganta-. Ahora ponía en las astillas. Eso es… que ardan los trozos más pequeños. -Vacila un instante antes de descansar la palma de la mano muy levemente en el hombro de Loomis, y un estremecimiento de ternura le recorre el brazo-. Eso es -murmura. Es lo más próximo que se ha sentido nunca a otra persona.
En la película, el hombre y el chico habían subido a las montañas para mantener una conversación seria. Lo recuerda claramente. El hombre tenía barba y refulgentes ojos azules, y llevaba una camisa de franela. El chico estaba triste y malhumorado. Vieron un alce que vadeaba un arroyo. Se sentaron en torno a una pequeña fogata en la oscuridad, y el hombre tocó la armónica un rato.
Jonah piensa en esa película cuando se sientan alrededor de la fogata que han hecho juntos. Loomis está asando un perrito caliente, sosteniendo orgullosamente una rama larga y afilada sobre las llamas. Jonah musita varias notas, a modo de tentativa, y se detiene. No se le ocurre ninguna canción, la verdad.
En cambio, sus pensamientos se dirigen de nuevo hacia su madre en el funeral de su abuelo, la cordura y la sobriedad que había aparentado entonces. Se había puesto maquillaje y recogido la guedeja en una trenza tirante que descendía por su espalda. Llevaba un vestido negro y Jonah unos pantalones del mismo color, así como una camisa y una corbata de su abuelo que ella le había anudado. Recuerda el movimiento de sus dedos bajo la mandíbula y la caricia de sus enérgicos nudillos en la garganta. Su delicadeza cuando le ciñó la corbata.
Más adelante, cuando volvieron a casa, se sentaron juntos ante la mesa de la cocina y ella le habló como si fuesen iguales, como si fueran hermano y hermana, mientras bebían vino a media tarde. Alargó la mano y le tocó la mejilla.
– Tu abuelo te quería mucho, sabes -dijo. Y Jonah advirtió que se estaba formando una película acuosa en sus ojos, mientras su madre miraba por la ventana, más allá de su rostro-. Es un poco peligroso que alguien te quiera tanto. Es difícil sobreponerse a eso. No será fácil que vayas a encontrar a otra persona que te quiera con la misma intensidad.
– Lo sé -respondió Jonah, vacilante, y su madre le acarició el dorso de la mano con la yema de los dedos, exhalando un suspiro que se hincó en su corazón como un anzuelo.
– Loomis -dice al fin. El silencio se ha prolongado ya algún tiempo y la noche se cierne sobre el pequeño círculo de fuego. Jonah recuerda que el hombre de la barba de la película se apartaba la armónica de los labios y se quedaba sentado unos instantes con aire solemne, observando las motas anaranjadas que se elevaban del fuego de campamento y titilaban en la columna de humo ascendente. Y entonces recuerda de qué trataba la película. Recuerda lo que había dicho el hombre. «Hijo», había dicho. «Tengo malas noticias. Tu padre ha muerto.»
»Loomis -dice Jonah, antes de aclararse la garganta. Lo pone en práctica:
– ¿Hijo?
Pero al contrario que el muchacho de la película, Loomis no levanta la cabeza. En cambio, se concentra en el animalito de peluche y lo aprieta.
– Je, je, je -dice el perro-. Hazlo otra vez.
Las chispas se elevan con el humo formando pequeños remolinos sobre los troncos llameantes, y Jonah no consigue atisbar con claridad la expresión de Loomis cuando el fulgor naranja se estremece sobre su semblante. «Je, je, je», repite el perro. «Hazlo otra vez.» Y después sobreviene una pausa. «Je, je, je. Hazlo otra vez.» Jonah espera, tratando de hallar las palabras exactas. Pero Loomis sigue oprimiendo el estómago del perro una y otra vez.
32 4 de junio de 1997
Al principio se le antojó ridículo. Los agentes plantados en el umbral de su casa (Kevin Onken y Wallace Bean, los mismos que lo habían arrestado), apoyándose alternativamente en un pie y en otro con ademán grave, le informaron con cierto embarazo de que al parecer su hijo se había… perdido.
– ¿Cómo que se ha perdido? -preguntó, y los miró perplejo. Estaban en San Buenaventura, Nebraska; no era el tipo de sitio donde un niño se pudiera perder durante mucho tiempo-. ¿Qué significa eso? -prosiguió-. ¿Quieres decir que se ha escapado? -Dirigió su mirada de un policía al otro, consciente de que lo estaban observando con suspicacia. Sopesando su reacción.
»Oh, ya lo entiendo -dijo-. ¿Creéis que está aquí? -Y los contempló con amargura. La primera imagen que le vino a la cabeza fue la de Loomis escapándose de la casa de Judy, recorriendo lentamente los jardines, los callejones y los aparcamientos de San Buenaventura, dirigiéndose a la casa de su padre. Lo encontrarían en algún punto intermedio, y durante un segundo casi se alegró. Hablaría con su abogado para decirle que aquella tutora que supuestamente estaba más cualificada que él estaba descuidando a su hijo. Se imaginó una escena en una sala de justicia, con Loomis en el estrado, explicándole al juez: «Quería alejarme de ella. Quería volver a vivir con mi padre».
Onken y Bean lo miraron adustamente.
– ¿Queréis entrar y registrar la casa? -preguntó Troy, que retrocedió como para invitarlos a pasar-. Seguro que Judy Keene ha intentado insinuar que fui y… lo secuestré o algo así, pero he estado aquí todo el día. -Se levantó la pernera del pantalón-. Todavía tengo el monitor puesto, tíos. Podéis comprobar que no he salido de casa. Que yo sepa, a lo mejor está viniendo hacia aquí, pero yo no tengo la culpa de que quiera alejarse de esa mujer.
– Troy -dijo Wallace Bean, que flexionó las rodillas-. Señor Timmens -se corrigió, y cuando adoptó aquel tono formal Troy experimentó un repentino calambre en la cabeza. Advirtió el movimiento de la mandíbula de Wallace por debajo de la piel.
»Me parece que esto se está convirtiendo en una situación seria -añadió Wallace.
Se sentó en el asiento trasero del coche patrulla, con las manos en el regazo, fuertemente entrelazadas. Era ridículo, se dijo. San Buenaventura no era el tipo de sitio donde aparecieran lunáticos y se llevaran a los niños del patio trasero. Ni siquiera era un sitio donde uno pudiera alejarse tanto: una caminata de veinte minutos en cualquier dirección lo conduciría al límite del pueblo, a las colinas, los campos y las praderas que lo rodeaban durante muchos kilómetros. Cuando le dijeron que habían llevado a perros rastreadores, la atmósfera del asiento trasero del coche empezó a espesarse. No había tirador en el interior de la puerta, ni manivela para bajar la ventanilla.
– A Loomis no le gustan los perros -observó, aunque parecía irrelevante-. Se esconderá de ellos. -Miró a través de la malla metálica que lo separaba de los hombres del asiento delantero-. Mirad -dijo-, a lo mejor debería quedarse un hombre en mi casa. Probablemente se dirige hacia allí. Probablemente solo está intentando encontrar el camino de vuelta a casa.
Pero no le respondieron. Contempló sus cabezas: el corte de pelo a cepillo, los gruesos pliegues de carne que se acumulaban en la nuca de Wallace, y de pronto le vino a la memoria la horrible historia del niño que se había dado un golpe en la cabeza y había muerto de hipotermia en el congelador del sótano. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Diez años? Joshua Aiken. ¡Qué forma tan estúpida de morir! Pero Loomis era un chico listo, pensó Troy, y precavido. No se iba a caer a un pozo, ni a sufrir un atropello, ni a comer bayas venenosas ni nada.
Loomis estaba bien, se dijo. No era el tipo de chico que se deja engatusar por un desconocido hasta un coche. Troy respiraba con calma por la nariz, inspirando y espirando.
– Esto es ridículo -dijo en voz alta, sobresaltado por el recuerdo de un antiguo sueño: Loomis en la copa de un árbol, posado de un modo imposible en una delgada rama.
Y entonces pensó: ¿Jonah?
Habían transcurrido casi tres meses desde su último encuentro con Jonah. Hasta recordaba la fecha, el 18 de marzo, pues Jonah había afirmado que era su cumpleaños.
Era uno de esos días en las postrimerías de marzo, ni invierno ni primavera, como si las estaciones fueran inmutables; los días apagados se fundían, así como se mezclaban la lluvia y la nieve.
Jonah parecía un poco borracho. No se tambaleaba exactamente, pero cuando Troy lo dejó pasar a la cocina sostenía una botella de burbon y vaciló al depositarla en el centro de la mesa, como si intentara concentrarse en un objetivo concreto.
– Hola -dijo Troy. No tenía noticias suyas desde hacía semanas, y no sabía qué pensar de su aparición. Observó a Jonah mientras este se sentaba y bebía un sorbito de la botella. Sin pensar demasiado en ello, se dirigió al armario y extrajo un vaso alto. Cogió la botella, le sirvió tres dedos de burbon y depositó el vaso frente a Jonah, que lo miró parpadeando, perplejo.
– Gracias -dijo. Rodeó el vaso con los dedos, pero no se lo llevó a los labios-. ¿Sabes una cosa? -añadió, con una voz un tanto gruesa-. Es mi cumpleaños. ¿Te acordabas?
– Pues la verdad es que no -confesó Troy-. He tenido muchas cosas en la cabeza, tío. -Se aclaró la garganta y se acomodó con cautela en la silla opuesta, adoptando ambos el que había sido su antiguo puesto desde el principio-. ¿Cuántos años cumples? -preguntó-. ¿Cuántos? ¿Veintiséis?
– Has dado en el clavo -respondió Jonah con forzado entusiasmo. Cuando bebió un sorbo de licor, el sabor le produjo un escalofrío-. Veintiséis -repitió con aspereza, y tomó otro trago. Era evidente que no estaba acostumbrado a beber burbon, y Troy ignoraba si debía intervenir o dejar que las cosas siguieran su curso. Cuando Jonah dejó el vaso, una suerte de hostilidad malhumorada y melancólica emanaba de su rostro cabizbajo.
– Bueno -repuso Troy-, feliz cumpleaños, tío. Supongo que debería haberte comprado una tarjeta o algo así.
– Ja -dijo Jonah.
En retrospectiva, Troy se dijo que podía haber sido más atento, más amable. Pero estaba acostumbrado a que la gente bebiera en su presencia. Había ejercido el oficio de camarero durante buena parte de su vida, siendo el testigo profesional de los que ahogaban sus penas, y aquella etapa concreta del proceso le resultaba ciertamente familiar. Jonah estaba embriagado: en función de su grado de tolerancia y de la velocidad de su consumo de alcohol, probablemente había ingerido entre doce y veinticuatro centilitros de burbon. A su juicio, no era mucho, pero bastaba para que Jonah se encontrase ahora en la cumbre, y Troy comprendía su vacilación. En seguida perdería el control. Unos cuantos tragos más y se comprometería firmemente a cogerse una auténtica borrachera; ciertos tipos de inhibición y regulación mental se volverían elusivos: le costaría cada vez más seguir las líneas rectas de la consciencia poniendo un pie delante del otro. Según los cálculos de Troy, le restaban tres tragos de licor de ochenta grados para trascender a ese estado alterado. Vale, se dijo. Habían pasado demasiado tiempo sentados frente a frente ante la mesa, manteniendo aquellas conversaciones circulares. La situación se conectaba en su mente con las circunstancias de su libertad condicional, con los días interminables que pasaba solo en casa, con las estancias vacías y la televisión encendida de fondo. Encendió un cigarrillo y entrelazó las manos, expectante.
– Bueno, en fin -dijo Troy, y con gran cuidado sirvió un poco más de licor en el vaso de Jonah-. ¿Qué ha pasado? No sé nada de ti desde hace una temporada.
– No mucho, la verdad -respondió Jonah, y resopló pesadamente con los labios, como un caballo-. Supongo que he estado intentando comprender lo que estoy haciendo aquí.
– Ajá -dijo Troy, y le brindó una sonrisita irónica-. Qué me vas a contar.
Sintió un tenue espasmo de alarma al recordarlo, sentado en el coche patrulla. Recordó la mirada que le había dirigido Jonah, una especie de tristeza helada e interminable que no había entendido en aquel momento. Entonces recordó que Crystal le había contado (¿Cuándo? ¿En mayo?) que Jonah la había llamado a su casa, interesándose por él. Ahora se preguntaba qué le había dicho ella. ¿Le había explicado que Judy había obtenido la custodia de Loomis? Apostaba que sí.
– Wallace -dijo, dirigiéndose a la nuca de Bean, mientras atravesaban el paso subterráneo en dirección a Euclid-. Escucha -añadió. Pero entonces comprendió que sería muy complicado explicárselo.
Hay un tipo que es como mi medio hermano, se dijo, y recordó cómo Jonah se había arrellanado pesadamente en la silla de la cocina frente a él, cómo se miraron como habían hecho durante meses, mientras la turbación emanaba de ellos en oleadas tenues e invisibles. Pero ahora, sin ninguna razón aparente, Jonah parecía furioso.
– He estado pensando en marcharme del pueblo -dijo, como si eso debiera asombrar a Troy, o hacer que se sintiera culpable.
– Oh, ¿de veras? -repuso este-. No me parece una mala idea. ¿Vas a volver a Chicago?
– Probablemente no -dijo Jonah. Troy observó a Jonah mientras este se armaba de valor para rematar el fondo de güisqui tibio de su vaso-. ¿Tienes un poco de hielo? Me parece que a lo mejor me apetece un poco de hielo.
Troy se levantó sin decir palabra y se dirigió al congelador.
– Creo… creo que solo deseo viajar durante una temporada. Ni siquiera sé adónde. -Se interrumpió cuando Troy le puso tres cubitos de hielo en el vaso y lo siguió con la mirada mientras le servía otros tres dedos de burbon por encima-. No hay nada para mí en Chicago -continuó-. No sé si habrá algo para mí en alguna parte.
– Hmmm -musitó Troy. Sabía desde hacía largo tiempo que era mejor mantenerse neutral ante aquella clase de autocompasión: un buen camarero no discutía ni se apiadaba de sus clientes, sino que sencillamente los escuchaba, formulando preguntas evasivas.
Jonah anunció que a lo mejor se dirigía a Nueva Orleans, que poseía mucha historia interesante. Quizá probaría suerte en Seattle, que según había oído era una ciudad encantadora, y además, nunca había visto el océano Pacífico. Quizás Arizona. Quizá volviese de visita a Little Bow, Dakota del Sur, donde había crecido.
– Para asegurarme de que las tumbas siguen allí -apostilló-. ¡Ja!
Troy contempló indeciso a Jonah mientras este se restregaba la frente con la palma de la mano. A su juicio, estaba bastante borracho, y el peso de la cabeza resbalaba poco a poco por la superficie de la palma.
– Escucha, Jonah -intervino. Pensó por primera vez desde hacía meses en la carta que había intentado escribirle a Judy, aquella misiva patética y abyecta, inserta entre el salero y el pimentero encima de la mesa, junto a las facturas del mes. Por un momento, sopesó vagamente depositarla en las manos de Jonah y obligarlo a leerla. Esto es lo que se siente cuando estás realmente jodido, quiso decirle. Esto es lo que se siente cuando estás realmente atrapado. ¡Por lo menos tú puedes marcharte!
Pero la carta no estaba en su sitio. No lograba recordar dónde la había puesto, y su rostro se ensombreció.
– Escucha, tío -prosiguió-. No sé qué quieres de mí. Digamos que somos hermanos. Medio hermanos. Lo que sea. ¿Adónde nos lleva eso? En este momento estoy muy liado, por si no te has dado cuenta, y tú te quedas ahí parado como si te estuviera fallando o algo así. ¿Qué quieres? Solo dime lo que quieres.
Observó a Jonah mientras este agitaba el hielo de su vaso. Cabizbajo.
– No lo sé -dijo Jonah-. No creo que tenga mucha importancia. Supongo que siempre estaré solo.
– ¿Qué cojones significa eso?
Y Jonah alzó la vista para dirigirle una mirada lúgubre, vidriosa y colérica que desconcertó a Troy.
– Solo es algo que solía decirme nuestra madre -le respondió acremente, y profirió una extraña carcajada-. Tú no la entiendes, sabes.
– ¿Qué? -preguntó Troy.
– Oh, da lo mismo -dijo Jonah-. Me parece que la gente cree que se trata de una cuestión de genética, de educación o de una combinación de ambas cosas, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que es aún peor. Que todo es… fortuito. Que todo se reduce al caos y a la suerte, tanto si eres… -Se aclaró la garganta-. Tanto si eres estúpido y bovino como tú, como si tienes alguna sospecha de lo ilusorio que es todo.
Troy lo miró. «Bovino.»
– No seas capullo -le espetó-. ¿Crees que a mí me han puesto las cosas fáciles? Pues no es así, créeme.
Pero Jonah le enseñó los dientes.
– Tú no lo sabes -masculló Jonah, arrastrando la mano en el aire-. No tienes ni puta idea. Tú… Tú no eres más que el niño del canasto. Ella siempre… nuestra madre siempre decía: «Ese es mi bebé», y cuando yo era pequeño siempre pensaba que se trataba de ti, pero no. Solo eran… otros bebés. Tú eras, no sé, completamente feliz en otra parte. Solo quería que cambiásemos de lugar, eso es lo que deseaba realmente, si quieres que te diga la verdad. Porque si yo hubiese tenido tu vida… si yo hubiese tenido tu vida, no la habría cagado tanto como tú. Lo habría hecho mejor, ¿sabes? ¡Tenías una ocasión estupenda y la echaste a perder! Yo solo quería… que fueras feliz. Eso es todo.
¿Qué se puede decir ante eso?, se preguntó Troy. Si hubiera un sustituto aguardando el momento de entrar en escena para ocupar tu lugar y volver a vivir tu vida, ¿había duda de que mejoraría tu actuación? Siguió aferrándose las manos mientras Jonah bebía otro trago de Jim Bean y profería un hipido al respirar.
– Escucha -intervino delicadamente Troy. No podía sino sentir lástima, no podía sino sospechar que Jonah estaba en lo cierto. Había arruinado su vida-. Jonah, mira, yo…
Pero Jonah seguía tapándose la cara con las manos. ¿Acaso estaba llorando? Se estremeció cuando Troy le tocó la espalda y lo contempló con los ojos desorbitados.
– No puedo creer que haya metido tanto la pata -murmuró, y sus facciones se contorsionaron como si Troy lo hubiese atrapado, como si finalmente, al cabo de horas de interrogatorio, hubiese quebrantado su espíritu-. Lo sabes, ¿no? -susurró-. Lo has adivinado, ¿verdad? No tenía una esposa que murió. No sufrí un accidente de coche. Nuestra madre no se casó con nadie. No soy esa persona… no soy nada.
En realidad, no supuso ninguna sorpresa. Todo cuanto sabía de Jonah pareció asentarse y solidificarse. Claro que no se había casado, pensó Troy. Claro que no había tenido la infancia ordinaria que se había inventado. Sintió que las semanas que habían pasado juntos se tensaban y adquirían peso en su mente. Claro que le había mentido desde el principio, aunque ni siquiera hubiese un motivo para ello. Tan solo el miedo, se dijo, y probablemente la vergüenza de su auténtica vida. No consiguió reunir mucha indignación ante aquella revelación. Lo único que sintió fue una especie de pena sorda y exhausta.
Eran las cuatro de la madrugada, y Jonah franqueó la puerta trasera a trompicones, dando tumbos por el jardín empapado y embarrado. Se aferró al neumático del columpio y se dobló por la cintura, expeliendo un largo chorro de vómito. Sus piernas flaquearon un instante, y se sentó sobre un cúmulo de nieve fundida.
– Jonah -dijo Troy. Se detuvo en la entrada, sin saber hasta dónde se extendían los límites de la libertad condicional. Cinco o diez metros fuera de casa. Se adentró en el patio, dejando una estela de señales electrónicas que emanaban de la tobillera. Rodeó a Jonah con los brazos, desapasionadamente, para que se pusiera en pie.
– No -susurró Jonah-. Tú ganas. Déjame en paz. -Pero Troy siguió arrastrando su cuerpo por el patio hasta la casa: «Tú ganas, tú ganas», seguía diciendo Jonah, mientras sus miembros se distendían.
Ahora, al imaginarlo de nuevo, Troy sintió que sus vidas encajaban, la suya y la de Jonah.
– Tíos -dijo a la pareja de agentes-, me parece…
Pero entonces se calló. Vio los destellos de la ambulancia estacionada frente a la casa de Judy cuando doblaron la esquina del paseo Foxglove. El personal sanitario corría por el jardín empujando una camilla, y Troy supo, a pesar de la distancia, que se trataba de ella.
– ¡Oh Dios mío, Jonah, no lo hagas! -susurró, pero solo oía los murmullos de Jonah.
Tú ganas.
Tú ganas.
33 5 de junio de 1997
Poco después de medianoche, parece que Loomis duerme profundamente al fin. Jonah distiende su presa y lo deposita poco a poco en su saco de dormir, dejando que su mano acaricie lentamente su suave mejilla, mientras Loomis emite un leve gemido staccato.
– Shh -dice Jonah-. Shhhhh -susurra, como si estuviera expulsando aire.
Espera unos instantes para asegurarse de que Loomis está dormido y sale de la tienda para contemplar el fuego. Las cosas no han salido tan bien como esperaba y todavía se siente un poco agitado, un poco enervado por el disgusto de Loomis. Al principio, mientras recogían leña y hacían la fogata, parecía que lo estaba encajando bien, pero después, a medida que progresaba la tarde, Loomis se había abstraído cada vez más, y cuando Jonah le sugirió que era el momento de acostarse le temblaron los labios.
– Creo que no me quiero quedar aquí -dijo Loomis-. No me encuentro muy cómodo.
– Bueno -repuso Jonah-, tenemos que quedarnos por lo menos esta noche. Estamos de acampada. Creía que habías dicho que querías dormir en una tienda de campaña.
– He cambiado de idea -dijo Loomis, y a Jonah se le aceleró el corazón.
– Solo has de probarlo -insistió.
– ¿Cuánto tiempo?
– Un poquito -le aseguró Jonah-. Estamos de vacaciones. Tu abuela no se encuentra muy bien últimamente, así que me pidió que te llevara conmigo unos días.
– Ni siquiera sabía que te conocía -objetó Loomis, frunciendo el ceño-. Me dijiste que no debía contarle que hablaba contigo.
Jonah intentó sonreír.
– Me parece que estás un poco confuso -dijo-. Sabes cuál la situación de tu padre, ¿no?
– ¿Mi padre?
– Se ha metido en un lío -susurró Jonah-. Lo cierto, Loomis, es que no se lleva muy bien con tu abuela, así que no quería que le hablaras de mí porque creía que ella se enfadaría. Pero la situación ha cambiado. Necesitaba que alguien te cuidase, así que intervine yo. A petición suya.
– ¿Por qué no me puedo quedar con mi padre?
Jonah se quedó sentado un momento, perplejo.
– Loomis -dijo al fin-, todavía… tiene algunos problemas. No quiero que te preocupes ni nada, pero tu padre no puede ocuparse de ti en este momento. Está en la cárcel. Por eso estoy aquí.
Se miraron el uno al otro. Al principio fue bien: una sola lágrima se derramó por la cuenca del ojo y Loomis se la secó en seguida.
– Creo que tengo miedo -dijo. Y entonces, sin previo aviso, empezó a llorar.
Cuando piensa en esos sollozos, Jonah sigue sintiendo la cabeza un poco ligera. No puede evitar acordarse del sonido del llanto de su madre y de cómo se le contraía el corazón cuando se plantaba ante su puerta con la mejilla pegada a la pared. Le hacía sentirse impotente.
Sabe que pronto tendrá que empezar a tomar algunas decisiones importantes; arroja un pellizco de tierra a la hoguera y observa cómo chisporrotea.
Seguro que ya han salido en su busca. Han transcurrido más de doce horas desde que traspusiera el término municipal de San Buenaventura con Loomis, y no cabe duda de que han llamado a la policía. Supone que es probable que estén todos muy preocupados, aunque esa no fuera su intención. Se pregunta si es posible que hasta puedan arrestarlo, aunque les explicase las circunstancias, aunque Loomis sea su sobrino de sangre y solo se hayan ido de excursión. Se imagina de nuevo en San Buenaventura, ante un tribunal, mientras el juez ordena que le pongan el mismo monitor que a Troy. Obligado a sentarse en aquella vieja caravana, lo que quizá fuese una especie de justicia.
Aún puede llamar a Troy, se dice. El fuego se está extinguiendo y Jonah lo atiza con un palo para remover las brasas. Había una cabina telefónica próxima al acceso al parque, y puede ir a pie hasta ella mientras Loomis duerme. Se hurga en el bolsillo: cinco monedas de veinticinco centavos, tres de diez y algunas de uno. Quizá. Remueve los rescoldos con el extremo del palo hasta que la punta de este adopta un tono anaranjado. Comprueba su reloj con los ojos entrecerrados, acercándoselo a la cara. Son casi las doce y media.
¿Estará acostado Troy cuando suene el teléfono? Intenta proyectarse hasta ese momento, imaginarse a Troy dándose la vuelta para descolgar el auricular; no estará completamente dormido, claro, habiendo desaparecido Loomis y con tantas preocupaciones arrastrándose por su cerebro como si fueran hormigas.
«¿Hola?» dirá, abruptamente; sin duda estará esperando malas noticias, y Jonah tendrá que hacer una pausa.
«Troy», contestará al fin. «Soy Jonah.»
O puede que diga, simplemente:
«Soy yo.»
Se incorpora y se encamina al poste contiguo a su campamento, arrastrando los pies por el camino de grava.
– Troy -dice, titubeando-. Eh, perdona por llamar tan tarde. Supuse que estarías preocupado, así que quería que supieras que Loomis y yo hemos decidido hacer un viajecito juntos. Sé que debería haberte llamado antes, pero no me había dado cuenta…
No, no, piensa. Vuelve a empezar.
– Troy, tenemos que hablar -dice con firmeza-. Loomis está aquí conmigo, y hemos estado discutiendo algunas cosas. Ya no quiere vivir con su abuela, esa es la cuestión. Quiere vivir contigo y conmigo. Así que se nos ha ocurrido este plan, verás…
No, piensa. No está bien.
– Troy -susurra, muy tranquilo y serio-, solo te llamo para que sepas que Loomis está conmigo. -Y entonces tendrá que interrumpirlo, diga lo que diga-. No te enfades. Solo escúchame, ¿vale? Necesito saber lo que quieres que haga, porque me parece que hay muchas opciones que a lo mejor debemos plantearnos. Pero de verdad me parece…
Avanza varios pasos por el camino de grava, internándose rápidamente en la oscuridad, consciente de una sensación hueca y temblorosa en el pecho y las piernas. Mira por encima del hombro a la sombra achaparrada de la tienda donde duerme Loomis, y dirige nuevamente su atención al sendero que conduce a la cabina telefónica. Son unos ochocientos metros, calcula.
– Me parece que puedo ayudarte -dice-. Sé que has perdido la custodia de Loomis, pero si me escuchas, si trabajamos juntos, todos podremos volver a empezar. Sé que parece una locura. Sé que las cosas no han ido muy bien entre nosotros, y que te he mentido en el pasado, pero te juro que puedes confiar en mí. Solo escucha, ¿vale?
Dejaremos que pase algún tiempo, murmura mentalmente. Pongamos un mes, incluso dos. A lo mejor piensan que se lo ha llevado tu ex esposa. Y después, cuando cumplas la libertad condicional, decidiremos un punto de encuentro. Creo que debería ser en México. Quizá cerca de la playa. Será bonito. Sé que piensas que no puedes volver a empezar, pero sí que puedes. Los dos podemos encontrar un empleo allí abajo… hay bares y restaurantes en todo el mundo, y somos buenos en lo que hacemos. Así que podemos instalarnos allí una temporada. Loomis, tú y yo. Sé que a lo mejor parece indignante, pero puede que sea lo que necesitas. Puede que solo necesites un cambio. Todos podremos volver a empezar, y tal vez haya algunos contratiempos al principio, pero creo que saldrá bien.
Se detiene en medio del camino, a dos o tres tiendas de la suya, y solo resplandecen las estrellas y las galaxias que se ciernen sobre él. Grillos. Cigarras.
– Es mejor que quedarse sentado y dejar que te aplasten -afirma-. Ahora estás metido en una situación en la que debes hacer algo radical. Es como si estuvieras conduciendo y tuvieras que parar y… abandonar el coche. Empezar a alejarte de las carreteras. ¿Comprendes?
Espera un momento y por último Troy suspira.
– ¿Cómo puedo confiar en ti, Jonah? -murmura al fin-. Todo lo que sale de tu boca es mentira. Mientes cuando la verdad sería más sencilla.
Y Jonah guarda silencio unos instantes. No, no, piensa. Escucha el monótono zumbido de los insectos procedente de la oscuridad que lo rodea y los guijarros que rechinan de manera uniforme y acompasada bajo las suelas de sus zapatos. Apenas distingue por encima del hombro el fuego de campamento que se desvanece a lo lejos.
– Me doy cuenta -dice- de que he cometido algunos errores.
Luego vuelve a empezar.
– Troy -dice-, soy yo. -Y Troy inspira entre dientes hoscamente.
Hijo de puta desfigurado, te voy a matar. La policía ya te anda buscando y espero que te inflen a hostias cuando te encuentren. Vas a pasar mucho tiempo entre rejas.
– Troy -dice-. Escucha, ya sabía que estarías enfadado, pero…
¿México?, pregunta Troy. ¿Qué es esto, una especie de película cursi? ¿Crees que puedes cruzarla frontera por las buenas con un niño al que has secuestrado? ¿Y después qué? ¿Cuando estés en otro país simplemente dirás: «Por mí y por todos mis compañeros», y dejarás de ser un criminal de primera clase? ¿Crees que ser un fugitivo el resto de tu vida es una especie de juego?
– Bueno -farfulla Jonah. Mira en derredor. Las ramas de los árboles se balancean sobre su cabeza, atentas, y una criatura nocturna, una rana o algo parecido, emite un sonido percutivo, grave y gutural.
¿Y qué hará Loomis cuando crezca? ¿Qué clase de vida va a tener con este plan tuyo?
Jonah titubea. Vuelve a empezar, piensa, pero su mente busca a tientas sin encontrar nada. ¿Qué va a decir? Se adentra dando tumbos en un espacio cada vez más extenso.
Imaginaba que el conjunto de edificios anexo a la cabina telefónica se encontraba a unos ochocientos metros, pero le parece que ha estado caminando durante largo rato. Sostiene el reloj de pulsera ante su rostro, tratando de distinguir la forma de las agujas encima de los números. Piensa en la linterna que ha dejado en la tienda junto a Loomis y lamenta no haberla cogido. Está muy oscuro, y parece que la luna no se halla en ninguna parte en el firmamento. ¿Le estará buscando la policía a él concretamente?
Le recorre un escalofrío, porque se imagina la voz de Troy, se imagina a un agente de policía que toma notas a toda prisa con uno de esos lapiceros cortos que no tienen goma de borrar: «Tiene una cicatriz larga y prominente en el lado izquierdo de la cara que va desde el ojo hasta la garganta, por toda la mejilla. Tiene el pelo rubio castaño y no llega a los dos metros de estatura. Créame, la gente lo recordará si lo ve».
Se pone la mano en el pecho y siente que su cuerpo vibra como si hubiera un motor pequeño en su interior. ¿Y si llama a Troy y las líneas telefónicas están intervenidas? ¿Y si Troy le dice: «Oh, sí, me parece buena idea, creo que debemos reunimos», pero mientras tanto hay un policía con una maquinita conectada a su teléfono que está rastreando la llamada? Es descabellado, intenta decirse. ¿Por qué iba a pensar la policía que Jonah se ha llevado a Loomis? De hecho, ¿por qué iba a hacerlo Troy? Hace meses que no se hablan y que Troy sepa, Jonah continúa en Nueva Orleans o en otro sitio más lejano todavía.
Pero a solas en la oscuridad, en medio del camino de grava, no está seguro de nada. Más adelante, no hay ni rastro de los edificios donde vio la cabina telefónica. A sus espaldas, el campamento donde duerme Loomis tampoco es visible ya. Examina los árboles que jalonan el borde del camino y distingue el fulgor trémulo de una hoguera de campamento. A lo lejos, el foco de una linterna tiembla sobre las copas de los árboles y se apaga. Percibe el sonido de voces tenues procedente de las sombras, alguien que todavía está despierto y habla, pero no está seguro de dónde se encuentra.
Quizá no deba llamar a Troy, se dice. Esta noche no, al menos. Quizá deba estar a solas con Loomis durante algún tiempo. Unos días o unas semanas. Gira en redondo y comienza a desandar el camino.
La hoguera está casi apagada cuando regresa. Solo restan algunas brasas que emiten un resplandor anaranjado a través de una costra de negra ceniza, y Jonah busca el palo para removerlas de nuevo. No sabe dónde lo ha puesto, y se siente un poco mareado mientras lo busca ansiosamente. Es como si su cerebro se estuviera moviendo dentro de su cráneo mientras él trata de orientarse en el laberinto que de algún modo se ha creado. Se imagina sentado en una cafetería en una aldea mexicana, bebiendo limonada con Loomis. Alza la vista cuando Troy atraviesa la entrada. Loomis salta de su asiento y Troy le hace a Jonah un ademán con la cabeza, solemne pero respetuoso. Se imagina un control de carretera nocturno. Los coches que lo preceden aminoran y los agentes de policía inspeccionan su coche y su rostro con el haz de una linterna y Jonah intenta girar el volante y acelerar. Se imagina deteniéndose frente a la casa de Troy al romper el día, abriendo la puerta del coche para dejar salir a Loomis.
Algo se mueve más allá del contorno de la parrilla, y sus pensamientos se interrumpen. Distingue la silueta de un niño pequeño en la oscuridad.
– ¿Loomis? -susurra, pero el niño es más bajo que Loomis. Un bebé, se dice, antes de vislumbrar sus ojos amarillos.
Un mapache. Observa a Jonah mientras se incorpora sobre los cuartos traseros, con las extremidades anteriores ante el pecho, y asiente de una forma pausada y vacilante, meneando la mandíbula frente a Jonah. Detrás hay otro que sale reculando de la bolsa de papel donde Loomis y Jonah han dejado los restos de su cena: platos de plástico, perritos calientes medio comidos y bolsas de patatas fritas arrugadas. Hay otros ahí fuera; cuatro o cinco, supone Jonah. Puede ver sus ojos.
– ¡Fuera! -exclama ásperamente, pero en lugar de acercarse a ellos, de hacer aspavientos o patalear, retrocede un paso. Una sensación de entumecimiento, cosas en las que no piensa, una boca que se cierra sobre su rostro-. Fff -balbucea.
Ninguno de los animales huye, aunque el que ha salido de la bolsa también se incorpora sobre los cuartos traseros, sosteniendo el envoltorio de plástico vacío que contenía los perritos calientes, asintiendo.
Jonah apoya la mano en el costado de la tienda, buscando la entrada a tientas. Se propone recuperar la linterna que ha dejado dentro junto al saco de dormir en el que se había acurrucado Loomis. Los alumbrará directamente con el foco de la linterna. Eso los ahuyentará, se dice.
La cremallera de la abertura está abierta, y Jonah se agacha sin perder de vista a los mapaches y retrocede hasta el interior. La pequeña burbuja está casi oscura, y Jonah recorre con los dedos el reborde del saco de dormir de Loomis, buscando a tientas la linterna, pero esta no está en su sitio. Maldita sea, susurra, mientras palpa torpemente el resbaladizo piso de nailon, ciego en la oscuridad. No desea despertar a Loomis y pone mucho cuidado para no rozarlo ni toparse con él.
Pero cuando pone la mano cerca de su almohada, jadea de repente. La cabeza de Loomis no está allí, y cuando tienta el bulto del saco no encuentra sino aire en su interior. No está su cuerpo. No está Loomis. Incrédulo, golpea el saco y se escucha una risita metálica.
– Je, je, je -dice una voz-. Hazlo otra vez. -Jonah se sobresalta y levanta el juguetito relleno de bolitas por el rabo.
– ¿Loomis? -musita. Se vuelve describiendo un círculo alrededor del diminuto espacio, manoseando el contorno de la circunferencia, aferrando los sacos de dormir y las almohadas como si Loomis fuese algo diminuto, como una llave, que pudiera perderse en los pliegues. Fuera de la tienda, solo se escucha el rumor apacible del resuello de los mapaches que se ocupan de sus asuntos tranquilamente.
34 5 de junio de 1997
A Loomis nunca le ha dado miedo la oscuridad, pero en la espesura es más difícil ser valiente. La oscuridad sobrepasa cuanto ha experimentado jamás, de modo que procura no pensar demasiado en ello. Sostiene la linterna firmemente frente a él, simulando que el charco luminoso que arroja esta es un perro al que está paseando. Le gusta esa idea. Un perro luminoso, piensa, y se siente un tanto más seguro, aunque sea de mentira.
Se detiene un instante a mirar a sus espaldas, dirigiendo el fulgor hacia los troncos y los árboles de sombra que ha dejado atrás. La tienda de campaña se encuentra en algún punto lejano allí atrás, pero Loomis ya no puede verla, y describe un círculo a su alrededor con el charco luminoso. Ramas, agujas de pino y rocas. Una lata vacía en la que pone «Coors». Escucha atentamente el zumbido acompasado y vibrante de los insectos. Sin embargo, no oye pasos. No oye a Jonah llamándolo, de modo que se vuelve y continúa caminando, procurando no pisar nada que produzca chasquidos ni crujidos. Hay muchas personas en las cercanías, se dice (las vio cuando se dirigían a su campamento) pero ahora solo desear poner distancia entre Jonah y él. Si Jonah regresa y descubre que se ha marchado, Loomis cree que intentará atraparlo y obligarlo a dormir de nuevo en esa tienda.
Había dormido un ratito, aunque estaba disgustado, aunque había estallado en llanto y no le gustase hacerlo. Algunos niños de la guardería lagrimean por pequeñeces, y Loomis no lo aprueba. Pero esa vez no había conseguido reprimir las lágrimas: se sentía sumamente incómodo y nervioso, y cuando Jonah afirmó que había llamado por teléfono a la abuela Keene, supo que era mentira sin duda. Y después Jonah dijo que su padre estaba en la cárcel. Eso fue lo que más lo asustó.
En la escuela te enseñan que a veces los desconocidos, las malas personas, fingen ser amigos tuyos. Intentan darte drogas o meterte en su coche y hacerte prisionero. Intentan tocarte en las partes privadas, y eso es algo impropio. Si llega a suceder, te dicen, debes tratar de escapar y decírselo a un adulto en quien confíes, como por ejemplo un agente de policía o un profesor.
Loomis no sabe a ciencia cierta si Jonah es un desconocido o no. Solo está seguro de que es importante que llame a su abuela o a su padre. Se despertó con el rumor de los mapaches (había cinco o seis, husmeando furtivamente en su campamento) y cuando abrió la cremallera de la tienda, comprobó que Jonah se había marchado.
– ¿Hola? -dijo, y los mapaches lo ignoraron, prosiguiendo su tarea desdeñosamente, como si supieran que Loomis era un niño y ellos eran adultos. Sostuvo la linterna con ambas manos, alumbrando el perímetro del campamento-. ¿Jonah? -musitó. Y como no hubo respuesta alguna, titubeó un momento.
Acto seguido se puso en marcha.
Ha recorrido un trecho cuando vuelve a detenerse. La arboleda es densa, se dice, y puede que transcurra mucho tiempo antes de que encuentre una casa. Piensa en los cuentos de hadas que le han contado (Hansel y Gretel, Caperucita Roja) y aunque no les tiene miedo a los lobos parlantes ni a las brujas, se pregunta si esas historias contienen algo de verdad. ¿Sigue habiendo leñadores con los que podría encontrarse? ¿O se han extinguido, como los lecheros y los zapateros remendones? Enfoca la linterna hacia la distancia ante sí, intentando columbrar una senda entre los árboles. Ahora le gustaría toparse con un leñador, piensa, y se imagina a un hombre con una pluma en el sombrero, con un arco y una aljaba de fechas colgando del hombro, silbando por un sendero. También piensa en animales, en el libro que había tomado prestado de la biblioteca: La flora y la fauna de los estados montañosos. Sabe que Colorado es el hábitat del lince, que es una especie en peligro, así como del oso negro y el puma. El puma, también conocido como cougar o león de montaña, se oculta silenciosamente entre los arbustos y a veces en los árboles cuando está cazando. Loomis recuerda la ilustración del libro, el felino leonado de ojos grandes, y la voz de su abuela al declamar: «El movimiento, sobre todo si es apresurado, desencadena el instinto depredador de los leones de la montaña», y cuando piensa en ello se detiene en seco. Proyecta el haz de la linterna sobre el ramaje de los pinos que se ciernen sobre él, sobre la cubierta tachonada de estrellas del firmamento. Aguza de nuevo el oído por si oye pasos o el sonido del resuello de Jonah. Una ráfaga de insectos pasa sobre su rostro y se posa en su cabello hasta que los ahuyenta.
Piensa mucho en sus padres. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablaron, pero piensa en ellos con frecuencia. Sueña con ellos. Parece que la abuela Keene no sabe mucho sobre su paradero. Su madre, afirma, tuvo que emprender un largo viaje hacia un lugar lejano, y su padre se metió en un lío. Recuerda a los hombres, los policías, que entraron en su casa una noche, y que trató de ocultarse bajo la cama cuando irrumpieron en las habitaciones. Recuerda al hombre que le ordenó: «Salga de debajo de la cama, señor», al tiempo que retiraba el faldón de la cama, y la recia mano que se cerró alrededor de su tobillo. «Salga de debajo de la cama, señor», bramó el agente, y cuando Loomis chilló le dispararon con una pistola. Recuerda el eco del sonido contra las paredes y que se quedó hecho un ovillo, agarrotado, mientras su cuerpo yerto se deslizaba sobre el suelo polvoriento como si fuera una fregona cuando lo sacaron a rastras.
– Oh, coño -masculló el agente-. Es un crío. -Y Loomis oyó el llanto de su padre. Su papá estaba llorando.
– No pasa nada, Loomis, no pasa nada -decía, y Loomis apretó los ojos fuertemente.
Sabía que habían arrestado a su padre (se lo había dicho su abuela) y que este se había visto obligado a ausentarse una temporada.
¡Pero no estaba en la cárcel! Como los ladrones o los asesinos. Sabía que Jonah no le estaba diciendo la verdad, pero aquella mentira fue la peor. Fue la mentira que le hizo comprender que Jonah estaba intentando engañarlo, y una combinación de miedo e indignación se enroscó en el fondo de su estómago. Quizá Jonah no fuera su tío al fin y al cabo, se dijo Loomis. No quería irse de vacaciones. No quería dormir en una tienda de campaña. Pensó en El mago de Oz, aquella terrible y espantosa película, que había jurado que nunca volvería a ver. Recordó el momento en el que la muchacha estaba encerrada en el castillo y veía a su abuela en una bola de cristal. «¡Dorothy!», gritaba la abuela. «¡Dorothy! ¿Dónde estás?» Era lo más espantoso que Loomis hubiera presenciado jamás: la pobre abuela ciega, atrapada en el interior de la bola, gimiendo quejumbrosamente; y lo recordó cuando estaba sentado junto a la hoguera con Jonah. De pronto supo con total seguridad que su abuela no sabía dónde se encontraba. Que lo estaba buscando. Entonces no consiguió reprimirse y rompió a llorar.
Se detiene mientras esos recuerdos atraviesan su mente. Entonces distingue apenas una voz a lo lejos.
– ¡Looooomis! -vocifera alguien, y Loomis aferra la linterna con más fuerza.
Y a pesar de lo que sabe de los pumas, echa a correr.
Cuando Loomis irrumpe al fin en el claro, la voz se ha esfumado en la lejanía. El haz de la linterna ha estado cabeceando frente a él, saliendo despedido contra el suelo y los troncos de los árboles, trastabillando entre las hojas y las bocas tenebrosas que surgían tras estas, las siluetas que se inclinaban, se alargaban y basculaban cuando el fulgor se abatía sobre ellas, y Loomis se había desplomado varias veces al tropezarse con raíces o ramas y se había puesto de nuevo en pie para correr un poco más.
– ¡Loomis! -clama la voz distante-. ¿Dónde estás?
El muchacho se detiene cuando la arboleda da paso a un campamento en el que hay una hoguera alta y refulgente y una voluminosa tienda de campaña, una suerte de estructura con dos vertientes y un toldo sustentado con varillas. Sus ocupantes están sentados junto al fuego en sendas sillas de jardín. Se trata de un hombre y una mujer; ambos son rubios y tienen el cabello trenzado y la piel tan bronceada que parece apergaminada. El hombre dormita, según parece, y la mujer sostiene los pies junto a la hoguera, soñolienta. Se pone una pequeña pipa en la boca y aspira una honda bocanada. Al cabo de un instante, una vaharada de humo larga y ensortijada emana de su boca y su nariz para remontarse en el aire.
Loomis titubea junto a un árbol, observando a la mujer mientras esta contempla la hoguera. Después sus ojos se posan sobre el muchacho. Los dos se miran, abriendo y cerrando los ojos, reflexionando, como un gato y un pájaro que se estudiaran a través del cristal de una ventana. Loomis observa a la mujer mientras esta se toca con los dedos una oreja y luego la otra, como si se propusiera ajustárselas.
– Randy -dice, y el hombre se agita, vacilante-. Abre los ojos un minuto. Me parece que estoy viendo a un niño pequeño ahí de pie.
Durante un instante, Randy no abre los ojos y Loomis no hace movimiento alguno. Quizá pueda volver a fundirse con las sombras y deslizarse detrás de un árbol, pero en cambio se queda petrificado.
– Hola -dice la mujer con un tono apacible, como el que se emplearía para dirigirse a un conejo ataviado con ropa humana. No se parece exactamente a la madre de Loomis. Ella nunca se hacía trenzas, se dice este, pero se adelanta un poco de todas formas. Sus facciones (el sesgo de los labios, la forma de pestañear, soñolienta, despreocupada y sonriente) tienen algo que le recuerda a su madre.
Quince meses han transcurrido desde la última vez que la vio (lo sabe porque ha dejado constancia de ello en su mente), y a veces teme olvidar qué aspecto tiene. Pero en este momento la recuerda con mucha claridad, y mira dubitativamente a la mujer.
– ¡Hola! -responde Loomis, que sigue sosteniendo firmemente su perro linterna, haciendo que camine junto a su pierna-. Estoy intentando encontrar un teléfono -explica con tanta educación como puede-. Tengo que llamar a mi abuela para decirle dónde estoy.
Los dos intercambian una mirada, y Loomis advierte que el hombre mira a la mujer con ademán divertido, abriendo mucho los ojos. Sabe que les parece gracioso (a los adultos se lo parece a menudo), porque es bajo para su edad pero no habla como si fuera un bebé, porque emplea un vocabulario rico, porque no se comporta espasmódicamente, como algunos niños de la guardería.
– Aquí no hay ningún teléfono, chiquillo -dice el hombre llamado Randy, y sonríe-. Es un poco tarde para salir a pasear tú solo, ¿no crees?
Loomis no responde. No le cae bien ese hombre; le recuerda un poco a su tío Ray, que siempre quiere columpiarlo sobre sus hombros y pelearse con él, aunque Loomis le haya explicado que no le gusta el alboroto, que se burla de Loomis y le llama Profesorcito, como si el deseo de saber cosas del mundo fuera un chiste. Ese Randy es igual, y Loomis dirige de nuevo su atención a la mujer.
– ¿Puede decirme dónde puedo encontrar un teléfono? -pregunta, esperanzado-. En este momento estoy un poco disgustado y tengo que hablar con mi abuela, de verdad.
– ¿Estás disgustado? -repite la mujer, y se ríe entre dientes suavemente-. Oh, pobrecito. ¿Dónde están tus padres, cielo?
– No lo sé -dice Loomis-. Por eso tengo que llamar a mi abuela. Ahora vivo con ella y me cuida.
– Vale… -asiente la señora, dubitativamente, y vuelve a intercambiar esa mirada privada y divertida con el hombre llamado Randy-. ¿Has acampado por aquí cerca? -le pregunta, y Loomis guarda silencio. Sabe que si lo llevan de nuevo con Jonah, este les contará las mismas mentiras. No le permitirá llamar a su abuela.
»¿Crees que habrá un campamento de día por aquí cerca? -le dice a Randy-. ¿Los boy scouts o algo parecido?
– Es un fugitivo de los boy scouts -contesta Randy, prorrumpiendo en una carcajada-. Se ha dado a la fuga. Es un refugiado que se dirige hacia la libertad.
– Déjalo -lo reprende la mujer, pero Loomis comprende que Randy le hace gracia. Pero al menos es amable cuando se vuelve a mirarlo-. ¿De dónde vienes, cielo? ¿Has acampado con alguien? ¿Estás con un grupo?
– Vivo en el número 508 del paseo Foxglove, en San Buenaventura, Nebraska -dice Loomis-. Mi número de teléfono es el…
– Nombre, rango y número de serie -tercia Randy.
– Cállate, Randy -espeta la mujer, frunciendo el ceño. Se incorpora y le indica a Loomis que se acerque. Pero este no se mueve.
»Te puedes sentar aquí -le dice-. No pasa nada. ¿Cómo te llamas, cariño?
– Loomis -responde el chico, mientras se apoya en el otro pie-. Loomis Timmens.
– Loomis -repite la mujer-. Qué nombre tan interesante.
– Gracias -dice. Se adelanta un paso hacia ella y luego cambia de idea. Parece simpática, pero no se fía mucho de Randy.
– Loomis -prosigue la mujer, y el muchacho la observa con recelo cuando se pone en pie-. ¿Cómo has llegado hasta aquí, en Colorado, si tu casa está en Nebraska?
Loomis titubea. Baja la vista hasta la leal circunferencia que arroja el haz de la linterna.
– Me ha traído alguien -dice con cuidado-. Pero me parece que no le ha pedido permiso a mi abuela, y por eso quiero llamarla. Temo que esté preocupada por mí.
– ¡Oh, coño! -masculla la mujer, y su rostro se ensombrece un poco.
Y entonces, en las inmediaciones, la voz de Jonah se eleva desde los árboles.
– Loooomis -grita, y Randy se incorpora, ahuecando una mano alrededor de la boca.
– ¡Está aquí! -vocifera.
Loomis no sabe qué hacer cuando ve que Jonah se abre paso entre los árboles para internarse en el círculo luminoso del fuego de campamento. Piensa que quizá deba tratar de huir, pero en cambio se queda petrificado, confuso: está asustado, pero asimismo se siente extrañamente culpable ante la visión del rostro afligido y turbado de Jonah. Nunca había intentado fugarse antes, y una parte de sí mismo no puede evitar sentir que ha sido un mal chico.
– ¡Loomis! -exclama Jonah, y dirige una mirada nerviosa primero al hombre y luego a la mujer-. ¡Cómo me alegro de haberte encontrado! Me tenías muy preocupado. No debes marcharte así… ¡te puedes perder! -Exhala un suspiro, y menea la cabeza con ademán divertido, dirigiéndose a Randy-. ¡Vaya! -dice-. ¡Qué alivio! Gracias por encontrarlo.
– No hay problema -responde Randy orgullosamente, como si casualmente hubiera impedido que Loomis se ahogara.
– Está un poco disgustado -explica Jonah; intenta sonreír, pero un escalofrío le sacude la cara y los hombros, de modo que la sonrisa no parece completamente auténtica-. Soy su tío, y supongo… que no me di cuenta de que se había asustado tanto. Creía que le gustaría ir de acampada, ¿sabéis? Que nos fuéramos de vacaciones. Porque, bueno, lo ha pasado muy mal. Sus padres no están y… su abuela murió hace unos días, así que…
Loomis siente que aquellas palabras le asestan golpes súbitos y deliberados, como si fueran bofetadas. Retrocede un paso, aferrando la linterna contra el pecho.
– ¡Mentira! -exclama. No puede creer que alguien pueda mentir de semejante forma, y le tiembla la boca a causa de la indignación-. Tú me has traído hasta aquí -añade-. ¡Y no se lo has dicho a mi abuela! Y ella está preocupada por mí. -Se frota la cara, consciente de que todos lo están contemplando.
La mano de Jonah se estremece cuando se la lleva a la cara para palparse la cicatriz. El hombre llamado Randy enarca una ceja, dubitativo, y sus ojos pasan de Loomis a la mujer. Pero esta contempla a Loomis, como si estuviera intentando tomar una decisión.
– Está confuso -dice Jonah, pero le flaquea la voz-. Ha sufrido un trauma terrible.
– Mentira -repite Loomis, y mira a la mujer, porque sabe que esta verá en su rostro que dice la verdad. No creerá a Jonah, se dice. Lo ayudará a encontrar un teléfono. Observa cómo se le empequeñece la boca mientras reflexiona. Los bosques parecen congelarse un instante. La oscuridad desciende sobre el pequeño círculo luminoso de la fogata como una tapa sobre una caja.
35 18 de diciembre de 2002
Troy se despierta ante una claridad grisácea que puede anunciar el alba, el ocaso o el mediodía, en una jornada nubosa y mortecina que perfila el contorno de los visillos de la ventana. Se incorpora. Hoy es el duodécimo cumpleaños de Hombrecito, piensa, y aunque sabe que eso es un hecho sufre una momentánea incertidumbre, una ráfaga de tiempo a la deriva propia de Rip van Winkle, [5] durante la cual imagina que su hijo tiene cuatro o cinco años y está durmiendo en la habitación contigua, que sus mejillas siguen siendo tiernas y tienen forma de melocotón y su rostro posee un aire solemne, apoyado sobre la almohada, soñando intensamente. «Hombrecito», se dice: un antiguo sobrenombre que no emplean desde hace muchísimos años, se le presenta desde el pasado. Se frota los ojos. Le cuesta creer que su hijo pronto será un adolescente; le cuesta creer que sigan allí, en la misma casa de siempre, donde él creció, y que después de todo hayan logrado mantenerse juntos.
Abre los visillos para contemplar la fina nevada y supone que probablemente sea el final de la mañana o el principio de la tarde. Se acostó muy tarde, y recorre el pasillo con pasos sigilosos y adormilados para asomarse al dormitorio de Loomis. Loomis (Loo, como se hace llamar ahora) ya se ha marchado a la escuela, claro. Los días en los que debía zarandearle suavemente los hombros para que se despertara, envolverle la comida y prepararle el desayuno terminaron hace mucho tiempo, y aunque nunca le había entusiasmado levantarse de la cama después de una larga noche en el trabajo, lo cierto es que añora un poco ese ritual matutino. En la actualidad, Loo parece un compañero de piso atento. Se pone su propio despertador y se levanta mucho antes de que Troy sea siquiera consciente de la mañana, y casi siempre está durmiendo cuando su padre vuelve a casa por la noche, después de dejar los deberes ordenados sobre la mesa de la cocina, lavar los platos, sacar la ropa de la secadora y doblarla. Troy se pone nervioso cuando imagina que Loomis crece, se marcha de casa y se aleja.
Se mira en el espejo del cuarto de baño. Aunque solo tiene treinta y seis años, su cabello oscuro ya ha empezado a exhibir vetas grises.
No lo enloquece el paso del tiempo. Sabe que a los treinta y seis uno no es viejo, pero un lapso de cinco o diez años se le antoja más breve que antes. Ahora Loomis asiste a la escuela secundaria, y dentro de diez años se habrá graduado en la universidad. Uno debe hacer que el tiempo sea precioso, se dice, y le complace comprobar que Loomis ha abierto los regalos que le dejó en la mesa de la cocina la noche anterior: algunos libros, camisas y pantalones, un reloj nuevo y un ordenador portátil (se había visto obligado a realizar algunas piruetas financieras para adquirirlo); y sonríe al imaginar su expresión al desenvolverlo.
Cuando abre la puerta principal para coger el periódico ve que ya ha recibido el correo. Se percata nuevamente de ese escalofrío intemporal, de la sensación de hallarse a la deriva. Podría tener veinticinco años o cincuenta. Podría despertarse y descubrir que en realidad Loomis desapareció para siempre hace mucho tiempo, sin dejar otra cosa que una imagen envejecida por ordenador impresa en una tarjeta que anuncia niños desaparecidos. Podría despertar y descubrir que solo tiene doce años y oír la puerta del frigorífico en la habitación contigua y el siseo del gas cuando su padre destapa una cerveza matutina. Apenas hay nieve en el suelo cuando alarga la mano a través de la puerta y la sumerge en el buzón. 18 de diciembre de 2002, se dice. Ahí es donde me encuentro.
Y las fechas de las cartas se lo confirman. Aquí, mira: varias facturas, un poco de propaganda y una felicitación de Navidad. Observa la dirección del remitente y después contempla la huella que ha dejado su pie descalzo en la nieve espolvoreada en el umbral.
Ha recorrido la mitad del salón cuando una voz exclama a sus espaldas:
– ¡Troy!
Sigue estando tan soñoliento y ensimismado que sufre un tremendo sobresalto. Gira en redondo, levantando instintivamente las manos para protegerse el rostro, esperando a medias… ¿qué? ¿Un intruso? ¿Un ataque? Sus ojos inspeccionan la estancia rápidamente hasta que determina el origen de la voz: se trata de Ray, que está sentado en el suelo detrás de la televisión, con las piernas cruzadas.
– ¡Joder! -masculla Troy-. ¿Qué estás haciendo en mi casa?
– ¡Hola, Señor Zombi! -dice Ray, y Troy se distiende poco a poco. Ray está instalando una consola de videojuegos, pulsando los botones del mando-. Estás muy ido, ¿lo sabías? Cuando te he saludado has pasado de largo como si estuvieras sonámbulo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Por fin has decidido volver a fumar hierba?
Troy frunce el ceño.
– No -responde, mientras dobla por la mitad la tarjeta navideña y se la mete en el bolsillo-. Es que me acabo de levantar.
– ¿Que te acabas de levantar? -exclama Ray-. Pero si es la una de la tarde, tío. ¿Qué estuviste haciendo anoche?
– Nada -dice Troy. Se apoya alternativamente en un pie y en otro mientras Ray oprime nerviosamente varios botones. La pantalla cobra vida. Se produce un estallido de música heroica y un locutor de lucha libre empieza a vociferar.
– ¡Coño! -musita Ray-. Mira esto. Es la hostia. Es lo más realista que he visto en mi vida.
– Ray -dice Troy-, ¿qué crees que estás haciendo? -Pero Ray no levanta la vista. Sus ojos se concentran en la pantalla cuando da comienzo una partida.
– Es un regalo -explica-. Y no necesariamente para ti, amigo mío. -Troy observa a Ray mientras este se dispone a fintar y a retroceder imitando a los luchadores que está controlando en la pantalla y su rostro se endurece a medida que se encona la acción computerizada.
– No hacía falta. Es un cacharro muy caro -replica, pero Ray no aparta la mirada.
Se limita a encogerse de hombros. No ha cambiado tanto desde que era un adolescente. Ahora se afeita la cabeza y tiene una sombra de barba en el mentón, pero su disposición sigue siendo la misma, y hasta su cuerpo sigue siendo tan musculado y apuesto como cuando era estríper. No se ha casado nunca, ni siquiera ha tenido un noviazgo serio. Cuando lo mira, le cuesta creer que ahora sea un empresario respetable, miembro de la Asociación de Comercio de San Buenaventura y del Club Rotary local.
– Mira -dice Ray-, en todo caso, no lo he comprado para ti, así que no te preocupes. -Levanta la vista brevemente, dubitativo, y sus ojos se encuentran. Una miríada de cosas.
Últimamente se han producido algunas situaciones violentas entre ellos. Se han dirigido palabras destempladas varias veces a propósito de la economía del Stumble Inn, y Ray le ha recordado que es, básicamente, su empleado.
– Tú eres el director -solía decir cuando le compró el bar a Vivian-. En lo que a mí respecta, tú regentas el local. Tus decisiones son las mías. -Y así había sido casi siempre, pero al mismo tiempo siempre quedaba claro que Ray era el propietario del bar. Ya era el dueño de cuatro bares y una licorería en San Buenaventura y los pueblos circundantes. Era un empresario local. Nunca habían sacado a colación hasta qué punto era más rico que Troy. Jamás se había hecho mención alguna del maletín repleto de drogas que había sido el origen de su buena suerte. Era evidente que era mucho más astuto con sus ingresos de lo que lo había sido nunca Troy.
Pero aunque habían pasado muchos años, la vida social de este continuaba girando en torno a Ray y a Loomis: un concierto de rock en Denver, un recital de la banda de la escuela primaria en el auditorio de hojalata o una cita doble en un restaurante en la que Ray y su acompañante hacían manitas por debajo de la mesa mientras Loo hablaba de especies de pájaros con la mujer con la que debía alternar su padre.
Troy contempla el recuadro con las palabras «Game over» que se superpone en la pantalla de televisión y Ray le dedica una sonrisa mansa.
– Siéntate -dice-. Te desafío a una batalla, tío.
Es probable que Troy piense demasiado en el pasado. Se distrae con cosas que debería haber superado hace largo tiempo: pensando en personas como Lisa Fix, su antigua agente de libertad condicional, con la que salió durante un par de años después de su puesta en libertad, hasta que ella abandonó el pueblo en pos de un empleo en Denver; o Vivian, que sigue sentándose con ademán majestuoso en el mismo taburete de la barra noche tras noche, de lunes a jueves, desde que se jubiló. Se imagina los reproches de su primo: «¿Para qué piensas en esas cosas?», le diría. «¿Cuántos años han pasado? ¿Diez?». Lo cierto es que sigue pensando en aquellas personas casi cada día: Judy Keene. Carla. Terry Shoopman. Jonah.
Levanta la cabeza. ¡Patada! ¡Puñetazo! ¡Finta! Un par de horas después, cuando Loomis vuelve a casa, Ray y él siguen allí sentados, y Troy no ha ganado ni una sola partida.
Ray es el primero en percatarse de su aparición.
– ¡Eh, cumpleañero! -exclama Ray, extendiendo las manos dramáticamente hacia la pantalla de televisión-. ¡Mira! -dice, y Troy sonríe mansamente, contemplando el rostro de su hijo desde su puesto en el suelo, como si Loomis fuera un adulto y él un niño pequeño.
– Hola -responde Loomis, y sus ojos se posan delicadamente sobre Troy (como si le preguntara: «¿Estás bien, papá?») antes de dedicarle a Ray una sonrisa cortés-. ¡Oh, Dios mío! -dice-. Tío Ray, es muy guay. Muchas gracias.
– ¡Solo has de recordar que es para ti y no para tu padre! -dice Ray-. Ha estado aquí sentado jugando toda la tarde. No consigo apartarle de este trasto.
– Ajá -dice Loomis. Es reservado, como siempre, un tanto distante; sigue siendo bajo para su edad, aunque sus hombros se están ensanchando y la línea de la mandíbula empieza a cuadrarse para convertirse en la de un hombre. Espera en el límite del salón cuando Troy se levanta. Permite que lo abrace, le aparte el flequillo desordenado de la frente y le estampe un beso en ella.
– ¡Feliz cumpleaños! -dice Troy con voz áspera, y Loomis acepta la intensidad del afecto de su padre con silenciosa dignidad. Gruñe un poco, resollando afablemente cuando Troy lo estrecha fuertemente entre sus brazos-. Te quiero, hijo -le susurra al oído-. Te quiero mucho.
Cuando Ray se marcha, la calma se apodera nuevamente de la casa. Se sientan ante la mesa de la cocina mientras comen tarta y helado, sintiéndose cómodos en la compañía del otro. Felices, se dice Troy. Se ha esforzado para ser un buen padre, y sabe que Loomis ha puesto empeño en ser un buen hijo. Tienen una sólida vida en común, piensa, aunque le habría gustado que hubiesen compartido más momentos especiales, además de las rutinas del trabajo y de la escuela, además de los rituales de ver juntos la televisión y recorrer las colinas más allá de la casa. No discuten. Según parece, comparten su existencia sin dificultades.
Sin embargo, cuando se sientan ante la mesa, Troy no puede sino desear que hubiera más tiempo. Piensa en todas las vacaciones de las que han hablado y que han planeado hacer (visitar Washington D. C, Irlanda o Sudamérica) y que nunca se han podido permitir. Recuerda que en una ocasión le dijo a Loomis que estaba pensando en apuntarse a cursos universitarios por correspondencia, y Loomis se emocionó sobremanera.
– Deberíamos mudarnos a un sitio donde hubiera universidad -dijo-. A mí no me importaría mudarme.
– Bueno -replicó Troy-, habrá que tener en cuenta el tema del dinero. No puedo dejar mi empleo por las buenas, ¿no?
Y Loomis se encogió de hombros. Troy se percató de su desaliento.
– Supongo que no -admitió Loomis, y Troy comprendió que se había equivocado, que había acariciado la arista de una existencia distinta en la fantasía de su hijo.
– Sabes, Loo -dijo entonces-, me parece que es un poco tarde para convertirme en otra persona.
Y aunque Loomis solo tenía diez años entonces, adoptó una expresión enojada.
– ¿Por qué has de ser una persona distinta para ir a la universidad? -le preguntó-. ¿No te parece que sería divertido?
– Sí -asintió Troy-. Claro. -Y rehuyó la mirada de Loomis. En aquel momento su relación empezó a cambiar, se dijo. Loomis empezó a preocuparse por él.
Empezó a interesarse por las novias de su padre. De repente, se acordó de Lisa Fix, de sus desayunos con tortitas y de su adusta ayuda con los problemas de matemáticas de la escuela primaria.
– ¿Qué le ha pasado? -inquirió Loomis, y adoptó un repentino interés en sus acompañantes, aunque no surgiera ninguna seria.
»¿Crees que volverás a casarte alguna vez? -le preguntó una vez, afectando desinterés, pero la cuestión lo había desconcertado.
– Lo dudo -respondió, como si se tratase de una broma-. ¿Con quién iba a casarme?
– No lo sé -dijo Loomis-. Con una de esas con las que sales, a lo mejor.
– ¿Hay alguna que te guste en particular? Tú dame un nombre y yo me declaro.
– ¡Oh, claro! -rezongó Loomis, al que nunca le habían gustado las burlas. Arqueó una ceja hacia abajo con gesto grave-. ¿Y Lisa Fix? Ella quería casarse contigo, ¿verdad?
– Ja -dijo Troy-. ¿Te lo dijo ella?
– No -reconoció Loomis-. Es que pensaba… estuvisteis juntos mucho tiempo.
– Supongo que sí. Y nos gustábamos mucho. Pero ya sabes, me parece que a Lisa Fix le interesaba encontrar a un hombre que fuera un poco más ambicioso que yo. -Reflexionó un instante, mirándolo atentamente a los ojos-. ¿Adónde quieres llegar, tío? -preguntó, mientras le acariciaba el cabello de la nuca-. Supongo que añoras tener una madre.
– La verdad es que no -repuso Loomis.
– ¿Alguna vez piensas en tu madre? Ya sé que no hablamos mucho de eso, y…
– No lo sé -admitió Loomis-. No exactamente.
– ¡Oh! -dijo Troy. No creía que fuese cierto, pero ¿qué podía decir? Habían pasado más de siete años desde la última vez que hablaran con ella, y todavía no había dado señales de vida. ¿Serviría de algo decirle a Loomis que estaba convencido de que aún estaba viva, de que estaba en algún sitio, de que tenía una nueva vida? ¿Serviría de algo decirle que sigue esperando en parte que suene el teléfono un año de estos?
»Ya sabes que puedes hablarme de ello si quieres -dijo, y Loomis se miró los dedos-. Bueno, es tu madre. Tienes que pensar en ella de vez en cuando, ¿no?
– Supongo que sí -confesó Loomis-. No la recuerdo muy bien. Además -añadió cortésmente-, tampoco es que quiera que venga a vivir con nosotros ni nada. -Y se interrumpió un momento, sopesando sus palabras-. Es que pensaba que te haría bien casarte. Solo quiero que seas feliz, eso es todo.
Y Troy sonrió, aunque la mirada seria y meditabunda de Loomis le hería el corazón.
– Soy feliz, hijo -susurró-. Soy un hombre muy feliz.
Piensa de nuevo en todo eso al mirar a Loomis, que remueve el helado hasta convenirlo en crema. Mantienen una buena relación, piensa. Se quieren. A Loomis le va muy bien en la escuela. Parece satisfecho.
– En fin -comenta Troy al cabo de un instante-. ¿Cómo te ha ido el día?
– Bien -responde Loomis-. ¿Y a ti?
– Normal -dice Troy-. Dormí hasta la una de la tarde y luego apareció Ray, así que… -Se reclina en su asiento, y entonces recuerda la felicitación de Navidad que continúa doblada en el bolsillo delantero de sus pantalones vaqueros. Apoya la mano sobre ella-. En realidad -añade-, sí que ha pasado una cosa. -Sonríe torpemente y extrae el sobre un tanto arrugado-. Parece que tenemos una carta.
– ¿Oh? -dice Loomis.
– De Jonah Doyle.
Loomis no dice nada. Sus ojos se dilatan; acto seguido baja la vista al tazón y sigue removiendo el helado. Esa es otra de las cosas que no comentan a menudo. No hablan de lo que sucedió el día que Jonah se lo llevó a Colorado, el día de la muerte de Judy. Loomis no lo recuerda con mucha claridad, o al menos eso es lo que dice. Troy se apercibe de que ha sacado otro tema que puede inquietar a su hijo.
– Hmmm -musita Loomis-. Creía que estaba en la cárcel.
– No, no -lo corrige Troy-. En realidad, salió hace algún tiempo. Te lo había dicho.
– No, no lo hiciste. No recuerdo que me lo hayas dicho nunca.
– ¿De verdad?
– Me parece que no, papá.
– Vaya -dice Troy-. Pues no está en la cárcel. Me parece que salió hace algún tiempo. Habría jurado que te lo había dicho.
Loomis le dirige una de sus miradas recelosas y atentas. Le ha obligado a reducir su consumo de tabaco a casi nada, y últimamente está tomando nota de sus ataques de insomnio.
– Sabes -le ha dicho-, el sueño es muy importante para la salud. -Y luego:
– ¿Te preocupa algo, papá? ¿En qué piensas cuando te acuestas tan tarde? -Ahora, mientras mira la tarjeta de Jonah, frunce los labios como si fuera otro mal hábito que Troy estuviese adquiriendo.
»¿Por qué iba a mandarnos una felicitación de Navidad? -pregunta-. Es un poco raro.
– Supongo -admite Troy. Para Loomis, Jonah Doyle es poco más que un recuerdo lejano y un tanto desagradable.
– Quiero instalar ese ordenador portátil -dice al fin Loomis-. He de admitir que es el mejor regalo que me han hecho en toda mi vida. -Vuelve a abrazar a Troy antes de desaparecer en su habitación. Puede que sí sea raro, piensa Troy, allí sentado. Puede que toda su vida sea rara. Se imagina lo que Ray, o de hecho, cualquier habitante del pueblo, tendría que decir al respecto. El suceso, aunque en definitiva resultara intrascendente, había ocasionado cierto revuelo en San Buenaventura, y todos seguían refiriéndose a lo ocurrido como si fuera un «secuestro». «El secuestro de hace unos años», decían. Había salido en el periódico (hasta había habido un escueto artículo en el Omaha World Herald) y la gente del pueblo había estado bastante agitada al respecto. Incluso ahora, los clientes del bar se interesan por Loomis de tanto en tanto…
– ¿Cómo le va? -preguntaban suavemente, como si siguiera sufriendo a causa del trauma. Y Troy no podía sino encogerse de hombros.
– Le va bien -respondía, jovial-. Es más listo que el hambre. Saca unas notas excelentes en la escuela. Es un chico maravilloso.
Escuchaba a los que expresaban su indignación por Jonah.
– Espero que encierren a ese tipo y tiren la llave. -Troy asentía.
¿Qué podía decir? Según parecía, era el único del pueblo que se había espantado ante la severidad de la sentencia, el único que había palidecido ante la idea de que hubieran acusado a Jonah de asesinato en primer grado por la muerte de Judy; desde luego, era el único que había albergado sentimientos encontrados ante la acusación de corrupción de menores, de la que finalmente Jonah se había declarado culpable, entre otras cosas. Hasta Jonah parecía pensar que había recibido su merecido.
Troy, en cambio, no sabía qué pensar. Había demasiadas cosas que no entendía del todo, demasiados misterios pequeños sin explicación que nunca se habían dilucidado.
Había visitado a Jonah en prisión varias veces. No se había celebrado juicio alguno, puesto que Jonah se había declarado culpable de todas las acusaciones interpuestas en su contra, y esa era otra cosa que Troy encontraba inexplicablemente perturbadora. Era como si se alegrase de ir a la cárcel, como si hubiera esperado aquel desenlace, y Troy recordaba haberse sentado ante la mesa de la sala de espera mientras Jonah entraba de mala gana, ataviado con su uniforme gris de prisionero. Cuando sus ojos se encontraron, Jonah parecía casi cómodo. Cuando tomó asiento frente a Troy, su mirada era más plácida que nunca.
– Hola, hermano -susurró, y Troy sintió un escalofrío.
– Hola -respondió. Se sentaron frente a frente, y Troy se devanó los sesos para decir algo.
– Supongo que debes estar muy enfadado conmigo -dijo al fin Jonah, pero su tono tenía un matiz que sugería que era él quien estaba enfadado con Troy-. Me sorprendió un poco que dijeras que ibas a venir a visitarme, ¿sabes? He montado un buen follón.
– Sí -admitió Troy-. De alguna manera. Pero… no sé… supongo que quería discutir algunas cosas. Hay muchas cosas que nunca… solventamos del todo, ya me entiendes.
– ¿Como qué?
Troy se agitó en su silla. La sala donde estaban sentados era un pequeño recinto cerrado con ventanas acristaladas en todos los lados. Había una centinela apostada al otro lado de la puerta, con los brazos cruzados, que se estaba examinando distraídamente las uñas y de tanto en tanto echaba una ojeada a sus puestos ante la mesa metálica gris. Troy suspiró. ¿Qué era lo que quería, en definitiva? Volvió a percatarse de aquella sensación de haber decepcionado a Jonah. «Si yo hubiera tenido tu vida», pensó.
– No lo sé -dijo al fin-. Supongo que me proponía descubrir la verdadera historia. No solo la de Loomis, sino la de… nuestra madre y todo eso. Además, me gustaría saber tu verdadera historia.
– A mí también -confesó Jonah, y sonrió un poco, una suerte de broma privada que se le escapaba por completo. No tenía ni idea de lo que estaba pensando Jonah.
»No lo sé, Troy -añadió-. Supongo que pensaba que si te encontraba y juntaba todas las piezas podría solucionar el pasado… como si fuera un rompecabezas, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora me he dado cuenta de que eso no va a servirme de ninguna ayuda en realidad.
– Vaya -musitó Troy, que se quedó sentado, perplejo, tratando de hallar alguna coherencia en lo que había dicho Jonah-, me parece que no lo entiendo, Jonah. Ni siquiera entiendo por qué estás aquí. No intentaste defenderte ni explicarte, y supongo que eso me preocupa. Aunque hubieras intentado secuestrar a Loomis, cosa que dudo, ¿por qué no trataste de huir cuando te descubrieron? Te quedaste sentado con Loomis y aquella pareja hasta que llegó la policía. No le veo ningún sentido.
Y Jonah se había limitado a encogerse de hombros.
– Estaba deprimido -explicó-. Te aseguro que no pretendía… -prosiguió, y entonces se interrumpió como si se estuviera reprimiendo-. La verdad es que no sé qué pretendía. Es que… no me quedaban muchas energías. -Bajó la mirada a la mesa un instante.
»Sabes -dijo-, lo cierto es que creo que no te puedo dar ninguna explicación, Troy. Lo siento.
Tal vez eso tendría que haberle bastado. ¿Acaso importa que nunca sepa lo que sucedió en realidad?
No está seguro de ello, pero sin embargo se ha encontrado repasando los pequeños misterios de su existencia, siguiendo el rastro de los rumores sobre el paradero de Carla que de tanto en tanto llegan a sus oídos, conferenciando con detectives de Las Vegas y del lago Tahoe, poniendo en orden los pequeños retazos de información que ha recabado acerca de su familia biológica. Se ha convertido en una especie de afición tratar de recomponer las cosas, los bloques en blanco de su vida, como si fueran los recuadros de un crucigrama que no logra completar.
Esos designios lo mantienen ocupado. Son las cosas que lo desvelan hasta altas horas de la noche; «preocupaciones», las llama Loomis, pero Troy las encuentra interesantes, y ha llegado a obtener algunos éxitos a lo largo de los años. Por ejemplo, ha descubierto una parte de la verdad sobre su familia biológica. Ha visto la tumba donde está enterrado Joseph Doyle en Little Bow, Dakota del Sur, y ha leído las esquelas y los certificados de defunción. Posee una copia del artículo del Little Bow News: «Niño atacado por el perro de la familia», que llevó consigo la última vez que visitó a Jonah en la cárcel.
Hasta entonces habían mantenido una relación cordial, aunque distante. Jonah le enviaba cartas breves y extrañamente formales en las que normalmente le hablaba de los libros que leía. Había obtenido un empleo en la biblioteca de la prisión y parecía muy complacido por ello. «Estoy empezando a averiguar muchas cosas de mí mismo», le había escrito, y firmaba sus cartas: «Mis mejores deseos para ti y para los tuyos».
Pero cuando Troy le mostró la fotocopia del artículo del periódico de Little Bow guardó silencio durante largo rato. Puso las palmas de las manos hacia arriba y contempló a Troy.
– Me parece que ya te lo había contado -dijo fríamente.
– ¿Ah sí? -replicó Troy-. A mí me parece que no.
– La verdad es que no me apetece hablar de eso -dijo Jonah, y al cabo de unos días Troy recibió una sucinta misiva por correo.
«Me gustaría tomarme un respiro en nuestra relación», había escrito Jonah.
Han pasado casi cuatro años desde esa última carta, y cuando Loomis se esfuma en su habitación, Troy se sienta un rato en su sillón frente a la televisión enmudecida, dando vueltas a la tarjeta navideña entre manos. La dirección del remitente está inscrita al dorso con la caligrafía cursiva minúscula y escrupulosa de Jonah: 2210 de la calle Hickory, en Kingston, Jamaica, y parece que podría tratarse de una broma. Troy solía ser un gran admirador de Bob Marley en sus tiempos; Troy, Carla y Ray fantaseaban sobre mudarse a Jamaica. Pero parece seria. Cuando le da la vuelta a la carta, descubre un matasellos jamaicano sobre un sello jamaicano.
Y cuando la abre comprueba que no se trata de una felicitación, después de todo. Solo es una postal ordinaria: una fotografía de un árbol nudoso, una playa y una puesta de sol (una escena de Jamaica, supone). Cuando la abre, encuentra una vieja instantánea Polaroid: una foto de hace años en la que aparece Troy con Loomis en el patio de atrás. Troy está agazapado junto a Hombrecito, y este le rodea los hombros con un brazo. Loomis aparenta unos cinco años, y aunque el color se ha difuminado un poco, aunque los márgenes están borrosos, ambos parecen radiantes de felicidad. Le da la vuelta a la foto y observa el pequeño bloque de letras escritas con sumo cuidado en el centro de la tarjeta.
Querido Troy,
Me he instalado aquí en Jamaica una temporada, a lo mejor para siempre. Estoy cursando estudios de licenciatura en la facultad de Ciencias de la Información, aunque también estoy considerando seriamente la posibilidad de dedicarme a la Medicina.
Encontré esta foto cuando estaba limpiando algunas notas y archivos antiguos y pensé que debía devolvértela. He cambiado mucho con los años, pero sigo siendo malo guardando fotos. Espero que estés bien.
Mis mejores deseos para ti y para los tuyos, Jonah
Se queda un rato sentado, releyendo la carta de principio a fin, consciente de que un vago desaliento se apodera de él. ¿Qué esperaba, después de todo? ¿Una especie de confesión? ¿Una explicación? ¿Una reconciliación? No, se dice, y se le ocurre que lo único que deseaba Jonah era una demostración de que no tenía la culpa de su miserable existencia (si hubiese tenido otra madre, si hubiese crecido en otro lugar), una especie de prueba de que había tenido mala suerte, y Troy no podía darle eso.
Sin embargo, a pesar de todo, Troy no puede ignorar la sensación de que es más afortunado de lo que comprende Jonah. Soy un hombre afortunado, le diría si pudiera.
Afortunado. Era un hombre que había estado a punto de perder a la persona que más amaba en el mundo, pero había recibido otra oportunidad. Lo más asombroso del mundo. No te preocupes por mí, quiere decirle a Loomis. Te he recuperado. Lo mejor que me podía pasar ya ha sucedido.
36 18 de marzo de 1971
Cuando llega el segundo bebé, Nora está mejor preparada. Se encuentra en un hospital de Chicago y nadie se propone llevarse a su hijo. Está a salvo. El doctor es un hombre amable de calvicie incipiente que luce una corbata bufonesca y la llama «señora Gray». Tiene una casa, y hasta una pequeña habitación donde meterán al recién llegado, con la cuna que montaron juntos hace unas semanas, mantitas, animales de peluche y una hilera de biberones sobre un estante. No está sola. Gary está sentado en la sala de espera frente a la televisión instalada en la pared, sonriendo nerviosamente, y aunque no sea el padre biológico, la protegerá porque la ama.
Es casi como debe ser.
A lo largo de casi todo el embarazo ha logrado concentrar sus pensamientos en este nuevo bebé; ha logrado proyectarse en un futuro radiante y adentrarse en su esplendor como si ella también estuviera volviendo a nacer, mientras los elementos se precisaban poco a poco, así como se revela una fotografía: niño, marido, casa, árbol, madre. Se promete que puede tener una vida dichosa. Le promete a este nuevo bebé que todo saldrá bien, todo saldrá bien, que tendrá cuidado. Gobernará sus vidas lo mejor que pueda.
Pero cuando se inician las contracciones, descubre que se está apartando de la senda que ha procurado seguir. Parece que está encogiendo: sus dedos se acortan y retroceden hasta los nudillos, así como la cabeza de una tortuga se repliega en el caparazón; sus manos se achantan hasta las muñecas, y estas a su vez reculan hasta los hombros; todo su cuerpo se contrae poco a poco hacia un punto central. Una enfermera temblorosa pulula en su campo de visión, y Nora aprieta los ojos, inhalando una bocanada de aire entre dientes. La presión se concentra en su abdomen y la oprime.
Pensaba que había olvidado por completo el primer parto, pero recuerda claramente los dolores. Le cuesta creer que la hayan abandonado nunca, y durante un instante vuelve a encontrarse en aquel hospital, en la Casa de la señora Glass, alumbrando a un bebé al que nunca verá. He cambiado de idea, piensa. Se acuerda de haberlo susurrado: he cambiado de idea, he cambiado de idea, meneando la cabeza de un lado a otro contra la almohada, mientras en los límites de la sala esperaban para arrebatarle a su hijo.
Llora un poco, y la mano de la enfermera surge encima de su rostro para frotarle la frente y los ojos con un paño.
Aún queda un pequeño intervalo entre las contracciones. El lapso es suficiente para aferrarse brevemente a la ruta que ha seguido: el futuro, el nuevo bebé, la casa y el árbol. Pero le cuesta mantenerse en el buen camino mientras dormita a intervalos, mientras la mano de la enfermera le toca la muñeca y le ajusta un tubo.
Le cuesta creer que sea de este modo. Así es como llegamos al mundo, por accidente o con premeditación: la sangre y los fluidos arrastran nuestras partículas microscópicas, que se desarrollan hasta convertirse en un pequeño reino celular dentro del cuerpo de otra persona. Parece tan difícil adquirir vida. Tan improbable.
Le separan los labios con un objeto frío, y su boca se mueve sin emitir sonido alguno. Cómo es posible, se pregunta. Cómo puede una comprender su propia existencia cuando hasta el principio es tan complicado: el color de sus ojos, sus facciones, las líneas de la palma de su mano y los estados de ánimo que habrán de ensombrecerla durante toda la vida, impresos en una sola célula. Cómo puede una estar viva cuando cada decisión que toma fragmenta el mundo en un millar de filamentos y cada paso tomado a la ligera se bifurca en largos y trepidantes afluentes de vidas alternativas que se despliegan como relámpagos.
Por un momento, lo siente. Siente que se escinde, se multiplica y se disgrega en partículas. Siente al bebé que se encuentra en su interior, y la ausencia del otro. Percibe al niño que dio en adopción, que la observa con curiosidad, aunque su cuerpo físico duerme sin sueños en una cama caliente, en una bonita casa junto al mar. Recuerda la casa del cuadro de Winslow Homer, el paisaje que la había impresionado de un modo tan repentino al verlo: oh, ahí es donde vive mi bebé, había pensado.
El niño tendrá ahora cuatro años, casi cinco, y en el segundo previo a la siguiente contracción Nora recorre el sendero que conduce a la casa. Wayne Hill está sentado en la hierba con el hijo de ambos… ¿es una niña? No, es un niño. Un muchachito robusto, con el cabello oscuro y los ojos azules de su padre, que la saluda cuando la ve. Wayne y su hijo están comiendo un polo; Wayne luce una sonrisa juguetona y tiene la boca azulada a causa del colorante de la comida. Lleva su uniforme de la marina, y Nora alza una mano, agitando la mochila llena de libros. Tiene un empleo de media jornada en una pequeña biblioteca. Asiste a clases en la universidad cuando se lo pueden permitir. Pero son felices, y a veces Wayne le recuerda cuánto le agradece que hubiera confiado en él. Les habla a sus amigotes del día que la rescató de la Casa de la señora Glass, del valor que había demostrado, en medio de una ventisca, embarazada de cinco meses, escalando la verja donde la esperaba su coche.
Y en ese momento su cuerpo vuelve a contraerse, y por alguna razón Nora se descubre recordando un suceso de su infancia. Aquel globo, piensa, con los ojos apretados. El globo amarillo que su padre le había comprado en la feria cuando tenía seis años. «Nenita», le dijo, «esto es para ti, porque eres especial», y le ató el cordel alrededor de la muñeca. Nora nunca había visto un globo de helio antes, ignoraba que algo pudiera flotar de ese modo, como por arte de magia.
Se hallaba en el patio cuando el nudo que le ceñía la muñeca se desató. Lo recuerda claramente: el globo elevándose a la deriva. Trató de aferrar el cordel, pero falló, y este siguió ascendiendo sin cesar, encogiéndose hasta desaparecer, impasible, en la límpida extensión del firmamento.
Entonces no podía creer que las cosas pudieran perderse para siempre, que fueran irrecuperables. Se quedó en el patio durante casi toda la tarde, clamando al cielo, dándole órdenes, pataleando.
– ¡Vuelve! -exclamaba, levantando los brazos en ademán suplicante-. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve!
Solo quiere una segunda oportunidad, se dice. Solo desea la ocasión de reflexionar un momento antes de dar el siguiente paso de su vida, detenerse y palpar la silueta de las personas en las que podría haberse convertido, pero entonces le ponen una máscara de plástico en la cara, le dicen que respire y empuje, y ella no sabe lo que quiere aún. No lo sabe.
Dan Chaon

***

[1] N. del t.: Juego de palabras intraducibie: Alice, a lice, «un piojo».
[2] N. del t.: Juego de palabras intraducible. Se trata de una broma muy común en los Estados Unidos: Mike Hawk suena como my cock, «mi polla».
* N. del t.: Las palabras seguidas de asterisco están en español en el original.
[3] N del t.: Histórico programa radiofónico de música country.
[4] N. del t.: Escritora Norteamericana galardonada con el premio Pulitzer en 1923 por Uno de los nuestros.
[5] N. del t.: Rip van Winkle, protagonista del cuento homónimo escrito por Washington Irving, duerme durante veinte años y despierta después de la revolución americana.